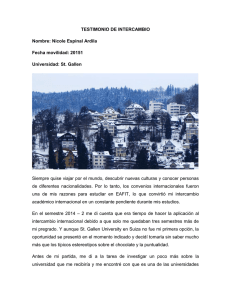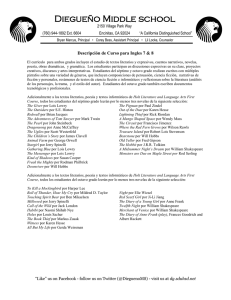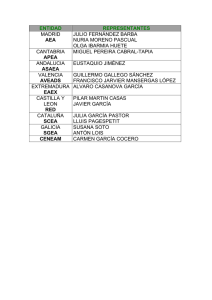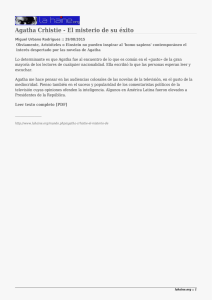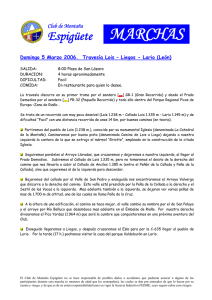Gallen`s Shadow
Anuncio

Gallen’s Shadow Bernabé Borrero © 2013 Bernabé Borrero Todos los derechos reservados Esta es una obra de ficción, y por lo tanto todos los lugares, nombres y obras que aparecen son ficticios, y cualquier coincidencia con la realidad es puramente casual. Con excepción de las canciones siguientes: Hells Bells, de AC/DC; Don’t Cry, de Guns N’ Roses; All Fall Down, de OneRepublic; In Christ Alone, de Keith Getty y Stuart Townend (citada en el capítulo 29); Heaven’s On Fire, de Kiss; O Canada, de Sir Adolphe-Basile Routhier y Calixa Lavallée; Just Jammin’, de Gramatik y Motel in Memphis, de Old Crow Medicine Show. Y de otras obras, lugares y personas que forman parte del dominio y conocimiento público, y que por lo tanto no se especifican. Tabla de Contenidos Prólogo..................................................................................................................8 Parte uno......................................................................................9 La penitenciaría de Hill’s Top.............................................................................10 La reserva forestal de Yewol................................................................................12 Denis y Quim......................................................................................................13 Lullaby, Oners.....................................................................................................15 La búsqueda........................................................................................................17 Departamento de Policía de Emmerston............................................................19 Agua, dijo ella.....................................................................................................21 Osos en Oakwool Lakes......................................................................................23 Juegos de poder y notas arrugadas......................................................................26 Hells Bells............................................................................................................28 Dime tu nombre..................................................................................................30 El refugio de Carla..............................................................................................33 Tiroteo en Wallon’s.............................................................................................35 Cuida de Mary Ann............................................................................................38 La cima del Wikato.............................................................................................40 El fantasma de Cli... Garrett...............................................................................43 Figuras sobre el lago............................................................................................46 Despertar y no estar............................................................................................49 Jessica..................................................................................................................52 137 Rotham Avenue............................................................................................55 Jackson, de Wersten............................................................................................58 Todos caen..........................................................................................................60 El principio..........................................................................................................63 Seguir adelante....................................................................................................66 Little Cabin.........................................................................................................69 Asfalto.................................................................................................................72 Pronton, Figueroa...............................................................................................75 Ojos en el claro...................................................................................................79 Los descendientes de la noche............................................................................84 Clanes.................................................................................................................89 La muerte no calla..............................................................................................93 La caída de Eiden...............................................................................................98 Sam...................................................................................................................109 Tres al sur..........................................................................................................113 Volar, bailar, sentir............................................................................................119 Parte dos...................................................................................124 Caleb en Fecston...............................................................................................125 Llegar................................................................................................................129 De moteros y rodeos.........................................................................................131 The Crew of Johnny Jones...............................................................................134 La pequeña Liblue............................................................................................137 Absal down........................................................................................................140 La tormenta......................................................................................................143 Tacklemore........................................................................................................146 La verdadera justicia.........................................................................................149 Fenix..................................................................................................................153 El ingreso..........................................................................................................156 Los portadores de Morrigan.............................................................................158 Tu nombre y el mío...........................................................................................162 El último día de la vida de Caleb......................................................................167 Middle Point......................................................................................................172 Barton Hazlewood............................................................................................177 La fuerza de un rayo.........................................................................................180 Methen talen as, Key........................................................................................183 Helado..............................................................................................................189 Truchas.............................................................................................................194 Rojo...................................................................................................................196 Las hijas de Sullivan..........................................................................................200 El último baile...................................................................................................205 El entierro.........................................................................................................207 Chocolate..........................................................................................................212 Parte tres...................................................................................216 La Dax..............................................................................................................217 Primer intento...................................................................................................221 Temprano, nieve...............................................................................................223 No Donnie tonight............................................................................................227 Winders.............................................................................................................231 Quim.................................................................................................................243 Valentine...........................................................................................................245 Las muchas vidas de Valentine J. Ronald..........................................................247 Una noche cualquiera.......................................................................................253 Ser.....................................................................................................................256 Bienvenidos a Man’s Ice....................................................................................259 Toca-Tocachoosa..............................................................................................263 Riwoosa en las escaleras....................................................................................267 Sangre...............................................................................................................270 La batalla final..................................................................................................274 Epílogo..............................................................................................................278 Prólogo Hace una tarde hermosa. El sol empieza a decaer, y las sombras de la gente se estiran, bailando entre los endosados del suelo. Es sábado, no un sábado ajetreado y aburrido, sino uno alegre y ligero. El cielo está claro, excepto por unas pequeñas nubes que se esconden detrás de éste o aquél volcán. Cierto es que esta tierra en la que me tocó nacer es hermosa, aunque poco lo aprecié antes de marcharme. Los tonos de los árboles, de un verde intenso, empezando a apagarse, contrastan con las montañas del fondo, cuyo relieve se aprecia por las sombras que caen sobra las laderas. Los pájaros revolotean alegremente en círculos sobre un aire prohibido, mostrando ahora sus alas, ahora su vientre. En el fondo, puedo oír la melodía de Laugh, I nearly died, de The Rolling Stones, y en este momento no hay otra canción que quisiera escuchar. Escribir, si bien es algo nuevo para mí, no se aleja demasiado de la muerte. No es una muerte como la que suelen gustar los seres vivos de este planeta, sino distinta, inexplicable, insondable. Podría decir que en el transcurso del tiempo en que estuve escribiendo lo que sigue morí varias veces, pero ninguna de ellas se asemejó a la que padecí cuando escribí el punto final. Pocas palabras pueden decirse ya, siendo el día lo que es. Ninguno de mis excesos ni prácticas inconscientes que he gozado en esta tierra me han supuesto mayor confrontación que la de escribir, pues ¿qué es escribir, sino quedarse desnudo? Y puedo decir, habiendo catado el plato, que lo volvería a hacer, una y otra vez, si así muero con la muerte del escritor. Si así muero con la muerte sencilla de los que lo han dado todo, de los que han volcado su alma en un trozo de papel, no porque quieran que nadie lo lea, sino porque, en el fondo, hay algo mayor que arrastra a algunos a destrozar su vida y su moral por sangrar un poco más de tinta. Bernabé Borrero Olot, septiembre de 2013 Parte uno De la sangre de los inocentes Capítulo 1 La penitenciaría de Hill’s Top No se me da bien contar historias, nada bien. Nunca sé por dónde empezar, no que sepa cuándo empezó todo esto, o en qué punto debería comenzar a explicarlo. Seguramente te cuente cosas irrelevantes, ¿pero acaso la vida no está llena de pequeños detalles? Algunos dicen que esos detalles le dan valor a la vida, quizás sea cierto. Carla lo creía. Ella decía que una persona no la forman las cosas que ha hecho, ni las decisiones que tomó. “Nada importa”, decía, “solo que estés aquí. Tú estás aquí y yo estoy aquí, y eso es lo único que nos hace, lo que nos da vida. El aire que exhalas yo lo inhalo, los ojos que miras son los que te miran”. Aquello no eran detalles, lo era todo, porque aunque pequeño, era lo único que teníamos. Carla no era una mujer débil ni sentimental, solo sincera. Me gustaría contar cómo la conocí, dedicar mi vida a recordarla, tal y como era, malhablada, salvaje, libre, pura. Ojalá estuviera hoy aquí. Todo empezó, si es que empezó en algún punto, cuando asesinaron a mi compañero de celda. Me dio un poco de pena, jamás supo tener la boca cerrada, y en un lugar como éste uno no puede decir según qué cosas abiertamente. No recuerdo bien su nombre, yo lo llamaba cincuenta y siete, los últimos dos dígitos del número impreso en su camisa. Según me contaron, le clavaron un destornillador en el oído, tan al fondo que incluso entró un poco del mango. J.T. decía que tuvieron que usar unas tenazas para sacarlo. Bueno, pensé, sale de una caja para entrar en otra, pero por lo menos sale de esta caja. Pasaron dos semanas –creo– hasta que llegó mi nuevo compañero de celda. Levanté la vista, creyendo que sería un enorme espécimen reincidente, pero en lugar de eso me encontré a un chico, muy joven, pálido, con un par de cicatrices en la mejilla izquierda. Parecía asustado, sonreí. Entró. “Mi nombre es…” “Me da igual tu nombre, yo te llamaré Clint, y tú también te llamarás a ti mismo así. ¿Te gusta tu nuevo nombre, Clint?” Después de aquello me temía más de lo que me temía al entrar. Se lo habían quitado todo, supe después, y yo acababa de despojarle de lo único que mantenía, su nombre. Jamás fui una persona orgullosa, ni dentro ni fuera. Ahora lamento haber tratado así a aquél pobre chico nada más conocernos, pero es muy fácil pensar que las cosas podrían haber sido distintas, una vez fuera. Por si sirve de algo, diré que pronto nos hicimos amigos. No amigos, nadie es realmente tu amigo en aquél lado de la verja, pero sí que nos tolerábamos. Yo soportaba su llanto por las noches, y él soportaba todas mis manías, no pocas, debo admitir. Su peso era mayor, pero nadie dijo que la vida debía de ser justa allí dentro, y una vez que te acostumbras a oprimir a los más débiles no puedes parar. Necesitas sentirte poderoso, nadie cuidaba de ti, nadie te protegía si las cosas se torcían. Solo te tenías a ti mismo, y debías hundir a todos los que pudieras. O eso era lo que me intentó enseñar J.T. cuando entré. Recuerdo que se acercó a mí durante la hora de comer. La penitenciaría de Hill’s Top presumía de tener las bandejas más limpias de todo el estado. En una cárcel de tamaño reducido, con el poco presupuesto del que disponía el gobierno local, recortaban allí donde el dinero se estaba malgastando, en nuestra comida. No es que tuviéramos las bandejas limpias por la escasez de comida, pero los viernes tocaba puré. Lo llamábamos puré, aunque no creo que esa masa casi líquida de color marrón claro entre en esa categoría. Dicho alimento lo depositaban en las bandejas, en el agujero con forma de cuenco, si te acordabas de colocar la bandeja bien orientada; ellos no iban a preocuparse de que la girases, simplemente vaciaban el contenido de la cuchara, y allí donde caía, allí te la comías. Sin entrar en detalles, diré que lamer la bandeja no era una práctica poco habitual. Como decía, Clint se acercó a mí, donde yo estaba sentado, mirando cómo se deformaba mi rostro en el dorso de la cuchara. Se quedó de pie, delante mío, como una estatua, con la bandeja entre las manos. “¿Puedo sentarme?” “¿Cómo te llamas?” “Clint. ¿Puedo sentarme?” “Sí”. Clint siempre sonreía, miraba por las ventanas superiores. No podía ver nada a través de los cristales opacos, estaban perfectamente dispuestos para que entrase la luz y no saliera nada. Aumentaba la sensación de estar preso. A los guardias les debía encantar, pensé. Pero Clint no parecía quedarse en este lado del cristal, su mirada salía, vagaba por los bosques. Le veía feliz, y aquello me molestaba. Desearía haber poder visto lo que él veía, caminar junto a él entre los árboles, fuera de aquellas paredes que todo lo veían y todo lo oían. Creo que de su felicidad olvidó que estaba preso, sentado enfrente de alguien que le detestaba, porque habló sin ningún reparo: “Sabes, hermano, adoro la sopa de los viernes”. “¿Te han dado sopa?” “Claro, todos los viernes sirven sopa”. “No es sopa, memo, es puré de patatas”. “Es sopa, y huele fenomenal. ¡Ahh, veo que han puesto un poco de brócoli! ¡Estupendo!” “¿Pero qué…? ¿Quién te crees que eres, una especie de chef o algo así?” “Mi madre siempre le ponía brócoli a la sopa, y he creído que ellos debían hacer lo mismo”, dijo apuntando con la cuchara a un guardia. “Primero, chaval, te he dicho que esto no es sopa. Hoy es viernes, y esto es puré. Segundo, los guardias no hacen la comida, la traen en paquetes prefabricados de una empresa externa. Y tercero, si vas a estar sentándote aquí, come en silencio, y con la boca cerrada”. Rió, mirándome como un estúpido. “Es gracioso, mi madre dice que…” “Macho, en serio”. Y calló. Capítulo 2 La reserva forestal de Yewol Se cuenta la historia de dos cazadores que salieron una mañana temprano y nunca regresaron. Se cuenta que cogieron el coche y condujeron hasta el límite del condado. Les habían contado de un bosque al que nunca iba nadie, estaba intacto. Decían que jamás lo había pisado otro cazador. La razón era que el bosque pertenecía al Departamento de Bosques del condado de Yewol, y estaba totalmente prohibido entrar en él, principalmente porque era el hogar de unos pocos cientos de reclusos, residentes permanentes de la penitenciaría de Hill’s Top. Pero eso no fue impedimento para aquellos dos cazadores. Estaban en otro condado, de todos modos, ¿qué podría pasar? El recinto de Hill’s Top se encontraba a unos veinte kilómetros entre la espesura de los pinos, en un claro artificial, orientado al este. Del mismo salía una carretera pavimentada que serpenteaba interminablemente, rompiendo la naturaleza, bordeando el río hasta la loma del monte Wikato, una masa imponente de siete mil metros de altura. Luego cruzaba el puente de madera que separaba los dos condados, y finalmente se unía a una carretera secundaria. El clima lluvioso que predominaba en Yewol intensificaba los tonos del bosque. El verde intenso oprimía aún más que el cielo bajo, parecía que en cualquier momento la inmensidad fuera a abrir su boca y tragarse a todo el que osaba adentrarse en ella. Quizás por eso habían elegido la reserva forestal para alojar a los delincuentes. Más tarde pensé en ello, y concluí que el Departamento de Bosques jamás aprobaría semejante destrozo en un trocito de tierra tan hermoso. No, debió de ser otro el motivo. Lo cierto es que el emplazamiento estaba perfectamente situado, flanqueado por el monte Wikato al sud, el James cruzando desde su vertiente norte, pasando a dos kilómetros de la prisión, y perdiéndose en los lagos del norte de la reserva, la zona más geográficamente peligrosa de todo el estado. En Hill’s Top se contaban muchas historias sobre aventureros sin miedo que se habían adentrado, a pie o con canoa, en aquel terreno. Ninguna historia contaba cuál había sido su fortuna, o si habían logrado salir. Una vez J.T. me contó una de aquellas historias. Dijo que la partida de búsqueda solo había encontrado una canoa roja con su mochila. Capítulo 3 Denis y Quim Los días transcurrían, los inviernos pasaron, y las primaveras. Yo cada vez toleraba más cosas de Clint, como que me recitara sus poesías. “Esta última poesía tuya me ha gustado, cuando salga me la tatuaré en el culo”. “No es poesía, hermano, es una canción de rap. Pim, pam, mira como me muevo con el ritmo, colega”. Se estaba riendo, y yo quería reírme, pero me mantuve serio, mirando cómo mi compañero movía las piernas de un lado a otro, de una manera extraña. Al principio creí que lo hacía en broma, que era parte de su irritante personalidad, pero la broma estaba durando demasiado tiempo. De pronto cayó al suelo y empezó a convulsionar, golpeándose contra la pata de la litera, sacando espuma por la boca. Bah, pensé, seguro que ahora se muere, y me traerán a otro desgraciado con el que tendré que aprender a vivir. Me levanté, grité, golpeé los barrotes. “¡Eh! ¡Traed al médico, Clint se nos va!” “¿Quién diablos es Clint?”, oí una voz de fondo. Poco después llegó un enfermero, miró el cuerpo encogido de Clint con pánico, sacó torpemente una jeringa y le pinchó en el cuello varias veces hasta que encontró el lugar adecuado, presionó el émbolo, y en cuestión de segundos el preso cero cero cuatro uno siete descansaba plácidamente en el frío cemento. La vida de un agente de la ley no es fácil entre los barrotes. Siempre he sido policía, incluso de niño, como mi padre, y su padre antes que él. Es la profesión de la familia. Claro que mi padre se conformó con poner multas y tener una vida relativamente tranquila. Yo no pude resistirme cuando me ofrecieron un ascenso. Iba a ser todo fantástico, una oficina propia, más dinero, más tiempo para comer y salir los fines de semana… El frío de los barrotes me recordó la otra parte de mi trabajo. Yo era cazador de guardias corruptos. Posiblemente hubiera sido el recluso más odiado por los guardias, de haber sabido ellos que existía. Mi trabajo consistía en causar problemas, y ver quién pinchaba. Llevaba años yendo de prisión en prisión, destapando a los que se dejaban sobornar, a los que hacían la vista gorda, a los que montaban partidas ilegales o jugaban a ser capos. No importaba. En este caso, se sospechaba que estaban entrando algún tipo de estupefaciente en el interior de libros huecos, a través de la biblioteca. Lo cierto es que el descaro con el que se practicaba tal actividad era tan grande que se había formado todo un lenguaje para hacer circular la mercancía. Se decía que algunos leían mucho, o que tenía muchas ganas de leer tal o cual tomo, y cada vez les gustaba más la lectura de novelas, antes que cómics y revistas. Las novelas policíacas eran sus preferidas, no tanto por la trama, sino porque comprendían los libros con más páginas. Con los meses, la biblioteca de Hill’s Top se había provisto de una colección de grandes clásicos mayor que la de la biblioteca nacional de Yewol. Según me contaron, al principio de todo esto, haría unos dos años y medio, las sospechas comenzaron cuando el recluso Billy Arnold, un gran lector, fue incapaz de leer su declaración delante del jurado, en su apelación. Decían que apenas balbuceaba en voz baja, como intentando disimular lo evidente, y que cuando ya no pudo fingir más, declaró haber olvidado sus gafas. Pero para mí aquella iba a ser la última vez. El departamento de policía ya no necesitaba más mis servicios, y me abandonaban a un puesto de oficina, en la central, con una placa dorada. En aquél momento, con las manos en los barrotes, supe que odiaría aquella vida tanto como odiaba esta. Lo primero era lo primero, y yo tenía suficientes pruebas implicando a todo el mundo, desde el proveedor de los libros, pasando por el bibliotecario, los secuaces que heredaron el reinado de Billy Arnold, hasta multitud de guardias. Desde fuera, mi compañero me informaba a intervalos de lo que iban descubriendo al otro lado de la verja, implicando a gente más poderosa. Debía de serlo, o nunca me hubieran tenido tanto tiempo infiltrado. Salir fue como una bofetada. Había pasado tanto tiempo observando a los reclusos, curtiéndome como ellos, odiando a los guardias y formando una capa de hostilidad a mi alrededor, que adaptarme de nuevo a la vida en libertad me costó, mucho más de lo que yo creía. Nada más salir se acercó a la entrada un todoterreno negro, con los cristales tintados. La sutilidad de las fuerzas de seguridad, pensé. La puerta del copiloto se abrió. “¿Entras? ¡Qué alegría verte de nuevo, Quim! Vamos, hombre, ¡entra!” Tanto tiempo siendo un número, y ahora mi amigo me devolvía el nombre. Gracias. Él era mi compañero, el sargento Denis Wilson, de narcóticos. A Denis le encantaba añadir la coletilla “de narcóticos”. Recuerdo una tarde de verano. Denis y yo tomábamos unos refrescos en la terraza exterior de un bar en la playa, cuando realmente nos dedicábamos a la caza de narcotraficantes. Yo bromeaba sobre esto mismo, pero él me miró, serio, con la mano en su refresco, y dijo “de narcóticos, sí. Y tú también lo eres”. Luego levantó su vaso muy despacio, se lo acercó a la boca y dio un par de sorbos, haciendo mucho ruido. Cogió sus gafas de sol tipo aviador del cuello de su camisa, desplegó las patas y se las colocó. “Sí. Soy Wilson, de narcóticos”. Aquellos fueron tiempos mejores, y lo de narcóticos lejos quedaba, pero ahora ninguno de los dos osaba añadir “del departamento de prisiones” a nuestro nombre. Volví a la realidad. Denis esperaba. Me subí al coche. Capítulo 4 Lullaby, Oners Trabajar en la central tenía sus beneficios, muchos más de los que había tenido antes en el cuerpo, pero aquella vida no era para mí. Duré dos años, rellenando informes, mirando las paredes de mi reluciente oficina, pensando en maneras de salir de allí. La oficina en la que me habían ubicado estaba al fondo de un largo pasillo, lleno de oficinas exactamente como la mía. La diferencia estaba en que la mía era la última, la de la esquina, por lo que tenía dos paredes de cristal en vez de una. Era un segundo piso, en el complejo que compartíamos con el departamento de bomberos, al oeste de Lullaby City, la capital del estado de Kemp, en el condado de Oners. Mi ciudad natal, llena de recuerdos olvidados. Después de doce años vagando de ciudad en ciudad, imaginé que volver a Lullaby me gustaría. Pensaba que volver a casa sería agradable, pero lo único mío que quedaba allí era una casa vacía en un barrio residencial, llena de cajas con mis trastos viejos, algunas fotos y un guante de béisbol firmado por William W. Ulber. Ni siquiera había desempaquetado mis cosas, seguía durmiendo en un colchón, en el suelo, rodeado de cajas. La semana anterior me había comprado una cafetera, así que usaba un par de cajas a modo de mesa, y bebía el café en una taza con forma de Mickey Mouse que encontré revolviendo entre el desorden. Pensé en Denis. Hacía un año y medio que no sabía nada de él. Nada más volver fue directo al bar de su primo Ronald a emborracharse –a Denis le encantaba la bebida–, y esa misma noche conoció a la mujer de su vida. “Es la primera mujer que me gana al billar”, me dijo. “Eso es porque normalmente estás tan borracho que nunca te acuerdas. ¿Te acuerdas de Lisa Monroe? Ella siempre te ganaba”. “¿Lizzy? Nah, eso no cuenta. Hacía trampas, estoy seguro de que practicaba sobria”. Se casaron al poco tiempo, pero parecía que les iba muy bien. Elizabeth le sacó de la bebida, y le enganchó a la pesca. No mucho más tarde, Denis dejó el cuerpo, se mudó a las montañas con su reciente mujer, y juntos montaron un negocio de anzuelos, o algo parecido. No volví a saber de él. Por aquel entonces yo pensaba mucho en estas cosas. Me planteé seriamente dejar el cuerpo, como mi antiguo compañero, irme lejos de Oners y establecerme en algún lugar apartado, tranquilo; olvidarme de todo y dejar que el tiempo pasara. De todos modos, nada me ataba allí. Y odiaba la calor. Parece extraño, pero aún y haber nacido en Kemp, nunca me gustaron las temperaturas elevadas. Las áridas tierras del sudeste, inhabitables por naturaleza, llenas de canales construidos para llevar el agua desde el mar hasta las poblaciones del interior. Las interminables tardes soleadas, los ventiladores estropeados… recordé cómo era la central antes de que el presupuesto permitiera instalar máquinas de aire acondicionado. Todos esos pensamientos me hicieron decidirme. No a dejar el cuerpo, yo soy policía, pero sí a cambiar de aires. Empecé a buscar un lugar donde mudarme, no tenía dudas de que mis superiores aceptarían mi petición de traslado; ya no era más que un incordio, un chimpancé detrás de un teclado, picando informes, un trabajo que podía hacer cualquiera con una acreditación de seguridad de sargento. Y no es que la policía de Lullaby estuviera falta de jóvenes policías ansiando subir de graduación. Capítulo 5 La búsqueda Había días peores que otros. Si la monotonía de un trabajo sin trascendencia se convertía en pesadez, mis días libres transcurrían sin ser disfrutados en lo más mínimo. No recordaba la última vez que había tenido vacaciones, solo, sin nada que hacer. Tampoco deseaba tenerlas, si era incapaz de pensar en algo que hacer los fines de semana. Me volqué por completo a mi oculta búsqueda de un lugar al cual mudarme, un sitio tranquilo, sin demasiado movimiento, pero donde poder conocer gente nueva, agradable, quizás formar una familia. A veces dudaba de mis intenciones. Si viviendo en Lullaby, con multitud de actividades que escoger, sitios que visitar, bares que estrenar, era incapaz de rehacer mi vida, ¿cómo iba a ser capaz de hacerlo en un sitio apartado, donde las mayores distracciones serían jugar a cartas y escuchar viejas historias? Era mejor no pensar en ello. Lo que quería era un cambio, alejarme de la vida que llevaba y empezar de nuevo en algún sitio donde no importase quién hubiera sido yo en el pasado. Recorrí mentalmente todos los sitios por los que había pasado, pensando en algún punto por el que empezar a buscar. Eso me llevó a pensar en las personas que había conocido, la mayoría delincuentes. Pensé en mi último destino, Hill’s Top, en Yewol. Eso estaba en el estado de Dewyno, al noroeste, en la otra punta del país. Clint me vino a la memoria; intenté reprimir el recuerdo inmediatamente. Por aquél entonces estaba tan quemado que me comporté de un modo completamente reprochable para un agente de la ley. Me excedí en mi tarea de involucrarme con los reclusos. Pensé en el daño que debí causarle; pensé en la última vez que le vi, convulsionando en el suelo de la celda que compartíamos. Luego recordé la rareza del paisaje de Dewyno, drásticamente distinta dependiendo la zona en la que uno se encontrase, algo normal, supongo, en un trozo de tierra de dimensiones tan grandes. En el extremo oeste, una imponente cordillera se interponía entre el mar y el resto del estado, a modo de muro. La cordillera se doblaba hacia el interior, en forma de L, marcando la frontera por el norte. Mientras que el sud de Dewyno era más bien seco, nada más adentrarse un poco hacia el interior, los grandes y interminables bosques hacían de barrera al mar de campos del centro del estado, extendiéndose hasta el extremo este. Y luego estaba Yewol, el condado perdido, completamente apartado de los demás, donde parecía que el tiempo transcurría de manera distinta. Incluso parecía que la luz brillaba de un modo especial, como más tenue. Yewol delimitaba al norte con la cordillera, seguida por unos grandes lagos. El monte Wikato lo protegía desde el sudoeste, junto a una gran espesura de bosques al sud y al este. Su interior estaba formado principalmente por campos, como si se tratase de una pequeña representación del resto de Dewyno. La gran llanura del valle contrastaba con las paredes de roca que se adivinaban al norte, formando una burbuja separada del mundo. Y el clima era completamente distinto, abundaban las lluvias en todas las épocas del año, las nubes bajas y grandes vientos, días oscuros y sin sol… Me vino a la mente la imagen de la bandera ondeando violentamente en lo alto del asta, cuando estaba en el patio, de vuelta en Hill’s Top. El olor de la lasaña me devolvió a la realidad. Estaba en la cafetería de la comisaría, me acababan de traer el plato y ni siquiera me había dado cuenta. Devolví la tapa de cuero negro a su posición habitual del cuaderno de notas, ocultando la lista de posibles lugares; metí el lápiz en el lomo, y lo dejé a un lado de la mesa. Era martes, recordé. Capítulo 6 Departamento de Policía de Emmerston La luz dorada del atardecer inundó la sala, avanzando lentamente por la moqueta, resaltando los tonos marrones de la mesa tras la cual estaba sentado. Observé la luz, distraído, oía unos pájaros en el exterior, ya me estaba acostumbrando a su compañía. El reflejo amarillento alcanzó la pared a mi derecha, destacando el morado desgastado del papel que recubría toda la oficina. No había tocado casi nada, la decoración del antiguo ocupante de mi despacho seguía en la misma posición en la que había estado los últimos veinte años. Había pertenecido al ayudante del Sheriff, Mester Ludon, abatido en un tiroteo unos meses atrás. No tenía familia, así que nadie recogió sus cosas. La oficina había permanecido cerrada, acumulando polvo en los informes que tenía abiertos sobre la mesa, hasta que llegué. Me entretuve mirando las fotos colgadas en la pared. Fotografías de cazadores sonrientes, con un pie sobre el ciervo que acababan de cazar. Una fotografía de Ludon dando la mano a un hombre trajeado, de uniforme; algunas fotografías familiares, otra de todo el departamento de policía. Siguiendo por la pared, más arriba, cerca del bajo techo, la cabeza de un ciervo con enormes cuernos sobresalía, justo en frente de la mesa, siempre a la vista. Supuse que sería el de la fotografía. El sol seguía avanzando, deslumbrándome con los destellos en los cristales de los cuadros, pintando de colores intensos la bandera que había en la esquina, junto a la ventana. Con esa luz, se veía perfectamente que mi nueva oficina no había sido limpiada en meses; el polvo flotaba libremente por el espacio, posándose aquí y allí. Levanté mi brazo derecho del reposabrazos, siendo de repente consciente que estaba limpiando la butaca con la manga. Finalmente, la luz se atenuó hasta el punto en que me era imposible leer lo que tenía delante. Me levanté y encendí la luz, tomando nota mental de que necesitaría comprarme una lámpara para la mesa. Me encantan los espacios abiertos, poder abrir los brazos sabiendo que no chocaré con nada. Tener un gran ventanal, en una planta baja –aquí todos los edificios son plantas bajas–, era maravilloso. Podía ver el jardín, bien cuidado; una tranquila carretera con un par de patrulleras aparcadas delante de la puerta de la comisaría, y el letrero, clavado en el césped, con unas grandes letras azul oscuro: “Departamento de Policía de Emmerston, Yewol”. La puerta se abrió sin hacer ruido, y una figura diminuta entró, con cuidado de no rozar su enorme sombrero con el marco de la puerta. “¿Qué, cómo lo llevas, hijo?” Me levanté. “Muy bien, señor, gracias”. “¿Te has instalado ya?” “No traigo equipaje, señor”. “Oh, bueno. Cuando termines con esos informes, pásate por el bar, te haremos una bienvenida”. “Por supuesto, señor, allí estaré”. La puerta se cerró. Medité brevemente sobre la expresión el bar, llegando a la conclusión que dichas palabras no daban cabida a la duda, en un lugar en el que no hacían falta más detalles, dado que solo habría un bar en el pueblo. Este era el comienzo de una nueva vida para mí, un lugar donde olvidar, donde reposar. Quizás me aficionaría al montañismo, o a la pesca. Estaba seguro de que Emmerston era mi lugar, había nacido para estar aquí. Solo era mi primer día en mi nuevo puesto como ayudante del Sheriff, pero lo sabía; sabía que aquí pasaría el resto de mi vida, y sería verdaderamente feliz. No podría decir si esto último era una afirmación o un deseo, pero sabía algo, que lo intentaría con todas mis fuerzas. Acompañado de mis siete compañeros, el Departamento de Policía de Emmerston, pensé, irónicamente. Cierto era que más policías eran totalmente innecesarios, según las estadísticas anuales, mi tarea consistiría principalmente en disolver peleas de bares –no, de bar, peleas de bar–, pequeños hurtos y disputas familiares. Acabé el último informe, el último papel del traslado, lo firmé. Junté todos los papeles en un ordenado montón y golpeé con demasiada fuerza la grapadora, rompiendo el silencio que gobernaba la última hora de la tarde. “Debería dejarme crecer el bigote”, pensé, saliendo a la calle. Sonreí al imaginarme mi rostro con un poblado mostacho. Mis botas resonaban en el empedrado, se levantó una suave brisa. Sentía que empezaba a ser feliz. Capítulo 7 Agua, dijo ella Y allí la vi, en la mesa de billar, sola, bailando. Me acerqué, con las manos en el cinturón. Ella llevaba unos tejanos apretados, y unas camperas. Pese al frío, vestía una camisa rosa, con demasiados botones superiores desabrochados, mostrando el blanco sujetador que realzaba sus prominentes pechos. Su rubia melena ondeaba graciosamente bajo el sombrero de cowboy, saltando y cayendo sobre sus hombros mientras ella movía su cintura, siguiendo la música. Me sorprendió mirándola, mientras yo, hipnotizado por su belleza, recorría con la mirada todas sus curvas. No era una mujer convencional, eso era fácil adivinarlo. No era, ni por asomo, como las flacas sureñas de mi tierra natal. Eso me gustaba, las mujeres aquí eran mujeres de verdad, pensé, con carne, bien alimentadas. Y a ella especialmente le favorecía. Aguantaba con su mano derecha el sombrero, mientras que con la izquierda sujetaba el palo de billar. Bailaba, observaba la mesa, me observaba a mí. Me acerqué más, decidido a presentarme, subiendo los dos peldaños de la plataforma sobre la que descansaban las dos mesas de billar, apoyándome en la baranda de madera, poblada de bebidas amenazando con caerse en cualquier momento. “¿Dónde ha dejado las reses, vaquera?” dije. Me miró brevemente, de reojo. Me sorprendí a mí mismo, aquello no era nada propio de mí. Deseé con todas mis fuerzas que ignorase mi comentario. “Oh, las tengo delante”, dijo al fin, sin dejar de bailar. Sin dejarme contestar, o siquiera pensar una disculpa, me lanzó el palo de billar. “Demuestra lo que sabes hacer”, retó. Sus ondulados cabellos saltaron con el movimiento de su brazo, firme, acostumbrado al trabajo. Junté las bolas, colocándolas apropiadamente para empezar la partida. “Las damas primero” indiqué, moviendo el palo sobre la mesa. Ella se colocó expertamente, sin dudar, golpeando fuertemente las bolas, que se esparcieron por toda la mesa. Aproveché para presentarme apropiadamente. “Soy Quim Tanner, el nuevo ayudante del Sheriff. Esa fiesta que había ahí hace un rato era mi bienvenida.” Ella, apoyándose en el borde de la mesa, dijo “Tu turno, Quim”, haciendo énfasis en cada letra de mi nombre de pila, burlonamente. “¿Puedo saber tu nombre?” dije, mientras me colocaba para golpear la mesa. Sonrió. “No”. La miré, confundido. “Acabamos de conocernos”, explicó, “yo no le doy mi nombre a cualquiera”. ¿Cualquiera? Yo no era cualquiera, era la ley. Deja de pensar así, me dije a mí mismo. Estás en un bar, maldita sea, relájate. “¿Tomas algo?”, me ofrecí. “Agua” dijo, como si aquella hubiera sido siempre la única opción posible. Reaccioné al cabo de unos segundos, “pues marchando dos aguas.” No sé cuánto tiempo estuvimos jugando, sin hablar, observándonos. Yo la miraba curioso, intrigado por la extraña mujer que tenía enfrente; tan hipnotizante, tan hermosa y a la vez tan vasta. Estaba llena de contradicciones, desde la dureza de sus ojos, la precisión de sus golpes, contrastando con la delicadeza de sus mejillas, con la manera como saltaba, alzando los brazos, riendo, cuando conseguía entrar una bola difícil. Ella me miraba con burla, como si cada paso que diera, cada palabra que dijera o expresión que pusiera fuesen algo torpe o ridículo. Me planteé si realmente estaba siendo torpe, intentando controlar mucho mis movimientos, esforzándome por no parecer un chaval a media carrera. “Relájate, hombre, pareces tenso” dijo, como si me hubiera leído el pensamiento. Ahora sí que noté la burla en su voz, se había dado cuenta de todo. “¿Yo, tenso? Qué va. Te estoy ganando, preciosa”. No conseguí que mi voz pareciera varonil. Mis cuerdas vocales me traicionaban, parecía estúpido. Me sonrojé en cuanto caí en la cuenta de que la acababa de llamar preciosa. Pareció darse cuenta también de esto, y rió. En una de estas, levanté la vista para mirar la sala, que de repente estaba en silencio, tan solo habitada por algún cantante de country sonando en la radio, de fondo. El bar estaba vacío, excepto por un hombre limpiando la barra, en el otro extremo del parqué. Observé por primera vez el bar, las paredes cubiertas de madera, como el suelo. Por todas partes había fotografías antiguas, como las que había en mi nueva oficina. Había un podio situado a la izquierda de la puerta de entrada, donde supuse que harían conciertos. Un par de guitarras firmadas colgaban al fondo, bajo una cinta con letras doradas que no conseguí leer. Detrás de la barra, en la pared norte, un mural de fotografías sin marco se extendía a lo largo de toda la superficie, desordenadas, mezcladas. Mi mirada se desvió de repente hacia el techo del bar, justo en medio de la sala. Una enorme canoa roja colgaba de dos cuerdas. Me sorprendí de no haberme dado cuenta de su presencia nada más entrar, era perfectamente visible. El resto del bar lo llenaban mayormente mesas redondas, con sillas del mismo tono marrón oscuro, dejando un vacío bastante grande en medio, supuse que para bailar. En el extremo de la derecha, al fondo, un par de puertas oscilantes, medio escondidas detrás de una mampara, serían los baños. Mi bella acompañante y yo estábamos situados en la zona sur del establecimiento, al lado de la puerta de entrada, más retirada. La plataforma sobre la cual residían las mesas de billar también contenía una diana en la pared oeste, con un cuaderno lleno de puntuaciones, comentarios de jugadores y algún que otro dibujo obsceno. En cuanto devolví mi atención a la partida, la bola negra no estaba. Había perdido, y no solo eso, estaba solo. No me había dado cuenta de cuándo se había marchado mi compañera de juego, de cuánto tiempo llevaba ahí parado, distraído. Intenté pensar en qué había hecho, si había dicho algo fuera de lugar, si ella se había cansado de mí. Sobre la mesa, un papel cuadriculado, arrugado, descansaba sobre el recubrimiento verde oscuro, tapado parcialmente con el otro palo de billar. Lo cogí, y leí. “Hasta pronto, cowboy!” Sonreí para mis adentros. Doblé cuidadosamente el papel y lo metí en el bolsillo trasero de mis tejanos. Agarré la chaqueta, me la coloqué en el hombro. Hice un gesto al hombre de la barra y salí del bar, caminando, ya de noche, hacia mi vacía casa, pensando en ella, pensando en sus ojos. Capítulo 8 Osos en Oakwool Lakes Me desperté de repente. No había dormido demasiado, pero me sentía descansado. Me incorporé, poniendo los pies en el suelo, dándome cuenta de que me había quedado helado. Miré a mi alrededor, a la casa vacía. Vacía, excepto por el colchón que alguien había tenido la deferencia de dejar, justo en medio del salón. Y allí seguía. La noche anterior no me había parado a ponerlo en un sitio más apropiado, como una habitación, aunque no importaba, si todo estaba vacío. Pensé que quizás podría dejarlo allí, total, tampoco tenía muebles con los que rellenar el espacio. Mi equipaje, una bolsa de deporte negra, descansaba al lado de la puerta principal. Me levanté, dispuesto a buscar algo con lo que asearme, una toalla, un peine quizás. Recordé que me acababa de cortar el pelo justo antes de mudarme. El peine no hacía falta. Me acerqué, bostezando, a la ventana que daba al exterior, sin cortinas. En mi subconsciente me hubiera imaginado que sí que había, pero probablemente se debía al hecho de que parecía un poco oscuro, como si algo bloquease la luz. En cuanto observé el cielo mis dudas se despejaron, estaba nublado. Claro, aquí siempre lo estaba. Lo del día anterior debió ser una excepción. Era extraño, no solo estaba nublado, sino que el cielo parecía muy bajo, oprimente. Eran los pequeños detalles del norte, edificios bajos, cielos bajos, carreteras rectas y largas, coches viejos… Me puse el uniforme, y la cazadora. Fuera haría frío, y tenía que caminar bastante hasta llegar a la comisaría; tenía que comprarme un coche. Emmerston era un hermoso pueblo consistente de doce mil seiscientos treinta y dos, ahora tres, habitantes. Pese a su escasa población, se extendía hasta lo lejos, hasta el pie de las primeras montañas, al norte. Imaginé que en un día claro se podrían divisar perfectamente todos los campos, interrumpidos por ocasionales granjas aquí y allí. Me estremecí al recordar mi pequeña casa en Lullaby. Me di la vuelta, observando mi jardín, y la enorme casa. Creí que nunca acapararía suficientes muebles como para pretender que usaba todas las salas. Una vez entrado en el centro del pueblo, consistente en dos calles llenas de comercios, Emmerston cobraba vida. Un par de camiones, mal aparcados, obstaculizando el tráfico. Gente descargando barriles, cajas, fruta, en camisas de manga corta. Saludé con la mano, dando los buenos días. Supuse que tendría que presentarme antes o después a todo el mundo, íbamos a vernos todos los días, y yo era el encargado de mantener la paz y la seguridad. Por un momento, pensé que mi trabajo era totalmente inútil. No había tráfico que regular, todos parecían llevarse bien entre ellos. Este ya parecía un lugar seguro sin necesidad de intervención de la ley. No sabía muy bien qué esperarme cuando llegase a la comisaría. Una voz me sacó de mis pensamientos. “¡Tanner! ¡Buenos días!” Un hombre, con aspecto infantil, me observaba desde la cabina del conductor del todoterreno que conducía. En el lateral del vehículo unas letras doradas indicaban que se trataba de un vehículo perteneciente al Departamento de Policía de Emmerston. Me fijé mejor en el hombre que me saludaba, acercándome a la ventanilla del copiloto. Era el agente Colin Emms, lo conocí ayer. Recién salido de la academia, sonriente a todas horas, ansioso por ver cosas emocionantes, muy inquieto. “¿Te llevo?” dijo. “Oh, ahh, buenos días, Colin. Sí, gracias” dije, subiéndome al coche. Pensé muy brevemente en la familiaridad de tono entre agentes de diferente rango. Supuse que aquello era normal si había que trabajar siempre juntos, siempre con los siete mismos policías. Todos como una pequeña familia feliz. “¿Sabes cazar, Tanner?” fue lo primero que dijo el Sheriff, nada más llegar a la comisaría. “Sí, claro”, me dirigí a la cafetera, de la jarra salía un agradable aroma. Mi primer café del día. Mi primer café en Emmerston, en realidad. Busqué una taza limpia, todas tenían el escudo de Emmerston impreso en el lateral, consistente en un dibujo de una máquina del campo, no supe distinguir cuál, unos campos, y al fondo unas montañas blancas. Como si alguien dudase de que realmente se trataba de los elementos típicos de Emmerston, las doradas letras que envolvían el escudo rezaban el ya conocido cartel, “Departamento de Policía de Emmerston”. En esta ocasión, las letras estaban ribeteadas por un azul oscuro. Saqué la jarra del soporte y me serví lentamente, observando cómo caía el oscuro líquido dentro de la taza. “Estamos teniendo problemas últimamente con algunos animales salvajes, ahí fuera” continuó el Sheriff, haciendo un gesto despectivo hacia el exterior, supuse que hacia el bosque. “Tenemos jurisdicción compartida con el condado de Reskol sobre los charcos”, se estaría refiriendo a Oakwool Lakes. Había oído historias de esos lagos, mayormente las que me había contado J.T. durante mi estancia en la penitenciaría de Hill’s Top. Me pregunté qué sería de él. Ignorando los pensamientos que me ocupaban, el Sheriff siguió hablando. “Se meten ahí esos malditos aventureros, como si fuera una gran hazaña cruzar un poco de agua. La niebla les confunde, se les hace de noche, y cuando intentan acampar… ¡zas! Debe de haber algún oso por ahí perdido que se está poniendo las botas”, rió. “¿Ha enviado una partida de caza, señor?” “Oh, por el amor de Dios, hijo, llámame Gunner. Deja esas chorradas de ‘señor’, puedes tutearme”. “De acuerdo, señor, em, Gunner, ¿se ha enviado una partida de caza?” No me sentía cómodo tuteándole, aún no, por lo menos. “Sí, varias” dijo, con expresión sombría. “Ahí se quedó Ludon”. “Me dijeron que había sido abatido en un tiroteo”. “Oh, ya, bueno” contestó, ya más animado “eso es lo que les decimos a los de afuera. Es más heroico”. Debí suponerlo, ¿cómo iba a haber un tiroteo aquí? “El caso es”, continuó, “que vamos a enviar otra. Esta vez iremos todos, a ver si acabamos de una vez con el animalillo ese y podemos irnos tranquilos a casa”. “¿Todos, señor? Digo, Gunner. ¿Está seguro de que es una buena idea?” “Oh, ah, bueno, que se quede Emms para echar un ojo al pueblo”. Desde donde estaba, a no más de diez metros nuestro, Emms giró la cabeza, con disgusto. Podía ver en sus ojos el ansia que tenía por acompañarnos. Había visto antes esa mirada, en los ojos de muchos presos, las ganas de destruir. Gunner frunció el ceño, pensativo, luego levantó la vista, barriendo toda la sala con la mirada, buscando algo. “No, mejor… Emms tiene buena puntería, he cazado con su familia desde hace más de treinta años y todos saben usar un arma”. Se giró, dirigiéndose a la oficial Zulss, “Oye, querida, ¿se ha recuperado ya Iwuiil?” “Sí, llegará de un momento a otro” “¡Estupendo! ¡Emms, te vienes!” gritó. Emms movió el puño, exultante, luego desapareció, corriendo a través de una de las puertas laterales. “Pues todo listo” dijo, volviéndose a mí. “Saldremos mañana a primera hora”. Capítulo 9 Juegos de poder y notas arrugadas Las semanas siguientes consistieron principalmente en rápidas salidas a la zona de los lagos. No cazamos nada, excepto Emms, que siempre intentaba ir por delante, quien se encontró un par de botas atadas en unas ramas. Con el ajetreo, no volví a pensar en la mujer que había conocido, semanas atrás, en el bar. Tampoco había vuelto al bar, todos estábamos demasiado cansados. Iwuiil había estado al cargo de vigilar por el pueblo, aunque nada hubiera sucedido. Él lo llevaba bien, le gustaba estar tranquilo. Una vez cesaron las partidas de caza, la rutina de la policía era bastante trivial. Cada tres noches nos turnábamos, de dos en dos, para vigilar la carretera. Nunca pasaba nadie, pero era algo que había que hacer. Por casualidades de la vida, o quizás por falta de casualidades, me tocó cargar con Emms. Colin se pasaba las noches hablando, no importaba el tema, siempre tenía algo que decir. En una de estas llevaba demasiado tiempo callado, como pensando en cómo decir algo. “Oye, Tanner… ¿la has vuelto a ver?” Yo, dándome cuenta de que el poco rato de silencio de la noche se acababa de desvanecer, contesté sin pensar “¿A ver a quién?” “Ya sabes” dijo, levantando las cejas “vamos, hombre, habla” insistió, “¿la has vuelto a ver?” Cayendo en la cuenta de a quién se refería, respondí “No, y aunque fuera de otro modo, eso no sería asunto tuyo”. “Oh, vamos”. “Colin, te lo digo en serio, eso está muy, muy lejos de tu incumbencia”. “Vale, vale, lo entiendo. Oye, sabes que…” y siguió, cambiando de tema, su interminable charla hasta que salió el sol. Pero yo ya no podía dejar de pensar en ella. Era ridículo, nos habíamos visto una vez en un bar, eso era todo. Aparentemente, nuestra partida de billar no había pasado desapercibida a nadie. Claro, esto es un pueblo, pensé. Como si hubiera acudido a una llamada del destino, al día siguiente apareció. Ella apareció. Tomábamos tranquilamente nuestros cafés, como de costumbre, cuando la puerta de cristal se abrió de par en par. Una figura femenina entró con paso decidido, soltando dramáticamente las puertas detrás suyo. “¡Buenos días, chicos!” esa característica voz sonó, como un canto más que como un saludo. Los demás se giraron para ver quién era. La reconocí al instante, no cabía duda, era ella. Aunque había algo que no encajaba; ya no era rubia, sino pelirroja. Tenía el pelo ligeramente ondulado, largo, suelto, cayendo libremente por su espalda. Vestía una camisa blanca bajo una chaqueta oscura, larga, con dos filas de botones dorados en el centro. Se divisaban unos tacones rojos ocultos bajo los pantalones de campana, también oscuros. La blancura de su piel contrastaba drásticamente con sus labios, rojos. Extraña combinación, pensé. La mirada de la recién llegada fue de rostro en rostro, posándose en los de la oficial Zulss, la única mujer del departamento. “Buenos días, guapa” dijo, con un tono más íntimo, mientras le guiñaba un ojo. Zulss se sonrojó, desviando rápidamente su mirada al suelo, ruborizada. Avanzó por la sala, dirigiéndose hacia el Sheriff, el único que mantenía la boca cerrada. “Sheriff ” dijo, con una sonrisa en sus labios. “Hola, cariño. Vamos, encanto, pasa a mi oficina”. Para el Sheriff todas eran “cariños”. Desde que le dejó su difunta mujer, trataba al género femenino en general como si fueran camareras, y a los hombres como si fueran su descendencia. “Tanner, tú también”. Les seguí. “Seguro que ya os conocéis, pero en fin” continuó, como obligado por la cortesía. “Fiscal, mi ayudante, Quim Tanner. Tanny, la fiscal del condado”, dijo, mirándola a ella, “la deslumbrante señorita Lumberjack”. Ella sonrió, aceptando el cumplido. “Un placer, señorita Lumberjack” musité. “Tanny” contestó, burlonamente. Se giró, dirigiéndose a Gunner, “¿Tienes los papeles? Vamos a ganar, lo sé, voy a llevar a esa panda de desgraciados hasta las puertas del infierno”. Rió, salvajemente. “O hasta las de Hill’s Top” continuó, más calmada. “Oh, ah, sí, claro, preciosa. De todos modos, de qué te iban a servir, tú siempre ganas”. “Me dices unas cosas, Gunny” dijo, acariciándole la mejilla suavemente con sus dedos, flexionando ligeramente las rodillas. El Sheriff estaba demasiado acostumbrado a aquello como para dejarse caramelar, concluí, pues sin prestarle más atención que una ligera sonrisa, volteó la mesa, rebuscando entre el desorden. En cuanto salió del despacho, sin poder controlarme, dije “Menuda mujer”. Ahora sí rió, subiéndose el cinturón. “A por ella, muchacho” fue todo lo que dijo. Sin pensármelo dos veces, me di la vuelta, dirigiéndome hacia la puerta, siguiéndola. Los demás se volvieron de nuevo a mirarla. Ella caminaba con paso seguro, acercándose a la oficial Zulss. Sacó de entre sus papeles uno arrugado, como el que me había dejado en la mesa de billar semanas atrás, y se lo entregó a Zulss, la cual lo aceptó enseguida, manteniendo el contacto de su mano todo el tiempo que le fue posible. Me quedé parado, como un idiota, allí donde estaba. Por algún motivo, esa extraña mujer, Lumberjack, siempre me provocaba esa reacción. Ni que nos hubiéramos visto tantas veces como para poder hacer esa afirmación. ¿Qué fue lo de la otra noche, en el bar? Se estaría divirtiendo, como en una especie de juego de poder; como ahora, dejando embobados a todos, saliendo suavemente de la comisaría, dejando un rastro de bocas abiertas allí por donde pasaba. Observé que Zulss dejaba el papel en su mesa, la cual estaba situada justo en la entrada. Se levantó ligeramente la manga de la camisa, miró la hora. Apresurándose, cogió un llavero que colgaba en la pared opuesta, enfrente de su mesa, y salió a toda prisa. Fuera, oí un motor. Recordé que había llamado el señor Morris diciendo que un oso había entrado en su propiedad, había huellas frescas, según él. Zulss iría a comprobarlo. Zulss era muy atractiva, no era extraño pensar que… detuve mi pensamiento ahí. Eso era, exactamente: el juego de poder. Eso era lo que quería, no caería en eso. Me dirigí a la mesa de Zulss, dispuesto a comprobar mi teoría. Cogí disimuladamente el papel arrugado que le había dado instantes atrás la señorita Lumberjack, y me lo metí en el bolsillo. Entré en mi despacho, cerrando la puerta. Sin sentarme siquiera, saqué el papel y lo desdoblé, a toda prisa, viendo en él la misma letra elegante, la misma curva en la “a”, la exclamación final… Leí, absorto, intentando no sentirme culpable por invadir así la intimidad de mi compañera. Sonreí ampliamente, dejando el papel sobre la mesa. Me senté en una de las butacas para las visitas, en la pared, al lado de la puerta. El mensaje iba dirigido a mí. “Quimmy, ¿a las siete, en el bar? ¡Vale!” Capítulo 10 Hells Bells Siempre me he preguntado porqué la gente conserva las cabezas de los renos. Algunos dicen que son trofeos. ¿Trofeos? El animal más inocente que existe, pasando por la vida tranquilamente, con abundancia de alimento allí por donde va, sin preocupaciones estúpidas… teniendo que preocuparse por un depredador con armas de fuego, persiguiéndolo, sin incitación previa, para poder presumir de una cabeza disecada en la pared, en la pared de un bar. En la pared de este bar. Tenía los dientes amarillos, observé, a un palmo de distancia. “¿No serás fumador, verdad, pequeñín?” pregunté al reno. “No, por supuesto que no”. Volví a la barra, pidiéndome otro whisky. Miré el reloj, las ocho y media. No iba a venir, y yo como un estúpido, esperándola. ¿Y si el mensaje no iba dirigido a mí? No, era para mí, ponía mi nombre, o casi. Quimmy, ponía, tenía que ser yo. Zulss se llamaba Irina. El hombre al otro lado de la barra me puso un vaso delante y volcó el contenido de una botella de whisky en su interior. Debió ver mi expresión, porque preguntó “Qué, ayudante, ¿esperando a alguien?” “Sí, había quedado con… con una mujer, pero me da que no va a venir”. Soltó una carcajada, “¿has quedado con ella, verdad? ¿Te ha dicho su nombre ya?” “¿Qué? ¿Cómo…?” intenté. Me rendí, soltando un suspiro. “No, no me lo ha dicho, aún”. Rió más. “Tranquilo, lleva jugando ese juego desde hace mucho”. Podía apostar a ello, seguro que todos sabían cómo se llamaba, pero si le preguntase a alguien nadie me lo diría. Miré el reloj, las ocho y treinta y siete. “Mi nombre es Gallen” continuó el hombre de la barra. “Quim” dije, brevemente. Al ver que estaría un rato más solo, seguí hablando con Gallen, algo era algo. “De ahí el nombre del bar, supongo”. “Oh, no. Mi padre también se llamaba Gallen, y el suyo, y el de él. Tradición familiar”, explicó. Cualquiera hubiera pensado que seguían poniéndose el mismo nombre de generación en generación para no tener que cambiarle el nombre al bar, Gallen’s Grill. “Oye, Gallen, ¿lo de grill, a qué viene? No he visto barbacoa en el menú”. “Ah, ya. Mi abuelo incendió el local una vez y nos quitaron la licencia” dijo, señalando una mancha negra en la pared, cerca del techo. Sonreía, parecía orgulloso. “Toma” dijo, lanzándome una camiseta. La agarré, extendiéndola delante mío. Era una camiseta de manga corta, verde, con unas letras amarillas en el centro, “Gallen’s Grill”. En la manga izquierda tenía el dibujo de una cerveza, y en la parte posterior había el dibujo de un hombre. El dibujo me era extrañamente familiar; el dibujo estaba sonriendo, mal afeitado, llevaba una gorra de rejilla, sosteniendo unas pinzas de cocina en la mano; en el fondo había una barbacoa. Se parecía al hombre que tenía enfrente. “Publicidad gratis” dijo. Una sonrisa le cruzaba la cara de punta a punta. “Gracias, hombre” correspondí. Me levanté, justo en el momento en el que la puerta se abrió. Allí estaba. La señorita Lumberjack. Ojalá hubiera sabido su nombre, así podría pensar en ella más claramente. Sin mirarme siquiera, caminó hacia el fondo del bar, sentándose en la mesa más lejana. Observé todo su recorrido. Iba vestida de motera, chaqueta de cuero, pantalones ajustados, botas. Su pelo despeinado ya no relucía tanto, sería por la luz del bar. Cogió una silla, la apartó de la mesa y se sentó pesadamente. Me maravillé al ver que era capaz de hacer todo aquello manteniendo esa atracción tan femenina, y a la vez salvaje, descontrolada. Sacudí la cabeza, dejando el whisky en la barra. “Gallen, dame dos aguas, por favor”. “¡Marchando dos aguas!” espetó, enérgicamente, golpeando la madera con los puños. “¡Mierda, tú no eres Zulss!” dijo, riendo. Dejé los vasos en la mesa, agarré una silla, le di la vuelta, y me senté, apoyando los brazos en el respaldo. “Señorita” saludé, cortésmente. Ella, levantando una ceja, hizo una mueca con los labios. “No serás uno de esos capullos del sur, ¿no?” “No, joder, soy del sureste, de Kemp” intenté situarme en la misma línea de vocabulario. “Bah, es todo lo mismo, desierto. ¿Y qué trae a un cowboy del sur por mis bonitas y prósperas tierras?” “Oh, he venido a buscar agua, se nos acabó allí abajo. ¿Cómo te llamas?” “Buen intento”, sonrió. “En realidad no, qué mierda de intento. ¿Y tú eres poli?” Era imposible estar en su nivel hablando; abrí mucho los ojos, involuntariamente. Intenté recomponerme. “Bailemos” dije. “Vamos, joder, levanta ese culo, voy a sacarte a bailar”. Pareció gustarle, sonreía; se levantó, quitándose la chaqueta, dejando a la vista una camiseta de tirantes, negra, con un escote que me hizo dudar si realmente alguna vez pasaba frío. Pasó por mi lado, dándose cuenta de esto, encajando su brazo en el mío. “¡Gallen, Hells Bells!” gritó. Desde el otro extremo del bar, Gallen asintió, apretando un par de botones en la máquina de discos. Mientras las guitarras de AC/DC empezaban a sonar, se agarró el pelo, moviendo la cintura, sin apartar la mirada de mis ojos. Desperté en un lugar que no era mi casa. Notaba un dolor agudo en la cabeza, me incorporé. Estaba en un sofá, en el interior de una cabaña. Me levanté, había café recién hecho. Me serví una taza, curioseando la estancia; no había nadie más. Abrí algunos cajones, había dos fotos encima de la chimenea. Busqué mis pantalones, me puse las botas y salí al exterior. Empecé a andar por el camino de tierra que salía de la cabaña, en medio del bosque; supuse que me llevaría al pueblo. El frío de la mañana me caló los huesos. A los bordes del camino, las ardillas se subían a los árboles, espantadas por la presencia del intruso. El silencio era tremendamente acogedor. Capítulo 11 Dime tu nombre Todos los hombres desean perderse entre las caricias de una mujer, olvidar el mundo, olvidar toda la violencia y descansar, por fin, entre los brazos de alguien que ve tu interior, que te mira y te ve, sin palabras; alguien que ve la luz que entra por tus pupilas, alguien que sabe qué decir en el momento adecuado, que sabe mirarte de esa manera que hace que te olvides de absolutamente todo lo demás, que hace que en ese momento solo exista una cosa, una persona, ella. Ahí van los hombres, deseando, perdiendo sus vidas en búsquedas inútiles, mintiendo, matando, todo para lograrlo, para lograr esa conexión única que pocos hallan. Ahí vamos, siempre dispuestos, siempre ansiosos de volver a probar, por si la siguiente será la que nos dé el descanso, por si la siguiente será la que nos ciegue para siempre, haciendo que nos desliguemos de todo lo que nos ataba antes, para llamarla a ella hogar. Pero no esta noche. Esta noche tocaba celebración. Gallen’s Grill cumplía ciento veintisiete años, quién hubiera imaginado que un bar de pueblo duraría tanto. Pero duraba, y en parte gracias al flujo constante de alcohol que inundaba la barra. Nunca faltaba alcohol en Gallen’s Grill, el camión llegaba puntual temprano cada mañana, reponiendo lo que se había consumido la noche anterior. El negocio siempre iba bien, tenía clientes de sobra, que además eran fieles; ¿qué más se podía pedir? Me había puesto la camiseta que me regaló Gallen hacía un mes, la estaba estrenando, de hecho. Si la situación con el oso que andaba suelto por la zona de los lagos se había resuelto era porque habíamos puesto controles en las rutas en las que era más posible que los aventureros pasaran. Los comercios locales nos ayudaban con carteles en las entradas, avisando del peligro que correrían y explicando un par de maneras de evitar ser comido por un oso. Yo no me lo acababa de creer, pero Gunner afirmaba que funcionaban, que eran métodos muy buenos. Personalmente, no pensaba adentrarme de nuevo en los bosques sin una escopeta con tranquilizantes. O con balas; sí, mejor con balas, balas grandes, del calibre 10. No tengo nada contra los osos, pero si tengo que escoger, escogeré mi vida, pensé. Como era tradición, cuando el bar de Gallen cumplía un año más, Emmerston se revolucionaba. Se organizaba un baile al que asistía todo el mundo, se servía de barriles en la calle y, aparentemente, Gallen daba un discurso, borracho. Había fotos en el bar, recordé, de todos los Gallens que habían pasado por el bar, dando el mencionado discurso. En ese punto estábamos ahora. Gallen puso, con ayuda de otros dos, un barril en el suelo, derecho, y se subió encima, tambaleándose. La gente aplaudía y silbaba, hasta que empezó a hablar. “Hace ciento veintisiete años” empezó, a penas lograba entenderle, “mi bisabuelo fundó este bar. Gallen’s ya existía desde antes, pero el bribón conoció a una norteña, con la que se casó poco después, y se mudaron, así que lo cerraron allí en Fecston y abrieron otro igual aquí”. La gente rió. “Sí… bueno, ya os sabéis la historia, qué más da. Mi bisabuelo era de los que creen que las cosas las tiene que construir uno mismo, así que se compró este terreno”, –hizo un círculo en el aire con la mano– “se fue al aserradero a comprar madera, y…” continuó hablando, pero su voz ya no era más que un murmullo lejano para mí. La razón era que acababa de ver a alguien, y no a alguien cualquiera. Se me acercó, sonriendo; me ofreció uno de los dos vasos que llevaba; agua, por supuesto. “Tú por aquí” dije. “Es viernes por la noche, se acabó la semana” contestó. El resto de la noche pasó como un borrón, y lo siguiente que de lo que fui consciente era del techo de madera que estaba observando. Estaba tumbado, en aquél sofá donde hacía un mes me había despertado. La diferencia era que esta vez no estaba solo. Me senté, desarropándome la manta que me cubría. Esta vez conservaba los pantalones puestos, las botas descansaban al pie del sofá. La tenue luz de la mañana se filtraba a través de las ventanas de la cabaña, esparciéndose delicadamente por el interior, como un fino manto, bañando las sillas de madera, la mesa, cubierta con un tapete blanco, hecho a mano; reflejándose en el agua del interior del jarrón que descansaba encima, acentuando los colores de las flores que sostenía. Toda la estancia parecía un lugar mágico, la madera adquiría un color más intenso, casi dorado, invitando a quedarse en el interior. El crepitar de la leña me hizo notar el cálido ambiente; la chimenea, junto al sofá, desprendía un calor agradable. El olor del café me atrajo, desviando la mirada hacia la izquierda de la cabaña, donde mi acompañante se movía de un lado a otro, graciosamente, en la zona que sería la cocina. La luz del exterior entraba por la ventana, enfrente suyo, pasando a través de su rojiza melena, destacando aún más el rojo intenso de sus ondulados rizos, que le caían por la espalda, como si toda ella estuviera envuelta en el acogedor ambiente que me invitaba a quedarme para siempre en su interior. Al darse cuenta de que estaba despierto, se dio la vuelta, apoyándose en el mostrador. Llevaba puesto un jersey holgado, blanco, con las letras rojas del equipo local de fútbol americano. Sonreía. “¿Café?” Tardé un poco en contestar, “sí, gracias”. Me levanté, acercándome a ella. Sirvió el contenido de la cafetera en dos tazas, y me ofreció una. Rocé levemente sus dedos mientras cogía la taza. “¿Cómo lo haces?” pregunté, después de dar un sorbo de café. “Apareces sin más, de la nada, después de un mes sin verte, me hipnotizas de esa manera, mirándome así, como ahora, y de repente me despierto aquí”. Hice una pausa, “¿no me habrás drogado?” Rió suavemente, más como una respiración que como una risa. “Estabas agotado, te quedaste dormido en el asiento de mi coche”. Y era cierto, la noche anterior no había dormido nada, había estado en la carretera, con Emms. De repente me sentí abochornado, me había dormido en su coche, de camino a no sabía dónde. “¿Y tú sola me has echado en el sofá?” pregunté, entre incómodo y escéptico. “Nah…” rió, “te arrastré”, dijo, mientras desviaba la mirada a mis botas, completamente manchadas de barro. No sabía cómo había llegado a su coche, pero en aquél momento era lo último que me importaba. Si había llegado hasta aquí era por algo, y no podía continuar sin saberlo. “Dime tu nombre” le dije. Se lo pensó durante un rato, turnando la vista entre mis ojos y el contenido de su taza. “Carla” dijo al fin. “Me llamo Carla”. Y su nombre, su voz, retumbó en mi interior, repitiéndose una y otra vez, interminablemente, embriagándome por completo del sonido, de la melodía, que emitían sus labios. Y así nos quedamos, callados, mirándonos, como si no existiera el tiempo. La taza humeante me calentaba las manos. Fuera, se oía el sonido de los pájaros, cantando alegremente, y yo, incapaz de moverme, contemplaba el rostro de Carla, como si fuera la primera vez; el contorno de sus ojos, sus mejillas, lisas, moldeando el camino hacia sus perfectos labios, bajando hasta unirse en la curva que completaba su sonrisa. Capítulo 12 El refugio de Carla Porque no hay nada mejor, ni jamás lo habrá, que la calma que me daba ella. Y me di cuenta en ese momento de que todo lo que había hecho hasta entonces no era nada; todo se desvaneció, como un pesado telón que me impedía ver la vida, y que ahora caía. Todo el tiempo que vagué de un lado para otro, toda la violencia y la maldad que había vivido se convirtieron en cosas insignificantes ante este nuevo sentimiento que ahora me sacudía, algo que nunca antes había experimentado. Toda mi vida anterior eran los deshechos de alguien que no era yo, porque ella me cambió, me hizo ver la vanidad de los recuerdos a los que me aferraba, y que al mismo tiempo intentaba olvidar; me hizo ver el tiempo perdido, me hizo desear la vida. De repente lo veía todo más claro, las cosas que me decía J.T., porqué Denis no me había llamado ni una sola vez desde que se marchó. Y es que las cadenas que me ataban, el dolor que me torturaba, todo se desvanecía a su lado, y era una estupidez, porque apenas la conocía, pero no podía evitarlo. Parecía irreal que tan hermosa mujer me hubiera dejado entrar en su intimidad; la cara que estaba descubriendo ahora era completamente distinta, me pregunté cuál de las dos era la real, o si ambas se complementaban de una manera perfecta. Quizás la delicadeza de su interior iba ligada a lo salvaje del exterior. Por su forma de sonreír podía adivinar las dos caras de Carla, el tacto suave de su piel, la sinceridad de su mirada, con la brusquedad con la que se movía por el mundo. Parecía que si quería algo, lo tomaría, y que me tomase a mí, que me permitiera un segundo más de ella era algo que no podía dejar de desear, completamente hipnotizado como me tenía. Y así me secuestró el fin de semana. No fue algo intencionado, pero hablamos, y hablamos, y no había nada más que quisiera hacer, sino escuchar el sonido de su voz una vez más. Hablamos de cosas triviales, pero como ella decía, las cosas triviales forman la vida de una persona. Carla creía que los pequeños detalles lo eran todo, que las personas están construidas de un montón de diminutas tonterías que las convierten en seres hermosos. Me gustaba cómo pensaba Carla; yo siempre creí que los detalles no importaban, pero ella contaba las cosas de una manera que hacía que el más mínimo detalle cobrase importancia. Carla no me contó su pasado, ni sus éxitos, ni las cosas que se suelen contar al principio… de lo que fuera que fuese esto. Carla me contó que le gustaba sonreír porque ya había demasiada tristeza en el mundo. Carla me contó que cada mañana salía a caminar por el bosque, hiciera el tiempo que hiciera, para no perder la conexión con los demás seres vivos, “con los que viven de verdad” decía. Carla era una persona fascinante, decía que le gustaban todos los colores, que le gustaba cómo se reflejaban en las cosas. Decía que le molestaba llevar las uñas largas porque le daban escalofríos al contacto con todo. Carla decía que amaba el silencio y el tacto de la franela. Me contó que su lugar preferido del planeta era la cima del Wikato, aunque nunca había salido del país, porque allí nunca iba nadie –estaba prohibido–, que desde allí se podía ver absolutamente todo, el bosque extendiéndose como un manto verde oscuro, la niebla cubriendo el valle, los lagos, apacibles, y aún y así llenos de vida. Carla decía que la naturaleza le cantaba, que odiaba a los que la destruían, “como esos malditos cazadores que intentan capturar a un inocente animalito, abatirlo hasta la muerte. Si no se metieran en su territorio no pasaría nada” dijo, con brusquedad. A Carla le gustaba hacer puzzles, pero se le daba fatal. Tenía uno colgado en la pared que tardó siete meses y medio en completar. Al observarlo de cerca, vi que todas las piezas estaban chafadas, forzadas, y algunas fuera de lugar. Había un espacio vació, donde cabían dos piezas, justo en medio del lago que formaba el paisaje del puzzle. Me dijo que un día el viento le rompió una ventana y todo el puzzle, que tenía a medio hacer en la mesa, se le cayó por el suelo. Nunca encontró las dos piezas azules que faltaban. A Carla le encantaban los rollitos de canela, pero que no comía muchos porque le sentaban mal. A Carla también le encantaba hacer preguntas y hablar sin parar, algo que yo agradecía, porque nunca supe muy bien qué decir. Me preguntó sobre detalles insignificantes de mi vida, riendo sin parar cuando le contaba algo embarazoso. Me vi contándole cosas que jamás le había contado a nadie; por algún motivo sentía que un lazo muy fuerte me unía a ella, un lazo del que nunca me podría desligar. No sentía el menor reparo en contarle todos los detalles abrumadores, y ella reía. Carla reía por todo. Ella también quería tener un perro, pero como no se le ocurrió ningún nombre aún no había rescatado ninguno de la perrera, aunque iba a menudo por allí y había uno que era su amigo. Se sentía mal por llamarle “perrito, perrito”, pero de verdad que no se le ocurría ningún nombre. El color real de su pelo era un rojo oscuro, pero cuando la luz incidía en él se volvía muy intenso. Me confesó que lo de la primera vez, parecía que ya hacía mucho tiempo, era una peluca. La tenía guardada en un baúl al pie de su cama, junto con un montón de disfraces. Decía que le encantaba “dejar a los forasteros con la boca abierta, como tú, que te quedaste ahí plantado como un idiota mientras yo me iba, y ni te diste cuenta”. Yo le dije que me gustaba su pelo tal y como era, natural, a lo que ella contestó que estaba pensando en hacerse trenzas. Era extraño creer que aquella mujer tan alegre y perfecta fuera la misma que disfrutaba descontrolándose, dejando vía libre a esa faceta salvaje que llevaba dentro. “Vamos, sé que te gusta” sonrió pícaramente. Y era cierto, me gustaba; me gustaba todo de Carla. Entonces llegó el lunes por la mañana, al cabo de un fin de semana muy extraño, extrañamente agradable. Me levanté muy de mañana, tenía que llegar temprano a la comisaría, había pasado algo, según el escueto mensaje de Gunner. No quería irme de allí, y Carla aún dormía. Sabía que se levantaría no mucho después de mí, era la fiscal del condado, al fin y al cabo, tendría mucho que hacer, supuse. Preparé torpemente unas tortitas y se las coloqué en la mesa, antes de irme, sin saber muy bien porqué lo hacía. Cogí mi chaqueta, colgada detrás de la puerta, abrí intentando no hacer ruido, y después de echar una ojeada al interior, salí, sonriendo como un pobre idiota, sin poder evitarlo. Bajando por el camino de tierra, hacia Emmerston, buscando una razón por la que me había escogido a mí, sin querer hallarla, sin saber siquiera qué había pasado en los últimos dos días. Entonces, un pensamiento cruzó mi mente, como un relámpago, algo que creí imposible; que Carla me había dejado entrar en su refugio, que Carla me hacía feliz. Capítulo 13 Tiroteo en Wallon’s Parece que cuanto más pequeño es el lugar, más se tolera la locura. Si bien la corrompida sociedad que se forma en las grandes ciudades envenena hasta el aire, la capacidad de llegar a los extremos de las personas se la llevan, y de lejos, los pueblos, los pueblos como Emmerston. Los hermanos Pearlman eran los orgullosos propietarios de unos pocos locales del pueblo, herencia que su padre, un hombre honrado, les había dejado. El señor Pearlman era un hombre indulgente, casi héroe del pueblo. Vivía de una pensión del ejército y del alquiler de los locales que tenía alquilados a los comercios de Emmerston. Pero cuando falleció, de un ataque al corazón, sus hijos pasaron al control de los locales. Todos les conocían, a los tres, adictos al juego y a las armas de fuego. Malgastaban el dinero que había acumulado su padre sin reparos, y normalmente no participaban demasiado en la vida del pueblo. Pero cuando iban a toda velocidad por las calles, montados en una vieja camioneta, borrachos y disparando al aire; entonces la policía dejaba sus triviales tareas y les perseguía, convirtiendo la caza en todo un espectáculo. Esta vez, el pequeño Skitter, como le llamaban, –el menor de los tres hermanos–, se había endeudado demasiado, así que decidió pasarse por la ferretería del viejo Wallon y amenazarle con un arma de gran calibre para que le diese todo el dinero de la caja. Como Wallon había sido infante de marina, y los infantes de marina nunca se echan atrás, sacó la escopeta recortada que escondía detrás del mostrador. El dedo en el gatillo del pequeño Skitter fue más rápido que el reúma de Wallon, y la bala le perforó el pecho, dejándole luchando por su vida en el frío suelo de la ferretería. Al verse acorralado, se atrincheró en el interior del local, tomando por rehenes a un chico de dieciséis años, que trabajaba allí para ganar un poco de dinero, y al hijo mayor de Iwuiil, el cual había ido a comprar cable para arreglar la verja de su granja. Pero yo no me esperaba nada de todo aquello. Según Gunner, “había pasado algo”, así que no me di prisa alguna en bajar a la comisaría, creyendo que una ardilla habría mordisqueado los cables de la electricidad, o que un grifo abierto habría inundado la oficina. Cuando llegué, aún embobado por mi fin de semana con Carla, con la camiseta de Gallen’s puesta, la oficina estaba vacía. Saqué mi uniforme de repuesto del cajón de la mesa y me vestí, con toda la calma del mundo, para dirigirme después a la oficina de Gunner y encontrarla, también, vacía. Me dirigí hacia la puerta, dispuesto a dar una vuelta por el centro del pueblo, seguro que estarían por allí, cuando me fijé en un papel pegado en la puerta. Había pasado hacía nada por allí y no lo había visto. Leí: “Tiroteo en Wallon’s”. Corrí a coger la única patrullera que había aparcada delante y pisé a fondo, sintiendo una macabra alegría de tener un poco de acción, esa emoción tan común en Lullaby, tan fuera de lugar en Emmerston. Al llegar, los otros dos coches de los que disponía el Departamento de Policía estaban colocados estratégicamente, haciendo de muro entre la ferretería y la fuerza de la ley, escondida detrás de las ruedas de los vehículos. No pude evitar sonreír al ver la escena, que creí obviamente exagerada. Pero no lo era, pues nada más salir de la patrullera, una ráfaga de disparos me tiró al suelo. Skitter gritó “¡Dejadme marchar, o los mato a todos!” Gunner corrió agachado hasta mi posición, informándome de la situación. “Oye, hijo, eh, hace tiempo que no pasa algo así por aquí, y me preguntaba si… em, bueno, si sabes qué hacer”. Reprimí una sonrisa todo lo que pude. “Sí, señor, ah, Gunner, permíteme hablar con él, hay que hacer que razone.” “Claro, claro, sí, ah… sí, hazlo.” Inmediatamente abrí el maletero, me puse un chaleco antibalas en el que ponía “Policía del condado de Yewol” en enormes letras mayúsculas. Reciclando chalecos, como verdaderos policías, pensé. “¡Skitter Pearlman! ¡Mi nombre es Quim Tanner, y soy el ayudante del Sheriff de Emmerston!” “¡Me da igual tu vida! ¡Quiero un furgón blindado en la puerta en menos de una hora!” gritó en respuesta. Había tenido suficientes experiencias como aquella en Lullaby como para saber que esto no podía acabar bien, ya había decido darse a la fuga. “Eso no va a pasar, y lo sabes” dije, preguntándome si realmente lo sabría. “Aunque puedo mirar de conseguirlo si sueltas a uno de los dos, a Lesser (el chico), como muestra de buena fe” proseguí. “¿Te crees que soy idiota?” gritó furioso. Sí, lo creía, pero aquello no importaba. “¡Tráeme el furgón o a las ocho mataré a uno de los dos!” Miré la hora, solo eran las seis y cincuenta y cuatro de la mañana. Muy temprano para esto, aunque nunca es un buen momento para esto, pensé. Volví, caminando hacia atrás, al resguardo del coche donde me esperaba Gunner. “¿Y sus hermanos?” pregunté. “Están a punto de llegar”. En ese momento apareció un coche a toda velocidad, torciendo la esquina. De él se bajaron los hermanos mayores de Skitter, Ron y Madcol. Su padre era un hombre chistoso. Se acercaron a Gunner y a mí, decididos, con cara de estar sufriendo una grave indigestión. “¿Qué ha hecho ese idiota de mi hermano pequeño?” preguntó furioso Madcol, el mediano. Parecía que los ojos se le saldrían de las órbitas, tenía los puños apretados, los brazos tiesos, pegados a sus costados. Mientras Gunner se lo explicaba todo detalladamente, intentando calmarlos, yo aproveché para llamar a Hill’s Top, los únicos que tendrían un vehículo blindado a menos de una hora de distancia. Como conservaban el mismo alcaide, –corrupto de pies a cabeza, imposible de demostrarlo– fingí ser el Sheriff, cambiando el tono de mi voz para no ser reconocido. Accedieron a mi petición, aunque de mala gana. No les gustaba renunciar, ni que fuera por un día, a uno de sus preciados vehículos de transporte de prisioneros. Era irónico que Skitter fuera a intentar escaparse con un coche para prisioneros. Quizás podría quedarse ya en su interior, así nos ahorraría trabajo, pensé. En cuanto llegó el blindado, ordené que lo dejaran a lo lejos, a la vista desde la ferretería, pero lo suficientemente lejos como para que Skitter supiera que no se lo iba a dar a cambio de nada. “¡Ahí mismo está tu vehículo!” grité, señalándolo con el dedo. “Suelta a Lesser, y podremos hablar de cómo vamos a hacer esto.” Tras unos instantes de tensión, divisé movimiento tras el cristal de establecimiento. Al poco, la puerta se abrió, muy lentamente, y Lesser salió corriendo, con las manos en la cabeza, con cara de pánico. Emms, que era el más cercano a la puerta, le cogió enseguida, sacándole de la línea de fuego. Su madre, que esperaba en el otro extremo de la calle, histérica, saltó la cinta policial, corriendo para abrazar a su hijo. En el segundo y medio que pasó todo esto, unas ruedas chirriaron, el vehículo de transporte de prisioneros se acercó a toda prisa al escaparate de la ferretería, y se oyó un gran estruendo. Veía blanco, todo blanco, humo. Los oídos me pitaban, notaba un calor muy intenso en mi brazo izquierdo. Giré la cabeza, viendo una patrullera volcada, en llamas, a escasos metros de mi cuerpo, tendido en el suelo. Parpadeé, me incorporé haciendo un gran esfuerzo. Había cuerpos por el suelo, algunos heridos. Cuando logré recuperar el control de mi mente, supe lo que había pasado: alguien nos había tirado una bomba, nos habían robado el blindado, y Skitter había escapado. Corrí hacia la ferretería, entrando por el gran agujero que había entre los cristales rotos del escaparate, encontrando a Huwuiil, el hermano de Iwuiil, tumbado en el suelo, boca abajo. Me acerqué a él, creyéndole muerto, pero justo en ese momento se colocó de costado, con cara de no saber qué había pasado. Le pregunté si estaba bien, y al él contestar que sí, salí corriendo, subiéndome al asiento del copiloto del coche que esperaba. Emms estaba detrás del volante, listo para acelerar en cuanto subiera. “¡Pisa, pisa!” grité, mientras saltaba al interior del coche. Las ruedas derraparon en la carretera, mientras Emms pisaba a fondo, pasándome una escopeta con la mano libre. Y mientras nos dirigíamos, a toda prisa, en persecución de Skitter y sus hermanos, comprobé las balas de la escopeta, lista para ser disparada. Capítulo 14 Cuida de Mary Ann Hay un olor característico que me embarga cada vez que sé que alguien va a morir. Es un olor muy intenso, al principio parece que alguien esté sosteniendo un paño empapado de gasolina bajo mi nariz, y poco a poco se desvanece, manteniéndose el ligero aroma que avisa del peligro. Será algo psicológico, pues la primera vez que presencié una muerte violenta fue recién graduado de la academia de policía. Una bala perdida fue a parar a un tanque de gasolina, haciendo que todo saltara por los aires, acabando con las vidas de los delincuentes y con la de tres policías, yo conocía a uno. Desde entonces, cada vez que presiento, que sé, que alguien va a morir, ese olor me inunda la nariz, entrando muy profundo, tomando el control de mi cabeza. Instintivamente, todos mis sentidos se agudizan, soy plenamente consciente de todo lo que me rodea, y a la vez noto una especie de silencio que me envuelve, como si todo el ruido del exterior se desvaneciera, centrándome en algo concreto, en una canción, en la que sonaba la noche que maté a–. Don’t Cry, Guns N’ Roses gritando que dejes de llorar, que me des un beso antes de marcharte. Y la letra suena fuertemente en mi cabeza, mientras, sentado en la ventana del copiloto de la patrullera, disparo con una escopeta a los hermanos Pearlman. Nada existe. El tiempo se detiene, el sol que amanece para en la línea del horizonte, volviendo de oro los campos que se extienden a ambos lados de la carretera. El aire que me golpea se torna en una suave brisa que acompaña a las guitarras, fluyendo en un compás perfecto, permitiéndome apuntar con más precisión. Retumba la batería al fondo, acompasando a los latidos de mi corazón, y nos acercamos. El viejo Ford gana camino lentamente al blindado, cuya parte trasera decoran los agujeros de mis disparos. ❦ Eché de menos el potente Chevy Silverado del que disponía en Lullaby. Con Steve, mi coche, les abríamos atrapado en menos de dos minutos, pero este Ford era lo único que teníamos por ahora, y era el coche favorito de Emms, así que sabía conducirlo perfectamente, sin tener problemas con el embrague, que siempre se atascaba al fondo. Pero justo cuando estábamos tan cerca, llegó el límite del condado. Emms me gritaba que no podíamos cruzar, que no teníamos jurisdicción. “¡Pisa, maldita sea!” grité, aún en el exterior, sin apartar la vista de la mirilla. Noté el retroceso provocado por el aumento de la velocidad. Pese al bonito título de ayudante del Sheriff que ostentaba, yo era sargento de la policía, con jurisdicción en todo el país, y nada iba a detenerme hasta que atrapara a los Pearlman, y menos un estúpido cartel separando condados. Nada iba a detenerme, excepto quizás el tren, que se acercaba peligrosamente al paso a nivel que cruzaba la carretera. Emms frenó en seco, provocando que casi cayera del coche. El Ford se detuvo a escasos centímetros del tren, que pasó, impasible, permitiéndome ver cómo se alejaba el blindado entre los huecos de los vagones. Golpeé el techo de la patrullera, gritando blasfemias, como solía hacer Denis, aún si creerme que estando tan cerca les acabáramos de perder. Para cuando pasó el tren ya era demasiado tarde, no había rastro de ellos por ninguna parte. “Da la vuelta, Emms” dije, entrando al coche, “les hemos perdido”. Cogí la radio y informé a la policía del condado de Reskol, ellos se encargarían a partir de ahora. Para cuando llegamos a Emmerston, el pueblo había cobrado vida. Habían retirado la patrullera volcada, quedaban cristales rotos en la carretera, junto a algunas manchas de sangre. Por lo demás, se podría decir que nada había pasado. Como cada día, el camión de la fruta llegó puntual, aparcando el medio de la calle; de él bajaron un par de chicos jóvenes, que ayudaron al frutero a descargar. Al llegar a la comisaría, solo estaba Iwuiil allí, todos los demás habían ido al hospital. Él había vuelto para cambiarse la camisa y ahora volvía, así que le acompañamos. “¿Todos bien?” le pregunté, observando los rasguños que tenía en el hombro. Me miró con expresión sombría, levantando la vista del suelo. “Thuder” fue todo lo que dijo. El agente Thuder había muerto. Luego prosiguió, “Y Gunner está bastante mal. El pobre viejo ha sufrido un ataque al corazón. Parece que se recuperará, pero estará una temporada en cama.” Al oír aquello, me apresuré en llegar al hospital. Encontré a los demás en una de las salas de espera, jugando a cartas. Entré corriendo, abriendo de par en par las puertas, tan fuerte que golpearon contra la pared. Zulss se levantó de inmediato, explicándonos a Emms y a mí todo lo que había pasado. “¿Está despierto?” pregunté. “Sí, pero…” no le dio tiempo a acabar, pues ya había empezado a caminar a toda prisa hacia la habitación donde le tenían. “Gunner, señor, ¿cómo se encuentra?” olvidé tutearle. “Bien, hijo, bien. ¡Ja! ¿Qué se han creído esos malditos bastardos? A mi no me tumban con fuegos artificiales”, hizo una pausa para tragar saliva. “Me quieren tener aquí tirado sin hacer nada por una temporada, así que… bueno, ah… como eres el agente de mayor rango, te toca, hijo. Te nombro Sheriff en funciones” dijo, haciendo un crucifijo en el aire con dos dedos. “¿Les has atrapado?” “Lo haré” contesté, con furia, recordando mi frustración de hacía una hora, cuando les habíamos perdido tras las vías del tren. “Lo sé” susurró. Luego sonrió “leí tu expediente.” “¿Cuál de los dos, señor?” “¡Ja! Muy buena. Ahora lárgate de aquí y vete a hacer tu maldito trabajo.” Me di la vuelta, caminando hacia la puerta, y cuando agarré el pomo, Gunner dijo “Eh, ¿no te olvidas de algo?” Me quedé pensando un momento, sin saber a qué se refería. Entonces se incorporó, cogiendo su camisa que descansaba en una silla, con el resto de su uniforme, quitó la estrella de Sheriff, y me la lanzó. “Cuida de Mary Ann” “Con mi vida, señor”. Reemplacé mi estrella de plata con la suya, dorada, reluciente, y salí de la habitación. Cuando me reuní con los demás, que seguían esperando en la antesala, Carla se les había unido. Se levantaron todos, excepto Carla, que ya estaba de pie, dirigiendo sus miradas a la brillante estrella que reposaba en mi pecho. “Sheriff ” saludó, burlonamente, haciendo una reverencia. “En funciones” puntualicé. Por un momento, un pesado silencio inundó la sala, todos los ojos mirándome, esperando a que dijera algo. “¡A cazar asesinos!” grité. Capítulo 15 La cima del Wikato Hay cosas que nunca olvidaré, pese a los vaivenes de la vida. Hay ciertas cosas que siempre permanecen, que me acompañan todos los días que camino por esta tierra, recordándome que hubo días buenos, momentos que valieron la pena, cosas que no podría olvidar, ni que quisiera. Si bien la mayoría de recuerdos se distorsionan en mi mente, disimulando lo malo, enfatizando lo bueno, hay algunos que jamás mente humana podrá mejorar. Mis dedos recorren la curva de su cuello. La pálida piel de Carla resplandece bajo la dorada luz de un nuevo amanecer. Sus ojos me miran, curiosos, mientras trazo la línea de su labio inferior, acaricio su barbilla, su mejilla, avanzo hacia su oreja. Su rizado pelo descansa apaciblemente sobre la almohada, sobre su hombro desnudo. Noto su mano en mi cara. “Buenos días, oso de los bosques”, sus labios se curvan en una sonrisa. “Estoy en tu cama” “Así es” “Y estás desnuda”. Ríe, “así es”. ❦ Hacía dos meses y medio que Gunner había muerto. Las cosas volvían lentamente a la normalidad, o algo parecido. El alcalde, el señor Ompster, había confirmado mi nuevo cargo como Sheriff, aunque yo no me sentía como tal. Incluso estando en cama, Gunner se había encargado de Emmerston, aconsejándome cómo tratar a uno o a otro, disponiendo de todo para que pudiera tomar el cargo sin problemas, notando cómo se le iba la vida del interior. Luchó con fuerzas, pero hay cosas que un cuerpo no puede soportar, y sus sesenta y cuatro años de edad se convirtieron en noventa y cuatro, bajo el peso de la placa que ahora lucía en mi camisa. Con dos hombres menos, la comisaría parecía vacía. Según la normativa, por la cantidad de habitantes de Emmerston, tenía que haber como mínimo siete policías, así que la mayor parte del tiempo lo pasaba buscando sustituto para Thuder. Mi sustituto era más complicado. Emms era muy novato, a Zulss le quedaba un año para poder ascender; Iwuiil tenía familia, y para un trabajo como este uno necesitaba dedicar demasiadas horas. Solo quedaba Resthon, un buen policía, cuando estaba sobrio. De todos modos, si hacía mi ayudante a Resthon, tendría que encontrar un sustituto para él. No, prefería traerme a alguien de fuera, como hizo Gunner. Los hermanos Pearlman ya eran historia. Al cabo de cinco días vagando por los bosques que separaban a Yewol de Reskol, volvieron a su casa. Capturarlos fue fácil, pues imaginando que irían bien armados, cercamos su propiedad, estrechando el cerco hasta llegar a la casa. Cuando irrumpimos en el interior, nos encontramos a tres flacos y demacrados hombres, tirados en el suelo, con las piernas encogidas, al lado de la chimenea. Habían vivido toda la vida en Emmerston, pero jamás se habían adentrado en la espesura, ya fuera por sensatez o cobardía, y desconocían por completo cómo sobrevivir en la naturaleza. La fiscal del condado, la hermosa mujer que ahora contemplaba, se había encargado de encerrarlos por mucho tiempo en Hill’s Top. Recordé la opresión que se sentía allí dentro, siempre encerrado, rodeado de gente violenta; recordé los pocos ratos en el patio, bajo la espesa lluvia, sin poder ver más allá del muro de pinos que tapaban la vista, detrás de las vallas, hacia la libertad. La suave voz de Carla me sacó de mis pensamientos. “¿En qué piensas?” “En la libertad” contesté. “Quiero llevarte al Wikato, ¿has estado alguna vez allí?” “No” “Se puede ver todo el valle, hacia Yewol. En un día claro se puede ver el mar por el otro lado, detrás de las montañas, aunque no hay muchos días claros, yo solo lo he visto una vez. Me encanta la vista” “Llévame allí” dije. Subir una montaña de semejantes dimensiones era cosa de dos días, así que pasé por la comisaría para coger el equipo de montaña que teníamos para situaciones de emergencia. Pasamos el día caminando, escalando en las zonas empinadas, hablando de tonterías, entre jadeos y risas, hasta que la escasez de luz nos obligó a parar. “Paremos aquí esta noche” dije, cuando avisté un claro relativamente llano. “Mañana tenemos que salir muy temprano” contestó Carla, “tienes que ver la salida del sol desde la cima”. Me quité la mochila y la dejé en el suelo, desenrollando la enana tienda de campaña que llevaba colgando en la parte inferior. Distraído como estaba, montándola, ni siquiera me había dado cuenta de que Carla se había marchado, pero cuando me di la vuelta, allí estaba ella, con un montón de ramas en los brazos. “Sabes que es ilegal montar hogueras en el bosque, ¿verdad?” “Puah, ¿y quién se va a enterar?” dijo, montando un pequeño tipi con la madera. Enarqué las cejas, incrédulo. Me acerqué, metí hojas secas en el interior y le prendí fuego. Sus ojos reflejaban las llamas en la oscuridad, como abriendo las puertas de algo que habitaba en su interior, dejándome ver quién era en realidad, de dónde sacaba la fuerza de su libertad. El viento revolvió su pelo, acentuando ese tono anaranjado que tomaba cuando la luz incidía en él. Noté que estaba temblando, le pasé mi chaqueta. Me guiñó un ojo, y justo entonces empezó a llover. Sobre las cinco de la mañana noté algo que me acariciaba la cara. Abrí los ojos, el pelo de Carla caía sobre mí, haciéndome cosquillas. Estaba encima mío, su cara a un palmo de la mía. “Despierta, Quimmy, Quimmy” susurró. “Ha dejado de llover, está despejado, va a hacer un día geniaaal” cantaba. Luego bajó el palmo que nos separaba, y me besó. Bajo la tenue luz de la madrugada, sentí el frío de sus brazos abrazarme. “Eres como una gran estufa portátil” bromeó. Las gotas del rocío decoraban el exterior de la tienda de campaña, aumentando la humedad del suelo. Olía al particular aroma de Carla, como nueces y fresas. Carla siempre olía como un hermoso helado de chocolate y vainilla, recubierto de nata, con una cereza decorando la cima. Recogí la tienda de campaña mientras Carla preparaba café instantáneo. Saqué unos bollos de la mochila y se los pasé. Teníamos que ponernos a caminar pronto o no llegaríamos arriba antes de que saliera el sol, así que nos dimos prisa en recogerlo todo y ponernos en marcha. No quedaba mucho hasta la cima, el día anterior habíamos recorrido la mayor parte del trayecto. El monte Wikato no era un lugar frecuentado por mucha gente. De hecho, nadie iba allí, nadie podía ir allí, formaba parte de la reserva forestal de Yewol. Al llegar a la cima estábamos completamente solos. El sonido de la naturaleza era la definición del silencio, nada enturbiaba la paz que se sentía allí; la tranquilidad penetraba por todos mis poros, liberándome de los problemas del valle, haciéndome olvidar el trabajo, la comisaría, el pueblo… Entonces Carla se arrimó a mí, cogió mi mano y me llevó al punto más alto; nos sentamos en una roca. De pronto, la luz se atenuó un poco, casi imperceptiblemente, y luego se divisó en el horizonte una esfera de fuego, apareciendo detrás de la línea de árboles que marcaban el horizonte, bañando a la llanura en su luz, escalando por la loma de la montaña, poco a poco. Carla me miraba, mientras yo miraba al sol. Me giré para verla. Su rostro absorbía la luz plenamente, tornando su piel en un dorado intenso, el color del sol. En aquél momento supe lo que me había estado velado hasta entonces, algo que no había visto hasta que realmente la miré, tal y como era. En aquél momento supe que Carla era peligrosa, y a la vez fascinante, tierna y agitada. Sus labios resaltaban de rojo, mientras sus ojos me embrujaban, una vez más, arrancándome de la miseria, mostrándome la libertad. Capítulo 16 El fantasma de Cli... Garrett Los largos períodos de inactividad me agotan, o agotaban, cuando los tenía. El no saber qué hacer, el pasar las tardes jugando a cartas en la comisaría, el rellenar informes que nadie leería. La tranquila vida de Emmerston volvió a levantar en mi cabeza la pregunta de porqué era necesaria una policía en un pueblo tan bien avenido. Las semanas se sucedían sin novedades, los meses volaban uno detrás de otro. Dada la ausencia de delincuencia, los fondos destinados a dichos propósitos pasaron a ser usados en mejoras. Al ser el Sheriff, me tocaba repartir el dinero en unas cosas o otras, y aunque quizás ese era un tema delicado, no era ajeno a nadie, y nadie tenía reparo alguno en demostrarlo, sugiriendo formas de “invertirlo”. El primero en venir fue Emms, seguramente por la confianza que teníamos después de pasar incontables horas en el coche, de noche, vigilando la carretera. Estábamos a media partida; en la mesa de la cocina de la comisaría, lanzando cartas dentro de un sombrero. Al estar los dos solos, no nos cortamos, poniendo los pies encima de la mesa. “Sabes, Tanner, creo que iría bien darle un repaso al Ford” “Al Ford ¿eh?” contesté, imaginando por dónde iba a ir la conversación. “Tenemos cuatro Fords. Oh, espera, te refieres a tu Ford” continué, sarcásticamente. “Claro hombre, ya sabes que se atasca el embrague y a veces no hay manera de… ¡toma, entró!” se incorporó para ver mejor el sombrero, que descansaba en la moqueta, cerca de la puerta. “Te voy ganando, jefe”. “Pues yo creo que lo que realmente necesitamos son unos buenos sillones” contesté. Iwuiil apareció en la puerta, saltando el sombrero, en dirección a la cafetera. No tardó en hacer su aportación, “¿y qué tal si hacemos unos parches en los que ponga ‘Departamento de Policía de Emmerston’?” “¿Y para qué queremos parches?” preguntó Emms, confuso. No oí la respuesta, pues sonó el teléfono y me levanté, de un salto, dispuesto a hacer cualquier cosa que no fuera perder el tiempo. “Em… ¿Sheriff ?” “¿Zulss? Dime” “¿Te acuerdas del oso aquél que estuvo por los lagos hace dos veranos? Ha vuelto.” Adiós a la reparación de la patrullera, adiós a los parches nuevos, adiós a los sillones… aunque no importaba, ahora teníamos algo que hacer. Resthon cogía las escopetas del armero con una mano, se las pasaba a la otra, y las lanzaba al aire, donde alguien la cogía, junto con un paquete de cartuchos, y continuaba. No negaré que me encantaban las partidas de caza, ese momento en el que los cazadores de Emmerston se convertían en rangers al servicio del Departamento, todos dispuestos a dar caza a cualquier cosa viva que ostentase más de tres cifras sobre su cabeza. Era un momento único, ese en el que se repartían todas las armas disponibles, en el que se daban instrucciones y se repartían zonas de búsqueda. Era una mañana fría, de finales del invierno. La humedad se podía palpar, un oscuro cielo auguraba mal tiempo. Los enormes chaquetones de los cazadores empequeñecían la comisaría. “¡Muy bien, esta vez no se nos escapa! ¡En marcha!” Todos empezaron a moverse. Al momento, Emms estaba a mi lado, “voy contigo, Sheriff ”. Pude notar en su voz la excitación, sus ojos deseosos. Me hizo recordar las otras veces que habíamos estado juntos en partidas de caza, recordándome inevitablemente los ojos de un recluso que había conocido hacía tiempo, ese extraño parecido… Saqué el pensamiento de mi mente, centrándome en nuestra tarea más inmediata. “Pues vamos” dije. El bosque tomaba un carácter fantasmagórico entre la niebla, que nublaba la vista. Nos habíamos organizado con nuestros vecinos de Reskol, ya que compartíamos la jurisdicción de los lagos con ellos. El plan era empezar todos desde el mismo punto, y luego irnos esparciendo, en círculo, aumentando el radio. Al principio se oían los pasos de otros, susurros, sonido de ramas rotas, pero poco a poco, a medida que nos íbamos distanciando unos de otros, el abrumador silencio de los bosques se apoderaba de nosotros. Emms era un experto cazador, siempre silencioso, paciente, avanzando metódicamente, en línea recta, buscando rastro aquí y allá. Yo avanzaba cauteloso, Oakwool Lakes no era una zona adecuada para forasteros. Recordaba perfectamente todas las historias que se contaban, sin saber cuáles eran mitos y cuáles realidad, mirando muy bien dónde pisaba. Parecía que el día no avanzaba, oscuro y apenas sin luz. Mis botas crujían sobre las ramas, el frío penetraba a través de la chaqueta. Intenté hablar un poco, tenía que aclararme la garganta. Emms llevaba rato detrás mío, sin hacer nada de ruido. Era inquietante, hacía rato que no se oía absolutamente nada, a excepción de el sonido de mi respiración. Como si me hubiera leído el pensamiento, una voz rompió el silencio. “Oye, Tanner” dijo una voz brusca. Me giré. “¿Pero qué…? ¡Baja eso, maldita sea!” El agente de policía Colin Emms me apuntaba con su escopeta, a la cabeza, con expresión sombría. “Hacía tiempo que lo deseaba” su voz sonaba ronca, vacía. Empecé a pensar en quién era, a quién me recordaba Emms. Estaba mucho mejor alimentado, más fuerte, su piel era más oscura, pero había algo, el parecido estaba… se parecía a Clint. “¿Quién eres?” dije, pensando en maneras de desarmarle. Todo lo que me había enseñado Denis hacía tanto tiempo me volvía a la cabeza, como si hubiera sido ayer cuando entré en el Departamento de Prisiones. Recordé mi primer día. Denis me esperaba, y nada más llegar me lanzó un puñetazo. “En la cárcel no te pedirán permiso antes de pegarte, estáte alerta. La próxima vez será un cuchillo”. Sonreí internamente al recuerdo, así era Denis. Sacudí la cabeza muy levemente, volviendo a la realidad, Emms me apuntaba. “¿Te acuerdas de Garrett Nicholson?” dijo, subiendo la voz. “¿Quién?” mi respuesta sonó demasiado sincera. “¡Garrett, maldito! ¿Qué te crees que estás haciendo? ¡Tira la escopeta!” La tiré, mostrándole las palmas de mis manos, junto a mi cintura, cerca del cuchillo que llevaba oculto en el cinturón. “Escucha, Colin, no sé quién es Garrett, te estás equivocando…” “¿Crees que no sé quién eres? Estuviste en Hill’s Top con él, pedazo de…” su voz siguió, lanzándome insultos y acordándose de mi familia, pero ya apenas la oía, pues el recuerdo de Clint se puso delante de mis ojos, impidiéndome centrarme en nada más. Vi su cara sonriente, mirando a través de los cristales de la penitenciaría, oí su voz irritante, recitándome poemas de rap, o lo que fuera que fuesen; vi su cuerpo, convulso, en el suelo de la celda, sacando espuma por la boca. El fantasma de Clint, Garrett; el fantasma de Garrett. “Cli… Garrett murió…” musité. Emms rió, cada vez más enfadado, las manos le temblaban. “Inútil” dijo, “fue un truco. Lo teníamos todo pensado, todo estaba saliendo de maravilla, hasta que,” tragó saliva, “estábamos ahí, en la carretera, esperando al furgón que llevaría su ‘cadáver’ al hospital, pero algo pasó. El furgón estaba volcado, en llamas, los guardias no estaban… ¡ni Garrett!”, escupió. “Vale” dije, con voz tranquila, intentando calmarle, dando un paso hacia él, “¿y qué tiene que ver esto conmigo?” “Él lo sabía, lo sabía todo. Sabía que eras policía”, pronunciaba cada sílaba con énfasis, con los ojos desorbitados. “Entré en el cuerpo para encontrarte” continuó, “imagínate mi sorpresa cuando apareciste aquí, tú solo. Al principio no te reconocí, pero a medida que fue pasando el tiempo, coincidías con lo que me había contado Garrett desde dentro, madero. El pobre era un poco estúpido, pero era como mi hermano; se tragó la condena él solo por todos nosotros, fue tu culpa…” “¿Vosotros?” di otro paso hacia él. “¡Aléjate! ¡Ni un paso más!” Me detuve en seco, aún nos separaban unos diez o quince pasos. Tras unos segundos de silencio, que parecieron horas, dijo con voz tranquila “voy a matarte, sangre por sangre”. Se oyó el ruido de mi garganta al tragar, iba a morir, y sin siquiera saber porqué. Los latidos de mi corazón disminuyeron, como si asumieran que les quedaba poco y empezaran a apagarse. Mis pies, clavados al suelo, parecieron hundirme hasta las profundidades de la tierra. El silencio indicó el momento, oí el sonido de la escopeta amartillándose, una respiración, y finalmente… una brisa espantó la niebla, oí la explosión, caí al suelo, de costado; parpadeé, apreté los ojos, los abrí, y Emms no estaba. Capítulo 17 Figuras sobre el lago Mis ojos enfocaban las hojas cercanas, estirando la vista poco a poco, avanzando por la tierra, saltando ramas caídas, una hilera de hormigas serpenteantes, un charco. Al fin conseguí centrarme en el lugar en el que había estado Emms hacía solo un momento. Me había disparado… Palpé mi pecho, mi estómago, comprobé mis brazos, las piernas; parecía estar todo bien, no estaba herido. Me levanté con el hombro dolorido de haber caído mal, recogí la escopeta y caminé hacia la nada, hacia el recuerdo del cañón apuntándome. Las botas de Emms estaban marcadas en el barro, seguidas de un borrón, y luego desaparecía el rastro. Al poco, un sonido familiar sonó en la distancia, el sonido de agua salpicando, un grito ahogado, y luego silencio. Creí oír un chapoteo, pero seguro que mis oídos me traicionaban. En cuanto esto cesó, corrí sin dilación en la dirección del sonido, comprobando que tuviera la escopeta bien cargada y lista para disparar a la mínima. Corrí, y corrí, hasta que noté agua bajo mis pies. Me detuve en seco. A través de la espesa niebla, uno de los muchos lagos de la reserva se extendía hasta más allá de donde me alcanzaba la vista. En medio de la blancura, un par de tacas negras se agitaban, una más que la otra, juntas. Sería el oso, aunque no sabía que los osos entrasen tan a dentro de los lagos, no podía estar seguro. Un grito desesperado rompió la calma del agua, llegaban pequeñas olas a la orilla. Me esforcé por ver, entrecerrando los ojos, ansioso por hacer algo, sin saber cómo debía actuar. Levanté la escopeta, apoyé la culata en mi hombro, apunté lo mejor que pude y, justo cuando presioné el gatillo, lo vi, aunque ya era demasiado tarde. La bala viajó sobre la superficie del lago, entre lo desconocido, penetrando la niebla, a toda velocidad, impactando en su objetivo. No puedo decir por qué lo hice, quizás porque en el fondo sabía lo que acababa de suceder. Tiré la escopeta al suelo, me deshice de la pesada cazadora de un tirón y, sin dudarlo un solo momento, me lancé al agua, nadando con todas mis fuerzas. El agua caló enseguida toda mi ropa, dificultándome avanzar, pero yo nadaba cada vez con más ímpetu. Tenía que llegar, no podía ser… no podía ser, tenía que ser un oso. Pero a medida que me acercaba, el marrón que había creído divisar se tornó en rojo, un rojo oscuro, como el fuego. A tan solo veinte metros lo supe. Mi corazón se empequeñeció, intentando controlar los excesos a los que lo sometía. Durante esos últimos metros la ropa ya no pesaba, el agua no era un impedimento; flotaba, impotente, incapaz de ir más rápido, sin controlar mis músculos, acercándome inevitablemente a lo que no quería creer, sabiendo que no había disparado a un oso, había disparado a Carla. Los últimos dos metros ya no nadaba en agua. Un rojo oscuro teñía el azul del lago, esparciéndose más cada segundo. Rompí la calma que rodeaba el cuerpo, desesperado por llegar a su lado. Podía verla ahora. Una figura, como de marfil, descansando sobre la superficie, inmóvil. No podía ser, no podía ser… seguía repitiendo en mi cabeza entumecida. Y el tiempo se detuvo de nuevo. No debí de estar más de un segundo parado, pero en ese instante todo lo que me rodeaba se me hizo muy presente, como si la naturaleza me hablase, contándome sus formas y texturas. Me di cuenta de que estaba muy lejos de cualquier sitio habitado, nadie podría ayudarme aquí. Estábamos solos, Carla, yo… y un bulto, oscuro, que se alejaba, inerte, hacia el otro extremo del lago. Era un día frío, como todos en esta época del año. La niebla bloqueaba la visión del bosque que rodeaba el lago, tal era su espesura, casi palpable. Curiosamente, veía a Carla perfectamente, o quizás me la había imaginado, como una visión de ella, acompañándome hasta que llegué a su lado. Del agua se levantaba un ligero vapor, ¿o era la misma niebla? La humedad me calaba los huesos, sentía que perdía la vida, que se me escurría inevitablemente sin que yo pudiera evitarlo. Y yo lo deseaba, mi vida no valía nada sin ella. Aunque quizás aún no fuera demasiado tarde… sabía que era imposible, pero si ella seguía viva, si ella, de alguna manera… “Quédate conmigo, vamos, mi amor, quédate conmigo” susurraba, inconscientemente. Mi cuerpo no me respondía, mi mente se estrechaba cada vez más, incapacitándome para avanzar, para ayudar, si aún podía; para abrazarla por última vez, ni que fuera, para estar con ella. Mis ojos se centraron de nuevo en ella, y en el bulto que se alejaba, acercándose a la otra orilla. Aquello no me importaba, ya nada tenía sentido, excepto Carla. Intenté imaginarla como siempre la había visto, decidida, sonriente, salvaje; intenté borrar la imagen que tenía delante, la imagen de la perfección, pero distinta, vulnerable. Esta no era Carla, no podía ser… En ese segundo, la paz gobernó mi vida. Todo estaba en calma. Oía el agua golpear suavemente contra los objetos que interferían con el movimiento de las olas, rebotando, despidiendo minúsculas gotas que saltaban brevemente entre la niebla, cayendo luego de vuelta al lago, formando más olas, concéntricas, pequeños tsunamis que arrastraban las ramas más ligeras y las hojas que aún quedaban después del invierno. El cuerpo de Carla descansaba plácidamente sobre la superficie de su lecho de muerte, flotando, mirando a las estrellas, con los ojos muy abiertos. La tenue luz que conseguía filtrarse entre la espesa niebla acentuaba la palidez de su piel, llena de minúsculas gotas de agua que la acariciaban cariñosamente, como despidiéndola, queriendo alargar los últimos instantes de vida de tan resplandeciente ser. Su figura se adivinaba bajo el vestido, también blanco, que llevaba. Su pelo se extendía, largo, bailando graciosamente, siguiendo las olas. Si su pelirroja cabellera hubiera podido cantar, estaría cantando la canción más hermosa, la canción de la muerte. Y el segundo acabó. Logré llegar a ella, al fin; la abracé, aferrándome al último instante de vida, tanto de ella como mío, pues nada me impedía morir si ella no estaba. Observé la herida de su pecho, la sangre brotando, sin cesar, impregnando mi brazo del rojizo líquido, espeso; chorreando al agua, disolviéndose, extendiéndose incesantemente. “¡No, Carla! No, no, no… Lo siento, mi amor, no lo sabía… Carla, Carla…” Mi mente seguía colapsada, mis labios se movían, dejando oír un leve susurro, mi voz, suplicando al inerte cuerpo que regresara, que no me abandonara. No aún. Entonces, como en un último esfuerzo, cogió aire, llenando sus pulmones. Sus ojos se centraron en mi; mechones de pelo mojado se pegaban a su cara. Se los aparté, balbuceando alguna cosa ininteligible. “Carla, vamos, aguanta, voy a llevarte a la orilla” conseguí decir al fin. La arrastré tierra adentro, donde el agua no llegase. Me dispuse a taponar la herida, cuando ella me agarró el brazo, con firmeza, con demasiada firmeza para su estado. “Quimmy…” su débil voz hizo que mi corazón volviera a latir. “Vete” dijo. “¿Estas loca? Yo de aquí no me voy. Voy a sacarte de esta, si no hubiera sido por mí… ¿Qué hacías en el lago? Voy a llevarte al doctor, voy a…” “Sabes que estamos demasiado lejos, Quimmy, no digas tonterías. Levántate, vete, corre. No vuelvas.” Mi confusión aumentaba, cerrando más la oscuridad alrededor de mi mente. Las lágrimas me emborronaban la visión. “Quim, me dijiste que harías cualquier cosa por mí. Vete, vuelve a Emmers…” –tosió– “vuelve a Emmerston, a casa, duerme un poco.” ¿Cómo podía estar pidiéndome eso? ¿Cómo, después de todo lo que había pasado, me pedía que me fuera? No podía, me era imposible dejarla, la amaba demasiado. Jamás la dejaría, estaba delirando. Me miró a los ojos, fijamente, durante unos segundos. Su mano derecha se doblaba anormalmente, acariciando la parte posterior de mi cabeza con sus suaves dedos. “Te quiero, Quimmy. Vete.” Entonces, sin poder controlar mi cuerpo, me levanté, temblando las piernas, dando pasos hacia atrás, involuntariamente, caminando lejos de ella, luchando por quedarme a su lado. La miré por última vez, tumbada sobre el barro, con las piernas manchadas de haberla arrastrado desde la orilla, cubierta con el vestido, ya rojo de sangre, mirándome. Me di la vuelta, y empecé a correr. Corrí. Corrí sin parar, me pareció una eternidad. Deshice todo el camino, a través del bosque, rodeando el lago. Salté al interior del coche, giré las llaves que había dejado en el contacto, y aceleré, yendo todo lo rápido que pude, sin ver nada por las lágrimas que me bloqueaban la visión. Yo solo veía una imagen, la última imagen que mi mente había guardado de Carla, allí tirada, sola. Llegué a la casa, aparcando en medio del jardín, descuidadamente. Abrí la puerta de una patada, enfadado, y caí, de rodillas, al suelo, exhausto. Un último grito brotó de mi garganta, el lamento del lobo, el lamento de una vida que ya no valía la pena vivir. Y caí, como muerto, encima del parqué, donde perdí la consciencia. Capítulo 18 Despertar y no estar Hay una calma curiosa en el desorden. Cuando las cosas se tuercen, cuando el descanso asumido se desvanece, el momento en el que el caos domina por completo. Esa extraña calma, casi morbosa, que inunda la atmósfera, como mostrando que se ha llegado al estado de entropía máxima. El sonido de unos grillos me despertó. Me quedé tumbado durante unos minutos, escuchando los diferentes sonidos que me llegaban, captando las señales de vida del exterior. Lentamente me fui despejando; parpadeé débilmente, abriendo cada vez un poco más los ojos. La madera del parqué, los tablones alineados perfectamente uno detrás de otro, reflejando la luz que entraba del exterior. Unas sombras hacían que los reflejos fueran de un lado a otro, moviéndose por todo el salón. Se me taponaron los oídos. Intenté moverme, con esfuerzo, hasta que logré incorporarme. Hacía frío, tenía los pelos de los brazos erizados. Mi corazón latía arrítmicamente, como si siguiera una melodía desconocida. A cada segundo que pasaba allí sentado, mi mente recuperaba su función. Imágenes de la noche anterior me venían a la cabeza, flashes de lo que había sucedido. Primero la comisaría, el viaje en coche hasta los límites de la reserva, con Emms… paré el pensamiento ahí. Me levanté y observé la estancia. Después de dos años, seguía completamente vacía. Tenía algunos electrodomésticos básicos en la cocina, aunque nunca los usaba, normalmente comía en la oficina… o con Carla. Carla, pensé, Carla, Carla, Carla. Tosí perrunamente, me había resfriado. Caminé arrastrando los pies a la cocina. Preparé café, busqué una taza, sin encontrarla. Entonces recordé que me había traído conmigo una taza que había encontrado hacía tiempo en una caja de mi antigua casa, en Lullaby, la taza de Mickey Mouse. La había guardado en un armario, sobre la encimera. Abrí unos cuantos armarios hasta que la encontré. Ahí estaba, descolorida, con las enormes orejas que sobresalían llenas de polvo. La limpié con mi ya seca camisa, y vertí el café en el interior. Miré el reloj. Hacía hora y media que debía estar trabajando. No importa, pensé, soy el Sheriff, de algo tiene que servir. Abrí la puerta de casa, me subí al viejo Ford aparcado en medio del jardín. Había dejado las marcas del frenazo en la yerba. Conduje sin prisa, bajando por el camino con casas a ambos lados, entré en el pueblo. Noté que la gente se detenía a mirarme. No hice caso, continué hasta llegar a la comisaría. Aparqué en mi sitio, me bajé pesadamente, y caminé por el empedrado hasta la entrada. Empujé la puerta de cristal con desgana. Dentro, todos pararon, todos los ojos puestos en mí. “Buenos días”, se acercó Iwuiil, “¿qué tienes ahí?”, señaló a mi mano. La levanté, y me di cuenta de que aún sostenía la taza de Mickey Mouse. Al ver esto, me centré de repente, como si me hubieran dado una bofetada. “Iwuiil, a partir de ahora serás mi ayudante. Prepáralo todo, Emms ha muerto.” “Tanner ¿qué? ¿cómo que ha muerto? Llevas tres días desaparecido, no te vemos desde la partida de caza, ni a Emms. Hemos estado volviendo cada día allí a buscarte.” “Joder, pues bien tranquilo que estabas cuando he entrado” contesté. Iwuiil era así. En seguida noté que había adoptado la manera de hablar de… de Carla. Cada vez que pensaba en ella me dolía la cabeza. “Estábamos a unos treinta kilómetros al norte, barriendo los lagos. ¿Habéis pasado por allí?” continué. “Los de Reskol dieron una vuelta, y no vieron nada”, tenía las cejas fruncidas, intentando comprender qué le estaba diciendo. “Emms, me disparó, el hijo de…” –tragué– “no era quien decía ser, él sabía que yo…”, hice una pausa, “luego te lo cuento, tengo que hacer una llamada”. Me dirigí al despacho de Gunner, como yo seguía llamándole, cerré la puerta detrás mío, cogí el teléfono y marqué los nueve números de emergencia, el número de mi contacto en el Departamento de Prisiones. “¿Diga?” se oyó la voz al otro extremo. “Soy el sargento Quim Tanner, Sheriff de Emmerston, Dewyno, número de placa seis-tres-tres-siete-charlie-cinco-siete-dos. Pásame a Carnie” “Un segundo, señor…”, un clic, “¡Te he dicho mil veces que no me llames Carnie, pedazo de escoria! ¿Qué tal estás? ¿Cómo te va por… Ensfilston?” “Es Emmerston, Carnie”. Carlos Delano era y había sido durante mucho tiempo mi contacto en el Departamento de Prisiones. Le encantaba la comida rápida, lo que había redondeado la curva de su barriga de manera prominente, de ahí el apodo. Cuando se hizo mayor, la central le encargó el prestigioso cargo de Responsable de Emergencias. Se dedicaba principalmente a arreglar los desastres de los demás, y a tragarse todos los problemas. Era todo un experto en la materia, si querías algo bien hecho, ibas a Carnie. “Oye, viejo loco, tenemos un problema. Un tal Colin Emms –el nombre es falso– me identificó hace unos pocos días, aquí en Emmerston. ¿Recuerdas al tipo aquél, al último con el que compartí celda en Hill’s Top? Le dio un ataque delante mío, y le creímos muerto. Pues fue un intento de fuga, le esperaban fuera, Emms y otros más. La cosa se torció, algo pasó, no sé el qué, y desde entonces me han estado buscando.” “¿Y qué pasó?” su voz sonaba agitada. “Está muerto” dije, recordando el bulto negro al lado de Carla, su cuerpo inerte, arrastrándose lentamente hacia la orilla. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. “Entonces, ¿cuál es el problema exactamente?” “Habló en plural, Carnie, hay más ahí fuera buscándome… Creo que tendrías que llamar a Denis” “Bien, eh… sigue con tu trabajo, como si nada, yo me encargo de todo, ya te diré algo.” Colgué el teléfono. Me senté en la mesa, contemplando el exterior a través del enorme ventanal que ocupaba toda una pared. Hacía un día nublado, oscuro, como la mayoría. Me di cuenta de que aún llevaba puesta la ropa del día de la caza, toda manchada y sudada, ahora acartonada. Abrí uno de los cajones de la mesa, saqué mi uniforme de repuesto, y me fui a la ducha de la comisaría. Mientras el agua caía sobre mi rostro, cerré los ojos. En mi mente solo había una imagen, la imagen de Carla, ahí tumbada, a la orilla del lago. ¿Porqué me habría dicho que me fuera? ¿Por qué la oficina del Sheriff del condado de Reskol no había encontrado a nadie? Un montón de preguntas me asaltaron. Sacudí la cabeza, como si así pudiera centrarme de nuevo en la imagen de Carla. El agua fluía, templando mi congelado cuerpo. Intenté recordar otras cosas de ella, como aquélla vez, en la cima del Wikato, donde vi su rostro resplandecer como el sol. Pensé en su hermosura, en su sonrisa. Pensé en el sonido de su risa. Oh, Carla. Me hubiera gustado pasar más tiempo a su lado. Carla no era en absoluto una persona común. Creo que nunca conoció otra vida que en la que vivía cuando nuestros caminos se cruzaron. Había tantas cosas que no sabía de ella… ¿De dónde era? ¿Tendría familia, amigos, en alguna otra parte? ¿Alguien más la echaría de menos? Carla… Cuando pienso en Carla pienso en el mar, no por nada en concreto, solo porque a ella no le gustaba, decía que todo ese agua le recordaba algo que aún no había ocurrido. Jamás lo entendí, hasta hoy. Carla, Carla. Carla, Carla, Carla. Dicen que si repites muchas veces una palabra pierde su significado. No con ella. No con Carla. Carla. Capítulo 19 Jessica Los años pasan como la brisa sobre el mar. Quizás se me escapase la vida, quizás no pudiera respirar. Con el tiempo, la historia de que Carla se había mudado a algún otro punto del país fue haciendo mella en todos, incluso en mí, aún sabiendo que era falsa. La nueva fiscal del condado se hizo rápidamente con la tarea, y pronto la gente empezó a olvidar a la anterior. A mí me llevó un poco más, y aún hoy, tres años, cuatro meses y diecisiete días después, su recuerdo me atormenta, aunque más lejano. Un recuerdo que no podré borrar, igual que el de todas las personas que han muerto por mi culpa, aunque su recuerdo es mucho más intenso, su recuerdo me duele. “Te quiero, Quimmy. Vete”, las últimas palabras que me dijo seguían gravadas en mi mente. Recordaba el olor del bosque, el frío; recordaba su cuerpo tendido, respirando con dificultad, y ella, diciéndome que me fuera, impidiéndome estar con ella en los últimos momentos que teníamos. Preguntas sin resolver, remordimientos incesantes, si no hubiera disparado sin estar seguro… Pero ya no había vuelta atrás, Carla se había ido y no iba a volver. Tenía que seguir respirando, tenía que mantenerme con vida, con ánimo; tenía que proteger Emmerston. Al fin y al cabo, Carla había sido algo demasiado bueno, no podía durar mucho. Mi pequeño oasis me mostró el mar que contenía, la vida que albergaba, y al marcharse la ilusión cesó, y el vasto desierto se extendía de nuevo ante mis ojos. La vida volvió lentamente a la normalidad. El vacío que me dejó ella pesaba días más y días menos, y cuando pesaba poco la culpabilidad me atormentaba, sumiéndome en los recuerdos de su existencia. Había cosas, como un gesto, unos labios, una mirada, que me recordaban constantemente lo que una vez tuve y yo mismo me arrebaté. ¿Qué hacía Carla aquél día en los lagos? ¿Qué pasó con Emms? ¿Por qué, al volver yo mismo al lugar, días más tarde, no había rastro alguno de ninguno de los dos? Necesitaba una distracción de todos esos pensamientos, necesitaba olvidarlo, pasar adelante. Necesitaba dejar de llamar a su número para oír una vez más su voz en el contestador. Un día, en vez de su voz, se oyó a una máquina informando de que el número marcado ya no existía. Poco a poco, detalle a detalle, su recuerdo dejaba paso a otros más recientes, más inútiles y superfluos, desplazando a Carla al fondo de mi mente, de donde no saldría, de donde no quería que saliera, ya más. Y aunque el tiempo probó que no era fácil olvidar, y sin saber muy bien por qué, salía todos los días a la calle, iba a trabajar, me centraba todo lo que podía, pensando en otras cosas, intentando no hundirme en su recuerdo. De ese modo pasaron los años, y un día me levanté, y comprendí; Carla se había ido. Había sido algo que solo pasa una vez en la vida, y no volvería a repetirse. Carla se había ido, seguía repitiéndome. Carla se había ido. Los recuerdos de los últimos años se desvanecieron en cuanto divisé en la distancia a quien esperaba, ansioso, apoyado en la puerta del viejo Ford. Todas mis preocupaciones se evaporaban mágicamente cuando mis ojos contemplaban a la mujer que se acercaba, caminando por en medio de la carretera. Era uno de esos extraños días de verano, completamente despejado, al atardecer. El sol descendía lentamente sobre las escarpadas cimas de la cordillera, marcando un irregular horizonte, cegándome, volviendo al objeto de mi espera en una negra figura que se desplazaba decididamente hacia mí. A medida que se iba acercando, sus rasgos se volvieron más identificables. Era una mujer esbelta, no muy alta. Tenía el pelo negro, corto, a excepción del flequillo, que le caía por ambos lados de la cara, bajando hasta sus mejillas. Aunque no se divisaba desde donde estaba, sabía que por detrás era aún más corto, le gustaba llevarlo de punta, como si fueran los diminutos pinchos de un erizo. Vestía el uniforme verde oliva del cuerpo de marines, siempre bien planchado, las botas relucientes. Se sacó la gorra cuartelera en cuanto llegó a mi lado, y se la puso bajo el brazo izquierdo. “¿Lista?” pregunté. “Sí”, dijo, dedicándome una sonrisa, “vamos”. Algunos opinaban que era extraño ver a una marine junto a un Sheriff, los dos sentados en un bar, bebiendo café tranquilamente, pero a nosotros no nos importaba. Jessica era la teniente Falsworth, destinada en la reciente base que había abierto el cuerpo de infantería de marina a pocos kilómetros de la carretera que llevaba la interestatal a Emmerston. Nadie sabía muy bien por qué habían situado una base tan cerca de la frontera, alejada de cualquier punto de interés, y las especulaciones habían sido la comida del pueblo durante los meses siguientes a su llegada, pero ya apenas se oían más rumores; la gente se había acostumbrado. Y allí estaba yo, sentado en la mesa de siempre, con Jessica. Recuerdo que había venido una noche al pueblo, con más gente de la base, y como Gallen’s Grill era el único bar, se llenó de marines en un santiamén. Aquella noche también estábamos en el bar Iwuiil y yo, jugando a dardos, tranquilamente. Entre todos los militares que entraron, mis ojos se posaron en una, en Jessica. Tenía algo, no sabía el qué, que me llamaba la atención. Iwuiil se fijó en esto, “pareces hipnotizado, no has dejado de mirar a esa desde que entró”, me había dicho. Me presionó para que la invitase a tomar algo, cosa que hice. Dos meses más tarde, aquí estábamos, en el mismo bar, una noche parecida, tomando café. “¿En qué piensas?” rompió el silencio. “En que no puede ser que siempre me ganes a los dardos. He pasado meses enteros tirando cartas dentro de un sombrero, y no se me daba tan mal, esto tendría que ser lo mismo”. “Es que no te relajas, tienes que respirar hondo, relajar los hombros, eliminar todo lo demás y centrarte solo en el objetivo, en la diana”. Sus ojos verde claro me miraban con sinceridad, sobre el mar de diminutas pecas que poblaban su cara. Cogió la taza con ambas manos y dio un sorbo. Gallen se acercó, con una libreta en las manos. “¿Queréis algo más? ¿Unos palitos de pan, quizás?” “Sí, claro” dije. “Bien”, empezó a darse la vuelta, pero se detuvo, dudando. “Oye, Tanner, Laston ha llamado hace un rato, te estaba buscando, pero como te he visto aquí… en esta mesa, he pensado que…” “No, está bien, será importante. ¿Puedo usar tu teléfono?” “Por supuesto, tú mismo” dijo, haciendo un ademán con la mano. Mientras yo me levantaba y me dirigía al teléfono, situado detrás de la barra, Gallen se quedó al lado de mi acompañante. “Así que… teniente, ¿eh?” dijo Gallen, chocando el puño derecho en la palma abierta de su otra mano. “Eso parece”. Jessica no era una persona muy habladora. “Y os habéis sentado en esta mesa, ¿eh?”. Ella miró la mesa, como buscando algún defecto, “Sí, ¿qué le pasa a esta mesa?” “No, em, nada… bueno, es… es la mesa de Carla, nadie se sienta aquí” “¿Quién es Carla?” “¿Qué? ¿No te lo ha contado? Supongo que es normal” “¿Quién es Carla?”, preguntó confusa. “Nah, mejor que te lo cuente Tanner” “¿Quién es Carla?” repitió, con más énfasis en el nombre. “Carla… Tanner… bueno, parecía que les iba todo bien, pero un día se largó, la muy –”, se mordió el labio inferior, con rabia, “sin avisar ni nada, un día cogió y se fue sin más. Dejó al pobre Sheriff hecho una mierda. Desde entonces nadie se sienta aquí, pero ahí te veo, sentada, y…” En ese momento regresé a la mesa. Gallen calló al verme, luego dijo demasiado fuerte “¡Marchando unos palitos de pan!” Me senté, sonriendo. “Perdona, era de la comisaría” “¿Quieres que nos sentemos en otra mesa?” “¿Por qué iba a…? Oh, ¡Mierda, Gallen!” grité, levantando los brazos. Desde la barra, Gallen me hizo un gesto despectivo con la mano. Al poco llegó, con una cesta de palitos de pan en una mano y un bol con salsa en la otra. “A la salsa invita la casa” dijo, mirándome. Al ver mis cejas arqueadas, continuó, “macho, es una marine, me ha obligado”. Jessica rió. “Carla murió hace mucho” empecé, una vez solos. “Solíamos sentarnos aquí, pero cuando se marchó dejé de hacerlo. Nadie se sienta aquí porque es la mesa más apartada, y la más cercana a los baños, eso es todo”. “A mí me gusta esta mesa” dijo, cogió un palito de pan y lo untó en salsa. “Y a mí, las sillas son cómodas. Me gusta el respaldo medio roto de esta. Oh, y mira la muesca en ese lado de la mesa. Es para que dejes el vaso y en un descuido se tumbe…” El sonido de su risa era suave, natural, familiar. Era curioso observarla ahí, sentada enfrente mío, relajada, y imaginarla en su papel de teniente. “Oye, Jess, ¿en qué consiste exactamente tu trabajo?” “Clasificado” contestó, arrugando la nariz. Cogió un mechón de pelo que se había escapado y lo puso de vuelta detrás de su oreja, delicadamente. Capítulo 20 137 Rotham Avenue Desde la noche que conocí a Jessica, el recuerdo de Carla se desvaneció mucho más rápido. ¿Cómo se puede estar tan cerca de alguien, y de pronto olvidarlo todo? ¿Cómo se pueden olvidar todos los momentos juntos, todos los buenos recuerdos? Ni que mi vida hubiera estado llena de felicidad, pero olvidar precisamente lo que me había hecho olvidar mi miseria, aquello era lo difícil. Nos gusta aferrarnos a los recuerdos del pasado, porque de un modo u otro creemos que siempre fueron mejores que lo que tenemos. Yo, en cambio, había matado a Carla. ¿Cómo iba a olvidarlo? Pese a mis subconscientes esfuerzos por retener su imagen conmigo, cada día se difuminaba más, y ahora… ahora, viendo a Jessica, la cabellera de fuego de Carla parecía un sueño, algo que jamás había ocurrido. Viendo el rostro de Jessica, era difícil comparar cualquier otra cara a la suya, aunque igual de ridículo había sido comparar cualquier mujer a Carla. Tres años de soledad habían bastado, ya no quedaba nada de mí, ahora era solo el Sheriff de un pueblo, nada más. Sin embargo, Jessica seguía volviendo, arrancándome el pasado de los rincones más recónditos de mi cabeza, reemplazando mis primeros años en Emmerston con memorias nuevas, memorias que formé junto a ella. Con la llegada de los marines a Yewol, el trabajo de la policía de Emmerston se intensificó. Por lo general, eran hombres de fiar, honorables, curtidos en el respeto a las normas, pero igual de curtidos estaban a las peleas. Los retos peligrosos y los deportes extremos eran parte de su carácter. Una vez nos encontramos a un soldado colgando de un palo telefónico en calzoncillos. No preguntamos, ni él habló; le bajamos en silencio, le dejamos unos vaqueros y una camisa y se fue caminando de vuelta a la base. Lo normal eran excesos de velocidad y escándalo público. La patrulla que se ponía todas las noches a vigilar la carretera cobró sentido, y las arcas locales se llenaron del dinero ligero de los militares. Lo cierto era que ni yo mismo le veía sentido a poner límites de velocidad en una carretera secundaria, recta y con buena visibilidad, pero la ley era la ley, y había que cumplirla. La función de la base quedó en un misterio, pero a nadie le importaba demasiado. Los negocios de Emmerston prosperaban, igual que el bar de Gallen, que si antes ya iba viento en popa, ahora se bañaba en prosperidad. Como en todo pueblo pequeño, cualquier fiesta se celebraba a lo grande, y las fiestas en la base no se quedaban atrás. Había organizado un baile para aquella noche, era el solsticio de invierno. ¿Podía ser, ya? Jessica me había invitado a ir como su acompañante. Estaba un poco nervioso, había pasado poco más de un año desde que habían llegado los marines, y aún no había entrado en la base. Nadie podía, el acceso estaba totalmente restringido. Pero aquella noche, aquella noche iba a poder entrar. Me puse el uniforme de gala de la policía, era mejor que el de Sheriff, además que tenía más condecoraciones. No había muchas ocasiones para usarlo, y me encantaba llevarlo. Era azul marino, con un ribeteado dorado en los puños de la americana. En el hombro izquierdo llevaba las tres flechas mirando hacia arriba de sargento, también doradas. En el centro de la americana, unos botones chillones resaltaban sobre el oscuro azul, tapando la camisa blanca. Sobre las condecoraciones, en el pecho izquierdo, coloqué la estrella de Sheriff, como marcaba el reglamento. Limpié los zapatos, me coloqué bien la corbata, desempolvé el sombrero de gala y me lo calé. Miré el reloj, era hora de recoger a Jessica. Ella vivía dentro de la base. Tenían una zona residencial inmensa, con parques y zonas abiertas. Las casas adosadas del principio dieron paso a las casas más grandes, separadas unas de otras, donde vivirían los oficiales. Jessica vivía en el ciento treinta y siete de Rotham Avenue. Era gracioso, tenían hasta nombre para las calles. Conduje, lentamente, fijándome en los números pintados de blanco en el borde de la acera. Llegué enfrente de su casa, detuve el coche. El coche era de Zulss, yo aún no tenía uno, no me hacía falta, siempre conducía un todoterreno del Departamento de Policía, pero esta vez no me había parecido apropiado. Bajé del coche, caminé hasta su puerta y, antes de que me diera tiempo a tocar el timbre, la puerta se abrió. Mientras la puerta se abría, caí en la cuenta de que nunca había estado en su casa. Al otro lado de la puerta apareció la figura de una señorita de unos ocho años. “Hola” saludó, afablemente, agitando la mano. Me quedé de piedra, me habría equivocado de número. “Oh, perdona, creo que me he equivocado de casa” “¿Eres Quim?” “Pues… sí. Y tú, ¿quién eres?” contesté, agachándome. “Emily”, hizo una pausa, sonriendo con los labios apretados. Luego, girándose hacia el interior, gritó “¡Mamá!” Se oyeron unos pasos rápidos que bajaban las escaleras de cuatro en cuatro, entonces apareció Jessica, completamente despeinada, se estaba dejando crecer el pelo. “Hola, Quim” dijo, sonriendo, “Vaya, qué elegante. Llegas pronto”, se notaba la agitación en su voz. “Sí, eh, bueno… no quería llegar tarde. He conocido a Emily… No me habías dicho que tenías una hija”. Jessica me miró cautelosa, estudiando mi reacción. Al no ver nada sospechoso, dijo “hijos”. En ese momento, otra figura, un poco más grande, se acercó a la puerta. “¿Quién es este?” preguntó a su madre, con voz dura. “Es Quim, os hablé de él anoche” contestó Jessica en voz baja. Luego, dirigiéndose a mí, dijo “él es Thomas”. “Hola Thomas, encantado de conocerte”. Thomas no contestó, y al cabo de unos instantes, Jessica habló, “pasa, por favor. Tengo que terminar de arreglarme, estaré lista en cinco minutos”. Los cinco minutos se convirtieron en veinte, y a mí me parecieron horas en vez de minutos. Esperaba en el sofá. Emily jugaba sobre la moqueta con unas muñecas, al otro lado de la mesa baja que separaba el sofá del armario con la televisión. Thomas, en cambio, pasó todo el rato que yo estuve sentado mirándome, como una estatua, interponiéndose entre Emily y yo. Por fin, Jessica bajó. Las regulaciones de vestimenta para fiestas eran mucho más flexibles para las mujeres que para los hombres, saltaba a la vista. Llevaba un vestido azul marino, a juego con mi uniforme, plagado de puntos blancos. Era un vestido sin tirantes, ceñido a la cintura, bajando libremente, en ondulaciones, hasta media pierna. Llevaba el pelo recogido en un moño, sujetado con unos palillos chinos. “Bien”, soltó un suspiro, “estoy lista”. “Estás preciosa” dije, acercándome a ella. De reojo, pude ver cómo Thomas ponía los ojos en blanco. “Portaos bien” dijo cariñosamente, dirigiéndose a Emily y Thomas, con las cejas levantadas. “Tommy, cuida de tu hermana, en diez minutos llegará Diana. ¿Vale?” Thomas asintió, aún con expresión seria. Luego me agarró del puño de la americana, y dijo “Más te vale tratarla bien”. “Te lo prometo” contesté. “Perdona” dijo Jessica, una vez en el coche. “La gente suele asustarse cuando digo que tengo hijos” “No me importa que tengas hijos, parece que te cuidan bien”. Ella sonrió, “ya… siento eso, desconfía de todos los hombres después de que su padre…” se cortó. Cogió aire, “su padre era un desgraciado, nos dejó al poco de nacer Emily. Ella no se acuerda, pero Thomas sí. Hemos estados los tres solos desde entonces. Aunque a partir de ahora va a tener que acostumbrarse a verte por aquí”. Sonreí, “¿a sí?”. El sonido de su risa podría quebrar montañas si se lo propusiera. “Sí” dijo, estirando la “i”. “Estás preciosa” repetí. Se acercó, me besó. Capítulo 21 Jackson, de Wersten El día había llegado, el veintiocho de diciembre, el día de la conferencia anual de jefes de policía de Dewyno. Parecía mentira que hubieran escogido unas fechas tan inoportunas. Después de pasar la Navidad con Jessica y sus hijos, tener que viajar a la capital para atender a una conferencia de tres días sobre procedimiento policial era un suplicio. Otros años lo había soportado bien, tampoco había tenido nada que me retuviese en Emmerston, pero esta vez era distinto. La nieve poblaba las carreteras del estado, acompañando al intenso frío que nos sacudía en estas fechas. En mi ausencia, Iwuiil se había quedado al mando, aunque no haría falta, nunca había incidentes en Navidad, no como en Lullaby. Como el presupuesto local no era desorbitante, al Sheriff, es decir, a mí, me había tocado conducir. Pasé unas maravillosas once horas por carreteras nevadas, poniendo a prueba mi pericia al volante. Había intentado cubrir todo el viaje en una jornada, saliendo muy temprano, para intentar llegar a Trempton antes del anochecer, pero gracias al clima empecé a divisar la ciudad a lo lejos sobre las dos de la madrugada. Las luces de los edificios se elevaban hasta tocar las nubes bajas que cubrían todo Dewyno. No me gustan mucho las ciudades, pero Trempton era distinta, las calles eran anchas y los edificios bajos. Normalmente se respiraba un ambiente tranquilo, pero no se podía esperar lo mismo estando sus hoteles llenos de jefes de policía. Nada más entrar a la ciudad, me dirigí directamente al hotel que me habían asignado, por cortesía del estado. Recogí la llave en recepción, subí ocho plantas en un ascensor inmenso; situé mi apartamento, metí la tarjeta en la ranura, y cuando se abrió la puerta, caí, muerto de sueño, sobre la cama doble. Un puño aporreando la puerta me despertó. Luego vinieron los gritos, “¡Sheriff Tanner!”. Me levanté a toda prisa, corriendo hacia la puerta, pistola en mano. Observé el otro lado de la puerta a través de la mirilla y, al divisar un uniforme, desamartillé mi arma y la escondí en la espalda, abriendo la puerta. “¿Sí?” pregunté, quitándome las legañas. “Sheriff Tanner, son las once del mediodía, se ha perdido cuatro conferencias”, una voz ronca pero femenina enunció. “¿Cuatro? ¿Las… las once? Pero a qué horas empiezan esos malditos… oh, perdone, ¿quiere café? Pase”, me aparté de la puerta. “No quiero café, Sheriff, quiero que se vista, y que no llegue tarde a la próxima, dentro de exactamente…” miró el reloj, “cuatro minutos y medio. En la sala dos”, se dio la vuelta, y desapareció pasillo abajo. Miré abajo, estaba en calzoncillos. Cerré la puerta a desgana, preparé café, me duché y me arreglé en tiempo récord. Corrí por todo el hotel hasta llegar a la sala dos, miré el reloj, estaba en hora. Suerte que estaba en el mismo hotel donde se celebraban las conferencias, suspiré para mis adentros, entrando a la estancia y buscando el asiento con mi nombre. Los interminables informes de cada jefe de policía se alargaban con datos aburridos sobre sus tasas de criminalidad descendiendo, su gran civismo y la necesidad de presupuesto en la que estaban. Empezaba a dormirme, cuando el presidente de la reunión dijo con voz ceremoniosa “El Sheriff de Yewol”. Me incorporé, puse bien el micrófono, carraspeé, y dije, “Sheriff de Emmerston, señor”. “¿Es usted el Sheriff de Yewol o no?” se impacientaba. “Yewol no tiene Sheriff, señor, yo soy el sargento Tanner, Sheriff de Emmerston”. “¿Pero se puede saber de qué está hablando?” Todos los años teníamos la misma discusión, y todos los años volvían a cambiar de presidente y tenía que volver a explicarlo todo. “Señor, por razones históricas, Yewol disfruta de independencia jurisdiccional. Si bien cada pueblo tiene su propia policía, Emmerston es el único que dispone de Sheriff, así que en cierto modo eso me convierte en representante del condado”. Todos los presentes giraban sus rostros, haciendo muecas de burla. “¡Malditos gordos sebosos!” exploté, “venís aquí con vuestros aviones, aunque viváis a un tiro de piedra, os engordáis en vuestras butacas de piel, malgastando vuestros recursos en cafeteras nuevas; os ponéis a hablar de vuestros éxitos y a pedir dinero con todo descaro”, hice una pausa para tragar. Toda la sala estaba en silencio, proseguí, “me gustaría estar en mi pueblo, sentado en mi sofá, tranquilamente, tomando café y escuchando villancicos junto a Jessica, pero no puedo, porque tengo que estar aquí explicando cuatro tonterías que ya sabrían si se leyeran ustedes los informes. En resumen, en Yewol nos va de maravilla, se vive bien, los criminales pagan por sus delitos y todo el mundo paga sus impuestos.” Callé, esperando a que alguien dijera algo, o a que me echaran de la sala. Habló el Sheriff General de Dewyno, ignorando por completo mis comentarios, “¿Y qué hay de los marines?” Me recompuse, concentrándome de nuevo, “muy bien, señor, apenas dan problemas. Ellos se quedan en su base, nosotros en Emmerston, y cuando coincidimos todos se comportan”. “¿Sabe cuál es exactamente su cometido?” “Negativo, señor. Fui informado de que la función de la base es de nivel clasificado, depende directamente del Secretario General de la Infantería de Marina. En otras palabras, no estamos autorizados siquiera a solicitar el tipo de nivel de seguridad que necesitaríamos para saber el nivel del que dispone.” “Sin embargo” prosiguió, gravemente, el Sheriff General, “usted ha entrado”. Me sorprendí de que supiera eso. “No llegué al interior, señor, tienen varios niveles de seguridad, yo solo entré al semi-poblado que tienen montado ahí dentro”. “Comprendo. Bien, em… tomo nota, Sheriff Tanner. ¿Presidente?” giró la cabeza hacia el hombre de su izquierda. “Sheriff de Reskol” enunció el presidente. Me levanté, me puse el sombrero y salí de la sala. “Bonita intervención”. La misma voz de esta mañana me habló desde atrás. Me di la vuelta, hice una mueca con la boca, “gracias”. “Soy la Sheriff Jackson, de Wersten” “Oh, ¿no es usted de la comisión organizativa?” Bromeaba, pues ahora podía ver claramente la estrella dorada reluciendo en su pecho. Jackson pilló la broma, levantó la ceja derecha y sonrió por el lado izquierdo. Era una mujer de estatura media, rubia, con el pelo muy poco rizado y largo, bajo el sombrero de Sheriff. Apoyaba los brazos con los dedos gordos dentro de los bolsillos de los tejanos. “¿Porqué diablos me ha despertado?” dije. “Somos vecinos, y aún no nos conocíamos. Me gustan sus calzoncillos de estampados de Superman” “Gracias, supongo. Es gratificante levantarse, mirarse en el espejo, y decir ‘sí, joder, soy Superman’”. “Me imagino. ¿Qué hay de ese café?” “Vamos, guapa” dije, más animado. Jackson empezó a andar, con porte salvaje y despreocupado. Fuera, la nieve cubría los coches, oscureciendo el día. A través del cristal de la cafetería vi cómo las farolas se encendían, calle por calle, hasta perderse en la distancia. Capítulo 22 Todos caen Jackson era una persona sencilla de tratar. No tenía demasiadas complicaciones, hablaba directamente y no tenía segundas intenciones. Desde que nos conocimos el primer día de las conferencias de jefes de policía hablamos mucho. Era el segundo día por la noche, y tomábamos chocolate caliente con churros en la cafetería del hotel. Nuestros sombreros descansaban en la mesa, estrella contra estrella, separados por el salero. Olía a cuero, chocolate y azúcar. La cafetería estaba prácticamente vacía, se respiraba un ambiente cálido, algo acogedor, comparado con el exterior, lleno de nieve. A través del ventanal de mi derecha podía ver la carretera, desierta, con algún coche tímido pasando lentamente por el asfalto cubierto de sal. Cogí un churro y lo metí en la taza, empapándolo de chocolate deshecho. Jackson me contaba cómo había detenido a la banda de un tal Garrett, traficantes de órganos. En ese momento, no caí en la cuenta del nombre, para mí Garrett seguía siendo Clint, y no concebía cómo una persona que parecía tan buena hubiera acabado de esa manera. Además, ¿qué había pasado con él? Después de lo que me contó Emms, la ambulancia, los guardias desaparecidos… el recuerdo de Carla tumbada a la orilla del lago había solapado todo aquello, como si mi última conversación con Emms nunca hubiera existido. “¿Y qué hay de Garrett? ¿Le encontraste?” “Pues… no, el caso se cerró. La banda había estado teniendo algunos problemas con otra banda que traficaba con medicamentos, al parecer habían tenido la mala suerte de quitarle los órganos a uno de la otra banda. Supusimos que lo habían arreglado entre ellos, ya me entiendes. ¿Por qué? Suenas como si le conocieras.” “No, qué va, curiosidad”, sonreí, estaba disimulando pésimamente. Miré por la ventana, distraído. Justo al lado de la cafetería había un semáforo. Muy lentamente, un camión de gasolina se acercaba. La luz tornó al rojo, tiñendo la nieve de rojo. Desde donde estaba, parecía que el conductor estaba cantando, estaría escuchando la radio. “¿En qué piensas?” dijo Jackson, siguiendo con su mirada la mía. En ese momento, un golpe como de madera rota nos sobresaltó. Todo pasó muy deprisa. Unos hombres encapuchados, todos de negro, armados con escopetas, entraron en la cafetería. Con tanta rapidez que ni siquiera me dio tiempo a desenfundar, Jackson y yo estábamos en el suelo, nos ataban las manos con bridas, a la espalda, y nos arrastraban fuera, al frío de la noche. Una furgoneta negra, con los cristales tintados, esperaba con las puertas traseras abiertas. Nos lanzaron a su interior, como si fuéramos pesos muertos, entraron algunos con nosotros, y las puertas se cerraron. Las ruedas traseras patinaban con la nieve, el motor rugía con fiereza. Jackson luchaba inútilmente en el suelo de la furgoneta. Yo, intentando golpear a cualquier cosa, me movía bruscamente de un lado a otro, hasta que un par de brazos me aplastaron contra el cristal de la puerta trasera. Allí, en mi pobre posición, antes de que me volvieran a lanzar de un golpe al suelo, a través del cristal pude ver cómo otra furgoneta igual se acercaba al camión de gasolina. Unos destellos acompañados de un ruido seco sonaron mientras la furgoneta pasaba, a toda velocidad, adelantando al camión instantes antes de que éste explotara, con un estruendo ensordecedor, destruyendo todo lo que la onda expansiva encontró a su paso. Unos diez minutos más tarde, más calmados, nos sentaron en unos bancos alargados que había en los laterales de la furgoneta, uno enfrente del otro. Mientras nuestros secuestradores permanecían en silencio, Jackson se lamía una herida del labio, la nieve se intensificaba, y yo me preguntaba, sin hallar respuesta, cuál sería nuestro destino. “Oye” dije, intentando hablar con uno, “¿por qué no te quitas la máscara, pedazo de cobarde?” Nadie se giró para mirarme. “Eh, tú”, empujé a uno con el hombro. El aludido giró la cabeza lentamente en mi dirección, me miró durante unos instantes, y luego volvió a su posición de estatua. “Somos agentes de la ley, pedazos de inútiles. No sabéis el marrón en el que os habéis metido”, me dirigía ahora a todos en general. La noticia no pareció sorprenderles lo más mínimo, ni se inmutaron en su cometido de ignorarnos, debían de saberlo. Pensé un momento en esto, dándome cuenta de que esto no era un acto de vandalismo, ni terrorismo, cualquiera, esto era una maniobra bien planificada, ejecutada a la perfección, para secuestrar a dos Sheriffs del estado de Dewyno. Y no solo eso, sino que había sido una maniobra para secuestrar a estos dos Sheriffs en concreto. ¿Por qué nosotros, entonces? ¿Por qué ahora? ¿A dónde íbamos o, volveríamos? La furgoneta redujo la velocidad, se oía el sonido de las ruedas al pasar por charcos. Una curva, y la velocidad aumentó de nuevo. A través de los cristales traseros podía entrever el manto de nieve que bloqueaba la vista más allá de un par de metros del exterior. El silencio del interior del vehículo era sobrecogedor, oprimiéndome los pulmones, dificultándome respirar. La mirada de Jackson vagaba hacia el exterior, perdiéndose en la distancia, en la ya inexistente cafetería, quizás; hacia el hotel destruido, donde yacerían los cuerpos destrozados de multitud de grandes servidores de la ley, que habían dado sus vidas inútilmente por una causa desconocida, por nuestra culpa. Esos arrogantes y vagos Sheriffs contra los cuales había descargado mi ira el día anterior, recibiendo una muerte indigna de la estrella que llevaban en sus pechos. El olor a gasolina volvió a mi nariz, alguien iba a morir. Sonaba All Fall Down, de OneRepublic, en mi cabeza. Unos violines introduciendo la sonata de nuestro destino, el final incierto al otro lado de la línea imaginaria que unía el recorrido de la furgoneta con los latidos de nuestros corazones. Cuando tu mundo empieza a venirse abajo, suena la letra, cuando tu mundo se viene abajo, ahí es cuando me encuentras. La muerte entonando los cánticos de la derrota, de la victoria, del ganador y del perdedor, pues poco le importa la sangre que corre, mientras corra, mientras se derrame y la destrucción venza al fin. ¡Qué vas a hacer ahora!, la voz de mi instructor resonaba en mi cabeza, haciéndome volver a mis años de juventud, cuando me enrolé en el ejército de tierra, intentando escapar del destino familiar. ¡Tanner, despierta! ¿Qué vas a hacer? Los soldados no se rinden, los soldados se levantan, una y otra vez, hasta que tumban a los enemigos de la libertad. Por este país, Tanner, ¿qué vas a hacer? ¡Levanta el culo, maldita sea! Abrí los ojos, esta vez llenos de odio canalizado, centrado, analizando la situación, manteniéndome frío, por mi bien, por el bien de Jackson, por la memoria de los Sheriffs de Dewyno. Y por la madre que me parió, pensé, que hoy saldremos de aquí con vida. Miré a Jackson, ella me miró, sonreímos, cada vez más, hasta que la sonrisa se convirtió en risa, risa salvaje, de odio, de venganza. Un reguero de sangre salía de la nariz de Jackson, bajando hasta sus labios, tiñéndolos de rojo, penetrando en su boca y manchando sus dientes del intenso líquido, mientras reía, con esa mirada en sus ojos, la mirada que decía que ya no quedaba nada que perder. La culata de una escopeta me golpeó en la sien, dejándome inconsciente. Capítulo 23 El principio Calculaba que llevábamos cerca de un mes y medio allí. La luz del sol se filtraba entre los tablones del pajar en el que me retenían, era de día. Desde la noche en la que fuimos secuestrados no volví a ver a Jackson. Hacía unas dos semanas que ya no oía sus gritos, desde que nos fuimos. La mayor parte del tiempo nos habían tenido retenido en una especie de sótano, completamente cerrado, sin calefacción. Nuestros secuestradores preguntaban incesantemente sobre la base de los marines, cómo era el interior, cuanta gente había, sus puntos débiles y cosas por el estilo. Mi poca cooperación no ayudaba a su ánimo, aunque tampoco sabía nada, solo había estado allí un par de veces, y nunca en la zona de las instalaciones militares. En cuanto oscureció, empecé, como todas la noches, a intentar hablar con Jackson. No sabía si también la habían traído al pajar, había tenido una capucha en la cabeza durante todo el tiempo, y ni siquiera recordaba cómo había llegado hasta allí. “¡Jackson!” susurré, “¡Jackson! ¿Estás ahí?” Al principio, en el sótano, siempre había oído su voz en respuesta, al cabo del tiempo solo golpes en la pared. Ahora nada. “¡Jackson!”, seguí insistiendo. “¡Cállate ya!” rugió una voz desde el exterior. Se abrió la puerta del pajar y entró un hombre corpulento, no pude distinguir su rostro, aunque su voz la conocía muy bien, y sus puños. “Tu amiguita no está aquí” continuó, “hace tiempo que dejó de sernos útil”, rió con desgana. “Yo tampoco os soy útil, ¿por qué no me matáis ya?” rugí entre dientes. “Resulta que no eres un simple Sheriff de pueblo, te hemos estado investigando un poco, ¿sabes? Con que del Departamento de Prisiones, ¿eh? Seguro que podemos sacarle alguna utilidad a eso.” Hablaba con un acento extraño, como si no supiera qué sílaba era la tónica. Volvió a reír mientras salía de la estructura de madera. Intenté rascarme las muñecas, irritadas por el roce de las cuerdas; iba a morir allí dentro, y ni siquiera sabía dónde estaba. En cuanto estuve seguro de que nadie podía oírme me arrastré hasta el clavo que sobresalía de un tablón podrido. Cada noche me esforzaba por romper las cuerdas, pero todo aquello era inútil. No conseguía nada, y menos con las manos a la espalda, sin ver por dónde era más fácil. Para mi sorpresa, mientras me arrastraba al clavo, topé con algo puntiagudo que me hirió la mano. Sin saber muy bien qué era, pero aprovechando mi fortuna, fregué la cuerda con todas mis fuerzas contra el misterioso objeto, hasta que de un tirón mis muñecas salieron cada una por un lado, liberándome de las ligaduras. Había sido demasiado fácil, esto tenía que ser una trampa. Me levanté, notaba cómo se aceleraba mi corazón. Busqué a Jackson por todo el pajar, pero no estaba allí, tenía que escapar, tenía que encontrarla antes. ¿Dónde estaríamos? ¿Cómo es que la policía no nos había encontrado? Éramos dos Sheriffs de Dewyno, toda la policía del estado estaría buscándonos. Me armé de valor, cogí aire y abrí la puerta del pajar, sacando la cabeza lentamente. La débil luz de la madrugada me impedía ver claramente, y como si me hubiera oído, el sol se levantó, bañando el paisaje con su luz. Cuanta más luz había, un gran peso me oprimía más y más en mi interior. Lo que tenía delante no era un paisaje típico de Trempton; ni siquiera era un paisaje típico de ninguna zona habitada de Dewyno. Estaba en la alta montaña, en la cordillera April, seguramente, si es que seguía estando en Dewyno. De espaldas al pajar había un par de hombres armados, calentándose las manos en una hoguera. ¿Cómo era posible? ¿Cómo había llegado allí? No recordaba nada. Decidí que tenía que librarme de esos dos, no veía a nadie más. Entonces recordé que llevaba la misma ropa que el día en que me secuestraron. Palpé mi cintura, y un sentimiento de alivio me recorrió la espina dorsal al notar que llevaba el cinturón. Eso significaba que la navaja que siempre escondía en la hebilla tenía que seguir ahí… pero no. Comprendí entonces qué era el objeto punzante con el que me había liberado las manos, se me debió caer la navaja en algún punto. Metí la cabeza de nuevo dentro del pajar, y empecé a buscar, palpando el suelo rápidamente, hasta que la encontré. Bien, ahora solo quedaba salir de allí con vida. Y encontrar a Jackson. Abrí la puerta del granero, poco a poco, y luego de golpe corrí y salté sobre uno de ellos, dando estocadas con la navaja a diestra y siniestra. El otro me derribó al suelo, le arrastré conmigo. Cayó encima mío, y intentando quitarle de encima, buscando la navaja por el suelo, noté la forma de una pistola en su cinturón. A toda prisa, conseguí quitar el seguro de la funda, desenfundar su arma, apuntar a cualquier cosa que se moviese, y apretar, una y otra vez, hasta que el ruido cesó. Intenté levantarme, con dificultad; el hombre que había caído sobre mío era pesado. Aparté su cuerpo inerte hacia un lado, apoyé una mano en el suelo y me levanté. El otro hombre yacía en el suelo, dando pobres bocanadas de aire, en sus últimos momentos de vida. Puse mi bota sobre su pecho, noté cómo se desinflaban sus pulmones. “¿Quiénes sois?” pregunté, con voz calmada. Su boca se torció en una sonrisa. “¿Dónde está Jackson?” levanté un poco la voz. Con la luz que iba en aumento pude ver en sus ojos cómo se le iba la vida, estaban vidriosos, mirando al vacío, y la última vez que su pecho subió, susurró algo que sonó como “Gal…”, su pechó bajó y no volvió a subir. Y así me quedé, con el pie encima del cadáver, viendo amanecer, observando el desconocido paisaje. Noté frío, le quité el abrigo al que tenía menos agujeros de bala, me lo abroché bien, recogí todas las armas y cartuchos que encontré, y los metí en una bolsa que había en un montón de cajas, apoyadas en una de las paredes del pajar. El camino empezaba aquí, el camino de regreso a casa, el camino de la búsqueda por la verdad, por la justicia y la venganza. ¿O era esto justicia? Lo cierto era que me lo merecía, había causado demasiado dolor impunemente, aunque fuera en el nombre de la ley. No, no podía permitirme el pensar así, iba a buscar a los responsables de esto y iba a acabar con ellos. Iba a encontrar a Jackson, donde fuera que estuviese, iba a encontrar a ese Gal… ¿Gallen? No podía ser, tenía que ser otro; lo encontraría y luego lo mataría, juré. Y después volvería a casa, a Emmerston, junto a Jessica. Empecé a andar por el filo de las montañas, sin encontrar lugar por el que descender, con la bolsa a la espalda. Me calé bien la gorra que había robado, tenía un agujero de bala en la visera y me entraba el sol en el ojo derecho. ¿Qué tocaba ahora? Lo primero, saber dónde estaba, bajar de allí, contactar con Trempton para informar… empezar la búsqueda. Pisé una piedra sin fijarme y me torcí el tobillo, pero no importaba, nada me detendría en mi búsqueda por la verdad, en mi sed de venganza; y ya fuera cojo, débil, o estuviera perdido, nada, absolutamente nada, podría pararme. Un estruendo en la lejanía me sacó de mis pensamientos. Me di la vuelta, espantado, con los ojos muy abiertos, para ver una columna de humo que se levantaba a cientos de kilómetros de distancia. Capítulo 24 Seguir adelante La noche me traiciona. Duermo, o lo intento, tumbado bajo el abrigo, al lado del fuego. Echo un par de leños más para que no se apague, cierro los ojos, noto la brisa en la cara. El viento frío de las montaña me azota incesantemente. A mi lado descansan los otros, los que me he ido encontrando por el camino. La mayoría iban juntos, mucho peor preparados que yo, y eso ya es decir. Según me contó uno de ellos, el que parecía el líder del grupo, habían estado retenidos en una especie de pajar durante semanas, y antes, en sótanos; habían sido muchos más, ellos eran los seis supervivientes, cuatro hombres y dos mujeres. No sabían por qué les habían mantenido con vida a ellos, pero según me contaron, sus secuestradores habían hecho referencia de que les podían ser útiles, justo como me había pasado a mí. ¿Quiénes eran todas aquéllas personas? No lo sabía, pero de algo estaba seguro, de que eran valiosas. Y ahora, aquí, perdidos entre la inmensidad, en la espesura de la noche, solo iluminados por la luz del fuego, todo parece tan lejano, tan falto de sentido, que parecería que nada hubiera pasado, si no fuera por las cicatrices. Cierro los ojos, recuesto mi cabeza, me dejo llevar por las sombras. ❦ Al cabo de cuatro días juntos, nuestras reservas de comida escaseaban. Necesitábamos más alimentos con urgencia, o empezaríamos a debilitarnos aún más de lo que lo estábamos. Pensé en cazar, Garrison y Ludovick se unieron a la idea. Habíamos pensado en ir el día siguiente, mantendríamos el campamento aquí por el momento, y cuando repusiéramos fuerzas continuaríamos el descenso. Garrison era un hombre fuerte, corpulento, aunque se le veía utilizar más la cabeza que los músculos. Dirigía por don natural al grupo, hasta que nos encontramos, punto en el cual formamos una especie de democracia entre todos. Esto no pareció molestarle lo más mínimo, de todos modos, sus decisiones eran siempre las más sensatas y los demás solían coincidir con él. Excepto un pequeño incidente con los hombres que habían mantenido retenidos a mis acompañantes, todo iba bien, dadas las circunstancias. Resulta que cuando escaparon solo los dejaron inconscientes, y salieron corriendo, sin nada más que lo que llevaban puesto. Al recuperar el conocimiento, los secuestradores los persiguieron durante kilómetros; así nos encontramos, cuando oí sus gritos. Iban a ser aprisionados de nuevo, no podía permitir aquello. Desde entonces, una especie de lazo nos unía, el lazo de la supervivencia. El día siguiente salimos temprano. Garrison sabía empuñar un arma, se notaba que tenía práctica; Ludovick, en cambio, necesitó instrucciones detalladas para usarla. No me convencía demasiado llevarle, pero Garrison insistió, y como él le conocía mejor que yo, cedí. Pasamos el día entero entre los árboles, cada uno por un lado, probando suerte. Cuando nos encontramos de nuevo en el punto de reunión, a unos dos kilómetros del grupo, Ludovick cargaba un par de conejos, orgulloso, y Garrison me ayudaba a cargar con un ciervo. La vuelta se hizo lenta, cargando con la caza, turnándonos las presas para descansar un poco; se estaba haciendo oscuro y teníamos que llegar pronto, no llevábamos ninguna linterna. Nos acercábamos, podía ver la pequeña hoguera iluminando el campamento. No se veía mucho movimiento, quizás ya se habrían ido a dormir, aunque era improbable. Desenfundé el arma, con precaución, Garrison y Ludovick hicieron lo mismo. Era difícil acercase con cautela cargando con la caza, pero Ludovick parecía reacio a abandonar las presas, con lo que le había costado cazar los dos conejos. A cada paso que dábamos, la luz del fuego iluminaba un poco más el campamento. Un par de camisetas descansaban en la yerba, cerca de la hoguera. Alguien había estado avivando el fuego, así que la gente no podía estar lejos. Entonces algo se movió, algo que estaba junto a las piedras que nos resguardaban del viento. Una figura se movió, sin hacer nada de ruido; daba la impresión de que era una persona cambiando de posición, hastiada de esperar. Garrison y yo nos acercamos un poco más, junto al fuego, donde podíamos distinguir claramente qué había sido lo que se había movido. Ludovick permaneció detrás, cargando con el ciervo en sus espaldas. “¡Por Dios santo!” exclamó Garrison, expresión horrorizada. Yo no podía quitar la vista de lo que tenía delante. Detrás, un ruido seco indicó que el ciervo había caído al suelo. Tres mujeres, completamente pálidas, como ángeles, se incorporaron, acercándose un paso hacia nosotros. Eran las tres iguales, altas, casi de nuestra altura. Las tres eran rubias, con el pelo largo; una lo llevaba recogido en una coleta, las otras dos suelto. Tan solo llevaban unas blusas blancas, y shorts, algo impensable a estas altitudes, y menos en esta época del año. Sonreían, aliviadas, como si hubiéramos acabado con su larga espera. “Aquí llega la cena” dijo la del pelo recogido, “bien, ya me empezaba a cansar”. Llevó una mano a su nuca y deshizo la coleta, agitando la cabeza para esparcir el pelo. “¿Quién sois? ¿Y dónde está nuestro grupo?” Garrison rugió con violencia. La mirada de la que había hablado pasó de los ojos de Garrison a su espalda, donde estaba Ludovick. Y en lo que duró un parpadeo, el ángel ya no estaba. Me giré, con un mal presentimiento, para descubrir que Ludovick tampoco estaba. Volví a girarme, y allí estaba de nuevo. Todo aquello me era extrañamente familiar, me recordaba a… Emms, y cómo había desaparecido en un instante. Y Carla… ¿qué hacía aquella noche en el lago? Volví a la realidad. Ahora la mujer me miraba a mí. “¿Cuál es tu nombre?” pregunté, intentando controlar mi voz. “Mi nombre es Helena”, contestó sonriente, juntando las manos en su cintura. “El mío es Quim Tanner, Sheriff de Emmerston, Yewol. La gente que había aquí eran….” “¡Emmerston!” interrumpió Helena, en un grito. Las tres se miraron un instante, demasiado breve para significar algo, y luego Helena prosiguió, “ha sido un placer, Quim”. Y antes de que el sonido llegara a mis oídos, estábamos solos, Garrison y yo, mirando al vacío de la noche. Me giré, agarré el ciervo por las patas y lo arrastré al lado del fuego. “¿Vas a ayudarme?” pregunté a Garrison, que seguía ahí parado, como una estatua. “¿Eh?” dijo al fin. “Que si vas a ayudarme a preparar el ciervo.” “Oh, eh… sí, voy.” Cenamos en silencio, asando la carne del ciervo en el fuego. Los ojos de Garrison se perdían entre las llamas. “Oye, Tanner… esto no lo hemos soñado, ¿verdad?” “Me temo que no, amigo mío, me temo que no”. “¿Y qué vamos a hacer ahora?” preguntó. Dejé pasar un par de minutos en silencio, luego respondí, “seguir adelante”. Capítulo 25 Little Cabin ¿No es la lucha por la supervivencia lo que muestra el carácter de verdad? Todas las experiencias de una persona, mezcladas y entretejidas entre ellas, amontonando el conocimiento útil y el inútil en el mismo espacio reducido, intentando sacar algo en claro, algo que le ayude a seguir adelante. Un paso más, es todo lo que pido, un paso más. ¡Qué soberbia la nuestra! Creer que podemos controlar la naturaleza, doblarla a nuestra voluntad, cuando en realidad es ella la que nos moldea. Nada podemos controlar, ni la más mínima gota de rocío, ni cómo crecen las flores, ni las corrientes de viento. Ahí vamos, orgullosos, creyendo que podemos tocarlo todo a placer, sin esperar consecuencias, hasta que uno se despierta, mirando esa gota de rocío resbalar sobre los pétalos azules de una anémona. ¿Qué somos, en realidad? Nada, sino meros espectadores de la maravillosa obra de la naturaleza, hastiados de vidas insignificantes, caminando sin cesar para regresar a nuestros hogares. Parpadeé, estaba amaneciendo, un día tapado, como tantos. La tenue luz de la mañana no conseguía despejarme del todo, así que me froté los ojos. Garrison aún dormía, al otro lado de las muertas ascuas de lo que anoche fue una hoguera. Volví mi mirada a la gota, que llegaba al extremo del pétalo, donde se detuvo unos instantes, para luego descender a la yerba, filtrarse entre la tierra y perderse de nuevo, esperando el momento de volver a volar. Hasta la próxima, pequeña gota, ojalá llegues pronto al mar. ❦ Garrison era de Pronton, al otro lado de la cordillera. El descenso hacia el interior se hizo imposible, así que tomé la dura decisión de acompañarle a Pronton, luego regresaría a Emmerston por carretera, ahora lo importante era mantenerse juntos. Calculábamos que tardaríamos unos dos días más hasta llegar al primer pueblo, donde pedir ayuda, descansar y comer algo. No lo negaré, estábamos agotados, desesperados y empezábamos a tener alucinaciones. ¿Qué había pasado aquella otra noche, cuando nos separamos del grupo? No hablábamos de ello, aunque a estas alturas ambos creíamos que nos lo habíamos imaginado. Probablemente por el cansancio nos imaginamos algo, ¿no habíamos comido unas fresas de camino a encontrarnos con Ludovick? Seguramente ni siquiera eran fresas. Debimos comer algo que… no sé, es posible. “Oye, Garry, ¿qué día es hoy?” Garrison rió, “¿Garry?”, hizo una pausa, “no lo sé, Quimmy, ¿qué importa eso?” Me arrepentí de haberle llamado Garry, él me había llamado Quimmy. La única persona que me llamaba así era… era Carla. “No sé, ¿será febrero, ya?” “Yo creo…” dio un par de pasos, “yo creo que es marzo, ¿viste esas flores esta mañana? Y el frío está disminuyendo, aunque también estamos descendiendo, y bueno, el mar no está muy lejos, como a unos cuatrocientos kilómetros.” “Oh, ¿cuatrocientos? ¿Nada más?” Garrison se giró, sonriendo. “Pronton te va a encantar. Ya verás cuando le diga a Tracy lo que ha pasado, se pondrá a saltar como una loca” rió, pese al cansancio, como si estuviera viendo la cara de su mujer justo allí, delante suyo. “Es cirujana, ¿sabes?” “¿Y tú, a qué te dedicas?” pregunté. “Tengo un gimnasio”. Claro, debí suponerlo, con su musculatura era obvio que pasaba horas haciendo ejercicio. Y así seguimos, caminando, sin parar, charlando sobre trivialidades, pretendiendo que solo éramos un par de viejos amigos haciendo una caminata por la montaña. Entonces, algo que parecía demasiado evidente como para ser ignorado durante todo este tiempo me vino a la cabeza. “Esto… Garrison, Pronton no está en el condado de Skalamoo, Dewyno, ¿verdad?” Garrison se volvió, confundido. “Pronton es la capital de Figueroa. ¿Dónde está el condado de Skalamoo?” “Espera, Figueroa… ¿Eso es Nueva Canadá?” “Claro, ¿qué iba a ser sino?” Por supuesto que era Nueva Canadá. La cordillera April no era tan elevada, no podía ser tan elevada, en la frontera de Yewol con Skalamoo, si desde el Wikato, en un día claro se podía ver el mar. Me situé de nuevo en el mapa, no estaba para nada donde yo creía. “¿Estás completamente seguro de que estamos en Nueva Canadá?” “Emm… sí, bueno, ni siquiera me lo había planteado.” Olvidé que en Yewol la gente tenía prácticamente el mismo acento que los del país vecino. “Mierda, Garrison, soy agente de la ley de un país extranjero, he matado a por lo menos diez personas con un arma de fuego ilegal. Esto es grave, esto es muy grave.” “Tranquilo, hombre, eres ciudadano de la Unión Atenea. Los de Atenea siempre os salís con la vuestra, seguro que si alguien se entera –que no será por mí– te sueltan en dos días, y como si no hubiera pasado nada.” Seguimos nuestro camino, en silencio. Veía a Garrison demasiado seguro de la conveniencia de ser ciudadano de Atenea en Nueva Canadá, yo no creía que fuera a librarme tan fácilmente, había violado como unas doce leyes internacionales. Bueno, había sido en defensa propia, y en defensa del grupo… ¿qué grupo? Daba igual, nadie podía enterase de lo que había pasado, tenía que volver a Trempton, tenía que encontrar a Jackson, tenía que averiguar por qué nos habían secuestrado, y qué habían querido decir con lo de que “podían sacarnos partido”. Ahora mismo, nada encajaba; no sabía nada, ni siquiera cómo había llegado a la cordillera April. Habríamos subido en helicóptero, seguramente. ¿Y el otro grupo? ¿Por qué estaba yo solo? Por lo que sabía, todos éramos personas corrientes, sin valor ni información sensible que pudiera interesar a terroristas. ¿Cómo sabían que había estado en la base de los marines, en Yewol? No es que fuera un secreto, pero, de todos modos, ¿cómo lo había sabido el Sheriff General de Dewyno? Y si sabían que había estado allí… ¡Oh, no! ¡Jessica! ¡Los niños! ¿Pero cómo…? Si ni siquiera sabía qué hacían allí, y Jessica, ella era incapaz de hacer daño a nadie, era demasiado buena para eso. Con todo, los días pasaron, y llegamos a Little Cabin, un pueblecito de montaña que, haciendo honor a su nombre, consistía en pequeñas cabañas, con una calle central. Probablemente era un poblado de cazadores, inhabitado en esta época del año. La única calle, que separaba la hilera de cabañas, era de tierra, y multitud de charcos hacían que tuviéramos que avanzar serpenteando. A cada cabaña, uno a cada lado, llamábamos a la puerta, mirábamos a través de las ventanas, pero allí no había nadie. Se veía venir, la ausencia de coches, o todoterrenos, o algún caballo, indicaba que hacía meses que nadie pasaba por allí. Tampoco había marcas de ningún tipo en el barro, era un poblado fantasma. Llegando al final de la calle, Garrison gritó, un grito de alegría. Se había avanzado un par de cabañas, y ahora estaba escondido detrás de una. “¡Tanner, tienes que ver esto!” Desenfundé, miré en todas direcciones, y corrí, rodeando la cabaña por el otro lado, hasta llegar donde estaba mi compañero de viaje. Estaba relajado, sonriendo, apoyado en el capó de una vieja camioneta. En cuanto me vio, dio un par de palmadas en la chapa, levantó las cejas y dijo, con voz solemne, “O Fortuna velut luna statu variabilis, semper crescis” “¿Qué?” pregunté, atónito. “Oh, nada, es un viejo poema de la fortuna.” “¿Viejo? Dirás viejísimo, sonaba a lengua muerta, ¿qué era eso, castellano?” “Latín” “Por el amor de… ¿Pero qué os enseñan en los colegios, aquí?” “Bah, déjalo, vamos a encender este cacharro, a ver si aún funciona.” Lancé la bolsa con las armas y las provisiones a la parte de atrás, y me subí por la puerta del copiloto. “Dale” dije. Garrison me miró, con una amplia sonrisa en su rostro. Luego, como si aquél hubiera sido su coche de toda la vida, bajó la visera de un golpe, y unas llaves grasientas cayeron sobre su palma. Metió la más grande en la ranura, y al accionar en contacto, el motor rugió, con desesperación, ahogándose. Lo intentó varias veces, hasta que dije “¡para, para, hombre! No te lo cargues del todo, vamos a ver si podemos arreglarlo”. Garrison, con la mirada perdida y expresión triste, gimió “aut decrescis…” Al cabo de unos minutos, dijo con voz muy baja, “Tanner, yo no sé de coches”. Capítulo 26 Asfalto Hay algunos recuerdos que, pese a las malas circunstancias en que se generaron, persisten en nuestras memorias, arrastrándonos lejos de la realidad, a un lugar mejor, donde el sufrimiento pierde todo valor, donde la calma gobierna la vida. La melena de fuego de Carla, brillando sobre su pálido rostro, en la cima del Wikato, mientras el sol amanecía. Nada podrá borrar ese recuerdo de mi mente, ni siquiera la imagen de su cuerpo, tirado a la orilla del lago, la última vez que la vi. De un modo u otro, los recuerdos se solapan, descartando las incongruencias y encajando de una manera perfecta, formando esa otra realidad, la de los sueños, donde estar a salvo. Caminamos, pesadamente, bordeando el río, montaña abajo. La niebla se levantó hace un rato, cubriendo el camino delante y detrás de nosotros, vamos a ciegas. Mi fría respiración me calienta el rostro al avanzar un paso, haciéndome consciente del frío exterior y de la perfecta máquina que poseo, llamada corazón, que bombea sin parar, manteniendo mi temperatura corporal, permitiéndome vivir un momento más. Parpadeo más deprisa, queriendo mantener mis ojos húmedos; oigo el ligero crujir de la naturaleza bajo mis botas. El río, apacible, muestra las notas salpicadas de gotas que vuelan momentáneamente, rompiendo el cristal de agua, elevándose por breves instantes antes de caer sobre las rocas. Me cambio la bolsa con las armas de hombro, cruzándola en el contrario. La humedad del ambiente me cala los huesos; me paro, me giro, observo el paisaje. A través de la espesa niebla, la llanura se extiende hasta el pie de la cordillera, la cual se eleva súbitamente en un manto marrón rojizo, fundiéndose gradualmente a blanco. En el punto donde la montaña se confunde con la niebla y el cielo, unas manchas negras, probablemente unos rebecos, siguen nuestros pasos, bajando las montañas, aunque más libres, entre las piedras, sin conocer camino otro que el descenso libre y puro; el descenso, como vuelo, cual águilas, cortando la blanca espesura, haciendo piruetas con esa elegancia que da la vida en libertad. ❦ “Estamos en el Parque Nacional de Kinsboro” anunció Garrison. “Si seguimos a este ritmo, hoy alcanzaremos la cabaña del vigilante de la zona oeste, más bien al atardecer.” Hizo una pausa, “¿sabes? Yo solía venir aquí con mi padre, de pequeño. Hacíamos acampadas…”, una amplia sonrisa se dibujaba a lo ancho de su cara, “dormíamos en una tienda de campaña verde, hasta que un oso la destrozó de un zarpazo” ahora reía, “y cuando fuimos a comprar una nueva a la tienda de provisiones que hay allí abajo”, señaló con el dedo hacia delante, “solo tenían amarillas, y como a mi padre no le gustaban, el resto de los días hicimos vivac. Regresamos a casa con un buen catarro.” Su risa perruna iba y volvía, repitiéndose en ecos que convertían nuestro camino en un lugar agradable donde estar, casi familiar. La cercanía del eco nos advirtió de la escarpada pared que se elevaba a nuestra izquierda, a escasos cien o doscientos metros. El resto del día pasó tranquilo, todo lo tranquilo que se puede estar después de lo vivido. La niebla cedió progresivamente, aunque la luz no aumentó, pues el día se apagaba lentamente. La cabaña del vigilante no tenía que estar lejos, y nos alegrábamos, pues parecía que el cielo no se contendría mucho más. Empezaba a chispear cuando la divisamos. No era una simple cabaña, era todo un complejo, como si fuera otro pequeño poblado. La diferencia era que este tenía una explanada de tierra, ahora barro, a la entrada del complejo. De él salía un camino, del mismo tono marrón claro, que se perdía en la distancia. Al acercarnos pude ver bien las cuatro cabañas que formaban el pequeño asentamiento, y otra, visiblemente más grande, alargada, que delimitaba el extremo norte. Penetramos, caminando en silencio, entre las cabañas. No había nadie en el exterior, aunque la luz que salía de las ventanas, alumbrando parcialmente el oscuro atardecer, indicaban que había vida en su interior. “¿Hola?” grité, “¿vigilante?” La puerta de madera de una de las cabañas se abrió lentamente, y un hombre mayor apareció por ella, colocándose un gorro con orejas. Se apoyó en uno de los pilares de madera que sostenían el porche, llevaba una escopeta semiautomática en la mano derecha. Sin esperar a que el vigilante hablara, Garrison gritó, “¿Cómo estás, viejo loco? Soy Garrison Templer”. El vigilante permaneció en silencio, en la misma posición, mientras nosotros nos acercábamos a la cabaña. Cuando llegamos al pie del porche, habló, “¿Café?” Luego sonrió, se colocó la escopeta en el hombro, se dio la vuelta y regresó al interior de la cabaña. El calor nos sacudió nada más cruzar la puerta. Después de semanas sin ver a nadie, se hacía extraño estar en compañía humana. El fuego de la chimenea bailaba violentamente, creando patrones de sombras aleatorios en la pared contraria. “Sentaos” ofreció, su palma señalaba unos sillones, cerca del fuego. Descargamos el poco equipaje que llevábamos a la entrada, y caminamos en dirección al fuego. Me dejé caer en el sillón de la derecha, intentando no manchar la alfombra con el barro de mis botas. Cerré los ojos y recosté mi cabeza en el respaldo, desconectando del mundo por unos instantes. El olor del café me despejó, y luché por abrir los ojos. Mi estomago rugió sin recato. Garrison descansaba en el sofá, en mi mismo estado. “Dais asco” dijo el vigilante, con voz áspera, “toma”, me ofreció una taza blanca. Antes de cogerla, observé el dibujo, similar a las tazas del departamento de policía de Emmerston, con un paisaje blanco, un río que bajaba y un par de cabañas en la parte inferior. Unas letras doradas se esparcían, arqueadas, entre la parte superior e inferior del dibujo. Rezaban, “Parque Nacional de Kinsboro. Vida salvaje, paz y bacon”. Reí para mis adentros, incapaz de expresar la risa por el cansancio. Cogí la taza y di un sorbo grande. Quemaba. “Voy a decirle a Willis que os prepare algo de comer y un par de camas. Mañana hablaremos”. Por la mañana, temprano, me desperté, no podía dormir, aunque seguía agotado. Me vestí con una muda limpia que había sobre una silla, abrí la puerta y bajé las escaleras. Estaba en una especie de cafetería, similar a un saloon de un viejo western. Garrison estaba sentado en una de las mesas redondas, desayunando. Me senté junto a él y, sin decir nada, empujó un croissant en mi dirección. “No podemos contar lo que ha pasado” dijo en voz baja. “Estaba pensando lo mismo” contesté. Cogí el suculento croissant y le di un mordisco. “Intentemos conseguir un coche y salir de aquí” continuó. “Antes necesito llamar a Trempton, tengo que saber qué está pasando”. Me froté la frente con la mano limpia, era agradable estar limpio, después de la ducha del día anterior. La cara de preocupación de Garrison me alarmó un poco. “¿Qué pasa?” pregunté. “Aquí hay algo raro”, hablaba muy bajo. Se reclinó sobre la mesa, “esta mañana, al despertarme, he estado curioseando un poco. Ha llegado un todoterreno, con matrícula de Yukon. Se ha parado delante de la cabaña de Jam” –el vigilante, supuse– “y se han bajado un par de hombres. Han estado hablando un rato y luego se han marchado. Jam parecía nervioso.” “¿Y qué?” pregunté. “No sé, esos hombres… iban vestidos con ropa táctica. Me recordó a los hombres que nos retuvieron”, su expresión era sombría, algo nerviosa. “Tenemos que salir de aquí” repitió, “y cuanto antes, mejor”. Su voz expresaba urgencia. “Bien” dije, “voy a coger la bolsa con las armas”. “Te espero en la parte de atrás, voy a ver si encuentro un vehículo”. Primero yo, después él, nos levantamos, cada uno en una dirección distinta, caminando lentamente para no levantar sospechas. Una vez en las escaleras, corrí, subí los escalones de cinco en cinco, abrí la puerta de la habitación y recogí mis pocas pertenencias. Luego fui donde había dormido Garrison, y recogí la bolsa que tenía lista, al pie de la cama. Bajé igual de rápido, disminuyendo el ritmo cuando pasé por el medio de la cafetería. Por el rabillo del ojo, pude ver al hombre detrás de la barra mirarme con sospechas. “¡Eh!” me gritó, “¿dónde vas con todo ese equipaje?” “Pues, esto…” busqué una excusa sin hallarla. “Será mejor que esperes aquí, Jam quería hablar contigo, y con tu amigo” dijo, acercándose al teléfono. “Claro” contesté, “no hay problema”. En cuanto apartó la mirada de mí, para marcar el número, empecé a correr, saliendo de la cafetería por la parte de atrás. Ignoré los gritos a mi espalda, deseando con todas mis fuerzas que Garrison ya hubiera conseguido un coche. Y así era, pues en cuanto di dos pasos fuera del local, una camioneta, parecida a la que intentamos arrancar en Little Cabin, torció la esquina, a toda velocidad. Se paró junto a mí y, sin esperar a que se detuviera, lancé las bolsas a la parte de atrás y salté al asiento del copiloto. Y así huimos, fuera por paranoia, fuera para salvar nuestras vidas, bajando por el camino de tierra a toda prisa, haciendo brincar la camioneta a cada bache. Cuando nos habíamos alejado lo suficiente, al cabo de veinte minutos, volví la vista atrás, con el presentimiento de que aquello aún no había acabado. Observé durante un rato el camino recorrido, pero nada parecía moverse, todo estaba tranquilo. Me volví, dando un suspiro; dejé la escopeta en el suelo, apoyada en la puerta, y me puse el cinturón. El tiempo pasó, en silencio. Garrison conducía más tranquilo, procurando no forzar la máquina; yo descansaba, con los ojos cerrados. Al cabo de una media hora, más o menos, el vehículo se detuvo momentáneamente, hubo un bache, y luego, mientras las ruedas volvían a rodar, identifiqué el familiar sonido del asfalto mojado. Sonreí, abrí los ojos. Miré a Garrison, que me estaba mirando. Su amplia sonrisa llenaba su rostro, y no hicieron falta palabras para expresar lo que sentíamos, esa extraña felicidad, que aún sabiendo que no se había acabado, que quedaba mucho camino por recorrer, habíamos logrado algo grande, habíamos sobrevivido a la cordillera April. En cierto modo, habíamos ganado esta batalla, y la habíamos ganado juntos. En ese momento me di cuenta de algo, de algo importante. Garrison y yo nos habíamos hecho amigos, y aún más, estaba completamente seguro de que, llegado el momento, le confiaría mi vida. Capítulo 27 Pronton, Figueroa Todo es tan irreal, y tan simple a la vez. Recuerdo mis primeros años en Emmerston, la sencillez que tanto me gustaba. Recuerdo las partidas de billar de los jueves por la noche, las interminables horas vigilando la carretera, hablando de trivialidades con Emms. Recuerdo el olor de los asientos de la patrullera, el frescor del campo por las mañanas; recuerdo el aroma de fresas del pelo de Carla, el tacto de sus rizos, la suavidad de su piel… ¡No! No debería estar pensando en ella, está mal. Debería estar pensando en Jessica, en su pequeño cuerpo hecho una bola, arropada a mi lado en el cómodo sofá. Debería estar pensando en su mirada clara y sincera. No puedo, es inevitable, después de más de cuatro años, Carla sigue irrumpiendo en mi mente, con ese descaro y pasotismo que la hacían tan atractiva. Qué gracioso, su recuerdo, tan vívido y cercano, resquebrajando mis pensamientos, como si fuera ella misma la que entrase una tarde por la puerta del bar, vestida de motera, aumentando mi frecuencia cardíaca hasta que su mirada encontraba la mía. Oh, Carla… la echaba de men– ¡no! Jessica, piensa en Jess y su risa melada. Jess, Jess, Jessica. Jes-si-ca. Sacudo mi cabeza, intento dejarla en blanco, concentrarme en lo que tengo delante. El silencio, solo roto por el silbido del viento, me abruma, estando donde estamos. Miro hacia arriba, el viento mengua, unos segundos, y vuelve a la carga. El semáforo, en rojo, ignorando la ausencia de vida en las calles, mantiene su postura, impasible. El tiempo pasa, parece eterno, aunque seguramente solo han pasado unos pocos segundos. Entonces, como avisándonos de lo que está por venir, el viento se detiene por completo. Click. La luz verde reemplaza al rojo. No importa, de todos modos, vamos a pie. Lleno mis pulmones, mantengo el aire dos segundos y expiro, lenta y plenamente, vaciando por completo mis pulmones. Me doblo, mientras inhalo de nuevo; las gotas salpican mi cuello. Me incorporo, empieza a llover. ❦ No sabría decir si fue suerte o desgracia que se estropeara la camioneta que robamos en las cabañas del vigilante de la zona oeste de Kinsboro. Desgracia porque nos habíamos quedado sin transporte, suerte porque nos habíamos quedado sin transporte a la entrada de Pronton. Había sido un día extraño; por la mañana la camioneta había empezado a hacer ruidos extraños. Estábamos preocupados, porque no nos habíamos cruzado con ningún otro coche de camino a Pronton. Yo estaba más acostumbrado, después de años de vivir en Emmerston, la tranquilidad en la carretera no era algo anormal; pero Garrison estaba cada vez más alarmado. Esto es raro, esto es muy raro, repetía una y otra vez, con el ceño fruncido. Cuando por fin, después de rato de estar echando humo por el capó, la camioneta paró abruptamente, seguimos nuestro camino a pie. A medida que nos íbamos adentrando en Pronton, las desiertas calles, ausentes de transeúntes, vehículos y vida en general, me alarmaron a mí también. No era nada normal; una ciudad, una capital de estado, nada menos, completamente desierta. Tras cruzar los suburbios del este, las masas de edificios acristalados del distrito financiero y los barrios del norte, las calles se ensanchaban. Si no hubiera sido por algunas pequeñas diferencias en los letreros y señalizaciones, uno podría haber dicho que se encontraba en Trempton. Los edificios bajos del noroeste de la ciudad indicaban una vida más tranquila que la del centro. Grandes avenidas, con pocos, pero anchos carriles; edificios bajos, de dos, tres plantas, a lo sumo, al fondo uno de cuatro. Carteles coloridos en las entradas de los negocios, pequeñas tiendas de tés, una zapatería, una panadería. De uno de los edificios, con una gran persiana blanca, unas letras rojas indicaban “Departamento de Bomberos de Pronton, Distrito 15”. En ese edificio, Garrison se detuvo, señalando con el dedo al letrero. “Aquí trabaja mi primo”. “Humm” dije, sin ni siquiera abrir la boca. Hice un esfuerzo por hablar, “¿dónde crees que está la gente, Garrison?” “No lo sé, yo solo quiero encontrar a Tracy. Vamos, mi casa está al torcer la esquina, dos calles abajo”. Empezó a andar más deprisa, “vamos” repitió, con voz temblorosa. El estrépito de la madera al romperse el marco quebró el inquietante silencio. Los últimos cien metros los habíamos corrido. La puerta de la portería, verde oscuro, daba la impresión de que siempre estaba abierta, aguantada por un trozo de cartón doblado haciendo de tope. Subimos al segundo piso, saltando las escaleras de cuatro en cuatro. Garrison iba delante, y aún me faltaba por subir el último tramo cuando oí el ruido del marco roto. Había abierto la puerta de su casa de una patada, y ahora estaba corriendo de un lado a otro, gritando “¡Tracy! ¡Nena! ¿Dónde estás? ¡Tracy!” Me sumé a su búsqueda, aunque ya sabía, igual que él, que Tracy no estaba allí. La búsqueda no duró demasiado, todo lo que podía durar en un piso de ciento cincuenta metros cuadrados. Nos reunimos en el salón. Desde donde estaba, podía oír las palpitaciones de su corazón; su rostro, cubierto de sudor, mostraba una preocupación mayor de la que había visto antes en él. Ni poner su vida en peligro multitud de veces –y solo en las semanas que hacía que nos conocíamos– ni enfrentarse a una cordillera cruel en pleno invierno, nada de lo que le había visto hacer hasta ahora había causado en él tan profundo, tan sincero y simple pánico como la idea de la pérdida de Tracy. Era hermoso, en cierto modo. “Vamos, Garrison, aquí ya no hay nada que hacer”. Me miró, con los ojos llenos de furia, “¿Qué? ¿Pero qué…? ¡Tú puedes irte si quieres, maldito! Yo de aquí no me muevo”. Me enfadé, viendo lo poco que valoraba él nuestra nueva amistad. “¿Qué te has creído? Voy a quedarme contigo hasta que encuentres a Tracy. Pero aquí no está, Garry. ¿Sabes de algún sitio donde pueda estar? Ya sabes, en caso de que haya problemas…” Pasamos unos minutos sin hablar, mirando el salón, pensando en cosas distintas. Finalmente, Garrison contestó, “Bueno… su hermana vive en Falls Shore, podríamos probar… Siempre que Tracy huye de algo va allí.” “¡Bien!” dije, “pues vamos a Falls Shore”. “Espera un momento, Tanner, Falls Shore está en la costa. Vamos a necesitar un coche, y yo no he visto ninguno por aquí”. “Mira, esto es lo que vamos a hacer” contesté, viéndolo todo claro de repente, “busca alguna bolsa más entera para llevar nuestro equipaje. Prepara algo de comida, dúchate y duerme un poco; yo iré a buscar un coche. ¿De acuerdo?” Garrison asintió con la cabeza, pensativo. “Bien, nos vemos en…” miré el reloj, “en un par o tres de horas”. Me di la vuelta y salí, pensando en sitios donde podría encontrar algún coche en relativamente buen estado. No tardé demasiado tiempo. Por suerte, los procedimientos policiales en Nueva Canadá eran similares a los de Atenea. Me crucé con la comisaría del Distrito 15, no muy lejos del edificio del Departamento de Bomberos, dos calles al norte. Aunque el parking estaba vacío, pensé que en Lullaby siempre guardábamos un par de coches viejos en unos trasteros, por si acaso. En Emmerston no, claro, allí con tres patrulleras ya teníamos más que suficiente, y si no, el primo de Emms, el mecánico, arreglaba cualquier problema en un momento. Aunque ahora lo pienso y, ¿sería realmente su primo? Sí, supongo que sí. Al fin y al cabo, Emms era de Emmerston de toda la vida, su familia vivía allí desde la antigua guerra de la Unión, y eso era mucho decir. El caso es que en Lullaby siempre guardábamos unas pocas patrulleras antiguas en un garaje, junto a los almacenes de pruebas, y pensé que quizás en Pronton también lo harían. Y lo hacían. Encontré el viejo todoterreno en la parte trasera del edificio, tras una verja metálica reforzada. Después de comprobar unos cuantos aparcamientos, y el depósito de coches confiscados, el pensamiento de encontrar un coche en buen estado se había deteriorado en el mero deseo de encontrar cualquier coche. Empezaba a pensar que quizás con una o dos motos también podríamos… pero gracias a la fortuna, el viento tumbó la alcantarilla movida de unas obras inacabadas, causando un estrépito estremecedor, lo que hizo que girase la cabeza en esa dirección, viendo, tras acercarme con cautela, lo que sería nuestro vehículo durante más tiempo del que habría imaginado. Mi felicidad se tornó en gozo al comprobar que el motor rugía con buen ánimo al girar el contacto. Si Garrison sabía poco de coches, yo aún menos. Me pregunté por qué no se enseñaba mecánica en las autoescuelas, menuda estupidez. Seguro que Jessica sabría arreglar un coche, era una marine, los marines sabían hacer esa clase de cosas. Me sentí abochornado, yo soy un hombre, un hombre ha de ser capaz de arreglar un coche… ¿no? Bueno, no importaba, de todos modos; funcionaba, eso era lo importante. Miré el reloj, llevaba fuera más de cuatro horas, estaba anocheciendo. La lluvia había cesado hacía cosa de una hora, cosa agradable, no tanto por la lluvia en si, sino por no tener que estar sosteniendo el paraguas con estampados de flores de Tracy. Aunque no hubiera nadie en la calle. Hice una parada más antes de regresar a casa de Garrison, en la gasolinera. Dadas las circunstancias, ¿qué mal podía hacer tomar prestada un poco de gasolina? Metí la manguera de biodiésel en la boca del tanque y aproveché para ir al baño de la tienda. Daba gusto orinar en semejante baño. La fama de la gente de Nueva Canadá era cierta, todos tan pulcros y ordenados. Si este baño hubiera estado en cualquier gasolinera de la Unión, en dos días hubiera estado hecho un asco. De camino a la salida, me paré al lado de las chocolatinas. Pensé un momento en lo moralmente correcto; cogí un par de paquetes y dejé unos billetes al lado de la caja, por si acaso. “¡Ja!” grité al entrar, “he encontrado una patrullera, un viejo Nissan de esos indestructibles”. Llegué al salón, donde me encontré a un hombre completamente distinto. Garrison se había afeitado, cortado el pelo, duchado y cambiado de ropa; parecía un hombre nuevo, más joven. Sonreía, pero ahora su ancha sonrisa se marcaba mucho más, acentuándose con todas las facciones de su rostro. “Eso es estupendo. Vamos, dúchate, arréglate; esta noche dormiremos aquí y mañana saldremos para Falls Shore. Los teléfonos tampoco funcionan aquí, así que probaremos suerte, pero sí, estoy seguro, Tracy estará en casa de su hermana.” Bien, estaba de mejor humor. Entré al baño, me quité la camisa, mugrosa y llena de barro. Me desabroché los tejanos, me quité las botas. Me quedé completamente desnudo, mirándome en el espejo. ¿Podía ser? Me había adelgazado muchísimo, ya ni me reconocía. Mi rostro, escuálido, marcaba toda la línea de mi mandíbula. Podía imaginar mi cráneo bajo la delgada capa de piel y carne que lo recubría. Abrí el grifo del agua caliente, me metí bajo el chorro y dejé que el agua corriera por mi pelo, mi nuca, mi espalda, mis piernas, volviéndose marrón en el camino. Garrison me había dejado lista una cuchilla y unas tijeras. Corté mi espesa barba a mechones, me unté la cara de espuma y empecé a pasarme la cuchilla, lentamente, reconociendo poco a poco mi rostro bajo la capa de pelo. Pensaba, mientras me afeitaba, en cosas aleatorias, sin prestar atención. Un pensamiento en concreto me hizo sonreír cuando posaba la cuchilla sobre el bigote. Recordé aquélla tarde, nada más llegar a Emmerston, cuando salía de la comisaría, pensando en que quizás me dejaría el bigote. Tras unos segundos de reflexión, levanté la cuchilla y seguí por el otro lado de la cara. Cogí las tijeras y corté, sin cuidado alguno, todo el pelo que sobraba. Dejé mi cabeza casi rapada, como si volviera a estar en infantería. La ropa que me había prestado Garrison me iba un poco grande, él era más corpulento que yo, pero me servía. Mientras me duchaba, había cocinado una enorme cazuela de arroz con pollo que nos comimos como salvajes, devorando hasta el último granito, dejando los huesos completamente limpios. Al acabar, nos miramos, dándonos cuenta de nuestra propia desesperación. Mis labios se curvaron en una sonrisa, aún extraña bajo el bigote. Poco a poco, la risa ligera dio paso a una más vasta, más natural. Al poco, las carcajadas eran tan fuertes que debieron oírse cinco distritos más abajo. Garrison golpeaba la mesa de la risa. Y así pasó el tiempo, inexplicablemente, hasta que caímos rendidos, yo en el sofá, él en el sillón, agotados, desconcertados, con temor y alegría entremezclados. ¿Qué sería del futuro? ¿Encontraríamos a Tracy? ¿Cómo acabaría todo aquello? Pocas cosas sabía entonces, y dudo que ahora sepa muchas más, pero comprendí, en los últimos momentos de consciencia del día, que nada volvería a ser como antes. Solo deseaba volver a Emmerston, oír la voz de Gallen una vez más, diciendo cosas inoportunas. Quería volver a conducir el viejo Ford, con el embrague defectuoso… Quería volver junto a Jessica, quería descansar, quería volver a mi hogar. Pero, ¿qué es el hogar? ¿Había tenido realmente alguna vez un hogar? Quería creer que sí, que Emmerston era mi hogar. ¿Por qué me sentía tan mal? ¿Era, quizás, el horrible presentimiento de que mi hogar se había desvanecido, que ya no quedaba nada? Y, si era así, ¿qué haría ahora? Te echo de menos… la luz se atenuó por completo, mi mente fluyó lejos de la realidad, mis brazos descansaron sobre los cojines del sofá. El día acabó. Capítulo 28 Ojos en el claro Es curioso cómo eventos triviales tienen la capacidad de calmarnos. Siempre me gustó conducir, y ahora, yendo a toda velocidad por la carretera, siento que no hay nada más, que solo existe el viento, el asfalto, una curva a la derecha. Me encantan los paisajes de Nueva Canadá, o mejor dicho, los de Figueroa. No he visitado mucho el resto del país, más que nada porque nunca, hasta ahora, había estado a este lado de la frontera. Los muros de pinos se elevan a ambos lados de la carretera, fundiéndose en un verde oscuro uniforme a medida que avanzamos. La carretera, desierta, se ensancha al salir de la zona de Pronton. El negro oscuro del asfalto se acentúa bajo las nubes amenazantes de lluvia. Avanzamos en silencio, rompiendo la calma momentáneamente, sin volver la vista atrás, siempre con las armas listas. Es extraño, pero aprecio el silencio, la soledad, es tremendamente acogedor. Con la distracción de mirar avanzar el horizonte, no lo veo hasta que estoy demasiado cerca. En la milésima de segundo que mis ojos vuelven a la carretera inmediata, veo, justo en medio, una enorme figura marrón. Aprieto el freno hasta el fondo, exaltado. El chirriar de las ruedas mientras el coche patina unos pocos metros rompe por completo cualquier calma que hubiera. Aún y así, la figura causante de mi sobresalto no se inmuta. Sigue, impasible, mirándome con ojos profundos. Una enorme osa, mucho más grande que los osos que habitan en invierno en Oakwool Lakes, se interpone entre nosotros y unas pequeñas figuras que corren a toda prisa, cruzando la carretera. La última figura desaparece tras los pinos, la osa sigue mirándonos, durante unos instantes, luego gira la cabeza, lentamente, y desaparece, con sublime porte, tras la espesura. Miro a Garrison, él me mira. Sonreímos, continuamos nuestro camino. ❦ No tardamos demasiado de llegar a Falls Shore. Después de las enormes distancias que habíamos recorrido, tres horas en los confortables asientos del todoterreno parecían diez minutos. Aún y así, divisamos el letrero de bienvenida al mediodía. Nuestro agotamiento era tal que habíamos dormido prácticamente toda la mañana. Después de recoger suficientes provisiones, por si acaso, llenamos unos cuantos bidones con biodiésel prestado. Me encantaban esas patrulleras, parecían tanques, y tenían un buen motor. El cartel que indicaba la entrada a Falls Shore se componía de un dibujo, pintura sobre madera. Creí que sería un pueblo pesquero, pero al parecer subsistía de la madera de los bosques cercanos. Uno podía saber muchas cosas por los letreros de bienvenida; solo con ver el dibujo característico del pueblo se adivinaba que el turismo tenía poco impacto, que vivían en paz la mayor parte del tiempo. Algo me decía que no querían compartir esa paz. Esa sensación, quizás acentuada por el desvío sin señalización que habíamos cogido para llegar allí, me turbaba ligeramente, pero solo hacía falta ver el rostro de Garrison para comprender que aquél era su segundo hogar. Además, ¿qué iba a decirle? Que tontería, justificar mis sospechas basadas en un letrero. La casa de la hermana de Tracy estaba al final del pueblo, tocando la playa. Pese a la cercanía del mar, el ambiente era frío y seco. La modesta casa, de dos plantas, descansaba sobre unos pilares de madera gruesa. Se podría decir que la casa ya no formaba parte de Falls Shore, pues estaba lejos de las demás, a un kilómetro del pueblo, diría, por un camino de arena. Detuve el coche unos veinte metros antes de llegar, tras unos árboles. Bajamos, sigilosamente, con las armas cargadas. Garrison cargaba con una escopeta pequeña pero potente, moderna. Yo, en cambio, prefería una más tradicional. La culata de madera, con el gravado de un ciervo, me gustaba. Era mi escopeta, mis dedos se amoldaban perfectamente a su forma, como si al entrar en contacto con ella nos fundiéramos, siendo solo uno. Nos acercamos, paso a paso, apoyando los pies con mucho cuidado, buscando alguna señal que indicase que allí había vida. Cuando estábamos a punto de entrar en el campo de visión de la casa, un chasqueo seco me volcó el corazón. Me paré, completamente quieto, esperando que lo que creía no fuera cierto. Pero lo era. Un carraspeo a nuestras espaldas lo confirmaba. Saqué el dedo del gatillo, cerré los ojos, esperé unos instantes. Me giré, y en el camino vi a Garrison, igual que yo, con el rostro pálido. Completé la vuelta, para ver a un ángel sosteniendo una enorme arma a escasos centímetros de mis ojos. El negro cañón era como un pozo sin fondo, como la brutalidad de una muerte incierta, inesperada. No estoy listo para morir, pensé, y estoy listo para luchar. Miré a Garrison por el rabillo del ojo, esperando una señal suya de que estaba preparado para defendernos. Y lo vi, doble amenaza, otra arma apuntándole a la frente. Poco tiempo me dio a avisarle, pues un grito agudo brotó de su garganta, tan fuerte que resonó en mis tímpanos durante segundos. Un trueno anunció la pronta venida de la tormenta. Garrison soltó el arma, su asaltante la suya. Ambas cayeron sobre la arena. Los ojos desorbitados de los dos se miraron, en silencio, por lo que pareció una eternidad. Luego, de pronto, Garrison salvó la distancia que les separaba de una gran zancada, agarró a la mujer por la cintura, y la besó, con violencia, con pasión, con anhelo y desespero, uniendo sus labios a los de ella como si no fuera a separarlos jamás. El ángel, que aún me apuntaba, y yo mirábamos, atónitos, la surreal escena. Al comprender, el cañón bajó, poco a poco, hasta apuntar al suelo. La angelical figura que me miraba cambió su expresión de odio, moldeándose hasta convertirse en afable. Una tímida sonrisa se dibujó en sus finos labios, claros. “Soy Susanna” dijo. Me aclaré la garganta, “Tann… Quim. Soy Quim.” La risa perruna de Garrison alivió la tensa atmósfera. Su mano, aún agarrando la cintura de Tracy, firmemente, se relajó ligeramente, lo justo para doblarse y coger sus piernas con el otro brazo. Ella soltó un pequeño grito de sorpresa, y luego rió como en un susurro. Garrison empezó a caminar hacia la casa, solo consciente de su mujer, olvidando el resto del mundo. Volví al todoterreno a recoger las bolsas con las armas y las provisiones. Susanna siguió detrás mío. Me cargaba todas las bolsas en los hombros; pesaban, pero no quería hacer dos viajes. “Te ayudo” dijo ella. “Nah, da igual, ya puedo”. Soltó una especie de risa, sin abrir la boca, con una nota irónica. Cogió con facilidad una de las bolsas que sacaba en ese momento y se la colgó en el hombro derecho. Parecía que su delgado cuerpo se derrumbaría bajo el peso de la bolsa, pero ella no mostraba el más mínimo signo de esfuerzo. Levanté las cejas, involuntariamente. Se dio la vuelta, ocultando una sonrisa. “Vamos” dijo, “tendréis hambre”. Una vez en la mesa pude observar con más detenimiento a nuestras anfitrionas. En quien más me fijé fue en Susanna, no podía quitar mis ojos de ella. Era una mujer delgada, con la piel muy bien cuidada. Por su tez clara y su pelo rubio hubiera dicho que era de una de las familias ricas del este de Atenea. Sus brazos, finos, parecían haber sido creados para vivir entre seda. Llevaba el pelo corto, trenzado, unido por detrás. Bajo sus ojos azul claro, una pequeña nariz se alineaba en perfección, dando paso a unos finos labios. Vestía una ligera camisa de manga larga, con cuello alto, azul claro. Bajo la misma, translúcida, se adivinaba su fina piel, un blanco sujetador. Vestía una falda larga, color caqui, cambiando de nuevo al color de su piel en sus descalzos pies. Parecía distraída, tímida, ausente, como si pensara en algo que estaba muy lejos de allí. Me sorprendió mirándola, miré a otro lado. Tracy, por el contrario, era todo lo opuesto. De piel morena, y por sus facciones, habría dicho que se trataba de una descendiente de los antiguos habitantes del extremo norte del continente. Su negro pelo, liso, se extendía por toda su espalda. Era más corpulenta, aunque un poco más baja que su hermana. De generosos atributos, era exactamente como me había imaginado que sería la compañera de Garrison. No daba la impresión de ser frágil en absoluto, pues sus fuertes brazos, si bien aún femeninos, mostraban que no le faltaba fuerza. Vestía una camisa blanca, que parecía hecha a mano, y unos tejanos cortos, recortados sin cuidado hasta medio muslo. Llevaba unas zapatillas playeras. Susanna interrumpió mi escrutinio, “no eres de por aquí, ¿verdad?” Me giré para mirarla, “no”, sonreí a medias, “soy de Lullaby, Kemp”. “Kemp… ¿Atenea?”, ella seguía igual de serena. “La misma” contesté. “¿Tú de dónde eres?” pregunté al cabo de unos segundos. No contestó. La risa de Tracy era lo único que se oía. Garrison le susurraba al oído, los dos muy juntos. Se levantaron, “si nos disculpáis” dijo Garrison, con su ancha sonrisa, los ojos brillantes. Salieron del salón, cogidos de la mano, subiendo las escaleras al piso superior. Mi acompañante se levantó, en dirección a la cocina. Me quedé mirando la estancia un rato, luego también me levanté y caminé, lentamente, en dirección a las ventanas que daban a la playa, deteniéndome en el camino, mirando las fotos colgadas en la pared. Era una tarde apacible, el cielo aguantaba. Las olas iban y venían sobre la desierta playa que se extendía, en forma de arco, hasta unas rocas al otro extremo de la pequeña bahía. La madera crujió bajo los pies de Susanna al acercarse. La miré, me ofreció una taza. Sus ojos miraban al mar, más allá de lo visible, a otra dimensión, añorada, deseada. Y el tiempo pasó, uno al lado del otro, hablando en silencio, contemplando la arena, la mar; contemplando el mundo pasado. Tarde, en la oscura habitación de invitados, con las luces apagadas, la poca luz que entraba a través de la ventana debía provenir del porche. Había un silencio casi completo, solo interrumpido por las ocasionales risas de Tracy que, aunque bajas, se oían a la perfección a través de las paredes. Notaba los latidos de mi corazón, tumbado, con las manos detrás de la cabeza. No podía ver la habitación, estando a oscuras, pero sabía qué había en cada rincón. Ante mí, invisible, un gran armario se elevaba hasta casi el techo, junto a la puerta. Pensaba en cosas triviales, intentaba oír las olas, sin lograrlo. Era tarde, pero no lograba conciliar el sueño. Me levanté de la cama, acercándome a la ventana. Sí, era la luz del porche la que se filtraba entre las cortinas. Me puse las botas, ahora limpias, y bajé al piso inferior, intentando no hacer ruido. Abrí la puerta principal y salí al fresco de la noche; debería haber cogido una chaqueta. Como esperaba, Susanna estaba allí fuera, acurrucada bajo una gruesa manta en una de las mecedoras. Me acerqué lentamente y me apoyé en uno de los pilares del porche, donde descansaba la escopeta que hacía escasas horas casi me saca la vida. Era una arma bonita, potente y práctica, de color negro. Miré a Susanna, ella apartó la vista del mar y me devolvió la mirada. “Bonita noche” dije. Al instante de decirlo me di cuenta de que no era cierto, no era una noche agradable. Mi acompañante se dio cuenta de esto y una ligera sonrisa alivió el ambiente. “No habéis hablado mucho” empezó, “de lo que habéis visto ahí fuera. ¿Es cierto que Pronton estaba… desierta?” Medité durante unos segundos sobre si sería sensato hablar de aquello. Finalmente, asentí con la cabeza. “¿Qué pasó aquí?” pregunté, intentando desviar el tema. “¿Cómo es que no hay nadie, tampoco? ¿Cómo es que vosotras dos estáis aquí, solas?” Se dio cuenta de que no sabía nada, incluso menos que ella. Sacudió la cabeza, como si quisiera quitar un pensamiento desagradable. “No lo sé… Tracy llegó una mañana, muy alterada. No dijo mucho, solo balbuceaba palabras como ellos, vienen, huir… cosas así.” Hizo una pausa, volvió a mirar al mar. “Tracy nunca se altera, jamás, por nada. En cuanto llegó supe que algo iba muy mal.” Su mirada se perdía en el oscuro horizonte; noté un escalofrío. Me acerqué a Susanna y me senté en la otra mecedora, la cual se balanceó sobre los tablones del porche por la acción de mi peso. Se estaba levantando un poco de viento. “¿Y cómo escapasteis?” pregunté al cabo de unos minutos. Ella giró su cabeza, mirándose las rodillas. “Nos metimos mar adentro. Tengo una pequeña barca que uso cuando el mar está en calma. Llenamos un par de mochilas de comida y remamos con todas nuestras fuerzas hasta perder de vista la casa. Estuvimos dos días en alta mar, y cuando creímos seguro regresar, estábamos unos veinte kilómetros al norte. Tardamos otro día y medio en regresar, bordeando la costa, a distancia, vigilando no encontrarnos con nadie. Cuando llegamos, todo el pueblo estaba desierto; ni personas, ni coches, nada. Como si hubieran recogido sus cosas y se hubieran marchado a toda prisa. No dejaron ni sus mascotas.” Pasaron unos segundos en silencio, “bueno, sí”, ahora sonreía más, “al dar una vuelta por el pueblo, ya regresando, nos encontramos un cachorro de pastor alemán. Era tan mono…” Me miró, “nos lo trajimos, ahora vive con nosotras”. Realmente era hermosa. Mis párpados empezaban a pesar, pero no deseaba terminar aquél momento. Me sentía tremendamente a gusto, por primera vez, después de aquélla noche, en la cafetería del hotel, en Trempton, con Jackson. El recuerdo de Jackson me turbó, despejándome la cabeza. Como acudiendo a una llamada invisible, un pequeño cachorro escaló los escalones del porche y se acercó a los pies de Susanna. “Hola, pequeño hombretón” dijo ella, en voz baja. Luego, más fuerte, contestando la pregunta que yo no había dicho, “aún no tiene nombre. Tracy quería llamarle Finn, pero yo creo que se merece un nombre más solemne, más digno, como Walter, o Norman”. “Norman” contesté, sin pensar. Sus ojos volvieron a encontrar los míos, sonrió. “¿Verdad?” su risa, silenciosa, tenía un tono musical, familiar, parecido al de Jessica. “¿Y qué hay de ti? ¿A qué se dedica usted, señor Tanner?” dijo, con tono animado. “Oh, bueno, soy Sheriff de Emmerston, un pueblo al norte de Dewyno”. “¡Ja! Debí suponerlo” empezó a reír, “con ese bigote…” rió más, “pareces un hombre de familia, tradicional”. Reí con ella, más por su risa que por sus palabras. De repente, sin causa aparente, la risa cesó. Sus labios volvieron a estar serios, los ojos sobresaltados. Seguí la dirección de su mirada, al frente, a unos cien metros en la oscuridad. Al principio no pude ver nada, “¿qué pasa? ¿qué ves?” pregunté alarmado. Ella no respondió, seguía completamente quieta, como una estatua, mirando al mismo punto. Agarré la escopeta instintivamente, comprobé la munición; volví a mirar a la oscuridad, sin ver nada. Poco a poco, un par de puntos brillantes se divisaron, muy débilmente. No se oían pasos; sin embargo, ahora ya se podía ver, aunque a duras penas, una figura humana caminando hacia nosotros, tranquilamente, como si supiera que estábamos aquí, sin temor alguno a que le considerásemos una amenaza. Caminó, y cuando estuve completamente seguro de que era una persona, cargué ruidosamente la escopeta, esperando, deseando, que el ruido hubiera alertado a Garrison. “¡Alto ahí!” grité, apuntando. “¡Ni un paso más!” La figura se detuvo. Norman ladraba ruidosamente a mi lado, esforzándose por parecer amenazador. Tan pequeño y tan valiente, pensé. Oí el ruido de Garrison al bajar a toda prisa por las escaleras, corriendo hacia la entrada. No podía ver a Susanna, qué hacía, o si seguía en shock, sentada en la mecedora. “¿Quién es?” grité, al cabo de unos segundos. La figura reanudó su paso. “¡Alto!” grité, pero seguía avanzando. “¡Alto!” repetí, la voz más ronca. Esta vez se detuvo, ya perfectamente visible. Era un hombre blanco, vestido de smoking, con sombrero de copa. “¿Quién es?” volví a preguntar, más furioso. El hombre juntó sus manos por delante, como aguardando algo. Y, justo en el momento en que Garrison alcanzó el pomo de la puerta y la abrió de sopetón, el hombre dio media vuelta y empezó a correr. Todo pasó tan deprisa que apenas tuve tiempo para pensar. “¡Eh!” grité, mientas saltaba los escalones hasta el suelo y corría tras él. Podía oír a Garrison corriendo detrás mío. “¡Eh!” volví a gritar, adentrándome en la espesura de árboles, junto a la playa. No podía verle, pero sabía que había ido en esa dirección, me guiaba por instinto. Corrí, y corrí, por lo que parecieron kilómetros, aunque debieron ser unos quinientos metros, a lo sumo. El cansancio empezaba a actuar en mis músculos cuando lo volví a ver, detenido, mirándome, como antes, en el centro de un claro. Me adentré en el claro, sin pensar, corriendo hacia él. De pronto, un temor que había permanecido en mi subconsciente durante toda la persecución me atacó de nuevo. De detrás del extraño hombre, aparecieron otro par de ojos brillantes, y otros, y otros, y otros más. Iban apareciendo cada vez más, hasta que mis piernas dejaron de responder y caí, con gran estrépito, sobre la tierra. Me levanté de un salto, recuperé la escopeta, reuní todas las fuerzas que pude, y apunté. “¿Quién es?” grité con todas mis fuerzas. Él, indiferente al cañón que le apuntaba, como si supiera que fallaría de todos modos, se descubrió la cabeza; se deshizo de la americana. Botón por botón, se desabrochó la camisa y dejó su torso desnudo, descubierto al frío de la noche. En esto, Garrison nos alcanzó, llegando a mi lado. Al ver lo mismo que yo, sus labios susurraron en una rápida retahíla infinitud de insultos, blasfemias y algunas menciones a sus madres; luego calló, asumiendo lo que sus ojos veían. Una vez lo creí seguro, desbloqueé la mirada de mi adversario y recorrí la fila de figuras que nos enfrentaban. Eran demasiados, no podríamos con todos. Regresé la mirada a la figura central. Como si aquello hubiera servido de introducción, un inmenso estruendo, como un chillido extremadamente ensordecedor, llenó por completo el prado. Parecía que los árboles iban a doblarse del ruido. Tenía los ojos muy abiertos, casi desorbitados, incapaz de comprender nada de todo aquello, pero pensando a toda velocidad cómo podríamos salir de allí con vida. Sin tiempo a que pudiera llevar a cabo ningún plan, un gran golpe me sacudió el pecho y me arrastró, como volando, de vuelta a los árboles. Capítulo 29 Los descendientes de la noche Últimamente todo lo que me rodea se conmueve. ¿Qué es real? ¿Hay algo por lo que vivir, aún? ¿Por qué luchar? ¿Cuándo empezaron las cosas a perder su valor? Quizás aquella noche, en el bosque, con Emms. Quizás el sonido de su escopeta al dispararse inició mi viaje hacia lo imposible, como la señal de salida en una carrera cuyo destino es desconocido para todos; para todos, excepto para… ¿Para quién? ¿Acaso alguien conoce cómo acabará todo? ¿Qué importa todo, si al final lo único por lo que luchan los hombres es por su libertad? ¿Contra qué luchar, pues, si la libertad se halla en la mente? Si la libertad no es algo físico, tangible; si el día de mi libertad fue el día que conocí a Carla… Un golpe me saca del desmayo. Abro los ojos, con dificultad. El mismo hombre, con el torso desnudo, cabeza rapada, me observa, agarrándome los brazos, manteniéndome sujeto, mi espalda contra el tronco del árbol sobre el que caí. Levanto la vista, le miro, con odio, esperando mi muerte. Es inevitable, ¿para qué demorarlo más? ¿Para qué continuar con esta locura enfermiza? Aprieto los dientes, respiro con furia, con todas las fuerzas que me quedan. Garrison, pienso. ¿Dónde está Garrison? El hombre libera mis brazos, aunque no importa, no puedo moverme, los músculos no me responden. Se levanta, da dos pasos hacia atrás. Percibo más figuras observándome, en silencio. De la nada, aparece otra figura, que se agacha donde instantes antes estaba mi amenazador. Levanto de nuevo la vista, dispuesto a enfrentarme a cualquiera porque, ¿qué importa ya? Si vivir o morir es todo lo mismo, si las cosas no van a mejor, si las pocas cosas que tengo me son arrebatadas, la valentía de una muerte segura me permite enfrentarme a todo sin temor. Mis ojos se elevan, recorren una porción de suelo, las negras vestiduras de la nueva figura; se elevan, veo su cuello, blanco, como el mármol, su cara. Cierro los ojos, los aprieto, intento controlar mi respiración. Los abro y, aunque parezca increíble, oigo unos violines. Mis ojos, furiosos, bajo el cejo fruncido, se encuentran con los suyos. Unos brillantes diamantes de oro me observan, con expresión relajada. Una tremenda calma me inunda los huesos, recorre mi sangre. No puedo evitar sentirme así, es demasiado tentador. Este es mi lugar en la vida, este es mi hogar; aquí. Lo presiento, esta es la meta de mi vida, pasar la eternidad junto a los soles que me observan. Me extraño de mis propios pensamientos, pero no puedo evitarlos. Un golpe de viento mueve el negro flequillo del ser que me observa. Los violines siguen su tranquila tonada. Observo sus facciones, es una mujer, pálida, fría, perfecta. Pero hay algo más, algo que la hace mucho mejor que cualquier mujer que haya conocido. No sabría decir qué es. Jamás estos ojos han observado una belleza tal, sin igual, que sobrepasa los límites de la imaginación. Intento descifrar qué es lo que la convierte en alguien tan excepcional, pero no lo logro. Sus ojos siguen fijos en mí, su boca se abre. Bajo mi mirada, observo por primera vez el reguero rojizo que desciende por su barbilla. Los extremos de su boca se curvan en una sonrisa. “Eres valiente, lo veo en tus ojos”. Su voz es clara, como la de una fresca mañana de primavera. Los violines me arrastran a un prado sembrado de margaritas, bañado por la luz del sol. Un aroma intenso, similar a la canela, me devuelve a la noche. Respiro con dificultad de nuevo, mi corazón se acelera. Me esfuerzo por relajar la mandíbula, siento como si la presión fuera a quebrarme los dientes. El extraordinario ser acerca su rostro al mío, me mira con intensidad, exhala en mi cara. Dos gotas del rojo líquido caen sobre mi camisa. Tuerce la cabeza, va a besarme. Pero no me besa; desciende, lentamente, acariciándome la cara con sus delgados dedos, hasta que noto sus labios posarse sobre mi cuello. De nuevo, su respiración me causa un escalofrío, que me recorre por toda la piel. Noto sus dientes acariciarme el cuello, su mano recorre mi pelo. De pronto, sin previo aviso, los violines se funden al silencio. Su mano agarra con fuerza mi cabeza, ladeándola. Podría luchar, pero no quiero, es inútil, este es mi hogar. Lucho contra mi propia mente, este no es mi hogar, este no puede ser mi hogar. Un intenso dolor se inicia en mi cuello, mi corazón trabaja con furia, me pecho se curva. Me falta el aire, intento llenar mis pulmones; mis ojos se tiñen de negro, solo veo noche; un segundo después, un intenso brillo, como de una explosión, me abre los ojos, se tiñe a rojo. Mi cuerpo convulsiona, fuera de control, ya no soy yo, sino mi ser liberado, fuera de todas las ataduras. No, me estoy muriendo. O me equivocaba, Carla no me liberó, esta es la verdadera libertad. Puedo volar, lo sé; me elevo, veo mi cuerpo, con el ser sobre mí. Me alejo, estamos rodeados de figuras negras, árboles. Me alejo, veo el bosque, la playa, el pueblo y el mar. Me alejo, me voy, me pierdo. Abro los ojos, desconcertado. Miro a mi alrededor. ¿No he muerto? Estoy sentado en un banco de madera, rodeado de personas. Tengo siete años. Estoy sudando, nadie me mira. La sala, enorme y diáfana, parece una iglesia; hay una tarima al fondo. Un piano empieza a sonar, parecen ritmos de gospel blues. Un coro alza la voz, la gente se levanta. Me levanto con ellos, confuso. Miro a mi derecha, arriba, mi padre gira la cabeza y me mira, veo orgullo en sus ojos; sonríe. El ritmo aumenta, la gente canta, animada. Reconozco la canción, escucho. What heights of love, what depths of peace When fears are stilled, when strivings cease My Comforter, my All in All Here in the love of Christ I stand ¿Dónde estoy? ¿He muerto? Un sentimiento nuevo, potente, irresistible, me sacude todos los huesos, me arrebata la voluntad. Un grito nace en mi garganta, incontenible. La música aumenta, se unen unos violines, los mismos que sonaban en… Me falta el aire, me hierve la sangre, voy a explotar. Abro los brazos, muestro el pecho al cielo. Me queman los ojos, solo veo rojo, todo rojo; rojo por todas partes. La realidad se estrecha, se colapsa, se sacude. Entonces, silencio. Un río de agua fresca me atraviesa, con potencia, aliviándome el dolor. Vuelvo a flotar, en el espacio, tengo sueño, cierro los párpados, exhalo. La oscuridad se apodera de mi ser, pero no me importa, hay descanso, no hay nada que quiera más en este momento. Estoy donde debo estar. ❦ No podría decir cuánto tiempo estuve ahí. Era demasiado bueno, demasiado apacible como para renunciar a ello. Pero no podía evitarlo, una voz, dulce y firme, me llamaba, de alguna parte, ordenándome volver. ¿Cuánto llevaría allí? Había perdido completamente la noción del tiempo, era como si no existiera, como si solo hubiera paz. En cuanto abrí los ojos, un montón de emociones me sobrevinieron. ¿Dónde habían estado esas emociones toda mi vida? Era como si hubiera estado viviendo en la oscuridad, ajeno a todas las cosas maravillosas que había ahí fuera. Ahora podía notarlas, estaba en perfecta harmonía con mi entorno, un entorno hostil, agradable. No sabía cómo había llegado allí, pero sabía dónde estaba; estaba tumbado, bajo tierra. Escarbé sin esfuerzo, desplazando la tierra sobre mí, hasta que el frío de la noche me indicó el exterior. Salí de mi agujero, me levanté y me sacudí la tierra de la cabeza. Me sentía bien, perfectamente bien, renovado. ¿Qué había pasado la otra noche? La imagen de una iglesia pasó como un relámpago por mi cabeza, desvaneciéndose casi al mismo instante en que apareció. Una voz, interna, inexplicable, como una llamada en mi sangre, invisible, dijo mi nombre. Antes de que pudiera responder, una multitud de figuras me rodearon. Por algún motivo, ya no me sentía amenazado, me sentía… en casa. Del círculo de rostros pálidos se desmarcó la fascinante figura femenina que me había… ¿mordido?, acercándose a mí. “Me llamo Agatha”, dijo con voz seca, aunque melodiosa. “Te he liberado”. Hizo una pausa, “bienvenido a casa, hijo. Por fin te unes a nosotros.” Una de las figuras del círculo habló entonces, “ha tardado mucho, no es normal”, su voz sonaba sorprendida, cauta. Agatha sonrió, sin apartar su mirada de mí, “os dije que era un luchador”. Continuó, dirigiéndose a mí, “tendrás hambre”. La tenía. “¿Qué me has hecho?” grité, pero no respondió. “¡Qué me has hecho!” Era extraño, todos me observaban. No sentía miedo, ni respeto, solo odio. Los segundos transcurrieron en silencio, oí las olas golpear las rocas en la orilla. Agatha dio un paso hacia mí, otro, otro. Colocó su mano en mi mejilla, “ya no eres humano, hijo”. Su tono maternal me descolocaba, no encajaba; nada de todo aquello tenía sentido… “Soy…” empecé. “Eres un vampiro, pequeño”, sonrió, “libre y malvado; puro”. Entonces, sin esperar a que contestase, se dirigió a dos de las figuras a su espalda, “traedme a los humanos”. Hablaba con autoridad. En un instante, dos hombres delgados, pálidos, sin pelo, sostenían con fuerza a dos mujeres que, arrodilladas en el suelo, nos observaban con pánico. El círculo de seres a nuestro alrededor se agitó levemente, pero mantuvo la formación. Miré a Agatha; intenté recuperar mi identidad, que sentía robada. “Mi nombre es…” “¡Me da igual tu nombre!” chilló ella. Era extraño, pues pese a su tono de voz, en su rostro no había el menor atisbo de enfado. “Tu nombre es Quim”, afirmó, como si me diera un nombre nuevo. “Ese es” confirmé. Levantó una ceja, irónicamente, “¡qué coincidencia!” Las facciones de su cara se aliviaron, volviéndose afables. “No te creas” se oyó, en un susurro. Unas risas. “Lois, cállate, por Dios”, dijo Agatha, con desespero. “Come, anda, estarás muerto de hambre” continuó, dirigiéndose a mí. Realmente lo estaba, tenía muchísima hambre pero, ¿por qué había dos mujeres delante mío? ¿Qué había querido decir? Las miré, podía oír sus corazones, palpitando, atrayéndome con cada latido. Eran tan… apetecibles. Me di cuenta de que ni siquiera me había fijado en sus rostros, como si solo fueran objetos para mí, sin ningún valor individual. Me esforcé, les miré a la cara; me eran extrañamente familiares… muy familiares. Una de ellas levantó la vista del suelo y encontró mi mirada; me reconoció. Su rostro cambió del pánico a la confusión, y de nuevo al pánico. Su corazón empezó a latir aún más deprisa. “Qu… ¿Quim?” su voz se quebró a la mitad. En oír esto, la otra levantó la cabeza. Turné mi mirada de una a la otra. Quería resistirme, quería acercarme a ellas y abrazarlas, consolarlas, decirles que todo iba a salir bien, pero sabía que no era cierto; para ellas, por lo menos. Algo en ellas me atraía con fuerza descomunal, arrastrando todo mi cuerpo hacia el contenido de sus venas. Me di cuenta de que estaba temblando. “¿Pero qué haces?” dijo Agatha, “Déjate llevar, eres libre”. Se paró unos segundos, “oh, ¿las conoces? ¡Qué tierno!” la voz de Agatha sonó cruel, sin compasión alguna. Empezó a reír. “Aún mejor” dijo al fin, “acabemos con las malas costumbres de una vez por todas.” El círculo se agitó de nuevo. ¿Qué podía hacer? No quería hacerlo… aunque sabía que debía. De algún modo, sabía que aquello era aceptable, bueno; al fin y al cabo, esta era mi familia ahora, este era mi hogar. Y me habían traído el desayuno, con lo que les debía haber costado, y tenía tanta hambre… “Lo entiendo” dijo Agatha, interrumpiendo mis pensamientos. “Vamos, chicos, dejémosle un poco de intimidad”. Como en un rayo, todos desaparecieron; todos, excepto Susanna y Tracy, en el suelo, y yo, de pie ante ellas. Solo se oían sus respiraciones, agitadas, y el palpitar de sus corazones, bombeando sangre a toda prisa. Sin pensárselo dos veces, Tracy se levantó torpemente y intentó correr, escapar de su destino inevitable. Como si aquello fuera un instinto innato, me desplacé sin esfuerzo alguno hasta ella, interponiéndome entre su cuerpo y su libertad. Era extraño, me había desplazado unos veinte metros y no había tardado ni una fracción de segundo. Sin pensarlo siquiera, me acerqué a su cuello, tentativamente. Justo antes de entrar en contacto con su piel, noté una agradable sensación en mis caninos superiores, extremadamente placentera, y, instantes después, noté su vida fundirse en mi boca. Una gran calma me embargó la cabeza, aún cuando Tracy dejó de moverse; era maravilloso, indescriptible, tenía hambre, sed, quería más. Volví a enfocar el bosque, los árboles, las hojas. Era plenamente consciente de todo lo que me rodeaba, incluso de las hormigas desplazándose por el suelo, de los ratoncitos huyendo. Podía oír las olas golpear contra las rocas, lejos en la orilla, las idas y venidas del agua; estaba sintonizado con ellas, moviéndome a su ritmo. Regresé junto a Susanna, que seguía en shock, completamente paralizada en el suelo, respirando con dificultad. Tenía tantas ganas de… tenía tanta sed. La miré, ella levantó la vista y, reuniendo todo el valor que pudo, dijo “hazlo, vamos. No te tengo miedo”. Abrí mucho los ojos por un momento, viendo perderse los últimos vestigios de humanidad que me quedaban. Los cerré, inhalé el aroma de su sangre; me dejé llevar. Abrí los ojos cuando dejé de oír sus latidos; me aparté unos metros, horrorizado. Y allí me quedé, durante largo rato, observando el cuerpo inerte de Susanna, retorcido en el suelo, donde lo había dejado caer. Me relamí el labio inferior, me levanté y me alejé. Corrí hasta donde esperaba mi nueva familia. Apenas recordaba ya mi desayuno, como si aquello no hubiera significado nada para mí. La imagen de Susanna, tendida sobre la tierra, atragantándose en su último suspiro… Algo me decía que estaba mal, pero me sentía bien, no lo lamentaba, y quizás aquello era lo que me más me horrorizaba. Estaba contento, pero seguía con sed. “¡Muy bien, hermanito!” saludó una de las figuras, cuando llegué donde estaban; era Lois, creía. Le devolví la sonrisa. Caminé en dirección a Agatha, la cual esperaba, con las manos en la espalda. “Madre” dije, “me has convertido en un monstruo”. Me sorprendí al llamarla así, era como si, de algún modo, Agatha siempre hubiera sido mi madre; mi protectora, mi creadora. Agatha sonrió ampliamente, con sus brillantes ojos dorados reluciendo como nunca antes. ¡Oh, muerte! ¡Oh, terrible y oscura muerte! Los descendientes de la noche te saludan, maldita, rindiéndote honor. ¡Qué me habéis hecho, destinos! Si no bastaran soledad y destrucción para hundir a un hombre, añadiendo la última maldad, suprema e irreprimible, obligando a tus siervos a beber la vida, siempre esclavos de un destino de muerte, quitándola para conservar nuestra existencia. ¿Qué nos habéis hecho, malditos? ¿Qué destino es este? ¿Qué vida? ¿Cómo elegir, si la única manera de sobrevivir que tengo es arrebatar lo más bello que poseen las personas? ¡Qué egoísmo! ¡Qué crueldad! ¡Oh, perdición! ¡Matadnos ya, oh, muerte! ¡Libradnos de una eternidad enajenada, liberadnos de la noche! ¡Muéstrate, maldita! “¡Yo soy la muerte!” gritó Agatha, al ver la furia en mi rostro. “¡Nosotros somos la muerte! ¡Te he liberado, inmundo! Te he sacado de tu frágil y podrido cascarón; yo te he dado la vida. Eres mi hijo, eres mi familia, mi sangre.” Se acercó a mi rostro a la velocidad de un rayo. Su nariz tocaba la mía, sus ojos penetraban en los míos; dorados los suyos, dorados los míos. Sacó la lengua y me lamió la boca; sonrió. Capítulo 30 Clanes Las noches se prolongan interminablemente, vagando de un lado a otro, sin destino alguno. El norte de Nueva Canadá es nuestro, somos la única familia allí, y nadie entra en nuestro territorio. Somos una familia grande, pero todas las islas son nuestras. Agatha siempre tiene sed de más; hace poco destruimos a otro clan, nos quedamos con Mecatoo y Plonwoka, completando la franja norte del continente. Agatha me regaló Kael Island por matar a Svenk, el patriarca del clan de Plonwoka. No vive demasiada comida en mi isla, pero es bonita y está apartada, es tranquila. Aunque ahora, a miles de kilómetros de distancia, no puedo decir que la eche de menos. Caminamos lentamente por los bosques, sin molestarnos en seguir los caminos. Vamos con la seguridad del depredador, sin respeto por nada, pisando lo que se pone delante de nuestros pies. Me encanta estar de nuevo en Figueroa; sus paisajes, la arquitectura, su gente… ya sabes. Es como estar de nuevo en mi tierra natal, donde nací de verdad. Falls Shore solo está a doscientos kilómetros. La niebla baja que antes me incomodaba, ahora tan acogedora, nos acompaña en nuestra travesía. Ha estado lloviendo, el suelo está embarrado; voy pisando los charcos, escuchando el sonido de mis botas al salpicar el agua. Nos movemos como fantasmas; Agatha lidera el grupo, yo la sigo, a su derecha. En una fracción de segundo, una figura se sitúa a la izquierda de madre; nadie se gira, todos siguen caminando. “¿Algo?” pregunta Agatha. “Nada”, responde Lois. ❦ Tras estar unos meses en casa, Agatha nos reunió a unos cuantos y nos volvimos al sur del país, a Figueroa. Al parecer, íbamos a ayudar a otro clan, un clan amigo, que sufría de escasez de alimento en su territorio. Al temer siquiera acercase al nuestra tierra, prefirieron quedarse en el sur y pedirnos ayuda. Hay una ley sagrada entre los nuestros: jamás se caza en el territorio de otro clan. Obviamente, Agatha no respetaba ninguna ley más que las suyas, y de eso tampoco estoy seguro. Ella no lo dijo, yo no lo dije, pero los dos sabíamos que el clan de Lendon no podía enterarse, habíamos venido pocos y no convenía enemistarse: yo había sido robado. Ya casi ni recordaba mi vida humana. No que no pudiera, sino que había pasado a formar parte de los recuerdos irrelevantes, esos que siempre están ahí por menos que los aprecies, listos para ser reemplazados en cuanto algo más nuevo o más interesante sucede. Tal era el caso, que no había vuelto a pensar en Trempton, la ciudad desierta. No estaba en nuestro territorio, de todos modos, ¿qué podía importar? Aunque visto desde la perspectiva de los de Lendon, que una capital de estado estuviera completamente vacía era un problema. Toda esa sangre perdida… ves a saber dónde, un montón de depredadores hambrientos… Nosotros no temíamos a nadie, y estaba seguro de que un día u otro los destruiríamos, pero de momento eran nuestros aliados y, no lo negaré, estábamos deseosos de sangre nueva, cosa que este asunto seguro que requería. Además, ¿qué mejor forma que estudiar a tus futuros enemigos que entrando sin disimulo en su territorio, viendo todos los rincones y curiosear por doquier? Lendon creía que seguramente los humanos estaban teniendo algún tipo de disputa entre ellos, como una guerra, o que alguna epidemia abría acabado con ellos. Las guerras humanas son un fenómeno interesante; mientras se echan a perder un montón de vidas inútilmente, el caos es la excusa perfecta para actuar a placer, sin cuidado, y alimentarnos hasta el hastío. Lo cierto es que nos daba igual el motivo, habíamos venido y ahora tocaba hallar respuestas. Al ser yo el más joven, me hallaba en una posición más favorable. Al vivir aislados del día, los asuntos de los humanos pierden importancia, y yo era el que tenía la información más fresca; por lo menos en nuestra familia. Empecé a recordar momentos de mi vida pasada, sobretodo los últimos meses. Recordé estar preso en un pajar en las montañas, recordé los golpes, las preguntas sobre la base de los marines. Recordé a Garrison, los días que tardamos en descender; recordé nuestra extraña huída de las cabañas del vigilante del Parque Nacional de Kinsboro; Trempton, completamente vacía; Falls Shore… Algo en mi interior me impedía hablar de la base de los marines, como una fuerza superior que me sellaba los labios. Había hecho la prueba semanas antes, y no podía mencionar absolutamente nada de Emmerston, de Yewol en general; me era físicamente imposible. Cualquier cosa relacionada con ello se me atascaba en la lengua y no salía. Quería decirlo, pero no podía; me sentía un traidor en mi propia casa. Agatha sabía que me pasaba algo, pero no dijo nada, como si ya supiera el motivo de mi silencio. Después de unas noches buscando respuestas, sin hallar nada, decidimos ir, de una vez por todas, a Trempton. Trempton se hallaba técnicamente dentro del territorio de Lendon, pero nadie vivía por allí cerca, todos preferían la costa, donde los turistas desaparecidos no eran noticia; algo bueno tenían los acantilados. ¿Quién sabe? El turista se acercó demasiado… es una zona peligrosa… esas cosas pasan. Lo cierto es que todos los integrantes del clan de Lendon eran unos cobardes. No sé qué unía a Agatha a semejante clan, podríamos haberlos derrotado a todos con solo diez de los nuestros. Esta vez, solo habíamos bajado siete; tres se habían quedado con ellos en la costa, y los otros cuatro nos dirigíamos a la capital de Figueroa. El mayor problema era encontrar un sitio para pasar el día. Si bien el no tener que dormir tiene sus ventajas, uno se ve ligeramente limitado cuando tiene que permanecer oculto durante las horas de luz. Circulan muchas historias sobre lo que pasa cuando salimos al sol, pero, aunque sea bochornoso admitirlo, no sabemos exactamente lo que sucede. Todos los incautos que se han atrevido a cruzar la gran barrera de luz jamás han regresado. ¿Se evaporan instantáneamente? ¿Se debilitan y los humanos los matan? No sé, cualquiera sabe. Wen era el único vampiro negro que conocía entonces. Era un hombre corpulento y de expresión sombría. No hablaba mucho, pero cuando se sentía a gusto contaba los mejores chistes que la noche oyó jamás. Siempre vestía de traje, bien arreglado, zapatos relucientes, corbata roja. Llevaba el pelo con la raya a la derecha, las uñas muy bien cortadas y olía a colonia cara. Era el que llevaba más tiempo con Agatha; parecía que no se hablaran mucho, pero en ocasiones como esta, en la que solo éramos cuatro, era inevitable fijarse en que sí que hablaban, y mucho. La mayoría de sus conversaciones consistían en miradas y gestos con la cabeza. Al llegar a Trempton, recordé dónde estaba el piso de Garrison. “Voy a dar una vuelta por allí” dije. Sin decir nada, Lois me acompañó. Caminamos por las mismas desiertas calles por las que había pasado hacía escasamente un año; iba recordando cosas, sensaciones, tan ajenas ahora. Pasamos al lado del edificio del Departamento de Bomberos del Distrito 15, sonreí al ver las letras sobre la persiana roja. “¿Qué sonríes como un bobo?” “Nada, que me acuerdo de haber estado aquí” contesté, ausente. “¿Has estado aquí antes? Esta ciudad me da asco. Hace kilómetros que no huelo a humano” hizo una pausa, “oye, ¿por qué nunca hablas de tu vida pasada? ¿Quién eras? ¿Eras de aquí?” La miré, levanté una ceja. “Nah, nací en Lullaby, Kemp. En la Unión Atenea”. Rió, “cierto… conservas esa arrogancia de los de Atenea, todos se creen mejores solo por haber nacido allí. Qué estupidez, son igual de frágiles que los de Nueva Canadá. ¿Has probado sangre del otro lado del océano? Eso es sangre, colega, ufff…” Me quedé mirándola mientras recordaba algún oscuro momento de su vida en la que había probado sangre de tierras lejanas. Entonces se me ocurrió algo, “¿y qué me dices sangre animal?” La miré tentativamente; volvió de golpe a la realidad, “uh, no, qué asco. Una vez estaba en… dificultades”, torció la cabeza, “y tuve que alimentarme de un oso. Te lo prometo, nunca, nunca más. Antes me muero” “Ya estás muerta, Lois” dije. Sonrió, me miró como si fuera a devorarme, “así es”. Al llegar al piso de Garrison, fui directo al salón. Estaba totalmente intacto, tal y como lo habíamos dejado la mañana que salimos para Falls Shore. Di una vuelta por el piso, tocando las cosas, los marcos, los jarrones, los cuadros, como si algo de aquello fuera a refrescarme la memoria. Entonces llegué al baño; abrí la puerta y me vi en el espejo. Me quedé mirando mi rostro como un idiota, era la primera vez que me veía en un espejo desde… bueno, desde que nací. El rostro que vi era el de alguien mucho más joven. El bigote desentonaba drásticamente en esta cara, noté que no me había crecido la barba. Sin pensármelo dos veces, cogí una de las cuchillas que había encima de la pica, sacudí el polvo y me afeité el bigote. Regresé al salón, buscando a Lois; estaba en la cocina. “¡Ja!” espetó al verme, “ahora que te has dado cuenta, deja que te diga que estabas ridículo con bigote”. “¿Me has visto la cara?” pregunté, aún asombrado, “¡parece que tenga treinta años!” Se puso las manos en la cintura, “pues yo aparento veinticinco, y estoy muy buena”. Al reunirnos con Agatha y Wen, habían estado viendo cintas de cámaras de seguridad. Todo parecía normal, hasta que de pronto, un día las cámaras dejaron de grabar, solo mostraban estática. En el momento en que nos contaron esto, recordé a Jam, el guardia de la zona oeste del Parque Nacional de Kinsboro. Recordé algo que no tenía sentido, si Trempton estaba completamente vacía, si la mayor parte de Figueroa estaba desierta, ¿cómo es que había gente viviendo completamente en paz en las montañas, como Jam y los demás? “Creo que sé un sitio donde aún quedan humanos”. Se hizo el silencio; tres pares de ojos brillantes me miraron de pronto. Proseguí, “hay unas cabañas al este, al pie de la cordillera April. Estuve allí con el humano que te desayunaste” miré a Agatha, “antes de rescatarme”. “Vamos” dijo ella, levantándose y saliendo a la calle. Íbamos rápido, queríamos zanjar aquél asunto antes de que amaneciera, pero justo al salir y recorrer unas manzanas, algo me llamó la atención. Me detuve. Agatha me vio y se detuvo, los demás la imitaron. Allí, en medio de la carretera, una patrullera de policía yacía volcada, cubierta de barro y churretones de lluvia. Era un todoterreno antiguo, Nissan, de los que usaba la policía hacía veinte años. Estaba llena de abolladuras por todas partes; trozos de cristal de la sirena se esparcían por el suelo. No era una patrullera cualquiera, era… era la misma con la que habíamos ido a Falls Shore. ¿Cómo podía ser? No había quedado nadie vivo allí, la patrullera se había quedado en el camino de arena, cerca de la casa de Susanna. No tenía sentido. “¿Qué piensas?” se acercó Lois. “Nada, vamos” dije, poniéndome en marcha. Agatha me miró, con ojos sospechosos, intentando escrutar mi interior. INTERLUDIO Se cuenta la historia de unos hombres malvados, cuyas mentes oscuras solo pensaban en la destrucción. Se podría decir que eran el equivalente humano a nuestra especie, causando el caos allí por donde pasaban. Se cuenta que tenían el corazón duro, los dedos ágiles y la mente extraordinaria. Estos hombres sin hogar vagaban por todo el continente sembrando el pánico, aterrorizando a toda criatura viviente. Un día, Absal, líder de la banda, entró en un bar después de un largo viaje. Pidió una cerveza al camarero de mala manera y fue a sentarse a la mesa del fondo. Desafortunadamente, la mesa estaba ocupada. Al estar acostumbrado a conseguir todo lo que se proponía, Absal amenazó al hombre que estaba sentado en la mesa. El desconocido no le hizo el menor caso, así que Absal se abalanzó sobre él, dispuesto a echarlo a golpes. Se cuenta que justo en el momento en el que Absal saltó sobre el desconocido, éste levantó la vista de su vaso y le miró de una manera que hizo que Absal parara a medio asalto. Según dicen, se le vio salir corriendo del bar, con el rostro horrorizado, lleno de pánico; se subió a su moto con torpeza y jamás volvió a saberse nada de él. Poco a poco, los integrantes de la banda de Absal fueron desapareciendo, uno a uno, hasta que solo quedó el último. La historia cuenta que este último, Yonel para algunos, Gayel para otros, se volvió loco. Sabía que era el último, que tarde o temprano le llegaría la hora, y que sufriría una muerte cruel y lenta. Cuentan que intentó huir, moviéndose constantemente de sitio, sin quedarse dos días en el mismo lugar. Una noche, Yonel, exhausto, decidió acabar con su vida; se subió a su reluciente clásico y regresó al bar donde había empezado todo. Pidió una cerveza de mala manera y se dirigió a la mesa del fondo, donde un hombre bebía, en las sombras. Dicen que Yonel se quedó ahí plantado, delante de la muerte, mientras él bebía. Tras unos segundos, empezó a llorar y temblar. El desconocido dejó el vaso sobre la mesa y se quitó la capucha. Mientras Yonel suplicaba para que acabara con su vida, el desconocido se levantó, metió la mano en el bolsillo de la capa y sacó un billete; se acercó a Yonel, le olió, y le metió el billete en el bolsillo de la camisa. Algunos dicen que la muerte dijo “no hoy”, en un susurro, antes de alejarse. La historia cuenta que el extraño hombre salió del bar, caminando lentamente, mientras todos le miraban. En cuanto las puertas se cerraron, Yonel dio un par de tímidos pasos y se sentó en el lugar donde instantes antes había estado la muerte. Tras dejar de llorar, empezó a reír a pulmón pleno; dicen que sus carcajadas podían oírse hasta el extremo del condado. Creyendo que había burlado la muerte, invitó a una ronda a todo el bar, extremadamente contento. Según cuentan, minutos después, en pleno éxtasis, las puertas del bar se abrieron de par en par, sobresaltando a todo el mundo. Tras ellas, apareció el oscuro hombre, el cual se acercó a Yonel a la velocidad del rayo, le miró a los ojos y dijo, “ya es mañana, Yonel”. Capítulo 31 La muerte no calla Pienso a veces en todo el tiempo que he perdido. Tiempo, curioso concepto. Es extraño que me preocupe ahora por el tiempo, teniendo una eternidad por delante. Antes solía darme igual, malgastaba los años haciendo cosas triviales, dejándome llevar por la rutina. Me gustaba la rutina, recuerdo; levantarme cada mañana, temprano, ponerme el uniforme, bajar caminando a la comisaría, tomar café… esas pequeñas cosas que siempre hacía, sin tener por qué. Pienso en la importancia que daba a esa paz superflua y falta de razón; creía que si todo iba a la perfección, sería feliz. Lo fui durante un tiempo, es cierto, pero yo mismo me lo arrebaté. Después de aquello siempre intentaba estar a gusto, tener algo seguro a lo que aferrarme; quizás por eso acabé con Jessica, metiéndome en su vida y en la de sus hijos, buscando un hogar. ¿Qué importancia le daba al tiempo? No sé, es curioso que ahora lo valore más, teniendo tiempo ilimitado. Mientras espero, observo mi alrededor con los ojos cerrados. Estoy sentado a la orilla del lago, con las piernas cruzadas, el mudra del vacío en las manos, buscando la paz. Noto el bosque, el viento pasando entre los árboles, moviendo las hojas que cuelgan apaciblemente de las ramas; siento el agua extendiéndose en calma ante mí, la niebla cubriéndola como un suave manto opaco. El silencio sepulcral domina sobre la noche, mis pulmones se llenan y se vacían al ritmo de los latidos del corazón del cervatillo que pasta, incauto, en la otra orilla del lago. Unas burbujas irrumpen en la superficie del agua, haciendo un ligero ruido al explotar. Abro los ojos; más burbujas. Poco a poco, el agua de una zona se desplaza, concéntricamente, como en un pequeño tsunami cuyo origen fuera una diminuta placa tectónica circular. Las olas suaves dan paso a otras más grandes, las cuales se elevan, de repente y con gran furia, acompañando al ser que sale, como una bala, de las profundidades. La pálida piel desnuda del objeto de mi espera se camufla entre la niebla durante breves instantes, antes de regresar a la superficie del agua, donde se sumerge de nuevo por un efímero segundo. Cojo aire, parpadeo; el pelo de la figura aparece sobre la ahora agitada agua y, lentamente, todo el cuerpo emerge, caminando hacia mí. Sus brillantes ojos, fijos en los míos, eclipsan el refulgente resplandor del medallón de oro que descansa sobre su pecho. La dorada hoja que rellena el círculo del colgante se funde con la cadena que rodea el cuello de Lois, ocultándose tras su negro pelo. Se detiene, aún con los pies en el agua, como si esperase a que digiriera la hermosura de su tersa piel de mármol blanco. “Tómame” dicen sus labios. ❦ Tras buscar de un lado para otro, la única pista que teníamos era un letrero que prohibía la entrada en Figueroa. Era un cartel del gobierno de Nueva Canadá, en la frontera con el estado vecino de Ítaca, que rezaba “Prohibida la entrada. Riesgo biológico”. Como Agatha no tenía intención de alertar al clan de Harris, habitante de esas tierras, decidió adentrarse sola, con Wen. Lois y yo nos encontrábamos en el camino de vuelta a la costa, a New Points, donde vivía Lendon. Tras cruzar los bosques deshabitados del centro del estado, un par de lagos y multitud de poblaciones desiertas, Lois tuvo la idea de visitar Falls Shore, que no nos quedaba de camino para nada, así que nos desviamos hacia el norte antes de llegar a la costa. Al llegar al pueblo, que seguía en el mismo estado que cuando nos fuimos, Lois empezó a caminar hacia algún lugar concreto. Creí que se dirigía al prado donde Garrison y yo perdimos la vida, pero en lugar cogió el desvío de la casa de Susanna. No sé por qué había creído que querría ir al prado, quizás era yo quien quería ir. De lo que estaba seguro era que no quería ir a la casa, sin embargo, mis pies no dejaban de avanzar, arrastrándome involuntariamente al que había sido mi último oasis tras meses de agonía. Al entrar en contacto con la arena del camino, Lois se descalzó con sorprendente agilidad y siguió caminando, sin mirar atrás, con las sandalias en la mano. Una vez alcanzó la puerta, se quedó parada, mirando el porche. No había rastro alguno de violencia, como si nunca hubiera pasado nada allí. Un par de mugrosas mantas yacían sobre las mecedoras, cubiertas de arena y suciedad, ennegrecidas por la intemperie. “¿Por qué vinisteis aquí?” pregunté. Lois giró la cabeza a la derecha, mirándome con ojos indiferentes; se encogió de hombros. “Volvíamos de… bueno, de la cordillera, al extremo oeste. Habíamos estado buscando a–” se paró en seco. Tragó saliva, “no importa” continuó alegremente. “Subimos bordeando la costa, por el mar, hasta que Agatha olió a humano. Era raro, allí, en medio del mar… y olía muy bien, te lo aseguro. Regresamos a tierra para ver qué era ese olor, y nos encontramos una casa, esta casa”, señaló con la cabeza la enorme casa que se extendía ante nosotros. “Déjame adivinar” dije, “lo del hombre trajeado fue idea tuya, ¿verdad?” Lois sonrió, mientras escondía la cabeza. “Sí” dijo suavemente, “le da un toque dramático. Además”, levantó la vista, mirándome con esa expresión amenazadora que tanto la caracterizaba, “los prefiero aterrorizados, cuando sus pequeños y débiles bombean con fuerza”, aspiró con los dientes apretados. “Pero tú no tenías miedo”, prosiguió; parecía que lo decía con resentimiento. “Tu amigo fue cosa de un momento, pero tú…”, su mirada me escrutaba, “yo te habría devorado en un santiamén, pero Agatha, ya sabes, ella decide”. Apenas acababa de hablar cuando unos ladridos ensordecedores resonaron ruidosamente, acercándose cada vez más. De detrás de la casa, un enorme pastor alemán corría decididamente hacia nosotros. Lois puso los ojos en blanco y susurró “qué asco”, entre dientes. El descomunal animal se detuvo en seco al llegar a dos pasos de nosotros. Lois hizo gesto de vomitar, dramáticamente, y repitió, “qué asco. Huele a patatas baratas y cerveza caducada”. El perro reanudó los ladridos, entonces recordé, “¡Norman!”. Por algún extraño motivo, esperé, deseé que el perro reconociera el nombre, pero no fue así. Claro, no había tenido el nombre cinco minutos que ya se quedó huérfano; debía de haber estado alimentándose de la basura durante todo este tiempo, vigilando la casa por si sus dueñas volvían. Pero no volverían, yo las había matado. Lois se preparó para darle una patada y enviarlo al tejado del golpe, pero la detuve un segundo antes. “¡No!”, grité, agarrándole el brazo. Me miró, ultrajada, como si le hubiera quitado un delicioso caramelo de la boca. Me agaché junto al perro, le miré a los ojos, dejó de ladrar. “Nos lo llevamos” dije. Me incorporé, “Lois, este es Norman, mi perro”. “Estarás de broma” dijo ella, enfado subiendo por su garganta, “¿en serio quieres quedarte con esto?” “¡Que te jodan, zorra!” ladró Norman. Salté, espantado, mirando al perro, con la boca abierta y los ojos desorbitados. Lois levantó una ceja, “¿qué te pasa?” “¿Has oído eso?”, me quedé parado. Tras unos segundos, no pude contener la risa de lo que acababa de oír. Mientas yo me destornillaba de la risa, Lois permanecía quieta, con los brazos cruzados. Juraría que vi a Norman sonreír. “¿Lo has oído?” repetí, entre carcajadas. La boca de Lois se curvó en una tímida sonrisa, involuntaria, al verme reír. “¿Qué? ¿Oír el qué? ¿Al chucho?”, lo miró despectivamente. Llegamos a New Points sobre las cuatro de la mañana. La noche había sido tranquila, en el sentido que no nos habíamos cruzado con nadie. El tener que cargar con Norman nos ralentizó ligeramente, no tanto por su velocidad, pues le llevaba en brazos, sino porque me distraje hablando con mi nuevo amigo. Lois estuvo de mal humor durante todo el camino. Al llegar, soltó un resoplido que hizo que todos se giraran. Lendon se levantó de la piedra donde se sentaba, en el interior de la cueva. “¿Qué ha pasado?” preguntó alarmado, al ver que solo volvíamos Lois y yo. “Uhh, nada. Madre quería comprobar un par de cosas y nosotros sobrábamos” explicó ella. “Y éste”, hizo un gesto con la cabeza en mi dirección, “se ha encontrado a un perro y…” “¡Ya decía yo!” interrumpió Lendon, “¡qué peste! ¡Saca a eso de aquí!”, me gritó. “Emm, Lendon, cálmate” prosiguió Lois, poniéndole una mano en el pecho, “no vas a conseguir nada”, cerró los ojos con desespero, “ya lo he intentado”; resopló, “Quim puede hablar con el bicho ese, no va a tirarlo”. “¿Que puede qué? ¿Pero qué…? ¿Me tomas el pelo?”, contestó, más enfurecido. Luego, dirigiéndose a mí, repitió, “¡te he dicho que saques eso de aquí!” ¿Pero qué se había creído? “Norman se queda”, dije. “¿Quién te has creído que eres? ¡Por favor! ¿Cuántos años tienes? ¿Apenas uno? ¡Ohhh! Soy mucho más fuerte que tú, y te digo que saques esa basura de mi cueva”. Lo que pasó a continuación sucedió tan deprisa que apenas podría explicarlo. Una gran fuerza se apoderó de mí, embriagándome de cólera. Sin pensarlo, me abalancé sobre Lendon y lo siguiente que recuerdo es que Lois y yo nos mirábamos, con los rostros llenos de sangre, rodeados de cadáveres de vampiro. Tras unos segundos, Lois dijo, “tienes que estar de broma”. Me miró, como esperando una respuesta. “¿Por un perro? ¿En serio?” Me encogí de hombros, sin acabar de creer lo que acabábamos de hacer. “Tú también has matado a unos cuantos” dije al fin. “Ya” espetó. Al cabo de unos segundos de silencio, sonrió, “ha sido divertido”. Rápidamente se volvió a poner seria, “hay que avisar a Agatha, si no lo sabe ya”. Se sacudió todo el cuerpo, levantó los brazos a la altura de la cabeza, puso los ojos en blanco, y dijo, “Madre… esto… tenemos un problemilla”. Bajó los brazos, mi miró, y se sentó en una piedra. “Llegará enseguida” explicó. Aquello no podía ser bueno; habíamos matado al patriarca del clan, y era un clan amigo. Lendon era amigo de Agatha… No había acabado de pensar esto que Agatha apareció en la entrada de la cueva. Habíamos tardado media noche en cruzar todo el estado y ella lo había hecho en tan solo unos segundos. Entró, caminando lentamente, observándolo todo. Se paró al lado de la cabeza de Lendon, que había rodado hasta la pared de la cueva, más al fondo, la recogió y vino donde esperábamos Lois y yo; arrojó la cabeza al suelo. Miró primero a Lois, la cual abrió mucho los ojos. Se giró y me observó a mí. Sus ojos me penetraban como nunca antes, como si quisiera ver algo que yo no quería mostrarle. “¿Tú has matado a Lendon?” preguntó; estaba tranquila. “Sí”. “¿Por qué?” “Era un arrogante y me estaba tocando las narices” dijo Lois, imitando mi voz. “Lois, cállate” ordenó Agatha. “¿Cómo?” repitió. “No sé” dije, “he perdido los nervios un momento”. “Tenía setecientos treinta y cuatro años, ¿cómo demonios te lo has cargado?” Me encogí de hombros, “solo quería darle un susto, pero ese de ahí” señalé a uno de los cuerpos en el suelo, “lo malinterpretó y saltó sobre mí. Luego aquél otro” señalé a otro cuerpo, “saltó sobre Lois, y…” me encogí de hombros de nuevo, “…bueno, la cosa se fue un poco de las manos”. Detrás, Lois, que se limpiaba las uñas de sangre, soltó una carcajada silenciosa. “Siento lo de tu… amigo” dije, cautelosamente. Contrariamente a lo que creía, Agatha no me mató al instante, sino que dijo, “no era mi amigo”. Lois levantó la vista. “Tenía una deuda pendiente con él” explicó, “y yo soy una vampiresa de honor”. Hizo una pausa, “pero dado que te lo has cargado, podemos evitar la molestia.” Se giró, encarándose a Lois, “Lois, llama a Wen. Dile que venga”. Tenía expresión pensativa, arrugó los labios, “aprovecharemos y exterminaremos a todo el clan; van a querer venganza”. Dio un paso hacia la entrada de la cueva, justo entonces Norman se puso delante suyo. “¡Oh!” exclamó. Se agachó y lo acarició; a Norman le gustaba. “Es Norman, mi perro” dije. “¡Hola Norman!” dijo melodiosamente Agatha, acariciándole las orejas sin cuidado alguno. “Dice que eres hermosa” dije, a petición de Norman. Agatha giró la cabeza rápidamente, encontrando mis ojos. “¿Hablas con el perro?” preguntó, sin sorpresa en su voz. Asentí con la cabeza. Se giró de nuevo, mirando a Norman a los ojos, agarrando su cabeza entre sus manos, “bienvenido a la familia, Norman”, le rascó el cuello. Norman ladró animosamente. Los días siguientes fueron intensos. Al parecer, el clan de Lendon era bastante más grande de lo que habíamos creído. No eran muy fuertes, no estaban acostumbrados a la guerra y su poco entrenamiento nos sirvió de ayuda en multitud de ocasiones. Todo estaba pasando tan deprisa que, aunque avisamos al resto del clan para que vinieran a ayudarnos, la distancia dificultó su venida. La mayoría de grupos contra los que nos enfrentábamos consistían de tres o cuatro, mal organizados y cegados por la sed de venganza. Agatha podría haberse ocupado ella sola de todos, pero prefirió no privarnos la diversión. Ahora confiaba plenamente en mí; después de haber matado a Lendon, inexplicablemente, creía que enfrentarme a vampiros más jóvenes no suponía ningún desafío para mí. Yo no estaba tan seguro de eso, pues apenas recordaba cómo lo había hecho, pero me gustaba pelear. Hay un morboso placer al acabar con un ser de tu misma especie; como un tabú que se rompe, una y otra vez, liberando adrenalina y sembrando el caos en tus venas. La noche final llegó, aunque nosotros aún no lo sabíamos. Los últimos integrantes del clan de Lendon nos habían cercado en New Points; creerían simbólico matarnos en el mismo sitio donde había empezado todo. Parecía una noche tranquila; Wen hizo una fogata en el valle donde estábamos. Lois se sentó a su lado, hablaban. El brillante medallón relucía, colgando de su cuello, creando sombras extrañas en la hierba al pasar a través de él la luz del fuego. Reía, Wen estaría contando algún chiste. Yo caminaba junto a Agatha. Aquél me pareció un buen momento para mencionarlo. “Esto, Agatha, Lois me contó cómo me encontrasteis… en Falls Shore. Dijo que volvíais de buscar algo en la cordillera”. “Sí”, confirmó, “íbamos por el mar para evitar a Lendon, cuando nos cruzamos con el olor de tu amiga, la que te comiste. Olía de maravilla.” “¿Y qué habíais estado buscando?” No contestó enseguida; siguió caminando, mirando al infinito. Al fin, dijo, “hay algo ahí fuera, Quim. Unos seres de luz, poderosos y crueles. Viven entre los humanos, sin dañarlos, pero atacan a gente inocente. ¿Te lo puedes creer? ¡No tocan la comida, y nos atacan a nosotros!” sacudió la cabeza, puso expresión sombría. “Mataron a mi creador; pagarán por ello. Llevo mil doscientos años tras ellos… ¡y acabaré con todos!” Salía rabia entre sus dientes apretados. Pensé un poco en esto, luego dije, sin estar convencido del todo, “¿sabes? Hace tiempo me encontré, en la cordillera April, a unas mujeres…” se me trababa la lengua, no podía continuar, las palabras no salían y no sabía por qué. Agatha me miraba, con interés. Cuando creí que podía volver a hablar, empecé “esas mujeres…” pero no pude decir nada más, pues unos chillidos ensordecedores nos alertaron de inmediato. De las colinas, de todas direcciones, descendían oscuros seres a toda velocidad. Sus brillantes ojos rojos relucían en la negrura. Aquél sería el último ataque del clan de Lendon, pues si bien nosotros éramos más fuertes y estábamos mejor preparados, nos superaban en gran número. Esta vez estaban bien organizados, liderados por el hijo más viejo de Lendon, el cual se acercaba más rápido que cualquier otro. ¿A esto se reduce nuestra existencia? ¿A guerras y más guerras? ¿A venganzas sin sentido, reyertas sangrientas? ¿Para qué todo, si lo único que hay es muerte? No tenía tiempo de pensar en eso ahora, pues nuestro final se acercaba irremediablemente. En un suspiro, Wen, Lois y yo nos situamos espalda contra espalda, junto a Agatha. “A mi señal” dijo ella, en completa calma. Mientras, en la milésima de segundo que tardaron nuestros enemigos en descender al valle, Norman, como un rayo, se interpuso entre mí y nuestros enemigos, ladrando con ferocidad. Haciendo uso de una velocidad innatural, movió los músculos de sus patas traseras, saltando sobre el primer vampiro que se aproximó. Éste, sin siquiera mirarlo, le lanzó una bofetada que le envió a la otra punta de la depresión. De nuevo, en el segundo que duró toda la batalla, un silencio se apoderó de mi mente. Cuando recuperé el sentido, todo había acabado. O casi todo. Lois estaba unos metros más allí, Wen se sacudía un trozo de vampiro del traje, Agatha me miraba con curiosidad, y yo los miraba a todos, intentando recordar qué había pasado. Entonces recordé, ¡Norman! A estas alturas estaría muerto; seguro que murió nada más la mano de piedra de aquél vampiro le sacudió. Empecé a caminar en la dirección en la que había salido despedido, cuando lo vi. Un último enemigo permanecía de pie, completamente quieto, como una estatua, junto al inerte cuerpo de Norman. La fría mano de Agatha se posó sobre mi hombro. “Calma” dijo. Abrió mucho los ojos, “que llevas unos días, majo…” La miré, confuso. “¿A qué te refier…?” pero no acabé la frase, pues en un instante Agatha había desaparecido. Miré al frente, solo para ver al último superviviente del clan de Lendon explotar, como si una potente fuerza le hubiera rasgado de dentro para fuera. Parpadeé, y Agatha volvía a estar a mi lado, sosteniendo a Norman entre sus brazos. “Se pondrá bien” dijo; sonrió. Y así se extinguió el clan de Lendon; y así se expandió aún más el nuestro. Así empezó, inesperadamente, la conquista de Nueva Canadá. Así empezó: cuatro vampiros, un perro; así empezó la historia del fin, así empezó la matanza más grande que jamás conoció esta tierra. Ya fuera sed de sangre o de poder; por fortuna o por tragedia; la muerte se expandió a límites inimaginables, destruyendo todo lo que encontró a su paso. Y así empezó, ésta es la historia. Y después de demasiadas muertes, clanes arrasados, hermanos mutilados, venganzas servidas; después de todo eso, el clan de Agatha dominó, por fin, desde el polo norte hasta la frontera de Atenea. Aún y así, la violencia no cesó. Aún y así, la muerte no calló. Capítulo 32 La caída de Eiden Las llamas consumen los últimos resquicios de lo que un día fue la fortaleza de Nueva Canadá, el estandarte de un imperio caído. Lo veo, con mis propios ojos, cómo el intenso rojo danza burlonamente sobre las ruinas de la ciudad. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Acaso fue nuestra avaricia? Probablemente. O quizás nuestra falta de respeto, o nuestra ignorancia; aunque nada de esto habría pasado si no hubiera sido por nuestra codicia. Tras todo lo que pasamos, las luchas, las sangrientas carnicerías que aún hieden en multitud de valles, los sacrificios que todos hicimos… Me pregunto si habiéndonos conformado con lo que teníamos hubiéramos acabado igual. Es probable; nadie puede provocar a la fortuna y salir indemne. Nadie puede, y nadie fue excusado jamás, por quebrantar la sagrada alianza de la sangre. ¿Dónde estará Agatha? me pregunto. ¿Habrá huido? No concibo un mundo donde ella no exista. Lois observa el fuego junto a mí, ambos en la seguridad de la distancia. Las horas pasan inadvertidas ante el terrible espectáculo que acaba de suceder. Debimos permanecer en nuestro terreno, debimos tener suficiente con Nueva Canadá. ¿Para qué necesitábamos más? ¿Acaso no nadábamos en la abundancia? ¿Acaso no teníamos todos los humanos que queríamos? ¿Cómo hemos llegado a esto? ¡Cómo hemos llegado a esto! Se me conmueve el corazón al ver nuestra gloria consumida, todo nuestro superfluo poderío arrebatado como hojas que se lleva el viento. Jamás debimos provocarles. Jamás debimos… El fuego se refleja en los ojos húmedos de Lois. “Venganza”, musita entre dientes, Venganza. “Venganza” repito gravemente a su lado. Pero, ¿cómo había pasado todo? ¿Cómo habíamos llegado a esto? Recapitulemos… ❦ Corría el año doscientos cuatro de nuestro dominio sobre Nueva Canadá. Era extraña la abrumadora calma que se respiraba, todo iba como tenía que ir. Tras las guerras de clanes, que duraron exactamente veintiocho años, dos meses y trece días; la paz se había instaurado en el extenso país. Valió la pena, nos repetíamos incesantemente los que habíamos participado en las guerras; veintiocho años de peligro constante, violencia contra nuestros hermanos, destrucción continua… no era nada, comparado con los beneficios de pertenecer al clan más poderoso del continente, o eso creíamos. Dentro del clan no había divisiones, Agatha sabía muy bien cómo manejarlos a todos; parte de sus más de dos mil años de experiencia. Además, nadie podía quejarse de la prosperidad de la noche; había abundancia para todos, aunque para algunos más que otros, claro. El acostumbrarnos a la paz nos había desentrenado militarmente. ¿Para qué entrenar, si ya lo teníamos todo? Debo confesar que se me pasó por la cabeza, pero ni siquiera lo mencioné, por miedo a que Agatha me tomara en serio: ¿por qué Nueva Canadá? ¿Por qué no todo el continente? ¿Por qué no cruzar la cordillera y tomar Atenea? Si bien una parte de mí lo deseaba, otra me gritaba con todas mis fuerzas que desechase la idea inmediatamente. ¿Tendría Agatha miedo de lo que había al otro lado? ¿Temía siquiera Agatha a algo? Hacía tiempo que no la veía. Ahora pasaba la mayor parte del tiempo en Kael Island, mi trozo particular de tierra. Si bien durante la guerra había acumulado muchas más posesiones, siempre le había guardado especial cariño a la isla que madre me regaló. Lois también estaba desaparecida; seguramente malviviendo por el país, actuando a placer. Le gustaba ir por libre, vagar por tabernas humanas, oliendo el objeto de su deseo por doquier y sintiendo el morbo de lo prohibido. ¿Que pasaría si ahora me comiera a todos los que hay aquí, y lo dejara tal cual para que alguien lo encuentre? Así era Lois, así pensaba. Desafortunadamente, había pasado demasiado tiempo a su lado como para ignorar su mente. Jamás conocí vampiro semejante, tan enajenado de la civilización y tan corrompido por su propia naturaleza. Quien más, quien menos, intentaba cumplir unas mínimas normas sociales, aunque Lois demostró que era totalmente innecesario para nuestra supervivencia. Paseaba yo una mañana por las playas de Kael, lanzándole un palo ocasional a Norman, observando cómo corría felizmente a atraparlo y traérmelo de vuelta. El invierno en Kael Island era la mejor estación del año. Dada su localización, al extremo norte del planeta, las horas de luz eran mínimas y podía disfrutar con más intensidad del exterior. Caminaba por el borde del agua, dejando que las olas me mojaran los pies; Norman ladraba y corría. De pronto, los ladridos cesaron y dieron paso a rugidos de alerta. De la nada, apareció una figura humana en la arena, en la distancia. Seguí caminando al mismo ritmo, ya sabía quién era. La figura se aproximó con la misma falta de urgencia, demostrando un porte totalmente indiferente. Cuando aún nos separaban unos treinta metros, me saqué la mano izquierda del bolsillo y saludé; ella respondió de igual modo. Seguimos caminando hasta que estuvimos uno enfrente del otro. “¿Qué pasa, hermanito?” sonó la ruda voz de Lois, “no me llamas… no me escribes…” sonrió. “Es que no tengo tu número” contesté. Se llevó un puño al corazón, como si la hubiera herido; entonces se dio cuenta de la presencia de Norman. “Uhh, Quim, ¿no te cansarás nunca de estos perros? ¿Cuál es este, el decimoquinto? ¿Decimosexto?” “Duodécimo”, corregí, “Norman XX, duodécimo descendiente de Norman I”, hice una pausa, “¿suena noble, verdad?” Sus ojos encontraron mi sonrisa, enarcó una ceja, “no creas” dijo. Más tarde, ya en la casa, evitó explicar el verdadero motivo de su visita. “¿Tomas algo?” ofrecí. “Cero negativo”, tragó, “¡menuda chabola te has montado aquí, hermanito!” “No me llames así, me da asco” contesté. Pareció ofendida, “¿asco?” “Haces que tus visitas parezcan incestuosas”, puse cara agria. Rió incontenidamente, “es que es lo que son”. Su dulce voz se acercaba a mi oído mientras sacaba las bebidas de la nevera del salón. Me agarró los hombros, me mordió la oreja. “Piensas como un humano, aún después de doscientos treinta y tres años” susurró. Me giré, interponiendo su copa entre nuestros cuerpos, “tu bebida” contesté igual de bajo. Sonrió, se apretó contra mí, la besé. Tras largo rato mirando el techo, Lois se movió a mi lado, desarropándose. Las blancas sábanas aterrizaron sobre mi pecho. La miré mientras se vestía. Cuatro cicatrices paralelas descendían por toda su espalda, desfigurando el enorme tatuaje de un búho que descansaba bajo su nuca. Recorrí con mis dedos las cicatrices, ella ladeó la cabeza, como haciendo acción de mirarme sin mirarme en absoluto. Se levantó de la cama y se cubrió con una bata; entonces me miró, expresión triste, se giró y salió de la habitación. “¿Para qué has venido?” dije, una vez me levanté. Ella observaba el nublado paisaje nocturno desde el sofá, con los porticones del porche de la cara este abiertos; pocas veces veía uno a Lois vulnerable. Sin apartar la vista del horizonte, ignoró mi pregunta, “¿qué son nuestras existencias, Quim? ¿Cuál es nuestro propósito? Si no morimos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Observar un paisaje el resto de nuestras vidas? ¿Tirar palos a un perro?” “No digas más, te aburres” interrumpí. Entonces me miró, sus labios se curvaron en una sonrisa, “un poquito”. Dejamos que la conversación se desvaneciera durante un rato, escuchando los sonidos de la naturaleza, sentados el uno al lado del otro. Al cabo de un tiempo, sacó algo de debajo del sofá, “te he traído un regalo” dijo. Un extraño disco que reflejaba el espectro de frecuencias de luz brillaba en sus blancos dedos. “¿Qué es?” dije, cogiéndolo. Lo examiné por todas partes; era delgado, con un orificio circular en el centro. En el anverso había un papel pegado con unas letras que rezaban “The Beatles”. Miré a Lois, “¿qué es?”. “Es música, bobo”. Levanté una ceja, golpeé con una uña el extraño disco. La miré, esperando instrucciones. Ella se encogió de hombros, “no sé cómo va, pero eso está escrito en inglés. En la letra pequeña pone algo de música”. “Pues te han estafado” contesté, “además, ¿inglés? ¿Quién habla inglés hoy en día?” “Bueno, bueno, tranquilo… creí que te gustaría algo de música clásica para animar tu deprimente retiro en este islote”. Reí, “clásica, ¿eh? Porque seguro que esto es inglés…” Me golpeó en el brazo con su puño. “No te olvides que tengo novecientos años, pequeñajo. Cuando nací… humana, me refiero, aún se hablaba inglés en algunas partes del continente. Además, juraría que mi… esto, mi abuelo… humano… bah, ya me entiendes, tenía uno de esos”, señaló al disco, “guardado en algún cajón de recuerdos”. “Gracias, preciosa cervatilla” dije, para acabar la conversación. Apoyó su cabeza en mi hombro, y seguimos contemplando, sin prisa alguna, la danza de los árboles en la distancia, movidos por el intenso viento que se estaba levantando. Las semanas pasaron. Una vez Lois me explicó el motivo real de su visita, lo dejamos todo y nos fuimos inmediatamente. Las ansias de poder de Agatha habían aumentado, y cuando madre quería algo, nosotros acudíamos sin cuestionárnoslo. Demasiado tiempo de paz la aburría, y su codicioso corazón, ansioso siempre de más, pedía a gritos nuevas guerras. Lo cierto es que no nos desagradaba en absoluto, eso significaba más territorio, más posesiones y, sobretodo, más sangre. Oh sangre, todo giraba en torno a la sangre; ese suculento zumo que tanto ansían los colmillos de mi especie. En Kael Island había fauna suficiente como para que Norman se alimentase, así que nada me retenía. Con las manos en los bolsillos, Lois y yo disfrutamos del último paseo por las playas de mi hogar, antes de lanzarnos a las gélidas aguas del polo norte, en dirección a Eiden, la capital del clan, fuerza central del imperio de Agatha. Si bien Eiden no estaba situado tan al norte como Kael Island, su altitud era suficiente como para mantenerse en la noche la mayor parte del invierno. Aunque el verdadero poderío de la ciudad se encontraba bajo tierra, donde una red de interminables pasillos conectaban la capital con innumerables vías de escape, caminos a ninguna parte que llevarían a los protegidos a las profundidades más recónditas de la tierra, a la seguridad de la oscuridad. Pocos eran los que habían estado allí abajo jamás, y no pocas leyendas especulaban sobre qué más habría allí abajo. Que yo supiera, Eiden había sido construida por el creador de Agatha, el mismísimo Eiden, y había permanecido bajo el control de la misma sangre desde hacía más de dos mil años. La versión oficial era que los túneles estaban abandonados o tapados, y los que quedaban se usaban como almacén. Yo mismo creí esa historia hasta aquella ocasión, cuando vi la verdad con mis propios ojos. Agatha esperaba en su mansión, un descomunal complejo gótico de piedra ennegrecida y enredaderas bien cuidadas. Si bien era una vampiresa perfectamente capaz de derrotar a hordas enteras con un solo dedo, su formidable ego la habían hecho dotarse de una guardia que la blindaba a todas horas. Viejos vampiros al servicio de su majestad, malgastando su honor inútilmente en la protección del ser más poderoso del continente. Sería mejor que no compartiera esos pensamientos en voz alta ante ella, al fin y al cabo, su derroche no era de mi incumbencia. Verla sentada en un inmenso trono elevado, con ropaje real, contrastaba drásticamente con la imagen mental que había guardado durante muchos años de ella. ¿Dónde estaba aquella hermosa criatura que me sedujo con sus ojos de fuego, la primera vez que la vi? Aún era hermosa, pero sus aires rebajaban la naturalidad de sus firmes pómulos. No habíamos tenido dificultades para entrar; dos hijos directos de Agatha tenían prácticamente cualquier puerta abierta en su imperio. “Me han dicho que no procreas”, dijo con voz firme nada más divisarnos. “Madre” saludé. Lois levantó una mano desde atrás; los ojos de Agatha cambiaron rápidamente del uno al otro. “Has tardado mucho, hija” dijo, dirigiéndose a Lois. “¿Qué dices, que no te oigo?”, pausa, “es que estás tan lejos, ahí arriba…” Los guardianes que custodiaban la puerta miraron confusos a Agatha, esperando una orden para acabar con Lois, pero la orden no llegó; no hubieran podido con ella, de todos modos. Y yo no me hubiera quedado parado si lo hubieran intentado. Agatha me miró, como adivinando mis pensamientos; era inquietante esa habilidad que tenía. Se levantó lentamente del trono y bajó, sonriendo, los peldaños que nos separaban; se acercó a mí. “Hijo…” susurró, sosteniendo mi rostro entre sus manos. Tras unos instantes, se separó dos pasos, y continuó con el mismo tema, “¿qué te pasa, que no tienes hijos? ¿Te encuentras bien? ¿Te falta algo?” “Estoy bien. He venido a tu llamada”. Eso la animó, sus ojos desprendían chispas de ilusión. “¡Cierto!” dijo, “tuve un sueño hace no mucho. Soñé que derramábamos sangre por doquier, derrochando a placer y alimentándonos cuando queríamos”, casi reía del entusiasmo. “Eso ya lo tenemos, madre” dijo Lois de mala gana. Agatha la miró de reojo, luego prosiguió sin hacerle caso, “vamos a conquistar el resto del continente. No me gustan las cosas inacabadas, y esto que tenemos ahora es burdo, incompleto. Quiero algo limpio y bonito”. Básicamente quería ahorrarse el esfuerzo de trazar una línea en el mapa para dividir nuestro territorio del resto; ella quería todo el continente del mismo color, el color de la sangre. “Por supuesto, madre” dije. El silencio me permitió observar con detenimiento toda la enorme sala, completamente carente de vida; fría y anticuada. Grandes cuadros cubrían las paredes, pinturas muy bien conservadas de maestros de una época lejana. Detrás nuestro, unos sofás y una mesita de cristal completaban la decoración. Tras ellos, unas grandes cristaleras permitían la vista a los jardines de la mansión. “¿Dónde está Wen?” preguntó Lois. Nuestra anfitriona ladeó la cabeza hacia los guardias, y con un gesto los mandó fuera; cerraron la puerta tras ellos. “Wen” dijo secamente, una vez nos encontramos solos, “Wen…” El suspiro de Lois la interrumpió, “¿qué? ¿Le llamo?” “¡No!” gritó Agatha, en un arrebato de repentina furia. Lois abrió mucho los ojos, dejó pasar un par de segundos, y luego se encogió de hombros, “vale, madre. Como quieras”. “Wen is gone” dijo. Me esforcé por entender qué había dicho, repitiendo sus palabras una y otra vez en mi cabeza. Al parecer, Lois lo había entendido perfectamente, pues su rostro cambió de la indiferencia al pánico, luego al odio; sería una de esas cosas que solo los vampiros antiguos entendían. Un grito grave, profundo y salvaje nació en la garganta de Lois, el cual salió y inundó todas las salas del complejo con el estridente lamento de su pérdida. El eco de su grito duró unos segundos, repitiéndose interminablemente por los pasillos vacíos de la mansión. Una serie de gritos lo sucedieron, haciendo temblar su rojo rostro, hinchando las venas de su cuello; jamás la había visto así. Agatha permaneció impasible, esperando a que acabara, pero yo, que no entendía nada, no podía ver aquello con la misma actitud pasiva. “¿Qué? ¿Qué pasa?” grité. Fui hacia Lois, la abracé; miré a Agatha, “¿qué le has hecho? ¡Qué le has hecho!” gritaba, mientras acariciaba el pelo de Lois, intentando calmarla. Fue ella misma quien contestó, una vez más tranquila. Levantó la vista, encontrando mis ojos, y susurró con voz temblorosa, “Wen ha… Wen ha muerto”. ❦ Está bien, Wen había muerto. El primer hijo de Agatha nos había dejado. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? Según lo que Agatha nos contó, Wen había ido a reconocer terreno, tras la frontera de Atenea. Era algo sencillo, una simple misión de reconocimiento. Por lo visto, llevaban planeando la invasión de la Unión desde hacía bastante tiempo; solo quedaba un pequeño agujero del que nada se sabía. ¿Cómo podía un vampiro de más de mil años desvanecerse como si nada? ¿Cómo, o quién, podría haberle derrotado? Que se supiera, no había ningún otro clan de importancia en todo el continente, ni vampiro más viejo que él. Debería haber sido algo fácil, entrar y salir, pero pasaron semanas y Wen no apareció. “¿Entonces por qué no me dejas que le llame?” dijo Lois. Agatha dudó; ¿por qué no querría aprovechar las dotes telepáticas de Lois para ver si Wen seguía con vida? Porque, podría seguir vivo, ¿no? Al fin contestó, “Está muerto, lo sé. Wen tenía… sus propias habilidades, y no se puso en contacto conmigo”. Pasaron unos segundos, en los cuales nos miramos intensamente entre los tres. “Está muerto” reafirmó, dándose la vuelta. Ya desde la puerta, prosiguió, “acompañadme”. Tras bajar innumerables plantas en un ascensor oculto tras el gigantesco retrato de una mujer, caminamos atónitos por los laberínticos pasillos de los que tanto hablaban las leyendas. Cuando creímos que ya no podíamos estar más lejos, en medio de uno de los pasillos sin marcas distintivas aparentes, Agatha se detuvo; tocó ligeramente tres piedras aleatorias y finalmente empujó otra. Pues no eran aleatorias, pensé, cuando la pared retrocedió unos centímetros, sin hacer ruido, y finalmente rotó rápidamente. Seguimos a Agatha tras la misteriosa puerta secreta; se cerró de golpe a nuestras espaldas. Lo que vimos aquél día cambiaría nuestras vidas para siempre. Como activados por nuestra presencia, una infinita hilera de luces iluminó la descomunal sala que se extendía ante nuestros ojos. Unos doce o quince pasillos paralelos se alejaban, separados por muebles llenos de libros y esculturas, perdiéndose en la distancia. “Em, ¿qué es esto, madre?” preguntó Lois. Agatha se giró, complacida, “esto es nuestra historia, siglos de conocimiento verdadero recopilados por los vampiros de todas las épocas, en todos los rincones del planeta.” Empezó a caminar por el pasillo central, considerablemente más ancho que los demás, hasta alcanzar una vitrina con iluminación propia, bajo cuyo cristal descansaba un libro abierto. Al verla acariciando el cristal, pregunté “¿qué libro es este?” “Este” dijo, “es el libro de Morrigan”. Por su solemne voz, se podía adivinar fácilmente que el libro era de gran valor para ella. “¿Morrigan?” pregunté. “Morrigan” repitió ella, “la diosa de la muerte y la destrucción”, sonreía con satisfacción, “la primera vampiresa. En este libro se relatan todas sus guerras; cómo salvó al primer clan de la extinción y cómo dominó el mundo con su perfecta sabiduría”. “¿Y qué pasó con ella, con Morrigan? ¿Dónde está ahora?” proseguí. De repente, perdió interés en el tema, “nadie lo sabe, las leyendas cuentan que se la llevó el viento. ¡Menuda estupidez!” Se apartó del libro y siguió avanzando por el pasillo. Lois, que ojeaba un libro unos metros más lejos, colocó el tomo de mala manera sobre los demás y nos siguió. Habríamos avanzado unos veinte kilómetros de pasillo cuando se hizo una abertura, la cual unía todos los pasillos en otro perpendicular, creando una sala intermedia. La espaciosa sala era dominada por una gran mesa circular, con veinte asientos repartidos en torno a ella. Unas cenefas grabadas en la madera de la mesa se revolvían alrededor de la roja cruz resarcelada que dividía la mesa en cuatro partes, como las enredaderas del exterior de la mansión. Frente a cada asiento, una inicial distinta grabada en oro relucía imponentemente. Agatha se dirigió al único asiento cuya letra correspondía a la “A”, y se sentó solemnemente. Desplazó su mano izquierda bajo la mesa, se oyó un click ligero y luego, aumentando aún más la surreal escena, la parte central de la mesa rotó dos veces, en dos discos concéntricos en direcciones opuestas, encajando un dibujo oculto entre las cenefas. De las ramas que envolvían la cruz se había formado un texto en una lengua demasiado antigua, llena de grafías desconocidas. Bajo el mismo, una especie de ojo decoraba ahora el centro de la cruz. Tras unos segundos de quietud, el ojo se elevó y dejó al descubierto una columna hueca, repleta de documentos. Por el rabillo del ojo pude ver a Lois agacharse disimuladamente para ver bajo la mesa; soltó un sonido como “pffhm” y se acercó a nosotros. Agatha sacó una arrugada carpeta marrón rebosante de papeles. De la misma, extrajo un mapa plegado que desdobló completamente sobre la mesa. Me apoyé en la mesa y me incliné hacia adelante para ver mejor. Se trataba de un plano detallado de la Unión Atenea, con sitios clave marcados en rojo; puntos que Agatha habría creído de relevancia. Los ojos se me fueron involuntariamente a Dewyno, o lo que una vez fue Dewyno, si es que seguía existiendo. Mis ojos encontraron las adornadas letras que rezaban “Trempton”, y suspiré internamente de alivio. Bien, Dewyno seguía existiendo. Ahora solo faltaba ver si… ¡Sí, Yewol existía! No me dio tiempo a comprobar si Emmerston seguía estando en el mapa, pues noté los ojos de Agatha en mi nuca, y rápidamente miré a otro lado, bajando por todo el país, como si solo observara concienzudamente el país vecino, hasta llegar a… “Eh, mira, Quim. Lullaby”, Lois se adelantó. “Tú eres de Lullaby, ¿no?” Afirmé con la cabeza, acercándome a ella y mirando el punto que señalaban sus finos dedos. “Bien” nos interrumpió Agatha, con voz de autoridad. Su mirada, fría y distante, como todo lo que la rodeaba, desprendía deseo, anhelo de conquista, ansia de sangre. Se levantó, se reclinó en la mesa, “esto es lo que haremos”. El plan no era complicado, simplemente tomaríamos zona por zona, marcadas en colores distintos sobre el mapa. Los clanes pequeños no nos esperarían, así que sería sencillo deshacerse de ellos. La mayor preocupación de Agatha, o mejor dicho, la única, era la zona no coloreada. No parecía un punto de interés, estaba situado en las llanuras del interior del país; un lugar de plantaciones de trigo y poco más. Si Wen seguía vivo, allí es donde estaría, aunque Agatha renunciaba a esta posibilidad. Había designado grupos para cada zona, queriendo hacer una invasión temeraria desde el norte; sostenía que era tan obvio que nadie se lo esperaría. La mirada de Lois coincidía con mis pensamientos: aquello era una estupidez. Lo cierto es que notaba a Agatha un poco rara, si hubiera sido humana me hubiera preocupado por su falta de sueño, pero siendo como era, algo tenía que estarla consumiendo por dentro, poco a poco, desgastándola hasta convertirla en la imprudente y terca vampiresa que era ahora. ¿Eran, acaso, dos mil años demasiados? O, ¿cuántos años tendría en realidad? Vista con esta luz, con el ceño fruncido sobre el mapa, uno diría que era mucho mayor de lo que aparentaba… si hubiera sido humana, claro. “Quim, tú liderarás el grupo de la zona verde oliva”. Miré el mapa, Dewyno. Era Dewyno. Me aclaré la garganta, “¿seguro?”, intenté escurrir el bulto. No quería, de ninguna manera, entrar con un ejército de vampiros de Dewyno, era demasiado… peligroso. ¿Peligroso? ¿Qué me importaba ya? Hacía cientos de años que no iba por allí, Dewyno no significaba nada para mí. Jackson. Jackson. El nombre golpeó en las profundidades de mi cabeza. Estaba atónito, hacía… oh, hacía demasiado que no oía ese nombre. ¿Qué habría sido de Jackson? Qué importaba ya, hacía siglos que estaba muerta. Me sacudí la cabeza disimuladamente, sacando el pensamiento y centrándome de nuevo en evitar invadir Dewyno. “Impigston es mucho más viejo que yo, ¿no le molestará que lidere yo? Él vive tocando a la zona verde oliva…” “Impigston hará lo que yo le diga” afirmó autoritariamente Agatha. No había escapatoria, madre había decidido, no podría evitar meter la guerra en Dewyno. Aunque tenía una curiosidad mortal por saber si aún existía Emmerston. De lo que recordaba de mi vida de humano, el tiempo que estuve allí fueron los mejores años de mi vida. Recordé con simpatía los triviales problemas que tenía, como elegir una camisa los días que quedaba con Ca… Carla. Mi mente dio otro salto al recordar el nombre, al recordar de nuevo la rojiza cabellera de fuego intenso de mi amante. Su rostro pálido, que ahora parecería moreno junto al mío, sus profundos ojos, sus perfectos labios profiriendo blasfemias sin pudor… “Quim. ¡Quim!” una mano se posó sobre mi hombro, “que te vas, hermanito”, chasqueó los dedos. Miré a Lois, habló, “tengo la zona granate, ¡la de al lado!”, sonreía animosamente. Miré al mapa, Wersten. Genial. Espera, Wersten, Jackson. Sacudí de nuevo la cabeza, pero ya no podía evitarlo. Todos los recuerdos de Jackson me inundaban por completo, empapándome en sensaciones que hacía demasiado tiempo que no sentía. La cafetería, el viejo disco de jazz sonando en el fondo… el camión de gasolina, la furgoneta negra, el pajar, Garrison-April-Pronton-Tracy-Falls-ShoreSusanna. ¡Pam! Ahí estaba, mis últimos tiempos de vida, todo fresco en mi memoria. Lois hablaba en el fondo, pero la imagen del cuello de Susanna brotando sangre aún persistía sobre la realidad. “…y si coincidimos, podemos tomarnos unos martinis, tú serás la aceituna y yo la anchoa…” Regresé a la realidad, “¿qué dices de anchoas?” Lois suspiró, “nada”. Miré al mapa de nuevo, pillando demasiado tarde la referencia a los colores de nuestras zonas. La miré, “ahh” dije. Ella me miró por la parte superior de sus ojos; sonreí. Así pues, los preparativos estaban listos. En cuanto salimos al exterior de nuevo, la ciudad parecía otra. Luces que nacían del césped de la mansión de Agatha iluminaban la piedra negra, alcanzando el cielo en un halo amarillento. Helicópteros como mosquitos cubrían la noche, transportando pesados contenedores en dirección al sur. Las últimas instrucciones fueron dadas y nos despedimos a toda prisa. Según los cálculos, llegaríamos a la división de Figueroa al amanecer, y allí ya no disfrutaríamos de nuestra prolongada oscuridad. Si bien el transporte de lo que fuera que fuese que llevasen los contenedores era más segura por aire, Lois y yo llegaríamos antes corriendo, así que nos despedimos de Agatha, aún atónitos por haber visto el contenido de los mitificados túneles de la mansión y haber salido con vida, y iniciamos la marcha. Admito que recorrer todo el país corriendo junto a Lois fue divertido. No tuvimos problemas para cruzar de zona en zona, pues dos hijos directos de Agatha no tenían ningún problema con nadie, y nadie quería tenerlo. Todas esas historias de jerarquía humana no se aplicaban a nosotros, pero había normas no escritas que todo el mundo respetaba, como que los hijos no se tocan, jamás. Hicimos todo el camino sin detenernos, ya que íbamos justos de tiempo. La oscuridad empezaba a flaquear cuando alcanzamos el límite de Figueroa, pero nos detuvimos en la cima del monte más elevado que cruzamos. Figueroa se encontraba en una depresión entre la cordillera April y unas pocas montañas que la amurallaban, las cuales parecían nada comparadas con aquellas, pero tenían su encanto. De la cima, sentados en unas piedras, una luz muy tenue empezó a reemplazar a la oscuridad. “Oye, Quim, ¿qué crees que pasaría si nos quedásemos aquí? ¿Qué pasaría si se hiciera de día ahora y no nos moviéramos de estas piedras?” Me encogí de hombros, “la mayoría de vampiros cree que moriríamos abrasados; somos criaturas de la noche, al fin y al cabo”. “Ya… pero, no sé, pienso a menudo en eso. Un día, cruzaré la frontera de la oscuridad para ver qué hay al otro lado”, soñaba. “Ni lo pienses, Lois. Si no mueres por la luz, Agatha te matará con sus propios colmillos”. “No creo que muriera” contestó, “seguro que ella ya sabe lo que hay al otro lado, y por eso decretó esa estúpida norma. ¿Y si la luz está llena de sangre? ¿Y si hay más alimento de día? Todo el mundo lo sabe, los humanos viven por el día, salen como hormigas de sus cuevas de cemento y se pasean orgullosamente por las calles, creyéndose dueños del sol. Un día, hermanito, un día, saldré y viviré entre ellos, oliendo el precioso aroma que corre por sus venas a todas horas”. “Si lo logras” dije, “vuelve a por mí”. Lois giró la cabeza en mi dirección, apoyando la mejilla derecha sobre su hombro. “Y ahora vamos” continué, “Impigston nos espera en Pronton”. Nos levantamos perezosamente y continuamos nuestro camino, alcanzando nuestro destino al alba, ocultándonos bajo el manto de la oscuridad del refugio de la división de Figueroa. La luz se filtraba entre las cortinas blancas del piso superior del refugio de Figueroa. Desde la distancia del oscuro pasillo, podía ver a Lois espiando a la luz, subida a la escalera de la trampilla, la cual estaba abierta por una ranura casi imperceptible. Me quedé ahí, observándola, parecía una niña la mañana de navidad, esperando a que fuera suficiente tarde para salir corriendo a abrir los regalos. Me acerqué sigilosamente a su lado, escalé dos peldaños de la escalera y rodeé su cintura con mi brazo; ella juntó su cuerpo al mío. Puse dos dedos sobre la trampilla y la empujé ligeramente hacia arriba para que entrara más luz. El parqué brillaba por el reflejo de la luz que entraba en la estancia superior. En la pared contraria se formaban patrones ondeantes por los bordados de las cortinas. ¿Qué pensaría alguien si nos viera? No importaba, pues el placer de observar lo prohibido junto a Lois era mucho mayor que cualquier castigo que pudiéramos recibir. Además, nadie hablaría, éramos dos hijos directos de Agatha, habría que tener muchas ganas de morir para contar que alguno de nosotros había estado espiando el día. “No podemos estar aquí” dije, haciendo notar lo obvio. “Es hermosa, la luz” contestó. Llenó sus pulmones de luz diurna y cerró la trampilla por completo, sumiéndonos de nuevo en las tinieblas. Mis pupilas se dilataron, todo volvió a la normalidad. Bajamos los peldaños y regresamos a nuestros aposentos, cogidos de la mano, disfrutando en silencio de la emoción y la adrenalina que corría en aquellos momentos por nuestras venas, que llenaba nuestra mente de la belleza incomparable de lo que teníamos prohibido, del dorado resplandor del sol. ❦ No se podría decir que fue fácil. Creímos que no nos esperaban, de todos modos, ¿quién iba a esperarnos? No había clanes suficientemente grandes como para hacernos frente, y mucho menos en el norte de Atenea. Todo debía ser sencillo, íbamos a entrar a la vez, arrasando cuanto encontrásemos a nuestro camino, amparados por la noche, pasando desapercibidos por los humanos. En vez de eso, nada más cruzar la frontera nos encontramos con nuestra perdición. Pensándolo fríamente, de haber sido al revés, nosotros habríamos contestado con la misma contundencia que ellos, pero no por ello dejaba de parecerme mal… muy mal todo lo que nos habían hecho. En cuanto alcanzamos el primer poblado de Atenea con presencia de algún vampiro, iniciamos la caza. Impigston no me guardaba tanto rencor como yo creí por haberle robado el mando de su grupo, y pudimos llevarnos bien, coordinándonos a la perfección. No podría decir lo mismo de sus hijos, indisciplinados, salvajes y acostumbrados a la sangre fácil. Sobre mí recaería la responsabilidad de sus acciones, su lujuria irrefrenada que pudo más que su concentración en el deber. Ni Impigston podía creer lo que vio aquel día, sus propios hijos, su sangre, menospreciando su honor, desviándose de su cometido, entrando en casas humanas… En cuanto nos dimos cuenta de lo que estaba pasando, intentamos pararlos entre los dos, pero Impigston fue incapaz de acabar con ninguno de sus hijos. En vez de eso, otros vampiros, ajenos a nuestro grupo, los mataron a todos. Habían salido de la nada, en este poblado cuyo nombre ni siquiera recordaba, se suponía que solo habitaba una pareja de vampiros, todo debería haber sido tan sencillo… En medio de la confusión, preocupándome por los hijos de Impigston, por él mismo, por los nuevos vampiros, cuyo número superaba con creces nuestras estimaciones; en medio de todo eso, un sonido extraño me oprimió el cerebro. Era como una voz intentando abrirse paso entre mis pensamientos hasta llegar a alguna parte. “Quim, Quim. Tranquilo, soy yo, Lois”, dijo la voz en mi cabeza. Era la primera vez que Lois usaba su habilidad telepática conmigo, no sabía qué se sentiría, ni cómo tenía que responder. Aunque todo aquello no importaba, pues como continuó la voz, “tenemos un problema, necesitamos ayuda ya, han salido un montón de vampiros de todas partes”, la voz hablaba con urgencia. Aquí también, pensé, esto es un desastre. “¡Era una trampa!” sonaba la voz en mi cabeza, con rabia. Calma Lois, mátalos a todos, nos vemos en la frontera y ya veremos qué hacemos. “Bien” dijo la voz. Luego noté una sensación extraña, como de abandono, y la voz se desvaneció. De Dewyno a Wersten no se podía tardar mucho, eran estados colindantes, y no habíamos penetrado en territorio enemigo muy lejos el uno del otro. Pero antes tenía que ocuparme de esto, parar a los hijos de Impigston, acabar con la emboscada de vampiros, asegurarme de que ningún humano nos hubiera descubierto… Eran demasiadas cosas, y tenía muy poco tiempo. En cuanto la voz se desvaneció de mi cabeza, miré a mi alrededor, viendo el caos como si estuviera pasando a cámara lenta. Impigston trataba de detener a tres hijos suyos a la vez, sin herirlos en el camino; qué estupidez, él era mucho más fuerte que sus hijos, en dos segundos podría haber solucionado aquello. Pero era su problema, yo debía acabar con nuestros enemigos, los cuales actuaban extrañamente, intentando alejar la guerra de la población, de los humanos. La batalla seguía interminablemente, y parecía que nadie moría, aunque cada vez había más vampiros enemigos y menos amigos. De todos modos, tampoco eran mis amigos, pensé irónicamente; si salíamos de esta, jamás volvería a luchar junto a Impigston o cualquiera de sus hijos, no eran de fiar. Respiré hondo, llené mis pulmones, y me dejé llevar. Quizás fue aquella la noche que descubrí, que todos nosotros descubrimos, el valor de la sangre. Impigston era mucho mayor que yo, ni en cien años habría podido derrotarle, sin embargo, corrí hacia él, le agarré del hombro y le lancé con todas mis fuerzas hacia la tierra, al exterior de la casa pasando a través de la pared. Dos de sus hijos estaban reclinados sobre los desdichados propietarios de la propiedad, envueltos en un mar rojizo y pegajoso. Me abalancé sobre ellos, los agarré del cuello y… Minutos más tarde, recuperé el presente. ¿Qué había pasado? Me encontraba en una explanada de hierba seca, en el suelo, rodeado de cadáveres, con Impigston en mis brazos. “Aguanta, campeón, vamos” dijeron mis labios. Me extrañé de esas palabras. ¿Impigston? ¿Qué había pasado? “Más vale que me mates tú, si no muero esta noche” dijo Impigston mientras escupía sangre. “Has matado a mis hijos… te mataré, lo juro. Juro que te mataré” repetía una y otra vez. ¿Yo había matado a sus hijos? “Debo reconocer que sabes luchar. Nunca creí esas historias que contaban cómo tú solo derrotaste a un vampiro de setecientos años, a un tal Lendon, con apenas un año de vida…” su voz se iba apagando lentamente. “Lo siento” dije, “ellos… ellos…”, algo líquido resbaló por mis mejillas. “¡Eran mis hijos!” gritó, con todas las fuerzas que le quedaban. Me agarró el puño de la chaqueta con fuerza y acercó su rostro al mío, “¡mis hijos, Quim! ¡Mis hijos!” repitió. Sus palabras me ahondaban en la mente, haciendo que me diera cuenta de lo que había hecho, como si yo fuera él, como si pudiera sentir su dolor. “Lo siento” repetí, “lo siento…”, pero ya no me oía, pues la poca vida que quedaba en él, si es que se puede decir que una especie como la nuestra posea vida, se alejó de él, dejándonos solos a su cuerpo y a mí, en la soledad de la noche. “¡Quim!” dijo con ansia Lois al verme. Oía su voz, era ella, indudablemente, pero no podía verla. Al segundo siguiente, su figura apareció tras una cavidad en las rocas que hacían de muro a la cara sur de la cordillera April. Se sujetaba el brazo derecho con el izquierdo y caminaba con dificultad. “¿Pero qué…? ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado?” contesté al ver su estado. Cogí su brazo herido sin esperar respuesta y lo examiné, estaba lleno de marcas de mordiscos, de colmillos. “Nos pillaron por sorpresa” empezó, en voz baja, “yo iba con vampiros jóvenes y… bueno, ya sabes”, se encogió de hombros, “los mataron a todos en un abrir y cerrar de ojos… Me rodearon…” Hizo una pausa, intentando recuperarse. “¡Ohh!” dijo al fin, haciendo un ademán despectivo con la mano, “¡tardé cinco segundos más de lo normal en matarlos a todos! ¿Te lo puedes creer? ¡Cinco segundos más!”, tragó, “me estoy haciendo vieja…” “Deja de fingir que estás bien, maldita sea” dije, “tienes el brazo destrozado. ¿Qué más te duele?” No contestó durante unos segundos, y al fin susurró, “todo”. Apoyó su frente en mi hombro, me rodeó lentamente con sus brazos y, por segunda vez en toda mi existencia, vi lo inaudito, lo imposible, algo que jamás pensé que podría suceder: un vampiro llorando, Lois llorando. Podría relatar todo lo que sucedió después de aquella noche, pero pasó tan deprisa que, sinceramente, no sé cómo… o qué, siquiera, pasó. Tiempo después, y con el tiempo, he ido recomponiendo en mi memoria aquellos días, pedacito a pedacito, y esto es lo que creo que pasó. La zona oscura en el mapa de Agatha había estado siempre velada porque era el territorio de un poderoso clan, uno mucho más antiguo que el nuestro, mucho mejor oculto, que controlaba los dominios de Atenea y mucho más allá. ¿Wen? Muerto. Debía de estarlo, si había intentado entrar allí. Aquél clan era demasiado fuerte, demasiado bien organizado, con miembros demasiado fieles como para cometer deslices como los que habíamos cometido nosotros. Los malditos hijos de Impigston, las prisas de Agatha, nuestra falta de entrenamiento… todo se juntó y se volvió en nuestra contra. Nos llegaron noticias de los frentes que habían atacado por toda la frontera, todos contando una historia similar. Habíamos fracasado por completo, y no solo eso, sino que ahora Atenea nos atacaba a nosotros. Lois se había puesto en contacto con Agatha para contarle todo, y madre contestó que muchos otros dentro de nuestro territorio habían desaparecido. ¿Cómo podía ser? ¿Cómo osaban? Nueva Canadá era nuestra, y nadie, absolutamente nadie, podía entrar y matar a nuestros hermanos impunemente. Volvimos de inmediato a Figueroa, replegándonos en Pronton, solo para descubrir que la división había sido eliminada. Todo el poderío, toda la fuerza del sur del país arrasada con la facilidad de un soplo de viento, no quedaba nadie vivo. Aunque eso ya lo sabíamos cuando llegamos a Pronton, pues la mansión de la división estaba rodeada por bomberos, bomberos humanos, que intentaban apagar las violentas llamas de nuestra guarida en medio de la noche. Un incendio, perfecto para ocultar las pruebas del asesinato de nuestros hermanos, y de paso mantenerse invisibles; ese clan era realmente bueno. Pero, ¿por qué querrían evitar ser detectados por los humanos? ¿Acaso pensaban anexarse nuestro territorio? ¡Jamás! No lo permitiríamos. Seguimos nuestro camino, sin detenernos en ningún otro lugar, directos a Eiden. La capital debía de estar intacta, por algo era la capital, repleta de defensas, imposible de tomar con ningún ejército. Eiden seguiría impasible, descansando sobre la colina, como si la guerra no fuera con ella. Por supuesto. Agatha ya estaría preparando un contraataque, nos mandaría a algún lugar a defender nuestra tierra nada más llegar, seguro… Pero no fue así. ❦ Las llamas consumen los últimos resquicios de lo que un día fue la fortaleza de Nueva Canadá, el estandarte de un imperio caído. Lo veo, con mis propios ojos, cómo el intenso rojo danza burlonamente sobre las ruinas de la ciudad. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Acaso fue nuestra avaricia? Probablemente. O quizás nuestra falta de respeto, o nuestra ignorancia; aunque nada de esto habría pasado si no hubiera sido por nuestra codicia. Tras todo lo que pasamos, las luchas, las sangrientas carnicerías que aún hieden en multitud de valles, los sacrificios que todos hicimos… Me pregunto si habiéndonos conformado con lo que teníamos hubiéramos acabado igual. Es probable; nadie puede provocar a la fortuna y salir indemne. Nadie puede, y nadie fue excusado jamás, por quebrantar la sagrada alianza de la sangre. ¿Dónde estará Agatha? me pregunto. ¿Habrá huido? No concibo un mundo donde ella no exista. Lois observa el fuego junto a mí, ambos en la seguridad de la distancia. Las horas pasan inadvertidas ante el terrible espectáculo que acaba de suceder. Debimos permanecer en nuestro terreno, debimos tener suficiente con Nueva Canadá. ¿Para qué necesitábamos más? ¿Acaso no nadábamos en la abundancia? ¿Acaso no teníamos todos los humanos que queríamos? ¿Cómo hemos llegado a esto? ¡Cómo hemos llegado a esto! Se me conmueve el corazón al ver nuestra gloria consumida, todo nuestro superfluo poderío arrebatado como hojas que se lleva el viento. Jamás debimos provocarles. Jamás debimos… El fuego se refleja en los ojos húmedos de Lois. “Venganza”, musita entre dientes, Venganza. “Venganza” repito gravemente a su lado. Capítulo 33 Sam De vez en cuando me pregunto si no hubiera preferido morir aquella noche en el bosque cercano a Falls Shore. No sé, la vida pasa, los eventos se suceden uno tras otro, volviendo siempre al principio, en una rueda interminable de errores. Los humanos no aprenden, dicen; pues los vampiros tampoco. Se supone que cientos de años de experiencia y de ver cómo fracasan nuestros predecesores en empresas imposibles, deberíamos haber aprendido a ser pacientes, a desarrollar estrategias más consistentes. Deberíamos haber aprendido humildad. O quizás el orgullo sea parte innata de esta especie. Quizás, al final de todo, es el orgullo lo que nos permitió alimentarnos de nuestra anterior condición sin remordimientos, o ellos o nosotros. Quizás es el orgullo lo que nos hace creernos unos depredadores mayores, insuperables, dueños de todo cuanto nos rodea. Tanto orgullo, tanta vanidad, tanta indiferencia… no sé, son estupideces supongo, pues de rectificar tal comportamiento nos moriríamos de hambre y, ¿acaso no somos nosotros los mayores depredadores? ¿Acaso hay alguien a quien temamos, que nos pueda aniquilar? Aunque los últimos eventos que he vivido cambian ligeramente la pregunta. Si nosotros somos los mayores depredadores, si ninguna otra especie nos sobrepasa, ¿por qué nos hallamos en esta situación? Simple, por nuestro orgullo. Toda la gloria del imperio de Agatha, destruido en un abrir y cerrar de ojos por alguien mayor, más sabio, más paciente y más temible. Al fin y al cabo, no somos los mayores, y mientras no aprendamos seguiremos siendo víctima de nuestra propia estupidez. ¿Venganza? Pensado fríamente, la venganza, así, ahora, precipitadamente, es el error más terrible que podemos cometer. Seguro que nos esperan, seguro que nos derrotan, esto es un error. Sin embargo, aquí estamos, caminando lentamente por el borde de la carretera, vagando de población en población, buscando supervivientes para lanzarnos al contraataque. ❦ No nos extrañó demasiado no encontrar supervivientes. En cierto modo, era normal, pues los únicos integrantes del clan de Agatha que habían sobrevivido habían sido los que se encontraban fuera de Nueva Canadá en aquél momento; nosotros. Los demás grupos que se habían adentrado tras la frontera de la Unión Atenea no habían tenido tanta suerte. Los meses pasaban, y Lois y yo recorríamos todo el país, con intención de reclutarlos en nuestra cruzada suicida. La devastación del clan había sido tal que, aunque imperceptible para los humanos, a nuestros ojos todo era desorden. No se veía presencia de vampiros ajenos al clan por ninguna parte. Si habían sido capaces de destruirnos tan eficientemente, sería normal que nos llevasen mucha ventaja ocultándose entre las sombras. Era extraño pasar entre la gente, entre la comida, como si fuéramos de ellos. O por lo menos a mí me lo parecía, Lois estaba más que cómoda. Intentábamos evitar las ciudades grandes, evitando ponernos en la vía de la tentación. En una ocasión que recuerdo muy bien, salimos de un pueblo donde tiempo antes vivía un conocido de Lois llamado Saxon. No habíamos tenido suerte, como las cientos de veces anteriores; su casa estaba desierta, sin signos de la más mínima violencia. ¿Cómo podía ser? ¿Ni siquiera habían luchado? ¿Cómo puede alguien desaparecer de esa manera, sin dejar rastro alguno? Todas las preguntas imaginables me turbaban la mente mientras caminábamos por el arcén de una carretera en alguna parte entre Wennel y Bonnel, en dirección al sur, en las profundidades de Nueva Canadá. Lois se movía graciosamente hasta en el aburrimiento, sin hacer el menor ruido, desplazando sus caderas femeninamente. Por largo rato, lo único que se oía era el ruido de mis botas al pasar por el asfalto, variando ligeramente el ruido cuando un charco se interponía entre las suelas de goma y el pavimento. En mitad de la noche, la ausencia de coches se agradecía; el silencio, siempre tan acogedor, acompañándonos en nuestra travesía. Notaba un ligero viento rozarme las mejillas, las televisiones humanas anunciaban tornados por la zona, y ellos, tan previsibles como siempre, habían vaciado los supermercados y tapiado las ventanas de sus casas. Lo cierto es que su miedo no me preocupaba, más bien me aliviaba, pues cuantos menos curiosos observándonos mejor. Las lentillas que llevábamos para camuflarnos entre ellos se volvían innecesarias, para nuestro alivio. No sé si seríamos los primeros en hacer tal, pero aparentemente nuestros ojos dorados, brillantes, causaban estupor a los humanos, así que si queríamos pasar desapercibidos debíamos llevar unas lentillas lo más oscuras posibles. El suspiro de alivio de Lois al sacárnoslas no dejaba lugar a dudas de lo desagradable que era llevarlas, un mal necesario para un bien mayor, no dejaba de repetirme para aliviar el insufrible picor. Recuerdo aquella noche porque fue cuando conocimos a Sam. Lo que pasó fue totalmente inesperado y, a ojos de Lois, un error. Desde mi punto de vista, claro, fue uno de los mejores y peores momentos de mi vida, todo a la vez. Tras largo rato caminando sin prisa por la carretera, el ruido de unas ramas rotas me distrajo. Algo se había movido entre los árboles, algo que olía muy bien. Nos habíamos alimentado no hacía mucho, así que no había motivos para desviarnos de nuestra ruta; sin embargo, una fuerza invisible, irresistible, me arrastró corriendo a la espesura. Me detuve junto a las ramas rotas, me agaché y cogí una. No había signos de vida, así que me incorporé, eché una última ojeada a los árboles, sin ver nada, me di la vuelta y me dispuse a marcharme. Justo en ese momento, al inhalar, un dulce aroma a canela, vagamente familiar, me hizo mirar a un árbol en concreto. Si prestaba mucha atención podía escuchar un jadeo muy suave, como de una persona respirando, intentando pasar desapercibida. Me quedé muy quieto durante unos instantes, esperando estar seguro de lo que había oído, al fin y al cabo, podía tratarse de un animalillo, aunque el aroma no coincidía… Lois aterrizó a mi lado en un suspiro, tan quieta como yo, mirándome con cara curiosa. Tras unos minutos de quietud completa, una cabeza se asomó muy lentamente tras la corteza del árbol que miraba y, al vernos, regresó rápidamente a su refugio; la respiración se intensificó, podía oír el latir de su corazón desde donde estaba. Después de deliberar internamente durante unos minutos más, entre dejarlo pasar o satisfacer mi curiosidad, me decidí por esto último. Me desplacé sigilosamente sobre las hojas caídas y me planté junto al objeto de mi curiosidad. Al verme, la mujer que se encogía, abrigándose entre las raíces del árbol, dio un respingo, cortándose a media respiración. La miré, en silencio, pensando qué hacer. Como antes, Lois apareció a mi lado, torciendo la cabeza ligeramente, entretenida por la situación. “Respira” dije. La mujer me miró a los ojos, probablemente preguntándose por qué brillaban. “Respira”, repetí, al ver su cara roja. A mi lado, Lois sonreía, abriendo ligeramente la boca. Me aclaré la garganta, lanzándole una mirada de reojo. “Esconde los colmillos, vaquera” susurré, demasiado bajo como para que nuestra víctima lo oyera. Tendí mi mano y sonreí, intentando expresar simpatía. Ella, tras unos segundos de duda, alargó su mano, agarró la mía y se levantó. Inmediatamente después soltó mi mano y la miró, como extrañada por el frío de la misma. “¿Cómo te llamas, humana?” pregunté. Me arrepentí de llamarla humana, eso sobraba. “S…Samantha” tembló su voz. “Hola, Samantha. Mi nombre es Quim”, traté de mantener la sonrisa. “¿Qué haces aquí sola esta noche, Samantha?” pregunté. Mis ojos parecían embrujar a los suyos, pues ni una sola vez rompió la mirada para observar a mi acompañante. “¿Sabes que hay alerta de tornados?” proseguí. Ella asintió con la cabeza, parecía más calmada, pero su corazón bombeaba a toda prisa. “¡Oh, vamos! ¿Te la vas a comer ya, o tenemos que malgastar toda la noche con un ridículo tentempié?” rompió Lois la calma, con voz demasiado fuerte. Detrás nuestro, no muy lejos, unas voces bajas nos alertaron de la presencia de más humanos. “¡Estupendo!” susurró Lois irónicamente. Parecía que buscaban algo, o a alguien. En vez de marcharnos y dejar que los humanos arreglaran sus asuntos entre ellos, insistí en que nos quedásemos junto a Samantha, por alguna razón que no lograba comprender. No pasó mucho tiempo hasta que el grupo nos encontró; se trataban de cuatro hombres corpulentos. Vestían camisas de franela y tejanos, con gorras de camionero. La vestimenta me recordó vagamente lo que solía llevar un cierto Sheriff de un pueblo de Yewol, cientos de años atrás… Al vernos, el grupo se abrió en abanico. El que nos divisó primero levantó su escopeta, y al verle, los demás le imitaron. Qué curioso, pensé, el cañón de una escopeta volvía a apuntarme, en la oscuridad de la noche, perdido en medio de un bosque desconocido. “Creo que tenéis algo que nos pertenece” dijo secamente uno de ellos. Lois soltó una carcajada silenciosa a mi lado, cada vez más divertida. “Lo dudo” respondí. El hombre levantó un poco más la escopeta, obviamente nervioso, hizo gesto de asomarse sobre mi hombro y dijo, “Sam, nena, ¿estás ahí? Vamos, nena, vamos a casa”. Me giré y miré a la asustada mujer que se apretaba contra el árbol. “Creo que no quiere ir con usted” contesté al hombre, sonriendo. Él, incrédulo, levantó más la escopeta, ahora ya apuntándome con descaro, y dijo “Sam, ven ya… ¡Sam! O vienes o–” “¿O qué?” interrumpí, levantando la voz. “No te metas donde no te llaman, capullo. Date la vuelta, tú y tu amiguita, y largaos, y haremos ver que aquí no ha pasado nada”. “Esta señorita no es mi amiguita, amable señor” dije, “es mi hermana”. “¿Sí?” contestó tentativamente, “pues en ese caso, puede quedarse…” soltó una carcajada lasciva, recorriendo con su mirada el cuerpo de Lois, la cual permanecía quieta, como una estatua, sonriendo, asombrada por la situación. “…y ya pasaremos un buen rato, ¿eh, nena?” acabó. Ahora reí yo, previendo cómo acabaría todo aquello. “Oh, amigo” dije entre risas, “tú no quieres cabrear a Lois”. Lois resplandecía, tan hermosa como siempre, mostrando una hilera de perfectos blancos dientes, ocultando los colmillos con el labio inferior. “¿Que no?” dijo el hombre, los demás rieron, imaginando en su mente algo que jamás sucedería. Lois rió ligeramente, me miró y, al segundo siguiente, cuatro cuerpos yacían sobre la tierra, cuellos abiertos, sangre brotando de ellos. Me miró con la boca llena de sangre, chorreando por su barbilla; sonrió. Samantha reunió el valor de avanzar dos pasos y colocarse a mi lado para observar lo que acababa de suceder. Para mi sorpresa, en vez de gritar de pánico, su corazón volvió a la normalidad y de su boca salió un suspiro de alivio. La miré y, de nuevo, nuestros ojos se clavaron entre sí en cerradura imposible de romper, haciendo que todo lo que nos rodeaba se desvaneciera. “¿Quieres acompañarnos?” dije lentamente. Jamás había pensado en tener hijos, pero en aquél momento, mirando el interior de los ojos de Samantha, supe que, inexplicablemente, el momento había llegado. “Sí” contestó ella, con voz firme. Daba la impresión que de haber dicho algo más largo su voz se hubiera quebrado, pero su mirada sostenía la mía, y aquello era lo único que importaba. Di un paso hacia ella, levanté mi mano izquierda y le acaricié la mejilla, bajando hasta su cuello, notando el tacto de su fina piel, sobre sus huesos, su mandíbula, la carótida… Agarré su cuello con mi mano, con cuidado, y acerqué mi boca al mismo. Samantha respiraba nerviosa pero tranquila. Exhalé aire sobre su cuello, tan blando, tan apetitoso, tan deseable, y toqué con cuidado su piel con mis colmillos. En un instante de extremo placer, presioné, mordí y dejé que su sangre fluyera al interior de mi boca, mientras el veneno se esparcía por sus venas. Aunque costó más de lo que creía, la solté y me aparté de ella, aún con mi mano en su cuello. Su cuerpo inconsciente parecía en paz. Me pregunté qué estaría viendo, si algún recuerdo de su infancia, como yo, o algún lugar pacífico que se asemejara a la muerte. Entonces recordé algo: cuando yo desperté, estaba bajo tierra. Sin estar muy seguro de cómo debía hacerlo, pensé en cavar y enterrarla, pero cuando me giré Lois ya había preparado un lugar, dos metros bajo tierra. Cogí el inerte cuerpo de Samantha y lo coloqué con cuidado en el interior de su tumba; a continuación la cubrí con la tierra removida. Creí que deberíamos esperar días hasta que Samantha saliera de su tumba, convertida en hielo, pero apenas unas horas más tarde se empezó a notar movimiento. No tardó mucho en encontrar el camino de salida, y al asomar la cabeza, cubierta de tierra, sus ojos encontraron instantáneamente los míos: brillantes, chispeantes, amarillos como el sol que jamás volvería a ver. Acabó de salir, se sacudió, se encaró a mí y dijo, “padre”. Sonreí. Detrás suyo, Lois puso los ojos en blanco. “Samantha” dije. “Sam” corrigió ella. Capítulo 34 Tres al sur A veces solo necesito algo a lo que aferrarme. El mundo se conmueve a mi alrededor, todo cambia tan deprisa, que ya no sé dónde está mi sustento. ¿Por qué no se cae todo? ¿Qué hace que las cosas se mantengan en un perfecto estado de equilibrio? Nunca me interesé por la ciencia siendo humano, ahora me hago estas preguntas sin hallar respuestas. Quizás debería estudiar algo, enriquecer mi mente, ahora que no tengo limitaciones. Quizás, pero, ¿qué estudio? La mayoría de las cosas que me rodean las forman la noche, la muerte y la soledad. Si me interesase la vida estudiaría biología, si me interesasen las motivaciones humanas estudiaría psicología. Puede que física, o química, algo estable, algo que dé valor a lo que me rodea. ¿Existirá algún vampiro científico? Claro, por qué no. Quizás en el clan al cual persigo, ellos tan avanzados, seguro que llevan décadas de ventaja en investigación. ¿Y si han descubierto alguna manera de sobrevivir sin alimentarse de humanos? No, no creo, ¿por qué harían tal cosa? ¿Y si… y si han descubierto alguna manera de salir a la luz? Miro a Lois, a mi izquierda, absorta en algún pensamiento lejano, intentando ignorar los chillidos de fascinación de Sam, a mi derecha. No dudo de la lealtad de Lois a Agatha, pero de saber que ese misterioso clan de Atenea ha descubierto la manera de cruzar a la luz… No, Lois jamás haría eso. Es gracioso observar a los vampiros recién nacidos, todo les fascina, todo brilla y experimentan las cosas con mucha más intensidad. Los olores, los colores, los sonidos, el tacto; quieren tocarlo todo, verlo todo, olerlo todo, probarlo todo. Me pregunto si yo fui así en mis primeros días. “Oye, Lois”, la miro de nuevo. “¿Hmm?” responde. “Yo no fui así al nacer, ¿verdad?” Ríe, aún distraída, “oh, sí”. “Qué va, yo era muy tranquilo y…” “¡Oh, sí!” repite, más fuerte; ya no está distraída. Frunzo el ceño, “bueno… pero no tanto”. Lois levanta las cejas, traga saliva. “Una vez oliste algo que te gustó y saliste corriendo tras ello durante horas, moviéndote de un lado para otro, completamente desquiciado.” Hace una pausa para reír, “cuando te alcanzamos, estabas en medio del mar, mirando al cielo como un estúpido”, ríe más. “Perseguías a un avión”, y explota de la risa. “No… yo no lo recuerdo así…” “¡Oh, sí! ¡Oooh, sí!” ❦ No lo negaré, tener que soportar a Sam y su fascinación por todas las cosas tangibles era cargante y exasperante. Nos ralentizó considerablemente, aunque no importaba, pues habiendo recorrido más de la mitad del país estábamos casi seguros de que no había sobrevivido ningún vampiro de nuestro clan al silencioso ataque de nuestros vecinos. Yo cada vez estaba menos seguro de contraatacar, no por cobardía, sino por sentido común. Si todo un clan, preparado y entrenado, había sido derrotado de la noche a la mañana, ¿cuánto durarían tres vampiros solos? Y siendo uno de esos tres recién nacido… Nuestras posibilidades se contaban con los dedos de una mano, y eso ya era ser optimista. Me pregunté qué habría sido de Kael Island, ¿habrían llegado tan al norte? No era una isla fácil de encontrar, y aparte de mí no vivía ningún otro vampiro allí. Norman… como le hubieran hecho algo a Norman XX… “¿En qué piensas?” dijo Lois. “En mi perro, hace más de un año que no vuelvo a casa. Había otros perros y algunos lobos por aquellos bosques, me pregunto si ya tendrá cachorros… Norman XXI, ¿te imaginas?”, sonreía. “Bah, qué asco, en serio. ¿Cómo puedes estar tan cerca de esos bichos? Huelen fatal. ¿Es todo porque puedes hablar con ellos?” “Oye, Norman era un gran perro, hablara o no. ¿Te acuerdas cuando vinisteis a cazarnos a aquella casa, en Falls Shore?” evité pronunciar el nombre de su dueña… la que yo había devorado. “Se plantó ahí en medio” continué, “ladrando, con un buen par de–” “El chucho no corría ningún peligro” me interrumpió Lois, “esos bich– animales tienen instintos, seguro que sabía que no queríamos comérnoslo y por eso se hacía el gallito”. Levanté una ceja, dejando caer el tema. “¿Y entiendes a algún otro animal? ¿Has probado alguna vez de… ya sabes, comunicarte con ellos?”, su tono era medio curiosidad medio sarcasmo. “No va así” dije, ignorando sus intenciones, “solo… no sé… cuando tú oyes ladridos, yo oigo palabras. No es algo que fuerce, simplemente pasa”. “Ahh…” parecía que ella también quería dejar el tema. “Eh, esto, hermanito, deberías alimentar a tu hija, está a punto de zamparse a un jabalí del desespero”. Giré la cabeza, alarmado, para ver a Sam arrodillada junto a un pequeño bulto negro que respiraba con dificultad. “Sam” llamé, sin obtener respuesta. “¡Sam!” grité. Samantha se giró, rostro cubierto de agonía. “Eso es lo que comen los humanos, y está asqueroso, no sé cómo puedes… Da igual, deja eso. Vamos a buscarte algún humano gordo y suculento que no te provoque una indigestión”. Desde donde estaba, el rostro de Sam cambió de la agonía a la confusión, y de vuelta a la agonía. “¿Hu… humanos?” susurró. Lois se volvió, incrédula. “Eres una vampiresa, guapa, estás en lo alto de la cadena alimenticia” dijo. “Pero… mi… m– ¡mi familia! Son… son humanos, ellos… no…” balbuceaba Sam, sin comprender. Sería porque aún no había estado cerca de un humano desde su nacimiento, por eso no lo entendía. “Tu familia la tienes delante, nena” prosiguió Lois, con igual descaro, “esos humanos de los que hablas, han muerto, no volverás a verlos, ya está, ¡puff !”, hizo un gesto con la mano, imitando una explosión. Me giré para mirar a Lois, “no te cae muy bien mi progenie, ¿verdad?” “Es poco estúpida” admitió Lois en un susurro, y prosiguió, “por favor, aliméntala ya, a ver si se le pasa”. Y se le pasó, pues en cuanto divisamos un coche acercándose por la carretera, en la distancia, una fuerza inmensa, la sed insaciable que sufriría toda su vida, atacó por fin a Sam, la cual se abalanzó sobre el todoterreno, reventando la luna delantera y desangrando en segundos a todos sus ocupantes. Sentí una ola de orgullo por ella, mi hija. ¡Aprendía tan rápido! Era fantástico. Lois escondía su sorpresa bajo una máscara de aburrimiento. En cuanto Sam salió del coche, su rostro, radiante, ojos chispeantes, sangre manchando su boca, descendiendo por su cuello y filtrándose tras la camiseta que llevaba de cuando aún era humana, sonrió ampliamente, mostrando una perfecta hilera de dientes rojos. “¡Quiero más!” gritó. Lois rió, divertida de nuevo. En medio de esta situación, distraídos como estábamos al ver los primeros pasos de Sam como vampiresa, ninguno de los tres se dio cuenta de que no estábamos solos. Unas voces curiosas, agudas pero aún y así graves, se acercaban a toda prisa. Busqué rápidamente a quien nos estaba observando, mirando entre las sombras, inhalando los aromas que nos envolvían, pero no parecía haber nadie. Sin embargo, las voces seguían avanzando, haciéndose cada vez más claras. ¿Nos habrían encontrado? ¿Así acabaría todo? ¿Esto era? Los miembros del clan enemigo por fin nos habían encontrado, y ahora acabarían con nosotros. ¡Qué trivial la vida! pensé, ¡qué insustancial! ¿Esto era todo, de verdad? ¿Así acabarían nuestras vidas? Lucharía, lucharía hasta la muerte, pues aunque cayera, quizás mi hija podría escapar. No sería fácil vencernos a Lois y a mí… o eso creía, pero si habían podido con Wen… con Agatha… no, Agatha debía seguir viva. Lucharía, eso era seguro, y me llevaría conmigo a muchos, me los llevaría a las más oscuras profundidades de la noche, donde sea que vayan los vampiros tras su muerte, si es que jamás albergaron vida. Los mataría, juré, los mataría a todos. No dejaría que… “¡Por Dios, Cecilia!” gritó una de las voces, ahora ya claramente oíbles. “¡Quién anda ahí!” rugí, furia subiendo por mi garganta. Mis compañeras me miraron al unísono, Lois puso una mano sobre mi hombro, “¿qué te pasa?” “Hay alguien ahí” susurré, “¿no lo oyes?” “No, no oigo nada…” “Ahí hay alguien, te digo”. Lo había oído perfectamente, no había duda, ahí había alguien… “¡Pero es que siempre estás con lo mismo, Roberto!” dijo otra voz. Ladeé la cabeza en la dirección de las voces, provenían de arriba, de los árboles. “Nena, ya te lo he dicho, solo voy a dar un paseo, no hace falta que te pongas de esa man–” “¿De qué manera me pongo? ¡Oh, cómo te atreves!” parecía una discusión. “¡Quién anda ahí!” grité de nuevo, acercándome a toda prisa al árbol del cual provenían las voces, junto al arcén del carril contrario. “Espera, Ceci, que creo que hay un tipo ahí abajo…” dijo la voz grave. Yo me esforzaba por ver quién eran los intrusos, pero no conseguía ver nada. La voz aguda chilló de espanto. “Tranquila, nena, yo te protegeré” dijo la voz grave. Se aclaró la garganta y dijo, más fuerte, “¿quiere algo, amable señor?” “¡Sal de ahí detrás! ¡Muéstrate!” grité. Muy lentamente, una figura diminuta se asomó tras una de las ramas de la copa del árbol. “Somos gente de bien, amable señor…” la voz grave temblaba. Se oían unos sollozos tras la rama de la que acababa de salir la figura. Mientras tanto, Lois y Sam se habían acercado a mi lado. Al verlas, la figura se escondió de nuevo un poco tras la rama, mostrando solo la cabeza. “¡Oh, son agapornis!” gritó Sam, entusiasmada. Lois me miró, curiosa, “¿los entiendes?” Sonreí de oreja a oreja. Entonces, de un sopetón, el agaporni de la voz grave cayó al suelo, seguido por otro agaporni, un poco más pequeño. Se incorporaron, tosiendo y sacudiéndose el polvo de las plumas. “Ponte detrás mío, Ceci” susurró el agaporni grande, interponiéndose entre ella y nosotros. Me agaché. “Mi nombre es Quim” dije. Ambos agapornis retrocedieron un paso al sonido de mi voz. “Ya… eh… esto, señor… nosotros solo pasábamos por aquí… ya sabe, ya nos íbamos de hecho, ¿verdad, Ceci?” Cecilia asintió desde atrás. Acerqué mi cara al pájaro. “¿Vas a comértelo?” preguntó Sam, “porque si no…” En un giro inesperado, el agaporni pequeño se puso delante del grande, y empezó a chillar, “¡nadie toca a mi Roberto! ¡Eh, tú! ¿Quieres pelea? ¡Vamos, vamos! ¡Ja! ¿Qué te has creído? ¡Nadie toca a mi Robi!”. Sam puso cara de asco, “uhh, ¿por qué chilla? ¿En serio entiendes eso?” Ignorándola, miré a Cecilia, “nadie va a haceros daño, solo… bah, nada. Ha sido un placer conoceros, Cecilia y Roberto. Que disfrutéis de la noche”. Roberto empezó a retroceder, empujando a Cecilia con sus alas. “Gracias, señor, buenas… buenas noches…” y se dio la vuelta, caminando torpemente, a toda prisa. Cuando ya estaban un poco lejos, reanudaron su discusión, “es que, nena, ¡siempre tienes que dejarme en ridículo!” decía la voz grave. “¿Yo? Si no hubieras decidido irte con tus amigotes de fiesta, dejándome sola en el nido…” las voces se perdían en la distancia. En la lejanía, oí el aleteo de los dos agapornis, que levantaban el vuelo y regresaban a la seguridad de su nido tras una noche de experiencias inquietantes y que, sin duda alguna, contarían de generación en generación. Los días pasaban, y nuestro breve encuentro con los exóticos agapornis se desvaneció en las profundidades de la centenaria memoria de los tres vampiros. O de los dos, pero Sam tampoco se acordaría, pues seguía igual de distraída, una vez desvanecidos los efectos de la sangre. ¿Sería así siempre? Esperaba que no. No tardamos mucho tiempo el terminar de recorrer el país. Como todo lo demás, no había presencia alguna de vampiros, ni amigos ni enemigos, nada en absoluto. Era frustrante y inquietante estar tan solos, rodeados de gente. Lois se había empeñado en que aprendiera a escuchar a los demás animales, cosa extraña, dada su aversión al mundo animal en general. Lo cierto es que sí que olían bastante mal, jamás pensaría en comerlos… excepto en caso de necesidad, claro. Por algún motivo, el hecho de aprender a comunicarme con ellos los volvía… no sé, más humanos, a falta de mejor palabra. De pronto, tenían valor, no eran mera decoración; no eran un estorbo. No es que fuera fácil escuchar, al principio intentaba concentrarme mucho, centrarme en sus sonidos, pero no sucedía nada. En vez de eso, lo que hacía que funcionase era tratarlos como iguales, asimilar que siempre habían estado hablando y yo no había escuchado. Interiorizar que era completamente normal hablar con ellos, y dejar fluir la mente por los recónditos misterios de la naturaleza. Finalmente, el día llegó. El último pueblo había sido visitado, la última cueva registrada y el último vampiro dado por muerto. Al final de nuestra búsqueda nos encontrábamos de nuevo en Figueroa, ya familiar después de numerosas visitas. Fue allí donde decidimos establecernos por el momento, para pensar nuestro siguiente paso, porque ¿qué podíamos hacer nosotros tres solos? Nos dirigimos a Pronton, con la esperanza de encontrar la división de Figueroa aún en el mismo sitio, en ruinas si seguía como la dejamos. No sabíamos a quién pertenecía aquél terreno con la mansión, pero si seguía la lógica de Agatha, pertenecería a alguna compañía cuya desconocida actividad la harían perfecta para manejar toda clase de asuntos que pudieran levantar preguntas. Al llegar, estaba exactamente como habíamos imaginado, desierta y en ruinas, oscurecida por el fuego que el clan contrario había tenido la amabilidad de prender. Aún y así, los humanos no habían encontrado la trampilla que llevaba a la división real, allí donde se preparaban todos los asuntos concernientes al sur de Nueva Canadá. Si algo habíamos aprendido en cientos de años de existencia, eso era ocultarnos. La trampilla seguía oculta bajo los escombros, que apartó Sam de buen grado, sorprendida de su nueva fuerza. En cuanto vimos la trampilla, recordé algo, y juraría que Lois recordó lo mismo en ese preciso momento. Recordé las noches previas a nuestro intento de invasión de Atenea, cuando pillé a Lois espiando el exterior a través de una brecha en la trampilla. Sonreí al ver en mi mente la cara de ilusión de Lois mientras espiaba la luz. Me giré para ver a Lois, la cual escondió la misma sonrisa rápidamente, frunció el ceño y dijo bruscamente “¿Qué?”. Una de aquellas aburridas noches en la división de Figueroa, sin mucho que hacer, evitando pensar en el motivo de nuestra estancia allí, decidí salir. “Es la idea más estúpida que has tenido en años” contestó Lois, “¿quieres salir? ¿Mezclarte con la comida, sin poder probarlos? Recuerda que tenemos que pasar muy desapercibidos aquí”. Dudé de si no quería salir por lo que decía o porque estaba demasiado cómoda en el enorme sofá de lujo del salón central de la división. “Vamos, levanta el culo” dije, “que no va a pasar nada”. Y así es como la convencí, contra toda previsión. Las calles de Pronton palpitaban vida en la noche; muy diferente de otras veces que había estado allí, cuando la ciudad estaba completamente desierta. ¿Qué habría pasado? Alguna guerra, seguro. Pensé en ir a la biblioteca a buscar documentación sobre aquello, pero por sus caras, deduje rápidamente que mis acompañantes no querrían pasar el tiempo entre libros. Oh, claro, recordé, las mayoría de bibliotecas cerraban por la noche. Claro… bibliotecas humanas. En vez de eso, vagamos por las anchas calles del centro de la ciudad. Era una noche húmeda, con lluvia ligera cada poco rato, aunque aquello no impedía que las señoritas se vistieran indecentemente, acompañadas por hombres trajeados, intentando aparentar ser de clase alta, completamente borrachos y confiados. Menuda estupidez, pensé, separar a los miembros de una misma especie en clases, como si la cantidad de dinero diera algún tipo de posición. ¿No eran todos humanos? No recordaba haber vivido en un mundo así, durante mi período de… humanidad. Paseábamos, uno al lado del otro, caminando y observando. Creímos que nuestras negras vestimentas nos harían pasar desapercibidos, pero viendo los coloridos ropajes humanos aprendimos que, como siempre había sido, la noche seguía usándose como excusa para dar vía libre a la inmoralidad y a los instintos salvajes de su primitiva sociedad. Me pregunté cuántos humanos nos rodearían en aquél preciso instante que fueran como nosotros, depredadores paseando entre víctimas incautas. En eso éramos exactamente iguales; a pesar de las diferencias obvias, seguíamos peleándonos entre nosotros. ¿Acaso no se suponía que nosotros éramos mejores? Por algo eran la especie madre, la esencia de nuestra existencia. Un grupo que salía de un local riendo ruidosamente avanzaba hacia nosotros. Pobres inconscientes, pensé; tan cerca y tan lejos… lo cierto es que tenía un poco de hambre. Al acercarse lo suficiente, la risa cesó. Las mujeres se juntaron a los hombros de los varones, los cuales se apartaron disimuladamente de nuestro camino, bajando la cabeza, rehuyendo su presupuesta responsabilidad de proteger a las hembras. Sam, Lois y yo avanzamos, sin apartarnos ni un milímetro, en línea recta, mientras el grupo de despavoridos humanos se apartaba incómodamente hacia los laterales de la acera. Al pasar por su lado, Sam disminuyó el paso ligeramente. Al notar Lois el cambio, sonrió ampliamente, previendo lo que acontecería. “Sam…” susurré. Eso y un codazo la disuadieron, y siguió caminando a nuestro lado. Al ser tan joven, necesitaba alimentarse constantemente, siempre estaba deseosa de más, y le era mucho más difícil controlarse. Pensé que quizás en cien o ciento cincuenta años se habría calmado… o más bien doscientos. No había pasado mucho rato de aquello cuando nos desviamos por una calle desierta. Miré el reloj, eran casi las cinco. ¡Cómo pasaba el tiempo! En esa calle no había demasiado que ver, y pensé en volver a la división, nos quedaría una hora de oscuridad, a lo sumo. En eso estaba cuando algo inesperado sucedió. De la nada aparecieron frente a nosotros un grupo de cuatro seres, oscuros como nosotros, que olían a… ¡a vampiro! Y aquí estaba el momento, al fin nos encontrábamos. Ya no había duda, éste era el final. Los cuatro pálidos seres nos encaraban con expresión seria, aunque se podía divisar confusión en ellos. Al fin y al cabo, quizás no nos esperaban, quizás había sido una coincidencia, quizás aún podíamos salir de allí con vida… El vampiro más corpulento, calvo, habló primero. “¡Con que aquí los tenemos!” dijo, tras segundos de mutuo escrutinio. Noté a Lois cambiar el peso a la pierna derecha disimuladamente, preparándose para abalanzarse sobre él. Sam estaba completamente quieta. “Mi nombre es Quim, y este es mi territorio” dije. Nuestros contrincantes rieron, “¿tu, vuestro territorio? ¿Territorio de quién?”, la burla saltaba en su tono. “Este es el territorio del clan de Agatha, descendiente de Eiden, y vosotros no sois bienvenidos”. “¿Eiden? ¿Agatha?” repitió, “¡todos muertos! ¿Dónde está vuestra querida Agatha? ¿Eh?” Entonces habló una vampiresa de pelo negro y largo, de facciones duras, que dio un paso adelante, “sí… los matamos a todos”, apretaba los dientes mientras sonreía, “¡a todos!” “No a todos, guapa” contestó Lois, que se miraba las uñas. “Bah, casi”, se giró, “Terrance, matemos ya a estos pobres desgraciados”. Terrance, el hombre corpulento, contestó, “sí, por qué no… esa de ahí parece bastante joven…” Sam abrió la boca y levantó las cejas, claramente ofendida. “¿Perdona?” dijo. Terrance la ignoró y me miró, expresión grave en su rostro. “Oye, por cierto” dije, “¿alguno de vosotros es de Kemp?” Los cuatro vampiros se miraron extrañados; uno de ellos dio un paso al frente, “yo” dijo. Era muy joven, no debería tener más de veinte años cuando cambió. “¿Por qué?” “Llámalo curiosidad de los que van a morir” contesté, “¿no conocerías a un tal Wen, por casualidad? Me contaron que estaba no muy lejos de allí cuando… cuando murió”. Lois se movió, incómoda, a mi derecha. “Sí, ahora que lo mencionas”, rió, “era un descendiente directo de Agatha, el muy… costó, pero nos lo cargamos”, hizo una pausa, volviendo seria su expresión, “como haremos con vosotros”. Miré a Lois, “¿lo has oído, hermana? Estos señores mataron a nuestro hermano”. “Espera…” dijo rápidamente Terrance, “¿vosotros sois hijos de Agahta?” Asentí con la cabeza, sonriendo de oreja a oreja, sabiendo exactamente lo que iba a pasar. “¿Pero cómo…? ¡No puede ser! ¡Los matamos a todos! No…” sus ojos mostraban pánico. “¿Qué sucede?” preguntó la mujer. “Sucede” contesté yo, “que vosotros no matasteis a Wen, pedazo de idiota. ¿Cuántos años tienes, guapa? ¿Cien? ¿Ciento veinte, tal vez?” Su cara confusa no unía los hilos. Entonces habló el vampiro de aspecto joven, “soy mucho más viejo que tú, Quoa, o como te llames, y él”, señaló al último vampiro, el que había permanecido en silencio hasta ahora, “él también es muy viej–” “Cállate, Amapola” ordenó el aludido. Reímos, “¿te llamas Amapola? ¿En serio?” y seguimos riendo. “Ni con la sangre del mismísimo Eiden en vuestras venas podréis vencer a dos vampiros que suman tres mil años entre ellos” dijo solemnemente, dirigiéndose a los tres. En un suspiro perfectamente sincrónico, que solo dan cientos de años de experiencia de práctica, me lancé sobre el vampiro más viejo, justo en el momento en el que Lois se abalanzó sobre los otros tres. Y en un abrir y cerrar de ojos, volvíamos a estar solos, rodeados por el silencio de la noche, cubiertos de sangre vampírica. “¡Oh!” gritó Sam. Ambos la miramos. “Tengo hambre” dijo animosamente. Como contestando la llamada de sus colmillos, una limusina de proporciones descomunales, con los cristales tintados, giró la curva y se paró en el semáforo, junto a nosotros, con la música a todo volumen, rompiendo la soledad de la calle. Del interior salían voces y gritos, y luces y colores. Sam me miró inquisitivamente. “Todos tuyos” contesté, haciendo un ademán con la mano. Su boca se abrió más, mostrando sus blancos colmillos, y un chillido de felicidad brotó de su garganta, instantes antes de que desapareciera en un borrón y apareciera de golpe en el interior de la limusina. Capítulo 35 Volar, bailar, sentir No pienso, nada se sostiene en este mundo; nada, excepto el cuerpo que tengo delante. Los pequeños placeres que amenizan la eternidad de trivialidades que vivo. Tras doscientos años de existencia sigo sin acostumbrarme a cuán ciegos estamos a veces, tan centrados en lo que creemos importante que olvidamos lo que da valor a lo que hace que sigamos adelante, día tras día. ¿Por qué luchar? ¿Por qué seguir viviendo? Preguntas fundamentales que atormentan a los humanos de vez en cuando, o muy a menudo, depende de su cultura, claro. ¿Por qué levantarse y trabajar? Si van a perderlo al instante siguiente pagando los caprichos de la sociedad capitalista, si al día siguiente todo volverá a ser igual, ¿de qué sirve la vida? Y estas preguntas me pasan ligeramente por la cabeza, antes de que el aroma de mi acompañante me distraiga. Junto a mí, una mujer de cabello largo, castaño oscuro y liso, mira el infinito, que se extiende más allá del horizonte, cruzando la escarpada línea que marca la cordillera April, en dirección al sur. Su pelo se extiende casi hasta la cama, al final de su desnuda espalda, la cual acaricio con mis fríos dedos. Veo los pelos de sus brazos erizarse al contacto con mi mano. Su cabeza se ladea, sus ojos encuentran los míos, me mira con preocupación, busca algo con lo que cubrirse. Observo la blanca tela mientras se desliza por sus brazos, su torso, descendiendo lentamente por su espalda, y finalmente el pelo, volando por los aires al sacarlo su delgada mano de debajo de la camiseta. Aún puedo ver parte de su espalda, pues la camiseta, de tirantes, se estrecha a media espalda, dejando al descubierto su cálida piel de humana. Paso mis dedos sobre el colibrí tatuado tras su hombro derecho, observo los colores del pajarillo, me pregunto si mi acompañante tendrá hambre. Ese pensamiento me recuerda con quién estoy, su palpitante corazón es todo lo que oigo, retumbando incesantemente en mi cabeza, atrayéndome hacia él. Bajo la fina piel de su cuello descubierto huelo la sangre, tan sabrosa, tan prohibida. La mujer se reclina hacia atrás, descansando su cabeza en mi pecho, inconsciente de lo cerca que su muerte se encuentra. Suspira, mira el techo. “¿En qué piensas?” pregunta su dulce voz. “Oh, en nada, Jess–” Despierto, sudando, en la misma cama, solo. ¿Jess? pienso, ¿Jessica? La guitarra empieza a sonar, conozco la melodía, conozco la letra. The Man’s Too Strong, de Dire Straits. Sonrío a la letra, miro el paisaje, me levanto. ❦ “Nos vamos” dije, nada más aparecer por la puerta. “¿Qué te ha picado?” contestó Lois al verme. “Que nos vamos, hoy, ahora. Tengo algo que hacer”. “Pffhm, ¿el qué?” “Me voy a Atenea, ¿te vienes, o no?” “¿Atenea?” subió su voz dos octavas, “¿se te ha ocurrido algo mientras estabas ahí dentro? Por cierto, ¿qué hacías?” “Do… dormir” contesté. Lois levantó una ceja, “¿dormir? Eh, esto… Quim, los vampiros no duermen” “¡Oh, gracias por la información!” Mi sarcasmo no la hizo desistir, así que continué, “yo qué se, me he tumbado, he cerrado los ojos y al darme cuenta ya era de noche otra vez”. “Se te está yendo la cabeza, hermanito. Deberías dejar de hablar con las hormigas, ya sabes que solo tienen malas ideas”. “Ja ja, qué gracia, en serio”. Pausa, “no, en serio, me voy a Atenea” “¿A qué?” “A buscar respuestas. Creo que sé dónde podemos empezar a buscar; ya es hora de empezar a resolver toda esta mierda”. Sin más palabras, Lois se levantó a toda prisa, y en medio segundo se encontraba a mi lado, camino de la trampilla. Yo iba tras ella cuando caí en la calma que había. “Esto… Lois, ¿y Sam?” la miré sospechosamente. “Y yo qué sé, es tu hija, a mi no me cargues tus marrones”. “¿Puedes llamarla, por favor?” Tras un suspiro, todo el cuerpo de Lois tembló brevemente, luego abrió los ojos y dijo cautelosamente, “Quim, em, Sam… ya está en Atenea”. “La mato” salió de mis labios. “¡Bien!” saltó Lois, dando palmadas irónicamente. Sonreí, nos pusimos en marcha. Son curiosas las cosas que piensa uno en esos momentos de paz robada. Estábamos solos, en medio de la nada, corriendo a toda velocidad. Mi hija, a cientos de kilómetros de distancia, completamente sola, con apenas un año de vida. Mi creadora desaparecida, mi clan destruido… y sin embargo yo solo pensaba en la calma que nos rodeaba mientras corríamos, sin dificultad alguna, a través de las terroríficas montañas de la cordillera April. Terroríficas, quizás, en otra vida, en una vida de debilidad y temor, cuando estaba completamente a merced de la montaña. Nuestros pies apenas rozaban la nieve que se posaba plácidamente sobre las escarpadas cimas. Las inmensas placas de hielo, trampas mortales, acechantes e imperiosas, disimulándose bajo la poca nieve que se amontonaba sobre ellas, no eran más que un juego para un par de vampiros centenarios, corriendo y divirtiéndose en la soledad de la naturaleza. Cruzamos la frontera sin darnos cuenta, notando las pequeñas diferencias a partir de las cuevas de Fennelton, donde la nieve, si bien no menguaba, difícilmente ocultaba las oscuras oberturas de las cavidades naturales, habitadas, probablemente, por primitivos seres, hacía miles de años, en alguna de aquellas épocas prehistóricas que enseñaban en los colegios humanos. No había pensado demasiado en dónde iríamos a parar de Atenea, el qué parte del país apareceríamos. Dewyno, eso estaba claro, pero ¿en qué condado? Caí en la cuenta cuando, desde la perfecta vista del descenso, divisé una enorme mancha oscura, el lago Clementine, seguido de un montón de manchitas iguales, que se extendían a lo largo del vasto valle, y un imponente monte al fondo. Yewol, pensé. Claro. De todos modos, éste era nuestro destino, o nuestra primera parada. No sabía exactamente qué sacaría en claro de esa visita al que había sido mi hogar durante los mejores años de mi humanidad, pero justo al levantarme aquella noche, bajo los mágicos efectos de las melodías de Dire Straits, dos flashes habían cruzado mi mente, adentrándose en las más recónditas profundidades de mis difuminados recuerdos. El primero, tres ángeles pálidos, allí mismo, en April, con Garrison y un tal Ludopack, Ludoveck, Ludowek… Ludovick, eso, Ludovick, cuando uno de los tres ángeles me sonrió y justo después Ludovick desapareció. El segundo, el cañón de una escopeta de caza apuntándome a la cabeza, sostenido por Emms, el traidor, cuando tras una explosión se desvaneció, llevado por el viento, y jamás volvió a aparecer… o sí, llevado a la deriva, un bulto negro… No sabía muy bien qué pensar, ¿realmente pasó así? Había sucedido hacía más de doscientos años, y apenas recordaba nada de entonces, sería fácil que mi nueva vida, llena de imposibles y de misterios, ensanchándose cada día más, me hubiera confundido, mezclando fantasías con la realidad. No tenía sentido… los humanos vivían en completa ignorancia, era imposible que siendo yo humano hubiera pasado algo así… imposible. No, imposible. Sin embargo, allí me hallaba, de camino al hogar, de camino a Emmerston. Quim Tanner, Sheriff de Emmerston, Yewol, pensé. Sonreí para mis adentros al recordar mi aspecto de uniforme, con mi acento sureño y mi piel tostada, caminando pesadamente con las manos en el cinturón. Y los recuerdos no tardaron en sobrecogerme, a medida que nos íbamos adentrando, ya más despacio, en la que entonces era la jurisdicción de Emmerston. Parecía que las cosas no habían cambiado demasiado, pues la entrada norte a la población seguía sin estar indicada por letrero alguno. Los campos dorados se extendían interminablemente, uno tras otro, a los bordes de la carretera, solo interrumpidos por ocasionales granjas y establos, que desdibujaban la línea del horizonte como los diminutos caparazones de algún animal solitario. El asfalto bajo nuestros pies, repleto de surcos y rellenos de tierra, me quemaba las suelas, por alguna razón psicológica, gritándome que diera media vuelta, que lo olvidara, que volviera a Kael, que me alejara. Aún y así, me obligaba a avanzar, forzando mis piernas, primero la una y luego la otra, a dar un paso más, a acercarme, a entrar, a regresar a mi verdadero hogar. ¿Por qué? ¡Por qué! me gritaba internamente, sufriendo indescriptiblemente a cada paso que me acercaba a Emmerston. Y Lois, avanzando a mi lado, observando la llanura con indiferencia, inconsciente del lugar en el cual nos encontrábamos. Las casas, poco a poco, se volvieron más numerosas, juntándose en lo que empezaba a parecerse a una calle. El silencio sepulcral de las noches en Emmerston, lo recordaba, esa paz embriagadora que había experimentado por primera vez tras mudarme de Lullaby. Caminábamos, escuchando el vacío y el casi imperceptible sonido de nuestras botas al contacto con la carretera. Lentamente, el pueblo empezó a tomar forma, las casas daban paso a los negocios y en no mucho tiempo, exactamente –miré el reloj– treinta y dos minutos, el camión de la frutería aparecería tras la curva y se detendría justo allí… Aunque habían pasado doscientos años, más, doscientos treinta y pico, probablemente ya no sucedería nada de todo aquello. Noté una ola de pánico momentánea al darme cuenta del tiempo que realmente había pasado. Menuda estupidez, creer que hallaría respuestas aquí, después de tanto tiempo; claro que no encontraríamos ninguna respuesta, claro que las cosas habían cambiado, claro que el pueblo donde estábamos ya no era mi hogar, ya no era mi Emmerston. ¡Menuda estupidez! “Tú has estado aquí antes, ¿verdad?” dijo una voz. Me giré, era Lois; había olvidado por completo su presencia. Deliberé por breves instantes en la respuesta, y finalmente decidí que decir la verdad no podía hacer ningún daño. “Sí”, tragué, “yo vivía aquí”. “¿Aquí? ¿En serio?” su voz sonaba incrédula. Asentí con la cabeza, dejando pasar unos segundos. “Por cierto, ¿qué hacías en aquél pueblucho de la costa, en Figueroa, cuando te encontramos? Nunca te lo he preguntado”. “Nos… nos habían secuestrado, al que me acompañaba y a mí, se llamaba Garrison. Escapamos, y cruzamos el estado para reunirnos con su mujer, no recuerdo su nombre”. “¡Secuestrado! Pff, típico de ti. ¿Qué habías hecho?”, silencio, “Quim… ¿quién eras?” Sonreí, “yo era el Sh–” “¡Eh!” tronó una voz grave, interrumpiéndome a mitad de frase, lo que me irritó. Ambos nos giramos al instante, para ver a un corpulento hombre acercarse con paso decidido. “Nos lo cenamos” susurró Lois en un suspiro, animándose más a cada paso que se acercaba el desconocido. “Nadie muere en Emmerston” contesté entre dientes, igual de bajo. “Capullo” “Zorra” Sonreímos al llegar el hombre a nuestro lado, el cual frunció el ceño, extrañado por nuestro sombrío aspecto. “¿Se… se han perdido, amigos? ¿Son caminantes?” sonreía bonachonamente, levantando la mano en un símbolo humano de simpatía. Sabía que Lois era totalmente incapaz de entablar una conversación con la comida, así que hablé yo. “Sí, la verdad…” “¡Maldita sea! ¡Eso es fantástico!” rugió el hombre, “mi prometida es la dueña del hotel, seguro que os hace un buen precio. ¡Vamos!”, desprendía amabilidad y energía por todos sus poros, algo singularmente familiar. “Ya…” empecé, temiendo que mis sospechas no se confirmaran, y a la vez temiendo que lo hicieran. Tragué, puse voz firme, y dije, “Gallen”. Silencio sobrecogedor fueron los segundos siguientes, esperando ver la reacción del hombre. Su gozo natural se tornó en concentración, luego en temor, y finalmente en algo parecido al perfecto control de todas y cada una de sus emociones. “Tanner”, más silencio, “has vuelto”. Vi a Lois moverse inquietamente a mi lado, separando sus labios en una delgadísima línea y dejando oír, demasiado bajo para el hombre, con tono a la vez asombrado y confuso, “¿le has puesto nombre a la comida?” Usando su misma técnica de comunicación, respondí, “todos los humanos tienen nombre, se lo ponen sus padres, ¿recuerdas?” Chasqueó la lengua. “Gallen, quiero…” “Sé lo que quieres, y no va a suceder”, pausa, “eres un monstruo, ¡mírate!” Lois rugió, Gallen la ignoró. “Vais a quedaros este día en el sótano, mañana me levantaré y no estaréis, y no volveréis a mi pueblo, si te queda algo de dignidad, Sheriff ”. “Gallen, por favor…” “No”. Lois, que nos observaba con los ojos muy abiertos, completamente incrédula a la situación que estaba presenciando, no pudo más y explotó, “Hermanito, que la comida te está provocando. ¿Vas a hacer algo al respecto?” “No vamos a comernos a Gallen” “¡¿Por qué no?!” “Porque no es un maldito humano, joder, Lois”. “Oh”, silencio, “¿y qué es?” Me callé, a no saber la respuesta, pero algo era seguro, aquél hombre que teníamos delante no era ningún descendiente del Gallen que conocí, era él, el mismísimo Gallen, en carne y hueso. Y no podía ser, pues los humanos morían tras ochenta o noventa años… no había otra explicación, Gallen no era humano. Me giré y le miré; Lois siguió mi mirada y clavó sus ojos en el rostro de la desconocida criatura llamada Gallen, que parecía humano, actuaba como un humano, olía como un humano y comía como un humano, pero que no era uno de ellos. Nuestras preguntas quedaron sin respuesta, pues sin más dilación, Gallen se dio la vuelta y empezó a caminar, llegando, con nosotros en sus talones, al intemporal local coronado por el enorme letrero verde que rezaba Gallen’s Grill, a cuatro calles de donde estábamos. ❦ La puerta se abre, entra un poco de luz. Estoy solo, Lois no está. Una figura se dibuja ante la puerta, entrando, iluminando brevemente el fuego que la acompaña. Cierra la puerta, se acerca. Se detiene, me mira, se acerca más, coloca sus brazos sobre los míos, exhala. El frío no pasa a través de la calidez de su piel. Más fina que el melocotón, más tierna de lo que recordaba, hundiéndose ligeramente al contacto con mis dedos. Recorro sus brazos, sin aún creer lo que veo. Inhalo, percibo la intensa atracción del más bello aroma que jamás olí. Subo con mis manos, las poso sobre sus hombros, continúo por detrás, hasta su cuello, por detrás de su pelo. Noto sus rizos acariciarme el dorso de la mano, el fuego quemándome, atrayéndome. No puedo quitar mis ojos de los suyos, completamente embrujado por el resplandor natural que emana de ellos. Su labios, tan perfectos, serios, llamándome con gritos ensordecedores que retumban en mi interior; el deseo, el descontrol, la perfección del caos que siempre me atrajo tanto. Pero hay algo que no encaja, algo que sale de la burbuja mágica en la que me encuentro: su ceño fruncido, expresando preocupación. Hasta que lo percibo, y se relaja; sus ojos chispean, sus labios se curvan en una sonrisa. Unas pequeñas arrugas se forman al lado de sus ojos, su nariz se arruga, y de su garganta sale una risa celestial, suprema, llena de deseo y rebeldía. Me uno a ella, aún cegado por el resplandeciente fuego que rodea su rostro, bajando por su espalda en graciosas espirales, que se agitan al unísono con su torso. “Quimmy” dice ella. “Carla”, respiro. Y nos unimos, abrazándonos, salvando la distancia centenaria que nos separó, la crueldad de un mundo injusto e inigualado. La pego a mí, respiro su pelo, coloco mi barbilla en el hueco de su cuello, encajando a la perfección. Y lo sé, finalmente, éste es mi lugar; lo que fuera que estaba buscando, ya no. Todo pierde sentido frente a esto, nada se sostiene sino ella. Ella y yo, juntos. Y así nos fundimos en el infinito, inconscientes, rebeldes, quebrando la más sagrada norma de la especie, la sangre; quebrando cualquier cosa que quisiera separarnos, pues aquí nos quedaremos, abrazados, hasta que la fortuna decida separarnos, y si ataca, lo juro, que acabaré con cualquiera que pretenda obrar semejante tortura, la de separarnos. ❦ Y así acaba, amigos, el capítulo de Quim, el capítulo de la injusticia, el capítulo de la pérdida y del dolor. Y así acaba, amigos, la historia de la soledad, de la sangre y del temor. Fundiéndose en el infinito de lo imposible, juntos, perdiéndose en el horizonte de la paz y del amor, del deseo y el descontrol. Así acaba, y mañana saldrá el sol, el órgano volverá a sonar, las voces se alzarán en perfecta unión, acompañando el vuelo de los pájaros, siempre fieles, surcando el cielo en sublime paz. Y recuerda, el cielo siempre se alza sobre el dolor, las hojas siempre ondean entre el viento, las aguas nunca se echan atrás. Recuerda, pues mañana saldrá el sol, y si tan grande separación nada es, si nada nos puede, despertaremos y veré, un día más, tu hermosa sonrisa esparcirse sobre tu rostro, desprendiendo chispas de la felicidad, tan ansiada, que llega con un nuevo amanecer. Parte dos Los hijos de Gaya Capítulo 36 Caleb en Fecston Todo está exactamente igual, parece que el tiempo no pase en esta parte del mundo. El que siempre fue mi hogar, mi refugio, las áridas tierras de Fecston, las interminables carreteras rectas, repletas de surcos por arreglar, flanqueadas por campos de maíz al norte, y por mero desierto el resto del camino hasta casa; todo permanece inmutable al paso del tiempo. El maravilloso estado de Winnamo, lo llaman, y es cierto, es maravilloso. Tras años sin divisar semejante paisaje, todo adquiere una nueva perspectiva, más brillante, más acogedor, más cálido también. Ya me vale, tanto quejarme del clima de la costa este, regresar al interior de Atenea y coger un resfriado. Es lo que pasa, uno se acostumbra sin querer a lo que le rodea, aunque intente desecharlo con todas sus fuerzas, y cuando menos te das cuenta, ya no eres de donde decías, de donde presumías, te has convertido en extranjero de tu propia casa. ¿Y ahora qué? ¿Qué bandera cuelgo en el balcón? Si la que lucía antes, la estrellada azulblanca con franjas horizontales de Winnamo, tuve que quitarla la primera vez que alguien me confundió con uno de Old Fort, Caroline. ¿Yo? ¿De Caroline? Ni de broma, yo soy de Winnamo, de toda la vida. Y quizás solo por eso hoy puedo ponerme la camiseta con la bandera del estado, unos tejanos viejos y unas camperas y no importarme lo que piensen los demás. De todos modos, aquí paso desapercibido, no quiero ni pensar cómo me miraría la gente en Old Fort, todos esos presuntuosos hijos de multimillonarios bebiendo batidos bajos en calorías y tumbándose en las patéticas playas del Atlántico. No, esto es mucho mejor, el desierto, mi desierto, las mortíferas trampas de las escarpadas paredes del cañón del Gran Indio Harry, el primer colonizador en ser indianizado. Esos debían de ser buenos tiempos, cuando los nativos mostraron su simpatía con los extraños seres de piel pálida que se creyeron con derecho a tomar posesión de una tierra que no era suya. Buenos tiempos, gracias al gran Harry, por supuesto, quien lideró la defensa de las tierras cuando los mandos nos empezaron a llamar rebeldes y enviaron a nuestros hermanos para derrotarnos por juntarnos con el “enemigo”. Ese fue, el gran Harry, el que hizo que nuestra pequeña unidad de infantería derrotara a las tropas invasoras, a nuestras propias tropas, en las trampas del cañón. Claro que desde entonces solo tardamos unos quinientos años en volver a ser miembros de la Unión y disfrutar de sus múltiples ventajas, pero eso era lo de menos. Hermoso día el de hoy, regresando al maravilloso estado de Winnamo, tierra de sangre bastarda, cerveza barata y prósperos desertores. ¿Lo hueles? Es el acogedor hedor de los bares, el fluir de dinero en los casinos, el cegador chirriar de los trenes de mercancías que vagan, blindados por el Departamento del Tesoro, desierto arriba, a Harrelson, la capital. Mi nombre es Caleb, veintidós años, abogado en prácticas, o eso espero, si el juez de Fecston me acepta en el puesto. Para servirles. ❦ El sonido de las ruedas en el asfalto destrozado atenuaba la radio, apagando la tópica canción de country que acompañaba nuestra marcha en la vieja camioneta de Jim, esa vieja ranchera beige de la frutería de su padrastro. Jim conducía, como de costumbre, con el codo en la ventana, sonriendo, moviendo la cabeza al ritmo de la música. Solía decirme que él escuchaba de todo, que tenía la mente abierta a nuevos sonidos, pero jamás escuché otra cosa que no fuera country sonar en esa radio. Era el típico paleto de pueblo, bonachón, conocido en multitud de bares por ser el único en tener una cuenta abierta. Trabajaba en la tienda de fruta de su padrastro Feller, el tercero, yendo de un lado a otro con esa misma camioneta, que tenía desde que se la ganó a Thomas en una apuesta. Al día siguiente de ganarla ya tenía el logotipo de la frutería reluciendo en la puerta derecha; desde entonces nada volvió a ser igual entre ellos. Lo había echado de menos. Ahh, deseaba estar de vuelta en casa. Mis viejos amigos seguían en los mismos trabajos miserables, ganando demasiado poco, y gastándoselo casi al instante en cerveza barata en el bar de Gallen. Gallen… me pregunté si me dejaría volver a trabajar en su bar, necesitaba algo de ingresos, ya que en las prácticas no me iban a pagar nada, si me aceptaban, claro. Jim no era de las personas que hablan sin motivo, a él le gustaba el silencio, prefería escuchar música. Miraba plácidamente el paisaje, allí donde había algo que mirar, el cielo despejado, completamente azul, aún en pleno invierno. Llevaba toda la vida sin salir del pueblo, pero nunca se cansaba de mirar el mismo paisaje, como si no existiera nada más ahí fuera. Yo le miraba a él, y a la carretera, las líneas blancas ocultándose bajo el capó, una tras otra, intermitentemente. Poco a poco, las líneas se desplazaron del lado izquierdo del capó al centro, y lentamente se iban acercando al derecho; estábamos cambiando al carril contrario. “Jim, por Dios, no empieces…” advertí, pero ya era demasiado tarde. Me miró, sonriendo, con esa cara delatora de intenciones, acercó su mano a la radio y subió el volumen. Sonaba una versión bastante animada de Heaven’s On Fire; quizás sí que se estaba abriendo a nuevos sonidos, este ya era más mi estilo, me encantaba ese viejo sonido de hacía siglos, llamado “rock”. Jim movía la cabeza al ritmo, cada vez más, mirándome mientras se mordía el labio inferior y gritaba la letra golpeando el volante con las manos. Empezó a mover la cintura, cada vez más, mientras apretaba el acelerador. “Jim no me jodas…” Demasiado tarde, no había duda, pues fue hablar, que se asomó por la ventana, gritando la letra, haciendo el cowboy como un poseso. Jim en estado puro, por supuesto, para una grata bienvenida, pensé. Me puse el cinturón. En la distancia vi un camión acercarse pitando, pero Jim parecía no verlo, y yo nos veía volcados en la cuneta en cualquier momento. Me agarré al asiento, los ojos desorbitados, procurando cerrar la boca para no gritar. Decidí que cerrar también los ojos sería una buena idea. Los cerré casi del todo, dejando solo una franja de luz –me mareo con facilidad–, preparándome para la siguiente fase de su locura. De repente, pisó el freno hasta el fondo y volvió al carril derecho, haciendo un ruido extremadamente estridente que seguro que dejó marca en la carretera. Cuando el coche se detuvo, mi cuerpo golpeó con fuerza el asiento, dejándome sin aire. Esperé, intentando respirar de nuevo, escuchando las blasfemias que profería el camionero perderse en la distancia. La música estaba apagada, Jim me miraba. “Bienvenido, imbécil”, salió de sus sonrientes labios, “es bueno tenerte de vuelta”. No creo que haya palabras para describir el dolor que sentí en la mano cuando le pegué en el brazo con todas mis fuerzas. Me hice el duro, no duele, no duele. Rió más. Hizo girar la llave en el contacto, el motor rugió. Me miró una vez más, divertido, cerró los ojos por un momento, y aceleró, esta vez respetando los límites de velocidad, mientras cruzábamos el cartel que rezaba “¡Bienvenidos a Fecston, Winnamo!” Todo parecía igual, como si no hiciera cuatro años que llevaba fuera. El pueblo no había crecido casi nada, solo un par de casas más, que se viera. Algunos carteles cambiados, la valla de la familia Mackers recién pintada, el nuevo perro que la custodiaba… pequeños detalles insignificantes que no consiguieron quitarle el aire a hogar que flotaba por las calles. “¿Dónde vamos?” pregunté, al ver que no cogíamos el desvío a casa. Jim me miró extrañado, con el cejo fruncido. “Al bar”, contestó, como si aquella fuera la única respuesta imaginable. Sonreí, “¿me habéis preparado una fiesta sorpresa?” “Nah, Tania quería comprarte unos globos, pero le dije que habías conocido a una chavala de Caroline y perdió interés” “¿Tania? ¿La hija de tu ex-novia?” “Ex-ex-novia”, corrigió Jim, luego sonrió con su enorme sonrisa de bonachón, “hizo siete el otro día… el mes pasado… gah, no sé, el cuatro, creo. ¡Joder, cómo pasa el tiempo! Gallen tiene una foto tuya colgada al lado de la diana, del año que ganaste el campeonato”, rió, “Tania se piensa que sigues teniendo esa cara lisa de niñato, ya verás cuando vea que te has convertido en un abogaducho estirado”. “No soy estirado” contesté. “Joder, macho, te has puesto el cinturón, eso solo lo hacen los…” No terminó la frase que se asomó por la ventana y silbó, “¡Finn!” Una risa contestó desde la acera contraria. “¿Finn… Finn? ¿La camarera del Hallow Potatoes?” “Sí, colega”, contestó Jim, redujo marcha y entró en la explanada que servía de parking al bar de Gallen. Por más que me esforcé en buscar diferencias allí, parecía que todo estaba exactamente en el mismo sitio. Nada más salir del coche se lo hice notar a Jim, el cual contestó, “eso no es cierto, hombre. Mira, han puesto un par de troncos ahí para marcar el límite del parking”, parecía orgulloso, lo que me hizo sospechar. “¿Los pusiste tú, verdad?” Se golpeó el pecho con el puño, levantó la visera de su gorra, y dijo con voz grave, “sé que lo has notado por lo bien puestos que están, eso es un trabajo de profesional, chaval”, luego empujó la puerta y se adentró en el bar. Cogí aire dos veces, observando el grabado blanco en el cristal de la puerta, donde el logotipo del bar lucía unas pequeñas letras tras el rabillo de la ene final, “El original es el de Fecston”, decían. Pensé brevemente en la estupidez de eso, ¿o acaso le había salido un competidor a Gallen? Lo dudaba. Cogí aire una última vez y empujé la puerta. “¡Mierda, Gallen, que llevo diez minutos esperando!” rugió una voz desde el fondo. “¡Que ya va!” contestó otra voz desde la barra. Vale, no había fiesta sorpresa. Caminé hasta la barra, Jim estaba contándole algo a Gallen, quien se movía ajetreadamente de un lado a otro. “Pues eso, Gal, que volvía de allí, y me encontré casualmente un animalillo al lado de la carretera…” “Aha” contestó Gallen, sin prestar mucha atención. “…y mira, que lo metí en la camioneta y me lo he traído”. “Macho, como entres un tejón al bar te…” entonces levantó la vista y me vio. “Maldito seas, Jimmy. ¡Caleb! ¿Has vuelto?” “Eso parece” contesté. “¡Fantástico, hermano! Hay que celebrarlo… toma, píllate una cerveza… ¡cerveza gratis durante…!” gritó. Mi expresión asombrada debió hacer que se lo pensara mejor, pues añadió, “…hoy”, casi en un susurro, y desapareció tras de mí, llevando una bandeja con unos ganchillos y salsa barbacoa a una de las mesas de la parte de atrás. Sin pensármelo dos veces, cogí la primera taza que vi y apreté el grifo de cerveza de la barra. La noche avanzaba, la cuenta del número de cervezas que llevaba aumentaba sin pausa, hablando tranquilamente con Gallen cuando llegó Vincent, que le ayudaba los viernes en el bar, y pudo relajarse un poco. Le conté cómo me había ido, aunque tampoco había mucho que contar, y él me relató cada pequeño incidente que había pasado en los últimos cuatro años, señalando con el dedo al sujeto de su escrutinio. Fue por el alcohol seguramente, que me lancé sin más preámbulos a la caza del trabajo que tanto necesitaba. “Oye, Gallen, veo que Vincent va un poco estresado. Me preguntaba si–” “Claro” contestó, “Vincent se queda los viernes, todos los demás son tuyos, y te toca descargar el camión. Ahora llega los martes en vez de los lunes.” “¿Por qué?” “Ah, bueno, ya sabes…”, se rascó la parte de atrás de la cabeza. “Da igual” contesté. Fantástico, ya tenía trabajo, ahora solo me faltaba que el juez me aceptase para hacer las prácticas en el juzgado. Otros pensamientos me rondaron arbitrariamente por la cabeza, pero ya nada importaba, la realidad empezó a emborronarse y al fin caí sobre la mesa, inconsciente. Capítulo 37 Llegar Su rubio pelo se movía de un lado a otro, cual espigas de trigo impelidas por el viento, bajando en desordenados mechones hasta media espalda. Por aquí y por allí se camuflaban unos reflejos oscuros entre el resto, casi imperceptibles si uno no se fijaba. Esa hermosa cara, los ojos claros, la nariz pequeña y los labios carnosos, que volvían locos a cualquiera que mirara en su dirección. La chaqueta tejana cubriendo una camiseta verde de algún grupo de música de la zona, demasiado apretada, demasiado corta, dejando ver una delgada franja de su cintura. Sus brazos, doblados sobre la barra, dando paso a las muñecas, repletas de pulseras de cuero y cuentas. Sus manos, lisas como la piel de un melocotón; sus dedos, repiqueteando en la madera impacientemente. Los tejanos altos recubriendo sus torneadas piernas, y las botas camperas, de cuero, dando golpes con la punta en el parqué, acompañando a la música de la máquina de discos. Sería todo muy corriente, la típica sureña esperando ser atendida en la barra de un bar, si no fuera por algo, algo que me inquietaba, su expresión triste, disimulada bajo apariencia de indiferencia. La típica sureña, excepto que era jueves, el bar estaba lleno y ella no se divertía. Estaba completamente seguro de que no la había visto antes; tras una semana en Fecston, las caras que me habían parecido desconocidas se habían vuelto reconocibles. Mi poca familia, mis amigos, la gente de siempre, ligeramente cambiados, pero no tanto como para no reconocerlos… no, a esta estaba seguro de que no la había visto antes. Su mirada, que parecía distraída mirando la fila de licores tras la barra, regresó a la realidad con un golpe de cabeza; me miró, apretó los labios y, cuando me situé frente a ella, dijo, “cerveza, rápido, que voy a ahogarme en el fondo del vaso”. Tardé unos segundos en responder, pues me quedé embobado mirando en el cristalino mar de sus ojos, hasta que los abrió mucho y enarcó las cejas. Inhalé, forcé una sonrisa, “marchando”. Siempre he sido impaciente, es cierto, la paciencia nunca ha sido una de mis virtudes. Ya hacía una semana que había enviado mi solicitud al juzgado del condado, y aún no sabía nada. ¿Me habrían aceptado? Quería ese puesto, y más que querer, lo necesitaba. Deseé con todas mis fuerzas que la carta de recomendación del decano de la Universidad de Old Fort me hubiera situado en la cima del montón de solicitudes. Aunque, pensándolo fríamente, ¿cuántos casi-abogados estarían solicitando el puesto? El condado de Fecston no era demasiado grande y, que yo supiera, no había muchos jóvenes deseosos de trabajar en la fiscalía. Sin embargo, a mi me fascinaba. Winnamo era, es y será siempre el único estado de la Unión en tener una fuerza de seguridad propia, que llevaba en activo, inexplicablemente, desde antes de la fundación del viejo país, ese del que nadie hablaba. No que otros estados no pudieran, simplemente no querían, y la prepotencia característica de los nativos de Winnamo reafirmaba eso. Esos vastos hombres y mujeres vistiendo sombreros vaqueros y llamándose Rangers de Texas, mencionando con descaro la procedencia de su fundación, aunque ya no existiera el país que les concibió, en estas mismas tierras hacía más de mil años. La gente prefería llamarles simplemente rangers, pero ahí estaba, el enorme cartel reluciendo sobre la puerta de la división de Fecston, recordando a cada instante la historia de nuestra hermosa y próspera nación, siglos antes de los tratados con los aborígenes, tras las guerras… Las marcas que habían dejado los antiguos ocupantes de la tierra se habían ido desvaneciendo con el tiempo, deteriorando en temas tabú de los que nadie hablaba. Recuerdo el caso del pueblo contra los Rangers, cuando una iniciativa popular intentó cambiarles el nombre a Rangers de Winnamo. Fue un caso muy sonado, pues ellos mismos habían tomado parte en la formación de la Unión Atenea, y se habían asegurado de incluir medidas para su propia protección en las leyes fundamentales. Daba igual, a mi no me importaba. Lo cierto es que tras ver operar a la policía de Old Fort, pisándose con otras agencias gubernamentales y con constantes problemas, trabajar con los Rangers sería una delicia… si me aceptaban, claro, recordé. Si me aceptaban. “Hijo”, una voz me sacó de mis pensamientos. Me giré, enfoqué, era el juez Dalton, vistiendo, como siempre, un traje informal complementado con una corbata de bolo. Dejó el sombrero sobre la barra, soltó un suspiro profundo y dijo “whisky”. Mientras le servía, aproveché para mencionarle mi petición. “Juez… esto, ¿ha recibido mi solicitud?” “¿Eh? ¿Solicitud? ¿Qué… qué solicitud, hijo?” Dudé unos instantes, pero claro, naturalmente, tendría una secretaria que le arreglaría los papeles… “Envié una solicitud para hacer las prácticas de la carrera en los juzgados” intenté. El juez tragó, bajó el vaso, que chocó contra la madera de la barra con demasiada fuerza involuntaria, y dijo, distraídamente, “de eso se encarga Donald” “Perd… perdone, ¿Donald?” “Sí, hijo, el fiscal. No te hacen juez el primer día”. Sonreí vergonzosamente para mis adentros. Y así pasaron los días, trabajando en el bar, empezando las prácticas, llevando pequeños casos que le sobraban al fiscal. Y pasaron los meses, adentrándome en la monotonía de la tranquilidad que tanto me gustaba. Poco a poco, me acostumbré de nuevo a la vida en Fecston, las cosas encajaban y todo me iba bien, sentía que por fin había llegado, como si los primeros días y semanas hubieran sido un espejismo que se desvaneció en cuanto la realidad de mi nueva vida se desveló ante mí. Las prácticas acabaron, y el fiscal aceptó seguir teniéndome por allí para sacarle de encima los molestos pequeños hurtos y violencia doméstica. Yo perseguía con ansia los casos grandes, creyéndome preparado para llevar acusaciones a variopintos criminales y jefes de mafias, creyendo que nada me pararía. Pero de momento, con lo que me pagaban, aprendiendo con casos sencillos, seguía necesitando trabajar en el bar. Al principio fue extraño compaginar dos trabajos tan diversos, uno donde acusaba y buscaba pruebas contra malhechores de pequeña monta, y otro, donde oía multitud de conversaciones que debía ignorar para mi salud mental. Era increíble lo que se oía por allí: desde paletos pavoneándose de sus pequeños hurtos, hasta un hombre que entró un día con el rostro y la camisa cubiertos de sangre, buscando un sitio donde esconderse. Desde mi punto de vista, Gallen’s Grill Original era una burbuja donde la ley no entraba, un punto muerto en algún lugar entre la conciencia y la indiferencia. Todos eran bienvenidos en el bar de Gallen, desde jueces y Sheriffs hasta la escoria más miserable de las llanuras. Todos bienvenidos, mientras bebieran, ya fuera juntos o separados, pero bebiendo. Algunas veces, incluso había visto bailar a gente en los dos lados de la ley, juntos, olvidando por una noche que a la mañana siguiente seguirían siendo héroe y villano, fuera quien fuera cada cual. El día que me encargase de mi primer caso de asesinato, ése día cambiaría mi visión del mundo; hasta entonces, cerveza para todos y salsa para quien pidiera. ¿Acaso no era eso la verdadera libertad? Capítulo 38 De moteros y rodeos Por un momento, noto la punzada del cinturón al flagelar mi espalda, el chasqueo del cuero al entrar en contacto con mi piel. Percibo la oscuridad momentánea que me ciega por el dolor, y luego observo la sala sin el menor interés. El gran armario de caoba en la pared de la derecha, que resultaría imponente de tratarse de una sala pequeña, pero no lo es, así que encaja a la perfección. La cama, junto a la ventana, en la pared izquierda. Mis ojos se posan distraídamente en las estanterías del frente, repletas de libros y de pequeñas figuras de colección. En el estante superior, un jarrón marrón hace de aguanta-libros entre las dos hileras que conforman mi colección de grandes clásicos de la literatura, ocultando, de paso, los pequeños ahorros que he conseguido reunir repartiendo periódicos los domingos por la mañana, montado en esa bicicleta medio escacharrada que me regaló el primo de Jim por mi octavo cumpleaños. Claro que cuando Tommy me la regaló estaba nueva, pero como nunca hemos tenido dinero, después del incidente con las gallinas del viejo Peokneel quedó casi inutilizada. Por suerte, Jim sabe algo de mecánica y le da un par de toques cuando la ve muy mal para que pueda repartir periódicos montado en ella, sin forzarla demasiado. La oscuridad vuelve, pierdo las estanterías de vista momentáneamente, y poco a poco regresan, primero borrosas, luego discernibles, luego claras. Siento un terrible dolor en mi paleta derecha, esta vez ha sido la hebilla. Este último golpe dejará marca, seguro. Y por último, un último chasqueo, que ya apenas noto, con el dolor aún concentrado en mi paleta derecha. Pasan unos segundos en silencio, la calma llena la estancia de nuevo, ahora miro abstraídamente al suelo. Oigo la respiración de mi verdugo, ronca, enfermiza, meditando si ya he tenido bastante, insatisfecho por mi falta de llanto. Entonces dice, “¿me has oído?” Pero no, no le he oído, pues mi mente se atrofia del dolor, emborronando mi visión, cerrándome los oídos, y haciéndome notar el cosquilleo de la sangre que desciende, fresca, viva, a lo largo de mi espalda. Se me debe haber abierto alguna antigua herida. Tras la ausencia de respuesta, el verdugo consigue retomar el control de su persona, saca un cigarrillo de la pequeña caja de cartón y levanta la tapa del Zippo, cuyo click me sobresalta la décima parte de un segundo. Oigo las pequeñas hojas de tabaco triturado chamuscarse con la cercanía del fuego, y la bocanada de humo posterior. Imagino su satisfacción al haber doblado a un ser más débil que él, su sentimiento de realización y la sonrisa que debe poblar su rostro en este instante, pero no veo nada, pues sigue a mi espalda, y no me voy a girar. Entonces, una gran explosión suena tras de mí, tapándome por completo la poca audición de la que disponía, y tras lo cual solo oigo un pitido ensordecedor. Sin ánimo a girarme aún, intento visualizar todas las partes de mi cuerpo, ver dónde ha impactado el proyectil fatídico, y para mi sorpresa compruebo que no estoy herido. Una mano cálida y áspera se posa sobre mi hombro derecho, a escasos centímetros de mi reciente herida, recordándome el dolor olvidado. “Caleb” susurra la voz, “Caleb”. El pitido mengua y la voz se vuelve clara, “Caleb, soy yo, Jimmy. Ya está, ya no volverá a dañarte”. Un vaso golpea la madera de la barra, sacándome del trance. “¡Más birra, Caleb!” grita el ayudante del Sheriff desde el extremo opuesto de la barra. Observo el bar ante mí, sonrío, y respondo. “¡Marchando va!” ❦ Últimamente iba muy atareado de un lado para otro. Había sequía de casos fáciles y dado que ya había acumulado algo de experiencia, conseguí convencer al fiscal para ayudarle en cualquier caso interesante que tuviera entre manos. Creí que esto no me añadiría mucha carga, pero fue entonces cuando verdaderamente comprendí el aspecto demacrado que siempre portaba el fiscal. Donald Westminster, hombre temido y odiado por todos los delincuentes del condado de Fecston y circundantes, seguido por un joven abogado sin experiencia en casos “de verdad”, como decía la gente, persiguiendo la verdad costase lo que costase. Sentiría remordimientos por alegrarme de este caso, si no hubiera sido por la excitación de probar por primera vez la verdadera profesión de la justicia. Los moteros de Absal habían estado sembrando el pánico por todo el país, causando estragos allí por donde pasaban. Por desfortunios federales, seguirles el rastro había sido una tarea imposible, y menos recabar pruebas contra ellos, hasta que cometieron el terrible error de cruzar la frontera de Winnamo. Los Rangers estaban completamente informados sobre ellos, y no dudaron en mover toda su maquinaria y contundencia en su persecución. Una noche, se cuenta, los moteros vagaban tranquilamente por las eternas carreteras del desierto, cuando se encontraron a un visitante inesperado. Allí, en medio de la nada, un hombre corpulento de aspecto cansado avanzaba dificultosamente, arrastrando el pie derecho. Dicho hombre vestía de traje y llevaba un sombrero de copa muy elegante, manchado del polvo del camino. Los moteros olieron diversión y se detuvieron junto al hombre, hostigándolo con amenazas y ligeros toques de bastón. Uno de ellos, el mismo Absal, líder de la banda, observó que el oscuro hombre trataba de esconder un maletín y, sintiéndose tentado, no tanto por el maletín, sino por el deseo ajeno de esconderlo, se lo arrebató de las manos, antes de que éste se abalanzara sobre él, intentando recuperarlo. Desafortunadamente, seis pudieron más que uno y lo apalizaron de tal manera que cayó, inerte, al suelo. Por extrema fortuna, una patrulla del departamento del Sheriff llegó a la escena a tiempo para ver huir a los moteros. Al detenerse junto al hombre, confirmaron con tristeza que éste ya no tenía pulso, y prosiguieron en la persecución de los asesinos. Lo más extraño, si cabe, es que horas más tarde, una vez avisado todo el departamento de policía, buscaron sin hallar el cadáver del pobre desventurado, encontrando solo el sombrero de copa y un reloj de oro macizo. Dado que todo ello había sucedido dentro del condado de Fecston, el fiscal Westminster fue el encargado del caso. Esperaba que el testimonio de los patrulleros, junto con las cámaras del coche patrulla, y los objetos personales que se habían encontrado, fueran suficientes pruebas para pedir una orden de escuchas. Lo curioso era que habían dejado el reloj de oro puro, quizás no lo habían visto, quizás habían sido ahuyentados por los policías… probablemente no sería nada de eso, probablemente habían golpeado a un pobre hombre hasta la muerte solo por diversión. Fuera lo que fuese, en pocos días sabríamos si podíamos intervenir de alguna manera, hasta entonces, solo quedaba esperar. Y servir cerveza. La chica de siempre, la desconocida rubia que venía todos los días al Grill’s, siempre acompañada por algún pueblerino con gorra de camionero, esperaba extrañamente sola unos metros más allí, apoyada contra la barra. Ese día era sábado, Gallen se había cogido el día libre, y yo tenía que encargarme de cerrar el bar. Eran las once y, como había un rodeo en Train’s Crash, el pueblo se había vaciado sobre las cuatro de la tarde, dejando solo a los que no habían ido y a los que habían vuelto temprano. Jim era de estos últimos, y al pasar junto al bar de camino a su casa había visto que seguía abierto, así que decidió pararse. Ahora charlábamos tranquilamente, uno a cada lado de la barra, mientras que los pocos clientes de la noche dudaban entre tomarse otra o llamar a sus cónyuges –o a sus madres– para que vinieran a buscarlos. Llevábamos un rato en silencio, cuando observé el bar y vi a la chica mirar el reloj de pared. “Oye, Jim, ¿quién es esa?” señalé con la cabeza. Jim sonrió disimuladamente, “se llama Fenix, es de algún punto de Reston”. La ligera sonrisa se ensanchó, “se mudó aquí hará… dos años después de que te fueras… sí, más o menos”. Sin pensarlo, saqué una cerveza de las buenas de la nevera de la esquina y me acerqué a ella. “¿Fenix?” pregunté, aliviado cuando respondió al nombre, dándose la vuelta y mirándome con esa expresión triste, camuflada bajo una mezcla de curiosidad e indiferencia. “¿Otra?” le ofrecí la botella. Fenix se encogió de hombros y cogió el frasco, quitándole el tapón de chapa sin el menor esfuerzo. “Me llamo Caleb, por cierto”, y mis palabras resbalaron al silencio incómodo que siguió después. “Lo sé”, fue todo lo que dijo. Junté mis manos en un ligero choque mientras decía “estupendo…”, y resbalé barra abajo, junto a Jim, quien reía con la boca apretada contra su hombro. Y así pasó la noche. Poco a poco, personas sobrias, la mayoría mujeres, entraron al bar en bata y cara de haber sido despertados, y ayudaron a salir a sus maridos, hijos, amigos… rutina que se repetiría sábado tras sábado. El sonido de la madera de la puerta exterior al chocar contra el marco rompió el silencio, seguido por el ruido metálico de la cerradura al girar la llave. Jim se había esperado hasta el final, contándome todos los detalles del rodeo que, según él, había sido el mejor de la temporada. “¿Pero hay temporadas de rodeos?” yo había preguntado. El desdén en su mirada había contestado la pregunta de una forma más clara que las palabras hubieran logrado. En cuanto el bar estuvo bien cerrado, nos tumbamos sobre el capó de su vieja camioneta beige, bebiendo las últimas cervezas del día, contemplando las estrellas en la despejada noche. “Hoy he estado acordándome de Kam” dije, tras un largo período en el cual solo se había oído el sonido de nuestras gargantas al tragar el amarillento brebaje. Jim ladeó la cabeza, mirándome. “¿Y qué te ha hecho acordarte del hijo de perra de tu padrastro?” “No sé, ha sido un flash”. Ambos regresamos nuestras miradas a la infinita expansión que se extendía sobre nuestras cabezas, poblada de innumerables puntitos de luz, recibiendo su brillo desde millones de kilómetros de distancia. “Te quiero, Jimmy”, susurré. “Y yo a ti, colega”. Capítulo 39 The Crew of Johnny Jones Verónica, esa mujer distante y a la vez tan cariñosa cuando tenía un buen día, cuando tenía el depósito lleno y la nariz bien empolvada. Esa flacucha y maravillosa mujer que me crió durante seis años de mi vida, antes de emanciparme, no por ella, sino por mí. La pobre tenía el corazón demasiado grande y la cartera siempre vacía, y cuando no, los excesos que la mantenían apartada de la realidad se la vaciaban enseguida. Siempre tenía proyectos, sueños que cumplir, y, ajena a toda responsabilidad, metía cuatro trapos en una pequeña maleta de viaje y se subía al primer descapotable que pasaba por el pueblo. No me extrañó no verla a mi regreso, Verónica siempre celebraba las cosas a lo grande. Pasé por su casa algunas veces, regué las macetas inútilmente, pues olvidadas, las plantas llevaban meses muertas. Vacié la nevera, desconecté la luz, puse un candado nuevo; lo de costumbre. Sobre la redonda mesa de pino australiano yacía un jarrón lleno de agua, el cual pisaba una nota cubierta de polvo anunciando a “Ladrones, Felton, Filton, Falton y Caleb: me he llevado todo el dinero, no hace falta que volváis a romperme el baúl del tío Palace (Falton sé que fuiste tú)”. Y más abajo felicitándonos el cumpleaños a todos, en una caligrafía típica de… bueno, de Verónica. Seguro que eso alegraría a los ladrones, que también cumplen años. La destartalada casa, otro día esplendorosa, parecía que iba a caerse en cualquier momento. Según tengo entendido, la construyeron el padre y el tío de Kam, hacía por lo menos setenta años. La heredó Kam, por supuesto, hijo único, criado bajo la severa vara de la familia Tronners. A veces, en momentos de locura, pienso que la manera como me trató no fue su culpa, pero sí, lo era. Tuve el placer de conocer a su padre, Uma, y sería más fácil odiar a toda la familia si Uma no hubiera sido un gran hombre. Desafortunadamente, Kam, aparte de heredar la casa y la vara, desarrolló un fuerte temperamento que solo Verónica toleraba y calmaba. Aún y así, las cicatrices de mi espalda no eran terreno desconocido para ella, la cual sufría en silencio las elecciones de una vida dura. Desde su muerte, sus ojos recobraron el brillo, se animó a hacer cosas, perdió el miedo a las puertas cerradas y se aventuró a recuperar la inocencia, la aventura, que le fue arrebatada a tan pronta edad. Lo cierto es que todos salimos bastante bien. Felton y Filton, por lo menos; Falton ya era otro asunto… Verónica rescató a los tres hermanos de un centro de menores del viejo continente; los había visto por algo llamado Internet, un invento anticuado, que consiguió acceder a través de un enorme y ruidoso aparato con una horrible superficie negra donde se reflejaban imágenes. Creo que había visto un dibujo de algo parecido en un libro de historia antigua en la escuela, se ve que lo usaban como red redundante de datos… el libro se titulaba Guerras Finales Volumen III, publicado originariamente por un tal Joqim Emmers, un historiador del que nada más se supo, hacía unos doscientos cincuenta años. No se lo echo en cara, al fin y al cabo, Verónica siempre fue aficionada a los anticuarios. Decía que rescataba pedazos de la historia, que de otro modo acabarían en el fondo del Indicus Marens. Era broma, por supuesto, los de Atenea lo reciclamos todo; probablemente lo hubieran convertido en una tostadora. Seguí inspeccionando la casa, barrí un poco y quité cuatro telarañas que se habían apropiado del porche, descubriendo, bajo el tercer peldaño, el falso suelo que ocultaba el baúl, cuya cerradura forzada descansaba en su interior, pisando unos papeles que, por su aspecto antiguo, mi curiosidad me obligó a mirar. ❦ Era una de tantas noches en el bar de Gallen, martes. Los habituales se repartían por las mesas, esperando a The Crew of Johnny Jones, un grupo local que tocaba todos los martes, hasta que las masas se cansaban y les arrojaban tapones de botellas y palillos de pan, momento en el cual se tomaban un descanso para “reinventarse”. Llevaban como veinte años reinventándose, y de los miembros originales de la banda solo quedaba el viejo Yamma Fog, jefe del consejo de la tribu Goche, que descendía en su blanco caballo desde el cañón del gran Harry para tocar todas las semanas. Este sería su regreso, pospuesto debido a la inesperada muerte de Johnny, que sufrió un ataque al corazón mientras ensayaban “Baby, rock me”, su canción estrella. El mismo Johnny me contó que siempre titulaba sus canciones en inglés porque le gustaba la historia, y cuando su mujer le regaló un antiguo disco de vinilo de un tal B. B. King casi llora de felicidad. No había sido capaz de encontrar un reproductor para el disco negro, pero gracias a yacimientos recientes se sabía que lo hacían sonar con una especie de aguja. Me contó que estaba construyendo una máquina para reproducirlo, nunca le creí. Yamma Fog amaba a Johnny, tanto como Johnny le amaba a él. Se habían conocido “una noche estrellada” como decía Yamma Fog. Cuando contesté “¿acaso no son todas las noches estrelladas?”, replicó que no fuera impertinente, y se fue sin pagar. Sí, era un hombre peculiar, capaz de realizar infinitos trucos de magia, nunca le vi repetir uno, lo cual congregaba a todos los niños del pueblo, que le seguían calle abajo tirando de la montura de su caballo, hecha de coloridos estampados naturales. El día del funeral de Johnny, el viejo Yamma apareció tarde, borracho y desaliñado, se bajó los pantalones encima del ataúd y nos enseñó a todos los presentes la irritada piel de su trasero, en el cual se dibujaba el reciente tatuaje de la cara de Johnny Jones, con sombrero de copa y dos pistolas cruzadas en su cuello. A Jim no se le ocurrió otra cosa que gritar “¡Amén!” y descubrirse la cabeza, lo que dio paso al frenético retumbar de las teclas del órgano que anunciaba el fin del funeral. Esta noche, por eso, estrenaban primer guitarra y cantante, el puesto de Johnny, ocupado ahora por un alto, flaco y pálido ser apodado Panes, quien saltó a la pequeña tarima sonriendo de oreja a oreja, agarró el micrófono con ambas manos y gritó “¡Somos The Crew of Johnny Jones!”, esperando, supongo, algún tipo de aplauso. Alguien le lanzó una chapa con tan mala fortuna que le entró en el ojo izquierdo, causando que Panes quisiera reinventarse de nuevo, y que fue sacudido de vuelta al escenario por Yamma Fog quien, de una patada, sentenció que esa noche había concierto. Ahí vinieron los aplausos. La música sonaba, y yo aprovechaba un pequeño descanso para mirar con detenimiento los papeles que había cogido del profanado baúl de Verónica. Parecían una especie de contrato o documento legal, con bordeados extraños, de otra época. Me pregunté si no serían algún tipo de valioso documento que Verónica había rescatado del algún anticuario, no sería muy extraño. Sin embargo, en uno de ellos, algo me llamó la atención y me turbó profundamente, aunque no seguí inspeccionándolo, pues Jim llegó y empezó a despotricar del precio de los tomates. Tras un buen rato de oír los gritos de Jim sobre The Crew of Johnny Jones, tocando algo que alguien más culto llamaría folk, decidí regresar al papel que me tenía molesto. “Jim, he encontrado estos papeles bajo el escondite de la escalera de Verónica”. Jim tragó, “¿a ver?” Los miró durante un breve momento y sentenció “está escrito en unions antiguo… no hay quien entienda esto. ¿Qué es?” “Ni idea, pero mira, ahí”, señalé, “pone Kaleb”. En esto, The Crew of Johnny Jones se había tomado un descanso para dejar que la hermosísima Lara Loners tocara su versión country de “O Canada” entre vitoreos del público masculino. El viejo Yamma Fog se sentó junto a Jim y, mientras le servía el whisky más fuerte que teníamos, ojeó los papeles que sostenía Jim con descaro, con el ceño fruncido. “Eso” dijo Jim, “pregúntale a él”, señaló a Yamma. “¿Preguntarme el qué?” preguntó el anciano con curiosidad. “¿Sabes qué pone aquí?” dije, pasándole los papeles. Yamma cogió las gafas que colgaban de su cuello por una gruesa cuerda marrón, se las colocó en la punta de la nariz y agarró los documentos sin cuidado con una mano, mientras sostenía el vaso en la otra. Despegué la servilleta que se le había pegado al vaso y la dejé sobre la mesa. “Es… unions antiguo…” empezó. “¡Lo sabía!” gritó Jim, dando un golpe con el puño en la barra. “Cállate, hijo”. Ambos sonreímos. “Son papales de adopción” concluyó al fin. “¿De quién? ¿Míos?” Yamma afirmó con la cabeza y se sacó las gafas. “¿Pone ahí quién son mis padres?” pregunté ansioso. “No”, contestó él mientras se levantaba, “pero pone tu nombre”. Sus viejos ojos me miraron con cierto recelo. “Encantado de conocerte, Quirla”. Acabó de levantarse, ayudándose del hombro de Jim, sin apartar la mirada de mis ojos. Tras su inescrutable mirada, si no conociera a Yamma Fog de toda la vida, diría que se percibía inquietud, odio y, quizás, miedo. Donald entró corriendo en el bar, seguido de dos rangers, me hizo una seña agitada y salió de nuevo. Sin pensármelo dos veces, le tiré las llaves del bar a Jim, salté la barra y salí corriendo tras el fiscal del condado de Fecston. Capítulo 40 La pequeña Liblue Mi mente recorre las curvas de su moreno cuerpo, unos dedos invisibles trazan su figura, como las blancas plumas de la cola de un águila resiguiendo el fin del mundo. Recuerdo su oscuro pelo cayendo sobre mis dedos al ella agitar su cabeza. Recuerdo la risa cálida, el aroma de su piel, las gotas de sudor invitándome. Recuerdo la calma de una mañana de verano, años atrás, cuando Garden despertó a mi lado. Pensar en su locura, en los hoyos de sus hombros apareciendo y desapareciendo cuando bailaba al son de Joya Landis en el salón de mi casa. Pensar en ella, allí, antes de su locura, antes de mi partida, me duele. Cuando mi amiga, mi amante, mi Garden, cedió a la enfermedad, consumiéndose día tras día bajo la desesperación de algo que no pudo controlar. Cuando el remor la cambió… sin darnos cuenta siquiera, de que Garden ya no existía, de que nuestra amiga había partido… Aún pienso en ella, a veces, cuando la veo entrar al bar, acompañada de sus hermanas, todas tan correctas, pidiendo refrescos, limpiando las sillas con un pañuelo antes de sentarse, como si acabaran de entrar a un lugar inmundo. Aunque pareciera imposible, aún se daban casos de remor, la terrible enfermedad que acabó con las tropas de Vonnall, cuando imperios no pudieron derrotarlos, y cayeron como moscas bajo una simple bacteria que trastornó sus mentes. Me pregunto si hoy estaríamos aquí si no fuera porque el remor les detuvo al otro lado de la frontera. No era agradable, eso puedo asegurarlo. No lo fue con Garden. Al principio pensé que se estaba desligando de los fuertes lazos tradicionales de su familia, que la mantenían atada desde la niñez, pero cuando la locura aumentó, cuando se enajenó del mundo, abriéndose a cualquiera que fuera la alucinación que le mostraba su mente, entonces comprendí lo que había sucedido. No sé, a veces pienso que si las cosas hubieran sido distintas… no sé, no quiero pensar en eso ahora. Lo que recuerdo es el último momento de lucidez que tuvo, momento que sus malditas hermanas aprovecharon para comerle el cerebro… quizás tuvieran razón, quién sabe. Una vez Garden hubo aceptado el “tratamiento alternativo”, como lo llamaban, como si hubiera uno no alternativo, todo se fue al garete. ¿Cómo pueden multitud de descargas eléctricas al cerebro curar a alguien? Pienso que quizás sus hermanas solo querían que dejara de ser alocada, que fuera una dócil y servil hija de conservadores arrastrada en las supersticiones de generaciones pasadas, como ellas. Ahí estaban, las cuatro, con sus vestidos de estampados de flores, hechos a mano, cubriendo cada centímetro de su piel, sentadas correctamente alrededor de una de las mesas del fondo, esperando ser servidas. Pues no, joder, aquí se pide en la barra. “Caleb, no vayas”, me susurró Gallen, “que vengan ellas a pedir sus limonadas”. “Que se jodan” confirmé. “Caleb, ¿puedes traernos cuatro limonadas, por favor? Por cierto, ¿cómo estás? Hace tiempo que no hablamos”. Y solo habían tardado veinte minutos en enviar a Liblue a pedir sus refrescos, impresionante. Liblue era la menor de las cuatro, y su vestido era normalmente el azul claro, aunque ese día iba de verde. Su sonrisa amable me pedía refrescos, pero su hipocresía no fingida me pedía a gritos que la echara del bar. “No nos queda limonada, guapa” dijo Jim desde su sitio habitual. Liblue se giró en su dirección y, sin dejar de sonreír, contestó, “Hola Jim. Tú no trabajas aquí, ¿verdad? ¿Cómo sabes que no tienen limonada?” Lo peor es que parecía de verdad. “A ver, pequeñaja…” “tengo diecisiete años” “pues eso. Esto” hizo un círculo en el aire con la botella, “es un bar, donde sirven alcohol. Tú, como tú misma has dicho, tienes diecisiete años y….” “Ya, Jim, pero yo no quiero alcohol, yo quiero limonada”. Jim la miró con odio en los ojos, odiaba que lo interrumpieran. “No hay limonada porque no hay limones. No hay limones porque el proveedor no ha traído. No ha traído porque el proveedor es tu padre y tu padre no quiere que bebáis limonada en un bar”, soltó Jim en una retahíla casi incomprensible. Liblue puso cara de fastidio, “¡ohh, padre, en serio!”, miró al techo, y luego a mí. “Necesito un whisky” suspiró. Jim casi escupe la cerveza de la risa. “Tienes diecisiete años, Libly…” “No me llames así, ahh, lo odio”. La miré, sorprendido. ¿Había usado la palabra “odio”? ¿En serio? “Mira” dijo al fin, “dame cualquier cosa sin alcohol para ellas”, hizo un gesto con la cabeza a la mesa donde esperaban sus hermanas, preguntándose por qué tardaba tanto, y prosiguió, “y a mi ponme un whisky bien cargado”. Jim seguía riendo, “vamos, hombre, ponle un whisky a la damisela”. Tras meditarlo un rato, demasiado poco, debo admitir, mi deseo de fastidiar a las hijas de René Whuhal superó a mi sensatez y cedí. “Te pondré tres refrescos de frambuesa, que nos queda un poco de cuando trajo la señora Peterson, y a ti te pondré un whisky muy, muy flojo, que te beberás ahí sentada con tus hermanas y no saldrás del bar hasta que te haya bajado. ¿Entendido?” Liblue asintió mordiéndose el labio inferior. En cuanto se hubo alejado con sus refrescos, Jim confesó. “¿Sabes? No estoy seguro de que haya sido una buena idea”. “Demasiado tarde”. “Que se jodan”. “Que se jodan”. “¡Que se jodan!” gritó Gallen desde la cocina. Reímos. Todo el pueblo lo sabía, cuando las hermanas Whuhal venían al bar nadie tocaba la diana: era suya. Jugaban solas y reían entre ellas, evitando a los valientes que se atrevían a intentar seducirlas. No, ellas eran demasiado castas para eso. Garden lanzó un dardo que debió acertar de pleno, aunque no lo vi, pues la diana estaba situada perpendicularmente a la barra y no se veía. Recordé el año que aprendió a jugar a dardos, conmigo… Una fuerte dolor en la mejilla me devolvió a la realidad. Jim sonreía. “¿Me has pegado, bastardo?” “Sí. Deja de mirarla”. Apreté los labios y juré que aquél golpe sería vengado. “Un día de estos… no muy lejano… te girarás y allí estaré yo. Oh sí, te girarás y allí estaré yo, listo con la mano abierta… Oh sí, Jimmy, oh sí…” “Lo anhelo” contestó con sarcasmo. Recuerdo en especial aquella noche, pues fue la primera que vi a Liblue desmadrarse. Pensé que, siguiendo los pasos de su hermana, se estaba liberando por fin de las ataduras sin sentido de que mantenían atrapada en el interior de la enorme casa donde vivían, donde nadie más entraba, más que ellas y sus padres. Pensé que quizás sería como Garden al principio, loca, en el buen sentido, relajada, capaz de bailar y contonearse en un bar lleno de testosterona. Y así fue durante un tiempo. La pequeña Liblue, que se escapaba a escondidas de su casa-celda, corriendo por los prados de su familia aguantándose el vestido con ambas manos para no mancharlo, riendo a la vida. Recuerdo su decimoctavo cumpleaños, que todos celebramos emborrachándonos hasta reventar, cuando por fin las reservas del Grill’s se abrieron y todos bebimos sin control de los añejos, celebrando con Liblue su liberación legal. Tras aquello no volvimos a verla hasta meses más tarde, me contaron que se había fugado con el hijo de Scarlett Vonalban, que estaban recorriendo el país. Eso es lo que me contaron. La verdad estaba muy distante, como descubrí más tarde. La una vez pequeña rubia, la hija menor del barbudo René, hombre correcto y capaz, malvivía en las calles de Ammeriside, vendiéndose por un chute de cualquier cosa, ajena a las desfortunas que habían azotado a su familia en su ausencia. ¿Su historia? Esta es la historia de la pequeña Liblue. Todo empezó cuando… bueno, todo empezó aquella noche en el bar, con su primer whisky. Esta, quizás, es la historia de cómo regresó a Fecston. Tras meses sin saber de ella, Delaware, el hijo de Scarlett Vonalban, entró en el bar como si nada. Nos contó que estaban en un motel de la Interestatal 12, a unos veinte kilómetros de Ammeriside, cuando un día regresó de dar una vuelta y ella no estaba, ni el coche. Dijo que la buscó y, tras sacudirle Gallen un poco, confesó que no. La había dejado allí, sola, perdida, sin avisar a la policía… intentó excusarse diciendo que René lo habría matado. Habría, si no hubiera fallecido de remor, junto con la mitad de su familia, cuando la fuerte calor despertó de nuevo la bacteria en el interior de la mente de Garden, la cual, inexplicablemente, había sobrevivido, quedándose sola con su hermana Coda. Sin pensárnoslo dos veces, Jim y yo nos lanzamos en su búsqueda. Nos subimos a la vieja camioneta beige y condujimos durante toda la noche. Buscamos en todas partes, hasta que un vagabundo reconoció su cara en una foto, se hacía llamar Bonnie. Diría que todo fue bien, una vez nos la llevamos de Ammeriside, que Fecston la cambió de nuevo, pero no fue así. Y es que recuerdo, más vívidamente hoy que entonces, el ensangrentado rostro de la pequeña Liblue, la noche que nos la encontramos junto a la carretera, cerca de los árboles del parking del Grill’s. No fue tristeza lo que sentí, sino rabia, una rabia profunda e intensa, incontrolable, que me sacudió de arriba abajo. Una rabia irrefrenable en cuanto descubrí las marcas de los neumáticos de las motos de la banda de Absal, que habían huido tras dispararle cuatro veces en el pecho, y todo… y todo, por la pequeña pulsera de oro, reliquia familiar, que Garden le había entregado cuando Liblue volvió. Silencio. Capítulo 41 Absal down La noche se cierne sobre la calma de un pueblo ausente. La calma llena sus calles, impregnándola de la esencia misma del viento, que guarda sus secretos bajo la extraña niebla que vela los misterios sin resolver. Sus aceras, tan acogedoras de día, tan vacías en la noche; las paredes, rebotando los sonidos como un mal amigo, esparciendo chismes que nunca debieron pronunciarse en voz alta. Y son las palabras de una tormenta que se aproxima, aunque vivamos en medio del desierto. Son las palabras hirientes del ritmo de aquella noche lejana, en la cual mi libertad, si acaso poseía ni una pizca de ella, me fue arrebatada. Pienso que no soy nadie, que si fui alguien alguna vez, esa persona ya no existe. Me camuflo entre la gente, los mismos que ahogan sus penas en el fondo de un vaso lleno de algún licor inmundo. Pienso en cuán injusto es todo, en cómo nos afectan las cosas, ¿por qué debería respetar su dolor, su pena? ¿Acaso tienen ellos motivos para sufrir? ¿Quién soy yo para menospreciar el sufrimiento ajeno? Soy una mala persona, y lo sé. Ojalá no hubiera sobrevivido, ojalá pudiera contarlo, ojalá no tuviera que enfrentarme solo a esto, pero lo hago, porque la vida da asco aveces, porque no sé nada, porque los fracasos que intento evitar me rodean, porque la maldad me persigue sin detenimiento. ¡Por qué! ¡Por qué! Y fuerzo dos pastillas más garganta abajo, agarro la cuchilla, la aprieto con mis dedos todo lo fuerte que puedo, dejo que sangre la palma de mi mano. Las gotas caen de mis ojos como piedras, cayendo sobre mi regazo, donde, indiferentes, siguen su camino pierna abajo. Aprieto más la cuchilla, giro mi mano, rasgo mi piel; aprieto, rasgo mi carne. Y aún y así no siento nada. ¡Por qué! ¡Maldita vida! Y oigo los pasos de la muerte acercándose, son los golpes de los zapatos de los malditos, aquella lejana noche, en las calles de Old Fort, la noche que... La noche que lo único que mantenía, si algo, tras Kam, si algo restaba de la inmundicia que me manchaba, si algo que valiera la pena salvar, ahí se fue, robada, arrancada, la poca inocencia restante de una vida de desfortunas, que me esfuerzo día tras día por olvidar, que me recuerdan las cicatrices de mi espalda, que me recuerdan las heridas en mis brazos, que me recuerdan por qué es verano y sigo llevando camisetas de manga larga. Echo dos cubitos al vaso, vierto la botella; dos pastillas más, trago. Quizás mañana no recuerde, quizás mañana me levante y la vida vuelva a sonreírme, quizás todo vuelva a ser normal… pero, ¿qué es normal? ¿Acaso hay paz? No lo creo. Me gusta pensar que sí, y quizás… quizás mañana sea cierto, pero esta noche solo hay dolor. Dolor interno, dolor profundo, que nada quita, que nada alivia. Pienso en llevar la cuchilla al cuello, trago. No, no esta noche. ❦ Y el día amaneció tranquilo. Desperté en el suelo, rodeado del recuerdo de la noche que ya pasó. El sol se filtraba entre las cortinas, temprano pero intenso. El fuerte amarillo oro que tornaba la madera en un color lleno de vida me recordó que era jueves. Se oía vida en el exterior, algunos pájaros cantaban alegremente al sol, Charlie bebía de su bol en el salón. Ese pequeño íwol que me encontré en mi casa al regresar a Fecston. Se había estado alimentando de bellotas y nueces, y bebía del agujero que, seguro, había hecho él mismo en el depósito de agua. Era muy raro ver íwols en esta zona del país, y el hecho de que hubiera podido sobrevivir con la calor lo hacía aún más fascinante. Lo llamé, y vino corriendo; se oía el sonido de sus patas al correr torpemente sobre el parqué. Le acaricié el plumaje, ¡qué gordo estaba ya!, dejé que me acariciara la mejilla con su pico azul, y me incorporé. Llené mis pulmones del aire puro que entraba por la ventana que me dejé abierta la noche anterior, suspiré. Un día más. Me levanté. Estaba pasando demasiado tiempo en la fiscalía, necesitaba un respiro. Seguro que volver al bar tras las pequeñas vacaciones forzadas que me había concedido Gallen me sentaría bien. Ni Jim ni yo nos tomamos demasiado bien la muerte de Liblue, él había estado evitando a Finn, yo… bueno, ya sabes. Por supuesto, no había podido ocultárselo a Gallen. Nadie podía ocultarle nada a Gallen, era como si tuviera un sentido adicional para esta clase de cosas. Al verme así, me obligó a tomarme un descanso, del bar, por lo menos. Y así fue como acabé volcándome por completo a la fiscalía, retomando casos sin importancia que llevaban meses parados. Deseé poder agarrar a ese Absal a solas… solo un rato… Él, yo, en una sala cerrada. Pensé, y concluí tristemente que seguramente yo acabaría muerto. ¿Cómo podía ser? ¿Cómo se podían salir siempre con la suya? ¿Cómo conseguían no dejar pruebas? Alguien debía de estar ayudándoles… ¿pero quién? Además, no tenía sentido, habían estado por todo el país o… bueno, por el este, mayormente. Esta era la vez que venían tan al oeste. ¿Huían, quizás? No sé. Lo que sabía seguro era que alguien estaba ayudándoles, dándoles información de nuestros progresos o, peor, encubriéndolos, borrando sus huellas. Nada tenía sentido, pero esas mesas no iban a limpiarse solas. Agarré el paño, cerré los ojos, inspiré, y volví a oír la música del bar. A trabajar. Aquella noche pasó algo curioso, algo que me devolvió las esperanzas de lo mal que me sentía. Hacía cosa de dos horas había entrado un hombre, vestido con una extraña capa negra. No había podido verle bien la cara, pero pidió un vaso de agua y se fue a la mesa más lejana, la del extremo más escondido del bar. Se sentó y no apartó la vista de su vaso, dando pequeños sorbos a cada rato, mientras el hielo se deshacía en el interior. Me resultó curioso porque no se quitó la capucha en todo el tiempo, y estaba muy quieto. Cualquiera diría que estaba muerto. Esa misma noche entró el mismísimo Absal. Abrió la puerta con mala educación, si es que eso es posible, miró en todas direcciones como quien mira la extensión de sus tierras desde una colina elevada, y se acercó a la barra, apoyándose en ella, mirándome por encima de los ojos con expresión burlona. Dudé unos instantes entre preguntarle qué quería y coger la escopeta que había bajo la barra. Absal se sorbió los mocos nerviosamente, sin apartar su mirada de mí. Carraspeó; levanté una ceja. “Reservado el derecho de admisión. ¿Ves el cartel, basura?” espetó Gallen, que se había situado a mi lado sigilosamente. Absal torció la cabeza de una manera extraña para mirar a Gallen. Volvió a sorberse los mocos. Las esquinas de su boca se torcieron hacia el suelo, y su boca se abrió ligeramente, mostrando los amarillentos dientes de su dueño. Cogió aire entre dientes, y pareció que iba a decir algo, pero giró la cabeza de repente, mirando al fondo de la sala, al hombre extraño que bebía agua, y se acercó a él, ignorándonos por completo. “No puede ser” dijo. El desconocido no levantó la cabeza. “¡Eh, tú!” gritó Absal. De su garganta salió un rugido fiero que me hizo estremecer, aún desde la distancia. De pronto, sin motivo aparente, Absal se abalanzó sobre el hombre, el cual permaneció inmutable, solo levantando la cabeza un poco cuando su atacante se encontraba muy cerca de él. Pero entonces, en contra de todo lo que creíamos, se detuvo a medio asalto, con la cara llena de horror. Se quedó ahí plantado por lo que me parecieron minutos, temblando como un niño, y finalmente el hombre misterioso dio un respingo, y Absal se dio la vuelta y salió corriendo del bar, frenéticamente, con los ojos desorbitados. Lo recuerdo, pues aquella fue la última vez –y la primera– que vi a Absal, líder de la banda de moteros que horrorizaba a Winnamo desde hacía meses. El mismo que había disparado contra Liblue, el mismo que perseguían los rangers. Y fue de aquella manera como desapareció de mi vida, tan rápidamente como había entrado, y nunca volvió a saberse nada de él. Desde aquél día, el misterioso hombre de la capucha vino todas las noches. Siempre pedía un vaso de agua, con mucho hielo, se sentaba en la mesa del fondo y dejaba que las horas pasaran. Un día vi que era negro, pues se quitó la capucha. Sonreía de una manera siniestra, pero extrañamente agradable. Sus ojos, castaños, juraría que alguna vez los vi del color del sol, chispeantes, hipnotizadores, cálidos y a la misma vez fríos y distantes. Charlie entró volando con extrema precisión al bar, se posó sobre la barra y le serví un tazón de cereales. Fenix, que había estado unas semanas fuera del pueblo, se acercó a él, sonriendo, corriéndose dos taburetes hacia nosotros. “Hola, pequeñín” dijo dulcemente. “¿Cómo te llamas?” “Charlie” respondí, mientras secaba unos vasos. Fenix me miró, “es muy raro ver íwols por aquí. Es precioso”. Y sus dulces y tristes dedos acariciaron el cambiante plumaje de Charlie, mientras éste ronroneaba. Capítulo 42 La tormenta Era jueves, de nuevo. El Grill’s estaba prácticamente vacío, demasiado tranquilo para ser el único bar en Fecston. El remor se había cobrado cuatro vidas más, en lo que había sido un brote inesperado, causado seguramente en la última oleada de calor del verano. Todos miraban a Garden, como si ella fuera la culpable. Ella y Coda llevaban semanas escondiéndose en su enorme casa rodeada de campos, mientras el pueblo lloraba en silencio la pérdida de sus seres queridos, amigos, vecinos, padres, hijos, tíos y sobrinos. El último funeral había congregado a muchas personas, que se sintieron demasiado afectadas por la partida del ranger Coddlesmith como para ahogar sus penas en alcohol, y todo el pueblo regresó a sus casas, a cenar en silencio, a dar gracias por lo que tenían y a pedir a sus dioses que protegieran a sus familias. Tal era la noche, que apenas se contaban tres personas en el local. Esas tres personas, fácilmente identificables, que siempre estaban en el bar, como partes del mobiliario: el desconocido hombre de la mesa del fondo, bebiendo agua fría, como siempre; Fenix, que removía su batido de fresa con una pajita, y yo, que limpiaba las mesas por tercera vez, a falta de algo mejor que hacer. Sin decir una sola palabra, Fenix cogió su batido y una servilleta y se acercó a la tarima, donde normalmente tocaban músicos locales fracasados. Se quedó mirando el destartalado piano, que hacía semanas que nadie tocaba, colocó la servilleta sobre él y posó el frío vaso con el batido de fresa encima. La oía respirar, pero no le dije nada. Lentamente, como si estuviera decidiendo qué hacer, levantó la tapa y acarició suavemente las teclas, medio rotas, medio descoloridas. Finalmente se sentó en el taburete, que crujió bajo su peso; se arrimó, inspiró, y empezó a tocar una tranquila melodía, sencilla, pero cargada de emoción. Recuerdo que me sentí bien y mal a la par, como si una cálida mano de cristal me tocara el pecho en pleno invierno, y de pronto se adentrara dentro de mí y me aplastara el corazón. Dejé de limpiar, bajé una de las sillas de encima de la redonda mesa y me senté, contemplándola, mientras las notas del piano llenaban la vacía estancia. Aquella era una escena extraña, jamás habría imaginado que Fenix tocara el piano, y quizás no lo hacía, quizás solo tocaba notas aleatorias, pero a mí me sonaba como música celestial. El hombre del fondo levantó la vista, sonrió con los ojos brillantes, y a continuación pasó una de las cosas más inusuales que han visto estos ojos. El hombre se levantó, dejando el vaso en la mesa, salvó la distancia que le separaba del piano en lentos y pesados pasos, haciendo crujir el parqué con sus botas negras. Sin avisar ni pedir permiso, se sentó en el taburete, junto a Fenix, a su derecha. La miró por un breve instante, me pregunté qué estaría pensando Fenix, pero de pronto ambos cerraron los ojos; el hombre descendió los dedos sobre el teclado y ambos tocaron juntos la triste sonata de la muerte, perfectamente acompasados, como si hubieran estado semanas practicando. El tiempo pasó imperceptible ante semejante armonía, fluyendo con la noche, mientras el piano sonaba, y la invisible mano de cristal se apoderaba de mi corazón. Las horas pasaron, y debí de tener los ojos cerrados, pues no me di cuenta de cuando alguien entró, pero empezó a sonar el violín, cálidamente, sumándose a la perfecta melodía que me mataba lentamente. Cuando finalmente abrí los ojos, la última nota del violín aún llenaba la sala, una ráfaga de viento me acarició la cara, y Fenix descansaba con las manos en el teclado, con los ojos cerrados. El día siguiente amaneció nublado. Durante todo el día hubo una extraña atmósfera envolviendo Fecston. Las calles seguían vacías, sin vida, y yo tenía el día libre. Decidí que ya era hora de hacer una visita al cañón del gran Harry, así que me calcé las botas de caminar, me hice un par de bocadillos y cogí una botella de agua y la escopeta. Como no tenía coche, usaba una bicicleta de montaña. Iba a ser un día temperado, mejor, pensé, no quería acabar agotado y deshidratado antes de llegar al cañón. En cuanto lo divisé en la distancia, el terreno empezaba la cuesta arriba. El cañón del gran Harry se situaba a unos veinte kilómetros de Fecston, entre los condados de Fecston y Manathen, y su entrada estaba marcada por un enorme letrero verde que rezaba “Cañón de Harry M”. Paré junto al letrero, observando la subida que me esperaba, pero no me importaba cansarme, pues merecía la pena subir allí. ¿Sabes? A veces uno olvida lo grande que es el mundo hasta que sube a una colina elevada y extiende la vista hasta el horizonte. Allí arriba te das cuenta de lo pequeño que eres, de lo insignificantes que son tus problemas, y observas la vasta extensión de desierto, escuchando el viento soplar entre las cavidades de la roca. Así era en el cañón de gran Harry. Llegué a lo alto de la zona externa, desde donde se podían observar los enormes muros de piedra caliza; parecía imposible que hubiera subido toda esa altitud en bicicleta, pero así fue. El camino hasta la cima del muro sur era ligero y se prolongaba durante cuatro kilómetros, en los cuales mi bicicleta de montaña fue especialmente útil. Era agradable estar allí arriba, en completa soledad, compartiendo la visión con las águilas que se posaban en las copas de los árboles pelados ya desde inicios de otoño. Aquél día el viento soplaba con especial fuerza, indicando que una tormenta estaba próxima; miré al cielo y confirmé mis pronósticos, pues el cielo se había oscurecido, haciendo que pareciera el atardecer a medio día. Pensando en esto, y en que no había traído paraguas, saqué uno de los bocadillos y comí, lenta y metódicamente, saboreando cada mordisco, pensando en el horizonte, y en lo que habría más allí. No es que no lo supiera, lo sabía perfectamente. Tras el cañón, el desierto lo ocupaba todo hasta llegar a la confluencia del Grotam con el Mississippi, punto en el cual Winnamo se convertía en una verde y fructífera comunidad, la cara bonita del estado, el hogar de la capital, Harrelson. Una vez, Jim y yo habíamos intentado remontar el Mississippi montados en una canoa que habíamos comprado entre los dos para ese propósito. Hay algo que tienes que saber, y es que en aquél entonces el magnífico río hacía de frontera entre Winnamo y Kemp, y la ley de Kemp prohíbe explícitamente esta clase de actividades, aunque la de Winnamo lo permite. Tal era la cosa, que nos veíamos a navegar por la mitad derecha del río, la buena, causando así numerosas confusiones a los navegantes que seguían el código náutico de la Unión. La idea era remontar el río hasta Harrelson, donde pasaríamos unos días con los primos de Jim, y luego regresaríamos en tren. La aventura no acabó muy bien, pues cuando llegamos a los rápidos de Twin Villages la canoa, que no era de la mejor calidad, se hizo un agujero bastante grande, con lo que, desesperados, saltamos al agua y nadamos a la orilla más cercana, que en aquél momento era la de Kemp, por fortunas de la corriente. En cuanto fuimos rescatados, la policía del pueblo más cercano, que ahora mismo no recuerdo su nombre… algo como Wonad, Wonda, Wundo… nos llevó a la pequeña comisaría que disponían y nos metieron en la única celda. Horas más tarde, nos dejaron llamar a nuestras casas y al día siguiente vinieron Matilda y Verónica, hechas una furia. Los únicos objetos personales que salvamos fueron los que llevábamos puestos, y aquello me dolió, pues mi copia de Matt el Rebelde, de Gorem Plath se había hundido con las demás cosas, en el fondo de la mochila, en la canoa. Había sido por ese libro por el que me había interesado por la abogacía, al ver la injusticia con la que trataban a Matt. Pensé que yo era como él, y que algún día me dedicaría a salvar a los inocentes de las manos de los perversos. Y así estaba ahora, siendo fiscal y no abogado, atrapando a los malos desde la misma perspectiva de los malvados en Matt el Rebelde. Cosas de la vida, supongo. El viento se hizo más intenso, y pequeñas gotas empezaron a caerme sobre el rostro. Di un último trago de agua, contemplé por última vez los muros de piedra, que serpenteaban hasta perderse en el este, el desierto, impasible, como siempre; recogí mis cosas y levanté la bicicleta del suelo, dispuesto a regresar a toda prisa antes de que la tormenta me pillase. Sin embargo, me pilló. A medio descenso, la fuerte lluvia y la reciente oscuridad me impidieron ver unas rocas y caí, abriéndome la rodilla en un dolor atroz. Pensé que sería más sensato esperar a que pasara, refugiarme al abrigo de las rocas con las que había chocado y taparme con el chandal ligero que había traído por si acaso. No fue agradable, y tras horas de espera dudé que hubiera tomado la decisión acertada, pues la tormenta no daba señales de amainar y, aunque me dolía muchísimo la rodilla, si seguía allí acabaría peor, teniendo que quedarme en cama durante muchos días. Así que decidí caminar. Me levanté, ayudándome de las rocas, tanteando el terreno con el pie bueno, y apoyando delicadamente el otro, lentamente, viendo cuánto peso podía soportar sin que me doliera en exceso. Y la respuesta era nada, no podía apoyar nada de peso, y así no podía caminar. Fue en medio de esto cuando, al mirar a lo lejos, todo lo que me permitía la intensa lluvia, divisé una figura oscura observándome tras el manto de agua. La figura era completamente negra, corpulenta, y tenía los brazos extendidos a los lados, ligeramente abiertos. Desde donde estaba, parecía que no tenía ningún tipo de abrigo, y aún y así estaba bajo la lluvia y el viento, sin ser desplazado ni un centímetro por este último, observándome con la cabeza inclinada hacia abajo. En aquél momento, un montón de pensamientos se me ocurrieron, solapándose unos con otros y creando una confusión en mi cabeza que me paralizaba. Pensé que aquél hombre, o mujer, me ayudaría. Pensé que sería un goche, ya que la tribu vivía no muy lejos de allí. Me pregunté qué hacía allí, en un día como ese, pero luego pensé que yo también me hallaba en un lugar inoportuno, en un momento inoportuno, así que eso lo dejé estar. Y finalmente, al ver que la figura daba un par de pasos en mi dirección, pensé en mi supervivencia. Busqué sin pensar alguna piedra o algún palo con el que defenderme si aquél hombre no quería ayudarme. Y finalmente recordé que había cogido la escopeta, así que la saqué de la mochila, la cargué y deseé con todas mis fuerzas que el agua no afectara a la pólvora. El hombre se acercó más, con el mismo paso sereno con el que había dado los dos primeros pasos, llegando frente a mí en menos de un minuto. En cuanto le reconocí, pese a que el miedo no había menguado, bajé la escopeta, y enseguida el sonido de los violines volvió a mi mente, justo cuando el hombre posó sus manos sobre mis hombros, y dijo con voz ronca y tenebrosa “¿Caleb?”. “Usted” dije. “Mi nombre es Wen, voy a llevarte a casa”. Capítulo 43 Tacklemore A veces tengo la impresión de que mi vida no es más que una copia de la que alguien tuvo, hace mucho tiempo. Todo se repite bajo el sol, y, día tras día, nada nuevo aparece, todo es una sombra del ayer. Y, aún y así, no me canso, siento cada mañana como si fuera la primera que ven mis ojos, y sigo sin creérmelo. Claro que hay mañanas y mañanas, y otro día te diría que estoy harto de ellas, no hoy. Hoy me desperté temprano. Se habla a menudo sobre la calma tras la tormenta, pero poco pueden las palabras expresar de semejante espectáculo. La cama estaba fría, no recordaba un otoño tan frío en Fecston. Sí en Caroline, por supuesto, allí el fin del verano era como un disparo que marcaba la carrera del frío, el cual se mantenía hasta bien entrada la primavera. Giré la cabeza y noté el agradable frescor de la mullida almohada. A través del ojo derecho, el único que no estaba enterrado en el confort de la almohada, podía ver las cortinas ondulando ligeramente por el viento que entraba por la ventana abierta. Si seguía haciendo así de frío, pronto tendría que dormir con la ventana cerrada. La tela blanca se infló por un momento, se mantuvo allí durante unos breves segundos, y regresó a la ventana. Noté un escalofrío, inspiré. No todas mis mañanas eran así, pensé, se estaba fenomenal en la cama y imaginé el día que haría fuera. Con la siguiente ráfaga de viento, aparte de las cortinas, algo más se movió que captó mi atención. Unos dorados cabellos se posaron sobre mi rostro, haciéndome cosquillas en la nariz. Los aparté con la mano, y recordé el aroma que había notado al inspirar profundamente instantes antes. Olía a nuez. No podía ser, no recordaba nada de aquello. Parpadeé un par de veces y me incorporé un poco en la cama, descubriendo que mi movilidad era reducida, pues mi brazo izquierdo se encontraba atrapado bajo algo. Entonces la vi. Sus hombros subían y bajaban acompasando su respiración, profunda y relajada. No conocía muchas mujeres así, y a aquella en concreto la tenía bastante vista, así que no fue difícil adivinar quién se encontraba tras la mata de brillante pelo rubio. Saqué mi brazo con cuidado de no despertarla, pero fallé. Oí unos suaves quejidos, y poco después Fenix se giró, mirándome. Su rostro se interponía entre la luz del exterior y yo, envolviendo toda su faz en un aura reluciente, que me sonreía con el ceño fruncido. “¿Fenix?” dije. Las arrugas de su frente se hicieron más profundas. “¿Sí?” No sabía qué decir. No recordaba cómo habíamos acabado allí los dos, ni cómo, por qué, cuándo, en qué momento… No recordaba nada. La imagen del oscuro hombre del bar bajo la lluvia me pasó rápidamente por la cabeza. ¿Cómo se llamaba? Wen, había dicho; se llamaba Wen. Fenix se incorporó, sacó los pies de la cama y recogió sus pantalones del suelo. “Fenix, ¿cómo…?” pero me corté a media frase, pues aunque quería aclarar qué había pasado se me ocurrió que aquél no era el momento apropiado, ni cómo debía abordar el tema. “¿Sí?” repitió ella. “¿Café?” Fenix asintió con la cabeza, sonriendo con los labios apretados. Como decía, hay mañanas y mañanas, y aquella no fue una de las peores. Sí, era incómodo no saber qué había pasado, pero, sinceramente, no tenía ganas de hablar de ello. Tenía cosas más importantes en que pensar, como que los rangers se estaban poniendo nerviosos, pues habían perdido el rastro de la mayoría de los integrantes de la banda de Absal, incluido éste. Por lo visto, habían aprendido algunas cosas de cómo ocultarse. Eso, o realmente habían desaparecido. Cualquiera de las dos opciones nos causaban inquietud. Con todo lo que habían hecho… ¿y iban a salir impunes? ¿Qué había de Li… de Liblue? ¿Y mi venganza? No, yo tenía que vengarla. Los días siguientes los pasé con los rangers y Donald, en Harrelson, intentando aumentar los fondos para la investigación. Aparentemente, la fiscalía central de Winnamo consideraba que el condado de Fecston había gastado demasiados recursos en la persecución de una banda extinta. Durante toda la auditoría, Donald puso cara de estar comiendo limones, y más tarde, cuando el fiscal general, Akla Xwolkavin, se nos acercó para saludar, esa expresión regresó. Observé cómo se daban la mano, y cómo se la restregaban luego en sus costados, disimuladamente, mientras ponían sonrisas hipócritas. Lo que más me llamó la atención de aquél apretón de manos fue el enorme anillo que lucía en la mano de Akla Xwolkavin. Desde donde estaba, parecía un antiguo anillo de plata, con formas entrelazadas por todo el aro, coronado por algún tipo de mineral rojo oscuro de forma romboide. Me sorprendió mirando su anillo, y rápidamente me dio la mano, obligándome a mirarlo a los ojos para no faltar a la cortesía. En cuanto me estrechó la mano noté el frío metal, y la retiré rápidamente, sin saber por qué. Akla sonrió. “Así que… ¿cómo se llama tu joven ayudante, Donald?” dijo, girando la cabeza hacia el fiscal de Fecston. “Mi nombre es Caleb Tacklemore” contesté, dando un paso para situarme en su campo de visión. Tras dos segundos, Akla contestó intrigado “¿Tacklemore? ¿Tienes parentesco con…?” “No”, sonreí. “Entiendo” contestó Akla impasible, se dio la vuelta y, ya unos pasos lejos, se giró y dijo “Hasta pronto, Tacklemore. Donald”. En cuanto se hubo marchado, Donald se giró hacia mí, con expresión risueña. “¿Tacklemore?” “Queda bien ¿verdad? Lo he estado trabajando un poco, y creo que Tacklemore me queda bien”. Donald rió, “¿ah sí? ¿Y eso?” Me encogí de hombros, “¿qué es un fiscal sin apellido?” Rió más, y reí con él. Nos fuimos a la cafetería del hotel donde nos hospedábamos y nos sentamos en una de las mesas grandes del vacío local. Al poco, el inconfundible sonido de las camperas de los rangers anunció su llegada. Memphis y Allon sonreían, se sentaron con nosotros y se quitaron los sombreros. Bromeaban sobre algún otro ranger que habían conocido en la central de Harrelson, un tal llamado Blanco, “pero que era más negro que una noche en Wulam Hills”. Ellos pidieron whisky con café, para variar; yo, en cambio, tenía ganas de chocolate caliente. “…y entonces tomamos café y se fue”. Gallen me miraba con los ojos entrecerrados. Aunque Gallen solo fuera el del bar del pueblo, se le daban de maravilla esta clase de misterios. “Te drogó…” empezó. Calló un momento, disparó la bola y al ver que no entraba prosiguió, “…te metió en el coche, te arrastró hasta tu propia casa y…” “Espera” dije, mientras buscaba ángulo en la mesa del billar. “¿Cómo que me arrastró?” “Seeh” dijo Gallen, arrugando la nariz y moviendo la cabeza. “Tienes una carretilla, ¿verdad?” “Imposible” contesté, “de todos modos, no veo cómo me drogó”. “Con la miraaaaada” contestó Gallen una octava más arriba de su tono natural de voz. “Te gané” dijo al fin. Bajé la mirada a la mesa y contemplé con sorpresa que la bola negra no estaba. “Devuélveme el cromo de Spur Mallard”. Aparentando fastidio, saqué la cartera y extraje el viejo cromo plastificado. “Ahí tienes tu maldito cromo de Mallard”. “¿Maldito?” contestó Gallen, “Mallard era el mejor bateador que ha tenido la historia de esta hermosa nación”. En cuanto me quedé solo, observando de nuevo la mesa y la ausencia de bola negra, oí un carraspeo a mi espalda. Me giré y allí estaba, Fenix. “¡Fenix!” salté. “No te he visto en días” dijo. “Ya… he estado en Harrelson con los rangers, por eso de los moteros…” “Ah, sí, aquellos moteros…” bajó la mirada, esperando a que dijera algo más. Decidí que aquél era el momento apropiado, “esto, Fen–” carraspeé, tragué, “Fenix, no sé cómo decir esto. No recuerdo nada de… bueno, de aquella noche”. Fenix levantó la vista y el claro azul de sus ojos penetró en mi interior, como multitud de océanos anegándome, y yo sin salvavidas. “Ni yo” dijo en voz muy baja, “me siento una estúp–” “No, espera”, me apoyé en la mesa de billar, “no importa”. Súbitamente, levantó la voz, “¡Cómo que no importa! ¿Qué te has creído? ¿Qué os habéis creído?” Mi perplejidad debió reflejarse en mis abiertos ojos, “¿qué? ¿có…? ¿qu…?” balbuceé. “No me trates como si fuera un trozo de carne” dijo, bajando de nuevo la voz. “Yo no haría eso, yo no… Fenix… no me acuerdo de nada, yo…” Y de repente Fenix me soltó una bofetada, tenía la cara enrojecida, como la mía, seguro. Oí a Gallen y Jim reír en la lejanía, pero no me giré. Intentando decidir qué hacer, si evitar el bochorno y salir del bar, si decir algo, si… pero no me dio tiempo a hacer nada de aquello, pues Fenix dijo “ui”. Me sorprendí a mí mismo riendo a carcajada limpia, y tras pasarse la extraña incomodidad que parecía apoderarse de Fenix, ella también rió. “¿Señor Tacklemore?” interrumpió una voz grave. Dejé de reír, observé con cautela al hombre que tenía delante. Era alto y de espaldas anchas, y vestía un traje negro perfectamente ceñido. “¿Sí?” pregunté. El hombre sacó un sobre del bolsillo interior de su americana y me lo extendió. Era un sobre estándar de la Unión, marrón, sin sello ni remitente. Sin decir una palabra más, se giró y se fue, y me quedé solo, con un sobre entre las manos, y Fenix a mi lado. Capítulo 44 La verdadera justicia “Tacklemore. Jueves 17, 09:00h. 402 Kreston St. Hazletown”. Releí la carta otra vez más antes de salir de casa. No sabía por qué estaba haciendo aquello. Tendría algo que ver con Akla Xwolkavin, al fin y al cabo era el único que me había oído decir que me apellidaba Tacklemore. Bueno, él y Donald, pero no imagino qué intenciones tendría Donald para enviarme una carta tan críptica. “Tacklemore. Jueves 17, 09:00h. 402 Kreston St. Hazletown”. Las letras eran de un elegante negro, escrito a mano, bajo el extraño dibujo de un águila imperial. Noté el tacto del grueso papel, miré el reloj. Era pronto aún, tenía tiempo de sobra para pasar por la fiscalía, hacer cuatro papeles y ponerme en marcha a Hazletown, y aún y así llegaría media hora antes. Bien, me dije; cogí las llaves, abrí la puerta y me paré en el porche. Bajo las escaleras, un reluciente Cadillac con los cristales tintados esperaba junto a un hombre, vestido también de negro, que no hizo el menor gesto en cuanto me vio. Bajé las escaleras, confuso, me acerqué al hombre. “Tacklemore” dijo, no parecía una pregunta. Asentí de todas formas. El hombre me abrió la puerta trasera del todoterreno y se puso al volante. Vaya, pues parecía que no podría pasar por la fiscalía. En el trayecto de dos horas que al final duró una, me distraje observando el paisaje y tocando la multitud de botones de los que disponía aquél elegante vehículo. Cuando por fin encontré el botón del aire acondicionado, bromeé irónicamente para mis adentros con que finalmente había encontrado algo en común con la camioneta de Jim. Pero luego caí, y no, la camioneta de Jim tampoco tenía aire acondicionado. Esbocé una sonrisa involuntaria, cosa que hizo que el conductor me mirara por el espejo retrovisor. Intenté hablar con él, pero no contestó, así que seguí apretando todos los botones que encontré. Antes de lo esperado, exactamente una hora antes, como he dicho, el silencioso conductor dijo “Estamos llegando”. “¿Ah sí? ¿Ya?” Entonces el conductor no pudo reprimir una sonrisa, y contestó “es un Cadillac, ya se sabe”. “Claro” contesté rápidamente. Pero no, no sabía. Las puertas de hierro se abrieron nada más acercarse el coche, dejando a la vista una enorme propiedad cercada por muros de piedra sólida. Primero pasamos por un camino de tierra que discurría entre los prados, aunque probablemente aquélla era la propiedad de alguien con mucho dinero que lo llamaría simplemente jardín. Todo el borde del camino estaba marcado por filas de flores que parecían muy vivas bajo el saliente sol. Tras pasar una pequeña elevación en el camino, quedó a la vista una enorme mansión, obra maestra de la arquitectura neoclásica, elevándose imponentemente tras un millar de escalones blancos, y extendiéndose tres pisos sobre los mismos. Ante ella, una gran plazoleta con una horrible fuente en medio marcó el fin del trayecto. El Cadillac se detuvo ante los escalones, la puerta del coche se abrió y bajé. “Tacklemore” saludó un hombre de rasgos afables. Junto a él esperaban dos hombres más, que se acercaron en cuanto éste lo hizo, permaneciendo detrás. “Bienvenido. Mi nombre es Salor Duncan”. Sonreía de una forma que era difícil resistirse a su atmósfera festiva. Le estreché la mano, y enseguida noté una sensación familiar, el frío contacto de su anillo, exactamente igual al que había visto en la mano de Akla Xwolkavin. Sonreí, pensando en qué era todo aquello. “¡Oh, qué descortés! Estos son Pornnor y Verona. Les estreché la mano, avistando a la primera los idénticos anillos. ¿Qué era aquello? ¿Una secta de millonarios? “Acompáñanos dentro, si tienes la amabilidad” dijo Salor, poniendo una de sus enormes manos en mi hombro. Subimos los escalones que conducían a la puerta más rápidamente de lo que habría creído. La puerta, alta, de cristal doble, se abrió con facilidad cuando Salor giró el pomo y me invitó a entrar. La estancia imponía tanto, sino más, que el exterior de la casa. Solo la sala de la entrada era más grande que el salón de mi casa, y tanto esa como las demás salas por las que me guió mi anfitrión estaban amuebladas con un gusto demasiado refinado para mis conocimientos. Oscuros muebles de roble, que casi todos no superaban la alzada de mi cintura, se esparcían por toda la casa, sirviendo de soporte a innumerables jarrones con estampados florales. Finalmente llegamos a una sala más grande que las demás, y Pornnor cerró la puerta. Observé las peculiaridades de la estancia, y concluí que no tenía ninguna, era el típico despacho de un juez, o un presidente. Junto a la puerta, dos muebles alargados, del mismo estilo que los de las otras salas, discurrían hasta llegar a las paredes. En la pared izquierda, tres grandes cuadros ocupaban la mayoría del espacio. Uno parecía el retrato familiar de una pareja, me fijé en que el hombre llevaba un anillo plateado. Se veía claramente; es más, cualquiera habría dicho que la posición en que estaban ambos, la mujer sentada, el hombre de pie, tras ella, con la mano derecha sobre el hombro izquierdo de la mujer, estaba todo pensado para que se viera bien el anillo. En cuanto divisé el denso bigote del hombre, desvié la mirada al siguiente cuadro. El cuadro del medio era un paisaje de unas colinas en un atardecer, precioso. Al fondo a la derecha de la colina más cercana, una figura que parecía un hombre se elevaba desproporcionadamente como una mancha negra que el pintor hubiera esparcido sin querer. En el tercer cuadro había pintado un águila imperial, como la del dibujo de la carta, solo que esta era mucho más grande y elaborada, e imponía grandemente. La pared derecha de la sala consistía en cristaleras, por las cuales entraba mucha luz. Aún y así, una gran lámpara que guardaba el techo alumbraba la estancia desde antes que entráramos. Tras los porticones de cristal, un balcón más grande que mi cocina –que no era pequeña– sobresalía del resto de la estructura. Lo recordaba, me había fijado en ese balcón al ver la mansión desde el exterior. Avanzamos hacia los sofás del centro de la sala y nos sentamos. Salor, que parecía el más desenvuelto de los tres, se alejó hasta la pared del fondo, encendió la chimenea, se acercó a la gran mesa que había al lado, apartó la silla y abrió un cajón. Instantes después, se sentó con nosotros y dejó sobre la mesilla de cristal que separaba los dos sofás un sobre grande, y sobre él una caja de madera lo suficientemente grande como para albergar un arma. Aparté ese pensamiento de mi cabeza rápidamente; estaba con caballeros, al fin y al cabo. O, por lo menos, con hombres de estatus elevado; si quisieran dañarme habrían contratado a alguien. Me incliné hacia delante, miré a Salor a los ojos, y dije “¿de qué va todo esto?” “Caleb. ¿Puedo llamarte Caleb? Caleb, a nuestro alrededor suceden cosas a diario” empezó Salor. Los otros dos hombres pusieron caras serias y dejaron los vasos sobre la mesilla de cristal, sobre sus respectivos posavasos. “Todos los días, inimaginables tragedias nos rodean, y en la mayoría de casos no podemos hacer nada por evitarlas. Tu tenacidad para conseguir fondos estatales en la persecución de la banda de Absal Tucson han impresionado a Akla Xwolkavin, y no es fácil impresionarlo”, rió. “Hemos estado indagando un poco sobre ti, espero que no te moleste. Adoptado, maltratado por tu padrastro, tuviste una vida con altibajos hasta que te mudaste a Old Fort, Caroline, para estudiar abogacía. Regresaste hace un año y medio, casi, y desde entonces trabajas con Donald Westminster en casos de poca monta… y algún que otro caso medio decente. Tienes una media de cero casos sin condena, algo muy bueno para alguien de tu edad”, sonrió enseñando una hilera de perfectos dientes blancos, “exceptuando a Absal y sus secuaces”. “Por ahora” dije. “Por ahora” confirmó Salor. Tragó saliva y prosiguió, “como decía, todos los días suceden cosas inexplicables a nuestro alrededor. Como el mismo señor Tucson que nos ocupa, que lleva desaparecido varias semanas. ¿Cómo es posible? Alguien que lleva toda la vida dando la nota no desaparece de la noche a la mañana, así como así. No, aquí hay algo más. De hecho, y espero que no te importune demasiado, hemos estado investigando a esa banda por nuestra cuenta. De los doce solo queda uno vivo, un tal Yonel, que se encuentra en estos momentos en el estado de Demons, huyendo de su ejecutor”. “Perdón” interrumpí, “¿nosotros?” Salor sonrió de nuevo, enseñando sus perfectos e inquietantes dientes blancos. “Nuestra… organización”. Me quedé callado, intentando escrutar qué quería decir, pero no lo logré. “Nos… encargamos de perseguir la justicia, con medios más… digamos, más amplios de los que disponen los agentes de la ley”. Permanecí en silencio, esperando a que acabara. “El fin de todo esto es, al fin y al cabo, proteger a nuestras familias. Y dado que disponemos de recursos y capacidad de sobra, nos vemos impelidos a llevar a cabo la noble tarea de llegar allí donde los mecanismos gubernamentales no pueden”. “¿Que es…?” pregunté. Se hizo el silencio. “La verdadera justicia”. Parecía increíble, pero todo aquello me interesaba. Un grupo de gente con recursos suficientes, apoyados por gente importante, que se dedicaban a perseguir la justicia allí donde nadie más podía. ¿No era eso lo que yo siempre había querido? ¿Y mi justicia? ¿Y mi ojo por ojo? Suena mal, lo sé, pero es lo que pensé, y lo que creía entonces. La vida había sido desagradable para mí, y quería una compensación, o por lo menos evitar que otros padecieran lo que yo sufrí, que pudieran escapar de sus infiernos particulares. Lo ansiaba, deseaba saber más, quería pertenecer a ellos, actuar más allá de la mera justicia injusta, más allá de los intereses políticos por los que se movía el sistema judicial de la Unión. “Bien” dijo Salor, poniendo sus manos sobre el sobre de la mesa. “¿Qué te parece?” Tras pensar demasiado poco sobre ello, pero estando seguro de lo que quería, dije “si estoy aquí, supongo que van a invitarme a participar en nuestro propósito común, la justicia”. Salor sonrió, “en efecto. Como dije antes, impresionaste a Akla, e insistió en que te consideráramos. ¿Estaba Xwolkavin en lo cierto?” Esta vez lo pensé bien, “sí”. “¡Estupendo!” se apresuró en decir Salor. “Normalmente pasamos semanas tanteando y trabajando con el candidato antes de pasar a asuntos más importantes, pero dada la urgencia del caso que nos ocupa, decidimos”, miró a los otros dos, que asintieron, “que debíamos hacer una excepción contigo”. Desplazó la pequeña caja de madera a un lado de la mesa y abrió el sobre, del que extrajo unos papeles doblados, luego los extendió sobre la mesita de cristal, en mi dirección. “Donald Westminster” dijo solemnemente. “Como habrás podido deducir, ninguna banda de moteros de poca monta logra permanecer tanto tiempo al margen de la justicia sin ayuda interna”. “¿Donald?” pregunté, asombrado y escéptico a la par. “Llevo un tiempo trabajando con él… el fiscal de Fecston es un hombre sensato, no haría tal barbaridad de juntarse con la gente a la que persigue”. “Exacto, es un hombre bueno” puntualizó Salor, “pero nuestro querido amigo tiene un secreto”. Le miré expectante. “El señor Westminster tiene una deuda de juego, digamos… considerable, con Norris Iron, el padrino de Absal. Esa gente es como una familia, si hieres a uno, los demás te persiguen hasta la muerte, es imposible escapar de ellos y, bueno, Donald escogió la vía más sensata, la de permanecer vivo”. Miré con detenimiento los papeles que Salor había colocado delante, documentos legales, válidos en un juicio, que demostraban que Donald Westminster, fiscal general de condado de Fecston, Winnamo, había estado conspirando contra el estado, ayudando a la banda de Absal. “Todo esto…” dije, “la justicia puede encargarse de él”. “No” repuso Salor, “lamentablemente no. El señor Westminster está demasiado bien relacionado, y el poder de Norris Iron llega mucho más allá de un simple fiscal de un condado pequeño del sur de la Unión”. Me quedé en silencio, sin saber qué decir. ¿Si la justicia no podía con él, entonces qué? ¿Qué se suponía que hacía aquella organización en estos casos? Se lo pregunté. “En estos casos” contestó Salor, “aplicaríamos nuestra, digamos… influencia, para hacer que la justicia actuase favorablemente”. “Entiendo”. Entendía, era cierto, pero ¿era correcto? En la universidad, antes de darte el título de abogado, te hacían jurar lealtad a la justicia de la Unión, protegiendo desde los tribunales a aquellos cuya voz queda silenciada por las voces de los malvados, a los desfavorecidos y a todos cuya causa sea más elevada que el propósito de sus acciones. Creía que entendía el juramento, aunque a veces parecía contradictorio… ¿no era precisamente esto lo que la justicia buscaba?¿Un propósito más elevado que la simple concepción de las acciones? ¿Acaso no debía proteger, de todas las maneras en que me fuese posible, la verdadera justicia? “Hagámoslo” dije al fin. Capítulo 45 Fenix La gente pasaba detrás de mí, el movimiento en el bar era el de costumbre, ni demasiado lleno ni demasiado vacío. Yo miraba el vaso que tenía delante, con los codos apoyados en la barra, pensando en todo lo que habíamos hablado aquella mañana. Era real, y me turbaba, y todo parecía tan insustancial mirando el fondo del vaso… Lo agarré con ambas manos, notando el frío del cristal; escuché el sonido del bar, la gente riendo, el sonido de copas chocando, el roce de las sillas en el suelo, los dardos clavándose en la diana, los palos de billar golpeando las bolas; aquello me relajaba. Cerré los ojos e intenté dejar mi mente en blanco, olvidarlo todo y relajarme. Notaba que la cabeza se me calentaba, tenía demasiadas cosas en que pensar; subí el vaso y me lo coloqué en la frente. “Oye, Gallen, ¿por qué pone original al lado de Gallen’s Grill? Antes de irme no lo tenías puesto”. Gallen, que secaba unos vasos tras la barra, se encogió de hombros. “Hace unos años vino un trotamundos, un tipo extraño que hablaba mucho. Dijo que venía del norte, de Nueva Canadá, y que al bajar pasó por un pueblo perdido por ahí, cerca de la frontera, donde había un bar llamado Gallen’s Grill. Le extrañó, porque Gallen es un nombre poco corriente, y al ver uno igual aquí decidió quedarse un par de días”. Dejó el vaso en el estante bajo la barra y cogió otro, que empezó a secar. “Malditos… este bar lleva más de doscientos años existiendo, ¡pues claro que es el original! Lo fundó el primer Gallen que llegó a estas tierras; ha sobrevivido guerras, enfermedades, sequías y todo tipo de adversidades”, chasqueó la lengua y ladeó la cabeza, “malditos…” “Carai, Gal, no tenía ni idea de que fuera tan antiguo”. “Sí, bueno… se ha ido pasando de padre a hijo durante muchas generaciones, pero tal y como está el panorama, no creo que mis hijos ficticios lo hereden”. “Tranquilo, seguro que encuentras a alguna muchacha que–”, me callé de golpe, pues noté una mano en mi hombro, y Gallen se giró y se adentró en la cocina. Me giré, y era Fenix, que se sentó a mi lado, sonriendo con sus carnosos labios, pero con la mirada vagamente triste, como siempre; empezaba a pensar que solo eran imaginaciones mías. Devolví la sonrisa, “¡Fenix, hola!”, aún me sentía un poco incómodo por lo de aquella mañana. “¿Cómo te encuentras, Caleb?” Odio que me pregunten eso. “Bien”, forcé la sonrisa un poco más, “¿y tú?” “Bien”. “¿Quieres tomar algo?” ofrecí, levantándome y pasando al otro lado de la barra. “Lo mismo que tú”. Me paré en seco, intentando recordar qué era lo que estaba bebiendo yo. Miré mi vaso, pero no pude distinguir la sustancia. Da igual, pensé; me dirigí a la nevera, serví zumo de limón en dos vasos con hielo y a continuación los acabé de llenar con whisky. “Sabes” dijo Fenix mientras volvía a sentarme a su lado con las bebidas, “a veces la vida da asco”. “Lo sé” contesté; bebimos en silencio. La puerta se abrió, y con ella el viento se hizo paso a través del local, alcanzando el pelo de Fenix, el cual ondeó de formas imposibles, rozando mi rostro momentáneamente, antes de que se cerrara la puerta. Inspiré, olía a nueces, el aroma de Fenix. Aquello me emborrachó, y luché por contener el deseo que me acercaba a ella. Observé, quizás sin demasiado disimulo, el suave brillo de sus labios, las pequeñas gotitas que se formaban en ellos después de dar un trago. Observé el color claro que los disimulaba, y cómo su lengua los acariciaba. Observé cómo le caían los mechones de oro intenso junto a los ojos, tapando parcialmente sus pequeñas orejas. Observé la fina piel de su cara, sus brazos, sin creer que todo aquello hubiera estado tan cerca, y tan lejos que parecía ahora. Quizás no me guste hablar demasiado de algunos aspectos de la vida de Fenix, seguramente porque intentaba no pensar en ello. Fenix tenía fama de haber estado con muchos, y la mayoría de hombres del bar podían dar fe de ello, yo incluido, supongo. A veces estaba varias semanas con alguien, luego podías verla cada día con uno distinto. Yo nunca le mencioné nada, ni ella se dio por aludida, pero me daban ganas de decir algo para que ella supiera que yo no pensaba de esa forma, que a mi no me importaba su… forma de vida. Aunque ella ya lo sabía, espero. No sé si alguno con los que había estado se había fijado en el porte triste, disimulado, que siempre llevaba. Quizás sí que era una impresión mía, no lo sé, pero deseaba hacer algo para que se sintiera mejor, o por lo menos para que supiera que yo me sentía de forma parecida. No, aquello habría sido demasiado atrevido, ¿y si me equivocaba? “Tom Reckles te está haciendo señas” apunté. Fenix ni se giró, “me da igual”. Bebí. “Todos los hombres me tratáis como a un trozo de carne”, su voz era baja, pero con rabia. “Fenix, yo… si lo dices por lo de… yo…” “Hola-que-tal” dijo ella burlonamente, “palabras-bonitas-palabras-bonitas sexo”, hizo una pausa para dar un trago, “yo no soy un cuerpo, por Dios”, y su voz pareció quebrarse al final. Dije lo primero que se me ocurrió, “lo cierto es que no me había fijado en tu cuerpo…” mentí. Ella me miró con las cejas levantadas y una débil sonrisa en sus labios. “Vale, está bien, sí me he fijado en tu cuerpo. Eres hermosa”. Fenix desvió la mirada. “Pero, no sé, estamos aquí bebiendo, y creo que eres mucho más que un cuerpo, y, no sé…” desvariaba. “Cállate”. “Vale”. Rió un poco. “Caleb, me largo” dijo Gallen saliendo de la cocina. “¿Cierras tú?” Levanté el pulgar con el puño cerrado. Era una broma que teníamos entre él y yo, se ve que es como se decían “vale” los primeros invasores del continente. Gallen también levantó el pulgar, me lanzó las llaves y salió del bar. “¡Maldito!” se oyó nada más se abrió la puerta del bar. Me giré para ver quién era, y vi a Donald, el fiscal de Fecston, mirándome con odio, acercándose a grades zancadas. “¡Maldito!” repitió cuando me alcanzó. Donald no era un hombre corpulento, pero el odio que salía por todos sus poros hubiera intimidado a hombres más valientes. “¡Has sido tú! ¡Has sido tú!” “¿Qué? ¿Qué te pasa?” contesté levantando la voz. “¡Me han despedido! ¡Me han detenido! Ha venido la policía y me ha detenido en medio de un juicio, ¿sabes la vergüenza que he pasado? ¡Me han acusado de traición a la Unión!” Sabía perfectamente de lo que estaba hablando. Tras pasar el día en la mansión de Hazletown, habíamos acordado tomar medidas contra Donald, que había estado ayudando a la banda de Absal. Mi papel consistía en enviar un informe anónimo a la policía aportando las pruebas que me había entregado Salor. Pruebas válidas, aunque obtenidas por medios poco ortodoxos… pero aún y así, válidas. “¡Sé que has sido tú!” seguía gritando Donald. Decidí que lo mejor era hacerse el despistado, “¿de qué hablas? No te entiendo. Oye, por si no lo has visto, tengo compañía” señalé a Fenix, que se recostaba en la barra, indiferente al ambiente de odio que esparcía Donald por todo el bar. Me fijé en que muchas personas nos estaban mirando. Puse una mano con cuidado en su hombro, como para calmarle, aún sabiendo que no se calmaría. “Vamos, hombre, siéntante, explícame qué ha pasado…” “¡Lo sé! ¡Lo sabía! ¡Te lo dije! Ese Xwolkavin… ¡te lo dije! Ese hombre es peligroso, es como una lagartija, colándose por todas partes, metiéndose donde no le llaman. ¡Malditos! Sé que has sido tú, sé que has enviado el informe anónimo, ¡lo sé, maldita sea!” Se aceró mucho a mí y levantó una mano, por el rabillo del ojo vi a dos hombres levantarse de una mesa cercana. Entonces Donald susurró, “te acordarás de esta, tengo contactos… sé cómo hacerte daño. No sabes hasta dónde llegan mis contactos…” Sin pensar, repliqué, también en intensos susurros, “la influencia de Norris Iron ya no te sirve de nada. ¿Dónde está Absal, Donald? ¿Dónde, eh? ¿Crees que le importas algo a Iron? Nah, yo creo que no”. De pronto, Donald se calmó, y su cara empezó a recuperar el color habitual. Los ojos le brillaban. “Con que es eso, ¿eh?” “Sí, Donald, eso. ¿Cómo has podido? Confiaba en ti. ¡Mataron a Liblue, por Dios!” “Hay cosas que no entiendes…” intentó defenderse. “¡Mataron a Liblue!” repetí, esta vez más fuerte. “Y yo te mataré a ti” replicó; se dio la vuelta y salió deprisa del bar. Los hombres que se habían levantado se sentaron, alguien encendió la máquina de discos, y el local recuperó el bullicio habitual. Aquella fue la última vez que vi a Donald, vivo. Antes de que pudiera meditar demasiado sobre aquello, y en la sorprendente rapidez con que todo había sucedido, salí de mi ensimismamiento y vi que el bar se estaba vaciando. Habían pasado dos horas, y hacía media hora que tenía que haber cerrado. Me levanté, y los pocos que quedaban se dieron por aludidos. Salieron, y tras ellos cerré la puerta. Me quedé allí, apoyado en la puerta del bar, observando el vacío interior. Algo se movió en la tarima; miré, y vi a Fenix, de pie, mirando el piano. Bajo los focos, su pelo brillaba con intensidad, y las curvas de su cuerpo se acentuaban, formando sombras allí donde la luz no alcanzaba. Era cierto, era hermosa. El polvo se esparcía a su alrededor, formando una burbuja fantasmagórica que la rodeaba, las motas danzando al son de sus pasos. Se acercó al piano, se sentó y, como la última vez que la había visto allí, subió la tapa con cuidado, y posó sus delicados dedos sobre las maltrechas teclas. De pronto, el sonido del piano ahuyentó el reciente silencio. Tocaba tres acordes, nada más. DoMi bemol, Re-Fa, Si bemol-Re. Redonda, blanca, redonda. Se oía el pedal en el fondo, chirriando ligeramente bajo la presión de su pie. En aquel momento, mi corazón quedó atado a aquella mujer por el resto de mi existencia. Apenas la conocía, pero una fuerza irrefrenable me empujaba hacia ella; todo mi mundo giró y Fenix se convirtió en mi nuevo centro de gravedad. Me parecía imposible que pudiera alejarme de ella, y aunque no podía evitar sentirlo, era consciente de que era extraño. Sin embargo, era agradable, nunca me había sentido mejor en toda mi vida. Los tres acordes resonaban en mi interior, propagándose más allá, llegando al infinito. Caminé por la sala lentamente, embriagándome de la música, notándola en todos los poros de mi piel. Llegué a su lado, me senté, y sin poder contenerme más, volqué mi corazón en el teclado. Y aunque yo nunca he sabido tocar el piano, aquella vez lo hice, y lo hice bien, pues no era mi mente la que tocaba, ni mis dedos, sino mi corazón, y los corazones lo saben todo, llegado el momento. No sé cuánto rato estuvimos así, pero la música cesó, y la última nota siguió sonando en mi cabeza durante largo rato. Entonces me giré, la miré a los ojos, y supe lo que tenía que hacer. Acaricié su cuello, noté su pelo en el torso de mi mano, me acerqué y la besé. Capítulo 46 El ingreso “Caballeros, bienvenidos”. El tintineo de las copas menguó considerablemente, hasta quedar completamente en silencio. “Este año, como todos los años desde el mil ochocientos treinta y dos de la vieja época, los portadores de Morrigan se reúnen”. La enorme sala de la mansión de Hazletown acogió los aplausos de más de cien hombres vestidos de gala. “Por la benevolencia de la justicia, y en aras de un mundo mejor para nuestros hijos, los portadores de Morrigan dan la bienvenida a nuestros más recientes miembros: Drekam Ponners, Planck Lselton, Caleb Tacklemore y…” se aclaró la garganta, “la señorita Sylvia Gin”. Del fondo de la sala, cuatro hombres vestidos de manera ligeramente distinta, con cintas doradas cruzadas sobre el hombro izquierdo, avanzaron hasta la mesa rectangular, de madera oscura, donde descansaban cuatro cajas de madera, como la que había visto en el despacho de Salor. Cada hombre se situó detrás de una caja y, con un movimiento ceremonioso, las abrieron a la vez. La caja que tenía delante parecía más grande por dentro que por fuera. No me aventuré a mirar en el interior, por si acaso, me quedé muy quieto, como mis compañeros. Los cuatro hombres que habían abierto las cajas dieron un paso hacia atrás y se retiraron. Otros hombres, más ancianos, ocuparon su lugar. Delate mío se situó Salor, el más joven de los cuatro, que me guiñó un ojo y torció ligeramente la boca, en lo que pretendía ser una sonrisa. De pronto, sin ninguna señal previa, sacaron a la vez un objeto de la caja. Era una especie de puñal, metido dentro de una funda negra con gravados dorados que no comprendí. Con mucha delicadeza, Salor sacó el puñal de la funda y lo sostuvo con la mano derecha; luego, apoyó la hoja en la izquierda y cerró el puño a su alrededor. Un hilo de sangre goteó al suelo. De un solo movimiento brusco, giró el puñal y me lo ofreció. Lo cogí y le imité. Nos dimos la mano, mirándonos a los ojos, y Salor dijo “Vuestra sangre, nuestra sangre”. Tras limpiar el puñal en un grueso pañuelo blanco, metió la mano de nuevo en la caja y extrajo un reluciente aro plateado. Lo reconocí al instante, era un anillo como el que había visto en la mano de Akla Xwolkavin, como el que llevaba él. Me lo dio, y observé el águila imperial gravado con extremo detalle. En el interior del anillo, bajo el águila, había gravada una brújula con una inscripción que no llegué a ver, pues las circunstancias no eran las oportunas para observarlo con más detenimiento. Me lo puse, y Salor volvió a estrecharme la mano, esta vez la opuesta. “Bienvenidos, portadores de Morrigan”. La sala entera aplaudió. La velada transcurría de manera apacible. Aunque me dolía la palma de la mano, el estar hablando constantemente con todo el mundo me distrajo. Todos me felicitaban y me trataban como si nos conociéramos de toda la vida, o como si fuéramos hermanos. Era agradable, te hacían sentir como en casa al instante. Estuve hablando un rato con Akla Xwolkavin, quien se alegraba mucho de mi ingreso en la “organización”, como lo llamaban a menudo. Me estuvo contando asuntos referente a casos importantes del estado, y era difícil tratar como a un igual al fiscal general de Winnamo. De todos los que me estrecharon la mano aquella noche, Akla era el único zurdo, y mi mano se resintió al contacto con la suya. Observé con disimulo, y todos los miembros de la Organización tenían la misma cicatriz en la mano izquierda. En un momento en que me quedé solo, vi a la única mujer, Sylvia Gin, sola, junto a la mesa con las bebidas. Me acerqué, intentando evitar a cualquiera que pudiera interceptarme en el camino. “¿Qué hace una dama como tú tan sola?” pregunté, dándome cuenta al instante del ridículo que debía de estar haciendo. Sylvia arqueó una ceja, y dejó escapar un sonido entre sus labios que sonó como “Pffhm”. Sí, había hecho el ridículo. “Mi nombre es Caleb” “Tacklemore” contestó ella. Asentí. “Yo soy Sylvia”. “Encantado de conocerte”. Nos quedamos unos segundos mirando la sala, en silencio. Sylvia era una mujer esbelta de pelo negro y liso, que le llegaba casi hasta la cintura. Tenía la piel muy clara, y los ojos de un verde intenso, que me recordaba a los bosques del norte de Caroline, un verano, hacía no mucho, que pasamos una semana en las cascadas de Attons. Sus facciones, perfectamente simétricas, serían difíciles de describir con palabras, o con imágenes, o por cualquier otro medio que no fuera verla a ella. Llevaba un vestido largo, morado, que ocultaba casi la totalidad de sus pies, dejando ver solo la punta de los dedos. Me fijé en los delgados dedos de su mano, que sostenían una copa de un carísimo Chardonnay. El anillo se adaptaba perfectamente a su mano, como el mío a la mía. Me pregunté cómo habían sabido la medida. “Eres la única mujer” dije, más para dar conversación que para decir algo útil. “Eres muy observador” puntualizó Sylvia. “¿Cómo es que…?” Sylvia me entendió, y se encogió de hombros. “Sinceramente, me da igual” contestó al fin. Noté un ligero acento del norte en su voz, y pregunté “¿de dónde eres?” Sylvia me miró, sonrió y rió un poco, “¿tanto se nota? Soy de Middle Point”. “¡Anda! ¿Y cómo es eso de haber nacido en el mismísimo centro de la Unión?” “Bien… no sé. Todos los turistas que vienen siempre quieren hacerse fotos en el punto exacto, encima de la placa que marca el centro. Para nosotros es algo normal, solo es una placa, al fin y al cabo”. Me pregunté qué haría yo en esa situación. Probablemente me haría una foto encima de la placa. “Lo curioso” continuó Sylvia, “es que la placa ni siquiera marca el centro, se puso ahí porque quedaba bien, en medio del parque”. “¿Y el centro real?” Sylvia sonrió complacida, “en mi salón”. Dio un trago. “Me gustaría visitar tu salón algún día” dije sin pensar. Ella tragó y rió a la vez, atragantándose. Fue una reunión agradable, pero estaba muy cansado. Ya en casa, daba vueltas en mis manos al anillo, sentado en el borde de la cama. Los zapatos yacían de mala manera cerca de la puerta, abandonados allí donde me los había sacado. Deshice la pajarita y me desabroché la camisa. Miraba el puñal, el anillo, el puñal, el anillo. La poca luz que entraba del exterior daba un tono pálido al anillo, y los surcos que formaban el águila se acentuaban con cada vuelta que le daba. Me dejé caer hacia atrás y me quedé allí, contemplando el techo de la habitación, pensando en todo lo que había pasado aquél día. Me pregunté si volvería a ver a Sylvia. Middle Point estaba en Trocam, ¿qué hacía en Winnamo? Daba igual, todo daba igual, estaba cansado. Inspiré hondo, noté como se llenaban mis pulmones hasta el límite, y después dejé salir el aire poco a poco. El corte de la mano aún me dolía un poco, pero todo el alcohol que había bebido había disminuido considerablemente las molestias. Entonces me vibró el trasero, como si me hubiera sentado encima de una abeja. Las cortinas dibujaban patrones ondulantes en el techo de madera con la luz de la luna. No, no era una abeja, tenía que ser el móvil. Me moví con fastidio y saqué el pequeño dispositivo negro del bolsillo trasero, miré la pantalla, era Jim. Pero no tenía ganas de nada, así que no contesté. Dejé el anillo sobre la cama, me di una ducha y, al salir, me senté en el sofá del salón, junto a Charlie, que dormía plácidamente con el pico en el reposabrazos. Y allí nos quedamos, Charlie y yo, tirados en el sofá, durmiendo como si no hubiera mañana. Capítulo 47 Los portadores de Morrigan “Hace muchos años, según cuenta la leyenda, había veinte seres que regían el mundo en paz, desde las sombras. Nadie sabía de su existencia, pero de haberlo sabido, la paz se habría desvanecido. Estos veinte seres compartían el conocimiento más extenso que jamás haya existido de la historia de la humanidad. Vivían repartidos por todo el mundo, y una vez al año se reunían y guardaban copias de todo. Se dice que cada uno de los veinte seres tenía miles de encargados de recopilar información, que escribían en unos cuadernos, y que posteriormente esos cuadernos se llevaban a la Zona Neutra, donde se preservaba el conocimiento de nuestra existencia. La Zona Neutra se creó para que, fuera quien fuera que dominase esa parte del mundo, el conocimiento permaneciera intacto, y si alguien intentaba hacerse con la Zona Neutra, los restantes diecinueve seres lo destruirían. La localización de la Zona Neutra nadie la conoce, ni nadie, aparte de los veinte seres, lo sabía entonces, pero aún y así todos vigilaban mucho de no meterse en ella. De este modo, el mundo permanecía en equilibrio, y la avaricia quedaba atada al temor de la venganza. Hace poco más de ciento setenta años, Degons halló un libro muy antiguo, el cual contenía un mapa cifrado de la Zona Neutra, algo que nosotros llevábamos muchísimo tiempo buscando. Cuando Degons, caballero de honor de la Organización, fue a reunirse con el consejo para enseñarles el documento, algo aconteció. Degons nunca llegó a Hazletown, encontraron su coche abandonado en una cuneta de Fillis Calb, con el parabrisas manchado de sangre. Nunca se supo nada más de él, ni del libro. Gracias a los avances tecnológicos de los que ya entonces disponíamos, observamos un incremento inusual de actividad criminal sospechosa… como desapariciones, misteriosas muertes, secuestros y infortunios de todo tipo por todo Winnamo, que se extendió hasta el norte, en la frontera con Nueva Canadá. Nuestros agentes en el norte confirmaron la ola de criminalidad encubierta, pero aún y así no parecía haber explicación plausible. Aquél fue un año de grandes cambios en la Organización, pues gracias al ingenio de Degons, semanas más tarde llegó un paquete a la mansión con algunos folios del manuscrito escaneados, que contenían información vital para nuestra supervivencia. Junto a los folios, envuelto en un pañuelo de seda manchado de sangre, había un anillo como el que llevamos tú y yo. El anillo. Según uno de los escritos, el anillo pertenecía a uno de los veinte seres, los guardianes de la paz, y protegerlo era de vital importancia. El documento describía un diseño que aún hoy en día no hemos podido comprender, y bajo él había escrito la palabra Morrigan. Por lo poco que hemos podido descifrar, Morrigan es el guardián de la justicia, y está oculto bajo los sellos, los veinte anillos, en las profundidades de la Zona Neutra. Con los años, nos hemos dedicado sin descanso a descubrir qué le pasó a Degons, y qué fue de los que se lo llevaron. Creemos que uno de los veinte seres lo mató, dado que se estaba acercando demasiado a la verdad. También creemos que de esos veinte quedan pocos, y los restantes se volvieron malvados, corrompieron la justicia, y ataron bajo los sellos a Morrigan, impidiendo que la justicia se manifestara. Es nuestro deber, nuestra responsabilidad, recuperar los anillos y liberar a Morrigan, para que la justicia destruya a los malvados, y la paz vuelva a reinar en la tierra. Es por eso por lo que llevamos estos anillos, porque nos protegen. Con los años descubrimos que son capaces de cosas fascinantes. Según los manuscritos, si el hierro del anillo toca la piel de los malvados, su sombra temblará. Solo lo hemos visto una vez, y… debo admitir que no sabíamos muy bien qué había pasado. Yo era un recién caballero de la Organización, estábamos en Tucamoo por primera vez, una noche salimos unos pocos a tomar algo y nos perdimos. Nos encontramos con un hombre de aspecto muy agradable que nos dio indicaciones, y al estrecharle la mano, su sombra tembló. Claro que entonces no sabíamos nada de todo esto, pero al descifrar esa parte del manuscrito supimos que nos habíamos topado con un malvado. Según el escrito, son seres invencibles, nunca mueren. Son hermosos, atraen a todo el mundo, pasan desapercibidos con extrema facilidad, y tienen los ojos brillantes, muy brillantes, como el sol. Solo salen de noche, y obran maldad, destruyen por doquier y se esfuerzan en que nadie recuerde, en que el conocimiento no perdure. Esa es la explicación de la falta de documentación de nuestros antepasados, el porqué de que haya tan poca historia registrada. Son peligrosos, no los subestiméis. Según el escrito se alimentan de… humm, de sangre humana. Nuestro más sagrado propósito es encontrar la Zona Neutra y liberar a Morrigan. El destino nos ha escogido, somos los Portadores de Morrigan, los caballeros de la Organización, los protectores de la justicia”. Salimos, y la fiesta continuaba, ajena a nuestra prolongada ausencia. Los reunidos se dispersaron entre la muchedumbre. Con los recientes viajes a Hazletown, la distancia que lo separaba de Fecston no parecía tan grande, aunque quizás también ayudaba que me llevasen en un Cadillac. Dado el procesamiento de Donald, y su posterior misteriosa desaparición, o fuga, como decía la policía, me habían encargado el papel de fiscal de Fecston provisional, hasta las próximas elecciones. No era un trabajo sencillo, pese a que nunca había demasiada delincuencia en Fecston, pues el maltrecho sistema judicial de la Unión me obligaba a rellenar infinitos informes que después enviaba a Harrelson y nadie leía. Aún y así, mi aumento salarial no me venía nada mal. A excepción de las dos últimas salidas a Hazletown, había estado encerrado en la fiscalía día y noche, y no había tenido tiempo a pensar en todo lo que estaba pasando, ni en Fenix, que hacía semanas que no veía. La sala común estaba repleta de elegantes hombres vestidos de negro, haciendo chocar copas, riendo y contando historias. Si uno prestaba atención podía oír las triviales conversaciones que tenían los hombres poderosos que llenaban la estancia. Algunos hablaban de jabón, otros de yates y excursiones en las que habían llegado a la cima en helicóptero. Otros hablaban de política y de los terrenos que acababan de comprar. En el fondo, como la última vez, la única dama de la Organización bebía en silencio, contemplando a los demás. Me acerqué, la saludé con la cabeza y me serví una copa de una bebida indeterminada. Observé que los porticones tras la mesa de las bebidas daban a un balcón; invité a Sylvia a acompañarme al fresco del atardecer. “¿Qué crees que hay más allá de estos campos?” dijo. “Más campos, y luego desierto”. “Claro, olvidaba que esto es Winnamo”. “Creía que ya te habrías marchado”. “No, me quedaré en Winnamo una temporada, en Fecsten”. “Fecston” corregí, “de ahí soy yo”. Sylvia arqueó las cejas, “¡no me digas!” Asentí con la cabeza, “¿y qué te trae al maravilloso estado de Winnamo?” “Trabajo” contestó, “soy historiadora”. “¿En serio? No pareces historiadora”. Sylvia se movía con una ligereza sorprendente, casi gatuna. No caminaba, fluía, parecía que todo girase a su voluntad, y ella solo realizaba pequeños movimientos para apartarse de los obstáculos. “Sí” contestó, apoyando los brazos en la dura piedra de la baranda, “la historia me apasiona” –suspiró– “hay tantas cosas… no sé, la historia está llena de hechos fascinantes. Como los manuscritos de Degons. He estado examinando los documentos y… es probablemente el mejor material que he visto en mi vida”. Miraba el sol poniente. “Como estos anillos” prosiguió, dándole vueltas al anillo en su delgado dedo, “increíble”. “Ya” dije, meditabundo. “Todo eso de las sobras temblando… los seres… no sé. Verónica –la mujer que me crió– creía en ese tipo de cosas, aunque a mí siempre me ha parecido irreal. ¿Cómo creer en algo que nunca he visto?” “¿Crees en el viento?” “Bah, ya me sé ese argumento. El viento tiene explicación, las diferencias de presión en la atmósfera generan corrientes que…” paré, estaba seguro de que aquello no le interesaba, “¿pero sombras que tiemblan al tocar un anillo? No sé, cuesta creer eso”. “A mi no me cuesta” repuso Sylvia. “Todos los días pasan cosas inexplicables, solo mira a tu alrededor. El mundo está lleno de cosas que no comprendemos, ¿cómo negar que puede haber algo más? ¿Tan orgullosos somos?” “No niego que sea cierto, digo que cuando lo vea lo creeré”. “Para haberte criado una creyente eres muy escéptico” dijo Sylvia con tono risueño. Reí, “¿creyente?” “Claaro”, abrió mucho los ojos. Por un momento, pareció que el intenso verde de sus ojos se aclaraba, pero debió ser solo el reflejo de la última luz del día. “Los que creen en esas cosas, en fantasmas y cosas sobrenaturales, los creyentes”. Entonces comprendí, “tú tampoco crees, ¿verdad?” Sylvia cerró un ojo y juntó el pulgar y el índice delante del que tenía abierto. Me relajé, y bebimos hasta que se puso el sol. Los días siguientes fueron un regreso a la realidad un tanto crudo. Tenía montones de informes que revisar, firmar y enviar. No he conocido trabajo más tedioso que el de revisar informes legales. Me encantaba la abogacía, cierto, pero tenía algunas cosas… simplemente odiosas. Cuando por fin llegó el viernes por la noche pasó algo inusual, por llamarlo de alguna manera. Jim y yo estábamos en el bar de Gallen jugando a dardos, cuando de pronto entró alguien cuya cara me resultaba tremendamente familiar, aunque no le reconocí. El hombre, que parecía temblando, barrió el bar con la mirada y se dirigió muy lentamente a la mesa del fondo, donde Wen siempre estaba. Miré, y ese día también estaba. El hombre se plantó frente a Wen, le fallaban las rodillas, y al poco empezó a llorar. Nadie se había fijado en él, pero yo encontraba todo aquello inquietante… en aquél momento no podría haberte dicho por qué, pero me tenía mosca no reconocer esa cara tan familiar. Muy lentamente, Wen se quitó el sombrero que llevaba y lo dejó a un lado de la mesa. Levantó la vista y el extraño se quedó petrificado. Me acerqué un poco, lo justo para escuchar sin parecer maleducado. “Mátame ya” dijo el hombre, “mátame, acaba con esto”. Wen seguía mirándole, impasible. “¿Dónde está lo que me robasteis? ¿¡Dónde!?” “Ab.. Absal lo… lo vendió…” Wen le miró con más intensidad, si eso era posible. “Pe… pero tengo el maletín, lo tengo, lo tengo…” “¿Dónde está el maletín, Yonel?” “Esssstá en el coche, fuera, en el parking”. Wen asintió, luego miró la hora en su reloj de pulsera. “Como prueba de mi buena voluntad, Yonel, hoy no te mataré”. Aquello calmó visiblemente a Yonel, aunque seguía muy nervioso. Wen se levantó perezosamente, sacó un billete y se lo metió en el bolsillo de la camisa al tembloroso hombre. “Tómate algo” “¿No vas a… no vas a matarme?” Wen sonrió, “No hoy”. Yonel… ¡claro! Yonel era el único que quedaba de la banda de Absal, los demás habían desaparecido.. inexplicablemente. La voz de Sylvia sonó en mi cabeza, todos los días pasan cosas inexplicables, solo mira a tu alrededor. Yonel le había pedido a Wen que le matara, ¿por qué? ¿Y si era cierto? ¿Y si todo lo que nos había contado Salor era cierto? ¿Y si… y si Wen era un malvado? No, no podía ser, Wen me había ayudado, aquél día de tanta tormenta, Wen no era malvado. Un poco extraño y solitario quizás, pero no malvado. No me dio tiempo a seguir pensando en ello, pues en cuanto Wen salió del bar, Yonel empezó a reír, gozoso de haber salvado la vida. Gritó, “¡he burlado a la muerte!” y invitó a todo el bar a una ronda, y luego a otra, y luego a otra. Todo el bar rebosaba de júbilo, aunque nadie sabía por qué, pero “¡ese tipo de ahí invita a todo el mundo!” era la frase de la noche. Entonces dieron las doce. Justo al segundo siguiente, un gran estruendo interrumpió la celebración. Las puertas del bar se abrieron de par en par, y tras ellas apareció Wen, con un maletín en la mano. Dio dos pasos que hicieron retumbar todo el local, lanzó el maletín a su mesa habitual con una pericia desconcertante, tanto que cayó en la silla y permaneció de pie. Un Wen mucho más parecido al que había visto en la lejanía, bajo la tormenta, dio dos pasos más hasta donde estaba Yonel. En cuanto le vio, la expresión de júbilo de su rostro decayó en pánico aterrador. Una voz salvaje, áspera y dura susurró tan fuerte que todo el bar lo oyó. “Ya es mañana, Yonel”. Sonrió, y, al hacerlo, una hilera de blancos dientes apareció tras sus labios. Y luego nada. El bar permaneció en silencio durante unos instantes, asimilando lo que acababa de ver, o mejor dicho, no ver. Wen y Yonel se habían desvanecido. No se habían marchado, ni se habían movido un solo centímetro. Solo… habían desaparecido, allí mismo. Entonces sucedió lo más inusual. La gente regresó a lo que estaba haciendo, como si no recordaran qué había pasado, como si nada de todo aquello hubiera sucedido. “Eh”, Jim me puso una mano en el hombro. “¿Te has fijado? Wen no ha venido esta noche, qué raro”. “¿Cómo que no ha…? ¿No has…?” conseguí decir, pero la expresión confusa de Jim contestó la pregunta. El anillo, había sido el anillo. Lo miré, lo retorcí en mi dedo. Era cierto, todo era cierto… los malvados existían, Wen era uno de ellos, y el anillo me había protegido. Solo faltaba… no quería pensar en ello. Solo faltaba ver danzar su sombra. Minutos después, Wen entró en el bar como si nada. Se acercó a la barra, pidió un vaso de agua y fue a sentarse a su mesa. Cogió el maletín, lo abrió, lo inspeccionó durante un breve segundo, lo cerró y dio un trago. Reuní todo el valor del que fui capaz y me acerqué a él. “Wen” “¡Ah, hola, Caleb! ¿Cómo estás?” “Wen” repetí, “lo he visto todo”. La mirada de Wen se ensombreció una décima de segundo. “¿Cómo? No sé a qué te refieres”. “Te he visto, con Yonel”. “Imposible” repuso él rápidamente. Asentí, “lo recuerdo todo”. Wen parecía turbado, como si pensara en algo más allá de nuestra conversación. “Dame la mano”, la extendí. Wen pareció comprenderlo todo en cuanto vio el anillo; entonces, solemne, se levantó y me estrechó la mano. Observé el suelo, y lo que vi fue lo más extraño de la noche. Tan extraño y tan imposible como creer en el viento. Noté el contacto de la congelada mano de Wen, que me penetró y me sacudió por dentro. Me preparé para saltar hacia atrás, sin saber qué haría él. Desvié mi mirada, miré al parqué, donde su sombra se esparcía bajo la tenue luz de las lámparas del bar, pero la sombra de Wen permaneció quieta, impasible bajo el efecto del hierro de mi anillo. Di un paso hacia atrás, con los ojos muy abiertos. No podía ser, lo había visto todo, el anillo me había protegido. Wen era un malvado, no cabía duda… y aún y así su sombra no se había movido. Al ver mi sorpresa, y que su sombra había permanecido quieta, los ojos de Wen se aliviaron, pero enseguida su rostro cambió del alivio a la confusión. Habló, y su voz sonó quebrada, confusa y al mismo tiempo inexpresiva. Dijo, “¿Quirla?” Soltó todo el aire que había en sus pulmones y cayó como un peso muerto en la silla, mirándome, escrutándome, ajeno al resto del mundo. Capítulo 48 Tu nombre y el mío Despierto. Lentamente regreso a un estado de consciencia, notando el embotamiento que sucede a interrumpir el intangible mundo de los sueños. Tengo los ojos cerrados, los párpados me pesan como dos bloques de cemento. Recuerdo fragmentos fantasmagóricos de la noche, que se desvanecen en cuanto intento centrarme en ellos. Recuerdo un olor, a hierba mojada y rocío; el fresco en mi piel propio de haber dormido en la intemperie. Busco en mi mente mis sentidos, intento centrarme en el costado que toca el suelo, analizar si noto yerba, si el rocío me ha empapado, pero no lo logro. Abro los ojos de mi mente y sí, estoy en el campo, y todo lo que creía real lo es. ¿Lo es? No lo sé, ¿cómo he acabado aquí? Me giro panza arriba, la bóveda celeste, destellante, abriga los dos soles, el mayor y el menor, que me permiten observar perceptiblemente la rotación de la tierra bajo su mutua influencia. Pero algo va mal, el sol menor se oscurece y se tiñe de morado, cambiando la iluminación del campo, de los abedules del extremo. Y hipnotizado bajo ello, un fuerte ruido, repetitivo, me taladra los tímpanos y me oprime el pecho, una y otra vez. Es un sonido familiar, que se acerca, y un objeto punzante me rasca la cara suavemente, el viento se alza y el mundo se desvanece. Despierto de nuevo. “¡Maldita sea, Charlie, salte de encima!”. Charlie sigue aleteando, golpeando mi rostro y mis brazos con sus alas. La ventana debe de estar cerrada y querrá salir. Intento incorporarme usando las pocas fuerzas que consigo reunir, y cuando estoy en la cúspide mi cabeza se tambalea, la habitación da vueltas, recobrando poco a poco la estabilidad. Pero no estoy en la habitación, sino en el salón. Me he vuelto a quedar dormido en el sofá. Me levanto, espero dos segundos para equilibrarme y me acerco al porticón acristalado; lo abro. “Ya podrías aprender a abrir tú mismo la puerta, que para algo eres un íwol”. Charlie me ignora y sale disparado hacia el exterior de la casa. Camino arrastrando los pies hasta la habitación y me dejo caer sobre la inmensa cama que aguarda, fría, mi regreso de la noche pasada. Cierro los ojos, pero el campo no vuelve, ¿qué hora debe ser? No lo sé, da igual. Temprano. Me giro, miro la ventana del extremo este de la habitación. Aún está amaneciendo, el sol justo alcanza la mitad del jarrón lleno de agua, difuminando su luz por toda la sala. Las flores, ya marchitas, ondean bajo la brisa que se cuela por la ventana mal cerrada, la cortina se mueve perezosamente. La dorada atmósfera tan típica de Winnamo, donde la arena y la soledad colman el aire de sordos gritos de reproche, se filtra y destaca las motas de polvo del cristal, las cuales, bailando en medio del haz, se proyectan agrandadas en la clara madera de la mesita de noche. ❦ Maldito el día que conocí a Adelaide. Jamás me lo perdonaré, aunque la ame, maldita sea. Adelaide fue mi perdición, un árbol caído en medio del camino, un cuchillo en mi garganta. Si dijera que cambió– no, que destrozó– mi vida, me estaría quedando corto. Su existencia, ligera como pluma que embiste el viento, me arrebató la mía, y ya no fui más yo, ni ella, sino nosotros. Nosotros, aunque jamás llegara a comprenderla; nosotros, aunque nos traicionáramos mutuamente hasta el hastío; nosotros, pese a los gritos, pese a la insubstancialidad de nuestra unión. Nosotros, pese a todo, pese a la vida. Pero eso fue después. Conocí a Adelaide un día corriente, como todos los demás. El otoño había dado paso a un frío invierno, que se hacía notar con las gélidas corrientes de aire que nos quemaban los rostros. Si uno no ha nacido en Winnamo es difícil explicar lo que se siente. En verano el calor golpea con la fuerza de mil soles, y si aún existiera el plástico se derretiría, o eso es lo que dice Yamma Fog, aunque todo Fecston sabe que es un exagerado. Las primaveras y los otoños son unas épocas extrañas, que arrastran algo de la dureza de los extremos, pero con la benevolente suavidad de quien trata con un herido de muerte en sus últimos instantes antes de cerrar los ojos y no volver a abrirlos. Los inviernos, sin embargo, mutan de año en año. Decir “recuerdo el año pasado que…” se convierte en un tema tabú, pues nadie quiere recordar cómo fue el invierno anterior. Los hubieron cálidos, los hubieron templados. El presente año no fue ninguno de los dos. Jamás había pasado tanto frío en mi vida. Los cristales se congelaban y parecía que estallarían en cualquier momento. Los accionadores de los grifos de cerveza se atascaban y el líquido que salía a borbotones en cuanto se descongelaban precedía a un humeante vaho que ascendía hasta el techo. El interior del bar aquél atardecer no tenía nada de inusual. La gente entraba y cerraba rápidamente la puerta para no dejar escapar el calor. Gallen había conseguido un par de máquinas que aún no se vendían gracias a un contacto en la compañía de calefactores Cal-Cal. Nos habíamos reído cuando las compró el verano anterior, pero ahora todos callábamos y disfrutábamos en silencio de la agradable temperatura del bar. El alcalde, el Sheriff y el ranger Denkaster, tres viejos duros de pelar, de la vieja escuela, reían sin parar a la derecha de la barra. Sonaba un viejo disco ralladísimo de Folsom Vals, rascando una guitarra acústica como si se acabara el mundo, gritando al micrófono a menos de un milímetro. Si uno se fijaba, podía adivinar el sonido de las gotas de saliva que habían salido despedidas y que se habían pegado al micrófono cuando lo gravaron. Garden, que se había vuelto una capataz curtida, vistiendo ropa que hubiera escandalizado a su difunta madre, llevaba un tatuaje nuevo, que había añadido a su ya plagada espalda y hombros. Jugaba al billar con el hijo menor de Castleton, Plas, Planner, o algo así, y con el muy agente recién ascendido Nuxzalton. Ambos se peleaban por su atención, y Garden no parecía disgustada. Jim y yo bebíamos en nuestro lugar habitual. La última nevada había atrapado el coche del juez en la carretera entre Osten y Fecston, así que el juicio del pueblo contra Barton Repp por hurto a mano armada se había aplazado, dejando mi tarde libre de compromisos. Esas últimas semanas las había pasado solo. Fenix había desaparecido de la noche a la mañana. Me dejó una nota enganchada entre la mosquitera y marco de la puerta de mi casa que tan solo decía “Me voy. Fenix.” Pensé en pedirle a mi buen amigo el ranger Yacks que la rastrease, pero podría haber hecho lo mismo con Verónica, y al final desistí. Daba igual, quería irse, y se fue. Creí que me sentiría peor, y esperé durante un tiempo a que la soledad, el reproche o el “por qué” vinieran, pero no lo hicieron, y me quedé solo sin tiempo para sentir soledad, herido sin saber que lo estaba, y preguntándome por qué sin querer hallar respuesta. Fue en ese estado de ánimo que conocí a Adelaide. La puerta del bar se abrió, permaneció abierta más tiempo del necesario, helándonos a todos, y tras varias quejas y un par de gritos se cerró. Una mujer, menuda y delgada, de espaldas anchas, se quitó el aparatoso abrigo de un ágil movimiento y lo lanzó a uno de los cuernos de reno que servían de perchero. Caminó con paso decidido hasta la barra, se sentó en el taburete de mi derecha y pidió “alcohol, cualquier cosa”. Gallen le sirvió whisky. Adelaide tenía algo, un tipo de energía concreto, que atraía las miradas de todos cuantos estaban en la sala. Un aura mágico la rodeaba, desprendía sexo por todos los poros de su piel. Vestía unos tejanos cortos que dejaban a la vista su pálida piel, y una camiseta negra de tirantes. Su pelo, también negro, descendía liso hasta media espalda. Cogió el frío vaso y se lo llevó a los labios; la sala entera se esforzó por no mirarla. “¿Qué miras?” dijo, sin desviar siquiera la mirada del vaso. Su voz sonó ronca. Jim levantó las cejas y contestó, “a ti, nena”. Se levantó y se colocó a su lado, interponiéndose entre nosotros con su enorme brazo. De pronto se hoyó un ruido agudo, un quejido muy poco familiar, y Jim se apartó rápidamente de ella, tan torpemente que se tropezó con una silla y casi se cae al suelo. “Ahh, perdona tío” se disculpó con el ocupante de la silla. “¿Qué ha sido eso?” pregunté. Jim no contestó, Adelaide sonrió y dio otro trago. “Mi nombre es Caleb” dije. Como me quedé mirándola, se vio obligada a contestar, no sin antes girar la cabeza lentamente y escrutar mi rostro intensamente. “Adelaide” dijo. Era imposible no sentirse atraído por ella, y no tenía explicación. Mirada fríamente, o desde la distancia, uno podría describirla como una mujer corriente, pero la intensidad de su presencia aumentaba cada segundo y causaba un irrefrenable deseo en todo hombre, varón, y hasta en las mujeres más heterosexuales. Era inevitable, como una espiral de deseo incontrolado que cada uno luchaba a su manera, esforzándose por apartar la mirada de su figura, pensar en otra cosa. Nadie lo logró, y lo sé porque ese día las puntuaciones del campeonato de dardos bajaron drásticamente, nadie conseguía darle a la bola en el billar, y el bar permaneció lleno hasta que Adelaide se marchó. Maldigo de nuevo el día que la conocí, aunque Adelaide no fuera solo otra de las mujeres que pasaron por mi vida. Adelaide me robó la vida, o la vida que tenía entonces. Se parecía en muchas cosas a Verónica, era alocada, se dejaba llevar por los más nimios impulsos que sentía y no compartía el mismo sentido de permanencia que sienten la mayoría de las personas. No puedo decir cómo acabé con ella, aunque más tarde comprendí el por qué, y que no fue casualidad. En aquel entonces no me importó, pues el deseo que causaba en mí tapaba todo lo demás. Y con el deseo, si bien satisfecho, el hecho de que no se marchara me acercó más a ella. Creo que nos saltamos todos los pasos típicos de las relaciones, así era ella, porque de pronto me vi completamente atrapado en su aura. Jamás había intimado a ese nivel con alguien, en la vida había sentido algo que se acercara, ni lo más mínimo, a lo que Adelaide me causaba. Pero de nuevo me estoy adelantando. Aquella misma noche, Sylvia, que llevaba un par de semanas en Fecston, vino por primera vez al bar. Habíamos quedado allí a la noche, pero como por causa de la nevada llevaba toda la tarde en el bar, no estaba seguro de si ella vendría. Vino. Vestía ropa gruesa, y un abrigo en el que habrían cabido dos como ella. Una bufanda roja resaltaba sobre lo demás. Nada más entrar, se quitó el abrigo y lo dejó en otro de los cuernos de reno, junto al de Adelaide, que me pareció que miraba con cierto recelo. Me levanté a saludarla, y nos sentamos en una de las mesas bajo la tarima con las mesas de billar. Fue un cambio extraño, el pasar de la extrema influencia de Adelaide a la suave compañía de Sylvia. Ella siempre tan tranquila, parecía que la calma la seguía allí donde iba. Hablaba flojo, aunque algunas veces parecía forzado. Sonreía en los momentos oportunos, mantenía su mirada en la persona mientras hablaba, no dejaba adivinar qué pensaba. Mi impresión de Sylvia era que era una mujer tímida y que no disfrutaba demasiado la compañía de otras personas. Sus verdes ojos, intensos como un bosque tras la lluvia, brillaban con especial intensidad aquella noche. En una de las veces que levantó la vista para mirar el bar, se quedó congelada, como si hubiera visto un fantasma. Me giré para ver qué era lo que la había dejado así, y allí estaba, Wen, en medio de la estancia, mirándola con la misma intensidad petrificante que ella. Llevaba un vaso vacío en la mano, y lo sujetaba con tanta fuerza que parecía que fuera a romperse en cualquier momento. Durante los eternos segundos que se miraron, intenté descifrar qué pasaba, sin lograrlo. Al final, Sylvia dijo “¿puedo ayudarle?” Wen parpadeó, como si acabara de despertar de un sueño imposible, y contestó, “disculpe, señorita, la he confundido con otra persona”, dio un par de pasos hacia atrás, se giró y desapareció de mi campo de visión. Sylvia miró a la mesa. “¿Conoces a Wen?” pregunté. Levantó la vista rápidamente, mirándome con intensidad, luego se relajó. “No, qué va. ¿Wen, dices que se llama?” Asentí, “es un tipo… curioso. Lleva meses viniendo todas las noches, haga el tiempo que haga, pide un vaso de agua y se sienta allí, en la mesa del fondo”. No dije más, pero lo deseaba. Aún estaba investigando el incidente del otro día, trazando la línea de la vida de Wen, algo nada fácil, al parecer, pues no había registro de su existencia en ninguna parte. Básicamente, Wen no existía. Pero no era uno de los malvados de los que había hablado Salor, eso seguro, su sombra no se había movido. Todo aquello me turbaba. Estaba claro que Wen no era un malvado, pero algo era. Los sucesos de aquella noche, cuando él y Yonel desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos… aquello de lo que no podía hablar con nadie, pues nadie recordaba. “¿En qué piensas?” interrumpió Sylvia mis erráticos pensamientos. “Oh, en nada en particular” mentí. “Dime, ¿en qué consiste exactamente tu trabajo? ¿Qué hace un historiador para ganarse la vida?” “Bueno…”, se acercó a mí, apoyando los brazos en la mesa. Noté su aroma a nueces. Continuó hablando en voz baja, “lo cierto es que estoy trabajando para la Organización. Estoy estudiando los manuscritos de Degons a fondo, buscando por aquí, por allí…” Volvió a echarse hacia atrás. “¿Y has encontrado algo nuevo?” “Para serte sincera, hasta ahora no, pero estoy sobre algunas pistas… no puedo contarte más”. Sonrió, dio un trago y lanzó una mirada relámpago a donde estaba Wen. Noté que no había dejado de mirarnos desde entonces. Adelaide se levantó haciendo mucho ruido, caminó lentamente hacia nuestra mesa, me puso una mano en el hombro y me susurró, “hasta pronto, Quirla”. No había dado un paso más que Sylvia se levantó de un golpe, dejando caer la silla estrepitosamente al suelo. Me miró con ojos penetrantes. “¿¡Quirla!?” preguntó y gritó a la vez. Adelaide le sostuvo la mirada impasiblemente, y yo no sabía de qué iba todo aquello. Me levanté en un arrebato de ira incomprensible y grité, “¡Mi nombre es Caleb, joder!” Ambas siguieron mirándose, ignorándome por completo. Finalmente, Adelaide sonrió y dejó oír un ruido parecido a “hufmm”. Se dio la vuelta, cogió su abrigo y salió del bar. Aquél fue el momento en que el bar empezó a vaciarse. Nosotros, sin embargo, continuamos sentados uno frente al otro. Yo, esperando a que Sylvia se explicase. Ella, callada, mirándome constantemente. Finalmente dije, “está demasiado nevado, ¿quieres que te acerque a casa?” Conseguí sacarla de su inquietante ensimismamiento, asintió y se levantó. Me acerqué a la barra al ver las disimuladas señas que me hacía Gallen. “Caleb” dijo, pero luego se lo pensó mejor y dijo otra cosa, “ten cuidado, está horrible ahí fuera”. “Descuida” dije. Pagué y me reuní con Sylvia, que esperaba junto a la puerta. Caminábamos ya por el exterior; yo, con torpeza, intentando pisar en firme y evitar las diminutas placas de hielo que se habían formado en los charcos del parking. Sylvia parecía caminar con más soltura. A medio camino del descampado, en el cual quedaban ya solo mi nuevo coche, un Porsche 911, por cortesía de los Portadores de Morrigan, y el enorme todoterreno de Sylvia, que parecía más un tanque que un coche, oímos la puerta del Grill’s cerrarse. Me giré, justo a tiempo de ver a Wen caminando a pasos rápidos, sin mirar donde pisaba, en nuestra dirección. Sylvia también se giró. Sus ojos volvieron a encontrarse, y esta vez no era asombro, ni perplejidad, lo que se reflejaba en ellos, sino aprecio, amabilidad, estima, algo más intenso, algo parecido al amor. “Lois” dijo Wen. “Wen” sonrió Lois. Capítulo 49 El último día de la vida de Caleb Hay algunos momentos en la vida que quedan grabados en nuestra memoria. Detalles sin importancia que se registran como con fuego en nuestras mentes, y que revivimos una y otra vez, modificando cada vez un poco de verdad. Me pregunto cuánto de lo que recuerdo sucedió de verdad. Parecerá raro, pero recuerdo aquella noche a la perfección, y quizás sea la única memoria que sigue intacta aún hoy. El invisible frío de principios de invierno oprimía todo mi cuerpo dentro de la gruesa cazadora. La oscuridad que rodeaba el descampado que servía de aparcamiento a los asiduos al Gallen’s Grill Original se veía interrumpida solo por la tenue luz del letrero del bar, que parpadeaba a ratos, sumiéndonos en diminutos fragmentos de oscuridad absoluta cada pocos segundos. Recuerdo notar que había otra luz, a nuestra espalda, bañando las intermitentes placas de hielo de un tono amarillento; sin embargo, no recuerdo que aquella luz afectase en nada a la oscuridad que nos envolvía. Del interior del local salían los gritos apagados del cantante del grupo que había estado sonando toda la tarde. Cuando habíamos salido apenas quedaba gente, y era tarde, seguramente cerrarían pronto. Llevaba las manos metidas en los bolsillos de la cazadora, hasta el fondo. Las muñecas se me estaban congelando, llevaba demasiado poco abrigo. Había localizado mi coche y iba a empezar a sacar las llaves cuando la enorme figura de Wen había salido del bar y había llamado a Sylvia por su nombre. Lois. Desde aquél punto la conversación se había vuelto muy surreal. Sylvia, Lois, sonrió con esos labios tan bien formados. Wen caminó, primero con su porte tranquilo, y luego frenéticamente, hasta que su rostro estuvo a un palmo del de Lois. Se la miró de arriba abajo, identificando todos sus rasgos uno por uno. Cuando terminó su escrutinio, repitió “Lois”. Lois dijo, “sigues vivo” e, inesperadamente, le dio un fuerte golpe con el puño en el pecho, Wen ni se movió. “Madre dijo que…” Wen asintió. “Hubo una guerra… el clan…” “Lo sé” contestó Wen, “cuando llegué a Winnamo pasó algo. Aparecieron de la nada, era un clan mucho más grande del que jamás haya visto, me cogieron…” dijo con rabia. “Estuve retenido durante más de…” tragó, “ellos… ellos sabían que veníamos”. “Lo sé” contestó Lois, “nos estaban esperando en la frontera. ¿Por qué te quedaste tanto tiempo con ellos?” Wen sonrió, “quería saber quién eran, y por qué llevaban tanto tiempo ocultos del Círculo”. “¿Eran?” El rostro de Wen mostró parte de la furia que había visto aquél día, con Yonel. “Nadie trata así a los hijos de Eiden, tuve que matarles”. “Eiden ha caído, hermano”. “Eiden nunca caerá mientras corra su sangre por nuestras venas”. “¡Estupendo!” dijo Lois, dando un resoplido sobrecargado de emoción. “Espera” continuó, “¿quién era el patriarca?” “Mason”. Lois abrió mucho los ojos, “¿Mason está vivo? Maldito bastardo, no hay forma de que se muera”. Wen rió, pero al poco volvió a ponerse serio, “sigue vivo”. “Claro” dijo Lois, haciendo un ademán despectivo con la mano. “Y solo he limpiado Winnamo, lo más probable es que esté en la división de Tacoma, oí decir que allí tenían presencia fuerte”. “No me jodas, claro” contestó Lois. Ya no quedaba nada de la delicada mujer que había conocido como Sylvia. “Nada más entrar en Atenea se nos abalanzaron, fue una locura…” recordó algo, algo vergonzoso, algo triste y algo de lo que no se quería acordar, sacudió la cabeza y continuó, “…fue fantástico”. Wen sonrió salvajemente. “Te he echado de menos” espetó entre dientes, luego dio un paso rápido hacia Lois, le agarró la cabeza y la besó profundamente. “¿Y tú qué haces aquí?” preguntó Wen. “Ya sabes, lo usual, venganza” levantó la mano, mostrándole el anillo. “¿Has visto? Me he topado con unos tipos que se hacen llamar los Portadores de Morrigan. Tienen cosas chulísimas”, agitó el anillo. “Mira, una réplica del sello de Mason. No sabía quién era el patriarca, pero es que ahora parece tan obvio… ese estúpido siempre tuvo unos gustos extravagantes”. Wen observó el anillo. “Ya lo había visto, se parece al suyo” me señaló con la cabeza, “es una réplica bastante buena, debo admitir, casi me lo trago”. Lois rió con burla, “por favor, ¿no lo notas? Los han hecho de metal”, rió más, “¡de metal!” Cuando se serenó, “tendrías que oír las historias que se cuentan, es digno objeto de estudio”. Wen calló, Lois calló, los segundos pasaron. “Y me topé por casualidad con el mismísimo Quirla, ¿te lo puedes creer?” “Yo algo parecido” dijo Wen. “Como entenderás, después de acabar con toda la división de Winnamo, estaba algo… herido”, dijo la última palabra más flojo. “Unos humanos me vieron caminando en mi estado por la carretera, y me robaron esto” levantó el maletín. “¿Qué es?” preguntó Lois. “Lo que Agat…” me miró, “lo que madre quería. Me arrastré hasta un poblado indígena, allí arriba en al cañón, que me ayudaron a sanar” sonrió. Ahora que lo decía, hacía tiempo que no veía a Yamma Fog por el pueblo. “…y los he estado cazando desde entonces”. “Bien hecho”. “No te lo creerás, pero me gustó el pueblo. Tiene su encanto”. Lois le miró, escéptica. “La noche que recuperé mi maletín conocí a Quirla”. Ambos me miraron. “Increíble, ¿verdad?” dijo Lois. “Ese maldito Quim siempre haciendo cosas raras”. “Esto… creo que me confundís…” no sabía muy bien qué decir, así que dije “yo soy Caleb”. Lois me sonrió con la condescendencia con la que se sonríe a un niño. “¿Qué está pasando aquí?” dije, empezaba a ponerme furioso. “Quizás deberíamos…” empezó Wen, pero Lois lo interrumpió, “no hace falta, ya hay uno de ellos aquí, no es asunto nuestro”. “Agatha querrá saber esto”. “¿Quién es Agatha?” pregunté. Se miraron. “Tu…” Lois puso los ojos en blanco, “tu… abuela, en cierto modo”. No podía creer aquello. Nunca me había parado a pensar en mis padres biológicos, creía que debían de ser horribles si me habían abandonado a mi suerte en el centro del que me rescató Verónica. No, Verónica era mi madre, aunque no actuase como tal, para mí lo era. Pero ahora… teniendo la posibilidad de saber más, ¿por qué parar? ¿Y cómo podía ser que aquellos dos extraños me llamasen por un nombre que no era el mío? ¿Y si realmente me llamaba así? “¿Conoces a mis padres?” solté a toda velocidad. “Quirla, tu padre fue mi hermano, en cierto modo”. “Me llamo Caleb, insistí”. Lois suspiró, “Caleb”. “¿Y cómo que fue? ¿Ha muerto?” pregunté. “¡Ohh, quién sabe! La última vez que lo vi estaba con uno de ellos.” “¿Quienes son ellos, los malvados?” Lois rió, “oh, no, por Dios. ¡Los malvados somos nosotros! Ellos… bueno, ellos son ellos”. “Vosotros no sois los malvados” dije con convicción, “el anillo… la sombra…” “El anillo es una copia barata de hierro del sello de Mason, no es más que un mero juguete”. “Entonces cómo explicas que recuerde todo lo de aquella noche, con Yonel, ¿eh, Wen? Te vi”. “Porque eres Quirla, Caleb” contestó Wen con voz grave, “quizás algún día lo entiendas”. “Oh, lo entenderá pronto” repuso Lois, “¿has visto a esa ahí en el bar hace un rato? Era Adelaide”. “¿Adelaide… Adelaide?” “Adelaide” “Imposible”. Lois negó con la cabeza, “ha venido a llevárselo, estoy segura”. “Deberíamos…” “No. Será el hijo de Quim, pero no tiene la sangre de Eiden. No aún, por lo menos”. Desperté. Ya me estaba acostumbrando a estos vaivenes, a no recordar cómo había llegado a casa. La noche anterior se amontonaba en mi cabeza, presionando para salir son querer hacerlo. Me sentía soñoliento y, en cierto modo, indefenso. Habían pasado demasiadas cosas, demasiada información, y aún no había tenido tiempo de digerirla. Sylvia era de los malvados, ella misma lo había dicho, y Wen, pero el anillo no funcionaba. Todo era una farsa, Salor se equivocaba, los Protectores de Morrigan se equivocaban, no estaban protegiendo nada, jamás podrían liberar a Morrigan, si es que existía. Adelaide, la chica que había conocido en el bar, la que por algún motivo se había acercado a mí, era un misterio que quería resolver. Tenía que preguntar a Sylv… a Lois, por mis padres biológicos. Si ellos eran malvados, ¿también lo eran mis padres? ¿Cómo podía ser? Yo no era una mala persona, yo envejecía, si me cortaba sangraba, si me caía me dolía. Por Dios, pensé, yo no soy un malvado. Miré las marcas en mi brazo, las que yo mismo me había infligido. Quizás sí que era una mala persona, al fin y al cabo. Salor decía que los malvados se alimentaban de sangre humana, yo nunca había hecho eso, ni lo pensaba hacer. Yo no era un malvado. Quizás mis padres sí lo fueran y por eso se habían deshecho de mí. Me habían abandonado a mi suerte, la suerte que recayó en Verónica. Quería conocer a mis padres, si seguían vivos. ¿Qué había dicho Syl… Lois? ¿Que Adelaide había venido para llevarme a algún sitio? ¿A dónde? Me dolía la cabeza, noté. ¿Me habrían drogado? Quizás eran todos esos pensamientos, que me oprimían, queriendo salir, queriendo ser realidad, cuando yo solo quería una taza de café bien caliente. Me levanté, fui a la cocina y me tambaleé un poco en el camino. El reloj del microondas indicaba que eran pasadas las diez, llegaba tarde a la fiscalía, al juicio de… ¿cómo se llamaba? La luz del contestador parpadeaba, apreté el botón de escuchar los mensajes. “Mensaje número uno” indicó la voz robótica, “Sgooosh, Tacklemore, ¿Tacklemore? Maldito teléfono… sgooosh, Tacklemore, soy North, de emp… sgooosh– piiiii. Mensaje número dos. Tacklemore, soy North, de empresas North. Llámeme cuanto antes. piiii”. Me serví el café, di un buen trago y apreté el botón de llamada. Enseguida sonó la voz al otro lado, “Empresas North, ¿dígame?” “Buenos días” dije con voz rasposa. Me aclaré la garganta. “Buenos días, soy Caleb Tacklemore, el señor North está esperando mi llamada”. “Enseguida le paso” dijo alegremente la voz al otro lado. Tras unos segundos, “Hola, hola, ¿Tacklemore?” “Así es” dije, mi voz sonó cansada, me esforcé por parecer más despierto. “Sí, eh, verá, señor Tacklemore…” me imaginé que sería un hombre entrado en carnes, de unos cuarenta y pocos años, calvo, y que llevaría una corbata amarilla. “…su pedido ya está listo”. “¿Qué pedido? Espere, ¿a qué se dedican ustedes, empresas… North?” “Señor, su pedido” recalcó, hablando en voz baja pegado al teléfono. Podía oír su respiración agitada aguardando mi respuesta. “Claro… claro” contesté, “mi pedido. Perdóneme, tengo la cabeza en mil sitios a la vez”. El hombre dio un resoplido de alivio, “por supuesto, señor, lo entiendo. Le aseguro que su pedido satisfará plenamente sus expectativas”. “Me alegra oír eso”, las palabras me salían solas. “Ah… bien. En ese caso, ¿quiere que se lo enviemos o…?” “Sí, envíemelo a…” “No es necesario, señor” interrumpió la voz, “sabemos dónde enviárselo”. Dudé unos instantes, “estupendo”. “Muy bien, señor Tacklemore, que tenga un buen día”. “Y usted”. Colgué. ¿Qué era aquello? ¿Aún más cosas en las que pensar? Yo no había pedido nada. Miré la taza vacía, me giré y vi la cafetera llena. Regresé a la encimera con fastidio y me serví café, esta vez de verdad. El ranger Yacks me caía bien. De todos los rangers de Fecston, él era el más cínico de todos. Tenía uno o dos años más que yo, y mientras yo me esforzaba por sacarme la carrera de abogacía, él había pasado de estudiante fracasado a policía local y, tras un período de dos años de intensa formación en Harrelson, a ranger de Texas. Era una persona afable que no temía a nada. Ese día estaba en los juzgados, sentado en uno de los bancos a la entrada de una sala. “Qué hay, tejano” saludé, mientras me sentaba a su lado. “¿Sabes que Texas ni siquiera estaba situada en el mismo sitio que Winnamo? El gran Harry cambió los mapas para confundir a las tropas enemigas, y dejó el mapa cambiado en el saco del cartógrafo mientras dormía”. “¿Enseñan eso en la academia?” “Increíble, ¿verdad?” sonrió. “¿Y dónde estaba Texas?” Yacks se encogió de hombros, “en nuestros corazones” contestó. Ambos reímos. “Dime que no se ha celebrado el juicio de Barton Repp”. “Qué va. El juez no se quedó atrapado en la nieve ayer, es que tuvo un accidente. Harrelson ha enviado un nuevo juez que debería llegar…” miró su reloj, “…ahora”. Miró hacia la puerta, “llega tarde”. Rangers. “Un ranger nunca llega tarde” decían. Me gustaría ver alguna vez a uno llegar tarde. No mucho, solo unos minutos, y echárselo en cara. Di un par de bocanadas de aire con los ojos cerrados, me sacudí la cabeza y entré en la sala. Repp y su abogado esperaban, me senté en la mesa de la acusación. La puerta se abrió de golpe y un sudoroso juez con la cara roja subió corriendo los escalones y se sentó en su butaca. “Bien” dijo con una voz demasiado aguda, “al lío”. “¿Qué tal el nuevo juez?” “Es un capullo, ha dejado libre a Barton Repp”. Gallen chasqueó la lengua. “Ha llegado un paquete para ti” dijo, sacando un objeto rectangular envuelto en papel marrón. Ya ni me acordaba, “ah, sí, gracias”. Le di vueltas en mis manos, lo agité. Gallen me miró con cara extrañada. Justo iba a abrirlo cuando Adelaide apareció de la nada y se sentó a mi lado. Miró a Gallen con los ojos muy abiertos y levantó las cejas. Gallen arqueó una ceja y nos dejó solos. “Tú y yo vamos a tener una conversación” dije. Iba a aclarar todo aquello esa misma noche. Casi olvidé que la había conocido el día anterior. Adelaide me miró y la espiral de deseo regresó. No podía evitarlo, era una fuerza incontrolable que me empujaba hacia ella. Me esforcé. “¿De qué conoces a Sylvia? ¿A Lois?” “No la conozco” contestó ella. Su voz, tan melódica, tan atrayente… “Pero ella me conoce a mí” acabó. “Me dijo que habías venido para…” “Para, me aburro. Vámonos de aquí”. “¿Qué? No”. Dio un suspiro. “Quirla, vamos a otro sitio para que podamos hablar”. La perspectiva del bar cambiaba mucho desde el fondo del local. Nos sentamos en la mesa contigua a la que siempre ocupaba Wen, que ese día no estaba. Yo me senté tocando a la pared, y Adelaide se sentó frente a mí. Un mechón de pelo le caía sobre el hombro izquierdo, se lo apartó con la mano y dejó al descubierto su pálido cuello. “Es hora de que nos vayamos, Quirla”. “Deja de llamarme así, me llamo Caleb”. “No es el nombre que te puso tu madre”. Callé, ¿Adelaide conocía a mi madre? “¿Mi madre sigue viva?” Adelaide asintió, “me envía ella, tenemos que irnos”. “¿A dónde?” “Al norte, no puedo decirte más”. “¿Cuántos días? Voy a tener que pedir unas vacaciones en el trabajo, hay que esperar a que llegue el nuevo fiscal del condado. Hay que…” “No lo entiendes, ¿verdad?” La miré, confuso. “No vamos a volver”, dijo. Estuve callado un rato, pensando en qué hacer. ¿Qué me ataba aquí? ¿Era el deseo de conocer a mi madre mayor que el de quedarme en Fecston? “No lo sé…” dije, “yo tengo una vida aquí”. “Ya no”. “Dime por qué. Por qué debería ir contigo”. “Porque tu vida no vale nada” contestó Adelaide, “vives una vida vacía, con una rutina sin sentido que te lleva del trabajo al bar, y del bar a tu solitaria casa. Deberías venir conmigo porque aquí no eres feliz, porque quieres algo más”. Era cierto, pero eso ella no podía saberlo. “Y tú qué sabes, me gusta mi vida” “No es cierto, Quirla”. Al ver que no cedía me agarró el brazo y me arremangó la camisa hasta el codo. “¡Mira!” gritó en un susurro, “¡mira! ¡Tú no eres feliz aquí!” Me tapé enseguida el brazo, “¿cómo…? ¿qué…?” “Tu sustituto llegará mañana por la mañana, ya está todo arreglado. Haz la maleta, nos vamos esta misma noche”. “¿Pero qué…? ¿Pero qué…?” no conseguía articular ninguna pregunta. “Mira” dijo ella, entrelazando sus dedos sobre la mesa, “esa Organización de la que te has hecho tan amigo… mejor que no sepan quién eres. Quieren liberar a Morrigan, ¡a Morrigan! Están como una cabra, no tienen ni idea… Por no hablar de Mason. No puedes quedarte aquí, y no puedes fiarte de esos”. “¿Te refieres Wen y Syl… Lois? ¿Qué les pasa?” “Nuestra especie no se mezcla con ellos, nunca”. “Espera, espera, ¿nuestra especie?” Veía la impaciencia reflejarse en su rostro. “Mira, voy a darte algo de tu madre, y luego vamos a irnos y no vas a hacerme ninguna pregunta más hasta que estemos en la carretera. ¿Vale?” Pensé en mis opciones, en toda aquella locura. Adelaide acababa de quitarme el trabajo, devaluar mi felicidad, inexistente, pero aún y así, y trastocar mi vida entera en menos de media hora. Asentí una vez, “vale”. Adelaide metió la mano en el bolsillo de su cazadora y sacó una esfera del tamaño de una bola de billar. Me la ofreció. La cogí, el tacto frío del negro objeto variaba depende de como lo cogía, parecía que se adaptaba a mi mano. Hubiera dicho que estaba hecho de cristal si su textura no fuera como la del agua; transparentaba un poco de luz a través de la negra espesura de su interior. Entonces, sin previo aviso, un dolor punzante, indescriptible, me atacó la parte superior de la nuca, se extendió por toda mi cabeza y finalmente se desvaneció. Solté la pelota, que rodó por la mesa hasta chocar con el salero. Adelaide sonrió, “¿Quirla?” Entonces recordé, lo recordé todo, absolutamente todo, y supe que tenía que acompañar a Adelaide. “Oh, ¿y qué es esto?” le mostré el objeto rectangular envuelto en papel marrón que me habían enviado misteriosamente. “¿Es tuyo?” pregunté. “¡Ah, sí!” contestó Adelaide, arrancándomelo de las manos. Deshizo el envoltorio con desorden y gracia, arrancando trozos del papel y lanzándolos sin cuidado por todas partes. Bajo el envoltorio se escondía un flamante paquete de mantequilla casera. Sin pensárselo dos veces, hundió un par de dedos en la mantequilla, rebuscó durante un rato y al final extrajo una pequeña bolsita de plástico. La abrió y volcó su contenido sobre la mesa. “Adoro esta hierba mágica de tu planeta”. Capítulo 50 Middle Point Se me hace raro marcharme de los sitios, siempre me ha pasado. Aún y así, esta vez es distinto, no siento remordimientos, no pienso en regresar ni en la gente que dejo atrás. Así es la vida, supongo, llena de vaivenes sin sentido que nos balancean de un lado para otro, y nosotros solo somos las hojas que arrastra el viento en patrones erráticos que no podemos comprender, y aún y así seguimos. Porque así es como me siento, como una hoja, amarillenta y marchita, que fue impelida más allá del árbol cuya sombra estaba destinado a disfrutar. ¿Qué me depara el futuro? No lo sé, intento no pensar en ello, puesto que si lo hago un millar de preguntas me asalta y no tengo respuestas, no sé por dónde empezar. Así que no pienso, solo miro el paisaje de Winnamo mientras nos alejamos, rumbo a algún punto del norte. A veces olvido que Winnamo también tiene vegetación, más allá de las extensiones de tierra árida y de la rojiza piedra arenisca; todo esto… Los verdes campos, las hileras de abedules, los frondosos manzanos y toda la vida que los acompaña, parece que los vea por primera vez, con los renovados ojos de alguien que sabe que nunca volverá a contemplarlos. El viento arrastra de forma surreal la negra cabellera de Adelaide mientras, con los pies en el salpicadero, sonríe al cielo desde el asiento del copiloto de mi flamante clásico. Nunca me han gustado los coches, son unos horrendos aparatos que contaminan nuestra atmósfera sin pudor alguno, pero este… este es diferente. Lois se encargaría de disculparme con los Portadores de Morrigan, aunque no se lo hubiera pedido, seguro que se inventaría alguna historia plausible para explicar mi ausencia y mi repentina marcha a un destino desconocido. Ella pensaba buscar a Mason, junto con Wen, y acabar con él, significase lo que significase eso. Esta es mi marcha, jamás regresaré, lo sé, y lo sé porque recuerdo. Esto es lo que recuerdo. ❦ Abrí los ojos un día setenta y tres de la época cuarta. No sé cómo lo sé, ni qué significa, pero lo sé. Recuerdo levantar mis párpados y observar a mi alrededor con curiosidad. Todo era luz, aunque algunas zonas brillaban más que otras. Los ángulos de mi nuevo mundo se veían borrosos, difuminados, pero poco a poco todo empezó a cobrar sentido. Me elevé y volé por unos instantes, hasta aterrizar en el cálido regazo del ser más hermoso que jamás haya visto. Aquél ser me sonreía y me acariciaba la cara, sus rojizos rizos bailaban sobre mis ojos y yo quería agarrarlos, pero el viento los hacía oscilar y se me escapaban. Intenté mover los pies, pero no podía, y vi que estaba envuelto en una especie de tejido blanco cuyo tacto era como el terciopelo. Todo era tan brillante, y tenía tantas ganas de vivir que me parecía un imposible tener que esperar a caminar para vagar por el mundo. Tenía ganas de explorar mi nueva realidad, y lo que más deseaba en ese momento era que el rizo se acercase lo suficiente para poder tocarlo. Y lo hizo. Aquél mechón de pelo suave era mi mundo, jugueteé con él con mis débiles y pequeños dedos y dejé que el tiempo pasara. Recuerdo abrir los ojos de nuevo y tener cuatro años. Corría por un prado, lleno de flores con enormes pétalos verdes. Corría, no como corren los niños que saltan y disfrutan, sino con concentración, como si más allá hubiera alguna meta que tenía que alcanzar rápidamente. El prado se acabó y frente a mí había un gran árbol que se elevaba hasta perderse en el cielo. Sin detenerme, corrí a toda prisa hacia el árbol, y cuando lo alcancé seguí corriendo. Mi realidad cambió de perspectiva, mis pies se movían demasiado deprisa, y ya no era un árbol, sino un puente que había que cruzar. Entonces salté, y la realidad cambió de nuevo, y otra vez, y finalmente aterricé al principio del prado. Caí sobre mis pies, doblé las rodillas hasta tocar el suelo y me quedé allí, sonriendo, jadeando, lo había conseguido. Recuerdo cabalgar sobre un caballo blanco, tenía siete años. La mujer del pelo de fuego, mi madre, cabalgaba a mi lado; las cimas de las montañas eran nuestra alfombra. Los caballos avanzaban con estudiada destreza de cima en cima, a su ritmo, sin cansarse ni detenerse. El cielo despejado me permitía ver hasta los picos más lejanos. Todo lo que se veía, por todas direcciones eran montañas, elevadas y escarpadas montañas que no representaban ninguna amenaza para nosotros. Pese a la altura, llevaba el torso desnudo, y solo vestía un ancho pantalón blanco. El caballo no tenía monturas, ni riendas, ni las necesitaba. El sol del sur calentaba mi espalda y convertía el frío de las montañas en una agradable mezcla, como cuando viertes chocolate caliente sobre un helado. La marcha duró dos años, tiempo en el cual no nos detuvimos ni un momento. Cuando por fin llegamos al último pico, pude ver que nos esperaba un agradable descenso, y allí abajo, en el valle, un cúmulo de construcciones diminuto anunciaba la presencia del primer asentamiento que veía en mi vida. Me giré y miré a mi madre, la cual asintió, entonces el caballo comenzó a descender. “Es una anomalía, es peligroso, no podemos acogerle” dijo el hombre de la barba blanca, que le llegaba hasta los pies. “Es mi hijo, y ha completado su nacimiento, no es ninguna anomalía”. “Lo siento, Key, pero debe morir” “¡No!” “Tu hijo es una abominación para todos los hijos de los dos soles”. La recepción había sido impresionante. Nos habían recibido hileras de gente que hacían pasillo mientras los caballos avanzaban por la avenida principal. Al final, se detuvieron ante los cuatro hombres que se interponían en nuestro camino, a los pies de un gran templo maya. Una vez arriba del templo, tres de los ancianos se sentaron en sus tronos de madera clara, y el cuarto permaneció de pie ante mi madre con expresión severa, acariciándose la barba. La mujer a la que había llamado Key, mi madre, parecía angustiada; era la primera vez que la oía hablar, nunca antes habíamos tenido esa necesidad, siempre habíamos sabido qué quería el otro sin necesidad de decirlo en voz alta, y toda aquella escena me parecía surreal e innecesaria. Se tardaba mucho más en hablar si se pronunciaban las palabras. Key tenía una voz áspera y dulce, y aunque era la primera vez que la oía, era como si siempre la hubiera estado oyendo al verla. “No dejaré que le hagáis daño” dijo. “Key, los hijos de los dos soles hemos aprendido con los años y la experiencia que esto nunca sale bien. Las abominaciones deben morir. ¿Acaso no recuerdas lo que pasó la primera vez? Ese ser infernal se llevó veinte vidas”. “Aquello fue diferente” repuso Key, “ella… ella entró aquí, y nunca debió. ¡Quirla ha nacido aquí! ¡Es mi hijo, Or! ¡Mi hijo!” “También es hijo de un ser de la Tierra, no podemos permitirlo”. “No todos los terrícolas son así, y lo sabes, Or. Su padre era humano, y no había maldad en él”. Recuerdo esperar mientras los ancianos deliberaban, hasta que nos llamaron. “Tu hijo es una abominación” empezó el anciano mayor. “¡No!” gritó mi madre. El segundo anciano levantó una mano pacificadora. El primero continuó, “el consejo de los dos soles no va a marchar sus manos con la sangre de la abominación que tú has creado. El consejo de los dos soles, en su infinita indulgencia, considera que tu hijo será expulsado de nuestras fértiles tierras, y será condenado a vivir una vida nueva en la Tierra, donde crecerá y morirá según sus costumbres”. Key calló, digiriendo todo aquello. “Key”, continuó el segundo, “el consejo no olvida que fue tu sangre la que expulsó al primer ser maldito procedente de la Tierra que entró en Gaya, pero debemos proteger a nuestra gente”. Recuerdo abrir los ojos de nuevo y ver a Verónica, sonriéndome con su delgado rostro. Acababa de adoptarme tras pasar cuatro meses en un centro de adopción. Tenía seis años, y no pensaba mucho en mi pasado. ❦ “Eh, te toca conducir”. Desperté. Estábamos en una gasolinera, en algún punto entre Neram y Shot River, según los carteles. Adelaide estaba apoyada en una de las columnas, al lado de los surtidores. Era de noche, ¿cuándo me había quedado dormido? Ni siquiera recordaba haber dejado de conducir. “Em, sí, ah, espera un momento, voy a comprar algo para picar” dije mientras me desperezaba. Salí del coche con esfuerzo y caminé lentamente hacia la solitaria tienda. Me pregunté qué hora sería. Empujé con demasiada poca fuerza la puerta y casi choqué con ella. Me quedé ahí plantado, en el exterior, mirando las pegatinas del cristal. Camping Tres Caminos, Lavadero de coches de René Clanson, el mejor de Trocam; Vendo sierra de calar, Aserradero de Neram Sur. Me quedé largo rato mirando la foto de los troncos cargados sobre un largo camión. Entonces decidí empujar con más fuerza la puerta i entrar de una vez. “Últimas noticias. La policía busca al fugitivo Barton Hazlewood tras perderle el rastro en el pantano de Dwells, en lo que están siendo ya dos jornadas de intensa persecución…” No me decidía entre las barritas de chocolate de la marca Chat o las de la marca Trap, la televisión sonaba por todos los altavoces de la tienda. Difícil decisión, las Chat tenían interior de crema, pero la foto de las Trap era más apetecible. Al final cogí un paquete de cada y me dirigí a la caja. “Las fuerzas de seguridad se están coordinando y…” “¿Quiere que le diga una cosa, amigo? La cosa está mal ahí fuera, no es noche para estar al aire libre”. “¿Por qué? ¿Por ese tal Hazlewood?” El hombre tras la caja asintió gravemente. Era un hombre bajo de calva incipiente, que intentaba disimular bajo una vieja gorra roja con la visera roída. “¿Qué hizo?” pregunté. “Mató a un tipo por mirarle los zapatos”, hizo una pausa para que digiriera aquello, y luego prosiguió, “dicen que es un asesino en serie, el peor desde Tobías Robertson”. “¿Cómo le pillaron?” dije, dejando las barritas sobre el mostrador. “¡Eso es lo bueno!” rió aquél menudo hombre, “por una multa de tráfico”. “Quizás llegaba tarde” dije, mientras el hombre cogía el billete que le entregué. No pilló la broma, y rió nerviosamente. “Quizás, quizás… A ver si le pillan pronto…” “¿Sabe?” dije, “cada vez que en las noticias dicen que las fuerzas policiales se están coordinando es que no están haciendo nada. Se lo digo por experiencia, si la policía local, la estatal y la federal intentan trabajar juntos acaban a golpes, así que por lo general todos esperan a que llegue la federal, y de mientras se rascan el ombligo. Claro que a veces la policía local es demasiado entusiasta, ¿sabe?, y se mete de lleno y entonces la cosa acaba a tiros. Siempre, siempre acaba a tiros”. El hombre me miró con ojos abiertos mientras me entregaba las barritas, y bajó la mano izquierda lentamente por debajo del mostrador. “Tengo una escopeta” dijo con voz temblorosa. “Bien hecho” apunté, y salí de la tienda. Adelaide dormía en el asiento del copiloto, así que me senté tras el volante, abrí el paquete de Chat, le di un mordisco y puse en marcha el coche. El sol despuntaba tras el depósito de agua de Middle Point. Tras una noche en la carretera, acompañado por la soledad de los faros del coche, y las interminables líneas discontinuas de la carretera, habíamos llegado al centro de la Unión, el punto geográfico exacto de donde salían todos los caminos. Aunque parecía imposible. Middle Point era un acogedor pueblo de interior, adornado por todas partes con la exquisitez propia del folklore de Atenea. Las macetas repletas de flores poblaban todos los balcones, el césped de los parques estaba bien cuidado, las aceras limpias y las carreteras parecían nuevas. Adelaide se había despertado justo cuando entrábamos en el pueblo, después de dormir casi toda la noche, así que decidimos parar en una cafetería para desayunar. Aún nos quedaba mucho camino, pero podíamos descansar un par de horas. Me senté en una de las mesas junto al cristal, mirando al este, mientras Adelaide iba al baño. Se me acercó una sonriente camarera con un bloc de notas y un bolígrafo, aunque solo había dos clientes más a aquellas horas de la mañana. “¡Buenos días!” saludó, derrochaba alegría. “¿Qué desea tomar?” Sonreí de vuelta, “pues… un café bien cargado y unas pastas, creo”. “¡Muy bien!”, lo anotó. En ese momento regresó Adelaide, sentándose frente a mí. La camarera la miró, y Adelaide observó su uniforme verde claro con burla contenida. Leyó la placa con su nombre, y dijo “Lis”. La camarera mantuvo la sonrisa. “Una taza de chocolate caliente y unos churros. Muchos churros”. “¡Marchando!” dijo Lis, dándose la vuelta y desapareciendo tras la puerta de la cocina. “Mira” dije, “el sol está saliendo”. Adelaide se giró y miró conmigo el gran astro que iluminaba las calles mojadas. “Me hace gracia” dijo en voz baja, no por privacidad, sino por la intimidad de un lugar acogedor, “cuando decís el sol, nunca me acostumbraré”. “¿Qué quieres decir?” Adelaide se encogió de hombros, “cuando te acostumbras a vivir desde la infancia con dos soles, cualquier otra cosa te parece extraña. La noche, por ejemplo, es extraña”. Callamos un rato; yo bebía café y escuchaba la radio de viejos éxitos que sonaba en la lejanía, miraba al sol y el hermoso paisaje del pueblo, miraba a mi bella acompañante. Si era bella por naturaleza, verla allí, mojando churros en el chocolate caliente y manchándose los labios, era lo más atractivo que había visto en mi vida. El sol, aún bajo, desprendía chispas que caían sobre su pálido rostro, iluminándolo y volviéndolo cálido, abrigado por su oscuro pelo, que le caía sobre los hombros haciendo de bufanda natural. “¿Qué es Gaya?” dije al fin. “¿Dónde has oído ese nombre?” “Lo he soñado, es de lo que recuerdo, después de que me dieras la esfera de cristal” “No era cristal, era sílice líquido”. No contesté. “Gaya es uno de los muchos nombres que recibimos los hijos de los dos soles. Ahora nos llamamos Esperanza”. “¿Los… los hijos de los dos soles? Lo recuerdo del sueño”. “¿Qué más recuerdas?”, cogió otro churro. Miré cómo le caía un mechón sobre el ojo, y cómo se lo apartaba delicadamente. “Recuerdo estar en un lugar hermoso, y pasar años observando la naturaleza, aprendiendo de ella, aprendiendo a moverme con ella y a unirnos en armonía”. “Tu nacimiento” puntualizó Adelaide. “¿Soy… soy un hijo de los dos soles?” Sonrió, “sí”. “¿Pero cómo puede ser? Quiero decir, recuerdo tener nueve años, pero Verónica me adoptó con seis”. “En Esperanza el tiempo es distinto, allí la percepción del tiempo, las horas… todo es diferente. Al venir a la Tierra, tu cuerpo revertió y se adaptó al nuevo mundo, y ahora envejeces según la costumbre de los humanos”. “¿Cuántos años tienes?” pregunté tras unos minutos de silencio. “¡Preguntarle eso a una señorita!”, rió, “veintiséis, para ti”. “¿Y para ti?” “¿No lo entiendes, verdad? El tiempo es irrelevante. Preocuparse por el tiempo no sirve de nada”. Se giró y miró el parque, donde la yerba brillaba bajo el chispeante rocío, “en Esperanza, por lo menos. Supongo que esto forma parte de la Tierra, la belleza de la naturaleza, tan efímera, que hace que se disfrute con mucha más intensidad”. Tan absorto como estaba en el aura de Adelaide, apenas me di cuenta cuando la puerta de la cafetería se abrió y entró un hombre. Me di cuenta cuando el ruido de la jarra del café cayó estrepitosamente al suelo y se quebró en mil pedazos. Me giré y miré hacia donde mi acompañante ya miraba. Apoyado en la barra, un hombre de aspecto deplorable, manchado de barro y cubierto de sangre agarraba por la solapa del uniforme a Lis, la camarera, la cual se había quedado paralizada. Le reconocí, era Barton Hazlewood, el fugitivo; había visto su cara en la televisión de la gasolinera. Sin saber muy bien por qué lo hacía, me levanté y caminé con decisión hacia él. “¡Eh!” grité, pero Hazlewood ni se inmutó. “¡Eh!” grité de nuevo cuando ya estaba a tan solo dos pasos de él. Se giró lentamente, aún agarrando a la camarera, y de pronto la soltó; Lis cayó al suelo y se dio un golpe en la cabeza. “Tú eres Barton Hazlewood” dije. Su expresión era de cansancio, de hastío, como si ya no le importaste nada. “Yo no…” empezó a hablar con voz débil. Pero yo sabía qué tenía que hacer, se lo había visto hacer a Yacks algunas veces, y no parecía tan difícil, así que agarré a Hazlewood por la camisa, lo aplasté contra la barra y busqué algo para atarle las manos a la espalda. Como no encontré nada, cogí un trapo que había en un montón, sobre el mostrador con los pasteles, y le até con él. “Yo no…” repitió. Por el rabillo del ojo, pude ver a Adelaide bebiendo de su taza tranquilamente. Se levantó y se acercó. “Eres todo un vaquero” dijo. Yo no sabía qué decir. “Excepto” continuó, “que este hombre es inocente”. La miré con el ceño fruncido, “¿cómo que es inocente? ¡Es Barton Hazlewood! Le busca todo Trocam”. “Ya lo sé” contestó con sorna, “pero él no ha hecho nada”. “¿Cómo lo sabes?” dije, aún manteniendo a mi cautivo apretado contra la barra. “Porque nosotros podemos ver esas cosas. Tú puedes ver esas cosas. Por eso eres fiscal, no porque ames la justicia, sino porque la sientes. Aunque llevas tanto tiempo aquí que estás desentrenado”. Por algún incomprensible motivo, la creí, y creí que decía la verdad, así que liberé a Hazlewood. Él se frotó las manos, “gracias… gracias… yo no…” “Ala, vamos” dijo Adelaide. “¿Cómo que vamos? Es inocente, tú lo has dicho”. Adelaide parecía confusa, “pues por eso le has liberado, ¿no? ¿Qué más quieres hacer?” “Demostrar que es inocente, eso es la justicia”. “Pero tú le has liberado… ¿por qué iban a apresarle otros? Es libre”. “¿Qué? No. Si lo cogen lo meterán en la cárcel durante el resto de su vida”. Su expresión cambió de la confusión a la ira, “¿apresarle? Me advirtieron que vuestra moral era extraña y cruel, pero no me esperaba algo así”. “Adelaide, voy a ayudar a este hombre. Si quieres que te acompañe al norte, vas a tener que ayudarme antes”. Adelaide se resignó, se apoyó en una silla y dijo, “bien, ¿por dónde empezamos?” Capítulo 51 Barton Hazlewood “Cierra los ojos, relájate. Descansa los brazos sobre tu regazo, ven, dame tu mano. Así noto tu pulso. Respira por la nariz, intenta llenar tus pulmones lo máximo que puedas, y luego expulsa todo el aire. Nota la energía de la naturaleza entrando dentro de ti; los árboles te hablan, el viento te susurra una dulce melodía, la tierra te acoge. Céntrate en el color verde y en el marrón, el uno viene de los árboles, el otro de la tierra, se encuentran a tu alrededor, te envuelven y te hacen parte de ellos. Ya no son dos colores sino una sola naturaleza, una sola entidad de energía que te llena por completo, y ya no eres materia, sino energía, te fundes con la Tierra y alcanzas la harmonía de Gaya. No pienses, fluye, déjate arrastrar por las corrientes y ve más allá de lo visible, sé más allá de lo posible, absorbe más de lo sientes”. “Ya está”. “No, no está. Noto tu pulso. Deshazte del pensamiento lineal, deshazte del lenguaje y de la lógica. Siente…” Inspiré. “Bien” continuó, “eso está mejor. Ya puedes bajar”. “¿Qué?” “Abre los ojos”. Los abrí, y por unos breves segundos noté el roce del aire al caer, y luego el duro suelo al golpearme contra él. Miré a mi alrededor desconcertado, y vi a Adelaide descender lentamente hasta llegar al suelo con los ojos cerrados. Los abrió y me miró. “¿Qu…?” “No está mal, la próxima vez habrá que mirar que bajes con un poco más de gracia”. “¿Cómo hemos…?” empecé; Adelaide se encogió de hombros. “Vamos, ya deben ser las siete”. Me levanté del suelo y caminé a su lado hasta que salimos del parque, cruzamos la acera y entramos en la casa de Sylvia, o de Lois, o de como se llamara. Tras una semana en Middle Point, escondiendo a Barton Hazlewood en la casa que Lois, cuando era Sylvia, me había dicho que tenía en el pueblo. En algo no me había mentido. Había escondido una evidente llave bajo el felpudo de la entrada, y la agradable casa de pueblo estaba impoluta en su interior, excepto por la botella vacía de cerveza que había sobre la mesa baja del salón. Perfecto, el centro de la próspera Unión Atenea marcado por una cerveza. Desde las ventanas del salón se podía ver el parque donde todo el mundo creía que estaba el centro de la Unión, pero si Sylvia, Lois, no me había mentido, el centro estaba allí, justo bajo mis pies. No me sentía distinto, aquél no era un trozo especial de tierra y aquello no significaba nada, solo eran mis botas pisando una alfombra en un punto cualquiera del planeta. Barton era un hombre terriblemente inquieto, tímido en desmesura y obsesionado con pequeñeces incomprensibles. El primer día se negó a sentarse en el sofá sin haberlo limpiado tres veces con los productos más agresivos que pudimos encontrar un sábado por la noche en el único supermercado veinticuatro horas de Middle Point. El segundo día estuvo marcado por una preocupación incesante sobre la comida que íbamos a comer; el tercero empezó a comprobar que todas las cerraduras estuvieran cerradas debidamente una y otra vez, incapaz de comprender que cuando cierras una puerta, ésta se queda cerrada. Del cuarto y sucesivos mejor que no hable, pues las manías de Barton empezaron a consumirnos a nosotros también. Adelaide perdía los nervios con facilidad, y no la culpo, pues aunque me había empeñado en exculparle empezaba a dudar de su sanidad mental. No le entendía, y cuando se obsesionaba tanto con cualquier pequeñez y se ofuscaba hasta la ira creía que era perfectamente capaz de dañar a alguien, solo por estar seguro de que había cerrado la nevera y que ésta se había quedado cerrada. Blasfemaba en voz baja a todas las deidades que se le ocurrían y a algunas de las cuales nunca había oído hablar. Contaba impulsivamente cualquier cosa, ya fueran segundos como zanahorias, las alineaba perfectamente y una vez cumplían sus expectativas se odiaba a sí mismo por no ser capaz de aspirar a algo menos que la suprema perfección en todos los aspectos de su vida. Parecía un hombre atormentado, comprendía por qué sería fácil culparle de multitud de crímenes que no había cometido. Por las mañanas Adelaide me llevaba al parque antes de que nadie se levantase. Me estaba enseñando a “liberarme” como decía ella. Estaba convencida de que aunque llevase toda mi vida en la Tierra, era capaz de despertar la fuerza de los hijos de los dos soles y ser quien debería ser. Yo no sabía muy bien a qué se refería, y ella se negaba a contarme más, pues decía que yo lo sabría cuando estuviese preparado. ¿Qué significaba eso? No lo sabía, pero le seguía el juego. Habíamos hecho cosas aparentemente inofensivas, como escuchar soplar el viento, o notar el frío erizar cada pelo de mis brazos. Pero ese día, ese día habíamos hecho algo más. Nos habíamos elevado, nos habíamos separado de lo tangible y nos habíamos fundido con la energía que nos rodeaba. No había sido un truco, no lo había soñado, había sucedido de verdad. ❦ Martes, nueve de febrero del setecientos treinta y siete de la nueva época. Middle Point, Tecam. Llevamos poco más de un mes en Middle Point, Tecam. El frío no hace más que aumentar, pero me siento a gusto, este sitio es agradable y la compañía de Adelaide ameniza sobremanera el lidiar con Barton a diario. Desearía exculparlo pronto y alejarme de él cuanto antes mejor. Es una persona que asfixia, me transmite sus preocupaciones sin sentido y estar dentro de la casa es oprimente, tanto que algunos días le hemos encerrado en su cuarto para tener un poco de espacio. Quiero sentirme mal por ello, pero me cuesta. Paso la mayor parte del tiempo en las afueras del pueblo, intentando conectar con mi entorno. Se está convirtiendo en una adicción, y cada vez se me da mejor dejarme llevar. Ayer desperté en la cima de Devils Tower, Wyoming, y me di cuenta de que había estado conectado con el aire durante toda la noche; regresar me llevó toda la mañana y parte de la tarde. ❦ Viernes, dos de marzo del setecientos treinta y siete de la nueva época. Syracuse, Tecam. Cuarto día en Syracuse; la policía federal de la Unión llegó a Middle Point hace cinco días y tres horas. A la hora siguiente aporreaban la puerta de la casa de Lois, no sé cómo nos encontraron, Barton no ha salido ni una sola vez, o eso creíamos. Estoy empezando a sospechar que realmente es una persona inestable sin cura posible, cada vez me gusta menos su presencia, y mi cruzada por su libertad pierde fuelle, aunque sé que debo demostrar que es inocente, ahora yo también lo siento, y no solo lo presiento, sino que lo sé. Disfruto por las noches vagando por las desiertas calles de este pueblo perdido en medio de la nada. Me fundo con el aire y provoco pequeños huracanes que levantan el polvo. El día amanece con los coches embarrados, pero a nadie parece importarle; aquí a nadie le importa nada. ❦ Jueves, ocho de marzo del setecientos treinta y siete de la nueva época. Syracuse, Tecam. Lo encontré. Encontré al verdadero Barton Hazlewood. Atropelló a un ciervo en una carretera secundaria y del susto giró el volante bruscamente, estampando el coche robado en el que huía en el guardarraíl que separaba la carretera de un pequeño lago, a unos diez kilómetros de Syracuse. Su cuerpo flotaba unos metros más allí. Barton, nuestro Barton, o como quiera que se llame, quiere irse. No entiende que la policía aún le considera un asesino en serie, que han catalogado la muerte del verdadero Barton como un accidente. ❦ Lunes, veintiséis de marzo del setecientos treinta y siete de la nueva época. Syracuse, Tecam. Esta mañana encontré a Barton, el nuestro, en la bañera con el tostador. No sé qué decir… después de todos los esfuerzos, de todo el tiempo perdido gast que hemos tardado, después de todo… Pienso que su vida era patética, pero sé que pensar eso no está bien. No lo sé… me hubiera gustado… ¿por qué lo haría? Voy a meter mis escasas pertenencias en la mochila, me daré un último paseo por Syracuse, mañana partimos para el norte. Regresamos al plan de Adelaide, estoy decepcionado, triste… esta ha sido una mala experiencia. Capítulo 52 La fuerza de un rayo Me parece estúpido viajar en coche. Me gusta mi coche, lo admito, pero ahora que puedo viajar con el viento –ser el viento, cualquier otro medio de transporte me parece demasiado lento y contaminante. No sé por qué seguimos conduciendo; quizás por nuestro equipaje, aunque ahora parezca innecesario, o por la ropa. Claro, debe de ser por la ropa. Sería… incómodo regresar a la forma humana como vinimos a este mundo. Aunque técnicamente ambos vinimos vestidos a este mundo. No lo sé. “Oye, Adelaide” “¿Hmm?” Le toco suavemente el brazo, y noto de nuevo esa inexplicable atracción que emana de ella. “Da igual”. Ella se despereza, “pregúntame lo que quieras”. “¿Cómo vinimos a la Tierra?” “Pues verás… érase una vez una abejita que…” “No” interrumpo rápidamente. Ella ríe. “Me refiero a este mundo”, señalo con un dedo el suelo. Adelaide se echa para atrás su negro pelo, coge aire y suspira “no lo sé”. “¿Cómo que no lo sabes? De alguna manera habremos tenido que venir”. Se deja caer sobre el respaldo del coche, estira los brazos, el deseo me empuja hacia ella, aprieto las manos en el volante, miro la carretera. “No me acuerdo. Solo conozco a una persona que haya venido más de una vez, y dudo mucho –no, muchísimo– que nos lo diga”. “¿Quién?” pregunto. “Key”. Recuerdo el nombre, “mi madre”. “Tu madre”. ❦ Tras dos días más en la carretera, por fin habíamos llegado a Dewyno. Maldita parte de la tierra, húmeda y oscura, siempre con mal tiempo y ni una pizca de sol por ninguna parte. Acceder a ella era una tarea ardua, pues había que desviarse al oeste en extremo para después entrar en la interestatal treinta y dos, seguirla a través de cientos de kilómetros de bosques espesos y finalmente llegar a Trempton, la capital. Trempton no se parecía en nada a Harrelson; sus edificios bajos y calles anchas extendían la ciudad por toda la llanura. La calma reinaba en la capital del estado más apartado de la Unión, nadie hacía sonar las bocinas, la gente respetaba las señales de circulación y todo el mundo sonreía. Me pregunté cómo podían estar sonriendo con aquél tiempo, pero recordé cómo me había oprimido la calor al regresar a Fecston tras pasar años en Caroline, con la mejor temperatura del mundo. Sin embargo, no nos quedamos más que para pasar la noche. Ambos estábamos cansados del viaje, pero más cansados de estar sentados que de otra cosa. Aparcamos en el aparcamiento de un motel que parecía medio decente. Unas luces de neón rojas y verdes rezaban “Sandal’s Motel. ¡Bienvenidos a Trempton!”, y una gran flecha amarilla señalaba la entrada. Fui a coger una habitación mientras Adelaide estiraba las piernas. Entré en la recepción, una sala pequeña y mal iluminada con una mesa al fondo, tras la cual un joven con camisa de tirantes jugaba a cartas y maldecía por lo bajo. En cuanto me vio entrar bajó los pies de la mesa y lanzó la baraja sobre la mesa a desgana. Sonrió, y al levantarse su engominado pelo osciló curiosamente antes de regresar a su posición Al-Pacínica. “¡Buenas noches, amigo!” dijo jovialmente con un acento demasiado infantil para su varonil cuerpo. “Sí, ehh… buenas noches. Una habitación para dos”. “Treinta unions por cabeza y por noche, por adelantado”. Abrí la cartera, pero el hombre, que ahora parecía mucho más joven, un poco menor que yo, continuó, “…a menos, amigo, que traiga solo cabezas, en cuyo caso tendría que llamar a las fuerzas del orden”. Rió nerviosamente; hizo un ademán con la mano y giró la cabeza, “es broma, amigo, vamos, ya sé que se dice eso de ‘por cabeza’, pero siempre vienen con cuerpo, ¿no es así, amigo?” Me apresuré en sacar los sesenta unions y salir de allí a toda prisa con la llave de la habitación cuatrocientos cuarenta y seis. Entré a la habitación, solo para ver que la puerta estaba abierta, y que Adelaide ya estaba dentro. Cerré la puerta tras de mí. Había un extraño aparato sobre la mesita de noche de la cama de matrimonio. Sobre él, un disco negro giraba bajo el contacto de una aguja, y en él estaba escrito algo así como Just Jammin’, Gramatik. Recordé el aparato del que me había hablado Yamma Fog, pero el pensamiento se desvaneció al instante en cuanto vi a Adelaide, bailando al ritmo del hip-hop instrumental que emitía el artilugio. Sus manos subían y bajaban por su pelo, su cuerpo iba de un lado para otro, sus rodillas se movían en círculos imposibles. “Baila” dijo. Sin pensármelo dos veces, me quité la chaqueta, me acerqué a ella y bailé. Si alguna vez había sentido deseo por ella, en nada era comparable a lo de aquél momento, cuando sus curvas torneaban el espacio a su voluntad, amoldaban toda la estancia a su figura y la música y ella eran lo único que existía. Poco a poco, fue quitándose la ropa, la imité, y antes de que la aguja regresara a la posición inicial del disco, ya hacíamos el amor desenfrenadamente. Noté una punzada en el pecho, y por su rostro vi que ella sentía lo mismo. Entonces nuestros cuerpos se desvanecieron, y lo único que quedó de nosotros fue el viento, un viento grande y arremolinado que embargaba toda la habitación y tiraba la lámpara, el despertador, el tocadiscos al suelo. Nada podía frenarnos, éramos uno, un tornado que iba aumentando de tamaño, y cuán más grande, más fuerte era el deseo. Pronto las paredes cedieron, y el techo, y en cuestión de segundos todo el motel quedó reducido a escombros. Pero el tornado no menguaba, sino que aumentaba y aumentaba, y subía hasta el cielo, hasta las espesas nubes. Se oyó un trueno, y un potente relámpago penetró la corteza del torbellino; jamás he experimentado algo mejor. El ritmo seguía, y nosotros, siendo uno, danzábamos sobre los suburbios de Trempton, alejándonos en un potente estruendo de placer y destrucción que arrasaba los árboles del bosque que habíamos alcanzado. Desperté con el sonido de los grillos. Yacía sobre un prado verde, y por un momento creí que estaba en otro de mis sueños de mi infancia en Esperanza. Giré la cabeza y vi un sol, y solo uno. Estaba en la Tierra. Acaricié con la palma de mi mano la crecida yerba, repleta de gotas de rocío, llené mis pulmones de aire fresco y me quedé un rato mirando el tapado cielo de la mañana. Me incorporé, y vi que estábamos a la orilla de un gran lago. Del extremo opuesto salía una gruesa línea de árboles caídos que se perdía en la distancia, en medio del imponente pinar. “Joder” dije. Oí una risa a mi lado; me giré y vi a Adelaide recostada junto a mí. Se incorporó y observó conmigo el destrozo que habíamos hecho la noche anterior. Había sido fantástico. Noté su cuerpo caliente entrar en contacto con el mío. Me rodeó el cuello con sus brazos y me susurró al oído “bienvenido a Yewol”. Pasé el resto del día mirándola, sin creerme lo que había pasado. De su rostro parecía que salieran chispas que me contagiaban al tocarme. Sus labios me llamaban con su suavidad, el recuerdo de la noche anterior atacaba a cada instante, empujándome hacia ella. Caminábamos de lado, y no dejaba de tropezar, pues no podía dejar de mirarla. Habíamos robado ropa de un tendedero exterior de una casa rural, así que todo lo que llevaba eran unos tejanos y una camisa de franela que agradecí, pues no estaba acostumbrado a las temperaturas de Dewyno. Adelaide había robado una falda con estampados florales y una camisa azul que llevaba encamisada y con demasiados botones sin abrochar. Sobre el mediodía llegamos a una especie de restaurante perdido en medio de una carretera secundaria. No llevábamos dinero, pero eso no nos impidió entrar y pedir un plato tras otro. Dejé de contar cuando iba por el séptimo. Entonces Adelaide me hizo una seña para que nos largásemos sin pagar, pero contesté “¡Adelaide! Soy un fiscal de condado, no puedo marcharme sin pagar”. “Ya no” contestó ella, “Caleb ya no existe, olvídate de él. Tú eres Quirla”. “¿Marcharnos sin pagar?” insistí. Ella se sentó de nuevo, soltó el aire, y me miró a los ojos. “Mira, ahora puedes sentir cosas que los humanos no pueden, puedes sentir la justicia. Mira a ese”, señaló al que parecía el propietario del restaurante, “siéntelo. ¿Qué te parece?” Me concentré y le sentí, percibí lo que estaba haciendo. “Es un cazador furtivo” contesté, “vámonos sin pagar”. Adelaide arrugó la nariz sonriendo, me cogió la mano y salimos del restaurante por la puerta de atrás. Descansábamos en la ladera de un gran monte, el Wikato, según decía Adelaide. Ella dormía, o lo aparentaba, y yo la miraba, aún sin asimilar todo lo que había pasado. Una suave brisa movía sus cabellos, que le acariciaban la cara al ritmo de la melodía que oía en mi cabeza. Unas notas de piano, un saxo, una batería suave. Quería acercarme a ella, aún más, satisfacer la enorme fuerza que me empujaba hacia ella. Con dos dedos le aparté el pelo de la cara, y el contacto con su rostro liberó más chispas, que fluyeron por todo mi cuerpo, como mil rayos que activaron cada centímetro de mi piel, atrayéndome más a ella. Descendí con mis dedos y le acaricié el hombro, el brazo, notando la corriente atravesarme el cuerpo. “¿Qué sientes?” pregunté, dudando de que estuviera despierta. “No pares”. Moví mis dedos sobre su brazo, suavemente, viendo las chispas transferirse de su cuerpo al mío, y del mío al suyo. “¿Por qué pasa esto?” Adelaide sonrió, “por el rayo de anoche”, abrió los ojos. Miré en el fondo de sus negros ojos, en las profundidades ocultas de su persona a las que no había accedido, me acerqué y la besé. “No querrás cargarte otro bosque” “¿Por qué no?” Reímos. Exhaló, el aire rozó sus labios, vivió un breve instante de libertad y mi boca lo inhaló. Capítulo 53 Methen talen as, Key Decían que siempre tenía los labios mojados de vino, que vivía en la parra desde que nació y que nunca supo pronunciar la erre. Decían que Talson estaba cansado de la vida, aunque no pensaba hacer nada para remediarla; que se sabía los nombres de todos los pueblos de la costa oeste, desde Florence hasta Paramoo; que poseía una colección de monedas más antiguas que la Unión y que nunca las enseñaba. Se decía que Talson era un viejo loco, aunque solo tuviera treinta y pocos años; que pasaba más horas sentado en la barra del bar que trabajando, y algunos incluso decían que no trabajaba porque tenía mucho dinero. Sí, de Talson se decían muchas cosas, quizás ciertas, quizás no, pero yo solo sabía lo que veía, y yo solo veía a un hombre derrotado, cabizbajo y mal afeitado dando vueltas a su vaso medio vacío sobre la barra del bar. El bar. Gallen’s Grill. Increíble. Era cierto lo que me había dicho Gallen hacía unos meses, había un bar con el mismo nombre en el norte de Dewyno. Entramos al ver el cartel, por curiosidad y en parte para ver quién era ese tal Gallen. El pueblo en el que estábamos, Emmerston, constaba de cuatro calles con una principal, y granjas que se extendían en la distancia, flanqueado a ambos lados por espesos pinedos, la reserva forestal de Yewol. Desde el pueblo se podía ver el monte Wikato sobresaliendo entre los pinos. Nada más entrar en el bar lo barrí con la mirada, sorprendiéndome al ver que era exactamente igual que el de Gallen. El Gallen de verdad, me refiero. El Original’s. Fui directo a la barra, y se me acercó un chico de unos dieciocho años, flaco en extremo y muy pálido. “Buenas tardes” dijo con desgana. “¿Qué os sirvo?” Adelaide pidió “alcohol, cualquier cosa”, y yo cerveza. “¿Eres Gallen?” pregunté, sabiendo que la respuesta era no. “No” dijo el chico, y con la misma desgana se dio la vuelta y gritó “¡Gallen!” Se dio la vuelta de nuevo, “ahora viene”. Asentí a la obviedad. Tras unos segundos y un par de tragos apareció un hombre corpulento tras la puerta, sonriente y caminando con gran alegría. “¿Qué pasa?” dijo, saliendo de la cocina. Entonces me vio, y lo vi, pero no me reconoció. “¡Muy buenas tardes!” me dijo, mirándome. “¿Gallen?” pregunté. Gallen mudó el rostro a la sorpresa; se serenó, apretó los dientes y dijo “ahh, no me jodas… ¿Quirla?” Al oír el nombre, Talson, que bebía más allá, giró la cabeza de golpe. “Perdona, chico” dijo, “¿has dicho Quirla?” Me giré para mirarle; Adelaide se apartó el pelo de la cara y Gallen se apoyó en la barra. “Talson, venga, no molestes a los forasteros”. “Cállate, extraterrestre” soltó Talson bruscamente. Se giró hacia mí, “¿Quirla?” Asentí. Cogió su vaso y se acercó lentamente al taburete de mi derecha, se sentó pesadamente soltando un bufido. “He esperado mucho tiempo a que aparecieras, muchacho”. “Perdón, ¿nos conocemos?” “Ya lo creo” contestó con un movimiento de cabeza. “Talson…” dijo Gallen. Talson le miró con los ojos muy abiertos. “Cállate, Galliniano, tú no sabes nada”. La cara de Gallen se puso roja, ausente de cualquier atisbo de afabilidad. Talson ni se inmutó. “Bien, Quirla, ya sé que esto es un poco brusco, pero ya te lo explicaré luego… si no recuerdo mal. Venga, vamos”. Me puso una mano en el hombro mientas se levantaba. Adelaide se levantó rápidamente y le dio un empujón, “¡no!” gritó. Talson la miró con severidad, “escúchame, pedazo de…” tragó, “…Quirla y yo tenemos que hacer algunas cosas, ¿verdad, Quirla? Así que no molestes, sé buena chica, acábate el zumo y volveremos en un rato”. Adelaide miró su whisky y luego a Talson, confusa. “¿De qué va todo esto?” pregunté. “Ahora, chico, ahora” contestó Talson, apremiándome con su mano, “vamos afuera”. Salimos del bar. “¿Quién es usted?” “Oh, por favor” dijo, haciendo un ademán con la mano, “tutéame”. Tragó, “soy Talson. Talson a secas”, se relamió los labios nerviosamente, “esto es excitante y tristemente verídico”. Rió en un susurro. “¿Qué pasa? ¿Quien es usted… tú? ¿Quién eres? ¿Qué quieres?” Talson se puso serio, concentrado, sobrio. “Soy Talson Vespertino, conde de Wersten. Y ahora no me jodas, vamos a empezar…” se acercó a mí y me puso una mano en la cabeza. “¿Pero qué…?” empecé, intentando apartar la cabeza de su mano, pero no pude. En ese instante, una gran luz cegadora nació en la frente de Talson y lo inundó todo, sumiéndonos a los dos en silencio, y yo sin poder deshacerme de su agarre. El suelo tembló, cada vez más, y al final todo lo que veía era un borrón que me sujetaba la cabeza con una mano, como una zarpa fatal de la que no podía liberarme. Entonces sucedió. Una presión en el pecho, similar a una espada que penetra lentamente, apuntando al corazón, adentrándose más y más, hasta llegar al motor de la vida, traspasándolo y saliendo por detrás. Y luego nada. Desperté en el suelo de grava del aparcamiento del bar de Gallen. Las espesas nubes hacían que pareciera mucho más tarde de lo que era. Sacudí la cabeza, que me dolía como si me clavaran miles de agujas por todos los poros del cuero cabelludo. Unos zapatos rojos resaltaban sobre la grava y se reflejaban en el charco que se interponía entre los dos. “¿Qué ha pasado? ¿Qué me has hecho?” susurré. Pero no podía moverme, ni levantar la vista. Todo me dolía, y notaba cómo perdía la consciencia poco a poco. Los pies rojos se dieron la vuelta y se alejaron. “Espera… Talson…” conseguí decir antes de desmayarme. Me desperté de nuevo en un sofá. No sabía dónde estaba. Me dolía la cabeza. Estaba dentro del bar, prácticamente vacío. Me quité de encima la manta que me cubría y vi, allí, colgando del techo, una enorme canoa roja. Parpadeé, y seguía allí; era real. Vi algo moverse por el rabillo del ojo; enfoqué esa distancia y vi a Gallen limpiando la barra. Me levanté con esfuerzo y me acerqué a él. “¿Qué ha pasado?” pregunté, “¿y Adelaide?” Gallen levantó la vista, “¿quién es Adelaide?” “Ella… la mujer que me acompañaba…” notaba la lengua dormida y la boca seca. “No la he visto, lo siento”, hizo una pausa, fregando con ímpetu alguna mancha sobre la madera, “te encontré en el parking, tirado en el suelo”. “Yo… estaba aquí… he salido un momento con… y… perdona, ¿puedes darme un vaso de agua?” “Claro” contestó Gallen. Desapareció en la cocina y regresó con un enorme vaso lleno de agua fría, con cubitos. ¿Cubitos? ¿A principios de primavera? Los de Dewyno era raros, estaba claro. “Gracias” dije cuando me lo pasó. Bebí todo el agua del tirón, y dejé el vaso sobre la barra. “¿No te acuerdas? Estaba aquí hace un rato, con Adel… una mujer, y Talson me llevó fuera y…” Gallen negó con la cabeza, “lo siento, me acordaría; no te he visto en mi vida”. Me di por vencido, paseé la vista por el local vacío y me di cuenta de que sería muy tarde, entrada la noche. “¿Quieres que llame a alguien para que te venga a buscar? Pareces enfermo”. Caí en la cuenta que no tenía donde quedarme, y sin Adelaide, allí no conocía a nadie. “No, no hace falta, me encuentro bien…” dije, levantándome. Pero nada más apoyar los pies sobre el suelo caí, las piernas no me respondían. No entendía nada, me sentía terriblemente frustrado. “Mierda” dije, apoyando las manos en el suelo, “me cago en Emmerston, Yewol, Dewyno y en la Unión entera…” Gallen se acercó al teléfono, tecleó tres números y oí la voz de fondo “Iwuiil, soy Gallen. Tengo aquí a un tipo extraño que parece desorientado. Lleva una ropa que no había visto en mi vida y habla con un acento horrible, muy vasto. ¿Puedes enviar a alguien y llevártelo? Bien, gracias”. Colgó el teléfono. “¡Buenas noches!” se oyó nada más abrirse la puerta del bar. Un joven vestido de uniforme caqui entró dando grandes pasos, se detuvo un instante para mirarme y se dirigió a la barra. “¿Es ese?” Gallen asintió. “Oíd, no me pasa nada, solo… estoy un poco mareado. Debe de ser tardísimo, ¿qué hora es?” intenté convencerlos de que estaba bien levantándome, usando el respaldo de la silla de sostén. Noté que la sala giraba nada más apoyar ambos pies en el suelo. El joven agente miró la hora en su reloj de pulsera, “pasadas las once y media. ¿Cómo se llama, señor?” Reí internamente a la palabra ‘señor’. “Mi nombre es Cal… Quirla”. “Bien Calquirla…” “Quirla, solo Quirla”. “Quirla” repitió el agente, “bien. ¿Por qué no viene conmigo y vemos qué sucede?” Se acercó y me puso una mano en el hombro. Me fijé en su uniforme, fuera de época, con la bandera de la Unión antes de la incorporación de las Islas Falthson cosida en la manga. Debían de estar reciclando uniformes, o quizás en este lugar tan apartado ni siquiera se habían enterado de que la Unión ahora tenía sesenta y tres estados. “¿De dónde es usted? No reconozco su acento”. “De Fecston, Winnamo, y deja de tratarme de señor”. “¿Winnamo? ¿Acaso hay asentamientos unionistas en esa maldita tierra de indios?” rió. “Pues claro, pedazo de… desde el doscientos ochenta de la nueva época”. Rió más, a carcajada limpia, “claro, hombre, claro. Vamos, hombre, debes de haberte dado un buen golpe en la cabeza. Será mejor que te lleve al hospital”. “¿Qué? ¿Por qué? Estoy bien, de verdad, solo un poco mareado”. Pero insistió, y no me quedó más que ceder. Cogió el extraño aparato negro que le colgaba del hombro, lo apretó y dijo “Iwiil, es un dos-doce, me lo llevo al hospital”. “¿Un tiroteo con bajas?” dijo una voz nerviosa a través del aparato. “¿Qué? No” contestó el agente, “un hombre que delira”. “Ese es el dos-trece, novato, apréndete el manual de una maldita vez”. El agente carraspeó, “pues un dos-trece… lo que sea, me lo llevo al hospital”. “Bien”. “Yo no deliro” dije mientras me subía a la parte trasera de la patrullera. El agente me miró por el retrovisor, frunció el ceño y suspiró. “Mire, caballero, admítalo. Parece un chiste. Un hombre entra en un bar vestido… así, afirmando ser un de una ciudad que probablemente no existe, en medio de un paraje inhóspito, poblado por salvajes. ¿Ve lo que parece?” hizo una pausa, “seguramente se ha dado un golpe en la cabeza, así que lo mejor será que un médico le examine. ¿De acuerdo?” “Escucha, paleto de mierda” contesté, “nadie se mete con el maravilloso estado de Winnamo. Vivimos en paz desde hace mucho, pero no se atreva a meterse con nosotros. ¿Acaso has olvidado la guerra del gran Harry?” El agente suspiró, como si fuera inútil hablar con un loco como yo. Puso en marcha el coche y condujo lentamente por la desierta calle principal, hasta llegar al hospital. “Buenas noches, Federik” saludó al entrar el hospital. “¿Qué me traes, otro conductor borracho?” “No, este es mejor” rió, “es un hombre del futuro”. El médico se acercó, “¿y eran necesarias las esposas?” El agente se encogió de hombros, “está un poco de mal humor. Más vale prevenir que…” no acabó la frase, pues una enfermera pasó por nuestro lado, el agente la siguió con la mirada y silbó. “Eh, Emms, céntrate” dijo el médico, “¿qué ha pasado?” El agente se encogió de hombros. “Bueno” prosiguió el médico, dirigiéndose a mí, “vamos a echar un vistazo, a ver si te has dado algún golpe en la cabeza”. “Estoy bien” contesté, “y me gustaría hacer una llamada”. “Sí, sí” contestó Emms, “luego ya haremos todas las formalidades en comisaría”. El chequeo fue brevísimo, normal, pues estaba perfectamente sano. Eso implicó que el agente volviera a meterme en el coche patrulla y me llevara a la comisaría. Desde el exterior solo se veía una tenue luz en el interior. Avanzamos por el camino de piedra que serpenteaba entre el césped, el agente abrió la puerta de cristal y entramos. “Quiero hacer una llamada” repetí. “Claro, hombre” contestó el agente, se acercó a la mesa más cercana y arrastró un pesado artilugio que deduje que era un teléfono. “Aquí tienes”. Esperé a que me lo pasara, pero al ver que no lo hacía me acerqué. Me quitó las esposas. Levanté la pieza suelta, que estaba atada a la grande por un hilo retorcido y miré al agente. “Perdone, ¿cómo se usa este teléfono?” Emms frunció el ceño, y desde el fondo pude oír el ruido de una silla al correr sobre el parqué. Unos pesados pasos indicaron que se acercaba alguien. “¿Todo bien, novato?” Emms suspiró, “el detenido no coopera”. “No está detenido”. “No estoy detenido” repetí, “y es más, soy el fiscal del condado de Fecston, así que será mejor que me sueltes antes de que la líe gorda”. “Whoa, whoa” rió el agente. Se dirigió al corpulento hombre, de tez morena, que se acercaba, “Iwuiil, ¿hay asentamientos unionistas en las llanuras del oeste de Kemp?” Iwuiil negó con la cabeza. “Pues nada, hombre” prosiguió el joven agente, dirigiéndose a mí, “no cuela”. El hombre corpulento se puso frente a mí, “¿cómo se llama?” “Mi nombre es Quirla”. “Bien, Quirla, todo va a ir bien”. “Lo dudo, si unos agentes de policía de la Unión son incapaces de reconocer la autoridad de un fiscal de condado”. “Mire, Quirla, lo lamento, pero de donde dice usted que procede no hay condados, ni estados, ni nada por el estilo, es solo desierto. Estuve las vacaciones pasadas con mi mujer, y allí no hay unionistas”. Entonces empecé a entender algunas cosas. Mi mente se abría poco a poco, y finalmente lo comprendí. “¿En qué año estamos?” Iwuiil contestó, “en el ciento noventa y seis de la nueva época”. Asentí, colgué el presunto teléfono y me senté en la primera silla que alcancé. ¿Cómo era posible? Estaba en el mismo pueblo, pero quinientos cuarenta y un años antes. ¿Qué me había hecho ese nombre, Talson? ¿Cómo había dicho? Talson Vespertino, conde de Wersten. La voz grave de Iwuiil me sacó de mis pensamientos, “¿en qué año cree que estamos?” preguntó dubitativamente. Contesté sin pensar, “en el ciento noventa y seis de la nueva época, por supuesto”. “Claro” repuso Iwuiil, “¿y quién es el actual presidente?” “Em…” retrocedí quinientos años de historia de la Unión, “¿Whitsmeson DeFillis?” “Conan Mathew” corrigió Iwuiil, “DeFillis se presenta a la candidatura este otoño”. “Oh, ya veo”, había fallado unos cuantos meses, pero casi. “Debo haberme confundido, ya sabe…” Iwuiil se giró, pensativo. “¿Llamo al Sheriff ?” preguntó Emms, poniéndose las manos en el cinturón. Iwuiil rió, “sí, hombre, sí. ¿Le despiertas tú?” Emms puso cara de encontrarse mal. “Lo que pensaba. Le dejaremos esta noche en la celda, y a ver qué hacemos con él mañana”. “Bien” contestó Emms, cogiéndome del hombro. Intenté deshacerme de él, pero Iwuiil le ayudó y quedé aplastado contra el suelo. El día amaneció tranquilo. Desperté temprano, demasiado temprano, creo. El sol entraba entre los barrotes de la ventana alta de la celda, mostrando el polvo revoloteando. Me incorporé y inspiré fuerte, tratando de notar algo de aire. Mis esfuerzos fueron en vano. Me levanté y apenas di dos pasos que oí la puerta de la comisaría abrirse de par en par y un montón de botas pisando el parqué. Voces agitadas gritaban. Me acerqué más a los barrotes y pude ver a unos pocos agentes haciendo mucho ruido, pasándose escopetas y cogiendo chalecos antibalas. “¡Vamos, vamos, vamos!” gritaba un hombre mayor y bajo, con un sombrero de cowboy calado hasta las cejas. Vestía un uniforme más oscuro que los demás y parecía que era el que mandaba. De pronto se fueron todos y oí el rugir de los motores alejarse. Debió de pasar media hora más o menos cuando oí alguien que entraba en la comisaría. “¡Eh!” grité, “¿qué está pasando?” pero nadie contestó. El que había entrado era un hombre, más o menos de mi edad, que parecía muy tranquilo. Llevaba una camiseta que rezaba “Gallen’s Grill”. Sin hacerme caso, desapareció de mi vista, y cuando le volví a ver vestía el mismo uniforme caqui que los demás. Se dio una vuelta por la comisaría, y finalmente se fue hacia la puerta. Leyó algo y gritó “¡mierda!”, luego salió corriendo y oí otro coche que arrancaba y se alejaba. En eso consistió la mayor parte del día, pues la comisaría permaneció vacía desde entonces, y yo dediqué el tiempo libre en pensar en todo lo que había estado aplazando. Talson me había enviado al pasado, ¿por qué? ¿Qué se suponía que tenía que hacer? Tenía que encontrarle, dijo que nos conocíamos. Quizás nos habíamos conocido aquí. Era una idea descabellada, pero ahora ya me lo creía todo. Tenía que ir a Wersten, ver si era cierto que era conde y regresar al presente, o al futuro, o donde fuera, con Adelaide. Al anochecer, oí voces de nuevo. Me levanté y me acerqué a los barrotes. “¡Eh!” grité, “¡dejadme salir de aquí!” Una de las voces preguntó, “¿y ese quien es?” “Un tal Quirla”, reconocí la voz de Emms, “está un poco majara, se resistió al arresto preventivo y le metimos en ahí”. Una voz femenina dijo, “sabes que es ilegal retener así a la gente, ¿verdad?” “Bah” contestó Emms, “además, seguro que este te gusta, dice que es fiscal de un condado de Winnamo”. “Bueno, bueno, sácalo de ahí, Emms” dijo otra voz, “ahora no tengo ganas de nada, tengo que ponerme con el papeleo de los Pearlman”. “¡A la orden, Sheriff !” gritó Emms. El otro hombre, el que había estado llevando la camiseta de Gallen’s Grills, le miró con severidad. “Perdón” susurró Emms, caminó hasta la celda y introdujo una llave en la cerradura. “Es tu día de suerte, hombre del futuro”. No contesté. Salí y le acompañé a donde tenía mis pertenencias, en una bandeja de plástico azul. Las recogí y me dispuse a marcharme, pero entonces vi algo que cambió mi vida. Una mujer, de exuberantes formas y perfectas proporciones, estaba frente a mí. Tenía el pelo del color del fuego y se movía con total fluidez, como si en vez de moverse ella fuera el mundo el que se adaptase a su voluntad. Su rostro, pálido y formado como por manos de dioses, me resultaba muy familiar. Demasiado familiar. Recordaba su rostro de estar en su regazo, del sueño, nada más nacer. Recordé el aroma a nueces; inspiré, olía a nueces. Tenía que ser ella. Tenía que ser mi madre. La mujer levantó una ceja al ver que me quedaba mirándola, “¿quieres algo?” Me sorprendí, no me había reconocido, pero luego caí en que yo ni siquiera nacería hasta después de quinientos años. “Supongo que no” dije, “Methen talen as, Key”. La mujer se quedó de piedra, “perdona, ¿qué has dicho?” No lo sabía. Había hablado, simplemente, ni siquiera me había dado cuenta. “Ten… tengo que irme” dije, saliendo a toda prisa de la comisaría. Caminé sin fijarme dónde pisaba, por el camino de piedras que cortaba el césped de la entrada de la comisaría. En cuanto llegué a la acera, una suave brisa me rozó la cara, y de pronto tenía a la mujer delante de mí, mirándome con la cabeza ladeada. Rojizos mechones le caían sobre el rostro, ondeando graciosamente. “Key than ak pensth un” dijo. “Mi nombre es…” “Quirla” contestó ella. Tragó, y los ojos se le llenaron de lágrimas. Quería llamarla madre, quería abrazarla, ver que por fin la había encontrado, pero no podía. Una voz interna me decía que no era el tiempo, que tenía que irme, buscar a Talson. Sabía que la volvería a ver, si no entonces en el futuro, cuando consiguiera regresar a mi vida. “Tengo que irme” dije al fin, empezando a caminar. Key me siguió con la mirada, y al pasar por su lado levantó una mano y casi la colocó sobre mi brazo, pero no me tocó. Cogió aire. La miré, y supe que no nos volveríamos a ver hasta que la encontrara en el futuro, y para eso tenía que hacer que todo sucediera como había sucedido en mi vida. Tomé la decisión más difícil de mi vida, escoger vivir mi vida, tal y como la había vivido, como Verónica, Kam y sus palizas; con Jim y Yacks, con todo el sufrimiento que había pasado, con todas las agonías y las incertidumbres. Decidí, en una fracción de segundo, que merecía pasar todo aquello de nuevo si con eso conseguía reunirme con mi madre. “Verónica Tronners, Fecston, Winnamo” dije. Ella parecía confusa, pero sabía que algún día lo entendería. Me giré y, con el mayor esfuerzo que pude reunir, avancé un paso, y luego otro, y me alejé de Key, caminando hacia el este, en busca de Talson Vespertino, conde de Wersten. Capítulo 54 Helado La escarcha cruje bajo mis pies. La carretera desierta, flanqueada por pinos a ambos lados, se pierde en la distancia, en una curva. Camino tranquilamente, aunque dadas las circunstancias debería de estarme dando prisa. Pero aquí hay aire, aire libre, aire fresco que llena mis pulmones, elevándome involuntariamente. Voy absorto, mirando la fina capa de hielo sobre la tierra a los bordes de la carretera, el marrón claro que se vuelve oscuro con la salida del sol. Piñas caídas descansan al abrigo de las raíces de los árboles, siendo arrastradas por el viento que se levanta junto a mis pies, pintando mis tobillos de melodías desconocidas, llevando las voces de los himnos de los caídos. Piso, avanzo, me fuerzo, aunque sienta la necesidad de darme la vuelta y regresar a Emmerston. No puedo, no debo, debo continuar, me repito una y otra vez. Oigo mis pasos, mis talones resquebrajando los pequeños charcos congelados que dejó la noche pasada, cuando dormí al abrigo de los pinos, a la intemperie en el abril más frío que he visto en mi vida. O quizás sea esta zona del país. Esta parece la tierra del invierno perenne, donde la nieve nunca cesa y el frío ataca sin piedad, apoderándose de las mentes y los corazones de los que habitan en ella. De pronto dejo de oír mis pasos, aunque sigo andando. Cierro los ojos, lleno mis pulmones del frío aroma de Yewol y sigo avanzando, andando sobre el aire, a dos centímetros del suelo, fundiéndome con el viento, sin llegar a hacerlo del todo. Alcanzo la curva, y tras ella se despeja el camino a unos doscientos metros, junto al cartel de color verde que reza “¡Bienvenidos a Wersten, forasteros!” ❦ Si era cierto que Talson era conde de Wersten, no tenía que ser muy difícil encontrarlo. No recordaba que se respetase la nobleza en la nueva época, o que se otorgasen títulos, a excepción del Gran Cetro de la Unión Atenea, que siempre ostentaba el presidente. Quizás en los primeros cien o doscientos años de la nueva época aún existieran títulos, con molestos herederos peleándose por las fortunas que conllevaba el título. Existieran… existen. Estaba allí, en el ciento noventa y seis de la nueva época, incapaz de regresar a casa, caminando en la soledad de una carretera sin nombre en los confines del norte de la Unión, ochenta y cuatro años antes de que el gran Harry detuviera a las tropas de la Unión y de los tratados con los indígenas de Winnamo. Tenía que irme de allí, apenas faltaba nada para que empezase la guerra con Nueva Canadá. Apenas faltaba nada para que la Unión se desintegrase y se volviera a integrar bajo la protección de los Rangers de Texas y los Portadores de Morrigan. Tenía que irme de allí, tenía que irme de allí… Cogí aire para aliviar la tensión. Aún faltaban unos años para todo aquello, era mejor no precipitarse, regresaría a casa en como mucho una semana, en cuanto encontrase a Talson. El primer pueblo que me encontré se llamaba Caídas del Norte, seguramente por el escarpado precipicio que acababa de pasar. Entré en el pueblo, observando la vida fluir a mi alrededor, completamente ajena a todo lo que estaba sucediendo. Me paré junto al escaparate de una cafetería con toldos a rayas verdes y blancas. A través del cristal vi la gente desayunando, leyendo trozos inmensos de papel descolorido y bebiendo de enormes tazas con el logo de la cafetería. En el fondo, junto a una de las cajas, una mujer abrazaba a un hombre de negro con fuerza, luego lo soltó y le dio un beso, acto seguido se alejó y el hombre se dio la vuelta. Le vi la cara al salir. Entré y me senté en una de las mesas junto al cristal. La mujer que había visto desde fuera se acercó sonriendo, “¡buenos días! ¿Qué quiere tomar?” Pensé un rato, sin decidirme qué pedir. ¿Y si no sabía qué era el café? “¿Qué me recomienda?” La mujer dudó, dio una vuelta con los ojos y dijo “bueno, la señora Amable ha traído bizcocho, y está recién hecho”. “Bien” dije, “pues bizcocho de esa señora tan amable…” La mujer rió, “no, no es que sea amable, es que se llama Amable”. “Oh” “Bueno, aunque sí, también es amable” rió estrechando los ojos, y luego se aclaró la garganta. “¿Algo más?” Decidí arriesgarme, “y un café, por favor”. “¡Muy bien!” se dio la vuelta y la perdí de vista. Gracias a Dios, existía el café. No había pasado ni un minuto que ya estuvo de vuelta, con un plato con un gran trozo de bizcocho con un recubrimiento de algún tipo de dulce oscuro, y una taza de café, igual de grande, con el logo de la cafetería. Miré el bizcocho extrañado, lo cogí y le di un mordisco. Sabía a gloria. “Perdone, ¿de qué está hecho el recubrimiento del bizcocho? Está delicioso”. La mujer, que había empezado a alejarse, se dio la vuelta y regresó. “Es… chocolate…” “¿Chocolate? ¿Qué es el choc…? Da igual. Está riquísimo. No tendrá por ahí la receta para hacer chocolate, ¿verdad?” Reí. La mujer contestó dudosa, “pues no… pero puedes comprarlo en cualquier sitio… solo es chocolate…” “Oh…” pensé a toda prisa qué decir, “pues nada… tendré que comprar chocolate. Realmente necesito chocolate en mi vida”. La mujer rió nerviosamente y se alejó. Chocolate, fascinante. Si nunca lo has probado, no sabes lo que te pierdes. Tras comprarme un mapa de Dewyno seguí caminando. Según el mapa, la capital de Wersten era Anatolia. Como Wersten era un condado medianamente pequeño, lleno de carreteras largas y poco tráfico, decidí probar algo nuevo. Me concentré, me elevé del suelo, y en vez de caminar corrí. Corrí y corrí todo lo que pude, llenando mis pulmones del fresco aire matinal, impulsado por la cafeína y el chocolate. Repito, si puedes, prueba el chocolate, cambiará tu vida. Supongo que al principio fue por el desayuno, pero poco a poco notaba cómo aumentaba la velocidad. El no estar atado al suelo me permitía moverme con mucha más libertad, y no me había hecho falta fundirme por completo con el aire. Corriendo, emocionado, no me di cuenta de que la carretera se acababa y empezaba un pueblo, así que a última hora giré a la derecha para no chocar contra alguna casa, y aterricé en el tronco de un árbol. Oí el ruido de mi hombro al partirse, y acto seguido caí al suelo, cegado por el dolor. Se oyó un craaaac más fuerte, esta vez proveniente del árbol, y segundos más tarde cayó redondo sobre la carretera, justo a la entrada del pueblo. “¿Pero qué ha pasado?” oía en la distancia. Pasos, gente que se acercaba, y yo sin poder levantarme. Me dolía demasiado el hombro. Un coche se detuvo frente al árbol, y de él bajaron tres jóvenes, que me vieron y enseguida se acercaron, preguntando si estaba bien. Entre dos me levantaron y me subieron al coche, el tercero saltó a la parte trasera y arrancaron. Quería hablar, pero no podía, no recordaba cómo hacerlo. Todo sonaba perfectamente coherente en mi cabeza, pero era incapaz de articular palabras. ¿Qué me pasaba? Estaba desorientado y todo daba vueltas. “¡Maldita sea, maldita sea, maldita sea!” Desperté. “¡Ahh, maldita sea!” Abrió los ojos. “¡Esto no puede estar pasando!”, golpe en la puerta. Me incorporé. Estaba en la habitación de un hospital. Todo era blanco, la luz entraba por una gran ventana, pintando sombras de las hojas del algún árbol sobre la cama y la pared contraria. En frente, más ventanas, cubiertas de tiras blancas, me impedían ver parcialmente el pasillo. Un par de figuras se movían en el exterior, una menuda y la otra alta, o de estatura media, no sabría decir. Me levanté con esfuerzo, notando un fuerte tirón en el hombro izquierdo en cuanto me apoyé en el borde de la cama. Caminé lentamente hasta la puerta y la abrí. Los dos interlocutores se giraron para mirarme. “¿Qué?” espetó la figura menuda. Era una mujer de cabello rubio, ligeramente rizado, que le caía sobre los hombros, bajo un sombrero de ala. Vi una estrella dorada lucir en la frente del sombrero. “¿Dónde estoy?” susurré. La mujer me miró de arriba abajo, “en el hospital”. “¿En qué ciudad?” “Anatolia”. El otro hombre dijo “Jacky, ya hablaremos luego, voy a ver cómo arreglamos esto” “Bien” contestó Jacky. “A ver” continuó, mirándome y suspirando, “tú eres el del árbol, ¿verdad?” Asentí. “Nadie tala árboles en mi condado”. “No estaba talando árboles” contesté. Al oírme decir una frase entera, Jacky frunció el ceño y levantó ligeramente un extremo de su labio superior. “Ya, claro… ¿de dónde eres? No reconozco tu acento”. “De Winna… del sur”. “Soy la Sheriff Jackson, la mandamás de Wersten” soltó una carcajada. Apoyó una mano en mi hombro, “vamos a tomar algo y me cuentas qué te pasaba por la cabeza cuando decidiste tirar un árbol centenario sobre la carretera”. Di un paso y me di cuenta de que solo llevaba una bata de hospital. Una indecorosa bata de hospital, deduje, por el aire que notaba tras de mí. “Creo que… creo que debería cambiarme”. La Sheriff asintió burlonamente con la nariz arrugada. “Bueno, habla” dijo una vez nos sentamos en una de las mesas de la terraza del hospital. Me dolía la cabeza, mucho. “¿Me creerías si te dijera que iba corriendo y casualmente topé con el árbol?” Jackson chasqueó la lengua, “nah”, dio un sorbo. “Pues qué pena, porque es lo que pasó”. “No me digas”. “Te digo” ¿Qué me pasaba? Antes no podía hablar, y ahora no podía dejar de hacerlo. “Resulta que el conde de Wersten me hizo algo, ¿sabes? y me envió al pasado, aquí. Bueno, no aquí aquí, a Yewol, pero aquí de todos modos. Jackson se quitó el sombrero y se revolvió el pelo con la mano. Se lo colocó de nuevo. “Así que he venido a Wersten a buscarle, si es cierto que está aquí, que no estoy seguro, y volver a casa. En eso estaba cuando llegué al pueblo, no lo vi, me desvié para no chocar con una casa y me di contra el árbol”. Callé, miré mi taza, bebí. No reconocí la bebida, para variar. Finalmente, Jackson dijo “entiendo”. “¿Sí?” “No, maldita sea. Benditos tiempos cuando la gente se inventaba mentiras plausibles”. Dejé la taza sobre la mesa, noté una ligera brisa en mi rostro. “No estás detenido, pero una multa sí te cae”. Suspiré, “¿cuánto?” “Doscientos unions”. Casi reí, me saqué la cartera y le di el billete. “¿Eres rico o algo así? ¿Qué haces con tanta pasta en la cartera?” Tanta pasta. “Perdón, ¿pasta?” Jackson suspiró, “pasta, monelinis, dingi dingi, lechugas, calerillos”. Me quedé perplejo. “Dinero” dijo al fin, en medio de un suspiro, “en serio, ¿de dónde has salido?” “De Winnamo” confesé. Ella no pareció extrañarse. “Normal” dijo, “malditos indios…” Me contuve. Se miró el billete por todas partes. “Qué diseño más raro, ¿no será falso, no?” “Puro timbre de la Unión”. “Es la primera vez que lo veo” dijo, mirándolo a contraluz. “¿Ves las barras con los colores de los sesenta y tres estados?” Me mordí la lengua. En el ciento noventa y seis la Unión tenía unos cuantos estados menos. “¿Qué estado representa la barra amarilla?” Las Islas Falthson. “Las Islas Falthson” dije. ¿Pero qué me pasaba? No podía dejar de decir la verdad. “¿Me habéis drogado? No puedo dejar de decir la verdad”. Jackson rió. “Buen truco, lo admito”, aplaudió, “sí, este nunca lo había oído”. Volvió a la tarea de inspeccionar el billete. “¿Quién es este?” “El gran Harry”. “¿Quién diablos es Harry?” “El gran Harry” puntualicé. Tragué, “da igual, tengo que irme. ¿No sabrás por casualidad dónde puedo encontrar al conde de Wersten?” “¿Conde? Aquí la autoridad soy yo, ni condes ni… malditos indios…” Apreté los dientes. “¿Sabes quién es Talson Vespertino, por casualidad?” Jackson se echó el sombrero hacia atrás, dejando que la luz hiciera resplandecer su dorado pelo. “Si te refieres al viejo loco ese, Vespertino, vive a dos calles de aquí”. Rió, “antes vivía a las afueras, pero visitaba tanto el hospital que el juez decretó que se mudara a menos de cien metros del mismo, para ahorrar recursos”. “¿Eso es legal?” Sacudí la cabeza, “da igual, gracias”. Jackson se llevó dos dedos a la frente y me hizo el saludo militar del bando rebelde de la guerra que aún no había sucedido. Nadie contestaba. Piqué de nuevo. La casa cuyo buzón pertenecía a Talson Vespertino estaba, tal y como Jackson había dicho, a apenas cien metros del hospital. De hecho, se podría haber visto desde donde estábamos sentados hacía apenas unos minutos si no fuera por los árboles que obstaculizaban la vista. Frente al hospital había lo que debería ser la interestatal veinte a su paso por Anatolia, ancha, flanqueada por gruesos árboles, y al otro lado estaba la casa de Talson. La propiedad estaba rodeada por una baja valla de madera, pintada de blanco. Tras pasar la puerta, que era más simbólica que otra cosa, seguí el camino de piedras colocadas aleatoriamente que guiaban a la casa, pasando por hileras de pensamientos, violetas y muchos otros tipos de flores, que daban un aspecto alegre y jovial a la casa. Llegué frente a la puerta, y como no hallé ningún timbre golpeé con mis nudillos la madera. “¿Talson?” grité. Oí ruido en el interior. “Talson, ¿está ahí? Soy Quirla”. Algo cayó, como un vaso, y luego unas zapatillas se arrastraron hasta la puerta, que se abrió un poco. Se asomó una nariz, un mentón, y luego todo un rostro. “¿Quién es? ¿Qué quiere?” una voz febril y agitada soltó a toda prisa. “Soy Quirla”. “¿Quir… qué? ¿Qué… qué quiere? No tengo dinero”. “Talson, soy yo”, insistí, “usted me…” La puerta se abrió de par en par. Un hombre bajo, con el pelo largo y mal arreglado, se tapaba con una bata gris y calzaba unas zapatillas con forma de león. “No digas más” dijo Talson, “pasa”. Pasé. La casa por dentro era igual de iluminada y fresca que el exterior, todo parecía estar en su sitio, excepto un montón de papales que descansaban desordenadamente sobre el sofá. Recordaba haber visto un tipo de papel similar, con hojas grandes y de un color apagado, en la cafetería de Caídas del Norte. “¿Qué es eso?” señalé la masa de papeles. “¿Eso?” repitió Talson, “un periódico”. “¿De papel?” “Pues claro, ¿de qué iba a ser sino?” Se relamió el labio inferior, “¿qué has dicho que querías, Kurla?” “Quirla” corregí, “y deja de fingir que no lo sabes, tú me trajiste aquí, hace un par de días”. “¿Qu…?” “Quiero que me lleves de vuelta a casa, ya”. “Espera, espera” dijo Talson. Se ató la bata y salió disparado de la sala, arrastrando los pies. Las orejas del león se movían violentamente por la fricción de las zapatillas. “¿Quieres café?” gritó desde la cocina. “Está bien”. “Estupendo, estupendo, estupendo…” tarareaba. “Bien, caballero, deduzco por su indumentaria que no es usted de por aquí”, se sentó en un sillón, dejando dos tazas humeantes sobre la mesita. “Oh, perdona, perdona; toma, tu café”. “No sabe quién soy, ¿verdad?” “Pues no, pero me resulta fascinantemente familiar. ¡Oh, antes que se me olvide! ¿No sabrás por casualidad dónde podría conseguir un motor de avión?” “No, ah, yo…” “Lo sé, lo sé, las aspas son más bonitas, pero yo quería el motor”. Talson parecía completamente falto de cordura. Se levantaba y se sentaba nerviosamente cada pocos segundos. Dudé durante mucho rato, con la esperanza de que recordara, o que dejara de fingir, pero pasadas las horas acabé confirmando que las inconexas formaciones de palabras que salían de sus labios no tenían ninguna lógica ni razonamiento detrás. Talson estaba loco, y yo estaba atrapado en el pasado, bebiendo café en mullido sofá de su iluminada casa. Fue al anochecer que me exasperé y decidí ir al grano. “Talson, lo que voy a decirte quizás te suene raro, pero es muy importante que me escuches”. “Bien, bien, bien… habla, habla…” “Dentro de quinientos cuarenta años y trescientos sesenta y tres días, a las nueve de la noche, estarás bebiendo solo en un bar de Emmerston, Yewol, cuando yo y una mujer entraremos. Te acercarás al oír mi nombre, me apremiarás para que te acompañe afuera y me harás algo en la cabeza, enviándome aquí, al ciento noventa y seis de la nueva época. Por favor, dime que sabes de qué te estoy hablando”. “Pues no, chico, pero es fascinante, fascinante…” Se relamió de nuevo el labio, “y dime, ¿te dije por qué?” “No”. “Oh… ¡qué infamia! ¡Qué estúpido seré en el futuro! Si me vuelves a ver en el futuro, dispárame, no quiero vivir siendo estúpido”. “Pero…” “¡No! ¡No! Mejor no me dispares… a menos que ya lo hayas hecho, claro… no puedes cambiar nada del futuro, nada de nada, sino no llegaremos aquí y todo esto se desvanecerá… ¿quieres un poco de helado?” “Maldita sea, Talson, tengo que volver…” “En ese caso necesitaremos una máquina del tiempo, ¡fascinante! ¿Quieres un poco de helado?” “¿Una máquina del tiempo? ¡Lo que necesitamos es un milagro!” “Los milagros no existen, Kurla. ¿Quieres un poco de helado?” “¡No, maldita sea, no quiero helado! ¡Quiero regresar!” Me hervía la sangre, notaba cómo mi cuerpo empezaba a temblar. Todo aquello era ridículo, ¿por qué me había enviado al pasado si ni siquiera él mismo sabía el motivo? De todos modos, ¿cómo lo había hecho? Habría jurado que lo había hecho con sus manos, no con ninguna máquina del tiempo. Si Talson era un mero humano, por irónico que me resultase el pensamiento, ¿cómo iba a volver? Tenía que haber alguna manera, tenía que regresar… Adelaide… Y allí me quedé, sentado en el sofá, con la taza entre mis piernas y los hombros caídos, sin ver ninguna salida a aquella situación, mirando las pelusas en la moqueta. Talson bebía ruidosamente en la butaca, haciendo ruido con los labios al tragar, leyendo un grueso tomo del que quitaba el polvo a cada página que pasaba. “Talson” “¿Hmm?” “¿Aún te queda helado?” Capítulo 55 Truchas Debería ser el viento lo que notase, no la tierra bajo mis pies. Estos dos días en casa de Talson no han hecho que cambie nada, sigo igual de perdido. Si él no sabe cómo regresar no hay ninguna otra forma de volver… a menos que no lo sepa y no se acuerde, algo imposible, dado que aún no ha inventado esa especie de máquina del tiempo, aunque suene ridículo. ¿Cómo va a acordarse de algo que aún no ha sucedido? A menos que en algún punto del futuro lo invente y lleve su idea al pasado para dárselo a él mismo. ¿No cambiaría eso el desarrollo de todo? O quizás lo haga de una forma sutil, para que parezca que se lo ha inventado, cuando solo habrá llegado a una conclusión inducida por él mismo. Si eso fuera así, ¿cuándo lo inventaría? Porque necesitaría inventarlo para después enviárselo, pero si es él mismo quien se lo enseña, ¿cómo lo supo en el principio? No puedo pensar, no puedo concentrarme, todo esto es una locura. ¿Por qué me envió al pasado en primer lugar? No lo sé, pero eso no va a ayudarme ahora, necesito concentrarme. Debería estar notando el viento pasar bajo mis piernas cruzadas, debería haberme elevado, ni que fuera un milímetro, no debería de seguir en el suelo. Quizás si aprendo a controlar del todo cómo moverme por el aire, cómo ser el aire, sin dejar de ser humano, quizás así empiece a entender las cosas. ¿Debería regresar a Emmerston, ver a Key? ¡No! ¿Acaso no te acuerdas de cómo sentías esa fuerza que te empujaba a alejarte? No puedes volver allí. No sé qué hacer, ¿por dónde empiezo? Esto es inútil. Abro los ojos, veo árboles. Hojas, más hojas, pero troncos por ninguna parte. No reconozco el lugar, ¿qué ha pasado? Apoyo una mano en el suelo, pero no palpo nada, se hunde; miro abajo, no estoy en el suelo. Había estado allí arriba todo el rato. Respiro hondo, tengo que evitar caer, tengo que bajar lentamente, como Adelaide. Lo controlo, lo controlo, lo controlo. “¡Kurla! ¡Kurla! ¿Estás ahí?” Noto cómo mi cabeza se aleja de la concentración, cómo el aire me roza mientras caigo, irremediablemente, y aunque aún no he llegado al suelo, presiento el golpe que me voy a dar. Entonces pasa algo inesperado; en lugar de dejarme caer, de notar el viento como un ente ajeno, me fundo con él, comprendo la naturaleza que une a los hijos de los dos soles, comprendo la armonía del bosque, y fluyo. Mi ropa se desprende de mí, cayendo como un peso muerto al suelo, mientras yo corro entre los árboles, volando con formas imposibles, pasando al lado de la figura que me llamaba, y finalmente choco contra el árbol junto al cual estaba sentado en un principio; recojo mi ropa, me visto y voy en busca de la voz. ❦ Talson vestía un pesado chaquetón gris y empuñaba una escopeta. Llevaba calzadas unas botas de agua que le llegaban hasta las rodillas. Caminaba con dificultad, avanzando paso a paso entre el barro de la orilla del río Ron. Caminé con agilidad entre la tierra, acercándome al río, sin mirar dónde pisaba. “¿Me buscabas?” “¡Ah, Kurla! ¡Fantástico! ¿Quieres venir a pescar conmigo?” sonreía como un niño pequeño cuya promesa de dulce arrastra a las fauces del león. “Me llamo Quirla, Talson” “Como sea, como sea…” se dio la vuelta y empezó a chapotear de nuevo. “¿Sabes? Hay algo de este río que solo unos pocos conocen… por eso nadie viene aquí. ¿Qué hacías aquí, por cierto?” se detuvo, me miró por encima del hombro y dijo “¡Oh, Kurla! ¿Quieres venir a pescar conmigo?” ¿Qué más podía hacer? “Claro” contesté, di un paso hacia él y en ese momento noté algo húmedo en mi pierna, que calaba y me llenaba el pie derecho de agua. Talson rió, “¡este es el río más traicionero de la costa oeste! ¡Ja!” Estuve a punto de hacerle notar que no estábamos en la costa oeste, pero lo dejé correr. Seguí avanzando hacia Talson, mirando cuidadosamente dónde ponía el pie para no hundirme en el lodo de nuevo. En cuanto levanté la vista, Talson estaba desamarrando una barca de uno de los árboles de la orilla del río. Se subió torpemente y me gritó, “¡corre, que se me lleva la corriente!” y rió de nuevo. Corrí, salté al interior de la barca y me senté. Me quité las botas, ambas empapadas, y las reemplacé por las botas de agua que me pasó Talson. Sí que era cierto que parecía mucho mayor, ahora entendía por qué le llamaban viejo loco. En cuanto volví a tener los pies secos, me fijé en mi alrededor. El Ron tenía un gran caudal de aguas pacíficas, que transcurrían por todo donde alcanzaba a ver la vista. Árboles medio hundidos en sus aguas acariciaban con sus hojas el cauce, que si uno no se fijaba podía confundirse con tierra firme, cubierto de espesa vegetación que se agitaba con la débil corriente. Una espesa niebla impedía ver más allá de unos cien o ciento cincuenta metros, y se elevaba sobre nuestras cabezas, cubriendo el sol de la mañana, permitiéndonos ver la redondez de la enorme esfera de luz llamada Sol que ya tendría que estar calentándonos. “Vamos, rema” dijo Talson. Agarré los remos, que descansaban a un lado, los coloqué sobre los soportes y remé lentamente hasta que estuvimos en medio del río, en una pequeña isla de corrientes que nos permitía quedarnos quietos sin ser arrastrados por la corriente. Talson sacó su caña de pescar, y sin colocar cebo alguno en el anzuelo la lanzó al agua con experta precisión. Recogió un poco de cuerda y tosió; se embutió bien en el chaquetón y esperó. Tras un buen rato de silencio, oyendo solo el débil sonido del aleteo de los pájaros y el graznido del algún ganso, dije “oye, Talson, ¿qué vamos a hacer ahora?” Talson no contestó inmediatamente, se quedó mirando la niebla, como si pudiera traspasarla con la mirada y ver más allá. “Esperar” dijo al fin. Tragó, “esperar, esperar… porque eso es lo que hacen los pescadores de caña, esperan, y cuando algún pececillo incauto pica… ¡zas! ¡ZAS! ¡Ja!”, su risa degeneró en tosidos perrunos. Parecía enfermo, mucho más allá de la línea del resfriado. “Caleb, tengo que decirte algo”, su voz profunda quebró la rama de algún árbol lejano. Un pájaro revoloteó. “¿Cómo me has llamado?” “Dejemos de fingir por un momento que no nos conocemos”, me miró, y los ojos le brillaban. “Talson, es que no nos conocemos…” “Mi nombre no es Talson, sino Degons. Y aunque curiosamente tu nombre sea Quirla, no Caleb, me valgo del mismo por respeto a Verónica”. Tragué, no podía ser. ¿Degons? Hacía meses que no oía ese nombre. Palpé el anillo que aún llevaba puesto, con el gravado del anillo. “Eres un Portador de Morrigan”. Miré su mano, pero no vi anillo alguno. Talson, que ya no era Talson, sino Degons, hizo amago de acariciarse el dedo donde debió llevarlo. “Lo fui, de joven, cuando aún éramos caballeros de honor”. Pero no podía ser, según Salor aún faltaban muchos años para que Degons naciera… ¡a menos que ya hubiera viajado en el tiempo antes! “¿Cómo?” pregunté atropelladamente, “¿cómo lo hiciste? ¿Cómo viajaste al pasado?” Talson me miró extrañado, “¿cómo dices, hijo?” “Que cómo lo hiciste, dime cómo viajaste al pasado, dime cómo volver a…” “No sé de lo que hablas, chico”. “Tú mismo has dicho que…” “Llevo horas callado, muchacho, ¿te encuentras bien?” Al ver que no contestaba dijo, “esta noche tampoco pican, vamos, regresemos a casa, Kurla”. Abatido, incapaz de comprender la mente de Talson, cogí los remos y remé con fuerza. Paré. “¿Cuándo fue la última vez que pescaste algo aquí?” “¿Qué? ¡Qué estupideces dices!”, se relamió el labio inferior, “aquí no hay peces, aquí solo hay truchas”. Capítulo 56 Rojo Te han arrebatado la vida, tantas veces que ya no sabes quién eres. Porque a cada vuelta que das, nuevas facetas de ti surgen en la superficie, y comprendes que siempre habían estado enterradas en tu interior. Me pregunto si seré solo yo, o si todas las personas son capaces de mucho más de lo que creen, si son capaces de grandes proezas, o grandes desastres. ¿Existen grandes personas y pequeñas personas? ¿O somos todos lo mismo? Muchos creen que son las circunstancias lo que nos moldean, y quizás tengan parte de razón, pero yo creo que es nuestra determinación, nuestro deseo de más. Quién queremos ser. Y me doy cuenta de que no existen grandes personas, porque todos comparten los mismos miedos y ansiedades. En este mundo agitado y convulso solo existen pequeños hombres con grandes corazones. Eso es lo que importa, el tamaño del corazón, capaz de arrastrar a ejércitos enteros por el ímpetu de un deseo irrefrenado, capaz de las más grandes hazañas, y todo por sentir de nuevo una pequeña chispa que activó algo en nuestro interior, algo que nos empuja a levantarnos cada mañana, algo que le da sentido a nuestra existencia. Adelaide. Noto su ausencia en la realidad, su presencia en mis sueños. Noto su tacto, la intensidad de su mirada. Noto el viento que hace ondear su pelo. Noto el color de sus mejillas y la fuerza que me atrae a ella. Noto la fuerza del tornado que nos unió, noto la alfombra de pinos de los bosques de Yewol, el olor a hierba de la ladera del Wikato. Adelaide, Adelaide, no quiero abrir los ojos, porque sé que no estás aquí. ❦ Talson no volvió a ser Degons. Fuera lo que fuera lo que había provocado aquello, no volvió a suceder. Le llevé incesantemente al mismo sitio, con la esperanza de que algo catalizase una reacción en su memoria. Probé llamándole Degons, pero él insistía en que no sabía quién era, y que se llamaba Talson. Si realmente era Degons, y yo creía que sí, significaba que había viajado al pasado, aquella tampoco era su época. ¿Por qué había viajado al pasado? Y lo más importante, ¿cómo lo había hecho? En algún rincón recóndito de su mente tenían que esconderse las respuestas que estaba buscando, pero tras casi dos semanas y media de intentos fallidos me sentía muy frustrado. Había descubierto qué me había pasado cuando regresé a mi forma humana completa después de fundirme parcialmente con el viento, el día que llegué a Anatolia y choqué con el árbol. Al no estar acostumbrado a una transición tan brusca, mi mente seguía vinculada al viento, mientras que mi cuerpo luchaba por recomponerse. Por eso al principio no podía hablar, y una vez pude solo podía pensar en conceptos simples, como la verdad. Tardé un poco de tiempo en recobrar mi capacidad para formular mentiras convincentes. Tenía que trabajar en ello, pues no podía ir por ahí diciendo que había viajado en el tiempo, seguro que me meterían en una institución para enfermos mentales. Lo que más notaba era la ausencia de Adelaide. Desconocía que hubiera un vínculo tan fuerte entre los dos, y me dolía la distancia, no como duele una separación, sino como si alguien estuviera presionando una piedra de doscientos kilos sobre mi pecho. Me despertaba en mitad de la noche, sudando, sin poder respirar, creyendo que estaría a mi lado, y que despertaría de una pesadilla terrible, pero no era así. Despertaba, y Adelaide no estaba, y el día perdía significado. ¿Qué era un día sin Adelaide? Me preguntaba si eso le sucedería a todo el mundo, o si era yo, que la ausencia duele más que la pérdida, pues el saber que podrías tener a tu ser amado, y no tenerlo, duele más que el saber que jamás lo recuperarás, que jamás volverás a ver su rostro, ni acariciar las líneas de su cara, que jamás notarás de nuevo su tacto en tu piel ni volverás a oler su colonia. Maldita existencia sin Adelaide, maldito Talson por no recordar, maldita distancia temporal. Cada día que pasaba me consumía más. Pronto pasó el mes, y unos pequeños puntos rojos habían aparecido en mis ojos. Al principio fueron unos pocos, casi imperceptibles, pero a medida que pasaba el tiempo éstos se extendían. Sentía un odio creciente dentro de mí, que me calaba en los huesos, carcomiéndolos y debilitándome. Debilitándome o fortaleciéndome, pues la rabia aumentaba y sentía que perdía el control de mí mismo. Era culpa de Talson, era culpa de los Portadores de Morrigan, era culpa de Key, Jim, Gallen y de todos los demás. Era culpa de todos que no pudiera estar con Adelaide. Todo ellos me habían causado dolor, en un momento u otro; nadie valía la pena. Era un lunes cuando no pude más, tenía que liberarme, tenía que destruir algo, lo necesitaba. Me levanté temprano, llené mi estómago de bollos y salí de la casa de Talson. Caminé hasta el bosque del norte, que se juntaba en su extremo más lejano con la cordillera April, elevándose hasta altitudes imposibles. Lo que habían sido puntos rojos en mis ojos ahora cubrían casi toda la esclerótica. Curiosamente, la rojez aparecía y desaparecía según mi humor. No entendía qué me estaba pasando, pero notaba una fuerza nueva en mi interior, una fuerza que me impulsaba a hacer cualquier cosa para lograr mi objetivo, y mi único objetivo era regresar junto a Adelaide. Me paré en cuanto llegué a una zona del bosque desde la cual no se veía otra cosa que vegetación, me desprendí de mi ropa y dejé que la rabia fluyera a través de mí. Al principio noté un cosquilleo en las puntas de los dedos de las manos y de los pies, y luego el cosquilleo se extendió por mis brazos y piernas, hasta cubrir mi cuerpo entero. Temblaba, y sabía que esta vez era distinto, que no solamente me fundiría con el viento, sino que había algo más. Aún y así, me relajaba, así que no paré. De pronto, oí un crack, y supe que me había fundido con el viento, pues el sonido era el de un árbol al quebrarse y caer sobre el suelo. Estaba en control. Notaba todo mi alrededor, lo percibía a la perfección, y sabía cómo tenía que moverme. Corrí siendo viento entre los árboles, separándome y juntándome de nuevo, subiendo hasta el cielo y regresando a la tierra, solo para realizar piruetas imposibles de las que no había sido capaz hasta ahora. Avancé a toda prisa, barriendo las hojas del suelo en mi ascenso a la cordillera, saltando sobre las piedras, trazando formas en el aire con mi paso. De pronto, noté algo extraño, el viento del que formaba parte cambió de dirección, dejándome solo, y al poco se unió de nuevo. Esa nueva fuerza me hacía más fuerte, pero si ella o yo cambiábamos de dirección, volvíamos a ser como de costumbre. La fuerza giró y se elevó muy arriba; la seguí. El viento nuevo hizo unas piruetas, y cuando yo alcanzaba el punto más alto, ella ya había regresado a la tierra. Bajé, y cambié a mi forma humana. No había nada, nada de viento, ni la más ligera brisa. Miré en todas direcciones, sin comprender qué había pasado. “Hola”. Sobresaltado, di un paso hacia atrás y tropecé con una piedra. Miré en la dirección de la voz y la vi. Era una mujer, pálida, de cabello rubio y largo, recostada en unas piedras cercanas. Al verme dar un traspiés dibujó una disimulada sonrisa en sus labios y avanzó un paso en mi dirección. Me lanzó unos pantalones, que me puse a toda prisa. “¿Quién… quién eres?” balbuceé. Al no contestar, comprendí, “eras tú”, dije, “allí arriba. Tú eras el viento”. La mujer, cuya belleza se asemejaba a la de un ángel, asintió. “Me llamo Helena”. “Quirla”. “¿Quirla? Interesante nombre”. “¿Quién eres? ¿Cómo me has encontrado?” Helena soltó una carcajada, “¿encontrado? ¿Qué te piensas, que la gente va por ahí buscándote o algo?” “Pues… pues…” “La cordillera April es mi hogar, y tú te has metido en medio de mi paseo matutino”. “No sabía que había más gente… como yo”. “Pues has ido a parar al centro de mi colonia”. “Perdona, ¿tu colonia? ¿Hay más aquí?” Helena se llevó una mano a la cintura y con la otra hizo un círculo en el aire, “bueno… aquí aquí no; por aquí, en la cordillera”. “Adelaide me dijo que apenas había dos en la Tierra…” “¿Adelaide? ¿Conoces a Adelaide?” Comprendí mi error, hacía quinientos años Adelaide ni siquiera había nacido. “No, no… otra Adelaide…” “Eso es imposible, Quirla, nuestros nombres son únicos, no hay dos Adelaides, ni las habrá”. “Es imposible, Adelaide…” tragué, “…Adelaide nacerá en unos quinientos años”. Helena arrugó la frente, “¿Quién eres, Quirla? ¿De dónde has salido?” “No importa” “Puedes confiar en mí, somos hijos de los dos soles, no hay secretos entre nosotros”. Me debatí internamente durante unos instantes qué hacer, contarle la verdad, o contarle una mentira plausible. Era como yo, era de Esperanza, ¿quién mejor podría ayudarme que ella? Y si era cierto que había toda una colonia allí, seguro que ellos podrían ayudarme. Helena sonreía. Decidí confiar en ella. “Dentro de quinientos años estaré tomando algo en un bar de Fecston, Winnamo, cuando Adelaide entrará, me contará quién soy en realidad y me llevará al norte. No sé a donde, la última vez que la vi fue en Emmerston, Yewol. Allí me encontraré con un hombre que me hará algo… y apareceré aquí, muchísimo antes de que siquiera haya nacido. Eso es todo lo que sé, solo estoy buscando la manera de regresar… junto a Adelaide”. Helena se quedó callada durante minutos, y finalmente dijo en voz baja, “mejor no hables de esto con nadie más. Lo que sabes es peligroso. Nadie debe saber cómo has venido aquí. ¿De acuerdo?” Asentí. “Vamos, acompáñame, voy a llevarte a la Cuna”. “¿La Cuna?” “Es donde vivimos la mayoría, el centro de la colonia”. Caminamos, pudiendo volar, en silencio la mayor parte del tiempo. Cuando, desde una de las cimas, vimos una depresión que se asemejaba al cráter de un volcán, Helena se detuvo. Me paré a su lado, y vi que me estaba mirando. “Veo que tienes los ojos rojos” “¿Sabes por qué?” “Porque has visto la verdad. Has rechazado la influencia de la tierra y te has rendido al odio”. Medité sobre ello. Helena continuó, “puedes controlarlo, ¿lo sabías?” “¿A sí?” De pronto sus ojos se volvieron del color de la sangre, y luego regresaron al blanco natural. “Sí. Pero no te preocupes, todos en esta colonia son como nosotros”. No sabía qué significaba aquello, pero no pregunté; tenía ganas de ver a los demás. En cuanto llegamos nadie pareció darse cuenta de nuestra presencia. Más que una colonia, la Cuna parecía una comuna. La mayor parte de la depresión estaba sembrada, y un único camino la atravesaba de arriba abajo. En el centro estaban las tiendas, hechas de piel gruesa, probablemente de oso, con estructura piramidal, que rodeaban circularmente la plaza central. Mujeres y hombres iban de un lado para otro, bien cargando madera, bien tendiendo ropa, y todos cantaban alegremente. La gente nos saludaba como si nos conociéramos de toda la vida, y no pude más que asombrarme del ambiente pacífico que se respiraba. “Hola, cariño” apareció un hombre de cara afable. Vestía una camisa blanca, notablemente reusada, teñida de verde en algunas partes. Se acercó a Helena y la rodeó por la cintura, se sonrieron y luego la besó. “¿A quién nos traes?” “Te presento a Quirla. Quirla, este es Pearl, mi prometido”. “Encantado de conocerte, Quirla”, Pearl me extendió la mano, “siéntete como en casa, y quédate todo lo que quieras”. “Gracias” contesté, “es un placer”. Pearl se giró hacia Helena, “me voy con Stanton a cazar ciervos”. “Muy bien, diviértete”, contestó ella. Como no tenía nada mejor que hacer, y allí se estaba tan bien, pasé el día en la Cuna, hablando con los hijos de los dos soles. Si en Esperanza vivían la mitad de felices que en esta colonia ya podían considerarse afortunados. Hablamos de cómo vivían, de por qué vivían allí, apartados de las poblaciones, y de cómo lo hacían para organizarse. Era fascinante. La colonia la habían empezado entre Pearl y Mahk, y poco a poco habían ido uniéndose más, llegando a ser lo que eran ahora. Se habían separado algunos, y nuevos habían llegado, pero desde hacía unos años eran los mismos. Me ofrecieron quedarme, y me lo planteé seriamente, pero el deseo de regresar con Adelaide era demasiado fuerte. Vivían allí para poder cambiar al viento a placer, sin molestarse en ocultar lo que eran en realidad. Todo aquello me parecía muy bien, y la idea de no tener que esconder quién era me atraía muchísimo. Aunque quizás lo mejor fue ver cómo se llevaban entre ellos. Según me contó el propio Mahk, no tenían líder ni leyes, eran libres los unos con los otros, y así todo funcionaba bien. Decía que los hijos de los dos soles son justos por naturaleza, así que no tenían disputas entre ellos, y que cuando las tenían normalmente era por alguna mujer, en cuyo caso peleaban hasta la muerte. Rió. Era broma, pero era cierto que los hijos de los dos soles son muy posesivos con sus parejas. Me pregunté si seria eso lo que me arrastraba incesantemente en mi búsqueda de un camino para regresar junto a Adelaide. Aunque no sabia se se nos podía considerar una pareja, todo había sido muy fugaz y intenso, pero el lazo que me unía a ella era mucho más fuerte que la pasión de una noche. Adelaide, Adelaide… El mejor momento fue cuando anocheció. Pearl y Stanton regresaron con un par de ciervos atados por las patas en un palo, que cargaban sobre sus hombros. Se encendió una hoguera en el centro de la plaza, y les ayudé a colocar troncos alrededor, a modo de banco. Asamos los ciervos, y sabían a gloria. La gente contaba chistes y historias, y reímos mucho. Entonces, cuando creí que la velada cedía a la noche, unas mujeres empezaron a repartir boles a todos. Cuando me dieron uno, vi el líquido de olor fuerte, y espeso, que contenían. Pearl se levantó. “Hermanos, hermanas, la noche nos regala su fruto”, sonrió, y los demás le imitaron. De pronto, los ojos de Pearl se volvieron rojos, y gradualmente los de todos también cambiaron de color. Me pregunté si los míos estarían rojos. “Bebamos”, inclinó el bol sobre su barbilla y bebió todo su contenido de una vez. Todos bebían, y me pregunté si sería de mala educación no hacerlo, pese al extraño olor del líquido. Dudé, pero al final bebí. Era el beberaje más delicioso que había probado en mi vida, y al acabarme el bol quería más, sentía que podía estar toda la vida bebiendo aquél líquido glorioso. Miré a Helena, que estaba sentada a mi izquierda; sonrió, y tenía los labios manchados del rojo intenso que acabábamos de beber. “Está delicioso. ¿Qué es?” Su sonrisa se ensanchó, mostrando los dientes cubiertos de rojo. “Sangre” respiró. Un pequeño hilo de sangre se liberó de su labio inferior y resbaló barbilla abajo. Capítulo 57 Las hijas de Sullivan No sé si te pasa a ti, pero a mi a veces me da la impresión de que el mundo conspira en mi contra. Será el producto de años de paranoia, serán las conclusiones precipitadas de la casualidad tan mundana que nos rodea. Siento como si el mundo se convirtiera en un gran óvalo donde cada centímetro es una espada afilada que apunta en mi dirección. Siento que todas las cosas queman, que mi existencia pende de un fino hilo en manos del traidor destino que tanto favorece a los malvados. Siento pesadez y tirantez en todos mis músculos, y pienso “no quiero repetir esta historia de nuevo”, cuando no hubo historia anterior, pero porque sé qué vendrá ahora, porque sé, de alguna manera, cómo acabará todo esto. Y aún y así, atado estoy a mi locura, y me pregunto quién de los dos, si Talson o yo, estamos más faltos de cordura. Si él, por su completa ausencia de concepto de realidad, o su doble personalidad, siempre tan inoportuna; o yo, atrapado a apenas ciento cincuenta kilómetros de Adelaide, separado por la inquebrantable membrana permeable llamada tiempo, mirando las luces del ocaso reflejarse en los muebles del salón de la casa de Talson, aún con sabor de sangre en la boca. Paso la lengua entre los dientes, buscando algún tropezón que se haya quedado atrapado entre ellos, intentando no vomitar al pensamiento. Sangre. ¿Sangre de qué? No lo sé, me fui antes de que Helena dijera una palabra más. Qué locura… no, qué locura. Es una locura. El hecho de que fuera la mejor bebida que haya probado nunca no lo cambia. No, no lo cambia, no lo cambia… ❦ La puerta sonó en ese preciso instante. Era un toque casual, pero firme. Uno, dos golpes. Oía una respiración al otro lado de la gruesa madera de la puerta. Era una respiración profunda, como si quienquiera que estuviera al otro lado intentase meter todo el oxígeno de Anatolia en sus pulmones de una sola bocanada. Suspiré, pues ya sabía quién era. Dejé que pasaran los segundos, sentado en el sofá, observando la belleza de los tonos dorados de la madera. Un flash de un color similar, en la mesita de noche de mi casa, en Fecston, me sobrevino y se fue con la misma rapidez. Pensé en la curiosidad de recordar algo que sucedería dentro de medio milenio, y sentí un vacío en mi interior, que se llenó del sonido del Gallen’s Grill, de la cara de Jim y de la ancha sonrisa de Gallen; que se llenó de la música de The Crew of Johnny Jones, el martes por la noche. Me levanté y caminé hasta la puerta, haciéndoseme eternos los segundos, sin saber qué diría. Giré el paño y la abrí. Helena levantó la vista del suelo, me miró y sonrió incómodamente. “Hola” susurró, “¿has dormido algo?” “¿¡Sangre¡?” susurré demasiado fuerte. “¿Qué ha sido eso? ¿En qué… en qué estabais pensando?” “Deja que me explique”. “No tengo ganas, Helena. No quiero saberlo. Solo… no quiero formar parte de esto”. “Por favor” insistió Helena, “antes de decidir nada, solo escúchame unos minutos. Por favor, Quirla. Te aseguro que no pensarás así después”. “Lo dudo mucho”. Helena suspiró, “por favor”. Me quedé mirando sus claros ojos, semejantes al color de la madera de hacía unos instantes. Me aparté de la puerta. “Pasa”. Helena sonrió de nuevo con labios prietos y cruzó el umbral de la puerta de entrada de la casa de Talson. “Esta historia suele contarla Pearl, pero no creo que le importe que la cuente yo esta vez”. “Ven, siéntate”. “Gracias”. “Hace muchos años, y por muchos me refiero a muchísimos, desde Gaya, que es como se llamaba entonces Esperanza, se envió a dos guardianes a la Tierra, con la esperanza de encontrar una cura para la única enfermedad que habían conocido los hijos de los dos soles. Los dos guardianes eran hermanos, uno llamado Gallen, otro llamado Golladan. Fueron escogidos entre los mejores, y al ser hermanos se confió en la certeza de que evitarían cualquier contratiempo que se encontrasen, y que se ayudarían mutuamente para alcanzar la meta común, la cura para la enfermedad que estaba acabando con nuestra gente. Fueron enviados con una única meta, unidos, no solo por el juramento de los guardianes de Gaya, sino por la fraternidad. El fracaso no solo no era una opción, sino que ni siquiera se había contemplado. Hay algo que tienes que entender, y es que jamás un hijo de los dos soles ha fracasado en ningún propósito que se haya marcado. Los hijos de los dos soles somos un pueblo fuerte e inquebrantable, recuerda siempre eso. Los dos guardianes fueron enviados a la tierra, y tras buscar durante unos años descubrieron un fenómeno que les sucedía a los seres vivos de este planeta, y igualmente empezó a sucederles a ellos. Envejecían a una velocidad sorprendente. Cuando la noticia llegó a Gaya, la consternación inundó las calles, y el pueblo presionó, desesperado por hallar la cura, en que los dos guardianes no regresaran todavía, que sacrificaran, si fuera preciso, sus propias vidas en favor de las de su pueblo. Claro que aquello chocó mucho a los guardianes, pero no por ello desistieron, sino que se empeñaron con más ímpetu en la búsqueda. No encontraron nada, y los años pasaban, pero los dos hermanos persistían, unidos, rehusando dejar morir a los hijos de los dos soles. Y si conseguían regresar vivos, serían héroes, alcanzarían el favor de la naturaleza, y sus cuerpos descansarían en los prados de más allá de las montañas del sol del norte. ¿Cómo desistir? Muchos años sucedieron, y la piel de sus rostros decayó, su belleza se desvaneció y sus huesos entumecidos entorpecieron su cometido. Los dos guardianes, ya ancianos, el día indicado, decidieron acabar sus vidas juntos, como tenía que ser. Gaya sabría que habían fracasado, y enviarían a dos guardianes más, y aún quedaría esperanza, los hijos de los dos soles no tenían por qué morir. Aquella noche, Gallen y Golladan, que se encontraban en la actual Papua, escalaron el monte más alto de la isla y divisaron el mar de nubes, listos para partir. Cuando estaban llegando a la cima, Gallen se hizo un corte en la mano con una piedra afilada, y sangre chorreó por la piedra, resbalando y filtrándose tierra abajo. Se ató un paño y siguió su camino, los pocos metros que le faltaban”. “Esta es la parte preferida de Pearl”, sonrió y dio un sorbo de café. Uno de octubre de 1998, Antigua Época. Monte Wilhelm, Papua Nueva Guinea. Desde donde estaban los dos guardianes, contemplando los últimos instantes de su vida, podían ver la curvatura de la tierra sobre el manto de nubes bajas que cubrían la isla. De pronto oyeron una respiración tras ellos, y cuando se giraron no podían creer lo que estaban viendo. Una pálida y demacrada mujer, de aspecto febril, se arrastraba hacia ellos. La cubrían unos harapos desgarrados por todas partes, descoloridos y manchados de barro, y de sus ojos emanaba desesperación. Los dos ancianos corrieron en su auxilio, ayudándola a sentarse sobre la roca; pero ella, tan débil como estaba, ni así se podía sostener, y cayó de lado en el regazo de Gallen, buscando algo entre sus manos. Gallen le acarició el mugriento pelo y le preguntó su nombre, pensando a toda prisa en maneras de bajar a la mujer del monte y llevarla a un hospital, pero la mujer no parecía entenderles; creían que estaba a punto de morirse. Entonces Gallen se dio cuenta de algo: la mujer le había quitado la venda de la mano y estaba lamiendo la herida. Al darse cuenta, la apartó con brusquedad, completamente sorprendido. La mujer le miró con profundo odio, mezclado con súplica, luchando con todas sus fuerzas por alcanzar la mano, demasiado débil para lograrlo. “¿¡Pero qué…!?” exclamó Gallen, apartándose de golpe. “¿Qué? ¿Qué pasa?” se acercó Golladan. “¡Me ha… me ha lamido la herida!” gritó Gallen, con el ceño fruncido. Golladan se paró en seco, sorprendido, pero no pudo reprimir la risa por mucho tiempo y explotó en carcajadas. “Lo siento, lo siento” se disculpó, levantando la mano, “vamos, bajémosla de aquí, quizás aún tengan propósito nuestras vidas”. Sin estar muy seguro de que llegasen a tiempo a un hospital para salvarla, Gallen la cogió en brazos y siguió a Golladan, que abría el camino cortando las ramas con un grueso machete. El camino era largo, y oscureció enseguida, sumado al hecho de que ya eran ancianos y se cansaban con facilidad, tomaron la difícil decisión de detenerse a pasar la noche. “¿Cómo te llamas?” preguntó Gallen una vez hubieron establecido un campamento y encendido una hoguera. La mujer agarró del cuello al guardián y le susurró unas palabras en un idioma extraño que nunca había oído; luego le cogió la mano y se la llevó a los labios, succionando dos gotas de sangre antes que Gallen se apartara. “¿Pero qué te pasa?” gritó. Antes de que pudiera darse cuenta, la mujer agarró de nuevo su mano y la apretó con mucha fuerza contra sus labios; Gallen notó un fuerte pinchazo, y por más que tirase no podía apartar la mano. La mujer bebía y bebía, y cuando Golladan saltó sobre ella para detenerla, un firme brazo le copeó la mandíbula y cayó hacia atrás, aturdido. Minutos pasaron, y la mujer bebía con la misma desesperación que al principio. Gallen pensó que iba a morir, que aquella extraña mujer no se detendría nunca, y cuando sintió que el alma le abandonaba, susurró al viento el nombre del sol del sur. La mujer se detuvo, se incorporó y le miró con fijeza. Gallen veía a una persona completamente distinta. A una hermosa y salvaje mujer, joven, con los ojos dorados y los labios del intenso rojo de su sangre. Había recuperado un poco el tono de piel, pero seguía siendo muy pálida. Gallen se incorporó, notando de nuevo vida en su pecho. “¿Qué has dicho?” bramó la mujer, escupiendo sangre. El anciano intentó alejarse, pero ella seguía agarrándole la muñeca, y ya no tenía fuerza para luchar. En ese instante Golladan saltó de nuevo sobre la espalda de la mujer, machete en mano, dispuesto a cualquier cosa por salvarle la vida a su hermano. Se oyó un crack, como si hubiera chocado con piedra, y Golladan cayó inerte al suelo. La mujer le miró por encima del hombro, y a continuación se apartó el pelo de la cara, colocándoselo tras la oreja delicadamente. Miró de nuevo a Gallen. “Hola, me llamo Morrigan. Si él es Golladan, tú debes de ser Gallen. Gracias por la sangre”. Sonrió, y se limpió los labios en el brazo. Su voz ya no era dura, sino dulce, fina como la superficie de un melocotón. “Yo, yo…” contestó el anciano. Morrigan se levantó. “¿Puedo hacer algo por ti antes de irme? Debería haber más hombres como tú por el mundo. Me has ayudado, sin conocerme, y quiero agradecértelo”. Gallen no sabía qué decir. Él no quería nada, la había ayudado porque eso era normal entre los hijos de los dos soles. Por tiempo que llevase en la Tierra, había cosas que no habían cambiado. Morrigan escuchó el corazón del guardián, apagándose por la senectud y la falta de sangre. “Voy a darte el mejor regalo que se le puede dar a una persona, voy a hacerte inmortal”. Y antes que Gallen pudiera contestar, o siquiera moverse un milímetro, Morrigan saltó sobre su garganta. Fue en ese instante que Golladan recobró la conciencia, y nada más hacerlo vio a la mujer tumbada sobre su hermano. Un odio profundo le inundó el alma, y del mismo empezó a temblar, corriendo a toda prisa hacia la misteriosa mujer. Al darse cuenta de ello, Morrigan dejó a Gallen y saltó sobre la garganta de Golladan, quien temblaba tan fuerte que al final su cuerpo se desintegró, convirtiéndose en el primer hijo de los dos soles en materializarse en el viento. Un fuerte golpe de aire sacudió a la mujer, que seguía algo débil, y la lanzó unos metros más allá. Pronto el viento cesó, y Morrigan desapareció. Y de esa manera, Morrigan, hija de la noche, transformó a los dos hermanos, atando el uno a la inmortalidad, atando el otro al viento, al viento terrible que azota las noches de tormenta, condenándolos a una existencia interminable, separados el uno del otro. Gallen, manteniendo la bondad y el espíritu de justicia de los hijos de los dos soles; Golladan, cegado por la ira, desconociendo que su hermano estaba bien e incapaz de verlo, buscando la eterna venganza por la muerte que no había sucedido. ❦ Estaba perplejo. Había olvidado por completo que seguía sosteniendo la taza fría de café entre mis manos. Helena se levantó y empezó a curiosear las fotos que había colocadas sobre la chimenea. La imité, dando vueltas por el salón, sin saber muy bien qué pensar. ¿Gallen? ¿Podía ser? Sí que era cierto que parecía que se conservase muy bien, pero eso no explicaba que fuera joven, ni que lo hubiera encontrado en Emmerston, cuando se suponía que solo era el propietario de un bar de Fecston. Quizás se trataba de otro Gallen, por poco común que fuera el nombre. Sí, tenía que ser eso. Talson entró en el salón y, al ver a Helena ni se inmutó, dijo “¡oh, hola Helena!”, y siguió su camino a la cocina. Helena se giró, sorprendida, y cuando Talson volvió a pasar por el salón le preguntó, “perdone, ¿nos conocemos?” “¿de qué hablas, querida? ¡Claro!”, pero al ver que Helena seguía confusa, dudó, “oh, espera… quizás no. ¿En qué año estamos? No, no, esto… esto aún no tenía que pasar… no, maldita sea, esto no tenía que pasar…” Entonces comprendí. “¿Degons?” “Calla, Caleb, esto es crítico, ella no tenía que estar aquí. Ella no puede sobrevivir, tenía que ser Mahk quien… no, no, no, no…” “¿Mahk?” intervino Helena, “¿de qué habla?” Degons levantó la vista y la miró severamente. “Querida, esta noche los malvados exterminarán a la Cuna, y tú tenías que estar allí. Tenía que ser Mahk quien sobreviviera. Tú tenías que morir”. La cara de Helena se llenó de urgencia. “¿¡Qué!?” gritó, “¿quién? ¿Cómo? ¿Por qué?” “Nadie juega con los malvados y sale impune, querida. Habéis estado bebiendo su sangre, no es natural, y ahora mismo…” miró la hora “…sí, ahora mismo el clan del norte está destruyendo tu colonia”. Los ojos de Helena se volvieron rojos, y al segundo siguiente un fuerte viento que abrió la puerta de par en par nos indicó que se había marchado a toda prisa. En cuanto me di cuenta, cambié al viento y seguí tras ella. El tiempo se hizo eterno mientras fluía por el aire, esquivando todo a mi paso, siguiendo el rastro de destrucción que había dejado Helena a su paso. Ascendí por las montañas de April, crucé picos y valles, salté distancias inhumanas y perseguí a Helena hasta que la alcancé. Estaba parada en la cima del pico más cercano a la Cuna, mirando hacia abajo. Desde donde estábamos podíamos ver humo ascendiendo al cielo. “Todo irá bien” dije. Helena contestó entre dientes, “es mentira, y lo sabes”. Sin replicarle, bajamos la montaña caminando lentamente, preparándonos para lo que íbamos a ver, deseando que no fuera cierto. Los campos que rodeaban la pequeña aldea mostraban signos de lucha, con zonas muy chafadas y otras completamente intactas. Por aquí y por allí ondeaban espigas manchadas de rojo. Aumentamos el paso cuando cruzábamos entre ellos, y finalmente llegamos a las tiendas. La mayoría de las estructuras de madera estaban caídas, y algunas incluso quemadas. Había cestos rotos por el suelo, cristal mezclado con tierra, piezas de ropa esparcidas por todas partes. Un único tipi quedaba en pie, tapando el centro de la plaza. Lo rodeamos, y allí lo vimos. Una pirámide de cuerpos mutilados ascendía hasta el cielo, había sangre por todas partes. Oímos unas voces y unas risas que traía el viento. Eran dos mujeres. En cuanto llegaron a la entrada de la Cuna, gritaron y empezaron a correr hacia donde estábamos. Cuando Helena las vio, saltó sobre su cuello y las abrazó tan fuerte que pude oír sus respiraciones cortarse. “Estás bien, estáis bien” repetía, mientras lágrimas resbalaban por sus mejillas. Eran sus dos hermanas, Nueve y Clavel. De pronto, Helena vio algo y dio un respingo, caminando hacia atrás. Las dos hermanas se giraron y vieron lo mismo que ella. Me acerqué. Vi cuerpos dentro del tipi que quedaba en pie. Sin pensármelo dos veces, entré. Helena me siguió. En el suelo de la tienda había dos hombres con las gargantas completamente abiertas. Parecía que uno aún respiraba. “¡Padre!” gritó Helena al ver a Sullivan. Corrió a su lado y lo abrazo, llorando en su regazo. Pero luego levantó la vista y vio a Pearl. “¡Pearl!” Se liberó del inerte cuerpo de su padre y se echó al cuello de Pearl. El moribundo dio una débil bocanada de aire. “Escucha, cariño” susurró. “Estoy aquí, estoy aquí, mi amor”. Lágrimas resbalaban por sus mejillas y caían sobre su prometido. “Escucha…” volvió a intentar, pero la vida se le escapaba, y apenas podía respirar. Abrió sus ojos una última vez y susurró, tan bajo que apenas pude oírlo. “Agatha…” Miró a Helena a los ojos, y la vida le abandonó. Helena salió de la tienda y miró a sus hermanas. Tenía los ojos más rojos que nunca. “Los mataré” dijo, “los mataré…” Clavel contestó, “te ayudaré”. “Y yo” dijo Nueve. “Allí donde nos lleve la vida, y aunque sea lo último que hagamos, los mataremos. Y donde los encontremos, los mataremos a todos, lo juro. ¡Lo juro!” La última vez que vi a Helena, conseguí hablar con ella a solas. Sabía que cumplirían su amenaza, y que nada las detendría. El odio las había cegado por completo, y nadie tiene más determinación que un hijo de los dos soles. Por un instante, temí que acabaran con la razón de mi existencia. Adelaide, Key. Sus hermanas recogían piezas de ropa del suelo y las metían en sacos. “Helena, sé que quizás no entiendas eso, pero si en algo me aprecias, no toques a nadie de Emmerston. Sea quien sea”. Su mirada penetrante, roja y oscura a la vez, se alivió un poco, y lentamente el blanco regresó a sus ojos. Asintió, y me dio un abrazo. “Cuídate, Quirla”. “Y tú”. Esa fue la última vez que vi a las hijas de Sullivan, alejándose hacia Nueva Canadá, cegadas por el odio y la venganza. En ese momento supe que no volvería a verlas, y que así era mejor, pues no sabía si quedaba algo de humanidad en ellas, o si se habían perdido por completo. Pero de algo estaba seguro: Key estaba a salvo, y Adelaide lo estaría. Me di la vuelta y inicié mi regreso a Anatolia, vagando por los picos de la cordillera April, sumido en la más profunda oscuridad de la noche. Capítulo 58 El último baile “Hemos tenido una vida plena, ¿no, Luisa?” “Claro que sí, mi amor”. Luisa se abrazó a mi brazo. El calor de su cuerpo se transfería al mío, y me hacía sentir como en casa. Cualquier lugar donde estuviera Luisa era mi hogar, ella era mi hogar. Ella era mi vida. Recostó su cabeza sobre mi hombro, y sus blancos rizos me acariciaron el rostro. Los años no le habían restado atractivo, seguía siendo la mujer más bella del continente. Y estaba allí, conmigo, sentados en las escaleras, a la entrada del improvisado salón de baile en que habían convertido el estadio de baloncesto de Wokinowa, Figueroa. La noche de verano era fresca y silenciosa, las parejas salían cogidos de la mano, hablando bajo, y caminaban hacia sus casas, vistiendo anchas sonrisas que mostraban los dientes postizos. Todos los ancianos se habían vestido con lo mejor que tenían para el baile anual de los jubilados de Wokinowa. Eran nuestros amigos, nuestros vecinos, la gente con la que lo habíamos compartido todo a lo largo de nuestra vida, desde el día en que llegué. Los hombres calzaban relucientes zapatos, se calaban los sombreros y cedían sus chaquetas desgastadas a las maquilladas damas que, guiñando un ojo, lo aceptaban encantadas. Luisa no era distinta, y se acurrucaba en el hueco de mi hombro para aliviar los escalofríos, y para estar junto a mí, me gusta pensar. El recuerdo del último baile aún permanecía en mi memoria, había sido el momento más feliz y especial de mi vida. El martes habíamos cumplido sesenta y dos años casados, y cada día había sido un regalo junto a Luisa. Ella sonreía, tan dulcemente como siempre, mientras movíamos torpemente nuestros cansados pies sobre la pista, pretendiendo que bailábamos, contemplándonos el uno al otro. El te quiero silencioso que salió de sus labios, el que leyó ella en los míos. El tacto de su cintura bajo el vestido blanco con estampados florales. Sus guantes que se juntaban con mi piel, uno en mi mano, otro en mi cuello; y su mirada, tan juvenil como siempre había sido, que me mostraban a la chica dulce de la que me enamoré. Los pasos de la gente bajando las escaleras, y luego su caminar sobre la grava. Risas apagadas, achuchones en la oscuridad, farolas de luces amarillentas. Pronto nos quedamos solos, Luisa y yo, abrazados bajo el cartel de “Baile anual de Jubilados de Wokinowa”, adornado con globos de colores y tiras brillantes que colgaban de ellos. El silencio convertía aquél lugar en perfecto, y si uno se esforzaba podía oír el ir y venir de las olas, lejos en la playa. Metí mi nariz entre el pelo de Luisa y inspiré hondo, llenando mis pulmones de la colonia que estrenaba ese día. La abracé más fuerte. “Luisa” “¿Hmm?” levantó la mirada. “Te quiero” “Lo sé”. Entonces noté cómo me clavaba las uñas y se le entrecortaba la respiración. Al poco se relajó. “Te quiero das las gracias, Quirla…” tragó, y perdió su mirada en el infinito, “…por darme una vida tan maravillosa. Conocerte fue lo mejor que me pasó, y esa chica incauta con la que te topaste a la entrada de la oficina de correos, la primera vez que nos vimos, quedé completamente prendada”. La besé. “Ha llegado el momento, mi amor”. Levantó la vista y me miró. “Mírame y dime de nuevo que me amas”. “Te amo, Luisa” dije con los ojos llenos de lágrimas, que traicionaban la sonrisa que intentaba forzar. “Y nunca volveré a amar a alguien como te amo a ti. Te amo, te amo…” Entonces Luisa soltó su último aliento, y dejó marchar su espíritu a las nubes. Tras años de lucha contra un tumor cerebral que la consumía día tras día, y tras vencerlo, la vida decidió que había llegado su hora, y allí me abandonó, dejándome con su cuerpo, llorando en las escaleras, acompañado por el ir y venir de las olas. Capítulo 59 El entierro Fue una tarde lluviosa la que enterré a Luisa. El verano se había tomado un pequeño descanso y el cielo nos regaba con las lágrimas de todo un mundo que lloraba la pérdida de tan bella alma. Luisa había nacido en Wokinowa y nunca había salido de allí. Todos la conocían, ya fueran sus antiguos compañeros del instituto, como los clientes que iban todas las mañanas a la Cafetería Brown, donde vendía pastelitos de crema para pagarse la universidad por correo. Había organizado multitud de actividades en el pueblo, había presionado para que el ayuntamiento no convirtiera el parque de Lincoln Trudis en un aparcamiento, y había zurcido infinidad de calcetines viejos para el maratón benéfico de Yals, Figueroa. La conocí por fortuna dos inviernos después de la masacre de la Cuna. El mundo se me había venido abajo, Talson no recordaba quién era, y yo, atrapado no sabía qué hacer. Me había encaminado al norte, en busca de respuestas, pues parecía que todos los asuntos relacionados con los hijos de los dos soles me guiaban hacia allí. Mi lazo con Adelaide no había hecho más que fortalecerse, para mí no existía nadie más en el mundo, y mi único deseo era regresar junto a ella. Cada segundo que seguía atrapado en esta época era una tortura inexpresable. Casi olvidé lo poco que faltaba para que empezase la guerra entre la Unión Atenea y Nueva Canadá, por aquél entonces solo faltaban tres años. Un día me levanté, fui a la cocina y me preparé un sandwich de queso. Talson entró en bata y zapatillas, me dio los buenos días y se sirvió una taza de café recién hecho. Fue en ese instante cuando comprendí que lo había perdido. Todo era inútil, no valía la pena seguir intentándolo. Metí mis pocas pertenencias en un macuto, me lo colgué del hombro y me encaminé hacia el norte, dejando tras de mí solo una nota garabateada en el periódico de la mañana, que sabía que Talson leería. “Talson, me voy al norte. Intenta recordar”. No era mucho, pero no tenía mucho más que decir. En mi camino al norte, decidí subir bordeando la costa. Había un paso de montaña que discurría entre April, serpenteando entre angostas paredes de piedra caliza. Caminé sin descanso, con la intención de llegar a la costa del Pacífico cuanto antes. Entonces sucedió lo más inesperado de mi vida. Tras una sección sumamente estrecha del camino, las paredes se ensancharon y el camino se desvaneció, dejando ante mí un mar de piedras angostas, elevadas como miles de agujas, que hacían cruzar por allí una tarea imposible. Tras pasar unas horas pensando en qué hacer, decidí armarme de valor e intentar cruzar. Podía ver, unos kilómetros más allí, cómo el camino reanudaba. ¿Cómo era posible que alguien hubiera dejado un paso de montaña así? Me crucé el macuto en el hombro, agarré el primer montículo de piedra y, con mucho cuidado, empecé a pasar entre ellos. Llevaría unas cuatro horas en ello cuando la suerte me sonrió y un pequeño camino apareció entre las rocas. Descendí al suelo, y observé cómo allí los puntiagudos montículos se elevaban varios metros sobre mi cabeza. Comprobé que no hubiera perdido nada, pues el macuto se me había agujereado por varios sitios. Tras la siguiente curva del pequeño camino, me encontré de frente con más personas. El camino era muy estrecho para que pudiéramos pasar todos a la vez, así que me detuve. Ellos hicieron lo mismo. La mujer que iba delante de todo cambió su expresión aburrida al verme. “Buenas tardes” dijo amablemente. “Buenas tardes”, contesté. “¡Qué alegría encontrar a alguien! Verás, estamos buscando un sitio, y no hay forma de que lo encontremos”. “Pues dudo que le sirva de ayuda, no soy de por aquí”. “Ya veo, ya veo…” dijo la mujer, acercándose. Los que la seguían se movieron al unísono. Cuando estuvo demasiado cerca, acercó aún más su cabeza y me olió. Me aparté, extrañado. “Hueles… raro”, frunció el ceño. “¿Qué pasa, madre?” dijo una voz áspera desde atrás. La mujer ladeó la cabeza, “huele a humano, pero sus ojos me dicen lo contrario”. El hombre al que pertenecía la voz dio un paso hacia nosotros. Metí mi mano izquierda en el bolsillo, buscando la navaja. “Dime, ¿qué eres?” preguntó la mujer. El hombre dio otro paso y llegó a nuestro lado. “¡Wen!” exclamé. Wen puso cara de no reconocerme. Claro, olvidaba que nos conoceríamos dentro de quinientos años. “¡Wen!” exclamó la mujer, divertida. “¿Has confraternizado con este trozo especial de comida?” “No, claro que no” contestó Wen, “no le había visto en mi vida”. “¿Cómo te llamas, curioso ser?” preguntó la mujer, mirándome con ojos amenazadores. Tragué. “Quirla”. “Curioso nombre”. Se llevó una mano al pecho, inclinó la cabeza ligeramente y dijo “Agatha”. Cuando la sangre se me desheló, lo comprendí. “Tú mataste a los de la Cuna”. “¿Qué diablos es la cuna?” rió, “¡qué nombre más ridículo! Pues claro”. “¿¡Por qué!?” “No sé… me molestaban. Bah, qué más da. Me interesa más este misterio. ¿Cómo conoces a Wen?” “Nos conocimos… en el futuro”. Agatha rió exageradamente. “¡Cuéntame más!” rugió. Se me hizo un nudo en la garganta. “Sé quién eres” dije, listo para pasar al viento en cualquier momento y desvanecerme. “¿Por qué no le matamos y ya está?” preguntó una voz hastiada desde el fondo. “Maldita sea, cállate Lois”. Decidí arriesgarme. “No podéis matarme”. “Ohh, no me digas. ¿Y cómo es eso, hombre del futuro?” “Porque dentro de quinientos años yo impediré que despierten a Morrigan”. La expresión del rostro de Agatha se suavizó. “¿Qué más sabes? Habla”. “No se más” admití, “pero Adelaide lo sabe”. “Adelaide…” suspiró Agatha, “…mierda”. “¿Qué?” preguntó Wen. “Nos cargamos a Adelaide el mes pasado, ¿recuerdas?” El mundo se me vino encima. “¡Eso es imposible!” grité, “Adelaide ni siquiera está en el planeta aún…” “Te han mentido, querido. Maté a tu Adelaide cuando intentaba defender a sus hermanas, tres rubias que se nos escaparon de la pocilga esa que llamas Cuna”. “No puede ser, no puede ser…” “Que sí” insistió Agatha, “Adelaide está muerta”. Me colapsé, caí al suelo. Era cierto, Adelaide había muerto. Yo había interferido, Helena se había desviado de lo que sucedió en realidad, y todo eso había provocado que Adelaide muriera. Tenía sentido, Adelaide había muerto… yo la había matado. Yo había matado a Adelaide… Cuando comprendí, las cadenas se rompieron. Mi lazo con Adelaide dejó de existir, mi lazo con el futuro, mi época entera, se había desvanecido. Era libre. “Por cierto” dijo Agatha tras carraspear. “Si vas a impedir que despierten a Morrigan, más vale que no lo intentes con ese anillo de juguete que llevas”. Me miré la mano, me levanté del suelo. “¿De juguete?” Agatha estiró la mano, y me mostró el anillo que llevaba, exactamente igual al mío, pero con algo distinto, como una esencia especial. “Nadie debe despertar a Morrigan, recuerda eso muy bien. Nadie, absolutamente nadie. Morrigan está mejor dormida”. Asentí, pero tenía la certeza de que nunca regresaría al futuro. Tras dudar unos instantes, dijo “seguro que me arrepiento de esto”. Se sacó con esfuerzo su anillo y me lo entregó. La miré, “¿seguro?” “Claro que no, pero ¿qué remedio nos queda?” Asentí, me saqué mi anillo y se lo cambié por el suyo. “Quiero que me lo devuelvas en quinientos años, seiscientos a lo sumo”. Sin decir nada más, me arrinconé lo máximo que pude a la pared de piedra para que siguieran su camino. Como el paso era demasiado estrecho, Agatha pasó pegándose a mí, restregando su cuerpo contra el mío. Cuando estuvo a medio pasar, me sonrió, me mostró la blanca hilera de dientes, y de ellos pude ver dos relucientes colmillos que sobresalían. Exhaló en mi cara, acabó de pasar y se desvaneció en las sombras. “Quirla, Quirla”, volví al presente. Tracy MacConnell aguantaba el paraguas que nos resguardaba a ambos. Avancé junto a ella y nos sentamos en las sillas que habían colocado frente al lugar donde descansaría Luisa, en el cementerio de Wokinowa. Unos jóvenes habían montado unas carpas para que no nos mojásemos durante el entierro. Me senté en la silla más cercana, en la primera hilera, Tracy se sentó a mi lado. Junto a mí había sentada otra persona. Me extrañó, pues Luisa no tenía más familia viva. Le miré. Era un hombre, encorvado en extremo, de unos sesenta años. Se cubría torpemente con un chaquetón negro, todo empapado, que se arremetía en el estómago. Se balanceaba hacia delante y hacia atrás, y susurraba algo incomprensible. “Perdone… señor…” dije. Tenía un nudo en la garganta, y era el funeral de mi esposa, no tenía ganas de todo aquello. Como el hombre no pareció escucharme, le puse una mano sobre el hombro. Se detuvo al instante y me miró. Iba desaliñado en extremo. Su pelo canoso estaba esparcido de mala manera hacia todas direcciones, y una gran barba mal cuidada se enredaba con los botones del chaquetón. “¿Sí?” preguntó, en tono casual. “¿Quién es usted? No recuerdo haberle conocido…” “Oh, oh… claro, cierto, cierto… sí, emm…” se llevó una mano al pecho, “mi nombre es Talson Vespertino. Solía ser el conde de Wersten, ¿sabe?” El nombre caló en las profundidades de mi memoria como si todos estos años hubiera estado dormido, y ahora se despertase. Recordé la nota que le había dejado antes de marcharme. “Talson… ¿cómo…? Te veo joven”. Talson rió, “pues no puedo decir lo mismo de ti, amigo. Estás para el arrastre”. “Talson, ya no vale la pena… te agradezco que hayas venido, pero Adelaide murió, la mató–” “Sé quién la mató, Caleb”. Ya no tenía fuerzas para aquello. “¿Degons?” “Sí, y no tenemos tiempo para entretenernos. Escucha atentamente”. Iba a negarme, a gritarle que estábamos en el funeral de mi mujer, que ya no me interesaba todo aquello, que solo quería acabar mi vida en paz, y reunirme con Luisa. Degons siguió hablando, “esto es muy importante, Caleb. Tienes que darle a Talson esta caja, la está buscando”. “¿Qué, qué? Pero si sois el mismo, de qué… ¿de qué me estás hablando?” “Da igual que no lo entiendas, Talson necesita esta caja, y yo no puedo dársela, así que tienes que hacerlo tú”. La expresión del hombre que me miraba no se parecía en nada a la de Talson, aún y ser la misma cara. “Bien, bien” dije, extendiendo la mano. “Y una cosa más, y esto va para ti”. “¡Es el funeral de mi mujer, Degons, Talson, o quien quiera que seas!” “Lo sé, lo sé, y lo siento… solo escucha esto, por favor, Caleb”. Tragué la rabia, miré a mi alrededor y luego a Degons. “Habla”. “Pase lo que pase, no te fíes de las sombras que tiemblan”. Ni dije nada, ni hubiera podido, pues acto seguido Degons volvió a balancearse en la silla, y ya no fue más Degons. “Quirla, ¿estás bien?” Tracy MacConnell me miraba preocupada. “Sí, em, sí…” me giré para mirarla. “No has dicho nada en todo el funeral”. Levanté la vista y vi que ya había acabado. Todo el mundo se había levantado, y se alejaban hacia sus coches. La lluvia había cesado. Miré el agujero en el suelo, dentro del cual yacía la caja de roble con Luisa. “Venga, vámonos” dijo Tracy, “no te hace bien estar aquí”. “Era mi mujer, Tracy… era mi mujer… voy a quedarme un rato más”. “Está bien”. La anciana sonrió, se levantó con esfuerzo y se alejó. Pasadas unas horas, allí seguía yo, rodeado de sillas vacías, bajo la carpa central. No quedaba nadie en el cementerio, más que un par de trabajadores que esperaban a que me fuera, recostados sobre un árbol lejano. Pensé en lo burdo que era echar tierra sobre mi mujer; en lo burdo que eran todos los funerales, tan ajenos y patéticos, como si ver cómo bajaban su cuerpo a la tierra nos consolase, o compensase de alguna manera la pérdida que habíamos sufrido. La pérdida que había sufrido yo. Entonces recordé: Talson. Me giré, pero ya no había nadie. Miré en todas direcciones, y no había ni rastro de él. Aún tenía la caja entre mis manos. ¿Qué me había dicho antes? No, no… había sido Degons. No te fíes de las sombras que tiemblan. Me levanté, con la vana esperanza de encontrarlo por alguna parte, pero estaba solo. Entonces, justo cuando la lluvia volvía a animarse, lo vi. Una figura, tras uno de los árboles del prado del cementerio, saltaba para coger una hoja de una rama a la que no conseguía llegar. Me acerqué todo lo rápido que mis huesos me lo permitieron. “¡Talson!” grité, pulmones exhaustos, voz cargada. Mi voz se apagó entre la lluvia, pero Talson me oyó. “¡Oh, amigo mío!” se acercó corriendo, “he venido en cuanto me he enterado. Lamento lo de tu mujer… ¿cómo se llamaba? ¿Elisenda?” “Lui… Luisa”. Jadeaba. “Me hubiera gustado conocer a Luiluisa, seguro que era estupenda…” “Escúchame, Talson. Degons me ha dado esto para ti”. Le extendí la caja. “¿Quién es Degons?” Me quedé perplejo, ¿no sabía quién era él mismo? “No, nadie, no importa… me dijo que era importante, que la estabas buscando”. Talson examinó la caja por todas partes, luego sacó una hoja arrugada de su bolsillo y la desdobló. El agua mojaba el papel; caía sobre su blanco pelo y le chorreaba por la cara, nariz abajo. “Esto…” empezó, “¡esto es fantástico! Es… ¡es fantástico! ¡Maravilloso! ¡Espléndido! ¡Vamos! Tenemos mucho que hacer”. El anciano empezó a caminar a toda prisa, y seguí tras él. Me pregunté qué imagen debíamos dar, dos ancianos intentando correr por un cementerio bajo la lluvia. Aunque Talson era mucho más joven de lo que le correspondía… eso solo podía significar una cosa. “Bien, te explicaré cómo funciona”. Abrió la caja. La lluvia repiqueteaba en los cristales de mi casa, la casa de Luisa. Volcó la caja sobre la mesa, y un montón de diminutas bolitas se esparcieron por ella. “Esta es la primera vez que lo hago, técnicamente, así que no sé muy bien cómo hacerlo. Según esto, tengo que tragarme todas las bolitas”. Miré el garabato que había en el papel arrugado que había mirado. Era la letra de Talson. “¿Técnicamente?” “Sí, bueno… esta de aquí es mi primera línea temporal… yo nací en este punto de la historia, aunque me haya movido de un lado para otro…” “Entonces, cuando nos conocimos, ¿allí habías viajado al pasado?” “Sí, no, bueno… eso lo haré después, no me líes. Ahora toca esto”. Una a una, cogió las bolitas de la mesa y se las fue tragando, ayudándose de agua. Cuando hubo terminado, me miró inquisitivo, luego se miró las manos, y dijo “no noto ningún cambio”. “¿No pone nada en ese papel?” “¿Ahí? No… cuando lo dejé debí de ser un estúpido… aunque aún no lo he dejado… bueno, bueno, no importa, ahora tengo esto…” Movió los dedos de las manos, y rió, “noto un cosquilleo”. “Esto es lo que tienes que hacer, según mis notas… Cuando despiertes, pase lo que pase, no hagas caso. Tienes que volver a Anatolia”. “¿Anatolia?” “Sí, Quirla, a Anatolia. Cuando llegues allí, busca mi casa y golpéame en la nariz”. “Estás de broma”. “No, en absoluto. Tú hazlo, golpéame todo lo fuerte que puedas. Bueno… no todo lo fuerte que puedas, pero sí lo suficiente. Dame un buen golpe”. Levantó los puños y los agitó en el aire. “Yo… yo… yo no sé de qué va todo esto, Talson”. “No importa, solo tienes que hacer lo que te he dicho”, afirmó severamente. Acto seguido, sin dejarme tiempo para pensar una respuesta, Talson puso sus manos sobre mi cabeza, cerró los ojos y frunció el ceño. Una sensación familiar, que había notado antes, me embargó por completo todas las células de mi cuerpo. Una gran luz se inició frente a mí, se fue haciendo cada vez más grande y más grande, y al final lo supe. Me desvanecí. Capítulo 60 Chocolate Dicen que si pudiéramos volver atrás y empezar nuestra vida desde el principio, cometeríamos exactamente los mismos errores. Nada cambia, todo siempre permanece igual. Tantas personas, arrepintiéndose del pasado, creyendo que dándole vueltas a las cosas lograrán, de algún modo, cambiar lo que hicieron. Pero no pueden. Y si pudieran, creo que no lo harían. Pero eso es lo que nos hace humanos, nuestros errores, el saber que cada segundo de nuestras vidas es valioso, y que nunca volveremos al instante que ya pasó. Entonces, ¿me convierte esto en no humano? Tanto tiempo aquí, casi toda mi vida, y ni un segundo he dejado de sentirme humano, ni siquiera cuando era joven y podía vagar entre el viento, pero ahora, aquí, viendo lo que veo y sintiendo lo que siento, creo que soy el no-humano más humano de la historia. He despertado hace un rato. Es invierno, y la nieve se amontona en las aceras. Hace frío, lo sé, pero no lo siento. Tengo las piernas entumecidas y me cuesta andar. Miro a mi alrededor, y el lugar me es perfectamente familiar. Estoy en la plaza central de Wokinowa, van a dar las diez de la mañana. Estoy desorientado, pero poco a poco recobro mis sentidos, y recuerdo la voz lejana de Talson diciéndome que le diera un puñetazo. Camino lentamente, mirando bien dónde pongo los pies, y me dirijo al edificio abierto más cercano, la oficina de correos. Tengo que conseguir un taxi, tengo que volver a Anatolia y hablar con Talson… y pegarle. ❦ El dependiente de la oficina de correos tuvo la amabilidad de llamar a un taxi. Esperé dentro del edificio, que si bien era pequeño, estaba perfectamente acondicionado para el frío clima de Nueva Canadá. Todo estaba exactamente como lo recordaba, aunque mi memoria había omitido el horrendo reloj que colgaba sobre los mostradores. Las agujas, todas llenas de florituras doradas, se movían pesadamente sobre los números emborronados del viejo reloj. Ahora que recordaba, aquél reloj había pertenecido a la estación de tren, y cuando la cerraron se lo quedó la oficina de correos. Me senté en el reluciente banco de madera y esperé, mirando a través de los cristales empañados que daban a la calle. Mi taxi llegó. Me levanté, le di las gracias con la mano al dependiente, que me lanzó un animado adiós, abrí la puerta y salí. Echaría de menos Wokinowa, pero ¿qué podía hacer? Mi mujer había muerto, yo ya era anciano, y por más que quisiera quedarme allí y pasar los últimos tiempos de mi vida sentado en una hamaca y jugando al billar, no podía dejar colgado a Talson. Sabía que era importante. Bajé los peldaños, con tan mala fortuna que al llegar al último resbalé y hubiera caído, sino hubiera sido por una mujer que pasaba por allí, que se dio cuenta y enseguida me sostuvo el brazo. Me sentía patoso, pero cosas como aquellas me pasaban continuamente. Le di las gracias, y cuando levanté la mirada para verla, me quedé petrificado. Era ella. Era Luisa, joven. Llevaba una bufanda de cuadros arremetida por dentro del abrigo, y sostenía con una mano un café que desprendía humo. No sabía qué decir, los segundos pasaron, y finalmente conseguí sacar un gracias de mi garganta. Ella sonrió, bajó la mirada y continuó su camino. El taxista esperaba, con la puerta abierta. Avancé con mucho cuidado por la helada acera, y justo cuando iba a entrar oí un grito. Me giré, y vi a Luisa en el suelo, el vaso de café unos pasos más allá, y trozos de nieve salpicados de la bebida. “¿Estás bien?” preguntó un hombre que pasaba por allí. “Sí, sí…” La ayudó a levantarse. “Hoy no es mi día” dijo Luisa. Toda aquella escena me era muy familiar. “¡Oh, mira cómo te he dejado la chaqueta! Lo siento mucho, yo…” “No importa” dijo el hombre. “Deja que te compense”. Luisa se llevó las manos a la cabeza. “Deja que te invite a un café” “No hace falta…” “¡Pues claro que sí! Es lo mínimo que puedo hacer. De verdad, insisto…” Luisa sonrió al desconocido. “Me llamo Luisa” “Yo Quirla” contestó el hombre. Me quedé contemplando cómo se iban juntos, en lo que sería el comienzo de la maravillosa vida que tendrían juntos, luego me subí al taxi y me puse en marcha a Anatolia, con una ancha sonrisa que no podía borrar, recordando mi vida pasada junto a Luisa. Casi había olvidado las imponentes pinedas de Dewyno. Tras pasar más de medio día en el coche, por fin habíamos llegado a la Unión. Fue una suerte que aún no se hubiera producido la guerra, porque sino hubiera costado mucho más cruzar la frontera. La carretera discurría desde la autopista Mackson, que cruzaba Nueva Canadá desde Skalamoo hasta llegar a la bahía de Remo al sur de Kemp. Luego nos desviamos en la interestatal doce y cuando anochecía llegamos a Anatolia. El taxi me dejó en la señal de Stop del hospital. Le ofrecí pasar la noche en casa de Talson, pero al negarse le recomendé un par de hostales en la ciudad. De pronto todos esos pequeños detalles que se habían ido difuminando con el tiempo volvían a estar frescos en mi memoria. Recordaba dónde estaba la panadería, la tienda de pianos del viejo Mun y la joyería de Flaccipnols. Me pregunté si resultaría ofensivo llamarle viejo Munn siendo yo mismo anciano. En cuando me di una vuelta el taxi ya había desaparecido, y estaba solo en la calle. Crucé la acera, abrí la valla del jardín de Talson, avancé por el empedrado y toqué el timbre. Un Talson desaliñado en extremo, con ojeras hasta el suelo y medio desnudo abrió la puerta. “¿Eh?” dijo. Sabía lo que tenía que hacer. “Lo siento, amigo” dije, reuní todas mis fuerzas y le pequé tan fuerte como pude. Talson cayó al suelo, se llevó las manos a la nariz, y cuando las separó las tenía manchadas de sangre. Gateó por el suelo, alejándose de mí hacia atrás. Se apoyó en la mesita del recibidor y se levantó; tenía los ojos desorbitados. “Creo… creo que me ha roto la nariz, señor”. “Yo…” empecé, entrando en la casa, “…lo siento”. No sabía qué más decir. “Tengo que… tengo que… tengo que buscar tiritas. Yo, yo… eh…” Pronto cambió el rostro, sonrió y dijo “¡oh, qué agradable sorpresa! ¡Un visitante! ¿Quiere un helado, señor?” Sonrió ampliamente y se fue a la cocina arrastrando los pies. Le seguí. Abría y cerraba los cajones frenéticamente. “Juraría que tenía tiritas por aquí…” “En el tercer cajón” apunté. Me miró extrañado, pero abrió el cajón. “¡En efecto!” rió. Abrió la caja de tiritas y la vació sobre la encimera. Una pequeña bolita metálica rodó junto lo demás. Se parecía a las que se había tragado esa misma mañana… o dentro de ochenta años. “¡Tú!” gritó, “¡te he estado buscando, rebelde!” Sostuvo la pequeña esfera con ambas manos. “¿Sabe, señor?” acabo de recordar cómo viajar en el tiempo. Bueno, hace un par de días. Lo sé, lo sé, no me va a creer, pero sí. Ya lo había hecho otras veces, no se crea… pero esta vez era importante. Tenía que devolver al futuro a mi amigo Kurla, pero cuando me levanté por la mañana para avisarle ya se había ido… Me dejó una nota. Ya… ya no vale la pena nada…” Tenía la mirada decaída. Se acercó a la pica con la bolita, y iba a tirarla, pero grité “¡espera! Soy yo, Talson. Soy Quirla”. Talson no contestó durante lo que me parecieron horas. “Es imposible…” “Dentro de ochenta años ambos estaremos en Wokinowa, Nueva Canadá, y me enviarás al pasado, a esta mañana. Me dirás que te dé un puñetazo, y es lo que he hecho…” “Claro, claro…” rió Talson, “típico de mí… ¿Pero por qué eres anciano? Algo no ha funcionado, deberías haber rejuvenecido… algo ha salido mal”. Me encogí de hombros, “es la primera vez que lo hiciste. Que lo harás. Ya me entiendes”. “Sí, sí… no… sí… no recuerdo la primera vez que lo hice… puede ser, puede ser…” Frunció el ceño, “bueno, de todos modos, ya sé por qué te envié… enviaré al pasado, la primera vez, en el bar… sí… sí, en el bar de Gallen”. “¿Por qué?” “Bien… bien… tienes que… ah, maldita sea, lo he olvidado”. “No puede ser, Talson. Venga, recuerda”. “Sí, sí… eh… a ver… tienes que… que…” “Talson…” “Sí, sí, ya va” se llevó las manos a la cabeza. “Tienes que encontrar a Morrigan antes que nadie… y no te fíes de…” “De las sombras que tiemblan” acabé la frase. “Sí, eso también. Pero no te fíes de las sombras que no tiemblan”. Suspiré, “entiendo”. “No” contestó Talson severamente, “no entiendes, pero entenderás. Ahora prepárate”. “Espera” dije, “hay algo que tengo que hacer antes”. Me dirigí a la despensa y al acabar volví junto a Talson. “¿Qué llevas en los bolsillos?” “Nada” mentí, “vamos allá”. Talson se tragó la bolita, puso sus manos en mi cabeza, y justo como había pasado las otras veces, una gran luz se inició en el centro, que se fue expandiendo, cada vez más, hasta que todo fue blanco y el suelo temblaba. Pronto todo se agitaba, y en medio del caos oí los gritos de Talson gritando “Tres dos dos veintisiete”. Me desmayé. La cabeza me daba vueltas. El suelo giraba a izquierda y derecha, y no sabía dónde estaba nada. Sentía una fuerte opresión en todos mis músculos, y cuando intenté levantarme casi desmayé del dolor. Poco a poco conseguí incorporarme. Noté una mano posarse sobre mi hombro. “¿Qué tal estás?” “Me duele todo” contesté. Levanté la mirada, pero estaba todo borroso. Las facciones del rostro que me miraba se fueron aclarando segundo a segundo, y finalmente se definieron bien. “Talson” dije. “¿Qué… qué año es? ¿Dónde estamos? ¿Ha funcionado?” “Tranquilo, no intentes forzarte. Todo está bien. Estamos en el parking del bar de Gallen, ¿recuerdas?” “¿Fecston?” “Emmerston”. La cabeza me dolía cada vez más. “¿Emmerston?” repetí. “Emmerston. Vamos, te ayudo a levantarte”. Pasé una de mis manos sobre el hombro de Talson y él solo levantó todo mi peso. “¿Qué año es, Talson? ¿Cuánto tiempo ha pasado?” “Solo… solo han pasado unos segundos” “¿¡Qué año es!?” “El setecientos treinta y siete de la nueva época, pues claro”. Avanzamos hacia el bar, caminando lentamente. Talson cargaba casi todo mi peso, mientras yo me recuperaba. Poco a poco conseguí caminar bien, el mundo dejó de dar vueltas y recuperé el equilibro. En cuanto llegamos a la puerta ya me sentía casi bien del todo. Entramos. La negra melena de Adelaide bajaba por su espalda. Hablaba con Gallen. En cuanto oyeron la puerta se giraron y nos miraron. Entré por mi propio pie. Gallen miró a Talson con intensidad, éste último lo ignoró. “¿Qué habéis hecho ahí fuera?” dijo Adelaide dulcemente. “Nada” contesté, sentándome a su lado. “Tienes nieve en la chaqueta, ven”, se acercó y la expulsó con la mano. “¿Estás bien? Te noto raro”. “Sí, estoy bien…” Me miré las manos, manos jóvenes, sin arrugas. Se hacía raro volver a estar en mi cuerpo de joven tras vivir toda una vida. Tenía las manos sobre la barra; Gallen me sirvió una jarra de cerveza. Adelaide se acercó a mí y puso sus manos sobre las mías. Sonrió, y su mirada cálida era todo lo que necesitaba para volver a sentirme bien. Había olvidado lo que se sentía estando junto a ella. Entonces algo sucedió. Algo se movió tras ella. Miré, preparado para saltar sobre cualquiera que quisiera herirla. Pero no había nadie. Bajé la mirada, y allí, sobre el parqué, la negra sombra de Adelaide temblaba nerviosamente sobre la madera. Separé mis manos de las suyas rápidamente. Su mirada era de confusión. “Perdona” dije, “lo siento”. Ella sonrió apretando los labios. Entonces lo recordé. “Te he traído algo” dije. Metí la mano en el bolsillo y saqué el pequeño paquete que había cogido de casa de Talson, hacía quinientos años. “Es para ti”, se lo di. “¿Qué es?” Lo desenvolvió y le dio un mordisco. Cuando sus pupilas se dilataron, la boca se le hizo agua y vi el placer en su cara, contesté. “Se llama chocolate”. ❦ Y así acaba, amigos, la historia de Quirla, hijo de los dos soles. Así acaba la historia del viento, del pasado y de la incertidumbre. Si bien Quirla nació puro, la corrupción de un mundo cruel y distante le torturó durante su niñez y juventud, arrastrándolo a los rincones más oscuros de una sociedad que no era lo que debía ser, en un mundo que no era el suyo. La fortuna quiso que una hermosa dama de pelo oscuro lo sacara de allí, y lo llevara a donde empezaría su vida de verdad. Gracias a la gente bondadosa que aún habita el planeta, por inestable o poco cuerda que parezca, Quirla halló la paz en un lugar alejado de maldad, junto a alguien que le comprendía y le amaba tanto como él la amaba a ella. Así acaba la historia de la paz, la historia de la vida junto a Luisa, que si bien fue larga y próspera, no bastó para cumplir el destino del hijo de Carla, el destino del que había iniciado, sin proponérselo, un camino largo y arduo en la búsqueda de una identidad que le había sido arrebatada. ¿Qué nos depara el futuro? Nadie sabe, o casi nadie, al menos, pero sí hay algo cierto: mañana volverá a salir el sol. Mañana nos levantaremos, y la pequeña chispa de esperanza que aún brilla en nuestros corazones se elevará sobre el horizonte, esparcirá su luz sobre Emmerston y la vida continuará, para bien o para mal. Pero ese maravilloso astro que se eleva, que hoy llamamos Sol, mañana lo llamaremos Esperanza. Parte tres Los guardianes Capítulo 61 La Dax Un haz de luz cruzaba la esfera de cristal, doblándose en su interior y esparciendo el espectro visible sobre la mesa de ébano. La fresca brisa de mediados de noviembre entraba por la ventana abierta del ancho salón, erizándome la piel de los brazos. Estaba solo, sentado en el duro sofá de la sala de descanso del ala sur. Había silencio, algo que siempre he apreciado, y la soledad me facilitaba concentrarme. Fuera, el goteo de la nieve derretida marcaba el ritmo constante de las horas, que pasaban desapercibidas. Toc, toc, toc. Una a una, se desprendían de las cañerías del techo, bajaban los pocos metros que las separaban del suelo, y finalmente caían sobre el charco que se había formado sobre el cemento. No sabía qué hora era, pero poco me importaba, ya había acabado el entrenamiento del día, y lo que hiciera con el resto del día era cosa mía. Probablemente debería estar estudiando, o practicando alguna de las técnicas aprendidas –teníamos la primera evaluación dentro de dos días–, pero todo aquello a mí me parecía trivial. Desde bien pequeño, Naim me había enseñado lo básico, y cuando se fue yo había continuado por mi cuenta, así que cuando me llamaron para entrar en la Academia Dax, las primeras semanas las pasé pretendiendo que no sabía lo que nos estaban enseñando. Tío Grow decía que el orgullo separa a las personas, así que siempre he intentado no hacer ostenta de mis tempranas habilidades, quizás así haría amigos antes. Pero no podía evitarlo. En secreto, seguía intentando hacer levitar aquella pelota de cristal del tamaño de una nuez. Se lo había visto hacer a un chico de segundo año, y desde entonces no podía pensar en otra cosa. Paré por un momento, miré al exterior y me pregunté por qué seguía solo. Habíamos entrado todos a la vez, cada uno era de un lugar distinto y al principio nadie conocía a nadie, pero a los dos días ya había grupos formados. Todos parecían tener amigos, menos yo. Me pregunté qué era lo que se me daba tan mal, por qué nadie quería juntarse conmigo. “Noah” oí. Me giré hacia donde provenía la voz. El Maestre Hérmeldan se acercaba, entrando por la puerta que daba al comedor. Llevaba la vestimenta que todos los Maestres de la Academia llevaban: capa oscura, mangas largas y el emblema de su khan cosido sobre el pecho. “¿Sí, Maestre?” “¿Qué haces?” “Nada” contesté. Me levanté, agarré mi mochila y me dispuse a marcharme, colocando la esfera sobre el soporte de la mesa. Cuando pasé por su lado me agarró del brazo. “Noah” dijo en voz baja, “eso que intentas, no está bien”. Me quedé callado, mirándolo, intentando averiguar en su mirada si realmente sabía qué estaba intentando; pero era un Maestre, por supuesto que lo sabía. Puse cara inocente, dispuesto a emitir una disculpa falsa, pero levantó la mano. “Todo llega con el tiempo, aprendiz”. “Estoy harto de esperar” contesté. “En ese caso deja de intentar hacerlo, y hazlo”. Me soltó el brazo y continuó su camino. Caminé por el exterior del edificio, mirándome los zapatos, remendados por innumerables sitios. Procuraba no pisar la nieve para no mojarme los pies, en Fresno siempre me pasaba y me tiraba todo el invierno resfriado. Quizás era por eso, por mis zapatos, pensé, que seguía solo. Era bien sabido que la Dax era la más mediocre de las cinco Academias, pero aún y así muchos alumnos se esforzaban por parecer de una clase más elevada. Quizás había alguno de familia adinerada, pero normalmente había acabado allí como castigo, o por orden del Consejo. Yo no lo sabía, pero muchos podían escoger a qué Academia ir. La más codiciada era la Grant. Allí habían estudiado los mejores, las leyendas. Muchos de los ancianos habían sido guardianes salidos de la Academia Grant, y por eso era la que recibía más financiamiento. Aún y así, yo agradecía que el representante de Daconia se esforzase tanto por mantener una Academia poco viable y llena de decepciones. La Dax no ganaba el trofeo del torneo anual desde hacía catorce ciclos. La verdad, me sorprendía ver a los Maestres pasearse con sus tradicionales túnicas como si fuera un orgullo pertenecer a esta Academia. Por otra parte, tío Grow no hubiera podido enviarme a ninguna Academia, la compraventa de regaliz no da tanto dinero. En Daconia nadie pagaba para entrar en la Academia, sino que cada año los Maestres recorrían todo el país, visitando escuela por escuela, y tomando notas. El verano siguiente los afortunados recibían una carta sellada con el emblema de la Dax. Los gastos corrían a cuenta de los impuestos de las comunidades más ricas, por lo que aquello tampoco hacía que tuviéramos demasiada buena reputación. Noté un poco de frío en las plantas de los pies, y supe que la nieve había calado. Ya no había remedio, iba a resfriarme. Seguí caminando, pensando en por qué no lograba alzar la bola; no tenía que ser tan difícil. Ruido de risas me sacó de mi ensimismamiento. Levanté la vista, y vi cómo los alumnos de mi khan jugaban a lanzarse bolas de luz azul, riendo y siendo felices ante las incertezas del futuro. ¿Por qué yo no podía? No podía dejar de pensar en la pequeña esfera del salón. Deseaba conseguirlo, más de lo que imaginaba. Mis compañeros de clase se lanzaban la bola habilidosamente, y el pobre Zoma, que nunca había jugado a eso, intentaba participar, riendo cuando los demás reían y poniendo cara de fastidio cuando los demás lo hacían. Yo creía que no sabía las reglas del juego, y que por eso se le daba tan mal. Los líderes de los tres equipos con los que se juega a crackers se pavoneaban por el campo, añadiendo rivalidad a la ya existente hostilidad entre khanes. Pero nada de todo aquello me iba a mí. El crackers era un juego estúpido y violento, inventado por los primeros guardianes, para mantenerse en forma en tiempos de paz. Consistía en lanzarse la cracker, la bola de luz azul, todo lo fuerte que se pudiera, entre los miembros del equipo, de forma que avanzasen corriendo hasta el centro del triángulo, donde tenían que colocarla sobre la lanzadora y accionar la palanca. Entonces la bola salía disparada hacia el cielo, orbitaba el planeta una vez y caía sobre el sombrero. La gracia estaba en que si la bola no se lanzaba con la suficiente fuerza, la luz azul se atenuaba, y finalmente se apagaba, y el equipo perdía. El sombrero siempre lo colocaba, por tradición, una mujer, en un lugar de su elección. Si la bola caía, pero fallaba el entrar en el sombrero, se decía que la mujer era diestra, y la discriminaban el resto del curso. Eso había provocado que ninguna mujer quisiera colocar el sombrero, y las pocas que se atrevían a hacerlo eran siempre las más inalcanzables. El equipo verde tenía la pelota, todos corrían hacia el centro del campo, y como nadie marcaba a Zoma, éste tenía la posición más avanzada. El capitán del equipo hizo una seña al delantero, quien, al ver que la luz empezaba a atenuarse, lanzó con todas sus fuerzas la bola al pobre Zoma. En el trayecto, la bola se iluminó con más intensidad que nunca, y en el descenso Zoma no dejaba de colocarse bien las gafas y de parpadear. La fuerza de la bola cayó sobre él con tan mala fortuna que le dio en una rodilla. El chico cayó redondo al suelo, con la pierna doblada hacia atrás, gritando de dolor. El delantero extremo del equipo amarillo llegó a su posición, agarró la bola y la introdujo en la lanzadera. La bola salió disparada hacia el cielo, y todos corrieron a formar un corro alrededor del sombrero, dejando al pobre lisiado llorando en el centro del campo. Un grupo de mujeres que se habían negado a colocar el sombrero, y que habían estado observando todo el partido, corrieron hasta Zoma, y entre cuatro lo sacaron del campo. Entretanto, una nueva jugada había empezado, y los jugadores gritaban a las mujeres que se salieran del campo. Zoma gritaba que había perdido las gafas. El capitán del equipo verde, su propio equipo, las halló, y con una sonrisa en sus labios, las pisó una y otra vez. Luego escupió, dio un par de palmadas a sus compinches y el partido continuó. Como dije, el crackers era un juego violento. Lo más curioso era ver cómo esa rivalidad y violencia se evaporaban tan pronto como el juego acababa. Nunca lo comprendí, y en aquél momento, viendo a Zoma completamente desconsolado, juré que nunca participaría en aquello. Seguí caminando, pensando en por qué habían inventado un juego tan cruel, si se suponía que los guardianes tenían que ser los honorables protectores de Bon Mer. Pero yo aún creía en la causa, sino no estaría aquí. Ser guardián era algo a lo que todo niño aspiraba, no por proteger a Bon Mer, hacía muchísimo tiempo que no pasaba nada, sino por imitar las aventuras de los grandes héroes de los cuentos. Una vez Naim me contó una historia, una noche de tormenta. Naim siempre contaba historias de una forma graciosa, torcía la boca constantemente y hacía ver que era un fastidio leerme aquél desgastado cuento con más ilustraciones que letras, pero yo sabía que le encantaba. Abría el libro, inspiraba profundamente y iba, página tras página, contándome pacientemente la misma historia de la noche anterior. Pero aquella vez me contó una nueva, una que nunca había escuchado antes. No la sacó de ningún libro de ilustraciones, la sacó completamente de su cabeza. La historia contaba cómo el Consejo de Bon Mer había enviado a dos valientes guardianes a un lugar lejano, muy lejano, para que hallasen la cura de una gran enfermedad que había por entonces. Al pasar los años y no regresar, el Consejo tuvo temor de que algo malo les hubiera sobrevenido, así que enviaron a más guardianes. Estos últimos guardianes no eran como los primeros, eran más dóciles, más acostumbrados a la quietud, y exigieron llevar consigo a sus familias. El Consejo no tuvo más remedio que ceder, pues la tierra estaba sufriendo mucho. Los años pasaron, y estos tampoco regresaron. Fue un tiempo de grandes cambios, decía Naim, aunque él ni siquiera había nacido, y probablemente la historia era mentira. La gente comenzaba a estar harta de la situación, y de tener que enterrar a los seres queridos constantemente. Se formó una gran revuelta que se dirigió al templo del Consejo, algo jamás visto antes, y los mataron allí mismo, a cada uno en su silla. Un guardián muy inteligente se puso rápidamente al mando, e intentó calmar las cosas, pero la gente estaba cansada de excusas y de que les dijeran que todo se iba a solucionar, cuando no era cierto. El guardián –no hay rangos entre los guardianes– llamó a cuatro amigos, también guardianes, y entre los cinco tomaron la difícil decisión de separarse. Ninguna sociedad separada unirá la fuerza suficiente para revelarse contra un gobierno descentralizado, se dijeron. Crearon los cinco reinos: Grant –por el guardián que tuvo la idea–, Vessel, Limertan, Rounda y Daconia. Grant, además, pensó que sería difícil ejercer control sobre la gente si ésta no sentía que debía lealtad a su país, y eso no lo lograrían sino con las instituciones que ya conocían. Cada nuevo rey eligió a hombres sabios y diestros de su reino, y celebraron elecciones, donde el pueblo pudo elegir a su representante en el nuevo Consejo establecido. De esta forma, si alguien quería iniciar una revuelta, los demás lo detendrían para proteger al Anciano de su país. Desde entonces, Bon Mer ha permanecido en paz, y los guardianes de cada Academia se preparan cada año para batallar entre ellos. Esa fue la historia que me contó Naim, pero todo el mundo sabe que ningún guardián jamás ha traicionado a Bon Mer, y que jamás ha habido revueltas ni se ha asesinado a ningún miembro del Consejo, ni por asomo. Noté de nuevo el frío en los pies, miré abajo y vi mis zapatos oscurecidos, completamente empapados. Barrí la nieve del suelo y dejé al descubierto parte del escudo de la Dax, el dibujo de un dragón rojo retorcido. Las doradas letras que lo rodeaban leían “Whoth pan ekms”. Estaba anocheciendo, la campana de la cena sonaba en el fondo. Me di la vuelta y regresé al ala sur, mezclándome con los compañeros de mi khan. El chico de segundo año al que había visto hacer levitar la esfera de cristal cogió una bandeja, la llenó de comida y fue a sentarse con un grupo. Yo cogí un plátano y me senté en la repisa de la ventana, observándole, pensando en qué tenía él que yo no tuviera, en por qué él podía hacerlo y yo no. Le di un mordisco al plátano, dándome cuenta demasiado tarde de que había olvidado pelarlo. Lo mastiqué de todos modos, y me obligué a tragarlo. Hacía calor, y el ruido me agobiaba; abrí la ventana y dejé que el frío de la noche entrara en el comedor. Capítulo 62 Primer intento Erica era la mujer más zurda que he conocido jamás. Cada dos pasos, uno lo torcía deliberadamente a la izquierda, como para reafirmar su posición. Era la típica mujer inalcanzable que todos sueñan con conseguir. Los jugadores de crackers se esforzaban por impresionarla, y ella se lo permitía, colocando una y otra vez el sombrero de la victoria. Siempre que lo colocaba ella, la bola entraba, era victoria asegurada. Se pavoneaba con unos tejanos apretados que se ceñían demasiado bien a su esbelto cuerpo. Ponía cara de indiferencia, y caminaba por el campo como si nada, vistiendo el sombrero de marcar como si fuera su trofeo particular. Se quitaba la chupa de cuero, escupía al suelo y le guiñaba el ojo a algún iluso que acabaría colgado del palo de la bandera por la mañana. Las rivalidades por Erica no eran cosa nueva para ella, y manipulaba a la perfección a todo cuanto quisiera probar suerte. Siempre tenía gente influyente cerca, de khanes distintos, por si las moscas. De este modo, cuando alguien iba demasiado lejos, el capitán de turno colgaba al pobre miserable del palo de la bandera. Esta vez, como no, le había tocado a Zoma. Debería haberme sorprendido, pero me dio igual. “Zoma, como no” dije al verle. “Noah, gracias a Dios, bájame anda”. Suplicaba con su cara que le evitase la humillación pública cuando todos se levantasen. “Noah” insistió, al ver que tardaba, “vamos, hombre, por favor…” “¿Erica?” pregunté. Asintió con los labios apretados, bajando la mirada. Vi sus gafas en el suelo, cubiertas de nieve. Suspiré, me así del palo y trepé. “No deberías perder el tiempo con Erica” dije, mientras le desataba. “¿Por qué no? Es el amor de mi vida”. Reprimí una risotada y le ayudé a bajar. “Gracias, Noah. Me acordaré de esto”, dijo antes de marcharse. “A por ella” contesté, y me quedé solo. Los días pasaban, y yo había tomado la costumbre de ir a la sala de descanso del ala sur. Por más que lo intentaba, no lograba hacer levitar la esfera de cristal. Ya debería, no podía ser tan difícil. Me planteé preguntarle a aquél chico de segundo cómo lo había hecho, pedirle que me enseñase, pero no podía, no querría. Había innumerables ejemplos en la historia de gente que había querido ir demasiado deprisa y había fracasado. Lo llamaban el “proceso del guardián”. Todo guardián debía ser paciente y dominar lo básico, antes de llegar a lo realmente interesante. Menuda estupidez, yo quería aprenderlo todo ahora. Coloqué de nuevo la esfera sobre la mesa i me concentré. Nada. Un escalofrío me recorrió toda la espalda, un segundo antes de notar una mano posarse sobre mi hombro. Era el estudiante de segundo año. Rodeó el sofá y se sentó a mi lado, mirando la bola. “Es muy pequeña” dijo, “¿qué pretendes?” “Te… te vi hacerla levitar el otro día”. “¿Esta? Imposible, es muy pequeña, ni un Maestre podría hacerla levitar”. “¿Qué tiene que ver su tamaño?” “Cuanto más lo intentas, más se concentra la fuerza dentro de la esfera, y con más intensidad se pega a la mesa. Necesitas hacerlo con una más grande”. Se levantó, fue al armario del fondo y sacó una esfera mucho más grande. Parecía que pesaba como diez veces más que la que yo estaba intentando levantar. La colocó en la mesa, junto a la pequeña. “Bien”, se frotó las manos. “Espera, ¿por qué me ayudas?” Se encogió de hombros. “¿Y cómo te llamas?” proseguí. “Valentine, ¿y tú?” “Noah”. Valentine sonrió, “pues bien, Noah, inténtalo con esta”. Me concentré, cerré todos mis sentidos, uno a uno. Primero memoricé la esfera y cerré los ojos. Apagué los sonidos, el viento, los pasos, nuestras respiraciones. Dejé de sentir y de oler. Solo existía la esfera en mi mente, todo lo demás se había desvanecido. Noté la fuerza de mi mente viajando por el aire, introduciéndose en el interior de la esfera. Pronto vi cómo la esfera cedía, algo que no había pasado con la otra. Mi mente viajó desde mi cuerpo hasta la esfera, y cuando abrí los ojos me vi a mi mismo, con los ojos cerrados, sentado en el sofá. Estaba dentro del cristal, y podía moverme de un lado a otro. Todo era mágico y distorsionado, los colores brillaban con más intensidad. Entonces miré al techo, y me esforcé por elevarme, pero por más que lo intentaba no lo lograba, seguía pegado a la mesa. Miré mi cuerpo de nuevo, sentado en el sofá. Valentine me estaba agitando, parecía que gritaba, pero no podía oírle, no oía nada. De pronto, Valentine se levantó y me soltó un fuerte puñetazo, que devolvió mi mente a mi cuerpo y desperté de repente. “¿Qué ha pasado?” casi grité. “No tengo ni idea” contestó Valentine, con los ojos muy abiertos. “No podemos hablar de esto con nadie” “Maestre Hérmeldan ya lo sabe” “¿Cómo?” “¿Quién crees que me dijo que te ayudara?” “Y… ¿y ahora qué hacemos? Estaba ahí dentro, en la esfera” “Lo sé, fue muy raro, fue como si la bola hubiera cobrado vida. Es la primera vez que veo algo así. Tenemos que preguntarle al Maestre”. “¡No!” Valentine me miró sorprendido. “Si se lo decimos no me dejará continuar, dirá que es peligroso, que soy demasiado joven. No podemos decírselo”. “¡Estabas inconsciente! ¡Claro que es peligroso! No sé qué has hecho, pero esto no tendría que haber pasado… Y se va a enterar de todos modos”. “No, si no le decimos nada”. La puerta se abrió, entró un estudiante, y luego otro, y pronto el salón estaba repleto de alumnos. Valentine colocó la bola sobre el soporte, guardó la otra, y ambos nos quedamos sentados en el sofá un buen rato, mirando al vacío, pensando en qué hacer. Finalmente, el timbre sordo sonó, y la sala se vació de nuevo, pero Valentine y yo seguíamos en la misma posición; había pasado una hora. El silencio era abismal, era como si todo el mundo se hubiera desvanecido, y solo quedásemos nosotros dos, pensando en lo que había sucedido. Valentine miraba el suelo, con las manos en su regazo. Llevaba unos pantalones negros de pana, y unos zapatos marrones con cordones nuevos. Tenía las manos delicadas, pálidas y lisas, que probaban que provenía de familia acaudalada. Probablemente acabó en la Dax por orden del juez, seguro que había hecho alguna locura en algún país más rico, y este era su castigo. Tenía el pelo negro, largo y bien cuidado; las mejillas lisas. No era un chico muy corpulento, pero de espaldas anchas. Seguí con la mirada la suya, mirando el mismo punto del suelo. “Tenemos que repetirlo”. “Ni hablar” contestó Valentine. “Ya casi lo tenía, me faltaba un poco y la bola se hubiera elevado”. “¿Y si te da algo? Quizás tienes un infarto, o algo parecido”. “No pasará nada, la próxima vez saldrá mejor”. Valentine no contestó. Al fin, miró el reloj. “Tengo que irme, tengo clase de… no sé, tengo clase”. Se levantó y ya estaba en la puerta cuando dije, “Oye, lo repetiremos, ¿verdad?” “No sé, Noah… ya hablaremos”. Se giró, y cruzó la puerta, apoyándose en el marco al pasar. Capítulo 63 Temprano, nieve La Dax estaba compuesta por un complejo de edificios interconectados entre sí. Todos tenían un solo piso, pero abarcaban una gran extensión de terreno. A simple vista podía parecer extremadamente vulnerable, por los grandes ventanales acristalados y la falta de verjas, pero era bien sabido que unos pocos Maestres se encargaban de la seguridad, y no hacían Maestre a cualquiera. De cada edificio salía un ala que se prolongaba hacia un punto cardinal. De los cuatro principales salían el este, el norte, el oeste y el sur; y de las intersecciones de estos se formaban las áreas de descanso, que no eran más que extensiones de césped. Dos de ellas estaban acondicionadas como zonas de descanso, con bancos y zonas cubiertas para leer o estudiar. Las otras dos se proyectaban hacia el interior del complejo, hacia la obertura central, y formaban el campo de crackers. El por qué de aquél diseño permanecía una incógnita, pues aunque fuera estéticamente espléndido, moverse entre las alas podía llegar a ser una tortura. Quizás por eso habían acomodado la estructura estudiantil a la funcionalidad de las instalaciones. Cada khan ocupaba un ala, excepto Mistral, que era demasiado grande y ocupaba parte de Tramontana. Algunos hablaban que pronto fusionarían los dos khanes, pues a efectos prácticos ya eran como uno, y mantener administrativamente los dos por separado era demasiado costoso. Levante ocupaba el edificio este, y Austral, el más apartado de los demás, el sur. Parecía que habían ideado todo el complejo de acuerdo al campo de crackers, pues la situación del edificio sur era perfecta para delimitar la marca extrema del campo. Las dos zonas de descanso se resguardaban por endebles vallas entre los edificios sur y este, y sur y oeste. Yo pertenecía a Austral, y por si estudiar en la Dax no fuera suficientemente peyorativo entre Academias, pertenecer al khan sur estaba discriminado incluso dentro del recinto. No era por nada, sino por estar separado de los demás edificios. Desde hacía décadas lo llamaban Valerie, por el símil con una obra de teatro clásica, donde Sachoosa, el héroe, había desterrado al villano Valerie en el ala sur de su castillo, donde las paredes eran de fuego y el suelo de cristal. Yo no había visto ningún suelo de cristal en Austral, pero lo del fuego sería cierto dentro de poco. Las evaluaciones habían pasado, y con ellas los ánimos de los futuros guardianes se habían incrementado. Era bien sabido que si no se aprobaban las primeras evaluaciones el estudiante era expulsado de la Academia, aunque nunca se había dado el caso. Los estudiantes elegidos para entrar en la Dax eran examinados a conciencia antes de ser admitidos, y pocos habían que no cumplieran con las expectativas. Aquél invierno, sin embargo, desapareció un estudiante, Donnie. El acontecimiento nunca se pronunció en voz alta, nadie se atrevió, pero sí fue la comidilla durante meses. Un estudiante había suspendido la primera evaluación; Donnie, nada más y nada menos. Yo ni me hubiera fijado en su ausencia sino hubiera sido por Valentine, quien estaba obsesionado con que era imposible que Donnie suspendiera la primera evaluación, que tenía que haber algo más. Se conocían desde el primer día. Donnie había entrado en una clase de segundo por error, y Valentine le había ayudado a llegar al sitio correcto. En el breve trayecto habían descubierto su mutua pasión por las novelas gráficas y enseguida se hicieron amigos. Por lo demás, Hérmeldan me había recomendado que dejase de intentar hacer levitar la esfera. Era un Maestre honorable, y por lo tanto no podía prohibirme, por motivos morales, que dejase de intentarlo, pero me expresó su preocupación por mi seguridad en repetidas ocasiones. Ni él ni Valentine sabían qué había pasado aquél día, en teoría solo tenía que concentrar mi fuerza en la esfera, y ésta se elevaría. Que toda la mente se transportase al interior del cristal era algo que nunca habían visto, ni existía referencia alguna en los libros. Incluso habló con colegas de confianza de las otras Academias, pero nadie había encontrado nada al respecto en sus archivos. Era un día cualquiera. Los eternos inviernos de Daconia no cedían, y la nieve seguía cubriendo todo lo que quedaba a la vista. Me había levantado temprano, como de costumbre, y había salido a la zona de descanso del sudeste. Las hileras de árboles bordeaban los edificios y cedían al campo abierto que se prolongaba hasta las montañas del fondo, a unos treinta kilómetros. Todo aquello comprendía parte de la zona de descanso. No realmente, pero era parte del terreno de la Academia, y nadie lo usaba nunca, así que uno podía perderse tranquilamente sin necesidad de salir de allí. Aquella mañana, al levantarme, no pensé que llegaría tan lejos. Había estado andando sin descanso, y me encontraba a unos diez kilómetros del ala sur. Todo era blanco, y lo único que rompía la armonía del manto de nieve eran la marca de mis pisadas. Pequeños copos descendían sin prisa, y un ligero viento me quemaba la cara. Me paré y observé en todas direcciones; no se veía nada. Seguramente en un día claro se podrían ver los edificios, pero aquél día la nieve cubría todo el campo de visión. No sabía bien bien qué hacía allí, pero todo era hermoso. Había paz y silencio, allí podía ser yo, sin ocultarme tras las máscaras que tanto odiaba. Pretender indiferencia, dureza, aplomo o alegría, me hastiaba. ¿Tan difícil era ser yo mismo con los demás? ¿Por qué tenía que ocultarme de ese modo? Allí todo parecía tan fácil; cuando la nieve rodea los horizontes, cuando la blancura y la pureza del agua congelada reafirma su control sobre los elementos, cubriendo multitud de formas de manera uniforme, todo parece sencillo. Inspiré hondo, llené mis pulmones de aire limpio. Presté atención a los sonidos, y todo lo que se oía era el silbar del viento, y el algodonado posarse de los copos sobre el ya cubierto suelo. Este último posiblemente era producto de mi imaginación, pero no por ello dejaba de ser hermoso. Decidí que de entonces adelante iría más a menudo allí, era el lugar ideal, en medio de la nada, en perfecta paz. El viento aumentó momentáneamente, y no tuve más remedio que calarme bien el abrigo. Al meterme las manos en los bolsillos noté algo al fondo del izquierdo, algo frío y liso. Lo agarré y lo saqué, era una de las bolas de cristal. ¿Cómo había acabado allí? Quizás me la guardé inconscientemente la última vez que intenté hacerla levitar. La sostuve entre mis dedos, dando vueltas a la esfera. Pequeños copos se posaron sobre ella, fundiéndose al instante y mojándome los dedos. Busqué imperfecciones en su superficie, pero nunca se había dado un golpe, ni tenía la más mínima muesca. Me pregunté si sería cristal de verdad, o otro extraño material menos denso, ideado para aquél ejercicio en concreto. La solté, y cayó al suelo; no parecía menos denso que el cristal. Me agaché para recogerla, pero justo cuando doblé mis rodillas, noté un fuerte tirón en el muslo derecho, y caí redondo al suelo. No sabía qué había pasado. No podía mover la pierna. Notaba unas punzadas intermitentes, un dolor agudo que me cegaba por completo. Pero tan pronto como venían, se desvanecían, y dejaba de notar la pierna. Intenté levantarme, pero no podía, los músculos no me respondían, y no podía andar diez kilómetros a pata coja. Miré el reloj, eran las ocho menos cuarto, tenía la primera clase en media hora. Me dejé caer sobre la nieve, notando de pronto el frío en mi nuca. Los pantalones se me habían empapado, pero no me importaba. Me centré en el dolor, en las punzadas. Había visto a Naim practicar artes marciales, y algunas veces se golpeaba los nudillos hasta que sangraba, y continuaba y continuaba. Si Naim podía con el dolor, yo también podía. No quería defraudarme a mí mismo, ni a Naim, tenía que luchar. Me centré en las punzadas de dolor, y las sentí plenamente. En lugar de intentar evitar el dolor, dejé que me inundara. Todo mi cuerpo notaba el dolor de la punzada, y a cada latido de mi corazón, todo mi cuerpo se retorcía de dolor. Me rebozaba en la nieve, y en una ocasión que abrí los ojos la vi manchada de sangre. Estaba sangrando por la nariz, y el intenso rojo de mi sangre se esparcía desordenadamente por la blancura invernal. De pronto tosí, y con ello salió más sangre por mi boca. Sentía que podía notar las gotas volar por el aire y caer sobre la nieve, filtrarse entre ella y llegar a la tierra. Poco a poco el dolor fue menguando. Intenté mover la pierna, y noté los dedos del pie. Estaba empezando a recuperarme. Entonces la vi. Una gran serpiente elevaba medio cuerpo sobre mi cabeza, siseando amenazante. Me quedé muy quieto. Seguramente me había picado, y no me había dado cuenta por el frío, y por eso había dejado de notar la pierna. Intenté echarme hacia atrás, muy lentamente, pero la serpiente avanzó conmigo. Tenía que hacer algo, algo drástico, o moriría; no sobreviviría una segunda picadura, estaba seguro. Por el rabillo del ojo localicé la esfera de cristal, aún sobre la nieve, a unos tres metros. Me concentré lo mejor que pude, y proyecté toda mi fuerza mental sobre la esfera. Poco a poco, sentí un gran alivio, y me vi volando a la velocidad de la luz, pasando junto a la serpiente, cubriendo los tres metros y entrando en la esfera. Lo había vuelto a hacer, estaba dentro de la esfera, yo era la esfera. Solo faltaba elevarme y distraer un poco al depredador, lo justo para que mi cuerpo pudiera apartarse. Pero había un pequeño fallo, ¿cómo iba a apartarme si ya no podía controlar mi cuerpo? Me invadió el pánico. Todo se volvió borroso, y la visión a través del cristal se difuminó, tornándose azul claro. Bien, me dije, tenía que elevarme, tenía que hacer algo para distraer a la serpiente. Si no podía elevarme, quizás podía rodar por el suelo. Me concentré en el suelo, pero no lo notaba. Recordé lo que había pasado la primera vez, había cegado todos mis sentidos, y por eso estaba limitado. Abrí mi mente, y dejé que entraran las sensaciones. Un mar de ellas me embriagaron por completo, sensaciones, sentimientos, percepciones. Todo un mundo nuevo que se abría ante mis ojos. Notaba el viento, lo oía. Podía ver por todos los lados de la bola, no solo por uno. ¡No estaba en el suelo! ¡Estaba levitando! Cogí aire, aún había esperanza. Descubrí la sensación de avanzar por el aire, pero mi derecha no se correspondía a la derecha. Ya no había dos, o cuatro, direcciones en las que moverse, había muchísimas más, y tenía que aprender cuál correspondía a cuál. Probando, sabiendo que no tenía mucho tiempo, descubrí la dirección que me acercaría a mi cuerpo, que seguía con expresión angustiada, bajo la serpiente, que se acercaba cada segundo más. Avancé todo lo rápido que pude, y cuando me di cuenta noté un fuerte golpe, caí sobre la nieve y rodé. Estaba desorientado, ¿qué había pasado? Abrí los ojos, apoyé las manos en el suelo y me incorporé. Volvía a estar dentro de mi cuerpo, y sin necesidad de que nadie me abofeteara. Busqué la serpiente, y vi su cuerpo inerte. Me levanté rápidamente; seguramente había avanzado demasiado deprisa y la había golpeado. Corrí hasta donde estaba la bola, a unos diez metros; me la metí en el bolsillo y salí corriendo hacia el complejo, contento por recuperar la sensibilidad de la pierna, con el corazón a mil por hora por lo que acababa de pasar. Capítulo 64 No Donnie tonight “Sabes que no podemos estar aquí” dije, mientras bajábamos las escaleras. Valentine me había convencido para acompañarle aquella noche a lo que se había convertido en su obsesión: encontrar a Donnie. Estaba convencido de que era imposible que hubiera suspendido la evaluación, creía que le había pasado algo terrible y que por algún motivo los Maestres lo ocultaban. Era una estupidez, por supuesto, pero colarnos en todo tipo de puertas sin paño en medio de la noche era tremendamente excitante. Todas las Academias tenían secretos, secretos guardados desde que fueron fundadas, todo el mundo lo sabía, pero nadie se atrevía a indagar, pues de ser pillados serían expulsados inmediatamente. Los secretos estaban ahí por algo, y si todo iba bien, era mejor no meterse con esos asuntos. Aunque claro, para Valentine no iba todo bien, él creía que encontraríamos el misterio de la desaparición de Donnie detrás de alguna de aquellas puertas prohibidas. Aquella noche era la vez que íbamos más lejos. De todos los lugares prohibidos de la Academia, el que más era la Sala Azul. Nadie sabía que existía, y su localización era tan obvia que siempre pasaba desapercibida. Hacía unas semanas Valentine estaba esperando en el despacho del decano por motivos que no quiso confesarme cuando, en un descuido, éste dio un golpe a la figura de un castor gravada en madera que tenía sobre la mesa. La pequeña escultura cayó al suelo, y rápidamente Valentine se agachó a recogerla. Antes de dejarla sobre la mesa, vio que en su base había gravado un curioso dibujo que le sonaba mucho. Más tarde, andando por el pasillo, lo vio de nuevo. Era un cuadro enorme, el doble de alto que él, que ocupaba un trozo de pared en el que hubieran cabido quince cuadros. Era una escena de la Batalla de la Oscuridad. La llamaban así porque la habían encontrado en la casa de un magnate tras un incendio. Tenía una gran mancha negra hacia la que se dirigían los guardianes armados, probablemente humo. Como era una obra de arte centenaria, nadie había osado quitar la mancha para ver qué contenía de verdad el cuadro. Pero lo que llamó la atención a Valentine fue el estandarte que portaba uno de los guardianes bordado en el pecho, un ave azul cruzando el fuego. Tras observar el cuadro durante mucho rato, indagar en los archivos de la Academia sobre el dibujo y todas las demás locuras paranoicas que se le ocurrieron, decidió que la falta de información era una prueba irrefutable de que había hallado algo misterioso. Una noche, regresando de una de nuestras incursiones a los lugares prohibidos, pasamos junto al cuadro y mi bolsillo se iluminó. Desde aquél día en la nieve, siempre llevaba la esfera de cristal en el bolsillo. Estaba prohibido sacarlas de las salas de descanso, y además, ¿quién querría coger una de esas inútiles bolas? Pero a mí me gustaba, me sentía mejor con ella en el bolsillo. La saqué, y brillaba de un azul intenso, como si se tratase de una pelota de crackers. La bola tiró de mí, con tanta fuerza, que la dejé ir. Levitó ella sola hasta estar delante del cuadro, y a continuación se desvaneció, así sin más. De pronto, el cuadro desapareció también, dejando a la vista unas escaleras que descendían a la oscuridad. Como ya estábamos allí, cruzamos el cuadro y bajamos los peldaños. Al final de todo había un largo pasillo que andamos a tientas, hasta que chocamos contra un muro. Pero no era un muro, sino una puerta, que brilló, emitiendo una luz azul marino. Salimos corriendo de allí, prometiéndonos que volveríamos otro día, y desde entonces habíamos llamado a aquél sitio la Sala Azul. Aquella noche estábamos plantados frente a la puerta azul. El intenso color que palidecía nuestros rostros era tan hipnotizante que nos quedamos plantados delante, sin saber qué hacer. Su brillo era como si tuviera vida, palpitando como un corazón. Aumentaba, menguaba, aumentaba, menguaba. “¿Qué hacemos?” pregunté, pero Valentine no pareció oírme, seguía absorto por el brillo de la puerta. “Val”, le toqué el brazo. Se giró y me miró, “¿hmm?” “¿Entramos?” “Em” se aclaró la garganta, y prosiguió, con más energía, “¡por supuesto!” Reímos, por emoción, o nerviosismo, y nos encaramos de nuevo a la puerta. Era una puerta metálica, ancha y no muy alta, que parecía pesada. Nos enfrentamos de nuevo con el gran dilema, cómo entrar. No había tirador, ni bisagras, y lo único que indicaba su condición de puerta eran las marcas a su alrededor que mostraban que aquella pieza no era parte de la pared. “Bien… ¿y cómo entramos?” me froté las manos. “No tengo ni… idea” contestó Valentine, inspeccionando las ranuras de la pared. Probó a empujar, pero la puerta no se movió ni un milímetro. Luego empezó a darle patadas, pero tampoco funcionó. Cansado, sudando, Valentine dio un grito inesperado de frustración. “¿Qué pasa?” “¡Nada! ¡Mierda! ¡Ahh!” Se apartó y se apoyó en la pared. Me acerqué a la puerta. La luz era tan hipnotizante… era como si me llamara hacia ella, como si quisiera que… “¡Cuidado!” gritó Valentine. Corrió y saltó sobre mí, placándome en el suelo. De la puerta salió un objeto puntiagudo a toda velocidad que pasó a centímetros de mi cabeza. Caímos al suelo, Valentine encima mío. Me miró con los ojos muy abiertos, “¿estás bien?” “No” contesté, “creo que me has roto una costilla”. “Oh, oh… perdona” se salió de encima y me ayudó a levantarme. “¿Cómo lo has sabido? ¿Cómo…?” Valentine se encogió de hombros, “no lo sé, solo… lo he sabido”. “Gracias”. Aún hablábamos cuando, sin darnos cuenta, algo había cambiado. Al girarnos para mirar la puerta, esta había desaparecido; desvanecida, como el cuadro. Aún y así, no se veía nada en el otro lado; era como si un muro de oscuridad hubiera reemplazado la puerta. Valentine y yo nos miramos en la penumbra. Avanzamos un paso, y luego otro, acercándonos a esa oscuridad. Justo antes de entrar, noté la respiración de Valentine junto a mí. “Allá vamos” dijo. “Allá vamos” respondí. La luz se hizo de pronto. Diría que lo primero que hice fue fijarme en la estancia, pero no. En lo primero que me fijé fue en los sonidos. Se oía ruido de cubertería, risas. Se oía un sonido constante, algo golpeando madera una y otra vez. Alguien cantaba, y otros sonidos se mezclaban con la voz; todo el conjunto de sonidos era maravilloso, atrayente, y estaba tan cerca… Fue entonces cuando me fijé en la estancia. Estábamos en una sala pequeña, rodeados de víveres y cajas llenas de botellas. Una endeble bombilla iluminaba pobremente todo lo que alcanzaba a la vista. Al fondo, tras unas estanterías repletas de cajas de conservas, había una puerta de madera oscura. Ésta sí tenía maneta. Valentine tosió, “¿dónde estamos?” “No tengo ni idea” contesté, ya caminando hacia la puerta. “Eh, eh, espera” susurró, agarrándome de la manga, “¿dónde vas?” “Pues… al otro lado”. “Espera, espera… em… Noah, no estoy seguro de esto”. “¿Pero qué te pasa?” pregunté, “si eras tú el que creía que Donnie–” “ya, ya” me cortó, levantando la mano, “pero esto es muy raro. Este sitio… todo esto…” “No vamos a perder nada por cruzar una puerta, y somos guardianes, o casi, así que no puede pasarnos nada, ¿vale?” La puerta me atraía cada vez más. Valentine asintió con la cabeza, y andamos hacia la puerta. Agarré el paño. Inspiré hondo. “Espera, espera” insistió de nuevo Valentine. “Por si pasa algo… te quiero, tío”. Le puse una mano en el hombro, “no va a pasar nada”. Sudor chorreaba por ambas frentes, el corazón me palpitaba a mil por hora, y por más que quisiera tranquilizar a Valentine, yo estaba igual de nervioso. Agarré de nuevo el paño, pero justo cuando iba a abrir la puerta, Valentine se abalanzó sobre mí y me besó. Me quedé ahí plantado, sin saber qué decir. ¿Qué… qu…? Mi compañero me miró y suspiró. “Ya puedes abrir la maldita puerta”. Carraspeé, “sí, eh… sí”. Sin más, abrí la puerta del tirón. Había gente por todas partes. Se movían de un lado a otro, sonriendo y moviéndose de formas extrañas. De pronto, un hombre mal afeitado, con camisa de cuadros y un horrible trozo de tela con visera en la cabeza se acercó a nosotros sonriendo. Llevaba un vaso en la mano. “Qué passsssa” dijo con un acento que no reconocí. Levantó su mano, y enseguida me aparté. “Nada, nada” respondí asustado. “Como quieras, colegaaa” y siguió su camino. Se detuvo en la barra de madera y se sentó en un taburete. “¡Ponme otra, guapa!” “Marchaaando” contestó la chica, rellenando su vaso. “Eres preciosa, lo sabes, ¿verdad?” La chica contestó con una mirada y una mueca en los labios. “¿Cómo te llamabas?” “Lucy, paleto. Llevo sirviéndote alcohol desde que te expulsaron del instituto. ¡Fui al baile contigo!” “Lucy… Lucy…” pareció cavilar el hombre. Su comportamiento era muy extraño, y sospechaba que se debía a la influencia de la bebida que ingería. “¡Lucy Ronalds! ¡Claro! Eres… eres la mejor, Lucy”. La chica le ignoró por completo. “Ven” dije a Valentine, “vamos a ver si encontramos a Donnie”. “¿Qué? ¡No! ¿Quieres hablar con… con ellos?” “Claro”, y antes de que pudiera decir nada más caminé hacia la barra. La chica no nos miraba. “Perdone” dije. Ni caso. “Perdone” repetí más fuerte. Ni caso. “Lucy” dije aún más fuerte. La chica por fin me miró. Levantó una ceja, “¿nos conocemos?” “No” contesté. “Ah” dijo, sin interés alguno, “vuestros carnets, venga”. “¿Car… carnets?” “Apuesto a que sois menores” rió, “¿cuántos años tienes, chico?” ¿Quién era aquella mujer que nos trataba así? Decidí presentarme. “Mi nombre es Noah. Soy guardián, de la Dax. És es Valentine”. Valentine levantó la mano tímidamente; nunca se sentía cómodo rodeado del género opuesto. “Me la suuuda” contestó la chica, “¿queréis beber o qué? ¿Cuántos años tienes? No sé ni por qué me molesto”. “Tengo dos épocas y novecientos soles del sur”. “Jodeeeer, pero si tú ya estás borracho. Ahh” apretó los dientes, “tengo que llamar a alguno de tus padres para que te venga a recoger. ¿Eres del pueblo? Nunca te había visto. ¿Estáis en el hotel, quizás?” “Yo, eh… solo estoy buscando a mi amigo”. Lucy se apoyó en la barra, acercando su cara a la mía. Dorados mechones se le escapaban de la coleta y bailaban ante mis ojos. “Donnie” dije rápidamente, “se llama Donnie. ¿Le has visto?” “Naaah”, torció los labios hacia abajo. Luego se giró y gritó, “¡Gallen!” “¿¡Qué!?” rugió una voz tras la puerta abierta, detrás de la barra. “¿¡Conoces a un tal Donnie!?” “¡Naaah!” contestó la voz. Lucy se me encaró de nuevo y chasqueó la lengua. Exhaló, y el olor de lo que había estado masticando todo el rato me alcanzó la nariz; olía a menta. “No Donnie tonight” dijo. “¿Perdón?” “Es de una canción de J.L. Moore… ah, olvídalo. ¿Os pongo unos… refrescos?” “Nos vamos” dijo Valentine, tirando de mí. “Hasta otra, Noah”, arrugó la nariz y me guiñó un ojo. Un par de hombres rieron. “Vamos, vamos, vamos” repetía Valentine, mientras tiraba de mí, de vuelta hacia la puerta. Regresamos a la sala oscura y corrimos sin detenernos hacia el fondo, a la profunda oscuridad. Como si alguien nos hubiera empujado, caímos de cara sobre el duro cemento. Levanté la vista, me giré, y ante nosotros se erguía la gran puerta azul. Valentine se levantó, “vamos, vamos” seguía repitiendo. Corrimos por todo el pasillo, cruzamos el cuadro de vuelta y estuvimos de nuevo en el pasillo de la Academia. El cuadro se recompuso, y allí estaba, la esfera de cristal, levitando frente al cuadro. “Eso ha sido…” nos miramos, “genial” “horrible”, dijimos a la vez. “Vamos…” dije esta vez yo. Andamos silenciosamente por los pasillos, de vuelta a las habitaciones. Nos detuvimos frente a las de segundo año. “Tenemos que volver” dije. “Buenas noches” contestó Valentine, entrando en su habitación. Me fui, caminando hacia mi habitación, con las manos en los bolsillos. De pronto palpé algo extraño; lo saqué. Era una servilleta con un grabado azul. “Gallen’s Grill. Emmerston, Yewol. ¡Vuelve cuando quieras!” Capítulo 65 Winders Las nubes del norte se elevan y descienden en infinitos bucles, se remoldean con el viento que aún no llega al suelo y se pierden en la distancia de mis ojos. Un gran manto oscuro desciende sobre ellas, cada vez más bajo, absorbiendo los tirabuzones y dejando a la vista solo trozos de lo que fueron. A su misma vez, el viento deforma el remanente de nubes y lo funde con la espesura de la tormenta que se avecina. Todo está en calma a nivel del suelo, pero aún y así los estudiantes corren frenéticamente, recogiéndolo todo y regresando al resguardo de los edificios. El campo de crackers se dispersa, ya no queda nadie, y han olvidado recoger el sombrero de la victoria, que se mueve ligeramente con el viento que ya desciende. Siempre me gustó la sensación de la calma que se experimenta cuando el caos está a punto de tomar forma, cuando la gente huye despavorida de los elementos. Abro la puerta corredera y salgo corriendo hacia el campo; ignoro los gritos a mi espalda. Recorro el camino de piedras que bordea la zona de descanso del ala sur, esquivo los árboles y me adentro en la obertura del centro de la Academia. Mis pies notan césped, una ráfaga de aire frío me golpea la cara, y corro. En la distancia, el sombrero ya baila, avecinando la inminencia de la tormenta. Llego al centro del campo y agarro el sombrero. Me detengo y observo a mi alrededor; los estudiantes se resguardan tras los gruesos cristales de las cuatro alas. Algunas persianas ya han sido bajadas. El viento silba, el frío me cala los huesos, noto la piel de gallina bajo el abrigo. Miro al cielo, el azul grisáceo amenaza a apenas unos metros sobre mi cabeza. De pronto, una gran luz me ciega y caigo de espaldas al suelo. Gateo hacia atrás, y observo la hierba quemada frente a mí. Del susto, mis manos sueltan el sombrero, que vuela y se pierde, cayendo en la otra punta del campo. Me levanto, con el corazón bombeando sangre más rápido que nunca; corro, tropezándome a cada paso, pero avanzando con la inercia; recojo el sombrero y me meto por la primera puerta abierta que alguien abre rápidamente para que entre. El aire caliente me golpea con la misma fuerza que el suelo, al caer en el interior del edificio, y oigo la puerta cerrarse herméticamente tras de mí, y las persianas bajando. Alguien enciende las luces; estamos en uno de los salones del ala este. ❦ Tres días antes Los estudiantes de la Dax llevaban semanas exaltados. Los campeonatos entre Academias se acercaban, y los equipos de las diferentes disciplinas entrenaban sin descanso. El mayor campeonato era el de crackers, como era de esperar, y los khanes dejaron de lado sus rivalidades para formar el equipo oficial de la Academia. Hacía muchos años que la Dax no ganaba un campeonato de crackers, pero si el hecho les afectaba, no se les notaba. Para impedir juego sucio, toda comunicación entre Academias se había cortado, y nadie sabía quién jugaría en los otros equipos, más que por rumores y suposiciones. El tema más discutido era el juego de la Grant. La Academia Grant tenía fama de ser especialmente cruel en su juego. Sus jugadores eran siempre los más atléticos, los más fuertes y los que tenían menos compasión. En crackers no había lugar a la misericordia. “¿Estás nervioso?” preguntó Zoma. “Claro”. “Me han dicho que los de Limertan están muy bien preparados este año, pero seguro que gana la Grant, como siempre”. “No siempre” contesté, “un año ganaron los de Vessel”. “¿Ah sí?” preguntó curioso, sentándose en la silla al otro lado de la mesa. “Sí, un tal Sullivan, hace unas cuantas épocas”. “¿Y cómo lo hizo? Ganar a los de Grant, me refiero”. Me encogí de hombros, “en los archivos no pone nada”. Yo era uno de los diez estudiantes de la Dax que se preparaban para el campeonato de crowns, algo no tan llamativo como crackers, pero que a mí me gustaba más. Crowns era un juego de estrategia, algo que debían dominar todos los guardianes. Consistía en un tablero de cristal levitante dividido en celdas cuadradas. Los cinco lados del pentágono se unían en el centro, donde las celdas se reducían hasta dejar solo una, la llamada crown. El objetivo del juego era conquistar territorio, de forma que al final se tomase la última celda y se gobernase el tablero completo. La gracia estaba en que algunos se lanzaban rápidamente en la conquista de crown, olvidando el terreno, y nadie puede gobernar el tablero sin un fuerte ejército. El tablero se iluminaba con luces de distinto color, mostrando el terreno conquistado por cada guardián. Se empezaba con una celda, y si alguien rodeaba al territorio de otro, podía reducirle hasta dejarle sin nada, momento en el cual el jugador se veía obligado a rendirse. “Ya veremos… ¿tú compites en algo?” Zoma hizo un ademán con la mano, mostrando su disgusto. “No, yo estoy en la caja de crackers… ya sabes, manteniendo las toallas limpias y las bebidas frías”. “Hmm” contesté. “Pero lo bueno es que Erica estará por allí” dijo con una sonrisa, “ella colocará el sombrero para la Dax”. Le miré, arqueando las cejas. “Seguro que… seguro que, no sé… seguro que puedo hablar con ella un rato” seguía Zoma. “¿Seguro? Me han dicho que tienen una caja especial para las que colocan el sombrero”. “¿Qué? No… espero que no”. Se me escapó una risa que frené antes de que saliera por mis labios. “¿Has vuelto a hablar con ella desde… bueno, desde lo del palo de la bandera?” “No…” bajó la mirada y se colocó bien las gafas con un gesto de la nariz. Luego se giró y miró a través de la ventana. Los minutos pasaron así. “Bueno, ¿te hace una partida?” señalé el tablero. “¿Tú y yo?” “Sí, para calentar un poco. Dentro de un rato tengo los entrenamientos finales. Mira, tú serás Rounda, yo Dax, y Vessel, Limertan y Grant los pongo en automático”. “Vamos, Noah, sabes que yo no sé hacer levitar las esferas” “No importa, usa los botones. Es un tablero de entrenamiento”. Zoma se reclinó sobre la mesa y observó los botones en el lateral del tablero. La gracia de crowns era que solo podían jugar los que dominaban la levitación de las esferas, pues las luces de las celdas se iluminaban al accionarse un pequeño mecanismo en el interior del tablero. Se tenían que hacer levitar las diminutas esferas para que hiciera contacto y la luz se encendiera. Si uno se fijaba muy bien en el lateral del tablero, incluso se podían ver en su interior. De este modo, aparte de la dificultad de la estrategia, estaba la concentración añadida de mantener todas las esferas levitando. Y así acabó el día. Los últimos entrenamientos se prolongaron hasta entrada la noche, y al día siguiente teníamos que partir muy temprano. Acabamos la última partida, nos deseamos suerte y caminamos de puntas hasta nuestras habitaciones, bajo las luces atenuadas y el silencio del día antes del día más importante del año para un futuro guardián. Entré en mi habitación; mis dos compañeros dormían profundamente. Tropecé con las maletas un par de veces, me metí en la cama y no dormí nada. Me di la vuelta y abrí los ojos. Mar, aún. Una línea de fuego cruzaba la extensión de agua hasta el horizonte, donde el sol empezaba a elevarse. Había silencio en la nave, la mayoría dormía, otros pocos cuchicheaban y bromeaban en voz baja. El ancho sillón crujió levemente. La vista era tan pacífica, tan hermosa, que era difícil de creer. Nadie en mi familia, en todas nuestras generaciones, había visto nunca cosa semejante. No era fácil prosperar en Daconia, y mucho menos salir de allí. Pero allí estaba yo, recostado en mi sillón, en la nave de la Dax, camino de la capital. Y por si aquello pareciera imposible, estaba observando la salida del sol por el océano. El asiento de mi lado crujió. “¿Cuánto queda?” preguntó Valentine. Miré la ruta y el tiempo de llegada en el respaldo del asiento delantero. “Unas horas, puedes seguir durmiendo”. “Bien, bien…” contestó, se dio la vuelta y siguió durmiendo. Pero yo no podía, estaba demasiado nervioso. Me levanté, pasé con cuidado por su lado y caminé de puntillas hasta las escaleras. En el piso superior había una gran sala rodeada de asientos acolchados; todas las paredes eran de cristal. Cogí uno de los vasos y lo llené de agua fresca de la nevera del fondo. Bebí un sorbo y fui a sentarme en uno de los sofás que daban al este. Desde allí se podía contemplar en todas direcciones, y solo se veía mar. El azul oscuro del cielo había empezado a ceder, mezclándose con un intenso rojo que se tornó naranja, y poco a poco el cielo recobró su color habitual. El sol del norte era mucho más grande y espléndido que el del sur, pero no notaba que calentase más, por lo menos dentro de la nave. Saqué de mi bolsillo la servilleta que había acabado en mi bolsillo la noche que cruzamos a la Sala Azul. La releí, “Gallen’s Grill. Emmerston, Yewol. ¡Vuelve cuando quieras!” No habíamos vuelto a hablar del tema desde aquella noche; de nada de lo que había pasado, y Valentine había estado distante y esquivo. Si no hubiera sido porque ambos estábamos en el mismo equipo de crows ni siquiera nos habríamos visto. Como no habíamos hablado de todo aquello, yo solo había trazado un plan. En Winders estaba la Biblioteca Nacional de Bon Mer; seguro que allí habría alguna información de ese tal Emmerston, Yewol. Como había escuchado a la chica llamar al hombre por el nombre de Gallen, supuse que Gallen’s Grill era una especie de local que le pertenecía. Lo lógico era que Emmerston, o Yewol, fueran sitios, pero no había encontrado nada en los archivos de la Dax. Naim, en su paranoia, me había insinuado alguna vez que las Academias guardaban más información de la que nadie sabía. Yo mismo lo había confirmado, y quería saber más, así que en algún punto de los campeonatos tendría que encontrar la forma de escabullirme e ir a la Biblioteca Nacional a indagar. Pero para eso necesitaba la ayuda de Valentine, tenía que contárselo, aunque quizás no me ayudase. Pensando en todo eso, apenas noté que el paisaje había cambiado. La tierra había reemplazado al mar; el verde al azul. Innumerables prados se extendían hasta donde alcanzaba la vista, todos ellos verdes y acogedores. Poco a poco, casas aparecieron, interrumpiendo pequeños trozos de terreno. La nave empezó a descender, y en la lejanía se apreciaban calles, y más cúmulos de casas. Me metí la servilleta con cuidado en el bolsillo y bajé a toda prisa. “Eh, Val, vamos, despierta” susurré. Valentine se quejó un poco y se dio la vuelta. “Estamos llegando, tienes que ver esto”. “Olvidas que nací en Grant, he visto este maldito paisaje demasiadas veces” musitó antes de darse la vuelta de nuevo. Me senté en mi sillón y observé cómo Winders tomaba forma frente a nosotros. No era ni de lejos como yo la había imaginado. Yo creía que la capital de Bon Mer estaría formada por altos edificios, asfalto y cemento por todas partes, pero en vez de eso todo era verde. Las casas y las calles no restaban hermosura a la vista. Finalmente descendimos lo suficiente, y se podía ver todo con claridad. Seguimos a esa altura durante un rato, hasta que la nave se detuvo. Muy poco a poco acabó de descender al suelo, y tras unos minutos durante los que contuve la respiración la luz de la pantalla que indicaba que el trayecto había recorrido se tornó verde. Una gran sonrisa apareció en mis labios; estaba allí, en Winders, la capital de Bon Mer, el lugar más poderoso de la galaxia. La puerta se desplegó y las escaleras aparecieron. Uno a uno, nos alineamos en el pasillo de la nave, listos para salir. Avanzamos paso a paso, hasta que llegó mi turno. Estaba arriba de todo; inspiré hondo y miré a mi alrededor. Una gran hilera de guardianes de uniforme formaban un pasillo, por el cual desfilaban los estudiantes. Sonreí y bajé el primer escalón. ❦ Si alguien te dijera que imaginases la capital de todo un imperio, probablemente describirías algo semblante a lo más majestuoso que hayas visto, un lugar que derroche poder, cuyas calles hayan visto desfilar a innumerables líderes. No creo que nadie imaginase lo que era Winders. La gran capital de Bon Mer estaba formada por casas de uno o dos pisos con espaciosos campos entre ellas. Coloridas flores decoraban los balcones. La gente caminaba sin prisa, sonriendo, saludándose educadamente. Todas las calles estaban limpias, no había atascos ni accidentes. Uno podía inspirar profundamente y no recibir ni una partícula de aire contaminado. Aquella vez, además, estaba especialmente esplendorosa, según Valentine, debido a los campeonatos. Banderas de las cinco Academias colgaban en todas las farolas, y desde nuestro transporte observábamos las anchas avenidas. La mayoría habíamos nacido en Daconia y nunca habíamos salido de allí, hasta entonces. Al llegar al final de aquella avenida, el transporte dio un giro de noventa grados sin frenar, elevándose más de lo necesario, y ante nosotros quedó a la vista el Palacio de Grant. La magnífica estructura resaltaba significativamente sobre los demás edificios, y por toda la pared, desde lo alto, caía una inmensa bandera con el león de Grant. La miramos en silencio, algunos con odio, otros con envidia, y la perdimos de vista al rato. Que yo supiera, Valentine era el único originario de Grant, pero no hablaba demasiado de aquello; aún y así, su pronunciada mandíbula y su cara pálida indicaban que no era de Daconia. Quizás se le hubiera podido confundir por uno de Limertan, pero nunca, nunca, de Daconia. La gente de mi tierra… no sabría explicarlo, era distinta. Hay pequeños rasgos en las personas que, inconscientemente, nos separan del resto. Los de Grant solían ser gente corpulenta, pero como nunca realizaban trabajos exteriores, eran mucho más blancos que los de zonas menos afortunadas. Tras cruzar mucho terreno, me sorprendió que aún siguiéramos en Winders, divisamos un lago. El vehículo levitante lo bordeó, y en cuanto salvamos la distancia del cúmulo de árboles de la ribera, pudimos ver claramente el asta con la imponente bandera de Bon Mer. La bandera ondeaba violentamente a kilómetros de altura, y era tan grande que juraría que podía verse desde cualquier parte de Grant. “Bueno” suspiré, “allá vamos”. “Allá vamos” contestó Valentine. El vehículo se detuvo al comienzo del empedrado que cruzaba el césped. La puerta de cristal corrediza se abrió y salimos, esta vez más relajados. Una vez fuera, la nave siguió su camino silenciosamente. “Bienvenidos, participantes de la Dax” dijo un hombre de estatura media con sombrero de copa. “Soy vuestro acomodador. Por favor, seguidme”. Los Maestres pasaron delante, caminando con porte altivo, y los demás los seguimos. Eché una ojeada atrás, y vi a unos cuantos hombres vestidos de negro cargando nuestras maletas a toda prisa. “Bien” dijo el acomodador, frotándose las manos, “descansad, comed, dormid… a las siete empieza el campeonato de crackers, así que estad listos. La comida se servirá a la una en punto; los demás, mirad en vuestros tableros cuándo empiezan vuestros campeonatos. Y ahora…” sonrió, mostrando una hilera de diminutos dientes, “…Tom y Jerry os guiarán a vuestras habitaciones”. Hizo media reverencia y se hizo a un lado. Dos hombres de gran estatura, aunque de aspecto muy bien cuidado, sonrieron afablemente y nos llevaron a nuestras habitaciones. Los jugadores de crackers estaban en una gran habitación, separada en otras más pequeñas, donde dormían, y una más grande con un tablero de simulación de crackers en el centro. A los participantes de las otras disciplinas nos repartieron en las habitaciones medianas, y finalmente las pequeñas les tocaron al “personal de ayuda”. Los Maestres tenían dormitorios separados, en un piso superior. “¿Cuándo empieza nuestro campeonato?” pregunté. Valentine se acercó al panel junto a la puerta y apretó en la pantalla un par de veces. “A las dos… Empiezan un tal Pac, de Rounda, contra Xapela, de Limertan; Mam, de Vessel; Hissam, de Grant; y Frack-Frack. ¡Eh, Fracky! ¡Eres el primero!” Frack-Frack asomó la cabeza por la puerta, “ya… bah, el de Vessel es coser y cantar; los demás… ¡bah!”. Todos reímos. “Bueno, yo voy a dormir un rato”, me tumbé. “¿No has dormido en la nave?” “No he podido”. “Hmm…” “Val, despiértame un rato antes de la comida, ¿quieres? Así practicamos un poco”. “Claro” contestó, cogió su maleta y empezó a sacar ropa. Cerré los ojos, deseando poder dormir. Por fin, allí estábamos, en la capital del imperio. Iba a participar en los campeonatos más importantes del año, ¿cómo podía dormir? Pero estaba exhausto, llevaba dos días sin dormir nada, y por más nerviosismo y exaltación que sintiera, finalmente me rendí al sueño. Me parecieron horas; soñé con el campeonato completo. Soñé que ganaba, soñé con la gente, con el trofeo. Soñé con Naim, a mi lado, sonriéndome orgulloso; y lo soñé porque sabía que aquello nunca sucedería en la realidad. Como siempre, ganaría algún hijo de millonario de Grant, el trofeo lo añadirían sin cuidado a la tarima, junto a los demás que posiblemente ya tenía; y aunque no fuera así, Naim nunca vendría aquí. Naim nunca vendría… no porque no quisiera, sino porque ya no estaba. “¡Hey, hey!” gritó una voz, abriendo la puerta. Valentine le chistó enseguida, pero ya era demasiado tarde, me había despertado. Zoma entró por completo y cerró la puerta tras de sí. “Ui, perdona, ¿duermes?” “Ya no” contesté de mala gana. “Estoy… estoy… ¡de los nervios!” “¿Sí?” pregunté sin interés. “¡Sí! Ya queda poco, poco poco poco, ¡y Erica va a estar allí!” casi cantaba de la alegría. “Me alegro por ti” contesté, girándome para mirar la hora. Habían pasado diez minutos. Zoma caminó ausente hacia el tablero de crowns que descansaba en la mesilla, en el centro de la sala. “¿Sabes? Mi habitación es mucho más pequeña” “Eso es porque tú no compites” contestó Valentine. Zoma le lanzó una mirada que lo decía todo. Se reclinó sobre el tablero y lo observó muy de cerca. “Pero ¿cómo podéis hacer levitar esas bolitas tan pequeñas? Ni un Maestre podría… ¿no? Se supone que cuanto más pequeñas, más difícil es”. “No estas. Son especiales para crowns. Y no son bolitas, son esferas” dijo Valentine, interponiéndose entre el tablero y Zoma. “Vale, vale… me… voy ya. Suerte, Noah… y Valentine… suerte a los dos”. “Gracias” contesté, dándome la vuelta en la cama; Valentine se le quedó mirando hasta que salió de la habitación. Justo cuando se cerró la puerta, soltó un resoplido, “me cae fatal”. La mañana pasó, y con las fuerzas que había recobrado durmiendo y la comida que se avecinaba, ya me sentía mucho mejor. Habíamos estado entrenando desde hacía tres cuartos; lo recogimos todo y bajamos a comer. El comedor estaba compuesto por una gran sala diáfana llena de mesas alineadas, y unos cuantos pasillos anchos que las separaban. Llenamos nuestras bandejas desmesuradamente y nos sentamos en la primera mesa libre que vimos. “Qué, ¿nervioso?” preguntó Ambush. Frack-Frack repiqueteaba en el suelo con la punta del zapato, “para nada”; se giró y miró a través de la sala y las ventanas, más allá, al pequeño prado y al lago. “He estado haciendo averiguaciones” dijo Bjensen, con una sonrisa pícara. Se metió la mano en la sudadera y sacó una pequeña libreta de notas. “Veamos..”, pasó unas cuantas páginas, “¡aquí está! Mam, de Vessel. Fracky, escucha esto, que te va a interesar. Mam se limita en las doscientas treinta y cuatro esferas, según la clasificación estándar, así que usa una estrategia de bombas expansivas para conquistar territorio. Pac, de Rounda… bueno es de Rounda” levantó la mirada y sonrió. “Xapela, de Limertan, siempre se decanta hacia la izquierda y luego se aprovecha del vacío de celdas para extender las esferas en cadena. Bastante ingenioso…” hizo un ruido de aprobación con la garganta. “¿Y el de Grant?” La cara de Frack-Frack lo decía todo. Bjensen bajo la mirada de nuevo hacia el cuaderno de notas, “El de Grant… Hissam. Hissam es hijo de Malcolm Swon”. “No jodas” intervino Ambush. Bjensen prosiguió, “Hissam es como el Zoma de Grant, pero aún y así no le subestimes”. “Ya, vale” respondió escuetamente Frack-Frack. Se mordía las uñas y no tocaba la comida. Malcolm Swon era uno de los hombres más poderosos de Grant, y como consiguiente, de todo Bon Mer. Su familia había estado en el Consejo desde hacía tantísimos años que nadie dudaba de la sangre que corría por sus venas. Malcolm había tenido cuatro hijos: Eston, Karl, Hissam y Ellen, la menor. Todo el mundo creía que Eston sería el sucesor de la fortuna de la familia Swon; Karl era un magnate tremendamente excéntrico que no se relacionaba con el resto de la familia para nada, tanto que se rumoreaba que había sido producto de la aventura de Malcolm con una actriz de teatro llamada Fiona. Hissam era la decepción más grande de su padre. Por mala fortuna, había salido zurdo, algo muy mal visto en Grant. Tenía una mala formación ósea en la espalda, que le habría impedido entrar en la Academia de guardianes sino hubiera sido por su apellido; y no sabía pronunciar la ese. Aún y así, se había ganado el respeto de la gente haciendo lo único que hacía mejor que los demás: jugar a crowns. Si no hubiera sido por los problemas físicos de los que padecía –y de los que nadie hablaba–, nadie dudaría que hubiera llegado a ser un gran líder de la Guardia. Finalmente, Ellen Swon, la bellísima Ellen Swon, la hija menor de Malcolm, y con diferencia la más conflictiva de todos sus hijos. Sus múltiples adicciones y excesos la convertían en protagonista de todas las revistas de moda de la capital. Tenía la malsana afición de juntarse con corredores de apuestas, y su exhorbitante belleza la sacaba de tantos problemas como la metía en ellos. El repiqueteo de Frack-Frack llegó a su fin. “Vale” dijo, “gracias, Bjen”. Bjensen le guiñó un ojo y siguió comiendo. De pronto, dos chicos de Limertan se sentaron en nuestra misma mesa. Nos miraron con curiosidad. “Hola” saludé; Valentine levantó la mano a modo de saludo. “Hola” contestaron ambos, “¿de la Dax?” Asentí. “Nosotros somos de Limertan. Yo soy Draco y él Serpiente”. “Noah” contesté. “Valentine” se presentó Valentine. “¿En qué participáis?” “Crowns” “¡Ah, estupendo!” contestó Draco, “nosotros jugamos a crackers. Oye… nos han dicho que ha venido Erica, ¿es cierto?” No pude reprimir una carcajada, “sí, es cierto. Va a colocar el sombrero para Daconia”. Serpiente se mordió el labio inferior “hummff, esa Erica… ¡cómo está!” En esto, Zoma se acercó alegremente a la mesa, con la bandeja entre las manos. “¡Hola chicos! ¿Puedo sentarme?” y sin esperar respuesta, se sentó al otro lado de Draco. “¿De qué habláis? Oh, por cierto, me llamo Zoma Ferguson, soy de Daconia”. “Draco” “Serpiente”. “Hablábamos de esa Erica” dijo Draco. “La cogería y…” prosiguió Serpiente, haciendo gestos demasiado gráficos con la cintura. “Ah…” dijo Zoma en voz baja, colocándose bien las gafas. Agarró el tenedor y pinchó una judía. Draco le dio un codazo, “me dirás que tú no la cogerí–” “Sí, sí” se afañó a contestar, pretendiendo una risa cómplice. Pinchó unas cuantas judías más y se las metió de golpe en la boca. “Bueno, chicos, tengo que irme… a preparar la caja”. Cogió su bandeja y salió disparado. “¿Qué le pasa?” preguntó Serpiente. “Está perdidamente enamorado de Erica” contestó Valentine con sorna. “¿Y está en la caja… en la caja de crackers?” “Sí” afirmó Valentine, “Zoma es… bueno…” “¡Ah, vale!” saltó Draco, “es ese Zoma”. “Ese, ese” contestó Valentine. Los tres rieron. Como era el primer juego de crowns del campeonato, fuimos todos a verlo. Habíamos oído historias sobre el tablero, pero ninguna se ajustaba a la realidad; aunque no sé si sería muy acertado llamarlo tablero. A los jugadores de crowns nos habían guardado un lugar especial para observar, más elevado y espacioso que los demás. Entramos por una puerta roja, y llegamos a una sala iluminada tenuemente. La sala tenía sofás, y un pequeña barra, donde un hombre servía bebidas. Los jugadores de todos los equipos entramos y nos sentamos; algunos se sirvieron algo, otros llevaban libretas para tomar notas. A través del gran cristal podíamos ver perfectamente el tablero de proporciones inmensas, tan grande como medio campo de crackers. El pentágono de cristal estaba completamente apagado, excepto por la luz negra que iluminaba la crown. Muy poco a poco, la primera luz de cada participante se encendió, una de cada color. La de Daconia era, por supuesto, azul. El público calló de inmediato. “Bienvenidos al primer juego del campeonato de crowns” dijo un hombre en esmoquin. Nadie hizo ningún ruido. “Jurado, ¿está preparado?” El jurado, consistente en cinco jueces, alzaron el pulgar al unísono. “Bien, ¡pues que empiece la partida!” y desapareció en las sombras. El juego empezó, y en la sala de observación todo el mundo guardaba silencio. Tenía que encontrar un momento para escaparme, tenía que ir a la Biblioteca Nacional a investigar. Pero también tenía que observar el juego, yo jugaba en el siguiente, así que por lo menos hasta las ocho no podría ir. Decidí que ir durante el partido de crackers sería lo mejor. Como crackers era la disciplina que más eco tenía, todo el mundo estaría distraído, y nadie notaría que no estaba. Sí, era perfecto. Me senté, di un sorbo de limonada fría y me centré en el juego. ❦ El ambiente agradable del centro de Winders por la noche calmaba un poco la ansiedad que sentía por haberme marchado así del campo de crackers. Los juegos del día habían acabado, lo que significaba que todo el mundo estaba siguiendo el primer partido de crackers del campeonato. Me quedé un rato observando el juego, pero lo odiaba demasiado, así que me marché lo más pronto que me permitió la luz del día. Cuando empezó a anochecer, encendieron unos potentes faros que iluminaban el campo, y las gradas quedaron en la penumbra, momento perfecto para marcharse sin que nadie lo notase. Ahora caminaba deprisa, sin correr, por la avenida cuarta, que conectaba el lago con la decimoctava, que cruzaba en diagonal a las demás. La Biblioteca Nacional estaba a unos dos kilómetros del estadio de crackers; no muy lejos, pero lo suficiente para que tuviera que darme prisa. Era una suerte que abrieran las veinticuatro horas, eso me daba más tiempo. Algunos restaurantes estaban abiertos, hileras de bombillas colgaban intercaladas con las banderas de los cinco países, parejas paseaban tranquilamente. Unas pocas naves de tierra se movían sin prisa por las calles, y alguna que otra de lujo que dejaba oír el sonido de la retransmisión en directo del partido a través de las ventanillas. Notaba punzadas en el estómago, y el corazón me iba más de prisa de lo que mi ritmo lo forzaba, pero no disminuí la marcha. Ya quedaba poco para llegar, y todas las respuestas se extendían ante mí, a tan solo unos metros más. Anduve aprisa, hasta que me detuve en seco; justo delante se elevaba el imponente edificio de la Biblioteca Nacional, con sus interminables escaleras y sus cinco imperturbables columnas sosteniendo el techo de la entrada. Recobré el aliento, apoyando las manos en las rodillas; me erguí y puse el pie en el primer escalón. No sé cómo expresar lo que sentí al entrar. Nada más pisar el interior sentí una oleada de cultura llenarme los pulmones. Desde la entrada, dos pasillos se bifurcaban desde el principal, uno a cada lado. Los tres tenían techos altos, y hileras de luces los iluminaban de forma que ni un solo rincón permanecía en oscuridad. A cada pocos metros, cuadros y vitrinas con antigüedades relucían como si se tratase de un museo –y en algunas cosas, lo era–. Siguiendo las indicaciones del mapa del panel de la entrada llegué a la sala principal de consulta. Por suerte, todo el catálogo de la Biblioteca estaba documentado en bases de datos accesibles para todo el mundo. Me senté en una de las muchas mesas vacías y toqué la pantalla incrustada en la mesa. Sin ruido alguno, la pantalla se deslizó, elevándose de la mesa y quedando a una posición cómoda. La pantalla era blanca, y unas letras estilizadas preguntaban “¿Qué desea encontrar?”, bajo el logotipo de la Biblioteca Nacional. Me saqué la servilleta del bolsillo, que había metido dentro de una funda de plástico para que no se estropease, y tecleé “Emmerston, Yewol”. Tras unos segundos, el buscador devolvió el mensaje de que no se había encontrado ningún registro. Probé otra vez, “Gallen’s Grill”. De nuevo, el buscador no devolvió ningún registro. ¿Qué iba a hacer? No podía ser tan sencillo, tan fácil, descartar algo así de rápido. Era la Biblioteca Nacional de Bon Mer, al fin y al cabo, algo tenía que haber. Entonces se me ocurrió probar otra cosa. Tecleé, “Whoth pan ekms”, el texto que rodeaba al dragón rojo del escudo de la Dax. Era un idioma extraño, probablemente de antes de la fundación de Bon Mer, del período del que nadie sabía nada. El buscador no devolvió ningún registro, pero dio una coincidencia en lecturas relacionadas. Gaya Vol. IV. Pasillo 152, Estante 98. Me metí la servilleta en el bolsillo y salí disparado hacia allí. El pasillo 152 estaba en la sección de Historia Antigua, donde estaban todos los libros relacionados con la fundación de Bon Mer. Según le enseñaban a cada guardián, el caos reinaba en el planeta antes que cinco valerosos caballeros instauraron la paz. Cogí la escalera corrediza y la coloqué bajo el estante de los noventa. Los estantes estaban organizados de una forma que los números más grandes quedaban al alcance de la mano, y los menores arriba de todo, probablemente porque eran los títulos menos interesantes, o los que menos se consultaban. Subí por aquellas endebles escaleras y llegué al estante noventa y ocho. Gaya Vol. IV fue toda una decepción. Era un libro de historias y mitos de la época pre-Bon Mer, que seguramente llevaba décadas oculto tras otros libros, amontonado y con páginas arrugadas. El libro relataba que había paz en toda la tierra, que no había las diferencias entre clases sociales porque la gente era buena por naturaleza. Contaba cómo hubo una terrible epidemia que acabó con muchísimas vidas, y cómo el Consejo envió a dos guardianes a un planeta lejano para buscar la cura. Hasta entonces todo lo que había leído se había quedado en nada, pero lo que leí a continuación fue lo que cambió por completo mi visión del mundo. Según el libro, los dos guardianes se llamaban Gallen y Golladan. Me saqué la servilleta del bolsillo y lo releí todo, letra por letra. G-a-l-l-e-n. Los nombres eran únicos, era imposible que se tratase de otro Gallen. Pero según la historia, los dos guardianes nunca habían regresado, y el pánico cundió. Era la misma historia que me había contado Naim de pequeño. ¿Cómo sabía él aquella historia? ¿Había leído el libro? ¿Y qué era todo aquello que había pasado en la Sala Azul? Seguí pasando páginas, y al final de todo vi lo que había causado el resultado en la búsqueda. En el interior de la contraportada estaba dibujado el logo de la Dax, con el texto rodeándolo, como en el escudo de la Academia, “Whoth pan ekms”. Lo cerré, miré el lomo, miré la portada, le di mil vueltas. Gaya Vol. IV, Gaya Vol. IV… ¿qué era Gaya, siquiera? El libro no tenía autor, solo unas tímidas letras bajo el título que rezaban “Anónimo”. “¡Eh!” gritó una voz a mis pies. Bajé la mirada, “¿sí?”, era un guarda. “¿Quién eres? ¿Qué haces ahí arriba?” “Con… consultar un libro”. “Baja de ahí, hijo, los libros en papel no se pueden consultar”. Con mucho cuidado, dejé el libro de nuevo, esta vez bien colocado, sobre el estante, y bajé las escaleras. El guarda vestía el uniforme blanco y azul típico, y su expresión era de todo menos afable. “¿Cómo te llamas?” “Mi nombre es Noah. Soy guardián, de la Dax”. El guardia me miró incrédulo, “¿de la Dax, eh?” “Sí, señor, de la Dax”. “¿Y qué haces aquí a estas horas? Se está celebrando el primer juego de crackers del campeonato”. “Lo sé”. La cara del hombre pasó de incrédula a despectiva, “¿y no quieres mirar el juego?” “Pues…” cualquier respuesta sería errónea, “…quería consultar algo en el poco rato libre que tengo”. “Hummm… pues vamos, fuera de aquí”. Las palabras me fluyeron sin control, “perdone, ¿es ilegal? No he terminado”. El guardia chasqueó la lengua y rió, luego me miró con profundo odio, “hijo, lárgate antes de que–” “¿Hay algún problema?” le interrumpió otra voz, una mucho más grave y severa. El guardia se giró, acercando la mano a la porra instintivamente, y en cuanto el hombre apareció al final del pasillo desabrochó el botón que la sujetaba. “¿Quién es?” rugió. El hombre no contestó, solo siguió avanzando, tranquilamente, con las manos juntas. Cuando estuvo a nuestro lado se quitó la capucha, era el Maestre Hérmeldan. “¡Maestre!” grité, “¿qué hace… qué hace usted aquí?” Hérmeldan no me miró, sino que le sostuvo la mirada al guarda. Tras unos segundos en los cuales el aire se estancó en mis pulmones, el guarda volvió a abrochar el botón de la porra, bajó la mirada y, sin decir nada más, se marchó. “Noah, Noah…” suspiró, una vez nos quedamos solos. “Maestre, yo…” Levantó la mano, “basta”. Tragó, “te voy a contar una historia, aprendiz”. “Yo entré en la Guardia estudiando en la Dax. Cuando estaba en primer año era bastante curioso, como tú, y muy nervioso también”, rió para sí. “Entonces estábamos empezando a practicar con esferas de cristal, porque hasta la fecha se usaban de mekonita sólida, y a los aprendices les costaba mucho más tomar control sobre la levitación. Como yo provenía de una familia de pocos recursos, y aquellos eran otros tiempos, me vi obligado a pagarme la estancia en la Academia. Encontré un pequeño trabajo como ayudante de almacén, lo que significaba que todos los repuestos pasaban por mis manos; todas las herramientas, todas las bolas de crackers y hasta el mismísimo sombrero de la victoria. Una noche, reemplazando las esferas de mekonita por las de cristal, llevaba una caja por los pasillos oscuros del ala sur, cuando de pronto la caja entera se iluminó. Imagínate mi sorpresa. Seguí avanzando, y la luz cesó; retrocedí, y se volvieron a iluminar. ¿Sabes qué causaba la diferencia, Noah? Seguro que sí, tú también has encontrado el cuadro. Igual que tú, no pude resistirme a la intriga, y crucé al otro lado” hizo un gesto circular con la mano. “Como ya sabrás, al final del pasillo está la puerta. Yo y… ehem… Laplace, estábamos–” “¡Laplace! ¿El decano?” interrumpí. “Sí, sí, el decano… aunque entonces solo era un aspirante a guardián. Cuando encontramos la puerta, pasó algo fascinante, que seguro que también sabes. Se iluminó y blah blah… y cruzamos. O crucé, mejor dicho. Llegué a la estancia de los víveres, a esa especie de almacén repleta de bebidas y latas de conservas. Imagina mi sorpresa cuando Laplace no estaba allí, no había podido cruzar. Aún y así, seguí adelante. Crucé la otra puerta, la de madera, y seguro que ya sabes lo que vi”. “La sala con la música… la barra… la chica…” Hérmeldan afirmó con la cabeza. “Al entrar en la sala, había cuatro personas, que se giraron de inmediato, mirándome asombrados. El que reaccionó más rápido era un hombre flaco, que parecía mucho más viejo de lo que era. Se me acercó rápidamente y me puso una mano en el hombro. ‘¡El que faltaba! ¡Fantástico’ dijo, como si nos conociéramos de toda la vida. Otro intervino, ‘Talson, ¿qué haces? ¿Quién es?’ Junto al que había hablado había una mujer de cabello negro que reconocí al instante. ‘¡Adelaide!’ grité. ‘¿¡Qué!?’ gritó el hombre. La mujer, Adelaide, se quedó de piedra. Y yo más. ¿Has visto ese otro cuadro en la Academia, el retrato de la mujer donde en la placa pone ‘A mi amada’? Ella es Adelaide. Yo quité la placa con su nombre… tiempo después. Aquella noche, en el bar, Adelaide no sabía quién era, por supuesto; ella había vivido hacía muchas épocas, su retrato en la Academia es la única prueba de su existencia, y una de las pocas obras de arte que se conservan de la época preBon Mer. Era imposible, y aún y así completamente real. Era ella, Adelaide. Al parecer, al verme reconoció de inmediato el escudo grabado en mi uniforme y dio un salto para atrás, gritando ‘¡han vuelto!’ Talson intentaba calmarla, el hombre saltó en medio, interponiéndose entre los dos, y fue entonces cuando intervino la cuarta persona. Era un hombre corpulento, de aspecto severo pero mirada tranquila. Carraspeó ruidosamente y me miró de arriba abajo. En medio del caos, él era una isla de calma. “Tu nombre” dijo. Yo contesté con voz temblorosa, “Hérmeldan, de… de la Dax”, a lo que aquél hombre se giró y miró con severidad a Talson, quien ya había conseguido calmar un poco a Adelaide. ‘¡Talson!’ rugió, ‘¿para eso era todo esto? ¿Para traer a un maldito aspirante de guardián de Gaya?’ Esta vez fue Talson quien mantuvo la calma. Con pasos dudosos, se acercó al hombre corpulento y dijo, ‘esto no ha hecho más que empezar, querido Gallen’. ‘Estás tirando de demasiados hilos, Talson, un día te volverás loco’ ‘Lo sé, me volveré loco…’ miró una libreta, ‘…a ver… bueno, no importa, todo esto ya habrá acabado. De todos modos, aún loco lo lograré, sino Quirla no estaría aquí, ¿no crees?’ y sonrió de oreja a oreja. Luego alzó la voz, ‘¡excelente! Ahora que nos hemos calmado todos, por favor, sentaos’. Los cinco nos sentamos alrededor de una mesa. ‘Bien, bien…’ Talson se frotó las manos. ‘Empecemos. Tú, Gallen’ le apuntó con el dedo, ‘eres el culpable de todo’. Gallen hizo una mueca con los labios. ‘Hace bastante tiempo, Gallen y su hermano fueron elegidos para venir a la Tierra a buscar la cura para una epidemia que sacudía su planeta. A estas horas, ya estáis todos enterados de lo principal, excepto nuestro jovencísimo Hérmeldan, quien no dudo irá entendiéndolo todo con el tiempo. Como Gallen y su hermano no regresaron, hubo una rebelión en Gaya, algo terrible para mí’ admitió Talson, ‘por lo que me vi obligado a actuar. Grant era un poco idiota, eso ya lo sabemos todos, y se olvidó de cerrar uno de los portales, uno del que desconocía su existencia, gracias al honor de los Maestres. Sí, sí, Hérmeldan, el portal por el que has entrado. Mi buen amigo Sullivan, vista la situación, decidió irse de allí a toda prisa, y pasó por el portal, junto con su familia: su esposa Berry –que en paz descanse– y sus hijas. Sí, querida, tu padre’, miró a Adelaide. ‘Claro que, por otra parte, antes de cerrar los demás portales, Grant envió aniquiladores para eliminar a los dos hermanos, a quien consideraba traidores, y luego cerró los portales a traición. Quiso la fortuna que los aniquiladores cayeran en los encantos de las hijas de Sullivan, y así formaron la Cuna. Como bien sabréis, y en especial Adelaide, Sullivan pertenecía a la región montañosa del sol del sur, donde el tiempo es especialmente… curioso. Siendo así, al llegar a la Tierra, un día terrestre no era ni un segundo para ellos, así que nunca envejecían. He aquí el motivo de la abrumadora belleza de Adelaide, si me permitís. Otra cosa que seguro desconocéis es que cuando llegó la familia de Sullivan, no llegaron todos’. Adelaide se movió nerviosamente en su silla, y susurró ‘Key…’ ‘Exacto’ prosiguió Talson, ‘Key. Unos meses tras vuestra marcha, y la mía, alguien apareció en la despensa de Gallen. Una pelirroja exhorbitante llamada Key’. Adelaide saltó de la silla, ‘¿Key está viva? ¡Imposible!’ ‘Siéntate, querida. Key está viva. Como Key era especial, distinta, tú ya lo sabes, Adelaide, Sullivan decidió dejarla en secreto. Gallen se dedicó desde entonces a protegerla… ni que lo necesitase’. ‘¿Distinta?’ preguntó Quirla. Talson contestó pacientemente, ‘Key fue la primera mujer en ser guardián, y la única persona viva que haya nacido cuando los dos soles coinciden sobre el horizonte’. Quirla abrió mucho los ojos, asombrado. Talson continuó, ‘unos años más tarde, un policía humano, del sur de la Unión, se mudó aquí, y no tardó en quedarse prendado de Key’. Puso los ojos en blanco. ‘Claro que por entonces Key se hacía llamar Carla… en fin. Key se juntó con el policía, un tal Quim, y estuvieron juntos unos años. Por mala fortuna, en una ocasión en la que la vida de Quim peligraba, Key se interpuso, haciendo eso del viento que hacéis vosotros… y quedó herida. Gallen la encontró en el bosque, sola, prácticamente muerta, y me llamó. Como sabíamos que las medicinas de la Tierra no la salvarían, la enviamos por el portal, que aún seguía oculto, a Gaya, donde tardó tiempo, pero se recobró. Lo que ninguno de los dos sabía es que Key se había quedado… esto… embarazada. Tuvo el hijo allí, por supuesto, pero el Consejo actual no quería tener a una abominación tal en el planeta. Hijo de una guardián y un humano, nadie lo quería, ni lo creía capaz de nada. Era basura, y querían deshacerse de él. Le encomendaron la misión a un gran guardián, un hombre de honor: Daconia. Lo que el Consejo no sabía era que Daconia era el sobrino de Sullivan, por lo que en vez de matarlo, lo enviaron por el portal, de vuelta aquí. Y así es como Quirla acabó en este planeta. Key le hizo jurar a Gallen que cuidaría de él, así que cuando, misteriosamente, Key lo dio en adopción a una familia medio destrozada de Winnamo…’ ‘Oh, fui yo’ intervino Quirla, ‘hace unos años me encontré a Key… hace muchos años… y le di la dirección…’ ‘¡Fascinante!’ espetó Talson. ‘Fuera como fuese, debido a que Gallen había jurado proteger tanto a Key como a Quirla, y los guardianes nunca rompen los juramentos, sucedió algo increíble, Gallen estuvo allí y aquí a la vez. ¡Ah, maravillosos hijos de los dos soles! Juran tan fuerte que hasta las fuerzas de la naturaleza se adaptan a ellos para que cumplan su palabra’. ‘¿Eso significa…’ intervino Adelaide, ‘…que Key está aquí, en Emmerston?’ ‘En efecto, querida’ contestó Talson, ‘allí donde está Gallen, allí está Key’. ‘De hecho…’ dijo Gallen, ‘…Key no está aquí. Subió al norte’. ‘¡Al norte!’ espetó Quirla, ‘¡allí van los portadores de Morrigan!’ ‘Tranquilo, chaval… yo… mi otro yo, va con ella’. ‘¿Ves?’ intervino Talson, ‘allí donde está Gallen, allí está Key’. Luego miró a la mesa durante un rato, como si hubiera olvidado de qué hablaba. ‘Pasado un tiempo, el suficiente, envié a Adelaide, mediante… un contacto fiable… a buscar a Quirla, diciéndole que era su madre. Adelaide lo creyó y…’ Adelaide hizo una mueca de burla, Talson la ignoró, ‘… y de ese modo llegaron aquí, hace poco más de una hora, en esta línea temporal. Luego, como Quirla bien sabe, le envié al pasado para que fuera a buscar una cosa que necesitaba… ese anillo que llevas puesto, querido… ¡y ahora nos hemos reunido todos!’ Sonrió, visiblemente satisfecho por su exitoso plan. ‘¿Me estás diciendo… que todo eso, todo lo que he vivido… todo ha sido por este estúpido anillo?’ dijo Quirla, con los ojos inyectados en odio. Talson respondió tranquilamente, ‘más o menos… además, necesitabas ver algunas cosas en primera persona para poder arreglar todo esto’. Tragó. ‘Bien, después de un montón de cosas que pasaron hace una hora, en el pasado, finalmente mi yo del pasado, mi yo loco, envió a Quirla de vuelta, que llevó hace un rato a esta línea temporal. ¿No es fascinante? ¡Lo calculé todo a la perfección! Y solo faltaba una pieza, que acaba de llegar. Bienvenido, Hérmeldan’. Luego se dirigió a Quirla, ‘querido, haz el favor de darle el anillo al aprendiz’. Reticente, Quirla se sacó el anillo y me lo entregó. Yo no entendía nada. Talson me dijo, ‘Aprendiz Hérmeldan, este anillo, de ahora en adelante, es tu vida. Guárdalo bien, consérvalo, no te olvides de él ni lo pierdas’. ‘¿Por qué?’ pregunté, ‘no entiendo nada’. ‘Ni falta que hace’ contestó Talson. ‘En unos años, quizás pocos, quizás muchos… lo siento, la medición del tiempo de Gaya es algo confusa dependiendo de las zonas horarias… Dentro de unos años, un aprendiz como tú llegará a la Academia Dax y le darás el anillo. Le dirás que lo traiga de vuelta’. ‘¿Yo? ¿Por qué?’ ‘Porque sí, Hérmeldan’ fue su respuesta. ‘¿Y por qué no guardáis el anillo vosotros?’ ‘¡Buena pregunta! Verás, tú, y cualquier otro hijo de los dos soles podéis cruzar sin problemas por el portal, pero hay otro tipo de ser que no puede’. ‘¿Otro tipo de ser?’ ‘Sí… se me olvidaba contároslo. Algo terrible le sucedió a Quim mientras Key estaba fuera, y se convirtió en un ser horrible y lleno de maldad. Cuando se reencontraron, en este mismo bar, yo estaba en medio de una cruzada para eliminar a esos seres malvados… adopté el nombre de Degons y hice cosas terribles…’ miró a la mesa, avergonzado. ‘Yo, lleno de ira, envié a Quim, que se había convertido en un ser tan malvado, fuera de la Tierra, por el portal, a Gaya. Como de la Gaya que conocisteis apenas quedaba nada, solo había maldad, ¿qué daño podía hacer un poco más? Fue un error… Por eso tienes que llevarte el anillo, Hérmeldan. Dile al aprendiz, cuando le des el anillo, que busque a los ojos brillantes en las sombras. Cuando envíes al aprendiz a través del porta, asegúrate que Quim lleva el anillo puesto –esperemos que siga vivo…–. Ese anillo es especial, pertenece a un miembro del Círculo, y está protegido. El anillo, recuerda, es la clave de todo. Y Quim. Quim no puede estar en Gaya, bajo ningún concepto. Tráele de vuelta. Ahora, Hérmeldan, querido, vete, vuelve por donde has venido, y ten una vida próspera, pero no te olvides del anillo’. Ya me estaba yendo cuando se me ocurrió la pregunta más obvia, ‘¿y cómo reconoceré al aprendiz?’ Talson sonrió, ‘lo reconocerás’”. ❦ El Maestre Hérmeldan me miraba con profunda intensidad. Yo no sabía qué decir. “Tú eres ese aprendiz, Noah” dijo, “llevo meses observándote. Eres tú”. Tenía un nudo en la garganta, demasiadas cosas en que pensar y tan poco espacio en mi cabeza. “¿Y… y el anillo?” conseguí decir al final. “Siempre ha estado a la vista. Dime, Noah, de todos los elementos de la Academia, ¿cuál es el lugar más seguro para guardar un tesoro?” Se me ocurrió una respuesta, pero no la dije porque era una terrible estupidez. Hérmeldan adivinó qué había pensado y afirmó con la cabeza. “El sombrero de la victoria” dijimos a la vez. “Tengo… tengo que coger un tren… y una nave… y…” dije. “La nave te espera a los pies de la escalera de la Biblioteca”. Asentí en silencio; lágrimas me venían a los ojos, pero las detuve antes de que descendieran por mis mejillas. “Este es tu destino de guardián, Noah. Cúmplelo”. “Gracias, Maestre Hérmeldan”. “A ti, Noah” contestó con los ojos húmedos. Me puso una mano en el hombro, apretó los labios y asintió. Paso a paso, me alejé. El sonido de mis zapatos resonaba por toda la Biblioteca; mi respiración entrecortada. Inspiré hondo, abrí las puertas de entrada y bajé los escalones, viendo Winders a mis pies, por última vez. Uno a uno, segundo a segundo, llegué a la nave, y antes de entrar, me despedí en silencio de Valentine. Capítulo 66 Quim Era de noche, y avanzábamos con paso difícil por las montañas al oeste de Daconia. Llevábamos dos días caminando sin parar, subiendo y bajando picos, esquivando las zonas más difíciles porque no íbamos preparados. Hubiera llevado botas si hubiera tenido, pero aquellos zapatos medio desgastados eran los que llevaba siempre, y aunque generalmente eran cómodos, andar por la montaña con ellos era una tortura. Desde que recuperé el anillo de Hérmeldan apenas había dormido. Descubrí que Valentine me había seguido; el Maestre le había dejado una nota en la habitación, y cuando acabó el juego de la tarde y lo vio, cogió la primera nave de regreso a Daconia. Aún quedaban dos semanas para que se acabaran los campeonatos, así que la Academia estaba muy tranquila. Según Hérmeldan, tenía que buscar a Quim en las sombras. Como era una estupidez buscarle en la mayoría de sitios de Bon Mer, la opción lógica era buscarle en la tierra de las flores. Se llamaba así por una antigua leyenda, que relataba que hacía muchos años, aquella tierra era la más hermosa de todo Bon Mer. Allí nacían los grandes y poderosos, apartados de todo lo demás. Crecían allí y se convertían en hijos de los dos soles, cuando ese nombre aún significaba algo, para después ser guardianes. La leyenda contaba que toda aquella tierra estaba poblada de frondosos árboles y mares de flores, pero solo era una leyenda. Actualmente era la tierra más oscura, y nadie podía entrar sin autorización. La prohibición había hecho que se especulase mucho sobre lo que en realidad había allí, quizás experimentos ordenados por el Consejo, quizás alguna base secreta de la Guardia que se preparaban para una invasión inminente… Pero nadie, absolutamente nadie, dudaba de que la tierra de las flores era el lugar más oscuro y lúgubre de Bon Mer. Lo cierto es que aunque no hubiera estado prohibido ir allí, nadie hubiera ido de todos modos. Pero esa era la ventaja de ser un futuro guardián, que algunos trucos que nos enseñaron, trucos que debíamos proteger con nuestras vidas, nos servían para hacer toda clase de cosas útiles. ¿Que había que forzar una cerradura? Ningún problema. ¿Que había que saltar una valla doble de siete metros de altura, con alambre y quinientos voltios pasando por ella? Ningún problema. La noche era ya demasiado espesa para seguir caminando, así que nos detuvimos cuando encontramos una zona lo suficientemente llana. “Casi mueres hoy”, dijo Valentine, balanceando los pies en el precipicio. “Lo sé”. Apenas podíamos ver nada, pero nos imaginábamos la línea del horizonte, interrumpida por las crestas de otras montañas. Fragmentos de la tarde pasada venían y se iban a la velocidad de un rayo. El cansancio, cuando me resbalé en la piedra, en el filo de un acantilado. El latido de mi corazón al darme cuenta de que iba a morir, el vano intento de agarrarme al macizo de piedra. El grito. El brazo de Valentine agarrándome, y el extraño tacto de su mano agarrando mi brazo; una de las sensaciones más extrañas que he sentido. Resbalarme, víctima del sudor; mirarle a los ojos y ver, en lo más profundo de mi ser, lo que él veía, que no iba a morir, que todo saldría bien, y notar esa certeza contagiándome, hasta que tiró lo suficiente para que me agarrara al borde. “Sabía que no iba a morir” dije. Valentine rió, “sí, ya. He sido yo, con mis fuertes brazos e increíbles reflejos, que te he salvado. Tú ya habías aceptado la muerte”. No contesté, seguí mirando al horizonte, ahora que mis ojos empezaban a acostumbrarse. “Noah… aún no hemos hablado de…” casi susurraba. “Yo…” Me giré y le miré, y no siguió hablando. Apenas podía distinguir su cara, pero me la sabía a la perfección; la línea de su mandíbula, su nariz, su boca, y sus ojos, que brillaban débilmente. “Noah…” “Calla”. Mirando sus ojos, me acerqué lentamente. Sin darme cuenta tenía una mano en su cara. Salvé los pocos centímetros que nos separaban y le besé. “Vale” dijo cuando nos separamos. Reímos. Hay una zona de Bon Mer a la que nunca llega el sol, y esa zona se llama tierra de las flores. Por motivos que desconozco, la rotación del planeta cambió de tal forma que nunca, ninguno de los dos soles penetra en la espesura de oscuridad de esa tierra. En cuanto cruzamos el paso entre el décimo y onceavo pico, todo lo que había a partir de allí era pura noche. Ahora solo nos quedaba encontrar a los ojos brillantes en una extensión de terreno tan grande como Limertan entera. Aunque tampoco podía ser muy difícil si, como decían, aquello se encontraba desierto… Tres días más tarde, cuando hubimos cruzado el resto del macizo, llegamos al valle. Bajamos del último pico, y lo que vimos en la penumbra constante, no fueron flores. Se veían árboles, podridos y carcomidos. Alguna tormenta se había cebado con aquél trozo de tierra, pensamos, pero nos dimos cuenta, a medida que avanzábamos, que toda la tierra de las flores estaba completamente desolada. Cruzamos un bosque de árboles caídos y llegamos a un claro, donde nos llamó la atención una gran masa que se mantenía imperturbable a la oscuridad. Se trataba de un inmenso árbol que ascendía hasta el cielo, más allá de donde nos alcanzaba la vista. Y allí, tras el árbol, aparecieron los ojos brillantes, que se acercaron repentinamente. Quim nos miraba sin decir nada. Era un hombre joven y corpulento, y aparte de eso no podía distinguir ningún otro rasgo más que sus ojos, brillantes como linternas en la oscuridad. Su respiración era todo lo que se oía en aquél valle lleno de muerte. “Hola” dije, “mi nombre es Noah, soy… seré guardián, de la Dax”. Quim no contestó. “El Maestre Hérmeldan me envía, Quim”. El hombre se sobresaltó momentáneamente al ver que sabía su nombre, pero siguió sin hablar. “Lo sé todo” dije, “y voy a llevarte a la Tierra”. “No puedes” habló la voz quebrada de Quim. “Puedo, y voy a hacerlo”. “¿Crees que puedes conmigo?” “¿No quieres volver?” Quim calló unos instantes. “Sí” dijo al fin, “pero hace mucho que no me alimento…” “Tenemos algo de pa–” pero no pude acabar, pues en menos de lo que dura un latido, Quim se había abalanzado sobre Valentine y lo había desangrado. El latido acabó, y el cuerpo inerte de Val cayó al suelo, como un peso muerto, frío y sin vida. “¡Fantástico!” rugió Quim, escupiendo sangre. Rió, y si alguna vez aquél valle había sido un lugar pacífico, las salvajes carcajadas de aquél ser corrompieron por completo cualquier resquicio de bondad que quedase. Y mientras él gritaba de placer, yo había caído al suelo, junto a mi amigo, junto a mi… junto a mi… abrazando su cuerpo pálido, manchándome la camisa de su sangre. Capítulo 67 Valentine El mundo es un lugar con tan peculiar sentido que algunos solo lo hallan cuando están a punto de perderlo. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Preguntas sin respuesta que las gentes se afanan por resolver, llegando al punto en que la respuesta más cómoda es aceptar que hay cosas que la mente humana no puede resolver. Otros, sin embargo, buscan y buscan, no para resolver estas preguntas, sino solo para hallar algo a lo que aferrarse, algo a lo que atribuir la casualidad aparente. Pero, abstraídamente, ¿es posible hallar respuesta? Porque si al final todo se atribuye a un acto de fe, tanto por un lado como por el otro, ¿cuál es la diferencia de pensamiento? Unos creen en la aleatoriedad causal, otros en un acto externo, preciso y sin lugar a cuestión. Bendita mente humana, que empuja tanto a unos como a otros a creer señales de sus creencias allí donde la entropía posiblemente actuó sin demostrabilidad subyacente. Claro que, de tratarse, en efecto, de una consecuencia real, ya sea aleatoria o provocada, nuestra razón nos impide simplemente ignorar la evidencia, de modo que unos reafirman las teorías físicas actuales –que podrían no aplicarse–, mientras que otros ven la intervención maravillosa del Ser Supremo. Curioso pensamiento humano, poderosa convicción, que perdura a través de los siglos, dejándonos con la intriga de si el que perdura incorruptible es el certero o el que más nos miente, el que más alivia nuestra desazón. ❦ No sé muchas cosas, y quizás la fortuna haya querido colocarme aquí, pero no puedo quedarme de brazos cruzados. Aquí tirado, donde estoy, con el cuerpo de Valentine entre mis brazos, lágrimas resbalando por mis mejillas, sé que no puedo quedarme en un agujero de oscuridad, tengo que actuar. Pienso en todas las variables que se me ocurren, en todas las salidas posibles a esta situación, tal y como enseñan en Estrategia Básica I en la Academia, y veo lo que va a suceder. Sé que tengo la esfera de cristal en el bolsillo, y sé que no puede dañarme mientras yo sea la esfera, así que me concentro en ella, noto cada partícula que la forma y noto cómo poco a poco mi consciencia deja este cuerpo corruptible y se traslada al interior de la esfera. El asesino de Valentine solo verá cómo caigo, también como muerto, sobre Valentine, y es posible que le dé igual. Hérmeldan me advirtió y, de todos modos, ¿quién vive en la tierra de las flores? Debí haberlo imaginado, debí haber protegido a Valentine. Mi consciencia resbala de mi mente, y desde el aire veo cómo el que fue mi cuerpo cae, inerte. Sigo viajando, más rápido que la luz, y finalmente noto cómo la redondez me rodea, cómo mi mente se adapta al interior de la esfera. Percibo toda mi capacidad, todo lo que puedo hacer, y me siento poderoso, me siento lleno de ira y deseos de venganza, pero debo controlarlos, pues de lo contrario podría perderme para siempre. Poco a poco, salgo del bolsillo de la chaqueta del cuerpo de Noah y levito sobre el suelo, por detrás de los pies de Quim. El asesino aún saborea el banquete, y no nota mi presencia. Lentamente me elevo y me coloco a la altura de su nuca; lo volteo y me sitúo frente a él. Quim mira la esfera con curiosidad y extiende una mano, cogiéndola del aire y examinándola por todas partes. Sé lo que tengo que hacer: brillar. Aumento la intensidad de la luz azul, un nuevo poder hasta ahora oculto; aumento más y más hasta que todo lo visible es llenado del campo de fuerza azul. Justo en ese momento, la esfera explota en mil pedazos y mi consciencia regresa al cuerpo de Noah. Despierto, y soy corruptible de nuevo. Quim yace inconsciente frente a la esfera, la cual brilla incandescentemente, formando una especie de aro que se agranda segundo a segundo. Sin pensarlo dos veces, agarro la mano del asesino de Valentine y le coloco el anillo, luego me lo cargo sobre la espalda y corro todo lo que puedo hacia el aro formado por la esfera. Salto, y la luz me llena, me embarga, una sensación que había sentido solo una vez antes. Noto penetrar la luz por todos mis poros, y de repente caigo con un fuerte golpe. Me duele la cabeza, tanto como si una apisonadora hubiera pasado por ella repetidamente. Noto el suelo bajo mis pies, y es duro, nada que ver con el húmedo terreno de la tierra de las flores. ¿Dónde estoy? Todo da vueltas. Parpadeo, y la imagen borrosa da paso a una más nítida, y aún más con el siguiente parpadeo. Figuras, figuras humanas, nos observan; una de ellas sonríe con complacencia. “Lo lograste” dice. “¿Qu…?” respondo, pero rápidamente se inclina y me fuerza a que me estire sobre el suelo. Está frío, pero es acogedor; con los dedos de la mano izquierda noto las juntas entre tablones, debe de ser parqué. “Val… Valentine” musito. “Soy yo, tranquilo Noah, soy yo, estoy aquí”, contesta el hombre. A mi lado, oigo cómo dos personas más arrastran el cuerpo de Quim lejos de allí, hasta que se hace el silencio. “Delira. ¿Cómo te ha llamado?” rompe el silencio una voz femenina. “Por el nombre que me pusieron mis padres”, contesta Valentine. “Te juro, Talson, que cada día estás más loco”. Me giro lentamente, y veo la figura de una mujer hermosa en extremo, de cabello largo y negro, mirándome con parcial indiferencia. “Adelaide, querida, haz el favor de cogerle por ese lado, vamos a llevarlo al sofá del salón; está a punto de desmayarse, en tres, dos, uno…” Pierdo la consciencia. Capítulo 68 Las muchas vidas de Valentine J. Ronald “Imposible”, miro con descrédito a Valentine, que se inclina sobre mí, aún débil, tumbado en el sofá del bar de Gallen. “Te vi morir… hace unas pocas horas” “Vemos lo que queremos ver, Noah”. “Yo no quería verte morir, yo quería… yo quería…” “Tú querías llevarte a un ser violento en extremo de forma pacífica al interior de una Academia de guardianes, y llevártelo por su propia voluntad a través de un portal a otro mundo”. Pienso en la absurdidad de ello. Pienso en qué habría pasado si hubiera entrado en el terreno de la Academia Dax con Quim, y todo lo que se me ocurre me da escalofríos. “Lo lograste una vez” dice Valentine, “lograste llevar contigo a Quim en la temporada de invierno. Esperaste en la tierra de las flores hasta que la oscuridad cubrió toda Daconia, y después entrasteis en la Academia”. “No es cierto” respondo “Quim se abalanzó sobre ti…” extiendo la mano y toco su mejilla, fría y demacrada. Valentine sonríe y se seca torpemente las lágrimas antes de que salten de sus ojos. “Lo lograste una vez” repite. “Hérmeldan no me avisó y no te seguí desde Winders, fuiste tú solo”. Asiente tristemente. “Esperaste allí… todo el otoño, y cuando se hizo de noche y el frío arrasó los campos, salisteis de la tierra de las flores. Quim se había ganado tu confianza al ayudarte a sobrevivir durante los meses de oscuridad, así que no podías prever lo que iba a pasar… Entrasteis en la Dax, y la naturaleza de su raza le impidió controlarse. Estaba débil y no controlaba sus impulsos… fue una masacre. Murieron cientos de alumnos, y la mayoría de Maestres. Solo se salvaron los que habían alcanzado el estado cuarto de educación, donde aprendían a controlar la velocidad del tiempo. Ellos fueron los suficiente rápidos para ponerse a salvo… los demás cayeron en las manos de Quim”. Estoy confuso, “eso no es lo que pasó, yo… no…” “Intento explicártelo” replica Valentine. “Cuando regresamos de los campeonatos y vimos la masacre, no pudimos contener la noticia; se enteró el Consejo. Grant y Limertan presionaron, y cerraron la Dax. Toda Daconia quedó sumida en la miseria, y no podía permitirlo. En cuanto vi lo que habías hecho, reuní el valor suficiente, crucé el portal tras de ti y lo destruí; desde entonces he estado buscando la manera de reparar el daño”. ❦ “He sido Guardián, buscador de tesoros, viajero en el tiempo y asesino a sueldo. He sido miserable, y he sido conde; pero quizás de todas las cosas que he sido, lo mejor fue ser músico”. Valentine daba claras muestras de locura, pero nunca le había visto de forma más clara que entonces. “En este planeta maravilloso, al que he aprendido a amar como si fuera el mío, descubrí con el tiempo cosas fascinantes. Tras destruir el portal, os busqué sin descanso. La vida me llevó de un lado a otro, y en uno de mis viajes, del cual quizás algún día te hable, una persona maravillosa me reveló el secreto más preciado de todas las civilizaciones que han poblado la tierra. Ella… llamémosla Morgan, tenía una caja llena de diminutas bolitas que me regaló como muestra de afecto, antes de marcharse a los confines del horizonte. Cada bolita tenía un poder más grande del que nadie debería poseer: el poder de viajar en el tiempo. Yo me hacía mayor, y no te encontraba, ni a ti ni a Quim, había perdido la esperanza. Ya a punto de morir recibí la visita de otro anciano… tú, Noah, y me contaste todo lo que necesitaba saber para enmendar lo que ambos habíamos hecho”. “No entiendo nada, Val” dije. “Déjalo, está loco” me dijo la misma voz femenina que había escuchado al cruzar el portal. Valentine hizo un ademán despectivo con la mano a la mujer… Adelaide, se llamaba. “Mira, mira… Noah…” prosiguió el hombre cuyo nombre era Valentine, “estás en la Tierra. Lo sabes, ¿verdad? Bien, bien… Siempre supe que tenías potencial, que podías hacer muchas cosas más de las que creías. Las esferas de cristal de ensayo de la Academia no son esferas de ensayo, en realidad; son esferas hechas con los muros del templo original de Gaya”. “¿Y qué hacen?” “Las esferas hacen lo que tú quieres que hagan, he ahí el verdadero poder de la pureza de los hijos de los dos soles. Gaya está corrompida. Con el tiempo, las enfermedades y la guerra la han destrozado, y Grant y sus secuaces, en vez de levantarla del polvo, la destruyeron aún más dividiéndola y nombrándola con el orgulloso nombre de Bon Mer. Nosotros la restituiremos, eso te lo prometo, Noah”. “¿Cómo?” “Como te he dicho, cuando era anciano, viniste a mi lecho de muerte y me contaste lo necesario; conocimiento que desde entonces he usado en numerosas ocasiones en mis múltiples viajes a través del tiempo. En uno de esos viajes conocí a la llave que encierra el misterio” sonrió para sí mismo, “curiosamente su nombre significa llave en el antiguo idioma de esta tierra, Key. Key era… es, una mujer peculiar. Siempre tan independiente y salvaje… en fin. Se podría decir que gracias a ti hoy hemos reunido a su familia… la que le queda, bajo un mismo techo”. “Yo… Val… las cosas se han descontrolado y…” balbuceaba. “¡No, viejo amigo!” contestó Valentine, “las cosas no han hecho más que encauzarse. Todos y cada uno de nosotros” levantó la voz para que lo oyeran todos, “tenemos un propósito común. Quizás tengamos objetivos distintos, pero la forma de conseguirlos es la misma”. Bajó la voz de nuevo. “La mayor proeza fue diseñar el plan. Llevarlo a cabo no ha sido tan difícil… excepto por algunos contratiempos del camino… nada que ochenta años no arreglen. El paso más difícil era reunir a todos y cada uno de nosotros. Todos jugamos un papel importante en el plan, y reunirnos no fue tarea sencilla; mucho menos reunirnos en el momento apropiado. La parte difícil fue retroceder lo bastante en el tiempo para que el portal aún no estuviera destruido, para que Quim siguiera en Bon Mer, y tú y yo estuviéramos en los campeonatos. Tuve que tocar mi propio pasado influyendo en Hérmeldan para que me guiase, siendo yo un mero estudiante de segundo año, a hacer lo correcto: morir por la causa. Le dejé bien claro a Hérmeldan que me avisase en cuanto te marchases de Winders en busca de Quim para seguirte. Entonces, como sobrevivir hubiera generado una paradoja, tuve que sacrificarme, conociendo la naturaleza de los seres de la noche, y tu propia fortaleza, para que solo sobreviviera mi versión actual. Me he mantenido con vida durante todos estos años para volver aquí, para reuniros a todos y salvar Gaya, para recuperar nuestras vidas”. Tragué, no podía creer todo lo que estaba sucediendo. “Valentine, ¿eres real?” pregunté en cuanto se hizo silencio. “Lo soy, Noah, pero ya no soy el Valentine que conociste. Todo este tiempo en la Tierra… estos cientos de años… Fuiste mi enemigo, Noah. Tú eres el mismo, no sé si podré perdonarte que me dejases allí, en el campeonato, como si fuera uno más, mientras tú te lanzabas en una misión suicida”. “Para mí eso nunca sucedió” “Lo sé, pero yo lo viví”. “Lo siento…” Valentine no contestó durante largo rato, se limitó a mirarme con los ojos llenos de lágrimas, como los míos, que difuminaban su rostro bajo nuestro silencioso llanto. “Va a amanecer” dijo al fin, se levantó y se alejó. Me incorporé, la cabeza me daba vueltas, y pude ver entrar la primera persona ajena al grupo en el bar. “Buenos días” dijo Lucy. Luego se giró y me vio, “¡tú, por aquí, de nuevo!” Pero yo ya no era el mismo que hacía unas semanas, cuando Valentine y yo habíamos cruzado la puerta de la Sala Azul buscando a Donnie. “Buenos días, Lucy”. Ella siguió su camino, saludó a Gallen y se adentró por la puerta de la cocina. El día pasó como las sombras imperceptibles de las nubes. Quim tuvo que ocultarse de la luz; según me contó Adelaide, la Tierra tenía diversos tipos de ser. Quim pertenecía al tipo más temible. La mayoría de pobladores eran humanos, que convivían de forma normal a la luz del sol, del único sol de la Tierra. Luego estaban los hijos de los dos soles que habían venido, en un momento u otro, y habían poblado secciones apartadas. Algunos vivían en soledad, pero la mayoría era parte de una sociedad propia que se relacionaba con las demás, y así mantenían la unidad y las tradiciones que podían. Finalmente estaban los seres de la noche, que habían recibido muchos nombres a través de la historia, pero que ella prefería llamar simplemente kematian. Mientras paseábamos por el pueblo, Emmerston, Adelaide me contó la historia de los kematian. Según me contó, todos ellos procedían de la original, Morrigan. Morrigan había sido la diosa de la guerra desde tiempos de los vikingos. Ellos la veneraban, y a cambio ella los libraba de los enemigos en las sangrientas guerras que constantemente azotaban sus tierras. Aunque nadie sabe de dónde provino Morrigan, se sabe que ella escogió a diecinueve vikingos valerosos para ser su legado y los convirtió en dioses de la noche. Los diecinueve vikingos fueron adiestrados en los más oscuros secretos de la noche, y tras ello, Morrigan los repartió por la tierra. Los vikingos eran una raza salvaje e impetuosa, y las fricciones no tardaban en llegar, así que Morrigan estableció un lugar que algunos humanos llaman la Zona Neutra, donde se reunían cada década; un lugar sagrado donde los veinte kematian entraban sin temor de sus hermanos. En la Zona Neutra están ocultos todos los secretos de la civilización, algo que una organización llamada Portadores de Morrigan anhela más que nada. Cuentan las leyendas que unos cuantos kematian de los veinte originales se aliaron para tomar el control de la Tierra y subyugarla a sus placeres. Por esas fechas, Morrigan desapareció por completo y nadie ha vuelto a verla. Muchos opinan que fue reducida por los kematian y enterrada bajo la mesa redonda. Los Portadores de Morrigan llevan cientos de años recopilando información sobre la Zona Neutra, y hasta hace poco no habían logrado demasiado, pero se hicieron con una información demasiado valiosa: la mesa solo se abre con los veinte anillos. Ellos creen que, abriendo la mesa, lograrán despertar a Morrigan, y que ella destruirá a los kematian que se revelaron. Mientras tanto, confían robar los misterios de la humanidad y usarlos para su provecho, o eso dice Talson. “El anillo…” pregunté. Adelaide asintió, “el anillo que le pusiste a Quim es uno de los veinte”. “Pero… ¿de dónde salió?” “Según Talson, uno de los kematian originales se lo dio a Quirla hace unos quinientos o seiscientos años, y desde que regresó al presente, solo lo he perdido de vista un par de horas… aunque para ti han sido como dos vidas, supongo…” Intenté calcular cuánto tiempo había pasado desde que Talson… Valentine, le había dado el anillo al Maestre Hérmeldan, todo el tiempo que había pasado desde que él era un simple alumno hasta que llegó a Maestre, y todo el tiempo que había estado dentro del sombrero de la victoria de crackers. Intenté calcular toda mi vida, y el tiempo que hacía que lo tenía, y no pude. “Supongo” dije al fin. “Tiene que ser raro… bueno, yo he vivido cientos de años” dijo Adelaide, “pero eso de viajar en el tiempo… no sé, tiene que ser desconcertante”. “Adelaide, cuéntame cómo era Bon M– Gaya, antes de Grant y la división en países”. Adelaide se encogió de hombros. “Eso pregúntaselo a Gallen, o a Key. Para mí, la Tierra es mi hogar”. “Pero hay tantas cosas que aquí no podemos hacer… los de nuestro tipo…” Adelaide volvió a encogerse de hombros, “te acabas acostumbrando. La mayoría de cosas tienes que hacerlas tú mismo, la materia ya no te obedece. Los humanos siempre tienen prisa, ya sea por ir a alguna parte, o por hacer algo… nunca tienen calma. Los humanos no conocen la paciencia ni la bondad, son vigorosos en todo lo que concierne al placer, pero incapaces de obrar desinteresadamente. Han desarrollado tecnologías que contaminan su propio planeta, solo para llegar antes a los sitios. ¿Has visto las naves que van por el suelo y tienen ruedas? Nunca he visto un aparato que contamine más y extenúe tan rápidamente los recursos de un planeta como ese. ¡Oh! Pero aún podemos hacer cosas interesantes… ¡y fascinantes!” “¿Como qué?” “Esto te va a encantar…” me puso una mano en el hombro para que me parase y se adelantó dos pasos. Miró en todas direcciones para asegurarse de que nadie nos veía –aunque estábamos en medio del bosque– y se quitó la chaqueta. Cerró los ojos y extendió las manos; de pronto, Adelaide desapareció y una fuerte ráfaga de viento me sacudió todo el cuerpo. Tras envolverme en un torbellino, el viento se elevó y el cielo se cubrió de nubes. Un fuerte golpe de viento me lanzó al suelo. Tan rápido como había venido, el viento se desvaneció, y en cuanto levanté la vista, Adelaide volvía a estar delate de mí, vistiéndose. “¡Genial!” exclamé, “¡puedes fundirte con el viento!” Adelaide se giró y me sonrió, levantando las cejas. “Fascinante, ¿verdad? En este planeta, la densidad del aire es similar a la del cristal de Gaya, y por algún efecto físico que desconocemos, en vez de controlarlo, nos fundimos con él, nos convertimos en él”. “Nunca se me había ocurrido…” susurré. Rápidamente, recordé que lo que había logrado en Bon Mer: fundirme la esfera de cristal, ser la esfera de cristal, además de controlarla, no era lo normal, y no se lo había contado a nadie. Hasta hoy. “Yo lo logré con esferas de cristal en Bon Mer, logré fundirme y ser la esfera”. Adelaide me miró con los ojos muy abiertos. “Imposible…” “Pero mi cuerpo no se desvanecía, se quedaba tirado, como si estuviera muerto”. “Ahora sé por qué Talson te tiene en tan alta estima”. “Tal– Valentine no lo sabe”. “¿Seguro? Él sabe muchas cosas. Recuerda que en otra línea temporal ya te reuniste con él. ¿Crees que podrías habérselo contado?” Dudé unos instantes, y finalmente asentí. Me giré y empecé a caminar de regreso al bar. Anocheció. Y en aquél perdido bar, en medio de la nada, subido a la tarima, Valentine observó a los dos borrachos, al grupo de menores bebiendo refrescos y a un par de solitarios tentando a la suerte. Inspiró hondo, se acercó al micrófono; la luz le cegaba los ojos. “¡Buenas noches!” gritó animosamente, “¡Soy Valentine J. Ronald!”; nadie contestó. Raspó las cuerdas de la guitarra, luchó contra el nudo en su garganta y empezó a cantar. “Canta bien” dije distraídamente. Adelaide no contestó. Tenía los pies sobre la mesa, sentada en el sofá y apoyando la cabeza en los brazos, que tenía cruzados en la nuca. Seguía el ritmo de la canción con el pie izquierdo, y movía la cintura con pequeños gestos cuando la intensidad aumentaba. “De todas las vidas que ha tenido, quizás la mejor fuera la de músico”. “Quizás” contesté, pensando en qué más vidas habría tenido. Recorrí mis recuerdos del tiempo que hacía que conocía a Valentine, buscando algo que indicase que tocaba algún instrumento, y no hallé nada. Una vez le vi con un cuerno de cáñamo en las manos, pero se lo pasó a Frack-Frack enseguida. Fuera como fuese, no cabía duda de que tocaba maravillosamente aquél instrumento llamado guitarra. Se había puesto una camisa de cuadros y un sombrero de ala ancha, y tocaba con el alma en mano, aunque nadie pareciera hacerle caso. Con la noche, su repertorio de canciones no menguó, y el bar empezó a llenarse. Las mesas de billar encontraron uso, y enseguida hubo alguien lanzando dardos. Sonido de copas y risas ahogadas entre las notas de la guitarra. Cuando oscureció del todo, por la puerta de la despensa aparecieron Quirla y Quim, que miraron por todas partes, y cuando nos vieron se acercaron. Quirla parecía confuso, inquieto; Quim se retorcía las manos y apretaba los ojos, posiblemente para no comerse a nadie. Deseé que aquél monstruo horrible se fuera, que dejase de existir. Los guardianes no tememos a nada, pero eso no significa que no aborrezca a mis enemigos, eso no significa que tenga que tolerarlos. Estaba a punto de levantarme para irme cuando la puerta del Gallen’s Grill se abrió de golpe. Todo a la vez, tres figuras imponentes, frías como el hielo, duras como la roca maciza, se plantaron en la puerta. Quim dio un salto y se quedó petrificado, mirando a las tres estatuas. La gente se paralizó, la música cesó. Tres efigies imponentes, de perfectos rasgos e inigualables rostros. Una mujer, alta y delgada, de cabello oscuro, vistiendo un gabán negro con el cuello levantado. Su piel era más blanca que la nieve, sus ojos más duros que el tungsteno. Un hombre de tez negra, cejas prietas, espaldas anchas y compasión inexistente. Y otra mujer, similar a la primera, con el pelo suelo y una mueca de indiferencia dibujada en sus labios. La primera mujer caminó sin duda hacia Quim, quien seguía paralizado, ojos inyectados en furia. “Te he estado buscando, hijo” dijo con voz tronante. Quim no apartó la mirada, ni se movió un centímetro. “Madre” respondió, con una voz mucho más imponente de la que había escuchado hasta entonces. Se quedaron allí, mirándose profundamente, como si el aire que se interponía entre ellos fuera a quebrarse de un momento a otro. “Estás viva” dijo Quim. La mujer sonrió, “nah, sigo muerta”. Los labios de Quim se curvaron en una muy débil sonrisa, entonces la otra mujer se adelantó. “¡Qué pasa, hermanito!” Quim se giró, “Lois… te he extrañado”. Lois hizo un ademán de desquite con la mano, “lo sé, lo sé”. Finalmente, el hombre avanzó, pero no dijo nada. “Wen” saludó Quim. “Quim” saludó Wen. Un estrépito interrumpió la tensión. Giré la mirada, y vi que el soporte del micrófono había caído al suelo, y a Valentine que se acercaba a la dama de hielo sin miramientos. “¡Buenas noches! ¡Buenas noches!” se frotó las manos, “¡fascinante! ¡Maravilloso! ¡Oh… me encanta!” La mujer no le miró, seguía escrutando la mirada de Quim. “¿Quién es el humano?” “Talson, Degons, Valentine… y yo qué coño sé”. “¡Sí, sí!” intervino Valentine, “prefiero Talson, si no te importa, querida… ya me he acostumbrado al nombre”. “Dame un buen motivo para que no te arranque la cabeza, Taaalson”, dijo la mujer, imitando el acento del Grant que no se le había despegado en todos estos años. “¡Excelente!” replicó Valentine, sin perder el ánimo. “Yo te he traído aquí”. Entonces la mujer le miró, y su mirada le heló los huesos. Valentine prosiguió, “en efecto, querida… Me costó catorce intentos… pero al final encontré la combinación adecuada. Si Degons no hubiera metido las narices en el asunto de los sellos –los anillos– de la mesa de la Zona Neutra, Mason no se habría enterado de la existencia de los Portadores de Morrigan y no hubiera tomado medidas. Esas ‘medidas’ provocaron que tú, Agatha, enviaras a Wen a investigar al territorio de Mason, y fue cuando le capturaron, misteriosamente. Si no le hubieran capturado, no te habrías precipitado con la ofensiva y tu clan no hubiera sido derrotado, provocando que tus progenies aquí presentes se recorrieran toda Nueva Canadá y bajasen a la Unión Atenea, donde Quim encontró a Key y yo mismo le envié a Gaya por el portal de ahí atrás. Sin todo eso, y un pequeño truco de ilusionista, Lois no habría creído que seguías viva, y no habría ido en busca de Wen; y una vez juntos, no habrían intentado vengarse de Mason por tu muerte, encontrándote, finalmente, oculta en el maldito agujero donde te hayas estado ocultando estos últimos cientos de años. Así es, querida, yo te he traído aquí”. Valentine sonrió con complacencia, y vi su mirada de jugador de crowns tras el diseño de aquél juego al que estaba jugando, su juego, nuestras vidas. “Pues me da igual…” empezó a replicar Agatha, pero se detuvo en sus palabras en cuanto vio al otro hombre que permanecía derecho tras Quim. “¡Tú! ¡Me acuerdo de ti!” gritó. Quirla avanzó hasta situarse junto a Quim. “Madre” intervino éste, “Quirla es mi hijo… de cuando aún era humano”. “¿Y la mujer?” “Carla. Es una hija de los dos soles”. Agatha abrió muchos los ojos, y finalmente dijo, “curioso. Pero aún más curioso es que le conocí hace más de quinientos años, y me hizo una promesa”. “Y hoy la cumplo” contestó Quirla. Alargó la mano a su bolsillo y extrajo el anillo que le había colocado a Quim para cruzar a la tierra. “Tu anillo”. Agatha lo cogió y se lo metió en el índice. “El sello del clan de Eiden” susurró. “¡Fascinante! ¿Verdad?” interrumpió Valentine. “Meramente interesante” concedió Agatha. “Nos vamos” dijo con voz tronante. Dio un paso atrás y se dio la vuelta; Lois y Wen la siguieron. Quim seguía tras ellos. “Oh, me olvidaba de algo” dijo antes de salir. El bar seguía helado. “Quim, tu hijo está incompleto”. Quim torció la cabeza. “¡No!” gritó Adelaide, abalanzándose sobre Quirla, pero fue demasiado tarde, pues Quim llegó antes a él, hincándole los colmillos y desangrándolo en menos de lo que dura un parpadeo. Capítulo 69 Una noche cualquiera “¡Buenas noches! ¡Mi nombre es Valentine J. Ronald, y voy a tocar un poco! ¿Os parece? Este tema se llama Motel in Memphis”. “Mierda, lleva tocando toda la maldita noche”. “Estáte quieto, ¿quieres? Y deja de mover el pie, me estás poniendo de los nervios”. Gallen entró en el bar y se acercó a la mesa del fondo, donde Adelaide y yo esperábamos. Se rascó la frente. “Bueno… se ha despertado”. “¿Y?” preguntó Adelaide, “¿es uno de ellos?” Gallen asintió, “es la primera vez que un hijo de los dos soles es mordido por uno de ellos, no sabemos qué puede pasar”. Adelaide se levantó rápidamente, “¿dónde está? Quiero verlo”. “No puedes, Addie”. “¿Cómo que no?” “Se… se han ido”. “¿¡Qué!? ¡Mierda! ¡Joder!” golpeó una silla cercana con el pie y, del golpe, la silla rodó cinco metros. “Lo siento, Adelaide…” “¿¡Que lo sientes!? ¿¡Cómo diablos vas a sentirlo!? ¡Tenías que protegerlo! ¡Era tu deber!” Gallen seguía rascándose la frente, visiblemente afectado, aparentando que podía con todo aquello. “¡Mierda!” le gritó Adelaide a apenas unos centímetros de su cara; cogió la chaqueta y salió del bar con gran estrépito. Did you see Coretta, she’s sobbin’ on the corner in a black veil Did you see Mr. Crump in a white coat grin Did you walk down the river where the cotton woods are swingin’ With ghostly bodies of… Con pesados pasos, Gallen alcanzó el sofá y se dejó caer. “Sabes, Noah, hasta ahora todo había ido según lo previsto. Desde que Talson empezó a viajar por el tiempo y a recopilar información para arreglar todo esto, nunca nos habíamos salido del plan. Cosa tras cosa, todas las piezas del puzzle iban encajando y era maravilloso, pero lo de esta noche… Yo… no tenía ni idea”. “Esta raza que llamáis kematian no puede ser tan mala, ¿no?” Gallen me miró con asombro y cansancio, “no tienes ni idea de lo peligrosos que son. Son brutales, despiadados; no conocen la misericordia. Nada les importa, solo saciar su sed de sangre. Si se juntan con nosotros, ni que sea tan brevemente, no es sino con odio profundo, enterrado bajo un propósito común. Nos odian, Noah; nos desprecian a niveles que no puedes llegar a comprender”. “¿Y por qué?” pregunté. Gallen señaló a la puerta con la cabeza, “por ella. Por ellos. Por la familia de Sullivan, él incluido. Hubo una guerra bastante importante entre la Unión Atenea y Nueva Canadá, hará unos quinientos años. Los lobbys de la Unión, entre ellos los llamados Portadores de Morrigan, presionaban para acabar con las cesiones a indígenas. Debido a la naturaleza del continente, las decisiones que se tomaban en la Unión afectaban directamente a Nueva Canadá, donde más del setenta por ciento de la población es indígena. Al ceder el gobierno ante las exigencias de los lobbys, Nueva Canadá se plantó y bloqueó el efecto de las leyes tras la cordillera April, rompiendo multitud de tratados internacionales. Aquello no impidió que la ley se aplicara en los territorios al sur del macizo, y casi todas las tierras indígenas protegidas pasaron a manos de la Unión, con excepción de un vasto terreno desértico llamado Winnamo. Un tal capitán Harry, del ejército de la Unión, al ver las masacres indiscriminadas que se estaban cometiendo, se reveló contra el mando central y consiguió mantener casi todo el estado intacto, con menos de doscientos soldados bajo su mando. Impresionante, la verdad. En Winnamo le tratan como a un héroe, y sus maniobras militares se enseñarían en todas las academias de guerra, si no fuera porque su estatus oficial es el de ‘desertor y enemigo de la patria’. En fin, en fin… como decía, los lobbys no estaban nada contentos con la decisión de Nueva Canadá, y contrataron pequeños ejércitos privados que realizaban incursiones en las zonas indígenas del norte. Hubieron muchísimas matanzas, verdaderas sangrías, que culminaron con el Derribo de Eiden”. “¿Eiden?” “Sí… en una de las zonas más inaccesibles de Nueva Canadá, totalmente aislada por el hielo y los temporales, vivía un cúmulo importante de indígenas. La mayor ciudad era Eiden. Se ve que uno de los ejércitos privados logró penetrar allí, y destruyó la ciudad por completo. Maravillosas obras arquitectónicas, cuadros, esculturas… muchísima cultura indígena destruida. Al final, el ejército de Nueva Canadá capturó a bastantes mercenarios y los entregaron a los jefes tribales del norte, tal y como estipula su derecho penal. Los degollaron allí mismo. Todo el asunto acabó con la prohibición de lobbys en la Unión Atenea, y con la cesión de Lochloosa y Prenton Falls a Nueva Canadá”. “¿Y qué pintan ahí las hijas de Sullivan?” “Pues resulta que había unos kematian viviendo al sur de Nueva Canadá, en Figueroa, que no respetaban los códigos de la matriarca, Agatha, y se juntaron con algunos humanos. Quiso la causalidad que el jefe del clan, un tal Lendon, se fijase en una de las hijas de Sullivan, Helena. Helena era demasiado bestia, incluso para uno de ellos, y empujó a Lendon a practicar cosas que él desconocía. Helena bebió su sangre, y le gustó tanto, que siempre que se veían, Lendon le ofrecía más. Pronto algunos del clan se sumaron, y al final toda la Cuna –donde vivía la familia de Sullivan con algunos más–, bebía la sangre de los kematian. Lo usaban principalmente como calmante, y como bebida recreativa, pero algunos abusaban demasiado. La sangre de los kematian los volvía locos, aumentaba su ira, y su fuerza, y les convertía en semejantes a ellos: deseaban sangre humana, por encima de todo. Eran la aberración de los hijos de los dos soles, y no hablamos demasiado de ese capítulo de nuestra historia aquí. Aquello provocó confrontaciones severas entre clanes poderosos, y sumado a sus propios conflictos, estalló una de las más sangrientas batallas entre kematian que hayan sucedido jamás. El clan mayor de la Unión Atenea, el clan de Mason, aniquiló por completo a todos los clanes de Nueva Canadá, incluido el de Agatha. Lo que la historia humana no sabe es que el centro del imperio de Agatha estaba en Eiden, y no fue un ejército privado quien lo destruyó, sino el mismísimo Mason. La verdad, es un milagro que Agatha sobreviviera, no tengo ni idea de cómo lo hizo. De los demás, los únicos que quedan vivos son los que has visto: Lois, Wen y Quim, y el mismo Mason. Los responsables de la destrucción del clan de Agatha han sido eliminados uno a uno a través de los años”. “¿Por quién?” “Wen, principalmente. Se dice que los descendientes de Eiden tienen la sangre más pura de todos. Según algunos, Eiden fue el primer vikingo en ser mordido por Morrigan, y por eso su linaje perdura”. No contesté. El bar seguía imperturbable, bebiendo y jactándose en las trivialidades de la vida, ambientados por la guitarra de Valentine. “¿Ves?” dijo Gallen tras unos minutos, “todo es culpa de la familia de Sullivan. No me extraña que Agatha se los cargase”. Calló, y no volvimos a hablar en toda la noche. El seco golpe de la puerta de entrada marcó el final del día. El bar estaba cerrado. Gallen pasó un tablón sobre un par de soportes, formando un pestillo bastante rudimentario, y apagó las luces del escenario. Adelaide no había vuelto, y Valentine afinaba su guitarra en parcial oscuridad. El propietario del Gallen’s Grill caminó con la soltura e indiferencia que da la costumbre, saltó sobre la barra y se metió en la cocina a limpiar. Los únicos sonidos eran el del agua corriendo y las perolas y sartenes chocando entre sí. “Bueno, ¿qué te ha parecido?” dijo Valentine. Se sentó a mi lado en el sofá del fondo sin que le hubiera visto llegar. “¿Hmm?” “La actuación, digo. ¿Qué te ha parecido?” “Oh, bien, bien”. “¡Estupendo! No podemos quedarnos mucho tiempo más aquí, pronto tendremos que ponernos en marcha hacia el norte si queremos evitar una guerra”. “Lo sé, lo sé…” Callamos durante unos minutos. “Sabes, Noah, realmente me alegro de verte. Hace cientos de años que vago solo por esta tierra estéril, y aún no me acostumbro a la falta de las cosas que disfrutaba en Bon Mer”. Tragó. “Éramos amigos”. “Sí, lo éramos” contesté. “Yo…” empezó a decir, pero le interrumpí. “Lo sé. Créeme, lo sé, Val”. “Es extraño… verte”. “Has envejecido, y te has curtido como un humano… ahora somos extraños”. “Pero éramos amigos”. “Sí” contesté. El corazón empezó a dolerme. Amigos. “Pero me dejaste allí solo, en la competición. Te fuiste… Podrías… tendrías que haberme avisado, te habría acompañado”. “Para mí lo hiciste”. “Porque yo me envié a mí mismo un mensaje”. “Y te sacrificaste a ti mismo, Val. Todo para traer a un maldito kematian de esos. Te sacrificaste…” tragué, pero el nudo que se me había formado no desapareció. “Joder, Val. Yo… tú…” Valentine levantó las cejas, ajeno a todo lo que habíamos vivido en su otra línea temporal. “Me besaste, la primera vez que cruzamos el portal, en la Sala Azul. ¿Recuerdas?” Sus ojos contestaron la pregunta. “Joder. Mierda, Valentine. Me… me gustabas. Y te suicidaste así como así. ¿No pensaste en mí? ¿Crees que tu vida solo es, era, asunto tuyo? ¿Y yo qué? ¡Te vi morir! Éramos más que amigos, éramos más que…” El nudo en mi garganta se agrandó tanto que me fue imposible hablar durante un buen rato. Contuve las lágrimas, pero ellas, ignorando mis esfuerzos, saltaron igualmente de mis ojos. “Pero estoy aquí, Noah…” “Cientos de años después, con todas las cosas que has hecho. Nunca te he importado, seguro que nunca volviste a acordarte de mí”. “¡Claro que sí!” gritó en un susurro, pero sus ojos me decían la verdad. “Ya… ya no somos nada. Somos desconocidos. Eres un extraño para mí, Val… Talson. Te gusta que ahora te llamen Talson, ¿verdad? Est– estás aquí, pero eres otra persona”. “Lo siento, Noah”. “Miénteme un poco más, por favor” dije irónicamente en mi patética escena. Valentine se acercó más a mí y pasó su mano por mi hombro, que me sacudí con un violento gesto. “Vete, Talson… por favor”. Con la mirada gacha, Valentine, Talson, se levantó y se fue. Y allí me quedé, solo, escuchando el ruido apagado proveniente de la cocina, con el corazón hecho trizas, intentando no pensar en mi vida, oliendo los aromas de los licores pasados. Me tumbé y me eché la manta por encima. Gallen empezó a cantar. Aquella fue la última vez que lloré en mi vida. Capítulo 70 Ser Son las frías mañanas de invierno esas cuya calma aprieta y roe los huesos. Los pájaros no cantan, la luz no alumbra y el fuego enfría. Despertarse, armarse de valor y deshacerse de la manta que te cubre los pies. Al instante, un escalofrío te recorre toda la piel, y observas cómo los pelos del brazo regresan a su posición natural tras unos segundos. Miras sin ver nada; te fijas, y solo hay cosas aisladas. Todo es inconexo, todo es fútil, hasta que inspiras hondo y llenas tus pulmones del frío aire. Casi percibes tu cuerpo agradecer el oxígeno renovado, la cabeza te da un salto, y entonces es cuando verdaderamente despiertas. Así empiezan las mañanas de invierno, y ésta no tendría por qué ser distinta a las demás, pero lo es. Llevas demasiado tiempo sentado en ese sofá y tus posaderas te reclaman que salgas del bar y estires las piernas. En el camino el parqué cruje, pisas un par de tablones sueltos. Rodeando cada mesa, marcas negras señalan el continuo correr y descorrer de las sillas; madera arañada, un poco de sangre en la moqueta de entrada. Deshaces el pestillo, agarras la maneta y abres la puerta. ❦ Nubes negras cubrían todo el cielo visible. De haber visto un cielo así en Daconia, lo hubiéramos recogido todo y hubiéramos esperado a que la tormenta pasara. Pero esto era la Tierra, y aquí un cielo oscuro significaba tanto lluvia como que alguna catástrofe se avecinaba. El parking del Grill permanecía desierto, exceptuando la camioneta de Gallen. Me pregunté si aquél dinosaurio aún funcionaba, pero el pensamiento se vio interrumpido de repente. Giré la vista, y vi a Adelaide, abrochándose el sujetador. La miré, y era la mujer más hermosa que veía en muchísimo tiempo; el retrato que había colgado en la Academia no le hacía justicia alguna. Iba descalza, pese a estar sobre piedras congeladas, y llevaba unos tejanos ceñidos. Tenía la espalda lisa y blanca, con un par de pecas bajo el omóplato derecho. Se agachó y recogió la camisa del suelo, que se colocó en un rápido gesto, sacando luego el pelo del interior, que voló a su espalda, negro y liso. Entonces se giró. “Buenos días” dijo acercándose, aún abrochándose los botones de la camisa. “Buenos días” contesté, “¿los alcanzaste?” Adelaide negó con la cabeza, no quería hablar de aquello. Miré al cielo. Adelaide olía a frío y a verde. “Oye, Noah, ¿de dónde eres?” “De Fresno, Daconia”. Entonces recordé que Daconia aún no existía cuando Adelaide se fue. “Fresno está al sur, tocando al Mar de Oro”. “Hmm”. “Y tú, ¿de dónde eres?” “De aquí y de allí, ya sabes”. No, no sabía. “¿Y quién… quién eras? Había un retrato tuyo en la Academia Dax”. Adelaide miró al cielo y suspiró. “Y qué más da”. Pasaron segundos. “Es fascinante hablar contigo, ¿sabes?” dije irónicamente. Aún mirando al cielo, Adelaide me miró por el rabillo del ojo y puso una mueca que se acercaba a la sonrisa. “Cómo nos habremos metido en esto” suspiró, “todo este asunto de los kematian y sus luchas de poder… ojalá tuviera una vida tranquila. Pero aquí estamos, en medio de la nada, tratando de impedir que unos vikingos inmortales sublevados despierten a su creadora, y todo para nada”. “¿Para nada?” “Bueno, lo cierto es que si Morrigan despierta, nos matará a todos, ya sea kematian, humano o hijo de los dos soles, y no habrá nada que podamos hacer”. El viento se levantó y Adelaide se cruzó de brazos, tiritando. Recordé que estaba descalza y le miré los pies, blancos, parcialmente cubiertos por los tejanos, que empezaban a calar el frío del suelo. “Sé como llegar allí enseguida” dije. “En realidad, ¿cuál es el diámetro de este planeta? Podríamos estar allí en menos de un segundo”. “¿Cómo?” preguntó Adelaide sin muchas esperanzas. “Tú enséñame a fundirme con el viento, y yo te enseñaré a ser el viento”. “No te entiendo”. “Cuando te fundes con el viento, todo tu cuerpo se funde con él, ¿verdad? Yo no sé hacerlo. Pero yo sé fundirme con la materia, yo sé ser la materia”. “¿Ser la materia? ¿Cómo?” Antes de que pudiera acabar la pregunta, deslicé mi mente a una de las piedras del suelo. Recordé cómo había sido moverme al interior de la esfera, cómo yo me había convertido en la esfera y me había podido mover libremente por el espacio. Con la piedra fue lo mismo. Todas las irregularidades de la piedra se adaptaron a mi mente perfectamente. Todo lo que me rodeaba era claro y puro, como si aquél siempre hubiera sido mi cuerpo. Entonces me elevé y me situé a la altura de los ojos de Adelaide. Ella cambiaba la mirada de la piedra a mi cuerpo, tendido en el suelo, una y otra vez, sin saber qué estaba viendo, y cuando pareció que lo comprendía, regresé a mi cuerpo y dejé que la piedra cayera. “¿¡Qué ha sido eso!?” “Tú puedes fundirte con el viento, yo puedo cambiar de materia. Enséñame, y podremos viajar en la luz”. Las primeras gotas cayeron, y en breve empezó a llover. “Bien, cierra los ojos”, me cogió las manos, “respira hondo y escucha los sonidos que te rodean. Abre tu mente a la naturaleza, ¿escuchas los grillos? Visualiza el conejo que se desplaza con agilidad sobre la nieve, los pocos pájaros que quedan, acurrucándose en sus nidos. Sé consciente de la nieve, fundiéndose poco a poco sobre las hojas caídas. Escucha el viento, deja que pase a través de ti. Notarás que el mundo te abre el cuerpo, como si dejase tus entrañas al descubierto, pero no te apartes, solo deja que suceda. Respira, respira…” Respiré, y me sentía desnudo. Era una sensación agradable, demasiado agradable, como si el viento fuera un bisturí que me hubiera rajado de arriba abajo, como si mis pulmones se deshicieran y mi corazón ya no necesitase latir. Notaba las piernas frías y los talones me ardían de dolor, asemejándose a dos agujas sobre las que apoyasen las plantas de mis pies. Las agujas lanzaban impulsos eléctricos por mis pantorrillas, subiendo por la espalda y atacando mi cerebro, que luchaba por mantenerse conectado a la naturaleza. Era dolor, pero el dolor me liberaba. “Cuando abras los ojos, ten cuidado con la caída” dijo Adelaide tras lo que parecieron horas. “¿La caída?”, pero no contestó. Abrí los ojos, e inmediatamente lo vi todo borroso. El mundo resbalaba, los árboles ascendían, el suelo se acercaba demasiado rápido… y caí. Mis pies se doblaron y noté cómo se partía mi tobillo izquierdo. Las piernas se me doblaron como un acordeón y la espalda me crujió al golpeármela contra el suelo. Por suerte, puse las manos antes que la cabeza y me salvé del golpe fatal. Me faltaba aire en los pulmones, lo veía todo negro, y poco a poco las formas recobraban sentido. “Maldita sea” dijo Adelaide, chasqueando la lengua, “siempre me pasa lo mismo”. Miré hacia arriba, y la vi descender, lentamente, hasta que apoyó sus pies en el suelo con delicadeza. “¿Estás bien?” “Sí” mentí, me puse en pie y noté el tobillo flaquear, tanto que regresé al suelo. “En realidad no… creo que me he roto el tobillo”. “Oh, eso es realmente fantástico, Noah. Realmente fantástico. No esperarás que cargue contigo de vuelta a Emmerston, ¿no?” “Claro que no”, cogí aire y lo solté de golpe, “pero aún no me has enseñado a fundirme con el viento”. “Era eso, es la misma idea, pero no puedes hacerlo todo de golpe, tienes que ir paso a paso”. “Notaba un dolor intenso en los pies que se esparcía por toda la espalda”. “Claro. Es normal, supongo. Con Quirla tardamos semanas en llegar a fundirnos con el viento con facilidad”. Callo, y su mirada se entristeció al oír pronunciado el nombre de Quirla de sus propios labios. Se aclaró la garganta y se recompuso, “pero él no fue entrenado como guardián, tú deberías poder fundirte con el viento a placer en menos tiempo. Pero no esperes conseguirlo todo en una mañana”. Hubo segundos de silencio, yo seguía en el suelo. “Te espero en el bar de Gallen, no tardes, estaría bien salir hoy mismo”. Se dio la vuelta y se alejó, dejándome solo en medio del blanco pinar. “No puede ser tan difícil” me dije para mí mismo. Si había logrado cambiar de materia, ser la esfera, ser la piedra, podría hacer cualquier cosa. ¿Y si intentaba cambiar de materia, e introducirme en mi cuerpo? ¿Podría moverme libremente por el espacio, si lo lograba? Cerré los ojos, y dejé mi mente resbalar al vacío. Salí de mi cuerpo y me elevé, observando mi cuerpo inerte caído sobre la nieve. Entonces lo hice; me concentré en mi cuerpo, y en lugar de intentar regresar, intenté ser. Y fui. Abrí los ojos, y era yo mismo de nuevo. Mi cuerpo era mi cuerpo, pues lo conocía, pero yo ya no era mi cuerpo, solo moraba en él. Mis ojos respondían a mis deseos, mis brazos obedecían. Todo mi cuerpo era nuevo y sensacional, lleno de posibilidades, como si fuera una gran esfera, donde todo era posible. Me erguí parcialmente y observé el tobillo dañado. Podía hacerlo, podía levitar, estaba seguro. Con las piernas estiradas, dejé que mi nueva percepción fluyera por todo mi ser, y sin esfuerzo alguno me elevé. El espacio ya no era una limitación, sino una bendición; podía elevarme y moverme por todas partes, porque me había desatado de mi cuerpo y me había convertido en yo. Y cuando hube comprendido la verdadera naturaleza de los hijos de los dos soles, ya nada fue un misterio. Yo ordenaba, y mi cuerpo obedecía, porque los hijos de los dos soles no son cuerpos, sino espíritus de la naturaleza, armonía en perfecta unión que se desliza sin dañar. Entonces dejé de querer ser el viento, y lo fui. Fluí entre los árboles, silbé entre las ramas y traspasé la nieve; yo era el viento, y no había cuerpo que dejar atrás, porque mi cuerpo ya no era un cuerpo, mi cuerpo era yo. Tras jugar un rato en ser el viento, recordé el propósito de todo aquello, y la idea que había tenido. Deseé ser luz, y de pronto noté cómo abandonaba la forma del viento para convertirme en la más poderosa fuerza de la naturaleza. Capítulo 71 Bienvenidos a Man’s Ice Y me pierdo, y me pierdo… Porque del alba amanecen los tulipanes de la costa, y de la luz de la mañana provienen las abejas. Me pierdo, porque nada soy, pero todo lo baño. Me pierdo, pues me esparzo; me reflejo y me refracto. Soy luz: intangible, insustancial, y aún y así tan presente. Soy luz, pero no soy, solo soy los reflejos de las demás cosas, aquello que si está, nadie nota, y si no está, nada importa. Luz, que se une como una sola entidad, y nadie sabe dónde empieza y dónde acaba, de dónde proviene y cuál es su fin. Y viajo entre ella y me esparzo en derredor, el espacio no es sino una mera dimensión que se curva a mi paso. ¿Dónde estoy? Aquí, allí, o quizás en ambos sitios. ¿Quién soy? o, ¿qué soy? Soy Noah, de Fresno, Daconia; futuro guardián de Bon Mer, hijo de los dos soles. Lo sé, o lo supe, cuando podía decir: éste soy yo; cuando podía señalar un cuerpo en el espejo, tocar mi piel y notar el tacto en las yemas de mis dedos… mis dedos. Ahora vivo siéndolo todo, y siendo nada, me miro al espejo y solo veo reflejos de otras casas. Soy, sé que soy, pero siendo luz no se es, solo se permite ser. Pero pienso, ergo aún existo, en algún punto del espacio, donde mi consciencia se reúne con la luz. Menuda estupidez, fundirse con la luz, perderse para siempre en un manto inadvertido, que todo lo toca, que a todo se amolda. ¿Cómo reunirme de nuevo? ¿Cómo ir donde deseo, y no a todas partes? Y si soy luz, ¿cuánto tiempo ha pasado y dónde estoy? O ¿puedo ser y no ser? Quizás esté atado al sol, quizás haya luz perenne. Quizás me pierda cuando la noche se acerque, quizás nazca el próximo amanecer. ❦ Como Noah no aparecía, Adelaide regresó al bosque con gran fastidio. No había rastro de él por ninguna parte, ni más huellas que las suyas propias. Tenían que irse, eso seguro, y tenían que irse hoy, no podían esperar más. Visto así, y la urgencia de todo lo que estaba pasando, Gallen dejó el bar en manos de Lucy, cogió una mochila, metió cuatro cosas y enseguida se hicieron a la carretera. El plan de Noah había fracasado, o eso creían, por lo que no podrían viajar en la luz hasta las tierras del norte. Tampoco podían fundirse con el viento, dado que no podían prescindir del equipaje; no quedaba otra que viajar como… como si fueran humanos. Gallen se había sentido mal desde el principio por conducir coches, pensaba que contaminaban demasiado, y que era una imprudencia enorme exponer así al planeta, pero con el tiempo –¡y todo el tiempo que llevaba allí!– se había dado cuenta de que era un transporte necesario. Siempre que podía se fundía con el viento, sobretodo si tenía que viajar a través del mar, para evitar aviones, pero aquella vez no era posible. La forma más rápida de llegar a aquellas tierras era en avión, bajarse en Man’s Ice y coger un helicóptero para sobrevolar las placas de hielo del noroeste, hasta llegar a la plana en la cual reposaban las cenizas de Eiden. “Vamos” dijo Gallen, “si nos ponemos en marcha ahora, llegaremos a Trempton antes del anochecer”. “¿Tú crees? Con esa tartana que tienes por coche no llegaremos nunca”. “No subestimes el aguante de un Ford, estos coches no mueren nunca”. Asqueada, Adelaide se subió a la camioneta y bajó la ventanilla. Gallen, por el contrario, lanzó la bolsa al maletero descubierto y saltó tras el volante con una sonrisa. “Pues allá vamos” resopló, encendiendo el motor. El aeropuerto se encontraba a pocos kilómetros de la ciudad, pero como llegaron al anochecer, buscaron un sitio donde pasar la noche. Conduciendo, pasaron junto a un motel donde había sucedido alguna catástrofe. Tras él, el bosque tenía una gran abertura, como si un tornado hubiera pasado por allí destrozándolo todo. Gallen ni se fijó en ello, pero Adelaide sonrió para sus adentros, recordando la noche con Quirla, cuando las cosas eran más sencillas. No muy lejos de allí, junto a la carretera, un cartel de neón indicaba la presencia de otro motel. Gallen puso el intermitente, pese a que no había ningún otro coche, frenó y entró en el parking, pisando el gran charco que se había formado con la nieve derretida. “Voy a coger una habitación” dijo Gallen, pero se quedó allí sentado, con el motor apagado, observando el vaho que salía del capó. Adelaide lo miraba, apoyada en el respaldo del copiloto. Escuchaba su respiración, miraba su pecho subir y bajar. “Vale” contestó, tras unos minutos. Gallen exhaló, “sí”, tragó saliva y salió del coche. “Buenas noches” dijo al entrar. El hombre tras el mostrador no levantó la mirada. “Quiero una habitación doble para una noche”. “Hmm-hmm… Catorce unions por cab… ¿doble? Ah… veintiséis unions. Y si compra una taza de recuerdo de Trempton es solo un union más”. Gallen caminó hasta el extremo derecho del mostrador, donde un montón de tazas formaban una pirámide que se tambaleaba peligrosamente. “Sí, vale, me llevo una taza” dijo, agarrando la de arriba de todo. “¿Seguro que no quiere otra para su acompañante?” Gallen pensó en si Adelaide querría una, y él creía que no, pero no estaba seguro. Bueno, pensó, si a Adelaide le gustaba, siempre podría volver y coger otra. “No, de momento no”. “Como quiera, amigo. Si le soy sincero, las hizo mi suegra. Odio estas malditas tazas, y son tan feas que nadie las compra, pero no puedo regalarlas, mi mujer me mataría, por eso las vendo por un union. Mire, sabe qué, le regalo otra. Sí, sí, insisto. Cójala, y si no le gusta, tírela fuera”. “Em… gracias” contestó Gallen, cogiendo la segunda taza. “Bueno, no es lo mejor del mundo, pero es solo una noche”, abrió la puerta de la habitación. “En peores sitios he dormido” contestó Adelaide. Entró y observó la sala, decorada al estilo victoriano. El papel pintado, descolorido, se desconchaba en la unión con el techo y en los bordes de la ventana, que daba al parking. Había una cama de roble cruzando la mitad de la habitación, y otra junto a la ventana. Cada una tenía su mesita de noche, ornamentada con curiosos tapetes y una jarra de agua; en el fondo, otra mesa más grande daba paso al cuadro de un retrato que colgaba de la pared. A su alrededor, multitud de cuadros de gente anónima se esparcían sobre el papel pintado. Por último, una única silla acolchada guardaba la esquina desierta del fondo. “Vale, esto es inquietante” dijo Adelaide. Gallen avanzó hasta la puerta del fondo y encendió la luz, “pues mejor no mires el baño”. Regresó, miró ambas camas, y eligió la cercana a la puerta, dejándose caer sobre ella. Allí estirado, se quedó mirando un rato el techo, y luego observó a Adelaide, que deshacía las sábanas. “¿Quieres una taza de recuerdo? Las vendían en recepción”. “Phff ” “Tienen motivos de Dewyno, no están tan mal…” “Oye, Gallen, estamos viajando juntos porque no tenemos otra, pero jamás te perdonaré que dejases que le hicieran eso a Quirla”. Gallen tardó en contestar. “¿Te crees que no lo sé?” susurró, “¿te crees que me da igual?” “Pues…” “Era mi deber protegerlo, y no lo hice”, subió la voz, “yo tenía que cuidar de él, se lo prometí a Key”. “La otra… siempre encargándole sus marrones a los demás”. “Key no me obligó, yo me ofrecí… aunque eso no es excusa”. “Deberías haberlo cuid–” “Ya lo sé, Addie, ya lo sé”. “No me llames Addie, lo odio”. Gallen suspiró y se dejó caer sobre la almohada. Adelaide se dio la vuelta y empezó a quitarse la camisa, pero al darse cuenta de que Gallen la miraba se detuvo. “¿Te importa?” dijo con aspereza. Gallen se dio la vuelta en la cama. Adelaide no era la mujer más hermosa. No era la más amable, ni la más divertida, ni tenía un carisma de oro, pero tenía algo que siempre volvía la mirada de todos cuanto pasaban por su lado. Adelaide desprendía sexo, deseo, descontrol, y ella no podía hacer nada por evitarlo. Tras vivir cientos de años con ello, ella quería algo más. Conocer a alguien, entrar en un lugar nuevo, y saber que todos iban a mirarla, no hacía más que entristecerla, pues nadie la deseaba por quién era, sino por un impulso natural que no podían controlar. Adelaide quería sentir, quería sentirse deseada; quería tumbarse en la yerba junto a alguien que no pensase en su cuerpo todo el rato. Esa era su perdición, que la había acompañado en Gaya, que la acompañó a la Tierra. Hubo un tiempo, ya lejano, en que se esforzó por ser de valía en alguna cosa, por destacar en algo que no fuera su atractivo, pero hiciera lo que hiciera, la gente siempre la miraba del mismo modo. Más tarde, había intentado que la rechazaran, que la odiaran, practicando toda clase de locuras, traicionando a todo el mundo, pero aún y así solo había conseguido odiarse más a sí misma. ¿Tan difícil era ser alguien, gustar, independientemente de su físico? Recordó su mayor traición, ya dentro de la cama, observando la tenue luz que entraba por la ventana. Recordó cuando vivía en la Cuna, con sus hermanas, con Pearl… Pearl era el prometido de Helena, su hermana, su propia hermana… Él era un hombre de gran atractivo, y la miraba de aquél modo… no podía evitarlo. Tras pasar la noche juntos varias veces, de pronto un día, Pearl, reconcomido por la culpabilidad, le dijo que se lo contaría todo a Helena. No podía permitirlo, Helena era cruel, salvaje, demasiado salvaje… la mataría, tenía que evitarlo. Rogó y rogó a Pearl que no dijera nada, pero él era un hombre de principios, y no soportaba que la verdad no saliera a la luz. Adelaide recordó a aquél grupo de seres de la noche, y a uno en concreto, Lendon. Recordó cómo intentó convencer a Lendon para que la ayudase, cómo él se negó… y luego recordó lo que vio al regresar una noche a la Cuna: las montañas de cadáveres, las tiendas quemadas… Había dado la localización de la Cuna a los kematian, y ellos habían acabado con todos, menos con ella. ¿Por qué seguía viva? Tendría que haber muerto junto a los demás… Se sorbió los mocos, se secó las lágrimas silenciosas con la almohada y se durmió profundamente. “Pasajeros del vuelo jota-cuatro-siete-dos-dos, con destino a Man’s Ice, sale a las siete cuarenta y cinco. Puerta tres. Pasajeros del vuelo jota-cua…” la voz metálica despertó por fin a Adelaide. Gallen cargaba con las bolsas y miraba la pantalla de vuelos, ella no recordaba haberse levantado. Miró el enorme reloj de la terminal cuatro y vio que eran las siete cuarenta; se fregó los ojos. “Vamos a perder el vuelo”, su voz sonó ronca. “No, no…” contestó Gallen. “Que sí, sale en cinco minutos. ¿Ves, ahí?” señaló el vuelo en la pantalla. “Ah… vaya…” “Llevas, qué, ¿mil años aquí? Y no sabes coger un avión”. “No me gusta volar”. Con pocas ganas, Adelaide empezó a caminar hacia la puerta de embarque, sin esperar a Gallen, que intentaba darse prisa con las bolsas de mano. Una vez en el avión, se sentó junto a la ventana y cerró los ojos. Se sentía débil, delicada y con frío, pero no permitiría que nadie lo notase. Con disimulo, metió las manos dentro de las mangas de la camisa y se acurrucó en el asiento. Y justo cuando estaba a punto de volver a dormirse, notó la calidez del abrigo que Gallen le colocó encima. Encogió el cuello, se dio la vuelta y deseó perder la consciencia. Cuando despertó, la luz que indicaba que el descenso comenzaría pronto estaba encendida. Fue a abrocharse el cinturón, pero se dio cuenta que no había llegado a desabrochárselo. Subió la cortina de la ventana y observó la blanca extensión de placas de hielo de los territorios del noroeste. “Buenos días” dijo Gallen. Adelaide forzó una sonrisa y le devolvió el abrigo, “gracias”. Con calma, se bajaron del avión y un autobús los llevó al edificio del aeropuerto. Tras pasar la nula barrera de seguridad, llegaron a la zona común del aeropuerto, donde un enorme cartel colgaba del techo, con forma de oso: “Bienvenidos a Man’s Ice, Territorios del Noroeste, Nueva Canadá”. “Tiene la forma de un oso” dijo Adelaide. “Ya veo…” contestó Gallen. Segundos más tarde, una risa incontrolable nació en su garganta y salió de golpe. “Tiene… ¡la forma de un oso!” soltó entre carcajadas. A su lado, Gallen rió, no por él, sino por Adelaide. Capítulo 72 Toca-Tocachoosa No puede ser, me miro y no lo creo. Tengo manos, piernas… tengo un cuerpo, de nuevo. ¿Será mi cuerpo? Claro, seguro que sí. Mi cuerpo, extraño sentimiento. Sí, tengo un cuerpo. Puedo levantarme, caminar; puedo saltar y reír. Sí, tengo un cuerpo, sino no notaría el corazón acelerado, sino no me sentiría tan… mal. Menuda estupidez, materializarme como luz. ¿Cuánto tiempo habrá pasado, y cómo logré regresar a un cuerpo? No lo sé… todo es confuso, extraño. Mirar con ojos, oír con ¿orejas? ¡Tengo orejas! Nunca habría dicho que echaría tanto de menos mis orejas. Todo esto, toda esta carne… es mi cuerpo. Por lo menos parece que estoy donde quería estar, solo veo blanco por todas partes, debo de estar en los Territorios del Noroeste. Quizás con suerte esté cerca de alguna ciudad, algún pueblo, algún asentamiento humano… No noto dolor, pero la carne, los huesos, que tan ajenos me habían sido durante el tiempo que fui luz, ahora se amoldan a mí perfectamente, y me cuesta acostumbrarme. Me levanto. Tengo el estómago revuelto… ¿qué es lo último que comí? La cena de la noche anterior, en el bar de Gallen… sí, aquella cena, huevos con algo… Poco importa. Las piernas se tambalean bajo mi peso, pero tras dos intentos logro mantenerme en pie. Y entonces la cena ya no aguanta más en mi estómago; noto cómo sube por mi esófago… y vomito. Deshechos sobre la nieve incontaminada, manchándome los zapatos. Un viento frío, que siempre había estado ahí, pero que no había notado, me ataca las mejillas y me congela la punta de la nariz. Me incorporo, solo hay blanco, placas de hielo interminable. ¿Hacia dónde ir? Lleno mis pulmones del aire puro de las tierras vírgenes, miro al indistinguible horizonte y empiezo a caminar hacia donde se pone el sol. ❦ “Buenos días” dije con voz ronca. Tras andar hasta que mis piernas no podían más, y hallar un pueblo en medio de la nada, estaba exhausto. Entré en el primer negocio que vi, una tienda de antigüedades. Con mi cansada mente, me pregunté quién querría comprar una antigüedad allí arriba. “Mornen”, contestó el dependiente, un hombre joven, de poblado bigote y anchos brazos. Miré el curioso gorro polar que llevaba, hecho con retales de camisas viejas y algún relleno que debía ser la mar de cómodo. “Em…” tosí, “¿qué pueblo es este?” “Toca-Tocachoosa” contestó el hombre, “¿tú extranjero?” Noté su fuerte acento y marcadas erres. Pero si algo había cierto, era que yo era extranjero. “Sí… de la Unión Atenea”, contesté. “¡Ahh! ¡Eso ser fantástico! Nosotros gusta Atenea, nosotros comercia mucho Atenea”. “Maravilloso” musité para mis adentros. “¿Dónde puedo encontrar un transporte a Man’s Ice?” “¡Ohh amigo! ¡Invierno! No transporte invierno”. “No me jodas” musité de nuevo, “¿y no hay ninguna manera de salir de aquí?” “Quisás viejo Thomas lleva. Él tiene avión, viene martes para traer maís”. “Bien, bien… ¿y qué día es hoy?” El hombre me miró con el ceño fruncido, y contestó dudoso, “…hoy domingo, amigo”. La puerta se abrió, haciendo sonar unas alegres campanas, y una pareja entró, sacudiéndose la nieve de los abrigos. El dependiente rápidamente sonrió y habló con suprema fluidez “¡Methen talen as, Patrick, Erin!” “Methen talen as, Crewood”. “¿De khkan a énodin?” “Ahh… wo gas tek. ¿Meno a?” y la conversación pasó al fondo de mi mente. No estaba en los Territorios del Noroeste, estaba en medio de las tierras perdidas de los indígenas, estaba al otro lado de las placas de hielo, estaba… en Eiden. “Perdone… ¿Crewood?” “Sí, amigo. Puede quedarse en posada, barato, buenas judías”. “Esto… ¿me ha dicho que el pueblo se llama Tocachoosa?” “Toca-Tocachoosa, amigo”. “Su idioma… solo se habla en un sitio, que yo sepa”, tragué, “en Eiden”. Nada más pronunciarlo, Crewood dio dos pasos para atrás y abrió mucho los ojos. De pronto, agarró una escopeta de debajo del mostrador y me apuntó a la cara. “¿¡Quién tu ser!? ¡No Eiden! ¡No Eiden!” Levanté las manos, el corazón me iba a mil. Nunca me habían apuntado con una de aquellas armas humanas, y parecían bastante rudimentarias, pero el aspecto fiero del dependiente influía mucho respeto. “Solo…” susurré, “solo estoy buscando las ruinas de Eiden”. “¡No ruinas! ¡No Eiden! ¡Todos muertos, Eiden! ¡No ir Eiden!” “¿Esto no es Eiden?” “¡No! ¡No! ¡No!” “Vale, vale…” dije, bajando aún más la voz, “¿y no sabrá por casualidad cómo llegar?” “¡Nosotros no ir Eiden! ¡Tú matar a todos!” “Que no, que yo solo…” pero no pude acabar la frase, pues Crewood le dio la vuelta a la escopeta de un rápido movimiento y antes de que pudiera darme cuenta yacía en el suelo, con la marca de la culata impresa en la sien. “¿¡Pero qué habéis hecho!?” gritaba la voz más grave. “Yo… nosotros… perdone, señor… creímos que…” “¡Secuestrar a un ciudadano de la Unión! ¿Qué queréis, que vuelvan a venir los dueños de la noche?” “¡No, señor! ¡No queremos! Pero el extranjero no dejaba de hacer preguntas…” Parpadeé fuertemente, notaba la sangre seca en la herida de la cabeza. Estiré las manos, pero estaban bien sujetas tras la silla. Apenas podía ver nada, estaba en una sala completamente a oscuras, pero por una rendija bajo la puerta podía ver las sombras de los interlocutores. “¿¡Hola!?” grité. “Se ha despertado” dijo la voz grave. Tras un chirrido, la puerta se abrió y dos grandes figuras entraron. No podía verles bien el rostro a contraluz, pero habría jurado que el de atrás era Crewood, el dependiente de la tienda de antigüedades. “Buenas tardes” empezó el hombre más cercano, “ya nos disculpará por nuestro trato… se trata todo de un malentendido, ¿verdad, Crewood?” “Sí, señor…” susurró Crewood. El hombre de la voz grave rió ligera y sombríamente. “Soy Philip DeLauren, el promotor de la reconstrucción de las tierras del norte. ¿Y usted es…?” Tragué pesadamente, “desáteme y hablaremos”. “Me temo, querido amigo, que no puedo hacer eso. Ha visto demasiado”. “¿Demasiado? ¡No he visto nada!” “¿¡Cómo que no!? ¿Nada? ¡Todo esto!” levantó las manos. “Oiga, no me importa lo que estén haciendo aquí, déjeme ir, y me iré por mi propio pie. No volverá a saber de mí”. “Ah… ni que fuera tan sencillo. Mis compañeros han cometido el terrible error de tratarle con semejante falta de cortesía, pero hecho el daño, tenemos que amoldarnos a lo que hay. Según dice, es usted un ciudadano de la Unión Atenea, y sabemos bien cómo actúa la Unión para proteger a sus ciudadanos… sin embargo, aquí está, solo, en medio de la nada. Sospecho que es usted bastante aventurero, y que muy poca gente – o nadie– sabe dónde se encuentra, ¿cierto? Podría estar en cualquier parte del planeta, en un agujero en medio del desierto, o en un sótano en un poblado inexistente de las tierras indígenas. No creo que nadie le esté buscando… no, nadie. Está solo, así que no tiene mucho con lo que negociar. Ahora, dígame su nombre para que pueda tutearle”. “Mi nombre, Philip DeLauren, es algo que no va a obtener”. “En ese caso, querido amigo, me temo que no nos quedan muchas opciones. ¿Sabe? La gente de aquí tiene una costumbre interesantísima para resolver conflictos. Le propongo algo, si me gana, le dejaré marchar. Lo juro, soy un hombre de palabra”, levantó la mano derecha, “en caso contrario… dejará usted su terquedad y contestará todas nuestras preguntas. No me malinterprete, puedo torturarlo, no tengo ningún reparo en hacerlo. Sin embargo, siempre me gusta respetar la cultura de los lugares que visito, ¿entiende?” No contesté. “Bien, bien… dejaré que se lo piense un par de horas, luego volveré a por su respuesta. Espero que sea sensato, señor… bah”. Se dio la vuelta y salió del sótano, seguido de cerca por Crewood, que lanzaba miradas hacia atrás cada pocos pasos. La puerta se cerró de un golpe. No importa, me dije, saldré de esta en un momento. Me concentré todo lo que pude, me esforcé hasta que me dolieron todos los huesos, pero no conseguí pasar al viento. Las cuerdas me oprimían las muñecas y me rasgaban la piel y la carne. “¿Qué quieres?” preguntó una voz tras la puerta. No oí la respuesta. “No puedes pasar… Philip no quiere que entre nadie”. “Quita de en medio, zoquete. Si no le curo las heridas ni siquiera podrá pelear”. “Que no, Riwoosa, que no puedo dejarte pas–” “Carlston Arnold Junior, te conozco desde que tenías cuatro años. Jugabas con mi hermana a muñecas porque ella te obligaba. Quítate de en medio, o te doy tal puntapié que te envío a…” “Vale, vale… joder con la niña… pero date prisa”. La puerta se abrió y se cerró enseguida. “Hola” dijo tímidamente Riwoosa. Solo podía ver su silueta. “Voy a… curarte la herida de la cara. No te muevas. Si intentas algo, te saco un ojo. Si lo vuelves a intentar, te saco un riñón. A mi perro le gustan los riñones de los perdedores”. Se acercó y se arrodilló junto a mí. Abrió el maletín que llevaba, volcó un líquido sobre la herida y frotó sin cuidado. Cuando hubo terminado, lo volvió a guardar todo en el maletín. Se levantó y dio dos pasos hacia la puerta, pero se detuvo. “Philip te matará. Lo sabes, ¿verdad?”. Esperó mi respuesta, que no vino. “¿Sabes en qué consiste el duelo?” Negué con la cabeza. “Ambos pelearéis a muerte contra un oso. Philip ha matado muchos osos”. “Un oso”. “Sí, un oso”. Recordaba cómo eran los osos, esos animales terrestres, no más grandes que un perro de Daconia. “Bueno” contesté, “…gracias, Riwoosa”. Ella se dio la vuelta y salió sin más del sótano. El círculo de gente gritando dejó una abertura para que pasara. En el centro, Philip lanzaba golpes al aire y realizaba movimientos exagerados. El círculo se cerró cuando llegué al centro. Philip rió, “¿preparado, unionista?” “¿Y el oso?” Volvió a reír, “ahora lo traen”. Deseé con todas mis fuerzas que los osos de la Tierra fueran semejantes a los de Daconia, mucho más pequeños y dóciles. Me saqué el abrigo y rápidamente alguien lo cogió y desapareció entre la multitud. Pronto, el círculo de gente coreó algo incomprensible al unísono, y una abertura empezó a abrirse al otro extremo, mucho más grande. El oso llegó al centro, y parecía bien entrenado, veterano de muchas peleas. Miró con cansancio a su alrededor y soltó un rugido que hizo callar a todo el mundo. “¡Que empiece la pelea!” gritó Philip, “¡ataca, oso!” El oso nos miró a ambos, decidiendo a quién atacar antes, decidiéndose al final por mí. Dio un paso, y otro, y otro. Se encontraba a apenas un metro de distancia, y levantó tentativamente una zarpa, luego la otra. Carraspeé. Con cautela, di un paso hacia el oso y levanté la mano derecha, con la palma hacia arriba. Lentamente la acerqué más al oso, y más, hasta que llegué a tocarlo. Acaricié su suave pelaje y le sostuve la mirada, notando cómo, segundo a segundo, recuperaba algo que no sabía que había perdido. Me sentía fuerte de nuevo, como si el oso hubiera fijado mi cuerpo a mí, ayudándome a liberarme de lo que me impedía pasar a otra materia. “Gracias” le susurré, cerca del oído. Tanto el oso como yo ignoramos los gritos de rabia de Philip, que se sacudía a nuestro lado, sin atreverse a acercarse más. De pronto, el oso dio un paso hacia él y, de un zarpazo, acabó con su vida. Los hombres que portaban armas, al verlo, dispararon sin piedad al oso, quien, enloquecido, los tumbaba uno a uno. La gente huía despavorida, las mujeres gritaban, cogiendo a los niños en brazos y corriendo al refugio de sus hogares. Solo quedaban dos tiradores en pie, y el oso ya no podía caminar, chorreando sangre por todas partes. Cayó al suelo, y soltó un quejido lastimoso. “Ya es suficiente” dije. Los tiradores me miraron, como si hasta entonces no hubiera existido. “No sé qué es lo que estáis haciendo aquí, pero Philip no era una buena persona. No tenéis que vengarle”. Bajaron las armas. “Os propongo algo. Yo me iré de aquí, y no regresaré nunca. Vosotros continuad con vuestra vida en paz”. Crewood, uno de los dos tiradores, contestó, “trato. Tú cuidado, ir por allí”, señaló al noroeste. Asentí. Me di la vuelta y emprendí la marcha. “¡Espera! ¡Espera!” Me di la vuelta. A través de la nieve, una figura corría. “Llévame contigo”. “Riwoosa”. “No me queda nadie aquí… llévame contigo”. “Voy a un lugar peligroso, Riwoosa”. “Lo sé, pero sé que eres un hombre valiente”. “No lo soy”. “Nadie va a Eiden por voluntad propia si no es valiente”. “No, voy solo” contesté, empezando a caminar de nuevo. Riwoosa se dio prisa y empezó a caminar a mi lado. La miré de reojo. Ella contestó ásperamente, “no voy contigo, solo voy en la misma dirección”, y sonrió. “Es probable que muramos, los dos”. “Tú has calmado un oso, yo no muero a tu lado”. Y así anduvimos, sobre el hielo, uno al lado del otro, camino a nuestra perdición. “Me llamo Noah, por cierto”. Capítulo 73 Riwoosa en las escaleras “¿Y hace mucho que vivís por aquí?” “Nosotros siempre hemos vivido aquí”. “Pues tienes un buen acento”. “¡Gracias! Estudié unos años en la Universidad de Anwoka. Literatura y Ciencias Sociales”. “¿Y qué es lo que haces en Toca-Tocachoosa? No habrá mucho que hacer…” “¡Oh sí! Como soy la única que ha ido a la universidad, soy la médico”, sonrió, “además, estoy empezando a documentar la lengua indígena del noroeste. ¿Puedes creer que nadie antes se ha molestado en hacerlo?” “Increíble…” Riwoosa bostezó. El invierno se atenuaba en el valle de Eiden, y el frío no penetraba las múltiples capas de abrigo, como hacía en las placas de hielo. Habíamos encendido una pequeña hoguera y nos calentábamos, tumbados uno a cada lado. Las formas de la cara de Riwoosa tomaban un aspecto nuevo bajo la influencia de las sombras del fuego. Parecía que tenía los ojos más hundidos de lo que los tenía en realidad; remarcaba unos pómulos delgados, aunque bien cuidados. “Philip es…” empezó tras un rato de silencio. “No tienes que contármelo, si no quieres”. “Philip DeLauren vino un día, con excavadoras y maquinaria moderna. Enseñó mapas al consejo tribal y firmaron un contrato. Nosotros no teníamos nada… y Philip tenía muchos mapas con marcas de oro debajo de nuestros pies. Nosotros queríamos prosperidad… pero pronto vinieron más, y construyeron casas y cosas agradables. Todo iba bien, hasta que empezaron a morir los peces. Había escasez de focas, la naturaleza moría. Nos quejamos, pero nos obligaron. Amenazaron con quitárnoslo todo, todas las medicinas, las cosas buenas… no podíamos hacer otra cosa”. El fuego crepitó. “Pero el pueblo ha aprendido. Sí, esta vez ha aprendido. No se volverán a mezclar con blancos”. “¿Y Eiden?” pregunté. “Hay una leyenda antigua en mi pueblo. Pasó cosa similar a nosotros, pero peor. Mi pueblo vivía en Eiden, la ciudad próspera de los indígenas. Todas las tribus venían a comerciar con nosotros, había abundancia de todo. Nosotros sabíamos que no estábamos solos. Convivíamos con seres malos, seres de la noche, pero nos conformábamos porque teníamos de todo. Nosotros éramos los dueños del día, y ellos de la noche. Solo los forasteros incautos que salían de noche desaparecían, solo los rebeldes. Una noche, Eiden se llenó de helicópteros y camiones y cosas del hombre blanco, y estuvieron días y días yendo y viniendo. Aquello fue un presagio, pues no poco después, vinieron mares de seres de hielo y lo destrozaron todo… quemaron nuestras casas, mataron a los jefes y bailaron sobre nuestras cenizas. Solo mi abuelo, Ahkanoomi, y Prékotan, escaparon, con los niños y sus mujeres. Nadie ha vuelto a las ruinas de Eiden, ni nadie debería”. Bostezó de nuevo, y me sorprendí a mí mismo imitándola. “Mañana llegaremos a Eiden” dijo, “buenas noches, Noah”. “Tri no toka, Riwoosa”. Rió, y se durmió. El valle de Eiden estaba rodeado de pequeñas elevaciones en el terreno que no me atrevería a llamar montañas. Eran lo suficientemente pronunciadas como para impedir la vista al otro lado de la U que formaba el valle, pero no lo suficientemente altas como para diferenciarlas entre ellas. Riwoosa las llamaba por nombres inventados –creo–, como “la nariz del águila”, “el ombligo del castor” o “la vagina de la diosa Knoknot’na”. Mejor no hablemos del último. Si el valle fuera una U, Eiden se encontraría cercano a la curvatura, y nosotros en el extremo opuesto. Podíamos seguir la forma curva y llegar al cabo de dos días, o podíamos cruzar entre los múltiples desniveles y llegar en diagonal. Riwoosa que, pese a decir no haber estado nunca allí se movía con soltura, eligió cruzar entre las elevaciones. “Bordearemos por allí, subiremos por allí”, dijo apuntando con el dedo, “luego bordearemos el ombligo del castor y luego solo tendremos que cruzar el… no-me-acuerdo y ya está. Llegaremos por la tarde, como mucho”. Y así pasamos la mañana: bordeando por allí, subiendo por allá y rodeando el ombligo del castor. Quizás alguien se pregunte por qué Riwoosa le puso aquél nombre –o quienquiera que se lo pusiese–. Pues bien, la respuestas es más sencilla de lo que yo me había imaginado. Yo creía que sería una especie de pozo muy grande con la forma del ombligo de un castor… aunque ni siquiera sabía cómo era el ombligo de un castor. En vez de eso, el ombligo del castor no era más que un lago. Allí, en medio de la nada, un apacible lago daba vida y cobijo a multitud de castores que, aprovechando las temperaturas agradables de aquella zona, habían procreado de tal modo que se les veía por todas partes. El lago se abastecía de la nieve derretida, creando una corriente que se detenía en él, y luego se escurría por el otro lado de las pequeñas montañas, donde Eiden estaba. Supuse que en épocas de extremo frío, todo aquello estaría congelado, y que el ombligo del castor tomaría otro nombre, como… no se me ocurría nada. “El ombligo congelado del castor”, pensé, y de la distracción tropecé y casi caí al suelo. Decaía ya el día cuando alcanzamos el no-me-acuerdo de Riwoosa: una pared de piedra que nos obligó a retroceder y escalar por otro lado. Al llegar a la cima de la pared, ya era completamente de noche. Nos sentamos al borde de la pared, mirando al vacío de la noche. “Ahí abajo está Eiden”, señaló. “Por fin” dije en un suspiro. “Carai, ¿y esta era la capital de un imperio? ¡Aquí perdida en medio de la nada!” “Pues precisamente por eso debió ser la capital. Piensa, ¿qué es lo primero que atacas cuando golpeas a un enemigo? Su fuerza mayor. Si lanzas un ataque contundente al centro de todo, desde donde se controla todo, prácticamente ya has ganado. Nadie podría lanzar un ataque así sobre Eiden, está demasiado protegida”. “Pues alguien lo hizo. El clan de Mason, según Gallen”. “Ese Mason debe de ser muy poderoso” dijo Riwoosa. “Esos seres de la noche de los que habla tu leyenda, están por todo el mundo, y se reparten en clanes. Mason es el patriarca del clan que ocupa la mayor parte del continente. Agatha era la matriarca del clan de Nueva Canadá, hasta que su ambición la destrozó, y Mason acabó con todo el clan. Tras destruir Eiden, nadie volvió a ver a Agatha”. “Seguro que está muerta”. “No lo creo, Riwoosa. Hace no mucho entró en el bar de Gallen, en Dewyno. Y no iba sola, la acompañaban dos de sus hijos… ahora son cuatro. Cuatro, cinco, descendientes de Eiden, para luchar contra todo un mundo. Gallen dice que Eiden era el más fuerte de los vikingos que lo empezaron todo, y que por eso no es fácil acabar con ellos. Mason era otro vikingo, amigo de éste, que quiso sublevarse contra la autoridad de Morrigan, y convenció a otros originales para ayudarle. Dada la ausencia de Eiden, Agatha conspiró con Mason y los demás, por eso ahora intentan evitar por todos los medios que despierten a Morrigan. Si ella despierta, los matará a todos”. “¿Y cómo te has metido tú aquí?” “Yo no quería, Riwoosa, créeme… pero soy un guardián, o lo seré, espero, algún día. Los guardianes siempre hacen lo correcto, los guardianes siempre hacen lo que se tiene que hacer”. El día amaneció temprano sobre el muro. No recordaba haberme quedado dormido, pero el dolor de cabeza indicaba que no había descansado demasiado. La tenue luz del sol me cegaba y quería levantarme, pero no podía, pues Riwoosa se había dormido encima mío. Con cuidado, aparté su brazo y la desplacé, rondando hacia un lado; me levanté. Las ruinas de la ciudad de Eiden se elevaban allí abajo, en el valle. De lo poco que quedaba, destacaba un imponente castillo medio derruido, del que podía imaginar saliendo humo, el día que abandonó su esplendor. Riwoosa se levantó a mi lado, frotándose los ojos. “Así que ésta es Eiden” dijo. “Ésta es”. Sin preámbulos, dio un par de saltos y empezó a descender la montaña. “¿Y ahora qué?” “No sé. Vayamos al castillo”. “Aquí no parece haber nadie”. Caminamos en silencio, cruzando lo poco que quedaba de la que fue la mayor ciudad jamás construida por indígenas. Una verja de hierro oxidado indicaba el principio del terreno del castillo. La aparté con esfuerzo, y entramos a lo que serían los jardines, seguramente. “Este sitio no me gusta nada”. “Ni a mí” contesté. El pequeño camino de grava que llevaba hasta la puerta se conservaba, congelado, impidiendo de algún modo que las hierbas lo invadieran. Los escalones de la entrada tenían muescas por todas partes, y algunos se habían desprendido. “¿Y sabía tu pueblo quién vivía aquí, en la mansión?” Riwoosa se encogió de hombros, “no tengo ni idea”. Justo íbamos a entrar cuando un grito de advertencia sonó a nuestras espaldas. Me detuve en seco; miré a mi acompañante por el rabillo del ojo. Lentamente, me giré. “¿¡Qué haces aquí!?” rugió la voz. En medio del camino de grava, por el que habíamos venido, se levantaba la figura imponente del ser de hielo. “Oh, Dios mío” susurró Riwoosa, “es uno de ellos… va a matarnos, va a matarnos, va a…” y se formó un nudo en su garganta que le impidió continuar. “Dame un bueno motivo para no matarte, Noah” No podía ser… era ella, la había visto, allí, aquella noche, en el bar de Gallen. Era imposible, era un ser de la noche… “¡Lois!” Lois apoyó las manos en su cintura. “Pero… pero… ¡pero si es de día!” “¡Gracias, señor obviedades!” rugió Lois, “pero no has contestado mi pregunta. Dime, dime, oh incauto e imprudente extraterrestre. Dime un motivo por el que debería dejarte vivir”. Inspiré, traté de ralentizar los latidos de mi corazón, y reuní el valor necesario para decir, “¡no! Dime tú un motivo por el que debería dejarte vivir”. Lois rió. “Por favor… ¿sabes cuántos años tengo?” Y no dudé. Como todo guardián, hice lo que tenía que hacer. Me fundí con el viento y me abalancé sobre el kematian, que voló hasta golpearse contra la valla. Me materialicé en mi cuerpo y la miré mientras se levantaba. “¡Whoa!” espetó, riendo, “¡eso ha sido fantástico! ¡Hazlo otra vez!” Consumido por la rabia, me fundí con el viento de nuevo y me abalancé con todas mis fuerzas sobre Lois, desconociendo, por la ceguera de mi odio, que un kematian de su edad podía moverse mucho más rápido que el viento, que un kematian de su edad no tenía piedad, ni remordimientos. Corrí, y mientras iba hacia ella, Lois se convirtió en un borrón invisible que apareció detrás de Riwoosa. “¡No!” grité, materializándome de inmediato. Lois sonrió, mostrando los colmillos. Entonces el llano cuello de Riwoosa se llenó del intenso rojo de su sangre, desplomándose al suelo y rondando escaleras abajo. Capítulo 74 Sangre “Mi nueva hija necesita comer”. “Pues que se aguante. No haberla mordido”. “Tranquila, pequeña… tranquila” susurró Lois al oído de Riwoosa. Sus frías manos le acariciaban el pelo, y en su pecho reposaba la mejilla del atribulado kematian, conteniéndolo, ya de paso, para que no se comiera a nadie. “¿Pero en qué pensabas?” preguntó Agatha. “En que si venían todos esos humanos para despertar a Morrigan, sería divertido ver a… ¿cómo te llamabas, pequeña? Sí, a Riwoosa, comérselos en un segundo. Pero al parecer no van a venir humanos”. “Mason se los cargó a todos. Y dime, ¿cómo ha completado la transformación tan rápido, tu nuevo retoño? Apenas hemos estado fuera”. “Oh, madre, ¡no tengo ni idea! Nunca sabes con estos indígenas…” Lois acababa de descubrir una de sus más valiosas cartas: no quería que Agatha supiera que podía salir de día. “¿Y cómo lo lleva el pequeño Quim Junior… Quirla, perdón?” preguntó con sorna. Quirla la miró con odio, ojos inyectados en sangre, figura impasible. “Quiero que sepas, Quim Junior, que me alegro mucho de que te unas a la familia. Seguro que haremos matanzas increíbles todos juntos. ¡Estoy deseosa por verlo!” Con un horrendo chillido que casi me perforó los tímpanos, Quirla se lanzó sobre Lois, creyendo que podría con ella. Casi con desdén, Lois le soltó un manotazo y le envió contra una hilera de estanterías, desperdigando multitud de libros por el suelo. “Cálmate, pequeño vástago, tengo más de mil años”, se giró hacia la mesa redonda, “bueno bueno… aquí estamos… ¿y ahora, qué?” “Mason sabrá que estamos aquí” contestó Agatha, “llegará en cualquier momento”. “Pues que se de prisa, me duele ver cómo se muere mi hija”. Wen la miró y sonrió. “¿¡Qué!?” espetó Lois. “Nada, nada… nunca te imaginé tan maternal”. “No me jodas, Wenífaro, sabes que no puedo evitarlo”. “Aún y así”. “Algún día… algún día…” Wen rió, y Lois volvió a abrazar a Riwoosa. Mientras tanto, yo vagabundeaba por los pasillos de aquél sótano secreto. Era una sala de inmensas proporciones, cuyo final no alcanzaba a la vista. Hileras e hileras de estanterías repletas de libros, estatuas y otras obras de arte colmaban la vista hasta el horizonte. Cogí un libro al azar. Se titulaba “Nueva Canadá. Volumen II”. El formato y el tipo de letra me resultaban familiares, aunque no lo identifiqué. Lo abrí, y fue entonces cuando me llegó el flashback. Era exactamente el mismo tipo de libro que había visto en la Biblioteca Nacional de Bon Mer, en Winders, hacía ya… no recordaba cuánto. Lo ojeé por encima, y estaba lleno de sucesos, fechas, nombres y datos de Nueva Canadá, todo con sumo detalle. “¿Te gusta?” me sobresaltó una voz. Me giré, y Quim, que estaba a menos de un centímetro de mí, sonrió. Di un paso hacia atrás, alejándome de aquellos peligrosos colmillos. “Emm… sí, supongo”. “Lo escribí yo. Durante un tiempo escribí muchos libros de historia”, sonrió orgulloso. “Aquí usaba el seudónimo de Joqim Emmers. Lo sé, es un poco obvio, pero me gustaba cómo sonaba. Aquí me refiero a la Tierra, claro… En tu planeta escribí unos cuantos tomos, también, pero anónimamente”. “Gaya” dije. “¡En efecto! Tuve mucho tiempo para documentar vuestra historia… además”, sonrió ampliamente, “antes de que tu amigo Talson me enviase, le robé dos bolitas mágicas de esas, para viajar en el tiempo. Realmente me lo pasé bien, viajando al pasado y al futuro en tu planeta”. Me das asco, pensé, pero no lo dije. “En fin…” prosiguió Quim, dejando un gran silencio entre medio, “…no soy un mal tipo, ¿sabes? Yo solía ser Sheriff, de humano”. “Has matado a tu propio hijo” “¡Oh, no no! ¡No lo he matado, lo he hecho revivir! Piénsalo. Si le hubiera dejado tal cual, hubiera crecido, envejecido… y muerto. Ahora, jamás morirá. Yo le he dado la vida, no se la he quitado”. Y nada más acabar la frase, las luces se fueron. Silencio. Nada se movía, ni la más ligera brisa de aire, ni el menor crujido de un mueble. Instintivamente me había agachado, y en cuanto me di cuenta, me levanté de nuevo, intentando no perturbar la quietud. Una voz me cortó el aliento. “¡Agatha!” resonó por todos los pasillos, “¡no debiste traicionar a tus hermanos!” Toc-toc. Pasos. Las luces volvieron. Asomándome tras unas estanterías, pude ver a Agatha en pie, junto a la mesa. La voz que había hablado estaba al otro lado de las estanterías, frente a ella. No había rastro de nadie más. “Mason, querido”, contestó Agatha. “Long time no see”. “No hay forma de matarte, ¿eh?” “Qué quieres, viejo vikingo, la sangre de Eiden siempre fue más pura que la tuya”. “Eiden… y no sabrás por casualidad dónde está tu patriarca, ¿verdad?” “¡Ja! Eiden desapareció hace ya demasiado”. “No el suficiente”. “Bueno, bueno, Mason… pese a nuestras diferencias, si en algo estamos de acuerdo es que Morrigan no debe ser despertada”. “También te equivocas ahí. ¿Quién crees que dirigía a los Portadores de Morrigan? Sí, lo sé, eran humanos, y torpes… y lentos, pero aún y así discretos. Lamentablemente, se convirtieron en una carga, y los tuve que eliminar”. “¡Los muchos años te han trastornado! ¿Por qué quieres despertarla? ¿Acaso no recuerdas que fuimos nosotros quien la enterramos ahí?” “¿Y quién queda de aquella época? ¡Nosotros! Los otros originales están muertos, de eso ya me he ocupado. Solo queda Eiden… que probablemente también lo esté. La última molestia eres tú, y tu pequeño clan de patosos descendientes. Recuerda, Agatha: ya destruí tu clan una vez, no me costará volver a hacerlo”. “Deja que lo dude esta vez”. Y justo cuando parecía que iba a empezar un combate, un fuerte brazo, como de hierro, me arrastro, y en menos de un parpadeo me encontraba a la entrada de la mansión, sobre las escaleras. “Mierda, mierda, mierda” dijo Riwoosa, ojos en llamas. “Tranquila, pequeña, esto no es nada”, contestó Lois. Hasta donde alcanzaba la vista, todo el valle estaba lleno de figuras de hielo, acercándose con paso impasible. “Parece que Mason se ha traído todo su clan” intervino Wen, “eso es que tiene miedo”. “Hermanito” dijo Lois, dirigiéndose a Quim, “¿recuerdas la batalla contra el clan de Lendon?” Quim asintió, “¿y recuerdas tú la batalla de la frontera?” “Sí, bueno…” Lois hizo un gesto de desquite con la mano. “Me pido a los grandullones”. “Que te crees tú eso” contestó Wen. “Vale, novatos, escuchadme”, dijo Lois, levantando la voz. Quirla y Riwoosa la miraron. “Tú también, Noah el extraterrestre. Vosotros quedaos atrás y… comeos los restos”, rió. Pero yo no la escuchaba, pues de pronto todo aquello se asemejó demasiado a una jugada de crowns. Las piezas blancas –el clan de Mason– rodeaban al grupo acorralado de piezas rojas –nosotros–, mientras nos debatíamos en la manera de destruirlos, seguros de nuestra capacidad. En crowns, la contundencia no tiene nada que ver con la victoria, todo se basa en la estrategia, y en la capacidad de sorprender. ¿Cómo se podía matar a un kematian? Según mis conocimientos, uno de ellos solo podía morir por otro de ellos. El clan de Mason era un arma que se acercaba, una espada sin mango, y nosotros teníamos la fuerza para combatirlos, y ahora, un mango. Sin esperar un segundo más, me fundí con la tierra y resquebrajé todo el terreno, creando una brecha entre un grupo de piezas blancas y el otro, dividiéndolas en partes menores y tragando a muchos por el camino. Tal y como esperaba, Wen corrió sobre uno de los grupos, y Lois y Quim sobre el otro. Para cuando regresé a mi cuerpo, todo había acabado. Los tres antiguos kematian volvían a estar en las escaleras, y Lois tenía al único superviviente agarrado por el cuello, de rodillas, frente a Riwoosa. “Mira, pequeña, comida” dijo. Riwoosa, cuyos ojos codiciaban la tan cercana presa, se debatía entre lo que le quedaba de humanidad, y satisfacer sus impulsos. “Mason os matará a todos”, dijo el kematian arrodillado. “Cállate, basura inmunda. Estoy intentando enseñar a comer a mi nueva hija, si no te importa. Vamos, Riwi, cómetelo”. “Lo siento…” susurró Riwoosa, y saltó sobre su cuello. “¡Hmm! ¡Sabe mejor que el pescado frito!” gritó de alegría. Lois la agarró por la nuca y la besó, chupando la sangre que le chorreaba por la barbilla. “Si has acabado…” empezó Quim, “…estaría bien acabar con Mason de una vez”. “¡Qué decepción!” gritó Lois al entrar en la galería. Su voz resonó por las paredes hacia el infinito desconocido de librerías. “¡Mason! ¡Tu clan era de pacotilla! ¡Era una broma! ¡Un insulto a…!” calló en seco al llegar a la mesa redonda. Mason tenía a Agatha cogida por el cuello, a medio metro del suelo. Agatha, quien ya no se divertía, luchaba en vano por liberarse. “Bien, bien, bien…” decía distraídamente éste, mientras daba la vuelta a la mesa. A cada poco, se detenía e introducía un anillo en la ranura hecha exactamente para él. “Como deducirás, pequeña descendiente de Eiden, al matar a los demás originales me quedé con sus sellos”. Luego llegó a su sitio en la mesa; se sacó el anillo y lo colocó en la ranura. El siguiente era el de Agatha. “Francamente, me sorprende que reemplazaran el sitio de Eiden por el tuyo. Asumir, así, a la ligera, que uno ha muerto… ¡horrendo! En fin…” De un tirón, le arrebató el anillo a Agatha y jugó con él. “Si introduzco este anillo, la mesa se abrirá, y Morrigan despertará”, sonrió. “Como tu anillo está entre los que la abren, Morrigan sabrá que tú participaste, y serás la primera en caer”. “Lo dudo” musitó Agatha, con el poco aire del que disponía. “En cualquier caso, pronto lo veremos”. Sin más, introdujo el anillo de Agatha en la ranura, y esperó. De pronto, el suelo empezó a temblar; algunas estanterías cayeron. Poco a poco, los dibujos de la mesa empezaron a separarse, primero los exteriores, luego los interiores, y pronto la mesa quedó completamente abierta. De la cavidad abierta salían humo y polvo entremezclados, junto con un olor a podredumbre. Mason miraba al agujero, esperando que pasase algo; Agatha también miraba, por el rabillo del ojo. Los demás, todos perplejos, aguantábamos la respiración. Una puerta al fondo se abrió de golpe y pasos, jadeos y gritos se acercaban cada vez más. “Llegamos tarde, llegamos tarde”, decía una de las voces. “Que no…” contestaba la otra. Se detuvieron en seco. “¡Oh!” exclamó la recién llegada Adelaide. Gallen miró al agujero atónito, y luego paseó la mirada por nuestros rostros. “¿Qu…? ¿Qu…?” Nadie contestó. “¡Ingenuos!” rugió Talson. “¿Talson? ¿Cómo has llegado tú aquí?” “¡Malditos ingenuos! ¡Cobardes! ¡Cortos de miras! ¡Inútiles!” gritaba, con la yugular más hinchada que nunca. “¡Ahhh! ¡Tú, Mason! ¡Tenías que haberlos matado a todos!” “¿De qué hablas, Talson?” interrumpió Adelaide. “¡No! ¡No! ¡No! ¡Nadie tenía que sobrevivir hoy, salvo Mason! ¡Lo he visto! ¡Tenía que suceder así!” “¿Nos… nos habías tendido una trampa?” preguntó Gallen. “¡Maldito inútil! Tú y tu hermano… no deberías haber ayudado a Morrigan cuando la encontrasteis en el Monte Wilhelm. ¡No sabéis lo que me costó debilitarla y enterrarla en lo más lejano de la tierra! Pero no… teníais que ayudarla, teníais que mantener vuestro juramento de guardianes, teníais que ser hombres de honor… ¡malditos!” “Nos has engañado durante todo este tiempo…” dijo Gallen, bajando la voz, “tú querías que Mason nos matara, y luego… ¿qué? ¿Acabar con él de algún modo y librarte de todos los seres de la noche, y de todos los hijos de los dos soles de una vez?” “Más o menos” “Y… ¿para qué?” “Pues…” “Bueno, basta de cháchara”, interrumpió Mason, “vamos a…” pero no acabó la frase, pues Riwoosa, demasiado atraída por la sangre que bombeaba el corazón de Talson, se movió hacia él y le arrancó la cabeza en medio segundo. “Pues supongo que eso zanja el asunto” concluyó Mason, mirando a Riwoosa chupar la sangre del inerte cuerpo de Talson. Lois rió, “¡bien hecho, pequeña!” Caí al suelo. Acababa… acababa… de matar a Valentine. Nada tenía sentido, pero ¿por qué nos había engañado? ¿Por qué construir algo tan bien montado… para nada? Val, Val, Val… “Eh, reacciona Noah”, me tocó Quirla en la espalda. Al notar su mano fría, me aparté de golpe y me levanté. Había que admitir que tenía bastante autocontrol para ser un kematian recién nacido. “Estoy… bien… estoy bien”, carraspeé. Riwoosa se levantó y en suspiro estuvo delante mío. “Lo siento…” susurró, “yo… no he podido…” se relamió los labios, “yo…”, acercándose cada vez más a mí. La mano de Lois se interpuso entre los dos. “Vale, pequeña, ya te has zampado a suficientes”. Los ojos de Riwoosa se llenaron de decepción, pero se dio la vuelta y se apartó. Swoosh. Cloc-cloc-cloc. “Francamente, empezaba a aburrirme” dijo Agatha, con la cabeza de Mason a sus pies. Fuera, la lluvia empezó a caer sobre los cadáveres del extinto clan de Mason. Capítulo 75 La batalla final Bajo la impasible mirada de las estrellas, el viento frío baila entre los cuerpos caídos de los seres de la noche. Regueros de sangre que tiñen la nieve, buscan grietas entre el hielo y se filtran entre la tierra. Rasguños, caras desfiguradas y ojos desorbitados; miembros esparcidos sin dueño ni memoria por el valle de la que fue la más grande ciudad de un imperio que la historia no recuerda. Charcos rojizos de sangre coagulada, pequeñas bestias de la profunda noche, que salen a olisquear tentativamente por el campo de batalla. El gruñir, apagado por el viento, de un par de lobos que se disputan una presa; lechuzas agitando las ramas de algún árbol cercano. La calma reina, aparentemente, en las ruinas de una ciudad abandonada, ignorante de los túneles que discurren bajo ella. Ignorante de los cientos de pasadizos que se entrecruzan, confunden y atrapan bajo cientos de toneladas de tierra. Allí, en algún lugar, existe una sala; una sala grande y sin ventanas, donde un hilo de sangre se desprende del charco que dejó alguna muerte, y corre, sin nadie que lo detenga, entre las juntas de las baldosas. Quizás parezca una sala llana, con principio, pero sin final, pero el hilillo de sangre hace evidente el pequeño desnivel, cuando llega a la próxima intersección y se divide en dos pequeños ríos contrarios, llevando las noticias de la muerte pasillo abajo. Es en aquella sala donde un solo corazón late, aunque más figuras haya. Es en aquella sala donde se decide un destino, algo incierto y caótico, que marcará –quizás– el rumbo de la historia. Pero no es el único sitio donde laten corazones. Fuera, lejos de allí, bajo la ventisca y el tiempo adverso, dos pares de pies avanzan con dificultad, marcando un camino sobre la blanca almohada de nieve, que se borra al levantar el pie. “No queda mucho” grita uno, pegando la boca al oído de su compañera. Ella clava la punta de la bota en la nieve, avanza un paso, y se repite a sí misma que no falta mucho, que están a punto de llegar. El recuerdo de una cara, inocente y rosada, recogida en sus brazos, le traen a la memoria las notas de un piano abandonado, lleno de polvo y con el si bemol roto. Las notas, cálidas, se interrumpen y forman una melodía que creyó olvidada. ❦ “Pues me parece que aquí no hay nadie” dijo Lois tras un buen rato. “Yo misma puse el candado sobre su lápida, es imposible que no esté”, contestó Agatha, asomándose a la cavidad que había dejado la mesa abierta. “El ataúd está”, confirmó. “Pues vamos a averiguarlo” intervino Wen, adelantándose. Agatha se interpuso, “no voy a impedirte que entres, porque tengo muchísima curiosidad, pero ten cuidado”. “Descuida, madre” contestó el primogénito, poniéndola una mano en el hombro. Sin dudarlo, se asomó al agujero oscuro, y se lanzó al interior. Todos prestamos atención, esperando oír la caída. “¿A qué profundidad…?” empezó Lois. “A mucha”, sonrió Agatha con complacencia. Al poco, levantó la mano para que prestásemos atención, y todos pudimos escuchar el apagado thud! de la caída. Lois cerró los ojos y se concentró, “…dice que está bien, pero que ahí abajo no hay nada”. “¡Imposible! Dile que mire bien”. Lois cerró los ojos de nuevo. “¿Qué hace?” susurré a Gallen al oído. “Algunos kematian hacen cosas excepcionales. Lois puede comunicarse con los pensamientos de los demás”. Hice memoria, y no recordé ningún hijo de los dos soles que pudiera hacer tal cosa. De pronto, Lois gritó “¡Noo!” y se lanzó de cabeza al agujero. Sin pensarlo, Riwoosa la siguió. Los demás nos acercamos corriendo y nos asomamos al vacío. “¿¡Qué ha pasado!?” preguntó alguien. La respuesta vino de la única que no se había movido de su sitio: Agatha. “Wen ha muerto…” susurró, “…y Lois y su hija van en camino de lo mismo”. Todos la miramos en silencio. Levantó la vista lentamente, “Morrigan ha despertado”. Casi al instante, un ruido, semejante al amenazador rugir de un glohkam enfurecido, subió por las paredes del agujero. Los kematian se miraron entre sí; dos segundos más tarde se habían desvanecido, y todo el rastro que quedaba de ellos era la corriente de aire que indicaba su huída. Silencio. Tac, tac. Nieve fundiéndose. Creeec. El crujir de alguna estantería. Alguien inhaló una de sus últimas bocanadas de aire. “Deberíamos…” empezó Gallen, y todos le entendimos. Todo sucedió muy deprisa. Corríamos, con el alma saliéndonos por la boca, el corazón a mil por hora. Un ruido, alguien que cayó. “¡Noah!” un grito en la distancia. Adelaide en el suelo, Gallen levantándola, cargando con ella. “¡La espada, Noah! ¡La espa…!”, un acero que vuela, brillando bajo la luz incandescente. El sonido de la hoja al cortar el aire, los huesos de mi mano al chocar con la empuñadura. Los ojos de Gallen, llorosos, que me dicen que corra. La falta de esperanza, el aire espeso y el grito del glohkam. Sin pensármelo, hice la espada parte de mí y, antes de que hubiera pasado una décima de segundo, me fundí con el viento. Corrí, y corrí, deshaciendo el laberinto de pasadizos, escalando paredes, huyendo hacia la superficie. El terrible bramido de Morrigan aún llegaba a mis oídos, cuando comprendí que Gallen y Adelaide habían muerto. ❦ El estruendo penetró a través de las capas de tierra, de la dura roca del suelo de los Territorios del Noroeste, y a través de la ventisca. Cortante e hiriente, el grito se propagó por todas direcciones, resquebrajando el hielo y llegando a los oídos de los dos seres que avanzaban con dificultad sobre el hielo. “¿Qué ha sido eso?” preguntó la mujer. “Morrigan” contestó el hombre con aspecto sombrío, “y me temo que no nos queda mucho tiempo”. Sabiendo lo que sabía, prefirió no contárselo a su acompañante. “Todo va bien, ¿verdad, Gallen?” Gallen, quien justo antes del grito había notado aquella presión en el pecho, decidió no contarle a la mujer que su otro yo era quien tenía la única esperanza, quien poseía el acero que podría acabar con Morrigan. Asintió, “pero por poco tiempo”. Sin hablar más, continuaron avanzando sobre la nieve, aún más deprisa. ❦ Ya en la parte superior, me deslicé por las salas de la mansión hasta llegar a las puertas de entrada, que se abrieron de par en par al pasar por ellas. Al alcanzar las escaleras, me detuve en seco. En el inmenso porche, a mi lado, Lois se miraba los brazos. “Imposible…” salió de mis labios, “¿cómo has…?” “No tengo ni idea”. Sus ojos, brillantes como dos soles en la noche, escrutaron los míos. “El… el viento me trajo aquí” dijo sorprendida. El viento silbó con furia, confirmándolo. “¿Y los demás?” pregunté. Lois me miró, yo la miré, y ambos contestamos la pregunta sin necesidad de palabras. “Estamos solos”. “No tanto” dijo Lois, mirando al horizonte. Al fondo, tras la nieve y el viento, dos figuras cruzaban la verja de entrada a los jardines de la mansión. Se acercaban lentamente, los dos abrazados, y no fue hasta que estuvieron a pocos metros que les reconocimos. “¡Carla!” gritó Lois, sorprendida. Ésta, levantando la mirada, la vio en la cima de las escaleras y respondió con una mirada de indiferencia. Los ojos de Gallen se fijaron en el acero que brillaba, olvidado, en una de mis manos. Sin pensármelo, le lancé la espada, que cortó el aire, girando pesadamente, y justo cuando parecía que la alcanzaría, ambos desaparecieron. “Mierda, otra vez no”. Un gruñido pasó junto a mi oído, y un reguero de sangre apareció en la nieve, donde instantes antes habían estado Gallen y Carla. Parpadeé. Copos de nieve, posados plácidamente sobre la nieve, revueltos por la acción de una violencia que nadie vio. Copos, antes blancos, que se tiñen de rojo. Diminutas gotas de sangre, esparcidas por doquier, filtrándose entre los cristales de hielo. Unos pies, fríos y pálidos, que se posan sobre el charco. Morrigan nos miraba sin expresión alguna. Su figura, esbelta y blanca como el marfil, desafiaba impávida al frío del temprano amanecer. En las primeras luces, antes de que saliera el sol, sus brillantes ojos parecían alumbrar toda la fachada de la mansión que un día perteneció a Agatha. De sus dientes chorreaba la sangre de nuestros amigos, resbalando por sus labios y acariciando su desnudo cuerpo. “¡Morrigan!” gritó Lois histéricamente. “¡Es un… placer conocerte, bisabuela!” “¿Dónde está Eiden?” preguntó Morrigan con total falta de empatía. “Él… desapareció…” empezó Lois, “…un buen día, sin más…” “¡Lo sé!” gritó Morrigan, “¿¡dónde está Eiden!?” “Yo…” susurró Lois, agachando la cabeza, “no sé, Morri… ¿puedo llamarte Morri? No, claro, ya me parecía…” rió nerviosamente. “Mierda, más vale que me calle ya”. “Sí, más vale” susurré a su lado. Morrigan puso los ojos en blanco. “Voy a mataros, ¿vale?”, sonrió. Entonces un fuerte viento nos arrastró hasta las alturas, como en un torbellino, y me fundí con él. Lois volaba sobre el viento, y yo ascendía junto al extraño ser. “¡Tú!” gritó Lois, “¡me salvaste antes!”, y el viento le acarició la cara. Fue en aquel momento que lo vi todo claro, pues Golladan, atrapado en el viento, dejaba ir el lamento de aquellos que quedan atrapados para siempre. El viento y Golladan; Golladan y el viento, salvándonos de los colmillos de su ejecutor. Pero Morrigan saltó, traspasando el remolino de viento impenetrable, acercándose cada vez más a la garganta de Lois. Y en vez de eso, se desvió y mordió al viento, el cual cesó de repente y dejó de sostener a Lois. Sin saber qué había pasado, descendí todo lo rápido que pude y recogí al kematian, que se acercaba a una muerte segura, llevándola conmigo lejos de allí, sin detenerme, sin mirar atrás. Fue así cómo, juntados por un propósito común, dos seres que no eran lo que debían ser, cabalgaron entre las nubes hacia un mañana más claro, hacia la esperanza que prometía la salida de un nuevo sol. Fue así cómo, cruzando valles y montañas, Lois y yo dimos nuestro adiós a un mundo desplazado, un día lleno de corrupción, en la última noche de nuestras vidas. A través de un agujero en el hielo, entre dos placas olvidadas en la inmensidad del océano, en un segundo portal que se cerró tras nosotros, vislumbrando los prados de Gaya, en la tierra de los dos soles. Lejos de allí, en un lugar que quedaba en el pasado, tres sombras se ocultaban sobre los tejados de una cuidad perdida, prometiendo una venganza que nunca llegaría. Y otra sombra, más grande que las primeras, observaba el campo de batalla, con la muerte danzando sobre sus cenizas, empuñando la espada de Gaya. El viento silbaba los últimos alientos de Golladan, despidiéndose de su hermano, mientras éste se llenaba del odio de la vieja Guardia, aquél que derribó las barreras del tiempo, para vengar algo que jamás sucedió. Su sombra, la sombra de Gallen, bañó el valle tras el sol del amanecer, y la muerte no pudo sino mirar hacia arriba, y llorar por la batalla final. Entonces… Epílogo El día amaneció tranquilo en un pequeño pueblo del norte de la Unión llamado Emmerston, en el condado de Yewol, Dewyno. Era un día cualquiera de octubre, frío y lúgubre; sin embargo, y a diferencia de muchos otros días del año, el cielo estaba claro. Tímidamente, el sol empezó a asomarse sobre las copas de los pinos, tornando los verdes en sombras claras que contrastaban con el cielo. Sobre los pálidos campos de maíz, las sombras de los pinos, como ejército armado en lanzas, se estiraba y contraía con la brisa matinal. Alai despertó de una noche sin sueños, con la mente en calma y los huesos descansados. Se desarropó, y enseguida el frío matinal se pegó a su piel, erizando los pelos de sus brazos y piernas. Perezosamente, se levantó y se colocó bien los calzoncillos. A través de la ventana, podía ver los tejados de las casas del pueblo, empapados, que empezaban a iluminarse con la luz del sol. Sin más, se sentó en la silla de madera en silencio y se quedó así un rato, observando el paisaje. Arrimándose un poco a la mesa, alcanzó la ventana y la abrió de par en par. La ligera brisa movió los papeles que tenía sobre el escritorio, mezclados desordenadamente con lapiceros, maquetas de aviones, pelotas de béisbol y alguna botella de alcohol. Buscó entre los cajones, y entre los montones de cosas de la mesa, hasta que encontró algo con que rascar la cerilla que había pisado al levantarse. De un rápido movimiento, la prendió y encendió un cigarrillo, dando una calada honda que llenó sus pulmones de humo. Cogió el lápiz y observó el papel frente a él, leyendo una y otra vez “entonces…, entonces…” sin llegar a nada, así que tachó la palabra con demasiado ahínco y el papel se arrugó. Una respiración plácida y profunda le recordó la presencia de Gwyneth en la cama, quien se despertó enseguida, estirando los brazos y con un bostezo que la dejó como nueva. Sin decir nada, se puso la camisa y se fue al baño. Alai se quedó allí, sin moverse, mirando el tachón en el papel. “Entonces…, entonces…”, calada. El humo cruzó el sol por un instante y se perdió. “¿Qué haces?” preguntó Gwyneth en voz baja, al acercársele. Sin esperar respuesta, cogió el cigarrillo de los dedos de Alai y dio una calada. Después, acercó su cara a la suya y le dio un beso en la mejilla. Alai notó los negros rizos acariciarle el cuello, y el olor típico de su compañera. Sus mejillas, rosadas y rellenas, habían sido las protagonistas de sus sueños desde la primera vez que la vio, trabajando en la panadería. Gwyneth, la hija de la panadera, la llamaban en el pueblo. Para él, Gwyneth era Gwyneth, tanto si hacía pan, como si dirigía los apartamentos de encima del bar. “No sé cómo acabar esto, Gwynney”, admitió. Los segundos pasaron, y solo se oía el sonido de algún pájaro en la distancia. “Hoy hace un día precioso, ¿verdad? ¿Quieres que hagamos un picnic? Así probarás mi nueva receta”. “Claro” contestó Alai, “¿a las cinco? Hoy tengo la ruta corta”. “Perfecto”, dijo Gwyneth, sonriendo. Se puso los pantalones y las zapatillas de deporte, recogió el abrigo del suelo y se fue. El sol ya se vislumbraba por completo; eran las ocho menos diez y pronto tendría que irse a trabajar. Miró el cigarrillo, que se consumía lentamente, y más rápido cuando la brisa lo alcanzaba. Tuvo un escalofrío. Sin saber muy bien qué iba a escribir, puso el lápiz sobre la hoja y trazó una línea, y luego otra, y otra, hasta que el dibujo de una espada apareció, descansando sobre la hierba. Entonces escribió: Y del viento apareció Gallen, hijo del mar, hermano de la tempestad, blandiendo el acero de Gaya y gritando la canción de aquellos que lo han perdido todo. La hoja, cortando el aire; el viento mismo en favor del último hijo nacido bajo ambos soles. Sin dudarlo, la muerte saltó y se enfrentó a él, y de lo que sucedió después, nadie sabe. La gente solo recuerda la sangre manchando el hielo, el ruido del acero, y una espada caída y sin dueño, en cuya empuñadura podía leerse: “T. Para mi amigo Eiden Grant”. Escuchando el silbar del viento, Alai salió al porche y respiró el aire frío de mediados de otoño. Al sur, unas tímidas pero oscuras nubes se asomaban tras el Wikato, y Alai solo esperaba que no llegasen hasta bien tarde. Con la pesadez acostumbrada de los camioneros, se subió a la cabina de su reluciente galgo, como solía bromear Gwyneth, y se hizo a la carretera, por el camino del aserradero. Olot, septiembre de 2013