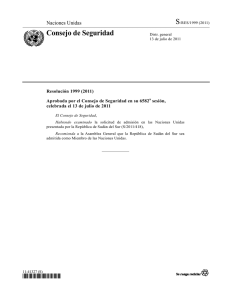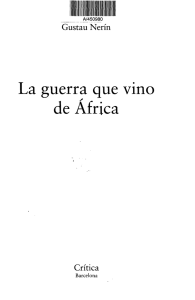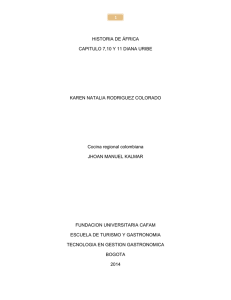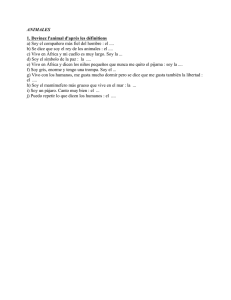ser mujer en áfrica - Universidad de Granada
Anuncio

1 SER MUJER EN ÁFRICA 2 A PILAR ARGÁIZ MI MUJER Algo más fuerte que la vida. Algo más fuerte que la pintura, Más fuerte que el amor Miquel Barceló 3 Fui al Malí en 1981 para investigar una historia inédita, la conquista del imperio songhai por 4000 moriscos españoles, que asentaron su capital en Tombuctú en 1591, y en ese viaje descubrí otra historia de mayor impacto humano: el problema de la mujer africana, un drama que no tiene parangón con el de los hombres. Desde entonces he vuelto por el Malí siempre que he podido, primero solo y luego con un equipo de investigadores y cineastas de la universidad de Granada con el fin de recoger en libros, documentales y fotos el extraordinario mundo de la mujer en África, sin duda los seres más oprimidos de este continente, y luego hemos recorrido con el mismo objetivo los países del Sahel, desde Mauritania al Sudán. Antonio: deja sólo la franja de los países, que cito, de Mauritania al sudán 4 5 PRIMER PARTE EL MALÍ EL SUEÑO, LA AVENTURA, LA LUZ, EL OLOR, EL COLOR Al igual que hay descubrimientos que se buscan y otros que se encuentran casualmente, hay viajes y sucesos que cambian literalmente nuestras vidas. La mía lo hizo el día en el que me puse la vacuna de la fiebre amarilla, compré el Arián, un billete de avión y me planté en Bamako. Los aeropuertos africanos suelen ser una pesadilla y todos me traen malos recuerdos, con policías de aspecto cruel, que rara vez sonríen, feos, gordos, altos, delgados, bajos, todos con parecido aspecto. De la docena de viajes que he hecho por avión a esta ciudad, el viaje que mejor recuerdo fue el primero. Un policía con gafas negras examinó mi pasaporte y me metió en una habitación semi a oscuras. Me preguntó si venía a conspirar contra Mousa Traeré y le farfullé que no sabía quién era el tal Moussa, y en ese momento era verdad. Me había repartido el dinero entre los bolsillos, dejando doscientos francos en el pasaporte para emergencias, y él los vio enseguida, se los metió en el bolsillo y, tras devolverme el pasaporte, me invitó a entrar en el país con una gran sonrisa, descubriendo así que en África todo puede arreglarse con dinero. Al salir del pequeño aeropuerto, la primera novedad fue la tórrida sabana africana, con un calor sofocante y una luz hiriente que nublaba los ojos. Era 6 invierno en Granada y en unas horas había pasado del frío polar a un calor asfixiante, en el que sobraba la ropa. A mi alrededor los gritos enloquecidos de docenas de porteadores y taxistas que pugnaban por hacerse con mi mochila y una tormenta de polvo en el exterior que enrojecía el aire de laterita y cegaba el horizonte. Ningún país africano es recomendable para turistas convencionales, porque en África casi nada funciona y los viajes normalmente salen al contrario de lo previsto. Primero son las compañías aéreas africanas, que no siempre cumplen su horario. El vuelo a Tombuctú se había retrasado sin ninguna explicación, y luego estaban los problemas burocráticos, el permiso de la SMERT para viajar por el país, que puede tardar días, y las incomodidades, que no dejan de ser innumerables. Las dificultades, sin embargo, no significan que el resultado sea peor, sino diferente para todo buen viajero ávido de lo imprevisto, de lo exótico y de la maravilla, porque el perfume de aventura es el mejor regalo y el viajero pronto encuentra, si no es exigente, que el resultado es encantador. El Malí es uno de los países más sorprendentes y hermosos de la tierra, que guarda tesoros de los que pocas naciones pueden alardear. Sin tener una lujuriosa vegetación, salvo al sur de Bamako, donde la sabana se espesa, tiene desiertos y llanuras que poseen grandeza, con monumentos naturales como Las Manos de Fatma, la roca de gres más alta del mundo, la mezquita de Djenné, llamada la Roma africana del Islán o los enormes baobabs de la sabana, que uno igualmente desearía estuvieran en España y formaran parte de nuestro paisaje. Ello explica que en el Malí nacieran grandes imperios, que en la Edad Media irradiaban oro y lujo, y que hoy conserve una cultura exquisita en su música, bellas artes y literatura. Por todas partes panoramas para soñar otras vidas y una civilización ancestral, compuesta por una decena de etnias, hausa, peul, songhai, bozo, bambara, dogón, tuareg.., razón por la que ir a este país se convierta en un viaje 7 cultural y en un viaje físico. Al bajar la calor, las mujeres salen de las chozas y preparan la cena al aire libre junto a sus cabañas o a la orilla del Níger, uno de los ríos más hermosos y majestuosos del continente, que atraviesa el país de oeste a este en 1500 kilómetros, y el espectáculo es único y conmovedor. Sin ser tan espectacular como el Congo, posee grandeza y potencialidad económica, a pesar de que el Malí, como el resto de los países africanos del Sahel, se balancee entre la miseria y la corrupción, que en África nunca son incompatibles. Ya en los alrededores del aeropuerto se presiente al fondo la ciudad y la majestad de un desierto que corta el aliento. El clima es digno del dios más cruel, los olores son profundos, vengan de planicies lejanísimas o de sus purulentos mercados, y se fijan en el olfato y luego en la memoria de una manera imborrable. BAMAKO La primera impresión de la ciudad, al dejar la planicie del aeropuerto, es la de penetrar en un pozo oscuro y turbio, en una nube negra que planea sobre el valle. No hay aire ni humedad al descender del avión, y minutos más tarde surgen frondosos manglares de espesas copas, acacias y mimosas gigantescas, garajes artesanales, diminutas chozas y casuchas sin ventanas, gentes vestidas de colores vivos, amontonadas a la orilla de la carretera, tenderetes y puestos de carne, pestosos basureros, una riada de bicicletas y taxis destartalados y, por fin, la vía acuática e inmensa del Níger en dirección norte, hacia las ciudades burguesas de Mopti, Tombuctú, Gao y el vecino estado de Níger. Al cruzar el puente sobre el Níger, se multiplican los ruidos y los olores, el aire es más espeso y hay mucha más gente caminando a ambos lados de la carretera, con mujeres vestidas con un juego tan sugestivo de colores que cautivan sin remedio. Inesperadamente, la humedad suelda el cielo con la tierra y la calina se 8 condensa en la luctuosa oscuridad de una capital que se presiente negra e inmensa al otro lado del río. Salvo por su anchura y lo inesperado de su presencia, el Níger se asemeja a otras grandes vías de agua, como el Nilo o los ríos americanos. Sobresalían islotes en medio de su curso y lo sobrevolaban gaviotas. Más arriba se veían grupos de mujeres que lavaban. El día acababa con una serenidad brillante en el río y sombría en la ciudad; enrojecía el sol en su caída sin violencia, sin calor y como herido de muerte, con luz ambarina, y luego el río se quedó desierto, tragado por la noche. Sin nada más que ver, el taxista me preguntaba adónde íbamos y le di el nombre del Grand Hotel. Bamako parecía una ciudad fea, sudorosa y desordenada mientras la cruzaba en taxi, con edificios de grandes cristaleras, como Air France o el banco del Malí, que podrían estar en Madrid o en Estocolmo, y sin embargo me gustaba. Nunca he sabido por qué me gusta tanto Bamako, siendo una ciudad tan ajetreada y maloliente. Ouagadougou, la capital de Burkina Faso sin ir más lejos, le da dos vueltas en limpieza. Las calles son caóticas y huelen a suciedad y a olores de infancia. La mayoría de las alcantarillas corren a cielo descubierto, los modernos edificios han perdido el color original y tienen invariablemente ese color rojizo de la laterita de las pistas africanas. Pero hay algo en Bamako que atrae sobre el resto de las ciudades del Sahel y son sus gentes, siempre hospitalarias y alegres, sin explicarse uno el por qué, así como su aire carnoso y sensual, dada tanta pobreza. Blancos y negros conviven sin problemas. Las mujeres van siempre limpias y uno tampoco se lo explica cuando a los cinco minutos de salir a la calle vas hecho un guarro. Bamako, además, tiene una veintena de restaurantes con pescado fresco, el atractivo pez capitán del río, un pez carnívoro que puede pesar ochenta kilos, y es fácil conseguir una cerveza flag e incluso una heineken. Entre los restaurantes más recomendables el San Toro, habitualmente con música, aunque sin cerveza, propiedad de Aminata Traeré, una gran señora. 9 Un viaje cumple su función cuando encuentras lo que buscas o cuando no encuentras nada de lo que buscas y te das de bruces con lo inesperado. Había salido de España con prisa, obsesionado con llegar pronto a mi objetivo, que era descubrir el mundo de los moriscos españoles en la lejana Tombuctú1 y regresar a España lo antes posible, como todos los viajeros que lo son a medias; pero por primera vez en mi vida no me acuciaba el tiempo. El país merecía una visita tranquila y, mientras me hacía con los papeles y encontraba un billete de avión, una barcaza o un todo terreno, decidí zambullirme en su cultura y disfrutarlo sin prisas. Me hallaba en la verdadera África, el África negra de la que no existe una historia escrita y sí oral, trasmitida de boca en boca por los famosos griots, guardianes de su historia y tradiciones a través de los siglos, y me bastarían unos días en esta ciudad para descubrir lo acertado de la espera sin prisas. El país tenía una vida tan compleja como la de cualquier país europeo y bien valía una estancia serena para gustarla con tranquilidad. Tomé una ducha rápida en el Grand Hotel, dejé la mochila sin abrir y salí a la calle en busca de unos pinchitos en una hamburguesería, que las hay y limpias por los alrededores de la Gare, el barrio de la movida en Bamako. La primera impresión en estas calles al anochecer es la de una ciudad que parece haber nacido como un burdel construido por las potencias coloniales francesas para su recreo. En el ambiente flotaba ese aire turbio que incitaba a pecar. El 1 En 1591, un ejército de moriscos españoles, al mando del almeriense Yuder Pachá, atravesó el Sáhara, conquistó el imperio del Sudán y asentó su capital en Tombuctú, donde permanecen sus descendientes con el nombre de Arma. 10 calor agobiante venía a esas horas templado por la brisa del río e incitaba a perder el alma y dejarse llevar de la tentación. Pululaban muchachas de todas las etnias, edades y países, que reían y cantaban como ruiseñores, especialmente por los alrededores de la embajada de los Estados Unidos, con pequeños y coquetones pubs y puestos callejeros abiertos hasta las altas horas. Sólo la policía, con sus uniformes negros, gafas grandísimas y botas lustrosas, parecían hormigas enormes y preocupantes; pero esto es África, amigos, y había que procurar ser feliz. En el mercado, que se extiende por los alrededores de la gran mezquita en cientos de metros a la redonda, un sinfín de cafetines abiertos y todo tipo de olores que se fijan imborrables en el olfato y en la memoria, muchachas portadoras de aventura con la sonrisa pegada al rostro, hombres que se volvían a mirarme y darme la bienvenida, niños y niñas a los que no parecía preocuparles la hora. Al mercado todo el mundo acude en busca de comida o de baratijas mucho más baratas que en las tiendas convencionales y está abierto día y noche, iluminado por pequeñas candelas que arden sobre los tenderetes. Pero estaba demasiado cansado para seguir paseando, me paré a probar los deliciosos pinchitos de uno de los puestos callejeros y dejé la visita para el día siguiente. DON PEDRO CARMONA MÉNDEZ Regresé al Grand Hotel, ya anochecido, y en el bar-restaurante la orquesta atacaba un “bésame mucho” que por un instante me hizo dudar del país en el que estaba. Pedí la llave y a la habitación llegaban nuevas melodías españolas y mejicanas. No acababa de comprender lo que allí sucedía, me chamusqué la cara en el lavabo y descendí al bar. El camarero negro me saludó como a un cliente 11 de confianza y le pedí un cubalibre de ron La Habana en el momento en que la orquesta tocaba otra canción, pestilente y sentimental, no sabía si de Julio Iglesias o de Mari Trini, que taladraba los oídos por su dulzura empalagosa e incongruente con el medio. Era Navidad por las bambalinas y decorados y la clientela francesa aguantaba con paciencia casi infinita aquella intromisión de ritmos hispanos en su antigua colonia. A los postres empezaron a desfilar hacia el exterior. Salían malhumorados y con los nervios destrozados por tanta música española y le pregunté al maître quién la pagaba. Me señaló con el dedo la mesa en la que se sentaba solitario un individuo algo chaparro y de edad madura, nariz bien formada, cabello crespo y expresión dura. - Siempre que él viene, la orquesta ya lo sabe e interpreta en exclusiva canciones españolas. Parecía ajeno a la música y hacia las doce se levantó. En la mesa era un hombre de gran corpulencia, o lo parecía, y de pie en cambio era de estatura baja, 1.55, y brazos tan largos que le producían una ligera chepa, traje y zapatos italianos con los que daba la impresión de un extraterrestre sacado de una de las historias de Karen Blixen. Saludó a los músicos, pasándoles un fajo de billetes, y salió al hall, momento en el que los músicos fueron substituidos por un grupo africano de música kora, que al instante llenó la sala de ruidosa clientela negra. Al pasar a mi lado me presenté. Soltó un coño tan hermoso que no hizo falta decir más y me citó a cenar al día siguiente. Era el hombre más salvaje y natural que he conocido en África, sacado de una película de Hollywood, y naturalmente acudí a la cita. Me senté en su mesa antes de que él llegara y el maître me puso al corriente sobre el personaje. A los diecinueve se había largado de España para no hacer la mili y los franceses lo metieron en la legión francesa. Fue uno de los seis supervivientes en el sacco de Argel, en tiempos del general De Gaulle. Su primera mujer lo dejó cuando él se hizo mercenario en el Congo a las órdenes del mítico coronel Schrampp, tras la 12 muerte de Lumumba. Con otros 150 mercenarios, asaltó la ciudad de Brazaville, capital del Congo, y él sólo conquistó el Ministerio del Interior, recibiendo un balazo en el hombro mientras escapaba a nado por el río Ubangui. Cansado de dar tumbos por el mundo y de matar legal o ilegalmente, hizo ingeniería electrónica en París y su segunda mujer lo abandonó cuando la Thomson lo mandó a montar la telefónica en Bamako, donde nos encontramos. La aventura del Congo le dejó cien mil dólares que, con el sueldo de teniente de la legión francesa y el de la Thomson ascendía a un hermoso botín. Las mujeres del pub Le Village, en los sótanos del hotel, lo sabían y se lo disputaban. Todo el mundo se lo disputaba. - La Thomson me pasea por África arreándoles patadas en el culo a los negros. Es la única forma en que funcionan porque lo guarrean todo, unen los cables que no deben, un desastre. Las mujeres son otro cantar. En este país sólo funcionan ellas. Son dulces y sólo hablan cuando se les pregunta. No son profesionales, pero saben dar gusto. Hacen lo que se les pide y basta. Es lo que me gusta de África. Amigo mío, si al cuchillo no se le da carne se ablanda, dice con sonrisa socarrona. Aquí tengo las que quiero y me importa un rábano el matrimonio. La única vida para mí es África, un buen hotel y una habitación limpia y sin mosquitos. Después de lo que pago tengo derecho a que aquí no suene una mosca o a armar la marimorena con media docena de las mejores chicas si me apetece. Tú puedes hacer lo mismo y corre de mi cuenta. Cuando le dije que no era esa mi intención me miró con asombro. - ¿Eres predicador? - Soy escritor. - ¿Y los escritores nunca se divierten? - En ocasiones. - Ya. Os dedicáis a contar historias. - Casi siempre, pero no es fácil conseguir una buena historia. 13 - Vente conmigo y tendrás las historias que quieras, las mejores. - No te gustaría. Los escritores somos una rara profesión entre aventureros, conquistadores y curas. Una profesión imposible. - Algo así como ser la conciencia de los que trabajamos. Vaya, unos inútiles. - ¿No te asustan las mujeres? - Querido amigo, desde que follar se ha vuelto un asunto delicado, follo mejor que nunca. - ¿De veras? - Yo no sé escribir, pero sé tocar la guitarra – dice con sonrisa maliciosa -. Para eso están las manos, ya sabes a qué me refiero. Lo malo es que aquí les cortan las cuerdas a las mujeres, pero eso es lo de menos, tiene sus ventajas y en ninguna parte se dan tanta maña. En Irán no podías tocarlas y mira que eran guapas. Esto es diferente. Con el dinero que cuesta una en España, aquí puedes comprar a veinte. Lo único es tener cuidado para que no te líen. La semana pasada, una muchacha bambara quería acompañarme al aeropuerto. Alto ahí, le dije, que conozco el camino. Cada uno debe seguir su camino, aunque hay momentos en los que me gustaría no tener caminos que seguir. Cenamos con Moët Shandon, él rumiando una imponente borrachera, que al levantarse no se le notaba, como tampoco la edad, y luego me invita a tomar una copa en Le Village, el club de alterne del hotel, para seguir charlando, y lo hago encantado, penetrando con la alegría del explorador en el oscuro y tumultuoso recinto en el que se agitaban muchachas de todas las edades y etnias bajo las falsas luces de un foco enloquecido. Todo el mundo pagaba al entrar y ninguno de los tres porteros nos pidió dinero, pero él se metió la mano en el bolsillo y les largó unos billetes. La música de ritmo rápido, occidental y violento, golpeaba las sienes peor que el yunque de un herrero. Vas a ver a las muchachas más modernas y mejor vestidas de la ciudad y así era. En los 14 rincones, cuerpos abrazados que no se movían y, en la pista, muchachas de ojos brillantes y caras chupadas que bailaban como posesas y que, al ver a don Pedro, corrieron a la barra. El dinero lo hacía inmensamente popular y, mientras el camarero descorchaba botellas, fueron viniendo más y más muchachas hasta saciarlas a todas. Era una fuerza de la naturaleza. Cuando no pueda más, porque esto se está acabando y hay que pensar en volver, me compro una casa en Santa Pola y a vivir que son tres días, sin quejas, amigo mío. No tendría perdón de Dios si me quejara después de lo mucho que he volado. Hacía las tres me dio un pellizco, recordándome al oído que todo corría de su cuenta, y se marchó acompañado por una joven deslumbrante y más que hermosa, una camerunense llamada Rokia, que en su lengua significa resplandor y vaya si le hacía honor al nombre. - No creas todo lo que ves – me dice como despedida -. Vengo todas las noches a este club porque no puedo dormir solo sin estar agarrado a la brida y tú alegra esa cara. Estamos en Navidad.. No volví a verlo más. Pedro Carmona Méndez tenía varias balas metidas en el cuerpo, pero nada de esto le asustaba porque al final del trayecto lo esperaban Santa Pola y España. Al salir me llamó la atención una muchacha sentada en un rincón, de donde no se había movido en toda la noche. Le pregunté a una de las chicas de don Pedro por ella y me explicó que acababa de llegar a Bamako. Es dogón. Querían coserla y huyó del pueblo. No entendí aquello de coserla y ella volvió a la pista de baile sin explicármelo. Me acerqué a la muchacha dogón, delgada, alta, bellísima, miserablemente vestida, y ella, mirándome de refilón, se levantó y se largó. Al subir a la habitación descubrí una nota en mi mesilla de un director español de documentales, muy famoso, que había ocupado esta misma habitación, tal vez compartido gratis las chicas de don Pedro y en ella se lo agradecía. La segunda sorpresa sucedió dos días después al ir a pagar la cuenta. 15 - Monsieur Carmona me mataría si aceptara su dinero – me dice el encargado de la caja por lo bajo - ¿Y eso? - No puedo hablar. Le pongo unos billetes en la mano. - Entre nosotros- muy en voz baja -, lo de menos es la central telefónica. Es un tipo peligroso. Lo suyo son las armas, el contrabando de armas. - ¿De veras? - La central telefónica es la tapadera. Trafica con armas por media África. Me di cuenta entonces del verdadero alcance del personaje e insistí en pagar mi cuenta. ¿Qué hacer al amanecer? Era Navidad y ni el todo terreno del hotel estaba libre ni los tres coches de una agencia de viajes próxima. No quedaba más remedio que esperar y salí a la calle. En segundos el sol había salido disparado y ya las aceras estaban abarrotadas de gente, las tiendas abiertas, los hogares y las cocinas humeantes. La ciudad entera se había echado a la calle desde el alba y la marea humana caminaba entre pitidos. En el cielo, los consabidos buitres, sobre la nube a ras de tierra, que no era de lluvia sino una mezcla de sudor, sangre y melancolía. Y sin embargo la ciudad era hermosa, con avenidas anchas, como Cheikh Zayed o el Carrefour de Jeunes, con laureles y grandes ficus a ambos lados, en las que si uno olvidaba los agujeros, el polvo 16 rojo, el barro, la falta de pintura en los edificios, los olores, el desorden del tráfico y la inmensa miseria, resultaba atractiva y podía salvarse gracias a la exquisita pulcritud y colorido de las mujeres, la mayoría luciendo niños a la espalda y grandes cacharros en la cabeza, sin perder por ello su sonrisa picarona y su compostura. Grupos de hombres sentados en las esquinas parecían rezar más que trabajar. Es la primera impresión sobre los hombres del Malí, que luego resulta acertada al entrar en contacto con Djénébou Samogo, conocida como Mouyi en el mundo textil, de la que me habían dado su dirección en Granada. Ella me llevó a Tall Fatuo Soucko, responsable de FIDAMA, SEMA y otras cooperativas femeninas que dirigen el comercio en el mercado y en el río, y que, a diferencia con los hombres, parecían inasequibles al desaliento. JAZZ Y BLUES AFRICANOS Comí en Chez Katia, un cafetín al otro lado del río, tomé una siesta más necesaria que en Andalucía y, al dejar el hotel, la humedad y el calor borraban los contornos. La muchedumbre de mendigos salía y entraba de las alcantarillas y se agostaba ruidosa bajo las acacias para el primer ataque de la noche a los viandantes. La ciudad a esa hora era el mismo mercado de baratijas que el de la mañana, los mismos rostros de ébano y los mismos ojos masculinos que miraban desde sus cuencas blanqueadas, mientras las mujeres se movían incansables y con enormes fardos en la cabeza. Dudando todavía entre quedarme unos días más o intentar ir a Tombuctú tras mi historia en un taxi-brousse, pregunté en el hotel si su todo terreno había 17 vuelto del viaje y el dueño del coche me dio una gran palmada en la espalda, invitándome a ser paciente. Amigo mío, me dice con una sonrisa de disculpa por el golpe, en África la paciencia no es una virtud, es una necesidad y si esperas tendrás tu recompensa, por la mañana tendrás el coche, y decidí quedarme. Di una cabezada en la habitación para escapar del calor, la humedad y los mosquitos y volví a las calles en busca de un lugar donde oír música en vivo. Bamako rezuma música y, en los últimos años, es una de las ciudades del Sahel donde la música ha alcanzado mayor calidad, boîtes de nuit con ritmos de rumba, de makossa zaïrois o de música occidental por todas partes. Podría citar docenas de artistas de extraordinaria calidad, que en Europa llenarían portadas y que aquí se limitan a tocar en las esquinas o en el interior de las casas. Su instrumento rey es el yembé y el xilófono, que se toca con palillos en calabazas huecas para producir mayor resonancia. Se los oye por los alrededores de La Gare, en casas privadas donde grupos de amigos se reúnen a tomar el té y, en noche cerrada, en bailongos y discotecas como Evasión, donde se puede tomar un whisky mientras contemplas a las muchachas más hermosas de África, vestidas a la africana o a la europea, con bubús espectaculares o con minis de escasos centímetros de tela y cuero. Luego están los locales de música de ritmo raggae, disco, techno y, para los que no son tan jóvenes y amantes de mejor música, los clubs de jazz, que son mis favoritos: el Kamaga Jazz Café, L’Atlantis, La Cigale. Conocí a Abdullah Silla en el restaurante del Grand Hotel, mientras tomaba un café, y al verme se acercó a mi mesa. Estaba solo y se sentó a mi lado. Me dio la mano y me preguntó de dónde era. Sin estar don Pedro, un grupo sobre la tarima seguía cantando un pupurri de canciones cubanas y mejicanas desde la cucaracha a sambas y boleros. Me miró con ganas de charla y no habían pasado unos segundos cuando de nuevo volvió a hablarme como había adivinado. 18 - Así que Don Quijote. - Más bien Sancho. - Abdullah Silla – dice presentándose y enseguida añade su segundo apellido, Traoré - Abdullah Silla Traoré. - Apellido Arma. - Desciendo de Tombuctú, como la mayoría de los Traoré. Acerca la silla sonriente y, aunque no me resulta fácil confiar en los hombres, me conmovió lo espontáneo y abierto, el tipo de hombre que hipnotiza, te desnuda su alma en segundos y tú a él la tuya aun sin querer, pasas unos instantes con él y no volverás a olvidarlo. - Hermanos de sangre y de cultura. Los Arma de Tombuctú descendemos de España, ¿no es asombroso? - Sí que lo es, aunque no de religión, supongo – y sonreí para aliviar tan inoportuna sugerencia. Por su aspecto era rico, o debía serlo, aunque por encima era un hombre de talento y de agudo sentido del humor - Mis antepasados trajeron de España la religión musulmana. Son ustedes los que la traicionaron. Entre nosotros los hijos de musulmanes son siempre musulmanes. Mire, amigo, como se llame.. - Manuel. - Mire, Manuel, no me gusta pelearme con nadie por temas de religión, así que la aparcamos y tan amigos. Yo soy hijo de mi tiempo y bebo cerveza. Me gustó eso de que fuera un hombre de su tiempo, significara lo que significara, y nos hicimos amigos. - El pasado es el pasado, pienso como usted. Yo vivo el presente y el presente es ir hacia el futuro todos juntos, sea también el que sea. - Eso es lo mismo que yo pienso. Fíjese lo que pasa en África, en el Sudán, en Costa de Marfil. No hay país en el que las etnias no se guerreen a muerte. En 19 el Malí no importan ni el color ni la etnia. Somos malienses por encima de todo, ¿le gusta nuestro río? - Es un milagro de la naturaleza. - Desde luego que lo sería si no fuéramos la mierda que somos, ¿y las mujeres? - El milagro más hermoso. - Y fáciles para los blancos. Ellas desde luego que los prefieren a ustedes. Dicen que los negros tenemos “une chose comme ça” que les hace mucho daño – añade alargando el brazo. - ¿Caras? - La mayoría se contentan con que se las invite a cenar. - ¿En serio? - Inténtelo, amigo Manuel. - No es esa la impresión que tengo después de hablar con Aminata Traeré en el restaurante San Toro. En ninguna parte las he visto tan aguerridas, amantes del dinero e independientes. - Así que conoces a nuestra Aminata, ¿no es extraordinaria? Pero las mujeres aquí tienen todavía mucho que aprender, mucho camino que andar y éste es un país muy pobre; por cierto, ¿a qué te dedicas?, ¿Puedo tutearte? - Soy escritor. - Te contaré un secreto. Yo también escribo, aunque para mí solo, pero ayudo a los que escriben. - ¿Y cómo lo hace? -Tengo una editorial. En realidad es una rama pequeña de la Gallimard francesa, pero de eso ya hablaremos, ¿le gusta el jazz? - Me encanta. He sido visitante asiduo de salas de jazz en Nueva Orleáns y allí se toca el mejor jazz. - Acompáñeme entrada la noche al Jazz Café y seguimos charlando. 20 Me dio la hora y un papel con la dirección y, para hacer tiempo, me pasé por la asociación musical Donko- Seko, con un centenar de mujeres y la música más escandalosamente atronadora y movida que he escuchado nunca, pero ellas no parecían oírla y apenas movían las caderas. Pintarrajeado de forma horrible y con un patio sin pavimentar, sin apenas luz y una gruesa palmera en el centro, el Jazz Café tenía atmósfera de lupanar lujoso, con muchachas que miraban al turista con codicia y luego formulaban una sonrisa que tardaba un cuarto de hora en desvanecerse. El camarero me trae el vaso con hielo y se lo quito. Hay que ser precavidos, ya que en el trópico nunca se sabe la multitud de virus que pueden ir en el hielo. Sobre la tarima los músicos tocaban piezas anacrónicas, de una sentimentalidad extrema, propia de burgueses aburridos y solitarios, hasta que alguien se levantaba, se acercaba al cantante, le ponía un fardo de billetes en la mano o en el pecho si es mujer, que por supuesto no valen gran cosa, y la banda se desmelenaba al instante con jazz de la mejor clase. Se presentó una hora más tarde en el Jazz Club acompañado de dos llamativas muchachas, una camerunense, llamada Rokia, que ya conocía, y Aina, a la que me presenta como una amiga íntima. Me invita a compartir su mesa y me saluda con vehemencia. En el Malí hay que prestar mucha atención a la manera de saludarse, y yo me muestro extraordinariamente expresivo al darle la mano, cosa que le agrada. Luego me hace una larga ristra de preguntas como si nos conociéramos de toda la vida: ¿Qué tal?, ¿estás bien de salud?, ¿cómo está la familia?, ¿todos sanos?, ¿el abuelo?, ¿la abuela?, sellando cada respuesta con sucesivas cascadas de risa y, cuando la sonrisa se desvanece en su boca, ello quiere decir sencillamente que el acto del saludo ha concluido y podemos pasar a cosas más serias. Entonces vuelve a presentarme a las dos muchachas. - Manuel y yo nos conocemos – dice Rokia. - ¿De veras? – dice mirándonos con asombro. 21 Era un hombre viril y de escaso pelo, morros casi tan morenos como su rostro, pero seductor e inmaculado en su bubú blanco. Más tarde, ya en mi tercer viaje a Bamako, con Moussa Traoré entre rejas, Abdullah Silla había ascendido de categoría y era director de radio VRTEL, de la revista Tapama e impresor del boletín oficial, los periódicos Le Soir, Carrefour y de media docena de minúsculos boletines. ¿Tantos?, le pregunto mientras él comprueba con la mano la dureza de mis carnes. Con el dictador Moussa teníamos pequeñas publicaciones, todas clandestinas. Hoy tenemos quince radios. Desgraciadamente, el problema del Sida, de la pobreza y de la deuda externa, dejan muy poco espacio a la cultura, pero hacemos lo que podemos. ¿Le gustaría visitar mañana radio VRTEL?; luego vamos a una boutique de viande grillée o probamos la maravillosa cocina de mi mujer. Si se decide por mi casa, ella se esmerará más que si se tratara de una cena con el propio presidente. También en mi primer viaje me había invitado a cenar en su casa y le dije que tenía una cita urgente con sus antepasados Arma en Tombuctú. - Lo hará, lo hará, querido amigo. No tenga prisa. En África la prisa es mala consejera y Tombuctú no se moverá de donde está. ¿Tan pronto quiere librarse de mí? No nos cobraron la consumición. ¿Nunca pagas? Y Abdullah sonrió satisfecho. El local estaba lleno. En las paredes, cuadros de Bessie Smith, Miles Davis, Duke Ellington, algunos con marcos y otros sin ellos, cogidos por una sencilla chincheta. En el suelo, bastante desigual, había una tarima con un piano, al que parecían faltarle teclas, y que aporreaba un hombre de mirada oblicua, más flaco de lo que permite la mera abstinencia. Había sillas para el resto de los “Músicos”, que en la distancia no eran máscaras sino borrones descarnados de máscaras, y media docena de personas en la barra, una docena tirados por los suelos con vasos en la mano, y varios sofás vacíos que enseñaban sus tripas, 22 donde nos hundimos. La escasa luz creaba una atmósfera de lupanar bastante mísero, pero ello no entristeció la noche. Abdullah miraba a las dos mujeres con codicia y luego me miraba y formulaba una sonrisa que tardaba un cuarto de hora en desvanecerse, pensando sin duda en mi relación con Rokia. Espléndidas piernas y cuerpos, parecía pensar, un gran poema, eso es lo que son nuestras mujeres, ¿te gustan las negras, amigo español? Sus dos amigas causaban sensación, pelo revuelto al estilo afro, trajes cortos de hilo con pedrería en el pecho y grandes escotes en la espalda que resaltaban la línea de la cintura, los senos y las caderas, brazaletes y anillos de falsos brillantes y zafiros. Las prefiero a las blancas, le contesté y los tres a una soltaron una hermosa sonrisa; luego pidió más whisky con hielo y se llevó el vaso a la boca mientras yo le quitaba el hielo al mío. Al micro un muchacho con las mejillas rasuradas y una perilla excesiva para un negro. Tocaban piezas anacrónicas, pasadas de moda y tristes. Sólo hay una forma de animarlos, dijo Abdullah, y se levantó. Fue al del micro, le puso un fajo de billetes en la mano, y la banda se desmelenó al instante con el mejor jazz africano. ¿Creías que no teníamos nuestro propio jazz? El jazz no es americano. Eso son tonterías gringas, amigo mío. El jazz no lo inventó ni el whisky, ni Jelly Roll Morton. Nació en Gambia y los primeros blues, que aquí llamamos dairu, baudi, dondo o takamba, los hicimos nosotros. Me inclino por el Malí porque, casi con toda seguridad, su descubrimiento fue resultado de un piano al que le faltaban teclas y a nosotros en África siempre nos faltan teclas y nos sobran desgracias. ¿Ves el cantante?, el cantante ideal de blues es tullido, otra razón importante para reclamar su origen. ´Woke this mornin´with an awful aching head My man done gone left me And I wish that I was dead. 23 -¿Prefieres el jazz o el blues? Mira a tu alrededor. A los malienses nos encanta el jazz. - Los músicos se alternan, es así cómo me gusta el jazz – le dije-. El cantante cogía el saxofón, luego el clarinete y el micro. Todos hacían todo y el resultado era extraordinario. - Esto no es jazz. Sobra la guitarra y falta el banjo – dijo Aina sin molestarse en apartarle a Abdullah la mano de su muslo. Hasta yo misma podría cantar con esta orquesta. - Querida mía, tu turno - dijo él y la llevó del brazo a la tarima sin resistencia. Aquella noche me sentía bien, con una levedad de cuerpo en la que parecía flotar. La presión del viaje a Tombuctú y las prisas habían desaparecido. La vida no tiene sentido con prisas, tenía razón Abdullah. Para morir sobran las prisas. Se nace y se muere sin que te lo propongas. Llegarás a tiempo a tu cita con Tombuctú. Me sentía eufórico, con ganas de entenderlo y la luz del día nos sorprendió escuchando aquella música y bebiendo. ¡Dios, cómo me gustaba Abdullah y las dos niñas, color ébano! La música se me había metido en el cuerpo y me sudaba el alma, me sudaban la frente, las manos y tenía ganas de abandonar la idea del viaje y quedarme a vivir en esta hedionda y hermosa ciudad. Cant love nothing cant cry cant love nothing nada nada nada nada cant love Cantaba Aina sobre la tarima. - Querido amigo – le dije familiarmente, siempre hablándole de tú -. Te prometo volver sin prisas y entonces me ayudarás a conocer mejor esta ciudad. 24 - Eso será después de que me acompañes mañana por la noche y conozcas a una de nuestras estrellas mundiales de la música, nuestro cantante preferido. - ¿Quién es? - ¡Ah! Es una sorpresa – dice con una gran sonrisa. - Si no me dices quién es no podré posponer el viaje. - Salif Keita, ¿has oído hablar de él? - Todo el mundo lo conoce en Europa – le dije y accedí gustoso a acompañarlo. ÁFRICA EN EL CORAZÓN Mientras hacía tiempo con una cerveza en el bar del hotel, me miraba desde el otro lado de la barra un muchacho relativamente joven, que no me dio la impresión de ser interesante y evité su mirada. Segundos después se me acercó y me preguntó si era español. Al decirle que lo era empezó a hablarme en perfecto español y me encontré con la sorpresa de que era francés, aunque nacido en Burdeos e hijo de españoles, exilados de la guerra civil. Era diplomático de carrera y no habían pasado cinco minutos y ya me había invitado a mudarme a su casa. Acabo de aterrizar en Bamako y estoy solo, ¿por qué vas a darles tu dinero a los cocodrilos de este hotel? Vente a vivir conmigo y te presentaré a las muchachas más bonitas de la ciudad. ¿No dices que acabas de aterrizar? En mi profesión conoces gente rápidamente. Cenamos juntos, insistió en pagar la cena y yo lo invité a tomar una copa en Le Village. La música y la 25 algarabía de voces y gritos mataban la conversación. Mañana vengo a buscarte y te vienes a vivir conmigo. Y lo hizo. Me llevó en su coche, olvidándome del compromiso que tenía con Abdullah, y la sorpresa fue encontrarme en su casa con la muchacha dogón, que había visto en Le Village días antes, trabajando para él de criada. ¿Qué te parece Assiata? ¿Te llamas Assiata?, le pregunté y ella no me contestó. La he encontrado viviendo en las alcantarillas y le pedí si quería trabajar en mi casa. Se vino detrás mía sin preguntarme siquiera cuánto iba a pagarle? ¿Y cuánto vas a pagarle? ¿Estás loco?, me responde. Le doy de comer y es libre prácticamente todo el día. Me moría porque Assiata me contara aquella historia de que iban a coserla y ella había huído del país Fogón. Le pregunté y, ante su silencio, Michel me advirtió que no hablaría conmigo, contigo ni con nadie. Ni siquiera a mí me lo ha contado. A un hombre no le contará su vida así la maten y no lo hizo. Nos sirvió la comida y su hosco silencio me entró en las venas. Al día siguiente me marché en un taxi-brousse a Ségou, con la intención de llegar a Tombuctú en pinaza, y en esta ciudad me encontré con el coche de dos profesores de la universidad de Sevilla que viajaban con dos drogatas, profesores del instituto de la Gomera. Me llevaron con ellos a Tombuctú y, a mi regreso a España, publiqué mi novela de los Arma2, ficcioné a mi manera la fuga de Assiata de Ireli en el país fogón y luego regresé en avión a Bamako convencido de tener entre manos una historia más interesante y viva que la de los moriscos. Hay dos mundos en África, hablo del África subsahariana que va del Senegal a Etiopía, uno visible y real, el otro tan invisible que ningún extranjero podrá advertirlo ni aunque viva y trabaje en esos países. El visible es el que el 2 Las españas perdidas. Editoriales andaluzas unidas, 1983. 26 turista vive con sus prisas, siempre de hotel en hotel, de restaurante en restaurante, o corriendo calles y butiques con la sensación pueril de vivir una intensa aventura, cuando no se entera de nada. El invisible es otra cosa y si lo descubre será siempre de forma casual, como a mí me sucedió frente a la gran mezquita de Bamako, donde se me acercó una mujer de unos cincuenta años, diciéndome algo en voz baja con tono misterioso. Era la presidenta de una asociación clandestina de mujeres y quería que denunciara en occidente la escisión. Por la pintura que le azuleaba la boca era de la etnia peul, nómadas que se dedican al ganado; pero al acercarse un tipo alto y distinguido, de unos treinta años, sólo tuvo tiempo de decirme lo que significaba aquella palabra, ya en voz muy baja, añadiendo que el 15% de las niñas morían desangradas al cortarles el clítoris y los labios del sexo. Había oído hablar de la escisión de forma casual, sin darle demasiada importancia y, de ahí que el encontrarme con esta mujer que la había sufrido en sus carnes empezara a prestarle atención. La amiga de Assiata me había contado en Le Village que Assiata había huido del país Dogón porque querían coserla; pero no acababa de ver la relación que aquello tenía con la escisión, o me negaba a verlo, y Michel me aclaró que a las mujeres de esa etnia, además de hacerles la escisión de muy niñas, las cosen cuando el marido se marcha una larga temporada del poblado. El suyo se marchaba a trabajar al Camerún y aquella mujer de boca grande y ojos tristes había huido de su poblado de Ireli a la capital, dejando atrás dos niñas, presa del pánico, sola y tras una carrera de seiscientos kilómetros. En la casa de Abdullah Sillah, hice un segundo descubrimiento casi tan apasionante: la vida, los terrores y sueños de las mujeres del Malí en las personas de Fatimá, Niala y Aina. El chofer que me llevó a su casa, un negro bambara orgulloso de sus tradiciones, me asegura que la escisión la ordena el Corán y me aclara que una muchacha no escisada es como un muchacho, que la 27 prominencia del clítoris no permitía el coito y de ahí que había que circuncidarlas igual que a los hombres, ¿cómo van a tener relaciones sexuales dos muchachos? Ningún hombre en su sano juicio se casaría con una mujer que no haya sido escisada. Sentados en el patio de su casa, mientras tomamos pollo asado y tô, Fatimá dice que ella nunca se casará con un negro para que luego la relegue por esposas más jóvenes y la haga trabajar como una burra. El padre de Abdullah sonríe: Mi hija es joven y no ha tenido la desgracia de otras muchachas del Malí, obligadas a casarse por la fuerza, yo nunca haría tal cosa con mis hijas; pero, niña, ¿qué blanco se casaría con una negra? Mouna, la segunda esposa de Abdullah, dice que el resultado de la escisión humilla a la mujer y la rebaja a la categoría de esclava. Tenía doce años cuando me la hicieron, estando ya en el liceo, y guardo un recuerdo muy vivo. La noche anterior se hizo una gran fiesta en mi casa y se tocó el yembé y el tam-tam. Al día siguiente mis tías me llevaron a una matrona y me dejaron en sus manos. La tierra se hundía bajo mis pies al tocarme con aquellas manos. Veía la cuchilla acercándose a mi sexo. Me decía que no era doloroso y que las niñas valientes no lloran. Tenía la boca seca. Trataba de levantarme y no me dejaba. Me tenía inmovilizada de brazos y piernas. Me las abrió y cortó el clítoris con una cuchilla. No podía más y grité al ver la sangre. Eran unos dolores fortísimos que ni las hierbas ni los emplastes me aplacaban. Tenía doce años y mi padre quería casarme con un bígamo. Niala, la primera esposa de Abdullah se limita a sonreír. Le pregunto si hay muchas muchachas sin escisar y Abdullah responde por ella que las cristianas, las Arma y las tuareg; por eso muchos hombres van a casarse al norte. No les gusta la escisión, a mí tampoco y aunque el amor está en la cabeza, a la mujer, qué duda cabe, se le niega el placer y raro es el matrimonio que funciona. Si les preguntas a ellas, ninguna mujer se atreverá a hablarte de este tema; pero lo hace Niala con toda crudeza, yo también tenía doce años y, cuando 28 oí que iban a hacerme eso, huí del poblado y nunca he vuelto a mi país. Es la mayor putada que le pueden hacer a una mujer. Después de una abundante cena de pinchitos de pollo y té, Aina me pregunta si conozco a Oumou Sankoré y le digo que compré un compacto suyo, pero que no he tenido tiempo de oírlo. Hágalo. Es nuestra cantante revelación, añade. Nadie como ella denuncia los abusos, la poligamia, los matrimonios pactados, la lucha por los derechos civiles de las mujeres africanas. Canta lo que ninguna maliense se ha atrevido a cantar y su música es la nueva religión. Cómprese The Women of Wassaloulou y escuche la canción Maladon. Si hubiera en el país muchas mujeres como ellas, esto sería otro cantar. Los hombres ya nos han jodido bastante. Era verano por las lluvias, y aquella noche de aterradores truenos en el Grand Hotel, incapaz de dormir, salí al porche. Los relámpagos arrastraban la tormenta hacia la noche del desierto y por la mañana había escampado. Aquella muchacha dogón me había tocado las fibras más sensibles y, cuando al punto de la mañana fui a casa de Michel, esperando encontrarme con Assiata, ni siquiera él sabía dónde estaba. Era de una etnia que no se caracteriza por su belleza, en el centro del río Níger, al borde de unos acantilados de 150 kilómetros, con 130 poblados colgados de la roca, y tenía un cuerpo de diosa y un rostro perfecto, labios grandes y una nariz y unos ojos que suavizaban los rasgos negroides, habituales entre las bambara, songhai, peul o bozo. En esta parte de África, tan sólo las 29 wolof y algunas toucouleur tienen rasgos europeos suaves, pero Assiata había venido del África profunda, de los roquedos de Bandiagara y Sangha, donde vive el pueblo más primitivo del Malí, y era una muñeca. Me aclara Michel que la habían casado a los doce años y se había escapado de su país dejando atrás dos hijas, de los que jamás hablaba. Es lo único que he podido sacarle, lo único que sé. Lo único que contaba para ella era conseguir un trabajo, una casa y vestir con elegancia. - ¿Y ahora dónde está? - ¿Dónde está? Eso quisiera yo saber. Había trabajado en la casa de Michel un par de meses y, un día antes de regresar yo a Bamako, había desaparecido misteriosamente. Como salía por las noches, me aclara mi amigo, le di una caja de preservativos, haciéndole ver el peligro que corría, el sida mata, Assiata, debes tener cuidado. Y cuando se marchó, hace apenas un par de días, los encontré en la cesta de la basura. Recorrí ese día todos los night clubs de la ciudad, uno a uno, y sólo cuando me convencí de que me sería más difícil dar con ella que encontrar oro dejé de buscarla. Mientras tomamos una cerveza, de nuevo en el bar del Grand Hotel, Michel quería saber por qué me interesaba tanto esa jodida puta y le respondí con una sonrisa de circunstancias; luego le dije que me había llegado al alma su mala estrella y me preocupaba. Además esa muchacha tiene una historia. Creo que trabaja de enfermera en un hospital. ¿En cuál? Ni lo sé ni me importa. Ha dejado de interesarme. No hubo forma humana de hacer nada con ella. No esperaba una respuesta que acentuaba mi admiración por Assiata y recorrí los principales hospitales en su busca. El día que la encontré llevaba un tilbi espectacular, color jalde hasta los pies, y dos grandes pendientes en forma de aro. Salía sola del hospital católico frente a la catedral y la perdí en el barullo de las calles. Fue la primera vez que mi admiración se convirtió en celos y hasta 30 en rabia, una rabia violenta y masiva que me arrasaba las entrañas. En aquellos años, a mediados de los 80, Bamako era el culo del mundo. La mitad de la ciudad vivía y dormía en las alcantarillas, que corrían las calles a cielo descubierto, y Michel le había dado un techo en su casa que ella había despreciado. No había un solo barrio habitable y las calles eran charcas vomitivas y crapulosas, por las que fluía una muchedumbre peatonal, incontable y pordiosera. Los tejados irregulares semejaban un mar metálico de hojalata oxidada y herrumbrosa que, vista desde el aire, producía la visión de una ciudad planificada por un paranoico. La basura se amontonaba por pisos, en ocasiones tan altos como las propias casas, en los que comían plásticos las cabras, y el consiguiente olor a basura y a materia en descomposición era la manifestación más palpable de vida orgánica en miles de kilómetros a la redonda, la primera bofetada en las pituitarias que recibía el viajero al entrar en la ciudad; luego estaba la lluvia torrencial que, en lugar de refrescar el ambiente, extendía las crapulosas charcas y la humedad a la noche, generando enjambres de mosquitos, tan imposibles de combatir que en ocasiones llegabas a masticarlos con placer cuando se te metían en la boca. Por delante de la casa de Michel corría una alcantarilla de aguas fecales, a cielo descubierto, y nunca he matado más mosquitos que aquella noche aciaga en su casa, encogido bajo el mosquitero. Los oía despegar del techo y caer sobre mí como kamikaces, atravesando la tela y mi ropa, sin forma humana de evitarlos, y por la mañana me fue al hotel. Al mediodía vino a buscarme. Insistía en que volviera con él a su casa y le dije, querido Michel, no sabes cómo te lo agradezco. Estás invitado en este hotel a todas las cervezas que quieras, pero no me pidas que vuelva a tu casa. No soporto los mosquitos. Dos días después encontré a Assiata por los alrededores de la catedral, y la vida de la ciudad me pareció menos mala, la atmósfera no tan húmeda y opresiva, aburrida y detestable. Le pregunté si le importaría cenar conmigo en el San Toro y para mi 31 sorpresa aceptó, siempre en un silencio mudo durante el camino que me atacaba los nervios, hasta que ya en la mesa se decidió a hablar. Le brillaba la mirada, gimoteaba y se frotaba las manos con tal candidez que me dio la impresión de estar ante una niña. - No volverán a hacerme daño, nunca más. Me lo hicieron una vez, pero no me lo harán nunca más, antes muerta. - ¿Te lo hicieron una vez? ¿Qué es lo que te hicieron? - Casarme con un viejo a los doce años y luego coserme. Querían coserme y una noche cogí mi cesta y me fui a Mopti. No moriré y nunca me coserán Al amanecer vi el río y muchas gentes, muchas barcas como cisnes. Bebí a reventar y caí dormida en la arena. Fue el colchón más mullido que he tenido nunca. Por la mañana los niños se bañaban, jugaban y reían. Un hombrecillo desnudo me preguntó si quería desayunar con él, si quería y si quería irme a vivir con él. Se le habían muerto sus tres mujeres y sus cinco niños. Comía pescado seco y fue el primer gran banquete de mi vida, mucho mijo que cortar y ablentar, decía, y estaba solo. ¡Mira!", me decía señalando el otro lado del río, donde había bosques, mucho mijo que cortar y ablentar. También quería aprovecharse de mí. Muchas calabazas de colores, vasijas, pescado seco, quesos de cabra, telas, pieles de serpiente, ostentosos bubús, santifis y mousors.. Un hombre se enjabonaba desnudo entre dos barcazas, unas mujeres lo hacían más allá con el agua a la cintura. No me había lavado así nunca, entré en el agua lentamente, los pies, los tobillos, las piernas, la cintura, algo oscuro y suave en los muslos como una serpiente que respiraba alrededor de mis muslos y se apretaba a mi coloma. Eran brazos y raíces de esparto y fui caminando, el agua en mis pechos y en mis labios, en la boca. Era refrescante y fina. Las serpientes ya no me molestaban y me sorprendí riéndome, Ireli y el viejo barridos de mi cabeza. Nadie me hará daño, nunca me coserán. Respiraba bien y sin peso, sin pánico. Al salir oí temblar el suelo y un hombre me invitó a subir con él. ¿Dónde vas, encanto?, y subí a su camión sabiendo lo que me encontraría. ¡Baby, baby, baby! Subí sin una palabra, sabiendo que ya nadie me haría daño y no me coserían. 32 Al acabar la cena, diluviaba con fuerza y no consintió que la llevara en taxi al hospital, me acompañó al hotel, le gustaba el agua de la lluvia; pero no se decidió a entrar. En la puerta se dio la vuelta y desapareció sin acabar de explicarme aquello que ella llamaba coserla. Pero había querido que me contara su historia y había hecho algo más bonito todavía. Me había contado su bautismo, y ahora era otra. La ciudad la atraía y la aterraba, pero de otra manera. Le atraía trabajar en un hospital y se había afiliado a una organización femenina que iba por los poblados enseñando canciones e higiene a las niñas. Los hombres también la aterraban, es la conclusión que saqué en una segunda entrevista en el hospital, y algo más. Me dijo que quería escribir como yo y, cuando le pregunté si sabía hacerlo, me contestó que pronto aprendería. Tengo poco tiempo y debo aprender con rapidez. ¿Por qué tanta urgencia, Assiata? ¿Quién va a enseñarte? Me asusta ser nada y sé que no tengo mucho tiempo, fue su respuesta. Se negó a volver a verme y no llegaba a explicarme qué me había decidido a regresar al mismísimo corazón de África por tercera vez, para encontrarme con una muchacha tan esquiva, pero allí estaba de nuevo, con una veintena más de páginas sobre el río y su vida en las alcantarillas de Bamako. Fui al hospital y le pregunté si le gustaría hacerme de guía por su país y me contestó que le gustaría, pero que no podía hacerlo, todavía no. Claramente rehuía el contacto conmigo y, mientras esperaba poder verla de nuevo, tuve que contentarme con sufrir innumerables desarreglos intestinales y la inmutable sucesión de días grises sin sol, con una humedad insoportable, incluso dentro del hotel. ¿Te gusta Bamako?, le pregunté el día que al fin pude verla. Bamako es triste y no me gusta, ¿te gusta a ti? A mí me interesa tu historia, le dije, pero ella no quería hablar más de su historia. Se limitaba a sonreír y cambiaba a temas triviales, haciendo siempre lo imposible por obviar todo aquello que la turbaba y para lo que no tenía respuesta. La presionaba a salir y se excusaba. La llamaba, 33 dejaba en suspense si aceptar o no, y nunca aparecía. Quería trabajar con Médicos del mundo en hospitales y con las mujeres por los poblados, quería aprender a escribir y a hablar, eso era todo lo que conseguí arrancarle; pero una noche apareció en el Grand Hotel con un bubú espectacular, color canela, un peinado estrambótico, de esos que sólo se ven en esta parte del mundo, y que le agrandaba la cabeza dos o tres veces de tamaño. Vino a mí directamente, me dio la mano y fue tal la sorpresa que, sin poderlo evitar, la llevé a mis labios de la punta de los dedos. Era un vestido nuevo, o yo al menos se lo veía por primera vez, y el cambio espectacular de aspecto no tenía explicación, hasta que me dijo que había quedado allí con un doctor. Su cuerpo bajo el bubú traslucía un "elán vital" que desquiciaba, intoxicaba y justificaba la irresponsabilidad. ¿Lo conozco? Bebió un vaso de agua de golpe y pidió otro mientras se miraba en el espejo y volvía la cabeza una y otra vez hacia la puerta. Había música africana esa noche, el bar estaba lleno de gentes mejor vestidas que de costumbre, y el fragor de la música y las voces me confundían o era ella quien me confundía. Le sonreía y me devolvía la sonrisa mientras estudiaba feliz el efecto que causaba a su alrededor. En tan sólo unos meses era otra, tierra nueva por descubrir y, sin poderlo evitar, vacié el vaso de whisky de un solo trago y pedí otro y luego otro. Assiata había sido un descubrimiento que valía su peso en oro, o eso pensaba hasta que apareció un hombre enjuto, blanco, alto y mayor, que hundió los labios en su hombro mientras los ojos de Assiata se agradaban como platos. Era el doctor, que con ella sería mi protagonista de Donde ríen las arenas. La había sacado de la casa de Michel, en estado de absoluto coma moral, y ella le había devuelto el favor enamorándose de su salvador. Me lo presentó. Cortésmente me preguntó de dónde era y, sin más, la cogió del brazo y con una sonrisa triunfante y agradecida desaparecieron. 34 No volví a verla más; pero cuando algún tiempo después me enteré de que había muerto a manos de los militares, en la rebelión estudiantil del año 91, mientras soliviantaba a las mujeres de las aldeas hablándoles de sus derechos, cogí el avión tan pronto como pude y me dirigí al hospital donde trabajaba. Demasiado tarde. Según la CNN había habido un estallido social en la ciudad y los estudiantes habían asaltado el parlamento. En el caos y la confusión, con puertas y ventanas arrancadas de sus goznes, la muchedumbre había buscado refugio en el hospital y Assiata había aparecido muerta de un disparo en la cabeza. Las calles todavía hervían a pesar de que al dictador, Moussa Traoré, lo habían encerrado en Markala. Mientras cenábamos en el hotel, Michel me cuenta la rocambolesca huida del doctor y del aventurero don Pedro Carmona Méndez, la muerte de Rokia en la misma sublevación estudiantil que había matado a Assiata. ¿Sabías que el doctor era español? Vino al Malí cuando lo dejó su mujer y llevaba veinte años en el hospital, donde conoció a Assiata. Se compraron un landrover y la llevaba por los poblados, haciendo de ella el milagro que era y eso la perdió, o los perdió a los dos. ¿Llegaste a conocer a dos drogatas canarios? Me llevaron con ellos a Tombuctú. Pues a esos dos los metieron en la Gran Prisión, desnudos, a pan y agua, donde a base de torturas declararon que vendían droga. Hubieran muerto de no ser por el Sr. Carmona y el doctor. Los dos habían perdido la cabeza al matarles a Rokia, el amor favorito de don Pedro, y a Assiata, el amor del doctor. Compraron a los guardianes de la Grande Prison y los sacaron del país por la frontera de Gao. Los dos desaparecieron y todavía me pregunto qué será de ellos. Entonces el Malí era el Malí, amigo, y Assiata una heroína, la voz de África, amigo mío. Era dogón y “dogo” en Dogón es la hierba que nunca muere. No sé si ella se lo creía, pero ello aceleró su muerte. La policía la 35 buscaba y aprovechó la revuelta para matarla. Tampoco sé qué le iba a don Pedro con los drogatas canarios para poner en peligro su vida, creo que nada. Creo que se la tenía jurada a un tal Amadou, un carnicero de lo más fino, director de la Grande Prison y mano derecha del dictador, y hubiera incendiado el país por matarle a Rokia, su chica favorita. Conseguí la dirección de la casa del doctor en Kouloula y el guardián me dijo que había huido a Burkina Faso. Me hice con algunos papeles tirados por el suelo y abandonados. Eran poemas de Assiata y aquello fue suficiente para que escribiera su historia de un tirón, sin necesidad de más viajes a Bamako. AMINATA TRAORÉ Sin nada mejor que hacer, antes de coger el avión, entrevisto a Aminata Traeré, una de las mujeres más celebres y elegantes de la capital, dueña del San Toro (años después sería ministra de cultura y candidata a la presidencia del Malí, tras la destitución de Moussa Traoré). Aminata es un torrente de energía y, ante mis preguntas sobre la escisión, me dice que la verdadera lucha de la mujer es no enfermar, no morir de parto y comer. El hambre es el problema más grave para nosotras, debido al expolio económico que ha sufrido este país con los franceses, más grave y más doloroso que la escisión, repite. Tras la descolonización, el Malí apostó por cultivar el algodón, subvencionado por Francia. El algodón iba a ser nuestra panacea, y luego la situación crítica de Costa de Marfil, cerrándonos la vía al mar, las subvenciones a este producto en 36 los Estados Unidos y en Europa, la globalización de los precios, nos ha hundido y, como siempre, somos las mujeres las que llevamos la peor parte. ¿Qué hacer hoy día con el algodón? Imposible competir internacionalmente con los precios. Peor aún, con la pérdida de este mercado, hemos perdido hasta la dignidad y para colmo dejamos de producir mangos y verduras, que daban de comer a mucha gente. Es la tragedia de las economías africanas basadas en el monocultivo en el que nos metieron las potencias coloniales. La producción del algodón fue concebida para el mercado exterior y no para la satisfacción del pueblo, y hoy somos uno de los países más empobrecidos y endeudados del planeta. Francia empezó la tragedia en el XX y a ella se unieron los nuevos gobiernos, mayoritariamente dictatoriales, que la empeoraron. Éstos son nuestros traumas, muy superiores a la escisión. A las mujeres de Níger, de Burkina Faso y del Sudán tampoco les gusta la escisión, pero están tan machacadas por el hambre o por leyes islámicas que la aceptan sin rechistar, qué remedio, así como la poligamia, único medio de sobrevivir para la mayoría. - Por lo poco que he visto del Malí, las mujeres estáis despertando – le digo y Aminata Traoré sonríe unos segundos antes de hablar. - Cierto. ¿A qué ha venido al Malí? - La primera vez para escribir sobre los Arma de Tombuctú. - ¿Por qué le interesa ese tema? - En España es un tema desconocido. - Le propongo un tema de estudio mucho más interesante. Deje la historia para los historiadores, ese tema es agua pasada. La mujeres somos muchos más interesantes Las mujeres estamos en pie de guerra. Hemos descubierto que, gracias a la feminidad, podemos sacar la cabeza después de siglos de olvido, que podemos sacar provecho de la economía del mercado, en el que somos una figura de intercambio, y volverla en nuestro provecho. Las mujeres hoy somos luchadoras y basta con echar una mirada al modo cómo nos ganamos la vida y la de nuestras familias para entenderlo. Los hombres no quieren verlo y algunos, y 37 muy importantes, siguen pretendiendo que no tenemos nada entre las piernas y que ellos, en cambio, sí lo tienen. Lo sorprendente es que por ese nada se sientan tan cautivados. ¿Ha leído Notre pain de chaque jour de Florent Cavao- Zuti? Se lo recomiendo. Este escritor de Benin muestra cómo incluso las prostitutas manejan los hilos de un juego que mezcla sexo, dinero y política. Nono, la protagonista, comercia con su cuerpo y no lo hace por placer. Se halla en el centro de tratos y transacciones y, prostituta o no, sabe sacarles partido. Sabe que esa parcela íntima suya es difícil de aprisionar y que el cuerpo de la mujer siempre ha dado miedo a los hombres, que la mutilación de sus partes genitales, apoyada por creencias ancestrales, pretende reducirla a mero cuerpo y sexo, a un simple intercambio de compra y venta, y ella no se amilana. Tampoco la miseria nos amilana a nosotras; de ahí la lucha de las cooperativas femeninas, de las ONG y de los aires que nos llegan de fuera. - Le ruego que lo piense – me dice tras un silencio - Hoy lo fundamental para nosotras es la educación, la formación, la adquisición de conocimientos, y nos hemos volcado en ella. Hasta ahora todo lo que se les enseñaba a las niñas giraba alrededor de la conciencia del cuerpo: la manera de sentarse con las piernas juntas o recogidas, la manera de mirar, de observar al otro sexo, con el que había que mantener una distancia respetable. Las niñas aprendíamos a mirar con los ojos bajos y lo primero que veíamos, manteniéndolos bajos, era nuestro cuerpo y la forma de cuidarlo. Vea el documental Femmes aux yeux ouverts, donde la realizadora Togo Anne Laure Folly demuestra que la mujer africana ha tenido los ojos bajos durante siglos. Hoy osamos por fin levantar la vista y dialogar con las telas, osamos no ocultar la desnudez del cuerpo y mostrarlo, enseñar sus curvas, sus formas, sus ángulos y subrayar las partes que deben resaltarse. Hoy las mujeres sabemos por instinto de supervivencia que un cuerpo femenino no es verdaderamente un cuerpo si no está vestido y adornado. También las joyas desempeñan un papel nada desdeñable en la indumentaria. Vea a las mujeres en la calle. La ropa de la mujer habla por sí misma, de ahí la importancia de la moda y esto lo han aprendido hasta las de las clases sociales 38 más bajas, que no necesitan la moda para ir bien vestidas. Vea el documental Puk Nini (Abre los ojos) de Régina Nacro, un corto que narra el encuentro alrededor de un hombre de una esposa modelo y de una cortesana experta en los secretos de la seducción. Por fin las mujeres estamos descubriendo que nuestro cuerpo no sólo es una máquina de hacer niños, como se nos enseñaba desde la noche de los tiempos, sino un peligro, una amenaza para la integridad moral y psíquica del hombre, especialmente en la ciudad, en la que muchas sobrevivimos por haber tomado la palabra en política y en las profesiones liberales. Deje ese tema y viaje a Ségou. Cada año hay allí, en la navidad, un pase de modelos. No se lo pierda y tiempo tendrá de estudiar ese tema. Le prometí que lo haría y luego, la muy picarona, me recomendó que comiera en el San Toro, es el mejor de la ciudad, su propio restaurante. LA COQUETE Por su belleza, a Bamako los franceses la llamaron “La coquete” y la convirtieron en una ciudad cosmopolita, que hoy supera el millón de habitantes, donde conviven en armonía todo tipo de etnias. En el Centro Artesanal junto a la Gran Mezquita y el Mercado rosa, docenas de pequeñas butiques, para mí el mejor complemento para acabar la mañana. Los artesanos, como los pintores, 39 son creadores, mientras que el gremio de los escritores, al que pertenezco, es siempre pequeño burgués; quiero decir con esto que pintores y artesanos son artistas todo el tiempo mientras que el escritor lo es tan sólo en ocasiones y a tiempo parcial. En el patio, canta Oumou Sangare, alta y de grandes ojos negros, una voz poderosa comparable a la de Nina Simone; luego suceden conjuntos de danza, seguidos por un festival de máscaras, Le Fesmanas, que amenizan a turistas y compradores. El ruido de los tambores, flautas y yembés es atronador y sin embargo observo a un anciano apoyado en la pared, que no se ha enterado y despierta cuando finaliza la función y los músicos se marchan. Compro un compacto doble de la cantante y salgo a la calle. El firmamento sobre la ciudad es blanco y amenaza lluvia. En la avenida de Mohammed V, el bullicio de coches y gentes es el habitual. El calor de las doce aplastaba las aceras con un resplandor espectral, provocado por el polvo, el ruido y la muchedumbre mendicante que me cerraba el paso y por entre la que me abría paso a empellones. No se veía movimiento alguno por los alrededores del hotel e iba a entrar cuando me detuvieron las sirenas y la gente que se agolpaba a ambos lados de la avenida. - ¿Qué es todo ese ruido?- le pregunto a la primera persona que tengo al lado y él, alzándose de puntillas, hace visera con ambas manos. ¿Sucede algo? Pasaban una veintena de mercedes hacia la Gran Mezquita, todos del mismo color negro y cristales opacos, limpios como patenas y con el paso lento de una caravana funeraria. - El presidente va a la Mezquita, demócratas y marxistas, todos van a la mezquita. Intento seguir hablando con él y se aleja. Era viernes y sigo la caravana de coches, mercedes último modelo que corren como percherones tranquilos a rezar. La gran mezquita es un edificio moderno y estrambótico, situado en el centro del mercado, donde se detienen. Son las doce. La policía forma un cordón a su alrededor y una hermosa muchacha, con la palangana llena de plátanos 40 sobre la cabeza, me explica que el presidente, sea invierno o verano, siempre hace sus ablaciones los viernes a la misma hora, y hoy es viernes. El primer presidente de la República del Malí, Modibo Keita, fue depuesto por un golpe militar en 1968. Le siguió la ineficacia y corrupción de Moussa Traoré, que instauró una dictadura militar que no permitía que nadie se expresara. Mírelo, me dice mi anónima interlocutora, con la valentía que no había tenido mi primer interlocutor, sólo es bueno para meter gente en la cárcel. Moussa Traeré sería depuesto en 1991 y condenado a muerte por el asesinato de 106 personas en las manifestaciones de marzo de ese año, año en el que murieron Assiata y Rokia. Alpha Oumar Konaté, el siguiente presidente, le conmutó la pena y lo encerró de por vida en la prisión de Markala, instaurando un régimen democrático con varias docenas de partidos. Sólo me quedaba para acabar la mañana buscar un restaurante y en pocas ciudades del Sahel es tan fácil encontrar un restaurante con pescado fresco, pollo asado, vegetales bien lavados, carne de vacuno y mangos en abundancia, que en este país son mi fruta preferida. El Bambou es demasiado popular y dudo entre ir al San Toro o a Muso Kunda, un lugar exclusivamente destinado a la mujer, con una atractiva exposición de Abdoulaye Konaté y un buen restaurante amenizado por la bellísima Aminata Koïta. Me inclino por el Muso Kunda y luego me acerco por el Museo Nacional, con calaos senufos, símbolos de fertilidad, y hermosas estatuas andróginas que bien valen la visita. La actividad de la mujer en el Malí es tan asombrosa como la sensualidad que ha impuesto a todos los niveles, incluida la religión musulmana, que ellas han dulcificado. Trabajan el doble que los hombres, se adornan con brazaletes, collares, pendientes y hermosos bubús de todos los colores. No sé si se pintan como las europeas, pero en cualquier calle de Bamako es posible ver unos ojos, unos labios y unos rostros hermosos que te retan sin pudor. En este país, como en la mayoría de los países del Sahel, son ellas las que cargan con la casa, van a 41 buscar agua, cultivan los campos, si son co-esposas, y tienen muchas más posibilidades de sobrevivir y hacer frente a las adversidades si lo son, hacen jabón o fabrican todo tipo de baratijas que venden en el mercado para ayudar a la familia, dirigen multitud de pequeños comercios, se han organizado en cooperativas mejor que en cualquier otro país del Sahel y han llenado ciudades y poblados de carteles contra el sida y la ablación hasta conseguir prohibirla por ley. En el Malí, Níger, Burkina Faso, Chad, el Sudán, Etiopía y Egipto, la brutalidad contra la mujer es moneda corriente, llevada a cabo incluso por ella misma. La escisión la hacen las mujeres de los herreros con un simple cuchillo y, modernamente, con una sencilla hoja de afeitar, siempre sin testigos, excepto en el Sudán, donde la practican los propios médicos en los hospitales. A las niñas se les compra un vestido nuevo o heredan el vestido de su hermana mayor, y se las prepara para una gran fiesta. Es el paso a la madurez que para ellas puede significar el matrimonio con apenas doce años. En las ciudades la ceremonia se lleva a cabo en la intimidad de las casas y en los poblados en el campo, en lugares secretos a los que sólo asisten las mujeres, defensoras acérrimas de la misma. La escisadora que entrevisto en Mopti, una vieja de aspecto horrible y con más años que Matusalén, lo hacía previo pago de una buena suma de dinero y defendía que la escisión era necesaria para la higiene femenina y el alumbramiento sin problemas. El historiador griego, Herodoto, ya hablaba de ella en el siglo IV antes de Cristo y, me temo, que continúa sin que nadie sepa dónde y cómo ha nacido, profundamente arraigada en la conciencia popular. En África uno siente que todo lo que estremece y echa para atrás puede ser terrorífico, pero nada comparable con esta práctica, para la mujer mucho más dura que la vida del trópico, las picaduras de serpientes y mosquitos, la maternidad anual desde los quince hasta los cuarenta, el fuego abrasador, la vida en chozas de barro y paja 42 sin la más mínima comodidad, la existencia diaria tan poco romántica, el matrimonio forzado tan poco romántico, tantos hijos muertos al nacer, guerras tribales, brutales asesinatos sin explicación, y siempre pariendo hijos sin ayuda. En África, con ser tan escasos los motivos para sentirse feliz, cuesta trabajo ponerse en la piel de una mujer para poder describirla y, sin embargo, uno siente que estás ante un ser humano que, aunque sola, desamparada y con el miedo metido en el cuerpo, es capaz de soportar situaciones límite, muy superiores a los que sufren los hombres. Son ellas las verdaderas heroínas y las veo con admiración pasando privaciones infinitas, enfrentadas a enfermedades mortales propias y de padres e hijos, víctimas del sida que los hombres de Burkina Faso cogen en Costa de Marfil, víctimas de la malaria, de las picaduras de serpientes y sin hospitales donde acudir por falta de unos míseros doscientos cefas, apenas diez céntimos de euro, necesarios para entrar en ellos; pero firmes, perseverantes, resignadas, dotadas de una resistencia física mayor que la de los hombres. Desde muy niñas saben la vida que les espera y aceptan con total ataraxia la poligamia, levantan sus casas, las cubren con arcilla mezclada con excrementos de vaca, las engalanan como en Walata, construyen muros de piedra como en Keita, en el estado de Níger, para proteger diminutos campos en los que plantan tomates, lechugas, patatas y árboles, al quedarse solas y marchar sus maridos a la emigración; muelen el mijo, fabrican el jabón, hacen mantequilla, cuidan sus hijos, lavan la ropa en el río cuando hay río, siguen la vida nómada de sus hombres si se es peul o tuareg, siempre soñando con un hogar fijo, pariendo sin quejarse y soportando solas el dolor, siempre alerta por las tarántulas y escorpiones que en el desierto buscan por las noches calor entre la ropa de sus bebés. 43 Con la democracia desde el 92, el cambio en el país ha sido radical y hoy proliferan una veintena de periódicos y salones de modas, cafés literarios como el del Jardín del Palacio de la Cultura, donde acudo a la presentación de Kouty, memoire de sang de Aid Mady Diallo, joven escritora famosa en Francia, cabarets como el de Adama Traoré, clubs de jazz, teatros muy populares como Le Koteba, festivales de música con docenas de cantantes, algunos tan famosos como Salif Keita, Alí Farka Touré o Rokia Traoré. De ahí, que Bamako sea mi ciudad favorita por encima incluso de Dakar, mucho más limpia, moderna e internacional, pero menos fiable y literaria, llena de rateros que no paran de seguirte hasta que te roban la cartera. Por todo ello, de vivir en algún lugar de África, Bamako sería mi ciudad. Se puede caminar por sus calles día y noche sin problemas y por algo me ha atraído tantas veces, hasta escribir tres novelas sobre el Malí3. UN PASEO POR LA LITERATURA AFRICANA Antes de finalizar Donde ríen las arenas, leí todo lo que cayó en mis manos sobre la situación de la mujer en esta parte de África, un continente aparte dentro de este continente. Del pasado abundan cuentos africanos sobre el coraje y determinación de heroínas con una inteligencia y una conciencia superior a la de los hombres. También existen numerosos mitos de mujeres que fundan sociedades antes de que los hombres establecieran su supremacía. En Femme d’Afrique, Aoua Kéita se niega a aceptar el matrimonio que le organizan 3 Las Españas perdidas, Edit. Comares, Donde ríen las arenas, Edit. Algaida, El color de los sueños, Planeta. 44 sus padres y luego se hace con el mando de un movimiento de resistencia por la independencia del África Ecuatorial francesa. Muchas historias Hausa en Níger están llenas de figuras femeninas que se convierten en un peligro para la comunidad musulmana. En uno de sus cuentos, una muchacha, que quiere casarse con un joven contra el deseo de sus padres, le pide al muchacho un cuchillo para matarlos. El muchacho se niega y ambos huyen al bosque donde la muchacha muere. Mientras el enamorado vela su cuerpo, un águila se acerca a alimentarse con él y el muchacho lo impide. El águila resucita a la joven, pero le avisa de que no confíe en las mujeres y ella acabará matándolo. Son numerosos los géneros poéticos que exaltan el matrimonio por amor y la defensa del honor de la mujer, sobre todo en el Sudán, país en el que, ironías del destino, la mujer no cuenta en público y ni tiene voz ni derecho siquiera a estar enferma. La mayoría de las historias tratan de los conflictos de las coesposas, infidelidades maritales y crianza de los hijos, temas que la novela, modernamente, ha vuelto ácidos y desencantados. En Things fall apart, Chinua Achebe dice que a la mujer ni siquiera se le permiten las ceremonias consideradas propias de la mujer, como acudir a los mercados y comprar el pan, y nada más cierto en el Sudán. Leopold Sedar Senghor, poeta y político, es autor de uno de los poemas más impresionantes sobre la condición femenina, titulado: “Sufre, pobre negra. El campo se ha vuelto roca, Riégalo con tu sangre para que crezca el mijo. Sufre, pobre negra, Tus niños tienen hambre, Tu casa está vacía, Vacía de un hombre que trabaja, Llena de un hombre que duerme señorialmente como un blanco, Sufre, pobre negra, 45 Negra como la miseria”. Para Soyinka en Season of Anatomy, el papel femenino se reduce a colaborar con la visión del hombre sobre la vida, simbolizando en la mujer la degradación de África. La protagonista de Ngûgî, en Petals of Blood, decide que nunca más será una mera flor para decorar puertas y ventanas. Y no es muy distinta la visión que las escritoras tienen de sí mismas. Para la mozambiqueña, Noémia de Souza, la mujer es África, símbolo como el continente de una sociedad corrupta y enferma. A la protagonista de Efuru, de Flora Nwapa, se la educa para ser madre. Se le hace la clitoridectomía y se le dice que su función es la reproducción y el erotismo, que la ablación del clítoris es necesaria para dar a luz con seguridad y que el dolor de la operación es lo que toda mujer debe soportar. Ella se niega. Abusa del alcohol y del poder, igual que los hombres. Rehúsa tener hijos y, cuando insta a su marido a que tome una nueva esposa y la abandone, él se suicida y ella, sola, sin elección y sin soporte económico, acaba igualmente en el suicidio. En One is Enough, Amaka defiende que la sexualidad femenina es el recurso que la mujer debe explotar para conseguir lo que quiere en una sociedad machista.”Como mujer, no soy libre, soy una sombra de mí misma.., incapaz de avanzar en el cuerpo y en el alma”, descubriendo que su sitio ideal es la ciudad, donde puede realizarse y escapar de la tiranía patriarcal. La desesperación de la mujer africana es tal que Buchi Emecheta, en Destination Biafra, vislumbra un futuro sin hombres y, en The Joys of Motherhood, afirma que es incompatible ser libre y tener hijos. La senegalesa Mariama Bâ, finalmente, en Une si longue lettre, descubre que la palabra felicidad no existe para la mujer y decide sacrificarse por el hombre al que una vez amó y se casó con ella. La estructura de la novela son una serie de cartas entre Ramatoulaye y Assiatou, su amiga, a la que le comunica su desesperanza cuando su marido decide casarse con la amiga de su hija. Tras una serie de comentarios filosóficos y personales sobre el matrimonio, Ramatroulaye decide 46 sacrificar su dignidad, aceptando que es mejor ser co-esposa, esto al menos aliviará su trabajo, y parecidas conclusiones se pueden leer en el senegalés Ousmane Sembène, quien defiende que cuando la sociedad no le da a la mujer el poder de ser libre, ellas deben tener el coraje de reclamar sus derechos. UN MUNDO DE ESPÍRITUS EL PAÍS DOGÓN No hace falta un motivo especial para viajar al Malí, país al que he ido más de una docena de veces. Nunca he podido negarme a hacerlo cuando no tienes nada mejor que hacer o cuando lo tienes y un grupo de amigos te pide que organices una expedición porque sabes que te van a salir al paso miles de imágenes, que vale la pena describir, y miles de historias que vale la pena contar. Había que seguir investigando la historia de los moriscos españoles y el drama de la mujer africana. Primero viajamos a Tombuctú y la siguiente expedición fue al País Dogón4, en busca de la patria de Assiata. Tras dejar Tombuctú, despedimos la pinaza en Gao, cruzamos el Níger siete kilómetros aguas abajo de la ciudad, ya anocheciendo, y alcanzamos las Manos de Fatma cuando el monumento era una sombra imprecisa en el cielo. Me tumbé feliz en el mondo suelo de arena de la inmensa sabana semidesértica 4 Entre los miembros del equipo, Ángela Olalla y Alicia Delinque, del Instituto de Estudios de la Mujer, Mauricio Pastor, historiador, Jesús Conde, pintor, Francisco Vidal, arabista, Antonio Orihuela, arquitecto, Francisco Carrión, historia antigua, Manuel Villar Argáiz, biólogo, Alfonso Domingo, director del equipo de televisión 47 de Ghurma, sin acordarme ni de cenar ni de dormir, a la espera de amanecer junto a la maravilla natural más espectacular del Sahel, entrada en el País Dogón, patria de Assiata. A las primeras luces sólo se veía un muro vertical y gris, que lentamente se conventía en una pared de gres rosa, lanzando cinco dedos claramente esculpidos hacia el cielo. Las Manos de Fatma dan al paisaje un aire dantesco y colosal, que abre al mundo mágico de los Dogón. La parada en las Manos de Fatma es obligatoria y, tras horas de contemplación, iniciamos el camino hacia Bandiagara y Sangha. A mi alrededor un paisaje inédito e infinito, valles inexplorados con poblados primitivos jamás vistos por los turistas, que el tiempo no ha conseguido cambiar y donde en cada recodo es obligado un alto en el camino. Pronto penetramos en un bosque de acacia, baobab, cocotero, palmera dunn, con conglomerados de piedra ósea en las alturas de impresionante belleza, que las sombras volvían grandioso y, todavía en el umbral, mi cabeza se adentraba en una maleza que me miraba primordial, silenciosa e inmóvil. Antonio Orihuela, señalándome el bosque, me dice que en Donde ríen las arenas hablo de pinos y aquí no hay pinos. Licencia del novelista, le contesto sorprendido. De vez en cuando asomaba el barro entre la maleza, pero era verdad. No se veían pinos y me rindo a la evidencia. Tampoco se veía señal alguna de vida, ni un alma en la pista, y todo estaba en penumbra, salvo los altos roquedos de carne cruda en las alturas. De repente apareció y desapareció un grupo de hombres en fila, seguido por otro grupo de mujeres también en fila, cargadas de cuencos de calabaza en la cabeza y niños en la espalda, como si hubieran surgido de las sombras y las sombras se los comieran, sorbidos por la espesura y el polvo. De pronto Abdulay, nuestro guía contratado en Gao, señalaba algo: una colina que parecía un fuego, un camino liso y negro que se perdía en el muro del bosque, el fetiche extraño de un pilar con chorretones de 48 pintura blanca, un pequeño campo de ajos y cebollas inusitadamente verde, una roca en la que hizo parar los coches y a la que trepamos por una senda de tramos largos, monótonos y llenos de arenisca y cantos. Al fondo había un poblado muy apiñado en el que alternaban casas glande, graneros puntiagudos y terrazas, todos ellos diminutos; y en la base de la roca una cueva con imágenes jeroglíficas en rojo y blanco que, según Abdulay, eran de significado misterioso. En el país Dogón todo tiene sentido. Cada fragmento de roca representa la totalidad, según dice Barceló en Cuadernos de África, En aquella cueva circuncidan a los niños, vestidos de color mostaza, igual que en Burkina Faso, y la mayoría de los relieves eran sexos, culos y tetas. Las pinturas son el esperma indescifrable de los que nunca han inventado ni la pólvora ni la brújula ni el vapor ni la electricidad ni la tierra ni el cielo; el esperma de los que no han inventado ni explorado nada y que, ajenos a la vanidad, se agarran a la esencia de las cosas, a la exaltación de los animales y de las estrellas, de la carne, de la risa, y de todo lo que hay en el mundo, animado e inanimado, decía Abdulay. Aquí instruyen a los iniciados más inteligentes en los mitos y en la sagrada lengua de sus tradiciones. En el Libro de los Dogones y en el Dios del Agua, Marcel Griaule explica el origen de la sexualidad del mundo y el de la circuncisión y la escisión. El mito se remite a una androginia primitiva cuando la humanidad era una, hasta que el mundo se hace fisuras y el hombre y la mujer dejan de reencontrarse como una unidad, a semejanza del mito del andrógino en El banquete de Platón. Al principio existía un todo perfecto, más tarde se introdujo la dualidad y una parte resultó más débil que la otra, menos móvil, más silenciosa; invisible detrás o debajo, la otra más visible delante. Resultado de la división es una parte inferior y otra superior; por eso al sexo femenino se le llama débil y al sexo masculino fuerte. Es así cómo se entiende a la mujer en la sociedad Dogón y hay 49 muchas expresiones que designan el sexo de la mujer como “el bajo” o “lo debajo del cuerpo” Estábamos en el corazón de uno de los pueblos animistas más viejos de la tierra. Ellos no se llaman animistas sino Omono, que significa recto, y su filosofía se remonta a la noche de los tiempos cuando el hombre no conocía la muerte y se fecundaba a sí mismo por ser de ambos sexos, y Abdulay nos señalaba en la piedra estrellas que giraban como peonzas de fuego, soles cocidos, cuerpos femeninos con el sexo visible, chacales mirándolas con gesto obsceno, zorros, gallos, serpientes, hombres con máscaras, manchas menstruales en rojo, dos siluetas, una masculina y otra femenina, las claves del existir, eros y tanatos, un lagarto negro y blanco que servía de mortaja a los muertos, un animal en forma de escorpión con la bolsa y el aguijón simbolizando el órgano masculino y su veneno la sangre de la circuncisión. Tras esta primera inmersión en la filosofía Dogón, entramos en Bandiagara y, mientras desayunábamos exquisitas tortillas de cebolla, de olor agradable, el anciano jefe espiritual del poblado, capital de los Dogón, nos explica la simbología de dos de sus mitos primordiales: el Dios Amma y el Zorro, el primero simboliza el orden universal y el segundo la trasgresión, la cultura y la danza, concluyendo que este anciano nos habla de Apolo y de Dionisio, que ellos han descubierto tal vez siglos antes, sin saberlo. - Hay gentes que se creen capaces de construir a un hombre a partir de su sonrisa. Nosotros consideramos que la clave está en la palabra, que ha creado el ser de las cosas – decía el anciano, refiriéndose al logos bíblico. Por las callejuelas subía un hombrecillo de extraña y salvaje belleza con un gran cayado, pantalones de amplios fondillos y túnica de color. Tenía las orejas pegadas a su pequeño cráneo, un amuleto colgado al cuello, el rostro cruzado de arrugas como un palimpsesto de escritura cuneiforme y, al llegar a nuestra altura, levantó la cabeza para iniciar la fórmula del saludo: 50 - ¡Dios os trae! ¡Salud!, ¿cómo está tu cuerpo?, ¿tus antepasados, padres, hijos, hermanos? A punto de ir a comprarle Francisco Carrión el amuleto, la idea debió parecerle tan fea como robarle el alma, una degeneración de turista aburguesado, y se mordió la lengua. Atravesamos bajo los gigantescos baobabs del paseo de Sangha con el mediodía encima, cruzamos el poblado y dos kilómetros más adelante, en Gogoli, nos encontramos frente por frente con la casa de Miquel Barceló. El famoso pintor mallorquín estaba en Mallorca, en París o en Nueva York, ¡quién sabe!, nos dijo el guardián y de momento nos limitamos a verla por encima de la valla. Dentro de un cercado de piedra, cuidadosamente trabajada y con total simetría, se veían dos edificios de la misma piedra y con una sola planta, situados en los extremos del recinto. Por encima sobresalía un gigantesco baobab con piel de elefante y las hojas substituidas por cientos de maracas. La puerta de madera negra estaba esculpida con filas sucesivas de estatuillas femeninas que alternaban con otras masculinas y máscaras zoomorfas, que evocaban un panteón decorado por seres humanos y animales. A la derecha levantaba el bardal de leña o to-guna, lugar sagrado e ideal para la siesta y el descanso; al borde, el roquedo caía sobre el valle en cuyo fondo, a más de setecientos metros en vertical, había otro poblado, un pequeño arroyo con vegetación frondosa, y más allá la planicie ocre de tierra cocida con el baile de dunas que habíamos conocido en el río. La casa era hermosa, pero lo que más me gustaba era su emplazamiento al borde de aquellos farallones calcáreos, especie de Montserrat totémico y espectacular con vista aérea sobre el poblado, el curso violáceo del arroyo entre las cabañas y las tierras y dunas que serpenteaban más allá, hasta perderse en el horizonte. Me acerqué al borde de la roca que caía sobre el valle y el poblado de Banani -Nâ, con imperceptibles flecos de humo sobre sus casas, en busca de una bocanada de aire fresco. Parecía el paraíso de un pintor, a pesar de los cacharros 51 de cocina esparcidos dentro del recinto de Barceló, alrededor de la barbacoa al aire libre, y un buen lugar para vivir una vida recoleta sin agobio. La vista se perdía desde aquellas alturas y en la lejanía las cosas parecían estar quietas ocupando cada una un lugar preciso bajo el cielo, o así me pareció leerlo en los ávidos ojos de Jesús Conde. - Veo que te gusta. - Ideal para un pintor. Nunca se ha agitado tanto mi corazón. Todo aquí es pintable, hasta las nubes de mosquitos. Un lugar perfecto para no hacer nada. Abdulay consiguió que el guardián nos enseñara la casa de Barceló por dentro. El estudio era una cueva de grandes techos, cada pared de un color y, en el centro, un caballete polvoriento que sostenía un lienzo, arcones en el suelo, donde Barceló sin duda guardaba sus telas, que no consintió enseñarnos, y una estantería con libros de arte. Apenas pude leer los lomos de algunos de ellos: The Waste Land de Eliot, Paradiso de Lezama Lima, los poemas de Gil de Biedma, Cernuda, Auden, Wallace Stevens. Artistes et mortels, Tristes tropiques, un libro de geografía humana, El espía que surgió del frío, de Le Carré, La Atlantide, Don Quijote, Faulkner, Bowles, Gide, el Danubio de Magris, Burroughts…, Miró, Brueghel el Viejo, Beuys, Balthus, Gauguin, Picasso. Y no me importó que no nos enseñara sus telas. Tenía un catálogo con su obra completa y, mientras curioseaba por su estudio veía la serie de figuras femeninas con fondo violeta, sus pulpos, ídolos y jeroglíficos, su serie de bocetos con río, de exquisita finura, casi todos desnudos femeninos, unos caminando y otros tumbados boca abajo con la cabeza levantada y ojos saltones, mirando hacia la nada. También tenía muy presentes sus figuras deambulando melancólicas por la orilla del agua, reducidas a envoltorios de ropa con bebés en la mano o a la espalda, que daban a la desolación del paisaje un halo romántico aceptable; niños jugando en el barro; hombres pescando. - ¿Qué te parece? 52 - Siempre me ha parecido un genio. - Con todos los temas de tu cuaderno tienes para una docena de exposiciones tan llamativas como todo esto – le dije mientras ojeaba sus dibujos: un pequeño universo en miniatura de paisajes y bodegones en las tonalidades azul y negro de los distintos bolígrafos, la caligrafía pulcra de sus notas, en las que no cesaba de trabajar. Ni una mancha ni un tachón ni una corrección, todos perfectamente acabados mientras mis notas estaban llenas de tachaduras y manchas, algunas páginas húmedas e ilegibles. - Tal vez lo haga, pero me da miedo dejarme arrastrar por él. Me muero por una cerveza. En Sangha todo huele a cebolla como en Bandiagara. Las cebollas están por todas partes y con ellas hacen unas bolas que las secan al sol y venden en Mopti. Reservamos habitaciones en el campement y cenamos pinchitos de pollo, algunos de cabrito, una bola de cebolla, tô y cerveza de mijo, la mayoría bebe Flag y, mientras dormía, me sentía como si el cielo se hubiese desplomado sobre mi cabeza. A Conde, compañero de habitación le ocurría otro tanto, y los dos nos quedamos petrificados en la cama con los ojos en el techo, los suyos mirando más allá, los míos escudriñando los posibles mosquitos. Al rato lo oigo roncar de una manera feroz; en realidad todos roncamos, solo que él lo hace como si exhalara el último gemido. Es el cansancio. Por la mañana visitamos el laberinto de calles y callejuelas de Sangha, seguidos por un sinfín de niños y la presencia en el recuadro de puertas y minúsculas ventanas de hombres y mujeres que nos saludan. También los dueños de las ocasionales butiques de arte Dogón salen a la puerta al oír el bullicio y nos obligan a entrar y comprar. Tuvimos que regresar a descargar las compras en el campement. Mauri, Ángela, Carrión y Conde compraban todo lo que veían, fetiches, máscaras, anillos de bronce que representaban escorpiones, esculturas Dogón-Tellen. Orihuela fue más selectivo y se limitó a hacerse con 53 una pequeña ventana con filas de figuras femeninas y masculinas. Es para mi casa morisca del Albaycín, quedará perfecta. Después de ver la rapiña a la que los blancos sometemos a este país, decido no comprar nada aun a sabiendas de que todo lo que exponen ha sido hecho para turistas y, de nuevo en las calles, vemos la fachada de la casa recargada de símbolos totémicos del Hogón, especie de santón anacoreta y juez, que controla la moral pública e incluso asigna las parcelas de la tierra a las familias. Nadie puede venderlas porque la tierra es sagrada y propiedad de los antepasados. Luego nos llevan a la Ginna o Casa Prohibida, un torreón semiderruido en el que apenas caben dos cuerpos y en él se encierran las mujeres en el periodo para evitar que el veneno de la menstruación manche el alma de vivos y muertos. -Me gustaría como él tirarme a una piscina sin fondo y dejarlo todo, la pintura es un sueño, el único que vale la pena, pero hacen falta sus agallas, su talento, y tener como él al suizo Bruno Bischofberger para no tener que preocuparse por la venta de los cuadros y pintar por placer. La pintura es fruto del ocio y del placer– decía o pontificaba Jesús Conde, ya en el bar del hotel, mientras pensaba que a mí también me gustaría un reino tan hermoso donde escribir por placer, caso de tener a un buen agente literario. Me marché en silencio a la habitación y me tumbé bajo el mosquitero con el cuaderno de notas sobre las piernas. Fue una revelación. Las visiones surgen cuando menos las esperas y medio en sueños vi a un pintor, mezcla de Picasso y Barceló, caníbal, troglodita y genio del arte, que abandona a su familia y marcha a una región inhóspita de África, primitiva y solitaria, en busca de una pintura nueva que revolucione las agotadas vanguardias de su tiempo5. Era el germen de esta nueva novela y, cuando desperté del medio letargo, tenía escrito el guión de la historia y se me había pasado la hora de la cena. 5 El color de los sueños, Planeta 1999 54 La primera excursión a pie por el inmenso roquedo de Bandiagara fue a Bananí -Nâ, al fondo del valle. En la senda de descenso, una mujer ascendiendo los infinitos escalones con el bebé a la espalda, se echó a un lado para que pasáramos y luego continuó su camino. Al fondo del valle, humo en una de las cabañas, un ganado de cebúes junto al arroyo, y diminutas mujeres en fila regresando con leña de los campos. Nos sentamos lejos del borde de la roca porque la altura volaba el pensamiento, y la imagen desvalida de aquella mujer, asustada por un grupo tan numerosos de extranjeros, me producía una zozobra y una angustia insoportables. Intentaba desviar su imagen, como si fuera algo que no fuera conmigo, pero ésta se convertía en una punzada y un dolor en el pecho que me ahogaba. El descenso en vertical cortaba el aliento y, ya en el poblado, un tal Amadou Dolo, todo el mundo parecía apellidarse Dolo, nos anunció unos funerales en un poblado vecino. Mientras nos asaba unos pollos filmamos la charca de los cocodrilos sagrados, siete animales en un pequeño reducto de agua que a saber qué comían, y un pequeño rebaño de ovejas, todas con la cabeza negra y el culo blanco. El pollo con tô y cerveza fue todo un lujo que me sentó mal porque nos lo servía la tercera esposa de Amadou, una jovencita de unos trece años con el semblante tierno de una niña, ojos muy negros y tristes, y el rostro luminoso, casi blanco. Era el vivo retrato de Assiata y me enterneció su mirada, su belleza recién violada y virgen. Las tres mujeres del grupo intentaron entrevistarla, pero fue imposible sacarle una sola palabra y su recuerdo todavía asoma nítido en mi memoria cada vez que me acuerdo de Banani- Nâ. Al día siguiente, uno de los coches salió zumbando en busca de un hospital en Bamako con Julio, nuestro cámara, y nos quedamos sin filmar los funerales que íbamos a ver. Había trabajado un año en África, donde había filmado trece documentales de norte a sur, y no tomaba el Arián. No lo necesitaba, según él, y, con 42 grados de fiebre, sudaba a chorros, la cabeza se le partía y hacía temer un desenlace fatal. Le irritaba la luz, la gente, las voces, 55 el olor le daba náuseas. De pronto sentía un violento ataque de frío y temblaba, le castañeaban los dientes y no le bastaban todas las mantas que teníamos. De pronto tenía mareos y sudaba a mares. Era un despiadado ataque de malaria, el peor al parecer de los cuatro que hay, y Alfonso Domingo insistió en ir con él. Una hora después, Abdulay nos llevó al borde del roquedo, desde donde era necesario descender a pie, una ocasión única para presenciar unas danzas y funerales milenarios, que sólo se celebran por la mujer cuando ésta nace durante la circuncisión masiva de los varones, como éste era el caso. Nuestras dos mujeres del grupo se habían ofrecido a ir con Julio y se alegraron infinito cuando el director de los documentales dijo que él lo acompañaba. Los Dogón emigraron a estos roquedos en el XIV, al desintegrarse el imperio del Mali, y nadie conoce a ciencia cierta sus orígenes. De aquí echaron a unos hombres muy pequeños, llamados Tellem, y se establecieron en los acantilados, donde hay colgados 130 poblados. El primer europeo que visitó Bandiagara fue el alemán Heinrich Barth, en 1857, camino de Tombuctú. Pasarían años hasta que estos irreductibles de las rocas se calmaran y fue el antropólogo Marcel Griaule, años 1930 a 1950, quien estudiaría y publicaría su mitología por primera vez con detalle en el Dios del agua. El poblado se llamaba Ireli, el pueblo del que había huido Assiata, y jamás habíamos visto tanta mujer junta dirigiéndose a él por la senda que muy de mañana las había subido a los altos campos de cultivo de ajos y cebollas, donde Griaule había construido una presa y de donde regresaban a la llamada del tam tam con grandes cuencos en la cabeza y niños a la espalda, cargadas como burros. Se pararon a saludarnos y siguieron su camino. Detrás venían sus hombres, todos con las manos a la espalda, charlando amigablemente. Desde el borde del roquedo no se distinguía el poblado, situado seiscientos metros en vertical al fondo del valle. Se veían manchas negras al pie del farallón, pero llamaban la atención las diminutas cuevas excavadas en la roca, idénticas a las 56 que pueden verse en el cañón Chelly en Arizona, tapiadas con argamasa y piedra, del siglo X, e igualmente llamaba la atención el fragor encarnizado de los tambores, que el viento subía del valle, la escalera de pedruscos irregulares por los que había que descender, y la miniatura de casitas glande que iban apareciendo junto a las manchas negras, que eran rocas calcinadas desprendidas del farallón, y que daban al poblado un aspecto de misterio infinitamente mayor que el de Banani -Nâ. El camuflaje era perfecto. En estos roquedos, los Dogón acabaron a flechazos con Mamud ben Zergún, el pachá Arma que sucedió a Yuder6 y que convirtió la Curva del Níger en un baño de sangre por robarles hasta los aros de las orejas. Los franceses intentaron que los Dogón pagaran impuestos y ellos obligaron a correr como conejos al batallón de 25 soldados que lo pretendía; luego los franceses volverían e hicieron grandes escabechinas por los 130 poblados de las rocas. Los diminutos graneros se dividen en ocho compartimentos, correspondientes a sus dioses primordiales y lo mismo hacen en sus campos de ajos y cebollas en lo alto de la roca, que dividen en cuadrados. Todo aquí es sagrado y matarían al que tocara una de sus piedras, como hicieron con tres franceses que se burlaron de sus altares cónicos de barro en los que hacen libaciones de mijo y sangre de cabras y gallinas. Mis piernas después de varios minutos de saltar de roca en roca eran dos bloques de cemento y para las mujeres fue un alivio que los niños les dieran la mano y las ayudaran a descender. Surgían inesperadamente y en tropel como fantasmas, algunos llevaban máscaras con remates fálicos y parecían demonios salidos del infierno. Bajo la to-guna o bardal de leña en el que los ancianos celebran los consejos, un viejecito de barba amarilla por el tabaco rapé, con grigris alrededor del cuello, particularmente borracho y con un inmenso e 6 Tras la conquista de la curva del río Níger, Yuder se negó a rapiñar el oro de sus gentes, como el califa de Marrakech, al Mansur, le había ordenado, y ello provocó su destitución en la persona de este sanguinario pachá, natural de Guadix. 57 incongruente crucifijo al cuello, gesticulaba invitándonos a acercarnos. Se pasaban de mano en mano un cuenco de cerveza en el que hundían sus babas. ¿Sería el marido de Assiata? Las bocas sin dientes, sus ojos que podían matar a un hombre con la mirada y sus rostros cadavéricos bordeaban los límites del humor negro; pero hacía demasiado calor para rechazar el ofrecimiento de la calenturienta cerveza de mijo y hundí mi boca en el cuenco sin mediar palabra. Eran de una amabilidad extrema y la cerveza, un milagro de tal frescor en la garganta que me hizo repetir. Maestros de las máscaras y estatuas de madera y bronce, los Dogón celebran con ellas alegres danzas en primavera y en los esponsales, nunca durante la cosecha y todo el pueblo participa. Quien rechaza su mundo acaba siendo una rama muerta, caso de Assiata. La danza del Sigui, la más famosa, se celebra cada sesenta años. La que hoy iba a tener lugar en una pequeña plazoleta entre grandes bloques de piedra se llama “dama” y era una ceremonia muy especial en honor de los muertos para conseguir que se queden con los vivos, a diferencia de las danzas del “Sigi” en Bandiagara, cuyo objetivo es detener el declive de los Dogón. Bajo un baobab gigantesco, con panes de mono, habían colocado el cuerpo de la muerta, envuelto en una sábana y, sobre una de las rocas, un hombre con el codo en la piedra y el puño en el mentón miraba absorto e inmóvil el cadáver. Vestía un bubú azul y sus ojos de pájaro eran redondos y diminutos, su nariz fálica dividía su rostro en dos; sus orejas gigantescas tenían forma de mandala. Estaba tan solitario y triste que no le quité los ojos de encima en toda la mañana, hasta que me pareció un ser inofensivo que no podía ser él, el marido de Asiata. Bajo la roca, un grupo de hombres con máscaras de aspecto trágico y, en el centro de la plaza, una multitud compacta de mujeres que bailaban por parejas una danza enloquecida a ritmo de silbato y tam tam, tocado por dos hombres. El fotógrafo corría frenético alrededor de las bailarinas, Conde pintaba sin dejar de hablar de pintura y de recitarme hasta los entresijos de mi 58 próxima novela. Los niños seguían mudos la danza desde lo alto de otras rocas y cuando se les acercaba un enmascarado, que podía ser el Hogón, guardián de las tradiciones, todos echaban a correr ladera arriba. Ello explicaba su temor a los poderes ocultos de aquella máscara y a lo que allí sucedía. No obstante, ni los rostros de las mujeres ni sus vestidos de colores vivos sugerían luto; más bien, un ballet alegre y deslumbrante como si, en lugar de celebrar el paso hacia la muerte, celebraran la liberación y vuelta a la vida. Por la mañana habían sacrificado una cabra en honor de la muerta y las muchachas que danzaban y ululaban frenéticas, jóvenes y viejas, se alternaban. Iniciaban el baile por parejas con lentitud y sus pies descalzos acababan en un frenesí que levantaba nubes de polvo. Saltaban fuera del círculo, entraba otra pareja distinta y era la gracia y la teatralidad de sus movimientos, su belleza salvaje y su risa estentórea al finalizar lo que sugería una fiesta de carnaval más que un funeral. Un anciano decía, tras poner una jarra de agua junto a la difunta: “Los muertos tienen sed”. Todos lo escuchaban con respeto y otro anciano añadía: “Ha muerto la mujer de un hombre. La madre de un hombre ha muerto”, y le coreaban en bloque: “Sí, es la madre de un hombre”. Las mujeres caían de rodillas delante de la muerta y gritaban: “Gracias por irte al lugar donde duermes, que Dios te dé agua fresca”. Una anciana dejó un pequeño frasco de aceite y una bala de algodón a sus pies diciendo: “Cuando vayas al mercado, cógela y teje”, dando a entender que allí donde había ido tendría las mismas necesidades que aquí en vida. La muerte es la puerta por la que el último aliento abandona el cuerpo, dice el autor Dogón Y.K. Bamunoka en La muerte en la vida africana, pero no por ello pone término a la existencia y continúa en el más allá. Al acabar los bailes subieron el cadáver con cuerdas a más de 200 metros de altura, zarandeándola contra la roca. La ascendían jóvenes, colgados de cuerdas, que la colocaron dentro de un hueco que parecía demasiado estrecho, 59 incluso para un muerto. Allí la abandonaron a los buitres y al paraíso, mientras su alma permanecía indisolublemente ligada al poblado. Al marcharnos con la tarde cayendo, un anciano, llamado Amono, nos dio la bendición, deseándonos que la lluvia cayera sobre nuestras cabezas y tuviéramos muchos hijos. El sol se hundía con una explosión escarlata, flamboyán y cereza. La roca mientras ascendíamos se volvió rosa y, bajo el horizonte había una raya de oro y flecos de color púrpura que se mezclaban con el sol, para disolverse lentamente en el azul oscuro de la noche. En el aire, mientras ascendemos, quedaba un sol interior, el sol del alma o del arte, y una hermosa noche con luna. - Según se mire esto es más excitante que el río – me dice Conde aquella noche mientras descansamos con una cerveza – y mira que soy un vicioso de paisajes como los que hemos vivido, todos inolvidables: los colores del río al atardecer, el silencio de la noche, el perfume de millones de flores invisibles que el viento traía Dios sabe de dónde, los vacíos infinitos del desierto, el contraste de dunas, de azul y verde, los ocres, rosa y bermellones, la gracia de las palmeras y de los cocoteros. - En ningún lugar encontrarías una filosofía más dramática – le respondo . La vida aquí es una mezcla de aroma de convento y de hospital venéreo, todo es pecado y muerte, hasta el sexo. - A las mujeres – añade Ángela - les cortan el clítoris y desde muy niñas las hacen máquinas de sufrimiento. Si están casadas pueden coserles el sexo con púas de acacia cuando el marido se marcha una temporada a trabajar fuera, como querían hacer con tu Assiata. Si tienen la menstruación, las encierran en la Ginna para que el malsano perfume de la sangre no infecte de pecado los poblados, y las matan a trabajar. En pocos años parecen brujas ajadas, enjutas y sifilíticas. Es horrible. - Y, no obstante – añade Conde -, este país es un paraíso para pintores. 60 - Hay una docena de pueblos tan interesantes como éste, Amani, Yayé, Pegue, Ibi, Aru, Ybugo-na, Bankas, Kani-kombolé es el corazón de los Dogón. Podríamos quedarnos una temporada y explorarlos uno a uno. - O toda la vida – dice Jesús Conde. 74 - Yo soy demasiado débil para eso – les contesto. - Y yo estoy demasiado casada – dice Ángela. - Los Dogón viven en apariencia una existencia simple e inocente, pero su mundo es apasionante. ¿Vas a describirlo así? - Y secreto, hermético e inhumano – le contesto -. Por mil años que viviera no lo entendería. Me fallarían las palabras. Esto sólo podría entenderlo Poe. Incluso Marcel Griaule lo intentó inútilmente después de matarse a escribir sobre ellos y construirles esa presa sobre la roca. Mientras fumamos y charlamos, escuchando un extraño tam tam que enmudece, tenía en mi cabeza la imagen de Assiata. No había dejado de verla en aquellas mujeres, en sus rostros y bailes, en la tristeza de sus ojos, haciendo sus bailes de la muerte por un lado y los hombres por otro alrededor de un cuenco de cerveza de mijo. A veces matan un cerdo, lo comen al amanecer y siguen bailando, bebiendo y cantándole a la muerte todo el día. Cuando no pueden más, se sientan a hablar y a fumar y, sin pensar en dormir, se marchan al amanecer como Sísifo a subir cestas de tierra del valle a la presa de Griaule, donde las mujeres riegan todas las mañanas los ajos y las cebollas, que luego irán a venderlas en los mercados de Mopti y Djenné. Nunca acabaríamos por entender su filosofía, ritos y ceremonias, ni esa cosmogonía de la que sacan un follón de principios, y moriríamos sin entenderlos. - ¿Los entenderá Barceló?- pregunta Antonio Orihuela. - Lo dudo – dice Conde -. Ser original no es ser primitivo y él ya es demasiado famoso. Cambiará esto por una suite en París o en Port de la Selva. Los héroes del espíritu como el capitán Ahab ya no existen. - Las mujeres eran de una fealdad abrumadora, nada parecidas a la belleza de Assiata, ¿te diste cuenta? – dice Antonio Orihuela -. Dudo que fuera como la describes - ¿De verdad era tan hermosa? – pregunta Alicia. 75 - Los escritores y los pintores pueden hacer bella la fealdad – le responde Antonio -. Estas Dogón son horrorosas. - Assiata era un mirlo blanco – les digo -. Me hubiera gustado que la hubierais conocido. Al marcharnos de Sangha al día siguiente, el último rayo de sol se perdía en el horizonte de nubes al tiempo que una luz blanquísima las teñía de rojo, igual que al crepúsculo, mientras el fondo del mundo se hundía en una repentina oscuridad que ennegrecía todas las cosas, salvo el rostro de Assiata y de la niña-esposa que nos había servido la comida en BananiNâ.. 76 SEGUNDA PARTE LA PATRIA DEL VIENTO Y LAS ESTRELLAS MAURITANIA Nada tan engañoso como pensar que el desolado Sáhara es un silencio vacío que no esconde vida alguna. Lagartos, ratones, serpientes, escorpiones, que viven durante el día bajo la arena, huyendo del sol, y salen a la superficie por la noche a respirar y buscar comida. Por el paisaje hacia Mauritania, piedras ovaladas y pequeños relieves que adquieren protagonismo unos instantes y enseguida desaparecen. En ocasiones es una inmensa roca ovalada de granito que tarda siglos en acercarse y desaparecer. Nadie diría que a la sombra de uno de estos pedruscos, a menudo un insignificante mojón en el paisaje, se oculta alguien, “el Sáhara es un vacío muy grande, lleno de soldados”, dice Rafael Guillén y, al acercarnos, descubrimos a una patrulla de cinco hombres, armados de kalásnikof. Penetrar en Mauritania es dirigirse al centro de la soledad, traqueteando en los coches, saltando matojos, hamadas y dunas envueltos en nubes de polvo, siempre hacia el desierto en su más pura dimensión, sin 77 una linde clara entre el ser humano y el calor. Hay una soledad que existe por sí misma y que no es ajena al ánimo, que está sobre la tierra y que habita los recónditos valles, las cimas de las montañas, las umbrías arboledas, los hielos árticos, las junglas tropicales y los desiertos africanos de Mauritania, un país sin suerte y con un mar de problemas. El calor no surge de la arena ni se desploma desde el cielo, porque es un calor que zumba alrededor como las moscas. Tiene Le Mojabat al-Koudra o “Desierto de la gran Travesía”, uno de los más grandes del mundo y no está de moda cruzarlo hacia el interior de África ni siquiera entre los empedernidos viajeros del Sáhara. No es la ruta deseada para ir a ninguna parte, ni un lugar para vivir. Sus inmensas planicies de piedra pulimentada acaban en dunas y las inmensas dunas móviles, con ondulaciones que se prolongan hasta el infinito, finalizan en planicies y hamadas de piedra interminables. La gran sequía de las últimas décadas del siglo XX acabó con las pocas manchas de verdor y arrojó a su población nómada, prácticamente el 60%, a la ribera del Atlántico, hasta Nouakchott y Nouadhibou, donde las dunas llegan imparables al mar y la gente muere sin esperanza. “Cierto día fui a ver a Abu Mahammad, con el que había llegado a la ciudad, y lo encontré acuclillado en una alfombra. En el centro de su casa había una cama con dosel en el que su mujer descansaba con un hombre sentado a su lado charlando amigablemente. Le pregunté a mi amigo, dueño de la casa: ¿Quién es esta mujer? Y me respondió: Es mi esposa. A esto le dije: ¿Y qué relación tiene ella con el hombre que la acompaña? Es un amigo, me contestó. ¿Y estás satisfecho con tal cosa tú que has vivido en nuestros países y que conoces la ley de Dios? Y él repuso: La amistad de hombres y mujeres entre nosotros 78 está bien vista y no tiene nada de sospechoso. Además, nuestras mujeres no son como las vuestras. Quedé tan espantado de su necedad que salí de la casa y me negué a volver por ella”. Así censuraba escandalizado Ibn Batuta a los intelectuales, en 1354, por la falta de pudor y recato de las mujeres de Walata, que no se velaban y tenían amistades y relaciones con cualquier hombre sin que sus maridos se molestaran. En los siglos XI y XII, las mujeres mauritanas, al igual que sus hermanas tuareg, tomaban parte activa en la política almorávide, combatían hombro a hombro con los hombres y poseían una situación privilegiada. Tenían tanta libertad que con frecuencia se las veía entre hombres en el mercado o en la calle con el rostro descubierto. Hoy día, en la sociedad Mauritania, mujeres y hombres son iguales ante la ley, pero nada más engañoso. Es un país confesional, que desde 1983 coquetea con la ley coránica de la Sharia y que, una vez casadas, practican la exclusión y el velo, dando la impresión de que han perdido terrenos de libertad que incluso tenían en los primeros tiempos del Islam. Un viejo proverbio árabe dice que El Sáhara es el jardín de Alá, del que ha eliminado a todos los hombres y animales superfluos para poder pasearse en paz, proverbio tal vez cierto; pero no estaría de más antes de cruzarlo seguir los consejos de Graham Greene, quien dice que la elección de un viaje a menudo es tan merecedora de la atención del escritor como el viaje en sí, porque uno no siempre hace lo que debe. Es lo que nos sucedió a nosotros al viajar a las Ciudades Perdidas de Mauritania por Argelia, en lugar de hacerlo por la fácil costa atlántica, en un momento en el que Argelia estaba prácticamente sumida en el caos de una guerra civil encubierta7. 7 Desde la aparición de Las Españas perdidas y Donde ríen las arenas, la Universidad de Granada organizó una serie de expediciones por el África subsahariana para estudiar la gesta de los 79 Porque Mauritania es el país menos recomendable para el turista convencional. Para nosotros fue un maravilloso laboratorio sobre el arte e sobrevivir de hombres y mujeres, especialmente de las mujeres, que en Walata, una de Las Ciudades Perdidas, fundada en 1230, practican el arte mural, pintado y esgrafiado, afín con el califal de Córdoba y el hispanomagrebí. A Walata se la llama “La ribera de la eternidad” y a su cementerio “el camello de la muerte”. Su época floreciente fue el siglo XV, cuando sabios de Tombuctú se refugiaron en ella huyendo de la guerra, y su declive era ya evidente en el sigo XVI, cuando la visitó León el Africano. Ello, sin embargo, no le ha impedido mantener sus tradiciones en la decoración en puertas, interiores y en zócalos con motivos geométricos, pintados exclusivamente por las mujeres, auténticas artistas de la ciudad y del país, que han convertido a Walata en una isla de cultura, respecto a las demás ciudades mauritanas. El origen de estos motivos ornamentales se lo debe al poeta y arquitecto granadino Abû Isaac es-Sahili, quien le construyó a Kanka Moussa en la capital del Malí una sala de audiencias, cubierta con cúpula y revestida de yeso con vivos colores. Enterrado en Tombuctú, sus hijos se establecieron en Walata y trajeron a esta ciudad esta “arquitectura desconocida”, hoy trabajo específico de mujeres, que lo realizan a mano alzada. En el exterior de las casas contrastan las portadas blancas con el fondo ocre de sus muros y puertas ornamentales. El patio interior con pinturas ocres es centro de la vida familiar, incluso para dormir. Las habitaciones superiores son de uso exclusivo para los hombres, opuesto al tradicional en el mundo islámico y, en sus pinturas, abundan elementos moriscos españoles y la situación de la mujer africana. En la expedición por Mauritania, íbamos 22 persoans, entre ellas profesores, poetas y cineastas: Mauricio Pastor, Manuel Villar Argáiz, Jesús Conde, Francisco Carrión, Rafael López Guzmán, Antonio Orihuela, Carmelo Medina, Rafael Guillén, Julio Alfredo Egea, Ramón Espelt, Ramón Olivares, José Antonio Milán, médico, y Juan Reig, autores de Las ciudades perdidas de Mauritania. Edit. por Sierra Nevada 95/El legado andalusí. Miguel ángel García, el cámara, y Alfonso Domingo, director, hicieron para TV 5 documentales: Las ciudades perdidas de Mauritania. 80 masculinos y femeninos, algunos tan aparatosamente procaces como “la madre de las caderas” y “la chica con trenzas”. Construida escalonadamente en distintas alturas, la población de Walata tiende a bajar al valle, donde España les ha abierto pozos de agua y ha recobrado el palmeral perdido; pero su posición sigue siendo impresionante, así como su renombre internacional. En las calles, poyos para sentarse a la sombra, que facilitan la conversación, y muros con frescos, sobre fondo de arcilla roja y blanca. España financia la Cooperativa Artesanal Femenina, donde las jóvenes aprenden de las artistas veteranas estas técnicas de ornamentación. Las crónicas de las Ciudades Perdidas son pródigas en todo tipo de relatos e insospechados secretos; pero con un problema serio: la sanidad, al no contar con médico, farmacia y una carretera asfaltada que la una con Nema. Sobre el carácter burgués de las gentes de esta ciudad, en el que igualmente se ve la mano femenina, hay multitud de anécdotas: se juntaron furiosos los walatíes para vengar la afrenta inferida a su jefe por una tribu de cazadores, pero ante lo inmediato de la batalla les dio por pensar que sus ricos vestidos y el calzado que los enorgullecía acabarían mal con el choque y decidieron volver a sus casas sin lavar la afrenta. Abu Isaac alTarusani, poeta hispanomusulmán, dice irónicamente al respecto: “Vuestros enemigos se habían puesto las cotas de malla de hierro, mientras que vosotros ibais vestidos con túnicas de seda a cada cual más bellas”. Estratificado en clases sociales, con dos millones de habitantes y una población compuesta por mauros y negro-africanos, que representan el 20% de la población, dedicados a la agricultura en las orillas del río Senegal, sorprende que la mayoría de la población negro africana sean esclavos de hecho y de escaso valor, aunque hoy valgan más que en otros tiempos cuando un hombre costaba menos que un camello. Dos cosas resultan sorprendentes de esta población negroide: Que no tuvieran 81 tradición escrita y que la historia escrita empezara con la llegada de los árabes, que llevaron consigo el alfabeto. En África Occidental no se halló ninguna piedra Roseta y confiaban a la memoria la historia de sus pueblos. Nunca viajaron fuera de su territorio y cuando vieron por primera vez las carabelas portuguesas, en el XV, pensaron que eran grandes pájaros con alas blancas. Lo irónico es que aquella gente que tenía el mar tan cerca se viera forzada por la esclavitud a realizar la mayor migración de la historia, ya que cerca de 15 a 20 millones de africanos occidentales dejaron sus tierras nativas y fueron exportados a América entre los siglos XVI al XIX. Entre ellos no hubo ningún explorador africano y siempre fue el mundo exterior el que llegó a ellos. En cierto sentido, fue una bendición que así fuera. En el siglo XIV, cuando las epidemias arrasaron Europa, en África no hubo plagas por la sencilla razón de que la pulga que transmitía la enfermedad no podía sobrevivir al cruzar el desierto y la población mauritana quedó libre de ella. La segunda sorpresa es la laboriosidad de las mujeres que, inasequibles al desaliento, trabajan la agricultura en grupos de cuarenta y cincuenta por los campos desérticos de vegetación que bordean el río. Parecían mojones inmóviles en el paisaje, pero al vernos dejan de trabajar y se acercan curiosas. Suena un silbato. Un muchacho aporrea una lata y al punto despiertan de su letargo y se apodera de ellas un frenesí enloquecido. Todas bailan con un ritmo cada vez más enloquecido y, como no había asfalto, empiezan a surgir nubes de polvo. ¿Se divertían? Era algo más sublime e importante. Querían darnos testimonio de su presencia, dejar constancia de que existían y lo hacían de la mejor manera que sabían, al ritmo del tam tam. Luego nos invitan a su poblado, a cenar con ellas y seguir bailando. País fascinante, terrible y hermoso, como todo lo que es grande y se desmorona, invadido sin piedad por las arenas y viviendo momentos durísimos, no sé si los más dramáticos de su historia, pero que mantiene sus 82 tradiciones, casi totalmente en manos de las mujeres. Su fervor por la poesía y la música no tiene parangón. Penetrar en sus desiertos debería ser un viaje hacia la muerte y, sin embargo, es un viaje hacia la vida. Son jornadas irrepetibles de cordial convivencia con sus gentes, en especial con sus mujeres, volver a renacer y descubrir la vida, a pesar del agotador cansancio. Porque el calor, incluso a la sombra en Walata y Chiguetti, surge de la arena, la luz llega directamente del sol e irradia desde cualquier parte, incluso en esas noches estrelladas en las que el sudor se seca y el frescor no sabes de dónde procede. Para el viajero, ávido de sensaciones, penetrar en el interior mauritano puede tener sus problemas, pero ello lo convierte en un país más apetecible aún. Por supuesto, hay que ir bien provisto de agua y de un botiquín a falta de farmacias, cubrir el cuerpo y la cabeza con turbantes, como hacen los nativos, porque la piel se seca y las uñas se vuelven quebradizas. No obstante, el espíritu se enriquece y pronto uno descubre que Mauritania no es el tercer mundo, sino “otro mundo” que engancha y merece la pena conocer. La gente es sencilla. Su principal virtud es la elegancia de la mujer, si le damos a la palabra un concepto profundo de sabiduría unida a naturalidad. No te abruman como en otros lugares del Sahel, intentando imponerte sus mercancías. Padecen hambre sin disimulo, pero por encima de la represión religiosa, valoran la vida y son capaces de alegrarte la noche con bailes obscenos, como más tarde en Chinguetti, siempre cantados y realizados por mujeres negras, coreadas por las jóvenes mientras una de ellas pasea entre ellas con un pañuelo en la cintura, simulando un pene gigantesco. Al acabar este baile en el que Miguel Ángel, medio cámara y medio Camarón, resultó un bailarín consumado, ascendí con varios compañeros rodeado de niños a lo alto de una duna, bajo un millón de estrellas. El día había caído de repente, como si alguien hubiera desconectado el 83 interruptor. Nada se veía en un principio y nos hablábamos y movíamos por señas, hasta que se impuso la luz de las estrellas y José Antonio nos las fue nombrando. Era una hermosa noche africana y había olvidado cuantas estrellas había en el cielo. Derramaban tal claridad que tenía la impresión de extender la mano y tocarlas. No recordaba nada igual, tal vez porque nunca lo había visto, y allí estuve hasta el alba mientras Francisco Ortega cantaba flamenco y los niños le coreaban. Con los primeros rayos, la luz invadió las dunas y tuve que protegerme los ojos con el turbante. Era una luz dura y sin concesiones, que lo abarcaba todo como la arena, una luz en la que desaparecían los colores y se enseñoreaba de todo, salvo de las túnicas de los hombres y de los vestidos de las mujeres, azules, naranjas, verdes, morados, rojos, que contrastaban con el ocre sin vida de la arena. - Es dura la vida aquí – le comento a Mohamed, el dueño de la posada mientras me peleaba con las moscas y su mujer nos partía una torta con más arena que trigo. - No es dura si naciste aquí y sabes comportarte. - España va a construirnos un pequeño hospital, lo será menos en adelante – añade su mujer con el rostro iluminado, y luego se hunde en el silencio. Desde la biblioteca de Walata, con el agradable viento refrigerador que se colaba por las pequeñas ventanas, se veía un barranquete con una cueva enfrente. En él había una madre, casi una niña de apenas quince años, con un bebé en brazos de tres. A su lado, un marido cincuentón. Se la indiqué a José Antonio Milán, creo que el niño se está muriendo, y él se acercó a la cueva y ellos, al verlo, huyeron. Al atardecer se acercaron a la biblioteca con el bebé. Sufría una profunda deshidratación y nuestro médico les dio los zumos que nos quedaban. No vivirá más de tres o cuatro días, dijo al verlos marcharse; pero la gente de la ciudad hizo cola en el exterior, al saber que había un médico con nosotros, y él les dio las 84 aspirinas que teníamos. Le impresionó en especial una joven de apenas veinte años, rostro enfermizo, cáncer de mamas clarísimo, a la que no pude tocar siquiera por causa de la religión, y yo me quedé con la imagen de la niña-madre con menos de quince años, un bebé de tres y un marido cincuentón. Nouadhibou, una ciudad de cien mil habitantes, sólo tiene un centro de salud, al cargo de una enfermera española, y a tres millas del puerto, donde atracan y se desguazan centenares de barcos, un moderno barco hospital, el Esperanza, en realidad un hotel de cinco estrellas que España dedica en exclusivo a los pescadores. La gente se acerca al puerto para verlo en la lejanía, junto a la entrada de la bahía. El cónsul español nos dice que el gobierno mauritano le ha pedido que el barco atraque en el muelle y atienda a los enfermos de la ciudad. Les vamos a construir un moderno hospital con todos los servicios, lo que nos piden es imposible. Los pescadores chinos, coreanos, japoneses, rusos y españoles, que se les llevan el pescado en grandes frigoríficos, pueden usarlo y también los franceses y alemanes que traen el hierro en tren y lo exportan por mar. Son las dos únicas riquezas de un país sin recursos y sin más suerte que sus bellísimos desiertos. Y aquella noche, como despedida del viaje, el cónsul nos invita a cenar en el mejor restaurante de la ciudad, un pretencioso local marroquí con las paredes llenas de telas, motivos y paisajes marroquíes. Mientras cenábamos, entró una muchacha, que al pronto no reconocí. Era Alicia, joven, rubia, delgada e inteligente, culo de mal asiento y nada golfa, tres años de cooperante en el Malí, un año en el Congo, en los dramáticos años de Kabila, ahora en Mauritania a descansar. - ¿Y cómo fue irte al Malí? – le pregunto. - Sr. Villar, es usted un terrible despistado. Fui alumna suya de literatura en Granada y no cesaba de hablarnos de las hambrunas del Malí. 85 Convencí a mi marido, entonces estudiante de medicina y, en cuanto acabó la carrera, nos fuimos con la Cruz Roja. Pasamos por su despacho a despedirnos, ¿no lo recuerda? - Lo siento, niña, no lo recuerdo. - Creí que me había reconocido. Mientras cenábamos, hablaba y hablaba de ir al Sudán y, como en Granada, les pregunté aterrado si sabía lo que hacía. Era muy joven, los dos eran jóvenes, veinticinco o veintisiete años, y ella muy frágil y hermosa. -¿No te gustaría quedaros en Mauritania? Aquí hacéis una falta horrible. - En mi vida he visto mujeres más animosas y valientes. Conocen todas las enfermedades y son capaces de vivir de la misma arena. - Incluso Gorgi, que se había unido a nosotros en Nouadhibou y había vivido tanta muerte y desolación en los Balkanes, estaba asombrado. Gorgi me había contado su historia, tras un día de silencio en el coche. Los serbios le habían matado a su mujer y a su hija de dos años. Las había enterrado y, tras dejar Belgrado y su trabajo, había cogido un avión a Nueva York. Había cruzado en moto los Estados Unidos de este a oeste, luego el Pacífico en un carguero. De vuelta a Belgrado y, tras visitar las sepulturas de su mujer y de su hija, había tomado un avión a Casablanca, donde había cambiado la moto por una bici y con ella pensaba seguir la costa atlántica hasta Sudáfrica, siempre en bici y con varios cuadernos donde anotaba sus experiencias. Les dije a todos que nos veríamos en el Sudán, un país en el que ni siquiera había pensado para futuros viajes, Gorgi se calló y la pareja se marchó con el cónsul a su casa. - Será difícil, pero estaremos en contacto – me contestó Alicia alborozada al despedirnos. 86 - Lo intentaremos aunque sólo sea por vernos de nuevo. - ¿Nos veremos algún día, Gorgi? – le dije al despedirnos con un abrazo. - Tal vez, aunque será difícil. - Entonces nos veremos en las librerías cuando publiques esos cuadernos. 87 BURKINA FASO No sabías dónde ibas Cuando viniste a África. No sabías dónde ibas Porque no sabías que tú eras África. No sabías que el continente negro Al que ibas Eras tú. Gwndolyn Brooks Burkina Faso está en la lista de los diez países más pobres del mundo, en parte por los conflictos de Costa de Marfil, que impide a sus hombres trabajar en el sector del cacao y de café, donde se ocupaban cientos de malienses y de burkinabés. Los emigrantes han sido acusados de ayudar a los rebeldes y les han cerrado las fronteras, dañando igualmente la exportación del algodón del Malí, segundo productor después de Egipto. Entre el trópico y el Sahel y con realidades contrapuestas: Ouagadougou, la capital administrativa, con un centro europeo, moderno y limpio, y Bobo Boulasso, la ciudad comercial, los alrededores de ambas ciudades son bolsas gangrenosas de calles polvorientas y casuchas de barro y cinc, que se prolongan por los poblados de chozas cónicas en toda la inmensa planicie del país. Sin apenas relieves ni ríos, personas y animales beben en balsas que, cuando se van secando, quedan convertidas en inmensos criaderos de mosquitos. No tengo estadísticas y no sé el número de enfermos de malaria y oncocerciasis, que causa ceguera, además del tifus, el sida, las picaduras de serpiente y enfermedades respiratorias; pero los hospitales que he visitado, fuera de la capital, no tienen quirófanos, 88 apenas agua y luz, camas de hierro oxidadas, carentes de colchones, y un olor insoportable a los cerdos y cebúes que pacen entre los pabellones. Los hombres marchan a trabajar a los países vecinos y de allí les traen el sida. Si emigran a Europa, con el dinero que aportan el país podría marchar y sus mujeres dejar la vida arrastrada que llevan y, sin embargo, no es así. Continúa para ellas la misma rutina y nada se mueve. Desde la independencia, en 1960, se han sucedido varios presidentes. De Thomas Sankara, muerto violentamente en 1987, lo único que ha quedado en África es el recuerdo de un hombre idealista y modesto que intentó transformar el campo con tecnología y modernos embalses que, dada la orografía plana del país, se han convertido en inmensos criaderos de mosquitos. Inició las cooperativas femeninas con un proyecto denominado “Mil mujeres”, especie de unión revolucionaria femenina que sería el germen de las 3000 cooperativas actuales. Eso al menos, y la dignidad de haberse convertido en uno de los pocos líderes africanos íntegros, es lo que ha quedado de este soñador, rara avis africana que se fue a la tumba con tan sólo las botas de andar. Y, sin embargo, Burkina Faso es un país misterioso, hermoso y rico en etnias, tradiciones y valores humanos. Un dicho local dice que si no tienes comida ruega a Dios que ese día no recibas visitas, porque se quedarán sin comer por agasajarte. La gente es sencilla, nada maleada por el turismo, y te regala invariablemente una sonrisa. Mayoritariamente animista, los muertos y los vivos duermen en las mismas chozas y, al caer la noche, rara es la calle en la que no suena el yembé y el balafón, el kondé y doudounga, un viejo instrumento con una sola cuerda. Como en Bamako, la música suena en cualquier rincón o tenderete, pero también se oye a Bob Brown, Sheila y a Bob Marley, un ídolo en ambos países incluso después de muerto. 89 En conjunto, son sesenta etnias y cada una trabaja con gusto exquisito sus máscaras, estatuas e instrumentos musicales. En Ouri nos dejan filmar8 unos fastuosos bailes funerarios con los que acaban el duelo de uno de sus muertos y celebran la vuelta a la vida después de un año. Junto a la explanada de los festejos funerarios y, en la ultratumba de pozos excavados bajo tierra, con tan sólo la boca de luz de la entrada, las mujeres hacen cestos y, bajo una techumbre de cinc, de apenas un metro de altura, treinta niños y niñas recién destetados forjan el hierro en una cueva sin luz y sin más respiraderos que los extremos de la techumbre. Cerca de Metakoali sorprendemos entre los baobabs de la sabana a veinte jovencitos de diez a catorce años, envueltos en barro, que acaban de sufrir la circuncisión masculina. Con el machete afinado del herrero les siegan con un corte limpio su prepucio y durante un mes afrontan un retiro en compañía de varios vigilantes. La primera semana deben dormir boca arriba y con las piernas abiertas, para evitar las molestias de los roces, una gruesa capa de manteca que ablanda el emplasto que les rodea el sexo. En África las tradiciones perviven y cualquier camino huele a aventura; aunque todo sea misterioso, único e irrepetible como su lengua y sus bailes, con los que regresarán las lluvias y las cosechas, la población se repondrá y la vegetación recuperará extensas zonas antes desérticas. En Yako se han abierto viejas minas de oro, aunque sin técnicas adecuadas para extraerlo. Pocos espectáculos tan dramáticos como ver ascender a los mineros del interior de pozos de un metro de diámetro y noventa de profundidad, blancos como la leche por el polvo y mareados por el calor y la falta de oxígeno. Arriba, la tierra de las cestas es cribada, lavada, y el oro en polvo, que apenas pesa unas onzas, les da en el mejor de los casos para un par de paquetes de Malboro y poco más. De nada sirve quejarse. Las mujeres en el exterior ofrecen dulces servicios y se les llevan 8 El vientre de la tierra, 4 documentales de TV, filamos por Miguel ángel García y dirigidos por Alfonso Domingo. 90 ese poco más, mientras el dueño de la mina vigila el oro fuertemente rodeado por fornidos matones, impecablemente vestidos de amarillo. Burkina Faso es un país de artistas. Los Gourunsi son arquitectos consumados y luego sus mujeres decoran el interior y el exterior de sus casas con murales. La belleza y formas de sus cabañas y frescos son ya clásicos en la arquitectura de tierra. Las máscaras de madera en la región de Bobo Doulasso, algunas de tres metros de altura, representan a la serpiente, protectora de los poblados; otras zoomórficas más pequeñas como la lechuza, de grandes ojos, fueron admiradas por los cubistas europeos – Picasso, Braque, Juan Griss -, hasta el punto de suscitar la curiosidad de los coleccionistas de todo el mundo. Los Senoufo esculpen grandes figuras abstractas de pájaros estilizados que las colocan en los bajorrelieves de las puertas. Las máscaras de los Waniougo, de formidables quijadas, evocan hienas y animales carnívoros para que los protejan de fuerzas hostiles. Los Lobi, de la región de Gaoua, erigen estatuas rituales enfrente de sus cabañas, igualmente protectoras. La etnóloga Madelaine Père, estudiosa de los Lobi y que nos enseña su museo, ha demostrado la innumerable cantidad de animales y de cosas relacionados con sus cultos, muchos de ellos como los hipopótamos ya desaparecidos. Es tal el despliegue de obras de arte en Burkina Faso que el estado se ha visto obligado a ampliar las salas del Museo Nacional, creando bienales y exposiciones en las que se reúnen cientos de artistas. No obstante, el estatuario y obras mejor conservadas están sin duda en el Museo de Bandrologie de Manéga, a 80 kilómetros de la capital por una pista de tierra. Manega fue capital de un lejano imperio, escenario de grandes batallas, y hoy sorprende por ser uno de los poblados más míseros de Burkina. Pero en un mísero edificio tiene el tesoro más deslumbrante que 91 he visto en África, arte africano puro entre salas polvorientas y mal iluminadas. Lo llaman la epopeya de los Yenenga y es un templo de máscaras Dogón, Senoufo, Bobo, Karinse, Yuyunse, con centenares de estatuas en bronce y terracotas que servían para cerrar las tumbas y que son la viva imagen del muerto, un sinfín más de obras maravillosas que dejan chica la deslumbrante colección africana del museo Tervuren en Bruxelas y del Metropolitan de Nueva York, que para ellos quisieran estas joyas tan antiguas. El muchacho que nos enseña el museo, celoso guardián de sus espíritus, no consiente que los filmemos ni pagándole su sueldo de un mes ni de dos. Para él sería como consentir que les robáramos sus almas. Luego me confiesa que nunca ha visto ni nieve ni montañas y, como regalo a sus explicaciones, me aparta a un lado y me pide una postal de los Alpes o de los Pirineos nevados. - ¿Es verdad que en Europa hay montañas de 1000 metros? - De 1000, 2000, 3000 y 4000. - ¿Con nieve? - Con mucha nieve en el invierno. - Nunca he visto la nieve, pero sé cómo es. También sé que no hay basura en las ciudades. - Te mandaré una postal con montañas nevadas cuando regrese – y le arranco una hermosa sonrisa. De regreso del parque de Arlí, una maravilla natural con todo tipo de animales salvajes, nos damos de bruces con una muchedumbre de niños y mujeres. Era una cooperativa agrícola femenina, junto a un mercado de palos al lado de la carretera. Celebraban algo, vestidos de sus mejores galas, y pronto nos informaron de que estaban allí por nosotros, para que aireáramos en Europa sus problemas. Oí el tam-tam un kilómetro antes de llegar y, luego, mientras un hermoso coro de niñas hacía una exhibición de 92 música y danzas burkinabés, interpretadas con instrumentos tradicionales, tam-tam, xilófonos y un rústico violín, las mujeres nos agasajaban con leche fresca y fruta. En Las verdes colinas de África Hemingway dice que sólo le gustaba describir paisajes y no hablar de gentes míseras que desconoce; pero parecían las mujeres más felices de la tierra y hubiéramos deseado tener más tiempo para convivir con ellas, entrevistarlas y filmarlas con mayor detalle. LA MUJER DE BURKINA Tiébelé es un poblado Lobi deslumbrante, con las casas pintadas tanto en el interior como en el exterior por sus mujeres, alma y vida del país. Aquí como en cualquier parte del África subsahariana, la mujer trabaja en la casa y en el campo, codo con codo con los hombres y también solas, hacen la comida y son primeras esposas o co-esposas, lo que lejos de ser denigrante es a menudo deseado por ellas, ya que de esta forma el trabajo se comparte y es más fácil sobrevivir. Si la mujer asume los trabajos más duros le da el derecho a ser dueña de su vida sentimental y conseguir que el hombre de su elección rara vez la maltrate y, en último caso, irse de su casa sin que él pueda retenerla. Las co-esposas por turno le hacen al marido la comida y le dan de beber, con la excepción en la menstruación, cuando no puede ni hacerle la comida ni llevarle agua y son las otras esposas las que ocupan su lugar. Al hombre no lo pueden tocar ni levantarle la voz. Todas llevan el bebé pegado a la espalda de la mañana a la noche sin prestarle atención, como si no fueran suyos o no fueran deseados y, en cuanto aparece el siguiente bebé, el anterior deja la espalda de la madre y pasa al suelo desnudo o con una camisilla que apenas tapa sus vergüenzas. 93 De vuelta a Ouadadougou, visito la FESCAPO, donde se exhiben películas que nada tienen que ver con las que en otros tiempos daba el cine americano. Son películas realistas de tema africano, réplica a la visión occidental y que igualmente indican que en África algo se mueve: “Yam Daobo”, “Mortu Nega”, “La vie sur la terre”, “Moi, le noir”, todas ellas arte africano puro, con técnicas europeas asimiladas que dan una visión compleja de la problemática realidad de África. Ya de regreso al hotel l’Independence, veo a una joven con un bebé en brazos, sentada en la acera de la entrada. Es una imagen de desolación que quedará grabada de una manera imborrable en mi cabeza. No tiene casa. La veo inmóvil y en la misma posición al amanecer y al caer la tarde del siguiente día, amamantando a su bebé sin mirarlo. Es joven. Alguien le ha dejado el recuerdo de un bebé de tez negra y hermosa como la suya y ella ni siquiera lo mira. No levanta la cabeza del suelo y, sentada en el bordillo de la acerca, tan sólo ve pies descalzos y zapatos lujosos que de vez en cuando le lanzan una moneda, que ella deja en el lugar que cae sin recogerla. La imagino repudiada y abandonada por su marido, si es que alguna vez lo tuvo, tal vez sustituida por otra esposa más joven o simplemente más hermosa. Sus padres seguramente tienen demasiadas bocas que alimentar y no quieren saber de ella. No sabe hacer nada y en las casas en las que ha intentado servir la han rechazado por causa del bebé. Le queda la calle y seguir viviendo mientras el niño sea un bebé o sus pechos, que parecen pellejos resecos de cuero, le den leche. En los jardines del hotel, junto a la piscina, me presentan a un doctor holandés y él me invita a compartir su mesa. Está casado con una mujer blanca y con tres enfermeras de color, las co-esposas, que hablan con total naturalidad o yo al menos no veo animosidad alguna entre ellas. La mujer blanca vino al país con una ONG y se quedó a vivir con el doctor, sabiendo que tenía que compartir su amor con sus tres enfermeras, dos de ellas 94 jóvenes guapísimas. Todos han elegido trabajar para la muerte en los hospitales de Ouaga y Pama, a cien kilómetros de la capital, y la poligamia, al menos para las enfermeras negras, no es un problema. Tienen un trabajo digno, mesa con mantel, una habitación individual y comparten la cama del doctor una semana por turno. Es la ley y la forma natural de conducirse me sugiere el tema de mi siguiente novela9. Su hospital en Pama, que nos invitan a visitar, es espantoso. Consiste en un recinto inmenso de paredes de barro con varios pabellones en el interior, en el que el del sida está lleno de enfermos, al igual que el pabellón de la malaria. El de las picaduras de serpiente es el más abarrotado, por ir la mayoría de la gente de esta zona del país descalza. En el pabellón que hace de quirófano hay una mesa de hierro oxidada con un cuchillo. Es todo el instrumental médico que tiene el Dr. Frietz y en la enfermería apenas hay media docena de frascos. Los enfermos necesitan pagar el equivalente a cincuenta céntimos de euro para poder entrar en él y ese es un dinero que pocos tienen en Pama y sus alrededores, viéndose obligados a acudir a la medicina natural. Sin catering, en el amplio recinto hay una cincuentena de fuegos, alimentados por las familias de los enfermos para calentarles la comida. Era un ambiente tan irrespirable que le pedí al grupo que me buscaran en la colina del poblado, un pequeño altozano sin humos y de grandes piedras ovaladas, cuando acabaran de entrevistar al doctor y de filmar el hospital. De La mujer de Burkina se ha dicho que es una novela inquietante para médicos, enfermeras, estudiantes de medicina y amantes de la aventura. Es la obra final de una tetralogía sobre un África, para mí desconocida no ha mucho, y que se ha convertido en el territorio más atractivo de mi imaginación, de siempre centrada en personajes marginados. Porque Burkina Faso es el ejemplo perfecto de la marginación 9 La mujer de Burkina. Premio de novela Casino de Mieres 2001, sobre un doctor, una mujer blanca que lucha por hacerse con su amor, tres enfermeras que se lo disputan, hospitales infrahumanos, y un país exótico en el que las enfermedades se ceban con especial malicia. 95 que vive este continente, con un entorno natural muy vulnerable y con seres sin voz, sin líderes que guíen sus conciencias y les indiquen el sentido de la existencia. Su pobreza es extrema y, al igual que en el resto de los países del Sahel, la belleza en él palpita en la vecindad del espanto y, sin embargo, en pocos países he visto unas mujeres tan aguerridas y hermosas. Siempre hay mujeres hermosas en todos los lugares, es cierto, pero en este culo del mundo sobresalen por su pasión por el trabajo, la higiene, la limpieza, y tal vez por ello, por su belleza, siendo tan pobres. Pueden no tener más que el bubú que llevan puesto y van impecables las veinticuatro horas del día. Impresiona la pasión que puede despertar un pedazo de tela limpia en su alma. Viven en chozas y poblados míseros de los que echan a los leprosos a vagar por las inmensas planicies hasta que mueren. Con los sidosos son más compasivas y les construyen cabañas de paja fuera del complejo familiar, adonde les llevarán la comida. A los ancianos, me dice el doctor, los mandamos a sus casas. No tenemos camas para ellos en los hospitales y hacemos lo mismo con los enfermos y los jóvenes que no quieren vivir. Las mujeres de Burkina Faso, al igual que sucede en el Malí, han asumido sobre sus espaldas la lucha contra el hambre y la desertización y su mayor preocupación es el agua potable, tener molinos para suavizar el trabajo diario de machacar el grano y un local donde poder reunirse y charlar de sus problemas. Para las dos mujeres del gobierno que entrevistamos, la Ministra de Educación y la de Asuntos Sociales, sin embargo, el gran problema de la mujer, igual que me dijera años antes Aminata Traoré, es la educación. Nuestras mujeres se cargan de niños 96 desde muy jóvenes y la planificación ni funciona ni la entienden. Nuestro primer deber es educarlas. Medicus Mundi organiza representaciones teatrales en bares y tugurios para enseñarles a los hombres el uso de los condones, a cargo de Lisa, una linda cooperante chilena. Pero llevan siglos haciendo lo que hacen, nos dice, pariendo en su edad fértil cada año, y el uso de los condones a los hombres ni les gusta ni les satisface. Después de presenciar en un tugurio abarrotado una de estas exhibiciones de Lisa y de su compañero, un joven barbudo catalán, regresamos al hotel y me encuentro con la joven madre en la misma posición del día anterior y ello me hunde en la melancolía. Ni la literatura a la que me dedico ni los turistas que pasan hacia el hotel pueden hacer nada por ella, salvo ayudarla a llegar al final del día con unas monedas. El mundo se ha convertido en una aldea global y ella ni se ha enterado ni puede importarle. ¿Habrá habido un día feliz en su vida? Me hubiera gustado pagarle una habitación, invitarla a cenar y hacer algo tan simple como charlar con ella, pedirle que me cuente su vida y sus problemas, que me mire a los ojos y luego darle algún dinero que la ayude a sobrevivir el resto de la semana, cosa que para mí sería tan sencillo. No lo hago y la tristeza es tan honda que doy un paseo por la ciudad para respirar. De pronto me encuentro en el patio del mejor restaurante, bajo la sombra de flamboyanes, rojos a reventar, y esa noche, la última en Ouagadougou, como kedjenú seguido de un enorme trozo de pez capitán, la cena más sabrosa y amarga de mi vida en Burkina Faso. 97 VIAJE AL FINAL DELMUNDO Mézclate con los perdedores del mundo. Navega por el río Níger y haz después Una llamada a la locura. Pedro Enriquez Níger es un país tan vasto que viajar a ciertas regiones, como los desiertos del Teneré o del Aïr, puede significar viajar al principio o al fin del mundo. Son sus paisajes los que crean esta impresión de infinitud, los 900 kilómetros de montañas negras volcánicas, verdes oasis y cascadas del Aïr o la inmensidad de los arenales del Tenéré, lugares por excelencia para los amantes de la aventura; para mí, el drama humano de los desheredados de la tierra. Agadés está en la boca de ambos desiertos y llegar a esta mítica ciudad sigue siendo el reto de continuas expediciones de italianos que parten de Trípoli, como en los mejores tiempos de Gordon Laing o Heinrich Barth. Atraviesan Libia y por el Aïr llegan a Agadez, final de la aventura para ellos, o principio de la misma, según se mire, porque el viaje de vuelta por las salinas de Bilma y el Tenéré son una recompensa de parecida dureza. Las rutas que parten de Niamey son innumerables. Si se marcha hacia el oeste, por donde el Níger cruza el país de norte a sur en 300 98 kilómetros, el río se ensancha y abundan el ganado y pequeñas aldeas, algunas tan importantes como Say, un pueblecito africano ideal para descansar o, simplemente, para vivir. Tilliberi y Ayorou, junto a la frontera del Malí, ofrecen el espectáculo de los mercados más vivos del país, hipopótamos en las pequeñas islas y fiestas con mujeres de hermosa gordura, que fascinan a los songhai. Aguas abajo, junto a la frontera con Benin, está el parque de la W, el parque más célebre del África Occidental, encajonado por grandes murallones de piedra y con una naturaleza virgen, desconocida, insólita y grandiosa en la que lo inesperado asalta en cualquier momento. Vale la pena descenderlo en pinaza, parar en los poblados que se esconden bajo los farallones de piedra, en los recodos del río, y luego hacer noche en Tapoa, donde se pueden ver elefantes, jirafas y manadas de búfalos en el río Mekrou. Hasta la W. llegó la influencia de los Arma de Tombuctú, que levantaron aquí un puesto de avanzadilla contra los songhai y que, o no supimos encontrarlo o ha desaparecido. Fue la parte fallida de nuestra investigación por el río; pero en Níger hay más, muchos más elementos que vale la pena investigar. NIAMEY No hay capital que se precie sin un gran río y los franceses, sabiamente, eligieron Niamey y abandonaron Zinder, la antigua capital colonial, en 1926, a 300 kilómetros del Chad. Sin puerto natural y con un río que parece domesticado, nada hay sin embargo más hermoso que la vida de este río, con el trajín de barcazas y de pinazas de proas puntiagudas, descendiendo o remontándolo sin prisa en busca del bullicioso zoco de la capital. Ya en ella, la gente va y viene o se arremolina en las 99 diminutas plazas y en el barrio Maourèye, corazón de la ciudad, a tomar el primer té de la mañana. Las grandes avenidas son para los edificios públicos y ministerios, de anacrónica arquitectura europea, y el dédalo de calles estrechas para la medina y las viejas costumbres, donde se puede encontrar lo inimaginable y de una calidad más que dudosa, desde un ordenador antiguo a un neumático usado, coca cola, mecheros de usar y tirar, cigarrillos locales y americanos, Winston y Marlboro, que suelen ser el mejor regalo para quien se te acerca. En cualquier calle se encuentra la farmacopea natural más increíble y también pequeñas joyerías de refinado gusto que trabajan la plata, como la de Mama y Nebi, con quienes contacto tomando un café en la terraza del Gran Hotel. Salvo estos pequeños locales, de gusto refinado, la ciudad entera parece dedicada al comercio de baratijas, cacharros, telas de colores y tejidos, librerías con libros que siendo nuevos no lo son, y todo el mundo tiene prisa por vender o comprar. La gente entra y sale de las tiendas con envoltorios inmensos y cualquier venta es natural y legítima cuando se trata de ganarse la vida engañando con picardía. El día que, ya de vuelta del río, dejamos el Gran Hotel, el director nos advierte que es peligroso salir fuera de Niamey y no le hacemos caso. Conozco África, le digo con un caluroso saludo. Sí, pero no conocen Níger, me contesta. Tenemos un fax firmado por el Ministro de Educación, Monsieur Ibrahim Nagogo, en el que nos invita a viajar sin restricciones, y él entonces sonríe, baja respetuosamente la cabeza y multiplica los saludos Pronto descubrimos el poder mágico de este papel cada día más mugriento y del que hacemos docenas de copias, al comprobar su valía También llevamos una carta de la Primera Dama, Clemence Aissa Barre Mainassara, para las mujeres de los poblados. Se la hemos arrrancado a las matronas que dirigen las ONG mientras las filmamos y ellas, en agradecimiento, ordenan que se envíen faxes a la media docena de 100 cooperativas que existen en el país, siendo el viaje con estos avales un paseo militar. La gran sorpresa de la reunión con estas humanitarias cooperantes, todas ellas de clase aristocrática o esposas de altos funcionarios, engalanadas hasta las cejas con las mejores marcas y joyas, pendientes, brazaletes de oro y coches de super lujo en el patio, con los chóferes engorrados, es lo poco o nada que saben de la misión humanitaria que dirigen. Ni conocen su país ni la situación precaria de las mujeres que representan y viven miserablemente en los poblados, la sabana y los desiertos. UN MUNDO EN EL OLVIDO Es aconsejable tomar un baño en el hotel antes de emprender la ruta hacia Agadés porque puede ser el último baño decente en mucho tiempo y, camino de Zinder, la primera sorpresa es la pesadilla de Birni Kkonni, una ciudad triste y fronteriza con Nigeria, que parece la puerta del infierno. En las calles un oleaje sordo de gentes que deambulan tratando de sobrevivir en el día a día, pandillas de niños de ropas gastadas que piden infatigables, hombres tirados sobre mantas a la sombra de los árboles, ordenando unas frutas descoloridas y unos objetos que tengo que pararme a estudiar para descubrir qué demonios son y para qué sirven. Sólo las mujeres, ataviadas con hermosas túnicas, bebés a la espalda, la eterna calabaza en la cabeza y una sonrisa desvaída, alegran el miserable rostro de esta ciudad, tal vez la más mísera del país y, mientras les sonreía, me preguntaba qué buscaba toda aquella multitud que caminaba como el ganado o la tropa, levantando nubecillas de polvo. El cocinero de un tugurio me lo aclara mientras nos prepara un bocadillo de tortilla: - Han cruzado la frontera de Nigeria y están a la espera de un camión que los lleve a España y a Europa por Agadez, Libia y Marruecos. 101 - ¿A tantos? - Son miles cada día. Birni Kkonni, además de uno de los putiferios más asquerosos de África, es un contraste chocante con la naturaleza que lo rodea, los sensuales campos a izquierda y derecha de la carretera que nos ha llevado a la ciudad, con centenares de mangos y palmeras que mecen alegres en el aire sus delicados troncos. De ella salimos disparados a la mañana siguiente y una bocanada de aire fresco es encontrarse con una misión católica en Maradi, a cargo de P. José, un tarifeño sonriente y bonachón, padre blanco y misionero atípico sin corbata y sin reloj como los hombres. Lleva treinta años en esta ciudad y dirige la biblioteca más completa del país en lengua hausa, con cientos de volúmenes donde se educan intelectuales y maestros. El local tiene doscientos metros cuadrados, anaqueles repletos de legajos en las paredes y en el centro y, mientras ojeamos primeras ediciones y colecciones para bibliófilos, me pregunto dónde y cómo ha podido recoger tan asombroso material, que debe ser valiosísimo a tenor de sus páginas amarillentas y de los profundos agujeros excavados por la polilla. Lo entrevistamos y filmamos, mientras nos enseña ejemplares únicos. Hablamos de Andalucía y de Tarifa, más nítidos en su recuerdo que en el nuestro. Nos sirve cafés, fantas y luego, tras descubrir nuestras prisas, nos aconseja paciencia. En África hay que discutir mucho, largamente y con paciencia, nos dice mientras nos abraza al despedirnos como a hermanos. BELLO EJEMPLO DE SUPERVIVENCIA Camino de Keita, uno de los objetivos de este viaje en Niger, penetramos en el paisaje desolado de la pobreza. Sequías periódicas, la última de siete años la última, entre 1967-75, han dejado la provincia sin árboles, sin arbustos y sin hombres. En los ocasionales poblados a lo largo 102 del camino, todo gira en torno a mercado míseros y la primera desilusión es descubrir tuaregs que, perdido su mundo y su dignidad, venden sus camellos, alhajas de plata falsa, espadas y sillas de montar. El desorden de estos mercadillos al aire libre es completo y sin embargo nada más engañoso. En los lugares más expuestos al aplastante sol, las mujeres colocan sus mercancías con mimo, algunas tan sólo tienen un puñadito de cacahuetes y cinco nueces de kola; pero que nadie se lleve a engaño: la carne de buey la exponen en lugares sombreados, perfectamente troceada y sin cabeza. Son puestos modestos y, al lado de cada vendedora, el eterno cuenco de calabaza, que es el recipiente universal con el que ni los plásticos ni la hojalata compiten. Y en estos mercados, lo de menos es vender, según descubren Ángela y Alicia; porque los auténticos protagonistas no son el ganado, los camellos, burros y cebúes, sino las mujeres, que solas o en grupos discuten, coquetean y cotorrean mientas venden y se ferian, dando la impresión de que, siquiera por un día, lo importante para ellas es escapar del bozal impuesto por padres, maridos y hermanos. Estos 937 kilómetros que separan Niamey de Agadés justifican el viaje al Níger, a pesar de la desolación infinita de la pista. De vez en cuando, poblados con gigantescas chozas circulares de barro y entramado de palos con techumbre de leña, donde guardan las cosechas y, por fin, Keita, un extenso pueblo de cerca de diez mil habitantes, sin hombres a la vista, y un ejemplo inolvidable de coraje femenino. En un paisaje árido árido de colinas de piedra y valles sin acacias, que los hombres han abandonado en busca del sueño de Europa, mujeres, ancianos y niños han quedado al arbitrio del destino. Nos preguntamos de qué viven y pronto se soluciona el enigma. En un primer discurrir por las calles apenas se veían mujeres, ninguna joven, y, cuando preguntamos por ellas, un batallón de chiquillos nos lleva a las afueras, donde, en grupos compactos de cuarenta 103 y cincuenta forman grandes túmulos de pedruscos que bajan de la montaña uno a uno sobre la cabeza, y de allí en grupos igual de compactos los llevan al valle, siempre sobre la cabeza, donde cercan los campos para evitar que la arena y los vientos se adueñen de la tierra. Vemos mujeres abriendo pozos, otras sacando el agua con guerbas, cavando y recogiendo tomates, pimientos y sandías. En una extensión de veinte kilómetros, ellas solas, con la ayuda de una ONG italiana, habían plantado 16 millones de árboles y el valle, en todo lo que alcanzaba la vista, era un vergel de frutales, hortalizas y trigos. Sencillamente se habían negado a morir a la marcha de sus hombres y era tal el éxito, nos dice la jefa, Fatma Diadié, que algunos hombres volvían a la tierra que ellos habían dejado yerma y sin vida. Fatma era una cuarentona emprendedora, muy hermosa, e iba enjoyada hasta los pies, ignoro si emperifollada al ser avisada por fax de que venían las cámaras. Llamó a las encargadas de los diferentes grupos y, tras hablar con ellas, nos llevó al local de la escuela. Una hora más tarde entraban las jefas de estos grupos, medio centenar de distintas etnias, todas engalanadas con sus mejores trajes y joyas, y empezó la infinita letanía de saludos rituales. Sabían a qué habíamos venido y cada una explicaba su misión. Conocían la importancia de la tele y, con la esperanza de nuevas ayudas, nos invitan a fanta y a mí, por ser el jefe, me casan con la jefa del almacén de granos, una voluminosa viuda tuareg, que me regala una piel de cabra y yo le correspondo con una cantimplora sin valor, que para ella, por los gestos de agradecimiento, es un regalo extraordinario. Le repito numerosas veces que soy un hombre casado y todas ríen a carcajadas. Se estaban divirtiendo. Nada une tanto a la gente en África que poder reírse juntas de algo para ellas tan gracioso y desternillante como casar a un blanco con una musculosa y gigantesca tuareg, que me lleva la cabeza, la cojo del brazo e intento besar; luego vuelven a llevarnos a otro de los campos, donde 104 trabajan un centenar de maravillosas actrices, ya alertadas y que ni siquiera levantan la cabeza del suelo para mirarnos. Ningún ejemplo como Keita, un hermoso laboratorio de supervivencia que ha unido a etnias, tradicionalmente divididas, y que podría convertirse en un interesante mercado de exportación de alimentos, de tener un camión para llevarlos a Niamey, nos dice Fatma, porque producimos en exceso y con mayor calidad que a orillas del Níger y de poder transportarlos a la capital conseguiríamos que nuestros hombres regresaran. Sería el gran sueño de la cooperativa, del pueblo y de todas nosotras. MUNDO PEUL “Somos como pájaros posados en las ramas. Nunca nos asentamos y no dejamos rastro de nuestro paso. Si los desconocidos se nos acercan demasiado, volamos hacia otro árbol”. Filosofía Wadaabe Cuando el harmantan secó la tierra y las lluvias dejaron de acudir a su cita quince años seguidos, la madre de Mama vendió cinco de sus diez vacas y le dio el dinero a su hijo de diez años. Ya eres un hombre, vete y ábrete camino. Mama es un Wadaabe, nómada entonces y hoy, a sus 33 años, uno de los pocos peul con negocios en la capital y con poderío suficiente para alimentar a varias mujeres: una esposa en Niamey, llamada Nebi, y dos en el campo, que pastorean su rebaño de 80 cebúes por las planicies de Badiguicheri y Tahoua con la ayuda de sus hijos. Mama conoce Europa y Francia en especial. Lleva una vida sedentaria parte del 105 año en su joyería de Niamey, adonde me lleva tras conocernos en el Gran Hotel, y el resto hace vida nómada con su ganado, sus cinco hijos y sus dos esposas, Mowa y Fatiima, que salvo arrear las vacas realizan todas las tareas: llevan agua al ganado, lo ordeñan, muelen el mijo, cocinan, sirven la comida, montan y desmontan las tiendas que acarrearán en burros con un sinfín de calabazas. La población Wadaabe, se dice que procedente de Etiopía, es de 250.000 personas, de las que 45.000 viven en Níger. Es difícil encontrar en el mundo gente más orgullosa de su etnia y de sus costumbres nómadas. Obligados a viajar desde los albores de la historia tras sus ganados, de país en país y de territorio en territorio, sin respetar fronteras, su vida es un deambular por el mundo en un peregrinaje perpetuo en busca de pastos para el ganado. Pasan de un país a otro con impunidad y en el Malí, en los meses de noviembre y diciembre, la fecha fluctúa de año en año, celebran otra fiesta parecida al gerewol e igual de célebre en Diafarabé, lugar de paso de sus rebaños del Hodh al corazón de Masina, una región que es un escándalo ecológico de mil lagos entre los ríos Bani y Níger. En Masina, los peul formaron un imperio en el siglo XVIII, cuando los Arma les exigieron tributos y, emulando al Rey Sol de Francia, edificaron un imperio en piedra con su capital en Hamdelaye, “La casa de Dios”, donde establecieron un estado teocrático con diez mil hombres armados y seiscientas escuelas coránicas. El guía peul que me enseñó Hamdelaye en mi segundo viaje al Malí era leproso, una ruina parecida a la de esta ciudad puritana del XVIII. Le habían desaparecido los dedos de las manos y los pies y sin embargo caminaba por los pedruscos caídos de las murallas sin quejarse, sin dejar de hablar y, al acabar su exposición, sin pedirme siquiera unas monedas, feliz tal vez de que un extranjero aceptara cogerle de guía cuando todos lo rechazaban. 106 El pasado es el pasado. Quedo con Mama en vernos en Tahoua. Le digo que Nebi es una de las mujeres más bonitas que he visto en el país, delgada, muy hermosa, y él sonríe complacido. Mama es un hombre alto y delgado. Los peul carecen de arte escultórico, son de poco cante y escasa panza, pero es un pueblo muy serio, orgulloso de su piel clara y de su origen oriental. A Mama no le gustan las mujeres gordas. Había comprobado en Niamey que siempre que veía a una mujer alta y delgada la miraba detenidamente de los pies a la cabeza, volvía la vista hacia mí y sonreía; luego me explica que mientras los songhais de Ajorou y Zarma, a orillas del Níger, juzgan a un hombre por la gordura de su mujer y son ellas las que amenizan las fiestas, para los peuls la mujer ideal es delgada, y añade: Un hombre debe sentir a la mujer contra su pecho, ¿cómo tener placer si no puedes abarcarla por completo? Ya en Tahoua me invita a ir con él en su todo terreno, un toyota prácticamente nuevo, a conocer la gran fiesta peul del gerewol y al resto de su familia, que acampa por las planicies del valle de Tarka. ¿La invitación sirve para todos mis amigos?, le pregunto. Será un honor, me contesta. En el camino, nómadas acurrucados a la orilla de la carretera, mujeres con bultos en la cabeza y niños en la espalda, siempre en grupo y ataviadas con sus mejores galas, que tal vez son las únicas que tienen, hombres arreando blandamente sus rebaños de cebúes y cabras. Es un paisaje que no ofrece descanso, un mar de colinas desordenadas y abruptas, ramblas con escasa vegetación, semejando mechones de pelo, por el que afloran rocas por todas partes. De vez en cuando una tienda solitaria de estera, llanuras pedregosas y vacías con pastores peul, montañas inhóspitas con un tuareg a camello en un altozano lejano, en un territorio de pesadilla sólo apto para buscadores del infinito. Los conoce a todos y a todos los saluda. Detiene el coche y los gritos de reconocimiento, preguntas y respuestas duran varios minutos. 107 En el mes de septiembre, uno de los grandes espectáculos, que ningún viajero debe perderse en Níger, es el gerewol de los Wadaabe, fiesta peul con un ritual de bailes, juicios y ceremonias tradicionales que duran una semana y en la que se compran y venden las mujeres. Encontramos al fin el campamento de dos tiendas de estera y, sin besar a sus dos esposas, se pone en cuchillas y saca regalos de un bolso, primero para ellas y luego para sus hijos. Sentados en el suelo, Mama no las mira directamente a los ojos ni las llama por el nombre. Tampoco les ha dado la mano o ha hablado con ellas de forma íntima y personal. Mowa, la más vieja, con los labios contorneados de azul al igual que Fatiima, coloca una alfombra bajo una acacia. Nosotros montamos las tiendas a cierta distancia y luego Mama y yo hablamos largo rato sobre la alfombra, mientras ellas nos siguen sin entender y en silencio con la mirada desde otra alfombra, separados por dos metros. Intento hablarles en francés y Mama me dice que ellas hablan fulfunde y no me entienden. Una hora después, Mama se levanta, mata una cabra de un corte certero en el cuello y la despelleja. Las mujeres la trocean y cuecen dos grandes perolas con su carne. Primero comemos todos nosotros y luego sus dos mujeres y los niños se reparten las sobras. Esa noche, Mama no se acuesta con ellas al caer el sol y sigue charlando con nosotros sobre España, Francia y sus negocios de plata, que piensa ampliar a través nuestra por Europa. Mis amigos sonríen. Lo llaman capullo, al descubrir sus verdaderas intenciones, y yo le repito un millón de veces que ninguno sabemos nada de negocios, las dos mujeres siguen nuestras conversaciones en silencio y él sin abandonar nuestra compañía, como si prefiriera pasar el tiempo con extranjeros y no con ellas, a pesar de no haberlas visto desde hacía tres meses. Las estudio mientras las veo moverse, siempre rodeadas de niños. Fatiima, la más joven, casi una niña, lleva un peinado en forma de pompom sobre la frente y dos trenzas largas, la falda arrollada alrededor de la cintura 108 hasta las rodillas y ocho pares de grandes aros en las orejas. Tiene todo el tiempo en una mano la pequeña radio que Mama le ha traído y sostiene un bebé con la otra al que le habla con dulzura. No sé si tiene más hijos, más tarde descubro que tiene dos más y que entre los Wadaabe es tabú para una madre hablar con su primogénito y con su segundo mientras dura la lactancia del tercero. El resto de los niños que se mueven alrededor de las tiendas son de Mowa, con la que se casó a los dieciséis años. Los dos mayores tienen quince y dieciséis y son los que pastorean el ganado. Al verme extender el saco, intentan prepararme una cama con palos para que no duerma en el suelo y me niego. Tenemos tiendas de sobra y en cualquier caso prefiero dormir al aire libre. Mama al fin se levanta, entra en la tienda de Fatiima, yo me tumbo en mi saco sobre la arena y paso la noche mirando a las estrellas, escuchando los ronquidos de mis amigos y el ruido que hacen las vacas y los lagartos que se deslizan a mi lado en silencio. Hacia las tres me duermo y al instante me despierta el graznido de un pajarraco negro y blanco de la familia de las urracas. Abro los ojos, está a punto de amanecer, y descubro a Mowa preparando el té. Mama ha pasado la noche con Fatiima, pero no veo alteración alguna en el rostro de Mowa. Me acerca una taza y me quedo mirando la naturaleza que despierta bruscamente y sin ruidos, abrasada por el sol desde los primeros rayos. Jesús Conde, Ángela y Alicia caminan en la distancia, cada uno buscando un lugar solitario. Las acacias son escasas y el resto los imita. En Níger todo el mundo se hace lenguas sobre la belleza de los hombres y de las mujeres peuls y no es para menos, recordando a Nebi y mirando a Fatiima. Al día siguiente, Mowa carga una de las tiendas en el todo terreno, montan las dos mujeres y el bebé con Mama y nosotros lo seguimos hacia el poblado, a dos horas de coche, donde la familia anfitriona que da la fiesta ofrece un par de bueyes asados a sus invitados. Ya en él, Mowa, con la ayuda de Fátima, vuelve a montar la tienda de palos 109 y esteras, a las afueras del descampado, junto a otra veintena de tiendas. Compartimos juntos nuestras latas y las tortas con habas, que Mama ha comprado en un improvisado cafetín, y él y yo nos quedamos mirando a la gente, que venía llenando el descampado desde hacía cinco días, Miguel Ángel y el resto felices mientras filman y tiran fotos, con las que montaremos una exposición en Granada. Todavía llegan retrasados, montados majestuosamente a camello, seguidos por sus mujeres en asnos cargados de calabazas. La fiesta anda por el quinto día y está en pleno fragor, los jóvenes se pintan la cara con polvos de color amarillo y se maquillan de negro los ojos y la boca para resaltar la blancura de dientes y ojos. Se visten como mujeres, con faldas largas y estrechas, camisas oscuras, adornos en el cuello y en las orejas, la frente ancha, el pelo teñido y largas trenzas sobre el hombro, plumas de avestruz, la espada a la cintura como los tuaregs y, como cada día al anochecer, inician los cantos y danzas en grupos compactos. Al final vendrán las pruebas agónicas por parejas, que tienen el objetivo de demostrarles a las chicas casaderas su valor. La primera danza es el yaake, o competición del encanto. Los muchachos bailan de puntillas haciendo resaltar la blancura de sus dientes y su altura; luego la fiesta se transforma en un maratón de danzas, entre las que destaca el gerewol de la tarde y de la noche. Montan a camello, se desafían, burlan al contrario, se incitan y entregan a luchas frenéticas, se infligen torturas insólitas, se apalean por parejas la espalda desnuda, corren a camello y se pelean con palos y espadas, siempre abriendo mucho la boca y haciendo girar los ojos a derecha e izquierda. Deben conseguir la esposa por la fuerza de los ojos y todas siguen expectantes las justas fuera del gran círculo, esperando el guiño del hombre a quien al acabar ellas se llevarán tras los arbustos. Para los hombres es la forma tradicional de conquistar a su pareja, muy distinta a la celebración del worso, ritual de matrimonios 110 concertados, y lo hacen como si les fuera la vida en ello, hasta que los débiles se retiran y quedan fuera de la competición. La fuerza de la mujer está igualmente en su belleza y se maquillan con la misma meticulosidad que los jóvenes. Los wadaabe creen que si el guiño de un hombre se encuentra con la mirada de una mujer nace el romance. El espectáculo es de una belleza tan plástica y simple que me parece relativamente fácil describir la ternura primitiva de estas gentes que no renuncian a ser ellos mismos, generación tras generación, hasta que descubro a Fatiima, sentada todo el día con su bebé en una mano y la pequeña radio en la otra, escuchando música occidental, sin prestar atención a lo que allí se cuece, y ello me lleva a pensar que las cosas no son tan sencillas y que a esta joven madre, al menos, le apremian otros sueños lejos de su alcance. Al gerewol vienen las familias desde todos los contornos con sus hijas casaderas y, mientras éstas eligen pareja, los hombres beben té impasibles. Su hospitalidad no tiene límites y, como amigos de Mama, a todos nos sirven bebidas. Llevan bolsas colgadas del cuello con raíces, semillas, hojas, cortezas y polvo seco de camaleón, por las que Jesús Conde y las mujeres del grupo se interesan. Lo usan como cosmético y medicinas y, mientras beben, conciertan nuevas alianzas de familia. Después de formar pareja indisoluble con Mama, lo descubro paseando de grupo en grupo con su sombrero peul de ala ancha, sin invitarme a acompañarlo. Me había repetido infinitas veces que sus joyas de plata encantarían a las mujeres españolas y yo le había repetido otras tantas que ni yo ni mis amigos entendíamos nada de este tipo de negocios. A partir de ese momento, lo veo sentarse con unos y con otros sin presentármelos, como inmerso en comercios secretos que no me interesan, siempre hablando en fulfunde, posiblemente concertando el futuro enlace de alguna de sus hijas, tema que descarto porque son demasiado pequeñas. Pero el misterio se 111 aclara cuando, acabada la fiesta, lo veo marcharse en el todo terreno con una nueva esposa, casi una niña, sentada a su lado en el asiento delantero, y a Mowa, Fatiima y su bebé en el asiento trasero sin despedirse de nosotros, dejándonos en el descampado mientras éste se vacía de las últimas familias, tenderetes de calabazas, burros y camellos. TUAREGS EN EL AÏR “Los hombres del desierto son los últimos caballeros andantes, los más altivos y orgullosos de la raza humana, los únicos que continuarán siendo libres y ferozmente individualistas cuando el resto de la tierra no sea más que una masa hirviente de gente numerada” Anaconda Vázquez Figueroa Vázquez Figueroa, especialista en tópicos sobre África, juega con la idea falsa, en novelas como Tuareg y Los ojos del tuareg, de que los hombres azules son nobles sacados de los libros de caballería de la Edad Media, elegantes, hermosos y aferrados a códigos caballerescos que ya no son de este mundo. A mí me parecía lo contrario después de haberlos visto por los mercadillos de los poblados vendiendo su ropa, silla de montar, dagas y espadas, y ardía en ganas de comprobarlo penetrando en su mundo. Al salir de Agadés, enseguida empezaron a aparecer sobre la planicie las grandes montañas del Aïr, con estribaciones de furioso color carmesí en la lejanía. Íbamos los tres coches en dirección norte, hacia Iferouane, y dos 112 horas después habíamos perdido la pista. Habíamos encontrado en los hermosos palmerales de la rambla de Timia una caravana de 400 camellos, que traían sal de las salinas de Tegguidam y la llevaban a Agadés, y el coche de los cineastas se volvió loco siguiéndolos. Su guía se había quedado esperándolos con nosotros y le preguntamos si podíamos continuar el viaje hasta Iferouane. Ningún problema, sólo hay esa pista, siempre hacia el norte. Síganla. Es el único valle con acacias y no tiene pérdida. Dos horas más tarde marchábamos por el filo de una cadena de montañas, con dentadura de sierra, en dirección este e hice un alto para consultar el mapa. Iferouane estaba al norte y claramente seguíamos una pista equivocada y con los coches acusando la gasolina por un valle yermo sin arbustos, una acacia solitaria agarrada a las quebradas de vez en cuando y, en la rambla, pequeñas manchas azules que no eran de vegetación, sino rocas de granito caídas de las alturas. Ni una pita, ni un espino, tan sólo un cuadrado con piedras hincadas, que era un cementerio, pero nada vivo a la vista, salvo un inmenso vacío en todo lo que alcanzaban los ojos. A nuestra izquierda, siempre la misma cordillera de diente afilados y apariencia ciclópea que nos cerraba el paso hacia el norte y la pista se hacía cada vez más impracticable, llevándonos claramente hacia el desierto arenoso del Tenéré. Jesús conde me confirma con su brújula que hemos perdido el norte. Antonio Orihuela lleva los mapas y nos dice que vamos por la pista correcta. Según Ángela, Antonio va con 42 grados de fiebre y no es de fiar. La brújula nos confirma que vamos equivocados y, mientras discutíamos, en el horizonte apareció un tuareg. Fui a su encuentro y él, tras sentar el camello, levantó la tela que le cubría la boca y me enseñó una dentadura perfecta. Era alto, esbelto, elegante, rostro oculto, pero de ojos penetrantes y unos pantalones amarillos impecables que le asomaban bajo su túnica azul índigo. Saltó de la silla y se acercó conmigo hacia los coches. 113 Hasta ese momento todo lo que me había ocurrido de extraordinario en el viaje tenía que ver con lo esperado, con las titánicas mujeres de Keita bajando pedruscos en la cabeza de la montaña, la visión de tiendas de piel de cabra y de camello en rincones inhóspitos, solitarios tuaregs en paisajes de pesadilla, la compra de una niña por Mama, el camión cargado de emigrantes y el putiferio en Agadez, llamado hotel Sáhara, sacado de una novela de piratas y ladrones. Pero nada que no estuviera en las guías y en mis previsiones, hasta ver a aquel tuareg en lo alto de una loma, con su fulard cubriéndole la cara, la espada al cinto y la espingarda adosada a la silla del camello, acercándose. Se llamaba Idrissa y lo abordé como quien se agarra a un clavo ardiendo. Le pregunté si íbamos bien hacia Iferouane y movió negativamente la cabeza, por aquí hacia el Teneré, dijo. Le pregunté si podría sacarnos a la pista principal y, ante su silencio, le ofrecí en francos del Níger el equivalente a 12 euros. No dijo nada, acercó su camello a una cabaña al abrigo de unas rocas, que ni siquiera habíamos visto, habló con una mujer, vestida de negro, rodeada de cinco chiquillos, y regresó al coche. Todo lo que tenía era aquella cabaña, aquella mujer, sus cinco hijos, media docena de cabras y tres camellos, con los que se movía de un lugar a otro en busca de pastos. Lo invité a sentarse conmigo y, con una indicación de la mano, me ordenó que arrancara. Enseguida volvió la cabeza y nos advirtió, en perfecto francés, que teníamos que seguir un buen tramo en dirección este, alrededor de diez kilómetros, siempre hacia el Tenéré. Aterrados, nos hablamos con la mirada, todos pensando que podía tratarse de una encerrona para robarnos. Cinco años antes los tuaregs habían estado en guerra con el gobierno, y el silencio entre nosotros duró exactamente aquellos diez kilómetros tras los que la árida cordillera de piedra roja se abrió misteriosamente y, como un moderno Moisés, Idrissa nos sacó a la pista principal en un abrir y cerrar de ojos. 114 Caía la noche y en la oscuridad las pistas se multiplicaban imaginarias e infinitas en todas las direcciones. Le pedí de nuevo que nos acompañara hasta Iferouane, ochenta kilómetros hacia el norte, y le ofrecí el equivalente a 50 euros. Él no discutió el precio y me quedé con la duda de si era suficiente y le agradaba. Tan sólo dijo, cuando ya marchábamos por la nueva pista, que él tardaría tres días en volver a su casa andando y no hice ningún comentario. Era uno de los héroes de Vázquez Figueroa y, si hasta entonces los tuaregs me habían producido la impresión de unas gentes míseras que vivían una situación límite y en un estado de absoluta degradación, en adelante les guardaré un hondo respeto, lo mismo que a nuestro autor canario. Por puro azar habíamos tropezado con uno de sus héroes y él me hizo sentir lo extraordinario. Tras la caída del sol y cuando la noche se desplomaba con violenta belleza, Idrissa nos dejó a salvo en el moderno hotel Vitorio de Iferouane. Bebimos cerveza hasta reventar y luego cenamos en un salón al que se abrían las habitaciones, todas con baño; pero esa noche dormí mal, sobresaltado por el recuerdo del tuareg durmiendo al frío en el exterior, tal vez sin cenar y sin más ropa que su túnica, mientras nosotros nos habíamos dado el gran banquete y dormíamos en sábanas de lino. Ni siquiera le había invitado a una cerveza y, mientras desayunábamos al día siguiente, Idrissa se presentó para despedirse como lo más normal del mundo. Se disponía a regresar con su mujer y sus hijos, a su mísera choza de piel de camello, y eran tres días de camino a pie por una pista de arenales y piedras, casi impracticable para los coches. Nos tendió la mano y entonces le pregunté si necesitaba algo. - Una botella de agua. - ¿Algo más? – le dije y él, tras unos segundos de vacilación – tal vez medicinas. Su francés era perfecto y su elegancia parisina, de una compostura exquisita, siempre respondiendo a mis preguntas sin excederse y con 115 exquisita cortesía. Habíamos tenido la posibilidad de una información de primerísima mano sobre el mundo de la mujer tuareg, objetivo primordial del viaje para nuestras mujeres, y la habíamos desperdiciado. Todavía le pregunté si estaría dispuesto en venir con nosotros hasta Arlit, la gran mina de uranio, doscientos kilómetros hacia el norte, y él contestó que no tenía tiempo. - ¿Le gusta vivir en el Aïr, Idrissa? – le pregunté. - Me gusta – respondió con naturalidad. - ¿Y no lo cambiaría por Agadés o Niamey? - Mi vida no sería cómoda, encerrado en una casa. No lo entendía, pero su respuesta me aclaró más que su silencio sobre la vida de los tuareg. No sé si los tuaregs tienen los días contados, como afirma Ryszard Kapusicinski en Ébano, pero allí estaba Idrissa para negarlo. Le dimos las aspirinas que llevábamos, un par de botellas de agua y, mientras lo veíamos desaparecer a velocidad del viento tras las últimas casas, con el sol rotundo, bronco y de una luminosidad cegadora en torno a los picachos que rodean Iferouane, pensé con alivio que el orgullo tuareg seguía vivo, al menos en la persona de Idrissa. 116 EL SUDAN MUERTE EN EL NILO La ONG Suiza, “Solidaridad Cristiana Internacional”, pagó a un intermediario árabe dos millones de pesetas por la libertad de 132 esclavos dinkas en la localidad de Madhol, al suroeste de Jartum. Tres de los liberados fueron Nyamada Deng, una joven dinka de 21 años, su hija de ocho años y su hijo de tres meses. Éste es el relato que Nyamada contó a un periodista occidental, presente en la transacción: “Me secuestraron en 1993. Sé cuánto tiempo ha pasado porque he contado las cosechas. Mi padre murió en el ataque a la aldea. El hombre que me cogió iba a caballo. Me ataron las manos y me hicieron caminar durante siete días con los otros niños que habían capturado. Tuve que trabajar en una casa árabe de Makrega. Iba a por agua y ayudaba con los rebaños. Me pusieron por nombre Koltuma y cuando cumplí los 14 años me dijeron que iba a ser circuncidada. Yo no quería que eso ocurriera, pero tres mujeres me sujetaron y me cortaron con un cuchillo. Fue muy doloroso. El dueño de la casa tenía una esposa, pero me obligó a ser su mujer también. Al principio lloraba cuando me forzaba. Pero, si rehusaba dormir con él, me pegaba con un palo. Su mujer se ponía celosa y también me pegaba. Cuando nació mi hija le pusieron por nombre Amina y en cuanto creció un poco la obligaron a ayudar en las tareas de la casa y a caminar grandes distancias para recoger agua. Al niño lo llamaron Hamid. Al final, los celos de la mujer convencieron al marido para que me devolviera al traficante, por eso estoy 117 aquí. Sólo quiero volver a mi aldea y buscar a mi madre. Ya será muy mayor, pero estoy segura de que sabrá reconocerme” El cuerno del elefante Paco Nadal National Geographic 2001, págs. 150-151 JEBEL AULIA Los españoles tenemos fama de haber inventado pocas cosas, una de ellas la siesta, según Churchill; otra la guerrilla y otra los campos de internamiento; pero son otros los que hoy los practican. Junto a Omdurman al otro lado del río, las gentes se amontonan en barriadas inmundas, que semejan campos de internamiento, calles sin árboles y sin nombre, sin electricidad y sin agua. A cuarenta kilómetros de Jartum, junto a la roca Jebel Aulia en el Nilo Blanco, los niños y niñas de la guerra viven en barracones incalificables. Los que están a cargo de los padres combonianos, en número de 45.000, no tienen nada y el padre Grumini, un italiano viejete y dulce, de salud quebradiza, aunque muy simpático, hincha del Inter y veterano misionero en África, en Kenia, en Katanga y Etiopía, me pide que visitemos el campo y que escribamos y filmemos lo que vemos en él. Rebasando ya los 75 años, una edad con la que en Europa disfrutaría de un retiro bien merecido, no está dispuesto a tirar la toalla y, como Errol Flyn, quiere morir con las botas puestas junto a sus niños. Los tiene divididos en secciones y barracones con simulacro de escuelas y comedores, en los que se amontonan las perolas vacías y, por 118 supuesto, sin tenedores ni platos, sería un derroche incalificable, sin comida, sería un lujo y una novedad. En las cocinas no había nada para desayunar y a los niños, tras concentrarlos ordenadamente y en fila delante de los comedores, el padre Grumini y sus ayudantes, los hermanos Natabes, Martín y Alberto, algo más jóvenes, les dicen que esta mañana no hay comida y ellos rompen filas en silencio y se marchan a la inmensa planicie que rodea los barracones, a jugar con balones imaginarios. En los cubos de barro, levantados por los mismos niños y que hacen de dormitorio y de escuela no hay pizarras ni tizas ni cuadernos ni bolígrafos. No tienen nada y, en una reunión de urgencia con 40 de sus profesores, éstos le dicen al padre Grumini, tranquilizándolo, que no piensan abandonarlo; es decir, si es capaz de darles de comer tres veces al día. No le piden sueldo, tan sólo comer tres veces al día. Los niños no lo hacen, no pueden esperar tanta suerte, pero ellos son capaces de aguantar hasta que mueren de inanición y cada día lo hacen entre 100 y 150. Los maestros, con su título bien ganado y merecido, ni están dispuestos a morir ni a abandonarlos. También son demasiado mayores para asaltar caminos y echarse al monte a robar – a ellos la policía del dictador Omar el Bashir no se lo impediría – y, aunque lo hiciera, nada encontrarían que robar y seria por demás una temeridad de la que podrían salir sin manos, sin pies o pateados hasta la insensibilidad, que es el castigo de los ladrones. Todo lo que alcanzaba la vista alrededor eran planicies yermas de piedra negra, quemada al sol y arenales sin árboles, a pesar de que cerca discurre el mar del Nilo Blanco, que se unirá muy cerca al Azul en la isla Tuti de Jartum. Más allá cientos de kilómetros sin dueño, en apariencia, en los que podrían cavar pozos, levantar cercas y sembrar, como hacen las mujeres de Keita. Es el ejemplo de supervivencia más hermoso del Sahel, pero los maestros del padre Grumini ni están organizados como ellas ni tienen su coraje. En el Malí, en Burkina Faso y en Níger, las mujeres se 119 organizan en cooperativas agrícolas y gracias a su trabajo comen ellas y sus familias. Los maestros del p. Grumini tienen carrera y títulos, la mayoría universitarios, para poder ganarse la vida enseñando y les sobran alumnos. Solo que a éstos les falta todo, tizas, cuadernos y bolígrafos, un plato de habas, la gammonia, un guiso nubio de judías estofadas con pedacitos de estómago de cordero, que todo el mundo come en los cafetines de las calles, galletas de sésamo, pastelitos de cacahuete y miel, sardinas de aceite marroquí, al alcance de los más pobres. Todo les falta y a los maestros un sueldo de mera supervivencia. Se contentarían con un mísero sueldo o con comer tres veces al día.. En el campamento próximo al del padre Grumini, hay otros 45.000 niños musulmanes; pero del lado gubernamental, y el gobierno del dictador Omar El Bashir les da de comer, crecen y engordan, según me explica el padre Grumini cuando le sugiero la posibilidad de juntarse con ellos. Su política con el enemigo, a falta de poder derrotarlo por las armas en el sur, de donde han venido huyendo de la muerte, es diezmarlo por hambre, aunque se trate de unos niños, y lo hace magistralmente. Cada día mueren de 100 o 150 en el campamento del padre Grumini y debo confesar que hasta no verlo no podía imaginarme el drama que puede ser una guerra fratricida de etnias y religiones, un cementerio de cruces y piedras alineadas como los que acostumbra hacer el ejército de los Estados Unidos10, que por supuesto aquí no las tienen, y tampoco consigo imaginarme su muerte. El hombre muere solo; pero en Jebel Aulia existe la 10 Cinco meses después de regresar del Sudán, publiqué en Ideal (15 de oct. 2003), un artículo titulado “Héroe de Jartum”. Empezaba así: “El héroe de Jartum no se llama Charles Gordon, al que el fanático El Mahdi, a finales del XIX, le cortó la cabeza y la arrojó al río Nilo, sino el p. Grumini, un vejete dulce, muy simpático y de salud quebradiza” Y acababa: “Hacía tiempo que nada me había hecho pensar en la religión hasta esta mañana cuando me dicen que el p. Grumini ha muerto y me viene al recuerdo la situación de sus 45.000 niños sin nada que comer, sin tizas ni bolígrafos, sin bancos en la escuela, jugando al sol con un balón imaginario, esperando la muerte, y, si hay cielo, seguro que el padre Grumini estará viendo a sus niños con la inmensa tristeza e impotencia con que nos enseñó el pasado febrero su campo de refugiados en las llanuras del Jebel Aulia”. 120 salvedad de que el hombre muere en masa. Y otra salvedad mucho más hiriente, que el hombre muere en masa muy joven, casi unos niños. De regreso a Jartum, la carretera asfaltada corre atestada de coches y camiones, pasa delante de poblados con mercadillos abarrotados de gente y un aire pestoso y endiablado, el haboob, que llena el paisaje de plásticos. Es la otra imagen de desolación de África, el plástico, difícil de destruir, y en el pensamiento, la idea de un continente sin idea de lo que es una nación, convertida en un conglomerado de religiones y de etnias, con demasiadas tumbas abiertas por llenar. No aconsejaría a nadie visitar el Sudán, un país que agobia por su dureza y donde es un martirio conseguir permisos para desplazarse por el país. La globalización, que ha traído al Malí carreteras asfaltadas, luz eléctrica, escuelas, TV y una mínima prosperidad, es aquí ajena y desconocida. En el Nilo se ven garcetas blancas, águilas pescadoras de cabeza blanca planeando, golondrinas acuáticas cruzando a vuelo raso la superficie del agua, pero ni una sola barcaza, tan sólo el ferri que cruza a la isla Tuti, surgida del limo de los ríos Blanco y el Azul, en la que no hay nada que ver, y de ahí la impresión de paraíso abandonado que da este país. THIET En el sur en guerra, la gente vive como en ciudades sitiadas. Los hombres del rebelde dinka, John Garland, doctorado en economía por Iowa y formado militarmente en Fort Benning (Georgia), bombardean las 121 instalaciones militares del gobierno y el gobierno les responde financiando por sus tierras bandas de saqueadores, y minando los campos y las ciudades; de manera que el que puede huye y el resto muere en sus casas o en los hospitales desangrados, sin medicinas ni anestesia. La ciudad de Juba pasó rápidamente de 80.000 a 3000. 000 habitantes y así otras muchas en el sur. En Thiet, a las 6.30 de la mañana, cientos de figuras esqueléticas se reúnen fuera de las puertas y vallas de arbustos con pinchos del Centro de Alimentación. Son hombres finos como lápices, con niños en la mano. A su lado, flaquísimas mujeres, de ojos hundidos, con bebés a la espalda. El único sonido a esa hora de la mañana es el palo de los guardianes que golpean sin piedad al que se sale de la fila. El pestazo a orina, diarrea y cuerpos sin lavar llena el aire y, mientras la línea avanza, la enfermera Karen Easterday, de Minneapolis, pasea entre las filas eligiendo entre la multitud a los afortunados que esa mañana van a recibir un plato de arroz. - Esto es lo que más odio – me dice mientras cuento quinientas veinte personas a las que ha mandado a sus chozas sin comida -. En otro tiempo, antes de que las Naciones Unidas declararan la hambruna en el sur del Sudán, este Centro era una escuela. Hay mañanas en las que se reúnen 1200 personas, de las que tan sólo 300 recibirán comida y odio que los que no puedo alimentar me culpen de su muerte. Me gustaría dar de comer a todos, pero no sé qué decirles. En el patio interior, ancianos, algunos semidesnudos, sentados en el suelo. También se sientan las mujeres en estado y las que dan el pecho o lo intentan. El número de ancianos es tan horripilante como el olor agridulce a enfermedad que se pega a la nariz y penetra en la ropa. - Cada día sueño la pesadilla de que al fin tenemos el cólera. Los sanitarios están en una situación horrorosa, ¿los ha visto? Hemos construido letrinas fuera de la escuela, pero nadie deja la fila o el interior 122 del patio. Los mayores soportan el ataque de diarrea cinco o diez minutos, los bebés se hacen encima de sus madres. No exagero. Las Naciones Unidas acaban de incluir al Sudán en su programa de alimentación, pero ya ve cómo estamos. Una niña me da la mano sin grasa alguna, sin músculos en su cuerpo, sin hoyuelos en su cara. Se le clarea el esqueleto y se le ven las venas sobre los huesos de la cabeza. Su estómago hinchado está acribillado de gusanos y se le notan al tacto gusanos redondos y gusanos rosa que ha cogido al contacto con el suelo. - No podrá salvarse – me dice Karen -. Su cuerpo se está devorando a sí mismo. UN PASEO POR EL SUDÁN Aparte del Níger, sólo hay otro río parecido en el África subsahariana, el Nilo, igual de ancho y poderoso, aunque con una historia que a lo largo de siglos ha arrastrado cadáveres de soldados y guerreros muertos, príncipes con el pecho repleto de condecoraciones, reyes negros a los que se les rendían homenaje a su paso desde su confluencia con el río Atbara hasta el Mediterráneo. El Jardín del Edén estaba en el valle del Gran Rift, según Roland Oliver en El Jardín del Edén; luego la gloria de Egipto dejó en el Sudán una civilización altamente sofisticada que marcó su huella en todo el valle del Nilo, fundando ciudades, hoy destruidas en la Nubia, y que en un tiempo fueron los reinos de Kush, Meroe y Karima, desde los que se dominaba la ribera mediterránea hasta el corazón del Sudán, haciendo sentir la fuerza de este África negra en el mundo antiguo. De 123 aquella época, y con las capitales en Napata y Meroe, quedan los templos y necrópolis de Jebel Barkal, hermosa atalaya que domina el desierto nubio cerca de Karima, donde están los campos de pirámides de Nuri y Kurru, de Amara, Sebise, Soleb y Saddenga, entre la segunda y tercera catarata, y el templo de Kawa, a pocos kilómetros al este de Dongola, dedicado a Amón y construido por Taharqo en el 1500 a. C., cuando Roma no existía. Las tropas etíopes llegadas desde Axum en el siglo IV arrasaron Meroe y los árabes acabaron la faena de este inmenso norte egipcio en el s. VII. Hoy, el Nilo huele a cadáver. África puede oler a muchas cosas y hacerte dudar mientras levantas tus narices al viento la clase de olor que sientes, pero en Jartum habitan sus márgenes miles de niños cadavéricos y el río huele indiscutiblemente a pólvora y muerte. Todo es desierto en sus alrededores de interminables poblados de casas chatas y grises que están a la merced de este Dios desvaído y apenas visible, que se abre camino entre tierras rojas y blancas. Si Egipto es un regalo del Nilo, el Sudán es el resultado de una división contra natura y de una gestión propia que ha acabado por hundirlo. El norte árabe y musulmán guerrea a muerte contra el sur cristiano y animista desde su independencia, en 1956, año en el que Inglaterra unió dos territorios antagónicos: el norte desértico y reseco, habitado por árabes musulmanes y el sur, verde y casi selvático, poblado por negros que fueron durante siglos la materia prima del mercado de esclavos, montado por el norte y sus vecinos árabes con expediciones de pillaje, que todavía continúan por la región de Darfur. Con la esclavitud, uno de los genocidios más tristes de la humanidad, el Sudán perdió y sigue perdiendo a los mejor formados, a los más valientes y más jóvenes. En 1969, Numeiri dio un golpe de estado e hizo proyectos faraónicos, como el trasvase del Nilo Azul al Blanco, para crear grandes zonas de regadío, y el plan del trasvase nunca se terminó. Subieron los precios básicos y, para acabar con el descontento 124 popular, Numeiri aceptó un giro islámico en el país, promulgó la ley de la Sharia y el Sudán, que podía haber sido el granero de África, quedó sumido en guerras violentas e intestinas. Numeiri fue derrocado por el general Swaredahab y éste por el nieto del Mahdi, Sadek el Mahdi, un hombre educado en Oxford y demasiado moderado para los militares, que acabaron derrocándolo. En 1989, tomó el poder el general Omar el Bashir y su cerebro en la sombra, Turabi, líder musulmán ultra conservador, doctor por la Sorbona, que se había propuesto como el Imán Jomeini convertir al país en una república islámica. La implantación de la ley coránica de la Sharia acabó por sublevar a las provincias sureñas y avivar la guerra civil más antigua y olvidada por la historia de África, con dos millones de muertos y otros dos de semi cadáveres, producidos por la hambruna. Sólo en Jartum hay cuatro millones de refugiados de las etnias dinkas, nuer, lakotas, fonges y nubas que llenan las inmensas planicies desérticas que rodean una ciudad, que en poquísimo tiempo ha pasado de 3 a 7 millones de habitantes. La sequía, la guerra y la mala gestión económica han traído a los arrabales de la capital a agricultores del sur, pastores de las montañas Nuba y tribus enteras nómadas, acostumbrados desde hace siglos a los rigores del clima y a la escasez, pero no a la vida sedentaria y sin sentido para ellos de la gran ciudad, por la que vagan sin sentido. Han dejado sus tierras y no tienen donde ir ni para qué. Deambulan o permanecen sentados a la sombra cuando la hay, miran a su alrededor, dormitan. Nadie los espera o esperan sabe Dios qué y viven de no se sabe qué. No roban porque tienen miedo. Son emigrantes de otra cultura, lengua y religión. No son queridos y si buscaran trabajo, serían competidores a expulsar y combatir. En el Sudán la hambruna es cíclica. Hubo una entre 1970 y 1973; otra más devastadora y terrible entre 1985 y 1986 en la que un millón de sudaneses tuvieron que abandonar sus tierras. La última acaeció a mediados 125 de los 90, con su cenit en 1998, año en el que la provincia entera de Bahr el Ghazal se convirtió en un cementerio viviente de niños desnutridos y cadáveres ambulantes. La gente comía arena en una región que, en teoría, posee la zona de regadío más grande del mundo, el Gezira, fertilísima llanura entre los ríos Blanco y el Azul. GLORIAS DEL PASADO De la ciudad de Meroe, capital de los meroitas, apenas queda nada, salvo un enorme espacio ocupado por templos y edificios civiles, hoy reducidos a arenisca. Quedan intactos los baños de los faraones con motivos de prisioneros tumbados sobre el vientre y atados en postura forzosa. El único resto deslumbrante son sus pirámides, en un altozano en la lejanía, lanzando con espectacularidad sus cuarenta torres de piedra al cielo, sobre la inmensa planicie por la que abre el Nilo una estrecha cinta de verdor. Sin ser tan majestuosas como las de Egipto, su silueta es impresionante y su estado exterior casi perfecto. En el interior, dibujos de sus reyes convertidos en dioses sobre barcazas que llevan sus almas al otro mundo, acompañados de mujeres y animales. Un europeo, musculoso, joven y en pantalón corto, sentado en el borde de una pirámide, junto a una bicicleta, nos miraba impasible mientras corremos con las cámaras de pirámide en pirámide. Ni siquiera había preguntado quiénes éramos y me acerqué a él y qué sorpresa. Era Gorgi, ¿cuántos años desde Mauritania, amigo mío?, ¿diez? Venía de la Ciudad del Cabo, tras atravesar el Congo, Kenia, Etiopía, el sur del Sudán en guerra, y ahora se dirigía a Wadi Halfa y al Cairo, siempre solo. 126 ¿No estás cansado de la bici? - Es más sencillo y económico viajar en bici. La gente con suerte te da de comer y, en cualquier caso, me basta con unas manzanas. - ¿Siempre solo?, ¿no te da miedo? - Un poco, sí; pero sólo pueden matarme. La misma respuesta que me había dado en Mauritania. - Hoy, Gorgi, es tu día de suerte. Podrás comer y atravesar con nosotros el desierto de Nubia. -Te lo agradezco. La pista a Atbara es buena. Allí cogeré el tren a Wadi Halfa y el trasbordador a Assuan; luego en bici a el Cairo, desde donde volaré de nuevo a Belgrado, un vistazo a mi mujer y a mi niña y luego tal vez vaya a Alaska, para hacer América hasta la Patagonia. - Y cómo te las arreglas en las fronteras? Nunca imaginé que fuera tan sencillo viajar por el mundo. - Sin prisas, tarde o temprano consigues los permisos. - ¿Y el dinero y atravesar países tan peligrosos como Colombia? - Tengo mis ahorros y a un hombre en bici nadie le hace caso. - Me encantaría tener tus experiencias para escribirlas, pero no tengo tu coraje – añadí por no decirle que lo que no llevaba encima era una tragedia como la suya, que era lo que lo convertía en el viajero errante. - ¿Cómo llevas el diario? ¿Lo has publicado? - Todavía no. - Deberías hacerlo – le dije y ese día, mientras comíamos, no dejé de mirarlo. El dolor tan sólo se le borraba o apaciguaba mientras viajaba y escribía un diario que algún día sería un libro. Nos hicimos fotos y, al igual que en Mauritania, quedamos en que volveríamos a vernos en alguna parte del mundo o en las librerías; luego cambiamos de nuevo direcciones, yo había perdido la suya, y se quedó sentado junto a su bici mientras nos veía evolucionar por las pirámides. Al montar en los coches, se levantó y me 127 despidió con el brazo en alto. Lo vi todavía mientras se sentaba en la arena al coger nosotros la pista de Karima. En Karima, me acerqué con Ángela y Alicia por la facultad de letras, una rama con apenas 200 estudiantes perteneciente a la Universidad de Dongola, donde contábamos con entrevistarnos con un grupo de universitarias. Nadie como ellas para hablarnos de los problemas de la mujer en el Sudán y las autoridades políticas no vieron con buenos ojos ni las cámaras ni que aquellos sesudos europeos vinieran a hurgar en sus problemas. Tuvimos que limitarnos a verlas de lejos, las chicas por su lado y los chicos por otro, todos uniformados con pantalones azules, camisas o blusas blancas. La alternativa era volver a los monumentos o regresar a Jartum. Visitamos los restos del palacio de Piankhy, el faraón negro novelado por Christian Jacq, un novelista menor que lo ha resucitado con su obra. Es curioso cómo la literatura perdura cuando las obras de los grandes hombres se pierden en el silencio. Su cámara funeraria, devastada por una crecida del Nilo, conserva todavía la maravilla de su policromía natural en paredes y techos, llenos de estrellas y divinidades o deidades terrestres. Es todo lo que queda de este genio del imperio egipcio. LOS PUEBLOS DEL RÍO El mundo que los hombres hemos diseñado siempre ha sido un lugar difícil y malamente habitable, como este gran norte del Sudán, de Jartum a la frontera egipcia en Wadi Halfa. El río se aleja hacia oriente, nada más dejar la capital, recoge las aguas del río Atbara, límite del imperio egipcio; 128 luego vuelve hacia occidente, hacia Karima y Debba, siempre manso y azulado, siempre regando unos diminutos huertos que dan vida a esbeltos palmerales; más adelante enfila hacia Dongola y el norte. A sus orillas, poblados alargados e interminables, formados por casas bajas de extensos patios y muros ciegos, en los que malamente se puede encontrar un cafetín con té, bajo un cañizo, galletas de sésamo y pastelitos de cacahuete y miel. En esta zona de Nubia no hay hambruna, es cierto; pero todo lo que se puede encontrar en los mercados y en las pequeñas tiendas son pepinos, tomates, garbanzos y judías, sardinas marroquíes con suerte, latas de piña en almibar y bolsitas de galletas a precios astronómicos para los nativos. Nos dicen, sin embargo, que en los acontecimientos sociales aparecen misteriosamente productos occidentales y exquisito puré de hortalizas, pan de maíz y de trigo en forma de pequeñas hogazas redondas del tamaño de un plato de café, que para ellos son manjar de lujo. El único elemento positivo de este desgraciado norte es la increíble hospitalidad de sus gentes. A falta de hoteles y de lacondas o fondas, en Goled Bahri, buscamos un sitio donde dormir y el primer hombre al que le preguntamos nos ofrece su casa. Es una habitación de suelo terroso y sin puertas, catres de esparto y plástico, camastros que han quitado a los vecinos para servirnos, todo ello acompañado de los mayores signos de amistad, que son palmadas en el hombro. Se llama Ibrahim y trabaja unos pequeños huertos junto al río de los que vive exclusivamente él y su familia, y nos ofrece lo que tiene. Sus dos mujeres sacan platos de ensaladas de tomate, habas estofadas, requesón y té y, ante nuestra negativa, nuestro guía, Bab, me aparta a un lado y me dice que rechazar una oferta tan generosa es signo de descortesía y el mayor de los insultos. Aceptamos su té, espeso y oscuro, que ellas ponen en un colador en el que vierten el agua hirviendo de la tetera y, a cambio, abrimos latas de conserva que para ellos son un regalo de dioses. Tan sólo hay una silla en el patio de 129 arena y el anciano padre de Ibrahim, que la ocupa, se levanta y me la ofrece. Nos han sacado del apuro y se lo agradezco encantado. La habitación de suelo arenoso no estaba sucia, a pesar del tono terroso y húmedo; pero al acostarme no corría ni mota de aire y se oían los mosquitos en la oscuridad. Me enrollé en el saco. El calor seguía insoportable y saqué el catre al exterior. Nada tan dulce como dormir sintiendo en las mejillas el frescor de la noche, y pocos recuerdos tan duros como la tiritera de frío que me cogió entrada la mañana, un frío parecido al que había sentido en los territorios árticos de Canadá. Luego todos hacíamos cola ante el baño, un agujero cuadrado en medio del suelo, en el que uno se situaba a horcajadas y hacía sus cosas, que caían en un profundo pozo junto al que estaba otro con el agua de beber, y lo peor era el olor que ascendía por el agujero y se hacía patente antes de penetrar en el minúsculo recinto. Había que entrar a toda prisa e ir calzado porque el suelo estaba resbaladizo y sucio, por causa de los que no atinaban, y el olor amenazaba con nuevos mareos. Al marcharnos nos deshacemos en agradecimiento y partimos tras aceptar el desayuno de café y tortas de pan de trigo. Fuera de la pequeña cinta verde del río, en esta parte del Sudán no cultivan gran cosa, salvo las sempiternas habas, que se sirvan en la comida y en la cena y se comen naturalmente con las manos. Nada germina en un paisaje abrasado por el sol las cuatro estaciones salvo en julio y en agosto, cuando pueden llegar las lluvias del Kharif, tras las que aparece una fina capa de hierba que los nubios aprovechan para meter sus ovejas y camellos en la hamada. Su supervivencia se basa en algunos corderos y en unos cuantos camellos, en unas cosechas paupérrimas que los hombres siembran y las mujeres recogen, en minúsculos huertos privados en los que se cultiva el sorgo, algunas hortalizas, dátiles, alfalfa y las sempiternas habas. Numeiri, nacido al norte de Dongola, cerca de la isla Abba, pueblo del 130 visionario El Mahdi, convirtió la mayoría de estas tierras en fincas comunales, que se trabajan en cooperativas, pero ninguna reservada a las mujeres como en otros países del Sahel y ninguna bien organizada y rentable. Por el paisaje, en todo lo que alcanza la vista, alguna acacia solitaria, matas sueltas espinosas, arena y piedras negras, quemadas por el sol. En conjunto, el Sahel más pobre y terrible que se pueda imaginar, donde antes florecieron templos y palacios imperiales. JARTUM De regreso del inmenso norte, descansamos tres días en Jartum, en parte para reponernos de la pesadilla del desierto de Nubia y en parte para contactar con las organizaciones femeninas, de las que no habíamos encontrado por este inmenso norte más que trabajadoras por cuenta propia, parteras y enfermeras en Meroe, Karima y Dongola. Debíamos conseguir igualmente los necesarios permisos para visitar el sur en guerra y lo que podía ser la cooperativa más importante de mujeres en Kasala, al sur de Jartum, dedicada a la plata. De allí continuaríamos hacia Port Sudan y a la isla Swakin en el Mar Rojo, centro tradicional de esclavos, todavía activo por causa de la guerra; luego iríamos a Cordofan y al país Nuba. La ciudad es un rumor oscuro, un ronroneo de taxis y de camiones Bedford destartalados, que hacen de trasporte y de autobús. Semeja una ciudad rota, con multitud de edificios a medio construir, ventanas sin cristales, muros rajados y calles y avenidas con el asfalto herido por 131 socavones, de las que se salvan el bello paseo junto al Nilo, la Sharia Nil, y las avenidas de Al Gamburiyya y Al Gama’a, con buganvillas moradas y naranjas, tamarindos, árboles Nim de hoja perenne y acacias con flores blancas y rojas. Al otro lado del río, Omdurman, gemela de Jartum y de Jartum Norte, las tres ciudades que forman el Gran Jartum, un complejo inmenso de bidonvilles interminables, sin árboles, sin agua, sin electricidad y sin interés, salvo la tumba del Mahdi. La arena llega hasta los tobillos y todas las calles ofrecen el mismo aspecto. ¿De qué viven sus gentes? El camino se pierde fácilmente y sólo te persigue la mirada de los hombres que permanecen sentados delante de sus casas sin hacer nada, porque las mujeres o están trabajando o vuelven la cabeza: son musulmanas. Los hombres visten turbante y túnica, invariablemente blanca, el galabiyya, y las mujeres negra en su mayoría, el bui bui. Tan sólo los pareos, de centelleantes colores amarillos, verdes, rojos y la sangre caliente de las jóvenes, que como en cualquier lugar del mundo se niegan a la uniformidad y a la negación del sexo, dan una nota cálida de color a las calles de una ciudad en la que todo está prohibido por la Sharia desde 1983. Nada había que hacer en Jartum y eché mano de la lectura que traía en la mochila. Suelo cargar con tres o cuatro libros de viajes y alguna novela ligera, para procurar que el tiempo pase lo más rápido posible en estos vacíos, porque no me apetecía pisar de nuevo las calles, en las que no había nada interesante que ver, sin bares, sin pubs nocturnos, sin conciertos de jazz, sin nada de todo eso que trae al turista de cabeza, relacionado con el sexo. Las ciudades grandes, además, siempre me han producido una angustia inexplicable que nunca he sentido ni en los desiertos de Wadi Rhum, del Aïr o de Nubia, a pesar de su infinitud, y ésta es una paradoja que no acababa de entender. En el desierto nunca te encuentras solo. Puedes caminar horas. Dormir en la arena. Disfrutar de los cielos y de sus noches, y siempre me levantaba activo y rejuvenecido con la luz del alba, 132 mientras Niamey, Yamena o Jartum son otra historia, tal vez por el ajetreo de las calles, los mercados abarrotados y la gente incansablemente pedigüeña, que te hacen odiar África. Tumbado en la cama del hotel Sahara, releo capítulos sueltos de The White Nile, de Alan Moorehead, con la fascinante historia del Mahdi, el mayor violador de niñas de la historia, no sé si de la humanidad, pero sí del Sudán; luego me acerco a Sharia el Nil, evitando el mercado, y me apoyo en la baranda. Con un río que es un mar de agua dulce y 300.000 millones de barriles de petróleo bajo el suelo, que explotan los chinos, el Sudán podía ser uno de los países más prósperos de África, pero es más importante machacar al enemigo del Gran Sur con los diez millones de euros diarios que reciben de China, convertidos en armas, que hacer las paces con el enemigo cristiano de John Garland. Ignoro si el Sudán tiene salvación; pero les bastaría con escuchar a un pueblo tan sencillo y humano y podrían encontrarla si su odioso régimen fundamentalista no le hubiera cerrado el paso a la democracia y corriera en dirección opuesta a la historia. A las once de la noche hay toque de queda en Jartum, o eso se dice, y lo único cierto es que todo el mundo desaparece. No hay ni turismo ni comercio, y ésta puede ser la razón de la nula actividad del río. De nuevo me encierro en el ruinoso hotel Sahara y paso no sé cuántas horas viendo corretear a las salamanquesas por los techos tras los odiosos mosquitos. Al día siguiente era viernes y a todos, a los cineastas en especial, nos pareció una buena distracción ir a los bailes de los derviches para romper la monotonía, y la hubiera roto de no ser por el artificioso número circense que montan. Los derviches son los fieles seguidores del mismo Mahdi, que había echado al río la cabeza del general británico Charles Gordon. 4000 personas murieron en las primeras horas a manos suyas y, tras saquear la ciudad, mujeres y niñas se rapaban la cabeza para pasar por hombres y 133 evitar ser violadas por este exquisito aficionado a las niñas de 5 años en adelante. Estos fundamentalistas que gobiernan el Sudán son un caso especial de psiquiatra en el capítulo de los mayores horrores. Cualquier acto que consideran una ofensa al estado puede ser penalizado con apaleamientos y con la amputación de piernas y brazos en los delitos menores, como robar una vaca, o con la muerte si el robo es importante. La gente procura divertirse como puede, aunque privadamente en sus casas, y la seguridad es total. No hay nada que robar y a quien lo hace, como a John Chol Bosh lo condenan a muerte y le cortan la mano derecha y el pie izquierdo, a falta de horca, por apropiarse indebidamente del equivalente a 400 euros. Lo único que se puede hacer en Jartum es tener paciencia y conseguir los papeles para escapar de la ciudad y en el Sudán la paciencia no es una virtud. Es una necesidad que ni siquiera el griego George consigue solucionarnos ni satisfactoriamente ni con rapidez, tras llenar infinidad de papeles y comprar a la mitad de la policía, y somos nosotros quienes lo solucionamos directamente. Los occidentales nunca entenderemos la importancia de los papeles y documentos, que para la policía y el gobierno son vitales. La gente no los tiene y van donde les da la gana sin que nadie les pregunte. Son nómadas, o lo parecen, y a un nómada no le importa de dónde es, sino dónde está y a la policía tampoco; pero nosotros somos blancos y son capaces de hacernos recorrer mil kilómetros por conseguirlos, como nos sucedería más tarde. EL SUR EN GUERRA Por fin dejamos Jartum, acompañados por Bab y Wafir, un cantante sudanés que conocimos en Granada y se presta a acompañarnos. Provistos 134 de montañas de permisos, emprendemos la segunda parte del viaje que va a llevarnos a Kasala, la mayor cooperativa femenina de joyas de plata del país, luego a Port Sudan y a la isla Swakin, uno de los mayores centros de esclavistas del mundo desde el s. XV. En el XIX llegó a haber 300.000 negros almacenados por los blancos en esta isla. A las niñas se las enviaba a los harenes de Arabia y a los hombres los hacinaban en las bodegas de los barcos y los transportaban como ganado al otro lado del Atlántico. El daño moral jamás sería reparado y ésta es la huella más dolorosa que ha quedado en las conciencias de las gentes del sur, tras la independencia y la imposición de la Sharia, sin duda la razón más importante de la guerra a muerte que divide a muerte al país. A la diferencia racial, al color de la piel y a la religión se suma, por tanto, la memoria histórica y es un odio a muerte el que los separa; de ahí el pobre acierto de Inglaterra al juntar dos comunidades tan dispares y antagónicas. En este gran sur en guerra, los controles se suceden cada cierto número de kilómetros. El camino hacia el Mar Rojo discurre a lo largo de la mayor ruta por la que viaja en camiones la economía del país, junto al Nilo Azul, precisamente el mismo camino que hizo Baker con sus 96 hombres y su bellísima mujer, en busca de las fuentes del Nilo, aunque él fuera por barco, matando a todo lo que se movía en su camino. Los pueblos y los mercadillos sin electricidad se suceden sin interrupción y el rey son las bolsas de plástico. En África no se tira nada que pueda resultar útil. Los plásticos llenan el paisaje, a menudo pegados al exterior de las casas o colgados de los espinos, ondeando al viento, junto a neumáticos viejos y trozos sueltos de hojalata, y ésta es una imagen de desolación imborrable a la que se añade el paisaje casas de adobe, siempre idénticas hasta la ciudad de Wed Medani, donde hacemos un alto a descansar. Wed Medani es una sucesión más que aceptable de jardines y huertos junto al Nilo Azul y en ellos nos sirven el invariable plato de habas, además 135 del lujazo de unos pinchitos de carne de ternera y pepsi. Ya en Gedaref, el barro de las casas desaparece substituido por chozas redondas de paja, con empalizadas protegidas por espinos de acacia, hierba trenzada, trozos sueltos de hojalata y bidones herrumbrosos. Son los improvisados asentamientos de los desplazados del sur que, en un tiempo record, han convertido una ciudad de 50.000 habitantes en otra, destartalada e inmensa, de 400.000, y me pregunto de nuevo de qué viven; pero ésta es la pregunta que uno se hace viajando por cualquier rincón del país. Hacia Kasala, el juego de color oscuro de las montañas y el amarillento de las inmensas planicies, con miles de camellos pastando en los campos de sorgo, forman un espectáculo sólo repetible al del desierto de Nubia, por donde llevan a estos animales por millares hacia los mataderos de Egipto. El hotel Motwakil de Guedaref es el mejor servido de mosquitos del viaje, después del de Kawthar, o “Río del paraíso”, en Shendi, y es un alivio marchar a campo abierto y sin mosquitos hacia Kasala, próxima a la frontera con Etiopía, donde nos prometíamos felices poder filmar la mejor orfebrería de plata del país y entrevistar al fin a mujeres sudanesas. Era la ciudad natal de Wafir y no he visto a nadie tan nervioso después de trece años de exilio en España. Por fin iba a ver su ciudad y, a unos veinte kilómetros de Kasala, un oficial en zapatillas nos detiene y obliga a regresar 200 kilómetros a Guedaref, para conseguir un permiso que nos falta. La maquinaria de información de Omar el Bashir es perfecta y conocían nuestra identidad y nuestra llegada. Regresamos a Guedaref y, ya con él, esta vez es un permiso nuevo y desconocido del ministerio de la Inteligencia, el que nos falta y que sólo es posible conseguir en Jartum, concluyendo al fin que no están dispuestos a dejarnos llegar a Kasala y mucho menos viajar a la isla Swakin, Kordofan y el país Nuba. Bab calla mientras discuto a muerte con el oficial, olvidándome de reglas tan elementales como la de no alzarle la 136 voz a un hombre descalzo y en zapatillas que lleva un kalásnikof y puede dispararte sin que se le mueva un músculo de la cara. - En el inmenso Sur rebelde de John Garland - dice Bab -, todo el mundo lleva un kalásnikof y una cananera al hombro, hasta los niños, la mayoría de las veces de madera. Las montañas Nubas son hermosas, con colinas verdes y campos con palmeras, de donde miles de familias tuvimos que dejar nuestros campos por chabolas en los alrededores de Jartum. La causa es John Garland, un dinka odiado a muerte por el gobierno, después de convertirlo en oficial de su ejército. También lo es la humillación de tener que aceptar la Sharia – añade Bab tras unos segundos de vacilación. - Querido amigo, ¿de veras conoces el sur? - Soy de allí. - ¿A que juegan unos y otros en medio de tanta miseria? - Los baggaras, Nuer, pastores y guerreros, aliados del gobierno, forman milicias que roban el ganado y raptan mujeres, en un principio a golpe de lanza y ahora armados por el gobierno con rifles automáticos por Darfur y en las aldeas dinkas, donde siguen cogiendo esclavos con los que se financian. En los pueblos que cruzamos al anochecer no hay luz eléctrica. Tampoco hay fuegos y no se ve nada. Se oyen voces y concluimos que están habitados, pero sumidos en el silencio y uno se pregunta cuántos cientos, miles de tumbas hace falta llenar para que tantos países africanos como el Sudán, Liberia, el Congo, costa de Marfil, Ruanda, entren en razón. Definitivamente la ruta del sur estaba cerrada y regresamos a Jartum.. 137 SER MUJER El primer día en Jartum, Asha nos había asegurado que contactaríamos sin problemas con las principales organizaciones femeninas, oficiales y clandestinas, aunque necesitaría los días de nuestro viaje al Sur para conseguir los permisos, como así fue. Era una mujer inmensa y de una amabilidad exquisita. ¿Ha leído El librero de Kabul?, me pregunta. Le dije que no y me entregó un ejemplar en inglés. Si quiere saber cómo vivimos las mujeres en este país léase este libro. Nos diferenciamos de las afganas en que no llevamos el burka, pero es como si lo lleváramos incrustado en la sangre. Todo nos está prohibido. La gente joven no tiene derecho a amarse y a elegir pareja. Desde la llegada de los fundamentalistas somos objeto de intercambio igual que los animales y vivimos sin futuro. Mi hijo ha pretendido que no trabaje como profesora. Lo he mandado a la mierda y he tenido la gran fortuna de que no me lleve a los tribunales. Tenía media docena de permisos y empezamos por “Al Ahfad” o “Nueva generación”, una universidad laica. En el despacho de la decana de la facultad de letras todo son sonrisas y parabienes al entrar y reconocer a Wafir y a una de sus hermanas, que había estudiado en ella. De tez clara y rasgos árabes, envuelta en velos verdes ligeramente estampados, primero nos envía a hablar con un señor muy educado a la Universidad Islámica de hombres, a una hora de coche. No podíamos hablar con libertad sin su permiso. Todo son bienvenidas y parabienes, saludos, bendiciones y refrescos de fanta de este hombre fuerte, fino y vestido a la europea, que 138 conoce París y Londres, donde hizo su carrera, para acabar rehusándonos el permiso con la excusa de no tener estudiantes en estos momentos. El patio y la cafetería rebosaban a esa hora de muchachas ruidosas. Se lo indica Wafir y él sonríe. En cualquier caso, nos dice, necesitaría el permiso de sus padres y maridos. Entendemos el mensaje y nos largamos. La presidenta de la Unión Nacional de Mujeres del Sudán (SWGU), una guapetona enorme, maliciosa, hipócrita y muy lista, de verde azul y naranja, defiende sin pudor ni paliativos que la mujer en el Sudán tiene por ley los mismos derechos que el hombre y que podemos hablar con ellas cuando queramos y de lo que queramos. De la poligamia dice sin sonrojo que “es la mejor manera de evitar que el marido necesite ir a los burdeles privados”. Ángela le pregunta con la mejor sonrisa si los hay en Jartum y ella se limita a sonreír y de ahí no la sacamos. En el Sudan National Comitee on Traditional Practises (SNCTP) se nos enseña el modelo en madera del torso de una mujer infibulada. No es un organismo oficial y el doctor, un hombre entrado en años, campechano y con un fino bigote blanco, nos explica el tipo de infibulación que se practica en el Sudán y la dificultad que ellos tienen por combatirla. - En otros países les extirpan el clítoris y los labios del sexo. Son los procedimientos menos extremos. La práctica más habitual y severa, en el nuestro, es la circuncisión faraónica o infibulación, patrocinada por el propio gobierno islámico. A las niñas, tras la extirpación del clítoris y de los labios de la vagina, les cosen la herida hasta que queda prácticamente cerrada. Se lleva a cabo en el 80% de las sudanesas, es decir, a todas las mujeres musulmanas y se hace públicamente en los hospitales, sin que nosotros podamos impedirlo. Aconsejamos a los que nos consultan que no se lo hagan a sus niñas, eso es todo lo que podemos hacer. Les dejan una minúscula abertura del tamaño de la cabeza de una cerilla para orinar y menstruar, algunas mueren, no tantas como antes, porque en los hospitales 139 hay penicilina. En los poblados es otra historia: utilizan una hoja de afeitar o un cuchillo afilado en una piedra sin pasarlo por el fuego. Las escisadoras más listas usan una pasta de mirra para detener la hemorragia, que sin penicilina no sirve de nada y es causa de continuas muertes. -¿De cuántas? No lo sabe, no hay estadísticas. - Cuando la muchacha se casa, el novio o la madre intentan abrir a la fuerza la infibulación de la novia y si la abertura sigue pequeña se la abren con un cuchillo. Los partos son más largos, con sufrimiento letal, rotura uterina y desgarros del peroné. Toda una tragedia. - ¿Por qué nadie habla de esto en el país? - El miedo les destruye cualquier pensamiento. - ¿Las hay que se niegan? - A las que se niegan se las consideran putas, desvergonzadas e impuras. La mutilación va unida a la disminución del deseo sexual y reduce la posibilidad de infidelidades y relaciones sexuales fuera del matrimonio. Es lo que creen. A los defensores de la infibulación y de la pureza femenina no se les pasa por la cabeza que la infibulación no mata el deseo sexual y que el orgasmo comienza en la cabeza y acaba en el corazón – finaliza el doctor. - ¿Tú te negaste a que te hicieran eso, Mara?- le pregunta Ángela a la hermana de Wafir que nos acompaña. - ¿Por qué crees que huí con Wafir a España? – le responde. - A las representantes del gobierno os será dificilísimo sonsacarles algo interesante, es un riesgo para ellas. Sólo hablarán con libertad las que viven fuera del país como Mara o tienen un pie fuera del periodo – nos dice Asha -;pero incluso ellas serán una voz que clama en el desierto. Amigos míos, tenéis una misión difícil y las mujeres tenemos un futuro imposible. Si nos infibulan, mal, si no nos infibulan, todo el mundo piensa 140 que seremos descerebradas e incontroladas por los impulsos sexuales. En este país, las mujeres necesitamos permiso de los maridos o de los hijos para viajar e incluso para hacer la compra del pan. Ésta es la libertad que tenemos. Entre los Dinka todavía es peor. Cuando el hombre muere, su mujer pasa a su hermano, así de importantes somos entre los animistas. - ¿Seguro que esto sucede entre las Dinka de John Garland? - John Garland es Dinka y los Dinka son enemigos del régimen y la propaganda en su contra es feroz- contesta Asha con ironía. Nos acompaña al mercado, reino tradicional de la mujer, y sólo vemos hombres. Hay mujeres en las oficinas públicas, pero también las había en Irán. Se las veía por las calles con los velos puestos y Asha nos confirma que los suicidios en los últimos años han aumentado escandalosamente entre las mujeres. - Algunas se queman vivas por no dejarlas casarse con el hombre que aman, pero no todas se atreven o saben cómo hacerlo y dónde acudir. Hace una semana me vino una muchacha a la que sus padres querían casarla con un anciano que usaba bastón. No supe solucionarle su problema y el día de la boda; es decir, la noche anterior, se lanzó a la calle desde la terraza. Las muchachas díscolas lo tienen difícil. Las casadas que enseñan la punta de los vaqueros y los tobillos pueden considerarse afortunadas por tener hombres permisivos. De hecho, en ningún país árabe veréis a los maridos cuidar con tanto esmero a sus mujeres como en éste. Desde 1983, han crecido los suicidios y la proporción de mujeres y de hombres es de dos a uno. La causa, a mi entender, se encuentra en la privación de libertad, en la pérdida de identidad. - ¿Cómo es posible mantener tan sometida a la fuerza secreta por excelencia que mueve al mundo? - le pregunto y la gorda y bonachona Asha dibuja una mueca de tristeza en la boca -.Os parecerá incomprensible, pero en el Sudán todo es posible. Es una democracia islámica 141 fundamentalista que sólo da cuenta de sus actos a Dios y, para que un occidental lo entienda, tendría que retrotraerse a la edad media europea. No existe en Jartum, con sus siete millones de habitantes, una sola cafetería donde las jóvenes puedan reunirse y flirtear. Los putiferios se han cerrado. A Hadya Mohamed Adam, la madame de un burdel, le dieron, en 1984, 150 latigazos en público por conducta indecorosa, a sus prostitutas quince, y se acabó el problema. ¿Te gustó El librero de Kabul? Me ha impresionado, le contesto mientras se lo devuelvo. Bab, al salir de la entrevista, nos pone en círculo e insiste en que no la creamos porque en el Sudán no existe la violencia contra la mujer. No diré que no tengan sus problemas, pero disfrutan de toda la libertad que necesitan. ¿De veras, Bab?, le pregunta Mara, ¿qué historia me cuentas? La posibilidad de denunciar la violencia dentro de las casas es impensable.¿Lo hacen tus mujeres? Durante el día, se ven jóvenes en las calles con la falda hasta el suelo, esmeradamente ataviadas y de una elegancia y coquetería extremas, pero siempre con faldas largas, estrechas y rectas desde el hombro al suelo, con las que intentan seducir y vaya si lo hacen. Son vestidos hechos de un ligero tejido que las cubre por completo y ninguna mujer se atrevería a llevar falda corta, usar carmín, polvos en la cara, lápices para las cejas ni rimel, salvo las muy jóvenes y descerebradas, que las hay. Es maravilloso mirar a las muy niñas y ver sus ojos, negros como el color de África, cuando sonríen y se esconden tímidamente tras el largo vestido de sus madres. Inolvidable el rostro de aquella mujer en Goleb, obligada a entrar en su casa por su marido con una mano, mientras, corrido por la prisa, él masturbaba con la otra su inmenso pene fuera de los zaragüelles. Una de sus salidas es la poligamia y los conciertos matrimoniales están a la orden del día, incluso entre las universitarias. La comunicación con el sexo opuesto es impensable. Los maridos jamás llevan de la mano a 142 sus mujeres por la calle. Uno puede llevar de la mano a un amigo y entrar con él en un hotel. Las mujeres y los hombres no comen juntos. No se les ve como iguales en ningún aspecto de la vida. A la mujer se la viste de los pies a la cabeza y los hombres pueden ir como les dé la gana y entrar donde les dé la gana. La cantante Nada, de un grupo privado, llamado Nagamat el Veled o “Melodía del país”, concertado por Asha y que canta para nosotros en Jabaloga, junto a la sexta catarata del Nilo, nos cuenta descorazonada su historia. Su padre va a casarla con un hombre rico, que ella detesta, y pregunta cómo emigrar a Europa. El grupo entero, compuesto de veinte miembros, todos músicos excelentes, quisiera hacerlo y lo único que se me ocurre es hablarles de los grandes conciertos de música étnica en Cáceres y Jaén. Pero, ¿cómo llegar a interesarlos? Nosotros no lo sabemos y ellos enmudecen. Al acabar la sesión de cantos, nos montan en una barquilla que nos lleva por la catarata, una de las seis famosas cataratas del Nilo, en realidad son cinco porque la última se ha perdido entre las aguas del lago Naser, y que no son tales, sino descensos rápidos del río entre grandes pedruscos de granito redondeados, que hacen imposible la navegación, en los que el agua gira y se arremansa en remolinos tan limpia que se podría beber. Luego sigo charlando con la hermosa y voluminosa Asha, que no se había movido del asiento. - La elección de un esposo no se basa en el amor – me dice -. La hacen los padres para fortalecer alianzas familiares y el precio que consiguen por la hija refuerza la importancia económica de la familia. Las siguientes esposas ya son problema exclusivo del marido y de su capacidad económica. Sorprende que todas las mujeres de las organizaciones femeninas oficiales que visitamos, en realidad las únicas que hay, defienden sin pudor la ley de la Sharia, la poligamia, el velo, la falta absoluta de derechos para 143 viajar, la postergación con los hombres en los derechos sucesorios, y concluimos que el interés por hablar con ellas es nulo. - En el país todo está permitido de puertas adentro, incluso el alcohol, siempre que puedas conseguirlo - sigue contándonos Asha -. Todo es tan falso como esa catarata. Somos el mejor ejemplo de cómo un pedazo de Paraíso puede hundirse en veinte años en los Infiernos. La hipocresía se ha institucionalizado y la función de la mujer, la única que nos queda, es ser reproductora y madre, funciones que cumplimos a las mil maravillas, por algo tenemos la tasa de natalidad más alta del mundo. También está institucionalizado el terror, campo en el ganamos a las mujeres de cualquier país árabe, a pesar de poder acudir a las escuelas públicas y visitar al médico. - ¿Te gusta la poesía? – me pregunta de pronto. Asiento con la cabeza y me entrega una hoja en inglés a la que le echo un rápido vistazo –. Es un trozo de mi corazón, pero no sé qué hacer con él. - ¿Puedo usarlo? - Será tuyo cuando acabe de escribirlo. Nada que hacer en Jartum salvo volver a la lectura para matar el tiempo que nos queda. Paco Nadal se ha lucido con un libro interesante sobre el Sudan: El cuerno del elefante. Mi admirado Javier Reverte con Los caminos perdidos de África, en cambio, ha escrito un libro en el que lo único bueno es el titulo. Ninguno de los dos se ha enterado de la infibulación egipcia, una práctica más denigrante, dura y brutal que la escisión. Por fortuna, había comprado en el aeropuerto de Frantford la novela de Waris, bellísima muchacha de Somalia que triunfa como modelo en Occidente, y vuelvo a hojear su famoso libro Amanecer en el desierto, que me salva del tedio. Somalia parece una réplica exacta del Sudán, idéntico mundo en el que se realiza con parecida saña la infibulación egipcia, de la que ella no consiguió escapar, pero sí huir del país en cuanto 144 tuvo una oportunidad. Según las estadísticas más benévolas en Somalía, ninguna mujer se libra de ella. Le pregunto a Asha si está casada y si hacer el amor es tan terrible y me contesta que lo estuvo y que es peor que el parto, donde al menos la abren a una suficientemente. Entonces me viene a la memoria las palabras de una seudo feminista oficial, orondamente sentada en el sillón de su despacho y que nos cita los países africanos y europeos que ha visitado, añadiendo que la mujer no puede quejarse en el Sudán, lo digo por experiencia. En este país, la mujer es libre para entrar y salir de su casa y luego pasa a defender con el mayor descaro la ley de la Sharia, la misma historia, incluso entre las universitarias, cuando no están solas. -¿Conoces la situación de la mujer en los países del Sahel? – le pregunto a Asha. - Los he visitado casi todos y tampoco son de envidiar. En todos ellos, la mujer trabaja en la agricultura de 4 a 8 horas, ayudadas por una simple azada. El resto del tiempo lo emplean en recoger leña, ir por agua, regar, secar, almacenar y cocinar los productos de sus huertos y cuidar de sus hijos. Esta labor de la mujer no ha cambiado desde la época colonial, excepto en que hoy es más larga y por tanto más dura. En las sociedades nómadas, como los Fulani, el ganado pertenece al hombre, ellos lo cuidan, pero la mujer tiene la responsabilidad total de la alimentación y de los hijos, que a mi entender es mucho menos agradecida y más dura. En sociedades poligámicas como Burkina, cada mujer forma una unidad con sus hijos, cocina propia, campos propios e incluso ganado propio. El patriarca no hace nada. Tiene habitación propia e independiente, generalmente en el piso superior, el más aireado y fresco por las noches, en el que duerme cada semana con una de sus mujeres y se limita a descender a la hora de las comidas para sentarse a la cabecera de la mesa. Si la comida no es de su gusto, puede golpearla o despedirla, ¿quieres que siga? 145 No le respondo y ella sigue hablando: -Las mujeres somos las trabajadoras invisibles de la agricultura africana y las primeras productoras de alimentación. En el país Dogón, los hombres limpian los campos, suben la tierra a la falaise desde el valle, pero son las mujeres las que siembran, escardan, riegan cada mañana y transportan los ajos y cebollas sobre la cabeza al mercado de Mopti, dos días de camino. El trabajo está rígidamente estratificado contra nosotras. Los Bozo cogen el pescado en el. río, ellas lo secan, llevan al mercado y lo venden, pero el dinero lo administran ellos. En las ciudades, la mujer urbana puede tener su negocio propio en puestos de cerámica y textiles, son las menos. La mayoría de las casadas tienen que abrirse camino propio haciendo cerveza, jabón o vendiéndose en el mercado. El dinero es para la familia que, naturalmente, pasa al jefe que es quien monopoliza la vida pública, ¿quieres más? El hombre hereda el doble que la mujer. Puede tener cuatro mujeres y una mujer tan sólo puede tener un hombre. Desde 1970, las mujeres empiezan a tener voz en los foros regionales e internacionales. Algo es algo. En el parlamento del Mali hay una docena de mujeres, tres ministras en el gobierno de Burkina Faso, una en el parlamento de Níger, que al menos airean nuestros problemas y últimamente en estos países han conseguido asociarse en cooperativas que les ayudan a alimentar a su familia. Aquí en el Sudán ni siquiera hemos empezado a asociarnos. Dicen que somos libres, pero toda la libertad que tenemos la cambiaría gustosa con tal de que nos dejaran a las mujeres en paz. Nada nos queda que investigar en Jartum y esa noche, de vuelta de Jabaloga, decidimos invitar a Asha al mejor restaurante, el Askila, y ella contrata taxi para todos. La primera vez que vi los taxis de Jartum, juré no montar en ellos si no era imprescindible; pero por desgracia siempre lo es. Ajustar el precio puede llevar media hora de discusiones y allí que va el taxi, renqueando por baches y agujeros que amenazan con desintegrarlo. 146 Inesperadamente se para en la primera gasolinera, todos los que he cogido lo han hecho, te pide el precio total del trayecto para cargarlo de combustible y ¡qué remedio!, hay que dárselo porque lleva el depósito vacío. Sólo cuando te niegas en redondo a pagarles hasta el final del trayecto, abren el capó y sacan una botella de litro y acaban la carrera. EL MONSTRUO DE JARTUM El último día de mi estancia en Jartum, hice una visita al zoco árabe, junto a la mastodóntica mezquita de ladrillo rojo, a pesar de saber que no habría nada que comprar, y vi un monstruo. Tenía pies y un cuerpo normal, el brazo derecho también normal, o así lo parecía, y también el izquierdo, que se perfilaba nítido desde el codo a los dedos de la mano, pero en una posición extraña, con el brazo y el antebrazo dirigidos hacia arriba y pegados a su costado izquierdo, la mano y los dedos sobre el hombro y todos ellos, brazo, antebrazo, mano y dedos, dentro de la piel. Estaba tumbado en el suelo, desnudo de cintura para arriba y en línea con un grupo de vendedores de camisas, que las voceaban sosteniéndolas por encima de los hombros. A su derecha, una vendedora de anillos y pulseras entrada en años, tal vez su madre. Nadie se fijaba en él. Quizá para ellos era una planta arraigada en aquel rincón del zoco, frente a la gran mezquita roja de Jartum, porque volví a la mañana siguiente y allí estaba, igual que ese árbol tan común de nuestras calles junto al que pasamos a diario y no lo vemos de tanto verlo, o ellos no lo veían por ser una vista demasiado dramática que nadie quería ver. Yo lo vi y corrí al hotel en busca de Roberto, nuestro fotógrafo. Le dije que acababa de descubrir a un 147 monstruo en el zoco árabe y me miró sin interés. Repetí mi historia mientras comíamos un buffet espectacular en el hotel Meridiem, en celebración del fin de nuestras correrías por este maltratado país, y me pidió que no le diera la comida con una de mis historias macabras. Le sugerí que en España ese muchacho tendría una solución fácil, con una intervención rutinaria de cirugía y en seguida pasó a hablar de otra cosa para él más grave, de los campos de exterminio por la región de Darfur, de donde se hablaba de más de un millón de refugiados y pasó a preguntar si iríamos a ver los niños de la Guerra con sus kalásnikof al hombro y cananeras sin balas, de los que Bab nos había hablado, ¿quieres más monstruos? Fotógrafos y revistas de todo el mundo hubieran pagado un buen dinero por sacar a mi monstruo, por captar su rostro en la portada. y él no mostró el más mínimo interés, tal vez por desperdiciar la oportunidad de su vida filmando ese sur en guerra o por el cansancio de un viaje que empezaba a pesarle. ¿Podía andar? No lo sabía porque siempre lo había visto tumbado en el suelo. ¿Podía hablar? Tampoco lo sabía. Era la imagen más desoladora que había visto en África. Tendría de quince a veinte años, pero podría tener cualquier edad. Nadie le daba nada. Yo tenía el bolsillo lleno de monedas y no me atreví a tirárselas al suelo. Cuando me miró retiré la mirada y esa noche di ochenta vueltas en la cama y no pude quitarme su maldita imagen de la cabeza ni armándome de la paciencia africana ni tratando de pensar que dentro de unas pocas horas me iría al aeropuerto y dejaría para siempre el país más doloroso que había pisado en mi vida, una pesadilla convertida en un mal sueño por su causa. En un lugar en el que la vida no vale nada y es tan fácil morir, alguien, una mujer sin duda, tal vez su madre, había decidido plantarle cara a la vida y, en lugar de tirar esa cosa horrible e inútil a un estercolero, lo alimentaba y cuidaba con mimo, lo lavaba, vestía y trabajaba a diario para 148 él. Seguía tumbado en el suelo, con la cara apoyada en el brazo derecho, pero no estaba solo y, desde aquella posición, intenté descubrir qué veía de sesgado, ya que no podía levantar la cabeza del suelo, y me pareció que todo lo que alcanzaba a ver y que él miraba con total ataraxia, eran infinitos pies que cruzaban delante suya sin detenerse; en ocasiones las patas de los burros que tiraban de pequeños carros y, en otras, las ruedas de los destartalados taxis de Jartum que, con más de cuarenta años, se caen a pedazos y levantan un polvo y un humo endiablados que le caía sobre el rostro. Conseguí que me mirara a los ojos y no pude sostener su mirada. No sabía muy bien a qué había venido al Sudán, pero en aquel momento tuve la impresión de haberlo encontrado en la persona de la mujer que lo atendía. No eran sus desiertos y, si había venido en busca de experiencias más fuertes que el hambre, la había encontrado en su madre, que vendía baratijas y collares a su lado. También en aquel monstruo. Tenía el pelo ensortijado, la cara cuidadosamente rasurada, la tez clara, supongo que un coeficiente intelectual bajo para poder soportar su suerte y, no obstante, sus ojos me seguían con tal insistencia en el sueño que sólo deseaba la llegada de la mañana en la que cogería el camino del aeropuerto. CAMINO DEL AEROPUERTO Camino del aeropuerto con la mente llena de rostros y paisajes, de voces y de horizontes hermosos como los del desierto de Bayuda, en el que mi yo interior se había detenido en la pureza de sus rocas, colinas y 149 arenales, o en la catarata de Tondos, junto a la estatua del emperador Taharqa, abandonada en el suelo de una cantera, en Atmur, en Jebel Aulia, en Thies, el coche se detuvo en el complejo familiar de Dalia, hermana de Mara y de Wafir, que nos esperaba a la puerta con su marido para saludarnos. En el patio interior una mesa alargada con todo tipo de delicatessen sudaneses (entre los que no podían faltar las habas, la carne de cordero y las bolas de garbanzos, aderezadas con aceite de cacahuete, cebolla, ajo, eneldo, filando), y media docena de músicos con los instrumentos preparados y tocando. Era la Sudanese Artists Union, a la que Wafir había pertenecido en otro tiempo con varios de sus hermanos, hoy todos en el exilio, excepto la hermana mayor, dueña de la casa. Wafir llevaba quince años en Madrid con Omeima, que ahora dirigía una ONG africana desde Granada. Cuando les preguntamos si querían acompañarnos a su país, a los dos se les pusieron los ojos como bolillas y, a pesar del miedo, Wafir nos acompañó. Deseaba tanto hacerlo que se lió la manta a la cabeza y sea lo que dios quiera. Otro de los hermanos, Tabarak, se había abierto camino como pintor en Alemania. Tumadir era actriz en Londres. Rasha había cantado con Wafir en el grupo Radio Tarifa y la Musgaña hasta que la piratería de sus discos la había obligado a trabajar en un pub del río Darro por las noches. La especialidad de Amín era la percusión y la de Al Wafin, el violín. Era una familia de artistas y el grupo de los antiguos compañeros de Wafir nos recibió con su canción más famosa, “Salamat Jartum” o “Bienvenida Jartum”, sueño romántico de un emigrante sobre su ciudad, que él había compuesto en España y la Sudanese Artists Union la había popularizado subrepticiamente en el Sudán. En un rincón del patio, el patriarca de la familia, antiguo profesor de filosofía de la Universidad de Jartum, recitaba en inglés desde su cama, con el brazo en alto, algo que en un principio me pareció uno de los discursos del rey Lear, enloquecido a la muerte de Cordelia, y que realmente lo era, 150 “why should a dog, a horse, a rat have life and thou no breath at all?, where are my children? ¿Por qué pueden tener vida un perro, un caballo, una rata y a ti faltarte el aliento? ¿Dónde están mis hijos?” Tan sólo cuando nos felicitó por regresar al paraíso, que era España, donde también se habían exiliado Adán y Eva tras la expulsión del paraíso, me di cuenta de que deliraba y su hija me confirmó que había perdido el juicio al marcharse sus hijos al exilio tras la llegada del fundamentalismo. - No parece que a ti te haya ido tan mal aquí? - Mi marido es arquitecto y trabaja en Arabia Saudita. La clave está en pasar desapercibidos. Abdul Kader Salem, director del grupo musical, nos confiesa que ni él ni el resto de músicos habían tenido el valor de Wafir y de sus hermanos y habían optado por plegarse a un gobierno que perseguía con especial saña a escritores y artistas, y lo decía con envidia y admiración hacia Wafir y Omeima, porque para él era demasiado tarde. Creíamos que esto duraría poco. Temíamos al hambre y a la marginación del exilado y hoy malvivimos cantando en las bodas. ¿No sería importante que todos los exiliados volvieran?, le pregunto. Wafir sería importante que volviera, me contesta. Es un músico instintivo y sutil, capaz de memorizar las melodías y los ritmos más complejos y tiene una innata curiosidad por todo tipo de mundos musicales. Con él podríamos abrirnos paso con nuevas ideas y canciones. ¡Una lástima! Sí, sería importante que volviera. - ¿Para acabar en la cárcel? - Incluso para acabar en la cárcel. Alguien tendrá que empezar a romper el hielo. Creo que el gobierno se encuentra muy seguro en el poder y ya no le importamos. No le ha pasado nada al volver y no pasaría nada si se quedara. - ¿Sabe esto Wafir? 151 - Creo que lo sabe, pero cuando se marchó se le notaban las clavículas a través de la camisa y tenía la mirada completamente hundida. Es difícil que lo olvide, él y tantos como él, apaleados sin juicio y enviados a prisión por nada. - ¿Y cómo consiguió coger el avión? - Reunimos todo el dinero que pudimos, en especial su familia. La familia en el Sudán es todo lo que nos queda. Al sentarme esa noche en el avión, la azafata me ofrece un periódico europeo y lo leo con avidez sin encontrar noticia alguna sobre África, cosa que me parece una buena nueva. Siempre que África aparece en la prensa internacional obedece a razones trágicas: Hambrunas, plagas de langosta de dimensiones casi bíblicas, guerras intestinas con un número de muertos indeterminado y sólo comparable al de la última gran guerra en Europa. Siempre la tragedia de un signo u otro para que África pueda aparecer en la prensa y cuente en la agenda internacional. El debate de las causas de este fracaso tan colosal sería interminable. Al fracaso del Colonialismo hay que añadir el débil liderazgo de sus políticos, los odios étnicos y raciales, endémicos en África, la corrupción de los partidos políticos y de las administraciones, la pobreza del suelo y, en ocasiones, la riqueza del suelo que, en lugar de favorecer la construcción de gobiernos estables y funcionales, capaces de neutralizar las adversidades de la geografía, los hunden en la más crasa miseria por causa de la maldita e insaciable codicia de sus gobernantes. ¿Y qué decir de tantos países africanos sumidos por el yugo de personajes siniestros?: Idi Amín Dadá, Moussa Traoré, Ubu Mugabe, Mobutu, Megishu Haile Mariam, Milton Obote, Foday Sankoh, todos ellos con el lenguaje altisonante de falsos mesías mientras arruinan sus países. Y lo mismo ocurre en el Sudán con Omar el Bashir, el mayor carnicero de los tiempos modernos del país. De poder ser un pedazo de Paraíso, veinte años 152 de fundamentalismo islámico lo han hundido en los Infiernos, amparado en la impunidad de las leyes coránicas y en los temibles janjawids, que están expulsando de sus tierras ancestrales a los dajo, los fur, los masaliti, los tana, los tunjur y los zaghawas. El resultado son extensos y trágicos campos de exterminio con centenares de piedras a falta de cruces, pueblos enteros destruidos, millón y medio de refugiados, sólo en el vecino Chad. ¿Contra qué luchan? Ayer por mantener la unidad del país, hoy por un puñado de maíz o un cuenco de arroz, según el laureado autor de Ébola,, Ryszard Kapuscinski. Pero comida la hay y mucha para los que tienen armas y poder, para los que no piensan en el ser humano, para los que tienen la libertad aprisionada y a la mujer enclaustrada y esclavizada, reducida a ciudadana de segunda fila. La mayoría de las guerras en el continente africano no tienen ningún valor redentor como las que sucedieron en Europa en el XVIII y XIX, que al menos sirvieron para delimitar fronteras y crear el espíritu de nacionalidades. En África, las nacionalidades no existen y son grupos étnicos los que guerrean entre sí, religiones contra religiones que aprovechan las elites de poder para sus fines. La destrucción masiva, a la que África está abocada, tal vez sirva para que los supervivientes recojan las migajas y coman, pero no estaría de más un tribunal internacional que lleve a los criminales que dirigen a tantos de estos países a la justicia. Por todas partes sorprende la mortalidad infantil, once veces más alta que en Europa, la escasa esperanza de vida. Sin un universo moral propio, lo único que le queda a África es el pobre consuelo de las ONG; pero esto es pan para hoy. África no puede quedarnos lejos. Su realidad es tan mísera y desesperanzada que, a pesar de la fascinación que siento por este hermoso continente, no es posible evitar el sentimiento aciago de regresar a casa sin alegría. 153 SER MUJER EN ÁFRICA PRIMERA PARTE EL MALÍ BAMAKO DON PEDRO CARMONA MÉNDEZ JAZZ Y BLUES AFRICANOS ÁFRICA EN EL CORAZÓN AMINATA TRAORÉ LA COQUÊTE UN PASEO POR LA LITERATURA AFRICANA UN MUNDO DE ESPÍRITUS PAÍS DOGÓN SEGUNDA PARTE LA PATRIA DEL VIENTO Y LAS ESTRELLAS MAURITANIA BURKINA FASO LA MUJER DE BURKINA VIAJE AL FIN DEL MUNDO NÍGER NIAMEY UN MUNDO EN EL OLVIDO BELLO EJEMPLO DE SUPERVIVENCIA MUNDO PEUL TUAREGS EN EL AÏR 154 EL SUDAN MUERTE EN EL NILO JEBEL AULIA THIET UN PASEO POR EL SUDÁN GLORIAS DEL PASADO LOS PUEBLOS DEL RÍO JARTUM EL SUR EN GUERRA SER MUJER EL MONSTRUO DE JARTUM CAMINO DEL AEROPUERTO