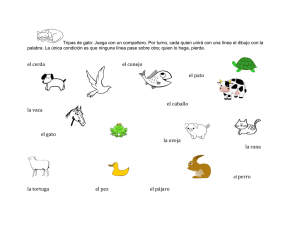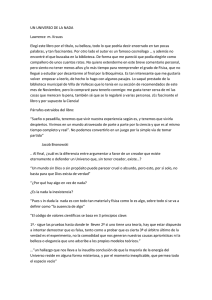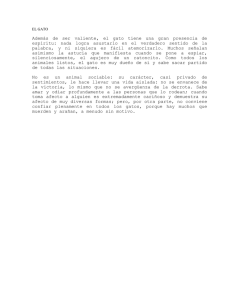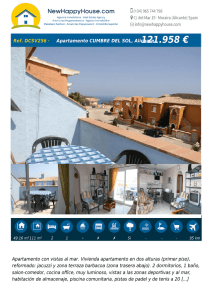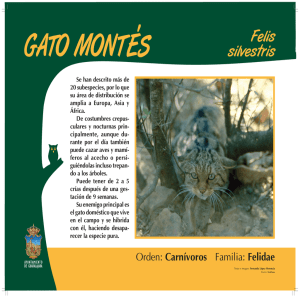La llamada de la selva - Universidad de los Andes
Anuncio

La llamada de la selva “Al agonizar el viejo pidió que le acercaran un espejo para ver el mar por última vez” Joseph Conrad Hace unas semanas, con la muerte de mi abuela, heredé un pequeño apartamento atiborrado de libros, y con él, a un viejo gato atigrado que la había acompañado en los últimos años de su vida. La historia que leerán a continuación constituye un curioso caso quijotesco en un ejemplar de la especie gatuna. Al parecer, el poco dormir y el mucho leer lo llevó a pensar que era el último tigre de la tierra. Los dejo con él: Me llamo Haiku. Como habrán deducido sagazmente, mi antigua dueña era una lectora empedernida; una viejecita buena propensa a los diminutivos, con hábitos de gorrión y ochenta años de ternura. Solía acariciar mi lomo con sus delicadas manos de abuelita, surcadas de arrugas y venas azules; me subía a su regazo; y posando sus ojos, amplificados de modo grotesco por unos cristales de aumento, me recitaba un poema de Wislawa Szymborska titulado: Gato en un piso vacío. Ahora, sólo puedo recordar el primer verso: Morir. No le puedes hacer eso a un gato. Lo leía con aire teatral, modificando su voz para que adquiriera visos de fingida severidad, mientras me apuntaba con su diminuto índice acusador, como si yo fuera ese ser desalmado que al morir dejaba a su mascota abandonada en un piso vacío. En esos momentos, asumía mi papel de gatito asustado y, escondido en la lana de su labor, temblaba como la última hoja del otoño. Era ahí cuando me llamaba Flancito Peludo, y mi ronroneo condescendiente la estremecía de felicidad. Morir. No le puedes hacer eso a un gato. Y sin embargo, la tierna anciana lo hizo, dejándome abrumadoramente solo en su apartamento vacío. Solo. Condenándome cada mañana, a contemplar cómo se acumulaban implacables las cuentas de gas, luz y agua; junto con las tarjetas de sus nietos, verdaderos artistas posmodernos, en las que una vez reconocí, con pavor estético y vanidoso placer, mi propio retrato en unos botones verdes y unos bigotes de tallarines. Día tras día, me condenó a mirar el vuelo lustroso de las urracas, mientras bostezaba con todo el cuerpo bajo el imperio del sol. A escuchar la sonata melancólica de la lluvia en la ventana, pero nunca más su querido Nabucco de Verdi. Y a esperar, en vano, mi puntual vicio consentido: budín de acelga. A esperar… La soledad gatuna guarda un sobrecogedor parecido con la humana. Hay maullidos que se confunden con lamentos de piedra quebrada, andares erráticos de animal enjaulado, miradas desorientadas en umbrales de vacío, paredes despintadas de sucia Nada… La vieja me condenó. Sí. Pero en su defensa debo decir que… yo la asesiné. No me miren así. Los hombres matan por razones del todo estrafalarias. He leído sobre el tema. Un enloquecedor ojo azul eléctrico, la pretensión de colocarse sobre el bien y el mal, la gloria de Roma, un puñado de dólares, el paraíso de huríes… Yo la maté por amor al arte. Por amor al único arte que los abarca todos: la literatura. Pagué con sangre ese tesoro modesto e inagotable que sirve para simular sabiduría, humillar al tiempo, fingir otras vidas, y sacar universos de la pluma. Con las palabras, el apartamento no es un piso vacío. Tener una biblioteca es rodearse de témpanos azules, correr bajo una tempestad de flechas asirias, aspirar la fragancia agradecida del campo luego de la lluvia, y atesorar en el pecho el frío de los bosques. Libros. Por eso vale la pena ensuciarse las manos. Todas las demás razones me parecen un sinsentido asquerosamente humano. Los ojos amplificados de la vieja me provocaban risa, no obsesión. Los gatos ya estamos por encima (y por abajo) del bien y del mal. Todo imperio humano está condenado a ser aplastado como las cucarachas tarde o temprano. ¿Qué haría un gato con un fajo de billetes, sino limarse las uñas con él? Y ¿por qué reprocharme el haber preferido el paraíso borgeano de la biblioteca, al paraíso islámico de los placeres carnales? ¿Quieren saber cómo lo hice? Durante meses leí por encima de su hombro huesudo las novelas policíacas a las que era tan adicta. Ante mis ojos desfilaron los mejores criminales de la literatura, cuyos métodos recopilé, mientras ronroneaba plácidamente en su regazo. Aproveché una de sus únicas salidas de la semana: la misa dominical. Mi dueña se despertó recitando proféticamente a un poeta chileno: “Hoy hace un día azul de primavera, creo que moriré de poesía” Se vistió como hacen las damas antiguas, de esas que solo sobreviven en las hojas amarillentas de los relatos de Henry James. Me acarició con sus manitos enguantadas, y dirigiéndome la última mirada amplificada, me prometió regresar pronto, muy pronto. Yo, luego de haberme deleitado con un generoso repertorio de crímenes, finalmente me decidí por uno sacado de un cuento del Padre Brown, debido a su simplicidad e ingenio: sólo me serví de una ínfima cucharita de té y de la fuerza de gravedad. Pasada una hora, atisbé su andar renqueante, imaginando su sonrisa desdentada. Me asomé al balcón salpicado de flores, y con exquisita desidia dejé caer la cucharita. Silbando en la caída, emitió un fugaz destello de plata, y luego hundió limpiamente el cráneo de la viejecita como si fuera un vulgar budín de acelga. Y me quedé solo. ¡Solo al fin, en un piso atiborrado de libros solo para mí! ¡Qué equivocada estabas, Szymborska! ¡Qué gloriosa ironía encerraba tu poema! Me acomodé en el sillón de mi dueña con un tazón de leche, y me entregué a mi pasión… Muchos hombres ejercen, sin saberlo, una callada crítica literaria acomodando a su gusto los libros en las estanterías. Inconscientemente relegan los volúmenes despreciados a un rincón húmedo y lóbrego, y reservan sus obras predilectas en la parte central y alta, donde reciben la luz tamizada por el color de las estaciones, y ondean como banderas de navíos a punto de zarpar. Los gatos somos más enfáticos en nuestra crítica, y nos complacemos en orinar profusamente sobre las metáforas complicadas. Derramamos leche sobre los pasajes áridos, y cubrimos la afrenta de una mala traducción con kilos de bolas de pelo. Y cuando el traductor comete esa felonía en algún relato que involucra a la familia de los felinos, el contraataque peludo es considerado una vendetta o incluso, un patriótico deber. Tras la muerte de la anciana, leí día tras noche cada uno de los volúmenes de la biblioteca. Me hallaba enajenado, vibrante, transportado. Las palomas que antes ejercían una atracción incontrolable, me tenían sin cuidado. Creo que la más temeraria se posó impunemente en mi cabeza, mientras yo recorría el Infierno de Dante. No estoy seguro. Dejé de esperar, contemplar, comer y dormir. Y me entregué a esos tomos olorosos que me encargaba mi pasión, ajeno al reloj, a mi cuerpo y al mundo. Hasta el día de hoy. El tiempo me ha ido borrando las letras y las estrellas. Un designio inescrutable ha unido mi vida felina con las vidas de Homero, Milton y Borges. Estoy ciego, pero aun así, después de asesinar a la vieja, veo sus grotescos ojos reflejados en todas partes: la vajilla, la lámpara del techo, las ventanas, los picaportes… Y escucho su voz. El eco de sus versos me llega como desde muy lejos. Parecen una súplica. Me piden que vuelva al apartamento vacío. Pero ya es tarde. La vegetación ha cubierto las paredes. La lluvia golpea con saña amazónica. Los mosquitos se han vuelto mortíferos. El agua que corre de la llave es el mismo Ganges serpenteante. Las palomas son flamencos, y donde antes surcaban las urracas de petróleo, restalla un revuelo de colores: guacamayas y tucanes. La poeta polaca también escribe para mí desde su tumba. Me recuerda que es miércoles, que en la civilización hay pan y abecedario, que la nieve se derrite y que dos más dos son cuatro. Gritan. Las dos viejas imploran juntas: ¡vuelve! ¡Tenemos a Shakespeare, tocamos violín, cuando anochece encendemos la luz! Pero ya es demasiado tarde para volver. Haiku murió el mismo día que la anciana. Mi verdadero nombre es Shere Kahn. Me siento salvaje. Proyecto una sombra de pantera, mis uñas se han vuelto sables, y mi garganta ya no soporta más la leche. Reclama a rugidos la tibieza de la sangre. Pero soy una bestia ciega a punto de morir. Salgo al balcón convertido en una floresta exuberante, y ante mis ojos se alargan las calles plomizas… pero ya no son calles. Veo márgenes de ríos ancestrales, ídolos de roca devorados por la hiedra, canoas peinando las verdes aguas y un ocaso amarillo horadado por el rugido de las fieras. Me muero. Sólo pido asomarme al espejo caudaloso de mis antepasados, para contemplar de nuevo el rostro salvaje y desencajado de la selva… y responder a su llamada. Esta historia la leí fijamente en sus ojos color limón, y sé que es verdadera.