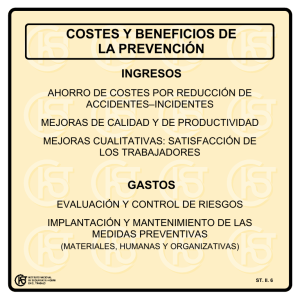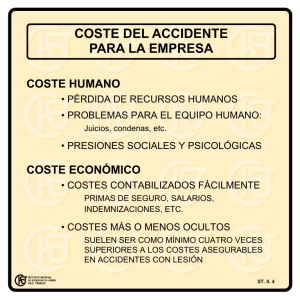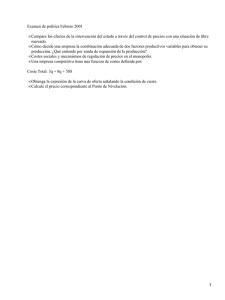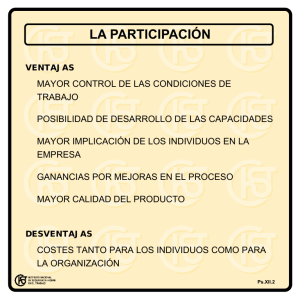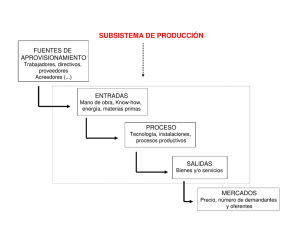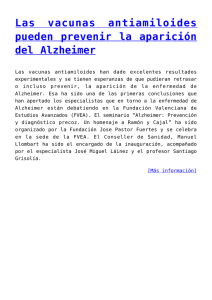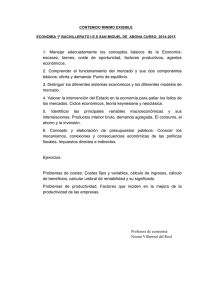PDF - Revista Clínica Española
Anuncio

Documento descargado de http://www.revclinesp.es el 02/12/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. ORIGINALES Estudio de costes en la enfermedad de Alzheimer J. C. Atance Martíneza, A. Yusta Izquierdob y B. E. Grupeli Gardelc a Hospital Provincial Ortiz de Zárate. Guadalajara. b Neurología. Hospital General Universitario. Guadalajara. c Servicio de Gestión. Hospital General Universitario. Guadalajara. Costs study in Alzheimer’s disease La enfermedad de Alzheimer (EA) constituye uno de los problemas sociosanitarios y económicos más preocupantes en los sistemas de salud de los países desarrollados. Además este problema se agravará en los próximos años con el envejecimiento progresivo de la población y la mayor incidencia de la EA. La familia va a soportar la mayor carga en el cuidado de estos pacientes. Los dispositivos como las unidades de día van a dar una mayor independencia a estas familias. Objetivos. Se pretende estudiar los costes sanitarios y sociales directos de un grupo de pacientes con EA que residen en el área de salud de Guadalajara. Se evaluará el coste global y promedio según el grado de deterioro, sexo y edad. Se determinarán los aspectos que más influyen en estos costes, como las variables epidemiológicas y/o la comorbilidad asociadas. Material y métodos. Se diseñó un estudio observacional y descriptivo sobre 337 pacientes con EA del área de salud de Guadalajara, seleccionados según los registros de la sección de neurología del Hospital General y Universitario de Guadalajara, los registrados por los equipos de Atención Primaria (EAP) de los centros de salud del área y los existentes en dos residencias de nuestro entorno. Para la obtención de los datos se utilizaron las historias clínicas. Los sistemas informáticos utilizados fueron el EPINFO V.6 SPSS V & DBASE IV, EXCEL, y el sistema de costes hospitalarios del Hospital General y Universitario de Guadalajara. Para el análisis de los datos se utilizó un error tipo 1 de p < 0,05. Este análisis se inició con la prueba de Kolmorov-Smirnov para contrastar la normalidad de las curvas de distribución de datos de cada variable. Resultados. El 76% fueron mujeres y el resto varones. La media global de edad fue 73 ± 0,63, con mayor edad en el sexo femenino. La comorbilidad asociada fue mayor en varones. La media de la cantidad de consumo de fármacos fue de 3,1. Los costes de las consultas realizadas para estos pacientes fue de una media de 2.064,75 € por paciente/año y el de las exploraciones complementarias de 639 € por paciente/año. El coste de farmacia fue de 4.560 € por paciente/año, con mayor gasto en mujeres y los de grado II de la EA. La estancia media hospitalaria fue de 10,8 días, con un coste por cada ingreso y paciente de 2.778 €. En Atención Primaria el coste por paciente y año fue de 8.615 €. El coste de estos pacientes en las residencias fue de 11.900 € por paciente y año en las de gestión privada y de 12.982 € para las gestionadas de forma concertada. Según el grado de deterioro el gasto de farmacia fue para los del grado I de 2.470 €, para los del grado II de 141.359 € y para los de grado III de 31.059,10 €. Conclusiones. El coste medio de la asistencia es tres veces mayor que las pensiones recibidas por estos enfermos, por lo que los pacientes y/o las familias soportan más del 60% del coste global directo. Así, las familias no tienen más remedio que aumentar sus gastos debido a que ni la sociedad ni el sistema sanitario han dado aún una respuesta adecuada a la problemática de esta enfermedad. The Alzheimer disease (AD) it constitutes one of the sociosanitary and economic problems and more important in the systems of health of the developed countries. Also, this problem will be increased in next years with the population’s progressive aging and the biggest incidence of this illness. The family will support the biggest load in the care of these patients. The devices like the units by day will give a bigger independence to these families. Objectives. It is sought to study the direct sanitary and social costs of a group of patients with AD that live in the area of health of Guadalajara. They will be evaluated the global cost and I average according to the degree of deterioration, sex, and age. The aspects will be determined that more they influence in these costs, as the epidemic variables and the associate comorbility. Material and methods. An observational and descriptive study was designed on 337 patients of EA, selected according to the registries of the section of neurology of the university and General Hospital of Guadalajara, the registrations EAP of the centres of health of the area, and the existent ones in two nursing homes of our environment. For the obtaining of the data the clinical histories were used. The used computer systems were: the EPINFO V.6 & SPSS V, DBASE IV, EXCEL, and the system of hospital costs of the University and General Hospital of Guadalajara. For the analysis of the data an error typo I p < 0.05 was used, this analysis began with the test of Kolmorov-Smirnov to contrast the normality of the curves of distribution of data of each variable. Results. 76% was women and the rest males. The global stocking of age was of 73 ± 0.63 years, with more age in the women. The associate comorbility was bigger in the men. The stocking of the consumption of pharamcotherapy was of 3.1. The costs of the consultations carried out for these patients were of a stocking of 2.064,75 € patient/year, and that of the complementary explorations of 639 € for patient/year. The pharmacy cost was of 4.560 € patient/year, with more expense in women and in the degree sick persons II of the EA. The hospital half stay was of 10.8 days with a cost for each entrance and patient of 2.778 €. In Primary Attention the cost for patient and year was of 8.615 €. The cost of these patients in the residences was of 11.900 € for patient and year, in those of private admnistration, and of 12.982 € in those of mixed administration, according to the degree of deterioration, the pharmacy expense was of 2.470 € for those of degree I, of 141.359 € for those of degree II and of 31.059,10 € for those of the degree III. Conclusions. The half cost of the attendance is three times adult that the pensions received by these sick persons, for that that the patients and/or the families support more than 60% of the direct cost. The families don’t have this way more remedy than to increase their expenses because neither the society neither the sanitary system have still given an appropriate answer to the problem of this illness. PALABRAS CLAVE: Alzheimer, coste. KEY WORDS: Alzheimer, cost. Atance Martínez JC, Yusta Izquierdo A, Grupeli Gardel BE. Estudio de costes en la enfermedad de Alzheimer. Rev Clin Esp 2004;204(2):64-9. Introducción Correspondencia: J. C. Atance Martínez. Plaza Pablo Iglesias, 1, 7.° E. 19001 Guadalajara. Aceptado para su publicación el 9 de mayo de 2002. 64 El deterioro cognitivo es tan antiguo como la humanidad. Ya en la etapa del faraón Ptolomeo su gran visir describió las primeras manifestaciones del deterioRev Clin Esp 2004;204(2):64-9 00 Documento descargado de http://www.revclinesp.es el 02/12/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. ATANCE MARTÍNEZ JC, ET AL. ESTUDIO DE COSTES EN LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER ro cognitivo en su rey. Sin embargo, aunque dicho deterioro cognitivo en la edad avanzada se ha reconocido a través de la historia, la estructuración de una entidad anatomoclínica se ha producido en fechas más recientes. En 1907 el neuropatólogo alemán Alois Alzheimer describió el caso de una mujer de 56 años con trastornos cognitivos desde los 50 y variaciones de conducta que sufrió unos cambios anatomopatológicos caracterizados por placas seniles y husos neurofibrilares 1. Esta enfermedad se denominó enfermedad de Alzheimer (EA). Durante la primera mitad del siglo XX la EA se consideró una forma inusual de demencia presenil. Blessed et al 2 en 1968 asociaron la demencia severa observada en ancianos con los hallazgos anatomopatológicos típicos de la EA. Este hallazgo y la posterior reconsideración taxonómica ha puesto en entredicho la separación conceptual entre demencia presenil y senil. Estos términos en la actualidad son obsoletos. Más recientemente un consenso internacional ha recomendado que la EA sea considerada con criterios de inclusión en vez de con criterios de exclusión 3. La EA es el prototipo y la más frecuente causa de demencia. El principal síntoma va a ser la pérdida de la memoria a corto plazo y, por tanto, de la capacidad para adquirir nuevos aprendizajes, mientras que el recuerdo de los hechos pasados permanece más preservado. Posteriormente se produce una desorientación temporoespacial, y por último se sufre una pérdida de la información básica, como el nombre de las personas con las que convive. El lenguaje también se altera, inicialmente con dificultad para encontrar las palabras (la repetición se conserva hasta etapas muy avanzadas), y por último se produce una anartria completa. Otro síntoma característico es la incapacidad del paciente para trasladar una idea a la propia acción (apraxia). Se han detectado déficits complejos en la función visual y en el procesamiento auditivo 4. También son importantes los problemas en la capacidad de juicio y en el pensamiento abstracto. Los síntomas no cognitivos como los cambios de personalidad, apatía, pérdida de introprospección, psicosis, agitación, depresión, ansiedad, ilusiones, etc., son muy frecuentes 5. Un particular tipo de ilusión en la EA es la paramnesia reduplicativa, en la que los pacientes creen que sus cuidadores o los miembros de la familia son impostores y que su casa no lo es y que le «tienen secuestrado». Estos síntomas no cognitivos son los que van a producir la mayor tensión y «carga» para los cuidadores y los que con más frecuencia van a determinar el ingreso del paciente en una residencia. Además van a producir la mayor parte de los gastos sanitarios directos e indirectos para la familia y para la sociedad. El coste calculado en los Estados Unidos es de aproximadamente 90.000 millones de dólares anuales en 1994, con una expectativa de incremento del triple en el número de casos en los próximos 50 años 6. La EA tiene un modelo para calcular la prevalencia que es asumir que a partir de los 60 años ésta se dobla cada 5 años. A los 60 es de un 1%, a los 65 de 00 un 2%, a los 70 de un 4%, de un 8% a los 75, a los 80 de un 16% y a los 85 de un 32%. La incidencia desde el 0,6% en las personas entre 65 y 70 años, el 1% entre los 70 a 75 años y hasta el 8,4% para la población con edades superiores a los 85 años 7. La EA va a ser la demencia más frecuente, alcanzando el 90% de todas las demencias. Las patologías concomitantes con la EA alcanzan hasta los dos tercios de estos pacientes. Las más comunes patologías neurológicas concomitantes van a ser el ictus y la enfermedad de los cuerpos de Lewy. No hay ningún medio de prevención conocido para la EA. La pérdida neuronal va a comenzar muchos años antes de que aparezcan los síntomas. Una historia familiar de demencia es un importante factor de riesgo. Son más frecuentes los antecedentes familiares cuando el comienzo de los síntomas está por debajo de los 70 años 8. Algunos estudios dan cierto factor protector a la toma crónica de antiinflamatorios no esteroideos 9 y de estrógenos 10. También se ha sugerido que un bajo nivel educacional y estatus socioeconómico serían factores de riesgo para padecer la enfermedad 11. Los traumatismos craneoencefálicos, sobre todo en el sexo femenino, aumentarían las posibilidades de sufrir EA. No se ha explicado aún la compleja relación de la EA con el alelo APO-E4 del cromosoma 19. Casi el 100% de las personas que sufren síndrome de Down van a sufrir cambios anatomopatológicos de la EA en la quinta década de la vida asociado a síntomas clínicos. También se ha demostrado un riesgo incrementado de padecer EA en familiares de individuos con síndrome de Down. El manejo de la EA es complejo y multidisciplinario. Idealmente se tienen que involucrar el neurólogo, el geriatra, un equipo de enfermería especializado, los asistentes sociales, el médico de familia, la familia y los grupos de apoyo. Esta aproximación multidisciplinaria va a ser mucho más efectiva que los modernos tratamientos como el donepezilo, la rivastigmina, la galantamina o la memantina, que sólo enlentecen discretamente la evolución de la enfermedad. Sin embargo, en un estudio de coste-efectividad en el tratamiento de la EA realizado por J. Caro en Estados Unidos se demuestra que el coste de un paciente de EA varía entre los 10.000 y 50.000 dólares, dependiendo de la severidad de la enfermedad. Este investigador elaboró un modelo matemático de la historia natural de la EA basándose en los datos clínicos de 182 pacientes. De acuerdo con este modelo el tiempo en que los pacientes necesitan cuidados completos (totalmente dependientes) fue de 41 meses y la media de supervivencia del paciente de 62,2 meses. Si con los tratamientos se pudiese retrasar la dependencia total un 3,9% el tratamiento de 7,6 pacientes podría eliminar el coste de un año completo de dependencia total 11. Como ya se ha comentado, la carga económica para la familia y para los sistemas de salud debida a esta enfermedad son enormes. Los dispositivos como las unidades de día 12 para este tipo de pacientes confieren un grado de independencia a la familia muy im- Rev Clin Esp 2004;204(2):64-9 65 Documento descargado de http://www.revclinesp.es el 02/12/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. ATANCE MARTÍNEZ JC, ET AL. ESTUDIO DE COSTES EN LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER portante al permitirles mantener una vida social y/o laboral suficientemente activa. Además viene influido por el cambio en el patrón familiar experimentado en los últimos años. Gracias a estas unidades se puede mantener al paciente en su entorno el mayor tiempo posible hasta que el internamiento sea inevitable. Por este motivo los modelos asistenciales de centros de día son una alternativa muy válida a los centros de internamiento 13-15. Las expectativas de aumento de la prevalencia de esta enfermedad son mayores si además de lo antes dicho reconocemos el incremento de la esperanza de vida, con lo que sería esperable no sólo que haya cada vez más pacientes que sufran este proceso, sino también que lleguen a estadios más avanzados, y por tanto con un mayor requerimiento de cuidados sociosanitarios para los que no parece que estemos preparados ni los sistemas de salud ni la sociedad en su conjunto. Intentar aproximarse al coste imputable a la enfermedad parece importante con el fin de determinar el volumen global que habría que prever para atender a estos enfermos. Hay escasos trabajos al respecto y los existentes abordan aspectos particulares interesantes, pero con poca o nula capacidad de proyección. Nuestro estudio pretende conocer los costes sanitarios y sociales directos de un grupo de pacientes del área de salud de Guadalajara para determinar el coste global y promedio, clasificándolos por grado de deterioro, sexo y edad, y observar qué aspectos influyen más en los mismos desde las variables epidemiológicas y/o la comorbilidad asociada del paciente. Material y métodos Diseñamos un estudio observacional descriptivo sobre 337 pacientes de EA en el área de salud de Guadalajara seleccionados según los registros de la sección de neurología del Hospital General Universitario de la ciudad, los registrados por los equipos de Atención Primaria (EAP) en los centros de salud del área y los existentes en dos residencias de nuestro entorno. Los casos eran cerrados y la distribución figura en la tabla 1. El período de tiempo incluido en el estudio fue de 10 años (desde marzo de 1991 hasta mayo de 2000). Se utilizaron las historias clínicas cerradas de los enfermos de EA tanto de Atención Primaria (AP) como especializada y de las residencias. Los sistemas informáticos utilizados fueron EPIINFO V.6, SPSS V.6 DABASE IV, EXCEL y el sistema de costes hospitalarios del Hospital General Universitario de Guadalajara. Para el análisis estadístico de los datos se usó un error tipo I de p < 0,05 aplicándolo para los resultados globales y de comparación de medias. Este análisis se comenzó con la TABLA 1 Distribución de casos estudiados Neurología (HGU-GU) Atención Primaria Residencia I Residencia II 91 64 126 56 Total 337 66 prueba de Kolmorov-Smirnov para contrastar la normalidad de las curvas de distribución de datos de cada variable y posteriormente aplicarles las pruebas paramétricas o no paramétricas que según los casos se precisaran. El muestreo fue aleatorio simple y de cada historia clínica se vaciaron los datos correspondientes a las variables epidemiológicas clásicas y la comorbilidad asociada, número de consultas y/o visitas si se trataba de asistencia en domicilio por el EAP, duración de los ingresos en su caso, fármacos y otros productos farmacéuticos empleados, utilización de transporte sanitario y existencia o no de pensión de invalidez con su grado y cuantía económica. Además se recogieron datos de las exploraciones complementarias hechas a cada paciente, que incluían analíticas generales y específicas, estudios de imagen, interconsultas a diferentes especialistas y fisioterapia. Para los datos de costes se utilizó el sistema de costes y contabilidad analítica del Hospital General Universitario de Guadalajara, que nos proporcionó los resultados de costes de consultas, exploraciones complementarias, interconsultas y consumo de fármacos y otros productos farmacéuticos. Con relación a AP los costes se obtuvieron directamente desde su dirección de gestión del área, cuantificando el coste de las consultas de enfermería y médica en el centro de salud y/o domicilio de los pacientes, el consumo de farmacia y solicitudes de transporte sanitario e invalidez si existía. También aquí se estudiaron, además, las variables epidemiológicas de edad, sexo, comorbilidad, grado de deterioro de los pacientes, etc., como en el caso de los registrados a cargo de la sección de neurología del Hospital General. Con relación a los casos registrados en las residencias estudiadas se obtuvo el coste por paciente y mes, los productos farmacéuticos consumidos y los datos epidemiológicos ya citados. Una vez conocidos los datos de los costes de cada paciente fuimos agregándolos al cómputo total de cada dispositivo analizado y por asumación de éstos al total de casos. Posteriormente determinamos los valores promedio de éstos para hacer el cálculo de los costes promedio de cada grupo de pacientes y del global, y a partir de ahí distribuir ese coste por criterios de asistencia sanitaria o social y obtener las aproximaciones correspondientes a esos conceptos. La actualización de esos costes obtenidos se hizo con el valor añadido neto (VAN) para determinar pesetas constantes. Con la ayuda de la epidemiología conocimos el perfil de los pacientes y sus condiciones específicas, si las hubiera, en cada dispositivo estudiado. Resultados En las variables epidemiológicas obtuvimos una distribución del 24% de varones y del 76% en mujeres, con una edad media global de 73,2 ± 0,63, y por sexos 74,4 ± 0,68 para varones y 82,1 ± 0,53 para las mujeres, pero estas diferencias no fueron significativas. El rango de edades registrado fue de 68 a 79 para los varones y de 51 a 82 para las mujeres. La comorbilidad asociada más frecuente incluía hipertensión arterial (HTA), enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), cataratas, diabetes mellitus, hipercolesterolemia, accidente cardiovascular agudo (ACVA), Parkinson, prostatismo, insuficiencia cardíaca, hiperuricemia, hipoacusia, etc. La media de procesos de comorbilidad fue mayor para los varones (2,63 ± 1,23) que para las mujeres (1,54 ± 0,23) sin presentar diferencias significativas. Rev Clin Esp 2004;204(2):64-9 00 Documento descargado de http://www.revclinesp.es el 02/12/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. ATANCE MARTÍNEZ JC, ET AL. ESTUDIO DE COSTES EN LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER La media de productos farmacológicos más frecuente que llevaban estos pacientes era de 3,1 ± 1,20, e incluían ansiolíticos, suplementos vitamínicos y proteínicos, antidepresivos, benzodiacepinas, vasodilatadores cerebrales, etc. En la sección de neurología que incluyó 91 pacientes, el estudio que se les realizaba incluía una primera consulta, y de 3 a 6 sucesivas por paciente y año, con un índice de sucesivas/primeras de 4,97. En esta consultas se les hacían, sin excepción, historia clínica y exploración física completas, Mini-mental test, electroencefalograma (EEG), electrocardiograma (ECG) y punción lumbar. En los estudios de imagen se realizaba radiografía (Rx) de tórax y cráneo, tomografía axial computarizada (TAC) craneal y tomografía por emisión de positrones (PET) y/o SPECT, según los casos, y otros relacionados con la comorbilidad que cada paciente presentara. Asimismo, los estudios de laboratorio se componían de bioquímica general y específica, hematología, orina estándar y pruebas funcionales tiroideas, serología a treponema, crioglobulinas, lipidograma y proteinograma, estudio de coagulación, ionograma, determinaciones de vitamina B12 y ácido fólico y anticuerpos antinucleares (ANA) junto con estudio completo de líquido cefalorraquídeo (LCR). Las interconsultas más frecuentes solicitadas para estos pacientes fueron dirigidas a psiquiatría, geriatría, rehabilitación y otras dependientes de la comorbilidad asociada (medicina interna, otorrinolaringología, digestivo y endrocrinología). Los costes de las consultas fueron de 18.789,3 €, lo que representó un valor medio por paciente de 2.064,75 € y para las exploraciones complementarias 3.684,88 €, que suponía 638,85 € por paciente y año. De los resultados globales se obtuvieron diferencias significativas según el sexo y el grado de deterioro (más coste en mujeres y grado I), pero posiblemente explicado por la distribución de los casos, como se puede observar en la tabla 2. El gasto en farmacia para los pacientes ingresados fue de 4.560 €, con una distribución del 20,5% de varones frente al 79,5% de mujeres; y según el grado de deterioro el 71,6% del total fue para los pacientes en grado I y el 23,2% para los de grado II. Respecto a la hospitalización de estos pacientes en el período de estudio, la estancia media producida fue de 10,8 días, con un índice de reingresos de 1,75/9 años y un coste por episodio (coste medio por cada ingreso y paciente) de 2.778 €. Se presentan estos resultados a modo de resumen en la tabla 3. TABLA 2 Distribución de casos por sexo y grado de deterioro. Neurología Grado de deterioro Sexo Total % 6 14 22 69 24 76 20 91 100 I II Varones Mujeres 16 55 Total 71 00 En la comparación de los costes medios para las variables estudiadas no hubo diferencias significativas, excepto para las interconsultas según el grado de deterioro (p = 0,042), y para el gasto medio en farmacia (p = 0,03), con mayor coste en mujeres y grado I (p = 0,000). En relación al estudio de los pacientes registrados en AP pudimos obtener los resultados que se exponen en la tabla 4 para los 64 pacientes estudiados, de manera que el coste medio por paciente y año de este dispositivo en nuestro ámbito de estudio fue de 8.615 €, que se distribuyeron en un 25% correspondientes a costes de consultas médicas, un 34% de consumos en farmacia (principios activos y materiales) y un 41% imputable a la actividad de enfermería. Las distribuciones de pacientes por grupos de edad, sexo y grado de deterioro fue similar a la referida para la sección de neurología, así como el perfil de consumos en farmacia. De los datos que pudimos registrar de la residencia I de nuestro estudio, que funcionaba como privada y/o concertada con la Seguridad Social (SS), se obtuvieron un total de 126 pacientes, distribuidos en 105 (83,33%) mujeres y 21 (16,66%) varones, con una edad media para ambos grupos de 81 años y un rango de 68 a 87 años para las mujeres y de 75 a 93 años para los varones. El coste medio por paciente y año fue de 316 € de gasto en farmacia, llevando un promedio de productos prescritos de 3,1 ± 1,0. El coste del internamiento por paciente y mes fue de 992 € si se trataba de un paciente privado, mientras que si era uno concertado con el sistema de SS ésta aportaba 860 € al mes y el paciente 259 € al mes, sumando, pues, un total de 1.082 € al mes por paciente y un montante anual de 11.900 € para los pacientes privados y de 12.982 € para los sujetos a concierto, a lo que había que sumar el gasto de farmacia indicado. No pudimos obtener información respecto a la distribución de los casos según el grado de deterioro. Para la residencia II de nuestro estudio, totalmente privada, registramos 56 pacientes de EA, de los que 45 eran mujeres (80,35%) y 11 varones (19,64%), con edades medias de 81 y 82 años, respectivamente, y un rango de 79 a 84 años para las mujeres y 81 a 88 años para los varones. De estos 56 pacientes, según su grado de deterioro, se distribuyeron como sigue: 7 casos (12,50%) grado I, 20 pacientes (35,51%) de grado II y los 29 casos restantes (51,78%) de grado III. Estos grupos se correlacionaron con el promedio de productos farmacéuticos consumidos con un índice de correlación de Pearson = 0,58, de modo que la media de productos consumidos aumentaba conforme lo TABLA 3 Coste asistencial en neurología y media paciente/año Consulta externa Exploraciones complementarias Farmacia Total Coste medio paciente/año Rev Clin Esp 2004;204(2):64-9 2.065 € 3.689 € 4.560 € 10.310 € 1.133 € 67 Documento descargado de http://www.revclinesp.es el 02/12/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. ATANCE MARTÍNEZ JC, ET AL. ESTUDIO DE COSTES EN LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER TABLA 4 Coste de Atención Primaria/año Consultas médicas Consultas de enfermería Coste de farmacia Total Coste medio paciente/año Prestación 13.557 € 22.661 € 18.940 € 55.157 € 8.615 € Atención Primaria Atención especializada Invalidez permanente Transporte sanitario Residencia I hacía el grado de deterioro y siendo además estas diferencias significativas (p = 0,041): en el grado I: 2 ± 1,01; para el grado II: 3 ± 0,81, y grado III: 4 ± 1,20. Con lo anterior los costes medios por paciente y año en farmacia fueron para el grado I: 2.470 €; para los de grado II: 14.136 €, y para los de grado III: 31.059 €, siendo estas diferencias también significativas (p = 0,031). Balanceando estos costes indicados según el número de casos de cada grupo se obtuvo como coste medio por paciente 851 € al año. El precio del internamiento en esta residencia ascendía a 1.142 € por paciente y mes, lo que suponía 13.703 € por paciente y año, a lo que habría que añadir el coste correspondiente en farmacia que antes se indicó (14.554 € por paciente al año). También estudiamos las prestaciones sociales a cargo de la SS de los casos registrados en el Instituto Nacional de la SS (INSS) de nuestra provincia (Guadalajara) durante el período de estudio, siempre con la preceptiva autorización para el fin exclusivo del presente trabajo y con las garantías de confidencialidad para esta información. Encontramos 11 casos registrados, todos ellos codificados como invalidez permanente en el grado de «absoluta» y con una pensión que se situaba en promedio en 89.517 ± 22.202 pesetas al mes (6.456 € al año). Por último registramos los casos de pacientes que utilizaban transporte sanitario a cargo del Sistema Nacional de Salud (INSALUD) para asistir a consultas del Hospital General Universitario de Guadalajara, según la facturación proporcionada por este organismo (INSALUD provincial), de los pacientes registrados en el estudio, obteniendo un coste medio por paciente y año de 516 € y sin que existieran diferencias significativas según el sexo, pero sí de acuerdo al grado de deterioro (p = 0,028) y con la distribución siguiente: grado I: 267 € y grado II: 1.343 € por paciente y año. Con el fin de integrar todos los resultados más destacados se exponen éstos a modo de resumen en la tabla 5. Discusión A pesar de lo laborioso que resultan este tipo de estudios en la actualidad dado el escaso y desigual desarrollo que tienen los sistemas de información de contabilidad analítica, podríamos aceptar que si los registros estuviesen más desarrollados permitirían una aproximación muy valiosa a la realidad tanto para el clínico como para los gestores 16,17 y el propio Sistema Nacional de Salud. Además, los costes intangibles de la enfermedad, tan difíciles de evaluar, y los que correspon68 TABLA 5 Resumen de costes paciente/año Residencia II Total Global Farmacia 296 € 494 € Consulta 566 € 369 € 316 € 851 € 1.957 € Total 1.205 € 6.456 € 516 € 12.621 € 13.162 € 13.703 € 20.134 € 23.296 € den a los que soportan las familias que atienden y cuidan a estos pacientes serían los más importantes, por lo que una visión integral debería contemplar estos últimos por muy complicada que sea su determinación. Algunos autores 18 refieren que la tendencia de estos costes que hoy conocemos es a multiplicarse por tres o más, de acuerdo a la previsible evolución de la población, ya que para el año 2050 más de un tercio de la población será mayor de 85 años. El resultado final que obtuvimos fue de 23.296 € por paciente y año, que se podrían desglosar en el 16% de este coste de índole sanitario (consultas, farmacia, exploraciones médicas diagnósticas y/o de evolución y transporte sanitario) y el 84% restante en asistencia social. Es evidente que el problema es más el de adecuar sistemas de cuidados y de mantenimiento en el propio medio de los pacientes que el coste sanitario como tal, si bien no se debe olvidar que en la tendencia de evolución de la población se podría llegar a considerar la EA como un verdadero problema sanitario por los costes que ello va a conllevar debido al número de casos que se prevé. Continuando con este planteamiento, y en relación a los costes intangibles a los que antes se hacía alusión, se estima que la media de horas trabajadas por año y no remuneradas para cuidados de la salud supondrían aproximadamente 650.000 salarios a tiempo completo 18, de los que el 88% serían sin remuneración y el 12% se cargarían al sector sanitario, por lo que es más apremiante la necesidad de desarrollar redes sociosanitarias no sólo para dar atención a este y otros problemas de salud emergentes, sino también con el fin de diseñar sistemas y estrategias que puedan minimizar el incremento previsible de estos costes. No obstante lo anterior, hay evidencias que demuestran que el incremento del gasto sanitario parece obedecer a tres grandes epígrafes: envejecimiento poblacional, variaciones en el estado de salud de la población y evolución de los costes de la asistencia sanitaria. Sólo de éstas una pequeña parte es atribuible a la primera, siendo las otras dos asumibles socialmente 19. Se acepta que el mejor lugar donde deben estar estos pacientes es su propio medio y que en él deberían permanecer el mayor tiempo posible, y se debe reconocer el enorme esfuerzo que esto comporta para los cuidadores. Por esto se han propuesto medidas como incrementar los modelos de ayuda a domicilio, ayudas económicas del gobierno a estas familias y reducciones fiscales y, cómo no, incrementar el voluntariado y el desarrollo de centros de día 18. Rev Clin Esp 2004;204(2):64-9 00 Documento descargado de http://www.revclinesp.es el 02/12/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. ATANCE MARTÍNEZ JC, ET AL. ESTUDIO DE COSTES EN LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER Nuestros resultados de costes obtenidos concuerdan con los referidos por Martínez Lage 20, que los sitúan entre 12.000 y 24.000 € por paciente y año, de los que el sistema de SS cubre aproximadamente entre el 10%-15% y el resto es asumido por las familias. También los datos de coste por internamiento que este autor refiere, entre 902 y 1.503 € por aciente al mes, coincide con los nuestros. Si estos resultados que hemos obtenido los proyectamos sobre la supervivencia media de estos pacientes, una vez hecho el diagnóstico, en torno a 10-12 años 20, y observamos la tendencia poblacional quizá no sería exagerado plantearse la EA como un verdadero problema de salud pública y de organización sociosanitaria, tan escasamente desarrollado hasta la fecha. También estos resultados son similares a los referidos por Durán 18. Comparativamente, el coste medio por paciente y año de EA está próximo a otros conocidos como el infarto agudo de miocardio o algunos trasplantes 21,22, pero con la diferencia de que estos últimos no tienen el nivel de dependencia social que sí se da en la EA. Así, por ejemplo, el coste de un trasplante hepático en los 5 primeros años es similar al de un paciente con EA durante ese período; sin embargo, a partir de esta fecha el coste de dicho trasplante disminuye, mientras que el de un paciente con EA se va incrementando según va alcanzando estadios más avanzados al requerir más recursos sociosanitarios debido a su dependencia cada vez más pronunciada. Éste es el elemento diferenciador de esta patología frente a otras entidades psiquiátricas o geriátricas, y es por ello que los dispositivos diseñados para atender a estos pacientes buscan la eficiencia relativa, ya que el mayor peso de ésta se da en el valor añadido que aportan a la sociedad para que sin romper la dependencia familiar a ésta pueda mantener el mayor grado de conexión sociolaboral. En otro orden, un aspecto que consideramos de interés según los resultados obtenidos está en relación al principio de equidad, entendida ésta, según Gracia 23 , como «aportar a cada individuo los recursos necesarios según su nivel de necesidad». Así, las variables que demostraron significación estadística estuvieron relacionadas con el grado de deterioro de los pacientes, como fue el caso del consumo de productos farmacéuticos y el transporte sanitario, de forma que el contexto asistencial no determinó diferencias estadísticas debido probablemente a que el modelo de asistencia y estudio de estos pacientes fue el mismo hasta determinar la filiación diagnóstica, y sólo hallando significación según el grado de necesidad/dependencia de los casos, bien por intercurrencias acontecidas, y en mayor medida por el grado de deterioro clínico. La distribución de los casos estudiados sugiere que los pacientes con mejor situación tienden a permancer en el ámbito de actuación de AP, mientras que los que tienen mayor deterioro lo hacen en las residencias, en cualquiera de sus modalidades. En algunos casos de pacientes internados en estos centros con grado I o II de EA se ubicaron ahí por no disponer de alternativas como los centros de día 24. De los resultados económicos descritos se podría concluir que el paciente y/o las familias soportan en torno al 00 60% del coste global directo, si bien de este valor el 8,25% quedaría excluido por ser cubierto por el sistema de SS (gasto de farmacia) y el 38% por la pensión de invalidez en los casos que exista, lo que en términos generales coincide con otros trabajos 20. Sin embargo, lo que resulta muy llamativo es que el coste medio de las pensiones, que en nuestro caso es menor a un tercio de lo que supone la asistencia y cuidados de estos pacientes en régimen de internamiento en residencias. Así las familias no tienen más opción que sobrecargar su cuenta de gastos, cuestión ésta a la que ni la sociedad ni el sistema sociosanitario ha dado respuesta de momento, pero que sin duda tendrá que hacerlo. BIBLIOGRAFÍA 1. Alzheimer A. Uber eine eigenartige Erkangkung der Hirnirinde. Allgemaine Zeotschrift fur Psychiatrie und Psychisch-Gerichtliche Medizin 1907;64:146-8. En inglés en: Arch Neurol 1967;21:109-10. 2. Blessed G, Tomlinson BE, Roth M. The association between quantitative measures of dementia and of senile change in the cerebral gray matter of enderly subjects. Br J Psychiatry 1968;114:797-811. 3. Small GW, Rabins PV, Barry PB, Buckholtz NS, Dekosky ST, Ferris SH, et al. Diagnosis and treatment of Alzheimer disease and related disorders: consensus statement of the American Association of Geriatric Psychiatry. The Alzheimer’s Association and American Geriatrics Society. JAMA 1997;278:1363-71. 4. Benke T. Two forms of aparaxia in Alzheimer’s disease. Cortex 1993; 29:715-25. 5. Patterson MB, Schnell A, Martin RJ, Méndez MF, Smyth KA, Whitehouse PJ. Assesment of psychiatric symptoms in Alzheimer’s disease. J Geriatr Psychiatry Neurol 1990;3:21-30. 6. Ernst RL, Hay JW. The US economic and social costs of Alzheimer’s disease revisited. Am J Public Health 1994;84:1261-4. 7. Herbert LE, Scherr PA, Beckett LA, et al. Age specific incidence of Alzheimer’s disese in a community population. JAMA 1995;273:1354-9. 8. Li G, Silverman JM, Smith CJ, et al. Age onset and familial risk in Alzheimer’s disease. Am J Psychiatry 1995;152:424-30. 9. Breitner JC. Inflamatory processes and antiinflamatory drugs in Alzheimer’s disease: a current appraisal. Neurobiol Aging 1996;17:789-94. 10. Paganini-Hill A, Henderson VW. Estrogen replacement therapy and risk of Alzheimer’s disease. Arch Int Med 1996;156:2213-7. 11. Caro JJ, Getsios D, Raggio G, et al. Predicting long term implications for the course of Alzheimer’s disease from short therm clinical trials results. [Abstrac 7]. Neurology outcomes research: current science and future directions. Programs and Abstracts of 125th Annual Meeting of the American Neurological Association. Boston: Massachusetts; 2000. 12. Salom JR, López A, Tudela O, López L, Sais J. Centro de día polivalente. Características de la población beneficiaria. Estadística descriptiva. Geriátrika 1999;156(8):39-40. 13. Baker AA, Byrne RJ. Another style of psychogeriatric service. Br J Psychiatry 1977;130:123-6. 14. Greene JG, Timbury GC. A geriatric psychiatry day hospital service: a five year review. Age Ageing 1979;8:49-53. 15. Jones IG, Munbodh R. An evaluation a day hospital for the demential elderly. Health Bull 1982;40:10-5. 16. Atance JC, Ancochea J, Jiménez ML, Sanz C, Olivar M, Grupeli Gardel BE, et al. Unidad Médica Ambulatoria: casuística y complejidad en APG’s y estancias evitadas. Med Preventiva 2000;6(1):5-11. 17. Morán M, Atance JC, Isasia T, Sanz J, Martín E, Ancochea J, et al. Actividad ambulatoria: hospital de día. Urgencias (observación) y consultas externas analizados mediante APG’s. Med Preventiva 2000;6(3):13-22. 18. Durán A. Los costes invisibles de la enfermedad. Madrid: Fundación BBV. Universidad Complutense; 2000. 19. Casado Marín D. Los efectos del envejecimiento demográfico sobre el gasto sanitario: mitos y realidades. Gac Sanit 2000:15(2):154-63. 20. Martínez Lage M, Selmes M. La enfermedad de Alzheimer. Medicina y Ciencia. Fundación Española de Alzheimer; 2000. 21. Atance Martínez JC, Grupeli Gardel BE, Moreno Rodríguez FJ, de los Ríos Pérez C, García Calvo J. Cuantificación económica de los costes de la cardiopatía isquémica en un área de salud. Med del Trabajo 1997;6(6):329-34. 22. Cano Maillo T, Gálvez Sañola R. Aproximación al coste del trasplante hepático en el Hospital Ramón y Cajal. Rev Adm Sanit 1998;2(5): 103-17. 23. Gracia D. Ética de la eficiencia. En: Amor JR, Ferrando J, Ruiz J, editores. Ética y gestión sanitaria. Fundación Sanitas. Comillas; 2000. 24. Martín Carrasco M, Abad Gutiérrez R, Nadal Álava S. Instituciones intermedias en el tratamiento de las demencias y otros trastornos psiquiátricos de la vejez: el Centro de Día Psicogeriátrico. Rev Esp Geriatr Gerontol 1991;26(Suppl 2):39-45. Rev Clin Esp 2004;204(2):64-9 69