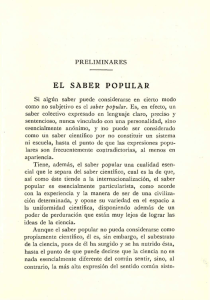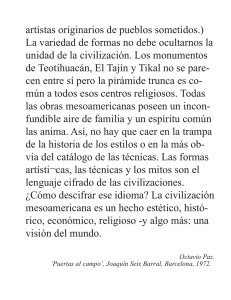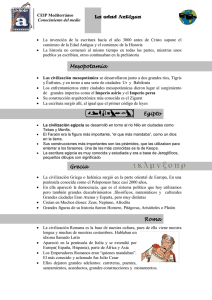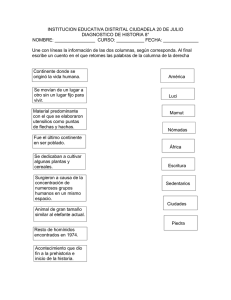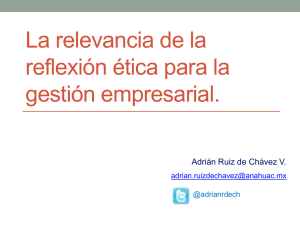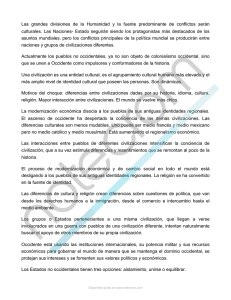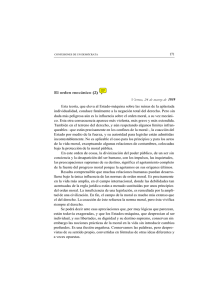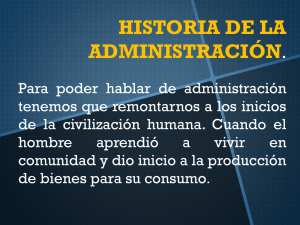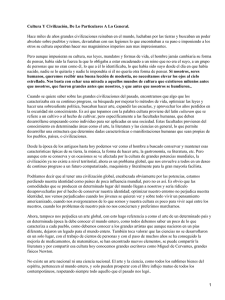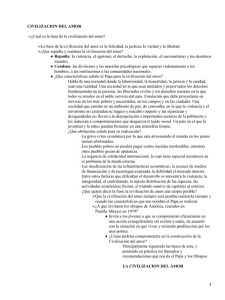EL “FIN DE LA HISTORIA”: ¿UNA CORTINA DE HUMO?
Anuncio

EL “FIN DE LA HISTORIA”: ¿UNA CORTINA DE HUMO? Francoise Perus* De no haber sido formulado por un funcionario del Departamento de Estado norteamericano, y no haber coincidido con el derrumbe del socialismo al Este de Europa, el vaticinio de Francis Fukuyama acerca del próximo “fin de la historia”, tal vez no hubiera conmovido a nadie, ni suscitado mayor interés entre los analistas sociales de aquellos países que el funcionario norteamericano excluye de la parusía cercana. Conmoción, ira, incredulidad o sorna, muchas y variadas han sido las reacciones ante lo que revestía a los ojos de muchos el carácter de un evidente acto de soberbia, por lo demás poco elegante: en buenas lides no se suele patear al vencido. Sin embargo, estas airadas reacciones descansan a menudo en la aceptación implícita de los términos en que el Departamento de Estado norteamericano y la contraofensiva conservadora de la civilización occidental quisieran interpretar los recientes acontecimientos del Este europeo y su propio papel en el mundo. En particular, de aquellas oposiciones dicotómicas y maniqueas entre el Este y el Oeste por un lado, y entre el Norte y el Sur por el otro, en cuyo marco han venido dirimiéndose todas las contiendas políticas de la segunda mitad de este siglo. En este marco, el fin de la confrontación, en Europa, entre Estados socialistas y capitalistas conllevaría una nueva división del mundo entre un Norte feliz y colmado por la acción “natural” de las leyes del marcado, y un Sur paupérrimo y terco, debatiéndose en las mazmorras de una “historia” por fortuna superada por el hemisferio norte del planeta. Interpretación que no resiste la más mínima confrontación con los hechos económicos o sociales, pero que toma todos los visos de la disposición de un escenario destinado a la representación, para el Sur “inquieto”, del cuento del hijo desobediente llamado a volver al redil. ¿No acaban los países, ayer socialistas hoy arrepentidos, de dar el buen ejemplo? La promesa del próximo “fin de la historia “ pareciera coincidir así con un remoto sustrato mítico, que no por elemental y maniqueo carece de fuerza persuasiva, en el contexto de la actual crisis global de civilización. Su orquestación sistemática desde Occidente, por parte de la industria cultural de masas, sin duda desempeño un papel importante en la transformación del vigoroso movimiento de democratización de las anquilosadas estructuras socialistas en una auténtica contrarrevolución. El resto ha sido −y es todavía− el producto de complejas negociaciones de copula entre “nomenclaturas” de ambos lados de la cortina de humo levantada por el estrepitoso derrumbe del muro de Berlín, cuyos escombros, pronto convertidos en souvenirs para turistas de la historia, atestiguaron por un breve momento el destino que la economía de “libre” mercado reserva a cualquier símbolo histórico y cultural. Pulverizado y fetichizado, el antiguo muro perdió con su mercantilización toda capacidad de evocación de una memoria histórica y colectiva que lo vinculara, para ambos lados y de modo sin duda contradictorio, con lo que fue la Segunda Guerra Mundial. * Investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM. Sobre las pirámides prehispánicas, la naciente expansión de Occidente −que tenia entonces rostro español− levantó catedrales e iglesias con la promesa de salvación eterna para el alma de los aborígenes, después de que éstos trocaran su oro por abalorios. Hoy, y después de que los pueblos de Europa oriental trocaran sus propias riquezas por transistores, el Occidente industrial y capitalista, ahora sin rostro definido, se apresta a levantar, en el emplazamiento del antiguo muro, otras y nuevas fortificaciones: modernos centros comerciales (templos éstos de una nueva “religión” sin trascendencia, la del consumo), en donde, publicidad mediante, una masa cautiva de individuos errantes y solitarios podrá soñar con comprar a plazos −siempre y cuando tenga el privilegio de un trabajo remunerado− una fantasmagórica felicidad terrenal, siempre renovada y diferida. Nada hay en esto de sustancialmente nuevo, sino la sorpresiva ampliación y profundización del rayo de acción de una forma de organización social, cuyos estragos no han esperado el advenimiento del “socialismo real” para hacerse sentir, ni tienen nada que envidiárseles: depredación de la naturaleza −incluida la humana−, genocidios, guerras coloniales y fratricidas, perfeccionamiento constante y esmerado de la industria de la muerte, no datan de este siglo moribundo, ni tienen su origen en el pensamiento de Marx. El “pecado” del filósofo alemán solo consiste en haber tratado de desentreñar la “racionalidad” de tanta irracionalidad, y en haberla ubicado en la extracción de plusvalía, en la necesidad de reproducción ampliada del capital, y en las pugnas entre capitales cada vez más privados y concentrados. No hizo en esto sino desplegar hasta sus últimas consecuencias el pensamiento de los economistas clásicos, a la luz de las prácticas de las burguesías triunfantes, y de los efectos sociales de estas mismas prácticas; y, en ello, bien podrían radicar los limites de su concepción filosófica del mundo. Y en cuanto a los pecados del siglo que se extingue, no están en las tentativas −socialistas o no− de unos cuantos pueblos por sacudirse unas “leyes” que nada tienen de “naturales”, sino en lo endeble de los resultados temporalmente alcanzados (unos cuantos decenios jamás fueron suficientes para la consolidación y el florecimiento de una cultura radicalmente otra, y menos en condiciones de acoso), y en lo infructuoso de muchos intentos por atajar las pugnas entre los grandes consorcios industriales y financieros y los gobiernos que los representan en nombre de “democracias” sin pueblos, por el reparto de las fuentes mundiales de materias primas y de mercados cada vez más exiguos y saturados. Contrariamente a lo que registra gran parte del pensamiento y del discurso ideológico−político, la historia de este siglo que nació con la revolución rusa y naufraga en las aguas del Golfo Pérsico, no ha sido tanto la de la pugna entre el Este y el Oeste (o mejor dicho entre socialismo y capitalismo), cuando la de las nuevas formas de expansión y profundización de las contradicciones propias de la civilización industrial y capitalista en el nuevo marco creado, primero por el advenimiento del socialismo en la URSS, y luego por la “descolonización” del llamado Tercer Mundo. En esto sentido, tal vez valdría recordar que no fue sobre Stalingrado que los EE.UU. lanzaron sus primeras bombas atómicas, sino sobre Hiroshima y Nagasaki. A quinientos años o casi de que el rapto del oro americano produjera no sólo el desmantelamiento de las civilizaciones prehispánicas, sino también la ruina de Espada y el primer despegue de la civilización industrial al norte de Europa, los recursos proporcionados por la “deuda” del Tercer Mundo, y los petrodólares provenientes del Pérsico a un sistema financiero mundial en principio dominado por los EE.UU. acaban no sólo de relegar a lnglaterra −hace un siglo primera potencia industrial y colonial− a una situación totalmente periférica incluso en Europa, de colocar a EE.UU. a la zaga de las ambiciones de Helmut Kohl, y de proporcionar a la industria y los capitales alemanes la posibilidad virtual de una conquista de más de la sexta parte del planeta. Ni más ni menos de lo que soñara el Tercer Reich cuando, en medio de la pasada “gran depresión” de 1929, Alemania entonces “unida”, seguía siendo la única potencia accidental que no gozaba de las ventajas de un imperio colonial o de las de un patio trasero”. De que el Norte (es decir, los polos hegemónicos de la civilización industrial de Occidente) sea tributario del Sur, ¿quién podría dudarlo a estas alturas en que no faltan ni la experiencia histórica concreta, ni los instrumentos de análisis para dar cuenta de dicha experiencia? Sin embargo, basta con ampliar un poco el radio espacial y temporal de nuestra mirada para constatar que, a escala mundial y sobre el largo plazo, los efectos y los caminos del tributo no son necesariamente los que parecen en el corto o el mediano plazo. Este tributo suele proporcionar a sus beneficiarios inmediatos más recursos de los que son capaces de producir y asimilar culturalmente −por lo mismo de que no los producen−, distorsionar las relaciones con su entorno social y físico −llevándolos incluso a crear los medios para asegurar mediante la fuerza la continuidad de la renta emponzoñada−, e ir finalmente a parar en otra parte. Sabia ley de la materia a la que nadie, trátese de individuos, naciones o civilizaciones enteras, puede sustraerse. Desde la caída del Imperio Bizantino frente a los turcos, el o los polos de la civilización accidental en continua expansión se han desplazado y a varias veces, aunque nunca de manera lineal y directa, produciendo la marginalización de las antiguas metrópolis y la desertificación de las zonas que les habían sido subordinadas. Así, y aunque todo parece indicar que estamos asistiendo al fin de una historia centrada en el Norte atlántico (que desplazó en su momento a España y Portugal y se apresta ahora a relegar a Inglaterra, Francia y los EE.UU. a rangos totalmente secundarios), aún es demasiado temprano para poder asegurar que el nuevo polo hegemónico de la civilización accidental habrá de surgir en torno al centro europeo y su “Drang nach Osten”. En primer lugar, porque nada garantiza que el mundo accidental en su conjunto −la URSS inclusive− no vaya a terminar estrellándose contra sus propios orígenes (el antiguo Imperio Otomano), empujado o arrastrado por la locura americana. En segundo lugar, porque de no suceder así, nadie puede predecir la forma que pudiera tomar el probable desmantelamiento de la otrora Unión de las Repúblicas Socialistas y Soviéticas a raíz de su reinserción en la órbita occidental. Su triple composición étnica y cultural −europea, musulmana y asiática−, y las notables desigualdades económicas y sociales entre sus diferentes regiones geográficas y culturales, bien podrían dejar entrever su futura tripartición. En esto, el resurgimiento de los fundamentalismos étnico−religiosos, a partir del debilitamiento de la región europea (en términos demográficos y políticos), y la atracción ejercida sobre las regiones no europeas por el Asia (China a Japón) y el mundo árabe habrán de desempeñar papeles decisivos. En todo caso, difícil es pensar que vayan a permanecer al margen de la reorganización geopolítica del mundo que se avecina con el próximo milenio. La espectacular “unión” del hemisferio norte “de San Francisco a Vladivostok”, proclamada en Paris en noviembre pasado por la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa (CSCE, Paris, en noviembre de 1990) es, sin duda, mucho más un deseo que una realidad, y es por ello que los problemas de seguridad militar desempeñaron en dicha Conferencia un papel tanto más importante que los económicos y políticos (“libre mercado” y “democracia”). Los peligros de guerra civil en las áreas socialistas recientemente “revertidas” (áreas que no cuentan ni con gobiernos estables ni con ejércitos confiables”) y los movimientos de secesión en la mayoría de las repúblicas soviéticas que lindan con Europa por un lado, y con el mundo árabe por el otro, no pueden ser del todo ajenos al emplazamiento de esta extraña coalición de fuerzas militares en Arabia Saudita y Turquía. Por desgracia, el principal problema del mundo actual no es el de garantizar el respeto irrestricto al derecho internacional, a la integridad territorial y a la soberanía de todos y cada uno de los países de la “comunidad” mundial, sino el de los apetitos despertados por el posible reparto, en un contexto de crisis generalizada del capitalismo, de la que ayer fuera la segunda potencia mundial. En este contexto, la ominosa aventura de Occidente en el Golfo Pérsico, sin duda destinada en primera instancia al secuestro de las principales fuentes petroleras del mundo pero también a restaurar, por la vía militar, la preeminencia de EE.UU. en el “concierto” accidental, vuelve a actualizar toda la “barbarie” de nuestra “civilización”, con el agravante de que los medios destructivos, ahora puestos en juego, son de tal magnitud que ponen en entredicho la existencia misma de la vida humana en el planeta, cuando no la del planeta mismo. ¿Vale, de veras, semejante precio, la hipotética salvación de la inconmensurable ganancia capitalista, sin la cual pareciera que ya no somos capaces de concebir nuestra existencia como seres humanos? Los limites ante los cuales nos colocan hoy la liberación de las fuerzas más irracionales de lo que hemos dado en llamar “civilización”, exigen no sólo el cese inmediato de la guerra, sino una interrogación radical sobre los fundamentos de nuestra cultura. Interrogación radical que no se confunde con ningún alineamiento ideológico−político, ni se limita a constatar la disolución de los paradigmas de la “modernidad” en las revueltas aguas de la “posmodernidad”. La magnitud de los desastres ecológicos −con la guerra y sin ella− colocan en el centro de esta interrogación el problema de la relación del hombre con la materia. En la filosofía lo mismo que en la práctica −en todas las prácticas, productivas o no−, la materia no puede seguir concibiéndose simplemente como “naturaleza”, es decir como algo exterior al hambre y susceptible de una “apropiación” indiscriminada en aras de un orden cultural colocado por encima o al margen de ella. Sentada por la cultura accidental a partir de una reformulación de la dicotomía cristiana entre alma y cuerpo −o entre materia y espíritu−, la oposición entre naturaleza y cultura constituye hoy un remanente ideológico y cultural contrario a todos los descubrimientos de la ciencia y el conocimiento. Y, como tal, tiene en todos los órdenes de nuestra civilización efectos desastrosos. En la concepción religiosa, la separación entre lo “material” y lo “espiritual” fundaba un orden “superior” que, junto con expresar los limites del conocimiento, sentaba la necesidad, a la vez universal y práctica, de un marco de referencia ético fincado en una cosmogonía y una cosmología. La moderna secularización de este orden cósmico y ético, y su proyección sobre un eje temporal “progresivo” que subordina el conocimiento científico a un desarrollo tecnológico por entero sometido a una lógica mercantilista, abrieron los cauces para que dicha “lógica” pudiera pretender a la sustitución del orden cósmico y ético, presentándose a sí misma como “natural”. En ello, la ética se confunde con la “moral de la historia”, y esta última con la del “progreso” tecnológico, incluso cuando éste llega a ponerse al servicio de la depredación y el genocidio. Doble confusión que descansa en el “olvido” de que aquella no puede fundarse sino en las relaciones −siempre inacabadas y abiertas entre conocimiento y desconocimiento o, si se quiere, entre conocimiento y misterio− y el absoluto respeto que ambos merecen. Las múltiples distorsiones de la relación del hombre con su entorno, que provienen de esta confusión y este “olvido”, tienen su correspondencia en la separación estatuida por nuestros sistemas de enseñanza entre “ciencias” y “humanidades”, en la reducción de estas últimas a algunas de las formas de la “racionalidad” accidental y moderna. Formas en las que no caben ni la historia de las religiones, ni de la ciencia −o las ciencias. Frente a la “modernidad” occidental en crisis, el examen detenido −y no eurocéntrico− de ambas dimensiones de la historia de la humanidad constituyen sin embargo la principal vía de acceso a una renovada conciencia del largo plaza, al diálogo respetuoso y fecundo con tradiciones culturales pasadas y presentes que no son necesariamente ni “caducas” ni “atrasadas”, y a la intelección de la solidaridad del género humano no sólo consigo mismo, sino también con los fundamentos de la vida, animada o no.