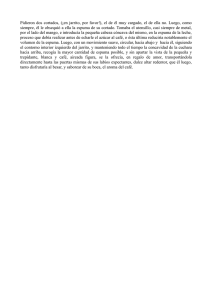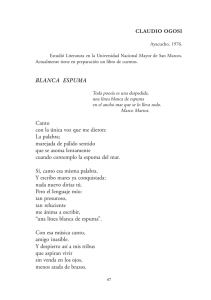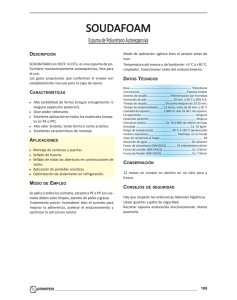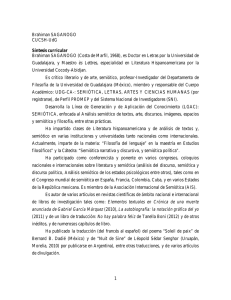Para una semiótica de la ciudad
Anuncio
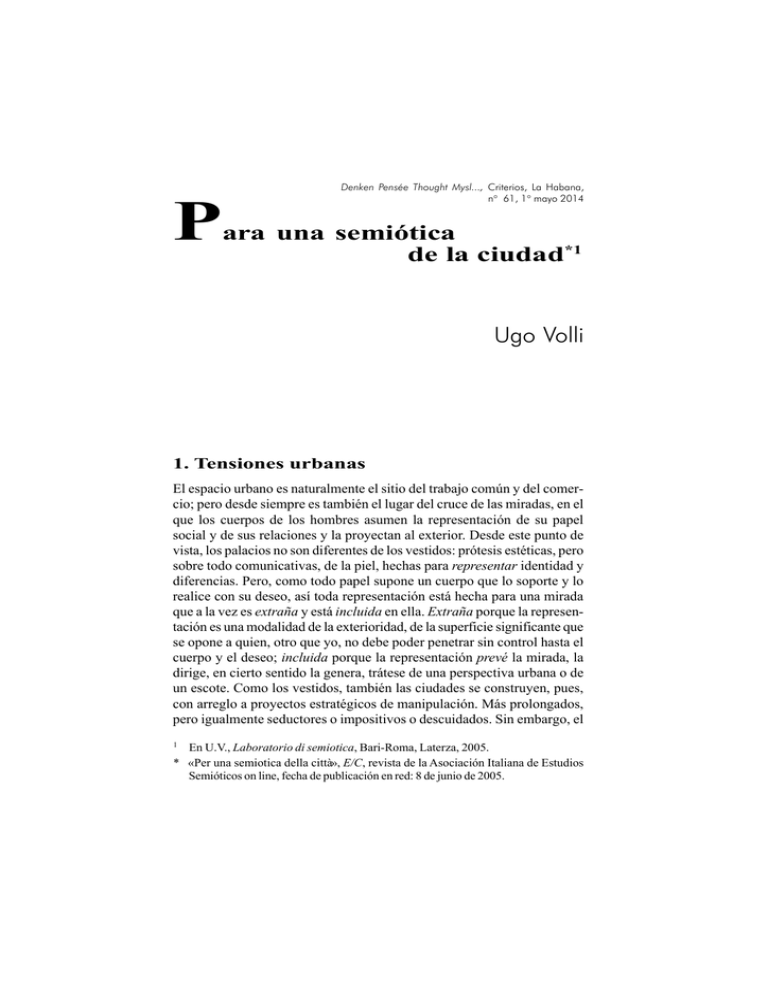
P Denken Pensée Thought Mysl..., Criterios, La Habana, n° 61, 1° mayo 2014 ara una semiótica de la ciudad*1 Ugo Volli 1. Tensiones urbanas El espacio urbano es naturalmente el sitio del trabajo común y del comercio; pero desde siempre es también el lugar del cruce de las miradas, en el que los cuerpos de los hombres asumen la representación de su papel social y de sus relaciones y la proyectan al exterior. Desde este punto de vista, los palacios no son diferentes de los vestidos: prótesis estéticas, pero sobre todo comunicativas, de la piel, hechas para representar identidad y diferencias. Pero, como todo papel supone un cuerpo que lo soporte y lo realice con su deseo, así toda representación está hecha para una mirada que a la vez es extraña y está incluida en ella. Extraña porque la representación es una modalidad de la exterioridad, de la superficie significante que se opone a quien, otro que yo, no debe poder penetrar sin control hasta el cuerpo y el deseo; incluida porque la representación prevé la mirada, la dirige, en cierto sentido la genera, trátese de una perspectiva urbana o de un escote. Como los vestidos, también las ciudades se construyen, pues, con arreglo a proyectos estratégicos de manipulación. Más prolongados, pero igualmente seductores o impositivos o descuidados. Sin embargo, el 1 En U.V., Laboratorio di semiotica, Bari-Roma, Laterza, 2005. * «Per una semiotica della città», E/C, revista de la Asociación Italiana de Estudios Semióticos on line, fecha de publicación en red: 8 de junio de 2005. 1030 Ugo Volli espacio urbano es siempre plural, complejo e indefinido, a pesar de las continuas tentativas de volverlo uniforme, realizadas por monarcas, arquitectos y planificadores. La heterogeneidad del espacio urbano no anula su dimensión estratégica, sino que la multiplica y la vuelve internamente conflictiva. Como los cuerpos que participan en una fiesta o en un mercado (típicas circunstancias urbanas), asimismo los espacios de la ciudad vibran de una tensión antagónica y competitiva: la catedral rivaliza con el palacio, la moderna circulación de las máquinas los debilita a ambos. Pero en los cuerpos el juego de las estrategias antagónicas danza y, en cambio, en las ciudades es inmovilizado en un «tejido urbano»: milagro de equilibrio espacial de tensiones producidas sobre todo por el tiempo. Desde el punto de vista semiótico, una realidad expresiva que se renueva y se redefine continuamente como la ciudad, se define como discurso, una práctica significante que, sin embargo, en cada momento proyecta a sus espaldas un texto. La ciudad está viva, cambia materialmente y en el sentido que proyecta; pero en cada uno de sus momentos es estable y legible como un libro. No es sólo un signo, algo que tenga un significado único y un significante bien determinado y estable, ni, sin duda, un mensaje único que alguien lleva a otros, sino un texto, etimológicamente un tejido (recordemos la expresión: tejido urbano) o más bien un entrelazamiento de elementos de sentido relacionados entre sí. Se trata, evidentemente, de un texto complejo, estratificado en el tiempo y variable en el espacio, por ende siempre inconcluso, en rigor invisible —a menudo se trata de un texto conflictivo, porque sobre el rostro de la ciudad son reconocibles los diversos intereses que se miden, se combaten, se alían. E, inevitablemente, se representan. Dado que aquí hay, además de una relación entre texto [testo] y tejido [tessuto], también una relación entre texto [testo] y testimonio [testimonianza]. Como se ha dicho, su naturaleza discursiva hace de ella también un texto viviente, en continua transformación, nunca idéntico a sí mismo, que conserva relevantes huellas del pasado, pero se reinscribe incansablemente en cada una de sus partes, aunque a ritmos diversos: construyendo nuevos barrios, casas, calles y monumentos; manteniendo, rehaciendo y reutilizando los que hay; añadiendo elementos «decorativos» más variables como letreros, carteles, etc., o «desfigurantes» como graffiti, anuncios varios, escritos; y, por último, llenándose de manufacturas móviles, mercancías, automóviles, pero también de personas y de su vestuario; estableciendo distribuciones diferentes y variables para esos elementos móviles, esto es, especializando de modos diversos sus propias partes en el curso del tiempo Para una semiótica de la ciudad 1031 (con ritmos variables desde los siglos hasta las horas del día) de manera que contengan las agregaciones de personas y de cosas, que cambian el sentido de las partes de la ciudad sobre las que se apoyan. En la diversa movilidad de los variados aspectos del texto urbano es fácil ver una estratificación, es decir, una jerarquía no sólo de importancia, sino también de sentido. Si la organización concreta de la estratificación es ciertamente ideológica (teniendo en la cúspide las huellas, marcadas con fuerza, del poder político y religioso, después los «monumentos» de los «grandes», y, por último, mucho más abajo, la efímera pero continua floración de rumor semiótico producido por la actividad de la población y por su necesidad de comunicación privada, como los variados tipos de letreros y de grafitti), la noción misma de una jerarquía de sentido basada en la duración tiene, sin duda, a su vez, una naturaleza ideológica, que caracteriza la tradición europea de la ciudad, como se ve al confrontar a ésta con la incesante obra de rescritura radical (destrucción y reedificación) y de competición por la superioridad de los edificios principales que torna efímero el rostro de las ciudades estadounidenses y de aquellas construidas con arreglo al modelo de éstas. Se trata, pues, de un texto extraordinariamente rico y complejo, que plantea enormes problemas de proyección y de interpretación, pero que en general resulta perfectamente comprensible y transparente para sus usuarios: hay una competencia semiótica urbana, ampliamente disponible para todos los usuarios de la ciudad, que consiste en el conocer y utilizar para sus propios fines las reglas del juego. Habitar (pasear, ir de compras, parquear, etc.) es ante todo un desempeño cognitivo o semiótico, requiere descifrar el texto urbano en busca de señales de peligro, de posibilidad, de prohibición, de permiso, de disfrute, de conveniencia, etc. Esta competencia es ante todo morfológica, consiste en reconocer formas y en atribuirles un sentido ligado a las prácticas de lo cotidiano. El texto urbano está, en realidad, constituido en primera instancia por tipologías de contenedores* y de pasajes de comunicación —los unos y los otros a su vez fuertemente textualizados según elementos gramaticales, los cuales pueden ser utilizados precisamente por ser legibles, es decir, porque sus códigos morfológicos y los campos semánticos conexos son conocidos por los usuarios de la ciudad y entran en su «enciclopedia» (como los semióticos llaman a la * N. del T.: Contenitore (contenedor): «En urbanística, espacio recuperado para un destino diferente del original.» 1032 Ugo Volli competencia cultural generalizada, pero informal, que permite la comunicación). Según elementos formales como la posición en el espacio urbano, la altura, los materiales, los sistemas de llenos y de vacíos, etc., es que nosotros, en una ciudad que sea nueva para nosotros pero entre en nuestra misma cultura urbana, reconocemos con fácilidad iglesias y fábricas y escuelas, «palacios» y estaciones y tugurios, castillos y parques y monumentos —y también, naturalmente, autopistas y callejones, plazas y rotondas, calles peatonales y puentes. Es, en suma, nuestro saber morfológico el que nos permite orientarnos y usar la ciudad como cuadrícula de desplazamientos y de usos materiales, estéticos y simbólicos. Cada uno de estos elementos es reconocible gracias a ciertos rasgos pertinentes, sólo en parte puramente funcionales, pero a menudo sobre todo significativos: piénsese en las columnatas y en los frontones que a menudo indican los teatros en toda Europa, o en el papel de las ventanas en hacer que un palacete de apartamentos sea fácilmente distinguible de una escuela, o también en las vitrinas de las tiendas, o también en aquel grado de «fuera de escala» que constituye la monumentalidad de los palacios del poder. Aquí hay también una sintaxis compleja, que yuxtapone regularmente, si no necesariamente, elementos de diverso orden (por ejemplo, las plazas delante de las iglesias) volviendo redundante y fácilmente descifrable el texto urbano, aun sin conocerlo previamente. Lo demuestra la posibilidad de explicar y comunicar la ciudad, por ejemplo, en las guías turísticas, o hablando, a quien pide informaciones. El texto urbano también está envuelto en una espesa red de referencias en un metalenguaje verbal que nombra a sus elementos: a las calles con un nombre (o, según los hábitos estadounidenses, con un número); a las casas con un número (o, según los hábitos japoneses, con un nombre); a los contenedores más significativos con nombres independientes del contexto y dependientes de la función (Palacio Real, Castillo, Iglesia Mayor [Duomo], etc.). Es interesante considerar que este metalenguaje a su vez responde a reglas tácitas. Para dar un solo ejemplo, las vías pueden tener una forma derecha o ser curvilíneas, pero difícilmente contienen un ángulo recto o agudo: en este caso se hablará de dos vías confluentes. También las jerarquías son inscritas en este metalenguaje: piénsese en series como callejón, vía, calle, calle mayor, bulevar, o «largo»,* plazoleta, plaza, explanada, * N. del T.: Largo: «En la urbanística moderna, espacio resultante del cruce de varias Para una semiótica de la ciudad 1033 etc. Desde luego, todas estas reglas metalingüísticas, como las más esenciales que presiden la morfología material de las ciudades, son dependientes de la cultura, no ciertamente universales y necesarias. El texto urbano es conflictivo. A diferencia de otros territorios, la ciudad se caracteriza por la copresencia —en el tiempo y en el espacio— de identidades y poderes en conflicto y de las señales de los mismos. Esta convivencia tiene lugar ora a nivel de las estructuras permanentes de la ciudad (la iglesia y el palacio ducal o municipal, las fortificaciones de los invasores y el mercado…), ora a los niveles más efímeros de la posibilidad de movimiento y de manifestación, o en las huellas sonoras y olfativas de culturas diversas. El conflicto se origina en la ocupación física del territorio por parte de clases y funciones y culturas diversos, que lo conforman para su uso; frecuentándolo, lo hacen suyo y lo modelan. Dado que la ciudad es un lugar de adensamiento, ella no permite lagunas, ni físicas ni sobre todo simbólicas. Esta naturaleza polémica, en realidad, consiste no sólo en el conflicto de los poderes y de las presencias, sino sobre todo en el de la significación de los mismos, de su inscripción en el paisaje urbano. Toda presencia, toda manufactura, todo color, olor, escritura, todo edificio, declara su propia pertenencia, en competencia con otras presencias, otras inscripciones. El conflicto urbano es, ante todo, semántico y se realiza no sólo al nivel de los mensajes individuales sino también al de los códigos. Cómo debe ser la ciudad (o, más concretamente, la calle, la casa, el vestíbulo, el muro individuales), qué representa ella y cuál es su sentido, es objeto polémico de intereses y culturas diversas: qué es lo interno y qué lo externo, qué común y qué privado, dónde poder caminar, o pasear, o cocinar, o divertirse o comerciar; cuál es el grado de «dignidad» o de tedio, de comodidad o de protesta —todo eso no es constituido externamente a las prácticas del habitar, sino que se deriva de ellas y tiene la misma complejidad: los códigos urbanos se combaten o colaboran como sus textos. Y, naturalmente, se trata también de una guerra de interpretaciones, de rescrituras materiales (esto es, de reutilizaciones, cambios de presentación o de funcionalidad de las mismas estructuras, como cuando la catedral de Bizancio deviene la mezquita de Estambul y después un museo, o los monasterios sustraídos a las órdenes religiosas por la Revolución Francesa vías o del aumento de secciones de una calle: el Largo Argentina en Roma.» (Devoto y Oli, 2009) 1034 Ugo Volli o por el Resurgimiento italiano son transformados en cuarteles, hospitales, escuelas y prisiones). Pero también de miradas diversas, que escogen y valorizan aspectos diversos del mismo texto: piénsese en la diversa valoración de los segmentos antiguos y contemporáneos del tejido urbano de una ciudad mediana italiana cualquiera a los ojos de un turista y de un habitante del lugar, al menos hasta hace algunos lustros: la contraposición entre cómodo y pintoresco es el ejemplo de un conflicto de interpretaciones destinado a no quedar sin efectos. Esta guerra de códigos es evidente en la estructura histórica del texto urbano. Lo que los historiadores del arte describen como pasajes de estilos y de épocas, son, la mayoría de las veces, el fruto de conflictos de clases, de funciones, de poblaciones, de formas de gobierno. La ciudad de los mercaderes está en lucha con la de los nobles medievales, esta última es superada por los signos del poder principesco y después por la racionalización burguesa, por los signos de la industria de la construcción masiva capitalista. La Iglesia impone su propia primacía con el triunfo de las grandes basílicas, una potencia ocupante domina la ciudad con los altos muros de un castillo. La última oleada de grandes signos urbanos, que se difundieron significativamente a partir de las grandes ciudades estadounidenses y sobre todo fuera de Europa, son los rascacielos, que rivalizan en imponencia, para subrayar el poder de las sociedades que los poseen y no simplemente para alojar sus oficinas; como siempre, palacios, torres y castillos han hablado de la potencia y no sólo la han hecho habitar en sus murallas. Lo que aparece a la mirada del turista como identidad unitaria e irrepetible de un lugar es, en realidad, el tablero de juego de numerosos conflictos de diferente nivel, que han quedado marcados en la piedra y en el cemento. Desde hace varias décadas las ciudades italianas, y en general las europeas con pocas excepciones (Berlín después de la caída del muro, Londres después del renacimiento de su sistema financiero, etc.), parecen conservar los signos de los conflictos del pasado más que proponer nuevos. Pero no hay que hacerse ilusiones pacifistamente ante esta calma aparente. La ciudad contemporánea es, a su vez, intensamente conflictiva. A los diversos niveles en que ella se realiza (hoy, poco en el plano de los monumentos e incluso de los edificios nuevos, mucho en el de los letreros, de las reutilizaciones, de los modos de habitar, de las concentraciones de funciones y de poblaciones), la convivencia étnica y de las clases implica un conflicto de códigos y de señales. Hay en ello una razón de riqueza (preci- Para una semiótica de la ciudad 1035 samente porque el tejido histórico de la ciudad es heterogéneo), pero también una laceración, que subjetivamente puede ser también fuerte y difícil de soportar. Es interesante estudiar desde el punto de visto semiótico (además de, naturalmente, desde el sociológico) cómo se organizan las diversas estrategias activas y pasivas de estos conflictos. El punto de vista semiótico sobre los textos es el que privilegia el carácter narrativo de los mismos y se esfuerza por hallar, por debajo de la superficie expresiva del texto (en este caso, el texto urbano) una sintaxis y una semántica. Esto es, un sistema de actantes, de formaciones sintácticas que dan forma a la presencia de los actores sociales: son las diversas comunidades que se identifican en un territorio fijo como los diversos Chinatown, Porta Palazzo,*| etc., pero también los barrios que mantienen su identidad. Modalidades, esto es, formaciones discursivas que unen a los lugares el «poder ser» y el «deber hacer», el «no poder andar» y el «querer usar», en suma, un sistema de reglas y de prohibiciones que modula el sentido del texto urbano con arreglo a valores. Pero también una estructura sintagmática, que sostiene la dimensión narrativa declinando en el espacio y en el tiempo las intervenciones de los actantes, por ejemplo, con la ocupación nocturna y festiva de ciertos lugares, con la costumbre de fiestas y ferias. Y, por último, diversas organizaciones semánticas y de los valores profundos. La ciudad contiene varias de estas estructuras superpuestas e interferentes. No se trata de funciones parásitas, sino de la necesidad primaria de hablar de sí, de darle sentido a la experiencia propia. Es por medio de estas estrategias, de la construcción de objetos de valor, de la semantización de centros y de periferias, de la construcción de confines culturales y de gramáticas del comportamiento, que la copresencia de diversos grupos sociales y étnicos adquiere su significado, no se queda siendo simple mezcla inerte, sino que se hace construcción de significado y, eventualmente, lugar de conflicto. Este concepto conflictivo del texto urbano refleja, sin duda, los hechos sociales, pero sufre también las consecuencias de una curiosa paradoja. Desde los grandes reglamentos urbanos de las monarquías antiguas hasta el centro de las grandes ciudades modernas y después aún hoy dondequie* N. del T.: Porta Palazo: Es el mayor mercado de Europa, ubicado en el centro histórico de Turín. Con numerosos comerciantes provenientes de fuera de la Unión Europea, es considerado un lugar de encuentro de distintas etnias y culturas. 1036 Ugo Volli ra que se han construido o «regulado» ciudades, el tejido urbano ha sido considerado objeto eminentemente público —y no por casualidad, porque el paisaje citadino, a partir por lo menos de la polis, es el lugar por excelencia de la esfera pública. Por consiguiente, a menudo se ha querido organizarlo, homogeneizarlo, reformarlo de modo que permita una lectura y un uso unívocos del mismo. Estas tentativas de regimentación, a veces extendidas a toda la dimensión urbana, como en Palmanova, en Brasilia, en Pienza o en Briançon, y a veces limitadas a ciertas porciones del texto urbano, se encuentran, sin embargo, además de con la explosión de las fuerzas en conflicto que aspiran a dejar su marca sobre la ciudad, con un efecto característico de desestructuración. Si, como observaba Kant, el efecto sublime de lo bello natural no consiste tanto en el perderse de la mente en la inmensidad de la naturaleza, sino en el retorno del intelecto a sí mismo, y, por ende, en la inscripción de la presencia humana en el mundo natural, en lo que respecta a la ciudad vale algo así como lo contrario. No es la perfecta regularidad del proyecto lo que garantiza la dimensión humana, el sentido del tejido urbano. El proyecto, al contrario, si se desarrolla completamente y sin excepciones, le sofoca el sentido, vuelve abstracto e invivible el texto urbano, reducido a puro resultado del cálculo de un proyecto. Es, al contrario, la ruptura del equilibrio, el regreso hacia la entropía natural la que le da relieve y, por ende, sentido a la construcción de la ciudad. La permanencia del significante urbano, que es incomparable con el de los textos mediáticos comunes, acentúa ese efecto de descolocación [spiazzamento]. Porque cada fragmento del texto de la ciudad siempre es póstumo con respecto a sí mismo y a menudo incongruente con respecto a su contexto. Anfiteatros romanos, que no significan ya panem et circenses, sino simplemente connotan su misma antigüedad clásica, están al lado de palacios neoclásicos que no albergan ya a nobles señores, sino a museos y oficinas citadinas; castillos decimonónicos que fingen ser medievales están frente a casas burguesas que albergan ahora sobre todo oficinas, iglesias varias veces rehechas son usadas sobre todo para admirar los objetos en ellas custodiados, otrora prendas de piedad religiosa y hoy «tesoros de arte». La ciudad a veces conserva sus elementos, cuando no los reutiliza como fundamentos de nuevos edificios o refugios de materiales o simplemente los destruye. Pero la conservación implica siempre una reutilización semántica, una redefinición, que en la mejor de las hipótesis consiste en un poner entre comillas (la casa real del rey que ya no existe, la puerta de Para una semiótica de la ciudad 1037 muros desde hace mucho tiempo inútiles y derribados, la celebración arrogante de un poder feudal desaparecido hace siglos), y a menudo en modificaciones de uso aún más radicales. Ocurre también que edificios abandonados o reutilizados de manera radical sean «recuperados» y hasta amorosamente rescritos por algunos cultores de la tradición. No hay otro campo de la estructura urbana en el que «la invención de la tradición» (Hobsbawn) esté tan extendida y legitimada: bastan pocos años para transformar el rehacimento de un edificio, de una calle o de un barrio en un recuerdo auténtico, si no en el verdadero pasado que la imaginación colectiva exige y sólo pocos filólogos osan negar en voz baja. Todo este discurso sirve para caracterizar otro elemento fundamental de la semiótica del texto urbano. Éste, por definición, carece de autor, es «huérfano», como decía Platón de la escritura. Y, al igual que ésta, «gira» (si bien inmóvil por naturaleza) en medio de la gente, sometido a sus estros y caprichos, desposeído de su verdad. Como todos los textos sin emisor único, no vinculados estructuralmente al control autoral del proyecto, el texto urbano depende, para su sentido, de la percepción que se tiene de él, del consumo que se hace de él. Un mismo barrio antiguo puede ser demolido como insalubre amasijo de casuchas o conservado como característico y fascinante; una tipología urbana (por ejemplo, las «casas de baranda»* del norte de Italia) puede significar la miseria obrera o el esnobismo postindustrial; la misma iglesia puede ser derribada por un régimen por su significado «reaccionario» y reconstruida por el siguiente por su valor de identidad nacional, como ha ocurrido en el centro de Moscú. En suma, el texto urbano no sólo es agitado por conflictos sincrónicos, sino que es rescrito en el tiempo y adquiere el sentido que cada vez le es asignado. Tejido, entretejimiento, tela: pero continuamente rehecha como el trabajo de Penélope. 2. Espuma metropolitana Una de las características más difusas y probablemente universales de las sociedades humanas es el hecho de que en éstas nunca es posible separar el uso práctico del territorio de su dimensión de sentido. Todas las tribus * N. del T.: Porta Palazo: Es el mayor mercado de Europa, ubicado en el centro histórico de Turín. Con numerosos comerciantes provenientes de fuera de la Unión Europea, es considerado un lugar de encuentro de distintas etnias y culturas. 1038 Ugo Volli de los hombres, por lo que sabemos de ellas, además de usar el espacio circundante para la caza y la recolección, la agricultura y la industria, el depósito y la defensa, siempre han proyectado en él su organización social y sus creencias metafísicas. La forma de las aldeas y, después, de las ciudades, el modo de edificar casas y otros edificios, su orientación, la distribución de las funciones en los espacios, la red de los recorridos que se extiende entre los aglomerados habitacionales: todo este complejo de actividades que transforman el territorio a la medida de una sociedad humana y lo sacan de su estado natural para antropizarlo en una medida más o menos intensa, puede ser, ciertamente, analizado como la consecuencia (y al mismo tiempo la condición) de las actividades productivas que permiten la supervivencia del grupo que allí habita; pero, al mismo tiempo, resuena profundamente de sentido, le indica al miembro del grupo pertenencia y creencias compartidas, le impone obligaciones y prohibiciones, le sugiere objetivos y reverencias. No hace falta ser heideggeriano o escuchar la palabra de Hölderlin para saber que «poéticamente habita el hombre» (Heidegger 1954), esto es, que el uso del espacio es tan significativo y demanda tanto empeño como el del lenguaje, que habitar es una modalidad del pensar. Es, pues, muy incompleta e inadecuada cualquier mirada «pragmática», esto es, reduccionista y economicista, sobre el territorio, que vea en sus formas solamente funciones práctico-productivas y piense, por ejemplo, en la casa como en una «máquina para habitar» (eventualmente enriquecida o traicionada por una dimensión «decorativa» que el movimiento moderno ha querido simplemente eliminar y sobre la cual el postmodernismo arquitectónico ha usado, para su diversión, las ambiguas armas de la ironía); o percibe en la ciudad, en su territorio circundante y en el campo simplemente diversos factores económicos, que se han de valorar sobre la base de su eficacia (eventualmente también ellos enriquecidos por una cualidad «estética», que halla a su vez su valor económico en el disfrute turístico). Siendo el contexto necesario de cualquier actividad humana, el espacio sobre el que ella se perfila y se confronta, el territorio (la región, la ciudad, el pueblo, la casa) es ante todo texto. No constituye sólo el ámbito primario, el gran código del territorio al que pertenecemos y que nos define, dándonos el lenguaje, las reglas alimentarias y vestimentarias, el sistema de parentesco, el fondo religioso, la ubicación política (o que correlativamente se nos opone excluyéndonos de todo eso en la medida en que somos extranjeros, otros diferentes de él, o sea alien, extraños o extracomunitarios). Para una semiótica de la ciudad 1039 Es ante todo y sobre todo un texto específico complejo y difuso que nos vuelve legible y dotada de sentido, por ende dotada de valor, cada porción individual de mundo (y ante todo la nuestra) definiendo en ésta relaciones, orientaciones, funciones. La palabra «sentido», no sólo en nuestra lengua, indica a la vez significado y dirección. Eso es posible porque la dirección, en un territorio texto, es ya significado; y no hay significado social que no indique en cierto sentido una dirección, que no tenga un anclaje espacial, aunque sea «metafórico». Que el sistema semántico de las lenguas indoeuropeas (y no sólo de ellas) está basado en metáforas espaciales y que esta espacialidad del sentido es un dato fundamental de nuestro sistema de pensamiento, es un dato reconocido en lingüística (Whorf 1974), antropología (Cardona 1985), en las ciencias cognitivas (Lakoff y Johnson 1980, 1999), en el que no vale la pena insistir aquí sino por el hecho de que eso constituye un vínculo fuerte en el análisis del espacio concreto, el geográfico, urbanístico, arquitectónico. Partir del territorio como texto significa ante todo buscar en él oposiciones. Los textos, de hecho, son estructuras complejas que logran tener un exceso de sentido respecto a su condición «natural» y, por ende, producir memoria (o dif/ferencia, para usar una célebre expresión de Derrida (1971), esto es, en el fondo, permanecer, testimoniar) gracias a su capacidad de combinar (de tejer) sistemas de oposiciones expresivas para producir contenidos; para decirlo con Bateson (1984), son «diferencias que producen diferencia». En suma, un texto es capaz de significar (mejor: un fenómeno sensible cualquiera asume naturaleza textual y, por ende, significa) en la medida en que algunas de sus características son tomadas por la sociedad como diferenciales: por ejemplo, en la lengua verbal produce diferencia, entre otras cosas, el lugar de articulación de los sonidos (lengua, dientes, paladar); en las imágenes son pertinentes las diversas longitudes de onda de la luz reflejada por una superficie dada (y sus colores); en la escritura aparecen, entre otras cosas, ciertos aspectos topológicos de las letras como la apertura o la clausura de sus formas, los ángulos y los nodos que las marcan. En todo caso, está claro que el desvanecimiento de las diferencias, la indistinción de los elementos, en todos estos casos torna indescifrable el texto y, en última hipótesis, lo hace retroceder a su estado «natural» de objeto pobre de sentido. En el caso del territorio, las categorías que producen sentido son numerosas y poco estructuradas, aunque de todos conocidas: están las gran- 1040 Ugo Volli des dimensiones espaciales, como los ejes de la orientación (Norte y Sur, Este y Oeste) o los verticales (alto y bajo); a las que se añaden las categorías relativas a las formas (por ejemplo, de lo construido, pero también al aspecto del territorio); y, naturalmente, las relativas a los materiales, a los objetos, a las prácticas agrícolas. Pero las categorías más significativas son las topológicas: lo abierto, lo cerrado, lo conexo, lo aislado. Lo que hace que el territorio llegue a estar dotado de sentido son precisamente sus discontinuidades, sus confines. La casa, la aldea, la ciudad, la comunidad local, el estado, son recintos conectados por recorridos. Recintos y recorridos no se niegan en absoluto entre sí, no se excluyen: a menudo simplemente coinciden o se superponen (piénsese en la coincidencia sistemática entre viejos muros citadinos y actuales bulevares de circunvalación, o considérense los ríos y los mares por los cuales las funciones de recorrido y de confín a menudo se confunden o se entrelazan). Más a menudo los recintos son dibujados por la mayor conexión de los recorridos: por ejemplo, las redes viarias y ferroviarias de países diversos permiten adivinar con buena aproximación los confines entre ellos, por el hecho decisivo de enrarecerse hasta interrumpirse a lo largo de las líneas de contacto; lo mismo ocurre en lo que respecta a la ciudad, cuyos límites coinciden con el paso de la densa retícula de las vías urbanas a aquella mucho más rala de las calles extraurbanas. Y, por último, es una norma muy general que los recorridos enlacen recintos y que los recintos surjan en el cruce de recorridos diversos. Lo que cuenta es que recintos y recorridos se oponen: esto es, conviven en una tensión que produce sentido. Desde los tiempos de las murallas urbanas más antiguas, las ciudades interrumpen los recorridos, son delimitadas por zonas de no recorribilidad o de control. En suma, en los términos de Deleuze y Guattari (1980), el ambiente humanizado es siempre un espacio «estriado» y no «liso». Las ciudades son plexos de estrías, que concentran no sólo las funciones productivas, sino también las políticas y sobre todo, desde nuestro punto de vista, producen, organizan y conservan el sentido de su territorio. Que una ciudad sea puesta en cierta posición geográfica (de mar o de río, de llanura o de montaña); que sea regulada por la retícula que la modernización estadounidense ha heredado del gran modelo romano, o con arreglo a los círculos concéntricos de las murallas, como la mayor parte de las viejas ciudades europeas; que en el centro esté el ágora griega, el palacio del señor o incluso una fortaleza de los ocupantes, o la plaza del mercado, delimitada por el palacio municipal, o por la catedral; que en ella prevalezcan los Para una semiótica de la ciudad 1041 grandes edificios industriales o los palacios de la burocracia: todo eso no es simplemente una alternancia casual de las funciones técnicas del habitar colectivo, sino el provisional punto de equilibrio de los conflictos que atraviesan incansablemente el territorio y lo modelan. Estos conflictos, siendo ante todo tratados en el plano político, ideológico y social, son representados por símbolos y no sólo por funciones materiales. Lo que no significa, obviamente, que los castillos no sirvan para defender un poder, el mercado para intercambiar bienes y las fábricas para producir; sino que su colocación y su estructura sirven también para establecer la legitimidad y la hegemonía de esas funciones, para volverlas «naturales» y necesarias. Lo mismo vale para los diversos dispositivos que marcan el territorio: puentes y calles, nichos religiosos y cruces sobre las cimas de las montañas, diques y países, vías ferroviarias y cultivos. El territorio es leído ante todo como un texto ideológico, que sirve para justificar y contextualizar formas de vida y sistemas de poder. La línea de razonamiento aquí bosquejada es necesaria para tratar de comprender las implicaciones del desarrollo de lo que recientemente ha sido definido como «ciudad infinita», la proliferación y fusión de las periferias urbanas que se espesa en particular en las zonas económicamente más desarrolladas de Europa y en Italia en la gran franja situada al pie de los Alpes, a lo largo de las costas de la Liguria y la Campania y en Emilia. Esas ciudades no son, en verdad, infinitas. Tal vez sería más exacto llamarlas «ciudades indefinidas». Y, sin embargo, el sentido fundamental sigue siendo el mismo: es un territorio que ha perdido sus propios límites internos, aunque tal vez sólo los externos: una conurbación,* como se suele decir en la jerga de los geógrafos, que llena su territorio como una espuma o un gel, esto es, incluyendo de manera indiferenciada llenos y vacíos, reproduciendo su propia estructura según una lógica fractal, en fin, sumergiendo las diferencias del territorio y con-fundiendo sus funciones, reproduciéndose al infinito igual a sí misma. En el plano histórico es evidente que esa espuma metropolitana es el fruto extremo de un desfondamiento [sfondamento] urbano. La expansión histórica de las ciudades ha sido muy estudiada en diversos ámbitos disciplinarios; por lo demás, ella es fácil de exhibir en los mapas de ciudades, * N. del T.: Conurbación: «(Del ingl. conurbation). Conjunto de varios núcleos urbanos inicialmente independientes y contiguos por sus márgenes, que al crecer acaban formando una unidad funcional.» (DRAE) 1042 Ugo Volli dado que en general en ellos se conservan los sucesivos recorridos de sus delimitaciones (primero murallas, después circunvalaciones). Hasta mediados del siglo XX esta expansión, que también ha absorbido municipios limítrofes con la ciudad, ha sido mantenida bajo control y disciplinada en formas centrípetas que dejaron casi inalterada la percepción de la ciudad, aunque sus confines, de militares que eran, se hicieron industriales, con la sustitución de los muros por las fábricas como interfaz con el campo. El desfondamiento de la ciudad fue sucesivo, derivándose tanto de la inmigración como de la incrementada disponibilidad de medios de transporte públicos y privados, que permitirán extender espacialmente en gran medida los límites del territorio urbano, aunque manteniendo inalterado el dato fundamental que es la duración temporal de los trayectos que lo atraviesan. Muchos escritores y ensayistas han teorizado sobre la nueva metrópoli policéntrica como un lugar de libertad; pero está claro que la solución de compromiso alcanzada entre los años 60 y los 80 era una estructura lábil, funcional sobre todo para una organización del trabajo no compatible ya con la definición tradicional de la estructura urbana y subversiva con respecto a ella en el plano simbólico, además de serlo en el físico. El fin de la gran fábrica, el aumento de la movilidad, el bienestar extendido no invierten ni ralentizan el proceso de desfondamiento, sino, al contrario, lo llevan a su desarrollo último (por ahora): la espuma metropolitana o la «ciudad infinita». Más que las grandes estructuras productivas, que son raras y están en decadencia, lo que la determina son la ósmosis entre producción y vida cotidiana en el territorio (el chalé que es a la vez habitación, oficina, negocio) y, al mismo tiempo, la construcción de grandes catedrales del consumo (Ritzer 2002), los centros comerciales y lugares de la diversión de masa como los grandes cines multisalas (que, paradójicamente, a menudo simulan la plaza urbana a la que hacen competencia, retomando el modelo de los malls inventados en los Estados Unidos, donde la estructura urbana es bastante diferente y en general falta la tradicional función de la plaza europea). No nos interesa discutir aquí el sentido económico o sociológico de la espuma metropolitana. Queremos, en cambio, cerrar esta exposición considerando el efecto que este nuevo estado de antropización del territorio tiene sobre la capacidad de producir sentido, en los términos que hemos delineado arriba. Es evidente que el carácter principal de la espuma metropolitana es la indistinción, la neutralización de todas las oposiciones territoriales, a partir de la fundamental entre ciudad y campo. No se trata simple- Para una semiótica de la ciudad 1043 mente de la convivencia territorial entre las funciones, que siempre ha sido un elemento distintivo de la densidad de la vida urbana. Y tampoco de la libertad de movimiento, de la riqueza de los recorridos, también porque esta riqueza no ha llegado a ser muy grande. Lo que hace la espuma metropolitana llenando cada anfractuosidad del territorio es quitarle relieve a las especificidades, volver casual la colocación espacial de las funciones (o hacerla parecer así, dado que ella está dominada por un cálculo económico minucioso y no se esfuerza en absoluto por representar su propio sentido). La indistinción es homogeneidad de contenedores (los grandes paralelepípedos de las naves alineadas a lo largo de cada calle, sin referencias a su contenido), como es mezcla de funciones y confusión en la señalización identificatoria, vaciamiento de las especificidades territoriales, afirmación de una anarquía de las apariencias que no quiere o no puede jerarquizarse más allá de la unidad espectral del centro comercial. La lógica comunicativa de la espuma es la lógica violenta y redundante de la publicidad: intrusiva, indiferente al contexto, construida mediante superficies llamativas sobre contenedores neutros, pobre de autonomía formal pero petulante por predominio de la función fática. Ha desaparecido la ambición de diseñar recintos y recorridos simbólicos, mientras decaían y perdían sentido los antiguos. El caso, ya mencionado, de las falsas plazas comerciales surgidas en medio del campo, o , mejor, de los parqueos que lo han cubierto (en la forma de outlet, hipermercados, centros de diversiones varias), es extremadamente representativo de esta tendencia a ir, también en la proyección territorial, «más allá del sentido del lugar» (Meyrowitz 1985), esto es, a renunciar a la pretensión de la instalación proyectual o histórica de las funciones socioeconómicas, para abandonar los lugares devastados (esto es, vaciados de toda especificidad) a una funcionalidad simulacral hecha de puros efectos de superficie en relación con usuarios concebidos como espectadores/consumidores. No es cuestión aquí de «autenticidad» urbana e «inautenticidad» de los centros comerciales, —en las que nadie cree siquiera por la simple razón de que las plazas artificiales de la espuma metropolitana no se esfuerzan por parecer tales—, cuanto de artificialidad y descontextualización, homogeneidad y abstracción respecto al espacio, interpelaciones de las personas no como ciudadanos responsables del destino del lugar, sino como clientes que lo usan momentáneamente. Estos fenómenos se han extendido ahora a las ciudades tradicionales, que han sido reducidas por la espuma metropolitana a la posición de parques temá- 1044 Ugo Volli ticos auténticos (piénsese en Venecia, pero también en Bérgamo Alta) o de lugares usados por una población que no habita allí (Martinotti 2003). Jehoshua Meyrowitz le atribuye esencialmente a la televisión el impulso a la deslocalización característica de nuestra sociedad (que, por lo demás, estaba ya bien delineada como desterritorialización desde el Antiedipo). Vale la pena notar que la dimensión televisiva o del espectáculo permea en muchos casos las estructuras características de la espuma metropolitana, sobre la base de una verdadera economía de la experiencia (Pine II y Gilmore 2000) —donde naturalmente el significado del término «experiencia» es opuesto al habitual, porque no significa en absoluto la acumulación de saber producido por las fatigosas fricciones del sujeto con el mundo real, sino, por el contrario, la oferta que se le hace en la espuma metropolitana de variados momentos de vida precocidos y proyectados con arreglo a una lógica económica. Estamos hablando, en resumen, del proceso que, en la escala de la arquitectura más bien que en la más vasta que está en el centro aquí, fue hecho célebre por la definición de Marc Augé (1993): no-lugares. La espuma metropolitana es una configuración de no-lugares y un no-lugar también ella, o, si se quiere, un no-territorio, privado de las características de coherencia y de contextualidad que el sistema de las diferencias les da a los territorios tradicionales, y animado, por el contrario, dondequiera que sea posible, por características no-locales inducidas por medio de las tecnologías de comunicación. Por último, no se debe pensar que esta situación del territorio que lo transforma en espuma metropolitana sea simplemente insignificante y carezca por completo de la capacidad de orientación y de institución de sentido que es característica general del espacio habitado. Al contrario, en realidad, la espuma, precisamente por su insignificancia, constituye también ella un monumento, como las ciudades que la han precedido. Ella es una demostración, con su complejidad sin diferencias, de algunas de las características ideológicas de la sociedad que la ha expresado: la movilidad y la sustituibilidad de los factores productivos (incluidos los seres humanos), con su consiguiente erradicación y expropiación sometida en los hechos sólo a la lógica de la ganancia, pero presentada y aceptada como modernización y liberación; el distanciamiento entre producción y consumo, con el predominio explícito de este último; el aspecto onírico del shopping que se propone sobre todo como consumo de apariencias o de imágenes pobres de duración y de utilidad; el carácter oculto de los mecanismos Para una semiótica de la ciudad 1045 productivos y de poder, el predominio de la mistificación mediática; la desaparición o la total depauperación de otros valores, como los civiles y religiosos frente a la potencia de la lógica de la ganancia. Sobre todo la desaparición de la polis (y de la política que de ella se deriva no sólo por la vía etimológica), esto es, en definitiva, del espacio público, la privatización de todo territorio, comprendido los mentales y espirituales, a favor de la publicidad, que es privatización de la opinión pública; el fin de los derechos de ciudadanía y de la posibilidad de proyectar el bien común, la concomitante desaparición del ciudadano, más o menos consensualmente transformado en consumidor. Es de eso de lo que nos habla la ciudad infinita o más bien la espuma metropolitana: un lenguaje que entendemos muy bien, nos guste o no. El sentido de la indistinción es la forma económica-política simulacral y onírica a la que estamos confiados. Puede ser consolador pensarlo en términos de postmodernidad, como si fuera una moda cultural; o imaginarla «líquida» y «transparente». De hecho, ella es ante todo la sustitución de la ciudad por el consumo, por ende, la materialización de un sistema de dominio. Traducción del italiano: Desiderio Navarro 1046 Ugo Volli Bibliografía AUGÉ, Marc, 1993, Non luoghi: introduzione ad una antropologia della surmodernità, Elèutera Editrice, Milán. BATESON, Gregory, 1984 Mente e natura, Adelphi, Milán. CARDONA, Giorgio Raimondo, 1985, I sei lati del mondo, Laterza, Bari. DELEUZE, Gilles y GUATTARI, Felix, 1980, Mille plateaux, Les Editions de Minuit, París. ———————————, 1975, L’antiedipo, Einaudi, Turín. DERRIDA, Jacques, 1971, La scrittura e la differenza, Einaudi, Turín. HEIDEGGER, Martin, 1954, Was Heisst Denken?, Niemeyer, Halle. LAKOFF, George y JOHNSON, Mark, 1980, Metaphors We Live By, University of Chicago Press, Chicago. ———————————, 1999, Philosophy in the flesh, Basic Books, Nueva York. MARTINOTTI, Guido, 2003, «I luoghi (veri) della modernità radicale», en Bonadei, Rossana y Volli, Ugo Lo sguardo del turista e il racconto dei luoghi, Franco Angeli, Milano. MEYROWIRZ, Jehoshuah, 1985, No Sense of Place: The Impact of Electronic Media on Social Behavior, Oxford University Press. PINE II, Joseph y Gilmore, James H., 2000, L’economia delle esperienze, Rizzoli, Milán. RITZER, George, 2002, La religione dei consumi, Il Mulino, Boloña. WHORF, Benjamin Lee, 1974, Language, Thought, and Reality: Selected Writings of Benjamin Lee Whorf, MIT Press, Cambridge, Massachusetts. © Sobre el texto original: Ugo Volli © Sobre la traducción: Desiderio Navarro. © Sobre la presente edición en español: Centro Teórico-Cultural Criterios.