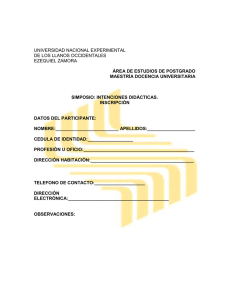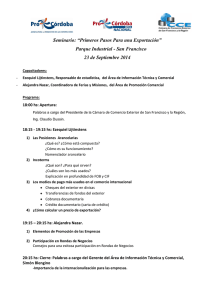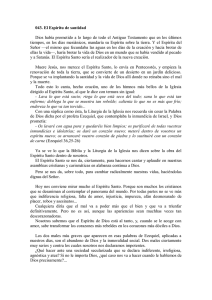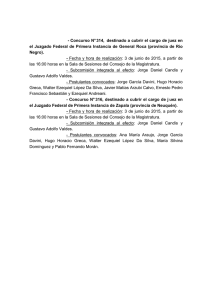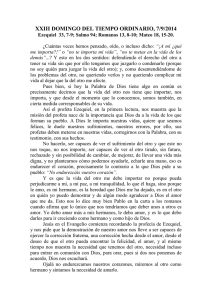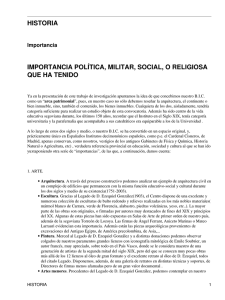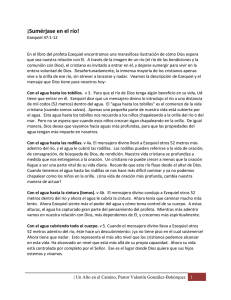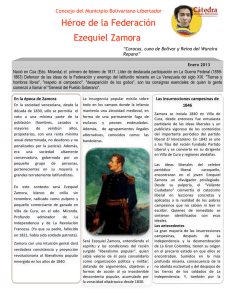UN CLARO TIEMPO DE AZAHARES
Anuncio

NOVELA UN CLARO TIEMPO DE AZAHARES Jorge Namur A mi madre EZEQUIEL RECUERDA Quizás la ultima diversión de Ezequiel sobre la tierra, fue la de presenciar su propio funeral; en realidad quien cargó con esta dicha fue su alma, que lo hizo posada como una paloma sobre la rosa de los vientos de la catedral de su ciudad. Abajo rebullían apesadumbradas muchedumbres entre los desbarajustes de una jauría de músicos, que al unísono, afinaban los acordes de una marcha fúnebre. En su infancia, Ezequiel se sorprendió una mañana cuando jugaba en las rejas de una de las ventanas de su casa y vio pasar por vez primera un funeral: un carrusel negro tirado por briosos caballos con plumas enlutadas en sus cabezales y seguido por una banda de músicos jadeantes aún por el esfuerzo de subir cuesta arriba por las calles. Supo después, al preguntárselo a su madre, que eran honores para un muerto importante. Rara combinación, música con muerte: había pasado mucho tiempo desde aquello, pero la desazón de entonces ni se parecía al placer que le provocaba oír en su entierro una banda de música propia. En el pórtico, esperando al muerto, el obispo de amatista se desdibujaba entre nubes de incienso; Ezequiel miraba complacido el cortejo que avanzaba en dirección al templo. Entre otros venía Cándida Fariña pero siempre a una distancia prudente, otro de los allegados era Javier López que se veía consternado. En el único momento en que se le tambaleó un poco la satisfacción, fue cuando vio detrás del ataúd a su viuda: enlutada, fosforecía proyectando un ámbito pálido que la distanciaría del mundo para siempre. Por un instante sintió un estremecimiento de espíritu: como crujir de hojas secas bajo la presión de un puño que se cierra, imperceptible aleteo de insectos contra las paredes, así sonó en las alturas al pie del inmenso gallo de latón con el que compartía su puesto de vigía, el alma de Ezequiel. Pero no pasó más que un segundo y ya estaba nuevamente disfrutando de los altibajos que ocasionaba su propio entierro. Detrás de su cuerpo, y de la viuda con la familia desdichada, venía un gentío tan espeso que eran necesarias varias cuadras para contenerlo. Más atrás, seis camiones cargaban parvas de coronas enviadas desde distintas partes. Muchos días después, el viento arrastraría por los patios de las casas y por las calles los pétalos ultrajados de aquellas flores. En las afueras de la populosa ciudad duerme el caserío de tablas y cualquier cosa: paulatina metamorfosis entre el empuje amoroso de la tierra y el hombre; seres cuyas células se contagian con la virginidad del monte: moreras de frescas penumbras y animales para las faenas, entre paltos fecundos, henchidos de aves canoras enamoradas en el gorjeo: zorzales, cardenales, naranjeros, torpes urracas: límite donde las calles de tierra se convierten en sendas para desaparecer entre los interminables cañaverales surcados de arroyos y ríos, saludablemente verdes antes de las primeras heladas, con sus ingenios 1 contiguos en el desorden de la zafra paralizada; monstruos de hojalata que digieren el zumo de la tierra excretando vapores pestilentes en el serpenteo de sus desagües. Enmarca el verde iluminado de las cañas, la selva infinita en sorpresas de mastodontes petrificados de un pasado distante habitado por saurios, de orquídeas que iluminan los árboles titánicos, lluvia de flores doradas, colgantes jardines de helechos. Jazmines y bignonias del agonizante estío: estación lluviosa y de llameantes rayos. Selva nostálgica del tapir agonizante, inmersa en la ausencia de tus seres primitivos y feroces, algunos extinguidos, incinerada con el fuego de tus claros tapizados de azucenas y generada y disgregada por el trabajo silencioso de tus hongos multiformes; con sus montañas de profusas arboledas y arbustos, engarce de lagunas donde la selva se trasmuta en bosques de las alturas con sus flujos subterráneos que la conectan con otro lago en la cima del mundo, lagunas de escondidos tesoros de los antiguos, custodiados por un toro para que nadie los usurpe: no tocar las aguas para que no despierte la bestia que bufa un sueño a la inversa, en sus fangos centenarios. Allí la india se inmoló con ellos y el animal resguarda, a su vez, su dormitar silencioso y ajeno a la escarcha que en noches de invierno uniformará el bosque. Trémulos cristales en el amanecer deshecho de sus vapores. Elevado naciente de las aguas que en tiempos recónditos arrojaron junto al poco prolijo caserío, a la vera de La Ramada, una bella Venus de la conquista. Policromada imagen de madera, obra de artífice que aprendió los vedados secretos de la talla. Madona cuzqueña en la Inmaculada, con tus manos en ruego y tu peso sospechoso. Ahuecaron tu espalda para buscar joyas escondidas, y sólo encontraron tu todavía palpitante corazón de purísimo quebracho. Designio divino en el mensaje de tu nombre: de dos serán tres y cuatro y tal vez miles. Anidarás el pensamiento en su más elevada forma. Imagen suspendida de nubes y angelotes que te elevas a pesar de tu gravidez sospechosa. En las alturas de la ciudad planeaba un cóndor pero la muchedumbre tenía demasiado para mirar abajo como para observarlo, tan extraño en estas altitudes como aquel entierro, escoltado por todo el pueblo. Se regocijaba Ezequiel al oír la música adornada por el tintinear de un incensario con el que un monaguillo descuidado esparcía cenizas a los presentes. Tamaña solemnidad la de aquel funeral. Cada condolido habitante de la ciudad, abandonando pertenencias y obligaciones, había concurrido a esta última cita con Ezequiel Albornoz. - No les faltará nada, prometía Humberto, el menor de los hermanos de Ezequiel, al mayor de sus sobrinos, con quien se acompañaban casi al límite del aura de la viuda. Ezequiel sonrió al oírlo, desde las alturas poseía la vista amplia y a la vez detallada de cada suceso. Podía oír al conjunto pero también individualizar cada comentario. Rotas sus antiguas ataduras, se sentía tan libre que comenzaba a experimentar desprecio por su propio cadáver. - Seré un padre para ustedes, afirmaba insistentemente Humberto. Muchos trataron de consolar a la viuda, pero nadie logró trasponer el espacio de luz que la circundaba. Alejada del mundo como para siempre, brillando de desconsuelo, emitía una luz sólida que no 2 sólo impedía el acercamiento, sino también que ni un sonido le llegase. Fue por eso quizás que ni se inmutó cuando el ulular de las sirenas del ingenio, de las ambulancias, de los bomberos y de los trenes inició un crescendo infinito. Finalmente aproximaron el féretro a la catedral: lo había traído a pulso un gentío delirante que no quería perderse el puesto para cargarlo. - Era un santo- le dijo una mujer al hijo menor del muerto tratando de consolarlo- Si hasta hizo llover hoy, después de tanto tiempo. El niño la miró estupefacto. - ¿Y usted cree que este es un premio a la santidad? La mujer le acercó apresuradamente sus condolencias y se retiró a un lado, desconcertada. Ezequiel era el más sorprendido al ver tanta gente. Hasta la mañana del día anterior, en la que tuvo que aunar su alma en un último esfuerzo para abandonar su cuerpo como reptil en muda, no imaginó que la noticia de su muerte fuera a provocar tantos descalabros. Exactamente a las diez de la mañana su auto se había hundido bajo las ruedas de un camión a alta velocidad. El coche quedó como digerido por un monstruo inconmensurable. A esa hora comenzó a soplar viento desde las montañas y el sol se puso tenue, proyectando débiles sombras de los objetos. Viaja velozmente de regreso a casa, la verde explosión de las tacuaras lo distrae por un rato, pero irreversiblemente la preocupante idea vuelve a ocuparle el ánimo. Entonces aparece aquel largo túnel por el que entra y cuyo fin parece no llegar nunca. Un momento, un día cualquiera, puede parecer nada. Un instante a veces es eterno: una serpiente alada que gira sin rumbo en el tiempo; su cuerpo es una llamarada. Puede clavarnos sus enredados colmillos para succionarnos las fuerzas. Gira en torno a un alma buscándole la fisura o el lugar en su superficie donde la inmaterialidad es más delgada, y cuando encuentra clava allí sus fauces; porque en el momento en que lo hace, se transforma en saurio. Ahora desgarra un pedazo. En el lugar y momento del accidente se me apareció un enano con un sombrero de ala ancha y me ayudó a mí, a Ezequiel-alma, a abandonar sin lamentaciones a Ezequiel-cuerpo. Una vez fuera me desperecé‚ y nos sentamos como viejos camaradas a contemplar la chatarra, luego él desaparece y yo me quedo solo para ver cómo extraen a Ezequiel-forma del auto. Es un desconocido el que alzándolo en vilo lo coloca en una ambulancia. Yo, Ezequiel-alma me distancio para seguirla, revoloteando en el aire fresco de la mañana de Mayo; con una que otra zancada me sobraba para aproximarme; después, levitando, espero a que el vehículo se aleje otro tanto: aprovecho estos lapsos para contemplar el paisaje vago: hacia el poniente, las cumbres del nevado; al este, la diluida llanura y el matorral. Tamaña noticia fue un destello fulminante que anonadó a todos. - Ezequiel, muerto. 3 Fue una exclamación que recorrió casas y se enredó en los pegajosos pasillos de tribunales para dejarse absorber por el salitre de sus paredes que comenzó a ceder, provocando una espesa nevada sobre los zócalos, se perdió luego entre la multitud agolpada en las cajas de pagos de los bancos; produjo frenadas, estrépitos, desmayos, como la creciente de un rió de montaña que comienza en pequeñas correntadas que invaden arroyos para buscar luego el gran cauce, e inexorable avanza arrastrando piedras sin respetar límites. De tal forma la noticia reptó directamente hacia Carmen de Valdez de Albornoz, la mujer de Ezequiel; claro que en la cresta de la primera oleada iba sentada Cándida Fariña, con el puño cerrado y el brazo en alto. Fue quien tuvo que darle la noticia. - estaba grave. - digamos que desahuciado. - un accidente horrendo. - una calamidad. - agonizaba. - no contaba. Estaba definitiva e infinitamente muerto. En realidad la flamante viuda ya lo sabía desde la noche antes. Fue cuando tuvo por primera vez aquella pesadilla que volvería luego irremisiblemente de noche en noche a lo largo de todos sus años: una araña caía sobre su cara en las penumbras de su cuarto. Se descolgaba desde el insondable techo, se sumergía lenta e inexorable en su impavidez, penetrándole en las carnes de sus sueños, acorralándola entre las sábanas. Y atrás quedan los restos de una tela infinita que se cuela y le transita el pulso y el palpitar de su mundo. De tal forma que cuando Cándida Fariña habló, ya era tarde. Ya porque Cándida se especializaba en las tardanzas, ya porque era un hecho consumado e irreparable. Carmen confirmó, de paso, aquel otro presentimiento en el que se involucraba la piedra. Fue entonces cuando se evadió para la eternidad. - ¿Dónde está Ezequiel? - Lejos, muy lejos pero siempre nuestro. - ¿Volverá alguna vez? - No volverá porque no se ha ido. - ¿Volveremos a verlo? - Eso ya no será posible. Ezequiel-alma presenció la sorpresa, la pena. Sonreía al verlos lamentarse. Luego recorrió las casas de sus parientes y amigos: la de su cuñada Clementina, quien todavía no se había enterado y trató de aliviarle la sorpresa; vanamente intentó hablarle, impotente se puso a girar como remolino de habitación en habitación. Finalmente se encaramó en el reloj de carrillón que hacía más de diez años que no 4 funcionaba y le extrajo lánguidos sones a sus campanas marchitas: Clementina reaccionó aterrada, vio entonces una sombra que abandonaba la casa; era Ezequiel que no podía habituarse a su nuevo estado y sentía una compulsión que lo incitaba al cambio. Por pura costumbre se dirigió a la casa de su escribano, que había muerto hacía ya muchos años, pero con el que habían sido grandes amigos. La casa inmensa y penumbrosa se separaba de los patios contiguos por galerías con arcos y columnas. En uno de los patios, un león verdoso sobrevivía babeándose mohosamente sin recordar que otrora escupiera aguas deshechas en una fuente con peces obesos, indiferentemente rojos al aguamarina de las mayólicas del estanque. Aunque la viuda del escribano ya no vivía en la casa y los nuevos propietarios todavía no habían juntado el dinero suficiente para barrer de la faz de la tierra el recuerdo de sus antiguos dueños, jugarían por el resto de sus vidas a sepultarlos en pisos superpuestos y metódicas capas de pinturas aunque con el tiempo terminaron siendo malas copias del escribano y la mujer. Pero las restauraciones de la casa no habían comenzado, de tal suerte que en los fondos todavía existía, con su aljibe español, el tercer patio, separado por rejas donde antaño vivían las criadas, entre plantas que soportan las penumbras; aspidistras untuosas, la vorágine de los filodendros, níveas euchárides, trémulos culantrillos de las selvas vecinas. Ezequiel no encontró más que los viejos recuerdos de su amigo: noches de prolongadas charlas entre los jarrones de vidrio firmados, con sus aves siempre ahuyentadas: zancudas filigranas, palmípedas entre los manantiales. El perfume de los jazmines invade la sala, las risas de las esposas irrumpen por ratos en la calma aroma de café en el aire. Saciada su curiosidad aunque un poco decepcionado, escapó para dirigirse a los tribunales: quería, como tantas veces, comentarle de paso a su amigo, el juez Don Nicanor González Turdel, las malas nuevas. El hombre había abandonado el escritorio pero Ezequiel presenció la sorpresa de algunos de los empleados que comentaban el motivo. - Su Señoría estaba tan mal que tuvo que retirarse. Siguió los pasos de Don Nicanor y fue a encontrarlo en su casa, gimiendo como un niño, entre los dos mancebos desnudos y mojados ( sus sobrinos) que trataban de componerle el ánimo: la novedad les había caído con el agua de la ducha que estaban tomando. Mejor ni me recuerden. Si supieras lo bien que se está aquí, del otro lado, que nada se extraña. Retornó entonces, a Carmen: estaba acompañada por las mujeres que le ayudaban con los quehaceres, y la siempreatrás de Cándida Fariña que dirigía con dura mano los preparativos en la casa. - Ezequiel ¿Adónde has ido? adónde... Sus noches enamoradas, su calidez, su gran paciencia, tímido compañero que ni adivinas quién eres. Siempre divertido y a veces colérico pero nunca torpe, el único que amé; nunca volveré a amar así a otro. Todo, todo irremediable, irremisible, inexorablemente muerto. 5 Se había perdido los eventos que siguieron a la mayúscula sorpresa, para vagar por las altas cumbres, pero regresó un día después para ubicarse en la cúpula del campanario donde, jugueteando, espectó con sus piernas suspendidas en el vacío; un rato después las campanas comenzaron a repicar a muerto: un vuelo de palomas ahuyentadas lo distrajo por un instante: tañido de oro y plata: monedas de los feligreses: Óbolo para fundir las campanas. Ezequiel se afanaba por capturar alguna de las aves, sin lograrlo porque sus manos las traspasaban. La plaza estaba colmada, los bancos arqueados por el peso de quienes no escatimaron esfuerzo para observar el espectáculo desde infinitos ángulos. Y él, un curioso entre tantos, que de cúbito dorsal se había acomodado ahora en una de las cornisas de balaustres apócrifos del edificio. Con el brazo de almohada observa: en medio del gentío está mi hermano Armando, se lo ve impresionado, hasta su alma voluble se agita como presa de íntimas convulsiones, retorciéndose como pez en la arena caliente a la orilla de un río. Le dedicó una mirada que no alcanzó a empañarle la sonrisa, porque más que un alma, se sentía el éxtasis pletórico, la satisfacción plena de la libertad absoluta, excepto la sensación de una difusa curiosidad, que era el motivo por el que aún permanecía allí. Ya la banda esparcía destartaladamente una marcha fúnebre. Ya un fotógrafo pendiendo de un árbol, como una naranja más a punto de desprenderse en su óptima madurez, hacía destellos grabando, para la inmortalidad, la mortalidad de un hombre. Siempre estaré con ustedes, aunque ahora estoy tan bien que nada se extraña. - Ezequiel te fuiste sin decírmelo. Yo lo presentí en el momento en que el diamante negro saltó de su engarce. Carmen estaba esperando a su marido en el umbral de la puerta de su casa, hacia el mediodía como acostumbraba. Alcanzó a divisarlo en la distancia, saludando al que se le cruzase: tomaba su sombrero e inclinaba la cabeza. El diamante saltó entonces, liberado de un cautiverio de tres generaciones. Aquella imagen y el horror que le produjo irrumpirían recurrente en sus recuerdos. No faltaron aquellos que pretendían emularla en su desdicha. Mujeres de negro que disputaron por ratos la atención sobre el obispo con el barullo que organizaban. Carmen, atemporizada, ni las notó desde el reclinatorio que junto con su hermana Clementina tenía junto al féretro. Su rostro detrás de una mantilla, emitía destellos diamantinos que atravesaban el encaje. Lo que el obispo dijo, lo murmurado por los presentes; algunos de los cuales habían saqueado la casa durante el velatorio, se fueron apagando y perdiendo entre nubes de incienso, también el féretro desapareció. Sólo la inmaculada de quebracho policromado brillaba con el mismo fulgor que la viuda. En tinieblas se oía, sofocada, la voz del obispo enumerando virtudes, obviando el resto: es que la humareda fue ganando el recinto y la garganta del orador. Fue cuando Ezequiel 6 recordó a su padre. Imaginó que el tiempo giraba, pasando recurrente por un mismo punto; se sintió uno de esos puntos y casi asimila la certidumbre de estar recomenzando un nuevo giro, sólo que esta vez los santos de madera estucada resistieron estáticamente el ingreso del muerto a la nave. Tampoco oyó el cloqueo de huesos rotos para la eternidad, como ocurriera aquella otra mañana de Mayo durante las exequias de su padre: años atrás, Nicolás Albornoz casi en senectud total, acusó un indicio de la enfermedad que lo demolería: le ocurrió mientras hacía jugar al ico-ico al mayor de sus nietos, cuando se fracturó la pierna por primera vez. Fue necesario un largo reposo para que los huesos volvieran a soldarse pero un día de Mayo, aparentemente repuesto, al levantarse para ver el progreso del otoño, tropezó en uno de los escalones de la galería de los helechos y en el momento en que intentaba levantar la pierna, cayó al suelo desarticulado en un trepidar de huesos rotos. Cuando Soledad, una de las sirvientas, lo encontró quejándose de impotencia, hizo lo posible para levantarlo pero por cada presión que hacía con los brazos, una tras otra se iban quebrando sus costillas porosas, en un compás arrítmico. Tres días y tres noches, una de las cuales anidó una luna portentosa y desmesurada que presagiaba tormenta y que fue bellísima, agonizó el padre rodeado de sus solícitos hijos, que con cristiana resignación soportaron más que el anciano la desdicha, sin aceptar ningún intento por prolongarle la agonía hasta que finalmente expiró rodeado del cariño de los suyos, echando espumarajos sanguinolentos por la boca. Fue un Miércoles. El pueblo íntegro se agolpó a las puertas de la casona para velarlo y el día del entierro fue feriado por decreto municipal. Cuando entraron su ataúd a la catedral, se fue cuarteando progresivamente el estuco de todos los santos, para luego despostillarse lentamente en lluvia hueca durante la ceremonia. Los negocios quedaron definitivamente en manos de Ezequiel, el mayor de los hijos, que los hizo progresar hasta poco antes de su muerte. Cuentan que aquella otra mañana de Mayo en la que Ezequiel-alma se separó de Ezequiel-cuerpo, el ataúd de Nicolás Albornoz pareció una catramina a desvencijarse en el silencio a veces interrumpido por el canto de algún crespín. Cuando las mujeres que fueron a acondicionar el recinto, abrieron el mausoleo en el que descansarían, si los dejaban, los restos de Ezequiel junto a los de sus padres, se oyó algo así como un incesante burbujeo, cloqueo, craqueo. Las sirvientas aguantaron sin huir porque habían conocido a Don Nicolás y sabían que era un santo para estar molestando sin motivos, por lo que, aunque inquietas, siguieron con sus tareas. El obispo elevó un brazo y su mano emergió de entre vapores por un instante al refulgir la gran amatista de su anillo que enviaba haces de luz sobre los rostros de algunos fieles. - El hombre que hoy despedimos- decía entre el palpitar pausado de un bombo-, nuestro hermano Ezequiel, quien nos recuerda rectitud, razón, equidad, reciedumbre, sobriedad... Veréis un día calles con su nombre y su memoria...- Su proyección, su trascendencia, su recuerdo. Los vapores se concentraban en espirales. 7 Carmen levantó los ojos y miró a un costado, superando los muros y arcadas con la vista y alcanzó a divisar a Ezequiel que, desde el campanario, le destinaba una sonrisa. Ella no pudo devolvérsela. Hizo una pausa, compuso la voz y, con gesto evocativo, prosiguió. - Puedo verlo. ¡Níveo! perfecto en la gracia del Señor, como los elegidos. Ezequiel se miró, de pronto, sorprendido, estaba desnudo desde los pies a la cabeza y recién lo advertía. Por precaución observó en derredor y, al no ver a nadie, volvió a mirar, perplejo, al obispo quien persistía. - Puedo verlo junto al Padre, celestial él también. Ezequiel se preguntaba qué nueva visión le acometería al viejo amigo que lo estaba despidiendo tan sentidamente. - ... la recompensa por una vida de cristiana resignación no podía ser otra; ahora camina junto al Padre por un sendero de luz. Sentado, allí en la altura, meneaba la cabeza al tiempo que sonreía. Un cardumen de truchas pasó flotando despreocupadamente en el aire de la mañana. Combándose y descomponiendo la luz en tornasolados reflejos. Casi pierde el equilibrio al distraerse en gran esfuerzo por alcanzarlas, entonces prefirió estabilizarse sobre la rosa de los vientos. Recompuesto, no estaban ni las truchas ni los recuerdos de lo hablado por el anciano. -... Un día su recuerdo se mezclará con la leyenda, las llevarán su nombre y también las plazas y las escuelas. habitante de la ciudad ignorará quién fue. calles Ni un Aburrido de tanta perorata mira la ciudad. Destartalando el pórtico de la catedral, un imponderable gentío; más alejada, la impaciente banda de música que aguarda ansiosa por seguir descomponiendo música, en rededor las calles despobladas. Percibe el futuro recorrido del vendaval de Agosto que ha de desperdigar azahares, endulzando los remolinos de hollín y hojarasca; luego una atmósfera quieta, suplantando el aroma de Agosto por un estanco Diciembre de inexplicable luminosidad y las calles agrietadas bajo el sol. La alocución del sacerdote parecía una invitación al anhelo. Una esperanza desesperada. Cada cual olvidaba lo escuchado conforme avanzaba el discurso. Aunque para él todo era divertido, Ezequiel estaba entusiasmado con otras cosas: la menesterosa imagen de los mendigos, los que más lloraron, con sus ropas deformadas y lustrosas. Los campesinos que habían llegado en tropillas sobre carros y camiones. La elegancia de los parientes de la ciudad, con sus ofrendas de claveles y rosas. Pero nada de esto era mejor que la imagen de lo que desconocía y podía sospechar. Sin meditarlo mucho se esfumó un rato. Septiembre volvería puntualmente con sus flores enturbiadas por el agobio de la zafra y por los muchos meses sin lluvias: una deflagración de lapachos, rosada erupción de botones y flores con el vuelo de bailarinas decapitadas por alcanzar el piso. Árboles 8 extraviados en la escala cromática con su rosa radiante. Polvorosa primavera del resurgir de la selva, con las anaranjadas corolas de las azucenas de Octubre. Hogar despoblado de jaguares y pumas, de la corzuela que escapa a brincos entre las rocas diseminadas por los pretéritos aluviones, tierra que en cataratas arrastró el tiempo en el surgir portentoso de las inmensas moles de sus montañas. Así debió verte aquel capitán con su ejército un día cualquiera cuando pasó sobre el musgo y la alimaña y, ahogado de tanto verde, clavó en el suelo su espada, sopesando su fertilidad, para extender el poderío del imperio sobre tu tiempo. (Vendrán luego a evangelizar con la cruz y su hermana, la espada.) Le sigue un misterioso ejército, seres multiformes y coloridos, diablillos de máscaras de oro, ensangrentadas con grandes colmillos que se entrecruzan en sus caras; gallos con crestas y picos luminosos; cornúpetos sonrientes, coronados de saurios salpicados; orejas de bestias, acompañados de músicas misteriosas, plumas coloridas de aves parlanchinas. Vuela del altiplano al Cuzco el celeste caballero, refugiada en el templo de los espejos, Santa Clara, junto a la virgen, en las vísperas del Corpus; Avanza a la diestra del capitán el celeste caballero, su mano en alto en amenazante gesto. Vuela encima de él una virgen con niño y ricas joyas. Refulgentes espejos multiplican al infinito las muchas gemas de su corona. La preceden santones blancos y negros, dolientes mujeres portan estandartes, vivo misachico de coloridos aguayos transitando el camino del incario, perdidos en tardes remotas desdibujadas en su atmósfera, polvaredas que engullen bueyes y niños. Altivas llamas llevan las cargas en recuas que desfilan los desfiladeros. Sonidos de la anthara y la quena atravesada. Cosmos enredados en tus mantos bordados. Cosmos enredados el de las lenguas nuevas que surgieron de tus lagos zoomórficos. Zoomórficos palmípedos descolgados te habitaron, cayeron una noche cualquiera desde las estrellas palpitantes. El capitán se lanza contra una flecha a la que dará vida, el ejercito lo empuja con sus más de doscientos hombres y de tres mil yanaconas, hasta más allá, donde el llano está cubierto de esteros con blancas garzas duplicadas en sus quietas aguas y salitrales hirientes que blanquean los matorrales; la meta inalcanzable es el oro, son los mármoles de una ciudad refulgente cual Hiperbóreas en la que los Césares practican costumbres tan exquisitas que hasta la holganza parece torpe ante ellas, los hombres de lenguas enredadas te señalarán inciertos horizontes más allá de donde la selva estraga y engulle el paisaje. Sus calles son ricas; las costumbres, las de una república utópica. Bellos barbados transitan sus días y nadie piensa en el retorno. Y en el camino, imprevisible y errático, irán cayendo y entorpeciendo el habla con nombres distintos para las cosas que antes quizá ni existían: a la aciaga lombriz la humillarán diciéndole uncaca; al frío, lo eternizarán con el chuy de chiri y, un hombre, a horcajadas sobre otro, será turucuto. La abeja amarilla y roja que laborea la tierra, puqueyo. Anko, algún tipo de zapallo; chelko, de lagarto: chilicote el grillo; chirle, lo acuoso, y macha, la borrachera. Y Huasa pampa y Burruyacu y Horco Molle. 9 Así la dejarían complicada en su nueva lengua, con sus árboles titánicos, raza perdida en los benignos ríos que descienden las montañas, donde el ilusorio ejército de hombres de barbas olvidadas se sumen desnudos en sus cauces entre los tímidos mikilos, lavándose la polvareda del peregrinaje por las montañas. Se parecen a los que ellos mismos andan buscando, idílicos y desnudos en sus tierras de Césares, pero el instante de lucidez los abandona o los pasa rozando sin contaminarlos nunca, y se pierden para siempre con la esperanza de encontrarse a sí mismos. Así debieron dejarte atrás con tus noches de estrellas movedizas y el zumbido omnipresente de los mosquitos del verano. Selvas prodigiosas de noches desangrantes. Volverán otros supérstite de incontables padecimientos: de la agonía de las fiebres por las flechas envenenadas que consume hombres y diezma los ejércitos. Volverán otros a fundar y refundar ciudades que los insectos estragan. En tanto sembrarán tu tierra con los naranjos del Oriente, algún día serán tantos que el aire en Agosto será químicamente de azahares. Los loros parlanchines y coloridos de tus barrancos los diseminarán por el pede monte. Dorados emblemas de nuestra tierra. Oro puro que te renuevas y reciclas de minerales cada año. Turgente redondez de pecho henchido. Más tarde traerán cañas de la India que buscaban al toparse contigo. Arrozales del antiguo imperio, hasta convertirte en un nuevo Oriente donde se entremezclan razas de vegetales, hombres y animales para recombinarse hasta el delirio en sucesivas generaciones que a la postre engendrarán un nuevo hombre, fruto de muchos otros. Nativos maíces, papas y tomates. El prodigioso zapallo, sobre el que los antiguos elaboraban menudos alfabetos de señales geométricas. De vuelta a la catedral con su cúpula plateada que semeja una puntiaguda campana, Ezequiel mira complacido entre los techos de chapas retorcidas y oxidadas: abajo, el imponderable gentío aguarda agolpado contra el pórtico y en las calles. La curiosidad sigue buscándolo y lo llama desde el futuro que desconoce. Ver un poco lo que le espera, y un poco lo acontecido. Un instante, y en vuelo como las palomas, todo sucede. II SU CAIDA EN EL CIELO Sueño un cóndor inmenso con plumas metálicas que vuela y planea hacia un valle distante, que sobrevuela mundos. En la distancia, el sol arde incesante, las alas del ave relumbran ante la luz de un día eterno. En su desmesurado interior se dispersan poblados entre tupidos parques de árboles y palmeras en los que juegan niños. A veces para descansar, el ave duerme, y durante su sueño su interior se oscurece, entonces los niños retornan a sus hogares donde los padres les cuentan historias. Una madre arrulla dulcemente un hijo en su cama. El valle parece tan cercano dice el canto y la voz sumerge al niño en el sueño. Imperceptiblemente se duerme, sueña ya. Sueña. Estoy dentro y a la vez fuera del cóndor. Me suelto del ave gigantesca y me lanzo hacia el verde, en valle surcado de innúmeros arroyos que, junto a sus peces, reflejan el cielo 10 luminoso. Camino inverso el devenir, descolgado como pluma del ave hacia el llano. Una brisa me empuja y dejo que me arrastre hacia una arboleda de alisos de cuyas raíces brotan vertientes. Atrás, el cóndor inicia un vuelo infinito hasta confundirse con el chisporroteo del ozono. Vuela, seguramente vuelve a las cumbres a rehacer su nidada: una solitaria cría que nace cada trienio para cuidar ilusorios rebaños. Piso la hierba, de entre los alisos sale Juan Guzmán y viene a mi encuentro. - Hace apenas un instante que pescábamos juntos en la laguna- me dicese me ocurrió nadar y un remolino oscureció el agua con una agitación de burbujas, no sé qué pudo haber pasado con la orilla, menos con lo que vino después. Desde entonces solo deseaba reanudar la pesca. Un descomunal fragor envuelve nuestra charla: entre vapores, el ingenio deglute las dulces esperanzas, parece ingrávido en el rebullir de cielo mientras Juan lo evoca; junto al ingenio hay una laguna enmarcada por palmeras centenarias y por la arboleda con sus musgos diluvianos. Retazos de nieblas se deshacen en el aire. - Podríamos pescar un rato- comenta- pero yo preferiría recorrer el valle. En la distancia, vaga una cáfila de almas de indios. - Son antiguas, habitan el valle desde que su pucará se convirtió en tumba- me cuenta-, se dedican a lapidar piedras, les daban formas imposibles tornándolas irrepetibles obras de arte. Otras almas andan con sus bien torneados muslos inmersos en las aguas de los arroyos, siempre mirando hacia abajo. - Han perdido su identidad al morir, cuenta. - No obstante sonríen, observo. Miro las altas cumbres, los ríos combándose en el aire al saltar del agua. y sobre ellos los peces - Pesquemos luego- le digo. En la distancia creo reconocer una capilla colonial rodeada de álamos y sauces: sus campanas repican mecidas por la brisa. Son las mismas campanas que trajeron veinte hombres, colgadas de una viga. - Vayamos. Descubrimos las ruinas de un antiguo monasterio y a un costado, grupos de soldados que reposan bajo las arboledas; otros, en las galerías, curan sus heridas de impenetrables batallas. Bajo un sauce descansa un oficial, viste uniforme azul, preferimos no molestarlo. Entro solo a la capilla; es pequeña por fuera pero su interior tiene la profundidad de un aljibe. Hacia un costado de la nave me encuentro con mi padre que me sonríe desde la distancia. No cloquea ya esa música de huesos rotos con la que lo recordaba. También veo a mi madre que teje incesantemente. En la nave encuentro a Carmen que 11 camina en silencio y la acompaño, luego salgo al exterior, Juan toca una rama de duraznero que se eriza de rosadas erupciones que, en sucesión plácida, expanden sus corolas y desperezan sus estambres para luego engendrar frutos. Tomo un durazno maduro, lo muerdo y resuma jugos, me extasío con la contemplación del paisaje: el horizonte es el colosal nevado que emerge hacia el azul. Me invade una recóndita añoranza y nos diluimos del valle para reaparecer en las rocallas de la alta montaña: una manada de vicuñas pace entre los pajares. Me acerco a tocarlas y Juan juega con una pequeña. En la distancia vemos un enano con hojotas y sombrero que silba entre las tropas. A su paso caen monedas de oro que van marcando su rumbo. Dicen que cuida las llamas y las vicuñas y que, en noches de luna, camina con tropas cargadas de oro y plata. El vendaval de la montaña se cuela arrastrando arena entre las laderas. El viento bisbisea con el pajar. Un laberinto de casas de negra y porosa lava forma un poblado que se arremolina sobre las faldas de un volcán extinguido: caminamos por sus galerías y subimos entre círculos y rectángulos de antiguos cuartos abandonados. La arena de su suelo está salpicada de coloridas cuentas de collares y restos de alfarería. Casi desde la cima del volcán vemos el inmenso valle con su laguna contigua donde algunos flamencos arquean la eternidad. Vemos también que el poblado está mimetizado con el volcán en cuya cima existe una meseta cual altar ceremonial. De allí proviene un intenso tintineo. Al acercarme quedo sorprendido al ver una mujer de incomparable belleza, rodeada de indios. Una purísima luminosidad la rodea. Por cada palabra que articula se oye un campanilleo que sumerge a un indígena en un ámbito de luz. Sonríe y abandona al grupo para retornar al valle. -¿quién eres? le pregunto. - Carmen Rougés, me contesta. Y un tintineo nos rodea. Converso despreocupadamente con Carmen. Luego Juan se nos une y juntos decidimos retornar al valle. En el camino nos detenemos entre las altas cumbres para observar el paisaje. Nada es igual en ninguna parte y los colores varían incesantemente. En una de las cimas encontramos un pasadizo por el que entramos y en cuyo fondo discurre un cantarino arroyo de montaña rodeado de un bosquecito de frutales y un huerto. Hay también una casa solitaria donde se juntan objetos vetustos y rústicos. Infinitud de flores de manzanillas tapizan el prado entre helechos y musgos de las rocallas. Gritamos nuestros nombres y el eco vuelve, una y otra vez, repitiéndolos varias veces. Salimos del vergel y comenzamos a descender un camino con casas a su vera. Los indígenas se nos acercan con piedras talladas y alfarerías bellamente coloreadas en las manos. Nos las ofrecen y tras agradecerles se las devolvemos para volver otro día por ellas. En el valle nos dirigimos a un poblado de casas espaciadas con grandes jardines y huertos. Reconozco una de ellas como la mía. Al acercarme percibo las voces y los aromas y veo los objetos que me son familiares. Su jardín tiene mis flores, cerúleas trigrideas, sedosas peonías, nardos. Un sol tibio me arropa todo el tiempo y tranquilamente entro en casa. Adentro están todos como antaño: mis hermanos que juegan y charlan entre ellos, mi madre que junta hierbas 12 aromáticas para la comida, pregunto por papá trascendencia, me dicen que está en la huerta. y sin darme mayor Los muchachos acaban de organizar una caminata a la montaña. Me invitan pero prefiero permanecer en la casa, quizá haga algunos trasplantes. Un cálido sol me baña y me amodorra. Decido tumbarme entre las azucenas y los nardos. Duermo y sueño y dirijo mis sueños que en nada se diferencian de este estado en el que habito. Visito casonas vetustas de grandes galerías con arcadas y balaustradas. Sus patios colindan con muchas puertas con visillos y puntillas. Nadie las habita y el tiempo estragó sus paredes y carpinterías. Me detengo en una y la visito, una gran familia debió vivir en ella antaño; hoy solo las hormigas y las aves anidan sus dependencias. El sol entra poderoso por todos sus costados y yo camino sus pasillos. La casa es espaciosa y cálida. Un gran piano permanece abierto desde épocas pretéritas. Oigo voces que provienen del interior donde la penumbra gana los espacios. Pachamama Mamapacha, madre de todos, ¿en dónde esconden tus pariciones? Madre tierra, principio y fin de las cosas quien te roba y estropea las crías, nos ciega el futuro. Negra dolorida que en cuclillas rezas por ese dolor profundo y nuevo que te hiere las entrañas; aullido en solitarias noches de verano madurando los frutos, frutos de la tierra de madre Pacha, Pachamama Mamapacha Pachamama. Y mágico rito, de uno serán dos y crecerán el ganado y las majadas. Volveremos de los cerros, extenuados, con el ánimo solo dispuesto a la tibieza del fogón y del ocaso. Ruega en tu llanto divino que los dioses te devuelvan las muchas crías perdidas, ruega que en la noche los hijos descansen en sus lechos, amorosamente ungidos de tu amor. Y despertaremos ese día: un día de sol después de las nevadas. El fragor de un trueno distante al final de la tormenta. Silencio pastoril en medio del llano. Voluptuosas frondes de helechos despuntando entre la bruma de tu colosal suspiro. Te llevaremos hojas de coca, chicha para mojarte las carnes y luego beberemos juntos habiéndonos amado. A cambio nos alimentar s generosa con tus pechos eternos de selvas misteriosas y variadas, frutos del verano, flores colgantes. Prémianos con tus zumos cristalinos para alimentar la siembra, pare para nosotros que de ti cuidaremos mientras generosa nos cobijes. Solitaria apacheta, ofrenda de frutos te entregaremos. Y un llano erizado de estáticos menhires labrando una ruta de silenciosas estrellas que en noches vírgenes tapizan el cielo. Estrellas imperecederas, lluvia de fuegos de un tiempo que plañe el porvenir. Vence otra vez en bravía lucha al Huayrapuca; monstruo de tres cabezas ora sapo, ora serpiente. Lucha el viento sobre la tierra, la maldad contra la madre. Vence a la serpiente y quítale sus fuerzas. Una llovizna me moja el rostro. Sol y lluvia se entremezclan y la naturaleza se reorganiza en rededor. Frágiles brotes, coloreados pimpollos se yerguen, despuntan y crecen ante mis maravillados ojos. 13 La lluvia cesa y algunos hongos elevan como manos sin dedos en súplica hacia el cielo. Las majadas retornan de las montañas, Coquena las irá arriando entre desfiladeros y crestas de piedras. Silba, seguro o será el Llastay con su quena de húmero de cóndor con la que pacifica la hacienda y devuelve el verdor al cerro. Premiará con oro a los que respetan a los animales y castigará al que los hiere. Protege al cóndor unigénito aún en su nidada, que nunca muere y resurge de sus propias miserias. A la tímida vicuña con pelo de seda, tropa exigua que desfila en las cumbres lejanas. Al manso, fugitivo, guanaco. Música que llega desde alguna parte; érques poderosos, sutiles ocarinas, sicus y flautas y el canto. Voces misteriosas que llaman al infinito. Voces desgarradas que cantan, de donde emergen en el silencio, del aroma de la tierra humedecida por la llovizna. Vapores que se deshacen. Niebla del valle, envuelves los árboles y en tu seno anidan seres fastuosos: tres cabezas de saurios. La vicuña o el guanaco se mezclaran con el suri. Les entregaremos ofrendas de coca o tabaco. Con un trueno distante se despide la lluvia. Marcho por un sendero entre el bosque. Alisales remontan las laderas y entre ellos pasea una senda. En la cima veré el nevado y sus hielos intemporales. Allí nacen las aguas. Ríos subterráneos para alimentar tus ciclos crecerán de las aguas que tú filtras y depuras, Pacha Mama. Tus pastos sorberán el líquido para continuar sus ritmos, y lo que sobre, lentamente, alimentar tus cauces, órganos subterráneos, pureza de los manantiales del valle. Luego serás nuestra pura bebida, el imprescindible riego y el abrevadero. Serás nuestra sangre, fluidos vitales, te queremos límpida. Arriba, muy lejos de las desaparecidas brumas de la selva, donde el horizonte es curvo, surge una luz. En la noche pareciera que allí todo arde, ralas luminiscencias que tapizan sus laderas; y en el día, el resplandor. Llego hasta unos acantilados que la circundan y observo entremezclado con tropas de vicuñas: abajo, un disperso caserío sin sendas ni caminos. Las viviendas muestran un orden descuidado pero encantador. En la distancia, el paisaje se transmuta en grandes campos y una ciudad con murallones de piedras. En su centro, un templo refleja con sus chapas de oro y plata, templo de alguna deidad luminosa. Dios, sol y luz de nuestros días, fuente inagotable de aquella sustancia que teje el universo, la misma materia de los sueños, la misma que tapiza los pétalos de las flores de los jacarandaes, materia leve y densa que recubres por dentro y fuera el tiempo. Un calor arrobador me gana el cuerpo. Corro allá y me mezclo con otros que también van. Altivos compañeros de broncíneas carnes, brillan dorados ante la luz ahora más cercana. Las formas de sus aguerridos miembros, endurecidos en batallas y duras pruebas, músculos del imperio. Son antiguos guerreros que cayeron sin ser vencidos. Caminamos atraídos por el templo, a encontrarnos con una deidad de 14 corazón de piedra, a la que minerales diversos le enriquecen el pecho: el suntuoso jade de los sinfines del imperio, espumosas esmeraldas de las reservas lejanas, perlas de los mares del norte y collares de caracoles marinos de sus mares del poniente donde abundan las aves y los peces. Al templo lo escoltan llamas de oro, felinos de piedras. Sisean serpientes que se incrustan en las rocas, saurios de duros dientes, animales bicéfalos, diablos con espejos. En suntuosa litera descansa un hombre. Mientras descendemos se nos suman otros que aparecen en el horizonte como emergidos de las entrañas de la tierra: hombres embozados en ponchos; música de tambores y de zampoña acompaña a las ahora multitudes que invaden conmigo las inmediaciones del templo. Enmascarados y hombres con ruecas gigantes me rodean. Mujeres con pendantifs de peces de plata en tamaño natural. Alrededor pasan mansos felinos de las selvas, aves se desperezan y un casal de tapires escapan a pacer en la tierna hierba. El hombre broncíneo que porta la litera se yergue y vivos colores de plumajes le envuelven en manto. Parece un ave con descomunales alas. Y hay mujeres que arrojan pétalos de flores al aire. Y hay hombres barbados que descansan indiferentes, echados en las calles de los palacios y templos sagrados. Sigo a los que vienen, llegamos al centro, allí se untan con mieles blancas y vírgenes, mieles para saciarnos, para suavizarnos la piel con su contacto. Encuentro a mis hermanos que son niños otra vez, encuentro a mis hijos con los que juego. Encuentro a Carmen que me mira comprendiéndome. Todos toman mieles. Con todos las comparto. Los bellos hombres barbados descansan adormecidos por la tibieza del sol y el relumbre de las planchas de oro del palacio aledaño a la plaza. Se parecen a las exiguas tropas del capitán que perseguían la ilusoria ciudad, o quizá son los verdaderos habitantes de la ciudad de los Césares. III TIEMPO MÁS ATRAS Aciaga supérstite de mundos vedados, oradas incesantemente la tierra, el frío de la gran noche que envuelve tu cosmos te ganará el letargo. Sueñas longitudinalmente y en cada parte con un lugar donde está tibio, húmedo y penumbroso. Líquido refugio y el mecerse inconsciente y ajeno a tu paso sin memoria. Suave vaivén en túnel infinito. Un espacio que es de las aguas, del aire y de la tierra, donde nada se diferencia ni separa. Un tiempo ganado por la niebla eterna, vapores progresivos que escapan al espacio. Sonidos quedos y a veces lejanos que llegan desde alguna parte. Golpes rítmicos y ahogados. Fluidos que circulan en intrincadas galerías. Aire que sopla y resopla en inspiraciones y espiraciones. Y la tibieza que gana y adormece, confianza de un porvenir no lejano, de un tiempo en el que esperas, adormecido esperas. A veces hay conmociones internas, amenazas de crisis. A veces todo se apacigua y entonces solo persiste el fluir incesante pero ahora mucho más calmo. 15 Hasta que una agitación nos gana repentinamente. Luminiscencias, fogonazos que hieren y se adivinan. Entonces a perseguirlas porque las lombrices se crían mejor donde se tira el agua de lavar la ropa. Allí la pala dará con ellas, se las junta y caña en mano a conseguir una platada de mojarras para la noche. Bromas entre los hermanos que también ya sueñan. Armando, el segundo, se imagina grande y poderoso para que nadie lo moleste. El tercero, Roberto, aspira a ser un hombre de libros y querrá aprender, aprender hasta el infinito. Humberto, el menor, persigue un mundo de vértigo que nunca satisface porque todo pasa tan rápido. Desaprensivamente toman las lombrices, las convierten en diminutas réplicas vivas de los emblemas de la farmacopea. Luego, al agua del arroyito o de la laguna contigua a la gran fábrica: la de las palmeras centenarias que colectan los canales de riego donde espera para ingresar en la maquinaria de la fábrica: te endulzan, te elevan y dispersan. Te integran al esqueleto de la melaza, espesa dulzura para alimentar el ganado. En vapores dispersos serás la voz gangosa de sus chimeneas ciclópeas. Te extraerán de la miel para pulverizar los terrones de la dulzura. Finalmente, deteriorada, te abandonarán en los desagües por ser pestilente cachaza. Desaprovechada y maloliente serpentearás entre los caminos que estrujan las carretas con mulas o bueyes tirando las cañas. En las tardes de Septiembre enturbiarás la llamarada de las flores del ceibo entre los manantiales, arrieros de mañanas neblinosas, de burbujas opacas que navegan entre vapores aprisionando en sus órbitas póstumas gotas de vida. Turbios planetas que emergen del magma, que adelgazan sus paredes creciendo, que estallan con toda su vida hecha jirones. Con el transcurrir del tiempo se crece, aunque no parezca se crece. Como aquella mañana en la que fue de pesca en la infancia: la selva aledaña se disfrazaba de barrancas bajo las capas de vapores. Las copas de los árboles, con profusas cataratas de musgos que penden de sus ramas, semejaban espumas congeladas tras la niebla. Pálidas bocanadas exhalaba la laguna cuando a su amigo Juan se le ocurrió desenredar la línea; se arrimó demasiado, perdió el equilibrio y lo último que vio Ezequiel fue un chapoteo que avivó la lenta danza de vapores. Luego, el silencio helado lo envuelve con el bosque espectral de ramas ascendentes: fue un punto insignificante en el verde cuando la luminiscencia purísima que envolvía siempre a Juan, rompió la tensión superficial del lago y ascendió confundida con los resuellos de la laguna, se detuvo un instante entre volátiles gasas, pero fue un tiempo de indecisión apenas; para luego continuar su ascenso y ser nada entre la arboleda que se desdibujaba. Así se fue Juan. Ezequiel se quedó esperándolo, hasta que alguien dio con él ya muy tarde y tuvo que llevarlo por la fuerza de vuelta a la casa. Y esa fisura que gana el espacio, un espacio en el vacío; fue un desgarro cuando ocurrió aquello. - Hoy estamos. - Apenas nos aventajan. - Unos se van primero; otros, después. - Tuve un presentimiento cuando lo vi. - Lo noté muy raro. - Se me ocurre que ya presentía algo. - Habrá que resignarse. - No somos nada. - Yo tuve un sueño muy malo. - Alguien me tocó. - Oí pasos. 16 Pero lo cierto es que a Juan se lo tragó el agua. Para Ezequiel, en Nicolás, su padre, todo era bueno; ya sea porque el mismo o el mundo lo fueran. Los ojos del hombre le enseñaron pureza; su voz, calidez y seguridad, en los relatos de noches de descanso cuando la tarea estaba terminada. Ezequiel colaboraba con la clientela y con el padre, clientela que aumentaba con el buen trato no siempre correspondido. Sentía el mundo en su piel, lo sentía habitado por un alma íntegra, en unidad sin fisuras con su cuerpo: universo que se refleja en cada átomo, mundo que se continuará fuera de él creciendo y diversificándose en formas y paisajes. Sea porque cada alma inscribe en su seno su propia historia. Así dicen que la del abúlico es soluble y la del posesivo comprimida. A la del puro la describen luminosa y a la del susceptible erizada. A la del humilde la sospechamos porosa; a la del negativo se la achacamos oscura y en el estúpido la encontramos disgregada. Sea porque existen tales variantes o ninguna de ellas, pero en Ezequiel encontramos hasta entonces un alma sana. En el hogar las necesidades crecían y en él, la compulsión por ayudar al padre: añorar una vida sin preocupaciones, viajando velozmente por las montañas de arena de la construcción, en el auto que alguna vez, cuando tuviera medios, compraría: dunas impalpables, pecho del mundo. Vasto país de líneas curvas y sin árboles ni gentes. Suelos barridos por infatigables vientos. Sol partiendo la arena. O la poderosa tormenta que en las noches del verano deshace los caminos imprevisibles que faltan transitar. Grandes distancias separan los mundos. Dos fuerzas opuestas y alternantes los gobiernan. Por entonces se inició lo del alma. Decidido a ayudar a Nicolás, todo crecía; los depósitos, los hermanos, las necesidades. Pero a pesar de eso, la vida mejoraba. También la fisura progresaba en la medida en que aumentaban las mercaderías en los depósitos; alimentada con la blanca harina que se hombreaba en días de repartos al campo; engordada con el arroz de los vecinos campos del paludismo; endulzada con el producto que estrujan las cañas de la llanura; partidura que abre un espacio entre la vida despreocupada de los juegos de la infancia donde se entremezclan la arena para infinitos viajes y las esperadas partidas de pesca. Se fortalecía al ver la pobreza abandonada hacía muy poco, reflejada en otros, pero flaqueaban sus fuerzas al ver las miserias. Muchas cosas cambiaron. La docilidad de los hermanos se fue convirtiendo en nerviosismo por los adelantos no correspondidos con sus posibilidades. En los días de feria venían los campesinos con sus camionetas cargadas de tomates, pimientos y chauchas. Ferias coloridas en las calles del pujante ferrocarril, donde se vendían los frutos de la tierra: cítricos, doradas naranjas de la Cochinchina; tomates, papas y zapallos de los Andes, entre loros habladores de las barrancas y canoras enjauladas. Ropas y quesos y las infaltables ilusiones que ofrecen a manos llenas los viboreros con collares de serpientes: piedras para el amor y la suerte, talismanes para burlar la envidia. Y la gente agolpada alrededor para sorber un poco de esperanza y matar el tiempo de la monotonía. Eran momentos de gran trajín y eran estos los mismos campesinos, los que compran un talismán, un saldo de la buena suerte, a los que se les fiaban los víveres a vuelta de cosecha durante un año y a veces dos, cuando no podían pagar o les venía mejor renovar vehículos. En esta actividad fue creciendo Ezequiel sin olvidar que vivir podía ser mejor que pensar todo el tiempo en las necesidades que aumentaban cuanto más tenían. 17 Aunque estudiar y participar de los juegos con los demás niños hubiera sido lindo, trabajar ayudando al padre era más provechoso. Por entonces comenzó a entusiasmarse con la pesca en el arroyo de la esquina de su casa, en las correntadas a las que todavía no habían alcanzado a contaminar ni los ingenios ni las poblaciones aledañas, por lo que había mojarras, palometas y bagres en sus cauces. Era el arroyo que, con sus desbordes en las tormentas de las noches de verano, inundaba los depósitos y las casas contiguas. Noches en las que nadie dormía y en las que se buscaba ayuda entre los empleados y amigos para salvar del agua las mercaderías. Aguas que olvidaban a su paso serpientes y culebras a las que se mataba por igual, y lo mismo daba porque nadie perdería tiempo en sospechar que pudieran ser benéficas o venenosas. Pasadas las crecientes, volvía la calma. También juega como niño en el pedestal que volvía inalcanzable la libertad de la plaza. Diosa de fuerte pecho desnudo que exhibes al mundo tu indiferencia a la malicia. Elevada, casi perdida para siempre, dormiste el tiempo de la censura y el derrumbe en los galpones del arte. Reivindicada viniste por accidente a dar con este sitio de palmeras peregrinas, que llegaron con el amarillo de los lapachos de otras selvas, donde el gran río se quiebra. Viniste así para quedarte y resurgir cada tanto en los sueños de algún enamorado que en noches de lunas insondables se evade del tiempo y del espacio en la sombra de tu imagen en alguno de los bancos de la plaza. Allí también juega con los hermanos. Al verla desde abajo, se maravilla de su impudicia. Como ella será aquella a quién ame, serenamente clásica, su belleza. Rasgos de venus griega que elevas un brazo poderoso al cielo con una antorcha que anida una llamarada de redondos perfiles en una mano y en la otra un libro. Mientras los salvemos de la derrota, mientras los reverenciemos, honraremos a la justicia. Solo en equilibrio todas las partes para ser libres como ella. En esa base hacen harapos la poca ropa, pantalones para el remiendo y la protesta de la madre, entre las pompas de una banda musiquera toda hecha de vientos que soplan al viento, de músicos mustios que cargan a cuestas un jardín de raras flores metálicas, la misma que algún día lo acompañaría errática y jadeante frente a la estatua. Aquí mismo conocería a su amada. Aquí mismo se enamorarían. Y juntos diseñarían un instante del tiempo. Tiempo que les consumiría la vida pero siempre cerca de la estatua. Tendrían tres hijos fuertes y bellos. Los tres sobrevivirían a los mismos inconvenientes de cualquier ser humano para ser sanos y libres. Los buenos recuerdos los salvarían. Mi primer trabajo lo hice de taxista: época de molienda y cosechas, los sembradíos aumentaban hasta parecer que nada los frenaría. Mis amigos dicen que debo de haber sido un caso único, puesto que tenía chofer. Yo no sabía manejar y viajaba de acompañante como copiloto supervisor. Al auto lo había comprado con el único dinero que traje cuando llegué, y así andaba, de mal en peor, aunque todavía era yo solo. Dependía de la buena voluntad del chofer que no siempre andaba parejo porque le gustaba empinar el codo al hombre. Uno de esos días cualesquiera, faltó y yo necesitaba hacer un viaje. Me vi obligado a manejarlo: salí a los tirones con el asustado pasajero que se tuvo que tragar el mal rato porque no había muchos coches y porque, además, como tantos, era la primera vez que subía a uno. Desde entonces 18 prescindí del empleado y fui poco a poco aprendiendo el manejo yo mismo. Era muy difícil ganarse la vida. La situación empeoraba, hasta que tuve que vender el auto para poder seguir tirando. Compré entonces un carro y comencé a vender ropas y mercaderías por los caseríos de las afueras. Un amigo con el que habíamos venido juntos me prestó un dinero para que yo empezara y, al poco tiempo, me exigió que se lo devolviese. Tuve que entregarle el carro y el caballo. Me quedé sin carro pero ya tenía algo de mercadería con la que me establecí en una casa muy pobre que alquilaba en las afueras de La Ramada. Me instalé con el almacén y fui, despacio, creciendo hasta que pude vivir más holgado. Entonces me hablaron por primera vez de tu madre. Me contaron que vivía muy sola y siempre encerrada, que su hermano era un joyero ciego que la celaba mucho y que nunca la dejaba salir, a pesar de que viajaba mucho y de que ella no sabía nada del mundo hasta su regreso. A ella también le hablaban de mí las mismas vecinas, y nos fuimos conociendo por interpósitas personas hasta que todos decidieron que era oportuno que nos casáramos. Historias de la sangre, de la difusa familia que se desdibuja en los difusos perfiles del pasado, en los que se mezcla el español con el nativo. Con aquel abuelo que ni conoció, que había comprado su féretro porque no quería ser enterrado de cualquier manera y lo tuvo más de veinte años debajo de su cama y, a veces, cuando alguien importante moría lo prestaba, un poco para que admiraran el fino forro color amatista y los delicados vuelos de la mortaja, expresa condición de que se le devolviera otro de igual calidad. El mismo que de vez en cuando viajaba a la ciudad y se hacía rezar misas de cuerpo presente en San Francisco, por si en el futuro nadie las encargaba. O aquel tío Ángel, el último de los hermanos del padre quien, dicen, hacía honor al nombre: era muy bueno y vino después de muchos años. Muy mal criado era el tío: un día lluvioso, para matar el tiempo, se dispuso a ventilar los dos cuartos de los fondos de la casona donde vivían (en el pasado estas dos habitaciones habían sido la original vivienda de la familia), buscó un ayudante, removió los vetustos muebles del menesteroso ayer y encontró un arcón rebosante de papelería. Decidió hacerlos fuego, incluido el arcón que se encrespó de llamaradas de las que emergieron turbias golondrinas hacia la tranquila atmósfera de la tarde después de la llovizna y revolotearon en desparejos círculos, se arremolinaron entre las ráfagas hasta ser nada en la distancia. Más tarde comprendieron que había quemado las escrituras de todas las propiedades adquiridas por el padre, y gracias a las cuales la familia pudo cambiar la pobre vivienda por la espaciosa casa. Tuvieron que buscar testigos treinta henales para demostrar su derecho de propiedad. Todas estos relatos los había escuchado de su padre, Nicolás Albornoz ese hombre alto y fornido; de tan agradable trato y especialmente decente y bueno. Con el tiempo, y ya establecido Nicolás, fueron adquiriendo más terrenos para el floreciente almacén de ramos generales. El hogar se fue poblando cada vez más de nuevos integrantes: Clementino, para las tareas pesadas; Sabina, que los siente como hijos propios; Matilde, para ayudar a la madre y en las noches adormecer a los niños que solo se calmaban con aquellas historias del crespín y su lamento solitario, de la mula ánima que aparece en la oscuridad de los caminos desolados; del Basilisco que cruzó el océano en el vientre de una gallina de Castilla en la cubierta de una galeón y al que empolló un sapo después de atravesar con soldados e indios los caminos de la puna, y del que nació el migratorio saurio que mata con la mirada. O la lamentable historia del perro negro que, en las noches solitarias, pasea con su larga cadena a la rastra que te arrastra, devorando incautos peones de 19 la zafra, hombres que usurpan los terrenos vedados de la gran fábrica, en las penumbras del alba. Las mujeres ríen mientras hacen sus tareas entre las piedras, la fina harina del maíz resbala desde las conanas, oro en polvo que recogerán en la alfarería utilitaria. Un poco más allá, el divisadero desde donde otean las brumosas curvas de las montañas. Allá, abajo, chiquitito, el invasor que crece. Creció el bullicio de gentes nuevas que llenaban la casa- algunos de paso-, y llegó a ser tan numeroso en caracteres y personajes que se pareció en mucho a las ferias de los miércoles y sábados, con ilusionistas que prometían riquezas a cambio de cualquier cosa, y circos que acampaban en los terrenos vecinos a la ya gran propiedad que había comprado Nicolás. Con aquellos personajes alternaban Ezequiel y sus hermanos. Enanos y hombres musculosos, bellas mujeres que levitaban en el asombro de alfombras y lentejuelas, ilusorios brillos que destellan en los escenarios. Y, en sus jaulas, ociosos leones bostezando un tiempo de sabanas olvidadas; junto a la comezón de núbiles mandriles que escarban la solitaria piel del recuerdo. Una gigantesca elefanta estira su trompa buscando un premio por permanecer siempre parada y encadenada. Pobres carromatos y la eternamente zurcida carpa. Payasos y trompetas con las baterías en crescendo cuando el trapecista iniciaba su triple salto. Sorprendidos, evadidos en la ilusión del tiempo, ven los leones de los circos romanos que se arrastran en las arenas. - ¿quién verá a la mujer que vive en la botella? - ¿quién al hombre en el velocípedo de la muerte? - ¿Y al hombre bala? - ¿Y la familia enana? Y los magos más poderosos del continente que asombraron en todas partes, princesas exiliadas, con su ajuar entre las cargas de los camellos que la transportan, que serán cercenadas en público y para deleite de todos ustedes. Depositaron entre las piedras las ofrendas junto al ídolo con traje talar, tal como vendrá un día con todo su poderío a aplastar a los infieles, a los invasores, a esos que van creciendo allá abajo, entre las sombras. O los gitanos que vienen cada tanto con sus pailas y cobres martillados, y sus mujeres de coloridas enaguas con la maldición en las manos. Y en medio del gentío, los niños alucinados, ajenos al tiempo de cuadernos únicos y trabajos prácticos de las tareas escolares. Estación del níspero y de los jazmines paraguayos, ornados en sus bases con el silencioso clamor de las clivias. Estación de la niñez despreocupada, con la madre que teje incesante, una larga y complicada trama de hilos muy finos que va ampliándose como telaraña, teje Deidimia solitariamente en su atmósfera de opulencia del pasado. Épocas de clases, regreso de las vacaciones. El encontrase con la nueva maestra; Clarita Núñez, de delantal cuidadosamente almidonado, moño a la espalda y un negro cinturón. Los fuertes y rabiosos labios rojos que se ensañan con la presumible delincuencia de veinte niños que la escrutan admonitoriamente desde los bancos. Blasfema y castiga con golpes que estrella las cabezas en la pizarra. Grita entre los hombrecillos lo que le hubiera gritado a un solo hombre en sofocantes noches de lujuria, pero él ya no puede oírla, la ha abandonado; todos pagarán la culpa y así los educará 20 mejor, para que se animen, si pueden. Rígida en el paso enérgico, taconea con rabia sobre los recuerdos deshechos, en cada pisada de vedette destronada. Los niños la padecen, casi ni la soportan. Los tres hermanos más chicos sobreviven a sus coscorrones y alfabetos de letras enemigas. - A ver vos Albornoz, la tabla del nueve. - Nueve por uno, nueve. Nueve por dos, quince. Y la eruptiva cólera. - ¡Si hay algo que me enerva, es la desidia! Y hace tiempo que Ezequiel abandonó la escuela y el peligro de los alaridos de Clarita Núñez. Y un nuevo integrante se une al grupo, Javier Pasos, que escapó de su casa para refugiarse en la de los Albornoz. Persigue una libertad a la que no accederá nunca. La busca y la añora y hasta que en el fin de sus días, ya demasiado tarde, protestará por haber sido su prisionero. Muchos años después, ha de ser quien le presente a Ezequiel su prima Carmen de Valdez. Nicolás prosperó hasta que también pudo darse algunos lujos. Un predio en el que él mismo irá edificando una asoleada casa en las montañas y donde habría de pasar la mayor parte de su tiempo, entre dalias y margaritas del verano, en la vejez. Allí estaría largas temporadas con Deidimia, cultivando su huerto con verduras, frutales y hierbas aromáticas. Los jóvenes hijos llegarán cada tanto a pasar largas temporadas de descanso y solaz. Tiempo de serenatas con luna, de excursiones por las montañas, de travesuras como la de ponerle un cigarrillo encendido en la oreja al caballo del verdulero, juegos de adolescentes que Ezequiel tiene que desenredar en enojosas instancias. Al hogar lo frecuentan españoles que vienen a recoger los vestigios del oro que no pudieron agotar sus ancestros, árabes que escapan a la tiranía del imperio Otomano, italianos que podarán los cítricos como antes lo hacían en su isla de Sicilia, criollos con los que se apadrinan y familiarizan, fuerte mezcla de razas que se entremezclan, confundiéndose, para resurgir a la postre con las mejores fuerzas de cada una, recombinadas. - El mundo es cada vez más grande y variado, piensa Ezequiel. La Ramada era todavía un pueblo con algunas calles de piedras y muchas de tierra. Las campanadas de la iglesia se oían desde cualquiera de sus casas, y el aire estaba poblado por sonidos y por el olor de los mulares. Solamente el ferrocarril y los ingenios vecinos vociferan con sus bocinas gangosas, con los herederos del inglés que, en tiempos recientes herborizó los yuyos, disecó cualquier insecto, lapidó toda suerte de rocas, embalsamó la variadísima fauna; casi hasta capturó humanos en su curiosidad insana. Hasta elefantes y jirafas entregó a su taxidermista privado. Las formas se insinúan en las piedras, los vestigios del pasado animal, de la fertilidad, de los mundos que existen colgados en lo alto y a los que accederemos en otros tiempos. Son frecuentes las salidas al campo acompañando a Nicolás; allí alterna con los campesinos: comen juntos, planean negocios, crecen en comunidad. En casa de los Díaz, donde los niños van a diario dado la proximidad del pueblo, con Don Tomasito, hombre muy bueno siempre y cuando no haya bebido; cuando eso ocurre se producen grandes cambios, zumban balas, escupe culebras y ranas entre los hijos que serán solteros. Entre todos desmontan una superficie de dos hectáreas y allí, Ezequiel y sus hermanos, siembran hortalizas (lechugas, papas, tomates.) para consumir y vender los excedentes. La seguridad del 21 progreso está vibrando en el aire. Un futuro de bonanza y holgura que se asegura y fortifica. Los niños juegan a trabajar o, a veces, se quedan a pasar la noche bajo la arboleda cercana al río: descansando entre las piedras esperan que las corzuelas del monte bajen hasta el agua que alguna vez reflejó a los barbados; la misma que en el pasado arrojara la madona en las costas del villorrio. Allí, en las laderas de los cerros hay una cueva de la Salamanca, barrancas con loros habladores, pobladas de lapachos vírgenes que escaparon a la voracidad de las industrias de la colonia. Aguas que en algunas noches arrastran entre sus correntadas un muerto, en su propio féretro. Aguas que riegan las flores de sus márgenes. En este río pescaban bagres y mojarras, azules palometas y, desde lejos, espiaban los remansos con patos salvajes y sutiles garzas blancas o moras, ajenas al inconmensurable y titánico nevado que amanece algunas veces totalmente platinado por las granizadas, del derecho en la distancia y del revés, con meditativas aves acuáticas engarzadas, en algún tranquilo remanso. Esa alma íntegra se va disgregando entre los menesteres impostergables, entre las carencias y los esfuerzos para salir de ella. Los cuatro hermanos juegan y viven indiferentes a lo que viene, que algún día parecer como si todo hubiera sido predeterminado. En tanto las horas de la rayuela, del rescate, la escondida, la pilladita, la estrella y el volante. Volantines al viento en las ráfagas de Agosto. Larguísimas cuerdas hacia el azul distante, y a mandar un mensaje: amar por sobre todo, solo amar y el resto se irá acomodando al tránsito de los días. Ezequiel siente ya que ama, que es amado. IV UN COSMOS A SU ALREDEDOR En las cornisas hay un rumoreo de palomas que, pacientemente se retuercen al espulgarse; Ezequiel siente que algo pica, una incómoda sensación que le vibra en todas partes y comienza a imitarlas: escarba, espulga, y de sus nuevas carnes sin carnes emergen chisporroteos, sutiles puntos que vibran en el aire, giratorios, velocísimos. Maravillado se descubre en uno de ellos, descubre también, rostros que le son familiares: su padre, joven primero, que envejeció ante sus ojos, y las obligaciones pasando a manos de Ezequiel que iba emprendiendo cada vez más negocios por cuenta propia. Un punto luminoso se disgrega en imágenes que le devuelven la adolescencia con sus hermanos: Armando, al partir a la universidad, y que luego, casado no volvería más que por cortos períodos a La Ramada: bondadoso, muy parecido a Nicolás. Roberto estudiando y Humberto, el menor, soñando. Ahora son enjambres que le giran en órbitas, con él, como eje. En uno está la casa de sus padres con sus sólidas puertas siempre abiertas a cualquiera que fuese pasando: zafreros, bolseros, viajantes de las grandes casas que los proveían, desprevenidos, incautos, taciturnos, abandonados, carentes de afecto y las que vendían afecto, también. Atrapa uno de los minúsculos cosmos y en su interior se ve prisionero: había aprendido demasiado pronto las ventajas del cumplimiento en sus tratos. Su palabra era un documento firmado y al 22 portador. Los campesinos que antes habían confiado en su padre, luego lo hicieron en él, que cada vez se relacionaba más y más con los negocios. "lo mejor es quedar siempre bien." "A veces es preferible perder dinero que perder confianza." Y Ezequiel se lo fue creyendo y haciéndolo hábito. En uno de los círculos mágicos, que sobresalía por sus colores llamativos, encontró un retazo de la época en que había conocido a Carmen de Valdez, del tiempo que le costó convencerla de que él sería su hombre, de cuando se casaron. En las alturas está la Laguna Verde, donde desde antaño una mujer muy rubia, casi un hada, peina su cabellera y atrae con la voz. Muchos han viajado con ella hasta un reino que posee en lo profundo, con sus paredes como de aguas sólidas en cuyo interior duermen barbados con aires de hidalgos, Adelino Luis Sáez y José Luis Robledo (Boris) han visto a la princesa por un instante, una tarde remota ya, en la que fueron a la Laguna a tomar fotos, pero ellos no accedieron al convite, y la sirena se les escabulló en las aguas. Una mota vibraba casi errática, reflejando entre sus innúmeros pliegos, al Gran Guacamayo, parecido al que había en el tapiz de su amigo, Don Mardoqueo Molina, casado con doña Rosalba Castro, con quien, en su juventud, se hizo al hábito de conversar largas horas y cuyas iniciales en oro y entrelazadas, preanunciaban en los membretes de la papelería del escritorio, su personalidad. La amistad comenzó después que el escribano refrendara los trámites legales para la compra de la casa en la que vivirían con Carmen cuando se casasen. Tan profunda llegó a ser esta amistad que Don Mardoqueo lo trataba como a un hijo, trasmitiéndole muchas de sus experiencias de vida. Y como a un hijo le enseñó lo que debía y le ocultó el resto. Cuando el escribano cayó enfermo, pasó a ocuparse de él, tal como se atiende a un niño. A posteriori del esperado deceso de Don Mardoqueo, y a instancias de su mujer, ofició de albaceas: la viuda le confió que no quería asumir ella el riesgo de abrir la caja fuerte donde habían escrituras, entre otras cosas. Ezequiel tuvo que cargar con el trámite: se encontró con un par de revólveres que días después recibiría como obsequio para que nunca se olvidara del amigo; encontró las escrituras entre los pliegos de desconocidos amoríos epistolares que, según se sabría luego, habían rebasado lo meramente literario; y entre los gemelos de brillantes de talla holandesa que adornaban el traje de fiesta del difunto, halló una enorme libélula de zafiros y brillantes que todavía aleteaba al influjo de las luces, y que, según comentarios de las viejas del pueblo, batió alas ante los deslumbrados testigos para salir torpemente del estuche de fieltro francés donde había dormido a espaldas de la ignorancia de la viuda, y revolotear sin rumbo fijo en la espaciosa sala del escritorio; para ir a posarse, al fin, por un instante, sobre un tapiz de Aubusson con flores y árboles estáticos en la eterna ilusión de pavos dialogando y guacamayos arrebatados; según los mismos comentarios, la preciosa joya viva, sobrepuesta de la agitación del vuelo reprimido durante la larga enfermedad que había dejado hemipléjico al escribano, tomó aire y voló en dirección a un ánfora gigantesca que descansaba sobre un pedestal de madera, escarbando en el paisaje de cortesanas enamoradas entre guirnaldas imperiales, donde terminó incrustándose entre los nubarrones con querubines y aves. Con el tiempo, el relato se fue enriqueciendo con anécdotas del vecindario, que presumían la intervención de algún tipo de magia por parte de las criadas de las que decían que en las noches se transformaban en pájaros negros que revoloteaban inquietos detrás de las rejas del tercer patio. También contaban que, a su paso, de un golpe de ala, en su vuelo, el insecto 23 enteró a la viuda del motivo por el que habían dormido separados con su marido tantos años: no era ella la única. La frágil y bella Doña Rosalba no tuvo hijos pero sí crió dos pequeños perros y dos criadas taciturnas que vivían en los fondos cerca del aroma del jazmín magno y a la vera de la exaltación de las clivias primaverales en la base del aljibe de mármol blanco que sostenía complicadas rejas españolas. Se casó nuevamente, años más tarde, ante la oposición de Ezequiel, de Carmen y de las criadas que, por primera y última vez, le mostraron una contrariedad, abandonándola para siempre. En poco tiempo perdió casi todo lo acumulado por el primer marido hasta que, por un golpe de suerte, perdió también al segundo. Finalmente fue a pasar sus últimos días en casa de una sobrina, entre los saldos de porcelanas y cristalerías y los óleos de ancianas nativas que desgranaban marlos. ¿Qué habría sido de aquel tapiz? Gran Guacamayo nos hizo de barro, nos dio la voz, el verbo. Antes fue el Gran Tapir, grande y fuerte; algunos, herbívoros; otros, carnívoros. Pero una noche llovió fuego, y un día después ya no estaban. Y volvió a surgir y entonces las aguas y entre ellas venimos naufragando con tantas arrugas a cuestas: replegados repliegues que aprisionan sueños. La misma mota que vagaba errática, estalló en minúsculas salpicaduras que le devolvieron otros acontecimientos de antaño: estaba la hermana de Don Mardoqueo, Beatriz Molina de Peñalosa, de Profesión farmacéutica, casada en primeras nupcias con Abenamar Peñalosa a quién se le acusaba de haber traído al pueblo un juego desconocido por entonces; después se supo que se llamaba golf y que en realidad, no era malo, y que ya se jugaba desde mucho antes en la apócrifa cancha inglesa, con cipreses envueltos en ropajes de polvo levantados por carretas con bueyes que arrastraban caña entre los caminos vecinales, tuyas deshidratadas por la canícula de primavera, pinos e insolados cedros y un cuidado césped que había recibido más respeto y cariño que quiénes lo mantenían: la cancha contigua al ingenio. Doña Beatriz Molina de Peñalosa, que había asistido con sus pociones y brebajes a todo el pueblo, fue la dueña de la primera botica, heredada de su madre, que había hecho fortuna gracias a los ubicuos mosquitos palúdicos. Así lo recordaba María Concepción- la madre de Carmen de Valdez- quién había ido quedándose sorda conforme alumbraba más y más hijos que llegaron a ser nueve supervivientes y cuatro muertos aún niños y que gracias a su sordera logró preservar, muchos años después, un castellano ya en desuso: por cine decía biógrafo; por pull-over, tricota; por farmacia, botica, y por almacén, fonda. Recordaba también el comentado origen de la fortuna de los Molina. Se decía que la boticaria informaba al escribano sobre la gente que estaba en trance de muerte y acuciada por problemas económicos. En arreglos de cuartos de agónicos y en felices intervenciones de velatorios se fueron acreditando las sesenta y seis propiedades con las que frenaron por un buen tiempo el progreso del pueblo hasta que, finalmente, fueron a dar en manos de gente más progresistas. Por otra parte, Abenamar Peñalosa se fue relacionando cada vez más y más con los ingleses que venían al ingenio. Aprendió a hablar correctamente su lengua, y un día se animó a un viaje. Se había extraviado todo un día en Londres pero volvió deslumbrado de la belleza, a su decir, lacustre de Nueva York, de la locura colectiva de tener un museo para mamarrachos llamados modernos, y de su refulgente presencia en la noche cuando se llegaba en barco. 24 Por entonces, en la colonia del ingenio no se hablaba el castellano, de tal suerte que quiénes habían nacido allí, cuando tenían que concurrir a la escuela de la ciudad, desconocían el idioma nativo, sólo algunos pocos pudieron escapar al círculo hermético del idioma y las costumbres: Nancy Herriot fue una de ellas. De su termo se decía que siempre llevaba Whisky, y seguramente era así, porque sus costumbres resultaban a veces demasiado relajadas. Amiga de los Peñalosa, frecuentaba la casa donde parloteaba de tierras desconocidas y costumbres raras. Con el tiempo se fueron aislando más y más con Abenamar, con quien se dice, no sólo bebían, también jugaban al tenis y hasta practicaban algunas de las permisivas costumbres inglesas, juntos. Advertida Doña Beatriz por medio de una anónima misiva acerca de las sospechosas vinculaciones del marido con la extranjera que acostumbraba tomar principescos té en casa de los Peñalosa, organizó unos días de descanso en la casa de campo pero, apersonándose antes de lo debido, encontró en su propio lecho al otrora atlético y atractivo Abenamar, con la inglesa, abrazados y borrachos. Fue una situación conflictiva en la que hubo excesos no-solo verbales: la riqueza del castellano de una rebasó las posibilidades idiomáticas y la pobreza de lengua de la otra que se entorpeció en la debacle, pero el orgullo imperial de la anglicana se le encrespó entre las oceánicas cantidades de Whisky ingerido y pudo sobreponerse a los mordiscones, chuzchazos y arañazos de la criolla. Tan mal rato solo se purgaría con el inmediato abandono del hogar por parte de Abenamar que, repudiado, se abandonó a la bebida y andaba sincerándose con todos aquellos dispuestos a escucharlo. Para Nancy fue el fin de su exótica aventura: jamás volvería a escapar del círculo mágico de lenguas prohibidas y vivencias distanciadas. Al tiempo, un inglés la asiló en África. Cuando parecía que ya no habría arreglo, intervinieron Ezequiel y Carmen quienes lograron reponer los ánimos; y, de nuevo, el hombre, a su casa. Abenamar pasó el resto de su vida golpeándose el pecho y arrepentido, en santa comunión con el clero, recordando muy de vez en cuando la mega polis iluminada, sin regresar por el resto de sus días a visitarla. Doña Beatriz se volvió aún más seca que antaño y apenas si saludaba. Pasaba sí, largas horas en su farmacia entre los frascos de porcelana, preparando con esencias de menta y anís, raros licores con el alusivo de recetas magistrales con los que intentaba reponerse el ánimo que en las tardes de Septiembre se le venía abajo dejándola sin aire. Por cierto que hubo demandas judiciales y otras cuestiones. Y en todas fueron necesarias las intervenciones de Ezequiel que, se sabía, tenía una gran ascendencia sobre su amigo, el juez Don Nicanor González Turdel: hombre muy circunspecto y parsimonioso, dotado de un lenguaje tan ajustado e improbable que dejaba estupefactos a sus interlocutores, atónitos parroquianos que perdían el derecho de réplica ante los anatemas que el viudo vocalizaba. Su léxico, que se nutría con el " Enriquezca su vocabulario" del READERS DIGEST y las DIGESTAS ROMANAES, estaba intoxicado de palabras como " conspicuo, hipogeo, peristilo, androceo, ab-initio, mortis-causa, solutio-gratia, civis-obligatio, res-certa" y otras "libidinosidades". Quizá por eso la gente lo sospecharía un tanto raro. Había oro en las cajas, y los recuerdos de cuando éramos ricos. Pero un día comenzamos a dispersarlo. El juez solía salir en partidas de pesca con Ezequiel y aunque las malas lenguas le subrayaban una especial predilección por los adolescentes (quizá por haber adoptado a dos como sobrinos ante la ausencia de hijos), en realidad, lo único que parecía interesarle eran 25 las buenas mesas y el recuerdo de sus abandonadas prácticas de tiro al blanco que ya ni realizaba dado que no podía permanecer de pie por mucho rato. Pero a Ezequiel las maledicencias no le importaban mucho y seguía fiel a aquella amistad que tantos buenos ratos de compañía y consejos le había brindado. Recordó a Juan Pasos Navarro, uno de los agricultores que frecuentaba a Ezequiel, que llegó a decir que podía más que el juez. Y, probablemente, así era. Vio una nueva imagen en el aire, y era la de Don Nicanor González Turdel, que visitaba su casa cuando era invitado. Si los motivos eran epicúreos y se le aclaraba previamente que sería informal, renunciaba a sus inmensos trajes, camisas, corbatas, y los sustituía por un blanco saco de hilo holandés. Así era el circunspecto juez, jamás se apersonaba sin anunciarse, y si lo hacía, seguramente era por motivos de mucha urgencia. Y esto pareció pasar aquella tarde: Carmen divisó a través de los visillos de la puerta cancel, la casi inconmensurable silueta de Don Nicanor. El mundo se volvería loco si se supiera, el propio juez pidiéndole a Ezequiel que tomara partida en aquel asunto de los Peñalosa. No tuvo que insistir el hombre, así era Ezequiel: estaba donde se lo llamara o para lo que fuese pero, como siempre, el comedido sale perjudicado. Cargó con la peor parte, convencer a la orgullosa y decepcionada mujer. Y aunque lo logró, nunca se supo si ella perdonaría a Abenamar, a quien volvió a recibir en la solitaria casa, poblada ahora de torcidas expresiones de la lengua; de aromas a lujuriosos gineceos entre las fotos en el Empire State en un día soleado. Para tranquilidad de Don Nicanor que no sentenciaría, el caso tuvo un final feliz: arreglum factum est: un arreglo entre las partes. Por un buen tiempo pareció que esta era la ciudad de los Césares, del oro fácil- montones de oro que entorpecían el paso- pero pronto las reservas se fueron, (¿las fueron?) extenuando. En uno de los mundos opacos que volaba pesado y rezagadamente, percibió a Cándida Fariña, la secretaria del Doctor Tomás Sánchez, que solía encontrase con Ezequiel por todas partes, sin comprender a este despreocupado, que se da tiempo para andar tramitando asuntos para cualquiera: seca de esperanzas, seca de memorias, labra en las penumbras de tardes silenciosas un porvenir a su medida: la caída del perverso que le vedó el paso por el rocío: el que le ocultó la intensa deflagración del ocaso, el que la privó de la esencia de los azahares. El inefable y viejo compañero de todas las horas, el implacable e inevitable miedo. Miedo a sentir, a que la sientan. Miedo a vivir y a dejar vivir. Muchos años después y a punto de morir de vieja, se vio a sí misma tal cual era. Ezequiel la encuentra tan sola y reconcentrada en su endeble desdicha que trata de decirle algo, conversar con esa imagen de lo que sería Cándida, para que no se deje vencer por los malos recuerdos. - Cándida, les dice a las últimas imágenes que se diluyen en la tarde. El reflejo de Cándida pareció estar a punto de escucharlo, pero se fue en un aviso veloz, desechando lo que creía imposible, aunque días más tarde comprendería claramente el alcance de sus rencores y resentimientos. Vislumbró el doble filo del odio que crece como una hiedra viva pero que hacia adentro puja, puja en sentido contrario penetrando el espacio de sus días y de sus noches. Un instante de lucidez y la comprensión le gana el alma. Ella había resultado más perjudicada que los objetos de su ira. Comprende aunque nunca demasiado tarde que si se hubiese perdonado a sí misma habría vivido de otra manera. El mundo hubiese sido distinto y mucho más gratificante. Ella también hubiera amado. Pero no puede, la pobre no 26 puede amar. Y se perturba a sí misma porque tampoco puede odiar a este Ezequiel tan simpático, sospechosamente simpático. - Tanta confianza con su Señoría... - No me explico a qué se debe. Su posición, respecto al doctor, le da visos de poder y le contagia el habla de un aura sentenciosa, hecha de frases cortas e inexorables. Logra ingresar en muchos círculos en los cuales gana espacios de influencia: es de la Cooperadora de ayuda a los carenciados, de la Comisión de festivales para la cultura sin entender demasiado de esas cuestiones con tipos siempre raros, del Círculo de señoras epicúreas, aunque disfrute muy pocas veces de estos placeres. Frecuenta muchas casas y también la de Ezequiel, donde se impone, altanera, sin necesidad, porque a Ezequiel y Carmen no les afectan las mismas vanidades, y se desquita de pasadas hambrunas. El bramido de la bestia se oyó desde el cieno pretérito, claramente en la mañana, hierve el agua en el bufido ronco y vaporoso que atruena en la laguna, Se sacudirá la selva, temblará el suelo, las aguas se encresparán nerviosas. En una astilla que casi se le vuelve a meter en las carnes, pero que a tiempo logró evitar, ve a Florencia Molina de Sánchez, la otra hermana de Don Mardoqueo, desentendida esposa del Médico Tomás Sánchez y amiga de Cándida. Poco versada en mundanidades y sus variantes, sus escasos conocimientos de la vida se resumían a cuestiones tales como las faltas al honor, juegos de naipes, embarazos prematuros o nacimientos antes de término, a los que computaba, en función de lo perdido en alguna de las partidas de loba. Exceptuando cuestiones muy simples, su atención se centraba en las disputas matrimoniales no resueltas, o en las resueltas y sus instancias. Es cierto que también algo entendía de los quehaceres domésticos y de los eternos problemas con esos males necesarios que circulan por la casa, lo cierto es que se las arreglaba para sobrellevar los días y semanas y meses de jugadas y eternas charlas iguales. Parejas y cocidas en el mismo molde, sobre acontecimientos harto repetidos, en los que solo cambian las máscaras pero no los protagonistas. Don Tomás, en quién los intereses por la vida rebasan en gran parte a los de su esposa, es hombre ocupado en la pesca, las salidas con los del club de tiro, las inversiones en mesas de naipes, las comilonas con los amigos que se reúnen a cenar los viernes, las fiestas tradicionales como las de las vírgenes del Rosario o La Merced. Cargaba siempre con talismanes y tenía a mano cábalas para mantener el rendimiento en las jugadas. Había aprendido mucho sobre los símbolos y sus significados, aseverando que soñar una mujer con un niño era propicio para apostarle al dos y al veintiuno; cerro era fija del veintiocho, cárcel para el cuarenta y cuatro, muerto para cuarenta y siete. Ahogado para el cincuenta y ocho; miedo, el noventa; y este era el número al que más apostaba, quizá lo que el doctor, no podía doblegar: incesante compulsión que lo sumía en el espejismo de que cualquier día emergería como el ave de sus cenizas para arreglar todos sus entuertos y compromisos. Autoritario y enérgico, hacía sentir a todos el peso de su paso por los claustros de la facultad de medicina, haciéndose anunciar invariablemente con el título de Doctor. Marido y mujer forman con sus pocos amigos, íntimos círculos que no aceptan a nadie nuevo; en realidad ni siquiera se aceptan a sí mismos. Pero a Ezequiel y a Carmen los aprecian con cariño sincero: son gente que no habla mucho pero sí lo necesario. En especial Ezequiel que siempre está atento a solucionarle cualquier inconveniente, inconvenientes que nunca faltan cuando se juega de esa manera. 27 Ezequiel había hecho algunos negocios con Robert Williams, el inglés que con el tiempo exiliaría a Nancy Herriot en África. Al principio, el forastero que era administrador del ingenio, le vendió grandes cantidades de azúcar y con el tiempo, cuando le ganó la confianza, llegó a financiarle algunas operaciones, obviamente con el pago de los correspondientes intereses. - Mire amigo- le aconsejaba con su lengua retorcida- yo por experiencia le digo, en estas sociedades donde uno administra, siempre a la larga sale con una mano atrás y la otra adelante, nadie le va a agradecer nada. Siga mi consejo, sáquese la mano de adelante, vaya haciendo su diferencia. - Pero es que yo no puedo hacerle eso a mi propia sangre, Mr. Roberts - Con el tiempo se va a acordar de mí, amigo. Ezequiel se lo contó a Carmen - Le hubieras dicho al inglés que nosotros decimos que a la sangre no se la lava, - le contestó- ¿por qué no le dijiste al inglés que así se usa acá? Una gran burbuja tiene en su órbita al doctor Don Tomás Sánchez, a quien a veces lo acuciaban las necesidades, producto de sus excesos en el juego, aunque podía, gracias al aval de Ezequiel acceder a los préstamos de Mr Williams. Aunque más de una vez, también, el fiador tuvo que cargar con lo perdido por el doctor en alguna mala noche de juego, y muchas veces que soportar el incumplimiento como retribución a sus más atentos servicios. - Que te están fumando. - Que te viven. Esa primera fisura había sido apenas una muesca sobre la intangible superficie del alma. Pero esa muesca se resquebrajó en su avance para continuar un camino sin rumbo hasta que fueron tres y cuatro las fracciones. Alma estropeada, vestigios de una unidad, creces en la nada y ¿a quién le plañirán tus lamentos? El enjambre se dispersa: Ezequiel se ve en su casa y también en la de sus padres, en las montañas, donde Carmen y los niños pasan los veranos. Las altas y nítidas cumbres se yerguen casi al alcance de sus manos. Más atrás, el nevado que en los amaneceres emerge de las sombras, sin nubes que lo escondan. Allí encuentra solaz y calma. O en las salidas de pesca con los amigos. Ezequiel es otra persona en su bote, chacoteando sobre la profundidad del dique, comiendo las viandas preparadas por Carmen: dulce de membrillo glaseado, queso, pollo hervido, algunos fiambres. Cuando lleva de pesca a los niños les cuenta historias de un pueblo sumergido que existía antes del embalse de las aguas. Los invita a escrutar en los abismos subacuáticos para ver quién divisa su campanario con los goznes aún perceptibles en las tardes calmas, o quién escucha la primera campanada. Historias para calmar a los niños que distraen la atención sobre la pesca. A veces para que se refresquen los pone a nadar. A veces se olvidan del silencio cantando todos La Cucaracha ya no puede caminar. Porque le falta, por que no tiene, la patita de atrás. Se divierte y regocija de ver a los hijos que crecen, junto con las preocupaciones, pero son tan hermosos. V COSMOS QUE VUELAN 28 Entre tanto, a Ezequiel le suenan voces, su propia voz que dice "pasado el tiempo tuve lo que todo hombre desearía y lo que no desearía también- aunque seguía esforzándome por ser el mismo de antes, que saludaba cordialmente-: Carmen y los tres hermosos hijos, el hogar que lucía más, y adonde gustaba llevar sin previo aviso a todo el mundo. Caía sin preámbulos con invitados recogidos de las calles o de los bancos, a veces hasta mendigos a los que alimentábamos porque habían vivido alguna injusticia: aquel que había sido peluquero de navaja y purgó con la cárcel por muchos años un degüello ocurrido por donde él andaba trabajando: cuando el verdadero autor confesó entre otras cosas que había quitado la juventud y el ánimo al hombre con su silencio, estaba tan achacado, sin familia ni bienes, que pasó el resto de sus días de la infrecuente generosidad ajena. Muerto el pobre hombre, cargué con el cadáver." Voces de aquellos tiempos en que La Ramada era un caserío a la vera del indefinido camino al Perú, donde los acopios de mula y las cargas de las carretas encontraban descanso y abrevadero en el largo viaje. Los cascos de los hombres-caballo que resuenan entre las selvas aledañas donde todavía amenaza con su rugido el jaguar, con su rumoreo entre la hierba el tapir, con infinitas voces los loros y los mosquitos entre cóndores blancos que planean sobre la arboleda. Es que Ezequiel vivía solucionando enredos ajenos hasta que por fin terminó por entramparse, él mismo, en una sutil urdimbre de problemas: había adquirido numerosos compadres en pocos años y se sentía con obligaciones para con cada uno: hoy el trámite de inscribir a éste en aquel colegio, mañana de ayudar a este otro que era tan buen alumno y no podía seguir con los estudios: tiempo sustraído a sus actividades para dedicárselo a los otros. - Comienzo a entender lo que es el mundo- le había dicho amigo Javier López- un agricultor que parecía a cada recién en ese instante estaba aprendiendo lo que era la necesitaba permanentemente de alguien que lo guiara por laberintos. Vivir es un continuo enredarse hasta que no se puede más, interminable telaraña que se complica más y más. un día a su momento que vida y que esos torpes Javier, una Y así fue pasando el tiempo, cualquiera me llamaba para que le firmara avales, ayudara a enfermos o solucionara cualquier dificultad que emergiera por donde pasaba. - Usted amigo. ¿Qué problema tiene? - Que aquí no me conoce nadie y necesito abrir una cuenta para operar con el banco. - No se preocupe, usted no es un desconocido. Yo soy muy amigo del gerente y se lo presento ya mismo. Colaboraba con forasteros que le resultaban simpáticos y a los que instaba a establecerse en la ciudad por considerar que aportarían ideas progresistas a la comunidad. A veces también situaciones conflictivas, como le ocurrió con su amigo Don Tomas Sánchez, quien tuvo la mala idea de castigar delante de él a una de las criadas que le había acercado un mate demasiado caliente. La reacción del bueno de Ezequiel dejó pasmado al compulsivo doctor. - Estas son simples cuestiones domésticas, Ezequiel. - Pero no hacía falta tanta severidad, Don Tomás. 29 - Le aconsejo, amigo, que tome mi ejemplo, que yo de estas cosas entiendo mucho. A esta gente, para que responda, hay que rigorearla. Si no, va muerto. Fue entonces cuando elsiempreamable perdió la paciencia y se desencadenó el episodio que iba a poner fin a esa amistad de tantos años. La cuestión hubiera llegado a la defensoría de menores, pero medió a tiempo la platinada viuda Doña Rosalba Castro de Molina, para disuadir a Ezequiel y frenar el escándalo: tranzó a condición de que nunca volvieran a reprimir a la niña. Al parecer, con el tiempo perdonó al médico, pero no volvieron a frecuentarse. Sonidos de cascos entre las piedras, conservados en su dura memoria. Los hidalgos que llegan hasta la laguna del tesoro, mientras corre la india silenciosa que se arroja al agua con la larga cadena de oro. Más en lo alto, desde donde se puede ver un cielo virgen de estrellas, más allá de los Guettas, la Ciudacita, donde los sabios preparaban sus ofrendas y accedían a la expansión de la conciencia ( mundos alucinados, límites que se desvahen, el cosmos que se expande): los frutos del cebil, las flores de la datura, los hongos recogidos en el viaje con los que se ignora el cansancio, macerados para su consumo. Allí se vuelven aves que lo ven todo, el doloroso porvenir con la lluvia de fuego, como cuando el gran Tapir, la llegada de seres que torcerán el gesto de la alegría, el olvido de la madre tierra, su agonía. Carmen había convertido nuestra casa en un lugar confortable. Las primeras ramas floridas del jazmín esperma, cortadas y pasadas por agua caliente para disolver el látex que, coagulado al contacto con el aire, obstruye los vasos conductores del tallo, perfumaban baños y dormitorios con su constelación abigarrada. Jazmines Paraguayos, o ramas de eucaliptos aromatizaban el recibidor o la sala. Los aromas eran un detalle que la caracterizaba, llamando la atención a los que la frecuentaban. Carmen no dejaba que faltaran flores en alguno de los floreros: gerberas, caléndulas, rosas y cuando no se conseguía ninguna de estas, flores silvestres sobre las que nadie reparaba. - Es un perfume inconfundible que me recuerda invariablemente tu casa. El agua del tronador que se entretiene entre las piedras, baja después de haber arropado en su sueño, al toro que aún bufa y gime como la princesa. En el fondo del lago duerme el tesoro, que nadie lo perturbe, puede salir la bestia. A Carmen solo se la sorprendería con cuestiones simples: las plantas, los paisajes y todo lo relacionado con la tierra y sus variedades. Lo humano raramente la asombraba, parecía no horrorizarse por nada. Para ella todo era naturalmente debido. La simple regla práctica de que ningún sabor de los condimentos debe prevalecer sobre otro y una incansable imaginación la habían convertido en una exquisita cocinera. Sus recetas eran famosas, y el punto perfecto, motivo de permanente consulta entre los frecuentes invitados. El hogar se pobló de las voces de tres hijos que correteaban y no dejaban descansar a nadie a la hora de la siesta. El mayor, Maximiliano, tuvo desde niño gustos parecidos a los del padre; lo acompañaba en las partidas de pesca, o en las frecuentes escapadas al campo a casa de algunos de sus amigos agricultores. Federico, muy retraído desde niño, y a veces hasta poco sociable; Alejandra en cambio fue siempre la más diplomática del grupo. Como a Carmen, le gustaba el cultivo de las plantas, pasaban largos ratos con Doña Rosalba Castro de Molina conversando de sus cuidados. Aprendió a reproducir azaleas y camelias con un trocito de 30 musgo Sphagnum de las selvas, que colocado en las ramas demoraba siete meses en enraizarlas; a pulverizar las begonias con una cucharadita de sulfato de cobre en un litro de agua en la primavera para que el oidium no le estropeara las hojas; a que los helechos nunca se trasplantan a raíz desnuda, y que el culantrillo que se trae de la selva prefiere los suelos muy orgánicos pero pesados, por lo que convenía agregarle arena y envolverlo en papel hasta que se repusiera del viaje y enraizase. Durante largas horas disputaban sus conocimientos para descubrir cuál era más versada. Gustaban frecuentarse con todo el mundo, en todas partes eran bien recibidos y debidamente agasajados. Gustaban de las fiestas en el campo, de las procesiones: la de virgen de la Merced, en la ciudad, con las largas cuadras empedradas cubiertas de gentes, con los campesinos de rostros anonadados, coloridos y taciturnos que pasan con la virgen como flotando encima de ellos: inmensa imagen con peluca de pelo natural, en la que han trenzado los bucles con flores, con su gran corona de oro y un hábito dorado, lujosamente contrastante con la pobreza del villorrio que cada año se desgaja y desmorona más y más. Y entre las ruinas de la ciudad que se empequeñece en cada fiesta, los puestos de bebidas y empanadas, donde se venden el vino y la cerveza, los chazinados a la parrilla con empanadas. Siempre se encontraban con otro asiduo de cualquier evento, Don Omodeo Peralta: varias veces senador y diputado, inveterado caudillo nacido en La Ramada y a quien en muchos años, no se le conoció que hubiera hecho nada importante por el pueblo, solamente favoritismos y recomendaciones para unos pocos de sus numerosos ahijados. Vivía en una de las raras casas de dos plantas de la ciudad, con ventanas y puertas de arco que perseguían los aires de la colonia, pero mal elegidas; tan exageradamente puntiagudas, que terminaron por infundir a la fachada un aspecto casi litúrgico. La esposa de Don Omodeo, Doña Etelbina Palacios, lírica matrona que contrastaba con las famélicas plantas que padecían en los patios de su casa bajo los agobiantes solazos ( tierras empobrecidas y compactadas que perdieron todos sus minerales hacía muchos años, mostraban el déficit de potasio en sus puntas de hojas necrosadas, la escasés de nitrógeno en el amarillamiento de las más viejas) acostumbraba a deleitar con poemas de su autoría, a los hijos y a los ahijados conseguidos por Don Omodeo en sus frecuentes paseos por el campo, y a los que había bautizado caprichosamente: con las mujeres aludía las piedras de sus signos zodiacales: Esmeralda, Ágata, Cripsopacia, Topacio; con los de los varones recordaba sus frustrados intentos literarios, llenando su casa de Ulises, Dantes, Ovidios y Victor Hugo. Con su marido habían tenido varios hijos y vivían; ella entre abanicos desplegados que tapizaban las paredes, mantones, carpetas y visillos de complicados tejidos; y él, entre medicamentos para solventar las perezosas digestiones de las comidas de campaña y los nervios por los inconvenientes causados por las numerosas piedras y personajes de la lírica, de sus hijos, quienes casi ni paraban en la casa, insumidos en variadas ocupaciones mundanas. El pasatiempo favorito de Don Omodeo consistía en hacer crucigramas, y largos viajes a la capital donde, según él, todo el mundo le rendía pleitesía. - ¿ Cómo está Don Omodeo?. - Bien, ya recuperado del ajetreo del viaje a la capital m'hijo. - ¿ Andan bien las cosas por ahí? - Y... usted sabe, a veces uno reniega mucho. La vida del servidor del pueblo es muy agobiante. - ¿ Y cómo anda de su hígado?. - Regular, lo mismo me preguntó Su Excelencia cuando me vio los otros días. 31 Hombre que se abrigaba con manta de vicuña y lucía en el otro extremo de la cadena del reloj, la medalla de oro con el escudo nacional, cadena que debía sortear un largo trecho para envolver el cultivado vientre, ponderado testigo de innúmeros agasajos políticos. Prometedor de cualquier tipo de favores, siempre asentía ante los encargos de trámites dormidos en las profusas galerías de la burocracia, laberintos donde Don Omodeo se amodorraba. - Por supuesto, m'hijo. - ¿ Y cómo está la mamá ?. - Mejorada, gracias. - Me le da cariños. - No se olvide Don Omodeo de ese encargo. - ¡ Cómo!. ¿ No han tenido noticias todavía?. - Nada... - Ya me voy a ocupar personalmente de movilizar los expedientes. Gustaba comer en las asiáticas mesas de los Albornoz, donde nunca faltaba nada; hasta el obispo que tenía días fijos para sus visitas. - ¿ Un poquito más Su Excelencia? - Apenas para probar Carmen- se disculpaba, saliéndose de su comida de régimen, que se le preparaba especialmente para que no siguiera extraviándose en sus sermones de la misa de ocho de los domingos, en las que los feligreses descabezaban un sueñito mientras él se empozaba más y más en los pantanos de su memoria clerical. Y alababa sin retaceos las exquisiteces preparadas por Carmen, quien reconocía que nunca el resultado era superior a la calidad de los ingredientes que intervienen en la receta. También Cándida venía de vez en cuando, siempre bien recibida. Pero a Cándida la carcome una insatisfacción, acrecentada quizá en su soledad, por lo que no le es dificultoso encontrarles, también, a ellos sus bemoles. Los frecuenta pero los envidia. - ¿ Se enteraron de lo que les pasó a los Díaz? - pregunta con el propósito de ser el centro de atención de ambos. - Hoy los vi y estaban bien- contesta Carmen, desinteresada en la novedad que en realidad ya conoce y de las propias fuentes. - Pero parece que las cosas no andan bien, según he oído. - Mira Cándida, a veces los comentarios son infundados- agrega Ezequiel. - Pero ustedes saben que yo los conozco muy bien, y cuando el río suena... Además me dijeron que el hijo más chico se fue de la casa. - Son cosas de niños, Cándida. - Pero parece que a esos chicos, el padre los trata mal y les mezquina de todo. No comprende a esta gente tan estirada que nunca se prende con ningún comentario, como si las cosas no les afectaran. - Ya los veré- murmura. Cuando caminábamos por las calles, nunca faltaba quien nos detuviera: el necesitado de dinero, a cuya hija había enyesado varias veces el Doctor Sánchez sin acertarle. Y él, enternecido y condolido, carga con el saldo del brazo deformado. O el que quiere tomar un vinito para aplacar la digestión porque el agua le cae dañina, o el desconocido que le pide la atención de enterarle para el boleto para volver a su casa. O el que necesita un aval, o incluso sumas mayores de dinero. Aunque a Mr Williams lo engulló el África junto a su inglesa borracha, ha dejado algunos seguidores de su antigua estirpe de financista a los que el coloquio alude con el denominativo de usureros. Ezequiel se acerca demasiado a sus proximidades. ¿ Que qué busca? 32 llegó una época en que las cosas costaban cada vez más, cada vez se fue haciendo más pesado sobrevivir. Sonrisas. Promesas. Palabras. Aplausos secos. Luego el silencio y después la estampida. Don Luis Bugatti es uno de los dilectos herederos del inglés de los consejos, aunque menos elegante. Con él alterna Ezequiel, a quien recurre muchas veces para cuadrar sus cuentas. - Yo de solo verlo caminar al rengo, sé que es rengo, Ezequiel. La red amarra, cuerdas de seda le aprisionan. urdimbre, puntilla de laborioso encaje que palpita Flexible escarcha que vibras. Fluctuante viene el insaciable monstruo. Tiembla la cristalina. - Mañana, Ezequiel, le pondrán bandera colorada a Juan Galván. Hace tiempo que espero el momento de verla flameando. ¿ Qué festeja esta gente amontonada en la plaza?. ¿Cuál es el motivo de sus alegrías?. ¿ Un conmemorativo patrio?. ¿ La decadencia de la hasta entonces floreciente industria azucarera? Allí andan, entre todos, Ezequiel con su familia y sus preocupantes ideas del brazo. Boquiabiertos disfrutan de los fuegos de artificio que estallan en bengalas de flores diversas. Queman con índigo la negra bóveda. Arañas que se desperezan entre la humareda, erizadas de turquesas. Y en la plaza, la pobre gente verá quemarse en el aire, aquello de lo que carecen. El mundo es una pulpa de preguntas sin respuestas. Pura retórica. Las pocas respuestas que nos satisfacen son tan obvias que ni merecen comentario. Me encontré, casi sin pensarlo, agobiado por las muchas obligaciones adquiridas con esta creciente familia que salía de todas partes a mi encuentro. Contrae mendigos. deudas, presta dinero, ayuda a los amigos y a los Se ciñe la maraña de la red. El descanso ya no parece posible en este mundo ajetreado que se enreda más y más. Las fisuras son el espacio. El cielo ultrajado. Agua que anidas el oro y fertilizas con tu pureza, agua que conservas el tesoro. Descenderás de las altas cumbres, cantando entre los arroyos, peinando musgos de la perfumada cabellera materna, depurando de sales la fértil tierra, abrevando las espesas raigambres que sostienen el suelo entre las pendientes. Si te ultrajan, despierta la bestia, muge, brama, gime, llora. Carmen lo nota preocupado. Cualquiera de estas mañanas de Mayo hará un viaje para visitar a su amigo el gerente del banco. Don Bugatti, sin duda le ofrecerá sus servicios. Se rompen las tramas, caerán desasidos los bichos de la nada. Estalla la burbuja, lloverá una lluvia vana. Escarcha creciente, blancas ramas trizadas. 33 VI CARMEN Vivir o morir, apenas imperceptible como el espesor de una fina membrana. Estar y ya no, sutiles como las alas de los himenópteros. Ni se diferencian. Apenas ayer caminábamos, dormíamos, nos sentíamos. Apenas ayer pasaste y hoy parece que no hubiera sido nunca. Ningún objeto atrapó tu presencia, ninguna persona al hablarme de vos puede devolverte. ¿ En qué espacio ilimitado vaga tu alegre alma? ¿ con qué seres te encuentras? Apenas un parpadeo la vida; imperceptible rumor, un leve desprendimiento, la muerte. Hay veces en que me sumerjo en tus recuerdos, en la antigua nostalgia de sentirte cerca. A veces te recuerdo para siempre joven, nunca envejecido. Así derrocaste al tiempo, así quedamos solos y desgajados. Tímido compañero, amo tus dedos, tus tobillos y tus muslos. Todo en vos me pierde. Sentirnos uno. De un mismo cuerpo emergen nuestros brazos. Nuestro tiempo. Nuestro tiempo estuvo repleto de azahares y naranjos. Vienen con la primavera las mariposas que se galantean entre los árboles. Dejarán sus huevos en las ramas del naranjo. Incubarán ciegos gusanos para carcomerles el verde. Pero con los días transmutarán nuevamente espléndidas con amarillos y sorprendidos ojos. Muchas veces el temor se adueñó de nosotros. Nos veíamos solos en aquellas noches de contiendas cercanas. Pero aún entonces no nos faltaste del todo. Me hubiera encantado que los vieras crecer, luchar, salir adelante. Se te parecen tanto. Hubiera sido hermoso que estuvieras con nosotros para verlos realizados. Y ahora los nietos: fuertes, sanos y victoriosos. Te hubieras enloquecido con las travesuras de los niños, con sus juegos y diversiones. Cuando veo los atardeceres que juntos contemplábamos, el ocaso, el alba, todas las cosas que disfrutabas te devuelven una y otra vez: el aroma de las primaveras, la tibieza del sol en el invierno, los logros de los chicos. Son iguales a vos. Tienen tus mismos gustos y manías: la pesca, con los pescados para la semana. El amor por las plantas, tu mismo buen trato. La gente los encuentra tan parecidos y yo te encuentro vivo en ellos. A Federico le encanta, como a vos, caminar por la ciudad colonial. Le gusta sentirse en sus calles empedradas en donde el tiempo parece detenido, excepto por las casas que se vienen abajo. Recuerdo cuando los dos paseábamos por sus calles de adoquines. A veces el latido de las campanas agónicas, de su iglesia vetusta. A veces el desmoronamiento de sus paredes, que tanto te desanimaba cada vez que encontrabas una casa menos. Cuando volvemos de tanto en tanto, en el invierno en medio de la zafra, cuando los carros levantan polvaredas desdibujando las montañas en el ocaso, cuando el fuego de los cañaverales vomita cenizas gigantes en silenciosa lluvia, en esos momentos estamos cerca. Cuando entro en la iglesia y su espaciosa nave me devuelve el eco de mis pasos y somos dos en la soledad. Entonces no estoy sola. Alguien transita silencioso y cabizbajo a mi lado en el piso damero, entre los arcos con sus muertos amurallados y sus lápidas recordativas, entre las imágenes de madera que lamentan imperecederamente al crucificado. Miro la virgen estática en su dolor. Aquella que sigue atrayendo tantos feligreses en sus aniversarios. Entonces el pueblo se puebla, de a miles lo invaden. La sacan en andas y la pasean por sus calles cada vez más despojadas de vivos y más impregnadas de fantasmas. 34 Por aquí llegaron en la conquista y fundaron la ciudad detenida. Creció con sus casas ceñudas. Molduras simples las adornaban. Las mismas molduras que luchan con las caries con las que el tiempo castiga. Esas molduras se desgajan ahora con los calores y las tormentas del verano. Se desprende el abobe de sus ladrillos y caen sus rejas complicadas. Te gustaba recordar a Don Mardoqueo cuando contaba que por aquí pasaron carretas fabricadas con lapachos de nuestras selvas, transitando el camino del Perú con sus informes del virreynato, acarreando cueros o haciendas, tejidos y lanas. Y lo que pasó más atrás, en tiempo del incario. Todavía sus lenguas se nos entreveran en la lengua, todavía sus colores nos iluminan las tardes. El sello de un imperio avasallante, nadie osaba dirigirse al hijo del inca sin intermediarios. Solo podía mostrarse al público rodeado de finas telas que sujetaban sus mujeres y detrás de las cuales podía ver sin ser visto. Para fundar el imperio del sol, relumbrante y dorado, Manco Capac vino de la otrora lacustre ciudad de la que algunos sostienen es la más antigua del mundo, Tiahuanaco. Creció el imperio con sus ciencias y armas. Todas estas tierras eran suyas. Para lograrlo entablaban cruentas contiendas en las que intervenían muchos de los avasallados. Diversos debieron ser tus ejércitos con sus guerreros de coloridos y multiformes atuendos. Siempre recordando a los queridos ausentes. Por donde transito encuentro tus mensajes. Vas a mi lado en todo momento y a veces hasta tengo la impresión de que charlamos. Te encuentro en las selvas, entre los rastros desdibujados de sus animales. Te encuentro escondido en los remansos y en las correntadas de cada río. Estás en las siestas apacibles de descanso, cuando me adormezco y entonces te adivino a mi lado. En los mismos juegos de los nietos que son los mismos de nuestros hijos en la lejana infancia. Cuantas cosas quedaron por decirnos. Cuantas que yo te diría y nunca lo hice. Acaso pensé que el tiempo nos llevaría juntos, que nunca nos faltarías. Te hubiera dicho lo mucho que te amaba. Lo bien que se estaba en tu compañía. Que nunca volví a ser la misma. Te diría que tu recuerdo habita mis días y mis noches. Que cada cosa te devuelve una y otra vez a mi lado. Que faltas en las largas noches de desvelo cuando el temor se adueña de mí. Estás presente en los atardeceres y en los amaneceres, en las noches en las que las pesadillas se adueñan de mi alma. A veces cuando alguno de nuestros hijos entra en la casa persiguiendo tus irrecuperables pasos, cuando saludan desde el recibidor y los nietos juegan en los pisos como lo hacían nuestros propios hijos, te oigo; te espero y hasta casi te adivino. ¿ Volveremos a encontrarnos?. Los nietos te gustarían tanto. Te sorprenderían muchas cosas Las irreproducibles palabras que nos dijéramos. Irrecuperables y extraviadas en las infinitas imágenes de lo ocurrido. Los extenuantes calores del verano, anticipándose en una primavera de canículas. El tiempo de las despedidas a tantos viajeros a la nada. Irrepetibles palabras en las noches calurosas, de tormentas anunciándose en los espejos dormidos. Ráfagas embravecidas que nos resuellan en todo momento. Una pura sensación que nos recorre el ánimo y la memoria. Húmedas noches que anticipan fertilidad para las cosechas. Tierra extenuada que recibirá la infaltable vida. Vida que creces. 35 VII AÑOS DESPUÉS Los hijos grandes, la ciudad desordenada y ruidosa donde las campanadas del tiempo sucumben en el rumoreo de su indigestión de motores y máquinas. Desordenada, extenuada y sobrepuesta de las políticas erradas: sumida en la debilidad subterránea de cloacas y aguas que se atascan, en la aérea con el nerviosismo de velocísimas ondas que se dispersan en laberínticas redes. Entre luminosas y coloreadas pantallas, en voces de tenores que suplican a una tímida Madama, convertida en calor y en frío, en bocinas y silbatos, irradiantes, vibrantes líneas eléctricas extenuadas. Heredera de años en los que nadie parece respetar a nadie, en las que los ideales sucumben a la vanidad. Poblada de andróginos mancebos que poco a poco ni se diferencian por nada: el precio de la diversidad en la igualdad. Los esqueletos de los monstruos de hojalata duermen con el recuerdo de los arrozales y el paludismo, de dulces aromas a cañas quemadas en tardes polvorosas. La histórica estación de trenes detenida en el tiempo y esperando un convoy que emergerá de la niebla con sus cargas de oro y plata: volverán las riquezas y el tiempo aquel de la esperanza. Una pasarela que transita sobre lo acontecido y sin retorno. Por calles con casas vetustas aún vibrando y desgajándose desde principios de siglo, cuando por ellas paseaban las gentes encontrándose, saludándose. Aquí otrora María Concepción, la madre de Carmen de Valdez, detenía el ferrocarril, los transeúntes, las cargas de arroz de la arrocera rebullendo, el canto del zorzal, la silbatina de los afila cuchillo, a los vendedores callejeros de pan, empanadas, pasteles de novias, al organillero con mono incluido, la respiración, con su belleza irrecuperable. Era la mujer más espléndida que un pasajero de andén podía encontrar en infatigables leguas: pelo recogido en trenzas, perfil inolvidable, inmune al ajetreo de las cargas y descargas, paralizadas ante su intocable belleza. Esa mujer que había alumbrado los hijos y la sordera, detenida para siempre en la solidez de sus oídos estériles, conservando un hablar caduco y metamórfico que se fue enrareciendo más con el tiempo, sorprendió con un idioma del todo novedoso y desconocido al nieto que volvía después de muchos años de ausencia. La anciana terminó por decir " se ha desgonzao el hueso. Las papas están cuaquientas. No había sumergencia de comprar eso." De un conocido que olvidaba las sanas costumbres decía: él es bueno, si, pero por ahí se descaballera. De la llorosa: que se había puesto a llorar a arcántaros. " El huevo es de la nucapila nueva." " Uno trabaja y mezquina para que el carancho se sombríe." " Urde aquí, urde allá." " Un viluvio de gente." " el limón está yurtido de azahares." " ya está tiznando la oraci¢n." " trasciende el perfume." Las mismas ferias con los mismos feriantes y las cada vez más escasas aves canoras, algunas extinguidas para siempre. Los mismos viboreros que traerán los adelantos de los sabios y los atrasos de la ciencia, mercachifles del contrabando y el cólera. El lanzallamas que se acuesta sobre vidrios, que ama la libertad y odia a los derroquistas. Los vendedores de pescados, sempiternamente olorosos a 36 sábalos y dorados. Los carenciados de siempre que recogerán los residuos de las calles donde se vendieron los frutos, hombres sudorosos que acarrean cajones, el arrope, las tunas y el queso de los campos. Una morena reluce y sonríe entre alfeñiques y quesillos. Y el coloreo de los mismos aguayos de los que buscaban la república utópica. Y un tiempo de libertad que lentamente ir acomodando los sueños y anhelos. Los antaño interminables cañaverales, sustituidos por frutales y hortalizas. Nuevas industrias que suplantan a las extintas. Trabajo y orden en el desorden. Nuevas dinastías edificadas sobre otras, los mismos ritos, los mismos personajes que se intercambian las máscaras entre sí. Los mismos roles que se heredan sin relaciones de sangre a veces, y que solo muy pocos logran romper. Una menuda mujer que será lo que fue Florencia Molina de Sánchez. Un muchachote que gastar las mismas bromas que antaño hacían los hermanos de Ezequiel: cargar un borracho inconsciente en algún remoto paraje para volver a depositarlo mucho más lejos, sin saber que repiten una broma ya agotada en la escasa creatividad de quienes la hacen. El reciclar de los azahares y los lapachos, de los tarcos y frutales, cubiertos por capas de aceites. La última carreta que pasa arrastrada y crujiente entre las intangibles capas de nostalgia. La noche silenciada de bestias gigantes y ruidosa de seres minúsculos que zumban con voces desangrantes en coro omnipresente. como cuando el gran tapir hollaba el mantillo selvático, ramoneando entre los claros de la selva palpitante e imprevisible. Amarillos lirios del campo entre los manantiales. Limoneros en flor. Octubre con sus prístinos tarcos. Las selvas de las laderas de los cerros, aquí cerca. La comprensión que nos gana. El nuevo orden. El nuevo hombre. Los hongos del monte con sus duendes. El amor, a veces. La soledad. El no temerle. Hay nuevos integrantes en esta sociedad creciente, los cada vez menos que se enorgullecen mientras nos avergüenzan. Los que sospechan en otros lo que serían capaces y no se animan. Un hombre que habla de mentalidades arcaicas, valores que sucumben. El intelectual que se indigesta con los libros, la bebida, los alimentos. Pasado que te vas quedando sellado y exiguo. Creces y te diversificas, te enriqueces en partes, mientras otras empobrecen. El tiempo trastrocado en sus variables. Los ríos despoblados y ultrajados. Los buenos recuerdos. La república utópica. Los nietos de Ezequiel Albornoz que juegan como sus hijos, como él mismo, en el pedestal de la estatua en la plaza. Un rubilingo serio y bromista al que le dicen Mishiballo, como en la antaña infancia le dijeran al propio Ezequiel. Mujercitas que nunca hubieron. El resurgir 37 de los buenos valores doliente familia. de siempre. El resurgir de la extenuada y ¿ Quién juntará los trozos de la rota máscara de Ezequiel, quién seguirá sus pasos. Quién armará y poseerá su itinerario? Moldes fragmentados, restos de su andar y rumbo. Allá van los herederos de Abenamar Peñalosa, resignados y sumidos en la cotidiana espera del día en que se encontrarán con la megápolis iluminada, lacustre y desjuiciada. Los nuevos Mardoqueos Molina que aconsejarán al muchacho que inicia sus actividades en el comercio que piense que a la postre puede quedar con las manos vacías. Los que leen, los que viven. Las calles, antaño empedradas, ahora con sus asfaltos resquebrajados y poceados. La ciudad que crece sin metas: negociar, comprar y vender. Hasta que surja quien les muestre el camino, sendero entre los engranajes oxidados y estropeados del tiempo. Atestada de vehículos, símbolos del éxito y del fracaso, a veces los únicos capitales realizables de sus dueños. La injustificable envidia que se arrastra como antaño entre las calles, serpenteante y humillada. Anónimas misivas- hijas de las que recibiera Beatriz Molina de Peñalosa- para denunciar a alguien. Mundo ruidoso y vibrante, con nuevos rumbos a la nada. VIII LA ROSA DE LOS VIENTOS Tañen a muerto las campanas, redoblan tres notas disonantes entre tantas imágenes, sonidos monótonos y pausados lamentan y despiden a otro hombre. Palomas ahuyentadas por el repique inesperado: luctuosa estola, manípulo, casulla. Lo que ahora pasa, se entremezcla con lo acontecido. El apesadumbrado clérigo que desgranó virtudes e intentó reconfortar a la familia taciturna. Pero al fin, cuando esto acabara, se aplacaría en sus ínfulas el inveterado amigo. Dejaría a la desmemoriada gente a solas con sus confusas ideas. - ¿ Qué es esto que premia o castiga? - ¿ Quién es el que condena?. - ¿ De qué se me acusa? Demasiadas piezas para un rompecabezas que no encaja. Dispersas piezas del olvido. La conciencia, ese torpe y oscuro laberinto en el que creemos ciegamente. Esos pocos instantes de lucidez, cuando un halo luminoso rodea los objetos, escasos retazos de la memoria hecha harapos. El jarrón de vidrio verde, las excrecencias que recubren su superficie, transparentado la luz de la mañana, con elevadas flores de la Strelitzia reginae, vociferantes azucenas. Frías flores de cera, del viejo continente Africano, del propio oriente. Madama Butterfly. Imágenes distantes: el ocioso y desperdiciado tiempo de los días que transcurren sin saber por qué. Lugares amados: solitaria casa en la cima de las cumbres, protegida del duro viento que se cuela por sus laderas, junto a un diáfano arroyo que trepida entre las rocas. 38 Un huerto vecino a la casa: durazneros del estío, rayos de sol atrapados en el seno de tus jugos, la sombra fría de los nogales que ya sin hojas permitirán al tenue sol del invierno filtrarse hasta alcanzar el suelo. Objetos en desuso: una petaca de cuero, peregrina de remotos parajes, recorridos quizá a lomo de mulas, descansando las leguas compartidas con un grupo de húsares que remontan el norte lejano, en pos del oro del Cuzco; de selvas y ciudades digeridas en ellas. Profusa reunión en la cima de un reino: bravíos guerreros se engalanan con los más bellos colores del vasto e inagotable imperio. Plumas, oro y la noble plata para sus reyes; selva de misteriosas orquídeas; antiguas princesas prisioneras hechizadas: venganza por la imperturbable belleza, y el amor no correspondido que despierta en los hombres de la región: en polvo serás dispersa. Y un talismán mágico te salvará cual flor entre las arboledas; los árboles se engalanan contigo, visten como el altanero inca, con sus mejores colores, la selva. Misteriosa hechicera que llama a la lujuria, quedas voces, noches henchidas de gritos salvajes, de colores y de aromas vírgenes. Lívidas carnes pubescentes, vello perfumado y misterioso que te hundes en el profundo labelo: postreras esperan en lo recóndito de sus pliegues las dulces gotas de la vida, traslúcido alimento del alba. A ti acudirán seres con la vista entorpecida, guiados por el portentoso olfato. Tu sensual llamado atraviesa la espesura y remonta en las quebradas. Se detiene ante ciudades magníficas, perdidas en la memoria, donde antaño sus reyes embalsamados meditaban las acciones de los vivos en los tronos de suntuosos palacios: bellas piedras por ojos y lujosos mantos de plumas son el fino ajuar funerario. Escondida por la selva con sus secretos quemados: el fuego ha velado tu sangre y arcanos para no dejarlos en manos de quienes no los descifrarían. Sangre vertida en la tierra, raza vencida. Pucos centenarios, erectas deidades estáticas, de pétreas miradas que impávidas esperan el retorno del día en el que el sol se puso cuatro veces, en el que los cardinales enloquecieron entrecruzándose y extraviándose en el tiempo. Mucho antes de que el tapir gigante hollara la selva, memorias de los días del diluvio que dejó sus rastros en miríadas de animales, en un mar dormido. Algo que pasó antes de que el gran Guacamayo ordenara el caos y separara las aguas: una turbia luz envolvía al planeta, nieblas eternas lo circundaban. Hasta entonces eran el gris y un silencio sólido. Desplegó sus alas e infinidad de colores explotaron como un arco iris vivo. Hizo la luz, pobló cielo y tierra de animales diversos: aves multicolores, peces platinados. E infinidad de voces rompieron en mil astillas el silencio: silbó el zorzal en primavera, rugieron sus ríos de feroces bestias, el llanto y la estampida de un tiempo extraviado y pasado. Nos hizo de barro pero advirti¢ que la obra no estaba terminada. Y se pobl¢ y despobló cataclísticamente, en ondas y vibraciones que luego fueron voces. Al paso del tiempo fundarán la ciudad milenaria junto al gran lago: puerto lacustre de geométricas murallas erizado de señales al infinito. Allí nacieron del cieno de sus aguas los sapos gigantes, dragones de piedras, guerreros desmemoriados que asustan desde lejos con sus gestos ceñudos. A tus puertas un dios llora en el alba. Brumas que envuelven montañas desdibujándolas. Un sol detona en el naciente y allí vienen, ardiendo a fuego lento, vuelven los mismos: dragones y musiqueros del amanecer primero, barcas de juncos, balsas lacustres retornan casi destartaladas de tantos peces. Algún día te abordará San Pedro para pasear en ellas severo y resignado a las ofrendas de flores apócrifas. Ahora el sol se esfuma, un fin de los tiempos en el turbio ocaso que se enciende. Magnífico incendio en las montañas, empuje del verano que se anuncia. Así queman tus pastos cerriles. Antigua práctica de rejuvenecer con el fuego o quizá esperando el abrigo de las llamas. 39 Junto a la petaca hay también un ajado lazo; serpiente de la piel inextensible de tus tierras, donde interminables mostrencos trotan cual feroces búfalos. ¿ Qué lanza te habrá lacerado el cuero marcándote?. Quizá los de la raza divina, que quemaron los bosques, selvas, matorrales a su paso con sus pisadas de fuego. La casta de los de Castilla, con sus mismos hombres-caballos. Bicéfalos preanunciados por los sabios de la antigüedad en sus mensajes cifrados; el rostro de la vida que ríe mientras en su reverso el bifronte de la muerte nos acecha. Raza guerrera fuiste calcinando el suelo a tu paso. La misma que te persiguió hasta cazarte. Huido del cerco para poblar la tierra de infinidad de animales. Parecía que nunca terminarían, solo el cuero te justificaba. Aromas, sabores, sensaciones. El ocaso convirtiendo en dioses a dos mancebos enamorados. Lujurioso escenario el cordillerano, intrincada columna que nos sostienes, con los contrafuertes que de azules se degradan en la distancia. Dorado encanto de la tarde que es casi tan bella como tu piel, en este momento. Tiene ella el color del oro de tus filones fantásticos del Cuzco y Potosí. Refulgentes piedras cristalinas. Sibilante línea de pesca para atrapar plateados sábalos, dorados: tesoros de tus ríos. Tímida trucha de arroyuelo. Una tarde con los amigos: el sabor del dulce de membrillo glaseado, el aroma de los eucaliptos de la casa. Los recipientes de flores engalanados. Espléndido atardecer el de tu entierro, pasada la llovizna que entorpeció la mañana, el sol emergió de entre las nubes dispersas para despedirse coloreando las calles. Todo esto lo atrapó Ezequiel desde algún punto nómada en el espacio infinito, vio a La Ramada, muchos años después de este hecho que le carcomiera los cimientos: sus calles en la reverberación de Noviembre o el vendaval de Agosto filtrándose por esquinas y umbrales sin toparse nunca con su nombre ni su recuerdo. Solamente su viuda lo seguirá llamando en noches sofocantes de sueños delirados de impalpables arañas que le llueven en el rostro. En siestas luminosas de inexplicable perfume a azahares, aromáticos mensajes que antes el ausente depositaba en sus manos. Hiere el aire con su perfume, hiere el cerebro el aroma ineludible; y el recuerdo retorna punzante, infaltable y previsible: blancos pétalos deshechos, aceitosos puntos de glándulas aromáticas. Amarillas mieles en su polen que endulzará la primavera de tanto en tanto. -¡ Así era él! ¡Tan romántico!. Azahares recogidos que secados a la sombra aromatizarán el té: dos o tres flores bastan para devolver la primavera con sus cálidas ráfagas y sus volantines huidizos que llevan faroles para que el viento no se extravíe entre las estrellas. Un sorbo y retorna a la infancia en la casona campestre de los padres. Tiempo de narcisos y nardos, de los nueve hermanos que se eternizarán en los juegos y travesuras de a caballo. La época de los arrozales y sus mosquitos palúdicos. Los mismos que centurias antes desangraron la ciudad legendaria hasta que tuvieron que abandonarla y trasladarse a donde fueran menos y se pudiera dormir sin tanto humo. Los mismos mosquitos que hicieron venir los eucaptilus desde el continente extraviado para disecar los pantanos de las fiebres palúdicas. - Las flores le gustaban tanto. - ¿ A Ezequiel?. Lo siguió llamando hasta que la inmensa burbuja de luz explotó y ya no fue más ni el silencio eternizado ni el aislamiento. Recorrido su paso por este espacio y tiempo en el que amó y no pudo amar, donde el miedo le aletargaba las infinitas noches de frío y molienda con voces ululantes de sirenas y brujas volátiles que pasaban suspendidas de las ráfagas tormentosas con varillas en sus 40 manos y arrastrando los andrajos de sus vestimentas por donde se cuela el viento: secreto conciliábulo de músicas subterráneas que rompen paz y armonía, se sabe inmune, ahora y para siempre, al perpetuo compañero. En su lecho, arropado y ajeno al tiempo frío que avinagra los cañaverales, pensaba en las brujas, sabiéndose a salvo. La cálida voz del padre les relata a los cuatro niños historias de aparecidos y desaparecidos, y los cinco desvelados, ajenos a la silenciosa llovizna de carbonilla que incesante sofoca las casas y las ropas, ajenos al misterioso paso del mastín que campanillea su larga cadena arrastrando en las noches gente que encontró a su paso: ebrios desprevenidos, algún audaz que se infiltra por los depósitos de la gran fábrica, persiguiendo iluso un tiempo más fácil, arrieros de vapores deshechos y burbujas turbias en los desagües que se confunden con la niebla para desaparecer. Eran los momentos en que él y los hermanos se sentían seguros porque trasponiendo los depósitos estaban papá y mamá casi al alcance de la mano. La cálida seguridad de estar todos juntos, calidez que menguaba el frío, que apartaba las difusas imágenes de la noche. Una canción lejana en la voz de la madre, se vuelve aún más triste. " Ya se ha muerto el burro que llevaba la vinagre, se lo llevó Dios de este mundo miserable. Que turururú, que turururú" " Se lo llevó Dios de este mundo miserable, que turururú, que turururú." Menesteroso burro que tira incansablemente un carro a ninguna parte, llevando a cuestas una pizca ácida para distraer del tiempo los sentidos. La voz de la madre, inefable sensación de seguridad que volvía ahora de la mano de su viejo amigo, el obispo, que insistentemente salpica el féretro con aguas benditas. Aguas dispersas para facilitar el viaje, buenas intenciones para alimentar la eternidad y reconfortar a los que despiden acongojados al viajero intemporal. Duerme ahora un sueño inmortal. Mañana serás solo esto. Un punto en la nada. Serás nada. La turbamulta se reorganiza en torno al féretro, rozan sus zapatos y se posesionan del difunto: desencajados gestos, el luto en las mujeres, Don Nicanor, Rosalba Castro antes de Molina pero ahora de Iturralde, el obispo consternado, los mendigos, los campesinos, sus empleados, ahijados, amigos. Lo alzan en alto como a todo muerto importante, apenas pesa y naufraga cual liviana corteza en la correntada de un río. En la infancia hubiera sido muy divertido que se lo pasaran de mano en mano. Él reiría. Pero ahora está aquí arriba desde donde no alcanza a hacerse sentir en Carmen. Ezequiel se conmociona tanto como la muchedumbre; en el cielo hay deflagraciones, círculos tornasolados se forman cerca del cóndor. El pórtico exhala al exterior espesa humareda de incienso que en densas cataratas repta por los escalones ocultando las piernas de algunos. La viuda se acerca a sus tres hijos y aferra sus manos como para no alejarse jamás, siguiendo al cortejo. Ezequiel ve una carta en uno de los bolsillos del pantalón de su hijo menor. Se la envió unos días antes y aún recuerda su contenido. Rememora las instancias en las que envió la carta, hubiera tenido que decirle más cosas. Decir que lo quería mucho, pero mucho. Que nunca se sintiera solo, y cuando así fuese que buscara en lo recóndito de sí. Allí donde el corazón late valerosamente, encontraría las respuestas. Y entonces sí que sienta, sin miedo, ser él mismo. Indiferente a la malicia si en él no existe, ajeno a la incomprensión puesto que buscando encontrará lo que los demás no comprenden. Un caos recorre a la informe muchedumbre, en el interior de la nave, ruidos y ecos persisten pegajosos en paredes y peanas, penetran las indumentarias de los santos de vestir que miran un punto incierto con ojos de cristal y su cabellera natural, ofrendas de algún 41 promesante desesperado; pasean el féretro en alto sobre brazos extendidos que se disputan el puesto. Recorren el recinto y deriva en la oleada extraviado en su rumbo sobre manos anhelantes: madero a la deriva entre las turbias corrientes de la crecida del río. Llegan hasta el pórtico y trasponen las rejas de la entrada para comenzar un delirante descenso por los escalones de la catedral. Ezequiel se desprende de la cruz en la veleta, allí en lo alto y baja a curiosear a maquinaria del inmenso reloj que antaño marcaba asimétricos pasos de tiempo, se enreda en sus engranajes dorados y se embelesa en la cristalería de sus rubíes. Recorre fugazmente la larga escalera caracol que se eleva hacia el ático, a su paso se encuentra con un osario de arcángeles desterrados por su insubordinación a los genuinos y verdaderos valores cromáticos: fragmentos de espadas entre alas desprendidas, residuos de celestial contienda; San Miguel todavía amenazadoramente ajeno al tiempo pasado, lejos del templo para no sucumbir a la revolución anticlerical. Vetustos alfombrados se arrumban entre los residuos del coro, en ellos duerme el sacristán que ahora trajina allí abajo entre la concurrencia, Doña Rosalba Castro de Molina acompaña de cerca a la viuda; detrás, la enjuta Beatriz, a quien le sigue en trance místico Abenamar Peñalosa. A un costado, Don Nicanor: agobiado por la vigilia en la que estuvo como ausente todo el tiempo sin apartarse ni por un instante del entrañable amigo, ignorando que pronto le seguiría el rumbo, carga su descomunal figura ayudándose con un bastón. Acompasando el vaivén la muchedumbre clama, exige.- ¡ A pulso! - ¡ A pulso! Se complace al verlos tan ávidos. Serpenteo de brazos que emergen de la aglomeración. Hay quienes emocionados desean tocarlo, otros con pañuelos en mano, lo despiden. Y la banda arremete una bochinchera marcha tan errática en su armonía como el avance del muerto entre la muchedumbre. Por un momento se avergüenza de tamaña demostración de pesar, se siente incómodo y decide volver al campanario. ¡Cuánta magnificencia!, pero un cardumen de peces que pasan flotando y descomponiendo la luz al saltar en el aire, lo distrae: Arquean y comban sus lomos escamados devolviéndole el recuerdo de infinitas truchas en la espera; los niños jugueteando con los peces, inmersos en el agua de los lagos en verano. Ríos idílicos donde los hombres se bañan desnudos a la vista de quien quiera aunque haya transcurrido tanto tiempo desde que el capitán y su ejército pasaran por allí sin nunca encontrarse a sí mismos y siguieran de largo para siempre extraviados en pos de la omnipresente ciudad buscada, la utópica ciudad de los Césares. Imágenes del pasado, sellado y lacrado definitivamente, como todo lo que acontece. Ahora el gentío baja el ataúd, grande y magnífico, por los siete escalones que dan en el pórtico. Los antiguos hubieran ovillado al muerto en el interior de una urna con ornamentos de lechuza. Lo hubieran acompañado con un ajuar funerario de objetos para el viaje: mujeres rechonchas que lloran conformando silbatos que servirán al aventurero de la noche eterna para advertir su paso, huaicas en sus collares para el intercambio, el más preciado de sus vasos de basalto que representa un felino adosado al borde, una manta de abrigo y sus preciosos metales. Pero esas prácticas levitan, irisando, en el pasado. Ahora es solo un oscuro féretro de roble importado que sigue una dirección desprolija para alcanzar la calle donde seguir flotando sobre el gentío que se abre paso como puede. Relucen sus platerías, burbuja que entretiene por un tiempo la carcoma y la ceniza. Frenarás apenas por un rato el ciclo de la materia, oponiéndole inútil resistencia y un día, también dará cuenta de ti. Invisibles y silenciosos comensales disgregarán y reorganizarán su críptico perfil. 42 Apenas un día antes, comprarlo fue una cuestión en la que hasta intervino el obispo. El funebrero, pálido como todos los noctámbulos, tenía espesas cejas de lechuza. Aprovechando el viento a favor que corre durante las desgracias colectivas, le puso al entierro un precio tan desproporcionado como sus mismas cejas: revoloteaba ansioso ante la inminencia del encargo, ponerle sus garras a este cliente era una ocasión nada despreciable, arroparlo y aderezarlo para su último viaje una promoción sin costo en propaganda, tentador periplo el que ofrece en faraónicas alícuotas. Individuo patético y acostumbrado a lidiar con el fantasma de lacrar el tiempo definitivo, no se amedrentaba con nada. Después de idas y venidas y nerviosos aleteos, rechiflando logró capturar a la presa. Resultó ser que encargaron la compra a Javier López, quién aún conociendo otras cotizaciones lo tomó a cambio de una comisión por parte de la lechuza. Parecía el entierro de un virrey en el exilio. Reverberaba el ataúd en la claridad de la tarde, expuesto a la atmósfera de Mayo; todos se tentaban por tocarlo. Brillante, casi con el mismo reflejo dorado y redondeado de las tubas y demás vientos de la banda que resopla errática armonía; el tambor emocionado desparrama golpes y el platillo refleja temblorosos desaciertos. Músicos desprolijos, algunos calvos. Ezequiel advierte entonces y recién ahora, después de tanto verlo desde niño, que el inestable gallo de lata es una veleta que mira hacia donde sopla el viento, y el viento acaba de cambiar de dirección. La inmensa ave otea al sur, señal de que la amenaza de lluvia pendiente se disipa, pero estas oscilaciones lo han incomodado nuevamente. Una conmoción rebulló en la muchedumbre. Innúmeros brazos agitados se le estiraban. La viuda y los hijos presencian desde uno de los escalones más altos junto al obispo. Más atrás, como siempre tardía para todo, está Cándida Fariña; diligentemente atenta a lo que la viuda necesitase e indiferentemente compuesta ante las circunstancias, porque ella, ni en casos extremos perdía la calma. Por un momento el ataúd se tambalea a punto de caer y todos se sorprenden, logran acomodarlo y hacerlo avanzar un poco más, vuelta a tambalear y se desgaja la naranja que se hundirá entre la hierba hasta que sea difícil encontrarla: tumbado y perdido entre la marejada de gentes. Entonces sonó como insaciable trapiche devorando cañas en un crujido monocorde al engullírselo. Un craqueo en crescendo parecido al exhalado por el ataúd de Nicolás aquella otra mañana de Mayo, subía sórdido y parejo hasta la cúpula donde Ezequiel se había reacomodado entre una bandada de palomas y el gallo enlatado. Asustadas revolotean ingrávidas en círculos veloces. Los herederos miraban taciturnos como quién ve un náufrago por el que nada puede hacer y que inexorablemente perece engullido por una oleada humana. Fue lo último que vieron, después sólo se oyó un craqueo de maderos descuartizados, sorda demolición de maíces al triturarse, subatomizado, reducido quizá a infinitas partículas, para cada presente hubo una parte. Luego el sonido cesó y un silencio grande se posesionó de la muchedumbre. Apenas ayer viajando vertiginosamente en su auto se introdujo en un interminable túnel en el que el tiempo parecía aletargarse más y más entre una niebla: en el extremo se veía una luz atrayente y poderosa, en el interior se sucedían noches y días de músicas embriagadoras; extraño concierto de batracios y reptiles. Y cadenciosas siguen el ritmo mujeres que exhiben sus partes pudendas sin veladuras. Las voces retumbaban en las mohosas paredes. El viaje parecía eterno y a su paso más mujeres desnudas que, montando caballos, apenas iluminadas por la luna, convergen a tomar poder. El final del túnel se ve cercano; la luz crece y el frío de sus galerías cede para dar paso a una tibieza adormecedora. Calor y luz, luz y tibieza. Ese amanecer, Ezequiel había despertado sobresaltado en su lecho, una burbuja opalescente y vaporosa se cuarteaba en los 43 claroscuros del cielorraso, y se desvanecía para siempre en la distancia. Se levantó sin hacer ruido pero Carmen lo estaba observando. Pero todo esto ya había ocurrido y apenas si le molestó. Se entregó a esa vivencia como a cualquier otra, porque era lo que tenía que ser. Y una bandada de lechuzas sustituye a la de palomas y rechiflando vuelan con ampulosos aletazos. Abajo se dispersa la muchedumbre. Se alejan como lagartos huyendo de un rapaz y la plaza ahora es un yermo arenal donde deslizan sus pieles escamosas, dibujando huellas en la fuga. Reptiles y rocas, arena y desolación. Va quedando muy poco. Excepto la familia atónita que en los escalones del templo no atina a nada. Cándida Fariña sabe que es lo que se debe hacer, invariablemente y en cada caso, es decir, ni se inmuta y se aleja discretamente. Un ocaso rojizo envuelve los nevados distantes, magnífica llamarada en el hielo eterno para convertir la mole inmensa del Aconquija en el perfil voluptuoso de una india adormecida todo azul y plano. El cóndor en las alturas vuela y espera. Ezequiel mira sonriente los despojos de su despedida y, convencido, se decide; salta sobre la rosa de los vientos para ganar impulso y con brazos extendidos hacia el ave, se eleva ingrávido, sin esfuerzo, remonta para alcanzarla. Abajo, el paisaje se reduce a lo que se puede ver de una sola mirada: el caserío de techos desordenados y oxidados, la plaza con su iglesia enfrentada y sus palmeras aún enhiestas a pesar de destartalarse con las tormentas del verano; vientos australes que destecha los pobres rancheríos de las afueras, la libertad y su pedestal donde se harán harapos todavía y como en su niñez dinastías de pantalones cortos, algunos quizá de sus nietos. Los caprichosos ríos que se retuercen entre fracciones de selvas, regadíos del llano para las siembras, entre las titánicas Grevilleas y los colosales Eucaliptos del paludismo. Con brazos extendidos y la mirada puesta en la ciudad vuela ingrávido y divertido. Pasa a través de un grupo de juguetonas nubes, y algunas golondrinas al verlo entorpecen su vuelo. Aves que buscan las bajas presiones, cuando revolotean bajo, anuncian lluvias. Ahora, pasadas las lloviznas han vuelto a las alturas, donde se escabullen para no chocar de contramano con esta nueva muestra de los avatares genéticos que sufren las aves. Recogidas las últimas palabras: consuelos e intimaciones, inexpresiva meditación sobre el efímero tiempo humano y la colectiva anuencia sobre la bondad del desaparecido. Vistas las últimas imágenes que atrapó en reflejos el jardín de doradas flores que parecen las tubas de la bandada de músicos, que escapan ahuyentados. Flores que ahora se cierran y se guardan, que se entretuvieron con las señoras distorsionadas en sus concavidades, con los campesinos que no van de feria sino que regresan a treparse en las cajas de las camionetas o en carros tirados por tractores. Interminables procesiones de autos preceden a los camiones con las coronas aplastadas. El resto de la gente que no cabía ni en el templo ni en la plaza, espera acordonado en las veredas por cuadras y cuadras hasta el cementerio. Por aquí pasaría el catafalco que precede al cortejo que nunca arribará a ninguna parte: ancianos, niños de guardapolvos. Ezequiel se dirige sin apuro al ave. La elevada e inalcanzable libertad vista desde arriba parecen nada, su brazo en alto, el de la llamarada lo señala. Piensa en el ave, sabe que en su interior ser otra vez un niño que lamenta la pérdida del burro pero que se complace con la voz de la madre. Allá donde el verde está poblado de parques y donde ni lo rozará el tiempo que le estragó las carnes. Un canto te arrullará, hombrecillo que jugaste a ser bueno y te lo fuiste creyendo, ¿ quién te objetará nada?. Todo el tiempo oirás sonidos anhelados, vivirás siempre en un sueño. Pero los que dejas atrás y abajo serán salvos porque podrán amar, porque a la postre 44 aprenderán que al tiempo se lo dibuja y perfila, se lo enriquece y disfruta. Una dulce canción ha de velar tu sueño: la pesca, el chasquido del agua contra el bote, los viernes en la noche con los amigos, la conjugación de la primavera en el rosa de los lapachos, el ardor de los ceibales, la sutil trama de los jacarandaes en flor, el silencioso desperdigarse de los plumones del palo borracho, durazneros en flor, atardeceres perfumados, los hijos jugueteando, la esposa en el trajín de los quehaceres, el aroma de la hierbabuena, el pan caliente, el tibio lecho conyugal, los primeros monstruos de colores que garabateaban los niños en la escuela, un avión colosal y de papel que escapa de mano en mano, los barcos que se fabrican los días de lluvia para que naveguen calles abajo desfilando entre cordones de veredas. El último atardecer que pasaron juntos, las corzuelas escapando a brincos en el bosque, esas palomas que vuelan allí entre el campanario sin entender que era eso que estuvo entre ellas. La muchedumbre que regresa dolida y desmemoriada, pobres almas en pena que se van sin nada, la viuda, los hijos, los nietos bellos y victoriosos, al fin, que tendría. Flota, flota despreocupado, entre los recuerdos en capas evanescentes, entre el lamento del amigo, entre indefinibles telas de arañas que a tu paso se desgarran, la impalpable urdimbre del tiempo y el espacio. En el ascenso comprenderás el vuelo de la golondrina, el incesante disgregarse de los pliegues y repliegues de la memoria, vaporoso, etéreo espectro que te integrarás al cosmos del pasado. Entenderás el porque de tantos dolores y fin de la alegría. Pero de pronto todo es una sola cosa, todo es pasado y presente, e importa poco o nada porque volverán a ocurrir infinitas veces. Ahora recuerda estas huidizas y bellas palabras, estas imágenes que transcurren sin plasmarse. Lo que viene es el solaz. El lugar del canto. Volarás sin tiempo entre las motas erráticas del tiempo, sin lugar en ninguna parte. El valle parece estar cerca, infinita su verdura; mitad hierba, mitad cielo. Duerme ahora, sueña despreocupado y paciente con las voces del canto. Ya se ha muerto el burro que llevaba el vinagre. El valle está cercano. Que dulces sueños acompañen tu viaje. Que turururú, que turururú. FIN 45