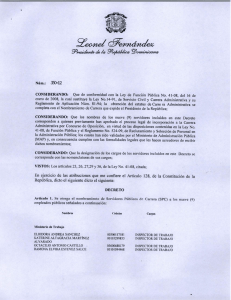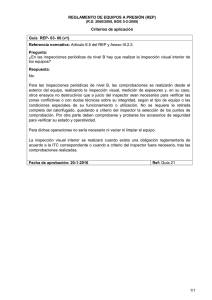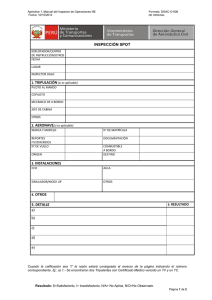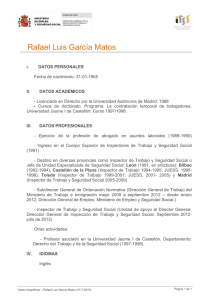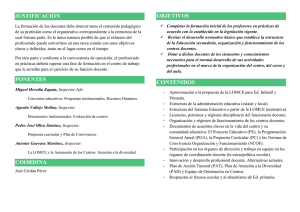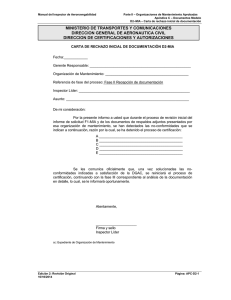TÉCNICA NARRATIVA
Anuncio
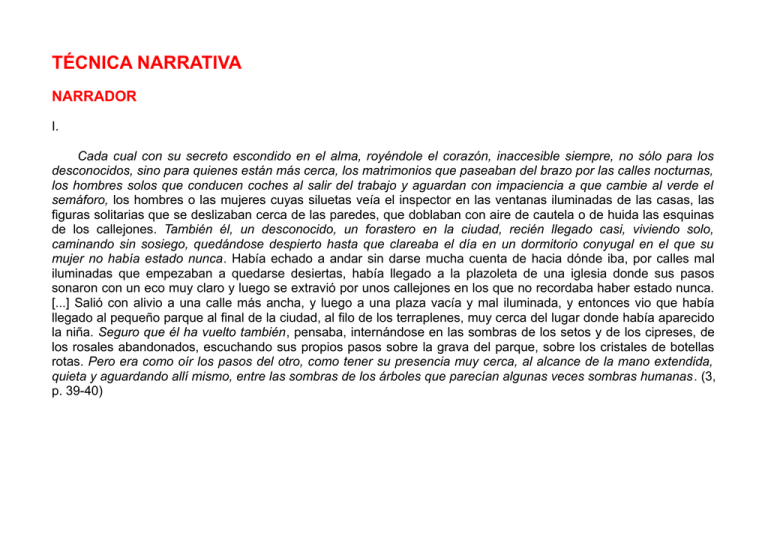
TÉCNICA NARRATIVA NARRADOR I. Cada cual con su secreto escondido en el alma, royéndole el corazón, inaccesible siempre, no sólo para los desconocidos, sino para quienes están más cerca, los matrimonios que paseaban del brazo por las calles nocturnas, los hombres solos que conducen coches al salir del trabajo y aguardan con impaciencia a que cambie al verde el semáforo, los hombres o las mujeres cuyas siluetas veía el inspector en las ventanas iluminadas de las casas, las figuras solitarias que se deslizaban cerca de las paredes, que doblaban con aire de cautela o de huida las esquinas de los callejones. También él, un desconocido, un forastero en la ciudad, recién llegado casi, viviendo solo, caminando sin sosiego, quedándose despierto hasta que clareaba el día en un dormitorio conyugal en el que su mujer no había estado nunca. Había echado a andar sin darse mucha cuenta de hacia dónde iba, por calles mal iluminadas que empezaban a quedarse desiertas, había llegado a la plazoleta de una iglesia donde sus pasos sonaron con un eco muy claro y luego se extravió por unos callejones en los que no recordaba haber estado nunca. [...] Salió con alivio a una calle más ancha, y luego a una plaza vacía y mal iluminada, y entonces vio que había llegado al pequeño parque al final de la ciudad, al filo de los terraplenes, muy cerca del lugar donde había aparecido la niña. Seguro que él ha vuelto también, pensaba, internándose en las sombras de los setos y de los cipreses, de los rosales abandonados, escuchando sus propios pasos sobre la grava del parque, sobre los cristales de botellas rotas. Pero era como oír los pasos del otro, como tener su presencia muy cerca, al alcance de la mano extendida, quieta y aguardando allí mismo, entre las sombras de los árboles que parecían algunas veces sombras humanas. (3, p. 39-40) LA ÓSMOSIS NARRATIVA: EL ESTILO INDIRECTO LIBRE I. Alguien lleva un secreto, lo alimenta dentro de sí como si fuera un animal que lo está devorando, un cáncer, las células multiplicándose en la oscuridad interior del cuerpo, en la oscuridad blanda y húmeda, estremecida rítmicamente como por un hondo tambor, una conciencia que nadie más conoce y en la proliferan igual que tejidos cancerosos los recuerdos obsesivos, las imágenes secretas que él no puede compartir con nadie, que nunca lo abandonarán, que lo aíslan sin remedio de los demás seres humanos. En la memoria y en los ojos de alguien están ahora mismo las imágenes indelebles del crimen, unos ojos que en este mismo instante miran en algún lugar de la ciudad, normales, serenos, tal vez, como los ojos de cualquiera. Pero los ojos de cualquiera pueden dar mucho miedo, los ojos de uno mismo. El inspector, mirándose en el espejo del lavabo, en el pequeño aseo que había contiguo a su despacho, recordó con vergüenza secreta un tiempo no muy lejano en que se miraba en los espejos de algunos bares y el alcohol le volvía turbios y amenazadores sus propios ojos enrojecidos. (3, p. 29) II. Ese olor siempre en ellas [las manos], el olor que le extraña que nadie parezca percibir, aunque tal vez disimulan por asco y no dicen nada, igual que disimula él mismo tantas veces, sonriendo por fuera y muerto de asco y de rabia por dentro, sí señora, al momento señora, que va a ser hoy, señora, faltaría más, ojalá te pudras y revientes. De día, cuando los viejos están levantados, sale del dormitorio con precauciones de huésped furtivo y se encierra en el cuarto de baño, asegurando el cerrojo, como antiguamente, hace diez o doce años, cuando se encerraba para hacerse las primeras pajas, para mirarse aquello como si fuera algo prodigioso y amenazador, alzándose por sí solo, enrojeciendo, con aquella hendidura como un ojo vacío, y luego el olor que también lo llenaba todo, tan delator y clandestino como el humo nauseabundo de los primeros cigarrillos. Tenía que lavarse las manos con un jabón muy áspero, se las restregaba tanto que quedaban rojas, pero al menos entonces eran unas manos más finas, aunque no ya de niño, manos de estudiante, de señorito sin callos, sin las uñas rotas y sucias, como ahora, siempre con una línea negra que ya no parece que haya manera de quitar. [...] (12, p. 138) III. Tiembla, helada, nunca ha tenido tanto frío, se muere de ganas de orinar, se ahoga, no sabe que ahora no está dormida, no sabe dónde está, quién es, qué le impide respirar, qué mordaza la asfixia, quiere abrir la boca y no puede, no puede abrirla más, tiene desencajadas las mandíbulas pero no lo sabe, quiere aspirar el aire por la nariz y apenas lo consigue, un solo hilo afilado como una aguja, un hilo de aire y de hielo, se ahoga, quiere mover las manos y tampoco puede, no las siente, no recuerda dónde están, sueña que yace tirada y desnuda en la intemperie helada de una noche de invierno y que si no aprieta muy fuerte va a orinarse, tirita, tiembla tanto que sufre convulsiones y algo húmedo y áspero, que pincha, como las agujas del frío, como la aguja de aire o de hielo que entra en los pulmones, para contener la tiritera quiere apretar los dientes pero no lo consigue, es imposible cerrar la boca, tan imposible casi como respirar, si no fuera por ese hilo mínimo de aire que a cada instante parece quebrarse y dejarla definitivamente amordazada. (24, p. 326) UNA VOZ NARRATIVA ANÓMALA I. «... A la una apaga la luz del dormitorio. Algunas noches se vuelve a encender horas más tarde. No sale por las noches, a no ser por cosas del trabajo. El 15 de octubre lo recogió un coche de la policía sin señales de identificaci6n a las 12.45 de la noche. El número de su teléfono no viene en la guía. Cuando no está trabajando pasa solo la mayor parte del tiempo. No recibe visitas. Hace todos los días lo mismo, pero nunca lo hace de la misma manera. En la cafetería del Monterrey, el 4 de noviembre a las 10.15 de la mañana se le acercan mientras desayuna un periodista y un fotógrafo de los pocos que todavía esperan alguna novedad en el caso de la niña. Los saluda muy serio, mira con desconfianza a la cámara. No deja que le hagan fotos. El fotógrafo y el periodista le quieren pagar el café, pero él se niega, les dice adiós y se va. A los otros les falta tiempo para hablar mal de él, no hace falta acercarse mucho para oír lo que dicen. Si me llega a tirar aquella vez la cámara le pongo una denuncia, dice el fotógrafo. Comentario del periodista, a comprobar bien, por si interesa dar salida a la historia: "me han contado que este cabrón empezó de social en la universidad, cuando Franco, denunciando gente".» (14, p. 167) LA INTERVENCIÓN DIRECTA DE LOS PERSONAJES LOS DIÁLOGOS* *En letra negrilla los diálogos que superan una página de extensión Relacionados con la investigación: EL INSPECTOR Y FERRERAS → capítulo 4, 9, 14, 24 EL INSPECTOR Y LA TESTIGO → capítulo 7 EL INSPECTOR Y SUSANA GREY → capítulos 5, 11 EL INSPECTOR Y PAULA → capítulos 27, 29 Personales: EL INSPECTOR Y EL PADRE ORDUÑA → Capítulos 2, 6, 10 EL INSPECTOR Y SU MUJER → capítulo 19 SUSANA GREY Y FERRERAS → capítulo 21 EL INSPECTOR Y EL VIOLADOR → capítulos 29, 31 EL INSPECTOR Y SUSANA GREY → 16, 21, 23, 32 LOS MONÓLOGOS (en ambos casos son diálogos truncados): SUSANA GREY → capítulo 18 (confesión de Susana al inspector) INSPECTOR → capítulo 26 (confesión del inspector con el Padre Orduña) Después no podía creerlo, hasta se avergonzaba, aunque en el fondo no mucho, no podía creer lo que su memoria le daba por seguro, que hubiera hablado tanto, alentada por el vino, sin duda, pero también por la cena, suavemente embriagada por las cosas que veía y tocaba [...]. Años sin hablar así, recapitulaba más tarde Susana, al día siguiente, en la escuela, notando todavía un rastro del mareo del vino, aturdida y ausente entre las voces de los niños... (18, p. 214) LOS PERSONAJES EL INSPECTOR I. Ahora, calculó el padre Orduña, el inspector habría rebasado los cincuenta años, pero lo que le costaba más no era recordar cómo había sido de niño, cuando lo llevaron al internado, sino prestar una verdadera atención a sus rasgos de ahora, a su cara vulgar, castigada y enérgica, a su presencia desordenada y fornida de adulto que empieza a declinar. (p. 65) II. —Lo que yo quiero saber es quien es otro. —¿El que mató a Fátima? —Quién si no. Eso es lo último que me importa ahora. —¿ Y no te importa saber quién eres de verdad? —No entiendo por qué me dice eso —el inspector apartó los ojos de la mirada del padre Orduña, ahora irritado consigo mismo, cobarde en el fondo, inseguro, como un adolescente reclamado a un despacho para recibir un sermón, a sus años—. Claro que se quién soy. Puede que quien no lo sepa sea usted. Aquel que usted conoció no existe. Por suerte, desde luego. No tenía una vida envidiable. Si ustedes no me hubiesen recogido aquí habría acabado en un hospicio, o tirado en la calle, yendo a comer el rancho de los cuarteles. Pero se estaba explicando, casi se confesaba ante un hombre a quien no había visto en más de cuarenta años y sin embargo le hablaba en el mismo tono que si hubiera permanecido siempre cerca de él, vigilándolo, adivinando policialmente sus pensamientos o sus debilidades, censurando sus actos como un padre fastidioso y asiduo, con una agobiante voluntad de protección, de advertencia. —Mira quién eras [...]. ¿Te acordabas? Pero no podía acordarse, y no por falta de memoria, sino porque jamás había visto un foto suya de niño. (p. 117) III. El padre Orduña podía haberle mostrado cualquiera de las demás fotos del archivo y él también habría creído que era la suya: si estaba seguro no era por la cara en blanco y negro de un niño de otra época, sino por el nombre y los dos apellidos mecanografiados en el papel con letras mayúsculas. Leyó por encima la fecha y el encabezamiento, Madrid, la prosa cruenta y oficial que resumía en unas cuantas líneas su origen y la mancha con la que había nacido y el porvenir que se le asignaba hallándose su madre falta de medios e incapacitada por enfermedad y su padre cumpliendo la arriba señalada condena, al leer eso sintió que enrojecía y que el padre Orduña iba a darse cuenta. El niño de la foto no era él y la noche en que lo hicieron viajar en el vagón de tercera de un tren helado y lentísimo sin decirle adónde había sucedido en otra época del mundo. (p. 121) IV. Yo sé quién soy, le había recitado el padre Orduña, con su profunda voz arcaica de predicador. Y vosotros quién creéis que soy. Pero él no quería descender tan hondo, ni perderse en lo que tal vez sólo era una confusión de palabras, levantadas y urdidas, como decía Ferreras, para ocultar una evidencia fisiológica inaceptable, el reconocimiento de lo que un ser humano es de verdad,, por dentro, insistía Ferreras, es decir, en el sentido más literal, debajo de la piel y de los huesos del cráneo, del armazón poderoso de las costillas: un espectáculo semejante, incluso en los olores que desprendía, al mostrador de un puesto de vísceras en el mercado. (p. 127) V. La voz se quedó en silencio, el padre Orduña oyó tragar saliva y tuvo la sensación de que no conocía a quien le hablaba, la cara masculina velada por la penumbra fría de la iglesia, fraccionada por los orificios en forma de rombos de la celosía. «Pero para eso sirve el alcohol», continuo la voz monótona, dubitativa ahora, como buscando un hilo perdido, «para inventar simulacros. Va uno borracho y jugándose la vida, la suya y la de otros, y cree que conduce con el pulso firme, tiene los ojos inyectados en sangre y el aliento lleno de whisky y piensa que nadie se da cuenta, que todo está bajo control. Y así vives, años y años, cada vez más perdido en simulacros de todo, de conversación, de amistad, de heroísmo, de deseo sexual también. Yo pensaba que era valiente al no pedir el traslado a pesar de las amenazas de muerte, pero no era valor lo que tenía, era un en cabezonamiento de borracho, de borracho de la peor clase, el que no sabe hasta qué punto lo es, el que todavía disimula delante de los demás. En realidad disimular no es difícil, porque mucha gente bebe también, y los unos se escudan en los otros, y además porque nadie se fija mucho, como dice una amiga mía, Susana Grey, no sé si la conoce o se acuerda de ella, de joven me ha dicho que iba a algunas reuniones con usted, de aquellas de cristianos de base. Pero no se impaciente, no se me ha vuelto a perder el hilo, a lo que he venido es precisamente a hablarle de ella, pero todavía no, antes tengo que explicarle otras cosas que usted a lo mejor puede no entender, porque seguro que no ha probado el alcohol en su vida». [...] «Yo empezaba a beber y era automático, me ponía caliente enseguida, perdone la palabra, tenía que buscar una mujer donde fuera, y muy rápido, sin medias tintas ni seducciones lentas, sin ninguna clase de sentimentalismo, sin pensar siquiera en el adulterio. Entre otras cosas no tenía tiempo, había que volver a casa a una hora más o menos razonable, había que fichar, como decía siempre un colega mío, el que mataron en aquel restaurante donde me estaba esperando. Cuando yo llegué todavía estaba su vaso de whisky encima de la mesa, el whisky y el café sin terminar y el cigarro en el cenicero. Había sitios, clubs donde a nosotros nos conocían y no nos cobraban, a los policías, puede imaginárselo, en todas las ciudades los hay, y más de una noche acabábamos en ellos, o acababa yo solo, porque en realidad prefería no ir con nadie, siempre me ha dado vergüenza, como cuando estaba en el internado [...]. Yo procuraba irme solo, llamaba a mi mujer para decirle que tenía mucho trabajo y que no me esperara, aunque muchas veces ni la llamaba, pensaba hacerlo y lo dejaba para un rato después, cuando hubiera terminado la copa, y cuando miraba el reloj ya era tan tarde que valía más la pena no llamar, no fuera a estar ya dormida, o a asustarse porque sonara a esas horas el teléfono. (26, p. 355-356) VI. Comprendía ahora, sin remedio, que estaba a punto de ocurrirle lo mismo que en aquellos sueños. Igual que en ellos, no quería abandonarse, pero ya era demasiado tarde, ni siquiera hacía falta una calculada caricia, un roce casual lo vencería, el pelo de ella en su cara, su vientre ancho y terso empujando el costado con un ritmo suave y continuo, la mano que ni siquiera apretaba ni exigía, tan sólo se posaba, se había movido como dibujando o modelando una forma en la sombra caliente, debajo de las sabanas. Se quedó quieto, agraviado, con una vergüenza masculina y pueril de sí mismo, en silencio, incapaz de decir algo, de resistirse al imaginado ridículo. De pronto, cobardemente, lo único que quería era no estar allí, sintiendo la frialdad húmeda que manchaba la sabana, que había quedado también en la mano de ella. Todo inútil ahora, extinguido, fracasado apenas empezar [...]. Pero Susana no se había apartado de él. Le había acariciado la cara y el pelo, consciente del silencio, resuelta a no ser vencida ni por su mismo desaliento. No le era lícito callar, no podía rendirse, aceptar de antemano. Sabía que él no era capaz de imaginar que su reacción inmediata había sido de sorpresa y ternura, hasta de un cierto halago. [...] —Me acuerdo de la primera vez que me acosté con un chico —le dijo—. [...] Fue una tarde, la última del verano, en septiembre, había refrescado ya mucho y al día siguiente cerraban la piscina. [...] Aquel día en la piscina perdimos los dos la vergüenza. Nos acariciábamos debajo del agua, nos besábamos abriendo mucho la boca, muy torpes todavía, y los besos sabían a cloro. [...] Salimos a la calle con el pelo mojado y él me paso el brazo por los hombros. Era la primera vez que lo hacía a plena luz, sin cuidarse de que pudieran vernos. A mí de pronto tampoco me importaba. Me acercó la boca al oído y me dijo con la voz un poco ronca que yo le gustaba mucho, y que por qué no iba un rato con él a su casa, sus padres no estaban y no volverían hasta la tarde siguiente [...]. Me acuerdo de una cama grande, y de que el atardecer detrás de las persianas medio echadas se reflejaba en el espejo de un tocador. Nos fuimos desnudando sin tocarnos ni mirarnos, sin hablar [...]. De repente todo era muy dulce, muy suave, como un comienzo de la vida, parecía que nada podía ser igual después de haberme quedado desnuda delante de un hombre y de verlo entero a él. Ya ni tenía miedo de que nos sorprendieran. [...] Sin darme mucha cuenta me encontré tocando aquella cosa [...] y entonces se corrió, sin que yo hiciera nada, sin moverse él tampoco [...]. Contigo me ha pasado lo mismo, ha sido como volver a entonces. Hay una canción de Violeta Parra que a mí me gustaba mucho, Volver a los diecisiete, ¿la conoces? (23, p. 316-317) SUSANA GREY I. Ahora, a los treinta y siete años, descubría cosas de sí misma que habían afectado mucho su vida sin que ella las hubiera comprendido o aceptado, y muchas veces ni siquiera percibido, por ejemplo el modo en que influían sobre ella los detalles menores, la fealdad o la belleza de los lugares o de los objetos que la rodeaban [...] El la había traído a su ciudad, donde pensaba ejercer el oficio de alfarero en el taller que había heredado de su padre: al cabo de no mucho tiempo ella había dejado sola en ella, sola con el niño que había nacido justo al final de su primer curso como maestra, y que no había cumplido tres años cuando el se marchó, recto y torturado siempre, explicándolo todo, con aquella temible determinación de sinceridad que excusaba toda delicadeza. La nueva vida de pronto era otra vida, una ofuscación de soledad y trabajo, de escarnio de haber sido dejada y sobresalto de posibles regresos [...] Y ahora, si tenía nostalgia de algo, no era de su juventud ni de las ilusiones de entonces, de lo que se había roto para siempre al acabar su vida conyugal una candidez en gran medida inaceptable para alguien adulto, una predisposición de credulidad y confianza que ya no recobraría nunca más—, sino de la pura sensación de novedad, de vida abierta y recién comenzada [...]. Las cosas surgían y cambiaban de un día para otro, la llegada del primer invierno en aquella ciudad y en las habitaciones del primer piso que tuvieron alquilado era el principio excitante de una estación nueva, de una vida que olía a cosas recién hechas, a habitaciones recién pintadas, a madera fresca de muebles, el olor que empezó a notar entonces cuando volvía de la escuela y que enseguida identificó como un rasgo y a la vez un símbolo de la nueva vida (8, p. 89-90). EL VIOLADOR I. Con el ruido del agua no oye los golpes en la puerta del baño, que él tiene la precaución de asegurar con su cerrojo, es el viejo que quiere entrar, porque siempre esta meándose, pues mea en la pila, cabrón, piensa, lo dice en voz alta, porque el chorro de agua y la puerta cerrada se lo permiten, y el padre se marcha renegando, dice que gasta demasiado gas, que con él no hay bastante ni comprando una bombona todos los días. Se toca despacio, empieza a imaginar cosas y la nota que va creciendo, violácea y obstinada bajo el agua, pero no como en las películas o en las revistas, eso no hay modo de negarlo, aunque esos tíos están todos operados, [...] y además no pueden ni usarla por su mismo tamaño, no entra, eso contaban de aquel asturiano del cuartel, que se iba de putas y no lo admitían al verle el mandado, y que había dejado preñada a su novia porque le reventó el condón cuando iba a correrse. A ver, que venga el asturiano, que le haga a este de donante de órganos, o por lo menos de unos centímetros, que a él no le hacen ninguna falta, dijo otro, el que lo había visto al salir de la ducha, antes de que a él le diera tiempo a taparse con la toalla. Estaba tiritando y se le había encogido, en cuanto entrara en calor iban a enterarse, que le dejaran un rato a cualquiera de sus novias o de sus hermanas y se lo demostraría. (12, 139-140) II. En vano lamía y estrujaba, aburrida, impaciente, con un asco neutro que atenuaba pensando en otras cosas, pero entonces una de las manos que se había clavado en su nuca estaba tirándole del pelo, haciéndole que levantara la cabeza, obligándole a ver la cara redonda y transfigurada del hombre y la cuchilla de la navaja automática que saltó justo delante de sus ojos, rozándole la mejilla. [...] Se le hinchaba de nuevo, no le habían bastado las palabras y necesitaba la navaja para excitarse, respiraba más hondo, pero no fue mucho más de un instante, ya se encogía otra vez, al principio de una manera imperceptible, enseguida evidente [...] S e quedó inmóvil al oírla hablar, sin volverse hacia ella aún, como tardando en entender lo que había dicho, apretando muy fuerte la navaja en la palma de la mano. “Con más polla y menos navaja me gustan a mí los tíos”. Enrojeció, le ardía la cara, se dio la vuelta y la mujer, sentada en la cama, retrocedía mirándolo, apretaba tan fuerte la navaja en la palma de la mano que iba a provocarse una herida, levantó el puño y la mujer siguió ese gesto como no pudiendo apartar las pupilas del péndulo de un hipnotizador, la golpeó una sola vez, el puño sólido y enorme como un mazo, la vio caída sobre la almohada, boca arriba, sangrando por la nariz, apretó los dientes y se clavó las uñas en la palma de lamono y cruzó la cortina roja y el aire denso y la música... (p. 397-398) PAULA Iba a buscarla todas las mañanas, a las nueve menos cuarto, llamaba al portero automático y era ella misma la que le contestaba, ya dispuesta para salir, vencía el miedo y los recuerdos y bajaba sola en el ascensor, lo veía a él en la puerta y le sonreía enseguida, con su jovialidad recobrada, intacta, como fortalecida, más adulta ahora, sin más huellas visibles de la desgracia que una pequeña cicatriz en la mejilla derecha [...]. Podía haber encargado esa tarea a otro inspector o a un guardia de paisano, pero prefería ir él mismo, y no solo por el aliciente de ver a Susana Grey y cruzarse con ella diciéndole buenos días como la habría saludado si hubiera seguido siendo lo que fue al principio, alguien a quien él debía hacer preguntas y mostrar fotografías de delincuentes sexuales. Le gustaba esperar a la niña en el portal y darle un beso en la mejilla fresca y ya próxima a la adolescencia en la que apenas se advertía la cicatriz, y seguirla luego por la calle viéndola de espaldas, tan frágil en apariencia y sin embargo tan fuerte, sobrevivida, recobrada del terror, segura de que él la protegía, cómplice en el secreto necesario que habían logrado mantener, orgullosa de su propia destreza para secundarlo. (27, p. 375) PADRE ORDUÑA - Teníamos que enderezaros, que cristianizaros -dijo el padre Orduña-. Nos decían que os enviaban aquí para que os arrancáramos la mala simiente que vuestros padres os habrían inculcado en el alma. Éramos como misioneros, como evangelizadores. (p. 121)