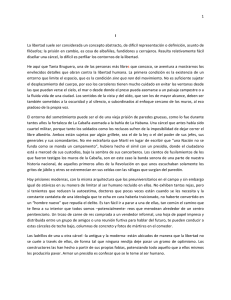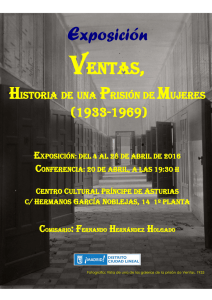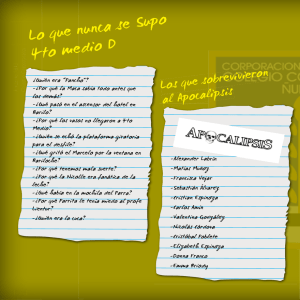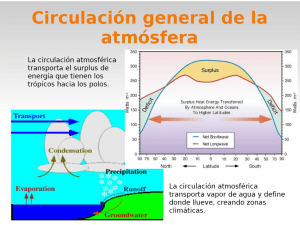Descarga AQUI el Libro
Anuncio

LAS CÁRCELES DEL EMPERADOR / Jorge Espinoza Sánchez Jorge Espinoza Sánchez LAS CÁRCELES DEL EMPERADOR DÉCIMA PRIMERA EDICIÓN © LAS CÁRCELES DEL EMPERADOR Jorge Espinoza Sánchez © Fondo Editorial Cultura Peruana E.I.R.L. Jr. Ica Nº 668 – Lima 1 Telefax: (51-1) 330-3024 e-mail: [email protected] Primera Edición: octubre, 2002 Décima primera edición: setiembre, 2013 Diseño y Diagramación: Ausberto Medina Rodríguez Impresión y encuadernación: Fondo Editorial Cultura Peruana E.I.R.L. RUC 20510351861 Jr. Ica Nº 668 – Lima 1 Telefax: (51-1) 330-3024 Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2013-14123 ISBN: 978-612-45156-6-8 DERECHOS RESERVADOS Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, sin previa autorización escrita del autor. Impreso en el Perú / Printed in Peru A mi país se le han perdido muchos habitantes. (Jorge Roberto Santoro) LA NOCHE INMENSA DE LA PRISIÓN Tulio Mora O tra manera de entender la historia es por el empecinado inventario que levantamos, día a día, desde que descu brimos ese congelamiento del tiempo, que es la escritura, para vindicar nuestros irreparables duelos. Por eso siempre han existido escrituras peligrosas para el poder que tiembla ante ellas. Y es que su perennidad se debilita frente a las precisiones de sus adversarios y/o sufridores a medida que la memoria de estos se vuelve en su incómodo acompañante, en su sombra imborrable, en su revés siamés. No en vano, en tanta variedad que ha adquirido la lucha perpetua entre débiles y poderosos, la de la escritura ha sido una conquista, el robo del fuego de quienes integran las mayorías para revelarle a un tiempo no sucedido, que sucederá más adelante, las iniquidades de un tiempo que en su momento fue un doloroso presente. Esta es otra formalidad para definir la literatura, no del júbilo, del amor o la felicidad, sino de la indignación y el dolor. ¿Cómo no sublevarnos después de lecturas sobre las cárceles, por ejemplo? ¿De cárceles peruanas, para ser más específicos? Desconocemos la abundancia de relatos, cartas, diarios, novelas, testimonios y hasta grafittis en baños y paredes que han inspirado los macabros espacios de la punición nacional, de manera especial los nacidos de las disensiones religiosas o políticas, pero tenemos algunos notables referentes literarios: Ricardo Palma, en sus «Anales de la Inquisición en Lima» (1863), que es más bien una recopilación de interrogatorios y procesos practicados por el tribunal de la calesita verde de la época virreinal; Juan Seoane, en «Hombres y rejas» (1937), un libro que muchos han olvidado, aunque tiene consistentes méritos literarios; «La trampa», de Magda Portal (1956), libro poco conocido; «El Frontón», de Julio Garrido Malaver (1966); «La prisión», de Gustavo Valcárcel (México, 1951, reeditado en 2004); «El complot», de Genaro Ledesma Izquieta (1965), sobre sus experiencias en las cárceles de Cerro de Pasco y El Sepa; y sobre todo «El Sexto», de José María Arguedas (1961), encabezan esa lista aún inexistente de la humillación como recreaciones de varias dictaduras, desde el general Sánchez Cerro y el mariscal Oscar Benavides hasta el general Manuel Odría, cuando empezó una de las etapas más oscuras del siglo XX y que duró 26 años. La otra corresponderá al fujimorismo de la que fue víctima otra vez un escritor, Jorge Espinoza Sánchez, autor del presente libro, «Las cárceles del emperador» (1ª edición, 2002), que ya ha sido reeditado nueve veces y pronto será llevado al cine por el director Federico García. Si en esencia toda brutalidad del poder es similar, no importa cuántas víctimas deje como saldo, también se puede afirmar que el tiempo va modificando sus contornos. Es lo que podríamos llamar, poniéndonos un poco solemnes, «la dialéctica de la represión del Estado». Basta contrastar los libros citados para explicarnos cuáles son hoy los extralímites del horror, con el agregado de que el testimonio de Espinoza Sánchez es la primera versión de un prisionero de la peor dictadura que hayamos conocido los peruanos, por su tumultuosa criminalidad y corrupción: el fujimorismo o más precisamente, el fujimontesinismo. Un prisionero inocente, hay que subrayar, que pasó quinces meses y tres días entre la carceleta del palacio de Justicia y el penal Castro Castro, antes que lo liberaran. Otros, como el actual congresista Yehude Simon y el artista plástico Alfredo Márquez pasaron diez y siete años, respectivamente. Y aún siguen purgando pena carcelaria centenares, si no miles, de inocentes. Según el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (2003), de la mitad de los apresados (más de 33 mil personas), el 50% era inocente. Y no todos fueron liberados después del proceso de investigación que desde 1992 extendió sus plazos, de acuerdo a la nueva legislación antiterrorista, y que fue, en parte, la causa del autogolpe fujimorista decretada en abril de ese mismo año. Más que novela o relato de ficción pues estamos frente a un extenso testimonio que tiene muy valiosos agregados. Lo de «relato testimonial» es una convencionalidad premeditada, y no una limitación creativa, ya que el sujeto literario lleva el mismo nombre del autor, facilitándonos así la presunción de que Espinoza Sánchez quería remontar la denuncia de su terrible experiencia para convertirla en una versión autobiográfica, en una memoria, aunque no tuviese la dimensión de toda su vida. Precisemos entonces: «Las cárceles del emperador» tiene la estructura de una novela pero aspira a decir una verdad negada o vedada oficialmente porque prefiere el alegato con nombre propio para desmontar las mentiras o simulaciones de la realidad sufrida. No pretende, como Mario Vargas Llosa, aplicar a su narrativa la dosis de mentira que la convierte en novelas (aunque las mejores partes de su última obra, mezcla de ficción y biografía, «El sueño del celta», curiosamente evoca los últimos días del nacionalista irlandés Roger Casement en una prisión antes de ser ejecutado), sino al revés, aplica la estructura narrativa de una novela para decir una verdad. Y ahí ya nos encontramos, como aludí anteriormente, con una autobiografía. Espantosa, injusta, absurda, sí. Un poeta (Jorge Espinoza Sánchez pertenece a la generación del 70 y caminó con los fundadores de Hora Zero), sospechoso de pertenecer al Movimiento de Artistas Populares (MAP), es detenido bajo la acusación de formar parte de un comando de aniquilamiento que, entre otras cosas, como se irá descubriendo al inicio de la narración, habría asesinado al general en retiro Enrique López Albújar (1990), nada menos que ex comandante general de las Fuerzas Armadas. Y en esa condición, después del primer shock que sufre el protagonista, junto a otros actores de teatro y músicos, de encontrarse atrapado por las fuerzas oscuras del poder autoritario, que ya había cometido los crímenes de Barrios Altos, de La Cantuta, de la universidad del Centro (Huancayo), y que pronto, después de la captura de Abimael Guzmán (setiembre de 1992), desencadenaría con mayor ferocidad su represalia contra quien se pusiese al alcance de su insania, antojo o sospecha, los supuestos asesinos del general sufrirán las peores humillaciones que imaginamos debieron generalizarse entre los prisioneros, fuesen inocentes o culpables. El montaje de una culpabilidad sin pruebas contra estos artistas, incluirá una deshonrosa presentación ante la prensa con traje a rayas, como se hizo costumbre en aquellos trágicos noventas desde que un Guzmán enjaulado fuera exhibido al mundo. Esta descripción tan minuciosa del terror, de la inmundicia, de la náusea y del castigo que se ceba con miles de seres humanos, disminuidos en la inmensa noche de una prisión, es de primera impresión la más sobresaliente virtud de la autobiografía de Espinoza Sánchez que aun cuando está estructurada y narrada como una novela, lleva el inconfundible sello del lenguaje propio de un poeta, con párrafos abundosos de diálogos muy acertados, en los que sobresalen las metáforas e imágenes emitidas por una sola voz (la del autor) a partir de un ojo minucioso y de una memoria asombrosa para recordar secuencialmente ese tránsito por el laberinto del dolor. Capítulo a capítulo, un clima hiperrealista, absurdo nos va envolviendo, con seres desesperados o resignados, también con otros capaces de extraerle a la fatalidad un pelo de atrevimiento e ironía (pensamos, por ejemplo, en el «periodista» de «Radio Cadena Perpetua») o que, pese a su envilecimiento (como la «chica Dinamita»), aún guardan gestos de una solidaridad admirable; con maltratos cotidianos, desde las golpizas hasta la alimentación nauseabunda; con ausencias hirientes (el amor de Zulma, los familiares del personaje); con abogados cobardes y jueces que se presentan ebrios a dictar una condena; con delincuentes, traficantes, mendicantes («los pelícanos») y desquiciados hundidos en el último sótano de la sobrevivencia; para decirlo de un modo literario, con todos los personajes que habitan hoy los círculos de un infierno que Dante jamás se habría imaginado. Lo que haya de resumir de las casi 400 páginas del libro es el mensaje que nos dejan los libros abismados en un universo que des- conocemos o atisbamos apenas por las páginas o reportajes policiales de la prensa escrita y televisiva, pero que nunca esperamos sufrir. Confirmamos así que las gradaciones del horror pueden ser inagotables como el ser humano es capaz de tolerarlas en un encaramiento patético entre la sobrevivencia de los apestados por la sociedad y la muerte afrentosa. Espinoza Sánchez, el escritor, que es a la vez el personaje, ha escrito con «Las cárceles del emperador» un capítulo más de la saga de las prisiones peruanas que aún es escasa pero valiosa porque estos libros no son elaborados por el placer de la escritura, ni su destino es complacer a los lectores. Son más bien la liberación de una tristeza e indignación sin fondo que se quiere pública y perpetua con la esperanza, hasta ahora vana, de que el futuro no encuentre replicación en otro poder abusivo y en otras víctimas. Pero la historia no aprende, eso lo sabemos bien, porque quien la construye es el ser humano, el mismo que gobierna o escribe o es encarcelado, enfrentado, él mismo, a sus múltiples versiones que van del amor a la miseria moral más espantosa. Una liberación física y literaria de un cerco injusto y que el escritor Jorge Espinoza Sánchez entendió exactamente como una obligación de revelarnos cuando escribió «Las cárceles del emperador»: «Contemplé el horizonte con ojos febriles, acostumbrado a vivir en el fragor de la poesía, acostumbrado a transitar por los infiernos de nuestra realidad, sentía aquella prisión como la más alta y excelsa aventura de mi vida. Mis ojos asombrados todo lo escrutaban, todo lo observaban; mis retinas guardaban todos los momentos bellos, todos los horrores. Algún día los espíritus libres del mundo conocerían nuestros gritos, crujirían las horcas al voltear cada página y ahí estaremos nosotros, olerás nuestro sudor, te salpicará nuestra sangre, querido lector del siglo XXI». No es casual que «Las cárceles del emperador», del poeta Jorge Espinoza Sánchez, ya haya logrado vender más de treinta mil ejemplares, acaso porque, como dijimos, se trata de la primera novela es- crita sobre las cárceles del régimen más corrompido y criminal de nuestra vergonzosa historia. Su testimonio no solo es conmovedor por la pesadilla sufrida, por los personajes que van delatando, siempre contradictoriamente, vileza, integridad, majestad, sabiduría, locura, desesperación, obstinación de vida, sino porque su autor ha logrado entregarnos un testimonio de todas sus vicisitudes con una precisión admirable y en el que no están ausentes altos y desgarradores tonos de poesía. Cada tiempo inicuo tiene también un estilo de prisión que los escritores han sabido captar estéticamente para que no olvidemos la época que le dio su sentido de horror y absurdo. Es lo que garantiza perennidad a «Las cárceles del emperador». Quedará como la huella afrentosa de un tiempo que los peruanos nunca debimos merecer. Lima, agosto, 2011 ÍNDICE ¡Por fin tenemos al maldito! .......................................................... 17 Siéntete feliz si aún sigues vivo ..................................................... 26 Hoy es un día especial ................................................................... 40 El foso de los cocodrilos ................................................................ 45 El siniestro «ñato» ......................................................................... 52 Unas vendas negras sobre el sofá .................................................. 57 El teatro y los perros descuartizados .............................................. 62 Un extraño paseo y la sala refrigerada ........................................... 66 Un aterrado abogado ...................................................................... 71 Los macabros calabozos ................................................................ 76 Los comandos de aniquilamiento .................................................. 79 La Chica Dinamita en el «paraíso» ................................................ 84 En la celda de las ratas ................................................................... 87 Los verdugos se llevan a los prisioneros ....................................... 91 Se cierra el círculo ......................................................................... 97 Traslado a la Fiscalía ................................................................... 102 El escudo invisible ....................................................................... 109 El budista y los brujos .................................................................. 114 Unas largas vacaciones ................................................................ 121 Un escrito legendario ................................................................... 124 El «comandante chuco» ............................................................... 127 Los perpetuos ............................................................................... 132 La carta fabricada ........................................................................ 137 Noticias del penal ........................................................................ 142 La casa de los sauces ................................................................... 145 Octubre rojo ................................................................................. 151 Durmiendo con un cadáver .......................................................... 157 El ahijado de la muerte ................................................................ 160 A los senderos los patean en los pulmones .................................. 166 Las cárceles del emperador Quemaron a los muchachos ......................................................... 171 Un simulacro de «lanchada» ........................................................ 176 Carrera de colchones y los cadáveres vivientes ........................... 190 Primera visita en el presidio y fundación de radio Cadena Perpetua 198 Unas botas resuenan en la madrugada ......................................... 214 Una gigantesca invasión de ratas ................................................. 220 Una rata en el menú ..................................................................... 227 Navidad y año nuevo en el pabellón senderista ........................... 231 El jefe de la mafia nos visita ........................................................ 239 La cadena perpetua y el Somos Libres ........................................ 244 Un hombre abandona el sepulcro ................................................ 251 Han llegado unos martacos .......................................................... 256 Otros liberados y el traslado a Puno ............................................ 260 Un brujo en escena y el terrorista más longevo del mundo ......... 265 Los elegidos del emperador y un sobreviviente de la masacre de El Frontón ............................................................................... 270 Un loco confidente....................................................................... 276 Nadando en el río dentro de un saco y otras historias sublevantes 281 Cómo vivir en la clandestinidad .................................................. 286 Un espléndido almuerzo .............................................................. 289 Rumbo al tribunal ........................................................................ 292 Las grandes cadenas de televisión internacional ......................... 297 El mundo de los delincuentes ...................................................... 300 ¿Usted también está tuberculoso? ................................................ 309 Una gigantesca requisa ................................................................ 313 Las trompetas del juicio final ...................................................... 315 La genial estrategia y otro gigantesco operativo ......................... 323 La danza trágica ........................................................................... 327 La cabeza sangrante de un perro degollado ................................. 329 El Inca Atahualpa en el tribunal de Jueces sin Rostro ................. 334 ¿Usted sabe lo que es dormir con un cadáver durante varios días? 341 Últimos días en prisión, una carta devasta a los senderistas ........ 348 La hora definitiva......................................................................... 351 Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar .................................................... 355 Cantaron los hados....................................................................... 368 16 Jorge Espinoza Sánchez ¡Por fin tenemos al maldito! Los cadáveres amanecían regados por las sangrientas calles del Perú; la espantosa guerra duraba ya doce años. Entonces, apareció el tipo aquel y, como una ráfaga helada en un escabroso film, la fría sensación de un cañón apuntándome en el corazón. En medio de la niebla, un hombre joven, casaca de cuero negro, un revólver danzaba ebrio de muerte en mi pecho. Vértigo, huracán, un remolino fatal, una macabra aventura llevándose el piso bajo mis pies de barro. —¡Camine! ¡Camine, asesino! —un latigazo salvaje en la voz espectral. Aparecieron los verdugos, cuatro sombras armadas con metralletas rastrillando la muerte con ojos extraviados. Rodé al abismo, un pantano de sangre me hundía irremediablemente. Las brasas calcinaban el asfalto y subí al auto mientras las bocas hambrientas de las metrallas me contemplaban agresivamente. Millones de aterrados peruanos caminaban por las calles devastadas por la incertidumbre: la patria era un gigantesco polvorín y el hombre desapareció en la galera de los magos. Finísimo y silencioso el trabajo de los chacales. —¡Por fin tenemos al maldito! —gritaron brutalmente los asaltantes. Eran las diez y treinta minutos de la mañana de aquel sábado 25 de julio de 1992. Veloces como un rayo, los grilletes de acero mordieron furiosamente mis manos; estaba a merced de las fieras. Empezaban a escribirse las primeras páginas en el sangriento libro del destino, mientras la guapa muchacha reía como una hiena. Antes que la tierra cubriera la fosa, con dedos erizados me aferré a la vida. 17 Las cárceles del emperador —¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué me detienen? ¿A dónde me llevan? Sólo el silencio respondió. Como una caricia obscena, el auto se deslizaba suavemente por la carretera y entonces, con ojos enloquecidos, la fiera arrojó una chompa negra sobre mi rostro y un vómito ebrio estalló: —¡Tápale la cara, huevón, nos puede reconocer este criminal! Un relámpago cubrió mi rostro con la gruesa venda, estaba ahogado en la playa solitaria, las balas escupían canciones de guerra sobre mi cuerpo flotando a la deriva en las aguas infestadas de cocodrilos. Esposado y ciego, hervía la vida toda en mi cerebro, no había bandos ni edictos como en los cuentos de horror y muerte. Discreta y silenciosa fue la captura del zíngaro que con su boca de santo cantaba romanzas de amor. Enrumbó el siniestro convoy hacia el Puente del Ejército; bajo las tinieblas del oscuro vendaje, intuía débilmente las calles de la ciudad maldita, mientras lentamente avanzaba el cortejo hacia la Plaza Unión. La película final desfilaba por mi mente; el rostro bellísimo de Zulma me sonreía desde un carruaje cubierto de flores y encantos; la máscara trágica de mi madre desgarraba la mañana; los pasos cansados de mi padre resonaban extraviados en la noche eterna; las manos blancas de mi hijo se agitaban, despidiéndose tristemente. Siempre es así en momentos previos a la hora suprema. Entonces, ¿iba a morir? Avanzaba el cortejo fúnebre, el escarabajo ronroneaba en la ruidosa plazuela, bombardeada por el hambre de los ambulantes. Sobrio y rutinario paseaba el horror por las calles de la ciudad. Solo, en otro mundo, encañonado macabramente, secuestrado por mercenarios, los segundos transcurrían con angustia de siglos, los recuerdos fluían demencialmente frente al pelotón de fusilamiento. El carro blindado cruzó la Plaza Dos de Mayo y bocinazos y mentadas de madre prepotentes se abrió paso rumbo a la avenida Colonial, mis ojos ciegos presentían las calles, aquel era el camino hacia las solitarias chacras del Callao. Había llegado el momento del adiós, sería eliminado 18 Jorge Espinoza Sánchez fríamente y mi cuerpo arrojado a los maizales y mis restos devorados por las ratas hambrientas y los míos enloquecerían de dolor. Sería uno más de tantos ciudadanos desaparecidos, sin nombre y sin tumba. —¡Este monstruo está muy tranquilo! ¡Este perro es un desgraciado sin alma! —gritó histérica la feroz hembra que acompañaba al pelotón. Había perdido ya la conciencia, desconocía si estaba vivo o navegaba en la negra barca de la muerte. Remotamente, advertí que la máquina rodaba hacía muchísimo tiempo sin ningún destino. ¿Tan largos eran los caminos que conducían a la muerte? El silencio de la fría mañana de julio y la calavera desdentada con su fétido aliento, me golpeaban, mis ojos ciegos atravesaban un territorio humeante cubierto de cadáveres. Pero volví a la vida y arrojé las cartas al fuego. —¿Por qué me detienen? ¿Quiénes son ustedes? ¡Yo no soy ningún delincuente! ¡Soy un escritor! —¡Tú mismo te condenas, pues! ¡Por eso te levantamos, por escribir demasiado! De pronto las ondas del espacio abrieron las compuertas del averno: —¡Robín cuatro, ya tenemos al negro! Nos dirigimos a la base. —Tigre azul contesta. ¡Aquí llevamos al objetivo! ¡Cambio y fuera! ¿Eran los esbirros de la dictadura los que me secuestraban? No era ninguna ganga estar en manos de los cachacos, peor aún cuando el estado de derecho había sido anulado; pero ingenuamente pensé que se trataba de un error, que bastarían algunas gestiones de mi abogado para recuperar la libertad. ¡Qué equivocados estábamos los peruanos que aún creíamos en la legalidad! Siguiendo la huella de los piratas, la máquina dio unas cuantas cabriolas por la avenida Colonial, luego apareció sigilosa frente al Estadio Lolo Fernández. La venda había cedido ligeramente, y fintas, maniobras, bocinazos enredando y confundiendo el recorrido. Enrumbaron los comandos hacia la avenida Alfonso Ugarte, en me19 Las cárceles del emperador dio de feroces atentados terroristas y apocalípticos ríos de sangre. El Perú estaba en guerra hacía doce años, avanzaban incontenibles los conjurados. Aquel era el camino a las tenebrosas oficinas de Seguridad del Estado, los helados cañones de las metralletas descansaban sobre mi cuerpo. A través de la débil luz que permitía la venda aflojada, observé a mis captores: eran hombres muy jóvenes, ninguno llegaba a los treinta años, lucían muy excitados por mi captura, indudablemente me consideraban un prisionero muy importante, lo podía leer en sus rostros inflamados y en la violencia de sus palabras. Lentamente, el automóvil fue llegando a la temida Prefectura limeña. Se levantaron las tranqueras, voces nerviosas solicitaron identificación, y luego: —¡Aquí tenemos al monstruo! ¡Lo tenemos, carajo! —¡Cuidado con este angelito que es peligroso! —bramó el jefe del grupo. En medio de impresionantes medidas de seguridad, fui conducido al pie de las escalinatas. Marchaba al patíbulo sin contemplar el camino, un agente me orientaba con su voz. Ahí estaba yo, vendado y esposado, como siniestro personaje de macabra historia y había que continuar. En la casa del horror, no hay remilgos que valgan. —Sube nomás, compadre. No te preocupes. ¡Aquí la gente es chévere! Vendado con una gruesa lona subí la tétrica escalera, orientado por la melosa voz del agente. Al llegar a la parte superior del edificio, pude advertir un fuerte alboroto provocado por mi llegada. Estaban enervados los policías. Maniatado y ciego, desconocía mi destino; una mano de acero sujetó mi brazo y llevaron al acusado a la habitación contigua. Secamente ordenó el fantasma: —¡Camine hacia el fondo! ¡De cara a la pared! ¡Sin moverse! Avancé a tientas hasta tocar el frío muro, quedé de pie ante la pared, sin alcanzar a encontrar ninguna explicación para la grotesca escena. 20 Jorge Espinoza Sánchez Reflexionaba sobre mi extraña suerte, cuando de pronto una gruesa mano golpeó mi brazo y una voz rugió tenebrosa: —¡Terrorista maldito! ¡Así como has matado vas a morir también! Se alejó el verdugo y el piso se abrió bajo mis pies, recién entendí la siniestra historia, se me acusaba de subversivo, la más grave acusación que se podía formular a un ciudadano peruano. Un fiero huracán me arrastró hacia mares de lava hirviente, una explosión sacudió mi cerebro, mi cuerpo fue estremecido violentamente por descargas eléctricas. La locura flotaba en el ambiente, percibía nítidamente el odio irracional de los mastines que me rodeaban en la helada estancia. —¡Ese colorado es el jefe de los terrucos del MAP! ¡Puta madre, ya va a ver en la noche, carajo! —gritó la bestia en su hora triunfal. Era intenso el ajetreo en aquel lugar, sentía el violento teclear de las máquinas de escribir, se escuchaban pasos presurosos que iban y venían, consultas en voz baja y órdenes de sacar los carros, las metracas y las radios para realizar una nueva captura. Órdenes y contraórdenes y las quejas furibundas de los agentes: —Hace una semana que no puedo ir a dormir a mi casa. ¡Por culpa de estos terrucos de mierda! Percibía el humo de nerviosos cigarrillos y el ruido estridente de los autos policiales poniéndose en marcha en el patio de la Prefectura. Y yo, solo y prisionero en la oscura habitación. —¿Cómo te llamas? Señalé mi nombre e inmediatamente se retiró el soplón, luego ingresó otro policía acusándome de terrorista y amenazándome de muerte. A los pocos segundos, nuevamente otro investigador, y resonaba la misma pregunta: nombre, apellidos, filiación, dirección, ocupación, edad, estado civil, lugar de nacimiento. Cada minuto, un policía distinto ingresaba a la habitación lanzándome la misma carnada, y así más de una hora en el absurdo interrogatorio. De pronto bramó una voz: 21 Las cárceles del emperador —¡Saquen al detenido! Una mano brutal me arrancó la venda negra y colocó rápidamente en mi cabeza un gorro de papel. Fui conducido a la oficina contigua, me quitaron la capucha y apareció en escena una mujer cuarentona de cara acusadora, acompañada de un oficial. Habló la inquisidora: —Usted se encuentra detenido en las dependencias de la Dincote, se le considera sospechoso de realizar actividades subversivas, va a ser investigado durante quince días por el personal de la División Nacional contra el Terrorismo. Si se comprueba su inocencia, será puesto en libertad al cumplirse el plazo que señala la ley para las investigaciones; caso contrario, el proceso continuará. Soy la doctora Mirta X..., fiscal encargada de la investigación para casos de terrorismo. —¡Esto es una infamia de la policía! —protesté, lleno de indignación. —Así es la ley. Si usted es inocente, no tiene por qué preocuparse —respondió la fiscal mirándome fríamente. Se levantó un acta en la que se consignaba las cosas que portaba al momento de mi detención. Todo fue registrado minuciosamente ante la glacial mirada de la rubia postiza; luego me entregaron el documento para que verificara su contenido. En el registro para dólares: Negativo. En el registro para propaganda subversiva: Negativo. En el registro para explosivos: Negativo. Todo estaba en regla y firmé el documento, lo mismo hicieron la fiscal y el oficial de servicio. —¡Doctora, necesito comunicarme con mi familia! ¡Con mi abogado! —Lo siento, está usted incomunicado, tal vez esta noche pueda ver a su familia, pero no le prometo nada. La diligencia había concluido. El oficial llamó a un subalterno y le ordenó conducirme nuevamente a la oscura oficina. En el breve 22 Jorge Espinoza Sánchez trayecto y antes que me colocaran la capucha de papel, pude ver fugazmente a Miguel, un joven actor que había conocido dos meses atrás como integrante del grupo de teatro Ulkadi. El actor me observaba sorprendido, se encontraba en la misma fanfarria de levantar el acta sobre sus efectos personales. Eran las once y quince de la mañana. Había transcurrido menos de una hora de mi salvaje detención, pero tantas cosas habían sucedido en aquel breve lapso que la realidad se convirtió en una extraña nebulosa. Nuevamente en la oficina, de pie y de cara a la pared, cada dos o tres minutos ingresaba un nuevo policía lanzándome las mismas preguntas por milésima vez. Era un juego macabro, y debía afrontar mi destino sin más argumento que mi contundente inocencia, arma demasiado débil, ya lo comprobaría más adelante, cuando los días se convirtieran en meses y los meses en años y no llegara la libertad. Descubrí que en la habitación se encontraban otras personas. Una de las cosas curiosas que tiene la prisión es que uno nunca se da cuenta que también otros hombres sufren la misma tragedia. Siempre se piensa que nadie tiene una desgracia más grande que la nuestra. —¡Ya, carajo, contra la pared! ¡Rápido, asesinos de mierda! Transcurrían los minutos entre las agobiantes preguntas rutinarias. Eran ya las tres de la tarde, escuchaba la hora en una emisora de radio que sonaba al fondo del pasillo. De pronto, una nueva sutileza nos sacó de la rutina: «Un terrorista, dos terroristas sobre la torre derrumbada...» En la calle había escuchado divertidamente la simpática canción de «Los Nosequién y los Nosecuántos», pero, en el tétrico ambiente de la Prefectura, la voz del popular Raúl Romero sonaba tanáticamente. Indudablemente, era otra canción, así como, desde aquella mañana, mi vida pasaba a ser totalmente distinta de lo que había sido hasta aquel momento. 23 Las cárceles del emperador Estábamos incomunicados. Llegaban más detenidos. A pesar de que todos ingresaban en el mayor de los silencios, podía escuchar su respiración agitada y las patadas que daban al piso para entrar en calor, al igual que yo, que sentía congeladas mis piernas después de estar varias horas parado sin movimiento, azotado por el frío y húmedo invierno limeño. Era el día 25 de julio del año de gracia de 1992. Una semana atrás, un demencial atentado senderista había destruido un edificio en el residencial barrio de Miraflores. En medio de una espantosa orgía de sangre, Sendero Luminoso se aprestaba al asalto final. Estaba terriblemente agotado, cuando escuché la voz de un agente hablándome amistosamente: —Puta que eres bravo, colorado. Nosotros qué íbamos a imaginar que tú dirigías un grupo terrorista. Ahora sí que te jodiste. Caballero, nomás, tienes que echarte. Puta que aquí la gente es recontra chévere con los colaboradores. —Pero... ¿de qué grupo habla?, la policía sabe perfectamente que lo mío es la literatura. —Puedes negar todo, es natural, nadie reconoce sus delitos; pero estás embarrado, compadre. Lo mejor que puedes hacer es colaborar con nosotros, y te botamos de acá nomás. Tienes unos amigos bravazos, al director de teatro le hemos encontrado una gran cantidad de explosivos, ese Nelson te ha cagado, ¿por qué no lo jodes tú? —Eso es falso. ¡Yo soy un escritor! —Si, colorado, te hemos seguido varios meses y sabemos quién eres, pero Nelson es el que te friega, el hombre está agarrado con gente muy fuerte, por eso estás acá, tienes que colaborar con nosotros. —¿Embarrando inocentes van a ganarle la guerra a Sendero? —Hasta ahora no te hemos encontrado nada, pero ya te encontraremos algo. Además, ¿por qué tu hembrita abandonó el país el mes pasado? Recién en la noche nos permitieron ir al baño. Las intensas emociones del día habían neutralizado las necesidades fisiológicas hasta 24 Jorge Espinoza Sánchez aquel momento. De uno en uno marchábamos al baño. Entonces, descubrí otro detalle; no todos los detenidos estaban en la misma situación. Miguel y Nelson se encontraban esposados, con las manos hacia delante, igual que yo, en tanto que los otros permanecían con las manos maniatadas hacia atrás y una cadena en los pies. Así estuvimos varios días, con las sangrantes manos, desolladas por los colmillos de los grilletes. Cuando avancé hacia el baño, uno de los policías me subió la capucha. Sólo me dejaban ver lo necesario, también descubrí que mi visión estaba limitada y percibía un extraño olor en el papel de los gorros y fuerte picazón en los ojos. Llegué al baño y continuaron las sorpresas, escuchaba voces junto a la ventana que daba al vacío. Eran lamentos de gente torturada, gritos desgarradores que hablaban de terribles maltratos. Un hilo helado caía de mi frente. No pasó ni un minuto y golpearon la puerta. Todo estaba controlado. Abandoné el baño preocupado por los gritos espeluznantes, empezaba a percibir el ambiente de terror en el que tendría que vivir los quince días en la Prefectura. Inocentes y culpables significaban lo mismo para la policía: carne de cañón. «Los Nosequién y los Nosecuántos» nos tenían locos con su cancioncita que se repetía obsesivamente, y en la habitación contigua se escuchaba la proyección de violentas películas pornográficas que, a toda hora del día, disfrutaban los investigadores. Era su deporte favorito. De rato en rato entraba algún jefe gritando, enajenado: —¡Sin quejarse, carajo! ¿Creen que están en su casa? ¡Terroristas de mierda! ¡Espósenlos a todos con las manos hacia atrás! ¡Que duerman calatos dentro de un cilindro con agua helada! 25 Las cárceles del emperador Siéntete feliz si aún sigues vivo Eran las ocho de la noche y nadie había comido. Llegaron dos muchachos más, los llevaron para presentarlos al fiscal, minutos después regresaron y quedaron perdidos en medio de la noche. Aquel julio invernal no perdonaba; la sala parecía una nevera. De pronto llamaron a Nelson. Fue el primero del grupo en salir al interrogatorio. Mi mente enfebrecida pensaba: ¿Cómo le irá? ¿Lo tratarán bien? ¿Lo torturarán salvajemente? ¿Lo sentarán en la silla eléctrica? ¿Lo llevarán a la playa para ahogarlo como hemos leído en los periódicos? ¿Cómo nos irá a nosotros? Las preguntas y la incertidumbre se agolpaban en mi cerebro. Discretamente levanté mi gorro frotándolo contra la pared y pude ver a Nelson que salía tragando saliva con dificultad. Caminaba el compadre como marchando al cadalso. Nadie respiraba, el momento era sobrecogedor. —¡Llegó la hora de los valientes, carajo! —gritó un soplón. Los minutos transcurrían lentos y lúgubres, no escuchábamos nada raro, pero cualquier cosa podía suceder. Mentalmente deseaba la mejor de las suertes al compañero de infortunio. El estridente ruido de las películas pornográficas continuaba al fondo del corredor. Las radios y caseteras habían sido puestas a todo volumen, eso me daba una mala corazonada, así eran las torturas que describían los medios de comunicación. ¿Cuántos minutos habrían pasado? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Diez? ¿Quince? ¿Treinta? Hasta que por fin escuchamos regresar al prisionero, al parecer, en buenas condiciones. Llamaron a Miguel. Seguía la tensión, esperábamos algún ruido, algún grito, alguna señal que nos indicara el destino del actor. El 26 Jorge Espinoza Sánchez silencio era total y pasaban los minutos con su macabra sinfonía. La mente se negaba a pensar en aquellas circunstancias. Luego de un tiempo sin fin, Miguel regresó a la habitación, silencioso. —¡A ver, que salga Jorge Espinoza Sánchez! Presentí lo peor y salí lentamente; cegado por la capucha. Desconocía mi destino, pero tenía que caminar hacia el lugar que las voces me señalaban. Cruzamos la oficina contigua, avanzamos por un pequeño corredor e ingresamos a un cuarto bien iluminado, donde pude apreciar nítidamente un water repleto de excrementos. La capucha me permitía ver algo de la cintura para abajo. El agente que me conducía, fingió que alguien lo llamaba y me dejó unos minutos solo en el baño, yo pensaba: este es el famoso submarino. Me van a hundir la cabeza en la inmundicia y nadie podrá ayudarme y moriré ahogado en la porquería. Y ya viene el perro... —Camina, compadre; tranquilo, loco. No pasa nada. Pasamos de largo la tortura de los excrementos, el soplón me hizo ingresar a otro cuarto. Pude apreciar, a pesar de la capucha, que me internaba en un laberinto de habitaciones. Entré de frente, luego volteé a la derecha, después di una vuelta total; eran distintas habitaciones e intuí numerosas puertas, las percibía claramente a pesar de la oscuridad, hasta que por fin tuve la sensación de estar parado junto a un grueso árbol del que colgaba una cuerda como la que usaban para liquidar a los condenados a la horca en las épocas de la Inquisición. Me subieron un poco la capucha y vi una silla de cuero negro, distinguí algunos cables, la horca y un árbol. ¡Eran reales! No pude observar más. El policía exclamó: —¡Siéntese! El mundo se abrió bajo mis pies. Luego de contemplar el horroroso árbol de la horca, estaba convencido de que aquel sillón era la temida silla eléctrica y rehusé a sentarme en aquel extraño mueble. El custodio, interpretando mis pensamientos, habló amistosamente: 27 Las cárceles del emperador —Siéntate, nomás. No pasa nada, hombre, está desconectada. Tranquilo, aquí la gente es legal. Miré la silla y calibré las palabras del agente. Me pareció sincero el compadre y decidido me senté en el extraño sillón y con alivio descubrí que no había descargas eléctricas. Las manos del hombre alzaron la capucha, permitiéndome cierta visibilidad, aunque sin poder observar totalmente la habitación ni el rostro del oficial que, sentado frente a un escritorio lleno de armas, propaganda extremista y banderolas rojas con la hoz y el martillo, empezó a interrogarme muy profesionalmente. Conversamos serenamente sobre diversos aspectos de mi vida, aquello me pareció muy extraño por la gravedad de la acusación que pendía sobre mi cabeza. Sólo podía ver a mi interrogador de los hombros para abajo, observaba sus manos enjoyadas y febriles manipulando diversos documentos. A los pocos minutos el inquisidor ordenó al agente: —Eso es todo. Llévalo ya. —Vamos, compadre. Ya ves que aquí somos legales. No somos como ustedes que matan por gusto. El policía no se cansaba de declamar las bondades de su institución y reclamaba que los diarios eran una mierda que publicaban mentiras y que las Organizaciones de Derechos Humanos exageraban y que ellos eran muy respetuosos con los capturados, y yo flotando en el espacio. Pausadamente enrumbé hacia la oficina del cautiverio; cosa curiosa, al regresar, observé que el watter que minutos antes rebalsaba de excrementos, se encontraba impecable, como si nunca hubiera albergado inmundicia. Sin duda, buscaban el efecto psicológico en todos los detalles, empezaba a advertirlo. Más adelante comprendería muchas cosas más. Así llegamos a la helada habitación. No sabía cuántos éramos los detenidos, pero tenía la sensación de que habían llegado más personas en las últimas horas. Confusamente volví a mi lugar y se alzó el silencio en la noche inmensa del prisionero. 28 Jorge Espinoza Sánchez —Una hora después escuché mencionar mi nombre: —¡Jorge Espinoza Sánchez! ¡Sáquenlo, lo vamos a llevar de paseo a la playa! Nuevamente el sobresalto. ¿A dónde me llevarían? ¿Por qué a medianoche? Había escuchado y leído que era la medianoche la hora más terrorífica en la Prefectura. ¿Sería cierto? ¿Me llevaban a la playa? Algunos vagos me habían contado cómo eran esos paseos. Entonces, ¿la amabilidad de los primeros momentos era sólo fantasía? Descendimos las escaleras. Al llegar al patio, contemplé un inusitado movimiento policial en torno a mi persona, varios carros se movilizaban y metralletas al hombro y órdenes y más órdenes y radios y más radios y dispositivos de seguridad como si fueran a trasladar al más grande de los criminales. Observé las rejas del patio. Tras ellas, en la Avenida España, numerosos efectivos resguardaban el recinto. Habían bloqueado el tráfico por la zona. Los soñolientos policías subían y bajaban por las escalinatas rumbo a las oficinas; a pesar de la hora, había un intenso ajetreo en la casa de los espantos. Un hombre joven y sonriente se acercó. —Soy el capitán Ríos —exclamó, amistoso. —¿Y qué hago aquí, capitán? Yo no tengo nada que ver en este asunto. —Mira, compadre, no te preocupes, hasta ahora no te hemos encontrado nada. Si todo sigue así hasta el final de la investigación, te vas a la calle. Vamos a ir a tu casa para el registro domiciliario, podrás ver a tu familia y pedir un abogado y así estarás más tranquilo. Yo no tengo nada contra ti, solamente cumplo con mi trabajo. Subimos al carro, me sacaron la capucha y liberaron mis manos; instalado en medio de dos policías armados con metralletas, observé que tras el auto, se preparaba otra unidad con varios hombres armados hasta los dientes. La máquina arrancó lentamente, todo se hacía con mucha cautela como si tuvieran temor a encontrarse con sorpresas desagradables. Salimos en alegre caravana rumbo a mi casa, los 29 Las cárceles del emperador agentes cantaban y bromeaban, el detenido no contaba para nada, sólo valdría un balazo si intentaba fugarse. Y preguntando y respondiendo, fuimos avanzando. Por la ventana del auto podía observar cómo se divertía la gente en la noche sabatina. A pesar de los atentados, las bombas y el terrorismo sangriento, los limeños reivindicaban su derecho a vivir, bebiendo y bailando, en medio de la muerte, en el devastado país de veintidós millones de habitantes y sesenta por ciento de desempleados. Desfilaban ante mí las calles, con la nostalgia de no poder transitarlas libremente. Era sólo mi primer día de cautiverio y ya sentía esa extraña sensación de pisar arenas movedizas que produce la pérdida del libre albedrío. Allá iba el prisionero, conducido a casa acompañado por dos carros y ocho comandos entrenados para matar. Pero se habían olvidado de un personaje importante. —Puta madre, nos hemos olvidado del fiscal. ¡Llámenlo por radio, tenemos que ir a recogerlo a su bunker! —dijo el jefe del grupo. Llamaron al fiscal; afortunadamente, se encontraba en su casa. Estábamos en la Plaza Dos de Mayo, los autos viraron a Zorritos y regresamos a Breña. En pocos minutos llegamos al domicilio del abogado y entre saludos y bromas, enfilamos hacia mi vivienda. Rápidamente pude comprobar que el representante del Ministerio Público tenía el mismo lenguaje de los soplones: —Puta madre, carajo, tenía un plan con un culito de la conchasumadre. ¡Ya me cagaron el sábado, huevones! Los policías rieron estruendosamente y pusieron en marcha el carro rumbo al objetivo. Volvimos a cruzar por la Dos de Mayo, avanzamos luego por la Plaza Unión que, a esa hora, desplegaba impúdicamente toda su gama de siniestros personajes: prostitutas, homosexuales, asaltantes, pirañitas, drogadictos, mendigos, locos, desfilando ante nuestros ojos, mostrándonos la corroída entraña de la ciudad y la pestilencia de nuestra patria. Transitábamos ya por el Puente del Ejército y los policías empezaron a inquietarse. Sabían que nos 30 Jorge Espinoza Sánchez acercábamos a mi domicilio y sus rostros cambiaban, se notaba la tensión en el ambiente. Hablaban en voz baja y disminuían la velocidad del carro, como si quisieran retrasar su llegada a un lugar siniestro. —En esta esquina, doblen a la derecha —indiqué el camino con la convicción del hombre ajeno al delito. Discretamente ingresó el auto a la calle, el cortejo avanzaba con lentitud, rastrillaron las armas y quedaron listos para el asalto. Con las luces apagadas se estacionaron los autos. Empezaba la función. —Muchachos, tranquilos. No vayan a disparar por las huevas. El hombre es caballero, pórtense correctamente, no hagan chongo con los vecinos ni asusten a la familia —ordenó el apacible capitán. Los carros se estacionaron en fila frente a mi casa, descendieron seis agentes. Cuatro nerviosos soplones se apostaron en la esquina con sus armas ocultas bajo las casacas. Dos efectivos y el pintoresco fiscal avanzaron conmigo. En los carros quedaron dos investigadores con las metralletas junto a la ventana, listos para disparar ante cualquier sorpresa. Rápidamente abrí la puerta de la casa e ingresamos. En el interior, el silencio era total. Doce de la noche del sábado 25 de Julio de 1992. —¿Cuál es tu dormitorio? —preguntó el fiscal. Le señalé mi habitación mientras despertaba a mi madre para informarle de aquel grave percance y coordinar la asistencia legal de algún abogado amigo. La anciana me escuchaba desde otro mundo, sin creer lo que oía. Los agentes aguardaron a que conversara con mi madre, luego encendimos la luz e ingresamos al cuarto. Mis ojos no se apartaban de las manos de los policías, observaba que no me sembraran ninguna propaganda o explosivos. Eran numerosas las denuncias en ese sentido. Cuando encendieron la luz, los policías se sorprendieron al encontrar miles de libros dispersos por los estantes, los sillones, el rope31 Las cárceles del emperador ro, bajo la cama y numerosas cajas cerradas llenas de más libros, manuscritos y hojas sueltas por todos lados. No sabían por dónde empezar, era más de medianoche. Al azar, revisaron los textos buscando documentos secretos en el interior de los grandes maestros de las letras, rápidamente chequearon mis apuntes que en cantidades increíbles se apilaban por todo el dormitorio. Reparé entonces, con enorme sorpresa, en el gran desorden de mi biblioteca y las montañas de papeles que hubieran podido sepultar a su dueño. El desorden del volcánico creador se patentaba en la caótica escena, los soplones hurgaban diligentemente. Cientos y más cientos de libros fueron sacados de sus lugares, revisados y apilados sobre el piso y no hallaban nada comprometedor. Todo nombre y número telefónico que encontraban entre los papeles era minuciosamente apuntado en una libreta. El fiscal sorprendido exclamó: —Caramba, muchachos; este poeta es un «tiro loco». Miren el desorden de su habitación. ¡Qué buena cochinada debe fumar este compadre! Los policías lo miraban sonrientes. El abogadillo confundía el estudio de trabajo de un artista febril con el chiquero de un vicioso. En manos de gente como aquella, naufragaba la justicia en el Perú. Y seguía la búsqueda infructuosa. No hallaron propaganda, no hallaron dólares, no hallaron explosivos, hallaron sólo un artista poseso. ¡Esa sería mi perdición! Mi madre había abandonado el lecho y terriblemente confusa me contemplaba desde la puerta de mi dormitorio. Ella intuía que nos iban a separar por mucho tiempo y me miraba con tristeza. No sabía qué decir, ni cómo consolarla, pero algo en su desolación me decía que podía esperar fortaleza en aquella anciana trágica para soportar la cobarde agresión del sistema. El tiempo me demostraría que no me equivoqué aquella noche. Luego de revisar minuciosamente mis libros y documentos, el capitán dijo: 32 Jorge Espinoza Sánchez —Llamen al chino, es el más canchero para revisar papeles. Llamaron al sabueso y otro ocupó su lugar en la celosa vigilancia callejera. Controlaban y chequeaban las dos entradas de la calle. Al parecer, temían una visita inoportuna. El nuevo fiscalizador, resultó ser un mago, pues de la nada sacó documentos comprometedores. En el colmo de sus doctos conocimientos contra subversivos, el compadre requisó como documento sedicioso el arte de la carátula de un explosivo libro de mi autoría que no llegó a publicarse «La isla de los cacheros felices». No había nada que hacer con semejantes especialistas, el éxito de la lucha contra Sendero Luminoso estaba asegurada. Mientras tanto, mi madre me había servido un café, que bebí lentamente, mientras el ojo zahorí del fantoche seguía alucinando con mis libros. —¿Qué hay arriba? —preguntó el capitán mirando la escalera que conducía al segundo piso. —¡Cuartos vacíos y más libros! Acompañé al oficial hasta la planta superior, al abrir la puerta, nuevamente el alud de libros desconcertó al policía. El capitán, abrumado por el hacinamiento libresco, gritó a sus hombres: —¡Aquí hay puros trastos viejos! Terminado el registro domiciliario, redactaron el Acta de Incautación y leí detenidamente: En el registro para dólares: Negativo En el registro para propaganda subversiva: Negativo En el registro para explosivos: Negativo Firmé el documento, lo mismo hicieron el jefe del operativo y el fiscal. Se acercaba la hora triste de abandonar mi casa. ¡Sabía Dios por cuánto tiempo! En ese momento se abrió la puerta de la calle y entró mi hermana que contempló con enorme sorpresa a los policías fuertemente armados. A pesar de no dudar un segundo de mi inocen33 Las cárceles del emperador cia y las amables palabras de los investigadores, mi madre y mi hermana intuyeron los terribles momentos que tendríamos que vivir a partir de aquel día. Lo podía leer en sus ojos tristes y sus rostros desencajados por el dolor. Antes de salir a la calle, contemplé largamente el corredor de mi casa para llevarlo por siempre dentro de mi corazón. Palpé con mis manos las paredes, me despedí de los locos sueños de amor y poesía que albergaron sus nobles muros durante tantos años. Subí al segundo piso custodiado por la jauría y me despedí de los cuartos vacíos, abracé con la mirada y le dije adiós a la brisa suave, al cálido fuego del hogar querido. —¡Coco, ya es hora de irnos! —exclamó el jefe del operativo desde el fondo del barranco. Era el adiós. Abracé fuertemente a mi madre y le pedí calma y confianza. Le reiteré las indicaciones a mi hermana y los chacales empezaron a abandonar la casa. Al aproximarme a la puerta, vi que mi madre, que se había mantenido serena hasta aquel momento, irrumpió en un desgarrador llanto que devastó salvajemente mi alma; preferí no mirarla y abandoné rápidamente la estancia para no hacer más dura la despedida. Subimos de inmediato a los carros y raudos partieron los coches. Iba yo paseando, vidrieras mirando cuando te vi Tú estabas en pose, un poco filmando, Parada en la puerta de aquella boutique Yo me fui acercando... Era la voz de Heleno, aquel meloso cantante argentino de los maravillosos años setenta, los versos emergían de la radio que llevaban encendida a todo volumen los policías. Esa canción, por fiera ironía del destino, estaba de moda cuando conocí a mi Bebelú, y aquella noche me arrullaba en el fatídico viaje a una injusta prisión. Me arrellané en el asiento del auto y disfruté la letra preñada de melancolía: 34 Jorge Espinoza Sánchez Te dije sonriendo Qué chica más linda que venden aquí... El pelado Heleno iba desapareciendo lentamente en la noche, había regresado por unos momentos a los días felices, en alas de la poesía. Gracias a esa extraña magia habría de soportar las terribles pruebas que me aguardaban. Contrastando con la lentitud anterior, el auto devoraba el asfalto como si huyera de un macabro perseguidor. Era notorio, los policías se sentían temerosos fuera de su fortín. El carro se detuvo en las puertas de la Prefectura, eran aproximadamente las tres de la madrugada. Para ingresar al área del gran edificio, los policías se identificaban en cada control, se desconfiaba de todo el mundo, miraban las credenciales de los agentes y sus rostros, volvían a mirar, volvían a chequear, recién entonces subían las tranqueras y luego lo mismo en el otro tramo, hasta que por fin, se detuvo el carro en el patio de la prisión. Descendimos pausadamente y nos dirigimos a la escalinata que me devolvería al ambiente donde me encontraba confinado. —¡Servicio, lleven al detenido a su celda!. ¡Que todos amanezcan parados dentro de un cilindro con agua, carajo! —gritó el oficial. Ingresé a la oficina. Al parecer, todos dormían profundamente a pesar de estar parados; nadie se movió ni escuché el menor ruido a mi llegada. Después sabría que nadie dormía y que todos estaban atentos al menor suspiro del vecino. Así son las noches del detenido. Me acomodé en una esquina lo mejor que pude. Había traído de mi casa una frazada y un grueso polo que me protegerían del infame hielo invernal. Mi cuerpo estaba terriblemente fatigado, deseaba dormir, pero era imposible conciliar el sueño estando de pie. Flotaba en el ambiente una sensación de violencia tal que me obligaba a estar despierto, atento al menor ruido o movimiento. Luego mi cuerpo se derrumbó al frío piso. No recuerdo más. — Esos terrucos a despabilarse. Ya son las seis de la mañana. 35 Las cárceles del emperador Estaba rendido y espantosamente resfriado, el frío del piso calaba los huesos. Iba a ser muy dura nuestra estancia en aquel lugar. Tuvimos que continuar parados toda la mañana frente a la pared, bajo la atenta mirada de dos vigilantes que cuidaban celosamente que nadie hablara ni se sacara la capucha. Era desolador el cansancio que empezaba a dominarme y teníamos que estar parados hasta que decidieran lo contrario nuestros captores. Empezamos a exigir el baño para asearnos, pero no cedían los verdugos. —¡Que se callen esos terrucos de mierda! ¿Qué se han creído, asesinos hijos de puta? ¿Qué esto es un hotel, carajo? Pasado el mediodía de aquel domingo, uno de los jefes se ablandó. —¡Que esa gente vaya al baño y se laven bien, para que no hagan apestar la oficina! ¡Que salgan de uno en uno! Salió Marta, una joven actriz, delgada y menuda, olí su fragancia de hembra joven y enérgica. A los pocos minutos regresó bromeando con nuestros custodios. Salí corriendo al baño. Estaba a punto de estallar mi vejiga y el estómago me dolía horriblemente, teníamos muchas horas sin miccionar ni evacuar el vientre. En el mingitorio mi orina humeaba y sentí volver el alma al cuerpo. Me lavé y al observar por la ventana hacia la planta baja del edificio, espantado contemplé un sótano lleno de dantescas ratas. Volví a la habitación con los ojos desorbitados. Era ya la tarde de aquel domingo 26 de julio de 1992. Estábamos preocupados, pues no llegaba ninguna comunicación de los familiares, llevábamos treinta horas sin comer, aunque no sentía hambre, me angustiaba pensar que tal vez le negaran a nuestros familiares la posibilidad de acercarse a nosotros. Lo más importante para el hombre privado de la libertad, es la visita familiar, pero pasaban los minutos y seguíamos como muñecos sin vida, parados y encapuchados de cara a la pared. Esa mañana, al despertarme, sentí un fuerte ardor en los ojos. Con el transcurso de las horas, la molestia degeneró en una comezón insoportable. 36 Jorge Espinoza Sánchez —¡Quiero ir al baño, me arden los ojos! —reclamó uno de los incomunicados. —Espérense a que vengan sus familiares, entonces podrán pedir alguna crema —respondía el soplón, insensible al dolor ajeno. El fuego me comía las pupilas, sabía que era producto de alguna sustancia química colocada adrede en el papel de las capuchas para enceguecer al detenido. Sólo cuando nos permitían sacar el gorro, el ardor disminuía, pero eso se permitía sólo unos contados segundos para alguna diligencia. El dolor era insoportable y desesperante, elucubraba mil fórmulas para aliviar el feroz tormento. Nos aproximábamos a las nueve de la noche. Una emisora de radio chillaba en el ambiente contiguo. —¡Marta Flores! —gritó una voz. —¡Presente! —¡Le han traído su comida! ¡Ahí estaban nuestros familiares! Habrían luchado valerosamente todo el día para que les dejaran pasar los alimentos y las medicinas. Seguramente los esbirros los habrían amenazado, pero ellos estaban ahí decididos a todo para socorrernos, la invicta fuerza del amor en eterna lucha contra la opresión, triunfante por su irrenunciable entrega. Marta, muy contenta, abrió el oloroso paquete y compartió sus tesoros. Sentíamos una cálida oleada de afecto y ternura en la fragancia de aquellos guisos que nos gritaban amorosamente el mensaje del dulce hogar perdido. Comíamos en medio de las licencias que nos brindaban los policías en aquella hora especial que todos respetaban. En el recuerdo de mi vida presidiaria, jamás contemplé ningún incidente con nuestros carceleros a la hora de la comida. Al parecer, el temor a Dios afloraba en aquellos momentos. —¡Miguel Blas! —gritó otra voz media hora después. Empezaban a ingresar los envíos de la familia. Uno de los oficiales dijo: 37 Las cárceles del emperador —Siéntense, muchachos, está bien que sean guerrilleros, pero, no van a comer parados. Después de treinta y seis horas ininterrumpidas de estar parados, ¿alguien se lo imagina?, volvíamos a descansar, era un placer indescriptible, más aún, sabiendo que en cualquier momento llegaba nuestro paquete familiar. ¡Qué sensación tan inmensa! Esas pequeñas cosas que en otras circunstancias veríamos como algo simple y rutinario, en el cautiverio adquirían un valor enorme y marcaban eternamente. —¡Teodoro Gayoso! —¡Presente! Uno a uno fueron llegando las bolsas de los detenidos, todos comían silenciosamente después de largas horas de ayuno. —Curso, anda a ver si quedan algunos paquetes abajo, aquí hay dos bravos que no han recibido su combo —dijo uno de los vigilantes a su colega. —Puta madre, promoción, es la última vez que bajo al patio. A cada rato tengo que ir a traer las bolsas de estos terrucos. ¡Carajo, yo no soy empleado de estos asesinos! Minutos después, una voz sonora retumbó: —¡Jorge Espinoza Sánchez! No me había equivocado; el amor se inmola en el amor, nada puede evitarlo. Lentamente, saboreaba la comida acurrucado en el templo de los recuerdos. Ya estaba en contacto con la familia, y esperaba para el día siguiente la visita de mi abogado. Luego de comer, revisé la otra bolsa y encontré ropa limpia y artículos de aseo, pero no hallaba ninguna nota. Seguí buscando y, desalentado, empezaba a guardar los utensilios cuando, de pronto, descubrí en el pliegue interior de la cubierta de un taper, una bolsita de plástico casi imperceptible. Pude extraer discretamente la nota, sin que lo notaran los policías, y con el sobrecito en mi bolsillo, solicité ir al baño; en prisión tienes que leer 38 Jorge Espinoza Sánchez la nota inmediatamente, así te vaya la vida en ello; necesitas tener noticias de afuera, eso es lo más importante para el cautivo, aunque sólo le informen el estado del tiempo. Salí rumbo al baño, era más de medianoche y no había mucha vigilancia. Cerré la puerta, saqué el diminuto sobre, lo abrí y pude al fin leer con ojos hambrientos: «Lucharemos hasta el final por tu libertad. No te preocupes, nos estamos moviendo día y noche. Trataremos que vaya el abogado mañana. ¡Jamás te abandonaremos!» Traté de dormir, pero ¿quién podría dormir de pie? Aquellas palabras dirigidas clandestinamente por mi familia, me turbaban muchísimo, experimentaba alegría y tristeza a la vez, no podría definir la extraña sensación que me embargaba en aquellos momentos. Recuerdos y más recuerdos en el lecho de cemento. Dieron las tres de la mañana, los ronquidos atronaban la habitación, yo pensaba y pensaba, pensaba en ti, muñeca. Así llegó la mañana del lunes 27 de julio de 1992. Los prisioneros continuaban durmiendo de pie. ¡Increíble! 39 Las cárceles del emperador Hoy es un día especial El gorrito me maltrataba los ojos despiadadamente, las piernas hinchadas, la tensión y las inmensas preguntas sin respuesta me torturaban. En el almuerzo llegó otro mensaje. El ardor de los ojos desesperaba, intuitivamente, eché un poco de saliva en mis fatigadas pupilas y sentí un ligero alivio. A los pocos minutos, nuevamente realizé la operación y volvió a disminuir el escozor; entendí la sabiduría de la naturaleza y el suplicio fue desapareciendo lentamente hasta dejar de molestar, mientras los otros detenidos ya no podían más con el ardor ni con los fuertes calambres provocados por la larga vigilia y se agitaban desesperados. Eran las cinco de la tarde y de las oficinas ubicadas al final del corredor, empezaron a llegar alegres conversaciones de celebración. Estábamos a 27 de julio y los policías celebraban las Fiestas Patrias. Las voces y la euforia iban en aumento; escuchaba el chocar de los vasos, gritos cada vez más cercanos. —Salud, colega. ¡Hoy es un día especial! Seguían los brindis y corrían despavoridos los minutos, el licor iba surtiendo efecto y los sabuesos subían el tono de voz. —¡Todo lo que soy se lo debo a mi institución! ¡Viva la Dincote! ¡Viva el Perú! Empezaba a inquietarme, los soplones estaban borrachos y nosotros a su disposición, a pocos metros de ellos. —¡Terrucos de mierda, hijos de puta! ¡Quieren destruir el Perú! ¡Merecen la pena de muerte! Nos consideraban sus enemigos, los vandálicos borrachos nos visitarían en cualquier momento y se cebarían con nosotros. Los vigilantes hablaban entre ellos: 40 Jorge Espinoza Sánchez —¡Puta madre, el comandante está borracho, va a venir a hacer la cagada! Los minutos pasaban lúgubremente y los gritos del jefe policial crecían. —¡Desgraciados criminales! ¡Veinticinco mil muertos, treinta y seis mil millones de dólares perdidos! ¡Estos perros merecen la muerte! En cualquier momento se desataría la violencia y no podíamos esperar contemplaciones de quienes nos consideraban unas bestias asesinas. —¡Desgraciados terroristas! ¡Ya me van a conocer, carajo! ¡Criminales! —¡Carajo, el hombre está chupando ron y quiere venir a joder a la gente! —exclamó uno de los agentes. Mis temores se confirmaban, los borrachos se tornaban cada vez más agresivos, podíamos escuchar sus gritos amenazantes: —¡Terrucos desgraciados, los voy a matar con mis propias manos, ya van a ver, carajo, lo mierda que soy yo! Empezaba a conocer el horror. Nuestra vida no valía un centavo. —Jefe, vaya a descansar, usted está muy mareado. Ya mañana podrá interrogar a los angelitos. —¡Carajo! A mí no vas a enseñarme cómo tratar a estas basuras. ¡Déjame pasar, huevonazo! ¿Quién mierda eres cagoncito aprendiz de policía, guachimán chuchatumadre, para impedirme a mí sacarles la gramputa a estos malditos asesinos? ¡Carajo, yo soy tu jefe! Escuchamos los pasos tambaleantes del hombre acercarse a nuestro ambiente, discutía en la puerta con los vigilantes, parecía que se retiraba, pero regresó y de un violento empellón se abrió paso; estaba a unos metros de nosotros y podíamos oler el fuerte tufo a ron que despedía el verdugo. Lo sentía acercarse, silenciosamente, como una fiera antes de arrojarse sobre su presa. Nadie respiraba, la tensión había llegado al máximo, estábamos inmóviles esperando el zarpazo artero, y el inefable gritó: 41 Las cárceles del emperador —¡Yo los capturé a estos desgraciados y los voy a hundir a todos! Ya estaba el beodo frente a Miguel, lo zarandeó por el largo cabello gritando enajenado: —¡Así que a este huevoncito le gusta tumbarse los canales de televisión, ¿no, carajo?! Jalaba brutalmente la cabellera del muchacho, el actor reclamó tímidamente, con la voz quebrada por la violencia: —Yo no tengo nada que ver con el terrorismo. ¡Soy inocente! —¡Ah, carajo! ¡Qué inocentes son estos angelitos! Papito les va a dar chocolatito a sus nenes inocentes. ¡Qué lindos muchachos tan inocentes! ¡Malditos asesinos, yo les voy a enseñar a matar policías indefensos! Siguió maltratando y llenando de improperios al joven actor que prefirió callar ante la fenomenal borrachera del alucinado que, jugando al salvador de la patria, acusaba de terrorista a cualquier ciudadano para permitir al gobierno de facto anunciar, con bombos y platillos, que la guerra contra la subversión estaba siendo ganada. Esas arbitrarias detenciones fueron una práctica muy común en el Perú de aquellos días. Por un resquicio del gorrito pude ver cómo brillaba en la cintura del agresor el revólver de reglamento; al menor arrebato del siniestro personaje, nuestras cabezas podían volar despedazadas; era durísimo el momento, no escaparía nadie a la acusadora presencia del feroz inquisidor. —Tú, una chica tan bonita, ¿cómo mierda puedes estar metida con estos malditos terroristas? ¡Puta de mierda, carajo! —rugió el borracho, asestándole un violento manazo a la frágil Marta que cayó pesadamente al piso. Se acercaba mi hora. Sentía su espeso y agrio aliento de beodo y el hediondo sudor producido por la violencia desarrollada contra los indefensos detenidos; la bestia estaba a un paso de mí, sabía que me observaba, aunque 42 Jorge Espinoza Sánchez no pudiera verlo en la oscuridad de la grotesca capucha. No había duda, sus ojos estaban fijos en mi persona, en cualquier momento la fiera saltaría sobre su presa y el péndulo de Poe se balanceaba entre el abismo y la muerte. No duró más de un minuto la escena, pero ni todos los años que me restan de vida serán más largos que aquellos segundos de locura. Y se inició el fuego y los campos se regaron de metralla y sangre. —¡Este es el poeta! ¡Este es el desgraciado que dirige a los asesinos! Una violenta bofetada hizo zumbar mis tímpanos y llenó de estrellas la habitación. El canalla me había reservado como plato de fondo de sus delirantes conjeturas. Aguardé en silencio los zarpazos macabros. —¿Así que tú eres el jefe del MAP? ¿Cuándo dirigías la revista Zeta, ya pensabas en destruir al Perú? ¡Habla, criminal! Te haces el inocente, pero eres un maestro dirigiendo tu organización. ¿Cómo mierda puedes desperdiciar tu capacidad en el crimen y la destrucción del país? Maldito sin patria, vas a morir, carajo. ¿Te gusta mi revólver? ¿Quieres un par de balas, desgraciado? —rugía el demente, rastrillando el arma sobre mi cabeza. Trataba de evadirme mentalmente del terrible lugar. El inclemente asedio del embrutecido policía se prolongó diabólicamente en mi caso; para él, yo era el cerebro de aquella organización de artistas populares de la que jamás había escuchado hablar en mi desmesurada existencia. —Veinticinco mil peruanos muertos, treinta y seis mil millones de dólares en pérdidas para el país, eso es lo que has hecho tú. ¿Qué te has creído, desgraciado? ¿Que debemos premiarte por tus crímenes? ¡Vas a ver, carajo! —Soy un escritor, no un terrorista y ustedes lo saben perfectamente. —Todos los días repartiendo sus libritos con propaganda roja, dirigiendo su organización día y noche. ¡Este cojudo cree que somos imbéciles! 43 Las cárceles del emperador Las acusaciones sobre mi persona tenían su origen en los cien mil ejemplares de mi relato «Los Pirañas del Parque» difundidos informalmente en Lima entre los años 90—92. Luego una novelesca cadena humana completaría la terrible historia. —¡Tenemos todas las pruebas para pudrirte en prisión de por vida! ¡Desgraciado criminal! El silencio era sepulcral, sólo roto por las amenazas e improperios del omnipotente funcionario policial; los demás detenidos, agazapados en sus lugares se preparaban para el suplicio, pero el objetivo era yo, a los otros sólo se había dirigido superficialmente; en cambio, demostraba conocer ampliamente mis actividades presentes y pasadas y, aunque ninguna de ellas podía vincularme con la subversión, el vandálico sujeto seguía con sus espantosas especulaciones. —Tú dirigías la célula de los artistas populares, lo sabemos todo aunque lo niegues. ¡Ya te jodiste, asesino desgraciado! Sentí nuevamente un terrible golpe inundando mi cerebro de estrellas y extrañas órbitas, pero, ya no estaba en aquel macabro lugar; vagaba por lugares de ensueño, allá en los hermosos días de la infancia. Tiempo después, conversando con los otros presos, descubriría que es un lugar común en el hombre que ha perdido la libertad, regresar con ensueño y arrobamiento a los días de la niñez. ¡Oh, viejo Jung! Jadeante, se alejó el comandante lanzando su última amenaza: —¡Esta noche los cuelgo, carajo! 44 Jorge Espinoza Sánchez El foso de los cocodrilos Habría transcurrido una hora cuando reapareció el feroz oficial. —A ver, dentro de cinco minutos lo sacan al gordo, después le toca al poeta. ¡Esos son los cabecillas! Una ráfaga helada envolvió mi humanidad, empezaban las torturas y era el gordo Salazar el primer elegido. Durante los interrogatorios me había enterado que era estudiante de sicología en San Marcos y estaba considerado como mando político del «destacamento». Sería el primero en ser llevado al potro de torturas, luego seguiría yo. Nunca la noche fue más siniestra que aquella del 27 de julio de 1992. Antes de retirarse, el comandante se detuvo en la puerta de la habitación y advirtió a los vigilantes: —El gordo y el poeta son míos, son «caja» los dos. Los demás son pichiruches, se los regalo a ustedes. «¡¡¡Son «caja» los dos!!!» ¿Qué significaba aquello? ¿Qué cosa era «caja»? ¿Acaso pensaban matarnos y se referían al ataúd? ¿Qué sofisticada tortura llevaría ese misterioso nombre? Nuevamente mi cerebro se llenó de interrogantes y enigmas, los segundos y los minutos avanzaban macabramente. Empezaba la fiesta trágica, yo era la estrella del macabro show. —¡Juan Salazar, salga! —Vamos, gordo, llegó tu hora. ¡Vas a cantar como la puta madre! Salió el sanmarquino. Nadie respiraba, se podía escuchar el zumbido del vuelo de una mosca. Estábamos atentos al menor detalle de lo que le sucediera al estudiante. Escuché los primeros ruidos. Era como si golpearan un muñeco de trapo con violencia, un leve gemido, jadeos, preguntas, acusacio45 Las cárceles del emperador nes, maldiciones y más golpes secos. Parecía algo lejano, fantástico; no sabía a cuántos metros de nosotros sucedían los hechos. Tal vez estaba lejana la sala del tormento, por eso parecían tan irreales los golpes. A ratos escuchaba que los gritos del oficial aumentaban, los subalternos intervenían causando un fenomenal alboroto. También escuchaba jadeos similares a los de un hombre que se estaba ahogando; de pronto volvía el silencio. Así estarían cerca de media hora, mientras sentía abrirse el piso bajo mis pies y un sudor helado perlaba mi frente y dialogaba con mis mayores, muertos hace muchos años. —Puta madre, gordo, no seas terco. Tenemos que llevarte al Loayza. El «comanche» casi te ha matado a golpes. Si no vas al hospital, la hemorragia interna te va a joder, no seas cojudo, hombre. ¡Te puedes morir, huevón! —vociferaban los policías en el pasadizo contiguo. ¿Habían maltratado salvajemente al estudiante? ¿Estaba ahogándose? ¿Y por qué no quería ir al hospital? Llegaba mi turno y había que saltar al foso de los cocodrilos. —Llévenselo a este desgraciado. Dentro de un rato me traen al poeta —volvió a gritar el mandón. Escuchaba atentamente. Quería conocer la suerte que había corrido el sanmarquino, pero no regresaba el compadre y pasaban los minutos. Sentía que flotaba en un extraño limbo, la levedad de mi cuerpo se tornaba fantasmal. Me vería cara a cara con la vieja calavera. El amor y la muerte son las únicas citas impostergables, en medio de la niebla del horror, estoy con Zulma bebiendo en La Herradura, en la rockola ronronea la Pantoja, bajo el bello crepúsculo, una dulce ola nos arroja a las playas majestuosas de la adolescencia, tulipanes negros crecen en el frondoso bosque de su cabellera, corre y ríe gozosa la feliz hembra adorada, galopamos sobre los días más bellos de la tierra. Caemos sobre la arena, rodamos dulcemente al abismo del placer, esencias de mirra perfuman nuestros cuerpos y se funden nuestras almas. El bello navío se pierde en el horizonte, bogando los amantes con sus remos de oro. 46 Jorge Espinoza Sánchez Había transcurrido más de una hora desde que se llevaron al muchacho y no regresaba aún. Unos pasos resonaron en el corredor, se abrió la puerta de la oficina, entraron varios hombres y se encendió la luz. —¡Ahí está el poeta! Él es el intelectual del grupo. Dentro de una hora regreso por este asesino. Vagamente escuchaba la voz de Martínez Morosini en el noticiero 24 horas. Sería entonces cerca de las once de la noche. A las doce era mi turno. Había sido lanzada la sentencia, no escaparía a mi destino. —Descansa tranquilo, poeta. Tienes una hora para poner en orden tus ideas. Ustedes están preparados para todo. Intenté relajarme unos minutos antes de la terrible prueba, pero era imposible. Aquella era la tercera noche que pasaríamos en vela. Siempre había de suceder algo que nos mantuviera en permanente angustia. Descubrí que la mayor violencia que se puede emplear contra una persona es no permitirle el reposo. Así, gradualmente, el hombre se va desequilibrando. «Cero horas con cinco minutos en la rica programación de tu Radio Mar plus...! ¡Ay qué ricooo...!», gritaba el huachafo locutor de la emisora. Algunos balazos sonaron en la calle en la tétrica noche del 27 de julio de 1992. En plena guerra el Perú y en vísperas del aniversario nacional, era el peor momento para ser detenido. Todos los sentimientos estaban exaltados en nuestra contra y el mensaje presidencial trataría de lucrar políticamente con nuestra captura, pues, por lo poco que había logrado escuchar, los policías nos consideraban como una de las más importantes capturas de aquellos días. Era medianoche y, extraviado, aguardaba la llegada de los verdugos, sólo deseaba que la tortura acabara lo más pronto posible; pero, la agonía sería lenta. La angustia crecía con el correr de los minutos, en cualquier momento me llevarían, yo era el siguiente elegido. Nuestros vigilan47 Las cárceles del emperador tes fingían dormir, pero estaban atentos a cualquier movimiento. La incomunicación era total. A la una de la mañana, no aparecían los verdugos, no sabía nada del sanmarquino, todo era un misterio, la tensión iba en aumento. Estaba solo frente a mi espantoso destino. Escuché pasos en el corredor, pero nadie entraba en la habitación. Percibí que uno de los custodios salía al pasadizo y regresaba luego de unos minutos, dejando abierta la puerta de nuestra celda. La tensión era terrible. Mirando a Marta pensaba ¿qué hacía una chica tan delicada en aquellos dantescos breñales? Y se incendió la pradera, mi cabeza era un leño ardiente, no sentía mi cuerpo, ni el frío del piso, sólo miraba la puerta en medio de la oscuridad y de pronto aquel terrible chillido y el fiero tigrillo brotando diabólicamente del rostro de Marta se abalanzó hacia mí, chillando espantosamente. No era un sueño y observé que la chica me miraba; no podía creer lo que estaba sucediendo, no era posible tanta quiebra sicológica —sería más espeluznante lo narrado por la guapa actriz días después—. Jamás podré olvidar aquella noche de experiencias sobrenaturales, el pequeño tigrillo enfurecido quiso atacarme y estuve a punto de volcar el escritorio sobre la fiera, Marta me miraba glacialmente. El terror inundó la sala, pensé que estaba enloqueciendo, pero aquello fue muy nítido. Traté de serenarme, imaginando que se les había pasado la mano con el gordo y que eso me salvaba; los minutos avanzaban lentamente, tenía la esperanza de escapar al horror del tormento físico, pero Dios no ingresaba a aquel lugar, tal vez temía que la Dincote lo acusara de terrorista. La puerta se abrió bruscamente y unos pasos golpearon reciamente el piso, las luces se encendieron, ingresaron dos hombres, vinieron directamente hacia mí. Había llegado mi hora. —¡Ahí está el poeta! Se ha salvado el monstruo porque el general me ha llamado urgentemente, pero a las cuatro vengo por él. 48 Jorge Espinoza Sánchez Reconocí la voz del comandante. Los policías se marcharon muy orondos. Así, muy deportivamente, nos arrojarían después a la cárcel, sin pruebas de delito alguno. El foso se tornaba más oscuro, apocalípticos los monstruos de la pesadilla. ¿Cuál era mi delito? Haber sacrificado mi destino vital a la literatura; invariablemente, el Perú me pagaba con la eterna moneda con la que siempre premió a sus mayores hijos: ¡La prisión! «Faltan quince minutos para las tres de la madrugada y no se olviden, este domingo en la fabulosa Carpa Grau, el palacio de la chicha, se presenta el genial Chacalón. Cuando Chacalón canta, los cerros bailan», gritaba el locutor lechucero. Necesitaba dormir, pero la insoportable tensión me lo impedía, nadie dormía en esas terroríficas noches, cientos y miles de interrogatorios estaban enloqueciendo a la gente. ¿Hasta cuándo soportaríamos la agonía? Contemplaba a los detenidos, nadie se movía, todos parecían paralizados, y no aparecía el gordo. ¿Habría quedado internado en el hospital? ¿Tan terrible fue la golpiza? ¿Por qué no amanecía ya? ¡Malditos sean, hijos de puta! ¡Quiero dormir, quiero dormir, quiero dormirrrrr...! Pero la tensión espantaba el sueño, tres días con sus noches sin dormir, mi organismo empezaba a sentir los estragos de la vigilia y la aplastante tensión nerviosa. Vagamente escuché los jadeos de un hombre en la habitación. ¿Sería Salazar? ¿Pero, por qué no había sentido su regreso? Afiné el oído e intenté ubicar el lugar de donde partían los gemidos; no escuché nada más. ¿Habrían sido los vigilantes? Los párpados me pesaban como plomo, pero no podía dormir. ¿Qué hora sería? ¿Cuánto faltaría para la hora señalada por el verdugo? «Saludos para mis amigos del volante... Esa mi rica gente chambeadora. ¡Provecho con los cueritos, mis choches! Y ahora, a las cuatro y treinta de la madrugada, escuchamos al rey Vico y su súper grupo Caricia...!». 49 Las cárceles del emperador Nadie venía a llevarme al interrogatorio. ¿Se habrían olvidado de mí? ¿Era una táctica para quebrarme? ¿Llegaría una contraorden? ¿Se habría cruzado un asunto más urgente? ¿Estaría muerto el gordo? ¿Un grave atentado los mantenía ocupados? ¿Mi abogado habría movido alguna influencia? ¿Revisarían detenidamente mi caso y reconocerían mi inocencia? ¿El trago habría dormido al comandante? ¿Reclamaría la prensa por nosotros? ¿Qué pasaba? «¡Se acerca el nuevo día, vayan matando los patos para la fiesta! ¡Salud, peruanos!... Son las cinco y cuarenta y cinco minutos...!» Sólo quince minutos más y estaría el día con nosotros. No podían desafiar las profecías, no se ensañarían con los muchachos en pleno día. Vuela, reloj, vuela... No, reloj, no detengas las horas. ¿Por qué eres tan hijo de puta, Roberto Cantoral? ¿Alguna vez estuviste en la Dincote, cabroncito compositor? Así pensaba aquella terrible madrugada del 28 de julio de 1992, refundido en las diabólicas mazmorras de Seguridad del Estado. «¡Son las seis de la mañana con cinco minutos en tu Radio Mar plus, categóricamente superior! ¡Ay qué rico...!» Un coro de ángeles en la voz del locutor me anunció la llegada del nuevo día. Abandoné mi cuerpo a la modorra, lentamente caí en el pantano del sueño, una suave mano me condujo por un maravilloso paraje cubierto de rosas, intenté besar los ojos de mi ángel y el suelo empezó a hundirse bajo mis pies, luché desesperadamente por huir, y extenuado desperté sudoroso. Pronto caí de nuevo en el pesado sopor y volvieron los monstruosos sueños hasta que una mano me movió la cabeza y una voz hosca dijo: —Compadre, es hora de despabilarse, ya viene el Jefe y no le va a gustar ver a la gente roncando. Mi cabeza estaba a punto de explotar por el agotamiento, la presión alta hacía hervir mi sangre y un sueño de muerte me abrasaba. ¡Bécquer qué felices son los muertos! Un nuevo día empezaba en la prisión, desfilamos al baño, el agua nos despejó la cabeza. 50 Jorge Espinoza Sánchez —¡Llegó el rico desayuno para esos combatientes bravazos! —A ver, chacalillo, hazte cargo del «richi», que no vaya a quedar ningún paquete en el patio, tienen que estar bien alimentados los jugadores, no vayan a llegar al gobierno y nos quedamos sin chamba —se divertía el vigilante. Nuevamente en mis manos los alimentos enviados por la amorosa familia y encontré dentro de un taper, la ya conocida y microscópica bolsita plástica. Leí ávidamente pero no hallé respuesta a la nota enviada el día anterior, nunca salían notas, sólo permitían que ingresaran. Descubrí otra táctica policial. La noche anterior, un oficial nos había dicho: —Compadres, ¡el viernes es su manifestación! Empezaría la lucha por nuestra libertad, los abogados tratarían de desbaratar las absurdas acusaciones. Los policías estaban convencidos que éramos combatientes senderistas y harían todo lo posible por embarrarnos y enviarnos a prisión. —¡Todos de pie, carajo! No dejen descansar a estos criminales. El frío calaba los huesos, tenía las piernas heladas, la hipertensión me maltrataba espantosamente y continuaba la terrible tortura de mantenernos de pie todo el día, celosamente encapuchados. Las muñecas me ardían atrozmente por las feroces mordeduras de las esposas, los grilletes nos comían la carne como feroces gusanos. 51 Las cárceles del emperador El siniestro «ñato» A mediodía apareció en escena otro personaje. —¡Ese, mi ñatito, carajo. Tan tranquilito...! ¡Cómo han podido traer a este lugar tan feo a un hombre tan bueno!... ¡Ese ñatito! A ver... una miradita... esas marroquitas de mi ñatito ¡Cómo le gusta su huevo sancochado a mi ñatito! ¡Puta que mi ñatito es más bravo que la gramputa! Solito se comía un kilo de huevos sancochados con sus tres tazonazos de café con leche. Ese mi ñatito se alimenta bien. Una miradita para su amigo, mi ñatito. ¡Ahí está mi ñatito! ¡Qué rico! No te acerques mucho, ñatito, cuidado con el tufo. Puta que tienes un tufo bravísimo. No te preocupes, ñatito, aquí todos te queremos. Eres la estrella del grupo, ñatito. El comandante va a estar chino de risa cuando te vea aquí visitando a los pobres. Ese mi ñatito, creía que nadie lo veía haciendo sus contactos. Pendejo, mi ñatito, cuando arrochaba que lo estaban siguiendo, se paraba junto a los puestos de periódicos a hacer hora. ¡Más vivo, mi ñatito! A ver, una miradita para su amigo. ¡Ahí está, mi ñatito! ¡Qué rico, mi ñatito! Puta madre, mi ñatito va a cantar un popurrí con todos sus grandes éxitos. Mi ñatito en concierto. Esa ñatita qué rica. ¡Cuidado con el tufazo! Puta que te apesta bien bravo el hocico; ya viene tu comidita, ñatito. No te preocupes, aquí vas a estar bien atendido. Eres la estrella de fiestas patrias. ¡Ese mi ñatito, qué rico! ¡Más criminal que la puta madre, mi ñatito! ¿A cuántos has matado, ñatito? ¿Eres inocente? ¿Tú crees que en la Bredett somos huevones? ¡Qué rica esa ñatita! Cómo lo han esposado con las manos atrás a mi ñatito. ¡Qué malos son con mi ñatito! ¿Tienes hambre, ñatito? ¡Claro, pues! Tú estás acostumbrado a comer rico. Te hemos seguido ocho meses, conocemos todos tus pasos. Caballero, nomás, en la noche cantas bacán, tú mismo eres, cholo. El público te aplaude y sales en hombros del ruedo. Aquí te 52 Jorge Espinoza Sánchez queremos mucho. Cuidado con el tufazo. ¡Ese mi ñatito! Le apesta el hocico como la puta madre. Evidentemente, el sujeto era considerado altamente peligroso, pues a primera hora de la mañana había ingresado a la oficina un oficial anunciando triunfante: —¡Ya tenemos al «ñato», carajo! El Jefe está más contento que la gramputa. Todos estaban alborotados por la captura del «ñato»; por las palabras de los agentes, deducía que esperaban sacar mucha información del infeliz. —¡Señor, soy inocente! ¡Tengo hambre! —era una voz nasal. Pude advertir que la voz provenía del lugar donde momentos antes el policía se divertía con el detenido, ciertos matices fonéticos traicionaban al prisionero. Ya lo conoceríamos. —¡Elías Ramírez! ¡Sáquenlo! —gritó una voz autoritaria. —Vamos, mi ñatito. Vamos a conversar bien chévere. Después te damos tu pollito a la brasa. ¡Ese mi ñatito! ¿No quiere salir? ¿Tiene miedo, mi ñatito? Tú has estado en las guerrillas del 65. Tú eres hombre de confianza de Abimael. Tú eres cancherazo en estas colgadas. Una «criolla» nomás. Vamos, no tengas miedo. Tanto miedo a la silla eléctrica. ¡Eso no mata! —divertidísimo, el subalterno jalaba del brazo a «ñato» que no quería salir de la habitación. —Señor, ¿a dónde me llevan? ¿Qué me van a hacer? No sean malos, tengo hijos pequeños. No sean malos, soy inocente. —¡Ese mi ñatito! Más nervioso, carajo. —¡Ya, rápido, carajo! ¡Vamos, terrorista de mierda! ¿Qué te has creído, perro asesino? ¿Que ibas a seguir libre, después de tantos crímenes? ¡Ya te jodiste, hijo de puta! —gritó el oficial desde la puerta. «Ñato» pataleaba y gemía, no quería salir al interrogatorio, pero, a la fuerza, lo llevaron a la oficina contigua. —Eres inocente ¿no, huevón? ¡Y estás que te cagas de miedo! ¡Asesino! 53 Las cárceles del emperador —Ese «ñato» es la muerte, carajo. Le va a caer más catana que la gramputa. Los oficiales no se divertían con el tipo, le tenían muchas ganas al infeliz. Lo llevaron a un ambiente alejado, por los comentarios de los agentes, sabíamos que lo interrogaban duramente. Para la policía, «ñato» era un terrorista comprobado. Luego de aproximadamente dos horas, el prisionero regresó a la oficina. Se quejaba. —¡Ese mi ñatito, está cojeando, se ha metido una rica pichanguita! —Señor, ¿por qué son tan malos conmigo? Yo no he hecho nada. Soy un humilde trabajador. ¿Cómo van a quedar mis hijos? ¡Señor, mis hijos! ¿Quién los va a mantener? —¡Ese ñatito! Como bueno, habla de sus hijos. Si tú parabas todo el día haciendo contactos para Sendero y nunca te ocupabas de ellos. Tu mujer es la que mantiene a tus chibolos. Te conocemos todo, «ñato». Ese mi ñatito, más llorón. Prometía ser todo un personaje el tipo. —¿Cómo tus compañeros están tranquilos, «ñato»? ¿O sea que ellos son más bravos que tú? No te pases, pues ñatito. Tú eres la estrella del grupo. —¿Qué habrán hecho ellos, pues? Soy inocente. Yo soy un humilde trabajador que no sabe nada de política. ¿Cómo un analfabeto como yo va a estar en estas cosas de gente preparada? ¿No es cierto, jefe, que un hombre ignorante no puede estar metido en estas cosas? —¡Que se calle esa mierda antes que lo estrelle contra la pared! ¡Criminal, sinvergüenza y cínico, carajo! —bramó un oficial furioso. —¡Llegó «Richi Rey», compañeros! —anunció el policía de servicio. —A ver, muchachos, me separan un poquito de su almuerzo para mi ñatito que no va a recibir combo porque su familia no lo quiere por pendejo. 54 Jorge Espinoza Sánchez Nos habían subido la capucha para almorzar, podía ver al tipo aquel: un cholón mezcla de indio, zambo y chino, gordo, suciamente vestido, la nariz la tenía aplastada como un muñón. De ahí venía su apelativo, su cara inspiraba repulsión, en su torva mirada se podía adivinar la miseria de su alma. —A ver, mi ñatito, vamos a darle de comer en la boquita. ¡Es un angelito, mi ñatito! El policía le daba de comer en la boca, pues el infeliz estaba esposado con las manos hacia atrás. Los jefes policiales consideraban ultrapeligroso al torvo sujeto y habían dado la orden de no sacarle las esposas para nada. Los agentes, muy solícitos y burlones, lo alimentaban divirtiéndose en grande con el desgraciado, mientras nosotros éramos liberados de los grilletes por unos minutos. —Abra la boquita, mi «ñato»; cuidado con el tufazo bravo; así, coma su papita, mi ñatito. Qué rico, mi ñatito, cómo se saborea... ¡Ese, mi ñatito!, cómo mueve la colita cuando ve su huesito. El prisionero comía vorazmente y los vigilantes nos pedían las sobras para seguir alimentando al desgraciado. Observaba al personaje, sus ojos denunciaban a un ser sin escrúpulos. ¿Aquel infeliz era senderista? ¿Así eran los revolucionarios? ¿Gente así buscaba crear una sociedad nueva? La atención de los agentes estaba centrada en el nuevo capturado, nosotros pasábamos a un segundo plano. ¡Ingenuo pensamiento! Pronto volvería el desasosiego y la angustia. Tenía aún mucho que aprender en el cautiverio. —Esta noche no se escapa el poeta. Ayer tuvo suerte porque se nos cruzó un coche bomba. Puta que el jefe le tiene un hambre de la gramputa. Ha ordenado que lo saquen a las once. ¡Puta madre! Lo van a meter calato al horno. Nuevamente el horror, parecía que todo estaba predispuesto en mi contra, pues no escuchaba ninguna orden especial contra los otros detenidos; Salazar, yo y el «ñato» éramos los elegidos para las torturas, toda la batería estaba enfilada contra nosotros. 55 Las cárceles del emperador Volvía la agonía. Eran las cuatro de la tarde y anunciaban mi interrogatorio para las once de la noche, siete horas de espanto, siete siglos de tortura, eran demoniacos los métodos policiales, no permitían un momento de respiro y sería mi cuarta noche sin dormir. ¿Cómo sería el interrogatorio? ¿Qué podría decir? ¿Qué me preguntarían? ¿Y el abogado, qué hacía ese cabrón que no venía? ¿Por qué no exigía mi libertad? Aún no sabía que los nuevos dispositivos antiterroristas dictados por el gobierno, habían atado de manos a los abogados, la mínima sospecha sobre cualquier ciudadano bastaba para refundirlo en la cárcel. 56 Jorge Espinoza Sánchez Unas vendas negras sobre el sofá —¡A ver, el que quería ir al baño! Salí rápidamente, me levantaron levemente la capucha para que no tropezara en el camino e ingresé a la siguiente habitación. Ahí contemplé a varios agentes, altos, fornidos, con un inocultable aire de verdugos, sentados en el sofá; varias vendas negras yacían sobre los sillones. Seguí avanzando al baño y escuché una voz casi imperceptible: —¿Él es el escritor? —¡Él es! —respondió la voz helada. Ya en el baño, los gritos de seres torturados me ponían los pelos de punta. Eran alaridos sordos y sobrehumanos de hombres y mujeres gritando desesperadamente. Regresé del baño, los verdugos seguían en sus posiciones. El silencio era total, sólo un débil susurro cuando abandonaba la habitación. —¡Ya se jodió el escritor! ¡Esta noche lo horneamos! La noche cayó más lúgubre que nunca, sería la noche del espanto. Traté de poner en blanco mi mente, pensando en la fugacidad de la vida terrena; volaba por otros lugares, navegaba en un mar infestado de tiburones. A las nueve de la noche llegó la cena y volvimos a reencontrarnos con la familia a través de los aromas caseros y las notas clandestinas. Los policías, al igual que en el almuerzo, pidieron una colecta para alimentar al «ñato». Al tipejo se le salían los ojos de las órbitas cuando veía llegar las bolsas de alimentos. No podía concentrarme en la comida, la hora de la ejecución se acercaba; podía escuchar a lo lejos un noticiero de televisión que anunciaba la hora, a las diez acabaría la cena y volvería el silencio, enton57 Las cárceles del emperador ces estaría solo frente a la terrible profecía; el drama shakesperiano era un juego de niños ante la contundencia de la vida real. —Ya, camaradas, guarden sus cosas, a dormir y no quiero escuchar hablar a nadie. El día terminaba, empezaba la noche de la angustia. La gente disponía sus precarios lechos sobre el helado piso y, después de unos minutos, el silencio era total; se apagaron las luces, yo seguía clavado en el piso sin atreverme a buscar el sueño, Martínez Morosini leía las noticias, sabía que al terminar el noticiero, mi hora habría llegado. —«Curso», ponte mosca, dentro de unos minutos te llevas al hombre. —dijo sombríamente el vigilante. Se acercaba la medianoche, no había ya pensamientos en mi mente, sólo una laxitud, sorprendente. «Faltan dos minutos para las veintitrés horas, saludos en el cumpleaños de la señorita Paloma Cisneros en Miraflores». La radio continuaba trasmitiendo. Empezaron a correr los esbirros, subían las gradas, llegaban los pasos hasta la puerta de la habitación y desaparecía el ruido, después volvían las correrías tras la pared de nuestra celda donde era evidente que habían clausurado un ambiente, dejando un corredor detrás de los muros de la pieza. Eran violentas las carreras enfilando hacia nuestra prisión, pero nadie llegaba a la oficina. Luego volvía el silencio macabro, salvaje. Un olor a carne quemada llegaba a mi olfato, una extraña música soterrada flotaba en el ambiente aledaño; grabaciones o gritos de gente torturada y una enorme violencia, como una mano helada que me estrangulaba. Sonaron tres balazos en el sótano. Mi cerebro estaba a punto de reventar por la extenuante tensión nerviosa, pero debía mantener la lucidez, era lo más importante en aquellos momentos. Volvía el silencio por unos minutos, de pronto un ruido de cadenas se arrastraba hacia la puerta de la habitación, nadie ingresaba y seguía el terrorífico juego. 58 Jorge Espinoza Sánchez —Ya, carajo, tráiganlo de una vez, ¿qué esperan? —gritó en el sótano una voz de azufre. No me llevaban a ningún lugar, a pesar que se anunciaba en todo momento mi ejecución. «Radio Mar plus ultra, categóricamente superior. ¡Ay qué ricooo! Son las cero horas con cincuenta minutos del día miércoles 29 de julio de 1992. ¡Ay qué ricooo...!», gritaba el locutor a lo lejos. Pasada la una de la madrugada, empecé a sentir un violento cambio en mis reacciones. El temor había desaparecido, una furia ciega inundaba mi ser. Empezaba a ingresar a otro estadío síquico, llevaba varias horas de violentas torturas sicológicas, mi angustia se había transformado en furor demencial. Los esbirros estaban a punto de lograr su cometido; enajenaban a sus víctimas hasta el paroxismo, luego los tenían desorbitados, prestos a declarar febrilmente cualquier cosa. Pero, lograba controlarme, empezaba a tomar conciencia de la brutal tortura sicológica a la que estaba siendo sometido, sabía que debía resistir; no podía perder el control de mi mente; si no, estaría derrotado. Llegó las dos de la mañana, escuchaba la hora en la radio lejana y los ruidos del despliegue policial volvían a sentirse con mayor fuerza. Llegó un momento en que realmente creí perder la razón; estaba como embriagado, drogado, enloquecido, pero, un último rezago de lucidez evitaba que cayera al abismo y seguía soportando la canallesca presión. Cuando uno abandona la lucha surgen otros guerreros de las brumas del subconsciente y asumen la defensa de las Termópilas. Eso lo conocí aquella madrugada del miércoles 29 de julio de 1992. Sonaron las tres de la madrugada en la populachera radio y seguía excitado y febril, luchando contra los fabulosos demonios liberados por la terrible tensión, y al borde del abismo; el otro guerrero, formidable gladiador, armado hasta los dientes, manejaba magistralmente el barco ebrio y me conducía a puerto seguro, controlando mi mente torturada. Iba disminuyendo la insania de los policías, el pesado silencio volvió a instalarse en la habitación donde los prisioneros 59 Las cárceles del emperador insomnes tragaban saliva dificultosamente; podía percibir aquello con nitidez, en prisión se aguzan los sentidos al extremo de sentir cuando a lo lejos una rata trepa la pared. Los segundos avanzaban lentamente y al igual que en la madrugada anterior, contaba desesperado los minutos que faltaban para dejar atrás la espantosa noche. Dos balazos se escucharon en la puerta de la habitación, era una nueva visita de los verdugos, que se marcharon tan imprevistamente como aparecieron. Así era todo en las alucinantes playas, los disparos fueron hechos a pocos centímetros de mi cuerpo, ya no me preocuparon mucho, había llegado a ese estado en que el hombre se ríe de la muerte y las balas ya no pueden aterrorizarlo. Un fuerte olor a pólvora inundaba la celda. «Saludos a mis hermanos choferes que a las cuatro y treinta minutos de la madrugada ruedan por las carreteras del Perú. ¡Cuidado, muchachos, no corran mucho! Es un consejo de tu Radio Mar plus, categóricamente superior. ¡Ay qué ricooo...!» El día se acercaba a grandes trancos. Acudía el sueño a mis fatigados ojos, pero estaba escrito que no se podría dormir. —Compadre, tiene que levantarse, no me haga problemas con los jefes, hay una orden de tenerlos todo el día en una tina de agua helada, no se busque castigos, levántese inmediatamente. Semidormido tuve que levantarme y recoger mi frazada, luego aguardé turno para ir al baño con el cuerpo cansado y maltratado como si un camión me hubiera arrollado, parecía un robot. Llevaba cuatro noches sin dormir. Desayuné desganadamente, sintiendo clavados en mí los ojos de rapiña del «ñato» que hablaba con voz lastimera: —¿Por qué mi familia será tan mala que no viene a verme? Me tienen abandonado como a un perro. Si no fuera por ustedes, me moriría de hambre; menos mal que todavía hay gente buena, si no ¿qué sería de mi vida? —¡Ese mi ñatito, más vivo que la gramputa! 60 Jorge Espinoza Sánchez Aquel miércoles 29 de julio sería diferente a los otros días. Llamaron un par de veces a «ñato» para interrogarlo, luego hubo preguntas de rutina, y después del almuerzo sucedió lo que tenía que suceder: —A ver, Salazar, Ramírez, Schwarz, Delgadillo, Gayoso, Blas, Rengifo. ¡Salgan; todos al calabozo! —la voz del oficial cogió de sorpresa a los muchachos. Los elegidos salieron con sus pertenencias bajo el brazo; marchaban a los sórdidos calabozos del sótano, sólo cuatro detenidos continuábamos en la oficina. ¿Acaso serían ellos los que quedaban presos y nosotros lo que saldríamos en libertad después de la manifestación? —Oficial, ¿por qué los llevan al sótano? —Esos compañeros son bravazos, y el Jefe los quiere tener bien asegurados. Se va aclarando el panorama, compadre, suave nomás, no te preocupes, hueles a calle. Cuando se marcharon los muchachos, como por arte de magia volvió la luz, nos sacaron las capuchas y las esposas, se acabó la tortura de estar parados todo el día. Pensábamos que sólo un pequeño trecho nos separaba de la calle. Quedaba en compañía de las dos actrices y el sastre. A las ocho de la noche llegó la cena, fue una comida muy animada, sentíamos cercano nuestro retorno a la libertad. Los policías ingresaban a cada momento para bromear y enamorar a las guapas chicas: —Esa Martita, esa Anita, tan ricas y tan bravas, se han tumbado Tarata. 61 Las cárceles del emperador El teatro y los perros descuartizados Al finalizar la cena, entró en acción un nuevo personaje que fue presentado con el grado de capitán. Tomó asiento junto a las muchachas y empezó a charlar muy amigablemente. Diversos tópicos discurrían en su charla, el tipo demostraba amplios conocimientos sobre el trabajo artístico y se le escuchaba muy imaginativo. Sentado en la esquina de la habitación, un tanto alejado de ellos, escuchaba lo que el sabueso conversaba con las chicas. —Dime, Martita, ¿tú perteneces al MAP? ¿Alguna vez has visto una función teatral del MAP? —Yo no pertenezco al MAP; pero, un domingo, actuábamos en Canto Grande, cuando, de pronto, irrumpió un grupo de personas armadas y empezaron a escenificar una obra teatral llena de violencia, luego descuartizaron varios perros, se embarraron las manos con las vísceras del animal y clavaron a los perros ensangrentados en unas estacas y hablaron de Sendero y lanzaron vivas a la lucha armada. ¡Ay, qué actuación tan maravillosa! —la ingenua Marta olvidaba que estaba en la Dincote. El policía sonreía complacido. La madrugada avanzaba y nadie dormía. El pobre sastre agonizaba en aquella habitación, sus ojos se agrandaban escuchando el relato de la prisionera. Las horas volaban raudas y no tenía cuándo terminar el interrogatorio, hasta que por fin el sagaz policía dijo: —Bueno, ya son las cinco de la mañana, los dejo para que descansen. La noche avanzaba delirante, sombras extrañas cruzaban la sala, quejidos macabros helaban la sangre. Rodamos pesadamente al abismo y de pronto: 62 Jorge Espinoza Sánchez —¡A levantarse, señores! ¡Pongan en orden la oficina, hoy empieza la chamba a todo tren! ¡Se acabaron los feriados! Teníamos cinco noches sin dormir. Al incorporarme del piso, sentí el cuerpo masacrado, a punto de reventar; un feroz catarro me torturaba y la sangre quería salir por mis ojos inyectados; temblaba convulsivamente, la altísima presión arterial me devastaba. Con el desayuno llegó una nota que leí apresuradamente: Jorge, hoy irá el abogado, ánimo y mucha fe. Por fin conocería los cargos que me imputaban. El cuerpo pesaba como plomo, torpemente me lavé como pude en el infecto baño inundado de excrementos y regresé a la sala. A cada momento entraban los policías lanzando las mismas preguntas insulsas. No nos dejaban descansar, llevábamos cinco días en vela, luego ví entrar al capitán Valdizán anunciando risueño: —Ya sabes, mañana es tu «maní». Piensa bien lo que vas a decir, te juegas mucho con esas declaraciones y nada de mentiras porque te meto un rico «pollo a la brasa» en el sótano. El sastre lucía muy deprimido, con los ojos enrojecidos al borde del llanto. Ana desfallecía de angustia: demacrada, temblorosa, los ojos desorbitados. Nuevamente el almuerzo con las caricias maternales en sus aromas y guisantes de encanto y ningún abogado llegaba a reclamar por nosotros. Los prisioneros comíamos lentamente, la familia se preocupaba por llevarme los mejores platos, pero no sentía ningún sabor en los alimentos. —Oye «curso», puta madre, cholo, tengo una parrillada, mi relevo es a las cinco, vamos, huevón, puta que van a ir unos culos mostros. —La vida continuaba en medio de nuestra tragedia. Se escuchaban leves murmullos en la habitación cercana, luego voces ansiosas preguntando por los detenidos, llegaban los abogados. ¡Por fín podría conocer mi situación! —Teniente, quiero hablar con el escritor Jorge Espinoza Sánchez. Reconocí la voz del Dr. Manuel Villarreal. 63 Las cárceles del emperador —Mire, doctor, ese poeta es muy peligroso, no puede conversar con él, está incomunicado —respondió duramente el oficial. Escuché algunas palabras balbuceantes del abogado, luego se silenció Villarreal. Los policías habían logrado atemorizarlo. Los otros defensores reclamaban enérgicamente por sus patrocinados y pudieron entrevistarse con ellos, yo seguía desconociendo las acusaciones que me habían llevado a prisión. Aquella tarde intenté preguntar a mis compañeros de cautiverio sobre la información proporcionada por los letrados, pero nuevamente los policías redoblaron la vigilancia para evitar las conversaciones. Fue en la noche, a la hora de la cena, cuando discretamente le pregunté a Marta: —¿Qué te informó tu abogado? ¿Salimos en libertad después de la manifestación? ¿Es grave el caso? ¿Están reclamando por nosotros? —Me ha adelantado que la cosa quema, aunque seamos inocentes. Así transcurrió la jornada y a la hora de dormir, las voces del espanto golpearon a la muchacha: —La noche en que el comandante entró borracho a la oficina, sucedió algo increíble; estaba esperando que vinieran por mí, por la parte baja del escritorio te observaba y de pronto saltó de tu rostro un animal chillando furiosamente, quedé helado de espanto. —¿Un tigrillo? —¡Si! —Puta loco, qué sensitivo eres. Cuando el hijo de puta me dio la cachetada, yo deseaba convertirme en un tigrillo para atacar al desgraciado. Toda la noche estuve mentalizada así, y tú lo viste al carnicero. Puta, cuñao, ¡te pasaste! Marta estaba más sorprendida que yo. Llegó el esperado viernes 31 de julio de 1992. Por fin podríamos enterarnos de las acusaciones que pesaban sobre nosotros. Inge64 Jorge Espinoza Sánchez nuamente pensaba que después de la manifestación, saldríamos en libertad. Así me levanté animoso aquella mañana. En el desayuno, nuevamente las misivas de la familia. Las notas que enviaban los seres queridos empezaban a causarme desasosiego, pues por las características de la escritura podía comprender que estaban siendo escritas con una enorme angustia y desgarraban mi alma. 65 Las cárceles del emperador Un extraño paseo y la sala refrigerada —¡Servicio! ¡Saquen a los nueve detenidos que se encuentran en el calabozo y también al poeta! ¡Rápido que no tenemos tiempo para perder! —gritó la orden un oficial desde la oficina contigua. Inmediatamente se acercó un agente y abandoné la habitación intrigado y lleno de dudas. En el patio de la Prefectura, un inusitado movimiento de agentes y carros policiales confundía a los detenidos. —¡A callar, carajo! ¡Qué mierda complotan, terrucos asesinos! ¡Ya, tú y tú y ese «ñato», suban a la camioneta! ¡En la maletera! ¡En la maletera, carajo! ¡La cabeza abajo! ¡Las manos en la nuca y no se muevan, malditos criminales! —una voz autoritaria gritaba desaforadamente. No entendía nada. Para aquella mañana estaba anunciada la manifestación y, sin embargo, nos trasladaban como si fuéramos prisioneros de guerra. —Señor, ¿a dónde nos llevan estos canallas? ¿Qué nos irán a hacer estos perros miserables? —era la voz cavernosa del «ñato» que, temblando de miedo, me interrogaba. El infeliz estaba a mi lado en la camioneta, sentía su aliento fétido y contemplaba sus ojos amarillentos, desorbitados por el terror. —No te preocupes, compadre, debe tratarse de alguna diligencia. Ya pasó lo peor y cállate que nos están mirando los soplones. Pero «ñato» no callaba, el miedo lo hacía hablar y temblar inconteniblemente. 66 Jorge Espinoza Sánchez —¡Te vas a callar, carajo, o te muelo a fierrazos, terrorista conchatumadre! «Ñato» estaba con todos los nervios revueltos y no había quién lo callara. Una feroz patada vino a silenciar por fin al hombrecillo. Seis hombres armados hasta los dientes subieron al vehículo que calentaba motores, al igual que los otros carros. Cerca de medio centenar de policías con metralletas, radios, granadas y chalecos de protección, eran los encargados de nuestro traslado. Pero ¿a dónde nos llevaban? ¿Una manifestación con tanta gente armada? Algo extraño estaba sucediendo. Había mucha violencia en el ambiente. —¡Ya arranquen los carros! ¡Vamos a llevar a la playa a estos desgraciados! ¡Disparen a matar si alguien hace un movimiento extraño! Se abrieron las pesadas rejas del patio y los carros salieron lentamente. A mi costado, el infeliz «ñato» seguía quejándose aterrado. —Señor, ¿qué nos van a hacer? ¿A dónde nos llevan? ¡Soy inocente, señor! ¡Soy inocente! —¡Métanle un culatazo a ese conchasumadre! Un violento golpe en la cabeza hizo callar al prisionero. Lentamente rodaban las máquinas por la pista. ¿Fueron horas o minutos? No lo podría precisar, de pronto la camioneta ingresó a un edificio y descendió por un oscuro sótano. Pensé que era el fin. Cuando el vehículo se detuvo en el punto más oscuro y siniestro del sótano, el escalofriante lugar me estremeció. Vi la boca de una metralleta junto a mí, «ñato» era golpeado y empujado rudamente. —¡A bajar todos, camaradas, y no hagan cojudeces porque aquí quedan, carajo! Rápidamente descendimos del coche, estábamos desorientados y lívidos. De pronto, la puerta de un ascensor se abrió ante nuestros ojos. —¡Súbanlos de dos en dos! ¡Que cuatro hombres vigilen a estos asesinos! 67 Las cárceles del emperador Entramos al ascensor con «ñato» y cuatro policías. El infeliz temblaba como una gelatina, los soplones se retorcían de risa. Se detuvo la máquina y salimos a una amplia estancia en el piso superior del edificio y aguardamos la llegada de los demás. La luz del día ingresaba profusamente. —¿Ya están completos estos criminales? ¡Métanlos al cuartito blanco a esos conchadesumadres! Ingresamos a una habitación con losetas blancas en las paredes y fuerte humedad en el ambiente. «Ñato» seguía con sus quejas. —Ya, silencio, carajo, y pegados a la pared con las manos en la nuca, si no quieren que rompa la pared con sus cabezas. Con el rostro pegado al frío muro, escuchaba murmullos en los ambientes aledaños, y luego una voz atronadora gritando: —Comandante, ya todos los periodistas, nacionales y extranjeros, han ingresado a la sala de prensa. ¿Los sacamos a los «tucos»? Por fin comprendí la razón del inusitado movimiento. Era la conferencia de prensa. Me tranquilicé un poco, pensaba que algo grave tramaban contra nuestras vidas. Escuchaba las conversaciones de los agentes. —Primero presenten al gordo y al «ñato», después a los otros. A lo lejos se escuchaba a los policías informando a la prensa los datos y acusaciones sobre los prisioneros, y de uno en uno los fueron presentando entre las frenéticas carreras de los periodistas y camarógrafos de la televisión internacional. Los policías estaban muy nerviosos, llevaban puestos gruesos lentes ahumados. Hacían todo lo posible para pasar desapercibidos. —¡A los artistas los dejan para el último! —ordenó el comandante. Luego de varios minutos en la fría habitación, descubrí algo terrorífico. Aquel no era un baño común y corriente. El lugar estaba refrigerado. Sí, estábamos metidos en una nevera gigantesca y mi organismo empezaba a sentir los estragos del frío. Abundante líquido 68 Jorge Espinoza Sánchez caía de mis fosas nasales, estornudábamos y tiritábamos violentamente; los policías observaban a prudente distancia. «¡Dios mío, ya no puedo mover las piernas! ¡Señor, me estoy congelando! ¡Desgraciados, ya no puedo mover los brazos! ¡No puedo abrir la boca! ¡Empieza a paralizarse mi cuerpo! ¡Siento todos mis miembros rígidos! ¡Mi cabeza estalla de frío! ¡Las losetas inmaculadas serán nuestras tumbas!». —Se acabó la conferencia de prensa. ¡Se salvaron estos monstruos! —a miles de kilómetros escuché al oficial. —Que salgan los detenidos antes que se conviertan en chupetes, que formen en dos filas y los llevan a su «río». Estos tres cojudos se salvaron. ¡Están con suerte, muchachos! —¡Rápido a los carros y los mismos dispositivos de seguridad para el regreso, no se confíen, estos desgraciados son criminales desalmados! Penosamente caminábamos hacia la camioneta, los pulmones estaban a punto de reventar, abundante sangre brotaba de mi nariz, la mucosidad me impedía respirar, me ahogaba pero tenía que subir al vehículo, y nuevamente el «ñato»: —Señor, ¿qué nos van a hacer?, ¿qué nos van a hacer? —¡Cállese, terruco conchasumadre! Me dolía atrozmente todo el cuerpo, mis ojos estaban inyectados de sangre, la presión arterial subía alarmantemente. De regreso a la Prefectura, descubrí que sólo nos habían transportado cuatrocientos metros dentro de un área totalmente amurallada por la policía y, aún así, nos custodiaban medio centenar de hombres armados. Cada vez era más grotesca la producción felliniana. —Regresaron a casita los bravos; rápido, muchachos, cada uno a su sitio —ordenó un oficial. Los acusados se dirigieron al sótano rumbo a los calabozos. Intenté subir las gradas para volver a la oficina del segundo piso, pero estaba muy débil, el cuerpo no me obedecía y rodé por las gradas, la muerte hablaba a mi oído. 69 Las cárceles del emperador Los celosos mastines me cogieron de los brazos y subí a rastras a mi celda. Estaba nuevamente con las chicas y el sastre, Marta me miraba con ojos aterrorizados al contemplar mi camisa bañada en sangre y mis ojos extraviados. En dos horas me había convertido en un cadáver viviente. Intenté hablar pero caí pesadamente al piso. Chorreaba abundante sangre. Todavía faltaba la manifestación. ¿Podría aguantar en medio de la terrible hemorragia nasal? Perdí el conocimiento y rodé al abismo del extravío. —¡Después del almuerzo viene su «maní», muchachones! — escuché al indiferente vigilante horas después, en medio de las brumas de la inconsciencia. 70 Jorge Espinoza Sánchez Un aterrado abogado —José Porras, ya llegó su abogado, salga a rendir su manifestación. Salió el sastre, se escucharon angustiadas palabras tras las paredes y el tabletear de una máquina de escribir. Empezaba la manifestación. Luego llamaron a la fogosa Marta, la actriz salió presurosa e inquieta. Pasaban los minutos y no llegaba mi defensor, otra vez volvía la inquietud. ¿Dónde estaba el timorato Villarreal? La mayoría de los letrados orientaban a sus clientes, yo seguía esperando lleno de duda, angustia, insomnio, zozobra, siempre la misma historia en la vida del hombre privado de la libertad. —¡Jorge Espinoza Sánchez, ya llegó su «boga»! Cámbiese de ropa y límpiese bien esa sangre, rápido al baño. Minutos después, penosamente y al borde del desvanecimiento, ingresé al ambiente donde se realizaría la diligencia. Tenía frente a mí, pálido y asustado, sin poder contener el temblor de su cuerpo, al más ridículo de los abogados que ojos humanos podrían contemplar; el hombrecillo no sabía qué decir, sólo atinaba a mirar espantado a uno y otro lado como queriendo abandonar a toda prisa aquel lugar que le inspiraba terror. La violencia sicológica del ambiente había aplastado al oscuro letrado, hasta que rompí el hielo. —¿Por qué tiemblas, Manuel? ¡El que está preso soy yo! ¿Te has informado sobre mi caso? En aquellos precisos momentos un oficial llamó al aterrado Dr. Villarreal y éste, trastabillante, con los ojos desorbitados por el espanto, salió tras el investigador. No me quedaba ninguna duda, los policías iban a meterle nuevos sustos al débil profesional y quedé 71 Las cárceles del emperador solo, alucinando toda suerte de posibilidades hasta que Villarreal regresó e inmediatamente el capitán ordenó: —Tomen asiento. Va a empezar la manifestación del acusado. Nos sentamos confundidos, Manuel Villarreal Tinoco no pudo más y exclamó temblando: —¡Jorge, dime la verdad, dime que no has hecho nada, dime que no eres terrorista! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo hijos! ¡Me pueden matar como al Dr. Febres! ¡Yo no quiero morir! ¡Yo no quiero morir! —¡Contrólate, por favor! ¡Déjate de cobardías! —respondí, mortificado ante el absurdo terror del abogadillo. —Hermano, tengo miedo. ¡Dra. Fiscal, tengo mucho miedo! ¡Capitán, tengo miedo! —repetía Villarreal secándose la frente con un mugriento pañuelo. El oficial no pudo contener la risa ante el triste espectáculo del leguleyo. La fiscal observaba sorprendida y adusta al lamentable defensor. Manuel Jesús Villarreal Tinoco estaba de más en la sala mientras el acusado contestaba las preguntas del capitán que, largos minutos después de la barrabasada del abogado, aún tenía que morderse los labios para no estallar en carcajadas. —Diga si usted es integrante del MAP, diga si usted ha dictado charlas políticas en tales y tales lugares, diga si usted... Respondía trabajosamente a las preguntas del risueño policía, seguía devastado por los efectos de la cámara helada, a ratos me faltaba el aire. Villarreal no sabía qué hacer con sus manos, sudaba copiosamente, se le caían los lentes, aflojaba y volvía a ajustar su corbata, estaba perdido el incapaz. La fiscal lo observaba y movía la cabeza, desconcertada. Aquella tarde no hubo abogado para el autor de este libro; completamente mareado, tuve que soportar la intensa batería policial que buscaba empantanarme de cualquier manera. Un hombrecillo asustado y tembloroso, defecaba de espanto ante la risa del sabueso. Habían transcurrido más de cuatro horas, las preguntas continuaban y las respuestas fluían pesadamente. Recién podía comprender por 72 Jorge Espinoza Sánchez qué los avezados policías no nos dejaban dormir. Mi mente funcionaba bien a pesar del espantoso agotamiento, la magistrada me miraba amistosamente, mientras que el hilarante defensor desplomado en su silla agonizaba de terror. Los minutos corrieron, la noche se instaló en la fría estancia. Un personaje merodeaba inquietante por la oficina, se trataba de Alejandro Guerrero, reportero de canal 5. Al parecer, el periodista tenía buenos contactos en la Dincote, pues se paseaba como en su casa por los tétricos ambientes. Aquella mañana había sido excluido del grupo presentado a la prensa internacional. Horas después, el tipo me elegía para sus espectaculares informes dominicales. Villarreal contemplaba horrorizado las cámaras. Eran las once y quince de la noche, lo podía ver en el reloj del oficial, la manifestación había empezado a las tres y treinta de la tarde, la fiscal lucía agotada, el capitán resoplaba y Villarreal, extraviado, temblaba desvergonzadamente, hasta que el Instructor dijo: —Para terminar, ¿tiene algo que agregar? —¡Soy inocente! —respondí secamente. El policía me hizo leer el Acta. Luego de revisar detenidamente sus páginas, expresé mi conformidad. La fiscal hizo lo propio y firmamos el documento, el aterrado abogado estampó su rúbrica con el pulso desfalleciente. Pude observar la cámara de Guerrero que nos apuntó inmediatamente, el defensor estaba a punto de desplomarse y lo sujeté del brazo, compadecido por la cobardía del pobre hombre. Así fuimos filmados por el reportero mientras Villarreal sonreía aterrorizado; una gran mancha se observaba en su pantalón, el infeliz se había orinado. Regresé a mi cautiverio muy agotado, luego entraron a la oficina los demás involucrados en el caso y las cámaras de Alejandro Guerrero cayeron sobre nosotros como buitres. —¡A ver, carajo, quiero ver su moral combatiente! —rugió el enano comandante. —¡Estos desgraciados, a cada rato son filmados por la televisión, como si fueran grandes artistas, carajo! 73 Las cárceles del emperador Nuestras barbas crecidas nos otorgaban un aire siniestro, los mercenarios de la noticia buscaban el ángulo más trágico de los prisioneros para explotar el sensacionalismo. —Ya filmamos a los artistas, muchachos, nos vamos, tenemos que editar de inmediato. ¡Esto va a ser un golazo el domingo! ¡Subimos veinte puntos nuestro rating! —Guerrero dirigía alegremente a sus asistentes. A medianoche, comentando las incidencias del largo y agitado día, comimos con apetito. En pocas horas habíamos experimentado terribles emociones aquel viernes 31 de julio de 1992. Al día siguiente, la rutina de siempre. —Carajo, aquí hemos tenido a Peter Cárdenas, puta que era cerebro el cojudo, aquí también lo hemos tenido a Morote, ahí donde están ustedes los hemos hecho amanecer calatos dentro de un cilindro con agua helada y terminaron cantando los monstruos, y ustedes, que son calichines, no quieren hablar. No se pasen pues, compañeros. —Peter Cárdenas ofreció cien mil dólares, computadoras y varios autos por su libertad, pero aquí no nos casamos con nadie y no atracamos. Terruco que cae en nuestras manos, se jodió. Horas tediosas, cargadas de nostalgia y molicie donde fácilmente se confundía el día con la noche y se extraviaban los veranos con los inviernos; charlas insulsas, respuestas maquinales de los detenidos y la irracional alegría de los policías al tener impotentes a un grupo de seres humanos. —¡A ver, sáquenlos para la prueba de Absorción Atómica! Salimos rumbo a otro ambiente en el mismo piso. Las actrices me miraban asustadas y el sastre lucía totalmente perdido. Ingresamos encapuchados a una salita con aire de quirófano, una chica nos frotó con algodón las ropas y las manos. Eso fue todo. Regresamos a la improvisada celda, eran aproximadamente las cinco de la tarde. Luego de unos minutos de tranquilidad, ordenaron una nueva diligencia: 74 Jorge Espinoza Sánchez —A ver, esos compañeros, salgan para la revisión del médico legista. Los acusados regresaban del examen médico con una gran sonrisa en los labios. ¿Tan divertido era el examen médico? Después de media hora llegó mi turno, entré a la sala y descubrí que todo personaje que trabajaba con la policía era un caso clínico. El médico era un hombre de mediana edad, delgado, alto, facciones suaves y voz delicada: —Sáquese la ropa, póngase frente a mí. Me recorrió el cuerpo con una turbia mirada y me cogió el miembro cariñosamente; eso era todo el examen médico; luego nos vestimos y regresamos a nuestro lugar. Era un descarado homosexual el médico aquel. Así se manejaban las cosas en los desolados parajes del Gulag. Regresaban a sus calabozos los detenidos comentando la insólita revisión médica. Los policías sonreían con disimulo. —Que se alisten los cuatro, después de la comida los llevan, es la orden del Jefe —un nuevo policía trajo la noticia. ¿A dónde nos llevarían? ¿Por qué después de la comida? ¿Sería la orden de libertad? ¿Dentro de unas horas estaría nuevamente en la calle? ¿Nos trasladarían a otra prisión? ¿Nos llevarían a la Fiscalía? Volvía la incertidumbre. Ansiosos aguardamos la cena, después nos llevarían sabía dios a qué lugar. La llegada de la cena rompió la tensión del momento, comimos lentamente como queriendo demorar la hora incierta, la angustia nos golpeaba salvajemente. Los policías bromeaban y cantaban, comentando sus recientes aventuras. —Puta madre, «chacalillo», me metí unos «misterios» bravazos con mi hembrita y terminamos «tolacas» en la playa. Llegó la comida a su fin. De pronto una voz de horca: —Señores, van a ser trasladados a los calabozos del sótano. 75 Las cárceles del emperador Los macabros calabozos El piso se abrió bajo mis pies, seguíamos descendiendo al averno. Firmé el documento y alisté mi escaso equipaje. Mi pensamiento estaba puesto en las terroríficas ratas de las que nos habían hablado los agentes y que, según palabras al vuelo de los otros detenidos, caminaban en las noches sobre el cuerpo de los prisioneros, babeando su pestilencia y su horror. Conocería el infierno en toda su dimensión, pensaba desorbitado, cuando una mano me cogió discretamente del brazo y una voz anunció: —Colorado, ya es hora de bajar al calabozo. Marta, Porras y Ana lucían descorazonados por el brusco giro de los acontecimientos, pensaban que saldrían a la calle y no conocerían los pavorosos calabozos. —Vamos todos, ya, al toque salen. Abandonamos la habitación. En la antesala de los calabozos, un policía de aspecto andino registró nuestros datos, luego ordenó sacarnos la ropa para verificar nuestro estado físico. Nadie quería responsabilizarse por la gente torturada en otra dependencia. Después de comprobar que estábamos sin novedad, el hombre redactó un acta y firmaron los detenidos. Era más de medianoche, pésimo momento para conocer aquellos parajes malditos. —¡Suba al segundo piso e instálese en cualquiera de los ambientes, ya mañana lo ubicaremos en su celda! —ordenó el servicio. Contemplé el húmedo sótano, el agua encharcada en su mugriento piso y el hedor del baño inundándolo todo. Lleno de espanto y asco, subí al segundo piso, tropezando en las escaleras con las gigantescas ratas que huían ante mi presencia. Al llegar a mi destino, obser76 Jorge Espinoza Sánchez vé que las celdas estaban sin candado. Al azar escogí uno de los cubiles e ingresé titubeante a la profunda oscuridad del estrecho lugar; luego mis ojos se fueron acostumbrando a las tinieblas y vi a dos hombres descansando en el piso. Imaginaba que eran los más feroces criminales del país. ¿Cuántos muertos cargarían sobre sus conciencias los sanguinarios sujetos? Si me quedaba dormido ¿me destazarían como a una res? No debía dormir, tenía que permanecer despierto. Me estaban observando discretamente. Esperaban que me durmiera. No les daría ventajas, perros malditos. Los dos hombres me miraban sin moverse, casi no respiraban. Yo los contemplaba atentamente, no me agarrarían desprevenido, no me descuartizarían impunemente, la sangre brotaría a borbotones antes que me desollaran las fieras salvajes. El cansancio obligaba a mi cuerpo a estirar las piernas en la diminuta estancia; tendí mi frazada, pero no despegaba la mirada de mis acompañantes. Tenía que cuidarme de los reclusos y los roedores, la lucha sería terrible, la batalla sería narrada por Homero con palabras de encanto, en voluminosos tomos, la posteridad recordaría con monumentos de mármol la heroica noche en que Odiseo ciego enfrentó a los más sanguinarios asesinos y manadas de ratas hambrientas. De pronto, uno de los canallas se incorporó hacia mí y estuve a punto de repeler el formidable ataque, cuando la voz de un muchacho sonó tímidamente: —¿Señor, usted también estuvo en la Bredett? —Si, de ahí vengo. Pude observar que eran dos hombres jóvenes los que habitaban aquella celda, se les quebraba la voz cuando hablaban, estaban asustados. Mi mente desorbitada alucinaba jornadas siniestras donde sólo había dos muchachos temblando de miedo, creyendo que yo era un sanguinario comando de aniquilamiento. Era increíble todo aquello. —Póngase cómodo; mi nombre es Serafín. ¡Ya se acostumbrará a las ratas! Conversamos en voz baja. En prisión no podrás dormir, siempre estarás averiguando. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo va tu caso? ¿Qué 77 Las cárceles del emperador dice tu abogado? ¿Qué te han informado los familiares? ¿Para qué te llamó el comandante? ¿Con quién hay que tener cuidado? ¿Qué oficial es el más «berraco»? ¿Cuántos han salido libres en estos días? ¿Ingresan los paquetes de alimentos? ¿A qué hora llaman a interrogar a los detenidos? ¿Los torturan? ¿Los llevan al hospital? ¿Ha venido la Cruz Roja? Preguntas y más preguntas, ese es el deporte favorito del recluso. Después caí en un profundo letargo y contemplé en sueños a mi difunto padre. No quería mirarme, volvía el rostro y se alejaba abofeteándome con sus garras cadavéricas, el generoso padre que tanto me amó en vida. ¿Él también dudaba de mí? Desperté muy triste de aquel sueño y encontré el día resplandeciente instalado en los corredores de la prisión, escuchaba los pasos de los policías y el murmullo de los detenidos. —Aquí se puede dormir todo el día, nadie molesta —Serafín hablaba nerviosamente. 78 Jorge Espinoza Sánchez Los comandos de aniquilamiento Una voz muy profesional iba anunciando la llegada de los desayunos. Observaba que el ambiente era muy animado y la gente bromeaba y cantaba. Los relojes señalaban las ocho de la mañana y los muchachos pasaban con su toalla al hombro rumbo al lavador del primer piso. Salí a asearme al lúgubre ambiente, observé caras siniestras; a diferencia de la gente de los pisos superiores, aquellos hombres eran silenciosos, en el aire flotaba una atmósfera cargada de violencia, en aquel ambiente había muchos integrantes de los Comandos de Aniquilamiento. Avancé mirando discretamente a los letales inquilinos de la planta baja. Mientras saboreaba las delicias del agua fresca, sentía las miradas de los espectros clavadas en mí. Luego enrumbé a los servicios higiénicos y pude observar a los detenidos defecando y hablando de la lucha armada en voz baja, pregonaban que la hora estaba cerca y que seríamos liberados como héroes y tomaríamos las riendas del poder. Brillaban los ojos, eran torvas las voces. Me alejé del lugar mientras los senderistas amenazaban de muerte a un delator. —¡El Partido se encargará de ti, miserable traidor! Al mediodía, Nelson cruzó por mi celda, el teatrero estaba muy asustado. También pude ver a la frágil Ana en una celda cercana donde se juntaban cuatro chicas y algunas profesoras sanmarquinas. Charlaban efusivamente, Marta también participaba en la tertulia. De pronto la actriz gritó jubilosamente: —¡Poeta, bienvenido al «paraíso»! ¿El paraíso? Serafín, ya ambientado en los calabozos, me informó que habían bautizado con ese nombre al segundo piso porque era el único ambiente de la Prefectura donde se albergaba juntos a hom79 Las cárceles del emperador bres y mujeres. Tania, una guapa sanmarquina de turgentes curvas y carnosos labios, contaba chistes al rojo vivo que eran celebrados ruidosamente. Me recreaba contemplando el profesionalismo del «caporal», que era el encargado de llamar a los que tenían paquetes de su familia, dirigía los coros de los cantantes, anunciaba la llegada de algún malhumorado jefe, llevaba recados y conocía los mil y un milagros de la prisión. Se trataba de un delincuente común al que habían detenido como subversivo. El tipo era todo un mayordomo dirigiendo el teje y maneje de los tres pisos. —¡Ese Guadalupe, que cante una canción! —reclamó alguien desde el fondo del corredor. Una voz estridente inundó el ambiente: Sin culpa estoy yo Gitano es mi corazón Cadenas rompió Es libre el gitano y va y vaaa... La gente estalló en aplausos y el cantante, emocionado, agradeció la ovación: —Señores, nuestra detención en los momentos más difíciles y violentos en la historia del Perú, merece ser celebrada con un valsecito de la guardia vieja. Yo te pido guardián Que cuando muera Borres los rastros de mi humilde fosa No permitas que nazca enredadera Ni que coloquen funeraria losa... 80 Jorge Espinoza Sánchez —¡Buena, Guadalupe! Empezaba a intrigarme el personaje, escuchaba su voz, su simpática charla, sus altisonantes arengas políticas, pero no aparecía por ningún lugar. —Señores militantes del glorioso Partido Comunista del Perú, quiero pedir esta mañana un fuerte aplauso para la banda del anfo que ayer fue capturada por la policía luego de titánica lucha y acaban de llegar a nuestra humilde e histórica prisión. ¡Tres hurras por la banda del anfo! ¡Hip, ra, hip ra, hip ra! ¡Anfo, Anfo, Anfo! —Guadalupe era un charlatán incontenible. Aquella mañana habían detenido a unos camioneros que transportaban abono para una chacra, la policía los interceptó en la Panamericana Norte y los acusó de terroristas por transportar anfo. Los periódicos sensacionalistas publicaron al día siguiente: Cayeron peligrosos senderistas transportando tres mil kilos de Anfo para volar todo Lima. Aunque desde un primer momento los transportistas habían aclarado su situación, todo el que llegaba a la Dincote no salía antes de 15 días de investigación y unos dolarillos de propina. —¡Que se bañe Guadalupe! Intempestivamente pude ver al personaje, lo reconocí de inmediato, se trataba de un alcohólico que jugaba a la revolución en los bares de Quilca. Era Guadalupe, un ex estudiante sanmarquino, dirigente de la FUSM en otra época, muy conocido en los claustros universitarios y los bares del sesenta como el «Comandante Guadalupe», pues en la época de las guerrillas de Mesa Pelada el entonces estudiante vestía de uniforme verde olivo y siempre andaba despidiéndose de sus amigos, señalando que se marchaba al monte. Así todos los días y en las noches lo encontraban en el legendario Café Palermo, borracho, teorizando sobre la lucha armada con el uniforme vomitado, siempre barbado, al estilo de los legendarios combatientes que derrocaron a Batista. Se decía también que este compadre había sido uno de los más brillantes alumnos de San Marcos y combativo dirigente de Patria Roja; y que una vez detenido por Seguridad del Esta81 Las cárceles del emperador do le propinaron tal golpiza que el militante terminó convirtiéndose en soplón de la policía y por eso era usual verlo cada cierto tiempo detenido en la Prefectura, para luego salir libre, sin problemas. Su misión era hacer soltar la lengua a los demás. Se decían tantas cosas del «Comandante Guadalupe». —¡Una sanmarquina contando chistes! ¡Buena señal! —volvía Guadalupe a elevar su voz. Tania se divertía contando sabrosos chistes y las muchachas le hacían ruidoso coro. En el «Paraíso» las horas transcurrían animadamente. Siempre es así. La mujer impregna de ternura todos los ámbitos de la tierra. Después del almuerzo, salí a caminar por los pasadizos y contemplé a varios muchachos involucrados en mi caso, leyendo ansiosamente la prensa, lucían muy nerviosos e indignados. —Se pasaron estos desgraciados, nos han lanzado en todos los diarios como grandes criminales y saboteadores, esto es una infamia. ¡Nos acusan de haber matado al general López Albújar! ¡Son unos hijos de puta estos perros! Una terrible sorpresa. Hasta entonces sabía que se me acusaba de pertenecer al MAP, pero no imaginaba que también se me acusara de varios asesinatos, entre ellos la muerte de Orestes Rodríguez, ex ministro del régimen aprista; la muerte del ya mencionado General Enrique López Albújar; de haber dinamitado la embajada norteamericana y participado en el demencial atentado de Tarata, entre otros sanguinarios hechos de sangre. Aquello era horroroso, nuestros familiares estarían agonizando de angustia ante semejantes acusaciones que complicaban gravemente nuestra situación. Los acusados arrojaron el ejemplar al piso y se miraron consternados. Todos los diarios habían publicado impresionantes titulares. Silencio sepulcral: cayó tenebrosa camarilla de Abimael Guzmán, era uno de los tantos desastres que publicaba la prensa nacional sobre nuestra detención. Me quemaban las manos aquellas páginas miserables. Así de ruin fue gran parte de la prensa peruana. Nelson, que tam82 Jorge Espinoza Sánchez bién se encontraba en el grupo, tragaba saliva con dificultad, su mirada desorbitada revelaba claramente las trágicas horas que vivía el frágil director de teatro. Las cosas se agravaban; hasta que se aclarara aquel caso, podíamos terminar en la cárcel por varios años, a pesar de nuestra inocencia. Teo era un gravísimo ejemplo de arbitrariedad, lo habían detenido porque la víspera de nuestra captura había alojado en su casa a Nelson, viejo amigo suyo, y fue arrastrado por el huracán. —Puta madre, Teodoro, qué piña eres, cholo. Hasta el día anterior a la captura de los jugadores, tú no aparecías en escena, nunca te habíamos visto. Los «ratones» lo siguen al negro, el hombre llega a dormir a tu casa y te jode. Puta que fatal eres, cholo, caballero nomás —un investigador consolaba al preocupado muchacho. 83 Las cárceles del emperador La Chica Dinamita en el «paraíso» A la medianoche, cuando la mayoría dormía, un olor a pasta básica golpeó mi olfato. —En una de las celdas de mujeres, está detenida la «chica dinamita», ¿Se acuerda de ella? Fue una famosa asaltante de bancos en la década del 80. Era mujer de «Django». La han traído con su caficho, a ellos les pasan ron y droga todas las noches, manejan mucho billete —habló Serafín. Claro que recordaba a Maritza Rodríguez, la popular «chica dinamita». La prensa amarilla se había encargado de lanzarla a la fama en los primeros años de los 80. En aquella época fue estrella obligada en las páginas rojas de todos los diarios por sus violentos atracos, siempre armada con cartuchos de dinamita, prontos a ser activados si no le entregaban el dinero de los bancos elegidos para sus fechorías. La tenía como vecina de celda. Los minutos pasaban y el olor a pasta básica era cada vez más fuerte. Seguíamos charlando cuando escuchamos la voz de un policía: —¡Tania Gonzales, salga inmediatamente! En ese mismo instante se armó un tremendo alboroto: —¿Por qué no me llevas a mí, conchatumadre? ¡Yo soy forajidaza! ¡Soplón y la rechuchatumadre! ¿Por qué te vas a llevar a la chica «zanahoria»? ¡La quieres culear, conchatumadre! ¿Por qué no la cachas a tu madre, cabrón hijo de puta? Yo soy caneraza, carajo. No te vas a llevar a la chica, de aquí no vas a pasar, desgraciado, te saco la conchatumadre y te corto el ojete, carajo. ¡Me vas a venir a atarantar a mí con tu plaquita cagona! ¡Esa huevada me la paso por la concha, carajo! Yo soy la Chica Dinamita, conchatumadre, mi marido ha sido Django, el que se tumbó y culeó a varios soplones. Aquí no vas a entrar, mierda. La chica ya está 84 Jorge Espinoza Sánchez por salir, conchatumadre. ¿Van a interrogarla ahora que se va a la calle? ¡No te pases, pues, soplón y la rechuchatumadre! ¡Te meto más cuchillo que la gramputa, carajo! ¡Tú eres el conchasumadre que la quiere joder a la muchacha, vete de acá, atorrante o te corto los huevos, carajo, a mí me llega a la punta de la chuchaza tu pistolita, yo me cago en la muerte, conchatumadre! ¡Qué vas a tener tú el bobo que tengo yo, carajo! ¡A ti te agarran los terrucos y te hacen mamar la pinga, huevoncito! ¡Mátame pues, conchatumadre, y vas a ver cómo mañana vas a tener que vender condones, cagoncito! ¡No salgas, chiquilla, este conchasumadre quiere meterte la «rafacunata»! ¡A ver, que entre a sacarte! ¡Entra pues, conchatumadre, mira cómo me chuceo, huevoncito! ¿Quieres ver tu sangre corriendo así? ¡Te falta bobo, conchatumadre! Ves un poquito de sangre y ya quieres entregarme el culo roto, soplón y la reconchatumadre. ¡Fuera de acá, conchatumadre! ¡Ahorita te aplasto una bolsa con caca en la cabeza, por chistoso! ¡Gilazo y la reconchatumadre! Era increíble el coraje de la «chica dinamita». Los policías se batieron en retirada y ya no regresaron, habían querido llevar a otro lugar a la linda muchacha. De no haber mediado la valiente defensa de la dinamitera, hubieran violado aquella madrugada a la hermosa sanmarquina. Existían numerosas denuncias al respecto. —¡Compañeros! ¡El pueblo peruano una vez más ha manifestado su apoyo a la gloriosa revolución! ¡Tres hurras por la «chica dinamita»! ¡Hip ra, hip ra, hip ra! ¡Dinamita! ¡Dinamita! ¡Dinamita! — era la voz inconfundible de Guadalupe, que no dejaba pasar ninguna oportunidad para intervenir. —¡Calla, cabrazo, y la reconchatumadre! —gritó la «chica dinamita». Todos estallaron en violentas carcajadas. El ron continuaba corriendo entre Maritza y su marido. Durante toda la noche las conversaciones tuvieron como centro a la valerosa Dinamita. Luego escuchamos que la asaltante aconsejaba a las chicas: —No hay que dejarse atarantar por estos maricones. Tú no eres ninguna forajida para que quieran tratarte así. Tú eres una universita85 Las cárceles del emperador ria y no te han comprobado ningún delito, mereces respeto. A estos huevoncitos tú le paras el macho y se chupan. Son valientes en mancha, con el cuete en la mano, pero cuando están solos, se cagan en el pantalón de miedo. —En homenaje a la heroica «chica dinamita» que ha torpedeado al viejo sistema burgués, voy a cantar El Rock de la Cárcel. —¡Estás que te pica el culo, conchatumadre! —gritó Maritza, alborozada. Aquella noche no pude dormir, a mis oídos llegaban gritos de gente desollada en vida. Sin poder contenerme, desperté a los muchachos. —Serafín, ¿escuchas? Están torturando a los prisioneros. —Mientras no lo toquen a usted, no se preocupe, se amanecen torturando detenidos —contestó nerviosamente Serafín. No era gente de nuestro piso sino de otro ambiente. Se escuchaban lejanos los gritos, una emisora radial sonaba a todo volumen y la noche gigantesca nos cubría con su manto de nostalgia y horror. Cuando llegó el día, Nelson se acercó a mí: —Oye, vamos a mi celda, ha salido en libertad un compadre y es mejor que estemos juntos. Aquí no puedes confiar en nadie. ¿Qué dice tu abogado? Nelson no las tenía todas consigo, cualquier ruido, cualquier oficial que ingresaba, cualquier noticia, lo ponía terriblemente nervioso; pude darme cuenta que su mente no podría soportar una larga estancia en prisión. Las noticias publicadas por los diarios lo habían golpeado fuertemente. Los ojos le brillaban y se iba tornando irascible. —¡Nos van a pasar a Fiscalía y de ahí al Penal! —dijo Teo muy preocupado. Ya nos habíamos enterado que Teo tuvo una prisión por terrorismo nueve años atrás y salió absuelto luego de tres años de cárcel. El hombre se paseaba nervioso por nuestra celda, poniendo al borde de un ataque de histeria a Nelson que a cada momento se hundía más y más. 86 Jorge Espinoza Sánchez En la celda de las ratas No podía divisar por ningún lugar al gordo Salazar ni al «ñato». Era indudable que los tenían en algún lugar especial. —Puta que el gordo Juan está encerrado en una celda mojada, llena de ratas, totalmente tapiada la jaula del maldito y oscuridad total, ahí lo tienen al camarada durmiendo parado, cada media hora le mojan la celda con varios baldazos de agua. ¡Puta qué bravo, carajo! —Puta madre y la mierda del «ñato» está peor, lo tienen sin comida porque al huevón no lo visita nadie. Sólo tiene un piso inundado de excrementos y las ratas bailando salsa sobre su cuerpo. ¡Lo tenemos cagado al mostro! —comentaban alegremente los agentes. —¡Jorge Espinoza Sánchez! —gritaron mi nombre después del almuerzo. Fui conducido a un ambiente lleno de humedad y grotescos chillidos de roedores e inmundos olores. Luego de caminar un corto trecho en el que pensaba, horrorizado, que me encerrarían en alguna de aquellas terroríficas celdas, el oficial ordenó al servicio: —Abre la celda de Salazar, va a conversar con su camarada. La celda fue abierta y emergió de ella un muchacho de aproximadamente 27 años y ciento veinte kilos de peso que muy sonriente se paró frente a mí. Con la barba de una semana, pálido por la falta de sol y totalmente mojado hasta las rodillas, su aspecto era impresionante. —Juan Salazar, diga si conoce a Jorge Espinoza Sánchez — preguntó el oficial, mirando fijamente al obeso sanmarquino. —¡No lo conozco! —respondió serenamente el hombre de las cavernas. 87 Las cárceles del emperador Otra vez el mismo camino. Las gigantescas ratas tropezándose con nosotros. Antes de llegar a los calabozos, me encontré con el capitán que dirigió el registro en mi domicilio y señaló amistosamente: —No te hemos encontrado nada, es cuestión de esperar nomás, no te preocupes, todo se va a solucionar. Empezaba a dudar. Ya no creía en la muletilla policial. Diariamente veía salir en libertad a numerosos detenidos involucrados en otros casos. —Ellos han caído solos y así es más fácil arreglar, en cambio nosotros somos un grupo numeroso y nos ven como «destacamento». ¡Estamos jodidos! —comentaba el experimentado Teo. —Mi esposa ha ofrecido mil quinientos dólares al comandante y no ha aceptado, parece que no quieren negociar con nosotros, otra gente está saliendo libre con quinientos dólares —exclamaba el taciturno Schwartz. Era evidente que nos consideraban peligrosos y no se arriesgaban a soltarnos. —¡Jorge Espinoza Sánchez! ¡Llegó su abogado! Mientras avanzábamos hacia las escalinatas, eché un rápido vistazo al patio de la Prefectura y pude observar un impresionante cordón policial rodeando el edificio, impidiendo el tráfico por la zona. Los policías fuertemente armados se desplazaban por todas partes, la guerra era pavorosa y estábamos en el centro del conflicto, no podíamos esperar nuestra liberación después de leer en los periódicos las terribles acusaciones policiales. ¿Qué podíamos hacer? Ahí estaba Villarreal frente a mí totalmente dominado por el pánico. El defensor estaba a punto de echar a correr despavorido. —Manuel, ¿qué novedades sobre mi caso? —Mis hijos me han pedido que abandone tu defensa. Jorge, tengo miedo, mucho miedo. —¡Manuel, te estoy preguntando por mi caso! ¿Has venido a la Dincote a llorar como una mujerzuela o a actuar como abogado? 88 Jorge Espinoza Sánchez —¡Me están filmando! ¡Me están filmando en la oficina! ¡Tengo miedo que me metan preso, hermano! No puedo salir a ningún sitio, me siguen, hermano, me están siguiendo, me pueden acusar de estar haciendo contactos, Jorge, no puedo más. ¡Tengo miedo! ¡Tengo mucho miedo, hermano! Estaba muy quebrado el hombre. —Tranquilo, Manuel. —Hermano, sólo soy un pobre abogado, ¿qué puedo hacer? — seguía gimiendo el desastroso profesional, mientras se enjugaba el torrencial sudor que inundaba su frente. Era grotesco el espectáculo que brindaba Villarreal Tinoco cada vez que venía a la Prefectura. Regresé confundido a mi celda. —¿Qué te dijo el abogado? ¿Ya estamos por salir? —Nelson preguntaba desesperado. —Mira, compadre, mi defensor es una reverenda cojudez. Al parecer esperábamos que del cielo llegara la solución a nuestro problema, pues los abogados estaban totalmente desorientados. —Esta mañana, un combatiente inclaudicable de la gloriosa revolución volverá a las arenas de la lucha. Saldré libre porque así lo ha decidido el pueblo. ¡Viva el glorioso Partido Comunista del Perú! Me divertía con las ocurrencias de Guadalupe, pero empezaba a observar muchos seres mimetizados. Las noches eran irreales; una madrugada contemplé una sombra de blanca aureola posándose encima de mi cuerpo y violentamente desperté a Nelson que, aterrado, me narró una experiencia similar vivida noches atrás. Flotaba en el ambiente una atmósfera cargada, ojos siniestros al acecho, brazos brutales prestos a estrangularnos, la sangre fluyendo de una gigantesca yugular abierta y el chillido de las ratas a lo lejos. Empezaba a sospechar que el tramo sería muy largo. Los náufragos se aferraban a los últimos tablones en un mar infestado de tiburones. 89 Las cárceles del emperador —Poeta, ya es muy difícil que nuestros abogados hagan algo, estamos en los días finales, los arreglos son en los primeros momentos. Parece que hay una orden de encarcelarnos a todos y eso que en cualquier momento salimos libres es puro cuento, yo te lo digo por experiencia, en mi problema anterior fue igual y me jodí tres años. Les ha faltado huevos a nuestros defensores —hablaba Teo, lleno de pesimismo. —¡Jorge Espinoza Sánchez, salga! —volvían a llamarme a las ocho de la noche. En el camino me encontré con Serafín que también había sido llamado a las oficinas de la Bredett. —Oye, compadre, ¿cómo van las cosas? ¿Cuándo sales? —Parece que me voy mañana, por eso me han mandado llamar, quieren 500 dólares, aquí todos tienen que pagar. Junto a Serafín caminaba un joven teniente muy sonriente que melosamente le iba solicitando el dinero al muchacho, tratando de no ser escuchado. 90 Jorge Espinoza Sánchez Los verdugos se llevan a los prisioneros A las once de la noche se ordenó el silencio. Atentos al menor ruido, a medianoche empezamos a escuchar gritos espeluznantes de gente torturada. Eran tan terribles los gritos de los infelices que una de las detenidas recluida en el segundo piso se desmayó de pavor. Sufría del corazón y había sido apresada porque en su jardín hallaron una bolsa de abono y, según la policía, aquello estaba destinado a fabricar explosivos. La dama estaba muy mal y los agentes no sabían qué hacer. Un muerto siempre es un problema, entonces uno de los jefes ordenó llevarla inmediatamente al hospital. —Pero no dejen que hable ninguna palabra con los médicos, la regresan al instante, nada de internamientos. Sea como sea, la traen a la celda y usted, señora, como abra la boca va a ver lo que le va a pasar, vieja de mierda, carajo. —Malditos, canallas, ¿por qué torturan a la pobre gente? Abusivos, malditos, me han detenido por gusto, yo soy una mujer enferma. ¡Infelices! ¿Ustedes no tienen madre? Por una bolsa de abono me tienen presa, canallas, desgraciados, toda la maldición de la gente inocente que sufre por culpa de ustedes va a caer sobre sus hijos. ¡Acuérdense de mí, canallas malditos! —gritaba desorbitada la enferma que se había recuperado momentáneamente. Cuatro agentes la envolvieron en una sábana y la llevaron al patio para trasladarla al hospital Arzobispo Loayza, ubicado a quinientos metros de la Prefectura. La violencia había provocado un colapso a la pobre mujer. Los gritos de dolor continuaron toda la noche. Nelson, con los ojos desorbitados, me miraba tragando saliva dificultosamente. Esperábamos que vinieran por nosotros en cualquier momento, en el instante menos pensado se llevaban a los prisioneros. 91 Las cárceles del emperador Habrían pasado dos horas cuando los agentes regresaron del hospital con la enferma, que continuaba histérica y no cesaba de maldecir a la policía, reclamando su libertad. No había poder humano que pudiera callarla. La mañana siguiente, fue particularmente feliz para varios presos. Después del desayuno, ingresó un agente con una lista en la mano y vociferó: —Serafín, Ortega, Gálvez y Contreras, recojan todas sus pertenencias, se van a la calle. ¡Rápido, rápido, antes que me arrepienta! La voz del investigador traía música celestial al oído de los liberados. —Me voy, señor. Ojalá usted también tenga la suerte de salir en libertad, yo soy inocente, la Fiscal ordenó mi libertad y sin embargo estos sinvergüenzas le han sacado quinientos dólares a mi pobre familia. ¡Son unos abusivos de mierda! —se desahogaba Serafín antes de marcharse. Una extraña sensación golpeaba el alma del preso si alguno de los reclusos era liberado. Cuando el contingente está completo, el prisionero se siente menos preso, pero cuando van saliendo en libertad sus compañeros de infortunio, el galeote se siente más encadenado que nunca. Con euforia y melancolía, estreché la mano del muchacho. Guadalupe, como siempre, estaba en primera fila con su equipaje listo para salir corriendo apenas escuchara su nombre. Tampoco aquella mañana lo liberarían. Regresó con su bolsa al hombro, pero siempre jocoso charlatán: —El viejo orden burgués se niega a liberarme, pero mañana vendrán los invencibles ejércitos del proletariado y saldré en olor a gloria, ya lo verán, compañeros. ¡Viva la revolución china! —Ese Guadalupe, déjese de hablar cojudeces y corra con sus cosas, se va a la calle, rápido, rápido —gritó de pronto una voz militar. 92 Jorge Espinoza Sánchez El parlanchín salió corriendo como alma que lleva el diablo y cuando estaba a punto de traspasar la reja que conducía al patio de la Prefectura, se estrelló con un oficial que iracundo bramó: —¿Y este cojudo a dónde va? ¡Vuelva a su celda, mierda! —Señor oficial, usted está en un grave error, el agente de servicio acaba de llamarme porque ha llegado la orden de mi libertad. —Yo no le he llamado, mi mayor; los liberados salieron hace media hora —respondió el servicio. Guadalupe regresó a su celda ante la carcajada general. Era «bigote» el que había imitado la voz del policía para divertirse con el alucinado. El compadre era un hueso duro de roer. —Los bufones, lacayos de la reacción serán los primeros en ser balanceados en las horcas. El día que triunfe la revolución, los tribunales del pueblo se encargarán de ti, «bigote», gusano sirviente del viejo orden. —¡«Comandante» Guadalupe, no lo quieren soltar! —se escuchó una voz alborozada. —Un revolucionario de mi estatura siempre es temido por las dictaduras, mi estimado compañero. Antes del mediodía llamaron a todos los involucrados en el grupo acusado de pertenecer al MAP. Salimos de mala gana, ya estábamos aburridos de tantas diligencias. En el camino tropezamos con nuevos detenidos que ingresaban a los atiborrados calabozos. Salían en libertad cinco personas y llegaban veinte presos en su reemplazo, así todos los días eran gigantescas las cacerías que engordaban las cárceles políticas del país. Los recién llegados nos contaban que los rastrillajes y batidas se realizaban diariamente y cualquier persona por mínimas sospechas era detenida. Era el caso nuestro. Cayeron las sombras de la noche llenando de niebla y espanto el lúgubre pabellón. Luego de la cena, se abrió violentamente la puerta de nuestra celda. 93 Las cárceles del emperador —Tienen un nuevo camarada, ¡terroristas asesinos de mierda! —gritó la voz del energúmeno arrojando un bulto jadeante. A duras penas pudimos eludir el cuerpo del hombre que, en vilo, como un muñeco, fue arrojado sobre nosotros. Inmediatamente cerraron con candado la puerta de la celda. Se trataba de un muchacho de veintitantos años. No podía hablar, sólo jadeaba y se agarraba con angustia el vientre; comprendimos que había sido golpeado. Olía a tierra, a sangre, a sudor, a excrementos, a terror. Acomodamos al prisionero lo mejor que pudimos en el estrecho recinto, luego quedamos silenciosos mirando y escuchando gemir al pobre muchacho, cuyo rostro era una grotesca máscara ensangrentada. Así estuvimos largo rato hasta que el infeliz, un tanto recuperado, empezó a hablar: —Me agarró la Brigada Especial, me han golpeado salvajemente. Yo no he hecho nada, había ido a recoger mi televisor al taller de un técnico en Comas, de pronto se produjo una balacera y en un árbol de la esquina apareció colgada una bandera roja. Me alejé rápidamente de la zona porque el taller estaba cerrado y era peligroso caminar por ahí, horas después regresé por mi aparato, una mujer me señaló y los policías que rondaban por el lugar me detuvieron. Los cachacos me agarraron a fierrazos y me metieron al carro y luego de masacrarme varias horas me han traído a la Dincote. No le preguntamos más, estaba muy agotado y necesitaba descansar el nuevo compañero de prisión. Nelson se cubrió el rostro, el terror empezaba a desequilibrar al teatrero. Así llegó la medianoche. Sentí pasos violentos que se acercaban a nuestra celda y manos diestras abrieron rápidamente el candado de la puerta de hierro. Sobresaltados, abandonamos el lecho y aguardamos de pie. En medio de la oscuridad vimos a tres hombres con pasamontañas que nos miraban tétricamente —A ver, Bartolo, ¡salga de una vez, carajo! Ustedes sigan durmiendo nomás, con ustedes no es la vaina. Por las huevas se asustan —hablaron los verdugos con voz de horcas y guillotinas. 94 Jorge Espinoza Sánchez El infeliz fue llevado al tormento, lo estaban «trabajando» intensamente, sólo atinábamos a mirar a los corpulentos policías. Nelson a duras penas podía tenerse en pie, el espanto lo dominaba por completo. El horror se instaló en los calabozos, los gritos de los torturados nos helaban la sangre, los lamentos de los condenados tenían en vilo a todo el pabellón. Aquella noche iba a ser horrorosa, los agentes venían a cada momento a llevarse a los detenidos. Los minutos corrían lentamente. —¡Párate, carajo! ¡Ya rápido, camina, conchatumadre! ¡Patéalo a ese hijo de puta! ¿Eres inocente, no? Perro maldito. ¡Rómpele la cabeza, carajo! Bartolo regresó destrozado. No podía caminar, lo traían arrastrando, su rostro cadavérico infundía pavor. De un violento empellón lo arrojaron a la estrecha tumba. El muchacho cayó al suelo regando de sangre la celda. Se quejaba, intentó incorporarse y rodó estrepitosamente. El hombre no podía respirar, sólo exclamaba débilmente en un estertor de muerte: —Me han golpeado mucho, me han golpeado mucho, yo no he hablado, no debo decir nada, soy inocente, quieren que me inculpe. Nelson estaba petrificado por el espanto. Bartolo se quejaba desesperadamente, nada podíamos hacer por él, sólo esperar el nuevo día. —¡Frótenle el cuerpo con orines! —gritó una voz misteriosa. Horas después se llevaron a Bartolo con rumbo desconocido, jamás volvimos a verlo. La «chica dinamita» también fue intempestivamente liberada. Todos se iban retirando de las mazmorras, menos nosotros. A primera hora del nuevo día empezó a correr con fuerza el rumor de que diez detenidos saldrían en libertad al mediodía. Diez posibilidades para los integrantes de nuestro trágico grupo. ¿Saldría libre alguno de nosotros? 95 Las cárceles del emperador —Parece que Marta sale esta mañana y nosotros también — exclamó Nelson con el rostro resplandeciente. El ambiente reventaba de tensión, cuando por fin, a las once de la mañana, «bigote» fue el encargado de llamar a los liberados. —Alfredo Guadalupe, recoja sus cosas, sale en libertad. Guadalupe, de un salto felino, enrumbó a la puerta de salida gritando: —¡Por fin me absolvió la historia! ¡Viva la revolución china, compañeros! Fueron saliendo los reos y cuando el oficioso «caporal» llamó a la totalidad de los agraciados comprendimos que estábamos extraviados en un oscuro laberinto. Schwartz estaba lívido, Nelson yacía perdido en otro mundo. Minutos después Marta regresó al «Paraíso» resplandeciente. —Muchachos, parece que salimos en libertad pasado mañana, mi madre ha conversado con el comandante. Reinaba un silencio de tumba en los tres pisos, se acababa el tiempo de soñar con la libertad, se acercaban los terribles días del presidio. A las nueve de la noche, fueron liberadas siete personas. —¡Ya nos jodimos, carajo! —rugió el inefable Teo. Tímidamente asomó el día por el horizonte y ya «bigote» estaba en nuestra celda informando que en la noche salían en libertad dos personas involucradas en nuestro caso, pero no sabía exactamente los nombres. Se alejó el simpático «caporal» y quedamos mirándonos con el teatrero. ¿Quiénes serían los liberados? Al mediodía fui bruscamente despertado por Teo: —¡Poeta, ya nos jodimos! Me han informado que esta noche salen Ana y el sastre y ya no sueltan a nadie más, y en la Fiscalía no sale nadie. 96 Jorge Espinoza Sánchez Se cierra el círculo Estábamos en capilla. Aquella fue una noche muy triste, el silencio sobrecogía. A todos pesaba la proximidad del traslado. Intenté dormir. Estaba agotado física y mentalmente, era muy fuerte la tensión acumulada en los trece días de prisión, mis nervios amenazaban con reventar en cualquier momento. —Hay una información confusa respecto a ustedes. Algunos oficiales dicen que mañana se van a la calle —informó «bigote» al llegar la mañana. Nuevamente la desorbitada imaginación del hombre de teatro. Nelson se sentía libre. Bastaba un insignificante rumor para que se aferrara con todas sus fuerzas al tablón del náufrago. Sólo quedaba esperar. Luego del desayuno observé un gran alboroto entre los policías. Había órdenes respecto a nosotros, algunas voces se referían al MAP. —Parece que se van a la calle —volvió a la carga el «caporal». La alegría del teatrero no tenía límites, Teo intentaba ponerle los pies sobre la tierra, Nelson estalló en improperios: —Tú ya has estado en la cárcel. Tú eres carne de presidio, por eso quieres que todos se pudran en la prisión. Tú eres el que se va a quedar, huevón. Yo salgo libre hoy día. Antes del mediodía nos llamaron a la oficina del servicio. —Lea el acta, verifique si están todas las cosas que le incautaron al momento de su detención y en el registro domiciliario. Mañana, cuando salgan, lo reclaman. Leí el documento y firmé mi conformidad, las palabras del oficial golpeaban mi cerebro incesantemente mañana cuando salgan, ¿entonces seríamos liberados? 97 Las cárceles del emperador Después de firmar el documento, Nelson ya no cabía en su pellejo de alegría. Me limité a escuchar los grandes planes del frívolo director de teatro para cuando saliera en libertad. También pude ver a Schwartz, radiante, con la felicidad pintada a más no poder en su rostro. Luego apareció el desconcertado Teo. —No creo que nos liberen, nos están paseando —exclamó, muy inquieto. Nelson, mientras tanto, ya tenía listas las maletas, había regalado sus prendas a los recién llegados y Schwartz seguía su ejemplo. Los dos compadres estaban en las nubes, el menor indicio era tomado por ellos como un hecho consumado. Aprendí que el ser humano prefiere la mentira antes que la dura verdad. Así eran aquellos reclusos que luego sufrirían horrores por su falta de carácter. Miguel, entretanto, conversaba retraídamente con Marta; pude observar el rostro sombrío de ambos, tampoco creían en las palabras del policía y no se sumaban a la desbordante alegría del teatrero que, a cada momento, me palmeaba la espalda y me felicitaba por la inminente liberación. Salí a caminar por el corredor y observé los rostros asustados de tres muchachos que acababan de llegar a la mansión de los espantos. Me acerqué a conversar con ellos: —¿Flaco, de qué los acusan? —Mire, nosotros somos licenciados del ejército, con experiencia en trabajos de vigilancia. Estamos sin chamba y salimos anoche a ver a una persona que nos ofreció contratarnos como guachimanes, llevábamos nuestros documentos en la mano y, como se estaban maltratando, ingresamos a una tienda de libros usados que tiene un amigo en el jirón Camaná y le pedí al hombre que me obsequiara alguna revista vieja para meter ahí nuestros papeles y me dijo que cogiera un libro cualquiera. Agarré lo primero que encontré a la mano, metí mis certificados en el libro y nos retiramos del local; de pronto hay una batida en el Centro de Lima y nos piden documentos; se los mostramos y ya íbamos a seguir con la caminata, cuando el alférez reparó en 98 Jorge Espinoza Sánchez el texto que llevaba en la mano y nos obligó a subir al camión. La obra se titulaba Estrategias de Combate. Yo ni había leído el título de tan apurado que estaba. Ahora estamos jodidos y no sé qué vamos a hacer. Nos acusan de terroristas por el libraco ese. Estamos fatales, carajo, sin trabajo, sin medio en los bolsillos y encima este problema. Así se encarcelaba a los inocentes en aquellos pantanosos días. Indudablemente, la policía también estaba capturando a importantes cuadros senderistas, demostrando eficacia en su trabajo contrasubversivo; pero las absurdas detenciones enlodaban su durísimo trabajo. En la madrugada me despertó el crujir de las rejas de la puerta principal y escuché la sonora voz del servicio: —Jorge Espinoza Sánchez. ¡El comandante quiere hablar contigo! Un agente me acompañó hasta la escalinata, subimos al piso donde se encontraban las oficinas del comandante, pude escuchar el traqueteo de las máquinas de escribir y las voces de hombres extenuados laborando febrilmente. El jefe policial intentaba impresionarme con su fría mirada, pero su trasnochado y demacrado rostro no lograba su cometido. Luego observé a otros oficiales igualmente agotados. La policía estaba trabajando arduamente, estaban decididos a terminar con las feroces huestes de Abimael Guzmán. Profundas ojeras en el rostro del cancerbero testimoniaban las duras batallas. —Venga, vamos a conversar a mi oficina. Ingresé al despacho del oficial. Todo era muy sobrio y profesional, no había palabras fuertes ni maltratos. Se sentó cómodamente el policía y empezó a hablar con serenidad. —Usted siempre estaba en el chifa conversando con su gente. Muchas veces lo vimos amonestando a sus camaradas, sabemos que en ese local entraba mucha gente extraña y que usted los recepcionaba y los llevaba a las mesas más apartadas para hablar de la lucha armada. No lo puede negar. 99 Las cárceles del emperador —Eso es totalmente falso, comandante. ¿Qué puede ganar la policía peruana embarrando inocentes? ¿Así ganarán la guerra a Sendero Luminoso? ¿Qué hago yo aquí? ¿Por qué no me liberan? —Mire, yo sé que Sendero lo ha querido captar; han visto en usted un cuadro valioso dentro del campo artístico. Yo no voy a enviar ningún informe dañino sobre su persona; no quiero que por mi culpa usted termine en una cárcel de terroristas y se convierta en uno de ellos. No es mi política de trabajo, usted mañana va a ser trasladado a la Fiscalía y de ahí saldrá en libertad en tres días. —Pero usted puede ordenar mi inmediata libertad. Usted sabe que soy inocente. —Mire, su libertad no está en mis manos, yo no puedo hacer nada, no le hemos encontrado pruebas concretas que lo vinculen con el terrorismo, me limito a cumplir órdenes del gobierno, confíe usted en el Poder Judicial. Regresé a la celda inquieto por nuestro nuevo destino. ¿Cómo sería la Fiscalía? —¿Para qué te han llamado? ¿Te han pedido dinero? ¿Qué te han dicho? ¿Por qué callas? El tembloroso Nelson me acribillaba a preguntas. La noticia sería un mazazo brutal sobre el débil hombre de teatro. Pero, ante la insistencia de sus desorbitados ojos, respondí fríamente: —No hay nada que hacer, el comandante me acaba de informar que mañana nos trasladan a la Fiscalía. Nelson no sabía qué hacer, el traslado a la Fiscalía echaba sombras de muerte sobre nuestro caso, ya nos habían informado que si no salíamos de la Dincote, nos íbamos como por un tubo a la cárcel. El muchacho estaba enloquecido de pavor, se jalaba los pelos, maldecía la vida y se estrellaba contra las paredes, los ojos le brillaban extrañamente. —Chocheras, de todas maneras ustedes se van hoy día —informó «bigote» luego del desayuno. 100 Jorge Espinoza Sánchez —¡Nos vamos a la calle, compadre! —respondió el teatrero. «Bigote» se calló, pero noté en su mirada un gesto de tristeza por el iluso. Tomé mi toalla y me dirijí al baño. Desde muy temprano notaba alboroto entre los policías, vi caminando por los pasillos a un nuevo oficial, iba inquieto el hombre por todas partes dando indicaciones a su gente. Era un cholón de aproximadamente 45 años, vestía una raída casaca de cuero negro, pantalón viejo y polvorientos zapatos. Tenía facha de forajido aquel personaje que al parecer sería el encargado de nuestro traslado. No hice mayor caso de los movimientos policiales, me bañé y regresé a mi celda. Así transcurrió el tiempo. 101 Las cárceles del emperador Traslado a la Fiscalía A proximadamente a las once de la mañana escuché una voz a lo lejos: —¡Esa gente que va a ser trasladada, que se aliste de una vez! Que dejen las celdas bien limpias. A las doce es el traslado y tengan mucho cuidado, estos criminales son muy peligrosos. Como se escape alguno, ustedes van a ocupar su lugar. Ya saben, todos alertas, que se disponga el operativo para las doce, esos artistas del MAP, carajo, se van a su «río». Contemplé a Schwartz cruzar por el pasillo, tenía los ojos enrojecidos. Nelson, tumbado en el piso, contemplaba el techo de la prisión con la mirada perdida. Era sobrecogedor el drama de aquel hombre sin carácter. —A mí me trasladan en la tarde. ¡Suerte, poeta! ¿Qué pasa con Nelson? —era Marta que se acercaba a nosotros en medio del furioso huracán que destrozaba las esperanzas de los soñadores. La simpática actriz lucía serena, contrastando con la angustia del histrión que yacía como un cadáver en el frío suelo de la celda. Dejamos solo al frágil muchacho, cruzamos algunas bromas para disipar la tensión del momento. Teo se paseaba como fiera enjaulada, la experiencia anterior había marcado fuertemente al compadre. Así pasaron lentos y tediosos los minutos que faltaban para el mediodía de aquel sábado 8 de agosto de 1992. —A ver, todos los que pasan a Fiscalía, en fila de a dos. Tranquilitos, tranquilitos, no me hagan «chongo», porque si no me vuelvo bravo. Ya saben cómo es el «estofao», en fila de a dos, suave nomás, suave camay, se van a la rica Fiscalía. Si son inocentes, salen en libertad; si son terrucos, se van para su «río». Puta madre, carajo, 102 Jorge Espinoza Sánchez yo soy más cheveré que la conchasumadre. Me paso para el ojete — gritaba a voz en cuello el lumpenesco mayor. Contemplaba sorprendido al bandolero, era increíble que aquel galifardo fuera un oficial de la policía peruana. ¿Qué se podía esperar de gente así? Los agentes de servicio reían de su vulgar jefe. —¡Ya, ya, listos los carros de una vez! ¡Las radios y los fierros listos! Que pasen esos asesinos al otro ambiente, métanles bala si se rebelan —gritó el calvo enano que reaparecía después de varios días. Se abrió la puerta de la estancia, en el patio un camión del ejército nos aguardaba. Subimos rápidamente y nos acomodamos en el vehículo. —¡En cuclillas, carajo! ¡Con las manos en la nuca! ¡Ya saben, criminales! ¡Si no, les parto la cabeza, carajo! ¡Asesinos de mierda! —volvió a gritar el iracundo mandón. Otro camión repleto de investigadores armados hasta los dientes calentaba motores. Pude observar que en la parte posterior de nuestra máquina, un tercer vehículo colmado de policías se alistaba para escoltarnos, mientras el enano calvo, muy orondo y dueño del mundo, se pavoneaba con un colega: —Así es pues cholo, ya me trasladan a narcóticos, ahí soy más útil a la patria. —¡Provecho con el billetón que vas a levantar! —A los hombres capaces, el billete los busca. —¡Ya, arranquen los carros y que nadie levante la cabeza, carajo! ¡Al primero que se mueva, métanle un culatazo! Sentí que el carro se deslizaba lentamente cubriendo una ruta extraña, demorando más de lo previsto para llegar al Centro Cívico, sede de la Fiscalía. Luego de unos minutos, el calambre empezó a hacer estragos entre los prisioneros, pero no podíamos movernos, éramos controlados al centímetro. Por un pequeño hueco del camión, contemplé el Paseo de la República, los despreocupa103 Las cárceles del emperador dos transeúntes circulaban plácidamente por la berma central en el tranquilo mediodía sabatino, la vida continuaba a pesar de los feroces atentados dinamiteros. Un vértigo incontrolable me invadió al contemplar fugazmente la calle. Los policías iban bromeando y cantando. —¡Llegamos, muchachos! ¡Cuidado, que bajen de uno en uno, apúntenlos, apúntenlos, no les den ventajas a estos asesinos! Descendimos del carro militar y observé sorprendido que estábamos en la parte posterior de Palacio de Justicia, la Fiscalía era sólo un cuento. Frente a nosotros se alzaba la puerta que conducía al sótano de la carceleta. Estábamos a punto de ser devorados por las fauces del monstruo. —Ingresen, camaradas, suave nomás sin alborotar; muchachos, que les firmen el cargo y dejamos a los artistas rumbo a su «río». Compañeros, me saludan a su presidente —burlonamente nos despidió el comandante. Ingresamos al sótano del lugar tan temido, un férreo cerco de efectivos policiales fuertemente armados y tanquetas en ambas esquinas de Palacio de Justicia se encargaban de disuadir a los prisioneros de cualquier intento de fuga. —Nombre..., ocupación..., edad..., religión..., señas particulares..., estado civil... —preguntaba rutinariamente el empleado del INPE. Empezaba una nueva etapa en la siniestra aventura carcelaria. Poeta, ponte las pilas, al bajar al sótano nos van a dar una «chiquita» —susurró el siempre alerta Teo. Uno a uno fuimos descendiendo al sótano. Avanzaba con desconfianza, pero no se cumplió la profecía, contemplaba caras amistosas entre los agentes, todo era muy correcto y profesional. Luego amablemente nos hicieron formar en el amplio patio del sótano y revisaron nuestros equipajes por enésima vez. —¡Puta madre, compadres, todos ustedes se van a la «grande»! —exclamó el uniformado. 104 Jorge Espinoza Sánchez Sabíamos que ese era nuestro destino, sólo Nelson y Schwartz se aferraban a los sueños de opio. —Oye, cuñao, dice el empleado que el otro día salió en libertad un muchacho acusado por terrorismo —Nelson mostraba la varita mágica a su cofrade de ensueños. —¡Nosotros también salimos! —gritó el budista con los ojos brillosos. Más de una hora permanecimos en el patio dialogando con los agentes penitenciarios mientras observábamos la prisión con ojos incrédulos. Un hombre cincuentón de blanca cabellera y gruesos mostachos se hizo presente y ordenó: —Lleven a los detenidos a la celda de Lurigancho. Caminamos un corto trecho y llegamos a un lúgubre corredor donde pude distinguir cuatro grandes celdas que llevaban cada una un letrero diferente: San Jorge, Lurigancho, Castro Castro, Acusados por terrorismo. Un agente abrió la puerta de la celda que llevaba en la parte superior la terrorífica inscripción Lurigancho y nos hizo ingresar al húmedo recinto. En aquel lugar estaban recluidos los delincuentes que serían trasladados en los días siguientes al macabro penal. Los hampones nos observaban discretamente, al parecer estaban bien informados sobre el historial del pelotón, pues a pesar de que portábamos abundante equipaje, ninguno de los maleantes se atrevió al rapiñaje, tampoco nos dirigían la palabra. Los palomillas se replegaron al fondo de la gigantesca celda. Aquella actitud corroboraba una vez más que las gravísimas acusaciones lanzadas por la policía a través de la prensa adicta, inspiraba temor a cuantos trataran con nosotros. Desorientados por el nuevo ambiente, caminábamos por la celda buceando en los ríos de lava candente de la degradación humana. La tarde avanzó raudamente, no sabíamos nada de nuestros familiares, sólo nos quedaba esperar. Nadie tenía provisiones, empeza105 Las cárceles del emperador ba a sentir hambre, el ajetreo había sido muy intenso aquel día. La charla brotaba frenéticamente. ¿Nos mandarían al penal? Así estábamos divagando en otros espacios, cuando escuché una voz con acentos de metralla y pólvora: —¡Bienvenidos, compañeros! Les traigo el saludo del glorioso Partido Comunista. Felicitaciones a los compañeros artistas que se han sumado a la lucha revolucionaria. ¡Bienvenidos a las gloriosas trincheras de la prisión! Para todos éramos conspicuos militantes senderistas. Nos integramos al pelotón marxista. Los delincuentes nos contemplaban a lo lejos. Pude observar unos rostros que inspirarían pavor al más valiente, los forajidos lucían impresionantes cortes en los brazos, en la cara, en el abdomen, pero ninguno se atrevía con nuestras personas ni pertenencias. Nos respetaban los hampones, podía notarlo en sus miradas inquietas, en sus gestos recelosos. Para mitigar el tedio, paseaba a lo largo de la celda, escrutando a las fieras que compartían mi cautiverio. —Pa’ su madre, ¡qué tal terrucazo ese colorado! Ese mostro es uno de los jefes de los «cumpas», el otro día lo sacaron en la televisión. Puta madre, ha matado más gente que la conchasumadre. Estos cojudos son los que se tiraron Tarata, concha su madre, causita, no se andan con juegos estos huevones, estos mostros son artillería pesada, qué faites ni faites, estos conchasumadres nos vuelan la carceleta y no pasa ni mierda. Nos temían los delincuentes; era un hombre muy respetado en prisión, ¡quién lo creyera! El delegado rojo señaló las funciones que debían desempeñar los presos políticos. Eran las cinco de la tarde, los empleados jugaban cartas tras las rejas. —¡Jorge Espinoza Sánchez, Nelson Rengifo, salgan inmediatamente! —gritó el servicio abriendo la pesada puerta de hierro. 106 Jorge Espinoza Sánchez Sorprendidos, abandonamos la celda. ¿Para qué nos llamarían solamente a los dos? ¿Qué procedimientos emplearían con los detenidos? ¿Sería la «chiquita» que anunció Teo? ¿Habrían venido nuestros abogados? ¿Nos trasladarían al penal? —¡Creo que nos van a torturar! —exclamó Nelson, temblando. Inquietos caminábamos por los diversos ambientes del gigantesco sótano, conducidos por dos corpulentos empleados penitenciarios silenciosos y graves. Nelson apenas avanzaba dominado por el espanto. Luego de largos minutos de incertidumbre, al final del corredor divisamos a dos hombres jóvenes sentados en un escritorio lleno de papeles. Habló uno de ellos. —Somos empleados del Poder Judicial, vamos a tomarles sus datos. El Juez ha ordenado su traslado a la prisión. Nelson sudaba copiosamente. Firmamos el documento y nos confirmaron que en el transcurso de la semana seríamos conducidos al penal de máxima seguridad Miguel Castro Castro. Al regresar a nuestro cubil, el tembloroso director de teatro se desplomó en una de las bancas de concreto. Estaba muy pálido, sus ojos bailaban en extrañas órbitas. Sentado en la fría losa, el pecho me roncaba como el motor de un carro viejo por el efecto de la excesiva humedad del ambiente. Dejaba pasar el tiempo inclemente contemplando la angustia de los soñadores. «Ñato» se bajó el pantalón y se untó una crema en el recto, comentando orgullosamente que le habían puesto electricidad en sus partes íntimas y que, a pesar de la tortura, no delató a nadie y que los policías de la Dincote querían que embarrara a la gente, pero él se había negado valientemente porque sus convicciones revolucionarias le impedían traicionar a sus camaradas. —Compañeros, las masas jamás nos abandonarán, los revolucionarios seguiremos luchando y regando nuestra sangre por la patria nueva. ¿Compañero, tiene un pancito por ahí? A las nueve de la noche ya estaban instaladas las camas y conversábamos en animada rueda, analizando las últimas noticias. El 107 Las cárceles del emperador próximo traslado era el tema dominante en las frenéticas charlas de aquellos días. Schwartz en la puerta de la celda preguntaba al empleado, por milésima vez, si tenía posibilidades de salir libre, como si el agente tuviera en sus manos la solución del problema; el hombre, al parecer, cansado de tanto asedio, informaba al budista que había gente que estaba saliendo libre de la carceleta y ya Schwartz exultante corría desbocado a contarle al teatrero la fabulosa noticia. Misteriosísimo conducía a su socio a un apartado y luego, sonrientes y muy contentos, se sentían hombres libres. Eran incorregibles los soñadores. ¿Cómo iban a salir en libertad si ya el juez había firmado la orden de reclusión para todos? ¡Pero así es el hombre en prisión! Los maleantes, vestidos con mugrientos harapos, jugaban a las cartas y a los dados despreocupadamente, como si estuvieran en la mesa de algún bar. Sus miradas eran torvas y extraviadas, sus cuerpos exhibían tatuajes obscenos y numerosos cortes; de caminar fachoso y afectado, siempre en trance de rapiña prontos a caer sobre su presa. Miraban con codicia las frutas y panes de nuestra provisional alacena, pero el temor de chocar con la «artillería pesada», los paralizaba. Los políticos los ignoraban, y conversaban en voz baja. Así pude enterarme de algunas novedades nada gratas: Zenón contaba que en días pasados habían regresado de Castro Castro varios acusados de terrorismo informando que durante el trayecto al presidio los habían maltratado horrendamente y que había que estar preparados psicológicamente y pensar que todo sacrificio era poco comparado con la grandeza de la «sagrada revolución». Schwartz y Nelson lo escuchaban espantados. 108 Jorge Espinoza Sánchez El escudo invisible Se observaban movimientos fuera de la celda, vimos a un muchacho delgado y de pequeña estatura ir y venir por el patio, conversando con los detenidos y los agentes, luego se dirigió a la celda vecina, eran movimientos muy confusos y daba la sensación que el muchacho era un agente más, aunque no llevaba el uniforme azul del INPE. De pronto, se abrió la puerta de la barraca e ingresó el compadre hablándonos con voz confidencial: —¡El camarada «Rodrich» les manda saludos a los compañeros artistas y les da la bienvenida en nombre del glorioso Partido Comunista del Perú! Agradecimos el gesto y el muchacho abandonó la celda anunciándonos que regresaría pronto. Empecé a percibir que no estábamos solos en la desorbitada aventura, advertía una atmósfera de casa tomada, todos los políticos se trataban como viejos amigos y nos enteramos que en la celda ubicada frente a la nuestra, había cerca de cuarenta acusados por terrorismo que estaban recluidos en aquel lugar hacía varios meses. Cuando salimos al patio a las diez de la noche para el conteo de reglamento, me acerqué a la extraña celda y pude verlos. En su mayoría, eran hombres que había visto en los medios de comunicación, tenían encendido un pequeño televisor desde el cual seguían las incidencias de la ensangrentada patria. Los rostros de los prisioneros eran graves. Al vernos llegar a su fortín, los militantes nos saludaron entusiastamente, pensando que llegaban importantes mandos subversivos por la gran publicidad otorgada a nuestro caso por la prensa sensacionalista. Íbamos de sorpresa en sorpresa. 109 Las cárceles del emperador Al promediar las once de la noche el muchacho que ingresara momentos antes, reapareció trayendo una gran olla llena de arroz chaufa que entregó al encargado de nuestra cocina y se retiró presuroso, mientras los delincuentes se relamían los labios. La mayoría no había probado bocado en todo el tiempo que llevábamos en aquel lugar. El encargado de la alimentación distribuyó la cena entre los muchachos y comimos con buen apetito, sabiendo que en una celda cercana cuarenta incendiarios nos tendían la mano fraterna. Los palomillas comentaban en voz baja: —¡Esos terrucos saben vivir! Tienen medicinas, tienen televisión, nunca les falta comida y los faites cagados. Media hora después volvió el compadre —ya sabíamos que se apellidaba Nivico—; llegó portando un balde de aluminio lleno de chocolate caliente y una bolsa de panes con mantequilla. Reconfortados, bebimos la cálida bebida que nos caía de perlas en la helada noche de agosto. Luego preparamos los lechos, sabedores que un invisible escudo nos protegía. Los hampones velaban una imagen de Sarita Colonia, la patrona de los delincuentes y las prostitutas, hablaban entre ellos con palabrotas de órdago y retozaban como cerdos en su chiquero. Su extraño mundo me llamaba la atención, parecían habitantes de otra civilización, su lenguaje, su mirar, su caminar, la forma de comer, el vestir, todo llevaba en ellos el sello del desarraigo y la violencia estructural. —¡Jorge Espinoza Sánchez, salga rápido! —gritaron a medianoche. Era cerca de la una de la mañana y fui obligado a abandonar la celda. ¿Qué diligencia podría realizarse a esa hora? —Rápido, rápido, compadre. ¡Aquí no hay tiempo para perder! Abandoné la celda y el vigilante me entregó una escoba: —Simula que estás barriendo y sigue caminando, tienes visita de tu familia, no hagas roche. Fingiendo ejecutar la limpieza de los pasillos llegamos al final del corredor y subimos las gradas que comunicaban con la salida del 110 Jorge Espinoza Sánchez sótano. Allí contemplé a mi leal hermana Laura que me aguardaba con ansiedad. —¿Cómo estás? ¡Hace más de tres horas que estoy esperando para poder entrar! La mamá está muy triste, el desgraciado estafador Villarreal Tinoco ya no quiere saber nada de tu caso, ha cobrado más de mil dólares sin hacer nada y ahora se hace negar cuando vamos a su oficina. Estamos haciendo todo lo posible, pero las cosas son muy difíciles, te han presentado por televisión y todos los periódicos han lanzado graves acusaciones contra ti. Un amigo me ha llamado desde México y me ha dicho que te ha visto en la televisión mexicana. ¿Qué pasa?, ¿por qué quieren hacerte tanto daño? Respondí rápidamente a las mil interrogantes de mi hermana, sólo disponíamos de tres minutos, pues en cualquier momento llegaba el jefe de la guarnición y estaban prohibidas las visitas. Me despedí con un fuerte abrazo. Sólo deseaba descansar, habían sido extenuantes las emociones del día, estaba molido de cansancio, quería dormir, pero estaba escrito que aquella nuestra primera noche en la sórdida carceleta del Palacio de Justicia la pasaríamos en vela. Otros detenidos fueron solicitados por sus angustiados familiares ante el contento de los empleados que cobraban diez soles por visita de tres minutos. Además, si los prisioneros deseaban comunicarse telefónicamente con su familia, el servicio costaba cinco soles por minuto. En prisión la tragedia tiene un precio. El ajetreo continuó hasta altas horas de la madrugada y cuando por fin caí dormido, en un sueño tenso y lúgubre como un foso oscuro con mil estacas y tiburones hambrientos acechando a los reos, sentí el estridente rechinar de la pesada puerta de la celda y un vozarrón bramando: —¡A formar para pasar lista! ¡El último en salir cobra como campesino! Dieron las cinco de la mañana en la glacial prisión, con el cuerpo aterido de frío y los párpados de plomo. Los políticos y los comu111 Las cárceles del emperador nes formaban en el patio en varias columnas atendiendo al conteo. Los palomillas alborotaban grotescamente hablando en su extraña jerga lumpenesca, no desaprovechaban la ocasión para acercarse a las otras celdas y pedir comida o cigarros con sus rostros congestionados por el vicio. Regresaron a la celda los detenidos, nuevamente instalaron las camas y caí rendido en los brazos de un sueño inquieto y sobresaltado. Horas después, Nivico ingresó a la celda portando un humeante balde de chocolate y panes con mantequilla. Nos enviaban el desayuno los senderistas, era domingo y no había ruidos ni diligencias judiciales. Luego, salimos en pequeños grupos a asearnos en los grandes baños del sótano y contemplé el asqueroso cubil totalmente regado de excrementos y las ratas chillando y saltando asustadas. Teníamos que hacer malabares para no pisar la inmundicia del piso. Sentí un profundo asco pero debía acostumbrarme, pasaríamos largos días en prisión. Pude observar que en el cuarto contiguo existía otro baño con varias duchas, pero el piso de las regaderas estaba repleto de porquería, a pesar que en el lugar había más de diez silos donde podían hacer sus necesidades los presidiarios. Los delincuentes gozaban destruyéndolo todo y se refocilaban como salvajes en medio de los excrementos. Fue terrible la primera visita al baño. Aquella tarde observé algo muy triste al fondo de la gran celda: bajo una manta varios delincuentes retozaban con un atractivo chiquillo de unos dieciséis años. La frazada se movía como la mar encrespada y a ratos se podían apreciar los cuerpos desnudos de los forajidos cabalgando y acariciando golosamente al aterrado adolescente, impedido de gritar por los cuchillos de los vagos. Nadie intervino, la salvaje violación se realizó a vista y paciencia de todo el mundo. Así es la prisión. Llegó la noche dominical. El pastor Bejarano me contaba que había sido detenido porque hallaron en su negocio una caja de publicaciones consideradas subversivas y que aquellos libros no eran suyos, que los habían dejado a guardar dos años atrás unos tipos que siempre comían en la pequeña pensión que administraba su esposa y 112 Jorge Espinoza Sánchez por eso estaba preso. Otro prisionero, Delgadillo, narraba su historia señalando como culpable de su detención al «ñato» que, según el muchacho, era un gran sinvergüenza que extorsionaba a los comerciantes con el cuento de la lucha armada y el apoyo a los combatientes en prisión y que era el culpable del enredo que había arrastrado a prisión a numerosos inocentes; que él lo había conocido años atrás, cuando trabajaba como guachimán en la fábrica en la que también laboraba el extorsionador y luego lo había vuelto a ver en el Mercado Central donde se dedicaba a la venta de casacas después de cumplir su turno como vigilante. Luego de aquel encuentro, el «ñato» empezó a visitarlo en su negocio, siempre con la historia que estaba luchando por el pueblo y que hacía varios días que no comía por realizar importantes tareas políticas, y le pedía en nombre de la «sagrada revolución» que lo invitara a comer y él lo llevaba a un restaurant donde devoraba como un cerdo todos los platos que se ponían a su vista, siempre hablando de la lucha armada sin cuidarse de la gente que podía escucharlo. Así, por culpa del torpe tragaldabas, la policía terminó involucrándolo y no sabía como se arreglaría su situación. Eran varios los que habían sido arrastrados a prisión por el siniestro tipejo. —Señor, ¿por qué nos tienen aquí? ¿Qué delito he cometido yo, un pobre hombre trabajador e ignorante? Señor, ¿por qué esos canallas se ceban con la gente honrada? Así, lentamente iba muriendo el domingo. 113 Las cárceles del emperador El budista y los brujos El nuevo día sería muy movido. Luego del desayuno nos llevaron a una espaciosa oficina donde nos ficharon como vulgares delincuentes. El teatrero no lo podía creer; buscó apoyo en el budista, pero también aquel estaba desorientado. Los diez dedos fueron entintados y colocamos nuestras impresiones digitales en decenas de documentos, luego nos tomaron fotos con un número en el pecho y volvieron a imprimir las huellas en más y más papeles sellados. Así estuvimos cerca de dos horas, hasta que por fin terminaron con el macabro ritual y nos condujeron de regreso a la celda. En el camino los soñadores conversaban en voz baja. —Me ha dicho mi mujer que esta noche será la «mesada» que va a realizar el «Maestro» para jalarme de la prisión, le hemos dado tu nombre para que te jale. No te preocupes, Nelson, ¡somos calle! — comentó Schwartz con un brillo extraño en la mirada. Los presos llegaban a cada momento de la calle, mientras aguardaban su diligencia judicial gritaban como condenados. Era desequilibrante aquel ruido infernal que nos envolvía como una ola gigantesca. —Señores, la «lanchada» va a ser mañana a las cinco de la madrugada, pónganse su ropa más gruesa porque los cachacos los están esperando con un hambre terrible. Toda la tarde fue una gran especulación sobre el traslado y sus sangrientos procedimientos. Nos enteramos que sólo seríamos trasladados los acusados recluidos en la celda de los destinados a Lurigancho. Los otros acusados de terrorismo seguirían en la carceleta. Se rumoreaba que el privilegio les costaba buenos miles de dólares. 114 Jorge Espinoza Sánchez —Nos van a dar una golpiza brava, tienes que estar preparado para lo peor, las «lanchadas», son masacres garantizadas, pero todo pasa y allá vamos a estar mejor, el clima es sano, la prisión hay que saberla llevar, vive tu vida tranquilo y espera el juicio sin problemas. Ojalá que no haya otra matanza; en el genocidio de mayo mataron a más de doscientos internos —Teo, muy preocupado, me confiaba sus inquietudes en la víspera del Gólgota. Al caer la noche, el nerviosismo de la gente iba en aumento, nadie quería llegar al penal, el presidio era sinónimo de horror, locura y muerte, el último círculo de los infiernos. A las ocho de la noche, Zenón dio la orden de acostarse para enfrentar descansados la durísima jornada que nos aguardaba. A las cinco de la madrugada rugirían los cañones y nuestra hora habría sonado. Los muchachos no podían conciliar el sueño, los atormentaba la «lanchada», los informes que teníamos de los maltratos eran pavorosos. —Poeta, lleva pocas cosas, sólo lo indispensable, mientras menos objetos tengas en tu bolsa es mejor —aconsejaba el experimentado Teo. La noche fue tétrica, desperté a las dos de la mañana y observé el agitado sueño de mis compañeros. Sufrían violentas pesadillas, sus rostros estaban desencajados y marcados con un rictus de angustia. Ya no pude dormir, la inquietud se apoderó de mi alma. El mismo Teo, con toda su experiencia carcelaria, gritaba desorbitado, al filo de las cuatro de la mañana: —¡Poeta, nos van a joder! ¡Nos van a joder! ¡Estos cachacos nos van a matar en el trayecto al penal! Estaba muy preocupado, Teo era gran conocedor de aquellos sangrientos cotos salvajes y su angustia era señal inequívoca de que nos aguardaban horas espeluznantes. El reloj nos torturaba, las agujas marcaban las cuatro y quince minutos de la mañana, los muchachos se agitaban en el lecho, algunos se vestían lentamente con sus prendas más gruesas. Nos mirábamos silenciosamente y seguíamos aguardando 115 Las cárceles del emperador la hora fatídica. El reloj marcó las cuatro y treinta minutos y escuchamos el rugir de los motores en la parte posterior de Palacio, habían llegado los camiones militares, podíamos ver por el «teléfono» a los encapuchados que nos observaban inquietos, mostrándonos las metralletas que llevaban en sus manos en señal de muerte. Pudimos advertir que eran numerosos los soldados que venían a vigilarnos. Veintitrés ciudadanos peruanos acusados de terrorismo, muchos de ellos sin ninguna prueba incriminatoria, serían conducidos al infierno. Nuestros seres queridos se doblarían de dolor al enterarse que habíamos sido llevados como fieras salvajes al más terrible presidio del país. Cuatro y cuarenta y cinco minutos de la mañana, Zenón reunió a la gente en un pequeño ruedo y los arengó como un general antes de lanzar sus tropas al combate. Los muchachos estaban tensos, pálidos; algunos, como el teatrero, no podían sostenerse en sus piernas, Schwartz invocaba a los espíritus. Cuatro y cincuenta minutos de la mañana, se abrieron las compuertas del horror con un pavoroso chillido y entró el Alcaide con la relación en la mano, llamando a los que serían «lanchados»; uno a uno abandonaron el refugio los condenados, nadie se salvaría de la hoguera. Formamos en el patio y fuimos conducidos a la antesala de las escalinatas, ahí terminaba el territorio del INPE. Después, el olor a pólvora de los cachacos y nuestras vidas no valdrían un centavo. En la pequeña celda esperamos llenos de tensión, pasaban los minutos danzando cual coro de fantasmas, nadie respiraba. A lo lejos, como en otra galaxia, un oficial encapuchado gritaba desenfrenadamente: —¡Sáquenlos rápido a esos criminales! ¡Métanle palo a los malditos! ¡Y si hacen alguna finta, échenles bala, carajo! El horror instaló su grotesca escenografía en el ambiente cuando los soldados ingresaron violentamente por los galeotes, repartiendo varazos a diestra y siniestra. Intempestivamente luego de unos minutos de zozobra, una voz de tufos y heces gritó desde el piso superior: —¡Regrésenlos a su hueco a esos desgraciados! ¡Se posterga el traslado! 116 Jorge Espinoza Sánchez En mágico vuelo, el alma regresó al cuerpo de los penados, el incorregible Schwartz, en delirante conciliábulo como un encantador de serpientes, tocaba la hechicera flauta al oído del teatrero: —Ya ves, la «mesada» surtió efecto. Ahora mismo le voy a escribir a mi mujer diciéndole que le estoy muy agradecido al «Maestro» y quiero que se haga cargo de mi caso, cueste lo que cueste. A los pocos minutos, nos llevaron a una celda que era conocida como «La Fiscalía». Fuimos instalados con medio centenar de delincuentes comunes, algunos menores de edad y tres aterrorizados médicos encarcelados por prácticas abortivas y muerte de una paciente. Los galenos, con sus maletas y frazadas, estaban parados en el centro de la sala. Los discípulos de Herodes estaban aterrados, miraban asustados a la izquierda y se encontraban con los rostros patibularios de los maleantes; observaban a la derecha y sus miradas espantadas tropezaban con los «más sanguinarios terroristas del país». Lucían perdidos, no sabían qué hacer, estaban en medio de dos bandos temibles, sus ternos de fino casimir desentonaban en el mísero lugar. Un avezado criminal avanzó hacia ellos matonescamente: — «Tío», pásate el saco, aquí no vas a necesitar esa «garra». Rápido y también todo el billetón. Cuando el empavorecido médico estaba entregando su dinero al delincuente, una voz se alzó entre el gentío: —¡Aquí no vamos a permitir raterías! ¡No le entregue nada a ese sinvergüenza! —era la voz del profesor Zenón enfrentándose a los forajidos. Nos solidarizamos con los espantados médicos, los palomillas, después de unas cuantas bravatas, se replegaron mascullando maldiciones impotentes. Volví a comprobar el temor que inspirábamos a moros y cristianos. Los profesionales agradecidos nos invitaron finos cigarrillos. Los galenos se instalaron a nuestro lado charlando animadamente con los muchachos. En una esquina de la celda, dos jóvenes delin117 Las cárceles del emperador cuentes conversaban sobre sus fechorías. Lucían muy tranquilos, a pesar de que en cualquier momento los trasladarían al presidio. —Causita, por mi Sarita, mano. Puta madre, yo sólo maté a un gil, el juez me quiere hacer cargar dos fríos. Conchasumadre, mi jerma no quiere soltarle el culo, tú sabes que ella es un ojetazo rompepinchos, ya le he dicho que le voy a meter más cuchillo que la gramputa cuando salga de cana, me pueden caer diez almanaques y ella se hace la del culo estrecho, las mujeres son una mierda. Son dos muertos, causita, si fuera uno solo, la libro con cinco almanaques. Yo estaba huasca, causita, un borracho no sabe lo que hace, puta madre, diez años conchadesumadre, causita, me llevé diez mil verdes en el asalto a la ferretería y no tengo ni mierda de guita, puta madre; todo lo reventé en humo con los cabros. ¿Has visto a esos dos chibolitos que están «altefren»? Puta madre, si los llevan a su «río», qué rico «tute» les van a meter, síííí... La prisión era un carnaval para aquellos depravados. En la tarde empezó a circular con fuerza la noticia que nos instalarían en la celda de los acusados por terrorismo y nuevamente volvió la inquietud, aún no querían aceptar algunos muchachos, la grave acusación, los militantes confesos ardían en deseos de reencontrarse con sus camaradas de armas. A las seis de la tarde nos regresaron a la celda original, los lumpenes se replegaron ante nuestra llegada, no sabíamos cuánto tiempo viviríamos en aquellos inmundos parajes. —Probablemente se queden aquí un par de meses, en el penal no hay sitio para ustedes —comentó un empleado del INPE. Se postergaba el horror del traslado, muchas cosas podían suceder en dos meses y nos aferramos a la esperanza. Los agentes nos trataban con guantes de seda. La noche fue serena, quedaba atrás la tensión de la «lanchada». —Hay intención de jodernos a todos, a mí me acusan de apología por unos poemas escritos a propósito de la realidad actual del Perú, a Marta la acusan por la foto de una pinta en una pared incitan118 Jorge Espinoza Sánchez do a la lucha armada que encontraron en su casa, es una foto artística, por eso la acusan de propaganda subversiva. Miguel hablaba atropelladamente. En los delirantes días de 1992 cualquier estornudo era sospechoso para la policía. El gordo Juan, corifeo senderista, conversaba con Palpán, ambos eran estudiantes universitarios, hablaban muy poco pero su lenguaje reflejaba nítidamente su militancia. Schwartz, como siempre, aguardaba con desesperación la visita de su esposa y escribía su centésima carta del día. —¡Schwartz, salga rápido! —gritó el carcelero. El tipo salió corriendo desaforadamente, atropellando a los detenidos. Minutos después, el compadre regresaba lleno de noticias fantásticas, augurios favorables, energías positivas, cábalas del chamán y su infaltable amigo el histrión a su lado, soñando ambos con la libertad. —El «Maestro» está pidiendo más dinero a mi mujer, dice que los quinientos soles que cobró anteriormente fue solamente para evitar nuestro traslado esta mañana, quiere más plata para que no nos lleven al penal y después cobrará cinco mil dólares para lograr mi absolución. Yo le he dicho a mi mujer que no se mida en los gastos, ya ves cómo es efectivo el «Maestro». Mi esposa está muy agradecida y le ha llevado un buen regalo. Este viernes le va a hacer un «florecimiento» a un polo mío y lo va a mandar a la carceleta para que me lo ponga y no podré sacármelo hasta el día del juicio porque si no perdería su energía positiva. Qué grande es el «Maestro» —los soñadores se extraviaban en la niebla. La noche seguía avanzando entre las charlas de los presos, Zenón estaba a mi lado recordando numerosos pasajes de su azarosa vida política, no ocultaba su militancia senderista y estaba convencido que su revolución triunfaría. —¡Entonces, las puertas de la prisión se abrirán gloriosamente para nosotros y tomaremos las riendas del nuevo Perú, compañero! 119 Las cárceles del emperador —Señores, mañana serán trasladados Saldaña, Zenón y Talaverano —informó un empleado. Se llevaban a los compadres. Zenón lo tomó muy deportivamente, no lo atemorizaba la macabra «lanchada», noté que estaba preparado para todas las circunstancias de la «guerra popular». Suspendimos las conversaciones y decidimos acostarnos para permitir el descanso de los elegidos. A las cinco de la mañana se abrió la puerta de la celda, el Alcaide llamó presuroso a los tres prisioneros. Serenamente se despidieron los militantes y salieron rumbo a la jornada siniestra. —¡Ha sido el «Maestro» el que nos ha salvado para que no nos trasladen con éstos terrucos! —el entusiasmado budista abrazaba al teatrero que seguía al borde del desmayo. La sombra de la «lanchada» lo enloquecía. A las ocho de la mañana nuevamente nos llevaron a «La Fiscalía», los equipajes nos creaban una gran incomodidad en el estrecho ambiente. Los delincuentes en cambio sólo arrastraban una vieja frazada o un periódico pasado y ya estaban instalados en el suelo sin mayores complicaciones; la cárcel era su casa y no se hacían problemas. Los médicos habían pagado cincuenta soles para dormir en una celda especial. Llegaron cuatro menores de edad acusados de terrorismo, eran chicos de quince y dieciséis años. Intrigado, le pregunté a uno de ellos: —¿Y a ti por qué te han detenido? —¡Porque el día del último paro armado me agarraron con un fusil luchando por el pueblo! —respondió orgulloso el chiquillo. 120 Jorge Espinoza Sánchez Unas largas vacaciones —¡Jorge Espinoza Sánchez, salga inmediatamente! En pocos segundos llegué a la sala de visitas y me encontré sorpresivamente con el buen amigo Eduardo León Mendieta; el abogado lucía muy preocupado, un fuerte abrazo nos unió en la hora fatídica. —La cosa es terrible, hermano, te advierto que tienes que prepararte para unas largas vacaciones. Yo no voy a venderte ilusiones como hacen otros abogados. Todos, sin excepción, van a pasar al penal, el proceso va a demorar mínimo un año; yo he visto muchos casos que duran más de cinco años, tienes que estar preparado, sólo en el tribunal podrás conseguir tu libertad y lo vamos a lograr. ¡Esto es una terrible injusticia y no voy a permitir que te hundan! Fraterna su mirada, fuerte su convicción, profunda su amistad. Eduardo se despidió en medio de la niebla, el reo regresó al espanto. Definitivamente íbamos a galopar largamente por los sangrientos bosques del horror y la incertidumbre. Al ingresar a la celda, Nelson me acribilló a preguntas y al comunicarle las duras palabras de mi abogado, el compadre no lo podía creer. —¡Puta, cuñao!, yo saldré en libertad dentro de unos días, mi defensor es un abogadazo. ¿Qué abogaducho tendrás tú, muchacho? Los presos son así. Cuando el defensor les expone realistamente su situación, consideran que es un mal profesional, pero si les venden fantasías, piensan que el hombre es un maestro del Derecho. Luego, la realidad se encargará de golpearlos inmisericordemente. —¡A formar todos y alistan sus cosas para pasar a la celda de terroristas! —gritó el empleado a las cinco de la mañana. 121 Las cárceles del emperador Ya estábamos ranqueados como terroristas, viviríamos con los más publicitados subversivos capturados en los últimos tiempos, nos consideraban integrantes del grupo subversivo más letal del mundo. Empezaba una nueva etapa en nuestra larga aventura carcelaria. Ingresamos lentamente a la temida celda «tuca», nos saludaron con palmas de combate los inquilinos mientras nos contemplaban con sorpresa, llegábamos auroleados por las gravísimas acusaciones de la policía. Un muchacho menudo nos observaba atentamente. «Ñato» aprovechaba la expectativa de nuestra llegada y hablaba sobre la sagrada misión del Partido en una discreta esquina del salón y exigía comida quejándose que lo tenían marginado. Aún no lo conocían los muchachos y generosamente le invitaban bocadillos, el extorsionador agradecía con la boca llena loando a la «revolución». A las nueve, después de un ligero refrigerio, nos concentramos en el noticiero que propalaba el pequeño televisor, contemplábamos la violenta represión que se llevaba a cabo en las calles, escuchábamos al desorientado pueblo peruano exigiendo la pena de muerte para todos los detenidos por terrorismo y desorbitados asistíamos al endurecimiento de las leyes para reprimir indiscriminadamente a la subversión. ¿Cuántos inocentes estarían presos en aquel lugar? Presentía que eran muchos; todos los medios de comunicación lo sabían, pero callaban cómplices, sólo aisladamente la prensa digna, denunciaba los atropellos contra los Derechos Humanos. Antes de dormir espectamos una película sobre las cárceles, estaban de moda en esos días aquellas escenas. El aparato psicosocial del siquiatra asesino trabajaba intensamente para amedrentar al pueblo peruano. —Mañana empiezan sus instructivas—. La noticia alborotó a los reos. Algo tragicómico sucedió entre «ñato» y Schwartz. —Señor Ramírez, usted debe declarar correctamente en la instructiva, no vaya a enredar las cosas y me perjudique. 122 Jorge Espinoza Sánchez —Sí, compañero, lo tengo todo grabado en la memoria, no se preocupe, estos canallas no podrán embarrarnos. Schwartz le hablaba al oído al fétido «ñato»; sus rostros estaban tan juntos que la gente los miraba con sorpresa primero y sonrisas después, al descubrir que se estaban preparando para sus declaraciones en la instructiva judicial. Había pasado más de una hora y el budista seguía hablándole a su coinculpado mientras aquel ponía cara de profunda atención. Después de largo rato, con sus labios pegados en las orejas del hombre, Schwartz muy satisfecho le preguntaba al nauseabundo: —¡Entonces, señor Ramírez, no hay ningún problema! ¡Todo está claro! «Ñato» respondía afirmativamente y el budista contaba a Nelson que ya se habían puesto de acuerdo en lo que iban a declarar, pero no pasaban cinco minutos, cuando «ñato» lo jalaba del brazo, exclamando: —¿Compañero, cómo me dijo? ¡Ya me olvidé! Schwartz, preocupado porque el extorsionador podía embarrarlo, le brindaba lo mejor de su comida. Así era siempre a la hora de los alimentos. 123 Las cárceles del emperador Un escrito legendario Éramos cincuenta y siete los detenidos en el ambiente, todavía nos movíamos con cierta comodidad. Aquel muchacho de corta estatura y finas facciones que nos observaba constantemente, se nos acercó al promediar el cuarto día de nuestra llegada a la celda de subversivos. Discretamente trabó amistad con Nelson. —Compañero, aquí todos los combatientes trabajamos, es parte de nuestra disciplina revolucionaria en las trincheras de la prisión —hablaba el mellizo Venancio, conspicuo militante. No podía concentrarme en el trabajo manual, al mediodía yacían los ovillos de lana abandonados en el piso, era una actividad demasiada pasiva cuando la vida bullía en toda su trágica intensidad en aquel sótano, donde en sus cinco grandes celdas se concentraban los más abyectos demonios creados por la sociedad. Arenas, que conducía la organización en la celda, siempre ordenaba dormir junto a nosotros a uno de sus espías para escuchar las conversaciones. El joven estudiante Bolero había dejado de visitarnos luego de su informe a los militantes. Días después nos contaba sonriente: —Cuando ingresaron a la celda, toda la gente estaba excitada, pensaban que pertenecían al entorno de Abimael, la propaganda que les ha hecho la prensa ha sido maldita, por eso nos dedicamos a observarlos para establecer sus jerarquías, qué tal quemada se metieron los «tucos». El día siguiente fue pródigo en novedades, llegó a primera hora un numeroso contingente de detenidos; en este grupo se encontraban Icochea, y Gilberto Aguirre, este último cuñado de Abimael Guzmán, según la prensa; asimismo, contemplé con asombro la llegada del loco 124 Jorge Espinoza Sánchez Carpio, un interno harapiento, infestado de piojos y mirada completamente extraviada que había sido acusado de cobrar cupos a nombre de Sendero Luminoso. Los nuevos prisioneros deambulaban por la celda, mientras Arenas los evaluaba. Días después, me llamaron intempestivamente para la visita del abogado; un hombre desconocido de aproximadamente cincuenta años apareció en escena. —Soy el Dr. Alfredo Crespón, presidente de la Asociación de Abogados Democráticos. Me he enterado que Ud. es escritor. ¿Cómo se llama su abogado? ¿Tiene la dirección de él? ¿Podría darme su teléfono? Me gustaría conversar con su defensor. Me sorprendió la visita del satanizado personaje, conversamos rápidamente y, sin brindarle mayor información, me retiré discretamente. ¡Había conocido a uno de los «peces gordos» del aparato legal senderista! Nuestra comodidad se reducía grandemente ante la continua llegada de prisioneros. —Yo soy de Tarma, he estado preso en la cárcel de Ayacucho, allá estaba destacado el coronel Carhuamayo que ahora es director de Castro Castro, es mi pataza el «coroncho», yo era su cocinero. Yo tenía mi conjunto de música chicha y viajaba por todo el país, pero unos policías me meten en enredos en la selva y me joden, hermano. La primera «cana» fue por gusto y ahora de nuevo estoy jodido por la «referencia» de la anterior. ¡Qué tal abuso, carajo! —conversaba el recluso con el ingenuo Schwartz. Contreras se apellidaba el parlanchín que al enterarse que el budista era tarmeño, lo trabajaba de paisano jurándole que tenía excelentes relaciones con el INPE, que su mujer era sobrina del conocido diputado Fernando «Popy» Olivera y que el director del penal era su hermano del alma y que tenía contactos para que en el día del traslado no lo golpearan y que no se preocupara, que siendo él su paisano, lo iba a proteger. Schwartz se tragó el anzuelo y se convirtió en su amigo inseparable, no quería desaprovechar las magníficas 125 Las cárceles del emperador «influencias» del recién llegado y entusiasmado le contaba al delirante Nelson: —Oye, Nelson, estamos con suerte, este Contreras es bien relacionado y sabes otra cosa, es mi paisano y me ha dicho ¡Paisa, cualquier cosita yo mismo soy! Contreras se convirtió en el salvador del budista, todo el día estaba en nuestra colchoneta el taimado recluso. —Señor, soy el dirigente barrial Carlos Icochea, me han encarcelado por una calumnia, yo era fiscal en la directiva del Asentamiento Humano Huascata y como era moralizador y no entraba a negociados fraudulentos, uno de los dirigentes corruptos que había sido baleado por gente que se la tenía jurada por sinvergüenza, me echó la culpa de la agresión y me denunció ante la policía como terrorista. Me llevaron a la Dincote y me jodieron, mi abogado dice que yo salgo inmediatamente y me ha hecho llegar este alegato que ha presentado a la Corte Suprema. Señor, ¿quiere darle una leída al documento? ¿Qué le parece el escrito de mi abogado? ¿Cree usted que con este escrito me pongan en libertad? ¿Para qué me metí de fiscal? Ahora estoy jodido. ¡Léalo de nuevo, señor! ¿Está bien, no? —Icochea incontenible narraba sus desventuras. El escrito del abogado, que luego se volvería legendario en prisión, porque el cándido Icochea lo haría leer a todos los detenidos, a los empleados del INPE, a los miembros de la Cruz Roja y hasta a los delincuentes, no era más que un simplón alegato de rutina. Con aquella tontería esperaba el buen hombre que los implacables jueces lo liberaran inmediatamente. —¡Mañana hay «lanchada»! —amenazaba tétricamente Nivico, de tarde en tarde. 126 Jorge Espinoza Sánchez El «comandante chuco» Una mañana, descubrí un nuevo personaje en las terribles mazmorras. —¡Es el «Comandante Chuco»! —exclamó Joel. Se trataba de un muchacho de veintitantos años, vestido con un gran saco marrón que lucía dorados galones en las hombreras, llevaba un raído pantalón azul y grandes botas de soldado, vendía cigarros y dormía en la celda de los comunes. Los políticos comentaban que el «Comandante Chuco» era un acusado de terrorismo, que llevaba en prisión más de cuatro años y que los siquiatras lo habían declarado loco, por eso lo mantenían separado de nosotros; también me enteré que el «Comandante Chuco» había sido uno de los más brillantes alumnos de la Universidad Nacional de Ingeniería, detenido en 1988 y enviado a prisión en aquellas épocas en que las cárceles eran centros de adoctrinamiento senderista y que el muchacho vivía desesperado porque su familia, que era muy pobre, lo había abandonado y no tenía noticias sobre su juzgamiento. Entonces el director del penal sedujo al muchacho para que se convirtiera en soplón y con regalos y promesas de pronta liberación, el compadre vendió su alma al diablo y se convirtió en confidente de la policía. Luego de un tiempo, los senderistas descubrieron las actividades de soplonaje del estudiante y lo expulsaron del pabellón rojo. El muchacho quedó solo y abandonado en medio de los delincuentes. Los forajidos se enteraron que los terroristas lo habían arrojado de sus predios por soplón. Estaba totalmente solo el asustado estudiante, uno de los «caciques» le echó el ojo y se lo llevó a su celda para convertirlo en su mujer. Cuchillo al cuello, fue violado el infeliz, luego lo traficaron por todo el penal. Así vivió un largo tiempo entre los hampones como «prostituta». A consecuencia del violento impacto sicológico y las enfermedades vené127 Las cárceles del emperador reas contraídas en sus aberrantes contactos sexuales, el desventurado muchacho cayó en un estado de shock permanente que le hizo perder la razón, hasta que una caritativa asistenta social se encargó de tramitar su tratamiento en el hospital siquiátrico Larco Herrera. Luego lo trasladaron a la carceleta donde se encontraba ya varios meses, su expediente seguía durmiendo por la falta de un abogado. Aún quedaba en él algo del antiguo estudiante, siempre caminaba con un sucio folder bajo el brazo y todo el día estaba atareado con sus operaciones matemáticas, aunque siempre terminaba equivocándose. Estaba muy preocupado el «Comandante Chuco» y buscaba a través de todas las celdas a un personaje influyente para que le consiguiera una beca en el extranjero. Era un loco pacífico el rocambolesco personaje, siempre se le veía caminando por el patio o parado tras las rejas de su celda, esperando al encumbrado personaje que lo enviaría a proseguir sus estudios en Europa. Sus pasos eran lentos y una espesa niebla en su mirada conmovían profundamente. —¡Usted puede conseguirme una beca en Rusia para el programa de Ingeniería Electrónica? —me dijo una tarde el muchacho con voz suplicante. Ananías, los mellizos Venancio y Bolero fueron declarados sin responsabilidad por la Fiscalía Provincial. Los estudiantes lucían muy contentos, sus abogados proclamaban que su libertad era cosa de breves días. Así había sido el trámite de ley, pero muchas cosas habían cambiado en el país. Reinaba gran expectativa por la probable liberación de los acusados, todos eran muy jóvenes, entre 19 y 22 años, Bolero era hijo de un ex juez, dado de baja por Fujimori. En los medios judiciales, el Dr. Bolero gozaba de gran respeto y estima por su limpia trayectoria, según comentarios de mi defensor. Carpio, el mugriento loco, se me acercó una tarde con su hedionda indumentaria, su cabeza al rape, su cuerpo infestado de piojos. Sentí un profundo escalofrío, pero no pude dejar de escucharle: —¿Usted es el poeta Jorge Espinoza Sánchez? Yo he leído su poesía, me ha gustado su narrativa. ¿Usted conoce a los Prado 128 Jorge Espinoza Sánchez Camargo? Tenían unas hijas mamacitas. ¿A usted le gustan las hembras de la burguesía? A usted lo han pirateado bastante, yo he visto sus relatos por muchos lugares. Yo iba a visitarlas a las Prado Camargo en otro tiempo, eran chicas muy lindas y muy finas y amaban el arte, yo también; mi familia no me quiere, dicen que soy la oveja descarriada. Entonces yo entré a la tienda y les pedí los trescientos soles, yo les había mandado una carta bien bacán y les decía que pertenecía a los «tucos», entonces ahí... Pero, oiga, a usted no le pagan por sus libros, ¿no? ¡Muchos grandes escritores han muerto en la miseria, armé mi troncho y me quité, estaba caminando por La Victoria, apareció la policía y me pusieron el «cuete» en la cabeza! Y las chicas Prado Camargo, ¡qué lindas eran! ¿Usted las conocía? Un loco extraño el enigmático Carpio. Tomaba agua con detergente, comía papel higiénico remojado con té y dormía sobre el suelo húmedo. —¡Ese loco es soplón! —exclamaba Teo. Una mañana cualquiera llegó a nuestra prisión un cholito de aproximadamente dieciséis años, lucía un gran parche en la cara, estaba desubicado y no sabía cómo actuar, pero los políticos pronto le hicieron entrar en confianza y narró su odisea: lo habían trasladado de la Correccional de Maranga donde estuvo varios meses y en una pelea defendiendo su hombría, le habían cortado la cara; lo acusaban de terrorista, y como no tenía Partida de Nacimiento, los policías lo habían hecho pasar como mayor de edad, así llegó a la carceleta. Era natural de Ayacucho, vivía en el Asentamiento Humano Raucana, trabajaba como mozo en un restaurant de La Parada, y no sabía nada de su caso: «moriré puis acá in cárcil», exclamaba el cholito ante la mirada comprensiva de los internos. —¿Cómo dijo, compañero? ¡Ya me olvidé! —»ñato» continuaba jaloneando a Schwartz en su jocosa preparación para la instructiva. Y Schwartz nuevamente hablándole al oído al taimado, así días y semanas. El budista vivía entre las desaforadas cartas que escribía a 129 Las cárceles del emperador su esposa, las grotescas escenas con «ñato» y las disparatadas historias sobre sus influencias que le contaba el pillo Contreras y luego: Nam myo Ho, renge kyo, Nam myo ho, renge kyo, Nam myo ho, renge kyo. —¡Van a ir a «Huampaní», tienen revisión médica! —gritó una mañana el vigilante. A los pocos minutos se abrió la puerta y avanzamos por los lóbregos corredores del sótano hasta llegar a un patiecillo con un gran tragaluz que permitía el tímido ingreso del sol. Aquel ambiente era llamado pomposamente «Huampaní». Estuvimos más de una hora en el lugar, mientras el indiferente dentista nos revisaba la dentadura como si fuéramos ganado, para anexar más datos a nuestras fichas policiales. Cerca al mediodía regresamos a la celda y nos encontramos con tres nuevos detenidos. Eran estudiantes sanmarquinos acusados de integrar pelotones de aniquilamiento y, de acuerdo al decreto recién expedido, les correspondía cadena perpetua; pero los muchachos estaban muy optimistas y hablaban por el «teléfono». —¡Flaca, qué tal! No te preocupes, el doctor me ha dicho que salimos libres el lunes. Eran veinteañeros los prisioneros, estudiantes universitarios, con la vitalidad y el optimismo propios de la juventud. Creían firmemente en su liberación. Se reían cuando les informaban que de la carceleta no salía nadie. Siempre era igual, los novatos llegaban con la novedad que su abogado los liberaba en unos días y después el salvaje mazazo de la realidad los golpeaba. Habían sido capturados en la céntrica avenida Tacna y los acusaban de haber matado a un capitán del ejército; ellos negaban las acusaciones. Esa noche, en los noticieros de televisión, pudimos escuchar las acusaciones que les formulaba la policía. Eran candidatos a la pena máxima. Llegó el sábado, la tranquilidad reinaba en la carceleta. Aquella tarde me detuve a conversar con un detenido de la celda de Lurigancho. Se trataba de un ingeniero, de aproximadamente cincuenta años, que 130 Jorge Espinoza Sánchez había asesinado a su esposa por infiel y le esperaban varios años en prisión. —Amigo mío, Usted no puede imaginar cómo me encuentro, después de haber matado a esa puta desgraciada. La encontré en mi cama, revolcándose con otro hombre. Le metí dos balazos, carajo. Al amante lo dejé ir, porque la basura era ella. Mi abogado dice que me esperan, lo menos, diez años de cárcel. He destruido mi vida por esa porquería. No sé qué me pasó. Esa mujer no valía que yo me ensuciara las manos con ella, ahora no sé qué hacer, no sé qué va a ser de mi vida. Lo admiro a usted que ha tenido el valor de desafiar al sistema por sus ideales. ¿Qué dirán mis hijos que se encuentran en el extranjero cuando se enteren que he matado a su madre? Estoy muy confundido y mire con qué gente me han recluido, todos son asesinos y parias. ¡Yo también soy un criminal igual que ellos! ¡No debo quejarme, también soy una escoria! Traté de consolarlo hablándole de los beneficios y arreglos que se manejaban en aquellos casos, pero el hombre estalló en sollozos incontrolables. La gran tragedia humana en todo su esplendor. 131 Las cárceles del emperador Los perpetuos La noche de aquel sábado, los novatos fueron visitados por sus madres, a través del «teléfono» escuchamos las voces del dolor. Las angustiadas mujeres presentían lo peor, a pesar de las promesas de los abogados. —¡Recen, muchachos! ¡Reza, hijo mío! ¡El Señor no puede abandonarlos! Pídanle al Todopoderoso que se haga justicia con nosotros. ¡Dios mío! ¿Por qué mi hijo en prisión, Dios mío? Eran los instantes más dolorosos de nuestro cautiverio, escuchar el llanto desgarrador de una madre, los ayes de dolor de las esposas, la voz triturada por la angustia de los hijos impotentes ante la gigantesca maquinaria represora del gobierno que sepultaba al ser humano en las infames mazmorras. Hubo ocasiones en las que no tuve otra alternativa que taparme los oídos para no enloquecer ante el dantesco espectáculo del dolor humano en su más profunda desolación. —¡Hijo mío, quiero que sepas que no viviré hasta que vuelvas a mi lado! ¡Dios mío! ¿Cuándo volverá a casa mi hijo? ¿Dios mío, por qué? ¿Por qué? Angustia, dolor, llanto; eran los cotidianos acompañantes de nuestros familiares en aquellos aciagos días. La noche fue larga y triste, los muchachos analizaban el caso en voz baja, era un hecho que los sanmarquinos serían condenados. El domingo, después del almuerzo, se confirmó la noticia. Los estudiantes serían evacuados para ser juzgados por un Tribunal Militar. El juicio sería sumario, les aguardaba lo peor. Al promediar la tarde invernal, llegaron las madres de los estudiantes, ya conocían el inminente traslado e intuían duras penas para 132 Jorge Espinoza Sánchez sus amados hijos. Recién empezaban a vivir e iban a ser enterrados en vida. Los estudiantes querían demostrar serenidad, pero la zozobra de los suyos los invadió y, sumidos en profundo silencio, se preparaban para marchar al cadalso. ¿Serían inocentes? El lunes, víspera del traslado de los condenados, vino a visitarme Eduardo León. Lucía muy preocupado. Cada día se endurecían más las leyes antiterroristas y se complicaba el trabajo de los defensores. Anulado el derecho a defensa, los abogados contemplaban cómo sus patrocinados, muchas veces inocentes, eran hundidos en siniestros pantanos. —Mira, hermano, los muchachos sanmarquinos ya se fregaron, no se escapan de la perpetua, son los primeros en ir al Tribunal Militar y no los van a perdonar, los van a juzgar en un solo día. Así no hay defensa, cada día limitan más al abogado. ¡Si te condenan, te sepultan! ¡Pero no lo vamos a permitir! ¡Es una terrible injusticia la que se está cometiendo contigo en este país enloquecido! —estaba indignado el viejo amigo. Lunes en la noche. Vinieron las madres y hermanos a despedirse de los muchachos que marchaban al presidio; el dolor de aquella víspera fue inenarrable, el silencio sepulcral de la celda oprimía los corazones, los adolescentes pedían calma a las dulces mujeres que mecieron su infancia, pero un río de llanto y sangre lo invadía todo. ¡Sombras de un trágico destino, decenas de hombres balanceándose sobre las horcas y yo estaba entre ellos! ¡También a mí me aguardaban las fieras con las fauces babeantes y ensangrentadas! Días de setiembre de 1992. Como un borracho extraviado llegó el martes. A las cinco de la mañana, en medio de una espesa niebla, fueron sacados los muchachos con voces de espanto. Abandonaron la celda entre proclamas de guerra y palmas de combate. Lucían demacrados, la noche los había torturado cruelmente. —¡Salgan rápido, salgan rápido! ¡Mientras más demoren peor va a ser! ¡Los cachacos los están esperando con un hambre de la 133 Las cárceles del emperador gramputa! ¡Corran de una vez! ¡Los van a matar a golpes en el traslado! ¿Están bien forrados? —el empleado apuraba nerviosamente a los condenados. —¡Mañana hay «lanchada»! —amenazaba Nivico sombríamente. Y llegó la noche. Había mucha expectativa entre los detenidos que aguardaban inquietos el noticiero para conocer la suerte de los muchachos. Los minutos corrían y sumaban horas. A las diez de la noche nos enteramos por un programa televisivo que el Tribunal Militar había empezado el proceso contra los sanmarquinos y que al día siguiente serían sentenciados. Los juicios eran sumarios. En un solo día se realizaban todas las audiencias y, como era natural, aquello favorecía la arbitrariedad de los jueces. No había seriedad en los juicios montados con un gran show publicitario, a ojos cerrados se podía condenar de por vida a cualquier procesado; las noticias eran desalentadoras. Los muchachos de la Vallejo roídos por la angustia hablaban a borbotones; Joel, me contaba sus penas: —¡Cuñao, puta qué piña, carajo! Mi trabajo cada día estaba mejor, mi hembra es una mamacita y me adora, loco, nos íbamos a casar antes de Navidad. Yo no he hecho nada, compadre, me involucraron sólo por darle servicios gráficos a la academia y el hijo de puta de Frana nos jode a todos. Yo no soy amigo de él, un par de veces tomamos unos tragos con la gente de la academia y ahí estaba el desgraciado, pero nosotros no sabíamos que el hombre estaba metido en la «orga», ahora nos acusan por eso y el Fiscal Superior está pidiendo treinta años de prisión para la gente y hay dos candidatos a la perpetua. A mi hermano, por sacar cara por mí, el día del registro domiciliario lo detuvieron y lo acusaron de ser mi cómplice. Estoy angustiado, cuñao, yo tuve una experiencia terrible hace un tiempo, estuve tres años en prisión y me tocó vivir la masacre de El Frontón, fui uno de los pocos sobrevivientes. Esa vez me jodieron porque en una manifestación de estudiantes nos entregaron unos volantes y como éramos muchachos entusiastas, los repartimos sin pensar que las con134 Jorge Espinoza Sánchez secuencias iban a ser tan graves, cuñao, yo nunca he estado metido en la subversión, esa vez me comí tres años cojudamente. Ahora viviendo feliz de la vida, con un hembrón tremendo, sólo por trabajar en la Vallejo me joden, nuestro caso está tan publicitado que nos pueden quemar a todos. Había reclusos que no podían dormir, Varillas era uno de ellos, lo acusaban de ser el hombre que manejaba las finanzas de la academia César Vallejo y sobre él recaían graves acusaciones, entre ellas: el financiamiento a Sendero Luminoso con 30,000 dólares mensuales. Aquel prisionero de aproximadamente treinta y cinco años, fumaba desesperadamente, no existía momento en que no se le viera con el cigarrillo en los labios, la angustia lo golpeaba. Fumaba cinco cajetillas al día. En la carceleta entraba con facilidad todo lo que la familia enviara, previa propina a los agentes del INPE. —¡Silencio, compañeros, va a empezar «24 horas»! —anunció Arenas. Estábamos arremolinados frente al pequeño aparato de televisión, aguardando las noticias. El momento era sobrecogedor, nadie hablaba, todos esperaban la noticia con el corazón palpitante. El insípido noticiero desplegaba su inmenso caudal de propaganda oficialista, hasta que Humberto Martínez Morosini, con voz grave, narró la odisea criolla: «El Tribunal Militar para casos de terrorismo y traición a la patria, condenó esta tarde a cadena perpetua a dos acusados, pertenecientes a las filas de Sendero Luminoso. Un tercer subversivo fue sentenciado a 25 años de prisión. El Procurador General de la República, apeló en este último caso, considerando que la pena ha sido benigna» La aplastante condena nos golpeó con la fuerza de un mazazo. Nadie atinaba a comentar nada, creían que la cadena perpetua era un mito de la prensa, pero ya había sido lanzada al ruedo la durísima pena. 135 Las cárceles del emperador Aquella noche nos acostamos con la horca danzando sobre nuestras cabezas. Pude escuchar en la terrible madrugada las violentas pesadillas de los acusados, el subconsciente gritaba con arcadas de ahorcado, las terribles horas que nos tocaba vivir. Los diarios anunciaron en primera plana las drásticas penas. La prensa servil celebraba ruidosos carnavales. Sólo unas pocas páginas dignas, entre ellas el diario «La República», reclamaban el irrestricto derecho a la defensa que debía tener todo procesado. La sentencia dio la vuelta al mundo y pudimos ver los cables que anunciaban por las comarcas sin fin, las terribles condenas de nuestros draconianos tribunales. La comunidad internacional nos contemplaba con ojos asombrados. Recibimos por vez primera la visita de la Cruz Roja Internacional. Uno por uno fueron llamando a los prisioneros para charlar discretamente con ellos e informarse de su situación. Obsequiaron colchones, ropa, frazadas y algunas medicinas. Y nuevamente la rutina. Días iban y días venían pesadamente. 136 Jorge Espinoza Sánchez La carta fabricada Una mañana de setiembre leímos en el diario «La República» que el joven periodista ayacuchano Magno Losa había sido acusado de terrorismo y se encontraba en la carceleta de requisitorias de Palacio de Justicia y en cualquier momento sería trasladado al ambiente de terroristas. Losa acababa de ganar un premio internacional por su constante defensa de los Derechos Humanos a través de sus artículos periodísticos y sufría persecución desde tiempo atrás. Pude leer que el año anterior el periodista había sido acusado de terrorismo y liberado diez días después por la falsedad de las acusaciones y la presión de los organismos internacionales. Al día siguiente llegó Magno Losa. Muchacho de aire tímido y distraído, tenía 24 años y aún no terminaba su carrera universitaria, dirigía un programa radial en su Ayacucho natal y ejercía la corresponsalía de un diario limeño. Desde su espacio, Magno combatía a los corruptos, denunció a una jueza y a un comandante enriquecidos con el narcotráfico. Ellos, según sus defensores, le habían «fabricado» las graves acusaciones que lo llevaron a la cárcel. Losa sería otro bocado para las sangrientas fauces del tribunal. Iba quedando atrás el impacto de la brutal condena contra los sanmarquinos y nuestras preocupaciones diarias derivaban a la cada vez más asfixiante estrechez de la celda. En los últimos días habían llegado una treintena de detenidos. Estábamos a punto de llegar al centenar los presos recluidos en el pequeño sepulcro. Durante el día ya no se podía descansar. Comíamos de pie. ¡Cien hombres hacinados en un ambiente para veinte individuos! Era inhumano. La desesperación ganaba terreno, me dolía la espalda, tenía las piernas entumecidas, me picaba el cuerpo y en pleno invierno sudaba copiosa137 Las cárceles del emperador mente. Infernal el hacinamiento a la hora de la comida; no había lugar para depositar los platos, unos comían encima de otros; a pesar de la disciplina de la gente, sufría atrozmente el cuerpo, y ya habían anunciado los empleados que había orden de amontonar en la sobrepoblada celda a todos los prisioneros que llegaran. No le importaba a las autoridades que viviéramos como ratas; era imposible seguir soportando la masacre, más aún cuando teníamos un herido de gravedad al que continuamente le sangraban las heridas del estómago. Era Sayán, un muchacho sanmarquino que había caído en un enfrentamiento con el ejército y tenía una bala alojada en el vientre; así lo habían traído una tarde. Fue necesario que cuatro hombres lo cargaran desde las escalinatas de entrada al sótano y, envuelto en sábanas, lo introdujeron a la celda. La sangre chorreaba inconteniblemente encharcando la sala; luego, un ligero tratamiento en el tópico logró contener a medias la hemorragía. Su gravedad continuaba pero ningún enfermo podía ser trasladado al hospital, el que se enfermaba tenía que curarse con simples pastillas o aguardar su hora final. Sorprendentemente el mismo Sayán, sangrante y pálido como un cadáver, dijo en una asamblea: —Compañeros, hay que crear zozobra para que solucionen el problema del hacinamiento. Nos han informado que el lunes llegan varios camaradas que se encuentran en los calabozos de la Dincote. ¿Cómo vamos a continuar viviendo en esta celda donde ya no cabe un alfiler? Hay que exigir combativamente que nos asignen dos celdas para descongestionar este ambiente. ¡Hay que ponerle un ultimátum al INPE, compañeros! ¡Viva el glorioso motín en las trincheras de la prisión! Sayán ensangrentado y postrado exigía combatir. La idea fue ganando adeptos rápidamente; al llegar el mediodía, ya estaba resuelto por mayorías. Y empezó la rebelión, Nelson me miraba aterrado, Schwartz rezaba Nam myo ho renge kyo, Nam myo ho renge kyo, Nam myo ho renge kyo y Sayán agitaba con voz de trueno y el pecho ensangrentado, se había arrancado las vendas y la sangre enardecía a los senderistas. 138 Jorge Espinoza Sánchez —¡Abajo la represión, viva la revolución! ¡Compañeros, ni un paso atrás! ¡Derriben la puerta! ¡Muerte a los miserables del INPE! ¡Muerte al viejo orden burgués! ¡Fuerza, compañeros, la muerte no asusta a los combatientes, los hombres del futuro nos recordarán con orgullo por haberles legado una patria nueva! ¡Tumben la puerta, compañeros! ¡Viva el glorioso motín en las trincheras de la prisión! ¡Viva el glorioso Partido Comunista del Perú! ¡Muerte a los perros reaccionarios! Los empleados estaban paralizados por el terror, no esperaban la violenta reacción de los reclusos. Minutos después llegó el Alcaide y se inició el diálogo cuando ya la pesada puerta de hierro empezaba a chirriar ante las feroces embestidas del contingente subversivo. Se calmaron las aguas. —¡Schwartz, Ramírez, salgan inmediatamente, van a rendir su instructiva! —gritó una mañana el agente. Empezaban las diligencias judiciales. Schwartz, de un gran salto, estaba junto a la puerta, prácticamente llevaba de la mano a «ñato» y le daba las últimas indicaciones al oído, mientras el servicio abría la puerta del sepulcro. Antes de perderse en los pasillos del sótano, alcancé a escuchar al torpe preguntando y repreguntando al budista. Habían conversado y ensayado más de un mes para la diligencia y no recordaba nada el desopilante recluso; los prisioneros estallaron en carcajadas mientras los alucinados coacusados enrumbaban al juzgado donde los aguardaba el implacable fiscal. Avanzaba un milímetro el largo proceso. —¡Puta, cuñao!, ahí la cagaste, siempre te dije que cuando te sintieras acorralado, te metieras a un mercado, así te perdían de vista los soplones. Fue un grave error sentarse junto a la ventana del microbús, te regalaste cojudamente —el gordo Salazar increpaba a Palpán. Transcurrieron dos horas y regresaron los reos. Schwartz y «ñato» discutían fuertemente; el soñador le reclamaba al extorsionador su falta de hombría para asumir sus culpas y el otro respondía que él solo 139 Las cárceles del emperador no podía cargar con las acusaciones y después con cara lastimera agregaba compungido. —Compañero, no se moleste, me olvidé lo que usted me dijo, compréndame, compañero, soy un hombre enfermo. La discusión continuaba, pero al llegar la hora del almuerzo, el de la nariz aplastada seducía melosamente al iluso: —Compañero, en la ampliación de instructiva, voy a declarar todo lo que usted me ha dicho, no me voy a olvidar nada, no se preocupe compañero. Y el inocentón Schwartz, nuevamente entregaba su comida al taimado. Contreras, mientras tanto, caminaba misterioso por la celda, haciendo correr la novedad que «Popy» Olivera, el «tío» de su esposa, le había prometido que de todas maneras saldría en libertad, pues el congresista ya había conversado con Fujimori y el dictador le garantizaba su mediación. Contreras decía que podían salir tres personas y estaba buscando dos acompañantes solventes. Tenía un pequeño grupo de incautos rodeándolo discretamente. Era un gran charlatán aquel Contreras. Una asfixia creciente empezaba a invadirme, mis bronquios roncaban como un viejo carromato. La terrible humedad del ambiente empezaba a cobrar sus víctimas, el sótano de la carceleta era una gigantesca laguna. Nuestra celda estaba seca, pero la humedad de otros ambientes cercanos penetraba a nuestra sala con implacables vahos que cortaban los bronquios con filos de cuchillo. El atoro de los desagües, la desidia de los empleados, el espíritu destructivo de los delincuentes, convertían nuestra prisión en un barco fantasma que navegaba sobre pútridas aguas. Sentía que llegaba al límite de mi resistencia, eran varios los reclusos que sufrían de asma. Una noche escuché al veterano Franco implorar al cielo ante los terribles ahogos que maltrataban su organismo. —¿Por qué no me recoges? ¡Señor, apiádate de mi! ¡No puedo más! 140 Jorge Espinoza Sánchez Cinco meses llevaba viviendo sobre la humedad aquel hombre de setenta años. Todas las noches sufría accesos de tos y despertaba entre esputos y ahogos, no dejaba dormir a los detenidos con sus quejidos, cada vez más alarmantes. Le inyectaban calmantes, le frotaban cremas a base de mentol, lo abrigaban cuidadosamente, aspiraba eucalipto, tomaba pastillas y jarabes, pero nada podía controlar la inhumana humedad. Era traumático escuchar sus estertores, todos estábamos expuestos al terrible mal. Mis bronquios se debilitaban a pasos agigantados, a pesar de mis cuidados. 141 Las cárceles del emperador Noticias del penal «Rodrich» iba y venía del penal con frecuencia. Los viernes en la noche llegaba a nuestra celda quedándose hasta el lunes en que era devuelto a Castro Castro a primera hora. El traslado era posible gracias al chequeo médico que debían efectuarle en el tópico. Era muy seria la enfermedad que sufría el combativo senderista. A través de «Rodrich» nos enteramos de las novedades del presidio. —Compañeros, la situación está muy dura en el penal, los combatientes sufren hambre, la paila es un insulto a la dignidad humana, no hay medicinas, no hay ingreso libre para los alimentos que lleva la familia, y con la bazofia que nos dan de comer, van a tuberculizar a todos los compañeros. ¡Hay que tener fortaleza, pronto triunfará la revolución! Los muchachos escuchaban el relato de «Rodrich» con mucha angustia, íbamos a ser trasladados a un campo de concentración. Los soñadores se arrastraban penosamente, aplastados por la violenta realidad. Eran terribles las circunstancias en que tendríamos que desarrollar nuestras vidas. No había escapatoria. ¡Los campos de Auschwitz nos aguardaban! —¡Jorge Espinoza Sánchez!, alístese, va a salir para su instructiva —anunciaron cierta mañana. Llegaba la hora de la instructiva, empezaba a moverse el lento engranaje judicial, sometido a los caprichos de la dictadura. Salí al patio y un policía con rostro grave me colocó mecánicamente las esposas con las manos hacia atrás, provocándome una gran opresión. Caminamos lentamente, subimos las escaleras y nos encontramos transitando por los pasillos de Palacio de Justicia. El guardia llevaba su 142 Jorge Espinoza Sánchez arma de reglamento en la mano. Atravesamos las diversas salas de juzgados y pude contemplar numerosas personas luchando desesperadamente por arrancar de las rejas a los suyos; hablaban de dinero, hablaban de influencias y se vendía la justicia abiertamente ante los ojos de los ciudadanos. En el trayecto se acercaron mis hermanas y al verme esposado, las invadió la indignación, la impotencia; lo pude leer en sus ojos, en sus manos nerviosas y en sus rostros demacrados. Crucé el umbral del juzgado, en el interior me aguardaba el afectuoso defensor. Eduardo me informó sobre los nuevos dispositivos antiterroristas. La palabra terrorista empezaba a cobrar extraña musicalidad en mis oídos. Minutos después hizo su aparición el secretario del juzgado. Nos saludó amablemente y quedamos a la espera del fiscal. Mientras llegaba el magistrado, vi ingresar a la sala al Dr. Venancio, padre de los mellizos; el abogado se acercó al sofá donde aguardaba la diligencia y exclamó: —Mis hijos, por el sólo hecho de ser sanmarquinos, están en prisión. Ellos son inocentes, sólo espero que salga la resolución, he tenido que luchar contra todo el mundo día y noche para que reconozcan la inocencia de los muchachos. ¡Ellos son inocentes! El fiscal ingresó al juzgado y tomé asiento frente al secretario. El Dr. León lucía preocupado, el escribano sonreía amigablemente, el fiscal, actor de segunda categoría, lucía un rostro implacable. El secretario preguntaba mientras el afectado magistrado fruncía su naricilla. Las preguntas fluían inagotablemente y el representante de la ley insistía en acusarme de conocer las actividades del MAP. Seguí negando las acusaciones, el funcionario se agitaba como un energúmeno, y entre negaciones y presunciones fue llegando a su fin la instructiva; el iracundo acusador firmó el acta y se retiró presuroso. La diligencia había terminado. Nuevamente el glacial policía me encadenó con las aceradas esposas y avanzamos hacia el sótano mientras el hervidero humano me contemplaba indiferente. ¡Era tan común el encarcelamiento de los peruanos en aquellos días! 143 Las cárceles del emperador Llegó el sábado, el día más relajante de la semana, no había ruidosas diligencias judiciales y la suave penumbra producida por el racionamiento de energía eléctrica, invitaba a la charla amena. Se analizaba la situación política del país, escuchábamos música, lavábamos la ropa, escribíamos largas cartas a la familia y se recuperaba el detenido del gran desgaste de los apabullantes días de la semana. Así llegó la noche del sábado 12 de setiembre de 1992. 144 Jorge Espinoza Sánchez La casa de los sauces Los muchachos escuchaban el noticiero en espera de las novedades del día y de pronto incrédulos y estupefactos escucharon la primicia: «¡Flash de último minuto! ¡Aún sin confirmación oficial, acaban de comunicarnos que ha sido capturado el sanguinario líder senderista Abimael Guzmán, el delincuente terrorista más buscado del país! Seguiremos informando en cualquier momento». Nadie lo podía creer, los senderistas señalaron que era un nuevo alarde del régimen fujimorista para desestabilizar a los combatientes y continuaron su rutina; luego de unos minutos ya habían olvidado la noticia y se burlaban del gobierno que, a cada momento, anunciaba la inminente captura del «Presidente Gonzalo». Recordaba lo que me dijera un oficial en la Dincote: «Aunque ustedes no lo quieran decir, nosotros sabemos dónde está Abimael Guzmán, Inteligencia lo tiene ubicado en el desierto de Sechura, en el centro de una gigantesca fortaleza subterránea y estamos esperando la autorización del gobierno para bombardear la zona y desaparecer al desgraciado». Era evidente que la policía estaba desesperada por la invisibilidad del escurridizo líder maoista y deliraba impotente. Federico, el imberbe cholito que había llegado días atrás, contaba su historia en su pobre castellano: «Siñor por gusto nomás me agarran a mí, yo durmiendo en mi caseta, de istiritas nomás es, bulla en la calle y la ginti polecea polecea y yo no sabía nada y escocho mi nombri, me llaman mecrófonos, esos mecros puis y diciendo Federeco, Federeco Olevencia, salga prunto manos in alto, agarrando so noca, sino metemos bala casa, salga calle y achachau siñor, montón perros poleceas y cachacus y mitralladuras, toda la calle lleneceto polecea nomás, achachau siñor como a Federeco Olevencia de los Olevencia de Ayacocho, li van a hacer isto, Federeco Olevencia inocinti siñor, 145 Las cárceles del emperador más de cien cachaquetos siñor, salgo manos alto agarrando noca, ahí mesmeto siñor metieron en chumpa nigra cabeza siñor, achachao mamacha candelaria, patadas, puñitis siñor, subieron carro al cholo, ¡Federeco Olevencia había sido yo siñor!». Empezaba a desconfiar de aquellos sublevantes relatos, todos juraban su inocencia, no existía en la carceleta un solo hombre que reconociera su delito. Se acercaba la medianoche y de pronto ardió la ciudad, estallaron las bombas y la lava hirviente sepultó los cuerpos. Trastabillantes y sangrantes, los edictos por aire, tierra y mar. ¡Había caído el «Presidente Gonzalo»! ¡Había caído el «Presidente Gonzalo»...! Se confirmaba la noticia. Realmente había sido detenido Abimael Guzmán y los medios de comunicación realizaban gigantescos despliegues informativos para entregar al gran público los detalles de la «captura del siglo» como habían denominado los periodistas a la espectacular detención. Tras largos años de dura labor, la Dincote se cubría de gloria capturando al fantasmal líder senderista. Los rostros desencajados y los ojos desorbitados de mis acompañantes decían claramente los duros momentos que vivían los senderistas. La columna vertebral de Sendero Luminoso había sido brutalmente golpeada, la dirección política de la organización maoista quedaba al garete, no existía un hombre capaz de reemplazar a la «Cuarta espada de la revolución mundial». El gobierno robustecía sus fuerzas. La televisión informaba sobre la sensacional captura del jefe guerrillero y de los más importantes mandos del proscrito movimiento: Elena Iparraguirre, Laura Zambrano, Carlos Inchaustegui, Celso Garrido Lecca; además, habían detenido a Maritza Garrido Lecca y Patricia Awapara, las gráciles y bellísimas bailarinas, ¿qué hacían tan lindas nenas en los predios del terror? No lo podía creer, Nelson a mi lado pegó un alarido al ver aparecer en la pantalla a la guapa Maritza. —¡Puta madre, que loca esta comadre! ¡Va a haber una razzia de la gramputa contra los artistas! 146 Jorge Espinoza Sánchez A la una de la mañana empezamos a ver las primeras imágenes de la residencia senderista y los policías que participaron en el explosivo operativo; todo era muy confuso. También se informaba que en la primera planta de la casa funcionaba una academia de danza que servía como «fachada» a los subversivos. En el segundo piso estaba el hombre más buscado del país. La radiación del bombardeo atómico flotaba sobre nuestra celda. Los senderistas deambulaban desorientados, la confusión era general. ¿Quién asumiría la dirección política del Partido?, era la interrogante de los militantes convictos y confesos. Nadie durmió aquella noche. Los noticieros televisivos amanecieron brindando abundante información a los asombrados televidentes, los periodistas estaban enloquecidos, les caía del cielo la gran noticia para levantar sus tirajes. Los militantes escuchaban anhelantes las noticias de la radio, contemplaban desorbitados las escenas de la pantalla. Los medios de comunicación entrevistaban a diversas personalidades locales para conocer su opinión sobre la sensacional captura. «El Perú está de fiesta», señalaban los periodistas y se anunciaba un gran carnaval. Fujimori anunciaba que restituiría la pena de muerte para castigar a los terroristas; el oriental mandatario pasaba por encima de los tratados internacionales y señalaba alegremente, ebrio de triunfo, que su gobierno no repararía en nada con tal de aplastar a la subversión, ante el aplauso de la muchedumbre que aún no había sufrido en carne propia el irracional golpe de la arbitrariedad en la abominable guerra sucia que había arrastrado muchos inocentes al presidio y a la tumba. Aquel domingo 13 de setiembre fue muy tenso. A primera hora, los combatientes rojos estaban ubicados frente al pequeño aparato de televisión y escuchaban y volvían a escuchar las noticias. Los noticieros intercalaban información sobre los doce años de terrorismo en el Perú, presentaban escenas del entierro de la heroína senderista Edith Lagos caída en 1982, proyectaban imágenes sobre una detención de Abimael Guzmán en 1979 cuando aún no se iniciaba la lucha armada y volvían a mostrar imágenes de la casa de Surquillo y a la grácil 147 Las cárceles del emperador Maritza danzando majestuosa y linda como un ángel. También vimos el rostro consternado del veterano compositor Celso Garrido Lecca y nuevos pormenores y detalles del operativo policial que terminó con la caída del dirigente maoista; luego mostraron imágenes donde se observaba a la compañera del jefe senderista, Elena Iparraguirre, tratando de cubrir con su cuerpo al líder rojo, junto con Laura Zambrano, otra alta dirigente del movimiento; también observamos cómo Guzmán abrazaba y felicitaba al jefe de la Dincote, ambos personajes brindaron por la histórica captura. Las horas transcurrían lentamente, no había otro tema en la prisión; la captura del «Presidente», la captura del «Presidente», la captura del «Presidente»... Macabra sinfonía de aquellos aciagos días. Una tarde cualquiera, fui llamado para recibir la visita de mi abogado e ingresé a la sala, esperando encontrarme con Eduardo León, pero apareció un nuevo defensor. —Soy el Dr. Urteaga, tío político de tu hermana. Ella me ha hablado sobre tu difícil situación y he venido inmediatamente. Voy a ser tu abogado a partir de hoy, no puedo abandonarte en este infierno, no voy a permitir que te condenen, yo creo en tu inocencia, soy coronel retirado y tengo una gran trayectoria en la institución policial. Mañana mismo voy a presentar un recurso de nulidad a la Corte Suprema para exigir tu inmediata libertad, no hay ninguna prueba para acusarte. ¿Cómo te van a tener viviendo con estos desgraciados terroristas? Estos malditos son unos monstruos desequilibrados, están locos estos terrucos hijos de puta, yo no voy a permitir que te hundan, voy a mover cielo y tierra para liberarte lo más pronto posible, yo te saco de la prisión o dejo de llamarme Urteaga. La prensa internacional reclamaba enérgicamente por la libertad de Magno Losa. El «caso Losa» se había convertido en un escándalo judicial, sus abogados exigían un inmediato peritaje grafológico para deslindar la responsabilidad del joven periodista ayacuchano; pero el Poder Judicial con su ancestral lentitud no se pronunciaba. No había voluntad política para solucionar el caso. 148 Jorge Espinoza Sánchez Días después el show del gobierno continuaba. Fujimori se golpeaba el pecho inflado como un pavo real, atribuyendo a su «patriótico gobierno» la captura del escurridizo líder maoísta, y la Dincote había elevado su credibilidad de manera impresionante. Ya nadie dudaba de la eficacia de nuestra policía política. Aquello complicaba nuestra situación, pues la palabra de la policía era ley y se les consideraba poco menos que infalibles. En la conferencia de prensa presentaron a Abimael Guzmán con traje a rayas, inaugurando el humillante maltrato a la dignidad humana que luego se volvería común en nuestra desangrada patria. Lo vimos encerrado en una estrecha jaula como una peligrosa fiera. Las cámaras de televisión enloquecían filmando al conductor del movimiento senderista, los periodistas se disputaban las mejores fotos. El cautivo paseaba impaciente en su celda de acero mientras Fujimori muy orondo declaraba a la prensa mundial y los policías entonaban el himno patrio ebrios de triunfo. Era su gran día. Ante el delirio de la prensa, Abimael arengó a sus huestes, denunció al corrupto sistema capitalista y anunció la continuación de la lucha armada minimizando su captura, calificándola como un «recodo en el camino». El despliegue policial era impresionante. La gran fiera estaba herida de muerte. Luego desfiló en la pantalla, también vestida con traje a rayas, la preciosa Maritza Garrido Lecca. La bailarina apareció ante los ojos del mundo gritando violentas consignas revolucionarias. Vestidos con el mismo traje aparecieron Laura Zambrano, Elena Iparraguirre, Carlos Incháustegui y con estupor contemplé al famoso compositor Garrido Lecca y a la frágil Patricia Awapara, ambos lucían desencajados y abatidos. Mi sorpresa no tenía límites. ¿Maritza y Celso Garrido Lecca terroristas? ¡Y ambos miembros de la cúpula de Sendero Luminoso! Me alejé del televisor buscando la calma en los ignotos parajes de la buena literatura, un libro de Jorge Amado cayó en mis manos, el descomunal narrador brasileño me condujo de la mano por los mágicos universos de Bahía plenos de poesía, amor y locura, arrancándome del extraño mundo de la prisión. 149 Las cárceles del emperador Luego de ver a los artistas involucrados con la subversión, Schwartz me consideraba un terrorista más. El ingenuo budista estaba convencido que el único inocente en la celda era él. Seguía librando estériles batallas contra su sombra. —El «Maestro» le ha pedido a mi esposa mil dólares más, si no abandonará mi defensa, no sé qué hacer, no me va a quedar más remedio que vender mi casa para pagarle, yo no puedo fallarle al hombre, sólo él podrá sacarme de este infierno. Federico, el tímido ayacuchano, empezaba a revelar signos de una gran agresividad. Una mañana cuando nos encontramos en las duchas, por una nimiedad reaccionó violentamente, me miró furioso con un brillo homicida en los ojos. Quedé perplejo ante la nueva postura del «inocente» muchachito. —Poeta, ese Federico es el «Niño héroe» pues —acotó, sonriendo ante mi asombro, el siempre oportuno Teo. ¿El «Niño héroe»? ¿Qué significaba aquello? Estaba muy intrigado, pero preferí no averiguar más detalles, los indiscretos son mal vistos en prisión. 150 Jorge Espinoza Sánchez Octubre rojo A grandes zancadas se aproximaba octubre. Se acercaba el aniversario de la revolución rusa, veía inquietos a los senderistas. Bejarano era un extraño pastor evangélico, involucrado en nuestro caso. Se le acusaba de poseer explosivos y propaganda subversiva y se le relacionaba con mi persona por la infausta cadena iniciada por el extorsionador «ñato». Algunas noches el pastor conversaba largamente sobre su vida; era un hombre pasivo, pero cuando hablaba de la religión se violentaba, decía que la Biblia era un arma de combate y que el «Comandante» Cristo hacía dos mil años realizaba su lucha prolongada, y que era deber de los auténticos cristianos destruir el viejo orden burgués porque si no el Señor encolerizado nos destruiría como hizo con las bíblicas Sodoma y Gomorra. —¡El «tío» se baraja con la Biblia! —comentaban los muchachos. La gente se parapetaba de mil maneras. Un domingo, el primero del mes de octubre, en medio de la penumbra de los fines de semana, se escucharon las voces: Una mañana de sol radiante Tendré en mis manos al opresor... El volumen subió y subió cada vez más alto, pronto dominó todo el ambiente, los senderistas estaban inflamados, con los ojos iluminados por un extraño fuego. —¡Ya empezó octubre rojo! —exclamó una voz perdida entre las sombras. 151 Las cárceles del emperador El negro Lanfranco, un avezado delincuente, acusado de haber matado a tres indefensas ancianas, el fiscal pedía 18 años de cárcel para el sanguinario criminal, él estaba feliz y decía desfachatadamente: —¡El fiscal pide 18 almanaques, el juez me clava 12 años y como ya tengo cincuenta meses en prisión, dentro de unos días me voy a la rica calle con el tercio penitenciario, un par de apretones más y el hombre está forrado en guita para toda su vida! Las prisiones en nuestro país no readaptan a los reos, todo lo contrario, la mayoría sale de los penales convertidos en avezados hampones que devastarán la sociedad con más fuerza aún. Así están diseñadas las prisiones peruanas, donde el alcohol, las drogas, la homosexualidad, la prostitución y todo tipo de vicios imperan a vista y paciencia de la policía y funcionarios penitenciarios. Lo podía apreciar a cada momento en las celdas contiguas donde se depositaba a los delincuentes. Una tarde observé una escena muy triste. Habían traído del penal de Lurigancho para su diligencia judicial a un muchacho de raza negra, notoriamente afeminado, los empleados del INPE de inmediato lo traficaron, a pesar de las protestas del aterrado invertido que no sabía cómo defenderse de los violentos readaptadores que, a varazos y puntapiés, lo obligaron a ingresar al baño donde habían acondicionado un ambiente para ser utilizado por los reclusos que quisieran gozar a la «prostituta». Nivico se prestaba al juego y era él quien buscaba a los clientes y fungía de portero del improvisado venusterio. El homosexual lloraba quedamente luego de la golpiza recibida. Hasta entonces había tenido un buen concepto de los empleados de penales, pero comprendí que nos trataban amablemente por temor a la fuerza de Sendero Luminoso; con los débiles se ensañaban como lobos hambrientos. Así son nuestras inhumanas prisiones, tras sus rejas el ser humano no vale nada, la degradación en su máximo esplendor es contemplada con sonrisas y aplausos y hasta celebrada con ascensos y premios para las corruptas autoridades. Un triple homicida como Lanfranco saldría libre luego de cuatro años de carcelería, debido a los múltiples beneficios que gozan los 152 Jorge Espinoza Sánchez delincuentes comunes, mientras un acusado de subversión, al que muchas veces no se le probaba el delito, era condenado a 30 años sin ningún beneficio y recluido en las más duras circunstancias. ¿Qué estaba sucediendo en nuestro país? Aplastante la rutinaria vida de la carceleta y enloquecedor el vértigo horroroso en que se convertía la prisión en los días laborables. Los comunes que salían a diligencia eran llamados a grandes voces por el reo que oficiaba de «caporal»; sus gritos eran tan fuertes que herían los tímpanos. Los hampones en sus celdas bramaban y alborotaban como salvajes todo el día, a nuestro ambiente llegaban los atronadores ecos de la locura colectiva. A cada momento escuchábamos en las celdas de los comunes peleas descomunales. ¿Qué terribles demonios fustigaban el alma de los maleantes? Era fácil perder la estabilidad sicológica conviviendo con tantos desequilibrados, los delincuentes eran unas fieras, devorándose entre ellos. La llegada de octubre rojo nos complicó la vida. Una tarde de domingo sentí ardor en la garganta, picazón en los ojos, profunda asfixia y los gritos de los muchachos: —¡Abran la puerta, nos ahogamos, miserables reaccionarios, hijos de puta, abran la puerta, me asfixio! Nadie acudió a nuestro llamado. Un centenar de hombres hacinados bombardeados por gases lacrimógenos, se debatían angustiosamente en la estrecha celda; era indescriptible el horror del momento, pensé que mi última hora había llegado. Los gritos desesperados atronaban el sótano sin que nadie abriera la puerta de la tumba. Los empleados habían desaparecido. Afuera se escuchaban balazos. Así estuvimos más de una hora, hasta que el gas fue disipándose lentamente. Unos estaban con el rostro pegado a los barrotes, otros echados al ras del suelo, aquellos con sus pañuelos mojados con la escasa agua de la celda y todos desorbitados sin saber qué hacer. Agreguemos a esto la obligatoria inmovilidad en que nos sumía la pequeña celda. El horror se instaló aquella tarde en el siniestro sótano. 153 Las cárceles del emperador Era una advertencia de los cachacos que escuchaban diariamente las violentas proclamas de los senderistas. Aquel día nos cortaron el agua y la luz, así estuvimos más de una semana, los ánimos de los reclusos estaban enardecidos. Una de aquellas tardes hubo una asamblea secreta en la penumbra entre un grupo de recalcitrantes subversivos y se silenciaron las proclamas. Era una retirada estratégica, las represiones cesaron. A la hora del almuerzo, el hacinamiento llegaba a su punto culminante, los detenidos se deslizaban con pasos de ballet para no derramar la sopa sobre el vecino. ¿Se imaginan ustedes a un centenar de hombres en un ambiente de cincuenta metros cuadrados? Además, los colchones, ropas, utensilios de comida, frazadas, libros, maletas de los detenidos, conformaban un revoltijo espeluznante y por mucha disciplina que tuviera la gente, era un vértigo espantoso la llegada de la comida. Arenas y los encargados del orden, hacían malabares para poder controlar la neurosis colectiva de los presos. Con Bolero solíamos dirigirnos a conversar en una ínfima esquina donde había una piedra de regular tamaño que nos servía de sofá, y horas y horas charlábamos aspirando el aromático eucalipto que Bolero ponía a hervir en el calentador para limpiar nuestro fétido ambiente. Ya no cabía un suspiro en la celda y a pesar de los ofrecimientos de la directora, la estrechez continuaba. La desesperación ganaba a los detenidos, sólo la llegada de la noche, con el inquieto sueño, nos alejaba de la brutal realidad; pero la tregua era fugaz, pues la luz se apagaba a la una de la mañana y a las cinco nos despertaban para el conteo de rutina. Ya no sabían dónde ubicarse los prisioneros. Aquello era una tortura china. A mediados de octubre, los combatientes lanzaron un ultimátum a la dirección y exigieron la inmediata solución a sus reclamos, de lo contrario el motín explotaría. La semana anterior habían enviado veinte nuevos reclusos a la celda donde cien hombres penaban por el hacinamiento. En las noches, las piernas de unos cruzaban los rostros de otros y la neurosis se acrecentaba. Se solucionaba el problema o estallaban los soldados rojos; habían llegado al grado máximo de 154 Jorge Espinoza Sánchez exaltación. En aquella celda se encontraban los más violentos comandos del senderismo. Se hablaba de tomar rehenes a la hora del conteo. Los empleados del INPE estaban inquietos veían la locura en el rostro de los reclusos. A las seis de la tarde bajó al sótano la hermosa directora y luego de una larga deliberación se llegó a un acuerdo. Seríamos reubicados en la celda de los destinados a Castro Castro, más amplia que la nuestra. Era indudable que la funcionaria no quería tener problemas con las huestes maoistas; los muchachos estaban dispuestos a todo. Nelson y Schwartz gemían aplastados por el terror, sabían que de producirse el motín las acciones serían violentas y tal vez incontenibles. Podía ver las siniestras miradas de los militantes y sus deseos de incendiar y arrasar todo lo que encontraran a su paso. La indignación era justificable, no se puede hacinar como gusanos a los hombres. A las diez de la noche se realizó el traslado. La fase de las instructivas judiciales ya había quedado atrás, esperábamos el traslado al penal. Los mellizos, Ananías y Bolero serían llevados al tribunal de todas maneras, el fiscal superior pedía 30 años de prisión para los muchachos, a pesar de haber sido declarados sin responsabilidad por la Fiscalía Provincial. Ya instalados en el nuevo ambiente, los subversivos empezaron a desarrollar su llamado «combate en las trincheras de la prisión». Dos veces al día lanzaban violentas arengas contra el sistema y entonaban sus canciones de guerra. A las cinco de la mañana formaban al fondo de la celda haciendo ejercicios dirigidos por uno de los combatientes, formaban los militantes de una manera tan extraña que nunca pude ver quién los dirigía; luego de la calistenia, gritaban alineados militarmente: —¡Preservar la vida y la salud del Presidente Gonzalo! ¡Preservar la vida y la salud del Presidente Gonzalo! ¡Muera el genocida reaccionario Alberto Fujimori! ¡Muera el genocida reaccionario Alberto Fujimori! ¡Destruir el viejo orden burgués es la sagrada misión de nuestro Partido! ¡Destruir el viejo orden burgués es la sagrada mi155 Las cárceles del emperador sión de nuestro Partido! ¡Viva el glorioso Partido Comunista del Perú! ¡Viva el glorioso Partido Comunista del Perú! En ciertas ocasiones el loco Carpio, distraídamente, avanzaba hacia el grupo tratando de divisar al que dirigía el pelotón. Las miradas furibundas de los combatientes detenían el avance del extraño compadre. A las seis de la tarde se volvía a repetir el ritual. En muchas oportunidades, pude ver los rostros encapuchados de los soldados que asomaban por el «teléfono» y que, apuntándonos con sus metralletas, gritaban: —¡Cállense, hijos de puta, cállense conchadesumadres! Les vamos a meter bala, carajo. Espérense nomás, malditos, cuando llegue el traslado, monstruos conchadesumadres. ¡Los vamos a matar a golpes! 156 Jorge Espinoza Sánchez Durmiendo con un cadáver Una fría madrugada nos visitó la muerte. El camarada «Pancho», cayó fulminado, su cansado corazón no pudo resistir más tiempo la dura prisión; tenía 70 años, la muerte lo sorprendió en el momento en que nos disponíamos a dormir. Nada hacía presagiar el fin de su azarosa vida, al principio pensamos que se había quedado dormido pero, cuando intentaron despertarlo, lo hallaron rígido y frío. Me sorprendió la gran serenidad que desprendía su rostro. Inmediatamente llamamos a los empleados del INPE para que trasladaran el cadáver. Nadie contestó a nuestros llamados; se golpeó la puerta, se alborotó, se gritó, se amenazó, pero nadie abrió la puerta de la celda. De pronto empezaron a elevarse los primeros versos: Estandartes rojos cubrirán El cuerpo de los guerrilleros Que en la lucha caerán... Se organizó el velorio del camarada «Pancho» en el mismo lugar donde lo sorprendió la muerte. Recuerdos y anécdotas salían a flote frente al cadáver del veterano militante que había entregado su vida en aras de sus sueños revolucionarios. Los senderistas, formados militarmente, rindieron honores al cadáver y vivaron las consignas del Partido. Las palmas de combate atronaron la noche silenciosa. Estaban eufóricos los compadres; morir en la lucha, era la cosa más hermosa para los combatientes. Los demás detenidos vagábamos por la celda, preocupados por las represalias que pudieran darse al día siguiente. Nelson lindaba en la locura y Schwartz nam myo ho renge kyo, nam myo ho renge kyo... Muy avanzada la madrugada caí rendido por el sueño mientras los soldados rojos continuaban homenajeando el cuerpo del viejo comunis157 Las cárceles del emperador ta. Fue un sueño pantanoso, un sueño de pesadilla y órdago, un cuerpo rodando al precipicio, pero el abismo no tenía fin y el fuego abrasaba mi carne. De pronto desperté abruptamente y encontré la oscura celda en silencio. A través de la débil luz que ingresaba por las rejas, descubrí el cadáver junto a mí. Ambos habíamos quedado dormidos, uno con su muerte, el otro con su sueño. Bruscamente me alejé del difunto y me instalé en mi lecho, trémulo y tenso por la cercanía de la muerte. Al llegar la mañana, fui despertado por el ensordecedor bullicio de los muchachos que reclamaban el traslado del cadáver y la presencia de la directora de la carceleta. Nadie podía entenderse, todos gritaban, todos alegaban, hasta que por fin el Alcaide decidió trasladar el cuerpo, pero ante la sorpresa general, los restos fueron trasladados a la celda de Lurigancho. ¡Cambio de celda para el muerto y aquí no pasó nada, así es la prisión! Recién al día siguiente, observamos a dos comunes sacando el cuerpo ya hediondo hacia el tópico, una pestilencia insoportable inundaba los ambientes. Los delincuentes habían saqueado al cadáver dejándolo totalmente desnudo. Mientras tanto, los afectuosos abogados Pepe Peralta y Urteaga venían a visitarme diariamente. Una mañana, llegó a nuestra celda un muchacho sanmarquino, lucía radiante el compadre, se abrazaba con los otros estudiantes y caminaba muy orondo y dueño del mundo. Su abogado le había ofrecido pronta liberación, pero pasaban los días y lo que el estudiante consideraba una gran aventura que lo llenaría de gloria entre sus amistades, se convirtió en una pesadilla. Su alegre semblante empezaba a cambiar, ya no caminaba con el aire de miliciano que luciera en los primeros momentos, la realidad lo había golpeado violentamente, ya le habían informado que tendría que pasar al penal a esperar su juicio con los Jueces sin Rostro. Desde entonces era otro el entusiasta muchacho que había estado jugando al héroe. Casos así abundaban, luego de unas semanas cuando sentían lo que «picaba» la prisión, maldecían sus sueños. 158 Jorge Espinoza Sánchez La vida transcurría rutinariamente con los cotidianos sobresaltos de la impredecible «lanchada». Una tarde, cuando me dirigía al baño, escuché una voz: —¡Jorge Espinoza Sánchez! Al voltear el rostro me encontré frente a un viejo amigo de la adolescencia. Manuel Miranda me miraba sorprendido al encontrarme en aquel infierno; nos confundimos en un emotivo abrazo. Manuel había sido involucrado en un asunto de drogas y llevaba en prisión cuarenta meses en calidad de inculpado, confiaba en que el juez lo absolvería o, en el peor de los casos, le impusiera una pena benigna. Brevemente le expliqué mi situación y ya los agentes penitenciarios estaban separándonos. En las mazmorras no se podía conversar con nadie, siempre había alguien observándonos. Estarás años en prisión y jamás tendrás un segundo de privacidad, suena extraño esto a los hombres libres, pero es la realidad de las catacumbas. Volver a la celda, escuchar las predicciones del buen Teo, charlar con el angustiado Joel, escuchar los lamentos de Amadeo, contemplar la cobardía de Nelson, escuchar los disparates que hablaba Schwartz con su mujer a través del «teléfono», observar a Cristo armado con metralletas y granadas según las apocalípticas palabras del pastor Bejarano y amargarme la vida con el pedorreante «ñato», se había convertido en una rutina insoportable. En todos los grupos de detenidos siempre se encontraba algún militante contemplando las musarañas y escuchándolo todo. El espionaje era el pan cotidiano en nuestra celda y venía de ambos lados. Las seis de la tarde, hora siniestra. Era el momento en que los senderistas lanzaban sus violentas proclamas, mientras los soldados que custodiaban las afueras del Palacio de Justicia, nos amenazaban a través de las pequeñas ventanillas de los «teléfonos». Los rostros encapuchados de los soldados, los gritos de guerra de los militantes, el hacinamiento de los presos, la penumbra de la celda, la niebla espectral del sótano, era definitivamente un ambiente preparado para lucir el talento de un gran director. 159 Las cárceles del emperador El ahijado de la muerte Una mañana de sábado fuimos despertados con la noticia de una visita. Vendría un cura a realizar el oficio religioso para los presos políticos. A las nueve de la mañana estaba en pie y salí a contemplar el curioso espectáculo. La mayoría deambulaba por los baños lavando sus ropas, bañándose; los demás conversaban en sus lechos. Una treintena de presos nos reunimos en el patio para escuchar la misa. Detrás de la gran reja apareció un sacerdote de barba blanca, lucía una sucia sotana desteñida. Habló muy amigablemente sobre nuestros problemas y la angustia que atravesaban en aquellos momentos nuestras familias y empezó a canturrear una conocida canción romántica con algunas variaciones en la letra: Solamente una vez amé al hombre solamente una vez amé al hombre y nada más... Seguía cantando el curita. Qué extrañas sonaban en sus labios las inolvidables estrofas de Agustín Lara. El sacerdote tenía ojos extraviados y gestos incoherentes que provocaban la sonrisa de los muchachos, solía olvidarse del tema que abordaba y reía delirantemente. Luego nos informó que la misa la realizaría un viejo conocido suyo que llegaría en cualquier momento trayendo la palabra del Señor a los hermanos pecadores, y seguía cantando hasta olvidarse de nosotros. Minutos después, apareció el sacerdote anunciado: era un hombre sesentón, gordo, de mediana contextura, aspecto provinciano y muy 160 Jorge Espinoza Sánchez teatral en la instalación de su liturgia. Con mucho primor, decoró la mesita que le serviría de altar para su ceremonia. Los reclusos lo contemplaban en silencio, era impresionante aquel ritual en medio de la semipenumbra. Los reos vagando como espectros en medio de las grotescas sombras producidas por la débil luz de las velas, éramos los cristianos de las catacumbas orando antes de ser arrojados a los leones. Nos mirábamos unos a otros en medio del asombro de la delirante escena. Por fin, cuando todo estuvo instalado, el hombre de la sotana habló: «Había una vez un niño que fue abandonado por sus padres. El recién nacido lloraba de una manera tan lastimera que un día, la muerte se compadeció de él y decidió adoptarlo como ahijado, lo crió, lo educó y convirtió en un profesional de éxito. La madrina, siempre le inculcó al muchacho el amor y el temor a Dios, pero, cuando empezó a ganar dinero en abundancia, se olvidó de los preceptos de Dios y arrasó todos los códigos morales para saciar sus apetitos y quiso convertirse en la ley suprema, confiado en que por ser la muerte su madrina tenía asegurada la inmortalidad. Él sabía que la parca tenía bajo su control todas las llamas votivas que ardían en el destino de cada existencia humana, y pensaba que siendo el engreído de su poderosa hada, nada le podía pasar. Un día, por curiosidad, el muchacho le pidió a su madrina ver la vela de su existencia, en la gran casa donde ardían todas las velas de los hombres que vivían en este mundo; la muerte, que lo quería mucho, pues lo había criado como a un hijo, le permitió contemplar su vela y el muchacho descubrió entonces con horror que la cera estaba al borde de la extinción y se acababa su vida. El joven lloró y suplicó que lo perdonaran y prometió que jamás volvería a alejarse del camino del bien; tanto fue el llanto y las súplicas que la muerte lo perdonó, pero, le advirtió que a la próxima ella no podría hacer nada si él no conducía su vida correctamente; y el muchacho vivió armoniosamente y en temor de Dios durante un tiempo. Pero, luego, nuevamente tentado por el demonio, volvió a las andadas, borracheras, violaciones, drogas, asesinatos, hasta que enfermó gravemente y, desesperado, volvió donde su protectora para que sal161 Las cárceles del emperador vara de la extinción el fuego de su vela, pero, su cariñosa hada, con lágrimas en los ojos, le contestó al irresponsable pecador que nada podía hacer, pues él mismo había agotado su existencia con sus excesos, y que por mucho que llorara y suplicara, su vida terminaría. El muchacho tuvo una horrenda agonía por haberse creído un Dios que podía hacer y deshacer a su manera el mundo.» Así también muchas veces desobedecemos las enseñanzas del Señor y nos embarcamos en odios, guerras y matanzas absurdas que terminan provocando la ira de nuestro creador. Por eso, hermanos, quiero que en esta mañana en que el amor del Señor ha llegado a ustedes, se arrepientan y abandonen sus guerras. Les hablo con el corazón en la mano, yo no soy un cura cualquiera que hace una misa a los presos y luego se olvida de ellos; yo soy el cura de las prisiones, yo asisto a los hermanos privados de la libertad desde hace más de treinta años. En el gobierno del general Velasco, muchos hombres fueron sentenciados a muerte y fusilados en El Frontón. Hombres solos, hombres abandonados por todos. Sólo un sacerdote los acompañó cuando los amarraron al «palo», sólo un sacerdote rezó por ellos cuando sus cuerpos caían yertos bajo las balas de la ley. ¡Yo soy ese sacerdote! He acompañado a morir a muchos fusilados y he reconfortado a los peores criminales en sus horas más aciagas. ¡Yo soy vuestro sacerdote! El que cruzó la canchita de El Frontón, el que acompañó hasta el pelotón de fusilamiento al «monstruo de Armendariz», a «pichuzo» y muchos otros asesinos. Por eso, hermanos, esta mañana les pido en nombre de Dios y por el dolor de vuestras madres y esposas, arrepiéntanse de sus pecados y cuando salgan en libertad, vuelvan al camino del bien del que jamás quiso Dios que ustedes se alejaran. Luego de la alucinante prédica y la historia de los hermanos Grimm, los detenidos lucían desconcertados. El extraño ministro de Dios, hablaba a cada momento del pelotón de fusilamiento y la muerte; «ñato», que inexplicablemente había logrado trasponer la puerta de la reja, se encontraba sentado junto al sacerdote y recibía la hostia mientras se enjugaba gruesas lágrimas. Pero, no terminaban las 162 Jorge Espinoza Sánchez sorpresas. Finalizada la misa, el sacerdote hizo circular su bolsa de limosnas. Nadie colocó monedas en la gorra del artista y se alejó el tétrico cura anunciando su visita para el siguiente sábado. Jamás volvió. Antes del mediodía, regresamos a la celda comentando la extraña liturgia. Icochea estaba asustado a más no poder y desencajado comentaba al que quisiera escucharlo: —Yo creo que va a pasar algo grave. ¿Por qué han mandado al cura? Ellos saben muchas cosas, ellos pertenecen al sistema. Seguro nos van a fusilar, por eso ha venido a hacer misa. ¿Recuerdan que el hombre habló que él había asistido a todos los fusilados? Nos van a bombardear y nos matarán sin juzgamiento. ¿Y ahora, qué vamos a hacer? Era un manojo de nervios el recluso, siempre alucinando condenas y venganzas terribles contra los acusados; traté de calmarlo hablándole del pronto inicio de nuestros juicios, pero Icochea estaba con los nervios terriblemente exaltados, le brillaban los ojos y temblaba su cuerpo. Sábados y domingos relajantes. Podíamos pasear a lo largo de todas las celdas y en la soledad de las grandes salas podía leer los delirantes grafittis: «Por culpa de un raya hijo de puta me metieron preso, voy cargando dos almanaques», «Ni la muerte podrá detener la lucha armada», «Yo fui el primero en cacharlo a chiquillo Pepe de Huancayo el del 2 A en Luri», «Yo soy ña violín, me comí un chibolo rico de tres años y pasé piola en el espiante, después le metí reja a forro a un chibolo «papón» de siete añitos y manqué», «Vas a cobrar a forro conchadetumadre», «Carlincho soplón y la reconchadetumadre, por tu culpa estoy pagando seis almanaques, ya te hemos fumado conchadetumadre», «Patria libre o muerte», «Viva el equilibrio estratégico», «Sarita, sálvame, por la merfi, soy inocente», «No me quiso dar para mi rica cochinada y lo maté, ahora dicen que soy un criminal, no se pasen pe´causas», «Yo carachoso y su cabro la carcosa, estuvimos en este río el 12-5-92», «Negro Abel mató raya de su barrunto 163 Las cárceles del emperador por afanarle lomo a Jhonny Pacheco, aquí estuvo y aquí estará muchos almanaques, sapazos y la reconchadesumadre». Volaron los días y nuevamente llegó a la carceleta el viejo amigo de la adolescencia y fintas y cabriolas, ya estaba aferrado a la reja de mi celda llamándome a gritos. Los primeros amores, las sublimes locuras, los sueños más altos de nuestra existencia. Se estrechaban nuestras almas en las aciagas horas de la prisión. —El día que me «lancharon» a Castro Castro fue terrible. Nos sacaron de la celda y nos entregaron a los cachacos, los desgraciados nos hicieron subir las escaleras, a mitad del camino nos metieron a patadas en una oficina. Ahí nos masacraron ferozmente. Palazos por la cabeza, patadas por la espalda, varazos en la nuca, patadas en los riñones y luego a los camiones para el traslado al penal. En el trayecto nos sacaron la gramputa, nos tiraron boca abajo y nos llovió catana; estuve a punto de perder el conocimiento, pero tenía que aguantar, si me privaba me mataban a golpes. En menos de media hora llegamos al penal y, a patadones, nos hicieron ingresar corriendo hasta el patio, y pensábamos que ahí terminaba todo, pero apareció un oficial y nos hizo calatear a todos y nos hicieron bailar en parejas mientras los micrófonos hacían sonar potentes huaynos, baladas, rap y hasta una marinera nos hicieron bailar calatos, agitando nuestros calzoncillos como pañuelos, y teníamos que bailar sin protestar bien «aparrados» como pareja de enamorados mientras nos caía una lluvia de palos por todo el cuerpo. El calor era infernal y así hasta las cinco de la tarde. ¡Ocho horas nos tuvieron bailando calatos los malditos! Después, con nuestras ropas en las manos y corriendo bajo una lluvia de varazos, nos hicieron ingresar a los pabellones. Daba vueltas sin conocer a nadie, cayó la noche y se desató una violenta bronca entre dos bandas. Verduguillos, botellazos, lanzas, gasolina y kerosene, incendiaban el lugar; no sabía qué partido tomar, era una batalla campal y lo único que atiné a hacer fue encaletarme en el más oscuro rincón del piso mientras decenas de forajidos se acuchillaban y la sangre corría como un río; así toda la noche, sin que la policía interviniera para nada. En la madrugada, 164 Jorge Espinoza Sánchez cuando cesó la bronca, tuve miedo de ingresar a las celdas y amanecí tendido sobre el corredor del pabellón. Aterrado, tuve que arriesgarme a ingresar a alguna celda, pues los palomillas me miraban con ojos codiciosos y tenía miedo de ser asaltado y violado; en eso estaba cuando de una celda cercana escapó una voz: «Causita, ¿tú eres de la avenida Perú?, puta madre, eres mi «barrunto», huevón, yo soy el loco Quinto, hemos estudiado en el mismo colegio. ¿Te acuerdas del San Marcos?» Así me salvaron los «barruntos», sino era hombre muerto y culo roto, hermano. 165 Las cárceles del emperador A los senderos los patean en los pulmones Los días seguían volando. Una tarde nos enteramos del pronto inicio del juicio al grupo de Bolero. Los abogados de los estudiantes habían agotado todos los recursos para acelerar el juicio de los muchachos. Los defensores confiaban en el dictamen de la Fiscalía Provincial que los eximía de culpa. La policía no había podido presentar pruebas contundentes contra los estudiantes. El 22 de octubre era la fecha señalada para el inicio del juicio. Bolero era el más preocupado. La condición de hijo de un juez destituido por Fujimori, hacía de él un blanco perfecto para la saña de los serviles magistrados nombrados a dedo por el régimen. —Mi padre ha analizado desde todos los ángulos mi caso y encuentra que en el tribunal serán desbaratadas todas las gaseosas acusaciones de la Dincote; pero desde el punto de vista político no estamos muy optimistas, el chino no va a querer que un juez destituido por él, le gane un juicio al Estado. Desde esa perspectiva, lo más probable es que me condenen. Mi papá ha hablado con todo el mundo, ha tocado todas las puertas, un general fue a reclamar por mí, pero nadie puede hacer nada por un acusado de terrorismo, mi padre ha tenido una gran trayectoria en el Poder Judicial, ahora todos le vuelven las espaldas. ¡Sirvientes de mierda! Los jueces provisionales son incondicionales del chino y ninguno va a querer desobedecer a su patrón. Estoy jodido, loco, difícilmente saldremos absueltos; además, somos los primeros en subir a juicio con los sin rostro y no van a debutar liberando gente, debimos esperar un poco, pero nuestros abogados están desesperados por sacarnos de este infierno. Ellos, como hombres de derecho, saben que nuestro caso es sencillo, pero en el Perú se ha anulado el derecho a defensa, al abogado no se le toma en cuenta en los casos políticos. Estoy jodido, loco, ya estoy pensando 166 Jorge Espinoza Sánchez con quién me voy a alinear cuando me toque vivir en el penal. Estoy pesimista, cuñao, el traslado es salvaje, te tratan como a una mierda, nos van a sacar la gramputa; tú puedes tener más suerte que yo, no hay nada contra tu familia, yo estoy cagado, cuñao. Faltaban tres días para el traslado de los procesados y el tema general era el polémico juicio. Tendríamos mayores indicios de la actitud de los jueces luego de la esperada sentencia; sólo quedaba aguardar. El tedio aplastaba a los prisioneros, la preocupación flotaba en el ambiente. —A los senderos los patean en los pulmones, los tiran boca abajo en el carro y bailan sobre sus cuerpos los cachacos; los envuelven con gruesas frazadas cubiertos hasta la cabeza y los aplastan contra el piso; muchos mueren asfixiados, en cambio a los martacos nos tratan suavemente, por eso yo no me preocupo, a mí me acusan por el MRTA y además tengo mis contactos para que a la hora de la «lanchada» nadie me toque a mí ni a mis recomendados —el taimado Contreras aprovechaba el momento para seducir incautos. Héctor, el veterano combatiente senderista, conversaba con los estudiantes que serían trasladados, tratando de infundirles la mística revolucionaria. Largas horas lo contemplaba charlando con los muchachos para fortalecerlos anímicamente. Silenciosa despedida de los condenados, casi no hablaban, rondaba en todos ellos la convicción de lo fatal, condenas de treinta años de prisión en plena adolescencia cuando la vida bullía como un mar embravecido. El adiós al amor, a las brasas del fuego carnal, el funeral de los más bellos sueños y el vértigo del espanto. Los problemas continuaban. Luego del mediodía se produjo un forcejeo en la puerta de la celda y pudimos ver a varios uniformados que zarandeaban a dos adolescentes de aproximadamente 15 años, mientras los prisioneros gritaban con furia a los empleados para que dejaran a los muchachitos. Los políticos se alzaron como un embravecido mar humano y la celda se convirtió en una caldera del diablo, los combatientes cargaron violentamente contra la pesada puerta. El 167 Las cárceles del emperador Alcaide corrió presuroso a impedir el maltrato a los menores mientras los agentes señalaban que los chiquillos eran «Comandos de Aniquilamiento». Los militantes exigían a voz en cuello que se les entregara a los muchachos que los empleados querían instalar en la celda de Lurigancho. El Alcaide se disculpó pretextando que por ser domingo no se encontraba presente la directora para que firmara la orden. El funcionario, tembloroso, accedió ante la decisión del pelotón rojo. Antes de quitar los candados, el oficial llamó a todos los empleados para que se agruparan ante la puerta del ambiente armados hasta los dientes, el espíritu guerrero de los senderistas infundía temor. Los chiquillos ingresaron a la celda en medio de atronadoras palmas de combate. A las siete de la noche sucedió algo revelador. Los agentes se llevaron a los estudiantes y los instalaron en una pequeña celda preventiva. Los muchachos estaban en capilla, como los condenados a muerte, Bolero se despidió con un trémulo abrazo. Los rostros de los acusados lucían muy preocupados, no era para menos. Era un trance muy duro, no había escapatoria, los dramas de la prisión son eternos. Aquella noche, los noticieros de televisión anunciaron explosivamente el inicio del juicio. Los dioses olvidaron el destino de los hombres. El caballo de los griegos ingresó a la hermosa Troya, Helena gemía de placer en los brazos del enemigo, el cadáver de Héctor era arrastrado por el favorito de los inmortales, Príamo imploraba a las divinidades... Y llegó el lunes. Al salir al patio nos informaron que a las cuatro de la mañana habían trasladado a los muchachos en brutal operativo. Aquella mañana se iniciaría el juicio. Luego de la «lanchada», serían llevados inmediatamente al tribunal, no tendrían un segundo de respiro en la espantosa jornada. Un frío de muerte recorrió la húmeda estancia. Aguardábamos ansiosos los informes sobre el inicio del juicio, cien condenados a galeras esperaban un fallo benigno. A las diez de la noche, el narrador del noticiero informaba que el tribunal de Jueces 168 Jorge Espinoza Sánchez sin Rostro, constituido en la sala especial del penal Miguel Castro Castro, inició el juicio contra los acusados por terrorismo: Bolero, Ananías y los mellizos Venancio, y señalaba que la sentencia sería dictada al día siguiente. Era un proceso sumario, los inculpados llevaban todas las de perder. Los comentarios ante el despropósito jurídico continuaron hasta altas horas de la noche. El sueño me rescató de la incertidumbre, rodaba suavemente a las playas del ensueño entre el bullicio de un centenar de espectros. A primera hora de la mañana llegaron los inculpados de los diversos penales y escuché la voz amiga de Manuel. Siempre se las ingeniaba para burlar la vigilancia de los cancerberos. La hora de su libertad se acercaba a pasos agigantados, llevaba una larguísima temporada en prisión. Así son los juicios en el Perú, cuando sentencian a un inculpado, generalmente el reo lleva largas temporadas en prisión y si es absuelto nadie reconoce el daño moral y económico ocasionado al infortunado. Esa mañana Manuel me presentó a su amigo Reynaldo Rodríguez, el célebre «Padrino» con quien compartía celda; Reynaldo era delegado y asesor legal de los presos de Castro Castro, un tipo muy ameno el famoso narco. Sentenciaron al sanguinario Lanfranco, el juez lo condenó a 12 años de prisión y el sinvergüenza bailaba en un pie, saldría en libertad en cualquier momento por los múltiples beneficios penitenciarios que gozaban los delincuentes comunes. Con cuatro años de prisión pagaba el homicida su horrendo delito. Había asesinado despiadadamente a tres indefensas ancianas. El «Comandante Chuco», Mariano y otros enfermos mentales seguían hacinados en una pequeña celda contigua a la nuestra; ahí también estaban alojados Lanfranco y varios acusados por terrorismo, sindicados como delatores. Ciertas noches el parricida Mariano sufría alucinaciones y en medio de desgarradores alaridos intentaba ahorcar a sus compañeros. Los agentes, vara en mano, ingresaban a la celda para evitar el homicidio, pues el enloquecido muchacho no sol169 Las cárceles del emperador taba a su presa. Mariano acusaba a sus compañeros de haber asesinado a su madre y quería hacer justicia con sus manos. El remordimiento por haber matado a su progenitora no dejaba vivir en paz al perturbado muchacho. Otro herido llegó a la celda. Era Ubilluz, un estudiante sanmarquino que ingresó cargado por cuatro muchachos, envuelto en una ensangrentada sábana. Había sido baleado en un enfrentamiento con el ejército. Luego de ser operado en el hospital, lo trasladaron de inmediato a la carceleta. Pálido como la cera, su rostro cadavérico hacía presagiar lo peor, había perdido abundante sangre, y su herida regaba de plasma el piso. Cuidadosamente lo instalaron en la parte más despejada de la celda rodeado por los senderistas que lo saludaban emocionados. El herido sonreía, a pesar de su grave estado. La bala le había perforado los intestinos y con las duras condiciones de vida en aquel lugar, cualquier cosa podía suceder. 170 Jorge Espinoza Sánchez Quemaron a los muchachos A las nueve de la noche, la expectativa era tremenda: —Buenas noches, señores televidentes. Damos inicio a nuestro noticiero informativo de hoy miércoles 23 de octubre de 1992. Esta tarde, el tribunal de Jueces sin Rostro constituido en la sala especial para casos de terrorismo del penal Miguel Castro Castro de la ciudad de Lima, sentenció a 15 años de prisión a la acusada Rosa Saldaña, asimismo condenó a 12 años de cárcel a Alberto Bolero, Luis Ananías y a los hermanos Leo y Aurelio Venancio. El procurador especial para casos de terrorismo, Dr. Daniel Espichán, ha apelado ante la máxima instancia por considerar benigna la pena contra los acusados. Seguiremos informando. La celda enmudeció, los muchachos de la Vallejo eran los más preocupados. —¡Ya nos jodimos! Si ellos, que habían sido declarados inocentes en primera instancia, han sido condenados, qué podemos esperar nosotros. Ya me informó mi abogado que el fiscal superior me quiere clavar 30 años. ¡Ya nos jodimos! —Joel escupía palabras de fuego, devastado por las condenas. ¿Qué fiero puñal rasgaría las carnes de sus madres aquella noche? Nada habían podido hacer los defensores en un simple caso como aquel. ¿Qué podíamos esperar nosotros involucrados en un expediente tan complejo? Según nuestros informantes del grupo rojo, sólo la chica pertenecía al Partido, pero los sin rostro arrasaron con todos. Al día siguiente, vi con enorme sorpresa que los condenados estaban de regreso. Ingenuamente pensé que algún vicio procesal había anulado el fallo del tribunal, pero pronto me enteré que otras cir171 Las cárceles del emperador cunstancias habían devuelto a nuestras playas a los galeotes. Bolero estaba irreconocible, con el rostro deformado, cojeaba penosamente, de sus labios brotó la horrorosa profecía: —Cuñao, puta que nos cagaron a golpes, nos trasladaron más de veinte cachacos recontra armados, se pasaron de abusivos estos hijos de puta, me molieron los pulmones, me patearon por todos lados y a uno de los mellizos, porque reclamó, lo echaron boca abajo y, durante todo el trayecto al penal, los cachacos bailaron huayno sobre su espalda. El pata ha llegado al presidio medio muerto igual que nosotros; yo perdí el conocimiento de tanto golpe. Cuando llegamos a Castro Castro, nos metieron en un callejón oscuro diabólico con más golpe que la gramputa, y después nos hicieron correr desnudos los mil metros que nos separaban del pabellón. Cuando llegamos a las celdas, de un patadón en los testículos me aventaron contra el piso. Estoy mal, loco, tengo las bolas a punto de reventar, estoy orinando sangre, nuestros abogados han pedido que nos traigan a la carceleta para recibir asistencia médica y presentar un Habeas Corpus con el que estoy seguro se van a limpiar el culo estos desgraciados. Pero algo teníamos que hacer, aunque al regresar al presidio nos van a moler a golpes por habernos quejado, pero si nos quedamos callados nos matan. El juicio fue a pocas horas de nuestra llegada a prisión, los abogados se dieron cuenta de la masacre y presentaron su queja. Puta cuñao, al mediodía estábamos agonizando en nuestras celdas cuando llegó un grupo de cachacos con el rostro cubierto con pasamontañas y nos llevaron al tribunal recontra resguardados con metralletas y perros policías como si al borde de la muerte íbamos a fugar. Yo iba bramando de dolor, los abogados casi se privan cuando nos vieron llegar. Al día siguiente, mi padre hizo una defensa de la gramputa, desbarató todas las acusaciones, hizo trizas la acusación fiscal y no dejó ninguna duda sobre mi inocencia. Puta cuñao, la actuación de mi viejo me jodió el bobo, nunca lo había visto hacer una defensa tan fiera, fue un alegato magistral, parecia un león, mi viejo, nuestros abogados destrozaron todas las acusaciones, pero, igual, carajo, los jueces nos condenaron. Esos desgraciados sirvientes no creen en na172 Jorge Espinoza Sánchez die, carajo. Por eso hemos regresado. Necesitamos atención médica. Puta madre, a la hembrita que está involucrada con nosotros, también la «gomearon» salvajemente. Mañana, a primera hora, regresamos al penal. Los mellizos y Ananías también lucían diezmados, sus rostros eran una masa sanguinolenta y apenas podían caminar. Arenas les frotaba vigorosamente el cuerpo con algunas cremas para aliviar sus ardores. Un grupo atónito y sorprendido escuchaba los relatos de los argonautas. Así era el traslado, no nos habían mentido los ancianos de la tribu. —Estoy mal, loco, me duelen los testículos horriblemente, tengo una pena espantosa por mis pobres padres, los dos están como muertos en vida por la angustia, no sé qué hacer, loco. Puta, y la comida en el penal es una mierda, tienes que estar preparado, nos han informado los policías que ustedes serán trasladados antes de las elecciones para el CCD. Es cagada la «lanchada», loco; pero tenemos que resistir, yo soy inocente y no me van a destruir estos maldecidos, tenemos que ser fuertes, cuñao —la angustia de Bolero golpeaba mi ánimo. A la mañana siguiente, los condenados regresaron al presidio y no supimos más de ellos. Se venía con todo el traslado, éramos más de ciento veinte hombres sepultados en la miserable estancia. La prensa digna reclamaba por el inhumano hacinamiento de los presos políticos y las durísimas condiciones de vida impuestas por el gobierno, pero nadie se daba por enterado. El oficialismo iba a utilizar nuestro traslado al presidio como un magnífico golpe publicitario para embaucar al pueblo en las elecciones de noviembre. Sólo quedaba fortalecerse para la dura prueba. Schwartz había vendido su casa para pagar los honorarios del brujo. Estaba convencido el budista que se quedaría en la carceleta hasta el día de su juicio, lucía diariamente el polo «florecido» por el chamán, el charlatán había prometido sacarlo de prisión en siete me173 Las cárceles del emperador ses. La locura se instalaba en la celda, Nelsón jugaba y rejugaba las cartas buscando encontrar una solución a sus problemas; al parecer, las barajas lo favorecían pues reía estruendosamente al influjo de las cábalas salvadoras. El afectuoso Dr. Urteaga había visitado a su amigo Pérez Liendo, director del INPE, para pedirle que no me trasladaran al penal, el funcionario le pidió unos días para resolver su pedido. El sol lucía esplendoroso en aquellos primeros días de noviembre, sus dulces caricias llegaban a nosotros a través del «teléfono». Contemplábamos de tarde en tarde a guapas chicas que despreocupadamente pasaban cerca de las ventanillas del sótano, sin imaginar siquiera que bajo sus delicados pies un centenar de hombres enterrados en vida vivían la peor pesadilla humana. Extrañaba las delicias del sol, el cielo infinito de los labios amados, la serena paz de los buenos amigos, el río interminable de la vida. Estábamos solos en el destierro y el barco siniestro se disponía a partir a mares extraños. El fétido extorsionador había cambiado de modalidad, solía acercarse a los recién llegados presentándose como el jefe del contingente revolucionario y les ofrecía sus servicios. A la hora de los alimentos asediaba a los incautos para pedirles comida, que era lo único que le interesaba. Solía escabullirse de la celda, con voz quejumbrosa pedía a los empleados que lo dejaran salir al baño porque estaba enfermo del estómago y, con cualquier pretexto, se quedaba en el patio, engatusando a los inculpados de San Jorge que eran los más solventes. Regresaba con una bolsa repleta de alimentos que devoraba desesperadamente. En las noches los empleados del INPE traían los sobrantes de la paila de la cárcel para primarios para repartirla entre los comunes. Ahí estaba «ñato» con su plato en primera fila con una cara de dolor y desamparo patético. Nivico, el acusado de terrorismo que fungía de «caporal», informó que pronto se efectuaría la «lanchada». Un hermano de Nivico trabajaba en el INPE, ya no habían dudas, se acercaba el 12 de noviembre. 174 Jorge Espinoza Sánchez Urteaga vino a visitarme una de aquellas tardes y jubiloso me informó sobre el dictamen emitido por la Fiscalía Provincial que declaraba sin responsabilidad a siete personas de nuestro expediente; reconocían mi inocencia. Una excelente noticia que no pude disfrutar por la inminente «lanchada». El traslado estaba programado para el martes 10 de noviembre, el Alcaide confirmó la siniestra orden, la noticia corrió como reguero de pólvora, arrasando a su paso a los débiles. Icochea me miraba espantado; Nelson, echado boca abajo en el colchón, parecía condenado al cadalso; Schwartz rezaba a cien por hora. Sábado y domingo transcurrieron angustiosamente. El tema dominante era el macabro traslado. Pude contemplar escenas jamás vistas en mi existencia. Aquel fin de semana, en horas de la madrugada, vi a Icochea arrodillado a pocos metros de mi lecho, pidiendo protección al espíritu de sus padres. El asustado hombre invocaba a los que habían partido de este mundo para hallar consuelo en ellos, porque los vivos que lo acompañábamos, ningún apoyo podíamos brindarle a su atormentada alma. Pude escuchar palabras escalofriantes, pronunciadas por hombres discutiendo con los fantasmas de sus mayores. Al fondo de la celda, Joel y Peñaranda hacían lo mismo. Fuera de todo contexto racional, aquellas noches cobijaban a espantos salidos de la tumba, desplazándose por nuestra celda a la invocación del hijo, del hermano, del esposo. ¡Sí, los muertos volvían de la tumba para reconfortar a los delirantes prisioneros! 175 Las cárceles del emperador Un simulacro de «lanchada» Lunes 9 de noviembre de 1992. A primera hora, un fuerte griterío nos despertó bruscamente: «¡lanchada», «lanchada» «lanchada!». Me levanté pesadamente, miré las rejas de la puerta y la máscara de Nivico emergió sonriente. Era una jugada más del avispado «caporal» que se burlaba del temor de los débiles. Luego, salimos al corredor con la sensación de ingravidez que producen los últimos momentos en un lugar donde quedaba nuestra sangre. A la hora del conteo, siempre experimentaba una sensación extraña. La prisión era, en mi alucinado ánimo, un set de filmación, una extraña excursión por lugares arcanos. No tomaba conciencia de habitar aquellas mazmorras, acusado de espantosos cargos que podían confinarme de por vida en presidio. Sólo en ocasiones me preguntaba: ¿Qué hacía yo en aquellos dantescos parajes? Luego desaparecían los grilletes gracias al maravilloso influjo de la poesía. A mediodía vino a verme el coronel Urteaga, tristemente me comunicó que su amigo Pérez Liendo no podía hacer nada para retenerme en la carceleta. La orden del chino era definitiva, se trasladaría al penal a todos sin excepción y el viaje sería indefectiblemente aquella semana. Ya no hubo más palabras, Urteaga se alejó lentamente por los helados pasadizos del sótano, regresé a mi tumba de concreto. Faltaban pocas horas para que se cumpliera la profecía. Aquella tarde, el Alcaide informó que el traslado se realizaría al siguiente día a las cinco de la mañana, pero no había aún una relación definitiva y ya Schwartz corría en busca de sus contactos y regresaba a los pocos minutos sonriente, con la noticia que sólo serían trasladados los que tenían antecedentes penales. Que se jodan esos desgraciados, nosotros nos quedamos acá, y Nelson ejecutaba jubilosamente el abrazo de las serpientes. Mientras, los combatientes reían ante el 176 Jorge Espinoza Sánchez terror y la fantasía de aquellos hombres frágiles. Luego, Icochea radiante llegaba con otra primicia, «sólo trasladarán a 25 personas». No me explicaba de dónde conseguían información los compadres que, al igual que yo, estaban aislados del mundo en el estrecho sótano, pero ya Amador traía otro dato, sólo serían trasladados los antiguos. Magno Losa, con su travieso espíritu de niño, lanzó la guillotina al cuello de los «gelatinosos»: —Poeta, mi abogado me acaba de informar que nos van a trasladar a Puno. Ya nos jodimos, maestro. Icochea, Nelson y Schwartz estaban al borde del infarto, mientras yo me esforzaba por controlar la risa. Losa era incorregible asustando a los cobardes. El vivísimo Contreras se encontraba haciendo negocios fuera de la celda que, como última gracia a los condenados, estaba aquel día con las puertas abiertas. Hablaba con sus protegidos, poniéndose de acuerdo en el precio de sus favores para que no los golpearan a la hora del traslado. Hablaba en voz baja el timador, pero tratando de que los que pasaban cerca pudieran escucharlo para que se animaran a utilizar sus servicios. Me enteré que ya tenía cuatro clientes, a doscientos soles cada uno, para hacerlos llegar ilesos al penal. Se jactaba de pertenecer al MRTA y decía que tenía muchas influencias. Esa misma noche los familiares de los incautos debían traer el dinero para cerrar el trato. Luego, Schwartz recibió otra información confidencial: sólo se quedarán los que han sido declarados sin responsabilidad por la Fiscalía Provincial. Nuevos abrazos y cariños entre los dos soñadores. Los empleados del INPE se divertían informándole cualquier tontería al iluso budista y él vibraba feliz de su buena fortuna. Un muchacho de la Vallejo, llegó con la novedad que sólo noventa personas serían trasladadas y empezó otra locura, todos se pusieron a analizar el caso de cada detenido, tratando de seleccionar a los noventa más peligrosos. Pero ahí no acabó la cosa, al poco rato Schwartz trajo la noticia de que los más limpios políticamente serían 177 Las cárceles del emperador trasladados a San Jorge y ya los reclusos se alborotaban por ir a la cárcel para primarios. Ya no quise escuchar más, estaba afiebrado con tantas especulaciones y arrojé duramente a Icochea cuando, con la voz quebrada exclamó: los más experimentados han analizado el caso de los 120 detenidos y han llegado a la conclusión de que usted no figura entre los noventa más peligrosos de esta celda, pero dicen que yo sí integro esa relación. ¿Será cierto, señor, que yo pueda ser considerado tan peligroso? El alma abandonaba el cuerpo del infeliz, el piso se abría bajo sus pies. Seis de la tarde de aquel lunes 9 de noviembre de 1992, en los húmedos sótanos de la carceleta judicial de Palacio de Justicia, en Lima, capital del Perú, uno de los países más pobres del Tercer Mundo, donde un oscuro ciudadano oriental había ascendido al poder y pisoteaba todas las instituciones representativas de la patria, autogolpe de por medio. El dictador había cerrado el Congreso de la República, tenía maniatado al Poder Judicial, perseguía encarnizadamente a los políticos de oposición, millones de hombres deambulaban por las calles de la gran ciudad, desempleados vendiendo chucherías, timando a los incautos, contando chistes en las plazas para pedir unas monedas; niñas de diez años vendían su cuerpo en las calles céntricas, «pirañitas» robaban en manadas, los drogadictos con grandes piedras en las manos exigían dinero a los automovilistas, locos desnudos caminaban alegremente por las calles, cambistas de dólares falsos negociaban libremente en el Jr. De la Unión con el aval de la policía, microbuses viejos y mugrientos transportaban y arrollaban a los pasajeros, los escolares marchaban al colegio con los estómagos vacíos, la prensa celebraba ruidosamente al emperador, la selección de fútbol era goleada por milésima vez, CLAE estafaba a ciento sesenta mil peruanos ante la indiferencia de las autoridades, burdeles de niños funcionaban en pleno centro de la capital, miles de profesores tuberculosos abandonaban el magisterio, ley de despenalización arrojaba delincuentes avezados a las calles, grandes industriales evadían impuestos, estrategia sicosocial del gobierno inventaba escándalos diariamente, una virgen de yeso lloraba por orden de Montesinos, la 178 Jorge Espinoza Sánchez deserción escolar alcanzaba niveles insospechados, salvaje asesinato de los estudiantes de La Cantuta y la Universidad del Centro en Huancayo, continuaba impune. El terror era el pan cotidiano de los peruanos. Se rompieron los forros de los colchones y los guardaron en las maletas, todo trapo sería necesario en el helado páramo que habitaríamos a partir del siguiente día. A las siete se sirvió la frugal comida y se alistaron para dormir los gladiadores que serían echados a los leones. Teo aconsejaba llevar la menor cantidad posible de objetos y la necesidad de forrarse con abundante ropa gruesa para amortiguar los golpes que recibiríamos en el traslado. A las ocho de la noche se apagaron las luces. Diez de la noche del lunes 9 de noviembre de 1992 en Lima, un grupo de condenados a presidio dormía pesadamente en medio de espantosas pesadillas, sus vidas no les pertenecían y la muerte retozaba en sus lechos. La noche transcurrió velozmente, la voz de Arenas resonó macabramente en el silencio de la madrugada de aquel martes 10 de noviembre de 1992: —Compañeros, son las cuatro de la mañana, es hora de levantarse y estar listos para el sacrificio por nuestras invictas convicciones revolucionarias. ¡Compañeros, viva el glorioso Partido Comunista del Perú, viva la lucha armada! Los combatientes entonaron frenéticamente sus canciones de guerra, amenazando de muerte a Fujimori y reclamando respeto para la salud y la vida del «Presidente Gonzalo». Fuera de Palacio, de Justicia, los uniformados alistaban sus garras para destrozar a los irreductibles senderistas. Cuatro y treinta de la mañana, un intenso dolor de muelas se apoderó de mi organismo. Icochea y Schwartz me perturbaban con sus lamentos. Gemían como mujerzuelas aquellos hombres débiles que se negaban a asumir su destino. 179 Las cárceles del emperador Cuatro y cincuenta de la mañana. El funcionario habló gravemente: —Señores, ya llegaron los soldados que los conducirán al penal; tengan listas sus cosas, apenas llegue la orden firmada, tengo que entregarlos a los militares. Mientras más se demoren en salir, será peor; los han escuchado agitar y están furiosos los cachacos. Ya saben, señores, dentro de unos minutos empiezan a salir, les deseo la mejor de las suertes. Cinco de la mañana. El Alcaide en la puerta del barracón con un documento en la mano llamaba al alborotado contingente. El primero de la lista fue Arenas, siguió Arteta y fueron desfilando los muchachos. La marcha de los condenados era lenta, nadie quería apresurar la ejecución, según los carceleros, los cachacos estaban furiosos y querían entrar a sacarnos a culatazos. Seguía retumbando el nombre de los detenidos, Blas, Contreras, Chiroque, Damaso... Habíamos abandonado la celda y aguardábamos el horror. Minutos después se abrió la puerta del patio e ingresamos a otro compartimiento, cada vez estábamos más cerca de la jauría uniformada; nos tomaron las huellas digitales y avanzamos a la siguiente sala, ya estábamos en la antesala del territorio militar, en medio de las brasas pasábamos a poder del ejército. Nos hicieron formar en fila de a dos, la puerta que comunicaba con el predio militar estaba abierta, pero los cachacos no ingresaron, nos esperaban en su terreno, se demoraron unos minutos antes de llamar a los reclusos. Un hombre de mediana estatura, elegantemente vestido con terno oscuro y pronunciada calvicie, nos pedía tranquilidad mientras recorría el sótano. ¡Es Montesinos!, exclamó Teo en voz baja. Los soldados cubiertos con pasamontañas negras y enarbolando gruesas varas, nos miraban inquisidoramente. El budista estaba lívido y rezaba con los ojos cerrados Nam myo ho renge kyo, Nam myo ho renge kyo, Nam myo ho renge kyo; Nelson no podía hablar y caminaba a duras penas; Icochea temblaba desaforadamente y Amadeo era una grotesca máscara de angustia mientras Teo sonreía débilmen180 Jorge Espinoza Sánchez te. Aguardábamos el ingreso a la arena con temor. Los leones estaban inquietos, olfateaban a sus víctimas. Los tridentes y la red del tracio brillaban en la oscuridad de la madrugada, el emperador sentado en la tribuna oficial reía estruendosamente con las favoritas y los bufos de palacio, corría abundante vino y las caricias de las geishas encendían la noche, los eunucos abanicaban al César mientras los verdugos gritaban nuestros nombres. Arenas fue el primero en ingresar al siniestro ambiente. El encapuchado lo empujó violentamente contra la pared, le abrió las piernas y palpó su cuerpo buscando armas y documentos secretos. El equipaje fue arrojado al piso, el uniformado escarbó minuciosamente el contenido y ordenó al reo recoger sus pertenencias y subir la escalinata. Empezaba la fiesta macabra. Mientras el prisionero reunía sus cosas, los policías lo golpeaban furiosamente con las varas, a pesar de la rapidez con que actuaba el condenado, al subir las gradas los golpes llovieron de todas direcciones. Siguieron llamando a los detenidos. —¡Jorge Espinoza Sánchez! Al entrar a la sala, un fornido cachaco me empujó brutalmente contra la pared. Con las manos en los muros y las piernas abiertas, fui registrado celosamente, se repitió el ritual y con rapidez de espanto, recogí mis bienes y subí veloz las escaleras; sólo lograron asestarme un varazo. Logré evitar la golpiza, los militares olfateaban a los miedosos, observé a Icochea recibiendo una golpiza bárbara al igual que el budista, Nelson llevaba una velocidad endemoniada y se libró de los feroces varazos. Teo superaba la prueba toreando a sus perseguidores. Mantener la cabeza fría era lo más importante en aquella hora espeluznante. —Terroristas, hijos de puta, criminales, desgraciados, pónganse en fila, uno bajo el otro en las escaleras, pegados a la pared y cúbranse las caras con las frazadas. Rápido carajo, no queremos maltratarlos, nosotros no somos asesinos como ustedes, somos caballeros, carajo. Rápido, rápido y aquí no pasa nada, les estamos enseñando a respetar a la gente indefensa, ustedes nos matan por la espalda, matan 181 Las cárceles del emperador a nuestras familias, pero nosotros los tratamos como seres humanos, porque somos gente, carajo, asesinos de mierda, y tranquilos, tranquilos, vayan saliendo rumbo a los camiones, uno por uno, aquí no se va a maltratar a nadie, no somos como ustedes, desgraciados, asesinos —gritaba el oficial a cargo del operativo. Inquieto, salí hacia la parte exterior del Palacio de Justicia con la cabeza cubierta por la gruesa frazada. Dificultosamente avancé hacia el camión guiado por las voces de los policías, la desubicación era total. Frente al camión descubrí que no había escalerillas para subir al vehículo, tampoco pude hallar ningún punto de apoyo y tuve que escalar una altura de cerca de dos metros completamente cegado por la frazada. Con un violento impulso logré subir al camión, fuertemente golpeado en la siniestra ascensión; nos ordenaron sentarnos en los bancos con las cabezas agachadas, sin movernos. Escuché los gritos de Icochea que no pudo subir al vehículo y había caído aparatosamente. Patadas y varazos lo hicieron trepar al furgón en medio de una orgía de sangre. Pude notar que eran varios los camiones que transportarían la alucinante caravana. Después de cien días abandonábamos la oscura tumba, pronto la historia de la «lanchada» sería archivada, hacía meses que vivíamos con la tétrica amenaza, un silencio de muerte invadía la improvisada celda, numerosos policías armados hasta los dientes montaban guardia dentro de la cámara. —Bajen, bajen, muchachos, se posterga el traslado, de vuelta al sótano, rápido, rápido, no se descubran la cabeza —ordenó el oficial. Nos arrojamos del camión y regresamos al oscuro sótano, lentamente descendimos las escaleras cubiertos por las frazadas, pero ya no hubo violencia, estaban calmados los verdugos. Regresamos sudorosos a nuestra húmeda celda. Estaba volando con la presión alta, mi cerebro podía explotar en cualquier momento. Al retornar a la prisión vimos que nuestros objetos abandonados, habían sido vorazmente saqueados por los agentes penitenciarios. 182 Jorge Espinoza Sánchez Los comentarios sobre el frustrado traslado inundaban nuestra tumba y Schwartz rebalsaba el vaso, contaba alegremente a su alucinado contertulio que el operativo se había bloqueado por efectos de la «mesada» organizada por el chamán la noche anterior. La tarde transcurrió en silencio, los prisioneros descansaban reponiéndose de las emociones de la mañana, sólo los hombres «gelatina» continuaban corriendo por todos lados buscando novedades, «ñato» gemía por los varazos recibidos. Al llegar la noche, Nivico informó que la «lanchada» se efectuaría definitivamente el jueves 12 de noviembre de 1992. El operativo de aquella mañana había sido un simulacro ordenado por el director de Castro Castro para conocer el tiempo a emplearse en la evacuación y analizar la reacción de los prisioneros. Horas después, dormían los condenados. ¿Quién sabía lo que les deparaba el presidio en las próximas horas? El toque de diana a las cinco de la mañana, cogió extraviados a los muchachos. Luego de la limpieza de la sala, caí en un pesado sueño. Dormía como un bendito, cuando fui violentamente despertado por espeluznantes aullidos de dolor. En el «teléfono» las tías de Beteros gritaban desesperadas por la suerte del amado sobrino. Era vox populi el salvaje procedimiento en los traslados. Miércoles once de noviembre de 1992. El sol resplandecía sobre la ciudad capital de uno de los países más pobres del planeta en plena efervescencia de guerra popular, los decretos aplastaban todo intento de protesta política, los partidos legalmente constituidos eran silenciados, el ex presidente peruano Alan García huía cinematográficamente del violento suelo patrio, lo perseguían y acusaban carnavalescamente, se rumoreaba que hubo intención de asesinar al aparatoso líder aprista. A las nueve de la noche, se apagaron las luces, ya no había televisor en la celda, el sueño llegó prontamente a mi agotado organismo. Vi a mi padre caminando a mi lado por extraños parajes, el rostro del viejo espectro revelaba un inmenso dolor. Flotábamos en un calci183 Las cárceles del emperador nante pantano, mi padre se hundió en el hierro fundido y apareció mi inolvidable hermano Guillermo Salazar caminando pesadamente desde la hondura de su reciente muerte. Su rostro lucía triste; intenté acercarme, pero me esquivó y se alejó etéreamente, dejándome el dolor de su adiós. Desperté con una violenta nostalgia en el corazón. Ya no pude dormir, me dediqué a observar el huracán que se desencadenaba en el alma de los reos. Percibía la angustia de sus sueños y contemplaba las horrendas pesadillas que atenazaban las gargantas de los muchachos, escuchaba el estertor del hombre torturado sabía Dios por qué terribles remordimientos. A las tres de la mañana, estaba ya vestido como para un viaje al Polo Norte, llevaba puestos tres pantalones y gruesas camisetas, camisas, chompas, casacas, y aun así, ante la inminencia del holocausto, sentía ráfagas de helados vientos. Faltaban dos horas para la ejecución. Algunos prisioneros empezaron a vestirse nerviosamente, todos forraban sus cuerpos lo más que podían. Tres y treinta de la mañana, los compadres conversaban en voz baja, el inefable Icochea acribillaba a preguntas al experimentado Aguirre, y aterrado ante las duras predicciones del profesor, corría trastabillante donde Schwartz para buscar consuelo en las fantasías del budista. Empecé a prepararme mentalmente para el duro traslado, todo aquello pertenecía al pasado, es tan rápido e inatrapable el tiempo que nadie podría asegurar con autoridad que hoy es hoy y mañana es mañana. Convivimos los hombres con el vértigo del tiempo, soñando que lo atrapamos y lo administramos a través de los calendarios; pero el tiempo rebalsa los pobres cronogramas humanos y el pasado puede ser el futuro y el presente el ayer y así sucesivamente hasta el infinito, tal cual lo han demostrado la apoteosis y la vuelta a la nada de los grandes imperios. Sólo somos sombras del tiempo. Así pensaba aquella mañana a punto de subir al viejo carretón que me llevaría a la horca. Cuatro de la mañana. Se encendieron las luces y Arenas dio la voz a los condenados. En silencio los galeotes abandonaron el lecho y alistaron las maletas para el fatídico viaje. En el centro de la celda, los 184 Jorge Espinoza Sánchez militantes gritaban proclamas partidarias pidiendo la cabeza de Fujimori y formados militarmente cantaban: Una mañana de sol radiante Tendré en mis manos al opresor... Rojos estandartes Cubrirán el cuerpo de los guerrilleros Que en la lucha caerán... A pocos metros nos aguardaban los canes rabiosos del gobierno, los muchachos desafiaban a la muerte fanáticamente. Cuatro y cuarenticinco minutos de la mañana de aquel jueves 12 de noviembre de 1992. Un alucinante contingente se alistaba para enrumbar a las playas del espanto. Eran los hijos de un país desesperanzado que pagarían en la cruz el atrevimiento de enfrentarse a las fuerzas del sistema y un grupo de ciudadanos asépticos que en medio del gigantesco extravío, de pronto amanecían convertidos en los hombres más peligrosos de la nación, lanzados por todos los medios de comunicación como los más sanguinarios terroristas y sus familias perseguidas y hostigadas canallescamente por los aparatos de seguridad. La comunidad internacional reclamaba por el brutal atropello a los derechos humanos en la desangrada tierra de los incas. Miles de ciudadanos lloraban la suerte del padre, la madre, el hijo; prisioneros también del brutal engranaje que arrastraba a todos en la devastada patria. Nadie se explicaba por qué estábamos en aquella situación, nadie se explicaba nada en aquel Perú ensangrentado. Minutos antes de las cinco de la mañana, se abrieron las puertas de la celda y el Alcaide, rodeado por numerosa escolta, habló: —Señores, ha llegado la hora del traslado. Cinco de la mañana. Cayó el telón, la tragedia griega se consumaba. 185 Las cárceles del emperador —Miguel Arenas, salga inmediatamente y forme en el patio — con el rostro hierático, el funcionario continuaba—, Beteros, Blas, Chavesta, Chiroque, Carpio, Contreras, Espinoza Sánchez... Avanzaban los prisioneros hacia el otro ambiente, cada vez estábamos más cerca de los cachacos, unos metros más y estaríamos en manos de los verdugos. En la antesala del horror tomaron nuestras huellas dactilares y se abrieron las puertas del macabro recinto preñado de soldados encapuchados y vahos de pólvora. El ambiente era sobrecogedor, un salvaje grito llamó al primer reo: —Miguel Arenas, corra rápido, criminal maldito. Empezaba la jornada. Se repitió el siniestro ritual del simulacro y avanzamos en medio de una lluvia de varazos. —Rápido, rápido, asesinos de mierda, les vamos a enseñar a respetar a los vencidos, les vamos a demostrar nuestra superioridad moral. Capitán, que no se maltrate a esta gente, que salgan tranquilos rumbo a los camiones. La intervención del oficial controló la violencia. El numeroso contingente subversivo preocupaba a los militares y manejaban con mucha cautela el traslado. Llegamos a la salida de las mazmorras con las cabezas totalmente cubiertas por las frazadas y sudando a mares. Frente a nosotros se alzaba un camión militar de cerca de dos metros de altura, no había tiempo para pensar y de un violento impulso subí al camión. La cabeza cubierta me bloqueaba pero afortunadamente otro interno que venía detrás me dio un empujón y así maltrecho ingresé a la cámara. Las rodillas, los brazos, la espalda me dolían por el sobrehumano esfuerzo y, completamente mareado tuve que soportar estoicamente el duro trance. Minutos después, el oficial ordenó descubrirnos el rostro y sentarnos en cuclillas con la cabeza enterrada en el piso del camión. Fue algo providencial, pues empezaba a ahogarme por el sofocón. «Ñato» clamaba desesperado: —Señor, me ahogo, soy un hombre enfermo, me ahogo, piedad, señor. 186 Jorge Espinoza Sánchez El uniformado agarró de los pelos a «ñato», le alzó la cabeza y lo molió a varazos por quejoso. Ya estábamos instalados en el tétrico furgón. Furtivamente pude contemplar varios vehículos en los que subían atropellándose los otros prisioneros. Cientos de soldados rodeaban las calles aledañas, apoyados por tanquetas, camiones militares y helicópteros que sobrevolaban la zona. A lo lejos, los angustiados familiares agitaban los brazos, impotentes ante el gigantesco cordón militar. ¿Cuántas madres, esposas, hijas, se desgarraban de dolor en aquellas terribles horas? Éramos conducidos como fieras a la más terrible prisión del país, engrilletados, golpeados, negados como seres humanos. El uniformado cerró la puerta de la improvisada celda, gritando: —¡Tranquilos o aquí mueren, malditos criminales! En medio de la tensa espera pude escuchar la charla de los policías que custodiaban la parte externa del vehículo militar: —El gobierno debería matarlos a estos desgraciados, carajo, todavía los van a mantener durante años. Pero si estos malditos no tienen cura, hasta los fumones pueden regenerarse, pero estos desgraciados no cambiarán nunca. Yo los mataría a todos, carajo, aquí no hay ningún inocente, no seas gil, compadre, todo el que llega a prisión es culpable. Empezaron a rugir los motores y en medio del ensordecedor bullicio de los cachacos, emprendimos el camino hacia los horrores magistralmente descritos por Dante Alighieri. El carcelero golpeaba las cabezas de los prisioneros con la pesada vara mientras caminaba sobre sus espaldas, el camión estaba lleno a reventar y los reos con las cabezas aplastadas contra el piso sufrían para respirar. Gritaba el energúmeno: —¿A ver, quién sabe cantar Flor de Retama? ¡Quiero uno que cante esa canción si no se joden todos! —Jefe, yo canto huaynos, pero no conozco esa canción —intervino Contreras, siempre servil. 187 Las cárceles del emperador —¿Cómo no vas a conocer esa canción? Si esa canción es el himno de los terrucos, carajo, este cojudo cree que el tombo es un huevonazo —gritó el cachaco, aplicándole una feroz golpiza al avispado Contreras. —Carajo, si no saben Flor de Retama, van a cantar el Himno Nacional. El que no canta muere aquí, carajo —seguía rugiendo el desalmado, bailando sobre nuestras espaldas. Los revólveres acariciaban las nucas, pero los senderistas se negaban a entonar el Somos libres, solo unas pocas voces se alzaron en medio del vértigo macabro. —Ah, ¿no quieren cantar, carajo? Puta madre, van a comer más pólvora que la gramputa. El custodio quitó el seguro del gatillo y lanzó un disparo al aire por una de las rendijas del vehículo. Pude escuchar las voces de Nelson y Schwartz coreando el himno con loco entusiasmo mientras los militantes mezclaban las estrofas oficiales con sus canciones de guerra. No claudicaban los senderistas aun con la metralleta a punto de volarles la cabeza. Extraños aquellos hombres, siempre se burlaban de la muerte. —Bien, muchachos, voy a hacerles una preguntita, y quiero que la respondan gritando a todo pulmón: ¿Quién es el presidente del Perú? —¡El presidente Gonzalo! —gritó una voz desconocida. —¿Qué has dicho, hijo de puta? —el uniformado asestó un feroz culatazo al fanático. Instintivamente cubrí mi cabeza con las manos, cualquier cosa podía pasar. —¿Cuáles son los símbolos de la patria? Contreras respondió apresuradamente y el carcelero le asestó un furibundo varazo mientras bramaba: —Concha tu madre, eres paterazo ¿no, huevón? 188 Jorge Espinoza Sánchez No podía estar quieto Contreras, al parecer quería demostrar a los incautos que era experto tratando a los policías. Paradójicamente fue el más golpeado. —Me ahogo, señor; estoy enfermo, señor, soy inocente, soy un humilde trabajador analfabeto que no sabe nada de política, soy un hombre enfermo señor —gritaba «ñato». —Ahí va el médico a curar a ese angelito enfermo. Una lluvia de varazos aplastó al mañoso «ñato» que no volvió a abrir la boca. Nos acercábamos al penal, podía advertirlo por las órdenes que impartían por los altavoces. Durante todo el trayecto estaban en permanente comunicación los conductores de los camiones y los efectivos de los carros de resguardo. Sentíamos los helicópteros volando sobre nuestras cabezas. Raudamente nos acercábamos al tenebroso castillo. 189 Las cárceles del emperador Carrera de colchones y los cadáveres vivientes —Llegamos al convento, que bajen los angelitos —ordenó el jefe del operativo. Se abrieron las puertas de los vehículos y una voz muy amable nos invitó a ingresar a paso ligero al interior del penal, nos señalaron una puerta lateral. Al avanzar unos metros, pude notar que nos desplazábamos por un inmenso callejón en penumbras, y de pronto surgió la sorpresa, numerosos efectivos policiales apostados a ambos lados del corredor, descargaron furiosos varazos sobre los sorprendidos reclusos. Velozmente avancé hacia la puerta de salida del estrecho recinto esquivando los golpes; los más torpes recibieron soberana golpiza, pues al tropezarse y caer al piso, eran masacrados a puntapiés por los verdugos. Seguía avanzando hacia la puerta, salvándome milagrosamente de los varazos que ya habían ocasionado varias roturas de cabeza. Me aproximaba a la puerta salvadora; pero Teo, que corría desaforadamente, tropezó y la pequeña puerta estuvo a punto de cerrarse. La jauría nos cayó a palazos, milagrosamente Teo, en un supremo esfuerzo, con la punta del pie logró impedir que se cierre la puerta del averno cuando ya nos tenían acorralados. Salimos al patio violentamente disparados por el impulso de nuestros cuerpos, en una dantesca danza eludimos a los policías que, vara en mano, salieron a cazarnos, veloces como el rayo llegamos al lugar de concentración de los reos. Los internos que no pudieron llegar al patio, fueron rudamente golpeados por los efectivos que los obligaron a pasar un segundo callejón oscuro. Habíamos llegado al temido penal con un numeroso contingente de contusos y heridos. La sangre manaba abundantemente. 190 Jorge Espinoza Sánchez En la cálida mañana de noviembre, el sol caía a plomo sobre nuestras espaldas mientras, con las cabezas aplastadas contra el suelo y las manos en la nuca, aguardábamos expectantes. Los cancerberos vigilaban celosamente que nadie levantara la cabeza. Así estuvimos más de una hora. Pude escuchar la conversación de algunos oficiales: —¿Así que estos son los angelitos de la carceleta? A ver si acá agitan como lo hacían allá, terrucos de mierda, aquí se cagaron, carajo, no van a tener mujer, van a comer basura, van a vivir encerrados en un hueco todo el día. ¿Qué mierda han ganado con su revolución? Ya lo agarraron a su presidente, carajo, el viejo conchasumadre está que se caga de miedo pidiendo perdón. Estos hijos de puta mueren acá. El sol nos hacía sudar copiosamente. Sentía un hormigueo insufrible en la cara como producto del sudor, pero no podía mover las manos. Numerosos efectivos nos controlaban al milímetro, descargando su batería contra el que osara mover un músculo. El calambre torturaba mis piernas, estaba en el límite de la resistencia física, cuando se dejó escuchar la voz del director del penal: —Buenos días, señores, quien les habla es el coronel Carhuamayo. Quiero dialogar con ustedes para pedirles que nos llevemos lo mejor posible mientras esperan sus juicios. Conocemos los antecedentes de todos, conocemos a sus dirigentes, hemos filmado todas sus acciones en la carceleta. Como jodan, les espera otra masacre como la de mayo pasado. Ya saben, señores, sus vidas no valen nada. Si quieren seguir jugando a la revolución, a mí no me asustan; yo soy un hombre preparado para la guerra, me paso por los huevos a sus Comandos de Aniquilamiento. Desde que acepté la dirección del penal me consideré hombre muerto, por las huevas han jodido sus vidas. Esta noche voy a mi casa y le meto una cachada brava a mi mujer, mientras que ustedes, por huevones, van a tener que correrse la paja. Bueno, señores, ya están advertidos. Se portan bien y somos amigos; se amotinan y se van al hueco, carajo. Bienvenidos a Castro Castro. 191 Las cárceles del emperador El coronel se acercó donde el gordo Juan y lo condujo a un aparte, minutos después repitió la operación con «ñato» y Aguirre. Al parecer, aquellos reclusos eran muy conocidos por los servicios de inteligencia. Un mugriento delincuente repartió un insípido té que bebí ávidamente mientras recorría con ojos asombrados el lúgubre lugar. Pude observar discretas maniobras de los uniformados que a la distancia se desplazaban sigilosamente, eran muy extraños aquellos movimientos. Después de un simbólico chequeo médico, nos entregaron una frazada y un colchón, ordenándonos amistosamente caminar hacia el pabellón asignado que al parecer estaba bastante alejado, pues contemplaba a los prisioneros caminar por una larga pampa mientras los internos antiguos gritaban: —¡Bienvenidos, compañeros prisioneros de guerra! Lentamente me dirigí hacia el pabellón, llevaba en mis manos mi bolsa, la frazada y el colchón forrado con un resbaloso plástico. Intuía una sorpresa, pues era muy tranquila la travesía. Al avanzar, pude notar que en la esquina de la larga pared, había un policía apostado con un objeto en la mano. Avanzaba recelosamente mientras el pesado colchón resbalaba de mis manos, me aproximaba al final del recorrido y pude notar con nitidez la evolución del uniformado golpeando con su pesada vara a los reclusos que volteaban la esquina. Decidido, ingresé al siniestro lugar y sentí caer un varazo sobre el colchón que en ese momento era mi escudo. El policía gritaba desaforadamente: —¡Corra, asesino! Desorbitado contemplé la masacre, decenas de custodios con enormes garrotes en las manos correteaban a los reclusos que se veían limitados en sus movimientos por llevar el grueso colchón a cuestas. Las fieras arrojaban golpes sin cesar, los internos corrían torpemente, agobiados por sus cargamentos. Los más hábiles sorteaban el maltrato; otros eran golpeados inmisericordemente. Cubría mi cuerpo con el grueso colchón y esquivaba los furiosos varazos. Los policías de los torreones gritaban obscenamente: 192 Jorge Espinoza Sánchez —¡No van a cachar! ¡No van a cachar! Los mastines corrían como locos cazando a uno y otro prisionero. Salí a un costado del camino para esquivar a un furioso uniformado que venía hacía mí con una gigantesca vara de fierro y el horror aumentó, me encontré con un profundo charco de varios metros que se interponía en mi camino y no tuve otra alternativa que volar por los aires con mi enorme equipaje si no quería ser molido a garrotazos. A duras penas pude salvar el obstáculo y continué la diabólica maratón perseguido por varios cazadores; era dificilísimo llevar en los brazos el resbaladizo colchón que caía al suelo a cada momento. El budista quiso abandonar su cargamento, los golpes lo obligaron a regresar por él. Faltaban cerca de quinientos metros para llegar al pabellón y a cada segundo se complicaba más el transporte del resbaladizo paquete. En medio de la zozobra, contemplé a Icochea rodando aparatosamente con su equipaje, y antes de ponerse de pie, varios policías masacraron al infeliz. Era increíble la delirante carrera. Luego de cien días inactivos en los sótanos de la carceleta, nos embarcábamos en la macabra maratón. De pronto apareció ante mis azorados ojos una valla de cemento rezago de una construcción abandonada. No podía trepar el muro, pues los cazadores caían velozmente sobre los rezagados. El obstáculo sobrepasaba el metro y medio de alto, y sin pensarlo dos veces salté con todo mi cargamento. El pavor puso alas en mis pies y salvé la barrera sin soltar mi equipaje. También había hombres de avanzada edad en la alucinante carrera, los veteranos Frana Blanco, sobrepasaban los sesenta años y corrían fatigosamente. Pude ver a Nelson que al parecer había logrado controlar su equipaje y corría desaforadamente, evitando los golpes; «ñato» apareció en escena pidiendo piedad, a punta de palazos los guardias pusieron en circulación al quejoso que avanzaba gritando de dolor. Echevarría, un avezado delincuente involucrado con el terrorismo por extorsión, corría a gran velocidad, gritando patéticamente Piedad, padrino, piedad, padrino, el extorsionador arrollaba a todo aquel que encontrara a su paso. 193 Las cárceles del emperador Al llegar a la última curva, el colchón escapó de mis manos y mientras luchaba por recuperarlo, la jauría cayó sobre mi humanidad. Por arte de magia, escapé del feroz castigo, cubriendo mi cuerpo con el armatoste. Divisaba el final de la pared y la puerta de ingreso al pabellón, numerosos policías descargaban furiosos golpes a los prisioneros que ingresaban al lugar. Avanzaba observando y preparando mi entrada al macabro recinto, a pocos metros de la puerta arremetí decidido y bajo una lluvia de varazos ingresé como alma que llevaba el diablo. Saltando ágilmente para evitar las zancadillas que nos ponían los cachacos, pude llegar al patio sin recibir mayor castigo; los más torpes caían al suelo y eran golpeados con grandes varas hechas con gruesos alambres con púas. Numerosos prisioneros llegaban al patio bañados en sangre. Velozmente corrí hacia el centro del patio mientras Bejarano rodaba aparatosamente y era masacrado sin piedad. Alucinante la carrera de colchones. Sentado en el polvoriento piso, descansaba mientras el estómago quería arrojar su contenido, mi cabeza estaba a punto de reventar, la hipertensión me tenía a mal traer. Mareado y a punto de perder el conocimiento, me mantenía milagrosamente, nadie podía ayudarme, cada uno libraba su propia batalla en la espantosa mañana de aquel jueves 12 de noviembre de 1992. En cuclillas, con la cabeza contra el piso, la sangre fluía enloquecedoramente en mi cerebro mientras las gruesas varas golpeaban las cabezas, numerosos heridos sufrían los horrores del Gólgota. La voz del oficial bramaba: —Respetan el reglamento del penal o los fusilamos, carajo, como en la toma del penal. De pronto reapareció el coronel, llegó acompañado de varios policías que traían pequeñas mesas y sillas. El director organizó la distribución de las celdas, varios voluntarios llevaban los colchones a los ambientes. Más de una hora demoró la diligencia, el sol y la sed 194 Jorge Espinoza Sánchez nos maltrataban, un sobrio oficial nos ofreció un bidón de agua que bebimos ávidamente. Ya no daba más mi desentrenado organismo, el vértigo estomacal había desaparecido, pero la presión arterial seguía elevadísima. Ramos Hernández, ex estudiante de medicina que estaba a mi lado, exclamó: —Tus ojos están totalmente inyectados de sangre, estás a punto de sufrir un derrame cerebral. Me senté en el piso, todo el pabellón giraba, veía doble los objetos y personas, un vértigo incontrolable se apoderó de mi organismo, pero debía soportar el martirio. Alrededor de las tres de la tarde, ingresó al patio un espectral grupo de prisioneros. Tenían la cabeza rapada y huellas de torturas; las piernas y los brazos enyesados. Los que podían caminar ayudaban a los inválidos, lucían espantosamente flacos y demacrados. Eran los rebeldes de la cárcel de Cachiche recientemente trasladados a Lima. Un joven policía contaba que durante el trayecto a la capital los habían masacrado para bajarles la furia. El motivo de su traslado era el amotinamiento producido en la cárcel iqueña semanas atrás. No había ninguna duda, habíamos llegado a un campo de concentración y similar podría ser nuestro destino. Pude observar que a varios infelices se les habían borrado completamente las facciones de la cara, sólo se apreciaba una amorfa masa de carne sin ninguna forma humana. ¿A tan poco podía reducirse el hombre? ¡Ese sería nuestro destino en la pavorosa colonia penal! Imaginaba en aquellos momentos que jamás saldríamos con vida del horrendo lugar. Era escalofriante contemplar aquella treintena de reclusos inválidos y famélicos, los huesos se transparentaban en sus frágiles cuerpos, habían estado castigados un mes en el «hueco» y el día de nuestra llegada, los sacaban para mostrarnos el horror que nos aguardaba. La tarde avanzaba lentamente. Un oficial preguntó por los delincuentes involucrados con Sendero y observé con sorpresa que Schwartz y Teo levantaban las manos. El uniformado les preguntó por sus modalidades y los ubicó en el 195 Las cárceles del emperador piso superior donde se ubicaría a los comunes encausados con la subversión. Los muchachos esperaban conseguir ventajas conviviendo con los lumpenes. El coronel, lista en mano, llamaba a los prisioneros y señalaba las celdas correspondientes. Se me asignó la celda número diez en compañía de Miguel y Nelson. Continuábamos juntos en la dura travesía carcelaria, llevábamos cien días sin separarnos. Se dio la orden de subir al tercer piso del pabellón, caminábamos cautelosamente rumbo a las escaleras, temíamos una última sorpresa, lentamente recorrimos el estrecho corredor. Sin mayores inconvenientes llegamos al piso asignado, orientados por un policía de servicio en el lugar. En el trayecto vimos una gigantesca olla humeante llena de una apetitosa carapulcra que enardeció nuestra hambrienta humanidad. Eran cerca de las cinco de la tarde y aún no habíamos probado bocado en la durísima jornada. Luego de instalarnos, recibimos nuestra ración. Comimos con buen apetito, comprobando la buena calidad de la comida. Minutos después, el policía volvió a servirnos una nueva ración en un taper grande. Estábamos saciados con la excelente comida. Me acosté en la dura cama de piedra, tratando de reponerme del devastador desgaste físico, la hipertensión seguía maltratándome fuertemente. Los internos estaban muy excitados y comentaban las violentas experiencias del día, algunos bromeaban recordando los detalles del bautizo como llamaban los custodios al brutal recibimiento. Al día siguiente sería nuestra primera visita. Dos camas de cemento, un caño, un lavador y un silo constituían todo nuestro mobiliario. Nelson decidió instalarse en el segundo piso del camarote y Miguel hizo lo propio en el piso, los muchachos decidieron dejarme el lecho de la planta baja en consideración a la altísima presión arterial que amenazaba con hacer explotar mi cerebro. La pequeña celda estaba impecablemente pintada, medía aproximadamente dos metros de largo y un metro y medio de ancho, en aquel minúsculo espacio tendríamos que vivir las veinticuatro horas del día. 196 Jorge Espinoza Sánchez A las nueve de la noche desperté por efecto del alboroto producido por las ruidosas canciones entonadas a todo pulmón por el dinámico Pachón que en el penal se revelaría como un eximio cantante e infatigable animador de nuestras horas de encierro. Pachón cantaba febrilmente, conversaban los muchachos a grandes voces sumidos en la oscuridad de nuestra primera jornada en el penal. Seguía tumbado en el lecho, la hipertensión me devastaba. Habíamos descendido al infierno y la gente reía y cantaba. Hasta altas horas continuaron las canciones mientras en el cerro cercano sombras de otros tiempos se deslizaban furtivamente formando un nostálgico tropel de recuerdos, en la tétrica noche atados al mástil sobre el fiero mar. A medianoche ingresó la guardia nocturna. Era sobrecogedor el aspecto de los cachacos con sus pasamontañas y negros atuendos. Lentamente avanzaban las horas en la cueva de los prisioneros. La madrugada silenciosa dejaba oír los suaves murmullos del viento, el cerro se alzaba frente a nuestros ojos. Flotaba en el ambiente una extraña paz, había transcurrido ya el temido día y según los experimentados ya no podría suceder nada peor. En aquel lugar esperaríamos el inicio de nuestros juicios. Al día siguiente sería la primera visita, los pasos de los nuestros se deslizarían por los dantescos reinos del presidio, vendrían con sus alforjas cargadas de dolor, vendrían con el alma engrilletada y un brazo y una pierna cercenada por la angustia, pero vendrían aún cuando la metralla vomitara sobre ellos. Fue una noche de sueño pantanoso. 197 Las cárceles del emperador Primera visita en el presidio y fundación de radio Cadena Perpetua A las cinco de la mañana fuimos despertados por los cocineros que llegaron con la pesada paila donde traían los humeantes desayunos. La famosa paila era una enorme y mugrienta olla sin tapa arrastrada por todos los caminos. Más de quinientos metros de recorrido tenía que efectuar la gigantesca olla para llegar a nuestro pabellón y, como nunca venía cubierta, el polvo y los microbios iban ingresando en ella a lo largo de su travesía. Obligada a cruzar indefensa por la rotonda de los comunes, ¿qué porquerías le echarían en su interior los avezados delincuentes? Pero en prisión comes lo que te sirven o mueres de hambre. El guardia de servicio abrió la puerta de la celda y el hampón armado con un enorme cucharón de acero, nos sirvió un hirviente líquido de color y sabor indefinible. ¡Ese era todo nuestro desayuno! El delincuente recorrió celda por celda sirviendo el mísero brebaje ante el fastidio del guardia que pronto se cansó de abrir y cerrar las puertas de las jaulas de concreto. Decidí probar el insípido líquido, aún conservaba los duros panes del día anterior. Patética la primera comida del día, pero aún no conocíamos lo peor. La presión arterial seguía torturándome. El dinámico Pachón, periodista de la revista Cambio, no podía con su genio y, encaramado en la segunda planta del camarote, contemplaba el patio del pabellón por donde ingresarían los familiares. Pachón estaba en la celda siete y desde su altillo podía observar el patio con nitidez a través de los barrotes del corredor. El imaginativo periodista transmitía las incidencias de nuestra primera visita y al estilo de las radioemisoras tradicionales, cantaba numerosas canciones hasta la hora del inicio del 198 Jorge Espinoza Sánchez gran evento, intercalando comentarios y entrevistas a los reclusos de su celda. Tengo el corazón contento lleno de alegría yo quisiera que sepas que nunca quise así que mi vida comienza cuando te conocí la ra la... «¡Muy buenos días, Canto Grande! Señores radioescuchas de nuestra flamante emisora radio Cadena Perpetua, a partir de hoy viernes 13 de noviembre de 1992, empezamos nuestras transmisiones ininterrumpidas durante las 24 horas del día. Transmitiremos hoy en cadena para todos los penales del país, el gran evento de la primera visita a los presos políticos del penal Miguel Castro Castro. Son las seis y treinta minutos de la mañana. A levantarse, señores, también viene nuestro noticiero «Primera cana». Efectivamente, señores radioescuchas, el día de ayer el fiscal superior para casos de terrorismo emitió su dictamen solicitando treinta años de prisión para los inculpados de la academia César Vallejo. Es una primicia de tu radio Cadena Perpetua, categóricamente superior, para qué más, hay qué ricoooo... El sol se alzaba rotundo y majestuoso en la alegre mañana, los ánimos estaban exacerbados, los muchachos lucían muy contentos y exhibían sus mejores galas en la cálida jornada, el sol alegraba el espíritu. Después de cien macabros días en las catacumbas, respirábamos aire puro. —Señores y señoras, seguimos adelante con nuestra transmisión a escasos minutos del inicio de la gran visita. Hay una tremenda expectativa por la llegada de los familiares, nuestros reporteros observan todo el patio del pabellón buscando primicias para sus oyen199 Las cárceles del emperador tes; efectivamente, observamos que un gran perro lanudo, de color negro y cola marrón, cruza velozmente y se revuelca junto a la puerta de entrada. Está emocionado este perro, señores, también vemos al suboficial «Carrancho» arrastrando su voluminosa panza bajo el fiero sol de esta histórica mañana. Atención, señores, se abre la puerta del patio, corresponsal de la celda número uno confirme la primicia; efectivamente, señores, se abre la puerta y vemos ingresar a dos guardias que se apostan a ambos lados de la entrada, sonriendo nerviosamente. Y ahora sí, señores y señoras, siendo exactamente las diez y dieciocho minutos de la mañana, hora controlada por el servicio de inteligencia nacional con la aproximación de un milésimo de segundo, acaba de ingresar nuestra primera visitante. Calma, señores, mucha calma. Vemos que es una señora de aproximadamente 52 años, viste falda marrón hasta la rodilla, blusa blanca con manga corta y zapatos marrones. Corresponsal de la celda número uno, confirme el color de los zapatos; efectivamente, son marrones los zapatos de la visitante y trae en sus manos una bolsa de paja repleta de víveres no identificados. Corresponsal de la celda número uno, trate de averiguar el contenido de la bolsa. Ahora vemos que la señora camina derramando lisura hacia un costado de la puerta y aguarda la orden de ingresar al locutorio, también vemos a una dama de aproximadamente 25 años ingresar portando un maletín de lona blanca donde se pueden observar unos plátanos asomando combativamente. Esta heroica visitante viste pantalón jean azul y casaca del mismo color, zapatillas blancas y ondulante cabellera. Corresponsal, lo dejo a cargo de la transmisión, acaba de ingresar mi viejita y el «bobo» me puede traicionar. Hay mucha expectativa, señores y señoras». Imparable, Pachón alegraba la espléndida mañana. El alboroto era general, a través de los altillos, todos trataban de divisar a sus seres queridos. Aguirre fue el primero en salir al locutorio. El compadre avanzaba radiante, los muchachos aplaudían efusivamente al afortunado que inauguraba la sala de visitas. El nerviosismo aumentaba con el correr de los minutos, todos aguardaban a los suyos, los policías 200 Jorge Espinoza Sánchez informaban que en la puerta de entrada se aglomeraban miles de personas esperando su turno para ingresar al presidio. Regresó eufórico el satanizado Aguirre con dos maletines llenos de víveres. Nos contaba que era muy difícil conversar en el locutorio y que era mejor charlar lo elemental, pues los soplones estaban a la orden del día grabando las conversaciones. Efusivamente se aferró a las ventanas del corredor y se despidió tiernamente de sus pequeñas hijas que se encontraban con su madre en el patio del pabellón; la emoción nos embargaba. La mañana avanzó sin mayores incidentes. A la una de la tarde, la mayoría de los prisioneros había salido a ver a sus visitantes, y nadie vino a verme. Nelson y Miguel me miraban consternados, en unos minutos acabaría la visita femenina. Estaba cavilando sobre el aciago destino del hombre envuelto en la furiosa tempestad de la historia, sin otra alternativa que el fuego para conquistar sus sueños, cuando un potente vozarrón solicitó mi presencia apurándome porque ya se acercaba el final de la jornada. Se abrió la puerta y salí en loca carrera entre las bromas de los compadres. A grandes trancos bajé las escalinatas, en el camino encontré algunos reos de los otros pisos cargando sus bolsas de víveres, nos saludamos afectuosamente los viejos contertulios de la carceleta. La visita alegraba los corazones y nos devolvía la maravillosa grandeza de la libertad por unos breves minutos mágicos. Ingresamos al locutorio y nos instalamos en el malfamado lugar, frente a mis ojos una gruesa tela metálica permitía ver difusamente el otro lado de la estancia. Se acercaron mis familiares, las palabras brotaron lentamente como temiendo desangrar la mañana: —El Dr. León, ha prometido que no abandonará tu caso, también nos informó que la Fiscalía Provincial te ha declarado sin responsabilidad, pero tendrás que esperar lo menos un año para llegar a juicio, aunque con un poco de suerte tal vez puedan juzgarte en el verano. La televisión pasó el domingo un malintencionado informe sobre tu caso. Nos alegra mucho verte optimista, siempre estaremos 201 Las cárceles del emperador contigo. ¿Dónde está la mujer que decía quererte tanto? ¿Dónde están los escritores peruanos? ¿Dónde están tus amigos en estos momentos en que los necesitas? ¿Estás bien? Una señora nos ha contado llorando que su hijo está inválido a consecuencia de las golpizas del traslado ¿Es cierto que los han masacrado? ¿Los están torturando? — inconteniblemente hablaba mi hermana queriendo descorrer los velos de misterio de la espectral mansión de los condenados. La voz del policía golpeó el locutorio. —¡Señoras, la visita ha terminado! Se abrió levemente la puerta de ingreso al pabellón y me entregaron los paquetes, fugazmente pudieron contemplarme mi madre y mi hermana, y una tímida alegría inundó sus rostros al verme en buena condición física. No más de unos segundos demoró la entrega de las bolsas y nos despedimos hasta el próximo mes. En libertad los seres humanos acostumbrados a ver con frecuencia a los suyos, no valoran sus afectos; en las mazmorras, unos pocos minutos a su lado era la mayor alegría de la tierra. ¡Sabias enseñanzas de la prisión! Subí al tercer piso con mis bolsas. Ardía en deseo de vaciarlas, tú lector, jamás comprenderás esa ilusión del presidiario que se comunica con los suyos a través de los aromas domésticos. En un santiamén llegué a mi celda mientras mis acompañantes de cuarto me contemplaban jubilosos. Radio Cadena Perpetua seguía transmitiendo sin parar, la algarabía era impresionante, la primera visita es como el primer beso de amor, los guardias trataban de mostrarse adustos pero terminaban cediendo ante la desbordante alegría de los internos. Así es la vida en prisión, pasajeros del tren fantasma. Ansiosamente arrojé mis tesoros sobre la cama buscando la ansiada carta, el viejo aroma, el signo de los ancestros, sólo un breve texto de cuatro líneas pude hallar entre las viandas. Ya me lo habían advertido, era acucioso el control y tampoco habían permitido el ingreso de libros. Compartimos los tres habitantes de la suite número diez comiendo alegremente las golosinas 202 Jorge Espinoza Sánchez caseras, siguiendo atentamente los acontecimientos de aquel día especial, nadie se atrevió a romper el encanto, ya lo comprobaríamos a lo largo de nuestro cautiverio. ¡El día de visita, era un día sagrado! Charlamos largamente, eran los días de un lindo arco iris, aún la neurosis carcelaria no enturbiaba la amistad. Llegó a su fin la fiesta de la mañana, varios internos no recibieron visita, los prisioneros reunían provisiones y se lo enviaban al solitario. Hice lo propio y alcancé a Amadeo un paquete, el candoroso ayacuchano había sido olvidado por su patrón, y su hermano, único familiar en Lima, no podía sufragar los onerosos honorarios de un abogado ni proporcionarle apoyo en la prisión. Siempre andaba preocupado el buen Amadeo por el abandono en que se encontraba, sin saber nada de su familia ni de su situación legal. Casos así eran frecuentes en aquel pabellón donde 165 hombres purgaban condena por haberse enfrentado al régimen con las armas o simplemente por estar en desacuerdo con los siniestros gánsters que gobernaban el Perú. La familia aún no conocía las necesidades del hombre preso y se esmeraba en enviarnos numerosos platos para ser comidos en el día como si en una jornada pudiéramos comer por todo el mes. Observaba con preocupación que no teníamos despensa para el mañana, el intenso calor destruiría nuestras provisiones, tuve que repartirlas inmediatamente, luego comimos vorazmente. A las dos de la tarde empezó la visita masculina. Nelson y Miguel estaban atentos esperando a los suyos, yo descansaba sin esperar a nadie, pues muerto mi padre años atrás, ya no quedaban hombres en mi familia. Radio Cadena Perpetua suspendió su animada programación musical para transmitir las incidencias de la jornada. La algarabía se disipó rápidamente, la gran fiesta era la visita femenina, y transcurrieron las horas rutinariamente. Pasados los primeros momentos de euforia, la falta de noticias de sus procesos golpeó fuertemente a los muchachos. Miguel regresó a la celda y al revisar sus joyas, descubrió que al igual que en mi caso todo era comida para el día. 203 Las cárceles del emperador Cinco de la tarde del viernes 13 de noviembre de 1993. Había concluido la visita masculina. Pachón entrevistaba a diestra y siniestra a los prisioneros, la transmisión de su «emisora» continuaba a todo vapor, no me explicaba de dónde sacaba energías el vitalísimo periodista para gritar todo el día, tal vez así exorcizaba sus demonios. Cayó la tarde sobre el castillo del horror, fue día de tregua en las trincheras. El sol se alejaba retozando como una colegiala. La noche transcurrió lentamente, no podía conciliar el sueño, escuché el chillido de las lechuzas que volaban frente a nuestras ventanas cantando lúgubremente. Un viento suave mecía la noche y frente a mis ojos el cerro, como un gigante ciego y encadenado, en las penumbras de la noche. Los carceleros caminaban por el patio cumpliendo su ronda nocturna, en el silencio de la madrugada escuchaba su charla: —¡Oye, promoción!, puta madre, qué tal cantidad de gente que está cayendo por terrorismo. Aquí hay gente que no tiene nada que ver con Sendero y el tribunal los quema. Puta, qué cagado, compadre, puta madre, no quisiera estar en el pellejo de estos huevones, ¡veinte años!, ¡treinta años!, ¡cadena perpetua! Los policías eran conocedores de las injusticias que se cometían en nuestro país. Pero el Poder Judicial, aupado al carro del régimen, continuaba impasible ante el dolor de numerosas familias impotentes ante la vesania oficialista. La mañana llegó con sus cálidas caricias veraniegas, nuestra prisión se encontraba a 20 kilómetros de Lima y gozaba de un espléndido microclima. Al despertar en aquellos primeros días, abandonaba el lecho despreocupadamente, pero de golpe aparecían ante mis ojos las rejas de la puerta. Miraba el piso y encontraba a Miguel durmiendo inquietamente, quería caminar y no podía dar un paso en el estrecho recinto, el desencanto con sus aceradas manazas me abofeteaba el rostro. Un brazo colgaba de la parte superior del camarote, era Nelson que dormía lleno de pesadillas. No podía moverme y, sentado en la cama, me desperezaba lentamente. ¿Cómo viviríamos en aquella ra204 Jorge Espinoza Sánchez tonera? Mis pensamientos fueron abruptamente cortados por un estridente ruido que llegó a mi oído como un lamento, era la paila que venía pesarosa y agitada como una vieja mendiga harapienta que avanzaba hacia nosotros luciendo sus miserias despreocupadamente. Los paileros estaban frente a nuestra celda acompañados del guardia de turno que, furioso, abrió la puerta para que nos entregaran el paupérrimo desayuno. —¡Carajo, abrir y cerrar estas puertas de mierda! El encargado de la paila era un delincuente cubierto con harapos. Sus manos mugrientas, su cuerpo maloliente y sudoroso provocaba escalofríos y arcadas de asco cuando se acercaba a nosotros. Nelson y Miguel no podían disimular su horror por el hediondo servidor. El negro, reparando en nuestra incomodidad, exclamó filosóficamente: —¡Padrinos, así es la prisión! ¡Hay que vivirla nomás! No podía vencer el asco que me provocaba el repugnante pailero. ¿Si así se exhibía públicamente el ayudante de cocina, cómo prepararían nuestros alimentos? En un violento impulso arrojé el desayuno al lavador. En aquel momento tomé la ilusa decisión de no comer nada de lo que sirvieran los inmundos paileros, me propuse sobrevivir durante el mes con los víveres de la visita. Miguel y Nelson se encontraban en el mismo dilema, pero luego de largos minutos, haciendo de tripas corazón, tomaron sus primeros alimentos del día. Al mediodía ingresó al piso el coronel acompañado de su séquito y dos soldadores que se encargarían de solucionar el problema de las puertas. Velozmente empezaron a trabajar los obreros y celda por celda fueron rompiendo las barras y soldando hasta dejar sólo un pequeño boquete en la parte inferior de la puerta por donde ingresaría ajustadamente un plato de comida. Finalizado el trabajo, ingresaron un grupo de policías encapuchados portando tablillas de apuntes y tintas para imprimir huellas digitales. Los escuchábamos proferir palabras amenazantes generando sensaciones violentas en el ambiente. Cuando llegaron a 205 Las cárceles del emperador nuestra celda, se detuvieron a contemplarnos unos momentos. Sus aspectos eran siniestros, sus ojos centellantes y sanguíneos nos escudriñaron ávidamente. Al fin, uno de ellos disparó un gran vozarrón: —¡Saquen los dedos, criminales de mierda, les vamos a cortar las manos, carajo, por asesinos; metan los dedos en la tinta, a cuántos seres indefensos habrán matado con esas manos asesinas! ¡Van a ver en la noche, carajo, van a bajar al patio a bailar con la muerte! Imprimieron las huellas digitales, anotaron los datos de los reclusos y, lanzando maldiciones de muerte, se alejaron hacia la celda siguiente. Nelson fue rudamente golpeado por la apocalíptica visión de los enmascarados, el ambiente se cargó de tensión. Luego de una hora se alejaron los policías lanzando espeluznantes gritos de combate. Recién empezábamos a conocer el presidio. Al llegar el almuerzo a las cinco de la tarde, quedamos impactados por la ínfima cantidad de la comida. Nos sirvieron una tacita de un sucio y casi crudo arroz y otra diminuta taza de papas semipodridas pintadas con palillo y abundante grasa. Eso era todo hasta el día siguiente. Cuando botamos el líquido del guiso sólo nos quedó la mitad del recipiente. Era inhumano pensar que con esa mísera alimentación podría vivir un ser humano. Me negué a ingerir la bazofia, comí algunas frutas mientras mis acompañantes no sabían cómo digerir el grasiento menú. Quedó sobre el muro del baño el minúsculo almuercillo. ¿Cuánto tiempo resistiríamos? Sólo me quedaban provisiones para unos pocos días. —¡Puta madre, promoción, estos cojudos son unos pajaritos! Todo el día encerrados en su jaula y comiendo huevaditas. Aún no conocía los rigores del hambre, compartíamos los víveres, charlábamos armoniosamente, recordando los bellos días de la libertad. Avaramente contábamos y recontábamos nuestras provisiones, teníamos comida para unos días, después sólo la inmunda ración que nos aventaban como a perros por el hueco de la barraca. Era tétrico el futuro que nos aguardaba en el penal. Las frutas se pudrían a consecuencia del fuerte calor, más de la mitad de lo recibido en la 206 Jorge Espinoza Sánchez visita yacía en el basurero. Deseaba olvidar la prisión, pero ¿cómo obviarla si no había un solo texto para distraer la mente? Estaba totalmente prohibido el ingreso de libros. Conoceríamos el horror del hambre, la peor tortura de las mazmorras, pero seguía negándome a probar la puerca comida del presidio. Mis acompañantes habían dominado su asco y comían mecánicamente. Nuestro Alcaide era un joven teniente oriundo de Iquitos, se mostraba muy amigable con los internos. Personalmente llegaba con el costalillo de pan y lo repartía alegremente mientras nos decía con su acento selvático: —Mírenme bien, yo soy amigo de ustedes, yo me preocupo de entregarles hasta el último pan. Si sobra algo, vuelvo a repartir. Cuando ustedes salgan a la calle, quiero que me pasen la voz, oiga teniente, un par de chelas, usted fue mi amigo en prisión. Ah, yo soy chévere, yo soy amigo de ustedes. Por mí, ahorita mismo abro la puerta y los boto a la calle. No me vayan a matar cuando me encuentren en la calle, yo soy su chochera. Era indudable que la violencia senderista infundía temor entre los uniformados, lo podía notar entre los oficiales. Preferían cultivar buenas migas con los prisioneros como aquel zalamero teniente. Habían pasado diez días de nuestra llegada al penal. La inmovilidad nos maltrataba duramente. Desde el ingreso, no habíamos abandonado la estrecha tumba. Vivíamos las 24 horas del día encerrados en la diminuta jaula de dos metros de largo y metro y medio de ancho. Hasta nuestros pobres equipajes nos resultaban incómodos en la asfixiante estrechez. En las mañanas colocábamos el colchón de Miguel sobre el camarote para dejar libre un brevísimo pasadizo por donde caminábamos alternadamente, intentando hacer algunos ejercicios para desentumecer el amodorrado organismo. Reducidos al mínimo sólo nos quedaba soñar. Habían pasado varios días desde que se agotaron las provisiones y el horror por la inmunda paila aún persistía. Me limitaba a beber el caliente brebaje de yerbas y comer los tres diminutos panes fríos 207 Las cárceles del emperador que nos entregaban a las doce del día; faltaban quince días para la visita. Sentía que mi cuerpo se iba llenando de llagas que me comían la piel intensamente, en pocos días se tornaron insoportables los ardores, no teníamos con qué curarnos, eran varios los internos que sufrían el mismo mal. Nuestro caño estaba malogrado y no teníamos agua para bañarnos, sólo conseguíamos una botella de agua al día. Aguirre me alcanzaba una crema e iba capeando el temporal, pero luego las llagas volvían a escocer espantosamente. Oficialmente no había orden para que nos atendieran en la enfermería. Enormes llagas cubrían mi cuerpo. Todas las mañanas nos despertaban los gritos de los militantes instalados en los pabellones cercanos: —¡Buenos días, compañeros del 4B! ¡Viva la gloriosa revolución! ¡Muerte a los perros reaccionarios! Los senderistas de los pabellones vecinos esperaban nuestra respuesta, pero los prisioneros hacían oídos sordos. Los gritos provenían del pabellón 1A donde se encontraban los más conspícuos senderistas, en su totalidad sobrevivientes de la matanza de mayo 92. Era gente decidida a todo, totalmente enfrentados con la policía del presidio. El trato que recibían era muy severo y circulaban rumores que en la comida les servían vidrio molido. Los combatientes lo tenían loco al coronel que no sabía qué nuevos castigos infligirles. —A esos cojudos cualquier día los trasladan a Puno, carajo. Ustedes no vayan a caer en el juego de esas mierdas, ellos ya están convictos y confesos, les espera treinta años de cárcel. En cambio muchos de ustedes pueden ser liberados, así que no sean tan imbéciles de seguirle el juego a esos criminales. Ya les he sacado la mierda, carajo, y siguen jodiendo. Esos conchadesumadres no quieren ni a su propia vida, entonces ¡qué mierda van a querer a su patria! Los siquiatras los han analizado a esos desgraciados, están locos, carajo. Aquí tenemos un pabellón de siquiatría. ¿Saben quién es el siquiatra jefe? ¡Yo, carajo! A fierrazos, carajo, los curo a los locos. Así que ya 208 Jorge Espinoza Sánchez saben, no hagan cojudeces, el tribunal los va a joder como no quieran respetar la ley. Una tarde escuchamos un fuerte grito: —Ese tercer piso, alistarse, van a bajar al patio. Se abrió la jaula, como impulsados por un resorte salimos disparados hacia las escaleras, las gradas nos quedaban pequeñas, las saltábamos de tres en tres. Media hora nos iban a permitir correr en el canchón. ¿A tan poco se había reducido nuestra existencia? Corríamos desbocados saboreando intensamente los escasos minutos de libre albedrío. Al contemplarnos luego de los primeros momentos de euforia, vimos con estupor que todos estábamos extremadamente blancos. El color había huido de nuestra piel, parecíamos cadáveres por la intensa palidez de nuestros rostros. Cien días encerrados en el húmedo sótano de la carceleta, quince días en las tumbas de Castro Castro, sumábamos cuatro meses sin conocer el aire libre. Pude notar que muchos internos habían adelgazado notoriamente, al gordo Juan, lo había conocido en la Dincote con más de 120 kilos, se había reducido de manera increible. Igualmente sentía flotar mi pantalón. Losa parecía convaleciente de una terrible enfermedad. Nelson empezaba a mostrar signos de una paranoia que luego se volvería incontrolable. El tiempo era chequeado implacablemente reloj en mano. Los minutos volaron raudamente. Y regresamos al mísero hueco golpeados en nuestra dignidad de hombres. ¿Cuánto tiempo resistirían nuestros nervios antes de explotar? Todos lucían como figuras de cera. El largo encierro, la humedad de la carceleta y el pésimo régimen alimenticio, nos había convertido en espectros. Sentía el escozor de mi cuerpo cada vez más torturante, ya no obedecía mi organismo a las cremas, la acarosis flotaba en el ambiente propagándose con gran rapidez, grandes llagas inundaban mis brazos y piernas. Faltaban varios días para que nos permitieran ir a la enfermería. Mientras tanto, mi cuerpo era una gran llaga. Hacía más de una semana se habían agotado los víveres y sólo 209 Las cárceles del emperador teníamos la horrenda comida del penal. Noviembre llegaba a su fin y pronto el ambiente navideño se apoderaría de la ciudad con su carnaval de ilusiones y encantos. Para nosotros no había esperanzas, los juicios serían realizados el próximo año. Agua de yerba maloliente y desabrida, tres panes duros y las diminutas tazas de arroz y grasa era toda nuestra alimentación durante cuatro días a la semana; los otros tres días era peor, servían una intragable sopa de trigo. Estábamos abandonados al fiero destino. El hambre nos torturaba intensamente, pero seguía en huelga ante la imposibilidad de vencer el asco a la infame comida mezclada con piedritas, paja y excremento de roedores. Siempre terminaba en el silo aquella mugre; Nelson y Miguel, con sobrehumanos esfuerzos, comían algunas cucharadas, yo seguía manteniéndome con el agua de yerba y los duros panes. Días realmente dramáticos aquellos últimos del mes de noviembre de 1992. Dormía casi todo el día. Sólo de rato en rato conversaba con los muchachos. El hambre nos quitaba el ánimo. Nos permitían salir interdiario a correr en el patio treinta minutos rigurosamente controlados bajo una vigilancia increible. Alrededor de cincuenta efectivos policiales fuertemente armados nos custodiaban implacablemente; recordaba aquella vieja película «El tercer tiempo». Las pichangas futboleras nos ayudaban a despejar la mente y darle actividad a nuestro cuerpo inmovilizado durante las 24 horas. La mente estaba puesta en el día de la visita aún lejana, no teníamos ni un caramelo para comer. Todas las noches, íbamos al lecho soñando con la próxima visita. ¿Resistiríamos hasta entonces? Andaba todo el día mareado por el hambre. Y los días desfilaban lentamente. —¡Jorge Espinoza Sánchez, salga inmediatamente! Se abrió la puerta de la celda y salí al corredor. El teniente habló: —Ha venido a verte un coronel, dice que es tu tío. Era el coronel Urteaga que seguía afanado en conseguir mi libertad. Caminé flanqueado por el teniente y el sanguinario «Carrancho», un gordo y embrutecido suboficial que era el único policía que hostiga210 Jorge Espinoza Sánchez ba a los prisioneros; sus compañeros de armas se mofaban de él y se negaban a secundarlo en sus canallescos planes. Caminábamos hacia la salida del pabellón, le habían permitido al Dr. Urteaga ingresar aquella mañana, sólo por su alta graduación militar y como única excepción. Me esposaron las manos y caminamos hasta llegar a la gran puerta de entrada al pabellón de los comunes que se encontraba herméticamente cerrada y vigilada por decenas de guardias armados que no permitían el menor trato de los delincuentes con los políticos. Temían que los comunes se convirtieran en correo de los senderistas. Lentamente avanzamos por la rotonda, donde los hampones se paseaban y charlaban despreocupadamente. La mayoría se encontraban miserablemente vestidos, sucios y barbudos; algunos locos deambulaban por el patio como espectros escapados de la tumba, los homosexuales coqueteaban descaradamente con los guardias. Pude observar el mundo de los maleantes y contemplé el horror y la degradación en su más abyecta dimensión, los delincuentes besaban y celaban a plena luz del día a sus maricones, los borrachos yacían tirados sobre el piso, exhibiendo sus cuerpos tasajeados, los drogadictos angustiados vendían sus pertenencias para comprar la mortal pasta. Un negro mugriento gritaba: —¡No quiero tu ropa, chibolo, quiero tu potito rico! ¡Un quete por una cachada brava! ¿Lo tomas o lo dejas, amorcito? Los uniformados acostumbrados a la degradación, se mataban de la risa, el grotesco espectáculo no les sorprendía. Todo estaba permitido. Descubrí que nuestro pabellón era un convento al lado de aquel infernal antro donde se hacinaban los más abyectos monstruos creados por nuestra sociedad. Así era el mundo de los parias. Llegamos a la puerta de salida de la rotonda. Luego de mostrar la orden, los guardianes abrieron las gigantescas rejas de hierro e ingresamos al patio principal. Antes de ingresar al locutorio, me hicieron esperar unos momentos en el fresco patiecillo. Los internos que se encontraban trabajando en el jardín, me miraban discretamente. Uno de los hampones comentaba en voz baja mientras me observaba de reojo: 211 Las cárceles del emperador —Por culpa de estos terroristas de mierda, esta cárcel se ha vuelto una porquería, ahora resulta que a los faites nos quieren trasladar a provincias, conchadesumadres, la cárcel va a ser para ellos solos. ¿Y quién chucha va a ir a visitarme al culo del mundo? ¡Terroristas, hijos de puta! Los delincuentes no se enfrentaban con los subversivos, les temían. En días no muy lejanos, los senderistas les habían aplicado severas golpizas por robarles sus pertenencias. Ingresé al locutorio y ví tras el grueso vidrio del ambiente al afectuoso coronel sonriendo paternalmente. —Sobrino, no sabes todo lo que he tenido que hacer, no querían dejarme pasar el paquete estos desgraciados, el coronel a regañadientes ha aceptado por esta única ocasión, canallas de mierda. No te preocupes, sobrino, con el fallo de la Fiscalía Provincial, ya has sacado un pie de la prisión, no hay ninguna prueba que te pueda acusar, lo tuyo ha sido un momento de fatalidad. Es mejor que demore un poco más tu juicio, porque el chino, mafioso de mierda, está en plan de sicosear a todo el mundo y es capaz de condenar a los inocentes. Tú vas a estar lo menos un año acá. Me ha dicho el comandante que ustedes tienen de todo, yo no le creo, yo también he sido jefe policial y sé cómo son estas cárceles de mierda, por eso a la fuerza he hecho ingresar esta bolsa de víveres. ¡Carajo, a mi sobrino lo van a joder, desgraciados de mierda! Yo voy a defenderte hasta el final. ¡Hijos de puta, lo quieren joder a mi sobrino, carajo! Ahí viene el soploncito ése, pídele tu paquete, cuídate mucho, sobrino. ¡Tú sales libre en el tribunal o me corto los huevos! Fui conducido a la oficina del director donde pude estrechar la mano del solidario Dr. Urteaga, que exultante me explicó velozmente los detalles del proceso; un fuerte abrazo nos separó luego de breves minutos. Mi bolsa fue revisada por las chicas policías. No encontraron nada anormal y me la devolvieron con ojos llameantes. Mis manos esposadas difícilmente podían sujetar las valiosas provisiones. Antes de ingresar al pabellón, se sucedieron numerosas revisiones. Luego seguí caminando con la alforja milagrosa que soportaría los 32 212 Jorge Espinoza Sánchez chequeos; estaba frente a la puerta de mi piso y por milésima vez me obligaron a echar al suelo los víveres. Por fin ingresé a la barraca. Al cruzar por la habitación de «ñato», el torvo sujeto exclamó: —¡Qué tal vara que tiene este desgraciado! ¡Es un reaccionario este maldito! Entré a mi celda y eché sobre la cama mis fabulosos tesoros, tendríamos despensa para una semana. Mis acompañantes también languidecían de hambre y nos caía del cielo el suculento suplemento. Aquel día almorzamos con feroz apetito y después de muchos días pude bajar al patio con el estómago satisfecho. Cualquier apoyo, la mínima gota de agua, era una ayuda invalorable en la terrible incomunicación y hambruna generalizada. 213 Las cárceles del emperador Unas botas resuenan en la madrugada Aquel sábado transcurrió serenamente, pero la madrugada del domingo tendríamos una fuerte experiencia. Serían las tres de la mañana cuando despertamos bruscamente al escuchar fuertes pisadas de botas en el patio y el estruendo de un numeroso contingente militar que, corriendo desaforadamente, se acercaba a la puerta del pabellón. Escuchamos en medio del silencio de la fría noche una escalofriante balacera y gritos demenciales: —¡Sáquenlos a todos al patio, carajo! ¡Tírenlos al suelo y métanles palo en la nuca! ¡Abran las puertas, carajo! ¡Van a ver esos terroristas conchadesumadres! ¡Les vamos a enseñar a ser asesinos, carajo! Alcaide, abra las puertas de las celdas, es una orden, carajo, yo soy su superior. ¿O usted también es terruco? Desde su altillo, Pachón informaba: —Son más de treinta cachacos encapuchados, quieren sacarnos al patio; el alférez se niega a abrir las puertas y el oficial lo está presionando. Puta que están borrachos los cachacos, el alférez se ha puesto fuerte, carajo, lo están amenazado al hombre. Alcanzamos a escuchar algunas palabras de la fuerte discusión entre el alférez y el energúmeno. Si no se encorajinaba el buen oficial, aquella noche éramos hombres muertos. Su férrea oposición nos salvó de una madrugada espantosa, cualquier cosa podía pasar en aquel lugar. Al parecer, todo el mundo quería ajustar cuentas con nosotros. La situación se complicaba, Nelson con la razón extraviada chillaba con risa demencial. Luego vino el silencio en la tétrica prisión. A la mañana siguiente, nos enteramos a través de la guardia de servicio que aquellos cachacos no estaban autorizados para entrar al penal, pero habían ingresado prepotentemente y poco faltó para que 214 Jorge Espinoza Sánchez nos sacaran al patio y nos molieran a golpes. Estaban completamente borrachos y el alférez tuvo que esconder las llaves de nuestro pabellón para evitar la masacre. Nuestras vidas no valían nada. Llegó el día señalado para la primera visita a la enfermería. Fueron anotados los enfermos más graves, sólo diez internos podrían ser atendidos entre los 165 reclusos del pabellón. Mis espantosas erosiones cutáneas impresionaron al joven oficial y fui uno de los elegidos para la consulta médica de aquella semana. En fila de a dos salimos rumbo a la enfermería, en el grupo marchaban el veterano Eldredge que se quejaba de fuertes dolores y Zenobio que arrastraba penosamente los pies golpeado por la soriasis, también figuraba en el pelotón el siempre mañoso «ñato» que no perdía ocasión de salir al rapiñaje. Llegamos al tópico sin mayores contratiempos, subimos al segundo piso donde funcionaba la enfermería y nos detuvieron en la antesala. En aquel lugar los policías nos contemplaban con cara de pocos amigos. De pronto uno de ellos ordenó: —A ver, esos combatientes rojos, en cuclillas, cara a la pared y manos en la nuca, sin moverse hasta que se les ordene, si no les meto un culatazo, carajo. En cuclillas, manos en la nuca y cara a la pared, corría el tiempo y se fatigaban los miembros. Confiaba en que el médico nos llamaría pronto y terminaría el juego, pero luego de tres horas, el maltrato era muy intenso. Se hinchaban las piernas y un dolor insoportable se apoderaba de mi organismo, mientras el policía gritaba enfurecido: —¡Cuidado con pararse, carajo! El primero que se pare, se gana un culatazo. ¿Tú, de dónde eres? ¡Ah, del rico Huancavelica! Ahí mataron los terrucos a un promoción mío, seguro has sido tú, conchatumadre, aguanta nomás, huevón, te tocó perder, caballero nomás. A ver, ¿quién sabe cuáles son los símbolos de la patria? A ver tú, el de camisa verde, ¿cuáles son los símbolos de la patria? ¡Rápido, carajo! El desgraciado se divertía en grande, paseaba su metralleta sobre nuestras nucas y preguntaba naderías absurdas en aquel momento 215 Las cárceles del emperador en que mi cabeza amenazaba con explotar por la tortura; «ñato» imploraba al borde del llanto: —Señor, soy un hombre enfermo, soy inocente, no nos dan de comer, tengo hambre, tengo hambre. —¿Tienes hambre? Cómete este varazo, terruco conchadetumadre —respondió el cachaco, asestándole un violento golpe en la cabeza. —¡Así se van a quedar toda la mañana, carajo! Técnico, que nadie se mueva. Asesinos de mierda, tienen suerte que el coronel es buena gente, carajo, yo los volvería locos a estos malditos. Teníamos varias horas en la incómoda posición, sentía que mis piernas estaban a punto de reventar por la congestión de la sangre, me dolía el cuello atrozmente y los brazos se desgajaban dolorosamente, no podía moverme, los cancerberos esperaban el menor movimiento para asestarnos un culatazo. El médico no llegaba. Estábamos a merced de los vandálicos guardianes que, con odio infinito, nos acusaban de haber asesinado a sus colegas y nos deseaban la muerte. Más de tres horas llevábamos en la tortura en cuclillas. Incliné mi cuerpo sobre el compañero del costado para aliviar el martirio y el infeliz me miró con ojos angustiados. Se había paralizado el flujo sanguíneo en mis miembros inferiores. Uno de los muchachos cayó al piso agobiado por el cansancio, de un violento culatazo en la espalda lo hicieron volver a su posición. Todo mi cuerpo estaba espantosamente acalambrado y a lo lejos, en medio del mar embravecido, escuché la voz del médico reclamando a los enfermos y el guardia alegremente: —¡A pararse, muchachos! Siempre es bueno el ejercicio para los enfermos. No lo vayan a matar al doctor, ¿ah, carajo? ¡Ustedes son más asesinos que la gramputa! Me puse de pie completamente mareado por el tremendo esfuerzo. La sangre se había agolpado en mis piernas y la falta de circulación me estrangulaba. Uno por uno fueron ingresando los acusados al consultorio; cuando llegó mi turno, descubrí que el médico era un tipo indolente que, 216 Jorge Espinoza Sánchez sin mirarnos, nos preguntaba como a fantasmas por nuestras dolencias, y sin revisarnos nos recetaba en un papel cualquiera. Luego formamos ordenada cola en la farmacia para recoger los medicamentos; una guapa enfermera me alcanzó un frasco de loción para combatir la acarosis, y regresé a la fila. El infame policía volvió a la carga. —¡Todos en cuclillas, cara a la pared! ¡Las manos en la nuca! Aún no nos reponíamos del sutil castigo, pero el desgraciado continuaba con su torturante juego. En esos momentos, un guardia reclamó al reo: —¡Jorge Espinoza Sánchez! Tiene visita de su abogado. Te salvaste, camarada, los demás van a ir raneando hasta su pabellón; les vamos a sacar la mierda, asesinos malditos. El azar me libró de la tortura china, salí rumbo al locutorio de abogados. Respiré profundamente, una mano misteriosa me arrancó del calvario. ¡Mil metros raneando sobre piedras! Al ingresar al locutorio me encontré con el leal Eduardo León que me informó gravemente sobre las novedades de mi caso: —Hermano, estamos caminando bien, el dictamen favorable de la Fiscalía Provincial es un punto de apoyo. Tienes que tener paciencia, el juicio demorará probablemente un año, pero no podemos confiarnos a pesar del dictamen. Sigo trabajando intensamente tu caso, he presentado numerosas pruebas de descargo. La cosa es gravísima, están condenando inocentes. Nadie puede estar seguro hasta que haya sido absuelto, los sin rostro son incondicionales del gobierno y van a querer hundir a todos. Yo voy a luchar hasta el final, no puedo permitir que te condenen, es una terrible injusticia la que están cometiendo contigo, tienes que estar preparado para todo. Donde vayas, yo estaré siempre defendiéndote, no abandonaré tu caso hasta que salgas en libertad. ¡No permitiré que te sepulten en vida! El buen Eduardo León, siempre tan preocupado y grave, no acostumbraba adelantar juicios, se limitaba a trabajar seriamente. Era mejor así, pues generalmente los abogados vendían ilusiones a sus patrocinados. Luego de despedirme del viejo amigo, regresé a mi celda. 217 Las cárceles del emperador Observé en las celdas vecinas a los internos que habían asistido a la enfermería, estaban demacrados y golpeados, algunos vomitaban. Me contaron que luego de apalearlos los habían traído de regreso rampando los mil metros que separaban el tópico de nuestro pabellón. El castigo había sido durísimo para los que no pudieron realizar el tremendo ejercicio. La campana me salvó milagrosamente aquella mañana de primavera. Zenobio estaba destrozado, la soriasis lo maltrataba y lo habían obligado a realizar el inhumano castigo físico. Nelson le juraba a Miguel que nunca iría al tópico, estaba aterrado el frágil teatrero. Pronto se solucionó el problema del agua. Con el baño diario, la acarosis se batió en retirada. Nuevamente nos quedamos sin víveres y faltaba aún una semana para la visita. La comida del penal cada vez era más horrenda. En los días siguientes se resquebrajó la armonía en nuestra celda. La incurable paranoia del teatrero había sembrado el caos. Nelson, cual doncella ofendida, no me dirigía la palabra, igual actitud tomó Miguel para respaldar a su maestro. Se instauró la anarquía en la tumba número diez, el cobarde Nelson tenía miedo hasta de su sombra, Miguel se dedicaba indiferente a cazar moscas y a leer la Biblia, el único libro que circulaba en la prisión. Las horas transcurrían lentas y tediosas mientras el incansable Pachón continuaba con las delirantes emisiones de su radio Cadena Perpetua. También Palpán se revelaba como un conversador infatigable, conjuntamente con Ramos Hernández habían formado un singular cine club y todas las noches, proyectaban verbalmente dos películas clásicas, incluso había cinco minutos de intermedio donde Pachón cantaba canciones de la época en que se estrenaron las películas mientras una voz ofrecía canchitas y cigarrillos; las películas se «proyectaban» ante un solemne silencio de parte de las celdas cercanas que vivían como propias las incidencias del «ecran». Tenía su público el cine club, también sucedía que en ocasiones la platea silbaba por los cortes en la «proyección». Palpán, un militante senderista con alma de niño, gustaba de las películas de terror y se le ahogaban las palabras por el suspenso cuando narraba 218 Jorge Espinoza Sánchez las aventuras del conde Drácula o los espeluznantes relatos de Allan Poe. Las comedias eran la especialidad del despiporrante Pachón. Así pasaban nuestras noches. Desde mi lecho, fuertemente abrigado asistía a las «funciones» del imaginativo cinematógrafo. Palpán era un conversador inagotable, daban las dos de la mañana y seguía charlando, muchas veces el compadre quedaba hablando solo. En medio del sueño, lo escuchaba charlando con los fantasmas. 219 Las cárceles del emperador Una gigantesca invasión de ratas Estrechísima pero impecable la celda. Era una necesidad mantenerla limpia para prevenir cualquier enfermedad. Nos turnábamos para realizar la limpieza; el piso, el lavador, el silo eran acuciosamente aseados con detergente. No había tenido hasta aquel momento ningún sobresalto, sólo al despertar en las mañanas era impactado por los gruesos barrotes de nuestra prisión. Una madrugada desperté sobresaltado por una extraña sensación y quedé helado con la inmunda visión de varias ratas caminando sobre mi cuerpo. Aterrado, agité la frazada y arrojé los roedores al piso. Nelson despertó asustado al sentir caer sobre su cuerpo las enormes ratas, pegando un grito desaforado. De un salto felino, subió a mi cama espantado. Recuperados del susto, iniciamos la cacería de los inmundos animales que lograron huir atravesando las rendijas. Escuchamos que también en las otras celdas había ajetreos provocados por los roedores. No había duda, éramos visitados por las ratas todas las noches sin darnos cuenta. Ahora me explicaba por qué nuestras bolsas lucían pequeños huecos y trozos de pan amanecían regados en el piso. La invasión era general. Los internos perseguían y golpeaban a los fétidos animales, algunos los habían atrapado y las mataban a zapatazos, las infelices chillaban espeluznantemente. Sentí un incontrolable pavor al escuchar aquellos chillidos que parecían los gritos de agonía de un niño. ¡Qué diabólica metamorfosis! El horror llegaba a la prisión. A la mañana siguiente, intentamos hallar una solución al escalofriante problema. Llegamos a la conclusión que debíamos turnarnos para montar guardia durante toda la noche para repeler a las invasoras. Los muchachos de las otras celdas habían arrojado al pasadizo a las ratas muertas, y a las siete de la mañana, hora en que se realizaba 220 Jorge Espinoza Sánchez la limpieza diaria, lucían horrendas y nauseabundas sobre el piso. El hedor era insoportable, decenas de animalejos habían sido muertos por los prisioneros. Los delincuentes que traían la paila arrastraban la pesada olla aplastando a los inmundos animales. Algunas ratas aún estaban vivas y chillaban espantosamente. Fue terrible aquella mañana. No me reponía del pavor de saber que durante muchas noches habíamos dormido con las inmundas retozando alegremente sobre nuestros cuerpos, no disponíamos de veneno para eliminarlas y las rejas les facilitaban el ingreso a nuestro ambiente. ¿Qué haríamos? En la celda número once Bejarano y Federico preparaban sus bolsas con trampas. Radio Cadena Perpetua trasmitía desde las seis de la mañana, alertando a la población penal sobre la gigantesca invasión señalando que una rata blanca comandaba la manada. ¡Pachón era incorregible! Sólo aquel horror faltaba para completar la tragedia, Peñaranda fue salvajemente mutilado de una oreja por una rata hambrienta, estábamos expuestos a coger la temible peste bubónica. Era muy peligrosa aquella fétida invasión. El día avanzó tumultuoso y tenso, y al llegar la noche, la repugnancia y el terror me estremecían. Según la teoría de ciertas religiones, los seres depravados en su vida terrena, al morir, se reencarnan en roedores e insectos nauseabundos como su vida pasada. ¿Con la reencarnación de qué seres diabólicos tendría que vérmelas en esa apocalíptica noche? Se apagó la luz del pabellón. Empezaba la ópera del espanto, se instalaba lentamente un pesado silencio en el ambiente. Sentado en mi cama de piedra montaba guardia, zapato en mano. Ya vendrían las hijas de la oscuridad. Pasaban los minutos angustiosos sin que sucediera nada. De pronto, estallaron las voces: —¡Celda diez, las ratas están avanzando para allá! Vi desfilar frente a mi ambiente enormes ratas del tamaño de un conejo que huían cuando golpeaba las rejas. Eran numerosas y al parecer estaban hambrientas; minutos después, volvieron a la carga, 221 Las cárceles del emperador tratando de ingresar a la celda; nuevamente el violento ruido las espantó. La trampa de Bejarano había funcionado y escuché los golpes de los internos matando a nuestros enemigos; chillaba espantosamente el animal haciéndome congelar la sangre en las venas. El Pastor había amarrado una cuerda en una bolsa y colocado un trozo de pan en la boca de la trampa. Al ingresar el roedor, estrangulaba la bolsa encerrando al animal, y lo molía a zapatazos, los chillidos eran pavorosos. El sueño me abrumaba pero el terror me mantenía despierto. En la oscuridad brillaban sus ojillos mirándome fijamente. Así llegó la mañana sin pegar los ojos. A las seis, caí rendido y no desperté hasta las cuatro de la tarde con el estridente ruido de la paila. —Compadre, las ratas bailan toda la noche en su paila, la cocina está inundada de mierda, la paila no tiene tapa y las malditas amanecen comiendo las sobras de la olla y así cocinan al día siguiente —me contaba, asqueado, un joven policía. Ya lo imaginaba. Bastaba mirar la mugrienta indumentaria de los ayudantes de cocina para tener una idea de lo inmunda que era la preparación de nuestra miserable comida. Seguía negándome a comer, me mantenía con el té y los panecillos duros, aguardando ansiosamente la visita, entonces podría comer luego de largos días de hambre. ¡Así se vivía en aquella durísima prisión! —Poeta, tienes que comer, si no te vas a tuberculizar —me decía el experimentado Aguirre. Los días corrían presurosos y el sol quemaba cada vez más intensamente. Se acercaba el día de la visita y también la Navidad. Pasaría la Nochebuena enjaulado como una fiera. Las ratas seguían torturando nuestras noches, cubríamos la puerta de la celda con una frazada y tapábamos todos los huecos, además de regar detergente frente a nuestra puerta, aconsejados por los comunes que de esas cosas sabían mucho. Siempre despertaba asustado por los chillidos de los saturnales roedores. Así transcurrían las siniestras noches. 222 Jorge Espinoza Sánchez Luego de larga tortura, el tan ansiado día de la visita llegó con un sol esplendoroso y un hambre enloquecedor. —¡«Raqueta»! ¡»Raqueta»! ¡Desháganse de todas las cartas y documentos comprometedores! Primera requisa en el pabellón 4B. Los internos de inmediato rompieron papeles y documentos, arrojándolos al silo donde desaparecían con abundante agua y detergente. Estaban en el cuarto piso los policías y la tensión era tremenda, pues escuchábamos un fuerte griterío en el piso superior. Estábamos a la expectativa mientras Palpán vaticinaba por centésima vez: —Nos van a sacar calatos al patio y nos van a masacrar, así son las requisas en las trincheras. Nelson estaba incontrolable y desesperado, preferí no mirar al teatrero y esperé la llegada del contingente policial. Luego de unos minutos se abrió la puerta de entrada al piso y en tropel ingresaron corriendo decenas de policías encapuchados, portando metralletas en las manos. El oficial bramaba: —¡Rápido! ¡Abran todas las puertas! ¡Que salgan los asesinos! Simultáneamente se abrieron todas las jaulas y en la jungla rugieron las fieras: —Salgan todos con las manos en la nuca, pónganse contra la pared, monstruos malditos. Revisaron minuciosamente nuestras ropas, forros de los colchones, baños, buscando afanosamente armas y escritos subversivos. Luego de exhaustiva revisión, no encontraron nada. Los policías amedrentaban a los prisioneros con sus pasamontañas y gritos de guerra mientras el oficial amenazaba a los internos: —¡Son vivos estos conchasumadres! Nunca se les encuentra nada. ¡Perros malditos! ¡Ya se viene otra matanza, carajo! Se retiraron los encapuchados y la tensión se desvaneció. Respiré aliviado y me alisté para la gran jornada. 223 Las cárceles del emperador Cuando llegó mi turno en la visita comprobé con alegría que mi madre y hermanas estaban robustecidas anímicamente. Crecían los míos en la hora de las duras pruebas. Regresé a mi celda portando las bolsas de lona, los muchachos estaban radiantes. Llevaba más de quince días comiendo sólo los míseros panecillos y bebiendo abundante líquido para engañar al estómago. Al explorar mis paquetes de provisiones la presencia de los aromáticos y exquisitos platos me mareaba y no sabía por cual empezar. Comí golosamente, no quería perder nada, tenía el apetito atrasado y las papas rellenas, el cau cau, la patasca, el arroz con pollo, los panes con carne, la mazamorra morada deslumbraban y enceguecían mis ojos de hambriento galeote. Tenía junto a mí los platillos que tanto soñara en los días de hambruna carcelaria. Compartí los platos con los compañeros sin visita y seguí saboreando lentamente. Los que no han sufrido largas temporadas de hambre, no podrán comprender la magia de aquellos momentos inolvidables. Los internos estaban extasiados contemplando sus tesoros. Los minutos corrían alegremente y seguía entregado a la gula mientras hermosas odaliscas danzaban sobre los platillos. Pasados los maravillosos momentos, descubrí con estupor que la inexperta familia nuevamente había cometido el error de enviarme platos del día, abundante fruta madura, queso fresco y alimentos rápidamente perecederos por el excesivo calor de la zona. Estaba escrito, luego de una corta tregua volvería a torturarme el hambre. Las noches del mágico día de visita eran esplendorosas, la alegría desbordaba el pabellón. Los penados cantaban y olvidaban las rejas. Sólo en ocasiones como ésta el servicio proporcionaba agua caliente a los prisioneros, seguían prohibidos los calentadores. El carnaval se prolongaba hasta altas horas de la noche. ¡Fiesta en el infierno! ¡Belleza de una espada clavada en el corazón! Pasaron los días y las semanas. Mis compañeros de celda fueron informados por sus abogados que saldrían en libertad antes de Nochebuena. Les juraban que su 224 Jorge Espinoza Sánchez excarcelación era un hecho. En aquellos días los compadres me ignoraban, me consideraban peligroso por cultivar indiscriminadamente la amistad de los presos políticos. No me explicaba cómo harían sus defensores para sacar de prisión a los alucinados actores; saltaban hasta el techo los compadres. ¡Irredentos soñadores! Aguardaban los histriones a sus salvadores. Al día siguiente, un guardia llegó con una papeleta anunciando la visita de mi abogado. Salí de la celda ante la desesperación de los teatreros que esperaban a su defensor con el alma en un hilo, pues faltaban pocos minutos para que terminara la hora de visitas de los abogados y no habría diligencia alguna hasta después de Navidad. Caminaba por el pabellón de los comunes, siempre resguardado por el policía; mientras avanzaba, pude observar un triste negociado. Un avezado delincuente tenía agarrado del brazo a un joven y lloroso homosexual escandalosamente maquillado y vestido sólo con un diminuto calzoncito. Lo remataba entre los vagos por cincuenta soles. Al ver mi cara de asombro, el guardia comentó: —Eso no es nada, compadre. ¡Estos cojudos son capaces de vender hasta a su madre! Ese chibolo que están negociando no era maricón, ingresó hace dos meses por un desfalco y el negro «Delicias» a chavetazos lo convirtió en su mujer. Ahora el palomilla se ha conseguido un culo nuevo y su cabrito lo remata a otro faite. Así es acá la vida, es otro planeta, compadre. No podía creerlo, había leído historias así en revistas y diarios sensacionalistas, pero al ver frente a mí la abyecta degradación de los infelices, me negaba a aceptar que el hombre pudiera descender a tan mísera condición animal. Perturbado, llegué al locutorio y contemplé, tras el grueso vidrio, el amable rostro del Dr. Urteaga: —Sobrino, hay que tener paciencia, nadie quiere mover un dedo a favor de los procesados. Estamos luchando solos contra el aparato represivo del gobierno. Antes de un año, no llega nadie a juicio. 225 Las cárceles del emperador Eran muy lentos los procesos, nada podían hacer los abogados. Se alejó el animoso coronel y regresé a mi celda. Siempre la misma tumba, la misma historia, la eterna espera. El tiempo se había detenido, tal vez transcurrirían años para demostrar mi inocencia y la vida continuaría mientras íbamos transformándonos en un vago recuerdo que sólo de tarde en tarde estremecería como una ráfaga helada a los que nos conocieron en vida. Sería largo el cautiverio. Comprobé que estaba pésimamente acompañado en la travesía, el teatrero generaba el caos total, el temor lo extraviaba cada vez más, Miguel se había subordinado totalmente a su profesor. Vivíamos en un clima de desconfianza y hostilidad. Ingresé a mi celda silenciosamente. Faltaban dos días para Navidad, no habían venido los abogados de los soñadores, ambos yacían aplastados en sus lechos. De pronto Nelson me lanzó una mirada implorante y solté secamente las palabras del oráculo: —Según mi abogado, es imposible que alguien pueda salir libre sin antes llegar al tribunal. ¡Totalmente imposible! ¡Mínimo vamos a estar un año en esta pocilga! 226 Jorge Espinoza Sánchez Una rata en el menú La comida cada vez era más puerca. Una tarde un reguero de pólvora corrió rápidamente por el ambiente: —¡Una rata en el almuerzo! ¡Una rata en el almuerzo! En la celda número uno donde vivían Losa y «ñato» gritaron la mala nueva. El preso es lo último y vale menos que un perro en la consideración de los carceleros, a pesar de la aparente caballerosidad con que nos trataban los efectivos policiales. La conmoción fue general entre los muchachos. El experimentado Aguirre recordaba: —En una prisión anterior en El Frontón, nos amotinamos porque nos ponían ratas en la paila. Esto es una práctica habitual en las cárceles reaccionarias. Hay que reclamar enérgicamente; pero ahora coman nomás, si no se pulmonean. Extraña filosofía. Sabía reflexión del hambre. Todos comieron aquella tarde. ¡Habíamos pasado la prueba de fuego en el horror del infierno! Minutos después, en el patio, todos rodeaban a Losa que exhibía la cola y las patitas del animal que había hallado en su plato el inefable «ñato». El Alcaide negó terminantemente que la policía propiciara aquella salvajada y echó la culpa a los comunes, por cuyo patio transitaba descubierta la mugrienta paila. Los senderistas estaban indignados y exigían hablar con el coronel. El clima se tornó beligerante. Al llegar la noche, el estruendo de los reclamos resonaba en todo el presidio. —¡Muerte a los reaccionarios! ¡Muerte a los policías sirvientes del gobierno genocida! ¡Muerte a los perros del gobierno! ¡Viva la gloriosa revolución! 227 Las cárceles del emperador Agitaban rabiosamente los combatientes de Cachiche. Era tan fuerte la tensión que el Alcaide se vio obligado a llamar al jefe del contingente militar, ante la ausencia del director. Al siguiente día se hizo presente el oficial, acompañado por su escolta que traía el almuerzo del día y en tono conciliador ofreció el cielo. —Señores, he ordenado una amplia investigación para esclarecer este incidente. Para demostrarles que la comida está en buenas condiciones, voy a comer delante de ustedes este delicioso cau cau. Así era todo en aquellos parajes olvidados por el mundo; luego continuaría el espanto. Como todas las cosas en aquel lugar, rápidamente cayó el olvido sobre el grotesco asunto. Los militantes de Cachiche seguían buscando el amotinamiento. Los inculpados decidieron guardar la calma, los senderistas iqueños ya habían sido condenados en su mayoría. Nos encontrábamos en vísperas de Navidad, al mediodía el pailero llegó arrastrando la gigantesca olla y repartió veinte milanesas de pescado y una gran bolsa de galletas de agua para cada celda. Era un regalo de la Cruz Roja por las fiestas navideñas y sabíamos que aquello era un robo descarado que se les hacía a los presos políticos, pues los cocineros nos habían informado que la Cruz Roja había enviado pollos, salchichones, bizcochos, panetones, frutas y sólo nos daban las insípidas galletas y las frías milanesas. ¿Y las demás provisiones? Los oficiales encargados de recibir las donaciones, lo negociaban todo con los narcotraficantes, a espaldas del coronel que, según nuestro informante, no participaba en los turbios negocios de sus subalternos. Aquel día en el patio los internos lucían agobiados por la melancolía, la Navidad los perturbaba. La tristeza inundaba el pabellón en la víspera de Nochebuena, la jornada era inquieta. Pachón anunciaba una emisión especial por Navidad en su emisora «RCP». ¡Qué extraño es el ser humano! Habían tomado con serenidad la dura prisión y la llegada de una simple fecha los afligía fuertemente. Llegó el 24 de diciembre de 1992, mi primera Navidad en prisión. Nelson había perdido los papeles; desgreñado e histérico, mal228 Jorge Espinoza Sánchez decía a gritos a su abogado, como si fuera el culpable de su prisión. Se golpeaba la cabeza contra la pared y sólo la enérgica intervención de los policías que lo amenazaron con llevarlo al «hueco» pudo calmarlo. La neurosis del teatrero nos complicaba la vida, a cada momento surgían problemas por las niñerías del díscolo galeote. A primera hora de la mañana, nos sirvieron abundante quaker con varios bizcochos, luego repartieron más galletas y milanesas de pescado. Anunciaron un almuerzo especial. Escuchábamos a los comunes celebrando ruidosamente acompañados por los suyos; ellos gozaban de visita durante todo el día y se rumoreaba entre los policías que los familiares se amanecerían con sus presos celebrando la nochebuena. A los presos políticos no se les permitía ni una simple carta. A mediodía llegó el coronel, saludó amablemente y felicitó a los internos por su sobrio comportamiento, también echó maldiciones a los senderistas del segundo piso por sus continuas incitaciones a la rebelión. —¡Ya viene la GAME para sacarles la mierda a esos conchasumadres! El camaleón uniformado anunció recreo durante toda la tarde y visitas directas de los familiares para el año nuevo. Ya sabíamos que era pura fantasía y lo escuchábamos despreocupadamente. Con el almuerzo llegaron los prometidos pollos navideños. Un negro mugriento hediendo a excrementos, con sus manos llenas de tierra cogía las presas y las depositaba en los platos de los reos, lo mismo hacía con las papas y luego con la ensalada. Los compadres bromeaban y comían alegremente. Luego salimos al patio a estirar los músculos. Discretos grupos de internos conversaban en los lugares más apartados, charlaban en voz baja sobre misteriosos sucesos mientras miraban desconfiadamente a su alrededor. Eran los militantes senderistas que coordinaban futuras acciones a desarrollar, siempre caminaban en pequeños grupos con pasos lentos y miradas sombrías. —Cuñao, hoy día estaría feliz con mi novia. Ese desgraciado del Frana ha jodido a muchos inocentes, mi familia va a pasar una 229 Las cárceles del emperador Navidad trágica, yo y Rocky en prisión injustamente; y pueden condenarnos a treinta años. El caso de la Academia ha sonado a nivel internacional y no nos van a soltar tan fácilmente. No sé qué hacer, hermano ¡Treinta años de cárcel! No podemos dormir pensando en nuestras familias y la angustia en que estarán sumidas. Estoy desesperado, mi abogado dice que nuestro juicio tiene para rato porque están deteniendo más gente involucrada con la Vallejo. Estoy jodido, cuñao, ¿cómo estará mi hembrita? —Joel estaba desesperado, temía la draconiana condena. La tarde transcurrió lentamente. El sol nos sonreía como una dulce adolescente, el patio desierto bostezaba perezosamente, el cerro vecino nos entregaba imágenes alucinantes, en sus faldas como diminutas hormigas se movían los soldados. 230 Jorge Espinoza Sánchez Navidad y año nuevo en el pabellón senderista Los policías también pasarían la Navidad encerrados, el reglamento no admitía discusiones. A las ocho de la noche llegó el cambio de guardia y, previa propina, se abrieron las puertas de las celdas, «Juaneco» era el hábil negociador que convencía a los policías. El siempre atento Bejarano me invitó a su ambiente y bebimos un caliente chocolate. Por arte de birbiloque, el pastor evangélico había conseguido un calentador que ocultaba celosamente a los ojos de los vigilantes. Saboreamos la apetitosa bebida y charlamos largamente, también él figuraba en el expediente de los artistas. Bejarano no confiaba en sus defensores, cambiaba de abogado a cada momento y presentaba innumerables escritos a la Corte Suprema. Escribía a todas las iglesias evangélicas, sin ningún resultado; sin embargo, lucía tranquilo y señalaba que Cristo inspiró su camino de revolucionario y él lo liberaría cuando llegara la hora señalada en el libro de la vida. En las barracas vecinas, se reunían los reos en alegres grupos, otros conversaban animadamente en los pasillos, los muchachos se preparaban para recibir la Navidad. A lo lejos escuchábamos la explosión de potentes cohetones lanzados al espacio por los comunes y sus gritos exacerbados por el licor. Compartimos nuestros escasos víveres con los menos favorecidos, un ambiente de nostálgica fiesta iba inundando el espacio, «Juaneco» cantaba alegres cumbias y lanzaba hurras por la pronta liberación. Los prisioneros se desplazaban como una inquieta muchedumbre que revoloteaba en una extraña avenida. Habíamos bautizado al estrecho pasadizo como el Jirón de la Unión, policías y reos caminaban y cantaban en un ebrio tumulto de sensaciones encontradas. Pero la alegría no aceptaba posarse en los predios de los condenados, a pesar de la orquesta de «Juaneco» y los frenéticos valses que cantaba Aguirre, secundado por Pachón y Hernández. Al final del corredor, junto 231 Las cárceles del emperador al mirador de los guardias, me encontré con Joel. El muchacho contemplaba, con ojos locos, las calles de Canto Grande que se podían observar desde el estratégico lugar, y el dolor se batía con picos de botella en sus palabras: —Cuñao, mira esos carros, van llenos de gente libre. Míralos, parece que estuvieran a un paso. Están a mil metros de nosotros, pero a millones de kilómetros de nuestra desgracia. Ellos no saben que estamos aquí, pudriéndonos en vida, y tampoco le importamos a nadie. Míralos, seguramente van con sus panetones, sus vinos, llenos de alegría, hacia sus casas, a los brazos de sus mujeres, y nosotros como ratas en este miserable hueco. Observa ese microbús que rueda por la pista. ¡Allá baila la vida, aquí canta la muerte! Compartíamos los últimos pertrechos y capeamos la noche lo más ocupados posible para mitigar la profunda saudade por los seres queridos. El incorregible Icochea seguía con el famoso escrito de su abogado, mientras el loco Carpio ganaba atronadores aplausos bailando hilarantes pasos de rap. Nelson y Miguel continuaban enclaustrados en su jaula de concreto, los muy ilusos creían que aislándose de los internos, la policía los iba a catalogar como inocentes. Nelson mostraba abiertamente su cobardía, temblaba empavorecido por la menor amenaza represiva. Se tornaba peligroso el compadre. Corrían raudos los minutos, los cantantes atronaban la noche, en el cielo danzaban furiosos los fuegos artificiales, los petardos y la cohetería gritaban su alegría por la gran fiesta cristiana. Allá en la ciudad, donde los hombres libres gozaban frenéticamente, la vida era hermosa y era buena. ¿Quién se acordaría de nosotros allá? Sólo nuestra madre, nuestros hijos desolados. El hombre preso desaparece de la vida, los que fueron sus amigos en los bellos días, sienten incomodidad al mencionar su nombre, prefieren olvidarlo y, si alguien insistiera en saber del desterrado, dirán distraídamente, creo que ha muerto. Historias así fueron comunes entre los condenados a mazmorras en aquellos infames días. La medianoche se acercaba, los fantasmas se alejaban trepando los cerros, un desconocido silbaba en el bosque, ella escri232 Jorge Espinoza Sánchez bía las cartas asesinas, la metralla iluminaba la oscura pieza, la gitana abría su prodigiosa caja de Pandora. La muerte era nuestra anfitriona. Se repartieron bizcochos y se brindó con refrescos. La noche estaba incendiada, nosotros los de entonces, ya no éramos los mismos, pero se abrazaban los galeotes y celebraban la Navidad en las miasmas de la prisión. —¡Feliz Navidad para los prisioneros de guerra de Canto Grande! ¡Viva la revolución, compañeros! ¡Muerte al miserable perro reaccionario Fujimori! —gritaban los indoblegables rebeldes de Cachiche. Los comunes inflamaban el penal, los vecinos de Canto Grande quemaban la pólvora de su desesperanza, millones de peruanos se abrazaban en la hora celeste. Eran las 12 de la noche del 24 de diciembre de 1992. Y se armó la jarana, Aguirre estaba diablo y cantaba ebrio de sones africanos: Babalú aye ecua babalú, babalú... Aplaudían los prisioneros. El festejo continuaba en la inolvidable noche donde la muerte reía y las cadenas danzaban en espectral fiesta. Era el aquelarre de los hombres sin patria, la Navidad de los enterrados en vida, el vals de los que partieron sin retorno. René se golpeaba la cabeza contra la pared, estaba borracho de angustia, el trágico sudario de su tragedia me mostraba la miseria del hijo del hombre: —¡Hermano, el fiscal me quiere condenar a treinta años de prisión! ¡Soy inocente! ¡Soy inocente! Zenobio se encontraba devastado por la soriasis, la cruel enfermedad lo estaba matando, ya no podía caminar aquel hombre abando233 Las cárceles del emperador nado. Pachón recordaba a su compañera también en prisión, la madre de Celestino había muerto de dolor ante la cruel prisión del hijo querido, el Tribunal Militar condenaba a cadena perpetua a cientos de acusados, más del cincuenta por ciento de la población penal estaba tuberculizada. A la una de la mañana, el Alcaide fue avistado por los guardias apostados en el mirador y todos corrieron a sus barracas. Echaron candado a las celdas y la fiesta se dio por terminada. Me esperaba la cama de piedra, los sueños terribles, el fétido aliento de las ratas y tal vez, a la mañana siguiente, las trágicas notas de la guitarra cantando la noche eterna. Noche de pesadillas, los prisioneros estaban enervados y gritaban, asediados por fantasmales verdugos. Sobrecogía escuchar los bramidos del subconsciente, algunas madrugadas se helaba la sangre en mis venas al despertar súbitamente y escuchar un coro de almas en pena jadeando. El 25 de diciembre amaneció espléndidamente. ¿Qué podían importar las fiestas al hombre que se pudría en prisión? Estábamos en el patio y los internos de los tres pisos habían bajado juntos. El alférez organizó un campeonato de fulbito para celebrar la fiesta cristiana. Primera vez que contemplaba de cerca a los amotinados de Cachiche, estaban muy delgados y tosían persistentemente. La mayoría de aquellos internos no tenían familiares en Lima y sufrían hambre, a pesar del apoyo que les brindaban los internos de los otros pisos. Sólo charlaban entre ellos, no negaban su militancia senderista. Luego de dos meses pude reencontrarme con algunas amistades de la carceleta. Todos narraban la misma historia, sus procesos estaban detenidos y nadie sabía nada del ansiado juicio. Schwartz aferrado a la brujería, llenaba de sueños el cerebro del teatrero. El chamán le había ofrecido sacarlo de prisión en siete meses y sólo faltaban sesenta días para la sublime fecha; estaba convencido el ingenuo budista que los poderes del charlatán estaban por encima de los tribunales y las leyes de guerra. Delgadillo lucía muy desmejorado, camina234 Jorge Espinoza Sánchez ba con la mirada extraviada, pronunciando palabras extrañas y riendo sin motivo. ¿Qué había sucedido con el animoso muchacho? —Poeta, Delgadillo se está loqueando, todas las noches despierta a la gente con sus gritos, dice que vienen a molestarlo seres de otro planeta, amanece sentado en su cama conversando con los imaginarios extraterrestres. Le ha chocado la prisión al muchacho —informaba Teo muy preocupado. Ya lo había notado, varios internos desarrollaban actitudes muy extrañas en los últimos tiempos. Las durísimas condiciones de vida impuestas por el régimen, empezaba a trastornar a los reclusos. Así pasó la semana. Llegó el 31 de diciembre. Empezaba a berrear una nueva criatura, 1993, y la ciudad se disponía a quemar los últimos centavos en la fiesta postrera. Los reos sólo disponíamos de unos míseros bizcochos y un aguado quaker para celebrar la dichosa fecha. Nos brindaron unos minutos extras en el patio, después la tarde transcurrió lentamente con los galeotes tratando de leer las páginas irreales del libro de sus vidas para disipar el tedio que terminaba aplastando a los débiles. Al caer las primeras sombras de la noche, el arreglo económico nos permitía caminar por los pasillos de nuestra residencia. Pero no había alegría, a pesar que «Juaneco» y su orquesta, músicos sobre cuyas cabezas pendían treinta años de prisión, hacían denodados esfuerzos por derrotar la apatía de los prisioneros. El prolongado encierro iba inundando de neurosis el sepulcro de los vivos. Un pequeño grupo se reunió esa noche en la celda de Aguirre, charlábamos, bromeábamos, y llegaron los recuerdos: El chino Santos era un militante que integraba un comando de aniquilamiento. En compañía de varios combatientes, había colocado una carga de dinamita en un edificio de la ciudad, pero no tuvo tiempo para huir. Sabían que era un operativo suicida y se habían despedido de la vida antes de iniciar la acción. Santos tuvo suerte, pues la carga demoró en explotar y él salió huyendo como alma que lleva el diablo mientras que sus compañeros menos avispados volaron por los aires muriendo horrendamente. La 235 Las cárceles del emperador manzana fue rodeada por la policía y el chino fue capturado. Sorprendía escuchar las cuitas sentimentales del compadre; todas las niñas de sus ojos eran mujeres septuagenarias u octogenarias. Aquella noche Santos narraba emocionado otra de sus longevas pasiones: —Yo conocí a Pastorita Huaracina. ¡Qué linda mujer! Tendría pues 72 años, pero ¡qué mujer! Yo me enamoré inmediatamente de ella, y siempre iba a verla en sus presentaciones. ¡Me aloca esa mujer! Celebrábamos ruidosamente los extraños amores del alucinado combatiente; «ñato» también intervenía en la charla gritando su inocencia. —Compañero, yo no sé hasta ahora por qué me han traído acá, yo soy un hombre trabajador, honrado y respetuoso. ¿Por qué me habrán encarcelado estos canallas? —¡Compañeros prisioneros de guerra del pabellón 4B, vamos a celebrar el año nuevo cantando Flor de retama! —gritaban los muchachos de Cachiche. En la plazuela de Huanta los sinchis entrando están ... Nada podía convocar la alegría en nuestras almas, las bengalas en el firmamento y las luces de fiesta en la cercana población nos enervaban. Es muy difícil que un hombre en cautiverio pueda gozar fiesta alguna, el crepúsculo más hermoso del universo es la libertad. Y de pronto la gran explosión. Los relojes marcaron las 12 de la noche del 31 de diciembre de 1992. Adiós, brutal año represivo; bienvenido, nuevo año de incertidumbre. Delirante aquella celebración, bailábamos en las entrañas del monstruo. Una manera desesperada de seguir viviendo. Una ola inmensa nos envolvió y cuando la mar arrojó los náufragos a la playa, Carpio, fenomenal, se apoderó de la noche bailando rap desenfrenadamente. Era impresionante ver a aquel demente bai236 Jorge Espinoza Sánchez lando con su cabeza rapada, sus cantinflescos pantalones y los ojos extraviados. ¡La imagen viva de la prisión! A la una de la mañana, la guardia anunció el fin de la jornada. Volvían los pavorosos monstruos a sus jaulas de hierro. Una pesada atmósfera de silencio se apoderó del pabellón. No dormían los muchachos, recordaban a sus familiares, soñaban con sus hijos, anhelaban las caricias de la compañera. Dentro de mi alma un jinete insomne cantaba Contigo en la distancia y ella galopaba desbocada hacia mí como en la lejana adolescencia. —Abran las celdas, carajo, voy a llevar a chupar a estos huevones; puta madre, carajo, he tirado más chicha que la gramputa con mis causitas los narcos. Abran la puerta, mierda. Reconocimos la voz de «artefacto», uno de los policías de nuestro pabellón. «Artefacto» había ingresado sorpresivamente, aprovechando el descuido del guardia de servicio. El ebrio avanzaba por las celdas con el revólver empuñado en sus temblorosas manos. Nos apuntaba gritando histérico: —¡Terrucos de mierda! ¿No quieren chupar conmigo? Conchadesusmadres, les meto bala, carajo. Los mato y no pasa ni mierda. El irresponsable agente amenazaba a los internos mientras recorría torpemente el pasadizo. Tratábamos de ignorarlo, pero el energúmeno estaba arrebatado. —Oye, zambón, sal a chupar conmigo pues, conchatumadre. ¿O quieres que te meta un balazo? Frente a la celda del moreno Ramón, el embrutecido policía manipulaba peligrosamente su arma de reglamento, apuntando a la cabeza del indefenso prisionero. De pronto, ingresó el alférez gritando: —Arréstenlo a ese conchasumadre. ¿No sabe, carajo, que está prohibido portar armas en el interior del pabellón? 237 Las cárceles del emperador A regañadientes, «artefacto» abandonó nuestro piso efectuando varios disparos al aire. Los días corrían lentamente con su enorme carga de incertidumbre. Una madrugada fuimos despertados por los lamentos de un interno del cuarto piso y escuchamos la voz furiosa del «búlgaro», uno de los alcaides del pabellón: —Sáquenle la mierda, carajo, que diga de dónde sacó esa carta. Hijos de puta, uno los trata bien y estos conchasumadres se quieren pasear. Habla, carajo, métanle palo a esa basura, terrorista maldito. ¿Vas a decir de dónde sacaste ese mensaje? Ah, ¿no es tuya la cartita? Sáquenle la mierda al angelito por inocente. Ya te tengo marcado, carajo. Te jodiste, terruco de mierda. —Esa carta no es mía, yo no he hecho nada —era la voz de un adolescente que gritaba aterrorizado. Pudimos reconocer la voz: era «pajarito», un muchachito al que por motivos desconocidos lo tenían en Castro Castro, a pesar de sus 15 años. Palpán, desde su altillo, comentaba: —Veo más de veinte encapuchados en el patio, llevan grandes varas en las manos. Lo sacan al patio a patadas, le han puesto un revólver en el pecho. Los gritos de dolor de «pajarito» inundaron de macabros ecos la prisión. Nelson agonizaba de espanto ante los desgarradores gritos del pequeño prisionero. El recluso, temblando en la penumbra, exclamaba con voz quebrada: —¡Ya vienen! ¡Ya vienen! ¡Nos van a matar a golpes! ¡Nos van a matar! ¡Nos van a matar a todos! ¡Dios mío, nos van a matar estos canallas! —Tranquilo, hombre, ya el alférez dio la orden de abandonar el pabellón. No hay nada contra nosotros, tranquilo, compadre —Miguel trataba de calmarlo pero era imposible. —Cállate, desgraciado. ¡Ya vienen a matarnos! ¡Ya vienen a matarnos! ¡Nos van a matar a todos! 238 Jorge Espinoza Sánchez El jefe de la mafia nos visita El día llegó esplendoroso, imperaba el hambre en la prisión. La comida del penal había degenerado cada vez más hasta volverse intragable aun para los más indiferentes. Los miércoles, sábados y domingos se habían convertido en una tortura para los internos, en aquellos días servían una mugrienta sopa de trigo espesísima, llena de piedras que hacían crujir los dientes al comerla. Piedrecillas, paja, excrementos de ratas y abundante grasa, constituían el abominable almuerzo. Al llegar la noche, Bejarano me enviaba una botella de agua caliente con la que preparaba una infusión de manzanilla que constituía toda mi cena y, en ocasiones, la única comida diaria. ¡Faltaba una semana para la visita! La comida prácticamente no existía en aquel pabellón. ¡Y éramos los mejor tratados de la prisión política! En la cárcel de máxima seguridad, se comía los primeros días posteriores a la visita mensual y se agonizaba de hambre las siguientes semanas. Había adelgazado notoriamente en aquellos locos días. El hambre campeaba a lo largo y ancho de la prisión. Los sábados, día de visita a los comunes, los policías ingresaban a nuestro piso ofreciendo un pintoresco plato: —A ver, muchachos, hay seco de pollo ¡con sabor a calle! Nuestra economía estaba a cero. Eran pocos los que podían darse el lujo de comprar comida. El hambre, la tortura de la mugrienta paila, el tribunal, la visita, sobre todas las cosas, ¡la visita! Esa era nuestra vida en aquellos meses de miseria apocalíptica. Una tarde, Macedo cayó desmayado desde el altillo de su celda y se rompió la cabeza. La debilidad de los presos aumentaba. Iban logrando su cometido nuestros captores. 239 Las cárceles del emperador La soriasis destruía gradualmente al robusto Zenobio, su cuerpo estaba muy hinchado y abundante caspa brotaba de su cabeza a causa de la enfermedad. Sólo algunas pastillas le proporcionaban en la enfermería, el mal avanzaba implacablemente. El médico de turno recetaba a todos los internos la «milagrosa», que no era otra cosa que un medicamento básico que debía curar desde un simple resfriado hasta el cáncer. Los enfermos estaban completamente abandonados. «La República» anunciaba en grandes titulares que el periodista ayacuchano Magno Losa había sido declarado sin mérito a juicio por el fiscal. Por lo tanto, la Asociación de Periodistas del Perú exigía su inmediata libertad. El Procurador General de la República para casos de terrorismo, Dr. Daniel Espichán, declaraba a la prensa que Losa saldría en libertad inmediatamente; sin embargo, el corresponsal ayacuchano seguía en el penal cada vez más demacrado. El caso Losa era un escándalo internacional y el gobierno empezaba a ceder ante la presión. El ayacuchano no era el único periodista inocente en prisión, también se reclamaba por la libertad de Danilo Quijano, colaborador de «La República»; José Ramírez, periodista cusqueño a quien encarcelaron por encontrar en su poder fotocopias del libro del inglés Strong: Sendero Luminoso, el movimiento subversivo más letal del mundo. Algunas tímidas notas empezaban a mencionar a José Antonio Pachón, el infatigable director de nuestra radio Cadena Perpetua. A Danilo Quijano se le involucraba con el MRTA por haber hallado la policía su nombre en un diskette incautado a elementos subversivos en la empresa en la que, años atrás, había trabajado el periodista. Fujimori anunciaba rimbombantemente, que Quijano saldría en libertad en cualquier momento, por no hallarse pruebas que acreditaran su participación en acciones terroristas. El interno había recibido la visita del mandatario con la promesa de su pronta liberación. Entusiasmado el buen Danilo aguardaba la orden de su libertad, pero transcurrían los meses y el compadre seguía esperando. Una mañana de verano, muy temprano, nos despertó el alboroto de los guardias; estaban muy excitados y sudorosos. Los uniformados hablaron jadeantes: 240 Jorge Espinoza Sánchez —Señores, a levantarse inmediatamente, limpien sus celdas y rejas, necesitamos dos voluntarios para que hagan brillar el piso del corredor. Va a venir el Presidente y tiene que estar todo el pabellón impecable. Venía Fujimori a inspeccionar el penal y se ultimaban los preparativos para recibirlo. Había mucho revuelo entre los oficiales, todos querían impresionar al chinito del tractor. —Si se portan bien van a tener recreo toda la tarde; si joden la recepción a Fujimori, se van al «hueco» una semana. Puta madre, si cantan el himno nacional cuando llegue el Presidente, el coronel va a estar más contento que la gramputa y van a tener visita directa todo el día. A mediodía llegó el mandatario acompañado por numerosa comitiva. Lentamente, el dictador recorrió el pasillo observando las celdas con mirada glacial. Vestía elegante terno crema y lucía auríferas alhajas; en su séquito desfilaban varios panzudos generales, adornados con numerosas condecoraciones. El oriental se paseaba cual orondo pavo real mientras sus áulicos lo lisonjeaban ponderando en alta voz las bondades de su patrón: —¡Abogados de mierda! ¡Tenían la ley en sus manos! ¡Los hemos jodido, carajo! ¡Mi presidente los ha dejado con los brazos amarrados a esos desgraciados! ¡Este es el presidente que el Perú necesitaba! ¡Un hombre fuerte! ¡Un patriota verdadero! Los presos políticos recibieron fríamente al gobernante. Al ver que nadie le daba importancia, se alejó el golpista mientras los extorsionadores del cuarto piso gritaban desaforadamente: —¡Viva el presidente Alberto Fujimori! ¡Viva nuestro presidente! Señor presidente, queremos que suba al cuarto piso para rendirle homenaje. Somos libres Seámoslo siempre... 241 Las cárceles del emperador Los avezados delincuentes querían ganarse los favores del director, pero el jefe de la mafia los omitió y se dirigió al segundo piso donde fue recibido con violentas consignas: —¡Mueran los reaccionarios! ¡Viva el Presidente Gonzalo! ¡Mueran los genocidas! ¡Muera el miserable genocida Fujimori! ¡Viva la lucha armada! Aquella semana no salimos al patio, no hubo luz, dejaron sin agua al pabellón, la comida fue más horrenda que nunca. Los silos despedían nauseabundos hedores, sólo conseguíamos una pequeña botella de agua por celda durante todo el día. Así sedientos, asolados por las ratas, extenuados por el hambre y privados del recreo, llegó el gran día de la visita. Como por arte de magia aquella mañana el agua corrió abundantemente en nuestros caños. Los carceleros trataban de guardar las apariencias, soltaban el agua para que luciéramos impecables a la hora de las visitas. Como siempre, la emoción era desbordante. Esperaba buenas noticias en aquella visita, aguardaba un pronunciamiento favorable del fiscal superior. A las seis de la mañana escuché la voz de Losa instalado en la celda uno: —¡«Raqueta», muchachos! A los pocos minutos ingresaron ruidosamente decenas de encapuchados, rápidamente abrieron las puertas de las celdas. Nos sacaron al pasillo. El jefe del grupo ordenó: —Todos contra la pared, con las manos en la nuca. Rápido, revisen todo. Ustedes sin moverse, bien pegados a la pared. Métanle «picana» al que se mueva, rápido, rápido. Cerca de media hora duró la requisa. Uno de los guardias le decía a Palpán que estaba a mi costado: —Compadre, ¿tienes hambre? Aquí tengo un poco de charqui, muerde pues, puta madre, uno les da con buena voluntad y estos cojudos se sobran. Sin levantar la cabeza, ah, qué rico charqui; bue242 Jorge Espinoza Sánchez no, si no quieres comer ahora, guárdalo, te lo dejo en el bolsillo de tu casaca. Con asco contemplé cómo el cachaco introducía en el bolsillo de Palpán una cola de rata. Definitivamente las ratas eran el más recurrido elemento de tortura, no era pues de extrañar que aquellas mismas manos estuvieran introduciendo roedores en nuestra paila. Había algo anormal en el efectivo policial, los ojos le brillaban demencialmente. 243 Las cárceles del emperador La cadena perpetua y el Somos Libres El sol alumbraba majestuosamente en la tórrida mañana de enero. Al mediodía estaba en el locutorio frente a mis hermanas. Las contemplaba inquietas, hablaban nerviosas sobre temas ajenos al proceso, intuía que querían decirme algo pero no sabían cómo empezar. De pronto mi hermana Laura, hundiéndose en el pantano, exclamó con la voz quebrada: —Jorge, nos ha dicho el Dr. León que el fiscal superior está pidiendo cadena perpetua para ti. ¡Qué terrible, Dios mío! ¿Por qué te quieren hacer tanto daño? ¿Por qué? ¡Pero nunca te abandonaremos! Ya nada me sorprendía en aquel lugar maldito. Los procesos se habían convertido en un macabro carnaval, la mínima sospecha podía condenarnos a larga carcelería. Explique a mis hermanas lo referente al tropical accionar judicial de aquellos días, me despedí afectuosamente y regresé a mi celda, arrastrando las bolsas de lona. Comprendía perfectamente el gran esfuerzo económico que representaba la surtida despensa, sabía también que mi pequeña familia estaba dispuesta a compartir mi destino hasta las últimas consecuencias. Al llegar a la celda, informé a mis compañeros: —Ya se pronunció el fiscal superior, pide cadena perpetua para nosotros. Miguel me contempló con una mirada ausente mientras Nelson riendo como un demente estrelló su cuerpo contra la puerta de hierro, maldiciendo histéricamente. Ignoré al compadre y me entregué al ritual de seleccionar mis tesoros para conservarlos en buen estado durante el largo mes que nos aguardaba implacable. Hacía quince días que no probaba alimentos, estaba de fiesta a pesar de la cadena perpetua que pendía sobre mi cabeza. ¡Oh, César, los que van a morir te saludan! 244 Jorge Espinoza Sánchez Al llegar la tarde, la visita les confirmó a los muchachos la noticia. Los actores estaban desorbitados. Aprendí a vivir con la espada de Damocles sobre mi cabeza. Nada es eterno, algún día volveríamos a respirar el aire perfumado de la libertad. Mientras tanto, nuestro principal deber era sobrevivir. La tarde cayó y el sol se alejó penosamente. El viento de la sierra golpeaba los rostros, resonaban los balazos en medio de la oscuridad. Era noche de abundancia y los presidiarios rendían honores a los manjares. Volaban las horas. Y los días. Una tarde, el mayor nos reunió en el patio. —Señores, mañana a primera hora van a salir a cantar el Himno Nacional. Por favor, les pido como amigo que piensen en sus familiares. Sus pobres madres vienen a llorarme para poder dejarles algún apoyo. Está prohibido por el reglamento cualquier ayuda para ustedes; pero yo salto sobre las disposiciones del director. Por eso quiero que ustedes me retribuyan como amigos, quiero pedirles que todos canten el Himno Nacional, no sean como los rebeldes sin causa del 1A, esos cojudos solos se joden. El coronel los ha ajustado al máximo y cada día están más cagados sólo por la estupidez de no querer respetar el reglamento. ¡Puta madre, no hay que ser huevones! Los oficiales querían hacer méritos con nosotros. Sabíamos que una cámara oculta estaría filmándonos, después la televisión se encargaría de presentarnos ante el país como arrepentidos. Al día siguiente nos despertaron muy temprano: —Señores, alístense para salir a cantar el Himno Nacional. A primera hora estábamos en la losa deportiva, el izamiento de la bandera se realizaba a las ocho de la mañana. Aún era temprano y luego de un breve discurso el alférez ordenó al contingente salir rumbo al patio principal. En el camino un suboficial gritó: —A ver, ese personal que ingrese al pabellón 2B, faltan cuarentaicinco minutos, vamos a conversar, vamos a ver qué clase de peruanos son ustedes. 245 Las cárceles del emperador Ingresamos al vetusto canchón del 2B formados marcialmente bajo el fuerte sol serrano. Aguardábamos la llegada del ritual patriotero. El subalterno caminaba entre los prisioneros portando una enorme vara en las manos, gritaba rabiosamente: —¡A ver, carajo, quién canta nuestro Himno! ¡Quiero un voluntario que salga a cantar! ¿No hay ninguno? ¡Entonces sus cabezas van a pagar, carajo! El energúmeno golpeaba la cabeza de los reclusos con fuertes varazos; pude ver su rostro cetrino iluminarse de alegría. Gozaba sádicamente el aserranado policía. Lo reconocí; era el mismo cachaco que golpeara a los internos con su barra de metal en el bautizo. Los otros efectivos nos observaban adustos apuntándonos con sus metralletas. —¡A ver, un voluntario que me diga cuáles son los símbolos de la patria! Nadie respondió, exasperando al uniformado que arremetió de nuevo con su vara. Nadie le hacía caso y volaban los palos sobre las cabezas. Ignoramos al patán que hervía de furia porque los prisioneros se mofaban de sus bravatas. Retornó el Alcaide y ordenó marchar al pelotón. Cruzamos por la temida tierra de nadie donde siempre amanecían cadáveres horriblemente masacrados, sin que jamás nadie investigara nada. Llegamos al patio de honor del presidio, formamos displicentemente. Un joven alferez izó el pabellón nacional, sonaron los primeros versos del «Somos libres...», zumbaron las varas sobre las cabezas. No nos tocaban, se limitaban a amenazar y chequear al milímetro a los internos, buscando que detectar a los rebeldes. Los veinte extorsionadores del cuarto piso cantaban con más fuerza y entusiasmo que el centenar de presos políticos que asistían indiferentes al acto. Luego regresamos a nuestro pabellón con las palabras untuosas del mayor, satisfecho de la primera actuación del contingente subversivo. Tediosos aquellos días. En la tercera visita ingresaron algunos libros. Tenía en mis ávidas manos El paraíso perdido de John Milton. Leí la gran poesía del 246 Jorge Espinoza Sánchez cíclope ciego, embriagándome con las deslumbrantes metáforas del enorme poeta inglés. Estudiaba sistemáticamente varias horas al día. Estaba magníficamente acompañado en la prisión por el moderno Homero, el extraordinario libro se me antojaba como una playa esplendorosa acariciada por ondas azules, un maravilloso jardín de delirantes fragancias femeninas. Otro día, bendecido por los dioses, cayó en mis manos Sobre héroes y tumbas de Ernesto Sábato y la fantasmal cabalgata del general López hirió mis ojos y excitó mi alma. Mi querido Sábato, viejo piola, te leo aquí en la cana con una pasión que no podes imaginar. ¿Cómo está Alejandra? Contame, viejo fioca, ¿quién era el hombre maduro que citaba a la piba en el café de Maipú? ¿Y el pibe que la amaba? ¿Y los diez mil desaparecidos en la Argentina? Ah, viejo, aquí estoy a punto de rejas perpetuas, sin un feca, sin una mina y el recuerdo de Alejandra que me jode el boliche. Me olvidaba de la prisión leyendo intensamente bajo el majestuoso sol del verano. Leía y leía y recordaba y te recordaba, muchacha. Degusté el Papillón de Charriere, entusiasmado con aquel exótico safarí carcelario, muy distinto al nuestro. Aquella novela era como un cuento de las mil y una noches, pues conociendo en carne propia los rigores de la prisión, no me explicaba cómo el autor del exitosísimo mamotreto había logrado sobrevivir a tantos diluvios de lava en el infierno. No por ello dejaba de ser fascinante la lectura del eterno fugitivo francés, rey de las fugas. ¡Ah, Papillón, si llegaras a Castro Castro, te meten al rico «hueco» y de ahí no se fuga ni Superman! Llegó febrero y se rumoreaba que en cualquier momento empezaría el juicio de los compadres de Patria Libre, entre los que figuraban el ex diputado Jehude Simons, Danilo Quijano y el exuberante Pachón, amén de una decena de inculpados. Semanalmente venían a nuestra losa deportiva los internos del venusterio. No disponían aquellos prisioneros de un espacio para recrearse. Cada vez que llegaban a nuestro reducto se comunicaban a gritos con los amigos de los diversos pisos, así se mantenían infor247 Las cárceles del emperador mados sobre sus procesos. Se acercaba la hora para los muchachos de Patria Libre, llevaban ya ocho meses en prisión, también nuestro grupo podía ser llamado a juicio en cualquier momento, empezaba a caminar la maquinaria judicial. Luego del juicio al grupo de Bolero, se paralizaron los juzgamientos, habían transcurrido cuatro meses. ¿Cómo están, muchachos? —gritó una voz desde el patio. Era el simpático Bolero, condenado a doce años de prisión en octubre del año anterior. Encaramados en el altillo, contemplábamos a los muchachos y los saludábamos amistosamente. Había adelgazado tremendamente el hijo del ex juez. También vimos a los mellizos y al risueño Ananías jugando fulbito. Sólo dominábamos un pequeño sector de la cancha y, en una de aquellas correrías, vi al reclamado Danilo Quijano pateando el balón con loco entusiasmo. También desfiló ante mis ojos, en deportiva pose, el ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Jehude Simons. Todos corrían tras la pelota y olvidaban por unos momentos su grave situación de penados en la más dura cárcel del país. Me alegraba ver a los compadres. Al margen de las discrepancias ideológicas, había una gran hermandad entre los internos, por eso los gritos y saludos entusiastas cada vez que llegaba algún grupo a nuestro pabellón. Estudiaba ordenadamente, ya circulaban algunos libros por el pabellón. Una tarde, me alcanzaron 20,000 leguas de viaje submarino del visionario Julio Verne y me encontré viajando con el extraño profesor Nemo por las tenebrosas profundidades marinas. Era fabuloso leer a Verne en la casa de los espantos. Horas y horas de exorbitantes viajes que me rescataban del encierro exorcizando la angustiante opresión de la diminuta jaula, cabalgando en el potro desbocado de los grandes fabuladores. Cuando abandonaba los predios sagrados de la literatura, los ojos enloquecidos de Nelson, la profunda melancolía de Miguel, me gritaban rudamente mi condición de prisionero. Las noches estaban inundadas de música y amena charla. «Juaneco» con su orquesta animaba el ambiente, Pachón trasmitía su 248 Jorge Espinoza Sánchez noticiero «Primera cana» a las ocho de la noche, luego se realizaban diversos juegos con la participación de los internos. Un mediodía de verano escuchamos alboroto y disparos a lo lejos, aguzamos el oído —el sentido que más desarrolla el preso— y tratamos de ubicar el lugar de los hechos. Corrían en tropel los policías y se escuchaban voces de numerosos hombres acercándose al pabellón. Un alud humano avanzaba velozmente desde el patio principal. Tensos, aguardábamos el desenlace de los acontecimientos. —¡Corran rápido, carajo! ¡Métanles bala si hacen algún movimiento sospechoso! ¡Servicio, ubique a esta gente en los tópicos de los tres pisos, doce internos por celda, no hay otro lugar donde instalarlos! ¡Se jodieron por caer tan tarde! —un vozarrón ordenaba a los guardias de servicio. Luego de unos minutos, el vendaval de reclusos y policías subió rápidamente por las estrechas escalinatas del edificio. Escuchamos el estridente ruido de la gran puerta metálica que abría sus fauces y un tropel de hombres, jadeantes ingresaron precipitadamente a la celda vacía, ubicada junto a la cabina de control de la guardia. En el lugar no había camas ni baño, tampoco agua, ni luz; ahí vivirían doce hombres durmiendo sobre el piso, haciendo sus necesidades en bolsas de plástico, comiendo sobre sus excrementos. Aquellas celdas eran conocidas como tópicos. Cada vez empeoraban más las cosas, ya lo había dicho el alférez: —En las próximas semanas van a llegar más prisioneros y los van a instalar con ustedes. Van a vivir de a cuatro y cinco camaradas, depende de la cantidad de terrucos que lleguen. Era salvaje aquello. ¿Cinco personas en la diminuta jaula? Si con tres personas ya estábamos a punto de devorarnos. ¿Cómo podrían convivir doce hombres en el estrecho tópico? Se avecinaban tiempos aún más duros. Al día siguiente, vimos a los nuevos prisioneros. Uno de ellos había sido designado para repartir el pan y lo teníamos frente a noso249 Las cárceles del emperador tros, conversando discretamente mientras el guardia de servicio vigilaba a los internos que realizaban la limpieza de los baños del patio. —Hemos estado en la carceleta tres meses, hace pocos días el Tribunal Militar nos ha condenado a cadena perpetua, somos 36 compañeros, estamos de paso, en cualquier momento nos trasladan a Yanamayo. Se está sentenciando a perpetuidad con una facilidad increíble, hay cientos de condenados a la pena máxima. Soy el médico Roberto Polar, me han jodido por brindar atención médica a un enfermo al que yo nunca había conocido y resultó que era senderista. Mi deber como médico es asistir a todo enfermo que requiera mis servicios. Es una locura encarcelar a la gente sin ningún fundamento legal, se están destruyendo muchas vidas alegremente. Era cierto lo que me decían, Castro Castro es un campo de concentración. Tenemos que tener fortaleza; esta locura no puede durar toda la vida, el chinito fascista no puede ser eterno. El doctor Polar estaba sereno, a pesar de la terrible condena. Era un hombre que rebasaba la cincuentena, lucía fuerte y vigoroso con un ánimo envidiable. Nelson, colgado de las rejas como un mono, escuchaba el relato del galeno con su chillona risita demencial. El médico lo contemplaba asombrado. Tocaba fondo el débil teatrero. 250 Jorge Espinoza Sánchez Un hombre abandona el sepulcro Corrían y corrían los días como briosos alazanes. —¡Magno Losa, con todas sus chivas! ¡Rápido, rápido, se va el tren! —gritó el alférez una tarde de febrero. Nos conmocionó la noticia, eran tan tétricas las campañas periodísticas que estábamos convencidos que nadie saldría libre en muchos años. El periodista ayacuchano se convertía en el primer prisionero en abandonar el sepulcro. Era una buena señal y empezaban los locos sueños de los tripulantes de la nave fantasma; Losa radiante de alegría corrió a despedirse de los amigos. Todo fue muy rápido, el oficial no quería tenerlo más tiempo. Entre palmas de combate, Magno Losa abandonó la dura cárcel donde dejó varios meses de su joven existencia. Pasados los primeros minutos, una atmósfera de pesado silencio envolvió el piso. Nadie hablaba, sensaciones encontradas se agitaban en el alma de los prisioneros. ¡Cuando un recluso sale en libertad, los internos se sienten más presos que nunca! Eso fue lo que nos sucedió aquella calurosa tarde de febrero de 1993. Estábamos abrumados por la nostalgia, flotaba la melancolía en el ambiente. De pronto escuchamos la voz del «búlgaro» ordenando en voz alta: —Servicio, saque a los muchachos al patio, se me han puesto muy tristones, que salgan a distraerse. Así corrieron las horas de aquella tarde inolvidable donde por primera vez se abrían las puertas de la prisión para liberar a un inocente. Iba quedando atrás la novedad de la liberación de Magno Losa, cuya vuelta a la vida concitó gran atención de parte de la prensa peruana. Pude leer días después las declaraciones del ayacuchano 251 Las cárceles del emperador sobre las inhumanas condiciones de vida de los prisioneros en Castro Castro. Nuestra atención estaba concentrada en el cada vez más cercano inicio del juicio del grupo de Pachón. El juicio de los muchachos de Patria Libre era el único avance en los procesos de los cientos de inculpados que aguardaban ansiosamente el momento de la solución de sus casos. Seguía estudiando frenéticamente, en la última visita mis hermanas habían logrado introducir cinco libros, un inmenso tesoro aquellas joyas de la sabiduría humana degustadas en los socavones de la vida. La cárcel laceraba menos acompañado por los grandes creadores, otros muchachos también habían recibido libros, circulaban textos entre los tres pisos facilitando el intercambio de lecturas. Nuestra celda se había convertido en una pequeña biblioteca, los internos se acercaban a pedirme libros o a traer los suyos para el intercambio, y de mano en mano los clásicos aliviaban las penas de los hombres solos. Nelson estaba hecho una furia por las continuas visitas que llegaban a nuestra cueva, y una tarde desesperado explotó: —¡Maldito! Por tu culpa nos van a condenar. ¿Por qué les prestas libros a esos terrucos de mierda? Todo el día vienen a visitarte. ¿Tú crees que los cachacos son ciegos? Todos saben que de aquí salen los libros para las demás celdas. Van a pensar que somos terrucos. ¡Por tu culpa nos van a joder, maldito! ¡Tú también eres terrorista! Nuevos acontecimientos quebraron la rutina diaria. Una mañana entró jubiloso el Alcaide: —Muchachos, hemos recibido un desafío futbolístico del pabellón de los martacos. La mañana se encendió con las pasiones futbolísticas. Así era siempre, cualquier novedad, por mínima que fuera, inflamaba el alma de los reclusos. Luego del almuerzo, Héctor alistó la batería: —Ya saben, muchachos, tienen que ganar. Salgan a la cancha con furia de clase, demuéstrenles a los martacos nuestra superioridad moral. 252 Jorge Espinoza Sánchez Llegó la hora del torneo. Se abrieron las puertas de las catacumbas y salieron veloces los cristianos. En el patio nos encontramos con los internos de los otros pisos. Los 190 prisioneros del pabellón 4B, se encontraban anhelantes, aguardando la hora del encuentro bajo la fuerte canícula veraniega. Hizo su aparición el equipo del MRTA, lucían excelente físico, producto del régimen común del que gozaban. Los senderistas silbaban y abucheaban a los martacos que venían acompañados por su Alcaide. Y sucedió aquello: —¡Viva el marxismo, leninismo, maoismo, pensamiento Gonzalo! ¡Viva el presidente Gonzalo! ¡Muerte a los miserables traficantes de la revolución! —¡Patria libre o muerte! ¡Venceremos! Los ánimos estaban caldeados, el bullicio era ensordecedor, los policías de guardia en los techos del penal estaban arremolinados en las cornisas, contemplando el inusual espectáculo con las metralletas en la mano. Sonó el pitazo inicial en medio de una atronadora salva de palmas de combate de parte de la barra senderista. Nivico en el arco era todo un espectáculo con su excéntrica vestimenta y sus suicidas intervenciones. El desnivel alimenticio era notorio, los senderistas comían la mísera paila mientras los emerretistas recibían tres visitas semanales y lucían vigorosos. El tío Héctor alentaba a sus muchachos: —¡Compañeros, ataquen con furia de clase! ¡Dinamiten el arco de los martacos! Eran todo un show los partidos de fulbito que se realizaban de tarde en tarde, en medio del jolgorio de los internos que se desgañitaban alentando a su equipo, mientras Nivico electrizaba a la multitud con sus espeluznantes zambullidas a los pies de los tupamaros. Resultaba muy extraña la convivencia en nuestra celda. Hacinados en la estrechísima tumba, transitabamos en ella aparentando estar solos en aquel lugar. Salvo cuando se discutía alguna niñería del imberbe teatrero, jamás cruzábamos palabra los contertulios de la suite número diez. 253 Las cárceles del emperador Algunas noches de sábado, escuchábamos gritar a los comunes: —¡Qué se besen los novios! ¡Qué se besen! ¡Tres hurras por los recién casados! ¡Hip ra! ¡Hip ra! ¡Hip ra! Los delincuentes, en su cercano pabellón, celebraban sus alucinantes nupcias con los invertidos. Las drogas, el alcohol, el pobre nivel cultural y la pérdida total de valores llevaban a los lúmpenes a los mayores desenfrenos. Aquellos seres que habían descendido a la más abyecta condición humana, al ser marginados del mundo normal creaban su propio universo en grotesco remedo de la sociedad de los libres. Los senderistas sonreían asombrados al escuchar las febriles celebraciones. Así la vida transcurría entre sorpresas de órdago. Un domingo le informaron a Pachón que al día siguiente empezaba su juzgamiento. Llegaba el momento decisivo para el infatigable locutor de nuestra radio Cadena Perpetua, la noticia fue inmediatamente trasmitida en su noticiero. Me alegraba la novedad, pues también se acercaba nuestra hora. Teníamos ya ocho meses privados de la libertad. Fue un día lleno de discusiones y análisis políticos sobre las posibilidades de los acusados, todos estaban exaltados. Siempre sucedía lo mismo, cuando se llamaba a juicio a un acusado, parecía que todo el pabellón iría al tribunal, era enorme el alboroto de los prisioneros. A las nueve de la mañana del día siguiente, los policías llamaron a grandes voces: —¡José Antonio Pachón! ¡Marco Reuco! Salen inmediatamente. Empieza su juicio. Reuco estaba optimista, lo acusaban de pertenecer al MRTA porque la noche de la detención de Simons lo encontraron en el auto del ex diputado, a quien había conocido en el norte del país. Pachón dudaba de su absolución, la esposa del hombre de prensa también estaba acusada de terrorismo por ser secretaria de Simons y se encontraba recluida en el penal de Santa Mónica, en Chorrillos. Eran once las personas involucradas en el caso. 254 Jorge Espinoza Sánchez Estábamos jugando fulbito cuando regresaron los compadres, contando que habían postergado el inicio del juicio. Pachón lucía radiante, pues había podido abrazar a su esposa después de largos meses. —La sala del tribunal parece un teatro de barrio. ¡Empezaban los juicios! Eso era lo más importante para el inculpado. Habían pasado tres meses desde la última visita de mi abogado. La biblioteca continuaba reconfortando a los muchachos, ante el terror del frívolo actor decididamente trastornado. Algunas madrugadas escuchaba su risita histérica confundida con los chillidos de las ratas. Aguirre me alcanzó una tarde el Archipiélago Gulag. Con gran sorpresa descubrí en aquel libro de la época stalinista, los mismos procedimientos policiales, carcelarios y judiciales que se empleaban contra nosotros. En las prisiones rusas la historia era la misma, nuestra vida carcelaria era un calco de aquellas temibles mazmorras y la Checa se reproducía en la Dincote. La historia siempre es la misma, sólo cambian los tiranos y los escenarios. Parecía que el libro había sido escrito por un escritor ruso prisionero en Castro Castro. El ejemplar del Archipiélago, de 900 páginas, lo leíamos nueve personas simultáneamente. Había sido desglosado en cuadernillos de cien páginas y se leía circularmente. 255 Las cárceles del emperador Han llegado unos martacos Una tarde en que regresábamos sudorosos, observamos en el locutorio a un grupo de internos con sus equipajes y colchones. Lucían elegantes vestuarios y estaban en excelentes condiciones físicas. Luego de unos minutos los ví ingresar a nuestro ambiente. El Alcaide ordenó a un grupo de internos de las últimas celdas que se trasladaran con todas sus cosas al cuarto piso y presentó como nuevos inquilinos de las celdas a los recién llegados: —Señores, espero que los martacos y los senderistas convivan pacíficamente, recuerden que ustedes son políticos. A finales del verano la dirección del penal permitió que los internos tuvieran acceso al trabajo manual y se les facilitó la compra de materiales para realizar sus labores, los proveedores venían al penal cada semana. Con el trabajo llegó una época de mayor serenidad, pues era obvio que la inactividad afectaba a los inculpados. Los emerretistas se revelaron como consumados artistas, tejiendo impresionantes tapetes con representaciones de Machu Picchu y hermosos animalillos de las series de dibujos animados. Olatea era el más febril artesano. Según voces autorizadas, el compadre estaba considerado como el número 4 del MRTA, siendo el encargado del manejo económico del movimiento. Alto, barbado y muy caballeroso, el tupamaro también era procesado en aquellos días. Trabajaban los compadres tejiendo bolsas, sombreros, carteras y numerosos primores que sólo en prisión podrían realizarse por la gran concentración y minuciosidad que requería su elaboración. Las celdas rebosaban de paja y lana, la mayoría estaba ocupado en algún trabajo para obsequiar a sus familiares el día de la visita. El juicio del grupo de Pachón continuaba. Se encontraban ya en la fase de los alegatos, había gran optimismo entre los acusados. 256 Jorge Espinoza Sánchez Los rebeldes de Cachiche seguían agitando. Una mañana nos visitó de sorpresa el furioso coronel: —¡Servicio! ¡Saquen al patio a Quispe, Palpán, Ramos Hernández, Aguirre, Salazar y Galdós! ¡Salgan inmediatamente conchasumadres! ¿No entienden, carajo? ¿Cómo quieren que los trate? Siempre están levantando a la gente, desde su reclusión en la carceleta están que joden y joden, carajo. Los tengo marcados, malditos. Conozco el récord de cada uno de ustedes. ¿Por qué mierda no quieren vivir en paz? ¡Nadie los toca! ¡Viven como en su casa! ¡Y todavía me amotinan a la gente! ¡Ya vamos, todos abajo! Van a ver estos conchasumadres. La próxima vez les voy a prohibir el ingreso de materiales para el trabajo manual. ¡Que se vuelvan locos corriéndose la paja, carajo! No entienden por las buenas estos hijos de puta. Hace días que estoy escuchando sus consignas cojudas. No sean imbéciles, el hombre nunca se cae, Montesinos es un genio, terrucos huevones. ¡Ya carajo, corriendo al patio! Ahora los mato, mierdas. Los antecedentes condenaban a nuestros compañeros del tercer círculo. En medio de violentos varazos, los elegidos bajaron corriendo por las estrechas escalinatas. —¡Corran, basuras! Les vamos a enseñar cómo amotinar a la gente, carajo. Escuchamos las furiosas palabras del director, después unos golpes secos y cuerpos que caían pesadamente al piso. Por el ruido de las botas podíamos adivinar que eran numerosos los cachacos. Masacraron a los muchachos en la zona más alejada del patio. —¡Que esos mierdas suban a su piso raneando, carajo! —gritó una hora después el iracundo coronel. Los torturados regresaron pálidos, extenuados, con las cabezas sangrantes, salvajemente maltratados. El director caminaba rabioso por el pasillo lanzando ajos y cebollas, advirtiendo a los demás que no estaba dispuesto a tolerar ningún motín. 257 Las cárceles del emperador —¡Yo los mato, malditos! ¿Quién mierda va a hacer caso a los reclamos de sus familiares? Yo quiero lo mejor para los internos, carajo, pero ustedes me obligan a ser una mierda. Palpán parecía una figura de cera, lo podía ver mientras ingresaba a su celda contigua a la mía, respiraba dificultosamente y se agarraba a la pared con los ojos inyectados de sangre. El gordinflón capitán pasaba y repasaba por las celdas mirando con odio a los presos. En la hora de recreo, Aguirre contaba indignado: —Son unas bestias estos desgraciados. Nos han masacrado. El coronel conversaba muy amigable y de pronto, sorpresivamente, me aplicó un puñetazo en la boca del estómago, y cuando me doblé, me metió un mazazo en la nuca. Rodé al piso y los encapuchados me patearon los riñones y me molieron la espalda a palos. Estoy orinando sangre. A todos los han jodido igual. Mario se desmayó y lo hicieron reaccionar a patadas; Palpán estuvo a punto de asfixiarse. ¡Qué valientes son estos miserables! Los muchachos estaban tumbados sobre los bancos de cemento vomitando; otros apenas podían caminar, les habían aplicado fuertes varazos en las plantas de los pies. Ese era el castigo favorito del coronel. Aquel día el pabellón fue un hospital. También habían masacrado a numerosos internos del segundo piso. Empezaban las represalias. Se acercaba la sentencia del grupo de Patria Libre. —Loco, mañana nos sentencian —informaba Pachón risueñamente. La rebeldía empezaba a campear. Los internos del segundo piso no cesaban en su intento de amotinar al contingente senderista, buscaban un abierto enfrentamiento con la policía. —Podemos morir diez o veinte compañeros, pero la comunidad internacional se enterará del trato inhumano que recibimos en este penal —. Era un enfrentamiento suicida, seríamos fácil presa de la muerte por nuestras limitaciones extremas. Pero a los militantes no les im258 Jorge Espinoza Sánchez portaba la vida, deseaban fervientemente el enfrentamiento como arma de denuncia ante el mundo. En una agitada asamblea, se decidió postergar el enfrentamiento por encontrarse sin juzgamiento la mayoría de los acusados. Indudablemente un motín significaba firmar nuestra condena y muchos tenían esperanzas de ser liberados. La bomba de tiempo latía frenéticamente, los estudiantes eran los más entusiastas partidarios del holocausto. El sol azotaba furiosamente la prisión. Había llegado el día de la sentencia y los muchachos enrumbaron al tribunal. Marchaban los reos sombríos. La libertad no dependía de la inocencia del ciudadano sino de los factores políticos gravitantes a la hora de emitir sentencia. Allá iban los galeotes, quedaban los espectadores apostando en la ruleta. ¿Empezarían a abrirse las puertas de la libertad? Alberto Moravia me alejaba de las especulaciones arrojándome al perfumado regazo de Adriana, extraviado en las páginas de La romana. El sol estaba alto en el horizonte. Corríamos sudorosos en el patio, cuando regresaron Pachón y Reuco. A lo lejos observé al periodista sonreír tristemente y lo entendí todo. Más allá, Reuco, radiante, movía los brazos en aspas, haciendo el número nueve con las manos. Ansiosos, los prisioneros se acercaron a los sentenciados preguntando atropelladamente. Preferí mantenerme al margen. Después de unos minutos de expectación, Joel narró con lujo de detalles: —Oye, cholo, lo han jodido a Pachón, lo han condenado a cinco años, a Reuco le han puesto nueve meses de prisión compurgada y mañana se va a la calle, a Simons le han clavado veinte años, cinco a Danilo Quijano y también han quemado a la esposa de Pachón. Han absuelto a cinco personas. Puta que está dura la cosa, a Pachón no le encontraron nada y lo queman. ¿Cómo nos irá a nosotros? Habían hablado las tablas de la ley. Cinco hombres caminarían nuevamente por las calles. Vendría la apelación y, por la fuerte presión del combativo gremio periodístico, esperábamos un rápido pronunciamiento de la Corte Suprema. 259 Las cárceles del emperador Otros liberados y el traslado a Puno —¡Marco Reuco! ¡Rápido, con todas sus cosas, se va en libertad! ¡Rápido, rápido, compadre, ya no te queremos tener acá! —gritó un guardia poco después del almuerzo. Aquella tarde, en una simpática ceremonia, los muchachos despidieron a Reuco. En realidad, seguía siendo difícil su situación, pues debido a la caza de brujas de aquellos días, fácilmente podían volver a involucrarlo por el antecedente fabricado por los tenebrosos Jueces sin Rostro. Entre palmas de combate, el interno abandonó el lugar donde fue un galeote más en la República de los horrores. El verano agonizaba, se acercaba abril cubierto con un sobretodo gris y lentos pasos de lord inglés; una suave brisa soplaba en el ambiente. Las noches eran frías y el viento helado golpeaba nuestros cuerpos. Los resfríos diezmaban a los internos y no disponíamos de calentadores para mitigar la helada noche. El paciente Bejarano se veía obligado a enviarnos por separado las botellas de agua hervida, ante la imposibilidad de diálogo con el teatrero y su pupilo. Había olvidado hablar de los «trenes» que transitaban diariamente por nuestro corredor. Al no poder abandonar las celdas, los prisioneros se las ingeniaban para comunicarse y enviarse algunas cosillas, a través de una bola de lana amarrada a una larga cuerda; la bola rodaba por el piso y comunicaba a todas las celdas, de mano en mano era enviada hacia la celda previamente señalada por el remitente. Ese era nuestro «tren» que nos servía para todo y salvaba a los internos de numerosos apuros. Corrían los días y el Colegio de Periodistas del Perú continuaba la combativa huelga de hambre iniciada el día de la condena a los 260 Jorge Espinoza Sánchez periodistas involucrados en el grupo de Patria Libre. Exigían la pronta revisión del caso y esperaban que la Corte Suprema revocara la condena del tribunal. El decano del gremio, Miguel Calderón Paz, encabezaba la enérgica protesta. Una mañana pude ver en el diario «La República» la foto de Mayra, la recién nacida hija de Pachón, en brazos de su abuela participando en la huelga de hambre. Los hombres de prensa estaban decididos a arrancar de prisión a sus colegas. Por la fuerte presión, la Corte Suprema anunciaba para los próximos días la revisión del caso del polémico grupo. Corrían los primeros días de abril. Una madrugada, escuchamos pisadas de botas en el patio y fuertes gritos: —¡Sáquenlos de una vez! El avión los está esperando para llevarlos a Puno. Rápido, rápido, carajo, tenemos los minutos contados. Tienen un minuto para arreglar sus cosas, y salgan corriendo hacia el patio. Ya se jodieron, carajo, asesinos de mierda, ahora van a ver lo que «pica» Yanamayo. Era el temido traslado a la cárcel puneña. El aislamiento total de la familia, el hambre y el hielo del altiplano. Nelson enloquecido de pavor, subía y bajaba del camarote sin saber qué hacer. Precipitadamente, alisté mi equipaje mientras la risita extraviada de mi compañero de celda helaba la sangre. Miguel estaba listo en medio de un desquiciante revoloteo. —Ya, carajo, se acabaron las vacaciones en Canto Grande. Se jodieron los terrucos, todos van a Puno —gritaban los encapuchados, iluminando la estancia con sus potentes linternas. Se abrieron todas las puertas, bajamos velozmente al patio en medio del ensordecedor griterío de los militares: —Métanle palo a los que no corran. Rápido, rápido, se acabó la buena vida. Ahora, carajo, se van a congelar en Yanamayo. A ver si los va a salvar su presidente, huevones. A las cuatro de la mañana, todos los internos del pabellón estábamos formados en el patio, ateridos de frío y desencajados; nadie esperaba el violento traslado. Cerca de doscientos prisioneros aguar261 Las cárceles del emperador daban la orden de subir a los camiones que hacían rugir sus motores en la «tierra de nadie». El oficial ordenó: —Qué vayan saliendo en fila de a dos. Que corran esos terrucos. Corrimos hacia los camiones mientras los varazos danzaban sobre nuestras cabezas. Pude notar que los efectivos que intervenían en el operativo habían venido de otros destacamentos. En medio de las penumbras, trepamos dificultosamente a los camiones y esperamos. Eran cinco los vehículos que nos llevarían hasta el grupo ocho para abordar los aviones que nos trasladarían a la glacial prisión. Nuestros familiares no sabían nada. Los camiones abandonaron el penal y enrumbaron a la pista de Canto Grande. Los internos estaban lívidos. Icochea fue subido en vilo al furgón, pues el terror lo tenía paralizado; Macedo se había desmayado, yacía en un rincón sin que nadie lo auxiliara. Luego de unos minutos, cuando pensábamos que llegábamos a nuestro destino, a través de la radio se escuchó una voz: —Regresen al penal. Hay que seleccionar a la gente. Volvimos rápidamente a Castro Castro y el comandante, con voz pausada, habló en medio de las tinieblas de la helada madrugada: —Hemos recibido una contraorden, sólo serán trasladados los internos que están sentenciados a cadena perpetua; los otros se quedan unos días más. Volvió el alma al cuerpo. Regresamos al presidio en medio de un griterío ensordecedor de los encapuchados que, en todo momento, querían sicosear a los prisioneros disparando al aire y amenazándolos de muerte. En veloz trote regresamos a casa, escoltados por cientos de soldados fuertemente armados. Sobre nuestros cuerpos caían las luces de los torreones que alumbraban la pampa en previsión de cualquier sublevación. —De una vez que tengan su patio del día estos monstruos — gritó el Alcaide. En unos minutos, pasamos de un macabro operativo a un entusiasta partido de fulbito. Así es la cárcel. 262 Jorge Espinoza Sánchez Caminábamos y charlábamos en el espacioso recinto en medio de las brumas de la madrugada. Parecíamos espectros escapados de la tumba por las penumbras que alargaban grotescamente nuestras sombras. Tiritábamos de frío en el insólito recreo. Corríamos para calentar el cuerpo mientras los condenados a cadena perpetua se alejaban en los pesados camiones. Dormimos hasta tarde aquella mañana. Había sido una madrugada muy agitada. Al mediodía, el mayor ordenó sacarnos al patio. —Siempre he querido ser amigo de los internos, he hecho lo imposible por conseguirles facilidades, pero ustedes siguen buscándose problemas. Sus camaradas estuvieron a punto de matar al coronel, ¿qué mierda se creen, carajo? ¿Ustedes creen que nosotros nos cagamos de miedo con sus Comandos de Aniquilamiento? Si me toca morir, muero pues, yo soy un hombre preparado para la guerra. Pero nosotros no estamos solos. ¡Ay, carajo! Como le suceda algo al director o a cualquier oficial de servicio en este lugar, Dios los salve porque nuestros colegas van a terminar con ustedes, carajo. El próximo mes va a haber muchas sorpresas, ahí los voy a ver, desgraciados. Ustedes mismos se lo han buscado. ¿Qué mierda les cuesta vivir tranquilos? ¿Por qué no esperan su juicio en paz? ¿Qué mierda van a ganar con la violencia? Ustedes están presos, están cagados, están en nuestras manos y todavía quieren imponer condiciones. No sean cojudos. Los he reunido para decirles que se acabó la mano blanda. A partir de hoy, el trato será el que ustedes elijan. Si hacen cojudeces, inmediatamente se van al «hueco», carajo, para que se los coman las ratas. Ya lo saben, criminales de mierda. No había tranquilidad en la prisión. Los rebeldes querían instaurar la zozobra como norma de vida. Se avecinaban días inciertos. La opinión pública internacional contemplaba con ojos desorbitados la demencial represión en nuestro país. Ningún ciudadano estaba libre de ser encarcelado por simples presunciones. Amnistía Internacional, en sus últimos informes, calificaba al Perú como el 263 Las cárceles del emperador país donde mayores atropellos se cometían contra los derechos humanos. Un diabólico ajedrez se jugaba en nuestra desangrada patria. En cualquier momento se pronunciaba la Corte Suprema sobre el difícil caso de Patria Libre. Había enorme expectativa entre los internos. La huelga de hambre de los periodistas llevaba 21 días de valiente contienda, muchos hombres de prensa habían sido evacuados al hospital por presentar agudos cuadros clínicos provocados por el gran esfuerzo físico. Una de aquellas noches el estrambótico suboficial «Olimpito» facilitó a los muchachos un pequeño radio portátil y escuchamos a través de Radio Programas del Perú que la Corte Suprema se había pronunciado sobre el polémico caso, fallando la absolución de Danilo Quijano, luego otro nombre que no pudimos captar y en medio de muchas interferencias, luego de varias horas escuchamos mencionar confusamente el nombre de José Antonio Pachón y todo el piso estalló en un jubiloso grito: —¡Pachón! ¡Pachón! ¡Pachón! Al día siguiente, el alférez confirmó la noticia de la absolución de Quijano y de la esposa de Pachón, pero no estaba enterado sobre la situación de los demás procesados. Flotaba la incertidumbre en el ambiente, agravada por el hecho de haber transcurrido la mañana sin que llamaran al periodista. En la noche nos enteramos que Simons había sido ratificado en su sentencia de veinte años. No había más información. A la mañana siguiente el Alcaide informó a Pachón la mala nueva: —Estás fatal, compadre, la Suprema te ha clavado seis almanaques. 264 Jorge Espinoza Sánchez Un brujo en escena y el terrorista más longevo del mundo Cayó el telón. Liberaron a tres condenados y se sepultó en vida a otros hombres. La tragedia griega continuaba. Mientras tanto, abril, el mes más cruel del año, avanzaba raudo y despreocupado. El Aleph de Borges me alejaba de la polvorienta Bastilla, el enfermizo amor borgiano por Estela Canto mecía mis ensueños poéticos. Estaba prohibido escribir, los guardias pasaban y repasaban, observando nuestras celdas. La más ligera carta merecía un severo informe a la dirección y las consiguientes represalias. Sólo en medio de la oscuridad de la madrugada era posible escribir algún mensaje para la familia; pero sacar la carta del penal era tarea durísima, contando aún con la colaboración de audaces policías que arriesgando el puesto por una propina llevaban los mensajes. Tanto al ingresar como al abandonar el penal, los guardias eran minuciosamente revisados. Ninguna prisión es inviolable; por estrictos y duros que sean los reglamentos siempre terminan burlados por los mismos hombres comisionados para hacerlos cumplir. Schwartz era el mejor cliente de los correos. Deliraba el budista y fue entonces cuando Nelson empezó a leer las cartas para descifrarle el destino. Fue la locura, Schwartz escapaba de su piso a cualquier hora sobornando a los carceleros y llegaba a implorar al teatrero porque ardía en deseos de conocer con quién lo engañaba su mujer. Empezaba el prestigio del brujo. —Tu esposa te engaña con un hombre blanco, alto; también veo un maletín en sus manos. Schwartz reconoció en aquel tipo a un cobrador que, en los locos días de la libertad, había hallado una tarde conversando con su compañera, y respondió exaltado: 265 Las cárceles del emperador —Es cierto, hermano, sigue, quiero saber más. Y el brujo, con voz de siglos: —Veo un hombre mestizo, cuarentón y un carro cerca de tu mujer. —Hermano, había un microbusero que enamoraba a mi mujer, esa desgraciada me está poniendo los cuernos. Nelson fue lanzado a la fama. El budista proclamaba a los cuatro vientos los profundos conocimientos de su compadre. —Mañana arranca el juicio a Eldredge —anunciaron una tarde. Excelente noticia. Empezaba a trabajar el tribunal. Esperábamos nuestro juicio para Fiestas Patrias. Aquella noche, el veterano Eldredge bajó a nuestro piso para consultar al chamán sobre el resultado de su juzgamiento. Nelson leía las cartas con una concentración muy profesional y mientras manipulaba las barajas, hábilmente lograba que el interesado le contara su historia. Al cabo de unos minutos, el teatrero le informaba contundentemente: —Ud. saldrá absuelto, su compañero será condenado. No lo dude. Las cartas lo dicen claramente. En un breve juicio de tres días absolvieron a Eldredge y condenaron a su coinculpado a 20 años de cárcel. Llegaron días de gloria para el brujo, la predicción del teatrero se expandió por todo el pabellón como un reguero de pólvora. Diariamente venían los internos a consultar al adivino. Los policías sacaban cita con semanas de anticipación. Las cartas arrojaron un tercer amante para la mujer de Schwartz y el hombre, enloquecido por los celos, exigía que diariamente le descifraran el destino. El brujo lo rechazaba, pero el budista insistía, clamaba y se aferraba a las rejas de nuestra celda que se había convertido en la más asediada del pabellón, ante la sonrisa irónica de los senderistas que se mofaban de los incautos que hacían cola frente al consultorio del hombre del azufre. Una mañana llegó al penal un octogenario, acusado de terrorista; nadie se explicaba cómo un hombre de tan avanzada edad podría 266 Jorge Espinoza Sánchez soportar tan durísimas condiciones de vida. ¿Qué estaba sucediendo en nuestro país? Ancianos y niños eran arrasados, nada respetaban los draconianos decretos de la dictadura. Al día siguiente, me encontré en el patio con el anciano, quien me narró su historia con una profunda tristeza en sus cansados ojos: —Mira, hijo, me acusan de participar en el asesinato de Pedro Huillca. ¿Tú crees que a mis ochentaisiete años voy a tener fuerzas para matar a un hombre? Yo alquilé mi casita a unos desconocidos, yo no soy policía para andar investigando a la gente, dicen que en mi casa se planeó el asesinato de Huillca. Esto es un abuso, me golpearon, me colocaron el traje a rayas y me presentaron a la prensa como un criminal. ¡No tienen perdón de dios estos desgraciados! Yo estoy enfermo. ¡No sé cómo voy a resistir aquí! Mis hijos han contratado un abogado, pero tendré que esperar sabe dios cuánto tiempo. Ya el Tribunal Militar me ha absuelto de los cargos, pero tengo que esperar otro juzgamiento para poder salir en libertad. ¿Y cuánto tiempo voy a estar preso? Voy a morir en prisión como si fuera un asesino, canallas, malnacidos. Don Panchito era un octogenario vivaz y fuerte, a pesar de sus longevos años; pero el infierno de Castro Castro era demasiado cruel para un hombre de su edad. Feroz e inhumana la salvaje represión del gobierno de facto. Vallejo, un suboficial de la republicana, también estaba encarcelado en nuestro pabellón, acusado de subversivo por haber hallado la policía en casa de su hermano vecino suyo, armamento y propaganda subversiva. El fiscal solicitaba 25 años de prisión para el ex policía. Vallejo vivía atormentado, pues su abogado consideraba perdido el caso por la embarrada de la policía que lo dejaba en grave situación ante los jueces. Eran tres los implicados en su proceso; era notorio que los grupos pequeños llegaban más pronto al tribunal. En nuestro caso, existían cuatro personas que purgaban carcelería desde 1991, acusados de cometer los delitos que se nos imputaba. En una valiente central, el diario «El Nacional» había denunciado el absurdo policial. Quince personas figura267 Las cárceles del emperador ban en el expediente y una fuerte campaña periodística en torno al grupo ensombrecía nuestro destino; era poco probable que nos llamaran pronto a juicio. Al cuarto día de su llegada al presidio, don Panchito cayó enfermo. Era imposible que un anciano de casi noventa años pudiera resistir el infrahumano castigo que espartanamente soportaban los galeotes hombres jóvenes en su mayoría. El simpático anciano se debatía en su lecho, ante la indignación de los internos que amenazaban con un amotinamiento general. Al caer la tarde, el Alcaide informó: —Señores, el director ha dado la orden de trasladar al enfermo a la clínica. Mañana, a primera hora, será instalado en su nuevo ambiente. En consideración a su edad, se le permitirá cultivar el jardín para que tenga libertad de movimiento y pueda distraerse. Numerosas habían sido las audiencias en el juicio de Vallejo y días después se dictaría la sentencia, las graves pruebas sembradas por los acusadores complicaban el caso. Su hermano reconocía el alejamiento familiar, pero los jueces habían confundido al acusado. Muy apesadumbrado encontré a Vallejo aquel día en el patio, se sabía inocente, pero estaba en manos de los inquisidores. Sus ex compañeros de armas lo maltrataban sádicamente. Los guardias solicitaban los servicios del brujo, todos querían conocer su destino mientras el díscolo vidente agonizaba de neurosis ante el fuerte asedio. Los martes y viernes se abrían en cualquier momento las puertas de la celda y se llevaban al compadre a la cabina de servicio. Los policías sorprendidos comentaban: —¡Puta madre, carajo! ¡Qué tal brujo de mierda! ¡Me ha dicho toda mi vida sin conocerme! Pachón, espectacular como siempre, anunciaba aparatosamente los poderes mágicos del chamán y ofrecía consultas gratuitas a los primeros oyentes que llamaran a la emisora, brindando la dirección del «Maestro» y los días y horarios de atención del gran vidente. El teatrero se moría de indignación al escuchar a cada momento los avi268 Jorge Espinoza Sánchez sos que el imaginativo periodista emitía sobre el famoso chamán fumador de la celda número diez. Sentenciaron a Vallejo. Los sin rostro lo absolvieron, también liberaron a su cuñada y condenaron a su hermano a veinte años de carcelería. Me alegró la suerte del ex policía, habíamos cultivado una serena amistad, siempre encontrábamos algún momento para charlar y a través de él pude conocer el gran abandono en que la institución tenía sumidos a sus subalternos. Tardes de largas charlas, noches de fecundas reflexiones, así se iba la vida. Un ejemplar del servil diario «Expreso», nos trajo la noticia de la temprana muerte de uno de los más queridos cantantes de la Nueva Ola. Había partido al viaje sin retorno César Altamirano, aquel sonriente muchacho que nos llevó de la mano al cielo con su alada música en los días en que el corazón era un gitano y el acné desgarraba el alma. Empezaban a partir los hombres más puros de mi generación. Unos en la tumba, otros en la cárcel, se iba cumpliendo el camino. Allá en los polvorientos anaqueles del recuerdo quedaban sepultados los bellos días. Todo empezó como jugando nunca pensé quererte tanto hoy que lejos te siento hasta parece un sueño el haberte querido con tal devoción... 269 Las cárceles del emperador Los elegidos del emperador y un sobreviviente de la masacre de El Frontón Una mañana llegó al penal un grupo de magistrados. Vestían elegantes ternos grises y finas corbatas, lucían el rostro de los seres satisfechos, y sus altivas miradas pretendían señalar su condición de semidioses. El Olimpo judicial se dignó bajar a la tierra de los humildes mortales y con su naricilla fruncida nos visitaban con la coquetería de los elegidos. Airosos caminaban los seres celestes, enamorados de su suprema investidura. Venían los elegidos del emperador a traer las buenas nuevas a los pobres hombres que se extraviaron en las páginas de Dante. Los figurines fruncían la boca ante el drama de los prisioneros que displicentemente los observaban. Un capitán con aire genocida llamaba a los internos y los ejecutores de la ley entregaban una boleta a los galeotes. Al llegar mi turno, pude leer: Espinoza Sánchez Jorge, opinión Fiscal Superior, cadena perpetua. Durante toda la mañana, los fiscales continuaron entregando los documentos con la acusación fiscal. Ningún inculpado se salvó de un mínimo de 20 años, aun el loco Carpio. Al promediar el mediodía, se retiraron los investidos de mágicos poderes. Continuamente se rotaba a los internos en las diferentes celdas. La cueva número diez era una de las pocas en la que no existían evacuaciones hasta aquel momento. En uno de aquellos constantes cambios, «ñato» vino a parar en la barraca número once y tuvimos como vecino al insufrible. —Compañero Bejarano, las masas siempre estarán con nosotros, jamás olvidará el pueblo a los hombres que entregaron su vida a la noble causa de la liberación nacional. En los días más duros de 270 Jorge Espinoza Sánchez nuestra historia, yo siempre puse el pecho ante las balas de los perros opresores. A mí no pueden acusarme de arrepentido, como a algunos claudicadores que están en este pabellón escondidos como ratas ante el temor del juicio popular que, inexorablemente, les hará la historia. Compañero Bejarano, yo he cumplido con la revolución, no me explico por qué me maltratan los compañeros, si todos somos soldados de la gran revolución. ¿Por qué me hieren? ¿Por qué se burlan de mí? ¿Por qué siempre están negándome los alimentos? ¡Aquí hay prisioneros que comen como narcos y los auténticos revolucionarios nos morimos de hambre! ¡No es justo, compañero Bejarano! Elevo mi voz de protesta ante los tribunales del pueblo. En los días de visita ingresan grandes bolsas de víveres para ciertos señores y yo no recibo nada. No puede ser, compañero Bejarano. ¿Dónde está el espíritu solidario del auténtico revolucionario? ¡Yo he dado mi vida por el Partido! El fétido extorsionador siempre estaba buscando comida, no le bastaba con lo que generosamente le brindaban los prisioneros, reclamaba un premio por sus hazañas delincuenciales. El frío se había instalado en nuestras celdas, las noches eran glaciales y estábamos en otoño. ¿Cómo serían los helados meses de invierno? Sin darme cuenta, había abandonado la práctica del fulbito. Las historias de los muchachos me seducían y las tardes en el patio resultaban cortas para conversar con los compadres. —Pucha, cuñao, yo estuve en la matanza de El Frontón en 1986. Hubo decenas de muertos, carajo, nos bombardeó la marina. Fue infernal. Ya la gente sabía lo que se venía, nuestros familiares intuían el genocidio pero nadie podía hacer nada, igual que ahora, sólo nos quedaba prepararnos para soportar el horror. En El Frontón los militantes estaban preparados para la inmolación, tenían armas, habían construido barricadas y estaban listos para atrincherarse en caso de ataque. Era un secreto a voces la acción militar, sólo era cuestión de días, yo estaba más asustado que la gramputa, tú no sabes, cuñao, lo que es enfrentar a la muerte completamente indefenso. ¿Qué podían hacer los compañeros con unos pocos revólveres frente a la artilleria de la 271 Las cárceles del emperador Marina? Era una locura. Una semana antes, nos cortaron el aprovisionamiento de agua que siempre llegaba desde el Callao y sólo nos servían una comida al día. Prohibieron las visitas en las semanas previas, nos estaban aislando para desubicar a la familia. Todos presentíamos lo peor, pues se realizaban extraños operativos. Estaban apostados los barcos de guerra frente a la isla y los policías provocándonos a cada momento, buscaban un pretexto para masacrarnos. Pero los compañeros no pisaban el palito y se mantenían serenos. Esperábamos el ataque, pero jamás imaginé que nos iban a bombardear. Te imaginas, cuñao, lo que significa ser bombardeado sin poder moverte de tu barraca. Era una muerte segura, por eso murieron casi todos los senderistas, sólo sobrevivimos 37 prisioneros, el gordo Aguirre había salido libre un mes antes, se salvó por un pelo, sino ahí quedaba el hombre. Estaba cantado todo, no dormíamos, cuñao. ¡Quién va a dormir sabiendo que los cachacos están frente a su cabeza listos para cañonearlos! Primero fueron balas de fusilería y respondimos con los revólveres que los familiares hicieron pasar de contrabando a la isla maldita. Pensamos que la televisión llegaría a filmar y denunciaría al país el brutal ataque y se controlaría la situación, pero la cosa fue tan violenta que nadie pudo hacer nada. Antes del mediodía, los cañones nos bombardearon. El pabellón se venía abajo como un muñeco de cartón, mucha gente murió aplastada por los bloques de concreto, los demás corríamos de un lado a otro sin hallar dónde cobijarnos del infernal bombardeo. Todos los pisos habían sido derrumbados y nosotros, cuerpo a tierra, avanzábamos buscando un hueco donde guarecernos, cuando vimos un grupo de guardias republicanos, repasando a los caídos y disparando a diestra y siniestra. Hermano, casi se me para el corazón por la impresión; pero Dios me iluminó cuando ya tenía a los cachacos a pocos metros, alcancé a meterme en una tubería rota. Ahí, con los excrementos y las ratas, tuve que esconderme, si no me mataban, cuñao. Así estuve varias horas hasta que en la tarde, con potentes altavoces, empezaron a llamar a los sobrevivientes prometiendo que la presencia del fiscal garantizaba nuestras vidas. Desde mi escondite observé que unos muchachos salían de los escombros y 272 Jorge Espinoza Sánchez avanzaban hacia los militares, que los recibieron a patadas, puñetes y culatazos. Asustado, no me animé a abandonar la covacha. Los cachacos sacaban sobrevivientes peinando la zona, me encontrarían en cualquier momento, yo no sabía qué hacer, eran cientos de soldados que revisaban la zona palmo a palmo. No tenía salvación, cuñao, escuchaba cómo los perros se acercaban olfateando todo y destrozando a los heridos con feroces dentelladas. El terror me enloqueció, tú no sabes lo que es eso. Aquí, a pesar de todo, estamos viviendo tranquilamente. Cuando caía la tarde me descubrieron, cuñao, me hice el muerto, me quedé inmóvil esperando que se alejaran, pero los perros desgraciados hundieron los dientes en mis carnes y grité. Yo estaba herido de bala en las piernas y los brazos, sangraba profusamente, los mastines casi me devoran, cuñao. Un oficial ahuyentó a los perros y, a culatazos, me hizo levantar. Tuve que caminar hacia el patio donde los muchachos eran brutalmente golpeados. No había ningún fiscal, cuñao, sólo los milicos que se ensañaban con los sobrevivientes. Nos arrojaron sobre el terral y ahí, desnudos, boca abajo, inmovilizados, sin agua ni comida y patadas por los riñones nos tuvieron varios días. Ahí mismo orinábamos y defecábamos sin movernos, pues nos mataban a golpes si levantábamos la cabeza. Cuando llegó la noche, la golpiza continuaba, yo seguía desangrándome y nadie se preocupaba de los heridos, escuchaba a mi costado a un hombre quejándose hasta que a medianoche se sumió en el silencio. El difunto estaba pegado a mi cuerpo y yo espantado, como no te imaginas, cuñao. Los cachacos se emborrachaban a pocos metros de nuestra tragedia. Había que seguir resistiendo, tal vez al día siguiente llegaría la prensa y entonces la presión de la opinión pública podría ayudar a resolver nuestra horrenda situación. El dolor y la abundante sangre perdida me tenía mareado, una sed atroz me invadía, entonces un muchacho me dijo compañero tome sus orines, aquí nos van a tener muchos días, y empecé a beber mi orina empozada en mis manos y mezclada con tierra. Las pesadas botas de los soldados pisoteaban nuestros maltrechos y desnudos cuerpos. Más allá, varios heridos graves seguían quejándose ante la indiferencia de los ebrios verdugos. Estábamos condenados, 273 Las cárceles del emperador nadie haría nada por nosotros, teníamos que resistir o reventar, el presidiario no tiene valor para nadie, hermano, y la noche avanzaba con el hedor de las heridas infectadas, los cadáveres, el hambre y la sed. A ratos, un culatazo se estrellaba en mi nuca y perdía el conocimiento durante algunos minutos. Luego volvía a la pesadilla y escuchaba a los oficiales gritando que no tuvieran miramientos con nosotros por traidores a la patria. Era ya de mañana cuando llegaron los altos jefes militares a reconocer el terreno de la masacre y vi sus brillantes uniformes y ostentosas condecoraciones exhibirse orgullosamente frente a nuestra miseria. Jamás contemplé mayor indiferencia frente al ser humano que en aquellos momentos, un perro tenía más valor que nosotros y no podíamos reclamar un mendrugo de pan porque nos mataban a golpes. En la tarde, llegó el pomposo fiscal, pero igual, luego de una rápida mirada se retiró, para él todo estaba en orden, a pesar que un grupo de hombres desnudos, hambrientos, baleados, agonizaban totalmente abandonados. La herida de la pierna me quemaba insoportablemente pero nadie se ocupaba de los despojos humanos. Al tercer día pude comprobar que varios heridos habían fallecido por falta de atención médica y yo pensaba, aterrorizado, en mi destino si no me atendían a tiempo las heridas de las piernas y los brazos. Corría el riesgo de contraer la terrible gangrena, estábamos echados sobre nuestros excrementos, sin agua y sin comida. Recién al décimo día el gran despliegue de la prensa logró que se alzaran voces de protesta en la opinión pública, reclamando una investigación de los hechos, y nos arrojaron un nauseabundo plato de frijoles que tuvimos que comerlos encima de los excrementos porque el hambre nos torturaba espantosamente. Al décimo tercer día, a patadas nos trasladaron a Lurigancho. Casi muero, hermano, mira las huellas de las balas en mis piernas, en mis brazos y este otro en el cuello. Fue espantoso, hermano, nueve balazos me atravesaron y seguí viviendo. Fui absuelto luego de tres años de prisión, cuñao. Ahora estoy aquí, sin tener nada que ver con estos terrucos de mierda, y nos puede pasar cualquier cosa, compadre. Cuando salí de prisión, viví traumatizado un largo tiempo. Estuve en tratamiento sicológico. Todas las noches despertaba gritando, 274 Jorge Espinoza Sánchez siempre me bombardeaban en mis sueños y los cachacos con sus metracas me perseguían para matarme, y sentía el horror del bombardeo, el alarido de los heridos, los gusanos despedazando la carne de los muertos, los pabellones desplomándose, la metralla abrazándonos con un fuego como el del sol en el juicio final, los demonios del apocalipsis galopando sobre nuestros cuerpos esqueléticos. Despertaba sudoroso, gritando enloquecido. Quedé traumado, cuñao. Han pasado seis años y ahora, de nuevo metido en la mierda. Joel hablaba a borbotones, sentía una gran necesidad de descargar sus tensiones; yo lo escuchaba desorbitado. Aquellas terribles experiencias indudablemente podían enloquecer a un hombre. Pude comprender por qué Joel padecía de insomnio, en la carceleta amanecía de pie aferrado a las rejas, desollado de angustia. Joel había vivido cien vidas a cada cual más horrorosa, yo sólo había ingresado al primer círculo del infierno. El compadre había habitado ya el centro mismo del horror, sintiendo sobre su rostro el nauseabundo hedor de la guadaña, y había vuelto a la vida. Ahora el cruel destino lo traía de vuelta a las inciertas playas. ¡Qué extraños designios influían en la vida de aquel prisionero! ¿En verdad era inocente? 275 Las cárceles del emperador Un loco confidente Retozábamos en el patio aquella tarde. Balonazos largos y furibundos taponazos al alucinado golero. Cuando de pronto «bigote», un amigable policía, llamó a grandes voces: —¡Carpio! Ese loco Carpio con todas sus chivas, se va a la calle. Rápido, rápido, antes que me desanime y le clave la perpetua, carajo. Carpio no respondía a la llamada, pues anteriormente le habían hecho numerosas bromas respecto a su liberación. No se movía el recluso, los muchachos lo empujaban hacia la salida del pabellón. Pensaba que era una broma más, pero ingresó un policía desconocido con un papel en la mano gritando molesto: —Carajo, ese Carpio ya no quiere irse a su casa. Salga, salga, se va a la calle, ya no lo queremos acá. Carpio se dirigió presuroso a la puerta que comunicaba con el ambiente de los comunes, lugar de tránsito obligado para llegar al patio central y enrumbar a la calle. Desde nuestro mirador, vimos al compadre transitar por el fortín de los delincuentes que ya sabían de la liberación del alucinado; en el camino se le acercó el loco Chacaltana pidiéndole sus raídas pertenencias. Carpio se negaba y Chacaltana insistía en la vieja ley de la prisión, dejar sus cosas a los que se quedan. El guardia reía estruendosamente al ver a los locos discutiendo. Pero Carpio no había sido juzgado por el tribunal. ¿Por qué lo liberaban sin ningún trámite? ¿Por qué no era llevado ante los Jueces sin Rostro si el fiscal pedía 20 años de prisión para él? —¡Ese loco Carpio es confidente de la policía! —señalaba el experimentado Héctor. 276 Jorge Espinoza Sánchez Días después llegó el turno de Macedo. El joven estudiante esperaba inquieto la hora decisiva. Su hermano mayor era el encargado de su defensa, sólo dos personas figuraban en su expediente, eso aceleraba el juicio y en breves días dictarían sentencia los sin rostro. Mientras tanto, ya se había oficializado la ceremonia de la entonación del himno patrio. —A esos cojudos que no cantan el sagrado himno, sáquenlos a un lado, van a ver el informe que les enviamos al tribunal, carajo. ¡Por las huevas se complican la vida estos terroristas de mierda! Los prisioneros del pabellón 1A, recalcitrantes senderistas, cantaban sus canciones de guerra y ni las represalias los hacían cambiar de parecer. Eran inclaudicables aquellos militantes. Los internos del pabellón 1A tenían problemas en los días de visita, pues al no querer firmar la autorización para la carnetización de sus familiares, no les permitían el ingreso a sus visitantes. Con aquel sistema se fichaba también a los familiares. Macedo fue absuelto mientras su coinculpado quedaba en prisión por veinte largos años. Seguíamos esperando. Tuvo una vibrante despedida el joven estudiante. Los discursos, las proclamas, las canciones, los abrazos y la tarde aquella en que por última vez lo viéramos. Eso era la vida y seguían corriendo los ríos del tiempo. Una tarde, el budista informó al brujo: —Nelson, el abogado me ha informado que nuestro juicio se inicia el 17 de junio. Los delincuentes comunes habían resultado muy ceremoniosos. Al llegar el día de la madre botaron la celda por la ventana, embelleciendo los ambientes de su prisión para agasajar a sus visitas. En medio de su extravío, se reencontraban con su esencia humana en fechas como aquella. Era sorprendente contemplar tanta delicadeza en aquellos hombres que mataban por una simple mirada. La rotonda lucía esplendorosa y estaban listos para recibir a sus madres y esposas. ¡Nunca muere el hombre dentro del hombre! Los senderistas organizaron un campeonato de ajedrez en el piso, jugaban de celda a celda, cantaban la jugada y aguardaban que el 277 Las cárceles del emperador contendiente hiciera lo propio; en un principio me sorprendió el torneo, pero luego fue mayor mi sorpresa cuando el campeón del segundo piso desafió al campeón del nuestro. En las partidas de piso a piso, las jugadas eran cantadas con potentes gritos que horadaban la noche, y la sorpresa se convirtió en desmesura cuando el pabellón 2B desafió al nuestro. ¡Una partida de ajedrez de pabellón a pabellón! Ambos ambientes tenían una separación de cien metros y las jugadas eran cantadas por todos los internos previa coordinación. —¡Primero es la amistad, después es la competencia! ¡Muerte a los perros reaccionarios! Las ruidosas fanfarrias resonaban en la helada noche. Aquellos juegos contribuían a cohesionar a los prisioneros. Sólo el cuarto piso se mantenía al margen, pues los extorsionadores intentaban crear un pequeño ambiente lumpen en sus predios. Los traficantes no lograban conmover al tribunal sin rostro. «Choyo», un delincuente del cuarto piso, no pudo escapar a los implacables designios de la ruleta judicial. Tropezó con un juez carcelero y lo condenaron a 30 años de prisión, acusado de cobrar cupos a favor de Sendero. Se le cayó el mundo encima al avezado prisionero. Madre tus hijos Somos como aves moribundas... Llegó el día de la madre, los comunes estaban de fiesta, podíamos escuchar música y algarabía en sus pabellones. El olor de las parrilladas llegaba a nuestros predios. Danzaban los galifardos y gritaban ebrios de puñales gitanos. La jarana se prolongó hasta altas horas de la noche. Una tarde llegaron dos delincuentes condenados por extorsión a favor de Sendero Luminoso y fueron acomodados en nuestro barracón. Uno de ellos lucía un aspecto escalofriante; flaco hasta mostrar los huesos, mugriento y cubierto de harapos, era repugnante el recluso. El atormentado Horacio Quiroga llenaba mis horas con sus cuen278 Jorge Espinoza Sánchez tos de amor y locura. Ya ingresaban algunos libros, pero siempre estaba latente el decomiso. La requisa había pasado de escalofriante en las primeras ocasiones a serena en los últimos tiempos, aunque se rumoreaba que en cualquier momento podría producirse un gran operativo y la cosa sería brava. Estábamos en junio y se acercaba la fecha señalada para el inicio de nuestro juicio. Los grandes clásicos de todos los tiempos ingresaban tímidamente a la prisión, y el trueque bibliómano me tenía todo el mes ocupadísimo, leyendo infatigablemente. Algunos martacos eran asiduos a las novedades de librería y siempre tenían en sus manos el último libro de éxito. Olatea, el más conspicuo tupamaro, era un exquisito lector y rocambolesco personaje. Tenía tres ingresos a prisión y, entre sus hazañas, figuraba el haber sido uno de los 47 emerretistas que fugaron por el túnel de Castro Castro en las postrimerías del gobierno aprista. Su compañera, igualmente, había participado en la sonada evasión y, recapturada, fue recluida en el penal Santa Mónica; ambos eran acusados de pertenecer a la cúpula del MRTA. El hijo de Olatea nació en prisión. Recientemente había sido condenado a cadena perpetua, pero no perdía la compostura. Mostraba excelente ánimo, mientras aguardaba otros juicios. Mientras tanto, 31 trabajadores del proscrito tabloide «El Diario» seguían en los tribunales. Varios meses duraba ya el juzgamiento y continuaban las maratónicas jornadas. El ritmo de trabajo de los jueces era muy irregular, en numerosas ocasiones postergaban las audiencias sin dar ninguna explicación y el tiempo seguía corriendo en contra de los inocentes. Los abogados tenían que venir con frecuencia al penal para informarse sobre las futuras audiencias. Se maltrataba mucho al defensor en los draconianos procesos políticos. A través de «La República», nos enteramos que Magno Losa y Danilo Quijano se encontraban en el extranjero; también en amplios titulares destacaba el matutino limeño los problemas que sufría Quijano en Chile, hostigado con frecuencia por la policía en la patria de su 279 Las cárceles del emperador esposa. Asimismo, pudimos enterarnos que un dirigente bancario, absuelto luego de dos años de injusta prisión, había sido expulsado del Uruguay sin mayores explicaciones. El estigma del terrorismo perseguía a honestos ciudadanos peruanos, cuyo único delito consistió en vivir en un país donde los derechos elementales de la persona habían sido confinados al tacho de la basura. También leí con sorpresa la noticia de la muerte del joven capitán Valdizán, oficial que tuvo a su cargo mi manifestación policial en la Dincote. Criollazo y muy alegre, el afable oficial yacía bajo tierra, ultimado por las huestes senderistas que también habían dado muerte al coronel Lumba. La sangre seguía corriendo a raudales en nuestra patria. Un nuevo Alcaide llegó en reemplazo del sobrio alférez «chupitos». Se trataba de un joven oficial de tez morena, voz delicada y melosa que lo hacía sospechoso entre sus subalternos. Era el alférez Rejas, quien en su cercana adolescencia había estudiado en la academia César Vallejo y en las mazmorras se reencontraba con sus antiguos profesores, a quienes brindaba un trato preferencial. Tenía este Alcaide la costumbre de reunirnos en el patio y hablarnos de temas que no dominaba, para demostrarnos que poseía una amplia cultura; por lo demás, esta actitud era una costumbre muy arraigada entre los oficiales de la policía. El invierno tocaba a nuestras puertas y el frío golpeaba inmisericorde en las heladas noches de Canto Grande. Frazadas, chompas, medias de lana, gruesos pantalones, quedaban cortos para mitigar el hielo de las madrugadas. Prácticamente dormíamos a la intemperie, pues las enormes ventanas del pasadizo dejaban entrar heladas ráfagas a las habitaciones que tenían por puerta la coladera de las rejas. Vivía con un fuerte resfriado crónico. La hambruna seguía campeando, la gran mayoría se quedaba sin víveres al día siguiente de la visita, y luego el hambre en su más cruel expresión; los internos estaban obligados a comer la infamante comida del presidio si no querían morir de inanición. 280 Jorge Espinoza Sánchez Nadando en el río dentro de un saco y otras historias sublevantes En el patio de los eventos futboleros y sueños sin fin, Gustavo, un inculpado acusado de pertenecer al MRTA, hablaba de las sangrientas jornadas: —Yo vivía en el departamento de San Martín y tenía un negocio en el mercado de la zona. Era dirigente de Izquierda Unida, continuamente realizábamos actividades legales, pero la jauría del gobierno empezó a ver fantasmas por todos lados; en un paro que hicimos para exigir energía eléctrica para el pueblo, me detuvieron por ser el coordinador de aquel paro armado, como llamó la policía a nuestra medida de fuerza. Puta, hermano, fue terrible; me masacraron como no te imaginas, me llevaron al cuartel del ejército y me colgaron. Me hacían amanecer de pie dentro de un barril de agua helada. Me pusieron electricidad en los testículos, en el recto y hasta en los dientes. Yo no podía delatar a nadie, porque a nadie conocía; yo soy dirigente de Izquierda Unida, un Partido legalmente reconocido en el Perú, y jamás he vivido en la clandestinidad ni tengo antecedente alguno como subversivo. Pero de nada me valió, hermano. Mi pobre familia se movió, buscaron influencias, el Partido hizo lo propio; yo soy un dirigente muy conocido y querido en mi zona, pero por más gestiones y reclamos que hicieron, no me soltaron los cachacos. Me acusaron de todos los crímenes perpetrados en la región, me tuvieron quince días en el cuartel. Aquello fue terrible, hermano, varios detenidos salieron locos luego de aquellas torturas. En ocasiones, me dejaban colgado de los pies durante varias horas y a pocos centímetros de mi cabeza colocaban un recipiente lleno de hormigas negras. Me sacaban en las mañanas al patio, me arrastraban cientos de metros aplastándome la cara contra el suelo y en el salvaje recorrido las piedras, la basura, el cascajo del piso y todo lo 281 Las cárceles del emperador que halláramos a nuestro paso, iba hiriendo y destruyendo mi rostro. Fue espantoso, hermano, yo me ahogaba, no podía ni gritar con la cara aplastada contra el suelo, iba limpiando el terreno con mi rostro, y después, en las noches, me llevaban al río totalmente amarrado. Me arrojaban a las aguas dentro de un saco, me tenían sujeto con una cuerda; cuando notaban que estaba a punto de ahogarme, jalaban la cuerda y me sacaban a tomar oxigeno por unos minutos, después continuaba la tortura durante varias horas. Al final, terminaba desmayado, dormía de pie dentro de un cilindro con agua helada noches y noches. En otras ocasiones, me obligaban a sentarme sobre bloques de hielo, el fuego devoraba mis nalgas, enloqueciéndome de dolor, después me subían a un helicóptero y me arrojaban al espacio encerrado dentro de un fardo que tenían asegurado con sogas y sentía que me moría por la presión del aire. Volvían a subirme y nuevamente me arrojaban al vacío, luego las patadas, los puñetes. Cuando una semana después le permitieron a mi esposa visitarme, yo era un espectro; mi mujer no podía reconocerme, estaba convertido en un cadáver viviente. Fue entonces que la presión del pueblo y los dirigentes sindicales hicieron posible mi traslado a la cárcel, si no, moría en aquel cuartel, hermano. Historias terribles como aquella escuchaba cotidianamente en aquellos dantescos días. —Compadre, tú estás equivocado, aquí la mayoría de la gente ha sido torturada, a ustedes los habrán tratado bien, pero muchos han visto al diablo en los interrogatorios —comentaba Aguirre en las melancólicas tardes de recreo. De la calle llegaban noticias alarmantes, se hablaba de la implementación de gigantescas cárceles y miles de detenidos abarrotando las improvisadas prisiones. Corría con insistencia el rumor que en los sótanos del Ministerio de Educación se encontraban detenidos numerosos presos políticos y que la carceleta de Palacio de Justicia hervía de prisioneros. El régimen inauguraba nuevas cárceles en provincias y la estrategia sicosocial aterrorizaba a la población. El Perú se había convertido en una gigantesca mazmorra. 282 Jorge Espinoza Sánchez Kafka, el extraordinario buceador del alma humana, había caído en mis manos y devoraba ávidamente las páginas de El proceso y América, aquellas delicadas joyas literarias que encierran toda la náusea y el hedor del hombre deshumanizado y extraviado de nuestra época. Nunca más certera una lectura que leer al maestro de La metamorfosis en el tumultuoso sepulcro donde los doctores de la ley nos confinaban como personas no gratas a la sociedad. Los días galopaban babeantes y desbocados. Nuevamente me vi obligado a solicitar atención médica y en aquella segunda visita a la enfermería pude observar a un pintoresco médico. El hombre había echado raíces en la idiosincracia carcelaria, llevaba un impresionante tatuaje en uno de sus brazos y caminaba desfachatadamente vestido con short, sandalias y sucio bividí. Así atendía a sus pacientes y, muy ufano, ordenaba a la enfermera: —¡Señorita, entréguele una «milagrosa» al paciente! La «milagrosa» era un medicamento genérico. Así estuviera muriendo el recluso, sólo se le brindaba el elemental fármaco. El galeno caminaba como malandrín y utilizaba la misma jerga de los lúmpenes, no se interesaba en revisar a los internos, los miraba y recetaba la panacea. —Aquí la «milagrosa» cura todo, hermano, recíbela nomás, nunca sabemos en qué momento la podemos necesitar —comentó un narco que aguardaba su turno. El brujo continuaba sembrando el pánico con sus predicciones. Los oficiales de otros pabellones venían a solicitar sus servicios y lo llevaban a lejanas estancias para que les leyera la ventura, cual deslumbrante pitonisa. Día y noche era sacado de la celda el chamán que desesperaba ante tanto asedio. Schwartz seguía implorando nuevas consultas para averiguar qué amante de turno calentaba el lecho de su esposa. Aquel capitán que masacrara a los muchachos semanas atrás, también enviaba a sus hombres para que le llevaran al afamado brujo a su oficina. Era increíble ver cómo se desesperaban los compadres para que les leyeran las cartas. 283 Las cárceles del emperador Luego de tres meses de audiencias, sentenciaron a los involucrados en el caso de El Diario. De 31 procesados, 29 prisioneros fueron absueltos, luego de habitar durante tres largos años la cruel prisión. ¡Veintinueve inocentes pagando los tropicales yerros de la justicia! Esto era el Perú, señores y señoras del planeta tierra. Otoño era un fiero puñal en el corazón, sobre todo al caer la tarde, cuando el saxo de David acuchillaba el crepúsculo con sus notas preñadas de melancolía. David, un ex dirigente bancario, se encontraba encarcelado hacía cuatro años, esperando un juicio que no llegaba, a pesar de los esfuerzos de su padre, quien ejercía la defensa del hijo en desgracia. Su expediente permanecía enterrado en el sótano del olvido. El prisionero empezaba a mostrar signos de extravío mental, su saxo —hecho de papel cometa y un peine— era el instrumento que lo rescataba de la oscuridad total. Sobrecogía escuchar sus melodías que llegaban desde el segundo piso donde estaba confinado el artista. Desgarraba los corazones, la nostálgica música que nos traía la magia de los maravillosos días, con los sones eternos de Venecia sin ti, Extraños en la noche, y cientos de canciones inmortales que el saxofonista de ultratumba tocaba como un poseso, destrozándonos el alma con los recuerdos. La prisión era mucho más prisión cuando sonaba el saxo de David. Una fuerte opresión devastaba mi alma en aquellos momentos, mi corazón se sentía estrujado por los flavos sones y las ebrias melodías de un hermoso pasado perdido, unos labios cuya memoria el fuego de la horca no lograba borrar. El desgarrado trino de un hombre arrancado de la vida. Nivico, el siempre activo Nivico, se encargaba de la limpieza de su piso, llevaba el agua cuando los caños se secaban, charlaba con los comunes a través de la malla de la frontera, estaba enterado de todo cuanto ocurría en la prisión y conocía el caso de cada uno de los acusados. En las raras ocasiones en que coincidíamos en el patio, siempre repetía la muletilla: —Poeta, no te metas en cojudeces, aguarda tu juicio con calma, haz como yo, vive tu prisión sin problemas, estos terroristas de mierda quieren meter a toda la gente en sus huevadas, no les hagas caso, tú 284 Jorge Espinoza Sánchez tienes muchas posibilidades de salir libre. Yo no tengo nada que ver con el terrorismo, por eso desde los primeros días en la carceleta me aparté totalmente de estos desgraciados. No te metas en nada, cuñao, tú vas a salir, estos terrucos desgraciados quieren que condenen a todo el mundo para ganar publicidad en el extranjero, hijos de puta, carajo, joden a gente inocente. Nivico siempre atacaba a los senderistas; al parecer, el compadre estaba involucrado con la subversión por azares del destino. Jamás aceptaba ningún trato con los militantes, nunca firmaba ningún pliego de reclamos, se cuidaba mucho de que pudieran relacionarlo con los senderistas. Esperaba ser absuelto a la hora del juicio y se consideraba bolo fijo para abandonar la prisión. 285 Las cárceles del emperador Cómo vivir en la clandestinidad Una de aquellas tardes Aguirre arrojó sus recuerdos al viento: —Compadre, yo estuve más de veinte años en el Partido. Esta es mi tercera prisión, pero me han jodido por las huevas, yo estoy alejado del movimiento hace tiempo. Llega un momento en la vida de un hombre en que la familia, los hijos y demás cosas que en otra época eran secundarias, se convierten en prioritarias y uno tiene que abandonar la lucha si no quiere dejar a los hijos en el hambre y entre dos fuegos. Yo me he retirado del Partido hace años, pero, a pesar de ello, he tenido que vivir en la clandestinidad durante siete años porque siempre serás culpable por tu antigua militancia, ya estás marcado por Seguridad del Estado. Tuve que cambiarme de nombre y, a pesar que Inteligencia lanzaba mi foto por la televisión, nunca tuve problemas. La gente no te reconoce en esas fotos patibularias. Vivía tranquilamente y, con otro nombre, trabajaba como profesor contratado. Mi nueva compañera también es profesora y la íbamos pasando, pero siempre con la espada colgando sobre mi cabeza. Mi ex esposa pertenecía al Partido y estaba igual que yo, requisitoriada; eso acrecentaba mi problema. Ella fue monja y sigue en la lucha, hace años que no la veo, pero siempre te verán como culpable. Mi hermano es policía pero, a pesar de eso, no podía librarme de la persecución. Una vez mi hermano conversó con un alto oficial, que era su amigo, y le pidió que me dejaran vivir en paz porque yo ya no pertenecía al Partido, y el general le dijo, que venga nomás para conversar con él, y yo ni loco para entregarme a las fieras. Si le daba la cara, me caneaba. No me presenté nunca y seguí en la clandestinidad. Los soplones en ocasiones pasaban a mi lado y no se percataban de mi presencia; además, cuando te buscan, no lo hacen todos los días, te rastrean de vez en cuando, la gente cae generalmente por un soplo. La mejor manera 286 Jorge Espinoza Sánchez de vivir en la clandestinidad es caminar al aire libre y seguir trabajando normalmente. Hay que ser fresco porque si tú vives escondiéndote, asustado y cuidándote las espaldas de todo, la gente te ve como sospechoso y no falta un sapo que te denuncie. Yo participaba en todas las reuniones de mi nuevo barrio, en las actividades de los profesores, y nadie recelaba de mí. Un día hubo un operativo gigantesco en el barrio, precisamente en el momento que yo llegaba de trabajar, estaba la policía y el ejército chequeando la zona, pasé junto a ellos y felicité a los oficiales por su vocación de servicio a la patria. No me pidieron documentos ni me revisaron; en cambio a las personas que se alejaban por otra calle los paraban y los cuadraban. Sí, tienes que ser audaz si no te friegan. Siete años he vivido en la clandestinidad y siempre he trabajado como profesor, con otro nombre, por supuesto. Al principio, me traicionaba la memoria cuando la gente me saludaba, cómo está don César, yo muchas veces no respondía porque uno está acostumbrado a su verdadero nombre; pero la gente ni repara en esas cosas con tantos problemas que tienen. Poco a poco me habitué a mi nuevo nombre y después, cuando en la intimidad de la casa mi suegra me llamaba Gilberto, yo me sorprendía. Siempre olfateaba en el aire el peligro, no daban conmigo los soplones, lógicamente algunas veces estuvieron cerca de mi escondite, entonces cambiaba de domicilio. Claro, tú te das cuenta cuando te están pisando los talones. Es jodido vivir así, a salto de mata, pero no puedes entregarte, tú sabes que estás en nada, pero igual te van a condenar por tu pasado. Me acusan de haber matado a medio mundo y hace años que me corro de la policía y de los compañeros. Yo ya no quiero saber nada con la revolución, compadre. Tengo cincuenta años, ya llegó la hora del reposo y de asegurar mi vejez. Pero, carajo, me agarraron en el colegio. Ya me había dado cuenta del seguimiento, mi carro estaba en el patio del plantel, le dije a una profesora amiga que sacara el auto y lo llevara a la casa para que los rayas la siguieran mientras yo arrancaba por otra puerta; pero los soplones de mierda no mordieron el anzuelo. Vieron a la hembrita manejando mi Volkswagen y la dejaron ir nomás, entraron al colegio y me agarraron cuando me estaba descolgando a 287 Las cárceles del emperador la calle por la ventana de uno de los baños. Me pusieron un cuete en la cabeza y caballero nomás contra la pared y cana con el hombre. Siete años demoraron en agarrarme, carajo. Aguirre era un conversador bárbaro, no tenía cuándo terminar a la hora de arrancar la tertulia. Un grupo de evangelistas había sido encarcelado en días recientes y estaban confinados en el pabellón 2B. Todas las noches irrumpían con sus cánticos religiosos rasgando el frío otoñal. Sabían que en el tercer piso de nuestro pabellón se encontraba el «pastor» y lo llamaban con fuertes gritos: —¡Hermano Bejarano! ¡El Señor está contigo! ¡Hermano, te invitamos a integrarte a la adoración de nuestro Señor! ¡El Señor te ilumina, hermano! Bejarano no respondía. Guardaba tozudo silencio cuando lo invitaban al culto de Dios. Era un enigma el amable señor; en ciertas ocasiones anunciaba: —Hermanos, el día domingo predicaré la palabra de nuestro señor Jesucristo. Los invito a rendir culto al Supremo Creador. Cuando llegaba el domingo olvidaba sus palabras. Los policías lo señalaban socarrones: —Ese «tío» se baraja con la Biblia. 288 Jorge Espinoza Sánchez Un espléndido almuerzo Una mañana nos despertaron muy temprano y grandes voces golpearon el recinto: —Señores, limpien todo, que brillen las celdas, echen detergente al pasadizo, prepárense para un almuerzo mostro, pórtense bien con las visitas. Al mediodía nos enteramos que el agregado de negocios de los Estados Unidos, nos visitaría y contemplamos una paila nueva y brillante trayendo a los reclusos un oloroso refrigerio. ¡Oh maravilla! Estuvieron a punto de enceguecer nuestros ojos al contemplar un mitológico plato de hígado frito con excelente arroz y sabrosa ensalada de legumbres. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Por qué tan espléndido menú embriagaba nuestros desolados estómagos? Vimos ingresar al funcionario norteamericano y lo comprendimos todo. Querían causar una magnífica impresión al comisionado de la poderosa Norteamérica. El funcionario yanqui nos miraba detenidamente y la satisfacción iluminaba su rostro al ver las celdas impecables y primorosa paila sirviendo a diestra y siniestra suculentos almuerzos. ¡Era el paraíso! Se disfrazaba el infierno por unos minutos para ganar buena imagen en el exterior, pero los prisioneros rechazaron el amañado juego, los ojos sorprendidos del elegante funcionario parecían preguntar, ¿Qué sucede, muchachos? ¿Por qué rechazan tan espléndida comida? Una voz quejosa disparó a boca de jarro: —Señor embajador, esto es una burla, todos los días nos sirven basura y ratas en la comida, nos están matando de hambre, usted no puede dejarse engañar por estos miserables farsantes. El diplomático comprendió la patraña y, haciéndose el desentendido, continuó su marcha sin preguntar nada. Los oficiales que 289 Las cárceles del emperador acompañaban la comitiva del distinguido visitante, echaban chispas por los ojos. El norteamericano visitó los otros pisos, luego se retiró sin mayores comentarios. Había visto y escuchado lo suficiente. Fue una semana horrenda con una terrible escasez de agua y oscuridad total en las noches. Era la represalia del director por la denuncia del criminal régimen alimenticio. Así eran los castigos, nadie nos ponía un dedo, pero nos limitaban más y más cada día. La salida al patio fue prohibida hasta nueva orden. La falta de agua creaba fuertes problemas en las celdas, el baño despedía hedores insoportables y comíamos sobre la inmundicia. El intenso calor nos sofocaba en el día, el estremecedor frío de las noches nos golpeaba salvajemente y la oscuridad era cómplice de las ratas que, atraídas por los fuertes olores de los inmundos baños, reaparecían agresivas. Apenas llegaban las sombras, los roedores en gigantescas manadas corrían por nuestro pasadizo ingresando a las celdas. Teníamos que luchar denodadamente para ahuyentar a los asquerosos animales que ponían los pelos de punta al más valiente. La fetidez y el largo encierro sublevó a los combatientes. Entonces los violentos gritos: ¡Viva la revolución! ¡Mueran los reaccionarios! ¡Queremos sangre! ¡Queremos sangre! ¡Muerte! ¡Muerte! Los guardias hacían oídos sordos a las protestas de los reclusos y la tensión aumentaba, un ruido ensordecedor inundó el penal y las fogatas llenaron de humareda el pabellón. —¡Muerte! ¡Muerte! ¡Sangre! ¡Sangre! ¡Queremos la cabeza del perro reaccionario Fujimori! Aquella tarde nos negaron la ración de pan. Al día siguiente, no sirvieron la paila y se trasladó al «hueco» a los cabecillas. Los reos no hacían caso de las amenazas y seguían en pie de guerra, reclamando lo que por ley les correspondía. A pesar de estar privados de la libertad, seguíamos siendo seres humanos. El caos duró una semana. Se anunciaba la visita de la Fiscal de la Nación, Dra. Blanca Nélida Colán. Horas antes de la llegada de la magistrada, empezó a caer el agua en nuestros caños. En medio de la oscuridad limpiamos los baños y al290 Jorge Espinoza Sánchez macenamos el elemental líquido, luego vino la limpieza general de la celda, el revitalizador baño a primera hora del día y tempranísimo la humeante paila, el desayuno, la doble ración de pan. Un oficial muy diplomático justificó la sevicia: —Señores, ya se ha reparado la rotura de las cañerías que nos dejó sin agua durante una semana, esta tarde será restituida la energía eléctrica y después de la visita oficial, saldrán al patio. Señores, me alegra mucho que se hayan superado los problemas. Así era siempre, las cañerías rotas, las instalaciones eléctricas averiadas, las cocinas en reparación siempre que había alguna protesta. Se acercaban melosamente después de habernos privado de lo más elemental durante largos días. Al mediodía, llegó la Fiscal de la Nación con su comitiva de adulones y bufos. Los internos no le prestaron atención a la cortesana y siguieron trabajando indiferentes. La Colán notó el desdén de los prisioneros y discretamente se retiró con sus áulicos que se desvivían por limpiarle el piso a la viejilla investida de poderes. —¡Qué Fiscal de la Nación ni qué cojudeces, vieja reaccionaria, chupapingas del poder, carajo! —se escuchó un violento grito. Entraba a la recta final el proceso de Nivico y Beteros. Pronto sentenciarían a los muchachos. Nivico lucía optimista. Creía firmemente en la absolución del compadre. ¿Cómo podría ser terrorista un hombre que maldecía y atacaba duramente a los senderistas? 291 Las cárceles del emperador Rumbo al tribunal Corrían los primeros días del mes de julio y una mañana sorpresivamente un vozarrón nos llamó a la superficie: —Los camaradas del expediente 215—92 salen a juicio. Empezaba el proceso. ¡La hora del estruendo había llegado! Rápidamente nos vestimos y formamos en el pasillo. Luego bajaron del cuarto piso los demás acusados y salimos rumbo a los tribunales. Por fin conoceríamos los malfamados escenarios del escarnio. Atravesamos el ambiente de los comunes, acompañados por una decena de guardias que nos custodiaban celosamente. La gran puerta de hierro de la rotonda abrió sus fauces y atravesamos el patio principal del presidio para internarnos en los amplios corredores que nos llevarían a la sala de audiencias. La mañana era radiante, los penados esperaban la absolución. A pocos metros del locutorio de abogados, nos hicieron ingresar a una pequeña celda y cerraron las puertas con pesados candados. Tras la gruesa puerta de metal, se encontraba la sala especial para casos de terrorismo, el temible tribunal de los Jueces sin Rostro. Más de dos horas permanecimos en el lugar, custodiados por numerosos policías que metralleta en mano observaban fríamente a los reos. Hacia las dos de la tarde ingresamos a la sala de audiencias y nos encontramos con un ambiente similar a un teatro de barrio, con bancas de cemento y una enorme pantalla de vidrio de aproximadamente quince metros de largo y tres de altura. En la sala nos aguardaban los abogados. Todos conversaban con sus defendidos, pero no veía por ningún lugar a Eduardo León, que era uno de los pocos defensores que había faltado a la apertura de juicio. Los letrados comentaban que habían tenido que realizar malabares para poder conocer la fecha de la audiencia y señalaban indignados que no se notificaba a los abogados. Los defensores tenían que valerse de relaciones, 292 Jorge Espinoza Sánchez merodear cotidianamente por la mesa de partes de Palacio de Justicia o visitar diariamente el penal para poder agenciarse de información. Los juzgadores aplastaban a los inculpados negándoles el elemental derecho a la defensa consagrado en todas las constituciones del mundo. Definitivamente, tendríamos que luchar contra todo en el macabro tribunal. Luego de una hora empezó la audiencia. Pasaron lista a los quince acusados. La simpática Marta había llegado desde el penal de mujeres Santa Mónica. La voz gutural del relator se escuchó por el altavoz: —Se da inicio a la causa 215—92 sobre delitos de terrorismo con reos en cárcel. Se acusa a Antonio Bejarano de participar en acciones terroristas y de intervenir en el asesinato del ex ministro Orestes Rodríguez, de dinamitar Canal 2 y haber asesinado al general López Albujar. La fiscalía pide cadena perpetua y diez millones de soles de reparación civil en favor del Estado Peruano. Se acusa a Jorge Espinoza Sánchez de participar en acciones terroristas y asesinar al ex ministro Orestes Rodríguez, de haber dinamitado Canal 2 y tomar parte en el crimen del general López Albujar, asimismo se le acusa de participación activa en el atentado a Tarata. La fiscalía pide cadena perpetua para el acusado y diez millones de soles de reparación civil en favor del Estado Peruano. Se acusa a Miguel Blas de... La maratónica y alucinante acusación continuó cerca de media hora ante los rostros de indignación de los acusados. La Fiscalía Superior pedía cadena perpetua para Salazar, Elías, Palpán..., y 30 años de cárcel para los demás acusados. El relator informó con su gangosa voz, producto del aparato distorsionador, que se postergaba la audiencia hasta nueva fecha. Se levantó la sesión, y regresamos lentamente a nuestra sepultura. Hambrientos y febriles, llegamos a la helada jaula. Estábamos a cinco de julio de 1993. Mientras tanto, Nivico y Beteros ya estaban a las puertas de la sentencia. 293 Las cárceles del emperador —¡Quemaron a Nivico! ¡Le clavaron treinta años de prisión! ¡Beteros ha sido absuelto! ¡Nivico era un senderista de alto vuelo! Los bandos y edictos volaban por el pabellón días después. La noticia corrió como reguero de pólvora por todos los ámbitos de la comarca roja. Treinta años de cárcel para Nivico y absolución para Beteros. Según nuestros informantes del cuerpo de seguridad de los tribunales, Nivico no tenía nada que reclamar, los explosivos que le encontraron al momento de su captura eran irrefutables. Igualmente se comentaba que las influencias familiares de Beteros lo habían salvado del presidio, pues al sanmarquino también le encontraron armamentos, pero los jueces se hicieron de la vista gorda. ¿Nivico era senderista? El mismo compadre que tanto maldecía a los combatientes. Nivico resultó un excelente actor. Me engañó durante un año y los jueces lo hundieron por las contundentes pruebas presentadas por la policía. El guardia que había estado presente en la sala del tribunal arremetió: —Ya ven cómo no se puede creer en ustedes. Nivico era un alma de dios y el más recalcitrante opositor de los terrucos. El tribunal le ha mostrado en su cara las pruebas que le halló la policía el día de su captura, yo he estado presente en las audiencias, y el flaco no pudo aclarar su situación. Quería zafarse del bulto como sea declarando una y otra cosa, lo acorralaron los jueces, lo encontraron con las manos en la masa cuando iba a volar un destacamento policial. Puta madre, ya no creo en nadie, todos ustedes son bravazos, carajo, se hacen los huevones, todos son inocentes, y cuando llegan a juicio les muestran más pruebas que la gramputa. ¿Quién iba a sospechar de ese compadre? Hasta a mí me engañó y había sido un tremendo terrucazo. Seguía creyendo que en la celda número diez del tercer piso en el pabellón 4B del penal de máxima seguridad Miguel Castro Castro en Lima Perú, tres inocentes pagaban el capricho y la ordalía de los gansteriles gobernantes peruanos. Ya lo demostraría nuestro juicio. Sucedió una de aquellas tardes cuando, instalado en el segundo piso del camarote, leía encantado a Thomas Mann, de pronto una ex294 Jorge Espinoza Sánchez traña fuerza me hizo abandonar la lectura y una voz asexuada flotando en el ambiente exclamó en un leve susurro, no te preocupes, ya estás absuelto. Sentí tan profundamente la convicción de la voz, que salté del lecho y lancé en el rostro de los azorados muchachos la profecía: —¡Estoy absuelto! Llegó el día de la visita, pero yo vivía entonces fuera del proceso, aquella extraña voz estaba por encima de dispositivos, jueces y leyes humanas. ¿Mi cerebro estaría funcionando normalmente? Se acercaba el final de la travesía. Aquel día salió en libertad Beteros. El compadre vino a despedirse de los muchachos y en un aparte brotaron las palabras: —Poeta, me salvé por un pelo, me quisieron embarrar. Afortunadamente, mi abogado desbarató todas las acusaciones, carajo; a Nivico lo jodieron, al flaco lo capturaron cuando estaba entrando a un pueblito en la Panamericana Norte a volar un puesto policial. Los cachacos realizaban un operativo por la zona, yo había ido a ver un terreno que compré por aquel sitio, me pidieron documentos y cometí el error de mostrarles mi carnet de San Marcos. Me dijeron, ah, eres sanmarquino, tú eres terruco, conchatumadre, y me subieron al camión a punta de patadas y puñetes. Me vendaron los ojos, me llevaron al cuartel y me masacraron. Mi tío es general, pero no pudo hacer nada. Me pasaron a la Dincote, ahí me involucraron con Nivico y nos jodieron. Los días seguían corriendo como un maratonista enloquecido sin meta de llegada. No nos volvieron a llamar al tribunal. Llegó fiestas patrias, llevábamos un año en prisión; veloces y cargadas de un violento vendaval de experiencias habían volado las hojas del tiempo, y los jueces no se acordaban de nosotros. —Yo conocí a Serpa Cartolini, fuimos muy amigos, él laboraba en la misma fábrica donde trabajé antes de ingresar al magisterio. Era una persona con una gran carga de tragedias familiares. Hay una cosa que he observado en mis largos años de militancia, la mayoría de los 295 Las cárceles del emperador compadres que están metidos en la lucha armada, es gente que ha sufrido mucho y tiene conflictos sicológicos. Yo lo puedo decir con autoridad, pues he tratado con cientos de combatientes; yo no creo que Serpa sea el número uno del MRTA, tenía un nivel intelectual muy pobre, no sé por qué le hacen tanta propaganda a este compadre. Yo creo que a ustedes los han caneado para que la gente que cometió los atentados, se confíen y los agarren como mansas palomitas, pues sabiendo que otros cargan con sus culpas los hombres vuelven a las andadas con más entusiasmo y mancan. Son muy pendejos estos tombos. Indudablemente que en los doce años que tienen luchando contra Sendero, han tenido que desarrollar una estrategia agresiva. Otro detalle es el temor, muchas veces los soplones prefieren hacerse de la vista gorda cuando ubican a los torpederos. Mi hermano es investigador y, en una ocasión, le dieron un dato efectivo sobre la ubicación de un alto cabecilla martaco en un inmueble a pocas cuadras de la estación de la PIP. ¿Y sabes qué le respondió su jefe cuando le habló de organizar un operativo para capturar al emerretista? «Mira, cholo, no te compliques la vida, no te metas en cojudeces, nosotros estamos acá para ganar billete, no para arriesgar la vida cojudamente. Lo capturamos al hombre, y mañana su gente nos vuela la estación y todos cagados por las huevas. Déjalo ahí, que lo agarre otro, quiero narcos, choros de alto vuelo, gente comercial, ahí sí te pongo todo el personal para que los captures y agarramos billetón. Yo quiero billete, yo no quiero ser héroe. ¿A ti no te gusta el billete? Olvídate, cholo, no has visto ni has oído nada». Con jefes policiales así nunca iban a derrotar a la subversión. Decían que Abimael Guzmán era un fantasma, que Abimael estaba muerto, que Abimael no había sido visto hacía diez años, que Abimael era inubicable; pero el compañero iba a las reuniones partidarias en todos los sindicatos, en mil lugares lo encontraba. ¿Por qué no lo detenían entonces? Simplemente por la cobertura política que tenía el hombre. El compañero era muy sencillo y convencía a la gente, tenía un carisma formidable y la gente lo quería mucho porque siempre estaba junto a ellos. Era Aguirre, el exuberante conversador. 296 Jorge Espinoza Sánchez Las grandes cadenas de televisión internacional Los visitantes extranjeros continuaban llegando. Una mañana vimos varios hombres de ojos rasgados y confuso lenguaje que ingresaban a nuestro piso portando grandes cámaras de televisión. El camarógrafo filmaba lentamente el interior de nuestras jaulas y sentí posarse sobre mi rostro el flash. Ninguno hablaba castellano, todos parloteaban un raro idioma que luego reconocimos, eran periodistas de la televisión japonesa que llegaban de su lejano país a filmar la prisión de Castro Castro y sus sanguinarios terroristas. Los asiáticos llegaban acompañados de numeroso séquito. El director de la prisión explicaba a los periodistas extranjeros: —Estos son ideólogos, aquellos son comandos de aniquilamiento, los demás son mediana artillería. Nos contemplaban los japoneses con ojos asombrados y felices de lograr el impresionante reportaje que seguramente lanzarían pomposamente en su desarrollada nación, donde debían vernos como una aldea de antropófagos. Así estuvieron más de una hora los ojillos rasgados, luego se dirigieron al segundo piso donde fueron recibidos con atronadores gritos de guerra, mientras los extorsionadores del cuarto piso gritaban para que los camarógrafos subieran a filmarlos y, serviles, cantaban el Himno Patrio. Pero al coronel no le interesaba mostrar a los comunes. Jamás hizo subir a ningún visitante al cuarto piso, las estrellas del espectáculo éramos nosotros y siempre teníamos las cámaras de la televisión internacional arrojando sus flashes sobre nuestros rostros. Habríamos de acostumbrarnos al asedio de la prensa internacional, pues días después llegaron la televisión alemana, la televisión norteamericana y las grandes cadenas inglesas. ¿En qué remotos confines estaría rodando mi nombre y mi rostro acusado de sanguinarios crímenes? ¿Qué ojos asombrados me contemplarían 297 Las cárceles del emperador en el mundo como uno de los más sanguinarios terroristas jamás vistos por la humanidad? Arrastraban sus pesadas cámaras, nos escudriñaban con ojos torvos, filmaban la grandeza y la miseria de la condición humana, buscando el peor ángulo de una nación putrefacta. Marchaban los plumíferos tras las botas, botas y plumíferos hedían en la fría mañana de invierno. Los acusados del expediente 215—92 escuchaban tras la puerta, esperaban el mensaje que no llegaba. Nuevamente nuestro juzgamiento cayó en el olvido, más de un mes transcurrió desde la postergación de la audiencia y nadie nos llamaba. El tribunal volvió a refundir en las tinieblas a los quince condenados a galeras. Los abogados no podían hacer nada para exigir a los jueces un pronto juicio. Días y noches de profundas reflexiones y lecturas interminables. A las seis de la mañana nos despertaba el rugido de la gran fiera: —¡Buenos días, compañeros! ¡Viva la gloriosa revolución! ¡Muerte a los perros reaccionarios! Un enorme coro de voces respondía el saludo militante. Alguna entre las mañanas me tocó realizar la limpieza del piso. Impactaba contemplar a los prisioneros en esas tempranas horas dormidos y abandonados al letargo mortuorio en medio del caos de la diminuta habitación. Desde fuera de los barrotes, la sensación era aplastante y el espectáculo muy extraño. Nunca pude acostumbrarme a las grotescas escenas de hombres enjaulados como fieras. También en aquellas mañanas cuando el agua escaseaba, nuestra función nos obligaba a subir el elemental líquido para todas las celdas, y llegábamos a la frontera con el pabellón de los comunes. Ahí, separados por fuertes puertas de acero y alambradas electrificadas, podíamos ver a los hampones mientras llenábamos los baldes con agua. Ellos nos miraban y nos ofrecían en venta los más insólitos objetos. Siempre estaban vendiendo algo los delincuentes, finalmente terminaban negociando su alma o entregando sus famélicos cuerpos a algún depravado a cambio de un kete de pasta básica. Los contem298 Jorge Espinoza Sánchez plábamos con la tranquilidad que nos otorgaba la condición de «Artillería pesada». Nos temían los palomillas y se cuidaban de chocar con los subversivos, nos observaban con el rabillo del ojo murmurando mientras cargaban sus bidones, ante el atento control de los policías. A todos los lugares íbamos resguardados con guardias armados hasta los dientes, con la metralleta en la mano lista para ser disparada. 299 Las cárceles del emperador El mundo de los delincuentes Como animalillos extraviados vivían los comunes. Lejos de las celdas, cerca al gran pampón llamado «tierra de nadie», existían numerosas covachas de cartón y latas donde vivían los «pelícanos», estos personajes eran presos que habían perdido sus celdas por el vicio, pues en prisión se vende todo. Si un preso con dinero quiere vivir solo, compraba una celda a trescientos soles. Los vendedores tenían que vivir en la periferia de la ciudad penal, en las más paupérrimas condiciones. El dinero recibido por la transacción era inmediatamente gastado en droga, que en la prisión corre a raudales. Así, los infelices tenían que construir su casa con cartones y periódicos viejos, con los chinches y los piojos devorándolos. Los llamaban «pelícanos» porque siempre estaban merodeando, buscando que robar cualquier cosa, y aunque los botaban de la rotonda, siempre estaban escalando por algún lado de las murallas. Robaban ropa, víveres o cualquier objeto que pudiera convertirse en dinero para seguir fumando. Sus aspectos eran miserables y sus chozas alucinantes. Luego descubrí otros desopilantes personajes: los «detectilocos». Estos alucinados eran una especie de espectros que deambulaban por el patio de la rotonda espantosamente mugrientos, vestidos con harapos hechos con costalillos y llevaban puestos sobre la cabeza unos cascos de color indefinible; caminaban extraviados por los pasillos del patio, recogiendo cualquier migaja o pucho de cigarro. Cierta mañana en que salía para la visita de abogados, contemplé a los «detectilocos» en la «tierra de nadie» asando algunas ratas en una pequeña hoguera. No se metían con nadie. A diferencia de los depredadores «pelícanos», estos apacibles desheredados dormían sobre el piso o bajo las escaleras de los húmedos baños. No los quería nadie y tampoco buscaban alianzas, se distinguían por cami300 Jorge Espinoza Sánchez nar solos. Los últimos parias entre los peores parias de la sociedad. El mundo de los delincuentes era eso y más. Asombro entre asombros la cotidiana vida del preso. En los primeros días de nuestra llegada al presidio, el mundo de los comunes en nada se diferenciaba de las míticas películas del Oeste. Los pistoleros caminaban muy orondos con sus pistolas al cinto y manejaban todos los negocios del penal a sangre y fuego. La droga, el licor, la prostitución homosexual, eran manejados por los capos de la mafia criolla. El «gordo Raúl» era el más sanguinario «cacique» de Castro Castro; lobazo él, al cruzar el pelotón subversivo por la rotonda de los comunes, nos dio la bienvenida, era el «Taita de los taitas», pero sabía con quién medía sus fuerzas, el meloso malandro dijo: —Compañeros, si hay algún problema con los muchachos, avísenme nomás para darles su «chiquita» a los faltosos. Yo respeto a la «Artillería pesada». Me preguntaba, sorprendido, qué problema podríamos tener con los comunes si vivíamos totalmente separados por murallas, alambradas y decenas de policías armados. Pero luego empezó a extraviarse la ropa que colgábamos en los cordeles improvisados en el vacío del edificio carcelario. Las prendas desaparecían misteriosamente hasta que Héctor, dio la voz una noche: —¡Son los «pelícanos»! Los «pelicanos», sin importarles ser cazados a balazos por la guardia nocturna, escalaban los muros y robaban las ropas de los senderistas. Al día siguiente, le enviaron la queja al temible «gordo Raúl», recordándole los descomunales enfrentamientos sostenidos un año atrás cuando los organizados comandos maoistas aplicaron una ejemplar paliza a los delincuentes que los asolaban. A golpes y lanzazos, los militantes se habían ganado el respeto de los maleantes. Nos enteramos que el «Taita de los taitas», luego de una rápida investigación, descubrió a los vagos que escalaban los muros del pabellón rojo y amarró a los audaces a un grueso tronco, los masacró a palazos y les apuñaló las piernas. Así es la ley del hampa, la primera adverten301 Las cárceles del emperador cia para los que chocaban con la gente pesada, a la próxima ya no había contemplaciones, le metían una «fumada» cualquier noche y al día siguiente era hombre muerto el infeliz compadrito. Nunca más volvieron a perderse las prendas de los senderistas. En prisión no se juega. En aquellos tiempos no existía día en que no amaneciera un palomilla muerto en la «tierra de nadie»; algún ajuste de cuentas, celos homosexuales u ojeriza entre hampones, y siempre amanecían los cadáveres regados en la pampa. No pude evitar un sobrecogimiento de espanto al hallar una mañana, en nuestro patio, la cabeza de un hombre joven horrendamente decapitado, los ojos fuera de sus órbitas y una pestilencia infernal. Alguna vez, al salir hacia una diligencia judicial, pude contemplar a un grupo de amigos de la víctima velando sus ropas. La mafia imperaba con la complicidad de los policías, que eran los encargados de introducir la droga y permitir el ingreso del alcohol. El «Padrino», el famoso Reynaldo Rodríguez López, tenía un próspero restaurante y una surtida cantina. A lo lejos se podía observar el gran movimiento de carretillas y camiones que aprovisionaban el negocio del «Padrino». Se bebía, se drogaba y se fornicaba en grande. Sabíamos de buena fuente que prostitutas de alto vuelo ingresaban todas las noches al penal, gracias a los fuertes sobornos de los narcotraficantes a sus cómplices uniformados. Se amanecían las regias hembras en alucinantes orgías, el «gordo Raúl» cobraba cupos por brindarles protección. Desde nuestra cercana prisión, escuchábamos las celebraciones de los privilegiados. Pero el «gordo Raúl» no era el único «taita», también existían otros «caciques» menores, «che Carlitos» y «Dennis», eran los que ambicionaban el cetro del capo, sembraban rencores peleando discretamente el mercado esperando su momento. En prisión tampoco son eternos los reinados, el poder se desgasta y un día el hombre cae. Había crecido mucho el «gordo Raúl» y su ambición se desbordaba cada vez más. Asesinaba a sus enemigos en una orgía de sangre como no recordaba otra el siniestro presidio. Para evitar las investigaciones, el «cacique» tuvo la diabólica idea de desaparecer 302 Jorge Espinoza Sánchez los cuerpos descuartizándolos y mezclando los miembros con el cemento de las numerosas bancas que construyeron en los diferentes ambientes. Así decenas de opositores desaparecieron sin dejar huellas. La policía los reportaba como prófugos y todos tranquilos. Fue en ese tiempo que los bancos de concreto empezaron a proliferar en todos los ámbitos del penal. Tiempo después, las moscas que rondaban obsesivamente el lugar hicieron descubrir a la policía las macabras tumbas. La vendetta del «gordo Raúl» no respetaba nada. Los palomillas lo aborrecían y aguardaban un descuido del supremo para liquidarlo. Sucedió una mañana cualquiera, el «taita» había ido a resolver unas cuentas con «che Carlitos»; confiado y envalentonado por la droga, el hampón caminaba sin guardaespaldas y al verlo solo, «che Carlitos» y sus hombres decidieron liquidarlo. Se abalanzaron sobre el capo y éste, como alma que lleva el diablo, corrió velozmente rumbo a sus predios; pero sus compinches, hartos de él, cerraron la puerta del pabellón para que lo liquidaran, y al no encontrar otra alternativa, el «cacique» trepó desesperado por el alambrado, pero dos balazos en la espalda terminaron con la vida del sanguinario. El «gordo Raúl» cayó pesadamente al suelo, un charco de sangre lo envolvió y el sueño lo despeñó al abismo. Luego se desató la feroz guerra de los «taitas», donde murieron decenas de hampones. Ríos de sangre corrían todos los días ante nuestros asombrados ojos. Las escalofriantes escenas las contemplábamos los políticos a través del mirador, al regresar de alguna tarde de patio; al parecer, la sangrienta vendetta obligó a un cambio de actitud a la dirección del penal, pues las cinematográficas reyertas entre los delincuentes habían rebasado todos los límites. Solían balearse las bandas de pabellón a pabellón, mientras los guardias dormitaban sin mover un dedo para instaurar el orden. Llegó la mano férrea con los delincuentes, Carhuamayo se hizo cargo de las fieras y volvió el orden en el temido Oeste lumpenesco. Durante un tiempo se encerró las 24 horas del día a los hampones, y el temido «hueco» se llenó de comunes. Nunca más amanecieron cadáveres regados en el pampón y se acabaron las descomunales balaceras y los abusos de 303 Las cárceles del emperador los «taitas». Se controlaba los pasos de los forajidos y empezó una nueva época en la siniestra cárcel. Castro Castro era una gigantesca jaula y los boleros de David, desollaban el alma de los reclusos: Dos almas en el mundo había unido Dios, dos almas que se amaban eso éramos tú y yo... Era agosto, las lechuzas graznaban frente a nuestras celdas y el canto fúnebre de extraños pájaros agoreros otorgaban a las madrugadas la tétrica atmósfera de una película de horror. Siempre me perseguían extraños sueños y las pesadillas en espectral concierto aullaban en medio de la helada noche. ¿Qué horrendas torturas en el alma de los presos? ¿Qué horrores nocturnos en el sueño de los condenados? ¿Quién podría descifrar las pesadillas del hombre convertido en la propia pesadilla? Así caía al abismo de las tinieblas, desgarrado por los cuchillos y las brasas de la incertidumbre. Una de aquellas mañanas vino a visitarme Eduardo León, el caro amigo. Había transcurrido más de medio año desde la última vez que lo viera, a las puertas del inminente juicio, reaparecía como devastado por un huracán. Estaba demacrado y enfermo, pero su rostro moreno se iluminó al hallarme en excelente forma y cayeron las palabras como al pasto el rocío: —Hermano, el juzgamiento debe empezar en cualquier momento, tu caso ha ingresado ya a la recta final. Ah, si te contara todo el barro que el pastor ha disparado sobre ti, terminarías ahorcándolo. Ese señor nunca te ha conocido. ¿Cómo puede acusarte de esa manera? A cada momento cambia de versión, salpica y embarra a todo el mundo, pero está fregado, tu verdad es contundente, no hay por qué dejarse arrastrar por la emotividad o el temor. Un inocente no puede 304 Jorge Espinoza Sánchez ser condenado. ¡Y en qué prisión! No lo vamos a permitir, estoy listo para la defensa, esto se resuelve a lo más en un par de meses, ten un poco de paciencia, hermano, para Navidad ya no estarás en el penal. ¡No pueden hundirte! ¡El tribunal tiene que absolverte! Mis ojos llenos de mundo contemplaron alejarse al viejo amigo. Estaba seguro que haría lo imposible por arrancarme de la siniestra prisión. Regresé al sepulcro transitando familiarmente por la rotonda, ante la mirada intrigada de los forajidos que comentaban: —¡Pa’ su madre, qué tal terrucazo! Agosto avanzaba desbocado con los belfos babeantes y las crines ensangrentadas. Fueron llamados a juzgamiento seis acusados. En aquel grupo de dirigentes sindicales, todos tenían opinión de cadena perpetua de parte del durísimo fiscal superior. El juicio avanzaba implacable para los inculpados, seis hombres podían ser enterrados para siempre en prisión y el Perú bailaba desenfrenadamente en el carnaval del emperador. Zenobio integraba el grupo de la muerte. Zenobio sufría de soriasis, la grave enfermedad diezmaba su organismo. Abundante caspa cubría sus espaldas y sus alborotados cabellos, el polvillo era producto de la enfermedad. En la enfermería, el tropical médico sólo le brindaba la «milagrosa». Días terribles vivía el interno, la soriasis lo devastaba. Delgadillo estaba cada día más extraviado, deliraba con los marcianos. En las noches, escuchaba sus gritos pidiendo ayuda porque los extraterrestres lo querían secuestrar. Eran varios los hombres débiles de carácter que estaban perdiendo la razón. —Después del primer año de prisión, tienes que cuidar tus facultades mentales. Te lo digo por experiencia —me decía un ex estudiante de medicina muy asediado por la prensa que lo llamaba el camarada «Normando». Los «trenes» se deslizaban febrilmente por el pasillo, siendo hora punta las ocho de la noche. A esa hora, el pintoresco tráfico provocaba choques y volcaduras de los «vagones». Era increíble contemplar el ingenio de los reclusos para sobrevivir en las más adversas 305 Las cárceles del emperador circunstancias. Algunos muchachos poseían un pequeño espejo que usaban espléndidamente cuando las circunstancias lo requerían. El espejo era colocado en el piso mirando hacia la puerta de entrada del ambiente y se podía ver si el guardia nos observaba desde la cabina o si algún carcelero avanzaba silenciosamente para pillar en falta a los prisioneros. Los guardias desconocían el sistema de vigilancia que ejercían los presos a través del pequeño cristal. Así, sin salir de la celda, dominábamos todo el piso; además, a través de un casi invisible agujero realizado en la parte inferior de las celdas, circulaban los documentos secretos, entre ellos el famoso «jarabe», que era el nombre en clave que le daban a un periodiquito escrito en letras diabólicamente pequeñas y que diariamente traía las noticias del interior y del exterior del penal. ¿Cómo conseguían los hombres encerrados tanta información? Misterios del penal. Nada puede maniatar ni destruir al hombre, lo comprobaba magníficamente en aquel lugar donde, abandonados y espantosamente limitados, sobrevivíamos con mucha imaginación. Cierta tarde que se realizaba un campeonato de fulbito entre los tres pisos del pabellón, en una discreta esquina del patio encontré al excelente actor Nivico, despojado de la careta: —Puta madre, poeta, me jodió el tribunal, me faltó billete, cholo. Beteros fue detenido conmigo, los dos habíamos entrado a un pueblito en la Panamericana Norte llevando explosivos. Nuestra misión consistía en dinamitar el puesto policial de la zona, nos habían destacado en esa tarea y nos agarró el ejército, nos sacaron la gramputa. A Beteros casi lo matan a golpes, por eso estuvo en el hospital seis meses, claro que el compañero es envarado. El padre de Beteros es fiscal, su tío es general del ejército y lo limpiaron al compadre, movieron influencias, soltaron billetón, se amarraron con el diablo y consiguieron la absolución. Yo soy misio, compañero, y me jodieron. Caballero nomás, me comeré mis treinta «almanaques», pero seguiré luchando en las trincheras de la prisión. ¿Poeta, tú diriges a los artistas del MAP? Felicitaciones, compañero, los artistas también tienen 306 Jorge Espinoza Sánchez que comprometerse con la sagrada revolución. Me he enterado que está por empezar tu juicio. ¡Suerte, compañero poeta! Me sorprendió el nuevo vocabulario de Nivico. Aquel que siempre despotricaba de los militantes y me aconsejaba alejarme de los malditos terroristas asesinos, se revelaba como uno de los más recalcitrantes combatientes. Menacho, el joven extorsionador que llegara meses atrás a nuestro piso convertido en un despojo humano, estaba transformado en un disciplinado muchacho que rezumaba vitalidad y optimismo. Le había caído de perlas la convivencia con los políticos, pues, alejado de los vicios de los comunes, era otra su vida. Retozaba ágil y alegremente en el patio. Mientras tanto, Federico, el benjamín del pabellón, había cumplido 18 años, se convertía en hombre en la tenebrosa prisión. Chacaltana el pintoresco lumpen al encontrarnos por la rotonda de los comunes nos saludaba zalameramente: —Compañeros, yo siempre saco cara por ustedes. Yo sé que ustedes luchan por la patria. ¡Compañeros, viva la lucha armada! ¡Viva la revolución! Compañeros, a mí me maltrata la policía por simpatizar con ustedes, pero yo soy así pues, compañeros, puro bobo, igual que ustedes. Compañeros, un solcito, yo también soy combatiente. Fumón incurable Chacaltana, dispuesto a todo por una moneda. Muchas veces contemplábamos al delincuente embrutecido por el vicio, totalmente embarrado de excrementos, desafiando a los policías que no se animaban a castigarlo por asco a su nauseabunda humanidad. Cometía muchas tropelías, y para evitar las represalias se cubría de inmundicia, cosa muy común entre los delincuentes. Envalentonado, gritaba el desquiciado: —A ver si son valientes, tombitos de mierda. A mí me van a atarantar con su palito cagón. Yo soy Chacaltana, carajo. Me meto una «caqueada» y no hay quién me pare el pleito. Ven, pues, huevoncito, tombito muerto de hambre, anda roba en la calle, huevón, qué haces pidiendo limosna a los presos, babozonazo y la 307 Las cárceles del emperador reconchatumadre. Ven, pues, huevonazo, carajo. Me meto una rica «caqueada» y te cacho, huevón, yo soy faite conchatumadre, yo soy el loco «Chacal», a mí con huevadas de «huecos» y cojudeces, yo le meto la pinga a los soplones. El coronel, harto de las bravatas del torvo prisionero, ordenaba a sus hombres que castigaran al revoltoso. Era grotesco ver al loco Chacaltana correr embarrado de excrementos, perseguido por los policías armados de grandes mangueras y fuertes chorros de agua que limpiaban al desgraciado. Luego le aplicaban fuertes varazos en las plantas de los pies, pero el hampón volvía a la carga ante la risa de los delincuentes que lo alentaban deportivamente: —¡Ese mi chacal, más faite que la gramputa! ¡Métase otra «caqueada» pa’ su «barrunto»! 308 Jorge Espinoza Sánchez ¿Usted también está tuberculoso? Continuábamos tan restringidos como el primer día. Sólo de tarde en tarde, previo arreglo económico, los vigilantes nos permitían correr por el patio una hora, insuficiente para el fuerte desgaste sicológico del presidiario que sistemáticamente era destruido por la inactividad y la pésima alimentación preparada en las más infrahumanas condiciones, como narraba Menacho que había sido cocinero cuando vivía entre los comunes: —Esa paila es bien cagona. En las noches, las ollas quedan descubiertas en la cocina y las ratas se cagan y orinan ahí, y al día siguiente, así nomás, sin lavarla, le echan los víveres y a hervir se ha dicho el rico richi con un kilo de condimentos y abundante grasa. Es horrible, compadre. Los cocineros se cagan en la nota porque ellos preparan sus alimentos aparte. Por eso no les importa que los demás coman mierda. Los zapallos son mordisqueados toda la noche por las asquerosas ratas, luego los cortan en trozos y sin lavarlos van a la olla. ¡Mira qué basura comemos! Es una mierda la cocina, compadre. Tú abres una cómoda y salta una rata encima tuyo; los desagües rotos nos envían ratas a toneladas y en las mañanas, cuando llegábamos a cocinar, encontrábamos manadas de roedores, y había que espantarlos a palos. Llena de huecos de ratas está la cocina, compadrito. Yo he sido cocinero cerca de un año, mejor ya no sigo contando, compadre, la gente se va a sicosear. Debía ser cierto. Algunos guardias me habían contado horrorosas historias de la cocina. Afortunadamente podía mantenerme con los víveres que mensualmente traía mi visita surtiendo generosamente mi despensa con abundantes frutas, pescados secos, latas de atún y verduras que eran un bocatto di cardinale en los hambrientos predios. La mayoría desfallecía de hambre y moría lentamente. En el último 309 Las cárceles del emperador examen de esputos, se descubrió que más del setenta por ciento de los internos de nuestro pabellón estaban tebecianos. Lo único que se hacía con los enfermos era trasladarlos durante un par de meses a la famosa «clínica», que era un ambiente similar al nuestro. Ahí les brindaban a los enfermos doble ración de pan duro, doble ración del asqueroso almuerzo, y algunas pastillas diarias para combatir el virus. ¿Cómo podrían recuperarse así los tebecianos? Y más adelante, en el término de uno o dos años, ¿cuántos serían los tuberculosos? Era pavorosa la proyección del mal. Palpán era imparable conversando, daban las dos de la mañana y el compadre seguía charlando, siempre solicitando novedades sobre las acciones militares de Sendero, y su primera ansiosa pregunta era: —¿Cuantos fríos? Tenía obsesión por la muerte el estudiante sanmarquino, considerado como mando militar de nuestro «destacamento». Estaba marcado por el coronel que, en dos ocasiones, lo sacó al patio y fue masacrado por los encapuchados. También cayó víctima de la tuberculosis y fue trasladado una tarde a la pomposa «clínica». Una mañana en que, agobiado por un fuerte cólico, aguardaba mi consulta médica, vi a dos prisioneros del radical pabellón 1A que vomitaban sangre en un balde de plástico agarrados a la pared con los ojos desorbitados. Parecía que botaban los pulmones por la boca los compadres. Tenían tres años en prisión sin ser llamados a juicio y estaban al borde de la tumba. Uno de los internos del fortín senderista dinamitó el asombro: —Compañero, en nuestro pabellón la mayoría de los muchachos están tuberculizados, yo también estoy sufriendo el terrible mal, pero aún me mantengo. Dentro de un año, muchos prisioneros de guerra van a estar agonizando como estos valientes. A ustedes les permiten la visita mensual, nosotros no tenemos visita porque nos hemos opuesto a que carnetizen a la familia, después los fichan y en cualquier momento los pueden encarcelar, por eso no queremos firmar. Usted sabe, compañero, que con la porquería de comida que nos dan, ningún ser humano puede vivir mucho tiempo. ¿Usted también está tuberculo310 Jorge Espinoza Sánchez so? Es muy jodida la TBC, hay días en que me ahogo. Ya imagino cómo sufrirán estos compañeros que están botando los pulmones por la boca. Mucha gente va a salir de la prisión solamente a morir. Esa es la intención de estos miserables reaccionarios, por eso jamás claudicaremos en nuestras luchas revolucionarias. Igual que nosotros se encuentra la mayoría de peruanos. Ánimo, compañero, un día la revolución triunfará y la patria será libre, ese es el legado que dejaremos a nuestros hijos. Saludos de clase a los combatientes del 4B. ¡Éxitos, compañero! Escalofriante la situación de los senderistas del pabellón IA. Se les trataba durísimamente, las represalias provenían de su participación en el motín de mayo de 1992, donde fueron muertos decenas de internos en una acción que conmocionó a la opinión pública mundial. Limitados a su mínima expresión, languidecían y morían cotidianamente. Era dantesco el espectáculo de aquellos senderistas espantosamente flacos, con la piel pegada a los huesos, el vientre hundido, encorvados y tosiendo mientras inundaban los pasillos con una sangre negruzca y espesa. Arrastraban su golpeada humanidad por los fríos pasillos de la pobre enfermería. Miles de hombres agonizaban tuberculizados en las cárceles del país ante la indiferencia de las autoridades. Pude comprobar la tragedia en toda su dramática dimensión, la sangre fluía incontenible con los vómitos de los condenados mientras sus debilitados cuerpos se convulsionaban macabramente. De ahí a la fosa existía un corto trecho. Nelson ya era el brujo oficial del penal. Todos los habitantes de aquel extraño universo, venían continuamente a solicitar consulta al chamán. Los días martes y viernes el compadre atendía a su numerosa clientela. Desde las cinco de la mañana, Schwartz desfallecía de ansiedad por conocer el destino de su compañera. Estaba trastornado por los celos a pesar que era uno de los pocos que contaba con visita íntima de su esposa, previos complicados arreglos económicos con el Alcaide que le conseguía una celda en el territorio de los comunes. Una noche cayó de rodillas frente a nuestra celda y se descolgaron las lágrimas del budista: 311 Las cárceles del emperador —Hermano, estoy a punto de enloquecer, me he enterado que ella tiene un amante en el pabellón de los narcos. El temperamental teatrero arrojó a su cofrade con cajas destempladas mientras el ingenuo continuaba suplicando hasta que la guardia lo llevó a rastras a su piso. 312 Jorge Espinoza Sánchez Una gigantesca requisa La primavera se acercaba raudamente. En cualquier momento las bocas de los cañones vomitarían fuego. Sucedió entonces sorpresivamente: —Rápido, rápido, salgan de sus celdas. Todos al patio, con las manos en la nuca, carajo. Métanle palo a estos criminales. Corran, corran, ya están todos en el patio, echenlos al suelo. ¡Métanles palo, carajo! Se abrieron todas las puertas y fuimos obligados a salir corriendo con las manos en la nuca, mientras las metralletas rozaban las cabezas y las gigantescas varas de acero amenazaban nuestras espaldas. Eran efectivos de una unidad especializada los que habían venido a Castro Castro a realizar la gigantesca requisa. Sembraban el pánico con sus atuendos y armas de fuego. Al salir rápidamente, Nelson se tropezó y cayó al piso. De un culatazo, el soldado le hizo continuar la carrera. Estábamos en el patio los ciento noventa prisioneros del pabellón con la cabeza aplastada contra el piso. El veterano comandante gritaba enajenado: —¡Métanle palo a esos desgraciados! ¡Tírenlos al suelo y masácrenlos! Los subalternos no lo obedecían y en voz baja comentaban: —El «comanche» está borracho, quiere que jodan a los presos por las huevas. Son terrucos, huevón. Nos pueden matar en la calle. En el amplio patio esperábamos que terminara la minuciosa requisa en nuestras celdas. Sospechaban de los prisioneros y esperaban encontrar documentos secretos y armas. Los minutos avanzaban lentos y llenos de tensión. El ebrio militar seguía azuzando a sus hombres, pero los soldados no le obedecían, limitándose a pedir tranquilidad a los reclusos. 313 Las cárceles del emperador Luego de cuatro horas en el patio, el fiero sol nos calcinaba y la incómoda posición acalambraba el cuerpo. Los soldados revisaban minuciosamente la ropa de los prisioneros. Cuando llegó mi turno, avancé a paso ligero hasta el lugar de la revisión, y cuando me acerqué al soldado que chequearía mis prendas, el muchacho habló con la voz quebrada: —Yo no tengo nada contra usted, dicen que estamos en guerra, yo no sé nada de esas cosas, yo vengo acá sólo porque me han ordenado los jefes. Sáquese su ropa para revisarla, el oficial está mirando, yo no tengo nada contra usted, yo no sé por qué estoy acá. Observaba sorprendido al joven efectivo y pude notar que estaba muy asustado, cumplía las órdenes mecánicamente. El soldadito estaba perdido dentro del uniforme. ¡Cuán temibles éramos en aquellos días! La revisión continuó durante largos minutos, los que habían sido chequeados regresaban a sus celdas en medio de enajenado griterío militar y furiosos golpes que parecían restallar sobre los cuerpos de los que subían las escaleras. No había tiempo para pensar, se escuchaba la orden y se cumplía inmediatamente so pena de ganarse un varazo. Al llegar a la escalera, subí velozmente los peldaños y vi a los soldados apostados a los costados de las escalinatas, golpeando las barandas con sus varas, gritando grotescamente y profiriendo ayes de dolor. Desarrollaban un violento operativo sicológico que muchas veces maltrataba más que las torturas físicas. En un santiamén estaba ingresando a la celda, los milicos continuaban con su circo sicoseando a la gente. Ingresaron los muchachos a sus estrechas tumbas y echaron candado a las puertas. El encierro nos parecía una bendición, afuera no se sabía nunca qué podía pasar. Nuestro refugio fue volteado totalmente, habían buscado hasta en el hueco del silo, podíamos notarlo por las manchas y salpicaduras del piso. La gigantesca requisa había durado cinco horas. 314 Jorge Espinoza Sánchez Las trompetas del juicio final Olatea me alcanzó el último libro de García Márquez, Doce cuentos peregrinos. Acurrucado en el segundo piso del camarote leía Me alquilo para soñar. En la espléndida mañana, los mágicos arpegios de Gabo acariciaban mi alma con su prosa fina y profunda, cuando una voz desgarró la soledad del encierro en el tercer piso del pabellón 4B del penal Miguel Castro Castro en Lima, Perú, donde un grupo de hombres enterrados en vida por la insania del poder, yacían engrilletados en las lacerantes mazmorras. —Bejarano, Espinoza Sánchez, Salazar, Ramírez, Blas, Rengifo, se alistan, salen a juicio dentro de cinco minutos. El libro de García Márquez cayó al piso. Perdóname, Gabo, es que empieza el juicio y tú no sabes cómo pica esta cana. Rápidamente nos rasuramos, cambiamos de ropa y, quedamos listos para la cita de amor. Saltamos al corredor. ¡Empezaba la partida, muchachos de la barra! Alineados frente a la puerta del territorio de los comunes, aguardábamos la llegada de los acusados del pabellón 1A, el temible reducto de los senderistas de la línea dura. Minutos después, los involucrados en el expediente 215—92 cruzábamos el sórdido patio, conversando gravemente; los muchachos del 1A estaban muy preocupados, pues habían vivido los duros días de la matanza de mayo de 1992 y los acusaban de haber atacado a las fuerzas policiales en el sangriento operativo. Cruzamos el florido y rumoroso jardín, contemplando al veterano don Panchito regando las plantas. Lucía muy recuperado el anciano, me alegraba su fortaleza, ya llegaría la hora de la justicia para aquel inocente, bárbaramente atropellado por el canallesco sis315 Las cárceles del emperador tema. Ingresamos a la pequeña celda contigua a la sala de audiencias, el guardia de servicio aseguró la puerta con grandes candados y quedamos aguardando la hora de enfrentar a los jueces; ñato» lloriqueaba, Nelson tragaba saliva dificultosamente mientras Teo sonreía radiante: Se abrieron las fauces del tribunal. En el interior nos aguardaban los abogados. Eduardo, en un aparte, hablaba indignado: —Oye, hermano, he preparado una defensa muy seria, la policía no aporta ninguna prueba comprometedora. ¿De qué te pueden acusar? De cualquier cosa, pero no podrán demostrar tu culpabilidad en ningún delito. Este juicio lo gano, hermano. El otro día me encontré con algunos poetas, y cuando les dije que debían hacer algo por el colega injustamente preso, me contestaron los desleales que no había por qué preocuparse, que tú habías salido en libertad y viajado fuera del país y que lo mejor era olvidarse de tu caso, y cuando les respondí que yo era tu abogado y tu juicio aún no se resolvía, desviaron la conversación. Se orinan en los pantalones estos poetastros. Tras los gruesos cristales donde estaban ubicados los juzgadores, contemplé difusamente unas manos descorriendo el cortinaje. Desde ahí nos contemplaban los Jueces sin Rostro a su libre albedrío, estudiando a los hombres cuyo destino se encontraba en sus manos. Minutos después retumbaron las palabras del relator anunciando la apertura del juicio para la causa 215—92. Escuchamos las delirantes acusaciones que provocaban espanto entre los acusados. La sala era un gran circo donde mentes alucinadas convertían en criminales a pacíficos ciudadanos. Una hora demoró la diligencia. Luego el secretario informó que las audiencias continuarían en los próximos días. La sala del tribunal: frías bancas de concreto, cinematográfica pantalla, altos estrados donde se ubicaban los defensores, intensa luz, el frío de la tarde y los guardias custodiándonos con metralletas en la mano, brindaban al ambiente un aspecto teatral. Los relojes marcaban las cuatro de la tarde y un efusivo abrazo con los defensores cerró la jornada. 316 Jorge Espinoza Sánchez La rotonda perezosa, el jardín rumoroso, los delincuentes espectrales deambulando extraviados, los narcos luciendo descaradamente sus riquezas y hermosas hembras y las mil llaves que nos encerraban más y más hasta llegar a la entraña del monstruoso aparato represivo. Estábamos nuevamente en el pabellón 4B donde vivíamos por orden de un gansteril reyezuelo de aldea. La celda, los helados platos de bazofia tirados en el piso y la voz de un reo cantando a lo lejos. Era el mundo de los hombres que abandonaron la vida. Recordaba un extraño sueño acontecido en los primeros días de mi estancia en el penal. En el fondo de la pieza oscura danzaban los espectros, el silencio de la noche traía a mis oídos extrañas notas, las voces flotaban tétricamente en el espacio y un aire helado batía la habitación. Los fantasmas venían hacia mí arrastrando sus cadenas, acompañados por una guitarra de terciopelo negro: Los juglares eran unas calaveras que difícilmente se podían apreciar y cantaban una extraña gesta guerrera que yo desconocía. Meses después comprobaría, atónito, que aquel sueño me narraba con lujo de detalles lo sucedido en la matanza de 1992. El sueño parecía tan real que me dejó pensando largo rato al despertar aquella madrugada. Los senderistas habían dinamitado la cárcel del Cusco liberando a numerosos militantes. El escándalo inundaba los diarios mientras la represión se intensificaba en Castro Castro. Todas las acciones subversivas repercutían en nuestra tumba. Leía intensamente, mi mente se alejaba de las peripecias carcelarias, algunos internos enloquecían lentamente. Habíamos entrado en la curva del desvarío que mencionara Ramos Hernández meses atrás. Un grito escalofriante rasgó la mañana, venía del segundo piso, semejaba el aullido de una fiera herida; voces y alborotos en el cotarro luego suavemente las noticias se posaron en nuestras rejas: —Es Frana Blanco, le han arrojado un balde de agua hirviendo, lo han sancochado al compadre, es una venganza por delación, lo acusan de haber entregado al «hombre». ¡Puta, qué bravos son estos compañeros! —hablaba en voz alta el guardia de servicio. 317 Las cárceles del emperador Frana Blanco era un nombre muy odiado por los combatientes. Gracias a él, la policía había capturado a «la cuarta espada de la revolución mundial». Los juzgamientos continuaban, el grupo de Zenobio dio el batacazo, seis inculpados habían ingresado a la sala del tribunal con opinión fiscal de perpetuidad y cinco fueron absueltos, Zenobio fue condenado a 20 años. A pesar de la condena a nuestro compañero de piso, la liberación del ochenta por ciento de los acusados era una excelente noticia. ¿Se aflojaba la cuerda? Nos encontrábamos en la fase de los interrogatorios. A pesar que sólo comparecían dos inculpados por sesión, todos los acusados éramos llevados al tribunal y depositados en la celda contigua. Casi a diario salíamos para las diligencias. Uno de aquellos días pude ver en la sala de juzgamiento a un joven estudiante de derecho llorando desesperado mientras su abogado realizaba una ardorosa defensa; sollozaba el muchacho, en su rostro se reflejaba el terrible vía crucis de la cárcel. ¡Cuán dura era la prisión para el hombre sin emoción social! Lo contemplaba silenciosamente, con la comprensión que otorga el haber braceado en la lava hirviente. En nuestras frecuentes visitas al tribunal, nos encontrábamos con la temible banda de «Los Destructores» que en presidio no eran otra cosa que un puñado de infelices echados sobre el piso de las sucias celdas cual mansos corderitos. Los avezados delincuentes estaban hacinados en celdas contiguas a nuestra antesala, siempre los encontrábamos implorando a los guardias que los dejaran salir a caminar por el patio. ¿Estos eran los angelitos que asolaron al país haciéndose de un incalculable botín? Los hampones los trataban como a simples ladronzuelos, a pesar de las espectaculares primeras planas de la prensa nacional. Los laureles de la calle no valían nada en prisión. Nelson fue el primer prisionero de la suite número diez que marchó al interrogatorio de los sin rostro. El hombre, lucía demacrado y sus pasos inseguros se negaban a avanzar, nos miraba con ojos espantados, como pidiendo ayuda para el duro trance, los policías lo observaban amistosamente, comprendiendo el terrible drama que se 318 Jorge Espinoza Sánchez agitaba en el alma del recluso. Se cerró la puerta de la sala tras el director de teatro, se escucharon las fuertes acusaciones de los jueces, y la voz quebrada del compadre llena de vacilaciones que eran aprovechadas por los juzgadores para intimidar al reo, que no podía componer la imagen del hombre seguro de su inocencia. Corrían los minutos y seguían los gritos desaforados de los jueces. A ratos la voz de Nelson nos llegaba como un sollozo, era obvio que los lobos desollaban al infeliz. Luego de media hora regresó el teatrero demudado y confundido, los colores habían huido de su rostro moreno, sus movimientos eran torpes, parecía salir de una violenta pesadilla. Así permaneció largo rato, aplastado, mientras Miguel ingresaba al siniestro interrogatorio. Los magistrados vapuleaban al joven actor mientras aquel trataba de explicar su desordenada existencia de artista que aparecía como sospechosa ante los ojos de los juzgadores. A duras penas el actor capeó el temporal, pero era indudable que había salido mal parado del interrogatorio, dudaban de su versión, el acusado se balanceaba al filo del abismo. Días después sería mi turno. Al día siguiente llegó de visita el Dr. Eduardo León Mendieta, abogado del «sanguinario terrorista» Jorge Espinoza Sánchez. Eduardo comentaba con palabras de metralla, con voces de agonía, mientras el viento de la sierra silbaba macabramente: —Hermano, está marchando bien tu caso, pero veo fregados a los actores, están desalentados sus abogados, los jueces se les fueron encima como fieras hambrientas y los compadres perdieron la compostura. Yo creo que son inocentes, pero se dejaron ganar la moral, no pudieron despejar las dudas sobre sus confusas vidas. Eduardo, hermano mío, déjame abrazarte, a través de las brumas del recuerdo, sobre la sombra de los caídos en el fuego. Eduardo, hermano mío, vuelen las golondrinas sin cesar sobre tu sueño. Llegó la hora de mi interrogatorio. Avanzaba el pelotón rumbo a la sala de los tormentos, lucían tensos los muchachos, el juzgamiento debía terminar dentro de quince días y entonces el telón caería majes319 Las cárceles del emperador tuoso para unos, fúnebre para otros. Los muchachos del 1A estaban muy golpeados. Las condiciones en las que vivían eran mucho más duras que las nuestras, lo podíamos notar en la extrema delgadez de sus cuerpos, la palidez cadavérica de sus rostros y la temida tocecilla tebeciana, que en varias oportunidades los hizo regar de sangre la celda preventiva. —Compañero, ¡vivir en el 1A es morir gota a gota! —exclamó Olivencia que tenía 30 meses prisionero. Mientras aguardábamos el momento de ingresar a la audiencia, contemplé cruzar a un joven oficial de tez morena, escandalosamente perfumado con una fragancia dulzona. Luego de unos minutos reapareció el uniformado sacando su rizada cabeza por la puerta que conducía al tribunal, llamando con voz atiplada: —Mis, misss, misss suboficiales. ¿Ay, dónde están estos muchachos? ¡Ay, son unos demonios estos bandidos! —Han ido a custodiar a unos acusados de terrorismo que han tenido visita de abogado, mi alférez —respondió el sonriente guardia de servicio. —Ay, pero se han ido hace más de media hora. ¡Ay, estos muchachos me van a matar! ¡Son unos terribles estos chicos! Y yo que me como las uñas de nervios, ellos no tienen por qué moverse de acá, son los encargados de dar seguridad al tribunal esta mañana. Ya los jueces están en la sala, y va a empezar el interrogatorio de estos chicos pericos. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hago con estos muchachos? ¡Ay, me voy a morir de nervios! ¡Los odio! —chillaba el alférez. ¡Una loca rematada! Sorpresa de sorpresas. En medio de la temible cárcel de terroristas, en las entrañas del presidio de máxima seguridad donde treinta y dos puertas de acero nos aprisionaban, encontrábamos un delicado muñecón uranista, encargado de cubrir la seguridad del penal. Más rosquete que un modistón, el oficial contoneaba las caderas y entornaba los ojos como una ardiente hembra sedienta de macho. La sala del tribunal era fría, a pesar de la mañana primaveral. Los defensores hacían acto de presencia en todas las audiencias aun 320 Jorge Espinoza Sánchez cuando no participaran sus patrocinados. Fui el único acusado que ingresó al potro de torturas. Una docena de guardias armados me custodiaban mientras el solemne tribunal perezosamente empezaba a cobrar vida y una voz de ultratumba, distorsionada por aparatos especiales, hablaba guturalmente: —Acusado Jorge Espinoza Sánchez, conteste si desea acogerse a la Ley de Arrepentimiento que le otorgará beneficios en su proceso. —No tengo de qué arrepentirme. Empezó el interrogatorio, las preguntas variaban desde la fecha de mi nacimiento hasta mi opinión sobre Abimael Guzmán, pasando por preguntas tan extrañas como la fecha del cumpleaños de mi madre. El acto se desarrollaba en un clima poblado de altibajos. A ratos el tono de los jueces era sereno, a ratos amenazaban con desencadenar la tempestad. Lentamente iban subiendo el tono del interrogatorio, en ocasiones no podía entender las preguntas pues el aparato distorsionador era inaudible, pero la violencia no llegaba, no se animaban los juzgadores a golpear al galeote. La indignación contenida en los quince meses de demencial cautiverio, me otorgaba una gran entereza para enfrentar a los comisarios del poder. A ratos intentaban confundirme los cancerberos, pero la transparencia de mi vida terminaba por devolver las aguas a su nivel. Me acusaron finalmente de haber proporcionado alojamiento a un presunto subversivo, pero ni ellos mismos tenían la suficiente convicción para sustentar su tesis y así, triste y opacamente, los jueces arrojaron la toalla al centro del ring. Mi suerte estaba echada, podía esperar la absolución después del torpe e inútil interrogatorio donde los inquisidores sin rostro no encontraron ninguna prueba a qué aferrarse. Delgadillo ingresó a la caldera del diablo y escuchamos por los resquicios de la celda las alternativas del juicio. Delgadillo al parecer era inocente, la onda expansiva de nuestro caso lo alcanzaba débilmente, era candidato de fuerza para salir por la puerta grande y abofetear la mediocre eficacia de nuestra policía, pero el nerviosismo del acusado complicaba su situación. Seguían los garrotazos sobre la ca321 Las cárceles del emperador beza del muchacho, no podía zafarse de la suspicacia de los zorros viejos que lo interrogaban duramente. Muchas veces por debilidad se complicaban la vida los procesados. A lo largo de mi estancia en presidio conocí el caso de un evangelista que un día se enteró casualmente que un conocido suyo era terrorista y cometió la torpeza de contárselo a un vecino y este a su vez lo denunció a la policía por sus amistades peligrosas y fue encarcelado, igual suerte corrió su esposa, y cuando llegó la hora del juicio del cándido religioso sobre cuya cabeza y la de su compañera pendían 30 años de prisión, los jueces preguntaron al acusado si deseaba acogerse a la Ley de Arrepentimiento prometiéndole ser benignos con ambos, el desesperado recluso se arrepintió sin haber cometido ningún delito. Los sin rostro ladinamente condenaron a ambos a 22 años de prisión, y el pobre hombre enloqueció de angustia. Así eran las cosas en estos laberínticos procesos donde hasta el diablo podía perder el tridente. Caminaba sobre brasas el interrogado, no podía zafarse del acoso de los inquisidores, estaba en mala situación Delgadillo, los jueces se abalanzaban sobre su presa como jaurías hambrientas. Más de media hora duró el tormentoso interrogatorio del inculpado Elías Delgadillo, hombre en prisión hacía quince meses por haber brindado alimentación al pérfido «ñato». Terminada la audiencia, volvió el agotado prisionero a la glacial antesala y regresamos a nuestros miserables cubiles. Se acercaba la hora, sólo faltaba el interrogatorio de dos acusados, luego vendría el informe oral de la defensa y después el gran día, el terrible día, el majestuoso día. Lectura de sentencia para los quince galeotes confinados en las mazmorras del penal de máxima seguridad Miguel Castro Castro en Lima, Perú. Corrían los primeros días de octubre de 1993. Nelson había perdido la razón. 322 Jorge Espinoza Sánchez La genial estrategia y otro gigantesco operativo Una noche el júbilo estalló en el pabellón, llegó la noticia de la primera carta enviada por Abimael Guzmán a Fujimori, la misma que fue leída por el gobernante de facto en la OEA como testimonio de la claudicación del líder maoista. Los combatientes no pensaban lo mismo y alborozado hasta la embriaguez aquella noche el estudiante de Derecho, Marañón, dijo: —Compañeros, celebremos combativamente la genial estrategia del presidente Gonzalo en carta enviada al gobierno reaccionario de Fujimori, siguiendo con los lineamientos del Partido y ante la obligada recomposición de los cuadros militantes duramente golpeados por los perros reaccionarios. La tregua solicitada por el presidente Gonzalo permitirá recuperarse política y militarmente a nuestro glorioso movimiento. Por eso, compañeros, a despecho del tráfico político que realiza el miserable Fujimori con la carta histórica de nuestro presidente, quiero manifestar mi profundo júbilo de clase por la grandiosa estrategia empleada por el presidente Gonzalo para recomponer los cuadros del Partido. Celebremos, compañeros, un nuevo paso hacia el triunfo final. ¡Viva el recodo! ¡Viva el glorioso Partido Comunista del Perú! ¡Viva el presidente Gonzalo! La mujer que a mí me quiera tiene que ser guerrillera... Llevábamos más de un mes visitando el tribunal. En muchas oportunidades, los sin rostro no asistían a la cita y frustraban la audiencia en perjuicio de los contrariados defensores que prácticamente estaban obligados a visitar diariamente el penal para enterarse de las 323 Las cárceles del emperador fechas de las audiencias. El maratónico proceso no tenía cuándo acabar. Llegó entonces otra mañana apocalíptica: —Rápido, todos al patio con las manos en la nuca. Abran todas las celdas. Tienen cinco segundos para bajar al patio. Disparen contra los rebeldes. ¡Ya saben, carajo! Un gigantesco operativo previo a la visita de octubre rojo. Cientos de efectivos de la marina se desplazaban ruidosamente por los pisos del pabellón abriendo simultáneamente todas las puertas de las celdas para no darle tiempo a los internos de esconder los documentos que pudieran tener en sus manos. El violento operativo se realizó antes de las cinco de la mañana, cuando todos se encontraban durmiendo profundamente. El pelotón subversivo corría raudamente hacia el patio, los marinos avanzaban tras ellos con las armas en ristre, gritando ensordecedoramente. El amedrentamiento y la zozobra eran las armas de los cachacos. Estábamos sentados en el patio con la cabeza inclinada contra el suelo y las manos en la nuca, corrían los marinos hacia nuestras celdas buscando ávidamente hasta en los últimos recovecos. Esperaban encontrar documentos secretos, planes de futuras acciones subversivas, esperaban hallar armas, esperaban hallar al hombre al que le abrieron el cuerpo y le hallaron otro hombre. El operativo duró varias horas. Observábamos cómo se dirigían los infantes hacia los otros pabellones, la gigantesca cacería se realizaba en todo el penal. El ruido de las botas era infernal. La revisión fue más exhaustiva que la anterior. Los efectivos chequeaban detenidamente las prendas y buscaban algún mensaje adherido en el cuerpo. Subíamos a nuestro piso cuando una avalancha de perros policías cayó sobre los prisioneros; sus toscas patas se apoyaban en nuestros hombros y nos olfateaban furiosamente. Al parecer los mastines estaban entrenados para sicosear a los presos, pues luego de unos minutos se retiraron sin morder a nadie. La estrecha tumba devoró a los prisioneros. A mediodía nuevamente llegamos a la sala del juzgamiento. Los letrados tendrían que jugar todas sus cartas para arrancar a sus patro324 Jorge Espinoza Sánchez cinados de la guillotina. La hora final se acercaba. Los acusados aguardaban en la gran sala. Marta y Miguel se abrazaban amorosamente. Sólo habría dos informes orales aquella mañana, intervendrían los abogados de Salazar y Delgadillo. Antes de empezar la audiencia, pude contemplar a uno de los abogados de oficio. Era el doctor Torres, un moreno cincuentón, alto y fornido, de grandes mostachos y contagiante sonrisa. El abogado contaba a sus patrocinados alegres chistes colorados antes de empezar la dura jornada, los inculpados sonreían tristemente mientras el abogado batía palmas por sus hilarantes historias, sus colegas hacían esfuerzos por mantener la compostura frente al jocoso defensor que carcajeaba entusiasmado. El siempre cauto Eduardo León no podía ocultar la satisfacción que le producía la evolución del proceso. Hablaba poco el viejo amigo, pero sus ojos permitían adivinar la alegría del inminente rescate. Empezaron los preparativos para el espectáculo, las bataclanas llegaron al teatro de variedades, con sus gordas nalgas embutidas en bikinis de lentejuelas anunciando el inicio de la gran función de gala en la que se jugaba el destino de quince peruanos. Luego de escuchar la gangosa voz del relator, el primer defensor en intervenir fue el doctor José Antonio Landauro, abogado del acusado Juan Salazar, estudiante sanmarquino, para quien el fiscal solicitaba cadena perpetua y veinte millones de soles de reparación civil a favor del Estado Peruano, acusado de ejercer actividades subversivas y pertenecer al proscrito movimiento terrorista Sendero Luminoso. Fue enérgica y vibrante la defensa del abogado. Emocionó sobremanera al auditorio la fuerza del alegato del experimentado letrado, dominaba su profesión el Dr. Landauro. Todo el Perú conocía la irracional estrategia antisubversiva de aquellos años: capturaban veinte personas y si entre ellas había un terrorista, se daban por bien servidos. Nadie respondía por los largos meses o años en prisión de los inocentes. Eso era el Perú en aquellos sangrientos días, señores y señoras del planeta Tierra. 325 Las cárceles del emperador Luego de la emotiva defensa, vino la tragicómica intervención del abogado de Delgadillo, hombre preso por brindar apoyo alimenticio al extorsionador «ñato». Defendía al acusado un septuagenario de cansada apariencia, vestido con seboso y raído terno. Caminó el defensor arrastrando su fatigada humanidad hasta instalarse cerca del micrófono humillantemente instalado a menos de cincuenta centímetros de altura. Los abogados tenían que realizar el informe oral sentados sobre el piso de la sala. En aquella ocasión, el personal de seguridad le alcanzó una pequeña silla al viejo defensor en consideración a su edad. Durante la pobre intervención del senil letrado, sucedió algo digno de Ripley: el anciano hombre de leyes se quedó dormido mientras ejercía la defensa del acusado. Los colegas del durmiente mordían sus pañuelos para no estallar en carcajadas, era tremendo el tragicómico circo de barrio. Terminada la grotesca faena abandonamos la sala en medio de las sonrisas de los policías, abogados e inculpados. ¡Ah, maestro Jiménez de Asúa, si te contara lo que escuché y vi en aquel tribunal, te revolverías en la tumba! 326 Jorge Espinoza Sánchez La danza trágica Una mañana sucedió lo que tenía que suceder. Nelson, enloquecido, gritaba: —Malditos desgraciados, por culpa de ustedes estoy en la cárcel. Tú, criminal, actorcito de mierda, te haces el cojudo. Tú me has metido en esta prisión; tú también escribidor asesino. Ojalá se pudran los dos en la cárcel. Miguel increpó su absurda actitud al desorbitado teatrero, el extraviado lo miraba con ojos afiebrados, riendo desquiciado. Gruñía como una fiera, intentando golpear al actor; nos enseñaba los puños y retrocedía gritando: —¡Policía, policía, me quieren matar estos terroristas desgraciados! El guardia de servicio acudió presuroso y, al ver el grotesco cuadro, se dirigió inmediatamente a llamar al Alcaide del pabellón. El brujo reía con una risita que helaba la sangre en las venas. Había enloquecido el amigo de lejanos días. Yacía en su camarote riéndose demencialmente. Los internos escuchaban en silencio las incidencias de nuestro desquiciado ambiente y analizaban en voz baja la delicada situación del trastornado muchacho que se había ganado el repudio de los senderistas por sus absurdas actitudes. El alférez, con el rostro adusto, ordenó al policía que abriera inmediatamente la puerta de la celda y sacara al tropical teatrero. Aquella mañana se ordenó el traslado del compadre al cuarto piso. En silencio lo contemplamos alistar su equipaje riendo estrepitosamente, intentando agredir a su alumno que lo ignoraba para evitar el enfrentamiento. Pero el enajenado arremetía con los puños en alto, haciendo horrendas muecas, lo insultaba y bailaba a su alrededor una danza trágica que nos conmovía. El rostro del teatrero se desfiguraba macabramente. Se despidió el bufo con la desastrosa performance. El traslado de Nelson generó un clima benéfico en nuestra celda, pues Genaro que ocupó su lugar, era un tipo muy ameno, los días 327 Las cárceles del emperador se volvieron más llevaderos. Expulsada la neurosis, volvía a reinar la armonía, las tertulias se prolongaban hasta altas horas de la noche. A mediados de octubre, se realizó la defensa de los actores, sólo faltaban tres alegatos y sonaría el pitazo final. Las tardes en el patio eran cada vez más lánguidas, ya no existía la efervescencia deportiva de los primeros tiempos, el físico de los muchachos estaba minado, la pésima alimentación causaba estragos en sus golpeados organismos. Charlaba frenéticamente con los muchachos, tratando de almacenar en mi memoria las deslumbrantes experiencias de aquellos hombres que habían vivido el equivalente a muchas vidas comunes y corrientes. Estaban muy bien informados los senderistas, conocían todos los detalles de los procesos. —Tenemos gente del Partido infiltrada en todas las dependencias judiciales y policiales, nos pasan informes sobre todos los internos. Lo hacemos para protegernos, para saber con quién tratamos, pues hay muchos soplones camuflados. También hacemos correr información falsa sobre los compañeros para despistar a los confidentes; no conviene que los demás estén enterados de nuestros procesos, pueden perjudicarnos. Blas ha trabajado con nosotros varios años, se hace el loco porque tiene miedo; Nelson también ha sido del Partido, pero se ha arrepentido el miserable y es probable que tenga problemas por su ingenuidad. No hay de qué arrepentirse, yo soy militante comunista y no me arrepiento de nada, sólo los gusanos reniegan de sus convicciones revolucionarias, mejor estarían muertos antes que hincándose de rodillas ante los perros reaccionarios. Me sorprende que no sepas que Blas pertenece a nuestro movimiento; así es la prisión, compañero, aquí no sabes ni quién es tu sombra. Conozco tu historial, todo lo tenemos chequeado, nuestro movimiento es muy fuerte y nada nos detendrá; ahora hay una tregua, pero tenemos un plan general para 1995 —Héctor me sorprendió aquella tarde. Se avecinaba el informe oral de mi defensor. Aguardaba con ansiedad la intervención de Eduardo León, mientras tanto, en mi jardín pastaban los demonios, entre canciones de guerra y sombras sigilosas controlando nuestros pasos. 328 Jorge Espinoza Sánchez La cabeza sangrante de un perro degollado —Antes del genocidio de mayo esta prisión era muy diferente, compañero, recibíamos en crudo los víveres y preparábamos los alimentos de acuerdo a la dieta ordenada por un nutricionista del Partido; además del apoyo de los familiares que ingresaban tres veces a la semana, criábamos conejos, chanchos, gallinas, cuyes, patos, palomas y teníamos lo suficiente para alimentarnos correctamente. No existían estas miserables celdillas de aislamiento, los compañeros y compañeras caminaban libremente por donde quisieran. Jamás hubo orgías como ha publicado la prensa reaccionaria. Compañero, para un revolucionario la mujer no es objeto sexual, es nuestra compañera de lucha y merece el mayor de los respetos. No hay que olvidar que durante la guerra popular las compañeras han demostrado mayor coraje y entereza que los hombres. Mira quiénes integran la cúpula del Partido. El cocinero estaba correctamente vestido de blanco y preparaba los alimentos higiénicamente, no como estos parias dementes que cocinan hoy en medio de los excrementos de las ratas. Nuestra panadería preparaba los más deliciosos panes, hasta los oficiales venían a comprar el pan para sus casas. Los compañeros se levantaban a las seis de la mañana y se sometían a la disciplina del Partido. Qué iban a dormir como ahora todo el día. El Partido tenía una disciplina férrea. Después de los ejercicios de campaña, se bañaban y se dirigían a escuchar clases doctrinarias durante dos horas diarias. Luego trabajaban, unos en la huerta, otros criando a los animalitos, aquellos en trabajos manuales; también teníamos bibliotecarios y albañiles. Estas bancas de concreto donde estamos sentados fueron construidos por los compañeros para recibir a las visitas. Aquí no se desperdiciaba nada, con cualquier minucia los compañeros creaban delicados trabajos artesanales que luego la familia vendía en la calle para poder agen329 Las cárceles del emperador ciarse algún dinero. Aquí no había vagos ni soplones; soplón que se detectaba, inmediatamente lo arrojaban donde los delincuentes. Ahí los comunes le enseñaban a delatar. ¿Viste lo que le pasó a Chuco, el loquito que estaba en la carceleta? Era confidente de la represión y se fregó. La policía nos trataba con respeto y teníamos simpatizantes entre ellos, pues también son hijos del pueblo. Recuerdo que los cachacos nos solicitaban permiso antes de las requisas y sólo entraban cuando los autorizábamos. Tomamos el pabellón y lo convertimos en ciudadela roja, la policía se limitaba a resguardar la parte exterior y los compañeros administraban su territorio liberado. Aquí funcionaban escuelas de adoctrinamiento marxista dirigidas por los más brillantes intelectuales del país. Los mejores hombres del país han participado en la lucha armada, eso no lo puede negar nadie. En una ocasión vino un grupo de altos oficiales del ejército y poco faltó para que los sacáramos a patadas a los cerdos reaccionarios que salieron corriendo de nuestro territorio. Aquí gobernaba el Partido y nos pasábamos por las pelotas a los cachacos. Aquel día los cogotudos generales se fueron reventando de rabia y después fueron ellos los que dirigieron la matanza de mayo. Aquí estuvo un poeta que firmaba como Jovaldo, ese compadre al que cierta prensa de izquierda revisionista quiere hacer pasar como el poeta de la revolución. Era puro lirismo el hombre. A la hora de la acción, desaparecía. Lo mataron en el genocidio de El Frontón. ¿Conoces al dramaturgo Víctor Zavala? Muy combativo el compañero. Lo de mayo 92 fue apocalíptico, una gesta histórica que algún día tendrá que ser escrita para la posteridad. En el territorio liberado se realizaban festivales artísticos maravillosos, en los días de visita nuestro grupo de teatro escenificaba piezas de teatro revolucionario y los compañeros actores entregaban nuestro mensaje contundente a los indecisos. Se realizaban festivales y conversábamos largamente con los familiares y amistades sobre la necesidad histórica de esgrimir la sagrada bandera de la revolución y seguir alimentando al Partido con nuevos cuadros. Esa era la tarea de los nuestros en la calle. La lucha continuaba en las trincheras de la prisión y las visitas se retiraban al caer la tarde, inflamados de mística 330 Jorge Espinoza Sánchez revolucionaria, al comprobar que no se había arriado banderas y que un auténtico revolucionario es superior a las cadenas y rejas de los opresores del pueblo. Recuerdo que, en una ocasión, llegó un extorsionador al que se había involucrado con la subversión. El negro era delincuente y tenía todos los vicios del lumpen, borracho, drogadicto, violador, estafador, ocioso. El día de la primera visita su madre llegó con la bolsa de víveres y al ingresar al patio un compañero se le acercó solícito para ayudarla. La señora apretó la bolsa contra su cuerpo gritando, no me robes, maldito, esto es para mi hijo, desgraciado ladrón, y como el moreno ya había hecho amistad con nosotros le dijo a su madre para tranquilizarla, viejita, ellos son mis amigos, son revolucionarios, gente sana, no te preocupes, y la señora sorprendida le respondió furiosa: ¿Pero cómo pueden ser tus amigos estos criminales terroristas? Nosotros nos retiramos discretamente y los dejamos conversar. Como tú sabes muy bien, entre los combatientes no hay vicios, el moreno tuvo que cambiar aunque no quisiera y empezó a tejer, cultivar la tierra y disciplinar su vida. Todos los días tenía que levantarse a las seis de la mañana, realizar ejercicios, marchar con los compañeros y luego, bien bañado y alimentado, a estudiar y después al trabajo. Al muchacho le costó esfuerzo dejar sus antiguas costumbres, pero poco a poco fue dejando de lado lo negativo y se convirtió en un entusiasta trabajador. Su madre, que iba notando el cambio, no podía creer lo que contemplaban sus ojos, y meses después, cuando se convenció que su hijo era un hombre transformado, trabajador, disciplinado y alejado ya de los vicios que habían destruido su vida, la buena señora con lágrimas en los ojos nos dijo una tarde, gracias, señores, ustedes son los verdaderos amigos de mi hijo, lo han convertido en un hombre nuevo, no saben la alegría que me causa el verlo tan limpio, tan saludable, sin licor, sin drogas y tan optimista que piensa en poner un negocito cuando salga. El no quería saber nada con la vida honrada, su existencia era puro vicio, por eso lo encarcelaron, ustedes lo han vuelto al camino del bien, muchas gracias, señores. Y lloraba de alegría la madre del moreno. Esas son las grandes satisfacciones del revolucionario, mi querido compañero. 331 Las cárceles del emperador Luego de un par de años, cuando lo liberaron, el hombre sintió una profunda pena al abandonar a sus amigos. Era un artesano y un ciudadano reivindicado con la vida. En el patio, nos agradeció muy emocionado, al igual que su madre; ambos desbordaban alegría y agradecían al Partido lo que había hecho por el ex delincuente. El muchacho nunca fue senderista, ni se le obligó a integrarse a la revolución. Ese es otro de los mitos de la prensa adicta. Nosotros jamás hemos obligado a nadie a plegarse a la lucha armada, el pueblo siempre nos acompañó voluntariamente porque vieron en nosotros a los portaestandartes de su libertad y reivindicación. Tú lo estás comprobando aquí. ¿A quién se le lava el cerebro? Los guardias se orinaban de miedo y no entraban a nuestra ciudadela. Los militantes habían colgado de manera simbólica a la entrada de nuestro pabellón la cabeza sangrante de un perro degollado, los policías sabían lo que eso significaba y temblaban los cachaquitos. La revolución no la puede detener nadie, compañero, el presidente Gonzalo está en prisión, pero él no es todo el Partido. Ahora Feliciano, con Sendero Rojo, tiene un gran poder de convocatoria entre los cuadros revolucionarios. La lucha continúa, es innegable que el perro reaccionario de Fujimori nos ha golpeado, pero que hayan destruido al glorioso Partido, eso es falso. ¡La lucha continúa, compañero! En una de aquellas cálidas tardes narraba inflamado, el inclaudicable «Normando». La hora de la defensa había llegado. Eduardo León Mendieta, el amigo de siempre, lucharía por arrancar de las mazmorras al poseso que una mañana de julio de 1992 fue sepultado en vida silenciosamente. Rugieron los motores, caracolearon los alazanes en el partidor y sonaron las trágicas notas de la guitarra en la primaveral mañana de Canto Grande. Cuando sonaron las seis campanadas ya estaba afeitado, bañado y correctamente vestido. Había tensión en las tribunas, jugábamos en cancha minada regidos por siniestros árbitros. Un frugal desayuno me dejó listo para la penúltima audiencia previa a la tan ansiada sen332 Jorge Espinoza Sánchez tencia. Los muchachos de la barra conversaban mientras llegaba la hora de ingresar a las entrañas del monstruo. Los minutos transcurrieron raudos y la voz del policía encargado de conducir a los procesados al patíbulo, se dejó escuchar: —Bejarano, Salazar, Espinoza Sánchez, Blas, Rengifo, salen al tribunal. El pelotón avanzaba lentamente rumbo a la sala de exposiciones de la tragedia humana, algunos rostros presagiaban la hecatombe. Por las pruebas incriminatorias, varios de los integrantes del expediente 215—92 serían condenados a larga carcelería. Era día de visita para los comunes y encontramos junto a nuestra celda provisional al famoso grupo de pistoleros «Los destructores», que comían desmañadamente acompañados de sus mujeres. Me sorprendía la pobreza que exhibían las compañeras de los secuestradores, a los que la prensa y la policía acusaban de haber robado millones de dólares. Los hampones lucían sucios, y vestidos como pordioseros. ¿Y la fortuna que amasaron ilícitamente? Misterios de la prisión. Charlas y más charlas mientras llegaba la hora de ingresar a la sala de audiencias. Terminaban los alegatos de los defensores, días después los sin rostro vomitarían la temida sentencia. El afeminado oficial que reaparecía después de varios días, nos llamó voluptuosamente: —Pasen, chicos pericos, el tribunal los aguarda. ¡Ay, qué nervios, ya viene la sentencia! Dios es grande, muchachos, confíen en él. Ay, qué horror, estos hombres sin rostro son unos malvados, unos canallitas. ¡Los odio! Bajo la lluvia de lava hirviendo, era divertidísimo contemplar las delicadas evoluciones del grácil cisne policial. 333 Las cárceles del emperador El Inca Atahualpa en el tribunal de Jueces sin Rostro Ingresé a la sala acompañado del pastor Bejarano y encontré en el recinto a varios abogados particulares y a los defensores de oficio, pero Eduardo León brillaba por su ausencia. Mis ojos lo buscaron ansiosamente por todos los ámbitos del salón, no había acudido a la cita el amigo. Recordé entonces las dificultades de los letrados para enterarse de las fechas de las audiencias y mi preocupación aumentó con el correr de los minutos. El presidente del tribunal preguntó si se encontraba presente mi defensor para iniciar la sesión y al responder negativamente, cedieron el turno al abogado de Bejarano mientras llegaba mi asesor. Empezó la intervención del Dr. Quiñe, le habían incautado documentos senderistas y explosivos al evangelista, no había escapatoria, la lucha del abogado se reducía a buscar una pena benigna para el acusado. Mi mirada continuaba clavada en la puerta de acceso al ambiente, faltaba poco para culminar la defensa del pastor y entonces inapelablemente sería asistido por un abogado de oficio que no conocía nada de mi situación y mal podría defenderme ante los inquisidores. Seguían corriendo los minutos y no llegaba el defensor, el Dr. Torres había sido designado como mi abogado de oficio en caso de no presentarse el titular, contemplaba al campechano letrado inquieto y mirando a cada momento su reloj. Al parecer ya no había más tiempo para esperar al ausente y avanzó el Dr. Torres exclamando: —A ver, cuéntame rápido cómo han sucedido las cosas: nombre, ocupación, lugar de detención, cargos, tiempo en la prisión, resultados del registro domiciliario, opinión de la Fiscalía Provincial... Pero el dueño de la sala en esos momentos era el defensor de Bejarano. El presidente del tribunal ordenó silencio, llamando la atención al personal de seguridad. Los guardias muy molestos nos 334 Jorge Espinoza Sánchez exigían callar, pero el letrado tenía que informarse sobre mi situación y, desafiando la orden, seguimos dialogando con el abogado que no se dejaba intimidar por la policía, y ahí estábamos alborotando la sala especial para casos de terrorismo. Estaba en juego la libertad de un inocente y en el momento supremo no podrían asustarnos los uniformados que nos rodeaban amenazadores con sus armas en ristre. El defensor empujó la puerta que comunicaba con los baños del corredor y, ante la furia de los guardias de seguridad que me sujetaban de los brazos, logramos ingresar raudamente al baño sin hacer caso de las amenazas. —Limítense a brindar seguridad a la sala, estoy tomando los datos de mi patrocinado, la ley me ampara, retírense y déjenme trabajar. El letrado tomaba rápida nota preguntando y repreguntando. Finalmente, completamente perlado de sudor, exclamó: —Compadre, voy a citarle al tribunal estas palabras de Atahualpa cuando Pizarro lo condenó al garrote. ¿Qué te parece? Oye, hermano, si sales absuelto no te olvides de mí, me llevas un sencillo pues, cholo, toma mi tarjeta. Puta que ganamos este juicio, hermano. Oye, ¿qué te parece esta otra cita para impresionar a los jueces? ¡Puta, me paso, carajo! ¡Soy un tiburonazo del Derecho! Oye, cholo, no te olvides de buscarme si sales libre. Voy a luchar como una fiera por tu libertad, he sacado varios absueltos en estos días. Estoy embalado, hermano, soy el terror de los Jueces sin Rostro. Sigue informándome sobre tu caso, ah, la Fiscalía Provincial te declaró sin responsabilidad, eso está muy bien. Sigue, hermano, infórmame todo. Oye, ya terminó la defensa del colega. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya nos están llamando, la última pregunta, oiga policía, sáqueme la mano. ¡Yo soy el defensor! Limítese a cuidar el orden. Corre, compadre, el tribunal está que nos llama, están amargos por la demora. Defensor y patrocinado sudábamos copiosamente mientras corríamos a ocupar nuestros respectivos lugares para el inicio del informe oral; pero antes el presidente del tribunal amonestó al Dr. Torres 335 Las cárceles del emperador por su actitud y pidió al secretario que hiciera constar en actas lo sucedido. Me acomodé lo mejor posible para contemplar el magnificente espectáculo que tal vez jamás volvería a mostrarse ante mis ojos. —Señores del jurado, pido que esta mañana Dios y la santísima virgen nos iluminen para devolverle la libertad a un inocente que por azares de las dramáticas horas vividas por nuestra patria, se encuentra arbitrariamente en prisión hace quince meses. Debo citar ante este tribunal de la más alta investidura jurídica que la policía no aporta ninguna prueba concreta para acusar de terrorista a mi patrocinado. Recordemos... Continuaba imparable el exuberante abogado. Era muy emotivo el defensor de oficio, subía y bajaba la voz y en histriónica performance ponía en blanco los ojos y alzaba los brazos hacia el cielo, reclamando justicia para su defendido. Seguía el inflamado letrado enfrentando a los molinos de viento, a ratos sacaba su pañuelo y se enjugaba la frente, callaba un segundo, consultaba sus apuntes y volvía furiosamente a la carga. El defensor exponía aparatosamente sudando a mares, gesticulaba febrilmente, alzaba la voz incandescente, volvía a secarse la frente y desmayaba su cuerpo en los momentos más intensos del alegato. En un momento dado, en medio de la sorpresa de la sala, el espectacular abogado avanzó unos pasos hacia las lunas polarizadas y se arrodilló jurando la inocencia de su cliente. Era la defensa de un inocente brutalmente recluido en prisión durante quince largos meses, era la lucha de David contra el implacable Goliat, con toda la maquinaria del Estado Peruano a su favor para triturar a los que se cruzaran en su camino. Había concluido la defensa y el desmesurado defensor se acercó al banquillo de los acusados preguntándome ansioso: —¿Qué te pareció mi alegato? ¡Estuvo inspirado el artista, carajo! Oye, hermano, no te olvides pues, si sales libre me visitas con unos billetitos. Estoy en la ruina, cholo. ¡Soy el terror de los Jueces sin Rostro! ¡Qué tal abogadazo has tenido! 336 Jorge Espinoza Sánchez Conversaba con el brioso defensor cuando contemplé ingresar presuroso a Eduardo León. El hermano de los duros días exclamó con la voz quebrada: —Jorge, por la desinformación que sufrimos los abogados no he podido llegar a tiempo. Eduardo lucía indignado. Lo contemplaba serenamente, comprendiendo que motivos ajenos a su voluntad le habían impedido realizar mi defensa; pero mi reconocimiento por su noble labor continuaba incólume. En aquellos procesos se hacía todo lo posible por bloquear el trabajo de los abogados. Sólo faltaba la defensa de uno de los inculpados del 1A y quedábamos a punto para la sentencia. El pelotón caminaba ruidosamente hacia la casa del hombre, el hueco de dos metros de largo por un metro y medio de ancho aguardaba a los reclusos para engullirlos silenciosamente. Tal vez dentro de unos días abandonarían el club del horror muchos de los reos que cruzaban por el fresco jardín donde el octogenario don Panchito nos saludaba agitándonos las manos y alentándonos con sus ochenta y siete años irracionalmente prisioneros. Miércoles veinte de octubre de 1993. Faltaba sólo una audiencia para que los terroríficos Jueces sin Rostro arrojasen a la ruleta rusa sus sentencias de vida o muerte para los reos en cárcel del expediente 215—92. La tarde era soleada y serena, la semana anterior habíamos tenido visita, la despensa todavía era gloriosa. Caminaba pensando en el buen Eduardo, sinceramente no merecía terminar de esa manera su esforzado trabajo en el kafkiano proceso. Nam myo ho renge kyo, Nam myo ho renge kyo, Nam myo ho renge kyo, Schwartz seguía rezando, Nelson tragaba saliva dolorosamente mientras sus ojos extraviados se perdían en el infinito, temía ser condenado el compadre. «Ñato» se consideraba fijo para ser liberado y contaba a todo el que quisiera escucharlo: —Cómo van a hundir a un honesto y sacrificado padre de familia que es analfabeto y no sabe nada de política. 337 Las cárceles del emperador Soñaba el recluso, le habían hallado pruebas contundentes en su domicilio y era candidato seguro para ser condenado. Igualmente Bejarano anunciaba su liberación, a pesar de las abundantes pruebas presentadas por la policía. La tarde galopaba desbocada y la programación de radio Cadena Perpetua anunciaba las últimas novedades del proceso, intercalando graciosas parodias del juicio donde el personaje central era indudablemente Nelson, el reo universal. Estábamos en el patio, Aguirre, el apabullante conversador volvía a la carga descorriendo las páginas de la historia: —Has tenido suerte porque hasta hoy la prisión a pesar de sus limitaciones no ha reventado, pero en cualquier momento esto se convierte en un polvorín. De acuerdo a la experiencia en mis prisiones anteriores, sé muy bien que los primeros tiempos se caracterizan por una gran tranquilidad, pero luego de un año o dos las cosas empiezan a cambiar, el cuadro sicológico de la gente es otro. A ti te ha tocado vivir la prisión como inculpado, cuando lo condenan al preso la cosa cambia radicalmente. Como ya no tiene nada que perder, se amotina, se enfrenta con la policía, ya no hay respeto, ni vainas, y la gente se limpia las bolas con el reglamento; ahora están tranquilos porque están esperando su juicio y muchos esperan salir bien librados. Cuando yo estuve en Lurigancho, en la década del ochenta, llevábamos dos años presos cuando la gente se arrebató por los abusos del director, y eso que te hablo de una prisión con más libertades que ésta. Ahí la gente andaba por donde quería, teníamos visita tres veces por semana durante todo el día. Los compañeros se enfrentaron a la policía, inmediatamente nos cercaron los cachacos y nos privaron de agua, luz y comida. La paila la dejaban abandonada en el patio y baleaban al que iba a recogerla. Nos bombardeaban con gases lacrimógenos y bala todo el día; tuvimos varios muertos. Eso no lo publicó ningún periódico, no, compadre. Además de los genocidios de 1986 y el de Fujimori el año pasado, se han producido varias masacres que no han trascendido porque hubieron pocas bajas. La prensa quiere holocaustos para vender sus productos. Estábamos tirados todo el día sobre el piso para 338 Jorge Espinoza Sánchez que no nos cayeran los balazos que disparaban desde los torreones de control, y al tercer día la gente sedienta y hambrienta decidió enviar un comando suicida para que trajera la comida que era dejada en el patio por los paileros, y fue un flaquito al que apodaban «calambrito» el designado para salir a cumplir la tarea. Era tan flaco el compadre que, aunque no lo creas, podía pasar a través de las rejas del portón. «Calambrito» se escurrió por los barrotes y pegado a la pared avanzó arrastrándose. Llenaba un baldecito y lo traía al pabellón, siempre rampando. No cuidaban los cachacos esa zona porque jamás iban a pensar que un hombre pudiera pasar por el estrecho hueco de las rejas. Y así, durante toda la noche, el flaco traía su botín haciendo milagros, y repartíamos una cucharada de comida fría a los hambrientos conjurados. «Calambrito» se amanecía luchando para poder traer la comida a los muchachos, nosotros sabíamos que los paileros no iban a informar a la policía, pues en prisión los soplones mueren y así el flaco terminaba su misión a las cinco de la mañana. Así estuvo cuatro días, hasta que los policías se dieron cuenta y una noche, cuando el compadre estaba en acción, le cayeron los encapuchados y lo barrieron con la metralleta. Pagó con su vida el compañero, era un verdadero comando suicida, y así era la mayoría de la gente. Tú crees que un Nelson o un Icochea van a hacer eso; esos cojudos con un carajo de la policía mueren de miedo. Acá hay compadres que están muy equivocados, en este tipo de prisiones la muerte ronda todos los días y debemos estar preparados. ¿Recuerdas el día que nos despertaron con el ruido de los morteros explotando en el cerro? Cualquier cosa puede suceder, por eso te vuelvo a repetir que has tenido mucha suerte que tu juicio haya avanzado rápido. Mira el caso de «Achito» y «Puchungo», esos compadres tienen más de cuatro años en prisión y no pasa nada. David, el del saxo, tiene ya cinco años y sigue olvidado, y no sería raro que cuando llegue al tribunal lo absuelvan. ¿Pero cuándo? ¿Dentro de dos o tres años más? Cuando estuve en Lurigancho había un tipo que tenía ya nueve años en prisión y no lo llamaban a juicio, y en otra ocasión en El Frontón... 339 Las cárceles del emperador Regresamos a la celda, un profundo sueño aplastó a la angustia. Cuando desperté, nos encontrábamos ya en la mañana siguiente, era el día del último informe oral. Ingresamos a la celda preventiva bajo el dulce sol de octubre, la inquieta conversación de los acusados no podía ocultar el nerviosismo ante la inminente sentencia que se acercaba a pasos agigantados. Estaban muy excitados los prisioneros, bromeaban para olvidar el momento definitivo que se acercaba con las botas de las siete leguas y vientos huracanados. Nelson abrazaba los barrotes sosteniendo a duras penas su jadeante humanidad, mientras Schwartz Nam myo ho renge kyo, Nam myo ho renge kyo, Nam myo ho renge kyo y «ñato» voraz como siempre pedía lastimeramente algún bocado a «Los destructores». 340 Jorge Espinoza Sánchez ¿Usted sabe lo que es dormir con un cadáver durante varios días? Empezaba la cuenta regresiva, unos a la vida, otros al olvido. La frenética charla apaciguaba la inquietud de la espera. Los minutos pasaban, pero nadie nos llamaba. En medio de la expectación y los nervios, era muy difícil estar tranquilo, por eso no me sorprendió cuando el siempre discreto Donato narró sus dramáticas experiencias. —Pucha, compañero, para mí es un milagro estar aquí con ustedes. En la matanza de mayo las vi negras, poco más y dejo mis huesos en la cárcel. La cosa fue terrible. Se dicen tantas cosas acerca de los motivos de la intervención militar, pero una de las causas fundamentales fue la oposición de los compañeros para el traslado de las chicas a otro penal, porque usted sabe muy bien, compañero, cómo son los traslados de salvajes, y en esos momentos tan difíciles cuando el chino miserable acababa de dar el autogolpe, era muy probable que el contingente de compañeras no llegara a su destino. Los compañeros temían que desaparecieran a las chicas en el camino y decidieron oponerse tajantemente. Los miserables no brindaban ninguna garantía, se exigió la presencia de la Cruz Roja, pero los cachacos no aceptaron. Entonces era un hecho que algo nefasto tramaban los miserables y se radicalizó la situación, se cortó todo diálogo con los reaccionarios y los combatientes atrincherados eligieron la resistencia heroica antes que hincar las rodillas ante los opresores de nuestro pueblo. Nos cercaron y así estuvieron un par de días aguardando órdenes, nosotros ya sabíamos lo que se venía, los compañeros tenían algunos revólveres, hondas y ballestas. Se iba a inmolar la vida por nuestras convicciones revolucionarias y, aunque nos bañaran en sangre, nadie iba a retroceder. Los compañeros Tito Calle y Yiovanca Aldave, altos dirigentes del Partido, habían decidido resistir tres días para que la heroica acción de los militantes denunciara a la comunidad internacional las 341 Las cárceles del emperador inhumanas condiciones en que vivían los prisioneros de guerra en el Perú. La resistencia heroica sería sangrienta. Una mañana escuchamos un cañoneo infernal, se había dado la orden de empezar el genocidio, los militantes atrincherados respondían furiosamente, capturamos algunos fusiles, también se les arrojaba agua hervida y ácido muriático a los esbirros. Los heridos se encontraban regados por todas partes, los compañeros médicos operaban a corazón abierto. ¿Se puede imaginar, compañero, cómo era eso? Un grupo de combatientes cubría con su cuerpo a los médicos que operaban a los heridos sobre el ensangrentado piso del pabellón. Mientras las balas silbaban sobre las cabezas, nuestra banda de guerra tocaba huaynos y canciones de combate. La banda de música de los perros reaccionarios también tocaba fuertemente. Era alucinante todo aquello, los muertos seguían amontonándose en los corredores. Querían llevarse a las compañeras a toda costa. Recuerdo que cuando ya se había dinamitado el pabellón de las chicas y estaban a punto de ser apresadas por los cachacos, un grupo de contención integrado por comandos suicidas les guardaron las espaldas a las compañeras para que pudieran alejarse de la zona y evitar ser capturadas y baleadas. Todos murieron luego de feroz combate con los soldados enormemente superiores en hombres y armamento, pero ya las compañeras habían huido por el ducto y se refugiaron en otro pabellón. La metralla vomitaba pólvora a diestra y siniestra, arrasando con todos los hombres que hallara a su paso. Teníamos que avanzar rampando y se terminaban las municiones. Los cuerpos ensangrentados seguían cayendo como racimos de uvas; el cañoneo era enloquecedor. Algunos compañeros huían por el alcantarillado hacia lugares estratégicos, otros murieron electrocutados. Los gases lacrimógenos ahogaban a los compañeros, pero la lucha continuaba. El bombardeo arrasó todas las provisiones y los muros se desplomaban como cartones viejos. A los martacos no los tocaban, su pabellón era territorio neutral, al igual que los pabellones comunes. Los compañeros no daban ni pedían tregua, el penal era una gigantesca explosión, el humo de la pólvora lo envolvía todo. Muchos policías caían heridos, otros pagaron con la vida su traición al pueblo, los 342 Jorge Espinoza Sánchez compañeros seguían cayendo devastados por los cañones, pero no arriaban bandera. Estábamos en el segundo día de la resistencia heroica, el bombardeo se intensificaba. Afuera, los familiares desesperados presionaban para ingresar al penal, pero eran violentamente rechazados por los cachacos. La televisión desde la calle intentaba cubrir la inmolación de los militantes, no dejaron ingresar a los periodistas ni a la Cruz Roja. La masacre continuaba ante los ojos horrorizados de los familiares. Las primeras imágenes del genocidio iban llegando al mundo a través de la televisión que filmaba los humeantes exteriores que permitían imaginar la terrible metralla que campeaba al interior del presidio. Todo el Perú estaba enterado de aquello pero igual seguía el inclemente bombardeo mientras las bandas de guerra enloquecían, alentando en el combate a sus desiguales huestes. Aquel día el bombardeo fue feroz, sólo el 1A se mantenía en pie de guerra, resistiendo furiosamente bajo los escombros; pero los milicos, con un impresionante apoyo de la Marina, la Aviación y todas las fuerzas armadas del país, cargaban con todo. No se rendía la plaza, sólo cuando llegó el tercer día, plazo señalado por nuestros delegados para finalizar la resistencia heroica, se decidió deponer las armas. Los muertos inundaban el ambiente con sus fétidos olores, la sangre campeaba pavorosamente. Al mediodía, los compañeros Tito Calle y Yiovanca Aldave, salieron gritando, Compañeros, la resistencia heroica ha terminado, viva la gloriosa revolución. Un oficial enfurecido bramó, Desgraciado criminal, al suelo con las manos en la nuca o te mato. El compañero Tito Calle respondió inflamado de furia de clase, Un revolucionario jamás vive de rodillas, la revolución no se inclina ante los perros reaccionarios, viva la lucha armada, viva el presidente Gonzalo. Una ráfaga barrió al compañero Calle y a su compañera, ambos abogados y heroicos combatientes. Ellos sabían que les esperaba la muerte, pero prefirieron legar a la posteridad su inclaudicable convicción revolucionaria. Gloria a ellos, compañero. Luego los policías y los soldados ingresaron por cientos y miles. Con varazos de fierro y culatazos en las cabezas, sacaron a todos los prisioneros y nos llevaron rampando desde los pabellones hasta este lugar, compañero. 343 Las cárceles del emperador Se puede imaginar usted, mil metros arrastrándose sobre las piedras del pampón. Ahora la pampa es un jardín, antes era un terral cubierto de pedruscos y basura. Por ahí tuvimos que arrastrarnos y palo en la cabeza con nosotros, los cachacos bailaban sobre nuestros cuerpos destrozados por la canallesca golpiza. Los heridos sufrieron el mismo castigo y los pateaban sin piedad si no podían avanzar. Casí matan a Osmán Morote, lo estaban buscando para fusilarlo. Los compañeros previsores le habían rapado la cabeza para que no pudieran identificarlo fácilmente y cuando estuvieron a punto de descubrirlo, varios combatientes se lanzaron encima de él y lo cubrieron con sus cuerpos. Las balas mataron a los valientes compañeros, bajo sus cadáveres el compañero Morote quedó con vida. Sólo una bala logró herirlo en una nalga; así se salvó este importante dirigente del Partido. Los reaccionarios no perdonaron a nadie, en el patio de honor fusilaron a numerosos compañeros que consideraban cabecillas de Sendero Luminoso y vi algo terrible en la rotonda, compañero. Una chica herida que se escondía bajo las escaleras, fue avistada por los militares y la llevaron a golpes a través del pampón. La arrastraban de los pelos, compañero, los malditos miserables, y cuando llegaron al patio principal, la pobre compañera estaba muerta por el horrible maltrato. Aquí no se respetó ni a las mujeres, compañero, habían chicas guapísimas que habían enarbolado la bandera de la revolución. ¡Gloria a ellas, compañero! Luego se procedió a trasladar a las compañeras. Todas fueron lanzadas por los aires, compañero. Habían chicas que no pertenecían al Partido y que por azares de la fatalidad fueron involucradas con la revolución, esas muchachas gritaban desesperadas, no me maten, por favor, yo no soy senderista, no me maten, por favor, pero igual las asesinaron. Si a nosotros no nos mataron es porque fuimos los últimos en salir. Nos cayó una catana maldita, pero salvamos la vida. Los que salieron antes que nosotros, aun cuando se habían rendido y abandonaban el pabellón con las manos en alto, fueron baleados y bajo tierra todo el mundo. Los muertos y los heridos estaban regados por todos sitios, los cadáveres hedían espantosamente ¿Sabe usted, compañero, cuánto tiempo estuvimos en la pampa completamen344 Jorge Espinoza Sánchez te desnudos sin comer ni tomar agua? Más de quince días, compañero, echados boca abajo, desnudos y sin moverse. Ahí mismo orinábamos y para evacuar el estómago, inclinábamos levemente el cuerpo y defecábamos a escasos centímetros de otro compañero, y muchas veces rozando sus cuerpos con nuestros excrementos, y así sobre la inmundicia vivimos quince días obligados a beber orina para no morir de sed. Usted no sabe, compañero, cómo tortura la sed. Es peor que el hambre que, estoy seguro, usted lo ha conocido en esta prisión. Pero la sed es cosa terrible. Después de largos días postrados al borde de la muerte algunos martacos, compadecidos de nosotros, nos alcanzaron un poco de comida por las noches, arriesgándose a que los vigilantes los descubrieran y los balearan. Los heridos gemían, agonizantes, y de pronto ya no se escuchaban los quejidos del compañero y pensaba que se había quedado dormido. Después no escuchaba su respiración y, al observarlo detenidamente, comprobaba que estaba muerto el compañero. El olor de los difuntos y las llagas de los heridos eran tan nauseabundos que uno podía enloquecer de horror, compañero. ¿Usted sabe lo que es dormir con un cadáver durante varios días? Así vivimos, compañero. Después de tres días recogieron a los muertos y los heridos seguimos en el pampón, y golpe y golpe con nosotros. Teníamos los rostros desfigurados de tanta golpiza, estábamos flacos como calaveras y tragando polvo día y noche. A veces llovía, compañero, usted sabe cómo es el clima en esta zona, y todos desnudos, las ratas caminaban encima de nuestros cuerpos y los chanchos que criaban los compañeros, enloquecidos por el hambre, nos mordisqueaban los miembros. Era atroz, compañero, y los milicos vigilándonos día y noche. Luego de quince días, nos trasladaron a otro pabellón y nos daban un plato de comida y un sorbo de agua diaria. La visita se suspendió y ya puede usted imaginar, compañero, cómo puede vivir un hombre con un miserable plato de frijoles podridos. Varios meses después, por mediación de los organismos internacionales de derechos humanos, nos permitieron las visitas. Sólo diez minutos al mes, como viene siendo hasta hoy. Así fue de sangriento aquello, compañero, y los delincuentes aprovechando el caos 345 Las cárceles del emperador saquearon totalmente nuestros derruidos pabellones y nos dejaron absolutamente desnudos. No teníamos ni siquiera una frazada vieja para cubrirnos en las heladas noches. Después los cachacos nos pelaron a rape y como locos andrajosos andábamos por aquellos meses, compañero. Era espantoso ver la facha de los muchachos, parecían cadáveres vivientes, compañero; pero fueron muy valientes los camaradas, eso hay que destacarlo, compañero. ¡Esos miserables perros reaccionarios asesinaron a nuestros mejores hombres, compañero! ¡Gloria eterna a ellos! La emoción desbordaba a Donato. Donato sostenía enfáticamente su inocencia y señalaba que nunca supo por qué lo habían acusado de terrorista. Pero, cosa extraña, el acusado hacía gala de un lenguaje marcadamente senderista y siempre se le veía enfervorizado, glorificando a los combatientes. Las consignas y lemas militantes los gritaba a todo pulmón, inflamándose de orgullo. Así eran las cosas en el siniestro lugar. ¡Todos eran inocentes! Aquella mañana, luego de varias horas en la antesala, nos informaron que los Jueces sin Rostro habían postergado la audiencia. Las macabras historias bullían en mi mente enfebrecida por los desmesurados relatos sobre las acciones bélicas sucedidas en el lugar donde vivíamos. Ya en mi celda, observé detenidamente un boquete en el techo burdamente parchado con cemento. Por ahí habían ingresado los soldados durante la matanza del pasado mayo. Todas las celdas tenían huellas similares, los pisos lucían quemados por la pólvora. Se notaban gruesas manchas rojizas. ¡Aquella era la sangre de los combatientes senderistas! Sobre la sangre de los caídos dormíamos todas las noches. Recordaba las historias fantásticas que solían narrar los internos en las horas de recreo. El flemático Arenas contaba que una noche despertó intempestivamente sobresaltado y contempló un hombre parado junto al silo y pensó que era uno de sus compañeros de celda, pero cuando observó el lugar donde descansaban sus acompañantes, los encontró profundamente dormidos. Entonces, sorprendido, volvió la mirada al baño y ya no había nadie. Joel narraba, asustado, que una dama vestida de blanco caminaba al fondo de la pequeña 346 Jorge Espinoza Sánchez habitación, y otro prisionero sostenía que una mujer lo observaba en las noches a través de las rejas... Al siguiente día, marchamos nuevamente al tribunal. Los sin rostro acudieron a la cita y antes del mediodía llamaron al último acusado. Las intervenciones de los abogados eran breves, un máximo de quince minutos empleaban en su alegato. Observábamos a través de las diminutas mirillas de la celda la emotiva intervención del Dr. Torres que defendía a cuatro internos en aquel satanizado grupo. Siempre histriónico el simpático letrado, todo un show en sus tempestuosas defensas, gesticulaba, levantaba la voz, imploraba la gracia divina, reclamaba la absolución de su defendido y ya abandonaba la sala. Estábamos a punto de dejar el ambiente cuando el oficial de servicio dijo: —Señores, el tribunal ha anunciado para el 27 de octubre la lectura de sentencia. ¿Y por qué nosotros no escuchamos la voz del relator? ¿En qué mundo vivíamos? 347 Las cárceles del emperador Últimos días en prisión, una carta devasta a los senderistas El miércoles 27 de octubre de 1993 se decidiría mi suerte en el tétrico penal Miguel Castro Castro, infierno perdido tras los cerros a veinte kilómetros de Lima. Llevaba quince meses en prisión. Aquella mañana recibí una mala noticia: —Raffo ha sido condenado a treinta años de prisión. Me apenó la suerte del adolescente Raffo. Los juicios eran una verdadera lotería, nadie sabía cuál sería su destino. También era probable que senderistas comprobados salieran libres por su colaboración. La policía negociaba con todo y con todos, no existía reglamento interno que pudiera frenarlos. En ciertas ocasiones salíamos al recreo al caer la noche y, enfundados en gruesas ropas, caminábamos por el helado patio. Impresionantes aquellos paseos nocturnos; en las noches, la nostalgia y los recuerdos sobrecogían el alma y ni la charla de los amigos podía alegrar a los presos. El patio espectral y los reos paseando como sombras entre las tumbas. Era sumamente notorio el cambio de actitud de los subterráneos cuando charlaban en la oscuridad del glacial invierno serrano. Observaba en aquellas extrañas noches cómo se recriminaban duramente los reclusos porque uno de ellos no admitía su culpabilidad y quería arrastrar a la horca a sus coinculpados; otros amenazaban violentamente a los delatores. Se preparaban futuras acciones, a pesar de los severos controles policiales. Los combatientes no claudicaban y entre las sombras alentaban su programa, en cualquier momento la bomba podía explotar. ¡Así eran las noches en el pabellón de senderistas! La inicial aventura fantástica daba paso a la durísima comedia humana: Daniel estaba gravemente afectado por la TBC, todas las 348 Jorge Espinoza Sánchez mañanas amanecía bañado en sangre; Nelson había enloquecido y corría desnudo por los pasillos del cuarto piso; René intentó suicidarse; Icochea se había transformado en pocos meses en un viejecillo irreconocible; Zenobio, devastado por la soriasis, ya no podía caminar; el anciano don Panchito, con sus ochenta y siete inviernos, tendría que esperar varios años para solucionar su caso; Delgadillo gritaba desgarradoramente todas las noches porque los extraterrestres lo querían llevar a su planeta, la comida del penal se había transformado en grasa, condimentos y miembros de ratas nadando en la paila. Leía y leía frenéticamente. Soñaba. Nostalgia y melancolía, dos hermanas gemelas que me abrazaban con lujuria. Los recuerdos acudían en tropel a mi memoria, ella emergía de un delicado trino, el arco de oro disparaba sus flechas azules, la cuerda descendía al abismo, me arrastraba ensangrentado entre los escombros de los bombardeos, más allá un ahogado mostraba entre sus manos un pez tembloroso, el fantasma de mi padre me pedía de beber, dinamitaba el puente una muchacha perfumada de duraznos, el emperador devoraba el corazón de los prisioneros, las barajas ensangrentadas jugaban el destino de los hombres. Domingo 24 de octubre de 1993, los senderistas estaban regados sobre el piso del patio, el terrible impacto provocado por la segunda carta de Abimael Guzmán los tenía anonadados, no podían comprender el viraje de la «Cuarta espada del proletariado mundial». La fiesta combatiente generada por la primera misiva que los militantes consideraron como genial estrategia del «Presidente Gonzalo», había cedido el paso a la desazón y a la más oscura confusión. No lo podían creer los senderistas. ¿Su amado líder en oscuros conciliábulos con la reacción? ¿Sería una jugada del gobierno para desmoralizar a los combatientes? ¿Era el derrumbe total de la lucha armada? Bajo el ardiente sol, los senderistas paseaban confundidos, sus lívidos rostros y sus miradas sombrías gritaban a los cuatro vientos el duro desengaño del omnipotente líder. 349 Las cárceles del emperador —¿Para eso hemos arriesgado nuestro destino vital? —exclamó Aguirre, que tantas persecuciones y cárceles había sufrido por su militancia maoista. Los martacos se embriagaban con el licor extraído de las frutas fermentadas. Desde mi celda escuchaba su diálogo, estaban enervados los compadres; reían, pero no era la algarabía de los hombres libres, sus risas eran un estertor de agonía, el alarido de los hombres que se despedían de la vida, y cantaban los prisioneros con voz que hería el alma. Lunes 25 de octubre de 1993. El nerviosismo oprimía a los acusados a punto de sentencia. Miguel cayó en un hondo ensimismamiento que ni la animada charla del dinámico Genaro podía atenuar. Pensaba seguramente en los largos años de prisión, las heladas estepas de la tumba y el adiós a los sueños y los cuchillos del dolor lacerando el noble corazón de los seres queridos. Llegó la noche y los emerretistas seguían bebiendo, estaban muy preocupados los tupamaros y no era para menos, la mayoría llevaba más de tres años en prisión y no los juzgaban. Varios de ellos tenían posibilidades de ser absueltos, pero corrían los años y los jueces no los llamaban. La mayoría provenía de la selva y los fuertes desembolsos económicos a que estaban obligados los suyos preocupaban a los prisioneros. Todos eran padres de familia que no veían a sus hijos hacía varios años, lo cual contribuía a golpearlos más. El licor los liberaba momentáneamente. Los escuchaba como si la escena transcurriera en otro plano. 350 Jorge Espinoza Sánchez La hora definitiva El martes 26 de octubre, por extraño sortilegio, desapareció del calendario. El día voló sin sentirlo y ya el miércoles 27 de octubre de 1993 nos acariciaba el rostro con sus manos heladas. Eran las cinco de la mañana y en penumbras, mientras llenaba el depósito de agua de nuestra celda, pude observar a Miguel despierto. Toda la noche había dado vueltas en el lecho sin poder dormir. Marcharíamos rumbo a la libertad o se amputaría nuestras vidas. Señores y señoras del jurado, llegó el gran día, caballeros de frac, damas con sus más finas pieles y joyas. Siete de la mañana del día D. Listos y vestidos los actores para el gran estreno. Desde las seis de la mañana los flashes informativos de radio Cadena Perpetua anunciaban el gran acontecimiento, despertando a los prisioneros. Siete y treinta minutos de la mañana, desfilaron por el corredor Vargas y Joel, integrantes del sonado grupo de la academia César Vallejo. Estaban agobiados los muchachos, el final de nuestro proceso los golpeaba, ellos anhelaban desesperadamente que llegara la hora de su juzgamiento; los Jueces sin Rostro juzgaban rápidamente a unos y olvidaban a otros. Y la vida continuaba alegremente con miles de hombres sepultados en vida. Ocho de la mañana. El pez en el agua se debatía en mis manos y las peripecias infantiles y adolescentes del excelente Mario relajaban los instantes previos a la audiencia final del voluminoso expediente 215—92. La fina y diestra prosa de nuestro mayor novelista me conducía serenamente por los recónditos misterios de la literatura, y leyendo el soberbio retrato del Perú, comprendía con mayor profundidad los arcanos del escritor. Ocho y treinta de la mañana, Pachón infatigablemente anunciaba en su emisión matinal la inminente sentencia de los reos en cárcel del expediente 215—92. Amenazaba el 351 Las cárceles del emperador periodista con enviar un corresponsal de guerra al tribunal, y los minutos corrían mientras aquel señor era mi padre me acompañaba gratamente en aquellos momentos dramáticos. A las nueve de la mañana, un agente ingresó a nuestro piso con una relación en las manos llamando en voz alta: —Blas, Espinoza Sánchez, Salazar... Se alistan. ¡Salen para su juicio dentro de cinco minutos! Había llegado la hora definitiva. El supremo instante esperado desde aquella fría mañana del 25 de julio de 1992 cuando una helada metralleta se posó sobre mi corazón. Los catorce reos formaron en el patio del pabellón. La mañana lucía majestuosa, un fuerte sol bañaba el horizonte con tiernas caricias, la majestad de la vida se revelaba en toda su plenitud en la jornada primaveral. Avanzábamos lentamente, los combatientes gritaban atronadoramente: —¡Éxitos compañeros! El habitual grito de solidaridad militante. En el patio de los maleantes, pude observar a mi viejo amigo Manuel Miranda que se encontraba recluido en el pabellón de los narcos hacía cinco años. Me saludaba entusiasta el compañero de adolescencia, poniendo cara de espanto al enterarse que el fiscal pedía cadena perpetua para el camarada de los locos años. En prisión las noticias vuelan con velocidad supersónica, todo el penal estaba enterado que se definía nuestro futuro, los reos nos observaban y saludaban. Era el momento supremo de la prisión donde se ascendía al éter o se caía al foso de los cocodrilos. Era miércoles, día de visita para los comunes, «Los destructores» charlaban animadamente con sus mujeres mientras discretamente nos observaban de reojo al vernos llegar acompañados por una treintena de guardias armados hasta los dientes con picanas eléctricas, metralletas, granadas, perros policías, radios. Rechinando quejumbrosamente se abrió la puerta de la celda e ingresamos tensos y expectantes. Aguardábamos el majestuoso momento. Miércoles 27 352 Jorge Espinoza Sánchez de octubre de 1993 en el penal Miguel Castro Castro, prisión de máxima seguridad ubicada en el populoso distrito de Canto Grande, a veinte kilómetros de Lima, capital de un empobrecido país cuartomundista llamado Perú. ¡Quince galeotes marcados con hierros al rojo vivo abandonan los subterráneos y con fiera mirada enfrentan a los leones! Los relojes marcaban las diez de la mañana. La imaginación bullía febrilmente, analizábamos la tragedia de nuestra devastada patria, recordábamos el trueno de la metralla, acariciábamos los besos de la mujer amada, aún podíamos sonreír, después sólo Dios sabía. Contemplé el horizonte con ojos febriles, acostumbrado a vivir en el fragor de la poesía, acostumbrado a transitar por los infiernos de nuestra realidad, sentía aquella prisión como la más alta y excelsa aventura de mi vida. Mis ojos asombrados todo lo escrutaban, todo lo observaban; mis retinas guardaban todos los momentos bellos, todos los horrores. Algún día los espíritus libres del mundo conocerán nuestros gritos, crujirán las horcas al voltear cada página y ahí estaremos nosotros, olerás nuestro sudor, te salpicará nuestra sangre. Se decidía el futuro de quince hombres enterrados en vida. No bastaba la inocencia, el menor desliz del bilioso tribunal podía sepultarnos en la fosa de cal viva. Se jugaron las barajas, las cartas asesinas fueron lacradas, ¡señores y señoras del jurado, sírvanse los mejores tragos, acaricien el terciopelo de sus butacas. El joven tracio con las manos desnudas se enfrentará al gigante nubio armado con potente red y poderosa espada. ¡Salud por los que van a morir en la arena! Doce de la mañana. Cruzó el mayor, cruzó el comandante, cruzó el coronel, nos miraron y se alejaron susurrando sortilegios macabros. Todo estaba dispuesto para la ejecución, los verdugos abandonaron la taberna, cubrieron sus cabezas con la negra capucha y marcharon al patíbulo. Un ligero ruido en la sala, enérgico despliegue de efectivos policiales, gritos de los oficiales y se abrieron las fauces del monstruo. Una voz helada ordenó: —Ingresen a la sala, señores ¡La audiencia va a empezar! 353 Las cárceles del emperador Lentamente, como temiendo la hora postrera, ingresaron los procesados. Inquietos los abogados se acercaron a dialogar con sus defendidos. Estábamos sentados en el banquillo de los acusados. Schwartz y Nelson lucían lívidos; Miguel y Marta se contemplaban cariñosamente; Teo observaba a su hermano, sonriendo tristemente. Cruzamos algunas palabras con la simpática actriz. El Dr. Torres se acercó zalamero: —Hermano, si sales absuelto, no te olvides de este humilde servidor. Eduardo contemplaba sonriente al exuberante defensor de oficio, en los ojos del leal amigo podía leer la inminente absolución, estaba alegre el Dr. Eduardo León Mendieta, ex sanmarquino y viejo camarada de la poesía. Finalmente perdí de vista a mi defensor, extraviado en la barahúnda de la desmesurada jornada. Mis ojos recorrían infatigables todo el ámbito del tribunal, el momento era impresionante; los defensores compartían la incertidumbre de los acusados, abundantes colillas de cigarros se acumulaban sobre el estrado de la defensa, varias decenas de policías resguardaban la sala de juzgamiento y otra dotación similar cuidaban la parte externa. Continué observando y vi moverse las cortinas de las lunas polarizadas donde resguardaban su anonimato los Jueces sin Rostro. Las escenas desfilaban ante mis ojos difusamente, veía débilmente la silueta de un hombre que descorría el telón y al fondo una amplia mesa, y contemplé manos que manipulaban gruesos legajos con abundantes documentos. Después mis ojos miraron con estupor una botella de whisky y varios vasos. ¡Estaban bebiendo alegremente los jueces mientras se jugaba nuestro destino! El aparato distorsionador de voces empezó a ser probado y, luego de unos tensos minutos, se pasó lista a los procesados. En medio de un silencio místico, escuchamos retumbar la voz del relator: —Este tribunal para casos de Terrorismo, constituido en la Sala Especial del penal Miguel Castro Castro, va a dictar sentencia para los reos en cárcel procesados en el expediente 215—92. Condena a 8 354 Jorge Espinoza Sánchez años de pena privativa de la libertad a los procesados Miguel Palpán Onofre, Antonio Bejarano Soria y Elías Ramírez Novoa, quienes deberán pagar 20 millones de soles de reparación civil en favor del Estado Peruano. Asimismo, condena a 6 años de pena privativa de la libertad al acusado Juan Salazar Rivas, quien deberá pagar la suma de 15 millones de soles por concepto de reparación civil a favor del Estado Peruano. Al no hallar indicios de su participación en acciones terroristas, este tribunal absuelve a los procesados Carlos Donato, Javier Olivencia, Omar Peñalindo, Orlando Turro, Miguel Blas, Marta Flores, Alberto Schwartz, Nelson Rengifo, Teodoro Gayoso, Jorge Espinoza Sánchez, Elías Delgadillo. ... La audiencia ha terminado. 355 Las cárceles del emperador Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar Vuelvo a vivir Vuelvo a cantar Porque tu amor volvió hacia mí Puedo soñar Muchacha pájaro mi cielo azul No te separes ya de mi... Un violento huracán arrasó la sala. Marta me contemplaba con ojos desorbitados, la confusión reinaba en el recinto, sólo minutos después las palabras del relator se corporizaron, el silencio era sepulcral y los rostros de cera. Once hombres enterrados en vida destrozaban con sus manos ensangrentadas las pútridas miasmas del sepulcro. La sala de audiencias era un loquerío, habían pasado más de quince minutos desde que se emitió la sentencia y recién reaccionaban los procesados. ¿En qué mundo estuvimos durante tantos minutos? Donato, Olivencia, Peñalindo y Turro gritaban alborozados, mirando a las lunas polarizadas. —¡Muchas gracias! Para los muchachos del 1A la absolución fue un triunfo inesperado. Teo sonreía, pleno de ensueños, ebrio de sol y potras de nácar; Marta Flores, la delicada artista, se confundía en un fuerte abrazo con su defensor. Luego Miguel la estrechó apasionadamente con el fuego de sus quince meses de castidad, y Eduardo León Mendieta, abogado limeño y alma de Quijote, exclamó radiante: —¡Felicita a tu amigo! ¡Lo hemos logrado! ¡El mundo espera tu libro! 356 Jorge Espinoza Sánchez Un fuerte abrazo rubricó el gran momento. Elías Delgadillo se paseaba por la sala, había terminado el calvario para el buen Elías; Schwartz, aún pálido, felicitaba al asustado Nelson; la dulce Marta me apretó fuertemente las manos, la alegría inflamaba su rostro. Pero en el otro extremo de la sala, la tormenta había hundido los barcos: Bejarano, Salazar, Palpán y Ramírez, desplomados en el banquillo de los procesados, acusaban el golpe. «Ñato» fue el primero en reaccionar cuando el presidente del tribunal preguntó: —¿Tienen algo que agregar los condenados? —Se acaba de cometer una gran injusticia con los inocentes. Este tribunal ha absuelto a gente pudiente y condenado a los pobres, como siempre. Esta es una terrible injusticia —el cínico «ñato» gritaba su inocencia con el rostro bañado en lágrimas. El magistrado se dirigió a los liberados: —Ustedes han sido absueltos no por ser inocentes sino por falta de pruebas. Les advierto, por primera y última vez, que a partir de hoy cuiden sus pasos. Ustedes ya saben lo duro que es la prisión, la próxima vez seremos implacables. —Hermano, la audiencia ha durado una hora y diecisiete minutos. ¡Debí traer la grabadora! ¡Esto era para grabarlo! —repetía eufórico el fraterno Eduardo León. Se acercó el abogado Torres gritando alborozado: —Compadre, sabía que saldrías absuelto. ¡Se pasó mi defensa! ¡Soy un abogado mostro, cholo! ¡Esto hay que celebrarlo, hermano! ¡Soy el terror de los Jueces sin Rostro! El Dr. Eduardo León Mendieta, el Dr. Goyoneche, el Dr. Silva, el Dr. Torres, el Dr. Cornejo y otros letrados que escapan a mi memoria, se cubrieron de laureles aquella mañana. Arrancaron de las rejas a un numeroso contingente de hombres arbitrariamente prisioneros. El alboroto continuaba. Palpán, en un noble gesto, me abrazó, a pesar de su fallo adverso; Salazar me desconocía; «ñato» me contem357 Las cárceles del emperador plaba con furia; Bejarano estaba en otro mundo. Marta y Miguel se besaban apasionadamente, volvían los mágicos días del amor, volvían las dulces horas y la plenitud de la vida. Los abogados, radiantes de júbilo, se abrazaban fraternalmente. El Dr. Torres había logrado la absolución de tres acusados del expediente 215—92. Era tan grande la emoción, que bailaba frenéticamente una alegre salsa ante las atónitas miradas de los adustos policías. Los guardias ordenaron el desalojo de la sala, los fieles abogados se despidieron de sus defendidos, los muchachos volvieron a felicitarse. Marta se alejó del pelotón, regresaba a la cárcel de mujeres de Chorrillos. Al día siguiente seríamos puestos en libertad. Fue muy extraño el regreso a nuestro pabellón. El jardín despedía un maravilloso perfume, la pampa estaba convertida en un paraje de ensueño. La caminata era plena y majestuosa y el luminoso sol del mediodía nos acariciaba voluptuosamente. Dentro de la sala de audiencias quedó encerrada la prisión, éramos hombres libres y caminábamos en el territorio de los hombres enterrados en vida. Nuestros movimientos eran ágiles y alegres, la tensión había desaparecido, la mañana invitaba a un refrescante baño, incitaba a una espumante cerveza. La libertad tenía nombre de mujer y era tan bella como el primer amor. —Estaba visto desde el primer momento, nuestro caso es uno de los más flagrantes, no hubo nadie que nos acusara, no existió cuerpo del delito, no hubo contradicciones entre los acusados. La vida de todos era impecable y sin embargo se nos encarceló alegremente, con una denigrante publicidad internacional. Este chino hijo de puta tiene que pagar por sus crímenes —hablaba a borbotones el inolvidable Teo. En la entrada del pabellón, nos recibió risueñamente el Alcaide, los guardias de servicio comentaban las incidencias del juicio. Los que marcharon a la horca regresaban en olor de libertad. Avanzaba lentamente por el pasillo, los prisioneros preguntaban inquietos por las novedades. —¡Once absueltos! —retumbó una voz. 358 Jorge Espinoza Sánchez Se escucharon aplausos en el corredor, Aguirre era el más contento por las buenas nuevas. Avancé hacia su celda y, por la pequeña ventana a ras del piso, estreché la mano del fraterno compañero de los duros días. Sentí el cálido y sincero afecto del curtido luchador social. Ramos Hernández, agobiado por la tuberculosis, me contemplaba sombríamente. Comprendí su estado de ánimo y me dirigí a la celda de los amigables martacos que celebraban las absoluciones bebiendo un fuerte licor de frutas que prometieron enviarme para la celebración del importante acontecimiento. Joel me devoraba a preguntas, soñaba el impaciente muchacho con su pronta liberación; Pachón, desbordante de alegría, me estrechaba fuertemente la mano mientras Joselito me reclamaba en su celda. Todos querían saludar a los hombres libres, todos hacían suyo el maravilloso momento. Los guardias de servicio no creían en liberados y nos exigieron volver a la jaula de concreto. Genaro nos abrazaba emotivamente. No ocultaba su filiación senderista el muchacho, pero se había ganado nuestro aprecio por su don de gente. Me desnudé lentamente e ingresé al diminuto privado a darme un refrescante baño. El frío líquido resbaló placenteramente sobre mi cuerpo ya sosegado, sin ardores ni molestias; era como si el agua fresca se llevara para siempre las terribles horas vividas en el canallesco confinamiento. Retocé alegremente con la dulce caricia del elemental líquido, luego descansé plácidamente sobre el lecho de concreto. La jornada había sido larga. Seis agotadoras horas de tensas emociones. Dejé reposar mi cuerpo, dejé reposar mi alma, mi mente estaba en blanco. ¡Era un hombre libre, lo demás no tenía importancia! Miguel estaba muy inquieto, quería marcharse inmediatamente, caminaba como fiera enjaulada mientras dialogaba con Genaro que nos preguntaba a cada momento sobre las incidencias del proceso. Luego de un breve descanso, me vestí y empezamos con los preparativos para celebrar el acontecimiento. Aún teníamos surtida la despensa y preparé rápidamente un suculento cebiche en base al pescado seco que guardábamos para el maravilloso día, entonces los tupamaros gritaron: —Celda número diez, ahí va un tren. 359 Las cárceles del emperador De un violento tirón, teníamos con nosotros una botella llena de licor de frutas. Celebramos como en los buenos tiempos, servimos el macerado y juntamos los tres vasos en un emocionado brindis por la más hermosa de todas las mujeres: la libertad. Aquella chicha preparada en prisión era fuertísima, los martacos celebraban por su cuenta y se escuchaban los primeros síntomas de embriaguez. Saboreábamos lentamente el néctar de la libertad, ya no había nada que hacer, al día siguiente estaríamos de vuelta a casa. Mientras tanto, nos despedíamos de aquel lugar tan temido. —¿Quiénes son los libres? —preguntó el policía de servicio. Todos querían felicitar a los afortunados, la noticia había corrido como reguero de pólvora, éramos el centro de la noticia, el flash de radio Cadena Perpetua saludaba nuestra absolución cada cinco minutos y seguíamos celebrando en la suite número diez del penal de máxima seguridad Miguel Castro Castro. Dieron las seis de la tarde y, un tanto ebrios, dimos por terminada la celebración. Descansaba plácidamente en mi cama de piedra mientras el lastimero saxo de David rasgaba la tarde con su impresionante carga de nostalgias. Con la sensibilidad a flor de piel por efecto de los tragos, sentía los desgarradores lamentos del saxo en toda su terrible intensidad. Golpeaba el alma, golpeaba el corazón, devastaba la noche de los prisioneros. Tendido en la cama, contemplé por última vez el crepúsculo de Canto Grande. Me despedía del infierno, pero la yugular continuaría sangrando inconteniblemente por el resto de mi vida. Con pases de prestidigitador, «Juaneco» reunió las monedas de la bolsa y se abrieron los candados de las celdas, caminábamos por los pasillos de la bastilla. Los amigos sabían que tal vez nunca volveríamos a vernos en la breve fiesta terrena y abrazamos nuestros espíritus con la fraterna solidaridad cultivada en los duros días de persecución. Sentía que algo de mi vida quedaba en aquellos muros, los minutos transcurrían lentos y plenos de molicie, ya no había cadenas engrilletando mis manos ni jueces macabros danzando sobre mi cabe360 Jorge Espinoza Sánchez za. En la calle la primavera incendiaba la vida, al día siguiente danzaría con ella. Hasta altas horas de la noche continuó la tertulia en el tercer piso, los tupamaros me invitaron el último brindis por la libertad y sentí una ráfaga helada en el alma al comprender que en breves horas ya no vería más a los hombres enterrados en vida que, al margen de las discrepancias ideológicas, me brindaron su noble afecto en los días siniestros. La madrugada me sorprendió despierto en el camastro. Eran tantos los recuerdos de aquellos quince meses, y tan cinematográfica la sucesión de imágenes que el sueño no acudía a mi lecho y así soñando despierto y volteando aquí y volteando allá contemplé llegar el nuevo día con su séquito de brisas rumorosas y aves vocingleras que celebraban la majestad de la creación. En cualquier momento llegaría la orden de nuestra libertad. Lentamente llegaban los ecos del penal, las primeras voces de la jungla carcelaria, los encargados de la limpieza salían al corredor acompañados de los guardias, Miguel dormía beatíficamente, Genaro desgarraba la mañana con su saludo combatiente: —Buenos días, compañeros. ¡Viva la revolución! Respondían en coro los militantes y los arpegios se deslizaban en códigos secretos y voces quedas por los pasillos del pabellón. Caí rendido en los brazos de un abandono húmedo e inquieto, entre las brumas del sueño destelló el bello rostro de Zulma aguardándome a orillas del camino, mi padre me contemplaba a lo lejos, intentaba acercarse a mí pero unos muros invisibles se lo impedían, había mucha gente en la carretera, leprosos, gitanos, mendigos, espectros, la musa cayó arrollada por la fantástica multitud. Me agitaba las manos la adolescente eterna, desesperadamente intenté llegar a ella, pero la muchedumbre me arrastraba y caí al suelo aplastado por los muñones de los leprosos. Mi padre se hundió en las aguas, la multitud crecía inconteniblemente, ya no podía gobernar mi cuerpo, mi sangre era la sangre de la compacta masa. Ella, vestida de blanco, flotaba sobre 361 Las cárceles del emperador nuestras cabezas con un ramo de azahares en la mano. Era mediodía cuando un rugiente vocerío me despertó: —Al patio, al patio, van a salir de celda en celda. Caminamos displicentemente por la losa deportiva, testigo de tantas tardes sobrecogedoras; nos dedicamos a tomar el sol placenteramente mientras el entusiasta Genaro corría ágilmente por el patio. Los policías mostraban un celo especial en observar a los presos aquel día, numerosos efectivos se desplazaban en el patio a pocos metros de nosotros. Todo era sospecha y más sospechas, nos vigilaban guardias que no habíamos visto nunca en el presidio. —Son de Inteligencia —dijo Genaro en tono confidencial. La media hora de recreo se cumplió escrupulosamente y subimos al piso sin haber tenido el mínimo contacto con los internos. Habían reforzado la vigilancia en el pabellón. A las dos de la tarde, la paila llegó majestuosa y glacial, nos sirvieron insípidas lentejas con sucio arroz. Miguel ya no aguantaba más, estaba muy nervioso, quería irse inmediatamente, se desesperaba y maldecía, no entendía el recluso que aquellos minutos eran para disfrutarlos, para atesorarlos en lo más profundo de nuestro ser. Deseaba que el tiempo no transcurriera, quería despedirme gota a gota de aquel lugar que tanto nos laceró, de aquellas paredes que tanto sacrificio y sangre contemplaran. Hice circular los últimos trenes que cruzaban por mi celda con rumbo desconocido, llevando quién sabe qué, extraños misterios o mensajes de guerra. Disfruté por última vez los amorosos rayos de sol que ingresaban traviesamente a nuestra celda, y el estruendo de las canciones: A un amigo que lucha por la patria Catalina le dio su corazón... Escuchaba la alucinante charla de los combatientes, sentía por última vez el lacerante dolor de aferrarme a las rejas de mi celda gol362 Jorge Espinoza Sánchez peándola hasta ensangrentarme las manos sin conseguir abrirla, gozaba por última vez de las candentes emisiones de radio Cadena Perpetua. ¡Quería aspirar por última vez todo el dolor y la miseria de los parajes arcanos! A las cuatro de la tarde aún no llegaba la orden de libertad y seguíamos aguardando. Miguel desesperaba cada vez más, su fogoso temperamento le impedía disfrutar la profunda metamorfosis que iba germinando en nuestro ser. Olatea, el rocambolesco martaco, le pedía calma. Pero el muchacho maldecía al lento engranaje judicial y golpeaba furiosamente las rejas; luego intentaba leer pero terminaba arrojando el libro al piso. No podía concentrarse el impaciente actor. Mientras tanto, repartía mis pertenencias entre los compañeros. Pachón denunciaba en su noticiero nuestra ilegal retención. Sonaron las cinco campanadas y no llegaron las hadas buenas. La Peste de Camus reconfortaba mis últimas horas de prisionero, Miguel seguía aferrado a las rejas, temiendo perder el tren de la libertad, mientras Genaro reía amistosamente por el delirio del actor que soportó estoicamente quince meses en prisión y moría de angustia en los segundos finales. Al llegar las seis de la tarde, el presidio se cubrió de un extraño resplandor, sonaron varios cañonazos en el cerro, después un inquieto silencio y el saxo de David cubrió de ensueños el páramo. Era la hora de la nostalgia de la mujer amada, era la hora en la que un brazo y una pierna dieran los condenados por una caricia de la compañera. A las siete de la noche. Miguel deliraba: —¿Y si se han arrepentido de liberarnos? Los experimentados consolaban al desesperado muchacho y seguía corriendo el tiempo. Aquella noche no permitieron la salida al pasadizo. De pronto, alguien gritó desde la puerta del corredor: —Blas, Miguel Ángel; Espinoza Sánchez, Jorge. ¡Se alistan! Miguel inmediatamente cogió su maletín y gritó: —¡Celda diez! ¡Celda diez! ¡Aquí estamos, oficial! ¡Aquí estamos! ¡Presente! ¡Presente! ¡Quiero irme! ¡Quiero irme! 363 Las cárceles del emperador Discretas risas resonaron en las primeras celdas y ningún vigilante se acercó a nuestra barraca, los militantes le tomaban el pelo al desesperado muchacho. Ya no vendrían por nosotros. Pasadas las nueve de la noche me extravié en las páginas de Machado de Assis para esperar en magnífica forma el gran día; en la celda cercana Pachón seguía denunciando nuestra arbitraria retención. El Alienista del gran brasileño me condujo a un sueño profundo y sereno, aquella noche dormí en una piragua navegando sobre el torrentoso Amazonas, arrullado por los cantos de las sirenas de hermoso rostro y colas de escamas de diamantes. El agua caía torrencialmente sobre mi cabeza, estaba a punto de ahogarme cuando desperté y vi al dinámico Genaro llenando de agua los depósitos. Miguel se incorporó del lecho sobresaltado, preguntando: —¿Y si no nos quieren poner en libertad? Le respondió el viento helado de la mañana y el horrísono traquetear de la paila. Eran las seis de la mañana y servían el humeante té del desayuno. Aún no llegaba el cambio de guardia. Seguía leyendo a Camus y sentía el hedor de la peste bubónica y el estertor de los apestados en su horrenda agonía. La magia de los grandes creadores me trasladaba al lugar de los hechos, volando por los confines del mundo en las páginas inmarcesibles de la literatura eterna. Diez de la mañana del viernes 29 de octubre de 1993, retenido ilegalmente hacía 24 horas en la glacial prisión política donde más de un millar de hombres grotescamente limitados aguardaban el caprichoso juicio de los tribunales. —Salgan al patio! ¡Sólo salen tres celdas! Nuevamente en la solitaria cancha de fulbito los nueve prisioneros corrían para despejar las tensiones. El pastor, muy discretamente, susurraba: —Hay que seguir trabajando, pero hay que cambiar de método, sino te vuelven a traer a prisión. Hay que trabajar más seriamente, la lucha tiene que continuar. 364 Jorge Espinoza Sánchez Otra sorpresa, aquel era el mismo interno que reclamaba su inocencia. Lo contemplé a los ojos y pude leer en su serena mirada su gran convicción. Era un militante de la «revolución» el amable religioso. A punto de abandonar la cárcel seguían cayendo las caretas. Los vigilantes se acercaban discretamente hacia nosotros, nos controlaban de cerca en las horas previas al adiós. No dejaba de sorprenderme la praxis revolucionaria de Bejarano, Cristo ametrallando y dinamitando el orden establecido y la Biblia preparando el asalto final al poder. Los minutos volaron raudamente, dieron las once de la mañana del día viernes 29 de octubre de 1993, no sabíamos nada de nuestra liberación. Miguel estaba cada vez más nervioso. Los apestados morían por cientos, morían por miles en las páginas de Camus y en Castro Castro la incertidumbre acuchillaba a los prisioneros. Teo estaba preocupado, se había escapado de su piso para exorcizar su tensión. —Poeta, los muchachos del cuarto piso están que se comen las uñas de nervios. No me explico por qué nos retienen, esto es ilegal, nos tienen secuestrados, por ley debimos salir hace 24 horas. Seguía leyendo La peste y la ciudad en cuarentena era pasto de la muerte, volteé la página y la paila empezó a caminar hacia nuestro piso con sus andanzas de vieja andrajosa y pedorreante, trayendo el horror de la inmunda comida presidiaria. Almorzamos en silencio, mientras Miguel gritaba enfurecido, estrellándose contra las rejas: —¡No nos van a soltar estos desgraciados! ¡No nos van a soltar! ¡Malditos! Pensaba en nuestros familiares que desde el día anterior estarían aguardando en las afueras del penal sin ninguna respuesta. El drama continuaba, a pesar de las trompetas del juicio final. Seguían cayendo más y más apestados, ya no enterraban a los muertos, los miles de cadáveres formaban pútridas montañas, la peste devastaba la ciudad y Pachón desde radio Cadena Perpetua: —Flash de último minuto, continúan ilegalmente prisioneros los acusados del expediente 215—92 que fueron absueltos hace 48 ho365 Las cárceles del emperador ras. Las autoridades no emiten ningún comunicado oficial, nadie sabe nada sobre el destino de los once absueltos que continúan en las celdas del penal de máxima seguridad Miguel Castro Castro. Son las cinco y treinta minutos de la tarde, continuamos con nuestra programación musical, ahora con temas que causaron furor en la década del setenta... Luego del colegio siempre me esperaba él por ese camino largo del amanecer con sus manos blandas hacía barcos de papel ... Los guardias pasaban indiferentes, nadie sabía nada. Los martacos tenían sus privilegios, a ciertas horas se les permitía transitar libremente por los pasillos. Olatea llegó a nuestra celda a calmar al preocupadísimo actor que creía que nuestra absolución había sido un burdo engaño de los jueces. —Lo más probable es que la Dincote esté preparando su estrategia de seguimiento para chequear a los liberados, por eso se demoran en soltarlos. Cuando salgan los van a seguir día y noche, no creas que aquí termina la persecución, toda la vida los van a tener en la mira. La noche se instaló definitivamente en el penal. Volví a sumergirme en La peste mientras Genaro preparaba el lonche. Después de un año de privaciones, se había permitido el uso de hervidores en las celdas. Miguel se encontraba en el clímax de la desesperación, intentaba leer el histrión pero Asturias se le caía de las manos, sólo le interesaba abandonar el sepulcro de los vivos. Rendí honores al apetitoso café y siguieron corriendo los minutos. —Compañeros, a las ocho de la noche empieza la función de teatro, vayan preparando sus argumentos —era la voz inconfundible del veterano Héctor, infatigable promotor de todo tipo de eventos. 366 Jorge Espinoza Sánchez El frugal lonche terminó y el Dr. le extendía el permiso al periodista para abandonar la ciudad cercada por la peste cuando escuché débilmente en el patio: —Gayoso, Rengifo, Delgadillo, Schwartz, esos están en el cuarto piso; anda, sácalos de una vez. Sentí que había llegado la hora final. Tensos e inciertos transcurrieron los minutos. Al filo de las ocho de la noche, se escuchó un estridente chirrido en la puerta del corredor y los gritos emotivos de «Juaneco» devastaron el silencio. —¡Están voceando sus nombres en el patio! ¡Los están llamando los guardias! ¡Se van, se van, muchachos! Se remecieron los cimientos de la celda, desde el fondo de la tumba una voz arrojó los náufragos a la playa: —¡Blas, Espinoza Sánchez! ¡Rápido, salen en libertad! 367 Las cárceles del emperador Cantaron los hados ¡Cantaron los hados del destino! Miguel me abrazó emocionado, Genaro nos abrazaba a los dos y todo era un manicomio. Los policías abrieron la celda, salí al corredor, todos me llamaban atropelladamente, Miguel corría de un lado a otro despidiéndose de los muchachos, el afectuoso Aguirre habló proféticamente: —Poeta, tienes que tener mucho cuidado, con cualquier pretexto te pueden jalar a prisión nuevamente, cuida tus pasos, sobre todo en los primeros tiempos, después baja la marea gradualmente. Que te vaya bien, compadre. ¡Nosotros quedamos jodidos! Cualquier cosa nos puede suceder. Los martacos alborotaban alegremente, Joel me reclamaba mientras los guardias recogían a los absueltos del cuarto piso. Todo fue correrías, apretones de manos y adioses por doquier, en medio del vértigo iba de un lugar a otro confundiendo los nombres y los rostros. Escuché la voz de Icochea que me llamaba ansiosamente a lo lejos, pero eran tantos los hermanos de galeras que no pude despedirme de todos. Cuando llegué a la celda número ocho, Salazar me contempló rencorosamente. Comprendí al muchacho y me alejé serenamente, me acerqué a la celda del radical «Normando» y al estrechar su diestra, el copioso sudor del miembro denunció la avanzada tuberculosis que agobiaba al ex estudiante de medicina que cumplía su segunda prisión. «Normando» sonreía tristemente en la hora postrera; y la alegría de Daniel y «Juaneco» y la explosión de júbilo de los muchachos acompañándome toda la vida. —Si gustan, se pueden quedar hasta mañana. Es muy peligroso abandonar el penal tan tarde, mientras hacen su papeleo en el INPE 368 Jorge Espinoza Sánchez van a salir a medianoche. Ustedes deciden —habló el policía de servicio ante lo avanzado de la noche. Los políticos experimentados sugerían aguardar hasta el nuevo día, pues, según ellos, era riesgoso aventurarse por la tétrica zona, a tan altas horas de la noche: —¡Los pueden desaparecer! Miguel estaba desesperado por salir, mis pasos se encaminaron a la celda, el guardia vacilaba, el actor se alejó y así estábamos hasta que el policía consultó con el alférez y ordenaron la salida inmediata: —¡Que se vayan de una vez, no quiero tener problemas con sus abogados! Y así, ¡quién lo diría!, obligados por los carceleros tendríamos que abandonar la prisión aquella noche. Los seis liberados del 4B formabamos junto a la cabina de los vigilantes, los procesados del 1A no podrían abandonar el penal por tener un juicio pendiente en el Callao, la simpática Marta saldría del penal Santa Mónica. De pronto se alzó un impresionante coro de voces: Comunista soy toda la vida y comunista moriré... Los prisioneros nos despedían con sus canciones de combate, mis ojos abrazaron eternamente a los muchachos. A las nueve de la noche descendimos al primer piso del pabellón. Crujió la puerta que comunicaba con el ambiente de los comunes, la rotonda estaba desierta, los delincuentes se replegaban en sus celdas golpeados por el hielo de la noche. Mientras caminábamos, observaba a los liberados, tenían el aire de viajeros de remotos pueblitos, sus precarios equipajes marchaban en sacos de lona, en maletines desfondados, en costalillos de harina y a la luz de la luna semejaban almas en pena huyendo entre las sombras. —Son las nueve y treinta minutos —informó el custodio. 369 Las cárceles del emperador Estábamos en la antesala de la oficina del INPE. Ingresamos los liberados, luego de consultar los datos y registrar las huellas dactilares, los agentes penitenciarios nos entregaron una papeleta de excarcelación. —Rápido, señores, es peligrosísimo salir tan tarde! Nos dolía el alma al transitar por aquellos lugares donde amargamente, bañados de sangre y muerte, lleváramos grilletes tantos meses. Absueltos, contemplábamos con indignación los símbolos de la represión y la injusticia. Abandoné el recinto en silencio, ya no tenía nada que hacer en el purgatorio, sólo quedaban los recuerdos, sólo quedaba la nostalgia y aquel huracán que me arrastró a prisión aquella fría mañana del 25 de julio de 1992. Habló el agente penitenciario: —Si no fuera por el señor que viene con ustedes, no hubieran salido hasta la próxima semana, él es el que ha pagado los taxis para que nos llamen, ha roto la mano a los policías y nos ha dado su cariño. Recién reparamos en un joven elegante que desde el primer momento había estado con nosotros en el pasadizo. Ni lo habíamos mirado, pues, acostumbrados a estar rodeados de soplones, creíamos que era uno de ellos que nos seguía hasta el último momento. Nos enteramos que el compadre era un narcotraficante y su liberación coincidía con la nuestra y, como se demoraban los trámites, mandó traer a los empleados desde su casa, previo fuerte desembolso económico. Así es el río sagrado, queridos lectores. Los absueltos bajamos al primer piso. Los relojes marcaban las once y cinco minutos de la noche. Junto a la puerta de salida fuimos recibidos por un capitán de gruesos mostachos que rara vez se dejaba ver en el penal por las cuentas que tenía pendientes con los senderistas. Eran las once y diez minutos en la noche de aquel viernes 29 de octubre de 1993, estábamos a escasos metros de la libertad. Habíamos dejado atrás las treinta y dos puertas de hierro que nos sepultaron durante más de 370 Jorge Espinoza Sánchez un año, pero no acababan los problemas, en el último tramo de la aventura las circunstancias se ensañaban con nosotros. Un gigantesco apagón sumió en tinieblas al peligroso Canto Grande, connotado bastión rojo. Quedamos indecisos, estábamos indocumentados y en víspera de las votaciones para el Referéndum, las batidas contra los sospechosos constituían el pan cotidiano en aquel lugar. Intentamos conferenciar para buscar una solución, pero aun en los momentos postreros el aterrado Nelson se negaba a dialogar y arrastraba del brazo al budista, a quien manejaba como a un títere. Con Teo, Miguel y Delgadillo formamos un grupo. El capitán intervino solícito: —Compadres, si quieren se pueden quedar. Al frente está el depósito de los colchones, bajen algunos, descansan y a las seis de la mañana se van tranquilos. Ahorita hay batidas bravas y ustedes están sin documentos, y no es la policía la que bate la zona, es el ejército y esos cojudos si la encuentran a su madre sin identificación la acusan de terruca. No creen en nadie esos indios. Si se deciden a pasar la noche aquí, me firman un documento donde reconocen que se quedan por su propia voluntad, si no después sus abogados nos van a acusar de abuso de autoridad y secuestro. Los abogados son una mierda. Afuera está más oscuro que la gramputa, los pueden balear, quédense nomás, compadres, sus familiares ya se habrán ido, este sitio es picante. Carajo, los otros están locos por ver la calle, bueno, es cosa de ellos, después no me llamen para reconocer los cadáveres. Bajamos los colchones y alistamos el lecho donde esperaríamos el día a escasos metros de la libertad. Once y cuarenta y cinco minutos en la noche de aquel viernes 29 de octubre de 1993 en el penal Miguel Castro Castro. Listas las camas, charlábamos animadamente con los oficiales. Con nuestra orden de libertad sellada y lacrada, no podíamos abandonar el siniestro presidio por el maldito apagón. Lentamente avanzaba la noche cuando de pronto estalló el júbilo: —¡Llegó la luz! 371 Las cárceles del emperador Doce y treinta y cinco minutos de aquella última madrugada en la cárcel, el bigotudo oficial ordenó al servicio verificar si los familiares se encontraban esperando a los liberados. Ya no quería tenernos más tiempo en sus dominios. Ansiosos, esperábamos la respuesta. Estábamos sin dinero, unos querían ir caminando hasta la Plaza de Acho, otros preferían quedarse y seguíamos discutiendo: —No conviene quedarse en este lugar, ya nadie se responsabiliza por nosotros, nos pueden desaparecer y no pasa nada. Oficialmente ya hemos abandonado la prisión y cualquier cosa puede suceder. No me gusta nada la posibilidad de quedarnos. Ahora que ha vuelto la luz, aunque sea caminando debemos irnos a Lima, no podemos quedarnos, no hay que ser tan ingenuos. A las cero horas y cincuenta minutos de aquel sábado 30 de octubre de 1993, regresó el comisionado gritando: —Mi capitán, los familiares de los jugadores están aguardándolos. Un puñal desgarró nuestros corazones. Hasta el final, enhiestos e inclaudicables, nos aguardaban nuestros seres queridos. No los asustaba la oscuridad, no les importaba encontrarse en la temible zona roja, no los atemorizaba las balas que silbaban por las calles, no sentían el hielo de la noche, no temían a los delincuentes que abundaban en aquellos cotos salvajes. Ahí estaban, firmes y eternos, como el primer beso de amor. —Muchachos, se acabó la jarana, devuelvan los colchones a sus lugares y se van corriendo a casa. El sonriente capitán abrió la pequeña puerta lateral y entró el viento silbando la dulce canción de la libertad. Se abrieron las rejas de la mezquita, los gladiadores degollaron a los leones, sobre alfombras ensangrentadas avanzó el paso triunfal de los guerreros que volvían a la vida. Con manos ebrias los guardias practicaron el último registro, jadeaban los recuerdos y graznaban los cuervos en la hora final, nuestras intimidades cayeron sobre la mesa como cadáveres ametrallados. Fueron desenrolla372 Jorge Espinoza Sánchez dos los papiros y el dolor de los inocentes en prisión sacudió a los verdugos, cada vez eran más lejanos los gritos de los condenados. Con manos llagadas y puñales de espanto firmaron los libertos su salida del sepulcro. Vestido de oficial, un espectro orlado de galones nos extendió la mano y la sangre hirvió en mi cerebro recordando aquella mañana del mes de julio de 1992, cuando infames paladas de tierra enterraron en vida al soñador que escribía salmos de amor para su adolescente eterna. Quince meses extraviados, navegando enloquecidos en el oscuro mar infestado de tiburones, montados en frágil barca, bajo horrendas tormentas y balas perdidas. ¿Escribiría Homero la epopeya? ¿Nos recordarían las muchachas hermosas desmayadas de amor a la hora del crepúsculo? Era ya la una de la mañana, los ojos inflamados del tiempo agitaban violentamente los relojes, nuestra sangre había pagado el rescate y los secuestradores liberaban a los rehenes. Velozmente transcurrió más de un año, los recuerdos yacían completamente ebrios en las tabernas del tiempo y una manada de bisontes destrozó las puertas del castillo negro. Caminando sobre las aguas del mar bíblico, el hijo del hombre volvía a la fiesta. Como hojas secas cayendo en el otoño, resonaban nuestros pasos y Teo, el inolvidable compañero, me abrazaba con la melena al viento y el corazón alborotado de aires gitanos. Miguel agitaba los brazos saludando a la hermosa noche, mientras Delgadillo caminaba fatigosamente como si aún estuviera apresado en el pantano. El viento helado de la noche cantaba alegres melodías en honor a los argonautas. La caja de Pandora. Sobre nuestros hombros, las mochilas se agitaban locamente movidas por el viento mientras el ex presidiario Miguel Blas devastaba la noche con ojos hambrientos de vida. Hechizado por las sirenas y la voluptuosa Circe, Delgadillo intentó volver el rostro hacia las furias del averno que lo reclamaban, pero Teo arrojando un crucifijo de plata sobre el maleficio exclamó: 373 Las cárceles del emperador —¡No volteen! ¡Si vuelven la cabeza regresarán a la cárcel! ¡Cuidado con la maldición del presidio! Las arpías vestidas con uniformes policiales seguían llamándonos con voces desmayadas, querían despedirnos los polizontes con la maldición bíblica que todos los presidiarios respetaban religiosamente. Cesaron las voces malignas y avanzamos lentamente por el polvoriento purgatorio. Aún no divisábamos a los nuestros y seguíamos caminando por parajes de encanto, cada vez más lejanos los muros de la prisión y su tétrico portón de hierro. La noche era majestuosa y el firmamento sonreía a los cristianos que abandonaban el coliseo. Y pasitos para aquí y pasitos para allá, Teo avanzaba bailando alegremente y en la oscuridad de la madrugada seguíamos buscando a los seres celestes. Habíamos avanzado un largo trecho cuando apareció un joven oficial preguntando a las centinelas: —Servicio, ¿quiénes son estos compadres? —Son absueltos, mi teniente, estuvieron en el pabellón de terroristas. —¡Carajo! ¡Qué tal cantidad de inocentes en prisión! Todos los juicios arrojan hemorragias de absueltos luego de varios años en prisión. Puta madre, qué mierda es la justicia peruana para encarcelar por las huevas a tanta gente. Carajo, qué cagada está nuestra patria. Una hermosa visión deslumbró nuestros ojos, al final del artillado paraje un grupo de personas alrededor de un pequeño auto aguardaban a los que un día abandonaron la vida y entonces Miguel con palabras de fuego: —¡Muchachos, ahí está el carro de mi viejo! Una ráfaga helada estrujó nuestros corazones y seguimos avanzando sobre las nieves del Gulag; de pronto, con ojos locos, contemplamos a varias mujeres moviéndose inquietamente y un cañonazo en la noche: —¡Allá están mis hermanas! Ahí estaban en el lugar exacto del amor mis hermanas de muchas vidas, las acompañaban dos mujeres. 374 Jorge Espinoza Sánchez —¡Ya las vi, ahí están mi viejita y mi esposa! —gritó Teo, loco de alegría. Sólo faltaban cien metros para abrazar a nuestra sangre hasta calcinarnos los brazos. Mis hermanas me agitaban las manos bajo un cielo maravilloso mientras un fiero puñal desgarraba mi alma. Apuramos el paso y llegamos al último control donde fuimos despedidos por dos amables subalternos que honraron el uniforme en los duros días del cautiverio. Eran sinceras sus palabras: —Por fin se ha hecho justicia con ustedes. Ojalá los otros muchachos tengan la misma suerte. ¡Hasta siempre, hermanos! Superadas todas las vallas, avanzábamos hacia la pista, sólo cincuenta metros nos separaban de los familiares que nos aguardaban inmarcesibles y leales hasta la eternidad. Y recordando y caminando y extraviando las fechas y los sucesos y los días con los siglos y las noches, con la muerte y el revólver sobre mi corazón y los grilletes y las capuchas y las amenazas de los verdugos a medianoche y las brutales torturas y los horrísonos gritos de los prisioneros en las noches macabras y la lluvia de balas en el «bautizo» y los húmedos sótanos de la carceleta y los amores que nos abandonaron y la falta de aire que nos asfixiaba y aquellos meses sin comer y la madrugada aquella en que estuvimos a punto de abordar el avión para el traslado a Yanamayo y los rostros pintados de los comandos y los gases lacrimógenos y las picanas eléctricas y la brutal carrera de colchones y las cabezas sangrantes y ¿saldremos vivos? Y después de los primeros tiempos cuando creíamos que el horror había terminado y el fiscal acusó despiadadamente, y la guillotina cantó sobre nuestras cabezas, y después cuando las ratas en las noches bailaban sobre nuestros cuerpos, y aquel cadáver, aquella madrugada en el helado sótano y los cañonazos cuando despertábamos en los primeros días en Castro Castro. Y cuando llegó la noticia de la cadena perpetua, y después cuando Nelson enloqueció y devoraba ratas en el cuarto piso, y luego cuando la voz del relator en el tribunal, pero mucho antes, cuando la botella de whisky no corría aún entre las manos de los Jueces sin Rostro. Mucho tiempo antes, olví375 Las cárceles del emperador date de esa locura de ser escritor en el Perú, acuérdate de Vallejo y Arguedas. ¡Música, maestro! Latieron fuertemente los corazones, flotábamos con el viento, ebrios de alegría. Teo se confundió con su madre en un furioso abrazo, Miguel fue levantado en vilo por su hermano y, desde la nieve prematura de su dolor, el envejecido señor Blas contemplaba lánguidamente al hijo adorado. Carros de guerra de los héroes griegos, esbeltos potros de dorados penachos, mis hermanas atropellaron el horizonte y naufragaron en mis brazos. Prisioneros del amor, nos entregamos a la dulce emoción rodando por el bosque maravilloso de los bellos días. Una última mirada, una eterna sonrisa y nos despedimos de los gladiadores avanzando lentamente rumbo a la carretera de la convulsa zona. Las palabras nos atropellaban, ellas querían saberlo todo, Nathalie traducía en la plaza roja, el aire fresco de la libertad nos acariciaba con dulces encantos y yo recordaba la mañana aquella y entonces aquel pregón de una época olvidada: ¡Callao, Callao, Abancay, Tacna, suben, suben, chochera! Furiosos latigazos de la helada madrugada azotaban nuestros rostros azorados. Los relojes marcaban las dos y diez minutos de la mañana, la máquina rodaba raudamente igual que mis recuerdos. Atrás quedaba el precipicio que estuvo a punto de devorarme perpetuamente. Me observaban mis hermanas con ojos de dulces llamaradas y enigmas indescifrables, luego se instaló el silencio en la vieja diligencia, queríamos decirnos tantas cosas pero Nathalie bebía en el café Pushkin y las palabras se hundieron en el pantano. Gritaban nuestras miradas y los labios callaban, quería contemplarlo todo, viajaba pegado a la ventana y ante mis ojos se deslizaban las calles en fantástica sucesión de imágenes, polvorienta aldea de fuerte migración serrana y violenta zona roja durante muchos años, Canto Grande. Seguía el vértigo del asfalto y estábamos en Zárate, arrebolados por la inmensa libertad, plena de música avanzaba la góndola, a las dos y treinta de la mañana la plaza de Acho danzaba ante mis ojos hambrientos. Los potros del carromato se deslizaban 376 Jorge Espinoza Sánchez alados y la pulsación se aceleraba, rodábamos por la carnavalesca avenida Abancay, vieja calle llena de detritus sociales. Por ahí crucé una mañana con una metralleta en la cabeza rumbo al presidio. No observé ningún cambio en las calles limeñas. La alegre caravana ingresó a la avenida Emancipación y mis ojos enceguecieron contemplándolo todo golosamente. Avanzamos a la avenida Tacna, todo estaba igual que antes en las devastadas calles, frenos y cabriolas, descendimos del viejo coche en la fría madrugada. La ciudad seguía siendo la misma, pero mi vida era otra. 377 LAS CÁRCELES DEL EMPERADOR De Jorge Espinoza Sánchez Se terminó de imprimir en Lima el 25 de julio del 2012 en los talleres gráficos del Fondo Editorial Cultura Peruana Jr. Ica Nº 668 - Lima 1 Telefax: 330-3024 www.editorialculturaperuana.com Tiraje: 2000 ejemplares.