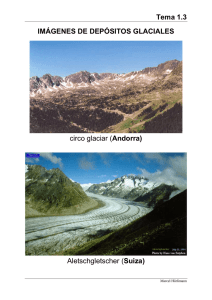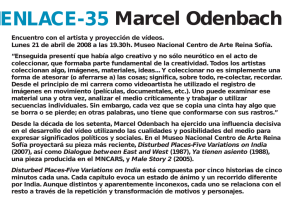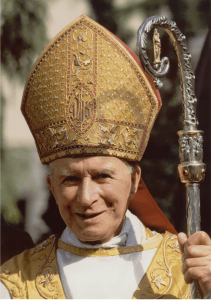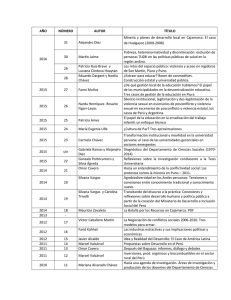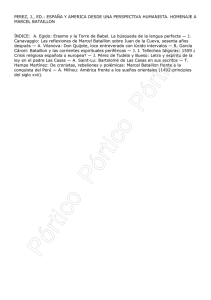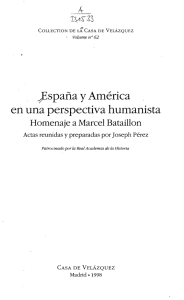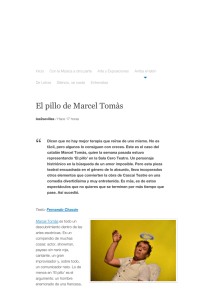La noche de todos los santos
Anuncio
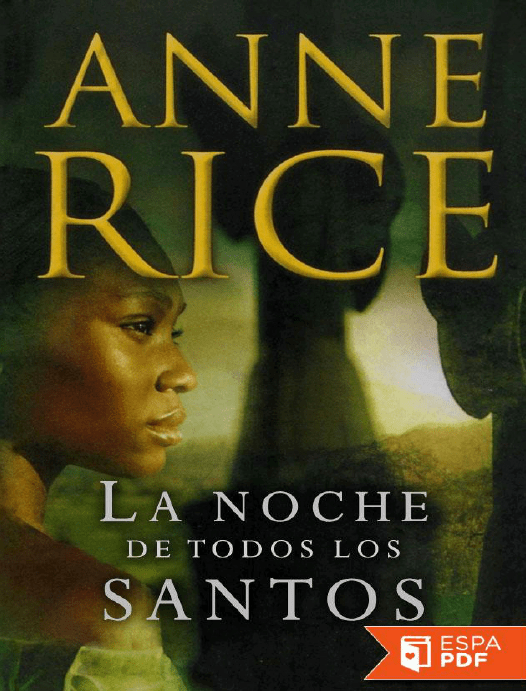
Ambientada en la Nueva Orleans de 1840, esta novela histórica narra la vida de un grupo de personas libres de color, temidas e ignoradas por los blancos. Suspendidos entre dos mundos en blanco y negro, solo encuentran estabilidad dentro de su propia comunidad, donde viven entre la tensión y la ambigüedad, lo que forman su mayor fortaleza y a la vez, su mayor debilidad. El protagonista es un niño de 14 años de edad, llamado Marcel, hijo de padre blanco y madre con ascendencia de ambos grupos. Junto con su hermana y dos amigos íntimos, enfrenta el paso por la adolescencia y sus efectos, en la ambigüedad de su posición social. Marcel despierta a la vida cuando su ídolo, un famoso novelista y hombre libre de color llega a Nueva Orleans para abrir una escuela. El padre blanco acaudalado de Marcel le ha prometido educación. Marcel desea hacerlo en la escuela de Christophe. Mientras tanto, su hermana María está siendo cortejada por un amigo de Marcel, próspero y respetado, pero su vulnerabilidad y los planes de otros ponene en peligro su felicidad. Marcel va abriéndose su propio camino hacia la edad adulta a través de la relación con Christophe y su familia. Cuando se anuncia que Marcel debe aprender un oficio para ganarse la vida en vez de concluir sus estudios, se revela, se retira de la escuela y va en busca de la verdad acerca de quién es y cuál es su destino. Una novela histórica dolorosa, rica y precisa, que con delicadeza dibuja claramente los patrones de la ironía y la injusticia a través de las relaciones familiares complejas y las estructuras sociales, La noche de todos los santos fue la segunda novela escrita por Anne Rice. Anne Rice La noche de todos los santos ePUB v1.0 Cygnus 26.06.12 Título original: The Feast of All Saints Anne Rice, 1979. Traducción: Elisa Tapia Sánchez. Retoque de portada: Cygnus. Editor original: Cygnus (v1.0). ePub base v2.0 Mortifica mi corazón, Divina Trinidad, pues hasta ahora me has llamado, inspirado e iluminado con objeto de enmendarme; pero a fin de que pueda alzarme y mantenerme erguido emplea tu poder para derribarme, troncharme, quemarme y hacer de mí un hombre nuevo. JOHN DONNE. Antes de la Guerra de Secesión vivía en Luisiana un pueblo sin igual en la historia del Sur, porque aunque descendía de los esclavos africanos llevaba también la sangre de los franceses y españoles que los habían esclavizado. Los europeos tenían la costumbre de liberar a los hijos de sus esclavas concubinas, y estas personas eran los descendientes de tales uniones. A medida que pasaba el tiempo aumentaba el número de mulatos refugiados que huían de las guerras tribales del Caribe, y así nació una casta que llegó a ser conocida como los Negros Libres, o gens de couleur libre. Pero era una denominación irónica. Apartados de la sociedad blanca, no tuvieron nunca libertad política, ni siquiera el pleno derecho a la libertad de expresión, y siempre estuvieron subordinados. Aun así, en ese mundo indefinido entre el blanco y el negro se alzó una aristocracia. Surgieron artistas, poetas, escultores y músicos, hombres y mujeres ricos, educados y distinguidos. Hubo entre ellos dueños de plantaciones, científicos, comerciantes y artesanos. Y la fascinación que sus hermosas mujeres ejercían sobre los blancos acomodados de Luisiana llegó a convertirse en leyenda. Estas gentes han quedado enterradas en la historia. Muchos, después de la Guerra de Secesión, se destacaron como líderes en la lucha por los derechos de los esclavos libres y los suyos propios, pero esa batalla acabó en tragedia. El final de la era de la Reconstrucción fue el presagio de muerte para esta clase. Y en la creciente ola de racismo que invadía la nación, el espíritu y el genio de las gens de couleur libres cayeron en el olvido. Pero esta historia transcurre antes de esa época, en la Belle Epoque anterior a la Guerra de Secesión, cuando unas dieciocho mil gens de couleur prosperaban en las atestadas calles de la ciudad francesa de Nueva Orleans y compartían con el resto de la humanidad la bendición de ignorar lo que les deparaba el futuro. Volumen uno Primera parte —I — U n muchacho corría a toda velocidad por la Rue Ste. Anne de Nueva Orleans, una mañana calurosa. Justo antes de llegar a la esquina con Condé, donde la calle se convertía en el lindero sur de la Place d'Armes, se detuvo bruscamente con la respiración entrecortada y se puso a seguir sin ningún disimulo a una mujer alta. Aunque el chico estaba a varias manzanas de su casa vivía en esa misma calle, igual que la mujer, de modo que muchos de los transeúntes que iban al mercado o que mataban el tiempo en la puerta de sus tiendas, respirando un poco de aire, los conocían y pensaron: «Ése es Marcel Ste. Marie, el hijo de Cecile. ¿Qué estará haciendo?». Eran las calles de la ribera en la década de 1840, atestadas de inmigrantes. Cada patio, cada verja, era un encuentro de mundos diferentes. Pese al gentío y al bosque de mástiles que se alzaba por encima de las tiendas del muelle, el Barrio Francés era ya entonces una pequeña ciudad, una ciudad donde la mujer alta era muy conocida. Todos estaban acostumbrados a los ocasionales paseos sin rumbo de aquella desaliñada figura cuya riqueza y hermosura hacían de ella una ofensa pública. Lo que les preocupaba era Marcel. Aunque no lo conocían, muchos se lo quedaban mirando porque era un personaje que llamaba la atención. Se notaba que tenía sangre africana, que probablemente era cuarterón, y su herencia blanca y negra se fundía en él en una insólita mezcla en extremo hermosa pero indeseable, pues aunque su piel era más clara que la miel, más clara incluso que la de muchos blancos que no dejaban de observarlo, tenía unos grandes ojos azules que parecían oscurecerla. Su pelo rubio y crespo, que le rodeaba la cabeza como una gorra, era inconfundiblemente africano. Tenía cejas altas y bien dibujadas, que conferían a su expresión una sorprendente franqueza, nariz pequeña y delicada, con los agujeros muy abiertos, y labios gruesos de niño, de un color rosa pálido. Más adelante serían sensuales, pero ahora, a sus catorce años, tenían forma de corazón, sin una sola línea dura. El vello del labio superior era oscuro, como los rizos que formaban sus patillas. Era la suya, en fin, una apariencia de contrastes, y aunque todos sabían que hombres más atezados pasaban por blancos, Marcel nunca podría. Y aquellos que no veían en él nada especial, se sorprendían a veces mirándolo con insistencia sin saber por qué, incapaces de examinarlo de un solo vistazo. Las mujeres lo encontraban exquisito. La piel dorada del dorso de sus manos parecía sedosa y traslúcida. El muchacho tenía la costumbre de coger de pronto las cosas que le interesaban con un gesto reverente de sus largos dedos. Y a veces, cuando estaba junto a un escaparate o bajo alguna farola, la luz convertía su pelo crespo en un halo en torno a su cabeza, y sus ojos reflejaban el serio deleite de esos santos bizantinos de rostro redondo extasiados con la visión beatífica. De hecho, aquella expresión se estaba convirtiendo en un hábito. Era la que mostraba ahora mientras corría por la Rue Condé detrás de la mujer, con los puños inconscientemente apretados y los labios entreabiertos. Sólo veía lo que tenía delante, o sus propios pensamientos, pero jamás se veía con los ojos de los demás, jamás parecía advertir la fuerte impresión que causaba en los demás. Era sin duda una impresión muy fuerte, pues aunque aquel aire soñador habría sido del todo inadmisible en un hombre pobre, en Marcel era perfectamente tolerable porque estaba muy lejos de ser pobre y jamás iba mal vestido. Durante años había sido un caballero en miniatura. Cuando iba a algún recado o se dirigía a la iglesia con el misal en la mano llevaba la levita inmaculada, tan a la medida que daba la impresión de que se le quedaría pequeña en medio año, y el chaleco terso y ajustado a su angosto pecho, sin un solo pliegue, sin una arruga. Los domingos lucía un pequeño alfiler de oro en la corbata de seda, y desde hacía poco llevaba un reloj de oro, de bolsillo. A veces se paraba bruscamente en la calle para observarlo, se mordía el labio y fruncía las cejas con expresión angustiada. Siempre calzaba botas nuevas. En definitiva, los esclavos de su mismo color sabían al instante que era libre, y al primer vistazo los hombres blancos le consideraban un «muchacho refinado». Su mayor preocupación parecía ser la dignidad. Marcel no era un esnob, pero hacía gala de una elegancia genuina y precoz. Era imposible imaginárselo trepando a un árbol, jugando a la pelota o mojándose las manos a no ser que fuera para lavárselas. Sus sempiternos libros estaban viejos y ajados, encuadernados en piel y atados con una cinta, pero hasta eso resultaba elegante. A menudo emanaba de él el sutil aroma de una colonia demasiado cara para un niño. Marcel era el hijo de un hacendado blanco, Philippe Ferronaire, caballero criollo de la cabeza a los pies que, aunque debía toda la cosecha venidera, reunía a sus hijos blancos en el palco familiar de la Ópera todas las temporadas. Pese a que a nadie se le hubiera ocurrido llamarle «el padre de Marcel», eso es lo que en realidad era, y su carruaje se veía asiduamente apostado en la Rue Ste. Anne ante la mansión de Ste. Marie. Puesto que todos consideraban a Marcel rico y afortunado, le perdonaban su ligera, peculiaridad y se limitaban a sonreír cuando el chico tropezaba con ellos en un banquete, o bien se inclinaban chasqueando los dedos y le llamaban con suavidad: «¡Eh, Marcel!». Entonces él despabilaba para volver a hacer gala de su indefectible cortesía. Otorgaba generosas propinas por los mínimos servicios, pagaba con presteza las facturas de su madre y le compraba flores, gesto que a todos parecía en extremo romántico. Muy a menudo en el pasado, aunque rara vez en el presente, acompañaba a su hermana Marie con un afecto y un orgullo fraternales insólitos en un muchacho tan joven. Marie, a sus trece años, era una belleza de marfil que maduraba bajo encajes de niña y botones de nácar. Pero todos los que conocían a Marcel comenzaban a preocuparse por él. El último medio año parecía decidido a destruirse, porque desde que cumpliera catorce años en otoño había pasado de la inocencia al misterio sin explicación alguna. A pesar de todo era un proceso gradual, y los catorce años son una edad muy difícil. Por otra parte tampoco se trataba de travesuras corrientes. Su actitud era algo especial. Se le veía vagar por el Barrio Francés a horas intempestivas, y varias veces había aparecido en el último banco de la catedral, observando con atención los detalles de las estatuas y las pinturas como si fuera un inmigrante palurdo recién llegado y no un muchacho que había sido bautizado allí y que allí había hecho la primera comunión el año anterior. Compraba tabaco que no hubiera debido fumar, leía el periódico mientras caminaba, se quedaba mirando fascinado a los carniceros que troceaban piezas de carne ensangrentada bajo los aleros del Mercado Francés. El día que atracó el Catherine con su carga de irlandeses hambrientos que fueron el escándalo del verano, se paseó atónito por el malecón. Los irlandeses, auténticos espectros tan débiles que no podían ni andar, fueron llevados al Hospital Benéfico, y algunos de ellos directamente al cementerio Bayou, donde Marcel se quedó a ver los entierros aunque posiblemente ya había visto muchísimos, puesto que todos los veranos llegaba la fiebre amarilla y el hedor de los cementerios era tan denso en las calles que se convertía en el aliento de la vida. ¿Qué objeto tenía contemplar la muerte, tan omnipresente en Nueva Orleans? En un cabaret le sirvieron absenta antes de que el propietario lo reconociera y lo enviara a su casa. Entonces el muchacho se dedicó a frecuentar lugares aún peores, antros del muelle donde entre el humo y las sombras se ponía a escribir en un cuaderno de tapas de cuero. A veces, con ese mismo cuaderno, merodeaba por la Place d'Armes, se dejaba caer en la hierba bajo un árbol como si fuera un vagabundo y allí comenzaba de nuevo a escribir o tal vez a dibujar bocetos mientras miraba con los ojos entornados los pájaros, los árboles, el cielo. Era ridículo. Pero él no parecía darse cuenta. Lo peor era ver a su hermana, Marie, de puntillas en la puerta de los bares, mezclada con aquella gentuza, con el pelo hasta la cintura y sus vestidos de niña que apenas ocultaban las curvas de su figura, llamando por señas a su hermano. Madre e hija acudían solas a la misa del domingo, cuando antes siempre habían ido acompañadas. Nadie sabía gran cosa de Cecile Ste. Marie, la madre de Marcel, excepto que era una dama imponente que llevaba tan prietos los cordones del corsé que su corazón parecía librar una eterna batalla para latir bajo los volantes del cuello. Con el cabello peinado en dos mitades que recogía por encima de las orejas, se la veía erguida y orgullosa en la puerta trasera de su casa, los brazos cruzados, discutiendo con el carnicero y el pescadero antes de indicarles que dejaran la mercancía en la cocina. Era el suyo un rostro francés, pequeño, de rasgos afilados, sin ninguna marca africana excepto, claro está, su piel negra de hermosa textura. Apenas salía. Sólo en ocasiones recogía rosas en su jardín, y no se mostraba confiada con nadie. La casa de Ste. Marie, con su cascada de magnolias sobre el tejado, se veía muy respetable detrás de la cerca y los plátanos. La gente no podía por menos de preguntarse si no estaría ella preocupada por su hijo Marcel, y qué le habría dicho al hombre blanco, monsieur Philippe, el padre de Marcel, suponiendo que le hubiera dicho algo. Desde luego, entre los vecinos se rumoreaba que tras las cortinas de encaje a veces se oían gritos e incluso portazos. ¿Qué pensaría ahora si viera a su hijo siguiendo a esta mujer, la infame Juliet Mercier? Si se acercaba demasiado, Juliet podría darle un golpe con la cesta del mercado o arañarle la cara. Estaba loca. Cualquier especulación sobre ella convertía de inmediato a Marcel en un dechado de virtudes. Al fin y al cabo no era más que un muchacho, un buen chico. Ya se encarrilaría. Era de los primeros en la pequeña academia privada de monsieur De Latte, que costaba una fortuna, y sin duda recobraría el sentido común. Juliet, en cambio era una vergüenza, no tenía excusa, la gente la evitaba, y él no debería seguirla, desde luego. Juliet era objeto de un desprecio absoluto. ¿Cómo había osado retirarse en su mansión de la esquina de Ste. Anne y Dauphine y clavar tablones en las ventanas que daban a la calle, desapareciendo de la vida pública de tal manera que los vecinos la dieron por muerta y echaron abajo la puerta? ¿Y cómo se atrevió luego a salirles al paso con un hacha, con el pelo al viento como una Ofelia y a sus pies una estela de gallinas que cacareaban en un torbellino de plumas? Que se quedara encerrada con sus gallinas y sus moscas, que los gatos merodearan por las tapias de su descuidado jardín. Todos le cerraron las puertas de común acuerdo, como si ella no hubiera cerrado ya la suya. En modo alguno se la podía considerar vieja. A sus cuarenta años tenía la esbelta figura de una niña, el pelo de un color negro reluciente y la piel tan clara que habría pasado por blanca ante un ojo poco avisado. Y llevaba anillos. Era un ultraje aquel despilfarro de plenitud y riqueza. Pero lo peor…, lo peor era lo de su hijo, Christophe. Su nombre estaba en boca de todos, era una estrella en aquella constelación de la que había desaparecido hacía diez años para irse a París. Ahora era un hombre famoso. Durante tres años la prensa parisina había publicado sus ensayos e historias, junto con coloridos relatos de sus viajes por Oriente, críticas de teatro, de arte, de música. Su novela, Nuits de Charlotte, había conmovido a toda la ciudad. Vestía como un dandi y vivía en los cafés de la Rue Saint Jacques, siempre rodeado de escritorzuelos y exóticos amigos. Desde el extranjero llegaban sus artículos, sus relatos publicados en la Revue des Deux Mondes, sus novelas y las críticas que cantaban sus alabanzas calificándolo de «maestro del lenguaje» y elogiando su «nueva y desbordante imaginación de fuerza shakesperiana y tono byroniano». Incluso los que no comprendían ni un ápice de los desvaríos de este extraño personaje asentían con respeto al oír su nombre. Para muchos ya no era Christophe Mercier, sino simplemente Christophe, como si se hubiera convertido en amigo de todos los que lo admiraban. Hasta los hijos de los hacendados blancos llevaban su novela en el bolsillo cuando bajaban del barco, y contaban que le habían visto salir de un cabriolé ante el teatro Porte-SaintMartin del brazo de una actriz blanca. Los esclavos que oían estas historias en casa de sus amos las contaban luego en la ciudad. Pero la comunidad negra sentía algo más que un especial orgullo. Muchos recordaban a Christophe de niño, cuando la siniestra casa de la Rue Dauphine resplandecía de luces y siempre había algún hombre atractivo en la puerta dispuesto a tomar a su madre de la mano. Casi todos coincidían en que de haber querido hubiera podido enterrar su pasado merced al tono claro de su piel, al dinero y al cálido abrazo de la fama. Pero no lo hizo. Siempre se señalaba en alguna noticia o en algún artículo que había nacido en aquella ciudad, que era un hombre de color y de que su madre todavía residía allí. Naturalmente, él estaba en París. En París…, en el paraíso. Bebía champán con Victor Hugo, cenaba con Louis Philippe en el Salón de los Espejos y bailaba en las Tullerías. A veces, en las ventanas de su casa de la Île St. Louis, aparecían mujeres blancas apartando las cortinas para ver Notre Dame. Él enviaba baúles que venían en cabriolé desde la aduana y desaparecían por la puerta de la mansión de su madre, pero ella, la réproba, la desgreñada, la loca, iba al mercado con su gato negro y su rico y desastrado disfraz de mendiga en la Ópera. Marcel conocía estas historias. Estaba en la puerta de su casa el día en que ella blandió el hacha en la esquina donde se cruzaban las dos calles, y sabía también que las cartas para «Christophe», que sus amigos metían por debajo de la verja, se quedaban en el suelo del jardín hasta que la lluvia les borraba las letras. Lo que no sabía era cómo habían sido las cosas antes, aunque una noche en su casa monsieur Philippe, vestido con su batín azul, repantigado tras la mesa en una postura que Marcel no habría adoptado jamás en su propia casa ni estando a solas, y envuelto en el aura del humo de un puro, declaró: —Tal vez ese muchacho, Christophe, estaba destinado a hacer grandes cosas. —¿Por qué lo dices? —preguntó Cecile cortésmente. Era el momento en que se sentaba frente a él, el rostro dulce y sereno a la luz de las velas, subyugada por la cháchara brillante de Philippe. Marcel fingía leer ante el secreter abierto. ¿Cómo había sido Christophe de niño? Era una imagen deslumbrante. La del pequeño que se quedaba siempre dormido en el palco de su madre en la Ópera, cuando las piernas todavía no le llegaban al suelo, o en las cenas, cuando le dejaban dormir en un canapé, sobre el abrigo doblado de algún caballero o de algún capitán de barco que traía consigo un loro en una jaula. A las largas veladas, surtidas con las humeantes bandejas de los mejores restaurantes, acudían hombres con variados tonos de tez. Muy a menudo eran los mismos camareros los que, tras recoger los manteles de lino y los dólares de plata, llevaban al niño a la cama y le quitaban los zapatos. Contaban que el chico pintaba en las paredes, coleccionaba plumas de pájaro y representaba a Enrique IV disfrazado con los vestidos de su madre. ¡Qué imagen! Marcel había cerrado el libro. Con los ojos también cerrados pensó en los tiempos en que aquella heroica presencia había reinado en todos los rincones. ¡Podían haber sido grandes amigos! Ahora en su mundo no quedaban más que muchachos bien educados. ¡La de preguntas que le habría hecho a monsieur Philippe de haber podido hablar con él directamente! Pero el tema de conversación ponía nerviosa a Cecile, era evidente. Ella no recordaba aquella época, desde luego. Movió la cabeza como si el mundo terminara en la puerta de su casa. Sin embargo, la historia prosiguió. A monsieur Philippe le encantaba el sonido de su propia voz. Cuando Christophe tenía trece años apareció un invitado que no se marchó, aunque siempre estuvo envuelto en el misterio. Un negro veterano de las guerras haitianas. —Te acordarás de él. —Monsieur Philippe mordió la punta del puro y la escupió en la chimenea. Marcel conocía de memoria aquellos sutiles sonidos, como el tintineo de la botella contra el borde de la copa y el leve suspiro de satisfacción después de cada trago—. Naturalmente, todos sospechábamos de él. ¡Quién quiere a un esclavo rebelde de Haití! ¡Haití! Mi tío abuelo poseía en Santo Domingo la mayor plantación de la Plaine du Nord. En fin, el caso es que el hombre estuvo mucho tiempo en el extranjero. Tenía dinero en París, Nueva York, Charleston… y en los bancos de la ciudad. Era impensable que fuera capaz de prender fuego a todas las plantaciones de azúcar de la costa y que encabezara una banda de negros andrajosos dispuestos a cortarnos el cuello. Marcel vio en el espejo que su madre se estremecía; Cecile se frotó los brazos con la cabeza ladeada y la vista fija en el mantel de encaje. «Una banda de negros andrajosos dispuestos a cortarnos el cuello». Las palabras produjeron en Marcel una súbita emoción. ¿De qué estaba hablando monsieur Philippe? Pero el que le interesaba era Christophe, no esa misteriosa historia de Haití de la que Marcel iba recibiendo retazos y detalles en los momentos más inesperados, aunque nunca los suficientes para imaginarse otra cosa más que esclavos rebeldes y sangre. Además ese haitiano negro era viejo y tullido. Pronto se cansó de ver a Christophe atiborrarse de chocolate y vino blanco, dormir en la cama de su madre cuando le venía en gana y tumbarse por la noche en el tejado de la casa, tres pisos por encima de la calle, para estudiar las estrellas, así que envió al muchacho al extranjero. Christophe tenía catorce años cuando se marchó. El resto de la historia estaba poco claro. Algunos decían que pasó un tiempo en Inglaterra; otros sostenía que no, que se fue a París con la familia blanca de un hotelero que lo tuvo metido en un auténtico cubil debajo de las escaleras, sin una vela siquiera y mucho menos calefacción en las noches de invierno. Unos afirmaban que allí le habían tratado a palos, otros mantenían que le habían mimado como siempre, que había campado a sus anchas, arremetiendo contra aquellos pobres burgueses cada vez que intentaban refrenarle. Pero una cosa era cierta: que a los dieciséis años huyó a Egipto, vagabundeó por Grecia y volvió a París en compañía de un inglés adinerado, y blanco, por supuesto, para convertirse en artista. Había escrito sobre aquellas tierras exóticas. Monsieur Philippe tenía un artículo suyo, enviado por su joven cuñado, Vincent. (¡Qué no habría dado Marcel por echarle mano!). Pero volviendo a los tiempos de los esclavos andrajosos, cuando Christophe viajaba, los esclavos murmuraban que el viejo haitiano, ya decrépito, le había desheredado. ¿Quién podía imaginar qué ascendente tenía sobre la hermosa Juliet? Juliet, con su delicado rostro y su pálida piel dorada… Pero monsieur Philippe apenas rozó el tema. Juliet se había convertido en un vegetal. Cecile asintió. Contaban que se dedicaba sólo a beber jerez y a ver caer la lluvia, y que fue mala con el viejo haitiano durante el último año de su vida. Sí, Cecile también lo había oído. Cuando él yacía en cama paralítico y había que darle la comida con una cuchara. Las contraventanas se cerraron para siempre. Los chiquillos creían que la casa estaba encantada y pasaban por delante corriendo y chillando. ¡Y cómo está ahora! Hecha una selva tras los resquebrajados muros de ladrillo, como una mole en ruinas en la esquina de la calle. Pero justo en esa época, al otro lado del mar, comenzó a brillar la estrella de Christophe. Marcel conocía el resto. Mucho después de que monsieur Philippe dejara desvanecerse los ecos de la historia, Marcel siguió el hilo en su propia memoria: la gente, atraída por la fama del hijo, se había congregado junto a la puerta de la casa para ver salir el ataúd del viejo. Sólo cuando hubo terminado todo y Juliet, destrozada, demacrada, volvía del cementerio bajo el sol ardiente, empezó a divulgarse la verdad. Estaba en la lápida. ¡El viejo haitiano era su padre! ¿No iba a tener derechos sobre el chico, siendo su abuelo? ¿Y qué iría a hacer ella ahora? ¿Tener amantes? ¿Contratar a nuevos criados para reemplazar a los que habían sido vendidos o habían muerto? ¿Arreglar los muros y llamar a pañeros y pintores? Nadie dudaba de que podía hacerlo. Era todavía muy adorable. Marcel, a sus doce años, estaba loco por verla. Entonces no comprendía realmente qué pasaba con Christophe. Estaba «enamorado» de otra cosa, de otra persona. Para él aún no significaba nada que un hombre famoso hubiera vivido allí, que allí hubiera caminado y respirado. Pero ella no hizo nada. El polvo se acumuló en las ventanas, y el muro del jardín se convirtió en una amenaza. Las mismas parras que lo empujaban, lo sostenían también milagrosamente. Juliet no respondía a notas ni llamadas, y pronto surgió el odio. ¡Era injusto! La novela de Christophe, Nuits de Charlotte, seguía expuesta en los escaparates de las librerías. Era estúpido, absurdo…, pero sobre todo injusto. Qué maravilloso habría sido conversar con Juliet, trabar amistad con ella y oír de primera mano noticias del muchacho. Pero ella se convirtió en una bruja; su soledad no sólo era absurda sino insondable. ¿Cómo podía soportarlo? El último de sus esclavos fue a descansar en paz al viejo St. Louis y la casa quedó vacía, salvo de gatos. Sin embargo pronto desapareció la compasión, porque Juliet era grosera cuando se dirigían a ella. Daba la espalda inmediatamente, con la cabeza gacha, con su gato metido en la cesta que llevaba al brazo. Y junto con la fama de su hijo creció el odio. Los chicos de la edad de Marcel sentían auténtica pasión por Christophe, lo adoraban, y a pesar de la firme prohibición de acercarse a su madre, acudían hasta su puerta con la vana esperanza de poder formular una sola pregunta. Si Juliet salía, se dispersaban. Su aspecto era terrible, con sus anillos de diamantes al sol del mediodía y las enaguas asomando bajo las faldas. El cartero le traía cartas de Francia, según le sonsacaron, ¿pero las recogía Juliet del suelo? Ellos trataban de atisbar a través de una grieta en la madera, muertos de miedo. Al fin y al cabo era la madre de Christophe. La lealtad les impedía despreciarla y además tenían otras cosas en la cabeza, como escribir relatos con su estilo o hacer álbumes con los recortes de prensa enviados por hermanos mayores, tíos, primos. Se pasaban las tardes en los salones de unos y otros, cuando habían salido los padres, para escamotear unas copas de coñac y soñar en voz alta con el día en que pudieran realizar el mítico peregrinaje a París, llamar a la puerta lacada de su casa en Île St. Louis y con reverencia, con cortesía, con suavidad y sin molestar, tenderle sus páginas manuscritas. De vez en cuando llegaba a casa un tío o un hermano que había tomado una copa con él en algún café atestado de gente. Entonces los rumores volaban. Fumaba hachís, hablaba enigmáticamente, se metía en peleas callejeras y se le había visto paseando veinticuatro horas borracho; hablaba solo y a veces entraba en trance en la mesa de un café. Entonces aparecía el inglés —blanco, por supuesto—, que lo recogía, le echaba suavemente un poco de agua en la cara y le llevaba a casa apoyado en su hombro. Siempre había sido bueno con sus compatriotas. Aunque nunca leía los manuscritos que le ofrecían en los cafés, daba consejos, y hacía las presentaciones con elegancia. No se avergonzaba de su raza, estrechaba manos negras, se interesaba por Nueva Orleans y escuchaba con atención, pero pronto se aburría, se quedaba en silencio y se marchaba. Y era inútil llamar a su puerta. Él no podía hacer más, y sabía que nadie tenía nada que ofrecerle. «Podéis admirarlo si queréis, pero imitarlo, jamás», decían los padres a los muchachos encandilados. Marcel lo adoraba, y los que veían sus recientes vagabundeos se preguntaban si no se habría descarriado por querer emular al hombre famoso. Para los otros chicos la figura de Christophe era un ejemplo a imitar, de modo que en las escuelas privadas de la ciudad, costosas academias de ambiente selecto, con profesores blancos o negros, se esforzaban con ahínco en estudiar. Debían estar formados al bajar del barco, debían ser hombres. No había duda de que Marcel realizaría el viaje a París, de que tendría su oportunidad. Lo garantizaba la promesa que hizo monsieur Philippe el día de su nacimiento, una promesa que se reiteraba por lo menos una vez al año. Cecile se encargaba de ello. A Cecile no le preocupaba su hija Marie, a Marie «le irá bien», decía, y con los labios apretados ponía un brusco punto final al asunto. Pero cualquier momento era bueno para mencionar el tema de su hijo. Marcel, insomne en las sofocantes noches veraniegas, separado de ellos sólo por la mosquitera que relucía como el oro bajo el tenue chisporroteo de la luz, oía a monsieur Philippe musitar sobre la almohada: «El muchacho viajará como es debido…». Era una vieja promesa que formaba parte de su vida. Así pues, ¿por qué no esforzarse en hacerla realidad? Pero Marcel se pasaba las clases sumido en sus ensoñaciones, provocaba a sus maestros con intrincadas preguntas y en el último mes había dejado su silla vacía una docena de veces. Sus compañeros estaban preocupados, porque Marcel les caía bien, y su mejor amigo, Richard Lermontant, parecía bastante triste. Pero lo más desconcertante, sobre todo para Richard, era que Marcel no estaba en absoluto desconcertado. No era que hubiera caído indefenso en las garras de la pasión adolescente. No cortejaba, por ejemplo, a las guapas amigas de su hermana para luego tirarles del pelo riendo, ni daba puñetazos a los árboles exclamando: «¡No sé lo que me pasa!». Y ni una sola vez, presa de la confusión, le pidió a Dios que le explicara por qué había creado razas de distinto color o por qué el mundo era cruel. Más bien parecía albergar un terrible secreto que le apartaba de los demás, y se le veía dispuesto a seguir tranquilamente su rumbo. Un rumbo que ese día parecía conducir al desastre. Era una cálida mañana de verano, y Marcel se iba acercando cada vez más a la veleidosa Juliet. De pronto ella se detuvo en los puestos de frutas bajo la arcada. Él apoyó la mano izquierda en un fino poste de hierro, se tapó la boca y se la quedó mirando con sus grandes ojos azules. Aunque no se daba cuenta, parecía querer esconderse tras el poste, como si una cosa tan estrecha pudiera ocultarlo. Tenía la cara completamente tapada menos los ojos. Había en ellos dolor, ese dolor que se muestra en un destello, en el movimiento de un párpado, en el ceño del que está ensimismado en sus pensamientos. Al mirar a Juliet sabía perfectamente qué debía ver y comprendía muy bien qué percibía en realidad. No suciedad y perversión sino un radiante y espléndido espectáculo de negligencia que le rompía el corazón, aunque ni siquiera había podido verla con claridad… Después de salir del colegio corriendo y sin aliento había ido a llamar por primera vez a casa de ella, y un vecino le dijo a gritos que se había ido al mercado. Entonces la vislumbró a una manzana de distancia. Era alta, y se la podía seguir fácilmente. Ahora, cuando se deshizo el grupo de mujeres tocadas con cofia que les separaba y ella volvió a salir a la calle, Marcel la vio claramente por primera vez. Dio un respingo, como un hombre sorprendido por el tañido de una campana, e hizo ademán de aproximarse a ella, pero luego se quedó atrás, con la mano de nuevo en la boca, mientras Juliet se acercaba bajo el sol a la verja de hierro de la plaza. Marcel, que la contemplaba absorto, se estremeció en silencio. Juliet caminaba despacio, lánguida, con la cesta colgada del brazo, tan espléndida como la había visto Marcel un millar de veces: su chal raído era un destello verde y plateado contra la seda roja del vestido cuyos volantes rasgados arrastraban por el suelo, y su fino pelo negro caía en desgreñados mechones mal sujetos por un broche de nácar. Al llegar a la acera se recogió la falda con la mano derecha, en la que brillaban los diamantes, y giró hacia la larga hilera de puestos. Marcel vislumbró por un instante su perfil y el destello del arete de oro en su oreja. De pronto la ocultó un enorme simón que pasó traqueteando. Marcel se lanzó tras él, enloquecido, y se detuvo bruscamente al ver que Juliet se daba la vuelta. Alguien lo llamó por su nombre pero no lo oyó. Ella lo miraba, y él había caído de nuevo en la total pasividad de un chiquillo con la boca abierta. Sólo un metro los separaba. Nunca había estado tan cerca de ella, de su ambarino rostro, terso como el de una niña, de sus ojos negros y profundos tras las largas pestañas, de su ancha frente partida por el pico de los cabellos que caían hacia atrás en ondas resplandecientes. Ella lo miró con infinita curiosidad. Luego sus finos labios pintados con carmín se curvaron en una sonrisa, y unas pequeñas arrugas se marcaron en torno a sus ojos. A Marcel le latía la sien. Le tocaron el hombro, pero él no se movió. Alguien lo llamó por su nombre. De pronto, como distraída por algo, Juliet inclinó la cabeza, ladeándola con gesto extraño, y se tentó el cabello con los dedos. Se buscaba el broche como si le hiciera daño, y tras arrancárselo de un tirón se lo quedó mirando mientras una cascada de pelo negro le caía sobre los hombros. A Marcel se le escapó un suave gemido. Alguien le había cogido del brazo pero él se apartó, se puso tenso y abrió los ojos admirado, ignorando al joven que tenía a su lado. Sólo sentía el latido de su corazón, y el fragor de los caballos y las ruedas en la calle se le antojaba ensordecedor. Se oían gritos y desde el río llegaban los retumbantes sonidos de los barcos que descargaban. Pero él no veía nada; sólo a Juliet y no en ese momento sino hacía mucho, mucho tiempo, antes de convertirse en un canalla, en un paria. Era un recuerdo tan palpable que cada vez que le acometía le devoraba hasta dejar de ser evocación para convertirse en pura sensación. Apretó la lengua contra los dientes, aturdido y abochornado. Tal vez incluso estuviera enfermo. Por un momento no supo dónde se hallaba, pero en lugar de dejarse llevar por el pánico intentó agarrarse a algo y dio con el recuerdo que le había hechizado. Hacía años, cuando volvía corriendo a casa, tropezó con un trozo de carbón y fue a caer justamente en sus brazos. De hecho él le había dado un empujón al ir a agarrarse al tafetán de su cintura, y al ver que era ella, Juliet, la había soltado con tal pánico que habría caído de no haberle agarrado ella por el hombro. Marcel la miró a sus ojos de azabache, vio los botones desabrochados del cuello, la curva de sus pechos desnudos en el escote y más abajo la oscuridad, allí donde los senos se unían suavemente al torso, y quedó sobrecogido por una desconocida oleada de emociones. Sintió en su mejilla el pulgar de ella, como si fuera de seda, y luego la palma abierta de su mano, que le acariciaba con dulzura el pelo rizado. Los ojos de Juliet parecían entonces cegadores. Tenía el talle sólo cubierto por la ropa, una insólita desnudez. A Marcel se le quedó en las manos el aroma de especias y flores y a punto estuvo de desmayarse. Casi se estaba muriendo ahora. Y ahora, como entonces, la miraba deslumbrado, desfallecido, mientras ella se alejaba como un gran barco, corriente arriba. —¡Pero esto no tiene nada que ver! —susurró, con las mejillas encendidas de vergüenza, sin poder evitar que se le movieran los labios (era muy dado a hablar solo en voz alta, aunque, para su gran alivio, muchos de los que le oían pensaban que estaba cantando)—. Es por Christophe —prosiguió—. ¡Tengo que hablarle de Christophe! Pero la mera imagen de las ondulantes faldas de Juliet le estaba aturdiendo de nuevo. —Soy un criminal —murmuró en francés con aire melodramático, y sintió un absurdo consuelo al convertirse en el abyecto objeto de su propia condena. Demasiadas noches se había permitido gozar del recuerdo de aquella colisión de su infancia (el pecho desnudo, la cintura sin corsé, el penetrante perfume), y ahora tenía que recuperar la compostura como un caballero que, habiendo visto a una dama desnuda en su baño, cierra la puerta y se aleja presuroso. Estaba en la Place d'Armes. Alguien intentaba romperle el brazo. Marcel se quedó mirando, atónito, los botones de la pechera de Richard Lermontant, su mejor amigo. —No, vete, Richard —dijo al instante, como si hubieran estado discutiendo hacía rato—, vuelve a la escuela. —Y mientras estiraba el cuello para ver a Juliet desaparecer entre el gentío del mercado, intentó liberarse de su amigo. —¿Me estás diciendo a mí que vuelva al colegio? —preguntó Richard sin soltarlo. Su voz era grave y profunda, casi un susurro—. Mírame, Marcel. —Richard tenía el hábito de bajar la voz precisamente cuando otros la levantarían, cosa que siempre le resultaba efectiva, tal vez por lo alto que era, mucho más que Marcel, aunque sólo tenía dieciséis años. En realidad sobresalía por encima de todo el gentío —. ¡Monsieur De Latte está furioso! — insistió, acercándose más—. Tienes que volver conmigo ahora mismo. —¡No! —exclamó lacónico Marcel mientras se soltaba de un tirón y reprimía el impulso de frotarse el brazo. En toda su vida rara vez le habían tocado si no era con furia, y abrigaba una considerable desconfianza hacia el contacto físico. Aborrecía que lo agarraran, aunque le resultaba imposible enfadarse con Richard. Eran más que amigos, y no podía soportar ningún enfado entre ellos—. Vete, por favor — suplicó—. Dile lo que quieras a monsieur De Latte. Me da lo mismo. — Y con estas palabras echó a correr hacia la esquina. Richard lo alcanzó rápidamente. —¿Por qué haces esto? —le preguntó, inclinándose un poco para acercarse al oído de Marcel—. Te has escapado corriendo de clase, ¿no te das cuenta? —Sí que me doy cuenta. Ya lo sé. Ya lo sé —replicó Marcel. Se lanzó con torpeza entre el tráfico, pero se vio obligado a volver a la acera—. Déjame, por favor. —Sólo alcanzaba a ver la cabeza de Juliet ante los puestos de pescado—. ¡Déjame en paz, por favor! Richard le dejó marchar, se puso las manos a la espalda y recobró al instante su característica compostura tan impropia de un muchacho de dieciséis años. Lo cierto es que por su aspecto resultaba imposible adivinar su edad, y los que no lo conocían podían calcularle veinte años, tal vez más. Nunca había querido ser alto —de hecho había rezado para no serlo—, pero hacía tiempo que un animoso espíritu había invadido sus largos miembros. Cuando estaba en pie, con una pierna adelantada y los hombros ligeramente inclinados, su rostro enjuto de pómulos prominentes y ojos negros y rasgados le daba una apariencia majestuosa a la vez que exótica. Tenía el pelo negro y rizado y la tez más oscura que la de Marcel, casi verde oliva, pero recordaba más a los turcos o a los españoles, incluso a los italianos, que no a los franceses y senegaleses de los que descendía. Hizo un gesto lánguido con la mano y susurró: —Tienes que volver, Marcel. ¡Tienes que volver! Pero Marcel miraba de nuevo hacia el mercado, de cuyo tejado se alzó de pronto una gran bandada de pájaros que descendió sobre los mástiles del puerto. Marcel entornó los ojos. Juliet había surgido de la multitud, y con sus propias manos iba dándole pescado a su gato. —¡No estarás siguiéndola…! — exclamó Richard sobresaltado, y en su rostro apareció una involuntaria expresión de asco que se apresuró a ocultar—. ¿Por qué? —preguntó. —¿Cómo que por qué? Ya sabes por qué —contestó Marcel—. Tengo que preguntarle si es verdad… Quiero saberlo. —Yo tengo toda la culpa —murmuró Richard. —Vete. —Marcel echó a andar de nuevo. Richard volvió a cogerle del brazo. —Ella no lo sabrá, Marcel. Y aunque lo supiera, ¿por qué crees que te lo iba a decir? ¡No está en su sano juicio! —susurró. La miró por un instante y luego bajó los ojos discretamente, como si fuera una tullida. Juliet llevaba el pelo suelto como una inmigrante y caminaba a ciegas entre la multitud, acariciando a su gato mientras iba tropezando con todos. Richard se movió, y su cuerpo largo y delgado se puso tenso. El niño que había en él quería llorar. —¡No te va a pasar nada por mirarla! —susurró Marcel. Richard, atónito, vio en sus ojos un destello de rencor y captó la impaciencia de su voz. —Esto es una locura. —Richard hizo ademán de marcharse, pero añadió —: Si no vuelves conmigo, te expulsarán del colegio. —¿Me expulsarán? —Marcel vaciló, a punto de bajar de la acera—. ¡Pues me parece estupendo! —Y cruzó la calle en dirección a Juliet. Richard se había quedado sin habla y lo miraba tras la hilera de carros que se abrían camino entre el gentío. Marcel se acercaba a la madre de Christophe. Richard fue tras él. —¡Pues entonces devuélveme el artículo! —le dijo con voz grave—. Sabes perfectamente que es de Antoine. Marcel se sacó al instante del bolsillo un arrugado recorte de periódico y se apresuró a alisarlo en la palma de su mano. —No pretendía quedármelo —dijo —. Estaba muy nervioso. Tenía pensado dejarlo otra vez en tu pupitre. Richard estaba furioso. Miró un segundo a Juliet y luego bajó la vista al suelo. —Te lo iba a devolver antes de la cena —insistió Marcel—. Tienes que creerme. —Ni siquiera es mío. Es de Antoine, y tú te lo metes en el bolsillo y sales corriendo. —Si no me crees, me destrozarás el corazón. —Sé perfectamente dónde está tu corazón —murmuró Richard mirando el puño que Marcel se había llevado al pecho—. Y desde luego acabarás con él destrozado, te lo aseguro. ¡Te van a expulsar! Marcel no parecía comprender. —Además, imaginemos que es verdad —prosiguió Richard—. Imaginemos que Christophe vuelve… ¿Con qué cara podrías mirarle después de haber sido expulsado de la escuela de monsieur De Latte? Richard dobló el recorte, pero no sin antes volverlo a leer rápidamente. Era impensable que Marcel arruinara su vida por algo tan insignificante. Sin embargo le había parecido espléndido la mañana que Antoine, el primó de Richard, recibió el artículo en una carta de París. Christophe volvía por fin. Era lo que siempre habían soñado, lo que deseaban. Siempre habían imaginado que algún día Christophe sabría de la locura de su madre, y su amor por ella lograría lo que ninguna otra cosa había conseguido: traerle de vuelta a casa. Pero el artículo decía mucho más. No dejaba nada a la fantasía ni a la especulación. Allí ponía claramente que Christophe Mercier planeaba no una simple visita sino un auténtico retorno. Volvía a casa a «fundar una escuela para los miembros de su raza». Richard había llevado la noticia a la clase de monsieur De Latte para compartirla con Marcel, y por la tarde toda la comunidad de gens de couleur estaba ya revolucionada. Después todo se había torcido. Marcel salió desbocado por la puerta mientras monsieur De Latte intentaba imponer el orden a gritos, golpeando el atril con su vara. Ahora todo aquello parecía amargo, doloroso. Una nube que pesaba sobre Richard y oscurecía las calles como si fuera hollín. De pronto alzó la vista, avergonzado. Juliet, a menos de un metro de distancia, los estaba mirando. A Richard le ardieron las mejillas. ¡Y Marcel se encaminaba hacia ella! Richard dio media vuelta y atravesó como una flecha la comitiva de carros detenida hasta llegar a la Place d'Armes, en dirección al colegio. A cada paso le martilleaba la misma frase en la cabeza: es culpa mía, es culpa mía. «No debí enseñárselo hasta que fuera el momento adecuado. Es culpa mía». —II— L as calles de la ribera eran un cenagal que Richard detestaba, y la perspectiva de atravesarlas para volver junto a un director de escuela furioso pesaba sobre él como el sol del mediodía. Se detuvo, aturdido, en uno de los sórdidos callejones lleno de ropa tendida y de roncas voces alemanas e irlandesas, y por primera vez en su vida consideró la perspectiva de emborracharse en un establecimiento público. Estaba seguro de que podría conseguirlo. Hacía tiempo que era más alto que su padre y que su abuelo, un hombre ya marchito que había sido más alto en su juventud. Pero en su casa, en la pared del vestíbulo, había un retrato de su bisabuelo Jean Baptiste, un esclavo mulato liberado justo antes de que los españoles arrebataran a los franceses la colonia de Luisiana en 1769. Los documentos que acreditaban su libertad, guardados en un secreter de caoba junto a otros tesoros, describían a Jean Baptiste como «mulato, criado de Lermontant, conocido también como el Titán por su insólita estatura de dos metros quince». El retrato mostraba unos anchos rasgos africanos y un ampuloso paisaje que se oscurecía y cuarteaba con el tiempo, de modo que pronto desaparecerían los trazos del río y las nubes y sólo quedaría el rostro marrón de Jean Baptiste, con los mismos ojos rasgados que distinguían a Richard, y una gorguera inmaculadamente blanca en el cuello. Todos reverenciaban a Jean Baptiste. Su laboriosidad había sido la base de la familia, que había medrado bajo el auspicio de su leyenda. Pero ahora Richard no podía mirarlo sin temer que una mañana se plantaría ante el espejo biselado de su armario, incapaz por fin de ver reflejado en él su propio rostro por haber crecido los pocos centímetros que le separaban de la estatura de Jean Baptiste. La madre de Jean Baptiste, la africana Zanzi, había sido también muy alta. Al fin y al cabo, pensaba Richard, por lo menos no había heredado la ancha nariz de Jean Baptiste ni su boca africana. De su bisabuelo sólo tenía los ojos rasgados. Pero aunque era una de esas enormes criaturas con voz aterciopelada que pueden acallar los gritos de un niño con una simple caricia y una canción, o montar en silencio las piezas de un reloj de bolsillo y devolverlo en perfectas condiciones con una ligera sonrisa en los labios, Richard tenía miedo de convertirse en el gigantón del pueblo. Ahora bien, su estatura le permitiría entrar en el más miserable de los tugurios del muelle, donde los negros libres bebían con todo el mundo. Una furia desatada lo llevaba ahora hacia uno de esos antros: un vehemente temor por Marcel, el miedo a monsieur De Latte y algo… algo más, un enjambre de sentimientos y dolor que no podía analizar del todo. Dio media vuelta y se dirigió al malecón. Las clases ya debían de estar muy avanzadas: monsieur De Latte no le iba a estar esperando. Pero de Richard nadie sospecharía nunca nada. Todos sabían que su padre, el formidable monsieur Rudolphe Lermontant, había cronometrado hacía tiempo el camino de su casa al colegio con su reloj de bolsillo, y que no permitía a su hijo más que un margen de cinco minutos para ir y venir cuando hacía mal tiempo. Sin embargo, la idea de la confianza depositada en él era un parco consuelo. En el fondo Richard era un niño y nunca cuestionaba la autoridad ni sentía la tentación de burlarla, aunque por lo general el que la esgrimía tenía que levantar la cabeza para mirarle. El mero recuerdo de su padre, surgido de pronto entre tantos pensamientos vagos, le produjo dolor de cabeza. Richard sabía muy bien lo que diría Rudolphe cuando se descubriera la última desgracia de Marcel. Aquel desastroso embrollo se le hacía insoportable. Richard giró hacia el mercado —aunque mucho más abajo del punto donde había dejado a Marcel— y divisó un oscuro antro donde cometer el pecado mortal. Pidió una botella y se sentó ante una mugrienta mesa de madera que amenazaba con venirse abajo. La barra estaba llena de exaltados irlandeses. Los trabajadores negros se mantenían al margen. Richard no logró comprender contra qué bramaban los irlandeses, pero no le costó olvidarse de ellos. Intentó analizar lo que le había pasado a Marcel y, sobre todo, aquel confuso maremágnum de pensamientos que tanto daño le hacía. Al principio Marcel se limitaba a quedarse ensimismado en clase y a ausentarse ocasionalmente. Luego empezó a elaborar cuidadosas explicaciones en las que daba a entender que su madre le retenía en casa. El muchacho se negaba a decir mentiras. Pronto se negó a casi todo, y simplemente balbuceaba vagos murmullos para aplacar las iras del maestro. Después murió el viejo Jean Jacques, el carpintero. Marcel cogió una botella de vino del armario de su madre y pilló tal borrachera que al día siguiente lo encontraron enfermo en el aljibe. Richard le cogió de la mano mientras él vomitaba. Su madre no paraba de llorar. Cuando bajaba tropezando los escalones, Marcel murmuró: —Soy un criminal. Dejadme. A partir de entonces la frase se convertiría en un lema. Parecía evidente que todo aquello tenía que ver con Jean Jacques, pero incluso eso era un misterio. Jean Jacques había sido un buen carpintero, un viejo mulato de Santo Domingo que trabajaba en su taller desde tiempos inmemoriales, pero no era hombre que pudiera despertar la devoción de un muchacho con la educación de Marcel. Ni siquiera Anna Bella Monroe, su más querida amiga de la infancia, podía explicar los cambios producidos en él. Marcel siempre había acudido a ella, pero ahora, cuando la muchacha oía hablar de sus vagabundeos, movía la cabeza y chasqueaba la lengua con gesto desesperado. Lo cierto es que Marcel leía en casa las obras que en el colegio descuidaba, traducía versos que confundían a todos y siempre que intercambiaba poemas con Richard éste sabía, sin experimentar envidia, que los de Marcel eran incomparablemente mejores. Sus formales estrofas poseían tal vitalidad que las de Richard, en comparación, resultaban insulsas y ampulosas. Era como si Marcel, tan perfecto antaño y tan empeñado ahora en destruirse, estuviera condenado a triunfar en cualquier empresa que acometiera. Richard apoyó la cabeza contra la pared, sintiéndose deliciosamente anónimo en su dolor, con los ojos bajos entre el humo que flotaba en el ambiente mientras el whisky le quemaba el pecho. Siempre había tenido una sola meta: luchar constantemente por superarse. No conocía otra cosa. Era una meta que no sólo le había imbuido su padre sino también su abuelo, el único hijo de Jean Baptiste, cuyo ejemplo era el espíritu de la familia, la cálida llama que iluminaba el viejo retrato del salón. Durante toda su vida, Richard había visto las armas del abuelo cruzadas bajo el retrato, orgulloso símbolo de la guerra de 1812 en la que había participado luchando en el Light Colored Battalion bajo el mando de Andy Jackson para salvar Nueva Orleans de los británicos. Los hombres de color habían demostrado ser ciudadanos leales al nuevo estado americano. Volvió a casa condecorado, y con los ahorros de Jean Baptiste compró una funeraria a un blanco y cerró la vieja taberna de la calle Tchoupitoulas en la que Jean Baptiste había amasado su fortuna. El abuelo, al tiempo que cuidaba al anciano en su senectud, se había ido forjando un nombre en el negocio, del que se retiró hacía pocos años, cuando la artritis le deformó de tal manera las manos que ya no podía llevar los libros ni atender a los muertos. Pero incluso ahora leía los periódicos todos los días, en francés y en inglés, y se pasaba las tardes —tras calentarse las manos en el fogón, incluso en verano— escribiendo esmeradas cartas al Congreso sobre el tema de los veteranos de color, sus pensiones, sus concesiones de tierras, sus derechos. Se acordaba de los cumpleaños, visitaba a las viudas y de vez en cuando charlaba con otros ancianos en el salón. En las largas veladas del invierno, cuando la familia se quedaba de sobremesa y los niños tomaban coñac en copas de cristal, se alejaba del calor del hogar en cuanto daban las nueve, se ponía la corbata y emprendía una larga caminata para rezar el rosario. Iba desgranando las cuentas en el bolsillo derecho mientras recorría lentamente las calles sin dejar nunca de saludar con un gesto al vecino, a la viuda, al transeúnte, aunque sus labios sólo se movían para pronunciar sus oraciones. Dirigía las inversiones familiares, contaba cuentos a los pequeños antes de que tuvieran edad de ir al colegio, y al amanecer se ocupaba de encender los fuegos y de despertar a los esclavos. Su único hijo, Rudolphe, el padre de Richard, un hombre imponente que daba puñetazos en la mesa si la sopa estaba fría, había ampliado el negocio comprando un cementerio y adoptando a sus jóvenes escultores negros. Hacía tiempo que delegaba el arreglo de los muertos a sus sobrinos Antoine y Pierre. Él acudía a los velatorios y cuidaba de que la familia del difunto pudiera llevar un luto impecable y se despreocupara de los asuntos financieros hasta que el finado descansara en paz. Aunque era un ogro en su casa, se mostraba gentil con los parientes de los difuntos, a los que consideraba dignos de la poca paciencia que tenía. Sobre la puerta del próspero establecimiento de la Rue Royale colgaba el nombre del hombre blanco que había dado la libertad a Jean Baptiste: Lermontant. Richard enarcó las cejas ante su vaso de whisky, y con la vista nublada y un ligero gesto de la boca advirtió que estaba sucio. Tenía huellas de otros dedos, y se podía captar en él el hedor de otras salivas. Tras la puerta abierta se volcaba el cielo azul sobre el mercado. Richard entornó los ojos y bajó la cabeza. Por primera vez en su vida se preguntó si el infierno no sería un sucio antro no purificado por el fuego. Se apresuró a apurar el whisky. Tras el dulce aroma del pecado volvió la tensión, el temor por Marcel… y esa mórbida confusión de pensamientos que de pronto le atravesaba el cerebro como Una aguja. Él no servía para aquellas viles actividades. Le pareció divertido que todos los irlandeses de la barra estuvieran borrachos antes del mediodía. Imaginó que si su padre supiera dónde estaba lo sacaría de allí agarrado por el cuello, y esto también le pareció divertido. Era como si su altura le otorgara inmunidad. Era demasiado grandón para que le pegaran. Sonrió para sus adentros y se bebió otro whisky. Sabía sin embargo que no podría soportar aquello mucho tiempo. No tenía la capacidad de Marcel. Aunque toda la herencia de Lermontant desapareciera de un plumazo, Richard siempre sería el mismo: un chico educado y obediente poseído por una constante e incurable ansiedad que le impedía permanecer en una sala que no fuera impecable, dejar ningún trabajo sin terminar o abandonar un libro sin comprenderlo a la perfección. Pero una cosa le salvaba todos los días, desde que se levantaba de la cama antes del amanecer hasta que se acostaba una vez que su ropa quedaba colgada en el armario y sus deberes yacían impecables sobre la mesa del comedor. Sabía, muy en el fondo de su corazón, que nada puede ser perfecto y que la tensión que le acompañaba constantemente no cesaría nunca. ¿Era esto una tontería? A veces pensaba que su padre no lo sabía, o que su madre, Suzette, que trajinaba de la cocina a la mesa con las mangas recogidas y la frente húmeda, creía que por fin llegaría el día en que podría descansar. Pero Richard comprendía que la vida era así, y esto le hacía mantener una calma exasperante en aquello que a otros les ponía furiosos, y le permitía realizar sus tareas con resignación y a veces de forma mecánica. Todavía no sabía que esto se agudizaría con el tiempo. Le estallaba la cabeza. El whisky no proporcionaba el mismo placer que el jerez o el oporto, pero sólo la vaga conciencia de que un hombre blanco le observaba desde la barra le obligó a dejar el vaso. ¡Christophe volvía! ¡Christophe iba a abrir una escuela! Los sueños de Richard nunca habían volado tan alto. En realidad siempre habían sido sueños bastante modestos que no incluían el peregrinaje a París. En el telón de fondo de su mente estaba la nítida imagen del abuelo junto al fuego, arrebatándole el artículo parisino sobre las Nuits de Charlotte de Christophe. Antoine lo había cogido en silencio. —Passe blanc! —El viejo escupió en la chimenea. —¡No, abuelo! —exclamó Richard suavemente—. Él nunca… Siempre ha dicho que es un hombre de color… — Pero entonces vio que Antoine movía la cabeza. —Diez años… —murmuró el anciano. El padre de Richard, que caminaba de un lado a otro entre las sombras, se echó a reír. Se acercó a la silla de Richard y murmuró con sequedad: —¿Tú qué te crees, que París es un paraíso donde uno se convierte en ángel? ¿Que allí se te vuelve la piel blanca? Richard se quedó callado, aturdido. Todos hablaban de ir a París. Hasta sus hermanos habían ido… Entonces recordó las palabras: «diez años…». Miró a su abuelo. Nadie había vuelto a hablar de sus hermanos. Richard ni siquiera recordaba cuándo había comenzado ese silencio. —Passe blanc —susurró el abuelo con resquemor. Richard se quedó mirando el fuego. Siempre había sabido que algo terrible pesaba en el aire, algo que se cernía sobre su madre cuando limpiaba los retratos de la escalera. Richard no había conocido a sus hermanos, jamás había visto una carta suya, nunca había pensado… —Creo que ahora viven en Burdeos —le dijo Antoine más tarde, ya en el piso de arriba—. Me lo contó un hombre que vino hace poco a la funeraria. Quería saber de nosotros. Dijo que se habían casado con mujeres blancas, naturalmente… Esa noche se acostó pensando en ellos por primera vez. André y Michel, casados con mujeres blancas. Cuando por fin apagó la lámpara supo que nunca iría a París, que nunca se marcharía de casa como habían hecho ellos rompiéndole el corazón al abuelo. Aunque jamás se le había ocurrido pensar que su abuelo tuviera un corazón, lo cierto era que poseía algo igualmente fuerte que los unía a todos. Richard adoraba a su abuelo. Ese año había aprendido junto a él a llevar los libros de la funeraria, y de vez en cuando había ido a atender a los parientes de los difuntos, siempre sorprendido de que se alegraran de verle, le hicieran tomar asiento junto al féretro y le dieran palmaditas en la mano. Siguió bebiendo whisky compulsivamente. Tuvo el irresistible impulso de volver a sonreír, aunque sus pensamientos tocaban una fibra sensible. Muy bien, nada de ir a París, pero ahora volvía el gran hombre. Las madres acudirían en tropel a su salón, ansiosas por colocar a sus pequeños bajo el amparo de sus alas. Cerró los ojos y luego miró el cielo resplandeciente. ¿Podría él, Richard, acudir a aquella escuela? ¿Se lo permitirían sus padres, después de oír el constante y florido repertorio de anécdotas que contaba Antoine: hachís, mujeres blancas, la vida de café en café, los días que a veces pasaba sin encontrar una cama? Los otros perdonarían al gran hombre, hablarían con él de Victor Hugo y le harían preguntas sobre sus famosos viajes, pero los Lermontant no lo tolerarían. No era lo que deseaban para Richard. Ésa era la verdad, y él ya lo sabía incluso esa misma mañana, cuando acudía corriendo a clase con la noticia. Lo que sentía en ese momento, lo que había sentido cuando dejó a Marcel en la Place d'Armes era simplemente envidia. Ésa era la repulsiva maraña de dolor y confusión: envidia. Miró el cielo de nuevo y se le humedecieron los ojos. En su obnubilación no acertaba a ver la oscura arcada del mercado aunque sabía que albergaba fardos de mercancías, hombres trabajando, carros que crujían bajo sus pesadas cargas. El aire transportaba el fuerte olor agrio de la col hervida. ¡Envidia de Marcel! Muy bien, Richard, bébete otro whisky. Pero era cierto. Envidia de la elegancia con la que Marcel podía susurrar «Je suis un criminel!» y marcharse luego con los ojos vidriosos tras la loca Juliet. Richard le envidiaba. Envidiaba amargamente la demencial aventura que estaba corriendo en ese momento, al mediodía. Y lo que era peor, envidiaba la fuerza con la que Marcel lograría romper el silencio de Juliet. Richard se odiaba. Marcel lo conseguiría, Marcel siempre lograba lo que se proponía. Apartó de pronto la botella y se levantó para marcharse, pero en ese momento volvió a cobrar realidad el hombre blanco que le miraba desde la barra: un irlandés de rostro enrojecido y pelo desgreñado que se dejó caer en la silla delante de él. Richard sintió recelo por primera vez desde que entrara en el bar. Había disfrutado voluptuosamente del peligro sin pensar que pudiera tocarle, pero ahora este hombre le había puesto la mano en el brazo, y el hecho de no poder verle con claridad empeoraba la situación. El hombre, más borracho que Richard, mostró unas monedas en la otra mano. Richard vaciló, temeroso de que cualquier gesto pudiera provocar una pelea. —No da ni para una asquerosa copa —resolló el irlandés—, y en una ciudad como ésta en la que ni trabajando todo el día gana uno para una cama. —Miró por encima del hombro como si en la barra le acechara un enemigo. Richard empujó el vaso hacia él e intentó apartarse. —Por favor… —dijo, señalando la botella. —Es usted todo un caballero, señor. —El hombre se sirvió un whisky sin soltar a Richard. No era viejo pero lo parecía. Tenía los ojos inyectados en sangre y el cabello pelirrojo ralo y grasiento. Llevaba la tosca ropa de un trabajador y las uñas negras. Se puso a mascullar algo sobre el trabajo en las calles, las piedras y el mortero—. ¡Malditos negros! —gritó en un estallido de coherencia—. Malditos negros libres que trabajan de camareros en los hoteles por cinco dólares al día mientras que los hombres se desloman bajo el sol en la calle… A Richard se le encendió el rostro. Su instinto le advertía que no mordiera el anzuelo, porque sería el perdedor. Estaba furioso y le temblaba el brazo bajo la mano del irlandés que se atrevía a decir tales cosas esperando que él, un negro, le escuchara. Se pegó a la pared, pero en ese momento el hombre dijo con inocencia: —¿Cómo puede soportar vivir entre negros libres como el viento? Richard se quedó con la boca abierta. Empezaba a comprender, aunque todavía no terminaba de creerlo. —Y luego las putas cuarteronas, metidas en sus salones y envueltas en sedas y satenes, que no dejan entrar a nadie que no sea un caballero. Como si yo quisiera bailar con esas asquerosas putas negras… porque eso es lo que son, putas negras. ¿Pero cómo pueden ustedes soportarlo? ¿Cómo soportan no poder azotarlos y venderlos…? —Perdone, monsieur. —Richard se había levantado de golpe, agarrando la botella tambaleante—. Sírvase el whisky que quiera. Al salir precipitadamente al aire fresco del río quedó cegado por un instante pero fue incapaz de reprimir una sonrisa y luego una súbita carcajada. Mientras subía por la Rue de la Levee olvidó por un momento todos sus problemas. Nunca había tenido una experiencia parecida. Aquel bastardo le había tomado por blanco. —III— E n la barbería de un negro de la Rue Bourbon se lavó la cara, se echó colonia y se tomó un refresco. Cuando el hombre no miraba, echó colonia en la copa y se enjuagó la boca. Ya estaba totalmente arrepentido y mareado. Monsieur De Latte ni siquiera se dignó a prestarle atención cuando fue a sentarse al fondo de la clase. El profesor siguió dando la lección de bastante mal humor, y la tarde fue pasando. —Quiero que le lleve esta factura de mi parte a la madre de Marcel, ahora mismo —le dijo a Richard mientras los demás salían. Escribió algo a toda prisa, se quitó los anteojos y se frotó la dolorida marca roja—. ¡No tengo porqué tolerar esto! —masculló sin dirigirse a nadie en particular—. ¡No pienso tolerarlo ni un minuto más! ¡Dígale que tendrá que tomar una decisión con respecto a su hijo! Richard ya caminaba hacia la casa antes de que surgiera en él cualquier conato de rebeldía, antes de que alguna voz protestara en vano: «No, no seré yo quien se lo diga». Que le diera la noticia el propio Marcel. Richard estaba convencido de que estaría en casa para cuando él llegara. Decidió entrar a hurtadillas por la parte de atrás y llegar, sin que Cecile Ste. Marie le viera, hasta la habitación de Marcel en el garçonnière, encima de la cocina. Hacía medio año que Marcel se había mudado a aquellas habitaciones privadas, un lujo fabuloso a los ojos de Richard. Aunque el garçonnière estaba en la parte de atrás, Richard nunca había evitado la puerta principal, pero le resultaba insoportable la idea de entregarle la factura a Cecile, de explicarle la expulsión. Sin embargo sus planes quedaron desbaratados en cuanto llegó a la puerta del jardín de la Rue Ste. Anne. Cecile se encontraba en la puerta, con la cabeza ladeada y el dolor reflejado en sus ojos negros. Estaba espléndida, vestida de muselina amarilla y con dos diminutas perlas en las orejas. El calor del día no había alterado su aspecto. Richard nunca había conocido una mujer más delicada, más frágil, y ahora sintió en su presencia aquella admiración que solía dejarle sin habla. Reconocía, no sin cierta vergüenza, que en parte se debía a que era la mujer de un hombre blanco, la «esposa» negra de un rico plantador. Pero eso no lo era todo. Cecile se llevó el pañuelo a los labios, emanando un sutil aroma a colonia. —¿Dónde está Marcel? —susurró débilmente en francés. Richard buscó con torpeza la factura, y casi se la había tendido cuando vio que ella se daba la vuelta con los ojos llenos de lágrimas. Se oyó un portazo. Iba a resultar muy duro. Cecile entró en el pequeño salón, fue hacia la vitrina que se tambaleaba y con una mano la estabilizó sobre sus diminutas patas. Luego miró a Richard a los ojos, con expresión de súplica. —¿Qué es esto? —preguntó—. ¿Qué me das? —Se sentó en el canapé en medio de un círculo perfecto de muselina, con el pecho agitado como si se fuera a desmayar—. ¿Qué ha hecho ahora? Dímelo, Richard. ¿Qué ha hecho? Richard se quedó mirando como un estúpido la mano de Cecile en el regazo, las tensas cintas doradas. Era inútil esperar a Marcel o ir a buscarle. —Madame —comenzó—. Madame… —Richard maldijo a monsieur De Latte y se maldijo a sí mismo por haber aceptado aquel encargo, pero ya era demasiado tarde. Cecile le arrebató de súbito la factura y al ver la suma escrita en ella la dejó de golpe sobre la mesa. —Yo siempre pago. ¿Qué significa esto? Todo el cristal de la sala tintineó, y el sol relumbró en los estremecidos marcos de los retratos. —Le han… bueno, ha sido… Me han encargado que le diga que… — balbuceó Richard. Y en ese momento vislumbró su salvación. En las sombras, tras el arco que separaba el pequeño salón del comedor, había aparecido silenciosamente Marie, la hermana de Marcel. Sostenía contra su pecho un libro abierto, como si hubiera estado leyendo. Llevaba el pelo suelto. Richard se la quedó mirando con gesto desvalido, pero Cecile se levantó y le cogió la muñeca. —¿Qué ha pasado, Richard? ¿Qué me quieres decir? —preguntó enfadada —. Por el amor de Dios, ¿qué ha hecho? —Le han expulsado, madame — susurró Richard—. Monsieur De Latte le ha pedido que se matricule en otra… Cecile lanzó un chillido tan fuerte e inesperado que Richard retrocedió de un brinco y le dio un golpe a la mesita. Agarró torpemente una lámpara que estaba a punto de caerse y al darse la vuelta tropezó con la pata de una silla. Cecile sollozaba. Richard tenía el corazón destrozado, pero Marie estaba ya junto a su madre. Richard se quedó mirando ciegamente la puerta abierta. —¡Fuera! —gritó Cecile de pronto con voz fría y ronca—. ¡Fuera de aquí! Richard la miró, miró su cabeza inclinada, el puño que caía sin ruido sobre las rosas bordadas del canapé, el pie que golpeaba torpemente el suelo. —¡Fuera! —gritó ella de nuevo, y Marie apartó de pronto la cara. Richard perdió los estribos. «Ni por mi mejor amigo voy a soportar esto un momento más —pensó Richard—. ¡Desde luego que me marcho!», y con un apagado «bonjour, madame» salió de la casa. No empezó a comprender hasta mucho más tarde, ya por la noche, cuando estaba en la cama. Mucho después de la larga y agónica cena que la familia dedicó a denostar a Marcel y en la que Rudolphe trajo a rastras a la cocinera, que admitió temblando que la madre de Richard, Suzette, podía haber «arruinado el pescado con sus toques especiales». Antoine miró entonces a Richard con el ceño fruncido, como diciéndole con la mirada que estaba seguro de que la expulsión de Marcel tenía que ver con Christophe, y que eran todos unos idiotas románticos. Richard, indispuesto, había pedido permiso para marcharse, justo en el momento en que su madre derramó el vino al levantar los brazos para gritar que llevaba diez años haciendo el pescado de aquel modo. Lo cierto es que no era nada fuera de lo común. Por otra parte nadie sospechó de la incursión de Richard en los muelles, y él no había pensado que se sentiría tan culpable por ello. El abuelo dijo finalmente que Marcel era Un buen chico, incluso mejor de lo que todos pensaban, y que lo que necesitaba era un padre. Más tarde, ya metido en la cama, con la ventana abierta a pesar de los ruidos de la calle, Richard empezó a comprender. Recordó el gesto con que Marie se había apartado de su madre, cómo había inclinado la cabeza cuando Cecile pronunció las palabras que a él tanto le impresionaron: «¡Fuera de aquí!». El tono de voz de Cecile reflejaba una feroz intimidad. «No me estaba hablando a mí — pensó Richard—. Se dirigía a Marie». Estaba seguro. Abrió los ojos y miró el techo. La luz de una farola de la calle arrojó sobre él la sombra de una cortina de encaje, una sombra que se deslizó por la pared y se desvaneció cuando la luz se alejó al paso de un cansino caballo. Desapareció también el escozor de las palabras, pero éste era otro misterio. ¿Por qué le había hablado así Cecile a su propia hija? Súbitamente incómodo, Richard deseó no haberlo oído. Se sentía un intruso y le asaltó de nuevo el escozor, aunque esta vez más intenso. ¿Qué había sentido Marie allí en su presencia? «No, debo de estar equivocado», pensó. Pero no lo estaba. Aquellas hirientes palabras, «¡fuera de aquí!», tenían una poderosa resonancia. Richard se sentía muy agitado y sintió deseos de que nunca se le hubiera ocurrido aquella idea. Richard quería a toda la familia Ste. Marie, no sólo a Marcel, que era su mejor amigo, su único hermano de verdad, sino a la adorable Cecile, que era toda una dama, y a la hermosa y callada jovencita en la que se había convertido Marie. Durante años había sido su compañera de libros de cuentos, su compañera de poesías y canciones, una imagen de encajes, ceñidores y zapatillas que no suele verse salvo en pinturas. Ahora era alta como su madre, con un cuello de cisne, los brazos redondeados y unos ojos como los de los ángeles de mármol que a las puertas de la iglesia ofrecían el agua bendita en profundas conchas. De pronto se quedó sin aliento al pensar en ella. Marie. La sencillez de su nombre parecía perfecta. A veces le había escrito poesías que luego rompía en un arrebato, como si la habitación estuviera llena de espías. No podía soportar la idea de que su madre la hubiera herido de aquel modo. Era una familia muy unida. Él los conocía a todos demasiado bien para pensar… Pero entonces… No atinaba a comprender, siempre iba a dar al mismo sitio. Cerró los ojos pero no podía dormir. Se dio la vuelta, giró la almohada para sentir algo fresco en la cara y se dejó llevar por su fantasía. Estaba sentado con Marie en los escalones traseros del garçonnière, como estuvieron años atrás, un día que él le había abotonado la tira de su zapatilla, con la diferencia de que ahora no eran niños y hablaban con mucha intimidad. Él tendió la mano y… No. Volvió a ver los ángeles de las puertas de la iglesia. Marcel tenía problemas, ella tenía problemas. Cecile había llorado, estaba llorando cuando él se marchó. Richard suspiró, apesadumbrado ya tan sólo por uno de los miles de problemas a los que se había acostumbrado día a día, y se abandonó a un sueño agitado. —IV— M arcel alcanzó a Juliet mucho después de que Richard lo dejara en el mercado. Había memorizado el recorte de prensa, y su mente febril no albergaba dudas de que contaba con el impulso necesario para atravesar la barrera que separaba a Juliet del resto del mundo. Sólo esperaba su momento. Iba dejando que ella le viera de vez en cuando, como había ocurrido justo antes de que Richard se marchara. La seguía con el inagotable dolor y la infinita paciencia de un amante. Sentía un asco enorme por la persona disoluta en la que se había convertido, pero al mismo tiempo comprendía lo que le estaba pasando y no tenía remordimientos. Su niñez había llegado a ser un desierto, o más bien él se había dado cuenta por fin de lo árida y desolada que había sido siempre. Mientras seguía a Juliet le parecía ir tras la vida misma, dejando atrás las fatigas de su desobediencia diaria. Ella compró gallinas cluecas y tomates maduros, ostras y calamares vivos. Su gato entraba y salía veloz de los puestos y arqueaba el lomo junto a su falda. Juliet se sacó el dinero de la seda que le cubría los pechos, bajo la que se notaban los diminutos pezones. Marcel, mareado de calor, se apoyó contra los barriles como un estibador, sin apartar los ojos de la espalda de ella ni de los hombres que la miraban de soslayo o con descaro. Claro que a él también le miraban. Los carreteros y los negros con sus cestos al hombro se quedaban mirando al pequeño caballero que tenía el abrigo cubierto de heno y los grandes ojos azules y febriles clavados en la figura de Juliet. Pero Marcel no se daba cuenta. Él sólo veía que Juliet tenía por fin la cesta llena, coronada de ñames, zanahorias y verduras, y con dos gallinas atadas por las patas a las asas. Los animales aletearon y cacarearon cuando ella se puso toda la carga en la cabeza. Juliet bajó después los brazos y echó a andar con presteza entre el gentío, con la cesta en perfecto equilibrio, la espalda erguida y el paso rítmico, como una auténtica vendeuse africana. —Mon Dieu —susurró Marcel—. ¡Qué bien lo hace! —Ciertamente lo hacía mejor que los esclavos que acudían todos los días al mercado desde sus granjas. Era algo sorprendente por demás. Marcel estaba maravillado. La siguió hasta salir de los apretones y olores del mercado, hipnotizado por su elegancia, con actitud protectora y amenazante. Los tenderos, apoyados en sus escobas, holgazaneaban en la puerta de sus comercios. Si alguno se atrevía a pronunciar una sola palabra, lo mataría… Pronto se dio cuenta, espantado, de que habían llegado a la Rue Dauphine, y que la casa de Juliet estaba a pocos pasos de distancia, Marcel se acercó hasta casi tocarle el chal. Ella se detuvo. Subió el brazo con elegancia, se sujetó la carga sobre la cabeza y se giró en redondo. —¡Me estás siguiendo! —dijo. Marcel se quedó helado. Interrumpían el paso de la gente, pero Juliet no se movió. Le miraba fijamente y parecía alzarse sobre él a pesar de que eran casi de la misma estatura. Volvió a estabilizar la cesta y Marcel vio que su expresión no era de enfado sino de curiosidad. —¿Por qué? —preguntó ella y frunció los labios en una astuta sonrisa, sin dejar de mirarle. Marcel sintió que poco a poco el corazón recuperaba su ritmo normal. Juliet hablaba con voz melodiosa y risa contenida—. ¿Me lo vas a decir? —insistió enarcando las cejas. Algo en su modo de hablar le recordaba a sus tías, incluso a su madre, algo que tenía que ver con las selvas de Santo Domingo donde habían nacido. De pronto sintió la resolución que había estado esperando todo el día. —Madame Mercier, es por lo que he leído en los periódicos de París. Tengo que hablar con usted. Por favor, por favor, perdone que me haya acercado de esta manera, pero tengo que… Ella le miraba atónita. De pronto pareció como si no comprendiera lo que le decía. Señaló algo que Marcel tenía a los pies. Era el gato negro, que les había seguido todo el camino y que ahora se frotaba el costado contra la bota de Marcel. Él lo cogió enseguida y se lo tendió a Juliet, que lo estrechó contra su pecho. Entonces se dio media vuelta y echó a andar. —¡Es sobre Christophe! —dijo Marcel desesperado. —Christophe —susurró ella. Giró la cabeza con gesto majestuoso y le miró por encima del hombro. Algo perverso asomó en sus ojos. El cambio de expresión fue tan brusco que Marcel se asustó. —Los periódicos… —prosiguió no obstante— dicen que vuelve a casa. —¡No! —exclamó Juliet con voz sofocada, volviéndose hacia él—. ¿Eso dicen los periódicos de París? Un carro se había detenido tras ella y el conductor le gritaba con expresión colérica. —Pero dime, cher… —El caballo relinchó sobresaltado—. ¿Dónde está ese periódico? ¿Qué dice? —Miró a Marcel de arriba abajo, exaltada, como si estuviera a punto de atacarle para arrebatárselo, Marcel se arrepintió al instante de haber entregado el recorte a Richard. —Lo he visto esta mañana con mis propios ojos, madame. No lo llevo encima, pero lo he leído tantas veces que me lo sé de memoria y se lo puedo repetir palabra por palabra. —¡Dime, dime! —estalló ella. En ese momento el carretero se puso a bramar y restalló el látigo sobre la cabeza de Juliet, sesgando los tallos y las hojas de la cesta. Marcel apretó los puños y se adelantó furioso pero Juliet, mucho más rápida que él, se dio media vuelta y arrojó el gato negro a la cara del hombre. La multitud lanzó un grito y alguien se echó a reír en la puerta de una tienda. El carretero estaba furioso, El gato le arañaba salvajemente, tratando de agarrarse a él, y cuando el hombre pudo quitárselo de encima le sangraba copiosamente la mejilla. El caballo retrocedió con tal violencia que la rueda del carro se montó en la acera. El hombre maldijo a Juliet en una extraña lengua gutural. Un negro le advirtió entonces en rápido francés: —Cuidado, monsieur. Le ha echado mal de ojo. Tenga cuidado, monsieur… —Y luego se echó a reír. Juliet cogió a Marcel de la mano y le arrastró por la calle. —Ven, cher, ven… El hombre empezó a bajar del carro pero alguien le detuvo e intentó razonar con él. La mano de Juliet, húmeda y sorprendentemente fuerte, arrastraba a Marcel hacia la puerta del jardín. De pronto el muchacho se encontró dentro, en un caminito donde la hiedra que caía del muro había llegado hacía tiempo a la casa y tendía sobre el suelo un suave lecho de hojas. Juliet caminaba con elegancia. El gato negro apareció tras ella con la cola muy alta. Marcel vaciló un instante. Al alzar la vista vio las paredes manchadas, las maltrechas contraventanas y al fondo el cielo azul. Los altos plátanos ocultaban los edificios del otro lado de la calle. Por un momento se sintió solo en aquel lugar desconocido. En el portalón había una pequeña ventana, parcialmente cubierta de lodo. Muchas veces había intentado ver algo a través de ella, como otros muchos. Ahora se asomó también, pero sólo divisó tenues siluetas. —Ven, cher —le llamó Juliet. Marcel se dio la vuelta, algo confuso, y se apresuró a alcanzarla. Iban hacia el jardín trasero. Cuando Marcel llegó al final del pequeño camino, el sol le cegó un instante. Entornó los ojos y vio el perfil de una cisterna en ruinas y el tejado de un viejo cobertizo. Tendió la mano para apoyarse en el muro y se dio cuenta de que se había pasado casi todo el día corriendo, pero su momentánea debilidad y el leve dolor en los ojos era una molestia sin importancia. ¡Estaba en casa de Juliet! Marcel miró con reverencia el jardín inundado de sol. Volvió a ver la alta cisterna que se alzaba junto a la casa de tres pisos. Tenía los bordes desconchados y la abrazaban los retorcidos tentáculos de una enredadera de flores rosas. La madera podrida estaba manchada del óxido de las abrazaderas de hierro que se habían caído. El suave tono oscuro de la base mostraba que todavía estaba parcialmente llena de agua. No le gustó su aspecto, y tuvo la horrible sensación de que se estaba cayendo lentamente encima de él y de Juliet, que en ese momento atendía una cacerola de hierro que hervía sobre unas brasas. La mujer se inclinó con delicadeza para probar el guiso con una cuchara de madera, como si aquella mole no supusiera ninguna amenaza. Luego miró a Marcel con fiereza, preocupada y pensativa. —Ven —dijo—. Si has leído los periódicos de París, podrás leer para mí. —Volvió a cogerlo por la mano y lo metió en la oscuridad de la casa. Todo estaba en ruinas. La lluvia había penetrado hacía tiempo por las contraventanas podridas. Fueron caminando por el suelo sucio y combado a través de desoladas salas en las que el empapelado, en otro tiempo de cintas y flores, colgaba de los techos húmedos en tiras amarillentas, dejando al descubierto los agujeros de las paredes. La pintura saltaba de los marcos de los espejos, y los cojines de las sillas estaban por los suelos. Lo que en otro tiempo había sido una cortina cayó como polvo de una ventana, como azotada por una violenta ráfaga de aire. Pero se notaba que alguien vivía todavía allí, y eso era lo espantoso. Había un par de zapatos nuevos ante una chimenea de mármol donde yacían también un plato y un vaso cubiertos de hormigas. Sobre una desvaída alfombra se veía un baúl con objetos envueltos en papel amarillo, de los que sobresalía un jarrón de cristal verde. El resto estaba cubierto de polvo. —Arriba —susurró ella, señalando la balaustrada más allá del salón. Al tocarla, Marcel se dio cuenta de que se movía. Por las altas ventanas se abrían paso tenues rayos de luz. Marcel se detuvo estremecido al percibir el ruido y el hedor de ratas. Por detrás de los tablones se oía el estrépito habitual de la calle: un hombre maldiciendo a su mula, el súbito grito de un niño y el rumor de fondo de ruedas de madera. Marcel alzó los ojos hacia el débil resplandor de unas puertas entreabiertas y se sintió como sumido en un sueño. Juliet lo llevó hasta un comedor. Con un gesto espantó a los mosquitos que revoloteaban sobre un jarro de porcelana y luego tendió la mano para dejar entrar un rayo de sol sobre un arcón que yacía bajo la ventana, cubierto de polvo pero nuevo. La mesa conservaba su brillo. Sobre una silla había una servilleta sucia y arrugada. En la pared colgaba el retrato de un negro vestido de militar. —El viejo haitiano —susurró Marcel, recordando la larga historia de monsieur Philippe, pero la luz hacía opaca la superficie e impedía verle los rasgos. —Ven, cher, ven —dijo Juliet apresuradamente, como si Marcel pudiera olvidar a qué había ido. Se puso de rodillas y abrió la tapa del arcón. Eran cartas, cientos de cartas. ¡La correspondencia de años! Marcel no albergaba dudas con respecto al autor de aquellas cartas. Se arrodilló sin aliento, cogió una, luego otra, revolvió entre ellas para leer las direcciones: Estambul, El Cairo, Londres y París. París, París, París. ¡Docenas, cientos de ellas ni siquiera habían sido abiertas! —No, no —susurró Juliet—. Toma, las nuevas… mira. —Le puso las cartas en la mano. Una de ellas estaba abierta, y por el tamaño y los pliegues se notaba que había contenido algo más grande que una carta. Dentro sólo había una nota. Otra era más reciente. La fecha figuraba en la parte superior, y era de la primavera de ese mismo año. —Léemela, cher —pidió ella—. Léela, deprisa. Se sentó sobre sus talones y lo miró con las manos entrelazadas en la falda, con la franca expresión de una niña. No advirtió el mareo que invadía a Marcel ni su vago y desconcertado miedo. Era espantoso ver aquellas cartas, cerradas y apiladas, pero una palpitante emoción disipó la tristeza que irradiaban. Marcel se quedó mirando la hoja de papel. Era la letra de Christophe, con su firma al final. Qué no habría dado cualquiera de los que estaban fuera por vivir ese momento… Richard, Fantin, Emile, y tantos otros amigos. Pero el exterior no existía. Sólo existía aquel lugar, su espantosa ruina y ese algo próximo a la tragedia. Miró a Juliet, sumida en sus propios pensamientos o en sus propios miedos. Marcel comenzó a leer con una voz que no le pareció la suya: —Mamá… —¡Sigue! —le apremió ella. Marcel vaciló. Era demasiado personal. Le parecía un crimen. —¡Léemela, cher! —Le aferró la muñeca. Marcel se dio cuenta de que Juliet, como Cecile, no sabía leer. Has ganado. Así de fácil. A veces, cuando paso un mal momento, te imagino muerta. Pero entonces me encuentro en la calle con alguien que me dice lo contrario, que sólo hace unos meses que salió de Nueva Orleans y que afirma que estás viva, que te ha visto con sus propios ojos. Aun así no obtengo ninguna respuesta tuya. Charbonnet te llama y tú no abres la puerta. Hace seis meses que no abres la puerta. Bueno, no diré que lo dejo todo por ti, que perturbas mi mente de día, y que de noche conviertes mis sueños en pesadillas. Tampoco diré que te quiero. Me embarco a final de mes. CHRIS. Marcel le enseñó la carta a Juliet, pero ella se había dado la vuelta con un largo suspiro. Luego susurró suavemente que era cierto. —¿Quiere que le lea otra? —¿Por qué? —murmuró Juliet. No estaba, contenta ni emocionada. Se levantó lentamente y se apoyó un instante en el repecho de la ventana—. Entonces viene a casa —dijo, y salió en silencio de la habitación. Marcel se quedó mirando el contoneo de su vestido, sin saber qué hacer. Algo le retenía donde estaba, cerca del arcón con sus cientos de cartas sin abrir. En ese momento captó una brillante luz al final del caminito de acceso y lo que parecía la sombra de ella en el muro gris. Se imaginaba lo que contenían aquellas cartas. Hacía paquetes, algunos abiertos, otros cerrados, de los que sobresalían recortes de periódicos. Era un tesoro, pero no se atrevía a tocarlo. Marcel se levantó, se sacudió el polvo del pantalón y cerró suavemente las contraventanas. La oscuridad le envolvió como una nube. Se quedó inmóvil un momento. En su vida había estado más agitado. En el exterior estaba la vida cotidiana que tanto le frustraba, le ofendía, le empujaba hacia todo tipo de pequeños agravios y derrotas. Pero allí se sentía vivo, maravillosamente vivo, y tenía miedo de que le echaran. Tras sacudirse de nuevo el polvo del pantalón salió en pos de Juliet. Un suave sol inundaba el final del caminito entre las hojas. Se protegió los ojos con la mano y se encontró en el umbral de una vasta sala. —Cher… entra —oyó que le decía Juliet. Estaba sentada en una mesa de mimbre, de espaldas a las ventanas abiertas donde la brisa estremecía los diminutos capullos de la enredadera. El aire era fresco y llevaba el aroma de naranjas recién cogidas. Poco a poco fue vislumbrando los rasgos de Juliet. Tenía en la mano un pequeño objeto, un espejo tal vez, y susurraba algo que Marcel no comprendió. Delante de ella había un cuenco con frutas, pero enseguida le distrajeron los objetos diseminados por la sala. La cama era una pila de colchones de plumas sobre los que se amontonaban revueltas las finas telas que ella solía llevar: tarlatana, seda y otros sutiles tejidos cuyo nombre ignoraba. Las ventanas quedaban ensombrecidas por las frondosas ramas de los árboles, que teñían de verde la luz. Junto a las paredes había un sinfín de baúles abiertos y llenos a reventar, paquetes de embalar, cajas de papel, marañas de sombreros con las cintas enredadas y auténticas montañas de zapatos. Ante un tocador atestado de cosas había un hermoso biombo chino con un dibujo de doncellas de ojos rasgados que destacaban doradas contra las nubes. Marcel se quedó sin aliento. Todos sus instintos respondían al lugar y a aquella hermosa mujer que estaba sentada en silencio, con sus ondulados cabellos cayendo como un velo sobre sus brazos y concentrada en el pequeño objeto que tenía en las manos. Los párpados le caían lánguidos por el calor o la pena. Un detalle le conmovió profundamente. Por toda la sala había jarrones de flores: rosas, lirios, frágiles ramos de lavanda y manojos de jazmín que surgían entre hojas de helecho. Debía de haberlas cogido ella misma, y sólo ella podía haberlas colocado con tanta delicadeza en medio del caos. La mesa estaba reluciente, al igual que el espejo del tocador. Una brisa estremeció el oscuro follaje detrás de las ventanas y agitó con un suspiro la mosquitera dorada que colgaba sobre los colchones. Marcel sintió un escalofrío. Juliet se apoyaba en una mano con aire débil. Miró a Marcel, batiendo sus largas pestañas y sonrió. —Mira, cher —susurró mientras le tendía el pequeño objeto, que al instante reflejó un estallido de luz. Marcel se sentó junto a ella. No era un espejo. Era un retrato dibujado con tal finura y tan real en su pequeño y ornado marco que le sobresaltó. Cualquier pintura le rompía el corazón porque le hacía pensar en sus toscos bocetos, pero ésta en concreto le resultaba increíble. —¿Qué…? —murmuró. —Christophe, cher —contestó ella —. Mi Christophe… ahora ya no es un niño sino un hombre. —Juliet apartó tristemente la mirada. Marcel ya lo sabía, claro. Había visto aquel rostro en numerosos grabados, en la portada de su novela, en dos ensayos publicados y en un periódico, y él mismo lo había copiado en tinta una docena de veces. La pared de detrás del escritorio de Marcel estaba cubierta de retratos de Christophe. Incluso había hecho trampas para dibujarlo, utilizando papel de calco o burdos artefactos montados con lámparas que arrojaban la imagen impresa sobre papel en blanco donde él podía copiarla. Pero éste era un retrato tan perfecto que la técnica desafiaba a la imaginación. Se podía sentir la suavidad del rostro y la textura más áspera y oscura del abrigo. Marcel se levantó, derribando casi la silla, y alzó el retrato a la luz. Tenía vida. Sólo los ojos parecían exánimes, como gemas en la maravillosa plasticidad del rostro. —¡No puede ser una pintura! — suspiró Marcel. La tocó con la uña y descubrió que era cristal, pero lo más sorprendente era el color, un apagado blanco y negro. De pronto supo lo que tenía en las manos—. ¡Monsieur Daguerre! —exclamó. No era una pintura. Era el mismísimo Christophe capturado en París por la caja mágica de monsieur Daguerre. Todos los periódicos habían aireado la noticia de este invento, pero él no había querido creerlo hasta ese día. Ahora, al darse cuenta de que estaba mirando una genuina semejanza fotográfica que reflejaba hasta un ligero arañazo en una bota de Christophe, se quedó pálido, aturdido por lo que implicaba. El mundo no había conocido nunca milagro similar: hombres y mujeres podían ser plasmados exactamente tal como eran, como la imagen de un espejo, y así quedaban para toda la eternidad. Los periódicos habían hablado de daguerrotipos de edificios, de multitudes de seres humanos, de las calles de París… momentos que quedaban fijados para siempre, desde las nubes del cielo hasta la expresión de un rostro. —A lo mejor su carta era mentira — se oyó una voz, débil y profunda. Marcel se sobresaltó. —No, no, madame. Vuelve a casa. Lo he leído en el periódico —dijo. Se sentó junto a ella y apoyó el retrato en el cuenco de fruta. Necesitó toda su voluntad para apartar de él la atención y mirar a Juliet a los ojos—. Dice que vuelve a casa para fundar una escuela, madame… para nosotros. —Se tocó el pecho ligeramente al decirlo—. No se imagina lo que esto significa, madame… No sabe cómo le admiramos, cómo le admira todo el mundo. Siempre hemos seguido todas las noticias que se han recibido de él. Volvió a mirar el pequeño daguerrotipo: Christophe en París, casi en carne y hueso. Christophe entre los hombres que inventaron aquella magia. Y volvía a casa. Ella le miraba con aquella expresión soñadora que Marcel le había visto en la calle. No sabía si le estaba escuchando o no. —Para nosotros es un héroe, madame —prosiguió ansiosamente, sin dejar de mirar una y otra vez su retrato —. Tenemos su novela y sus relatos, los artículos que escribe para los periódicos… He leído todo lo que me ha caído en las manos. He leído su Nuits de Charlotte. Es magnífica. Como Shakespeare pero en novela, madame. Es como si lo estuviera viendo con mis propios ojos, y cuando Charlotte murió, yo también me moría. «Me va a decir que me vaya — pensó—, y no quiero irme. Todavía no». Había algo muy severo en el rostro del retrato cuyos ojos le miraban con fiereza. —He copiado sus ensayos —se apresuró a decir—. Tengo un cuaderno lleno. A veces yo también escribo ensayos… bueno, lo intento. Si Christophe abre aquí una escuela… tendrá muchísimos alumnos. «Podrían acudir las mejores familias blancas —pensó Marcel malhumorado —, tal vez no se dé cuenta de que… Pero él ha dicho que es una escuela para nosotros, para las gens de couleur…». Marcel alejó estos pensamientos de su mente. —Me imagino que el salón se le llenará de aspirantes. —¿Qué salón? —preguntó ella con voz triste. Marcel se quedó petrificado. La había ofendido. —Aquí ya no queda nada —suspiró Juliet, con tan poca voz que Marcel se inclinó hacia ella sin darse cuenta. Juliet miraba lentamente en torno al salón—. Aquí ya sólo hay ruina. —Pero todo eso puede cambiar… —Marcel tenía miedo de que Juliet perdiera los estribos en cualquier momento, le acusara de impertinente y le echara de la casa. Se quedó mirando la mesa, consternado, y luego el retrato del hombre sentado en la silla con tan regia expresión. Hasta las botas estaban impecables, al igual que las tablas del suelo de aquella habitación a miles de kilómetros de distancia, al otro lado del mar. Cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo vio que Juliet estaba cogiendo un melocotón maduro del cuenco. —¿Tienes hambre, cher? —le susurró, más con el aliento que con la voz. —No, gracias, madame. Ella se lo quedó mirando mientras rompía con los dientes la piel del melocotón. —Me estabas diciendo algo, cher… —prosiguió Juliet en un susurro. Se comía la fruta a grandes mordiscos, sin más movimientos que el de su delicada mandíbula, sus labios, su lengua… Marcel sintió una vaga agitación. —Sobre mis ensayos, señora —le dijo, sin prestar atención a sus palabras —. Pensaba que a lo mejor podría traer mi trabajo para que cuando empiecen a llegar los estudiantes… —Se detuvo. Juliet lo observaba con atención y le daba miedo. No quería admitirlo, pero era verdad. —Para que cuando lleguen los estudiantes —suspiró ella— te admita entre ellos. Marcel se sorprendió de que Juliet siguiera el hilo de sus pensamientos. —Pues sí, exactamente, madame. Deseo con toda mi alma ser uno de sus alumnos. Juliet empezó a chuparse los dedos. Del melocotón sólo quedaba el hueso limpio sobre la mesa. Marcel estaba atónito, turbado, como si nunca hubiera visto hacer aquello a nadie, ni siquiera a un niño. Juliet se lamió primero un dedo con la lengua, luego otro. Después, alzando la mano como un abanico, metió la lengua entre el índice y el pulgar. Poco a poco se lamió toda la mano como si fuera una golosina, y cuando hubo terminado apoyó en ella la barbilla con el codo sobre la mesa. Ni por un instante había dejado de mirar a Marcel. —Quieres ir a la escuela —suspiró. Los aretes de oro se movían ligeramente en sus orejas entre las oscuras ondas de sus cabellos. —Sí, madame. Es lo que más deseo en el mundo. —Hmmmm… Así que por eso vuelve a casa —dijo con una voz inexpresiva que todavía le puso más nervioso—, no por lo que dice en la carta. —Oh, no, no, no puede ser cierto — se apresuró a tranquilizarla Marcel—. Estoy seguro de que lo que dice en la carta es verdad, madame. Vuelve a casa por… por usted. Era espantoso. Sin darse cuenta había estado diciendo justo lo más inadecuado. Volvió a ver a Juliet tal como la había visto al entrar en la habitación: con el retrato en las manos y hablando en susurros. El único sonido era el de la brisa. Los árboles oscilaban, murmuraban contra el cristal para luego retirarse. Juliet le miraba con sus ojos negros, con aquella suave tersura en el rostro. Ni una arruga de preocupación en la frente. Sólo la sutil fragilidad de la piel en torno a los ojos y en el cuello traicionaba su edad. —¿Tienes calor, cher? —dijo en voz muy baja, apenas moviendo los labios —. ¿Estás cansado? —Tendió un brazo por encima de la mesa, como una serpiente, y sus largos dedos juguetearon con los botones del chaleco de Marcel. Él no había visto en toda su vida una mujer más hermosa. Hasta las diminutas arrugas de los ojos eran exquisitas; la piel era allí un poco más pálida, más suave tal vez al tacto. Marcel bajó la vista de pronto, con un asomo de timidez, y se quedó contemplando sus pechos. Los pezones se le marcaban en la seda, y hasta se veía el oscuro halo a su alrededor. Ella había subido la mano hasta su nuca y, cuando le tocó la piel, Marcel sintió un temblor que se concentró en una súbita excitación prohibida que crecía inconfundiblemente entre sus piernas. Juliet le acariciaba el pelo. Por un instante Marcel no vio nada más que la seda del brazo que ella apretaba contra la redondez de su pecho, pero se obligó a mirarla a los ojos, a ser un caballero y no el niño que ella parecía pensar. Juliet se levantó y le hizo señas para que se pusiera también en pie. Aunque ya no le acariciaba, Marcel sentía todavía el contacto de sus dedos. Una nube tapó el sol. Luego otra. La habitación quedó en penumbra. Juliet estaba junto a la cama, bebiendo de un jarro de plata. Se volvió hacia él y se lo ofreció con las dos manos. Marcel se acercó, ensordecido con el ruido de sus propios pasos, y bebió. Su sed era mucho mayor de lo que había imaginado, y en un momento el jarro quedó vacío. Cuando alzó la vista no pudo dar crédito a sus ojos. El súbito desgarrón que había oído eran los corchetes del vestido que ella se había quitado y que ahora sujetaba contra sus hombros desnudos. Marcel vio la línea de su pierna, la curva de sus caderas; la expresión fija de sus ojos negros era casi de terror. Marcel no podría describir jamás la sensación física que le invadió, la inmediata pasión arrebatadora que lo nubló todo, que apagó cualquier atisbo de razón. Sabía que debía salir corriendo de la habitación, pero no tenía la más mínima intención de hacerlo. Cuando Juliet se le acercó y le rodeó la cintura con el brazo, Marcel se convirtió en un hombre con un solo propósito: arrancarle aquel vestido de seda roja. Con un suave apretón, ella comenzó a desabrocharle la camisa. Marcel no recordaba cómo le había desnudado, sólo que él jamás lo había hecho tan deprisa, con tan pocas contemplaciones. Juliet dejó caer el vestido para meterse entre las sábanas. Marcel se agachó junto a ella. Sentía en los brazos y el rostro el frescor de la brisa que entraba por las ventanas y agitaba los cabellos de Juliet. Ella le besó en la boca y él se sintió de inmediato torpe y rígido en su pasión. Notaba en el pecho la presión de unos pezones duros. La sangre le latía en las sienes. No supo qué hacer, y por un instante oyó el murmullo ansioso de todas las voces de su infancia que le conminaban a marcharse, a coger su ropa y huir. «¡Esto es vergonzoso!», clamaba el coro. Pero sobre su lento y predecible eco surgió una voz que resonaba en los largos pasillos del tiempo, una voz que no necesitaba lenguaje para declarar con estentórea autoridad: «¿Pero estás loco? ¡Adelante!». Tenía en la mano el magnífico satén de su pecho, esas mismas curvas que le habían trastornado en sus sueños. Puso allí los labios y se detuvo, temeroso y sin aliento. Hasta el roce de las sábanas le excitaba: no lograría contenerse. Pero ella le guió con mano rápida y experta hasta el húmedo pelo entre sus piernas. Él apretó los dientes y gimió al penetrarla. Nunca había visto ese lugar. Tampoco ahora; sólo sentía deslizarse en la palpitante abertura, como si en toda su vida no hubiera hecho otra cosa que dirigirse hacia ese abrazo, y en su creciente pasión ardieron todas las fantasías de su infancia y desaparecieron para siempre. Entonces la oyó gritar. Estaba roja como la sangre y sufría. Tenía el rostro y los pechos encendidos y lanzaba un sordo sonido, como si se ahogase. ¡Se estaba muriendo en sus brazos! Pero cuando quiso liberarla, ella lo abrazó con fuerza y los súbitos movimientos de sus caderas lo transportaron al cielo. Era como si no se acabara nunca. Y luego terminó de la forma más definitiva posible. Tendido de espaldas, acariciado por la brisa como si fuese agua, le besó el pelo mientras ella apoyaba la frente en su mejilla. Estaba satisfecha. Se durmieron juntos. Al principio fue un sueño profundo que no dejó reminiscencias. Luego fue consciente de amarla, de sus brazos en torno a él, de la presión de sus pechos en la espalda, de sus piernas entrelazadas, y volvió a dormirse. No recordaba haber dormido nunca con nadie, ni siquiera cuando de pequeño estaba enfermo. Ahora le parecía delicioso, natural y muy dulce. Le asaltaron sueños que no eran sueños y en los que, vagando por la casa, encontraba agujeros en las escaleras y veía ratas. Poco antes de que la habitación quedara a oscuras supo que la cisterna estaba cerca, junto a las ventanas cubiertas de ramas. Abrió los ojos una vez y vio el perfil de Juliet. Dormida le pareció incluso más hermosa. Su piel emanaba un aroma a almizcle. Marcel se dedicó a saborear el olor que le había dejado en los dedos. Debieron pasar horas, pero él sólo supo que en un momento determinado, cuando soñaba con las cartas del arcón y algunas cosas triviales, se dio la vuelta, acalorado, y vio las flores del jarrón sobre la mesa. Pero eran enormes, como esos bonitos ramos que venden las floristas, y pensó vagamente que no se había despertado, que estaba soñando con roscas perfectas y plantas delicadas. Toda la habitación estaba en sombras, como sucede a veces entre el sueño y la vigilia. Y allí estaban las flores, blancas, casi luminosas, y junto a la mesa había un hombre. Un hombre. ¡Un hombre! Marcel se incorporó de un salto y se quedó mirándole fijamente, con los puños apretados en una instintiva actitud defensiva. Era un hombre, desde luego, de altura media y vestido con una elegante levita, camisa blanca de cuello almidonado y lo que parecía una corbata desanudada sobre los hombros, pero su rostro era tan oscuro que sólo se veía el resplandor de la luz en sus ojos. En el suelo, junto a él, una abultada maleta. Juliet se agitó, se dio la vuelta y tocó la espalda desnuda de Marcel. Y Marcel, sin aliento, supo sin sombra de duda quién era aquel hombre. Juliet lanzó un grito, le arrebató bruscamente la sábana para envolverse con ella y echó a correr hacia el centro de la habitación. —¡Chris! —exclamó—. ¡Chris! — repetía su nombre una y otra vez. Marcel observó completamente petrificado cómo se abrazaban. Christophe daba vueltas y vueltas con ella en los brazos y su risa se oía suave y profunda bajo los gritos y jadeos de su madre. Juliet le besaba la cara y el cuello y le daba golpecitos con los puños en los hombros. De pronto sus gritos se hicieron más profundos, más lentos, y una pena espantosa se reveló en su voz. Christophe se sentó en la silla de mimbre junto a la mesa y la abrazó. Juliet hundió la cabeza en su cuello. —Mamá —dijo él suavemente, acariciándole el pelo mientras ella sollozaba y repetía su nombre una y otra vez como si se le hubiera roto el corazón. Marcel se puso a toda prisa el pantalón y la camisa. No había tiempo para el chaleco, el reloj, el peine. Se metió los puños desabrochados en las mangas de la chaqueta, se dio la vuelta con la camisa abierta y vio que el hombre le miraba fijamente en el tenue resplandor. Juliet seguía llorando. Christophe bajó la vista hacia ella, para alivio de Marcel, y le levantó la barbilla para mirarla a los ojos. Su perfil quedó un instante a la luz mientras decía: —Mamá… —como si esa sola palabra transmitiera toda la elocuencia necesaria. Marcel, temblando y al borde de las lágrimas, se puso las botas, se metió los calcetines en los bolsillos y le encaminó hacia la puerta. —¿Quién es éste? —preguntó Christophe. Marcel se quedó petrificado. —Ah, sí… —Juliet se enjugó las lágrimas con el dorso de la mano—. Ah, sí, ven, cher. Es Christophe… —Pero al decir otra vez el nombre de su hijo se le rompió la voz y se estremeció. Lo besó de nuevo y luego lo abrazó con fuerza. Marcel no podía estar más consternado —. Ven, cher, ven ven ven —insistió ella, tendiéndole la mano. Le temblaban las piernas con tal violencia que tuvo que hacer acopio de toda su fuerza de voluntad para acercarse a la mesa. Cuando sintió que Juliet le cogía la mano, miró a Christophe a los ojos. Era el rostro del retrato, desde luego. Una cara cuadrada, perfectamente enmarcada en el pelo rizado, con una recta arruga en la frente y patillas de aspecto cuidado. Era un rostro bastante común que combinaba sangre mediterránea y africana, de rasgos pequeños, piel flexible de color marrón claro, y mandíbula cuadrada. En conjunto daba sensación de equilibrio. Era uno de esos rostros que en la vejez suele distinguirse por un halo de pelo cano y la grisácea línea de un bigote. Su expresión sin embargo no se asemejaba a la cara sin vida del retrato. Poseía un fuego interior que casi parecía amenazador a la luz del crepúsculo. Tenía algo de burlón o de furia absoluta. Marcel se agitó. —Es un chico muy listo —dijo Juliet. Todavía lloraba, y en otro arrebato besó de nuevo a Christophe. Él la sostenía con el brazo derecho, como si no le pesara nada en el regazo, mientras con la mano izquierda le acariciaba el pelo. —Ya me lo imagino —dijo en un susurro, mirando a Marcel. Juliet pareció que no le oyera. —Me ha leído tus cartas, me contó que venías a casa, que lo decían los periódicos de París. —Se estremeció de nuevo entre sollozos. Christophe estaba mirando a Marcel. Alzó las cejas, fingiendo observarlo con interés. —Esos chicos te adoran, meten cartas por debajo de la puerta —dijo ella con vehemencia—. Pero éste, el hijo de Cecile, se acercó a mí como un caballero. No espiaba por las ventanas… «El hijo de Cecile». Era como sentir la cuerda en torno al cuello. ¿Cómo demonios podía ella saber que era el hijo de Cecile? Juliet parecía ignorar la hora, el día y el mes en que vivía. ¡Pero sí que sabía que era el hijo de Cecile! Marcel no escuchaba ya lo que estaba diciendo. Por un instante pensó que tal vez podría decir algo, encontrar una buena explicación, pero la idea murió antes de nacer. —Y la escuela… me ha contado lo de la escuela —decía Juliet—. Y quería conocerte, por supuesto. Christophe sonrió con ironía y tendió la mano con ojos fríos. —¿Ah, sí? Pues ya nos hemos conocido. Marcel le estrechó la mano mecánicamente. Era fuerte y fría. «Perfecto», pensó, y se apartó demasiado deprisa, mientras Christophe dejaba caer lentamente el brazo en la cintura de su madre. —¿Sabes lo que creo de esa escuela? —dijo ella, enjugándose los ojos con la sábana, que apenas le cubría el pecho. Marcel apartó la mirada—. Creo que es la razón de que hayas vuelto, que no has venido por tu madre… —¡Ay, mamá! —exclamó él moviendo la cabeza. Entonces la besó. Era la primera cosa espontánea que había dicho. Ahora la miraba como si la viera por primera vez y la abrazó como si no la hubiera abrazado hasta entonces. Marcel se apresuró a murmurar que tenía que irse. Ya se dirigía hacia la puerta cuando Juliet le dijo: —Yo le hablaré de la escuela, cher. Christophe, quiere ir a tu escuela. —Parece bastante precoz para ir a la escuela, —le replicó él sarcástico ante la mirada de inocencia de su madre. —¡Ah! —Juliet hizo caso omiso de sus palabras, que no comprendía—. Adiós, cher. Vuelve mañana. —Sí, vuelve —dijo el hombre con una sonrisa malvada. Marcel estaba al borde de las lágrimas. Cuando se dio la vuelta, ella tiró suavemente de él y apoyó la mejilla en su pecho. El muchacho se apartó despacio y, tras murmurar una educada disculpa, atravesó a toda prisa la casa, bajó las escaleras y salió a tropezones a la calle. El sol se ponía sobre el río tiñendo el cielo de rojo. Marcel estaba llorando. Cuando llegó a su casa se detuvo entre los plátanos para contener las lágrimas, resuelto a que nadie las viera, a que nadie supiera dónde había estado ni lo que había hecho. —V— E ra de noche. La brisa transportaba la humedad del río y el olor de la lluvia. El calor del día había remitido y las largas cortinas de encaje se alzaban y caían contra la ventana de la habitación de Marcel. La lámpara de la mesa llameaba débilmente. En ese momento oyó los pasos de Lisette en la cocina y por el porche. —Es mejor que coma algo, michie —intentó convencerle con su francés criollo—. Venga, michie, abra la puerta. Marcel siguió tumbado, mirando el techo. Lisette se acercó a la ventana. «Que intente ver algo si quiere», pensó él. No le importaba. —¡Está bien! Como quiera, michie. ¡Se morirá de hambre! —le gritó ella antes de marcharse. —Mon Dieu! —suspiró Marcel mordiéndose el labio. Si no hacía algo por evitarlo, se echaría a llorar otra vez. Había subido corriendo a su cuarto, y su madre se había precipitado detrás y se había puesto a llamar a la puerta mientras él sujetaba el pomo con mano temblorosa. —¿Cómo has podido? ¿Cómo has podido? —chilló, hasta que le obligó a taparse los oídos. Marcel tardó un momento en darse cuenta de que era imposible que su madre supiera lo que en realidad había hecho. Lo que la preocupaba era lo de la escuela. Le habían expulsado, ¿y qué? Y ahora Lisette le gritaba como si fuera un niño. Por la mañana le había servido el bacon quemado y le había servido el café frío. Se estaba poniendo furioso, pero entonces se dio cuenta, soltando una seca carcajada, de que estaba condenado a morir. Y entonces cayó sobre él aquella conocida opresión, el dolor sordo que le había acompañado toda la tarde, más sombrío que cualquier depresión. Había caído en desgracia con Christophe, y Christophe, si no lo mataba, de seguro que le azotaría hasta dejarlo casi sin vida. Le había dado vueltas desde todos los puntos de vista posibles, y de los azotes estaba seguro. Luego vendría la espantosa humillación y las preguntas a las que no respondería jamás. Muy pronto sabría todo el mundo lo que él ya sabía, que tenía cerradas para siempre las puertas de la escuela de Christophe, del mundo de Christophe. Se levantó de pronto, como ya había hecho cien veces aquella misma tarde, y se puso a caminar por la sala con los brazos en la espalda. Estaba inmerso en el cargado ambiente de la cama de Juliet. Volvió a sentir su desnudez, el perfume de almizcle y las manos cálidas que lo abrazaban con una obscenidad que le estremecía, que le mareaba. Había sido una violación. Ella estaba loca, todos sabían que estaba loca, él sabía que estaba loca. ¿Había oído algún rumor sobre ella en el que no apareciera la palabra «loca»? Y qué dolida estaba, con qué tristeza miraba el retrato de Christophe. Se había aprovechado de su dolor, había abusado de ella en su tristeza y desvarío, y Christophe le había sorprendido, le iba a matar y él merecía morir. Se vio ante Christophe, en un campo desolado y frío, diciéndole: «Me lo merezco, monsieur. No levantaré un dedo para evitarlo. Merezco morir». Quizá lo mejor sería ir ahora mismo a su casa y decírselo. Llamaría al timbre, si es que aún había timbre, y esperaría con las manos a la espalda hasta que acudiera Christophe. Pero no, aquello parecería hipocresía barata, parecería una súplica de clemencia de la que no se creía capaz, de la que no debía ser capaz. No, que Christophe eligiera el momento. Él tenía que esperar. Cerró los ojos, apoyado contra la ventana ante el frescor de la brisa, todavía con los brazos en la espalda. Aquel primer encuentro violento era tal vez la parte más fácil. El auténtico castigo, el infierno, llegaría después. Intentó imaginarse al Christophe que había conocido antes de esa tarde, el lejano y heroico escritor cuyos retratos seguían cubriendo la pared de su habitación. Intentó saborear la emoción que antes sentía ante la mera mención de su nombre. Pero aquel remoto y maravilloso escritor parisino era ahora de carne y hueso, era el hombre de ojos fríos e irónicos que le había mirado con desdén entre las sombras del dormitorio de Juliet. Marcel se había cerrado el acceso a esas dos enigmáticas figuras, y más que miedo sentía dolor. Las luces titilaban más allá de los robles y cipreses que se alzaban tras el garçonnière, un denso bosque que separaba las mansiones de la Rue Ste. Anne de las de la Rue Dumaine. Era un terreno salvaje y maravilloso de retorcidas higueras y plátanos de afiladas hojas, rosas silvestres y densas cascadas de hiedra, colgadas de las ramas de los robles, que a veces se alzaban con la brisa. Al atardecer cantaban las cigarras, acallando el tintineo y las charlas de los comedores y el grito de los niños, y confiriendo a toda la manzana una discreta intimidad. Ahora era un alivio no ver de las lejanas ventanas más que un súbito estallido de luces amarillas entre las hojas, como el titilar de estrellas. A Marcel siempre le habían encantado esas habitaciones. Cuando era pequeño entraba en ellas para ver el atardecer o para corretear por el suelo polvoriento. El verano anterior, monsieur Philippe había comenzado a llamarlo el garçonnière, y a las pocas semanas declaró con expresión de aburrimiento y encogiéndose de hombros: —La casa es muy pequeña. Debería marcharse y dejárosla a Marie y a ti. — Para Cecile fue un golpe—. Vamos, ma cher, en la plantación habría tenido que trasladarse mucho antes. Es de rigueur. —De rigueur! —le había contado Marcel a Richard con el mismo gesto de hastío. Richard se echó a reír. Claro, el hombre no quería que su hijo adolescente pudiera oírle cuando hacía el amor con Cecile. ¿Y qué? Marcel estaba encantado, y monsieur Philippe, fueran cuales fuesen sus motivos, intuía que para Marcel el traslado era estupendo. Se construyó una pequeña cama para la habitación pequeña y se subió una mesa, y una tarde monsieur Philippe trajo de la plantación unos cuantos cuadros viejos y enmarcados, oscurecidos bajo el barniz cuarteado, afirmando que quedarían muy bien en aquellas paredes. —Eh bien —suspiró al ver por todas partes los dibujos de Marcel. Le dio una calada al puro, dejó caer la ceniza y sonrió—. Haz lo que quieras, mon fils, al fin y al cabo son tus habitaciones. —Al día siguiente llegó una alfombra turca, ajada pero todavía hermosa y muy suave. Eh bien… había sido un refugio desde el principio. ¿Y ahora? Marcel se habría vuelto loco de no haber contado con aquel santuario. —Je suis un criminel —lanzó al aire el adorable epíteto. Se le volvieron a llenar los ojos de lágrimas. Se inclinó con delicadeza para bajar la llama de la lámpara, y a continuación se sentó junto a la ventana, con los pies apoyados en el alféizar. No era culpa lo que sentía por sus actos sino dolor. Había perdido a Christophe. Sólo una vez en su vida, cuando tenía trece años, había sentido una pérdida similar, y entonces se encontró tan solo como estaba ahora. Fue la pérdida de Jean Jacques, el carpintero. Segunda parte —I— E l año parecía haber comenzado bien. Las trece velas no implicaron mala suerte. Sin embargo, su madre le guiñó el ojo y le dijo bromeando: —Mala edad. La tarde transcurrió como otra cualquiera. Marcel fue a la iglesia con su tía Josette, que acababa de venir del Campo con el carruaje lleno de cestas de frutas de su plantación, Sans Souci. A Marcel le encantaba el nombre y lo repetía sin cesar mientras caminaban lentamente hacia la iglesia. Lo primero que hacía Josette nada más llegar era acudir al altar de la Virgen María y rezar allí un rosario para dar gracias por haber concluido sana y salva el viaje de Santo Domingo, años antes de que Marcel naciera. Sus hermanas, tante Colette y tante Louisa, entraban en paroxismo días antes de estas visitas y con la ayuda de Cecile se dedicaban a renovar completamente su tienda de ropa de la Rue Bourbon y el gran piso de arriba, donde vivían. Esas mujeres habían criado a Cecile, después de traerla desde Santo Domingo en el viaje, por el que tante Josette daba las gracias. ¿Qué había en su vida antes de aquella tarde en la que tante Josette y él habían salido hacia la iglesia? Sólo rutina y acontecimientos tales como el comienzo del colegio, las cenas con la familia de su nuevo compañero, Richard Lermontant, el cambio de estaciones, el Mardi Gras y las largas tardes que pasaba con su amiga Anna Bella Monroe leyendo novelas inglesas, hablando de piratas y paseando cogidos de la mano como hermanos junto a las acequias de las afueras, donde nadaban los pececillos y croaban las ranas entre las hierbas. Y el tedio, un tedio total y absoluto que hacía del cielo azul un monstruoso y eterno tejado, y del milagro de las mariposas blancas algo hipnótico y en cierto modo irritante. Tante Josette era una excéntrica mujer que en su vejez prefería la elegancia a la estupidez en el atuendo. Llevaba el pelo gris recogido en un moño y vestía de azul oscuro hiciera el tiempo que hiciese, a veces con el adorno de un pequeño lazo casi siempre negro. Mientras caminaban le hablaba en voz baja y firme. Leía los carteles de las tiendas y las notas funerarias pegadas en las farolas, señalaba los lugares donde los adoquines de las aceras eran «un desastre» y se alzaba las faldas cuidadosamente sobre sus finas botas de cuero. De pronto se detuvo y señaló con la cabeza al carpintero, Jean Jacques, que estaba a su puerta. —Ese hombre ha aprendido solo todo lo que sabe —susurró. Marcel oyó estas palabras como si fueran una súbita luz en aquel mundo del que nada le interesaba, y se volvió a mirar a Jean Jaques. —Incluso a leer y escribir —añadió su tía. Marcel había visto a Jean Jacques un centenar de veces: era un viejo mulato de Santo Domingo con la piel mucho más oscura que Cecile y un pelo gris que era como de lana. A menudo asustaba a los niños. Caminaba con las manos a la espalda y vestía un ajado abrigo de grandes bolsillos que le llegaba más abajo de las rodillas. Las arrugas de la cara le daban una expresión siniestra, como si fuera a emprenderla a patadas con todo el que se le acercara, cosa que nunca hizo. Cuando estaba en misa movía los labios en silencio mientras pasaba las páginas de su misal. Nunca dejaba de echar al cepillo algunas monedas, y a veces incluso gastados billetes de dólar. Su tienda siempre había estado en la Rue Bourbon. Hacía todo tipo de muebles por encargo: muebles de madera o piezas recubiertas de damasco y terciopelo. Pero fue esa tarde de invierno, paseando solo por las calles a la caída de la tarde, cuando Marcel vio en realidad por primera vez a Jean Jacques. Las puertas de su tienda estaban abiertas al ajetreo de la calle, y al fondo se veían las ascuas encendidas de la estufa. A la cálida luz de sus humeantes candiles, con las mangas remangadas sobre los codos, arrodillado entre sus virutas, Jean Jacques movía suavemente el formón de plata sobre la pata de una silla. Parecía que en lugar de tallar la madera estuviera descubriendo bajo ella una maravillosa curva oculta. Junto a la puerta había una hilera de sillas a la venta; otras colgaban de las paredes entre las sombras. En las estanterías destacaban rollos de tela y en una mesita, tan perfecta como si estuviera destinada a soportar un trofeo y cuyo barniz francés relucía opaco, yacía un libro abierto en el que se veían largos renglones escritos en tinta morada. Aquí y allá había gruesos catálogos y grabados de muebles tomados como modelo, y en un banco de trabajo estaban todas las herramientas que el carpintero utilizaba con la reverencia con que un sacerdote se lava las manos a un lado del altar. «Ese hombre ha aprendido solo todo lo que sabe», oyó de nuevo aquella grave y enigmática voz, más cargada de significado por lo que tenía de monótona. «Incluso a leer y escribir». Las palabras se fundieron con aquel aromático lugar que vibraba bajo la fina lluvia con la magia de un escenario. Los transeúntes eran ciegos. Poco tiempo después, cuando Jean Jacques ya había visto muchas veces a Marcel, que solía quedarse parado en la puerta de su taller durante media hora o más, le invitó a entrar. Hizo café en el hornillo de hierro y lo sirvió con leche en tazas de porcelana. El carpintero bebió media taza, con un puño apoyado en la cadera, y volvió al trabajo. Marcel, sentado muy tieso en su silla, preguntó educadamente el nombre de esta herramienta, el estilo de ese arcón, la clase de aquella madera, y esperó con paciencia las respuestas, que a veces se demoraban tanto que parecía que el hombre se hubiera olvidado de ellas, pero que al final siempre llegaban: esta herramienta es un formón para madera y esta otra un cincel para piedra. Jean Jacques colocó una pieza de mármol en el tablero de una mesa, después de limar los cuatro cantos hasta hacerlos suaves al tacto. Rudolphe Lermontant, el padre de Richard, apareció una tarde con unas tablas atadas con una cuerda. —Mire usted —dijo enfadado mientras el anciano desataba y cogía las maderas lacadas—. Era una mesa magnífica y va y se les cae de la carreta cuando venían de Charleston. A veces les… —Se dio un puñetazo en la mano —. Me dicen que no tiene arreglo, que toda la cola se ha soltado, pero no me lo puedo creer. Era para mi hija. —Lanzó una furiosa mirada a Marcel, que se había apartado tímidamente a un rincón —. Tú conoces a Giselle, ¿verdad? El anciano la tuvo terminada a finales de la semana. Era una joya de caoba y palisandro. El diminuto cajón se deslizaba bajo el tablero como dotado de mágicas ruedas. Incluso la llave giraba de nuevo en el bronce pulido de la cerradura, cuando antes había estado atascada en el óxido. —Hay muchas que han perdido la llave —dijo Jean Jacques, maravillado, como si lo más notable de todo el asunto fuera ese golpe de suerte. —Monsieur —replicó Rudolphe, atónito—, estoy dispuesto a pagar lo que me pida. Mi abuela compró la mesa cuando esta ciudad era una colonia amurallada. Jean Jacques se echó a reír moviendo los hombros en silencio. —No le diga nunca eso a un vendedor, monsieur. —Pero escribió la cifra en una hoja de papel amarillo, y Rudolph pagó al instante. Ese mismo domingo, cuando Marcel fue a cenar a casa de los Lermontant, vio la mesita junto a las pesadas cortinas francesas de las ventanas. Sostenía una lámpara de bronce que arrojaba su luz sobre el curvo cajón, la pulida llave y las patas talladas. —¡Y la ha hecho alguien! —susurró acariciando la superficie, que parecía cera. —¡Marcel! —Rudolphe chasqueó los dedos a su espalda. Toda la sala estaba llena de cosas hechas con cinceles, sierras, cola y aceite, suaves paños y diminutas puntas; cosas hechas por manos que las tocaban como si fueran criaturas vivas que hubieran crecido hasta asumir su forma perfecta. —Muchacho —le susurró Rudolphe cogiéndole por los hombros—, ¡a veces tienes la mirada más perdida que el tonto del pueblo! Marcel y Jean Jacques congeniaban. Marcel nunca tuvo que justificar su presencia. Se limitaba a entrar sin ruido mientras el anciano trabajaba o hablaba con sus clientes o se sentaba a su mesa para llenar su libro, no con largas columnas de cifras sino con frases y párrafos que escribía con rápidos rasgos de la pluma. Nunca hubo necesidad de decir gran cosa, pero a Marcel le quemaba una pregunta que no podía formular: ¿cómo lo has hecho?, ¿cómo has aprendido todo esto tú solo? Siguiendo el dibujo de un libro, Jean Jacques hizo un macetero dorado para la rica Celestina Roget, que quedó tan contenta que se puso a aplaudir como una niña. En otra ocasión, tras visitar la sala de una anciana mujer blanca de la Rue Dumaine, le hizo tres sillas a juego con la única que había sobrevivido al viaje desde Francia. A veces enhebraba con dedos retorcidos la aguja para coser los bordes de un paño de damasco antes de tapizar con él una silla o un canapé. Pero ¿cómo empezó todo? ¿Estaba en lo cierto tante Josette? Ella lo había afirmado con mucha rotundidad, pero luego había vuelto a Sans Souci, su plantación de Cane River, antes de que Marcel pudiera estar con ella a solas. En realidad no importaba si había tenido maestros. ¿Cómo había conseguido aprender? ¿Qué era lo que había hecho destacar a aquel hombre entre los demás y le había conferido el don de convertir la paja en oro? Para Marcel, a veces el aprender representaba un suplicio. Sólo después de una larga tutela con su amiga Anna Bella y de un arduo trabajo en las clases de monsieur De Latte, se le había abierto el maravilloso mundo de los libros. Pero incluso ahora tenía que luchar contra todas sus innatas inclinaciones para sacar algo coherente, si no hermoso, de los versos latinos que en realidad no comprendía. Cómo envidiaba a Anna Bella, que leía en inglés con la misma facilidad que en francés y, acurrucada en una silla junto a su cama, se reía en voz alta con las páginas de Robinson Crusoe o se dejaba cautivar por el hechizo de una novela de amor. Pero Marcel, un niño de almidonadas camisas de lino irlandés y abrigo de terciopelo, no podía en modo alguno formularle al anciano tales preguntas. Habría sido de mal gusto revelar una admiración que se estaba convirtiendo en amor. Marcel ansiaba cogerle la escoba de las manos al final del día o ayudarle a limpiar el aceite de la pata de una silla mientras se iba oscureciendo. Pero Marcel no había tocado una escoba en su vida, y sus manos descansaban inmóviles a sus costados, sin una sola mancha en sus finos dedos ni en sus cuidadas uñas. Nadie comprendía qué hacía allí. Cuando volvían de clase, Richard le dejaba en la esquina con gesto de indiferencia. Las calles estaban llenas de talleres de negros libres, gente de bien, desde luego, pero que trabajaba con las manos. ¿Qué había en ello de fascinante? Sobre todo para Marcel, que tenía el estigma del hijo de un plantador, nacido para los salones y las copas de cristal como si hubiera sido criado en la casa grande y no entre gente de color. En una ocasión en que Cecile vio a Marcel en el taller, se dio la vuelta bajo su parasol. Marcel se sintió humillado hasta que comprobó que Jean Jacques no había visto nada. —Me han dicho que en ese taller estás como en tu casa —le dijo su madre esa noche en la cena—. ¿Me quieres explicar por qué? Marcel se puso a juguetear con la comida del plato. —No quiero verte por allí — prosiguió Cecile, al tiempo que con un gesto le pedía más sopa a Lisette—. Marcel, ¿me oyes? No quiero verte con ese anciano. —¿Por qué? —El chico alzó la mirada como si despertara de un sueño. —Eso es lo que te he preguntado yo. ¿Por qué? Pero Marcel no hizo ningún caso. Los domingos le resultaban espantosos porque el taller de Jean Jacques estaba cerrado, pero los demás días acudía en uno u otro momento. A veces, henchido de orgullo, se quedaba un momento al cuidado del taller mientras el carpintero iba al patio trasero a alimentar el fuego con los desechos del día. Por fin, una tarde en que estaba mirando el libro abierto, Jean Jacques, que había estado escribiendo desde que Marcel había entrado en el taller, se volvió para decirle: —Es mi diario. —Pareció como si hubiera leído la pregunta en la mente del muchacho. Marcel se quedó sorprendido. Jean Jacques llevaba un diario, como los escritores y plantadores. Entonces se propuso comenzar uno inmediatamente. ¿Cómo no se le había ocurrido antes? Jean Jacques se echó a reír al ver su expresión. —¡Hay que ver cómo miras el libro! ¡Ni que estuviera vivo! —El anciano movió la cabeza, cerró el diario con cuidado y le pasó las manos por la cubierta—. Para mí es algo precioso. Hace cuarenta y nueve años, cuando dejé Cap François, no tenía nada más que la ropa que llevaba puesta y un diario igual que éste. ¿Lo ves? —Jean Jacques señalaba el pequeño dormitorio al fondo del taller. Marcel vio una hilera de libros sobre la estantería de la cama —. Aquél es el libro que comencé en Cap François, y los otros son los que he ido escribiendo durante cuarenta y nueve años. —¿Pero qué escribe usted, monsieur? —preguntó Marcel. —Todo —sonrió el anciano—. Cómo comienza el día y cómo termina, lo que hago y lo que le pasa a la gente. Todo lo que sucedió en Santo Domingo. Los acontecimientos que vi con mis propios ojos y los que me contaron. — Jean Jacques hablaba despacio, pensativo, con la mirada perdida como si estuviera viendo las cosas que mencionaba—. Supongo que habrás oído muchas historias de aquellos tiempos — prosiguió mirando a Marcel. Se levantó de la silla y se estiró, con las manos en la espalda. Al hacer aquel gesto parecía un hombre joven, pero luego se le encorvaron los hombros como antes y volvió a ser un anciano. Se acercó al banco de trabajo con paso lento y miró las herramientas. En aquellos instantes había dicho más que en todo el tiempo que habían pasado juntos. A Marcel le gustó su modo de hablar. Su francés era casi perfecto, aunque no formal. Hablaba como un caballero. —Tus tías te han contado muchas cosas —le dijo Jean Jacques—. Me refiero a madame Colette y madame Louisa. Me acuerdo de cuando llegaron, y también de tu madre, que era una niña así de alta. —Hizo un gesto con la mano para indicar la altura. Claro que tante Colette y tante Louisa hablaban de Santo Domingo, pero Cecile era demasiado pequeña para acordarse de nada. Sus tías hablaban de las ricas plantaciones de la Plaine du Nord y de su casa en Puerto Príncipe donde recibían a los oficiales franceses con sus regios uniformes, bebían champán con los generales y murmuraban sobre las locas orgías de Pauline, la hermana de Napoleón, que se había pasado la guerra celebrando bailes y cenas. Todos los nombres de Santo Domingo emocionaban a Marcel, al igual que las imágenes de aquellos bailes que duraban hasta el alba y los barcos que con las velas henchidas surcaban el Caribe en dirección al puerto de Nueva Orleans. Y además estaban los bucaneros. «Habladme de los bucaneros», les pidió una vez, acurrucado entre sus inmensas faldas. Ellas se echaron a reír, pero Anna Bella le había leído una historia inglesa sobre los piratas. —Sí, monsieur —replicó Marcel, y se precipitó a hablar de los oficiales franceses y del champán, y de cómo los esclavos negros se habían revelado y los oficiales franceses se habían marchado con el ejército, y cómo sus tías se habían ido también. Quería aparentar que sabía mucho, pero se dio cuenta de que sus conocimientos eran triviales, frases banales muchas veces repetidas pero nunca explicadas. De pronto se sintió avergonzado. La expresión de Jean Jacques había cambiado. Se había quedado inmóvil junto a su banco, mirando a Marcel. —Oficiales franceses —dijo entre dientes—. Oficiales franceses y fiestas hasta el amanecer. —Movió la cabeza —. Menudas historiadoras están hechas tus tías. Conste que lo digo con el debido respeto. —Miró la silla que estaba tallando, dobló una rodilla como si hiciera una genuflexión y presionó el damasco con el que la tapizaba. Tenía junto a él la caja de clavos y un martillo en la mano. —Poseían una gran plantación en la Plaine du Nord —prosiguió Marcel—. Tante Josette vivía allí, pero tante Louisa y tante Colette vivían en la ciudad de Puerto Príncipe. Lo perdieron todo, claro. Se perdió todo. —Eh bien, se perdió todo —suspiró Jean Jacques—. Yo podría decirte muchas cosas de los oficiales franceses. Podría contarte una historia muy diferente de los oficiales franceses que mataron a mi amo en Grand Riviére y torturaron al capataz en la rueda. Por un momento Marcel no estuvo seguro de haber entendido bien. Luego le pareció que desaparecían todos los ruidos de la calle. Sintió como una conmoción y se estremeció. Había oído bien. Jean Jacques había dicho «mi amo». ¡Jean Jacques había sido esclavo! Marcel jamás había oído mencionar a nadie que hubiera sido esclavo. Claro que había esclavos mulatos, esclavos cuarterones y esclavos de piel tan clara como la suya, además de esclavos negros, pero no eran gens de couleur, gens de couleur criollas que habían sido libres durante generaciones, siempre libres, libres desde tiempos inmemoriales… ¿o no? —¿Te hablaron alguna vez esas damas de la batalla de Grand Riviére? —preguntó Jean Jacques. No había reproche en su voz. El anciano cogió un clavo y se lo puso entre los dos dedos de la mano izquierda con los que sujetaba el paño—. ¿Te hablaron alguna vez del mulato Ogé, de cómo dirigió a los hombres de color en la batalla de Grand Riviére y de cómo los franceses lo capturaron y torturaron en la rueda? A Marcel le pareció que se le notaba la vergüenza. Le ardían las mejillas y tenía las manos húmedas. ¿Qué importaba que Jean Jacques hubiera sido esclavo? Marcel se debatía con ello, oyendo claramente la voz de su madre en la mesa, tan sans-façon, «no te quiero ver con ese hombre». Y se odió en ese momento. Habría preferido morir antes de que Jean Jacques supiera lo que estaba sintiendo. Intentó, en su confusión, volver a lo que Jean Jacques acababa de decir y contestó apresuradamente, muy nervioso: —No, monsieur, nunca me hablaron de Ogé. —Le tembló la voz, sin poderlo evitar. —No, ya me imagino. Pero deberían haberlo hecho. Los jóvenes deberían saber de aquellos tiempos, de los hombres de color que murieron. Sólo ahora empezó a captar Marcel el significado de sus palabras. —¿Qué es la tortura de la rueda, monsieur? —No podía imaginar una batalla de hombres de color contra hombres blancos. No sabía nada sobre el particular. Jean Jacques se detuvo con el martillo sobre el clavo de bronce. —Primero le rompieron los brazos, las piernas y la columna, y luego lo pusieron en una rueda, con la cara hacia el cielo, y lo dejaron allí mientras Dios tuvo a bien conservarle la vida. —Hizo una pausa y prosiguió sin alzar la vista —: Yo estaba entonces en Cap Françoise, pero no fui a la Place d'Armes. Habían acudido demasiados blancos a la Place d'Armes a ver el acontecimiento. Los plantadores habían venido del campo. Yo fui más tarde, cuando ya habían colgado a los otros hombres de color que iban con él. Pero a mi amo no lo capturaron. Mi amo murió en el campo de batalla y no pudieron colgarlo ni torturarlo en la rueda. Marcel estaba aturdido, con la vista clavada en Jean Jacques. —¿Pero cómo pudo pasar eso? — susurró—. ¿Cómo pudieron luchar los hombres de color contra los blancos? Jean Jacques le miró un momento, y en su arrugado rostro apareció una sonrisa. —Menudas historiadoras son tus tías, mon fils —dijo, con la misma suavidad de antes—. Los hombres de color lucharon contra los hombres blancos que comenzaron la revolución en Santo Domingo antes de la revuelta de los esclavos. En realidad la cosa empezó en Francia, con las palabras mágicas Liberté, Egalité, Fraternité. Ogé, un hombre instruido, había estado en París, cenando y bebiendo con aquellos hombres que eran amigos de los negros de las colonias y creían en sus derechos. Jean Jacques dejó el martillo y cerró la caja de clavos. Se levantó despacio, como si le dolieran las rodillas, y después de girar su silla hacia Marcel se sentó con las manos en las piernas, respirando pesadamente. —Bueno, en París debió parecer muy lógico que Ogé volviera a Santo Domingo para reivindicar los derechos de su pueblo, las gens de couleur. La verdad es que nadie había dicho todavía gran cosa sobre la libertad de los esclavos, pero comprenderás, mon fils, que era imposible que los plantadores blancos de Santo Domingo concedieran a las gens de couleur los mismos derechos de los que ellos disfrutaban. Así que Ogé reunió un pequeño ejército en Grand Riviére. Mi amo estaba allí. Yo le supliqué que no fuera, le rogué que no hiciera esa locura, pero había dejado de ser mi amo. Yo era libre, y él me respetaba. Me respetaba de verdad. — El anciano recorrió con los ojos el rostro de Marcel—. Al final se fue con el pequeño ejército de Ogé. Se enfrentaron a los franceses, y los franceses los aplastaron. »Cuando todo terminó, cuando tus tías ya habían venido aquí con tu madre… bueno, habían pasado trece años. Los blancos habían luchado contra los negros y los negros se habían defendido y luego habían atacado. Al final todos los de color se unieron y expulsaron a los franceses… a esos oficiales franceses de los que te hablaban tus tías… y a la famosa madame Pauline, la hermana de Napoleón. Los echaron a todos. »No sé si quedaría algún acre de tierra de cultivo… algún acre de café o de azúcar, o de algo… No sé si quedaba un solo palmo de la isla que no hubieran quemado diez veces. No lo sé. Yo me marché muy al principio, Corpé de Cap François en los primeros días de la sublevación de los negros. Permaneció sentado, sin moverse. Apartó la vista de Marcel y se quedó mirando al frente, como viendo todas aquellas cosas. Marcel se había quedado sin habla. Cuando Jean Jacques le miró de nuevo pareció buscar en su rostro la chispa de una respuesta, alguna señal de comprensión. Pero él no había oído jamás ni una palabra de todo aquello. Siempre había pensado que su gente había estado junto a los blancos, que había sido expulsada con los blancos, y en ese momento tenía la misma sensación que últimamente le oprimía, la sensación de no saber, de no comprender nada. Jean Jacques miró la puerta abierta. —¿Notas la brisa? —preguntó—. Se acaba el invierno, y pronto llegará la tarde. —Se levantó y se estiró como había hecho antes—. Es la hora del Ángelus, mon fils. Marcel había oído el sordo tañido de la campana de catedral. —Pero, Monsieur —comenzó—, la revolución… ¿duró trece años? —Debes irte a casa, mon fils —dijo Jean Jacques—. Nunca te marchas tan tarde. Marcel no se movió. Siempre se lo había imaginado de una forma muy sencilla. Una noche los esclavos se alzaron y lo incendiaron todo. «Blancos y negros, les daba igual —le había dicho muy a menudo tante Colette con un débil gesto de su abanico —. Quemaron todo lo que teníamos». Estaba emocionado y asustado al mismo tiempo. Le parecía encontrarse al borde de un espantoso abismo conjurado por la visión de hombres de color luchando con hombres negros. Apenas oyó la voz de Jean Jacques: —Vete, mon fils. Tu madre se enfadará si no te vas. —¿Pero me lo contarás mañana? — preguntó Marcel, ya en pie y mirándole intensamente. Jean Jacques se quedó pensativo. La sensación de vértigo se acentuó en Marcel, una sensación acorde con la penumbra de la calle y la tenue luz del taller. Observó el rostro oscuro del carpintero y se arrepintió de haber preguntado con tanta vehemencia. Le había dado demasiada importancia, y muchas veces, cuanto más desesperadamente se quiere una cosa, más cuesta de conseguir. —No lo sé —contestó el anciano—. Me parece que ya te he contado bastante, quizás incluso demasiado. —Se quedó mirando a Marcel. —Pero monsieur… —No, mon fils, algún día podrás leerlo todo en los libros. Creo que deberías saber lo que ocurrió, porque era tu pueblo. —Movió la cabeza—. Ya lo leerás en los libros. —Pero monsieur, yo no tengo esos libros, ni siquiera los he visto. Como no los pida en las librerías… —Oh, no, no. No se te ocurra preguntar por ellos en las librerías — dijo Jean Jacques con el ceño fruncido, un gesto que Marcel le había visto hacer muy a menudo—. Algún día te daré mis diarios para que los leas. Te los dejaré cuando me muera. ¿Los leerás? ¿Te interesan? Al ver que Marcel no contestaba, insistió: —Dime, mon fils… —No quiero que se muera. Jean Jacques sonrió, pero ya estaba cerrando las contraventanas y diciéndole de nuevo que tenía que marcharse. —II— M arcel había empezado a cambiar. Cecile se dio cuenta y suspiró: «Eh bien, tiene trece años». El chico salía de casa sin decir adónde iba, y a veces acudía por su cuenta al piso de sus tías. Los domingos, en la mesa ellas siempre comían en la casa si no estaba monsieur (Philippe) les hacía preguntas sobre Santo Domingo y parecía aburrirse cuando le hablaban de todas las riquezas que se perdieron y de los maravillosos jardines llenos de flores y de plátanos cargados de fruta madura. —¿Pero cómo fue la revolución? — preguntó bruscamente una tarde. —No tengo ni idea, mon petit —se apresuró a contestar tante Louisa—, porque tuvo lugar sobre todo en el fuerte. ¡Fue una suerte que Josette pudiera escapar! Cecile, muy nerviosa, cambió rápidamente de conversación y se puso a hablar del cumpleaños de Marie. Dijo que el encaje bordado había sido carísimo, que ella tenía pensado algo más práctico y que Marie estaba creciendo demasiado deprisa. —Nosotros teníamos la taberna de la calle Tchoupitoulas y cuentas en los bancos, mientras ellos se ganaban la vida arrancando malas hierbas de los campos. —Vamos arriba —le susurró Richard al oído, pero Marcel apartó la mirada, con una cara tan inexpresiva que parecía de cera. Días más tarde, cuando vagaba por el salón, absorte en sus pensamientos y molesto por todos los ruidos de la casa, miró los retratos de tante Josette y tante Louisa y dijo: —No son mis tías auténticas, ¿verdad? Cecile, que ya estaba muy preocupada por él, dejó caer el bordado. —¡Me trajeron cuando no era más que una niña —exclamó—, y me dieron mi ajuar! ¿Cómo te atreves a hablar así de ellas? —Fue un extraño momento. Ella nunca había mencionado que estuviera en deuda con nadie. Algunas veces, cuando le tomaban medidas, comentaba lo mucho que odiaba coser, y Marcel sabía que Cecile había pasado veintiún años cosiendo en la tienda de sus tías. Tante Louisa, dos días más tarde, le aseguró mientras le ofrecía una copa de jerez: —Pues claro que soy tu tía, ¿quién te ha dicho lo contrario? ¿Quién te ha metido esas ideas en la cabeza? Tenía el pelo negro rizado en las sienes. Su rostro de tez oscura era viejo aunque todavía hermoso, con un ligero toque de colorete. Había despachado a su último amante hacía tres años: un viejo viudo blanco de Charleston que se atusaba continuamente el bigote. El hombre tenía gallos de pelea y caballos de carreras y había enseñado a Marcel a jugar al faraón. —Pero no tenemos parentesco de sangre —replicó Marcel. Se hallaban en la sala trasera de la casa de su tía. Las ventanas estaban abiertas al patio, y por encima de los lejanos ruidos de la calle se oía el constante tintineo de la fuente. —Sí que hay parentesco —afirmó ella. Se acercó a él y le acarició los hombros y el cuello—. Tú eres mi pequeño —le dijo al oído—. Ése es el parentesco. —No tienes que preocupar a tu madre con estas preguntas, Marcel — terció entonces tante Colette sin levantar la vista de su libro de cuentas, siempre tan práctica y tan franca—. No haces más que preguntar por Santo Domingo. ¿Qué sabes tú de Santo Domingo? Tu madre era una niña cuando se marchó, pero los niños tienen memoria. —Se quitó los anteojos de oro y le miró con seriedad—. Apenas nos dio tiempo de coger la ropa… y no puedes ni imaginarte la de plata que tuvimos que dejar… ¡Todavía me pongo mala cuando lo pienso! Marcel movió los labios a la vez que ella, repitiendo las palabras que había oído tantas veces, pero su tía no se dio cuenta, y los ojos de Marcel no reflejaban burla alguna. —¿Cómo es que os trajisteis a mi madre? —preguntó. Las dos se quedaron atónitas. —Marcel —comenzó Colette—, ¿de verdad crees que podíamos dejar allí a la niña? —Eso quiere decir que erais amigas de sus padres… Lo miraban como si lo estuvieran evaluando por primera vez. Louisa se inclinó sobre el periódico y se quedó absorta en él, como si Marcel no estuviera allí. —Cher, el padre de tu madre tenía la mayor plantación al norte de Puerto Príncipe —dijo Colette por toda explicación—. Era amigo de todo el mundo. Claro que el hombre no era consciente de que había nacido con… —Marcel, aún no has tocado tu copa —dijo Louisa sin apartar la vista del periódico—. Siempre pides una copa de vino, como un auténtico caballero y… Marcel se apresuró a tomar un sorbo. Al dejar la copa derramó un par de gotas. —¿Su padre era blanco? —¿Pero es que no lo sabes? — preguntó Colette—. Claro que era blanco. Era un buen hombre, aunque un poco torpe. —¿Qué quieres decir con eso? —Fue una torpeza quedarse allí después de lo que pasó —le explicó Colette—. Cuando se fue el ejército francés y los negros se hicieron con todo, los blancos que estaban en su sano juicio se marcharon. Sin embargo, ese diablo negro, el general Dessalines, les dijo a los plantadores blancos que se quedaran, que eran necesarios, que tenían que volver a sus tierras para reconstruir las plantaciones, y ellos le creyeron. Pero la verdad, cher, es que ese diablo los odiaba, y a nosotros también. Odiaba a todo el que no fuera negro como él, porque antes de ser el poderoso general Dessalines había sido esclavo. —No quiero hablar de estas cosas, me dan dolor de cabeza. —Louisa dejó el periódico y se llevó los dedos a las sienes. —¡El chico quiere saber! —dijo Colette—. Cher, no le digas ni una palabra de esto a tu madre, ¿me oyes? La verdad es que mataron a todos los franceses blancos de la ciudad de Puerto Príncipe, hombres, mujeres y niños. Un oficial de color iba por las calles matando a los niños, ¿te imaginas? ¡Matando niños! ¡Lo vi con mis propios ojos! Y tu madre, que era casi un bebé, estaba allí, en la calle. Claro que se veía que no era blanca, pero de todos modos… —¡Cállate ya! —exclamó Louisa. —No, no, por favor. —Marcel se apresuró a cogerle las manos con fuerza —. Sigue, tante Colette. ¿Dónde estaba mi madre? —En la calle. La gente caía muerta a su alrededor. Te lo juro, Marcel, te he contado muchas historias fantásticas en mi vida, pero te juro que el agua que caía en la alcantarilla era del color de la sangre. Louisa había apartado las manos de Marcel y las tenía entrelazadas en el regazo. —Cecile es mi pequeña —dijo con la vista gacha—. Mi pequeña. —… Y al padre de tu madre, un hombre blanco, lo colgaron de un gancho encima de la puerta, justo enfrente de nuestra casa, Marcel. El gancho le atravesaba la barbilla y la sangre le empapaba la ropa. Estaba muerto, claro, llevaba horas muerto. Y ruego a Dios que ya hubiera muerto cuando le colgaron. Y tu madre, que era un bebé, estaba allí, en la puerta, y el oficial blanco iba por la calle matando niños a golpe de bayoneta. Estaban por todas partes y sacaban de sus casas a hombres, mujeres y niños, les daba igual… Sólo porque eran franceses, sólo porque eran blancos. —Me estoy poniendo enferma — dijo Louise, llevándose la mano a los labios—. Cierra las persianas, Marcel. —¡Deja en paz las malditas persianas! —exclamó Colette—. Como te decía, Marcel, la niña estaba allí. Y fue Josette la que… —¡Quieres dejarlo ya, por el amor de Dios! —estalló Louisa. —No lo voy a dejar. Yo creo que si es bastante mayor para interesarse, también es bastante mayor para saber. A ver si así deja de volver loca a su madre con tanta pregunta sobre Santo Domingo. Mírame, Marcel. No le digas nada a tu madre. Tu madre no quiere saber nada de aquello. —¿Qué hizo tante Josette? Louisa fue cerrando una tras otras las persianas, dejando la sala en la penumbra. —Pues Josette vio a esa pobre criatura en la calle, descalza, porque la verdad es que ese hombre nunca cuidó de ella. Se limitaba a darle de comer de su propio plato en la taberna, pero nada más, nunca peinaba sus hermosos cabellos ni le lavaba la cara. La pobre no tenía ni zapatos. Estoy segura de que no había tenido unos zapatos en su vida. ¿Quieres parar ya, Louisa? Aquí no se ve nada. ¡Abre las persianas! —¿Pero qué pasó? —insistió Marcel. —Josette no sabía lo que era el miedo. Nosotras estábamos aterradas, Marcel. Le dijimos que no saliera, que a la niña no le harían nada, que estaban matando sólo a los niños blancos… Pero ella abrió la puerta y bajó la escalera. «Yo voy a por la niña», dijo, y salió a la calle. Se acercó al muerto colgado del gancho y cogió a tu madre. Imagínate. Tuvo que agacharse y apartar al muerto para coger a la niña. ¡Y cómo chillaba la criatura! Ya podía estar muerto su padre, que ella no quería separarse de él ni a tiros. ¡No puedes imaginarte cómo chillaba! —¡No sigas! —pidió Louisa. Colette se dio la vuelta. Louisa estaba de espaldas a las persianas, con las manos entrelazadas y el rostro en sombras. Marcel miraba fijamente las gotas de vino derramadas. Tendió la mano muy despacio hasta coger la copa. —Después de aquello nunca la perdimos de vista —dijo Colette con voz queda—. Cuando Josette volvió a Sans Souci quiso llevarse a tu madre, pero ella se metió debajo de la mesa, justo en esta habitación, y se cogió a la pata con todas sus fuerzas. Quería quedarse aquí con tante Louisa y conmigo. La verdad es que nos extrañó que rechazara así a Josette y nos prefiriera a nosotras. Josette dijo que la niña ya había sufrido bastante, que se quedara si quería. Se hizo el silencio. Marcel apuró muy despacio la copa de jerez y la dejó en la mesa. Luego apoyó la cabeza en la mano. —Vete a casa, Marcel —dijo Luisa, con voz grave. —Déjale —terció Colette. —Vete a casa —insistió Louisa—. Y a tu madre ni una palabra, ¿me oyes? Cuando Marcel llegó a su casa encontró sobre la mesa del comedor una tela de encaje blanco. El último sol de la tarde se reflejaba en todos los cristales. En esos momentos, cuando el día era claro y caluroso, parecía que el brillo de la luz se combinara con el aire para convertir los muebles de caoba y todos los adornos en una ruina decadente envuelta en remolinos de polvo. El sol relucía en el suelo encerado y convertía el retrato de Sans Souci en un bruñido espejo. Marcel, sentado con las manos en las rodillas, se miraba los dedos y las venas del dorso de las manos. No se oía más que el zumbido de las moscas. Luego se oyeron unos pasos en el camino y el chirrido de la puerta. Marcel vio perfilada la silueta de su madre, como un reloj de arena; delgadas muñecas, finos dedos que cerraron con delicadeza el parasol. Cecile se acercó a él con la frente arrugada y los ojos brillantes, recogiéndose con la mano la falda de tafetán verde. Llevaba al cuello un camafeo colgado de una cinta de terciopelo negro sobre los festones de encaje blanco de la pechera. —¿Marcel? El chico permaneció con el rostro impasible. Su madre le parecía un ser atemporal, una criatura no nacida sino surgida de pronto, cuando las costumbres habían alcanzado una cima perfecta en la que ella encajaba. Ahora que se acercaba a él era como uno de esos adornos, como uno de esos encajes que siempre la rodeaban, algo sólido y exquisito que formaba parte de todo el conjunto. Ante ella se abría un abismo. Era como si la puerta de la mansión de Ste. Marie diera paso al caos. Si Marcel se hubiera precipitado hacia ella habría podido encontrarse colgado sobre el precipicio. En la espantosa oscuridad se agitaba la historia, el hedor de los campos quemados, los tambores, los rostros negros de los esclavos. Marcel se levantó con un escalofrío. Era como si hasta los muros se desintegraran, como si el cristal de los candelabros estuviera en llamas. Cuando salía por la puerta principal oyó por primera vez que ella le llamaba. —III— L a lluvia inundaba las calles. Al mediodía había alcanzado los adoquines de las aceras y entraba en las tiendas, lamía los escalones de las casas y convertía las estrechas calles en charcos de barro. El jardín de Ste. Marie era un lodazal. Pero por la tarde amainó. El sol se vertió sobre el agua y Jean Jacques volvió al trabajo después de limpiar el taller y bajar las sillas que había colgado en la pared. Antes encargaba a otros el dorado de sus muebles, pero este año, por aburrimiento o por pura fascinación, no lo sabía, decidió hacerlo él mismo. Hundió el pincel en la cola que se había estado ablandando al fuego y se puso a pintar invisibles volutas en el ovalado marco de un espejo. Luego levantó cuidadosamente el pan de oro con la punta de un pincel seco y sopló para que cayera en una fina rociada. A Marcel le pareció que las volutas cobraban vida, perfectas y doradas. El carpintero se detenía de vez en cuando a descansar, encendía un cigarrillo y seguía hablando. —… No sé lo que hubieran podido enseñarme de no haber estado yo dispuesto a aprender, pero lo cierto es que era mucho más que disposición, era pasión, una auténtica pasión. —La palabra le resultaba poco familiar y la pronunciaba con énfasis—. No dejaba en paz al viejo carpintero. Él, claro está, no quería perder el tiempo conmigo. Mi madre no era más que una trabajadora del campo y yo era uno de los muchos arrapiezos descalzos que jugaban en la calle. Marcel observó su perfil recortado contra la luz cegadora del exterior. En la esquina de la Rue Bourbon con la Rue Ste. Anne todavía quedaban charcos de agua. Un simón giró bruscamente y salpicó el taller. Los niños chillaban y reían. —Yo no hacía más que trastear con sus herramientas. Él me decía que no las tocara, pero no le hacía ni caso. Me quedaba allí pegado a él, preguntándole sin cesar qué estaba haciendo, para qué eran aquellos clavos. Claro que él no hacía muebles como éstos. Arreglaba cosas, sobre todo barandillas de porches o contraventanas. También hacía sillas y mecedoras, o mesas y bancos para la cocina, y a veces para otros esclavos. —¿Entonces cómo aprendió a hacer buenos muebles? —preguntó Marcel. Jean Jacques se quedó pensativo. —Primero aprendí lo básico, y luego me centré en lo que realmente quería hacer. Yo creo que si un hombre aprende bien una cosa, luego puede aprender casi todo lo que se proponga. Miró a Marcel, que estaba sentado como siempre en un taburete junto al hornillo. El fuego de derretir la cola se había apagado hacía tiempo, y una limpia brisa atravesaba el taller. Ni el calor ni la humedad parecían afectarle. Había aprendido que en días como ése debía moverse despacio, caminar despacio. Su ropa estaba impecable, aunque el brillo de sus botas nuevas no había sobrevivido al barro de las calles. Jean Jacques le sonrió, casi con melancolía. Marcel se sorprendió. —En la tierra de mi amo había trabajadores del campo, hombres que venían de África y que cuando se acababa la jornada hacían objetos… — Abrió la mano y entrecerró los dedos como si quisiera agarrarlos—. Obras de arte —dijo finalmente—. Tallaban la caoba más dura con un simple cuchillo y hacían cabezas, cabezas de aspecto africano con los labios mucho más grandes que los de cualquier negro y unos ojos que no eran más que hendiduras. El pelo lo hacían en trenzas en la parte de arriba de la cabeza, trenzas que se iban enroscando y enroscando y que a veces se enlazaban en torno a las orejas. Tenían un aspecto muy salvaje, muy… muy africano. Te aseguro que esas cabezas eran de los trabajos más finos que he visto jamás. El tallado de las trenzas, de las orejas perfectamente equilibradas… Todavía recuerdo la suavidad de la madera cuando estaba pulida, y el aspecto que tenían a la luz del fuego. Te aseguro que un hombre que pueda hacer algo tan perfecto, una obra de arte como aquélla, puede hacer con sus manos lo que quiera: este pequeño secreter o aquel fauteuil, si realmente lo desea, si lo desea de verdad. —¿Pero cómo aprendió usted a leer y a escribir, monsieur? —Por fin Marcel había encontrado el momento adecuado para preguntarlo. —Como han aprendido muchos otros… —rió Jean Jacques— con un libro. Mi amo me dio una vieja Biblia. La verdad es que tenía la cubierta rota. Yo se la pedí a mi amo y él me dijo que podía quedármela. Cogí la Biblia y me senté con ella en las escaleras de la casa. Ya no era tan pequeño y me dedicaba a ayudar en las faenas de la casa. Muchas veces no me necesitaba nadie. De hecho había muchos días en que lo único que tenía que hacer era ir a buscar la pipa de mi amo por las habitaciones o subir al piso de arriba a por tabaco. Así que me ponía en la galería, entre la madreselva, y cada vez que podía le preguntaba al amo el significado de una palabra. A veces, claro, tenía que preguntarle lo mismo muchas veces, pero al cabo de un mes ya leía yo solo tres renglones, y cada vez que aparecían esas palabras en otras partes de la Biblia las reconocía. Al cabo de un año ya leía cuatro páginas. No sé de qué te sorprendes, mon fils. Muchos hombres han aprendido así. Una tarde pasó algo muy especial. Mi amo estaba en el gran sillón de la galería y me dijo: «Jean Jacques, ya que estás siempre con esa Biblia, ¿por qué no me lees un poco?». Yo me puse a su lado y le leí las cuatro páginas y unos cuantos renglones más que ya había aprendido. «Jean Jacques —me dijo—, cuando me puedas leer cualquier página de esa Biblia, cualquiera, desde el principio hasta el fin, te daré la libertad.» —El carpintero soltó una risa queda—. Entonces ya no hubo quien me parara. Marcel no pudo ocultar el exquisito placer que la historia le producía. —«¿Qué quieres ser?», me preguntó cuando llegó el momento… —¿Cuándo ya podía leer cualquier página? Jean Jacques asintió con un guiño. —Le leí el Apocalipsis de san Juan. Marcel se echó a reír, encogió los hombros y metió las manos entre las piernas. —Le dije que quería ser carpintero, como nuestro señor Jesucristo. Pero ahora, cuando lo pienso, creo que lo que me pasaba era que estaba resentido con aquel viejo esclavo carpintero que no quiso enseñarme a utilizar sus herramientas. Quería demostrarle que podía ser tan bueno como él. Más tarde mi amo me mandó a Cap François a aprender el oficio. Primero me dediqué a la construcción de escaleras y aprendí a hacer las mejores escaleras para las casas más ricas de la ciudad. A los muebles me dediqué cuando me establecí por mi cuenta. Se calló un momento, observando a Marcel. El muchacho estaba recordando con gran deleite todas las escaleras que había visto, sobre todo la larga escalera de la casa de los Lermontant que se curvaba elegantemente sobre el pequeño rellano y giraba sobre sí misma para ir a dar al segundo piso. —Pero los mejores muebles los hice en Nueva Orleans —prosiguió Jean Jacques—. Los hacía a partir de los que veía cuando iba a las casas para hacer las escaleras o para arreglarlas, o fijándome en los dibujos de los libros. Una vez hice una escalera para tu tante Josette. —Volvió a observar a Marcel —. Un verano vino de Cane River y me dijo: «Jean Jacques, quiero que vengas a hacerme una escalera a Sans Souci». Marcel recordó las veces que Josette les había invitado a todos a ir a visitarla, recordó las excusas de Cecile y su propia pasión por la vida de la ciudad. Siempre había pensado que el campo era aburrido. Pero si fuera a Sans Souci vería la escalera, caminaría por ella, tocaría la barandilla y podría observar cómo estaba hecha. —Vinimos en el mismo barco —dijo Jean Jacques—. ¿Sabías que tu tía y yo vinimos en el mismo barco? Trece años más tarde ella volvió a Santo Domingo, decidida a encontrar a sus hermanas. Al final se las trajo, y a tu madre también. Una sombra cruzó el rostro de Marcel. —¿Qué pasa? —preguntó el anciano. Marcel se encogió de hombros. —Dígame, monsieur, ¿cómo aprendió a escribir? —¡Qué preguntas tienes! Marcel miraba el diario abierto. Él también había intentado llevar un diario, pero sólo había escrito tonterías como «Me levanté, desayuné a las siete, fui al colegio». —¿Cómo crees que aprendí? —rió Jean Jacques—. Copiando las palabras que había escrito otra gente, o las de los libros. Se hizo el silencio entre ellos, como tantas otras veces. Jean Jacques tenía otra hoja de pan de oro en la punta del pincel. Se le había quedado un poco pegado en los dedos. El carpintero miró el espejo ovalado. —Piensas demasiado, mon fils. —Me gustaría que me contara… que me explicara las batallas de Santo Domingo. Jean Jacques se detuvo. Luego sacudió la cabeza, pero sin mover las manos. El pan de oro no se cayó del pincel. —Ya no te puedo contar más. Me parece que hice mal en hablarte de ello… —Su expresión era sombría. —¿Por qué? —No es decisión mía, mon fils. No soy yo quien debe decidir si tienes que saber esas cosas. Pero recuerda, cuando me muera te dejaré todos mis libros. —No hable de la muerte, monsieur —dijo Marcel sin poder contenerse. —¿Por qué no? He vivido demasiado, he visto demasiado. Tengo demasiados recuerdos de los viejos tiempos. —El carpintero prosiguió con su trabajo. —Pero ahora todo es mejor, ¿no? — preguntó Marcel—. Ya no hay guerras ni batallas. Ahora estamos en paz y se puede hablar de esas cosas, ¿no? —¿En paz? No me has comprendido, mon fils. Los recuerdos no me hieren el alma. —Había vuelto a dejar el pan de oro como si desesperara ya de proseguir con su trabajo. Se limpió las manos con un trapo que cogió del banco—. En algunos aspectos, aquellos tiempos fueron mejores que éstos. Había luchas, es cierto, había derramamientos de sangre, y no quiero pensar en la cantidad de hombres que murieron en ambos bandos. Pero en cierto sentido, aquellos tiempos eran mejores —entornó los ojos como queriendo ver su propio relato—, porque gracias a la dureza y a la crueldad de la tierra los hombres no tenían las ideas tan rígidas. Torturaban a los esclavos, los asesinaban con malos tratos que a ningún plantador se le ocurriría emplear aquí, y los esclavos se sublevaron y devolvieron toda esa crueldad. Pero las ideas no eran tan rígidas. Cabía la esperanza de que las gens de couleur, los blancos… incluso los esclavos que conseguían la libertad, pudieran… —Jean Jacques se detuvo y movió la cabeza—. He vivido demasiado —dijo—. Demasiado. —IV— M arcel lloraba en las escaleras del garçonnière. Cecile, desesperada y sin saber qué hacer, había mandado a Marie a casa de los Lermontant. —¡Te han estado buscando por todas partes! —exclamó retorciéndose las manos—. ¡Si hubieras estado en el colegio te habrían encontrado! ¿Qué te pasa? ¿Por qué te comportas así? — Tendió la mano hacia él, pero Marcel se apartó bruscamente y le dio un puñetazo a la cisterna. En ese momento entró en el jardín el mismísimo Rudolphe Lermontant con su abrigo de lana negra. Al ver a Marcel se le suavizó la expresión del rostro. —No puede estar muerto. ¡No puede ser! ¡Nadie se muere así! Anoche estaba aquí, hablando conmigo, y estaba bien… —Escúchame, Marcel —comenzó Rudolphe con voz grave—. Jean Jacques murió mientras dormía. Si no me equivoco, debió de morir mucho antes de la medianoche. Es probable que ni siquiera cenara. Estamos en pleno verano, y sabes perfectamente que no se lo podía mantener con este calor. Aun así, Marcel, por ti lo habría tenido allí todo lo posible. Te mandé a buscar, pero no estabas ni en el colegio ni en tu casa. Anda, ven conmigo. Tienes que hacer un esfuerzo. Ven, vamos al cementerio. Te enseñaré su lápida para que puedas presentarle tus respetos. Marcel se apartó de la mano que le tendía. El rostro de Rudolphe reflejó por un instante la indignación que sentía. Luego resopló y apretó los labios. —El taller está vacío, vacío — resolló Marcel—. ¡Es imposible que haya desparecido así, sin más! ¡No quiero ver su tumba, no pienso verla! ¡No puede estar enterrado! —A las tres el taller no estaba vacío —dijo Rudolphe—. Estaba lleno de gente que le lloraba. Le querían mucho. Marcel intentó ahogar el sollozo que tenía en la garganta. —¿Y sus libros, monsieur? — suplicó—. Han desaparecido. Y esa vieja criada me echó de la casa. —El muchacho apretó los dientes. No advirtió la inquisitiva mirada que Rudolphe dirigió a Cecile ni el gesto de su madre, que levantó la barbilla con un imperioso movimiento de cabeza. Lisette los miraba desde la puerta de la cocina. Cecile miró fijamente a Rudolphe, con las manos en la cintura. —¿Qué libros? —murmuró el hombre, sin apartar la vista de Cecile. —Sus diarios, monsieur. Él me los prometió, me dijo que quería que los tuviera yo. Fui al presbytère, pero el cura no sabía nada. Han desaparecido… —Levántate, Marcel —le dijo Cecile precipitadamente. Rudolph seguía con los ojos fijos en ella. —Los deseos de los muertos son sagrados, madame. —¡No acepto órdenes de un tendero! ¡Libros! ¡Yo no sé nada de libros! Lisette se giró hacia el caminito que llevaba al jardín trasero. Marcel vio cómo su madre y Rudolph se miraban, este último con expresión furiosa. —Tendero o no, era su voluntad — siseó Rudolphe. —No me estoy refiriendo al carpintero, monsieur, sino a usted. —Mamá, ¿qué estás diciendo? — preguntó Marcel con tono impaciente, desesperado. Rudolphe estaba rabioso. Se quedó un momento con los puños cerrados y luego echó a andar, pero enseguida se dio la vuelta. —¿Qué pasa? —Marcel se levantó, agarrándose a la barandilla y enjugándose las lágrimas del rostro—. ¿De qué hablabais? —Era evidente que su madre estaba enfadada. Le temblaba el labio y tenía los ojos entornados—. ¡Mamá! —Más vale que se marche, monsieur, y que me deje atender a mi hijo —dijo ella fríamente. —Usted ha destruido esos libros — replicó él con tono igualmente frío y controlado. —Fuera de esta casa. Esa noche Marcel yacía en la cama, borracho hasta la incoherencia. Se había pasado toda la tarde en el saloncito de su amiga Anna Bella Monroe, detrás de la casa de huéspedes de la esquina. Fue ella la que finalmente le escondió el vino. —No le has perdido —le dijo, pero él replicó entre lágrimas que no creía en «esas cosas». A través de su dolor le pareció que era toda una dama, y no simplemente su Anna Bella. Claro que siempre había sido una dama, incluso de niña. Ahora, a sus quince años, brillaba en sus ojos un maravilloso equilibrio que calmaba el torbellino interior de Marcel. —Quiero decir que siempre te quedará lo que había entre los dos. Eso no te lo puede quitar nadie. Lo llevas aquí —dijo, tocándose el pecho. Su rostro era adorable y perfecto bajo la suave cabellera negra. Marcel la besó entonces para demostrarle su amor. Anna Bella siempre había comprendido lo que sentía por Jean Jacques, cuando ni Richard ni nadie lo entendía. Al notar la infantil redondez de su barbilla y la sedosa piel de su rostro, desapareció todo el dolor de la pérdida. Ella lo apartó suavemente, y en la habitación de al lado, madame Elsie, su vieja niñera, golpeó el suelo con su bastón. Marcel no habría podido llegar a la puerta de su casa si no le hubiera llevado Anna Belle. Ahora apenas se daba cuenta de que ya no estaba, que se encontraba solo en su habitación y que Lisette había abierto en silencio la puerta. La criada llevaba algo envuelto en su delantal. Marcel la miró con ojos entornados y sintió un vago temor ante el gesto reverente con que ella sostenía algo, como si tuviera una especie de poder. Le hizo pensar en los fetiches, esos objetos malolientes que le cosía en la almohada cuando estaba enfermo. —Los muertos están muertos — susurró—. Tráeme una botella de whisky, Lisette. Te daré un dólar. —Ya ha bebido bastante. Mire, siéntese. Apartó el delantal y le enseñó los restos quemados de un libro con el lomo ennegrecido y la cubierta arrugada. —Lo saqué de entre las cenizas, michie. Hasta me quemé las manos. Siéntese. Marcel se lo arrebató al instante y al abrirlo vio la letra de Jean Jacques. —Se los trajo Richard Lermontant, michie. No haga caso de lo que ella diga —estaba hablando de su madre—. En todos había una nota con su nombre, hasta ahí sé leer. El viejo se los dejó y yo vi que ella les prendía fuego con sus propias manos. He podido rescatar éste escarbando entre las cenizas, michie. Los demás se han perdido. ¿Qué había allí? Fragmentos. Se pasó todo el verano intentando descifrarlo, pero estaba tan quemado que no encontró ni una sola frase completa. Observaciones sobre el tiempo, datos de una transacción, algunas compras de maderas importadas, la referencia de un ahorcamiento público, y aquí y allá las fechas que databan el libro en 1829. El resto había desaparecido para siempre. Era el único documento que quedaba de toda una vida, la única reliquia de una caligrafía sesgada llena de arabescos y una cuidada relación entre la exquisita tinta morada y la limpieza absoluta que había mostrado la página, como si el hombre que había aprendido solo todo lo que sabía se hubiera aplicado en escribir las palabras con la misma meticulosidad con que lo hacía todo. Llegó el mes de octubre. Marcel tenía catorce años. —V— M arcel leía noche y día, en el colegio se sumía en sus ensoñaciones, escuchaba con atención la charla de los pescaderos, paseaba sin rumbo y le parecía que el mundo era un lugar extraño lleno de maravillas. Una tarde se detuvo ante el escaparate de un relojero e intentó ver y oír todos los relojes que daban la hora a la vez detrás del cristal. Mientras desayunaba leía periódicos en francés y en inglés, sin hablar con nadie. Cuando llegaron las lluvias de octubre se dedicó a pasear entre las altas hierbas del cementerio, mirando de reojo la lápida del nicho de Jean Jacques, uno más entre los muchos excavados en los blanqueados muros. Sólo para la primera comunión de Marie accedió a mostrar una expresión humana. Besó a su hermana en las mejillas y en la fiesta bebió jerez, comió pastel y dedicó rígidas sonrisas a los amables comentarios de sus tías, comentarios que olvidaba al instante. Escribió su nombre en su diario, Marcel Ste. Marie, y su mano se detuvo. ¿De dónde había sacado Cecile su apellido? ¿De sus oraciones? «Descalza, despeinada y con la cara sucia». Después de la cena se la quedó mirando mientras ella se recogía las mangas de tafetán. Los esclavos dejaron ante ella un barreño de agua caliente, como siempre, y Cecile fue fregando con cuidado los platos de porcelana que luego confiaba a las manos de Marie. Al acabar se secó las manos y se miró los óvalos perfectos de las uñas. Cuántas veces, en las largas noches estivales de su infancia, cuando el calor húmedo reblandecía sus sábanas y cargaba el aire, la había oído gemir en sueños y la había visto incorporarse en la cama como una muñeca con las manos en la cabeza. Entonces se levantaba en silencio, el camisón reluciente bajo la oscilante luz de la vela, y bebía del jarro cogiéndolo con las dos manos. «¡Y cómo chillaba la criatura! Ya podía estar muerto su padre, que ella no quería separarse de él ni a tiros. ¡No puedes imaginarte como chillaba!…». Después de beber parecía todavía sumida en su sueño y se giraba una y otra vez, como si no pudiera encontrar la cama. La gente aún seguía diciendo que Marcel era un ángel, un hijo devoto, a veces incluso perfecto. ¿Es que estaban todos locos? Marcel los miraba ceñudo, como si lo que decían fuera una monstruosidad. Con el nuevo resplandor de lucidez que amenazaba con consumir todos los objetos mundanos, volvió los ojos hacia sí y se dio cuenta de que siempre había sabido la verdad de su mundo, que la respiraba como el mismo aire. ¿Quién había dicho que la distinción consistía en lavarse las manos constantemente, sufrir cuellos almidonados, bajar la voz en el salón y dejar un poco de sopa en el plato cuando se tiene hambre? El mundo era de cristal, como los ángeles de la repisa de la chimenea, destinados a romperse bajo la acometida de una palabra cruel. «¿Por qué has quemado esos libros? ¡Cómo has podido!». «¡No me levantes la voz! ¡Te recuerdo que soy tu madre!». Ella se estremeció en sus brazos. Marcel sentía los ganchos de su corsé, las capas de encaje. Ella le hundía las manos en el pelo y la cara en el cuello, y sus labios temblaban. «Has hecho una cosa horrible, mamá». «No lo sabía —gritó ella amargamente—. No lo sabía». Y yo soy parte de esto, se dijo ante el óvalo de un espejo, fingiendo la rigidez de un viejo retrato hasta que la imagen llameó ante sus ojos con vida propia y le obligó a apartarse, con las manos en la cabeza y sin aliento. ¿Cómo podía él haber asimilado esa desesperada necesidad de construir un mundo respetable, como si fuera la pasión de Cecile por el chocolate o su aversión hacia el color rojo? Lo había respirado como el aire, sí, pero alguna mácula debía tener que le había convertido en un actor perfecto. ¿Qué era? Se vio sentado en el taburete, al fondo del taller de Jean Jacques, con las manos relucientes e inmaculadas como las mesas pulidas, las sillas de la reina Ana, las lunas de los armarios. Algún defecto había en él. ¿Qué era? Marcel hundió la pluma en la tinta para escribir su propio diario. ¿Había odiado la infancia desde siempre? ¿Había aborrecido ser niño? ¿Había elegido voluntariamente otro camino, herido y confundido por esos rígidos límites? Los juegos le producían un aburrimiento mortal. Las tediosas repeticiones de su maestro, monsieur De Latte, le exasperaban. Pero su prodigiosa mente había colegido lo que se esperaba de él, y eso le había llevado a refugiarse en una actitud evasiva en la que no tenía cabida a la inocencia. Hacía gala de una templanza ejemplar, se inclinaba a besar la mano a las damas, miraba ceñudo a los que hablaban en la iglesia y contemplaba las humillaciones con desprecio, buscando siempre la moderación. «El hijo de madame Cecile es un chico tan bueno, tan perfecto. Está hecho todo un hombrecito». Mi hombrecito, su hombrecito. Pertenecía a los adultos, era su tesoro. Y un perfecto mentiroso. Pero entonces no lo sabía. Le había parecido muy natural, tan natural como las largas tardes que pasaba con Anna Bella, lejos del alboroto de los chiquillos en la calle, oyéndola leer novelas inglesas, con los pies junto al brasero y mirando los festones del techo. Ya era una mujer a los doce años, y con la impecable elegancia de una mujer adulta. Jugaban a la dama y al caballero. Anna Bella había comprendido su pasión por Jean Jacques y no le reprochaba que se hubiera apartado de ella para ir al nuevo mundo del taller del carpintero. Cuando Marcel iba a verla, ella le hacía té inglés en una tetera de porcelana. Luego estaba Richard, que era el auténtico caballero y que había tratado a Marcel como a un hombre desde que se conocieron. Cuando Marcel llegó a la academia de monsieur De Latte, Richard se destacó entre sus grises e inexpresivos compañeros para indicarle un asiento vacío, le dio la bienvenida a la clase y le dijo que luego podían volver juntos a sus casas. Marcel, aterrorizado hasta la médula en el nuevo ambiente, no olvidaría jamás aquel detalle, el apretón de manos que quería decir: «Somos hombres, somos hermanos». Fue la suya una amistad que duraría para siempre, lo cual hacía más doloroso el conflicto que ahora había entre ellos. «Je suis un criminel!». Marcel se detenía a veces en medio de la calle con un estremecimiento, agarrándose los brazos como si tuviera frío, y Richard, atónito, murmuraba alguna trivialidad. Entonces, con un movimiento frenético como el de un pájaro, Marcel se lanzaba a correr por las calles atestadas, cruzaba la Rue Canal, llegaba a la estación de Carrollton Railroad y se pasaba horas en el tren, atravesando un mundo que no había visto jamás, el mundo de los altos robles y las blancas columnas de las casas de los americanos. En su infancia nada había sido real, pero ahora las cosas eran tan reales que le daban ganas de hablar en voz alta hasta con los árboles. Un día encontró a Anna Bella en la calle con un espléndido vestido de tafetán morado y el pelo recogido bajo un ancho y elegante sombrero. Llevaba un parasol que lanzaba sombras de encaje en las paredes. Marcel, sobresaltado al verla convertida en toda una mujer con sus finos guantes de terciopelo se quedó sin habla cuando ella le tendió la mano. Madame Elsie, su malvada dama de compañía, la apremió a seguir adelante. —Un momento, por favor, madame Elsie —respondió Anna Bella con su suave voz y su acento americano—. Marcel, ¿por qué no te vienes a pasear con nosotras? —Pero él vio la mirada de la anciana, la arrugada mano con la que empujaba a Anna Bella. ¿Habría visto aquel beso en el salón? ¿Habría oído sus sollozos de borracho por Jean Jacques? Se quedó allí Callado, mientras la vieja se ajustaba el chal, hasta que finalmente se apartó el pelo gris de la sien y dijo, encogiéndose de hombros: —Mais non. Ya no sois unos niños… Algo se había acabado. ¿Pero por qué? Un instinto oculto le impidió cuestionarlo. Marcel no se atrevía a hacer aflorar el tema a la superficie de su mente, y todos los días, cuando salía, se daba la vuelta para no ver la casa de madera, para no correr el riesgo de vislumbrar a Anna Bella en la puerta. Una noche que volvía solo de Benediction se encontró, no por casualidad, ante la alta fachada de la Salle d'Orleans, envuelta en la música de violines y bañada por el aire fresco, Entonces hizo lo que nunca había hecho: quedarse allí y girar la cabeza despacio pero sin vacilaciones hacia el alboroto que se oía tras las puertas abiertas. La calle estaba atestada de carruajes y las capas negras relumbraban al sacudirse la lluvia. Jóvenes blancos, a veces, cogidos del brazo, hablaban deprisa mientras atravesaban el vestíbulo, y más allá, en las amplias escaleras, Marcel alcanzó a ver los hombros desnudos de una mujer de color. Estaba sonando un movido vals, y a través de las altas ventanas francesas del piso de arriba se distinguían en las paredes las sombras de las parejas que bailaban: mujeres de color y hombres blancos. Las estrellas desaparecieron tras las nubes invernales y una voz, por encima del suave martilleo de la lluvia, le dijo lo que siempre había sabido, que nunca le admitirían en aquel lugar. En aquél y en todos los lugares como aquél sólo se admitían a hombres blancos, aunque Marcel podía ver por las ventanas a los músicos de color y percibía el movimiento de los arcos en los violines. Siempre habían existido esos salones, eran una tradición tan antigua como Nueva Orleans, así que ¿por qué pensar en ello? Marcel tuvo la súbita impresión de estar llamando a la desgracia. Era absurdo, aunque tal vez había sido en un lugar como aquél donde Cecile conoció a monsieur Philippe, y tal vez fue bajo ese mismo techo donde tante Colette había dado su aprobación a las promesas de Philippe: la promesa de que construiría la mansión de Ste. Marie, la promesa de que enviaría a Marcel a París cuando tuviera la edad adecuada. El nombre le asaltó con una nueva intensidad y tuvo la agitada visión de umbríos locales eje moda donde hombres de color bailaban con hermosas mujeres mientras la música hendía el aire del invierno. Vio todas las puertas abiertas ante él. —¿Qué significa esto para mí? — susurró en voz alta—. Pronto en París… —Pero entonces le distrajo otro pensamiento que ahora volvía a atormentarlo, como la cara de un niño apretada contra una ventana. Había pensado en Anna Bella, que esa noche debía estar con él pero no había podido ser. Habrían caminado cogidos de la mano bajo la llovizna, charlando suavemente. Él le rodearía de vez en cuando la cintura con el brazo; habría compartido con ella las angustias de su alma y habría llegado a comprenderlas mejor. Y era Anna Bella a quien ahora veía en una imagen difusa, arriba, en el salón de baile. Anna Bella, con el resplandor de las joyas de mujer en sus brazos desnudos. Se le aceleró el pulso y dio media vuelta para marcharse, pero lo que había estado pensando todo el tiempo, por qué no admitirlo, era que tal vez Anna Bella estaba destinada a eso: hombres blancos que le besarían la mano, hombres blancos susurrándole al oído. Su mente le gritaba: «Basta. Olvídalo. ¿Por qué tiene que preocuparte?». —París —susurró como si fuera un ensalmo—. París, la cité de la lumière… Pero había perdido a Anna Bella. ¡La había perdido! En toda la confusión de aquel desgraciado año se la habían arrebatado mucho antes de sufrir el dolor de dejarla por un nuevo mundo al otro lado del mar. Era como si se hubiera hecho adulta en el instante en que él se había dado la vuelta. Si siempre fue algo ineludible, ¿por qué no lo había sabido él? ¿Por qué todas las verdades triviales tenían que ser una conmoción? ¿Acaso no pasaba lo mismo todos los días a su alrededor? ¿De dónde había sacado esos ojos azules que le miraban desde el espejo? ¡Hombres blancos y mujeres negras! Era la alquimia de la historia. Pero Anna Bella… Había pensado que la tendría siempre, unidos como estaban por los años de infancia, por el brazo que ella le puso en los hombros cuando lloraba por Jean Jacques, por la dulzura de aquel beso que él se atrevió a darle por fin. «Basta. No pienses más». Y había sido algo que Marcel llevaba dentro lo que la había alejado de él, lo que la había apartado tanto como la malévola mueca de madame Elsie, una fuerza que crecía en su interior y que había impulsado la unión de sus labios. «Mais non, ya no sois unos niños…». No. Marcel notó de pronto que tenía sangre en las manos, y al mirárselas vio que se había clavado las uñas en las palmas. Ya no eran niños, no. Pero ¿y si… y si él no se fuera? ¿Y si no le estuvieran esperando las puertas abiertas al otro lado de los mares? La lluvia le martilleaba en las manos borrando la sangre que no dejaba de brotar. Arriba sonaba la música sobre las frías ráfagas de viento. Era una música encantadora. Marcel se puso a silbar, y al alejarse captó otra melodía en el aire, el agudo falsete de una voz negra que cantaba suavemente a su lado. Aminoró el paso y vio en la oscuridad los ojos brillantes de un cochero negro apoyado en su carruaje. Marcel conocía la canción y la letra, en patois criollo, y sabía también que iba dirigida a él: Milatraisse courri dans bal, cocodrie po'té fanal. Trouloulou! C'est pas zaffaire a tou, c'est pas zaffaire a tou. Trouloulou! «La niña amarilla acude al baile, el hombre negro le ilumina el camino. ¡Hombre amarillo! Ya no tienes nada que hacer, ya no tienes nada que hacer. ¡Hombre amarillo!». Tres meses después de que Jean Jacques muriera, Marcel hablaba con tante Colette en la puerta de su tienda. —Pero su madre… —¿Qué pasa ahora, Marcel? ¿No ves que estoy ocupada? —Estaba revisando el correo—. Pero bueno, si esto ya lo he pagado… —¿Quién era la madre de mi madre? —preguntó Marcel en voz baja. A través del cristal de la tienda se vislumbraba el oscuro contoneo de las faldas de tante Louisa, y desde la calle llegaba el ruido sordo de las ruedas. —¿Pero qué te pasa, cher? — Colette le tocó la frente—. Tienes fiebre. —Marcel cerró los ojos, con los labios tensos, y movió la cabeza en un gesto de negación casi imperceptible. —No tengo fiebre. Dime, tú debiste de ver a su madre alguna vez… Conocías bien a su padre. —Su padre, cher, era el plantador más rico del norte de Puerto Príncipe — dijo ella tocándole la mejilla. Marcel se apartó. Tante Louisa le llamaba. —Por favor, tante Colette —insistió ansiosamente, y en un insólito arrebato le cogió la muñeca. —Ay, cher, ¿qué madre? —suspiró. —Tendría madre… —No lo sé, cher. —Colette movió la cabeza, pero sin dejar de mirarle—. Pasa dentro, aquí hace frío. —No. —Marcel tiró de la puerta. —¡Marcel! —Tante Louisa no querrá decírmelo —dijo él mirando el escaparate de la tienda—. Tú lo sabes. Si no me lo cuentas, se lo preguntaré yo mismo a mamá. —Ni se te ocurra, Marcel. Desde que murió el viejo carpintero estás hecho una calamidad. —Pero antes de marcharse le cogió de la manga—. Era una esclava, cher. No sé quién era, una esclava de la plantación. Claro que para entonces ya no había esclavos. No, todos eran libres. Pero si no recuerdo mal, ella no quería saber nada de la niña. Dios sabe dónde estaba cuando nosotras nos la llevamos. Probablemente huyó con el ejército negro del general Dessalines. No tienes que pensar en esa mujer, cher. No tiene nada que ver contigo… ¡Marcel! Marcel se había apartado y la miraba. Sus labios se movían formando unas palabras que ella no oyó. El muchacho se alejó deprisa, engullido por la multitud. Su pelo rubio reflejaba la pálida luz del sol invernal. Una esclava, una de esas esclavas. Las palabras se negaban a hacerse realidad. Detrás del garçonnière, Marcel observaba cómo las esclavas que conocía de toda la vida recogían las sábanas tendidas. Lisette corría con los brazos en alto, jugueteando con las pinzas, mientras Zazu, su madre, más negra, más delgada, más hermosa, contoneaba las caderas al transportar el cesto de la ropa. Las gotas de lluvia oscurecían la tierra batida, y en el aire frío se alzaba un olor a polvo. Marcel vagaba entre los plátanos, escuchando el tap tap tap y el fragor de la cisterna. Vio cómo encendían las lámparas de la cocina y ponían planchas de hierro sobre los carbones encendidos. Lisette le miró ceñuda desde la puerta, con las manos en la cintura y la cabeza gacha. —A usted le han embrujado, michie —le reprendió con su voz grave voz—. ¿Es que quiere coger una pulmonía? Era Lissete, la de la piel de cobre, la que a veces se enfadaba, la que suplicaba que le compraran pendientes de oro y se ataba el tignon amarillo elegantemente en torno a su pelo rojizo, mientras que a Zazu le entusiasmaba vestir a Cecile y peinarle las largas trenzas negras. Era Lisette la que hablaba en susurros de vudú, aterrorizaba a Cecile con sus historias de hechizos y de vez en cuando se enfadaba, dejaba la tetera de golpe y desaparecía toda una noche para aparecer al día siguiente a horas intempestivas, con el delantal tieso y arrugado, como si no hubiera pasado nada. Esas mujeres habían mecido a Marcel en su cuna. Monsieur Philippe las había traído de Bontemps, su plantación, antes de que él naciera. Ah, Bontemps, aquello era vida: meriendas en el río y bailes. Hacía tiempo que Marcel había dejado de oír las murmuraciones que se hacían sobre ellos. De vez en cuando le decía con sorna a Lisette: —Lo que debías tú de disfrutar los sábados por la noche en la ciudad… Pero cuando Felix, el cochero, trajo a monsieur Philippe del campo, en el fondo de la cocina hubo una fiesta. La mesa estaba cubierta de lino blanco, y el pollo se asaba en el fogón. Y sólo se oía hablar de Bontemps. Felix, elegantemente vestido de negro con los botones de bronce, saludó a Marcel con una sarcástica reverencia y se sentó enseguida en el taburete junto a la puerta, sin esperar que nadie le diera permiso. Pero en aquellos días, cuando Cecile hablaba de despilfarros e insolencias, retorciéndose las manos, o encontraba un siniestro y misterioso fardo de plumas cosido en el dobladillo de una sábana, Philippe deambulaba entre todos ellos moviendo la cabeza, hacía salir a Felix y convocaba a las mujeres. —¿Qué les pasa a mis chicas? — comenzaba, pero enseguida provocaba en ellas confiadas risas con sus comentarios, aunque al final terminaba por ponerse serio—. A ver si educas a tu hija —le decía a Zazu, rodeándola por la cintura. —No sé qué hacer con esa chica, michie —replicaba ella a veces con voz suave y una expresión tierna en su estoico rostro negro. Entonces él insistía: —Sé buena con mi Cecile. Les daba billetes de dólar, declaraba que el gumbo era mejor que en el campo y les advertía, ya en la puerta de su casa: —Alejaos de los brujos de vudú. — Pero entonces guiñaba un ojo. Esclavos. Marcel miraba de reojo a los prisioneros negros encadenados que, con la espalda doblada, limpiaban a palazos las zanjas abiertas, se estremecía ante los gritos del capataz y fingía indiferencia mientras ardía de vergüenza al ver un espectáculo cotidiano que desde pequeño le habían enseñado a ignorar. ¿Era posible que antes de aquello hubiera pensado que el sufrimiento era algo vulgar, y la esclavitud meramente degradante? Los ojos se le humedecían bajo el aire frío. Marcel se ajustó el abrigo y echó a andar hacia la Casa de Cambio con las manos en los bolsillos. Llevaba encima una carta, por si alguien cuestionaba su presencia. Nunca había estado allí. Al entrar miró deslumbrado hacia la alta cúpula, y luego fue pasando de una subasta a otra. Se abrió paso entre la multitud hasta llegar ante una tarima, sin darse cuenta de que apretaba los dientes, y allí se quedó mirando atónito la tersura de la madera. Por un momento aquella suavidad, aquel brillo perfecto, le pareció inconcebible. Pensó en las horas que Jean Jacques pasaba puliendo una superficie, doblando y redoblando el paño empapado en aceite. Hasta que, con un sobresalto, se dio cuenta del porqué de aquella maravilla. Era obra de pies desnudos. Sintió náuseas. Necesitaba aire fresco. Pero levantó los ojos hacia la hilera de hombres y mujeres de colorido vestuario, algodón azul, levitas, ojos negros que le miraban impasibles. Un niño gimió, agarrado a las faldas de su madre. Marcel le había asustado con la mera intensidad de su mirada. Dio media vuelta, con el rostro y las manos enrojecidos, pero en ese momento se oyó el ladrido del subastador como un disparo. Eran las diez. Comenzaba la jornada. Un mulato alto y pecoso se adelantó ante la creciente multitud, se subió los pantalones por encima de las rodillas y descubrió su espalda mientras caminaba de un lado a otro para mostrar que no tenía cicatrices de látigo. —¿Qué ofrecen por este fornido joven? —se oyó la voz en un inglés gutural—. ¿Qué ofrecen por este muchacho rebosante de salud? Su amo lo ha criado desde pequeño y lamenta tener que separarse de él… pero necesita dinero. —Luego añadió en rápidos borbotones de francés—: La mala fortuna de su dueño es ahora su fortuna, señores. Un esclavo que ha trabajado en la casa pero fuerte como una mula, bautizado aquí mismo, en la catedral de St. Louis, jamás ha faltado un domingo a misa, es un muchacho perfecto… El chico giraba y giraba en la tarima de madera, como si estuviera danzando, y hacía reverencias con una sonrisa que parecía un espasmo en su tersa piel. Se inclinó, se subió la camisa y se abrochó los dos primeros botones con mano diestra. Luego movió la vista con ademán furtivo sobre los rostros, por encima del público que lo rodeaba, y de pronto la clavó en el rostro que más se parecía al suyo. Ambos se miraron: ojos azules en ojos azules. Marcel se quedó helado, incapaz de salir a la calle. Esclavos. Nunca había visto los campos, no sabía nada de las penosas marchas de las caravanas cargadas de niños ni había respirado el hedor de los barcos de esclavos confinados en las lejanas y prósperas ensenadas de los traficantes. Al pasar por la zona de los esclavos veía turbantes de colores, chisteras, hileras de hombres y mujeres que charlaban despreocupadamente y le miraban como si fuera él quien se estuviera exhibiendo y no ellos. ¿Pero qué pasaba dentro de aquellos muros, donde arrancaban los hijos a las madres, donde los viejos, con las canas teñidas de betún, se encorvaban para ocultarle su ronca tos al posible comprador, donde los caballeros blandían sus bastones e insistían en ver desnuda a esa niña mulata de precio exorbitante, no fuera a ocultar alguna enfermedad? ¿Quiere pasar dentro, por favor? Eran cosas de las que no sabía nada, que sólo podía imaginar. Lo que él conocía era Nueva Orleans, y la pobreza de la ciudad. Cocineros negros, blancos, inmigrantes, criollos, que cambiaban aves en el mercado; deshollinadores que llamaban de puerta en puerta; carreteros y cocheros; caras oscuras cargadas de sueño en las sombras de los arcos del presbytère; manos que sujetaban débilmente las cestas de especias a la venta. En oscuros cobertizos unos negros forjaban las barandillas de hierro que adornarían los balcones de la Rue Bourbon o la Rue Royal y al anochecer, en los establos, golpeaban con rítmicos martillos y entre una lluvia de chispas las herraduras de los caballos. En los callejones cercanos a su casa siempre habían vivido cientos y cientos de esclavos independientes que habitaban en modestas habitaciones y vendían sus servicios para enviar de vez en cuando algún dinero a un amo que rara vez veían. Camareros, albañiles, lavanderas, barberos. El que se veía obligado a pasar por aquellos callejones al atardecer evitaba los establecimientos públicos, sin advertir apenas el eterno ruido de los dados, el humo de los puros, las risas estridentes. En los portales de esas mismas calles se perfilaban las siluetas de mujeres negras a la luz de las farolas, mujeres que llamaban a los hombres con gestos lánguidos y luego dejaban caer la mano perezosamente. A veces acudían los domingos esclavos prósperos, emperifollados, a buscar a Lisette para ir a la estación de Pontchartrain y coger los trenes de negros que iban al lago. En vacaciones llegaban a la puerta en carruajes alquilados, radiantes con sus chalecos nuevos, y ella salía a recibirlos con su elegante vestido rojo y la cesta de la merienda colgada del brazo, esquivando los charcos del callejón como si estuviera danzando. Esclavos. Los periódicos lo denunciaban, el mundo estaba lleno de ellos, Nueva Orleans vendía más esclavos que ninguna otra ciudad del sur. Doscientos años antes de que naciera Marcel ya había negros allí. Caminaba con paso ligero y escrutando los rostros que veía, como si buscara en ellos una súbita iluminación, alguna verdad incuestionable. —Yo soy parte de esto, soy parte de esto… —susurraba. Finalmente llegó a su casa y se sentó a oscuras entre los libros y el desorden de su habitación. Tenía frío pero no quería encender el fuego. Se quedó allí quieto, con la mirada perdida, como si le hubieran abandonado las fuerzas y no pudiera ni moverse. Tenía miedo. Siempre había sabido que no era blanco pero, inmerso en su mundo especial lleno de comodidades, jamás se le había ocurrido pensar que era negro. Un gran abismo lo separaba de ambos bandos. Cómo se había equivocado, qué poco había comprendido. Se llevó las manos a la cabeza y se tiró del pelo hasta que no pudo soportar más el dolor. A medida que pasaba el invierno se fue dando cuenta de lo que significaba tener catorce años. Giselle, la hermana de Richard, había venido de Charleston con su marido para ir a la Ópera, y la familia invitó a Marcel a ir con ellos por primera vez. Gens de couleur le condujeron por el iluminado vestíbulo del Théâtre d'Orleans hasta su asiento en la parte frontal del palco de los Lermontant. Al alzar la vista le sorprendió ver a su gente llenando los palcos. La seda llameaba a la luz de las velas y el lino blanco resultaba casi luminoso en aquel resplandor azul. Por encima del parpadeo de los abanicos de plumas brillaban rostros claros y oscuros, y el rumor de las charlas flotaba en el aire como un perfume. Richard parecía todo un caballero con sus guantes blancos, el codo en el brazo de la silla y las piernas cruzadas. Giselle llevaba al cuello un racimo de diminutas perlas colgadas de una cadena, formando una flor entre hojas de oro. Se inclinó, llevándose a los ojos unos gemelos de marfil. Sus tirabuzones negros se estremecieron en su cuello de pálido aceituna, y el olor de las camelias la envolvió como una aureola. Marcel espiró lentamente y se apoyó por fin en el respaldo de su silla. Vislumbró al otro lado del teatro el animado rostro de tante Colette y el persistente saludo de su mano enguantada. Sonrió. Hacía meses que no la veía, aunque ella había preguntado muchas veces por él. No la veía desde el día que estuvieron hablando a la puerta de la tienda, pero su rostro mostraba a lo lejos una dulce alegría. Se alegraba de verle allí. Marcel hizo un gesto imperceptible con los dedos, sin soltar la barandilla. Cuando las luces comenzaron a apagarse poco a poco, paseó la vista por la platea y los palcos de los blancos, más abajo, y tuvo un sobresalto al darse de bruces con la mirada de su padre. Se le paró el corazón. Philippe estaba rodeado de su familia blanca, mujeres con mejillas como pétalos, jóvenes con la larga nariz francesa de Philippe y el mismo pelo rubio, aunque Marcel sólo recordaría después los ojos de su padre. Se sentía como una llamarada amarilla contra el telón de fondo de los Lermontant. Cuando por fin se apagaron las luces cerró los ojos, y sólo el súbito resplandor del lejano escenario apaciguó los latidos de su corazón. Entre los focos cobró vida un mundo de ventanas y puertas pintadas y las luminosas lámparas de una bonita habitación. Una mujer interpretaba con los brazos abiertos una lastimera canción que enseguida lo emocionó. Sintió escalofríos, y cuando la orquesta se creció bajo la voz de la soprano, las lágrimas le nublaron de pronto la vista. La música se alzó violentamente en aquel brumoso resplandor. Los diamantes titilaban como estrellas. Era una música demasiado sólida, demasiado perfecta. El ritmo era como oro puro surgiendo de las profundidades de la tierra, algo que ardía y emanaba su vapor hacia el cielo. Hasta ahora Marcel sólo había vislumbrado algún atisbo de aquello, como los rayos de sol en la ventana en pleno invierno, sólo había sentido un ápice de esa magia en misa o en los lejanos violines de los salones de baile. La música. Era un descubrimiento, algo inevitable que incluso podía devorarle. La conocería siempre, la respiraría siempre. No permitiría que se alejara de él. Al volver a casa, arrastrando los pies, iba tatareando las melodías que recordaba y soñaba con París, con el día que estaría con otros caballeros, en la platea, tan cerca de los maravillosos instrumentos que sentiría la vibración de la música como el latido de un corazón. Luego pasearía por los bulevares o charlaría amistosamente con las jóvenes promesas en los concurridos cafés. La música se le quedó dentro durante días. Marcel tarareaba, silbaba, canturreaba, hasta que poco a poco se fueron desvaneciendo las melodías. Ahora recordaba con gesto lleno de amargura la poca atención que había prestado la tarde que Philippe se ofreció para comprarle a Marie una pequeña espineta; puesto que estudiaba música con las carmelitas, a él le gustaría oírla tocar de vez en cuando. —No, no, sería demasiado. Es usted muy generoso, monsieur —se apresuró a decir Cecile—. A veces creo que para conseguir lo que quieren, los niños ni siquiera tienen que pedirlo, les basta con cerrar los ojos y formular su deseo. —Las monjas del colegio decían que Marie tocaba bien, que prometía. Una tarde, al ver que no había nadie en el salón de los Lermontant, se acercó furtivamente al piano y probó las teclas. La disonancia vibró en la sala. Por mucho que lo intentó, no consiguió tocar ninguna melodía. Al cabo de un buen rato sólo había logrado descubrir algunos sencillos acordes. Cuando Philippe acudió a verles de nuevo era casi verano. Se llevó a Marcel a un aparte, con una seriedad que asustó al muchacho, y le dijo que a partir de entonces debía ir a un notario de la Rue Royale todos los meses para recoger el dinero de las facturas. Era una locura que Cecile tuviera esas cantidades en casa, y Marcel ya era bastante mayor como para hacerse cargo de la tarea. Nunca le hicieron firmar nada. Cuando se metía en el bolsillo aquel sobre de dinero que le daba un desconocido casi le parecía que estuviera cometiendo un delito, y al salir de nuevo a la luz del sol sentía el escozor de algo que siempre había sabido: no había ni un solo documento que mantuviera a flote la barcaza de la vida cotidiana. Caminaba sobre el agua. —VI— E ste estado de ánimo fue el que le hizo caer en desgracia en las clases de monsieur De Latte. Las cuatro paredes del aula le ahogaban, y el constante recitar de los chicos más jóvenes le irritaba como si fueran insectos. El anciano maestro blanco les hacía aprenderse las lecciones de memoria. A golpes de regla les transmitía, sin un atisbo de comprensión, los mismos conocimientos básicos que le habían imbuido a él medio siglo atrás. Enemigo de extremismos y preguntas, repetía una y otra vez a sus alumnos mayores los mismos versos y teoremas, las mismas trivialidades y mentiras. Marcel ahorraba dinero de semana en semana para libros de segunda mano y se llevaba a casa viejos textos de latín, filosofía y metafísica, para consultarlos por su cuenta. Por las tardes ajustaba la luz de su lámpara y, tras afilar toda una colección de plumas nuevas, se dedicaba al griego. Cuando el reloj daba las diez se daba cuenta de que se había pasado una hora absorto en sus fantasías después de batallar con unas pocas palabras densas de escaso sentido, o se había dormido para soñar obsesivamente con alguna frase que le hubiera dicho Jean Jacques o con la perturbadora imagen de la cabeza africana de ojos hendidos que relumbraba junto al fuego en la cabaña de un esclavo en una tierra empapada en sangre. Cuando volvía a Tomás de Aquino daba cabezadas sobre las páginas. La Divina Comedia le confundía, las bromas de los bufones de Shakespeare le parecían insondables, y los pareados de Longinus, rígidos y sin vida. Él se esforzaba a su manera, día tras día, semana tras semana, pero las tardes las pasaba trazando apuntes en la Place d'Armes, mitigados sus sufrimientos por los rápidos arañazos del carboncillo, o paseando por el muelle, hechizado por la visión de los niños negros y blancos que jugaban bailoteando con sus delgadas piernecitas sobre un tronco metido en el agua sucia. Por fin dio con la ineludible verdad en cuanto a las proporciones y límites de su propio intelecto, y lo sobrecogió una espantosa desesperación. Podía aprender los rudimentos de cualquier cosa si se lo proponía, pero le era imposible avanzar. Necesitaba un maestro, una guía, la iluminación de otra mente que agitara las aguas heladas de sus propios pensamientos. Era incapaz de aprender solo. Nunca había echado tanto de menos a Anna Bella, nunca la había necesitado tanto, pero en su catastrófico mundo privado surgía un viejo dolor, un dolor que había enterrado en las profundidades de su alma. Anna Bella, con la cabeza gacha y la mano sobre su adorable sombrero de verano, jamás pasaba por delante de su puerta sin la vieja madame Elsie cogida de su brazo. Marcel fingía no verlas y, a base de fingir, acabó por no verlas de verdad. En el silencio de la noche, cuando la Rue Ste. Anne estaba oscura bajo el cielo nublado, Marcel salía a la galería de sus habitaciones, miraba el lejano resplandor que oscilaba sobre las calles y prestaba atención a los lejanos sonidos que solían quedar ahogados a media tarde: el rumor de las carretas, la huidiza melodía de los violines. Lo que veía detrás de los oscuros y susurrantes árboles era París, el París del Quartier Latin, la Sorbona, los interminables pasillos del Louvre. El París de Christophe Mercier. Los años que le separaban de su sueño se le antojaban monótonos y eternos. Se quedaba allí agarrado a la balaustrada de madera, sintiendo la brisa del río y con el corazón dolorido. ¡Cuántas horas desperdiciadas, cuántos días! No sabía qué hacer con su vida. Al pensar en los hijos blancos del plantador que en ese momento jugaban al billar en los casinos de la Rue Bourbon o subían apresurados las escaleras del salón de baile de la Rue Orleans, imaginaba el vasto surtido de conocimientos que debía de recubrir los muros de sus casas palaciegas, de donde sus tutores cogerían libros como si fueran flores, para utilizar luego fluidas frases latinas o explicar en el desayuno una maravillosa concepción filosófica o una impactante conclusión histórica. ¡Ah, si él pudiera saber la verdad! De todos los hijos de Philippe, él era el único que ansiaba tener una educación, pero no tenía sentido hacer comparaciones. Deseaba ardientemente formar parte del gran mundo en el que caían los imperios y vibraba la poesía en enormes escenarios; deseaba discutir en los cafés la forma de pintar el cuerpo humano y contemplar sin aliento los monumentos de los clásicos. Pero no era la superficie lo que le fascinaba. Había llegado a ver el corazón de las cosas; se había abierto una puerta sobre un paisaje infinito, una puerta que ahora amenazaba con cerrarse para siempre. No podía preguntarle a Philippe si podía adelantar su viaje. Era algo acordado el año anterior a su nacimiento. Cuando tuviera dieciocho años viajaría como un caballero, iría a la Sorbona si así lo deseaba, recibiría una asignación monetaria, naturalmente, incluso contaría con cartas de recomendación… Tante Colette se había ofrecido a encargarse de ello y Cecile lo había aprobado. ¡Ojalá todo eso pudiera suceder ahora mismo! —VII— H abía pasado un año desde la muerte de Jean Jacques, un año desde que la vida cambió para Marcel. Y ahora, en un solo día, toda la triste y terrible confusión de ese año había llegado a su clímax. Lo habían expulsado de la escuela de monsieur De Latte, había abusado de la exquisita e indefensa Juliet Mercier y había perdido para siempre a su famoso hijo, Christophe. Había perdido a Christophe, como le había sucedido con Jean Jaques. Marcel estaba en su dormitorio del garçonnière, mirando el patio a través de las persianas. Sentía un dolor espantoso. El reloj de la casa dio once campanadas y las lámparas se apagaron. Una mano pequeña cerró las contraventanas de la habitación de Cecile, y la brisa agitó las cortinas de encaje. Marcel esperó a ver el débil resplandor de la lamparilla de noche y luego abrió la puerta en silencio. Empezaba a tomar forma en él una visión maravillosa a la vez que terrible, y su angustia encontraba una dirección en un plan hermoso y perverso. En todo ese tiempo nunca se había acercado a la tumba de Jean Jacques, en el cementerio de St. Louis, nunca se había aventurado por el camino cubierto de malas hierbas para acariciar las palabras que sabía esculpidas en su lápida. En todo ese tiempo nunca se había escapado de noche de su habitación. Ahora lo haría. Bajaría furtivamente las escaleras y saldría a la desierta Rue Ste. Anne, atravesaría la Rue Rampart hasta llegar al cementerio de St. Louis. Una vez allí escalaría el muro, buscaría la tumba de Jean Jacques y descargaría su alma. A solas en la oscuridad, le contaría a Jean Jacques lo que le había pasado, que había perdido a Christophe, que había querido a Christophe como antes había querido a Jean Jacques, pero que los había perdido a los dos. La audacia de su plan mitigaba su dolor. Le esperaban evidentes torturas: la noche oscura, sin luna, y sus propios miedos naturales. ¿Quién sabía lo que podría hacer luego, destrozado como estaba ante su madre y sus amigos y desterrado por una hora de conversación con el gran hombre? Tal vez acudiera a uno de sus sucios cabarets favoritos. Si tan deliciosos eran por las tardes, ¿qué no serían por la noche aquellos antros llenos de irlandeses asesinos y esclavos fugados? Tenía dos dólares en el bolsillo. Se emborracharía. Podría fumar. Bajó rápidamente los escalones de madera, deteniéndose ante los inevitables crujidos, y salió al patio. Una rama se partió bajo su pie y Marcel se quedó inmóvil, con la vista fija en las ventanas de su madre. Todo estaba tranquilo, pero cuando salió disparado hacia el callejón, la enorme higuera se agitó junto a la cerca y todas las hojas susurraron. Marcel se giró bruscamente. Por un instante le pareció que una silueta se perfilaba en la oscuridad, una figura enmascarada que se movía a pocos pasos de él, pero a la tenue luz de la media luna se percibían miles de sombras amenazadoras. Marcel apretó los dientes. «Si ya estás tan asustado en tu propio jardín, ¿cómo demonios quieres escalar la tapia del cementerio?». Dio media vuelta y echó a correr. Salió a la calle, flanqueada de ventanas débilmente iluminadas, y recorrió la acera de adoquines que tan bien conocía de día y que ahora no le fallaría en la oscuridad. Sólo aminoró el paso después de cruzar la Rue Rampart. Le ardía la garganta, pero por primera vez desde que había dejado a Juliet, no se sentía un desgraciado. El miedo había remitido. Entonces vio ante él las blancas paredes del cementerio. Se detuvo. Un coro de sonidos reemplazó el sordo martilleo de sus pasos. Las aceras eran ahora como la borda de un barco, podridas en algunos puntos por las lluvias constantes, y crujían aunque él no se moviera. Marcel oyó pasos, y muy a lo lejos el tañido de una campana. Se dio la vuelta, pero detrás de él no había más que el resplandor de los tejados y el perfil de un roble gigantesco. ¡Cobarde! Se giró de nuevo y echó a correr a toda velocidad hasta apoyar las manos en el tosco muro encalado. Jadeaba. Descansó un momento. Una nube ocultó la Luna. El viento del río la movería, pero Marcel no podía esperar, tenía que seguir. «Recuerda que a los diez años ya habías hecho esas cosas. No, será mejor que lo olvides. Vamos, entra. No lo pienses». Retrocedió, aterrorizado de pronto por la oscuridad y las tumbas, por la noche y los muertos, temeroso de todo lo que alguna vez le había dado miedo. Echó a correr hacia el muro, se agarró de un salto a la parte superior y allí se quedó colgado, con los ojos cerrados y respirando con dificultad. Luego se aupó con todas sus fuerzas, subió las piernas, y con un espantoso gemido saltó por encima de la ancha hilera de tumbas que bordeaban el muro y cayó en el cementerio. Mon Dieu! Mon Dieu! Se estremeció. Le temblaban las manos, y el sudor le caía por las sienes. Sentía una opresión en el pecho y le fallaban las rodillas, pero de pronto le invadió un inmenso júbilo. Estaba dentro, lo había conseguido, estaba en el cementerio, a solas con Jean Jacques y consigo mismo. Se dio la vuelta y abrió los ojos despacio. Poco a poco las sombras fueron tomando forma. De pronto oyó ruidos en la oscuridad, un coro de susurros y crujidos que enseguida le cercaron, y el corazón se le subió a la garganta. Las criptas blancas relumbraban brumosas ante sus ojos. Marcel retrocedió sin aliento. Una sombra amorfa se cernía sobre él. Algo se elevó en el cielo. No fue un esfuerzo consciente lo que le hizo huir, ni la razón la que le conminó a escapar. Marcel dio media vuelta y echó a correr, pero la cosa que tenía detrás se movió con él. Marcel lanzó un chillido cuando le cogieron del brazo. —¡Dios mío! —masculló. Se mordió el labio con tanta fuerza que se hizo sangre. —¿Qué demonios…? —dijo una voz grave, casi en un susurro—. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? A Marcel le flaquearon las fuerzas. Jadeaba. Era un sonido maravilloso, el sonido de una voz adulta con un tono de perplejidad, como siempre. ¡Nada más! ¿No conocía esa voz? —¡Ay, Dios mío! —volvió a musitar, temblando de la cabeza a los pies. Le dolía el brazo que alguien le agarraba con fuerza. Levantó el pie lentamente del barro y se dio la vuelta. —¿Se puede saber por qué huías de mí y por qué has saltado la tapia? —Era Christophe, por supuesto. —¿Huir de usted? —La voz de Marcel era un jadeo, un suspiro—. ¿Huir? —¡Me viste en el árbol! — Christophe hablaba con exasperación. De su cara sólo se veía una chispa de luz en los ojos. —Mon Dieu! —exclamó Marcel. Sentía un tremendo dolor en el pecho, y cada respiración era más un sufrimiento que alivio—. ¿Estaba usted en el árbol? —Estaba esperando que se retirara tu madre. ¡Quería hablar contigo! Vi luz en tu habitación. —¿En el árbol? —repitió Marcel débilmente. —¿Y dónde iba a estar, en el suelo mojado? Estaba sentado en el árbol. ¿Vas a hacerme creer que no me viste? Pero si me miraste… —No. —Marcel movió la cabeza. —Y entonces, ¿se puede saber por qué echaste a correr? Marcel alzó la mano como para pedir clemencia. Se sacó un pañuelo del bolsillo y se enjugó el sudor de la frente. —Mi madre me dijo que eras un auténtico volcán de pasión adolescente, pero esto ya no es creíble. ¿Qué pretendías hacer aquí? —Christophe le había soltado y miraba en torno a ellos. Observó la hilera de lápidas y luego los blancos peristilos de las tumbas que los rodeaban como si fueran pequeñas casas. De pronto tendió la mano hacia una puerta de piedra para tocar el epitafio tallado. Marcel le miró a los ojos pero no vio nada. Sólo percibía el perfil de un rostro medio girado y el resplandor de las pestañas contra el telón de fondo de las lejanas nubes grises. —Ah, monsieur —suspiró, todavía con un hilo de voz—. Yo siento el mayor respeto por su madre. Es una gran dama. No siento más que respeto por ella y por su casa. Esto es un terrible malentendido. No debe usted considerarme un intruso. Se lo juro por mi honor. Conozco a su madre desde siempre, he crecido a su sombra y siempre la he considerado una gran dama. Me arrojaría a sus pies si con ello lograra que me creyera… —¡Venga! —exclamó Christophe—. Arrójate a mis pies. —Se echó a reír y levantó el pie para dejarlo caer, salpicando en el barro. —No tiene usted compasión, Monsieur —dijo Marcel sin poder contenerse. Era justo lo que le habría dicho a Richard si su amigo se estuviera burlando de él—. Estoy a su merced, pero no soy un bufón. Christophe soltó una suave carcajada. —No saques conclusiones tan deprisa —le reprendió con voz fría—. Bueno, ¿hay alguna forma más sencilla de salir de esta ciudad de los muertos? ¿Hay alguna puerta que no tenga vigilante? Ya me he roto el pantalón. —Hay un guarda, y llamará a la policía. —Bueno, pues si no te molesta, mon ami, yo voy a intentar sobornarlo y salir de aquí ahora mismo. ¿Quieres venir conmigo y continuar la conversación, o prefieres seguir con la locura que te ha traído hasta aquí? —Voy con usted —respondió Marcel tímidamente. —Ah, una gratificante muestra de sentido común. La linterna del guarda ya había aparecido al otro lado del camino. Era medianoche cuando llegaron al muelle. Los cabarets, todos abiertos, bullían de gente que se aglomeraba en las largas barras y cargaba el aire de humo. En los vestíbulos se oían los pianos, y las pantallas de las lámparas de aceite estaban negras de hollín. Hombres blancos y negros llenaban los pasillos, gesticulando y gritando, o bien se reunían agachados bajo la tenue luz de los portales en torno a unos dados o unas monedas lanzadas al aire. El público de una improvisada pelea de gallos, que transcurría a un paso del mercado, prorrumpió de pronto en un rugido. —Quiero una copa —dijo Christophe enseguida. Había hecho el mismo comentario al salir del cementerio, y desde entonces no había vuelto a hablar. Marcel lo miraba todo con ojos asombrados. De día había visto muchas veces esas calles, también atestadas, pero la noche les confería un aspecto salvaje que le entusiasmaba. La presencia de Christophe le excitaba, al igual que el ambiente. Ahora, bajo la luz empañada, le vio finalmente la cara. Era tan firme como le había parecido entre las sombras de la habitación de Juliet, pero en modo alguno podía considerarse un rostro cruel o insensible. De hecho, sus rasgos regulares eran proporcionados y en cierto modo agradable, aunque los ojos llameaban como si su color y su tamaño, bastante comunes, les dieran una especial intensidad. Mostraban curiosidad a la vez que suspicacia, asombro y una cierta dureza. Y había algo en su boca recta y en el fino bigote horizontal que sugería enfado, aunque Marcel no podía imaginar la razón. Ya no le tenía tanto miedo. Estaba absorto en él, estudiando todos los detalles. Había un gesto de desafío en su paso, en su espalda erguida y en la forma en que adelantaba el pecho. A Marcel no le recordaba a ningún francés sino a los españoles que había visto. Era casi arrogante, aunque Christophe parecía no ser consciente de su elegante abrigo, de su lujoso corbatín de seda ni de las grandes manchas de cal y polvo en sus pantalones grises. Miraba a su alrededor sin fijar la vista en nada ni en nadie, sin expresión de reproche ni desafío, y mostraba un despreocupado interés que le hizo más atractivo a ojos de Marcel. Era de piel más oscura que Juliet. Nunca podría pasar por blanco. Los rumores no eran ciertos. —Allí —dijo Marcel—. El Madame Lelaud's. —Se dio cuenta de que se moría de sed. Ya casi sentía la cerveza en la boca. Christophe vaciló. Las puertas estaban abiertas de par en par, y el lugar se veía atestado. Por encima del grave rasgueo de un banjo y las vibraciones del piano, se oían los chasquidos de las bolas de billar. —¿No es para hombres blancos? — le preguntó Christophe en voz baja. Una emoción insondable llameaba en sus ojos. —También hay hombres de color — contestó Marcel, abriendo camino. Madame Lelaud estaba en la barra. Llevaba un tignon rojo chillón en el pelo que, junto con los grandes aretes de oro que pendían de sus orejas, le daba la apariencia de una gitana. El pelo negro le caía en rizos sobre los hombros. En su piel de color caramelo se trazaban finas arrugas. —Ah, mon petit —saludó a Marcel. El ambiente era una algarabía de voces extranjeras: el acento irlandés, el alemán gutural, el rápido italiano y por todas partes el patois criollo. En la barra bebían negros con trajes de seda y chisteras, y en el salón de billar, congregado en torno al exquisito fieltro verde, había un grupo de hombres de tez oscura cuyas espléndidas chaquetas y chalecos de seda relucían bajo las lámparas. Por todas partes se mezclaban rostros claros y oscuros que podían ser griegos, hindúes, españoles. Madame Lelaud había salido de detrás de la barra y se acercaba a ellos con un suave contoneo de sus faldas rojas. Tenía el delantal blanco lleno de manchas, pero apoyó una mano en la cadera como si fuera elegantemente vestida y le acarició el pelo a Marcel. —Mon petit —repitió—. Querrás una mesa tranquila, ¿verdad? Christophe le sonreía fríamente, alzando una ceja. —¿Pero tú cuántos años tienes? —le preguntó. En la pared del fondo se alineaba una hilera de mesas junto a la puerta que daba al patio y que dejaba entrar una grata brisa. Algunos hombres jugaban a las cartas. De pronto estalló un griterío en la entrada y entre un escándalo de pisadas en el suelo de madera lanzaron sobre las cabezas del gentío un gallo de brillantes colores que aleteaba y cacareaba con desesperación. Cerca de la puerta de la sala de billar un viejo negro tocaba el espinete. Una cuarterona alta y de aspecto fatigado, vestida con ropa chillona, se apoyaba en el hombre. Sostenía una copa de whisky con una mano cargada de joyas y tenía los ojos medio cerrados. El músico y la mujer aparecían y desaparecían según la gente se aglomerase o no en torno a ellos. Un abigarrado grupo subía constantemente por las escaleras traseras con un estruendo de pisadas. —Bueno —dijo Christophe, apoyado en la pared y con el brazo en la mesa. Inspeccionó el lugar y pareció gustarle. Marcel estaba en ascuas. Se preguntaba si Christophe se habría aventurado ya en la Rue Chartres o en la Rue Royale para ver la cantidad de lugares de moda donde no se admitían hombres de color—. ¿Cuántos años tienes? —Su expresión se había suavizado. —Catorce, monsieur —murmuró Marcel. —¿Cómo dices? —Christophe se inclinó hacia delante. —Catorce. —Ahora Christophe sabría que era un degenerado y se preguntaría qué sería capaz de hacer cuando tuviera dieciséis, dieciocho o veinte años. —Voy a ir a París, monsieur —le dijo de pronto, mirando aquellos fríos ojos castaños—. Para estudiar, cuando tenga la edad. Me mandarán a la Sorbona. —Estupendo —contestó Christophe alzando las cejas. Se había bebido media cerveza de un trago y ya había pedido otra ronda. Marcel se dio cuenta, con súbita lucidez, de que no había comido en todo el día. Apuró su jarra. —Y mientras tanto quieres acudir a mi escuela, ¿no es así? «Valor», pensó Marcel. —Sí, monsieur. Es lo que más deseo en el mundo. No sabe lo que significaría para mí. Yo me he enterado esta misma mañana, por un pequeño artículo de un periódico de París. Claro que mañana ya lo sabrán todos. La noticia correrá por todas partes. Podrá usted escoger a sus alumnos… —Se detuvo. Una sombra había caído sobre el rostro de Christophe. —¿Entonces es verdad que me conocen? —preguntó. —Monsieur, es usted tan famoso aquí como en París. Bueno, puede que no tanto, pero es muy famoso. —Marcel estaba sorprendido, sobre todo porque la noticia no parecía sorprender a Christophe. El gran hombre soltó un largo suspiro y paseó la vista por el gentío de la barra mientras se sacaba un puro muy fino del bolsillo, mordía la punta y la escupía en el suelo. Encendió una cerilla en la suela de su bota. Madame Lelaud dejó ante ellos dos jarras espumosas y con una punta del delantal hizo una limpieza simbólica de la mesa. —¿Qué te pasa, mon petit? — preguntó arrastrando las palabras y tendiendo la mano para acariciarle el pelo. Marcel se apartó ligeramente, aunque dedicándole una tensa sonrisa—. ¿Hoy no dibujas? ¿Dónde están tus dibujos? Marcel se sintió avergonzado, sobre todo cuando Christophe preguntó: —¿Qué dibujos son ésos? —Una chispa relumbró en sus ojos, un atisbo de sonrisa hacia madame Lelaud. Ella se volvió como consciente por primera vez de la presencia de Christophe. —Es todo un artista —dijo, acercándose tanto que sus faldas rozaron la rodilla de Christophe—. Viene aquí todas las tardes y dibuja a todo el que ve en la barra. Hombrecillos que parecen patos. Pero a ti no te había visto nunca. ¿Cómo te llamas? —¿Todas las tardes? —le repitió Christophe, dirigiendo a Marcel una burlona mirada de recelo. —¿No me quieres decir tu nombre? —Melmoth. Me llaman el errante. Todas las tardes. —Se giró de nuevo hacia Marcel—. Eso quiere decir que no vas a la escuela. Marcel movió la cabeza. Madame Lelaud, con la atención puesta en otro lugar, se alejó dejando que sus faldas acariciaran la pierna de Christophe. Él la miró, pero sólo un instante. —Monsieur —se apresuró a decir Marcel—, si supiera usted cuánto le admiramos. Hemos leído sus ensayos, su novela… —Vaya, pues os doy mi más sentido pésame, aunque no puedo decir que os acompaño en el sentimiento —rió Christophe—. Es mucho más fácil escribir esas cosas que leerlas. ¿Qué clase de dibujos haces? —Son espantosos —contestó Marcel al instante—. Las personas parecen patos… —Estaba avergonzado de sus bocetos y no los mostraba a nadie, salvo unos pocos que le habían quedado mejor y que tenía colgados en la pared de su cuarto. Con ésos había hecho trampa a base de papel de calco y toda clase de trucos. Los dibujos que hacía en el bar eran tan infantiles que le avergonzaban. Sólo había permitido que los viera madame Lelaud, porque el establecimiento de madame Lelaud era su mundo secreto, un mundo donde nadie iría a buscarle, pero ahora se sentía tremendamente confuso y se preguntaba por qué diablos se le había ocurrido llevar allí a Christophe. El caso es que no conocía mejor establecimiento de bebidas para hombres de color. —Cuando corra la noticia, monsieur, me refiero a lo de su escuela, tendrá tantos alumnos que no podrá admitirlos a todos —dijo Marcel—. Todos soñábamos con que algún día volviera a casa, pero que montara una escuela… jamás pudimos imaginar tanta… Christophe soltó una irónica interjección y dio un largo trago a la jarra de cerveza. Su largo y fino puro emanaba un dulce aroma. —Me siento muy estúpido intentando expresar todo esto con palabras —dijo Marcel. —Pues lo haces bastante bien. ¿Y cómo es que ahora no vas a ninguna escuela? ¿Tan mal están las cosas aquí que no hay escuelas para vosotros? —Oh, no, monsieur, hay muchas. Marcel se apresuró a enumerar las que conocía, todas ellas academias privadas como la de monsieur De Latte, unas con maestros blancos, otras con profesores de color, algunas muy caras y solicitadas, otras no tanto. Entre todas, la más conocida era la de monsieur De Latte. Todos sus amigos asistían a ella. Monsieur De Latte era… bueno, un viejo. —Tendrá usted que rechazar alumnos, monsieur —concluyó Marcel —. Si pudiera darme una oportunidad… —¿Pero por qué? —quiso saber Christophe. Su mirada volvía a ser dura, aunque su voz era sincera—. ¿Por qué mi escuela en particular? ¿Porque soy famoso? ¿Porque he escrito una novela y mi nombre sale en las publicaciones de moda? Qué creéis que pasará en mis clases, ¿que habrá alquimia? ¿Pensáis que os veréis inmersos entre gente que se pasa la vida en el teatro, donde las copas tintinean, el ingenio está a la orden del día y los actores y actrices nunca se quitan el maquillaje? —Se inclinó—. ¿Qué quieres aprender de mí? Te llamas Marcel, ¿no? ¿Qué quieres aprender, Marcel? Marcel se puso tenso de pronto. No veía la sonrisa en los labios de Christophe. —Bueno, monsieur —comenzó por fin—, usted ha conseguido cosas con las que sueñan la mayoría de los hombres. Sus escritos han sido publicados, los han leído miles de personas. Yo creo que eso supone un… un punto de vista distinto. —Alzó la vista—. Mi maestro, monsieur De Latte… bueno, mi antiguo maestro… maneja los libros como si estuvieran muertos. Sí, muertos. — Pronunció esta última palabra con una ligera mueca y mirando a Christophe a los ojos. Sabía perfectamente lo que quería decir, pero le exasperaba no poder expresarlo con palabras. Finalmente decidió ser fiel a la imagen que tenía en la mente—. Mi maestro sólo cree en esos libros jorque ocupan un espacio, porque puede sostenerlos en las manos, porque son sólidos y si uno los tira contra la pared hacen ruido. — Se encogió de hombros—. Yo quiero saber lo que hay en su interior, lo que… lo que de verdad significan. Creo que continuamente olvidamos que las cosas se hacen, que esta mesa, por ejemplo, la hizo alguien con martillo y clavos, y que lo que hay en los libros también es obra de alguien, que los escribió alguien de carne y hueso como nosotros, que están vivos, que una sola palabra podía haberlos hecho diferentes. —Se detuvo, decepcionado de sí mismo, pensando que Christophe lo consideraría un idiota —. La gente se olvida de esto, la gente cree que lo que hay en los libros es algo muerto, algo que puede adquirir. Pero yo quiero comprenderlo, quiero… encontrar la clave. Los labios de Christophe esbozaron un atisbo de sonrisa. —Eres muy listo para tu edad, Marcel. Tienes una comprensión de lo material y lo espiritual que mucha gente no alcanzará jamás, por mucho que viva. —Eso es, lo espiritual y lo material —dijo Marcel, prestando más atención a la idea que al elogio que Christophe le había dirigido—. Últimamente tengo la impresión de que todo está vivo. En otro tiempo pensaba que los muebles no son más que muebles, objetos para nuestro uso y nada más. De hecho odiaba los muebles y a la gente que hablaba de ellos y de sus precios… Christophe tenía los ojos muy abiertos. —… hasta que conocí a un hombre que los hacía, y aprendí que la curva de la pata de una silla puede ser algo espiritual. Marcel nunca lo había expresado así interiormente. Era una idea que había ido cobrando forma a partir del caos y el dolor de su mente y que ahora ponía un maravilloso orden en sus pensamientos. Marcel se arrellanó en su asiento, perdido por un momento en la visión de Jean Jacques en su taller, balanceando la lámina de oro en la punta del pincel. —Pero hay un momento en que el acto espiritual crea un objeto material que se aleja de él y se convierte en algo meramente material para los que lo ven. Ya no es espiritual. Sillas, mesas, libros, lo que hay en los libros. Si algo debe seguir siendo espiritual es precisamente el contenido de los libros. Las sillas pueden engañar al más avisado, supongo, pero los contenidos de los libros… El contenido de un libro es espiritual por naturaleza: poesía, filosofía… —Marcel levantó la jarra de cerveza y la apuró de un trago. —Cuidado —le dijo Christophe—. Te vas a emborrachar. —Qué va, puedo aguantar mucho más —replicó Marcel. Estaba desinhibido, se sentía estupendamente. Le hizo un gesto a madame Lelaud. —Pues menuda disciplina la de monsieur De Late. ¿Tienes que informarle todas las tardes, después de estar aquí, de cuánto puedes aguantar? A lo mejor te manda él aquí a dibujar. —¡Ah! —Marcel se llevó las manos a la cabeza—. Tengo que decirle otra cosa. Una mentira en este momento sería un desastre espiritual. Nunca he hablado con nadie de estas cosas. Me estalla la cabeza. Me han expulsado de la escuela, así que ahora tengo un mal expediente, una mala reputación. Monsieur De Latte le dirá cosas horribles de mí si le pregunta o, peor aún, escribirá una carta llamándome de todo. Pero lo que pasaba es que ya no aguantaba más, estaba harto de oír repetir aquellas interminables lecciones. Me sé las tablas de multiplicar, me sé los nombres de los estados y sus capitales, me sé el postulado de Euclides, conozco las siete obras de caridad, los siete pecados capitales, los doce dones del Espíritu Santo, los seis preceptos de la Iglesia, «Al que madruga Dios le ayuda», «Nosotros, el pueblo de Estados Unidos, para formar un gobierno más perfecto…», «La Galia está dividida en tres partes», «Llegué, vi, vencí». —Así que te ha expulsado, ¿eh? — rió Christophe—. Es evidente que ese hombre es un idiota. ¿Cómo iba a creerme ni una palabra de lo que me dijera? Madame Lelaud les trajo más cerveza. —La próxima vez, cher, dibújame a mí —dijo al alejarse. —Pues claro —le replicó Marcel—. Madame Pato, monsieur Pato y sus pequeños patitos. —Cogió la jarra—. He caído en desgracia, monsieur. Pero si me diera la oportunidad de empezar de nuevo… —Empieza por no beberte la jarra de un trago —sugirió Christophe tendiendo la mano hacia la cerveza. Marcel asintió. —Ésta es la mejor noche de mi vida —susurró. —Y has leído mi novela —dijo Christophe—, y me admiras… —Monsieur, más que leer las Nuits de Charlotte las viví. Yo era Antonio, con Charlotte en mis brazos. Cuando Randolph mató a Charlotte, mató la inocencia. ¡Quería destruirlo con mis propias manos! —Cálmate —sonrió Christophe—. Fui yo el que maté a Charlotte, y debería haber matado también a Randolph y a Antonio. —¿Se burla de mí, monsieur? —No. —Christophe movió la cabeza. Había una ligera tristeza en su sonrisa, algo extraño—. ¿Y cuándo te expulsaron, si se puede saber? —No me perderé ni una sola clase, monsieur, cambiaré por completo —dijo Marcel. Levantó la jarra con cuidado, como para no verter la espuma, y apenas se mojó los labios. Luego dio un trago más largo—. Seré otra persona — murmuró. Christophe le miraba atentamente, con los brazos cruzados encima de la mesa. —Eso no me importa, Marcel. Si mis clases te interesan tan poco que prefieres faltar, eso es asunto tuyo. No voy a enseñar a niños pequeños, no pienso reformar a nadie. Voy a enseñar a chicos mayores, que sepan apreciarlo. Y si acuden tantos estudiantes como tú dices, podré hacer las cosas a mi manera, aunque supongo que no todos son tan fogosos como tú, ¿no? —sonrió. —Se está usted burlando de mí, monsieur. —Estás borracho. Tienes que irte a tu casa. —Oh, no, no quiero irme a casa. Mi madre está durmiendo, y por la noche no se despierta nunca… —Marcel se detuvo. La primera mentira. Cecile se pasaba las noches despierta—. Además, tengo la puerta cerrada y mi madre pensará que estoy en mi habitación. — ¿Había recordado cerrarla con llave? No estaba seguro—. Je suis un criminel —murmuró. —Primero quiero dejar clara una cosa. Luego te acompañaré al final de la manzana y tú te irás a casa, pero antes quiero que hablemos de lo que ha pasado esta tarde en mi casa. Marcel contuvo el aliento. Su expresión Cambió como la de un soldado al que llaman al orden, y de pronto la euforia de la cerveza dejó paso a una súbita lucidez y a un profundo malestar. —Monsieur, por su madre no siento más que un profundo respeto… — comenzó, apenas consciente de que se llevaba la mano al corazón. Volvió a verla: hermosa, dormida sobre la almohada. Cerró los ojos. Tuvo la sobrecogedora sensación física de la suave piel de su pecho. La habitación le daba vueltas. —Sí, de eso me acuerdo —dijo Christophe—. ¿Pero eres un caballero? —preguntó con voz fría. Marcel alzó la vista y vio de nuevo una expresión dura en el rostro de Christophe. —¡Ma foi, siempre lo seré! — contestó Marcel—. No volveré a pisar el umbral de su casa, lo juro. —No pretendo eso. ¿Te lo digo sin rodeos? —Dígame. —Si alguna vez me entero de que has dicho una palabra sobre lo que pasó bajo mi techo esta tarde, sabré que no eres un caballero. Y te romperé la cabeza. —Se lo juro por mi honor, monsieur. —Bien, porque hablo en serio. Y si tú también hablabas en serio, los dos podremos dedicarnos a la escuela. Y ahora, vámonos. Si tu madre descubre que no estás, lo más probable es que llame a la policía. ¡Venga, levántate! Tienes que irte a casa. Marcel asintió obediente. —No me desprecie —susurró cuando estuvo a punto de caerse al salir al aire fresco de la calle. Miró fijamente a las mujeres de los balcones, oscuras sombras perfiladas contra la tenue luz de las ventanas. Una multitud más reducida aunque todavía animada caminaba por las aceras bajo una lluvia silenciosa y ligeramente perfumada. Marcel abrió la mano para recibir las gotas. —¿Tengo que acompañarte? — preguntó Christophe. Era evidente que no quería marcharse. —Oh, no —dijo Marcel ladeando la cabeza—. Ya estoy bien. ¿Cuándo podré ir a verle? —Dentro de algún tiempo. Tengo que arreglar la casa. Ya sabes cómo está, a punto de caerse abajo. Dentro de unos días te daré material para que vayas estudiando. Puedes decirle a tu madre que te he admitido, si crees que eso puede mejorar tu situación. Vete ya, que vas a quedar empapado. Marcel se alejó deprisa. Había una pequeña taberna al final de la siguiente manzana, una deslustrada luz en la oscuridad. Avanzó hacia la luz y luego se volvió para ver si Christophe seguía allí. El gran hombre estaba delante del cabaret con los brazos cruzados, mirando el cielo o tal vez las ventanas de los burdeles al otro lado de la calle. Dejó caer la colilla del puro, la aplastó con el pie y, sin mirar a Marcel, volvió a entrar en Madame Lelaud's. Entretanto, Marcel había entrado en la taberna, entre los continuos empujones de los fornidos obreros. Apoyó los codos en la barra y consiguió engullir tres jarras de cerveza seguidas. Seguro ya de no sentir dolor, echó a andar hacia su casa por las calles embarradas. Cecile, sentada en su cuarto, envuelta en un albornoz de seda azul, soltó un grito de amargura cuando él cayó de cabeza en la cama. —Estoy agotado, mamá —dijo Marcel cerrando los ojos. Ella se quedó un rato en la habitación, caminando de un lado a otro, sofocando los sollozos. Luego se marchó. Tercera parte —I— A las doce del mediodía la suave brisa del río transportaba las campanadas del ángelus por los tejados. Marie, sentada en el canapé del salón, dejó la aguja y el hilo, cerró los ojos y se puso a rezar sin mover los labios. Llevaba la melena negra suelta, partida por una raya en medio. Se pasó la mano bajo el sedoso pelo y luego lo agitó sobre los hombros. El cabello cayó como un velo a ambos lados de su rostro. Aunque no se encontraba bien, concentró toda su atención en las oraciones, apartando por el momento de su mente todo lo que la torturaba. Había dormido mal la noche anterior, presa de vagos sueños sobre los problemas de Marcel, y había oído llorar a su madre. Al alba la habían despertado con el encargo de ir a ver a monsieur Jacquemine, el notario de su padre, en la Rue Royale, lo cual la turbaba sobremanera. Cuando volvía a su casa tuvo la mala fortuna de encontrarse con Richard Lermontant y de llorar en su presencia. Incluso ahora, unas horas más tarde, se encontraba todavía al borde de las lágrimas. Para colmo, la Rue Ste. Anne estaba sumida en una insólita conmoción. El hijo de Juliet Mercier, el famoso escritor de París, había vuelto la noche anterior, y esa mañana él y su madre se habían peleado con tal violencia que de la casa habían surgido gritos y ruido de cristales rotos. Finalmente el gran hombre había salido a la calle, con el cuello de la camisa abierto y la corbata desanudada, gritándole a su madre y blandiendo el puño, mientras ella, desgreñada como una bruja, cerraba las contraventanas del piso superior con tal violencia que se rompieron y cayeron sobre el enlosado del patio. Se había congregado mucha gente en la calle, y los vecinos se asomaban a sus puertas. Mercier se marchó por fin, pero no sin preguntar a todos dónde se podía pedir una comida decente y algo de beber sin que le echaran del establecimiento por ser negro. Los baúles estaban diseminados sin orden ni concierto, a merced de los ladrones. Cinco mujeres, una tras otra, le habían ido a contar a Cecile estos fantásticos detalles. A Marie no le interesaba el asunto, de modo que siguió bordando su pañuelo como si le encantara esta tarea, cuando en realidad la odiaba. Lejos de distraerla de su llanto por Marcel, la confusión de la calle parecía una absurda amplificación de lo que tenía en la mente. De vez en cuando se detenía, suspirando profundamente, y apretaba sus largos dedos contra la falda. Cecile, musitando el desdén que le producía aquella agitación, siguió caminando de un lado a otro, cómo llevaba haciendo desde la mañana. Finalmente cogió su sombrilla y salió, con el pretexto de ir a un recado aunque con el evidente propósito de ver el espectáculo con sus propios ojos. Como es natural, Marie sabía quién era Christophe Mercier. Había visto las Nuits de Charlotte en la mesa de su hermano, y una tarde Marcel había bajado del garçonnière con un retrato del gran hombre, recién dibujado a pluma, y tras ponerlo del revés al trasluz de la lámpara le había preguntado si percibía en él la más mínima desproporción. Ella, impresionada con la maestría de su hermano, confesó no ver ninguna y le regaló un marco ovalado con el cristal intacto, que él aceptó al instante como si se tratara de una joya. Obnubilada en aquel momento por la pasión de Marcel, Marie no pensó en absoluto en el rostro del retrato. Pero una de las largas noches de aquel verano oyó su nombre una y otra vez en la conversación que sostenían Richard y Marcel después de cenar, y en la que hablaban de su agitada vida parisina, olvidando que ella estaba cerca. La voz de Richard era un grave susurro. Estaba sentado con las piernas estiradas, gesticulando con sus largos dedos junto a la lámpara. Arrojaba la sombra de un hombre, y de vez en cuando las pequeñas salas de la casa se llenaban de risa de hombre. De todos los muchachos que conocía, hermanos y primos de sus amigas o los pocos compañeros que Marcel llevaba a casa, sólo Richard había producido en Marie una nueva y punzante fascinación. Siempre le había gustado y siempre había sabido que Marcel lo quería. Y puesto que ella amaba a Marcel, no podía evitar ver a Richard bañado en una luz favorecedora. Pero había algo más. Richard se había convertido en una presencia especial, desconcertante en su intensidad, y en las tardes más tediosas, presididas por el tenso y deprimente silencio de la casa y los callados enfados de su madre, Marie anhelaba cada vez más la presencia de Richard. Estaba atenta al sonido de su voz en la puerta o al ruido de sus pasos en el camino. La madre de una amiga había muerto recientemente, y Marie había visto a Richard, sin que él se diera cuenta, presidir el velatorio junto a su padre. Le vio atender a todo tipo de detalles con serenidad de adulto y una gentileza y un respeto que le causaron una honda impresión. Más tarde, el padre de Richard le cogió las manos, la llamó madeimoselle y expresó su afecto por Marcel. Ella bajó los ojos con súbita angustia, con una especie de desesperación, como si le fueran a arrebatar algo precioso, algo que excedía sus más ardientes deseos, por razones que no acertaba a comprender. Esa noche se despertó sobresaltada en su habitación, vio la luz de la pequeña lámpara de porcelana que oscilaba en la mesilla, y se dio cuenta de que había estado pensando en Richard, no soñando con él sino pensando en él en sueños. Así que al oírle hablar en el frescor de la tarde, cuando las luces estaban bajas y el delicioso olor del café emanaba de la tetera, había sabido sin proponérselo cosas sobre monsieur Christophe Mercier: que era un famoso novelista y escritor de folletos sobre arte, que los chicos lo idolatraban y vivían pendientes del día en que volvería a casa. Pues bien, ya estaba en casa, y peleándose en la calle. No era de extrañar. Su madre, Juliet, era tan espeluznante como una hechicera de vudú y a Marie le parecía que había algo maligno en la casa en ruinas de la esquina. La silueta de aquella mujer paseando de una ventana a otra era repugnante, como el cieno que rezumaba de las grietas de sus paredes. ¿Era posible que el famoso Christophe, que había estado fuera tanto tiempo, no se hubiera dado cuenta al volver de lo que todos sabían, de que aquella mujer estaba loca? Resultaba trágico que lo ignorara. Pero era algo muy lejano. Marie pensó en Marcel, que al mediodía aún no había bajado del garçonnière, y cuando se sintió demasiado encerrada en el salón o enervada por la costura, dejó de lado la aguja y fue a la parte trasera de la casa para mirar la ventana cerrada de la habitación de su hermano. Todo seguía igual. El sol relumbraba en los charcos formados por una lluvia temprana que no había llegado a refrescar el ambiente, y las hojas de los plátanos colgaban con desgana junto a los muros encalados. Lisette y Zazu dormitaban tras las persianas mientras las cazuelas hervían en el hogar, y por encima de la habitación de Marcel, entre la gran maraña azul del dondiego de día que tendía sus tentáculos hasta la puerta, un enjambre de insectos lanzaba el único sonido perceptible, un murmullo que parecía el mismo sonido del calor. Quieta como una estatua, con las manos entrelazadas sobre la falda, Marie miró la ventana, impaciente por despertar a Marcel pero sin atreverse ni a pensar en ello, temerosa de la escena inevitable que tendría lugar cuando su hermano conociera lo que estaba pasando. Esa misma mañana Cecile había dictado a Marie una misiva para el notario, monsieur Jacquemine, en la que le pedía que se pusiera inmediatamente en contacto con monsieur Philippe para un asunto urgente. Cecile tenía el rostro macilento, y aunque iba decorosamente vestida, aún llevaba el pelo despeinado y mostraba ojeras. Le fue dictando las palabras con esfuerzo, caminando sin cesar, hasta que por fin concluyó: «Es un asunto referente a Marcel Ste. Marie, que ha sido expulsado de la escuela y tiene un mal comportamiento». Marie se quedó abatida y se detuvo un instante, inclinada sobre el secreter para que su madre no viera su expresión. Cuando prosiguió con la escritura, su caligrafía era irregular. Sabía por supuesto que Marcel había sido expulsado, lo había sabido la noche anterior, pero lo que la sorprendía, lo que incluso la repugnaba, era que su madre informara de ello a monsieur Philippe. —¡Llévaselo a su despacho! —le dijo Cecile. Luego le dio la espalda y entró en el dormitorio, cuyas persianas estaban echadas para impedir que entrara el calor. Marie se dio la vuelta despacio y miró a su madre, sus hombros hundidos y el vuelo de sus faldas de muselina. Cecile se giró entonces bruscamente y, con la misma violencia que había mostrado la tarde anterior en presencia de Richard, le espetó furiosa: —¡Vete! ¿No me has oído? ¡Vete! — Apretaba los dientes, y sus manos eran dos puños trémulos. Marie tuvo entonces una sensación muy peculiar. Escalofríos. Escalofríos que le recorrieron los brazos, la espalda y el cuello. Alzó la vista para mirar a su madre a los ojos por primera vez desde que Richard se marchara de la casa la noche anterior. En el rostro de Cecile había una sutil alteración, una chispa nada más. Cecile se apresuró a darle la espalda de nuevo. Marie la observó con calma, vio cómo se recogía las faldas y se fundía en las sombras, dejando tras ella tan sólo el sonido de su respiración agitada y el gorgoteo del agua que se vertía de una jarra a un vaso. Entonces pareció que Cecile lanzaba un ruido, casi un sollozo. Marie se limitó a doblar la nota y se marchó. Mientras caminaba hacia la Rue Royale, con la sombrilla muy atrás sobre el hombro para protegerse del sol temprano, sintiendo cómo el calor del suelo penetraba el fino cuero de sus zapatillas, se encontró cegada por una insólita emoción: bordeaba la furia. un enfado que Marie no pensaba con palabras, como Marcel. No hablaba con el espejo ni escribía «pensamientos» en un papel, y ni siquiera en la iglesia —a la que solía acudir sola los sábados por la tarde para arrodillarse durante una hora en el banco más cercano al altar de la Virgen María— desnudaba su alma en un lenguaje articulado. Nunca rezaba con palabras. Las oraciones aprendidas de memoria que pronunciaba en esas ocasiones —como hacía todas las mañanas, todas las noches, cuando sonaba la hora del ángelus o cuando desgranaba con los dedos las cuentas de su rosario— tenían justamente el efecto para el que habían sido inventadas siglos y siglos atrás: dejaban de ser lenguaje y se convenían simplemente en sonido, un sonido rítmico y repetitivo que adormecía su mente y permitía que poco a poco se vaciara. Finalmente, separada de lo que otros denominan pensamiento, quedaba libre para conocerse en términos de lo infinito, en unos términos que el lenguaje sólo puede aproximar, si no destruir. En esas ocasiones Marie veía imágenes como iconos llameantes. Con los ojos fijos interiormente en los sufrimientos de Cristo, traspasaba todas las visiones mundanas de las polvorientas calles de Jerusalén por las que Él arrastró su cruz y sentía, con un violento escalofrío, algo que estaba más allá de las palabras del misal: la pura naturaleza del sufrimiento por los demás, el significado de la Encarnación, El Verbo se hizo carne. El concepto de lo bueno era real para ella, como el concepto de una vida buena. Esto lo comprendía, como había comprendido durante toda su vida sus propios sentimientos. No desconfiaba de sí misma, hablaba con una sosegada seguridad y no parecía tener necesidad de hacer confidencias. En las reuniones, a través de su propio velo de silencio, solía percibir con precisión los sentimientos de los demás (aquél sufre, ese otro está ansioso) y el significado de los rápidos intercambios verbales, sus injusticias, su superficialidad, sus mentiras. Pero cuando estaba confusa, cuando la embargaba con violencia alguna emoción para la que no estaba preparada, Marie se perdía en ella y buscaba con torpeza un lenguaje que la ayudara a expresarla en su propia mente, y al no encontrarlo se estremecía como si una fuerza interior la estuviera desmembrando. Así se sentía esa mañana mientras caminaba con la nota por las calles embarradas hacia el despacho de monsieur Jacquemine, deteniéndose mecánicamente en la calzada para esperar que pasaran los carros que no veía, ajena a los gritos que surgían de los portales, con las cejas alzadas y los párpados bajos, con una expresión que parecía, entre las largas sombras de sus cabellos, la mismísima encarnación de la serenidad. Veía una y otra vez el rostro de su madre, oía una y otra vez sus palabras furiosas, no dejaba de sentir aquel extraordinario escalofrío que la había embargado en el secreter, el mismo que sentía en momentos intensos de oración, un leve erizamiento del vello, una conmoción que parecía paralizarla, aunque el cuerpo seguía moviéndose, paso a paso, como por instinto. No podía resistir lo que sentía, pero tampoco podía evitarlo. Lo único que podía hacer era seguir caminando con paso rápido. Ese movimiento la calmaba, parecía constructivo, a pesar de que la naturaleza de su misión la llenaba de odio y de miedo. Marie y Cecile nunca habían estado unidas. Nunca hablaban entre ellas ni buscaban su mutua compañía, pero cuando realizaban con presteza las tareas cotidianas (coser, vestirse, ordenar, preparar una buena mesa los días de fiesta), se compenetraban a la perfección, no sabían lo que era una discusión ni guardaban la menor sorpresa entre sí. Toda su infancia había transcurrido de esa manera, aunque últimamente se extendía una sombra entre ellas, cada vez más profunda, una sombra densa como una nube. Tal vez Marie había comenzado a pensar en su vida y a veces visitaba después del colegio los salones de otras familias y veía a madres e hijas ante tocadores repletos de adornos y colonias. Marie había comenzado a ver otros mundos más allá de la inexpugnable fortaleza de su familia. Eran detalles pequeños. Gabriella Roget le tapaba los ojos a su madre y daba vueltas con ella ante el espejo, como en un vals, diciendo: «Todavía no, todavía no. Vale, ya. ¡Mira!». Carcajadas en un cumpleaños, hermanos y hermanas disputándose el último trozo de tarta a base de pellizcos y miradas traviesas. O el joven Fantin, en la cama de Gabriella, diciendo burlón: «Yo sé lo que quiere hacer mamá. Mamá quiere soltarte el pelo». Y «mamá» se daba la vuelta en el tocador y rogaba: «Por favor, Marie, déjame que te lo cepille, déjame que te lo suelte. Tu madre no se enterará. Tienes el pelo tan liso y tan bonito…». Detalles sin importancia, besos, marcaban un recuerdo o convertían las tardes anodinas en tardes señaladas, de forma que en Marie fue naciendo una vaga sensación, algo que parecía subversivo y que debía cesar pero que no cesaba. Cecile observaba con rostro rígido el reloj por encima de la mesa, y cuando por fin Marcel llegó a la puerta hizo un gesto para que sirvieran la sopa recalentada. Era un muchacho vivaz, se enfadaba por cualquier cosa y se quejaba de todo, pero peor era su ausencia, cuando el silencio se deslizaba como una triste ola invernal sobre la playa. Debía tener caliente el agua del baño, el café con poca leche ya sabes que no le gusta, vuélvelo a llamar, ¿te has olvidado de zurcirle la camisa? De modo que en algunos momentos peculiares, cuando madre e hija vagaban a solas de habitación en habitación sin más ruido que el suave rumor de los armarios al cerrarse o el soniquete de un rosario sacado de un cofrecillo, a Marie le embargaba una sensación de temor. Era un temor espantoso, como el miedo a la oscuridad cuando era pequeña, algo amorfo que acechaba en las sombras detrás del tenue resplandor del rostro de la Virgen sobre la vela, o en los ángeles de la guarda en un óvalo de bronce en el empapelado de la pared, con gigantescas alas de plumas en torno a la diminuta figura de un niño blanco de pelo dorado. Era un miedo que ponía en cuestión todo lo afectuoso, todo lo que parecía sólido, y a veces, cuando estaba en su momento álgido, hacía que Marie se sintiera débil ante el mundo en general como si no pudiera ni alcanzar un vaso de agua fresca puesto delante de ella en un día tórrido. —Vente a casa. —Gabriella le apretaba el brazo con demasiada fuerza, pero aun así ella se sentía incapaz de hacer algo tan sencillo como atravesar la puerta de su casa para pedirle permiso a su madre. —Me gustaría, me gustaría ir… A veces, cuando Cecile le arrojaba alguna cinta o un encaje regalado por sus tías, Colette o Louisa, murmurando con indiferencia que se lo probara, Marie miraba los adornos aturdida, desde el centro de esa debilidad, y finalmente, y sólo por un estricto acto de voluntad, conseguía tocarlos el tiempo suficiente para guardarlos. En las últimas semanas las mujeres habían estado hablando: Las discusiones comenzaron entre el jerez y los pasteles de la primera comunión de Marie, mientras ella permanecía sentada a solas a los pies de su cama, ojeando lentamente el libro de oraciones que le había regalado Marcel y pasando los dedos por su cubierta de nácar. Las mujeres hablaban de la Ópera, de la ropa de Marie y, puesto que las monjas del colegio insistían en que ya le había llegado el momento, de corsés y de un cambio en su atavío. —Eso son tonterías. Tiene trece años —dijo Cecile con frialdad—. Estoy harta de este asunto. Que una niña tan impresionable reciba tanta atención… —Pero mírala. Mírala —se oían las agudas voces detrás de la puerta cerrada. Y esa tarde, tante Colette había arrojado un corsé sobre la cama para luego exhibir un vestido azul pálido de volantes con una delicadísima cinta blanca. El centro de cada lazo estaba hábilmente rematado por una rosa. Blandió un dedo en señal de advertencia y luego se marchó pisando con tanta fuerza que los espejos se estremecieron. Marie, sola entre las sombras, sintió el pelo que envolvía sus hombros desnudos. Se volvió despacio para ver si su tía se había marchado realmente y se encontró con su propia silueta en el espejo y la redondez de sus pechos contra el ribete blanco de su camisa. «Vístela adecuadamente, Cecile, mon Dieu!». Adecuadamente. La palabra quedó suspendida en el aire. Cecile metió el vestido y el corsé en el armario ropero, se detuvo un momento con la espalda doblada para ajustar el camafeo con su cinta de terciopelo sobre su cuello y vio de reojo que Marie no estaba allí. Se veía monstruosa en los escaparates oscuros de las tiendas, sentía en los tobillos los calcetines como si fuera desnuda bajo sus cortas faldas de niña, y por la noche, con el camisón de franela, la presión de sus pechos, grandes y sueltos, le producía una vaga sensación de desagrado. Se veía el oscuro vello de los brazos, una fina pelusa en el dorso de los dedos y yacía despierta en la cama mirando la sombra oscura de las rosas del tocador y preguntándose qué habría pasado si Marcel no se hubiera trasladado al garçonnière, si no le hubiera dejado aquella pequeña habitación. ¿Podrían haber seguido, madre e hija, compartiendo la cama grande? Era como si nunca hubieran dormido juntas, franela contra franela, acurrucadas en invierno para darse calor. Esa espléndida sencillez había desaparecido, algo se había roto. Pero Marie todavía no sabía que nunca podría recuperarlo. Todo esto yacía dormido en su interior. Al fin y al cabo, todas las madres cometen errores. Gabriella, vestida de encajes y en décolleté al atardecer para su primera fiesta nocturna, movió la cabeza al oír este comentario sobre las madres, y con una ojeada furtiva se quitó las camelias blancas del pelo. —¡Demasiados! Y la hermana Marie Therese a menudo se llevaba a las niñas a un aparte para susurrar: —¿Y tu madre te deja llevar esto? Pues yo no creo que… ¿Pero de qué se trataba? Arrodillada en el pequeño reclinatorio junto a la cama, con las manos juntas y sintiendo el calor del cirio votivo, Marie se olvidaba a veces de sus oraciones al advertir en su interior una terrible iluminación que retrocedía y retrocedía por los pasillos de la memoria hasta llegar donde apenas había recuerdos, y se veía sobrecogida por una profunda apatía como la del bebé en su cuna que, alimentado sólo por el capricho de otros, pronto cesa de llorar porque su llanto jamás le ha proporcionado nada. Todo esto pasará. Pero no pasaba. Una noche subió a la habitación de Marcel y se sentó muy quieta en un rincón para verle escribir en su mesa, escuchando los arañazos de la pluma en el papel, Marcel se detuvo por fin y se inclinó hacia ella. —¿Qué pasa, Marie? —Al ver que ella no contestaba, le cogió las manos, le acarició el pelo y la besó en los párpados. Marie le quería. No le importaba someterse a él, esperarle para cenar, quitar los botones de sus camisas viejas para guardarlos cuidadosamente en una caja de mimbre. Marie iba a la iglesia cuando él quería, le anudaba las corbatas, en las tardes cálidas esperaba a que se tomara su baño y en el invierno le cedía la silla junto al fuego. Estaba segura de que Marcel era la única persona a la que amaba, y a veces, muchas más veces de las que ella creía, recordaba las siestas, muchos años atrás, cuando se acurrucaba a su lado, con las rodillas dobladas junto a las suyas, y sentía la suave presión de su brazo en torno a la cintura. Marcel olía a lino, a agua de rosas y a algo cálido sólo suyo. La lluvia caía tras las ventanas abiertas con el suave rumor de un trueno lejano, y el sensual aroma del jazmín llenaba la habitación. Marcel la abrazaba con fuerza y le besaba el pelo. A Marie le gustaba la suave tersura de su rostro, sus labios pálidos, tan tersos y sedosos en reposo que no podía imaginárselos encendidos de risa. Luego Marcel se agitaba, se levantaba y miraba ante él con sus ojos tan azules. No estaba celosa de él, era imposible; no era el constante favoritismo lo que Marie reprochaba a su madre. Siempre le había parecido natural que Marcel estuviera antes que ella, y era precisamente eso lo que ahora le producía un nuevo dolor. ¿Qué le ocurría ahora? ¿Por qué se pasaba el día rondando por las calles? ¿Por qué le habían expulsado del colegio? Marie conocía perfectamente la respuesta. Todo había surgido con el repentino fin de la infancia. Un día la infancia se había terminado y eso era todo. En el nuevo mundo de severas distinciones adultas, los que no los conocían pensaban que Marie era blanca, mientras que nadie podía creer lo mismo de Marcel ni por asomo. Marie se estremecía al pensarlo, aunque no podía establecer el momento exacto en el que se había dado cuenta. Era imposible que Marcel no lo supiera, y estaba segura de que sufría por ello, que era la causa de que su hermano la esquivara, la razón de que se marchara cada vez que ella llegaba. Marcel se cruzaba con ella en la calle sin una mirada, y Marie le había visto incluso un domingo en la Place Congo. Los tambores sonaban incesantes, apremiados al parecer por el constante resonar de los panderos, el matraqueo de los huesos, y a veces, en medio del gentío de yanquis, turistas, esclavos, vendedores, los negros bailaban como lo habrían hecho en sus poblados africanos, una danza salvaje y terrible que Marie no había visto nunca. Allí estaba su hermano, un poco alejado, con las manos a la espalda y el ceño fruncido. Parecía a la vez un niño y un viejo. Se giró hacia uno y otro lado con ojos desorbitados, tal vez ciegamente concentrado. La multitud pareció abrirse para engullirlo, y Marcel avanzó hacia aquel centro aterrador. Marie no pudo soportarlo. Todo lo que sabía del amor, de sus placeres y su dolor sublime tenía que ver sólo con Marcel. Tan irresistible era la atracción que la embargaba, con tanto detalle lo observaba, con tanta devoción escuchaba sus palabras o se relajaba entre sus ocasionales abrazos, que le resultaba inconcebible la idea de que alguien pudiera considerarlo menos deseable que ella. Le hechizaba el gesto de sus manos al hablar. Marcel era hermoso a sus ojos y debía serlo para todo el mundo. Así pues, los prejuicios sobre el color se habían convertido para ella, a tan temprana edad, en algo muy sospechoso, algo demasiado filosófico. Sin embargo sabía muy bien cómo funcionaba el mundo, más por las afiladas lenguas de supuestos amigos que por las víctimas. Pero a veces los ángeles protegen a los débiles, como a los niños y a los locos. Al menos eso parecía suceder con Anna Bella, que con sus anchos rasgos africanos y su acento americano no parecía darse cuenta de que las compañeras de Marie la rechazaran y, siempre sonriente, no se ofendía en absoluto cuando pretendían, en un intento por compartir su maldad, que Marie hiciera lo mismo. Al volver a casa del colegio, las niñas giraban la cabeza cuando Anna Bella las saludaba desde su puerta. Y Marie, una persona callada que apenas hablaba con nadie, se despreciaba en esas ocasiones por su cobardía, por no decir: «Anna Bella Monroe es amiga nuestra». Anna Bella, que traía confituras en tarros de porcelana y soperas con caldos especiales o un guiso para curar una fiebre, que con tanta gracia se apoyaba en el umbral de la puerta, un hombro más alto que otro, con su cuello tan largo y decía con voz melodiosa: «Ahora se pondrá mejor, madame Cecile, y si necesita lo que sea, llámeme. Ya no voy al colegio…». Pero Marcel no contaba con esa protección angélica, Marcel, que cogía a hurtadillas el periódico de monsieur Philippe y lo dejaba abierto bajo la lámpara por un artículo sobre la alimentación de los esclavos africanos; Marcel, que tomaba el mando cuando Lisette se marchaba e insistía en que nadie dijera una palabra de ello pues al fin y al cabo siempre vuelve, ¿no? Pero es que Marcel sabía manejar a Lisette, como sabía manejar a todo el mundo. Y cuando la esclava no quería trabajar era Marcel el que la llamaba al orden, y más tarde le decía suavemente a Cecile: «Monsieur Philippe estará muy cansado cuando llegue y no querrá oír quejas. ¿No es mejor que no se entere?». El hombre de la casa, su hermano. Podía tenerlo todo, hacerlo todo. Incluso ahora, que se comportaba como un loco y tenía a todo el mundo asustado, seguía disponiendo de ese poder. No, no eran los celos la razón de aquella horrible cosa oscura que había entre ella y Cecile, aquella violenta emoción que parecía amenazar hasta la coordinación de sus movimientos. Se acercaba al despacho del notario sin pensar en lo que hacía. A través de las lágrimas, la Rue Royale se había convertido en una avenida grotesca en la que hombres y mujeres se incordiaban unos a otros con sus absurdos encargos. No podía dejar de ver a su madre, no podía dejar de oír su voz cuando se giró con la cabeza gacha, las venas del cuello marcadas y los labios tensos. «Llévaselo a su oficina. ¡Vete!». Y la imagen de Cecile había sido la misma que la tarde anterior, cuando en presencia de Richard, perdida su compostura, le espetó aquella palabra inconfundible: «¡Fuera!». Desde entonces no habían intercambiado ni una frase, su madre no la había mirado siquiera. Marie se enteró de la expulsión de Marcel por los gritos de Cecile. Luego, acurrucada en un rincón de su cuarto, la había oído caminar de un lado a otro durante una hora. Su madre la odiaba. ¡La odiaba! La palabra se formó en un instante entre el caos de sus pensamientos con un frío sobrecogedor. Su aversión quedó al fin manifiesta en la llamarada de sus ojos, en el labio tenso con que desnudaba los dientes, en el rápido giro de la cabeza con aquel gesto de repugnancia, disolviendo todos los mitos del amor familiar. Lo que había sido mero fingimiento se hizo añicos como una espléndida pintura en un papel viejo que se deshace al tocarla. ¡Pero expresar esto en presencia de otra persona…! ¡Esa ciega impaciencia por mostrar lo que hubiera debido ser el más recóndito secreto familiar! ¡Era imperdonable! Marie, conmocionada y estremecida, sintió de pronto por su madre el más profundo desprecio, un desprecio que como todo lo que había entre ellas era tan frío como un hogar apagado. Marie se detuvo, atónita al descubrir que estaba ante la puerta del notario. Por un instante no supo a qué había ido, pero luego las necesidades del momento la hicieron reaccionar y se encontró más indefensa y confusa que antes. La nota, aquella desastrosa nota. Su mano, sudada, la había deformado, pero no lo suficiente. Cuando quiso llamar a la campanilla se sorprendió al ver que le temblaba la mano. Era allí donde tenía que haber concentrado su furia, pensó, sintiendo un vago alivio al apartar esa pasión de su propio comportamiento. Al fin y al cabo, ¿qué suponía para Marcel esa nota? Era un acto precipitado y estúpido. ¿Quién era en realidad ese caballero al que ella llamaba mon père cuando se inclinaba a besarla? Era un hombre blanco, un protector, un benefactor de cuyo capricho dependía la fortuna de Marcel. En ese momento la niña que había en su interior y que había amado a aquel hombre dejó paso a la mujer que advertía que otra mujer estaba cometiendo un acto estúpido y destructivo. Se sentía superior a Cecile, conocedora de las cosas del mundo y excepcionalmente fuerte. Pero ¿qué podía hacer? ¿Cómo podía impedirlo? Podía ir a casa de Anna Bella, pedir papel y pluma y escribir otra nota más suave que le diera tiempo a su hermano. Cecile, que no sabía leer ni escribir, no se enteraría jamás. Sin embargo era algo inconcebible. Nunca había hecho una cosa así, y no tenía fuerzas para hacerlo ahora. Al ver a su padre en esos momentos como un lejano y poderoso personaje de otro mundo, aborreció la diáfana realidad de sus pensamientos y la sórdida resonancia de sus cálculos e inmediatamente detestó las circunstancias que la habían impulsado a pensar en trucos y mentiras. Era algo repulsivo, tan repulsivo como el momento en que Richard salió corriendo de su casa, involuntario testigo de palabras hostiles. Agachó la cabeza. No se daba cuenta, pero parecía enferma, como si la calle tórrida la hubiera debilitado con sus penetrantes olores. El secretario la vio a través del cristal y salió a abrir la puerta. —¿Madeimoselle? —susurró, tendiéndole el brazo. Marie no lo vio. Cogió la silla que le ofrecía y se dejó caer, respirando el aire más fresco de la sala y la limpia fragancia del cuero y la tinta mientras miraba ciegamente cómo el hombre cerraba su sombrilla de seda. Marie cogió el vaso de agua que le ofrecían pero se lo quedó mirando en lugar de beber. El secretario la había tomado por blanca, naturalmente, pero en sus amables atenciones había otro aspecto que la hizo bajar la vista. —Tengo que ver a monsieur Jacquemine, por favor —explicó enseguida. No había nada que hacer. —Ah, perdone, madeimoselle. Creo que no tengo el placer… —exclamó con arrogancia el notario, que había salido de su despacho. Le cogió la mano con dedos ásperos, y Marie sintió dentera. Se levantó. —Marie Ste. Marie, monsieur. Creo que conoce a mi hermano. El notario alzó sus pobladas cejas, y sus rojas mejillas se hincharon con una sonrisa. —Ah, nunca me lo hubiera imaginado —musitó. Marie estaba furiosa y sentía el rubor en la cara. Bueno, que el notario pensara que aquello era un cumplido… Le puso apresuradamente la nota en la mano y se giró para marcharse. —Espere, ma petite. —Marie ya estaba casi en la puerta—. ¿Le han expulsado del colegio? —El notario sostenía la nota con el brazo extendido mientras se buscaba los anteojos en el bolsillo—. ¿Pero qué colegio es? Ah, esto es muy grave… ¿A qué colegio asistía su hermano? —Por favor, póngase en contacto con monsieur Ferronaire. —Nunca había pronunciado el apellido de su padre, e incluso eso le dolió. Quiso coger el pomo de la puerta, pero el notario se acercó y puso la mano para impedir que la abriera. Le rozó el brazo con la manga. Marie se volvió lentamente hacia él, le miró a los ojos y vio cómo el hombre se encogía, vio el efecto que obraba en él su gélida expresión, y no lo sintió en absoluto. —Ah, madeimoselle, no sé si monsieur estará en la ciudad. Si no está en la ciudad podría tardar bastante tiempo… —Sonrió con confianza—. Estos asuntos… —Merci, Monsieur —dijo ella antes de salir a la calle. El notario seguía insistiendo en algo; la llamaba, pero Marie no oía. De pronto miró atrás y volvió a ver aquella sonrisa confiada, de aspecto tierno. El notario paseó la vista furtivamente por su vestido de muselina amarilla. Marie se alejó deprisa con los ojos llenos de lágrimas, que no llegaron a brotar. La multitud era una masa amorfa, confusa. Alguien le rozó el hombro y se apartó rápidamente de ella, mascullando excusas. Marie perdió el equilibrio y quiso apoyarse en la pared pero no le gustaba tocar esas cosas, de modo que dejó caer la mano y aferró los pliegues de su vestido. Se había olvidado de su pelo, pero de pronto lo vio peinado en trenzas sobre su pecho y musitó: —Mon Dieu, mon Dieu. Por las puertas abiertas del hotel St. Louis salía una gran cantidad de mujeres blancas que fueron subiendo una tras otra en los carruajes que esperaban en la calle. Marie tuvo que detenerse para dejarles paso, y al volver la cabeza captó un extraño ruido. Era como si una orquesta estuviera tocando a una hora tan temprana. Las vibraciones del contrabajo parecían ahogar el murmullo del gentío del vestíbulo. Por encima se oía los agudos gritos nasales de los subastadores que batallaban unos contra otros bajo la alta cúpula. La multitud se movió, y Marie se vio obligada a moverse con ella. No se había desmayado en su vida, pero ahora sentía una oscuridad creciente y una debilidad en sus miembros. Tenía la boca seca. Tenía miedo. En ese momento una mano la cogió y la sostuvo con intención de acercarla a la pared. Era espantoso. Marie iba a apartarse, tenía que apartarse, pero entonces vio, con los ojos húmedos, que era Richard Lermontant. De haber sido otra persona, cualquier otra, no habría tenido importancia. Los desconocidos no le daban miedo, por lo menos en la Rue Royale. Podía haberse apartado para irse a su casa, pero al ver a Richard, al ver la preocupación en sus grandes ojos castaños y sentir de nuevo la presión de sus dedos en el brazo, empezó a temblar. Le dio la espalda, humillada, se quedó mirando fijamente los ladrillos rojos de la pared y estalló en silenciosos sollozos. —¿Qué te pasa, Marie? —susurró él, ofreciéndole un pañuelo de lino. Marie se había echado el pelo en torno a la cara, como para cubrirse con él. Un pensamiento acudió de pronto a su mente: «No estoy aquí, no puedo estar aquí en esta calle, con Richard, llorando. Tengo que irme como sea». —Dime, Marie. ¿Qué te pasa? ¿Puedo ayudarte en algo? Ella movió la cabeza. Se sentía especialmente afectada por su cercanía. Se quedó mirando la blancura de su pechera almidonada, los brillantes botones de su chaqueta negra. Alzó con un inmenso esfuerzo la mirada hasta sus ojos para decirle que estaba bien, pero sintió que se le iba la cabeza y que le palpitaban los oídos. Era como oír el fragor de una cascada, el fuerte martilleo de la lluvia en los callejones inundados, una dulce sensación de que el tiempo se detenía. Por encima de la seda negra de su corbata, el rostro de Richard no era joven. Tenía la pureza de la juventud, desde luego, pero su ternura, su evidente preocupación y algo que debía de ser sabiduría le conferían madurez. Aunque aquello era una invasión, era la mano de un hombre. Marie retrocedió instintivamente y vio a monsieur Rudolphe, el padre de Richard, también vestido de negro, con elegancia. Incluso junto a la extraordinaria estatura de su hijo, monsieur Rudolphe parecía enorme con su ancho pecho y el vientre plano bajo el chaleco. Su rostro alargado, de ojos ligeramente saltones, se cernía sobre ella. —Ah, Marie —dijo con acento caucasiano y tono autoritario—. Vamos inmediatamente a la funeraria. Ella se apartó sin querer. —No, monsieur, gracias —murmuró. Tragó saliva y cogió el pañuelo de Richard—. Me están esperando en casa. —Se enjugó las lágrimas—. Ha sido el calor. Sí, es que caminaba demasiado deprisa… Monsieur Rudolphe aceptó la excusa con más facilidad de la que ella esperaba. Richard se limitó a asentir y a apartarse de ella, indicándole con un gesto que se quedara el pañuelo. —Debería usted llevar sombrilla, madeimoselle —dijo monsieur Rudolphe. Con una súbita sensación de contrariedad, Marie se dio cuenta de que se la había dejado en el despacho del notario. Bueno, ya la recogería Marcel, porque ella no pensaba volver, desde luego—. Camine despacio y vaya siempre bajo los pórticos. La última vez que vio la cara de Richard era la viva imagen de la aflicción. Marie se sentía débil y mareada, y en realidad temía sufrir algún estúpido accidente. Respiró hondo y al llegar a la esquina ya se encontraba mejor, aunque no hacía más que pensar en Richard. Su mente, agotada, fue dando paso poco a poco a una melancolía que casi era tristeza. Los Lermontant eran ricos, poseían la funeraria, establos, canteras. Su nueva casa de estilo español en la Rue St. Louis tenía unas enormes puertas lacadas, y de noche se veía gran profusión de luces a través de las cortinas de encaje. Su único hijo podía escoger. En la sobremesa hablarían de dotes, de cuántos matrimonios entre este y aquel apellido había registrados en los archivos de la catedral de St. Louis. Marie, a sus trece años, estaba en edad de ser cortejada, y Richard, a sus dieciséis, no tenía bastantes años para pensar en ello. ¡Tenía la mente exhausta! Giselle, la hermana de Richard, se había marchado a Charleston para casarse con un hombre de color de buena posición, llevándose una dote de muebles de palisandro y diez esclavos. Y madame Suzette Lermontant provenía de adinerados plantadores de color de Santo Domingo que prácticamente dominaban la provincia de Jeremie. En cualquier otro momento esto le habría acelerado el corazón, le habría producido un inmenso dolor, pero ahora no hizo más que bajar la cabeza. Giró en la esquina de la Rue Ste. Anne y siguió caminando hacia la Rue Dauphine, donde un mulato de tez clara arrastraba con airados gruñidos un pesado baúl hacia la puerta de los Mercier. Al verla se detuvo como sorprendido. «Debe de ser él», pensó Marie al pasar apresuradamente con los ojos bajos. El famoso Christophe. Al cruzar la calle y atravesar la puerta de su casa sintió su mirada en la espalda. Una rápida ojeada le indicó que él seguía mirándola, que se había detenido para observarla. Marie, enfadada, apartó los ojos con un brusco giro de cabeza. —II— R ichard se quedó mirando a Marie, que se alejaba rápidamente por la acera bajo la sombra de las balconadas. Tenía los hombros cuadrados y andaba con gracia natural y una dignidad de las que ella no parecía ser consciente. El pelo le caía hasta la cintura, y los densos volantes de sus faldas de niña dejaban al descubierto un ápice del tobillo y de los calcetines. Richard bajó la vista rápidamente. Dobló con cuidado el pañuelo y, tras metérselo en el bolsillo, cruzó detrás de su padre la Rue Royale y entró en la funeraria. —Yo habría insistido para que esa muchacha pasara a sentarse pero, quién sabe, tal vez este lugar la inquiete — murmuró Rudolphe, echando un vistazo a su reloj—. Aunque si no termino con parte del trabajo, el que se va a inquietar voy a ser yo. ¿Por qué no lo hacen público, me lo quieres decir? —le preguntó enfadado a Richard—. ¿Me oyes? Richard escuchaba las campanas. La capilla mortuoria llevaba repicando desde por la mañana, al igual que la catedral y todas las iglesias de la ciudad. —¡Pero no lo anuncian! —dijo Rudolphe con una mueca de desdén. Se refería a la noticia emitida por la Junta de Salud de que la calamidad de todos los años, la fiebre amarilla, había alcanzado las proporciones de una epidemia, noticia que había impelido a toda la gente de bien a retirarse al campo, donde ya debía estar. La muerte azotaba más a los inmigrantes, pero los Lermontant tendrían que estar de servicio las veinticuatro horas del día. Acababan de salir del cementerio, y Richard ya se estaba cambiando las botas para que se las volvieran a lustrar. Esto sucedería unas tres veces al día, o quizá más. En cuanto su primo Antoine se llevó sus botas y las de Rudolphe, Richard se fue inmediatamente a su alta mesa y se puso a repasar las cuentas acumuladas en los últimos días. Tendría que poner los libros en orden antes de volver al colegio el lunes. —Desde luego es mucho más guapa de lo que yo recordaba —murmuró Rudolphe. Richard se detuvo un instante con el abrecartas en el aire. Se oyó una breve carcajada de Antoine, que estaba en la trastienda dando betún a las botas. —¡Seguro que a ti no se te ha pasado por alto! —le dijo Rudolphe a Richard —. ¿Has oído lo que he dicho, o es que te has quedado sordo? —No, mon père. De nuevo se oyó la risa desdeñosa. Richard echó una ojeada a la puerta. —Déjale, te estoy hablando a ti — insistió su padre. En ese momento sonó un golpecito en el cristal y entró en el establecimiento un negro alto, con el mismo atavío elegantemente negro de los Lermontant. Sonó la campanilla. —La pequeña ha muerto, michie. Murió a las nueve, y madame Dolly está como loca —dijo. Era Placide, ayuda de cámara, mayordomo y sirviente de variadas aptitudes, comprado para Rudolphe cuando éste nació. Era un anciano con el rostro oscuro plagado de profundas arrugas. Enseguida se quitó el sombrero, que ahora tenía en la mano. —Y dicen que en la casa no hay nada, michie, ni siquiera sillas para sentarse. Según parece, madame Dolly lo ha ido vendiendo todo, pieza por pieza. —Mon Dieu! —Rudolphe movió la cabeza—. ¿Y la niña? —Murió esta mañana a las nueve, michie, con tres médicos a su lado, en esta época. Tres médicos. —Alzó tres dedos. —Entra, Placide, y limpia estas botas —se oyó una voz grave e irritada desde la trastienda. Antoine salió quitándose el betún de los dedos—. Podías haber aparecido un poco antes de que se me pusieran las manos negras. —Sólo tengo un cuerpo, michie — dijo el negro—. No puedo estar en dos sitios a la vez. —Echó a andar lentamente hacia la puerta trasera con paso torpe, como si le hiciera daño doblar las rodillas. —¿Es la hija de Dolly Rose? — preguntó Richard. —El tétanos. —Rudolphe movió la cabeza—. Iré yo primero. Richard estaba ligeramente inclinado en su taburete, con la vista fija en la mesa. Paseó la mirada por la funeraria. Una débil luz caía sobre la suave caoba de los mostradores, las pilas de crespón, las capas negras colgadas en las perchas y los fardos de fustán de las estanterías. —El tétanos —susurró. —Bueno —dijo Rudolphe—, ya está bien. La niña está en el cielo, que es mucho más de lo que se puede decir del resto del mundo. Ahora quiero acabar con lo que te estaba diciendo. Escúchame. ¡He visto cómo mirabas a esa chica! La miras con la boca abierta cuando te la encuentras en la calle y la contemplas embobado en la iglesia en lugar de estar atento a la misa. Richard frunció el ceño. Levantó de nuevo el abrecartas y lo deslizó rápidamente por el sobre que tenía en la mano. —Deja eso y mírame —dijo Rudolphe muy serio—. Eres demasiado alto para tu edad. Ése es el problema. La gente te considera un hombre, cuando en realidad no eres más que un niño. Sí, escúchame. Sabes perfectamente lo que quiero decir. Richard se incorporó, respirando hondo, y miró a su padre a los ojos. Tuvo que hacer acopio de todo su dominio en sí mismo para transformar su rostro en una máscara de serenidad. Sabía que la más mínima resistencia empeoraría las cosas. —Mon père —comenzó—, yo nunca he pretendido… —¡No me hables como si fuera un idiota! —exclamó Rudolphe. Antoine había aparecido de nuevo en la puerta trasera, esta vez con su abrigo negro. Con una mano se atusaba el lacio pelo oscuro. Richard apretó los labios y volvió a fijar la vista en su padre. Tenía el rostro tenso. —¿Sí, mon père? —le susurró. Cualquiera habría captado el timbre sarcástico en el educado tono de su voz. —Así que estás enfadado… Eso es bueno, porque así prestarás alguna atención. ¡Te pasas el día soñando! ¡Una chica como ésa…! Richard se sobresaltó. —Es la hermana de Marcel, mon père —dijo sin poderse contener. —No la estoy insultando, no seas idiota. —Al oír el carraspeo burlón de Antoine, Rudolph se dio la vuelta—. Si ya estás listo —le dijo fríamente a su sobrino—, vete a casa de LeClair. Te están esperando. La misa es a las once. ¡Venga, muévete! Con una ligera sonrisa de superioridad, Antoine salió de la funeraria. Cuando se cerró la puerta, Rudolphe se volvió hacia su hijo, que estaba sentado a la mesa, estrujando casi el sobre entre sus largos dedos. Richard miraba fijamente las palabras escritas en él, pero no cobraban sentido, como si se tratara de una lengua extranjera. —No pretendía insultarla —dijo Rudolphe algo molesto—. Si Marcel no me cayera bien, tú no serías su amigo. Marcel siempre me ha gustado. A decir verdad, me da lástima, aunque si su madre lo supiera se le helaría la sangre en las venas. ¡Un «tendero» compadeciéndose de Marcel! —Soltó una carcajada. Luego se volvió y sacó de debajo de su mesa un botellín de agua de rosas que vertió en su pañuelo para humedecerse los labios y el rostro—. Lo que quiero decir es muy sencillo — prosiguió—. Ya estoy cansado de tener que señalar lo evidente, de ser el que enfrenta a la gente con hechos que debería conocer… —No se le puede reprochar nada, mon père —musitó Richard—. Yo ni siquiera le he hablado nunca a no ser en presencia de otra gente: su madre, Marcel… —Desde luego que no se le puede reprochar nada. Es toda una dama, virtuosa y muy guapa. ¡Hermosa sin parangón! —Rudolphe le miraba ceñudo —. ¿No te parece hermosa? —¡Sí, sí! —contestó Richard. Le palpitaba la sangre en las sienes. Miró a su padre desesperado—. No sé cómo la he mirado, pero no significa nada, te lo aseguro —dijo con un tono aterciopelado que apenas era un susurro y que indicaba que estaba furioso. Se miraron a los ojos en silencio. La expresión de Rudolphe mostraba un cambio sutil aunque tan insólito que Richard se quedó perplejo. —Mon fils —dijo Rudolphe en voz baja—, ¿es que no lo entiendes? Sé perfectamente lo que piensas de esa chica, no soy ningún estúpido. Y tú no comprendes que las chicas como ésa, chicas como Marie Ste. Marie, sí, sí, Marie… esas chicas siempre siguen los pasos de su madre. Richard bajó la vista. La postura de resistencia a su padre, que más que un hábito era una inveterada actitud, cedió suavemente. —No. —Movió la cabeza—. No, mon père, Marie no. —Hijo mío, —Rudolphe suspiró. Nunca se había dirigido a Richard en ese tono—, que no te destrocen el corazón. —III— C uando Marcel bajó era ya la una. Entró corriendo en la casa y se quedó mirando asombrado el reloj del aparador. —Mon Dieu —suspiró—. He dormido como un tronco. Lo cierto es que he vuelto a nacer. ¡He vuelto a nacer! —Chasqueó los dedos y se volvió hacia Marie—. Hoy estás guapísima. —Se acercó rápidamente a ella—. Hace mucho que no te digo lo hermosa que eres, que esquivo el dulce y constante placer de tu belleza. Ya soy demasiado mayor para besarte. No, nunca seremos tan mayores que no podamos besarnos, ¿verdad? —La cogió por los hombros, la besó en las mejillas y la soltó con una carcajada—. ¿Qué te pasa? —preguntó muy serio de pronto —. ¿Estás llorando? —No. —Marie movió la cabeza y se dio la vuelta, pero luego lo miró como si estuviera loco. —Me estalla la cabeza —dijo él, volviendo a cambiar de tema—. Y me muero de hambre. ¿Dónde está Lisette? Me muero de hambre. —¿Dónde está Lisette? Me muero de hambre —repitió con voz malhumorada Lisette, que salía de la habitación trasera—. Como si no le hubiera oído levantarse de la cama. Me sorprende que no atravesara el suelo. —Tenía el rostro abotargado del sueño, pero llevaba en la mano una bandeja y enseguida puso la cubertería de plata y la servilleta de Marcel en la mesa. El vapor de la sopa le daba en la cara—. Más vale que se tome la comida. No irá a decirme que quiere desayunar. —Naturalmente que no quiero desayunar. La comida me va bien, y siento no haberte contestado anoche, Lisette. A veces creo que no te aprecio en lo que vales. Ella se echó a reír. —Coma antes de que se le enfríe. —Lo siento. Es que anoche estaba desesperado —prosiguió Marcel, arrimando la silla y echando un vistazo a la sopa—. Totalmente desesperado. —¡Desesperado! —repitió Lisette con la mano en la cadera—. Estaba desesperado. ¿Y ya no está desesperado, michie? —No, en absoluto. En realidad me encuentro estupendamente, salvo por el dolor de cabeza. Me va a estallar. ¿Sabes la botella de vino blanco que metí en el barril de agua? Tráemela, por favor, antes de que me reviente la cabeza. ¿Qué es esto? ¿Sólo un cubierto? ¿Voy a comer solo? ¿Dónde está mamá? Marie, ¿te encuentras mal? Lisette alzó las cejas en un sarcástico gesto de asombro. Marie, sentada en el canapé, le miraba boquiabierta. —Tienes un aspecto espantoso —le dijo Marcel a su hermana—. ¿Qué te pasa? —Vamos a ver, michie —terció Lisette, acercándose a la mesa con un contoneo de caderas. Echó un rápido vistazo a la puerta y luego volvió a mirar a Marcel—. Esto tiene dos explicaciones. La primera es que su madre y su hermana han estado un poco preocupadas y no les apetece comer. ¿Qué tal? ¿Qué tal le ha ido a usted estos días en el colegio? ¿Qué tal eso de pasar fuera toda la noche? Pero en cuanto oigo que pone el pie en el suelo, yo me apresuro a servirle la mejor sopa del mundo porque sé que, por muy grave que sea el crimen, el condenado siempre tiene derecho a una última comida. Ahora coma, michie, antes de que la trampilla ceda bajo sus pies. Marcel estalló en carcajadas. —Lisette, ésta no es la cena de un condenado. —Se apresuró a sentarse y sacó la servilleta del servilletero de plata—. Anda, vete a por el vino. Esto hay que celebrarlo, y me estalla la cabeza. Lisette se había quedado mirando la puerta. Una sombra se perfilaba en el pasillo. —¿El vino, michie? —murmuró, retrocediendo lentamente hacia el dormitorio. —¡El vino! ¡El vino! —repitió él—. ¡Deprisa! —¡VINO! Marie enterró la cara en las manos. Marcel se levantó al instante con la vista fija en Cecile, que había entrado en la habitación. Frunció los labios en una sonrisa radiante sin mudar su expresión. —¡Estás pidiendo vino! —volvió a gritar Cecile. La puerta se cerró de golpe tras ella. —Lo pedía también para ti, mamá —le respondió Marcel suavemente—. Tengo noticias. ¿Pero qué pasa? —¡QUE QUÉ PASA! —Cecile se arrancó los guantes de encaje, rompiendo las costuras, y los lanzó con gesto impotente contra la pared más lejana. —Bueno, ya sé que te he tenido preocupada —dijo Marcel con un hilo de voz—. Sé que me he portado muy mal. —Guardó un momento de silencio, mordiéndose el labio como un niño pequeño—. Pero mamá, ahora todo cambiará, tienes que creerme, todo eso ha pasado y tengo noticias, noticias maravillosas. —De pronto echó a andar sobre la alfombra como sumido en sus pensamientos, frotándose las manos, con expresión totalmente concentrada. Luego se volvió hacia ella y sonrió—. No volveré a darte preocupaciones, te lo prometo. Por favor, siéntate a comer… Cecile y Marie se habían quedado petrificadas. Marcel se las quedó mirando con expresión abierta. —¡Que coma! —resolló Cecile tapándoselos oídos con las manos—. ¡Que me siente a comer! —gritó. Prorrumpió en un súbito pataleo y en una serie de chillidos, como un staccato, hasta que finalmente apretó los dientes y estalló en sollozos. Lisette se dio la vuelta y echó a correr. Marcel se quedó parado un momento. Se mordió de nuevo el labio y después se cruzó de brazos. Por fin avanzó solemnemente hacia la mesa y miró a Cecile. —Dime, mamá ¿qué tengo que hacer? —preguntó con tono dialogante —. ¿Qué explicaciones quieres que te dé? ¿Cómo puedo asegurarte, cómo puedo demostrarte que te quiero y que no volveré a darte problemas? —¡AAAAAHH! —gritó ella—. ¡Te han expulsado del colegio! ¡Te han expulsado y tú me vienes con ésas! ¡Te pasas la noche fuera, vuelves borracho, y ahora me vienes con ésas! Marcel se quedó pensativo, como si todo aquello fuera nuevo e inesperado, y luego, con una decisión que Marie no veía en él desde hacía meses, se acercó a su madre y la cogió firmemente por los brazos. —Claro que estás enfadada conmigo —dijo con voz autoritaria—. Claro que estás preocupada. Ven a sentarte, por favor. Por un momento pareció que Cecile iba a obedecer, pero entonces se apartó con los puños apretados y soltó un largo gemido. —Ooooh, ha ido usted demasiado lejos, monsieur. ¡Esta vez ha sido demasiado! —gritó—. ¡No te hagas el caballero conmigo! ¡No volverás a comer nunca más en esta casa! ¡No volverás a sentarte a esa mesa! Te vas a ir inmediatamente a tu cuarto, y te quedarás en él hasta que llegue monsieur Philippe, tarde una semana o un mes. Me da igual. No se me ablandará el corazón. —Se detuvo, sofocada—. Le he mandado llamar, monsieur. He mandado llamar a monsieur Philippe, que vendrá para ocuparse de ti. Le he escrito esta misma mañana contándoselo todo. Se quedó allí parada como si fuera a proseguir. Estaba de puntillas, con los puños apretados entre los esponjosos pliegues de muselina que le caían desde la cintura y las lágrimas brillándole en las mejillas. La sala quedó en silencio. Marcel la miraba fijamente con las manos en el respaldo de la silla. Su rostro había perdido la lozanía para adoptar una expresión sombría. Los ojos se le abrían cada vez más en tanto que los labios permanecían totalmente inmóviles. —¿Eso has hecho? Cecile soltó un grito y se lo quedó mirando. Entonces se llevó el dedo a los labios. —¿Has escrito a monsieur Philippe? Un gemido escapó de la boca de su madre. El labio le temblaba con violencia. —¡Sí! —estalló por fin—. ¡Sí, eso he hecho! —dijo alzando la barbilla—. ¡Le he escrito y se lo he contado todo! Marcel seguía mirándola, con las manos aferradas al respaldo de la silla. En su rostro frío y consternado se reflejaban esos cambios casi imperceptibles que denotan una furia creciente. Marie nunca le había visto aquella expresión, tan aterradora como su anterior euforia. —Sí —repitió Cecile, temblando de la cabeza a los pies por el llanto contenido—. Esta mañana he mandado a tu hermana al despacho del notario. Marcel miró a Marie, que estaba inmóvil en su asiento, con las manos en el regazo y las mejillas surcadas de lágrimas. Ella apartó la vista. Se hizo un largo silencio, roto únicamente por un súbito sollozo de Cecile. —No deberías haberlo hecho, mamá —dijo por fin Marcel con tono gélido. Cecile se llevó las manos a la boca sin aliento. —Me tienes desesperada —gimió con tono de súplica. —¡No deberías haberlo hecho! — repitió él furioso. —Vagando por la calle a todas horas… —sollozó su madre—, bebiendo en las tabernas, expulsado del colegio… Marcel movió la cabeza, inconmovible. Ella se acercó bruscamente y se inclinó sobre la mesa que había entre ellos. —¿Qué tenía que hacer? ¡Dime! —Castigarme, sí, lo que hubieras querido —contestó Marcel con vaga indiferencia y voz amarga—. Nunca debiste escribir a monsieur Philippe. —Es tu padre… —¡Ya vale, mamá! —exclamó él volviendo la cabeza. Frunció los labios y alzó la vista al techo, como implorando paciencia. Al oír sus palabras, Marie sintió un gran alivio, una grata emoción que no esperaba. Vio vacilar a Cecile, captó el miedo en sus ojos. Su madre se había dejado caer en una silla y lloraba desconsolada con la cabeza apoyada en los brazos sobre la mesa. Marcel, sentado en su sitio y con las manos en el regazo, miraba fijamente con las cejas alzadas como sumido en sus pensamientos. —No sabía qué hacer —dijo Cecile con voz suplicante—. No sabía… No siempre sé lo que tengo que hacer. Es demasiado, demasiado… —prosiguió, con la voz tan llorosa y apagada que apenas podía articular las palabras. Por fin levantó la cabeza—. Monsieur Philippe hablará contigo… te dará consejos. La expresión de Marcel era dura. La miraba como si no la conociera, y de pronto soltó una sonora carcajada. —Oh, mon Dieu! —Cecile se tapó la boca, llorando y temblando de nuevo —. ¿Qué crees que hará? —Yo desde luego no lo sé —dijo Marcel—. Tú lo conoces mucho mejor que yo, mamá, de eso no hay duda. Cecile volvió a bajar la cabeza, sollozando con desesperación, como si por fin comprendiera lo que había hecho. —Bueno, basta ya —exclamó Marcel de pronto, buscando la mano de su madre entre su pelo oscuro—. Cuando venga tendré que explicarle por qué me han expulsado. No pasa nada. —¿Cómo? —Cecile levantó la cabeza—. ¿Se lo puedes explicar? — preguntó con voz lastimosa—. Sí, se lo puedes explicar. A lo mejor todo ha sido un malentendido. Eras tan buen estudiante… —Sí, sí —dijo él, dándole golpecitos en la mano. Cecile se llevó la servilleta a la nariz. —¡No sabía qué hacer! Tú se lo puedes explicar. Dile que todo ha sido un error, que ahora te portarás bien. Marcel sonrió. Era la misma sonrisa radiante que Marie le había visto cuando entró en la casa. —Estaba tan asustada… —dijo Cecile sollozando. —Ya lo sé, lo comprendo, pero ya no te preocupes más, mamá. Deja que yo me encargue de todo. ¿De acuerdo? Cecile suspiró, inmensamente aliviada. Le cogió de la muñeca. —Te comportarás como un caballero con él y se lo explicarás todo, ¿verdad Marcel? —Claro. Y además todo esto ha sucedido por mi bien. Va a haber un nuevo colegio, mucho mejor que el de monsieur De Latte. Christophe Mercier ha vuelto a casa. Va a abrir un colegio y me ha aceptado. Cecile se animó de inmediato, aunque era evidente que a la vez estaba confusa. —Pero ¿cómo? —Anoche estuve con él, mamá. Ya sabes quién es, es famoso. Monsieur Philippe también lo conoce. —Ah, sí —suspiró Cecile—. ¿Y te ha aceptado? ¿Sabe lo del otro colegio? —Pues claro. Se lo dije yo — contestó Marcel con naturalidad—. Y ahora, si no te importa, mamá, tengo hambre. —¡Desde luego! —exclamó ella—. ¡Lisette! ¿Pero dónde está esa mujer? ¿Es que no ha oído que le has pedido vino? Marie, vete a buscarla inmediatamente y dile que le traiga el vino a Marcel. ¡Y que ponga la mesa! Pero Marie estaba tan atónita que no se podía mover. Su hermano no sólo había recuperado su vieja forma de ser, su capacidad para llevar a todo el mundo en la palma de la mano, sino que había en él una nueva convicción, una nueva serenidad. Aunque ahora se había sumido en su mundo particular y tenía la mirada perdida, seguía palmeando suavemente la mano de su madre. Cuando Marie se levantó por fin, él se la quedó mirando y le dijo: —Bueno, ¿comes con nosotros o no? Después de comer, cuando la mesa estaba ya recogida y Marie se encontraba a solas en su habitación, mirando en silencio el pequeño altar, Marcel entró en el cuarto de su hermana y ella volvió a ver en su rostro una sombra de preocupación. —¿Qué decía la nota? No llores, Marie. Tú dime sólo qué decía. —Tuve que llevarla. No sabía qué hacer. —Pues claro —le contestó Marcel. La besó otra vez—. ¿Pero tan horrible era? Marcel escuchó pacientemente las explicaciones de su hermana, asintió, y luego dijo: —Yo me encargaré de todo, pero tienes que prometerme una cosa. —Lo que tú quieras. —Prométeme que no te preocuparás más y que no volverás a pensar que llevaste esa nota. Marcel volvía a estar bien, volvía a ser él mismo, como hacía un año, cuando el viejo carpintero estaba vivo, cuando los dos eran niños. Claro que Marie no podía ni imaginar que él se había acostado un día con una hermosa mujer, que había saltado la tapia del cementerio en la oscuridad de la noche y que había brindado en un cabaret del puerto con un famoso escritor parisino. Marie sólo sabía, mientras le veía atravesar el jardín hacia su habitación, que Marcel nunca le había parecido tan hombre. Marie abrió el último cajón de su armario. Allí estaba el corsé que tante Colette le había comprado, y el ajustado vestido de frunces azules con sus diminutos lazos de satén blanco. Sacó las prendas con cuidado, como si pudieran romperse, y las puso sobre la cama. En la casa no había pasillo. Estas casas de Nueva Orleans nunca tienen pasillo y las habitaciones se comunican entre sí, de modo que cuando Lisette se retirara después de limpiar el comedor tendría que pasar por el dormitorio de Marie. —Espera, te necesito —dijo Marie señalando el corsé—. Para que me abroches… Se deslizó tras el biombo de flores junto a su cama. Era un vestido de fiesta, pero sólo tenía que llegar hasta la tienda de ropa. Además ya estaba avanzada la tarde, así que quién iba a saber para qué lo llevaba. Justo antes de que terminara, Cecile apareció en la puerta. —Ahora vas a tener que aprender a respirar de nuevo —le dijo Lisette tirando de las cintas. Pero a Marie, fascinada por el ajustado contorno que la ceñía, le pareció que la apretura tenía su atractivo. Cuando el vestido cayó como espuma por sus brazos y se asentó en capas en torno a su cintura, vio en el espejo a una mujer y se quedó sin aliento. Su cuerpo se había estilizado, y Marie disfrutó en secreto de una fuerza sutil pero emocionante. Cecile observaba fríamente a su hija desde el salón y no dijo una palabra cuando la vio salir de la casa seguida de Lisette. —IV— C asi había oscurecido cuando Richard se marchó por fin de la funeraria para asistir al velatorio de la hija de Dolly Rose. Había estado todo el día ocupado con las familias de los difuntos y con los entierros, había tenido que engullir las comidas en la trastienda y se había cambiado la ropa blanca cinco veces debido al calor de julio. Estaba extenuado. Una lluvia tardía había inundado los cementerios, de modo que tuvo que realizar un entierro en un auténtico charco de barro. Los cadáveres de las víctimas de la fiebre amarilla comenzaban a apilarse en las puertas y despedían tal hedor que hasta el más viejo del lugar, acostumbrado a ver lo mismo verano tras verano, se mareaba. Claro que había habido años peores, años en los que toda la ciudad parecía un osario. Aquel verano no era nada excepcional. A pesar de todo, Richard se había pasado el día pensando en Marcel y, atormentado por la imagen de las lágrimas de Marie en plena calle, temía lo peor. Sabía que sería ya muy tarde cuando pasara por la mansión Ste. Marie, y albergaba pocas esperanzas de ver alguna luz en las ventanas, ni siquiera en las del garçonnière. La cuestión del velatorio también lo inquietaba. No estaba acostumbrado a ir solo, pero Antoine y su padre se hallaban ocupados con otras familias. Además era el velatorio de una niña. Su hermana pequeña había muerto cuatro años atrás, y Richard recordaba vivamente aquella pesadilla, incluso detalles que nunca había confesado a nadie y que el tiempo no había atenuado en absoluto. La casa de los Lermontant era nueva, construida según los deseos de sus padres. En la parte trasera había un jardín muy formal, con rectángulos de hierba y caminos de piedra. En el extremo cercano a la cocina estaba el huerto y la cisterna, pero todo lo demás estaba lleno de flores, y a los niños les encantaba jugar allí cuando brotaban las camelias y los hibiscos. Correteaban entre los túneles del follaje, se escondían en el estrecho espacio entre la cisterna y el muro trasero o hacían cuevas secretas entre los jaboncillos, cuyas ramas más bajas habían desnudado de hojas las manos y las rodillas infantiles. Richard solía leer a la sombra de la balconada, desde donde podía vigilar a los niños, cosa que su madre le agradecía con cascadas de besos. A él le gustaba el ruido de sus juegos. Tenía paciencia, podía sujetar fácilmente con una mano a un sobrino inquieto mientras terminaba de leer una frase, y luego atendía una rodilla arañada o decía que no era nada y proseguía con el libro sin perder el hilo. Richard recordaba, con una viveza que parecía una maldición, la primera tarde que su hermana, Françoise, se había acercado a decirle que estaba demasiado cansada para jugar. Todavía no había cumplido los cuatro años y era una niña vivaracha a la que le gustaba pelearse con los chicos, aunque siempre emanaba una recatada femineidad natural que procedía de sus largos rizos negros, las densas pestañas y el lazo almidonado que le ponía su madre incluso para jugar en el jardín. Esa tarde Françoise se acercó sola por el jardín, con los brazos a los lados, se inclinó sobre él y le dijo, con una expresión bastante adulta, que estaba «agotada». No era una palabra propia de una niña; era lo que los padres les dicen a sus hijos cuando ven que están de mal humor y muy inquietos. Richard recordaría toda su vida que se le encogió el corazón cuando oyó a su hermana pronunciar esa palabra. Le alzó la cara y vio que tenía muchas ojeras y una mirada lánguida y brumosa. La cosa no quedó ahí. Durante días, Françoise se estuvo quejando de vez en cuando; se quedaba dormida en el sofá del salón y había que despertarla todos los días cuando antes se levantaba siempre con el grand-père con la primera luz de la mañana. Decía que le dolían los brazos, y cuando Richard iba a por ella al jardín no quería ni que le tocara el hombro porque le hacía daño. Richard no habló mucho de esto, pero en pocos días se vio que la niña languidecía, y antes del final de la semana siguiente le asaltó una fiebre virulenta. Richard recordaba perfectamente las últimas noches de su enfermedad, los llantos de la niña, los pasos de su madre escaleras arriba, escaleras abajo. «Vete a la cama», le decía cada vez que él quería entrar en el cuarto, hasta que por fin se dio cuenta de que lo mejor que podía hacer era apartarse para no estorbar. Una madrugada abrió los ojos a las cuatro y le sobresaltó el silencio de la casa. Acudió de inmediato a la habitación de su hermana y al verla tan quieta sobre la almohada, con su madre sentada en la ventana, supo que había muerto. Las frases para la ocasión nunca le sirvieron de ningún consuelo: que Françoise no lloraría más, que no sufriría más, que no le dolerían los brazos ni las piernas, que estaba en el cielo. Al pensar en ella sentía un espantoso desaliento. Para él la historia comenzaría siempre en aquel momento en el jardín, donde germinó la pesadilla que nadie pudo detener. Cada vez que salía al jardín la veía allí, acercándose por el camino entre la fruta madura y las flores, con sus oscuros rizos sueltos sobre su vestido azul, la cabeza a un lado como si su cuello fuera un débil tallo. Una y otra vez sentía el impulso de volver a cogerla entre sus brazos, como si entonces pudiera realizar alguna acción desesperada que cambiara los acontecimientos. Y todos los años, el día del cumpleaños de su hermana, pensaba: «Ahora habría cumplido tantos años». En esa fecha, nadie tenía que recordarle que fuera a misa; él la esperaba con días de antelación. En su libro de oraciones tenía algunas horquillas suyas; recordaba sus frases de niña y todavía oía con claridad su risa musical. Cuando le felicitaban por la fidelidad de sus recuerdos, cosa que hacían a menudo, Richard pensaba en ella, pensaba que le gustaría olvidarla. Hasta entonces la muerte había afectado siempre a los otros, pero esos días llegó a su propia casa. A partir de ese momento siempre fue algo personal, y el dolor de las familias en los funerales de los niños le encogía el corazón. A veces se preguntaba cómo lo soportaba su padre, si no pensaría en su hijita al tomar la medida de aquellos pequeños cadáveres. Pero aunque Richard a veces se sentía ofendido por Rudolphe, por mucho que le ofendiera sobre todo lo que sabía del asunto de Marie Ste. Marie, respetaba su profesionalidad, como la respetaba todo el mundo. Sabía que su padre no había eludido una obligación en toda su vida y que no habría delegado en su hijo la responsabilidad de este velatorio, de haber tenido elección. Pero otras familias necesitaban a Rudolphe esa noche, familias de abolengo que se habrían sentido ofendidas si no hubiera aparecido. —Lo harás bien, como siempre —le había dicho su padre—. Cada vez que salgo a la calle alguien me coge del brazo y me habla de ti llenándote de elogios. Tienes un don especial, así que utilízalo y compadece a tu primo Antoine, que no tiene dos dedos de frente. En realidad, Richard no se creía nada de esto. Era tal vez un asunto de negocios, quizá se trataba de educarlo para aquel trabajo. No lo creía porque para él el sufrimiento auténtico era el sentimiento más espantoso que había conocido, y sus patéticas frases de consuelo en los funerales le parecían un insulto. No comprendía que irradiaba una auténtica condolencia que los demás captaban, tanto en sus modales como en sus palabras. Ahora caminaba en el crepúsculo por la Rue Dumaine presa de una horrible aprensión, sumido en los recuerdos de su hermana. Sabía por experiencia que era mucho más susceptible a esa hora del día, en ese momento silencioso y sensual entre el Sol y la Luna, cuando la agitación del sábado por la noche todavía no había comenzado en el Quartier, aunque la jornada de trabajo había concluido y las farolas comenzaban a encenderse bajo un cielo de color sangre. En el río la tonalidad se intensificaba hacia el púrpura y caía en capas de nubes rojas y doradas tras los mástiles de los barcos. Las cigarras cantaban entre el denso follaje de los jardines mientras en las ventanas abiertas ondeaban las cortinas y se oían los ruidos de la cena, los tintineos, el rumor ocasional de un cuchillo. Sin darse cuenta volvió su atención, a las cosas cotidianas: un caballo y una carreta que pasaban, una mujer en una balconada que dejó de sacudir el polvo de una pequeña alfombra turca para que pudiera pasar. Pero cuando llegó a la manzana donde vivía Dolly Rose, la madre de la niña muerta, encontró un remanso de silencio, extraño incluso a esa hora tranquila: un tramo de diez o doce puertas donde sólo se oía el zumbido de los insectos y la remota melancolía de una campana de iglesia. El cielo se iba oscureciendo y las estrellas parecían bajas, pero aun así la farola de la esquina tenía un aspecto lúgubre contra el resplandor azulado, incapaz de lanzar toda su luz hasta que se cerrara la noche. Richard aceleró el paso como si alguien le siguiera. Fue un alivio llegar por fin a la arcada que daba al jardín de Dolly Rose. Había allí un hombre de color, enjuto y de hombros cuadrados, vestido con una elegante chaqueta que parecía bastante fresca para el verano. Llevaba un pequeño bigote, una fina línea de pelo oscuro. Richard se sobresaltó cuando de pronto llamearon sobre él sus ojos desde las sombras de la arcada. Se miraron mutuamente. El hombre parecía incómodo, como si quisiera decir algo y no supiera cómo empezar. Resultaba evidente además que le impresionaba la estatura de Richard. —¿Puedo ayudarle en algo, monsieur? —Quisiera saber si hay un velatorio aquí esta noche —dijo el desconocido. Su voz tenía un tono sin inflexiones, un tono que, curiosamente, hacía más expresivas sus palabras. —Sí, monsieur —contestó Richard. El hombre podría haberlo sabido fácilmente por los avisos de bordes negros que ondeaban en las farolas cercanas y en los troncos de los árboles. Esa misma tarde habían sido colgados por todo el Quartier—. Es en el piso de arriba. —¿Está abierto a todos los amigos de la familia? Ah, ése era el problema. —Sí, monsieur, está abierto a todo el que conozca a madame Rose o a su familia. No es sólo para los amigos más íntimos. Estoy seguro de que si usted los conoce será bienvenido. Habrá mucha gente. El hombre asintió. Parecía aliviado, aunque todavía incómodo y un poco disgustado por ello. Algo en su rostro resultaba familiar. Richard estaba seguro de haberlo visto antes. En cuanto a la ropa, se veía que era de París. París estaba tan a la cabeza de la moda que siempre se notaba si un caballero acababa de venir de allí. —Permítame que me presente, monsieur. Soy Richard Lermontant, encargado del funeral. ¿Quiere usted acompañarme? El hombre bajó la cabeza sin decir su nombre, como si no tuviera importancia, y recorrió detrás de Richard el corto pasillo y las escaleras. Al entrar en el salón se apartó rápidamente tras una multitud de hombres y mujeres junto a la pared, y Richard volvió la mirada hacia la pequeña cama en la que yacía la niña rodeada de crisantemos blancos. Puesto que los funerales habían sido su vida durante años, Richard nunca los había asociado a los crisantemos. Para él estas flores no tenían connotaciones morbosas y eran simplemente algo hermoso y vivo, una ofrenda en medio del dolor que ponía de manifiesto el ciclo de la vida y la muerte en un momento en que la muerte tanto pesaba sobre el alma. Se alegró de verlas. Tras saludar un instante a Antoine, que se marchaba, Richard caminó en silencio por la habitación, entre las bandadas de mujeres que susurraban vestidas de negro y de los hombres con el sombrero en la mano, hasta llegar a los delicados ramos de flores. Allí bajó la vista, envuelto en el perfume y el humo de las velas de cera, hacia la niña muerta. Era un poco mayor que su hermana, y tal vez igual de bonita. En realidad le sorprendió su belleza. La había visto muy a menudo en el carruaje de Dolly Rose, con las cintas del sombrero al viento, pero entonces era toda ropajes de los que sólo asomaban los hoyuelos de las mejillas. Ahora veía por primera vez sus brazos redondos y su pálido cuello. Parecía que estuviera dormida, claro. Todos parecían dormir, fuera cual fuese la causa de la muerte, fuera cual fuese el sufrimiento. La niña había muerto de tétanos, pero yacía serena como si estuviera viva. Al apartarle un mechón de la frente, a Richard le sorprendió darse cuenta de que casi estaba rígida, aunque a pesar de la elevada temperatura no emanaba más olor que el de las hojas de rosas y naranjos bajo las sábanas, y el de las flores. Complacido con este y otros nimios detalles (Antoine hacía estas cosas a la perfección), se olvidó de todo lo que no fuera la contemplación de su rostro. Aún tenía la cara redonda de niña, tan pálida que podía pasar por blanca, y sus cejas parecían demasiado oscuras en la frente, de modo que su expresión en la muerte era muy seria. Parecía sumida en un sueño profundo. En ese momento se oyó un leve ruido que no habría podido identificar, pero se dio cuenta de que eran unos pequeños pétalos blancos que se habían desprendido de una flor y que caían junto a su carita sobre la almohada. Fue a recogerlos y se le vino a la cabeza un insólito pensamiento. Eran dulces, como había sido la niña en vida. Sintió el impulso de dejarlos allí, pero nadie lo habría comprendido. Vio entonces entre los crisantemos un modesto ramo de capullos blancos. Cogió uno de ellos, y lo puso en el rosario de nácar que tenía la niña enlazado entre los dedos. Dolly Rose no estaba. Su madrina, Celestina Roget, pálida y macilenta, se levantó para susurrarle a Richard que llevaba tres días y tres noches junto al lecho de la niña enferma y que tenía que hacerse cargo de su propia casa. —Cuídala tú —le dijo, señalando al marcharse un dormitorio detrás del arco del pasillo. De la habitación salían voces apagadas. Cuando por fin se abrió la puerta no salió Dolly Rose sino un hombre blanco que se acercó al ataúd, miró a la niña y luego se retiró al rincón más lejano de la sala. Era un hombre joven, de unos veinticinco años, de pelo negro y rizado, reluciente de pomada, que le caía justo por encima del cuello de la camisa. Su fino bigote y las patillas le conferían una distinción poco común en alguien tan joven, y armonizaba perfectamente con su expresión aguileña. Tenía la vista fija en algún punto ante él y no la desvió cuando Dolly Rose entró por fin en la habitación. Ella le miró ceñuda desde el umbral antes de que dos mujeres la llevaran, casi a empujones, a un sofá donde enterró la cara entre las manos. Richard se dio cuenta enseguida de que estaba borracha. De hecho sufría tal grado de embriaguez que podía dar problemas. «Ya le daré las gracias a Antoine por avisarme —pensó con amargura—, y a madame Celestina por dejarme a mí solo con esto». Dolly alzaba la vista de vez en cuando para mirar al hombre blanco, como si estuviera a punto de gritarle algo. Las otras damas, ninguna de las cuales tenía la elegancia de Dolly ni siquiera en esos momentos, la sujetaban por los brazos, evidentemente asustadas. Lo cierto es que Dolly Rose había sido una belleza notable. Era de esas cuarteronas que habían dado fama a la Salle d'Orleans, aunque no se acercaba ni por asomo a la legendaria imagen de la concubina fiel que llora al enterarse de la boda de su amante blanco o se arroja bajo las ruedas de un carro. Más bien cambiaba de admiradores blancos como quien cambia de guantes, gastaba mucho con cada nueva relación, sin pensar jamás en ahorrar para el futuro, y daba a sus esclavas vestidos de tafetán o de lana, que apenas se había puesto. Había provocado duelos, olvidado a acreedores. Sólo había querido a su madre y a su hija, muertas ahora las dos. En los últimos años había pasado una mala racha, aunque todos decían que podría obtener un buen partido en cuanto quisiera. Una vez había sido amiga de Giselle, la hermana de Richard, e incluso había cenado a menudo en casa de los Lermontant. Richard las recordaba como dos niñas mayores, de quince años, que intercambiaban secretos tras los cortinajes de una cama. Los chiquillos se arremolinaban en torno a sus faldas y le cantaban, DOLLY Dolly, DOLLY Dolly, ¡DOLLY DOLLY ROOOOSE! Richard todavía recordaba aquel ritmo pegadizo y la risa de Dolly, y después de oír tantos comentarios sobre el declive de su belleza, estaba impresionado al ver lo hermosa que era todavía. Era el suyo un rostro insólito, no por el pálido color café au lait de su piel, su nariz diminuta o su boca, sino más bien por su forma. No era un rostro enjuto, como los de tantas mujeres criollas, sino más bien cuadrado, de sienes altas y redondas bajo sus oscuros rizos, y cejas muy planas que se alzaban ligeramente hacia fuera antes de curvarse hacia abajo sobre unos ojos almendrados. Eran justo sus cejas planas lo que siempre le había intrigado. «Bonita» era la palabra que le venía a la mente cuando miraba a Dolly, porque había en ella algo alegre y adorable de lo que a veces carecen las mujeres hermosas. Pero su amistad con Giselle había acabado mal. Un verano Dolly dejó las clases en el convento y empezó a dejarse ver por los «salones de baile cuarterones». Rudolphe prohibió a Giselle que la siguiera viendo, y cuando Giselle se casó, Dolly no fue invitada a la misa nupcial. La vieja madame Rose, madre de Dolly, fue descortés con la familia. Dolly aceptó a su debido tiempo a su primer amante blanco. En realidad había sido una mujer que gustaba a todo el mundo. Richard se habría dado cuenta al instante, aunque no se lo hubieran dicho, de que la mitad del mobiliario del salón había sido facilitado por su padre para el funeral. Eran los espejos de los Lermontant, colocados para volver a ser envueltos más tarde, y los relojes, puestos en marcha para volver a quedar parados, sillas extra de los almacenes de los Lermontant, e incluso el canapé junto a los ventanales, así como las mesas y las botellas de jerez y las copas. Placide, el viejo criado, lo había llevado todo esa misma tarde en una carreta cubierta que había acercado con sigilo a la puerta de atrás para que nadie se diera cuenta. Aunque no era competencia suya personal, Richard estaba casi seguro de que la factura de todo aquello no se cobraría jamás. Respiró hondo y se acercó a Dolly, vacilante. Se dio cuenta de que no lo reconocía, de que en realidad no daba la impresión de que reconociera a nadie. Las mujeres que la rodeaban parecían ansiosas y como fuera de lugar. Mientras tanto, la gente que entraba volvía la cabeza hacia el hombre blanco como si estuviera iluminado por un foco. Él seguía sentado rígidamente, con la vista fija en el suelo. En pocas palabras, no era una buena situación. Richard se deslizó a un rincón detrás del hombre blanco, donde las sombras pudieran ocultarle, y en ese momento se acercó el hombre de color de la chaqueta parisina. —Vincent —le dijo al blanco, tendiéndole la mano. El otro levantó despacio la cabeza, y su expresión cautelosa desapareció al instante. —¡Christophe! —susurró. Enseguida se estrecharon la mano. Richard se quedó de piedra. ¡Era Christophe Mercier! Al instante reconoció el terso rostro cuadrado y comprendió perfectamente sus modales, que rayaban en la arrogancia, allí de pie ante la silla del hombre blanco. Pero se estrechaban la mano con afecto. —¿Has venido por mí? —preguntó el blanco. —Y por Dolly —asintió Christophe. —Ah, entonces la conoces. —De hace muchos años. Si puedo hacer alguna cosa, no dudes en decírmelo. —La voz de Christophe era grave, sin inflexiones, como antes—. Ah, aquí está el de la funeraria. —Le hizo un gesto a Richard para que se acercara—. Se llama Lermontant. El hombre le miró a la cara y sólo entonces percibió Richard su dolor, oculto como estaba por la sombra de su pelo negro y sus cejas oscuras. Sus ojos hundidos y brillantes traspasaban con la mirada. —Lermontant, monsieur —le susurró Richard con una ligera inclinación. El hombre asintió y se sacó una tarjeta del chaleco. Era Vincent Dazincourt, y Richard reconoció el nombre al instante. Era el apellido de una vieja familia de Luisiana y el del primer amante de Dolly, hacía años. Era el padre de la niña. —Lo que sea —dijo el hombre—, cualquier gasto, quiero el mejor entierro, los mejores caballos… —Ya está todo dispuesto, monsieur —le tranquilizó Richard. En ese momento Dolly Rose atravesaba la habitación en dirección a ellos. Unas cuantas mujeres intentaron de mala gana detenerla, pero jadearon indignadas cuando ella se las quitó de encima a empujones. Dolly se sentó junto al hombre blanco y susurró: —Tú lo pagarás todo, ¿verdad? Ahora… ahora que está muerta. —La gente se volvió de espaldas, discretamente—. ¿Y dónde estabas tú cuando ella estaba viva, cuando te llamaba, «papá, papá»? —preguntó con un furioso siseo—. ¡Fuera de aquí! La sala había quedado en silencio. Richard se inclinó para tocarle el hombro con toda discreción. —Madame Dolly —dijo suavemente —, ¿por qué no se va a descansar? Ahora es el momento. —¡Déjame en paz, Richard! —Se quitó la mano del hombro con una sacudida, sin apartar los ojos de Dazincourt—. Fuera —le repitió—. Sal de mi casa ahora mismo. Él la miró con las negras cejas fruncidas. Sólo su boca parecía suave y un poco infantil al esbozar una sonrisa amarga. —No me pienso marchar hasta que Lisa esté enterrada —dijo con tono despectivo. Ella parecía a punto de golpearle. Una de las mujeres intentó cogerle el brazo y recibió una bofetada. En ese momento, y entre un frufrú de faldas, las damas se apartaron de ella y la dejaron sola. —Dolly, por favor. —Richard se dirigió a ella como lo había hecho mil veces cuando era pequeño. Quiso cogerla por la cintura, pero ella se apartó con violencia. El aliento le apestaba a vino y tenía la piel ardiendo. A Richard le dio miedo. Además, qué derecho tenía a cogerla. Al fin y al cabo era su casa, como ella había dicho. Se quedó mirando impotente cómo Dolly lanzaba la mano hacia Dazincourt, que se había dado media vuelta como si ella no estuviera. Fue Christophe el que se interpuso entre ellos y le susurró a madame Rose al oído: —Dolly, no. —Su voz era como una orden. Ella hizo un gesto con la mano y se tocó la frente con vacilación. —¡Christophe! —exclamó—. ¡El pequeño Christophe! —Vamos, Dolly —dijo él, y ante las miradas de reproche de los asistentes, la levantó suavemente para ponerla en brazos de Richard. Dolly tenía los ojos vidriosos, pero se dejó llevar con una lánguida sonrisa y señaló una puerta en el pasillo. La habitación estaba hecha un desastre. Había una montaña de ropa entre las sábanas arrugadas, cosa que enfureció a Richard. Por todas partes se veían copas con restos de licor, y sobre el biombo habían arrojado sin orden ni concierto un corsé, camisas, pañuelos. Dolly no se hacía cargo del gobierno de la casa, y no quería tratos con nadie. Mientras la llevaba hacia su cama, Richard sintió vergüenza de estar a solas en aquella habitación, y con Christophe a la puerta. —¡Quiero coñac! —pidió Dolly, sin acceder a tumbarse. Richard vio una botella junto a una lámpara casi apagada, y sin esperar la aprobación de Christophe llenó un vaso y se lo dio como si le ofreciera un batido a un niño. Dolly tenía el pelo sobre la frente, y sus dedos parecían garras. —Ahora descansa, Dolly —dijo Richard, tapándole los hombros. —¡Mamá! —gritó ella de pronto con la cara en la almohada manchada. Luego se estremeció, con los ojos dilatados—. ¡Christophe! Quiero hablar con Christophe. —Puedes hablar conmigo cuando quieras, Dolly —replicó él—. No me voy a mover en una temporada. —¡Hijo de puta! —le espetó ella, esforzándose por verle en la penumbra. Richard se sobresaltó. Dolly estaba pálida, con los ojos brillantes—. ¡Me tiraste al río! —Ah —respondió Christophe con calma—. Pero primero tú me tiraste por las escaleras. Dolly soltó una risa infantil. —¿Por qué demonios has vuelto, si allí bailabas con la reina? —He vuelto para tirarte al río otra vez, Dolly. Ella cerró los ojos, temblando, pero sin perder la sonrisa. —Ahora sólo los blancos pueden tirarme al río, Christophe. Has estado fuera demasiado tiempo. Sal de mi habitación. —Y volvió la cabeza. —No seas grosera, Dolly —le dijo Christophe, retrocediendo sin hacer ruido hacia la puerta—. Ahora sólo los blancos pueden tirarme a mí por las escaleras. Ella volvió a reírse, pestañeando. —¿Cuántas mujeres blancas has tenido, Christophe? —le preguntó sonriente—. ¿Cuántas? —No muchas, Dolly. Sólo a la reina. Dolly se echó a reír, girando la cabeza en la almohada. Richard se sentía avergonzado. Se dedicó a verter en la jarra los contenidos de las copas y a meter zapatos y zapatillas bajo los faldones de la cama, pero el caos de la habitación le superaba. Dolly gemía y se encogía sobre las almohadas, con el rostro descompuesto en una de esas muecas que sólo la embriaguez hace posible. —Mamá, mamá —gemía entre dientes, con un tono de voz tan patético que Richard se quedó sin aliento al oírlo y al ver su rostro trémulo y sudoroso. Pero al cabo de un momento Dolly respiraba profundamente, en silencio, y su rostro se suavizó. Richard abrió las ventanas para ventilar un poco la habitación y se marchó. Sólo salieron a su encuentro dos mujeres, tan ancianas como la madre de Dolly antes de morir. Sus preguntas fueron frías, prácticas, y al saber que Dolly estaba durmiendo se apresuraron a marcharse. Christophe estaba apoyado en el marco de una puerta. Miró a Richard con afecto y le dedicó una sonrisa desganada. Richard se avergonzaba ahora de haber sido tan impresionable, de haber dependido de aquel hombre que a pesar de su fama era un desconocido para él. —¿Y su madre, madame Rose? — preguntó Christophe. —Murió el año pasado, monsieur, de un ataque al corazón. —Nunca había tenido por costumbre hacer comentarios sobre las familias de duelo, pero todavía le ardían las mejillas por el grosero lenguaje de Dolly y se esforzó por encontrar alguna excusa para la mujer que dormía en el cuarto de al lado —. Ella adoraba a su madre, monsieur, y a su hija. Ahora las dos han muerto y… —Dejó la frase en el aire y se encogió de hombros. Christophe le miró un momento intensamente, luego se sacó un fino puro del bolsillo y echó un vistazo a la puerta que daba al jardín. —Un ataque al corazón, ¿eh? Y yo que pensaba que esa mujer era de hierro. —Paseó la vista elocuentemente por las paredes, como perdido en algún recuerdo de la infancia, con una enigmática sonrisa—. Deberías haberle visto la cara que puso el día que tiré a Dolly al río —dijo—, aunque también deberías haber visto la cara que puse yo cuando ella me tiró por las escaleras. Richard se echó a reír sin poderlo evitar, hasta que consiguió recobrar la compostura bajo la mirada traviesa de Christophe. Se sentía muy a gusto con él. Sus modales eran irresistibles, incluso confesando aquella blasfemia en la puerta de Dolly. —Quiero darle las gracias por ayudarme, monsieur —dijo Richard. —De rien. —Si la muerte de madame Rose no hubiera sido tan reciente, Dolly habría podido afrontar esto mejor. Pero estaban muy unidas, más unidas de lo que suelen estar madre e hija. La expresión de Christophe volvió a asumir un aire de misterio. —¡Era una bruja! —dijo. Richard se quedó perplejo. —Y te voy a decir otra cosa más. Dolly la odiaba. —Christophe se dio la vuelta, puro y cerilla en la mano, y echó a andar tranquilamente hacia la puerta trasera. Cuando Richard volvió al salón, más visitas subían por la escalera. Se había formado una pequeña hilera tras el reclinatorio que había ante la niña, y parecía que volvía a imperar el orden. Pronto comenzó el rosario, y el velatorio transcurrió con decoro. Christophe salió del balcón y acercó una silla al hombre blanco, con el que pronto se enzarzó en un tete-a-tete. A medida que pasaban las horas emergía una vaga imagen de la pareja: se habían conocido en París, tenían amigos comunes y habían vuelto juntos en el mismo barco. Pero la conversación fue remitiendo y Vincent Dazincourt, evidentemente reconfortado por la presencia de Christophe, pronto se sumió en sus propios pensamientos. Richard, que ardía en deseos de hablar de Christophe con Marcel y de conocer más cosas sobre el gran hombre, habría olvidado por completo al hombre blanco de no haber sido por otro suceso que dejó huella en su mente. Mucho más tarde, cuando la multitud había ido disminuyendo y después del rezo del rosario, apareció otro hombre blanco que venía del jardín trasero y que caminaba con fuertes pisadas por el pasillo de techos altos, cubierto por una capa oscura que ondeaba tras él y que iba rozando las dos paredes. Era Philippe Ferronaire, el padre de Marcel. Richard lo había visto muchas veces en la Rue Ste. Anne y lo reconoció al instante. Su pelo rubio, su rostro alargado y afable y sus ojos azul pálido eran inconfundibles. Philippe Ferronaire le reconoció también a él y lo saludó con la cabeza, vacilando en la puerta. Richard no podía saberlo, pero Philippe se había fijado en él hacía tiempo, no sólo por su altura sino por el sesgo exótico de sus ojos, la fina complexión de su rostro y una belleza general que a Philippe le hacía pensar en esos «príncipes» africanos que, entre sus esclavos, traían de cabeza a las mujeres. Echó un vistazo a la escasa concurrencia y se volvió hacia Vincent Dazincourt. Acercó una silla al apático personaje y el otro se giró sobresaltado. Su rostro traicionó un fugaz gesto de grata sorpresa. Christophe lo distrajo sin embargo eligiendo ese momento para marcharse. Se despidió con un gesto de cabeza y se dirigió hacia las escaleras. Dazincourt se levantó por primera vez después de tantas horas para ir tras él. —Gracias por venir —murmuró, estrechándole la mano. Tras un momento de duda, añadió—: Que te vaya bien. — Christophe se lo quedó mirando un momento. Eran unas palabras de despedida formal. El propio Richard se puso tenso y apartó la mirada, pero Christophe se limitó a dar las gracias y se marchó. —Ah, sí… el autor de la dulce Charlotte —dijo después Philippe Ferronaire cuando se quedó a solas con el hombre blanco. Estuvieron hablando en susurros hasta que Philippe se levantó, envuelto en su capa. Se acercó al pasillo y llamó por señas a Richard antes de salir a la balconada trasera que daba al jardín. Richard tenía los miembros tensos y la espalda dolorida. Cuando salió al exterior sintió deseos de estirarse pero no lo hizo. Se limitó a respirar profundamente, mirando las estrellas. Philippe Ferronaire encendió un puro y apoyó los codos en la baranda de hierro, apartado de la luz del pasillo. Una lámpara de gas oscilaba al final de la escalera, y en las onduladas aguas de una fuente, entre los lirios blancos como la Luna, Richard vio el súbito destello de un pez. La pequeña figura de un niño, cubierta de musgo, arrojaba agua por la boca de un jarro, y aquel débil sonido parecía refrescar el aire con su mero rumor. Pero había malas hierbas por todas partes, restos de muebles podridos y gladiolos tronchados que señalaban ruina por doquier. Richard echó un vistazo a Philippe, que también miraba hacia abajo. El hombre le fascinaba porque era el padre de Marcel, aunque desde su llegada no había dejado de pensar que para su amigo era una desgracia que Philippe estuviera en la ciudad en ese momento. —Escucha —dijo Philippe con voz grave—, en la Rue Ste. Anne hay una casa de huéspedes… para caballeros, un lugar respetable. Ya sabes cuál es, justo al lado de la Rue Burgundy… Allí hay una joven, una joven muy hermosa. —Ah, Anna Bella —dijo Richard, como despertando de sus propios pensamientos. El hombre había evitado pronunciar el nombre estando tan cerca de la mansión Ste. Marie, o mencionar que la chica era amiga de Marcel—. Es madame Elsie, monsieur. Está en la esquina. —Ah, ya veo que la conoces. —Sólo de pasada, monsieur. —¿Pero podrías conseguirle una habitación esta noche, a pesar de la hora que es? —Se refería sin duda a Dazincourt. Philippe se sacó el reloj del bolsillo y se volvió hacia la puerta para ver la hora—. Tiene que dormir. No puede quedarse aquí hasta mañana, y no quiere volver a su hotel. No quiere ver a sus amigos. —Lo puedo intentar, monsieur. Aunque hay otras pensiones respetables, naturalmente. El hombre lanzó un suspiro y se apoyó en la balaustrada, mirando el cielo oscuro. Las luces brillaban tras las persianas al otro lado del jardín y, como siempre, se oía el ruido de los cabarets diseminados por todo el Quartier entre las tiendas y las abundantes viviendas. Movió la mandíbula como si estuviera masticando sus pensamientos. Había en él algo imponente que no era su complexión sino que procedía más bien de sus modales pausados e informales y de la voz profunda con la que arrastraba las palabras al hablar. Parecía que su gesto más natural tuviera que ser el encogimiento de hombros, un gesto al que debía entregarse fácilmente con una mueca en la boca, una caída de párpados y un arco de sus pobladas cejas. Richard no lo encontraba atractivo en absoluto y no veía en él ningún rasgo de los niños Ste. Marie, pero no era insensible al hecho de que poseía el aura de una inmensa riqueza. También emanaba de él una sensación de poder. Tal vez se debía simplemente a que era un plantador, llevaba botas altas de montar, incluso ahora, y su gruesa capa de sarga oscura le protegía sin duda, incluso con aquel calor sofocante, del aire frío de la rivera. Olía a cuero y a tabaco y parecía estar hecho para la silla de montar y para románticas cabalgadas por los campos de cañas. Llevaba oro en los dedos y una corbata de seda verde que se había quitado en deferencia al funeral y que le sobresalía del bolsillo de la chaqueta. —Anna Bella, ¿no? —susurró—. ¿Qué hace allí? —Es huérfana, monsieur, pero está en buena situación. Madame Elsie es su tutora. No creo que trabaje en la pensión. —Hmm. —Philippe dio una calada al puro, y el aroma a la vez dulce y fuerte los envolvió en una nube—. Es muy hermosa. Bueno, llévalo hasta allí cuando te vayas. Podrás, ¿verdad? Pierre, el primo de Richard, no acudió a relevarlo hasta casi medianoche. Richard se dirigió a la pensión de madame Elsie con Dazincourt, que se mantuvo todo el camino en silencio. Parecía meditabundo y agotado, y aunque no era tan alto como Richard —nadie lo era—, tampoco era bajo en modo alguno. Llevaba la espalda erguida con una rigidez casi militar. Pasaron ante la casa de Ste. Marie, que estaba completamente a oscuras, como Richard había imaginado. Se dio cuenta entonces de que Philippe Ferronaire no se iba a alojar allí, y que sin duda por esa razón no había llevado él mismo a Dazincourt a la casa de huéspedes. No había querido que le vieran, naturalmente. Por lo menos Marcel dispondría de algo de tiempo. —V— H acía mucho tiempo que Richard no veía a Anna Bella más que en la misa de los domingos, y le sorprendió agradablemente que fuera ella la que abriera la puerta. Quería hablar con ella a solas. En el transcurso normal de su vida, Richard nunca habría conocido a una persona como Anna Bella, ni se habría fijado en ella, aunque el joven no era plenamente consciente de ello. Era Marcel el que los había unido puesto que era su mejor amiga, y Richard había llegado a apreciarla mucho en los últimos años. Confiaba en ella y estaba ansioso por comentarle su preocupación por Marcel. No obstante, Anna Bella era para él una negra americana puesto que había nacido y se había criado en un pequeño pueblo rural del norte de Luisiana. A su padre, un mulato libre, el único barbero del lugar y muy próspero, lo mató un día de un tiro, en la calle, un hombre que le debía dinero. Al haber muerto su madre poco antes que el padre, Anna Bella cayó en manos de un blanco, un buen hombre al que siempre llamó Viejo Capitán y que la llevó a Nueva Orleans y la hospedó con una vieja cuarterona, madame Elsie Claviére. En otros tiempos madame Elsie había sido algo más que una hostelera para el Viejo Capitán, pero aquello era agua pasada. El hombre era calvo, tenía el bigote blanco y hablaba con elocuencia de los días en que los indios todavía atacaban las murallas de Nueva Orleans. Madame Elsie, postrada por la artritis las mañanas húmedas, caminaba con bastón, pero de joven había sido inteligente: ahorró dinero y convirtió su vivienda en una casa de huéspedes para caballeros blancos, retirándose ella a un salón y varios dormitorios más allá del jardín trasero. Allí se había criado Anna Bella, jugando con los niños del barrio, tomando lecciones de francés y de encaje de Alençon. Hizo la primera comunión con las carmelitas, estudió un tiempo con un protestante de Boston que no podía pagar el alquiler, y sacaba del legado de su padre, en un banco de la ciudad, todo lo que necesitaba. Vestía y se comportaba como una dama, llevaba el pelo negro peinado en un moño y, aunque hablaba francés fluidamente, su lengua materna era el inglés, y para Richard era tan extranjera como los americanos que montaron el faubourg en el centro de la ciudad. Claro que, técnicamente, él era tan americano como ella, pero aunque había nacido en Estados Unidos, Richard era un homme de couleur criollo, apenas hablaba otro idioma que el francés y toda su vida la había pasado en la «ciudad vieja», flanqueada a un lado por el Boulevard Esplanade y al otro por la Rue Canal. Pero había razones más profundas por las que Anna Bella no habría merecido de él la menor atención de no haber sido por Marcel. Aunque Anna Bella tenía la piel del color de la cera, un perpetuo rubor sonrosado éralas mejillas y grandes ojos enmarcados por un abanico de densas pestañas, su boca era grande, típicamente africana, y su nariz, ancha y plana, también. Había además algo en su porte, en su largo cuello y en el contoneo de sus caderas que le recordaba demasiado a las vendeuses negras que llevaban su carga al mercado en cestas sobre la cabeza. Todo lo africano le daba miedo y lo desconcertaba, aunque en realidad no era consciente de ello. Si le hubieran acusado de menospreciar a Anna Bella se habría sentido humillado, lo habría negado rápidamente y habría insistido en que juicios tan superficiales, basados en el aspecto físico, nunca podrían llevarle a despreciar a un ser humano o a correr el riesgo de herir unos sentimientos tan tiernos como los de Anna Bella. ¿Acaso no era él un hombre de color? ¿Acaso no comprendía demasiado bien los prejuicios, obligado como estaba a sentir su escozor un día tras otro? Pero lo cierto es que no los comprendía. No comprendía que son traicioneros por naturaleza, sentimientos vagos que pueden abrirse paso hasta nociones que parecen prácticas, demasiado humanas, y que a veces se envuelven engañosamente en un aura de sentido común. En el fondo de su corazón, y sin que él lo supiera, a Richard le repelía el origen africano de Anna Bella por lo que para él representaba: el degradado estado de la esclavitud que veía por todas partes. Jamás habría considerado ni por un instante introducir en su línea genealógica, a través del matrimonio, aquellos fuertes rasgos de sangre negra que a lo largo de tres generaciones habían demostrado tan evidente y profunda desventaja, rasgos de los que los Lermontant estaban ya casi libres. Estos sentimientos ignorados le provocaban la sensación de que Anna Bella y él eran diferentes, que tenían poco en común, que debían moverse en mundos distintos. La conclusión era que no consideraba a Anna Bella como a un igual, y prueba de ello era la cortesía con que la trataba, la gentileza casi irritante que gobernaba sus acciones en presencia de ella. Claro que si se hubiera enamorado de Anna Bella todo esto se habría desvanecido en el aire, pero lo cierto es que no podía enamorarse de ella. De hecho la compadecía. Richard no era consciente de todo esto. Cuando Marcel le comentó una vez, en una de sus vagas y perturbadoras conversaciones, que consideraba a Anna Bella, después de él, la «persona perfecta», Richard se quedó totalmente desconcertado. —¿A qué te refieres con eso de la «persona perfecta»? —le preguntó, abriendo así la puerta a uno de los discursos más largos, abstractos y vagos de Marcel, que culminó en lo siguiente: Anna Bella era honesta sin ser egoísta y estaba dispuesta a decirle a Marcel la verdad aunque con ello le enfureciera. —Bueno, admito que a veces es muy difícil decir la verdad —murmuró entonces Richard con una sonrisa. Pero el resto no lo entendió. Anna Bella era una chica muy dulce, y él le habría roto la cabeza a cualquiera que le hiciera daño. Sería una buena esposa para cualquier trabajador. Le sorprendió sin embargo que monsieur Philippe dijera que era una muchacha hermosa. Y ahora que la veía subir los escalones delante de monsieur Dazincourt, alumbrada por la luz de su lámpara de aceite, encontraba en el elástico movimiento de sus caderas y la caída de su falda algo sensual y desconcertante. Era como si, a pesar del cuidadoso peinado de sus rizos y los pliegues de su falda de algodón azul que tan pulcros caían desde su cintura encorsetada, Anna Bella fuera la mujer negra de los campos, la mujer negra danzando al ritmo de los tambores africanos en la Place Congo. ¿Hermosa? Pues, en realidad… sí. Richard no advirtió que Dazincourt, que iba tras ella por el pasillo, había concebido ideas más sólidas sobre ese mismo asunto. —Richard —le susurró Anna Bella desde lo alto de las escaleras cuando se quedaron a solas. Richard se dio la vuelta bajo la tenue luz de la ventana y vio que ella bajaba apresuradamente, como una niña pequeña, sin hacer el menor ruido y sosteniendo la lámpara con el brazo extendido. —¡Vas a derramar el aceite! — Richard le cogió la lámpara. —Me alegro mucho de que hayas venido. El domingo quería hablar contigo, pero no tuve ocasión. Entra, Richard. Madame Elsie se ha ido a la cama. La humedad le sienta tan mal que casi no puede ni andar. Le llevó al salón de huéspedes y le dijo que se sentara. A Richard no le gustaba estar allí. Nunca había visitado a Anna Bella en aquellas habitaciones. —Tienes que llevarle un mensaje a Marcel. —Entonces es que no le has visto… hoy, quiero decir. —En otros tiempos, cuando Marcel se sentía mal acudía siempre a Anna Bella. Pero eso era antes de que empezara a volverse loco. —¡Hace meses que no lo veo! — contestó ella con la cabeza ladeada y las manos en el regazo. Richard murmuró torpemente la excusa de que Marcel tenía uno de sus característicos cambios de humor. Era una vergüenza tratarla así cuando antes iba a verla casi todas las tardes. —No tiene nada que ver con sus cambios de humor. Es que madame Elsie lo echó. —¿Por qué? —No lo sé —dijo Anna Bella molesta—. Dice que ya somos mayorcitos para ser amigos. Imagínate. ¡Marcel y yo! Ya sabes lo que hay entre Marcel y yo. Claro que yo no le hago ningún caso, sobre todo en un tema como éste, pero no puedo verle para decírselo. Sé muy bien que no puedo ir más a su casa, eso no me lo tienen que decir, ya no somos niños. Richard asintió al instante. Se sentía turbado. Madame Elsie podía aparecer en cualquier momento y encontrarlos allí sentados en el salón en penumbra, con la luz tras el hombro redondo de Anna Bella. Sus senos le distraían. Era como si Anna Bella se hubiera inclinado para adelantarlos deliberadamente, echando atrás la cabeza de modo que se trazara una línea sesgada desde la punta de su barbilla a la punta de lo que casi rozaba el brazo de Richard. No le gustaba, no lo aprobaba. Y si alguien le hubiera señalado que su propia hermana, Giselle, se comportaba de forma muy similar, se habría sorprendido. Lo único que él veía cuando miraba a Giselle era a Giselle. —Pues claro que le llevaré tu mensaje —dijo enseguida, sintiéndose culpable por sus pensamientos. Anna Bella parecía confiada, tranquila, y tenía la mirada de un cervatillo. —Dile que tengo que verle, Richard… —comenzó. Se abrió la puerta del pasillo y entraron varios hombres blancos. Richard se levantó al instante y Anna Bella cogió la lámpara para guiarlos por las escaleras, dejándolo a oscuras. Cuando ella volvió, Richard se dirigió a la puerta. —Se lo diré en cuanto lo vea, pero puede que pase algún tiempo. —¿Seguro que se lo dirás? —Anna Bella ladeó de nuevo la cabeza. Un mechón de pelo le caía en un rizo perfecto sobre la frente—. Parece que ya no puedo ir al mercado ni a la iglesia sin madame Elsie. No puedo ni salir a la puerta. Y cuando Marcel viene se queda con él en el salón y quiere saber a qué ha venido. Menuda tontería… —Bajó la voz—. ¡Y luego me deja aquí sola por la noche para abrir la puerta a los caballeros! Richard se quedó mirándola sin contestar. —Se lo diré —soltó de pronto, bajando la vista. En el piso de arriba se oía crujir la madera del suelo. La casa le parecía enorme, oscura y traicionera. Alzó la vista despacio y sintió que poco a poco le invadía una furia helada que no le dejó comprender del todo sus palabras. —… que debería venir a la hora de la cena, Richard —decía Anna Bella—. A esa hora madame Elsie no se enteraría de nada, porque está siempre ocupada. Se sienta al lado de la cocina a vigilarlo todo. Marcel y yo podríamos hablar en la parte de atrás… —Pero habrá sirvientas —murmuró Richard con voz apagada—. No estarás aquí sola toda la noche. —Zurlina duerme ahí atrás — contestó Anna Bella sin darle importancia—. No te preocupes por eso. Dile a Marcel que tengo que hablar con él. Richard no se relajó hasta que no estuvo a solas en la calle desierta. Se dio la vuelta y vio alejarse la luz por la escalera. Luego la ventana se oscureció. Richard se quedó un momento inmóvil, presa de la furia, sin poder pensar más que en lo que Anna Bella le había dicho. Así que Marcel ya no podía acercarse más por allí, eran demasiado mayores y ya no podían verse. Pero aun así a ella la dejaban sola en la casa «para abrir la puerta a los caballeros». No, Marcel no era bastante bueno para ella. ¿Qué hombre de color sería bastante bueno incluso para una sencilla chica de campo, hija de un esclavo libre? No, pero ella tenía que quedarse levantada «para abrir la puerta a los caballeros». «Es una chica muy guapa», había dicho Philippe Ferronaire, muy guapa, muy guapa, muy guapa. Richard dio media vuelta y se dirigió a la Rue Burgundy con la cabeza gacha y las manos a los costados. Iría a hablar inmediatamente con Marcel. Pero al llegar a la esquina le vino a la mente la imagen de su padre, Rudolphe, hablando con tanto cinismo de Marie Ste. Marie esa misma mañana en la funeraria. Y oyó de nuevo la vehemente advertencia que tanto le había conmocionado: «Hijo, que no te rompan el corazón». Bueno, tal vez Rudolphe conociera el mundo, el mundo de Dolly Rose y la vieja madame Rose, y madame Elsie con su bastón, pero no conocía a Marie. ¡No conocía a Marie! No todas las personas son iguales. Algunas son mejores que las demás, son espléndidas, intocables y puras. Cuando por fin subió las escaleras de su casa, le abrumaban punzantes imágenes de un largo día de cansancio y frustración: Dolly tumbada con los ojos vidriosos, diciéndole con crudeza a Christophe: «Sólo los hombres blancos», sólo los hombres blancos, sólo los blancos. Bueno, Christophe, bienvenido a casa. Cuarta parte —I— P asó una semana antes de que Marcel volviera a ver a Christophe. Le había dado miedo llamar a su puerta y que Christophe no quisiera verlo. A veces pensaba que Christophe estaba borracho la noche de su encuentro clandestino en el cementerio St. Louis y que tal vez había olvidado la conversación en Madame Lelaud's. Pensaba eso porque también él estaba muy borracho, aunque recordaba todos y cada uno de los maravillosos detalles, incluso el del sol del alba dándole en los ojos cuando por fin se desplomó en su cama. A partir de entonces todos los días se levantaba, se vestía muy excitado y deambulaba, con el paso más lento posible, por delante de la casa de los Mercier, pero siempre encontraba las ventanas cerradas y las enredaderas amenazando con clausurar la vieja puerta. Luego iba a Madame Lelaud's, siguiendo el camino del muelle para atravesar el bullicio del mercado, y una vez dentro de aquel cabaret lleno de humo empezaba con un café, tomaba luego quingombó para comer y pasaba la tarde bebiendo cerveza, con su cuaderno de dibujo abierto sobre la mesa mugrienta, sin dejar de mover el lápiz, mirando una y otra vez la hoja. Tal vez Christophe entrara por la puerta en cualquier momento. Marcel sufriría un castigo por acudir a aquel antro, pero merecería la pena por ver de nuevo a Christophe. Al fin y al cabo, se decía, aquellos días de fiesta se iban a acabar, se estaba despidiendo de la deliciosa espuma de la cerveza y el golpe seco de las bolas de marfil. Ahora era un estudiante serio, y pronto estaría tan ocupado con las clases que no tendría tiempo para nada más. Tenía que ser así, porque debía ser el alumno más aventajado cuando monsieur Philippe llegara a la ciudad. Ése era el nubarrón que pendía sobre él: la llegada de su padre. Pero mientras tanto, en todas partes se oían noticias de Christophe. Y todas eran buenas. Por ejemplo, Christophe, había llamado ya a los Lermontant, buscando el consejo de Rudolphe para administrar su nueva academia. Y Rudolphe, tras pasar algunas horas encerrado en el salón con el nuevo maestro, había hecho saber que estaba impresionado. Sí, pensaba que Richard debía prepararse para cambiar de escuela. Richard estaba sorprendido y Marcel, que acudió esa noche a cenar, estaba tan excitado que no quiso arriesgarse a soltar una palabra irreflexiva. Sólo Antoine, el primo de Richard, había hablado con vehemencia en contra de la idea, dando a entender una y otra vez que los chicos en realidad no sabían nada de aquel parisino bohemio. —Se puede admirar a un escritor que vive lejos, pero los muchachos imitan siempre a su profesor, y eso ya es otra cosa. —No me importa cómo viviera ese hombre en París —dijo por fin Rudolphe con impaciencia—. Eso era París, el Quartier Latin, donde era un diletante, tal vez demasiado popular para su propio bien. Bebía y cultivaba la compañía de las actrices. —Rudolphe se encogió de hombros—. Pero ahora está en casa, en Nueva Orleans, y es evidente que se halla preparado para ser un hombre serio. Antoine, sin embargo, no cedía. La familia nunca le había visto oponerse de semejante forma a Rudolphe, y hasta Marcel tuvo que admitir más tarde que mostró una insólita sinceridad en aquel asunto. Antoine estaba celoso de Richard, al menos eso pensaba Marcel. Pero la preocupación de Antoine en este asunto parecía genuina. Finalmente miró a su tío con franca incredulidad y dijo: —¡No lo estarás pensando en serio! —¡Cuidado con esa lengua! — exclamó Rudolphe señalando a su sobrino. Luego, en un tono más práctico, prosiguió—: Christophe lee y escribe con facilidad el griego antiguo, recita a Esquilo de memoria, su latín es perfecto, conoce a todos los poetas, y a César y Cicerón. Y además su inglés es fluido. Richard tiene que aprender inglés. Cuando lo habla no lo entiendo ni yo, que soy su padre. Ese hombre merece una oportunidad, y aunque sólo sea la mitad de bueno de lo que parece, es una suerte tenerlo con nosotros. Al ver que Antoine seguía insistiendo con frases vagas aunque enojadas, evidentemente dando vueltas en torno a un punto que temía abordar, Rudolphe perdió la paciencia. —¡Los cotilleos son deplorables! — dijo inclinándose hacia Antoine—. No quiero volver a oír una palabra sobre ese profesor, ¿me oyes? Era el punto final, y los dos muchachos sabían que en cuanto se supiera que Richard asistiría al nuevo colegio, otras muchas familias de abolengo seguirían su ejemplo. Pero Christophe, con una falta de perspicacia que nadie habría esperado de él, había acudido también a la madrina de Dolly Rose, la rica e independiente Celestina Roget. ¿Consideraría la posibilidad de matricular a Fantin, que no había ido al colegio durante años? Claro que si Celestina accedía, sus amigos cuarterones seguirían su ejemplo, como seguirían las viejas familias el de Rudolphe. Y Celestina estaba considerándolo. Al fin y al cabo Fantin era un joven acaudalado, y aunque su fortuna estaba bien administrada, no le vendría mal un poco más de cultura general. No leía muy bien, y le resultaba imposible entender los periódicos ingleses. Pero lo que más había influido en su decisión —ya que Fantin había demostrado ser «demasiado nervioso» para hacer algún esfuerzo por ampliar su educación— fueron sus sentimientos personales por Christophe. Lo había conocido de niño, y Dolly, su ahijada, también. Y el sábado del funeral de la pequeña Lisa, Christophe fue el héroe del día. Richard había asistido a los actos del funeral así como al encuentro de Christophe y Dolly en el velatorio la noche anterior, pero no podía contarle nada de esto a Marcel. Ni siquiera le comentó que había conocido a Christophe. Los Lermontant nunca hablaban de los asuntos privados de sus clientes. Lo que sucedía en sus casas era sagrado, ya fuera intenso dolor o callado heroísmo, y no se mencionaba para nada. A Richard le habían inculcado de tal manera esta actitud profesional desde su infancia que no se había atrevido a comentar ni lo más nimio e inofensivo por miedo a que ello le llevara a la extraña conversación en el dormitorio, cuando Dolly bromeaba con Christophe desde la cama. Pero Celestina había contado muchas veces la historia del funeral, y a finales de semana todo el mundo la conocía. Al parecer el padre de la pequeña Lisa se había presentado el domingo a pesar de las vociferantes objeciones de Dolly. Christophe había acudido también. Cuando llegó el momento de cerrar el ataúd, Dolly se puso a chillar, intentó meter la mano entre la madera y los clavos y tuvieron que apartarla de allí. —Adelante —dijo el hombre blanco, y los Lermontant, pensando que era lo mejor para todos, incluida Dolly, comenzaron a clavar los clavos. Monsieur Rudolphe no dejaba de consolarla. —No, no, todavía no. ¡Alto! — gritaba ella. Hasta que finalmente se cargaron el ataúd a hombros y entonces Dolly enloqueció. En ese momento apareció Christophe. —¿Quieres abrirlo, Dolly? — preguntó. Dolly se tapó la boca con la mano y asintió con la cabeza—. Monsieur —le dijo a Rudolphe—, Dolly no volverá a ver a la niña nunca más. Abra el féretro. Deje que se despida. Le prometo que será sólo un momento. Luego podrán continuar. Todo parecía perfectamente razonable para aquellos que habían visto a Dolly histérica un momento antes. Abrieron el ataúd y Dolly besó a su hija y le acarició el pelo. Luego se inclinó y se despidió de ella en susurros, con todos los diminutivos y apelativos que la niña había tenido. Era como un poema, dijeron. Luego todo se acabó y Dolly se dejó caer contra el pecho de Christophe y permitió que se llevaran el féretro. Pero Celestina no pudo dejar de añadir —buena amiga como era de Dolly— que Christophe se había quedado a solas en el piso con Dolly cuando todas las mujeres se fueron por fin a sus casas. —¡Imagínate! —reía más tarde tante Colette con Cecile. Cecile desaprobaba el giro que había tomado la conversación y lanzó a Marcel una mirada significativa. Nadie tenía que explicarle a Marcel que Dolly Rose nunca había sido vista en compañía de un hombre que no fuera blanco. —Estoy segura de que se quedó para consolarla —dijo tante Louisa—. Al fin y al cabo ese hombre va a abrir una escuela y tiene que pensar en su reputación. —¿Su reputación? —Tante Colette se echó a reír—. ¿Y la de ella? Ya entonces habría sido difícil definir la reputación de Dolly, pero a partir del viernes siguiente resultó imposible, si es que a Dolly le quedaba alguna reputación. Esa tarde, sólo cinco días después de la muerte de la pequeña Lisa, se había puesto de punta en blanco para recorrer descaradamente las calles hasta llegar a la Salle d'Orleans, donde estuvo bailando toda la noche en el «salón cuarterón». —Et bien… Mientras tanto, la casa de Christophe bullía de trabajadores que quitaban la pintura de las paredes, arreglaban el tejado roto y llenaban la perezosa tarde con el estrépito de los cascotes que caían desde lo alto. En el jardín se oía el arañar de las palas. Y Juliet había sido vista yendo y viniendo del mercado a la carrera, con su cesta, adecuadamente vestida y con el cabello peinado y no convertido en un nido de pájaros. Pronto las contraventanas relucían de pintura nueva, los cristales limpios brillaban al sol y por la chimenea de la cocina trasera se alzaba todas las tardes una columna de humo. El sábado por la mañana, justo cuando el nerviosismo de Marcel había llegado a su apogeo, Christophe apareció en la puerta de su casa y, tras una cortés reverencia acompañada de un tenue aroma de la pomada del pelo, le preguntó a Cecile si Marcel accedería a enseñarle la ciudad, a ser su guía. Marcel se sentía en la gloría. Durante el paseo, Christophe se mostró amable pero muy callado. Cuando estaba sumido en sus pensamientos, su rostro cobraba aquella dureza que Marcel había advertido en su primer encuentro. De vez en cuando le hacía alguna pregunta o asentía con una sonrisa a algún comentario de Marcel. Vagaron por el mercado, se detuvieron un momento a tomar una taza de café muy cargado y prosiguieron hasta llegar por fin al Exchange Alley, el dominio de las academias de esgrima. Vislumbraron a Basile Crockere, el famoso Maitre d'Armes cuarterón, que salía de su salón de esgrima entre sus alumnos blancos. Era un hombre apuesto, coleccionista de camafeos que siempre llevaba puestos. Aunque ningún hombre blanco se atrevería a entablar con él un duelo auténtico, se rumoreaba que había enterrado a unos cuantos adversarios en suelo extranjero. Al mediodía llegaron a la Rue Canal, y a primera hora de la tarde cogieron el tren de Carrollton y pasaron por las enormes mansiones griegas del Faubourg Ste. Marie, donde todo estaba en silencio tras los robles, como si todas y cada una de las familias blancas hubieran huido al campo para escapar al inevitable azote veraniego de la fiebre amarilla. La tarde los sorprendió paseando lentamente por las rutilantes cafeterías, confiterías y cabarets de la Rue Chartres, donde de vez en cuando Christophe miraba a través de los cristales el parpadeo de las lámparas, los rostros blancos, los animados movimientos del interior. A Marcel se le encogió el corazón. Se apresuró a señalar al cielo, de un extraño y exquisito púrpura sobre el río, reluciente tras los oscuros árboles, como si su extraordinario resplandor no tuviera nada que ver con la puesta de sol. Una serena sonrisa suavizó los rasgos de Christophe, que tendió la mano para hacer aquello inevitable que Marcel tanto odiaba de los demás: tocarle ligeramente el pelo rubio. —Ti Marcel —murmuró. Marcel estaba indignado y conmovido a un tiempo. Christophe parecía saborear la tarde, sus fragancias, la frescura del aire, y allí bajo una vieja magnolia que sobresalía por la arcada de una casa de estilo español, entornó los ojos para mirar las distantes flores blancas. Marcel comentó que siempre le había dado rabia que estuvieran tan altas. A veces los niños las vendían en los vagones, pero los sedosos pétalos blancos siempre estaban estropeados, tal vez por haber caído desde las alturas. Christophe parecía apesadumbrado, triste. En ese momento, con la desvergonzada agilidad de un golfillo callejero, trepó a la verja de hierro, subió al arco de piedra y arrancó una flor inmensa. —Dásela a tu madre —dijo al aterrizar de pie junto a Marcel. —Merci, monsieur —contestó él con una sonrisa, cogiéndola con las dos manos. —Y hazme un favor muy especial — añadió Christophe, poniéndole la mano en el hombro ya de camino a su casa—. No vuelvas a llamarme monsieur. Llámame Christophe. ¿Qué había pensado Christophe al enterarse de que Dolly había vuelto a los «salones cuarterones».? ¿Qué pensaba de aquellos salones de billar, de los hombres y mujeres blancos que tomaban chocolate tras las ventanas del moderno Vincent's? ¿Qué estaba descubriendo Christophe de él ahora que estaba en casa? Marcel se estremeció. El lunes por la tarde, a solas de nuevo en Madame Lelaud's, con su cuaderno ante él, dejaba que el lápiz se moviera perezosamente, aturdido por un dolor vago y familiar. Hacía tiempo que había erigido entre él y el mundo blanco un muro que no deseaba franquear, pero la imagen de Christophe lo franqueaba por él, lo arrojaba contra esas puertas que tenía cerradas, contra los límites de casta y raza que él se sentía impotente para cambiar. Pensó en Rudolphe, que cerraba la funeraria los días en que la muerte no lo retenía, que se detenía en el hotel St. Louis el tiempo suficiente para coger los periódicos del día, saludar con la cabeza a conocidos blancos e incluso hablar con ellos un momento antes de marchar tranquilamente a su inmensa casa de la Rue St. Louis donde su mayordomo, Placide, ya le tenía preparado su vaso de amontillado y el correo del día. ¿Pensaría por un instante en los bares donde no podía beber, en los restaurantes donde no podía cenar? Rudolphe no ponía el pie en los miserables cabarets de la ribera donde servían a los negros corrientes, y tal vez Marcel dejaría de hacerlo con el paso de los años. Tampoco subía en los coches públicos para negros, aunque tuviera que recorrer la ciudad a pie. ¿Pero qué significa todo esto para un hombre que ha paseado con otros caballeros de guante blanco por el parqué de la Ópera de París, para un hombre que ha bailado en las Tullerías? Esa misma primavera había vuelto a Nueva Orleans otro viajero, y Marcel, como otros, todavía recordaba las consecuencias de aquella visita. Se trataba de Charles Roget, el hijo mayor de Celestina. Toda la familia Roget estaba muy ilusionada, por supuesto, aunque Charles había advertido por carta que su estancia sería breve. El gran día, cuando por fin llegó con regalos para todo el mundo, se dio una fiesta que se extendió hasta la calle, mientras que el jardín trasero de la casa Roget se llenaba de suaves voces, tintineo de copas y sonido de violines. Marcel había visto a Charles abrazar a su hermano Fantin, prodigar un beso tras otro a Gabriella, su hermana pequeña, y charlar de vez en cuando con dos hombres blancos que fumaban puros junto a la puerta trasera. Los muchachos no dejaban de mirarlo, observando aprobadoramente su elegante traje y la pomada que llevaba en el pelo. Hablaba sin ningún acento de Luisiana. Era un parisino, había recorrido los bulevares. Pero cuando empezó a hablarse de la cena y Celestina insistió para que Marie y Marcel se quedaran, Charles se llevó aparte a la familia para confesar que volvía a Francia esa misma noche, en el mismo barco que le había traído antes del alba. Había pasado la mañana en los despachos de los abogados, desenmarañando los embrollos de su reciente herencia, y ahora se volvía «a casa». Celestina se desmayó. Gabriella estalló en sollozos incontrolables mientras que Fantin, haciéndose el hombre por una vez, imploró a su hermano que cambiara de decisión. ¡Era una auténtica crueldad! Pero Charles, con los brazos cruzados y de pie junto a la barandilla de la escalera de hierro, juró que ya había visto bastante de Nueva Orleans en su paseo por los muelles, él era un hombre, no pasaría ni una noche en suelo sureño. Fue entonces cuando confesó que tenía una prometida blanca en ultramar, a quien ni siquiera podía presentar a su madre como su esposa. Aparecer en público con ella en aquel lugar salvaje… bueno, se arriesgaba a ser insultado, probablemente atacado o incluso detenido. Mais non! Adieu! Meses más tarde, Gabriella entró en el dormitorio de Marie y se arrojó en la cama, toda volantes y lágrimas, para decir entre sollozos que Charles les había escrito insistiendo en que se trasladaran todos a Marsella. —¡Yo no sé nada de Marsella! ¡No quiero ir a Marsella! —Daba golpes en la almohada y se tiraba del pelo. Hasta Cecile, que solía saludarla con un ligero desdén, le dirigió algunas palabras de consuelo, aunque más tarde le dijo a Marcel: —Tanta tontería por ese mulato malcriado. Que viva donde quiera. Marcel dio un respingo, y no pudo evitar pensar en silencio que Charles, ese mulato malcriado era menos mulato que él. Pero no era eso. Los sentimientos de su madre le ofendían. Eran groseros y estaban fuera de lugar. Ese lenguaje no se utiliza, sobre todo al hablar de gente que uno conoce. Y mientras tanto Gabriella se entregaba a una fiesta tras otra después de cumplir catorce años, y Celestina, tras una corta temporada de luto por el padre de Charles (siempre fue el que más le había gustado), comenzó a frecuentar la compañía de un viejo caballero blanco de Natchez. Habían vuelto los retratos de Charles contra la pared. Pero Marcel no podía olvidar la vehemente determinación en el rostro del joven cuando anunció su partida, ni su risa sarcástica cuando le insistieron en que se quedara. Y al pensar ahora en todo aquello, bajo la mortecina luz de Madame Lelaud's, cegado de vez en cuando por un rayo de sol cuando la puerta se abría y se cerraba, sin soltar el lápiz, moviendo a veces los labios al ritmo de algún fragmento de sus pensamientos, Marcel veía a Christophe tal como le había dejado aquella primera noche en la puerta del bar, bajo la llovizna. Ya entonces le sorprendió su pose, el ademán de Christophe, con los ojos fijos en el piso de arriba como si mirara las estrellas. Y de pronto le pareció estar viendo a aquel hombre callado, de voz suave, que le había seguido a todas partes durante todo el día sin quejarse y que tan de repente se había encaramado a aquella arcada para poner en sus manos una fragante magnolia. De pronto cerró el cuaderno, se levantó casi derribando la silla y salió del bar. Le daba igual que Christophe le hubiera dicho que esperara. No podía esperar, tenía que encontrarlo ya. La verja estaba abierta, y el largo y angosto lecho de hiedra daba paso a un camino de losetas púrpura, melladas pero bastante parejas. Al fondo, una puerta abierta de par en par daba al vestíbulo, débilmente iluminado. Marcel llamó sin obtener respuesta. En el jardín, un esclavo negro, con el torso desnudo, echaba tablones rotos a un fuego. Miró a Marcel con indiferencia. A través del sucio humo gris, con el cuerpo empapado en sudor, casi calvo, ofrecía la imagen de las almas condenadas en el infierno. Marcel entró con paso cauteloso en la casa y fue a la habitación delantera. —¿Monsieur Christophe? —llamó —. ¿Madame Juliet? —Su voz resonaba en aquel vacío sin alfombras, junto al eco de un martillo lejano y al sonido desgarrado de algo que se rompía. Habían abierto un ancho paso en la gruesa capa de polvo del parqué, y Marcel lo siguió, sabiendo que ya lo habían pisado una docena de trabajadores, hasta llegar a las puertas abiertas de la gran sala delantera. No pudo evitar una sonrisa. Lo que había sido una oscura ruina estaba ahora totalmente transformado. Sobre el pulido suelo se extendían hileras perfectas de pupitres con tinteros relucientes, y bajo los polvorientos rayos de sol que entraban por las contraventanas entreabiertas se veía en las paredes recién pintadas grabados enmarcados, mapas y oscuros cuadros en los que los pastores tocaban la flauta junto a plácidos lagos bajo nubes rosadas. Ante la chimenea de mármol había un atril, y detrás, entre los ventanales que daban a la calle, hileras de libros y un busto de mármol de algún césar que miraba fijamente con ojos ciegos. En medio de todo ello con las manos a la espalda, había un hombre blanco, alto, con un abrigo gris. Su pelo rubio brillaba bajo el sol que parecía bañar su rostro enjuto y sus ojos verdes. Hasta ese instante Marcel nunca había entendido que el sol pudiera «bañar» un objeto o una persona. Era como si el hombre disfrutara voluptuosamente de ello, como si el sol lo hiciera resaltar del mismo modo que los focos hacen resaltar a los actores. Miraba hacia arriba, tal vez sumido en sus pensamientos. Sus pestañas eran doradas, y sus labios formaban alguna palabra íntima. De pronto se volvió. —¿Monsieur Christophe? —dijo al ver a Marcel. —Lo estoy buscando, monsieur — contestó él. —Ah, entonces buscamos a la misma persona. —El hombre hablaba un inglés que nada tenía que ver con el duro acento americano tan frecuente, y Marcel se dio cuenta al instante de que era británico, un hombre cultivado, que utilizaba un tono ligeramente sarcástico. El desconocido se dio la vuelta y recorrió el aula con pasos precisos, como si disfrutara del ruido de sus botas. —Bueno —comenzó a decir Marcel cautelosamente, en inglés—, quizá debería preguntar a algún trabajador, señor. —Ya les he preguntado, pero no son trabajadores. Son esclavos. —El hombre pasó al francés sin esfuerzo—. Y parece que el amo no está en casa. ¿Conoces a «monsieur». Christophe? — Había una clara nota de burla en su voz. Antes también se había percibido al decir «monsieur Christophe». De hecho todas sus palabras estaban cargadas de ironía. Marcel se inquietó. Hacía poco que había oído ese tono, aunque no lograba situarlo—. Mientras tanto — prosiguió el hombre blanco—, a lo mejor podrías explicarme el significado de estos pintorescos pupitres. Marcel no imaginaba quién podía ser ese hombre, aunque le sonaba de algo. ¿Y si fuera un fanático recién llegado que sospechara de la escuela? En el Sur había lugares donde no se permitía que los negros libres recibieran más educación que los esclavos. Y aunque para Marcel era algo bastante increíble, se mostró precavido. —Voy a buscar a madame Juliet, monsieur —dijo. —Pierdes el tiempo. Ha ido al mercado. Es una mujer encantadora, y muy hospitalaria. En ese momento Marcel se dio cuenta, atónito, de que su tono irónico le recordaba a Christophe. El inglés se acercó, intermitentemente iluminado por los rayos de sol. Observaba a Marcel con atención. El muchacho, advirtiendo algún peligro, sintió que se le nublaba la vista. Luego vio que el hombre acariciaba la madera recién pulida de un pupitre. No hizo ninguna mueca de desprecio, pero lo pareció. En las sienes y el dorso de las manos se le marcaba un delicado mapa de venas azules. Eran manos muy viejas. El hombre tenía mucha más edad de la que aparentaba, pero era ágil y vigoroso, y muy apuesto. A Marcel no le gustó. —Qué es esto, ¿una escuela? Ya sé que es la casa de «monsieur». Christophe, pero ¿es además una escuela? —Hablaba en perfecto francés, pero sin el característico acento galo. —Si me disculpa, monsieur, ya volveré en otro momento. En cuanto Marcel llegó a la calle vio a Christophe, que se acercaba por la Rue Dauphine con los brazos cargados de paquetes, con la cabeza gacha para esquivar los charcos. A punto estuvo de tropezar con la acera. —¡Ah, Marcel! Échame una mano con esto. —Se le animó el semblante. Marcel cogió un par de paquetes con el brazo izquierdo. —Monsieur, un hombre le está esperando. —¿Has visto el aula? —preguntó Christophe—. He ido a buscarte hoy, y una jovencita adorable (tu hermana, creo) me ha dicho que habías salido de paseo. Parece ser que te pasas el día vagando por ahí, o al menos eso me ha dado a entender. ¿Dónde estabas? ¿En Madame Lelaud's? —¿Quién, yo? ¿En un sitio como ése? —rió Marcel—. El aula es estupenda. Es enorme. —Acertaste en tus predicciones. He tenido que rechazar gente. Bueno, eso cuando no me estaba tirando de los pelos. Esto se cae a pedazos… no, no, entremos por la verja. —Le hizo un gesto para que pasara primero—. No hay ni una ventana que no se encuentre atascada, las puertas están torcidas, el suelo infestado de termitas, hay ratas… —Todo se puede arreglar —dijo Marcel—. Pero disculpe, hay un hombre que le está esperando. —Pues que espere. —Al entrar en el pasillo, Christophe señaló la puerta de la sala trasera—. ¿Quieres abrir ahí? Tengo que desembalar estos libros. Llevo toda la semana hablando con gente. He fijado los honorarios en diez dólares al mes por alumno, lo cual no ha desanimado a nadie. ¿Dónde está mi madre? —Luego añadió en un susurro —: Está de un humor de perros. Marcel sintió un espasmo. —¿Por qué? —Antes de entrar en la habitación vio de reojo al inglés al otro lado del pasillo. —Abre las ventanas, ¿quieres? — Christophe dejó caer los paquetes en una mesa enorme y ya repleta de libros—. Está de mal humor porque no quiere perderme de vista. Le gustaría tenerme metido en una campana de cristal. Por lo menos tengo ya veinte alumnos. — Respiró hondo, mirando a su alrededor —. Bueno, ya veremos qué pasa el primer día de clase. Alguno abandonará, sin duda, y dejará sitio a otro. Espero no haber perdido la lista de espera… —Se metió las manos en los bolsillos. Le llameaban los ojos. Las contraventanas eran nuevas y se abrían fácilmente para dejar paso al mismo sol suave que iluminaba la sala delantera y que se vertía por el callejón que separaba una casa de otra, donde todavía crecía un frondoso follaje. Bajo esta nueva luz, la sala apareció atestada de todo tipo de objetos fascinantes: bustos de Voltaire, Napoleón, diosas griegas y una distinguida cabeza que Marcel no conocía. Por todas partes se apilaban los libros, había cajas y baúles que Marcel había visto antes, y cuadros apoyados contra la pared. —Durante años —dijo Christophe recuperando el aliento— he enviado paquetes desde todo el mundo, y nunca he sabido realmente por qué. ¿Para qué iba a querer mi madre un busto de Marco Aurelio, por ejemplo? ¿Qué iba a hacer con las obras de Shakespeare? Suerte he tenido de que no lo haya tirado todo a la basura. Era como si supiera que algún día volvería, como si supiera que todo esto tenía un objetivo, que todas esas cajas que atravesaron el Atlántico estaban destinadas para este momento. Tengo la impresión de que la vida puede valer la pena. —Sonrió a Marcel y luego dio rienda suelta a una risa nerviosa—. Imagínate —dijo—. ¡Que la vida valga la pena! Hay una cita de san Agustín, de hecho la única que recuerdo de él, que dice: «Dios triunfa sobre la ruina de nuestros planes.» ¿La conoces? Bueno, ahora no te lo puedo explicar… —Monsieur —susurró Marcel. El inglés del abrigo gris estaba en la puerta. Christophe le dio una palmada en la nuca. —Christophe —le dijo—, tenías que llamarme Christophe, ¿no te acuerdas? Nada de monsieur. Dime sinceramente cómo son estos libros en comparación con los que utilizabas antes. Por alguna parte tiene que haber un cortaplumas. Voy a pedir más libros al extranjero. Y que no se te olvide: de ahora en adelante soy Christophe. —Christophe —repitió como un eco el inglés. Christophe se dio la vuelta. El hombre aguardaba en la misma postura que antes, con las manos a la espalda, pero había desaparecido el gesto irónico de sus cejas, y sus ojos verdes se habían suavizado con un fulgor que emanaba de toda su expresión. Christophe estaba sufriendo un cambio dramático, un cambio tan completo que a Marcel le pareció que una corriente silbaba en el aire entre los dos hombres. —Bueno. —El inglés entró en la habitación mirando con desdén una pila de libros que cayó a un lado al rozarla con la bota—. Me parece que has ido muy lejos a por los periódicos y el vino blanco. El rostro de Christophe se puso tenso y se le humedecieron los ojos. Estaba inmóvil, mirando al inglés. Poco a poco se le fueron hinchando las venas de las sienes y el cuello. —¿No era eso? —preguntó el otro con acritud, observando el desorden de la sala—. ¿No ibas a por los periódicos y a por vino blanco? —¿Cómo has llegado hasta aquí? — susurró Christophe con voz velada y en un tono que Marcel nunca le había oído —. ¿Qué haces aquí? El inglés se mostró dolido. —Eso mismo podría preguntarte yo, Chris. —Se le encendieron las pálidas mejillas, enfatizando el color maíz de sus cejas y su pelo. Miró en torno a la habitación con ojos llameantes y expresión herida, cogió de la mesa una estatuilla de marfil y le dio la vuelta en la mano—. ¿Estambul? —preguntó antes de dejarla donde estaba. Sus pálidos dedos tocaron la frente de un busto de mármol—. Esto lo compramos en Florencia, ¿verdad? —¡Tú lo compraste en Florencia! ¿A qué has venido? —Christophe se dio la vuelta antes de darle oportunidad de contestar y soltó un gemido, con la mano sobre los ojos como si quisiera apretarse las sienes entre los dedos. Luego miró al techo y exclamó en voz alta, entre dientes—: ¡Oooooh, Dios! — Se hallaba de espaldas a Marcel y al inglés, y parecía que se estuviera dando puñetazos en la palma de la mano. La tensión era palpable. De pronto al inglés le temblaron los labios, como presa de una violenta impaciencia, y se puso a tirar las cosas de la mesa: una estatua, unas piezas de ajedrez que dejó caer como guijarros, un tapiz enrollado que arrojó al suelo. Volcó una pila de libros y pasó la mano por los títulos del lomo, leyendo con voz dura y resentida: —Histoire de Rome, Simples et composés de la langue anglaise, Lagons d'analyse grammaticale. ¿Qué es esto, Christophe? ¿Vas a hacer de misionero entre los nativos? ¿Dónde tienes la sotana y el crucifijo? ¿Cuándo te va a colgar el populacho por educar a los esclavos? —No estoy aquí para educar a los esclavos, Michael —dijo Christophe con voz opaca. Seguía de espaldas, con los hombros caídos. Marcel observaba la escena, ardiendo de furia. Sintió la mirada del inglés sobre él, sobre las desordenadas estanterías detrás de su cabeza. Su rostro pálido de afilados rasgos mostraba indignación, como si se sintiera ultrajado, y de pronto todo lo que le rodeaba parecía miserable, tomo carente del brillo y la elegancia de su persona. A Marcel le enfureció ver a Christophe con los hombros caídos, y le enfureció sobre todo que la sala, tan fabulosa momentos antes con su amasijo de tesoros, apareciera ahora sucia y con olor a polvo. Christophe estaba pensativo, con el pulgar en el bolsillo del pantalón y una mano en la barbilla. Por fin recobró la compostura y dijo con calma: —Vuelve a París, Michael. Siento que hayas venido. Hubiera debido escribirte; te habría escrito en su momento. Ahora tienes que perdonarme, y debes marcharte. Aquí no tienes nada que hacer. Más vale que cojas el primer barco para Francia. Éste no es sitio para ti. Cualquier otro lugar del mundo, tal vez, pero aquí no… —¿Y es sitio para ti, Christophe? — El inglés atravesó la sala mirando ceñudo las estanterías, el polvo acumulado en las ventanas. Le dio una patada a un montón de mapas enrollados —. El carácter de un hombre se puede medir por la basura que acumula a su alrededor. Si no recuerdo mal, atravesamos toda Grecia con una mochila, y en El Cairo sólo teníamos un maletín de piel. Marcel tuvo que hacer un esfuerzo por apartar los ojos de él. El odio y el miedo que le provocaba parecían cautivarle. —Ya volveré en otro momento, monsieur —dijo, acercándose a la puerta. —¡No! —Christophe se dio la vuelta bruscamente—. ¡Te necesito hoy! Bueno, quiero que… preferiría que te quedaras… —Balbuceaba, con los ojos húmedos y brillantes—. Por aquí debe de haber un cortaplumas. —Chasqueó los dedos—. Los paquetes, Marcel… La escuela comienza el lunes, y no estoy preparado ni mucho menos, el cortaplumas… el cortaplumas. —Volvió a chasquear los dedos. Apenas podía controlar la voz. —¿Y quién va a venir a la escuela? ¿Vas a dar clases a estudiantes blancos? —preguntó el hombre inglés indignado —. ¡Dime qué estás haciendo aquí, Chris! Marcel se apresuró a sacar su llavero y con la pequeña navaja de plata que llevaba en él cortó el cordel de un fardo de libros. Les quitó luego el papel arrugado con mano torpe bajo la dura mirada del inglés. Tenía que desafiarle, tenía que mirarle. Cuando cortaba el cordel de otro paquete alzó la vista, pero el inglés no le prestaba atención. Tenía la vista fija ante sí, casi con gesto estúpido y una expresión de dolor en el semblante. Christophe, como si no pudiera arriesgarse a tener un momento de vacilación, cogía con brusquedad los libros de la mesa para colocarlos en las estanterías, igualaba las hileras con la mano, empujaba los lomos para que estuvieran al ras del estante. Actuaba como si el inglés no estuviera allí, pero tenía una expresión herida, y sus ojos reflejaban dolor. De pronto se le escapó un libro de las manos y lo recogió furioso. —¡Basta ya! —dijo el blanco, arrebatándole el libro. Luego bajó la cabeza y añadió con voz más suave—: ¿Por qué lo has hecho, Chris? ¿Para herirme? —¡No tiene nada que ver contigo, Michael! —contestó Christophe, casi en un gruñido—. ¿Es que no te das cuenta? ¡Es lo que quiero hacer! ¡No tiene nada que ver contigo! Te dije que volvía a casa, te dije que me marchaba de París, intenté hablar contigo antes de irme pero no quisiste escucharme, era como gritar a pleno pulmón dentro de una urna de cristal. Por Dios, Michael, vete de aquí. Vuelve a París y déjame en paz. En ese momento apareció Juliet en la puerta, y por un instante Marcel no la reconoció. Era una dama encorsetada, inmaculada con su vestido nuevo de muselina y con el pelo peinado en trenzas recogidas en la nuca. Pero no tuvo tiempo de saborear la imagen. Juliet miraba intensamente al inglés. Y el inglés se quedó conmocionado. Retrocedió y comenzó a caminar por la sala arrastrando los pies, absorto en sus pensamientos. Christophe luchaba por recuperar el control. Se pasó la mano por el pelo y se volvió hacia el hombre blanco, sin hacer caso de Juliet ni de Marcel. —Escucha… no estaba preparado para esto —dijo suavemente—. No esperaba que vinieras, Michael. Pensaba que me escribirías, sí, pero… tienes que darme tiempo para hablar con tranquilidad. Ahora no, más tarde… cuando podamos estar un rato juntos. Nunca he tenido intención de herirte. Me fui sin decirte nada, y eso está muy mal. —Has intentado herirme una y otra vez, Christophe. Pero si para herirme te destruyes a ti mismo, abandonas tu vida en París y tu futuro allí… has encontrado la mejor manera. —Alzó la mirada y dijo, apelando a la razón—: No puedes quedarte aquí. —Se encogió de hombros —. Eso está fuera de toda cuestión. No puedes quedarte aquí. —No —dijo Juliet de pronto. Dejó en el suelo la cesta que traía cargada del mercado y se acercó a su hijo—. ¿Quién es este hombre? —Ahora no, mamá, ahora no. —¿Sabes lo que están haciendo en mi hotel? —preguntó el inglés. —Lo sé, lo sé —asintió Christophe con cansancio, cerrando los ojos. El hombre suspiró y movió la cabeza. —Están subastando esclavos, Christophe. ¿Sabes cuándo fue la última vez que vi algo así? En los sitios más repugnantes de Egipto, donde todo lo que queda de la civilización es una ruina. Pero esto es América, Christophe, ¡América! —Christophe —susurró Juliet—. ¡Quién es este hombre! —Eso no tiene nada que ver —dijo Christophe—. No tiene nada que ver con que yo esté o no esté aquí, porque eso ya era así antes de que yo naciera y seguirá siendo así cuando me muera… No es… —Tú has venido aquí, has venido a vivir aquí para herirme… De eso se trata, Chris. Me vuelvo al hotel, un hotel donde es ilegal que tú te alojes. Y voy a cenar en una sala donde es ilegal que tú compartas mi mesa, Y voy a esperar a que vengas. Seguro que los esclavos te mostrarán el camino por la escalera de atrás. Y luego me explicarás qué significa este exilio. ¿Me das tu palabra de que vendrás? —Sus ojos verdes llameaban con una sensación de fuerza. Christophe asintió, pasándose de nuevo la mano por el pelo. El inglés se encaminó hacia la puerta, pero de pronto se detuvo y se sacó un fajo de papeles del abrigo. —Ah, sí, tus editores quieren hablar contigo para adaptar Nuits de Charlotte al teatro. Christophe hizo una mueca de disgusto. —Frederich LerMarque quiere el papel de Randolphe. ¡Frederich LerMarque! Y está dispuesto a ayudarte en la adaptación. Si hay una garantía, naturalmente. ¿Sabes lo que significa eso? —Nada. —Christophe movió la cabeza—. No puedo hacerlo. El rostro del inglés mostró una súbita expresión de furia. Miró a Marcel fríamente y el muchacho apartó la mirada al instante. Juliet lo observaba como si no fuera una criatura humana. —Es el sueño de todo autor, Christophe —prosiguió el hombre con renovada paciencia—. LerMarque puede llenar el Porte-Saint-Martin, podría llenar el Théâtre François. Miles de personas verían tu obra, miles de personas que no han leído un libro en su vida… Christophe permaneció impasible. Luego hizo un esfuerzo por volverse hacia el inglés y dijo con expresión serena: —No. —El piso de París está como lo dejaste, las habitaciones… tu mesa, tus plumas… todo sigue allí. Y yo tengo una paciencia infinita, Christophe, aunque a veces pierdo los estribos. Voy a esperar a que se solucione todo esto. Dejó el paquete en la mesa y se marchó. Un pesado silencio cayó sobre ellos. Marcel se sentía muy mal. Miraba fijamente el cortaplumas de plata que llevaba en el llavero y se dio cuenta de que se había cortado un dedo y que sangraba. Se lo quedó mirando con indiferencia, como si se hubiera quedado sin fuerzas. Christophe se dejó caer en una silla, con los ojos cargados. —¿Egipto? —susurró Juliet—. ¿Estuviste en Egipto con ese hombre? — Arrugó el ceño como una niña y se puso a masajearle el cuello—. ¿Estuviste en Egipto con ese hombre? —De pronto tendió la mano hacia el fajo de papeles, pero Christophe se giró bruscamente y le cogió la muñeca con violencia. —No, mamá, ya está bien. A ver si por una vez no te pones histérica. — Cogió el fajo y lo tiró al suelo. Ella se lo quedó mirando. —Contéstame, Christophe —dijo con voz grave y gutural—. ¿Quién es este hombre? —No, mamá. Ahora no. —¿Quién es? —Eso da igual, mamá. No voy a volver a París. ¡No voy a volver! —La miró a los ojos y le quitó la mano del cuello—. Anda, prepárame algo de comer, y a Marcel también. Olvídate de este asunto. Juliet no estaba satisfecha. Siguió la mirada de Christophe, que se había vuelto hacia Marcel y murmuraba cosas, casi incoherentes, sobre el trabajo que tenían pendiente. Marcel recordaba todas las historias que había oído del «inglés alto» que vivía con Christophe en París, el «inglés blanco» que se lo llevaba a casa desde los distinguidos cafés rive gauche. Tenía que ordenar esta mesa, decía Christophe, necesitaba un juego de unos veinte libros de texto para el lunes por la mañana, y estaba seguro de que tendría que volver a la tienda por lo menos dos veces. Juliet lo observaba con la cabeza ladeada. Movió los labios en un silencioso reproche, se subió las faldas y salió de la habitación. —Los voy a ordenar por temas — dijo Marcel, volviéndose hacia los libros de la estantería—. Luego podremos examinarlos, monsieur, quiero decir… Christophe. Christophe alzó la vista y sonrió. —Sí, Christophe, muy bien. Sí, de momento los clasificaremos por orden alfabético, no importa… —Su antigua vitalidad luchaba por imponerse. Había que bajar unos baúles de arriba, dijo, y desenrollar mapas, colgar cuadros. Era una suerte que Marcel estuviera dispuesto a ayudar, que Marcel estuviera allí. Cuando anocheció, casi habían recobrado la ilusión que exudaba Christophe al entrar por primera vez en la sala. Tomaron café, con las ventanas abiertas mientras se ponía el sol. La enorme y retorcida enredadera había sido podada pero todavía enmarcaba, frondosa, las ventanas. A la izquierda se alzaba la madera fresca de una cisterna nueva como si quisiera tocar el cielo. La sala estaba limpia, las estanterías llenas de libros y en el pasillo yacían, fuera de la vista, los baúles vacíos. Christophe estaba sentado en un sillón recién tapizado junto a la chimenea, mirando a su alrededor con aire complacido y relajado. Observó encantado a Marcel. Y Marcel, que nunca había realizado un trabajo así (la agotadora tarea de arrastrar cajas por las escaleras, deshacer paquetes y clasificar) estaba jubiloso y exhausto al mismo tiempo. Se habían divertido descubriendo los azarosos contenidos de los baúles, que a veces les habían hecho reír: unas zapatillas de mujer, pañuelos, un abanico que Christophe había comprado en España, barajas de cartas, mantillas y botones femeninos cosidos a una tarjeta en la que, con diminutos grabados, se contaba una historia de amor y desamor. Juliet quedó encantada con aquellos inesperados hallazgos, segura como estaba de haber extraído hacía tiempo todos los tesoros de aquellos baúles. Indiferente a los antiguos nombres de Horacio, Plinio, Homero, que surgieron de sus profundidades, acercó la mantilla al sol con una sonrisa para ver a la luz el encaje negro. Marcel, en la ventana, saboreaba el aroma del café y dejaba que el vapor le llegara a los ojos sin ninguna razón, excepto tal vez que le daba vergüenza ver a Juliet en la cocina del jardín donde removía la cazuela a la luz del fuego. Fingía no verla y sus ojos acudían una y otra vez a las gallinas que aleteaban entre los lirios. Hacía fresco. La tarde iba oscureciendo y la primera estrella brillaba en el azul del cielo. —¿Qué estás pensando, Marcel? — preguntó Christophe. —Ah… pues que me gusta esta hora del día. —Marcel se echó a reír. Estaba pensando que si iba a tener que sufrir el tormento de estar tan cerca de Juliet, debería ir con cuidado. Ahora su cintura estaba ceñida por un corsé tan excitante como la piel que había debajo. Juliet, de espaldas a él, sacó una sartén de hierro negro de las fantasmagóricas llamas. Su silueta era encantadora. —¿Y tú en qué piensas, Christophe? —Que eres mi amigo, que tienes la camisa rota y el abrigo manchado, y que tu madre se enfadará contigo. Marcel se echó a reír. —Mi madre no se ocupa de esas cosas, monsieur —dijo, olvidando la invitación al tuteo—. No se enterará. Y si se enterara, sería para ella un alivio saber que no estoy vagando por las calles. En los últimos tiempos estaba desesperada conmigo, aunque ahora todo ha cambiado. —Has madurado —se burló Christophe, con ojos chispeantes. Echó la ceniza del puro en la chimenea. Tenía el cuello de la camisa abierto y estaba sentado cómodamente, con las piernas separadas y un pie en el guardafuego. —Sí, monsieur. —Veo que prefieres llamarme monsieur que hacerme un favor. —Lo siento. Se me olvida. Se oía el siseo de la sartén en el fuego y se percibía el olor de los pimientos y la cebolla mezclado con el delicioso aroma del tocino. Marcel volvió a llenar la taza y le llevó la cafetera a Christophe. Christophe se arrellanó y tomó un sorbo de café. La sala estaba ya tan oscura que apenas se le veía el rostro, pero Marcel captó el destello de su reloj de bolsillo. —Tengo que salir un rato —dijo Christophe. —Y yo tengo que regresar a casa. —Quiero que vuelvas para cenar. ¿Crees que te dejará tu madre? Christophe se levantó y se estiró para desentumecer los músculos fatigados. Marcel pensó en Jean Jacques. De hecho el ambiente del taller de Jean Jacques había acompañado a Marcel toda la tarde mientras iba y venía, a veces como lejano, difuminado, a veces con virulenta claridad. Marcel había recordado todas las ocasiones en que, sentado en el taburete, miraba a Jean Jacques como si fuera un maniquí en un escaparate. Esa tarde había trabajado, había trabajado de verdad, como trabajaba Jean Jacques, y había disfrutado. —Se lo preguntaré, monsieur —dijo muy excitado. —Bien. ¿Dentro de una hora, te parece? Haz lo posible por venir. Juliet se acercaba a la puerta trasera, y entró en el momento en que Christophe se ajustaba la corbata. Él alzó las manos al cielo, se volvió hacia ella y esperó pacientemente a que su madre le hiciera el nudo. —¿Adónde vas? —preguntó Juliet. —Tengo que hacer un recado. —Bueno, pero primero ponme esto —dijo, abrazándole. Algo brillaba en la palma de su mano. A Marcel le pareció una joya. Christophe acercó a su madre a la luz, le ladeó la cabeza y colocó el pendiente en el lóbulo de su oreja. Marcel dio un respingo. Le había cogido por sorpresa y sintió tal oleada de excitación que retrocedió turbado. Dejó la taza y se despidió con un murmullo. —Pero ¿adónde vas? —seguía preguntándole Juliet a Christophe—. ¡Dímelo! Una hora más tarde Marcel regresó a la casa y la encontró a solas, con la cubertería de plata ya en la mesa y unas velas encendidas en la repisa de la chimenea. Juliet estaba acurrucada junto al hogar apagado, con los brazos cruzados y la cabeza gacha, como si tuviera frío. El reloj nuevo de la pared se había parado. Marcel lo abrió, lo puso en hora con la mano y dio un suave golpecito al péndulo. La sangre le palpitaba en los oídos. Sabía que estaba a solas con ella, y no dejaba de repetirse que pronto se le pasaría el dolor del deseo. Se acostumbraría a ella. Cuando Christophe le dijo que eran amigos experimentó una rara y total felicidad que no arriesgaría por todas las pasiones del mundo. Se dio la vuelta despacio, pensando en expresar alguna fórmula de cortesía, pero ella le clavó aquella extraña mirada felina y le dijo: —Está con ese hombre. —¿Usted cree, madame? —Marcel no quería darle importancia. —Lo sé. Cree que no sé nada, que no tengo cerebro. Le miraba directamente y al oír sus últimas palabras Marcel tuvo una extraña sensación. Él también había pensado que Juliet no tenía cerebro. Era una idea turbadora, porque si no tenía cerebro, ¿qué había en su cabeza? ¿Qué tenía Juliet que tanto miedo provocaba? Sus ojos parecían casi malvados a la luz de las velas. A Marcel le hubiera gustado disponer de una buena lámpara de aceite en ese momento, tal vez dos. —¿Por qué no te acercas… y me besas? —Porque si lo hiciera, madame, no podría seguir siendo un caballero. —¿Por qué no dejas que sea yo quien juzgue eso? —dijo ella con desdén. No era su voz habitual. Se percibía en ella una sagacidad y una consciencia que Marcel no conocía. Él sabía que su rostro, tenso, no disimulaba su turbación. Pero quería que Juliet supiera cuánto la deseaba. Si tenía que renunciar a ella, no podía ser de otra manera. —¿Me deseas? —Sí —suspiró Marcel. Cerró los ojos—. Christophe puede aparecer en cualquier… —Pues vamos a hacerlo, si eso le obliga a venir. Juliet se dejó caer en el respaldo de la silla, derrotada. —Eres muy listo, cher —le dijo, cambiando de humor. Pero Marcel estaba tan excitado que apenas entendió sus palabras—. ¿Conoces al hombre que estaba aquí? —No lo había visto nunca, hasta esta tarde. —¿Pero era… era inglés? Al oír que Marcel respondía afirmativamente, su expresión se tornó dura, tan dura como podía ser la de Christophe. —¡Ahhh! —exclamó. Se levantó y se puso a caminar lenta pero febrilmente por la sala, agarrándose los brazos—. Y viene a esta casa. Viene a esta casa. — Se volvió hacia Marcel—. ¿Qué edad crees que tiene, cher? —No lo sé, madame. Treinta y cinco años, tal vez más contestó. —Creen que no tengo cerebro — susurró ella, entornando los ojos—. ¡Creen que no tengo cerebro! —Le temblaba la voz—. Se atreve a venir a esta casa. ¡Se atreve a venir a esta casa! ¿Pero es que estoy loca? —No entiendo. —No, no lo entiendes. Pues te lo voy a explicar. Hace diez años, diez años, mandé a mi hijo a París… — comenzó con voz rota. Se llevó las manos a la cabeza. Parecía que se apretara las sienes—. Oh, Christophe — gimió de pronto—. Ya no es el mismo. —¿Pero qué es lo que pasa? La casa estaba en silencio. Juliet permanecía en las sombras, lejos de las velas, apretándose todavía las sienes, con los ojos cerrados, como si intentara expulsar algún dolor. Por un instante mostró unos dientes blancos entre los labios. —Christophe —le susurró de nuevo con terrible desesperación. Dejó caer las manos a los costados—. Desapareció de su hotel. No sé, estaba bajo la tutela de una familia. Yo no podía leer sus cartas, y luego dejó de escribir. Debía de tener unos catorce años, algo más tal vez. Era tan joven como tú, cher. Y desapareció. Marcel tenía fresca en la memoria la vieja historia. —Y luego huyó. Según dijeron, estuvo vagabundeando por Turquía, Egipto, Grecia… —¿Qué pasó, madame? —Un día volví a casa… Volví a casa y empezaron a llegar cartas otra vez. Habían pasado años. Me las leyeron los hombres del banco. Estaba vivo, estaba bien. Estaba vivo. — Suspiró—. Habían pasado años, pero estaba vivo. —Siéntese —dijo Marcel suavemente. Ella se acomodó en la silla. Marcel le miraba la nuca, los rizos y la fina cadena de la que pendía el diamante que llevaba en el pecho. Sus senos se henchían. Juliet se inclinó a un lado, como si se apagara. —No puede ser el mismo hombre. ¡No se atrevería a venir aquí! —dijo, moviendo la cabeza—. ¡A mi propia casa! Un vago temor hizo presa en Marcel. Un temor oscuro, como la habitación, y todo el calor, el resplandor de los libros encuadernados en cuero a la luz de las velas, el brillo de la plata sobre la mesa, todo desapareció. —¿Qué quiere decir, madame? — Marcel veía la imagen del inglés, la violenta intensidad con la que se había enfrentado a Christophe, y veía al mismo Christophe, tan débil, suplicándole que se marchara—. ¿Qué pasa con ese hombre, madame? —Decían que era un inglés — susurró ella—. Decían que era un extraño inglés que se albergaba en aquel hotel, con la familia que cuidaba de él, en el hotel. Era como si un viento helado hubiera barrido la sala. Marcel miraba la chimenea vacía, con el ceño fruncido. Se sentía como ante una puerta que ocultaba algo desconocido, algo de lo que no tenía experiencia ni conocimiento, aunque siempre había sabido que se ocultaba allá. Se estremeció. —Eso es imposible —dijo en voz baja. Juliet, cesó en sus sollozos en cuanto le oyó hablar. —¿Qué has dicho? Antoine Lermontant podía haber estado a su lado en aquella sala oscura diciéndole con una astuta sonrisa: «Te dije que ignorabas muchas cosas de ese hombre». —No —susurró—. No lo creo. —¿A qué te refieres? —preguntó ella. Marcel la miró. Había olvidado que estaba allí. Quería hablarle, pero sus labios se negaban a articular palabra. «¡No estarás pensando en mandar a Richard a esa escuela!». —Era un inglés —repitió ella, sin comprender a Marcel—. Eso dijeron. Y eso fue un año después de que me llegara la noticia. ¡Mi hijo había desaparecido! —Juliet le miraba suplicante—. ¿Podría ser ese hombre? ¿Se atrevería ese hombre a venir a mi propia casa, bajo mi propio techo —su voz cobraba fuerza con la furia—, después de robarme a mi hijo, después de hacerlo desaparecer? —No. —Marcel movió la cabeza con una sonrisa forzada—. No debe ser el mismo hombre. —Quiero que me hagas un favor. — Juliet se había girado y le miraba a los ojos, aferrada al respaldo de la silla—. Quiero que busques a ese hombre. Pregunta en los hoteles. No sé dónde está. ¿Me oyes? Marcel miraba a través de la ventana las susurrantes siluetas envueltas en la oscuridad. «¿Y tú qué estás pensando, Christophe? Que eres mi amigo». Vio al inglés, su expresión de dolor, y la intensa lucha entre ellos. —No lo creo —susurró. «El piso de París está como lo dejaste… tu mesa, tus plumas, todo sigue allí». —Quiero que encuentres a ese hombre. Averigua dónde está, ¿me oyes? ¡Atreverse a venir a mi casa! —resolló Juliet—. ¡Marcel, escúchame! Era la primera vez que lo llamaba por su nombre. Marcel ignoraba que Juliet lo conociera. No la miraba, y apenas era consciente de que le estaba tocando la mano. —Tienes que hacerlo. Tienes que encontrarlo y decirme dónde está. Iré a hablar con él. Se oyó a lo lejos un fuerte portazo y luego el ruido de unas botas en el pasillo. A Marcel se le aceleró el corazón. Miró a Juliet, que tenía los ojos desorbitados y muy oscuros en su cara tan pálida y distorsionada bajo la tenue luz que por un instante le pareció una calavera. —No. —Marcel movió la cabeza—. No lo creo —le susurró a la nada, como si estuviera en trance. —Le diré que lo sé. ¡Le diré que sé lo que es! Christophe hizo sonar los tacones en la puerta. Marcel bajó los ojos. Juliet no se había apartado de él y seguía escrutándole el rostro con la mirada. Con la sangre rugiéndole en los oídos, Marcel se forzó por fin en mirar hacia la puerta. Christophe salió de entre las sombras. —¿Mamá? —Miró a Juliet y luego a Marcel, con una interrogación en los ojos. Estaba contento, animado, como si hubiera estado ansioso por volver junto a ellos—. ¿Qué pasa? —susurró. Luego añadió enfadado—: ¡Mamá, prepara la cena, por favor! Juliet se marchó sumisa, con aire confuso. Christophe miró ceñudo a Marcel. —¿Te dedicas a practicar tus jueguecitos con mi madre delante de mis narices? Fue un golpe súbito. —¿Qué? —susurró Marcel. —¡Qué hacíais aquí! —Christophe estaba furioso. Cerró la puerta de golpe, de espaldas a ella, como para evitar que Marcel escapara. —O mon Dieu! —Le recorrió un violento escalofrío—. ¡Se lo juro, monsieur! —exclamó levantando las manos. El rostro de Christophe era la imagen misma de la ira. Marcel bajó la cabeza y estalló en lágrimas. Se odió por ello y se dio la vuelta, desesperado, humillado. Sus sollozos eran ensordecedores en el silencio de la habitación. Sólo con un gran esfuerzo consiguió calmarse. —Lo siento, Marcel —dijo Christophe, poniéndole la mano en el hombro—. Siempre se me olvida lo joven que eres. Demasiado joven incluso para… —Lanzó un suspiro y obligó suavemente a Marcel a darse la vuelta—. Tienes que ser mi amigo. —Lo llevó hasta la silla e insistió en que se sentara. Luego se inclinó hacia él por encima de la mesa. Marcel estaba mareado. Fijó los ojos en un punto e intentó controlar las náuseas. —He procurado actuar con dignidad, ser un caballero —le decía Christophe—. Pero el hecho es que todos los esclavos de la manzana saben que estuviste aquí esa tarde con mi madre, no vayas a pensar ni por un instante que no te vieron entrar y salir. Si Lisette, esa esclava tan insolente que tienes, siente el más mínimo afecto por tu madre, se lo acabará contando, y si tú sigues representando este pequeño drama con mi madre, mi academia se hundirá de un día para otro, como una mala obra que compite en el mismo teatro con otra más atrevida. Marcel movió la cabeza. Quería decir que nunca permitiría que pasara una cosa así, pero aún seguía indispuesto, además de cansado y confuso. Resultaba más fácil escuchar aquella voz firme y gentil. —Parece que todo el mundo está en contra de mi proyecto: mi amigo de París, mi madre, esta casa que se cae a pedazos… Pero tú no. Tú no debes estar en contra. ¡Tú no! —Miró a Marcel, con el ceño fruncido—. La primera noche que llegué a casa, no te puedes imaginar lo desanimado que me sentía. Ya sabes cómo se hallaba mi madre, ya viste la casa. Estaba tremendamente asustado. Me faltó poco para coger a mi madre y llevármela al puerto. »Pero entonces miré a mi alrededor. Recorrí las habitaciones donde había crecido, subí a la azotea y me quedé mucho tiempo allí, tumbado a solas con las estrellas. Me invadían los más extraños sentimientos. Quería tocar las ramas de los robles, las magnolias, quería vagar por las calles, acariciar los muros de ladrillo y las farolas, golpear con los puños las contraventanas de madera, meter los dedos entre las persianas. Estoy en casa, en casa, en casa, pensaba constantemente. Pero era algo más allá del pensamiento, era pura sensación. Quería ver a mi gente, hombres y mujeres de color, criollos como nosotros. Quería salir y verlos en las casas que yo recordaba, oír su curioso y lánguido acento, y sus risas, ver chispas de luz en sus ojos. »Intenté imaginar mi escuela tal como la había visto en París, intenté verla como la había planeado… Entonces bajé y te encontré. »Y descubrí una cosa, que tú querías que yo fundara la escuela. Tú me dijiste que otros chicos también lo querían, que mi gente ya sabía lo que planeaba hacer y me daba la bienvenida con los brazos abiertos. Me di cuenta entonces de que otras personas veían mi escuela tal como la veía yo. De pronto me sentí anclado, después de años y años de vagar. ¡Sentí que había vuelto a casa! »Sé que todo esto es complicado para ti. Tú sueñas con ser un joven caballero e irte a Europa, y yo haré todo lo posible por prepararte para ello, a mi manera. Pero algún día te explicaré lo que sentí en París, la sensación de profundo desarraigo, la confusión que me invadía cuando pensaba en todos los sitios en los que había vivido, las casitas, las ruinosas villas del Mediterráneo, todas aquellas habitaciones húmedas, a veces hermosas. ¡Quería volver a casa! »Te cuento todo esto porque quiero que sepas lo que significa para mí, lo que tú significas para mí, lo que significan todos los chicos que asistirán a mi escuela. Tú has hecho que mi sueño se convierta en realidad. »Pero si permites que mi madre te seduzca, no podré sobrevivir al escándalo, las respetables gens de couleur alejarán a sus hijos de esta casa. ¡Ten paciencia, Marcel! El mundo está lleno de mujeres hermosas, y algo me dice que nunca las desearás en vano, nunca. Sé amable con mi madre, sé un caballero con ella, pero no dejes que te seduzca. ¡No dejes que te vuelva a seducir! Marcel movió la cabeza. —Nunca, Christophe —susurró—. Nunca más. Pero apenas era consciente de las palabras que pronunciaba porque la inmensidad de sus sentimientos no podía expresarse con palabras. Amaba a Christophe, lo amaba como nunca había amado a Jean Jacques, y le parecía que nada podría separarlo de él. En su presencia se sentía vivo y despierto, y las palabras de Christophe no se parecían a las de ningún otro hombre, eran como agua en el desierto, como una luz que hendiera la impenetrable oscuridad de una mazmorra. Le parecía irreal haber sido presa, un momento antes, de una sombría y terrible sospecha. Los extraños modales posesivos del inglés no significaban nada, ni los vagos rumores de Antoine, ni siquiera la violenta fuerza de sus propias percepciones. Todo quedó barrido antes de poder florecer, a la luz de un intenso deseo espiritual: Marcel tenía que conocer a Christophe, aprender de él, amarlo. Todo lo demás no tenía importancia. —¿Entonces no vuelves a París? ¿Te quedarás? Christophe se sorprendió. —¿Pensabas que me iría? —Pues sí, para adaptar Nuits de Charlotte con Frederich LerMarque. Pensaba que te irías cuando te lo pensaras mejor. —Jamás —dijo Christophe con una débil sonrisa—. No quiero revivir esos personajes, no quiero volver a encerrarme en un piso de París con esa gente, no quiero vivir día a día con esas almas medio realizadas. ¡Ah! —Se estremeció—. Que lo adapte otro. Yo ya he terminado con ese libro. No podría hacerlo. Me volvería loco. En ese momento entró Juliet en silencio con una enorme cazuela de hierro en las manos. La dejó en la mesa y se puso a remover el humeante guiso. —Vamos a brindar por la escuela — dijo Christophe. Todo en él era ahora confianza y vitalidad, y sus ojos estaban risueños—. ¡Siéntate, mamá! —exclamó de pronto. Cogió a Juliet por la cintura y la besó en las mejillas mientras ella intentaba golpearlo con la cuchara. —Te estábamos esperando. ¿Dónde te habías metido? —le preguntó con naturalidad. —Fui a hacer un recado —replicó él, evasivo. Sentó a Juliet en la silla y luego sirvió en el plato de Marcel el pollo con arroz que burbujeaba en el puchero. El aroma era especiado y sensual, muy casero, con un toque de ajo, hierbas y pimentón. Juliet llenó los vasos y se puso a untar mantequilla en el pan. Sólo entonces se dio cuenta Marcel de que no había cubierto para ella. Juliet acercó las velas de la chimenea y se acomodó entre las sombras, limitándose a verles cenar. Volvió la cara a un lado y apoyó la mejilla en la mano derecha. En ese momento alguien llamó a la puerta lateral, al otro lado del pasillo, y a continuación se oyó el crujido de los goznes. Christophe se puso tenso. Pero sólo era un esclavo negro, alto, muy joven, mal vestido y con los zapatos rotos. —Michie Christophe. —Su voz era tan baja que parecía esa tiza que se desmorona cuando alguien intenta escribir con ella en una pared. —Dime. —Tome, michie Christophe. —El esclavo sacó un llavero de bronce con un pesado manojo de llaves—. Madame Dolly dice que se lo acaba de dejar, michie Christophe. Me ha dicho que usted me pagará por traérselo. Sólo cinco centavos, por favor, michie, para comprar algo de comida. Juliet lanzó un chillido. Marcel apartó el rostro, intentando contener la risa, y miró a Christophe de reojo con gran regocijo. Christophe, avergonzado, se metió las llaves en el bolsillo, pagó al esclavo y volvió a su sitio, algo turbado. Cogió la cuchara intentando mostrar naturalidad. —Conque un recado, eh… — murmuró Juliet, inclinándose—. Y con esa mujer nada menos, con esa muñeca de porcelana. Marcel miraba a Christophe sin ocultar su admiración. —Te tendría que cocer a fuego lento. —¿Se puede saber por qué? —le replicó Christophe—. Vale que era un niño cuando me marché de la ciudad, mamá, pero han pasado diez años y ahora soy un hombre, no sé si te has dado cuenta. —II— M adame Elsie Claviére ya caminaba siempre con bastón y arrastraba ligeramente el pie izquierdo como consecuencia de su último ataque. Estaba encorvada, su pelo era una pelusa blanca en las sienes y bajo el velo negro. Ahora recorría el callejón Père Antoine agarrándose con fuerza al brazo de Anna Bella. Había nacido en los días de la colonia francesa, recordaba los ataques de los indios y la época bajo el dominio de los españoles, cuando el gobernador Miró, llevado a ello por las damas blancas, había erigido la famosa «ley tignon» que prohibía a las cuarteronas llevar más sombrero que un pañuelo, como si ello pudiera ahogar sus encantos. Ahora madame Elsie se reía al recordarlo. Pero había visto cómo Nueva Orleans se convertía en una gran ciudad, tal vez tan espléndida como decían que eran París y Londres. En el presente albergaba dieciocho mil gens de couleur, que eran sólo una parte de la heterogénea y cambiante población. Madame Elsie despreciaba a los americanos y echaba de menos los viejos tiempos en que los oficiales españoles le regalaban vino de Madeira y brazaletes y sus hijas eran hermosas, espectaculares, y su escasa descendencia había desaparecido en el norte, mezclada con la raza blanca. Se sentía sola en su vejez, cosa que solía decir con una risa desdeñosa. Ahora, aferrada a la vida y al brazo de Anna Bella, declaraba que estaba harta de este mundo y que quería ir a casa. —No sé por qué no va a visitar a madame Colette —dijo Anna Belle con su francés lento pero fluido—. Madame Colette siempre pregunta por usted, y madame Louisa también. Anna Bella prosiguió con su plan mientras avanzaban penosamente por la Rue St. Louis hacia la Rue Royale. —Cada vez que las veo en misa me preguntan por usted. Madame Louisa siempre dice que quiere venir a verla, pero que entre una cosa y otra, y con la temporada de ópera, van a estar ocupadas iodo el verano. —Pues muy bien —accedió por fin madame Elsie—. Necesito descansar los pies. La tienda de ropa estaba atestada, como siempre. Colette, al fondo, tomaba notas en un libro descomunal, pero al ver a madame Elsie y Anna Bella se levantó enseguida para hacerlas pasar. Pues claro que se alegraba de ver a madame Elsie, y qué encaje más encantador llevaba Anna Bella en el vestido, desde luego sabía hacer encajes como nadie. Las invitó a pasar a la trastienda. —Siéntese aquí, madame Elsie. — Anna Bella acomodó a la anciana en una silla—. Ya que está aquí podría echarle un vistazo a los sombreros. Yo voy a bajar a la calle a por el sachet. —¿Le apetece un café, madame Elsie? —preguntó Colette. Pero la anciana miraba ceñuda a Anna Bella. —¿Qué sachet? —Ya se lo dije, ¿no se acuerda? Le dije que quería un sachet para el armario, y alcanfor también. Y usted me dijo que necesitaba unos cirios. Incluso he confeccionado una lista. Usted descanse. —Anna Bella se acercó a la puerta e hizo una reverencia a Colette—. Madame Elsie tiene que descansar los pies. —Tú márchate, cher. Madame Elsie se queda aquí conmigo. —Colette estaba retirando las cintas y encajes que había sobre la mesita junto a la silla de madame Elsie. —Vuelve enseguida —dijo la anciana. —Sí, madame Elsie, no se preocupe. Anna Bella atravesó deprisa el bullicio de la tienda mientras sonaba a sus espaldas la voz de Colette: —Esa niña ya está hecha toda una damita. —Desde luego. ¿Y gracias a quién? —gruñó madame Elsie—. Pero te aseguro que no sabe comportarse. De todas formas… bueno, no es muy guapa de cara, pero, en fin, de tipo… eso ya es otra cosa… Anna Bella cerró la puerta al salir y se encaminó hacia la Rue Ste. Anne. —No es muy guapa de cara —se dijo en un susurro—, pero de tipo ya es otra cosa… —Miró al cielo como clamando justicia y movió la cabeza. Al pasar por delante de un restaurante, el portero negro se llevó la mano al sombrero. —Vaya, vaya, pero si es un bomboncito negro… Sí señor, todo un bomboncito negro. Anna Bella bajó la vista, ladeó la cabeza y pasó a toda prisa, como si no hubiera oído nada. —Todo un bomboncito negro, sí, señor —dijo el hombre en voz más alta, burlándose de ella—. Seguro que será toda una dama criolla. Le parecía que cuanto más deprisa andaba, más despacio iba. Todavía tenía la voz del negro en los oídos. Al ver su reflejo en las ventanas oscuras de la funeraria alzó la cabeza de mala gana, con los labios temblorosos entre las lágrimas y una sonrisa, sosteniéndose las faldas de su vestido azul. La casa de Ste. Marie parecía desierta bajo el sol cegador. Las celosías de la puerta principal estaban entornadas. Anna Bella no se detuvo para no perder la decisión. Entró directamente en el camino de acceso y llamó a la ventana, con la cabeza gacha como si esperara que le dieran un golpe si la descubrían. Pero dentro no se oía ningún ruido. Anna Bella se balanceó un instante sobre la punta de los pies. Luego, todavía con la cabeza gacha, volvió al callejón que daba al patio trasero. —Que Dios me ayude —susurró—. Tengo que hacerlo, tengo que… —Pero al entrar en el rectángulo de sol que caía sobre las losetas se detuvo y lanzó una exclamación de sorpresa. Dos personas se movían rápida y torpemente entre los plátanos, detrás de la cisterna, sobresaltadas ambas como se había sobresaltado ella. Richard Lermontant se adelantó, avergonzado, frotándose nerviosamente la mano contra la pierna. —Bonjour, Anna Bella —murmuró con su voz grave y lánguida. Luego, totalmente turbado, hizo una rápida reverencia a alguien que estaba en la arboleda y que salió corriendo del jardín. —Oh, Dios mío —exclamó Anna Bella en un susurro. Entre los árboles había una joven. Sus amplias faldas se agitaban entre los delgados troncos de los árboles. La muchacha salió de detrás de la cortina de hiedra que le oscurecía el rostro. Sobre los brazos desnudos llevaba sólo un chal muy delgado de lana blanca. Anna Bella miró desesperada hacia las ventabas de Marcel y dio media vuelta para marcharse. Estaba segura de que Richard iba muy por delante de ella y que no se volverían a encontrar. Pero la mujer la llamó: —¿Anna Bella? Al volverse descubrió perpleja que era Marie Ste. Marie. Se llevó la mano a los labios, incapaz de ahogar una suave risa. —¡Pero si eres tú! —exclamó, mirando con timidez sus pálidos brazos y su magnífico vestido de frunces. Marie tenía la mano en la mejilla y la miraba con sus ojos negros, almendrados y fríos. —Perdona que haya aparecido de esta forma —dijo Anna Bella—. Lo siento mucho. Llamé a la puerta y al ver que no contestaban pensé, bueno, se me ocurrió ir a dejarle una nota a Marcel en la puerta —mintió. Marie se acercó. Con el pelo peinado hacia atrás parecía mucho mayor, mayor incluso que cualquiera de las chicas que ambas conocían. —No quiero molestar a madame Cecile —prosiguió Anna Bella, sabiendo perfectamente que madame Cecile no estaba. —Entra —dijo Marie. Era más una orden que una invitación, pero Anna Bella se dio cuenta de que el tono autoritario no era intencionado. La siguió por los oscuros dormitorios con sus relucientes colchas blancas y entre el ligero olor a cera que despedía el altarcito de la Virgen, hasta llegar a las habitaciones delanteras. A Anna Bella siempre le había encantado aquella casa, sus dulces aromas, su limpieza inmaculada, los exquisitos detalles de lujo por todas partes. Ahora pensó apenada que llevaba mucho tiempo sin verla, sin sentarse en aquella silla. El último año había sido el más largo de su vida. En ese momento sintió amargamente no haber encontrado a Marcel a solas, como esperaba. Le había costado semanas conseguir que madame Elsie fuera a la tienda de ropa, y su plan había salido mal. Tenía que marcharse. Al mismo tiempo le turbaba haber visto juntos al guapo y elegante Richard Lermontant y aquella hermosa muchacha de ojos fríos. En realidad se había quedado muy conmocionada. Pero las últimas semanas había llorado tanto que no quería admitirlo. Hizo ademán de levantarse. —Me tengo que ir a casa. —No —dijo Marie—. Por favor. Me alegro de que hayas venido. — Estaba de pie junto a la ventana, como si quisiera respirar aire fresco, con la mano todavía en la mejilla. Y lo decía sinceramente. Richard acababa de besarla, y Marie nunca había sentido nada parecido cuando él la abrazó con delicadeza y ternura, como si temiera romperla. Richard le presionaba firmemente la espalda para estrecharla contra su pecho, de modo que los botones de su levita tocaban los senos de ella. En ese momento había sentido una descarga tan placentera por todo el cuerpo que echó atrás la cabeza, con la boca entreabierta, y sintió la consumación de esa descarga en el estremecedor instante en que sus labios se unieron. Richard la envolvió entonces en sus brazos y la levantó del suelo. Y Marie se abandonó, olvidó todo lo que le habían enseñado, todo lo que ella era. Habría caído al suelo de no haberla sujetado él porque la conmoción le había hecho flaquear las piernas, que se apretaban con fuerza una contra otra en la intimidad de sus faldas. Marie recordaba que se había alejado de él para apoyarse contra un árbol, temblando, con un hormigueo en los labios. Richard tenía las manos en su cintura y le besaba los hombros y el cuello. En ese instante había llegado Anna Bella. De no haber sido así, Marie se hubiera abandonado al placer sin reservas, algo que momentos antes le habría resultado impensable. Se estaba volviendo de nuevo hacia él cuando Anna Bella entró en el jardín. Y ahora Marie todavía temblaba, todavía le hormigueaban los labios, todavía le zumbaban los oídos, y la voz de Anna Bella y su misma presencia estaban muy lejos de ella. Estaba tan poco acostumbrada a hacer algo para ella misma, a desear algo para ella misma, que no podía aceptar el extraordinario júbilo que sentía. No podía aceptar que le estuviera pasando a ella. Richard la había visto en misa el domingo, con su nueva vestimenta de adulta, y le había pedido permiso para ir a verla. De hecho minutos después ya estaba llamando a la puerta, y ella, sabiendo que no debía quedarse a solas con él en la casa y deseando a la vez que no se marchara, le había llevado al jardín trasero, enzarzada en una torpe conversación informal. Allí Marie se había acercado al refugio que ofrecían las suaves y oscilantes hojas de los plátanos y la cascada de hiedra que caía del tejado del garçonnière, y de pronto, en un instante perfecto, se habían mirado a los ojos y ella le había permitido, le había conminado mediante sutiles gestos que jamás podría repetir, a tomarla en sus brazos. —Te quiero… te quiero —susurró él. Y luego el beso, el éxtasis, tan estremecedor y palpitante que rayaba en el dolor. Supo con total certeza, aunque era monstruoso, que iría al infierno por lo que había hecho, como un hombre que asesina a otro o una mujer que mata a su propio hijo. Todos eran pecados mortales. Pero eso era una idea, un pensamiento, y aquel momento era tan inmenso, tan sobrecogedor y dulce que Marie no podía sentir culpa sino que veía con calma su propia alma convertida en un pantano lleno de podredumbre. Mientras tanto, él suspiraba «te quiero, te quiero», con el cuerpo lleno de una maravillosa y vibrante fuerza que caldeaba sus dedos y que ella sentía en la piel desnuda, en la ropa. Marie musitó entonces una silenciosa oración. Que esto no salga mal. Y cerró los ojos. Cuando volvió a abrirlos vio a Anna Bella junto al fuego, en aquella silla tallada donde ella nunca se sentaba. Anna Bella apoyaba el codo en el brazo de la silla y presionaba con los dedos la suave piel de su mejilla. Sus ojos eran hermosos, grandes y tristes, muy tristes. —No sé dónde está, Anna Bella — dijo. Anna Bella se sobresaltó y alzó la vista hacia ella. Marie había perdido la noción del tiempo. ¿Cuánto rato llevaba allí, sumida en sus pensamientos?—. Se ha pasado todo el día fuera —prosiguió, sabiendo que era lo que a Anna Bella le interesaba—. Puede que esté en la casa de la esquina, ayudando a monsieur Christophe. Últimamente va mucho por allí, para poner a punto la escuela. —Hmmmm. —Anna Bella se sentía mal. Si había llegado hasta allí, ¿por qué no ir a la casa de al lado? Era imposible. Marie ya la había descubierto. No podía entrar en la casa de aquella extraña mujer loca y del gran hombre. Ya estaban las cosas bastante difíciles. Pero al pensar en ello se le llenaron los ojos de lágrimas—. ¡Tengo que hablar con él! —susurró en inglés, sin saber si Marie la estaba oyendo. Enlazó las manos en el regazo y dejó caer la cabeza a un lado. —Le diré que has venido —dijo Marie. —¡No! ¡No le digas nada! exclamó. No quiero que… creo que… Marie asintió discretamente. Anna Bella fue consciente entonces de que Marie la miraba con su fría expresión. Las demás chicas siempre la habían considerado una persona altiva y orgullosa en su incomparable belleza, con su piel blanca y su pelo de seda. Anna Bella siempre la había defendido. ¡Era una muchacha tan dulce…! Pero en ese momento sintió un violento y perturbador resentimiento. ¿Qué sabría ella de esos problemas? Ni ella ni Richard Lermontant. Sin darse cuenta, movió la cabeza. Tendría que marcharse sin ver a Marcel, tendría que ir a por madame Elsie. —¿Qué pasa, Anna Bella? — preguntó Marie. Su voz era muy suave, como una brisa que soplara sobre las aguas de un lago. —Tengo problemas, Marie, problemas dentro de mí. —Alzó la vista —. Marcel es mi amigo, siempre ha sido mi mejor amigo. Y no estoy hablando de galanteos y tonterías de ésas sino de verdadera amistad. —Ya lo sé. —Por un momento pareció que de verdad lo sabía. —Siempre estábamos juntos. Ninguna chica ha sido tan amiga mía como Marcel. Pero Marcel ya no volverá. Madame Elsie le dijo algo horrible, no sé qué fue porque yo nunca la escucho. Bueno… sí que la escucho, pero no siempre. No sé cómo solucionar esto yo sola. No puedo pensar. Antes creía que podía pensar cuando estaba sola, pero ya no. Tengo que hablar con él para solucionar las cosas. Si madame Elsie supiera que he venido sola a esta casa… —No tiene por qué saberlo —dijo enseguida Marie. Anna Bella se la quedó mirando en silencio, y poco a poco se fue dando cuenta de que Marie estaba de su lado. —Dime, Marie, ¿qué pensarías si fuera a casa de monsieur Mercier ahora mismo a preguntar por Marcel? La casa está llena de trabajadores y yo no conozco a esa mujer ni a su hijo. ¿Pero qué pensarías si fuera a la puerta y…? —No —advirtió Marie—. No lo hagas, Anna Bella. —Se sentó frente a ella—. Deja que yo le explique que quieres verle. No tiene por qué saber que has venido. —Dios mío. —Anna Bella chasqueó la lengua—. Tengo que verlo. —¿Pero qué pasa? —insistió Marie. —No puedo… No quiero molestarte con mis problemas. Es que… estoy muy sola y madame Elsie se hace vieja. ¡Y yo tengo que aclararme! —Si no se callaba, acabaría por soltarlo todo, lo cual sería un tremendo error. ¿Cómo podía hablar con aquella muchacha de todos los huéspedes blancos y de cómo la miraban? ¿Cómo se lo iba a contar a una joven que lo tenía todo en la palma de la mano? —¿Le quieres dar un mensaje a Marcel? —preguntó al tiempo que se levantaba y se arreglaba la falda. Se acercó a la puerta—. ¿Me prometes que nunca le dirás a nadie, salvo a Marcel, lo que te voy a decir? ¿Me prometes que sólo le dirás lo que te voy a decir? —Pues claro —susurró Marie, pero su delicado rostro de porcelana no reflejó el tono cálido de su voz, y en cuanto las palabras murieron en el aire no quedó nada. —Dile a Marcel que madame Elsie me está presionando con esos caballeros blancos, que madame Elsie ha decidido por mí, y que no es lo que yo quiero. Dile que tengo que hablar con él, que le necesito. Es mi amigo. —Escrutó el rostro de Marie, buscando alguna emoción. Marie bajó la vista y pareció suspirar. Anna Bella, muerta de vergüenza, se dio media vuelta con los ojos húmedos y salió corriendo por el jardín. La puerta debió de cerrarse. Se oyó el portazo y el ruido de una carreta traqueteando por la calle. Marie miraba el dibujo de los rayos de sol en el suelo. Al alzar los ojos vio el cielo azul sobre el tejado de la casa al otro lado de la calle, un azul cegador entre las hojas verdes. Contuvo el aliento. Tenía las manos húmedas; sentía pegada al cuerpo la fina muselina de su ajustado vestido y el moño le tiraba en la nuca. Se dio media vuelta y atravesó rápidamente la salita, arrancándose las horquillas de la cabeza con las dos manos. Cuando llegó a la cama se dejó caer entre una cascada de pelo y se echó a llorar. Mucho tiempo después se dio cuenta de que no estaba sola. Oyó los pasos de su madre en la sala principal y se preguntó si habría oído sus sollozos, aunque habría deseado que esa pregunta no hubiera surgido en su mente. La invadió una extraña paz, despojada de toda vergüenza. Sentía por Richard un deseo abrasador. Dijo «te quiero» en voz muy baja para que sólo ella pudiera oírlo, cerró los ojos y volvió a sentir los labios de Richard, las manos de Richard en su espalda, levantándola en el aire, Si en la vida uno podía luchar por lo que deseaba… ella, deseaba a Richard más que nada en el mundo. Era un deseo aterrador, como aterrador era pensar que el deseo pudiera satisfacerse. Tan aterrador que surgió ante ella como si fuera un fantasma el rostro de Anna Bella, La conmovedora y desesperada confesión de Anna Bella. ¡Lo sentía tanto por ella! La hería la realidad que implicaban sus palabras, como la había herido semanas atrás la cruda realidad de los momentos que pasó en la notaría de monsieur Jacquemine. Anna Bella y Jacquemine, cada uno a su modo, devolvían a Marie al mundo que había conocido durante toda su vida, con una desesperanza demasiado profunda para su edad. Ahora algo cristalizaba en ella. Tendida en la cama con los ojos cerrados, se refugiaba en la débil y etérea visión de su boda: el altar resplandeciente de flores, el rostro de Richard junto a ella, la luz de las velas difuminada en una hermosa bruma como un suave velo blanco. El año anterior había vivido un momento similar el día de su primera comunión, cuando se levantó del reclinatorio de mármol con la hostia en la lengua y el mundo que la rodeaba quedó inundado de olor a rosas, purificado. Lo único que podía pensar mientras recorría el pasillo era que Cristo estaba con ella, dentro de ella. Sus oraciones resonaron en el mágico entorno de la iglesia y sus espléndidas pinturas. Desapareció entonces todo el sentimiento de culpa que había sentido hacía solo unos instantes por los segundos que había pasado en brazos de Richard. Estaba convencida de su bondad, convencida de que nada tan dulce podía encerrar mal alguno. El hecho de que Richard la amaba, la amaba de verdad… de que ella viviría ese momento en el altar, le producía un asombro enorme y una seguridad que siempre había tenido latente. Sí, seguridad. Se sentía cada vez más fuerte, sentía la potencia de su voluntad. Nunca, nunca la obligarían a caer en brazos de un hombre con el que no se pudiera casar, nunca compartiría con Anna Bella esa espantosa situación. Y nunca ningún hijo suyo conocería la vergüenza que había conocido ella al entrar en el despacho del notario con una nota para un padre blanco que no podía darle su nombre legal. Tal vez siempre lo había sabido, quizá lo había sabido cada mañana de su vida, cuando recorría las calles para ir a misa, cuando se levantó para recibir la primera comunión, al ver a los «respetables» cuarterones impasibles en los bancos mientras las niñas recibían el sacramento que ellos no habían podido recibir durante años. Todas aquellas mujeres prósperas y elegantes que aguardaban durante días, semanas, meses, la inesperada y ansiada llegada de sus «protectores». blancos. No, tal vez ella siempre lo había sabido, y se le rompía el corazón al pensar en Anna Bella, en el dolor que reflejaba su rostro. Pero las palabras que ese día le habían dedicado, «te quiero, te quiero», le habían dado coraje para hacer un solemne voto. Sí, había aprendido a decir «no» con todas sus fuerzas. Pero ahora tendría que decir «sí, le quiero, ¡le quiero!». Se incorporó y miró de pronto aturdida en torno a la habitación a oscuras. Cuando Richard salió del jardín de la casa Ste. Marie no fue consciente de la dirección que tomaba, ni se dio cuenta de que se detenía en la esquina de la Rue Ste. Anne y la Rue Dauphine, con un pie en la acera y el otro en la cuneta, mirando a su alrededor como si no supiera dónde estaba. Se sobresaltó cuando le rozó el brazo un hombre blanco de pelo rubio. Todavía estaba balbuciendo disculpas cuando advirtió que el hombre ya había cruzado la calle y desaparecía tras la puerta de Christophe Mercier. Sabía que la aparición de ese hombre blanco significaba algo, pero no sabía qué. Mientras tanto, un hombre de color había pasado a su lado, tocándose ligeramente el sombrero. Eso también significaba algo, pero no sabía qué. Por fin, incapaz de pensar con coherencia, se dio cuenta de que caminaba directamente hacia la iglesia y que sólo el incesante movimiento de sus piernas podía controlar su cuerpo. Cuando llegó a las puertas de la iglesia ya estaba casi bajo el control de su mente consciente. Al meter los dedos en el agua bendita estuvo a punto de echarse a reír. Entró en la nave y saludó a alguien a quien conocía. Dolly Rose estaba en un banco trasero, y aquello también parecía significar algo, pero no supo qué. Sólo cuando por fin encontró sitio en el otro extremo de la iglesia se dio cuenta de que Dolly Rose estaba impresionantemente pálida. Estaba inclinada sobre el banco de delante, con los nudillos de una mano casi blancos mientras con la otra se aferraba la cintura. Aquello significaba algo, pero ¿qué? Lo único que era capaz de pensar era que Marie había dejado que la besara. Le había llevado a la arboleda. Su rostro era inocente y desesperado al mismo tiempo, y le había dejado besarla, incluso le había rodeado con los brazos como si de verdad lo deseara, como si la hermosa y distante Marie a quien había amado toda su vida en silencio pudiera de verdad amarlo a él. Casi se echó a reír, casi suspiró en voz alta. Cayó de rodillas y juntó las manos como si estuviera rezando, para poder ocultar el rostro. Pero eso era tan sólo una parte de lo que le obsesionaba. El resto era tan complicado que no podía entenderlo. De hecho ni siquiera tenía palabras para explicarlo. Baste decir que había estado con mujeres, mujeres en las que ni siquiera podía pensar bajo el techo de la iglesia, mujeres en las que nunca pensaría cuando pensara en Marie. Pero fueron las mejores mujeres que podía pagar un hombre de color. Y de alguna forma, en algún lugar, le habían hecho saber que ese placer prohibido — proporcionado por espléndidas cantidades de dinero— era la pasión más intensa que un hombre puede sentir. Sí, así tenía que ser, porque cuando uno se llevara a la cama a la mujer de sus sueños, a la madre de sus hijos, la mujer irreprochable y casta con la que uno compartiría el hogar y la vida, esa mujer soportaría el acto con la paciencia y la frialdad de una muñeca de porcelana. Pues bien, el hombre que le había dicho estas cosas, a quien no podía recordar de ninguna manera, era un redomado idiota. Richard había conocido el fuego en los brazos de Marie, el fuego físico que surgía de ella y que lo encendía a él en una milagrosa y carnal hoguera que no había podido controlar. Una hoguera que ahora, sin poderse separar de su emoción y de la hermosa imagen de Marie, le hacía temblar. Era demasiado, demasiado maravilloso, demasiado insólito. El amor era la única explicación. Todo era obra del amor. El mundo era tal como lo describían los poetas, no los cínicos ni los frustrados. Era amor. Poco a poco se le fueron llenando los ojos de lágrimas. «¿Podría ella amar…?», quería susurrar en voz alta. «¿Podría ella amarme?». Luego comenzó a rezar, con los ojos fijos en el lejano altar principal. «¡Quiero intentarlo, Dios mío! ¡Y no me importa si se me rompe el corazón!». Había un último detalle desconcertante, hermoso tal vez como todo lo demás. Richard estaba maravillado, turbado por lo que había pasado entre ellos, pero en cierto modo no le sorprendía. Los ojos de Marie le habían hablado con más elocuencia que sus brazos: «¿Es que no lo sabes? ¿No has sabido siempre que te había elegido a ti?». Estaba pensando en esto, confuso, frotándose las sienes, cuando vio ante él una figura oscura. Era Dolly Rose. A través del velo negro que le cubría la cara se distinguían sus rasgos, el movimiento de sus labios, sus ojos oscuros. Dolly se sentó a su lado con un frufrú de sus faldas de algodón. Le cogió la muñeca e intentó hablar, pero no pudo. —¿Qué pasa, Dolly? —susurró él. Dolly emanaba olor a verbena. Tenía la mano gélida. —Ayúdame a llegar a casa, Richard. Yo no puedo… —Volvió a quedarse callada, con los labios apretados—. Ayúdame. Deja que me apoye en tu brazo. Richard se levantó al instante y la sacó a la calle. Dolly permaneció en silencio. Tuvo que detenerse dos veces. Primero para recobrar el aliento y luego para llevarse el brazo a la cintura, como si le doliera algo. Cuando estaban a tres manzanas de su casa, Richard tuvo que pasarle un brazo por la cintura para sostenerla. No le sorprendió que ningún criado abriera la puerta, ni ver la casa oscura y desarreglada tras las cortinas cerradas. Había muchos muebles nuevos dispersos por el salón, y las moscas zumbaban sobre los restos de la cena. Dejó a Dolly en una silla junto a la ventana y le dijo que iba a por un vaso de agua. —Eres muy amable, Richard. Siempre lo has sido —susurró ella. Se levantó el velo y respiró hondo. Cuando Richard se estaba dando la vuelta para ir a por el agua se detuvo sobresaltado. Hasta ese momento, con el salón en la penumbra, no había visto que un hombre dormía en el sofá. El hombre se estaba incorporando ahora sobre un codo y miraba con los ojos entornados las cortinas. Unos rayos de luz le caían en la cara. Era Christophe. —¿Dolly? —preguntó, protegiéndose los ojos de la claridad. —Se ha ido —respondió ella—. Se ha ido. —Está enferma, monsieur —dijo Richard, que no había entendido las palabras de Dolly. —¿Has ido a ver al médico? — Christophe se levantó y se alisó la chaqueta torpemente. —Es inútil —susurró ella—. Comenzó anoche. Richard buscaba con la mirada una jarra de agua y un vaso. —No deberías haber salido —dijo Christophe medio enfadado, acercándose. Dolly apoyó la frente en él. —Es igual —estaba diciendo cuando Richard salió al pasillo—. Siempre es lo mismo. Un mes, dos… y luego se acaba todo. No sé por qué tenía esperanzas. No sé por qué pensaba que esta vez sería distinto. Había una jarra de agua en el dormitorio, junto a la cama. Richard llenó un vaso y se lo llevó a Dolly, que lo cogió con mano trémula. —¿Llamo a madame Celestina? — preguntó él. —No. —Movió la cabeza. Christophe hizo un gesto más enfático de negación, sin que ella lo viera. —Ven, túmbate —le dijo, ayudándola a levantarse. Richard se quedó esperando en silencio en la puerta del salón hasta que volvió Christophe. —Eres una maravilla con las mujeres angustiadas. ¿No te lo han dicho nunca? —Madame Rose está muy mal. —Ya lo sé —dijo Christophe—. Si empeora iré a por Celestina. Ahora no se llevan muy bien. Richard permaneció en silencio. Él también había oído la historia del infame retorno de Dolly a los «salones de baile de cuarterones» la semana después de que muriera la pequeña Lisa. —Pero está muy enferma, Monsieur —insistió. Sentía una enorme compasión por la frágil mujer que se había aferrado a su brazo durante todo el trayecto desde la iglesia. Debería contárselo a su madre para que acudiera. Celestina no podría detener a su madre. Nada podría detenerla si Dolly estaba realmente enferma. La madre de Richard se pasaba la vida visitando enfermos, cuidando ancianos. Aparte de su familia, la pequeña sociedad benéfica de mujeres de color era toda su vida—. ¿Sabe lo que le pasa, monsieur? —preguntó. Christophe se quedó mirándolo a la cara, y Richard se dio cuenta de que Christophe sabía lo que pasaba y se sorprendía de que él lo ignorase. —Se le pasará —dijo. Esa tarde, después de cenar, Richard se sentó con su madre en la galería trasera que daba al jardín y le contó su encuentro con Dolly Rose. Cuando tuvo que mencionar que había visto a Christophe en la casa, lo hizo con toda la delicadeza posible. Repitió también la conversación que había oído. El rostro de su madre se tensó al oír que una mujer se había quedado a solas con un hombre en su casa, pero luego su expresión se tornó triste. —Está enferma, mamá —dijo Richard para justificar que la molestara con aquella historia poco delicada—. Y allí sólo estaba Christophe. Su madre lanzó un suspiro, se levantó y miró al jardín con las manos en la baranda. —Mon fils, Dolly no puede tener más niños. Yo ya lo sabía por Celestina. Ahora ha ocurrido otra vez. Richard no sintió ninguna compasión al oír aquello. Se quedó más bien confuso. Era espantoso pensar que Dolly había perdido un hijo poco después de la muerte de Lisa, pero también era espantoso pensar que había vuelto a aquel salón de baile. Era espantoso pensar en las cosas escandalosas que se decían de ella y en la interminable procesión de hombres en su vida. —¿Tanta tragedia es, mamá? —le preguntó suavemente. —Era una buena madre, Richard — dijo madame Suzette—. Habría sido una buena madre hasta el fin de sus días. Para una mujer como Dolly, eso loes todo. Los hombres significan muy poco para ella. Vienen y se van. Nada hay en eso digno ni honorable. Pero un hijo, la famille, lo es todo. Se sentó en la mecedora junto a Richard. —La llamaré, claro, pero no se puede hacer nada. Richard sabía tan poco de lo que era criar lujos o perderlos que aceptó sin reservas las palabras de su madre. Sin embargo, no estaba satisfecho. Se sentía incómodo por haberle contado a su madre la historia, incómodo por haber mencionado que Christophe estaba durmiendo en el salón de Dolly como si fuera su casa. —Perdóname, mamá —susurró suavemente—, por molestarte con todo esto… con lo de Christophe… —Ya sé por qué me lo has contado, Richard. —Madame Suzette acercó su labor a la luz de la ventana que tenía a la espalda. A Richard le ardían las mejillas. Intentó ver el rostro de su madre, pero la luz sólo iluminaba los cabellos sueltos bajo el tocado. —Me lo has contado porque querías que se lo dijera a tu padre. Quieres que tu padre sepa que tu maestro está cortejando a Dolly Rose y que por tanto los malintencionados rumores de Antoine son falsos. Richard se había quedado sin habla. Debería haber imaginado que no podría ocultárselo a su madre, por indecente y perturbador que fuera. Y le sorprendía la posibilidad de que ella tuviera razón, de que él lo hubiera contado todo para desmentir los rumores de Antoine. Él mismo lo ignoraba. Pero ella no. Ella lo sabía todo. Ella había visto la horrorizada expresión de Antoine esa noche en la cena, había observado las conversaciones con Rudolphe entre susurros y la conmoción de Antoine cuando ese inglés parisino a quien se acusaba de las más viles, turbadoras y misteriosas inclinaciones apareció en Nueva Orleans y en casa de Christophe. Claro que era impensable que Richard y su madre hablaran de estas cosas. Con su padre tampoco era posible. Rudolphe sólo había aludido a ellas vagamente para advertir a su hijo de que Antoine estaba «perdiendo el seso». —Eso son las porquerías que cuenta la gente en el Quartier Latín de París — le dijo indignado—. No las escuches ni las pienses. Pero sobre todo no las repitas porque ello podría acabar con el joven Christophe. Richard, estupefacto, estaba dispuesto a obedecer. Ahora se sentía turbado y era incapaz de mirar a su madre a los ojos. —No te preocupes, mon fils — prosiguió madame Suzette en un susurro —. Al parecer, tu maestro está enamorado de Dolly Rose. El hecho de que Dolly le corresponda es la razón de que su madrina, Celestina, se haya alejado. ¡Celestina! —suspiró—. Celestina se extrañó menos de lo que te imaginas de que Dolly volviera tan pronto a los «salones cuarterones». ¡Esas mujeres son tan prácticas! —Se quedó un momento pensativa y luego prosiguió con un tono íntimo, extraordinariamente sincero. Era el tono reservado para cuando las mujeres cosían juntas y se confesaban unas a otras los sucesos cotidianos de este mundo con un débil movimiento de cabeza—. Pero que un hombre de color corteje a Dolly… ¿cómo va a poder tolerar eso Celestina? Ni la buena de Celestina ni la buena de Dolly han puesto en su café más que la leche más pura y blanca. Richard dio un respingo. Tenía la vista fija en los árboles y vio una estrella titilar a lo lejos. —No llegará a ninguna parte — suspiró madame Suzette—. A Dolly ya se la ve en compañía de un caballero blanco, y confío en que tu inteligente maestro sepa lo que hay. Esas damas son todas iguales, como lo fueron sus madres, y como lo fueron sus abuelas antes de que ellas nacieran. —Le tocó la mano a su hijo. Richard le cogió los dedos, pero no hizo ningún otro movimiento—. Celestina, Dolly… y madame Elsie. —Bajó la voz—. Y la orgullosa madame Cecile Ste. Marie. Mucho después de que su madre retirara la mano, Richard todavía seguía inmóvil, mirando el jardín que oscurecía. Por mucho que la quisiera no podía contarle sus pensamientos íntimos. Ella le recordó que las primas Vacquérie vendrían pronto a cenar. Unas muchachas adorables. La suya era una familia tan antigua y respetable como la famille Lermontant. Richard no dijo nada. No estaba allí sino en la arboleda tras la casa de Marie, con Marie entre los brazos. —III— P or fin concluyó el primer día de clase. Marcel fue el último en levantarse. Cuando salió del aula todavía había un grupo de estudiantes rodeando a Christophe junto al atril, esperando su turno para intercambiar unas palabras. Marcel se quedó en el pasillo, sobre la nueva alfombra de Aubusson, mirando a través de la puerta el gran estudio trasero donde dos de los chicos de más edad, ambos hijos de plantadores de color, estaban sentados en una mesa hojeando los periódicos que Christophe había dejado allí. Era la mesa en la que Christophe, Juliet y Marcel habían cenado todas las noches de esa semana. Sólo Marcel sabía que Christophe, a quien se le acababan los fondos, se había desnudado hasta la cintura y se había arrodillado para pulir el suelo de madera, o que él mismo había limpiado los bustos de mármol que relucían en los estantes, o que los dos juntos habían ordenado las largas hileras de novela, literatura clásica y poesía. Ahora la sala estaría abierta todos los días hasta la hora de cenar, después de que acabaran las clases a las cuatro de la tarde. Sobre la mesa yacía un ejemplar de Nuits de Charlotte, periódicos de París y pilas del Times de Londres y Nueva York. Marcel no cabía en sí de excitación. Por fin, con algo más doloroso que una simple punzada de celos, dejó a Christophe en el atril rodeado de sus ansiosos alumnos y salió a la calle. Unos cuantos estudiantes de los más jóvenes, entre doce y trece años, se dirigían a sus casas por la Rue Dauphine, riendo y charlando animadamente en abierto contraste con su actitud de momentos antes. Richard esperaba a Marcel, y cuando se miraron a los ojos supieron al instante que coincidían totalmente en cuanto a los acontecimientos del día. Se encaminaron en silencio hacia la casa Ste. Marie. Habían pasado cuatro horas sentados sin moverse en una clase de veinte alumnos, cautivados por el discurso inicial de Christophe. Ni una sola mano se había alzado innecesariamente. No se habían producido murmullos en las filas traseras ni aleteo de páginas ni el irritante rumor de las plumas que se afilan. Nadie había movido los pies ni mirado por la ventana. El ambiente era tan distinto de las escuelas que conocían que se veían incapaces de explicar cómo ellos, y todos los demás alumnos, habían sido transformados en adultos de un día para otro. Lo cierto es que en un día habían pasado de la caprichosa disciplina de una escuela elemental al serio ambiente de una clase universitaria, transformación que se había debido al tono y a la actitud de Christophe. Desde que pronunció las primeras palabras fueron conscientes de que esperaba de ellos que se comportaran como adultos. —Tendréis que responder de todo lo que yo diga en esta sala —les explicó, mirando con aire autoritario todas y cada una de las caras—, tendréis un cuaderno para cada asignatura, y tomaréis los apuntes que queráis de las clases de cada día. Yo os puedo pedir los cuadernos en cualquier momento, y espero encontrar pruebas de que habéis aprovechado el tiempo que pasáis aquí. »Los libros de historia general y física están en vuestros pupitres, así como la gramática latina y griega. En la pizarra tenéis el plan de vuestras tareas para el verano. Lo copiaréis al final de la clase. Nunca les habían hablado de forma tan directa, y nunca les habían dado a entender que tenían responsabilidad sobre lo que iban a aprender. Pero fue sólo el principio. Pronto fueron informados de que mientras estuvieran allí serían considerados estudiantes serios, al margen de lo que hicieran luego al salir. Daba igual que más tarde acudieran a la universidad o se dedicaran a trabajar en algún oficio. Tenían que aplicarse con igual fervor en todas las asignaturas de modo que cuando finalmente dejaran la academia fueran todos hombres educados. Marcel, con la vista baja, se sintió henchido de orgullo de Christophe, paseando lentamente de un lado a otro de la clase, hablaba de forma perfecta, con oraciones tan brillantes y precisas que parecían preparadas, aunque lo cierto es que fluían espontáneas y con una voz tan natural y enfática que los tenía hipnotizados. Hacía pausas siempre en el momento preciso, mirándoles a los ojos, y luego seguía hablando para explicar algún punto que podía no haber quedado claro. Su discurso era más lento de lo normal y rezumaba entusiasmo hacia la tarea que tenían por delante, juntó con aquella fuerza que Marcel siempre había visto en Christophe. Sólo Marcel sabía los tormentos que había soportado Christophe esa semana, las interminables dificultades, las largas visitas del inglés, Michael LarsonRoberts, que solía interrumpirles en medio de su trabajo y desacreditaba la escuela sin decir ni una palabra. Marcel despreciaba a aquel hombre, que sin embargo tenía algo que imponía. Ése era el problema. Entraba en la casa polvorienta y recorría los largos pasillos entre el eco de los martillazos con su traje gris inmaculado, como si le hubieran transportado milagrosamente des de el cenagal de las calles hasta ese mismo lugar. Caminaba con exagerado cuidado entre el polvo y los tablones rotos y se aposentaba en el rincón de una clase vacía con un periódico parisino abierto ante los ojos. Y cuando leía en desafiante silencio, todo a su alrededor palidecía, se hacía vago y confuso, como si el eje del mundo fueran sus entornados ojos verdes. Aquel hombre hacía desvanecerse el poder de Christophe. Marcel se pasó una tarde en Madame Lelaud's, inclinado sobre su cuaderno, dibujando toda clase de horrores mientras los dos hombres discutían furiosos en inglés. Michael Larson-Roberts le espetaba un improperio tras otro: —Eres frívolo y vanidoso, eso es lo que pasa, te dan miedo las críticas, te da miedo tu propio talento, te da miedo arriesgar tu talento en el mundo. Porque este lugar está fuera del mundo. Te estás inmolando aquí, y no me vengas con el cuento de una escuela parales de tu raza. Tú no crees en tu raza, tú no crees en nada que no sea el arte, y tampoco en eso crees demasiado, porque no le habrías dado la espalda… —Me dices eso porque eres tú el que no cree en nada —replicó Christophe con los dientes apretados—. Crees que me has despojado de la fe en las cosas sencillas, la fe que sostienen todos los seres humanos, porque tú no la tienes, no la has tenido nunca. No me hables de arte. ¿Qué sabes tú de arte? ¿Has escrito algo alguna vez, has pintado algo, has comprendido algo? De haberlo hecho sabrías que todo lo que he escrito es una basura. Lo escribí para causar impacto, por eso, pero no hay en ello pasión, no tiene alma. ¡Lo que hago aquí sí que tiene alma! Un día me desperté, después de una de tantas juergas, y vi la diferencia entre tú y yo. Yo comprendo el arte, tú no. Yo no puedo soportar el arte malo, pero tú no sabes lo que es eso. Sí, tú, con toda tu sofisticación, tu educación y tu buen gusto. ¡No sabes nada! La discusión en inglés era demasiado rápida para que Marcel la comprendiera, o caía en frases tan informales y violentas que no podía captarlas. Pero nunca había visto a un hombre intentando ejercer tal fuerza sobre otro, ni había visto a nadie resistir con la tenacidad de Christophe, a pesar de que balbuceaba en repetidas ocasiones hasta caer por fin en un amargo silencio que parecía la única resistencia posible. ¿No estaban discutiendo como un padre y un hijo? No, más bien como un sacerdote y un pecador. Porque había en el inglés algo violentamente religioso, algo desesperadamente dogmático. Christophe era como un alma perdida que se estaba condenando, y esa letrina que era la ciudad, con sus sombríos esclavos y las cautelosas gens de couleur, era el infierno. —Amar a alguien es muy peligroso —dijo finalmente Christophe después de media hora de silencio, mirando a Michael Larson-Roberts de espaldas a la pared—. Es peligroso ser joven y maleable y dejar que alguien te dé una visión completa del mundo. —Nunca pretendí darte una visión completa del mundo —replicó el inglés sin apenas mover los labios. Marcel nunca le había visto tan extenuado—. Quería darte una educación, nada más. —… Porque luego, esa visión te acecha toda la vida —prosiguió Christophe—. Y siempre estarás oyendo una voz que dice con desaprobación: «Eso no es lo que yo te enseñé a valorar, eso no es lo que yo te enseñé a respetar…». —¿Y qué les vas a enseñar a tus adorados burguesitos de color café? — preguntó el inglés en un súbito arranque de furia. —¡A pensar por sí mismos! ¡Tengo veintitrés años y no había pensado por mí mismo hasta que cogí el barco de Nueva Orleans! El inglés lo miró a los ojos mientras se sacaba un fajo de billetes del bolsillo. —Haces esto para herirme, Chris — dijo, arrojando el dinero sobre la mesa —. Y lo has conseguido. Pero podrías haber sido un gran escritor, podrías haber hecho lo que quisieras con tu talento. ¡El hecho de herirme ha sido un precio patético! —Se levantó y se fue. Christophe, furioso e impotente, lo vio desaparecer entre el gentío de la puerta. Al cabo de un buen rato de beber cerveza, moviendo los labios de vez en cuando como si hablara a solas, se volvió hacia Marcel. —Perdona que hayamos discutido en un lenguaje que no comprendes —le dijo en francés con tono cansado. —Pero Christophe —contestó Marcel en inglés—, tú eres un gran escritor, ¿no es verdad? —Yo sólo sé que si no hubiera salido de París y del Quartier Latin me habría muerto. Si estoy destinado a ser un gran escritor, lo único que necesito es pluma y papel, y la soledad de mi habitación. Anda, vámonos de aquí. Salió caminando con paso rápido, y con la mano firme sobre el hombro de Marcel le condujo, para sorpresa del muchacho, por la Rue Dumaine hasta la casa de madame Dolly Rose. Tomaron café con ella en su jardín. Dolly llevaba sin recato un vestido de muselina amarilla, aunque sólo hacía tres semanas que había muerto su hija, y en las ventanas de la casa se oía un piano igualmente desvergonzado. Pero ella estaba pálida, tenía ojeras y le temblaban las manos. A veces se reía con alegría forzada y bromeaba sobre el pelo rubio de Marcel. Le llamaba «Ojos Azules» ante la serena sonrisa de Christophe, y les echaba coñac en el café mientras ella lo bebía solo, resueltamente, como un hombre, sin sentir sus efectos. Era una mujer adorable, de rasgos y voz delicados, que podía hablar patois y pasar en un momento a su habitual francés parisino, que reía en súbitas carcajadas, frenéticas pero agradables, al recordar los personajes de su infancia: el viejo deshollinador que les había amenazado con su escoba, a Christophe y a ella, cuando los sorprendió siguiéndole e imitando sus gestos y su voz. —¡Vaya, Ojos Azules! —le dijo a Marcel cuando vio que él la miraba. Lo besó en la mejilla. «Mujeres», pensó él agitándose incómodo en su silla. Pero sonrió. No le gustó ver que Dolly se sumía de pronto en el silencio. Christophe estaba a gusto. Se puso las manos tras la cabeza y cuando la música dejó de oírse alzó la vista con interés hacia el peculiar y andrajoso esclavo negro que bajaba las escaleras. Era el muchacho esquelético que le había llevado las llaves unas semanas antes. Dolly lo llamó Bubbles, le dio unas cuantas monedas para que se comprara la cena y lo despachó. —Bueno, por fin lo he comprado — dijo—. Pero se escapa. —Había salido barato y afinaba pianos a la perfección, pero nunca entregaba el dinero que le pagaban. Había sido una equivocación comprarlo. Debería venderlo en los campos. —No dirás en serio eso de venderlo en los campos —le reprendió Christophe. —Pero no era él el que estaba afinando el piano, ¿verdad? —preguntó Marcel. —Toca como quiere —contestó Dolly—. Bueno, cuando está aquí, claro. —Cómprale ropa decente, zapatos… —dijo Christophe. —¡Y no volveré a verlo! ¡Que le compre ropa decente! —De pronto estaba abatida y distante. Christophe se inclinó sobre la mesa para darle un beso, y Marcel se fue a pasear por el jardín. Después de eso Christophe contrató a Bubbles para que ayudara en el trabajo de la casa y le dio alguna ropa vieja pero todavía utilizable con la que pudo ir de nuevo a las casas decentes a afinar pianos. El día antes de que abriera la escuela afinó el espinete del salón de los Lermontant y tocó una misteriosa melodía para Marcel y Richard. Sus manos eran como arañas sobre las teclas y se mecía de un lado a otro del taburete cerrando los ojos y canturreando con los dientes apretados. Y no se había escapado. Pero los retazos de la vida de Christophe que Marcel había vislumbrado antes del comienzo de la escuela no eran más que la punta del iceberg. Habían pasado muchas cosas tras las puertas cerradas. En el reducido mundo de Marcel corría el rumor de que tras la discusión en Madame Lelaud's, Christophe estaba en compañía del inglés hasta altas horas de la noche, que había cenado en la suite del inglés, en el hotel St. Charles, y que habían hecho salir a los esclavos antes de sentarse en la mesa para dos en la intimidad de la habitación del inglés. Dolly Rose solía tenerlo en casa por las tardes e incluso paseaba con él por la Place d'Armes, pero todos sabían que al anochecer recibía a un oficial blanco. Y justo cuando todos esperaban que el oficial se fuera a vivir de manera informal con Dolly (estaba restaurando la casa), ella rompió las relaciones y volvió a ir a bailar a los «salones cuarterones». Todo esto asustaba a Marcel, que habría preferido que a Christophe no se le viera tanto por allí. Dolly causaba problemas a los hombres, los hombres morían por ella (claro que hasta ahora todos habían sido blancos). A pesar de todo, a Marcel le fascinaba que Christophe fuera tan complaciente con la exigente Dolly y que Dolly fuera complaciente con Christophe. Juliet estaba furiosa. Sólo había podido calmarla en cierta medida la amenaza de Christophe de tirarlo todo por la borda si no se mostraba cortés con Michael Larson-Roberts. Juliet no daba muestras de acordarse del encuentro íntimo que había tenido con Marcel. Su hijo era ahora el hombre de su vida. La noche anterior a la apertura de la escuela hubo otra pelea en la casa, que una vez más terminó con cristales rotos. Lisette le contó a Marcel al amanecer, cuando él ya estaba vestido y preparado con horas de antelación, que Juliet había desaparecido a medianoche y todavía no había vuelto a casa. —¡Tú qué sabes! Eso es una tontería —replicó Marcel—. A medianoche tú estabas durmiendo. —Puede que yo estuviera durmiendo, pero había mucha gente despierta. Como el maestro no mantenga a raya a esa mujer… —¡No quiero oír una palabra más! —bramó Marcel—. ¡Coge esa bandeja y márchate! —Era una estupidez discutir con ella. Lisette lo sabía todo, era cierto. Marcel se tumbó un momento en la cama, impecablemente vestido y tieso como un cadáver y pensó que algún día ella podría tener conocimiento de algo que él quisiera saber. Lisette era cariñosa con él, aunque bastante irrespetuosa, pero su rostro podía ser tan sombrío e inescrutable como el de cualquier esclavo cuando quería. En cuanto Marcel entró en el aula — fue el primero en llegar— su rostro macilento le confirmó lo que Lisette le había dicho. El maestro iba elegantemente vestido para el primer día de clase, con corbata nueva de seda y un lujoso chaleco beige bajo la chaqueta marrón. Pero parecía medio muerto. —¿Has visto a mi madre? — preguntó en un susurro. Luego, antes de que llegaran los demás, desapareció escaleras arriba. El inglés pasó por delante de las ventanas a las siete cuarenta y cinco de la mañana, encorvado, con las manos a la espalda como siempre, inconfundible a pesar de las cortinas medio cerradas. No se detuvo. Cuando la sala estuvo llena de alumnos impacientes, Christophe entró rápidamente justo a la hora, con el rostro radiante, y allí comenzó para todos un día emocionante en el que no hubo un contratiempo ni un momento de aburrimiento hasta el descanso de las doce. Media hora antes de la salida, ya el primer día, había comenzado la instrucción de griego recitando la traducción de unos cortos versos y luego su versión original. Marcel nunca había oído recitar griego clásico; él no podía leer ni una sílaba. Pero al oír los hermosos y apasionados versos sintió el poema como se siente la música. Sobre la pizarra entre las dos ventanas delanteras colgaba el grabado de un teatro griego esculpido en la falda de una colina. El público sentado en las gradas vestía con vaporosas túnicas. En el centro del escenario había una figura solitaria. Mientras escuchaba el poema, Marcel se sintió transportado a ese lugar. Cuando por fin sonó el ángelus del mediodía, Marcel se sentía lleno a rebosar. Un súbito aplauso estalló al fondo del aula. Eran los chicos mayores, los hijos de los plantadores negros. Christophe sonrió agradecido, dudó un momento y luego los dejó marchar. Una sola cosa había empañado el bienestar de Marcel, y fueron los celos que sentía de los alumnos que conocían a Christophe por primera vez. Nada había indicado que Marcel era distinto, que era amigo de Christophe. Claro que él no había esperado ninguna diferencia. Sabía que debía ser tratado como cualquier otro, pero aun así le dolía, lo cual le ponía furioso. No deseaba que se le notara en la cara. Pensó que podría quedarse por allí, ofrecerse tal vez a buscar a Juliet. Pero ¿y si lo despedían? Al fin y al cabo Christophe estaba muy atareado, y además no parecía preocupado por Juliet. Estaba enfadado con ella después de una larga semana de intimidad, de trabajar juntos en las aulas y cenar juntos, a gusto unos con otros en su orgullo y su agotamiento. Ella le llamaba «cher» de vez en cuando y le acariciaba la cabeza. Estaba muy mal haber desaparecido una noche tan importante. Christophe estaba seguro de que Juliet estaba bien. —Espero que Antoine se entere de los sucesos de hoy —le dijo Marcel a Richard, muy animado—. Espero que se entere de que Christophe es el mejor profesor que ha habido desde Sócrates y que la escuela será un éxito. Richard se encogió de hombros. Acababan de llegar a la casa Ste. Marie. —Que se vaya al infierno Antoine —dijo. —Ven, vamos a mi habitación. Richard vaciló. Esa semana había rechazado varias veces la invitación de Marcel. Al principio Marcel no se había dado cuenta, pero esta vez era muy evidente que Richard no quería entrar. —¿Qué te pasa? —preguntó Marcel Estaba exaltado y quería compartir su júbilo con Richard y olvidarse de Juliet y del inglés. Podrían hablar de la clase, reflexionar sobre lo sucedido, recrearse en ello. Pero Richard mostraba una actitud inusual. Bajó el brazo con los libros, se irguió en toda su estatura de dos metros y con la mano derecha a la espalda dedicó a su amigo una cortés reverencia. —Marcel, tengo que hablar contigo de algo muy importante, ahora mismo. En tu habitación. —¡Estupendo! Te acabo de invitar a entrar, ¿no? Richard asintió tras un instante de vacilación. —Sí, es cierto. Sin embargo, habría sido mejor… —Se detuvo, algo turbado —. Habría sido mejor que hubiera venido yo expresamente. Pero en cualquier caso, ¿puedo hablar contigo? Es un asunto de la mayor urgencia. ¿Puedo hablar contigo ahora mismo? Marcel se había echado a reír, pero de pronto se puso serio. —Siempre que no sea de Anna Bella —murmuró—, de que vaya a verla. —No. Porque imagino que habrás ido a verla. Eres un caballero y no ignorarás su petición. Una furia momentánea llameó en los ojos de Marcel. Abrió la puerta y se encaminó al garçonnière. Se quitó inmediatamente las botas nuevas, se sentó en la cama para ponerse otras más viejas y le indicó a Richard la silla junto a la mesa. Se sorprendió al ver que Richard se quedaba en la puerta. Había soltado los libros pero tenía las manos a la espalda y le miraba fijamente. —Richard —dijo Marcel con calma —, quiero ir a verla cuando sea el momento. Una sombra de dolor atravesó el rostro de Richard. —Que sea pronto, Marcel. —¿Eso es todo lo que te preocupa? ¿Anna Bella? Yo conozco a Anna Bella mejor que tú. —Marcel notó que se sonrojaba. Tiró las botas a un lado y fue al fondo de la habitación a sentarse en el repecho de la ventana, junto a los árboles, con la pierna doblada y el pie en el alféizar—. Nadie tiene que decirme cuándo debo ir a verla —dijo fríamente. Richard no se movió. Su actitud era de lo más formal. —¿La has visto? —preguntó con voz casi inaudible. Marcel volvió la cabeza y miró la hiedra que colgaba de los robles. —Hablemos de la escuela, Richard. Va a ser dura. Al ver que Richard no respondía, prosiguió: —Los chicos esos, Dumanoir y el que viene del campo, han estudiado en Francia un año. Dumanoir estaba en el Lycée Louis le Grand… —Se lo han repetido cuatro veces a todo el mundo —dijo Richard—. Vamos a aclarar lo de Anna Bella, porque no es ésa la razón por la que he venido. Tengo que hablarte de otra cosa. —¡Dios mío! ¿Y ahora qué? — suspiró Marcel. —Muy bien, te lo voy a decir claramente —dijo Richard—. Si no vas a verla pensará que no te he dado el recado. —Le ha dado el mismo recado a Marie. Créeme, sabe perfectamente que sus mensajes han sido recibidos. —¡No lo entiendo! —insistió Richard. Empezaba a acalorarse, y su voz era más baja, más suave. Entró en la habitación—. Cuando todos nosotros andábamos huyendo de las niñas y haciéndoles muecas, tú eras su mejor amigo, Marcel. Durante el verano te pasabas el día en su casa. Y ahora que tienes edad para… —¡Edad para qué! —Marcel se volvió de pronto. El tono de su voz sobresaltó a Richard, que bajó la vista. —Quiere hablar contigo —murmuró. Marcel tenía el rostro sonrojado. Apartó el pie de la ventana y se incorporó. Richard lo miró, incómodo. —Madame Elsie no me deja acercarme a Anna Bella. ¡No puedo verla! —exclamó Marcel—. Y aunque pudiera, ¿qué iba a decirle? —Pero está atravesando una situación… —Ya lo sé, mi caballeroso amigo. Lo sé todo. Sé mucho más que tú. ¿Pero qué puedo hacer? —Se sorprendió al advertir que estaba temblando, empapado en sudor, y que miraba ceñudo a Richard como si estuviera a punto de atacarle. Richard no era la persona más indicada para emprenderla a golpes. Richard estaba perplejo. Había algo que no comprendía. —Pero, Marcel —comenzó inseguro —, si tú eres como un hermano para ella… —¡Un hermano! Un hermano… — Marcel le miraba incrédulo—. Si yo fuera su hermano, ¿crees que estaría ella en esa situación? Despierta hasta altas horas de la noche para… ¿cómo dijiste? … ¿abrir la puerta a los caballeros? En ese momento una luz extraña se encendió en los ojos de Richard. Se quedó en silencio. Marcel volvió a sentarse en la ventana, mirando los árboles. —Madame Elsie no puede forzar a Anna Bella —le dijo en voz baja—. Anna Bella toma sus propias decisiones. —¿Pero quién la ayudará a enfrentarse a madame Elsie? ¿Quién estará de su lado? —preguntó Richard —. Esa vieja es una mujer malvada. Anna Bella necesita un hermano, Marcel. ¡Tú eres como un hermano para ella! —¡Maldita sea! —estalló Marcel—. ¿Quieres dejar de utilizar esa palabra? Richard se quedó atónito. Escrutó el rostro agitado y sonrojado de Marcel. Parecía sobrecogido por una oculta emoción, algo que desmentía su rostro redondo de niño, sus inocentes y limpios ojos azules. Richard movió los labios como si acabara de darse cuenta de algo, pero se quedó callado. —No somos hermanos —susurró Marcel con voz velada—. Nunca lo hemos sido. Si lo fuéramos, todo sería muy sencillo y haría lo que me dices. ¡Pero no somos hermanos! Anna Bella es una mujer y yo todavía no soy… todavía no soy un hombre. —Se detuvo, como si estuviera diciendo algo demasiado etéreo. Luego prosiguió en voz aún más baja—: La cortejarán cuando yo esté todavía en la escuela, la cortejarán antes de que yo ponga el pie en el barco de Francia, la cortejarán y ella se marchará. No somos hermanos y yo no puedo hacer nada, ¡nada! —Giró la cabeza para mirar de nuevo los árboles. Richard se lo quedó mirando, desolado. Todos los músculos de su ser reflejaban su aflicción. Tenía los hombros caídos y una extraña luz le brillaba en los ojos como si quisiera alejarse de aquel rostro triste. —Yo no sabía —susurró—. No… no lo sabía. —Fue a coger los libros. Marcel guardó silencio. —¿De qué querías hablarme? — preguntó por fin—. ¿Cuál era el otro asunto? —Ahora no. —¿Por qué no? —El tono de Marcel era amargo, pero no su intención. Vio a Richard de pie en la puerta y de pronto se sintió disgustado. A veces la vida de Richard le parecía tremendamente sencilla, lo cual podía irritarlo hasta límites insospechados—. ¿De qué se trata? —volvió a preguntar. Por vanidad, o por razones que ignoraba, intentó recobrar la compostura. —Vendré mañana, después de las clases —dijo Richard. El rostro de Marcel estaba sereno. Con un gesto casi automático se enjugó la frente con el pañuelo doblado y luego logró amagar una sonrisa de cortesía. Richard vaciló. Volvió a dejar los libros y se puso las manos a la espalda con aquel gesto educado. —Es sobre Marie. La expresión de Marcel mostraba una inocencia absoluta. —¿Marie? —Quiero cortejarla —dijo en un susurro casi inaudible—. Tu madre… me temo que… —Se quedó callado—. Tengo miedo de que crea que no tiene importancia, que somos demasiado jóvenes —prosiguió por fin, tragando saliva—. Pero si yo pudiera cortejarla, con tu bendición, ¡cuando tú estés presente! Quiero decir, siempre que tú quieras… siempre que tú… —Se encogió de hombros avergonzado. Marcel tenía los ojos desorbitados. Había asumido aquella expresión vacía y obsesiva que solía espantar a la gente. —¿Marie? —susurró. —¡Por Dios, Marcel! —exclamó Richard—. ¡Por el amor de Dios! —Lo siento. Es que ahora soy yo el que no comprende. —Estaba a punto de echarse a reír, pero la expresión de Richard era tan ominosa que no se atrevió. La actitud de Richard parecía amenazadora, como si quisiera echarse encima de Marcel y darle una sacudida, como había hecho tantas veces en otros tiempos—. Pues claro que puedes verla si quieres. —Marcel sonrió. Le sorprendía su propia serenidad. Marie y Richard… En ese momento se levantó de la ventana y se plantó con firmeza en el centro de la habitación—. Pronto cumplirá catorce años. Deberías esperar hasta entonces —dijo seriamente—. Se celebrará una fiesta, claro, y tú vendrás. Después de eso… cuando tú quieras, pero antes, bueno, si quieres ya lo arreglaré. —Pero tu madre… —No te preocupes por mi madre — sonrió Marcel—. Tú déjamela a mí. Richard, incómodo y aliviado al mismo tiempo, hizo una rápida reverencia y se dio media vuelta. —Ya ves —dijo Marcel. Richard miró atrás. —Ya ves qué buen hermano puedo ser. Mucho tiempo después de que Richard se marchara, Marcel seguía sentado en la ventana mirándolas cascadas de hiedra y las retorcidas ramas de las higueras. Luego se enjugó de nuevo la cara con el pañuelo, se abrochó la chaqueta y salió. Bajo la sombra de las altas magnolias del jardín de madame Elsie había dos hombres blancos sentados a una mesa de hierro forjado, ante dos vasos altos de bourbon que relucía ambarino bajo la luz del mediodía. Una hilera de arrayanes adornados con crespones separaba el pequeño jardín del camino que llevaba al edificio trasero donde vivía Anna Bella. Los largos porches quedaban protegidos por ramas verdes, a través de las cuales Marcel veía que las ventanas y las cortinas estaban abiertas. Pero cuando divisó a los caballeros blancos y oyó sus voces, se detuvo sin que lo vieran y miró hacia el lejano porche. Apenas era consciente del francés lento y pesado de los blancos o del compulsivo sonido de una llave contra el cristal del vaso. Luego echó a andar por el camino hacia las escaleras. Vio de reojo una oscura figura en la puerta de la cocina, al otro lado del jardín, pero subió la escalera sin hacer caso. La figura echó a correr, recogiéndose las faldas. Marcel estaba casi en el porche cuando oyó que la mujer intentaba llamar su atención y le susurraba apremiante, chasqueando los dedos: —¡Marcel! Se acercó a la puerta sin apartar la vista de las ventanas del salón. Anna Bella estaba en el canapé, con el regazo cubierto por una larga cinta de encaje blanco. Hacía meses que no la veía. Ya no iba a misa con su madre y su hermana, y sus caminos no se cruzaban. Pero en aquel momento el amor que sintió por ella fue tan exquisito que le temblaron las rodillas. Sintió también el desagradable hormigueo de la vergüenza. ¿Cómo podía ella conocer sus sentimientos? ¿Cómo podía saber por qué no iba nunca a verla? ¿Cómo podía saberlo ella, cuando no lo sabían ni Richard ni Marie, cuando ni él mismo podía comprenderlo del todo? No tenía pensado lo que iba a decir, no había ensayado ningún discurso. Sólo sabía que debía estar con ella, que debía sentarse a su lado y hacérselo comprender. «Mais non, ya no somos niños». Y ahora que ya no eran niños, ¿en qué se habían convertido? Cierto que en muchos momentos, en otros tiempos, habían abierto sus corazones, enzarzados en aquellos largos y misteriosos tête-à-tête en los que habían descubierto juntos verdades que tal vez nunca habrían conocido a solas. Seguro que ahora también podían dar juntos ese paso. Si había dos personas en el mundo que pudieran despojarse del disfraz de adulto que les había caído encima y que los separaba, debían de ser Anna Bella y él. Sólo tenía que cogerle la mano. Dio un paso adelante, con el puño dispuesto a llamar a la puerta, cuando de pronto una cabeza oscura se destacó entre las conocidas siluetas de la habitación. Era un joven blanco con un fino bigote negro, peinado con una raya en medio y con delicados rizos en el cuello, un joven que miraba con severos ojos de halcón. Marcel retrocedió, con las piernas temblorosas, y se marchó a toda prisa. Todavía temblaba cuando llegó a su cuarto. Se sentó en la mesa donde había dejado el cuaderno de la escuela, el libro de griego, la caja para las plumas. Fue a coger una pluma para mojarla en el tintero, pero en lugar de ello deslizó las manos a la cintura, bajó la cabeza y con los ojos cerrados estalló en lágrimas. —IV— E ra la hora de las brujas, o al menos lo parecía. Las luces estaban apagadas y sólo se oían lejanos ruidos: una mujer riendo histérica, el estampido de un disparo. Durante un rato pareció que había sido el débil resonar de los tambores, de los persistentes tambores vudú procedentes de alguna reunión oculta en el laberinto de cercas y muros del barrio. Marcel se despertó acalorado, empapado en sudor, totalmente vestido. Lisette estaba junto a él. Se había quedado dormido con los libros diseminados al pie de la cama. Había estado estudiando griego, como cada noche desde que comenzara la escuela tres semanas atrás, esforzándose por mantener su precario liderazgo al frente de la clase. Ahora, con cierto alivio se dio cuenta de que era viernes y que podría descansar a pesar de no haber terminado la tarea. El tormento no comenzaría hasta el lunes por la mañana. —Muy bien —gruñó, disponiéndose a recibir el sermón de Lisette. Se incorporó con esfuerzo rígido, deseando volver a caer dormido. —El maestro le llama —dijo ella. —¿Qué? —Marcel tenía de nuevo la cabeza en la almohada caliente y arrugada. El calor de la pequeña habitación era insoportable—. ¿Qué? — Se incorporó del todo. —Ha mandado al inútil de Bubbles con el recado de que fuera a su casa, si estaba despierto y si a su madre le parecía bien. Bueno, su madre está durmiendo. Son las nueve. ¿Va a ir o no? —Sí —contestó él—. Claro que voy a ir. Tráeme una camisa limpia. — Estaba muy dormido, pero no había hablado a solas con Christophe desde que comenzó la escuela. Había estado soñando, no sabía por qué, con hombres a caballo—. Me has asustado — murmuró. —¿Cómo que le he asustado? Lisette estaba ante el armario abierto. Marcel se quitó la ropa, manchada por el calor del verano y por su propia piel. Ese mismo día, al final de las clases, el hijo del plantador de color, el pulcro Augustin Dumanoir, había afirmado con un suspiro que el calor de agosto era insoportable y que la escuela debería haber comenzado en otoño. Pero lo cierto es que había valido la pena, con calor o sin él. Christophe tenía que demostrarse a sí mismo que el proyecto de la escuela era posible, y tenía que demostrárselo también al inglés que todavía seguía alojado en el St. Charles. El inglés ya no iba a la casa pero Christophe había sido visto más de una vez con él a la horade la cena paseando por la ciudad. —Me has asustado porque pensé que había llegado monsieur Philippe — suspiró Marcel. Debía de estar aún medio dormido porque sus propias palabras le sorprendieron. Creía que monsieur Philippe estaba muy lejos de sus pensamientos, pero de pronto recordó algo del sueño: un hombre cabalgaba por los campos, un hombre que tenía relación con Augustin Dumanoir, que todos los días se quedaba después de clase para charlar con Christophe como si fuera un hombre. El chico se había traído sus perros de caza a Nueva Orleans y el último domingo Marcel le había visto cabalgando por la calle, con el arma en la pistolera y su enjuto rostro de bronce alzado al sol. El caballo era magnífico. Los perros correteaban a su lado, entrando y saliendo de los escasos grupos de gente. Pero del sueño quedó la presencia de monsieur Philippe y el viejo temor: ¿se habría enfurecido al recibir la nota de Cecile? Estaba seguro de que la había recibido: el notario se lo había comunicado a Marcel, aunque éste no había preguntado cómo se la habían entregado. El notario estuvo fisgoneando: cómo le iba a Marcel ahora con los estudios, cómo se llamaba su profesor, cuántos años tenía su adorable hermana. «Ahora estoy en una nueva escuela», pensó Marcel, esforzándose por abrir los ojos. Se tomó el café con leche caliente que le había llevado Lisette. «Soy el primero de la clase y monsieur Philippe ha oído hablar de Christophe». Cerró los ojos y los volvió a abrir. El café con leche estaba dulce y delicioso. El trabajo de las tres últimas semanas lo había dejado totalmente agotado: sus viejos hábitos pasaban factura. Soñaba demasiado, pensaba demasiado, dormía demasiado, tenía que esforzarse denodadamente para terminar las tareas, le dolía la cabeza. Pese a ello, en cierto modo nunca había sido tan feliz. La vida diaria en el aula había superado sus sueños más románticos. Christophe tenía una paciencia infinita para explicar los conocimientos básicos, pero cuando verdaderamente se lucía era con los grandes sistemas de pensamiento. La historia no era para él un conjunto de fechas y nombres sino que hablaba de cataclismos culturales, revoluciones que dividían el mundo en arte, arquitectura y todas las expresiones de la mente humana. Marcel estaba deslumbrado. Le habría gustado volver a vagar por las calles, deleitándose durante horas con una sola de las frases de Christophe, con una sencilla frase. Lo único que le dolía era lo que le había dolido el primer día de clase: Christophe era ahora su profesor, formal y exigente con él como con todo el mundo, y su voz no asumía ningún tono afectuoso o cálido cuando le llamaba por su nombre. No tenían tiempo de intercambiar ni unas palabras por la tarde, y los dos domingos que Marcel fue a llamar a su casa, encontró que Christophe se había ido. Juliet, con la cara desencajada y macilenta, muy parecida a la mujer que había sido anteriormente, le había inquietado invitándole a pasar con indiferencia. El inglés encontró a Marcel una tarde al salir de la escuela y le explicó sarcásticamente que ya no le estaba permitido visitar a Christophe en casa de su madre. Marcel sólo tenía un consuelo, que cuidaba como un tesoro: era el primero de la clase. Todas las mañanas, cuando les devolvían su trabajo corregido, la nota de Marcel era la más alta. Sus traducciones eran perfectas, su geometría impecable. Deseaba poder decirle a Christophe, con la mano en el corazón, lo mucho que significaba para él su maestro, su infinita paciencia con las cuestiones más obtusas, su repetida pregunta: «¿Hay alguien que no haya entendido? Si no entendéis algo, decidlo». Monsieur De Latte castigaba al que preguntaba y lo acusaba de vago o de estúpido. Marcel tuvo que aprender a no fingir que entendía. —¿Qué hora es? —le preguntó a Lisette. La camisa limpia estaba fresca pero muy tiesa. —Las nueve, ya se lo he dicho. Y michie Philippe no está en la ciudad. — Marcel la miró mientras se abrochaba el chaleco, vio su rostro sombrío a la luz de la lámpara, la falda marrón con el estallido de lunares rojos como su pelo cobrizo. —¿Cómo sabes que no está en la ciudad? —preguntó. Lisette se jactaba de saberlo todo de todos. Marcel recordó las palabras de Christophe: «Todos los esclavos de la manzana saben que estuviste esa tarde con mi madre». —Tómese otra taza. —Lisette le ofreció el café con leche y le puso las botas nuevas junto a la cama—. No he tenido tiempo de limpiar las otras. Con lo del cumpleaños de su hermana no me queda tiempo ni para respirar. Marcel asintió. Sus botas nuevas. Le hacían un daño espantoso. —¿Por qué se va a celebrar la fiesta en casa de tante Colette? —preguntó con cansancio. A él tampoco le quedaba tiempo para respirar. El cumpleaños de Marie era el 15 de agosto, la fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen. Puesto que era su cumpleaños y su santo, la celebración era muy sofisticada: se hacía una tarta especial y había incluso regalos para los esclavos. Ese año era especial además porque Marie cumpliría catorce años y se convertiría en una jovencita, como si no lo fuera ya, como si Lisette no se pasara el día planchándole la ropa, como si Richard no hubiera acudido ya dos veces a verla. Lisette, que siempre había odiado realizar la más sencilla de las tareas personales para Cecile, iba ahora a todas partes con Marie y se había convertido por decisión propia en su doncella. —Usted no sabe siquiera lo que pasa delante de sus narices —dijo Lisette—. Su madre dice que la casa es demasiado pequeña. —Al decir «su madre», su voz dejó traslucir un cierto desdén—. No se quede allí demasiado tiempo —susurró. Lisette todavía le hablaba con tono protector, como si fuera un niño. —No seas tonta —dijo él—. Haré lo que me dé la gana. —¿A qué venía aquel comentario de que la casa era demasiado pequeña? —Pues eso le diré a su madre si se despierta, que su hijo ha salido a hacer lo que le da la gana. —Haz lo que quieras —replicó Marcel. Se puso las botas y se peinó—. ¿Está mamá enfadada con Marie? —Lo preguntó mirando por encima del hombro, restándole importancia. Lisette emitió un ruidito que no llegaba a ser una risa. —No tarde —repitió. —¿Pero qué demonios te pasa? — Marcel se metió el peine en el bolsillo. Parecía que el aire había cambiado, o que algún sonido persistente se había desvanecido, porque de nuevo se oían los tambores vudú—. Quieres escabullirte, ¿verdad? Quieres ir a esa reunión… ¿Se oían más los tambores o era que los tenía metidos en la cabeza? Su ritmo era monótono, enloquecedor. —¿Nunca se ha preguntado qué pasa en las reuniones? —dijo Lisette con tono insinuante. Marcel la miró indignado. —¿Y por qué me iban a preocupar esas bárbaras supersticiones? —Sabía que su mirada se había tornado dura, pero Lisette no se inmutó. Había en su rostro algo astuto e insolente, algo orgulloso. —Le sorprendería ver hasta qué punto esos salvajes que danzan son una buena compañía —dijo con una sonrisa —. ¡Incluso para un caballero como usted! Marcel miró su sonrisa, la pose con la que le hablaba desde la puerta con los brazos cruzados. —Tú nos odias, ¿verdad, Lisette? — susurró—. Nos odias a todos, incluso a Marie… SÍ fuéramos blancos podríamos azotarte dos veces al día y tú nos lamerías las botas. La sonrisa de Lisette se desvaneció. Marcel temblaba y ella le miraba inexpresiva. Marcel sintió un escalofrío. Nunca habían llegado las cosas tan lejos entre ellos, nunca había expresado esos sentimientos, ni siquiera a sí mismo. Le sorprendía ver el cambio sufrido por Lisette. La esclava tenía el ceño fruncido como si hubiera recibido un golpe. —Ustedes me caen bien, michie — dijo suavemente—. ¿Acaso no me he portado siempre bien con ustedes? — Estaba trastornada—. ¡Usted no conoce mi pena, michie! —Apartó la mirada. —Lo siento, Lisette. —Marcel apretó los puños nervioso. Le había hecho daño, cuando jamás había soñado que tuviera el poder de hacerlo. Lisette, con la cabeza ladeada, jugueteaba con un pendiente. No quería mirarlo—. Lo siento —repitió—. Has estado cuidando tanto de Marie estos últimos días… Una triste sonrisa asomó poco apoco en el rostro de Lisette. —Sí —susurró—. ¡Su madre se ha puesto furiosa! Bubbles, el esclavo, le abrió una puerta lateral y le guió con ojos de gato por la completa oscuridad de las escaleras. —Entre ahí, michie —susurró, y se desvaneció en silencio como tragado por el vacío. Durante todo el tiempo que trabajó con Christophe, Marcel no había vuelto a subir al segundo piso. La tenue luz de la Luna le mostró que la puerta del dormitorio de Juliet estaba cerrada. Marcel se dio la vuelta, con la mano en el poste de la escalera, y vio una lámpara al fondo del pasillo. Christophe le hacía señas. Cuando llegó a la puerta, Marcel se dio cuenta de que estaba entrando en su habitación. El maestro estaba sentado a su mesa, con una lámpara en la estantería. La pared por encima de la lámpara estaba cubierta hasta la altura de un hombre de papeles clavados con chinchetas, escritos con letra púrpura. Eran versos, con algunas tachaduras aquí y allá, emborronados en los anchos márgenes. La mesa estaba atestada de libros abiertos, montones de papeles, plumas, un caos totalmente distinto a la reluciente pulcritud del aula del piso inferior, un caos que parecía emanar de la mesa y abarcar toda la habitación. La cama estaba deshecha, los periódicos apilados desordenadamente sobre la colcha, un cenicero se había volcado, arrojando colillas y cerillas usadas. Pero todo era acogedor, maravillosamente acogedor: la repisa de la chimenea llena de estatuillas, las paredes cubiertas de mapas y grabados. Ante el hogar había un cojín arrugado y un vaso vacío, como si Christophe desdeñara a veces la cama y prefiriera dormir en el suelo. Christophe vestía con la misma formalidad que cuando impartía clases. Estaba sentado de espaldas a la mesa, con las manos cogidas y un brazo apoyada en ella. Parecía estar posando con la misma postura que mostraba en el pequeño daguerrotipo que Juliet le había ensenado a Marcel aquella tarde. Christophe lo había mostrado en clase, explicando lo que era y cómo se lograba la imagen por medio de la luz y unos productos químicos. Todos se habían quedado sorprendidos. Aquélla fue una de las muchas clases que dedicó esa semana a los inventos y novedades en París, lo cual encandiló a los chicos. Pero algo le pasaba a Christophe. Estaba demasiado quieto, vestía con demasiada perfección, destacaba demasiado en el desorden de la sala, con el rostro en sombras contra la luz de la lámpara. —Te he echado de menos en las cenas —dijo. —Yo también a usted, monsieur — contestó Marcel—. No quería molestarle, y he estado estudiando todos los días hasta medianoche. —Está siendo duro para ti, demasiado duro. Uno de estos días quiero hablar contigo de todo el tiempo que te pasas mirando por la ventana en clase, pero ahora no. Además, eres mi estrella. Marcel se sonrojó. —Lo último que se me ocurriría ahora es reprenderte por soñar despierto. Ojalá tuviera claro lo que quiero decir, porque así no estaría divagando sobre cosas que no nos interesan a ninguno de los dos. Siéntate. Marcel se acomodó en el sillón junto a la chimenea. No podía apartar la vista de los poemas colgados en la pared. Al ver que Christophe no decía nada, preguntó: —¿Qué pasa, Christophe? Él suspiró. —Bueno, ¿cómo ha ido todo, Marcel? ¿He sido un buen profesor? Marcel estaba perplejo. ¡Un buen profesor! Todo el mundo hablaba de Christophe. Rudolphe se había detenido en la puerta de su casa para cantar sus alabanzas e incluso el malcriado de Fantin estaba intentando aprender a leer. Augustin Dumanoir y sus compinches habían mandado traer sus pertenencias de las plantaciones. Marcel ladeó la cabeza. —¿Me estás tomando el pelo, Christophe? Christophe soltó una risa seca. —No. Puede que el profesor necesite unas palabras tranquilizadoras del alumno, puede que necesite ver un poco de admiración en sus ojos azules. —Su voz era más suave de lo normal y vibraba de emoción, como cuando discutía con el inglés. —¡Ya cuentas con mi admiración! Lo sabes. Christophe se quedó pensativo. —Esta noche voy a ver a mi amigo Michael. Si me niego a volver con él creo que se marchará mañana por la mañana con la primera marea. — Recorrió la pared con la vista y luego bajó los ojos—. Lo cual significa… que tal vez no lo vuelva a ver. —Ah —susurró Marcel. Ahora comprendía su tono de voz y la pose rígida y compuesta con laque intentaba refrenar su emoción. —Me resulta fácil olvidar que eres muy joven —prosiguió Christophe—. Tienes una seguridad que es como una llama interior, una seguridad de la que yo carezco, aunque me han dicho que tengo un cierto estilo. El elogio no tranquilizó a Marcel. Tenía miedo. —No querrás volver a París, ¿verdad? —preguntó con voz trémula. —¡No, por Dios! ¡No! Esto no tiene nada que ver. —¿Estás seguro? ¿No te has arrepentido? —Marcel le escrutaba con la vista, buscando la más ligera vacilación. Christophe esbozó una fatigada sonrisa. —Ahora no lo puedes comprender. Si hubieras dilapidado tu juventud viajando por el mundo, si hubieras pasado años en París, borracho noche tras noche, de café en café, fumando hachís con gente a la que no podrías recordar, haciendo el amor con personas a las que nunca hubieras conocido en otras circunstancias, si hubieras escrito tanta basura que ya no pudieras ni acordarte de lo que es estar comprometido, bueno, entonces empezarías a comprender. Te encontrarías aquí, en la esquina de la Rue Dauphine y la Rue Ste. Anne con una sonrisa idiota en los labios y murmurando la palabra «casa». Christophe rompió su rígida pose un instante y se pasó la mano por el pelo. —Creo que he quemado París — murmuró—. Acabó convirtiéndose en un mal gusto de boca y un constante dolor de cabeza. Marcel le observó con atención, observó cómo cogía un lápiz de la mesa dispuesto a romperlo con las dos manos. —¿Entonces se trata sólo de que te tienes que separar del inglés, de que te tienes que despedir de él? —¿Sólo separarme del inglés? — Christophe alzó la vista—. ¿Sólo separarme de él? —Tensó los labios en una mueca. Marcel apartó tímidamente la mirada. —¿Por qué le resulta tan difícil comprender que quieres quedarte aquí con nosotros, que nosotros te queremos aquí, que te necesitamos? Christophe frunció el ceño. —Porque me necesita también — suspiró—. Necesita que yo lo vuelva a necesitar. En todo esto hay una injusticia monstruosa, una injusticia que sólo yo comprendo. —Yo sé que no es bueno para ti — barbotó de pronto Marcel—. ¡Estarás mucho mejor cuando se marche! Apretó los labios con fuerza. Había ido demasiado lejos, pero no podía soportar ver así a Christophe, y sólo el inglés podía convertir al brillante profesor en un niño inseguro y desdichado. —Lo siento —musitó Marcel. —Tú le desprecias, ¿verdad? — preguntó Christophe—. Igual que mi madre. Tú le miras como si fuera un peligro y ella le maldice, le amenaza con hacerle magia vudú, le insulta… —Eso es porque le tiene miedo, Christophe, como yo. Tiene miedo de que te convenza para que te marches. Además, piensa que es el que… bueno, el hombre que te sacó de tu casa de París hace años. ¡Ya lo había dicho! Marcel tenía la seguridad de que estaba librando una especie de batalla, de que Christophe le estaba pidiendo que luchara, aunque no comprendía muy bienios términos. —¡Mi casa de París! —Christophe se inclinó—. Mi casa de París. ¿Eso dijo ella? ¡Madre mía, qué mente más simple! ¿Sabes una cosa? A veces me parece entender perfectamente la locura de mi madre. Es un egoísmo increíble. ¡Mi madre sólo comprende lo que quiere comprender! —Christophe, te va a oír —advirtió Marcel. —¡Pues que me oiga! A ver si le abro los ojos de una vez. ¡Mi casa de París, por el amor de Dios! ¡Aquel hotel y aquella gente! Me pasé allí dos años sin recibir ni una carta de Nueva Orleans. El empleado del banco que me llevó allí desapareció. Tuve que robar para conseguir papel para escribirá mi madre, mientras que aquí mismo, en esta calle, hay tiendas donde una mujer puede dictar una carta y hacer que la manden al extranjero. —¿Pero qué pasó? Christophe se volvió a pasar la mano por el pelo. —Yo mismo me lo pregunto a veces —contestó—. Pero no estoy siendo sincero. La verdad es que lo sé muy bien. —Se irguió y carraspeó—. Fue idea de su padre. Debió de sonar muy oficial cuando habló con sus abogados, pero el caso es que para cuando hube atravesado el océano y pasado por las manos de una sucesión de desconocidos, ya quedaba poco del plan original. Una familia me acogió a cambio de dinero y me puso a trabajar en el hotel en lugar de mandarme al colegio. Cuando Michael se alojó allí, yo no tenía ni zapatos. Me había escapado dos veces y había tenido que volver muerto de hambre. Incluso ahora me cuesta hablar de aquella época. —Se agitó inquieto—. Pero te digo una cosa: yo era más joven que tu cuando llegué, y dos años me parecían toda una eternidad. —No sabía… —murmuró Marcel. —No tenías por qué saberlo. Pero lo trágico es que mi madre tampoco lo sabe. Si hubiera tenido alguna fuerza, si hubiera podido enfrentarse a ese hombre… Mi madre fue siempre víctima de sus amantes, pero yo siempre sabía quién era el más importante para ella. Sabía que pasara lo que pasase ella era mi madre, y que nos pertenecíamos el uno al otro. Yo los veía llegar con sus lujosos carruajes y sus regalos. Pagaban el alquiler y me mandaban de un lado a otro, pero yo sabía que a la larga duraría más que cualquier amante, y que si alguno se atrevía a ponerme la mano encima, estaba acabado. A ella podían pegarle, eso sí. De hecho a veces lo oía a través de las paredes. Pero mi madre me pertenecía y yo le pertenecía a ella, hasta que llegó él, hasta que llegó su padre, ese fantasma del pasado. Había sido un auténtico bandido, uno de esos salvajes haitianos que habían vivido en el monte durante generaciones, esclavos fugitivos un siglo y rebeldes al siglo siguiente. Era un hombre de hierro, con las manos sucias de sangre y mucho oro en los bancos. »Y cómo le impresionaban los abogados… Todavía me acuerdo de los despachos. Mucho cuero y terciopelo verde, y buen jerez. Yo tenía que educarme en el extranjero. In loco parentis, iba a vivir con una buena familia francesa. Y luego aquel sombrío hotelucho, los catetos malencarados con sus correas y el jergón debajo de la escalera. Christophe emitió una amarga interjección. —La primera noche que vino Michael me dejó calentarme las manos en la chimenea, y cuando le llevé la cena me dijo que no tenía hambre y observó como devoraba hasta el último bocado. —Movió la cabeza con la mirada perdida—. Es curioso, nunca he escrito una palabra de ello. Seguro que el señor Charles Dickens lo habría hecho, pero claro, él no se dedica a pergeñar tonterías entre pipa y pipa de hachís. Marcel no dijo nada. Todo coincidía con los rumores: casi podía oír la voz de monsieur Philippe en la mesa, contándola vieja historia. Sólo el inglés era un elemento nuevo. Hasta ese momento tal vez, Marcel todavía dudaba de los miedos de Juliet. Ahora estaba cautivado por Christophe, y al mismo tiempo atemorizado. —Entonces es que sintió lástima por ti —susurró. —¿Lástima? Se convirtió en mi vida. Me compró ropa, me dio una manta y comida y me llevó a todas partes. Entonces llegó el día que yo temía, el día en que me dijo que se marchaba. —Suspiró y volvió a coger el lápiz, presionándolo con el pulgar como si quisiera romperlo. Marcel llegó a sentir la fuerza que ejercía sobre él—. Creí que me moría. Le dije que me escaparía en cuanto él se marchara, que no podía quedarme allí ni un momento más, que me daba igual lo que me pasara. Creo que nunca olvidaré aquel momento. Él estaba sentado junto a la ventana, en su habitación. Lo recuerdo como si fuera ayer. ».“He tomado una decisión, Christophe, me dijo, es una decisión que el mundo no comprenderá, pero ya está tomada. Haz tu equipaje discretamente y prepárate para marcharte conmigo esta noche”. De pronto el lápiz se partió por la mitad y cayó sobre la mesa. —No sé qué habría sido de mí si me llega a dejar allí. —Miró a Marcel—. Pasaron tres años antes de que yo acudiera al despacho de un procurador de Londres para que escribiera a mi madre. Quería castigarla, quería que pensara que estaba muerto. Marcel bajó la cabeza. Sentía una vaga excitación al pensar en esos tres años y los nombres tan a menudo mencionados por los dos hombres: Estambul, Atenas, Tánger. —¿Sabes qué era lo que más miedo me daba? —preguntó Christophe con un hilo de voz. Marcel alzó la vista. —Que hubiera muerto ella, que la hubiera perdido, que hubiera desaparecido. No podía dejar de pensar en ella. Y es curioso, pero a medida que pasaba el tiempo mi madre era una imagen cada vez más real. Recordaba de ella un montón de cosas que ni siquiera era consciente de que sabía. Me despertaba en distintas ciudades sintiendo a mi alrededor el ambiente de esta casa. Soñaba con ella. Hasta que llegó a estar conmigo día y noche. El día que fui a ver al procurador para obtener su respuesta estaba temblando. Habían contactado con un abogado de aquí, de la Rue Camp. El bastardo de su padre estaba postrado en cama, paralítico, y mi madre se había echado a llorar cuando se enteró de que yo estaba vivo. Lo único que les dijo a los abogados fue: «Díganle que vuelva a casa». Christophe se encogió de hombros con amargura. —Ya habíamos reservado los pasajes para Estambul, y yo no tenía intención de cruzar el océano por ella después de lo que me había hecho, y menos estando vivo el maldito haitiano. Les dije a los abogados que me informaran en cuanto dejara este mundo, pero cuando eso sucedió yo ya estaba en París y era famoso por escribir tonterías sobre una descabellada heroína llamada Charlotte y su ridículo amante, Randolphe. Michael me había vestido, me había educado, me había instruido en los modales, la conversación, los buenos vinos. Era él el que trataba con los editores, el que pagaba el alquiler y el que me cogía por el brazo para llevarme a casa al salir de los cafés. »Yo no podría enseñarle nada a nadie de no haber sido por Michael. No sería profesor, ni escritor, ni tendría dinero para pagar ni una copa de absenta. De pronto volvió a un lado la cabeza. Un reloj dio la hora al fondo de la casa con un sonido tan débil que un susurro lo habría apagado. Marcel no consiguió captar la hora. De hecho pareció que estuviera sonando una eternidad. No veía nada de lo que le rodeaba, ni siquiera veía a Christophe que descansaba la frente en la palma de la mano, con el tacón de la bota en el reposapiés de la silla. La historia le había dejado triste y algo excitado, aunque no sabía por qué. Odiaba al inglés, lo odiaba sin duda, pero sentía, con una intensidad que lo aturdía, la unión de dos personas, dos personas juntas, vagando juntas por tierra y mar, protegiéndose, cuidándose la una a la otra. Era algo tan atractivo de pronto que Marcel sacudió la cabeza sin darse cuenta. Sintió pena de que aquello hubiera terminado definitivamente, sintió pena por el inglés y un terrible dolor por Christophe. Sin embargo en la historia había una fisura, una fisura espantosa. ¿Por qué no le había escrito el inglés a la madre de Christophe, en Nueva Orleans? ¿Por qué no había ayudado al muchacho a volver a casa? Christophe se incorporó. —Me tengo que ir —declaró con voz velada. Marcel no contestó. Le martilleaba el corazón. —Pero seguramente lo volverás a ver —dijo por fin. Christophe movió la cabeza. —No lo creo. Marcel se lo quedó mirando. Christophe estaba de nuevo sentado muy erguido, como en el daguerrotipo. —No entiendo por qué tiene que ser algo tan definitivo… —¡Porque ha terminado! —exclamó Christophe con los ojos muy abiertos, fijos en las sombras—. ¡Porque le debo la vida! Y eso es tan grave que no se puede soportar. Se levantó, estiró los brazos con los puños cerrados y luego los dejó caer a los costados. Marcel le miró la espalda erguida, los hombros cuadrados, la cabeza de frente a los poemas de la pared. La noche parecía desierta en torno a ellos, salvo por un suave y lejano rumor. Marcel parpadeó como si la historia hubiera sido un súbito resplandor que lo cegara y quisiera recuperar la vista. —¿Quieres acompañarme… un trecho? —murmuró Christophe por encima del hombro—. Podríamos tomar una cerveza en uno de esos antros del muelle que tanto te gustan. —Sí. —Marcel se levantó despacio —. Quizá pueda esperarte… fuera del hotel. —No. Iré a despedirle. —Cogió la caja de puros de la mesa. Se oyeron entonces unos suaves pasos en el corredor, y el esclavo Bubbles apareció en la puerta. —Michie, ha venido un hombre. Es del hotel St. Charles. —¡Maldita sea! —masculló Christophe. Marcel lo siguió despacio por el pasillo oscuro. No le iba a resultar agradable ver al inglés furioso, maldiciendo a Christophe por no haber acudido antes. Sin embargo era un hombre negro el que estaba al pie de las escaleras con un farol en la mano. Christophe se volvió hacia Marcel, y al principio el muchacho pensó que la luz le había distorsionado la expresión del rostro. —Más vale que lo saque de allí ahora mismo, michie —dijo el negro—. Dicen que está bastante grave. Y ya sabe que los ingleses caen como moscas. —¡No! —Christophe movía la cabeza una y otra vez con los ojos desorbitados—. No. Ha estado en El Cairo, con el cólera, con la peste. Seguro que no es nada… —La ha cogido, michie, y quieren que se vaya del hotel. —¿Qué ha cogido? —susurró Marcel. Pero ya lo sabía. —V— E l inglés deliraba. No supo que lo metían en un carruaje, que lo sacaban de él, que lo llevaban escaleras arriba a la habitación de Christophe. Juliet, soñolienta y desgreñada, salió al pasillo con un chal de flores sobre su largo camisón de seda y se acercó a ellos, apartándose furiosa el pelo de la cara. Pasó junto a Marcel, en el umbral de la puerta, y miró la cama de Christophe, donde yacía el inglés con la cabeza yerta sobre la almohada, el pelo mojado y oscuro sobre su frente alta y los ojos entornados. Respiraba en cortos y lentos jadeos. Bubbles acercó una jarra de agua en la que Christophe mojó su pañuelo para ponerlo luego sobre la frente del inglés. —Michael, ¿me oyes? —preguntó. No había dejado de repetir lo mismo durante todo el camino hasta la casa—. ¡Pero dónde está el médico, por el amor de Dios! —Se dio la vuelta, con los dientes apretados. —Ya viene, michie —contestó Bubbles con su voz permanentemente sosegada—. Esta noche hay fiebre por todas partes, michie. Vendrá cuando pueda. Christophe le abrió la camisa al inglés, le desabrochó el cuello y luego lo envolvió más en la manta. —Lo que necesita no es un médico, Christophe —dijo Marcel—, sino una buena enfermera. Nuestras mujeres son las mejores para eso. Es lo que te dirá el médico cuando venga, que le busques una enfermera. Christophe se volvió hacia Juliet, que miraba de reojo al inglés, apoyada en el quicio de la puerta. —Tú sabes lo que hay que hacer, mamá. Conoces la fiebre amarilla. La has visto aquí y en Santo Domingo. Ella miró despacio a Christophe, con los ojos dilatados. —¡Me lo estás pidiendo a mí! — exclamó—. ¡Que yo y ese hombre…! —¡Mamá! —Christophe la cogió de pronto por los brazos, como dispuesto a hacerle daño. Ella se limitó a dejar caer a un lado la cabeza. —Christophe, escucha —terció Marcel—. Yo puedo encontrar una enfermera. Mis tías conocerán alguna, oíos Lermontant… —¡No! —Christophe se estremeció —. No te acerques a esa gente. — Marcel tardó un instante en comprender. La mención de los Lermontant despertaba supersticiones, naturalmente. En ese momento el inglés soltó un gemido. Su cuerpo delgado parecía muy frágil bajo las mantas, y la fiebre que ardía en sus mejillas le confería un aspecto más pálido y macilento. —Michael, el doctor ya viene, pronto tendrás una enfermera —le dijo Christophe, sin apenas poder controlar la voz—. Es una fiebre tropical, Michael, ya sabes lo que es, la superarás. El inglés hizo una mueca y sus labios formaron un susurro: —Fiebre amarilla. Juliet lanzó entonces un sonido indefinible y salió de la habitación. Christophe fue tras ella y la cogió en el pasillo. —¡Ayúdame, mamá! —suplicó. —¡Quítame las manos de encima! — gruñó ella con los ojos coléricos—. ¿Cómo te has atrevido a traer aquí a ese hombre? —Se le quebró la voz—. ¡A mi propia casa! —No, mírame, mamá, por favor. Te he contado una y mil veces lo que pasó en París, mamá. Te suplico… Ella se apartó bruscamente y se atusó el chal sobre los hombros. El pelo le caía sobre la cara. —¡Yo no puedo hacer nada! — Movió la cabeza—. Es la fiebre amarilla. Tu amigo sabe lo que es. ¡Todo el mundo lo sabe! —Alzó una mano—. ¡Ya a morir! Christophe se quedó sin aliento. Soltó a Juliet y retrocedió. Ella se dio la vuelta, con la cabeza gacha, y desapareció en la oscuridad de su dormitorio. Media hora más tarde el médico, agotado, saturado de trabajo y aquejado de una virulenta tos, confirmó el consejo de Marcel. Una enfermera no haría milagros, pero era lo mejor que se podía hacer. —Pero si yo lo he visto este mediodía —susurró Christophe—. Se quejaba de que le dolía la cabeza de pasear bajo el sol. No tenía más que un dolor de cabeza. —Bubbles y Marcel se lo quedaron mirando. Era evidente que no aceptaba la situación. El inglés empezaba a sufrir violentos escalofríos. A medianoche, tante Louisa abrió la puerta aterrorizada y sintió un enorme alivio al enterarse por Marcel de que el enfermo era únicamente el inglés amigo de Christophe. Claro que conocía enfermeras, pero no daban abasto: el calor, la lluvia… Marcel apuntó los nombres de todas formas y se dispuso a ir puerta por puerta. Ya casi había amanecido cuando tocó la campanilla de los Lermontant, extenuado y exhausto. Rudolphe acudió a abrir en camisa de dormir y secándose la espuma de afeitar, con una vela en la mano y una curiosa expresión en el rostro. Miró la calle desierta con ojos soñolientos. —Le advertí a ese hombre que saliera de la ciudad —dijo cansado, con sencillez—, que se fuera al lago una temporada hasta el final del verano. Todos los días pasaba por delante de la funeraria bajo el sol del mediodía sin cubrirse la cabeza. Y me recitaba no sé qué poesía, alguna tontería inglesa sobre los Perros del Infierno. Todas las enfermeras están ahora trabajando, incluso las más ancianas que deberían estar ya retiradas. —Marcel miró sus ojos pensativos y de pronto se vio sacudido por un escalofrío. Rudolphe sabía que el inglés era hombre muerto, sabía que tendría que lavar su cadáver y vestirlo antes tal vez de que terminara el día. —Usted debe de conocer a alguien, a quien sea… —murmuró Marcel—. Christophe está cuidando de él personalmente. Rudolphe movió la cabeza. —Sólo se me ocurre una joven, pero tienes tantas posibilidades como yo de conseguir que madame Elsie la deje salir. —Ah, Anna Bella. —Recordarás que en el treinta y siete la casa de madame Elsie era casi un hospital. Cada vez que yo iba a recoger un cadáver, esa pobre muchacha estaba allí. Sabe tanto de la fiebre amarilla como cualquiera. Pero madame Elsie… bueno, eso ya es otro cantar. —Lo hará por mí. —Marcel se dio la vuelta y salió corriendo sin dar las gracias. Cuando Marcel entró en el jardín de madame Elsie, el sol se alzaba sobre el río y el cielo parecía el del ocaso. Flotaba la bruma y entre las ramas grises de los arrayanes se veía ya una luz en las ventanas de madame Elsie. Marcel captó el perfil de una figura en el porche, una mujer sola en una silla. El crujido de la mecedora sonaba claramente en la quietud. Marcel se detuvo al extremo del camino. El sufrimiento le palpitaba dentro como un corazón. En ese instante oyó una voz débil, una voz que cantaba sin saber que la oían. La que estaba en la mecedora no era madame Elsie sino Anna Bella. Se levantó en cuanto Marcel pisó las escaleras. Tenía suelta la abundante melena y llevaba un vestido amplio adornado con su encaje habitual, y un fino chal de ganchillo sobre los hombros. Cuando se dio la vuelta, Marcel advirtió que había estado llorando. —¡Marcel! —Anna Bella —le dijo él, cogiéndole las manos—. Tienes que perdonarme, pero ahora te necesito. —Y sin más explicaciones ni disculpas le contó de inmediato lo sucedido con el inglés. —Espérame aquí, Marcel. Voy a por mi bolsa. Marcel le estrechó las manos con alivio y luego, olvidado de todo, la abrazó con fuerza y la besó deprisa, inocentemente, en las mejillas. —¿Y madame Elsie? —susurró. —¡Que se vaya al infierno! — contestó ella. Mientras caminaban a toda prisa, Anna Bella fue haciéndole rápidas preguntas sobre la enfermedad del inglés. —Ese hombre ha viajado por todo el mundo, no tenía ningún miedo de la fiebre amarilla. Ya ha estado en los trópicos —explicó Marcel. Pero cuando llegaron a la puerta, Anna Bella vaciló mirando las ventanas cerradas y el negro perfil de las chimeneas contra el cielo pálido. —Estoy contigo —dijo él. Anna Bella le miró con sus grandes y profundos ojos y dejó traslucir por un instante su callado reproche. Luego entró en la casa. Enseguida impuso el orden en la habitación del enfermo. Le dijo a Christophe que cerrara las ventanas pero que dejara entrar el aire. Había que cambiar las sábanas, que estaban húmedas, y había que traer más mantas, y agua para beber y para humedecerle la frente con compresas. —La quinina no le servirá de nada —dijo cuando Christophe lo sugirió—, ni las sangrías. Lo que hay que hacer es mantenerlo caliente. —Mandó a Bubbles a la farmacia a por un alimentador de cristal para el agua y le dijo a Christophe que ya no estaba aclimatado después de haber pasado tanto tiempo fuera y que debería salir de la habitación. —¡No me voy a ir de aquí! —dijo él, totalmente sorprendido—. Además, la fiebre nunca nos ha afectado a nosotros. —Sí que nos afecta… a veces. Pero ya sabía que me diría eso. Si se va a quedar aquí, váyase a dormir, porque más adelante tendrá que relevarme un rato. Justo antes del mediodía despertaron bruscamente a Marcel. Estaba acurrucado contra la pared en una esquina de la habitación. Bubbles le dijo que Lisette estaba abajo con Zurlina, la chica de madame Elsie. Querían que Anna Bella volviera a su casa. El inglés se estremecía violentamente, no sabía dónde estaba y murmuraba nombres que nadie conocía. Cuando Marcel salió al exterior, el día le pareció irreal. Le dolía la cabeza y el sol atravesaba despiadado un cielo de insólita claridad. Zurlina no dejaba de despotricar, exigiendo que saliera Anna Bella. Marcel, sin darse cuenta, la fue llevando hacia la puerta de su casa. Su madre estaba a la sombra de un banano. —¿Qué pasa? —preguntó. Cuando Marcel se lo contó, balbuceando, atropellándose, una expresión decidida se formó en su rostro—. La vieja bruja —dijo mirando con los ojos entornados la puerta de madame Elsie. —Ella misma vendrá a por la niña si no sale —dijo Zurlina. —¡De eso ni hablar! —dijo Cecile con un siseo, y sin apenas arremangarse sus espléndidas faldas, se encaminó a la casa de huéspedes de la esquina. Cuando Marcel volvió con una jarra de café caliente entre dos toallas, el inglés estaba vomitando sangre negra. Christophe temblaba con tal violencia que Marcel pensó que estaba enfermo. Al inglés le brillaba la cara y tenía los ojos en blanco y el pecho agitado bajo las mantas. Con las manos retorcía las sábanas con tal fuerza que los nudillos se le veían blancos. Ya entrada la tarde Marcel volvió a salir, demasiado cansado para protestar cuando Christophe le dijo que cenara algo antes de volver, que ya le llamarían si había algún cambio. Marcel tenía las mejores intenciones de volver con sopa y pan para todos, pero en cuanto llegó a su casa se desplomó en la cama. Lisette había prometido despertarle al cabo de una hora. Marcel cayó en un sueño profundo. Ya estaba oscuro cuando despertó. Las cigarras cantaban en los árboles. Se levantó de un salto, casi con un grito. La estrella vespertina brillaba en el cielo y la noche parecía curiosamente vacía a su alrededor. Estaba seguro de que el inglés había muerto. Le angustió la idea de que al dormirse lo había dejado morir. Subió corriendo las escaleras oscuras y recorrió el pasillo. Encontró a Anna Bella sentada en silencio en la habitación, con el rosario en las manos. En un pequeño altar improvisado oscilaban unas velas junto a un libro de oraciones abierto por un dibujo de la Virgen, todo sobre una servilleta de lino en la mesa de Christophe. —Marcel —susurró Anna Bella echando a un lado la cabeza, como si le pesara. Él se acercó con suavidad, como si no quisiera molestar al muerto con el ruido de sus pasos. Anna Bella tenía la mano ardiendo. Al sentir el peso de su frente contra él la abrazó por los hombros, intentando contener las lágrimas. —¿Dónde está Christophe? — susurró. —No lo sé. Ha sido terrible, Marcel. ¡Ha sido espantoso! Anna Bella se encaminó a la puerta y se detuvo nada más salir. Miró el cadáver. Era evidente que no quería dejarlo allí solo. —Oh, Marcel, ha sido lo más horrible que he visto nunca —dijo en voz muy baja—. Te aseguro que cuando ese hombre murió, creí que michie Christophe se volvía loco. Se quedó mirando al inglés como si no pudiera creer lo que veían sus ojos. Y en ese momento entró la loca de su madre. — Anna Bella movió la cabeza y su voz se convirtió en un susurro—. Entró muy despacio, como si no tuviera ningún propósito en particular. Michie Christophe estaba mirando al inglés fijamente, agarrándose la cabeza. Y entonces ella se encogió de hombros y le dijo así, sin más: «Te lo advertí, ¿no? Te dije que iba a morir». Igual podía haberle dicho que hacía calor, que la cena estaba lista o que cerrara la puerta. Pensé que Christophe la iba a matar, Marcel. Se puso a gritarle, la llenó de insultos y eso que es su propia madre, Marcel. Le dijo cosas que yo no sería capaz de repetirte. Se arrojó contra ella, y ella se echó al suelo, deslizándose por la pared para escapar de él. Marcel, a punto estuvieron de tirar al pobre muerto de la cama. Bueno, yo le rodeé la cintura con los dos brazos y le dije: «No lo voy a soltar, michie Christophe», y él me arrojó contra la puerta. Todavía me da vueltas la cabeza. —No —murmuró Marcel moviendo la cabeza. —No puedes imaginar el lenguaje que utilizaba Christophe con su madre. Ella se puso a gatas rápidamente y luego salió corriendo. No sé adonde fue. Michie Christophe se quedó allí, mirando otra vez la cama. Parecía no darse cuenta de mi presencia. «Michael —le dijo al inglés. No estaba llorando por él, Marcel, sino que le estaba hablando—. Michael —le decía una y otra vez. Luego lo sacudió por los hombros, como si quisiera despertarlo —. Esto es un error —le dijo—. Michael, tenemos que salir de aquí. ¡Esto es un error!». Luego se volvió hacia mí y lo volvió a repetir, como si pudiera convencerme de que todo era un error. «Ese hombre no va a volver, michie Christophe —le dije—. Déjelo. Está muerto». Y cuando le dije aquello, se desmoronó como un niño. No hacía más que llorar y llorar como un niño peque no. Me miraba, te juro que me miraba como un chiquillo. Yo lo abracé y él se puso a balancearse adelante y atrás. Un momento antes me había dado un miedo horrible y ahora le estaba abrazando como si fuera un niño. No sé cuánto tiempo estuvimos así. Tardó mucho en tranquilizarse. Luego se quedó ahí, junto a las escaleras, con las manos en la cabeza. Yo le dije al inútil de Bubbles que fuera a por michie Rudolphe y que de camino te llamara a ti. Y cuando me di la vuelta, michie Christophe ya no estaba. Marcel soltó un suave gemido. —¿Pero adonde fue? —Miré por toda la casa. Los dos se habían ido. Luego volví aquí para lavar el cadáver. Michie Rudolphe ha ido al hotel a ver si puede encontrar algún papel en la habitación del inglés. ¡Y Bubbles, no sé dónde está! —Perdóname. —Marcel movió la cabeza—. Perdóname por pedirte esto, por dejarte aquí sola… —¡No! —dijo ella con vehemencia —. Soy la última persona por la que tienes que preocuparte, Marcel. Olvídalo. —Su mirada era limpia, sincera. Era algo tan propio de ella y tan impropio de cualquier otra persona, que Marcel sintió al mirarla un nudo en la garganta. Quería besarla, suave, inocentemente, y odiaba todas las voces que le advertían que no debía hacerlo. Pero tras vacilar sólo un instante descubrió que tenía las manos en sus brazos, en sus rollizos bracitos, y que sus labios habían rozado la firme y deliciosa redondez de su mejilla. Todo en ella era redondo, maduro, y Marcel se vio sobrecogido de pronto por la clara y turbadora consciencia de su cuerpo, que tanto tiempo había negado. Ahora se daba cuenta de cómo se había contenido, de cómo se habían resistido a ella sus ojos, de cómo se había negado su imaginación a entretejer aquel cuerpo voluptuoso en las fantasías en las que Juliet era su reina. Marcel apretó los dientes, sin soltar a Anna Bella, y furiosamente se enzarzó en una batalla contra el mundo entero: contra madame Elsie, contra Richard, pero sobre todo contra sí mismo, el muchacho que no podría tenerla, que no la cambiaría por sus sueños de París. Un sonido insolente escapó de sus labios. Marcel sintió la mejilla de Anna Bella en la barbilla, sintió la aspereza de su barba sin afeitar contra aquella fruta madura. Pero incluso entonces habría ganado la batalla de no haberse puesto ella de puntillas para besarle en los labios. Su boca suave, sincera, totalmente inocente, se abrió para succionar con dulzura, con delicadeza. Y en el súbito arrebato de pasión, Marcel perdió la batalla. La levantó y la acercó a la pared como si quisiera ocultarla mientras la besaba una y otra vez, buscando torpemente con la mano el contorno de su cintura entre los pliegues de sus faldas. La casa estaba desierta a su alrededor, las habitaciones oscuras eran como agujeros en el pasillo. Podía abrazarla, poseerla, y sus pensamientos se unieron al movimiento de sus miembros. Ella se entregó pura, dulcemente. Su preciosa inocencia virginal aterrorizaba a Marcel, lo enloquecía, avivaba su deseo. —¡No! —susurró de pronto. Se apartó y la empujó bruscamente—. ¡Maldita seas, Ana Bella! —le espetó, tendiendo la mano hacia la barandilla de la escalera—. ¡Maldita seas! —Se aferró a la barandilla con las dos manos, de espaldas a ella—. No puedo, no puedo… No puedo permitir que pase esto —musitó. Le martilleaba la cabeza de dolor—. ¿Por qué demonios crees que me he mantenido lejos de ti? ¿Por qué demonios…? —De pronto se dio la vuelta y vio que ella lo miraba con enormes y relucientes ojos castaños. Anna Bella no se movió. Le temblaban los labios y las lágrimas corrían por sus mejillas. Entonces, hundiendo sus dientes blancos en su labio tierno y vulnerable, se acercó hasta él y le abofeteó. Él se estremeció y cerró los ojos. Al oír que ella se alejaba, le pareció saborear el dolor. Cuando alzó la vista, Anna Bella se había ido. Marcel se acercó a la puerta del cuarto de Christophe y la vio sentada ante las velas, con el rosario en la mano izquierda. Con la derecha espantaba lánguidamente las moscas que zumbaban sobre el rostro del muerto. Estaba triste y distante, como si Marcel no estuviera allí. Le brillaban las lágrimas en las mejillas. Él miró el cadáver, miró las velas y luego se fue a esperar a Rudolphe al pie de las escaleras. —VI— M adame Suzette Lermontant odiaba a su esposo Rudolphe con todo su corazón. Lo odiaba y aborrecía como a nadie en el mundo, pero al mismo tiempo lo amaba. Sentía por él un afecto teñido de admiración y docilidad, y lo necesitaba. No podía soportar una palabra de crítica contra él, aunque durante veinticinco años no había pasado ni un solo día en el que no deseara en algún momento matarlo a golpes con sus propias manos. O mejor aún, apuñalarse ella el pecho para herirle a él, o volarse la cabeza en su presencia con el arma de 1812 del grand-père. Desde el primer día de su matrimonio, Suzette había soportado sus reproches, sus críticas, sus juicios mordaces y su violento rechazo a todo lo que ella creía, a todo lo que para ella era sagrado. No había logrado acostumbrarse. Un año tras otro Rudolphe cuestionaba su forma de hablar y de vestir, arrojaba al suelo con asco sus libros favoritos de poesía, la llamaba idiota y estúpida delante de la familia, en la mesa, y se quedaba mirando ceñudo y en silencio a sus nerviosas y charlatanas amigas. A lo largo de tantos años de peleas y lágrimas, Suzette había llegado a saber algo muy importante: para Rudolphe no era nada personal. Habría tratado de la misma forma a cualquier otra mujer que fuera su esposa. Pero esta certeza, lejos de mitigar su rabia y su dolor, la amargó todavía más, ahondó su indignación, porque se dio cuenta de que todo el tiempo que había pasado analizándose sin piedad a raíz de las críticas de su esposo, todos sus esfuerzos por hacerse entender, había sido tiempo perdido. Rudolphe la reducía al polvo en beneficio de una audiencia imaginaria ante la que cualquiera hubiera podido interpretar el papel de Suzette, que no era más que un papel secundario. A veces, cuando Rudolphe le gritaba con los puños apretados y paseando de un lado a otro de la sala, parecía un gigante salvaje a punto de devorar la tierra, el agua, el aire que ella respiraba. De haber sido una mujer más sumisa, habría aprendido a aceptar la aparatosa furia de Rudolphe como uno acéptalas inclemencias del tiempo. Incluso habría podido socavarla combinando astutamente la indiferencia y el afecto. Si por el contrario hubiera sido fuerte del todo, habría podido vencerla en algún punto, o se habría replegado conformándose con vivir a su lado dentro de su propia fortaleza, burlándose de él desde lo alto. Pero Suzette era la mezcla perfecta de ambas disposiciones: una mujer de fuerte personalidad y marcado temperamento que sin embargo no deseaba ni había esperado nunca sostenerse sobre sus propios pies. Ansiaba el amor y la aprobación de Rudolphe y quería que él le dijera lo que tenía que hacer. Entre todos los hombres que había conocido en su vida no había ninguno por quien sintiera el respeto y la confianza que profesaba a Rudolphe. Él le había proporcionado una seguridad poco común y era admirado por todos, no sólo por su habilidad para los negocios sino por su decoro profesional, su lealtad a la familia, su asombrosa capacidad para dirigir y tranquilizar a los demás, su notable inteligencia. Era un hombre acaudalado. Y por si fuera poco, guapo. Habían compartido juntos penas y alegrías, habían sufrido la pérdida de una hija, el abandono absoluto de dos hijos, y cuando tenían tiempo seguía siendo el suyo un matrimonio apasionado que compartía, además de un gran afecto mutuo, besos y abrazos bajo las sábanas y la afición a la buena comida criolla, las flores exóticas y los vinos de importación. Pero las discusiones eran constantes. Suzette no tenía más que expresar una preferencia para que él se la pisoteara, y un día sí y otro también Rudolphe le reprochaba su falta de carácter por aquellos temas en los que había tenido la sensatez de no declarar preferencia alguna. En todos aquellos años Suzette jamás había advertido lo que otros sospechaban: que Rudolphe le tenía un poco de miedo, y que la amaba. Él pensaba que todas las mujeres eran algo subversivas y que había que tenerlas controladas en todo momento. Pero recientemente, y en relación a un aspecto particular de su vida en común, Suzette había decidido que no sería la perdedora, aunque a su esposo se le reventaran las venas del cuello. Estaba dispuesta a engañarlo si fuera necesario para lograr su propósito, pero primero intentaría ir con la verdad por delante. Se trataba del asunto de Marie Ste. Marie y su hijo, Richard, a quien ella adoraba. Una semana atrás había llegado una invitación de la familia Ste. Marie para que los Lermontant asistieran a una fiesta con ocasión del santo y cumpleaños de Marie, el 15 de agosto. Rudolphe dijo enseguida que él no podía asistir porque en agosto siempre estaba ocupado. Estalló la guerra. Esa tarde afirmó furioso que Suzette no debía acudir a la fiesta, y que no podían permitir que Richard fuera solo. Pero Suzette no declinó la invitación, y a la vez que discutía con Rudolphe día y noche a puerta cerrada, le dijo a Richard, con suavidad pero firmeza, que no debía preocuparse. Así pues, el lunes a la una y media, sólo media hora antes de que comenzara la fiesta, se sobresaltó al descubrir que Rudolphe entraba inesperadamente en casa. Ella, ya arreglada, aguardaba a Richard, que todavía estaba en el piso de arriba. —Bueno —dijo él con aspecto fatigado mientras se quitaba la levita negra—. No quiero café. Tráeme una copa de vino fresco. —Se dejó caer en una silla de la sala. Ella le trajo el vino y la chaqueta más ligera que siempre llevaba en casa. Él la echó a un lado. —Ha sido un infierno —suspiró—. El cementerio Girod está peor que el St. Louis. Los protestantes yanquis están cayendo como moscas. —Hmm —dijo ella. Sabía que acababan de enterrar al inglés, Michael Larson-Roberts, el amigo blanco de Christophe Mercier. —Mon Dieu! —Rudolphe movió la cabeza—. Tráeme la jarra, por el amor de Dios. Esta copa parece un dedal. —Te vas a emborrachar —advirtió ella. —Madame, no soy ningún idiota. — Rudolphe se arrellanó en la silla, cogió el abanico de palmito de la mesa y lo movió con gesto lánguido ante su rostro —. Vinieron todos los estudiantes — dijo bajando la voz, como hacía siempre que hablaba de su profesión o de los detalles de su trabajo, que jamás se discutían fuera de casa—. No creo que ninguno de los chicos haya disfrutado de este inesperado día de fiesta. El maestro les ha causado una honda impresión en pocas semanas. —¿Y Christophe? Rudolphe movió la cabeza. —¿Quieres decir que no fue? — Suzette sabía que Christophe había desaparecido y que Marcel lo había estado buscando por todas partes, pero todos esperaban que hubiera vuelto al leer la noticia en los periódicos y los anuncios puestos en todo el Quartier. —Es evidente que se culpa de lo sucedido. —Rudolphe se encogió de hombros—. El inglés vino tras él desde París. —¿Y madame Juliet? —Se fue con Marcel a buscarlo por los muelles. Se dedica a subir en todos los vapores y barcos extranjeros, convencida de que su hijo ha sacado billete para marcharse y que no volverá nunca más. Christophe no ha pasado por su casa; su habitación está como la dejó. —Después de todo lo que ha trabajado, no renunciará a la escuela. Es imposible —dijo Suzette con tristeza—. Al fin y al cabo, el inglés… bueno, sólo eran amigos. Rudolphe se quedó pensativo. Su esposa lo miró con curiosidad, pero él no hizo ningún comentario. —¡Bueno! —dijo por fin—. Los chicos piensan que está de duelo, y supongo que es verdad. Se dio la vuelta al oír que Richard bajaba corriendo la escalera, Richard no la bajaba de aquel modo cuando sabía que su padre estaba encasa, y al verse sorprendido se detuvo. Era evidente que iba vestido para la fiesta de cumpleaños, igual que Suzette. Richard miró desesperado a su madre. El reloj del pasillo dio el cuarto de hora con una débil campanada. Tenían que marcharse. —Monsieur —comenzó Suzette, dispuesta a mantenerse firme. —Ya lo sé, madame —suspiró Rudolphe—. ¡Bueno! Tráeme la chaqueta. No te quedes ahí, tráeme la chaqueta. No puedo ir a una fiesta de cumpleaños en mangas de camisa. Suzette le besó dos veces antes de que él pudiera apartarla. Cuando llegaron, la casa ya se hallaba atestada. Celestina Roget estaba con la hermosa Gabriella, su hija, y con su hijo, el delicado pero alegre Fantin. Las amigas ancianas de las tías se habían acomodado en las sillas más amplias. El joven Augustin Dumanoir había acudido con su padre y su adorable hermana pequeña, Marie Therese, que acababa de llegar del campo: una chica de pelo oscuro, piel color nogal y ojos verdeazulados. Monsieur Dumanoir había venido de su plantación para conocer al nuevo maestro, Christophe, y había ido a ver a los Lermontant la noche anterior con una carta de recomendación. —Quel dommage… —suspiraba ahora. Una lástima la muerte del pobre inglés. No era de extrañar que el profesor no quisiera ver a nadie. Anna Bella Monroe, que estaba en un rincón, se levantó de inmediato para recibir dos besos de Suzette en las mejillas. Estaba radiante, adorable. Sí, gracias, se sonrojó; ella misma se había hecho el bonito vestido de muselina con los botones de nácar. Estaban Nanette y Marie Louise LeMond, y Magloire Rousseau, el hijo del sastre que acababa de proponer matrimonio a Marie Louise y que había sido aceptado. Las amonestaciones se habían anunciado esa semana en la iglesia. Nanette sonrió al ver a Richard y le dedicó una graciosa reverencia que él pareció no advertir. Pero Marie Ste. Marie, la celebridad del día, eclipsaba cuanto la rodeaba, recatadamente sentada junto a su tante Colette entre los enormes frunces de su nuevo vestido adornado de encaje rosa, con su melena oscura retirada hacia atrás en un moño y cubriéndole la parte superior de las orejas. Marie Ste. Marie era una muchacha espectacular ante la que uno no podía dejar de preguntarse cuándo alcanzaría el punto álgido su belleza. Al volverse hacia Suzette hubo una chispa de dolor en sus ojos. —Bonjour, ma petite. —Suzette la besó—. Estás muy hermosa. Muy hermosa. Un toque de color asomó a las mejillas blancas de Marie. Dio las gracias con voz apenas audible y se sonrojó visiblemente cuando la sombra de Richard asomó sobre el hombro de su madre. Suzette vio que su hijo se inclinaba para besar la mano de Marie. «No es una muchacha vanidosa — pensó Suzette—. No, no es nada vanidosa. Parece como si no se diera cuenta de que es bonita». Lo cierto es que era una belleza excepcional. Podía haber sido presentada en los salones de todo el mundo como una condesa italiana o una heredera española o de cualquier nacionalidad de piel oscura, cualquiera antes que la suya. —Bueno, michie Rudi, —Colette empujaba a Rudolphe hacia la ponchera de cristal—, ¿han enterrado ya a ese pobre inglés? —preguntó en un cuchicheo dirigido a todos—. ¿Y dónde demonios se ha metido el famoso Christophe? ¿No tenía parientes el inglés? ¿No ha dejado nada? —Sus abogados se encargarán de todo eso —masculló Rudolphe. Detestaba ese tipo de interrogatorios. Jamás divulgaba esos detalles sobre los finados, aunque siempre le hacían preguntas al respecto. Preguntar, mostrar interés, era una cuestión de educación —. ¿Dónde está Marcel? —quiso saber —. ¿Y su madre? —Miró irritado a la reina del baile, que no le miraba a él sino a su hijo. —Mi sobrina está enferma —dijo Colette—. Apenas sale, no sé por qué. Hay muchas mujeres así. En cuanto a Marcel, a ver si le hace entrar en razón. ¡Se ha pasado la noche fuera, buscando a Christophe! —Señaló con un gesto las puertas abiertas. Marcel estaba en la galería, de espaldas a los reunidos, junto a Fantin Roget que se alzaba sobre él y hablaba rápidamente, balanceándose sobre los talones. —Hmm —gruñó Rudolphe—. Hablaré con Marcel. Suzette, sentada junto a Louisa y una anciana cuarterona totalmente sorda, jugueteaba con un trocito de tarta. No era «la tarta». «La tarta» aguardaba resplandeciente en el centro de una mesa cercana, con sus majestuosas letras sobre el merengue blanco formando la palabra Sainte-Marie. Se refería, naturalmente, a la Virgen María, cuya festividad se celebraba. A Suzette le parecía algo desconcertante que fuera también el nombre de la muchacha que cumplía años. Paseó la vista por la concurrencia para volverla a fijar furtivamente en la esbelta figura del joven Augustin Dumanoir, que acababa de interponerse entre Richard y Marie con una reverencia en cierto modo hipócrita encaminada, según le pareció a Suzette, a eclipsar a su hijo. Richard no opuso resistencia. Encontró un asiento junto a Anna Bella y se enzarzó en una conversación con ella. Suzette observó a Dumanoir. «Así que ésta es la competencia —pensaba—, con su enorme casa nueva en el condado de St. Landry y sus campos de caña de azúcar». Fantin había ocupado su asiento tras la silla de Marie, y el joven Justin Rousseau observaba desde lejos con evidente interés. Buenas familias, familias de abolengo. Pero la muchacha no necesitaba familia: su belleza hablaba por sí sola. —¡Vaya! —rió Louisa de pronto. —¿Qué pasa? —Suzette sufrió un incómodo sobresalto. Nanette LeMond era una muchacha encantadora, y de padres muy refinados. ¿Por qué no podía Richard…? —¿Que qué pasa? Que estás mirando la tarta como si estuviera envenenada. ¡Come, come! —dijo Louisa. —¡Y tú sigue tu propio consejo! — Suzette hundió la cuchara en la tarta. Augustin Dumanoir estaba dispuesto a tener acaparada a Marie. Era de piel más oscura que Richard, aunque no mucho más. Tenía una nariz fina y alargada que se ensanchaba elegantemente en las aletas, y unos labios pequeños. Pero su padre, de rasgos más anchos y duros, era más distinguido. Ahora sonreía casi con altivez al saludar a Celestina Roget con la cabeza, como si estuviera orgulloso de su ancha boca africana. Ambos tenían el mismo pelo crespo, brillante de pomada. Suzette oyó, entre el rumor y el tintineo de la sala, el sonoro timbre de la voz de monsieur Dumanoir. —Sí, desde luego, todo lo que hay en la mesa es de mis tierras. Suzette se sintió débil de pronto. Quería deshacerse de aquella tarta. Sus propias cavilaciones le parecieron feas e inhumanas. Deseaba que su hijo fuera feliz, y cuando pensaba que podían herirle, enseguida sentía un dolor insoportable. Se había hecho la firme promesa de no acordarse nunca más de sus hijos mayores, pero aun así su recuerdo la asaltaba como si estuvieran en la habitación. ¡Sus muchachos! Se habían casado con mujeres blancas en Burdeos. Era como si se hubieran ido a China o se hubieran ahogado en el mar. Concentrada como estaba en sus pensamientos, se sobresaltó de repente al advertir que Richard la estaba observando y sus miradas se cruzaron. Los labios del joven esbozaban una ligera sonrisa. No parecía tener el más mínimo temor. Si la mitad del mundo consideraba a su hijo tan guapo como lo veía ella… Sus pensamientos se desvanecieron. —La belleza, siempre la belleza — susurró—, y ni una gota para beber. —¿Pero qué demonios estás diciendo? —preguntó Louisa. —No sé. —Suzette miró sorprendida hacia la puerta—. Vaya, ahí está Dolly Rose. Nadie la esperaba. De todos era sabido que había abandonado el luto para asistir a los «salones cuarterones». Ahora bien, que asistiera a la recepción… Sin embargo allí estaba, con dos camelias blancas en su pelo azabache y su cremoso pecho hinchado bajo el tenso escote de moaré lavanda. —¡Dios mío! —susurró Louisa. Si Dolly no se hubiera movido con presteza para llenar el silencio que siguió, se habría producido una escena. Se acercó enseguida a besar a su madrina, Celestina, abrazó a Gabriella y saludó animadamente a las dos tías. Sólo por un instante un gesto desesperado descompuso su semblante, pero entonces vio a Suzette y tendió los brazos. —Hola, Dolly. Acércate —le dijo Suzette—. Qué buen aspecto tienes, ma chère. —Dolly se inclinó a besarla—. Cuanto me alegro de que estés bien. Louisa las miraba horrorizada. Se levantó rápidamente dejando la silla a Dolly, que enseguida se sentó junto a Suzette. Augustin, que no sabía nada de todo aquello, reanudó su charla con Marie. Colette se había echado a reír. La fiesta proseguía. —¡Cree usted que soy un monstruo! —Dolly, con los ojos llameantes, volvió a besar a Suzette en la mejilla—. Debería haberme quedado en casa vegetando, ¿verdad? Así ella volvería, ¿verdad?, volvería a respirar, volvería a vivir. —Dolly, —Suzette le cogió la mano —, yo sé muy bien lo que es perder un hijo, puedes creerme. Es algo que sólo el tiempo puede curar. Es la voluntad de Dios. —La voluntad de Dios… ¿De verdad lo cree, madame Suzette? — Dolly no bajaba la voz. Unas gotas de sudor le brillaban en la frente, las pupilas danzaban en sus ojos—. ¿O es otra forma de decir que no está en nuestras manos? —Se percibía el vino en su aliento y en el color rojizo de sus labios—. Yo no creo más que en mí misma. Pero nada está en mis manos. —Dolly, Dolly. —Suzette le palmeó el brazo. —¿Es feliz Giselle? —preguntó Dolly, pasando la vista por el techo antes de mirar fieramente a Suzette—. Ay, no sabe cómo lloré ese año… cuando dejamos de ser amigas. —Yo también lloré, Dolly —musitó Suzette acercándose con la esperanza de poder acallar la aguda y escandalosa voz de Dolly—. No estás bien… —¡Estoy estupendamente! ¡Soy libre! Suzette vio de reojo que Celestina miraba ceñuda a Dolly desde el otro extremo de la sala. —No habrá más hijos —dijo Dolly pensativa—. No habrá más hijos, ¿quién lo hubiera dicho? Ahora ya no importan las tonterías que decía mamá. Si no puedo tener más hijos… —Hay otras cosas por las que vivir, Dolly. —Sí, el amor —sonrió ella—. Vivir por amor. Supongo que habrá oído hablar de mi oficial blanco, el capitán Hamilton, de Charleston. —Echó la cabeza atrás y lo repitió en inglés, imitando burlona el acento americano—. Sí, él se va a encargar de todo. «Tú déjamelo a mí, cariño». Se detuvo de pronto, como si se le hubiera ocurrido una sorprendente idea. Suzette contempló pacientemente su rostro atormentado, los ojos agitados, la alta frente con sus húmedos mechones de pelo negro. —A mamá le habría encantado — susurró Dolly, paseando la vista indiferente por la concurrencia. Parecía haberse olvidado de la presencia de Suzette—. ¡Pero no le amo! ¡No le amo! —repitió—. ¡No le amo en absoluto! —Necesitas descansar —dijo Suzette. Marcel acababa de aparecer. Estaba junto a Dolly y la miraba con el rostro ensombrecido por una expresión ceñuda. —¿Lo ha visto? —le susurró con frenesí—. ¡A Christophe! —precisó, al ver que ella no parecía comprender. —Pues claro que lo he visto. —La voz de Dolly era de pronto extraña y gutural. Tenía la boca tensa—. Ha estado todo el tiempo en mi casa. Marcel se quedó sin habla. Era como si no hubiera oído bien. —Lo dejé allí para que hiciera compañía al capitán Hamilton —añadió Dolly con una sonrisa inocente—. Espero que se lleven bien. El capitán tiene que llegar esta tarde. Marie había vuelto a la galería trasera. Bajó con paso rápido la curvada escalera de hierro sin volverse para ver si la seguían. Caminó entre las sombras, oculta a cualquier mirada, y no se sorprendió al ver un par de botas y luego la mano de Richard en la barandilla. —¿Recibiste mi nota? —susurró él. Estaba a un paso de ella, cerca de la puerta trasera de la tienda de ropa, que estaba cerrada. Tardó un momento en darse cuenta de que Marie estaba ruborizada y tenía los ojos enrojecidos —. ¿Pero qué te pasa, Marie? Ella movió la cabeza, se enjugó los ojos con el pañuelo y apartó un poco la cara. —No es nada —suspiró. Richard apenas la oía—. Es sólo… es… Dolly Rose. —¡No debería haber venido! —No, no, no la critico —susurró Marie, sintiéndose de pronto impotente. Tragó saliva—. Es que la gente dice cosas horribles, y a mí… me da tanta pena… Richard bajó la vista. En ese momento no sentía ninguna pena por Dolly. Y aunque así fuera, no esperaba que Marie la compadeciera. La presencia de Dolly era imperdonable, y él no podía soportar que nada referente a Dolly pudiera afectar a Marie. Sintió un alivio inmenso al ver que Marie se volvía hacia él con el rostro iluminado por el atisbo de una sonrisa. —No tenías por qué haber escrito la nota —dijo—. Estaba deseando decírtelo, pero… pero… —Marcel estaba allí… —Y mamá… —Y luego Marcel… —Richard sonrió. Los dos se echaron a reír. —¿Cómo es que no hay nadie aquí? —susurró ella con una sonrisa picara. Richard experimentó entonces tan exquisito placer que no se dio cuenta de que era la primera vez que la oía reír. Era la de Marie una belleza fría, como habría advertido Richard si se hubiera puesto a analizarla, pero en ese momento estaba radiante y le miraba directamente a los ojos. Justo entonces su expresión se tornó aterradoramente sombría, y Richard sintió el mismo espasmo de miedo que había sufrido sólo momentos antes, cuando la vio con los ojos enrojecidos. —No tenías que haberla escrito — dijo ella muy seria. —Si alguna vez pierdo tu confianza, Marie… —Pero no la has perdido. No podrías perderla. —Marie lo dijo con tal seriedad que Richard se quedó completamente asombrado—. Richard —prosiguió—. Estoy destrozada. —¿Por qué? —se apresuró a preguntar él. —Porque no sé cómo comportarme contigo. ¡No sé cómo comportarme con nadie! Nunca lo he sabido. Me parece un infierno estar en el salón con la gente. Y ahora todos los jueves vamos a recibir amigos, mis tías y yo, todos los jueves se celebrarán pequeñas fiestas. Tante Louisa dice que se hace vieja y que quiere ver gente joven, que disfrutará haciéndome vestidos y recibiendo a mis amigos. ¡Pero yo no quiero! —Le miró con tristeza. Su voz era la que Richard había conocido toda la vida: grave, pura y vibrante. Pero nunca había percibido tanto ardor en ella, nunca había visto tal fuego en su rostro—. La verdad es que la única compañía que quiero es la tuya, y que decirte esto es una locura. Debería mostrarme fría y esquiva contigo, debería sonreírte de mala gana, apartar los ojos cuando se cruzaran nuestras miradas, ocultar mis sentimientos tras un abanico de plumas. ¡Lo detesto! No sé cómo hacerlo, Y no puedo sonreír a Auguste ni a Fantin porque los desprecio. ¿Por qué tengo que recibirlos? No lo comprendo. Richard no habría podido describir la emoción que sintió al oír estas palabras. Cuando Marie dejó de hablar él la miraba como si viera una aparición, como si su belleza y perfección estuvieran lejos de él, lejos de ese momento y ese lugar, como si le hubieran descubierto una extraordinaria revelación que con palabras pudiera empañarse y desvanecerse. —Tienes el corazón puro, Marie — susurró. No podía saber que su rostro reflejaba una inefable tristeza, que mostraba la melancolía y el asombro de hombres mucho mayores que él, hombres cuya fe estaba dañada por el tiempo, si es que no había desaparecido del todo—. Tienes el corazón puro. —¿Entonces por qué sufro tanto? —Porque el mundo no comprende a los limpios de corazón, porque el mundo está hecho para personas que no pueden confiar unas en otras y que no son dignas de confianza. —¿Era verdad lo que me dijiste… la última vez que estuvimos a solas? —Sí. —Entonces dímelo ahora. —Te quiero —susurró él. —¿Entonces por qué no puedes besarme otra vez? ¿Por qué está mal? — Al decir esto lo miró con la misma actitud indefinible que le había atraído aquel día en la arboleda. Richard tendió la mano, y en cuanto tocó su piel a través de la tela del vestido un fuego le atravesó los dedos. A Marie le zumbaron los oídos. Notaba sus labios en la frente, pero no era eso lo que le producía una profunda sensación. Eran sus manos, su cuerpo que se estrechaba contra ella. Era su mejilla contra su frente, y la fuerza con la que la abrazaba y la inclinaba hacia atrás para besarle los labios. El fuego fue creciendo lentamente, más fuerte que la primera vez. Cuando por fin se besaron, Marie sintió que flotaba, y todo su cuerpo se estremeció de placer. —Marie, Marie —susurraba Richard, que de pronto pareció perder el control y su aspecto de caballero. Tenía tanta fuerza que podía haberla aplastado. Marie se sintió inundada de placer. No podía controlar el latido de su cuerpo, abandonada entre sus brazos. Sentía una extraordinaria excitación y no podía impedir que irradiara por todos sus poros. Era como si se fuera a morir, conmocionada, delirante. Y de pronto el placer llegó a su clímax y comenzó a disiparse, dejándola aturdida. Había estado gimiendo en voz alta. Richard, la besaba frenético en el cuello para volver una y otra vez a sus labios mientras con los dedos le acariciaba la cintura y los brazos. Luego, con la respiración entrecortada, se detuvo sin dejar de abrazarla. Marie no le veía la cara. Su respiración era anhelante y temblaba cuando finalmente la soltó. —Te amo, Richard —se oyó decir Marie desde un maravilloso lugar que no tenía nada que ver con aquel escondrijo secreto. Apoyada de nuevo en él sintió que Richard le acariciaba el pelo y que su respiración se regularizaba. Finalmente quedaron los dos perfectamente quietos. Cuando Marie alzó la vista se estremeció de placer. Él se apoyaba en la pared y la miraba con ojos vidriosos y los labios fruncidos en una plácida sonrisa. Por un momento no pareció él mismo. Le acarició en pelo y la estrechó contra su pecho. La expresión de su rostro parecía indicar que el amor estaba muy cerca del dolor. Marie no podía saber que Richard no había experimentado el clímax de la pasión que había sentido ella, que Richard apenas comenzaba a comprender que Marie era capaz de experimentar esa pasión, que apenas comenzaba a comprender que había vuelto a encenderse por el fuego de Marie. Sólo al ver que la pasión de Marie remitía pudo él controlarse, apaciguar su propia excitación. —Te amo —le susurró una y otra vez al oído. Luego se apartó suavemente, inquieto. Se oyó un ruido sobre ellos, en el porche. Tante Colette estaba llamando a Marie. Ella se puso inmediatamente a arreglarse el pelo con la mano. Pero antes de que pudiera responder, Marcel bajó seguido de Rudolphe y, enzarzado con él en una agitada conversación, atravesó la arcada del patio y se encaminó a la calle. Marie apoyó la mano en la barandilla con aire de resignación, y al subir el tercer escalón miró a Richard que estaba en las sombras apoyado en la pared y con expresión dolida. Se quedó tan sorprendida que se detuvo. — ¡Marie! —Tante Colette estaba enfadada, Pero Marie no se movió. Richard se adelantó como si no le importara en absoluto que lo vieran, deslizando las manos por la barandilla de hierro como si fueran barrotes. Entonces vaciló, y con la misma expresión de dolor y miedo tendió la mano para coger a Marie por la cintura. —¿Qué pasa? —susurró ella. —No lo sé. No lo sé. Rudolphe caminaba ceñudo y en silencio por la calle soleada, tosiendo de vez en cuando por el polvo que danzaba en el aire, con el pecho agitado. Marcel se esforzaba por seguir sus largos pasos. —Maldita mujer —susurró finalmente—. No tengo que explicarte lo desastroso que es esto, ¿verdad? — Marcel sabía que Rudolphe le hablaba de hombre a hombre. Monsieur Lermontant jamás habría adoptado ese tono con su propio hijo—. Esa prostituta —prosiguió—. Todos los años algún hombre blanco se pelea por ella, y ahora monta una escena con Christophe y el capitán Hamilton. Espero que esa mujer arda en el infierno. —Ha dicho que estaba borracho, monsieur —le recordó Marcel sin aliento—. Que lleva varios días borracho. —Ya he oído lo que ha dicho. — Rudolphe atravesó una calle atestada, obligando a un carro a detenerse ante él y tirando del brazo de Marcel—. Lo he oído perfectamente. Ha dejado a Christophe en su piso, donde lo encontrará ese hombre blanco. Tardaron una eternidad en recorrer las pocas manzanas que los separaban de la Rue Dumaine, pero por fin llegaron al camino trasero de la casa de Dolly y subieron corriendo las escaleras. La puerta del piso estaba abierta, lo cual daba una imagen negligente, aunque en el interior no había señal alguna de abandono. Por todas partes se veían las pruebas del afecto del joven capitán Hamilton: mesas nuevas, espejos, el olor del esmalte fresco y un reluciente papel nuevo en las paredes. Rudolphe fue llamando a una puerta tras otra y examinando con cuidado todas las habitaciones hasta llegar al dormitorio de Dolly. Allí se detuvo un momento antes de llamar y coger el tirador de la puerta. Era una habitación suntuosa, con gran profusión de perfumes en el inmenso tocador y el brillo del terciopelo nuevo en las cortinas. La mesilla de noche estaba atestada de botellas cuyo líquido oscuro atrapaba la luz de la tarde que se filtraba por las contraventanas. Al fondo, en la alta cama con sus adornos de seda roja, yacía Christophe, con la cara en la almohada, dormido y desnudo. —Levántate —le dijo Rudolphe enseguida. Le sacudió el hombro con violencia y luego le tiró del brazo—. ¡Christophe! Christophe, despierta. —¡Vete al infierno! —contestó Christophe, desplomándose pesadamente entre las manos de Rudolphe. —Escúchame, Christophe, y escúchame bien. El capitán Hamilton viene hacia aquí. ¿Sabes quién es? —Está en Charleston —se oyó una voz brumosa desde la almohada. —No según tu buena amiga… Al parecer llega hoy. ¡Levántate! —Le dio un tirón del brazo y le obligó a sentarse. Christophe se cayó hacia delante y se quedó mirando no a Rudolphe sino a Marcel. Se le dilataron entonces los ojos y luego pareció sosegarse. Miraba a Marcel como si lo estuviera viendo por primera vez, como si no hubiera ninguna urgencia, como si estuvieran en un lugar seguro y tranquilo. Luego, muy despacio, sonrió. Rudolphe le dio una bofetada, y Christophe pareció despertar de un sueño. —¡No me haga eso! —susurró. Miró a su alrededor con los ojos enrojecidos y entornados, como si no supiera dónde estaba. Tenía los labios tan cortados que le sangraban. A Marcel le dolió verlo así. Le dolió ver que Rudolphe le daba una bofetada. —¡Escúchame, estúpido! — Rudolphe estaba furioso—. Tienes que salir de aquí. El capitán Hamilton se va a quedar con Dolly. ¿Lo entiendes? ¡Se va a quedar con Dolly! —Y no le gustaría encontrar a un negro en su cama —dijo Christophe con desdén. Instaba a punto de tumbarse de nuevo. —Si lo encuentra —replicó Rudolphe inclinándose sobre él con una sonrisa sardónica—, ese negro es hombre muerto. —Venga, Chris —dijo Marcel de pronto, tirándole de la manga de la camisa—. Levántate, Chris. Si no te levantas, ese hombre nos encontrará aquí a todos. No nos hagas esto, Chris, venga. La mera idea de un enojoso enfrentamiento con un hombre blanco le ponía enfermo. Lo que le daba miedo no era la violencia, que para él era algo teórico, sino la humillación, que en su mente era muy real. Christophe se levantó tembloroso y dejó que Marcel le abrochara la camisa. Luego comenzó a vestirse solo, apartando a Marcel y a Rudolphe con gesto agresivo. Recogieron su reloj, su corbata y sus llaves y se las metieron en los bolsillos. Luego le condujeron a la puerta y se detuvieron al oír el agudo sonido del timbre. —Maldita sea —murmuró Rudolphe. Christophe intentó enderezarse, pero las piernas no lo aguantaban, así que cayó contra la pared. El timbre volvió asonar. Con un esfuerzo sobrehumano Rudolphe lo levantó y lo sacó del piso por la puerta trasera. Oyeron el ruido de una llave en la cerradura, un sonido metálico que resonó en el camino desierto de la casa. Pero ellos ya habían llegado a la galería trasera y en pocos segundos habían bajado las escaleras. Marcel temblaba cuando llegaron al camino, pero no de miedo. Temblaba por una horrible y humillante emoción que no había conocido en su vida. Nunca había huido de nada, y a pesar de todas sus locuras jamás habían podido acusarle de cobarde ante ningún desafío, disciplina o prueba. Ahora, apoyado en la pared, esperando tal como había ordenado Rudolphe, sentía un extraño odio, no hacia Dolly, hacia Christophe ni hacia el capitán Hamilton sino hacia sí mismo. —Vámonos ya —dijo Rudolphe. Y juntos, sosteniendo a Christophe por la cintura, giraron hacia la derecha caminando deprisa hasta que Rudolphe pudo parar un coche de punto. —VII— E sa tarde fue la más larga de la vida de Marcel. No se atrevía a llevar a Christophe a su habitación, donde había muerto el inglés, pero ante las insistencias de Rudolphe acabaron tumbando a Christophe en la misma cama. La cama estaba limpia y la habitación impecable. Más que el abigarrado estudio de Christophe parecía ahora una habitación de la casa de los Lermontant. Pero Christophe no dio señales de darse cuenta de esto ni de que le importara. Cuando quiso coger su botella de whisky, Rudolphe se lo impidió y mandó a Marcel a por cerveza. A su regreso, Christophe estaba apoyado contra la cabecera de su estrecha cama detrás de la mesa y miraba con ojos vidriosos a Rudolphe, que caminaba de un lado a otro de la habitación. —Dale la cerveza —dijo Rudolphe. Juliet, asustada del estado en que se encontraba su hijo, rondaba por la puerta con el rostro surcado de lágrimas. Tenía el mismo aspecto descuidado y demente de los años anteriores al retorno de Christophe. —Ahora escúchame —bramó Rudolphe—. Y tú —añadió señalando a Marcel—. Quiero que tú también oigas bien. —Se volvió hacia Christophe—. Sabes que estar borracho no te servirá de nada. Antes o después tendrás que estar sobrio y enfrentarte a ello. Tu amigo inglés está muerto. Marcel contuvo el aliento. Pero Christophe seguía sin moverse. Sus ojos eran como dos trozos de cristal. —Tu madre te necesita —prosiguió Rudolphe—. Ha perdido la razón. De modo que si vuelves a cometer el error de salir por esa puerta, si vuelves a casa de madame Dolly Rose y su joven y exaltado protector, y te matan, ten en cuenta que habrás matado a tu madre también. Por no mencionar a este muchacho, que cree que puedes conseguir la Luna, y a otras dos docenas de muchachos como él a quienes has abandonado como si no hubiera una escuela en esta casa y como si tú no fueras el maestro al que todos adoran. ¡Piénsalo! Piensa en la cantidad de gente a la que puedes arrastrar en tu caída. —Por favor, monsieur —dijo Marcel. No podía soportar aquello, ni el cambio gradual de la expresión de Christophe. —¿Han enterrado a Michael? — susurró Christophe. Alzó las cejas ligeramente, pero por lo demás permaneció inmóvil. —Pues claro que lo hemos enterrado, pero sin tu ayuda. Y te voy a decir otra cosa: como te metas en otro lío con Dolly Rose tendrás que apañártelas tú solo. —Se detuvo. Estaba perdiendo los estribos. Comenzó de nuevo a caminar de un lado a otro. Rudolphe era un hombre enorme, de fuerte complexión, no tan alto como Richard pero más que ningún otro. Cuando estaba furioso parecía temible. Su voz, aunque grave, no tenía ningún timbre africano y sí un tono caucasiano muy marcado. Se irguió como si le resultara difícil decir lo que tenía que decir. —Nunca me he visto en una situación así —declaró—, en una situación como la que he vivido contigo esta tarde. Nunca, nunca he huido de ningún hombre blanco, en toda mi vida. ¡Nunca he tenido necesidad de ello! ¡Y jamás volveré a soportarlo! —Se dio la vuelta, incapaz de proseguir. Marcel no podía mirarle, ni a él ni a Christophe. Comprendía los sentimientos de Rudolphe, porque él mismo tenía el corazón desgarrado y sentía miedo. Pero Rudolphe era un hombre y él un niño. Rudolphe era uno de los hombres más fuertes que Marcel conocía. Christophe abrió los labios, cortados y pálidos, y muy suavemente entonó: —DOLLY Dolly, DOLLY Dolly, DOLLY DOLLY ROOOOSE. —Su voz se desvaneció. Rudolphe, de frente a la puerta y de espaldas a Christophe, no se había movido. Suspiró. —Ven a cerrar la puerta cuando yo salga, Marcel. Y no dejes entrar a nadie. Christophe estaba enfermo. Durmió profundamente cuatro horas, despertando sólo para vomitar bilis y beber cerveza. Pero no pidió whisky ni intentó buscarlo él. Marcel, pacientemente sentado junto a la chimenea, observó a través de las ventanas cómo caía la noche. El crepúsculo le aterrorizaba porque parecía estar en consonancia con la oscuridad de su alma. Enterró la cara en las manos. De vez en cuando aparecía Juliet en la puerta y él le indicaba con un gesto que todo iba bien. Pero las cosas estaban lejos de ir bien, y Marcel tenía miedo. Por fin encendió la lámpara que había junto a la cama y se sirvió un vaso de cerveza. Todavía estaba fresca y le supo a gloria. Tenía ganas de llorar. Acababa de sentarse de nuevo fuera del círculo de luz de la lámpara cuando se dio cuenta de que Christophe se había incorporado en el cabezal de la cama y que le miraba con aquellos ojos vidriosos. Marcel se puso a hablar. Jamás recordaría cómo empezó. Simplemente intentó decirle a Christophe lo mucho que le necesitaba, lo mucho que le necesitaban los otros chicos y cómo había enloquecido de nuevo Juliet. Cuando él desapareció, ella se había dedicado a vagar por la ciudad día y noche, subiendo a los barcos convencida de que su hijo había sacado billete, dispuesto a abandonarla para siempre. Había gastado la suela de los zapatos y le sangraban los pies. —Ella te quiere, te quiere… —dijo Marcel con voz rota. Se dio cuenta de que quería decir «te quiero», pero no pudo—. Si no vuelves, mi vida no tiene sentido, quiero decir si no vuelves con nosotros, con los chicos. Te aseguro que me escaparé. No esperaré mi oportunidad para ir a París. Recuerda lo que planeaste cuando estabas en París, cuando eras un niño. Pues eso es lo que pienso hacer yo. —Y se enzarzó en largas descripciones de cómo se convertiría en grumete o en marinero para escapar de «ese lugar», cómo abusarían de él en los barcos; probablemente le azotarían, seguro que se moriría de hambre. Sin duda se caería del mástil y habría ratas en la bodega y todos cogerían el escorbuto, pero a él no le importaba. En algún momento de la narración le sirvió otro vaso de cerveza a Christophe, que seguía apoyado en el cabezal, sin moverse. La barba crecida y desaseada le oscurecía el rostro. Sus ojos brillaban bajo el brumoso resplandor de la lámpara. Las campanas de la catedral dieron la hora una y otra vez y Christophe seguía allí sentado. Marcel seguía hablando, haciendo largas pausas y repitiendo con otras palabras lo que ya había dicho antes. Por fin, con una voz muy suave, Christophe preguntó: —¿Dónde lo han enterrado? Marcel se lo explicó. En el cementerio protestante de la parte alta de la ciudad, porque por sus papeles habían deducido que era episcopaliano. Había dejado algo de dinero para Christophe en un paquete en el que ponía: «Propiedad de Christophe Mercier. Entregarlo en caso de mi muerte». Un ardid muy inteligente, según el abogado, ya que el hombre tenía unos buenos ingresos pero ningún capital que dejar en testamento. Marcel no advirtió ninguna respuesta en el rostro de Christophe. Sólo cuando éste volvió a cerrar los ojos se permitió el muchacho ceder al sueño. Su primera impresión al despertar fue la del sol entrando por las ventanas abiertas. «¡Ha escapado!», pensó, y se levantó de un salto. Pero entonces vio a Christophe vestido, afeitado y aseado, sentado al borde de la cama con las piernas cruzadas. En la mesa, junto a él, humeaba el café recién hecho. Christophe bebía de una pesada jarra que tenía en una mano. Con la otra se llevaba de vez en cuando un puro a los labios. Parecía totalmente sereno. —Vete a casa, mon ami —dijo. —¡No! —protestó Marcel. Christophe tenía los ojos inyectados en sangre, y los labios todavía le sangraban un poco. —Estoy bien. —Su voz seguía siendo muy suave—. A propósito, mon ami, en el teatro de París serías una sensación. Podrías arrancar lágrimas al público más frío, con tus discursos y todo eso de las cucarachas reptando sobre ti en la bodega del barco. Se dio entonces la vuelta para servirle una taza de café, pero le temblaban tanto las manos que apenas pudo verter la leche caliente. Marcel cogió la taza enseguida. Christophe tenía un nuevo fuego en los ojos. Parecía entusiasmado. De pronto apretó con fuerza el brazo de Marcel y sin soltarlo agachó la cabeza. Marcel se rindió entonces aun irresistible impulso y rodeó los hombros de Christophe en un rápido pero firme abrazo. Cuando se apartó, Christophe empezó a hablar, Estaba eufórico y sus palabras se sucedían demasiado rápidas, demasiado vehementes. Marcel se sentó en su silla. —Hace mucho tiempo, en Grecia, vi en las montañas el funeral por un campesino. Era cerca de Sunion, la mismísima punta de Grecia. Habíamos ido a ver el templo de Neptuno, donde el poeta Byron había grabado su nombre. Vivíamos casi al pie del templo, en una cabaña. En el funeral las mujeres iban vestidas todas de negro, lloraban y gritaban como locas y se tiraban del pelo. »Aquellos llantos tenían algo de ritual, pero también transmitían una sensación angustiosa. Las mujeres querían que sus gritos llegaran al cielo, lloraban enfurecidas, chillaban su dolor a los cuatro vientos. Pues bien… —Christophe se detuvo, pensativo, y se llevó con cuidado el café a los labios. Derramó un poco, pero no pareció advertirlo. Cuando dejó la taza, la mano le temblaba con más violencia. —Pues bien, yo tenía que llorar así a Michael. Tenía que gritar, tenía que dejar salir el dolor. Pero ya está. Ni siquiera sé qué día es. No sé cuánto tiempo he estado en casa de Dolly. Pero ya está, todo ha terminado. Marcel estaba aliviado aunque receloso. No comprendía que la euforia de Christophe provenía de tantos días de embriaguez, que Christophe estaba en un estado alterado en el que todas las cosas, hermosas o trágicas, se le aparecían como sublimes. Pero se veía el miedo en sus ojos, y Marcel sospechaba que el dolor de Christophe no había hecho más que empezar. —¿Cómo podré pagarte lo que has hecho, mon ami? —preguntó Christophe —. Aunque ojalá no lo necesites nunca. —Vuelve con nosotros —contestó Marcel—. Ponte bien. Eso sería más que suficiente. Volvió a sentir el embarazoso impulso de llorar, pero Christophe se había levantado. —Tienes que ir a tu casa —le dijo, cogiéndole la taza de café—. Tu madre… Tienes que irte. —Pero no irás a salir, ¿verdad Christophe? Quiero decir que te quedarás aquí… durante unos días, hasta que ese hombre… el capitán Hamilton… Christophe asintió con gesto resignado y ofendido. —No te preocupes —dijo con tono un poco frío—. El ilustre capitán Hamilton me ha enseñado un par de cosas. La primera, que no invierto bastante en whisky… el suyo es incomparablemente mejor. Y la segunda, que en realidad no deseo morir. Marcel se levantó y miró a Christophe a los ojos. —La muerte del inglés no ha sido culpa tuya. —Ya lo sé —replicó Christophe, sorprendiéndolo—. Créeme, nada más lejos de mi pensamiento. Tengo sobre los hombros una carga mucho mayor y es, sencillamente, que fuera cual fuese la causa o el culpable de su muerte, Michael está muerto. Marcel se estremeció. Christophe le cogió del brazo y lo condujo a las escaleras. Marcel ya estaba absorto en sus pensamientos, en lo que le diría a Cecile, cuando al abrir la puerta se dio de bruces con un blanco muy alto. Todo su cuerpo se estremeció, y por un instante sólo fue consciente de dos sensaciones: el miedo a que el hombre fuera el capitán Hamilton y la desagradable impresión de que había visto antes a aquel blanco. Pero el desconocido no estaba furioso sino que esperaba tranquilo e inmóvil. Parecía que hubiera estado a punto de llamar al timbre. Tenía el pelo negro, la piel muy fina y unos ojos negros muy hundidos, perturbadores. Marcel se sintió débil, casi sin habla. —Bien —se oyó la voz de Christophe en las escaleras y el ruido de sus pasos sobre la alfombra—. Pasa, Vincent. El blanco entró en el vestíbulo. A Marcel no le gustó nada aquella situación. Christophe vacilaba, sus ojos inyectados en sangre parecían los de un loco bajo la desnuda luz del sol y era evidente que su ánimo era veleidoso y que podía cometer una imprudencia. Invitó al blanco a entrar en el salón trasero, detrás de la escuela. El hombre se quedó un momento callado, y cuando habló lo hizo con tono decoroso y dramático a la vez. —No puedo quedarme, Christophe —dijo. Christophe no dio muestras de sorpresa y no mudó su velada expresión. —Deseo hablarte del capitán Hamilton. ¿Sabes a qué capitán Hamilton me refiero? Christophe no contestó. Se cruzó de brazos con expresión impasible, de fría condescendencia, sin ayudar en nada al blanco, a quien le estaba costando un evidente esfuerzo decir lo que tenía que decir. El hombre respiró hondo. Iba muy bien vestido, con una levita verde, pantalones color crema y un bastón de plata con el que tocaba ligeramente el suelo de madera. Sabía que Marcel estaba detrás de él, sabía que Christophe no le había dicho que se marchara. —El capitán Hamilton no es un hombre muy sensato —comentó, con los mismos modales comedidos—. Pero lo cierto es que Dolly Rose es una mujer que puede volver loco a cualquier hombre. Estas últimas palabras fueron pronunciadas con gran énfasis, pero el rostro de Christophe no acusó la menor alteración. —El capitán Hamilton ha sido informado —prosiguió el hombre— por algunos de sus compañeros, amantes de los placeres, de que Dolly Rose lo ha estado dejando en ridículo. Tu nombre fue mencionado al respecto, y el capitán Hamilton y yo discutimos el asunto largamente. Hubo una pausa. —Le he explicado al capitán Hamilton —prosiguió con voz firme y lenta— que tú y yo somos conocidos y que sus quejas deben referirse únicamente a Dolly Rose. Le he explicado al capitán Hamilton que cuando haya pasado más tiempo por estas tierras lo comprenderá mejor. Le he explicado que un hombre… —vaciló — que un hombre de color no puede defenderse contra un hombre blanco en el campo del honor, que en realidad un hombre de color no puede defenderse de ninguna forma contra un blanco, que en algunos círculos se considera un acto de cobardía luchar con un hombre que no puede defenderse, y que en vez de eso se puede ser indulgente. Christophe alzó las cejas. —¿Y se lo creyó, Vincent? —Lo aceptó. Ya te he dicho que no lleva mucho tiempo por aquí. — Entonces, bajando la voz añadió con tono grave—: Tú sí, sin embargo. Se dio la vuelta y añadió entre dientes y sin convicción: —No vuelvas a cometer el mismo error. Christophe entornó los ojos y tensó la boca, mirando ceñudo la nuca del blanco. —¿Quieres que te haga un recibo, Vincent? —dijo de pronto. El blanco se detuvo con la mano en el pomo de la puerta. Marcel vio la sorpresa en su rostro, el súbito rubor en sus mejillas. El hombre se volvió para mirar a Christophe. —¿Qué has dicho? —Te pregunto si quieres un recibo. Al fin y al cabo estás saldando una deuda, ¿no? El hombre estaba petrificado. Tenía el rostro encendido y miraba a Christophe sin dar crédito a lo que oía. —Por todas las cenas en París — prosiguió Christophe con una voz sin inflexiones—, los largos paseos junto al río, las conversaciones en el mar. ¿Qué pensabas que iba a hacer, Vincent? ¿Irte a buscar a tu plantación, sentarme a tu mesa, sacar a bailar a tus hermanas? ¿Qué fue lo que me dijiste aquella noche en casa de Dolly? Ah, sí. «Que te vaya bien». Deberías conocerme mejor, Vincent. Yo nací aquí igual que tú. ¡No puedes echarme! El blanco temblaba de furia y tenía los ojos desorbitados. —¡Te estás aprovechando de mí, Christophe! —exclamó con la voz cargada de ira contenida—. Si has nacido aquí igual que yo, sabes que te estás aprovechando de mí. ¡Porque me has insultado! —Le temblaba el labio—. Me has insultado bajo tu techo. Y sabes que no puedo exigirte una satisfacción. Y también sabes que si pudiera te la exigiría. —Tras escupir esta última frase se dio la vuelta y abrió la puerta con tal violencia que la estrelló contra la pared. Christophe tenía el rostro desencajado, y también temblaba. —¡Vete al infierno! —dijo con los dientes apretados—. ¡Tú y tu maldito capitán Hamilton! ¡Idos los dos al infierno! El blanco se quedó petrificado. Se dio la vuelta, más ofendido que furioso, totalmente perplejo. De pronto su expresión cambió hasta dar paso a una desesperada consternación. —Dios mío, ¿por qué has vuelto? — dijo, con los ojos muy abiertos como si con toda su alma deseara comprenderlo —. ¿Por qué has vuelto? —¡Porque ésta es mi casa, bastardo! —Las lágrimas le nublaban la vista—. ¡Éste es mi hogar, como también es el tuyo! El blanco se quedó sin habla, derrotado. Se miraron a los ojos. El rostro de Christophe reflejaba violencia de su tormento interior. hombre blanco se dio la vuelta y marchó. Sus rápidos pasos desvanecieron a lo lejos. la El se se Al final de la semana Dolly Parton había terminado con el capitán Hamilton y había tirado por la ventana muchos de los muebles que él le había comprado, antes de que pudieran llegar los tenderos a recogerlos. Celestina Roget le había dicho palabras muy duras en el cumpleaños de Marie y no estaba dispuesta a recibir a Dolly en su casa. Nadie quería recibirla. Pero ella invitó a dos chicas cuarteronas, recién llegadas del campo, a compartir su piso, donde pronto comenzaron a acudir los hombres a pasar la velada, y Dolly se puso a amueblar la casa de nuevo. Quinta parte —I— L legó el otoño, frío al principio, como siempre, con sus hojas secas. Pero una mañana apareció el hielo en la superficie de las cunetas y la escarcha cubrió de cicatrices marrones las tiernas hojas de los plátanos. Era un invierno de esos de los que nadie habla al que visita Nueva Orleans, como si el asfixiante calor del verano borrara de la mente todo recuerdo de su paso. Pero era sombrío y húmedo como siempre, y sólo un poco más frío. La fiebre amarilla había desaparecido con los primeros vientos sin haber alcanzado la categoría de epidemia y la ciudad respiraba una nueva limpieza. Aquellos que en agosto se movían perezosamente por las tórridas calles, corrían ahora con las manos congeladas en los bolsillos. Las mujeres, con las mejillas arreboladas, entraban deprisa al calor de las tiendas siempre llenas de gente. Hasta los yanquis lo pasaban mal. Decían que el frío les calaba hasta los huesos, que era peor que en Nueva Inglaterra, y acurrucados junto a sus pequeñas chimeneas de carbón miraban desesperados los tentáculos que la humedad iba trazando bajo el papel de las paredes. El aliento de los caballos humeaba en las calles, y la lluvia parecía congelarse en el aire. Pero por todas partes se veían robles de verdes hojas, a menudo cargados de hiedra, y en los rincones de los jardines las rosas se aferraban trémulas a las enredaderas. Los helechos estaban frondosos. La madreselva todavía se abría paso en la densa arboleda bajo la ventana de Marcel. El cielo solía ser de un azul brillante, surcado de nubes limpias y blancas que avanzaban rápidamente desde el río y dejaban pasar un sol débil que caldeaba los espíritus, ya que no el aire helado. Marcel adoraba esos días. Se había comprado un elegante gabán y después de las clases se pasaba horas caminando por las brillantes aceras mojadas, excitado por el espectáculo de la luz de gas y los cristales de los escaparates, el olor del humo de las chimeneas y el ajetreo del comercio en la temprana oscuridad. En las casas ardía el carbón en todos los braseros, y cuando se acercaba a las ventanas con los libros bajo el brazo veía el acogedor resplandor azul de las llamas. Bebía mucho cacao, dormía profundamente tras largas horas de estudio y sólo de vez en cuando, y con un sobresalto, se acordaba del inevitable encuentro con monsieur Philippe. Un encuentro que pesaba sobre él tanto como sobre Cecile. Monsieur Philippe siempre se presentaba cuando él lo decidía, y podían pasar seis meses entre una visita y otra. Pero la cosecha había concluido en Bontemps, miles de toneles de azúcar habían bajado ya por el río para atestar el muelle y pronto el azúcar estaría molido y refinado. Los dedos inquietos de Cecile recordaban a todo el mundo que monsieur Philippe podría aparecer en cualquier momento, y toda la casa parecía esperar, los espejos reflejando otros espejos, el silencio tenso como una cuerda de violín. La escuela de Christophe, mientras tanto, acogía ya veinticinco alumnos, en contra de su buen criterio, y la sala de lectura en la parte trasera estaba siempre llena. Christophe no había dado clase durante las dos semanas posteriores al entierro del inglés, pero cuando volvió a aparecer en el aula estaba animado por un nuevo fervor, aunque mostraba una cierta impaciencia que sus alumnos parecieron comprender. Una vez sacudió violentamente a Marcel por estar distraído y Marcel se pasó dos días sin atreverse a mirarle a la cara. Sin embargo era evidente que aún sufría, y todos se abstenían de hacer comentarios cuando a veces le descubrían borracho, vagando por las calles a horas intempestivas. Entretanto, Christophe había llamado a la feroz madame Elsie y había restañado su orgullo herido agradeciéndole mil veces la amabilidad de Anna Bella al ofrecerse como enfermera para su amigo inglés. Cuando se enteró de la pasión de Anna Bella por la lectura, le ofreció la última novela del famoso señor Charles Dickens, suplicándole que la aceptara. Madame Elsie dudaba de que aquello fuera decoroso, pero confundida por los exquisitos modales de Christophe y su notable seguridad, murmuró finalmente: —Eh, bien, tal vez la lea. Todo había sido culpa de ese desgraciado de Marcel Ste. Marie. Más adelante le diría a su doncella, Zurlina, que el muchacho tenía prohibida la entrada en la casa. ¿Cómo iba ella a saber que un «caballero» se alojaba con el profesor al final de la manzana? En cuanto a Christophe, bueno, por lo menos los hombres de color que habían estado en París se comportaban como auténticos hombres. Al mismo tiempo, Rudolphe Lermontant había llevado viejos periódicos a la sala de lectura de Christophe y se detenía allí de vez en cuando para leer con los chicos mayores. El padre de Augustin Dumanoir también visitaba la escuela, siempre que estaba en la ciudad, y leía detenidamente los periódicos mientras fumaba en pipa. Christophe acababa de publicar dos poemas cargados de oscura imaginería y veladas referencias a los demonios que se negó en rotundo a explicar. Nadie comprendió ni una palabra, pero fueron muy admirados. Otros hombres comenzaron a dejarse ver por allí, padres de los estudiantes, amigos, de modo que pronto se hizo habitual verlos atravesar en silencio el pasillo y pasar por delante de la puerta del aula, o deambular más tarde en torno a la mesa redonda o sentarse en los sillones de cuero junto a la pequeña chimenea. Se celebraban cenas en el comedor del piso de arriba, magníficamente restaurado, donde colgaba incluso el retrato del viejo haitiano, el abuelo de Christophe, que miraba ceñudo desde su pulido marco. El padre de Augustin Dumanoir y los otros plantadores del campo eran asiduos invitados, y Marcel, siempre presente, escuchaba sus interminables conversaciones con una mezcla de pesimismo y fascinación. Les habría encantado tener alojado a Christophe en sus paradisíacos campos, donde podría enseñar en privado a sus hijos. Le invitaban a visitarlos siempre que quisiera y a quedarse un mes o un año. «No me imagino lejos de Nueva Orleans», respondía él siempre cortésmente. Bajo la furiosa mirada del viejo haitiano hablaban del tiempo, del comercio y del cuidado de los esclavos. Christophe no mostraba ningún interés en este tema, y a veces miraba a Marcel con una amarga sonrisa. Juliete servía la mesa en tales ocasiones, ayudada por Bubbles, pero nunca se sentaba con ellos. Bubbles se había convertido en elemento regular del servicio de la casa, por lo que Christophe le pagaba un dólar a la semana y le compraba ropa. Marcel cumplió quince años el 4 de octubre, y Christophe, invitado a la fiesta, fue recibido por primera vez en la casa Ste. Marie. Animado por el vino improvisó un poema para tante Louisa y dejó a todo el mundo atónito al dirigir muchos de sus comentarios a Marie, que permanecía callada, como siempre. En el despacho de monsieur Jacquemine, el notario, se había depositado una generosa cantidad de dinero para que Marcel pudiera comprarse un caballo en tan destacada ocasión. El muchacho nunca había montado a caballo, e incluso cruzaba la calle para evitarlos siempre que podía. Le parecían monstruos y le aterrorizaba que pudieran pisarle o incluso morderle. La simple idea de comprarse uno le daba risa. Pero ¿y si cogía aquel dinero, se decía, y lo empleaba no en comprar una bestia traicionera sino la caja mágica? Porque la caja mágica inventada por monsieur Daguerre en París, la caja mágica que había creado la pequeña miniatura en blanco y negro de Christophe, era el último grito. El gobierno francés había comprado su secreto a monsieur Daguerre y ahora lo estaba dando a conocer en todo el mundo. Christophe había pedido ejemplares del tratado de Daguerre, magníficamente ilustrado, y los había puesto a disposición de sus alumnos, mientras que Jules Lion, un mulato francés, había estado haciendo daguerrotipos allí mismo, en Nueva Orleans. Y tanto el New York Times como el New Orleans Daily Picayune informaban que cualquiera podía pedir la nueva cámara Daguerre junto con todo el equipo y los productos químicos necesarios para hacer sus propios retratos. Era el final de un mundo de burdos bocetos, de hombres que parecían patos y de retratos a lápiz tan decepcionantes que Marcel los había quemado en la intimidad de su habitación. Era algo deslumbrante y tentador, y el dinero estaba en manos del notario. Pero ¿y los otros gastos, placas, marcos, productos químicos cuyo hedor emanaría inevitablemente del garçonnière a la casa, y el horno que tenía que estar encendido toda la noche? ¿Y si el garçonnière se incendiaba? No, no era el momento de pedir tales concesiones, Y además, ¿le quedaría tiempo para dedicarse a su cámara después de sus estudios, hasta altas horas de la noche? Marcel renunció a ello de mala gana y dejó que la excitación se disipara en sus venas. —¿Pero no crees que es una buena señal? —le dijo después a Cecile—. Quiero decir que monsieur Philippe no puede estar muy enfadado, al fin y al cabo. Ella no estaba segura. En la repisa de la chimenea se oía el tictac del reloj. La lluvia golpeaba en los cristales. En la fiesta de Todos los Santos, cuando los criollos atestaban los cementerios y se arremolinaban entre los altos peristilos de las tumbas con sus ramos de flores, hablando tête-à-tête de un tío fallecido o del pobre primo muerto, Cecile fue sola a St. Louis, ya tarde, para atender con Zazu las tumbas de dos niños que habían muerto muchos años atrás, antes de que naciera Marcel. Mientras tanto, en su ausencia, Marcel encendió el fuego para calentar la casa y colocó una lámpara en la ventana antes de sentarse a oír la lluvia. Luego sonaron los pasos de ella en el camino. Cecile entró sola al salón y se tapó la cara con las manos. Marcel, junto a las sombras de la chimenea, dejó el atizador y la envolvió en sus brazos. Volvía a ser el hombre de su vida, como antes. No el amante, claro, pero sí el hombre. Era evidente que Marcel había recuperado su antiguo comedimiento, las nubes habían desaparecido de su rostro, y junto a la cortesía que tanto había encandilado a todos cuando era niño, había ahora una nueva madurez, una serena fuerza. Ya no era un vagabundo ni un truhán. Presidía la mesa todas las noches y dirigía la conversación, deleitando a veces a sus tías con su agudo ingenio, contándoles interesantes detalles de las noticias del día. Naturalmente ellas nunca leían los periódicos, consideraban que no era elegante que una dama leyera los periódicos, de modo que a sus ojos Marcel estaba poseído del aura del hombre que sabe del mundo. Así pues, a Marcel le sorprendió que cuando comenzaron a hablar de la temporada de ópera y de la presentación de Marie en público, no contaran con él. No había olvidado la sublime experiencia de la temporada anterior, y cuando sus tías se rieron de él, Marcel sintió un repentino y agudo dolor. —Pero si eres un niño —dijo tante Louisa risueña—, ¿qué sabes tú de la Ópera? Pero si todos los muchachos se duermen en la Opera, y las mujeres tienen que pellizcar a sus maridos para que se mantengan despiertos. —Pues yo quiero ir —insistió él. —Esto es una tontería —terció Cecile. Habían terminado de cenar y le hizo un gesto a Lisette para que retirara los platos—. Marcel adora la música. ¿Qué sabe Marie de música? —Tante Colette se echó a reír. —Cecile, a Marie tienen que verla, chère —explicó—. ¡Lo sabes perfectamente, mon Dieu! —Es demasiado joven para esas cosas —aseguró Cecile—. Si quieres ir, Marcel, estoy segura de que puede arreglarse. Monsieur Rudolphe se encargará de ello. —Cecile —dijo Louisa suavemente —, estamos hablando de Marie. Hay que hacerle un vestido y… —Siempre hablando y hablando de Marie. La vais a volver tonta con tantos encajes, tanto tafetán y tantas perlas. No había oído mayores tonterías en toda mi vida. —Entonces se inclinó y con los ojos entornados le preguntó a Marie—: ¿Tú quieres ir a la Ópera? ¿Es eso lo que quieres, todas estas tonterías? ¡Di! Marie se puso tensa, y al mirar a su madre se le subió el color a las mejillas. Marcel vio que era incapaz de hablar, aunque no apartaba la mirada, como solía hacer. Cuando por fin movió los labios para decir algo, Louisa la interrumpió: —No tiene que decidirlo ella, Cecile. Ya está todo dispuesto. —Luego bajó la voz para darle un tono de seriedad y añadió—: Cecile, las familias de bien jamás pasarían por alto la presentación en público de sus hijas. Deberías haber visto a Giselle Lermontant el año que cumplió los catorce, y a Gabriella Roget el año pasado. —No tienes por qué hablarme como si fuera una idiota —dijo Cecile fríamente—. No tenemos por qué hacer lo que hacen los demás. Para mí es dinero y tiempo perdido. —Pues a mí me parece que tú dispones de tiempo y de dinero de sobra —respondió Louisa. Colette, que había seguido la escena con la misma atención que Marcel, se inclinó hacia Marie y le pidió que fuera al dormitorio a por un vestido que había que arreglar. —Ve —murmuró—. Quiero hablar con tu madre. —Armáis mucho jaleo con esa niña —dijo Cecile cuando Marie se marchó en silencio—. La vais a volver loca. —Mamá, dudo que nadie pueda volver loca a Marie —comentó suavemente Marcel. —Piensa en tus amigos —dijo Cecile cortante—. Imagínate a Augustin Dumanoir pidiendo permiso para cortejar a Marie. ¡Y a Suzette Lermontant preguntando si Richard puede ir a la iglesia con ella! —Todos lo están pidiendo, y yo les he dicho que en la fiesta de cumpleaños, después de la Ópera… —terció Louisa. —¡No tenías derecho a decirles nada! —chilló Cecile. El silencio cayó sobre todos. Se había pasado de la habitual charla de sobremesa a una desagradable discusión. Colette miraba a Cecile con expresión de enfado. Louisa, sin embargo, prosiguió con tono paciente: —Algo tenía que decir, chère, ya que tú no estabas. Marie es la sensación de esta temporada, ¿es que no te das cuenta? Y Richard y los demás muchachos… —¡Pero qué tontería! Richard viene a esta casa a ver a Marcel, no a verla a ella. Marcel es su mejor amigo. Son amigos desde hace años. A Marie no le presta la menor atención, la tiene vista desde que era así de pequeña. —Mamá —intervino Marcel—, tal vez Marie ya es bastante mayor, a lo mejor le gustaría… —¡Marie, Marie, Marie! —Cecile se retorció las manos—. Deberías estar harto de tanto oír hablar de tu hermana, como si fuera una reina… Detesto que se hable de ella en la mesa. —Pues a mí me parece que detestas que se hable de ella en cualquier momento —dijo Colette en voz baja—. Me parece que no quieres hablar nunca de tu hija, ya sea su cumpleaños, la temporada de la Ópera o su primera comunión. A mí me parece… Cecile demudó el semblante. —Tú crees que puedes arreglar esos asuntos sin mi consentimiento, ¿verdad? —dijo con tono rabioso. —Alguien tiene que arreglarlos — replicó Colette. —Crees que puedes vestir y peinar a esa niña como si fuera una princesa y pasearla de un lado a otro para satisfacer tu propia vanidad, porque de eso se trata, de tu propia vanidad. Crees que puedes tratarla como si fuera una reina, mientras su hermano permanece en la sombra. Pues tienes que saber que no pienso permitirlo, no voy a seguir escuchándoos, me niego a ver a Marie emperejilada y exhibiéndose como un pavo real. Su hermano irá con ella a la Ópera y se sentará en la primera fila del palco, o de seguro que vuestra marioneta no irá. Las dos tías se quedaron en silencio. Colette fue la primera en levantarse. Se ciñó rápidamente el chal y se puso los guantes. Louisa murmuró algunas palabras sobre el tiempo y la probabilidad de lluvia y anunció que debían marcharse. —Mamá, yo no pretendía que hubiera una discusión —dijo Marcel—. A lo mejor puedo ir a la Ópera con Richard… Ya veremos. —Puedes venir con nosotras, cariño —terció Louisa—. Claro que puedes venir. Hemos reservado un palco entero, así que puedes estar con nosotras. —Se echó la capa por los hombros y se ajustó la capucha. Colette se había detenido en la puerta y miraba a Cecile con la misma expresión sombría que había mostrado durante toda la conversación. —Estás celosa de tu hija —dijo de pronto. Todas las cabezas se volvieron hacia ella. Marcel se quedó de piedra —. Estás celosa de ella. Has estado celosa de ella desde el día que nació. Cecile se levantó, haciendo tambalear las tazas de café. —¡Cómo te atreves a decir eso en mi propia casa! —Eres una madre desnaturalizada —sentenció Colette. Se dio la vuelta y se marchó. Cecile, en un paroxismo de furia, se giró de espaldas. Marcel la envolvió suavemente en sus brazos. —Siéntate, mamá. Esto no es más que una discusión. Siéntate. Cecile temblaba. Forcejeó para sacar el pañuelo y se lo llevó a la nariz. Se acomodó de nuevo en la silla y cogió a Marcel de las solapas para que se sentara frente a ella. —Voy a aclarar las cosas con monsieur Philippe —dijo en voz baja y ahogada—. Le explicaré que estaba perturbada cuando le escribí la nota, que le echaba mucho de menos. Él lo comprenderá. Entre él y yo pasan muchas cosas, no te lo puedes imaginar. —Esbozó una forzada sonrisa mientras le acariciaba la solapa con la mano—. Nadie lo sabe, sólo lo sabe la mujer que está a solas con su hombre. Todo saldrá bien. —Hablaba deprisa, con un tono algo agitado, y ahora le agarraba las solapas con las dos manos—. ¿Sabes? Una vez monsieur Philippe me dijo que había escrito cartas para ti, cartas dirigidas a caballeros de París que él conocía, cartas de presentación, para que fueras recibido. ¿Sabes una cosa? Cuando te vi en la cuna, la primera vez que me dejaron verte, hice un juramento y se lo conté a monsieur Philippe. Él me hizo una promesa. Te juro que nadie va a romper esa promesa. —Mamá. —Marcel le cogió las manos con fuerza y se las puso sobre la mesa—. No tienes que preocuparte. Yo no estoy a la sombra de Marie. Cecile soltó un suspiro y se pasó la mano sobre el tenso pelo de la sien como si quisiera desprenderse de un hondo dolor. —Mamá, yo ni siquiera pienso en ella, y me avergüenza decirlo. La he descuidado. Todos la hemos descuidado. Ni siquiera se me había ocurrido que los muchachos querrían cortejarla, hasta que Richard… Sólo tante Louisa y tante Colette se dedican a ella, y tampoco demasiado. Mira, cuando pienso en madame Celestina con la estúpida de Gabriella… —Soltó una carcajada—. Y Dolly Rose… cómo la exhibía su madre. Nunca llevaba dos veces el mismo vestido. Cecile lo abrazó, pasándole la mano por la nuca. Le acarició el pelo, la mejilla. —Todo es vanidad —dijo—. Ninguna de ellas ha tenido hijos y ahora quieren hacer como si Marie fuera su hija. Será un placer para ellas exhibirla en ese palco… —Cecile le dio un beso. —¿Y por qué no, mamá? ¿Qué tiene de malo? A veces Marie me da pena. Tengo la sensación de que nada de esto la hace feliz. A veces tengo la horrible sensación de que Marie no ha sido nunca feliz. Cecile se quedó quieta, mirándole a los ojos como buscando algo en ellos. Luego se apartó, sacudiendo la cabeza, pero le cogió las manos. De nuevo esbozó aquella extraña sonrisa, con un rictus en las comisuras de los labios. —¡Es que no entiendes que tu hermana es hermosa! —exclamó con voz grave y ácida, impropia de ella. Tenía los labios fruncidos en una mueca, y su rostro parecía malvado; había perdido toda semejanza con la mujer que Marcel conocía—. Todas las cabezas se giran cuando pasa tu hermana, ¿es que no lo ves? —siseó—. Tu hermana es de esas mujeres que vuelven locos a los hombres. —Marcel se estaba asustando. Había veneno en los ojos y en la voz de Cecile—. Tu hermana siempre… en todas partes… en todo momento… ha pasado por blanca. Marcel bajó los ojos, con la vista nublada. Las palabras de Cecile resonaban en sus oídos como si hubiera estado sumido en sus ensoñaciones y sólo al final hubieran logrado penetrar en su mente. Pero Marcel no estaba soñando. —Bueno —murmuró con suavidad, mirándose la mano. Cecile le estaba clavando las uñas sin darse cuenta, y Marcel comenzaba a sentir un agudo dolor—. Así son las cosas, mamá —le dijo, encogiéndose de hombros—. Así son las cosas. —Sientes lástima por Marie, ¿verdad? —susurró ella con los dientes desnudos y los ojos monstruosamente grandes—. Tu hermana tendrá todo lo que quiera en la vida. Lisette, en la cocina, pasó la plancha que acababa de sacar del fuego sobre una sábana blanca. El aire caliente envolvió a Marcel al abrir la puerta. —¡Que no entre el frío! —le reprendió Lisette—. Vuelva a dejar la puerta como estaba, michie. —¿Está aquí Marie? —preguntó él. Lisette se lo quedó mirando un instante. Marcel estaba a punto de impacientarse cuando vio a Marie en la pequeña habitación donde dormían Zazu y Lisette. Estaba sentada en la estrecha cama de Lisette. Detrás de ella chisporroteaban las velas, que arrojaban una fantasmagórica luz sobre la pared donde Lisette colgaba sus imágenes sagradas junto a una estatuilla mal pintada de la Virgen que se alzaba sobre el altar formado por dos libros viejos. Marie llevaba un vestido de invierno de lana azul, de cuello alto, adornado únicamente por un pequeño camafeo. En sus largas manos blancas no llevaba anillos ni brazaletes. Se había soltado el pelo que le caía sobre los hombros, fundiéndose con las sombras que la rodeaban, de modo que su rostro, con el ligero rubor de las mejillas, parecía casi luminoso, como el de una virgen de mármol en la iglesia, o más bien como el rostro afligido de la Dolorosa tras su tenue velo, llorando entre los lirios por Jesucristo muerto. Marie se giró despacio, tímida, y miró a su hermano que estaba en la puerta. Sus labios, jamás pintados, eran de un rosa intenso. Al ver a Marcel allí parado, sin hablar, con el ceño fruncido y los ojos azules muy abiertos, como sorprendidos, Marie se asustó. —¿Qué pasa? —quiso saber él. Marcel movió la cabeza. —¡Yo no voy si no vas tú! —susurró Marie—. ¡No pienso ir! —Yo iré también —dijo él sentándose a su lado—. Iremos los dos juntos con tante Louisa y tante Colette. —Hablaba despacio, serenamente—. Te iré contando lo que cantan los artistas, para que disfrutes de todo. Será una noche muy especial. Te lo pasarás muy bien. Te lo pasarás estupendamente. —II— P ronto se inauguró la Ópera. Las tías no tardaron en serenar los agitados sentimientos de Cecile mediante una serie de gestos rituales, de modo que en la casa bullían las conversaciones sobre vestidos, la tela perfecta y el color perfecto, la elección de las joyas. Marie, herida y recelosa desde la última discusión, se sorprendía una y otra vez cuando al darse la vuelta encontraba fijos en ella los atentos ojos de su hermano. La sorprendía sobremanera que se acercara a menudo a besarla, que por las tardes se sentara a su lado junto al fuego. En las semanas siguientes, más de una vez la llamó él al garçonnière convenciéndola para que se dedicara a su costura en aquellas habitaciones, más pequeñas y más cálidas. Era algo más que su antiguo sentido de la protección. Algo que Marie no conocía o no comprendía del todo los había acercado, y en aquellas largas tardes, mientras ella movía arriba y abajo la aguja y él volvía las páginas de un libro, había estado a punto, de confesarle su amor por Richard Lermontant. Pero lo que ella más apreciaba era ese vínculo silencioso. Las palabras nunca la satisfacían, y ahora la unía a Marcel algo más profundo, más hermoso. Y el hecho de que Marcel fuera a estar con ella esa espantosa noche de ópera en la que la iban a exhibir como una muñeca en un escaparate, le daba una nueva paz de espíritu. Pero a medida que se acercaba el día señalado, los sucesos conspiraron para separarlos; la Ópera estaba lejos de los pensamientos de Marcel. Todo tenía que ver con el esclavo Bubbles, que Christophe Mercier había alquilado en septiembre a la desacreditada Dolly Rose. Marcel no sabía a ciencia cierta si Christophe deseaba realmente tener a Bubbles o a cualquier otro esclavo a su servicio pues sus escasos comentarios sobre el tema hablaban de abolición o evidenciaban disgusto. Pero Dolly le había dado a Bubbles tal paliza un domingo que el muchacho se había presentado ante Christophe con cardenales en la cara y la camisa destrozada y llena de sangre. Dolly le había quitado sus herramientas de afinar arguyendo que él se había quedado con unos pendientes. Christophe, furioso, le había escrito una cáustica carta en la que adjuntó unos dólares para el alquiler del esclavo. Nadie había visto por supuesto que Christophe y Dolly intercambiaran ni una palabra desde lo sucedido tras la muerte del inglés. A partir de entonces Bubbles se convirtió en el devoto sirviente de Christophe, y no había duda de que era devoto de veras. Si alguien le oyó alguna vez quejarse por algo fue por las herramientas de afinar que Dolly tenía requisadas en su piso. Pronto se operó tal transformación en Bubbles que la gente que no se había fijado antes en él se lo quedaba mirando ahora por la calle. Siempre había tenido un aspecto sorprendente. Era delgado y nervudo, y tan negro que su piel arrojaba destellos azules. Sus ojos pequeños y amarillentos bajo un ceño siempre pensativo le conferían una expresión sabia y sombría que no rompía el más mínimo gesto de su boca fina y ancha. Parecía un auténtico mono. Pero esto requiere cierta explicación. Lo cierto es que no había en él nada cómico ni grotesco. Miraba como miran los monos cuando no están haciendo el payaso con un organillero o cuando no son meros dibujos de una historieta cómica. Los monos tienen rostros inteligentes y parecen meditabundos cuando examinan las cosas atentamente con sus alargadas manos negras, y a menudo fruncen el ceño como sumidos en profundos pensamientos. Bubbles tenía esa mirada, y como suele ser el caso en los seres humanos, eso significaba una profundidad espiritual de la que los monos carecen, obviamente. Era ese tipo de muchacho negro cuya extraordinaria belleza resultaba tan extraña al modelo caucasiano que los brutales traficantes de esclavos le habrían llamado «mono negro», y los niños más pequeños, a los que todavía no les han dicho lo que tienen que pensar, le habrían visto como un exquisito felino. Tenía la piel fina como unos guantes viejos de cabritilla, el pelo lanoso y rizado en la cabeza perfectamente redonda, y se deslizaba como un bailarín por las calles y las habitaciones, con las manos tan yertas que parecían demasiado pesadas para sus estrechas muñecas. Bajo la protección de Christophe había adquirido una nueva distinción, la de los abrigos y chalecos parisinos, las camisas de lino y las botas nuevas. Y nadie sabía, excepto Marcel, que la mayoría de estas ropas procedían del viejo baúl del inglés. La familia inglesa de Michael Larson-Roberts no había reclamado sus efectos personales. De manera que Bubbles, delgado y alto como había sido el inglés, iba tras Juliet al mercado vestido de algodón negro y lino irlandés, con el donaire del valet par excellence. Todos admiraban a Christophe por eso, igual que abominaban de Dolly por su crueldad y por no devolver las herramientas de afinar. Es decir, todos admiraban a Christophe, es decir, hasta el lunes anterior a la Ópera, cuando Bubbles apareció sentado en la última fila de la clase con lápiz y papel en sus manos arácnidas. ¡Nadie admiró entonces a Christophe! Fantin Roget fue el primero en marcharse bruscamente al mediodía, sin esperar siquiera el final de las clases. Al día siguiente llegó una carta de su madre ofreciendo una vaga excusa por el cambio de planes de su hijo, acompañada en el mismo correo por otras tres misivas de renuncia. El miércoles habían desaparecido todos los estudiantes más modestos, y Augustin Dumanoir, al ver a Bubbles sentado de nuevo en clase con el lápiz en la mano, quiso hablar en privado con Christophe en el pasillo. —Todo esto es una tontería. —La voz de Christophe apenas era audible en el aula—. ¿Qué daño puede hacer alguien sentado al final de la clase? —No pasará nada —se apresuró a susurrar Marcel a Richard—. La gente se acostumbrará. Todo irá bien. —Pero se quedó petrificado al ver la extraña expresión de Richard. Dumanoir dejó la clase al mediodía. Esa noche, Rudolphe, que se había enterado de lo ocurrido por los padres de otros alumnos, insistió en que su hijo se quedara en casa, pese a su manifiesta indignación. El viernes, un día antes de la Ópera, Christophe se sorprendió al encontrarse a las ocho en punto ante un aula vacía. Marcel, después de un agotadora noche de discusiones con su madre y sus tías, estaba sentado sombríamente junto al fuego en la sala de lecturas y no se molestó siquiera en ir a su mesa. Bubbles estaba en la mesa redonda. Su rostro enjuto parecía el de un santo medieval, con la tristeza tallada en él. Fue el primero en entrar en silencio en la clase y sentarse en su sitio, en la última fila. Desde el lugar donde estaba, Marcel veía claramente a Christophe. Éste miró su reloj, luego el reloj de la pared, y después la pequeña pila de cartas que le habían entregado en mano. Su rostro mostró entonces la expresión de un niño brutalmente humillado. Se dejó caer en su sillón y se quedó mirando los pupitres vacíos como si no pudiera creer lo que veían sus ojos. Por fin Marcel se levantó, atravesó las puertas dobles y recorrió despacio el pasillo central. —¡Maldita sea! —musitó Christophe —. ¡Malditos burgueses asquerosos! — Se pasó las manos por el pelo. Marcel se apoyó en la pared, con los brazos cruzados. —¡Conseguiré alumnos nuevos! —le dijo Christophe. —No vendrán —respondió Marcel. —Y cuando los otros vean que el aula está llena otra vez, volverán. —No volverán nunca. Christophe lo miró ceñudo. —A menos que saques a Bubbles de la clase. —¡Pero esto es una locura! ¿Qué daño hace? —Sin esperar la respuesta de Marcel miró la oscura silueta del esclavo en el último rincón de la sala y le dijo suavemente que fuera al piso de arriba. —Yo soy su amo —dijo Christophe en cuanto los pasos de Bubbles se desvanecieron en la escalera—. Y puesto que soy su amo, la ley me permite decidir si quiero que sea educado. —Quizá te lo permita la ley, Christophe, pero los padres de los otros chicos nunca lo permitirán. —¿Y tú por qué sigues aquí, Marcel? —¡Christophe! —replicó Marcel ofendido. Pero el dolor que reflejaban los ojos de Christophe era más de lo que podía soportar. Pasaron así una media hora. Christophe mascullaba de vez en cuando entre dientes mientras paseaba por la sala. Por fin Marcel dijo con voz queda: —Christophe, ¿recuerdas el día que nos enseñaste el tapiz? —Era un pequeño tapiz persa, un tesoro que Christophe había bajado de su habitación. Toda la clase quedó maravillada ante los intrincados medallones y las flores de vistosos colores. Christophe los sorprendió más aún al contarles que el tapiz había sido confeccionado para el suelo de tierra de una tienda—. Nos dijiste que la clave para comprender este mundo era darse cuenta de que estaba formado por miles de culturas diferentes, muchas totalmente extrañas entre sí, de modo que ningún código de hermandad ni ningún criterio artístico sería aceptado nunca por todos los hombres —le dijo Marcel—. ¿Te acuerdas? Bueno, pues ésta es nuestra cultura, Christophe, y si la ignoras o intentas arremeter ciegamente contra ella, no lograrás más que destruir la escuela. —Marcel, no hay ni uno solo de nosotros —estalló Christophe—, ni uno solo, que no descienda de esclavos. Que yo sepa, a estas costas no vino voluntariamente ningún clan de aristócratas africanos. —Chris, no me hagas defender a gente a la que no admiro. Si no echas a Bubbles de la clase, te quedarás sin escuela. En ese momento Christophe fijó en Marcel una mirada tan asesina que el muchacho retrocedió y apoyó la frente en el umbral de la puerta. —Ve a ver a monsieur Rudolphe — prosiguió Marcel—. Dile que has echado a Bubbles. Si él manda a Richard de nuevo a la escuela, los otros harán lo mismo. Ve a ver a Celestina. Si ella vuelve a enviar a Fantin, los demás cuarterones la imitarán. Cinco minutos más tarde, caminando a toda prisa, Christophe y Marcel habían llegado a la funeraria de los Lermontant. Rudolphe, que acababa de mostrar una serie de velos y rollos de fustán a una anciana blanca, se tomó su tiempo para despedir a su cliente. El sol del invierno brillaba en las ventanas y caía irreverente sobre el crespón doblado y los objetos de duelo expuestos. —¿En qué puedo ayudarte, Christophe? —preguntó como si no hubiera pasado nada. Le señaló una silla con un gesto e ignoró totalmente a Marcel. —Sabes muy bien por qué estoy aquí, Rudolphe. ¡Mi clase está vacía! ¡Mis alumnos se han marchado! —Deberías saberlo, Christophe. — Rudolphe abandonó de inmediato su pose. —Tú eres un líder en esta comunidad. Si no hubieras retirado a Richard, no se habría producido ninguna desbandada. —Oh, no, Christophe, te aseguro hay ciertas cuestiones en las que nadie transigirá, haga yo lo que haga. Pero no quiero llamarte a error. Hay algunas barreras que yo mismo no tengo intención de traspasar. Has metido a un esclavo en tu clase, lo has sentado con mi hijo y los amigos de mi hijo… —¡Porque quería aprender! Quería llegar a ser algo en la vida… —Christophe, puede que eso conmueva en París, pero no aquí. —¿Me estás diciendo que no crees que el muchacho deba aprender? Imagina que un blanco llamado Lermontant hubiera adoptado esa actitud hacia cierto famoso esclavo llamado Jean Baptiste. —No me malinterpretes —dijo Rudolphe—. Yo mismo he enseñado a leer y a escribir a mis aprendices negros en esta misma mesa, les he enseñado contabilidad y administración para que cuando consigan la libertad puedan ganarse la vida. He liberado a dos de mis esclavos, y los dos me han pagado con su propio trabajo gracias a lo que aprendieron en esta empresa. Enseña a ese muchacho en privado y todos te respetarán por ello. Dale la educación que quieras, pero no lo sientes en la misma clase con nuestros hijos. ¿Es que no te das cuenta de lo que está en juego? ¿Es que no te das cuenta en qué época vivimos? —¡Lo que sí me doy cuenta es de que eres un fanático y un hipócrita! —¡Monsieur, nadie ha abusado jamás de mi paciencia como usted! — Rudolphe se levantó de pronto y echó a andar hacia la puerta. Marcel tenía miedo. Estaba a punto de salir tras él, pensando que Rudolphe se marchaba furioso, pero monsieur Lermontant se limitó a señalar al otro lado del cristal. —¡Mira! —dijo a Christophe—. ¿Ves a esos hombres que están arreglando la acera? —Claro que los veo, no estoy ciego. —Pues entonces te darás cuenta de que son inmigrantes irlandeses, y que vayas donde vayas encontrarás inmigrantes irlandeses arreglando las aceras, cavando canales, sirviendo las mesas de los grandes restaurantes, trabajando en los hoteles. Irlandeses, yanquis o anglosajones en general. ¿Y recuerdas quién servía aquí las mesas y conducía las carretas cuando te marchaste? Nuestra gente, gens de couleur, las honradas y trabajadoras gens de couleur a quienes las interminables oleadas de irlandeses han quitado el trabajo. También a mí me quitarían el trabajo si pudieran. Si tuvieran el capital y la inteligencia necesaria abrirían una funeraria al lado de ésta y me quitarían a mis clientes blancos, y a los de color también. ¿Y sabes lo que somos para esos yanquis, Christophe? ¿Sabes lo que dicen de nosotros los capataces de los equipos de construcción y los gerentes de los grandes hoteles? Pues que somos negros, libres o no, y que ellos son blancos, que somos como esclavos, y nuestro trabajo debe ser suyo. Somos una ofensa para ellos, Christophe, y aprovecharán cualquier ocasión para arrojarnos de nuevo al cenagal de la pobreza y la miseria del que muchos de nosotros procedemos. —¿Qué tiene eso que ver con un puñado de muchachos ricos que han nacido con cucharas de plata en la boca? ¡Estamos hablando de una elite de couleur! —No. Estamos hablando de una casta, Christophe, una casta que se ha ganado su precario puesto en este cenagal corrupto declarando una y otra vez que está compuesta de hombres que son mejores y distintos a los esclavos. Hemos conseguido el respeto insistiendo en lo que somos: hombres con propiedades, hombres de bien, hombres con educación. Pero si bebemos con esclavos, nos casamos con esclavos, recibimos a esclavos en nuestros salones, en nuestros comedores o en nuestras aulas, entonces nos tratarán como si fuéramos como ellos. Y todo lo que hemos conseguido desde que Nueva Orleans era un fuerte en el río, todo, se habrá perdido. —Lo que dices es injusto. Es lógico, práctico, pero es injusto —afirmó Christophe—. Ese muchacho forma parte de nosotros. —No. —Rudolphe movió la cabeza —. Es un esclavo. Christophe suspiró. —Has ganado, Rudolphe —dijo—. Esperaba palabras pomposas, esperaba que me hablaras de una innata superioridad, de sangre blanca. Pero no eres tan estúpido. Eres Maquiavelo disfrazado de tendero. Has empleado palabras mejores. Rudolphe alzó las cejas con gesto pensativo. Christophe se levantó y abrió bruscamente la puerta sin pronunciar palabra. —Te considero casi un hijo, Christophe. —Rudolphe le puso la mano en el hombro—. Saca a ese muchacho de la clase y yo haré que se sepa que has cometido un error de juicio, simplemente. Yo mismo llamaré a los LeMond y a los LeCompte. En cuanto Christophe llegó al aula escribió una nota advirtiendo que las clases se reanudarían al día siguiente con una sesión especial, y la puso en la puerta. Luego redactó una breve carta que entregó a Marcel. —Ya me has hecho muchos favores, pero te voy a pedir uno más. Llévale esto a tu buen amigo Rudolphe Lermontant. —Muy bien, ¿pero estarás aquí cuando vuelva? Christophe movió la cabeza. —Tengo que ir a ver a Celestina — dijo con una sonrisa amarga—. Y al viejo Brisson, el bodeguero, y a algunos otros. Luego quiero estar un rato con Bubbles para explicarle todo esto. —Lo comprenderá. —No. No puede ni imaginar que le estén prestando tanta atención ni que a nadie le importa si está vivo o no lo está, si acude a una clase o no. Y luego quiero estar solo. Hoy no soy buena compañía para nadie. —Miró a Marcel —. No te preocupes. He decidido que voy a comprometerme, y no vacilaré. Ya lo he hecho antes. Ahora, vete. Marcel no le había visto aquella expresión en la cara desde la muerte del inglés. Esa noche llamó tres veces a la puerta de la casa sin resultado. Pero la mañana anterior a la noche de apertura de la Ópera, el aula, sin Bubbles, estaba tan llena como antes. Las primeras lecciones fueron frías, brillantes pero sin una chispa de pasión. Sólo hacia el mediodía recuperó Christophe su habitual optimismo. A medida que transcurría el día, Marcel se fue poniendo más nervioso, temiendo que Christophe culminara la jornada con alguna amarga denuncia, pero a las cuatro los despachó a todos sin ningún discurso extraordinario. Los estudiantes se quedaron allí apiñados durante una hora, hablando animada y afectuosamente de todo tipo de insignificancias, como si quisieran que su maestro supiera de su devoción (ahora que había dado su brazo a torcer). Marcel notó que Christophe vivía aquello con evidente tensión. En cuanto la escuela quedó vacía, Christophe entró en la sala de lectura y sacó su botella de whisky, sin importarle que Marcel estuviera junto al fuego. La puso en la mesa redonda, apartó furioso los periódicos y se sirvió un vaso. —No lo hagas, Chris —dijo Marcel después de que Christophe se bebiera dos vasos de whisky como si fuera agua. —Ahora estoy en la intimidad de mi casa, aquí puedo predicar la sedición y la abolición todo lo que quiera, y también me puedo emborrachar. —Esta noche hay ópera, Christophe. Una vez me dijiste que para seguir cuerdo necesitabas la ópera. —Sólo un criollo pensaría en la ópera en un momento como éste — replicó Christophe mientras se servía otro vaso. Se arrellanó entonces en su silla, evidentemente calmado por los dos vasos de whisky que ya se había tomado—. Pero iré a la Ópera —dijo—. Mi alma estará en el infierno, pero yo estaré en la Ópera. —¿Borracho? —preguntó Marcel—. Christophe, la gente te observará, todos estarán pendientes de cualquier gesto tuyo y estarán buscando la menor oportunidad para hacer un gesto ellos también… —Vete a casa —dijo Christophe con cansancio—. Ya te he dicho que iré. — Se sacó del bolsillo, sin histrionismo, una nota arrugada, hizo con ella una bola y se la tiró a Marcel. Estaba escrita con grandes letras infantiles: MICHIE, SÓLO SOY UN PROBLEMA PARA USTED. VUELVO CON M. ROSE. AFECTUOSAMENTE, B. Marcel se la quedó mañana anterior, en esa había deletreado para palabra «afectuosamente», mirando. La misma sala, Bubbles la sin imaginar sus intenciones. —Volverá —dijo—. Ya se ha escapado antes, y se escapará otra vez. Además, Dolly Rose jamás ha podido mantener a ningún esclavo. Negros más duros que Bubbles preferirían limpiar las cunetas antes que quedarse con ella. Pero Christophe siguió bebiendo whisky sin decir nada. De pronto los dos se levantaron al oír un golpe en la puerta, seguido de un impaciente golpeteo de algo metálico contra el cristal. Entonces se abrió la puerta con un chasquido y al otro lado del aula desierta Marcel vio la figura de Dolly Rose. Llevaba un vestido lila y una capa negra sobre los hombros, la cabeza descubierta y las mejillas sonrojadas por el frío. Christophe la vio también pero no se movió. Se limitó a arrellanarse en su silla junto a la mesa, observándola a través de las puertas dobles. —¡Chrisssstophe! —entonó ella suavemente, moviéndose con agilidad entre los pupitres. No sabía que la observaban y parecía gozar de estar a solas en la enorme sala. Con una serie de piruetas se puso detrás del atril y de pronto, con un gesto tan auténtico que resultó sorprendente, agachó la cabeza y se la cogió con las manos. Cuando levantó la vista, su voz tenía un tono dramático, como si se encontrara ante una nutrida audiencia. —Randolphe, Randolphe, mátame, porque si no puedo estar con Antonio no deseo la vida —gritó—. ¡Mata a tu adorada Charlotte! Porque si Antonio no puede poseerla, sólo la muerte la poseerá. —Se aferró entonces el cuello y comenzó a apretar, como si sus propias manos la estrangularan, y al mismo tiempo bramó con grave y falsa voz masculina—: ¡Sí, muere, Charlotte! ¡Muere! Pero no porque quieras irte con Antonio, sino porque eres la heroína de una mala novela. —Entonces Dolly cayó «muerta» sobre el atril. Marcel apenas podía contener la risa. —¡Ya está bien, Dolly! —le dijo Christophe, pero también en sus labios asomaba un amago de sonrisa. Ella levantó la cabeza lentamente y lo miró de reojo. Atravesó el pasillo central, admirando los grabados y los mapas de las paredes y el gran globo terráqueo de la esquina, y luego entró en la sala de lectura, momento en el que Marcel se levantó de mala gana. —Bonjour, Ojos Azules —le dijo ella con un guiño. Tenía el rostro radiante, sin las viejas sombras, con los labios pintados de un rojo seductor. De pronto se puso seria y se volvió hacia Christophe, que no se había levantado —. ¿Hacemos las paces? —Vete al infierno —replicó él. —Quieres a tu negrito, ¿verdad? — Se le estremeció la tierna piel bajo los ojos. Era tan hermosa que Marcel olvidó los reproches. Todo lo que se decía sobre «el declive de su belleza» era puro rencor. Marcel bajó la vista circunspecto. —Sí —suspiró Christophe. —Pues entonces llévame esta noche a la Ópera. Christophe se la quedó mirando con ojos duros y suspicaces. —Voy a acompañar a mi madre, pero gracias, madame, usted me honra —dijo. —A tu madre. ¡Qué entrañable! — replicó Dolly con una teatral inclinación de cabeza—. ¡Vaya! Y yo que creía que ibas a llevar a Bubbles… —rió—. Como estás tan encantado con él… El rostro de Christophe se ensombreció de furia y una vena se le hinchó en la sien. —Fuera de mi casa, Dolly. Dolly se acercó a la mesa y, justo cuando Christophe iba a coger el whisky, le arrebató el vaso y echó un trago. —Hmm… Debes de ser un maestro muy rico. —Dolly se pasó la lengua por los labios. Marcel apartó la vista de nuevo, pero sólo un instante—. ¿O es que te lo ha dejado tu amigo inglés? Una chispa de profunda emoción le brillaba en los ojos. Su piel de color café au lait era tan clara y cremosa que parecía la mismísima encarnación de la seducción, de algo peligroso e incontrolable imposible de explicar. A Marcel le disgustaban estos pensamientos. Intentó recordar quién era Dolly. En su casa se celebraban fiestas nocturnas a las que acudía un tropel de hombres blancos. —Llévame a la Ópera —dijo muy seria. Christophe frunció el ceño. —Madame, está usted loca. —Últimamente hago lo que me place —contestó ella bastante circunspecta. Se puso entonces a pasear por la habitación, vacilante, y luego comenzó a juguetear con los dedos en el respaldo del sillón. Dedicó a Marcel una súbita y radiante sonrisa antes de proseguir—. Ya no pertenezco a nadie, Christophe, nadie me dice a quién puedo ver y a quién no. Soy dueña y señora de mi propia casa. Hago lo que me place. —No conmigo. —Christophe movió la cabeza. —¿Ni siquiera por Bubbles? Marcel se volvió hacia la ventana. Dolly era una especie de Circe. Si Christophe aparecía con ella sería el fin. Los hombres blancos de la platea no harían el menor caso, tal vez, pero toda la comunidad de color lo vería. —¿Qué es lo que quieres, Dolly? — suspiró Christophe—. ¡Qué es lo que quieres! La fachada de Dolly pareció venirse abajo. Marcel vio el involuntario gesto lloroso de sus labios, la chispa en sus ojos. Dolly se sentó en la silla que había frente a Christophe, se sacó un papel del manguito y se lo tendió. Una mirada sobre el hombro de Christophe le dijo a Marcel que era el título de propiedad del esclavo. —Vendido a Christophe Mercier por un dólar —dijo Dolly—. El esclavo Bubbles, senegalés. ¿Qué te parece? Venga, cógelo. Christophe estudió con suspicacia el papel. Luego lo dobló, se sacó un dólar de plata del bolsillo y se lo puso a Dolly en la mano. Una sonrisa maquiavélica animó el rostro de ella. —¡Christophe es dueño de un esclavo! —entonó de pronto. Se levantó de un salto—. ¡Christophe es dueño de un esclavo! —¡Pienso dejarle libre! —gruñó Christophe. —No puedes dejarle libre. Tiene catorce años, sin ninguna educación, y ha estado en la prisión de París siete veces. Jamás aceptarán tu petición, aunque tuvieras el dinero para pagar su fianza. No, cher Christophe, eres su amo. —Dolly retrocedió hacia la puerta con una risa ronca. —Dios mío —suspiró Christophe. —Christophe es dueño de un esclavo, Christophe es dueño de un esclavo —cantaba Dolly mientras daba vueltas por el aula. De pronto se detuvo a medio camino de la puerta—. No me lleves a la Ópera si no quieres —le dijo fríamente. Luego añadió en voz baja y burlona, fingiendo—: Todos tus secretos están a salvo conmigo. —¡Fuera de mi casa! —estalló Christophe. Aferraba con la mano el papel, arrugándolo casi—. Y quiero las herramientas de afinar —dijo con desdén—. Las quiero ahora mismo. —Están debajo de mi cama — replicó ella con voz seca, como ardiendo de emoción—. ¿Sabes lo que tienes que hacer para conseguirlas? ¿Te lo puedes imaginar? Seguramente lo habrás leído en los libros. —¡Fuera de aquí! —Christophe se levantó, dándole un golpe a la mesa. Ella retrocedió un paso, casi asustada y moviendo la cabeza. Estaba al borde de las lágrimas. Christophe no se movió, como si no se fiara de sí mismo. —¡Ojalá el capitán Hamilton te hubiera matado! —La voz de Dolly resonó en toda la sala. —¡Sí, ojalá! —replicó Christophe —. ¡Ojalá! Pero Dolly ya se había dado la vuelta y, con un portazo, desapareció. Christophe se dejó caer en la silla e inclinó la botella sobre el vaso. —Christophe… —Marcel agarró el cuello de la botella—. No lo hagas. No dejes que Dolly… Ella no es más que… —¡No te atrevas a insinuarlo siquiera! —le siseó Christophe furioso. Le arrebató la botella y se levantó, mirándole a los ojos—. No digas ni una palabra sobre ella. Tú y tus miserables amigos burgueses no hacéis más que darme vuestra opinión de burgueses sobre todo: esclavos, modales, moral, mujeres. ¡No me interesa vuestra opinión! ¡Ella vale mucho más que cualquiera de vosotros, hijos indolentes de plantadores y tenderos! —Se detuvo, con la boca abierta. Marcel estaba tan herido que le brotaron las lágrimas. Se apartó de la mesa, con los puños apretados, se dio la vuelta y se encaminó temblando hacia la puerta. —¡No te vayas, Marcel! —exclamó Christophe—. No te vayas, por favor. No te vayas. Al volverse, Marcel le vio de pie junto a la mesa, con un semblante tan desamparado como el de un niño. —Lo siento —dijo con sencillez, sin orgullo—. No sé por qué te he dicho eso, sobre todo a ti. No lo decía en serio, Marcel. Marcel se frotó la boca con el dorso de la mano. En ese momento no habría podido negarle nada a Christophe. Pero aun así estaba herido. —¿Pero por qué la defiendes, Christophe? —preguntó. —Hay cosas que tú no sabes. —Se detuvo entonces, aguantando con sus ojos castaños la mirada de Marcel. El muchacho tuvo un súbito presentimiento. Era como si Christophe intentara hacerle comprender algo, algo que estaba más allá de las palabras. Marcel tuvo miedo. Pero Christophe apartó la mirada, y cuando prosiguió parecía que estuviera hablando consigo mismo. —Yo hice daño a Dolly —dijo—. Ella esperaba algo de mí, algo que no pude darle. —Luego añadió en voz baja —: La decepcioné. —¡Eso quiere decir que no la querías! —replicó Marcel—. Y si la hubieras querido, ella te habría hecho daño a ti. —¿Eso crees? —Christophe le miraba fijamente. —¡Es una persona detestable! — insistió Marcel. —Y yo también. —¡No me lo creo! —dijo Marcel con voz rota—. No me lo creo, como no me creo que todos somos… hijos indolentes de plantadores y todo eso que nos has llamado. No me creo nada de lo que digas hoy. ¡No deberías decir nada más! En los ojos de Christophe brilló una chispa. Le dio un lento trago al whisky. —Tú eres mi mejor alumno, Marcel —dijo—. Tú significas muchísimo para mí. —Entonces no me decepciones, Christophe. ¡Y menos por Dolly Rose! Christophe dio un respingo. Se quedó quieto un momento y luego, procurando no hacer ningún ruido, guardó la botella de whisky y miró serenamente a Marcel. —Nos veremos esta noche —dijo con voz grave, sin ironía—. Y mañana y al otro y al otro… estaré aquí. —III— P ocas horas después Marcel entraba en el salón de su casa vestido para la Ópera, con la capa de sarga sobre los hombros y los guantes blancos en la mano. No estaba de humor y no recordaba la pasión por la música que había oído el año anterior. La imagen de Dolly Rose dando vueltas entre el aleteo de sus faldas por el aula vacía le obsesionaba por razones que no acababa de comprender. Ahora sólo pensaba en su deber para con Marie. Sus tías revoloteaban por allí, ayudando a Lisette en todos los preparativos mientras Cecile permanecía tranquilamente sentada junto al fuego. Marcel, con un coñac en la mano y un puro recién encendido, alzó los ojos y vio inesperadamente a una mujer desconocida que salía del dormitorio. Se ruborizó avergonzado al darse cuenta de que era su hermana Marie, y en ese momento, olvidándolo todo, se levantó con un movimiento inconsciente. Marie llevaba el pelo recogido hacia arriba, dejando la frente despejada, para caer en suaves ondas a cada lado de la cara antes de retroceder hacia la corona de trenzas de la nuca. Lisette le había adornado las trenzas con exquisitas perlas, perlas que también danzaban en los pendientes. Los apretados frunces del vestido verde esmeralda se hundían para mostrar por primera vez la generosa curva de sus pechos de piel inmaculada —una piel embellecida por la iridiscencia del moaré—, tan fina y suave como la de sus brazos desnudos. Marcel se quedó sin aliento. Marie era una visión, con el exceso de ornamento propio de una diosa. Pero cuando ella alzó la vista, Marcel advirtió que sus auténticas joyas eran sus ojos. Se sintió henchido de orgullo y experimentó por ella tal arrebato de amor y ternura que se le llenaron los ojos de lágrimas. Se olvidó de Dolly, se olvidó de Christophe, se olvidó del mundo entero. Marie le tendió la mano y él se acercó al tiempo que Lisette traía la capa de terciopelo. —Madeimoselle —le dijo—, permítame besarle la mano. Cuando se acomodaron en el palco de la Ópera, Marcel constató que todas las cabezas se volvían y sintió una palpitante excitación, un inmenso júbilo que no pudo ocultar. Casi se notaban físicamente las miradas sobre su hermana, que parecían dar un nuevo resplandor a sus mejillas. Y mientras ella miraba por primera vez el espectáculo que la rodeaba —la amalgama de abanicos pintados, joyas relumbrantes, y cabezas que saludaban bajo el adorno de una diadema—, pareció sentir un auténtico placer, disipada el aura sombría que la envolvía. Ya no era el ángel fúnebre que siempre había entristecido a Marcel. De hecho Marie miraba con descaro, por encima del foso que separaba las hileras de palcos, hacia el lugar reservado a los Lermontant. Las visitas comenzaron enseguida. Marie había sido la última en llegar, tal vez gracias a una perfecta sincronización por parte de las tías. Marcel vio a Celestina y Gabriella, que hacían pequeños gestos de saludo, a la familia Rousseau (esposa e hijas del adinerado sastre), a los LeMond con sus fábricas de tabaco, y a los plantadores de color que habían llegado de Iberville, St. Landry y Cane River, todos cómodamente sentados en sus sillas. Pero detrás de él acababa de entrar Augustin Dumanoir a presentar sus respetos. Venía con su padre, un hombre impresionante de color chocolate cuyo cabello plateado resaltaba más aún su rostro enjuto de fuertes rasgos africanos. El joven Augustin era de color bronceado. Llevaba un pequeño anillo de rubí en el meñique de la mano derecha. Tan pronto se hubieron retirado, Marcel se levantó para saludar a los hermanos LeMond. Luego acudieron los jóvenes del Cane River con una nota de presentación de tante Josette. También estaba Fantin Roget, que tuvo la habilidad de halagar a Colette y Louisa enormemente antes de fijar en Marie sus ojos estáticos. Cuando se agachó para saludarla, su rostro estaba tan blanco como el de ella. No obstante, algo distraía a Marcel. Era algo ligeramente perturbador, pero tenía que enfrentarse a ello. En cuanto tuvo ocasión volvió a mirar en torno al teatro, En un palco lejano había una figura familiar patéticamente pequeña, inclinada. Marcel se dio cuenta de que era Anna Bella, con madame Elsie tras ella apoyada en su bastón. Y el hombre delgado de hombros cuadrados que estaba a su lado, al que ella miraba, era Christophe. Aquella seductora inclinación de cabeza era inconfundible. Anna Bella se reía, sin molestarse en levantar su abanico, y a pesar de la distancia Marcel sintió de forma sobrecogedora su presencia, su dulzura, la voz melódica que Christophe debía de estar oyendo en ese momento. Su mano enguantada de blanco rozó el brillo de un colgante sobre su pecho… su pecho, del color del marfil, que se henchía suavemente bajo el corpiño de seda. Las luces comenzaron a oscilar y se fueron apagando. Marcel no supo si el lejano rostro le había visto, si sus ojos se encontraron cuando Christophe se retiró. Vio la pálida redondez de sus hombros, el largo y esbelto cuello, la abundante melena negra. Bajó la vista para escudriñar el lejano resplandor de las luces de los músicos, y dejó que la expectación que le rodeaba templara el fuego en sus venas. Pero era algo doloroso. No se sentía a gusto. No podía dejarse llevar, ni siquiera cuando al fin sonó la música. Era como si no le importara. Cada intermedio venían más admiradores. Marie era la sensación de la noche, y Marcel tuvo que estrechar manos continuamente. Hasta Christophe acudió antes del último acto y recitó otro poema para Louisa, que se emocionó de tal modo que se puso a coquetear como Marcel no la había visto hacía años. El poema era de lord Byron. Christophe lo recitó con una sonrisa burlona, pero Louisa no había oído hablar de lord Byron y sin duda iba olvidando los versos a medida que los oía. —¡Ve a saludar a Juliet! —le dijo a Marcel, dándole un golpecito en el hombro con el abanico—. Ye ahora —se inclinó para susurrar—. Hace diez años que la madre de tu profesor no viene a la Ópera. Y antes le encantaba. Anda, ve. El vestido nuevo se lo he hecho yo. Richard acababa de levantar la cortina verde para entrar en silencio al palco. Marie se agitó sin la menor timidez. —Eh bien —dijo en un susurro—, pensaba que me habías olvidado, Richard. Marcel vio cómo acudía la sangre a las mejillas de su amigo. Estaba radiante y replicó bromeando también: —Ah, Marie Ste. Marie, ya nos hemos visto antes, ¿no es cierto? —Se inclinó para besarle la mano sin apenas levantársela—. A no ser que haya sido en uno de mis sueños… Marcel estaba a punto de echarse a reír. Más pronto o más tarde tendría que burlarse sin piedad de Richard por todo aquello. Echó a andar por el pasillo alfombrado junto a Christophe. —¡Están enamorados! —Tú también lo has notado —dijo Marcela. Cuando Christophe levantó la cortina de su palco, Marcel se detuvo. Le pareció que cualquier alegría que trajera la noche sería fugaz. No se comprendía a sí mismo, no comprendía su súbita aprensión, su súbita inquietud. —¿Por qué no? —le susurró desafiante—. ¿Por qué no? —¿Qué pasa, Ojos Azules? —le preguntó Christophe. «¿Cómo voy a ver a Anna Bella si la vieja bruja está justo a su lado? Si no somos niños, ¿qué demonios somos? ¿Por qué no he de verla en los intermedios, como se ha hecho siempre, si no puedo entrar a verla en su palco?». Pero no se dejó confundir por sus pensamientos. Se dio la vuelta y le dijo a Christophe que volvía enseguida. Ni Anna Bella ni madame Elsie le vieron entrar. Cuando Marcel se acercaba por detrás a la silla de Anna Bella, el timbre anunciaba el último acto. Ella tenía la cabeza un poco inclinada, y los rizos que escapaban siempre de su tocado le caían sobre el cuello. La anciana se agitaba entre el seco frufrú del tafetán haciendo ruidos con la garganta. —¡Aaahh! —Emitió un sonido desdeñoso como si en lugar de cuerdas vocales tuviera sólo su larga nariz aguileña. Anna Bella, justo debajo de Marcel, alzó la vista. Sus pechos generosos se apretaban contra la seda color damasco y entre ellos se abría un hondo pozo de sombras en el que brillaba un diamante, frío contra la piel. Pero su rostro radiante lo eclipsaba todo y concentraba la luz en el iris de sus grandes ojos. —Marcel —susurró. Las luces se atenuaron en torno a ellos. La anciana se puso a hablar muy deprisa y con agresividad, al tiempo que daba un golpe en el suelo con el bastón. —¡Basta, madame Elsie! —suplicó ella. Su rostro, con la perfecta forma de un corazón, estaba desgarrado por la angustia. Anna Bella tendió la mano hacia el bastón de madame Elsie. Las luces del escenario se habían encendido, muy por debajo de ellos, envolviéndolos en una brumosa nube. Entonces, espontáneamente, Marcel se llevó los dedos a los labios para depositar en ellos un beso y luego tocó la suave mejilla de Anna Bella. Al salir del palco oyó su susurro desesperado: —¡Marcel! El pasillo estaba a oscuras. Marcel caminaba a tropezones hacia Christophe, que iba muy por delante de él. Al llegar al palco, Christophe le indicó el asiento contiguo al de su madre. Lo envolvía la música salvaje y trágica del acto final. Marcel agachó la cabeza. No veía nada y sentía un nudo asfixiante en la garganta. La música era ruido, un ruido ensordecedor. El dolor le mantenía ajeno a todo excepto a la sensación de estar en el pasillo a oscuras de la casa de los Mercier mientras Anna Bella le miraba con la cara surcada de lágrimas. Luego la bofetada en la cara. ¿Qué tenía eso que ver con la figura de Dolly Rose vestida de tafetán lila dando vueltas por el aula ese mismo día como si fuera una niña? ¿Y qué tenía eso que ver con Juliet, la mujer que se sentaba a su lado vestida de terciopelo negro? Su vestido formaba parte de la oscuridad, de modo que ella no era más que piel radiante y desnuda, con una postura sensual en su silla tallada. Marcel miró pestañeando el escenario y vio fundirse los colores como a través de una ventana cubierta de lluvia. No podía recordar la sensación de la mano de Anna Bella en su cara, ni la sensación de tenerla entre sus brazos. Lo único que tenía que hacer ahora para verla era girar ligeramente la cabeza. Lo único que tenía que hacer para ver la belleza a su alrededor era girar ligeramente la cabeza: Gabriella, Celestina, Nanette LeMond con sus rizos rubios, y Dolly, a quien había vislumbrado antes con aquellas cuarteronas del campo ataviadas con sus vestidos parisinos, y Marie, cuya silueta todavía veía contra el resplandor del escenario. Estaba rodeado de belleza, una belleza que parecía formar parte de la misma naturaleza de su pueblo en su infinita variedad, en sus espléndidas mezclas, en la desenfadada combinación de lo distinguido y lo exótico que había hecho famosas a sus mujeres durante dos siglos y había atraído una y otra vez a sus venas la aristocrática sangre blanca. Marcel contuvo el aliento. Aquello le resultaba insoportable. Se quedó mirando los gemelos de teatro que tenía en la mano. Se los había dado Juliet, acariciándole ligeramente al retirar los dedos. La música hablaba de presagios, de tragedia, de muerte. Un Randolphe vencía a una Charlotte, mientras que un Antonio lloraba entre bambalinas. Y entonces una imagen se formó claramente ante sus ojos. Era un hombre blanco, recortado contra la pared, un palco más abajo, donde las mujeres que tenía enfrente no podían verlo, mirando directamente, inconfundiblemente, la hilera de palcos de la gente de color. Ahora parecía que levantaba sus gemelos para mirar el palco del extremo izquierdo, donde una muchacha de hombros blancos como la nieve contemplaba tranquilamente el escenario. Marcel se volvió hacia ella y distinguió a su hermana entre el resplandor. «Sigue soñando —pensó Marcel de pronto con acritud—. Mira ahora que puedes. Ella no es ninguna inmigrante recién salida del barco de Santo Domingo, no es la vana y frívola Dolly Rosé». La audiencia contuvo el aliento. Otra Charlotte había encontrado su inevitable castigo violento. ¿Qué le había dicho esa noche a Christophe en cuanto éste llegó? Era la muerte de la inocencia. Marcel movió la cabeza. —¿Qué pasa? —le preguntó Christophe. La ópera había terminado y todos se estaban poniendo en pie. «Bravo, bravo». En el suelo hueco de madera se oía el estrépito de las pisadas. Después había una fiesta en el piso de las tías, a la que estaban todos invitados: los Lermontant con Giselle y sus hijos, los Roget, los Dumanoir. Se habían contratado violines y un espinete. Lendamain, el proveedor, había recogido las alfombras para el baile y había suministrado gran cantidad de champán. Marcel advirtió de inmediato que con tanta gente le sería fácil escabullirse. No le sorprendió que Christophe apareciera solo. —¿Pero dónde está Juliet? Yo le he hecho el vestido —le dijo tante Colette. Christophe, después de ofrecer algunas excusas de cortesía, le susurró a Marcel: —No puedo fiarme de ella en estas situaciones. Ya sabes cómo es. La semana pasada vio a Dolly en la calle y quiso tirarle del pelo. «No es de extrañar», pensó Marcel. Debería de estar disfrutando de todo aquello. Qué emocionante le habría parecido el año anterior, cuando volvió a casa con el triunfal sonido de la música en la mente. Pero ahora no recordaba nada de la ópera, sólo un estrépito ensordecedor. «Así que no se puede uno fiar de ella en estas situaciones», pensó irritado. Cuando Christophe volvió a dirigirse a él, se mostró casi grosero. Al final, sintiéndose tan mala compañía para sí mismo como para los demás, fue a despedirse de sus tías. La música había empezado, y Christophe había sacado a Marie a bailar. Justo empezaban a moverse grácilmente por la pista cuando Marcel se dirigió a la escalera. Richard, entre las sombras, con los brazos cruzados, observaba a Marie cuyas faldas oscilaban con el vals, sereno y concentrado el rostro, los labios esbozando una sonrisa. Marcel estuvo vagabundeando durante una hora. Caminó en torno a la verja de hierro de la Place d'Armes y luego por calles no más anchas que callejones, ajeno al barro que salpicaba sus botas, serpenteando por las calles de la ribera, intentando en vano imaginarse una y otra vez que paseaba por la Rue St. Jacques de París para cruzar el Sena y llegar a las Tullerías. Pero estaba en Nueva Orleans, y en la puerta de los modernos salones de billar de la Rue Royale veía a los hombres blancos reunirse en torno a las mesas y oía los chasquidos de las bolas. Cuando pasaban junto a él, con sus chisteras brillando bajo la lluvia, Marcel se fundía en las sombras. Era agradable saber que podía volver en cualquier momento a la fiesta, pero al mismo tiempo era amargo. Alzó la vista hacia las ventanas iluminadas del hotel St. Louis, vio los carruajes que allí se detenían y oyó la música de los salones. La casa de los Mercier estaba a oscuras cuando Marcel entró en la Rue Dauphine, pero al acercarse al final del muro trasero vio una luz en la ventana de Juliet. Las cortinas estaban echadas y un humo fantasmal se alzaba en jirones de la chimenea de ladrillos. Se agarró a las densas enredaderas que todavía cubrían la pared y alzó la vista, pensativo, aguardando, sin atreverse a llamar al timbre. Así que no se podía uno fiar de ella en esas situaciones… así que había intentando tirar del pelo a la bruja de Dolly. Marcel sonrió. La vida de Juliet era ahora Christophe. Juliet cocinaba para él, le planchaba las camisas con sus propias manos, trabajaba como una criada en la cocina y parecía feliz con un delantal blanco sobre sus faldas y el pelo recogido bajo un tignon rojo. Y aun así podía convertirse en la magnífica dama vestida de terciopelo negro que le había sonreído esa noche en el palco. Cuando Juliet se puso a tararear una vez con la música, su voz le conmovió, le sosegó, a pesar del torbellino de sus pensamientos. —Ah, piensa en eso si quieres — susurró en voz alta en la calle—, nadie puede impedirte soñar. Pero al cerrar los ojos le asaltó una dolorosa sensación. Era Anna Bella la mujer a la que abrazaba, Anna Bella a quien estaba besando, y entonces recordó con una oleada de furia su cándida dulzura virginal, sus brazos pequeños y confiados. En ese mismo momento sintió deseos de hundir la cabeza en los espinos, tuvo ganas de gritar. Cuando se dio la vuelta para marcharse, la luz de la ventana se apagó. Marcel echó un último vistazo. Un tenue resplandor creció en la ventana para luego surgir en el descansillo de la escalera. Un momento después se oyó el sonido apagado de la puerta delantera. ¿Juliet salía sola, a esas horas? Pero fue un hombre el que apareció bajo la luz de la farola. El hombre se detuvo a encender un cigarro, envuelto en los pliegues de su capa. Luego, con él en los labios, alzó la cabeza. Marcel intentó distinguirlo desde donde estaba: la piel oscura bajo el ala de la chistera, el destello de pelo blanco peinado hacia atrás para caer sobre el cuello alto de la capa. ¡Era el padre de Augustin Dumanoir! Marcel sintió deseos de matarlo, de destrozarlo con sus propias manos. Pero se quedó clavado al suelo observando el aleteo de la capa negra mientras el hombre cruzaba la calle pasando bajo otra farola hasta desaparecer en las tinieblas en dirección al río por la Rue Ste. Anne. Una llama ardía en su interior. Algo totalmente irracional. Marcel echó a andar sin poderlo evitar hacia la verja del jardín y, sabiendo que el viejo pestillo cedería fácilmente, lo forzó con los hombros y atravesó el camino hasta la puerta lateral. Tenía los dientes tan apretados que le dolía la mandíbula y todas las frustraciones de la noche estaban alcanzando un punto álgido de desconocidas proporciones. Así que Juliet estaba loca… Así que no podía uno fiarse de ella, no podía relacionarse con la gente de bien de la fiesta. Así que había intentado tirar del pelo a la preciosa Dolly. Y todos los esclavos de la manzana sabrían que él la había poseído, seguro. Podía ser un verdadero escándalo. Pero estaba bien para aquel orgulloso plantador que azotaba a sus esclavos y se dedicaba a la caza. Marcel golpeó el pomo de la puerta con la rodilla, se apoyó en ella con todo su peso y notó que cedía. Juliet estaba en el umbral de su habitación con la lámpara en la mano cuando él apareció. Tenía abierto el salto de cama y se vislumbraba debajo su larga pierna desnuda. —Cher —susurró sorprendida. Bajó la lámpara, que arrojó una luz oscilante sobre su rostro, y sonrió. Era una locura. Él no tenía derecho a estar allí, estaba loco. Y ella era de una belleza estremecedora, con el pelo suelto y la luz sobre los hombros, el salto de cama deslizándose sobre las oscuras sombras de sus pezones bajo la seda. Christophe haría una entrada espectacular en el momento perfecto y le asesinaría, ¿cuál sería su excusa? ¿Que había visto a su amante, aquel rico plantador negro, bajando la escalera? Pero mientras le bullía la mente el salto de cama se abrió y Marcel vio que iba completamente desnuda, vio el oscuro montículo de vello entre sus piernas. Juliet había ido retrocediendo hasta entrar en el dormitorio, restaurado como las demás habitaciones de la casa. Marcel no había vuelto a entrar después de la primera tragedia. La sala, convertida en un saloncito de señora, enloqueció aún más su ciega pasión. Un blando colchón descansaba en una cama majestuosa, con el baldaquín con guirnaldas de flores. En el espejo sobre el tocador de mármol se veía la imagen de ella, el pelo cayéndole en ondas hasta la curva de sus caderas, que se movían bajo la fina tela floreada en la que miles de pájaros del paraíso relumbraban a la luz. —Por fin —murmuró Juliet. Él miró furioso la mesa con el vino en la cubitera de plata y los vasos todavía en su sitio. —Así que hace falta otro hombre para que te enfurezcas lo suficiente, ¿eh? —rió ella suavemente—. ¿Hmm? Hace falta otro hombre para que vengas a mí. Marcel notaba la agitación de su pecho y sabía que su propio aliento delataba lo que aún podía haber seguido oculto bajo su ropa. —¿Y si te dijera que no he permitido que me toque? —susurró Juliet, temblando de risa. Señaló con un gesto la cama. El cobertor estaba sin tocar, las almohadas en su sitio. Sus ropas yacían amontonadas sobre el biombo—. Y si te dijera que a ti te permitiría tocarme — sonrió—, ¿qué pensarías entonces? ¿Seguirías enfadado? —Retrocedió hacia el lecho, con el salto de cama totalmente abierto. La tersa redondez de su vientre brillaba sobre el montículo de vello oscuro. La luz oscilaba tras los pilares tallados de la cama. Cuando Juliet tendió la mano para apartar el cobertor, el salto de cama se le deslizó por los hombros y cayó sobre sus brazos. Marcel había perdido la capacidad de razonar. Se acercó a ella, le quitó la lámpara y apagó la llama de un soplo. Cerró los ojos, y cuando los abrió de nuevo ella se materializó en la oscuridad ofreciéndole con sus propias manos sus pechos altos y firmes. La poseía otra vez, la poseía otra vez, estaba respirando junto a su cuello, sabía que iba a suceder, que nada podría impedirlo, fuera cual fuese el precio. No era una amarga fantasía en su estrecha cama. Estaba sucediendo. Iba despojándose de la ropa, se metía junto a ella bajó las sábanas, se hundía en la voluptuosa suavidad de las almohadas de plumas mientras ella se apartaba, como jugando. No permitiría que terminara demasiado pronto. Lo saborearía como si tuviera que durarle un año, como si tuviera que durarle toda la vida. Christophe era un desconocido, el mundo entero le daba igual. —Je t'adore, je t'adore —susurró, cogiéndole la cara mientras le acariciaba los pechos con gestos rápidos, frenéticos, y se inclinaba para besarle los labios. Oyó su risa grave, enloquecedora, y de pronto ella le abofeteó muy suavemente la mejilla. Le empujó en el hombro, le pasó la mano por el pelo, arqueó la espalda, incorporándose, y le atrapó la oreja entre los dientes. —Podría matarte —le susurró él—. Te he estado deseando cada segundo. Por ti mataría, mataría a ese hombre. —No lo hagas. —Juliet lo atrajo hacia sí y dejó que le besara el cuello y los hombros—. Ven a mí, ven a mí. —Le abofeteó de nuevo, le empujó, y él, avivada su agresividad, le cogió con una mano las muñecas por encima de la cabeza. Juliet reía, se retorcía, las piernas entre sus piernas, el húmedo montículo de vello contra su muslo. Marcel bajó la mano tímidamente y la tocó allí. Cerró los ojos y contuvo el aliento al sentir la dulce y cálida humedad. No podría soportarlo, no podría, no podría prolongarlo. Embistió con fuerza para penetrarla, la oyó soltar un espantoso gemido inhumano y sintió cómo se estremecía mientras él subía de nuevo al cielo. Cuando abrió los ojos ella estaba apoyada en un codo, recortada contra la luz gris que entraba por la ventana de modo que no se le veía la cara. Juliet le pasó el dedo por la mejilla, le besó, abriéndole los labios con la lengua. Él estaba demasiado cansado para moverse. Le dijo de nuevo que la adoraba, pero ella no quería oírle hablar. Quería empezar. Él quiso decir que no podía, que se había acabado, ¿qué estaba haciendo? Pero sintió que su pasión crecía, despacio, dulce y a la vez brutal. Se incorporó y la apartó suavemente. Ahora era distinto, más sensual, más lento, aunque el éxtasis era el mismo. —Juliet, Juliet —le suspiró en el cuello—. Di que me amas, di que eres mi esclava. —Mi hermoso, mi adorable Marcel. Hazme tu esclava si quieres que lo sea. —Se estrechó contra él, hundiendo la rodilla en su pierna—. ¡Hazme tu esclava! —Apretó los dientes y él la poseyó de nuevo, con más fuerza, con más violencia. Por fin se quedó dormida, con el pelo esparcido sobre la almohada. Marcel no veía en absoluto la mujer que había en ella. Tenía casi la edad de su propia madre, pero bajo el resplandor que entraba por la ventana parecía una niña. Su piel, tan dulce y flexible, emanaba un aroma de almizcle. Marcel se acercó a la ventana a contemplar la lluvia. Le conmovía estar en aquella cálida habitación con ella, sosegado tras el amor, casi adormecido, mientras la lluvia se precipitaba por los desagües del tejado, caía con un gorgoteo en la cisterna o crepitaba en el enlosado del patio. Se puso las botas con la camisa todavía desabrochada y el abrigo abierto y atizó las ascuas de la chimenea. Estaban apagadas. Abajo se oyó un portazo. Luego se cerró otra puerta y se descorrió un pestillo. —¡Mamá! —llegó el alarmado susurro desde las escaleras. Marcel se quedó inmóvil, todavía con el atizador en la mano. Juliet se incorporó sobre los codos con un grito. —Vete, Chris, tu madre no está sola. —Volvió a caer en la cama, como dormida. Christophe, ya en la puerta, vio la figura que la lóbrega luz recortaba contra la chimenea. —¡Hijo de puta! —exclamó, lanzándose directamente hacia él. —¡Christophe! —gritó Juliet. Pero él ya había cogido a Marcel por los hombros para arrojarlo contra la pared. Lanzó un puñetazo que Marcel esquivó, aunque al querer darse la vuelta se vio atrapado por sus fuertes manos. Juliet se levantó, con el salto de cama aleteando abierto a su alrededor, y cogió a su hijo por el cuello. —¡Suéltalo! ¡Suéltalo! —gritaba, abofeteándole una y otra vez con las dos manos—. ¿Te crees que eres mi dueño? —gruñó, cogiéndole del pelo, con los dientes apretados y la voz furiosa. Hablaba patuá, lengua que Marcel no comprendía del todo. —Basta, basta —suplicó Marcel al ver que ella volvía a abofetear a su hijo. Christophe se apartó por fin de ella, aturdido, tambaleándose, con la cabeza entre las manos. Pareció que todo había acabado. Todos se miraban en la oscuridad, sin aliento. Pero entonces Christophe bajó las manos despacio y se lanzó contra Juliet, que aguardaba insegura, con la guardia baja. Le dio tal golpe con el dorso de la mano que la arrojó contra la cama. Juliet se puso a gritar. Marcel intentó detener a Christophe, pero él ya le había dado otro golpe. Juliet cayó de rodillas. —¡No, Chris, por Dios! —exclamó Marcel, golpeándole el pecho con el brazo—. ¡Pégame a mí, no a ella! Christophe lo tiró al suelo de un golpe. Marcel nunca se había desmayado hasta entonces, no tenía ni idea de lo que era. Sólo supo que estaba sentado contra la pared y le pareció que había pasado mucho tiempo, que debía de estar en otro momento y en otro lugar. Pero seguía estando allí y nada había cambiado, excepto que Juliet amenazaba con arrojarle a Christophe una lámpara si él se acercaba un paso más. Christophe se había dejado caer tembloroso en una silla. —Muy bien —dijo Christophe en voz baja. Marcel intentaba levantarse, agarrándose a la repisa de la chimenea, pero las piernas se negaban a sostener su peso—. Acuéstate con ellos si quieres. Puedes acostarte con todos. —No los quiero a todos —replicó Juliet desde la cama. —¿Por qué no los invitas a subir después de las clases? ¿Por qué no los invitas al mediodía? —Se frotaba la frente con las manos. —He sido yo —musitó Marcel—. He sido yo. —Intentó permanecer erguido—. Soy el único culpable, Christophe. —Se dio cuenta de que Juliet estaba llorando. —Me has pegado a mí, a tu propia madre —gimió ella con la voz entrecortada por los sollozos. —Madre, madre —dijo Christophe. —Querían que te matara antes de que nacieras, tú lo sabes, querían que te matara cuando estabas en mi cuerpo, y yo dije que no. —Bueno, eso es lo que pasa en los burdeles, ¿no? —Christophe se volvió hacia ella y se levantó haciendo tambalearse la silla. —Christophe, si intentas golpearla otra vez —intervino Marcel—, te mataré, te lo juro. Tengo en la mano el atizador. —Aunque no lo tenía, ni siquiera sabía dónde estaba. Se le había caído cuando Christophe se lanzó contra él. Aun así se mostró firme, como si él mismo fuera un arma infalible. —¡No soy yo la que te importa! Yo no te importo —susurró Juliet sin dejar de llorar—. ¿Por qué no le dices la verdad, en lugar de insultarme? ¡Tú y tu amigo inglés! —exclamó con desdén—. ¿Crees que no lo sé? ¿Crees que no tengo cerebro? —Como te atrevas… —dijo Christophe, moviendo la cabeza y con los puños apretados—. Si dices una sola palabra más… —Christophe, por favor —terció Marcel. —Explícale por qué estás tan furioso, explícale la auténtica razón — dijo ella, provocándole. —Te juro que si te atreves a decir una palabra más te mataré. Durante unos instantes largos y tensos, madre e hijo se miraron en silencio. Entonces Christophe se dio la vuelta y salió de la habitación. Marcel lo siguió hasta llegar a la escalera, y desde allí lo vio desaparecer en la oscuridad del pasillo y oyó cerrarse el pestillo de su puerta. Se quería morir. Bajó los escalones, sabiendo que Juliet iba detrás, y cuando fue a abrir la puerta principal sintió el cuerpo de ella contra el suyo. —Vuelve a tu habitación —le dijo —, y cierra la puerta ahora que Christophe está tranquilo. —No me hará daño —contestó ella en voz baja—. Me ha hecho un moratón en la cara, ¿y qué? —suspiró—. Está celoso. —Te quiere, es tu hijo. Piensa lo que pensaría cualquier hijo. —Bajó la cabeza. No podía expresarlo con palabras: que el mundo pensaba que ella no tenía derecho a estar con un muchacho de su edad, que él, siendo un niño, no tenía derecho a estar con ella, que podía arruinar todo lo que Christophe había construido, que monsieur Dumanoir, con su pelo cano, tenía ciertos derechos, pero él no. No tenía ningún derecho a estar con Anna Bella, no tenía derecho a estar con Juliet. ¡No tenía derecho a estar con nadie! —De eso nada —respondió ella con voz grave—. Tú no lo conoces. —Yo sé que te quiere. —Sí, ya, me quiere. Mañana estará bien, te lo prometo. Pásate por aquí. La lluvia inundaba la Rue Dauphine cuando Marcel salió. Se detuvo bajo el gran alero de la puerta para componerse la ropa, anudarse la corbata, abrocharse la camisa y ajustarse bien la capa sobre los hombres. Al ser una noche especial, su madre podría estar aguardándole despierta. Marcel esperaba no tener marcas en la cara, aunque al tocarse la barbilla notó la humedad de la sangre. ¡Maravilloso! Y en ese momento se manifestaron todos los dolores de su cuerpo, como si hubieran estado esperando una señal para hacer su aparición. Le dolía la nuca y los hombros. Al salir bajo la lluvia, aturdido, estuvo a punto de caerse. Lo único que deseaba en el mundo era morir o desplomarse en su cama. Casi resultaba agradable caminar bajo el aguacero. La lluvia le martilleaba en la cabeza. Marcel alzó la cara hacia el cielo oscuro. El agua le empapaba, se le metía por el cuello, le golpeaba en las manos extendidas. Un frío helado lo envolvió. Entornó los ojos y la calle se volvió brumosa. Caminaba ciegamente hacia la puerta de su casa cuando vio un destello de luz entre los árboles. El salón estaba profusamente iluminado, al igual que las habitaciones de su madre. —Dios Santo —susurró—, que se acabe todo esto, que consiga contestar a sus preguntas y llegar a la cama. —¡Mon Dieu, Marcel! —gritó ella al verle. Marcel se quitó la capa, y cuando por fin se dio la vuelta hacia su madre sintió que la sangre le manaba de la cara. —¿Dónde demonios has estado, mon fils? —se oyó la voz de monsieur Philippe. —IV— E staba sentado a la mesa, bebiendo vino, con el pie en una silla y la capa negra suelta sobre los hombros, como si tuviera frío. A través del humo del puro sus ojos azules aparecían con un brillo insólito, y aunque tenía ya un toque gris en las sienes, su pelo era tan rubio como siempre, espeso, un poco largo y húmedo en la frente. Estaba borracho. Marcel apretó los dientes, tragándose los juramentos más obscenos que conocía. ¿Qué demonios estaba haciendo allí aquel hombre? Era la noche de apertura de la temporada de ópera. ¿Por qué diablos no estaba bailando en el hotel St. Louis? Seguramente su familia se encontraba en la ciudad, siempre acudía a la ciudad, ¿no? Pero entonces Cecile cayó sobre él, y Marcel quedó atrapado bajo una auténtica avalancha de toallas, sacudido hasta casi quedar insensible. Se enjugó en silencio la cara. —Tu preciosa hermana lleva horas en casa —dijo monsieur Philippe con tono bastante agradable. Se estiró, con un crujido de la silla, y se cogió las manos detrás de la cabeza. La habitación estaba impregnada de tabaco y de algo más, tal vez el olor de ramas de cedro arrojadas al fuego. En la mesa había regalos, como siempre: dulces, mermeladas y un pequeño secreter. —Ven aquí, que te vea —dijo monsieur Philippe, haciendo un gesto lánguido con la mano derecha—. Ven aquí. Su rostro era todo afabilidad, ninguna amenaza asomaba en sus ojos azules. Pero Marcel notaba que Cecile tenía miedo. Su aspecto de primeras horas de la tarde había experimentado una agradable transformación. Vestía ahora un traje escotado con un collar de brillantes falsos y lucía un ligero toque de carmín en los labios. Le sacudió nerviosa el abrigo. —Mon Dieu —volvió a decir—, vas a coger una pulmonía. —Pues dale un poco de coñac — terció monsieur Philippe alegremente—. O has crecido o yo estoy hecho un viejo acabado. Ya sé que los adultos siempre dicen que los niños han crecido. ¡Pero es que has crecido! —Bonsoir, monsieur. —Marcel le dedicó una breve reverencia. Su padre se echó a reír. —Coñac, coñac. ¿Dónde está Lisette? Soy de la opinión de que un poco de coñac perfecciona infinitamente a cualquier joven. Toma, mon fil, siéntate. —Y riendo ante su propia magnanimidad, levantó su copa. Marcel le miró con cautela. ¿Dónde estaba la furia que esperaba? Si Cecile lo había arreglado todo, ¿por qué tenía miedo? —Ahora dime dónde has estado — prosiguió monsieur Philippe, haciendo casi una parodia de interés paternal. —Paseando, Monsieur —murmuró Marcel. Monsieur Philippe encendió otro puro, inclinándose sobre una vela cercana. Luego se arrellanó en la silla y dio una calada. Tenía las mejillas rubicundas y estaba envuelto en ese olor a cuero y a caballos que siempre se mezclaba con el de su pomada y su colonia. —Así que paseando en una noche como ésta, ¿eh? —Resolló y el aire olió de pronto a vino. Lisette había llenado la copa de Marcel y el muchacho, sin esperar permiso, bebió un trago. El coñac le quemó la garganta y le escoció los ojos. —Otra, otra. —Monsieur Philippe le hizo un gesto a Lisette—. Tu madre me ha dicho que has ido a la Ópera esta noche. No me digas que te ha gustado. —Se echó a reír, pero moviendo ligeramente la cabeza añadió—: ¡Pues debería haberte gustado! —Se le bajaron las comisuras de la boca, como si estuviera paladeando el vino con la lengua—. Espero que uno de estos días me llegue la factura de unos anteojos de esos tan delicados —dijo apretando los dedos—. Octagonales con montura de oro. Ésos te irían bien. —Asintió con la cabeza lanzando una carcajada—. Qué muchacho, qué muchacho. ¿Qué sabrá la gente? Pero, claro, ¿cómo decía aquella canción? —Ladeó la cabeza como si estuviera escuchando música y de pronto se puso a cantar. Marcel no conocía la canción, aunque sabía que era un aria. Monsieur Philippe afinaba a la perfección. Si la hubiera cantado cualquier otra persona del mundo, en cualquier otro momento, a Marcel le habría gustado muchísimo. Pero ahora escuchaba aturdido. Tenía las botas empapadas y la camisa pegada al pecho. Se bebió el coñac y le hizo una seña a Lisette para que le sirviera más. Monsieur Philippe seguía cantando con voz fina y aguda, paseando la vista por el techo, sus pobladas cejas rubias brillando a la luz de las velas. La canción era en italiano probablemente, aunque Marcel no estaba seguro. Luego la melodía fue haciéndose más grave, más fuerte, más clara, hasta que por fin monsieur Philippe descargó un puñetazo al ritmo de la música haciendo estremecerse toda la porcelana de la habitación. Cecile se echó a reír dando palmas. —Ven aquí —dijo monsieur Philippe abriendo los brazos. La abrazó con fuerza y la sentó junto a él, de frente a Marcel—. Tengo un libro para ti, mi pequeño estudiante. ¿Dónde está ese libro? —Lisette se lo trajo del aparador y él se lo tiró a Marcel. Era un ejemplar muy bonito, antiguo, con letras doradas que se desvanecían en la cubierta de cuero. Al abrirlo Marcel descubrió que era una historia de la antigua Roma, ilustrada con espléndidos grabados, todos cubiertos con una fina lámina que tocó con reverencia. —Gracias, Monsieur —susurró. —Te voy a contar un secreto —le dijo su padre—, vas a ser la primera persona en leerlo, aunque tiene más de cincuenta años. Siempre me acuerdo de ti cuando veo libros —añadió con un guiño y poniendo en la palabra «libros» un énfasis especial—. El otro día vi un libro, ¿cómo se llamaba?, ah, sí, una tontería increíble, La anatomía de la melancolía, sí, eso es. Lo encontré entre otros libros en un viejo baúl. Hubiera debido traértelo. Bueno, la próxima vez. —Es usted muy generoso —dijo Marcel. —Está estudiando con Christophe Mercier, el novelista de París, ¿se acuerda? —susurró Cecile mientras vertía más vino en la copa de monsieur Philippe. —Ah, sí, sí, ese tipo vino en el mismo barco que mi cuñado. Le fue muy bien en París —dijo alzando las cejas —. ¿Cómo está su madre? ¿Todavía sigue representando a la loca Ofelia con todo ese… todo ese pelo? —Hizo un vago gesto en torno a la cabeza y luego se echó a reír como si aquello fuera el chiste del año. —Está mejor —respondió Cecile con aire condescendiente—. Él es un buen profesor para los chicos, monsieur, un maestro excelente, todo el mundo lo alaba. Monsieur Philippe asintió y se encogió de hombros. Luego se reclinó en el respaldo y cruzó los pies sobre la silla que tenía delante. —Y os hablará de París, ¿no? ¡La Sorbona! —dijo con tono engolado—. La universidad, ¿eh? Bueno, pues dime una cosa: si es un sitio tan estupendo para ellos, ¿por qué siempre vuelven a casa? Marcel sonrió, moviendo la cabeza y mascullando una frase respetuosa. —¿Y tú? Supongo que estarás tan ansioso como todos por coger ese barco y dejar sola a tu pobre madre, ¿verdad? —Es por mi culpa, monsieur — terció Cecile—. Le he hablado tanto de eso… Todos los chicos sueñan con ello, pero a lo mejor, si yo no hubiera hablado tanto… De nuevo esbozó monsieur Philippe su magnánima sonrisa. Miraba a Marcel de arriba abajo, y el muchacho sentía la camisa fría en la espalda y el escozor del corte en la barbilla, aunque en aquel ambiente tan cargado de humo tal vez su padre no se percatara… Intentó permanecer tranquilo. —Incluso empapado estás muy bien. —Monsieur Philippe asintió con aprobación—. Estás muy bien. Ahora vete a la cama y llévate el libro. Ah, y toma… —Se sacó del bolsillo un fajo de billetes—. Si tanto te gusta la ópera, toma, con esto conseguirás una buena localidad. —Marcel se sorprendió al ver tanto dinero. —Es usted muy generoso, Monsieur —repitió. —¿Le complace lo de la nueva escuela? —preguntó Cecile ansiosamente. —Pues claro, ¿por qué no? Aunque no veo cuál era el problema con la otra. Ese joven Mercier, será sensato, ¿no? Supongo que no los convertirá en unos engreídos. —De ninguna manera —le contestó ella—. Pero si Lermontant, el de la funeraria, tiene allí a su hijo… — añadió, escudriñándole el rostro. Monsieur Philippe miraba a Marcel con una lánguida sonrisa. De pronto se echó a reír. —¡Un estudiante, precisamente! ¿Sabes, Marcel? Una vez, cuando tenía catorce años, llegué a leer un libro de cabo a rabo. —Se rió de nuevo—. No me acuerdo de qué trataba. Fue la primera y la única vez que me he caído de un caballo, y me rompí el pie. Uno de estos días tendrás que contarme lo que piensas de Dickens, ese tipo inglés. Tengo una vieja tía de Baltimore que se trajo a ese tal Dickens en el baúl y al leerlo se puso a llorar… Marcel no pudo evitar echarse a reír por primera vez. Tuvo que hacer un esfuerzo para contenerse, y a pesar de todo no pudo mantener la cara seria y apartó la mirada. —Conozco a ese Lermontant —dijo su padre, divagando—. Hace bien su trabajo, es cierto. —Asintió mirando a Cecile—. Y su hijo es un muchacho de aspecto impecable… —Perdóneme un momentito, Monsieur —dijo Cecile, saliendo de la habitación detrás de Marcel. Marcel hacía denodados esfuerzos por no echarse a reír de nuevo. Se sentía un poco mareado, deprimido y eufórico a la vez. En cuanto llegó a la puerta trasera se tapó la boca y estalló en risas. —¡Pero qué te pasa! —siseó Cecile acercándose a él—. ¡Basta! ¡Basta ya! —¡No se acuerda! —dijo Marcel, intentando no levantar la voz. Se moría de risa—. ¡Ni siquiera se acuerda de la nota! Tardó un minuto entero en darse cuenta de que su madre estaba muy quieta. Sólo se movía para retorcerse las manos. —No, seguro que no se acuerda — susurró Marcel—. O eso, o no la ha recibido. —Sí que la recibió —dijo ella—. Me contaste que te lo había dicho el notario. —Mamá, es estupendo. —Marcel se inclinó para besarla. —¡No es estupendo! —exclamó ella. Se dio la vuelta, temerosa de que monsieur Philippe pudiera haberlos oído. —¿Pero por qué no? —suspiró Marcel con cansancio. Después de tanto tiempo, se había suspendido la ejecución. Besó a Cecile—. A lo mejor piensa en ello mañana por la mañana. —No. —Ella movió la cabeza—. Se le ha olvidado, si es que alguna vez le importó. —No te preocupes. —¡Cecee! —gritó monsieur Philippe desde el comedor. Marcel se echó la capa por la cabeza y echó a correr hacia el garçonnière. Pocas horas más tarde se despertó furioso. Lisette lo estaba sacudiendo. —¿Pero qué te pasa? —le preguntó —. ¿Es que no tienes bastante que hacer en la casa? Me acabo de dormir. —Pues levántese —susurró ella—. Y mire ahí abajo. —¿Que mire qué? —Marcel se puso la bata—. Enciende el fuego, por Dios, esto está más frío que una tumba. —¡Mire ahí abajo! —insistió Lisette, empujándole. Marcel se ató rápidamente la bata y la siguió malhumorado hasta la puerta. Había dejado de llover y la mañana era gris y fría. Marcel se acercó a la barandilla, con las manos en los bolsillos. Anna Bella le miraba desde las losas mojadas. —V— L a primera impresión fue la de que no era su cara. Estaba cerca de la cisterna y ofrecía una imagen inverosímil, inmóvil bajo las empapadas hojas de los plátanos, con su traje azul marino y la capa a juego, según parecía bajo la niebla que envolvía el jardín. Sólo una vez en su vida había visto Marcel un rostro tan alterado: la mañana que murió Françoise, la hermana de Richard. Había visto a Richard en misa, y su rostro estaba tan extraordinariamente transformado que daba miedo. Era como si un ser sobrenatural se hubiera introducido en el cuerpo y la ropa de Richard. Marcel no lo había olvidado jamás. Ahora, al mirar a aquella joven que aferraba el mango de su paraguas con manos enguantadas de blanco, el recuerdo le asaltó vivamente y sintió además un enorme amor por ella, un gran instinto de protección. Tenía que saber cuanto antes el motivo de aquella aparición. —Dile que voy enseguida, corre… Que ya bajo —le dijo a Lisette, volviendo a toda prisa a su cuarto. —¡Que baja! ¿Dónde la voy a meter si usted baja? —Preguntó Lisette—. ¡Vístase para que pueda subir ella! Además, ¿qué está haciendo aquí a estas horas? ¡Michie Philippe está durmiendo abajo! ¿Qué va a pensar su madre si la ve ahí fuera? —Muy bien, muy bien —accedió Marcel mientras se vestía atropelladamente y Lisette encendía el fuego. Anna Bella se quitó la capa en cuanto entró en la habitación sin esperar ayuda de nadie, y la dejó con cuidado en el respaldo de una silla. Luego se sentó delante de la mesa, aunque él le había indicado un sillón más cómodo junto a la chimenea. Cuando le ofreció una taza de café, ella se limitó a mover la cabeza. Pero Lisette, que había vuelto con un puchero lleno de leche caliente, insistió y le dejó una taza a su lado. —¿Me quieres dejar a solas con él, por favor? —pidió Anna Bella. Lisette se la quedó mirando un momento, con manifiesta sorpresa, antes de marcharse. La habitación empezaba a caldearse. Anna Bella se quitó los guantes con mucho cuidado y tendió sus manos pequeñas hacia el fuego. —¿Qué ha pasado? —comenzó Marcel. El rostro de Anna Bella se había relajado ligeramente. —Pensaba que eras mi amigo, Marcel —dijo ella con voz tranquila, sin dramatismos—. Pensaba que seríamos amigos toda la vida. Marcel sintió un nudo en la garganta y tuvo la sensación de que si intentaba hablar no saldría ningún sonido. —Somos amigos —declaró con un hilo de voz—. Siempre seremos amigos. —Eso es una tontería, y tú lo sabes. —Anna Bella, ¿has olvidado lo que pasó anoche cuando entré en el palco? —¡No me vengas con ésas, Marcel! —Le miró ceñuda, mordiéndose el labio —. Esto no tiene nada que ver con madame Elsie. Tú no tienes miedo de madame Elsie. Podías haber venido a verme mil veces, cuando está cenando, cuando está durmiendo… —¡Durmiendo, durmiendo! — Marcel notaba que se estaba sonrojando. La voz todavía le temblaba—. Y que volviera a pasar lo que pasó esa noche en casa de Christophe… Anna Bella quiso responder, pero se le quebró la voz. Volvió la cara, esforzándose por dominarse, y se tapó los ojos con la mano. Le temblaba la barbilla. —Anna Bella, no podemos vernos más —dijo él desesperado—. ¿Es que no lo entiendes? ¡Las cosas han sucedido así, Anna Bella! —Tenía miedo de estallar en sollozos si ella se echaba a llorar—. ¿Qué quieres de mí, Anna Bella? ¡Qué puedo hacer! —¡Háblame, Marcel! —estalló ella, con las pestañas llenas de lágrimas—. Podrías interesarte por mí, por lo que me pasa. ¡Soy tu amiga! —Y me intereso por ti, ¿pero qué puedo hacer? No sabes lo que me estás pidiendo… Tú ya eres una mujer, ni siquiera deberías estar aquí conmigo a solas. Tienes que tener una dama de compañía, te tienen que vigilar a todas horas… —¡No! —Sus pestañas retenían las lágrimas, que luego le surcaban las mejillas—. No me digas esas cosas. No me las creo, no me creo que lo que había entre tú y yo ha desaparecido así, sin más. Marcel, mírame. Antes nos interesábamos el uno por el otro, como hermanos, y ahora intentas decirme que… que… —Tendió las manos y se miró con gesto desvalido las faldas, los pechos—. ¿Estás intentando decirme que todo ha desaparecido porque somos adultos? ¡No me lo puedo creer! Si esto es ser adulta, yo no lo quiero ser nunca. ¡Quiero seguir siendo niña toda mi vida! —Se tapó de nuevo los ojos. Apoyó la cabeza en la mano, sacudida por ahogados sollozos—. ¿No te acuerdas de lo que había entre tú y yo? — Preguntó con voz débil, suplicante. Alzó la vista hacia él con la cabeza aún inclinada—. Estuviste conmigo la noche que murió Jean Jacques, ¿no te acuerdas? Siempre estábamos juntos… —Su voz se desvaneció. Marcel la miraba a través de un velo de lágrimas. Era terrible verla llorar, oírla, contemplar cómo se entregaba al llanto, completamente indefensa. Ya lo había visto antes, pero nunca por algo tan importante, y nunca por algo que no pudieran compartir. Anna Bella no había exagerado. De hecho, ni siquiera había tocado el fondo del asunto: que los dos se comprendían, que se conocían como muy pocas personas se llegan a conocer en este mundo. Marcel no tenía manera de decirle lo mucho que la había echado de menos, y no sólo a ella: también añoraba a la persona que era él a su lado. —¡No me digas que el hecho de crecer puede destruir eso! —susurró ella entre lágrimas—. No es cierto. No es justo. —Se tocó suavemente los ojos húmedos—. Lo que pasó esa noche en casa de michie Christophe… fue culpa mía. ¡Lo hice yo! —¡No digas eso! —estalló él—. ¡No vuelvas a decir eso! —Tendió las manos, queriendo cogerle los brazos, pero enseguida las dejó caer. —¿Pero por qué es eso tan importante? —preguntó ella mirándole con la cabeza inclinada—. ¿Por qué es tan importante como para destruir todo lo demás? —No es eso. No fue culpa tuya, ¿es que no lo entiendes? Habría sucedido antes o después, en algún momento, en cualquier momento que estuviéramos a solas. ¡Fui yo! Podría hacerlo otra vez. Me resultaría imposible estar a solas contigo sin desearlo. ¡Ahora mismo deseo besarte, tenerte en mis brazos! Anna Bella se quedó mirándolo fijamente, sorprendida, con los dedos en los labios. —Pero ¿por qué…? —¿No lo ves, Anna Bella? ¡No puede haber nada entre nosotros! — Ahora era él el que lloraba. No podía contener las lágrimas, pero tragó saliva y habló con voz de hombre—. Todo ha sucedido demasiado pronto, en un mal momento. ¡Todavía no soy independiente! No puedo cortejarte, ni siquiera puedo decirte lo que siento. Pero soy un hombre, un hombre que no tiene nada más que sus sueños. Tú sabes cuáles son esos sueños, lo has sabido siempre, Anna Bella. Es lo único que tengo. Era evidente que ella no comprendía, pero sí había percibido que Marcel la quería, y él vio reflejados en sus ojos el afecto, la pasión. —Yo te esperaría —susurró ella con voz conmovedora—, si tú, si tú… —¡No sabes lo que estás diciendo! —Marcel retrocedió, con los puños apretados—. ¿Me esperarías cuánto? ¿Diez años, veinte? Anna Bella, puede que todavía tarde tres años en marcharme a Francia, y sólo Dios sabe cuándo volveré, si vuelvo. —Movió la cabeza—. ¿Qué estarías esperando? Al oír estas palabras, Anna Bella se sosegó. Lloraba pero en silencio, con una indescriptible tristeza en el rostro. Era una verdad sabida, no podía decir que le sorprendiera. Pero no sentía ningún alivio: era una simple derrota. Se dio la vuelta en la silla, como si estuviera volviendo su llanto hacia dentro, con las manos rígidas en el regazo. Marcel la miraba desesperado: una figura solitaria entre sus faldas azules, moviendo ligeramente los hombros entre silenciosos sollozos. Entonces le asaltó una loca idea: que nada importaba mientras estuvieran solos en aquella habitación. Que se fuera al infierno todo lo que pudiera existir fuera de ella. Se acercó a Anna Bella, sabiendo que no le haría daño, que nunca le haría daño, que no la dejaría convertida en «mercancía defectuosa» para los elegantes hombres blancos de madame Elsie ni para un futuro marido a quien ella pudiera amar. Pero tenía que poseerla, tenía que ser suya de alguna manera, al menos besarla, abandonarse por un instante en sus brazos. Era imprudente, era incorrecto, pero no le importaba. La noche anterior tal vez habría sido imposible, cuando enloquecido había roto la puerta de Juliet. Pero ahora, en la quietud del alba, ella estaba en su habitación con él, y una bruma gris empañaba los cristales de las ventanas. La estrecharía contra su pecho. Tenían derecho a ello, ¿no? ¿Por qué demonios iba a permitir que alguien le arrebatara ese derecho? Ella no le había visto moverse, no lo vio acercarse en silencio, y justo cuando Marcel tendía la mano, ella, sumida en sus pensamientos y con voz velada, dijo: —Hay un hombre. Marcel se detuvo, apoyando en el respaldo de la silla la mano con la que casi la había tocado. —Ya ha hablado con madame Elsie —prosiguió ella con un hilo de voz—. El viejo capitán se está muriendo y no vendrá más, así que sólo queda madame Elsie, y ya lo ha dispuesto todo. Bueno, siempre que yo lo acepte. Miró a Marcel con tristeza y vio que tenía clavados en ella sus ojos azules, vio su rostro canela, la boca inmóvil, como maravillada. —… Es decir, si hoy le digo que sí. Tu padre lo conoce. Se llama Vincent Dazincourt. Vincent, Vincent, era como un chirrido áspero que no cesara, como si un animal arañara la puerta. Vincent, Vincent, el hombre blanco de ojos de halcón que aquel día se había levantado en el salón de madame Elsie cuando Marcel quiso entrar. Sí, tenía que ser él, porque era el mismo Vincent de ojos negros que había ido a casa de Christophe con el bastón de plata: «No cometas dos veces el mismo error». —… Un caballero como tu padre — decía ella con la vista baja y el ceño fruncido, tocándose nerviosamente el pelo con la mano—. De la familia de su esposa… Dazincourt… en realidad es el hermano de su esposa… de Bontemps. —¿Bontemps? —susurró él. —Es una persona acomodada y joven. Bueno, ha alquilado la suite de arriba. Ya se ha pasado horas hablando con madame Elsie, y quiere mi respuesta hoy. —Entornó los ojos un instante y se mordió el labio—. Ella se encargará de que todo sea al viejo estilo. Tendré mi propia casa. Y como el viejo capitán se está muriendo y madame Elsie ya es anciana… —Alzó los ojos implorantes, llenos de lágrimas, y se levantó lentamente—. Tengo que decírselo hoy… —susurró—. ¡Pero yo no le quiero! —estalló de pronto con un sollozo—. ¡Ese hombre no me importa nada! —¡Pues dile que no! —resolló Marcel furioso—. ¡Dile que te deje en paz! Dios mío, Anna Bella, hazle frente. Yo no puedo hacerlo por ti. —¿Pero por qué? ¿Por qué tengo que hacerle frente? ¿Por qué? Marcel le dio la espalda, golpeándose un puño contra otro, hasta que finalmente se volvió de cara a la pared y lanzó dos puñetazos al yeso. —¡Marcel! —gritó ella—. ¡Marcel! —¡No! —Se dio la vuelta—. ¡No! —La miraba con los ojos muy abiertos —. Anna Bella, cuando cumpla dieciocho años me iré de aquí. O me voy a Francia o me muero. Y nada, nada me lo va a impedir, ni tú, ni Dios ni el diablo. No pienso atarme esa piedra al cuello. ¡No! —gritó. Ya no la veía, cegado por sus propias lágrimas. Pero sabía que Anna Bella se alejaba, que se había dado la vuelta como si la hubieran herido brutalmente, y que se acercaba a la puerta. Se le paralizó la lengua cuando intentó pronunciar su nombre, pero en el último momento logró retenerla y cerrar la puerta con el brazo. Enterró la cara en su cuello y estalló en un llanto incontrolable mientras ella le acariciaba tímidamente, muy despacio. Sus pechos firmes se aplastaban contra él. Era ella la que le consolaba, laque le ofrecía su apoyo, la que le rozó la mejilla con los labios mientras le acariciaba el cuello con los dedos. —Escúchame —le susurró él cuando recuperó el aliento—. Si es un caballero, si estás segura… —balbuceó —. Si es lo que quieres, si es lo mejor… Pero no hagas ninguna tontería, no te apresures. —Soltó un largo suspiro y se estremeció. Era lo que Richard quería, lo que Marie le había dicho: que fuera un hermano para ella, que la ayudara, que diera su consentimiento—. ¿Me estás escuchando? —preguntó, enjugándose las lágrimas bruscamente, enfadado—. No tienes que hacerlo si no está todo dispuesto como tú quieras, ¿comprendes? Ella apoyó la cabeza en su hombro, llorando, y Marcel sintió el tacto sedoso de su pelo. —Si fuera mayor, más maduro… — dijo él—. Podría… podría… —Ya lo sé. Ya lo sé. —Pero no debes permitir que ese hombre te fuerce, ¿entiendes, Anna Bella? Júramelo. Si intenta forzarte acudiré a monsieur Philippe, acudiré a mi madre, te lo juro. Ella lanzó un gemido lento, suave. Luego se apartó. Marcel estaba aturdido, agotado. Anna Bella le cogió la cara con las dos manos y le besó la frente. —Tú sabes cómo habría podido ser —susurró Marcel sin mirarla, con la vista perdida en un lejano y mítico bulevar donde los carruajes pasaban sobre el Pont St. Michel, desde donde se veía el rosetón de Notre Dame—. Habríamos tenido una casita en estas calles… —Estaba descendiendo de uno de esos carruajes. En su sueño llevaba una chistera y una amplia capa. En su sueño entraba al atrio de Notre Dame. Las campanas sonaban en lo alto, la gente se movía como fantasmas bajo los inmensos arcos—. Habríamos tenido hijos, muchos hijos, y yo… ¡Yo estaría amargado! Amargado por no haberme ido nunca, por no haber visto nunca… —Se dio la vuelta de nuevo, con la capa y la chistera, hacia las puertas abiertas de la iglesia. El sol se derramaba en el suelo ante él, caía sobre las sinuosas murallas del Sena, sobre los altos tejados. Toda la ciudad de París relucía bajo el sol—. No podría renunciar a ello, Anna Bella. No podría. Pero si ese hombre te hace daño, te juro por Dios… Ella volvió a abrazarlo, acunándolo casi en sus brazos. Cuando Marcel se incorporó, estaba tranquilo aunque se encontraba mal. —No volveremos a vernos, ¿verdad? —preguntó Anna Bella—. Quiero decir así. Él movió la cabeza. —Una vez le dije que lo pensaría, que consideraría la idea de vivir con él, pero sólo si luego podía seguir viendo a «mi amigo». Él me preguntó quién era ese amigo y yo le dije que eras tú. Se lo conté todo, aunque por supuesto nunca le dije quién es tu padre. Eso nunca se lo diría, sabiendo que… bueno, que es el cuñado de tu padre. Nunca cometería ese error. Pero le dije lo que había entre tú y yo, por lo menos lo que había antes. Marcel movió la cabeza de nuevo. —Puede que ahora acceda a todo porque te está cortejando. Si yo te estuviera cortejando me arrodillaría a tus pies. Pero dentro de un mes ya no será lo mismo, no querrá encontrarme en su casa cuando vuelva de su plantación. Anna Bella frunció el ceño. Las lágrimas acudieron de nuevo a sus ojos. —Además —susurró él—, no me puedes pedir eso. —No, supongo que no —contestó ella, casi como en un sueño—. Adiós, Marcel. Marcel, incapaz de moverse, la vio marcharse y cerrar la puerta en silencio. Se quedó allí un minuto entero, hasta que de pronto gritó: —¡Espera, Anna Bella! Fue tras ella, pero se detuvo de pronto. Anna Bella casi había llegado al final de la escalera. Monsieur Philippe estaba en la puerta trasera de la casa, con su bata de seda atada descuidadamente y un puro entre los dedos. Miraba a Anna Bella, que atravesaba el patio delante de él, con la cabeza gacha, poniéndose los guantes a toda prisa. No lo miró ni una sola vez. Caía una llovizna tan ligera que no se oía. Anna Bella se detuvo para abrir el paraguas y siguió caminando mientras las gotas de lluvia moteaban la seda negra. Monsieur Philippe alzó los ojos hacia la galería y miró fríamente a Marcel antes de meterse de nuevo en la casa y cerrar la puerta. —VI— M onsieur Philippe desayunó tarde. Dejó los periódicos esparcidos sobre la mesa, se bebió tres o cuatro vasos de cerveza y se quedó allí fumando hasta el mediodía. Cuando Marie llegó de misa tuvo que ponerse otra vez el vestido de ópera a petición de su padre, que quería vérselo otra vez. Luego él la cubrió de besos y le regaló el pequeño secreter portátil. Era una joya de laca y oro que se remontaba a varias generaciones atrás, le explicó. Debía tratarlo con cuidado. Lo podía poner sobre una mesa para escribir una carta o incluso apoyárselo en el regazo si estaba sentada en la cama. Tenía un tintero de cristal, un fajo de papel de pergamino para escribir notas y varias plumas nuevas. Monsieur Philippe estaba encantado con los cambios experimentados por Marie. Le preguntó si necesitaba más dinero para la peluquería. Dijo que las tías no tenían que reparar en gastos para hacerle vestidos nuevos, y que le enviaran la cuenta al viejo Jacquemine. Cecile, sentada en el canapé, lo observaba todo desde un aparte sin decir una palabra. Cuando se quedaron los tres a solas en el salón, Marcel, Philippe y ella, mencionó con voz queda que Marcel había tenido algunas dificultades con el antiguo maestro y que ésa era la razón de que le hubiera matriculado en la nueva escuela. —Ah… Ya sabía yo que había algo. —Philippe chasqueó los dedos y volvió la página del periódico, alisándola con cuidado—. ¿Y ya está todo arreglado? ¿Te estás comportando? —Miró a Marcel. —Estoy estudiando mucho, Monsieur —dijo Marcel inexpresivo. Temía el momento en que tuviera que explicar la presencia de Anna Bella. No tenía la más remota idea de lo que iba a decir. —Hmm. —Su padre tomó algunas notas en un cuaderno de tapas de cuero, murmurando en voz alta—. Arreglar las tuberías, hmm, vestidos para Marie. Y para ti. Supongo que estarás creciendo un centímetro al día. No compraste el caballo, ¿hmm? ¿Qué te pasa? Bueno, ma chérie, ma petite, tengo que irme. Cecile suspiró al abrazarlo. Marcel quiso desaparecer, pero Philippe lo llamó. —Mon fils, espérame en el jardín. —Ya había mandado a Felix a los establos a preparar su carruaje. —Monsieur —comenzó Cecile con suavidad— ¿cuándo cree que debería marcharse? ¿Cuando cumpla los dieciocho? ¿Es entonces cuando tienen que entrar en la universidad? —Todavía falta mucho —dijo él—. Toma. —Sacó un fajo de billetes cogido con un sujetapapeles de oro—. Que vaya al teatro si quiere. Van a representar a Shakespeare. Que aprenda inglés también, ¿Les está enseñando inglés ese Christophe? Todos tendremos que aprenderlo más pronto o más tarde. ¿Les enseña Christophe algo práctico? «Bueno, es el momento», pensaba Marcel cuando por fin se encontraron en el camino de acceso a la casa. Había dejado de llover. Los plátanos estaban limpios y relucientes y el aire no era tan frío bajo el sol del mediodía. —Esa chica —dijo monsieur Philippe mirando con cautela a ambos lados de la estrecha calle—. ¿Qué hacía esta mañana en tu habitación, me lo quieres explicar? Sus ojos azules, inyectados en sangre después de la borrachera de la noche, irradiaban un frío sobrecogedor. Rara vez había adoptado ese tono con Marcel, que se sintió humillado. —Ella y yo somos como hermanos, monsieur. Jugábamos juntos de pequeños, vive justo al final de la calle… —Ya sé dónde vive —le interrumpió monsieur Philippe con tono inexpresivo pero cargado de intención—. Estás muy mimado —añadió esbozando una ligera sonrisa, aunque sólo con los labios—. Eso es lo que pasa. Te han mimado desde el día que naciste. ¿Alguna vez has deseado algo que no tuvieras? — preguntó alzando la cabeza en un gesto fugaz. —No, monsieur —murmuró Marcel. —No eres más que un niño, no sabes nada de la vida —dijo, dándole un desenfadado puñetazo en el hombro. Marcel sintió un curioso escalofrío—. Esa chica es demasiado mayor para ti. ¡Ya es una jovencita! No quiero enterarme de que ha vuelto a estar aquí. El carruaje había aparecido en la esquina saliendo de la Rue Burgundy para entrar en Ste. Anne. Se detuvo ante la casa de huéspedes, a cuatro puertas de distancia. —No, monsieur, nunca más —dijo Marcel mecánicamente. De la casa de huéspedes salió un joven delgado de pelo negro azabache que saltó ágilmente al carruaje por encima del agua que todavía corría por la calle. «Así que volverán juntos a Bontemps, o irán a reunirse con su familia en el hotel St. Louis. Y han hablado del asunto de Anna Bella. Monsieur Philippe lo sabía cuando la vio en el jardín». Marcel sintió de pronto una desagradable agitación. Tardó un rato en comprender por qué se había quedado tan sorprendido cuando el carruaje se acercó a la puerta o por qué frunció los labios en una sonrisa amarga. Felix bajó de un salto para abrir la puerta. Marcel apartó la mirada. —Recuerda lo que te he dicho — advirtió monsieur Philippe blandiendo el índice—. Estudia y cuida de tu madre. Y no te olvides de que el cumpleaños de Lisette es esta semana. Esa niña va a cumplir veintitrés años, es increíble. Cómprale algo bonito. —Volvió a sacar el dinero por tercera vez. Marcel se metió los billetes en el bolsillo murmurando que, por supuesto, se encargaría de ello. —¡Y vigila a tu hermana! —dijo por fin monsieur Philippe—. Que no salga sin Lisette o Zazu. Si ellas no están, acompáñala tú mismo. —Hermana, hermana, la palabra emergía con claridad en el torbellino de sus pensamientos. El hermano de su esposa, eso era Dazincourt, el hermano de la esposa blanca de Philippe. Y lo trae aquí, a la puerta de la casa de su concubina. Marcel lo miró como si monsieur Philippe no estuviera aún murmurando vagas instrucciones, como si no le estuviera apretando el brazo con demasiada fuerza mientras subía al carruaje. De pronto le asquearon aquellos dos caballeros, aquel hermano que debía de sentarse a la mesa de su hermana para comer su comida y beberse su vino y que ahora venía a la ciudad con el marido infiel y tomaba una concubina a pocas puertas de distancia de la concubina de su cuñado. La puerta del carruaje se cerró. Restalló el látigo. Las grandes ruedas avanzaron lentamente, trazando hondos surcos, fueron ganando velocidad y desaparecieron de su vista. ¿Qué le importaban a él esos blancos, sus enredos, sus mentiras? ¿Acaso no sabía que con sus traiciones domésticas habían dado forma a su propio mundo, que habían construido la casa donde él vivía, que hasta los cuadros de las paredes los habían colgado ellos? Marcel se quedó en la puerta, mirando hacia la casa de huéspedes de madame Elsie. Las palabras de Anna Bella le martilleaban en la cabeza: «Es un caballero, como tu padre, un caballero como tu padre». Sí, un caballero. ¿Besaría a su hermana cuando la viera, después de haber conocido al hijo bastardo de su marido? Concubina y bastardo. Eran palabras que aborrecía. ¿Qué tenían que ver con él? «Te quiero, Anna Bella». «Entra en casa, ponte el mejor traje de domingo, la mesa estará puesta para la comida, encaje blanco, plata, tante Louisa llegará enseguida con pastas para el postre. Mira el cuadro de marco dorado de Sans Souci en el campo, columnas blancas, tengo que escribir una carta a tante Josette, todos hablarían de la Ópera, tengo cien dólares en el bolsillo para el teatro, tengo el traje nuevo destrozado, tengo en el armario media docena de levitas y camisas con el cuello tieso como un tablón.» «Te quiero, Anna Bella.» «Es un caballero como tu padre». «¡De eso se trata!» «No lo hagas». Vio aquellos ojos de halcón escudriñando las sombras del pasillo de Christophe, la piel blanca, la mano aferrada al bastón de plata… «que un hombre de color no puede defenderse en el campo del honor… que un hombre de color no puede defenderse de un hombre blanco». «Te quiero, Anna Bella». Por la Rue Ste. Anne se acercaba un grupo de gens de couleur que volvía a casa después de la misa de las ocho, faldas de color rosa y azul levantadas cuidadosamente sobre el barro, levitas negras, paraguas picando los adoquines mojados de las aceras como si fueran bastones. «Bonjour, Marcel, ¿Cómo está tu madre?» «No, Anna Bella, no lo hagas». Marcel asintió con los brazos cruzados, como en un sueño. Bonjour, madame, bonjour, monsieur. «No volveremos a vernos, ¿verdad?». La comida del domingo, lino blanco, vino tinto. De pronto se dio la vuelta y echó a andar con paso decidido hacia la Rue Dauphine. Ya no pensaba. Le daba igual que Christophe le maldijera o tener que suplicar de rodillas. El pestillo de la puerta estaba roto, tal como lo había dejado la noche anterior. La puerta lateral, que también había forzado, seguía abierta. Justo antes de entrar, Marcel se giró y miró el estrecho callejón y la hiedra que se derramaba sobre el muro de ladrillo. Arriba se veían las contraventanas cerradas, como siempre, como las había visto la primera vez que entró en aquel patio. Los altos bananos, mojados y aleteando bajo la fría brisa, todavía ocultaban del mundo exterior todo salvo el cielo gris. La pequeña ventana de la puerta del jardín estaba limpia de barro y a través de ella se veía el destello de color de la calle. Sólo que esta vez Marcel no estaba asustado, como lo estuvo la primera tarde. No sentía nada de aquella cautela instintiva. Se volvió hacia la puerta, impaciente por abrirla y entrar en el largo pasillo. Los dos lo vieron en cuanto apareció en la sala de lectura. Christophe estaba desayunando en la mesa redonda, con el periódico doblado en la mano. Juliet, con el chal sobre los hombros, se hallaba en una butaca junto al fuego. El café humeaba en la chimenea. El aire era caliente y los vidrios estaban cubiertos de escarcha. —Cher! —exclamó ella—. Pasa. Christophe levantó la taza sin apartar los ojos de él. —Cher! —repitió Juliet con el mismo aire de vaga sorpresa—. Siéntate. —En cuanto Marcel se sentó, ella le levantó la cara para inspeccionar el corte de la barbilla—. No lo tienes mal —susurró—. Apenas se nota. —¿Has leído la crítica de la ópera? —le preguntó Christophe. Juliet le estaba sirviendo a Marcel una taza de café con leche. —Toma, cher. —Ya te dije que el barítono sería la estrella del espectáculo —dijo Christophe—. Dale algo de comer. — Juliet le sirvió un trozo de tarta con un cuchillo—. Deberías leerla —suspiró, dejando a un lado el periódico, pensativo. Tenía los ojos cansados. Adelantó su taza y su madre se la llenó. Juliet tenía el pelo suelto sobre los hombros y se cubría con el mismo chal de pavos reales y bordados de plata que llevaba el día que Marcel habló por primera vez con ella en la calle. Su rostro reflejaba la luz. —Tómate un café —le dijo Christophe suavemente—. Pareces dormido. Marcel abrió los labios. Quería decir algo pero le faltaban las palabras; era como si su voz no le respondiera. Se quedó allí sentado con la vista fija, moviendo los labios en silencio, hasta que por fin se quedó quieto, con el ceño fruncido. Christophe se levantó, se estiró y dijo que se marchaba. —Pero si está lloviendo otra vez — observó Juliet. —Siempre llueve —replicó él mientras se abrochaba el abrigo. Entonces miró a Marcel—. Quédate aquí con mi madre. Hazle compañía un rato. Todavía no he arreglado las puertas y no me gusta dejarla sola. Se miraron a los ojos mientras Christophe cogía su bufanda de lana del respaldo de la silla. —Hazle compañía un rato —repitió, poniéndole la mano en el hombro. Cuando se marchó de la habitación, Marcel miró a Juliet. Se oyeron los pasos de Christophe en el pasillo, y luego el ruido de la puerta de entrada. —Ven arriba conmigo, cher — suspiró ella acercándose—. Vamos a encender el fuego en mi habitación. Volumen dos Primera parte —I— M onsieur Philippe Ferronaire había alcanzado su metro ochenta de estatura a los dieciocho años. En aquella época era una altura notable que despertaba tanta admiración como su pelo rubio y sus ojos azules, rasgos nada comunes entre la aristocracia blanca criolla, plagada de antecesores franceses, a la que pertenecían su gente y sus amigos a lo largo de las prósperas orillas del río. El suyo era el mundo de la plantación de azúcar criolla, un mundo que adquirió merecida fama a la vuelta de siglo, con sus casas de blancas columnatas y anchas terrazas en las que se entrelazaban las rosas y soplaban las brisas del río. Las tardes de verano, desde aquellos porches, se veían pasar los barcos más allá del malecón, surcando las aguas del río como si flotaran en el cielo. Al ser el menor de cuatro hermanos era el niño mimado, y desde edad muy temprana evidenció esa mezcla de vivacidad y encanto que inmediatamente seduce a los adultos. Así que creció en los regazos de tías que le prodigaban sus afectos, lo atiborraban de pasteles y hacían venir a pintores de Nueva Orleans para que perpetuaran sus rasgos, que quedarían en un marco dorado en la pared. Montaba su poni como un loco entre los robles, alborotaba a los patos de los pantanos con el estampido de sus disparos, bailaba en las bodas de sus hermanos y arrancaba chillidos de alegría a sus sobrinitas con las monedas de oro que les sacaba por arte de magia de los rizos. Había desdeñado hacer el Gran Viaje, y en los lánguidos veranos rurales que se iban sucediendo, rara vez se levantaba antes del mediodía en la solitaria suntuosidad del garçonnière. Prolongaba las sobremesas a base de vino blanco y tabaco, y finalmente se marchaba a caballo a competir con sus amigos a lo largo del malecón o a cortejar a las bellezas locales. Era bueno con su anciana madre, le gustaba pasear con ella entre los naranjos, y por las tardes se acicalaba para ir a la ciudad. Claro que también estaban el Mardi Gras, las representaciones en el teatro St. Philippe, los billares, en los que demostró ser un excelente jugador, y finalmente su eterna suerte con los naipes. No había participado en la guerra de 1814 puesto que se vio obligado a sacar a las mujeres de los campos de batalla, pero peleó en un duelo cuando tenía veintiún arios y al ver a su oponente morir al instante bajo la húmeda bruma del alba detrás de Metairie Oaks, se vio sobrecogido de horror por aquel acto sin sentido. Después de aquello siguió manejando el estoque, es cierto, y le encantaba avanzar por la tarima con paso rápido y la pose perfecta, pero era una actividad circunscrita a los sábados y practicada en elegantes salones de la ciudad. Al atardecer, con los músculos de las piernas fatigados, volvía al piso de sus primos en la ciudad cantando en voz alta las pegadizas melodías de la ópera italiana, se pasaba una o dos horas con los caballos, cenaba tarde y luego aparecía en los «salones de baile cuarterones». Le encantaban las sang-mêlées con las que bailaba y estaba convencido de que cualquiera de ellas podía ser su concubina, pero siendo todavía demasiado joven, y libre, y reacio a atarse con ningún compromiso, escuchaba con una sonrisa los chismorreos de sus amigos, hombres encadenados a encantadores grilletes. Le gustaba su vida, se pasaba meses visitando las plantaciones de la parte alta del río, adoraba el lujo de los largos días en los barcos de vapor, y en su casa era el niño mimado de las esposas de sus hermanos. Al fin y al cabo tenía tiempo para mostrarse gentil, inventaba divertidas historias y a veces, bajo la tenue luz del final de una fiesta, se sorprendía enamorándose de una prima que estaba a punto de casarse, y suspiraba tristemente en la noche. ¿Pero cuáles eran en realidad sus perspectivas?, preguntaban las madres de las muchachas con las que bailaba en los cotillones, por más que ofreciera una figura imponente cuando llegaba a caballo a la puerta. Era elegante en la pista de baile, por supuesto jugaba con los niños, estaba siempre dispuesto a complacer a los padres y podía pasarse la noche a base de coñac, dominó o naipes. Pero Ferronaire era una plantación en lucha constante por sobrevivir; había crecido con la industria y sufría con sus experimentos, desesperada a veces por falta de capital y nadando luego en los beneficios de una buena racha, con los que debía mantenerse en épocas más veleidosas. Fueron sus hermanos los que construyeron la ruidosa fábrica con aquellas chimeneas que vomitaban humo, y fueron ellos los que se inclinaban sobre los tanques burbujeantes y los que conducían a los negros al atardecer por los fríos campos para cortar las cañas maduras antes de las heladas. A él no le importaban estas cosas. La plantación le aburría, y sólo de vez en cuando, con una arrogante postura en la silla y las espuelas relucientes, cabalgaba con algún amigo por sus campos. Naturalmente le correspondía una parte de esas arpendes pero ¿qué significaba eso, sabiendo que todos sus hermanos tenían ya esposa y niños que correteaban por el jardín y las enormes habitaciones? El apellido de Philippe era tan antiguo como Luisiana, una ventaja que no tenía precio para las familias de abolengo. Él se pasaba la vida en los salones, en la terraza, bebiendo eau de sucre, esperando su oportunidad y besando las manos a las damas. Una tarde, en Nueva Orleans, encontró entre las cuarterones del salón de baile a Magloire Dazincourt, un primo lejano mayor que él, y percibió por un instante la pobreza de aquella vida de soltero. Estaba cansado de ella. Allí estaba su primo, a los sesenta años, dueño de veinte mil arpendes, que a pesar de ser viudo contaba con el consuelo de un hijo pequeño y cuatro hijas casaderas. La famille lo era todo, realmente. Cuando llegó el verano, Philippe se había casado con Aglae, la hija mayor y favorita de Magloire, y viajaba río arriba a Bontemps, los interminables campos de caña de la plantación de su suegro. Su riqueza lo deslumbró. A la boda asistieron quinientos invitados. Pero antes de que el feliz acontecimiento "uniera dos ramas remotas de la familia, Magloire se había hecho amigo rápidamente de su futuro yerno, al que confió (era un asunto muy sencillo para un soltero que acudía tanto a la ciudad) una cierta serie de tareas respecto a una hermosa mulata a la que mantenía en un piso de la Rue Kampart. Le estaba haciendo una casa en la Rue Ste. Anne. De una vieja vivienda de estilo español destruida por el fuego había quedado tan sólo la cocina y el garçonnière. Magloire consiguió el terreno a buen precio y estaba construyendo una casa, cómoda aunque modesta, que tendría cuatro habitaciones principales. Pero todo tenía que hacerse según los deseos de ti Cecile, la beldad negra de Magloire, puesto que sería su futuro hogar. ¿Podría Philippe supervisar las obras, es decir, acercarse al principio de cada semana para que los trabajadores vieran que el amo andaba por allí? Magloire le agradecería muchísimo, además, que fuera a echar un vistazo a la pobre muchacha, que estaba sola en el piso y que después de perder dos niños esperaba un tercero. Philippe sonrió. Creció el respeto que sentía por su suegro. Al fin y al cabo el hombre había cumplido ya los sesenta, y a pesar de todo estaba viviendo un romance. Hacía tiempo que sospechaba que su padre había conocido tales placeres de joven, al igual que sus hermanos. Pero aquellas aventuras juveniles con mujeres de dudosa reputación acababan desapareciendo cuando tenía lugar la inevitable boda. Claro que, después de todo, Magloire era viudo. Así que un día de 1824 Philippe acudió a la Rue Rampart e hizo sonar el llamador de bronce de la puerta de aquella mujer. La tarde que pasó en su salón le dejó una perdurable impresión, que en cierto modo le sedujo. Él, por supuesto, ya había conocido a las adorables cuarteronas, mujeres tan blancas que no conservaban ningún rasgo africano, y otras de piel más oscura pero igualmente encantadoras con sus pobladas pestañas y la suave piel de color caramelo que le recordaba a las mujeres hindúes que había visto en los libros. Emanaban un aura exótica e indómita, y bailando con ellas sobre las pistas pulidas, acariciando ligeramente con la mano una estrecha cintura o un brazo redondeado, había soñado con salvajes placeres que no conocía. Era una lástima que estuvieran tan celosamente guardadas. Para tenerlas había que «colocarlas», era la costumbre, el placage: promesas, rituales, un compromiso a largo plazo. Algunas de estas mujeres, de piel clara y sorprendente refinamiento y altivez, le parecían blancas hasta la médula. Se asemejaban demasiado a las mujeres de bien de su propia casa. ¿Quién iba a querer una concubina así? Se las podía imaginar estremecidas en la almohada y haciendo la señal de la cruz. Pero allí, en aquel piso grande y suntuoso mantenido por su primo y futuro suegro, Philippe encontró una seductora combinación que jamás había visto y que pasaría a formar parte de sus sueños. Aquella mujer era diminuta y frágil como una muñeca de porcelana, vestida a la última moda, oscura, muy oscura, con la piel de color nogal como la de los africanos de pura sangre que se veían en los campos. Philippe quedó intrigado por la finura de sus rasgos, su boca pequeña cuyo labio inferior temblaba ligeramente cuando se acercó a él con la timidez de una niña. Era como una mujercita blanca tallada en piedra oscura. A Philippe le atrajo aquella oscuridad, la reluciente piel marrón, y tuvo que ahogar el deseo casi enloquecedor de tocarle el dorso de las manos para sentir su textura, tal vez la misma suavidad sedosa que adoraba en las niñeras negras de su infancia. Los ojos de ella reflejaban el miedo salvaje de un animalillo capturado en el bosque, aunque era bastante mayor. Tenía más de veinte años, sin lugar a dudas, y no manifestaba la irritante y peligrosa coquetería de las jóvenes ignorantes. Hablaba bien el francés, no quiso sentarse en su presencia hasta que él insistió, y sonreía de vez en cuando con atractiva espontaneidad mientras él se esforzaba para que se sintiera cómoda. Sus dedos diminutos jugueteaban en ocas iones con el broche que llevaba al cuello. Philippe nunca había visto unas manos tan pequeñas. Sería un placer cuidarla y, conmovido por lo que parecía pura reverencia hacia él, se marchó de mala gana para emprender el largo camino de regreso a su casa. Mientras cabalgaba bajo el sol poniente sonreía pensando que su futuro suegro era el mismo hombre que había sido en su juventud. Cecile era un nombre adorable. Cecile. Magloire estaba enfermo en la época de las nupcias, y lo sabía. Ansioso por ilustrar a su yerno en todos los detalles de su vasta plantación, montaba demasiado a caballo y trasnochaba también demasiado, hasta que por fin tuvo que meterse en la cama con el primer frío del invierno. Su hijo pequeño, Vincent, fue confiado a Philippe y Aglae para que lo educaran como si fuera suyo. Antes de Año Nuevo Maglorie fue llevado al cementerio del condado tras una concurrida misa de réquiem. Philippe, a solas esa tarde en la terraza, miró en todas direcciones sin ver nada más que tierra que ahora le pertenecía. Trabajó con ahínco los primeros meses, no sólo por la novedad y por el placer de dar órdenes a tanta gente sino por miedo. No estaba preparado para la inmensa responsabilidad que le correspondía. Sus hermanos acudían cuando les era posible, pero él no pensaba más que en dirigir la plantación y montar todo el día por los campos. Por la noche se encargaba de los libros y acababa casi ciego. Era la época de la recolección de caña en prevención de que una helada temprana las destruyera. El enorme equipo de esclavos estaba exaltado y dispuesto para la ardua tarea y ya se habían recogido montones de madera de las lodosas orillas del río y los pantanos para alimentar los rugientes hornos de la trituradora. El viento barría las galerías con gélidas ráfagas. Le dolía la espalda. Se pasaba la vida en la silla de montar, y los pies le hormigueaban cuando por fin tocaban el suelo. Philippe contemplaba con rencor la tarea que le había caído sobre los hombros. Le parecía que todo aquello debía estarlo haciendo otra persona, ¿por qué él? Si lo pensaba con detenimiento, aquello no tenía sentido. Philippe era rico, dueño de "veinte mil arpendes, tenía el poder en su mano. ¿Pero cuándo tendría tiempo de disfrutar de los placeres de la casa palaciega que había adquirido y que eclipsaba la vieja casa de estilo criollo en la que había nacido? Una casa con columnas griegas tan anchas que no podía abarcarlas con los brazos, con una elegante escalera en espiral, una casa donde la luz del sol atravesaba por todas partes los prismas de los candelabros de cristal. Le hubiera gustado disfrutar de la tranquilidad de los viejos tiempos, familiarizarse a su gusto con aquellos lujos. Pero sus hermanos le presionaban mucho más allá de su capacidad de trabajo. El capataz estaba constantemente a su lado, y Philippe, visiblemente irritado con todos los que le rodeaban, adoptó modales autoritarios con los esclavos. Lo que había detrás de todo esto era miedo, desde luego. Philippe hubiera preferido ser querido por todos. De ahí que a la vez que ordenaba latigazos que luego no presenciaba, y trataba tiránicamente a la cocinera y al mayordomo, a veces caía en un trato familiar con todo el mundo, esperando ser servido y amado al mismo tiempo. Al final de la cosecha había aprendido lo que era la plantación. La producción era envidiable, fantástica. Tras consultar viejas publicaciones sobre los más mínimos problemas y los cambios de clima en los últimos años, plantó la caña para la siguiente estación, construyó diques y reparó los canales de riego. Cuando se celebró el gran baile, justo antes del Adviento, el ancho camino entre los robles se llenó de carruajes. Aglae esperaba un hijo. Aglae. De haber sido un hombre reflexivo, se habría maravillado de su propia ceguera. ¿Cómo no había adivinado el carácter de Aglae en los primeros encuentros? ¿Cómo había sido tan estúpido? Le había parecido una suerte inmensa. Era tan hermosa su prima rica… Y llevaba la casa de su padre con mano firme. A Philippe le gustaban los platos que ella mandaba preparar especialmente para él en aquellos primeros tiempos, y por la noche, cuando se hundía en el gigantesco colchón de su inmensa y engalanada cama, la encontraba dócil como una niña. Pero Aglae, aquella muchacha de ojos oscuros que se sentaba frente a él en la mesa y sin hacer el más mínimo gesto, impasible, escuchaba sus divagaciones o los alardes que hacía ante sus hermanos sobre su trabajo, no era sólo una mujer discreta y sumisa. Había algo duro y frío en su boca pequeña y sus mejillas hundidas, algo burlón y calculador en sus ojos serios. Dos veces denunció ella sus evidentes exageraciones con unas pocas palabras duras y bien escogidas. A Philippe le habría gustado que le riera sus ocurrencias, que le dijera que estaba muy elegante con sus abrigos nuevos y que le atendiera en su cansancio cuando por fin se desplomaba cada noche a su lado. Tenía que ser firme con ella, decidió finalmente, encontrar pequeños fallos en la dirección de la casa como a menudo había visto hacer a sus hermanos con sus mujeres. Tenía que dejar claro que él no era tan fácil de complacer como ella suponía. Pero lo único que logró de ella con esto fue una gélida incredulidad y una sonrisa casi venenosa. Aglae se había quedado sin madre a los doce años. Cuando recorrió el pasillo de la iglesia con el blanco nupcial ya llevaba cinco años siendo la señora de Bontemps. Al darse cuenta de la estupidez de cuanto había dicho, Philippe se sintió frustrado hasta la médula. A partir de entonces se sentaba sombrío a desayunar en su enorme dormitorio y sentía deseos de estar de nuevo en casa de su madre. Aglae se vengó poco después informando con voz grave e inexpresiva de que los esclavos se quejaban de las contradicciones de Philippe, que ella no permitiría que azotaran al personal de la cocina, que el capataz, el viejo Langlois, se iría inmediatamente si no se le aplacaba, y que Langlois era indispensable puesto que había estado en Bontemps desde que ella nació. Era la imperdonable arrogancia de una mujer consentida, había declarado Philippe. ¿Acaso no trabajaba él hasta que le dolían todos los huesos? No pensaba tolerar ni un instante más que su esposa le hablara en ese tono. Ella se limitó a marcharse con una carcajada. Philippe se quedó dolido y confuso. Se sentía herido y torpe en su presencia, y a partir de entonces la despreció por ello. Aglae parecía estar siempre en segundo plano cuando él saludaba a la familia y los amigos, juzgándolo con su silencio. Se convirtió en una mujer cruel, vengativa e ingrata. Por ella se había hecho cargo Philippe de aquel monstruoso paraíso feudal, y ahora vivía con el temor de que Aglae descubriera algún detalle que le humillara o le arrojara a la cara la prueba de una decisión errónea. Las comidas eran un suplicio para él. Sus hermanas parloteaban suavemente de cosas sin importancia y él odiaba el ruido de la cuchara de Aglae golpeando el plato. Se quedaba bebiendo hasta tarde, hasta que la recurrente necesidad de someterla, avivada durante esas largas horas, le conducía una y otra vez a la puerta del dormitorio. No había ningún afecto entre las sábanas. A medida que pasaban los años se hizo evidente que ella no le respetaba. Las ocurrencias de Philippe, que tanto divertían a otros, sonaban ridículas cuando las pronunciaba en su presencia. Su encanto pareció marchitarse y ni siquiera en Navidad, cuando la casa estaba atestada de gente, conseguía no parecer un inepto ante su fría mirada. Mientras tanto ella no hacía más que aumentar su poder: primero madre devota de Vincent y luego, tras un parto ejemplar y sin quejas, de su propio hijo. La gente admiraba continuamente su donaire y sus habilidades domésticas, los esclavos la adoraban, y Aglae se convirtió en la favorita incluso de la madre y las tías de Philippe. Él siempre mantuvo en secreto el hecho de que lo despreciaba, y de vez en cuando buscaba el modo de corregirla en presencia de otros, pero siempre se equivocaba de forma y luego tenía que ofrecer sus excusas al sentir la silenciosa censura a su alrededor. ¡Si supieran! Una mujer debería apoyar a su marido, enjugarle la frente. Ella, en público, le mostraba siempre un falso respeto. Una vez a solas en su despacho, Philippe atravesó de un puñetazo el yeso de la pared. ¡Qué soledad! Pero en el fondo de su corazón a veces pensaba con temor en el profundo desprecio que Aglae sentía por él. Era algo que Philippe estaba dispuesto a aceptar, aunque no le satisfacía: en realidad no quería dirigir Bontemps. No tenía ninguna pasión que emulara la del fallecido Magloire o la de sus propios hermanos. Avergonzado, se preguntaba también por qué había renunciado a la vida que tanto le gustaba. Ahora vivía con el temor de que otros percibieran su falta de ambición o de cometer errores por descuido, errores que tal vez no pudiera reparar. Pasarían años antes de que el pequeño Vincent pudiera echarle una mano. Cuando terminó el verano, Philippe se hallaba en un estado de perpetua furia contra su mujer y se maravillaba de la extraordinaria independencia de que ella hacía gala: Aglae se comportaba a diario como si él ni siquiera estuviera allí. Sentía lástima por sí mismo y deseaba mortificarla. La rígida pasividad que Aglae le ofrecía por la noche, la misma que tanto le había atraído al principio, le parecía ahora el peor insulto de cuantos tenía que soportar. Cierto que ella le daría hijos —ya le había dado uno y otro venía de camino—, pero eso no hacía más que añadir méritos en favor de ella. Philippe comenzó a dormir en el sillón de su despacho. Cuando su madre murió, hizo venir de inmediato a la joven doncella negra que había sido su favorita y a quien años antes había dado un hijo. Por supuesto que en el futuro no pensaba mancillarse con algo tan sórdido. Aquello había sido una travesura de niño (de niño aterrorizado, además, puesto que sus hermanos amenazaron con enviarlo a estudiar fuera), pero necesitaba algo de afecto bajo su techo, y aquella dulce muchacha negra había llorado cuando él se fue de casa. Nadie tenía por qué saber nada más del asunto. Philippe la quería para que se encargara de su ropa, como había hecho en años anteriores. Aglae, sin embarco, cuando vio a la muchacha de piel cobriza dirigió a Philippe una sonrisa tan gélida que él se convenció de que estaba imaginando lo más vulgar. Él no habría soñado con humillarse con una doncella, pero no evitaba dar a todo el mundo la impresión contraria a base de otorgar favores especiales a aquella mujer. Cuando se acercaba el invierno fue otra vez a Nueva Orleans, con el dinero de la segunda cosecha ya en el banco. Dos de las chicas se habían casado, y él estaba harto del campo. Paseando a caballo por las estrechas y embarradas calles del casco antiguo se encontró ante la puerta de la concubina de Magloire, la dulce Cecile, que había perdido a un tiempo a su protector y al hijo que esperaba. Hacía mucho tiempo que no la visitaba, se dijo, y era una cuestión de la que debía ocuparse. Al fin y al cabo Magloire le había profesado mucho afecto, y no se podía uno fiar de que los abogados cumplieran sus instrucciones. Pero en cuanto ella abrió la puerta, Philippe se olvidó de todo esto. —¡Michie Philippe! —exclamó Cecile. Quiso echar a correr hacia él pero se detuvo a tiempo, con la cara en las manos. —Vamos, vamos, ma chère. — Philippe estrechó su cabecita contra su chaleco de cachemira. Que el viejo Magloire se agitara en su tumba. No siempre le gustaba pensar en el viejo. Había habido un lazo entre ellos, una confianza mutua. Aglae era su hija favorita, aunque el pequeño Vincent, naturalmente, era el varón preferido. Pero Philippe vivía ahora esperando los días que pasaba en Nueva Orleans, porque cuando entraba en la pequeña casita se sentía crecer de tal forma que le parecía que con sólo tender las manos podría tocar las cuatro paredes. Allí tenía sus zapatillas, su tabaco, los pocos licores que prefería al coñac y aquella mujer de suave aroma que escuchaba atentamente cada una de sus palabras. A veces pensaba que se había enamorado de sus ojos, grandes y tristes, que parecían no abandonarlo ni un instante y que se encendían al sonreír. Incluso el nacimiento de Marcel, con todos sus inconvenientes, le proporcionó cierto placer, pues le gustaba mucho ver a su madre y disfrutaba oyendo las nanas, pacientemente tumbado en la cama. Ni siquiera se enfadó cuando las astutas tías, Louisa y Colette, lo arrinconaron y le obligaron a prometer que proporcionaría al muchacho una educación europea. Eran mujeres prácticas. No habían sido consultadas para establecer aquel pequeño convenio pero habían mantenido muchas conversaciones con monsieur Maglorie, un gran caballero, ¿no le parecía? —Verá, monsieur, ¿qué puede hacer el muchacho aquí en Luisiana? —dijo la inteligente Colette, ladeando la cabeza —. Para una chica es diferente, ¿pero el muchacho? Una educación en París, monsieur, unos cuantos años en el extranjero, cuatro, yo diría, y tal vez el chico acabe por establecerse allí, ¿quién sabe? De acuerdo, de acuerdo, depositaría dinero en el banco para el muchacho. Philippe se encogió de hombros, abriéndose el abrigo con ambas manos. ¿Querían sacárselo directamente de los bolsillos? ¿Tenía que firmar la promesa con sangre? —Basta, basta —susurró su pequeña amante, Cecile, acudiendo en su rescate. El la miró con afecto desde su impresionante estatura—. Perdónelas, monsieur. —¿Se encargará usted de que el muchacho pase cuatro años en París cuando cumpla los dieciocho, monsieur? —Mais oui. ¡Por supuesto! —II— E n la Iglesia católica existe el dicho de que de un niño menor de seis años se puede hacer un católico para toda la vida. Vincent Dazincourt fue el hijo de Magloire antes de los seis años y siguió siendo el hijo de Magloire hasta el día de su muerte. Nadie tuvo que indisponerle contra el amable cuñado rubio que le contaba los mejores cuentos que había oído jamás; él, sencillamente, estaba hecho de otro paño. Adoraba a su hermana Aglae con el afecto y la confianza que le habría mostrado a su propia madre, y ella se convirtió para él, mientras maduraba en Bontemps, en el modelo de mujer que desearía un día por esposa. A los quince años cabalgaba todos los días por los campos con el capataz, leía con avidez las revistas de agricultura y, después de estudiar los diarios de Magloire, conocía los fracasos y los éxitos de cada experimento de refinado, de cada innovación en la plantación, en la cosecha, en la trituración de la caña. La noche solía sorprenderlo acompañando a Aglae al lecho de un esclavo enfermo y, cuando recorría la vasta plantación, desde las orillas del río hasta los bosques, conocía el nombre y la historia de cada negro, hombre o mujer, con el que se cruzaba. De pequeño había sentido afición por los libros, había leído los volúmenes de la polvorienta biblioteca de Magloire. Un año asistió a la escuela en Baltimore y luego visitó Europa durante quince meses, a los veinte años. Viajó y estuvo expuesto a nuevas ideas. Pero cuando volvió a su casa no consideraba que la institución de la esclavitud fuera un mal y, puesto que se había criado con ella, pensó que para ser un plantador «cristiano» lo que tenía que hacer era civilizar a los paganos, de modo que se dedicó a este «deber» con mano firme. Se había quedado consternado al ver la miseria y el sufrimiento de las ciudades industriales de Europa y, metido en su mundo de orden y disciplina, seguía convencido de que «la peculiar institución» había sido malentendida. Pero la crueldad le disgustaba tanto como cualquier otro exceso, de modo que él mismo supervisaba los latigazos cuando le era posible. Observaba en silencio y con rostro pensativo todas las causas y efectos de la dirección de Bontemps y creía en la moderación, la firmeza y la exigencia razonable. Esto le hacía ante los ojos de los esclavos un amo más admirable. Al menos con el joven michie Vincent sabían a qué atenerse. De hecho era posible pasar un año a su servicio sin castigo, incluso una vida entera, y cualquiera podía llamar en todo momento a la puerta de su despacho. Vincent se encargaba de que se bautizara a los niños negros y premiaba la inteligencia y la habilidad con ascensos, pero nunca, jamás liberó a un esclavo. Philippe, mientras tanto, contemplaba complacido la ambición de Vincent y su callado respeto. Para alentarlo de forma útil, no vacilaba en delegar en sus hombros nuevas responsabilidades cada vez que él mostraba el más mínimo interés en asumirlas, el más ligero atisbo de buena voluntad. Pero el joven Vincent fue a la ciudad, por supuesto, y sin haberse planteado entablar ninguna relación, se enamoró perdidamente de la veleidosa Dolly Rose. Jamás había conocido una mujer igual, una mujer deslumbrante con su exaltada melancolía y una pasión que desbordaba sus sueños más locos. Dolly Rose bailaba con él a medianoche en las espaciosas salas de su elegante piso, canturreaba entre dientes la música de los violines y finalmente caía exhausta sobre su pecho. La mañana era el momento que ella prefería para el amor, cuando el sol caía sobre su descarada desnudez. Él enterraba el rostro entre sus cabellos perfumados. Pero tras el nacimiento de su hija, ella le fue infiel, lo puso en ridículo y se mostró hostil y arrogante cuando Vincent la interrogó, para arrojarse a continuación en sus brazos y declarar que estaba perdidamente enamorada de él. Todo aquello le causaba un dolor insoportable. Vincent no podía comprender su desesperación ni su crueldad, y dudaba que ella misma las comprendiera. Un domingo por la mañana se levantó desnuda y, tras cubrirse con la levita de Vincent, se puso a caminar muy erguida y con elegancia por la habitación, con el pelo enmarañado sobre los hombros. Sus piernas desnudas parecían tallos bajo la sarga acampanada. Por fin se sentó en una silla junto a él, bebió un trago de champán de una taza de porcelana y le dijo: —En realidad lo único que importa son los lazos de la sangre. El resto es vanidad, el resto es mentira. Vincent lo recordaría más tarde mientras su barco surcaba el Atlántico gris: aquellas pálidas piernas cruzadas como las de un hombre, el bulto de sus pechos contra la tela negra de la levita, el sol del domingo derramándose por la ventana entreabierta sobre su pelo suelto. Vincent besó a su hijita antes de marcharse, le acarició los brazos y lloró. Más tarde, vagando por los salones de París y Roma quiso olvidar a una y recrearse en el recuerdo de la otra, y al volver a casa descubrió que su hija acababa de morir. Fue el castigo de Dios para ambos. La noche siguiente, Richard Lermontant lo llevó a la casa de huéspedes de madame Elsie. Philippe le había estado insinuando la posibilidad de acercarse a Anna Bella, a quien veía con frecuencia en la Rue Ste. Anne, pero Vincent apenas podía pensar en ello puesto que se sentía herido y contrito y estaba sufriendo más que en toda su vida. Para él se había acabado la vida desordenada, le murmuró a su cuñado, a quien se alegró de ver por fin en el funeral de su hija, entre los desconocidos rostros de color. Aunque ahora, más que nunca, estaba necesitado de cariño. Cuando volvió a casa después del funeral de Lisa, su vida era un infierno. Siempre recordaría aquellos días con una sensación horror. Deseaba desesperadamente estar con Aglae en un mundo fantástico donde pudiera contarle lo que «había hecho», pero se estremecía ante la idea de volver a Bontemps, Después de todos los meses pasados en Europa tendría que soportar un apasionado recibimiento, sus sobrinos colgados del cuello, sus hermanas acariciándolo, cuando él no podía pensar en otra cosa que en Lisa, su hijita muerta. La mañana después del funeral se despertó en la casa de huéspedes de madame Elsie al oír la risa de la niña como si estuviera en la habitación. La oyó con tal claridad que por un momento no deseó otra cosa que dormirse de nuevo para volver a abrazarla en sus sueños. Le habría dado el mundo entero. Lisa poseía la belleza de su madre y el corazón perfecto de una perla. Vincent se levantó y se puso a vagar aturdido por los pasillos de la casa, los salones, las habitaciones abiertas. Las flores se estremecían en las mesas vacías del comedor, de la cocina llegaba el aroma de los bizcochos calientes y al otro lado del mar de manteles de lino blanco. Vincent la vio: Anna Bella. Estaba sentada bajo un rayo de sol, cosiendo una pequeña banda de encaje y alzó súbitamente la vista cuando él atravesó la puerta. Dijo algo sin importancia para llenar el silencio y se levantó para atenderle. Hacía tanto calor, dijo con voz líquida y dulce, y se enzarzó en una conversación rítmica y fluida que le tranquilizó como si fuera una caricia, como si ella le estuviera frotando las sienes febriles y sosegando el corazón dolorido. Vincent recordaría después que pidió a Anna Bella que se sentara y le preguntó entonces alguna tontería. Luego, tranquilizado por fin por el calor de su voz, volvió a sumirse en sí mismo, en su ahogado silencio, pero cerca de una persona dispuesta a hablar con él, una persona que lo trataba con afecto y que le había dedicado lamas sincera y tierna de las sonrisas. Se quedó allí la noche siguiente y el resto de la semana. Philippe no había exagerado el especial atractivo de aquella chica negra americana, pensaba Vincent tumbado en la cama con un café. La joven, que tenía las mejillas de un bebé, hablaba un francés muy lento pero muy agradable, no mostraba vanidad alguna y era un modelo de naturalidad cuando agitaba sus largas pestañas, un gesto frecuentemente cultivado por mujeres y que a Vincent nunca le había gustado. Anna Sella no era ingeniosa y exquisita como Dolly, no se subía a la cabeza como el champán, pero una inefable dulzura emanaba de sus palabras y sus gestos sutiles, de modo que Vincent se vio inevitablemente atraído hacia ella en su dolor, y experimentaba, un delicioso sosiego sólo con verla pasar por las habitaciones. Sin embargo algo más le atormentaba mientras pensaba en ella con la cabeza apoyada en sus blancas almohadas, algo de lo que nunca había sido consciente. Había crecido entre niñeras negras, cocineras negras, cocheros negros, personas de suaves voces africanas que le colmaron de atención y dulzura. Él había sentido el afecto de sus risas y sus manos, y aunque en realidad nunca había cedido al deseo de poseer a ninguna de sus esclavas, sí que había conocido ese deseo en un lugar un poco menos oscuro que sus sueños: la imagen de la niña negra que se hunde entre las sombras de la cabaña, con la luz del fuego reflejada en su largo cuello y sus ojos profundos, suplicando: «Por favor, michie, por favor, no…». La imagen explotó en su cerebro cuando se acercó Anna Bella contoneando las caderas bajo las faldas festoneadas. Sí, aquélla era precisamente la clase de ninfa que surgía de pronto del bosque y acechaba tras el encaje de Anna Bella. Volvió a Bontemps sólo cuando ya no pudo demorarlo más, cuando ya no había excusa posible. Aglae sabía que había llegado y que recogía sus mensajes en el hotel St. Louis. Así pues, cogió el atestado barco de vapor a las cinco en punto de la tarde, y ebrio por la anchura del gran río se alegró por primera vez de estar en casa. Traía regalos para todo el mundo. Se sentó a la mesa frente a sus platos favoritos y estrechó con las dos manos a sus sobrinitos que enterraban sus besos en su cuello. Qué dulce le había resultado subir los escalones entre las majestuosas columnas, oír el chasquido de sus tacones en los sucios de mármol. La riqueza de Europa no podía eclipsar la perfección de todo cuanto le rodeaba y la valiosa devoción de su propia gente. Contó historias intrascendentes, absurdos detalles de baúles perdidos, paquetes enviados con retraso, hotelitos donde tenía, que pedir por señas cuchilla y jofaina, y sin dejar de reír besaba a Aglae una y otra vez. Aunque se notaba en ella el paso de los años, no había engordado como hubiera podido esperarse por su edad, si bien parecía cansada. Vincent sentía una oleada de alivio cuando oía sus pasos en el pasillo o cuando la veía cerrándolas puertas de su habitación. El tono familiar de su voz le puso en varias ocasiones al borde de las lágrimas. Pero esa noche se deslizó fuera de las cortinas que adornaban su cama y salió a la amplia galería de piso de arriba, de cara al río, para pensar en su pequeña. Un año atrás, la noche antes de partir en barco, se la había llevado a su habitación del hotel St. Louis. Él mismo le había dado la cena con una cuchara, y ante la desaprobación de la niñera, se la había llevado a dormir a su cama. Sabía que Dolly se pondría furiosa con él por que dársela toda la noche, pe roño le importaba. La estrechó contra su pecho en la oscuridad, y cuando antes del amanecer oyó el fuerte golpe en la puerta de su habitación abrió los ojos y la vio sonreír. Había estado esperando que él se despertara y se echó a reír con un chillido, completamente feliz. Ahora, en la galería barrida por el aire frío, mientras miraba hacia el lejano río que ya no se podía distinguir en las tinieblas, la imagen de Anna Bella se abrió paso entre su dolor. Vincent vio aquellas adorables y redondeadas mejillas, la cintura delicada, los pequeños dedos manejando la aguja a través del paño. Mon Dieu, no entendía la vida. Los modelos no le servían porque no confiaba en ellos. Se frotó los ojos. Volvería a casa de madame lisie antes del fin de semana, ya se le ocurriría alguna excusa. Era como si la dulzura de esa niña negra se mezclara con el cargado ambiente de muerte que pesaba sobre él, como las flores junto al ataúd. Pero él ya no podía hacer esa distinción; sólo veía aquellos crisantemos ya Anna Bella bajo un rayo de sol, cosiendo a solas en una habitación vacía. En ese momento salió Aglae a la galería. Vincent se sintió extrañamente conmovido al verla llegar. Llevaba un vestido de cuello alto que la brisa batía en torno a sus tobillos. Se quedó en silencio un rato, como si supiera que él prefería estar solo. Luego se dio la vuelta y le miró ales ojos. Del dormitorio salía un hilo de luz que caía justo sobre ella, suficiente para verlo todo aunque no con claridad. —Cualquier muerte es dura, Vincent. Y la peor es la muerte de un niño inocente. Él apartó la cara, sin aliento. —Mon frère —prosiguió ella—, aprende de tus errores. —Entonces lo besó y lo dejó solo. Nunca supo a través de qué intrincado conducto había recibido Aglae la noticia, ni qué era exactamente lo que sabía. Era impensable que se lo hubiera dicho Philippe, de eso no había dudas. Vincent y Aglae jamás volvieron a hablar del tema, pero a veces, en las semanas siguientes, cuando ella le preguntaba si se cuidaba en Nueva Orleans, si no tenía una agenda demasiado apretada, si no llegaba a casa demasiado cansado, Vincent tenía la impresión de que le estaba dirigiendo una súplica, y volvía a oír aquella advertencia: «Aprende de tus errores». Él la tranquilizó de inmediato, sin evasivas. Necesitaba ver de vez en cuando las luces de la ciudad, le costaba adaptarse, después de los meses en el extranjero, a la rutina del campo. A veces se redimía renunciando a su plan de ir a ver a Anna Bella para quedarse leyendo cuentos a sus sobrinos junto a la chimenea. Permanecía hasta muy tarde en la biblioteca, dejaba a su cuñado a solas con los placeres del alcohol, salía temprano a montar por la orilla embarrada del río y alzaba los ojos hacia el cielo frío como quien eleva una oración. Bontemps nunca había sido tan hermosa, tan rica. Fue una pena la muerte de Laglois, el viejo capataz, que había acontecido en ausencia de Vincent. Pero ya tenía sustituto y se acercaba la nueva cosecha, y nunca habían sido las cañas tan altas, tan gruesas, tan verdes. Inculcaría su modo de hacer las cosas al nuevo capataz. Estaba en casa de nuevo, salía por la noche con una lámpara para ver parir a su yegua favorita, paseaba por el jardín florido tajo las brumas tempranas y desayunaba una sopa espesa mientras la cocinera, con su pañuelo blanco como la nieve, le servía leche y le decía: «No vuelva a dejarnos nunca, michie». Meses más tarde Philippe le señalaba, desde la ventanilla del carruaje, la casa de Ste. Marie en la Rue Ste. Anne. El vehículo se detuvo con un chirrido, y a Vincent le dio un brinco el corazón cuando volvió la cabeza. Al principio no pedía creerlo. ¡Su cuñado tenía una familia negra, y se lo estaba diciendo como si tal cosa! Al día siguiente, cuando se detuvo a recoger a Philippe, vio los frutos de aquella relación: el muchacho rubio de piel de color miel que le miraba fijamente con aquellos atrevidos ojos azules. Tenía el pelo crespo como el de los trabajadores del campo, pero del mismo color que el de su padre. A Vincent le ardieron las mejillas. Él adoraba a Aglae. Philippe lo sabía. Pero aun en el caso de que hermano y hermana se odiaran, su cuñado jamás tenía que haberle revelado aquello, jamás debió mostrarle la casita bajo la magnolia y aquel cuarterón de ojos azules y bizarra belleza vestido de domingo. Era más de lo que Vincent podía soportar. Había vuelto a Bontemps en obstinado silencio. Por la noche, en la biblioteca de la plantación, meditó las promesas que había hecho ese mismo día. Anna Bella Monroe era suya, pero por Dios que esa relación terminaría con honor y dignidad en el mismo momento en que contrajera matrimonio, y mientras atizaba el fuego le hizo este juramento a una esposa sobre la que aún no había puesto los ojos, a una mujer que ni siquiera conocía. Una de sus condiciones, le diría a madame Elsie, era que la casa de Anna Bella no estuviera en esa calle, no quería tener que pasar por la Rue Ste. Anne. —III— C uando Anna Bella le dijo a Marcel que no le importaba «ese hombre» no mentía, No se había permitido fijarse en él porque estaba convencida de que la vida que le ofrecía era inmoral. No era ésta una convicción religiosa profunda, aunque Arma Bella era devota de la Virgen y le rezaba novenas especiales por cuenta propia. Ella podría haber vivido sin los sacramentos, y de hecho se estaba preparando para vivir sin ellos. La mañana de domingo que vio a Marcel no recibió la comunión, pero tuvo la inquebrantable certeza personal de que Dios seguía oyendo sus oraciones. Seguiría yendo a misa toda su vida, pasara lo que pasase, y encendería velas a los santos por todas las causas que pudiera imaginar. Pero Anna Bella no había nacido en el seno de la Iglesia católica, y en momentos de auténtica angustia le parecía demasiado artificiosa y extraña. Era un lujo, como el encaje que había aprendido a hacer o el francés que había adquirido. Cuando recibió la oferta de Vincent Dazincourt tuvo el firme convencimiento de que el placage, aquella vieja alianza entre un blanco y una mujer de color, era una vida inmoral y nociva. Era una vida que había estado viendo a su alrededor, con sus promesas, sus lujos, sus ataduras. Había visto mujeres altaneras y ostentosas de dudosa reputación, como Dolly Rase y su indómita madre, y mujeres orgullos as y constantes como Cecile Ste. Marie. Pero también había visto la inseguridad y la infelicidad que tales relaciones generaban. Nunca había imaginado vivir ella de aquel modo. Para Anna Bella, por encima de la imagen de su infancia, brillaba la cálida luz de una época anterior, cuando su padre y su madre estaban con ella y disfrutaban de sencillas comidas en torno a la mesa y tranquilas conversaciones familiares junto al fuego de la cocina. Recordaba todavía algunos detalles que le producían un placer extraordinario: cortinas blancas y almidonadas, muñecas de trapo con vestidos de guinga y ojos brillantes. Su madre podía cogerla con un brazo y apoyársela en su cadera mientras con la otra mano tendía la ropa. Anna Bella no recordaba muy bien la muerte de su madre. La habían mandado fuera a jugar, y cuando volvió a la casa vio que habían quitado la sábana del colchón y supo que su madre se había marchado para siempre. No recordaba el funeral ni la tumba. Las aristas de aquellos recuerdos estaban limadas. Ella había sido inocente en un mundo perfecto, de no haber muerto sus padres, Emma y Martin Monroe, estaba convencida de que ahora no le estarían arrancando esa inocencia. Pero ella estaba en la ventana de la barbería cuando la bala alcanzó a su padre, y lo había visto caer en la calle con un borbotón de sangre en la cabeza. Él había salido con su bata blanca de barbero, diciéndole al cliente que estaba en la silla; «Espere un momento». Espere un momento. Anna Bella jamás olvidó esas palabras. Tenía la impresión, aunque seguramente no fue así, de que el viejo capitán se la llevó a Nueva Orleans esa misma noche y que se detuvieron en una taberna junto al camino donde ella se había puesto mala, con fiebre, y había estado llorando. Solo llevaba un vestido, con el que tuvo que dormir, y había olvidado su preciosa muñeca. No recordaba que nadie le hubiera dicho nunca que el viejo capitán era el padre de su padre, pero ella lo sabía, como sabía también que él tenía una familia blanca en aquellos parajes, de modo que no podía llevársela consigo. Madame Elsie le dio ropa nueva y un espejo de plata y cuando lloraba la encerraba en la galería por la noche. Y la malvada Zurlina, la doncella de madame Elsie, le decía: «¡Cómete el pastel!», como si estuviera malo, cuando en realidad estaba bueno. Zurlina le ataba el cinto demasiado fuerte y le tiraba del pelo con el peine. «Mira qué labios, mira qué labios más gordos — decía sin aliento—, y esa nariz que tienes, que te ocupa toda la cara». Ella era una esclava mulata de rostro fino, que arrastraba a Anna Bella por el porche diciéndole: «No te ensucies el delantal, no toques nada, estate quieta». Pero por la noche, en la cama, Anna Bella volvía las páginas de viejos libros y canturreaba los himnos en latín que había oído en la iglesia. Madame Elsie le dio una muñeca vestida de princesa a la que ella se dormía abrazada en su cama con colchón de plumas. El mundo era jabón aromático, vestidos almidonados. Madame Elsie aparecía junto a su cama en la oscuridad con una vela. «Ven a leerme, niña, ven a leerme», decía arañando el suelo con su bastón. Luego se dejaba caer en un lado de su gran cama, con la bata de franela y festones de encaje hundida sobre su pecho enjuto, tan agotada que al parecer no podía ni cubrirse el regazo con las mantas. «¿Ves esta niña? —le decía sosteniendo el retrato de una mujer blanca en un óvalo de porcelana—. Pues es mi hija, mi niña». Entonces suspiraba con un temblor de las aletas de la nariz y movía la trenza gris que le colgaba a la espalda. «Ven, niña». Metía a Anna Bella en la cama y se quedaban dormidas. Los huéspedes blancos la cogían en brazos, le ponían monedas en la mano, le compraban caramelos en la ciudad. El viejo capitán subía las escaleras con gran estruendo gritando: «¿Cómo está mi pequeña?», y Zurlina susurraba criando le cepillaba los largos cabellos negros: «¡Mira qué boca de negra!». Estaba siempre ocupada. Aprendía francés de los niños vecinos, incluso del presumido Marcel Ste. Marie siempre bien vestido para la misa del domingo. Marcel pasaba con expresión solemne para enterrar un pájaro muerto que había encontrado en el patio. También estudiaba con el señor Parkington, el borracho de Boston que no podía pagar sus facturas de otra forma. Claro que nunca estaba borracho por las mañanas. A ella le gustaba hacer encaje y le encantaba cuando venían madame Louisa y madame Colette y le enseñaban los patrones grabados en papel. En los abultados bolsos llevaban las agujas y el hilo. Le leía poemas a madame Elsie y aprendía a caminar de un lado a otro del camarín con un libro en la cabera. Al profesor de Boston le dio un infarto en su cama. Una tarde, después de terminar el encaje de un cuello, salió al jardín y se encontró con el presumido de Marcel, sentado en el escalón con las manos sobre las rodillas. Estaba observando el juego de pelota que se desarrollaba en la calle, y sus ojos azules llameaban bajo el ceño de sus cejas rubias. Cuando ella le preguntó, él dijo que alguien había hecho trampa sin que nadie se diera cuenta, y que él no pensaba «degradarse» otra vez con el juego. Ella entendió lo que le decía, aunque nunca había oído aquella palabra. Conocía perfectamente la maldad de los niños, nadie tenía que explicársela, «No juguéis con Anna Bella, no vamos a jugar con Anna Bella. ¡Anna Bellaaaa! ¿Dónde están tu padre y tu madre? Bueno, puede que esté con madame Elsie, pero no es la hija de madame Elsie». —Entra —le dijo a Marcel—. Entra a hablar conmigo. Él movió sus ojos azules. Era muy presumido, aunque ni la mitad que su hermana blanca. Pero lo cierto es que se levantó, se sacudió los pantalones y accedió a entrar. Ella le sirvió té como una dama inglesa y le escuchó sorprendida, con las manos en el regazo, mientras él hablaba de tesoros enterrados y de los piratas del mar Caribe. —Yo sé mucho de esas cosas —dijo Marcel alzando las cejas—. He oído hablar de esos piratas, Solían tomar por asalto esta ciudad, por eso hay agujeros de bala en las paredes. —Es curioso —respondió ella riendo—, es como lo que estaba leyendo en este libro. ¿Lo ves? —Lo cogió de la estantería—. A veces pienso que a mí me trajeron aquí los piratas, y que algún día volverán. Más adelante se reirían de ello. ¡Marcel no sabía nada de los bucaneros! La escuchó estupefacto mientras ella pasaba las páginas de Robinson Crusoe, poniendo voces distintas para cada personaje. A veces gritaba. —¡Toma, toma y toma! —exclamó Marcel, enseñándole cómo manejar la espada. Madame Elsie masculló algo desde la puerta, pero él había sido mortalmente herido en el corazón (superado en número por sus enemigos) y cayó muerto. En los años siguientes ella le esperaba todos los días, y si a las cuatro y media no había llegado, dejaba a un lado el encaje para preguntar desconcertada: «¿Pero dónde está Marcel?». Él le llevaba dibujos, que coloreaban entre los dos, y le enseñaba a hacer cosas muy especiales con el lápiz: lograr que los pliegues parecieran real es, dibujar caras, dibujar patos. Marcel le leía los periódicos en francés, y una vez se escaparon para ver una ejecución en la Place d'Armes, tras lo cual quedaron los dos castigados en sus respectivas casas, pero él le envió una nota a través de su hermana Marie. Anna Bella no podía decir con precisión cuándo había dejado de ser Marcel su amigo de esa época dorada y asexual que fue la infancia. Ella, como tantas otras chicas en aquel tórrido clima tropical, podía haber tenido hijos a los doce años. Anna Bella le amaba. Él atizaba una hoguera encendida en la calle y hablaba del fin del mundo con el resplandor de las llamas en sus ojos. En verano se quedaban juntos en el patio a oscuras mirando las estrellas. —¿Crees que estaremos así cuando llegue el fin del mundo? —preguntó ella abrazándose nerviosa. —¡Yo creo que el mundo terminará mientras vivamos! —dijo él triunfalmente—. Tú y yo no conoceremos la muerte. El día de su primera comunión, Marcel se quedó sentado muy quieto entre todo el bullicio, y más tarde le dijo: —Tenía a Dios en el corazón. Ella agachó la cabeza y respondió: —Ya lo sé, ya lo sé. ¿Había en todo eso algún motivo de risa? ¿Era risible el muchacho que acudió el año anterior y estuvo caminando inquieto por el salón? ¿Era risible el muchacho que le leía los periódicos y la escuchaba con tanta atención cuando ella confesaba aquellos recuerdos de la infancia, por ejemplo cómo el barbero negro de aquella pequeña ciudad, su padre, la levaba a hombros por la calle mayor hasta la barbería? —Todos aquellos hombres ricos tenían una brocha de afeitar con su propio nombre. Mi padre llevaba una bata blanca. Era una barbería muy limpia. —Anna Bella apoyó la espalda en la pared—. A veces me gustaría volver a aquella ciudad, caminar por aquella calle. —Yo te llevaré, Anna Bella. —Me gustaría volver a ver la barbería de mi padre. Me gustaría volver allí, a donde lo enterraron… — suspiró, cogiéndose los brazos. Anna Bella le quería. Ella quería. Incluso se lo declaraban mutuamente, pero sus palabras tenían un tono virginal, algo que poseía una nobleza propia y trascendía lo que los adultos querían decir con esa misma manifestación. Los adultos degradaban estas declaraciones con besos y abrazos. Una vez, apoyada en la barandilla de la galería, bajo las estrellas, pensó: «Marcel me quiere por mí misma. ¡Y eso no basta!». Pero él todavía era un niño, a pesar de los chalecos, el reloj de bolsillo y los largos sueños que contaba sobre París, la Sorbona, las casas a orillas del Sena. Le faltaba tiempo, se decía Anna Bella, hasta el día que Jean Jacques murió mientras dormía. Esa noche fue un joven el que acudió a ella derramando su pena, fue el miedo de un hombre lo que ella vio, el primer contacto de un hombre con la muerte. Mientras pasaban las horas hacia la medianoche, fue un hombre, agotado y transido de dolor, el que le dijo con voz suave y pensativa: —¿Sabes, Arma Bella? Si yo no hubiera nacido rico, él podría haberme enseñado el oficio de carpintero… Habría aprendido a hacer piezas tan bien como él… Y habría sido feliz con eso toda mi vida. Pero el suyo debía ser el futuro de un hombre acomodado. ¿Cómo podía ella decirle que le dolía el alma al pensar que la abandonaría, al saber que algún día se marcharía? Luego llegó el momento en que sus labios se tocaron y Marcel, adormecido, mitigada su pena por el vino, la miró con fuego en los ojos, como si la viera por primera vez. Él la amaba, la amaba con aquel sentimiento nuevo y perturbador con el que ella le quería desde hacía tanto tiempo. Y madame Elsie lo había visto todo a través de la rendija de la puerta. En los meses siguientes madame Elsie lo insultó, lo rechazó, pero Amia Bella estaba segura de que todo se arreglaría. No fue así. Lo veía en las calles con el ceño fruncido y un montón de libros encuadernados en piel bajo el brazo. Den la Place d'Armes, en una ocasión en que Marcel estaba de pie, con las piernas separadas, dibujando en la tierra con un palo. Él volvía hacia ella un rostro tenso durante la misa, parecía a punto de hablarle, incluso allí, o de dejar el banco para acercarse a ella, pero nunca lo hizo. Sus piernas se fueron alargando, su rostro perdió su Infantil redondez y se le desarrolló una figura angulosa, casi dramática, que llamaba la atención. Tero las semanas se sucedieron sin que acudiera a verla, y pronto los meses completaron el año. Al darse cuenta desesperada de que lo había perdido, en cierto modo mucho antes de lo previsto, se abandonó una y otra vez a las lágrimas. Habría huido entonces con él, habría hecho cualquier cosa con él, pero lo cierto es que no eran más que locas ideas. Al fin y al cabo, ¿por qué iba a abandonar Marcel el cómodo mundo en el que tenía un futuro tan brillante? ¿Cuándo fue la última vez que habían estado juntos a solas? ¿Cuándo fue la última vez que habían hablado? No, lo había perdido, había perdido no sólo al hombre que la había besado en el salón sino al niño que había sido su mejor amigo. No sabía cómo enfrentarse a ello, pero al mismo tiempo comprendía que su propia vida también estaba cambiando sin que pudiera evitarlo. Madame Elsie le hablaba en susurros de los «salones cuarterones» y fruncía el ceño cuando salía el tema de un marido de color, cosa que a ella le disgustaba. «Eso es para la gente vulgar», decía, y dejaba a Anna Bella levantada por la noche para abrir la puerta a los «caballeros». «Mi alquiler es de treinta dólares al mes —decía con los parpad os en tornados y enseñando sus fe os dientes amarillos—. ¡Mis caballeros son los mejores!». Llegaron cartas del cura de la parroquia del viejo capitán diciendo que ya no se recuperaría de su cadera rota y probablemente no volvería a ver a Anna Bella. A veces pensaba en los hijos de las viejas familias de las gens de couleur, familias que había conocido durante un tiempo cuando todavía estudiaba con las carmelitas. Pero el mundo de es as familias era remoto y selectivo, y ella era hija de esclavos libres. No la invitaban a sus casas, ni siquiera a jugar cuando era muy pequeña. Aun así, a Anna Bella le daban miedo los negros libres que la rodeaban, hombres como su padre, que habían comprado su libertad y aprendido un oficio. Eran los hombres que venían a enyesar las paredes, que empapelaban el salón o que en las pequeñas tiendas que flanqueaban la Rue Royale le probaban unas botas nuevas o atendían su pedido de cuatro nuevos grabados para las mejores habitaciones del piso superior. Hombres buenos con dinero en los bolsillos que se quitaban el sombrero ante ella después de misa y la llamaban mamzelle. ¿Por qué le daban miedo? ¿Porque ella vestía muy bien, hablaba muy bien, se comportaba como una dama, era atendida por el peluquero todos los sábados por la tarde y se había acostumbrado a dirigir una servidumbre de esclavos? Una noche, ya tarde, estaba a solas en el salón de la casa, temiendo el momento en que sonara el timbre y tuviera que recorrer los pasillos con un blanco desconocido que podía susurrarle cosas con una irritante familiaridad que ella debía ignorar. Se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Qué era lo que quería?, se preguntó. ¿Cuáles eran las alternativas? ¿Tenía alguna elección? La respuesta se le escapaba. Se veía presionada y no tenía las cosas claras. Sólo podía pensar en las trampas que le aguardaban. Estaba desvalida y necesitaba tiempo. El hecho de que Marcel la hubiera abandonado tan radicalmente le producía enfado y amargura. Tal vez era una lección, tal vez la vida estaba llena de lecciones similares. Las personas te van abandonando una a una, para siempre, a lo largo del camino: tu madre, tu padre, el viejo capitán y tu único amigo. Luego sucedió aquello en el pasillo de los Mercier, junto a la puerta de la habitación donde yacía muerto el inglés. No hubo duda entonces de que Marcel la amaba, y que era precisamente su amor por ella lo que le mantenía alejado. Anua Bell a lo supo incluso cuando él la maldecía, y supo también que jamás volvería. Después le resultó inconcebible haberle abofeteado, y esa noche, a solas en su habitación, había conocido la angustia más profunda de su vida. No le importó que madame Elsie la sacudiera cuando volvió a casa, la acusara de «mujer fácil» y declarase que monsieur Vincent Dazincourt había estado preguntado por ella y se había vuelto al campo decepcionado. En la mesa había flores de monsieur Vincent y una botella de perfume francés. Monsieur Vincent tenía familia, fortuna, buenos modales, había cortejado y había abandonado a la hermosa Dolly Rose. —¡Quería verte! —gruñó madame Elsie dando un portado. Los días siguientes fueron un infierno. Anna Bella tenía que ver a Marcel Había cometido la insensatez de acudir a la pequeña fiesta de cumpleaños de Marie Ste. Marie, donde fue testigo de la amarga discusión entre Dolly Lose y su madrina, Celestina, y supo la traición de que había sido objeto michie Christophe en su aturdimiento. Había vuelto a casa al borde de las lágrimas y se había encontrado de bruces con monsieur Vincent en el vestíbulo. No quería hablar con él, no quería, hablar con nadie y le dio la espalda, casi con grosería. Pero él, todo corrección y buenos modales, le estaba di rigiendo en voz baja un cumplido, le estaba diciendo que acababa de enterarse de los cuidados que había prodigado al desdichado inglés que había muerto en la casa del maestro. Era una mujer admirable, le decía, y había sido muy generosa al encargarse ella misma del enfermo. Sí, él había conocido al inglés en París y le había visto una o dos veces aquí en Nueva Orleans antes de su muerte. Desde luego había oído muchos elogios de Christophe, el maestro que ahora estaba en deuda con Anna Bella. Al oír esas palabras, ella se volvió a mirarle, incapaz de seguir conteniéndose ni de reprimir el llanto. —¡Michie, el profesor tiene problemas! —sollozó—. Está loco desde que murió el inglés porque cree que es culpa suya. Se ha enredado con Dolly Rose, con esa ruin Dolly Rose, y ella tiene un caballero, el capitán Hamilton, que volverá de Charleston y lo descubrirá todo esta misma tarde. Anna Bella cometió una imprudencia en ese momento. Sabía que una muchacha decente, ya fuera blanca o de color, no podía hablarle a un hombre de esa forma, pero no cayó en la cuenta. ¿Se había degradad o a sus ojos? No le importaba. Monsieur Vincent conocía a Dolly, se había peleado con ella, mucha gente se lo había contado a Anua Bella. —Ella no trae más que problemas a los hombres de color, michie —exclamó ahora suplicante—. Es la mujer más mala que he conocido. Jamás olvidaría la seriedad de la expresión de Vincent cuando le cogió las manos, la inmediata comprensión en sus ojos. —No te preocupes ni un momento más —dijo en un susurro mientras se acercaba a la puerta—. Quédate tranquila, yo me encargaré de todo. No volvió a verlo hasta la tarde siguiente. Acababa de subir las escaleras y vio que él la observaba desde la puerta de su habitación. —No tienes que preocuparte más por el maestro —le dijo muy serio—. El único problema que tiene alora es su dolor. —¡Oh, michie! —Anna Bella sonrió sin aliento, totalmente confiada. Él se acercó en silencio, con las manos en les costados. Tras él, la cama de un blanco níveo con sus finos cortinajes parecía una nube bajo el sol de la tarde. La figura de Vincent se recortaba oscura contra ella, excepto por su cara blanca, sus manos pálidas. Pero algo Harneaba en sus ojos negros. Anna Bella se detuvo desconcertada, y se dio la vuelta muy despacio y cerró la puerta. Esa noche Vincent le dijo a madame Elsie que quería hablar con Anna Bella, y ésta se sorprendió al verlos entrar en su pequeño saloncito particular. Madame Elsie asintió con la cabeza y se retiró. A continuación siguió un discurso tan velado, tan formal, que por fin él se interrumpió, frustrado. —Lo que yo tenía pensado era un piso —murmuró vuelto hacia la ventana y de espaldas a Anna Bella, que justo en ese momento comenzaba a comprender y lo miraba con ojos asombrados—. Me encantaría tener uno de esos pisos de la Rue Royale, con altos ventanales y plantas en la ventana o en un macetero de mármol. Siempre me han gustado esas ventanas con las cortinas de encaje abiertas y plantasen maceteros de mármol. ¿A ti te gustan? —Se volvió hacia ella con expresión franca, inocente. Parecía un niño. —Sería encantador, monsieur. —Pero madame lisie insiste en que alquile una casa pequeña. Por supuesto no pondré ninguna objeción a que la casa esté a tu nombre. Illa conoce una casita… Si quisieras ir a verla… Anna Bella lloraba, con los dedos en las sienes. Vincent se conmovió. —Tengo que irme ya. Debo volver al campo —murmuró—. No volveré hasta noviembre, después de la cosecha. Puedes darme tu respuesta entonces. Si la respuesta es no, no volveré a molestarte. No me volverás a ver. —Sí —susurró ella entre lágrimas, asintiendo con la cabeza—. Déjeme pensar, monsieur. —No logró hacerle ningún cumplido, ni siquiera podía decir adiós, Estaba pensando en Marcel, y una llavecita había girado en su cabeza. El día que se marchaba del jardín de Marcel le dolió la mirada de monsieur Philippe, y al llegar a casa empeñó toda su alma en una difícil decisión. Vincent estaba desayunando con unos amigos en el gran comedor, y sólo se levantó para reunirse con ella en el salón de la casa de huéspedes cuando es tuvieron a solas. Era a hora en que los esclavos cambiaban los manteles de lino, barrían el pasillo y comenzaban los preparativos para la comida del domingo, la más suntuosa de la semana. Vincent cerró las puertas. La lluvia de noviembre inundaba el callejón junto a la casa, y todas las ventanas estaban empañadas, de modo que parecían aislados en la pequeña sala. Vincent cedió inmediatamente y la tranquilizó con un respetuoso murmullo. Por el gesto de Anna Bella, y su cabeza gacha, había deducido que la respuesta era negativa. —¿Será usted bueno conmigo, monsieur? —susurró ella, dándose la vuelta de pronto. —Ma belle Anna Bella —susurró él, acercándose, Anna Bella sintió en sus dedos vibrantes el primer destello de la pasión que siempre le había animado—. Ma belle Anna Bella — repitió, acariciándole la mejilla—. Dame la oportunidad de demostrártelo. —IV— M arie lo amaba. Marie lo amaba. Marie lo amaba a él, no a Fantin Roget, que le había llevado flores esa misma tarde, ni a Augustin Dumanoir que de nuevo, y en vano, la había invitado al campo, ni siquiera a Christophe, a Christophe, sí, que se presentaba en las veladas con sorprendente frecuencia, siempre con algún regalito para las tías, que contemplaba a Marie como quien contempla una obra de arte y se inclinaba con una pose muy peculiar a besarle la mano. No, Marie lo amaba a él, a Richard Lermontant, y no era un sentimiento impulsivo, no era un sentimiento pasajero, no estaba sometido a cambios. Richard atravesaba la bulliciosa Rue Royale como en un sueno, vagamente molesto por el tráfico, vagamente molesto por la insistencia de Marcel que una y otra vez le tiraba del brazo. —¿Pero ni siquiera tienes curiosidad? ¡Imágenes reales de cosas y personas tal como son! ¡Pero si es el invento más maravilloso que ha venido de París! Sólo en París podía haberse producido un milagro así. Te aseguro, Richard, que esto va a cambiar el curso de la historia, el mundo… —Pero, Marcel, no tengo tiempo — murmuró Richard—. Ya debería estar en la funeraria. Y, francamente, eso de quedarme sentado y quieto durante cinco minutos con una abrazadera en la cabeza… —Pero para ver a Marie sí que tenías tiempo, ¿no? —Marcel señaló una puerta junto a la que había un pequeño y sucio gablete con un ornamentado cartel: PICARD, MAESTRO DAGUERROTIPISTA Miniaturas en cuatro tamaños Primer piso Richard se detuvo a mirar la pequeña colección de retratos en exposición, en realidad todos ellos monstruosos. La gente miraba fijamente desde el fondo plateado como si estuviera muerta. —No, no veo ninguna razón para… —Se dio la vuelta decidido, encogiéndose de hombros. Marcel apretó enfadado los labios y escrutó el rostro de Richard con cierta desesperación. —Ya nunca hacemos nada juntos. Nunca nos vemos, no vienes a la escuela más que dos días a la semana. —Eso no es verdad —respondió Richard, con la voz suavizada por la intensidad del tono—, nos vemos continuamente. —Pero lo dijo sin convicción. Lo que acababa de decir Marcel era cierto, y Richard no sabía por qué se estaban distanciando—. Oye, ven a cenar a casa conmigo, anda. Hace semanas que no vienes a casa. —Si me acompañas ahora —dijo Marcel—. Richard. —Ladeó la cabeza prolongando su nombre—. Riiiichard, ¿y si te dijera que la semana pasada traje aquí a Marie y que le han hecho un hermoso retrato? Claro que no será ella la que sugerirá que os los intercambiéis… —Alzó las cejas con una sonrisa, sacudiendo ligeramente la cabeza—. ¡Venga! —Echó a correr por la escalera de madera y Richard suspiró y fue tras él. Un retrato de Marie. Ella ni lo había mencionado… Pero no, seguro que no, desde luego que no, no se lo había podido dar a ningún otro. —Lo que más rabia me da —dijo Marcel, mirando hacia atrás en el descansillo— es que esto no te interesa. Es increíble que no sientas curiosidad, que ni siquiera quieras ver la cámara con tus propios ojos. Richard no se molestó en contestar. Ya habían mantenido aquella misma conversación dos años antes, sólo que entonces versaba sobre muebles y escaleras. ¿Ni siquiera tienes curiosidad por saber cómo se hacen, cómo se unen las piezas de madera, cómo se lacan para lograr la belleza de la superficie? ¡No!, respondió entonces encogiéndose de hombros, y ¡NO! respondía ahora, De pronto, en el segundo tramo de escaleras, se detuvo conteniendo el aliento. —¡Mon Dieu! —Venga, venga, sólo son los productos químicos —dijo Marcel con impaciencia, y subió corriendo a la sala de espera seguido de Richard, que recibió una bocanada de aire caliente y fétido y se puso de inmediato el pañuelo en la nariz. Era una sala fea: había una ridícula alfombra sobre el suelo mal pintado, y las pocas sillas eran evidentes vestigios de una jasada decoración más armónica. También en las paredes había daguerrotipos, todos de gente muerta excepto una imagen notable de una iglesia, con bellos detalles, que le sorprendió y le atrajo. Marcel fue directamente a cogerla de la pared. —¡Marcel! —susurró Richard. Pero el daguerrotipista ya había asomado la cabeza por la cortina de terciopelo. Era un francés de pelo blanco, piel muy sonrosada y anteojos octogonales. —Ah, eres tú —le dijo a Marcel—. Debí imaginarlo. —Si quiere puede empezar a preparar media placa para mi amigo, monsieur —replicó Marcel, pero estaba tan absorto mirando la imagen que las últimas palabras resaltaron incomprensibles. Era de la catedral de St. Louis, tomada desde el centro de la Place d'Armes. Richard, que la miraba por detrás de Marcel, estaba impresionado. Todos los detalles eran de una claridad extraordinaria, desde los adoquines de la calle a las briznas de hierba de la plaza o cada una de las hojas de los árboles. —¿Lo ha hecho usted, monsieur? — Le preguntó Marcel. —¡No! —se oyó la enojada réplica detrás de la cortina—. Es de Duval, y necesitó por lo menos veinte placas para hacerla. —¡La compro! —Marcel fue tras él. Richard se apretó el pañuelo en la cara y entró con cautela en el estudio. El hedor de los productos químicos le estaba mareando. Por las ventanas sin cortinas entraba una luz, deslumbrante que iluminaba un suelo desnudo, al fondo del cual había un pequeño escenario como para una representación, con una silla, una mesa y un tablero empapelado detrás, y el cortinaje suficiente para sugerir una ventana donde no la había. —¿Y qué te podría pedir por él? — masculló Picard, el daguerrotipista, mientras limpiaba el vaho de las ventanas—. Con la cantidad de productos que empleo en ella, no tiene precio. —El calor del rugiente horno acumulaba el sudor en su cabeza calva. —¿Y monsieur Duval? ¿Está aquí? ¿Querría venderlo? —preguntó Marcel, caminando nervioso en círculos con el daguerrotipo en la mano—. Siéntate aquí, Richard —dijo de repente señalando la silla tallada. En ese momento surgió una voz desde detrás de una pequeña tienda de muselina negra. —Sí, estoy aquí, Marcel. No lo vendo. —Esta calidad sólo se alcanza en uno de cada mil —le dijo Marcel a Richard, enseñándole de nuevo la imagen mientras su amigo se sentaba. Se iba a poner malo, sí no por los productos químicos por el calor—. Quiero decir que la mayoría son simples imágenes, pero ésta es más que una imagen… —Y veinte placas para hacerla — repitió Picard. Pero Marcel, como movido por un resorte, había dejado el daguerrotipo apoyado contraía pared sobre una mesa de trabajo y se acercaba al pequeño recinto de muselina del que acababa de surgir la voz. —Monsieur —le dijo—, ¿puedo entrar? Una risa surgió de dentro. —Pasa. —Tu amigo está loco por los daguerrotipos —dijo el viejo, tendiéndola mano hacia el hombro de Richard para ajustar la cortina de terciopelo. La silla se le quedaba a Richard pequeña, y tuvo que estirar las piernas hasta el borde del escenario—. Cada pocos días me trae un nuevo cliente. —Monsieur, ¿no podría abrir una ventana, aunque fuera una rendija? —Lo siento, muchacho, es imposible, por la humedad. Pero yate acostumbrarás. Tú respira hondo y apoya la cabeza en la abrazadera. No tardaremos mucho. —¿Cinco minutos? —Richard hizo una mueca y al quitarse el pañuelo de la cara se le revolvió el estómago. —Eso era el año pasado, muchacho. Cuarenta segundos como mucho — contestó Picard—. Un precio muy bajo para una obra de arte. —Ah, entonces usted cree que eso es arte —sonó la voz de Marcel tras la muselina negra. De nuevo se oyó la risa de Duval, el hombre invisible. —¡Ya te he dicho que es un arte, a veces! —señaló Picard blandiendo un dedo con gesto didáctico—. Ya te lo he dicho: a veces, cuando un hombre no tiene nada mejor que hacer que destruir todas las placas que no cuenten con su aprobación personal o quedarse dos horas en la Place d'Armes dando un espectáculo para lograr una imagen de la catedral de St. Louis con la luz adecuada. Pero no cuando uno tiene que vestirse y, comer, entonces no es un arte. —Se acercó a la cámara, y Richard la observó por primera vez, Era una caja de madera sobre un adornado pedestal de tres patas. —Arte, arte —murmuró Picard—, cuando los clientes se quejan todos los días de que se los saca precisamente tal como son. Váyase a un pintor, les digo entone es… si tiene dinero para pagarlo. —La cámara era grande. El daguerrotipista ajustó una apertura que tenía delante, en la que se veía el brillo del cristal. Le dio a una manivela del trípode para subir la cámara y luego, mirando con manifiesta irritación al muchacho alto de la silla, cogió todo el artefacto para echarlo hacia atrás. ¿Y si saliera medio decente y se lo pudiera dar a Marie? A lo mejor no salía como un cadáver, pensaba Richard. En ese momento sintió la más profunda vergüenza. Jamás, jamás se lo daría si mostraba la más remota relación con su profesión. Se volvió a llevar el pañuelo a la boca y contuvo el aliento. Detrás del recinto de muselina, Duval, un enjuto criollo blanco vestido con un ajado abrigo, susurraba confidencialmente a Marcel: —Pero no digas las proporciones. Me da la impresión de que eso influye en todo, y no quiero que se sepa… —Claro que no —respondió Marcel, con los ojos fijos en la placa que Duval acababa de coger del primer baño químico para meterla en el siguiente—. No se lo diré a nadie. La luz entraba por las junturas de la tienda y centelleaba en los bordes sueltos de la tela. —Y te contaré otro secreto — susurró Duval con los ojos tan abiertos y atentos como los de Marcel—. Con un poco de grasa cuando pulo la placa, sebo simplemente, sebo de la carnicería, consigo un efecto definitivo. —¿No ha pensado nunca en abrir su propio…? —¡Shhhh! —El hombre blanco sonrió a Marcel y se inclinó de pronto, intentando contener la risa y moviendo rápidamente los ojos para señalar a monsieur Picard, al otro lado de la tela —. A su tiempo —dijo en silencio, sólo con los labios—. A su tiempo. Marcel le miraba con manifiesta y marcada admiración, como solía mirar a Christophe. —Déjeme tomar la imagen —dijo de pronto—. Sólo por esta vez. —¡No! —se oyó la voz de Picard—. Vas demasiado deprisa, jovencito. —Pero, monsieur. —Duval salió apartando la cortina y metió rápidamente la placa en la cámara—. ¿Por qué no le deja? —El rostro de Duval era joven y atractivo, con ese encanto que gana simpatías, y unos buenos modales que daban un cierto brillo a sus palabras—. En realidad lo importante es la preparación y lo que pasa después. Y, bueno, además nos trae muchos clientes… Picard alzó las manos al cielo. Marcel se acercó triunfal a la cámara, entornó los ojos y miró a Richard de tal forma que su amigo se exasperó. Marcel lo miraba como un loco. Richard no podía saber que Marcel estaba desenfocando la vista a propósito para poder ver la escena que tenía delante en términos únicamente de luz y sombras. Su confusión llegó al límite cuando Marcel se acercó de un brinco y arrancó la pesada cortina de terciopelo. De esta forma el perfil del abrigo negro de Richard se recortaba perfectamente contra el papel de la pared, y su rostro de tono aceitunado, enmarcado por su pelo negro azabache, cobraba también una nueva claridad. —No, no te sientes tan rígido —dijo Marcel con voz suave, más despacio de lo habitual—, relájate, los ojos, los párpados… Y piensa. Piensa en lo que te parezca más hermoso del mundo — seguía diciendo con expresión de total concentración—. ¿Ya lo tienes? Bien, pues ahora no me estás viendo a mí. Cuando empiece a contar estarás viendo eso tan hermoso que te calma y te sosiega. Uno, dos, tres… En el camino de vuelta a casa de los Lermontant, Marcel no dejaba de detenerse a observar los resultados. Se paraba de pronto mientras Richard apretaba los labios exasperado, y abría el envoltorio para mirar fijamente la pequeña placa. —Horrible, horrible —murmuraba con perfecta sinceridad ante aquel retrato que había dejado a Richard agradablemente sorprendido, incluso halagado, un retrato que ardía en deseos de dar a Marie, a pesar de su inveterada modestia. El de ella lo pondría junto a su cama, no, debajo de la almohada, para que nadie lo viera. No, en su baúl. —A ella le parecerá bien —comentó Richard encogiéndose de hombros. Tenía los pies entumecidos por el frío de diciembre. Además estaba hambriento, y llegar tarde a cenar era un pecado mortal en casa de los Lermontant. —Me he pasado en la exposición — suspiró Marcel—. Debí preguntar a Duval antes de empezar a contar, debí parar cuando me lo dijo. Richard se echó a reír. No comprendía la importancia que Marcel daba a la más ligera tarea o experiencia, y a veces sentía un vago alivio al vivir ajeno a aquellos altos y bajos. —Cuando veas la placa que le hizo Duval a Marie lo comprenderás. — Marcel cerró el envoltorio por séptima vez y se lo dio a Richard—. Oye, si quieres que te diga la verdad, últimamente no haces caso de nada que no tenga que ver con Marie. —Venga, no seas tonto —le replicó Richard—. Si quieres que te diga la verdad, eres demasiado joven para comprenderlo. Marcel le dedicó una sonrisa tan acida que Richard se sintió un poco herido. —Richard, lo que tú sabes de las mujeres cabe en un dedal. Yo te acabo de llevar a ver uno de los mejores inventos de la historia de la humanidad, y tú no has prestado lamas mínima… —Exageras —le interrumpió Richard mientras giraban por la Rue St. Louis. La casa estaba justo delante—. Siempre exageras, y crees que todo lo que venga de París tiene que ser maravillo so. ¡París, París, París! —Marie, Marie, Marie —murmuró Marcel. De pronto cogió la mano de Richard—. ¡Mira! Los dos se detuvieron. Un poco más allá, justo delante de la casa de los Lermontant, se había congregado una pequeña multitud y se oían gritos. Richard vio a dos hombres que se estaban peleando mientras otros intentaban separarlos. Uno de ellos era Rudolphe, sin duda. Richard salió disparado, y con sus largas zancadas llegó a la escena antes que Marcel. En el suelo yacía un hombre blanco con el rostro desencajado en una mueca de ira. Su chistera flotaba en el agua de la cuneta. Mientras tanto LeBlanc, un vecino blanco, agarraba a Rudolphe por la cintura. —¡Detenlo, Richard! ¡Detenlo! — gritó LeBlanc—. ¡Que entre en la casa! —Negro asqueroso —gritó el blanco mientras forcejeaba por levantarse—. Maldito negro. ¡Llamaré a la policía! Por todas partes se abrían puertas, la gente salía corriendo a las galerías. Richard metió rápidamente a su padre en el vestíbulo de la casa. Allí estaba el grand-père, y tras él Raimond, el marido de Giselle, que parecía totalmente estupefacto. Richard y LeBlanc obligaron a Rudolphe a entrar en la sala principal. Marcel cerró la puerta. Giselle, histérica, estaba sentada junto al fuego, con el sombrero medio caído y la cara descompuesta y surcada de lágrimas. Charles, su hijo pequeño, se había echado a llorar. —No quería dejarme en paz, me seguía, no me dejaba en paz —sollozó Giselle—. Yo intenté que dejara de seguirme, que me dejara. Le dije que me iba a mi casa. Sé suficiente inglés para saber lo que me estaba diciendo, lo que pensaba que yo era. —Se estremeció y lanzó un chillido, con los ojos cerrados, dando patadas en el suelo. Rudolphe tenía el pecho agitado y le manaba sangre de un corte en la sien. Apartó a Richard y a LeBlanc de un furioso empujón. —¡Maldita basura yanqui! —bramó. Entonces se volvió hacia Giselle—. ¡Y tú! ¡Frívola estúpida! No podías esperar que te acompañara tu madre, no podías esperar que te acompañara tu esposo. Tienes un hermano que mide dos metros, pero no podías esperar que te acompañara. Tenías que salir tú sola a provocar por la calle moviendo las caderas… —¡Rudolphe! —exclamó madame Suzette horrorizada—. ¡Por el amor de Dios! Pero Rudolphe estaba sacudiendo a Giselle por los hombros. —¡No me digas que no hiciste nada para provocar a ese hombre! —Giselle lanzó un chillido tapándose las orejas con las manos. Marcel estaba avergonzado, y Raimond miraba la escena sin poder hacer nada. De pronto, furioso, Richard cogió a su padre por las solapas para apañarlo de Giselle. Todo el mundo se quedó petrificado. —¡No le hagas eso! —dijo en voz baja, aunque resonó como un clarín en el silencio de la sala. Richard temblaba de ira—. ¡No le hagas eso! ¡Ella no tiene la culpa de como es esa gentuza! ¿Es que no lo sabes? ¡Déjala en paz! Rudolphe se quedó mirando aturdido a su hijo hasta que Giselle, con un gemido, salió corriendo de la habitación. Rudolphe se soltó con un gesto brusco y expresión ofendida, volvió la cabeza despacio, con aire casi estúpido, y se sentó en su silla a la cabecera de la mesa. El vecino blanco se excusó de inmediato ante madame Suzette diciéndole que estaría «en la puerta de al lado», y Raimond cogió al pequeño Charles de la mano y subió las escaleras en pos de Giselle. Richard estaba en la ventana, de espaldas a la sala, con los hombros hundidos. Marcel se sentía abatido. Quería a la familia pero no formaba parte de ella y no podía hacer nada por ayudar. —¿Qué tipo de hombre era ése? — La voz del grand-père rompió el silencio. Se acercó despacio, como dolorido, a su sitio en la mesa, con los hombros encorvados bajo el abrigo que siempre llevaba en invierno y una bufanda de lana, al cuello. Rudolphe se limitó a esbozar un gesto de disgusto. —¿Un rufián o qué? —Llevaba chistera y levita — murmuró Marcel—. Por lo menos iba bien vestido. Al oír estas palabras, madame Suzette miró a su esposo y luego a su padre. El grand-père, pensativo, se subió las gafas sobre el puente de la nariz. Era justo lo que quería saber. Al cabo de veinte minutos la policía llamaba a la puerta. A las nueve habían conseguido que liberaran a Rudolphe. Marcel había ido con Richard a buscar a Remarque, el abogado de la familia, un hombre blanco de considerable influencia. Algo más tarde se pagó la fianza. El yanqui era de Virginia, un hombre acomodado al parecer puesto que se alojaba en el hotel St. Louis. Rudolphe fue acusado de insultar verbalmente a un blanco, cosa que ya constituía delito de por sí, y de agresión física con intento de asesinato. El juicio quedó fijado para la semana siguiente. Cuando volvía a casa de la cárcel no dijo nada a los muchachos, no dio ninguna indicación sobre si había estado encerrado con esclavos, con fugitivos o con delincuentes de baja calaña, y tampoco comentó el trato recibido de la policía. Entró en el salón el tiempo suficiente para decirle a madame Suzette que deseaba estar a solas y descansar, y aconsejó a Marcel que se marchara a su casa. Madame Suzette, sin embargo, lo siguió al primer piso. Cuando bajó encontró la casa a oscuras y a Richard sentado junto al fuego. —¿Cómo está Giselle? —preguntó el muchacho. —Por fin se ha dormido. —Madame Suzette se quedó un momento en la mesa junto a la ventana. Abrió el envoltorio del daguerrotipo que Marcel había recogido de la calle y al ver el retrato de su hijo, lleno de vida, esbozó una débil y fugaz sonrisa. Luego lo envolvió de nuevo y se sentó en silencio frente a Richard, con los pies en el borde de la chimenea. —Ese hombre… llegó a ponerle las manos encima —dijo con sencillez y calma—. Le desgarró el encaje de la manga. ¡Mon Dieu, estoy tan cansada! —Se presiono la frente con los dedos de la mano. Richard golpeó con el atizador los carbones grises y, a la luz de la llama que surgió, su madre pudo verle la expresión sombría. —¿Y mon père? Ella frunció el ceño, y en su frente se marcaron las profundas arrugas que siempre indicaban intensa preocupación. —Quiero decirte algo sobre tu padre —dijo al cabo de un momento—. En realidad no pensaba lo que le estaba diciendo a Giselle. —Mamá, estoy tan preocupado por él que no podría estar enfadado por lo que dijo. Estoy furioso conmigo mismo por haberle puesto las manos encima, por haberle levantado la voz… —No, mon fils —le interrumpió ella —. Hiciste lo correcto. Tu padre no debió desahogar su furia con Giselle. Pero es que se sentía impotente. Sise hubiera tratado de un hombre de color, sabes muy bien lo que habría hecho… —Ya lo sé, mamá. —Pero no podía hacer nada. En cuanto atacó al blanco supo que sería detenido. Y no pudo soportar esa impotencia. Si le echaba la culpa a Giselle, si le decía que todo había sido culpa de ella, entonces se quitaría de encima la carga de tener que defenderla. Porque no podía defenderla, No podía retar en duelo a ese hombre, como habría hecho cualquier blanco. Richard estaba pensando. Sabía que era cierto lo que decía su madre, pero volvió a vivir la situación: vio a su padre sacudiendo a su hermana, oyó aquellas palabras vulgares e insolentes pronunciadas en presencia de toda la familia, delante del estúpido Raimond, delante de Marcel, delante del viejo LeBlanc. Intentó borrarlo de su mente. ¿No era bastante recordar el rostro sombrío de so padre cuando salió de la cárcel? ¿No era bastante darse cuenta de lo que podría significar el juicio? Pero estaba enfadado con su padre. Rudolphe parecía tener siempre alguna buena excusa para sus estallidos de furia, parecía que en sus ataques de ira y sus injusticias contaba siempre, de alguna forma, con una justificación. A Richard esto le confundía. —Tengo que pedirle perdón —dijo —. Tengo que decirle que… —¡No, mon fils, no! —exclamó madame Suzette—. Déjalo estar. Tu padre te respetará por ello. —¿De verdad lo crees, mamá? —Richard, tienes que comprender una cosa. Yo esperaba que ya te hubieras dado cuenta, y que con ello lograras una cierta paz interior. Pero me doy cuenta de que no lo comprenderás si yo no te ayudo. En muchos aspectos, tu padre no es el hombre que eres tú. Richard se quedó sorprendido, Ladeó la cabeza y, escéptico aunque respetuoso, escrutó el rostro de su madre. —Mamá —dijo casi riendo—, lo que yo me he dado cuenta un millar de veces es que yo no soy el hombre que es mi padre, y que nunca lo seré. Me falta su vigor, su fuerza. Esta noche, cuando por un instante he demostrado tener esa fuerza, me he quedado turbado y he dudado de mí. ¿Crees que mon père dudaría alguna vez de sí mismo en una situación así? ¿Crees que duda de sí misino por lo que le dijo a Giselle? —Sí, creo que duda de sí mismo. Creo que dudó de sí mismo en ese mismo instante. Pero nunca te lo dirá, ni a ti ni a Giselle. Y eso, mon fils, no siempre es señal de fuerza. Richard miró el fuego, con el ceño fruncido. —Tú tienes tu propia fuerza, Richard —prosiguió ella—. ¿Nunca se te ha ocurrido pensar que la tuya es mejor, más honorable que la de tu padre? ¿Nunca se te ha pasado por la cabeza? Tú no tedas cuenta del abismo que te separa de tu padre, mon fils. Mira, construir una casa como ésta con el sudor de la frente es un gran logro, pero nacer en una casa como ésta, con todas las ventajas que eso implica, es otro mundo. Tu padre es un caballero y un hombre de honor porque se ha esforzado en ser un caballero y un hombre de honor. Pero tú naciste así, Richard, es algo que llevas dentro. Eres de distinta clase. Madame Suzette vio que había agitado aguas profundas y no le sorprendió advertir que Richard estaba disgustado. —Es curioso lo que hacemos con los hijos. Trabajamos sin cesar para que sean mejores que nosotros. Si alguna vez hubiera pensado que mirarías a tu padre por encima del hombro, no se me habría ocurrido decirte lo que te estoy diciendo. Pero eres demasiado caballero y demasiado inteligente. Jamás harías nada tan indigno de ti. Sin embargo está pasando otra cosa, algo que llevo años observando sin poder hacer nada. La fuerza de tu padre, como tú la llamas, te intimida. No te valoras, no sabes que eres una persona más sabia, más segura que él. »Puedes tener la certeza de que tu padre no está enfadado contigo por haberte enfrentado a él como lo has hecho esta noche. Y no olvides, no olvides nunca que cuando te enfrentaste a tu padre él retrocedió sin decir una sola palabra. Te repite que si no creyera en ti, no te diría todo esto. Pero sé que nunca traicionarás la fe que he depositado en ti. Aguardó un largo momento, pero era evidente que Richard no sabía qué contestar. Necesitaba tiempo para asimilar todo aquello, tal como ella esperaba. Madame Suzette pensó que en todos esos años Richard no había desaprovechado ni uno solo de sus consejos. —Una cosa más —dijo, levantándose. Cuando Richard quiso ponerse en pie ella le detuvo con la mano en el hombro—. Ho le menciones a tu padre el juicio, a menos que él quiera hablar del tema. Y de momento tampoco le digas nada sobre Marie Ste. Marie. Pero recuerda que eres su único hijo, y que te adora. Y aunque te regañe día y noche, aunque a veces sus ojos no reflejen otra cosa que una furia ciega, recuerda que eres su vida, Richard. Giselle y tú sois quienes dais sentido a su vida. Yo sé que nunca abusarás del poder que eso te otorga, pero, por Dios, utilízalo cuando tengas que hacerlo. Ahora tengo que irme con tu padre, y tú deberías irte a la cama. —Mamá. —Richard la detuvo en la puerta—. ¿Y si… y si el juez lo condena? —¡Eso no su cederá! —afirmó ella aunque sin convicción, y cuando se marchó en silencio por la escalera parecía abatida. Tenía razón. La mañana del juicio la sala estaba atestada. Se habían presentado todos los vecinos blancos de Rudolphe, junto con una docena de clientes blancos y un nutrido grupo de las acomodadas y respetables gens de couleur. Podían ser llamados al estrado una veintena de testigos que darían testimonio de la solvencia moral de Rudolphe. Para evitar la comparecencia de Giselle ante el tribunal, monsieur LeBlanc tenía su declaración jurada. El americano de Virginia, un hombre próspero pero sin educación que respondía al nombre de Bridgeman, apareció con un abogado caro de una buena firma muy solicitada por la alta burguesía blanca criolla, un letrado que conocía bien los tribunales y que hablaba un francés fluido. Pero antes de que pudiera exponer el caso claramente, el hombre blanco, Bridgeman, habló por su cuenta. Había sido atacado por un negro, declaró, en una calle pública. Y ante testigos y a plena luz del día, ese negro había intentado matarle y ese negro seguía libre. En su propio estado habrían colgado a ese negro asqueroso del árbol más cercano y habrían encendido una hoguera debajo de él. ¿Qué especie de sitio era Nueva Orleans, lleno de abolicionistas del norte y donde los negros atacaban en la calle a los hombres blancos? Los rostros de las gens de couleur permanecían impasibles. La expresión de Rudolphe parecía tallada en roca. El abogado de Bridgeman logró por fin hacerle callar y en un rápido francés comenzó a exponer los auténticos elementos del caso. Un hombre de color había insultado verbalmente a un hombre blanco, cosa que ya constituía un delito de por sí. Además, había habido una violenta agresión física en presencia de testigos, de la que Bridgeman tuvo la suerte de escapar con vida. Lo único que había hecho su cliente era intentar establecer una educada conversación con la hija del acusado, por lo cual había sido objeto de un vergonzoso abuso. Con un lenguaje sencillo, carente de dramatismo, el abogado recordó al juez que la vasta población negra de la ciudad crecía día a día y constituía una molestia perpetua, si no una amenaza, para la raza blanca. Monsieur Remarque, el abogado de Richard, se mostró igualmente comedido en su presentación, con su francés nasal y monótono. Tenía una declaración jurada de Giselle Lermontant en la que afirmaba que Bridgeman la había seguido desde el hotel St. Louis, insultándola, molestándola y asustándola hasta llegar a la puerta de su propia casa. Él se negó a creer que la casa de la Rue St. Louis era la suya, y cuando apareció el padre de Giselle, Bridgeman prodigó sus insultos. Según propia declaración del demandante, éste no había visto nunca «una mujer negra vestida como una belleza sureña», y quería saber «qué tipo de casa era aquélla». Podían presentarse testigos, tanto blancos como de color, para declarar que Bridgeman se había negado a marcharse del portal de los Lermontant y que había puesto las manos encima de la hija de Rudolphe Lermontant, y las personas que podían dar testimonio de la solidez y la solvencia moral de la familia Lermontant eran demasiado numerosas para aparecer ante el tribunal. Jacques LeBlanc, un vecino blanco, sería el primero de los testigos, puesto que había presenciado todo el suceso. Los procedimientos comenzaron con la sosegada y ensayada declaración de Rudolphe para seguir con la sucesión de testigos y las mutuas refutaciones de los abogados. A los tres cuartos de hora escasos, el juez: levantó por fin la mano con gesto de hastío. Todo el tiempo había estado escuchando como medio dormido, con la arrugada mejilla apoyada en los nudillos y acariciándose de vez en cuando la barba blanca con los dedos. Ahora despertó de su sublime estupor y habló en un inglés monótono con un acento francés tan cerrado que todos tuvieron que esforzarse por entenderlo. Los hombres de color libres estaban obligados por la ley a mostrar respeto hacia las personas blancas, por supuesto, y a no considerarse nunca iguales que las personas blancas, desde luego, eso estaba claro. Pero la ley protegía también a los hombres libres de color, respetando sus propiedades y sus familias, sus personas, sus vidas… El estado de Luisiana jamás tuvo la intención de que estas personas, aunque inferiores, se convirtieran en víctimas de violencia injustificada según capricho del hombre blanco. Rudolphe Lermontant había estado protegiendo su casa y a su hija. Caso sobreseído. Dio un martillazo, recogió sus papeles y se marchó por la puerta trasera. Un rugido se alzó entre la audiencia y todos parecieron levantarse a la vez. Bridgeman estaba con la cara congestionada, totalmente perplejo. Su abogado, que no mostraba en cambio sorpresa alguna, le conminó a que mantuviera la boca cerrada. Pero el americano se abrió paso entre la multitud en el pasillo, se volvió con gesto dramático hacia los espectadores blancos y declaró con voz atronadora: —¡Un negro me hace frente en un tribunal! ¡Un negro me pone las manos encima en una calle pública! Marcel estaba casi en la puerta pero, al igual que Christophe, se volvió a mirar. El americano miraba incrédulo a su alrededor, con los ojos rojos y cargados de lágrimas. —¿Qué soy yo, entonces? — preguntó con la boca trémula, compadeciéndose de sí mismo—. ¿Qué soy yo, si un negro puede hacerme frente en un tribunal? Marcel le observaba petrificado, en silencio. El rostro del americano era la expresión del ultraje y su voz totalmente sincera. —¡Un negro! ¡Un negro! —seguía insistiendo Bridgeman. Se sentía realmente herido. Rudolphe miraba al americano con la misma fascinación y el mismo espanto que el propio Marcel. Su rostro era inexpresivo, solemne. Luego, sin una palabra, se marchó de la sala. Marcel hizo un esfuerzo por apartar la mirada del blanco, y al echar a andar vio el rostro de Christophe. El rostro de Christophe no se parecía a ningún otro porque estaba a punto de echarse a reír. Sólo el cansancio o el aburrimiento se lo impedía. Disimulando una sonrisa, se limitó a mover la cabeza. Fue un gesto tan desdeñoso que por un momento Marcel se quedó fascinado e intentó fruncir también la boca en una sonrisa. Al salir a la Rue Chartres, todos parecían contentos. Madame Suzette, que había estado esperando en el último banco de la catedral, se acercó corriendo. La gente se arremolinaba para estrechar la mano a Rudolphe. —Quiero quedarme un rato con Richard —dijo Marcel. Christophe se encogió de hombros como si le resultara desagradable el papel de tutor. —Como quieras. Pero Rudolphe no parecía compartir el alivio general, y en cuanto pudo se marchó a la funeraria tras decirle a Richard que acompañara a su madre a casa. Marcel le vio alejarse solo por la Rue Chartres y aquella imagen, aunque no tenía nada de particular, lo llenó de tristeza. Se imponía una celebración. En cuanto llegaron a casa, Richard sacó una botella de buen vino y se la llevó a su habitación, donde Marcel ya había encendido el fuego y donde brindaron por la victoria. En casa de los Lermontant imperaba una limpieza casi aséptica que Marcel siempre encontró atractiva, realzada por el brillo de los muebles buenos y los suelos encerados. Pero aquella habitación le gustaba más que ninguna otra porque sus altas ventanas de cortinas de encaje daban a la Rue St. Louis y porque la enorme mesa de Richard, atestada de facturas y otros papeles de la funeraria, érala imagen del orden, incluyendo el pequeño cilindro de bronce que albergaba un ramillete de plumas. El cobertor de la cama era verde satinado, y en invierno caían del dosel, en gruesos pliegues, cortinajes de terciopelo. Ahora, al mirar todo esto con el habitual placer, Marcel se sorprendió al descubrir que el daguerrotipo de Marie había sido añadido a los pocos adornos de la habitación. Su hermana le miraba desde el centro de un pequeño y adornado estuche abierto sobre la mesa de mármol junto a la cama. Así que a pesar de todo se los habían intercambiado, pensó Marcel, y como siempre admiró el trabajo de Duval, su conocimiento no sólo del tiempo de exposición de la placa sino de todos los elementos de la imagen, de cada uno de los detalles del fondo que podían crear una sombra, una línea. Claro que lo que Marcel no le había dicho a Richard sobre aquella breve sesión en el estudio fue que Duval y Picard pensaron que Marie era blanca y que cuando se hizo evidente que era la hermana de Marcel tuvo lugar la inevitable conmoción, que los dos hombres se habían esforzado en ocultar. Aunque Marcel sonreía ahora al ver la perfección del retrato, aquel recuerdo sumaba su particular negrura a la nube gris que se asentaba sobre él, una nube que también comenzaba a pesar sobre Richard. —¡Por la victoria! —dijo de nuevo, intentando disipar aquella pesadumbre. Richard no respondió ni levantó la copa —. Mon Dieu! ¡Deberíamos celebrarlo! —insistió Marcel al cabo de un momento. Richard se limitó a asentir con la mirada perdida. Marcel empezó a comprender lo que pasaba. Nunca habían estado cerca de ningún tribunal, ninguno de ellos, ni Marcel ni nadie que conociera, y mucho menos los poderosos Lermontant, y el hecho les había recordado que sólo eran personas de color viviendo en un mundo de hombres blancos. Su propio mundo había sido magníficamente construido para evitar todo eso: la misma casa de los Lermontant era una auténtica ciudadela, pero en realidad todos ellos estaban fortificados de mil maneras, y ese día todas las fortificaciones habían sido sitiadas. No sólo era Bridgeman el que había penetrado los muros: también el juez, con su cansino y desapasionado discurso sobre su «condición inferior», así como el hombre blanco con sus vehementes declaraciones habían puesto de manifiesto la realidad des ti situación. Marcel miraba ceñudo los posos de su copa, sin ánimos para coger la botella de vino. Cualquier padre criollo blanco habría matado a Bridgeman por insultar de aquel modo a Giselle, tal vez sin esperar siquiera una cita formal para un duelo. Pero los Lermontant no habían podido obtener ninguna satisfacción. ¿Y cuál habría sido la situación para un pobre hombre de color, para cualquiera de los miles de negros libres que eran llevados cada día ante el juez por alterar el orden en la calle o pelearse en un bar? Era un delito insultar verbalmente a un hombre blanco. Marcel hizo una mueca de asco y recordó la expresión hastiada y distante de Christophe en el tribunal. Bueno, mejor para él si lo encontraba divertido. Christophe parecía estar siempre por encima de aquello, puesto que se encontraba allí por decisión propia. Marcel cogió la botella sin pensar, sin darse cuenta de que había emitido un gruñido de enfado y desesperación. Richard se apresuró a servirle vino, como buen anfitrión. —En momentos así sólo pienso una cosa —murmuró Marcel—. Y es en poner el pie en el barco de Francia. ¿Por qué seguir fingiendo que esto es una celebración? ¿Por qué fingir que la «victoria» ha sido suficiente? Richard se limitó a asentir, como si no se diera cuenta de la mirada escrutadora de Marcel. —¿Sabes? —prosiguió Marcel con voz carente de emoción—, tú ya no hablas mucho de eso, ni de ir a París. En realidad hace meses que ni siquiera mencionas el tema. En cierto modo era de lo que íbamos a hablar la tarde que comenzó todo esto, cuando Rudolphe se metió en la pelea. —París, París, París —le dijo Richard suavemente, para indicarle que se acordaba—. Marcel, París está muy lejos de mi pensamiento. —¿Por eso no vienes a clase regularmente? ¿Por eso pasas cada vez más tiempo en la funeraria? —El tono de Marcel tenía un matiz acusador. Richard volvió la vista distraídamente e intentó clavar los ojos en él como para centrarse en el tema. —No voy a ir, Marcel —dijo—. No voy a ir contigo a la Sorbona ni voy a ir contigo al Gran Viaje, y los dos lo sabemos desde hace mucho tiempo… —Pero Richard, si no te necesitan en la funeraria… —No. —Richard bebió un trago de vino—. Pero me necesitan aquí, en esta casa. No sé. —Se encogió de hombros apartando de nuevo la mirada—. Quizá lo haya sabido siempre. Lo que pasa es que era divertido hacer planes contigo, soñar contigo. Asila escuela resultaba más soportable. He soñado sabiendo que nunca me marcharía. Marcel parecía casi enfadado. Pero una lasitud había caído sobre ambos, una sensación de fracaso. —Yo no podría vivir aquí ni un día más —susurró Marcel—, si no supiera que por lo menos llegará un momento en el que podré vivir y respirar como un hombre libre. La expresión de Richard era serena e indiferente, Apoyó el codo en el brazo de la silla y se quedó mirando los sutiles movimientos de las cortinas en el cristal. El aire frío se colaba por la ventana y se hacía notar a pesar del fuego. Richard se sobresaltó de pronto al ver en la expresión de Marcel algo más amargo, algo que rozaba la ira. Marcel se levantó en silencio y cogió el daguerrotipo de Marie. —Y yo que creía que pensabas como yo… Hasta que te enamoraste de mi hermana. —Miró ceñudo el bonito rostro blanco del retrato y luego lo dejó bruscamente, como exasperado—. Richard, tú sabes que ésta es la época de las tentaciones, es la época en que los jóvenes olvidan todas las promesas de su infancia, no sólo las que hicieron a los demás sino también las que se hicieron a sí mismos. El mundo intenta aprisionarnos, inundarnos de cuestiones prácticas, de tentaciones, de detalles nimios. Richard escachaba pacientemente, sorprendido por la convicción con que hablaba Marcel y por la insólita madurez de sus palabras. Marcel, que normalmente esquivaba y desanimaba a Richard con su viva pasión, parecía haber dado con algo innegable y quizá demasiado complejo. —Ya lo sé —respondió Richard con sosegada resignación—. Pero créeme, Marie no tiene que ver con esto, Marcel, Siempre he sabido que no iría contigo a París, lo supe en cuanto crecí lo bastante para comprender lo que habían hecho mis hermanos. —Richard, yo no estoy diciendo que te vayas para el resto de tu vida. Yo no estoy diciendo que abandones a tu familia como hicieron tus hermanos. Sólo digo que mientras seamos jóvenes podremos hacer cosas que más adelante nos resultarían imposibles… —Se interrumpió, asumiendo de nuevo una expresión distraída, como si hubiera dado con un dolor interior, con una pena secreta—. Ahora también tendré que despedirme de ti… —Cada vez he ido asumiendo más responsabilidades en la funeraria porque yo he querido —dijo Richard con calma —. No soy un enamorado de los estudios como tú, Marcel, ni un soñador. Nunca lo he sido, y aunque mis padres insistieran en que me fuera un tiempo al extranjero, no sé si aceptaría, porque ahora soy su único hijo; no reconocería a mis hermanos, donde quiera que estén, si me los encontrara por la calle. Es que tengo una inclinación hacia la profesión de mi padre, que ahora se ha convertido también en mi profesión. Mi vida está asentada, Marcel. Es como un rompecabezas, donde todas las piezas han encajado ya. Excepto una. El matrimonio, ésa es la pieza que falta. Y si Marie… si ella acepta, si puedo hacerla mi esposa… bueno, eso sería mi París, ¿no lo entiendes? —Así que no hay más… —La amo —susurró Richard—. ¿No lo sabías? ¿Me perdonarías si te dijera que ella también me ama? —¿Perdonarte? —Marcel sonrió con amargura, pero de pronto se le iluminó el semblante. Se acomodó en la silla, y al observar cómo Richard le servía vino sintió que había algo perverso en el hecho de beber al mediodía—. Marie y tú. —Lo estaba asimilando. Lo sabía, desde luego, pero oírselo decir con tal grandilocuencia le daba una sensación de solemnidad, y en cierto modo de paz. Si pudiera dejar a su hermana, a esa hermosa muchacha de extraña tristeza, casada con Richard… Bueno, el futuro parecía inevitable, demasiado articulado. La infancia se desvanecía a su alrededor y los sueños se convertían en una cuestión de tomar decisiones. —¿Entonces lo apruebas? — preguntó Richard. —Pues claro que lo apruebo — repuso—. Pero eres sincero, ¿verdad? ¿Eres sincero cuando dices que tu vida está aquí? —Con esa vida estaría satisfecho. Ahora estoy satisfecho. —Muy bien. —Marcel se levantó sin tocar su copa. Todavía tenía tiempo de ir a la escuela—. No sé si es que tienes más valor que yo, Richard, o simplemente más suerte. En cualquier caso, te envidio. —¿Que tú me envidias? —Tienes un lugar en este mundo, Richard, un lugar al que realmente perteneces. —V— E ra la semana antes de Navidad. Anna Bella estaba sentada ante su tocador, con el único vestido de noche que había poseído en su vida. El saloncito de la casa relucía, Quilina había limpiado el polvo de los muebles una y otra vez y había sacudido la alfombra antes de extenderla ante la chimenea sobre el suelo encerado. En el aparador se alineaban las botellas de bourbon y jerez y una rutilante hilera de vasos. Los muebles que Anna Bella había escogido eran de tacto suave, prefería el punto de tapicería al damasco y en todas las ventanas había colgado cortinas de encaje con una tira de terciopelo en el borde. En el pequeño comedor había una mesa estilo reina Ana, ya dispuesta con vajilla de porcelana y ribete de oro, cubertería repujada y servilletas nuevas en ostentosos servilleteros. Sólo la cama desentonaba con las proporciones de las pequeñas habitaciones y elevaba sus altos postes de caoba casi hasta el techo. En el dosel se entrelazaban los cupidos que retozaban entre conchas y guirnaldas. Era el palio de una novia, de los que se hacen especialmente para la noche de bodas. De vez en cuando, al abrir Zurlina la puerta, entraba con el aire frío el aroma de la cena. El quingombó hervía en la cocina, en la cazuela de hierro se asaba el pollo, había dos docenas de ostras esperando ser abiertas y en el horno se acumulaban las cestas de pan tibio. Zurlina dormiría esas semanas en la habitación junto a la cocina, hasta que Vincent Dazincourt dotara a Anna Bella de esclavos propios. Zurlina no estaba nada contenta con aquel arreglo, aunque Anna Bella le había comprado una costosa cama de bronce. Sin embargo, desde que Dazincourt había elegido a Anna Bella, la esclava le mostraba un nuevo respeto, aunque de mala gana. —¿Cuánto tiempo crees que se quedará? —preguntó Anua Bella mirándose al espejo entre un par de velas. El peluquero, con gran acierto, había dejado que el cabello le cayera en ondas a los lados de la cara. Madame Colette había llegado esa tarde para hacer los últimos ajustes en su entallado vestido de seda azul. —¡Puede quedarse todo el tiempo que quiera! —respondió Zurlina—. Puede quedarse hasta el Mardi Gras del año que viene, si le da la gana. —Soltó una fría carcajada mientras se agachaba para abrir el cajón inferior del armario. A través del espejo, Anna Bella la vio sacar el camisón blanco en el que con tanto cuidado había cosido un intrincado encaje. Al contemplarlo extendido sóbrela cama se le hizo un nudo en la garganta. —No llames a la campana a menos que él quiera cenar —le dijo Zurlina—. Sírvele tú misma el café y no te sientes hasta que él te lo diga. Y recuerda cómo le gusta el café y cómo quiere el bourbon, para no tenérselo que preguntar dos veces. Puede que no quiera cenar. Ahora mismo está en la casa de huéspedes. —Sí, espero que no quiera cenar. — Anna Bella se mordió el labio. No podía soportar la idea de aguardar durante una larga cena, como si después no fuera a pasar nada. Llevaba una semana viviendo en la casita, y la espera se le haría interminable. Sin embargo, los días no habían sido desagradables. Habían acudido a visitarla viejos amigos de madame Elsie llevándole regalos y, para su gran sorpresa, Marie Ste. Marie se había presentado también. Le había regalado un hermoso secreter portátil, incrustado de oro, y se había disculpado por un borde roto diciendo que había sido adorado ya por muchas manos. Anna Bella quedó encantada. Ese mismo día lo había utilizado para escribir a Marie una nota de agradecimiento. Gabriella Roget también había pasado con su madre una tarde para ofrecer a Arma Bella una fuente de plata para dulces. En realidad parecía que todo el mundo estuviera agitado con la noticia de aquel enlace. La gente había felicitado a madame Elsie por su sagacidad y el afecto de Dazincourt había arrojado sobre Anna Bella una nueva y halagadora luz. Las mujeres que apenas reparaban antes en ella ahora la saludaban al salir de misa. Zurlina se echó un poco de perfume en la mano y le masajeó suavemente los hombros. Anna Bella, al ver aquel enjuto y desdeñoso rostro en el espejo, apartó la vista. —No estés ansiosa —dijo la anciana. Anna Bella seguía sin mirarla. No quería oír palabras desagradables. Zurlina se puso un poco de crema en los dedos, ladeó la cabeza de Anna Bella y se la aplicó en las pestañas, para que parecieran más oscuras, más largas. La muchacha se dejó hacer pacientemente. —Eres más bonita de lo que pensaba —dijo Zurlina alzando la barbilla—. Sí, muy bonita. Anna Bella se quedó mirándola, buscando alguna maldad en su rostro. —Todo el mundo ha sido muy bueno conmigo —susurró. La anciana resopló como si hubiera oído una tontería. Se sacó del tignon una larga horquilla y le dio un retoque a Anna Bella en el pelo. —Sé inteligente por una vez —le dijo al oído—. Deja de poner esa cara tan larga. ¡Aprende a sonreír! Todos están celosos de ti. Has conseguido lo que ellos quieren. —Zurlina le cogió la mano y le puso otro anillo de oro con una perla—. Deja de pensar en Marcel Ste. Marie. —¡Ah, calla! —Anna Bella retiró la mano. Sabía que al final surgiría la frase malintencionada. —Te oí preguntarle a michie Vincent si Marcel podía venir a visitarte. ¡Mira que eres tonta! —dijo Zurlina, mirándola a los ojos en el espejo. —Lo que pase entre michie Vincent y yo es asunto mío —replicó Anna Bella, intentando parecer dura, pero con el labio trémulo—. Y si no te gusta lo que oyes, no escuches a través de las puertas. —No tengo que escuchar en ninguna puerta para saber lo que se trae entre manos ese muchacho —sonrió Zurlina. Las velas apenas le iluminaban la cara, sus ojos estaban en sombras y su expresión parecía siniestra, Anna Sellase levantó, frotándose los brazos. —Creo que deberías encender el fuego. —Es esa Juliet —murmuró secamente Zurlina—. Una noche detrás de otra. —Soltó una risa hueca—. De día se las da de buen estudiante mientras el otro se las da de buen profesor. Y luego, cuando madame Cecile está dormida, él baja a hurtadillas las escaleras… —¡Calla ya! No me creo nada. —… Y sube al dormitorio, una noche tras otra. A veces se va por la mañana, justo antes de que salga el sol. Tiene una llave de la verja. —Su arrugado rostro se tensó al reír—. Cenan juntos los tres, solos en esa casa, como una gran familia —rió con desdén—, y luego, una noche tras otra, ella tiene al muchacho para que le caliente la cama. —Eso es mentira —susurró Anua Bella—. Michie Christophe no lo permitiría. Michie Christophe es uno de los mejores hombres que he conocido. —¡Michie Christophe! —resolló Zurlina—. ¡Michie Christophe! No puede tener a raya a esa mujer, así que le ha dado al muchacho. Anna Bella movió la cabeza. —¿Creías que ese chico te deseaba? —siseó la esclava. Anna Bella miró a Zurlina en el espejo con los ojos entornados y viola siniestra luz que arrojaban las velas sobre sus mejillas. —¡Calla! —exclamó—. ¡No me vuelvas a decir ni una palabra sobre Marcel Ste. Marie! Pero nada cambió en la sonrisa de la anciana. Anna Bella se levantó de pronto empujando la silla y salió al salón. Encendió las velas de la repisa de la chimenea y las del aparador y luego se acomodó junto al fuego. —¡No sabes lo que tienes! — exclamó Zurlina desde el umbral—. No seas tonta, no lo desperdicies. Anna Bella le dio la espalda en silencio. Había pasado más de un mes desde la última vez que vio a michie Vincent. Deseaba evocar algo especial de él, pero sólo recordaba que era guapo y que ella había decidido entregarse a él con el corazón puro. Tardó en llegar. Había estado lloviendo durante horas y Zurlina se había ido. Cuando abrió la puerta, entró en la casa el aire frío y de pronto Anna Bella vio saltar su sombra del fuego. La única nota de color, salvo el suave tono rosado de sus labios, era el ramo de rosas que llevaba en una mano. Anna Bella había olvidado su presencia, su intensa mirada, sus ojos negros. Un sutil perfume se alzó en el aire cuando él se quitó la capa negra y la colocó con cuidado sobre una silla, Anna Bella tendió la mano para cogerla, pero él la detuvo. —¿Quiere usted cenar, monsieur? — le susurró—. Hay quingombó y ostras y, bueno, cualquier cosa que usted… —Nunca te había visto de seda — dijo él. Le tocó con suavidad los hombros y la movió como si fuera una estatua en el centro de la sala. No la había tocado desde aquel último día en el salón de la casa de huéspedes. Vincent había ido y venido sólo a visitar a madame Elsie en las habitaciones traseras. Sus mejillas blancas parecían de una suavidad infinita junto a la negrura de su bigote, y sus ojos profundos brillaban entre unas pestañas que parecían dibujadas. Anna Bella sintió por primera vez que le pertenecía, y en ese mismo momento él sonrió. Ella retrocedió un paso y se echó a llorar. —¡Tengo miedo, monsieur! — susurró, perdida toda la dignidad y la coquetería. Él debía de estar decepcionado. Anna Bella miró a través de la bruma de las lágrimas. Pero Vincent aún sonreía. —¿De mí, Anna Bella? ¿De mí? ¡Si eres tú la que me asusta! Ven aquí. Era sólo una broma para hacerla reír. Vincent era todo seguridad y dulzura. La llevó directamente al dormitorio y hacia la cama. Anna Bella notaba sus ojos moviéndose sobre ella amorosos, hambrientos, sentía la urgencia en sus manos. Vincent estaba tras ella, con las manos sobre sus hombros desnudos, sobre sus brazos desnudos. La besó en el cuello y al cabo de un instante, respirando pesadamente, volvió a besarla. —Dios mío —susurró. Anna Bella se vio sorprendida por un escalofrío, y sin saber por qué se sintió soñolienta y dejó caer la cabeza a un lado. —Sea usted delicado, monsieur — susurró. Él le dio la vuelta y ella vio el fuego en sus mejillas, oyó su rápida y agitada respiración y de pronto comprendió lo mucho que Vincent la deseaba, lo mucho que deseaba todo aquello. —Dulce, dulce, eres tan dulce… — resollaba él, besándola. Luego movió rápidamente las manos por su pelo, quitando las horquillas y cogiendo los rizos que se desmoronaban—. Quítatelo, por favor… No, aquí. —Se sentó al borde de la cama—. Déjame mirarte, no te haré daño. No, no apagues la vela, quiero verte. No sabes lo hermosa que eres. Él tiró de las cuerdas de su corsé, dejó caer su ropa interior al suelo y la abrazó con fuerza por la cintura, haciéndole casi daño. Pasó los dedos por las marcas de las ballenas en su piel y luego la cogió para subirla a la cama. Anna Bella cerró los ojos mientras él se desnudaba y no los abrió basta que volvió a sentir sus besos en sus pechos desnudos. Él la acariciaba por todas partes, como si no pudiera terminar de verla, de sentirla, de saborearla. Y Anna Bella se vio inmersa en un arrobamiento que parecía ser efecto de sus repetidos susurros: «Ma belle Anna Bella, ma pauvre petite Anna Bella». Casi pasó una hora antes de que Vincent, incapaz de contenerse por más tiempo, se puso rígido de la cabeza a los pies y subió sobre ella con suavidad, con dulzura, con cuidado de no aplastarla con su peso, al tiempo que la abrazaba. Pero ella lo deseaba, y el dolor no fue nada, apenas lo sintió. Tenía la cabeza echada hacia atrás en una deliciosa parálisis. Él se había convertido en el motor de sus miembros. Anna Bella soltó una breve risa cuando todo terminó. El placer de Vincent había culminado y ahora yacía boca arriba junto a ella, con expresión satisfecha, cogiéndole la mano. —¿He sido delicado? —sonrió. —Sí, monsieur, mucho. Anna Bella se estaba durmiendo cuando se dio cuenta de que él se vestía junto al fuego. Vincent se puso la bata que Zurlina le había preparado y se pasó un peine por sus largos cabellos. El hecho de que fuera tan guapo parecía un regalo de los dioses. —Duérmete, mon bébé —le dijo inclinándose sobre ella. —¿Es usted feliz conmigo, monsieur? —Zurlina se habría puesto furiosa de haberla oído. —Totalmente feliz. ¿Es que no lo notas? Anna Bella estaba dormida cuando él volvió a la habitación. Pensó que debía levantarse y atenderle de inmediato, de modo que hizo un esfuerzo por salir de su sueño. Iba a caballo con el viejo capitán, deteniéndose en una plantación tras otra, y ella dormía en sus brazos, en espaciosos dormitorios. Una mujer negra con un pañuelo blanco le decía: «Déjame que te frote esos pies de niña. ¡Los tienes helados!». —Ya voy —dijo. Se incorporó can de súbito que el cobertor se deslizó y tuvo que estrecharlo rápidamente contra su pecho. Vincent estaba sentado junto a ella y tenía algo en las manos, demasiado grande para serrín libro. En la oscuridad no se veía lo que era. —¿De dónde has sacado esto? — preguntó. Ella tendió la mano. —Ah, me lo regaló Marie. Es mi amiga… —Se interrumpió—. Es para escribir cartas, se puede poner en una mesa o en el regazo, en la cama. En ese momento se le ocurrió, sin mucho fundamento, que tal vez Vincent ignorase que ella sabía leer y escribir, y que podía desaprobarlo. ¿Qué pensaría cuando viera los libros que ella todavía tenía en su baúl, o su pequeño diario con un broche de oro? —¿Marie? —preguntó él. —Marie Ste. Marie. —Anna Bella tuvo miedo de pronto. Conocía la relación de Vincent con michie Philippe. Lo sabía todo: madame Elsie lo había investigado a fondo. Ahora se arrepentía de haber mencionado el nombre de Ste. Marie. —Aaah —exclamó él al cabo de un rato. La besó y le dijo que se volviera a dormir. Vincent se quedó un momento a la luz del fuego. Puso el secreter en el tocador de Anna Bella, no sin antes limpiarle una pequeña mancha bajo la cerradura que ya no tenía llave, y luego se marchó. Esa misma mañana, mientras él dormía aferrado a las almohadas arrugadas, Anna Bella cogió el secreter y al inclinarlo hacia la ventana vio las letras del nombre de Aglae, casi borradas. El nombre no significaba nada para ella. Era tal vez el de alguna dama que había poseído el secreter hacía tiempo. Tenía una fina pátina que podía haber sido realzada por esa persona llamada Aglae, Anna Bella se quedó pensando en ello y en la actitud de Vincent. Cuando él salid por fin, con la promesa de volver para cenar, ella se envolvió en su capa, ignorando las airadas protestas de Zurlina, y recorrió las largas y serpenteantes calles hasta llegar a casa de madame Elsie, que paseaba sola bajo la lluvia en el jardín trasero. Algunos helechos todavía crecían al socaire de la cisterna. Ella misma cogió el más bonito y, cuando llegó monsieur Vincent, la planta estaba en la ventana, en un tiesto de porcelana, con las hojas abiertas al calor de la casa. —VI— U n mes después de la muerte de madame Elsie, Anna Bella supo que estaba embarazada, Entraba la primavera y el invierno se retiraba lentamente, ofreciendo todavía días fríos y húmedos. Monsieur Vincent nunca tardaba más de dos semanas en ir a verla. Atravesaba la verja con rápidos pasos y los brazos cargados de flores y licores dulces. Cuando murió madame Elsie compró a Zurlina, consiguió sacar la modesta pensión de Anna Bella de la maraña legal, y las cosas fueron cobrando un aire rutinario. Comía con apetito, se levantaba temprano y se quedaba hasta tarde estudiando junto al fuego. A veces leía en la cama, desnudo hasta la cintura, los periódicos que había ido a comprar expresamente a Nueva Orleans, o repasaba tratados sobre economía y sobre el cultivo del azúcar en otras tierras. Tenía documentos de la oficina catastral que siempre guardaba bajo llave después de examinarlos, y se reunía con abogados en el hotel St. Louis. Siempre volvía con dulces para Anna Bella o con algún detalle que había visto en un escaparate e imaginaba que sería de su gusto. A veces ella se echaba a reír al ver los regalos. Eran tan extraños como lujosos en su inutilidad: estatuillas, una moneda extranjera en un diminuto pedestal de palisandro, encajes antiguos para que ella los copiara, tan frágiles que necesitaban un marco. Mientras iba mejorando la temperatura y florecía el jardín, Anna Bella tenía la sensación de que lo conocía desde siempre y ni siquiera recordaba que labia sido un extraño que le daba miedo. A veces le parecía muy joven, un muchacho de veintidós años; pero en otras ocasiones era como un espectro en la puerta, con su reluciente pelo negro y aquellos ojos magnéticos, envuelto en su capa negra como si fuera la encarnación de la muerte. En la cotidianidad del día a día, Vincent se había revestido de perfecciónamelos ojos de Anna Bella. Le encantaba verlo ocioso, con la camisa de lino abierta en el cuello, dejando asomar el pelo rizado del pecho, el mismo vello que tenía en las muñecas y con el que ella jugueteaba moviendo los dedos en él como si fueran pequeñas criaturas en una tierra salvaje de frondosa vegetación. Pero lo más perfecto era su rostro. Le encantaban sus pómulos altos, sus párpados lánguidos y sus ojos como cuentas de azabache. Sólo con verlo inesperadamente en la puerta le temblaban las rodillas. En sus sueños solía tener escalofríos, y cuando abría los ojos en la cama sentía el anhelo en todo el cuerpo si no estaba él. Vincent la besaba continuamente, como si nunca tuviera suficiente, no con pasión sino con la dulce ternura con que uno besaría a una niña pequeña. Y ella, que adoraba tocarle, se acercaba a él cuando estaba ocupado y le masajeaba los cansados músculos del cuello y los hombros e incluso a veces le pasaba con suavidad el cepillo por los poblados cabellos. Le gustaba retorcer sus rizos con el dedo, hasta que él tensaba los labios y mirando al techo le cogía la mano. Pero incluso entonces sonreía y le besaba los dedos. Era imposible imaginárselo enfadado, la mera idea la llenaba de temor. Sin embargo, la noche que iba a decirle que esperaba un hijo, estaba intranquila. Se había dado cuenta tiempo atrás de que Vincent era diestro en interrumpir el acto del amor justo en el momento crucial para prevenir la concepción, y ni él había consultado con ella el tema ni ella había querido preguntar nada. Pero ahora que sabía que estaba embarazada se sentía angustiada, temiendo la infelicidad die Vincent y su propia infelicidad, temiendo que él no se alegrara, de que no amara a ese hijo. La noche era cálida, y en cuanto llegó Vincent pidió un baño. Zurlina le había preparado hacía ya rato su amplia bañera de hierro en la pequeña habitación vacía de la casa. Él se fue desnudando mientras el agua hervía en el hornillo. Anna Bella cogió el jabón y las toallas y llenó la bañera, Luego encendió la vela del palanganero y se dio la vuelta recatadamente cuando él salió de detrás del biombo para meterse en el agua caliente con un gemido de placer. Anna Bella cogió el jabón y frotó con él el paño antes de pasárselo por la espalda. —¿Me amas? —preguntó él, juguetón. —Usted sabe que le amo, michie Vincent, ¿por qué se burla de mí? —Le frotó bien el cuello con el jabón, levantándole los rizos y secándolos luego amorosamente con la toalla. —¿Y qué haces cuando yo no estoy? —Pensar en usted. —¿Y cuando no estás pensando en mí? —Vincent apoyó la cabeza en el borde de la bañera, deslizándose más dentro del agua, y la miró a los ojos. Ella dio la vuelta a la bañera, cayó de rodillas como si hiciera una reverencia y comenzó a enjabonarle el pecho. —Entonces dime por qué no te alegras de verme. —¿Qué quiere usted decir, michie Vincent? —pregunto ella. Pero no tenía sentido intentar ocultarlo. Él le quitó el paño de las manos. Déjalo, ya estoy bastante limpio. Dime qué sucede, Arma Bella. Ella se levantó despacio, moviendo instintivamente la mano en torno a su cintura. —Deseo tanto un hijo, michie Vincent. Pero supongo, supongo que nunca desearía nada que le hiciera enfadarse conmigo… —¿Es eso, entonces? —preguntó él. Anna Bella no se atrevía a mirarle a la cara. Se acercó despacio al homo de carbón y abrió ligeramente la puerta para que brotara el calor. Vincent salió de la bañera, se secó deprisa y se puso la bata. Ella le oyó caminar por el dormitorio y respiró hondo. La asaltó entone es una extraña idea, clara, sin palabras, una idea que le provoco un agudo dolor. Ella no había planeado amar a aquel hombre, no lo había esperado. Amaba demasiado a Marcel. Y sabía muy poco de michie Vincent para esperar nada. Pero en los últimos meses él la había conquistado con su dulzura y su encanto. Le amaba, así de sencillo. Le amaba y le respetaba porque era un hombre decente, honorable, con un código de comportamiento que parecía extender a todos los seres humanos que no habían traicionado su confianza. Hacía tiempo que Anna Bella tenía la certeza de que Vincent la trataría amablemente mucho después de que dejara de desearla, como trataba decentemente a todo el mundo, y el respeto había caldead o de tal forma el afecto que sentía por él que, misteriosamente, se había convertido en amor. Anna Bella se daba cuenta de que él era inmensamente feliz a su lado, ¿pero la amaba? De eso no estaba tan segura. Cuando entró en el comedor lo encontró sentado en su sillón junto a la chimenea apagada. —Ven aquí —dijo él. Le rodeó la cintura con el brazo—. No es justo, ¿verdad? No es justo que te pida que esperes. —Michie Vincent, ya está hecho. —Aah. —Vincent se arrellanó, con manifiesto alivio. Vaciló un momento y luego se levantó para estrecharla entre sus brazos y besarla con tanto fervor como dulzura—. Soy un idiota —dijo—. Pero si ya se te nota, si te brilla la cara. Ella movió la cabeza, sin dejarse adular. —No, es verdad —insistió él—. Quiero que lo tengas todo, ¿me oyes?, quiero que tengas todo lo que necesites para estar bien. Cenaron temprano. Anna Bella no le había dado la noticia a Zurlina, y Vincent advirtió enseguida que no quería hablar de ello en presencia de la esclava. —¿Y cuándo será? —preguntó—. ¿Cuánto queda antes de que tengas que… quedarte encasa? —Ah, unos meses. Eso no me preocupa en absoluto. —A mí sí. —¿Por qué? —Porque sé que cuando no estoy aquí estás muy sola. Ella se echó a reír, encantada. —Bueno, cuando venga el bebé ya no estaré sola nunca más, siempre tendré una parte de usted conmigo. —Se interrumpió, sin saber cómo interpretar su expresión. Tal vez había hablado demasiado. —¿Y esa chica? —preguntó él inclinándose, apoyado en los codos—, la chica que te regaló el pequeño secreter. —Sólo Tino a verme esa vez. — Anna Bella se encogió de hombros—. En realidad nunca fuimos amigas. Mi amigo era Marcel, su hermano. ¿Recuerda que le hablé de él? —¿Viene Marcel… cuando yo no estoy aquí? —Él mismo había dado explícito permiso para ello, y ahora no había nada suspicaz en su tono. —No, no viene —contestó Anna Bella. No quería hablar de ello, ni siquiera pensarlo. Quería pensar en el bebé, o no pensar en nada. Quería estar en aquella habitación, a la luz de las velas, con michie Vincent cómodamente sentado frente a ella, y se quedó muy sorprendida al oírle decir: —¿Serviría de algo que hablara yo con él, que le dijera que puede venir a verte si quiere? —¿Haría eso? —susurró ella, atónita. —Este verano estaré fuera largas temporadas. Habrá mucho trabajo en Bontemps. Habrá meses que no pueda venir a verte. Una vez me dijiste que Marcel era como un hermano para ti, que erais muy buenos amigos… Anna Bella observó su rostro inocente, confiado. Sus rápidos ojos negros se movían expresivamente al hablar. Ahora le decía que había visto a aquel muchacho una vez, que sería fácil convencerlo. Anna Bella vivió entonces una desconcertante sensación: se vio de pronto inundada de recuerdos que parecían surgir de otro mundo y tuvo la extraña experiencia de pensar en dos incidentes al mismo tiempo. Por una parte, la intensa sensación de la presencia de Maree!, como si estuviera en aquella misma sala, no del Marcel que la había besado, sino del fiel y leal amigo que se había despedido de ella la última vez que estuvieron a solas en el garçonnière. Por otra parte, vio la clara imagen de Lisette riéndose en la cocina mientras informaba a Zurlina de que Marcel pasaba las noches con Juliet Mercier. La invadió la tristeza. Todavía miraba a michie Vince, y su amor por él era tan fuerte, tan incuestionable, que por Marcel no sentía sino una nostalgia agridulce, como la que se puede sentir por un ser amado que ha muerto. ¿Pero era posible que la concupiscencia que había dañado una amistad que era más profunda, más fuerte que cualquiera que hubiera conocido, hubiera surgido sólo por un corto período de tiempo? ¿Era posible recuperar de alguna forma aquella inocencia, aquella confianza? Ahora ella esperaba un hijo, y él tenía una concubina. Anna Bella retrocedió muy atrás en su mente, hasta una tarde que de niña pasó con él a solas en el salón trasero de la casa de huéspedes. El tema de conversación se le había olvidado hacía tiempo, y sólo recordaba la sensación de amistad, de amor puro y sincero. —¿Haría usted eso, michie Vince? —preguntó—. ¿De verdad lo haría? Yo creo que si usted le dijera que no pasa nada, él vendría. —Por ti haría cualquier cosa, cualquier cosa que estuviera en mi mano —respondió él con una peculiar expresión de asombro. Quería hacer el amor. Lo había manifestado con aquellas señales indefinibles: levantarse sin una palabra, entrar a oscuras en el dormitorio, sin una vela. Anna Bella oyó el suave sonido de la colcha al retirarse. En cuanto estuvo en sus brazos, él la alarmó con su pasión, la sorprendió con la rapidez de sus besos, explorando su cuerpo con una vehemencia que ninguno de los dos había conocido antes. Anna Bella no se daba cuenta de que su embarazo lo excitaba y lo aliviaba. Vincent ya no tendría que tomar precauciones, la sangre le hervía en las venas. Más tarde ella volvió a encontrarle en el salón, a solas. Él se dio la vuelta enseguida y la abrazó con tan alarmante urgencia que ella acercó la vela para mirarle la cara. —¿Qué pasa, michie Vince? — preguntó—. ¿Es por el niño? —No, no. —Él movió la cabeza, cerrando los ojos. Anna Bella le creyó. Había visto a menudo aquella expresión torturad a en su rostro. Y ahora, como siempre, él afirmó que no era nada, nada —. Abrazante —suspiró. Era algo que la pasión no podía calmar. Pero por extraño que pareciera, Anna Bella se sentía más cerca de él en esos momentos, cuando él la necesitaba, cuando se aferraba a ella. Y lo que había entre ellos se transmitió de uno a otro a través de sus cuerpos, como había sucedido tantas veces cuando se separaban en la puerta y un ser desamparado que ella no conocía la miraba a través de sus ojos negros. Fue ese ser desconocido, dulce, inquieto en su silencio y su devoradora necesidad, el que vivió con ella los días siguientes. Y cuando llegó el momento en que él debía marchar, Anna Bella lo vio prisionero de aquella sombría tristeza y sintió un zarpazo de dolor. Le conocía más que a nadie en el mundo, y a pesar de eso algo los separaba, algo insuperable, algo que Anna Bella sabía instintivamente que no tenía que ver con ella. Había algo de Vincent que no lograba comprender. Durante toda su vida le había resultado fácil contar sus problemas, apoyar la cabeza en el pecho del viejo capitán o dejar que brotaran las lágrimas su primera noche de amor y susurrar; «Monsieur, tengo miedo». Enseguida sabía lo que la atormentaba o lo que le rompía el corazón, como sabía cuándo algo era deshonesto y la enervaba. Pero para un hombre de las características de Vincent tales confidencias eran un lujo del que nunca podría disfrutar, Y aunque de alguna forma hubiera logrado superar su profunda renuencia, había razones particulares por las que no le podía confesar a Anna Bella los problemas que le acuciaban. Anna Bella conocía a la familia Ste. Marie y a su cuñado Philippe. Era impensable la idea de agobiarla con los disturbios de Bontemps. En los meses siguientes a su vuelta de Europa descubrió que el nuevo capataz, mucho menos escrupuloso y experimentado que el fallecido Langlois, tenía carta blanca. Era evidente que faltaba dinero de las arcas, o bien, Vincent no lo supo al principio, había sido malgastado por incompetencia. Además, durante los meses que pasó fuera, una esclava embarazada había muerto a consecuencia de los azotes. Habían cavado un agujero en el suelo para que el niño quedara protegido cuando ella se tumbara para recibir los latigazos, pero la mujer abortó por la noche y fue encontrada muerta a la mañana siguiente. Los esclavos más veteranos informaron a michie Vincent en cuanto tuvieron ocasión de hablar con él a solas. Nonc Pierre y Nonc Gaston, los más viejos, se lo contaron todo en respetuosos susurros y no tuvieron que decirle que él era el único tribunal ante el que podían apelar. Esa esclava era un alma perdida, una pobre mujer. Ningún hombre podía reconocer que era el padre de ese niño, porque la situación de los esclavos habría empeorad o. Pero Vincent apenas prestó atención a estas consideraciones, horrorizado por aquella brutalidad y por el subsiguiente descubrimiento de que se habían llevado el cuerpo de la esclava y el del niño, sin ninguna ceremonia, en una sucia carretilla. Era justo lo que le aterrorizaba del sistema de la esclavitud: la absoluta crueldad y barbarie que anidaba en la mala gente. Era evidente que el capataz, tras pasar sus primeros años en las vastas plantaciones industriales de azúcar del estado, había aprendido a tratar a los esclavos como si fueran muías. ¡Había que enseñarle cómo eran allí las cosas! Aquéllos eran negros criollos, y eran la familia de Bontemps. Pero Philippe no le había mencionado nada, ni siquiera de pasada, y la antipatía que Vincent sentía por él, larvada hasta entonces, se convirtió ahora en una llama. Además estaba el desagradable asunto de Aglae, que estaba enfurecida con sus doncellas. Alguien (¡alguien!) le había robado su pequeño secreter antiguo, un tesoro que le dejó su grandmère Antoinette. No le hubieran dado mucho por él en una casa de empeños, pero le tenía cariño y se le había roto el corazón. El hecho de no poder decir nada al respecto ponía furioso a Vincent. Lo había visto en el salón de la casa que había comprado para Anna Bell a y sabía con toda certeza quién se lo había regalado a Marie Ste. Marie. Su confusión no habría sido tanta de no haber crecido bajo la suave autoridad de su cuñado, que siempre le había dado muestra de extraordinaria amabilidad. Respetaba a Philippe, pero tal vez los largos meses pasados en Europa le habían dado una perspectiva más sagaz, la perspectiva de un hombre. Quizás había estado ciego hasta entonces. Era tan grave, que no podía hacer alusión a ello. Si pusiera de manifiesto el conflicto existente entre su cuñado y él no podría seguir viviendo bajo el mismo techo y, por supuesto, no tenía intención de dejar Bontemps. Era la casa de su padre. Y no le había pasado por la cabeza dejar sola a Aglae, que todavía lloraba por la reliquia robada. —Siempre son esas cosas sin importancia —se lamentaba—. El reloj de oro de tu padre, los litros que él más quería, y ahora el pequeño secreter. ¿Pero por qué no me roban las joyas, por el amor de Dios? ¿Y quién es el responsable? —En su desesperación recitaba los nombres de las niñas negras que había criado desde la infancia. Vincent miraba ceñudo el fuego. El señor de la casa, noche tras noche, presidía las cenas y asignaba a Vincent una espléndida asignación tanta para sus necesidades personales como para las nuevas «obligaciones domésticas», sin percibir ninguna hostilidad por parte de su esposa o su cuñado, o en caso de percibirla, sin dar muestras de ello. Ahora bebía casi un litro de vino con lacena y luego coñac, sin falta. No, Vincent no le podía contar nada a Anna Bella, ni a nadie, Estaba condenado al silencio, tanto por deber como por una vaga pero insistente ambición de la que no se sentía del todo orgulloso. Hacía tiempo que estaba decidido a no dividir su herencia del resto de la plantación, de modo que un matrimonio en fecha próxima estaba fuera de cuestión. Bontemps era una gran empresa que debía continuar tal como Magloire la había concebido, una empresa que debía mantener a sus hermanas y a sus hijos. Bontemps sería siempre Bontemps y de momento Vincent no era más que una parte de ella y se conformaba con instruir a sus sobrinos más pequeños y preparar a León, el hijo mayor de Philippe, para el inevitable viaje al extranjero. Pero seguiría aprendiendo todo lo que pudiera sobre el cultivo y la gestión de aquella magnífica tierra. Vigilaría de cerca al nuevo capataz y le doblegaría si era posible. Él sabía más que nadie sobre el funcionamiento de Bontemps, ahora que Langlois había muerto. Philippe se encogió de hombros e inclinó la botella sobre el vaso murmurando «Eh bien». Pero otra carga pesaba sobre su alma, agridulce y desconcertante. Cierto es que desde el principio Anna Bella le había atraído, pero ahora le sorprendía descubrir que la amaba mucho más de lo debido. En realidad nunca había esperado encontrar nada virtuoso en aquella relación, nada noble o particularmente hermoso. Lo único que deseaba era saciar su pasión, y algo de compañía en su forma menos sórdida. Al encontrar a Anna Bella tan dulce y pura cometió el error de pensar que era una bobalicona. En realidad pensaba que todos los negros eran unos estúpidos. No era tanto que Dios los hubiera hecho inferiores como que ellos mismos se habían convertido en una raza infantil y tan estúpida que se habían visto sometidos al yugo de la esclavitud. Vincent, nacido en el régimen de las grandes plantaciones, había juzgado a los negros por sus cadenas. No sabía nada de los horrores del Middle Passage, la deshumanizada brutalidad de las caravanas y su bastas de esclavos, y ni siquiera comprendía del todo el alcance de la tiránica eficacia desarrollada por su propio padre en su propia tierra. Y jamás habría imaginado que los esclavos que tenía más cerca, resignados hacía tiempo a su condición —es decir, habiendo elegido aceptarla antes que sufrir las miserias de una vida de fugitivos—, sabían que él los consideraba estúpidos, y habían decidido astutamente no desengañarle en lo más mínimo. Al fin y al cabo, era un amo benevolente si no se le enfrentaban: las cosas podían ir mucho peor. Naturalmente las gens de couleur planteaban un problema especial. Bien criados y bien educados, solían inducir al optimismo. De hecho, Vincent acababa de instalaren su plantación un proceso de refinado inventado por un brillante joven de color, Norbert Rillienx. ¿Pero cómo podía uno explicar que vivieran allí, generación tras generación, en un país y una región que no los quería, que nunca les permitiría la igualdad, que en último término quería pisotearlos? ¿Cómo podía volver una persona inteligente como Christophe, declarando sentimentalmente que aquélla era su casa? Resentido todavía de su encuentro con él el verano anterior, Vincent no podía pensar en él sin furia, desconcierto y desdén. Pero las mujeres de color eran más patéticas. Las mujeres eran siempre más patéticas, puesto que no decidían, no cambiaban nada, no eran más que víctimas. Más les valía ser dulces, resignadas y discretamente pragmáticas, como son siempre las mujeres. ¿Pero inteligentes? ¿Mujeres con cerebro, con carácter? Jamás lo habría esperado. Anna Bella, sin embargo, lo había desengañado enseguida. Pronto descubrió Vincent que su dulce pasividad no era en absoluto indicativo de falta de intelecto o de carácter. Lejos de ser una mujer vacía convertida en una beldad criolla, era una dama de la cabeza a los pies que había asimilado los principios de la nobleza por las mejores y más profundas razones: porque esa nobleza hace elegante y buena la vida, porque esa nobleza, en su auténtico sentido, se basa en el respeto y el amor a los demás, en la práctica diaria de la caridad reflejada en los modales y alimentada por los más profundos principios morales. Anna Bella, aquella muchacha bonita y sencilla que no era consciente de su gran atractivo, le impresionaba cada vez más con su candor, con su inteligencia y sus modales, que Vincent hubiera querido para su esposa. Sí, eso era lo peor: que ella era todo lo que él hubiera deseado en una esposa, todo lo que podría desear de una esposa, y su felicidad, a pesar de sí mismo y de la sombría expresión que a menudo le mostraba, no conocí a límites. Cuando Anna Bella le dijo que estaba embarazada, una idea le atormentó. De haber sido ella blanca, Vincent se habría mofado de la vieja tradición y la habría llevado, huérfana como era, a Bontemps. Pero era algo impensable: Anna Bella no era blanca. De modo que la intensidad de su amor, su particular intensidad que parecía más apropiada para el estado del matrimonio, le pesaba en el alma. ¿Qué había hecho? Apenas podía soportar estar lejos de ella. La necesitaba. ¿Cómo podría abandonarla jamás? Eh bien, ¿cuánto llevaban juntos? ¿Medio año? Podía rezar para que aquello se acabara. Pero sabía que la suya era una pareja perfecta. No se acabaría. Así que cuando llamaba a la puerta de Marcel Ste. Marie esa mañana de mayo lo animaba un solo deseo, el de obtener algo que ella deseaba, una compañía a laque Anna Bella tenía derecho. Se estremecía ante la mera idea de la posesividad amorosa y del servilismo de las concubinas de color. Quería que la mujer que amaba recibiera a sus amigos con dignidad, que disfrutara en alguna medida de la vida plena que él poseía. Si alguien le hubiera dicho entonces que tenía otra idea en mente, lo hubiera negado. No comprendía del todo el carácter de sus propios miedos. Sólo cuando llegó a la Rue Ste. Anne se dio cuenta de que no tenía ningún plan práctico o inmediato. Desde luego no podía atravesar la puerta de la casita. Siguió caminando en dirección al hotel St. Louis y de pronto se llevó un sobresalto. Philippe y él respetaban hacía tiempo el tácito acuerdo de no marcharse de Bontemps a la vez, pero allí estaba su cuñado, caminando despacio hacia la esquina de la Rue Ste. Anne y la Rue Dauphine, con Felix, el cochero, que llevaba unas botellas de vino y unos paquetes de alegres colores. —Bonsoir, monsieur. —Vincent dedicó a Philippe una ligera y cortés reverencia. —Eh bien, mon fils —replicó Philippe con cansancio—. No podía esperarte toda la vida. Además perdía las cartas con tu primo, que se lo dijo a su esposa, y ella se lo dijo a tu hermana, y estos días no tengo un momento de paz. —Luego se acercó con gesto afectuoso —. Volverás enseguida, ¿verdad? Sabía que volverías hoy o mañana. —Ya iba para allá —contestó Vincent con su habitual formalidad. Le habría gustado señalar que su cuñado ya se había ausentado varios días la semana anterior, y la anterior y la otra. De hecho Philippe se había pasado la mayor parte de la primavera en Nueva Orleans. Nunca coincidían en Bontemps. —No, de verdad, escucha —dijo Philippe confidencialmente, como si fueran íntimos amigos—. Es Zazu, la negra que les di hace años. —Hizo un vago gesto hacia la casa, cuyos plátanos se apretaban contra la cerca blanca—. Está cada vez peor. No quiero estar fuera demasiado tiempo, hasta que veamos si mejora un poco con el buen tiempo. Nació en la tierra de mi padre. Vincent asintió, y Philippe soltó una breve risa y señaló discretamente a un muchacho cuarterón de llamativo pelo rubio que se acercaba por el otro extremo de la calle. —¿Puedes creerlo? Es ti Marcel. El año pasado creció un centímetro cada mes. A Vincent le ardió el rostro de humillación. El muchacho, desviando sus brillantes ojos azules, caminaba como si no los hubiera visto. Una oleada de odio invadió a Vincent, no hacia el impecable cuarterón que pasaba de largo como si no los conociera sino hacia todo aquello: su cuñado sonriendo disimuladamente al ver a su hijo bastardo, Felix que llevaría a Aglae a la iglesia el domingo siguiente, la proximidad de aquella pequeña casa, y él mismo, que se demoraba en esa calle. Sintió tal asco que apenas fue consciente de las formales despedidas y se marchó a toda prisa hacia el hotel sin mirar atrás. Cuando por fin remontaba el río en la cubierta del barco de vapor, resolvió no mantener la promesa hecha a Anna Bella. Se dio cuenta de que no podía hablar con Marcel, el hijo bastardo de Philippe. No quería que la familia Ste. Marie tocara a su Anna Bella Le habría gustado creer que ella no pertenecía a su mundo. ¡Pero sí, formaba parte de él! Sólo tenía que pensar en el pequeño secreter, el secreter de Aglae que con tanto orgullo tenía Anna Bella en la mesilla de noche, para darse cuenta de que aquél era también el mundo de Anna Bella. Mientras el ocaso oscurecía las orillas del río y las aguas reflejaban el color pardo del cielo, supo con más precisión cuál era el origen de su dolor. No deseaba estar relacionado con ese mundo. Con Dolly Rose no había tenido conciencia de ello, no conocía en realidad nada de lo que la rodeaba, y su pálida y adorable hijita había sido para él una criatura situada en un complejo y adornado marco, dolorosamente separada de él, pero lejos también de cualquier otro, Aun así, su muerte había sido un alivio momentáneo. Ahora todo se había acabado. Anna Bella estaba embarazada y él le había proporcionado una casa que era también su hogar. Al cabo de unos meses ella daría a luz a un hijo que bien podría ser niño, un niño que se convertiría en un joven, y ese joven sería mulato, como mulato era el hijo rubio de Philippe. ¡Y sería el hijo de Vincent! Jamás había vivido su juvenil aventura con Dolly con aquella extraña intensidad, jamás había visto sus implicaciones, jamás la había comprendido. La idea de tener un hijo le hacía estremecerse. Vincent se arrebujó en vano en su capa y le dio la espalda al viento del río. Rezaría para que fuera una niña. ¿Pero qué importaba en realidad? Había vuelto a cometer el mismo y trágico error. Se había forjado una cadena que le ataba inextricable mente a esa oscura sociedad que ahora era para él demasiado real y que, a pesar de la distinción y el atractivo ritmo de las palabras gens de couleur, era el mundo negro. Cuando echaron la pasarela a tierra en Bontemps, Vincent había decidido dar a Anna Bella una explicación sencilla. No deseaba hablar con su amigo Marcel Ste. Marie. Sensible y lista como era, no lo cuestionaría y probablemente hasta lo comprendería, ya que debía de saber, sin duda, cuál era la relación entre ellos. Era la única promesa que no había cumplido. Ella lo olvidaría con el tiempo. En cuanto puso el pie en sus tierras olvidó todo el asunto. El viejo Nonc Pierre le estaba esperando con dos chicos negros para recoger su equipaje. El esclavo dirigió el camino de vuelta con un farol, diciendo lo de siempre: que se alegraba de dar la bienvenida al amo. —¿Van bien las cosas? —murmuró Vincent, más por cortesía que por otra cosa. Mientras avanzaban hacia las cálidas luces de la casa, una sensación de seguridad iba disolviendo poco a poco su depresión. —Así así, michie —contestó el esclavo, sin volverse para mirarlo a los ojos. —¿Qué pasa? —preguntó Vincent, casi irritado. Estaba exhausto. Pero no pudo sacarle más al viejo Nonc Pierre. Vincent entró en la casa con cautela, sabiendo que por la mañana podían esperarle desagradables sorpresas cuando entrara en la oficina y averiguara lo que había hecho el capataz. Nada fuera de lo común, pensó sombrío. Y Philippe no volvería en toda la semana, sin duda. Aglae le esperaba en el salón grande, donde ardía un enorme fuego en la chimenea. Vincent advirtió que había estado estudiando los libros de la plantación; que siempre se guardaban bajo llave. Se quedó preocupado al ver los enormes volúmenes. Le habría gustado cambiarse de ropa antes de sentarse frente a ella, pero Aglae le hizo una señal para que se acercara. Mientras le servía el coñac, la luz del fuego marcaba sus rasgos afilados. Se la veía demacrada Los volantes fruncidos del cuello, su único adorno, lejos de hacerla más dulce sólo servían para enfatizar las afiladas líneas de su rostro enjuto y las inevitables ojeras. Su semblante no se iluminó de afecto, como solía suceder cuando Vincent llegaba a casa. Aglae se limitó a sacar una carta de un fajo de sobres, todos abiertos sin duda por el pequeño cuchillo de marfil que tenía en la mano. —Léela. Vincent vaciló. Estaba dirigida a Philippe. Pero su hermana insistió. —Léela. —Mon Dieu! —exclamó Vincent. Dobló la carta y se la devolvió. En el rostro pálido de Aglae no se reflejaba ninguna inquietud. Le sostuvo la mirada con firmeza. —¿Tenías alguna idea de que había hipotecado tanto? —preguntó ella. —¡Es increíble! —No, no es increíble —respondió Aglae llanamente—. No es increíble si después de tantos años de negligencia uno ha ido contrayendo y acumulando deudas. Segunda parte —I— F ueron unos días espantosos para Rudolphe. Nunca se negó nada, y desde luego tampoco se reconoció nada. El hecho de que el grand-père lo aceptara en silencio y que Richard se comportara como si no sucediera nada no servía más que para atormentar a Rudolphe, que a las cinco en punto de aquel cálido día de junio no deseaba buscar el refugio de su propia casa. Pero fuera donde fuese, por todas partes veía las colas ante las urnas. Colas de hombres que tenían propiedades, como él, hombres que pagaban sus impuestos como él, hombres que compartían con él la preocupación por los sucesos políticos y económicos del día, hombres que lo tenían todo en común con él, excepto una cosa: ellos eran blancos y él era de color. Ellos podían votar. Él no. —Monsieur, no lo piense más —le diría Suzette esa noche en lacena, con aquella irritante calma aristocrática. El grand-père discutiría las elecciones, periódico en mano, como si no pasara nada, como si no existiera una monstruosa injusticia que separase a las prósperas gens de couleur de sus semejantes. Claro que para el grand-père la guerra había terminado. La ludia había sido encarnizada en los primeros años del territorio de Luisiana, cuando las gens de couleur batallaban por ser ciudadanos de pleno derecho bajo la nueva bandera. En el año 1814, el general Andrew Jackson prometió la ciudadanía a los miembros de los batallones de color que habían luchado con él para derrotar a los británicos en la batalla de Chalmette. Y esto cuando ciertos criollos blancos refunfuñaban a puerta cerrada, temerosos de que Jackson estuviera librando una «guerra rusa» y quisiera quemar Nueva Orleans como había quemado el zar Moscú antes que rendirlo a una potencia extranjera. Bien, la guerra se ganó cori las vidas de los soldados de color que lucharon valientemente codo a codo con los blancos, pero las esperanzas de ciudadanía de las gens de couleur se perdieron del todo. En los años que siguieron se hizo evidente que el americano anglosajón despreciaba y desconfiaba del «negro libre», y que los batallones de color habían sido engañados y utilizados. El nuevo gobierno jamás se planteó fortalecer y mantener aquellas orgullosas unidades de combate que habían existido durante años con los españoles y los franceses, porque no se fiaba de los negros armados. El estado de Luisiana les negó el derecho al voto y les impuso más y más restricciones, muchas más de las que la gente de color había conocido. Sí, se ganó la guerra y se perdió la batalla, y el grand-père jamás volvería a enfrentarse al blanco anglosajón. Esa noche lo envolvería un aire de superioridad si Rudolphe mencionaba las elecciones y Richard, concentrado en sus estudios, ni siquiera prestaría atención al tema. No, cansado y furioso como estaba aquella tarde de martes, Rudolphe no deseaba volver a su casa. A la única persona que deseaba ver era a Christophe, aunque no sabía muy bien por qué. Desde luego Christophe no compartía, nunca lo había hecho, su interés por la condición de las gens de couleur. Poco después de su vuelta de Francia, Christophe le había dicho a Rudolphe que era un asunto que no le concernía, que ya había hecho las paces con todo eso porque de no ser así no habría vuelto nunca. El incidente de Bubbles en su clase no había debilitado el compromiso que Christophe tenía para con sus alumnos. Había aceptado el hecho con sorprendente ecuanimidad y no había vuelto a mencionar el tema. Pero la actitud de Christophe traslucía algo que estaba más allá de la resignación. Era algo muy distinto del silencio amargo del grand-père o el moderado desdén de Richard. A Christophe no le herían las injusticias de su alrededor. Aunque tenía un éxito evidente en la vida del día a día, parecía sin embargo existir en un plano diferente. A pesar de todo siempre había respetado la preocupación de Rudolphe, le respetaba incluso por su honesta oposición cuando él quiso incorporar un esclavo a sus clases. En otros momentos se compenetraba con la frustración de Rudolphe ante las cosas que no tenía poder para cambiar. Rudolphe tenía la impresión de que Christophe le escucharía esa noche y le ofrecería comprensión y consuelo. Pero por desgracia se habían interpuesto otros asuntos. Era a Dolly Rose a quien debía ver por una cuestión que no podía posponer ni delegar en nadie. Se trataba del asunto de la tumba de Lisa, la hija de Dolly, para la que el rico y condescendiente Vincent Dazincourt había encargado una magnífica estatua sin que ella supiera nada. Narcisse Cruzat, el mejor escultor de Rudolphe, llevaba meses trabajando en el monumento. Ahora estaba terminado, y Dolly tenía que ser informada. Dolly no había ido al cementerio. La fiesta de Todos los Santos del noviembre anterior acudió a la funeraria para encargar las flores. Le temblaban las manos y la embriaguez confería brillo a su rostro. Rudolphe, que todavía estaba furioso con ella por el asunto de Christophe y el capitán Hamilton, la habría evitado de no habérselo impedido su sentido del deber. Pero Dolly era entonces una mujer frágil en su dolor. —Encárguese usted de ello por mí, michie Rudolphe —le dijo sin dobleces, en voz baja, despojada de su florido cinismo y su desdén. En aquellos momentos mostraba el encanto de la joven Dolly que tan a menudo acudía a casa de los Lermontant a visitar a Giselle, en tiempos pasados. Dolly era entonces simplemente Dolly, no la belle dame sans merci destinada a ser la trágica heroína de una vida espectacular y sórdida. Bueno, todo aquello era consecuencia de su dolor. El mismo Rudolphe había atendido entonces la tumba de Lisa. Pero ahora, unos meses después, no se hacía ilusiones. Sabía cómo iba a encontrar a la apenada madre, si es que podía hablar con ella. La casa de la Rue Dumaine gozaba de triste fama. Se veían carruajes aparcados en la puerta toda la noche, y los caballeros blancos pagaban generosamente sus refrescos con sumas adecuadas para cubrir el entretenimiento y la compañía caso de desearla. Los vecinos estaban indignados, pero la clientela de Dolly era de la clase más rica y aquello era la «ciudad vieja», ¿qué se le podía hacer? Rudolphe, que jamás en su vida había entrado por una puerta de servicio, ahora pensaba con alivio en emplearla. Cinco y cuarto. El reloj de su mesa dio la hora justo cuando él abría la puerta de la funeraria. Antoine estaba conversando con una mujer blanca de Boston que acababa de perder a su hermano y quería que se hicieran un par de guantes de seda negra para todos los asistentes al funeral. Se podía hacer, se podía hacer cualquier cosa, siempre, claro está, que las costureras trabajaran día y noche. Rudolphe supervisó rápidamente el género, limpió el polvo de los mostradores, sincronizó el reloj de la mesa con su infalible reloj de pulsera y se fue a la pedrera, a una manzana de distancia. Hacía mucho tiempo que había hablado por última vez con Narcisse, su joven escultor mulato, y además estaba deseando ver con sus propios ojos el monumento para la tumba de la pequeña Lisa. Narcisse era el mejor. Hijo de una esclava libre y un hombre blanco, a sus veinticinco años ya había salpicado los cementerios de la First Municipality con su asombroso arte funerario, fresco, delicado y de exquisita talla, de modo que a las pedreras de los Lermontant acudía gente de toda la ciudad e incluso de otros lugares a hacer sus encargos. Rudolphe, lleno de admiración por el joven Narcisse, sentía un profundo interés por él, por su talento y por sus proyectos. Había llegado el momento de invitar al joven a su casa a cenar, de presentarlo socialmente tal como se merecía, pasando por encima de la ceremonia y las costumbres de las familias de abolengo, elitistas y selectivas como eran. El mundo social de Rudolphe, naturalmente, se componía de gente así: los LeMond, los Vacquerie, los Rousseau y recientemente los Dumanoir. Estaban incluidas por supuesto las mulatas prósperas y respetables cuyas relaciones con hombres blancos proporcionaban a sus hijos buena crianza, educación y riqueza. En muy rara ocasión se desafiaba esta atmósfera cordon bien con la inclusión de gente más humilde, pero en el caso de aquel brillante escultor debía hacerse una excepción. Tenía el joven una gentileza natural, algo inevitable en una sensibilidad tan sublime, realzada por la divina habilidad de sus manos. Cuando entró Rudolphe en el patio tras el cobertizo y posó los ojos en el nuevo monumento, se quedó literalmente sin aliento. Empezaba a anochecer. Unas luces ardían tras un tejado cercano y el cielo era de un maravilloso color lavanda sobre los árboles oscuros. Pero la luz del sol no se había ido del todo, de hecho en aquel momento parecía palpitar en todos los colores: la buganvilla roja que colgaba de la vieja cerca, los lirios silvestres que se arracimaban tras la pequeña cisterna, la hierba bajo sus pies. In aquel radiante momento del ocaso suavizado por el cálido aire de verano, Rudolphe vio el ángel de mármol de un blanco relumbrante. Tenía la cabeza inclinada y los brazos tendidos para abrazar la pequeña figura de una niña y su rostro estaba marcado por la aflicción, poruña aflicción inexplicable. La niña, vestida con una túnica de clásicos pliegues, se acurrucaba con los ojos cerrados bajo las alas del ángel. Sólo se oían débiles sonidos a lo lejos. Rudolphe estaba a solas con el ángel y la pequeña, que parecían vivos sobre el alto pedestal de madera. Dio un paso adelante, curiosamente consciente del crujido de la hierba bajo sus pies, y con suavidad, con mucha suavidad, tendió la mano. Le dolía la expresión del ángel, sentía angustia al ver el cuello inclinado de la niña y, sumido en aquella inesperada experiencia, no oyó a Narcisse que se acercaba desde el cobertizo. Rudolphe apartó la vista lentamente. El joven mulato en mangas de camisa, con un pequeño martillo sobresaliendo del bolsillo de su chaleco, parecía totalmente irreal. Rudolphe tuvo la incómoda sensación de que había perdido la noción del tiempo. —Eh bien, Narcisse —dijo. Volvió a mirar el ángel, los párpados entornados en su rostro afligido, la boca medio abierta en un sollozo—. Eh bien, Narcisse —repitió. Narcisse sonreía. Su piel marrón oscuro estaba cubierta de una fina película de polvo y su ancha boca africana cedió fácilmente a una serena expresión de placer al percibir lo que se leía en los ojos de su jefe. Rudolphe trabajaba todos los días con monumentos, con tumbas, con el dolor, y aun así se había quedado sin habla a los pies del ángel. En ese momento, como si hiciera un esfuerzo por liberarse, Rudolphe se dio la vuelta y trazo un pequeño círculo en torno al patio. Caminaba pensativo, frotándosela barbilla. Narcisse mientras tanto se había sacado un recibo del bolsillo y lo había abierto con sus dedos ásperos para que Rudolphe lo viera. —Hoy lo ha pagado todo, monsieur —dijo en un francés muy correcto, evitando el criollo michie—. Se ha quedado muy contento. —Desde luego. —Rudolphe asintió con la cabeza, mirando de lejos la escultura. El sol había abandonado las flores, los árboles carecían de forma en la oscuridad, pero la estatua, de un metro y medio de altura y perfectamente pulida, se había convertido en una fuente de luz. Apenas era consciente de que Narcisse le hablaba, que le estaba diciendo que quería tratar con él de un asunto urgente. Su francés era decoroso, el muchacho parecía inquieto, un poco triste. Por fin Rudolphe se apretó con los dedos el puente de la nariz, alzó un Ínstamelos hombros y dijo, casi irritado: —¿Qué pasa? —… Que por fin hemos ahorrado el dinero, monsieur. Mi madre, mis tíos, la Sociedad de Artesanos. Podría marcharme cualquier día, monsieur, es decir, cuando le venga mejor. Me marcharé en cuanto usted me lo permita… Ahora el muchacho aparecía claramente ante Rudolphe, delante de la escultura, con el polvo pegado a sus oscuras pestañas y el apretado halo de su pelo negro. Sus palabras eran suaves, sinuosas, discretas y Rudolphe, sin haberlas oído siquiera, supo lo que significaban. El muchacho se iba a Europa, se iba a Italia a estudiar arte. Rudolphe sabía que a Narcisse le decepcionaría ver que su jefe agachaba la cabeza, que le daba la espalda. Pero por un momento se quedó sin habla y le pareció que la amargura que había ido creciendo en él a lo largo del día le subía a la boca con sabor a veneno. —Te vas —susurró—. Te vas, igual que todos. —¡Pardonnez, Monsieur! Rudolphe movió la cabeza. Cuando se dio la vuelta, la escultura se había tornado ligeramente brumosa, oscurecida por sombras que nublaban el hermoso rostro del ángel. —Monsieur, he trabajado muchos años para esto… —¡Sí, sí, sí! —exclamó Rudolphe con hastío, y sin dar más explicación se metió en el cobertizo. Allí se sentó en una silla, sin preocuparse del polvo ni de la suciedad, y apoyó el brazo en la mesa de pino que había contra la pared. El chico tardó en acercarse, al advertir el disgusto de Rudolphe. Ahora era él el que agachaba la cabeza. —¿Qué puedo hacer aquí, monsieur? —Su figura se recortaba totalmente oscura en la puerta—. En Roma puedo estudiar con los mejores maestros, monsieur, puedo tener un futuro… —Las palabras se iban sucediendo. Pasó un buen rato antes de que Rudolphe pudiera hablar. —Ya lo sé, Narcisse, ya lo sé. —Se sacó del bolsillo del abrigo la billetera de cuero y la dejó sobre la rodilla—. Lo que pasa es que todos los jóvenes con talento nos dejan, Narcisse —suspiró. —Monsieur —dijo el chico con tono tranquilo y razonable—, ¿aquí qué puedo esperar? Mi trabajo es admirado, sí, pero a mí no me admirarán nunca. Era la vieja historia de siempre. ¿Por qué contarla otra vez con palabras? —Puedes ir donde quieras — explicó Rudolphe—. Jacques se hará cargo de los pedidos, y si hay algo especial… Bueno, mañana repasaremos juntos los libros y ya hablaremos. Rudolphe se puso en pie pesadamente, como soñoliento. Abrió la billetera y oyó el sincero resuello del muchacho al recibir los billetes. —Pero monsieur… —No, no, no… te lo mereces —dijo Rudolphe, que ya se marchaba. Cuando llegó a la Rue Dumaine era de noche. Ocupó la mente en asuntos prácticos: cómo presentaría en la reunión con su Sociedad Benéfica, al día siguiente, la decisión de recaudar un fondo para ayudar en Roma al joven escultor. LeMond estaría dispuesto a ello y Vacquerie encantado, pero Rousseau probablemente se opondría. ¿No contaba ya el muchacho con su Sociedad de Artesanos? «¡Sabes muy bien que agradecería mucho nuestra ayuda!», insistiría orgullo so Rudolphe. Pero por mucho que lo intentara, no podía olvidar la amargura de perder a Narcisse, y cuando se acercó a la casa de Dolly, con su profusión de luces, sentía una necesidad angustiosa de distraerse. Y Dolly era una de las distracciones más poderosas que conocía. Lo cierto es que a Rudolphe siempre le había gustado; de joven incluso lo tenía encandilado. Era un hombre fiel y estaba muy enamorado de Suzette, pero la fidelidad no siempre le había resultado fácil, y siendo un hombre de robusta complexión y guapo al estilo caucasiano, con la piel color marrón claro, no le habían faltado ocasiones para descarriarse. Tan sólo unos pocos deslices habían empañado el respeto que se tenía, unos Lapsos carentes de afecto y de cariño. Al confesárselos más tarde a Suzette, había soportado sus desdeñosos reproches casi agradecido, decidiendo no volver a transitar por caminos sórdidos. Pero en el fondo de su corazón había deseado de verdad a unas pocas mujeres hermosas, mujeres a lasque jamás habría soñado tocar. Una de ellas era Juliet Mercier en su juventud, que le había embrujado sin haber sido consciente de ello, y otra era Dolly Rose. No era sin embargo la Dolly que se había convertido en la amante de Dazincourt, ni la mujer que había acudido borracha y con mirada de loca a la fiesta de cumpleaños de Marie Ste. Marie. Él había deseado a la joven Dolly, la honesta Dolly, una de las mujeres más puras, dulces e inocentes que Rudolphe había conocido jamás. Durante los años en que ella frecuentó su casa, cuando era amiga de Giselle, Rudolphe vivía en un infierno particular cuando la contemplaba, cuando oía su risa íntima, cuando sentía el ingenuo contacto de su mejilla al ponerse ella de puntillas para saludarlo con un beso. Puesto que le encantaba entretener a los respetables jóvenes de color que acudían a visitarlas a Giselle y a ella, Rudolphe había imaginado que Dolly sería la última en seguir los pasos de su madre. Al fin y al cabo los tiempos estaban cambiando, y ya habían pasado los días de les sirènes, como llamaban a madame Rose y a las viejas beldades de Santo Domingo. En los últimos años había ya algo sórdido en la Salle d'Orleans, donde las mujeres de color acudían para encontrarse con sus «protectores» blancos, y seguramente Dolly, tan fresca, tan fuerte y tan femenina, no elegiría el viejo camino. Pero lo eligió. A los dieciséis años había sido presentada en los «salones cuarterones». Giselle se había arrojado llorando sobre su cama cuando Rudolphe le prohibió que la volviera a ver, y el día que se casó en la catedral de St. Louis no advirtió que Dolly contemplaba la boda desde el fondo de la iglesia. Rudolphe sí que la vio, y jamás olvidaría aquella hermosa figura: Dolly engalanada como una dama de honor, totalmente sola, observándolo todo con lágrimas en los ojos. Claro que para entonces ya era rica y tenía una hermosa hijita. El joven Vincent Dazincourt la tenía envuelta en sedas y satenes. Cuando Dazincourt acudía a la ciudad, contrataba una orquesta privada que tocara para ellos. Rudolphe apenas volvió a ver a Dolly después de aquello. Cuando perdió a su madre ya era una mujer amargada y libertina. Pero él nunca olvidó la imagen de aquella prístina muchacha en flor. Era precisamente aquella muchacha la que hacía llamear la furia que Rudolphe sentía por la mujer en la que se había convertido. Ahora que se acercaba por el camino de su casa, no deseaba verla, no deseaba discutir con ella sobre la tumba de su hija ni quería escuchar sus rudas invectivas contra Vincent Dazincourt. Sin embargo sentía una morbosa curiosidad. A pesar de despreciarla por su comportamiento con Christophe, jamás había imaginado que su vida tomaría aquel rumbo. Le había augurado una serie de romances infortunados, los casi respetables compromisos de placage rotos una y otra vez por sus caprichos. La vejez habría puesto fin a todo ello, un final miserable, sin duda. Pero la «casa» de Dolly (y la palabra merecía sus connotaciones) era una de las más prósperas del Quarter, hacía furor por su novedad y por la perspicacia de la que Dolly había hecho gala. Todo era muy inteligente, aunque espantoso. Dolly había renunciado a todo. Pero al mismo tiempo había triunfado. Rudolphe no se sorprendió al entrar a un jardín iluminado por hileras de hermosos farolillos y velas sobre las mesas de hierro en las que se habían reunido ya algunos hombres blancos en compañía de mujeres de piel oscura. Tampoco le sorprendió que una joven y hermosa mulata se le acercara enseguida para preguntarle qué deseaba, para luego ir a informar a la señora. Le condujeron al piso superior, hasta las habitaciones de los criados, y Rudolphe vaciló ante la puerta señalada. En el piso principal nadie le había hecho más caso que a un sirviente negro, pero estaba demasiado cansado para irritarse y no sentía más que una vaga excitación ante la perspectiva de ver lo que realmente era Dolly. Fue su doncella laque abrió las pesadas puertas verdes y le indicó que entrara. Las brillantes lámparas de la habitación le cegaron un instante. Luego quedó sobrecogido. Lo que había sido un pequeño saloncito de la servidumbre estaba atestado con todos los muebles del dormitorio que tenía Dolly en la casa principal, al otro lado del jardín. Allí estaba la inmensa cama de cuatro postes de la que Rudolphe había levantado a Christophe borracho el verano anterior, y la inmensa cómoda con sus espejos biselados, y el biombo pintado. Dolly estaba sentada junto a un escritorio de cortina, a los pies de la cama, muy tranquila, con un vestido de cotonía azul. Su abundante cabellera negra caía suelta en ondas sobre su espalda. Se volvió a saludarle con el rostro radiante y expresión juvenil, sin rastro de dolor. —Pase, Rudolphe —le dijo sin burla. Dejó la pluma que tenía en la mano. Rudolphe echó un rápido vistazo a los libros abiertos y vio columnas de números y una gran cantidad de dinero, una imprudente cantidad, metida en una caja metálica abierta también—. Siéntese, Rudolphe. ¿Qué le trae por aquí? —Como si fueran viejos amigos. Llevaba la cintura modestamente envuelta con un cinto y el escote cubierto hasta el cuello por una espuma de volantes de seda beige. En aquel momento de peculiar intensidad Rudolphe pensó que el pecado le había sentado bien. De hecho hacía años que Dolly no tenía tan buen aspecto. Parecía casi… Rudolphe sacudió rápidamente la cabeza. —Es por el asunto de la tumba, madame. La tumba de su hija. Se trata de un monumento que ha ordenado monsieur Dazincourt. Ella parpadeó un instante, alterando su limpia mirada de ojos negros, y esto le hizo ponerse tenso y prepararse para los excesos que había contemplado en otros tiempos. Pero Dolly se quedó pensativa y dijo: —No sabía nada. —Es muy hermoso, madame, y de lo más apropiado. Lo encargó hace unos meses. "Yo pensé que era un pedido de usted, pero hace poco quedó terminado y hasta ayer por la tarde no volví a prestar atención al asunto. He visto la escultura en cuestión y le aseguro que es muy apropiada. Pienso que tal vez debería verla usted misma. Intentó entonces describirla con pocas palabras, pero era imposible hacerle justicia. Volvió a revivir el ambiente del cobertizo y el patio, junto con la noticia de que Narcisse se iría pronto al extranjero, y descubrió que por muy hermosa que fuera la estatúale desagradaba pensar en ella, le desagradaba volver a quedar sobrecogido por aquella sensación de angustia y la creciente oscuridad del ocaso. Había dejado de hablar y miraba ceñudo la alfombra, el zapato de piel de Dolly y la cotonía contra el empeine desnudo de su pie. —Naturalmente haremos lo que usted desee, madame —dijo, alzando la vista—. Pero debería ver la estatua, antes de tomar una decisión. —Conozco el trabajo de Narcisse —le respondió ella—. Todo el mundo lo conoce. Ponga la estatua en su sitio. — Su actitud era de lo más razonable. Estaba sentada de espaldas a la mesa, con un codo sobre el libro abierto y las manos pálidas entrelazadas. —Muy bien, madame. —Rudolphe se levantó de inmediato y fue a coger su sombrero. —Rudolphe —dijo ella de pronto—. No se vaya tan pronto. Él estaba a plinto de inventar alguna excusa trivial cuando advirtió que la actitud de Dolly no se debía meramente a la cortesía. Su rostro era firme, pero su expresión implorante. —¿Cómo está madame Suzette? — preguntó—. ¿Y Giselle? —Muy bien, madame. Las dos están muy bien. —¿Y Richard? Richard me hizo un gran favor una vez, trayéndome a casa cuando me puse enferma. Rudolphe asintió. No sabía nada de aquello, desde luego. Su hijo era un caballero y no se había molestado en contárselo, pero eh bien, la gente se pasaba la vida diciéndole lo amable o lo cortés que había sido Richard. Bien. —Muy bien, madame —dijo con el mismo tono apagado y desalentador. —¿Es cierto que está cortejando a la niña Ste. Marie? —Rudolphe se puso tenso al oír la pregunta, y se dio cuenta de que miraba a Dolly con el ceño fruncido, en tanto ella mostraba una expresión franca. —Es demasiado joven —murmuró con indiferencia. De nuevo hizo ademán de marcharse. —¿Y Christophe? Richard se volvió para mirarla. Sólo ahora comenzaba a sentirse inquieto. Dolly esperaba una respuesta con la frente arrugada, la barbilla alzada y el cuerpo ligeramente inclinado hacia delante en la silla. —Usted lo ve, ¿verdad? ¿No asiste Richard a su escuela? —Le va muy bien, madame — contestó Richard, insegura de su voz. No se le daba muy bien fingir cosas que no eran ciertas ni comportarse como si no existieran las viejas heridas—. ¿Y a usted, madame? —preguntó, súbitamente molesto—. ¿Cómo le va a usted? De nuevo un parpadeo alteró la mirada tranquila de Dolly. Bajó la vista al tiempo que con la mano buscaba alguna imperfección en la página del libro. Sus pestañas oscuras proyectaban una delicada sombra sobre sus pómulos. —Ya no salgo mucho, monsieur. No veo a nadie —dijo con voz grave—. Sólo me preguntaba si… si le iba bien. —Lleva una vida ejemplar — murmuró Rudolphe sintiendo el calor de la sangre en las mejillas—. Tiene que rechazar alumnos y da clases particulares por la tarde, aunque desde luego es una vida dura. Los maestros no se hacen nunca ricos. Dolly se quedó pensando, en eso o en otra cosa, y cuando volvió a hablar lo hizo con un tono de voz suave y un poco triste. —¿Podría entregarle un mensaje de mi parte, monsieur? Rudolphe prefería no hacerlo, desde luego, pero ¿cómo decírselo a ella? Al final optó por callar, convencido de que su silencio sería elocuente. Sin embargo Dolly fue a arrodillarse junto a la cama para sacar una gran maleta de piel. —Espere, permítame —masculló Rudolphe resentido. Le cogió la maleta y al mismo tiempo la mano, húmeda y cálida, de un color casi idéntico al de la suya. —Quiero que le dé esto de mi parte —dijo ella. Rudolphe dejó la maleta junto a la puerta. Pesaba mucho. No acertaba a explicarse por qué no podía hacer el recado cualquier esclavo puesto que Dolly contaba con esclavos de sobra. La idea de ir por las calles arrastrando aquella maleta le inquietaba. —¿Qué es? —preguntó. —Herramientas de afinar. Son de Bubbles. No puede hacer su trabajo sin ellas —murmuró Dolly. Estaba junto a su mesa, con la vista baja y la cabeza ladeada. —Ah. —Rudolphe había oído la historia en repetidas ocasiones. Una vez que paró a Bubbles en la calle para preguntarle si podía afinar el espinete nuevo, el esclavo se lamentó de que Dolly no quería devolverle las herramientas. Todo aquello era ahora un gesto impulsivo de Dolly, que en aquella habitación tan iluminada a las siete de una tarde de verano había decidido portarse bien con Bubbles simplemente porque Rudolphe había pasado por allí —. Desde luego se las entregaré a Christophe de camino hacia mi casa — murmuró. —¿Sabe, Rudolphe? —le dijo ella, sonriéndole de pronto—. Nunca quise hacerle tanto daño a Christophe. Nunca quise causarle tantos problemas, ni a usted tampoco. —Es agua pasada, madame — replicó él casi cortante. Rudolphe agarró la maleta pero ella se acercó, le cogió el brazo y le presionó con suavidad la mano derecha para que la soltara. —Rudolphe… Dígaselo a Christophe de mi parte. Él se quedó un momento mirándola a los ojos sin decir nada. Y entonces, sin pensarlo, susurró con toda sinceridad: —¿Por qué, Dolly? ¿Por qué esta casa? ¿Por qué todo esto? ¿Es que no había otro camino? Al principio ella se limitó a mover la cabeza mientras la sonrisa se le hacía cada vez más amplia, más radiante. Luego se apoyó contra él, con la mano en su hombro. —A veces pienso que si Christophe hubiera sido… bueno, si hubiera sido de los que se casan, tal vez todo sería diferente, muy diferente. Pero es una tontería, ¿no le parece? Es una tontería pensar ahora en eso. —Yo creo que es demasiado fácil, Dolly —respondió él. No podía imaginársela satisfecha con hombre alguno, y mucho menos con uno de color. Era absurdo. De hecho le repugnaba la imagen de un matrimonio sórdido y miserable entre Christophe y ella. Pero era difícil pensar con claridad cuando la miraba. La frente de Dolly estaba tersa, con un gesto tan despreocupado como el de una niña. —¿Cree usted de verdad en la vida después de la muerte? —preguntó. Rudolphe se sorprendió, pero respondió de inmediato—. Sí. —¿Y que los muertos están… en alguna parte? —Desde luego. —¿Cree que Lisa está en alguna parte… y que volveré a verla? Le miró con los ojos húmedos. —Sin duda. —¿Y que mi madre está en alguna parte… y sabe lo que hago? Ah, así que era eso. Rudolphe la miró, buscando en vano alguna frase que la consolara. Nunca tenía problemas de ese tipo cuando trataba con las familias de los difuntos en los funerales y velatorios y se extrañó de que aquella habilidad suya, tan ejercitada, le fallara en ese momento. Tal vez fuera el rostro de Dolly, que tenía los ojos muy abiertos, con expresión reflexiva, nada sentimental. —Imagínese lo que habría pensado mi madre si me hubiera casado con Christophe. Su preciosa Dolly con un hombre de… Rudolphe se dio la vuelta. La sangre le palpitaba de pronto en la cara. Era un insulto que Dolly le hablara de esa forma, y no pensaba soportarlo. Cogió al instante la maleta de las herramientas, dispuesto a marcharse sin que nada pudiera retenerlo. Pero ella le rodeó la cintura con el brazo. Tenía la vista baja y le rozaba el pecho con la cabeza. —Tengo que irme, madame —le dijo él. De la casa grande llegaba una débil música y en el patio se oían confusos murmullos. —No importa, ¿verdad? —suspiró Dolly—. Hubiera dado igual que me casara con él, ¿verdad? Al fin y al cabo, mamá ya se está removiendo en su tumba. —La vida es para los vivos, ma chère —replicó Rudolphe de súbito, sin darse cuenta de que le había puesto a Dolly la mano en el hombro y que se lo apretaba ligeramente—. Lo que los muertos piensen de nosotros no es más que una fantasía de nuestra mente. La vida es para los vivos, para nosotros. Cierre esta casa, por su bien. Está en su mano. Salió al porche. Ella dejó caer los brazos y le sonrió. Su pelo, tan voluminoso, era una sombra oscura tras ella que le llegaba a la cintura. —Rudolphe, nada de esto me preocupa. Ya he tomado mi decisión, y me gusta. Y tal vez, tal vez sea la única decisión que de verdad he podido tomar. —Dolly, Dolly. —Rudolphe movió la cabeza. Pero Dolly no estaba triste ni resentida. Había hablado con sorprendente convicción. Se apoyó en el marco de la puerta, cruzada de brazos, oscureciendo por un momento la luz a sus espaldas. —Es una sensación sublime hacer lo que a una le place poruña vez, ser dueña de sí misma, ser dueña de la propia alma. —¿Cómo puede decir eso? — protestó él. —Yo no voy a aquella casa, Rudolphe. Hace meses que no voy. — Sonrió—. Puedo hacer lo que quiera, lo que me plazca. Y le voy a decir una cosa… Si no le tuviera tanto afecto a madame Suzette le rogaría a usted que se quedara aquí… conmigo. Nadie se enteraría de nada, a nadie le importaría. Solos usted y yo, aquí. Pero tal vez subestimo a madame Suzette. Siempre ha sido una mujer comprensiva, tal vez perdonara… quiero decir, si alguna vez descubriera que… Rudolphe se la quedó mirando un instante con cara de asombro. Luego dijo suavemente: —Adieu, madame. Era ya muy tarde cuando esa noche llegó por fin a su casa. Bubbles había saltado de alegría al ver las herramientas. Hacía poco había rescatado un piano destrozado de un incendio en el barrio y lo estaba restaurando en el cobertizo de Christophe. Ahora, con las herramientas, podría terminar la tarea, y su gratitud no tenía límites. Era Bubbles entonces un muchacho elegante, acostumbrado ya a la ropa buena que Christophe le seguía dando, y pronto podría ganar dinero para él y para Christophe, que lo necesitaba con urgencia. La casa de los Mercier, después de tantos años de abierto descuido era un gasto constante, así como una inestimable propiedad. Christophe invertía en las continuas reparaciones hasta el último penique que ganaba. El mismo Christophe tampoco había decepcionado a Rudolphe, y después de aceptar las expresiones de buena voluntad de Dolly con un caballeroso asentimiento de cabeza, le ofreció una copa de vino y su comprensión. Coincidía con él en materia de política, como siempre, pero el actual estado de las cosas le dejaba indiferente, excepto en un punto: ahora era muy difícil liberar a un esclavo. Christophe quería liberar a Bubbles pero para ello el muchacho tendría que haber cumplido los treinta años de edad y ser autosuficiente, a menos que se cursara una instancia y se le concediera como excepción, lo cual resultaba cada vez más difícil de lograr. Luisiana tenía miedo de su población de negros libres y no deseaba verla incrementada. Entretanto otros negros libres y gentes de color acudían a Nueva Orleans desde todas las zonas del sur buscando el anonimato y la tolerancia que ofrecía la ciudad. La asamblea legislativa intentaba una y otra vez controlar esta inmigración, limitarla, prevenirla. Su desdén por la población de color era evidente por demás. Christophe estaba alerta pero tranquilo respecto a todo esto, se mostraba solidario pero distante. Rudolphe, tal como esperaba, se sintió mejor después de hablar con él, después de desahogarse. Justo antes de marcharse se le ocurrió que la actitud de Christophe representaba una alternativa de la que él no había sido muy consciente anteriormente. Christophe sabía con exactitud lo que le estaba pasando a su gente y le importaba mucho, pero no se sentía personalmente humillado por ello. Consideraba que su tarea consistía en educar a sus alumnos y estaba decidido a esforzarse por hacerlo a la perfección, al margen de las injusticias de su época y su ciudad. Una época y una ciudad que a Rudolphe le parecían más soportables cuando finalmente volvió a su casa. Si era posible percibir en profundidad la situación, sin justificarla ni ignorarla, y aun así tener paz espiritual, bueno… valía la pena intentarlo. La única palabra que a Rudolphe se le ocurría para describir esto era «sabiduría». Y fue la sabiduría en cierta medida lo que le hizo detenerse esa noche ante la puerta de su hijo. La habitación estaba abierta para dejar pasar el aire fresco de la casa. Richard estaba inclinado sobre sus libros a la luz de la lámpara. Llevaba una bata abierta en el cuello que dejaba al descubierto el pelo oscuro de su pecho, y a Rudolphe le pareció, como siempre que lo veía de forma inesperada, un hombre mayor, un hombre imponente. Se quedó allí parado, intentando poner en su sitio aquella impresionante figura: era su hijo, el más pequeño, un muchacho de diecisiete años. —Mon père —murmuró Richard cortésmente, Levantándose de la mesa. Rudolphe, que no le gustaba mirarle desde su inferior estatura, le hizo señas de que se sentara. Entró en el dormitorio y lo inspeccionó brevemente, con el ceño fruncido. Aquélla era siempre su actitud en presencia de Richard, la misma actitud que adoptaba en presencia de sus sobrinos, sus empleados, sus esclavos. Su propósito era sencillamente producir un estado de tensión en los demás: este hombre investido de autoridad puede encontrar algo aquí que no sea perfecto. Todo el mundo sabía que Rudolphe no admitía más que la perfección, que era un hombre imposible de satisfacer. Richard sentía ahora esa tensión. Pasó la vista furtivamente por la sala y vio, con una punzada de dolor, que se había dejado las botas sucias en la chimenea. Si hubiera llamado a Placide… Pero su padre no había reparado en las botas ni en la frívola novela de la mesilla de noche sino que había fijado su atención en el daguerrotipo de Marie. Richard sintió un nudo de ansiedad en el estómago. Tenía que traducir unos versos antes de acostarse, y ahora esto. Pero Rudolphe se volvió hacia él con una insólita serenidad, las manos detrás de la espalda. —Les sirènes —murmuró con aire ausente. Richard se inclinó hacia él. —¿Mon père? —preguntó. Le confundía ver el ligero cambio en la expresión de su padre, y tuvo el vago y doloroso recuerdo de haber visto ese mismo cambio en otra ocasión. —No has seguido mi consejo, ¿verdad, mon fils? —Su voz era suave, impropia del padre colérico a quien Richard profesaba tan triste temor. Siguiendo una inveterada costumbre, Richard se esforzó por encontrar el apropiado tono diplomático, la frase perfecta que apaciguara a su padre. Pero Rudolphe se acercó a él, cosa que apenas hacía nunca, y le puso la mano en el brazo. Richard se lo quedó mirando con absoluta perplejidad. —¿Qué es para ti el amor, Richard? —suspiró Rudolphe con voz triste—. ¿Un romance? ¿Mujeres hermosas como flores en primavera? ¿Un repique de campanas? Rudolphe se interrumpió. Tenía los ojos muy abiertos y no era realmente consciente de lo que acababa de decir. Estaba viendo el vestíbulo de la catedral de St. Louis el día de la boda de Giselle, y le parecía que todos los olores y los sonidos se mezclaban entre sí y se fundían con una desvaída imagen de la perfecta estatua de Narcisse, que le traía a la mente el amor y el desamor, como la visita que había hecho esa tarde a Dolly Rose. No sedaba cuenta de que su hijo estaba pasmado por aquella ausencia del decoro que siempre los había separado, pero despertó de pronto de su estupor cuando Richard comenzó a hablar. —Mon père, es más que amor, es algo más espléndido, más importante que lo que pueda ser el amor. No tengo capacidad para expresarlo —dijo con lentas y vacilantes palabras cuidadosamente escogidas—. Jamás he tenido tu capacidad para explicar las cosas, y nunca la tendré. Pero créeme, lo que tú temes nunca sucederá. —El muchacho se levantó, se des hizo de la silla y miró a Rudolphe desde su superior estatura. Rudolphe apartó la vista inquieto y con extraña rudeza—. No es sólo amor lo que sentimos el uno por el otro. ¡Nos conocemos! —dijo en un susurro—. ¡Confiamos el uno en el otro! —¡Vaya! ¡Confiáis! —repitió Rudolphe moviendo la cabeza. Estaba perdiendo el control. Ni siquiera había querido que se entablara esa conversación. Tenía en la mente demasiadas cosas después del día agotador e interminable. Alzó la vista hacia los ojos negros que le miraban. Quería decir más, quería retroceder sobre años y años de duras reprimendas y bruscas órdenes para decir sencillamente te quiero, eres mi hijo, mi único hijo, no sabes lo mucho que te quiero, y si esa chica te hiere no podré soportarlo. Si te hiere a ti me herirá a mí también. Pero Richard había comenzado a hablar. —Mon père —decía con voz suave pero imperiosa—, ¿tanto te cuesta creer que ella puede amarme? ¿Tan imposible te resulta creer que puede respetarme? No soy el hijo que deseabas, siempre te he decepcionado y siempre te decepcionaré. Pero, por favor, créeme si te digo que Marie ve en mí el hombre que tú nunca verás. —Richard, no… —gimió Rudolphe —. ¡No, no! —Pero la mano que había tendido se cerró de pronto y cayó a su costado, y antes de que pudiera recobrarse, antes de poder expresar el amor que tan grande y tan comprensible era para él, Richard estaba hablando de nuevo. —Mon père, quiero decirte una cosa que yo mismo no comprendo. Tú ves que Marie tiene todas las ventajas: es hermosa, todo el mundo la corteja, puede hacerlo que quiera. Pero te aseguro que lleva dentro una tristeza muy honda, algo oscuro y terrible que yo percibo cuando estoy con ella, es como una fuerza acechando en su interior, una fuerza que quiere hacerle daño. No sé por qué lo siento así, pero es cierto, y noto que cuando estamos juntos yo me interpongo entre esa fuerza y ella. Marie lo sabe, lo sabe sin que nunca lo hayamos hablado, como lo sé yo, y confía en mí como en nadie. No es sólo que la ame o que la desee, es que en cierto aspecto ella ya es mía. ¿Son eso flores de primavera, mon père? ¿Es un repicar de campanas? Cuando Rudolphe se volvió para mirarlo, Richard había apartado la vista insatisfecho, como si las palabras le hubieran fallado. No se daba cuenta de que su padre lo escrutaba desde una posición totalmente nueva para ambos. No advirtió su asombro, novio su expresión totalmente concentrada. Un profundo instinto convencía a Rudolphe de la verdad de las palabras de Richard, porque él también había percibido en Marie Ste. Marie esa tristeza inexplicable. Incluso había advertido el aire de amenaza que parecía rodearla siempre como una aureola. Pero Rudolphe había confundido esa oscuridad pensando que era algo que manaba de ella, de su interior. Nunca había considerado que Marie era su víctima. Más bien lo mezclaba todo con sus miedos por su hijo, su desconfianza hacia la seductora belleza de la joven, su desprecio por les sirènes en todas sus formas. —No, Richard —dijo con suavidad —. No son flores de primavera ni repiques de campanas. —Mon père! —Richard lo miró a los ojos. No estaba seguro de haberlo oído bien—. ¡Dame tu consentimiento! ¡Déjame pedir su mano! El rostro de Rudolphe, impasible, reflejaba una serenidad poco común. Se quedó mirando largamente a Richard, sin expresar enfado ni impaciencia, pero cuando habló lo hizo con convicción. —Eres demasiado joven. Richard lo había esperado. Asumió su característica postura de aceptación, con los ojos bajos. —Yo sólo conozco una prueba segura de amor —prosiguió Rudolphe —. Y es la prueba del tiempo. Si el afecto que te tiene esa muchacha es igual que el que le tienes tú a ella, entonces pasará la prueba y será más fuerte cuando tú tengas la edad adecuada. —Entonces consentirás. Me darás tu bendición… con el tiempo. Rudolphe lo miró pensativo. —De una cosa puedes estar seguro: decida lo que decida, será por tu bien y por tu felicidad. Se levantó, le puso a Richard la mano en el cuello y se quedó un instante así, con la mirada tan sosegada como antes. Richard se quedó atónito. Rudolphe le dio un apretón cariñoso y al salir de la habitación se volvió un momento para decirle suavemente: —Nunca, nunca me has decepcionado, hijo mío. —II— N o podía ser. ¡No se podía haber ido con ese tiempo! Ni siquiera Lisette, que había estado imposible todo el año y que empeoraba cada vez más. Marcel se vistió apresuradamente. El calor de julio era insoportable. Se había pasado la noche sin dormir, dando vueltas entre las sábanas húmedas, con los mosquitos zumbando en torno a la mosquitera. Al ponerse la camisa limpia se dio cuenta de que se le había quedado pequeña y la tiró enfadado. Tendría que volver al sastre. Monsieur Philippe estaba en la galería del garçonnière, de espaldas a la puerta. —Si no la encuentras en una hora, vuelve —dijo disgustado. Se había pasado toda la mañana discutiendo con Lisette, cosa desconcertante aunque habitual. Marcel había oído la voz grave y rápida de la esclava, aunque tan apagada que sólo había podido captar alguna palabra ocasional, y las réplicas de monsieur Philippe como un rumor en la cocina, hasta que finalmente cerró la puerta de golpe. Marcel había estado bebiendo cerveza desde el desayuno. Ahora dio un trago de una jarra de barro, con expresión de cansancio en sus ojos azules. Pero estaba bien, teniendo en cuenta que había pasado la noche con Zazu, que estaba tan enferma que creía encontrarse en Ferronaire, el antiguo hogar de monsieur Philippe, donde ella había, nacido. Empezó a enfermar por Navidad y cuando una apoplejía le dejó paralizado el lado izquierdo, monsieur Philippe la trasladó de la húmeda habitación junto a la cocina al garçonnière. Durante toda la primavera y principios del verano Marcel había oído su espantosa tos a través de la pared. La esclava no mejoró con la llegada del calor e, incapaz de moverse por la parálisis y la congestión de los pulmones, la alta y hermosa mujer negra que había sido se convirtió en una vieja decrépita. Erala peor de las muertes, pensaba Marcel, una muerte lenta aunque no lo suficiente. Madame Suzette Lermontant enviaba doncellas para que ayudaran y, tras la muerte de madame Elsie, Anna Bella mandaba a Zurlina siempre que podía. Lisette pasaba en segundos de la tranquilidad al pánico. —¿Tienes idea de dónde ha podido ir? —preguntó monsieur Philippe con un gesto vago de desdén. —Conozco algunos sitios — murmuró Marcel. Pero era una auténtica locura. Lisette conocía estrechos callejones y oscuros secretos de los que él sabía tanto como un blanco. De hecho, los últimos años, Marcel había cultivado esa ignorancia y movía la cabeza cada vez que veía el rostro hinchado de Lisette los domingos por la mañana o cuando advertía unos pendientes nuevos o un tignon de seda. Ella tenía dinero en el bolsillo siempre que quería, y Marcel estaba seguro de que no les robaba nada. —Haré lo que pueda —le dijo ahora a su padre. La puerta de la habitación de la enferma estaba abierta, y Marcel vio que Marie acababa de encender las velas. Los artículos de la extremaunción estaban dispuestos. Así que ya habían llegado a ese punto. Marie salió del cuarto y tocó suavemente el brazo de monsieur Philippe. —¿Me voy ya? —preguntó. Marcel sabía que iba a buscar a un sacerdote. —¡Encuéntrala! —le dijo monsieur Philippe a su hijo—. ¡Tráela a casa! —Haré lo que pueda, monsieur. — Marcel no había visto en toda su vida a monsieur Philippe enfadado y le sorprendió la vehemencia con la que exclamó: —¡La muy inútil! Era algo más que un estallido de furia, era algo que se estaba convirtiendo en realidad, pensó Marcel mientras se apresuraba hacia la Place Congo. No se le ocurría ninguna auténtica provocación que explicara el comportamiento de Lisette. Siempre había sido gruñona e irritable, y cuando quería tenía la lengua muy afilada. Pero con la enfermedad de Zazu todas las cargas de la casa habían caído sobre ella, y el último otoño se había mostrado abiertamente rebelde. El día que cumplió los veintitrés años tiró al suelo los dólares de plata que Marcel le dio. A él le habría gustado enfadarse de vez en cuando con ella, pero tenía miedo. Quería a Lisette, había estado con él desde que nació y formaba ya parte de su vida, y aunque era algo íntimo que nunca había confesado, siempre había sentido lástima por ella, lástima por la mente ágil que se ocultaba tras su rostro malhumorado y triste, por la persona misteriosa y astuta encerrada en su cuerpo de esclava. Pero ahora estaba incontrolable. ¿Qué quería? Se quejaba de las órdenes más sencillas y dedicaba todas sus atenciones a Marie como si quisiera decir: hago esto por propia voluntad. Desde luego obedecía a Marcel, que siempre había sabido manejarla, pero se dedicaba cada vez más a burlarse de Cecile, a irritarla, a provocarla. Y por fin ama y esclava habían discutido por unas simples horquillas, y Cecile, en un raro estallido de furia, había abofeteado a Lisette. —Reza para que tu madre se levante de la cama —las palabras de Cecile resonaron en las pequeñas habitaciones de la casa— o por Dios te digo que te venderé. Te venderé río abajo. ¡Yo misma te venderé en los campos! Lisette se quedó angustiadísima y Marcel, frenético, sacó de la habitación a su madre, que no dejaba de llorar. Era una tontería vulgar y monstruosa, desde luego, pero no dejaba de ser una tontería. Era una estupidez hablar de vender a Lisette. Se había criado en esa casa, su madre había nacido en la tierra de los Ferronaire. Sin embargo aquello había perturbado la tranquilidad doméstica y en la voz de Cecile afloró el tono malsano de una furia largamente contenidas. Luego había estado llorando junto a la chimenea. Mientras Marcel le acariciaba el pelo le vino a la mente una imagen que nunca había podido olvidar, la imagen de una niña rescatada de las calles anegadas de sangre en Santo Domingo. —Mamá —dijo con dulzura, deseando acariciarle el corazón. Pero no pudo hacer nada, como tampoco pudo hacer nada esa misma noche por Lisette, que se inclinaba en silencio sobre la tabla de planchar en la que estaba el vestido de Marie y que se negaba a mirarle a los ojos. Todo pasara, se decía Marcel. Pero no fue así. Cuando el invierno dio paso a la primavera, Cecile mandó su ropa a la lavandería e hizo venir al peluquero dos días a la semana. Marie le anudaba los corsés y daba órdenes en la cocina, mientras Lisette se encargaba del atento cuidado de los dos muchachos, como había hecho desde que estaban en la cuna. A Marcel le molestaba, como debía de haber molestado a monsieur Philippe que con su sola presencia imponía un orden helado, ver a Lisette atender en silencio y con expresión huraña a una Cecile dura como el pedernal. Pero a veces la imagen de Lisette inclinada sobre Marie ante el espejo, con una expresión solícita y de adoración, en su rostro amarillento, conmovía el corazón de Marcel. Al parecer Lisette soñaba con Marie, como sueñan las niñas pequeñas con muñecas. Y Marie, a quien los meses de veladas desde la Ópera le habían resultado mortificantes, necesitaba como nunca a Lisette. Era la propia Marie la que intentaba una y otra vez reconciliarlas a las dos, atendiendo ella misma cualquier asunto sin importancia del que pudiera hacerse cargo, avergonzada a veces por los atentos cuidados de Lisette. —A su tiempo —le susurraba monsieur Philippe a Cecile—, a su tiempo te prometo que te daré otra esclava. Ahora estaba triste por el empeoramiento de Zazu. Siempre había sentido por ella un afecto especial y sólo deseaba verla morir en paz. De hecho, monsieur Philippe manifestó tal devoción por ella durante aquellos meses que a Marcel no le había molestado su presencia en la casa. Ahora estaba con ellos tan a menudo que a medida que la primavera se convertía en verano y que el verano llegaba a su cénit, su presencia dejó de ser una excepción para convertirse en la regla. Cuando una semana después de la ópera de finales de noviembre llegó una mañana de domingo a lomos de su yegua negra favorita, que había traído de Bontemps en el barco, nadie lo esperaba. Llevaba regalos para todos, como si no hubiera estado allí el sábado anterior. No pasaba un solo mes sin que monsieur Philippe fuera a visitarlos durante días o incluso semanas. En la chimenea estaban sus zapatillas, el humo de su pipa en el comedor y las jarras vacías de cerveza en el jardín. Apareció incluso el día después de Año Nuevo, cuando todo el mundo sabía que érala mayor fiesta de la plantación. —He venido en cuanto he podido escaparme, mon petit chou —le dijo a Cecile estrechándola contra su pecho. Ella se había pasado el invierno en un éxtasis total, encargando platos especiales y corriendo a las tiendas para buscar mezclas exóticas de tabaco y para escoger para él nuevas pipas de marfil de exquisita talla. Lisette iba al mercado al amanecer a comprar las mejores ostras y las tías de Cecile tenían el encargo de hacerle vestidos nuevos. Monsieur nunca tenía bastantes velas de cera, el sebo le resultaba intolerable, y compro una lámpara para el salón y una nueva alfombra Aubusson para el tocador. Los domingos se quedaba en cama hasta el mediodía y Marcel le leía los periódicos mientras él bebía coñac o jerez, bourbon o cerveza. —Tengo un nuevo cachorro en Sontemps que juega a ser el amo —le dijo un día confidencialmente a Marcel con una mueca de desdén—. Así que, que sepa lo que es eso. Está reñido con el capataz, nada se hace bien según él, tiene que arreglar los riberos a su modo. Que sepa lo que es bueno. ¿Sabes los pasteles esos que me gustan? Los de crema y chocolate. Trae algunos para después de comer, Toma, ve tú mismo, que Lisette no da abasto con Zazu. Y ya que vas, cómprate lo que quieras. Así que el «joven cachorro» era el hombre blanco de pelo negro y ojos diabólicos, pensaba Marcel, y tuvo la visión, desconcertante en su claridad, de Anna Bella en brazos de ese hombre. No podía pensar en ello: Anna Bella trajinando en su propia casita. ¿Cuánto tiempo tardaría en estar… en estar embarazada? No podía ni pensarlo. Su madre era muy feliz esos días. Todo iba demasiado bien. Cecile, con un generoso escote de encaje, presidía las cenas íntimas. A Marcel esos días le parecía una rosa perfecta con los pétalos en su apogeo, sin acusar ni un ápice el inevitable otoño. Cualquier frivolidad o una alegría forzada hubiera podido arruinarlo todo, pero su madre era demasiado lista y sus instintos demasiado sólidos. Cecile se apoyaba en monsieur Philippe cuando él tenía que marcharse y lloraba cuando volvía inesperadamente pronto. Y Philippe, «en casa», cuidaba de Cecile, dejaba caer la ceniza en la alfombra y roncaba hasta el mediodía. De vez en cuando, borracho y descuidado, divagaba sobre la familia blanca a la que Cecile nunca había visto. Marcel, que engullía la comida con un libro en la mesa, oía su voz profunda en la quietud de la otra sala. Su hijo, León, acababa de marcharse al continente con su tío abuelo, los trajes de ópera parecían estar hechos con billetes, ¿por qué hoy en día todas las jóvenes tenían que poseer su propio tílburi?, los viajes a Baltimore le estaban costando una fortuna puesto que debía pagar el alojamiento de cinco esclavos. Cecile lo oía todo en silencio, sin decir una palabra ni hacer una pregunta. Monsieur Philippe le ofrecía dinero constantemente: ¿no le gustaría un nuevo collar de perlas?, pues lo tendría, a él le encantaban las perlas, aunque a Cecile le sentaban muy bien los diamantes… Solamente las mujeres hermosas pueden llevar diamantes. Monsieur Philippe le susurraba al oído: Venus in Diorite. Una semana al volver de Bontemps le trajo un anillo nuevo. Marcel debía ir al teatro siempre que deseara y llevarse al joven Lermontant si quería o a su maestro, sí, que se llevara a su maestro, ¿cómo podía alguien vivir decentemente ejerciendo de maestro? Estaban representando a Shakespeare, ¿no era cierto? y Marie necesitaba vestidos nuevos. Él mismo eligió el paño una o dos veces. Naturalmente, tante Louisa debía cargarle el precio completo, ¿por qué no?, que le enviara la factura a monsieur Jacquemine. Y sacaba los billetes de dólar alzando la barbilla en un gesto de desafío. Mientras tanto bromeaba con Marcel sobre sus libros, admitía frívolamente que no sabía, leer ni una palabra en inglés y parecía divertirle en cierto modo oír recitar versos latinos. Marcel había ganado todos los premios de latín y griego ofrecidos por Christophe y no le habría importado el mote de «mi pequeño estudiante» si no le llamaran así también los chicos de la es cuela. Pero hasta los muchachos mayores lo decían con un cierto respeto hacia él, aunque la actitud de monsieur Philippe indicaba que todos aquellos asuntos académicos le parecían una tontería, nada tan palpable y tan real como los cascos del caballo junto a los tallos de las cañas maduras. Daba vueltas a su bourbon a la luz del fuego y jugaba a las cartas en la mesa del comedor. —Marcel, ven aquí. ¿Sabes jugar al faraón? Bueno, pues ya es hora de que aprendas. —Incluso en mangas de camisa, con el cuello abierto, los ajustados pantalones negros y las zapatillas azules, siempre tenía un aire de arrogante elegancia jamás empañado por el alcohol que nublaba sus ojos. Marcel lo veía deambular entre los maestros de esgrima de Exchange Alley con un estoque de plata resonando a su costado. Sus espuelas chasquearon en las losetas una tarde que entró en el jardín y los niños de toda la Rue Ste. Anne se asomaron a las cercas para ver su esbelto caballo negro. El mundo privado de cualquiera podía empequeñecer a la vista de todo eso, pensaba Marcel. Era amargo tener que dar disculpas por los deseos del propio corazón. Parecía que en las clases de Christophe se había operado un milagro sobre Marcel, y el muchacho acudía a casa de los Mercier siempre que le era posible puesto que allí se sentía orgulloso de ser él mismo. Todos los esfuerzos de los primeros meses, los libros abiertos pasada la medianoche, la mano agarrotada en la pluma, todo su esfuerzo había dado fruto. La historia, ese oscuro caos de secretos sublimes, ofrecía por fin a Marcel un orden magnífico, y los oscuros clásicos que tiempo atrás le habían asustado y vencido, se tornaban claros bajo la luz de Christophe. Pero lo que era más grande, más importante, tan importante de hecho que se estremecía con sólo de pensar en ello, era sencillamente que Marcel había aprendido a aprender. Había comenzado a utilizar de verdad la fuerza de su propia mente. Ahora se sentía jubiloso ante sus progresos en todas las asignaturas y su mundo cotidiano de lecturas, de libros, incluso de nuevos vagabundeos por las calles, era un mundo de repentinas y grandes revelaciones. ¿Qué importaba pues que aquel robusto y sonriente plantador trotara con su yegua por las estrechas calles, las riendas en una mano, como si fueran sus propias tierras? Monsieur Philippe, naturalmente, aprobaba la decisión de Marcel de presentarse a los exámenes de la Ecole Nórmale de París. Un año atrás Marcel no habría confiado en aprobar, pero ahora era más que posible. Christophe se lo había dicho. —Cuando vayas estarás preparado. —Entonces podría dar clases en un lycée francés y tal vez ir algún día a la universidad —explicaba Marcel mientras monsieur Philippe soplaba la espuma de la jarra—. ¡Tendría una profesión! —La palabra le sonaba a gloria—. Claro que el salario de esas profesiones es muy bajo —murmuraba. —Es igual —decía monsieur Philippe entre dientes—. Muy bien, muy bien. ¿Pero os enseña ese profesor vuestro algo práctico? Problemas de aritmética, contabilidad, lo que sea… — Y chasqueaba los dedos para invocar en el aire algo intangible. Le satisfizo saber que Christophe les bacía leer en voz alta los periódicos en inglés dos días a la semana, y que, luego discutían los políticos y financieros. Además, Christophe los había llegado a todos a ver al daguerrotipista, Jules Lion, que los aleccionó sobre aquel magnifico invento. ¿Conocía monsieur a aquel hombre, un hombre de color que había traído de Francia el método de Daguerre? —Está loco con todo esto, monsieur —rió Cecile, como si estuviera un poco incómoda por la insistencia de Marcel. —Verá, monsieur —prosiguió el muchacho impertérrito—, yo insistí en que nos hiciéramos todos juntos un retrato para conmemorar la escuela. — Marcel sacó la enorme y reluciente placa en la que veinte individuos miraban rígidamente a la cámara, un oscuro espectro de color, desde el muchacho casi negro, Gastón, hijo del zapatero, hasta Fantin Roget, blanco como la nieve. Monsieur Philippe se echó a reír. —Magia, magia —le dijo a Marcel con su guiño característico—. Ya no habrá que posar para los pintores. Siempre lo he odiado, es tan aburrido… —Escrutó entonces la placa y con una alegre carcajada encontró entre la multitud a Marcel—. Ah, los Dumanoirs —dijo, reconociendo al hijo del plantador—. ¡Te aseguro que les va mejor que a mí! Cecile se echó a reír como si hubiera oído una agudeza genial. Marcel, a pesar de su creciente estatura, descubrió que su padre todavía podía darle palmadas en la cabeza. Marcel sonrió. Ti Marcel. En las cálidas noches del verano, cuando los oía hacer el amor al otro lado del pequeño jardín, la respiración pesada, los crujidos de la gigantesca cama, se quedaba tumbado en silencio entre las sombras de su habitación esperando que sus padres se durmieran. Era demasiado caballero para pensarlo siquiera, pero la verdad era que tenía una concubina tan hermosa como la de monsieur Philippe. Nadie lo imaginaba. Si Lisette y otros esclavos lo sabían, como había indicado una vez Christophe, no habían dicho ni una palabra. Por lo menos a nadie que importara, a nadie a quien pudiera interesar. Durante todo el invierno había estado yendo a casa de Juliet. Salía a hurtadillas de su habitación cuando todo estaba en silencio para introducirse en casa de los Mercier con su propia llave. Una y otra vez había subido ansioso al calor del segundo piso para encontrarla a ella descalza junto a la chimenea, un ángel en franela blanca con cuello alto y mangas largas ideadas para volverle loco. Marcel se deshacía en caricias, tocando sus pequeños y angulosos miembros a través de la ropa como si jamás los hubiera visto desnudos. A veces, desdichado e inquieto, había acudido a ella justo antes del amanecer, vestido yapara los menesteres del día. Deambulaba por el oscuro jardín bajo su ventana cantando su nombre. «Sube», le susurraba ella, como un fantasma en lo alto. Marcel la encontraba entonces descuidadamente vestida con alguna camisa vieja de Christophe cuyos bajos le acariciaban el pubis. Juliet le hacía café en un hornillo siseante y se reía cuando él quería tocarle las piernas. Desayunaban fruta y queso en la cama y cuando Marcel volvía después de la escuela se la encontraba todavía dormida en la habitación perfumada. Christophe, mientras tanto, iba y venía y al ver a Marcel por la casa no hacía ningún comentario, como si fuera un miembro de la familia que siempre hubiera vivido allí. Estudiaban juntos, discutían de filosofía durante la cena, revisaban desvencijados baúles y viejos libros, jugaban al ajedrez y terminaban bebiendo vino en el suelo de la habitación de Christophe, ante el hogar. Juliet siempre andaba cerca. Les llevaba la cena o arreglaba los puños o el cuello de Christophe mientras ellos hablaban, o cosía un botón del abrigo de Marcel. Les llevaba bizcocho cuando ellos, enfrascados en una discusión con los ojos vidriosos, se olvidaban de que tenían que comer. A veces ahuecaba las almohadas de la cama de Christophe y se tumbaba allí a escucharlos, mirando al techo con las manos detrás de la cabeza. Doblaba las piernas bajo las faldas como si fuera un muchacho y en la mesa era siempre ella la que servía, con la silenciosa asistencia de Bubbles, anticipándose a sus más pequeñas necesidades. Recogía los libros maltrechos de Christophe y le reñía por mojar las páginas cuando bebía. «Mira lo que has hecho», le decía mientras lo ponía a secar junto al hornillo. Lo enfundaba en gruesos abrigos si iba a salir, o enviaba a Bubbles corriendo tras él con su bufanda de lana, y si el esclavo no había limpiado las botas de su amo, lo hacía ella con sus propias manos. Christophe aceptaba todo esto como si le lloviera del cielo. Era el mago que con sólo desear un vaso lleno devino lo encontraba en su mano. Marcel había llegado a advertir y aceptar tiempo atrás que Christophe era el primer amor de Juliet. «Cualquiera que entrara en este momento en la casa creería que son amantes —pensaba—. Ella no deja de mirarlo ni un instante». Se sentía celoso y satisfecho al mismo tiempo. De vez en cuando recordaba la carta que Christophe había escrito a Juliet desde París para decirle que volvía, Ahora deseaba verla de nuevo, tal vez por casualidad, abierta sobre una mesa o un pupitre. Porque en las largas diatribas de Christophe sobre su vuelta a casa jamás había mencionado a su madre con todo el amor, con el profundo sentimiento que había en la carta. Ahora se repantingaba en el estudio junto al fuego y dejaba que ella le masajeara el cuello, le echara el azúcar en el café e incluso le encendiera los puros. Sí, era suficiente para provocar los celos de un amante, pero al fin y al cabo, cuando estaban a solas en su dormitorio, Juliet le pertenecía a él. Era completamente suya entre las sábanas y le enseñaba todo tipo de secretos con los labios y las manos. Al principio Marcel veía algo perverso en ello y yacía luego despierto, inquieto y temeroso. Pero poco a poco se fue acostumbrando a sus desbordantes variaciones y las consideraba como seductoras exquisiteces conocidas sólo por amantes maduros, como madura era la pasión de Juliet. Marcel no había imaginado que las mujeres pudieran gozar tanto del acto del amor; de hecho Richard le había dicho una vez que no disfrutaban, sencillamente. Pero allí estaba aquella mujer, que siempre había podido escoger al hombre que se le antojara, con la cabeza echada atrás y los párpados aleteando, abandonada una y otra vez en sus brazos. Marcel se miraba al espejo con orgullo, se llevaba un fino puro a los labios, se bebía el vino con tragos ansiosos y reía. Para la temporada de ópera eran un trío habitual: Juliet vestida de seda roja y encaje, con la cintura fina como un tallo que Marcel no podría hacer suyo hasta la noche. Jamás había soñado que la vida pudiera ser así. Le asombraba el júbilo que sentía en aquella casa, ya tan familiar, cuyos rincones y recovecos le resultaban tan confortables como los de la suya propia. Una y otra vez abandonaba la fragante cama de Juliet para ir a hablar con Christophe que al otro lado del pasillo escribía a la luz de su lámpara. El reloj daba las horas, el viento gemía en las chimeneas, Christophe garabateaba unos versos que luego arrugaba en una bola y tiraba al fuego. Una de las noches más frías, Christophe arrastró a Marcel al tejado para contemplar las estrellas. Marcel tenía miedo de caerse, pero el paisaje de brillantes tejados se extendió ante él como por arte de magia. Le habría gustado saltar de uno a otro, mirar por las ventanas iluminadas y escuchar las voces que ascendieran por los pozos de ventilación, ver el río desde las alturas y contemplar los barcos de vapor, un espectáculo de luces difusas en las brumas del invierno. Christophe, que conocía las constelaciones y las localizaba con facilidad, le contó cómo le había gustado la absoluta claridad del cielo la primera vez que lo vio en alta mar. —Pero no hablemos de eso atora — susurró Marcel—. Tío hablemos de partidas ni de viajes. Al darse cuenta más tarde de que nunca le había dicho a nadie una cosa así, reflexionó sobre el callado sentimiento que profesaba a Christophe, un sentimiento que era amor, como lo era su pasión por Juliet, un sentimiento en cierto modo muy volátil y dulce, con el flujo y reflujo de cada nuevo encuentro, ya se tratara de charlar juntos, reírse o pasar las horas leyendo en una habitación. Al fin y al cabo habían vivido juntos el dolor, incluso la muerte, habían compartido ataques de furia y la bebida, y habían asumido un lenguaje sencillo y explícito como suelen hacer los miembros de una familia unida que no pueden concebir la vida unos sin otros. Pero cada día Christophe se convertía en el profesor exigente y severo que señalaba a Marcel con un dedo acusador cuando el muchacho caía en sus habituales ensoñaciones. Una noche que Marcel se excusó por no haber terminado una tarea recibió una mirada tan colérica que inmediatamente suplicó el perdón de Christophe y luego fue a su casa para hacer el trabajo. A veces, sin embargo, una sombra caía sobre él, y al despertarse en la cama de Juliet veía el mundo a través de las contraventanas cerradas y las rendijas de sol y de hojas verdes que le pare cían inalcanzables. Se sentía entonces asfixiado y buscaba el aire libre. Era primavera. El húmedo invierno agonizaba en vientos más cálidos aunque frescos aún. Marcel se encontró de nuevo deambulando por la ciudad. Paseaba por la Place Congo hasta el cementerio Bayou, y a veces volvía por la Rue St. Louis y pasaba por delante de la casa de Anna Bella. Apremiaba allí el paso, apartaba la mirada y su mente se enzarzaba en otros pensamientos para preguntarse más tarde por qué había elegido aquel camino. Todo el mundo decía que ella era feliz. Algunos rumoreaban que esperaba un hijo. Marcel rondaba los mercados y los muelles, como solía hacer antes, pensando vagamente: «Ah, se quedará encerrada en casa y no la veré», pero tenía la recurrente sensación de estar con ella en un lugar soleado, hablando animadamente entre porcelana blanca. Cuando acudía a cenar a casa de los Lermontant, donde sabía que siempre era bien recibido, se sumergía en sus interminables e interesantes conversaciones. De vez en cuando miraba en torno a la mesa impecable (la madre de Richard llamando con un susurro a Placide, Rudolphe sosteniendo una férrea postura sobre economía y Richard bebiendo pensativo) y se preguntaba qué harían los Lermontant si supieran lo de Juliet, qué pensarían. Rudolphe iba muy a menudo a la sala de lectura de la casa de Christophe, y Frederick, el hijo mayor de Giselle, tenía permiso para acudir a clase cuando estaba en la ciudad. ¿Qué pensarían? Acudía una sonrisa a sus labios, aunque de inmediato se esfumaba. ¿Quién podría comprender aquella locura? Una mujer de más de cuarenta años con un muchacho de quince. Se sentía entonces infiel a su amor y más tarde le llevaba flores a Juliet y las dejaba caer una a una sobre la cama. Una vez que se despertó justo al filo de la medianoche, una idea surgió de la nada: Anna Bella ya no era inocente. Anna Bella era una mujer. Anna Bella llevaba en su interior un hijo. En ese momento su amante estiró sus largos miembros y se movió como un felino contra su pecho. Juliet no cuestionó la urgencia con la que él la despertó, ni el agotamiento con el que finalmente Marcel cayó dormido. «Si pudiera hablar con una sola persona», pensó una vez desesperado al ver a Juliet en la calle. Alphonse LeMond, el sastre, había salido con ella a la puerta de su establecimiento y le estaba confiando un paquete a Bubbles. Era muy dulce observarla en secreto, contemplar su figura vivaz vestida de reluciente tafetán con el elegante y esbelto esclavo negro a su lado. Si pudiera hablar con alguien… «Pero no puedo. Me gustaría hablar con Chris, pero nunca podré». Porque en todos aquellos meses, Christophe nunca había reconocido su relación con una sola palabra. Había tres temas prohibidos en acuella casa que se había convertido en el hogar de Marcel: el primero era el amigo inglés; el segundo, el padre de Juliet, el haitiano negro; el tercero, su relación cotidiana con ella. Recordando la horrible pelea entre madre e hijo, cuando Juliet había provocado a Christophe («¡Dile la verdadera razón de que no quieras que estemos juntos!»), Marcel no se atrevía a romper el silencio en ninguno de los tres temas. No tenía dudas de que Juliet se había referido entonces a los celos naturales de un hijo hacia su madre. A principios del verano, Marcel no recordaba exactamente qué día, había subido las escaleras a primera hora de la mañana y había encontrado a Christophe en la cama de Juliet. Vestido, por supuesto, con la ropa arrugada y la botella de vino junto a él en el suelo. Era evidente que se había quedado allí dormido y ella, que no vio razón alguna para echarlo, yacía acurrucada contra él entre sus brazos. Una indecencia perturbadora en cualquier otro lugar, ¿pero por qué no bajo aquel techo? No desentonaba con muchas de las cosas que allí sucedían, cosas que el mundo no comprendería jamás. Juliet se levantó, le hizo un gesto para que no hiciera ruido y, tras cubrir los hombros de su hijo, condujo a Marcel por el pasillo. Hicieron el amor en la cama de Christophe, cosa que por su novedad lo excitó enormemente. No conseguía abrazarla con la suficiente fuerza, quería hacerla gritar. Lo hicieron otra vez, y otra. En otra ocasión descubrió al despertar que estaban los tres en la misma cama: Christophe en mangas de camisa junto a su madre, que yacía entre los dos pudorosamente cubierta con su camisón. Fue Christophe el primero que se levantó y, como si le turbara encontrarse allí, se marchó enseguida. ¿Pero qué placeres encontraba Christophe en aquella vida, aparte del simple afecto? ¿Qué podía permitir su férrea disciplina? Aparte de ocasionales excesos con la botella, llevaba una vida monacal y su habitación con sus libros, su estrecha cama y su mesa atestada se había convertido en una celda. Muy rara vez le sorprendía la tarde fuera de casa. Se dedicaba a escribir, estudiar, corregir los trabajos de sus alumnos sobre la mesa del comedor o vagar por la casa como si fuera un convento, moviendo los labios en silencio al ritmo de sus pensamientos. De pronto se obsesionaba con alguna tarea física que le obsesionaba: tenía que cambiar todos los cuadros del aula o arrastrar baúles por las húmedas y maltrechas habitaciones del ático. A Bubbles no se le debía permitir limpiar las chimeneas sin ayuda, era demasiado para él, y Christophe, para desdicha de Bubbles, le quitaba una vez tras otra el rastrillo de las manos para arrancar él mismo las malas hierbas. Resultaba de lo más chocante ver un caballero con callos en las manos. Era lo que Bubbles decía siempre que tenía ocasión. Pero Christophe había dominado un magnífico ascetismo, tan extremo tal vez como los excesos que contaba haber vivido en el extranjero. De hecho se pasaba la vida escudriñando con sus anteojos los volúmenes de san Agustín y Marco Aurelio en busca de una cita perdida que no le dejaba descansar. Marcel, con su paso silencioso, lo había sorprendido alguna vez con un manuscrito sobre la mesa. En ocasiones grandes hojas de papel, en otras, hojas más pequeñas, pero siempre un trabajo inconfundible sobre el que Christophe murmuraba con la pluma en la mano. Sin embargo lo guardaba de inmediato para comenzar una forzada conversación y cortaba a Marcel con frialdad, aunque no con rudeza, si el muchacho hacía la más mínima pregunta sobre lo que acababa de ver. Si se sentía solo, Marcel no lo veía; si había un lugar vacío, Christophe se lo guardaba para sí. A medida que los meses llegaron al medio año, la vida secreta de Marcel comenzó a pesarle cada vez más hasta convertirse en un persistente dolor. Si pudiera hablar con Chris, si pudiera expresarlo con palabras… Y esta necesidad parecía mayor, no cuando estaba con ambos en la casa de los Mercier sino cuando se encontraba en su propia casa. Julio iba avanzando y la muerte impregnaba la atmósfera. Marcel no podía escaparse, ni quería, cuando Zazu empeoraba. Pero un cristal lo separaba de sus seres queridos. A veces veía sufrir a su hermana detrás de ese cristal, o a Richard desgarrado entre las restricciones de un niño y el trabajo de un hombre, y a Lisette, entre las sombras de la habitación de la enferma, apartando la cabeza y mirando horrorizada el cuerpo marchito y torturado de su madre. Cuando Cecile acudía a visitarla se marchaba al instante, retorciéndose las manos y respirando entrecortadamente bajo el cielo nocturno. Marcel oía las toses a través de la pared y miraba los objetos familiares de su habitación. Más tarde se preguntaba, mientras caminaba de un lado a otro, por qué le pesaba tanto su amor secreto. Cuando cogía la pluma la dejaba un instante después, y se sentaba de espaldas a la húmeda brisa en el antepecho de la ventana. Él la amaba, ella le amaba, ¿qué podía haber de malo en eso? Ansiaba estar con los dos, donde aquello no importaba, y se preguntaba la razón del miedo que lo atenazaba cuando pensaba en ello a solas. Algo se le venía a la mente, más vago que un recuerdo, la imagen, conjurada por Christophe, de un hombre sentado en una habitación de París. «Es una decisión que el mundo no comprendería», había dicho el hombre. «La decisión está tomada, la lucha ha terminado… Una decisión que el mundo no comprendería». Era la palabra «decisión» la que se hinchaba oscureciendo una imagen que se hacía cada vez más familiar: el inglés Michael Larson-Roberts en ese hotel fantasma de París la noche que decidió llevarse a Christophe. «Si pudiera tomar esa decisión…», murmuraba Marcel una y otra vez. Y finalmente, inquieto, dispuesto a poner en peligro todo el esplendor de su mundo clandestino, dejó el garçonnière la noche anterior a la desaparición de Lisette y encontró a Christophe a solas en el jardín trasero de la casa de los Mercier. Un farol ardía en el cobertizo detrás de los árboles, donde Bubbles tocaba el piano que ya había restaurado. Una música suave, melódica, fantasmagórica llenaba el jardín. Christophe estaba tumbado en una cama portátil al raso con las manos tras la cabeza y una rodilla doblada. Cuando Marcel se acercó, el arco de un puro encendido descendió sobre sus labios. —¿Cómo está? —le preguntó Christophe con voz afectuosa. Acostumbrados sus ojos a la penumbra, vio que Marcel no había entendido—. Zazu —susurró. —Igual —respondió el muchacho. Encontró un taburete de madera junto al cobertizo y lo acercó para sentarse apoyado contra el tronco de un árbol frondoso. El zumbido de los insectos daba vida a la noche, aunque no había muchos mosquitos. —Nunca hablamos de lo que hay entre tu madre y yo —dijo Marcel. Christophe se quedó callado. La luz del cobertizo dibujaba una luna en sus ojos. Marcel oyó la suave explosión de humo que manó de sus labios y respiró el dulce aroma del tabaco. Deseaba sacarse un cigarro del bolsillo, pero no se podía mover. —¿Tu silencio significa asentimiento? —preguntó mirando hacia las ventanas oscuras de la habitación de Juliet. Tampoco esta vez respondió Christophe. Marcel se puso a caminar entre los lirios. —No es que yo crea que está mal — declaró—. No es que tenga el más mínimo remordimiento. No es que me haga daño. Si tú pensaras que me estaba haciendo daño… o haciendo daño a Juliet, o a ti, lo dirías… De nuevo el silencio. —¿Entonces qué es? —preguntó por fin Christophe con tono grave e inexpresivo. —Que parece imposible, imposible que sea algo tan fácil y tan prohibido, tan bueno y a la vez supuestamente tan malo. Que yo crezca haciendo algo que otros considerarían perverso, y que suceda todo delante de sus narices y no lo sospechen. Eso es. ¡Es algo que atenta contra el orden de las cosas! Christophe le dio otra larga calada al puro antes de tirarlo trazando un arco. La música del cobertizo se hizo más grave y melancólica. Sonaba perturbadoramente familiar, como hecha de fragmentos de una ópera reciente, fragmentos alterados y entretejidos de un modo indefinible. —¿Es así de verdad? ¿No existe ningún orden absoluto? —preguntó Marcel—. No hay nada, ¿verdad? Tú lo sabías cuando cediste y sacaste a Bubbles de la clase, ¿verdad? Sabías que no hay ningún principio imperecedero, nada por lo que te meterías tras las barricadas como las turbas en las calles de París… —Eres muy listo, mi alumno destacado —le dijo Christophe en voz baja—. Pero no pondrás esta responsabilidad en mis manos. Me niego a aceptarla y puedes interpretar mi silencio como te plazca. —Tengo miedo. —¿Por qué? —Porque si es cierto que no existe ningún orden absoluto, entonces puede pasarnos cualquier cosa. Cualquier cosa. No hay ninguna ley natural, no existe ni un bien ni un mal inmutable y el mundo es de pronto un lugar salvaje donde muchas cosas pueden salir mal. Caminaba lentamente de un lado para otro pensando en todo aquello. —Una vez Juliet me contó una historia que había presenciado en Santo Domingo —dijo muy deprisa—. Aunque en realidad no era una historia, sino uno de esos extraños detalles sin importancia que deja caer a veces con aire distraído, como si llevara años flotando en su mente. Era la ejecución de tres hombres negros a los que quemaron vivos delante del gentío. Juliet me dijo… —Ya lo he oído —le interrumpió Christophe. —Pero el caso es que durante días no me lo pude sacar de la cabeza. Es abominable que esos hombres murieran así, y que la gente lo contemplara… Y si en realidad no existe el bien y el mal, si no hay ninguna ley natural que sea inmutable, entonces ese tipo de cosas pueden suceder en todo el mundo… cosas espantosas, cosas peores, si es que puede haberlas. Y nunca se impondrá el bien. No habrá justicia, y el sufrimiento no tendrá significado alguno. —¿Y si fuera lo contrario? ¿Y si hubiera una ley natural, si existieran el bien y el mal? —Entonces no debería acostarme con ella porque es una mujer de cuarenta años y yo un muchacho de quince, y porque es tu madre y tú eres mi profesor y tus alumnos vienen todos los días a esta casa, y si alguno lo descubre abominará de tu madre y abominará de mí. Ya pesar de todo me parece algo muy dulce que no puede encerrar ningún mal y… y no quiero renunciar a ello. No pienso renunciar a ello a menos que tú me obligues o que ella me rechace. —¿Es que no lo entiendes? —dijo Christophe con calma—. En realidad las cosas no se reducen a algo tan cotidiano. —Se incorporó para mirar a Marcel. La luz del cobertizo proyectaba en su rostro las cambiantes sombras de las hojas y distorsionaba su expresión haciéndola inescrutable—. Cuando uno descubre que no existen un bien y un mal absolutos en los que creer, el mundo no se viene abajo. Significa, sencillamente, que cada decisión es más difícil, más crítica, porque uno mismo está creando el bien y al mal, un bien y un mal muy reales. —Decisión… —murmuró Marcel—. La palabra del inglés. Christophe no contestó. —En París, la noche que te llevó con él —dijo Marcel, vacilante—. «Es una decisión que el mundo no comprenderá». Le pareció que Christophe asentía, pero no podía estar seguro. Lamentaba haber mencionado al inglés. La música de Bubbles había muerto, y Christophe guardaba una inmovilidad casi antinatural. —¿No has dicho hace un momento —le preguntó Marcel en voz baja— que el bien y el mal eran muy reales? —Eso he dicho. —Nunca va a ser fácil, ¿verdad? —No. —Ni siquiera cuando se trata de amor. —Y cuando se llega de verdad a comprenderlo —dijo Christophe—, entonces, se trate o no de amor, se queda uno realmente solo. Solo. Había sido una noche muy agitada entre la ronca respiración de Zazu, los paseos de monsieur Philippe por el porche y el calor asfixiante que convertía el más mínimo gesto en un esfuerzo agotador, hasta que finalmente llegó la mañana con un sol lánguido y Marcel comenzó a buscar a Lisette. —III— A media mañana ya había recorrido todo el mercado y una docena o más de las pequeñas tabernuchas donde la había sorprendido alguna vez. Se había ido parando en las cocinas del barrio y había hablado con Bubbles, pero nadie sabía nada de Lisette. Finalmente, después de demorarlo hasta el último momento, se acercó ansioso y decidido a la puerta de Anna Bella, pero al ver la casita con sus paredes blancas, las contraventanas verdes y los arrayanes que flanqueaban el camino de acceso, se detuvo de pronto. No se imaginaba entrando por la ventana para ver a Zurlina en la cocina trasera, pero tampoco se sentía capaz de llamar a la puerta. El péndulo oscilaba a un lado y otro en su mente. Debía preguntar, Zazu estaba recibiendo los últimos sacramentos pero ¿cómo le sentaría a Anna Bella que apareciera él de esa forma, sin quedarse ni un instante a hablar? El péndulo oscilaba de nuevo: deseaba verla, ¡verla! Y tras esa frágil convicción yacía la imagen que tenía de ella ahora, asentada en su nueva vida, y de él mismo, tan satisfecho con la suya. Pero nunca llegaría a saber si hubiera llamado o no, porque al cabo de unos minutos Zurlina salió al camino. Llevaba un tignon blanco como la nieve a modo de turbante y su rostro contra el lino rígido parecía la pálida corteza de un árbol retorcido, amarillo y duro. —¿Et Zazu? —La esclava se limpió las manos en su delantal blanco. —¿Dónde está Lisette? ¿Está aquí? —preguntó él. Sin darse cuenta apartó los ojos de las contraventanas y se dio la vuelta para marcharse. Anna Bella podría estar allí. Anna Bella podría verlo en la puerta. Una risa malvada escapó de los finos labios arrugados de Zurlina. Marcel despreciaba a aquella mujer que siempre había sido desdeñosa con él, como una altanera y acerba prolongación de su vieja ama. Le dio la espalda. —Lola Dedé —dijo ella con tono displicente—. Vaya a Lola Dedé si quiere encontrar a Lisette. Marcel asintió sin mirar atrás. —¡Lola Dedé! —masculló asqueado. Conocía el nombre. Era la hechicera vudú a quien Lisette acudía una y otra vez para buscar polvos y encantamientos. Marcel había pasado a menudo por su ruinosa casa gris, en el gran solar cerca de la Rue Rampart, y le repugnaba, como le repugnaba todo lo referente al vudú: los susurros entre los criados, los tambores nocturnos. Pero sabía que tenía que ir. —Dile a tu ama —se dio la vuelta para mirar a Zurlina—, dile que le mando mis mejores deseos. Los labios de la esclava se fruncieron en una mueca desagradable y su voz grave y nasal, caricatura de la de la difunda madame Elsie, gruñó un vago asentimiento. Marcel se tomó su tiempo, pero por fin llegó al patio de Lola Dedé. Se acercó a la puerta con la cabeza gacha y golpeó con fuerza la maltrecha madera. Un ojo apareció en una rendija y un olor rancio de cuerpos sucios, de ropa sucia, salió al aire fresco. —No está aquí —dijo una voz. —Dile que su madre se está muriendo —replicó Marcel, poniendo una mano en la puerta. —¡No está aquí! —repitió la voz. Dentro pareció comenzar un rumor, una suave risa. Marcel se dijo que eran imaginaciones suyas. —¡Dile que vuelva a casa! — exclamó Marcel mientras la puerta se cerraba en sus narices. Miró desesperado las contraventanas grises erosionadas por la lluvia, el tejado combado y luego, con una súbita sensación de alivio, volvió corriendo a su casa. En cuanto llegó al garçonnière supo que había llegado el fin. Marie y Cecile estaban en silencio en el porche y monsieur Philippe se encontraba a solas junto al lecho de la enferma. —Entra, si quieres despedirte de ella —le susurró Cecile ansiosa. Había retorcido de tal forma su pañuelo que estaba hecho un jirón. Tenía el pánico en los ojos y la piel húmeda. —¿Y Lisette, ha vuelto? —quiso saber Marcel. —No. —Marie movió la cabeza—. Entra, Marcel —dijo. El muchacho vaciló en la puerta. De lo de Jean Jacques se había librado, ahora se daba cuenta, y se había librado de lo del inglés, pero de ésta no iba a librarse. Por un instante fue absolutamente incapaz de entrar en la habitación, hasta que monsieur Philippe alzó la vista y fue a por él. Zazu yacía con la boca abierta, mostrando el blanco de los dientes inferiores contra el labio oscuro. Jadeaba con esfuerzo. Cuando monsieur Philippe empujó a su hijo hacia la cama, la esclava abrió los ojos. Lo reconoció enseguida y le cogió la mano débilmente. Marcel parecía haber perdido la voz, y sólo cuando monsieur Philippe le dijo que tenía que marcharse se arrodilló para decirle a Zazu lo mucho que la quería y lo bien que le había cuidado todos esos años. De pronto se le ocurrió que aquello podía alarmarla, pero ella sonrió de nuevo y cerró sus pesados párpados negros, aunque no del todo. —¡Monsieur! —exclamó Marcel de inmediato. Philippe se inclinó, y Zazu volvió a abrir los ojos. —Cuide a mi niña, michie. Cuide a mi Lisette —dijo con una voz tan débil que apenas era audible. —La cuidaré, mi pobre Zazu — contestó él. La esclava puso los ojos en blanco. Marcel estaba muy agitado. —Cuídela, michie —repitió ella, como negándose a rendirse. Tenía la voz tan seca que parecía arañarle la garganta —. ¡Michie! —Se le dilataron los ojos —. ¡Michie, también es su niña! —Sí, sí, mi buena Zazu —respondió monsieur Philippe. Estaba muerta. Marcel se la quedó mirando largamente. Jamás había presenciado el momento en que la vida abandona a un ser humano. Ahora, al ver el rostro de Zazu relajarse en la muerte, se le llenaron los ojos de lágrimas. Con una solicitud que le sorprendió, monsieur Philippe cogió de la colcha el rosario de Zazu y se lo entrelazó en los dedos. —Adieu, ma chère —susurró. Le unió luego las manos por encima de las mantas y le cerró los ojos con mucha suavidad, dejando que se le cayera la cabeza a un lado. Cuando salió a la galería, seguido de Marcel, rascó con fuerza una cerilla para encender un puro. —¡Maldita muchacha! —exclamó. Cecile se dio la vuelta, temblando, y cruzó el porche a toda prisa en dirección a las escaleras. Marie había entrado enseguida en la habitación de Zazu. Entonces Marcel le tocó el brazo a su padre. Lisette estaba en la entrada del callejón. Su tignon amarillo destacaba chillón contra el follaje verde. Los miraba ceñuda, e incluso desde aquella distancia se advertía que se tambaleaba. —¿Está muerta mi madre? — preguntó en voz baja. Monsieur Philippe se movió con tal rapidez que estuvo a punto de derribar a Marcel, pero Lisette echó a correr y ya había desaparecido cuando monsieur Philippe terminó de bajar las escaleras. Él apagó de un pisotón la colilla del puro y entró en la casa tras hacerle un furioso gesto a Marcel para que lo siguiera. —Tengo que volver al campo — anunció. Ya estaba cogiendo su capa y metiéndose la billetera negra en el bolsillo del abrigo. Cecile estaba sentada en un rincón del salón, con la cabeza baja. —Tu madre no puede hacerse cargo de esto. Ve a ver a tus amigos, los Lermontant —dijo mirándola. Ciertamente Cecile parecía estar desolada y muy débil—. Supongo que ya se habrán hecho cargo, a su tiempo, de algunos devotos sirvientes. —Sí, monsieur. —Pues que lo hagan bien. —Le puso en la mano varios billetes de veinte dólares—. Y cuando veas a esa muchacha, dile que tiene que obedecerte. Métela en cintura, ahora eres tú aquí el amo. —Señaló a Marcel con un dedo—. Lo haría yo mismo si no tuviera que volver al campo para descubrir qué nueva sorpresa me ha preparado mi joven cuñado. Ha tenido tiempo de sobra para inundar toda la plantación y convertirla en un arrozal. —Cogió las llaves y comparó la hora de su reloj con la de la repisa de la chimenea. —Pero, monsieur, ¿qué le pasa a Lisette? —susurró Marcel. No acostumbraba hacer preguntas a su padre, pero aquello era demasiado. Además, hacía meses que oía sus apagadas discusiones. —Pues que quiere la libertad, eso es lo que pasa, y la quiere ahora mismo en bandeja de plata —declaró monsieur Philippe—. No sé de dónde ha sacado la peregrina idea de que yo le prometería a Zazu en su lecho de muerte que liberaría a su hija. —¡La libertad! —resolló Marcel. No le extrañaba nada de Lisette, ¿pero era aquélla la forma de conseguirla? Lisette, que no había hecho más que dar problemas toda su vida, Lisette que era rebelde hasta la médula de los huesos. ¡Y comportarse así ahora! Era inconcebible, era de locos. —Escaparse estando su madre en el lecho de muerte —masculló monsieur Philippe—. Yo saqué a esa muchacha de la cocina de Bontemps, le di dinero, la traje a vivir a la ciudad. —Se le demudaba el semblante de rabia—. ¡Pues no voy a permitir que me tome el pelo! ¿Y qué haría si fuera libre? Ya he visto la gentuza negra con la que anda. ¡Y con gentuza blanca también! — Vaciló, moviendo los labios enfadado y mirando con gesto protector a Cecile—. No le toleres ni una sola insolencia —le dijo a Marcel entre dientes—. Jamás en mi vida he azotado a un esclavo, pero por Dios que a Lisette la azotaré si no vuelve antes de que hayas enterrado a Zazu. Ve a ver a los Lermontant —dijo, ya de espaldas. Se acercó a Cecile y le puso la mano en el hombro—. Y dile que si quiere qué solicite la libertad para ella, tendrá que obedecerte. Lisette no apareció hasta la mañana siguiente al funeral. Los Lermontant habían enterrado a muchos leales sirvientes tanto para clientes blancos como negros, y lo hicieron tan bien como siempre. Una procesión de criados y amigos del vecindario siguió al ataúd hasta la tumba. Cecile temblaba violentamente cuando sacaron el ataúd de la casa, y cerró enseguida las ventanas y las puertas como si quisiera evitar el paso de alguna amenaza. Marcel no quería dejarla sola, sabiendo que Marie no sería ningún consuelo para ella, y tras el breve ceremonial en el cementerio St. Louis se apresuró a volver a su casa. Había llegado una nota de Anna Bella. Su madre parecía dormida tras la mosquitera, con la cabeza en la almohada. Por un instante lo único que Marcel vio de la nota fue una adornada caligrafía llena de arabescos, con hermosas mayúsculas. Luego, poco a poco, los sentimientos, perfecta y brevemente expresados, fueron dejando su impronta en él causándole un especial dolor. Anna Bella había comenzado su confinamiento. No había podido acudir. Marcel se quedó un momento con la nota en la mano, sin permitir que ningún pensamiento acudiera a su mente. Se veía a sí mismo en la Rue St. Louis acercándose a la puerta de Anna Bella. Pero Lisette… Lisette. Se metió la nota en el bolsillo y se fue a su habitación. Lisette no le decepcionó. Volvió con los ojos rojos, el vestido sucio y un ajado ramo de flores en la mano. En cuanto Marcel la vio, con la cabeza caída a un lado como una flor marchita y arrancando los pétalos de los crisantemos que llevaba para dejarlos caer al suelo, todo su enfado desapareció. —Ya la han enterrado, michie. Marcel la siguió hasta su habitación, detrás de la cocina. —Más vale que duermas, Lisette. —¡Váyase al infierno! Marcel se la quedó mirando. Lisette estaba tirando las flores por toda la habitación y pisoteándolas. Luego se arrancó el tignon de la cabeza y su pelo cobrizo brotó como un resorte en apretadas ondas. Lisette se rascó la cabeza. Marcel suspiró y luego fue a sentarse en un rincón, en la vieja mecedora de Zazu. —¿Recuerdas cuando murió el viejo Jean Jacques? —comenzó Marcel—. Tú rescataste su diario del fuego para dármelo. Ella seguía en el centro de la sala rascándose la cabeza. —Yo sí que me acuerdo, si tú lo has olvidado. —Que Dios le bendiga. Es usted un hombre bueno. —Mira, Lisette, sé que el dolor te está consumiendo, y sé muy bien lo que es sufrir. Pero michie Philippe está muy enfadado contigo, Lisette. ¡Tienes que comportarte! —Venga, michie. ¿Tiene usted miedo de michie Philippe? —preguntó ella. Marcel suspiró. —Si lo que quieres es la libertad, ésta no es forma de conseguirla. —Se levantó para marcharse. —¿Que no es forma de conseguirla? —Lisette fue tras él—. ¿Y qué tendría que hacer para conseguirla? —dijo furiosa. Marcel volvió la cabeza de mala gana. —Comportarte como si supieras qué hacer con esa libertad. Mira que escaparte cuando tu madre se estaba muriendo… Michie Philippe está harto de ti, ¿te enteras? Marcel se arrepintió al instante. Los ojos de Lisette arrojaban llamas. —¡Me prometió la libertad! —dijo golpeándose el pecho con los puños—. De pequeña me prometió que me dejaría libre cuando creciera. Bueno, pues ya he cumplido los veintitrés, michie, hace años que he crecido. ¡Y él ha roto la promesa que me hizo! —¡Así no conseguirás nada! ¡Eres una estúpida! —No, el estúpido es usted. Es un estúpido por creer a ese hombre. No se crea usted que lo enviará a París y que lo tratará como un caballero, michie. — Movió la cabeza—. Mi madre sirvió a ese hombre durante cincuenta años de su vida, le lamía las botas. Él le prometió que me dejaría libre antes de que ella muriera… y rompió su promesa. Si no me ha dejado libre antes de que ella desapareciera de este mundo, eso quiere decir que no me dejará libre jamás. «Ten paciencia, Lisette, sé buena chica, cuida de tu madre, ¿para qué quieres la libertad, Lisette?, ¿adónde vas a ir?» — Lisette escupió en el suelo, con el rostro desencajado. —Él siempre ha sido bueno contigo —dijo Marcel en voz baja antes de encaminarse hacia la puerta de la cocina. —¿Sí, michie? —Lisette le adelantó, cerró la puerta y se volvió hacia él de modo que por un instante Marcel quedó cegado y no vio más que un destello de luz en las grietas de la madera. —¡Ya está bien, Lisette! —Era la primera vez que sentía verdaderas ganas de abofetearla. Fue a abrir la puerta, pero ella agarró el pomo. Apenas se distinguían los rasgos de su rostro y el ambiente de la cocina enseguida resultó sofocante. Marcel respiró hondo. »Apártate, Lisette. —El sudor le corría por la frente—. Si mi madre se entera de esto, se lo dirá a monsieur Philippe. Los ojos se le empezaban a acostumbrar a la penumbra, y por fin pudo verla. El rostro de Lisette era una mueca. Marcel olía el vino en su aliento. —Si ha podido romper la promesa que me hizo a mí, michie, también romperá la que le hizo a usted. Usted se cree muy especial, ¿verdad, michie?, cree que porque la sangre de michie Philippe corre por sus venas no le engañará. Pues le voy a decir una cosa: con todos sus libros y sus escuelas, con su estupendo profesor y con la hermosa dama que tiene como amante delante de las narices de todo el mundo, no es usted tan listo. Porque esa misma sangre corre por mis venas, michie, y usted nunca lo imaginó siquiera. Tenemos eso en común, mi elegante caballero. ¡Yo soy su hija igual que usted! Se acostó con mi madre, como lo hizo con la suya. Y por eso nos sacó de Bontemps hace años, porque su esposa descubrió lo que usted ni siquiera ha llegado a sospechar en quince años. Sólo se oía el sonido de su respiración. Marcel tenía la mirada fija en la oscuridad, sin ver nada. —No me lo creo —susurró. Lisette estaba totalmente inmóvil. —¡No me lo creo! —repitió Marcel —. ¡Nunca os habría traído aquí! —¿Que no? —protestó ella—. Madame Aglae le dijo: «Has deshonrado la casa trayendo a ella ese bebé cobrizo. No permitiré que mis hijos crezcan con esa niña. Ahora tendrás que acarrear con las consecuencias…». —No. —Marcel movió la cabeza—. Él nunca… —«Nunca en mi vida he azotado a un esclavo, pero por Dios que a Lisette la azotaré. ¡Ahora eres su amo!»—. No, aquí no. —Sí, michie, aquí, aquí. Y su madre, su hermosa madre negra, al verme me dijo, clavándome las uñas en el brazo… me dijo: «Si alguna vez le dices a alguien que eres su hija, te mataré». Se lo aseguro, michie, los hombres son ciegos como topos, pero las mujeres ven en la oscuridad. Así que, ¿qué le va a decir ahora a su hermana? Marcel lanzó un largo gemido. No era consciente de las vueltas que daba, sólo sabía que caminaba y que seguiría caminando hasta que se apaciguara el torbellino que tenía dentro. El hecho de que casi hubiera caído la tarde no significaba nada para él, ni el deambular por la Rue St. Louis, no lejos de la casa de los Lermontant. Sólo que no iba a ver a los Lermontant. Si esa noche tuviera que sentarse a cenar con ellos se volvería loco. Iba a otra parte, aunque tal vez no… podía tomar otra decisión… ninguna ley prohibía atravesar la puerta. ¿Y si se detenía allí, entre el perfume de los jazmines, sin más propósito que disfrutar del aroma un instante? A cada lado de la puerta se alzaban dos arrayanes con las claras ramas limpias como huesos bajo el rizado follaje, arrayanes como los del patio de madame Elsie. Tal vez Anna Bella había elegido la casa precisamente por esos arrayanes con sus frágiles florecillas rojas. Le llegó un aroma a jazmín. Marcel trazó caminando un pequeño círculo bajo el cielo nocturno. El mundo parecía vibrar con el canto de las cigarras. Detrás de los arrayanes se veía el resplandor de las ventanas de Anna Bella, y Marcel no tuvo dudas de que ella estaba allí. Nunca había anhelado tanto caer en sus brazos. No sabía si era una vergüenza o un horror. Pensó en Lisette dormida en la habitación tras la cocina, el vestido manchado, su cuerpo húmedo y tembloroso por el alcohol que había estado bebiendo durante tres días. Era la imagen perfecta de la desdicha, si no del infierno. Vio una velada figura en la ventana de Anna Bella, oyó el crujido de la puerta y esperó que se produjera algún movimiento en el camino. La Luna se filtraba entre los árboles para proyectar sombras cambiantes sobre la silueta, el rostro pálido, el chal blanco. Marcel la veía ahora claramente en la puerta. —Marcel —le llamó—. Marcel, entra. —¿Está él? —No. ¡Entra! Le pareció que llevaban hablando una hora. Anna Bella, cubierto el abultado vientre con un ligero chal, se sentó en la mecedora a un lado de la puerta abierta. La brisa agitaba suaves mechones de sus cabellos. Había apagado la única vela, y Zurlina, para manifestar su desaprobación, se puso a trajinar en la sala contigua. No le prestaron ninguna atención. La puerta estaba cerrada, no podía oír. En realidad no se habían saludado formalmente. Marcel no le había tocado la mano siquiera ni le había dado un beso de cortesía en las mejillas, y ella tampoco pareció esperarlo. Anna Bella se había limitado a indicarle una silla. Marcel se sentía feliz hablando con ella, seguro de que le comprendía. No le sorprendió ver a la luz de la luna la ternura en sus grandes ojos castaños. —No se lo digas nunca a nadie — dijo con voz apagada—. ¡No podría soportar que nadie supiera esto! No podría soportarlo. Me tienes que jurar que nunca se lo dirás a nadie. —Ya sabes que no diré nada, Marcel. ¿Pero dónde está ella ahora? ¿Cómo vas a impedir que se vuelva loca y se haga daño? —No lo sé. ¡No sé qué hacer con ella! No sé por qué no ha escapado de una vez por todas hace tiempo. —Ésta es su ciudad, Marcel, ¿adónde iba a ir? ¿Cómo se iba a marchar de Nueva Orleans, alejándose de su propia gente? No. Ella quiere ser libre aquí, Marcel, y no vivir de un modo precario, sino bien establecida. Esto no quiere decir que luego no pudiera dar al traste con todas sus oportunidades. Pero ¿no crees que si se escapara, michie Philippe mandaría tras ella a la policía? —Yo qué sé, Anna Bella. Si me hubieras preguntado ayer si monsieur Philippe hubiera sido capaz de poner a su propia hija, blanca o de color, a lamer las botas de su hermano y de su hermana, yo te habría contestado que no, que nunca, que los lazos de sangre significan algo para él y que nunca caería tan bajo. Pero es justo lo que ha hecho. ¡Es mi hermana! Y mi madre lo sabe, siempre lo ha sabido. —Marcel se interrumpió. Era éste un detalle importante que le causaba un dolor íntimo e intenso—. Marie ni se lo imagina —dijo con voz más tranquila—. Anna Bella, te aseguro que sabiendo esto ya no puedo estar bajo el mismo techo que Lisette. Y Marie pensará lo mismo. Pero si Lisette le cepilla el pelo todas las noches, va a por sus vestidos a la lavandería, maldice porque no han hecho bien el trabajo y vuelve a calentar la plancha por la noche después de recoger la cena… Yo la veo allí en la cocina, planchando los vestidos mientras Marie duerme. ¿Qué voy a hacer con ella? ¿Qué voy a hacer con mi vida? No vio la expresión reservada de Anna Bella. No podía saber que Anna Bella había oído demasiados comentarios de Lisette, con su lengua afilada, para creer que amaba a Marie. Lisette jugaba con esos hermosos vestidos como una niña pobre juega con una muñeca. —A mi parecer sólo puedes hacer una cosa, y creo que ya sabes cuál es. Tienes que lograr que michie Philippe cumpla su promesa. Lisette tiene que conseguir la libertad, no ya por su bien, sino también por el tuyo. Marcel se quedó callado. En todo aquel día interminable no se le había ocurrido algo tan sencillo. —Esa chica se está destruyendo de un modo que tú ni siquiera puedes imaginar —murmuró Anna Bella—. Con esa Lola Dedé, la hechicera vudú… —Ya lo sé. ¿Pero cómo conseguirlo? ¡No le puedo pedir nada a monsieur Philippe! Si supieras cómo están las cosas con… —No estoy diciendo que se lo pidas, Marcel, sino que consigas que lo haga, que es muy diferente. Tienes que írselo sugiriendo, tienes que convencerle de que lo mejor para todos sería que Lisette no anduviera por allí. Y no me digas que ese hombre va a subastar a su propia hija. ¿No lo ves? Tienes que convencerle de que la ausencia de Lisette sería una ventaja, que en casa habría mucha más paz. Hay que hacerlo poco a poco. Empieza por preguntarle si tiene pensado hacer algo. Tienes que ser inteligente. —¡No puedo! Te juro que si estuviera ahora mismo en la ciudad, no sé si podría mirarle a los ojos. No podría estar bajo su mismo techo. —No digas eso. No dejes nunca de mirarle a los ojos, y sobre todo no permitas que averigüe lo que sabes. Lo que tienes que hacer es dar con la mejor forma de liberar a esa muchacha sin que él se ponga furioso. Debes mantener tu orgullo en este tema, no sólo por ella, por ti también. —Anna Bella se detuvo, alarmada por su propia vehemencia—. No dejes que esto se interponga entre tu padre y tú, Marcel. Ya sabes lo que eso podría significar. Marcel se quedó pensativo. Se acordaba de Zazu cuando él era pequeño: alta, esbelta, de color ébano. Recordó su silencioso servilismo, el decoro con el que servía siempre a Cecile, y el callado desprecio de ésta. Y Zazu había sido… Pero no, si lo volvía a pensar le cegaría la furia y sería incapaz de librar a Lisette de aquello y de librarse él también. Anna Bella tenía razón. Anna Bella casi siempre tenía razón. —¿Y qué hará si queda libre? — murmuró—. En otros tiempos los mejores esclavos la cortejaban. Gastón el herrero, ¿te acuerdas?, y los negros que trabajaban en los hoteles… Pero últimamente, desde que frecuenta a Lola Dedé y a las otras mujeres en aquella casa… —Todo a su tiempo —contestó Anna Bella—. Primero tendrá que conseguir la libertad. Es una muchacha inteligente, como tú y como yo, y con algo de dinero en el bolsillo puede conseguir trabajo como cocinera o como doncella. Yo misma se lo daría al instante, te lo aseguro, y le pagaría un salario decente… —Tienes razón. —«Tengo que ser práctico, tengo que ser astuto, tengo que conseguirlo», pensó disgustado. Se quedaron sentados un buen rato en silencio. Marcel probó por primera vez el vino blanco que ella le había servido. —Tienes razón —repitió convencido—. Conseguiré que le dé la libertad. Una suave brisa entraba por la puerta abierta. Anna Bella movía lánguidamente el abanico. El brumoso resplandor de las luces más allá de la puerta proyectaba un suave halo en su cabello. —Me gustaría saber… —dijo Marcel por fin—. ¿Cómo te van las cosas? —Lo preguntó preocupado, como si se estuviera aventurando en aguas demasiado profundas. Le había resultado fácil hablar de Lisette, dejar que Lisette los uniera, pero ahora… —Bueno, ya lo estás viendo, ¿no? — sonrió ella, aunque todavía no era demasiado evidente su embarazo, y cubierta como estaba con el chal blanco nadie lo hubiera imaginado. ¿Qué era lo que había cambiado en ella? Marcel no podía explicarlo. ¿Que tenía la voz de mujer? ¿Pero no había sido siempre así? Y la seguridad en su actitud, en su modo de hablar… De pronto le pareció que nunca habían estado tan cerca. —No, ya sabes a qué me refiero, Anna Bella. —Escudriñó la penumbra para ver su expresión. —Es un buen hombre, Marcel. Más que eso —dijo ella con voz apasionada —. Lo mío no ha sido suerte, ha sido una bendición. Marcel no contestó. Le sorprendía descubrir que no era aquélla la respuesta que deseaba oír. Qué quería —pensó disgustado—, ¿que Anna Bella fuera desgraciada? —Me alegro —dijo por fin, aunque las palabras se le quedaron atascadas en la garganta—. Claro que es lo que he oído por todas partes. No sé qué habría hecho de haber oído otra cosa. —¿Por qué no era verdad lo que decía, después de haber vivido el año más largo y más pleno de su vida? Se preguntó si aquellos perspicaces ojos podrían ver la mentira en la oscuridad—. ¿Qué tipo de hombre es? —preguntó secamente. —No puedo describírtelo en pocas palabras. No sabría por dónde empezar. Es un hombre que vive para su trabajo, Marcel. La plantación es su vida. Nunca hubiera imaginado que hay tantas cosas que estudiar sobre el cultivo de la caña de azúcar, no te imaginas la cantidad de libros y cartas que lee sobre el tema, sobre cómo cultivarla, cómo cortarla, cómo refinarla, cómo distribuirla… »A veces pienso que todos los hombres trabajadores tienen algo en común, ya sean caballeros, obreros o artesanos como el viejo Jean Jacques. Me refiero a que son hombres que aman lo que hacen, para los que su trabajo es algo emocionante, algo casi mágico en sus vidas. ¿Te acuerdas cuando ibas a ver a Jean Jacques en su taller, con sus formones y sus herramientas? Marcel asintió. El tiempo no lo borraría jamás. —Recuerdo cuando mi padre trabajaba con los libros de cuentas — prosiguió ella—, calculando cómo pagar la barbería y la pequeña granja que teníamos fuera de la ciudad. Mi padre tenía dos propiedades cuando murió, y era un hombre joven. Amaba su trabajo, ¿comprendes? Supongo que es como cuando tú estudias o cuando estás en las clases de michie Christophe. Todo el mundo dice que eres su mejor alumno y que ese tal Augustin Dumanoir de St. Landry Parish está decidido a superarte. ¿Es cierto eso? ¿Es verdad que siempre está intentando hacerlo mejor que tú y que nunca lo consigue? —En este momento es Richard quien lo está habiendo mejor —sonrió Marcel —. Es Richard el que está consiguiendo la meta que de verdad desea. —También me he enterado. —¿Pero qué decías sobre ese hombre y tu padre? —Sólo que cuando lo veo trabajar me recuerda a mi padre. Claro que yo nunca se lo diría a michie Vincent. — Anna Bella se echó a reír con cierta timidez—. Lo que quiero decir es que es muy trabajador, que tiene puestas sus esperanzas y sus sueños en Bontemps. Bontemps lo es todo para él y él se está ganando todo lo que da la tierra, se entrega a fondo. Cada vez que viene a la ciudad tiene que ir a ver a sus abogados, llena la mesa de mapas, escribe en su diario, hace planes. En este momento toda la plantación está trabajando para reunir la madera necesaria para moler el azúcar en otoño. Tienen que sacarla pronto de los pantanos porque necesita tiempo para secarse. Últimamente se pasa la vida a caballo. Nunca me imaginé que una plantación fuera tan compleja. Claro que nunca he pensado mucho en las grandes plantaciones. Michie Vincent dice que es una industria, que necesita una entrega total. Anna Bella se lo quedó mirando. —Pero todo esto no te interesa. Seguro que llevas años oyendo hablar de Bontemps y ya debes de estar aburrido. —¿Mapas? —preguntó Marcel—. ¿Abogados? —Yo no entiendo nada de todo eso. Nunca me explica las cuestiones complicadas. ¿Pero sabes una cosa? Le gusta oírme leer en inglés, como a ti. A mí me encanta, y he leído hasta casi quedarme ciega. Ahora uso gafas. A Zurlina le parecen muy feas, pero a él le gustan, y a mí también. Dice que a las mujeres les sientan bien las gafas, que le encantan. ¿Te imaginas? Anna Bella se sacó del corpiño unas diminutas gafas redondas como monedas, con una cadena de plata y montura ligera y flexible. Se las puso sobre la nariz y al instante llamearon como espejos. Marcel sonrió. —Claro que sólo las llevo cuando voy a leer —dijo Anna Bella—. Le he estado leyendo al señor Edgar Allan Poe. Algunos de sus cuentos me producen verdadero terror. —¿Eran mapas de la plantación? — preguntó Marcel pensativo. —Eso creo. Tenían que serlo. Eran mapas enormes donde aparecía todo el terreno, la refinería, los campos. Seguro que eran mapas de Bontemps. ¿Por qué? —No sé. Yo nunca he visto un mapa de Bontemps. Es curioso… —¿Es curioso? —Tú y yo… y Bontemps —murmuró Marcel. Anna Bella suspiró, y se metió las gafas en el corpiño. —Y tú sueñas con el día en que puedas coger el barco hacia Francia. —Más que nunca —contestó él—. Más que nunca. Cuando se levantó para marcharse ya era tarde. Al encender la vela, Anna Bella quedó sorprendida al ver la hora. La casa se había sumido en el mismo silencio que envolvía toda la vecindad. Anna Bella pensó que Zurlina se habría acostado en señal de despecho. —Anna Bella… —Marcel no la miraba. Tenía la vista perdida más allá de la puerta—. Me gustaría volver… —Es curioso que lo digas — contestó ella. Pero no añadió más. Marcel inclinó la cabeza, y estaba a punto de marcharse cuando ella le tocó el brazo—. Michie Vince viene los viernes, tarde por lo general, pero si no está aquí el viernes normalmente es que no viene. —Será por las tardes. Marcel la miraba. La vela a sus espaldas proyectaba una guirnalda de luz en torno a su cabeza. Tenía los ojos bajos. Marcel deseaba decirle muchas cosas, pero Sobre todo una: que la frustrante pasión que había sentido por ella un año atrás la tenía ahora bajo control. Que de no haber sido por Juliet y michie Vince, no hubieran podido estar juntos en aquella habitación, no hubieran podido hablar. Pero lo que habían logrado esa noche era algo frágil. Marcel lo sabía y no quería empañarlo. —¿Quieres que vuelva? —preguntó. —Quiero que sea como antes —dijo ella con la cabeza ladeada y sin mirarle. Se llevó la mano a la sien como para escuchar sus propios pensamientos—. Como cuando éramos niños. —Alzó la vista—. Como esta noche. —Ya lo sé. —Marcel se volvió, un poco enfadado—. No tenías que haberlo dicho. —Pensé que si no lo decía, si no te lo hacía saber, no volverías. Marcel se relajó de inmediato. —Volveré —dijo. Pensó que tal vez podía besarla entonces, con dulzura, como besaría a Marie. Pero al darse cuenta de que tenían la luz a la espalda y que estaban en la puerta abierta de la casa, se besó la punta de los dedos, exactamente como había hecho aquella noche en la Ópera, le rozó el hombro con ellos y se marchó. Mientras se alejaba le fue invadiendo una fuerte sensación. Aceleró el paso a medida que se acercaba a la Rue Ste. Anne. Ojalá pudiera despertar a Christophe. Tenía noticias urgentes para él. A partir de ahora estudiaría las veinticuatro horas del día y acudiría a todas las clases particulares que Christophe pudiera darle. En cuanto Christophe le dijera que estaba preparado para aprobar los exámenes de la Ecole Nórmale, insistiría en marcharse a París de inmediato. Poco a poco, a medida que se acercaba a la casa de los Mercier, la dulzura de la larga tarde con Anna Bella, el inmenso consuelo que le había supuesto, se entreveró con algo más amargo que tenía su razón de ser en las tareas que tenía por delante, en las cargas de las que no se podía desprender. «¿Y Marie? —le decía la voz sombría de la razón—. ¿Te marcharás antes de que se case, antes de que Rudolphe le permita a Richard pedir su mano? ¿Y Cecile? ¿Se quedará completamente sola?». Aquello siempre había sido una simple cuestión de tiempo, y Marcel nunca había sentido tanta necesidad de que ese tiempo concluyera. ¿Qué le importaba a monsieur Philippe que se marchara un año antes? ¿Y no podía Marie decirle ya que sí a Richard, si Rudolphe permitía que se hiciera la petición de mano? Al pensar en Marie le invadió una dulce paz. Era la única persona del mundo que parecía no haber sido mancillada por la sordidez que lo rodeaba, la única ajena a las complicaciones que tanto dolor de cabeza le daban. Hasta que estaba ya en las escaleras de la casa de los Mercier, subiendo hacia la habitación de Christophe, no volvió a acordarse de los abogados y los mapas. Así que Dazincourt, «el joven cachorro», le estaba dando problemas a monsieur Philippe. ¿No habría incluso una lucha encarnizada en torno a herencias y líneas de descendencia? La irritación que Marcel sentía hacia su padre era tan profunda que se negaba a admitir la más mínima simpatía hacia él. Además, nada de eso le importaría en cuanto estuviera al otro lado del mar. Sí, conseguiría la libertad de Lisette y luego se marcharía. ¡Se marcharía! Anna Bella cerró las contraventanas y se fue a su dormitorio. Rezó para que Zurlina se hubiera acostado ya —aunque no debería haberlo hecho—, porque no deseaba oír sus sempiternos comentarios hostiles. Dejó la vela en la cómoda y cuando la llama se estabilizó y la luz se extendió por la sala, Anna Bella lanzó un chillido. Había un hombre sentado en la cama con las piernas cruzadas y el resplandor rojo de un cigarro en la mano. —¡Michie Vince! Anna Bella levantó la vela y vio su rostro inmóvil, relativamente sereno. Estaba en mangas de camisa. Su abrigo yacía doblado a los pies de la cama. —Michie Vince… Si hubiera sabido que… —Ya lo sé, chère. No pasa nada. —Pensé que si ya no venía a cenar… Bueno, no tenía ni idea de que… —No pasa nada, Anna Bella. Ella se dejó caer en la silla junto al tocador y se echó a llorar tapándose la cara, inconsolable. Él se acercó a cogerla por los brazos. —Vamos, Anna Bella. Podía haber mandado a Zurlina, pero preferí no hacerlo. Venga, no llores. —La abrazó con fuerza—. He hecho un viaje muy largo. Aquello no hizo más que acrecentar su llanto. Vincent la llevó la cama, la besó, le acarició el pelo. Ella le echó los brazos al cuello. —Le amo, michie Vince —le dijo —. ¡Le amo! ¡Le amo! ¡Le amo! —¿Entonces por qué lloras? — susurró él—. Dime, ma belle Anna Bella. Las lágrimas se convirtieron en un torrente imparable. Anna Bella, aferrada a él, no hacía más que repetir su declaración de amor. Ya amanecía cuando Marcel llegó a su casa. Se había quedado dormido, no en la habitación de Juliet sino en la alfombra de Christophe, delante de la chimenea. Estuvieron hablando hasta tarde y bebiendo vino, para descubrir que se habían quedado dormidos con la ropa puesta. El ambiente era sofocante en la habitación. Marcel se marchó sin despertar a Christophe y bajó a la calle soñoliento, en busca de su propia cama. Pero la ciudad ya estaba en pie, Las vendeuses iban al mercado desde las granjas de las afueras y las lámparas estaban encendidas en la habitación de Cecile. Bueno, si no tenía tiempo para dormir antes de clase, por lo menos se echaría un poco de agua en la cara y se lavaría los brazos y el pecho. Y pensaba estudiar las veinticuatro horas del día… ¡Menudo comienzo! Lisette seguía durmiendo la borrachera en su habitación. Tenía que despertarla, hablar con ella. De pronto Marcel sintió un escalofrío: ¿y si se había escapado? Subió a la carrera las escaleras del garçonnière, ardiendo en deseos de quitarse la ropa sucia y arrugada. Pero en cuanto se descalzó oyó unos bruscos golpes en la puerta. —¿Quién es? —preguntó colérico, mientras se desabrochaba la camisa. —¡Lisette! ¿Quién van a ser? —La puerta se abrió de golpe. Lisette, vestida de calicó limpio con un delantal impecable, planchado y almidonado, irrumpió en la habitación. Llevaba en la bandeja un café humeante y un desayuno especial, como los que solía prepararle cuando Marcel se había portado bien con ella: lonchas de tocino, huevos hechos a la perfección, maíz con mantequilla fundida y pan caliente. Marcel la miró atónito mientras ella dejaba la bandeja en la mesa. Lisette cogió sus botas sucias. —¿Es que se va metiendo en todos los charcos que encuentra por la calle? —preguntó. Marcel se había quedado sin habla y la miraba totalmente pasmado, como un estúpido. —¡Bueno! —exclamó ella, recogiendo la camisa que él se había quitado—. ¿Se lo va a comer, o dejará que se quede todo duro como una piedra? —No tenías… no tenías por qué… —le dijo en un susurro Marcel. Lisette movió la cabeza disgustada, levantando las botas. De pronto se cruzaron sus miradas. La expresión de Lisette era tan hosca e inescrutable como siempre, sus ojos castaños llenos de cautela pero duros en su terso rostro cobrizo. Un tignon de un blanco níveo aplastaba su pelo rebelde. Lisette le miraba como si fuera un día cualquiera de la semana, una semana cualquiera del año. Marcel tragó saliva, apartó la vista y le dio la espalda. Hizo esfuerzos por decir algo, pero sólo logró pronunciar su nombre con un seco susurro. —¿Bueno, quiere que se las limpie ahora, michie? —preguntó Lisette con voz práctica y la mano en la cadera—. Todos los platos de la casa están sucios a más no poder y la colada llega hasta el techo. Pero no esperó su respuesta. Acababa de ver el abrigo arrugado encima de la cama y lo cogió enfadada mientras se encaminaba hacia la puerta. —¿Pero es que se dedica a rodar por las calles con el abrigo puesto? —IV— D e nuevo el mismo sueño vago, al filo de la pesadilla, y la excitación cada vez mayor hasta que Marie se despertó empujando el colchón con las manos, el cuerpo rígido, la excitación culminando en una serie de deliciosas convulsiones. Le desagradó el sonido de su propio gemido. Se tumbó avergonzada boca arriba y miró aturdida a través de la bruma de la mosquitera los familiares muebles de su pequeño dormitorio en el piso de sus tías. De modo que el sueño la había seguido también hasta allí y, a pesar de la enorme y pesada puerta de ciprés, sus tías podían haber oído sus apagados gemidos. Se incorporó y se apretó la mejilla con la mano. La excitación comenzaba a remitir. Sintió un escalofrío cuando las gruesas trenzas le cayeron sobre los hombros, frotándole los pezones. Ya llevaba un año teniendo el mismo sueño, con su inevitable y estremecedor placer, y sabía sin que nadie se lo dijera que estaba mal. Pero lo que no entendía era la causa de aquella peculiar y aterradora cruz. En algún recoveco de su mente yacía el sencillo hecho, no examinado, de que nunca, en todos los años de su infancia, había oído salir de la cama de su madre otro sonido que no fuera la respiración agitada de monsieur Philippe, y en ese mismo recoveco había comenzado a cobrar forma, como una telaraña, la sórdida sospecha de que las mujeres que sentían aquel placer exquisito y extenuante eran mujeres despreciables, mujeres como Dolly Rose y las muchachas que habían ido a vivir a la casa de Dolly Rose. Tan abominable y obsesivo le parecía que las últimas semanas Marie se aterrorizaba con sólo ver pasar a una de esas mujeres, y constituía un gran alivio para ella que Dolly Rose apenas apareciera ya en público. Pero si se ponía a pensar en eso se echaría a llorar, como siempre, y una oscura rabia acompañaría a sus lágrimas, unas lágrimas que, lejos de ser un desahogo, no harían sino producir un nuevo caos que tendría entonces que contener. Se apoyó en la almohada. El placer se había desvanecido, y la habitación, oscura y pequeña, estaba en silencio. El sueño volvió a su mente en toda su sencillez: Marie estaba en una casa desconocida, con Richard. Los dos avanzaban por habitaciones desiertas. Eso era todo, en realidad. Nada brutal, nada vulgar, pero aun así estaba cargado con aquel placer sobrecogedor que luego se disipaba poco a poco, como por decisión propia. Era impredecible. El sueño podía no aparecer durante un mes para luego presentarse varias noches seguidas. Marie conseguía interrumpir el placer, sin embargo, si se despertaba a tiempo, se incorporaba de inmediato y salía de la cama. Pero muchas veces no lo hacía. Esa mañana no lo había hecho, y se sentía furiosa consigo misma. Fuera cual fuese la verdad sobre las mujeres, decentes o indecentes, nadie tenía que decirle que aquel goce era un pecado en una muchacha soltera. También era cierto que el placer del sueño no era más que una expresión, más brillante y sin trabas, del que sentía cada vez que tocaba a Richard, cada vez que estaba con él. ¿Habría comenzado Richard a sospechar? Echaba de menos a Richard con todo su corazón. Anhelaba verlo y sabía que de haber estado él presente en el momento de su despertar no le habría negado nada por nada del mundo, ni por coquetería, ni por astucia, ni por su reputación ni por Dios, y tenía la opresiva y casi desesperante sensación de que Richard había comenzado a comprender que ella sentía aquella pasión cegadora y que por eso no debían estar los dos a solas. Marie no era una dama que protegiera su virtud; ya hacía tiempo que no la tenía. Era Richard el que la protegía, Richard, que se encontraba con ella sólo en las veladas que sus tías seguían ofreciendo en su honor y la acompañaba sin falta a la misa de los domingos. No se arriesgaba a pasar ni un momento de intimidad con Marie, y ella, distraída a menudo por los rumores y las charlas intrascendentes que se oían en la sala, no podía pensar en otra cosa. Pero mejor así. Porque el niño a quien ella creyó amar el año anterior no era más que el precursor del hombre a quien amaba ahora. Hubo una época en la que aún podía contar sus encuentros, los breves tête-à-tête robados en las veladas, los paseos a la salida de la iglesia, con Lisette detrás. Había podido invocar en su mente una docena de brillantes y sutiles imágenes de Richard que habían marcado las etapas de su amor, cada vez más profundo, imágenes en las que se recrea como quien se deleita ante un daguerrotipo o un grabado, memorizando cada detalle. Pero ya había perdido la cuenta hacía mucho: habían pasado demasiadas cosas entre ellos, habían pasado demasiados ratos juntos contándose sus vidas cotidianas entre susurros, la voz de ella muy clara y apagada, la de él cargada de inflexibles exigencias. Vidas y muertes ajenas a ellos mismos los había unido también en otros salones donde la gente lloraba y Richard, nunca tímido pero tampoco efusivo con ella, se encargaba de la familia del difunto y del entierro con gran madurez. Fue después de la muerte de Zazu, sin embargo, al comienzo del verano, cuando Marie se llevó de él la más indeleble impresión, al verlo entrar de improviso en la habitación de la muerta. Marie tenía miedo, no sabía cómo preparar el cadáver para el entierro y rezaba para que Zurlina acudiera a ayudarla y para que Marcel no se hubiera ido a deambular por ahí dejándole aquella carga a ella sola. En ese momento apareció Richard. —Sal, Marie —le dijo con firmeza —. Déjamelo a mí. Richard se quedó allí toda la noche y el día siguiente, conduciendo por la escalera a las cocineras y doncellas del vecindario, escuchando con paciencia sus apagados elogios, poniendo en agua las flores que traían para disponerlas en torno a la pequeña habitación. No dio ninguna muestra de intimidad con ella, ni siquiera cuando la miraba, y ninguna timidez infantil le impedía decirle de vez en cuando que tenía que dormir, que bebiera un vaso de agua, que saliera de aquel ambiente sofocante. Aquél no era el niño de sus primeros encuentros. Aquél era el hombre por quien su admiración estaba en consonancia con su gran amor. No podía vivir sin él. No viviría sin él, aunque fuera tan sólo por la hora que pasarían juntos esa semana en el salón de sus tías o por los cinco minutos arrebatados a sus mutuos recados para encontrarse en las puertas de la Place d'Armes. Richard era su vida, como era su vida la atormentada pasión que sentía por él, y Marie la sufriría en silencio, la enterraría mientras avanzaba inexorablemente hacia un futuro con Richard donde su dolor se disiparía. Era impensable que una vez que estuvieran juntos aquel placer fuera indecente. Marie se dejó invadir de nuevo por la abrumadora sensación de su presencia. No era un sueño sino el mismo Richard el que la estrechaba de súbito entre las sombras junto a la puerta de su casa, correspondiendo con su propio cuerpo a esa pasión, deseándola incluso cuando se apartaba de ella para marcharse. No, si Richard también la sentía, esa pasión no podía separarlos, no era la vergüenza lo que motivaba sus precauciones sino la bondad que siempre le había caracterizado. Richard esperaría, igual que ella. Marie se había levantado de la cama sin darse cuenta. Sumergió un paño en el agua tibia de la jofaina y se lavó la cara. No tuvo ninguna sensación de frescor. Agosto era demasiado húmedo, demasiado tórrido. Tenía que salir a la calle ya, antes de que apretara el calor del mediodía. Tenía que volver a su casa. Llevaba una semana viviendo en aquella habitación. Tante Josette no la necesitaba, ya que nunca venía del campo a la ciudad, y sus tías estaban encantadas de que Marie se quedara. Su madre lo sugería cada vez con más frecuencia, nunca directamente a Marie, sino de forma solapada a monsieur Philippe: en la casa hace tanto calor, monsieur, sí, Marie debería quedarse con sus tías. Y ella se marchaba a pasar allí una noche, dos días, esta vez una semana, y monsieur Philippe, que llevaba en la casa más de un mes, no daba señales de querer volver a Bontemps. Marie agradecía la intimidad de aquel estrecho y oscuro dormitorio hendido sólo por algún rayo de sol que lograba penetrar en el callejón, con sus muebles oscuros, la mesa de tante Josette, los libros de tante Josette. Era un rincón remoto comparado con lo transitado que estaba su saloncito en su casa. Pero a veces se sentía como en el exilio. ¡Su madre no la quería en casa! Se preguntaba qué obstinado orgullo impedía a Cecile enviarla a vivir con sus tías para siempre. No era monsieur Philippe, que siempre estaba preguntando por ella, ni Marcel, que de inmediato sentiría la separación. No, el que mantenía a raya el sordo desdén de Cecile hacia su hija era un personaje riguroso, exigente y a la vez esquivo que acechaba sobre el hombro de Cecile. Marie volvió a meter el paño en el agua, lo retorció y se enjugó los ojos. Necesitaba ropa de su casa. Si monsieur Philippe había salido, habría vuelto con algún regalo para ella y mandaría a alguien a buscarla. Echaba de menos a Lisette, la echaba mucho de menos. Desde la muerte de Zazu, Lisette parecía haberse convertido en la criada perfecta, a veces incluso tierna no ya con ella sino con Marcel. Y él siempre se esforzaba para tenerla contenta. Fue Marcel, naturalmente, quien la defendió ese mismo verano de las iras de monsieur Philippe, que afirmaba que podía azotarla por haber abandonado el lecho de muerte de su madre. Marie se quedó horrorizada, pero Marcel, con más inteligencia incluso que la que nunca había mostrado Cecile, lo tranquilizó: Lisette se estaba portando muy bien ahora, hasta le había preparado una cena especial, había estado todo el día preparándola, se lo suplico, monsieur, ¿no podría darle por lo menos otra oportunidad? Y era ahora también Marcel el que se oponía al último y más ambicioso proyecto doméstico de monsieur. Sí, la casa requería otro criado, pero monsieur Philippe no quería meter a una esclava desconocida bajo su techo, no, Lisette debía adiestrar a una niña fuerte y sana. Doce años sería una edad ideal, declaró una noche durante la cena, para que Cecile pudiera moldearla a su gusto. Sólo Marie y Marcel parecieron ver la sombra que atravesó el rostro de Lisette. —En pocos años —dijo monsieur Philippe—, tendrás la mejor doncella que puedas desear, con todo lo que Lisette le habrá enseñado. Y mientras tanto… bueno, Lisette dispondrá de otro par de manos. Dios sabe que resultaría más barato. —Se sintió disgustado consigo mismo al oír sus propias palabras. —Pero monsieur, ¿no es demasiado para ella ahora? —intervino Marcel, con naturalidad—. ¿No le parece que Lisette necesita ayuda en la cocina cuanto antes? Tardaría demasiado tiempo en adiestrar a una niña. Suave, sutilmente, fue haciendo la misma sugerencia otras noches, pero los días pasaban sin que monsieur acudiera al mercado de esclavos, sin que hiciera llamar al notario Jacquemine. Monsieur Philippe desayunaba bourbon al mediodía y hacía gala de su puntería dejando caer las ostras crudas justo en su copa. Lisette, con la escoba en la mano, lo miraba ceñuda, llameantes y suspicaces sus ojos amarillentos, con los párpados entornados. Si estuviera allí podría ayudar, pensaba Marie. Siempre era ella la que doblaba los manteles de lino y retiraba la porcelana. No, ni siquiera en la sosegada comodidad del dormitorio de tante Josette dejaba de pensar Marie en su casa, porque a pesar de todo lo que allí había sufrido seguía siendo su hogar. Subió las escaleras corriendo y sin aliento. Era una locura correr por las calles al mediodía en pleno mes de agosto, pero además parecía lo menos indicado en una jovencita que acababa de celebrar su decimoquinto cumpleaños. Marie, no obstante, había cubierto a la carrera todo el camino desde su casa a la tienda de sus tías, y no le importaba. Se detuvo en el pasillo para recuperar el aliento. Se sacó del bolso la carta de madame Suzette y con un suspiro entró al salón. Tante Colette dormitaba junto a la ventana, con las cortinas entrecerradas de modo que impidieran el paso del sol pero no el de la brisa. Tante Louisa estaba en la mesa con el Sylphes des Salons de París y un monóculo en el ojo. —Ah, Marie, chère —murmuró con suavidad, como si no quisiera disipar el aire fresco de la umbría habitación—. ¿Has estado en tu casa? —Tante. —Marie la besó con la respiración entrecortada, e inmediatamente se sentó frente a ella. Tante Colette se levantó, protegiéndose los ojos de un rayo de sol que entraba por las contraventanas, y miró el reloj de la repisa de la chimenea. —No leas con esta luz, Lulu —dijo. Luego se dirigió a Marie—: ¿Has cogido tus cosas? —Sí, pero mirad, mirad… — Todavía no había recuperado el resuello y tenía mucho que explicar. —¿Pero qué te pasa? —Colette se levantó y le puso la mano en la cabeza —. Mon Dieu. —Es una carta, tante —dijo Marie —. Una carta de madame Suzette. —¿Para quién es esa carta, chère? —Colette la cogió, se la apartó de los ojos para poder leerla y luego la giró hacia la luz con una risita. —¿Qué ha dicho tu madre? ¿Le parece bien que te quedes? —preguntó Louisa distraídamente, sin dejar de volver las hojas. —Sí, sí. —Marie movió la cabeza. Las tonterías de siempre. A su madre siempre le parecía bien, pero ellas no dejaban de preguntar: «¿Le has pedido permiso a tu madre? ¿Estás segura de que tu madre…?». —Tante, madame Suzette nos invita a tomar café, a todas… esta tarde —dijo Marie. —¿Esta tarde? —Louisa dejó el monóculo y miró el reloj—. ¿Esta tarde? —La invitación llegó la semana pasada. —Marie volvió a sacudir la cabeza—. Pero debió de extraviarse, y no hemos respondido. —¿Que debió de extraviarse? — repitió Louisa—. ¿Pero si son las doce y media, ma chère? Cómo vamos a ir a tomar el café esta tarde. Colette se había llevado la carta a la ventana y la sostenía ante los finos rayos de luz. —Con razón el domingo después de misa me dijo que esperaba vernos a todas el martes por la tarde. La verdad es que por más vueltas que le di no acerté a imaginar a qué se refería con eso de vernos el martes por la tarde. — Dobló la carta—. ¡Qué es eso de que la invitación se extravió! —Pero, tante, todavía hay tiempo — dijo Marie—. No tenemos que ir hasta las tres y… —Se interrumpió. Tenía tanto calor que se había mareado. De pronto se arrellanó, arrancando un crujido de la pequeña silla estilo reina Ana, y se llevó las manos a la cara. El moño le hacía daño en la nuca y le parecía que hasta la ropa le pesaba y la arrastraba hacia el suelo—. Tante, tengo que contestar ahora mismo y decirle que iremos. Jeannette puede llevar la carta. —Ten paciencia, chère, ten paciencia. —Louisa le cogió la carta a Colette. —Seguro que se ha extraviado — dijo Colette—. Seguro que la invitación la recibió tu madre, ¿verdad? Marie se las quedó mirando a las dos. Fue a decir algo pero se detuvo. Se inclinó hacia delante y miró el largo pasillo que se extendía detrás de la puerta del salón. Las contraventanas del otro extremo estaban abiertas y la luz la obligó a cerrar los ojos. —No importa, ¿verdad? —susurró, dándoles la espalda, dolida. —¿Y qué ha dicho? —preguntó Colette. Marie movió la cabeza e hizo ademán de encogerse de hombros. —Na recuerda haberla recibido — dijo con un débil hilo de voz. No quería hablar de eso, ni siquiera pensarlo. No era importante para ella—. Ah — respiró hondo—, monsieur Philippe recibió la carta esta mañana… Mamá ha dicho… que no puede ir. —Bueno, es comprensible, estando monsieur Philippe en casa —admitió Colette—. Pero eso de no responder a la invitación… Seguro que ni la leyó. —Es igual. Ahora tendremos que escribirle para explicarle que no podemos ir —dijo Louisa. Marie se levantó de nuevo, con el rostro encendido. —¿Que no podemos ir? Tenemos que ir, nos está esperando. Habéis dicho que el domingo… el domingo… —Miró a Colette. Su voz sonaba insegura y ronca después de la carrera, pero su mirada era firme, implorante—. Tante, ¿es que no lo entiendes? Nos ha invitado, a todos, nos ha invitado a tomar café… —Pues claro que lo entiendo, ma chère —la interrumpió Louisa—. Y tu tante Colette también. Pero ya son las doce y treinta y cinco y no podemos… Marie se llevó las manos a las sienes como si oyera un chirrido. —Escúchame, Marie —dijo Colette —. Todo esto es un poco caótico. Tu madre no puede ir, y la invitación no ha sido respondida como Dios manda. Estas cosas hay que atenderlas con su debido tiempo… —Se interrumpió—. Bien —dijo de pronto, mirando a su hermana y a su sobrina. —El caso es que se trata de una invitación especial —terció Louisa, abriendo de nuevo el periódico y cogiendo su monóculo—, teniendo en cuenta las visitas que has recibido del joven Richard. —Pues justamente —le dijo Marie —. Justamente es eso. —Y no está bien que nos apresuremos en algo así, y menos con gente tan… bueno, tan formal como los Lermontant. —Tienes que comprender — interrumpió Colette con seriedad— que cuando dejas que un muchacho te visite tan a menudo y te acompañe a misa todos los domingos sin que tú prestes la más mínima atención a ningún otro… —Sabía que antes o después madame Suzette nos invitaría —resolló Marie—. Yo… yo esperaba que… —Se apretó los labios con los nudillos. Las tías se quedaron un momento en silencio, mirándola. Colette tenía el ceño fruncido. Ladeó la cabeza con aire escéptico. Luego se irguió y comenzó de nuevo: —No se puede hacer una cosa así sin pensarla bien… —¡No estarás diciendo que no vamos a ir! Ya eran las dos cuando todo terminó. Marie estaba sentada en su silla, como aturdida. Llevaba un buen rato sin decir nada. Sus primeros argumentos habían sido refutados con facilidad: que no debía apresurarse, que había muchos muchachos, que Augustin Dumanoir era hijo de un plantador, que ella era muy joven, sí, una y otra vez, que era muy joven. Pero en algún momento habían cambiado las cosas en la habitación. Tal vez fue el tono de voz de Colette, una nota de impaciencia en sus palabras. Sin darse cuenta, Marie se había echado a temblar de la cabeza a los pies al oír su voz alterada, las palabras más lentas, cargadas con el peso de la verdad. Marie se llevó las manos a la cabeza, se apretó la frente con la palma. ¡No podía creerlo! Pero siempre era Colette la que finalmente llegaba a lo esencial. —… Las fiestas son buenas para una joven… No hay nada malo en que recibas a todos los muchachos, siempre que estén todos invitados, siempre que… —Y así prosiguió, hasta que poco a poco fue llegando al meollo de la cuestión mientras corría el reloj, mientras la pequeña manecilla de oro pasaba de la una a las dos. En la habitación no se oía más que el tictac. Colette escribía una nota en la mesa. Louisa intentaba suavizarlo todo. —Mira, Marie, aunque te fueras a casar con un muchacho de color si realmente fuera eso lo que desearas, y michie Philippe y tu madre dieran su aprobación y… bueno, chère, Augustin Dumanoir es hijo de un plantador, un plantador con tierras que se extienden todo lo que alcanza la vista a partir del río. No estoy diciendo que Richard Lermontant no pueda ser un buen marido, de hecho, si quieres que te sea sincera, chère, a mí siempre me ha gustado mucho Richard… Colette dejó la pluma y se levantó. —Ya está todo dispuesto —dijo seriamente—. No debes preocuparte de nada. Conozco a estas viejas familias de toda la vida. Conozco a las de Río Cane y conozco a las de aquí. Madame Suzette lo comprenderá. ¿Quieres llevarle esto a Jeannette, o se lo llevo yo misma? —Ya se lo daré yo —dijo Louisa, poniéndose en pie. Marie no se había movido. Miraba fijamente la nota. Sus tías se asustaron al ver la sombría expresión de su rostro. Louisa hizo un paciente gesto de «ya se le pasará», y Colette movió la cabeza. —Chère, algún día, cuando seas más mayor, cosa que sucederá muy pronto — dijo Colette—, me agradecerás todo esto. Ya sé que ahora no me crees, pero es cierto. —Dame la nota —pidió Louisa rápidamente. Pero Marie tendió la mano. —La llevaré yo. —Se levantó de la silla. —Bueno, eso está mejor. —Tante Colette le dio un abrazo y la besó en las mejillas. —No estamos diciendo que no puedas seguir Viendo a ese chico… siempre que veas también a los demás… —comenzó Louisa de nuevo, pero Marie salió de la habitación. Tuvo que esperar cinco minutos en la trastienda hasta que Jeannette, que estaba arrodillada en el suelo arreglando el dobladillo del vestido de una dama blanca, se levantó rápidamente al verla. —¿Está listo mi vestido verde de muselina? —susurró Marie. —Sí, mamzelle —contestó la muchacha. Las otras costureras la miraron con cierto resentimiento cuando se llevó a Marie al pequeño probador —. Mire, es perfecto, mamzelle. Marie miró fríamente los volantes. —Pues ayúdame a vestirme. ¡Deprisa! —Con la nota había hecho una bola de papel. Nunca había estado en esa casa. Había pasado por delante cien veces, pero nunca había traspasado el umbral. A veces se había quedado despierta por la noche, sabiendo que su hermano estaba allí. Su mundo estaba hecho de pisos y pequeñas casas, siempre bien amuebladas pero lejos de la grandeza de aquella inmensa fachada que se alzaba tres pisos sobre la Rue St. Louis, con un gran montante sobre las puertas. No se detuvo a contemplarla, ni se paró a mirar las altas ventanas del ático ni las cortinas de encaje que aleteaban con cierto descuido en una habitación, porque si se detenía tendría miedo. Desde que salió de la tienda, todo su temor había dado paso a una cólera tan intensa que no le había permitido la más mínima pausa ni vacilación. Marie levantó la mano para llamar a la campanilla, que sonó a lo lejos, más distante que un inmenso reloj que daba las tres. Con la vista fija en el escalón de granito, se obligó a pensar tan sólo en el presente inmediato, y cuando le abrieron la puerta Marie no se dio cuenta de lo que le murmuró a Placide, el viejo criado, aunque sabía que había sido educada. Una gran escalera se alzaba ante ella, serpenteando tras un rellano en el que un ventanal dejaba ver un encaje de fronda y cielo. Marie se volvió despacio para seguir al anciano que la conducía hacia una enorme habitación. Allí estaba madame Suzette, lo supo antes incluso de levantar la vista. Muy despacio, como si el tiempo se hubiera detenido, la habitación fue grabándose en su mente. La mesa baja ante la chimenea de mármol, con las pastas y las tazas de porcelana, la mujer que se levantaba con las manos entrelazadas, destacando su cremosa piel marrón contra el vestido azul. Su rostro era sereno, quizá no hermoso pero sí atractivo, con grandes ojos oscuros, boca caucasiana generosa y las mechas grises en el pelo castaño. Había cólera en sus ojos, un atisbo de indignación, cuando se dirigieron hacia la figura de Marie en la puerta. Los labios no se movieron, pero la expresión cambió sutilmente de la cólera a la paciencia, y luego a una deliberada y cautelosa sonrisa. —Así que han venido, después de todo —dijo con voz cortés. —Madame, mis tías y mi madre sienten mucho… —comenzó a decir Marie—. Madame, mis tías y mi madre sienten mucho no poder venir. He venido… he venido sola. La sorpresa mudó el semblante de madame Suzette, que se contenía como si no quisiera hacer un movimiento apresurado. Pero de pronto, en silencio, con elegancia, se acercó a Marie y le puso las manos en los hombros. —Bueno, ma chère —dijo vacilante —, me alegro de que hayas podido venir. No fue violento, lo que parecía un milagro. Madame Suzette comenzó a hablar de inmediato. No mencionó ni una vez a las tías ni a Cecile, no hizo preguntas, y parecía capaz de llevar toda la conversación dando ella misma las respuestas más lacónicas a base de monosílabos. Al principio habló del tiempo, como suele hacerse, para pasar luego a otros temas triviales: ¿Sabía coser Marie?, llevaba un vestido encantador. ¿Había abandonado definitivamente el colegio después de la primera comunión? Bueno, quizás había sido razonable. En el momento más indicado se levantaron para visitar la casa. Entonces fue más fácil. Fue más fácil preguntar por el cristal de la vitrina o por la mesa venida de Francia. El jardín era tan hermoso que Marie sonrió enseguida. Por fin subieron las escaleras, hablando de Jean Jacques que había hecho la mesita del vestíbulo superior. —Y ésta, ma chère, es la habitación de mi hijo. —Madame Suzette abrió las puertas dobles. Marie sintió un peculiar placer al verla, al pensar de pronto, incoherentemente: «Sí, la habitación de Richard». Por un instante quedó sorprendida al ver su daguerrotipo junto a la cama—. Ya ves —rió madame Suzette cogiéndolo—, ya ves que te admira mucho. El dormitorio de ella estaba en la parte trasera. Podía ser encantador, Marie no estaba segura, porque en cuanto hubieron entrado madame Suzette la llevó a una pequeña sala adyacente que en otro tiempo habría sido el cuarto de los niños y que ahora era donde ella trabajaba. Su voz se tornó más sería entonces, más sencilla. Se enzarzó en explicaciones sobre su sociedad benéfica y las obras que realizaba. Unas dos docenas de mujeres pertenecían a las familias de abolengo, otras provenían de familias nuevas —hizo ademán de encogerse de hombros—, pero todas estaban unidas por un solo propósito: que ningún niño de color pasara hambre, que ningún niño de color estuviera descalzo. Hasta las niñas más pobres tendrían hermosos vestidos para hacer la primera comunión, y si existía en la parroquia una sola anciana sin atención, debían saberlo de inmediato. Madame Suzette no hablaba con orgullo sino con total embeleso. Ella misma llevaba un año confeccionando vestidos de primera comunión. Cogió con las manos la diáfana rejilla con la que se hacían los velos. Marie la observaba ahora con más intensidad, más directamente que antes, porque madame Suzette ya no la miraba a los ojos, apartaba la vista sin darse cuenta, y Marie la veía como si estuviera cerca y lejos al mismo tiempo. Ahora tenían bajo su responsabilidad a diecisiete huérfanos, decía con un leve aire de preocupación, y no estaba muy segura de que estuvieran bien atendidos; dos en concreto eran muy pequeños para estar trabajando tanto en las casas donde los habían alojado. —Es muy importante que aprendan a ganarse la vida —explicaba. De pronto, sumida en sus pensamientos, dejó que el silencio cayera sobre ellas. Marie la veía perfectamente contra las estanterías de tela blanca doblada, cestas y madejas de hilo, su alta y redondeada figura reflejada en el suelo inmaculado. La luz del sol se vertía por las finas cortinas de las ventanas. —En realidad, por más que una haga, es una labor que no se acaba nunca —dijo, casi para sí. Un pequeño reloj dio las horas en la casa y, tras él, el reloj del abuelo en el piso de abajo. Madame Suzette miraba fijamente a Marie con expresión pensativa y muy afectuosa. Marie se dio cuenta de que madame Suzette se acercaba, pero lo hizo tan deprisa, tan silenciosamente, que casi no se enteró hasta que le rozó la mejilla con los labios. Marie se echó a temblar de pronto y se llevó la mano a los ojos. No, aquello no podía sucederle ahora, después de todos sus esfuerzos no podía flaquear en ese momento, no podía perder el control. Pero temblaba con tal violencia que ni siquiera podía evitar hacer mido. No podía, no quería levantar la vista. Madame Suzette la conducía a través del dormitorio. Vio entre lágrimas las flores de la alfombra y las rizadas hojas que parecían extenderse hacia fuera como si la habitación no tuviera límites. —Lo siento, lo siento mucho —iba susurrando—. Lo siento mucho… —Una y otra vez. Le pareció oír palabras afectuosas, palabras sinceras que la acariciaban, pero que sólo la acariciaban por fuera, dejando en su interior el mismo caos oscuro, el mismo sufrimiento. Las lágrimas no dejaban de fluir. Entonces se oyó una voz dulce y grave, tan baja que Marie pensó que era una ilusión. —¡Marie! —Es Richard, ma chère —dijo madame Suzette. Ciegamente, ignorando a la mujer generosa y amable que tenía al lado, Marie se agarró a Richard y enterró el rostro en su cuello. Sentía contra ella el suave rumor de su voz y el mundo no le importaba. —Marie, Marie —susurraba él, como si hablara con una niña. Cuando se marchó eran más de las cuatro y media. Richard, su madre y ella habían estado charlando tranquilamente como si no hubiera pasado nada, como si Marie no se hubiera echado a llorar sin explicación. Tomaron café y pastas, y Richard advirtió a su madre que si se echaba tres cucharadas de azúcar, luego tendría que tirar la cena. Marie había tenido tiempo de recobrarse. Madame Suzette le cogía la mano con afecto y la conversación fluía con dulzura. Por un momento temió verse obligada a explicar por qué cuando, en la pequeña sala, madame Suzette le habló de los huérfanos sintió ella un anhelo tan inmenso, tan desesperado, que su cuerpo reflejó el dolor de su alma. Pero no podía explicarlo porque ella misma no lo comprendía. Las sociedades benéficas no eran algo nuevo para Marie, hacía años que oía hablar del tema, sus tías regalaban telas y su madre daba de vez en cuando ropa vieja. Pero tal vez aquellas cosas habían sido para ella algo irónico, lejano, trivial, no lo sabía muy bien. Ahora una certeza luchaba por cobrar forma en su interior, aunque nunca lograra expresarse: en su vida había sentido tanto respeto, tanta confianza por otra mujer como la que ahora sentía por madame Suzette, nunca había conocido a una mujer que mostrara tal entereza, sencillez y fuerza, que siempre había asociado a los hombres, y todo eso unido a los habituales aderezos femeninos que habían sido para ella signo de vanidad durante las insoportables horas que había pasado con la aguja, haciendo encaje para adornar los respaldos de las sillas. Pero ni Richard ni su madre habían esperado nada de ella, sólo que estuviera sentada tranquilamente, si lo deseaba, y a pesar de su inexperiencia veía que la decorosa preocupación que madame Suzette había manifestado hacia ella era totalmente pura. ¡Se alegraba de que Marie estuviera allí! Marie se sentía casi feliz en aquella sala. Por fin se levantó para marcharse. El abrazo de madame Suzette fue largo, como larga fue la mirada que le dirigió a los ojos. Su doncella, Yvette, la acompañaría a casa. Richard salió a las escaleras con ella, sin embargo, negándose a soltarle la mano. —Iré contigo —declaró. —¡No! —Marie se apresuró a sacudir la cabeza. Richard se la quedó mirando sin decir nada. «Te amo», se leía en sus ojos. Ambos sabían que no podían permitirse estar a solas. Incluso en las calles atestadas de gente habrían encontrado algún lugar para besarse, para tocarse. Marie se dio la vuelta y se marchó. La tarde le parecía hermosa. El sol era benigno incluso en las altas ventanas de las casas, donde se convertía en oro macizo. La lluvia comenzó luego a bañarlo todo, acompañada de un aire más fresco, más dulce. Las flores inclinaban los tallos al pie de las tapias de los jardines, y pequeños capullos caían estremecidos a su paso. Marie caminaba deprisa, como siempre, pero animada, sin enfados ni miedos. Era como si toda la tristeza que pudiera haber sentido estuviera muy lejos de ella. Era una tristeza que pertenecía a sus tías, a su madre, a otro mundo. La casa de los Lermontant, con sus gratos aromas y sus bruñidas superficies parecía rodearla como una fragancia que flotara en la brisa. Todavía sentía el brazo de madame Suzette en su hombro, todavía sentía aquella mano que hasta el último momento estuvo cogiendo la suya. Todavía veía los ojos de Richard. Olvidándose de la doncella, Yvette, que la siguió fielmente hasta su casa en la Rue Ste. Anne, Marie entró sin mirar atrás y cerró la puerta. No iría a ver a sus tías ese día, no respondería sus preguntas. Además, monsieur Philippe estaría en casa: una fuerza notable y grata entre su madre y ella. De hecho no tenía que hablar con nadie. Podía acomodarse ante el tocador para quitarse las horquillas del pelo, y tal vez, sólo tal vez, hubiera llegado el momento de hablar con Marcel. Tal vez más tarde subiría las escaleras del garçonnière para llamar a la puerta de su cuarto. Marcel no la traicionaría, nunca la traicionaría, y tal vez había llegado el momento de decirle lo que ella ya sabía: que se casaría con Richard Lermontant. La casa estaba en silencio y Marcel, que al parecer había vuelto muy temprano de casa de los Mercier, estaba sentado en la mesa mirando ceñudo el suelo. Marie se quitó el chal blanco. —¿Qué pasa? —preguntó acercándose, pero Marcel miraba más allá de ella, como si no estuviera allí. —Lisette está en la cárcel —le contestó—. Monsieur Philippe ha ido a sacarla. Por un momento Marie no asimiló sus palabras. —¿Pero por qué? —preguntó finalmente con voz entrecortada—. ¿Cómo… cómo ha sucedido? —Estaba borracha. Se ha peleado en no sé qué cabaret —murmuró Marcel, todavía sin mirarla. —Pero si se ha portado muy bien desde que murió Zazu, si no se había metido en un solo lío… Marcel cavilaba, moviendo los ojos de un lado a otro. Por fin habló de nuevo, como si ni siquiera él mismo pudiera entender sus propias palabras. —Parece que mamá y ella se han peleado por una tontería sin importancia, y mamá le arrancó el pendiente de oro… rasgándole la oreja. —V— Philippe apuró su ¡Quécopa.desastre! Comenzaba a sentirse él mismo de nuevo, como le sucedía siempre a mediodía. Las horas anteriores habían sido puro dolor de cabeza. Pronto tomaría un poco de quingombó, siempre, claro está, que Lisette dejara de llorar y se dignara preparárselo. Mordió la punta del puro. —Te dije que cuando fueras mayor. —Blandió un dedo en el aire—. Y tú conoces la ley tan bien como yo: eso significa cuando tengas treinta años. Lisette lanzó las manos al cielo y cuando se dio la vuelta para coger una cerilla, Philippe le vio la cicatriz de la cara, en el mismo lado donde tenía el lóbulo desgarrado. —Deja eso —le dijo con más suavidad. Intentó no hacer una mueca al ver la herida, pero no pudo evitar un resoplido. Cogió el tignon de seda roja y cubrió con él la espantosa cicatriz. Lisette tenía los ojos húmedos y la cara hinchada. —Hmm. —Philippe movió la cabeza. Pero había sido culpa de ella, ¿no?, allí, borracha y sucia en la prisión del condado. La oreja le estuvo supurando durante días, hasta que finalmente Marcel se la llevó a rastras al médico. Lisette ardía de fiebre y tenía miedo—. Hmmm —masculló Philippe —. Bueno, ya no está tan mal —dijo entre dientes. Lisette le acercó la cerilla y él encendió el puro—. Quiero decir que he visto muchas chicas guapas con un solo pendiente y la otra oreja tapada con un bonito tignon. Lisette le sirvió bourbon sin contestar. Philippe nunca se acordaba de que ya le había dicho eso mismo cien veces en el último mes. Lo cierto es que sentía lástima por ella y que le ponía enfermo verle la cicatriz de la cara. Siempre había sentido pena por ella, desde que nació. Lisette no había heredado nada de la belleza africana de Zazu, y desde luego ninguna de las agradables facciones caucasianas de él. Era tener muy mala suerte: la piel cobriza, las pecas amarillas y ahora esa espantosa cicatriz. —Vamos, vamos —la arrulló mientras se arrellanaba entre las almohadas, haciéndole un gesto con la mano—. Siéntate aquí a mi lado. — Lisette se sentó casi con timidez al borde de la cama, enjugándose bruscamente los ojos con el delantal. Un auténtico desastre, por decirlo suavemente, pensó Philippe. Cuando intentaba poner en orden en su mente todos los elementos del problema, le daban mareos. —Michie —dijo Lisette sorbiendo por la nariz—. A los treinta años seré una vieja. Ahora soy joven. No entendía nada. Su libertad tenía que ser aprobada por tres cuartos del jurado policial del condado, y sólo podría ser emancipada por servicios meritorios, a menos que Philippe depositara una fianza, la exorbitante cantidad de mil dólares, en cuyo caso ella tendría que marcharse del estado. ¡Servicios meritorios! ¡Lisette! Mon Dieu. —Yo me puedo ganar la vida. — Casi gemía—. Sé cocinar y limpiar, puedo peinar a una dama. Me puedo ganar la vida… —Era un gemido espantoso. —¡No empecemos con eso! — exclamó Philippe irritado. Bebió un trago de bourbon, suave y delicioso. Empezaba a tener verdaderas ganas de un buen desayuno, de una buena sopa. Se inclinó hacia delante y bajó la voz para que no le oyeran Marie ni Cecile—. Tú y esa Lola, la hechicera vudú. No me vengas ahora con que te puedes ganar la vida. ¡En eso te meterías si fueras libre! —Michie. —Lisette sacudió la cabeza frenética—. Le juro que ya no volveré a ir allí. —Su voz seguía siendo un grave gemido—. He sido buena, michie. Me he estado encargando de todo, michie. Ni siquiera salgo, se lo juro. Philippe apuró de nuevo su copa. No podía soportar aquel tono lastimero. Le hizo una brusca seña con la mano. Era peor que cuando un esclavo del campo suplicaba que no lo azotaran. Prefería ver a Lisette echando por la boca sapos y culebras. ¿Y qué significaba todo aquello de los servicios meritorios? Marcel se lo había explicado, pero no lo tenía muy claro. Servicios meritorios si tenía menos de treinta años y había nacido en el estado. Entonces no tenía que ser deportada ni hacía falta pagar fianza. ¿Lisette, servicios meritorios? Había sido detenida y multada por pelearse en la calle. —He intentado ser buena, me he portado bien —decía ahora—, y hace ya cuatro meses que murió mi madre, michie. —No empieces otra vez. —Philippe no podía pensar con claridad, y ahora Lisette cambiaba su línea de ataque—. Tu madre nació el mismo año que yo — dijo blandiendo un dedo con gesto didáctico—. No sabía que moriría antes de que cumplieras los treinta, no sabía que moriría siendo tú todavía una niña. —Tal vez todas esas tonterías de los servicios meritorios no fueran más que una formalidad. Jacquemine podría encargarse de ello, podría escribir una petición y él se limitaría a firmarla. —No soy una niña, michie. —Se hundió los dientes en el labio. Mon Dieu, no era culpa suya haber nacido tan fea. Philippe apartó la vista, moviendo la cabeza. —Sírveme otra copa. —Y en caso de que tuviera que pagar alguna fianza… ¿Dónde estaba Marcel? Marcel tenía todo eso muy claro. Cuanto era la fianza, ¿mil dólares? Mon Dieu! ¿Y cuánto le costaría otra chica de servicio? —¡No, chère! —Lisette estaba sentada, llorando. Las lágrimas brotaban de sus grandes ojos saltones—. Lisette, ma chère… —Le apretó el hombro y se lo sacudió ligeramente. —Por favor, michie —suplicó ella con voz trémula—. ¡Déjeme libre, michie, por favor! Lisette se levantó de pronto. Philippe se había llevado la copa llena a los labios y por un momento se quedó confuso al ver a Lisette de pie al otro lado de la sala. Pero Cecile acababa de entrar, seguida de Marcel, y estaba alisando la colcha de la cama. —Ah , petit chou. —Philippe le acarició la cara. —Monsieur, hay un mensaje para usted. —Y tú, jovencito, ¿cómo es que no estás en la escuela? Marcel miró inquieto a su madre. —Monsieur Jacquemine ha mandado a un chico a la escuela a decirme que lo buscara a usted, monsieur, que hay un asunto muy urgente y que necesita… —¿Que me buscaras? ¿Que me buscaras? —Philippe estalló en carcajadas—. ¡Lisette! ¡La sopa! —dijo, señalando el dosel con el dedo. La esclava salió en silencio de la habitación, casi agradecida—. Pero si llevo aquí dos meses, ¿cómo es que me tienen que buscar? —Parece que es muy importante. — Marcel se encogió de hombros. Philippe rodeó a Cecile con el brazo mientras ella le enjugaba la cara—. Quiere que vaya a su oficina lo antes que pueda. —Ah, hoy es imposible. —Philippe le dio otro trago al bourbon. Asuntos urgentes de Jacquemine. El notario podría responder todas sus preguntas sobre el jurado policial del condado, y era probable que supiera el precio de una nueva doncella. No podía meter allí a una negra inculta y desaseada, no, su petit chou, Cecile, lo pasaría mal y francamente él tampoco podía soportar la suciedad ni el mal servicio. No, tendría que ser una buena chica, de unos mil dólares por lo menos. Mon Dieu! —Pero monsieur —le dijo Cecile con suavidad—, se trata de un asunto urgente. Tal vez si comiera usted algo y luego durmiera un poco… —Bah. Un asunto urgente, un asunto urgente… ¿Qué puede ser tan urgente? Cecile entornó los ojos, pensativa, y se volvió rápidamente para mirar a Marcel. Philippe apartó el cobertor y pidió su bata azul con un gesto. Marcel se la ofreció abierta y Cecile le anudó el cinturón. —Yo pensaba, monsieur, que si es un asunto urgente tal vez se refiera a la plantación… Lisette acababa de entrar con la bandeja. —¿Quieres que vuelva a la plantación, mon petit chou? —¡De ninguna manera, monsieur! — susurró ella metiéndole las manos bajo los brazos y reclinando la cabeza en su pecho. —En la plantación no me necesitan, ma chère —dijo, entrando con ella en el comedor—. Te aseguro que Bontemps nunca ha estado en tan buenas manos. — Hizo un gesto dramático mientras retiraba la silla. Un aroma de quingombó caliente, pescado, especias y pimienta negra llenó la habitación—. No, no me necesitan, y no me verán hasta la cosecha. ¡Al infierno con los asuntos urgentes! Cecile sacó la servilleta y se la puso en el regazo. —Y tú —prosiguió Philippe, mirando a Marcel que esperaba pacientemente en la puerta—, tenemos que hablar esta noche tú y yo sobre todo eso del jurado del condado. ¿Crees que podrías dar muestras de un poco de sentido común para comprar una esclava decente? Marcel se quedó pálido y miró a Lisette, que tenía los ojos fijos en Philippe. —Pues… yo… sí. —Tragó saliva —. Sí. Philippe lo miraba con atención y de pronto se echó a reír al tiempo que cogía la cuchara. —Bah, es igual, mi pequeño estudiante. Lo pondré todo en manos de Jacquemine. Si tengo que ir a verlo, lo pondré todo en sus manos. ¡Asuntos urgentes! Él lo solucionará todo… Mon Dieu. Supongo que ya es hora. Marcel salió tras Lisette de la habitación. Cecile hablaba en voz baja. Philippe tenía que vestirse y descansar un poco antes de ir al centro. —Bueno —dijo Marcel cogiendo a Lisette del brazo—. ¡Lo va a hacer! Cuando vaya a ver a Jacquemine. —No me lo voy a creer hasta que lo vea, hasta que tenga los papeles en la mano. —Lisette se dio la vuelta—. ¿Y qué era ese asunto urgente? —preguntó. —No lo sé —murmuró Marcel. A las dos y media ayudó a su padre a ponerse las botas. Le decía en voz baja que Lisette se había portado muy bien todo el verano y que sabía que las cosas no le resultarían fáciles cuando fuera libre, pero que trabajaría mucho, que nunca le pediría nada. Monsieur Philippe asintió y se pasó el peine por el pelo. Tenía los ojos vidriosos. —Mi abrigo —pidió. Cecile acababa de cepillarlo. Hacía días que Philippe no salía de casa—. Un traguito de vino blanco —añadió mientras inspeccionaba el leve asomo de su barba dorada. Cecile le había afeitado esa misma mañana, y lo había hecho a conciencia. —No beba más vino, monsieur —le aconsejó ella con toda dulzura—. Hace demasiado calor. —Acompáñame un trecho —dijo Philippe a Marcel—. Asuntos urgentes, con este calor. Tendrían que suspenderse todos los negocios hasta octubre. Todos los que tienen dos dedos de frente se han ido al lago. —Se echó a reír y le dio un abrazo a Cecile—. Bueno, todos menos yo. Philippe se tomó su tiempo. Dejó a Marcel mucho antes de llegar al hotel St. Louis, y una vez allí entró en el sofisticado bar. El aire era fresco bajo los techos altos y, aunque se habían terminado las subastas del día, se puso a inspeccionar el mercado. Jacquemine podía encargarse también de aquello, naturalmente. A él no le gustaba comprar esclavos, de hecho lo odiaba, sobre todo si alguna familia era separada y se veía a un niño llorando y a una madre frenética. Era patético, demasiado patético. ¿Pero y si Jacquemine cometía algún error? Podía comprar una muchacha altanera que se creyera demasiado buena para servir a un ama de color. Mon Dieu, lo que le faltaba. ¿Y ti Marcel…? ¿Ti Marcel regateando con un vendedor de esclavos? Tal como se comportaba con Lisette, lo más probable era que comprara por lástima cualquier criatura atormentada antes que una buena doncella mulata. Claro que una doncella mulata era un lujo. Tampoco tenía que ser mulata. ¿Pero qué pensaría Cecile? Él nunca le había escatimado nada, siempre le había dado lo mejor. Lo cierto es que con los tiempos que corrían una doncella mulata podía costar unos mil dólares, ¿no?, y en ese momento los números invadieron su mente, dinero para los abrigos de otoño de Marcel, además tendría que darle algo a Lisette cuando la liberara, con fianza o sin ella, la chica necesitaría empezar en alguna parte, pagar unos meses de alquiler antes de encontrar un trabajo, y su hijo, León, acababa de escribir pidiendo una enorme suma, al parecer estaba comprando Europa entera pieza a pieza. Al ver que había apurado la cerveza pidió otra con un gesto. Y los vestidos de Marie además, ¿y qué tramaba exactamente Colette cuando le vino a susurrar que Marie se estaba metiendo en arenas movedizas con un muchacho de color? ¿Qué muchacho era ése? Marcel había ido a verle también una tarde, jugaron una mano de faraón y le habló vagamente de un «buen matrimonio» con una de las «antiguas familias de color». La cuestión de la dote. Era eso, la dote. Philippe había calculado por encima los gastos, la dote; esas viejas familias mulatas eran tan orgullosas y tan remilgadas como cualquier familia blanca. Tendría que encargarse de todo, desde luego, su Marie no podía casarse sin dote, ¿pero a qué demonios se refería Colette con todas esas tonterías sobre «un muchacho de color».? ¿Es que Colette y Marcel no hablaban nunca? ¿Qué era todo aquello? Claro que él preferiría ver a su belle Marie casada con un próspero plantador de color o con un rico comerciante antes que… que… hmm, ese muchacho Lermontant, por ejemplo, ese hermoso gigantón. La dote. Esos Lermontant, con su mansión en la Rue St. Louis, querrían sacarle hasta los higadillos. Tuvo una agradable aunque fugaz sensación al imaginarse a Marie vestida de novia, y mientras se bebía la segunda cerveza (deliciosamente fría, pidió una tercera) se le pasó un instante por la mente que en realidad debía ser ella la que saliera al extranjero, que tendría más sentido. Pero seguramente con eso no se ahorraría ni un penique. De hecho, el coste del inminente viaje de Marcel sería astronómico, una pensión en el Quartier Latin, su asignación, el viaje y todos esos años en la École Normale. Claro que a él le parecía muy bien lo de la École Nórmale, fuera lo que fuese esa École Nórmale. De pronto se echó a reír al pensar en la cara que pondría León, su hijo, si alguna vez descubría la identidad de aquel petit estudiante que leía en cuatro idiomas y era el hijo… ¡Bueno! León había recibido toda la educación que le hace falta a un plantador. Philippe terminó la tercera cerveza. Pero era importante que Marcel volviera al cabo de cuatro años con medios para mantenerse, al menos en parte, o todo aquello no tendría nunca fin. Claro que podía establecerlo él, darle algunas propiedades… pero había hipotecado las propiedades para pagar alguna deuda. Bueno, tal vez Marcel pudiera administrarlas a cambio de una comisión razonable. La cuestión era cómo lograr la formidable suma de cuatro mil dólares en ese momento, ¿o serían cinco mil? En cuanto abrió la puerta y entró al umbrío y fresco despacho del notario advirtió que algo iba mal. Se dio la vuelta, tambaleándose, incómodo por el sudor de borracho que le cubría toda la cara, y se quedó mirando los escasos transeúntes de la calle. Había visto a Felix, su cochero. Estaba seguro. ¡Y Felix había apartado la vista! Felix debía de estar en Bontemps, y había apartado la mirada. Tal vez ese maldito Vincent lo había enviado a hacer algún recado, pero el cochero había hecho como que no reconocía a su amo. Era absurdo. —¿Quiere usted pasar, monsieur? — se oyó la voz áspera de Jacquemine. —Necesito una copa —murmuró Philippe. Al mirar a través de la puerta abierta se le dilataron los ojos. Varias figuras ataviadas de negro rodeaban la mesa del notario. Allí estaba su cuñada Francine con su marido Gustave, y un caballero alto con un bigote blanco muy familiar que llevaba una carpeta forrada de cuero. Aglae se hallaba sentada frente a él. ¡Aglae! Y a su lado, levantándose despacio y ceremoniosamente con una intensa expresión en el rostro, Vincent. —¿Qué pasa? —Philippe entornó los ojos. —Siéntese, por favor, monsieur. — El notario se enjugó la frente—. Por favor, monsieur, por favor… Casi había anochecido cuando salió del despacho. Miró ceñudo a Felix y antes de que el cochero pudiera darse la vuelta Philippe chasqueó los dedos y lo llamó con una expresión tan agria que el hombre no se atrevió a ignorar la orden. —Ve a casa de mi mujer en la Rue Ste. Anne y coge mi equipaje —le dijo en voz baja, sin hacer caso de la familia que salía del despacho detrás de él—. Llévalo a mi hotel. Te quiero allí dentro de media hora. —Atravesó a grandes trancos la Rue Royale en dirección al St. Louis y en cuestión de minutos se encontraba en la fresca soledad de su suite habitual, poniendo unas monedas en la mano del botones. —¿Lo de siempre, monsieur? —El chico de rostro negro esperó soñoliento. Philippe, ceñudo, tenía la mirada perdida. —Sí —dijo tras un momento de vacilación. Estaba totalmente sobrio. Le dolía la cabeza y sabía que si no bebía un trago de cerveza se pondría enfermo. Se dejó caer en el sillón junto a la chimenea y se cruzó de brazos. Su mente se debatía por analizar el torbellino de emociones que le embargaba, la menor de las cuales no era el miedo. Casi había firmado esos papeles. En los primeros momentos, confuso, débil, casi había firmado. Y borracho, sí, borracho. Ellos, sabiendo que estaba borracho, le pusieron la pluma en la mano. Pasó un momento de debilidad emocional en el que había estado casi dispuesto a hacer lo que ellos querían. ¡Esa víbora de Vincent! Incluso en la intimidad de su habitación, Philippe se sonrojó hasta la raíz de los cabellos, Y Aglae, ese reptil disfrazado de mujer. ¡Casi había llegado a mojar la pluma! No tenía sentido intentar descansar, no podía quedarse allí, no podía estarse quieto. Terminó paseando por la habitación, y al ver entrar a Felix lo cogió con rudeza por la solapa. —Ve a la suite de mi esposa, ¿me oyes? —gruñó—. Dile que cenaré con ella en el salón principal. Y exijo la presencia de su hermano. Luego volveremos a Bontemps. Felix se apresuró a asentir. Su dignidad de cochero no cedía fácilmente ante el miedo. —Sí, michie —dijo con calma, esperando que lo soltara. —En cuanto hayas entregado el mensaje, vuelve a la Rue Ste. Anne y dile a mi mujer que no volveré durante algún tiempo, tal vez hasta después de la cosecha. Y busca a la maldita Lisette y dile que se comporte. Si está allí mi chico… —Se interrumpió y soltó al cochero—. Es igual, no le digas nada. Ahora, haz lo que te he dicho. El comedor estaba atestado. Aglae y Vincent le esperaban. Cuando Philippe apartó la silla, Aglae lo miró con descaro. Philippe sonrió casi con dulzura mientras desdoblaba su servilleta y luego, con la misma expresión tranquila y afable, se volvió hacia su cuñado. —Es usted una víbora, monsieur. Así que quería ser dueño de mi tierra, ¿verdad?, de todo lo que poseo. Advirtió el dolor inmediato en el rostro de Vincent, el rubor en las tersas mejillas blancas. Sus ojos, sin embargo, eran tan fríos como los de su hermana. —Philippe —susurró—, puede que no lo creas pero he hecho lo que he considerado mejor. Philippe sonrió de nuevo a su esposa. Tenía la mente muy clara, y la poca cerveza que había consumido lo había estabilizado en su sobriedad y le había calmado el dolor de estómago. —Y usted, madame, qué decepcionada debe de estar al ver que ha fracasado su pequeño plan. —Monsieur —dijo ella al punto mientras tendía la mano despacio hacia su copa—, no quiero saber las razones de sus extravagancias, los motivos de que haya descuidado sus responsabilidades ni por qué ha perdido la plantación de mi padre, incluida la parte que ahora pertenece y que siempre ha pertenecido a su único hijo. Y tiene mucha razón al suponer que no deseo llevar todo esto a juicio. Pero si no pone en orden sus asuntos, si no liquida hasta la última deuda que hay contra la casa y la tierra que mi hermano y mis hijos tienen que heredar, le aseguro que aunque muera en el empeño procederé contra usted ante un tribunal. Hoy no ha ganado ninguna batalla, monsieur, está sometido a prueba. La expresión de Philippe se tornó escéptica e implorante a un tiempo. Le temblaba la blanda piel en torno a los ojos. Miró entonces a Vincent que, mortificado, no levantaba los ojos del plato. —Os odio a los dos —susurró en voz baja, aunque con los labios petrificados en la misma sonrisa cortés, edulcorada. —Sea como fuere, monsieur, ponga sus asuntos en orden —dijo Aglae—. O yo lo haré por usted. De una vez por todas. —VI— —El mismo Richard había –Pasa. abierto la puerta. Siguió a Marcel hasta el salón y le hizo un gesto casi ceremonioso para que se sentara. Marcel se metió la mano en el bolsillo buscando un puro, cerciorándose rápidamente de que no estaban ni el grand-père ni madame Suzette. —¿Puedo fumar? —Claro. —Richard paseaba de un lado a otro. Marcel estaba irritado. No era buena compañía. Los últimos días habían sido insoportables, y no se habían acabado. Monsieur Philippe se había marchado el uno de septiembre sin despedirse siquiera, de modo que Cecile se pasó toda la semana muy nerviosa y no se había hecho absolutamente nada por Lisette, más bien al contrario. Cuando Marcel acudió al notario Jacquemine, éste afirmó que monsieur Philippe no habrá expresado ningún propósito de emanciparla y que no podía ponerse en contacto con monsieur Philippe en la plantación, cosa que Marcel sabía que no era cierta. Mientras tanto, la escuela bullía de excitación ante la partida de Augustin Dumanoir a Francia. Esa noche se celebraba una fiesta en su honor en el piso de los Mercier. De hecho se había declarado el día libre en la escuela para celebrar el viaje de Augustin. Toda la familia Dumanoir había venido del campo y eran ellos los que se iban a ocupar de la comida y los músicos para la velada. Hasta Juliet compartía su entusiasmo y se había comprado un vestido nuevo, aunque de vez en cuando se le olvidaba quiénes eran los Dumanoir. Marcel se reprochaba todos los días su envidia y quedó avergonzado cuando Christophe lo llevó una noche al comedor, extendió un plano de París sobre la mesa e intentó enzarzarlo en una charla sobre las calles, los lugares famosos, los bulevares. —No es propio de ti envidiar a quien tiene mejor fortuna —dijo Christophe finalmente, dándole un apretón en el hombro—. Has trabajado mucho todo el verano, necesitas descansar un poco. Puede que no te haya comentado lo bien que lo has hecho, pero la verdad es que en primavera estarás preparado para el examen. Una cierta tristeza cayó entonces sobre los dos. Marcel, naturalmente, sabía que el momento se acercaba. Claro que era una tontería envidiar a Augustin pero ¿cómo explicar que el dolor de tener que despedirse le hacía desear marcharse cuanto antes? Tal vez si durante esas semanas hubiera podido pasar algún rato con Anna Bella se habría sentido mejor, pero ella había dado a luz a finales de agosto y la comunidad, entre apagados susurros, le había dejado saber que el parto había sido difícil, aunque el niño estaba muy bien. —¡Quién lo hubiera imaginado! —le dijo Louisa a Colette—. Una muchacha como ésa. Tendría que haberle resultado tan fácil como a una esclava del campo. ¡Mon Dieu! Marcel alzaba los ojos al cielo y contaba los días que quedaban para su decimosexto cumpleaños, en octubre, y pensaba: «Sí, me marcharé a principios de la primavera. Bueno, si Marie… si Marie y Richard…». —¿Me lo vas a decir? —preguntó de pronto mirando la gigantesca figura que se movía inquieta por todo el salón—. ¿Qué pasa? —Marcel encendió la cerilla en la suela de su zapato y le dio una calada al puro. —¿No lo sabes? —dijo Richard. Esa mañana, al amanecer, había ido a llamar a la puerta de Marcel para que le prometiera que acudiría a su casa en cuanto pudiera—. Tenemos que hablar de ello. —¿Pero de qué? ¿De Marie? —¿Entonces no sabes nada? — Richard se detuvo en medio de la habitación, con las manos en la espalda, como siempre, y el rostro muy afilado para un muchacho de dieciocho años. Su expresión imponía respeto. —A mí no me ha dicho nada — comentó Marcel—. Está siempre con mis tías… —No te ha dicho nada porque no sabe lo que ha pasado, porque no puedo acercarme a ella para contárselo. Ha llegado el momento de que hable contigo directamente, de que mon père hable contigo. Llegará dentro de una hora. —Pero dime… —Tus tías se niegan a seguirme recibiendo en su piso, dicen que ya no se me permite visitarla en su propia casa, y tú sabes que siempre he podido ir a verla allí. Bueno, no entiendo qué significa todo esto, Marcel. Quiero casarme con tu hermana, y ellas lo saben. Marcel advirtió que la sangre acudía a su rostro y el sentimiento de protección que albergaba hacia su hermana lo inundó con una oleada de calor. —Voy a acabar con toda esta tontería —dijo—. No pueden tomar esa decisión por Marie. —Pues ya la han tomado. —Richard se dio la vuelta con las manos entrelazadas como si al estrujárselas pudiera pensar mejor, y se puso a trazar lentos círculos en torno al centro de la habitación—. Al principio decían trivialidades, que ella era demasiado joven, que yo era demasiado joven, que las veladas eran para todos los muchachos, que tal vez no habíamos comprendido… —¡Yo me encargaré de ello! — exclamó Marcel furioso, levantándose para marcharse—. Déjalo en mis manos. —Pero es que no lo entiendes. Han hablado con mi padre. Todo ha ido demasiado lejos. Marcel se detuvo y volvió a sentarse, intentando considerar fríamente todos los elementos. Sabía que Cecile era incapaz de admitir siquiera la posibilidad de ese matrimonio: el hecho de que Marie se casara con un hombre de color topaba contra un muro impenetrable que había en su mente. Pero sus tías… ¡Él siempre había contado con sus tías! Habían sido muy buenas con Marie, y Marcel confiaba en que ellas le proporcionaran toda la misteriosa maquinaria femenina que requiere una boda. —No comprenden que Marie es lo bastante mayor para saber lo que quiere —dijo categóricamente—. Y no saben que yo ya he hablado con monsieur Philippe. Richard se volvió de pronto hacia él. —¿Has hablado con él? —Sin mencionar nombres. —Marcel se encogió de hombros—. Al fin y al cabo todavía no has hecho la declaración formal. —Es lo que pretendo hacer esta mañana. En cuanto mon père llegue a casa pensamos presentarte mi petición de mano. —¡Tú sabes que tienes mi bendición! —dijo Marcel, pero estaba tan enfadado con sus tías que le costaba trabajo contenerse. —¿Qué le has dicho a tu padre? — La voz de Richard se había convertido en un susurro de barítono, y Marcel apenas le oyó—. ¿Le has dejado claro que hablabas de matrimonio, que hablabas de un hombre de color? —La voz se desvaneció con la última palabra —. ¿No pensaría que estabas hablando de… de otra cosa? —¡No! —Pero mientras lo decía recordó la confusa conversación con aquel hombre borracho de ojos azules que le estaba ganando a las cartas, el whisky y aquellos largos dedos blancos que a pesar de su suavidad chasqueaba con fuerza para que Lisette le llenara el vaso una y otra vez. —Tiene que volver antes de la cosecha —dijo Marcel muy serio, irguiéndose en toda su estatura—, y en cuanto esté aquí se lo dejaré todo muy claro: los deseos de Marie, tus intenciones, tu familia, tu apellido. No habrá ninguna dificultad, Richard, puedes estar seguro. Se lo prometí a Marie hace mucho tiempo. Richard lo miraba casi como en sueños, con el ceño algo fruncido. —Pero verás, Marcel, tus tías nos han insultado y además han acudido al notario de monsieur Philippe y nos han amenazado con la furia de monsieur Philippe cuando venga a la ciudad. Dicen que él mismo pondrá fin a todo esto de una vez por todas. Marcel se dio la vuelta. Miró las cortinas de encaje y soltó un largo suspiro. ¿Había aceptado Jacquemine un mensaje de las tías, después de insistir tanto en que no podía transmitir ninguno sobre el asunto de Lisette? Pero en realidad aquello no tenía importancia, lo importante era el contenido del mensaje, su repercusión en monsieur Philippe, la distorsión de los hechos, la naturaleza de la mentira. ¿Qué sabía monsieur Philippe de la comunidad, de las mejores familias, del futuro que Marie tenía a su alcance? Para monsieur Philippe las gens de couleur eran mujeres hermosas, a veces con hijos que partían lo antes posible hacia otros mundos de ultramar. Una vertiginosa confusión crecía en su interior, avivada y alimentada por la frustración, una confusión que sólo había sentido una vez en su vida y que tenía que ver con Anna Bella y la visión de dos hombres blancos en un birlocho de la Rue Ste. Anne, aquel oscuro callejón. —¡No! —susurró Marcel—. ¡No! Eso no le pasará a mi hermana, no le pasará. —Al darse la vuelta vio que Richard seguía mostrando la misma expresión trágica, como tallada a cuchillo—. Hablaré con monsieur Philippe —afirmó—. ¡Monsieur Philippe me escuchará! —Se llevó la mano a la sien, como si para ordenar sus pensamientos necesitara tocarlos. Cuando volvió a hablar lo hizo con voz confidencial, apenas audible—. Es bueno con mi madre, pero no puede desear eso para Marie, no puede desearlo. —Miró a Richard a los ojos, como rogándole que estuviera de acuerdo con él, que lo tranquilizara. La expresión de Richard traslucía un atisbo de miedo. La puerta de la casa se había abierto y se oían los pasos fuertes y apremiantes que anunciaban siempre la llegada de Rudolphe, luego un portazo, el sonido de la porcelana más allá de la arcada del comedor, el tintineo de cristales en una repisa de cristal. Rudolphe estaba macilento, casi irreconocible. Marcel dio un respingo. —Bueno, vámonos —dijo al instante, como poniendo punto final a una conversación que de hecho no había ni comenzado. —¿Adónde? —preguntó Richard. —Tú no, no estoy hablando contigo —le espetó su padre—. Estoy hablando con Marcel. El notario de tu padre ha enviado a buscarme a la funeraria. Quiere verme, quiere ver a Christophe… y quiere verte a ti. Marcel no se movió. No era miedo sino un instinto salvaje, irracional, lo que lo tenía clavado allí. Años después recordaría ese momento, y lo recordaría con cierta admiración. No se despidió de Richard. Echó a andar despacio y siguió a Rudolph en silencio por las tórridas calles polvorientas hasta la escuela. Christophe no tenía ni idea del motivo de la convocatoria, y quería saberlo. —¡No tengo respuesta! —Rudolphe carraspeó. Caminaba muy deprisa, sin preocuparse del calor—. ¡Tal vez quiere indagar el carácter de mi hijo! —Estaba furioso—. ¡El carácter de mi hijo! —Se golpeó el chaleco con la mano en un gesto compulsivo—. ¡Tal vez quiera preguntarte a ti! Christophe, con su habitual paciencia, no dijo nada. Cuando llegaron a la notaría, Jacquemine los saludó con una sonrisa hipócrita. —Ah, Marcel. Espera allí, mon fils, al otro lado de la calle, a la sombra de la marquesina. Primero tengo que hablar con el propietario de la funeraria — inclinó la cabeza afectadamente— y con el maestro —inclinó de nuevo la cabeza afectadamente—. Tú espera, mon fils, hasta que te llame. —¡No! —dijo Marcel. El notario dio un respingo y alzó sus pobladas cejas grises. —Vamos, haz lo que dice —susurró Rudolphe, tocándole el brazo con un gesto tranquilizador. No se veía nada a través de las cortinas verdes que cubrían la mitad inferior del cristal. El calor era implacable incluso a la sombra. Cuando su reloj le dijo que ya llevaba una hora esperando, Marcel cruzó la calle. No había salido nadie de la oficina ni había entrado ningún otro cliente. Se pasó las manos por su pelo crespo y volvió a hacer guardia junto a la pared. De pronto se abrió la puerta y Rudolphe se asomó un momento para indicarle que entrara. Marcel sintió entonces la misma vacilación, desconcertante e irracional, que poco antes lo había atenazado en el salón de los Lermontant. Se quedó inmóvil, mirando hacia la notaría. No hubiera podido explicárselo a nadie: era como si tuviera la mente en blanco. Finalmente cruzó la calle. —A monsieur Philippe —comenzó el notario, aunque Marcel no se había sentado— le complace hacerse cargo del asunto del matrimonio de Marie Ste. Marie con el hijo de Lermontant. Lo discutirá a su debido tiempo, cuando pueda hacerlo él mismo en persona. Es decir, lo hablará con las hermanas Longemarre… sus tías, tengo entendido… y con su madre, por supuesto. Marcel miró a Rudolphe, que no apartaba los ojos del notario, unos ojos furiosos. Christophe mostraba una expresión sombría. No había ninguna distensión, ninguna alegría. ¿Qué demonios habían estado discutiendo? —Vaya al grano, monsieur —dijo Christophe. El notario soltó un respingo, indignado. —¡Les he pedido que se encargaran ustedes mismos de este asunto! —¡De ninguna manera! —exclamó Rudolphe con firmeza—. Es su trabajo, monsieur. Creo que debería explicárselo a Marcel tan pronto y con tanta sencillez como pueda. —VII— deseo de monsieur «… Y esFerronaire que no lo trate usted con su madre, que no la agobie con esta carga, en esto ha sido de lo más explícito. Desea que quede totalmente claro que sólo le apoyará a usted en este proyecto si le asegura a ella que ha decidido aprender el oficio de la actividad funeraria». Marcel inclinó la botella, y la bebida le cayó como agua en la boca. Una explosión de luz brilló en el suelo de ciprés al abrirse la puerta del jardín, un repiqueteo de risa estremeció las vigas, y a lo lejos se oyó el tañido de las campanas del domingo. «Escúchame, Marcel, no es el fin del mundo. Tienes que afrontarlo. Naciste en una cuna de plata, que ahora te han arrebatado. Marcel, escúchame, serán dos años, dos años. Ya sé que no es lo que querías, pero ahora tenemos que hablar de negocios, en dos años puedes estar ganando un salario decente…». Un salario, un salario, un salario. Las bolas de marfil crepitaban en la mesa. Tendió el billete y ella le puso en la mano la botella de whisky. Bien, ábrela, un vaso limpio. Le disgustaban los vasos sucios. Un negro de buen aspecto, un jamaicano de piel de charol y nariz aplastada, se dirigió a Marcel. Llevaba un chaleco de seda a rayas y una camelia en la solapa de su flamante abrigo. No juego al billar, gracias, el whisky es agua, no tiene el menor sabor. «Ha sido extremadamente generoso en esta materia, pero desea dejar claro que usted debe trabajar con ahínco durante dos años en la funeraria, que los términos del aprendizaje…». El muy hijo de perra con sus ojos vidriosos, sus malditas zapatillas, sus barriles en el jardín, cobarde, cobarde. Toma, cómprate entradas para la Ópera, llévate a tu maestro si quieres, los maestros no ganan mucho, cómprale flores a tu madre, trajes nuevos, vestidos nuevos, velas nuevas, servilletas de lino. «Escúchame, Marcel, sé lo que estás pensando. Esto no es el fin del mundo, tienes que afrontarlo, eres como un hijo para mí, te enseñaré todo lo que sé y cuando estés preparado te pagaré el mejor salario que puedas ganar dadas las circunstancias». Asomaba en su mente la sombra de Antonio, el pariente pobre de amarga sonrisa. ¡Jamás, jamás! Madame Lelaud le puso delante el quingombó. —Come. Tu amigo Christophe te estaba buscando. —¿Le has dicho que no estoy aquí? ¡No estoy aquí! «Marcel, ¿recuerdas la primera noche, cuando llegué de París y estuvimos hablando en Madame Lelaud's? Te dije entonces que conocías la diferencia entre lo físico y lo espiritual mejor de lo que llegan a conocerla muchos hombres en toda su vida. Ya lo sé, ya lo sé… La herida es demasiado profunda ahora, la decepción ha sido muy grande, pero tienes que escucharme…». —Llevas dos días borracho, eres un niño malo. Anda, tómate esa sopa, hmmmm. Tus amigos vendrán otra vez a buscarte. —¡No estoy aquí! El sol se deslizaba por la forma perfecta de su pierna desnuda. La chica formó la palabra «ven» con los labios. Él se llevó la botella a la boca, estremeciéndose al pensar que ya había estado con ella. Era perfecta la excitante brutalidad de alquilar una mujer: no había que preocuparse de ella, ella no esperaba nada. Su propia crueldad le había sorprendido, pero no a ella. Se abrió la puerta, estalló la luz, la muchacha se desvaneció. Aquello había estado sucediendo una eternidad. Marcel vio la llama en la punta de su puro antes de haber encendido la cerilla… «Debe comprender que monsieur Ferronaire desea que se aplique sin reserva a este aprendizaje para que sea totalmente autosuficiente dentro de dos años». Siempre supe que mentía, que mentía, aquellos ojos azules muertos, el fajo de billetes, el clip de oro, y ahora esto, el muy cobarde, cuando está en el campo…«… Desea que quede del todo claro que sólo lo apoyará a usted en este proyecto si usted le asegura a su madre que ha decidido aprender este oficio». La trastienda, los productos químicos, Antoine con las mangas subidas por encima de los codos, el brazo en torno al muerto para inclinarlo, otra mano estrujando el trapo mojado. «La decepción es demasiado honda, no puedes pensar, y no tienes que pensar, tienes que darte tiempo, recuerda las palabras de san Agustin: “Dios triunfa sobre las ruinas de nuestros planes.”». Nuestros planes, nuestros planes… —Llevas borracho dos días, mon fils, tus amigos estarán… Tómatela. Cobarde, asqueroso cobarde, mandar al muchacho a París como un caballero, a la École Nórmale, claro, por qué no, excelente, por supuesto, mandar fuera al muchacho como un caballero. —Te vas a poner enfermo, mon fils, come, come. —Eres una mujer muy hermosa, ¿lo sabías? —Estás borracho, mi bébé de ojos azules, y yo siempre estoy hermosa los domingos por la mañana. Pero tus amigos te estarán buscando, y le prometiste a tu profesor que… «… Emborráchate hasta que lo superes, ahoga las penas y luego recobra el juicio. No es el fin del mundo, “Dios triunfa, triunfa…" ¿TÚ LO CREES? "Escúchame, Marcel, sé lo que esto significa para ti, pero ahora tienes que trabajar, y sabes que para mí eres como un hijo, no hay nada deshonroso, nunca ha habido nada deshonroso en esa profesión." Lo sabía, siempre he sabido que jamás me marcharía de aquí. Mentiras, todo son mentiras, vivo con todos los avíos de una familia, pero sin tener una familia, con todos los avíos de un caballero pero sin ser un caballero, con todos los avíos de la riqueza pero sin dinero… "Ahora te resulta demasiado cruel, no esperes resignación, Dios triunfa…" "… Como si ya fueras uno más de la familia." "… Totalmente autosuficiente en dos años”.» —Sí, mon bébé, vete a casa. Tu madre se llevará una gran alegría. Anda, dame un beso. —No sin una botella en cada bolsillo. —Risas. —Pues claro, bébé, guárdate ese dinero antes de que alguien lo vea. —¿Por qué, madame? ¡Si soy un hombre rico! «Marcel, me gustaría mucho cartearme contigo desde París. Me alojaré en la Rue l'Estrapade, en la pensión Menard. Tienes que escribirme. Toma, te doy mi dirección: “Augustin Dumanoir, pensión…" "Ahora la decepción es demasiado profunda, pero cuando lo superes… Adelante, emborráchate, cuando salgas de esto comprenderás que en realidad nada ha cambiado”.» ¡ESTÁS LOCO SI CREES QUE NADA HA CAMBIADO! El hijo de perra mentiroso, eh bien, mandar fuera al chico como un caballero. Madame Lelaud le metió las botellas en los bolsillos y le dio una palmadita en el pecho. —Ahora vete a casa, mon bébé, antes de que lleguen tus amigos… —¿Me quieres? —Te adoro, bébé… —Le dio la vuelta y lo empujó hacia la calle, lejos de la chica de la escalera y del hermoso negro con el taco de billar que volvía a hacerle una reverencia mientras las bolas chocaban tras él, no, gracias, no apuesto—. Ten cuidado con el dinero, mon bébé, sal de la ribera. —Eres muy hermosa. Estaba en la calle. Hay un hombre muerto, mira, ese hombre está muerto. Pero ella se limitó a sonreír desde el umbral con las manos en las caderas y los arietes de oro estremeciéndose. —No te preocupes por él, mon bébé. —Pero está muerto. Mira, está muerto. —Ya vendrán a por él. —Le acarició la barbilla. Él había visto ese vello dorado en el espejo de la barra. —Mi bébé de ojos azules. Aléjate de la ribera. Marcel fue poniendo un pie detrás de otro. Las botellas resonaban pesadas en sus bolsillos, la calle se desvanecía bajo sus pies, más deprisa, los tacones sonaban en los adoquines, un gran gentío salía de la catedral y se arremolinaba en torno a la Place d'Armes, no quería de ninguna forma encontrarse con madame Suzette o con Rudolphe. Fue sorprendente la velocidad con la que cruzó la plaza. El cielo llameaba en la Rue Chartres, oleadas de risa de los confiteros el domingo por la mañana. El muy cobarde, dejar que se lo dijera el idiota de Jacquemine, llamar a Rudolphe y a Christophe para que se lo dijeran, todos esos años, todas esas cenas, su fajo de billetes. «Si ha roto la promesa que me hizo a mí, michie, romperá la que le hizo a usted. Se cree muy especial, ¿verdad, michie?, porque su sangre corre por sus venas». ERES MI PADRE, ¡ME HAS MENTIDO! Se detuvo en el umbrío portal de una farmacia cerrada, empinó la botella y sintió el fuego en la garganta. No cojas el barco de vapor, eso te hará pensar, camina, camina, camina. No puedes llegar allí en el barco, camina como si nada pudiera detenerte, nada puede detenerte, camina. «Si me ha mentido a mí, michie, también le puede mentir a usted… Libéreme, me lo prometió, soy su hermana, michie, sí, su hermana». Mentiroso. Las mismas calles, las mismas casas, las mismas caras. No, no, me niego… es impensable… Este asqueroso agujero, me niego… ¡Me niego! Allí estaba la Rue Canal con las campanas de la Iglesia de Cristo y un mar de carruajes, flotando al viento las cintas de los sombreros de ala ancha. No me pasaré la vida en Nueva Orleans, no moriré en Nueva Orleans, de ninguna manera. «Que usted mismo ha elegido el oficio de la funeraria, dos años, totalmente autosuficiente, nunca ha habido nada deshonroso en el oficio». Ahora todo el mundo habla inglés, es casi imposible caminar por aquí, tú simplemente pon un pie delante del otro, no, no cojas el tren que va a la parte alta, camina, camina. Camina como si nada pudiera detenerte. «Escúchame, Marcel, él te ha educado en la tradición de los plantadores, jamás te has mojado las manos como no fuera para lavártelas, pues bien, eso se ha terminado y más vale que lo afrontes, no hay nada deshonroso…». No lo haré, me niego a hacerlo, le diré que me niego a ser aprendiz. «No piensas con claridad.» «Déjalo, Rudolphe, está demasiado herido». ¡ME NIEGO! Sabías que no iba a suceder, ¿verdad? Durante todos esos meses, antes de que llegara Christophe, sabías que jamás saldrías de aquí, sólo era algo en lo que creer para seguir adelante, para hacer la juventud tolerable, para hacer la vida posible, Rue l'Estrapade, pensión Menard, École Nórmale, Quartier Latin, Théâtre Athenée, Musée de Louvre. No gires hacia el río ahora, éste es el canal Irlandés, te matarán, es una letrina, esos asquerosos inmigrantes te matarán, no, quédate en la calle Nyades, camina, camina como si nada pudiera detenerte. Se detuvo a la sombra de un roble, volvió a echar un trago, una botella llena en el bolsillo derecho, una botella llena en el bolsillo izquierdo, el tren de Carrollton pasa resoplando sobre los raíles, vapor contra el cielo cegador, el tañido de las campanas de la iglesia. Voy hacia el condado de St. Jaques. Para comprender esto bien hay que haber vivido con él, haberle visto día tras día con sus cómodas zapatillas, su bata azul, el humo de la pipa en el salón, su fajo de billetes. «Ti Marcel, mi pequeño estudiante…» «Se acostó con mi madre, michie, igual que con la suya». Hay que haberle visto atravesar el camino del jardín con su capa aleteando entre las hojas secas, el paso de su caballo por la Rue Ste. Anne, los regalos, los paquetes, los billetes, enviar al muchacho fuera como un caballero, un caballero, un caballero. ¿Es ya mediodía? Saca el espléndido reloj de bolsillo con la pequeña inscripción de Hamlet y míralo, no te molestes en alisarte el chaleco, te queda a la perfección, mediodía, y esto es ya el casco antiguo de Lafayette, vas muy bien de tiempo. Antes de llegar a la ciudad de Carrollton, en el meandro del río tiró la primera botella, que se rompió contra una roca. Ya estaba en el campo, las tierras pantanosas, los pequeños jardines, una vaca le miraba detrás de una cerca rota con ojos inmensos de delicadas pestañas. Continuamente se veían carros. Marcel pasaba ante sofisticadas terrazas, damas con parasoles rosas, era el campo, estás atravesando Jefferson hacia el condado de St. Jacques. Era como si el acompasado movimiento de sus pies nublara sus pensamientos, todas las voces se habían convertido en música, y todo lo feo, lo hiriente, se había fundido poco a poco en un canturreo y luego en un rumor, un pie delante del otro, la suelas de las botas se gastaban, Marcel sabía perfectamente que si se detenía sentiría el dolor, las piedras empezaban a desgarrar la suela, un cuero tan caro, un polvo blanco se adhería a los bajos de las perneras. «… Cierta responsabilidad en lo referente a sus recursos, monsieur Ferronaire ha sido muy generoso, recursos apropiados para un aprendiz del oficio funerario, tal vez Lermontant pueda ser una buena guía, comprenderá, naturalmente, que hasta la fecha monsieur Ferronaire ha sido… digamos que ha sido muy generoso, pero ahora… hay que tomar ciertas medidas prácticas con respecto a sus recursos, el aprendizaje, un vestuario adecuado, por supuesto, pero las facturas pendientes, alguna forma de reducir gastos…». Con el paso de cada carruaje que aplastaba las piedras blancas se alzaba el polvo, un carro lleno de gente que le miraba, un viejo negro que le hacía un gesto, no, gracias, prefiero caminar. Me pregunto si no será imposible llegar hasta St. Jacques, supongo que para otros sí, pero no para mí. Quitó el tapón a la segunda botella, bebió sin detenerse, debería haberlo pensado antes, por qué no subir al malecón, adelante, siente el viento fresco del río que mitiga el sol inclemente. Echó a andar por la hierba. Se alzó una nube de insectos. Marcel los ahuyentó de la cara, sintió la picadura en el dorso de la mano. Otro trago. Ahí está el Misisipí, esa inmensa y perezosa corriente gris, y río abajo, navegando con toda la velocidad de la corriente, un descollante y hermoso barco de vapor cuyas chimeneas gemelas hendían las nubes. La brisa era fresca, muy fresca. Todo era ahora perfecto, todo estaba lejos de él, las piedras que atravesaban la suela de sus botas, la fina capa de sudor bajo su camisa, el picor de la barba en la cara, el viento helado. Siempre me han aterrorizado los árboles cayendo al río, la corriente comiéndose la tierra, llevándose algo tan inmenso y tan sólido, un árbol que tierra adentro podría romper la acera de adoquines con sus raíces. Pero ya no me asusta. Un hombre blanco le detuvo. Marcel vio acercarse el caballo por el camino del río. Luego tomó un desvío hacia el malecón y Marcel se quedó esperando, hasta que lo tuvo encima. Todo estaba muy lejos de él, el ruido de los cascos. Miró al hombre y fue como si oyera la petición sin palabras. Jamás le había enseñado esos papeles a nadie. Sí que los tenía, siempre los llevaba encima. Se metió mecánicamente la mano en el bolsillo con los ojos fijos en el río, en la gran masa de troncos y ramas muertas que flotaba corriente abajo como una balsa. La voz del hombre era hosca, y Marcel se dio cuenta al instante, sin necesidad de alzar la vista, que no sabía leer. —Nacido en Nueva Orleans, monsieur, hijos de padres libres, certificado de bautismo en la catedral de St. Louis, no, monsieur, negocios, monsieur, en el condado de St. Jacques. —¡Que vas andando hasta el condado de St. Jacques! —El caballo se movía y danzaba. Marcel sintió el golpe de los papeles en la cara. «Negros fugitivos con papeles de libertad». Carraspeó, alzó los ojos con cautela, con decoro, sí, esa palabra lo describe mejor, con decoro, este hombre no puede hacerme daño, no tiene nada que ver conmigo. A la plantación Ferronaire, monsieur, negocios. «Más vale que esos papeles no sean falsos». Pero no los puedes leer, ¿verdad, estúpido fanfarrón? No, monsieur, en la Rue Ste. Anne, toda mi vida, en la esquina con la Rue Dauphine. Mera, monsieur, bonjour! No podía hacerte daño, no tenía nada contra ti, no mires atrás, sigue, echa un trago, ya se ha marchado. La brisa es muy fría. Se oyó una campana y apareció en el recodo otro de esos magníficos barcos de vapor. Una débil música que flotaba sobre las aguas le llegó a lomos del viento helado. Parecía que lo saludaban desde la cubierta. Marcel miró el camino del río, las blancas columnas de una casa lejana que asomaban entre los árboles, un carro que pasaba en silencio, una mujer saludando vestida con una falda verde. No mires la casa, no mires el carro, mira el río y sigue caminando, te arden los pies. ¿Qué hora sería? ¿Las tres? No significa absolutamente nada. Apuró la segunda botella y la tiró al agua gris. Desde abajo lo saludaron amistosamente unos hombres que cabalgaban por la lodosa orilla. Marcel se detuvo perplejo y levantó el brazo despacio, sin fuerzas. Tenía las botas blancas de polvo, el cuero empezaba a resquebrajarse. No lo pienses, camina. Un carro se detuvo en la carretera junto a él, y un viejo negro le hizo un gesto otra vez, no podía ser el mismo de antes, imposible. La mujer negra lo miró en silencio, aguardando, y Marcel bajó lentamente del malecón con pesados y descuidados pasos de borracho, era imposible que se cayera después de llegar hasta allí, hubiera podido echar a volar. —A St. Jacques. —Pues sube, jovencito. —Se oyó la voz de marcado acento americano. Los ojos amarillentos lo observaban con atención—. No es un carro muy elegante, pero para mí que es mucho mejor que caminar hasta St. Jacques. Siéntate ahí detrás, jovencito. —Marcel tuvo tiempo de murmurar una respuesta por encima del hombro antes de que el carro se pusiera a traquetear. Las ruedas daban violentos bandazos sobre el camino, que iba desapareciendo debajo de él kilómetro tras kilómetro. Dominaba la técnica de llevarse la botella a la boca tensando los labios para que el cristal no le hiciera daño en los dientes. Se preguntaba si el negro querría un trago; tal vez no, estando allí su mujer con su mejor traje negro de domingo, la cesta cubierta con un paño blanco. Verjas de hierro, puertas de hierro forjado, columnas blancas llameando entre los árboles, el camino tan sinuoso que nunca se veía un paisaje abierto, el sol quemándole la cabeza, los pies oscilando sobre el polvo que se levantaba a su alrededor. Una hora tras otra, no mires nada, no pierdas valor, una vendeuse solitaria en el camino balanceando su cesta con aquel encantador movimiento de espalda, cuello largo, brazos sueltos, rostro sombrío, inescrutable, que pasó de largo y se alejó hasta convertirse en una mancha sobre las piedras blancas y desapareció tras la curva. Durante todos los años que había estado oyendo la palabra «Bontemps» jamás se había hecho una imagen de la casa. Cómo explicarlo, cómo explicar que hasta la más trivial de las preguntas ofendía, que era mucho mejor fingir que no era asunto suyo. Una plantación muy rica, sí, Augustin Dumanoir lo había dicho una vez y él no quiso discutirlo. Él vivía en la Rue Ste. Anne, ¿qué tenía que ver con aquello? Él había girado la cabeza, incluso cuando tante Josette comentaba que la había visto desde la cubierta del barco al bajar de Sans Souci. —Cuando el hombre está tan cómodo en la Rue Ste. Anne —había reído Louisa—, podéis estar seguros de que no se encuentra tan a gusto en Bontemps. Ahora, al bajar del carro, terminados por fin el traqueteo y el polvo, vio que su mano tendía un billete de dólar al agradecido negro. Los ojos de su esposa eran una hendidura en su rostro hinchado. Se volvió entonces para ver por primera vez las inmensas puertas de hierro. No te detengas aunque sea tan hermoso, no te detengas aunque esos robles derramen su musgo por esa avenida perfecta, no te detengas al ver esas magníficas columnas blancas, esto es un templo, una ciudadela, no te detengas. Sacó la botella de un tirón mientras el carro se alejaba traqueteando y volvió a beber, más y más, sintiendo cómo el whisky penetraba en sus entrañas. No sabría decir si en aquel interminable peregrinaje había pasado junto a una casa más grande; estaba demasiado ciego e incluso ahora se movía como en trance. Ésta era, sencillamente, la casa más grande que había visto en su vida. Algo llameaba a lo lejos, un azote y un destello de color entre dos columnas, las cosas se agitaban, la gente se agitaba en las terrazas entre las columnas griegas, el Sol era una esquirla de vidrio tallado. No te detengas, ni siquiera te acerques a la inmensa puerta central, este camino te invita hacia la diminuta puerta del tabernáculo. Se movía despacio, rítmicamente, con los pies llenos de ampollas, doloridos aunque el dolor no lo tocara, hacia el callejón lateral con huellas de ruedas y cascos. Una vez atravesada esa puerta lateral, se fue acercando cada vez más a la casa. Se oía música. ¿Eran los marcados graves y agudos de un violinista? Se alzaban fragancias que se mezclaban con la brisa del río. En la terraza superior se agitó un triángulo de color que llameó luego de una columna a otra hasta que una figura diminuta apareció en la barandilla. No pienses, no lo planees, no pienses, no pierdas el ánimo. ¿Pensabas que sería el único que habitara en este palacio, que estaría solo con su pipa y sus zapatillas, sus botellas de bourbon y jerez y sus barriles de cerveza? ¿Pensabas que viviría como un cerdo hozando en asquerosas habitaciones? León, Elizabeth, Aglae, se le venían los nombres a la mente, no tienen nada que ver conmigo, a mí no me guía más que un propósito, un pie delante del otro, el camino lo alejaba bastante de la casa, las rosas se alzaban entre el camino y la casa. Allí había un grupo de personas, tal vez conversando y abanicándose, con las copas llenas de licores caros. El humo brotaba por las chimeneas y entre las ramas de los robles y los macizos de rosas se alzaba un edificio cuadrado. A lo lejos venía un hombre mientras Marcel se acercaba más y más a esa casa de la que ahora sólo eran visibles, entre las espalderas, los capiteles corintios en todo su detallado esplendor. Marcel advirtió que el edifico de ladrillo era la refinería. Allí había una casita cuadrada, pasada de moda, con finas columnas, y más allá de esa pequeña ciudad de tejados y chimeneas el hombre se acercaba cada vez más, un rostro negro, un conocido abrigo negro, de domingo. El hombre corría, estaba asustado. —¡No! ¡Apártate! —Michie, ¿qué está haciendo? ¡Se ha vuelto usted loco, michie! —Suéltame, Felix. Algunos miraban. Un hombre blanco con un sombrero informe, el rostro invisible bajo el ala, giró su caballo, cuyos flancos castaños relumbraron bajo el sol de la tarde, y salió en dirección a la pequeña ciudad de casas y cabañas. —Michie, ¿está usted loco? —Felix estaba frenético. Su fuerte mano se cerró sobre el hombro de Marcel y lo arrastró fácilmente hacia las cabañas. Entre los árboles giraban los bailarines y se oía el agudo sonido del violín. Las voces se elevaban sobre las trémulas hojas. —Suéltame —repitió Marcel entre dientes, intentando zafarse de la mano. Sintió una sacudida cercana a la náusea, el tiempo es esencial, no intentes detenerme, tengo que verle, tengo que oírselo decir a él después de tantas promesas. Estaba rígido. Felix lo arrastraba entre la alta hierba, lejos de aquellos distantes parches de color y risas. Por encima se alzaba la casa monstruosa contra el cielo, cornisas, hojas de acanto, gabletes que miraban desde el tejado, ventanas ciegas al sol. »Suéltame. —Se volvió hacia Felix con la garganta dolorosamente seca, pero el cochero le había rodeado el pecho con brazo firme. Se vio arrojado bruscamente en la oscuridad de una gran cabaña y vio que una mujer con un vestido rojo se levantaba vacilante junto al fuego. —¡Fuera! ¡Fuera! —le dijo Felix mientras Marcel intentaba liberarse, con los ojos vueltos de nuevo al cielo. La mujer se marchó rápidamente. Un caballo trotaba por la avenida entre las hileras de tejados, porches, puertas abiertas. A pesar de sus forcejeos, Marcel sintió que lo arrastraban, que sus pies se deslizaban contra su voluntad sobre la hierba. Hundió los talones en el suelo. Conocía esa cabalgadura. Era la yegua negra de monsieur Philippe. Por un instante se cruzaron sus miradas. Monsieur Philippe sin sombrero, con la camisa abierta y las riendas en la mano, el pelo echado hacia atrás y los ojos azules entornados, sin la más leve chispa de reconocimiento. Con la mandíbula tensa apretó las rodillas y pasó de largo. —¡Maldita sea! —Felix arrojó a Marcel contra la chimenea. El muchacho se incorporó, totalmente mareado, con el estómago revuelto. La habitación daba vueltas y más vueltas. De pronto se encontró sentado sobre la piedra, de espaldas al fuego. —¡Ahora le ha visto, maldita sea! — El rostro negro de Felix brillaba a la luz del fuego—. ¿A qué ha venido? ¿Se ha vuelto loco? —Cogió el cubo de agua de la chimenea. —¡No me tires eso! —Marcel se levantó y se lanzó contra la puerta. Felix lo atrapó justo cuando el cielo se desvanecía y la puerta se cerraba de golpe. Monsieur Philippe estaba apoyado de espaldas en ella. Su pelo rubio llameaba bajo la luz irregular. —Ya lo tengo, michie, lo sacaré de aquí —dijo Felix desesperadamente—. Me lo llevaré, michie. No sabe lo que está haciendo, michie, está borracho… —¡Mentiroso! —Marcel miró fijamente aquellos pálidos ojos azules —. ¡MENTIROSO! —La palabra le brotó de los labios con un jadeo compulsivo. Monsieur Philippe tenía el rostro rojo de rabia y los labios le temblaban de cólera. Levantó el látigo, la larga tira de cuero blando doblada sobre el mango, y lo descargó sobre el rostro de Marcel. El látigo penetró profundamente en la carne a través de las oleadas de embriaguez. Marcel quedó tirado en el suelo con las manos atrás, sin dejar de mirar hacia arriba. —¡MENTIROSO! —gritó de nuevo, y de nuevo el látigo le cruzó la cara. —¡No, michie! ¡Por favor, michie! —suplicó el esclavo, que recibió sobre el brazo tendido el tercer latigazo. La sangre húmeda y caliente goteaba sobre los ojos de Marcel. Sintió que perdía el sentido y se lanzó hacia delante para intentar levantarse—. Michie, por favor, por favor. —El esclavo volvió a tender las dos manos cuando el látigo golpeó de nuevo. —¡Maldito bastardo! ¡Bastardo malcriado! —rugió monsieur Philippe. Le dio al esclavo un firme empujón y luego golpeó una y otra vez con el látigo el rostro de Marcel que sentía más el peso del mango que la carne desgarrada. No veía nada. ».¡Cómo te atreves! ¡Cómo te atreves! —aullaba Philippe entre dientes —. ¡Cómo te atreves! —El látigo alcanzó a Marcel en el hombro, en el cuello, en la nuca, cada golpe lejano y vibrante, el dolor y el escozor fuera de su mente. De nuevo perdía el sentido. Vio sangre en el suelo—. Cómo te atreves, cómo te atreves, cómo te atreves, bastardo malcriado. ¡Cómo te atreves! El esclavo gemía. Se había interpuesto delante de su amo y recibía los golpes. —Por favor, michie, yo lo sacaré de aquí, lo meteré en el coche, lo llevaré a la ciudad. Al ver la patada que se le venía al rostro, Marcel levantó las manos. Oyó el chasquido de su mandíbula, sintió un espantoso dolor en el cuello y luego un último y demoledor golpe en la sien. Se levantó y cayó hacia adelante. Todo había terminado. Tercera parte —I— E staba en la habitación de Marie. Los demás se hallaban congregados en el salón: Rudolphe, Christophe, tante Luisa y Cecile. Marie escurrió un paño en la jofaina y le enjugó la mejilla. Al volverse a mirarla sintió tal punzada en la cabeza que casi se le escapó un gemido. Pero era un inmenso alivio estar allí y no en aquel carro que bajaba dando brincos por el camino. Debía de ser medianoche. Le asaltó el súbito temor de ver a Felix en la habitación si se daba la vuelta hacia la derecha. —¿Está Felix aquí? —preguntó. —Está ahí fuera con Lisette — contestó Marie. Estaba asustada. Marcel pensó que había visto en ella mil tonalidades de tristeza, pero no recordaba ese miedo. Así que Felix se lo había contado todo. Ya era significativo que estuvieran todos juntos y que incluso hubieran hecho venir a Rudolphe, que ahora estaba hablando al otro lado de la puerta abierta. —Bueno, sugiero que le escriba enseguida. Entretanto, me lo llevo a mi casa. —No hay necesidad de escribirle — se apresuró a responder Louisa—. Es mi hermana y se alegrará de recibirlo en cualquier momento. Sólo tenemos que ponerlo en el barco. Cecile lloraba. —No quiero que vaya río arriba sin que ella sepa que va —insistió Rudolphe. —La cuestión es que no debe quedarse aquí —dijo Christophe pacientemente—, ni siquiera esta noche. Si Ferronaire viene, no debe encontrar a Marcel. Cecile murmuró algo ahogado e inaudible entre sus sollozos. Rudolphe repetía que se llevaría a Marcel a su casa. Marcel intentó incorporarse, pero Marie se apresuró a advertirle: —No te muevas. —No me voy a quedar acostado — murmuró. En ese momento entró Christophe en la habitación seguido de la alta y corpulenta figura de Rudolphe. —Marcel —dijo con tono persuasivo—, te vienes a casa conmigo. Te quedarás allí unos días. Vamos, levántate, que puedes andar. —No voy a ir —replicó Marcel. Estaba muy mareado y tenía la impresión de que si se ponía en pie se caería. —¿No sabes lo que has hecho hoy? —preguntó. ¿Tedas cuenta…? —Precisamente ya no voy a causarle más problemas ni a usted ni a nadie — murmuró él—. No voy a ir a su casa, no acepto su invitación y no hay más que hablar. —Muy bien —terció Christophe—, entonces vente a casa conmigo —su voz era tranquila, sosegada—. A mí no me irás a decir que no, ¿verdad? —Sin advertir la expresión de Rudolphe, siguió explicándole a Marcel en voz baja que debía quedarse allí unos días hasta que estuviera todo dispuesto para que se marchara al campo. «Si viera su expresión —pensaba Marcel—, si viera cómo le mira Rudolphe… No perdonaré a Rudolphe mientras viva». Era la vieja sospecha, la misma que aún envenenaba a Antoine cada vez que se mencionaba el nombre del maestro y Marcel, en su estado de abatimiento, reconoció cuál era esa sospecha. A pesar de todo se quedó paralizado al ver la expresión de Rudolphe y cuando Christophe se dio la vuelta y ambos se quedaron mirándose a los ojos, a Marcel estuvo a punto de escapársele un grito de alarma. —¿Tienes habitación para él? — preguntó Rudolphe con tono inexpresivo, y antes de que Christophe pudiera responder añadió con firmeza —: Creo que Marcel debería venir conmigo. Marie salió de la habitación. Christophe adoptó una expresión sombría. —Por Dios —suspiró—. Si todavía crees que no se me puede confiar la tierna juventud de esta comunidad, ¿por qué no me cierras la escuela? Fue un duro golpe para Rudolphe. Apretó los labios y miró a Marcel como queriendo decir: «¿Cómo puedes hablar así delante del muchacho?». —Yo le admiro, monsieur —dijo fríamente—. Era un simple consejo. —Tío Rudolphe —intervino Marcel levantándose muy despacio, agarrado a la mesilla—. Quiero irme con Christophe. Tío Rudolphe, no quiero ser una carga para usted en este momento. —Marcel, Marcel —suspiró Rudolphe moviendo la cabeza—. Tú sólo eres una carga para ti mismo. ¿Te quedarás tranquilo en casa de Christophe hasta que nos pongamos en contacto con tu tante Josette en Sans Souci? ¿Me lo prometes? ¿Te comportarás unos días con sentido común? La tremenda confusión de Marcel se vio agravada por aquellas duras pero cariñosas palabras. En ese momento una imagen le vino a la mente con perfecta nitidez: la de monsieur Philippe con el látigo, y la patada en la cara y aquellas palabras: «Cómo te atreves, cómo te atreves, cómo te atreves.» «Pero Dios mío, ¿qué he hecho?». Christophe le rodeó los hombros con brazo firme y lo instó a caminar. Marcel se movió sin decir una palabra. Cecile estaba en la puerta con el rostro surcado de lágrimas. Marcel cerró los ojos. «Si me dirige algún reproche me lo mereceré y no podré soportarlo», pensó. Pero ella le acarició la cara con ternura, sin hacer caso de su áspera barba, le dio un beso y lo abrazó. —Quédate con Christophe —susurró —. Prométemelo… Marie había entrado con una maleta. Marcel vio que era su ropa. Quería decirle algo a su hermana, a Cecile, a todos, pero no encontraba las palabras. Rudolphe empezó a dar órdenes. Felix, el cochero, no podía saber dónde estaba Marcel. Si su amo le preguntaba tenía que responder que Marcel «ya no estaba en casa». La frase sugería una situación irrevocable. «Sí —pensó Marcel vagamente—, eso es. No he traído la ruina sobre ellos. Por muy furioso que esté monsieur Philippe jamás los abandonará. Lo único es que nunca podré volver a vivir bajo su techo». Juliet arrastró su larga bañera por la alfombra y avivó el fuego. Le quitó la ropa y cuando el agua estuvo bastante caliente le dijo que se metiera y lo enjabonó y le frotó bien el pelo. Marcel se vio el hollín en las manos y recordó que se le habían quedado pegajosas cuando Marie intentó limpiárselas. Se recostó contra el borde de la bañera y cerró los ojos. —¿Sabes lo que he hecho? — preguntó cansado. Le ardían los cortes de los pies en el agua caliente y no sabía muy bien si sentía placer o dolor. —Hmm, menuda pareja estamos hechos, mon cher. Los dos locos, según parece. Juliet lo sacó y lo envolvió en un grueso albornoz blanco. Luego lo sentó entre sus muchas almohadas, acercó la jofaina y una cuchilla y le puso una toalla al cuello. —Túmbate —susurró y se puso a afeitarle con la destreza de un barbero. Marcel alzó la mano para tocarse los cortes. La hinchazón había remitido un poco y le pareció haber recuperado de nuevo los contornos de su propio rostro —. Cierra los ojos —dijo Juliet—. Duerme. —Y como si acabara de descubrir que le estaba permitido, Marcel se quedó dormido y sólo fue vagamente consciente de que ella terminaba de afeitarlo, le tapaba con las mantas y apagaba la luz. Remordimientos. Era una de esas palabras que había oído pero cuyo significado no conocía en realidad. Comprendía lo que era la culpa, pero ¿los remordimientos? Sin embargo era lo que sentía ahora, junto a un temor inquietante. Llevaba días bebiendo y le temblaban los miembros. La casa estaba tranquila, las calles en silencio y Juliet dormía profundamente bajo el levísimo resplandor de la Luna. Marcel yacía despierto, intentando reconstruir el porqué de lo que había hecho. Había sentido el impulso de ir a Bontemps, ¿pero por qué? Nadie conocía mejor que él el protocolo de aquel estratificado mundo criollo. ¿Por qué había ido, entonces? ¿Qué esperaba hacerle a su padre blanco? ¿Qué esperaba que aquel indignado y nervioso hombre blanco le hiciera a él? Se estremeció al revivir los golpes. Su cuerpo enfermo y exhausto se negaba a seguir durmiendo, y la imagen del rostro desencajado de Philippe le acechaba una y otra vez. Quería odiarlo pero no podía. No lograba verse a sí mismo tal como era antes de atravesar las puertas de Bontemps, sólo se veía tal como le había visto Philippe. Sus actos habían sido absurdos y demenciales y habían provocado su desgracia, la de su madre, la de su hermana, la de todos. Por fin, incapaz de soportar sus pensamientos un momento más, se levantó, se puso los pantalones y una suave camisa de lino de Christophe y salió descalzo y en silencio de la habitación. Sintió un alivio inmenso al ver la luz al final del pasillo. Se olía el petróleo de la lámpara de Christophe y se oían los tenues pero regulares arañazos de su pluma. Paseó aliviado la vista por el techo y las paredes. El pasillo estaba desnudo y húmedo como siempre, pero tenía un cálido aire familiar, como todo lo que le rodeaba, incluido el rostro del viejo haitiano que iluminado por la Luna lo miraba desde la puerta abierta del comedor. Sólo entonces comprendió que la violencia del día había terminado y que de alguna manera había vuelto a ser aceptado en el santuario de aquella casa. Estaba en su refugio y posiblemente, como había ocurrido antes, el mundo exterior se desdibujaría, se haría incluso irreal. Se acercó impulsivo a la habitación de Christophe y se sintió aún mas aliviado al verlo inclinado sobre la mesa. Su sombra saltó en la pared al ir a mojar la pluma. Aquella figura emanaba una sutil elegancia. No era simplemente Christophe. Era un hombre que seguía adelante a pesar de la locura del día, un hombre que no se dejaba apartar de sus habituales e importantes tareas, un hombre que hacía pensar en el equilibrio, en el bienestar. Marcel, en silencio en el umbral, sintió el sobrecogedor deseo de echarse en sus brazos. En realidad jamás se habían tocado. Ni siquiera para enzarzarse en esos forcejeos con los que de vez en cuando se divierten los muchachos. De hecho, Marcel nunca había abrazado a otro hombre. Sin embargo ahora deseaba vencer la reserva que parecía inveterada en ambos y abrazar a Chris un instante, o más bien ser abrazado por él como un hermano abraza a otro hermano, como un padre abraza a su hijo. Las viejas sospechas quedaban muy lejos, eran triviales e irritantes y parecían formar parte de un mundo confuso que se desvanecía detrás de esas paredes. Pero tenía la impresión de que su propia reserva jamás había formado parte de aquellos miedos ocultos, que no tenía nada que ver con los rumores o el fantasma del inglés, que era sencillamente su naturaleza, y más o menos la naturaleza de todos los hombres que conocía. Sin embargo el deseo de e