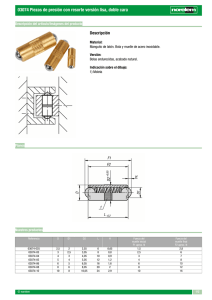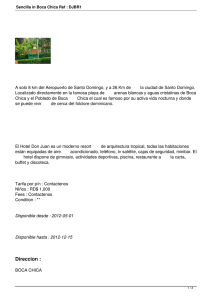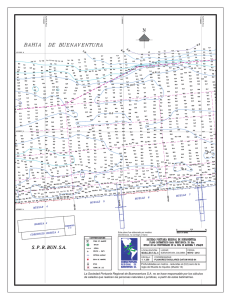Maria Ines Krimer-Sangre Kosher _pdf
Anuncio

María Inés Krimer Sangre kosher Ediciones Aquilina, Buenos Aires, 2010. En el embarcadero compré el pasaje y un plano de las islas. La lancha se arrimó sin una sola vibración y permaneció inmóvil. Subí y me senté en el fondo. Un perro ladraba en el techo. Barras de hielo envueltas en arpilleras. Bolsas flotando en el agua. Carteles. “No a la contaminación”. Mareada por el reflejo del sol sobre el agua me puse a mirar alrededor para ubicar los salvavidas. Cuando los encontré cerré los ojos y me acordé de papá contándome la historia de Abertondo, el nadador que había intentado unir Rosario con Buenos Aires. Era el mejor. Nadaba por que quería llegar a la Capital por el Paran... Per o algo le impedía llegar. O el viento que venía del lado contrario, o la sudestada, o los cardúmenes que le movían el agua... El motor emitió un ruido ronco y la lancha arrancó. Entramos al Sarmiento. Pasamos un club de remo. Un chalet con tejas rojas. Una casa de madera construida sobre pilotes. Abajo había botes, mesas y sillas de plástico. Arriba la galería miraba al río. Un camino conducía al muelle. Papá me contaba historias de nadadores pero no me había enseñado a meter la cabeza debajo del agua. Los salvavidas eran naranjas y estaban debajo de los asientos. Me acomodé, desplegué el plano y seguí el recorrido con el dedo. El Sarmiento se abría en dos bocas. Entramos al Espera. Cruzamos una chata. El oleaje nos desplazaba hacia la costa. Después, la calma fue total. Camalotes. Una garza. Un viejo dormía sobre un banco de arena. Una mujer con un pañuelo en la cabeza, que estaba sentada enfrente de mí me preguntó si estaba interesada en alquilar una casa. Tenía una para ofrecerme, dijo, y enumeró las comodidades con tono monótono. Me entregó una tarjeta. Afuera, los sauces anunciaban la llegada del verano. Seguimos avanzando. Cerca de una playa, donde la curva se hacía más cerrada, un árbol había crecido adentro de un recreo abandonado y la copa reemplazaba al techo. Ceibos caídos y medio quebrados en el suelo. Al llegar a la isla Noel la lancha disminuyó la velocidad. Se arrimó al muelle. Me bajé en el Espera al cuatrocientos. La casa estaba rodeada de árboles que sobrepasaban la altura del techo. Era una construcción de dos plantas, típica de la isla a principios de siglo. Me acerqué a la reja y metí la nariz entre los barrotes. Adentro había un bote, una bomba de agua, cajones con botellas, herramientas de jardín y reposeras de plástico amontonadas una sobre otra. Subí al primer piso. Di una vuelta por la galería. Las puertas estaban cerradas con postigos sobre los que descendía una cascada de retamas y jazmines. Aspiré el perfume de las flores. Miré los diseños de los mosaicos. Volví a inspeccionar las puertas. Todas tenían candados. Bajé, rodeé la ligustrina y seguí por un sendero lateral. Me interné unos doscientos metros. Al fondo había una casilla de madera sostenida sobre unos pilotes pintados de verde y cubiertos de musgo. Un hombre estaba cortando yuyos. Cuando golpeé las palmas el machete se detuvo en el aire. Era un hombre alto, musculoso. Tenía vaqueros y el torso desnudo. El pelo pedía un corte a gritos. —¿Qué necesita? —Ando buscando para alquilar. —Señalé la casa sobre el río. — ¿Sabe si está disponible? —Sí. Se colgó el machete en la muñeca. —¿Tiene la llave? Me miró con desconfianza. —¿Para cuándo la quiere? —Para la primera quincena de noviembre. —Tendría que hablar con la inmobiliaria. El hombre se acercó. Tenía una pierna más corta que la otra. Olía raro, como si acabara de salir del agua y de cruzar el desierto al mismo tiempo. —¿Está ocupada? —No. —El machete se balanceó en la muñeca.— El dueño estuvo el fin de semana para arreglar el calefón. Después no vino nadie. —¿La puedo ver? Asintió con la cabeza. Subimos. El hombre abrió la puerta mosquitero e introdujo la llave en el candado. Entré detrás de él. Adentro, la luz se filtraba a través de los postigos. Todas las habitaciones daban a un hall central pintado de rojo, con piso de mosaico. Los dormitorios tenían camas con respaldos de bronce. Colchones alineados contra la pared. Frazadas. Ventiladores. Salamandras. Los techos eran altos: medían más de cuatro metros. Volvimos al hall. Una escalera de material conducía a un entrepiso. La casa estaba limpia y ordenada y no había rastros de la chica ni de Willie ni daba la impresión de que alguien la hubiera usado. Entramos a la cocina, equipada para un confortable fin de semana. Una mesa de pino. Sillas pintadas de amarillo. Canastos con platos y cubiertos. Un microondas y una heladera con freezer. Vinos y latas de conservas. Un cajón con leña. Otra escalera comunicaba con el fondo de la casa. Abrí el postigo. Atrás había una parrilla. El hombre no me sacaba los ojos de encima mientras yo continuaba investigando adentro de las alacenas. —El dueño deja café, té, azúcar y aceite —dijo. Por el silencio que siguió me di cuenta de que la visita había terminado. Le pregunté si el alquiler incluía la limpieza. Volvimos al hall. Di una última mirada al entrepiso y le dije que la casa me gustaba, que seguro íbamos a llegar a un arreglo. Caminé hacia la puerta principal y esperé que el hombre cerrara el candado. Aunque tenía la vista fija en la cerradura me pareció que miraba un lugar en el monte, un lugar lejano. Bajamos. El pie del hombre, a mis espaldas, golpeaba contra el escalón. Al despedirnos, el machete me rozó las rodillas. Fui al muelle. Me senté en el banco de madera. La corriente había girado y ahora una bolsa de basura flotaba en dirección al Paraná de las Palmas. Me parecía estar en una tarde de domingo, cuando mis padres cargaban reposeras, manteles y comida y se iban a pasar la tarde al río para aliviar el rigor del verano. Me veo venir a mí misma desde el agua, llorando y chapaleando, los brazos separados del cuerpo, con una sanguijuela negra pegada en el hombro. Aunque la historia después fue contada por mis padres varias veces y con distintas formas y versiones —cómo la despegaron con la brasa de un cigarrillo— ninguna imagen tapa la de una nena de cinco años, saliendo del agua a los gritos. La Interisleña apareció en la curva. El patrón me saludó tocando la bocina. Le devolví el saludo. Me acerqué al borde del muelle. Abajo estaba amarrado un bote. Bajé unos escalones y me senté. Podía quedarme ahí horas sintiendo el bote balancearse en el agua, disfrutando del sol sobre la cara y olvidándome de Chiquito Gold y de su hija. Los rayos se filtraban a través de la plataforma y formaban destellos en el agua. Pasó una lancha almacenera. Cuando se disipó la ola, algo me llamó la atención. Era algo sumergido que aparecía y desaparecía, envuelto en una masa verde y gelatinosa. Era una mano. El gomón se acercó al muelle. El cuerpo flotaba boca abajo. Una chica de pelo largo, con un mechón violeta. Jean y remera negra. El fotógrafo sacó la cámara e hizo los disparos. Uno. Dos. Tres. Dos buzos ataron el cuerpo por debajo de los brazos y lo arrastraron hacia la orilla. Después lo dieron vuelta. Un ojo fuera de su órbita. En el otro, los peces habían hecho su trabajo. Más fotos del cuerpo. Pese a estar hinchado como un sapo, no parecía Débora. Unos chicos tiraban piedras tratando de embocarlo. Después los buzos se derrumbaron en el pasto. El forense no paraba de toser. Se tapaba la boca con un pañuelo y miraba el cuerpo con detenimiento, buscando las señales. Cuando se calmó se inclinó sobre la chica y le hundió las manos en la panza, como si fuera un maestro pizzero. Un oficial empezó a llenar el formulario: "Acta por hallazgo de cadáver". El forense se incorporó y prendió un cigarrillo. Se sentó en un banco del muelle y miró hacia la otra orilla. Ahora una multitud de curiosos se habían instalado con reposeras para no perder detalle del espectáculo y tomaban mate con facturas y bizcochitos. Un hombre juntaba ramas y las acomodaba sobre una parrilla. Cuando el cono de maderas estuvo listo prendió un fósforo. El humo subió. El forense volvió a sacar el pañuelo y se sonó la nariz. Dos oficiales con guantes de látex estaban metiendo el cuerpo en una bolsa de plástico negra cuando pasó una lancha con japoneses. —Qué le parece —dijo un oficial. —Sobre qué —dijo el forense. —Sobre la causa de la muerte. El forense guardó el pañuelo en el bolsillo. —No hay que adelantarse —dijo. El gomón amarró en el muelle. Los oficiales subieron el cuerpo a la camilla, lo bajaron por la escalera y lo acomodaron en el piso. Yo no podía apartar los ojos de la bolsa. La corriente mecía el gomón como si fuera una cuna. Me pregunté qué había sentido la chica mientras el agua le llenaba los pulmones. No era un buen espectáculo ver a una chica metida en una bolsa de plástico: el verano se acercaba y había demasiado sol, arena y cuerpos desnudos achicharrándose al sol. Ahora el forense contaba otro caso en el que había intervenido. —Hace unos meses —dijo—, apareció una valija flotando en el río. Alguien la abrió y encontró un torso de mujer sin cabeza, brazos ni piernas. Y un osito de peluche. Estábamos desconcertados. No sabíamos por dónde empezar. El caso quedó archivado hasta que una chica declaró que a Jessica Gómez, una peruana de diecisiete años, la habían asesinado con un ritual satánico. Recordamos el caso de la valija y le mostramos a la chica el osito, guardado en el depósito. Los japoneses me saludaron desde la lancha. Les devolví el saludo. —La chica se quebró —siguió el forense-. Dijo que no sabía cómo el osito había ido a parar allí y mencionó a un carnicero que había tenido relaciones con su amiga. Y a su tía, una médium. La jueza los mandó detener y confesaron: la mujer había acusado a Jessica de engañar a su sobrino. Entre los dos la torturaron, la mataron y la cortaron con una sierra. Enterraron brazos, piernas y la cabeza en un baldío y pusieron el osito junto al torso para cumplir con un ritual, convencidos de que pertenecía a la víctima. El forense tuvo otro acceso de tos. —Tres días —apostó un oficial. —Cinco —dijo el otro. —Te juego un asado —dijo el primero. El oficial terminó de llenar el formulario. Había detallado el lugar donde había aparecido el cuerpo, las características del muelle, la casa y la ropa de la chica. Declaré cómo lo había encontrado, que estaba en la isla buscando una casa para alquilar y di mis datos personales. Después me dejaron ir. Esperé la Interisleña de la tarde. La lancha estaba vacía. Me recosté contra el respaldo de madera. Miré el río, la orilla y la nuca del patrón, que se había puesto un gorra de marinero. Me di cuenta de que no había comido en todo el día. Pero no tenía hambre. Me parecía que nunca iba a volver a tener hambre. Cerré los ojos. Cuando los abrí estábamos en el Sarmiento. Vi a un pescador sentado a horcajadas en la rama de un sauce. Las piernas le colgaban a cada lado de la rama. Tiró la línea y quedó con los brazos extendidos. La vegetación se abría y volvía a cerrarse. Anoté el teléfono de una lancha taxi. La lancha paró en un muelle y subió un hombre de camisa amarilla. Pensé que si estaba registrando todos estos detalles era porque algo me daba vuelta en la cabeza. No podía precisarlo. A metros de un embarcadero una mujer tendía ropa. Un pantalón. Una camisa. Entonces me di cuenta. La remera de la chica tenía impreso el nombre del gimnasio. Después de una curva apareció la casa sobre los pilotes. Miré las hojas de los sauces, escuché el ruido del motor y el golpe de unos remos en el agua. Me costaba pensar, las caras se iban esfumando. La lancha amarró en el embarcadero. El patrón me ayudó a bajar. Eran las nueve cuando crucé la plaza. Unas mujeres fumaban debajo de las farolas. Parrillas con luces de colores. Camionetas con paragolpes cromados. Atrás, el río era una mancha oscura. Se movía, a lo lejos, una boya iluminada. Caminé hasta la parada del 60.