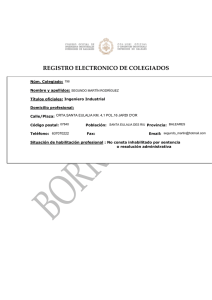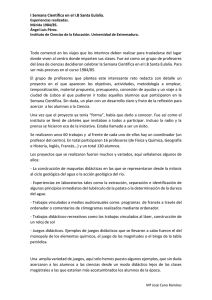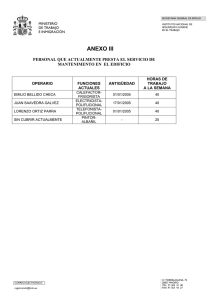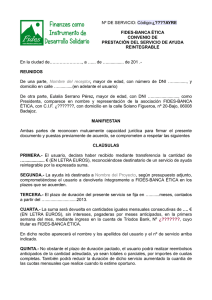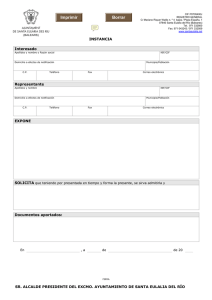por Vilcanota
Anuncio

2 0 1 5 Eulalia por Vilcanota Organitzadors: Col.laboradors: Edición original sin corrección ortotipográfica ni estilística. Todos los derechos de la obra y usos de la misma pertenecen a su autor quien no será hecho publico haste el momento de presentar el veredicto de las obras ganadoras. MARLEX EDITORIAL,SL no se responsabiliza del contenido de las obras que no hayan sido corregidas y revisadas por el equipo técnico editorial. EULALIA Por Vilcanota Eulalia “Y que yo me la llevé al río Creyendo que era mozuela, pero tenía marido.” García Lorca I Eulalia era la única mujer de los siete hermanos. A los quince años era una adolescente alta, algo delgada y de una singular belleza que desconcertaba a la madre y hacía suspirar a todos los jovenzuelos de la comarca. El padre, que poco o nada le importaba la vida de sus vástagos, no había reparado que la pequeña y traviesa hija estaba participando de las reuniones casi clandestinas de todas las muchachas del barrio, que solían tratar asuntos de mayores con verdadera sapiencia, mientras se entregaban a desaforados griteríos y risotadas extravagantes. Advertido el buen hombre por algunos vecinos, la siguió entonces un día al lugar donde concurrían todas las muchachas. Y llegó justo cuando se aprestaban a reanudar la conversación del día anterior. Supo disimular su malestar con una expansiva y forzada sonrisa y devolvió el saludo de todas las adolescentes con mucha cortesía. Pidió permiso para llevarse a Eulalia porque la madre necesitaba ir de compras al mercado del pueblo. Ya en el camino de regreso a casa, el indignado padre recriminó a la hija por su comportamiento desvergonzado, considerando que apenas era una niña inocente, recién salida del cascarón y virtualmente destinada a ser el orgullo de la familia porque se vislumbraba que sería una verdadera belleza digna de /1 Eulalia admiración. Sin embargo, la escurridiza Eulalia se las ingeniaba para seguir asistiendo a las inolvidables tertulias de sus amigas. Pronto su carácter abierto y dicharachero la arrastró a eventuales problemas con algunas personas y la señalaron como la causante de muchas peleas de pareja. Entonces llegó a oídos de la tía María que una de sus sobrinas estaba sembrando cizaña por estos lados y que comprometida en otros cargos estaba siendo considerada una intrigante y perversa mujer. Apresurada visitó al hermano menor y habló en privado. Necesitaba de una compañera y ayudante en el negocio. Su condición de mujer sola, trabajadora y muy respetada bastaba para ser un verdadero ejemplo. Se convino que Eulalia se fuera a vivir junto a la tía María. Ésta aceptó de buen grado porque supuso que su entrañable deseo de contar con las mejores ropas se haría realidad esta vez considerando que la anciana era muy rica. Estaba en lo cierto. La tía no sólo se esmeraba en mimarla con la compra de hermosos vestidos, sino que investida de una autoridad lindante con la rigidez castrense impuso un régimen estricto de procaz vigilancia. Eulalia sabía que no podía entregarse a sus devaneos acostumbrados con las amigas de infancia a quienes dejó de verlas aunque quisiera. La tía se mostró rejuvenecida y alegre con la compañía de su sobrina porque había observado meticulosa y abiertamente que desde el comienzo su negocio estaba mejorando. Sin lugar a dudas, el atractivo era la hermosa adolescente de amplia sonrisa cuya virginal presencia provocaba en los clientes estados de ansiedad y apabullantes frases de admiración. Muchos hombres, ya maduros, la rondaban con la secreta esperanza de conseguir una cita y hubo oportunidades en que algún osado la requirió de amores y en el fragor de la contienda desmedida ofreció todo lo que estaba /2 Eulalia a su alcance si accedía a casarse con él; pero ella, esquiva, despreocupada de toda urgencia banal y muy apenada por la inútil y burda petición se desbarataba en una carcajada dulce, lamentando que habían hombres que perdían el tiempo sin ton ni son. Consciente de su despampanante figura que hacía retemblar los cimientos de las casonas solariegas donde se alojaban, Eulalia cantaba hermosas canciones mientras arreglaba la cabellera de la tía y en el aciago instante de la siesta, cuando la anciana sucumbía a un conciliador sueño, solía salir a la calle a ejercitar las piernas con agotadoras caminatas por las calles olvidadas del poblado. En un principio la gente la observaba con cierta curiosidad y simpatía y se alegraba que fuera una agradable, dinámica y perseverante joven que gustaba de pasear sin molestar a nadie. Los perros, tras recibirla con ladridos cortos, se unían a los entusiastas chiquillos y corrían armando un barullo terrible. En los poblados de Tinta, Combapata, Checacupe y Pitumarca su sola presencia causaba un revuelo de palomas. Las mujeres avisadas ya de la inoportuna aparición de la bella joven se lanzaban las consabidas contraseñas y puestas de acuerdo, a propósito, se ubicaban en determinados lugares y formando barreras infranqueables esperaban la llegada primero de los perros y niños. Entonces simulaban regar el frontis de sus casas con pestilentes baldes de agua estancada y orines podridos. El ambiente se saturaba de un desagradable olor y las polvorientas calles se llenaban de barro y lodo. Eulalia parecía no reparar en este desagradable e inoportuno hostigamiento y seguía trotando con el mismo entusiasmo, eludiendo los charcos y las zonas resbalosas. Y para reafirmar su buen estado de ánimo, volvía a pasar por los lugares donde sabía la estaban esperando sus desnaturalizadas enemigas. De soslayo, advertía que la estaban observando con verdadero odio y /3 Eulalia rencor y en ese momento alcanzaba a escuchar una avalancha de improperios y sandeces en las que hacían alusión a sus protuberantes senos que parecían dos bolas sin forma y una estatura que la asemejaba a un hombre disfrazado de mujer, sin contar que la cabellera castaña y ligeramente ondulada se debía a que usaba agua oxigenada y clavos calientes. Y si mostraba una grácil y bien delineada silueta se debía a que utilizaba corpiños y almohadones en las caderas. Toda ella era un engaña niños y si su rostro irradiaba una lozanía espectacular se debía a que usaba cremas y pastas, las mismas que usaban las chicas del oficio; en cambio, los hombres podían decir lo contrario. Sinceramente halagados por tan exuberante visión se regodeaban en la observación alabando cada uno de los detalles que la hacían más sugestiva. La tía María había concluido que el mejor baño de florecimiento que realizaba los viernes por las noches en la gruta del curandero José no era nada frente a la atracción que producía su sobrina. Sin embargo, luego de ocultar su gran secreto, un día viernes por la tarde cuando arribaron al distrito de San Pedro donde abundaban los baños termales, dijo a la sobrina: -Visitaremos un lugar y espero que guardes el secreto. Nadie debe conocer lo nuestro. Ella prometió que así lo haría. Eulalia recién entonces comprendió la meticulosa obsesión de la tía por conseguir un manojo de flores frescas y abundante ruda todos los jueves. Hasta el momento había ignorado sus frecuentes ausencias nocturnas todos los viernes. Ella nunca preguntó ni le importó un bledo. Con tener libre la noche para probarse todos los vestidos frente a un gran espejo, se sentía más que satisfecha, infinitamente feliz de la vida. Eulalia siempre recordaría que luego de recorrer las /4 Eulalia oscuras callejuelas del distrito bordearon un cerro a través de un camino de herradura flanqueado por árboles y magueyes. A las dos horas llegaron a una cabaña donde vivía el curandero y hechicero don José. Era un hombre mediano, robusto y bastante joven. Por eso cuando vio a la nueva visitante no dejó de inquietarse y a ojos vistas empezó a mostrarse muy servicial y atento. La tía María conversó con él, rogándole que a partir de este momento ya no requería de sus servicios dentro de la gruta y que su único servicio sería el de desmontar las piedras que tapiaban el ingreso a la gruta. Convinieron que así sería e inmediatamente se dirigieron a la base del cercano cerro. Entre las malezas y arbustos, se detuvieron frente a un roquedal. Por los costados burbujeaban pequeños puquiales enquistados en medio del pantanoso lugar. Un riachuelo turbio discurría por una acequia practicada entre las rocas, y lanzando un imperceptible humillo se perdía entre las piedras. Eulalia, a pesar de su curiosidad, percibió que aquellas aguas eran termales y que nacían exactamente del fondo del roquedal donde se hallaban parados. Don José, depositó la lámpara sobre una roca, y concienzudamente, piedra a piedra, dejó expedito la entrada de la cueva. La tía María recibió la lámpara y lanzando una dura mirada en la que advertía que no necesitaba de impertinentes fisgones, lo despachó recordándole que debía arreglar el cuarto y habilitar otra cama junto a la suya. El curandero José, antes de retirarse con la dolorosa mirada sumergida en el brumoso fondo, alcanzó a ver que doña María estaba colocando una cortina en el pasadizo principal. Precauciones vana, considerando que el túnel volteaba hacía la izquierda y confluía en un amplio recinto donde en medio mostraba un pozo de regulares dimensiones. Las aguas aquietadas despedían una ligera vaharada azufrosa. Todo el recinto se hallaba deliciosamente tibio. Tía y sobrina depositaron los bultos sobre las rocas, junto a la /5 Eulalia lámpara. Doña María extendió las flores sobre un mantel blanco, separando las ramas de ruda. Con ayuda de Eulalia, lenta, prolija y concienzudamente desmenuzaron las flores de clavel, rosas de distintos colores, crisantemos, junto a las cantutas rojas y amarillas, boquisapos, calas y lirios; cuando tuvieron una agradable mezcolanza de distintos colores y de disímiles fragancias, doña María colocó en las cuatro esquinas junto a las velas encendidas ramitas de ruda. Y en pequeños platos de porcelana incineró palosanto e incienso. Pronto el recinto se llenó de humo y todo quedó sumido en un silencio sepulcral. Doña María procedió a desnudarse mientras indicaba a la sobrina que debía imitarla. La anciana se deshizo de sus cuatro corpiños y quedó convertida en una escuálida ranita de pechos flácidos y miembros casi esqueléticos; en cambio la sobrina, al soltarse la cabellera y deshacerse de la última prenda que arrojó a un rincón, quedó expedita a convertirse en una prodigiosa estatua de relucientes y duras carnes donde no sobraba ni faltaba nada. Era la perfección presente entre las cuatro paredes. La tía María, pese a su parquedad y abierto rechazo a la alabanza, esta vez no dejó de admirarse y firmemente orgullosa, vaticinó a su sobrina un provechoso matrimonio o un desastroso porvenir si ocurría lo contrario. En su larga y escandalosa vida de joven había experimentado los gloriosos momentos de triunfo y admiración de parte de los hombres que la acosaban día y noche. Y a su vez había conocido los mil y un sinsabores que le deparó la vida por una errada elección y posteriormente la racha de desdichas y malos momentos con muchos hombres que sólo la asediaban hasta conseguir lo que deseaban. En la desesperante espera del amado que nunca llegaba había perdido el encanto de sus formas y se había convertido en una agria mujer que sólo pensaba en /6 Eulalia conseguir dinero y lo halló a montones sin que aquello lograra apaciguar sus rencorosos recuerdos; pero cuando vio a la sobrina burlarse de todos los hombres, despreciándolos con natural dureza, se alegró bastante y sintió que se estaba vengando en alguna forma. Ordenó a la sobrina que arrojara los pétalos de las flores al aquietado fondo del pozo y ella se escurrió como una lagartija, desapareciendo en las aguas. Poco después emergió muy reconfortada con la cabellera llena de flores. Invitó a la doncella a compartir el baño, después de todo la pequeña piscina era lo suficientemente grande como para albergar a muchas personas. Eulalia, pese a sus remilgos, resbaló al pisar y pronto desapareció lanzando un grito de placer. El pozo era profundo y de no haber impulsado su cuerpo hacia arriba, tal vez se hubiera sumergido hasta un fondo que parecía no tener fin. Eulalia, sumamente asustada, salió a flote y aferrándose a las salientes rocas se recostó de costado junto a la tía. Era placentero y muy agradable el agua caliente. La tía iba explicando que aquella sesión era un baño de florecimiento para llamar la buena suerte y como tal la prosperidad en el negocio. Aseguraba que desde siempre había asistido puntualmente a la cita cuando aún el padre de don José era el curandero. Y podía dar crédito que la buena suerte siempre lo había acompañado y lo que no pudo explicar fue la mala racha en el amor. Desde entonces tía y sobrina eran partícipes de este baño de florecimiento todos los viernes, sin que nadie supiera sobre este hecho hasta el último día en que la anciana falleció víctima de una neumonía fulminante. Eulalia, al quedar sola, continuó con el negocio y heredó toda la fortuna de la tía. Pronto se vio dueña absoluta de la casona de dos plantas que embellecía la plaza de San Pedro, sin contar el caserío principal de Trapiche y las /7 Eulalia muchas tierras junto a una considerable cantidad de bueyes y ovinos. Admirada y desconcertada se enteró después que la tía poseía una respetable cuenta en el Banco local. Esta halagadora fluencia de la bonanza a manos llenas le deparó, sin embargo, momentos de terrible tensión y malestar, aunado a un característico estado de inquietud y temor constante por el inoportuno y obsesionante pensamiento de que todos los ladrones la tenían vigilada y le seguían los pasos. Sus acogedoras noches de antaño donde sucumbía a placenteros sueños, se trocaron en noches espantosas llenas de sobresaltos y pesadillas que la hacían lanzar desaforados gritos cada vez que el perro de la casa se alborotaba por el menor ruido. Entonces completamente sumergida en espasmos de fiebre, se aovillaba entre las frazadas esperando el advenimiento del nuevo día, mientras escuchaba aterrada el agorero canto de las lechuzas y el maullar espantoso de los gatos. Nunca se le conoció novio alguno. Eran muchos los pretendientes, llegaban en el momento menos pensado y armaban desordenadas serenatas en las brumosas noches de plenilunio. A veces chocaban dos o tres grupos y se retaban a escandalosos contrapuntos que generalmente degeneraban en burdas peleas. Eulalia asistía a estas expresiones desmañadas de sus admiradores sin sentir un ápice de compasión. Más bien terminaba desahogándose en una carcajada terrible, llena de desprecio. Y fue entonces que muchos atorrantes y algunos deslenguados sacaron a relucir sus extravagancias al manifestar que Eulalia era una mujer entregada a las malas artes y que por eso todos los viernes desaparecía del poblado, porque según tenían entendido las brujas solían frecuentar lugares exóticos donde se entregaban a orgías y desenfrenos propios del averno. Todo quedaba en la mera habladuría y nadie se atrevía en averiguar más allá de los linderos de la provincia. /8 Eulalia Eulalia al quedar heredera de toda una fortuna continuó con el negocio, mostrando en todo momento un abierto desprecio por toda la gente que la trataba de continuo. Incluso los familiares cercanos, antes de solicitar un pincelazo de su inusitada prodigalidad, primero tenían que buscar un sutil pretexto para aproximarse sin demostrar que se hallaban al borde de la desesperación por falta de dinero. Todos ellos buscaban el momento apropiado para abordarla en el camino y tras muchos rodeos lograban su propósito al recibir buenas sumas con la consigna de devolver antes de los seis meses. Siguió visitando la gruta con la misma regularidad que lo hizo la tía, y la relación con el sumiso curandero se vio fortalecido porque encontró en aquel hombre un ser bastante comprensivo, respetuoso y servicial. Nunca que ella supiera permitió que la acompañara al interior de la gruta, y bajo ninguna circunstancia aceptó que la interrumpiera en su baño. Por precaución había mandado fabricar una pequeña puerta de madera que ordenó empotrar en la mitad del túnel. Al menos, a partir de ese entonces, se sintió liberada de furtivas miradas e infundados temores que solían atacarla en las brumosas noches de insomnio. Con el paso de los años se acentuó la avasalladora belleza de Eulalia, y firmemente segura de que la gloriosa juventud pronto se le escaparía de las manos y tal vez previendo un espantoso porvenir sin pareja por el resto de su vida, el día menos pensado abrió las puertas de su corazón y se enamoró de un robusto y atlético empleado de ferrocarriles. Pronto se les vio por los caminos olvidados de los bosques, por las chacras llenas de forraje, y en las noches de plenilunio, al borde de las acequias y en los cercos llenos de cactos, cantaban hermosas canciones de amor. Los tres ansiados días, martes, miércoles y /9 Eulalia / 10 jueves, tenían una especial connotación para la pareja que se entregaba a sus desafueros amorosos con verdadera pasión. Todas las tardes cuando el sol languidecía entre los altos cerros, se encontraban a la vera del camino principal que lindaba con un bosque de eucaliptos y que por su ubicación era un paradisiaco lugar lleno de flores y exuberante vegetación. Los dos enamorados, firmemente convencidos del eterno amor que se profesaban, se miraban por toda una eternidad, entrelazados en un caluroso abrazo mientras se besuqueaban ardorosa y abiertamente, susurrándose tiernas frases al oído. Sin previo aviso, casi a la defensiva, iban retrocediendo poco a poco, chocando con las piedras del camino, con los arbustos y charamuscas. Pronto se perdían detrás de los árboles con la finalidad de eludir el fisgoneo poblano y el acecho pertinaz de algunos mozuelos. Entonces Eulalia podía respirar tranquila. De esa manera evitaba un desagradable encuentro con sus padres que investidos de una tradición familiar muy conservadora, condenaban la abierta, desenfrenada y escandalosa euforia amorosa de los jóvenes. Libres y felices continuaban con el ritual amoroso sin importarles que se avecinara la noche. Sin embargo, un día de esos cuando se hallaban apretujados entre el ramaje de los árboles ya dispuestos a cometer la primera estupidez de sus vidas, sintieron la alevosa presencia de personas que los estaban espiando. Desconcertados se calaron los sacones y disimuladamente retrocedieron hacia el fondo oscuro del bosque donde existía un cerco de piedras y antes de cualquier cosa saltaron a campo abierto. Agazapados huyeron hacia el otro bosque que rodeaba el panteón local. Aliviados observaron que nadie los había seguido y estaban seguros que los impertinentes mirones aún continuaban en el lugar sin poder hallarlos. A pesar de todo aquello la aventura estaba resultando muy divertida, por lo Eulalia / 11 que los dos enamorados no dejaron de lanzar calurosas risas mientras iban inspeccionando los alrededores con aparente ansiedad. Sabían que a esas horas todo aquel sector era poco frecuentado por las personas. Además Eulalia conocía la disposición de los cercos, canales de regadío y los escasos caminos que bordeaban el camposanto sin poder equivocarse. Sabía que la pared posterior era baja y de fácil acceso por estar pegada al comienzo del pequeño cerro. Así que no fue obstáculo alguno llegar por las inmediaciones pese a la abundancia de charamuscas y espinos. Pronto estuvieron sobre la pared buscando un espacio abierto para descender al brumoso fondo donde se vislumbraba la presencia de altas cruces y nichos de piedra labrada. Una absoluta tranquilidad sobrecogedora reinaba en cada uno de los espacios donde crecían añosos árboles de eucalipto, proyectando sombras de disímiles formas. Eulalia y su pareja, cogidos siempre de la mano, sortearon las tumbas dispersas y evitaron chocar con las apolilladas cruces de madera que al simple roce se desbarataban entre las piedras. Pronto arribaron a un singular retazo de terreno cubierto de abundante yerba, al pie de un añoso árbol y flanqueado por enormes nichos cuyas tétricas fachadas mostraban sus fondos oscuros. Felices y muy tranquilos, Eulalia y el fortachón primero se entrelazaron en un apasionado beso y acto seguido sucumbieron a un extraño y terrible rito en el que ambos tomados de las manos se miraron eternamente a los ojos y firmemente convencidos del eterno amor que se profesaban, se deshicieron de las ropas, arrojándolos a los costados y despreocupados por completo de presencia alguna que los distrajera, gozosos y abandonados, se acariciaron con un entusiasmo febril en el que cada una de sus partes recibían en su momento la frescura de unas manos tiernas, cálidas, temblorosas. Enfangados en la contienda amorosa, rodaron de repente al alfombrado piso Eulalia / 12 torpemente abrazados y en la desconcertante confusión de las volteretas y mordiscos no reparaban que sus pies chocaban con la base de los nichos, desbrozando de raíz algunas plantas de geranio, cuyo característico aroma se esparcía por el ambiente. Poco o nada les importó la paz eterna de los muertos con sus clamorosos y angustiados gemidos y sus procaces frases cada vez que sentían que sus cuerpos se laceraban con las filudas piedras. Firmemente entusiasmados reptaban como dos gusanos blancos por todo el pequeño cuadrilátero y libres cual si fueran bestias en celo, se amaron hasta las postrimerías de la medianoche. Antes de retirarse deploraban muy molestos el hecho de abandonar la acogedora tibieza de su nido de amor. La singular pareja hubiera continuado con sus desastrosos, inauditos e inconcebibles encuentros en tan espantable lugar, de no haberles sucedido un hecho que los alejó para siempre. Porque en el intervalo de un juicioso intercambio de ideas, aceptaron que aquello tal vez podría ser una simple advertencia de los difuntos que habían sido perturbados en su sueño eterno. Era una noche oscura, no tan avanzada la hora como para ser tenebrosa. Los amantes se hallaban tendidos de espaldas recobrando las alicaídas fuerzas. No conversaban ni se miraban a los ojos, sino fuertemente cogidos de las manos observaban el cielo estrellado, regodeándose con el paso fugaz de los aerolitos. En torno reinaba un silencio único, los añosos árboles no crujían por el momento porque no había una brizna de viento. Esta aparente calma, pronto influjo en el ánimo de los amantes y sin proponérselo se quedaron profundamente dormidos. Eulalia, la primera en despertarse a la hora, se sorprendió del hecho. Aliviada vio a su pareja profundamente dormido. Se había despertado abruptamente por el ataque imprevisible de miles de hormigas que recorrían por su lustroso cuerpo. Eran tantas y Eulalia / 13 tantas que se habían entreverado en su frondosa cabellera, y le molestaba en extremo el cosquilleo de sus orejas. Evaluó el daño causado en su delicada piel, produciéndole un desagradable escozor acompañado de cierto ardor en los muslos y piernas. En ese infausto e inesperado momento sólo atinó a levantarse y con ayuda de su blusa se deshizo de una parte de los indeseables bichos. Pero todo fue en vano. Parecía que aquellos insectos se habían puesto de acuerdo para atacarlo desde todos los flancos; cuanto más limpiaba era tanto peor la presencia devastadora de las hormigas que seguían recorriendo por cada una de sus partes con el alevoso propósito, al parecer, de devorarla llegado el momento. Asustada en extremo se olvidó de su pareja y tomando apresuradamente una bata blanca de la bolsa huyó del lugar. Necesitaba bañarse. Sabía que por la quebrada cercana fluía un riachuelo, formando profundos pozos en determinados sitios. De dos zancadas ganó la pared y pronto desapareció en la oscuridad. Media hora después cuando Eulalia disfrutaba de un tonificante baño, en el silencio de la noche, de repente se escuchó el alarido profundo, tétrico, un desgarrador grito cuya resonancias dramáticas bordearon los confines del poblado: -¡Eulalia, Eulalia, Eulaliaaaaa…! Los perros empezaron a ladrar y aullar espantados. Algunos vecinos sacaron sus cabezas por las ventanas y uno que otro se aventuró a salir a la calle. En efecto era el grito de un hombre que pedía auxilio; pero que el grito provenía exactamente del centro del camposanto. Dada la avanzada hora y lo oscuro de la noche surtieron un efecto casi catastrófico en el ánimo de los muchos valientes que quisieron acudir al llamado. Al final terminaron por santiguarse y completamente asustados optaron por escurrirse a sus dormitorios. Antes de ello, Eulalia / 14 vieron a la difusa luz de las estrellas, en la parte superior, sobre el cerco, la recia figura de una mujer ataviada de blanca bata que ondeaba junto a una cabellera frondosa y suelta. La visión enigmática de la mujer o de un espectro, de repente se desvaneció en la noche. El hombre ya no volvió a gritar; pero los perros continuaban lanzando aterradores ladridos y a intervalos cortos lanzaban plañideros aullidos. Los vecinos terminaron por cerrar puertas y ventanas y a comentar sobre la aterradora visión de una mujer cuyo nombre les era tan conocido. Sin embargo, a pesar de sus escrúpulos no dejaron de lanzar cruces a derecha e izquierda. Eulalia presta como pudo estuvo al lado del amado. Lo encontró en un lamentable estado de terror temblando de pies a cabeza. Su pegajoso cuerpo sudaba frío. En el aturdimiento de la explicación desordenada y febril, contó que mientras dormía había soñado que estaban juntos. Y al estar acaballada sobre él con las manos posadas en sus muslos, tenía el rostro cubierto por la frondosa cabellera; pero que en un momento dado cuando cambiaron de posición, la vio en su más cruda y espantosa expresión. En vez de los hermosos ojos y los dulces labios distinguió una calavera cuyos orbiculares eran dos hoyuelos sin fondo y una hilera de dientes espantosamente delineados en un rictus de ultratumba. Entonces despertó sobresaltado y lo primero que hizo fue palpar a su costado con la esperanza de hallar cobijo entre los brazos de su amada, y en el aturdimiento de la vigilia alcanzó a comprender su desastroso estado y fue entonces que lanzó sus aterradores gritos sin que nadie acudiera a su llamado. Eulalia se disculpó como pudo por la torpeza de haberlo dejado solo. Casi llorosa la estrechó en sus brazos para infundirle valor, y en el aciago instante, percibió espantada que su pareja no tenía una sola hormiga en el cuerpo. Su Eulalia / 15 tersa piel estaba húmeda pero limpia de bichos. Acongojada y terriblemente acometida por una serie de desagradables conjeturas, cogió los cabellos del amado y volvió a experimentar el mismo estado de terror. Al parecer nunca habían existido las hormigas porque de ser así hubiera sentido su presencia en los pies acalambrados, en sus robustas piernas limpias de sudor que se negaban ya a sostenerla y llorosa, próximo a sufrir un colapso, dijo suavemente: “ las hormigas, fueron las hormigas…” Los lugareños a partir de esa fecha comentaban muy intrigados sobre el extraño suceso, sobre la visión de una mujer en el cerco del camposanto en una noche oscura y el grito de un hombre pronunciando repetidas veces el nombre de Eulalia. Muchos entonces lo asociaron con la bella lugareña que a decir de muchos deslenguados e hipócritas chismosos aseguraban que se trataba en efecto de Eulalia, de la Eulalia de carne y huesos que estaba involucrada en oscuras y terribles sesiones de brujería y que la ejecución de tales ritos se efectuaba precisamente en un camposanto. Hombres y mujeres, a partir de entonces, empezaron a cuchichear y a crear una serie de confabulaciones y supercherías propias del momento y hondamente afectados evitaban toparse con ella porque no tenían el suficiente coraje como para soportar la influencia nefasta de aquellos sugestivos ojos. Por su parte, Eulalia, no dio importancia a la habladuría poblana y siguió dedicándose a sus asuntos con aparente tranquilidad, sin importarle que sus padres la amonestaran de continuo por su extraño comportamiento al no responder a pregunta alguna. Pero un buen día, el menos pensado, se detuvo frente a unos vecinos que murmuraban y hablaban algo que ella no alcanzó a escuchar. Solamente los miró con altanería y visiblemente decepcionada de presenciar a un grupo de cobardes que no tenían la aparente capacidad para decírselo Eulalia / 16 personalmente lo que pensaban sobre ella, entonces se rio en sus caras de borregos mansos, lanzándoles un escupitajo de desprecio y se retiró convencida que estaba tratando con guiñapos humanos, inservibles y torpes, ignorantes y brutos, cuyo entendimiento de las cosas y de los fenómenos ordinarios de origen natural, no alcanzaba más allá de ser pobres amantes de burras. Un domingo cualquiera, ante la asistencia de amigos y parientes, Eulalia, decidió casarse. Fue por civil. Nunca aceptó hacerlo por religioso porque supuso que no se adecuaba a su temperamento impulsivo y a su manera de vivir el mundo con verdadera libertad sin existir trabas de orden moral que pudieran afectarla en lo más íntimo. Ser libre y gozar de la vida como se le apetecía era lo que más extrañaba. Conocía de sobra la conducta humana llena de errores en el que primaba la hipocresía, la envidia, la enemistad, el chisme y otros males capitales. Y ella se consideraba inmersa en ese fatal círculo y no aceptaba por eso lo contrario. Sabía de sobra que no podría comprometerse con ideales falsos conociendo su naturaleza expansiva, su peculiar forma de vida llena de ideas extravagantes. Mostrándose tal cual era, alegre, dicharachera, lenguaraz, aventurera y misántropa, estaba demostrando su sinceridad consiga misma. Por todo esto se sentía una mujer realizada y jamás había pensado comportarse de acuerdo a las circunstancias. Tanto es así que siempre había manifestado su desacuerdo con la solidaridad humana, no estaba dentro de sus planes continuar con la delicada y abnegada labor social de su extinta tía María, que había socorrido en todo momento al desvalido, a la viuda pobre y a los niños abandonados. Ella como mujer trabajaba duro y parejo y nunca había estirado las manos y por lo tanto no estaba obligada a socorrer a nadie. Vivía su mundo sin entremeterse con nadie, sin aceptar una dádiva para no Eulalia / 17 devolver el favor. Todo compromiso con sus coetáneos se circunscribía entonces al formalismo del simple y parco saludo. Desde el principio, Eulalia, impuso una sarta de condiciones y prerrogativas propias de su sexo. No permitió la intromisión de ninguna persona en el desenvolvimiento de su negocio y advirtió a su desconcertada pareja que para nada cambiaría el horario de su llegada los días martes y su partida los viernes. Tres noches por semana y dos días y medio lo destinaría para cumplir con sus funciones de buena esposa. Los viernes desde el mediodía hasta el martes por la noche serían de su exclusividad. Manuel Bellido, el dichoso esposo , entre sonriente y zalamero, aceptó el trato. Pues se acomodaba a la perfección con los horarios de su trabajo de brequero. Vivieron muy felices durante el primer año, sin que, al parecer, asomara un nubarrón en el horizonte. Sin embargo, Manuel Bellido, empezó a sospechar que su dilecta y amorosa esposa le estaba ocultando algo y porque, a pesar de su rechazo abierto a la habladuría poblana, había empezado a sentir celos. Primero fueron celos pasajeros que le deparaban momentos de tensión y nerviosismo; luego, ligeramente enquistados en sus sueños, se fueron tornando en pesadillas. Entonces se valió de terceras personas que bajo una adecuada remuneración, se prestaron a fungir de espías y a las dos semanas sabían todo lo que el atribulado marido deseaba conocer: Eulalia era una abnegada y decente comerciante que gozaba de buena reputación. En cambio los informantes desconocían de un hecho aparentemente nimio pero extraordinariamente misterioso. Los viernes por las noches la habían visto perderse en el silencio de una callejuela oscura rumbo a las afueras del poblado. Atribulado y muy deseoso de conocer esta faceta oculta, hurgó afanoso en los vericuetos de la inconsciencia de su abnegad esposa que en las Eulalia / 18 brumosas noches sucumbía a un tranquilo sueño sin pesadillas ni asomo de diálogos. Entonces recurrió muy disimuladamente a insospechadas conversaciones esperando captar un pequeño atisbo de sinceridad sobre el itinerario de su recorrido por los poblados adonde viajaba. En un momento determinado, Eulalia, explicó que su punto de partida para un buen negocio era visitar San Pedro, donde tenía un pequeño almacén, y que a pesar de no ser una buena plaza siempre había sido así desde el comienzo y además, dijo, que una entrañable costumbre la atraía sin poder desligarse hasta el momento. Manuel Bellido empezó a llenarse la cabeza de una serie de conjeturas que lo arrastraron a espantosos estados de desvelamiento, causándole graves e insospechados momentos de euforia y ansiedad. Disimuladamente observaba a su adorable esposa y cada vez más convencido de su obsesión la encontraba extremadamente bella, dotada de una atracción irresistible, fatal y fuera de control. Entonces pensó que tal vez existía una persona que le estaba destrozando la vida sin que él lo supiera. ¿Cómo saberlo? Era preciso ser adivino en todo caso para llegar a la verdad. Dolorosamente aguijoneado por la necesidad de buscar una estrategia capaz de dilucidar todo aquel misterio, lo arrastraron a pensar una y mil cosas sin hallar solución a ninguna de sus preguntas. Noche tras noche se enfangaba en monólogos sin sentido hasta sentir espantosos dolores de cabeza, y casi al amanecer sucumbía a un sueño lleno de sobresaltos y pesadillas. Así fueron pasando los días, las semanas y los meses y él continuaba con la pecaminosa obsesión de averiguar el lado oculto de su esposa. Entonces, de pronto, un día de esos una lucecita tenue se asomó a su inconsciencia y le deparó una grata satisfacción. Había encontrado por casualidad la receta ideal para aclarar el misterio. La búsqueda de la apetecida solución a cualesquier problema se hallaba en uno mismo. Bastaba analizar cada uno de los Eulalia / 19 momentos vividos para llegar a la verdad. Con razón su padre solía contar la historia de su vida tantas veces que todos en casa conocían aun los más nimios detalles. Era sin duda una verdadera lección de vida con la clara intención de que sus hijos aprendieran a sobreponerse a las dificultades y riesgos que les sucedería en el transcurso de sus existencias. Manuel Bellido sonrió satisfecho al descubrir este secreto que lo tenía presente pero que sin embargo se hallaba oculto en lo más hondo de su ser. Ahora necesitaba analizar cada uno de los momentos pasados en su juventud y la forma cómo se sobrepuso a las dificultades. Después de muchos sinsabores, por fin, había encontrado una oportuna estrategia que lo redimiría de su eterna congoja y feliz de la vida se entregó de lleno a sus recuerdos. Eulalia / 20 II Manuel Bellido, desde un principio y cuando aún usaba pantalonetas cortas, había empezado en el negocio ambulatorio. Comenzó recorriendo por los distintos distritos donde se efectuaban las ferias semanales; pues a sus quince años había aprendido el oficio de buhonero. Su perspicaz observación de las diferentes chucherías que adquirían los campesinos en las ferias locales, lo encaminaron a las tiendas de los turcos. Con los dineros encontrados en una alforja de coca, no sólo compró una infinidad de baratijas sino algunas prendas de vestir como camisas de franela, faldas escocesas y gorros de casimir. Compró lo necesario, desde botones de distintos tamaños y colores, hasta pañuelos multicolores; collares, dijes, anillos, aretes y pequeños prendedores de bronce y algunos de plata pura. Hilos, agujas, lápices y lapiceros, fósforo y tiras de medicinas para el dolor y la fiebre y hasta un pequeño reloj despertador. Sin contar los vendajes, ungüentos, cremas, alcohol medicinal y tintura de yodo en frascos pequeños de vidrio, junto a unas estampitas de vírgenes y santos. Todo esto escrupulosamente ordenado en una caja de madera cuyo Eulalia / 21 tirante de cuero se lo colgaba al cuello. Primero recorrió por el mercado local pregonando su mercancía. Era poco o casi nada lo que vendió durante las primeras semanas; pero un hecho determinante cambió el rumbo de su vida. La tía Nicolasa, la voluntariosa comerciante, fue la que lo iluminó cuando la veía partir de viaje todos los sábados por la mañana hasta el día miércoles, en que hacia su llegada luego de negociar por los distintos distritos de la provincia. Decían que sus ganancias eran apetecibles porque siempre hacia derroche de dinero y gustaba de vestir con vistosas prendas y muy costosas. Don Nicasio Conza, el guardián de la capilla, aseguraba y afirmaba que la tía Nicolasa tenía pacto con el macho cabrío, que toda su fortuna procedía precisamente por estar involucrada en las malas artes. De ahí que nunca se le veía la mayor parte de los días porque comparecía ante el cachudo para reiterarle su fe, obediencia y sumisión luego de besarle el trasero. En retribución recibía un poco de ceniza que al sortilegio del cofre de su dormitorio se convertía en tintineantes monedas de plata. El abuelo Nicasio sustentaba su teoría en base a tres hechos irrebatibles: una de las viviendas del patio posterior tenía una ventana que daba exactamente al poniente, condición sine qua non para efectuar los vuelos. Los habitantes de la casa eran un perro y un gato negros (No se sabía qué comían durante la ausencia de la dueña durante cuatro días). Y la última, era el extraño carácter de la mujer que despreciaba a todos sus vecinos a quienes los miraba como si fueran gusanos o seres inservibles. Muchos de ellos recurrían ante ella a solicitar un préstamo de dinero y terminaban endeudados o perdiendo la garantía por los altos intereses. Pero lo que no sabían los vecinos era la gran capacidad de la mujer para los negocios, y en cada feria distrital ganaba suficiente dinero como para seguir ahorrando en el Banco local. Manuel Eulalia / 22 Bellido decidió entonces seguirla sin que ella se diera cuenta. Pronto supo, entre otras cosas, que cada día era una feria local en un distrito determinado. Con visitar cuatro poblados bastaba para descansar tres días a la semana sin trabajar. Nunca contó a sus padres sobre este descubrimiento. Llegaba a casa el miércoles por la tarde cargado de moldes de queso, porciones de cecina, abundante chuño, moraya y apetitosos panecillos de cebada. Siempre que era necesario surtía su mercadería y había implementado de mejor manera la disposición de su caja con tabiques. Incluso se agenció de una buena mochila para cargar todo lo necesario. En cada ocasión y las más de las veces satisfacía ciertos pedidos de los clientes como zapatos de cuero, pantalones, correas y medicamentos costosos. Fue por esa época cuando se topó accidentalmente con Mauricio Portocarrero, un extraño y pérfido personaje que deambulaba por los campos leyendo un extraño libro. La gente decía que el taciturno jovenzuelo, hijo del registrador local, practicaba las ciencias ocultas. De ahí su afinidad y entrañable amistad con la tía Nicolasa, pues en más de una vez los habían visto enfrascados en cordial charla por varias horas a la vera del camino junto a un gran árbol de eucalipto. En esta oportunidad Manuel Bellido se topó con el susodicho personaje frente a una silenciosa quebrada que nadie frecuentaba porque era un lugar accidentado y oscuro. Luego de los saludos, Portocarrero, propuso al muchacho buscar ciertas hierbas medicinales que supuso crecían por allí y que él no conocía todo a cambio de un billete de cincuenta soles. La suma era tentadora para cualquiera considerando que sólo emplearía un par de horas para ganárselo. El buhonero aceptó muy gustoso y sin más dilaciones se introdujo en la quebrada con el torso inclinado buscando las pequeñas hierbas ocultas tras los Eulalia / 23 matorrales. A sus espaldas le seguía Portocarrero a escasos centímetros de su nuca. Manuel Bellido podía sentir el resuello de la respiración agitada y un leve siseo de los labios como si estuviera repitiendo una canción. Entonces quiso volverse para echar una ojeada hacia atrás con el fin de salir de dudas; pero, Portocarrero, ronco, inflexible y autoritario, le conminó a seguir buscando las hierbas si quería obtener la propina. El muchacho continuó con la búsqueda desbrozando de raíz los arbustos y malezas que le dificultaban ver mejor. Parecía mentira, cada cierto trecho sentía una extraña, terrible sensación de miedo y un escalofriante escarapelo de todo su ser. Sin embargo, sobreponiéndose a sus temores siguió adentrándose en el desfiladero y llegado un momento de mal cálculo en la pisada, rodó de costado al piso junto a un arbusto; y fue en ese preciso instante que se dio cuenta de todo: el muy maldito le había colocado un libro negro en las espaldas y estaba murmurando una oración. Se llenó de pavor e incorporándose como pudo salió disparado hacia afuera, gritando como un poseído. Llegó a casa con los cabellos erizados y el rostro demudado por una desconocida sensación de terror. Contó a sus atribulados padres la causa de su infortunio y desde ese momento se sumió en una galopante fiebre acompañada de desvaríos y gritos. Estuvo postrado en cama durante dos días sin probar alimento alguno; al tercer día por la noche entró en un estado de crisis incontrolable. Lanzaba desarticulados gritos mientras arrojaba espumarajos acompañado de incoherencias y gestos simiescos con el alevoso propósito de fugar cerro arriba. El padre y los dos hermanos mayores lo contenían a dudas penas, maniatándolo de pies y manos. Así, en ese deplorable estado pasó la velada rigurosamente vigilado. Al amanecer sucumbía a un conciliador sueño hasta el mediodía. Al despertar se mostraba sereno y muy tranquilo y no sabía cómo explicar el Eulalia / 24 extraño comportamiento de la noche anterior. Sin embargo, ni bien anochecía volvía a los mismos estados de locura, gritando y lanzando improperios y amenazas a sus familiares que lo mantenían maniatado a la base del catre. En esos terribles momentos de sufrimiento, Manuel Bellido, padecía espantosas alucinaciones. Contaba al día siguiente que en el dintel de la puerta se aparecían extraños personajes que le hacían señas para llevárselo, incluso un gallo de tornasoladas alas permanecía muy cerca observándole fría y concienzudamente y si no se aproximaba era tal vez porque su padre estaba armado de un buen zurriago y un puñal. En los subsiguientes días, Manuel Bellido, empezó a hincharse como un sapo. Las prendas de vestir ya no le alcanzaban a cubrir el cuerpo y fue necesario comprar otras prendas más holgadas. Era impresionante verlo de cerca con su extraña adiposidad. Los dos ojos habían desaparecido entre las protuberancias de los pómulos, las manos y los pies eran tan regordetes que parecían globos inflados. Todo aquello llenó de pavor a la familia y miraban consternados al pequeño enano gordo que apenas podía moverse. Entonces, don Alejo Bellido, partió en busca de Portocarrero para averiguar a qué extraña maniobra infernal se debía aquel fenómeno. El jovenzuelo había desaparecido y los familiares desconocían su paradero. Desconsolado y próximo a perder la razón, de pronto, se acordó del tío Hipólito cuya fama de curandero, adivino y hechicero eran bien conocidos. Decidió visitarlo a su domicilio. El pariente, en efecto, consulto con la milenaria coca. Portocarrero había experimentado un acto de magia negra, cuyo fin era entregar a Manuel al mismísimo diablo, situación que no logró por la oportuna fuga del muchacho, que en esta oportunidad se hallaba en una delicada situación asolado por elementos negativos que lo perturbaban durante las noches. Tío Hipólito marchó con el Eulalia / 25 atribulado sobrino en busca de Manuel, a quien halló recostado en su cama en completa tranquilidad. Impresionado el anciano curandero palpó cada porción del cuerpo de su sobrino-nieto, sintiendo que la carne aparentaba flotar por encima de una cámara de aire. Conversó con el muchacho durante una hora y sacó en conclusión que estaba por el camino correcto y todas sus sospechas se vieron ratificadas cuando supo todo lo acontecido de principio a fin. Reunió a la familia y planteó su punto de vista sobre la extraña enfermedad de Manuel. Aseguró que la impresión sufrida había sido tan fuerte que no sabía cómo explicar el fenómeno porque no hallaba los términos adecuados para hacerlo. Sólo sabía que podía curarlo. Para ello necesitaba ciertos ingredientes que se utilizaban para una ofrenda a la tierra, con la única salvedad de que, en esta especial ocasión, se requería de ciertos aditamentos un poco difíciles de encontrar. El huevo a emplear debía ser de una gallina negra primeriza sin que haya sido fecundado por el gallo y asimismo solicitaba el feto de una gata enteramente negra. Se marchó tranquilizando a la familia y prometió volver ni bien tuvieran a mano lo solicitado. Alejo Bellido y dos de sus hijos, a partir de esa fecha, recorrieron por todos los lugares buscando los ingredientes. La búsqueda se hizo infructuosa y era como buscar una aguja en el pajar. Desconsolados, prometían gratificar con buenas sumas de dinero al primero que se presentara con el huevo de la gallina y el feto de gata. Todo fue en vano. Aquello no existía. Alejo Bellido se retiraba a su domicilio completamente derrotado, cuando de repente, en un recodo del camino principal, junto a una pared alta de tapiales, bajo la sombra de dos añosos eucaliptos, lo esperaba don Nicasio Conza. Estaba sentado sobre una piedra y chacchaba un poco de coca mientras fumaba un cigarro. Se Eulalia / 26 saludaron cordialmente. Nicasio Conza invitó al amigo a sentarse bajo la sombra, y sin preámbulos le pidió que le invitara una botella de buen pisco y él tal vez podría sacarle del apuro en que se hallaba enredado. Alejo Bellido sacó una botella de pisco y lo depositó en las temblorosas manos del agradecido anciano, advirtiéndole que si la información valía la pena escucharlo, no sólo se comprometía a gratificarlo con creces, sino, en agradecimiento, le ofrecía una botella cada semana durante dos años. Festejaron la ocurrencia con calurosas risotadas. Tras beber el ardiente líquido, Nicasio Conza, hizo una detallada y pormenorizada exposición de los fenómenos extra naturales y ya en la desesperante y tediosa perorata, dijo: “anda amigo en busca de doña Nicolasa. Ella te conseguirá lo que pides, y si quieres hasta te puede traer al mismo demonio a tus pies”. Alejo Bellido, en efecto, lo había olvidado y sonrió triunfalmente. Parecía mentira algo le indicaba que el viejo Nicasio había dado con la solución. Satisfecho se despidió del anciano, depositando en sus manos toda la dotación de coca, cigarros y la otra botella de pisco, indicándole que todo aquello era sólo un anticipo de su magnánimo corazón. En los sucesivos días buscó la forma de contactarse con la tía Nicolasa. La encontró una tarde cuando se aprestaba a salir al poblado, En silencio escuchó el extraño pedido y muy segura de sí, lanzó una estrafalaria risotada. Averiguó para qué necesitaba aquellos menjurjes y acentuó su risotada cuando supo que era para la cura de una impresión fuerte: “Querrás decir, vecino mío, para efectuar una sesión de hechicería”. “Parece que sí, doña Nicolasa, es mi menor hijo el que se halla enfermo”. Doña Nicolasa se comprometió para el día siguiente por la noche. Al entregar el pequeño envoltorio se negó a recibir Eulalia / 27 pago alguno, aduciendo que era un regalo de su parte y mejor tratándose de un vecino. El tío Hipólito fue notificado por Alejo Bellido que todo estaba listo. Se buscó un lugar apropiado para efectuar la ceremonia. La mujer tenía un pariente que vivía cerca al cerro Piñakontay y el lugar era aparente para ofrecer el pago a la tierra. El tío Hipólito, Alejo Bellido y un amigo de la familia, un día antes de la ceremonia, subieron al empinado cerro a estudiar la topografía y tras varios rodeos dieron con una profunda y oscura quebrada. El lugar era adecuado por su lejanía y posición. El viernes por la noche se inició la ceremonia en compañía de familiares y amigos, quienes firmemente instruidos cuidaban de Manuel. El tío Hipólito empezó ordenando la triada de hojas de coca y en cada ocasión invocaba el nombre de los parajes, Apus y espíritus. Y en todo momento imploraba a las fuerzas ocultas de la naturaleza para que dejaran libre de ataduras y hostigamientos a su bien querido hijo Manuel, que en esta oportunidad ofrecía una ofrenda con todo el cariño, fe y amor. Pronto la mesa se llenó de los adminículos de plomo, los granos de maíz, las galletas, garbanzos, azúcar, incienso y los pétalos de clavel, junto a porciones de sebo y el infaltable feto de gata negra. Bebieron y chaccharon en amable charla hasta las proximidades de la medianoche. Tío Hipólito extendió la manta de coca y concienzudamente arrojó las hojas, advirtiendo que ya era hora de proceder. Pronto se apresuraron a cerrar la ofrenda y tras sobar todo el cuerpo de Manuel con el pequeño envoltorio, los tres hombres se calaron los sombreros y cogieron los bastones. El cerro Piñakontay presentaba su silueta enmarcada en un cielo estrellado. La noche estaba oscura. Los tres hombres bordearon por un sector llano hasta la mitad del cerro y a partir de ese momento la caminata se hizo Eulalia / 28 pesada por lo accidentado del lugar. De cualquier manera, cogiéndose de las matas de las pajas y sufriendo rasguños y caídas, lograron llegar a las proximidades de la quebrada oscura. El llegar al fondo fue toda una odisea por las constantes caídas y golpes que se dieron en los filos de las rocas. Sin embargo, lograron su propósito muy cerca a la medianoche. Alejo Bellido depositó en el piso el atado junto a las bostas secas y esperó impaciente que tío Hipólito buscara el lugar apropiado. Entre dos piedras superpuestas había un espacio regular. Pronto armaron una especie de horno y con ayuda de un poco de paja lograron encender la fogata. Todos los contornos y las frías siluetas de las rocas se iluminaron repentinamente. Los hombres constataron consternados que se hallaban en un sector bastante accidentado y lleno de obstáculos. Cuando las bostas se pusieron al rojo vivo, el tío Hipólito se arrodilló sacándose el sombrero, invocó la protección de los parajes y Apus sagrados y con antelación a la quema de la ofrenda, derramó abundante vino por los alrededores. Entonces colocó el paquete al medio de las brasas y se volvió rápidamente. En ese preciso instante, los hombres tomaron sus bártulos y completamente aterrorizados experimentaron un fenómeno que estaba lejos de ser verosímil por la forma cómo, de un momento a otro, del lejano horizonte surgió un tornado de proporciones espantosas por su tamaño y fuerza. Avanzaba rugiendo y haciendo retemblar la tierra y en escasos segundos llegó a la quebrada destrozando a su paso las charamuscas y pajas, bramando con toda la fuerza acumulada de su giratorio avance. Se detuvo en torno a la ofrenda y succionándola en su centro de gravedad desapareció cerro arriba. Después de ello todo quedó sumido en la más terrible oscuridad. Los tres hombres habían huido en desbandada, arrojándose al fondo de la quebrada. Prestos como pudieron llegaron a Eulalia / 29 la base del cerro y recién entonces empezaron a llamarse. Pronto se reunieron luego de varias horas y entre espantados comentaban que no obstante el rugido del huracán y el temblor de la tierra con desgajamiento de pequeñas rocas, al parecer nadie había sentido. Incluso los perros de las cercanías ni siquiera habían ladrado. Cuando llegaron al caserío de madrugada, encontraron a Manuel que yacía durmiendo plácidamente. Los familiares habían comentado que como nunca se había mostrado bastante dócil y no sufrió los acostumbrados accesos de locura. A partir de aquella fecha, Manuel Bellido, ya no volvió a mostrar los signos de agresividad y todo rastro de alucinaciones desapareció por completo. La aparente y descomunal gordura desapareció a medida que pasaban los días. Por lo tanto volvió a restablecerse la armonía en casa y los atribulados padres dejaron de preocuparse; sin embargo, Manuel había quedado marcado de por vida. Sentía mucho temor a la oscuridad y temblaba a la sola visión de un extraño. Se volvió callado y pasaba los días en un silencio glacial. Ya no volvió a su acostumbrado negocio y en alguna oportunidad había manifestado que sólo le interesaba estar en casa, ayudando en la chacra o pastoreando las ovejas. A pesar de sus dieciséis años era un adolescente alto de complexión atlética que aparentaba de mayor edad, por lo que llegado la época de leva para el ejército, don Alejo Bellido huía con el hijo rumbo a una choza enquistada en medio de los cerros y cuya aparente ubicación permitía otear todos los caminos. Sabía que todas las noches muchos jóvenes dormían acurrucados en las quebradas y así evitaban ser llevados al ejército. Entre los muchos jóvenes se hallaba Mariano Apaza. Los soldados que asolaban en las noches, cabañas y caseríos, no encontraban Eulalia / 30 conscriptos sino mujeres y hombres de mediana edad, muchos de ellos padres de familia. Durante una semana caían de sorpresa y nunca hallaban muchachos. Las mujeres informaban que todos los jóvenes se encontraban trabajando en la selva y que generalmente llegaban para la época de sembríos. Los soldados se marchaban por otros rumbos y prometían volver al año siguiente. En estas circunstancias arribó de la Capital el hermano menor de Don Alejo. Llegaba de visita como era su costumbre. La parentela en su conjunto recibió al familiar prodigándole especiales atenciones. En el fragor de los tragos y la música se enfangaban en calurosas tertulias que se prolongaba de amanecida. Ahí supo el buen familiar la desgracia acaecida en casa con la consiguiente consecuencia de tener que cargar un problema al parecer sin solución por el extraño comportamiento del hijo que había cambiado a partir de esa fecha. Don Malaquías, que así se llamaba el visitante, sonrió ampliamente y sirviéndose un buen vaso de cerveza, explicó que ese aparente mal tenía solución. Allá en la Capital había profesionales que curaban esos males del alma y se denominaban si mal no se acordaba algo así como psicólogos o psiquiatras. Desde ese momento se comprometió a llevárselo porque no tenía hijos que mantener y aseguraba, sirviéndose otro vaso, que se los devolvería bueno y sano dentro de algunos años. Así de fácil se arregló el asunto y Manuel pronto arribó a la Capital. La tía lo recibió con cierta desconfianza y con visibles muestras de no caerle bien a primera vista. Se asustó tal vez al observar su mirada torva. Pronto el tío se apresuró en llevarlo a un psicólogo. Entre sesiones y sesiones avizoró una mejoría ostensible y para beneplácito suyo vio que su sobrino se mostraba más comunicativo. Poco a poco se fue amoldando al nuevo régimen de vida y en las brumosas tardes, en la azotea de la casa estaba Eulalia / 31 aprendiendo a tocar el saxofón sin contar que era experto en la manipulación de las tarolas. El tío era miembro de una banda de músicos que se denominaba “Los Halcones del Sur”. Cada cierto tiempo y frecuentemente en las fiestas patronales, participaban del jolgorio de la gente que se divertía a sus anchas. Manuel acompañaba al tío y era el encargado de vigilar los instrumentos, los equipajes y vestimentas, mientras los músicos sucumbían a los suculentos potajes que circulaban cada dos horas. Sin preverlo aprendió a degustar de las diferentes bebidas y su primera embriaguez se dio precisamente en la fiesta de la Virgen del Carmen. Bailó como nunca y se mostró efusivo con todos los presentes, aquello había resultado extraordinario. Desde entonces se aficionó bastante con la cerveza y siempre que la ocasión era propicia se enfangaba en una borrachera sin que el tío se diera cuenta. Asistió a muchas fiestas patronales en los barrios populosos de la Capital, incluso efectuaron viajes a lejanos poblados donde los requerían y eran objeto de atenciones y mimos de los de cargo. Manuel Bellido había cambiado en su comportamiento y se mostraba un muchacho pleno de vitalidad. El tío dejó de llevarlo al sicólogo porque supuso que la terapia empleada por el profesional ya no servía para nada. Sin embargo, se produjo un incidente que volvió a postrarlo en una desesperante depresión. Un día que salió a comprar al mercado fue abordado por algunos policías militares y se lo llevaron en el camión junto a otros reclutas. Manuel Bellido, rapado y uniformado, sufrió los primeros castigos y vejámenes de los antiguos. En las noches oscuras les hacían corretear por los desmontes y cuadras y por cualquier cosa los castigaban con forzados ejercicios. Ese antiguo terror de juventud se hizo realidad de la manera más cruda e inesperada. Para su suerte, estuvo solamente dos días acuartelado, y una mañana se presentó un soldado en su busca. El Eulalia / 32 tío, al enterarse, movió cielo y tierra y valiéndose de algunos conocidos dentro del cuartel, presentó los papeles, recetas y entrevistas con el sicólogo y un informe del especialista en el que explicaba que el paciente no podía hacer el servicio militar. Después de este suceso no pudo recuperarse de la traumática experiencia. El sicólogo volvió a citarlo y en sucesivas y frecuentes sesiones, terminó por volver a la normalidad. Para entonces el tío había dispuesto que el muchacho hiciera sus primeros pinitos como músico. Uno de los trompetistas se hallaba mal de salud y él podría sustituirlo. Fue así. Sin esperarlo se adecuó al momento y a partir de aquella fecha conformó la banda y recibió sus primeros pagos formales. Ese fue el mejor momento de su vida y a partir de esa fecha se entregaba a deliberados sueños de grandeza cuya meta sería la de formar su propia banda; pero detrás de todo aquello existía un obstáculo terrible que no avizoró por falta de experiencia y conocimiento de la conducta humana. Nunca pensó que su entorno estaba plagado de sórdidas amenazas y abierta envidia, disimulada y abruptamente enquistados en una zalamera sonrisa. Así debió imaginarse desde un principio si se hubiera tratado de un personaje observador, minucioso y desconfiado, cuando sin proponérselo se había ganado un enemigo de alto calibre. Nunca lo supo hasta el último momento. El trompetista Sifuentes al verse desplazado, relegado y muchas veces hecho de lado en algunos conciertos, miraba a Manuel Bellido con un odio terrible, aunque conversaban de continuo sobre diferentes aspectos y entre copa y copa, de soslayo, el trompetista sacaba a colación sobre la falta de solidaridad y compañerismo de ciertos advenedizos que no obstante ser bisoños en el oficio ya eran considerados como maestros sin pensar que los antiguos fundadores de la banda de músicos estaban siendo desplazados y virtualmente condenados a perecer de hambre. Eulalia / 33 Manuel Bellido escuchaba pero no alcanzaba a comprender el sentido de las palabras. Aturdido y ligeramente emocionado por el bullicio y las bebidas alcohólicas prefería tener los sentidos liberados de toda preocupación. Esta actitud desenfadada del principiante enardecía los ánimos de Sifuentes, que no sabía cómo expresar su cólera y angustia. Apesadumbrado se retiraba y prefería buscar la compañía de sus verdaderos compañeros que sí sabían comprenderlo. Siempre que la banda entraba en receso por la participación de otros conjuntos musicales, delegaban una persona para el cuidado de los instrumentos. En este caso, el llamado era Manuel Bellido. Ubicado en su rincón preferido se entregaba a desquiciantes devaneos que le asaltaban en esos momentos cuando sin querer recordaba las apabullantes veladas pasadas junto a Martina, la dulce niña de sus ojos, que solía cantar hermosas canciones de amor. Manuel Bellido siempre recordaría aquella infausta noche de mayo en la fiesta de la Santísima Cruz. Cerca al amanecer quedó al cuidado de los instrumentos y nunca supo cómo sucedió aquello. Se despertó por los gritos de sus colegas que echaban de menos una trompeta y un saxofón. El ladrón se había llevado los mejores instrumentos, desechando de plano aquellos que estaban al alcance de la mano. Pronto se armó la de San Quintín y la fiesta estuvo a punto de perderse, de no haber llegado a un satisfactorio acuerdo con los músicos afectados. Don Malaquías y su sobrino se comprometieron a pagar el valor de los instrumentos. No quedaba otra opción. A partir de esa fecha se acordó que cada persona debía cuidar lo suyo. Los músicos asistían pertrechados de mochilas y fundas. Manuel Bellido continuaba con la trompeta que su diligente tío le facilitó desde el primer momento. Al término de cada concierto, separaba una cantidad para seguir Eulalia / 34 amortizando la deuda y todo continuó sin novedad. En este discurrir monótono y ya sin futuro para el voluntarioso trompetista, que se vio profundamente afectado por la pérdida de los instrumentos, un día de esos el tío llegó a casa con una gran noticia. Había llegado a conocer a un sobrino, hijo de un primo suyo. Se llamaba Juan José Macedo de profesión abogado y recién egresado. “Por lo tanto es tu primo, Manuel. Quedó en visitarme estos días y desea conocerte”. Manuel Bellido se alegró bastante y esperó ansioso conocer al pariente que ya era todo un profesional. En efecto, se hallaba una tarde limpiando la casa cuando sintió que alguien tocaba la puerta de calle. Estaba solo. Sus tíos habían quedado en volver por la noche. Resultó maravilloso el encuentro. Ambos primos se estrecharon en un caluroso abrazo y tras observarse en completo silencio, empezaron a reírse por el marcado parecido. La despensa del tío estaba repleta de cerveza y vino, por lo que Manuel invitó con algunas cervezas. De esa manera se enfrascaron en una calurosa charla. Conversaron entre risa y risa y llegado un momento, Manuel refirió su infortunio por la pérdida de los instrumentos y que a causa precisamente por este hecho pensaba volverse a casa. “El ladrón es uno de tus compañeros”, dijo el joven abogado. “¿Por qué crees que es así?, preguntó Manuel Bellido. El abogado bebió un sorbo de cerveza, y continuó: “fácilmente deducible por la forma cómo se llevó solamente un par de instrumentos. Si se hubiera tratado de un verdadero ladrón hubiera barrido con todo. Por lo que veo más parece un acto de venganza para hacerte daño”. “Pero que yo sepa nadie me tiene mala voluntad, todos me aprecian”, dijo Manuel. “¿Eso crees, pero no te pusiste a pensar alguna vez que tu inclusión en la banda perjudicaría a alguien en especial?”. Manuel Bellido bebió la cerveza con Eulalia / 35 verdadero entusiasmo. De súbito saltó ligeramente impulsado por un inesperado recuerdo. “! Sifuentes ¡Claro que sí, ahora recuerdo. Muchas veces no fue convocado por mi tío porque yo ya estaba considerado como miembro titular de la banda”. “El daño ya está hecho y no hay pruebas fehacientes. Lo mejor en estos casos es olvidar. En lo sucesivo debes tener más cuidado”, advirtió el joven abogado. Por la noche llegaron los tíos y la juerga continuó de amanecida. La velada resultó maravillosa e inolvidable. Manuel Bellido continuó integrando la banda de músicos y en cada ocasión que le tocaba interpretar de amanecida, observaba disimuladamente a Sifuentes. Sabía que el músico al término del contrato se reunía con varios de sus colegas a beber cerveza y degustar exquisitos platillos que los de cargo ofrecían cada cierto tiempo. La valiosa trompeta estaba guardada en su estuche y colocada al costado del asiento. Manuel Bellido se puso a estudiar una y otra vez el itinerario del músico que disciplinadamente se retiraba antes de que amanezca y volvía a la hora del almuerzo a cobrar sus honorarios. En una de esas oportunidades halló propicio el momento para cobrarse la revancha. Había observado que Sifuentes y dos de sus eventuales acompañantes bebían en un compartimiento cuyos tabiques separaban de la siguiente mesa. La trompeta estaba en el suelo al alcance de las manos. Manuel Bellido se sentó de espaldas en el siguiente compartimiento. Rápidamente sacó el instrumento de su estuche y colocó en su lugar una vulgar corneta de lata. Como se hallaba cubierto por un holgado abrigo, no le fue difícil camuflar la hermosa trompeta y salió del local sin que nadie se diera cuenta. En el silencio de su cuarto observó la reluciente trompeta que por fin era suya. No en vano había terminado de cancelar una singular suma por algo que consideraba un atropello Eulalia / 36 o un acto de maldad. Sonrió satisfecho y esperó la llegada del tío. En los sucesivos conciertos, Sifuentes no se hizo presente, pretextando estar delicado de salud. Manuel Bellido sabía que el impacto debió ser espantoso al cerciorarse del cambiazo. Sin embargo, esta situación en vez de tranquilizarlo sencillamente le estropeaba los ánimos y firmemente convencido de que la relación con sus compañeros ya no sería el mismo a partir de ese momento, decidió renunciar a su puesto de trompetista y el día menos pensado, notificó al tío su partida a casa. “Te quieres marchar porque no soportas el golpe que le diste a Sifuentes. Me he enterado que sufrió la pérdida de su trompeta y tú se la robaste”. Manuel Bellido quedó mortalmente sorprendido frente a las palabras del bondadoso tío. “No sé de qué estás hablando, tío”, respondió el muchacho. “Calma sobrino, por algo soy viejo y muy recorrido. Basté observarte para adivinar el resto. El muy pillo recibió su castigo. En todo caso, hijo, te felicito por tu astucia. Bien sabes que todo mal que se hace se paga a la larga. Sifuentes empezó jugando con fuego y se quemó”. El buen tío aun trató de convencer a su atolondrado sobrino sobre las ventajas de vivir en la Capital que de por sí ofrecía una serie de oportunidades tanto en el aspecto laboral como en lo concerniente a la superación intelectual. Volverse a la tierra madre sin haber alcanzado una meta en la vida era como retroceder en la historia. Pero para Manuel Bellido todas estas observaciones le entraban por un oído y le salían por el otro. En esos momentos se hallaba obcecado con la idea de partir a casa cueste lo que cueste. Sentía un imperioso llamado de los suyos, extrañaba la belleza subyugante de los hermosos paisajes al que estaba acostumbrado desde pequeño, añoraba la arrobadora sinfonía del canto de los pájaros, el rumor de Eulalia / 37 las aguas al caer de las cascadas, la intermitente y lejana detonación de los truenos que hacía retemblar la tierra y la flamígera luz de los rayos que en las noches oscuras delineaban las cumbres de los cerros dormidos; en fin, quería estar en su tierra oliendo el fresco aliento de los prados floridos y bebiendo leche directamente de las ubres de las vacas, junto a la inolvidable Martina, su novia III Manuel Bellido había logrado refrenar en algo el terrible asedio de los celos con la apabullante racha de recuerdos que le tuvieron entretenido durante varias noches. Sopesó entonces cada uno de los terribles momentos en que se sintió perdido y a decir verdad tenía la respuesta en las manos. Todo tenía su explicación, sus ventajas y desventajas y tras muchos dolores de cabeza concluyó que no debía hundirse en la desesperación. Era necesario entonces actuar con calma, sin precipitarse y comenzar desde el principio hasta llegar a la verdad. Pues bien, después de haber recordado cada uno de los episodios de su intensa vida, se sintió al fin satisfecho y sonrió al pensar que estuvo a punto de cometer alguna estupidez que le hubiera ocasionado muchas desgracias. Estaba decidido que muy pronto despejaría de su cerebro toda duda y para ello comenzaría sus averiguaciones con maquiavélica precisión. Se Eulalia / 38 valió de una vecina que vivía al costado. Viuda como era, no puso reparo alguno y marchó el primer viernes por la mañana. Aguardó escondida en una esquina la llegada de doña Eulalia. La vio llegar y supo que uno de los caserones de la plaza era su vivienda. Esperó que anocheciera y se mantuvo vigilante. En efecto la vio salir a las pocas horas rumbo a la tienda principal, y sin que mediara motivo alguno se le cruzó en el camino como si fuera un encuentro casual. Se sorprendieron al verse y del asombro momentáneo pasaron a la risa franca y cordial, mientras se estrechaban en calurosos abrazos. Allí, doña Juana, refirió que había visitado el poblado urgida por unos malestares de la bilis y que indispuesta por la terrible purgación de las aguas medicinales había quedado sumamente debilitada y en su afán por recuperarse las horas habían pasado y sin pensarlo había perdido el último carro. Eulalia lamentó el contratiempo pero se felicitó por su buena suerte al encontrar a una amiga con quien podría pasar la velada. Pues a decir la verdad se hallaba sola y no deseaba dormir aún. Invitó a la vecina al hermoso comedor, y sirvió una deliciosa sopa con varios panecillos de cebada. Comieron entre bromas y risas y al final se bebieron varias tazas de café. Luego salieron al patio a sentarse bajo los arbustos a conversar un poco y la conversación duró más de dos horas. Doña Juana empezó a bostezar y ligeramente indispuesta por el cansancio vio a su compañera levantarse y entre amable y sincera invitó a seguirla a un lujoso dormitorio. Eulalia manifestó muy satisfecha que debía descansar para madrugar. Se marchó por el pasadizo y pronto sonó la puerta al cerrarse y las dos ventanas crujieron al ser aseguradas con los pestillos. Todo quedó a oscuras y un silencio sobrecogedor reinó en el ambiente. Eulalia se deslizó por la puerta trasera rumbo a la gruta. Sabía que estaba en la hora correcta y sin ningún apuro se Eulalia / 39 internó en la oscuridad de la callejuela. Doña Juana llegó a casa con la grata noticia de que Eulalia era una matrona muy disciplinada y amante del orden. Informe que no satisfizo la creciente ansiedad de Manuel Bellido, que juró averiguar sobre todo lo que aún le faltaba conocer. Investido por esta notoria y obsesionante idea marchó un día al poblado de San Pedro. A la hora ya conocía el suntuoso caserío de su esposa y la supuesta ruta que tomaba ésta en las oscuras noches. Manuel Bellido inmediatamente siguió el curso de las calles y pronto salió a un espacio abierto. Vio que aquel sector era una extensa zona pantanosa llena de agua turbia donde no crecía ninguna planta acuática ni había rastros de aves. Una bien cuidada senda bordeaba esta parte del pantanal y continuaba hacia adelante hasta perderse tras un recodo. Manuel Bellido se detuvo indeciso al borde de una roca plana y desde esa posición observó desilusionado el mismo paisaje desolador de la planicie que presentaba en su irregular superficie enormes pozos de agua turbia. Ahora bien, al seguir el curso del estrecho caminillo que bordeaba la base del imponente cerro, distinguió que continuaba por un bosque de matorrales y se perdía luego entre unas rocas grises. Pensó que la vía debía conducir hacia algún lugar lejano, pues al fondo, en el otro extremo de la pampa se divisaba una infinidad de caseríos cuyos techos de teja resaltaban entre los árboles de eucalipto. Decepcionado y virtualmente agotado por el escabroso sendero continuó hacia adelante hasta el momento en que se topó con una anciana pastora de ovejas. La mujer se hallaba sentada bajo un arbusto y parecía una estatua de piedra. Manuel Bellido lanzó un cortés saludo mientras se quitaba el sombrero. Luego con un acento de honda tristeza, abatido por Eulalia / 40 el cansancio, preguntó con cierta ansiedad: -Creo haberme perdido, señora. Lo cierto del caso es que no hallo el caserío de cierto curandero donde pernocta todos los viernes la señora Eulalia, mi patrona. La anciana lo observó con cierta curiosidad y al verlo con el rostro abatido y lleno de sudor, contestó: -No conozco a doña Eulalia. -Pero a mí me han dicho que toda persona la conoce. -Muchos hombres y mujeres pasan a diario por aquí, sé que van a visitar a don José; pero no sé más allá y no conozco a nadie en especial. -Le comprendo, señora. Espero no haberla molestado con mi pregunta. -No, no se preocupe, al contrario me gusta conversar y de esa manera me distraigo un poco. -Por lo que veo, parece que mi patrona nunca vino por estos lados, de ser así usted la conocería ya que siempre para por aquí; en fin qué se hace- dijo Manuel Bellido mirando desconsoladamente el amplio espacio de una extensa hoyada llena de agua turbia y rodeada de pantanos. La anciana pastora dejo de hilar y miró al foráneo con cierta curiosidad. Aquel fortachón parecía sincero y muy bueno no obstante su torva mirada y su extraño andar como los grandes simios con el cuerpo inclinado. -Mire señor, lo único que puedo informarle es que todos los sábados veo pasar a una hermosa dama que se retira del caserío de don José. Eulalia / 41 Según tengo entendido dicha señora es sobrina de doña María, antigua cliente del padre de don José que frecuentaba la gruta para bañarse entre flores y sahumerios. Es más, para su conocimiento, ahora es el hijo quien está a cargo del negocio. Según la gente es más versado y hábil que el padre y su especialidad son los baños de florecimiento. Además es un buen adivino, hechicero y curandero. Tanta es su fama que vienen a buscarlo desde lejanos poblados. Manuel Bellido sintió renacer todas sus esperanzas perdidas. Había recobrado su habitual buen humor y como nunca aspiró el aire con verdadera pasión. Casi saltando de alegría, de una inconmensurable alegría que le desbordaba por cada uno de sus poros abiertos, dijo: -Precisamente esa dama que Usted ve pasar todos los sábados es doña Eulalia. Ahora quiero que me indique el camino para llegar al caserío de don José sin perderme. Necesito verlo con suma urgencia. -Está en la vía correcta, señor. Siga adelante por el único camino que existe y pronto chocará con el caserío después de atravesar la hondonada y voltear aquel cerro. Manuel bellido se despidió de la anciana rebosante de felicidad. Inmediatamente se internó en el callejón estrecho lleno de piedras y charcos de agua turbia que imposibilitaba avanzar con cierta regularidad sin sufrir un pequeño resbalón. Hasta el momento ya conocía parte del misterio que lo había mantenido en zozobra; ahora faltaba conocer a ese malhadado hechicero que podría ser su rival. Pronto se sumergió en el tortuoso caminillo. No obstante estar flanqueado de magueyes y pequeños arbustos, presentaba su irregular superficie llena de hendiduras y hoyos. Había que estar muy acostumbrado para sortear los innumerables obstáculos que surgían a cada instante y hacia muy dificultoso el avanzar por aquel Eulalia / 42 lodazal sin sufrir un percance. Las pequeñas piedras del camino estaban sueltas y presentaban sus caras llenas de una arcilla pegajosa. A intervalos cortos surgían pequeñas filtraciones de agua turbia y formaban regulares charcos. Manuel Bellido bordeó todo aquel barrizal con sumo cuidado y en cada ocasión tenía que cogerse de las ramas de los arbustos y apoyarse en las paredes lisas. Pronto salió a una parte alta donde la inmensa roca gris había sido picada en la base y formaba una especie de escalinata rústica que desembocaba en un espacio abierto. Era un singular y sugestivo paraje donde se divisaba un hermoso caserío de amplias ventanas, enquistado en medio de un accidentado terreno lleno de rocas y arbustos famélicos, junto a una huerta rectangular con muchos árboles de capulí y un par de eucaliptos frondosos. Como era aún temprano, la chimenea de la cocina dejaba escapar una columna de humo. Manuel Bellido se detuvo acezante frente a una verja cuya única puerta estaba cerrada. Desconcertado lanzó un potente silbido. Al llamado acudió un hombre ligeramente sorprendido por la presencia de un extraño. Este hombre era don José, quién inmediatamente supo que el visitante era un esbirro en busca de información. Porque en el aciago y desesperante momento que lo distinguió a través de la ventana abierta, alcanzó a observar que estaba echando furtivas miradas a los costados como si estuviera buscando algo. -Buenos días, estimado señor- dijo Manuel Bellido, quitándose el sombrero. Don José respondió el saludo y resueltamente estrechó la mano del visitante. -Mire, señor, yo soy recomendado de doña Eulalia- continuó Manuel Bellido-, Me imagino que la conoce porque ella me ha hablado bastante de los baños de florecimiento. Y precisamente por el sortilegio Eulalia / 43 de estos baños la suerte la acompaña y no deja de alabarse a todo el mundo que todo le va bien en la vida. Don José, a pesar de hallarse medio confundido por la apabullante locuacidad del visitante, captó al vuelo la intención de aquel hombre por lo que inmediatamente respondió con cierto aplomo y seguridad: -No la conozco. Es que verá Usted que llegan tantas personas entre hombres y mujeres y nunca me había ocurrido preguntarles sus nombres. En todo caso yo solamente ofrezco mis servicios a cualesquier persona sin conocer su identidad. En mi condición de curandero, hechicero y adivino prefiero la absoluta reserva, así como yo guardo el secreto de las propiedades curativas de las plantas nativas. -Pues verá, doña Eulalia, me ha recomendado para que Usted pueda ayudarme en ciertos asuntos que quiero conocer. -Por el momento, sinceramente hablando- respondió don José-, no sabría decirle con precisión de cual de mis clientes se trata…En todo caso debo agradecer la gentileza de dicha señora por las buenas referencias de mi humilde persona y el haberme enviado a un cliente. Estoy a sus órdenes y espero poder servirlo con todo lo que está a mi alcance. Para eso estoy y siempre dispuesto a satisfacer cualquier demanda con mis escasos y rudimentarios conocimientos. -En efecto, gracias a esa señora pude dar con la vivienda, aunque en el camino casi me perdí y sólo de milagro llegué sin sufrir contratiempos. Bueno, ahora estoy impaciente por consultarle un asunto de poca importancia pero que para mí significa mucho. Doña Eulalia me ha asegurado que Usted es todo un profesional y de los buenos. -Bueno, a veces las personas exageran un poco y yo sólo hago lo Eulalia / 44 que puedo… -Ah, lo comprendo, por lo que veo es una persona franca, sencilla y muy modesta. Don José después de esta breve charla, invitó al foráneo a pasar a la amplia habitación cuya única ventana estaba abierta de par en par, iluminando gran parte del recinto. Pronto estuvieron sentados sobre cómodos asientos y se miraban en completo silencio. Manuel Bellido hizo una rápida exposición de sus inquietudes y desazones con respecto a la dama de sus sueños que ahora último lo tenía sobre ascuas. Una desacostumbrada obsesión se había apoderado de su ser y sentía la mordaza de los celos con inopinada violencia y él quería salir de este atolladero a como dé lugar. Don José escuchó en completo silencio sin levantar la vista; pero llegado el momento de responder, observó al fortachón y disimuladamente advirtió que de la camisa desabrochada pendía una hermosa cadena de plata con una esmeralda valiosa. En el acto coligió que aquel hombre era el marido de doña Eulalia, porque de no ser así no sabría explicarse cómo dio a parar la fastuosa joya en el cuello de aquel hombre si hacía exactamente tres años atrás había obsequiado ese suntuoso amuleto de la buena suerte a la sobrina de doña María cuando aún era soltera. Y que en las continuas visitas de las dos mujeres, don José se había asegurado de comprobar que la joya adornaba el grácil cuello de la adorable adolescente. Sin embargo, con el correr del tiempo había olvidado este detalle. Y ahora estaba participando de una desagradable sorpresa. La hermosa joya, pensó, no estaba fabricada para colgar de un robusto cuello, sino estaba destinada a embellecer a una dama. -Consultaremos a la coca- dijo don José cogiendo Eulalia / 45 un pequeño atado multicolor. Extendió la manta multicolor que estaba llena de hojas de coca. Lo desparramó al azar y completamente concentrado empezó a trasmitir el mensaje con una serie de verdades que conocía de sobra y que para Bellido significaba que el hechicero no estaba errado. Don José suspiró una y otra vez y dijo a su cliente que la bonanza cundía a raudales en su vida, que su esposa era una mujer de mucha suerte y muy trabajadora y que a pesar de sus constantes viajes siempre lo tenía presente como el único ser que lo inducia a seguir luchando. -¿Dices y afirmas que mi mujer me es fiel?- preguntó Manuel Bellido, mirando al hechicero. -Sí, señor, así lo dice la coca… Don José estornudó mientras lanzaba otro puñado sobre las otras hojas y tras observar la disposición de cada una de las hojas desparramadas, eligió la más lozana, junto a otra lámina que mostraba su vértice en dirección al consultante. -Solamente piensa en ti y no hay otro hombre… Volvió a entremezclar las hojas y observando detenidamente cada detalle, cada disposición de las láminas resecas que formaban rimeros desordenados, lanzó un suspiro, meneó la cabeza con mucha pena, y dijo: -Pero veo en un futuro no muy lejano que la desgracia asoma su cabeza y tal vez un hecho de sangre o qué sé yo… Levantó una hoja de coca doblada en la punta en forma de capucha, lo dejó sobre la palma de sus manos y volvió a coger otra con las mismas características. -Tal vez sólo sea un presagio de un pasajero mal-explicó don Eulalia / 46 José-; pero he cumplido con mi labor y he respondido a las preguntas sin eludir las malas o buenas noticias. Manuel Bellido lanzó una risotada despectiva y mirando de soslayo la pequeña manta con las hojas de coca pensó que todo aquello no podría ser sino una burda mentira maquinada por aquel desafortunado atorrante que sabía al parecer cómo impresionar a sus clientes con el fin de sacarles más dinero. Pero él, Manuel Bellido, no era un tonto y no estaba para tragarse tamaño embuste y antes de cualquier cosa, completamente abrumado y casi fastidiado, se levantó rápidamente arrojando varios cheques sobre la pequeña manta. Presto como pudo se despidió con una terrible inquietud a cuestas y sin ánimos para seguir pensando en la estupidez gratuita de aquel charlatán. A partir de aquella fecha, la relación con Eulalia tomó nuevo rumbo. Había desentrañado el misterio y conocía a ese embaucador que había logrado convencer a su querida esposa a participar de los semanales baños de florecimiento, baños de la buena suerte como decían los lugareños. Manuel Bellido ya no tuvo esos accesos de melancolía y terminó por aceptar que su esposa era el ideal de su vida. Los tres escasos días de cada semana eran placenteros en el sentido de que vivía su relación de pareja con verdadera pasión, y ambos tomados de las manos volvieron a revivir los idílicos momentos cuando se apretujaban entre los árboles, cuando se revolcaba en el alfombrado pasto junto a los matorrales. Sin embargo, por un cambio inoportuno del horario en la empresa ferroviaria lo condenaron a disponer de un solo día: el jueves. Resignado a su suerte esperaba ese día con verdadera emoción. Ni bien pisaba tierra, cogía sus bártulos y raudo como sus piernas lo permitían llegaba a su domicilio y estrechaba entre sus brazos a su adorada esposa. Eulalia / 47 Así estuvo viviendo por cerca de dos años sin que se produjera incidente alguno que lo hiciera cambiar de opinión con respecto a su abnegada esposa; pero dio la casualidad, por otros inesperados cambios en los horarios, llegó el miércoles por la mañana y su primer impulso fue marchar a casa en busca de Eulalia que seguro lo extrañaba. Estaba caminando a su morada, cuando un vecino le pasó el dato que su preciada joya, en estos momentos, estaba enfrascada en una burda borrachera con dos jóvenes en cierto local. Premunido de una desconcertante curiosidad logró escurrirse al lugar y a pesar del impacto sufrido, observó que todo era cierto cuando escuchó la destartalada risa de su cónyuge que festejaba algún suceso. El local era amplio y tenía un techo alto de calamina. De los travesaños más sólidos colgaban potentes focos y la iluminación era muy buena, no obstante tener las ventanas cerradas y disimuladamente protegidas con cartones dobles. La única puerta que daba a la calle tenía una mampara y el ingreso al local se hacía a través de un pasadizo entre el mostrador principal y algunas mesas que estaban alineadas hasta chocar con el fondo brumoso de la cocina. Sin embargo, existía un considerable espacio donde los eventuales clientes solían bailar al compás de conocidos temas folklóricos. La atracción del local era su potente radiola que contaba con un surtido repertorio de música andina. El local era bien concurrido a partir del mediodía y bastante conocido por presentar apetitosos platillos y la especialidad de la casa: la chicha de jora bien fermentada y debidamente curada, es decir con los suficientes ingredientes como para ser una bebida que embriagaba al más ilustre de los bebedores. El propietario eludía en lo posible a sus afanados clientes que trataban de Eulalia sonsacarle los secretos de la fórmula empleada. En / 48 aquella oportunidad, Manuel Bellido echó una furtiva mirada al local y de un solo pincelazo evaluó la disposición de las mesas y la cantidad de parroquianos. En ese momento, Eulalia, era la única mujer y al parecer el centro de atenciones y admiración de los borrachines que se esforzaban por aplaudir al compás de los ensordecedores zapateos, mientras lanzaban destemplados gritos de alabanza. Salió apresurado del lugar y pronto llegó a casa completamente destrozado y con un fuerte dolor en la frente. Se derrumbó en el lujoso camastro de madera mientras esperaba la llegada de su esposa. Al atardecer arribó la mujer completamente borracha y lanzando escandalosas carcajadas cada vez que se equivocaba al cantar. Sus ocasionales acompañantes no quisieron seguirla por temor a los vecinos. Desde el fondo de una chacra observaban inquietos esperando que anocheciera un poco para escabullirse entre las sombras. Manuel Bellido, se apresuró en conducir a su esposa al suntuoso dormitorio. Eulalia entonces se desbarató en un copioso llanto en tanto explicaba que se había tomado algunas cervezas con algunos de sus amigos de infancia, después de todo tenía todo el derecho del mundo para entretenerse en algo después de tanto bregar durante la semana. Bellido asentía que no había nada de malo en todo aquello mientras se mantuviera el decoro, la decencia y el buen comportamiento; pero en lo que no estaba de acuerdo era con el alboroto, el rumoreo de la gente al verla llegar ebria en ausencia del marido. He ahí el problema que lo tenía muy preocupado. La mujer, que se hallaba aturdida por los tragos, no escuchaba las recomendaciones del marido, sino se distraía continuamente con el movimiento de las ventanas al influjo de un vientecillo suave. Movía la cabeza de derecha a izquierda y Eulalia / 49 farfullaba frases entrecortadas por un persistente hipo. Así estuvo por cerca de media hora, al cabo de las cuales se levantó de su asiento y corrió en busca de cervezas a su escondite preferido: una cómoda que estaba adosada en el rincón opuesto a la puerta. Manuel Bellido, obligado a beber, miraba muy entristecido el cambio operado en su pobre mujer. La veía deslumbrarse de repente con algún recuerdo fugaz y entre carcajadas altisonantes besaba al marido, lo acariciaba con verdaderas muestras de cariño llamándolo mi pobre bebé; pero ya en el sopor de la borrachera extrema farfullaba incoherencias terribles y antes de sucumbir al agotamiento, caía redonda al piso, roncando estrepitosamente. Manuel Bellido, ebrio ya, trataba de levantarla y todos sus esfuerzos resultaban inútiles, porque aquella mole de carne no despertaría aunque la estuvieran degollando. De cualquier manera trasladaba pellejos de carnero y gruesas frazadas y acomodándolos en el piso, primero desnudaba a la mujer y empujándola de costado lograba que su cuerpo descansara sobre unos almohadones altos y a pesar de hallarse desconcertado y muy agitado, miraba a su abandonada mujer con verdadera lástima, completamente derrumbada y sin protección. Desolado y lloroso lo cubría con las frazadas, pensando cosas muy desagradables si esto ocurriera en su ausencia. Apagaba las luces y se echaba en el camastro sin quitarse las ropas. Afuera, en el cercano bosque se escuchaba diversos ruidos como lejanas voces. Los perros alborotados ladraban y aullaban a intervalos cortos. De rato en rato, arrastrado por el ligero viento de la noche, llegaba el rumor del río. Sin embargo, pronto reinó un silencio completo. En lo sucesivo, Manuel Bellido, notificó a la parentela y puso en conocimiento sobre la delicada situación de Eulalia cuando sucumbía a los estragos de la ebriedad. Rogó que todos Eulalia / 50 debían vigilarla y si era posible acompañarla en su soledad. El pobre hombre se marchó al trabajo con el convencimiento de que había alertado a la familia. Sin embargo, a pesar de su rechazo por la habladuría poblana, se iba enterando que la alegre esposa continuaba asistiendo a ese repudiable local y se embriagaba de continuo con distintos hombres, todos jóvenes. En sí estas fatales noticias lo martirizaban en extremo y no quería imaginarse siquiera cómo eran esos encuentros, cómo se armaban esas francachelas en las que primaba el desorden, el bullicio, el jolgorio inmoderado producto de la ingestión de bebidas alcohólicas; en fin toda una mezcolanza de pasiones, desventuras y fracasos. Cada noticia llegada a sus oídos lo aturdía en vez de ponerlo triste y para refrendar lo dicho por los informantes, se escabullía al mismo teatro de los hechos y veía no sin desagrado a la luz de sus ojos bailando despreocupadamente. En el acto desaparecía y simulaba no haber visto nada. A la llegada de la esposa no mostraba sorpresa alguna ni la recriminaba, sólo esperaba que le lanzara la misma explicación de todas las veces: que los amigos de infancia, que los compromisos de negocios y que el cumpleaños de uno de ellos… Manuel Bellido escuchaba en silencio y no respondía. Callado y cabizbajo recibía las botellas de cerveza y bebía a grandes sorbos, botella tras botella, empanzándose peligrosamente, eructando con verdadero estruendo y cada vez más aturdido rodaba de costado al piso, mientras las cosas giraban en torno y la luz de las velas adquiría tonalidades rojizas. Su lengua trabada no le permitía lanzar ninguna frase y en el desvanecimiento de una borrachera bestial sentía que lo jalaban de los pies, que su pantalón de casimir se escurría por entre sus piernas y que su camisa de franela se desbarataba por la rotura de las telas…Completamente desnudo Eulalia / 51 manoteaba en un vano intento por levantarse y en ese momento desbordante, copos de espuma cubrían su cuerpo. La mujer, entre risa y risa, sacudía las botellas y abriéndolas derramaba sobre el cuerpo del marido. Eulalia reía atragantándose con la espuma y antes de perder la emoción del momento, impelida tal vez por la sugestiva visión del marido aprisionado en un mar de cerveza, arrojaba sus ropas a los costados y en menos de lo pensado se hallaba tan desnuda como cuando se entregaba al rito del baño de florecimiento. Cogía dos botellas a la vez y vaciándolas por sobre su cabeza se echaba junto al marido, gritando eufórica. Pronto numerosas botellas salían disparadas por la acción de los gases comprimidos y toda la espuma cubría sus cuerpos. Entonces, empantanados en una oleada espumosa, braceaban tratando de incorporarse y al hacerlo se encontraban sus cuerpos y procedían a lamerse como dos perros en un ritual casi obsesivo donde la pasión de la mujer era vaciar nuevas botellas en el pecho del marido para bebérselo de a poquitos. Jadeantes, ligeramente ensombrecidos por las llamaradas agónicas de las velas que se escurrían por los candelabros, jugaban horas de horas, revolcándose como dos cerdos y fuertemente apretujados en atrasadas caricias y besos desenfrenados; al final, sucumbían a un pesado sueño. Al día siguiente se despertaban muy asustados porque habían empezado a sentir espantosos dolores en los costados y un desesperado agitar de sus pechos. Angustiados y casi al borde de la desesperación llamaban a gritos a sus familiares y éstos al percatarse de la burda extravagancia los encontraban nadando en un líquido amarillento, viscoso y turbio, arrojando borbotones de espuma ácida, cuya exhalación los embriagaba al instante. Eulalia / 52 IV Volvía después de cinco años de ausencia y lo primero que hizo fue visitar a su novia. El encuentro resultó decepcionante porque Martina, la esbelta y vivaracha muchacha de rosadas mejillas, ya no era aquella chiquilla dulce que solía cantar hermosas canciones en los amaneceres festivos y en las lluviosas tardes con rayos y truenos, sino una mujer silenciosa, abatida y prematuramente envejecida a pesar de sus veinte años. No dijo nada ni se alteró cuando vio ante sí al hombre de sus sueños. Se mantuvo impasible, aparentemente serena y resuelta a ignorarlo por completo. Pero, antes de cualquier cosa, a la carrera, arrojando el atado de forraje en el piso, se escabulló entre los follajes del cercano maizal como si hubiera visto al mismísimo diablo. Manuel Bellido, frente a esta inesperada reacción, quedó desolado, abandonado, marginado y mil veces rechazado. Entonces aspiró con vehemencia la calurosa fragancia de la tierra recién volteada junto al suave perfume que despedían las hermosas cantutas rojas de los cercos de piedra, y miró dolorosamente la pequeña cabeza de la muchacha que se perdía detrás de los arbustos. En ese momento espantoso pensó muchas cosas desagradables y en su afán por descubrir todo aquel desbarajuste que le hacía rabiar terriblemente, terminó aceptando la inopinada verdad, la única y escabrosa verdad que le aguijoneaba con inusitada crueldad todas las veces, desde aquella lejana, absurda confidencia de un amigo que le dijo burlonamente: “pero Manuel qué miedo causan tus ojos torvos y tu extraño andar, acaso no puedes sonreír un poco y mostrar tus hermosos dientes”. Desde entonces sabía que su melancólica y feroz Eulalia / 53 mirada asustaba al más conspicuo de los valientes, aunado a todo esto su característico andar con los brazos abiertos y los puños cerrados, con el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante como los grandes simios. Ahora ya establecido en su hogar, en su añorado terruño que le deparó la magnificencia de sus paisajes hermosos, junto al canto de las avecillas y el murmullo de los riachuelos que bajaban de las quebradas para unirse en el gran río Vilcanota, experimentó con cierta pena y amargura el abierto y desenfadado rechazo de sus antiguos amigos de infancia, de algunos vecinos que apenas le respondían el saludo con una leve sonrisa; y para mayor desgracia parecía sentir a sus espaldas la execrable mirada de sus familiares que murmuraban cada vez que lo veían cruzar por los caminos. Él sabía que lo detestaban sin razón alguna, sin que él les hubiera causado mal alguno. Lo eludían tal vez porque no soportaban esa mirada dura, recelosa y maligna. Manuel Bellido, evaluó al vuelo la desconcertante repulsa hacia su persona. En vez de sentirse apabullado por la abrupta secuencia de acontecimientos cuya intención aparente era causarle daño marginándolo de por vida, lo condujeron más bien a la condición de un ser supremo, altivo y orgulloso, importante en el sentido de que todos hablaban sobre su pasado revestido de cierto misterio, de su desaparición por varios años y su arribo al poblado en un momento en que se pensaba que había muerto. Por lo tanto se le consideraba un extraño, un vagabundo, un paria, un advenedizo que no merecía ni siquiera la benevolencia de un saludo. Sin embargo, aceptó la cruda realidad no sin cierta altivez, desprovista de rencor y amargura. A partir de ese momento se entregó de lleno a la música. Con ello quería demostrar a todos que era muy diferente en gustos y pareceres, en conceptuar la belleza de una noche de luna cuando sin proponérselo Eulalia / 54 sacaba a relucir su trompeta e interpretaba hermosas, subyugantes piezas musicales que enardecía de pasión a muchas jovencitas. Algunas tardes, cuando el muriente crepúsculo teñía de suaves fosforescencias doradas los altos montes, las muchachas de la comarca, recostadas entre los árboles o desde sus ventanas, suspiraban escuchando al taciturno músico enfangarse en bellas melodías. Día a día, en el silencio de los bosques y en la vastedad apabullante de los cerros y quebradas dejaba escuchar el sonido vibrante de su trompeta. Aquel solitario jovenzuelo de contextura hercúlea y de mirada torva pronto se fue acercando a todos sus coterráneos con la magia de su trompeta que destilaba hermosas canciones en los atardeceres brumosos. Entonces, a pesar del inicial rechazo, empezaron a tratarlo con cierta cortesía y las mujeres a pesar de todo le sonreían cariñosamente y algunas jovencitas se aventuraban a saludarlo con las manos en alto. Manuel Bellido agradecía la buena fe de sus vecinos y sonreía tímidamente. Pronto aprendió a comportarse como un buen y formal muchacho respetuoso y solícito con los mayores. Bien había dicho su padre que todo se arreglaría con el tiempo, que todo caía por su propio peso y él debió asimilar la lección con creces. Orgulloso, sereno y feliz, pensó que jamás se había dejado arrastrar por la amargura, el odio y la terrible depresión. Ahora podía jactarse que era un verdadero vencedor. Estaba en su terruño firmemente dispuesto a triunfar en la vida, a forjarse un destino a fuerza de coraje y empeño como lo había hecho su padre desde muy joven. Por el momento estaba ayudando en casa y relevando a la madre en el pastoreo de las ovejas. Le asignaron esta tarea porque su hermana menor se había casado y por lo tanto vivía en otro poblado. Así que todos los días marchaba cerro arriba en busca de los mejores lugares donde crecía abundante pasto y prosperaba la paja verde. Fue por esta actividad que un buen día, al pasar por un Eulalia / 55 bosque de eucaliptos, se detuvo acezante, constreñido por una emoción que le embargó hasta los tuétanos. Se escondió entre los arbustos y a través de las ramas avistó a un centenar de pasos a una muchacha que sentada al borde de una roca cantaba con dulce, angelical voz un huayno muy conocido. Era melancólico el tono y la delgada voz destilaba una dulzura enervante, única. Manuel Bellido se sintió invadido por una súbita inspiración. Había reconocido a la bella jovencita que era la novia de Mariano Apaza, de ese cholo cimarrón que se había marchado del poblado tal vez porque había comprendido que estaba hundiéndose en la desesperación de no poder hacer nada que no fuera barbechar los terrenos, cosechar los sembríos y pastorear los ganados. Actividades rutinarias que no satisfacían sus requerimientos de orden monetario no obstante dedicarse íntegro todos los benditos días para que al final continuara como al principio sólo esperando que las cosas mejoren y que algún santo patrón eche sus bendiciones mientras que los años pasaban y los viejos se hacían cada vez más viejos y los jóvenes tomaban a sus esposas para criar a sus hijos en una viciosa repetición de costumbres y usos que no conducía sino a un sedentarismo peligroso y sin porvenir. Algunos vecinos aseguraban que lo habían visto en lejanos poblados vistiendo hermosas chaquetas de adivino junto a una comparsa de saltimbanquis y payasos que estaban visitando todas las aldeas derrochando mucha alegría; otros, los más maliciosos, decían que estaba metido de ladrón y asaltante y no faltó un atorrante que aseguró haberlo visto en la cárcel de cierto pueblo cuyo nombre no quería mencionar para no comprometerse ante los familiares; pero doña Nicolasa, la próspera comerciante del barrio y que a la sazón era madrina de Mariano, anunció muy dolida por tanta habladuría que su ahijado estaba en el servicio militar y que reenganchado Eulalia / 56 continuaba en el cuartel. Estas y otras cosas se manipulaban a diario en torno a la desaparición de Mariano Apaza y que Manuel Bellido desconocía por completo. Ahora lo único que le interesaba era la presencia altiva de la muchacha que lo absorbió en el acto. No obstante la distancia avizoró la firmeza de unos bellos bustos y las redondeces de unas caderas bien torneadas, aunado a un rostro angelical, levemente empalidecido por la luz natural. Manuel Bellido inmediatamente descolgó la alforja y sacó a relucir la trompeta. Con calculada y meticulosa precisión, siguió los acordes de la música y ambos, sonrientes, enfrascados en lo que hacían continuaron con la serenata una y otra vez. María Esther, que así se llamaba la bella lugareña, satisfecha por el acompañamiento, invitó al músico a continuar con el pastoreo de los ovinos mientras se enfrascaban en calurosa y animada charla. Allí supo Manuel Bellido que sus conciertos nocturnos la habían subyugado de tal manera que empezó a cantar aun sabiendo que no lo hacía tan bien; pero los amigos y algunos vecinos la habían felicitado por la dulzura de su voz. Y entusiasmada por este hecho había decidido cantar día tras día, en el silencio de las quebradas y la amplitud de los cerros. Manuel Bellido la escuchaba sumamente arrobado y cuando le cupo la suerte de hablar, lo hizo con la seguridad y el aplomo de un diligente joven que quiere impresionar a la dama de sus sueños. Se mostró sereno y risueño y declaró su admiración por tan bella voz. Ambos se entendieron a las mil maravillas y desde entonces se les veía juntos en todo sitio. Eran dos seres especiales que se divertían de la mejor manera, cantando y riendo al soplo del viento de los atardeceres silenciosos donde las campiñas verdes se teñían de una fosforescencia dorada. Día a día, juntos, pastoreaban sus ovejas sin ‘pensar que la gente los miraba muy Eulalia / 57 complacidos porque ya formaban una pareja ideal. Manuel Bellido, un día, el menos pensado, tocó un delicado asunto con la sutileza del caso y habló por primera vez sobre Mariano Apaza. María Esther entornó sus profundos y negros ojos, suspiró dolorosamente y pareció despertar de su letargo, porque al instante empezó a lanzar improperios, abiertamente dolida por la torpeza de haberlo tratado de cerca y que en el momento menos esperado la había abandonado sin despedirse siquiera. Nunca había esperado tal comportamiento y tanta deslealtad de un hombre aparentemente bueno y sincero, cuando en el fondo era todo lo contrario. Así que era mejor olvidarlo para siempre y no retrotraer un asunto doloroso. Por el momento estaba desligada de todo compromiso y había jurado nunca volverse a enamorar para no sufrir otro desplante que la mataría de seguro. Esto lo dijo con la seguridad y el aplomo del caso, mirando disimuladamente a su silencioso compañero. Sin embargo, no cumplió con su juramento porque al poco tiempo sucumbió a los requerimientos amorosos de Manuel Bellido. La nueva pareja, sinceramente felicitados por sus progenitores, se decidió a fortificar esos lazos de amor con frecuentes cánticos y serenatas en las noches oscuras cuando todos se aprestaban a cenar en sus caseríos. Algunas tardes, desde los lejanos cerros se escuchaba la trompeta de Manuel Bellido y la voz de María Esther se esparcía por los contornos con verdadera pasión. Decidieron casarse para San Juan. Aún quedaba tres meses para arreglar todo lo concerniente a la boda y los padres de Manuel habían decidido obsequiarles el caserío mayor. Por esos días, inesperadamente llego el cholo Mariano Apaza, vestido con su uniforme de sargento primero. Alto, voluntarioso y muy gallardo se pavoneó frente a todo el mundo que lo miraba absorto y sin dar crédito a lo que veía. María Esther sufrió un Eulalia / 58 verdadero colapso y a partir de aquella fecha se enclaustró en su vivienda y para nada se asomaba a la calle. No estaba para nadie, ni para el taciturno Bellido. Mariano Apaza a partir de esa fecha insistía en hablar con María Esther y buscaba un encuentro con Manuel Bellido. Este le rehuía y prefería escurrirse por senderos opuestos. Ya no tocaba la trompeta y prefería soterrarse en un prudencial silencio. En cambio Apaza se jactaba a voz en cuello que era mejor músico que su contrincante y un día decidió demostrarlo con una ferviente y estruendosa serenata al pie de la ventana del caserío de su bien amada María Esther. Esa vez el instrumento no sólo había destilado su melodioso sonido sino que a través de la notas se había vislumbrado una sutil queja, que lo eventuales oyentes asimilaron como una muda y expectante reconquista de la amada. Por su parte María Esther sufría un terrible dilema. Con la llegada del bizarro soldado quedó aclarada su verdadera inclinación amorosa. Sin lugar a dudas amaba a Mariano Apaza y su pasajero romance con Manuel había sido un mero capricho femenino producto tal vez de su inmadurez emocional. No sintió pena ni remordimiento alguno cuando se lo dijo a sus apenados padres; pero no tuvo el suficiente valor para enfrentarse con Bellido y prefirió más bien que se enterara por otros medios sin que ella tuviera que soportar la terrible mirada de unos ojos torvos que de por si le causaban terror . Manuel Bellido y Mariano Apaza, por fin, tuvieron un casual encuentro en la toma de agua cuando regaban sus terrenos. Habían sido amigos de pequeños cuando pastoreaban juntos los hatos de ovejas; pero ahora, adultos ya, y con un antecedente de por en medio se miraron desafiantes por breves minutos. Mariano Apaza arrojó la pala a un costado y Eulalia / 59 resuelto a terminar con ciertos malentendidos, dijo: “María Esther es mi novia y espero que la dejes en paz…” Manuel Bellido acentúo su terrible mirada y avanzando dos pasos por el irregular sendero contesto: “¿Así?... No será que tú debes dejarla en paz”. “Eres un miserable…” Manuel Bellido rugió hecho una fiera y sin esperar un segundo más, se lanzó sobre el cholo Mariano Apaza derribándole de un severo puñetazo en el rostro. Ambos rodaron por los suelos mientras se lanzaban feroces golpes acompañado de insultos y gritos desenfrenados. Era tal la escaramuza que pronto llegaron algunos vecinos. En el tumulto se hallaban María Esther y Martina, ambas cogidas de las manos y llorosas. Ante la expectación general las dos amigas corrieron a separarlos y colocándose en medio rogaban que se amistaran como dos buenos amigos. “Por favor Manuel, Manuel de mi vida sé razonable y estrecha la mano de Mariano que es tu amigo”, decía Martina firmemente cogida de los brazos de Bellido. “¡Nunca!, gritó, ese es un perro que no merece mi amistad”. “Y la mía menos porque yo sí soy un hombre íntegro, valiente y disciplinado, militar de carrera que desprecia a los miserables”. A duras penas, ambas féminas lograron separarlos ante la expectación general que los vitoreaba por el feliz desenlace. Martina, a partir de esa fecha, se mostró más efusiva y parlanchina y en las brumosas tardes empezó a cantar con delicada y hermosa voz. Manuel Bellido volvió a sus quehaceres e integrado nuevamente al pastoreo se resignó a sobrellevar su solitaria existencia firmemente convencido que estuvo a punto de unirse a una mujer bella, alegre y torpe, pero desprovista de sinceridad, de cariño y buenos valores. Había estado a punto de cometer una barbaridad sin nombre si hubiera logrado juntarse con aquella mujer hueca y sin sentido que no escatimó un segundo para dejarlo sin remordimientos. Lo había desplazado por otro como si se tratara del cambiazo de un perro con un Eulalia / 60 gato. Así de tan fácil, de la noche a la mañana sin que existiera motivo alguno cuando todo ya estaba preparado para la formalización del enlace y la fecha establecida junto a los invitados que no dejaban de bendecirlos día y noche. Manuel Bellido sonrió dolorosamente al pensar en todo aquello y considero razonable actuar con mayor tino y mucha serenidad en lo sucesivo. Había recibido una pequeña lección y no sentía pena, sino más bien una inusitada tranquilidad. Ahora, con referencia a Martina, que había vuelto a frecuentarlo y buscaba estrechar los lazos de amistad, prefirió mantenerse un poco alejado y conversaron algunas veces como buenos amigos. Para él la presencia de su antigua novia no significaba nada. Estaba firmemente convencido, y se alegraba de ello, que nunca la había amado; aquella relación había sido una pequeña locura de juventud y nada más. Era mejor ser preciso y coherente en adelante con referencia a escoger pareja sin cometer error alguno. En primera instancia jamás se dejaría arrastrar por la pasión irrefrenable y la locura del momento, sino en toda mujer buscaría ese lado oculto, valioso y eterno que la hace diferente del resto. Pensó que ahí radicaba el secreto para encontrar su media naranja y por lo tanto la felicidad que tanto anhelaba. Eulalia / 61 V Manuel Bellido, a partir de esa fecha, decidió poner fin a todo aquel desbarajuste y se abstuvo de compartir las locuras de su mujer. Se mantuvo a la expectativa y prefirió ser mero observador de todas aquellas barbaridades. Siempre callado recibía a la mujer entre sus brazos sin reprocharla de su mala acción. Cariñosamente trataba de sentarla al borde de la cama con el fin de que se durmiera sin hacer mucho ruido porque temía despertar la acerva curiosidad de los vecinos que ya empezaban a murmurar y lanzar indirectas, en las que expresaban su Eulalia / 62 desacuerdo por la forma incorrecta cómo el marido permitía que la mujer se enfrasque en bacanales borracheras con personas de dudosa reputación. Manuel escuchaba o simulaba escuchar toda Bellido la mezcolanza de estupideces que se decían a diario. Quería mantenerse, por el momento, al margen y deseaba de todo corazón que su mujer se diera cuenta que toda su descabellada aventura, a la larga , la condenarían a ser blanco de procaces comentarios y maledicencias de la gente, que estaba presta a ensañarse de sus víctimas en la primera ocasión. Como siempre, Eulalia, luego de permanecer en silencio por varios minutos, de repente, se levantaba impulsada por un inesperado afán y corría presta a su rincón preferido. Cogía botella tras botella, las enfilaba delante del marido y presentaba un vaso hondo para que le sirviera sin mucha espuma. Manuel Bellido obedecía a regañadientes, trataba de mantener la calma y refrenaba sus denodados impulsos de arrojar todo aquello por las ventanas al patio del fondo. Había comprendido, al fin, que no tenía la suficiente capacidad para manejar el asunto con la sutileza e inteligencia como lo hubiera hecho otra persona dotada de mayor disposición y criterio. Sin lugar a dudas aceptó la derrota en la conducción de su hogar y ahora estaba presenciando desconsolado la debacle final de su relación de pareja que se estaba yendo al diablo y que pronto todo se acabaría para siempre. El último miércoles que arribó al poblado, lo primero que hizo fue averiguar el lugar donde su esposa se divertía con sus dos ocasionales acompañantes. Entró en el local ante la sorpresa general de todos cuantos lo vieron y muchos presagiaron una catástrofe. La mujer se alegró bastante al verlo y los dos muchachos, discretamente se aprestaron a retirarse; pero Bellido, Eulalia / 63 atento, muy sereno, los retuvo amablemente. Dijo que estaba de pasada y su único deseo era besar a su queridísima esposa como un formalismo natural. La mujer acogió de buen grado el pedido y muy coquetona se ladeó de costado, esperando al amado. Éste, con calculada y fría resolución, abrió la boca con decisión y lanzó un feroz mordisco en la misma base de la nariz, amputándolo entre un espantoso chorro de sangre que le bañó el rostro, y desesperado arrojó el pedazo de carne aún palpitante con pedazos de huesos y cartílago desmenuzado. Y huyó despavorido mientras gritaba: “ahora, puta, ahora…” La mujer lanzó un espantoso grito y se desvaneció en el piso en medio de un charco de sangre. Los dos acompañantes y algunos presentes quedaron mudos, sin articular frase alguna. Manuel Bellido salió corriendo como un loco y desapareció por una de las calles con el rostro bañado en sangre y con las ropas desgarradas. El cantinero y algunos vecinos acudieron a la mujer llevándola al más cercano hospital. Cuando le dieron de alta, Eulalia tenía un tapujo de algodón en los orificios nasales. A partir de aquella fecha juró que nunca se miraría al espejo. Todos los pretendientes y los que la asediaban terminaron por olvidarla y evitaban toparse con ella. Era espantoso verla sin la respingada nariz que la embellecía y muchos aseguraban que en sus tormentosas noches soñaban con la bella mujer que se empeñaba en acercárseles; y entonces despertaban gritando porque habían distinguido una mascareta de ultratumba y una nasal y ronca voz que los llamaba. Volvió a sus quehaceres y no admitió que nadie lo viera en ese estado. Por un prolongado tiempo se encerró en su casa y no recibía a nadie que no fuera sus padres Eulalia / 64 o sus hermanos. Hablaban sobre diferentes temas y nunca tocaban el delicado asunto del accidente que la dejó sin ese adminículo facial. Y jamás volvieron a mencionar al desnaturalizado, cobarde y despreciable sujeto que se había ensañado de aquella forma tan brutal y espantosamente original, sólo concebido por una mentalidad perturbada. Sin embargo, las heridas cicatrizaron y todo volvió a su normalidad cuando aceptó que una de sus sobrinas se fuera a vivir a su lado con su pequeño hijo de apenas un año. Se llamaba Graciela y a sus diecisiete años había perdido al marido en un accidente vehicular. Viuda y abandonada se refugió primero en la casa paterna y estaba dedicada a ayudar a la madre en los quehaceres del hogar, y fue por ese entonces que se enteró que la orgullosa y altiva tía Eulalia había sufrido una terrible desgracia. Inmediatamente sopesó la posibilidad de labrarse un futuro promisor si lograba que la tía la acepte de buen grado. Habló con toda la parentela y muy emocionada recibió, poco después, la halagadora noticia de que ya todo estaba arreglado para su traslado definitivo a la casona solitaria donde sobraba habitaciones y suficiente espacio como para que el niño pudiera jugar sin molestar a nadie. Eulalia, a pesar de su aparente rechazo por los niños, acogió a esos dos seres desvalidos con verdadero entusiasmo y pronto se encariñó con el pequeño. Siempre que podía cargaba el niño entre sus brazos y se divertía mucho con sus chillidos y su cantarina risa. Ahora costumbre, salía a dar un paseo cuando se hallaba sola, por mera por los sembríos y gustaba de observar los tiernos maizales que emergían de los surcos pletóricos de savia y verdor. Sus verdinegras hojas ronroneaban al leve soplo del vientecillo; los trigales y habares también formaban alfombras verduscas de diferentes matices. Al influjo de aquel encantador paisaje que Eulalia / 65 le deparaba momentos de supremo éxtasis, de rendida contemplación de los altos y grises cerros que se esfumaban en la lejanía inconmensurable, olvidaba todos sus rencorosos recuerdos y momentáneamente transfigurada terminaba por echarse de espaldas en un retazo de terreno de su predilección. A pesar de todo la vida era muy bella. En esos momentos de delectación sus ojos se solazaban con la apabullante presencia de nubes blancas que parecían copos de nieve y sin proponérselo se entregaba a inusitadas sesiones de observación en la que su desbordante imaginación se concentraba en un determinado punto y creía captar hermosas imágenes. A veces eran espantosos monstruos, aves raras de exuberantes alas y colas largas, risueños rostros de mujeres recostadas en suntuosos divanes. Y cuando había una acumulación de nubes oscuras podía ver insólitos castillos de paredes altas y con sus torreones llenos de banderas multicolores. Se cansaba entonces y cerrando los ojos se entregaba a un ligero descanso. ¡Cuán fácilmente había olvidado el nefasto incidente que la había dejado casi al borde de la locura! Mientras sus padres quizá permanecían embebidos en dolorosos recuerdos, en cambio ella sucumbía a la ineludible belleza del panorama; pero cuando creía haberse substraído a un hecho que le era incómodo recordar, escuchaba de repente el silbato del tren que hacía su salida de la estación. Inmediatamente saltaba más que se incorporaba y corría presta a esconderse en su dormitorio, porque la visión de la pesada maquinaria la atormentaba y porque sin evitarlo lo asociaba con el marido ausente y toda la atroz pesadilla parecía revivir de nuevo en aquel momento. Antes de cubrirse la cabeza con la colcha de uno de los camastros, alcanzaba a observar a su querida sobrina correr como todos los días, a la misma horacon la misma paciencia y cariño con que aferraba a su pequeño hijo-, hacia el patio del Eulalia / 66 fondo a observar el paso del tren, de la soberbia diesel arrastrando sus ocho vagones repletos de pasajeros. Entusiasmada, eufórica, levantaba las manos y respondía el saludo de algún pasajero que enarbolaba un pañuelo blanco. La pobre mujer se emocionaba bastante y sin querer soltaba algunas lágrimas. Con el paso de las semanas, el pequeño bebé ya empezaba a farfullar algunas palabras y se inquietaba apenas escuchaba el silbato del tren; entonces la madre dejaba de lado las rutinarias tareas de la cocina y salía a la parte posterior y enmarcada en el vano de la puerta colindante con los terrenos de cultivo, asistía a este singular espectáculo que para ella significaba mucho. Eulalia los había visto entusiasmarse al paso del tren por la parte baja de la extensa propiedad, incluso había visto al pequeño bebé levantar sus manecitas, gozoso y expansivo, admirado y retozón, chillando de suprema felicidad. Los perdonaba por su entusiasmo y alegría, por su apego y admiración a esa fastuosa máquina que para ella significaba el recuerdo de su anterior vida junto al marido, diligente y serio empleado de ferrocarriles y que ahora, desaparecido, se encontraba tal vez en algún lugar perdido de la selva, pagando su cobarde y desatinado crimen. Eulalia / 67 VI Por esos días, su padre lo rescató de su tranquila vida de pastor para llevárselo a conocer nuevas rutas y de paso enseñarle los secretos de su oficio de comprador de reses. Era ya tiempo que empezara a labrarse un futuro. Manuel Bellido festejó la buena intención del padre y se puso a su disposición con el mayor gusto. Además como buen jinete necesitaba galopar por las extensas pampas y por los olvidados caminos de la puna. Sabía que viajarían a lejanos puntos por varios días, que cruzarían caudalosos ríos y en la generalidad de los casos dormirían en cuevas si no tenían la suerte de encontrar posada. Esta actividad era muy sacrificada y constantemente tenían que lidiar con reses ariscas y muy querendonas que solían volverse en la primera ocasión. Para ello tenían que ser muy astutos y diestros en el manejo del zurriago. Manuel Bellido supo tiempo después que a su padre le Eulalia / 68 correspondía este año el cargo de mayordomo en los festejos a la Virgen de la Natividad, patrona del poblado; y de ahí su afán por conseguir más dinero para no pasar apuros y contratiempos de última hora. Pues sabía que cada 8 se setiembre de todos los años se festejaba a la Virgen de la Natividad. Fiestas que duraban generalmente de dos a tres semanas, de acuerdo a las posibilidades de los interesados. Existía una especie de rivalidad entre los de cargo, quienes año tras año trataban de superar en algo a sus antecesores, haciendo alarde de pomposidad inusual. Lo que realmente los inducía a actuar así era el pueril afán de dejar un buen recuerdo a la Virgen que estaba considerada como muy milagrosa; de ahí que existía una fe profunda y única. Además, se sabía que toda la buena reputación y el respeto que se profesaba a un vecino, se debía precisamente al empeño y entusiasmo con que realizaba estas fiestas; persona que resultaba elegida para el siguiente cargo debía ahorrar todo el bendito año, trabajando duro y parejo y privándose de otras necesidades más urgentes. En cambio cuando el elegido resultaba un potentado, el problema quedaba resuelto. Con vender un par de yuntas y unos cuantos ovinos, ya no había por qué preocuparse hasta el día de la fiesta. Por eso padre e hijo se movilizaron desde el principio y efectuaron juntos varios negocios con pingües ganancias. El capital incrementado sirvió además para repartirlo en partes iguales y cada cual por su lado visitó lugares diferentes. De esa manera Manuel Bellido, recorría las punas de Yanaoca, Langui y Layo en compra de vacunos que luego revendía a los carniceros y ganaderos de Sicuani. En cada viaje ganaba lo suficiente como para no quejarse, al parecer la Virgen lo había iluminado, y consiguientemente todo marchaba a pedir de boca. Entusiasmado por Eulalia / 69 este hecho siguió trabajando muy feliz porque aún faltaban dos meses para la fiesta; mientras tanto su padre ya estaba contratando la banda de músicos, conversando con el pirotécnico del pueblo a quien previamente había que llevarle una docena de potajes bien preparados, cerveza y chicha. Hecho el ágape se podía contar con los más sofisticados artefactos. “Está fabricado con pólvora importada de la China, no creas que es material nacional”, decía a sus clientes cuando estos se ponían a regatear. En una de esas ocasiones cuando Manuel Bellido se dirigía de Checca a Descanso, se le anocheció en plena puna y por lo oscuro de la noche no pudo continuar adelante. Un tanto desorientado se desvió del camino hacia un promontorio de rocas y allí encontró una cueva amplia. El lugar era bastante favorable para guarecerse del crudo y terrible frío que pronto arreciaría. El caballo, por extraños motivos que él no pudo explicarse, se negaba a avanzar hacia el oscuro boquerón. Pujaba nervioso y orejeaba como si hubiera visto algo. Bellido de cualquier manera ató el ronzal a una mata de paja y con las caronas y ponchos, hizo su cama en uno de los rincones oscuros. Se durmió invocando la protección de la Virgen Natividad, pues aquella soledad sobrecogedora causaba miedo. De madrugada se dispuso a marchar, y a escasos metros de su cama divisó un cadáver. Sobreponiéndose a su asombro, se acercó temblando de terror y pudo comprobar que se hallaba en un desastroso estado de putrefacción, pues de las fosas nasales salían gusanos blancos. Bellido se impresionó bastante y en su desesperado intento de zafar, alcanzó a ver un par de alforjas y un poncho enrollado. Montó en su bestia y corrió a la cercana población de El Descanso donde dio parte al teniente gobernador sobre el macabro hallazgo. Mientras se dilucidara las investigaciones Eulalia / 70 correspondientes, Bellido quedó detenido. De esa manera se vio en la cárcel Pública de Yanaoca. Allí supo que el occiso era un acaudalado ganadero, y que de las alforjas había desaparecido buena cantidad de billetes. Los familiares del occiso de hecho sindicaron como presunto cómplice de los asesinos a Manuel Bellido. Sin saber cómo por su inexperiencia, Manuel Bellido se vio entre rejas, y por ser la primera vez, se desesperó tanto mientras gritaba que estaban cometiendo un atropello con su persona porque él era inocente y no sabía nada de lo ocurrido. Alguien trató de calmarlo diciéndole que pronto prestaría su declaración ante el Juez y que muy probablemente lo dejarían libre al no encontrarle pruebas. Por el momento se hallaba incomunicado y no hallaba la forma de comunicar a su padre sobre su desesperada situación. Ya llevaba una semana preso y el terror de quedarse para siempre lo impulsó a fugar una noche lluviosa aprovechando que no había tanta vigilancia de parte de los guardias. Manuel Bellido llegó a la casa de sus padres a la medianoche. Contó su infortunio y la forma cómo había huido; entonces el padre arregló lo necesario para que se marchara a la selva de Santo Domingo donde tenían algunos parientes; pero los policías le habían seguido los pasos. Apresado de nuevo fue conducido a la cárcel. Al día siguiente dos guardias y un sargento le propinaron una golpiza para escarmiento del resto de presos. Dos semanas después de este atropello, los verdaderos asesinos del ganadero cayeron cuando se aprestaban a fugar a Arequipa. Se trataba de dos de sus empleados, quienes confesaron ser los autores. Manuel Bellido quedó en libertad y esta traumática experiencia le costó la pérdida de sus preciadas pertenencias que se esfumaron de la noche a la mañana y que los policías argumentaban no haber visto ninguna alforja con billetes y abundante Eulalia / 71 sencillo. Total, verse libre le pareció lo más saludable y no procedió a interponer demanda alguna por pérdida de bienes. Se marchó con la firme promesa de no volver a incurrir en esta clase de errores que lo había condenado a la extrema pobreza, hasta el extremo de que tuvo que vender el caballo para llegar a su caserío, donde el padre se hallaba entregado a sus funciones de mayordomo. De hecho que la fiesta principal fue todo un éxito y toda la concurrencia quedó satisfecho por la abundancia de comidas y bebidas. La fiesta se prolongó por una semana. Un día de esos se hallaban reunidos en la casona de los de cargo, bailando al son de la banda de músicos, cuando en forma sorpresiva paró un camión. Descendieron dos guardias civiles y cerca de diez colegiales. Se entrevistaron con el mayordomo y tras una somera explicación dejaron entender que eran órdenes del subprefecto para que la banda de músicos se constituyera en el local del colegio Pumacahua, que estaba de aniversario y que por tratarse de sus vísperas se efectuaría un paseo de antorchas. Bellido accedió de buen grado e inmediatamente los músicos subieron al camión y en menos de media hora estaban frente al colegio. A eso de las siete de la noche, los alumnos en su conjunto, vivando y cantando, recorrieron con sus faroles por las principales calles de la ciudad. Delante de la banda de músicos, los entusiastas pobladores de Hercca con Bellido a la cabeza desfilaron gallardamente. Dos horas después, el director, los alumnos y algunos padres de familia, agradecieron a Bellido por su valiosa colaboración. Antes de embarcarse en el camión de retorno a Hercca, ofrecieron una retreta en la Plaza de Armas. Los circunstantes, al final, les prodigaron calurosos aplausos. Manuel Bellido recordó entonces que el cargo de mayordomo en honor a la Virgen de la Eulalia / 72 Natividad había resultado todo un éxito; pero como era de suponer quedaron al borde de la quiebra por la ingente suma de dinero invertido en la fiesta. Así que Manuel Bellido habló en privado con su padre y tras plantear su punto de vista, dijo que volvería al negocio de las reses. Para ello necesitaba un pequeño préstamo. El padre miró a su hijo en completo silencio y sin decir una sola palabra le entregó el último fajo de billetes. Manuel Bellido volvió a sus habituales lugares de compra. Se rodeó de dos empleados para que le ayudaran en la conducción de los vacunos, pues muchas reses resultaban regresándose las muy fregadas y este hecho le causaba dolores de cabeza y pérdida de tiempo. Poco a poco llegó a las inmediaciones de Espinar, donde abundaban las reses y de esa manera se conoció con los hermanos Llave. Estos se ofrecieron a proporcionarle diez vacunos cada mes; y el negocio se llevó adelante con grandes beneficios para ambas partes; mas, Bellido desconocía por completo que aquellos dos sujetos le estaban vendiendo ganado robado. Por lo que en el momento menos pensado un día fueron interceptados por diez jinetes escrupulosamente armados. El jefe del grupo de apellido Peña, expresó que había sufrido el robo de vacunos hacia tres días y que esos ganados eran suyos. En vano Bellido explicó con buenas razones que él era ganadero, que no era la primera ni única vez que compraba reses y que estaba dispuesto a conducirlos al caserío de los hermanos Llave. Peña se mantuvo firme en su determinación de recuperar las reses, a él no le interesaba si era ganadero o cuatrero. Cumpliría con entregarlo a la policía de Espìnar y luego vería lo conveniente con relación a los anteriores robos. Bellido y sus dos ayudantes fueron reducidos a golpe de zurriago, y obligados a marchar a pie hasta la cercana población de El Descanso. Peña y sus hombres se alojaron en casa de un amigo, y los supuestos Eulalia / 73 cuatreros fueron debidamente encerrados en uno de los cuartos más seguros. Cerca de la medianoche, cuando Peña y sus ayudantes ya se hallaban ebrios, Bellido y sus ayudantes lograron zafar por el techo de paja. De cualquier manera cogieron tres caballos, y huyeron con dirección a Espinar. Llegaron al amanecer al caserío de los hermanos Llave y al no hallarlos, a viva fuerza y tras reducir a las dos mujeres y algunos hombres, se llevaron veinte reses y un par de carabinas que hallaron en una de las habitaciones. Tomaron otro camino y después de muchas peripecias con breves descansos y tras una cabalgata de casi veinte horas salieron a la altura de Maranganí. Llegaron completamente asustados y muy agotados por la travesía de muchos cerros, quebradas y pampas. Hombres y bestias se detuvieron en el primer corralón que les facilitó un ganadero. Para suerte de Bellido, en esos momentos se hallaba en la estación de trenes un comerciante arequipeño despachando un lote de reses. No fue necesario entrar en muchos detalles. Se conocían desde hace poco por intermedio de su padre. Así que la transacción se efectuó en forma satisfactoria para ambas partes; aunque Bellido consideraba que no había cobrado lo debido porque se hallaba en esos momentos muy afectado por lo ocurrido la víspera y que lo habían confundido con un cuatrero. Por su parte el ganadero arequipeño se mostró magnánimo con Bellido, al ofrecerle una pequeña comilona acompañado de varias cajas de cerveza. En esta ocasión cuando ya se hallaban ebrios, Bellido se sinceró con el gordo comerciante y le dijo que el negocio de la ganadería lo había cansado y esperaba buscar otra forma de trabajo. El comprensivo ganadero lo escuchó en silencio y tras una calurosa palmada le ofreció hacer algo por él. En esta oportunidad sus ganancias en la reciente transacción había sido fabulosa, considerando que había pagado solamente por menos de la mitad. Feliz de la vida se Eulalia / 74 hallaba dispuesto a prolongar la reunión hasta las últimas consecuencias; pero antes de pedir otra rueda de cervezas, comunicó muy serio a Bellido que ya tenía un nuevo trabajo porque él, como hermano mayor del jefe principal de los ferrocarriles del sur, no sólo había colocado a uno sino a un montón de gente. Muchos de ellos trabajaban como brequeros ya sea en los trenes de carga o en los de pasajeros que hacían servicios diarios de Cusco-Arequipa y viceversa. Bellido, que se hallaba ebrio, agradeció el ofrecimiento con entusiasmo, pero con el pleno convencimiento de que todo aquello no era sino un arranque del momento producto de la ingestión de cervezas donde los hombres ofrecen el oro y el moro y ya lúcidos olvidan todo. Aunque el gordo ganadero parecía decir la verdad por la forma cómo lo trataban con cierta conmiseración y afecto. Suspiró profunda y abiertamente mientras sellaba el acuerdo con un fuerte apretón de manos. Volvieron a tocar diferentes temas y la velada se prolongó hasta el anochecer en que se acoplaron dos empleados de ferrocarriles, quienes entusiasmados se llenaron la boca de alabanzas y frases de agradecimiento para con el ganadero, llamándolo con mucho cariño: “Padrino”. Bellido entonces supo que aquellos dos hombres habían sido recomendados precisamente por el ganadero porque a cada momento manifestaban su agradecimiento con ligeras genuflexiones de cabeza. Bellido, ni tonto ni flojo, abarrotó la mesa con muchas cervezas y no permitió que nadie invitara. La noche era suya y quería que lo acompañaran. Fue entonces que el gordo ganadero dejó traslucir su buen ánimo cuando pidió al tendero que mandara llamar a los músicos y sus dos cantantes. La ocasión era propicia porque se hallaba con tres de sus ahijados. Cerca al amanecer se Eulalia / 75 retiraron a sus hoteles. Carpio, el ganadero, dijo a Bellido que ya tenía su puesto como brequero en el tren de pasajeros y debía presentarse la primera semana hábil del siguiente mes para firmar el contrato. Todo correría por su cuenta. Lanzó una risotada franca y golpeando las espaldas del agradecido Bellido manifestó antes de marcharse que él sabía servir a los amigos sin esperar nada de ellos, sólo quería una amistad sincera. Fue así. Bellido, que era muy reservado, no habló nada con su padre hasta el día en que le mostró el contrato y dijo que trabajaría como brequero. Al principio lo asignaron como boletero en los trenes locales de Cusco-Sicuani y viceversa. De esa manera conoció a la bella Eulalia que siempre abordaba el tren los días martes por la noche en la localidad de Combapata. Manuel Bellido se sintió inmediatamente atraído por la bella mujer y desde un comienzo buscaba la forma de ayudarla a cargar los pequeños paquetes y al arribar a Sicuani, con cualquier pretexto se le acercaba para acompañarla hasta la calle donde conseguía un cargador. Se despedía con cierta reserva, y fueron pasando las semanas y un día, Bellido, se propuso seguirla de cerca y así supo que vivía en las afueras del poblado. En los sucesivos días merodeaba por los alrededores y sentado a la vera del camino interpretaba hermosas canciones con su trompeta. En las noches de plenilunio el solitario músico dejaba destilar las melodiosas notas de su instrumento por espacio de tres o más horas. Luego se retiraba entonces transido de amor y no volvía sino a la siguiente semana con nuevas melodías. Una tarde cualquiera, cuando se hallaba interpretando unas hermosas marineras, de pronto, desde el fondo fantasmal de un bosque de eucaliptos apareció la regia figura de Eulalia. Salió sin hacer mucho ruido y poco a poco se aproximó por las espaldas del músico y lo sorprendió con un caluroso saludo. Eulalia / 76 Bellido quedó mudo y no recapacitó sino cuando la bella Eulalia le pidió que siguiera interpretando aquellas marineras que tanto le gustaban. De esa manera se hicieron amigos y poco a poco aquella amistad entrañable se solidificó cuando Eulalia decidió aceptarlo como su novio. Eulalia VII / 77 Eulalia, no perdió su voluntarioso afán de vida ni se traumó por la falta de ese adorno facial. Continuó tan igual como el primer día en que la tía María la rescató de las malas juntas. Volvió a sus baños de florecimiento y en aquella oportunidad valoró la entrega desinteresada de don José que había repudiado al autor de tan execrable delito. Lloró convencido de que la maldad humana era la más cruel de todas las existentes en el mundo. Desde entonces, don José trataba de halagarla con cariñosos presentes, la idolatraba preparándole suculentos guisos, y se esmeraba en decorar el dormitorio con hermosas flores de cantuta y ramitas de ruda, con pequeños cristales de cuarzo que refulgían a la luz de las lámparas; asimismo compró una serie de adornos de plata que colgó en las partes visibles. Incluso un amigo le fabricó una hermosa alfombra de lana con exóticas representaciones de hombres y mujeres que bailaban alrededor de una fogata. Subrepticiamente desapareció todos los espejos de la casa y en su lugar puso hermosos cuadros de paisajes alpinos. Diseñó lámparas que colocadas en los rincones y con una serie de bastidores articulados proyectaban una luz tenue, muy opaca y de reflejos opalescentes. Como vio que el caserío necesitaba de una refacción total, contrató un grupo de obreros que estaba entrenado para efectuar toda clase de trabajos. Las paredes externas de la vivienda necesitaban de un revoque total. En el sector abundaba una arcilla muy fina. Cernida y convenientemente preparada con bastante paja sirvió para tal fin. Las verjas de la fachada principal fueron cambiadas en su totalidad por nuevas maderas de pino. El descuidado jardín Eulalia / 78 sufrió una transformación total. La mala hierba y algunas charamuscas fueron extirpadas de raíz y la tierra fue renovada con otra tierra fértil cargada de bastante humus. Solamente quedaron en pie las dos enredaderas de los extremos y las cantutas rojas y amarillas. Pronto el nuevo jardín se llenó de hermosas flores. Habían vistosos crisantemos, lirios de distintos colores, suntuosas rosas, margaritas y claveles, boquisapos y amapolas, geranios y calas; en fin una infinidad de flores pequeñas. Delante del frontis del suntuoso caserío remozado, existía un espacio abierto lleno de malezas, pedruscos y otoñales cactos. Don José consideró que todo ese terreno abandonado bien podría destinarse para un hermoso parque, donde la atracción principal sería los tres robustos cactos, cuyas enormes ramas armadas de filosas espinas aterrorizaba a cualesquier ser viviente que se atreviera a acercarse más de lo debido, a excepción de los pequeños picaflores que se regodeaban succionando el néctar de las flores rojas. Desde un principio resultó tarea agotadora remover las enormes rocas y la cantidad apabullante de pequeñas piedras. Un picapedrero y su ayudante partieron las rocas en pedazos medianos y otro grupo de operarios levantó una formidable pirca al final del espacio abierto colindante con el pantano. La enorme hondonada pronto se rellenó con todo el material removido y a las dos semanas ya contaban con un considerable espacio habilitado. El piso llano estaba cubierto de una fértil y olorosa tierra virgen. Don José avizoró la posibilidad de sembrar algo de maíz y legumbres. Además un rumoroso riachuelo pasaba por la base del cerro y desembocaba precisamente por un costado. Las condiciones estaban dadas. Y ganar un espacio para la agricultura era en ese momento un aspecto de vital importancia considerando la agreste topografía del lugar. Dentro del grupo de Eulalia / 79 entusiastas trabajadores no faltó un osado que sugirió la posibilidad de prolongar la pirca hasta el final de la huerta. Don José calculó la distancia de más de un centenar de metros y un aproximado de cinco metros hacia el pantano. No sonrió ni hizo comentario alguno. Sencillamente se encogió de hombros y suspirando profundamente comunicó que había mucho trabajo por delante. Festejaron el acuerdo con varias botellas de pisco y empezaron ese mismo día. Un mes después la formidable obra estaba a medio concluir. Como el lugar era pedregoso no existía la suficiente tierra para cubrir el terreno preparado. Así que tuvieron que valerse de burros y caballos para cargar toneladas de tierra fértil desde un terreno abandonado de la parte trasera del cerro. Durante una semana, pálidos y sudorosos, asistieron al final de la faena. Don José los agasajó con un inusual banquete y muy orgulloso ratificó su pundonoroso afán de mejorar su vivienda y los alrededores en un momento especial y único por la arrobadora presencia de una gran mujer que había sido el eje de su inspiración. En todo caso era la segunda mujer en su vida después de su madre. Hablar y recordar sobre su madre era lo máximo y cada vez que sentía necesidad de recordar su infancia lo hacía con una ternura única, con un cariño hacia ese ser humilde que toda su vida lo había pasado soportando a un marido torpe, ambicioso y tacaño, tan tacaño que solamente le interesaban los billetes. Fue preciso que le sucediera un accidente para que cambiara su forma de pensar. Don José había sido partícipe de este cambio sustancial y en el fondo siempre que podía se entregaba a rememorar estos sucesos como una gran necesidad para sentirse mejor consigo mismo. Generalmente cuando se hallaba acometido por una serie de inquietudes, solía acurrucarse debajo del añoso eucalipto y mientras chacchaba la milenaria coca se entregaba a sus recuerdos y revivía cada uno de Eulalia / 80 los aspectos de su niñez que lo tenían marcado de por vida. Siempre recordaba a su padre recostado en su silleta predilecta observando el cielo azul, puro, hermoso, sin toques de nubes. Y siempre tenía presente la suntuosa habitación a la que no tenía acceso a pesar de ser el engreído por ser el más pequeño de casa. Sólo sabía que a través de la ventana abierta se filtraban los rayos del sol y todos los objetos arrumados, los dos catres otoñales de pino y el único ropero de dos puertas adquirían un tono lustroso y cada arista oculta de sus estructuras se tonificaba de bastante luz. Incluso una infinidad de menudas arañas pendía de sus telarañas recibiendo en sus redondos cuerpos el acariciante calor. Lejano se escuchaba el rumor del río y cada cierto tiempo se confundía con el sonoro siseo de las hojas de los añosos eucaliptos. Una floración abundante de las cantutas rojas y amarillas adornaba parte de la pared lateral colindante con el huerto y unas enredaderas azules cubrían el techo de la cocina y formaban una acogedora bóveda umbrosa, donde se enseñoreaban los moscardones, avispas y una variedad de pájaros pequeños. “Papá”, decía cuando tenía un encargo de la madre. Entonces veía a su padre revolverse en la butaca y tras lanzar un ruidoso bostezo, preguntaba: “¿Qué hay, hijo?” Por ese entonces era pequeño y de complexión delgada, silenciosamente transponía el umbral de la puerta y dócilmente se paraba en actitud sumisa. “Mi mamá dice que ya no hay nada para cocinar, sólo queda un poco de maíz y algo de papas”. “¿Y las gallinas?”, preguntaba el padre. “Nos la comimos todas, la negra fue la última y ayer mi mamá te preparó un caldo”. El padre suspiraba profunda y abiertamente. Se rascaba la cabeza y sentía en los dedos la suavidad de los cabellos grasosos, sucios y largos. A pesar de su torpeza había olvidado que no se aseaba cerca de una semana por falta de jaboncillo. “¿Cuántas ovejas nos quedan?”, preguntaba el padre. “Dos preñadas, un par de corderillos y el padrillo”. “¿Y los vacunos?” “Pues, mamá, dice que los ganaderos no quieren pagar el precio justo”. Por primera vez en su vida lo veía revolverse desesperadamente con un marcado dejo de inquietud y zozobra impreso en su ajado rostro. En efecto, el voluntarioso padre, a sus cuarenta años sentía algo de compasión por su desgraciada familia. Sus dos hijos y su mujer jamás, que él supiera, los había interesado tanto como para un arresto de formal preocupación. Y ese desconocido sentimiento de protección y amor por los suyos no cabía en su endurecido corazón. Los consideraba simples y meros habitantes del caserío; y más de una vez había apostrofado a los cuatro vientos que él como hombre práctico y seguro de sí nunca confiaba en nadie. Su desconfianza era tal que prefería sumirse en la ignominia de la soledad y mil veces hubiera preferido convertirse en ermitaño, llevándose como único acompañante a Pilatos, su gran perro. Aunque la relación con el animal se circunscribía a un simple gruñido cuando se hallaba malhumorado y un silbido cuando había trabajo de por en medio. Los vacunos necesitaban de un buen zurriago para reunirlos y un colaborador eficaz para las reses ariscas y querendonas que solían volverse siempre; pero he ahí, Pilatos, altivo, furioso y fuerte, arremetía a las bestias lanzando mordiscos terribles. Más de una sintió desgarrones en los belfos. El padre apreciaba al buen perro por su eficaz desempeño en el arreo del ganado y lo más gratificante del caso era que no cobraba un céntimo. Toda la ganancia de la venta de las reses era para él, sin que nadie le rindiera cuentas. Algunas monedas sobrantes y algunos cheques menores eran a duras penas destinados para la manutención del hogar, aunque en el fondo sentía tanta lástima por ese dinero que hubiera acrecentado la regular fortuna que escondía en algún lugar. Moneda sobre moneda y cheque tras cheque, escrupulosamente separados por colores y hasta siguiendo la numeración de las series, amorosamente amarrados con pitas de colores, formaban rimeros apabullantes sobre la tosca mesa. Y en la soledad del dormitorio, cuando la esposa y los hijos se desbarataban las columnas en el aporcado de los maizales, él se regodeaba con el olor nauseabundo de los grasientos cheques, acariciando cada manojo por separado. Entonces se quedaba dormido fuertemente cogido de su fortuna, y despertaba asustado a la hora de reparador sueño y firmemente convencido que nadie había perturbado su inusitado mundo de empedernido avaro. Salía afuera y echaba aviesas miradas en torno, y tras un silbido ordenaba a Pilatos para que sondeara los contornos en busca de algún fisgón o un inescrupuloso advenedizo de los muchos que abundaban por los alrededores. El fiel can volvía ladrando muy feliz del encargo y lanzando suaves gruñidos se echaba a los pies del amo; pero éste, aburrido y malhumorado, lanzaba un puntapié en el apelmazado trasero del animal, arrojándolo a un costado. Entonces cogía la enorme escalera y colocándola en medio del amplio techo del dormitorio subía llevando a cuestas su pequeña fortuna. Sabía que diez tejas hacia arriba, en la misma línea que formaba la cruz de madera, se hallaba su escondite. Con sumo cuidado, de puntillas, pisando en las uniones y cuidando de no romper teja alguna llegaba al lugar. Era una teja ancha y grande, desproporcionada y diferente al resto de tejas. Ni bien levantaba la tapa, observaba con amoroso afán la alforja de cuero enroscada y amarrada con gruesos tientos. Levantarla para apreciar el valioso bien era un formalismo muy especial mescla de unción religiosa y temor rayano con la expresión espantosamente estúpida de un hombre que ha perdido todo para someterse al servil entrampamiento de la codicia. Los tres compartimientos estaban destinados a cheques de diferentes colores; pero el más abultado era el destinado a los cheques mayores. Junto a la ruma de cheques menores, se podía apreciar abundante sencillo y en una bolsita de lino habían monedas antiguas de plata y dos pesetas de oro. Diría siempre que la herencia de sus abuelos aún brillaba en aquella bolsa y sin que faltara una moneda. Orgulloso y altivo, austero y misántropo por formación, prefería seguir apercollando fortuna sin importarle en lo más mínimo el fastidio de sus hijos que alguna vez pedían con cierto miedo: “Papá, ya no tenemos pantalones”. Destemplado y colérico miraba la ropa raída de sus hijos. Gruñía desconsolado y firmemente convencido de remediar el asunto, se metía en el dormitorio y salía al momento con dos pantalones algo usados. “Arremangados y con buena correa les quedará bien”, decía arrojando las prendas al piso frente a sus dos hijos. “¿Y zapatos, papá?” “Que zapatos ni que vainas, están pequeños para usar zapatos… Los pies deben crecer libres y fuertes”. “Camisas y chompas también necesitamos, papá”. Volvía a gruñir malhumorado y sabía que estaban en lo cierto al pedirles las prendas porque observarlos resultaba desastroso por la tira de harapos que cubrían sus espaldas. “Está bien pedazos de zamarros, me quedaré sin muda de ropas por vuestra culpa”. Arrojaba un par de camisas, las más usadas, y a regañadientes se deshacía de sus dos chompas. “No me vuelvan a pedir ropa hasta dentro de un año, entendido…” Los dos muchachos se miraban en mutuo silencio y el pequeño José, el consentido del padre por llevar su mismo nombre, volvía a hablar: “Papá, mi mamá ya no tiene faldas y la única que le queda la tiene rota por todo lado e incluso se le ven los calzones…” “¿Cómo?, gritaba acezante, ronco, estrujando sus manos y haciéndolas rechinar con dureza, y que puedo hacer yo si apenas gano para comer. No ven que trabajo de sol a sol todo para mantenerlos, acaso eso no es suficiente y encima me piden ropa como si yo fuera millonario”. “Es que papá, volvía a refutar el pequeño José, los vecinos miran a mamá con atrevimiento cada vez que se voltea y yo sé que le miran las…” “¡Basta!, gritaba el padre enfurecido, enarbolando un palo o un pedazo de tiento para espantarlos. Los muchachos huían llevándose las prendas y el padre quedaba extremadamente furioso. Y su primer impulso era coger el brioso bayo y siempre a la volada enrumbaba al cercano poblado donde olvidaba su cólera, enfrascándose en una brutal borrachera con algunos amigotes que solían acompañarle hasta verlo sacar sus últimas monedas. Embrutecido, completamente borracho y apenas manteniéndose en la cabalgadura, llegaba al amanecer cuando los hijos salían a encender el fuego. La mujer lograba acostarlo en completo silencio. Como siempre viviendo su mundo en compañía de una mujer callada y unos hijos que lo miraban a hurtadillas, seguía dedicándose con creces a la productiva venta de ganado vacuno. Se ausentaba a veces por dos y tres semanas y al volver traía las alforjas repletas de billetes. Entraba a casa como si no se hubiera alejado por mucho tiempo y nunca que él supiera trajo nada de nada para sus hijos, ni ellos se le acercaban porque sabían que su austero padre era tan tacaño que prefería trabajar solo para no pagar un ayudante. Sin embargo, esta situación pronto le acarreó un inesperado, fatídico accidente que lo redujo en segundos a una sanguinolenta masa de huesos y carne. Sucedió así de improviso, sin preverlo se aprestaba a enrumbar las reses por una encañada cerrada, cuando las primeras en avanzar, se espantaron por el vuelo rasante de un cóndor que apareció de repente detrás del cerro. Las reses retrocedieron espantadas, obligando al resto a volverse entre mugidos de confusión y pisadas desordenadas. Todas se volvieron de pronto entre bramidos y cornadas, y arrasaron inmisericordes con el desconcertado jinete que no alcanzó a voltear grupas. Entre una lluvia de pisadas, el padre, se desvaneció junto al caballo. La bestia murió desangrado y con múltiples fracturas. Aquella vez si logró sobrevivir fue porque el voluminoso cuerpo del caballo le protegió de un sinfín de pisadas, muchas de las cuales le rompieron los huesos de ambas piernas y algunas costillas, sin contar innumerables golpes y contusiones en los costados, brazos y piernas; y parte de la cara quedó amoratada por impacto de alguna piedra con la consiguiente pérdida de tres dientes. Cuando lo hallaron agonizando muchos creyeron que ya no sobreviviría para contarlo. Pero he ahí, la mujer se esmeró en contratar un buen médico y al cabo de tres meses, después de un riguroso tratamiento, donde el contenido de la alforja sudó hasta quedar vacía, el padre, volvió a sonreír y su único deseo era volver a casa. Había recibido halagüeñas noticias de los médicos que le aseguraron que volvería a caminar; y cuando se enteró por boca de su mujer que todo el dineral de la alforja ya se había acabado, sencillamente se enfureció tanto que durante un mes no le dirigió la palabra. Ni volvió a sonreír. Se enfrascó en un real mutismo y mirarlo resultaba sobrecogedor. Los médicos y enfermeras arguyeron que el repentino cambio de carácter del paciente se debía a su enconado arraigo al terruño, al campo lleno de árboles y pajarillos, de bueyes y ovejas, de perros y labradores, cuyo empecinado jolgorio se mostraba en las cantarinas risas que desgranaban sus gargantas cada mañana después del desayuno en pos de la labor diaria. Nunca volvió a conversar con nadie y se mantuvo en sus trece hasta el día en que le dieron de alta. Los médicos aseguraron que se repondría volviendo a su querencia. Y fue así. Ni bien se vio establecido en el dormitorio y solo ya con la esposa empezó a berrear escandalosamente, arrojando espumarajos de la boca, despotricando con la insensibilidad de una mujer torpe que sin medir las consecuencias de una descabellada, desordenada y abrupta dilapidación de su capital, lo había reducido a la indigencia. “Gracias a todo esto estás vivo, hijo mío”, concluía la mujer sin afectarla en absoluto la rabieta del marido. Sin embargo, el iracundo hombre lograba calmarse y arrellanándose en la butaca, flexionaba ambos miembros. Con ayuda de un bastón podía caminar por el reducido ámbito del dormitorio. La mujer lo espiaba y sonreía satisfecha del avance en su caminar torpe. Así pasaron varios meses y su mejoría ostensible le hizo tomar conciencia de un futuro incierto, un futuro que lo reducía a un simple y vulgar soñador que ya no podría jamás dedicarse a su antiguo oficio de ganadero. Este impedimento físico le hacía desesperar tanto que hubiera querido que los huesos soldados no le dolieran con el esfuerzo. En el silencio de las tardes, apesadumbrado y terriblemente cansado de permanecer sentado por todo el día, comprendió su fatal inutilidad para dedicarse en lo sucesivo a tareas muy pesadas como montar a caballo por escabrosos lugares. Es más, en un año de inactividad se había llenado de grasa y presentaba un voluminoso estómago; y ahora en el sopor de una hermosa tarde tenía frente a sí a su hijo menor, a su querido hijo José que esperaba impaciente la determinación para solucionar la falta de alimentos. “¿Dónde está tu madre?” “En el río lavando las ropas” “¿Y tu hermano mayor?” “En el huerto, comiendo duraznos”. El padre entonces cogía el nudoso bastón y a duras penas se incorporaba. Probaba avanzar con sumo cuidado y a pesar de hallarse en terreno llano lanzaba una palabrota de alto calibre cuando sentía unos aguijonazos en las ingles. El pequeño José al ver el apuro del padre, corría en su ayuda y lo ayudaba a salir al patio. Afuera corría algo de viento y a pesar de la tarde calurosa hacía frío. “Pronto, mi gabán, decía el padre, puedo resfriarme y me duelen los huesos. El pequeño José corría en busca del abrigo y volvía en el acto. “Llama a tu hermano, lo necesito”, rezongaba, mientras se colocaba la prenda. Los dos hermanos volvían acezantes y muy nerviosos. Entonces el prepotente padre que siempre solía estar de mal humor, ordenaba a los hijos que adosaran la escalera en la misma recta de la cruz de madera y pedía que uno de ellos lo ayudara a subir al techo. El pequeño José se colocaba detrás del padre y paso a paso, dificultosamente, llegaban al alero pujando y sudando. De imbricadas piezas de arcilla hasta la mitad. cualquier manera avanzaban por las El padre resollaba y su habitual color cetrino se tornaba pálido frente al esfuerzo desplegado. El hijo lo miraba asustado y fuertemente cogido de las hendiduras mantenía una posición agazapada y prefería aguardar inmóvil para no resbalar. Veía a su padre que removía una teja, lo colocaba a un costado. Las anchas espaldas y el gabán verde anulaban toda visión. Algo removía, pujaba y se empecinaba en desenrollar un objeto pesado. Sentía una respiración desesperada y de repente crujía una teja al rajarse y veía el voluminoso cuerpo del padre que trastabillaba y al perder el equilibrio lanzaba por sobre su cabeza una teja que salía disparada al patio. El pobre muchacho lanzaba un grito de terror. Es que no sabía que el padre había visto el cuantioso bien reducido a polvo y en medio un nido de ratones con varias crías, por poco esa vez había perdido el conocimiento y tras un desesperado intento por reponerse había lanzado un grito maldiciendo aquel terrible momento que le participaba una cruda realidad. Todo el esfuerzo de años ahora estaba reducido a un montón de papelillos. El pobre padre tal vez quiso llorar pero se mantuvo estático, idiotizado, completamente fuera de sí y su primer impulso había sido el de coger los residuos de su fortuna para arrojarlo a sus espaldas. Entre los restos había distinguido diminutos cuerpecillos rosados que pugnaban por escurrirse. Implacable los había arrojado uno a uno, sin compasión. Todos los cheques mayores habían sido pulverizados; pero al abrir el segundo compartimiento, donde el cuero era más grueso, presentaba parte de su fortuna con las monedas y la taleguilla de lino intactos. Al menos no todo estaba perdido y recién entonces había vuelto a recobrar la esperanza, palpando con amoroso afán los fajos de cheques y acariciando el otro compartimiento donde sabía que guardaba los cheques nuevos, los recién salidos del banco. En efecto allí estaba todo el valioso ahorro lo suficiente como para considerarlo una verdadera fortuna. Por vez primera había aceptado el padre que los milagros se daban y en circunstancias especiales como ahora. En ese momento había agradecido de todo corazón al buen Dios por ser tan benigno con semejante monstruo, que solamente pensaba en su bienestar sin interesarle en absoluto la suerte de sus hijos y su consorte. El pequeño José, al ver a su padre en extraña posición, inmóvil, lo había llamado por repetidas veces sin resultado alguno. Entonces asustado y próximo a perder la razón había descendido las escaleras gritando. Su hermano y él entonces habían huido en busca de mamá. Entretanto el padre había reaccionado y tomando conciencia del estado en que se hallaba había escuchado el rumor de varias voces. Por el camino del fondo, a varios cientos de metros avanzaba una muchedumbre y entre la multitud estaba su callada mujer y sus dos hijos. Asustado el padre al ver tanta gente había tratado de escurrirse por entre las tejas y en su ofuscación apenas había cogido los billetes mientras arrojaba la alforja vacía hacia un costado. Todo se había realizado con la rapidez del caso. La pesada bolsita de lino se lo había introducido en la cintura. Pronto arribaron unas veinte personas entre hombres y mujeres y los reconoció a todos, eran sus vecinos. La mujer lloraba y pedía a gritos que no se moviera. Los hijos imploraban de rodillas que hiciera caso a su madre. Dos de los vecinos, los más robustos, subieron por la escalera y pronto se colocaron debajo del padre. Algunas tejas se desprendieron y estuvieron a punto de resbalar. El pobre padre permanecía agazapado y miraba desconcertado a sus vecinos sin poder explicar su infortunio o la causa por la que estaba en el techo de su casa. Desde el patio las mujeres chillaban y los hombres discutían sin poder llegar a un acuerdo razonable para rescatar al pobre desvalido. La posición era incómoda y el peso de los hombres sobre la escalera y con el padre encima desencadenaría sin duda un verdadero accidente. Se valieron del cercano árbol de eucalipto para izarlo por los aires luego que fuera envuelto en una resistente colcha. La mujer, alborozada, lloraba junto al esposo, y los dos hijos gritando de felicidad se le habían prendido del cuello mientras lloraban a raudales. Los vecinos arremolinados presenciaban aquel cuadro familiar con verdadera emoción y firmemente convencidos de haber cumplido con el desventurado vecino. reconocido que sus tres queridos seres Por su parte el padre había no sólo lo amaban con creces sino lo idolatraban y prueba de ello era aquella muestra de amor incomparable. Entonces había comprendido que toda su azarosa vida de misántropo y mal vecino se había desperdiciado en vano. Una pequeña lección de la fatalidad lo había hecho conocer el verdadero significado de una convivencia pacífica y llena de sorpresas en la que resaltaba la oportuna mano piadosa del que menos se esperaba. Una vez solos marido y mujer, después de muchos años de vivir distanciados y sin existir un ápice de amor, habían sucumbido a los beneficios de un abrazo efusivo en tanto lloraban de pura felicidad. Necesitaban desahogarse y hallaron propicia la ocasión. En aquella oportunidad, el padre había reafirmado su compromiso de que los acontecimientos cambiarían a partir de hoy por la estocada final del destino que le había hecho entender las cosas en su real magnitud. Victorioso, eufórico, había dejado caer sobre la mesa parte de la fortuna rescatada del instinto destructor de los roedores, mientras decía.: “Perdóname, madre mía, todo esto te pertenece porque es fruto de muchas privaciones…Mis hijos han sufrido demasiado por mi torpeza y mi mal carácter. Y yo tuve la culpa de todo lo sucedido para estar como estoy casi paralítico y sin fuerzas. En todo caso me lo merezco por malo”. Y como viera el gesto sorprendido de la callada mujer que no salía de su asombro al ver tanto dinero junto, había vuelto a decir casi en un susurro: “Es una historia muy larga y una verdadera lección para un animal como yo que nunca supo pensar como un ser humano”. Don José siempre gustaba recordar esta faceta de su vida. Era tal vez la mejor etapa de su niñez en la que vivió feliz al lado de sus padres que habían logrado reiniciar una nueva vida llena de satisfacciones y logros, de triunfos y derrotas, de alegrías y penas; pero como la dicha no es duradera, en el momento menos pensado, su pobre madre se contagió de un mal que la llevó a la muerte. Ese fue el peor de los golpes para la familia. Su padre que ya se había recuperado totalmente y caminaba arrastrado los dos pies, se hundió en la profunda pena y cayó enfermo. La parentela en su conjunto entonces deliberó sobre la suerte del pariente que se había empecinado en dejarse morir porque ya no hallaba una sola razón para seguir bregando en este mar de lágrimas. La salvación llegó en el momento oportuno. El hermano mayor de su padre se hallaba agonizando y necesitaba ver a su único hermano antes de morirse. Don José recordaría entonces que toda la familia había partido en el acto a la cercana población de San Pedro y llegaron a tiempo para despedirse del pariente. La pequeña casa, el huerto, algunos animalillos y la gran gruta quedaban para él y su hermano. El alicaído padre inmediatamente se encariñó con el lugar y decidió quedarse porque tal vez cambiando de lugar olvidaría la gran pena de haber perdido a la madre de sus dos hijos. En esta ocasión decidió quedarse junto al padre porque aquel lugar sencillamente lo había absorbido por completo y se sentía muy feliz porque ahora era dueño de una pequeña piscina que existía dentro de la gruta, donde solía pasar la mayor parte de los días zambulléndose en las calientes aguas; pero en cambio el hermano mayor, adolescente ya, decidió marcharse a casa junto a sus tíos porque manifestó su intención de dedicarse a la agricultura en los extensos terrenos con que contaba la familia, antes de soterrarse en aquel alejado rincón donde no había sino piedras y una gruta con aguas termales. Antes de marcharse, deploró muy desilusionado que ese ófrico lugar, casi espantoso, estaba bien para morada de lechuzas y búhos; pero no para personas que estuvieran en su sano juicio como su padre y su hermano menor; en fin se encogió de hombros y se marchó junto a la parentela que se comprometió a visitarlos las veces que pudieran. Así habían ocurrido las cosas y para don José la única mujer perfecta era su madre, siempre que podía se arrodillaba frente a una fotografía que guardaba en el dormitorio y en lo más hondo de su ser le pedía que siempre lo iluminara y lo mantuviera libre de peligros. Ahora último la imagen de otra mujer le hacía suspirar sin motivo y como nunca había empezado a tararear algunas canciones que había cantado de niño. Por eso en esta ocasión en el que vio realizado parte de sus proyectos, quedó sumamente halagado por las mejoras en su hogar y el mejoramiento de sus reducidas tierras de cultivo. Se sintió rejuvenecido y feliz de la vida porque había logrado concretizar parte de sus sueños, y solamente esperaba ansioso la llegada de Eulalia todos los viernes por la noche. Antes que ella arribara ya tenía preparado el baño, y el recinto despedía un perfumado aliento a rosas en floración. Por otro lado de entre los resquicios de las rocas, pequeñas porciones de incienso despedían suaves aromas, junto al palosanto que se desvanecía con el vapor de la piscina. Como siempre, Eulalia, se bañaba sola. Ligeramente adormilada sobre las rocas, cerraba los ojos y pensaba en el glorioso pasado donde su sola presencia levantaba polvareda en todos los lugares que visitaba. Debía convenir con la habladuría poblana que la consideraba una deidad surgida de las nubes para beneplácito de los hombres y abierta repulsa de las mujeres que la señalaban como una vulgar cortesana surgida del averno para desgracia de todo el mundo; ahora, olvidada, marginada, apenas era un espectro andante. Dolorosamente aguijoneada por esta cruda realidad, derramaba algunas lágrimas y en medio de todo este caos, surgía la bondadosa mirada de don José que siempre solía decir: “para mí, doña Eulalia sigue siendo la misma niña bella, la única mujer valiente y altiva, la más hermosa flor de estos valles”. Estas dulces, sinceras y cariñosas palabras le llegaban al corazón y entonces miraba enternecida al pobre hombre y a pesar del horrible aspecto de su rostro, le sonreía bastante agradecida Se hicieron amantes. Todos los viernes se bañaban juntos; pero antes del ritual, don José encendía muchas velas en el recinto de la gruta e incineraba incienso y palosanto. El ambiente bien iluminado y perfumado con la fragancia de las flores, parecía más bien un santuario y no una lóbrega cueva llena de vapores sulfurosos. La nueva pareja se ubicaba en el centro mismo del recinto sobre un colchón recubierto de mantos, frazadas y cojines. Entonces cogidos de las manos se miraban por toda una eternidad. Como siguiendo una milenaria costumbre o un formalismo propio del lugar, silenciosamente, con una taimada y desconcertante habilidad se sacaban las ropas. El de la iniciativa naturalmente era don José. Primeramente desprendía el lujoso chal de los hombros de su pareja, luego la blusa y así sucesivamente; pero con una diferencia sustancial de que lo hacía con delicadeza y sin apuros, demorándose lo más que podía. Era pacienzudo y extraordinariamente consecuente con cada uno de los detalles que, al parecer, lo divertía. Porque en cada ocasión se entregaba a la bondad de una contagiosa sonrisa. Donde se demoraba era con las hebillas de los zapatos. Sin embargo, lograba su propósito tras muchos sufrimientos y feliz de la vida saltaba lanzando desarticulados gritos. En ese momento se sentía virtualmente elevado a la condición de vencedor y sucumbía a la delirante pasión de admirar la perfecta silueta y cada recoveco oculto de aquel monumento de mujer significaba un verdadero triunfo cuyo corolario era caer de rodillas al piso vencido pero feliz. Entonces la singular pareja se tomaba de las manos e impelidos por el mismo sentimiento rodaban entre las piedras, abrazados, apretujados, acariciándose con desenfreno y pasión. Y en el fragor de la contienda amorosa terminaban hundiéndose en el fondo del pozo que estaba lleno de pétalos de flores. Un borbotón inicial indicaba una lucha interna y poco después quedaba todo quieto. Sin embargo, a los pocos minutos volvían a salir a flote con verdadero estruendo, arrojando abundante agua a los costados. Firmemente convencidos de la misma ilusión se deslizaban como dos anfibios por el resbaladizo piso y quedaban de nuevo atrapados en la pequeña concavidad donde estaban extendidas suntuosas frazadas. Continuaban con las atrasadas caricias y besos, sin importarles que tuvieran rasguñaduras en los codos y brazos y piernas y espaldas de donde manaba hilillos de sangre. Cansados, desarticulados, pero felices al fin, caían de costado uno junto al otro y tendidos de espaldas observaban la bóveda umbrosa de aquel recinto cuyas paredes lisas y relucientes de humedad se hacía notorio cuando las velas chisporroteaban lanzando llamaradas azules cada vez que aterrizaban mariposas nocturnas de distintos tamaños. La feliz pareja quedaba quieta por un corto espacio hasta sentir que los vapores sulfurosos se evaporaran y que una desesperante frialdad se apoderara de cada una de su partes expuestas a la los estragos de un insospechado viento helado que se colaba por el túnel. Entonces sin pensarlo dos veces buscaban de nuevo la acogedora bondad del pozo humeante y entre chapaleos y gritos de placer, se lanzaban agua a la cara donde las flores marchitas quedaban suspendidas de las cabelleras como hilachas de carne sancochada. Jugaban hasta cansarse, hasta el momento crucial en que las velas se desbarataban en agónicas llamaradas lamiendo los bordes de los candelabros de bronce, y pronto todo quedaba sumido en una espantosa oscuridad. Esa era la rutina de sus encuentros desaforados y la eterna congoja de ser solamente amantes. Pero un buen día, don José quiso pavonearse ante su pareja. Como nunca y tal vez impelido por un mero capricho , empezó a efectuar cabriolas y saltos mortales desde una roca plana. En cada ocasión se perdía en el pozo de aguas medio verdosas lanzando abundante líquido a los costados y reaparecía alegre soltando una sonora carcajada. Eulalia festejaba la ocurrencia con chillidos y aplausos y reía muy feliz. Así estuvieron jugando horas de horas hasta cerca de la medianoche. Cuando estaban por marcharse a casa, don José manifestó que antes de retirarse quería salir de dudas y apaciguar su eterna curiosidad por averiguar si aquel pozo tenía fondo o era como decía su finado padre un pozo sin fin. Dicho y hecho se subió a la roca más alta para impulsar su caída y proyectó su cuerpo al centro del pozo. Se produjo un restallar espantoso de las aguas y el hombre se sumergió limpiamente al fondo. Eulalia, recostada en su rincón preferido, era la imagen de una mujer satisfecha y feliz. En esos instantes se secaba el rostro con las manos y sonreía ampliamente. Hasta el momento todo estaba en su lugar y no había por qué preocuparse; pero ante la demora de don José que no salía a flote, empezó a inquietarse un poco. Subrepticiamente se acomodó sobre la roca y dejó de sonreír. Sus bellos ojos se hundieron por el repliegue de las cejas y las arrugas de su frente se acentuaron peligrosamente. Había visto un ligero cambio en la coloración de las aguas termales y que supuso era el reflejo de las velas; pero cuando se aprestaba a doblar el torso para observar mejor, de pronto, del fondo, como una espantosa aparición, salió el cuerpo de don José con el rostro bañado en sangre y la expresión desolada de unos ojos desorbitados y la boca abierta por un grito que nunca alcanzó a salir. Eulalia en una fracción de segundo apreció el cráneo abierto y la abundante sangre teñir el agua…Espantada, loca, fuera de sí, lanzó un grito terrible que hizo trepidar las paredes de la gruta y huyó así desnuda como estaba. Era tanto su espanto que le causó aquellos desorbitados ojos y el forado en el cráneo que no se dio cuenta por donde corría. Pasó por delante del caserío que a esa hora aún mantenía sus luces encendidas y se precipitó a las aguas oscuras del pantano. Pronto su alarido interminable se apagó al golpe sordo de la caída. Después de esto sólo se escuchaba el extravagante canto de una lechuza, el ladrido de un perro que a intervalos cortos aullaba desconsoladamente y el lejano rumor del río al arrastrar piedrecillas en su cauce. Todo esto y nada más se escuchaba en esa hermosa noche estrellada de agosto. FIN