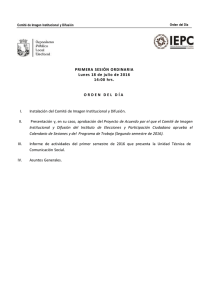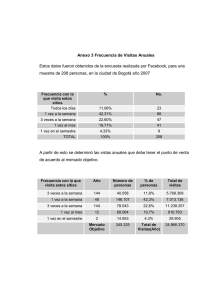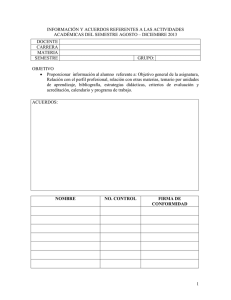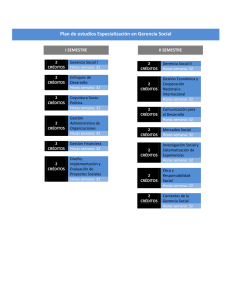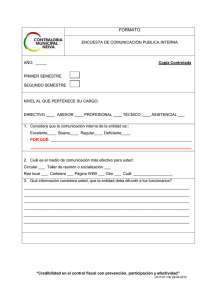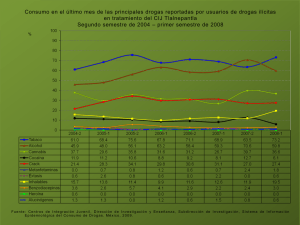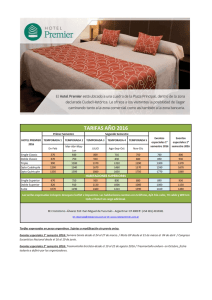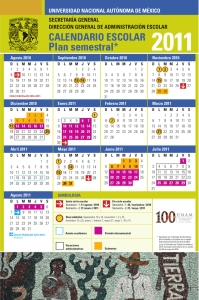maestría en educación superior
Anuncio

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR PRÁCTICA DOCENTE EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRIMER SEMESTRE CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior GUIA DE LA MATERIA OBJETIVOS GENERALES: • • • • Distinguir y aplicar diversas estrategias de aprendizaje dentro del aula. Analizar su labor docente desde diversas perspectivas. Interiorizar el proceso educativo como un desarrollo inacabado. Conocer las megatendencias en materia de educación a nivel superior para decidir el rumbo y futuro de su labor. TEMAS PRINCIPALES: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Presentación Encuadre de la materia Conductivismo y escuela tradicional Aplicaciones de las estrategias de aprendizaje La reconstrucción reflexiva del conocimiento La Naturaleza de la actividad docente Educar ¿para qué? Prospectiva docente DESARROLLO DE LOS TEMAS PRINCIPALES Sesión 1 1) Presentación 2) Encuadre de la materia 3) Conductivismo y escuela tradicional Sesión 2 5) Aplicaciones de las estrategias de aprendizaje 1. La visión constructivista 2. Fundamentos de la cognición y la metacognición 3. Pedagogía del error Sesión 3 6) La reconstrucción reflexiva del conocimiento 1. Enseñanza creativa 2. Métodos indirectos de aprendizaje 3. Función docente creativa Sesión 4 6) La Naturaleza de la actividad docente a. Relaciones interpersonales en el aula b. Su identidad c. La persona Primer Semestre 2 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior Sesión 5 7) Educar ¿para qué? d. Los cuatro pilares de la educación e. Educación y estatura humana f. La Andragogia: un aprendizaje prolongado Sesión 6 8) Prospectiva Docente g. Las megatendencias educativas h. El nuevo rol del facilitador i. Las redes de la educación BIBLIOGRAFÍA. • • • • • • • • • • • • • • Woolfolk Anita, Psicología Educativa, Pearson. El Conductivismo. Arancibia Violeta, Psicología de la Educación, Ed. Aalfaomega, 1999. González Capetillo, Olga, El trabajo docente, Trillas. De la Torre De la Torre Saturnino. El tratamiento didáctico de los errores como estrategias de innovación. Ed. Escuela Española, de una Pedagogía del Éxito a una didáctica del error. Rodríguez Estrada Mauro, Creatividad en la Educación Escolar, Trillas. Diker Gabriela, la formación de maestros y profesores: hoja de ruta, Paidos. Rugarcía Armando. Revista ANUIES. Lo que usted siempre ha querido saber sobre la docencia y no se ha atrevido a preguntar. Rogers, Carl y Freiberg Jerome. Libertad y Creatividad en la educación, Paidos. La relación interpersonal en la Facilitación del Aprendizaje. Rogers, Carl y Freiberg Jerome. Libertad y Creatividad en la educación, Paidos. La Varita Mágica. Jacques Delors. La educación encierra un tesoro. UNESCO los cuatro pilares de la educación. Savater Fernando, El valor de Educar, Educar es Universalizar. Delors Jacques, La Educación encierra un Tesoro. UNESCO, el personal Docente en busca de nuevas perspectivas. Nieto Caraveo, Luz María. Educación Superior, Futuro, Contexto Internacional y Alternativas para la Docencia. Ponencia Magistral. Morín Edgar. Los Siete saberes necesarios para la educación del futuro. UNESCO. PROPUESTA DE EVALUACIÓN La evaluación del desempeño del alumno en el curso es permanente y abarca los siguientes aspectos: Asistencia Trabajo en Equipo Reportes de lectura Exposición individual Ensayo final Calificación Final Primer Semestre 10 10 15 35 30 100 3 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior SESION 1 Presentación Encuadre de la materia Conductivismo y escuela tradicional Lecturas: Woolfok Avila, Psicología Educativa, Pearson. El Conductivismo 207-216 Primer Semestre 4 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior Primeras explicaciones del aprendizaje contigüidad y condicionamiento clásico Una de las primeras explicaciones del aprendizaje es la de Aristóteles (384322 a.C.), quien decía que recordamos a un tiempo cosas que son (1) similares, (2) contrastantes, y (3) contiguas. El último principio es el más imporante, y como tal aparece en todas las explicaciones del aprendizaje asociativo. El principio de contigüidad afirma que dos o más sensaciones quedarán asociadas siempre que ocurran juntas con la frecuencia suficiente; más tarde, cuando ocurra una (el estímulo) la otra también será recordada (la respuesta) (Rachlin, 1991). Algunos ejemplos del aprendizaje por contigüidad, como cuando al decir “sur” sus alumnos respondieron con “caudillo” y “cruz” por haber escuchado muchas veces estas palabras juntas. Es probable que cuando los estudiantes las aprendieron sucedieran otros procesos de aprendizaje, pero es obvia la participación de la contigüidad, que también cumple una función importante en otro proceso de aprendizaje conocido como condicionamiento clásico. El condicionamiento clásico, dilema y descubrimiento de Pavlov El condicionamiento clásico se concentra en el aprendizaje de respuestas fisiológicas o emocionales involuntarias, como el temor, el incremento en el ritmo cardiaco, la salivación o la sudoración, que también se denominan respondientes porque son respuestas automáticas a ciertos estímulos. Gracias al respecto del condicionamiento clásico es posible entrenar a seres humanos y animales para reaccionar involuntariamente a un estímulo que no tenía efecto en ellos o que, si lo tenía, era muy diferente. El estímulo llega a provocar la respuesta de manera automática. Contigüidad Asociación de dos sucesos por el apareamiento repetido. Estímulo suceso que activa la conducta. Respuesta reacción observable a un estímulo. Condicionamiento clásico asociación de respuestas automáticas con nuevos estímulos. Respondientes respuestas (generalmente automáticas o involuntarias) provocadas por estímulos específicos. Estímulo neutral estímulo no vinculado a una respuesta. Estímulo incondicionado (EI) estímulo que produce automáticamente una respuesta emocional o ficiológica. Respuesta incondicionada (RI) Respuesta emocional o fisiológica que ocurre de manera natural. Primer Semestre El condicionamiento clásico fue descubierto en la década de los veinte por el fisiólogo ruso Iván Pavlov. En su laboratorio, Pavlov se encontraba fastidiado por una serie de contrariedades en sus experimentos sobre el sistema digestivo de los perros. Quería determinar cuánto le tomaba al perro secretar jugos digestivos después de haber sido alimentado, pero los intervalos seguían cambiando. Al principio, los perros salivaban de la manera esperada al ser alimentados, luego empezaron a salivar en cuanto venían la comida y al final lo hacían en cuanto veían al científico entrar a la habitación. Las batas blancas de los experimentadores y el sonido de sus pasos provocaban la salivación. Pavlov decidió hacer un cambio a sus experimentos originales para examinar estas interferencias inesperadas. En uno de sus primeros experimentos, Pavlov comenzó por hacer sonar un diapasón y registrar la respuesta del perro. 5 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior Tal como esperaba, no había salivación, lo que indicaba que en este punto el sonido del diapasón era un estímulo neutral. Enseguida alimentó al perro, que respondió salivando; la comida era un estímulo incondicionado (EI) porque no fue necesario ningún entrenamiento o “condicionamiento” para establecer la conexión natural entre el alimento y la salivación, que era a su vez una respuesta incondicionada (RI) porque ocurría automáticamente, sin necesidad de condicionamiento. Con estos tres elementos la comida, la salivación y el diapasón, Pavlov demostró que era posible condicionar a un perro para que salivara al escuchar el diapasón. Lo logró por el apareamiento contiguo del sonido con la comida. Al principio del experimento, sonaba el diapasón y alimentaba de inmediato al animal; después de repetir en varias ocasiones la secuencia, el animal comenzaba a salivar después de escuchar el sonido pero antes de recibir la comida. El sonido se había convertido en un estímulo condicionado que podía provocar por sí mismo la salivación, que ahora era una respuesta condicionada (RC). Generalización, discriminación y extinción En su trabajo Pavlov identificó otros tres aspectos en el condicionamiento clásico: la generalización, la discriminación y la extinción. Después de que los perros aprendieron a salivar al escuchar un determinado sonido, también lo harían con sonidos parecidos de una intensidad algo mayor o menor. A Concéntrese en… El condicionamiento clásico este proceso se lo llamó generalización, porque la respuesta • ¿Cómo se convierte en condicionada de salivar se generalizaba u ocurría en presencia estímulo neutral en uno condicionado? de estímulos similares. Pavlov también podía enseñar a los • Ditinga entre generalización y perros una discriminación, es decir, a responder al sonido original discriminación. • Después de varias visitas pero no a otros parecidos, haciendo que la comida siguiera sólo dolorosas al dentista, empieza al primer tono y no a los otros. La extinción ocurre cuando un a sentir que su corazón se acelera cuando se sienta en la estímulo condicionado (un sonido) se presenta en forma repetida silla del especialista para su sin que sea seguido del estímulo incondicionado (la comida). La limpieza dental. Analice esta situación en términos del respuesta condicionada (la salivación) se desvanece poco a poco condicionamiento clásico. y se “extingue”, desaparece. Estímulo condicionado (EC) estimulo que después del condicionamiento provoca una respuesta emocional o fisiológica. Respuesta condicionada (RC) respuesta aprendida ante un estímulo originalmente neutral. Generalización Acto de responder de la misma manera a estímulos similares. Discriminación Acto de responder diferencialmente a estímulos parecidos pero no idénticos. Extinción desaparición gradual de una respuesta aprendida. Operantes conductas voluntarias (y por lo general dirigidas a metas) exhibidas por una persona o un animal. Primer Semestre Los descubrimientos de Pavlov y los de otros estudiosos del condicionamiento clásico tienen implicaciones para los maestros. Es posible que aprendamos por condicionamiento clásico muchas de nuestras reacciones emocionales a diversas situaciones; por ejemplo, podríamos atribuir a experiencias desagradables el temblor de manos de Isabel al ver a su supervisora. Quizá se sintió avergonzada en algunas evaluaciones del desmepeño, por lo que ahora la sola idea de ser observada provoca los latidos violentos de su corazón y el sudor de las palmas. Recuerde que en el aula se aprenden emociones y actitudes, lo mismo que hechos e ideas, y el aprendizaje emocional a veces interfiere con el académico. 6 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior Como veremos en las Recomendaciones siguientes, es posible utilizar los procedimientos basados en el condicionamiento clásico para ayudar a la gente a aprender respuestas emocionales más adaptativas. Condicionamiento operante: la búsqueda de nuevas respuestas. Hasta ahora hemos prestado más atención al condicionamiento automático de respuestas involuntarias como la salivación y el temor. Es obvio que no todo el aprendizaje humano es tan automático y no deliberado. La mayor parte de las conductas no son provocadas por estímulos, sino emitidas o producidas a voluntad. La gente “opera” de manera activa en su entorno para producir Condicionamiento operante diferentes consecuencias. Se llama operantes a estas acciones Aprendizaje en que una conducta deliberadas y condicionamiento operante al proceso de voluntaria es fortalecida o debilitada por sus consecuencias aprendizaje relacionado con este comportamiento porque o antecedentes. aprendemos a conducirnos de ciertas maneras al operar en el medio. Recomendaciones para usar los principios del condicionamiento clásico Asocie acontecimientos agradables con las tareas de aprendizaje. Ejemplos 1. Haga hincapié en la cooperación y la capacidad de grupo antes que en la individual. Muchos estudiantes presentan en la competencia individual respuestas emocionales negativas que pueden generalizar al resto del aprendizaje. 2. Haga que los ejercicios sean divertidos; por ejemplo, en el caso de las decisiones haga que sus alumnos decidan cómo dividir por igual los refrigerios y luego deje que se coman los resultados. 3. Haga atractiva la lectura voluntaria; por ejmplo, prepara un rincón que sea cómo para leer, con cojines, exhibidores de colores para libros y marionetas como apoyos para lectura (para más ideas, véase el trabajo de Morrow y Weinstein, 1986). Ayude a sus alumnos a enfrentar en forma consciente las situaciones que les producen ansiedad. Ejemplos 1. Asigne a un estudiante tímido la responsabilidad de enseñar a otros la manera de distribuir los materiales para el estudio de mapas. Primer Semestre 7 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior 2. Vaya gradualmente hacia una meta mayor. Por ejemplos, a los estudiantes que tienden a paralizarse en las situaciones de examen, aplíqueles exámenes de práctica sin calificación, primero a diario y luego semanalmente. 3. Si a un estudiante le atemoriza hablar frente al grupo, permítale estar sentado mientras lee un informe a un grupo pequeño, luego haga que lo lea de pie, y después, en lugar de leerlo, que dé el informe a partir de notas. Más adelante, proceda también por pasos hasta lograr que dé el informe a todo el grupo. Ayude a los estudiantes a reconocer las diferencias y las semejanzas entre situaciones, de modo que puedan discriminar y generalizar apropiadamente. Ejemplos 1. Explique que es apropiado evitar a los extraños que ofrecen regalos o paseos, pero que es seguro aceptar favores de adultos cuando los padres están presentes. 2. Asegure a sus alumnos que sienten ansiedad por el examen de ingreso a la universidad que es igual que las otras pruebas de aprovechamiento que han presentado. La obra de Thorndike y de Skinner Edward Thorndike y B. F. Skinner tuvieron una participación importante en el aumento de los conocimientos sobre el condicionamiento operante. Thorndike (1913) realizó su obra inicial con gatos que colocaba en cajas truncadas. Para escapar de la caja y alcanzar la comida que se encontraba en el exterior, los animales tenían que levantar un pestillo o realizar alguna otra tarea, es decir, debían actuar sobre su ambiente. En medio de los movimientos frenéticos que seguían al cierre de la caja, los gatos realizaban en algún momento el movimiento correcto que les permitía escapar, en general por accidente. Después de repetir el proceso varias veces, aprendían a dar la respuesta correcta casi de inmediato. Thorndike decidió, sobre la base de estos experimentos, que un principio importante del aprendizaje era la ley del efecto: cualquier acto que produzca un efecto satisfactorio en una situació, tenderá a repetirse en esa misma situación. Como levantar el pestillo les producía satisfacción (el acceso a la comida), los gatos repetían el movimiento cuando volvían a encontrarse con la caja. Thorndike estableció, pues, la base del condicionamiento operante, pero suele atribuirse a B. F. Skinner (1953) la elaboración del concepto. Skinner partió de la idea de que los principios del condicionamiento clásico sólo dan cuenta de una pequeña parte del comportamiento aprendido, puesto que casi toda la conducta humana es operante más que respondiente. El condicionamiento clásico sólo Primer Semestre 8 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior describe la forma en que las conductas se aparean con nuevos estímulos; no explica cómo se adquiere nuevas conductas operantes. “Conducta” es, lo mismo que “respuesta” o “acción”, un término que se refiere a lo que una persona hace en determinada situación. Podemos pensar en una conducta como si estuviera entre dos conjuntos de influencias ambientales, las que la preceden (sus antecedentes) y las que le siguen (sus consecuencias) (Skinner, 1950). Esta relación puede representarse muy simplemente como antecedentes-conducta-consecuencia, o A-B-C (antecedent-bahavior-consequence). Al avanzar la conducta, su consecuencia se convierte en el antecedente de la siguiente secuencia ABC. La investigación del condicionamiento operante muestra que la conducta operante puede ser modificada haciendo cambios en los antecedentes, las consecuencias o ambos. En el trabajo inicial, centrado en las consecuencias, a menudo se utilizó ratas o palomas como sujetos. Clases de consecuencias Según la postura conductual, las consecuencias determinan en gran medida si una persona repetirá el comportamiento que la llevó a obtenerlas. La clase y el momento de las consecuencias fortalecen o bien debilitan la conducta. Veremos primero las consecuencias que fortalecen el comportamiento. Reforzamiento. Aunque es común identificar reforzamiento con “recompensa”, el término tiene un significado particular en psicología. Un reforzador es cualquier consecuencia que consolida la conducta a la que sigue, por lo que, por definición, las conductas reforzadas aumentarán en frecuencia o duración. Siempre que vea que una conducta persiste o aumenta con el tiempo, concluya que sus consecuencias refuerzan al individuo que la realiza. Veamos el esquema del proceso de reforzamiento: CONSECUENCIA Conducta Reforzador EFECTO La conducta se fortalece o repite Podemos estar razonablemente seguros de que la comida será un reforzador para un animal hambriento, ¿pero y la gente? No sabemos con certeza por qué un suceso sirve como reforzador para un individuo, pero hay muchas teorías que pretenden explicar por qué funciona el reforzamiento. Por ejemplo, algunos psicólogos proponen que los reforzadores satisfacen necesidades, mientras que otros creen que reducen la tensión o estimulan una parte del cerebro (Rachilin, 1991). Que las consecuencias de una acción sean reforzantes depende quizá de la idea que el individuo tenga del suceso y del significado que le asigne. Por ejemplo, el caso de los estudiantes a los que por mala conducta se los envía continuamente a la oficina del director puede indicar que hay algo en esta consecuencia que es reforzante para ellos, incluso si a usted no le parece deseable. Primer Semestre 9 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior Las consecuencias que intensifican la conducta asociada son reforzadores (Skinner, 1953, 1989). Hay dos clases de reforzamiento. La primera, llamada reforzamiento positivo, ocurre cuando una conducta lleva a la presentación de un estímulo, como cuando una paloma obtiene comieda por picotear una tecla roja, una mujer recibe cumplidos al estrenar un vestido o un estudiante produce las risas y el deleite de sus compañeros al caerse de la silla. El reforzamiento positivo puede ocurrir aunque la conducta reforzada (caerse de la silla) no sea “positiva” desde el punto de vista del maestro. De hecho, en muchas aulas ocurre en forma inadvertida el reforzamiento positivo de conductas inapropiadas, por lo que los maestros contribuyen a mantenerlas sin darse cuenta. Por ejemplo, tal vez Isabel reforzó la conducta problemática al reir la primera vez que el chico respondió “Pedro Infante”. Aunque otros factores hubieran contribuido a la persistencia de tal proceder, es evidente la importancia de la risa de la maestra. La situación se define como reforzamiento positivo cuando la consecuencia que fortalece a la conducta es la aparición (adición) de un estímulo. En contraste, cuando lo que fortalece a la conducta es la desaparición (sustracción) de un estímulo, el proceso se llama reforzamiento negativo. Si a determinada acción la sigue la terminación, evitación o escape de una situación aversiva, es probable que la acción se repita en una situación similar. Un ejemplo es el molesto zumbido del cinturón de seguridad de su automóvil que se desactiva tan pronto como se lo ajusta; probablemente repetirá esta acción en el futuro porque al realizarla hizo que desapareciera un estímulo aversivo. O considere el caso de los estudiantes que al “enfermar” justo antes de un examen son enviados a la enfermería, esa conducta se mantiene en parte por reforzamiento negativo, ya que les permite escapar de una situación aversiva (los exámenes). El proceso es negativo porque el estímulo (la prueba) desaparece, y es reforzante porque la conducta que logra la desaparición del estímulo (enfermarse) aumenta o se repite. En este ejemplo también puede participar el condicionamiento clásico, pues los chicos habrían sido condicionados a presentar reacciones fisiológicas displacenteras ante las pruebas. Lo “negativo” del reforzamiento negativo no implica que la conducta reforzada se apor fuerza inadecuada. El significado se acerca más al de los números “negativos” (algo que es sustraído). Asocie el reforzamiento positivo y negativo con sumar o sustraer algo después de una conducta. Castigo. Con frecuencia se confunde el reforzamiento negativo con el castigo. El proceso de reforzamiento (positivo o negativo) siempre implica el fortalecimiento de la conducta, mientras que el castigo supone la disminución o supresión del comportamiento. Cuando una conducta es seguida de un “estímulo aversivo”, en el futuro es menos probable que se repita en una situación similar. Una vez más, lo que define una consecuencia como castigo es el efecto, y personas distintas pueden tener opiniones diferentes de lo que es punitivo. Para un estudiante puede resultar aversiva la expulsión de la escuela, mientras que a otro quizá no le interese en lo absoluto. El proceso de castigo se diagrama de la siguiente manera: Primer Semestre 10 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior CONSECUENCIA Conducta Castigo negativo Disminuir la probabilidad de que una conducta vuelva a ocurrir al hacer que le siga la pérdida de un estímulo placentero; también se le conoce como castigo tipo II. Programa de reforzamiento continuo presentar un reforzador después de cada respuesta apropiada. Programa de reforzamiento intermitente presentar un reforzador después de algunas respuestas pero no todas ellas. Programa de intervalo duración del lapso entre reforzadores. Programa de razón fija número de respuestas entre reforzadores. Estímulo aversivo EFECTO Disminución o dibilitamiento de la conducta Como el reforzamiento, el castigo puede tomar una de dos formas. La primera se conoce como castigo tipo I, pero como el nombre no es muy ilistrativo, lo llamamos castigo positivo (o por presentación). Ocurre cuando la presentación de un estímulo posterior a la conducta hace que ésta disminuya o desaparezca. Cuando un maestro asigna “puntos malos”, trabajo adicional, la orden de correr alrededor de la cancha, etc., está empleando castigo positivo. Al otro tipo de castigo (tipo II) se lo conoce como castigo negativo (o por remoción) porque supone la sustracción de un estímulo. Cuando los maestros eliminan privilegios luego de que un joven se comporta inapropiadamente, están aplicando castigo negativo. En ambos casos, el efecto es la disminución de la conducta que condujo al castigo. Programas de reforzamiento Cuando la gente aprende un nuevo comportamiento, su aprendizaje es más rápido si recibe reforzamiento por cada respuesta correcta, lo que define al programa de reforzamiento continuo. Luego, cuando la nueva conducta ha sido dominada, se mantiene mejor si se refuerza intermitentemente en lugar de hacerlo en cada ocasión. Un programa de reforzamiento intermitente ayuda a los estudiantes a mantener sus destrezas sin esperar un reforzamiento constante. Hay dos programas básicos de reforzamiento intermitente. Los programas de intervalo se basan en el tiempo que transcurre entre reforzadores, y los programas de razón, que se basan en el número de respuestas que el individuo da entre reforzadores. Los programas de intervalo y de razón pueden ser fijos (predecibles) o variables (impredecibles). La tabla siguiente resume los cinco programas de reforzamiento del programa continuo y los cuatro programas intermitentes). Primer Semestre 11 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior PROGRAMAS DE REFORZAMIENTO Programa Reacción al cesar el reforzamiento Definición Ejemplo Patrón de respuestas Continuo El reforzamiento se entrega después de cada respuesta Encender la televisión Rápido aprendizaje de la respuesta Muy poca persistencia, rapida desaparición de la misma Intervalo fijo El reforzamiento se aplica después de un periodo establecido Pruebas semanales La frecuencia de las respuestas se incrementa al acercarse el momento del reforzamiento y luego disminuye Poca persistencia, rápida caída en la frecuencia de respuestas cuando pasa el momento en que debe entregarse el reforzador y éste no aparece Intervalo variable El reforzamiento se entrega después de periodos variables Pruebas pop Frecuencia de respuestas lenta y estable, muy pocas pausas después del reforzamiento Mayor persistencia, disminución lenta en la frecuencia de respuestas Reforzamiento después de un número establecido de respuestas Trabajo a destajo, venta de pasteles Frecuencia de respuestas rápida, pausas posreforzamiento Poca persistencia, rápida caída en la frecuencia de respuestas cuando se emite el número esperado de respuestas y no aparece el reforzador El reforzamiento se entrega por un número variable de respuestas Máquinas tragamonedas Una frecuencia de respuestas muy alta, pocas pausas posreforzamiento Mayor persistencia, la frecuencia de respuestas permanece elevada y decae gradualmente Razón fija Razón variable Resumen de los efectos de los programas de reforzamiento La velocidad del desempeño depende del control. Si el reforzamiento se basa en la cantidad de respuestas dadas, el individuo tiene más control sobre el reforzamiento, y que entre más rápidamente acumule el número correcto de respuestas, más pronto recibirá el reforzamiento. Un maestro que dice “en cuanto resuelvan estos 10 problemas pueden salir al recreo” verá un ritmo de trabajo más ágil que el que dice trabajen en estos 10 problemas durante 20 minutos. Luego los revisaré y quienes tengan 10 aciertos saldrán al recreo.” Primer Semestre 12 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior La persistencia del desempelo depende de qué tanto es predecible el resultado. Reforzamiento continuo y los dos programas fijos de reforzamiento (de razón y de intervalo) son bastantes predecibles. Aprendemos a esperar un reforzamiento en ciertos puntos y nos damos por vencidos cuando no cumple nuestras expectativas. Los programas variables son los más apropiados para fomentar la persistencia de las respuestas. De hecho, la gente puede aprender a trabajar por periodos largos sin recibir reforzamiento si el programa cambia en forma gradual hasta volverse muy “magro”, es decir, que el reforzamiento ocurre sólo después de muchas respuestas o de un lapso muy prolongado. Basta mirar a los apostadores en las máquinas tragamonedas para apreciar lo poderoso que puede ser un programa magro de reforzamiento. Los programas de reforzamiento también influyen en la persistencia de nuestra respuesta al retirar el reforzamiento. ¿Qué sucede cuando el reforzamiento se suspende por completo? • • • Extinción. En nuestro estudio del condicionamiento clásico vimos que la respuesta condicionada se extingue (desaparece) al presentar el estímulo condicionado pero no el incondicionado (se presenta el sonido pero no la comida). En el condicionamiento operante el individuo dejará de responder si ya no recibe el reforzador habitual, es decir, en algún momento la respuesta se extinguirá (se detendrá). Por ejemplo, un representante de ventas a domicilio se dará por vencido si pasa una semana sin que logre vender siquiera una revista. La suspensión del reforzamiento lleva a la extinción; pero el proceso puede llevarse cierto tiempo, como de seguro sabe si ha intentado extinguir los berrinches de un niño, dejando de prestarle atención. A menudo es el niño el que gana (usted deja de ignorarlo y en lugar de extinción se produce reforzamiento intermitente), lo que obviamente hará que los berrinches sean aún más persistentes. Las consecuencias ¿Qué define a una consecuencia como reforzador? ¿Cómo un estímulo aversivo? ¿En qué difiere el reforzamiento negativo del castigo? ¿Cómo podría fomentar la persistencia de una conducta? Antecedentes y cambio conductual En el condicionamiento operante, los antecedentes, los acontecimientos que preceden al comportamiento, brindan información acerca de qué conductas conducen a consecuencias positivas y cuáles a resultados negativos. Las palomas de Skinner aprendieron a picotear para obtener comida cuando una luz estaba encendida pero no cuando estaba apagada, porque en esas condiciones antecedentes de iluminación como señal para discriminar la consecuencia probable del picoteo, que estaba bajo control de estímulo, es decir, era controlado por el estímulo discriminativo de la luz. Esta idea se relaciona con la discriminación en el condicionamiento clásico, pero en este caso hablamos de conductas voluntarias como picotear, y no reflejas como la salivación. Todos podemos aprender a discriminar, es decir, a interpretar las situaciones. ¿Pediría prestado el carro a un amigo después de una pelea o luego de que ambos Primer Semestre 13 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior han disfrutado un momento agradable en una fiesta? La señal antecedente del director parado en el corredor de la escuela permite a los estudiantes discriminar las consecuencias de correr o de romper un mueble. A menudo respondemos a esas señales antecedentes sin percatarnos de su influencia en nuestro comportamiento, pero los maestros pueden usarlas deliberadamente en el aula. Señalizacion. Por definición, señalizar es presentar un estímulo antecedente antes de que tenga lugar determinada conducta, lo que resulta de gran utilidad para establecer las condiciones para las conductas que deben ocurrir en ciertos momentos pero que se olvidan con facilidad. Al trabajar con jóvenes, los maestros a menudo se encuentran corrigiendo su conducta después del hecho, como cundo reprochan a sus discípulos: “¿Cuándo van a empezar a recordar que…?” Estos recordatorios suelen ser molestos; el error ya se cometió y al chico sólo le quedan dos opciones, prometer que va a esforzarse o preguntarse por qué no lo dejan tranquilo, ninguna de las cuales es satisfactoria. Presentar una señal que no suponga un juicio ayuda a prevenir esas confrontaciones, ya que si el estudiante realiza la conducta apropiada después de la señal, el profesor puede reforzarla en lugar de castigar un fracaso. Investigación. A veces los estudiantes ayuda para aprender a responder a una señal de la manera apropiada, de modo que ésta se convierta en un estímulo discriminativo. Una estrategia consiste en proporcionar una señal adicional, o instigador, después de la primera. Al emplear una señal y un instigador para enseñar una nueva conducta deben seguirse dos principios (Becker, Engelmann y Thomas, 1975). Primero, debe asegurarse de que el estímulo ambiental que desea convertir en señal ocurre inmediatamente antes que el instigador que está empleando, de modo que los estudiantes aprendan a responder a la señal y no se confíen sólo al instigador. Segundo, desvanezca el instigador tan pronto como sea posible para evitar que sus alumnos se vuelvan dependientes. Entregar a los alumnos una lista de verificación o recordatorio es un ejemplo del uso de señales e instigadores. La figura siguiente presenta una lista para supervisar los pasos en la tutoría de pares en que el trabajo en parejas es la señal y la lista de verificación el instigador. Conforme van aprendiendo los procedimientos, el maestro puede dejar de servirse de la lista de verificación pero seguir recordando los pasos; cuando los alumnos ya no necesitan instigadores escritos y orales, se dice que han aprendido a responder en forma apropiada a la señal ambiental del trabajo en parejas, esto es, que han aprendido a comportarse en situaciones de tutoría. Pero aún es necesario que el maestro supervise el proceso, reconozca el buen trabajo y corrija los errores; por ejemplo, antes de una sesión de tutoría puede pedir a sus alumnos que cierren los ojos y “vean” la lista de verificación, prestando atención a cada paso. Durante el trabajo, el profesor puede escuchar las conversaciones de sus discípulos y continuar apoyándolos conforme mejoran sus destrezas para la tutoría. Primer Semestre 14 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior Figura Instigadores escritos: lista de verificación para la tutoría de pares Mediante el uso de esta lista de verificación, se recuerda a los estudiantes cómo ser buenos tutores. La lista puede ser menos necesaria conforme se vuelven más eficientes. Análisis conductual aplicado El análisis conductual aplicado es el uso de los principios conductuales del aprendizaje para la modificación del comportamiento. También se conoce como modificación de conducta, pero el término tiene connotaciones negativas para mucha gente y a menudo se entiende mal (Alberto y Troutman, 1990; Kaplan, 1991). En condiciones ideales, el análisis conductual aplicado requiere especificar con claridad la conducta que ha de modificarse, su medición cuidadosa, el análisis de los antecedentes y los reforzadores de la conducta inapropiada o indeseable; supone también intervenciones basadas en los principios conductuales para cambiar la conducta y la medición cuidadosa de los cambios. En la investigación del análisis conductual aplicado es común el uso del diseño ABAB, en que los investigadores hacen una medición inicial de la conducta (A), comienzan la intervención (B), detienen la invertención para ver si la conducta regresa al nivel inicial y, (A) reintroducen la intervención (B). Aunque en las aulas los maestros no suelen estan en posición de seguir los pasos del diseño ABAB, pueden hacer lo siguiente: Primer Semestre 15 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior 1. Especificar con claridad la conducta que ha de modificarse y advertir su nivel actual. Por ejemplo, si un estudiante es “descuidado” ¿significa que comete dos, tres, cuatro o más errores de cálculo en cada 10 problemas? 2. Planear una intervención específica por medio de antecedentes, consecuencias o ambos. Por ejemplo, ofrecer al alumno un minuto adicional de tiempo de cálculo por cada problema resuelto sin errores. 3. Llevar al registro de los resultados y, de ser necesario, modificar el plan. Examinemos algunos métodos concretos para cumplir el segundo paso, la intervención. Métodos para promover conductas Como ya vimos, para fomentar la conducta hay que reforzarla. Para fomentar conductas o enseñar otras nuevas, disponemos de procedimientos como el elogio, el principio de Premack, el moldeamiento y la práctica positiva. Reforzar con la atención del maestro. Basados en trabajos como el de Madsen, Becker y Thomas (1968), que demuestran que los profesores pueden mejorar la conducta de sus alumnos ignorando a quienes quebrantan las reglas y encomiando a los que las siguen, muchos psicólogos aconsejaban a los maestros “acentuar lo positivo”: alabar a los estudiantes por el buen comportamiento e ignorar los errores a la mala conducta. Aunque esta aproximación de encomiar e ignorar puede ser útil, no cabe esperar que resuelva todos los problemas de manejo del aula. Varios estudios han demostrado que las conductas inadecuadas persisten cuando los maestros utilizan consecuencias positivas (principalmente el elogio) como su única estrategia para el control del aula (Pfiffner, Rosen y O’Leary, 1985; Rosen, O’Leary, Joyce, Conway y Pfiffner, 1984). Hay otra consideración respecto al uso del elogio. Los resultados positivos encontrados en la investigación ocurren cuando los maestros alaban a sus alumnos cuidadosa y sistemáticamente, lo que por desgracia no siempre sucede. La simple “distribución de felicitaciones” no mejorará la conducta, ya que para ser eficaz, el elogio tiene que (1) ser contingente a la conducta que se quiere reforzar, (2) especificar con claridad la conducta que es reforzada, y (3) ser creíble, (O’Leary, 1977). En otras palabras, para que los estudiantes entiendan lo que hicieron para ser felicitados, el elogio debe ser el reconocimiento sincero de una conducta bien definida. Los maestros que no han recibido capacitación especial a menudo transgreden estas condiciones (Brophy, 1981). En las Recomendaciones presentamos algunas ideas, basadas en la extensa revisión que Brophy hizo el tema, para usar de manera efectiva el elogio. Primer Semestre 16 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior SESION 2 Aplicaciones de las estrategias de aprendizaje • La visión constructivista • Fundamentos de la cognición y la metacognición • Pedagogía del Error Lecturas: Arancibia Violeta, Psicología de la Educación, Ed. Aalfaomega, 1999, Teoría Cognitiva 109-115 González Capetillo, Olga, El trabajo docente. Trillas, Constructivismo 98-104 De la Torre De la Torre, Saturnino. El tratamiento didáctico de los erroes comoestrategia de innovación. Ed. Escuela Española. De una Pedagogía del Éxito a una didáctica del error. 89-109. Primer Semestre 17 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior EL TRABAJO DOCENTE Enfoques innovadores para el diseño de un curso Olga González Capetillo Manuel Flores Fahara La visión constructivista del aprendizaje Fosnot (citado por Brooks y Brooks, 1995) sostiene que el constructivismo no es una teoría acerca de la enseñanza, sino una teoría acerca del conocimiento y del aprendizaje. Derivado de una síntesis del trabajo contemporáneo de la psicología cognoscitiva, de la filosofía y la antropología, esta teoría define al conocimiento como temporal, en desarrollo, cultural y socialmente mediado, y no objetivo. El aprendizaje, desde esta perspectiva, es comprendido como un proceso autocontrolado a resolver conflictos cognoscitivos interiores que con frecuencia se hacen patentes a través de la experiencia concreta, el discurso colaborativo y la reflexión. LA CONSTRUCCIÓN DE LA COMPRENSIÓN Brooks y Brooks (1993) señalan que la construcción de la comprensión es fácilmente explicable: nosotros por naturaleza construimos nuestras propias comprensiones del mundo en el cual vivimos y buscamos estrategias que nos ayuden a comprender nuestras experiencias. Todo esto es por naturaleza humana. Cada uno de nosotros le damos sentido a nuestro mundo sintetizando nuevas experiencias dentro de lo que ya habíamos comprendido. Con frecuencia encontramos un objeto, una idea, una relación o un fenómeno al queno damos ningún sentido. Cuando somos confrontados con estas discrepancias o percepciones iniciales, interpretamos lo que vemos, lo confrontamos con nuestras reglas o esquemas para ordenar y explicar nuestro mundo o generamos una nueva organización de reglas que describan mejor lo que percibimos que puede estar sucediendo. Nuestras percepciones y reglas se hayan entrelazadas en la red dinámica que conforma nuestra comprensión. Perkins (1992) anota que la pedagogía de la comprensión sería un arte de la enseñanza para la comprensión. Por otro lado, hay una gran cantidad de resultados de investigación que dan evidencias de una falta de comprensión por parte de los niños y jóvenes en situaciones de enseñanza-aprendizaje; generalmente sufren de estereotipos y errores. Por supuesto que todos los profesores deseamos enseñar para la comprensión, pero con mucha frecuencia no lo hacemos. Brandt (1993), en una entrevista a Howard Gardner – connotado investigador y creador de la teoría de las inteligencias múltiples, le preguntó si podría dar unos ejemplos de la falta de comprensión. La respuesta fue que los ejemplos más dramáticos vienen de las ciencias físicas, en las que los alumnos de muy buenas preparatorias y universidades que han obtenido calificaciones sobresalientes, es Primer Semestre 18 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior decir, que han respondido a todas las preguntas correctamente en los exámenes, una vez puestos en situaciones fuera de la clase como, por ejemplo, solicitarles que dibujaran un diagrama o hicieran una predicción, no dieron tendían a ser la misma clase de respuestas que daría un niño de cinco años o explicaciones dada en tiempos de Aristóteles. Cuando comprendemos algo, no sólo poseemos cierta información, sino que nos permite hacer ciertas cosas con ese conocimiento. Esas cosas que podemos hacer y que muestran comprensión son llamadas por Perkins desempeños de la comprensión. Por ejemplo, supongamos que alguien ha comprendido la primera ley de Newton. ¿Qué clase de desempeños de comprensión mostraría? Algunos ejemplos de lo que podría mostrar son los siguientes: • • • • • • Explicación. Explique en sus propias palabras qué significar ir a una velocidad constante en la misma dirección y qué clase de fuerzas podría desviar ese objeto. Ejemplificación. Dé ejemplos de la ley. Por ejemplo, identifique qué fuerzas desvían el camino de los objetos en deportes, manejando un carro, caminando. Aplicación. Use la ley para explicar un fenómeno aún no estudiado. Por ejemplo, ¿qué fuerzas harían a una bola tener una trayectoria curva? Comparación y constraste. Nota la forma de la ley y relaciónela con otras leyes. ¿Qué otras leyes puede usted pensar que digan que algo permanece constante a menos que estoy y esto? Contextualización. Explore las relaciones de esta ley en el gran tapete de la física: ¿Cómo se ajusta por ejemplo dentro del resto de las leyes de Newton? ¿Por qué es importante? ¿Qué papel juega? Generalización. ¿La forma de esta ley exhibe más principios generales acerca de las relaciones y principios de la física, también se manifiesta en otras leyes de la física? Por ejemplo, ¿todas las leyes de la física dicen de una manera o de otra que algo permanece constante a menos que esto y esto? Por otro lado, Wiggins y MacTighe (1997) describen un número de “indicadores” de comprensión. Sostienen que los estudiantes realmente comprenden algo cuando ellos pueden: • • • • • • • • Explicarlo Predecirlo Aplicarlo o adaptalo a nuevas situaciones Demostrar su importancia Verificar, defender, justificar o criticar Hacer juicios precisos y calificados. Hacer conexiones con otras ideas y hechos. Evitar falsas concepciones, tendencias o visiones simplistas. Así mismo, proponen las siguientes preguntas clave que los educadores deberán usar para probar la comprensión de sus alumnos. Éstas son: Primer Semestre 19 CINADE • • • • • • Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior ¿Qué deberemos hacer de esto? ¿Cuáles son las causas o razones? ¿Desde qué punto de vista? ¿Cuál es un ejemplo de esto? ¿Cómo deberá esto ser calificado? ¿Qué significatividad tendrá? UN MEDIO AMBIENTE DE APRENDIZAJE CONSTRUCTIVISTA Ver la enseñanza como un medio ambiente de aprendizaje está relacionado con una visión significativo-constructivista del conocimiento. Un medio ambiente de aprendizaje es un lugar donde la gente puede buscar recursos para dar sentido a las ideas y construir soluciones significativas para los problemas. Añadir al término “medio ambiente” el complemento “constructivista” es una manera de destacar la importancia de actividades auténticas y significativas que ayudan al aprendiz a construir comprensiones y desarrollar habilidades relevantes para resolver problemas (Wilson, 1996). Pensar en la instrucción como un medio ambiente destaca al “lugar” o “espacio” donde ocurre el aprendizaje. Los elementos de un medio ambiente de aprendizaje son: a) el alumno y b) un lugar o espacio donde el alumno actúa, usa herramientas y artefactos para recoger e interpretar información, interactúa con otros, etc. Esta imagen contiene un potencial considerable, debido a que los diseñadores de estos medios ambientes consideran que el proceso de enseñanzaaprendizaje efectivo requiere un grado de iniciativa y decisión por parte del estudiante. De acuerdo con Wilson (1996), un medio ambiente donde a los estudiantes les es dado un “espacio” para explorar y determinar metas y actividades de aprendizaje, es un concepto atractivo. A los alumnos que se les proporciona el acceso a recursos de información libros, impresos, video, materiales, etc. y herramientas programas de procesadores de palabras, correo electrónico, herramientas para buscar, etc., probablemente aprenderán mejor si les es dado apoyo y guía apropiados. En esta concepción de medio ambiente de aprendizaje, éste es fortalecido y apoyado. Por esta razón deberemos tender a hablar menos acerca de medio ambiente “instruccionales” y más acerca de medi ambiente de “aprendizaje” pues la instrucción frecuentemente connota más control y directividad. En suma, un medio ambiente de aprendizaje es un lugar donde el aprendizaje es fortalecido y apoyado. En cuanto a la conceptualización de lo que es un medio ambiente de aprendizaje, podría pensarse como un lugar caótico, sin posibilidades de definirse; sin embargo, los teóricos del “diseño del aprendizaje” de esta corriente toman en cuenta la naturaleza compleja de las interacciones del medio ambiente de aprendizaje, pero consideran que no es excusa para no planearlos cuidadosamente. Los profesores deberán permanecer atentos y asegurarse de que el medio ambiente Primer Semestre 20 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior que diseñe incluya el apoyo y las guías apropiados. El trabajo de diseño consistirá en articular los principios o modelos conceptuales para ayudar a los profesores y diseñadores en la creación de un medio ambiente que apoye y nutra el aprendizaje; es decir, un lugar donde los estudiantes tengan éxito en lograr los objetivos de aprendizaje (Wilson, 1996). Por otro lado, deberemos considerar que existe una connotación invidualista de “medio ambiente”. La idea de una persona en el medio ambiente, al menos en la psicología, tinde a aislar a los individuos y a tratarlos como objetos. Por lo anterior, la idea de “comunidades de aprendizaje” podría ser más apropiada: comunidades de alumnos trabajando juntos en proyectos y agendas de aprendizaje, apoyándose en el aprendizaje. Wilwon (1996) dice “en nuestro uso del término, los medios ambientes de aprendizaje constructivistas son lugares donde grupos de alumnos aprenden a usar las herramientas de su cultura incluyendo el lenguaje y las reglas para comprometerse en el diálogo y la generación del conocimiento. Desde la perspectiva anterior, un medio ambiente de aprendizaje constructivista podría definirse también como un lugar donde los alumnos trabajan juntos apoyándose mutuamente, usando una variedad de recursos de información y herramientas en el cumplimiento y búsqueda de sus metas de aprendizaje y actividades de solución de problemas. Las anteriores definiciones no son algo definitivo, pero pueden servir como un punto de arranque o referencia. Hay muchas otras definiciones y visiones de un medio ambiente de aprendizaje que dependen de otros enfoques y la naturaleza de sus proyectos. Siete metas de constructivistas los medios ambientes de aprendizaje En el apartado anterior se ha tratado de conceptualizar lo que significa un medio ambiente de aprendizaje, aquí trataremos de complementar lo anterior con la presentación de siete metas que de acuerdo con Honebein (1996) los diseñadores de medios ambientes de aprendizaje constructivista deben considerar: 1. Proporcionar al alumno la oportunidad de que experimente un proceso de construcción del conocimiento. Los estudiantes toman principalmente la responsabilidad para determinar los temas o subtemas en una meta de aprendizaje que ellos llevarán a cabo, los métodos de cómo aprender y las estrategias o métodos para resolver problemas. El papel del maestro es de facilitador del proceso. 2. Proporcionar al alumno la oportunidad de experimentar y apreciar múltiples perspectivas. Los problemas en el mundo real raramente tienen una respuesta correcta o una solución correcta. Hay múltiples formas para pensar y resolver problemas. Los estudiantes deberán comprometerse en actividades que les Primer Semestre 21 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior permitan proveer, evaluar y solucionar alternativas a los problemas como un medio de probar y enriquecer su comprensión. 3. Incluir el aprendizaje en contextos reales y relevantes. La mayoría de los aprendizajes ocurre en los contextos escolares donde los educadores aíslan la vida real de la actividad de aprendizaje. Por ejemplo, los libros de matemáticas raramente relacionan los tipos de problemas encontrados con la vida real. El resultado es la habilidad reducida de los estudiantes para transferir lo que ellos aprenden en la escuela a la vida diaria. Para superar los problemas, los profesores deberán intentar mantener los contextos auténticos de la tarea de aprendizaje. 4. Animar la propiedad y voz en el proceso de aprendizaje. Esto ilustra la centralidad del alumno en un aprendizaje constructivista. Más que el profesor determine lo que los estudiantes deberán de aprender, éstos jugarán un fuerte papel en identificar los aspectos y dirección, así como sus metas y objetivos. En este marco, el profesor actúa como un consultor que ayuda a los estudiantes a enmarcar sus objetivos de aprendizaje. 5. Incluir el aprendizaje de la experiencia social. El desarrollo intelectual es influido significativamente por medio de la interacción social. Por lo anterior, el aprendizaje deberá reflejar colaboración entre profesors y estudiantes y entre estudiantes y estudiantes. 6. Animar el uso de formas de representación múltiple. La comunicación oral y escrita son las dos formas más comunes de trasmitir conocimiento en ambientes educativos. Sin embargo, el aprendizaje con sólo estas formas de comunicación limita la forma como los estudiantes ven el mundo. El currículum deberá adoptar el uso del video, la computadora, la fotografía y el sonido para proveer experiencias ricas. 7. Promover el uso de la autoconciencia del proceso de construcción del conocimiento. Un producto clave del aprendizaje constructivista es “conocer como nosotros conocemos”. Es la habilidad de los estudiantes de explicar por qué o cómo ellos resuelven un problema de cierta manera, para analizar su construcción de conocimiento y procesos. Cunninham et al. (1996) llaman a esta “reflexividad” una extensión de actividades reflexivas y metacognoscitivas. Ejemplos de propuestas de tendencia constructivista En este apartado presentaremos como ilustración dos propuestas desde la concepción constructivista. La primera se ha experimentado en las ciencias sociales y la segunda en las matemáticas. Rozada (1995) propone las siguientes fases: Fase 1. Autoconciencia de ideas previas. Se parte del supuesto de que hay necesidad de tener en cuenta lo que el alumno ya sabe para conectarlo Primer Semestre 22 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior con lo que se va a enseñar. Lo anterior se puede llevar a cabo con una introducción del profesor sobre lo que son las ideas predominantes en la clase acerca del tema, se puede pedir la confirmación o refutación a los estudiantes. Aquí el autor señala la importancia de conocer y reconocer por qué se piensa de tal o cual manera. Fase 2. Confrontación con conceptos superiores. El enseñante facilita la provocación del conflicto cognoscitivo, presentándole explicaciones más desarrolladas. El alumno participa en el diálogo, toma notas o participa en el diálogo o debate grupal. A este respecto, Rozada (1997) señala que la propia exigencia de hacerse entender por sus compañeros ayuda al alumno a organizar su pensamiento y explicitarlo como no lo haría para él mismo. También plantea la complementación de la información; por ejemplo, a través de fuentes bibliográficas con la posible orientación del profesor. Fase 3. Aplicación a nuevas situaciones. Propiciar situaciones de transferencia donde el alumno pueda aplicar los conocimientos adquiridos a otros conceptos. Fase 4. Autoconciencia del cambio teórico y conceptual producido. En este punto se propone que los alumnos reflexionen (metacognición) sobre los posibles cambios a nivel de los contenidos declarativos, teniendo como marco referencial las actividades de inicio. Es claro que los planteamientos de situaciones de aprendizaje varían según el objeto de estudio. El autor señala que hay más lugar para la controversia entre las causas de la Primera Guerra Mundial que ante el algoritmo de la suma. A continuación se presenta un modelo de tendencia constructivista de las matemáticas, propuesta por Alanís (1996), y cuya estrategia “base” consta de un ciclo de cinco actividades: Actividad 1. Aplicación individual de una “hoja de trabajo”. El estudiante: reflexiona sobre la pregunta establecida en una “hoja de trabajo”, emite su respuesta escrita activando así su conocimiento previo. El profesor: escucha dudas, propicia la tranquilidad. Reconoce deformaciones u olvidos con que el conocimiento previo aflora al activarse. Tiempo asignado: en promedio se considera un intervalo de 8 a 12 minutos. Actividad 2. Interacción por equipo. El estudiante: Comparte con su equipo su respuesta individual, observa coincidencias y diferencias, participa en la discusión que permita concretar la respuesta de equipo que darán a la “hoja de trabajo”. El profesor: observa y guía actividades de los estudiantes en cuanto a disposición al trabajo y argumentaciones respecto a los conocimientos activados. Primer Semestre 23 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior Tiempo asignado: se dedican de 8 a 12 minutos de discusión y puesta de acuerdo para la respuesta de equipo. Actividad 3. Discusión grupal. El estudiante: El representante del equipo participa frente al grupo, exponiendo y justificando la forma en que se procedió en su trabajo de equipo y se argumentó la respuesta de equipo. El profesor: Coordina participaciones y discusión, hace preguntas. Tiempo asignado: según la discusión de 20 a 25 minutos. Actividad 4. Exposición. El estudiante: Escucha, reflexiona, participa con preguntas o con respuestas a preguntas que el profesor mismo propone dentro de su exposición. El profesor: Expone la síntesis de las respuestas y promueve la reflexión. Tiempo asignado: 20 a 30 minutos. Actividad 5. Aplicación individual de una “hoja de trabajo”. El estudiante: Práctica en casa. El profesor: Realizará la reflexión sobre el proceso vivido en la clase que le permita explicitar para sí mismo el aprendizaje que ha logrado. Tiempo asignado: realizará la reflexión el proceso vivido en clase. Primer Semestre 24 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior DE UNA PEDAGOGÍA DEL ÉXITO A UNA DIDÁCTICA DEL ERROR 1. El “error” como categoría pedagógica 1.1. Características de una Pedagogía del éxito La oposición es un modo de definir un fenómeno o realidad. Para comprender lo que supone una Pedagogía del error hemos de saber en qué consiste la pedagogía que sostiene su evitación. El contraste entre los supuestos o principios de una y otra concepción así como su traslación a la práctica nos proporcionará nuevos modelos y formas de enseñar. Desde que la corriente tecnológica de mediados del siglo hace su entrada en la educación a través de aparatos primero y posteriormente de modelos, sistemas y EAOs, la enseñanza ha estado caracterizada por el principio de la eficacia en los resultados. Los planteamientos científico-tecnológicos han buscado su justificación en la necesidad de rentabilizar los medios. ¿Para qué si no utilizar medios en ocasiones tan sofisticados? El paradigma de investigación “proceso-producto” descansa en iguales principios de optimización de los resultados, mediante la utilización de una metodología eficaz. La eficacia, relación entre objetivos, medios y resultados, permanece como denominador común tanto en los planteamientos científicos como en las programaciones docentes. La enseñanza programada, innovadora en su momento, es un fiel reflejo del principio de eficacia infundido por las nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Fundan la nueva enseñanza en el principio de evitación del error. Para ello se llevarán a cabo diseños en los que se garantice el éxito del alumno al realizar las tareas o ejercicios programados. El principio de etapas breves tiene la finalidad de eliminar el error. Ya que se trata de evitar el error, escribe M. Prado Fernández, es necesario desglosar la dificultad global en pequeñas dificultades fáciles de resolver. El principio de progresión graduada, referido a la racionalidad del contenido, obedece a igual criterio de evitación del error. La “comprobación inmediata” busca la satisfacción en el conocimiento del resultado. La repetición frecuente del refuerzo exige el diseño de etapas cortas y numerosas. A través del mecanismo didáctico de la ejercitación, el alumno va adquiriendo confianza y conciencia de éxito en las tareas de aprendizaje. Pero aún existe otro principio más explícito que elimina toda duda sobre esta pedagogía del éxito a la que nos referimos. Es el principio de las respuestas correctas. “El fracaso desanima al alumno y perjudica su aprendizaje; es preciso, en consecuencia, favorecer el éxito, provocando la respuesta correcta en la mayoría de las preguntas. “El error, como categoría instructiva, debe entenderse como conducta evitativa y contraproducente ya que desanima, distancia, infunde complejos. Nos asaltan múltiples preguntas en torno a tales planteamientos: ¿Cómo se está definiendo el error para que tenga tales efectos? Características negativas, ¿son propias de la naturaleza del error o más bien de la consideración de quienes las proponen? Es decir, lo negativo del error ¿Está en el sujeto que lo comete o en Primer Semestre 25 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior quienes lo enjuician? ¿Tiene una naturaleza perniciosa en los aprendizajes, o por el contrario ha de tomarse como un mero síntoma? ¿Qué ocurriría si aplicáramos el mismo criterio condenatorio y efectos psicológicos a los errores cometidos por el niño de 3 años al aprender la lengua materna? ¿Cómo hemos aprendido las conductas sociales¡ ¿No tiene sus propios errores cada etapa del desarrollo? ¿Cómo interpretar los errores habidos en los descubrimientos científicos? El azar está presente en innumerables descubrimientos científicos? El azar está presente en innumerables descubrimientos, asociados a fallos, errores, equivocaciones, como aliado de la ciencia. El progreso es deudor del azar, aprovechado, eso sí, por hombres creativos, abiertos a lo nuevo, aunque no fuera lo que inicialmente buscaban. La pedagogía del éxito, ha sido una concepción asumida tanto por los teóricos de la educación como por los profesionales de la enseñanza, desde los orígenes de la pedagogía hasta nuestros días. La Didáctica Magna de Comenio, en 1632, ya planteaba la eficacia en la enseñanza-aprendizaje a través de los cuatro principios generales del método: la seguridad, la facilitad, la colidez y la rapidez. Los pasos formales de Herbart y sus discípulos, la pedagogía experimental y principios de siglo, la búsqueda de criterios y variables de eficacia docente, etc., aunque muy distintos entre sí, participan de la misma preocupación: establecer normas que conduzcan al éxito. Los pedagogos, psicólogos, sociólogos, que han reflexionado e investigado sobre el campo educativo lo han hecho, en general, buscando principios o normas de eficacia, hasta la obsesión, como diría J. Gimeno. Es más, dicho criterio legitimaba y justificaba su actuación. De lo contrario, ¿qué sentido tendría su trabajo? ¿Cuál sería su papel si no mejora la eficacia en los resultados? ¿Qué valores pedagógicos tiene asumidos el profesional, el práctico de la educación? ¿Qué tiempo dedica el profesor a dar explicaciones generales, y cuánto a resolver dudas particulares o de grupo? ¿Qué opinión nos merece el profesor que no explica en clase? Más del 90 por ciento de los profesores de nuestro país entiende que su misión es conseguir que el alumno domine, lo más rápidamente posible, los contenidos académicos que tiene desarrollados en su libro de texto. Para ello recurre a la explicación. Gracias al método expositivo, logra que todos los alumnos de la clase puedan comprender mejor aspectos oscuros. Como diría J. Amós Comenio (1632), es un método rentable, porque aprenden muchos las mismas cosas en un tiempo breve. Con ello se busca, implícitamente, que el estudiante manifieste una conducta de conocimiento, aunque sólo sea temporalmente, esto es, durante el momento de la evaluación. La mayor parte de profesores no presta excesiva atención por no decir ninguna, al hecho de que el alumno, calificado de sobresaliente en una evaluación, olvide al proco tiempo lo que vomito (con perdón) durante la prueba de control. Se guía por la conducta exhibida, por el conocimiento manifestado en el momento final de un proceso, destrezas, estrategias cognitivas, procesos, actitudes… aprendidas por el escolar durante esa evaluación? ¿Qué valor le merece la percepción que el estudiante tiene de su propio progreso? Lo que cuenta, en definitiva, son los resultados exhibidos por el alumno. Todo ello evidencia que el profesor actúa bajo el mismo manto de la pedagogía del éxito. Esta pedagogía no es invisible, sino que ha sido ampliamente descrita por C. Birzea en su obra La pedagogía del éxito. Cuenta con modelos como el de Carroll y Bloom, la “pedagogía correctiva” de Bonboir, utilizando la media estándar como criterio de rendimiento, el “sistema individualizado” de Keller y Shelman, el Primer Semestre 26 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior “aprendizaje por el dominio” de Block y Anderson (1975), “la instrucción basada en las competencias” de Torshen (1971, 77) y todas las variantes de la enseñanza programa. C. Bircea (1984, p. 57), cifra en tres las ventajas de una Pedagogía del dominio: a) Iguala los resultados y garantiza unos mínimos de rendimiento para todos; b) Eliminación de la competencia interpersonal y de la selección escolar; c) Reducción de la importancia de los títulos y diplomas formales Con condiciones generales de una Pedagogía del éxito, la definición del dominio, presente en una “Pedagogía por objetivos”, la integración de la evaluación y la consecución de un nivel mínimo de rendimiento como criterio de dominio. La finalidad de toda intervención didáctica acometida bajo esta perspectiva es el conducir a todos los alumnos a niveles satisfactorios mínimos de rendimiento final. Dicho con otros términos, evitar el fracaso escolar, o al menos esa conciencia de fracaso que tanto fenómeno emerge precisamente en un momento en el que adquieren amplia difusión las estrategias derivadas de una Pedagogía del éxito. Parece existir una correspondencia, al menos temporal, entre la aplicación de una tecnología educativa y la percepción de un fracaso escolar no esperado. Una cosa es patente: la Pedagogía del éxito no ha logrado resolver el problema del fracaso. Ello es grave por cuanto dicho fenómeno pone en entredicho la eficacia de tal pedagogía. ¿Es que la pedagogía de la eficacia se torna ineficaz para alcanzar sus propósitos? La mayor parte de profesores de nuestros centros educativos EGC, BUP, FP., si es que conocen y aplican alguna pedagogía es la que venimos describiendo. Resulta fácil sintonizar con planteamientos que resaltan los valores de igualdad, democratización, objetividad en la evaluación y eficacia en la consecución de los resultados. Para conseguirlos, elaboran programaciones, definen conductas de dominio, formulan objetivos operativos, llevan a cabo evaluaciones más o menos continuas, realizan las oportunas recuperaciones. Sin embargo, quien teniendo competencia docente, reflexiona sobre su práctica, descubrirá fácilmente que no existe alta correspondencia entre las programaciones exigidas y el aprendizaje de los alumnos. Que la verdadera programación es fruto de la reflexión más que de la consulta de los libros de texto. Una vez más constatamos que la Pedagogía del éxito nos conduce al fracaso, al inmovilismo, a la reproducción. No favorece el cambio. Varían los medios, recursos, metodología, pero se mantienen los objetivos. Los resultados hacen de foco, bajo el que cobran forma y significado todos los elementos de la enseñanza. Profesores, alumnos, padres, la sociedad en general, tienen en cuenta el producto final, las calificaciones obtenidas, sin examinar suficientemente cómo se ha llegado a ellas. Al alumno le interesa que conste el aprobado en las actas, aunque sea a costa de la clásica “trampa” estudiantil. Muchos profesores y padres atienden a la nota del examen más que al progreso real del alumno. ¿Qué alternativa tenemos a este sistema de enseñanza? Primer Semestre 27 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior 1.2. Características de una Pedagogía del error El mayor error es creer que uno no se equivoca. La Pedagogía del éxito nos ha podido llevar a la creencia de que no es posible otra pedagogía diferente. Que la clave de una buena pedagogía estriba en asegurar el éxito del alumno mediante la evitación del error. Cuando hablamos de una pedagogía del error no estamos defendiendo, como es natural, su provocación. El error no psee un valor educativo por sí mismo, como tampoco lo tienen la competición o la disciplina planteadas como metas. Utilizadas como estrategias, sin embargo, resultan positivas, siempre que no se cometan excesos. Los medicamentos sanan tomados en dosis adecuadas; pero son dañinos a la naturaleza del mismo, sino por servirnos de contraseña y señuelo de un modo de pensar y hacer diferencias. Si hablamos de una pedagogía del error es porque en este concepto confluyen toda una serie de consideraciones teóricas y actuaciones concretas en el aula, sino que se acepta como hecho natural que acompaña al aprendizaje, de igual modo que la tensión y crisis están presentes en el desarrollo individual o en el proceso social. Toda mejora para por el cambio y no siempre se consigue sin fallos o equivocaciones. ¿Qué se entiende por error? La contraposición entre ambas formas de valorar el error nos hace pensar que se está definiendo desde concepciones diferentes. Se trata de un término con alta significación connotativa y carga emotiva. Podemos compararlo al vaso que no está lleno del todo. En tanto que unos pericibirán lo que le falta hasta llenarse, los más optimistas verán lo que ya tiene. Unos advierten lo que le falta mientras que los otros valoran lo que ya tiene. ¿Cómo vemos el error desde una consideración pedagógica: como un vaso medio lleno o medio vacío? La Pedagogía del éxito adoptará una postura negativa frente al error, como un aspecto, defectuoso, inadaptado, que habremos de eliminar. La pedagogía del error, por su parte, valorará lo que ya se tiene conseguido y analizará, a través del error, lo que falta por mejorar. Desde una perspectiva constructiva, el error es un desajuste entre lo esperado y lo obtenido. Hace referencia a criterio, norma o valor; pero no comporta actitud sancionadora ni punitiva. En otros tiempos se castigaba duramente al sujeto que no lograba los aprendizajes previstos, sin analizar sus causas. Esa práctica carece de sentido educativo en nuestros días. Hoy recriminamos los errores en las tareas escolares mediante las calificaciones sin analizar a qué se deben tales fallos. Sin embargo, el error en la práctica escolar, simplemente pone de manifiesto una ocurrencia inadecuada, la existencia de fallos en el proceso de aprendizaje. Como escriben K. Fisher y J. Lipson (1986), los errores en el aprendizaje son ocurrencias normales y estimables en el proceso de aprendizaje. Un estudiante puede utilizar sus errores/fallos/equivocaciones para conseguir un conocimiento más profundo sobre determinados conceptos. Un entorno distendido, no punitivo, que estimula al diálogo, ayuda al estudiante a expresar sus pensamientos y a perder el temor a cometer errores. Los alumnos de nuestras escuelas tienen miedo a equivocarse cuando el profesor pregunta en clase ¿Por qué? Por que tienen asumido el carácter sancionador del error. La pedagogía que describimos parte del principio de que el error es un elemento inseparable de la vida. No es posible no equivocarse en el proceso de Primer Semestre 28 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior aprender. El error es asumido como una condición que acompaña a todo proceso de mejora, como un elemento constructivo e innovador. Y es que la formación humana no se guía por leyes o postulados científicos, pormás que las Ciencias de la Educación traten de buscar reglas y normas con carácter generalizador. Es un esfuerzo encomiable siempre que acepte sus limitaciones. Nunca será comparable el saber pedagógico con el conocimiento de las ciencias positivas. La mayor parte de nuestros aprendizajes se han adquirido por tanteo, por observación, por propia experiencia, comenzando por nuestra primera lengua y terminando por la construcción científica. Filósofos como Bachelard entienden el desarrollo de la ciencia como una sucesión de errores corregidos “Reconocer un error, escribe E. Martí (1987), permite proponer algo nuevo, aportar una corrección. Equivocarse no sólo es una fatalidad humana; muchas veces puede ser lo que motiva el cambio. La consideración positiva del error supone una concepción innovadora para la mayor parte de los profesores. Exige pensar y actuar desde parámetros diferentes, como analizaremos a continuación. El segundo supuesto de esta pedagogía es la aceptación y análisis del error, frente a la evitación que caracterizada a la Pedagogía del éxito. Como decíamos anteriormente, los errores del alumno son asumidos como condiciones concomitantes del proceso. No se provocan, ni se incitan a ellos sino que se aceptan y analizan. El error nos permite adentrarnos en los mecanismos cognitivos. No todos los errores tienen la misma importancia. Unos pueden ser de concepto, otros de percepción del problema, otros de simple ejecución o lapsus. Cuando el niño afirma que 2+0 = 20, ¿qué está percibiendo? La naturaleza de tal respuesta es muy distinta del que se equivoca en la transcripción de un número, y escribe el 6 en lugar del 9. El error es un indicador del proceso, y no un resultado sancionable o punible. El marco que neutraliza la consideración del error es, naturalmente, el proceso de aprendizaje. Gracias al mismo podemos obtener información sobre los mecanismos mentales, que el acierto no nos proporciona. Existe diferencia entre la respuesta 2+0 = 2 y 2+0 = 2,0. ¿Cómo sabremos que el proceso utilizado en la primera respuesta es adecuado y no el fruto de una doble equivocación compensada? ¿Por qué unos niños se equivocan más que otros? ¿Por qué fallan en planteamientos que parecen tan evidentes al profesor? Mediante la pedogogía del éxito, se pretende llegar a resultados satisfactorios sin pasar por el desacierto, para evitar el desánimo. La pedagogía del error, por su parte, se vale de la diagnosis, par averiguar cuáles son los conceptos en los que necesita más ayuda el alumno. Dicho de otro modo, se preocupa del proceso, no para mejorar un resultado puntual, sino para mejorar las estrategias y aptitudes permanentes que le darán seguridad y confianza. El error es un síntoma, un indicio de que ha de saber aprovechar el profesor para su diagnóstico. Del mismo modo que eliminar la fiebre no supone erradicar la enfermedad, sino encubrirla, el error es un indicador de que determinados procesos de enseñanza/aprendizaje no funcionan. Quien se empeñe en evitar el error sin analizar sus características y tipología no mejora los procesos de aprendizaje. La aportación fundamental de la pedagogía del error es su atención al proceso. En consecuencia, sustituye el criterio de eficacia por el de eficiencia. La eficacia viene definida en términos de relación Objetivos resultados. Un métod eficaz es el que logra lo previsto, prescindiendo del coste. Una política de gobierno o de Primer Semestre 29 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior dirección de un centro se considera eficaz si logra sus objetivos. La eficacia constituye la espina dorsal de la pedagogía del éxito. La eficiencia se define en términos de rentabilidad de recursos, esto es, de relación entre objetivos, medios y resultados. Entre los momentos inicial (objetivos) y final (resultados) introduce la utilización de medios y recursos. Cuando el escolar logra aprender ciertos contenidos para examen y los olvida una vez realizado éste, ha conseguido el objetivo; pero su aprendizaje carece de solidez. Ha podido seguir un procedimiento eficaz, aunque no eficiente. La calidad de la educación no está en hacer, sino en hacer con sentido y conforme a ciertos valores. En tanto que la pedagogía del éxito se operativiza a través de una Pedagogía por objetivos (extendida no sólo en el ámbito de la programación didáctica, sino aplicaba a nivel de dirección y organización escolar). La Pedagogía del error parte de análisis diagnósticos e intervenciones en el proceso. Tienen en cuenta el contexto en el que surgen los problemas. Frente a metas predeterminadas de forma inflexible, se da acogida a aprendizajes no previstos. En tal sentido se fijan objetivos, pero de forma abierta y flexible, de tal modo que puean modificarse en base al análisis que se va realizando durante el proceso de aprendizaje. Concretándolo en la práctica, el profesor que advierte determinado tipo de errores en los controles habituales o que más del 50 por 100 de los alumnos no ha comprendido ciertos conceptos, no sigue avanzando. Revisa su plan, analiza el origen y tipo de fallos y replantea sus objetivos para la siguiente evaluacvión, ¿Y si ello supone un retroceso? Lo asume, en la confianza de que si facilita la comprensión de conceptos básicos, el progreso será luego más ágil. Por lo que respecta a la preocupación investigadora, se pasa del paradigma proceso-producto al mediacional, en términos de A. Pérez. No se atiende tanto a la eficacia metodológica cuanto al análisis de los procesos, estrategicas y estilos cognotivos. Interesa conocer los mecanismos de aprendizaje y de enseñanza; pero no es abstracto, sino en contextos concretos en los que están funcionando. ¿Qué piensa el profesor sobre la enseñanza y cómo influye este pensamiento en sus actuaciones en el aula? ¿Qué define su estilo de enseñar y de qué modo repercute el aprendizaje del alumno? ¿Qué variables procesuales (cognitivas) han de estimularse y desarrollarse en quienes se forman como profesores? ¿Qué mecanismos, esquemas o estilos cognitivos influyen en el aprendizaje? Las tareas habituales del profesor en el aula son las de explicar, preguntar, ayudar al alumno, corregir ejercicios y evaluar conocimientos. En la concepción que exponemos, dedica cierto tiempo a diagnosis, análisis de los errores y causas, plantea situaciones de aprendizaje, orienta o guía dichos aprendizajes, evalúa procesos, estrategias, actitudes… además de los conocimientos. No se trata, pues, tan sólo de atender al error, sino que comporta un modo distinto de actuar profesionalmente. Se buscan logros, se rechaza el fracaso y para ello se recurre no a definir operativamente los objetivos, ni a presentar programaciones tecnológicamente bien diseñadas, sino a mejorar el proceso y los resultados. Ello implica, de alguna manera, una actitud flexible respecto al plan inicial y una formación para la innovación educativa. ¿Qué papel juega el alumno en este planteamiento? No es meramente receptivo de un proyecto que le viene impuesto. Participa en el diseño de Primer Semestre 30 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior actividades. Sugiere en consonancia con su madurez, situaciones y problemas. La Pedagogía del éxito contribuyó al desarrollo de la individualización de la enseñanza; la del error trata de atender a las diferencias individuales y características sociales. El grupo clase y los equipos de trabajo son elementos activos que refuerzan la actuación del profesor. Puede llegar de los propios compañeros. Como ya se ha indicado anteriormente, el concepto de aprendizaje queda ampliado. Aprender es conseguir cambios a mejor, no provenientes del propio desarrollo. ¿En qué podemos mejorar? En todos y cada uno de los factores de la personalidad: conocimientos, aptitudes, habilidades, destrezas, hábitos, valores. Estos ámbitos serán así mismo objeto de evaluación. Pero no queda en ellos. La evaluación se extiende a la actuación del profesor, su metodología, recursos y estrategias utilizadas y medios de que dispone. De hecho se contempla una evaluación curricular y no solamente el rendimiento del alumno. La metodología prevalente, en consonancia con las características anteriores, no es otra que la heurística, aprendizaje por descubrimiento y aprencizaje autónomo. La Pedagogía del éxito, se vale de la metodología de la ejercitación, por lo tanto activa. Sin embargo, no se le otorga al alumno iniciativa para diseñar sus proyectos de aprendizaje. En la metodología heurística, la intervención del profesor no es expositiva, ni explicativa, ni demostrativa. Se dirige a crear situaciones de aprendizaje, sugerir propuestas, promover retos, introducir reflexiones, incitar el autoaprendizaje… con objeto de que el alumno descubra por sí mismo las nociones o conceptos correspondientes a su edad o desarrollo. ¿De qué modo se ha concretado o puede concretarse en la práctica este modo de hacer? Pertenecería al enfoque descrito la enseñanza por el “método natural”, de Freinet, la pedagogía vivencial, de uso frecuente en la etapa infantil, el aprendizaje por descubrimiento de J. S. Bruner o el “método de investigación” que propone F. Tonucci. La enseñanza y aprendizaje creativos descritos por E. P. Torrance, el aprendizaje a través de la experiencia, el modelo de “Escuela-Natura”, el método de resolución de problemas, así como el aprendizaje apoyado en el ordenador del tipo LOGO o simulación, en los que el niño instrumenta la máquina poniéndola al propio servicio. Los supuestos comentados tienen la suficiente relevancia como para incitar a una profunda reflexión en torno a los principios y valores que dirigen nuestra práctica docente. El avance científico y tecnológico de las últimas décadas influyeron decisivamente en la configuración de una pedagogía del éxito. Aún vigente entre nosotros esta obsesión por la eficacia, comienza a cobrar forma una nueva visión pedagógica que, utilizando como “señuelo” la positividad del error, ahonda en los procesos del binomio enseñar/aprender. El cambio generalizado, de una a otra visión, no es fácil, pero resulta posible si concurre un clima de concienciación ligado a los proyectos de reforma de la enseñanza. El profesor comenzará a asimilarlo cuando vea, de forma práctica cuáles son las repercusiones y consecuencias didácticas de la pedagogía del error. Analizaremos algunas de ellas en los siguientes apartados. Primer Semestre 31 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior CONTRAPOSICIÓN ENTRE PEDAGOGÍA DEL ÉXITO PEDAGOGÍA DEL ERROR 1. Consideración del error • • • • • Desviación de la norma. Comportamiento inadaptativo. Elemento regresivo, perjudicial en aprendizaje. Carácter sancionable, punitivo Ecitación del error Indicador de resultados no conseguidos • • • • • Desajuste entre lo esperado y obtenido Elemento constructivo, innovador Condición concomitante del aprendizaje. Aceptación y análisis de Diagnósis Síntoma de procesos de aprendizaje. 2. Enfoque conceptual • • • • • Atiende a resultados Predominio de criterio de eficacia Relación entre objetivo – productos Origina pedagogía por objetivos Investigación de eficacia en enseñanza/aprendizaje • • • • • Atención preferente a procesos Predominio de criterio de eficacia Relación entre proceso, medio, producto Da pie a pedagogía del proceso Investigación de procesos cognitivos 3. Rol del profesor • • • • • Corrige y sanciona errores, equivocaciones Planifica y diseña acciones que aseguren éxito Dirige los aprendizajes Actitud rígida respecto al plan inicial Evalúa sobre todo los conocimientos • • Diagnosis a través de errores Plantea situaciones de aprendizaje • • • Orienta y guía los aprendizajes Actitud flexible respecto al plan inicial Evalúa también procesos, estrategias, etc. 4. Rol del alumno • • • Actitud receptiva al plan de actividades Predomina el principio de individualización Aprendizaje centrado en objetivos de conocimiento • • • Actitud participativa en plan actitvidad. Integra individualización y socialización. Mayor amplitud de aprendizaje 5. Metodología • • Ejercitación y aplicación Heurística y aprendizaje autónomo 6. Evaluación • • Centrada en evaluación de objetivos comceptuales Instrumentos objetivos y objetivables • • Evaluación procesos, medios y resultados Instrumentos objetivos y subjetivos. 7. Modelos y estrategias docentes Una y otra pedagogía se valen de sistemas, modelos, metodologías y estrategías concretas, que evitan o aceptan el error como elemento distorsionante o concomiante, tales como: • • • • • • • • • • • • • • Modelo temporal, de Carroll Pedagogía correctiva, de Bonboir Sistema individualizado, de Keller/Sherman Aprendizaje por el dominio, de Block Instrucción basada en compentencias, de Torshen Enseñanza programada: lineal, ramificada…. Diseños tecnológicos de instrucción Enseñanza Modular Enseñanza Asistida por Ordenador (EAO, CAI) Enseñanza a la carta IPI= Instrucción prescrita individualizada LAP= Paquetes de actividades de aprendiz ECP= Enseñanza por contratos pedagógicos Etc. Primer Semestre • • • • • • • • • • • • • Modelo de aprendizaje por descubrimiento Bruner Método natural, de C. Freinet Método de investigación, de Tonucci Aprendizaje autónomo Pedagogía vivencial Enseñanza-aprendizaje creativos Metodología heurística Aprendizaje a través de experiencias Enseñanza adaptativa de Snow Aprendizaje por resolución de problemas Aprendizaje mediante ordenador: logo simulación Aprendizaje colaborativo, entre iguales. Etc. 32 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior 2. El valor didáctico del error 2.1. El “error, al encuentro entre el docente y el discente No resulta difícil hacer un panegírico de la Pedagogía del éxito. Desde la lógica aristotélica hasta los modelos tecnológicos de Skinner, Bloom o Carrol, el éxito ha presidido las intervenciones escolares. A fin de cuentas, dicen algunos, lo que interesa son los resultados. Existe una conciencia ampliamente difundida entre la administración educativa, profesores y alumnos, según la cual, lo que importa es aprobar el curso, la selectividad o la carrera. La madurez alcanzada, las estrategias asumidas, la actitud de implicación en el autoaprendizaje, la capacitación y desarrollo profesional, etc., van implícitos en dichos resultados. Sin embargo, todos sabemos que no es así. Que uno puede haber “aprendido a sacarse el carnet de conducir” y no saber desenvolverse en el coche. ¡Cuántos alumnos lo que realmente aprenden es a desarrollar estrategias para superar las pruebas que pone cada profesor! Si no, que alguien me explique: ¿Qué queda al alumno al mes y al año de haber sacado un examen brillante o aprobar un curso? El pez es el último en descubrir el agua dice un refrán, y el profesor tal vez sea el último en descubrir sus errores, al menos que recurra a la reflexión y a la autocrítica. Tan habituado está a transmitir lo que cree verdades incontestables que no entra en sus planteamientos el hecho de aceptar el error en sus intervenciones y menos aún partir del error como estrategia de aprendizaje. El error es el criterio que permite diferenciar a los alumnos buenos de los peores. La falta de errores justifica la promoción y progreso de los alumnos. En fin, el error crea una distancia empática entre el profesor y el alumno. En tanto que los “buenos alumnos” coinciden con aquellos que cometen menos errores en los exámenes, “los peores” se identifican con quienes cometen más erorres. Tal vez alguien califique estas líneas de elogio a la locura, ya que en ellas parece exaltarse lo negativo y reprobable. Siempre se ha entendido la educación como el aprendizaje de lo correcto y verdadero. ¿Cómo es posible atribuir valor didáctico a lo que ha de evitarse? Todo depende del punto de vista con que se aborde. La sanción o castigo ha sido considerado como instrumento educativo durante muchas generaciones y hoy no solamente carece de defensores, sino que se presenta como antieducativo. En otros tiempos no muy lejanos se alaba el silencio y el papel receptivo del alumno; hoy se reprueba esa postura y se estimula la actitud participativa del que aprende. La tesis aquí defendida es que “el error” entendido como desajuste conceptual o de ejecución ha de incorporarse como estrategia didáctica, al igual que la interrogación o la discusión. El error está en la propia trama o proceso de aprendizaje. Es preciso esclarecerlo, diversificarlo y aprender a utilizarlo didácticamente. Aprendamos a través de equivocaciones de igual modo que elegimos rechazando determinadas opciones. ¿Qué es decidir sino eliminar alternativas? ¿Qué niño aprende a nadar sin carse, a hablar sin equivocarse, a leer o escribir sin cometer faltas? ¿Qué adulto aprendió su profesión sin equivocaciones, a madurar afectivamente sin contrariedades, a tener amigos sin perderlos, a empreder un proyecto sin contratiempos? Más aún, ¿cómo llegaríamos a la madurez sin la crisis de la adolescencia y el impulso innovador de la juventud? El error es Primer Semestre 33 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior consustancial al desarrollo humano y al propio progreso de la ciencia. Goethe era muy sensible a este tema, encontrando en sus escritos afirmaciones como: “Tan pronto como se comienza a hablar, se comienza a errar”. “El hombre yerra mientras busca algo”. E. J. Phelps escribió en 1889: “El hombre que no yerra, generalmente no hace nada”. Hoy diríamos: quien no se arriesga no triunfa y quien no se equivoca no aprende. Si no se hubieran descuidado Currie o Fleming en sus investigaciones no contaríamos hoy con sus valiosos descubrimientos. S. E. Luria, premio Nobel de Medicina, escribe en su autobiografía: Cometí todos los errores posibles, pero por primera vez en mi vida, me sentí emocionado por la investigación”. Pero donde mejor se plasma su idea de que el éxito está construido con la presencia de fallos, como escalones que nos permiten ascender, es al hablar del éxito. He aprendido dice que el éxito depende, en gran parte, de concentrar los recursos que podemos tener en la tarea que tenemos a mano, sin dejar que el sentido de la inadecuación se convierta en excusa para una retirada (S.E. Luria, 1986, p. 344). No hay peor error que el creer que uno no se equivoca. Verdad y error han de relativizarse. El propio A. Einstein no supo integrar las verdades relativas al macrocosmos con las del microcosmos. Como escribiera Rückert: Todo error contiene un núcleo de verdad, y cada verdad puede ser una simiente de error. Y en otro lugar: Son los sabios quienes llegan a la verdad a través del error; los que insisten en el error son los necios. Pero un error despejado es fuente de nuevos hallazgos y aprendizajes. Nos interesa, pues, el error como incidente esclarecedor del proceso y no como resultado ni como hecho irremediable de la naturaleza humana. Tampoc entraremos en el análisis del error como proyección subconsciente. El diálogo y la interacción entre educadores y alumnos es como la papilla que alimenta el aprendizaje, entendido éste en su más amplio sentido: desarrollo de habilidades cognitivas, asimilación de objetivos culturales, destrezas y competencias en la acción, actitudes hacia el autoaprendizaje. El profesor ayuda a configurar el pensamiento facilitándole el alimento adecuado a su edad. Sin este alimento proporcionado en la familia, en la escuela y en el medio en el que vive se desarrollará de modo inadecuado. Podrá sobrevivir, pero con carencias culturales que le llevarán a ciertas inadaptaciones sociales. Conforme el sujeto va teniendo mayor autonomía será capaz de alimentarse por sí mismo, esto es, de informarse, autoformarse y superarse profesionalmente. ¿Qué papel juega el error en este proceso interactivo? Gracias al error la comunicación se hace dialógica, interactica. El profesor toma conciencia de que el alumno está necesitado, de que no ha asimilado el código de nuevas significaciones, de que ha seguido caminos distintos de los esperados. Ilustremos gráficamente el papel asignado al error en una enseñanza tradicional y el aquí propuesto. Primer Semestre 34 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior El error como elemento a evitar Docente Informa Discente Aprende Resultados respecto a lo esperado Errores Si observamos la actuación de profesores y alumnos en una clase de enseñanza media o superior, vemos que el profesor se limita, la mayoría de las veces, a exponer los contenidos del tema que le ocupa. Adopta un papel de informador. El alumno hace de oyente o receptor y mediante este procedimiento, más la shoras que dedica en casa a estudiar el tema, llega a aprender el contenido que se le propone. El profesor examina los resultados de este proceso de enseñanza-aprendizaje a través de exámenes bimensuales o trimestrales que eufemísticamente denomina “evaluaciones”. Son tres momentos del proceso perfectamente separados y desconectados conceptual y temporalmente. Los errores son detectados en la evaluación y se utilizan como criterio calificador inversamente proporcional, de modo que a más errores (incluida la omisión) se considera que existe menor aprendizaje y por consiguiente menor calificación. Si el profesor detecta menos errores en el control, supondrá un grado mayor de aprendizaje por parte del alumno y le otorgará una calificación más elevada. El error es, pues, el criterio base en la evaluación de los aprendizajes. Raramente se plantea cómo ha llegado el alumno a tales resultados. El error como categoría didáctica Código compartido Proceso aprendizaje Profesor Alumno Errores Código diferencial Primer Semestre 35 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior El aprendizaje es para el alumno como un laberinto de nuevas significaciones del que ha de salir con ayuda de profesores, compañeros y de la propia observación. Profesor y alumno están comprometidos en un mismo objetivo. En su recorrido, que no es otro que el del curriculum, el profesor sigue de cerca las estrategias utilizadas por el alumno. Acepta el error como algo natural al proceso, examina el porqué del mismo y lo utiliza como estrategia de nuevos aprendizajes. Profesor y alumno no coinciden totalmente en sus códigos, pero partiendo de lo que tienen en común, el profesor va ampliando el campo de significaciones compartidas. Los errores, dejan de tener su carga únicamente negativa para convertirse en categorías de información para el profesor y el alumno. ¿Qué dice el error al profesor? ¿Qué dice el error al alumno? Estas con las preguntas que intentaré abordar a continuación. 2.2. ¿De qué informa el “error” al profesor? El primer paso que ha de dar el profesor para pasar de una pedagogía del éxito a una didáctica del error, es tomar conciencia de que el error, al igual que las experiencias negativas de la vida, tiene su lado positivo. Es preciso, pues, que cambie su actitude, ya que de no ser así su comportamiento quedaría un mero artificio. El cambio que proponemos tiene las características de una profunda innovación. Implica una alteración importante de los roles del profesor y alumno, como ya tuvimos ocasión de exponer en la primera parte del trabajo. Supone pasar de una consideración culpógea del error a una visión estratégica. 1) El error informa al profesor de que el niño que se equivoca necesita de ayuda. Alguien pudiera pensar que resulta superfluo, pero no es así. Para ello es preciso esclarecer la naturaleza del error cometido. No son todos iguales ni precisan de la misma ayuda. Los errores ortográficos, por ejemplo, exigen un tipo de tratamiento distinto a la alteración sistemática de letras. Un error de concepto reviste mayor relevancia que un error de ejecución. La actitud habitual del profesorado ante el error del alumno suele ser de represión o sanción. Cambiar esta actitud por la de ayuda supone reflexionar previamente sobre su papel como docente. “Profesor preguntaba en cierta ocasión un alumno – por qué 2 + 2 es lo mismo que 2 x 2, y sin embargo 3 + 3 no es lo mismo que 3 x 3?” ¿Qué respuesta le darías? ¿En qué está la diferencia? 2) El error proporciona pistas de lo que ocurre en el proceso de razonamiento. ¿Qué estrategias o reglas está utilizando el sujeto para resolver un problema? El error es un síntoma que no ha de eliminarse sin averiguar antes qué lo provoca. Raramente contesta el esudiante por azar. Suele seguir ciertas reglas que le conducen al tipo de respuesta más adecuada a la pregunta que le formulan. ¿Qué reglas está utilizando? En tanto asumamos los aciertos como resultado de un proceso correcto difícilmente nos pararemos a pensar si su razonamiento ha sido correcto. En cambio el error nos lleva a pensar que algo no está funcionando como desearíamos. ¿Cuál es el punto de desviación? ¿Por qué no sigue las reglas que le hemos enseñado? En cierta ocasión preguntó un profesor de arquitectura a sus alumnos cómo podrían averiguar la altura de un edificio, sin ayuda de un metro, esperando que le contestaran con el tiempo tardado por un objeto al ser arrojado Primer Semestre 36 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior desde lo alto. Pero ¿qué valor daría el profesor a respuestas no previstas como: se lo preguntaría al portero del edificio, miraría en los planos, compararía la sobra del edificio con la propia, contaría las escaleras… Posiblemente las consideraría erróneas, y sin embargo denota un proceso creativo que va más allá de lo aprendido. En ocasiones tratamos como errores lo que en realidad son divergencias. Y éstas debieran promoverse más que evitarse. 3) El error deja traslucir el procesamiento cognitivo de la información. Es algo así como el colorante utilizado por los analistas, que permite hacer traslúcida la circulación de un elemento, facilitando con ello su análisis. Como apuntábamos anteriormente nos proporciona más información procesual el error cometido por un alumno que sus aciertos. Una experiencia interesante realizada por nosotros ha sido obtener un listado de todas las instrucciones que el alumno daba la ordenador para realizar un determinado proyecto a través del lenguaje Logo. Una de las conclusiones a que se llegó fue el mejor aprendizaje de los procesos. Cuando el alumno se equivocaba y no salía en la pantalla la figura que había diseñado debía averiguar dónde estaba el fallo. Ello le obligaba a un análisis retroactivo de los pasos dados. De este modo interiorizaba activamente los procedimientos. Cuando el niño se olvida de lo que lleva en las operaciones aritméticas, comete un error de ejecución y no de comprensión o análisis. Los errores de ejecución aumentan en los procesos complejos. 4) El conocimiento de la naturaleza del error proporciona una guía estratégica de la práctica didáctica. El profesor que conoce los fallos más frecuentes en que caen los alumnos sin duda adapta sus nuevas explicaciones a subsanar dichos errores. Pero esta adaptación se hace intuitivamente, sin diagnosis previa, sin conocimiento del tipo de error ni el por qué del mismo. examinemos las siguientes respuestas encontradas en exámenes: • • • • Ley de Lavoisier: “La materia ni se compra ni se vende; sólo se transforma.” ¿Qué es la simbiosis?: ”Es como cuando un hombre se casa con una mujer, pero en plantas”. ¿Qué es un año luz?: “Los días que sale el sol al cabo del año” ¿Qué es el periostio?: “Es lo que le viene a la mujer todos los meses”. En la segunda afirmación el sujeto ha comprendido lo sustantivo de la “simbiosis” y lo traslada plásticamente al propio lenguaje. Ha hecho una trasferencia, poco rigurosa, pero muy intuitiva. La primera, sin embargo, aun manteniendo el ingenio de la comparación y la estructura de la ley, le falta el lenguaje apropiado. Tiene la idea, le faltan las palabras. En las dos últimas, el estudiante, desconociendo el significado de lo que preguntan, responde apoyándose en el “significado asonántico” que atribuye a las palabras clave, caso harto frecuente. Sin embargo, en la última pregunta, ¿se trata de un total desconocimiento o de un sujeto de estilo irreflexivo que ha leído “periodo” en lugar de “periostio”? Se puede incidir, según los casos, en el subrayado de palabras nuevas, en el significado de las mismas o en las posibles relaciones con términos afines. Ante un estímulo gráfico, semántico o simbólico, unos individuos atienden a las características diferenciadoras, otros al concepto o a las relaciones que establecen con nociones próximas. De este modo, Primer Semestre 37 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior unos sujetos son más propensos a cometer equivocaciones que otros en función del tipo de prueba que se proponga. Los sujetos de estilo irreflexivo, al cometer más fallos en su expresión oral o escrita, suelen proyectar la imagen de que saben menos que los reflexivos. No siempre es así. El profesor ha de utilizar diferentes estrategias de enseñanza y adoptar una actitud distinta frente al error de unos y otros. 5) El error condiciona el método de enseñanza. Resulta patente que el profesor que atiende al error como estrategia docente se fija en los procesos mentales tanto o más que en los resultados. Ello lo llevará a formentar la libertad de explorar formas distintas de resolver una situación. Dicho de otra manera, se inclinará a utilizar una metodología de aprendizaje por descubrimiento y por consiguiente estatá potenciando el pensamiento creativo, por más que no sea consciente de ello, el profesor que se preocupa de transmitir información al alumno, prioriza una metodología expositiva centrada en el profesor. Quien, por el contrario, atiende al proceso de aprendizaje se verá impulsado a partir de las estrategias congnitivas del alumno, de su modo de procesar la información y por consiguiente de una metodología activa. La metodología heurística seguida en el aprendizaje del lenguaje Logo es un buen ejemplo de lo que decimos. El profesor nos explica, se limita a guiar o orientar al alumno que demanda su ayuda porque se encuentra con problemas que no logra resolver. Encontrar un error no es un hecho frustrante, escribe G. Bossuet citado a H. Wertz (1985, p.55), sino que estimula y alienta a la realización de nuevas investigaciones. 6) Los errores proporcionan información sobre el progreso del alumno respecto a sus compañeros. La cantidad y tipo de errores nos permiten evaluar el progreso de los alumnos al tiempo que servir de contraste respecto a nuestro nivel de exigencia. Recientemente me comentaba un alumno cómo en su examen de inglés de 7º de EGB había suspendido casi toda la clase. Naturalmente, el número de errores, cometidos fue abundante. Pero en qué estaba el fallo: ¿En estructuras, léxico, ortografía…? Se les había exigido un nivel de vocabulario superior al nivel alcanzado. Los errores en posteriores ejercicios nos indicarán el grado de progreso alcanzado y las diferencias entre unos sujetos y otros. Rápidamente nos asalta el pensamiento: esas diferencias se ponen de manifiesto a través de las notas. La diferencia está en que las calificaciones responden a una interpretación o inferencia del profesor respecto a los conocimientos alcanzados, ya que un examen es como una muestra de lo que se supone ha de dominar. En cambio el tipo y número de errores informan del proceso. 7) La confusión de errores hacen perden tiempo y eficacia al profesor. Es frecuente que el profesor se guíe, en el mejor de los casos, por el número de faltas o errores encontrados en los ejercicios de idioma, matemáticas, lenguaje o cualquier otra materia. A la vista del número de alumnos que han incurrido en los mismos fallos, algunos profesores montan diversas sesiones de repaso o recuperación. Si se planteara previamente la tipología del error (errores de entrada, organización o ejecución) ahorraríamos tiempo y ganaríamos en eficacia al centrar esfuerzo en los puntos cruciales del problema. Se hace preciso, pues, presentar algún modelo clasificatorio de los errores que guién nuestra intervención didáctica. Me ocuparé de este punto más adelante. Antes examinaremos lo que dice el error al alumno y las presunciones erróneas del profesor. Primer Semestre 38 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior 2.3. ¿Qué debiera decir el error al alumno? Si planteamos el error como elemento concominante al proceso de aprender, concinciaremos al alumno de que errores y equivocaciones pueden ser aprovechadas para descubrir por qué se falló. Los estudiantes saben que cuando revisan con el profesor los fallos de un examen suelen quedar mejor comprendidos que otros puntos no corregidos por el profesor. Aprender de los errores es enseñar para la vida. El aprendizaje profesional más frecuente deriva de la propia experiencia, esto es, de la reflexión sobre los éxitos y fracasos de nuestro trabajo. Me comentaba recientemente una profesora que daba lengua a alumnos de7° de EGB, cómo les agrada a los alumnos descubrir fallos o errores de tipo léxico, estructural o de correspondencia en un escrito preparado al efecto. Un sistema semejante lo utilizaba un profesor de COU, incluyendo cierta recompensa a quienes descubrieran los fallos de un texto de catalán. Otro modo indirecto de volver sobre el proceso de forma creativa es intentar mejorar una tarea ya realizada o proponer el inicio y el final de un problema complejo dejando los pasos intermedios para que los averigüe el alumno. La primera constatación sobrecogedora es la clara asunción del error como algo negativo y sancionador. Para el estudiante, la equivocación es de carácter ansiógeno; esto es, genera ansiedad y conciencia de culpabilidad. Pocos estudiantes ven en la equivocación un modo de aprender. Es más, consideran justa la sansión, incapacitándoles para reaccionar a ello como una injusticia. Entiendo que es una situación paralela a lo ocurrido en épocas pasadas cuando se aceptaba que el alumno que no sabía la lección debía recibir un “palmetazo”, quedar sin recreo o ponerse en rodillas. Hoy consideramos que estas medidas disciplinarias no solamente son inadecuadas sino contraproducentes. Me pregunto, ¿si el error es un proceso normal en la vida, por qué ha de tener esta carga negativa e incluso penalizarse en la escuela? Desde la perspectiva positiva que estamos asumiendo, el error debiera anunciar al estudiante que precisa de ayuda o información complementaria. En este punto encontramos un ejemplo modélico cuando el alumno trabaja cono el ordenador. Al enfrentarse a una máquina, objeto carente de conciencia, no parece avergonzarle pedir ayuda para seguir adelante en su programa. El alumno que aprende el lenguaje Logo en el ordenador, mediante una metodología heurística, solicita la ayuda del profesor o de los compañeros con toda naturalidad. No considera “punible” su ignorancia ni sus errores. El clima, ciertamente, la posibilita. Primer Semestre 39 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior SESION 3 Reconstrucción reflexiva del conocimiento • enseñanza creativa • métodos indirectos de aprendizaje • función docente creativa Lecturas: Apuntes sobre los fundamentos básicos de la creatividad Rodríguez Estrada Mauro, Creatividad en la Educación Escolar, Trillas, págs. 21-36. Primer Semestre 40 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior Teorías Psicológicas Aplicadas a la Educación APLICACIONES RECIENTES DE LA TEORÍA COGNITIVA A LA EDUCACIÓN I. INTRODUCCIÓN: importancia del aprender a pensar en el mundo actual El estudio de los procesos que tienen lugar durante el aprendizaje condujo al interés por identificar cuáles procesos básicos subyacen a una realización inteligente, como estrategia para mejorar la calidad del aprendizaje de los sujetos. Se encontró que, basándose en la descripción de los procesos que posibilitan una ejecución exitosa en distintos tipos de tareas, era posible proponer estrategias para enseñar a los estudiantes a utilizar más efectivamente su pensamiento en diferentes situaciones. Así fue como surgió un desplazamiento desde el contenido del aprendizaje hacia la forma de éste, la eficiencia y rapidez en procesos tales como la retención, la resolución de problemas y el razonamiento se convirtieron en un objetivo para algunos educadores. La corriente tendiente a desarrollar en la sala de clases las habilidades para pensar y aprender se ve apoyada por el hecho de que hoy en día las habilidades de pensamiento son más críticas que nunca. Los desafíos de este tiempo requieren no sólo considerables conocimientos sino además la habilidad para aplicarlos efectivamente. El cambio en el mundo actual es cada vez más rápido y la necesidad de adaptarse a él es más apremiante que en el pasado. Además si la reciente historia es de algún modo indicativa de las cosas por venir, muchos de los cambios más significativos del futuro nos tomarán por sorpresa, se requerirá la habilidad para adaptarse, para aprender nuevas habilidades rápidamente y para aplicar el antiguo conocimiento de manera nueva. Entre los efectos más obvios que la tecnología ha tenido en nosotros como individuos está el incremento de nuevo grado de libertad personal, ante la posibilidad de elegir entre múltiples alternativas. Parece razonable esperar que esta libertad de elegir continúe ampliándose. Pero las opciones implican la carga de tomar decisiones y vivir con ellas, y la habilidad de elegir sabiamente supone la habilidad de evaluar las alternativas de manera razonable. Actualmente nos hallamos expuestos a argumentos y esfuerzos para persuadirnos de todos lados. Estos argumentos toman muchas apariencias, vienen a través de muchos medios y sirven a muchos propósitos. Ellos incluyen los esfuerzos para convencernos de adquirir productos específicos, para votar por determinados candidatos políticos, para apoyar posiciones filosóficas o éticas, para aceptar ciertas ideologías, para interpretar determinados eventos de un modo sugerido. Claramente el decidir en qué cosas creer, en una amplia variedad de contextos, es un aspecto especialmente importante en la vida moderna, y hacerlo de una manera racional requiere la habilidad para juzgar la verosimilitud de afirmaciones específicas, sopesar la evidencia, evaluar la solidez lógica de las inferencias, Primer Semestre 41 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior elaborar contra-argumentos e hipótesis alternativas. En síntesis, pensar críticamente (Nickerson y otros, 1984). En relación a estos puntos existe consenso entre investigadores y educadores en el sentido de la necesidad de nuevos avances en la educación en general, para lograr resolver la necesidad de enseñar a pensar. Ellos sugieren que las antiguas perspectivas en educación ya no sirven, lo que se necesita no es un cambio de grado si no de tipo, es decir, un cambio radical en las concepciones y prácticas que la educación ha mantenido durante siglos. En cuanto a este aspecto se plantea la necesidad de promulgar un aprendizaje innovador, versus uno de mantenimiento. a) Aprendizaje de mantenimiento versus Aprendizaje Innovador Botkin Elmandjra y Maltza (1979) distinguen entre aprendizaje de mantenimiento, sosteniendo que éste ha sido suficiente en el pasado, pero no lo será en el futuro, y aprendizaje innovador que sería el que se requiere para una supervivencia a largo plazo. El aprendizaje de mantenimiento se refiere a la adquisición de perspectivas, métodos y reglas fijas para tratar con situaciones conocidas y recurrentes. Es el tipo de aprendizaje diseñado para mantener un sistema ya existente o un modo de vida ya establecido. El aprendizaje innovador cuestiona los supuestos, y busca nuevas perspectivas. Aunque el aprendizaje de mantenimiento ha sido y seguirá siendo indispensable, no será suficiente. Se requiere del aprendizaje innovador si se acepta la idea de que un desafío fundamental para la educación de hoy es preparar a la gente para anticipar el cambio de dar forma al futuro. Para ello se hace evidente la necesidad de una mejor comprensión de cómo enseñar habilidades para pensar. Aunque la mayoría de los educadores reconocen la importancia de la enseñanza de habilidades para pensar, hasta hace poco, se había dado escasa atención a la posibilidad de hacer de estas enseñanzas un objetivo educacional primario. b) Habilidades de pensamiento versus conocimiento Los métodos tradicionales de la educación se han concentrado en la enseñanza del “contenido de curso”. El énfasis se ha puesto en impartir el conocimiento actual. Por comparación se ha dado relativamente poca atención a la enseñanza de habilidades para pensar, o al menos a la enseñanza de las habilidades involucradas en actividades de alto nivel como es el pensamiento razonador creador y la resolución de problemas. Primer Semestre 42 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior Al concentrarse en las habilidades de pensamiento, no es necesario desconocer la importancia de la adquisición de conocimiento. Más bien, se sostiene que son interdependientes. Por una parte, el pensamiento es esencial para la adquisición del conocimiento, y por la otra, el conocimiento es esencial para pensar. El pensamiento hábil puede ser definido como la capacidad para aplicar el conocimiento efectivamente. Sin embargo, reconocer la interdependencia del pensamiento y el conocimiento no niega la realidad de la distinción. Por lo menos es concebible que personas que poseen el mismo conocimiento puedan deferir significativamente en la habilidad que tienen para aplicar lo que saben. Por lo tanto, lo importante es enfatizar que la educación debería impartir conocimientos y habilidades para pensar. Partiendo de las consideraciones anteriores, y sobre la base del supuesto de que la mayoría de las personas tienen el potencial para desarrollar habilidades para pensar mucho más efectivas que las que utilizan cotidianamente, muchos autores ha creado modelos de habilidades cognitivas y programas tendientes a incrementar la efectividad de estas habilidades en los alumnos. A continuación se revisarán algunos de estos modelos, entre los que se encuentran el de las estrategias cognitivas, el de las estrategias metacognitivas, el modelo de resolución de problemas y el de la creatividad. Asimismo, se presentarán los aportes de Feuerstein (1980) en relación a la enseñanza de estrategias cognitivas y el de Gardner (1983), quien modifica el concepto de inteligencia. II. CONCEPTOS BÁSICOS 2.1. ¿Qué son las Estrategias Cognitivas? Las estrategias cognitivas o habilidades de pensamiento son aquellas que nos permiten aprender a resolver problemas, a comprender. Es un enfoque generalizado, que involucra una serie de tácticas y procedimientos “libres de contenido” (Gagné y Briggs, 1979). Sternberg (1983), por su parte, ha cognitivas basado en una concepción de pensamiento y habilidades para aprender problemas académicos, cotidiano y que separadamente. Primer Semestre propuesto un modelo de estrategias la inteligencia como un conjunto de que se utilizan en la resolución de pueden enseñarse y diagnosticarse 43 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior 2.1.1. Algunos modelos de estrategias cognitivas Modelo de Sternberg Algunas de las habilidades planteadas por Sternberg, (1983), son: • Identificación del problema • Selección del proceso: selección de los procesos que son apropiados para las tareas que se tienen entre manos. • Selección de la representación: selección de las formas útiles de representar la información pertinente a la tarea, tanto interna como externamente. • Selección de la estrategia: selección de las secuencias en las cuales se aplican los procesos a la representación. • Distribución del procesamiento: la eficiente distribución del tiempo a los distintos aspectos o componentes de la tarea. • Solución de control: mantención de la pista de lo que se ha hecho, lo que falta por hacer y si se está alcanzando un progreso satisfactorio. • Sensibilidad de retroalimentación: es necesaria si se desea mejorar el resultado. • Traducción de la retroalimentación: un plan de acción es necesario no sólo para saber lo que se está haciendo incorrectamente, sino también para saber cómo expresar ese conocimiento en un plan de acción correctiva. • Ejecución del plan de acción: un plan que no se pone en ejecución no es un buen plan. De manera que los intentos para enseñar estrategias cognitivas son bastante abstractos y generalizados. Para eliminar este problema, Bransfor (1986) sugiere que los profesores relacionen las estrategias cognitivas a áreas-temas específicos y muestren a los estudiantes la importancia de estas técnicas para resolver problemas en sus propias vidas. Modelo de Weinstein y Mayer Weinstein y Mayer (1986) describen ocho tipos de estrategias cognitivas para el aprendizaje y el pensamiento: • • Estrategias básicas de ensayo. Por ejemplo, simple repetición. Estrategias complejas de ensayo. Ilustrar todos los puntos importantes en un contexto. Primer Semestre 44 CINADE • • • • • • Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior Estrategias de elaboración básicas. Formar imágenes mentales y otras asociaciones. Estrategias de elaboración complejas. Formar analogías, parafrasear, resumir, relacionar. Estrategias básicas organizacionales. Agrupar, clasificar, ordenar. Compleas estrategias organizacionales. Identificar las principales ideas, desarrollar conceptos, tablas resúmenes. Estrategias de comprensión y monitoreo. Autocuestionamiento, establecer metas y chequear progresos hacia esas metas. Estrategias afectivas y motivacionales. Ejercicios de relajación, pensamiento positivo. Las estrategias más útiles para enseñar a recuperar la información, a menudo enfatizan la significación, la organización, la imaginería visual y el sobreaprendizaje del material a aprender. Las teorías del olvido, por su parte, señalan que la información es olvidada porque no es usada, es distorsionada, es suprimida o interferida porque los individuos tienen un pobre sistema de recuperación de la información. Por otra parte, la transferencia positiva y negativa puede ser respectivamente facilitada o inhibida iluminando las similitudes y diferencias entre el aprendizaje nuevo y el viejo. 2.2. Estrategias metacognitivas Existe una diferencia entre tener alguna información y ser capaz de acceder a ella cuando se necesita; entre tener una habilidad y saber cuándo aplicarla; entre mejorar el resultado en alguna tarea particular y darse cuenta de qué se ha hecho. El reconocimiento de tales diferencias lo que ha llevado a lanoción de metacognición, o más específicamente, conocimiento, experiencias y habilidades metacnognitivas. El conocimiento metacognitivo es el conocimiento acerca del conocimiento y del saber incluyendo el conocimiento de las capacidades y limitaciones de los procesos del pensamiento humano. Las habilidades metacognitivas pueden pensarse como habilidades cognitivas que son necesarias y útiles para la adquisición, uso y control del conocimiento y de otras habilidades cognitivas. Ellas incluyen la habilidad para planificar y regular el uso efectivo de nuestros propios recursos cognitivos (Brown, 1977). En otras palabras, las habilidades metacognitivas permiten dirigir, monitorear, evaluar y modificar el aprendizaje y pensamiento. Las esperiencias metacognitivas, según la conceptualización de Flavell (1993), son experiencias conscientes que están enfocadas en algún aspecto, o aspectos, de nuestro propio rendimiento cognitivo. Las experiencias de “sentir que se sabe” (o sentir queno se sabe), que ha recibido considerable atención de los investigadores en los últimos años, podría calificarse como una experiencia metacognitiva, al igual que el sentimiento de que se es capaz (o incapaz) de resolver un problema particular Primer Semestre 45 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior en el que se está trabajando. No existe una línea muy clara entre conocimiento metacognitivo y experiencias metacognitivas. Todas las investigaciones en esta área apuntan a destacar que los sujetos necesitan tener no sólo conocimiento específico de un dominio para tener un rendimiento experto, sino también conocimiento de cuándo y cómo aplicar ese conocimiento en contextos específicos. La noción de metacognición ha estado implícita en la literatura de aprendizaje por algún tiempo. Una ilustración es la distinción entre aprender y aprender a aprender. Sin embargo, los tipos de conocimiento y habilidades que ahora están siendo incluidos bajo el rubro de metacognición eran rara vez, por no decir nunca, objetivos explícitos de entrenamiento. Brown (1978) identifica los siguientes ejemplos de habilidades metacognitivas: revisar, planificar, formular, preguntar, autoadministrarse pruebas y controlar la propia ejecución. Otros ejemplos ha Habilidades Metacognitivas son: • • Planificación efectiva y formulación de estrategias: varios investigadores han señalado que los expertos muestran una mayor tendencia que los novicios a analizar un problema cualitativamente antes de intentar representarlo en forma cuantitativa (Nickerson y otros, 1990). Control y evaluación del propio conocimiento y ejecución (o rendimiento): por otra parte, trabajos recientes enfatizan la importancia del control de la comprensión ya que en la medida que las habilidades de comprensión puedan ser mejoradas a través del entrenamiento, será posible incrementar la habilidad para adqurir conocimiento y el resultado intelectual en general. En particular, se ha puesto énfasis en la habilidad para determinar lo que no se entiende en alguna parte de lo que uno ha oído y leído, y el conocimiento de qué hacer al respecto. Markman (1980) ha investigado sobre las señales de peligro que se debieran controlar para una metacomprensión. Destaca las siguientes señales: una palabra no familiar, una irregularidad sintáctica que dificulta determinar el sentido de una oración; una afirmación que el texto asume ser verdadero y que el que lee alguna razón para creer es falsa; una afirmación para la cual el que lee no logra encontrar alguna interpretación. También se han especificado heurísticas de metacomprensión sobre cómo corregir las cosas. Por ejemplo: • Si hay una palabra no familiar, espera y vea si se explica en la siguiente afirmación: si no es así, pregunte por su significado o búsquela en el diccionario. • Si una afirmación puede ser interpretada en más de un sentido, pregunte a quien le habla para resolver la ambigüedad (si Ud. está Primer Semestre 46 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior leyendo, retenga ambas interpretaciones, trate de usar las siguientes afirmaciones para resolver la ambigüedad). o Reconocimiento de la utilidad de una habilidad: Brown señaló que una razón para que las personas no mantengan una conducta recientemente adquirida es que puede no estar prevenido de su valor. Es decir, puede no apreciar que la conducta podría mejorar su rendimiento. Por lo tanto se debería enseñar no sólo cómo hacer algo, sino también el valor que tiene el hacerlo. Por otra parte, la accesibilidad como una habilidad metacognitiva se refiere a que se necesita adquirir no sólo el conocimiento sino la habilidad para acceder a ese conocimiento en el momento apropiado. En síntesis, se puede señalar que la metacognición sólo recientemente ha venido a ser el foco de la atención de la investigación. Todavía se sabe relativamente poco acerca de este tipo de conocimiento y habilidades. Lo que se está aprendiendo de la investigación en este campo es consistente con la opinión de que los ejecutantes expertos tienden a diferir de los nocivos no solamente en virtud de su mayor conocimiento del campo específico de experticia sino también en las formas en que ellos aplican ese conocimiento y estos métodos a tareas intelectualmente exigentes en general. Más énfasis en la planificación y en las estrategias, mejor administración del tiempo y los recursos, un control y evaluación más cuidadois del progreso, parecen ser las características del rendimiento del experto, y que son independientes del campo en cuestión. Primer Semestre 47 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior CREATIVIDAD EN LA EDUCACIÓN ESCOLAR Mauro Rodríguez Estrada La enseñanza-aprendizaje, un proceso creativo UNA FORMACIÓN DE COMUNICACIÓN INTERPERSONAL Son varias las actividades del maestro: diseñar programas, evaluar tareas, llevar registros, mantener comunicación con los padres de familia, etc. Pero la más típica y característica es sin duda la relación de enseñanza-aprendizaje. Enseñar digámoslo así, de manera provisional es una forma de comunicación. El maestro es un comunicador y como tal se ubica en el gran movimiento que caracteriza a nuestro siglo: el de la ciencia y la tecnología de la comunicación. También son comunicadores natos el vendedor, el político, el publicista, el administrador, el escritor, el artista, el deportista organizado. Todos ellos son especias del género “comunicación creativa”. Su valor y su éxito estriban en gran medida en la calidad de sus interacciones. Así pues, un primer paso consiste en tomar conciencia de que la “enseñanza” es un tipo específico y fino de comunicación interpersonal; es decir, de relaciones humanas. NATURALEZA DEL PROCESO Remontémonos al origen de las palabras: Aprendizaje proviene de aprender; de la misma familia que prender, emprender, comprender, presión, prisión, aprehensión, comprensión, empresa, sorpresa. Derivan del verbo latino prehéndere, apprehéndere, que significa “ir a la caza de”, “atrapar”. Enseñanza proviene del latín in signare (en italiano se dice insegnare, en francés, enseigner), y significa poner señales, marcar, sellar. Detrás de estas dos palabras es fácil descubrir dos visiones muy diversas, dos panorámicas, dos filosofías: en la primera tenemos al sujeto lanzado “en busca de”, y en la segunda al sujeto quieto, recibiendo algo que le llega de fuera. Primer Semestre 48 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior La primera dice dinamismo interno, actividad, movimiento, iniciativa, aventura. La segunda dice pasividad, receptividad. Y análogamente cambia la figura del maestro. En el primer caso, él es el actor principal, el protagonista del proceso. En el otro, el primer actor, el protagonista y el centro de la atención es el estudiante, o bien el grupo de estudiantes. Aquí el maestro se convierte en un compañero de camino, un orientador, un animador, un asesor, un explorador junto con el alumno. Podemos visualizar dos extremos y entre ellos una gama de matices, según que el énfasis se ponga en un extremo o en el otro. Enseñar Aprender Educación autoritaria, rígida Educación democrática flexible Añadamos la explicación de otras dos palabras afines: educación e instrucción. Educar (del latín educare; antes se decía e-dúcere) es palabra afín a inducir, de-ducir, pro-ducir, intro-ducir, con-ducir, se-ducir, etc. Su significado original es “extraer”, “hacer salir” algo de alguna parte. Instruir es palabra afin a cons-truir, des-truir, y expresa la idea básica de hacinar, acumular, apilar. Primer Semestre 49 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior Como se adiverte, instruir podría alinearse y ubicarse en la estructura receptiva y pasiva de la enseñanza; en cambio educar, aunque pone el acento en el agente externo que es el maestro, da la idea de “sacar”, no de “meter”, de modo que puede compaginarse bien con el reconocimiento de los dinamismos internos del estudiante que operan en el aprendizaje. IMPLICACIONES 1. Si asimilamos la idea de apprehéndere, el punto de vista focal del aprendizaje será lo significativo para el estudiante; no lo que interesa al maestro ni lo que éste considera muy importante. En mil ocasiones se ha observado cómo un niño de cinco años que lleva a vivir a un país en donde se habla otra lengua, al cabo de pocos meses entiente a sus compañeros, puede expresarse en dicha lengua y la pronuncia con el acento genuino del lugar. En cambio, otro niño de cinco años – o de ocho o de 10 encorvado sobre el libro de texto o sentado horas y horas frente al pizarrón en el aula, progresa lentamente y a tropezones. 2. Por eso mismo todo proceso de enseñanza-aprendizaje ha de girar en torno a los valores del estudiante. Y conste que cada ser humano de cualquier edad tiene su peculiar escala de valores. Por supuesto, es admisible que el maestro inculque valores de especial relieve y consideración en la sociedad que lo contrata, pero inculcar no significa imponer. 3. La principal función del maestro es propiciar el encuentro del estudiante con su mundo: un encuentro directo, denso, masivo, intenso, “con los cinco sentidos”, pero también fino, una verdadera comunicación vital y vivencial, concreta y cálida con las realidades del entorno físico y humano. Los juegos y los dibujos de los niños nos dan testimonio de que ellos perciben el mundo de maneras que van más allá de los clichés de la cultura local. Y aquí estamos otra vez en los terrenos de la creatividad. Orientado por el maestro, el alumno irá “sacando forma” e irá “creando sentido” de los datos caóticos y de los estímulos infinitos y abigarrados de la ciudad moderna. El maestro creativo se parece más al director de una orquesta que un mesero que llena vasos con el líquido de una jarra; más al catalizador de la reacción química que al mercenario que saca agua de un pozo. 4. La creatividad del maestro se manifiesta en el empeño de dar oportunidades de experimentar, en el acierto en crear un clima de apertura a la experiencia, y de aliento y guía para los riesgos de los ensayos y para la contingencia de las equivocaciones inherentes a los nuevos caminos. Primer Semestre 50 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior La fusión de ambas acciones la del estudiante y la del maestro, debe ser tan íntima que no habría que utilizar dos términos: “enseñanza y aprendizaje”, sino designar el único proceso con una única palabra. ¡Lástima que nuestra lengua no posea ún una palabra compuesta: enseñaje! 5. La materia prima de la acción del maestro es algo que podríamos llamar su resonsividad. Para que el “enseñaje” sea diálogo constructivo; para que los significados emerjen de la interacción maestro-alumno, aquél debe poner empatía creativa para captar a fondo y mantener en el aire las expresiones de éste. Las mismas expresiones disparatadas del estudiante pueden tomarse como otros tantos intentos de organizar el material percibido, los estímulos tal vez semicaóticos, e integrarlos en esquemas comprensibles. Sucede a todo estudiante que se adentra en territorio desconocido lo que sucedía a los geógrafos y cartógrafos de los siglos XIV, XV y XVI. Cuando vemos sus mapas en los museos advertimos cuánto hay en ellos de imaginación, de tanteo, de conjetura. Pero fueron peldaños necesarios en la ascensión hacia la ciencia moderna. Por ello, todo maestro debe tener nociones científicas de psicología de la conversación. Y conste que este tema es un gran ausente de nuestros programas académicos. Limitándonos a los rudimentos, digamos que son dos los pilares de la psicología de la conversación. Primero, la constante traducción de las palabras del interlocutor en los sentimientos del mismo; segundo, a respuesta reflejante. Debido al inverterado egocentrismo de los humanos, es el pan de cada día que los maestros (y también se incluyen aquí los padres, los colegas y los amigos), en vez de captar y retomar el discurso del alumno, lo bloquea con el suyo propio. Veamos un ejemplo. El alumno Pérez, de segundo año de primaria, dice: “oiga profesor, ¿por qué Cristóbal Colón no se vino en avión a América?”. El maestro replica: “¿Cómo se te ocurre pensar eso?”. No es difícil advertir que el profesor no está continuando el discurso del alumno, sino que lo está cortando. Diríamos que ”lo para en seco” y lo anula, poniendo en su lugar su propio discurso. Alumno Primer Semestre Maestro 51 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior Retomar el discurso del alumno, reflejándolo, sería pronunciar esta frase o alguna parecida: “Tú piensas que si ese viaje se puede hacer en un día es una tontería en 80 días…”. En las clases de psicoterapia se realizan muchos ejercicios fáciles y al alcance de cualquier grupo de estudio. El instructor hará pasar al frente del grupo alguna pareja y pedirá que simulen un diálogo en el que uno exprese cualquier cosa que implique sentimientos fuertes, y el compañero responda reflejando. Podrán ver en sus diferentes facetas la tendencia a dar respuestas críticas, moralizantes, inquisitivas, protectoras, polémicas, generalizantes, inculpantes, minimizantes, evasivas. Por supuesto, lo más interesante será el análisis que de dichos diálogos se haga entre todos los participantes. 6. Siendo el maestro un simple compañero de camino, no es de por sí un superior ni un oráculo de la verdad; menos aún una figura hierática, sacra, infalible. Es un ser humano tan defectuoso y falible como cualquier otro. Puede y debe admitir que no sabe tal cosa, que a veces se equivoca, que tiene dudas, que en ocasiones se siente tenso y malhumorado, y que él también aprende durante el curso que imparte. Para no caer en el simplismo, reconozcamos que para muchos estamos pidiendo un cambio drástico: que redefinan la figura misma del maestro y se redefinan. Recurramos nuevamente a la etimología para denunciar la ideología y tal vez el anacronismo. ¿Qué quiere decir maestro? Es la traducción de magister. La raíz latina mag (de donde provienen magisterial, magno, magnate, magistrado) significa “ser grande”. ¿Acaso no se revela aquí la mentalidad de una época jerárquica y autoritaria? Podemos abundar con una significativa coincidencia: también la palabra hebrea para maestro (rabí, rabino) proviene de una raíz que significa ”ser grande”. El análisis del proceso genuino de enseñanza-aprendizaje concluye en una especia de lema programático: Enseñanza centrada en el maestro, ¡no! Aprendizaje centrado en el estudiante, ¡sí! Porque la primera estorba el desarrollo creativo del alumno y la segunda lo estimula. Alguien dirá que todo esto suena bonito y científico, pero lejano y utópico para quien se debate en la prosaica realidad de las faenas diarias. Hemos de reconocer, para no salirnos de la realidad, que por lo general el maestro no se mueve a sus anchas sino dentro de un sistema en el que hay autoridades, programas, calificaciones, etc., que lo limitan y hasta lo encajonan. Primer Semestre 52 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior Es un hecho que la educación escolar apunta en dos sentidos y hcia dos objetivos: uno es la trasmisión de una cultura, con lo que ello implica de aculturación y de domesticación; y otro es el cultivo de la capacidad de resolver los problemas de la vida y de crear nueva cultural. El maestro creativo sabe que el más esencial es este último, y actúa en consecuencia. Si sientes antes que nada liberador del potencial de los individuos y de los grupos, y promotor de la capacidad de transferir los aprendizajes a situaciones nuevas; con plena conciencia decide ser percibido como partícipe de la aventura de los alumnos, y no como juez ni como depósito del saber. PRÁCTICAS 1.- Explique cómo se da y puede dar la comunicación creativa en las siguientes actividades profesionales: • • • • • • La política Las ventas El deporte La administración El servicio social El magisterio 2. Preparen individualmente o en subgrupos discursos de dos o tres minutos de duración, sobre el tema: “La comunicación creativa”. 3. Ejercicio de ciegos y lazarillos. Formen parejas en que cada uno se vende los ojos y el otro lo conduzca durante 10 o 15 minutos a dar vueltas por el edificio y/o jardín del lugar donde se realiza el seminario. A raíz de dicha experiencia conversen luego sobre la situación de guiar y ser guiado. 4. Realicen ejercicios de responsividad (respuestas reflejantes) aplicando los principios de la psicología de la conversación. Para ello formen parejas, que pasarán por turno frente al grupo a conversar. Por ejemplo, iniciando con estas frases: • • • • “No puedo con esta materia. No entiendo nada…” “Todos los compañeros me molestan. Soy un bobo…” “Es imposible ponerse de acuerdo con Ramírez. Si no me asigna usted otro compañero para este proyecto, no haremos nada…” “Me fascina el futbol. Yo quisiera que en todos los recreos jugáramos futbol…” 5. Piensen en un grupo determinado de alumnos con los que actualmente trabajen. Determinen cuánto de enseñanza y cuánto de aprendizaje, en el sentido etimológico, tiene el proceso que se lleva a cabo. Señálenlo gráficamente en un diagrama de este tipo: Primer Semestre 53 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior Enseñanza Aprendizaje 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Coméntenlo luego con un compañero. 6. Intercambien de casos en que hayan admitido haberse equivocado o no saber determinada cosa. Describan las respectivas reacciones de los alumnos. 7. Compilen en una lista los seis principales valores buscados por sus alumnos, no en cuanto a personas individuales, sino en cuanto grupo social. Luego determinan cuáles de estos valores son dignos de promoverse y cuáles no. 8. Aporten dibujos de niños en los que lo simbólico prevalezca claramente sobre lo representativo. Intercambien observaciones y opiniones. 9. Uno a dos voluntarios preparen una síntesis del libro de Paulo Freyre La Educación como Práctica de la libertad. 10. En grupos de cuatro o cinco, elaboren listas de 10 o más modos de desarrollar en los alumnos la capacidad de escuchar. Estimuladores del pensamiento creativo UN CLIMA ADECUADO No puede formularse esta ecuación: creatividad = pensamiento creativo. Además del pensamiento creativo (fluido, flexible, original), la creatividad de una persona comprende motivaciones, intereses y varios rasgos de carácter. Más exacta es esta formulación: Pensamiento creativo + elementos afectivos + carácter = creatividad fluidez flexibilidad originalidad Primer Semestre interés motivación valores disciplina tenacidad audacia 54 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior Con todo, podemos tomar el pensamiento creativo como la expresión primera y más visible de la creatividad en el aula escolar. De acuerdo con lo que aprendimos en el capítulo tercero, toca al maestro crear un clima humano tal que haga florecer las buenas relaciones, no sólo del estudiante con el profesor, sino también las relaciones abiertas, enriquecedoras, de los estudiantes entre sí, en intensa dinámica grupal. En dicho psicológico sobresalen cuatro aspectos: 1. Un clima democrático, que haga emerger los intereses y propicie la expresión y la participación de todos, sacando de su sopor a los que dormitan. Esto lo logra el maestro que propone, y no el que impone, pero tampoco el que es apático y rutinario. Al evitar los extremos del autoritarismo y del laissez faire se toma la aurea via media del equilibrio. 2. Un clima humanista, de mutua aceptación, de calor humano tal que todos se relacionen entre sí como personas, y que se atrevan a ser ellos mismos, sin necesidad de ponerse máscaras ante el grupo. El buen grupo escolar es una genuina comunidad de aprendizaje. 3. Un clima de acción. En el aula del maestro creativo hay mucho trabajo en grupo, porque todos sus comportamientos manifiestan mucha fe en el grupo; y tal fe es el más eficaz energético. 4. Un clima de invención y de riesgo. Se ve y se palpa el deseo de la aventura y de la innovación, el gusto por lo desconocido; se da cordial bienvenida a la originalidad y se respeta el no conformismo inteligente. Como fruto de su intensa observación y de su actitud de compromiso, en todo momento el maestro sabe distinguir entre la fuerza actual del grupo y su fuerza potencial; sabe que lo que es no coincide con lo que puede o podría ser, y esta distancia, percibida y concientizada, opera como acicate para mejores rendimientos. En muchos momentos del quehacer diario, más que en términos de creatividad (concepto abstracto y general), esta maestro piensa en términos de creación, que es lo concreto en el aquí y ahora. Y no se estrecha con la mira y el propósito de resolver problemas, sino que orienta a sus alumnos a descubrir problemas, ya que el descubrirlos puede ser tan importante como el resolverlos: la historia de los grandes creadores nos enseña que muchos fueron dscubridores geniales de problemas, antes que solucionadores geniales. DIECISIETE ESTIMULADORES EFICACES Ubicándonos en la práctica de las jornadas ordinarias en el aula, enumeraremos 17 eficaces estimuladores del pensamiento creativo, enraizados todos ellos en la psicología del aprendizaje. El modo de emplearlos variará de acuerdo con las edades y con los niveles de desarrollo de los estudiantes. Primer Semestre 55 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior OBJETIVOS CLAROS Y EXPLÍCITOS Además de los objetivos de aprendizaje que el maestro pueda llevar preparados, debe facilitar al alumno el que él fije los suyos y, en su caso, los defina, los aclare y los redacte por escrito al principio de cada curso y al inicio de cada actividad. El aprendizaje por objetivos (del estudiante) es el único genuino y vivencialmente significativo. Supone, eso sí, el previo esfuerzo del maestro por adentrarse en el mundo de sus alumnos. EJERCICIOS DE PERCEPCIÓN Sólo quien observa con esmero y percibe objetiva y finamente las cosas, suministra a su propia mente materiales ricos y abundantes para que los procesos y elabore. No olvidemos que el mundo se “nos mete” a través de los sentidos corporales. Muchos creen que se trata sólo de abrir los ojos (o los oídos, o el tacto, o el olfato), y que con eso se perciben las realidades del ambiente. No; percibir es todo un arte. Con la historia de los inventos en la mano y mediante sencillos ejercicios en el aula es fácil demostrar que si bien los ojos ven líneas, colores y formas, la mente organiza, estructura y confiere significado. Es por esto que un hombre y un perro ante un mismo aparato de televisión no está percibiendo exactamente lo mismo. El test psicoloógico de Rorschach, a base de manchas de tinta, es un testimonio de la pluralidad y riqueza de la percepción humana. A través de tales ejercicios y del espíritu de observación resultan individuos abiertos a los mensajes de los objetos, cuerdamente sumisos a los hechos y dóciles a los datos, sin pretensiones de imponer sus esquemas subjetivos a la realidad objetiva; capaces de contemplación y cautos en las zonas de peligro de prejuicios. EJERCICIOS DE COMPARACIÓN ¿En qué se parecen y en qué se diferencian el oro y la plata? ¿O el comunismo y el socialismo? ¿O un libro y una revista? ¿O lo eléctrico y lo electrónico? ¿O el GATT y el TLCA?. Observar y registrar semejanzas y diferencias involucran finas operaciones mentales y proveen al espíritu de precioso material para que lo trabaje. TAREAS DE CLASIFICACIÓN ¿Es tal objeto una herramienta o no lo es?, ¿es un arma? ¿Es tal relato un mito o un cuento? ¿Es tal cuadro una obra impresionista o surrealista? Clasificar es buscar y hallar orden en el cosmos, y es una tarea que pone en acción los dinamismos más creativos de la mente: la percepción, la abstracción, el análisis, la síntesis y la comprensión. Primer Semestre 56 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior RECOLECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE DATOS Para todo aprendiz es muy importante conocer las fuentes de información a las que puede recurrir, y saber sacar el máximo partido de ellas. Aquí el aspecto creativo se manifestará tanto en discurrir los “lugares” (documentos, personas, situaciones) adonde dirigirse, como en la pluralidad de modos de organizar el material recabado. APLICACIONES Y TRANSFERENCIA Entra aquí el tema, siempre antiguo y siempre nuevo, de la transferencia del aprendizaje. Aplicar los principios que se estudian a nuevas situaciones es un reto para la mente. Es además una tarea de enorme valor práctico y social. También aquí hay campo abierto al ingenio y a la flexibilidad del maestro y de su grupo. FANTASÍA Dejar volar la imaginación durante breves lapsos para pensar en cosas irreales es un medio eficaz de trascender la realidad y la vía regia para enriquecerla. El maestro puede proponer a sus alumnos que imaginen cosas deliberadamente imposibles o alocadas: que dibujen un dolor de cabeza; que escriban el diálogo de un águila con un burro; que digan cómo habría sido la historia de México si no hubiera sobrevenido el imperio de Maximiliano; todo lo que sucedería si el agua, al helarse, se contrajera en lugar de dilatarse… INTERPRETACIONES MÚLTIPLES En general, es posible dar diferentes significados a una misma cosa. Hacerlo en plan de ejercicio combate la tendencia – tan común – a cerrarse en la primera interpretación que se le ocurre a uno, lo cual, como es obvio, bloquea la creatividad. Citemos el ejemplo de aquel inspector escolar muy entusiasta en promover en sus planteles una campaña antialcohólica. Se había propuesto ser muy original y muy didáctico en su mensaje. Llega a un salón de clase, y muy ceremonioso coloca sobre el escritorio una lombriz viva y dos vasos: en uno hay agua pura y en el otro alcohol puro. Con toda solemnidad muestra cada uno de los vasos a los 50 niños, declara lo que cada uno contiene y luego toma la lombriz y la echa en el vaso de agua; el animalito se mueve a sus anchas en el líquido cristalino. Al cabo de un rato la saca del agua y la echa al alcohol. Los alumnos observan que al instante el infeliz animal, como fulminado por un rayo, queda rígido y sin vida. El inspector, muy ufano y muy seguro de que todos han aprendido la lección, pregunta sonriente: “díganme niños, ¿qué aprendemos de este Primer Semestre 57 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior experimento?”. Se levanta una manita: “que tenemos que tomar alcohol para que se nos mueran las lombrices”. El hábito de hacer describir una misma cosa o situación por varias personas o solicitar que una persona dé varias interpretaciones, es un óptimo ejercicio para abrir las mentes y para estimular en muchas direcciones su potencial creativo. RECAPITULACIÓN, SÍNTESIS Sintetizar, resumir, no es la tarea superficial que en ocasiones parece: involucra las operaciones mentales de distinguir lo esencial de lo accidental, el grano de la paja; y además se presta a gran pluralidad de diseños, pues por lo general existen muy diferentes modos de hacer una síntesis o un resumen. No hay más que ponerse en plan de crear. CRÍTICA, EVALUACIÓN Cuando se solicita a los diferentes miembros del grupo que opinen acerca de un hecho o una teoría, se acumula material para luego dedicarse a descubrir y clarificar los criterios subyacentes, y para ampliar los horizontes buscando otrs opciones. Por citar un ejemplo bien conocido, recordamos el caso de la chica que vive con su mamá en una isla, y en la isla de enfrente viven el novio y un amigo de él. La chica necesita pasar a la isla del novio, pero el único medio de hacerlo es contratar el servicio de un lanchero tosco y grosero. Al enterarse del propósito de la muchacha, éste pone como condición que haga el amor con él. Ella consulta a la mamá, que responde: “es tu problema, yo no tengo por qué meterme. Tú sabrás lo que haces.” La chica decide aceptar la condición y llega a la otra isla; le cuenta a su novio lo sucedido y él la rechaza indignado. Entonces interviene el amigo del novio: “yo me caso contigo”. Se pide a los asistentes que individualmente ordenen, de mayor a menor, la culpabilidad de estas cinco personas y luego que lleguen a un acuerdo sobre el particular. Lo más interesante de este ejercicio no son las respuestas de las diferentes personas, sino el análisis posterior que lleva a descubrir los criterios subyacentes, los valores y los supuestos más o menos implícitos de los participantes. REFORMULACIONES Es otro fácil recurso para abrir la mente y encontrar opciones. La base puede ser un texto literario, un artículo del periódico, la intervención de un compañero en la clase, etc. Primer Semestre 58 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior RECONOCIMIENTO DE SUPUESTOS IMPLÍCITOS En parte coincide con el punto número 10, pero busca también otras situaciones. Por ejemplo, el maestro propone al grupo este problema: “un chofer recorre una distancia de 200 kilómetros en tres horas; ¿cuánto recorrió durante la primera hora?.” No todos son capaces de puntualizar que así como se plantea el problema es imposible hallar la respuesta correcta porque faltan datos. Casos más cercanos a la vida diaria son, por ejemplo, las suposiciones semiconscientes: “si este producto cuesta más es porque tiene mejor calidad; o si proviene de tal país, tiene tales características”, etc. Notemos que en la mayoría de las decisiones hay un rejuego de valores en conflicto, y que por lo general el terreno de los valores tiene zonas de cosas confusas, latentes, subyacentes, nebulosas. DISEÑO DE PROYECTOS Es el campo abierto de par en par a la creatividad, y para las personas más dinámicas es el mayor reto: rebasar la realidad. Cualquier asignatura de clase se presta a que los alumnos formulen proyectos, si el profesor pone interés e imaginación. BOMBARDEO Consiste en agredir un tema por todas partes, lanzando al grupo con rapidez, dinamismo y cierta euforia las preguntas: ¿qué?, ¿por qué?, ¿para qué?, ¿cómo?, ¿quién?, ¿con qué?, ¿dónde?, ¿cuándo?; y solicitando para cada una de ellas varias respuestas, muchas respuestas. JUICIO DIFERIDO Consiste en suspender toda crítica o intento de evaluación para no correr el riesgo de sofocar las ideas que acuden y ocurren a las mentes. Nótese que juzgar es calibrar, estructurar, acomodar, podar, desechar, meter en camisa de fuerza. Indudablemente es una tarea que hay que realizar, pero sólo después de que se ha abierto al máximo el abanico de las opciones. El juicio diferido es el principio básico para la técnica conocida como lluvia de ideas o brainstorming. Esta técnica es tanto más necesaria y actual cuanto que “vivimos en una sociedad que busca los frutos del esfuerzo creativo, pero frecuentemente niega la validez del proceso creativo.” Primer Semestre 59 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior SENSOPERCEPCIÓN CONSCIENTE E INTENSA ¡Cuántas personas viven tan de prisa y tan en la superficie que ya no son capaces de concentrarse en el aroma de una manzana, en la sonrisa de un niño, en la mirada de un mendigo, en la belleza de una flor, en la textura de una piel!. En este terreno, el maestro puede ofrecer dos tipos de material: estímulos directos (flores, frutos, objetos de felpa, piedra o de lo que sea; animalitos, estampas, etc.); o hacer que los alumnos evoquen sus propias vivencias, visualizándolas intensamente y reviviéndolas. Por ejemplo: • • • La mesa familiar preparada para una comida de fiesta. El tacto de las sábanas limpias y frescas al meterse en la cama después de un baño. La mle de un trailer poderoso. El maestro puede también orientarlos a buscar la fuente de inspiración en la naturaleza: el firmamento con sus nubes, las praderas con sus flores, los bosques con sus árboles, los valles, las colinas, las barrancas, los ríos, los lagos, el mar. ABUNDANTE VERBALIZACIÓN Hemos dejado lo mejor para el final; es el broche de oro. Este punto es tan importante que merecería un capítulo aparte: propiciar la expresión verbal puede ser la mejor escuela de creatividad; la mejor fábrica de creatividad, si vale la expresión. Contra lo que cree un arraigado prejuicio, el lenguaje no es sólo el vehículo del pensamiento; es mucho más que eso: es su matriz y su forja. Es falto que primero tengamos las ideas bien definidas y luego las comuniquemos a otros. Lo cierto es que en el proceso mismo de expresarnos se definen, se aclaran, se consolidan y se enriquecen las ideas. El maestro creativo y creador nunca se contenta con la receptividad de los estudiantes; los hace expresarse y así provoca su actividad, la tonicidad de su mente; se empeña en hacerlos pasar de re-activos a pro-activos y pro-ductivos. A veces las solas preguntas: ¿por qué?, ¿qué te parece tal cosa?, son resortes mágiso que desencadenan proceso de reflexión, de profundización y de creación. No se trata sólo de interrogantes lanzadas al grupo para ver quién las toma, sino de preguntas dirigidas a determinados individuos; a todos, de ser posible. Es sabido que alumnos que más necesitan explicaciones son los que menos se atreven a pedir la palabra y los que menos se atreven a contestar en público. Primer Semestre 60 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior PRÁCTICAS 1. Exponga el instructor al grupo un estímulo visual y pida que cada participante lo describa por escrito. Haga leer una a una las descripciones y luego entre todos comenten cómo las percepciones de una misma cosa son diferentes en los diferentes sujetos. Al efecto pueden ser útiles logotipos más o menos raros o poco conocidos. 2. Repasen los 17 estimuladores que se mencionan en el texto y señalen los cinco o seis que mejor podrían dinamizar sus clases y cursos. 3. Citen casos en que en su calidad de guías creativos puedan conducir a sus alumnos a descubrir problemas; no sólo a resolver los propuestos por el maestro o por el libro de texto. 4. Busquen y enumeren cinco modos eficaces de crear y desarrollar la comunidad de aprendizaje. 5. Ejercicios de imaginación libre. Con el objeto de emilinar toda barrera a la creatividad, fantasee cada uno lo que habría sucedido en condiciones que ahora son irreales. Por ejemplo: • Cómo habría sido la historia de México si la Independencia de España datara de 1900 en vez de 1821. • Cómo serían las ciudades modernas si hasta 1988 no se hubiera inventado el automóvil (pero sí el ferrocarril y el avión). • Las repercusiones que habría si un inmenso maremoto sumergiera en un solo día el Japón y toda Inglaterra. • Las repercusiones de que la Unión Soviética sometiera, sin una guerra, a los Estados Unidos, reconociendo este país la supremacía de la primera. 6. Señale cada uno tres títulos de libros que valdría la pena escribir. Análogamente, tres objetos que convendría inventar. 7. Presente el instructor al grupo un aparato o un artefacto. Solicíteles que imaginen y describan los caminos y vericuetos que condujeron a él; es decir, los procesos psicológicos y tecnológicos subyacentes a su diseño y fabricación. 8. Discutan, teniendo en la mira a estudiantes de un grupo mixto determinado, cómo aprovechar las diferencias de sexo que favorecen la mutua colaboración y la creatividad. Consideren las diferencias biológicas (físicas), las psicológicas y las sociales. 9. Citen casos críticos de frustración en sus grupos de estudiantes: • Describan detalladamente las reacciones • Analicen los factores causantes • Describan su propio manejo de la situación • Autocritíquense al respecto. Primer Semestre 61 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior CREATIVIDAD Y EDUCACIÓN El primer capítulo de la investigación presenta los conceptos básicos de la creatividad, sus mitos, barreras y activadores, así como la importancia de su inserción en el ámbito educativo. El propósito es ofrecer una visión integral de la misma. Al hacer un examen retrospectivo sobre la manera en que el hombre ha evolucionado de la edad de piedra a nuestros días y la forma en que poco a poco en un principio y de forma acelerada en la actualidad; se ha transformado y revolucionado el mundo, no queda más que reconocer el enorme potencial creador que el ser humano ha desarrollado, razón por la cual existe el interés por dilucidar sus principios más remotos. 1. ANTECEDENTES DE LA CREATIVIDAD. Desde los inicios de nuestra era, resultan innumerables las hipótesis que el hombre ha enunciado para fundamentar las fuentes de la creatividad; los griegos por ejemplo, creyeron durante más de mil años en las musas, concibiéndolos como seres divinos, que inspiraban a los artistas, a los sabios y a los inventores y, por ende, como preámbulo para la ejecución de actos creativos. Platón, uno de los exponentes más importantes de la tradición sobrenatualista, expresa en el diálogo con la poesía, que a los poetas la divinidad los usa como sus ministros o servidores y argumenta que no es mediante el arte, sino a través del entusiasmo y la inspiración, que los buenos poetas épicos componen sus bellos poemas. Respecto a los poetas líricos, manifestó que son órganos de la divinidad los que hablan por su boca, de forma tal que la inspiración no proviene del hombre mismo, sino de algo ajeno a él, de algo superior y sobrenatural. Freud, el padre del psicoanálisis, intenta descifrar la creatividad a través de los deseos y las represiones, es decir, hace tangible la creatividad en el hombre como producto de su ser. Para los neurofisiologos, la creatividad y el pensamiento humano, están estrechamente relacionados, pues a través de impulsos, conecta el cerebro con todos y cada uno de sus pensamientos y movimientos; además, relaciona el individuo con su contexto, por medio de las asociaciones. En otra perspectiva el psicólogo Abraham Maslow, formuló una escala ó pirámide de las necesidades humanas, que consideraba las siguientes: • • • • Necesidades fisiológicas: alimento, oxígeno, agua, descanso, cobijo, etc. Necesidades psicológicas: seguridad, identidad, pertenencia, valoración, amor, atención, etc. Necesidades sociales: estima, logro, reconocimiento, pertenencia, comunidad, aceptación, amor autorrealización. Autorrealización. Primer Semestre 62 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior El hombre que tiene satisfechas sus necesidades básicas, va subiendo de los niveles de supervivencia, a los niveles de expansión y proyección de sí mismo. el último de ellos, la autorrealización, va creando un medio ambiente propicio para el engrandecimiento del propio ser, el cual, impulsa el espíritu cretivo. La simbología propuesta por el Dr. Rodríguez Estrada, explica que la creatividad, se encuentra basada en la psicología del pensamiento y en la psicolingüística: El hombre es un ser simbólico, y es a través de la evolución, que el hombre ha adquirido la capacidad única de manejar las cosas, no sólo en sí mismas, sino a través de los símbolos. De este modo, el ser humano a diferencia de todos los demás animales, puede a través de la simbología hacer presente los más remotos recuerdos: con tan solo ver una fotografía, observar un mapa, y de ésta forma, puede hacer presente el pasado y próximo lo distante. Como puede apreciarse, los antecedentes de la creatividad surgen desde diferentes perspectivas y formas por lo que a continuación se presenta la evolución que ésta ha tenido con el pasar de los años. 1.1. CRONOLOGÍA DE LA CREATIVIDAD. Se considera que a partir de 1950, se marca un giro importante respecto al interés que se despierta en torno a la creatividad, ya que una serie de acontecimientos sociales suscitados a nivel mundial como lo fue la Segunda Guerra Mundial, y el lanzamiento del Sputnick, por parte de los soviéticos había exigido realizar grandes esfuerzos dirigidos a la innovación y el desarrollo. De esta forma, se inició una verdadera batalla de intelectos ya que se ofrecían grandes privilegios para los cerebros llenos de inventiva y creatividad. El estudio acerca de la creatividad humana, han pasado de acuerdo al esquema de Granados Limón, por cinco grandes etapas de desarrollo: 1.1.1. ESQUEMÁTICA.- Esta etapa, se caracteriza por la intención de proponer tecnología para el estímulo y el desarrollo de la creatividad. La duración de esta, es de aproximadamente de 1950 a 1960. Surgen de manera simultánea en distintas ciudades de los Estados Unidos, investigadores como el doctor Guilford, en el sur de California, el cual se interesa por demostrar que la creatividad es una cualidad diversa de la inteligencia y crea así el concepto de pensamiento divergente contrario al de pensamiento convergente, que hasta este momento es utilizado, y además, elabora pruebas para medir la creatividad midiendo habilidades como fluidez, flexibilidad, originalidad y calidad en la elaboración de un producto. En la Universidad de Buffalo, Osborne, se interesa en la aplicación de tecnología para el estímulo del pensamiento creativo y funda el primer instituto dedicado a la tarea de desarrollar este proceso. Primer Semestre 63 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior En la Universidad de Minnesota, Paul Torrance, aporta algunos conceptos teóricos importantes acerca del desarrollo creativo, abriendo así la posibilidad de la conceptualización de la misma. Sin embargo, su contribución más significativa en este tiempo, es el trabajo realizado con niños, pues es el primero que hace notar que las habilidades creadoras, están presentes durante los primeros años de vida. De hecho, todos nacemos potencialmente creadores y usamos esta habilidad de manera espontánea, pero nuestra propia educación y escala de valores, llegan a impedir que estas habilidades continúen desarrollándose. Esto ocurre, dice, Torrance aproximadamente en la época que llegan al cuarto año de primaria. En la mayoría de los casos, señala que las habilidades creativas, dejarán de expandirse en este momento y para siempre, si no hacemos el esfuerzo consciente de valorarlas, conservarlas y etimularlas. 1.1.2. SISTEMÁTICA.- En esta segunda etapa, la investigación acerca de la creatividad ha tenido ya gran repercusión y se lleva a cabo en distintos países. En primer lugar, los estudiosos de Francia se interesan en la interdisciplinaridad del desarrollo creativo, e integran conocimientos filosóficos y humanísticos, es decir, proponen ejercicios que promueven cambios en la manera de ser y no sólo técnicas. Para ello, se realizan investigaciones a profundidad en lo que se refiere al perfil de la persona creativa, nos hablan de características básicas que son comunes a todos los creativos. Se establece un parámetro que aparece constantemente en las personas altamente creativas, afirmando, por ejemplo, que todas ellas tienen una alta tolerancia a la ambigüedad, gran capacidad para enfrentar el riesgo, es decir, manejan su miedo en lugar de que su medio las maneje a ellas, no se preocupan mucho del que dirán, no les atormenta la posibilidad de hacer el ridículo o de equivocarse. Hacia 1970, en Italia, aparece la obra de Silvano Arietti titulada: la síntesis mágica. Este trabajo explora la personalidad creadora, pero no sólo a partir del comportamiento psico-social en un nivel individual, sino queinvestiga algunos aspectos fisiológicos y biológicos también en niveles colectivos, por ejemplo, se pregunta por qué unos pueblos o grupos son más creativos que otros. A estos pueblos los denomina creativo-génicos, e intenta medir su creatividad, observándolos de cerca y estudiando su historia. También nos habla de las condiciones sociales óptimas que se requieren para que este desarrollo se incremente. Es de esta manera como se forma una importante corriente de pensamiento, que va a dedicarse a desarrollar la creatividad cognitiva, es decir, la creatividad y la inteligencia consideradas éstas, como componentes dentro del conjunto de las habilidades del pensamiento. El doctor Feuerstein, produce material específico para ello y una tecnología muy precisa. En México, existen algunos seguidores de esta corriente de pensamiento, como el maestro Raymundo Moreno Alcántara e Ivan Ilich, los cuales elaboran material especial para niños, así como un programa de entrenamiento para el docente creativo, y realizan críticas al sistema educativo que limita la creatividad del niño y del joven. Al mismo tiempo, el doctor Mauro Rodríguez Estrada, es el fundador del estudio sistemático de la creatividad en nuestro país. Primer Semestre 64 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior La etapa Sistemática, se caracterizó por la gran difusión y fuerte impulso que experimentó el proceso de democratización del desarrollo creativo. Se reconoce que, la creatividad, es un conjunto de habilidades, independientes de la inteligencia que es interdisciplinaria, que se puede cultivar, y que para hacerlo, es necesario revisar a profundidad los valores que nos rigen en el nivel personal y ubicar claramente nuestros bloqueos para minimizarlos. Lo más alentador de esta etapa, es el hacernos conscientes de la ruptura que padecemos en la infancia y al reconocerla, nos da la certeza de que con trabajo personal, esta ruptura se puede sanar y todos podemos ser más creativos mañana, de lo que somos hoy. 1.1.3. HOLÍSTICA.- Este término viene según el diccionario del griego holos, que quiere decir completo. Esta etapa comienza en los años 60, en distintos países de manera simultánea. En Inglaterra, el doctor Eduardo De Bono, médico de profesión, conoce la fisiología humana y en especial, el funcionamiento del cerebro. De Bono, habla de la química cerebral y de la manera en que los pensamientos se van volviendo hábitos automáticos al punto que, si quisiéramos tener alguna idea creativa, original, distinta de nuestras ideas habituales, tendríamos que hacer un esfuerzo consciente y profundo, para salir de la corriente central de nuestro pensamiento lineal, para dar un salto hacia un pensamiento lateral o divergente, es decir, un pensamiento original. 1.1.4. HUMANISTA.- En ésta etapa, surge con fuerza el movimiento llamado Humanista, encabezado por Carl Rogers, Abraham Maslow y Fritz Perls, entre otros. Se empieza a tener visión de conjunto, a comprender lo que significa la globalidad, no solo en cuanto al avance tecnológico, sino también en lo personal, las cosas en común que tenemos con todos, así como las diferencias y particulariedades de los pueblos y las personas. En mayor o menor medida, hemos comenzado a ser habitantes del planeta, evidentemente, este proceso no resulta sencillo, pero no por ello podemos negarnos a la realidad. Durante los últimos años, surge un genuino interés por la investigación del potencial humano y por el intercambio cultural y social. Carl Rogers, habla de una revolución silenciosa, y argumenta que sólo el cambio que cada persona puede conseguir dentro de sí mismo tiene significado y que sólo a partir del respeto por el sentir y pensar del otro, es decir, la escucha empática, se puede promover el desarrollo saludable de la humanidad. Lo más importante que esta etapa aporta, es el poder comprender a la persona en su totalidad, es decir, en su nivel físico, biológico y psicosocial, pero también en el espiritual y el trascendente, compartiendo la responsabilidad que nos debemos los unos para con los otros, comprometiéndonos a medir las consecuencias tanto de nuestros actos cotidianos, como de los trascendentes. Esta corriente de pensamiento rescata a la persona en su totalidad, incluida la creatividad, nos habla de una mente universalizada, sin fronteras, un individuo responsable de su destino, que se comporta en forma creativa de manera Primer Semestre 65 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior comprometida consigo mismo y con el grupo, es aquel que puede llegar a cultivar las habilidades y los talentos creativos más puros. La propuesta humanista, sostiene que para promover el desarrollo de la creatividad, es necesario facilitar el proceso de desarrollo integral de la persona, ya que si el hombre no se conoce a sí mismo, el individuo no puede atreverse a crear y a crearse. 1.1.5. TRANSFORMACIÓN CREATIVA.- Se trata de un cambio, pero no sólo del modelo de comportamiento, como en las etapas anteriores, sino de un cambio de paradigma, es decir, un giro total que incluye modificaciones en el comportamiento, la revisión y jerarquización de valores, así como la estructura social y de pensamiento en niveles incluso universales. En ésta epoca se sostiene que, como Humanidad, enfrentamos un momento crucial en la historia pues tenemos la posibilidad de optar por dos caminos distintos, haciendo uso del libreo albedrío. La primera opción es abierta, es la de la transformación creativa constante, el camino de la exploración, la generalización y la vida, la otra, por ser cerrados, es el camino de la autodestrucción y la muerte anticipada. Esto sería de manera muy breve una explicación de tipo científico, que la creatividad humana no se limita sólo a la producción de buenas ideas o de ideas originales en el campo de la ciencia, la creatividad humana es un fin en sí mismo y por lo tanto, debe comprenderse de una manera más amplia. 1.2. CONCEPTO DE CREATIVIDAD. Desde antaño hasta la actualidad, a la creatividad se le ha dado un sin fin de definiciones, tantas, como puntos de vista y posiciones posibles existen. Por lo tanto, la creatividad puede ser abordada conceptualmente en la medida en que su significado pueda ser etiquetado. Al respecto, el maestro de la Torre comenta: “El que exista una gran variedad de definiciones de creatividad, es un claro indicio de indefinición, al menos generalizada y para nosotros una pista de aproximación; estamos ante un fenómeno polisémico, multidimensional, de significado plural”. Lo anterior, es una muestra clara de que el concepto de creatividad, debe ser encarado desde diversas orientaciones y de modo interdisciplinario. Torrance por ejemplo, define creatividad como: “El proceso de percibir problemas o lagunas en la información, formular ideas o hipótesis, verificar estas hipótesis, modificarlas y comunicar los resultados.” Guilford, habla de estilos de pensamiento y distingue el divergente del convergente, argumentando que el pensamiento divergente es la operación que está más claramente relacionada con la creatividad y la divide en fluidez o capacidad de Primer Semestre 66 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior generar ideas; flexibilidad o habilidad para seleccionar soluciones de problemas, originalidad, relacionada con la generación de soluciones únicas. Jones, afirma que “la creatividad incluye una combinación de flexibilidad, originalidad y sensibilidad hacia las ideas, que permite al sujeto, apartarse de un orden usual de pensamiento, para generar nuevos arreglos cuyos resultados produzcan satisfacción personal. De Bono afirma que “la creatividad implica una disposición a desafiar, una disposición a correr riesgos, una disposición a ser provocativo y una disposición a salir de los juicios que son un resumen de la experiencia pasada”. Sin embargo, para efectos del presente, retomo el concepto acuñado por el Dr. Rodríguez entendiendo Creatividad como: “La capacidad de dar origen a cosas nuevas y valiosas”. Implica poder de fantasía, sensibilidad, inquietud, imaginación e innovación. En cursos de creatividad impartidos por la suscrita, se ha conceptualizado como la capacidad de ser uno mismo, como el medio para crear cosas originales, como la aptitud de hacer tangibles los sueños. Se comparte la idea del maestro de la Torre, en el sentido de que la creatividad tiene un significado plural, tan plural como personas existen ya que la Creatividad es una actitud ante la vida y cada hombre y mujer, pueden ser tan creativos como permitan éstos que aflore su ser a través de la libertad. 1.3. MITOS DE LA CREATIVIDAD. Ya en el inciso anterior se comentó que, la creatividad, puede ser conceptualizada en diversas formas. Lo anterior ha fomentado ideas erróneas en torno a ésta y un gran número de falsas nociones utilizándola de manera imprecisa, por lo tanto existen muchas ficciones o mitos alrededor de ésta, las más populares son los siguientes: Mito 1: Para ser creativo, hay que ser totalmente original. La originalidad según el Diccionario significa singular, que se produce por primera vez, que se escribe o compone de un modo nuevo, extraño, raro o novedoso. La originalidad tan solo es un aspecto de la creatividad en un principio, pues a base de la cotidianeidad se convierte en algo totalmente normal. Este mito, dice Hurlock se “ha convertido en un ahogador de la creatividad que como se ha constatado, salvo en excepcionales inventos, el resto de las creaciones son el producto de combinaciones de ideas u objetos ya existentes”. Primer Semestre 67 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior Mito 2: Lo que se crea es siempre nuevo y diferente de lo que ya existía. La creatividad surge de la inclusión, de la suma, de las asociaciones, no surge de la nada. Gamez argumenta. “Se acepta que toda la creatividad incluye la combinación de ideas y productos antiguos en formas nuevas; pero las antiguas son la base de las nuevas”. Un ejemplo claro de ésta idea es la silla de ruedas la cual, a partir de dos elementos pasados surge uno nuevo. Mito 3: Los artistas y los científicos son las únicas personas creativas. La creatividad como se explicará en líneas posteriores, tiene diferentes ámbitos y escalas, por lo que resulta equívoco pensar que únicamente en las bellas artes puede estar plasmada la creatividad. La forma en que una mujer puede enchinarse las pestañas es realmente creativa, solo hay que observala con el uso del enchinador, una aguja, una cuchara, la punta de un lapiz, etc. Mito 4: Se necesita un alto coeficiente intelectual para ser creativo. Existe una gran cantidad de investigaciones que han demostrado a través del tiempo que, la inteligencia y la creatividad, no siempre van de la mano. La creatividad es una actitud ante la vida y seguir un proceso hasta alcanzar un producto, es el logro de rompimiento de paradigmas, de superación de miedos, en una palabra de paz y libertad interior. Mito 5: La creatividad es una chispa de ingenio, inherente en una persona y que no tiene relación con el aprendizaje o el ambiente. Según ese concepto, los individuos no desempeñan ningún papel en su conducta creativa con excepción del de expresar en actos abiertos, un rasgo inherente con el que tienen poca o ninguna relación sus experiencias y decisiones. Por el contrario, comenta González Garza y argumenta que “existen evidencias que las personas creativas, deben adquirir conocimientos aceptados antes de poderlos utilizar en una forma nueva y original”. Mito 6: La creatividad significativa producir algo tangible. La creatividad en efecto, puede producir algo tangible, sin embargo, la capacidad creativa no se constriñe a ésta única opción, George Gaméz, propone otras seis: • • • • • • Creatividad de las ideas. Creatividad en las relaciones. Creatividad espontánea. Creatividad en la organización de acontecimientos. Creatividad organizativa, y Creatividad interior Saturnino de la Torre, es el primero en aceptar que existe creatividad positiva y negativa, por lo que resulta común caer en mitos, significados populares e incluso Primer Semestre 68 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior confusión respecto a los actos creativos. Resulta indispensable mencionar que, para efectos del presente, se considera la creatividad como un acto positivo, aquel que puede ser capaz de ayudar al ser humano en lo personal, en lo familiar o incluso a nivel de una gran comunidad, a desarrollar actitudes benéficas par el creador y su contexto. Mito 7: La creatividad siempre es buena. Si uno emplea el potencial creativo para dañar o idear formas de manipulación, tortura y aprovecharse de los demás, esto no puede ser bueno ni valiso, por el contrario, la creatividad que ayuda a lograr un mejor desempeño o a desarrollar algo nuevo y valioso, es positiva. 1.4. AMBITOS DE LA CREATIVIDAD. Después de desmitificar la creatividad, es fundamental estar consciente que, los actos más rutinarios del ser humano, pueden realizarse de manera creativa y no olvidar que los seres humanos somos únicos e irrepetibles, por lo que tenemos cualidades e intereses muy diversos. Sería demasiado pretencioso creer que tenemos la capacidad de ser creativos en todos los ámbitos, por lo que resulta mucho más fácil desarrollar la creatividad, en aquellas cuestiones para las que tenemos facilidad o bien, aquellas que son de nuestra preferencia. Así, el maestro Rodríguez Estrada, desarrolla en relación con los centros de interés de una persona, diferentes ámbitos en donde cada persona deberá descubrir el campo donde podrá desarrollar con más facilidad la creatividad: • • • • Si su interés se concentra en conocer y entender, el ámbito donde se podrá desarrollar más fácilmente la creatividad será en el campo de las Ciencias. Si en sentir y expresar, las bellas artes. Si en actuar sobre las cosas, la tecnología. Si en actuar sobre las personas, las relaciones humanas. Así mismo, es importante señalar que los ámbitos de la creatividad pueden ir desde lo personal hasta lo universal. Hay todo tipo de formas para ser creativos, desde cocinar hasta crear una obra para la humanidad. Como se ha venido mencionando a lo largo del trabajo, la creatividad se encuentra latente en cada uno de nosotros, en cada momento de nuestras vidas. ¿Porqué resulta entonces tan complicado reconocemos como seres creativos? Porque el mundo moderno ha evolucionado de manera tal, que nos hemos llegado a obsersionar por lo que piensen los demás, por estar a la moda, por subir la pirámide sin importar a quien se pise. Por otro lado, los medios masivos de comunicación, se están encargando de hacernos hombres y mujeres light, donde se ha disminuido de manera importante los valores espirituales y hemos elegido vivir en una feroz competencia por alcanzar Primer Semestre 69 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior nuestros objetivos materiales, donde el ser aceptados, masificados y no juzgados, ha ensombrecido nuestra autenticidad, nuestro yo interno, nuestra creatividad. 1.5. ETAPAS DEL PROCESO CREATIVO. Como he comentado líneas atrás, uno de los significados más comunes que se atribuyen a la creatividad de manera errónea, es creer que un acto creativo, es un chispazo, un momento de genialidad con el cual de manera casi milagrosa, nos convertimos en sujetos creativos. En general, estamos acostumbrados a percibir tan solo el producto terminado, es probable que el ritmo de vida tan vertiginoso que se lleva en las grandes ciudades o la educación tradicional recibida, nos impide observar y reflexionar sobre el trabajo que hay detrás de un producto. Resulta imposible creer que las cosas surjan de la nada. En la antigüedad, las personas se sentían satisfechas por admirar o contemplar los productos sin atreverse a cuestionar sobre el proceso, porque lo creían tal vez de origen celestial. En la actualidad, sabemos que existen etapas, momentos, tiempos que se llevan a cabo antes de dar un producto por terminado. Todo acto creativo por simple que parezca, implica de igual modo un proceso. ¿Cuáles son las etapas más características? Existe diversidad entre los autores, aunque estas discrepancias, no son trascendentes, por lo que se retoman algunos puntos de vista al respecto. El Dr. Rodríguez, considera 6 fases, las cuales se traducen de la siguiente forma: Etapa 1: El cuestionamiento. Este es el primer paso, y consiste en percibir algo com problema o bien el interés por conocer, o con el ánimo de mejorar alguna cosa. Etapa 2: Acopio de datos. Posterior a la inquietud desatada en toda persona, resulta indispensable documentarse, recabar toda la información posible sobre aquello que nos inquieta, para estar en posibilidad de interiorizarla. Etapa 3: Incubación. Se trata de un periodo silencioso, donde el sujeto “mastica” a nivel del inconsciente las ideas, esas que podrán dar respuesta a su cuestionamiento inicial. Primer Semestre 70 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior Etapa 4: Iluminación. Después de gestar, incubar y masticar cuidadosamente las ideas, llega la luz, la inspiración, se prende el foco y de un momento a otro comienza a fluir la idea y se sabe que llegó finalmente la respuesta que se buscaba. Etapa 5: Elaboración. Es el punto donde se va de las ideas a los hechos, consiste en la ejecución, en el momento real de dar respuesta al problema o situación que nos ocupa. Etapa 6: Comunicación. Es el momento de compartir y mostrar el producto final. Helmholtz y Wallas de la universidad de Londres, manifiestan que en el proceso creativo, se presentan 4 etapas fundamentales: Paso 1: Saturación. Atiende a llenar la mente de datos, hasta el punto de que nada se puede absorver de forma consciente, reunir datos de todo tipo de experiencias y estudiarlas, analizarlas para de manera posterior, poder, combinar, adaptar y reordenar. Paso 2: Incubación. Reside en aprovechar el subconsciente, ya que en éste, se guarda todo lo experimentado en la vida, trabajando de manera misteriosa, según afirman los autores, para convertir los datos en conceptos y patrones nuevos. Paso 3: Iluminación. Surge a manera de un destello que proviene del subconsciente durante un periodo de incubación. En esta fase, se recomienda una actitud relajada y a la expectativa para cualquier idea que pueda surgir, con la confianza de que ésta, siempre llegará. Paso 4: Verificación. Tiene que ver con la comprobación, confirmación y justificación de las ideas, seguramente se encontrará que algunas son descabelladas, sin embargo habrá alguna de valor. Resulta fundamental que, para llevar a cabo las diferentes etapas, de los autores antes mencionados, es indispensble una actitud de apertura a nuevas experiencias, el deseo de analizar e interiorizar sobre las cosas y actuar decididamente sobre ellas. Cabe destacar que las diferentes etapas, llevarán para su desarrollo tanto tiempo como cada sujeto lo necesite, además, es posible que se pueda avanzar o retroceder, no es un proceso rígido y estructurado, es un proceso flexible acorde a cada persona. Primer Semestre 71 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior 1.6. BLOQUEADORES DE LA CREATIVIDAD. Si la creatividad es un proceso y una actitud positiva ante la vida al permitir que las cosas fluyan, el bloqueo es un estancamiento, es toda idea o aspecto que inhibe la creatividad. Es muy común que nos inmovilicemos y nos detengamos en problemas habituales a los que en ocasiones, no encontramos solución. Cuando nos bloqueamos, perdemos nuestro deseo de ser creativos, y recurrimos frecuentemente a fugarnos de nuestra realidad viendo televisión, yendo de compras, o incluso se puede caer en procesos autodestructivos.} En este sentido Waisburd afirma que: “El resultado de los bloqueos conscientes o inconscientes negativas tales como frustración, sentimientos de culpa, rabia, sensación de fracaso, etc. Los bloqueos son actitudes negativas que impiden expresar el yo, son obstáculos que tienen una carga afectiva negativa, llena de energía que impide la expresión, la comunicación, la experimentación y la creación. Las barreras pueden ser internas: entendidas éstas como situaciones que la persona se auto impone o bien, externas entendidas como: aquellas que hacen referencia a situaciones que rodean a los individuos dentro del contexto en que se desarrollan. Algunos de los bloqueos más reiterativos según la maestra Waisburd, son los siguientes: Bloqueos cognoscitivos entendidos como aquellos que se manifiestan al presentarse dificultades de aprendizaje en la persona. Bloqueos emocionales, atienden a nuestros temores internos manifestados a través de ansiedad, angustia, inseguridad, baja autoestima, etc. Bloqueos deformaciones. físicos, manifestaciones de discapacidad, enfermedad, y Bloqueos culturales, son extrínsecos a la persona, se manifiestan a través de las normas sociales y morales. En la experiencia de trabajo con grupos de adultos en talleres de creatividad, he constatado que los bloqueos emocionales y culturales, los cuales se traducen en miedo e inseguridad; se presentan de manera reiterada. La educación formal, con estructuras rígidas y tradicionales, provoca personas igualmente rígidas, tímidas, inseguras, con miedo a equivocarse y a no expresar sus ideas por temor a ser objeto de crítica. Los anteriores juicios de valor que la sociedad ha creado, funcionan como cerrojos o candados mentales y cierran la posibilidad de realizar asociaciones libres de crear. Primer Semestre 72 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior Los bloqueos emocionales o barreras internas, son “aquellos aspectos o situaciones que la persona se auto-impone.” Según lo manifiestan López y Recio. A continuación se presenta una clasificación entre mentales y emocionales. A) Barreras Mentales. Son aquellas que impiden a la persona captar el mundo en su dimensión real al ser el sujeto, incapaz de encontrar la esencia de un problema en todas sus aristas. Algunos ejemplos son: centrarse únicamente en los límites de un problema bloqueando así la atención a aquello que lo rodea, intentar siempre el mismo camino para resolver los problemas, crear problemas imaginarios y polarizaciones del pensamiento. B) Barreras Emocionales. Son aquellas relacionadas con la actitud, el carácter, la autoestima, etc. Las más comunes son: inseguridad, falta de motivación, temor al ridículo, conformismo y miedos, muchos miedos de diferentes índoles que nos paralizan y por supuesto, nos inhiben todo poder creativo. A continuación se enlistan los miedos más comunes tomando como referencia al Maestro Gamez: Miedo al Fracaso.- El mido a equivocarse es aquel que se apodera de nuestra persona cuando después de emprender un nuevo proyecto, te hace pensar que éste no es tan bueno como lo pensamos en un principio, encargándose de manipular la voluntad, hasta terminar olvidando el proyecto. Miedo a los Problemas.- El diccionario define el concepto de problema como: “Proposición dirigida a averiguar el modo de obtener un resultado conociendo ciertos datos”. Cuando definimos algo como complicación generalmente tendemos a preocuparnos y no así a ocuparnos de él, en lugar de ver los obstáculos en el camino como meras oportunidades o desafíos, tendemos a intentar evadirlos muchas veces y escapar de una realidad agobiante, sobre todo porque en general, se tiende a magnificarlos, e imaginarlos mucho más grandes de lo que en realidad son, por lo que a la larga, el acostumbramiento a evadir, nos genera una sensación de falta de sentido, de vacío y de superficialidad. Miedo a Explorar.La creatividad tiene mucho que ver con la experimentación. El miedo a lo desconocido nos priva de la posibilidad de imaginar de manera positiva y construir nuevos paradigmas. En general, las personas rígidas, prefieren que las cosas permanezcan siempre igual, con lo que evitan la ansiedad a la ambigüedad. Miedo al abandono.- El miedo a la soledad y al abandono, dificulta la posibilidad de asumir riesgos. Este miedo nos remite a un viejo refrán popular que afirma “más vale malo por conocido, que bueno por conocer”, este temor, nos señala que si no nos conformamos, es posible que perdamos todo. Es el recelo que nos hace pensar que, acabaremos solos o sin nada, si nos atrevemos a cambiar. A veces creemos que es más fácil seguir el camino seguro aunque en ocasiones, el costo es muy alto pues corremos el riesgo de llevar una vida llena de amargura y procacidad, a cambio de una angustiosa calma. Primer Semestre 73 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior Como se puede observa, son muchos y variados los cerrojos, candados, barreras y bloqueadores, que impiden que aflore el verdadero ser, ese ser creativo que todo sujeto lleva dentro de sí. Algunos otros ejemplos son los siguientes: • • • • • • Falta de motivación, baja autoestima y conformismo según López e Hilario. La rutina o resignación pasiva. El egocentrismo como una exaltación exagerada de la propia personalidad, no permite una búsqueda continua consciente, afirma Osho. La obsesión por el poder y el perfeccionismo como síntoma de egoísmo. Perderse en el mundo, que se traduce en exceso de trabajo y falta de tiempo, que reduce al mínimo el espacio interior, dificultando así la creación de nuevas formas de ser y de sentir. Sistemas educativos preocupados por masificar, por mantener ideologías y no así, por encontrar la verdad; obcecados por el orden, y por enseñar respuestas exactas y memorísticas, más que por confrontar a los estudiantes con los problemas de la vida. Se ha descubierto en investigaciones realizadas en Estados Unidos, “que los grandes enemigos de la productividad son los procesos de aprendizaje, o sea, los sistemas educacionales”. Es indispensable comentar que, si bien es cierto que existen bloqueadores o cerrojos de tipo cognoscitivo, volitivo y social, también lo es que, esos cerrojos mentales, pueden ser abiertos por llaves que activen nuestra creatividad. El rompimiento de esas barreras no es tarea fácil, para lograrlo, es fundamental contar con el deseo ferviente de romper, de tener la capacidad de imaginar y de construir un mundo que no sea más de lo mismo. Enseguida se describen algunos procesos para recuperar nuestro potencial creativo. 1.7. ACTIVADORES DE LA CREATIVIDAD. A pesar del panorama desalentador mencionado en el inciso anterior, en el sentido de que son innumerables los obstáculos que se presentan para desarrollar la creatividad, primero a nivel personal y en forma posterior como docente, resulta halagüeño, poder afirmar que existen formas de activar la creatividad, abriendo la posibilidad de tener libres asociaciones y arriesgarse a nuevos retos, que permitirán potencializar la creatividad. Sefchovich, propone una serie de etapas de recuperación creativa, las cuales se describen a continuación: • • Entendimiento y comprensión de nuestras propias barreras. Es necesaria una actitud de apertura. Tomar en cuenta alcances de las posibilidades y limitaciones. Conciencia del potencial: ¿Quién soy?, ¿Qué quiero? Primer Semestre 74 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior • • • • Desarrollo de la visualización, meditación, la imaginación y la fantasía. Puede traducirse en creer para ver, si somos capaces de visualizar aquellos que deseamos, podemos creer en ello y lograrlo. Crear experiencias y buscar ambientes que sensibilicen y despierten las percepciones. Salir de la rutina, del embotamiento, es decir, aligerar la carga. Tener la actitud y la conciencia de querer desarrollar el potencial creativo y del camino para desarrollarlo. Entrar de lleno a las etapas del proceso creativo. Integración del cuerpo y del espíritu. Actitudes de apertura, respeto, aceptación, humildad y libertad. Estas llaves que abren cerrojos internos, no son fáciles de encontrar, es necesario contar con una orientación creativa para lograr los objetivos trazados. Existe una gran cantidad de técnicas o mecanismos que ayudan a desarrollar la creatividad como: el uso de métodos visuales, asumir diversos puntos de vista, pensar en varias dimensiones, uso de analogías, participar en juegos, etc. Con la ayuda de un instructor todas estas técnicas resultan ser divertidas, pero sobre todo muy valiosas, porque vamos quitando las máscaras para encontrarnos a nosotros mismos. Se puede concluir este punto diciendo que, una persona capaz de reactivar su creatividad, es aquella que se preocupa por buscar información, la procesa, la transforma y la aplica adecuadamente a su realidad, al campo laboral en el que se desempeña, intentando siempre ser auténtica, no permitiéndose caer en la inercia del contexto. 1.8. RASGOS COMUNES DE LAS PERSONAS CREATIVAS. Es muy común encontrar personas con ideas brillantes, pero que por alguna razón, no complementan el proceso hasta la cabal realización de las mismas, por lo que pueden ser consideradas ingeniosas pero no creativas. Poseen características de una persona creativa, no el que realiza cosas muy diferentes, sino el que es auténtico. ¿Por qué siempre copiar patrones? ¿Por qué no permitir aflorar nuestro propio ser?. Ya Pierrakos, habló sobre los diferentes niveles de conciencia que van desde el cuerpo, los sentimientos, la menta, la voluntad y el espíritu, siendo éste el plano del nivel superior equiparable a la autorrealización, la cual puede ser posible solamente, cuando en cada jornada, de cada semana, de cada mes, somos capaces de crear y recrearnos con nuestra propia vida. No es posible afirmar, que todas aquellas personas a las que se puede definir como creativas, tengan los mismos rasgos de personalidad, sin embargo, las diversas investigaciones han mostrado, que existen características similares entre éstas, las cuales pueden definirse de manera muy generalizada en cuatro órdenes: Primer Semestre 75 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior físicas, intelectuales, afectivas y volitivas. A continuación se presenta una lista que combina algunas de ellas de acuerdo a Waisburd: • • • • • • • • • • • • • • Flexibles.- Existe una actitud de apertura a lo diferente e inusual. Fluidos.- Atiende a la generación de una lluvia de ideas en torno a un problema. Elaboran.- Tratan las cosas con detalle. Imaginan.- Supone el poder de fantasía con la capacidad de construir en su ment y construir en su imaginación. Tolerantes a la ambigüedad.- Toleran y soportan la incertidumbre y la tensión, muestran disposición para tomar riesgos. Originales.- Atiende a una gran carga de sugerencias y aportaciones, se va más allá de lo común. Capacidad de ver en forma integral.- Con una gran capacidad holística. Sensitivos y empáticos.- Con facultades para ponerse en la situación de otro, conscientes de sus intereses y de los demás. Curiosos.- Observar es una de sus cualidades, abiertos a nuevas ideas y experiencias. Independientes.- Cuentan con una auto-imagen positiva autosuficiente y son capaces de tomar decisiones. Actúan.- Traducen sus ideas en acciones, tienen tenacidad persistencia y concentración. Comprometidos.- Se involucran y preocupan profundamente. Sentido del humor.- El buen humor es una de sus mejores armas para mantener el equilibrio en la vida. Autocríticos.- Crean visualizaciones internas, habilidad para encontrar problemas. Las características encontradas en forma frecuente en los creativos, denotan que la creatividad no es un rasgo aislado ni un añadido, es una forma de ser de las personas, es decir una actitud ante la vida, con la que es posible crear cosas nuevas y valiosas. 1.9. CREATIVIDAD Y EDUCACIÓN. A lo largo del capítulo, se han desarrollado los conceptos fundamentales para el conocimiento básico de la creatividad, y aquellos factores que resultan indispensables para poder conocer y valorar la estrecha relación que debe existir entre la creatividad y la educación formal, ya que el fin último de la escuela y de la labor del docente, consiste en que las personas se encuentren como tales, atendiendo a un proceso reflexivo que sea capaz de exteriorizarse en forma posterior, para la obtención de un producto. Sin embargo, este fruto no debe construirse con limitantes, con miedos y actitudes que invitan a la omisión. En este sentido y con el ánimo de mostrar que ambos procesos deben ir tomados de la mano en la formación de todo ser humano, se puede hacer referencia a Savater que comenta que “al momento de nacer, venimos al mundo y gracias a la educación, el hombre adquiere su verdadera estatura humana”, sin embargo, la Primer Semestre 76 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior estatura que el hombre puede alcanzar sin una formación creativa, no es más que la de un enano, pues no es posible que las instituciones educativas, a través de sus docentes, pretendan la formación integral de los educandos desarrollando únicamente uno de los aspectos del cerebro en el ser humano, la memoria. Para efectos de la presente investigación, se conceptualiza educación, com un “proceso inacabado que contribuye al desarrollo del hombre, durante toda la vida”, sin embargo, en éste momento se puede abrir un compás de espera para hacer un examen consciente y responsable de la forma en que ésta puede mejorar, desarrollando en cada sujeto sus potencialidades tanto creativas como intelectuales. La educación tradicional, ha descuidado las áras emocionales y afectivas; han considerado las áreas de expresión como disciplinas menores, como relleno en los curricula, como algo recreativo y no creativo por sí mismo; ha dado más importancia al ámbito intelectual, a la cantidad de conocimientos que adquiere el alumno y, no a la formación, es decir, al como aprender, para qué aprender e incluso hasta aprender a desaprender. La experiencia ha demostrado que, lo importante en la sociedad, ha sido reforzar el producto final del trabajo y no se ha tenido en cuenta que el aprendizaje ocurre durante el proceso de experimentación. Las estructuras en ocasiones son tan rígidas, que nos inducen a copiar estereotipos que son reconocidos y aplaudidos por la sociedad, frustrando así, los impulsos creativos de la persona y por ende del educando. Algunos juicios de valor que se llevan a cabo dentro del aula, funcionan como bloqueadores mentales a los que ya se hizo referencia con anterioridad. Estas barreras como su nombre lo indica, cierran la posibilidad de hacer asociaciones libres, de arriesgarse a nuevos retos, de crear cosas nuevas y valiosas, pues no solo influye lo que creemos de nosotros mismos, sino también lo que otras personas sostienen y aquello que se nos ha enseñado a pensar de nosotros mismos en la escuela; pues es muy común llegar a interiorizar lo que los demás manifiestan de nosotros, en ocasiones, nos quedamos con lo que ellos opinan y convertimos esas creencias suyas, en las nuestras. ¿Se debe analizar el sistema educativo repleto de situaciones que en su mayoróa, inmovilizan la expresión creativa de las personas? Como se refleja en el presente capítulo, el hombre ha intentado esclarecer desde antaño, la procedencia, concepto y alcances de la creatividad. En sus orígenes, se le otorgó un lugar secundario pues se pensó que el poder creador del hombre, emanaba de fuentes de inspiración externas al mismo. Con el pasar del tiempo, se ha constatado que la creatividad procede de una fuerza interior de la persona, atribuible a la actitud que la misma posea frente a la vida y que va desde las situaciones más cotidianas, hasta las más complejas. Así mismo, se ha verificado que es posible activarla siempre que se cruce la línea del miedo en sus diferentes acepciones, lo que es posible, gracias a la práctica Primer Semestre 77 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior del proceso creativo, ya que existen rasgos comunes entre las personas denominarlas creativs, que aportan evidencias de que es posible recobrarla cuando esta se ha visto mermada. De ésta forma se concluye que: 1. La creatividad es la capacidad de crear cosas nuevas y valiosas, por lo que conlleva una actitud, un proceso y un producto. 2. Existen mitos en torno a la creatividad, lo que redunda en concepciones equívocas de la misma. 3. La creatividad puede aplicarse en diversos ámbitos de acuerdo al perfil, y a los intereses de cada persona. 4. En forma Independiente al campo de acción de cada sujeto, es necesario recorrer las diferentes fases o etapas del proceso creativo, lo que conlleva una síntesis, antítesis y síntesis. 5. Existen barreras externas e internas, que frenan el desarrollo del proceso creativo en el hombre. 6. Subsisten métodos que favorecen la activación del potencial creativo, constituyéndose en el de mayor importancia, el encarar las adversidades con una actitud positiva. 7. Se han encontrado rasgos comunes entre las personas creativas, destacando cualidades tales como: flexibilidad, tolerancia a la ambigüedad, elaboración, originalidad, imaginación y capacidad integradora. 8. Una de las barreras que coartan la creatividad, tienen relación estrecha con los códigos enviados por los profesores, que hacen uso de métodos tradicionales en el proceso de enseñanza aprendizaje. En el capítulo siguiente, se abordará de forma más profunda la manera en que la educación tradicional y en forma específica el docente, contribuye a través de prácticas caducas, a la inhibición del potencial creativo, de igual forma, se manifiestan las cualidades y actitudes que debe poseer el mismo, para realizar una práctica educativa creativa. Primer Semestre 78 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior SESION 4 La Naturaleza de la actividad docente • Relaciones interpersoales en el aula • Su identidad • La persona Lecturas: Diker, Gabriela, La formación de maestros y profesores: hoja de ruta Paidos, pag. 101-118 Ruganta Armando, Revista ANUIES. Lo que uste siempre ha querido saber sobre la doencia y no se ha atrevido a preguntar. Roger, Carl y Freiberg Jerome, Libertad y Creatividad en la educación, Paidos, La relación interpersonal en la Facilitación del aprendizaje. Roger, Carl y Freiberg Jerome, Libertad y Creatividad en la educación. Paidos, La Varita Mágica. Primer Semestre 79 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior LA FORMACIÓN DE MAESTROS Y PROFESORES: HOJA DE RUTA Gabriela Diker Flavia Terigi La naturaleza de los saberes que subyacen e informan a la actividad docente Los estudios sobre el docente, que conforman una rica tradición en este siglo, dan cuenta del interés de la cuestión de los saberes de los docentes, de “los conocimientos que los enseñantes usan en su práctica cotidiana”. (Bromme, 1988: 19). ¿Cómo se caracteriza el saber de los docentes? Más aún, ¿qué es lo que permite a un docente “experto” (como quiera que se operacionalice su identificación) resolver las situaciones de enseñanza de modo diferente de cómo puede hacerlo un docente novel? Es necesario plantear el debate acerca de la naturaleza de los saberes de maestros y profesores, toda vez que, pese a que las investigaciones recientes arrojan evidncia creciente sobre su complejidad y multideterminación, las concepciones que subyacen a las tradiciones formativas predominantes parcen suponer cierta traducción directa de las piezas de conocimiento teórico impartidas, en cursos de acción práctica. Estas concepciones subyacentes reposan en miradas del accionar docente considerablemente simplificadas, alejadas por tanto de las perplejidades en que nos ha sumido el análisis precedente acerca de la naturaleza de la actividad docente. Por nuestra parte, nos resulta indispensable considerar que la tarea de maestros y profesores ofrece cotidianamente situaciones de gran presión, en las que el accionar docente supone articular en tiempos mínimos un cierto enfoque de la situación y la toma de decisiones con pocas alternativas probadas de acción. Desde esta perspectiva, las preguntas relevantes para las preocupaciones sobre la formación son evidentes: ¿cuál es el tipo de conocimiento que permite a un docente formarse un cierto enfoque de la situación, que siempre será singular; actualizar las alternativas probadas de que se dispone en el arsenal del conocimiento pedagógico-didáctico; generar las adecuaciones del caso, incluso producir alternativas nuevas, para intervenir con razonable expectativa de pertinencia? ¿Qué tipo de saberes permiten todo esto? ¿Qué intervenciones formativas facilitan la construcción de estos saberes? La tradición normalista ha producido su propia respuesta a este problema: en un contexto histórico en el que se estaba extendiendo la escuela, donde grandes masas de la población se incorporaban por primera vez a la institución educativa y era misión del docente generar con sus alumnos ambientes pedagógicos de características predeterminadas, la expectativa era más cercana a la instalación de situaciones homogéneas y homogeneizadoras que a la adecuación a la diversidad. El buen maestro disponía de rutinas y procedimientos para dar formato a la situación pedagógica, no para respnder a ella; para neutralizar lo que saliera de la norma, Primer Semestre 80 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior porque era parte del ideario de la escuela difundir una cierta cultura por la vía de la incorporación de todos a una institución igual e igualitaria. Aun si se sostiene que la formación normalista logró responder a estas expectativas durante cierto tiempo, resulta evidente que ya no puede afrontar con éxito las cambiantes características de la educación actual. Todos los días los docentes verifican que cerrar la puerte del aula no los preserva de los avatares del mundo exterior, diverso y contradictorio, porque lo diverso está dentro de las aulas, poniendo en crisis los modelos homogeneizadores. La tradición tecnocrática, por su parte, ofreció en su momento la alternativa racionalizadora: la secuencia técnica de la programación se ofrecía como un proceso de aplicación del conocimiento proposicional a la acción. La diversidad, la peculiaridad, era un dato más, que debía ser considerado en el momento de la programación y reconsiderado en la instancia de evaluación para mejorar el proceso de diseño. Con menos éxito histórico que el que puede atribuirse la formación normalista, la tradición tecnocrática tampoco puede resistir la situación educativa característica de este fin de siglo. A diario los educadores se enfrentan con los límites de sus métodos, de las categorías de que disponen para comprender a sus alumnos, de sus sistemas disciplinarios, aun cuando muchos de ellos se pretendan fundandos en la racionalidad científica. Es que, como ha observado Bromme siguiendo a Bunge, la transformación de un enunciado científico en una pieza de conocimiento aplicable no es, desde el punto de vista lógico, una deducción; más bien se reinterpreta de nuevo una relación general a la luz del caso concreto en que haya de aplicársela, y en relación con el establecimiento de objetivos que hay que alcanzar (Bromme, 1988). Por lo tanto, la respuesta a la pregunta por la formación ya no puede apelar al saber normalizado ni a la racionalidad técnica. En ambos, se supone un cuerpo de saberes suficiente: en un caso, para prefigurar la acción; en otro, para deducirla. Diversos autores han encontrado estos modelos poco comprensivos de los procesos de actuación docentte. Considerando la complejidad de los contextos en los que los docentes desenvuelven su acción, ésta no se explica como una secuencia de decisiones razonadas; tal secuencia no sería posible, dada la inmediatez de la acción. “El profesor no puede desenvolverse dentro de un esquema de toma de decisiones razonadas, con fundamentos contrastados en busca de unos resultados deseables y previstos en la actividad cotidiana. Lo que sí puede hacer el profesor con antelación a la práctica, y de hecho así ocurre, es prefigurar el marco en el que se llevará a cabo la actividad escolar, de acuerdo con las tareas que vayan a realizarse. Después, la acción está en marcha, lo que hace es mantener el curso de la misma, con retoques y adaptaciones del esquema primero, pero siguiendo una estructura de funcionamiento apoyado en la regulación interna de la actividad que implícitamente le brinda el esquema práctico” (Gimeno Sacristán, 1991: 247). Es evidente que, tanto al programar como el conducir la práctica, los docentes ponen en juego conocimientos específicos. De lo contrario, la práctica sería resultado del puro azar, y nada resulta más contrario a lo que arroja el análisis del trabajo docente, en el que no sólo se encuentra rutinas establecidas y patrones de respuesta a situaciones en algún sentido similares, sino que se ha llegado a Primer Semestre 81 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior identificar estilos de comportamiento docente (Fernstermacher, 1989; Gimeno Sacristán, 1991), y aun configuraciones didácticas (litwin, 1997). Sin embargo, esos conocimientos no parecen identificarse con los provistos por las teorías disponibles en el campo educativo. No sólo porque suele tratarse de piezas de conocimiento relativamente idiosincrásticas (lo que ha conducido a algunos autores a hablar de teorías personales, por ejemplo, Feldman, 1995), sino porque la distancia entre las teorías pedagógicas disponibles y el saber necesario para informar la acción hace irreductible el conocimiento profesional de los profesores a las primeras. En efecto, son conocidas las dificultades para pasar el conocimiento proposicional a la acción; por otra parte, sabemos que hay determinados aspectos de la acción para los que carecemos de conocimiento proposicional adecuado, no obstante lo cual los docentes de algún modo los resuelven. Esto no significa que buena parte del conocimiento docente no sea conocimiento proposicional; sí significa que no reconoce como fuente única la teoría pedagógica ni se expresa necesariamente con los términos y en los marcos de racionalidad característicos de ésta; significa también que no todo el conocimiento que se pone en juego en el accionar docente resulta comunicable en proposiciones discretas. Para algunos autores, en realidad, buena parte del saber que ponen en juego maestros y profesores constituye conocimiento tácito. Gimeno Sacristán, como vimos, sostiene que la tarea docente está regulada internamente por el “esquema práctico”, ha acuñado esta expresión para referirse al modo característico que adopta a su juicio el conocimiento que los profesores utilizan para regular la acción. En sus planteos, los “esquemas prácticos” o “esquemas de acción” son sistemas para la toma de decisiones en el contexto de inmediatez que plantea la situación de enseñanza, que no tienen carácter de racionalidad explícita: “abordar la complejidad de ese ambiente percibiendo la existencia de un estilo de comportamiento estable en los docentes no se puede explicar, precisamente, por la existencia de unos fundamentos inmediatos racionales estables que el profesor tiene y utiliza para cada una de las acciones que acomete en el aula o en el centro, como si cada una de sus decisiones fuese un acto elaborado racionalmente, apoyado en criterios estables, sino que se debe a la existencia de esquemas prácticos subyacentes en esa acción, con fuerza determinante continuada, que regulan su práctica y la simplifican. Unos esquemas relativamente estables, reclamados por un principio de economía de orden psicológico en el profesional, y por los condicionamientos institucionales y sociales que demandan pautas adaptativas de respuesta. Esos esquemas de comportamiento profesional estructuran toda la práctica docente”. (Gimeno Sacristán, 1991: 246. Bastardilla en el original). También para Bromme los profesores construyen esquemas de la situación de carácter tácito, así como posibilidades de acción en estrecha relación con sus conocimientos profesionales (Bromme, 1988). Aunque no todo, aspectos sustantivos del saber de los docentes operan como suposiciones tácitas, a punto tal que considera posible discutir si se trata efectivamente de conocimientos. En el planteo de ambos autores, estos conocimientos (esquemas prácticos o suposiciones tácitas) no son casuísticos. En efecto, según Gimeno, las decisiones del profesor no se toman en cada caso, sino que en la actividad práctica operan Primer Semestre 82 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior presupuestos que orientan la acción. Bromme coincide en que la utilidad del esquem práctico reside en su economía para la acción, precisamente por su carácter rutinario: “Todas estas decisiones presuponen conocimientos profesionales. No es necesario tomarlas de nuevo cada vez, sino que pueden ser tomadas de modo rutinario o también venir determinadas por la forma en que se plantea la clase” (Bromme, 1988:20). Para Perrenoud, importante analista de las prácticas de formación, estos “esquemas prácticos”, forman parte de lo que denomina ”habitus profesional”, que controlaría constantemente la acción pedagógica a través de los siguientes mecanismos (Perrenoud, 1994: 4): • • • Los “gestos del oficio”: rutinas que, sin escapar completamente a la conciencia del sujeto, no exigen más que la movilización explícita de saberes y reglas; La parte menos consciente del habitus, que interviene en la microrregulación de toda acción intencional y racional, de toda conducción de proyecto; En la gestión de la urgencia, la improvisación es reflejada por los esquemas de percepción, de decisión y de acción que movilizan débilmente el pensamiento racinal y los saberes explícitos del actor. Ahora bien, ¿cuál es el origen de este conocimiento tácito? Ésta es una pregunta central para la formación, según la cual será necesari adoptar unos y otros cursos de acción. Según Bromme, es diferente del de los conocimientos teóricos, y no constituye una mera aplicación de estos últimos a los contextos de la acción. De acuerdo con su perspectiva, los esquems prácticos se construirían a lo largo de la actuación, de modo tal que la principal distinción entre docentes expertos y novatos radicaría en la diferente disponibilidad no de conocimiento proposicional sino de conocimiento práctico acerca de los contextos de la enseñanza: “Los expertos disponen no de más conocimientos sino de otros conocimientos que sus colegas menos experimentados. Esos conocimientos distintos están estructurados de modo adecuado a las exigencias del entorno y se muestran en parte a través del dominio de procedimientos y también en rutinas y no en los conocimientos reproducibles (proposicionales)” (Bromme, 1988: 22. La bastardilla es nuestra). Perrenoud difiere de esta perspectiva. En su opinión, el habitus se constituye no en el curso de la actuación sino durante la formación misma:. “Todo curriculum, visible u oculto, toda institución educativa, por su funcionamiento mismo, forma y transforma el habitus, a través del ejercicio del oficio del alumno o de estudiante” (Perrenoud, 1995: 3. Original en francés). Como se ve, la cuestión del origen del conocimiento práctico es compleja, y dista de alcanzar acuerdo entre los investigadores. Por otra parte, y según las diversas características que es posible consultar en la literatura especializada, estos conocimientos prácticos reúnen algunos rasgos peculiares: • No son fácilmnte verbalizables; Primer Semestre 83 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior • • • • Pueden estar en la base de la actuación sin que uno se haya percatado de poseerlos; Tienen las propiedades que en psicología se otorgan a los esquemas o scripts: abarcan las características notables de un hecho o situación y dejan afuera los demás; Se caracteriza por la relativa certeza de sus afirmaciones; Son económicos y poco complejos. Aunque según Bromme el conocimiento tácito puede hacerse consiciente al menos en principio, es más frecuente que esté en la base de la actuación sin que el docente se haya percatado de poseerlo. Más aún, se ha constatado que los docentes pueden tener ideas formalizadas acerca de su actuación que les impiden tomar conocimiento de las características de sus acciones. Bromme mismo señala que los procesos de recuerdo de los profesores acerca de su actuación son pobres, y que tienden a justificarla con principios que no parecen guardar relación con las decisiones efectivas que han tomado (Bromme, 1988). Gibaja también ha constatado que los maestros pueden verbalizar una determinada concepción pero ésta no necesariamente se refleja en el aula (Gibaja, 1994). Jackson, por su parte, enfatizó tiempo atrás la irreductibilidad del comportamiento docente a modelos racionales: “Esta desconfianza de la utilidad de los modelos racionales no pretende dar a entender que la enseñanza sea totalmente irracional o que las habituales leyes de causa y efecto no operen de ningún modo en el aula. (…) Pero las actividades que se supone que acompañan a los procesos mentales racionales (como la identificación de trayectorias alternativas de acción, de deliberación consciente sobre las opciones, la ponderación de los datos, la evaluación de los resultados, éstas y otras manifestaciones de un conocimiento metódico) no destacan mucho en la conducta del profesor cuando pasa de un alumno a otro y de una actividad a la siguiente” (Jackson, 1991: 184). Esto plantea serios problemas a la intención de direccionar la formación inicial y permanente del profesor en función de fortalecer los esquemas de decisión: si éstos permanecen en estado práctico, se hacen de difícil acceso a la reflexión, y si se objetivan y adquieren status de conocimiento proposicional, pueden guardar distancias insalvables con el conocimiento que se pone en juego en la acción efectiva. Respecto de esta cuestión, Prrenoud ha planteado: “¿Es posible, por tanto, en la formación de los enseñantes, contar con dispositivos de formación de un habitus profesional? (…) La cuestión es más bien saber cómo concebir una formación deliberada del habitus profesional, orientada por objetivos, y sin embargo abierta, respetuosa de la persona, que no regrese ni al ”adiestramiento disciplinario”, ni al simple aprendizaje por ensayo y error en el marco de las pasantías tradicionales o de otros “momentos de práctica” (Perrenoud, 1995: 3. La bastardilla es nuestra. Original en francés). Hasta aquí, nuestro cuestionamiento acerca de la naturaleza del conocimiento de maestros y profesores nos ha conducido a la consideración del llamado “conocimiento tácito”, que parecería estar rigiendo buena parte de la actuación, a juzgar por los análisis precedentes. Sin embargo, la concepturalización del conocimiento del profesor como tácito ha sido recientemente sometica a crítica en Primer Semestre 84 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior cuanto a su valor representativo de todo el conocimiento docente. “El énfasis, a mi juicio exagerado, en los aspectos tácitos del conocimiento práctico restó importancia a un enfoque de la acción de los maestros que pusiera de relieve los aspectos propositivos de su conocimiento, combinados con una concepción compleja, no técnica, y práctica de la racionalidad que sustenta la acción en las aulas” (Feldman, 1995: 58). De allí que se requieran caracterizaciones más complejas de los saberes de los docentes. Feldman distingue entre grandes teorías explicativas, teorías de nivel intermedio y repertorios de estrategias y principios imperativos (Feldman, 1995: 60). Atendiendo ya no a la naturaleza del conocimiento en juego sino a su contenido, Bromme ha distinguido entre conocimientos de la disciplina, conocimientos curriculares (relativos a los planes de estudio, libros de texto y otras codificaciones didácticas), conocimiento sobre la clase (que permite el establecimiento de un especial equilibrio a la medida de las específicas circunstancias de la clase), conocimiento sobre lo que los alumnos aprenden y cómo lo hacen, metaconocimientos referidos a la filosofía de las disciplinas y de la enseñanza, conocimiento sobre la didáctica de la asignatura y finalmente conocimientos pedagógicos válidos con relativa independencia de la asignatura (Bromme, 1988). Más recientemente, y situándonos claramente en el terreno de los conocimientos que es necesario explicar a la hora de diseñar, poner en práctica, evaluar y reformular estrategias de intervención para la enseñanza, hemos identificado cuatro tipos de saberes explícitamente en juego cuando se diseña la enseñanza: saber sobre los contenidos de la enseñanza, sobre las condiciones de apropiación de los mismos desde la perspectiva de un sujeto en situación de aprender, conocimiento de criterios para construir estrategias de enseñanza en torno a aquellos contenidos y atendiendo a las condiciones de apropiación (Diker y Terigi, 1994 b), y finalmente saberes relativos al contexto inmediato de actuación, que permitan adecuar la enseñanza en todas sus fases a las condiciones de la situación. Claro que todas estas consideraciones nos sitúan en el terreno del conocimiento que explícitamente interviene o puede intervenir en el accionar docente. El debate sobre el carácter tácito o explícito del conocimiento de los docentes queda pendiente, y cabe enfatizar que se trata de mucho más que de una discusión entre expertos. La comunicabilidad de los saberes de los maestros y los profesores es una cuestión que se coloca en la base de cualquier pretensión de construir el eje de cualquier propuesta de formación. No obstante, aquella comunicabilidad presenta grandes dificultades. “Ya sea a causa de esta separación física, ya sea porque los modelos de organización no proveen la observación, la discusión, la corresponsabilidad en el trabajo de sus colegas, los docentes no desarrollan una cultura técnica común. Según Lortie, semejante carencia genera una gran ambigüedad. “El oficio del enseñante se caracteriza por la ausencia de modelos concretos para emular, por líneas de influencia poco claras, por una pluralidad con frecuencia contradictoria de criterios de valoración, por la ambigüedad en la valoración de los tiempos y por la inestabilidad del resultado” (Ghilardi, 1993: 20). Dadas estas características, un problema crucial de la formación consiste en definir dispositivos a través de los cuales sea posible explicitar el conocimiento de los docentes y convertirlo en experiencias susceptibles de análisis personal y, Primer Semestre 85 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior comunicables a los otros, trátese de colegas en curso de perfeccionamiento o de docentes en formación. En todo caso, y aunque la cuestión dista de quedar planteada con claridad y de gozar de acuerdo entre los investigadores, lo cierto es que relevar los saberes que informan la actuación docente e influir sobre ellos de algún modo parece ser un cometido necesario, a la par que difícil, para la formación. Necesario porque se trata de contribuir a develar los supuestos que sostienen la acción, para enriquecerla y reorientarla; difícil porque se trata de saberes de distinto tipo y con diferente grado de conciencia en la reflexión que sobre su propia acción pueden realizar maestros y profesores. Tanto más si, como veremos más adelante, las instituciones formadoras son sólo uno de los ámbitos en los que tiene lugar la formación, al que se agrega la trayectoria escolar previa, y la socialización en el puesto de trabajo. Modelos de Docencia, Modelos de Formación Diversos análisis coinciden en identificar modelos (referidos en la literatura con diversas designaciones: “enfoques,”, “tradiciones”, “concepciones”), que han predominado históricamente y en cierto sentido se han sucedido sin reemplazarse nunca de manera total en la conceptualización de la tarea y, por lo tanto, de la formación docente. Resulta útil pensarlos como tradiciones¸ es decir, como “configuraciones de pensamiento y de acción que, construidas históricamente, se mantienen a lo largo del tiempo, en cuanto están institucionalizadas, incorporadas a las prácticas y a la conciencia de los sujetos. Esto es que, más allá del momento histórico que como matriz de origen las acuñó, sobreviven actualmente en la organización, en el curriculum, en las prácticas y en los modos de percibir de los sujetos, orientando toda una gama de acciones” (Davini, 1995: 20. Bastardilla en el original). Por su relevancia en la formación, nos referimos aquí a las siguientes tradiciones: • • • • • • El enfoque práctico-artesanal, o concepción tradicional-oficio; La tradición normalizadora-disciplinadora; La tradición academicista; El enfoque técnico-academicista, o concepción tecnológica, o tradición eficientista; La concepción pesonalista; El enfoque hermenéutico-reflexivo, o enfoques del profesor orientado a la indagación y la enseñanza reflexiva. Cada una de estas tradiciones conlleva sus propias visiones de la tarea docente, y vehiculiza por lo tanto concepciones acerca de la formación. Interesa analizarlas siguiera brevemente, pues constituyen el trasfondo cultural de muchas de las discusiones que ha suscitado la transformación de la formación docente. Desde luego, en tanto constituyen tradiciones, cuesta percatarse de ellas. De hecho, las decisiones cotidianas en relación con la formación de maestros y profesores no se toman adscribiendo de manera explícita a una determinada tradición. El funcionamiento es más sutil: Primer Semestre 86 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior *** Cuando un profesor solicita a sus alumnos una planificación en la que se prevea paso a paso el desarrollo de una clase para un grupo que ellos apenas conocen, convencido de que esta previsión detallada permitirá controlar la situación de clase, trabaja con el supuesto de que la planificación resuelve todos los problemas de la enseñanza, supuesto que está en la base de la tradición tecnológica de la docencia y la formación. *** Cuando un grupo de formadores procura incorporar las situaciones cotidianas que tienen lugar en las escuelas al trabajo formativo de los futuros docentes, y se esfuerza por ayudarlos a vincular estas situaciones al contexto global de la comunidad local o del país, inscriben su práctica en la tradición humanista y probablemente apelen a herramientas de análisis propias del enfoque hermenéuticoreflexivo. Lo que en los ejemplos puede parecer un simple proceso de etiquetamiento adquiere valor analítico cuando estas tradiciones entran en conflicto: *** Cuando el primer profesor y los segundos se reúnan para analizar episodios de violencia que han presenciado los alumnos en sus visitas a las escuelas, sus concepciones entrarán en confrontación: probablemente el primero sostendrá que un modo de superar estas situaciones es prever y controlar, a través de las herramientas de la programación, la emergencia de conflictos, en tanto los segundo calificarán como “extraña” y tal vez “carente de compromiso” esta propuesta, y organizarán con sus alumnos instancias de análisis de los episodios que han presenciado de modo de mejorar su entendimiento y sus posibilidades de actuación. Las características que realizaremos de cada tradición serán inevitablemente esquemáticas, pero creemos que lo que perderán en matices habrán de ganarlo en claridad para comunicar al lector imángenes de la docencia y la formación que están operando, en general insuficientemente explicitadas, en buena parte de las opciones acerca de la formación que toman los formadores cuando programan su actividad, los políticos cuando conciben estrategias de cambio para el subsistema y los especialistas cuando debaten las diversas cuestiones que hoy permanecen controvertidas en la formación. El enfoque práctico-artesanal, o concepción tradicional-oficio Concibe a la enseñanza como una actividad artesanal. Según este enfoque, el conocimiento experto se genera en los intercambios espontáneos o sistemáticos que constituyen la cultura escolar, bajo la presión insoslayable de la tradición histórica y los requerimientos inmediatos, de las inercias de la institución y de los hábitos adquiridos y reproducidos por docentes y alumnos. Para esta tradición, la enseñanza es un oficio que se aprende a la manera del aprendizaje en los tallres de oficios: se aprende a ser docnete enseñando, como se aprende cualquier oficio practicándolo en una secuencia que comienza por situaciones apoyadas por un experto y avanzando hacia niveles crecientes de trabajo autónomo. Se ha dicho que este enfoque responde a una orientación conservadora del sistema de enseñanza, Primer Semestre 87 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior por cuanto supone la reproducción de ideas, hábitos, valores y rutinas desarrollados históricamente por el colectivo docente y transmitidos a través del funcionamiento mismo de la institución. Lejos de lo que podría suponerse, y a pesar de las críticas que se han acumulado dirigidas a su carácter reproductor, no se trata de una concepción perimida. Según los analistas, es el enfoque predominante en los institutos terciarios de formación de maestros y profesores. Por otra parte, los estudios sobre pensamiento del profesor, que enfatizan el componente tácito y aun inconsciente de la actuación docente, han sido tomados como argumentos en apoyo de un aspecto reivindicado por esta tradición: la consideración del dar clase como un arte (Bromme, 1988). La tradición normalizadora-disciplinadora Extensamente desarrollada al presentar los debates que con la conformación de las Escuelas Normales tuvieron lugar en nuestro país, esta tradición está indisolublemente unida al origen histórico de las propuestas de formación docente en la configuración del sistema educativo moderno. Como se recodará, pone el acento en el moldeamiento de la persona del maestro, con el objetivo de su normalización. Revistiendo la labor docente de prestigio simbólico y valor social, el docente es concebido como un combatiente contra la barbarie y un agente de civilización. “Si bien el origen de esta tradición se asentó en una utopía comprometida con un cambio social, su marcado carácter civilizador reforzó la dimensión de inculcación ideológica de un universo cultural que se imponía a los sujetos como el único legítimo y, por lo tanto, negador de los universos culturales exteriores a la escuela”. (Davini, 1995: 25). Para esta tradición, los procesos formadores deben reunir dos requisitos: se cumplen en la práctica y en el ámbito de la Escuela Normal. La formación normalista tiene un valor disciplinador en la formación del futuro maestro, y está legitimada con base en el carácter científico de los conocimientos pedagógicos que transmite, probados en el duro yunque del Departamento de Aplicación. (Véase La Educación, año I, No. 1, marzo de 1886). Es, como puede suponerse, una formación eminentemente conservadora: “Lo normal” (casi como sinónimo de lo correcto, por no decir lo sano”, en el ámbito educativo, es lo que responde al proyecto educativo en vigencia, desde el que se estipula quién y cómo deben ser el alumno y el docente; qué cosas deben enseñar y aprender; y este último cómo debe hacerlo” (Barco de Surghi, 1996: 108). La Tradición academicista Este enfoque de la docencia y de la formación pone el acento en que lo esencial en la formación y acción de los docentes es que éstos conozcan sólidamente la asignatura que enseñan. Para esta tradición ”la formación Primer Semestre 88 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior pedagógica es débil, superficial e innecesaria y aun obstaculiza la formación de los docentes” (Davini, 1995: 29). Esta tradición académica, presente desde los inicios de la institucionalización de la formación docente, “ha tenido un rebrote en nuestro medio en los últimos tiempos, alrededor del debate sobre el vaciamiento de contenidos de la escuela, sobre su atraso relativo en cuanto a los saberes “socialmente significativos” que deberían incorporarse a aquélla” (Davini, 1995:31). Como es sabido, la expresión vaciamiento de contenidos ”se refiere, fundamentalmente, a la incapacidad de la escuela para constituirse en un ámbito donde se produzcan aprendizajes socialmente significativos” (Tedesco, 1987: 69). En la versión de Saviani, fundador de lo que, pese a sus diferenciaciones internas, puede legítimamente caracterizarse como una teoría (Pineau, 1992), “los contenidos son fundamentales, y sin contenidos relevantes, contenidos significativos, el aprendizaje deja de existir, se transforma en un remedo, se transforma en una farsa. Me parece, pues, fundamental que se entienda eso y que en el interior de la escuela nosotros actuemos según esa máxima: dar prioridad a los contenidos, que es la única forma de luchar contra la farsa de la enseñanza” (Saviani, 1987: 21 y 22). Como puede suponerse, este modelo prioriza la formación disciplinaria de los futuros docentes. Tradicionalmente arraigada en la formación docente para la escuela media, la priorización de los contenidos ha llegado a constituir un discurso hegemónico para la formación de los docentes de todos los niveles (Davini, 1995). El enfoque técnico-academicista, o concepción tecnológica, o tradición eficientista Esta tradición establece una clara distinción entre conocimiento teórico y conocimiento práctico, y entiende al segundo como una aplicación del primero. Desde esta perspectiva, según la aguda caracterización que de ella ha realizado Pérez Gómez, “el prático, el docente, no necesita el conocimiento experto sino transformado en competencias comportamentales, aquellas que se requieren para la ejecución correcta del guión diseñado desde fuera. (…) El conocimiento experto no tiene por qué residir en el agente práctico, docente, sino en el sistema en su conjunto” (Pérez Gómez, 1993: 26). El impacto de esta tradición sobre las prácticas y la formación ha sido enorme: temas como el control del aprendizaje y la evaluación objetiva del rendimiento; recursos instruccionales como la microenseñanza, la instrucción programada y la enseñanza audiovisual, y sobre todo lo que Davini ha llamado el “furor planificador” (Davini, 1995: 38) apoyaron en su momento toda una nueva lógica de la escuela, del accionar docente y de la formación. Se trató de un discurso cautivante “por su promesa de resolver todos los problemas de la enseñanza” (Davini, 1995: 38). La formación se centró en la preparación técnica del docente para la programación, y en menor medida en su capacitación para el manejo de los nuevos recursos de enseñanza. Hoy persiste fuertemente enraizada en la visión instrumental del trabajo docente, a la que nos referimos más adelante. Primer Semestre 89 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior La concepción personalista o humanista Este tendencia centra la formación en la persona del profesor como garantía de futura eficacia docente, en contraposición con la formación tecnológica que pone el acento, como acabamos de sostener, en el desarrollo de habilidades o competencias. Alimentada por la pedagogía de la no directividad de Rogers y por las pedagogías institucionalistas, concibe la formación como un proceso de construcción de sí, en el que el recurso más importante es el profesor mismo. Que la pesonalidad del maestro no es ajena a la buena enseñanza es un supuesto de la investigación desarrollada dentro del paradigma proceso-producto (Shulman, 1989); lo peculiar del enfoque humanista es que pone el acentro en la formación del profesor en la afectividad, las actitudes, el cambio personal… Los programas de tendencia humanista enfatizan unas veces lo personal, otras lo relacional o las actitudes hacia el cambio (Rodríguez Marcos y Gutiérrez Ruiz, 1995), pero en todos los casos se enfatiza la insuficiencia del modelo tecnológico y la necesidad de autoformación del docente. El enfoque hermenéutico-reflexivo, o enfoques del profesor orientado a la indagación y la enseñanza reflexiva Este enfoque “parte del supuesto de que la enseñanza es una actividad compleja que se desarrolla en escenarios singulares, claramente determinada por el contexto, con resultados siempre en gran parte imprevisibles y cargada de conflictos de valor que requieren opciones éticas y políticas” (Pérez Gómez, 1993: 27). Por eso, el conocimiento experto que se requiere del agente es un conocimiento en parte siempre emergente, elaborado en el propio escenario, incorporanlos los factores específicos que constituyen la situación fluida y cambiante de la práctica. El docente deja de ser actor que se mueve en escenarios prefigurados para devenir en “sujeto que, reconociendo su propio hacer, rcorre la problemática de la fundamentación y realiza una construcción metodológica propia” (Remedi, citado en Edelstein, 1996: 84). Esta construcción metodológica “deviene fruto de un acto singularmente creativo de articulación entre la lógica disciplinar, las posibilidades de apropiación de ésta por parte de los sujetos y las situaciones y los contextos particulares que constituyen los ámbitos enlos que ambas lógicas se entrecruzan” (Edelstein, 1996: 85). Una preocupación central de este enfoque es la modificación de las relaciones de poder en la escuela y en el aula, a través de la revisión crítica de la práctica docente, que desvele las relaciones sociales que devienen en formas de poder ejercidas en el aula (Vera Godoy, 1985). El carácter emergente y situacional del conocimiento que se requiere y de la construcción metodológica explica la sensibilidad de este enfoque hacia la orientación del profesor a la investigación (Elliott, 1990; Rodríguez Marcos y Gutiérrez Ruiz, 1995) y hacia la autonomía profesional (Pérez Gómez, 1993). Según Davini, forma parte de las tendencias que “no han conseguido instaurarse en formas objetivas de formación de grado y en el trabajo docente” (Davini, 1995: 42) en el Primer Semestre 90 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior contexto latinoamericano, aunque han dado lugar a experiencias y literatura específica. Es importante insistir en que estos modelos no se han desarrollado aquí a título de inventario, sino para poner en primer plano una serie de supuestos sobre la práctica docente y la formación para el rol que han emergido en distintos momentos históricos, al amparo de concepciones diferentes acerca de la educación, y que en ningún caso han sido totalmente eliminados por la aparición de nuevos enfoques. Por el contrario, todas estas perspectivas tienen algún grado de institucionalización, están incorporadas a las prácticas y a las imágenes con que contamos para pensar el trabajo y la formación docente; son tradiciones, en el sentido que Davini da a este término y que hemos recuperado al comienzo del apartado. ¿Teoría VS Práctica? Si las características de la tarea docente hacen imprescindible plantear como meta de la formación inicial y permanente el fortalecimiento de la capacidad de decisión de los maestros y profesores frente a las necesidades que plantea la práctica profesional en el contexto inmediato de actuación (Imbernón, 1994), parece necesario establecer con cuidado el modo en que la práctica ocupacional, la realidad educativa global y aquellos contextos específicos de actuación ingresan a la formación. Esto nos coloca directamente ante el espinoso problema de la relación entre teoría y práctica: asunto central tanto en la tarea de los docentes como en su formación, es un problema que desvela a los formadores de docentes en las instancias de formación inicial y en la capacitación posterior. Hemos analizado hasta qué punto la actuación de maestros y profesores está informada por conocimiento teórico pero regida por esquemas que rebasan por completo aquel conocimiento. También hemos insistido en que la transformación de conocimiento provisto por la teoría en conocimiento útil para la acción no es un proceso de aplicación sino de reconstrucción situacional. El problema formativo es entonces qué tipo de balance se establece entre teoría y práctica en la formación, vista su compleja relación en la tarea docente. Sin dudas, estamos frente a uno de los debates. Pero la respuesta no es sencilla, porque a la complejidad de la relación en la actuación se agrega la dificultad para alcanzar acuerdos en las reflexiones y las propuestas que sobre este problema realizan los especialistas en el campo de la formación, en parte por las numerosas implicaciones epistemológicas del problema, pero también porque el debate mismo ha contribuido a oscurecer las posiciones en conflicto. Como puede suponerse, estas posiciones guardan estrecha relación con los modelos de actuación docente y de formación a los que nos hemos referido: los términos a los que aludimos, teoría y práctica, cobran distintos significados según cuál sea el modelo desde el que se debate, aunque no siempre se haga explícita la posición desde la cual se analiza la relación. Rebasa las posibilidades de este trabajo un análisis que recupere con rigurosidad los múltiples planteamientos de que ha sido objeto la relación entre teoría Primer Semestre 91 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior y práctica, tarea por otra parte no del todo justificada, considerando que recientemente se han producido análisis que logran apresar las discusiones y remitirlas a sus referentes epistemológicos (por ejemplo, Carr, 1990). Señalaremos simplemente que la cuestión ha sido planteada de diversos modos: se ha afirmado que la teoría deriva de la práctica, que la refleja (en este sentido, la teoría no sería sino la conceptualización de las prácticas), que la práctica se sustenta en la teoría y, más estrechamente, que debería derivarse de ella. En todos los casos, se prioriza un elemento de la relación sobre el otro, bajo el supuesto de que se trata de dos mundos que existen independientemente, y de que hay que encontrar el modo de ponerlos en relación. Efectivamente se trata de dos realidades independientes, pero es discutible que ello haga deseable su desarrollo por vías paralelas, o que sean suficientes los esfuerzos eventuales por hallar alguna relación. Existe una tendencia en el ámbito educativo, como sucede en todos los ámbitos que atañen a las Ciencias Sociales a establecer una dicotomía entre las actividades teóricas y las prácticas. En el caso de la actividd docente, adjudiéndole a la teoría el carácter de fuente de principios que habrán de dirigir la acción; en el caso de la actividad teórico-académica, adjudicándole a la práctica educativa el carácter de fuente de problemas y ámbito de contrastación. Estas distinciones tajantes han sido ya adecuadmente inhabilitadas por el análisis de Carr (1990), aunque, en tanto expresan una tensión que tal vez nunca se resuelva, se vuelve a ellas una y otra vez: “probablemente nos estemos topando aquí con un problema en sí mismo irresoluble y por tanto siempre recurrente: al fin y al cabo, pensar y hacer son dos actividades humanas de naturaleza distinta, por lo que el vínculo entre ambas es siempre tentativo y siempre mejorable, nunca definitivo” (Contreras Domingo, 1987: 204). El autor sostiene: “La teorización pedagógica lo es de una actividad intencional, que es la práctica educativa, por lo que el vínculo, la forma en que pretende relacionar la teoría con la práctica no es indiferente sino definidor: define tanto la forma de entender la teoría y su función como la forma de atender la práctica” (Contreras Domingo, 1987; 204). Primer Semestre 92 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior LO QUE USTED SIEMPRE HA QUERIDO SABER SOBRE LA DOCENCIA Y NO SE HA ATREVIDO A PREGUNTAR Armando Rugarcía No es neceario aclarar la cinéfila similitud que existe entre el título de este escrito y la película de Woody Allen. Es evidente que la docencia no guarda la importancia que al sexo se le atribue en esta época, pero en la formación de profesores se discute abiertamente más de educación que de sexo, lo mismo que en el quehacer universitario. Esto explica el título y el auditorio al que se dirige este escrito: los maestros. En los cursos de formación de profesores en los que he participado en los últimos 15 años, no faltan profesores que comenten: “ya se me había ocurrido estas cosas, pero no veía la conexión con mi docencia”, “tenía estas ideas pero no tan estructuradas”, “ya había pensado en los mismos planteamientos, pero no había podido integrarlos”, “tenía las mismas preguntas, pero no atisbaba las respuestas…” Como que la rutina acribilla la posibilidad de preguntar-rsponder en forma crítica. En este escrito intentaré plantear las preguntas que subyacen a las preocupaciones de los profesores con los que he interactuado, para después comentar las respuestas que con el tiempo he formulado. Espero que estas preguntas de vez en cuando hayan cruzado por su mente y que las respuestas las encuentre pertinentes. Las preguntas están agrupadas consecutivamente, pensando en el proceso docente: planeación, métodos, evaluación y capacitación del profesor. Las respuestas y comentarios están dirigidas al docente, en especial al universitario. Por lo anterior, déjenme establecer el objetivo de la docencia, mismo que enmarca todas las respuestas y comentarios de este escrito: educar. Educar significa lograr que los alumnos comprendan ciertos conceptos, teorías o conocimientos de la disciplina que decidieron estudiar y de la cultura contemporánea; que desarrollen las habilidades de razonamiento y afectividad que los capaciten para seguir aprendiendo y para manejar el conocimiento en la solución de problemas; y que refuercen ciertas actitudes (o maneras de ser) conectadas conciertos valores aprehendidos con seriedad. Siguiendo esta dinámica en la tarea docente el alumno desarrolla su potencial para aprender-pensar-decidir, es decir, se ha educado. Esta es la huella permanente que toda educación deja o debe dejar. El profesor no debe ser, por tanto, otra cosa que un fanático educador. La justificación de esta postura se encuentra en otros escritos a los que refiero al lector (Rugarcía, 1989, 1993 y 1993ª), sobre todo si esta noción le parece extraña a primera vista, inclusive si no está de acuerdo con ella, tratando de establecer un diálogo a distancia. Primer Semestre 93 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior El proceso educativo depende, principalmente, de cuatro variables que en orden de importancia son: los alumnos, el profesor, la materia que se maneja y el curriculum. Tanto la planeación como el desarrollo de un curso deben considerar estas variables fundamentales, mismas que aparecerán a lo largo de este escrito. PLANEACIÓN DE CURSOS La planeación de una actividad y su desarrollo depende de cómo se le conciba. No es lo mismo un profesor que piensa que su papel es transmitir el conocimiento que otro que concluye que consiste en educar. En palabras más generales: uno actúa en función de lo que cree y persigue y, por lo tanto, planea en función de lo mismo: su objetivo y lo que piensa pertinente para lograrlo. En términos generales, planear la impartición de un curso implica las siguientes tareas consecutivas y recurrentes: 1. El diagnóstico de los estudiantes que eventualmente se tendrán, son sólo en conocimientos sino en habilidades y actitudes. 2. El establecimiento de los objetivos a lograr. Estos objetivos deben corresponder a un cambio educativo en los alumnos, es decir, los conceptos (fundamentales) que deben comprender, las habilidades a desarrollar las actitudes a reforzar. Los objetivos deben estar conectados con el perfil de egresado, ser realizables por los alumnos y ser evaluables. 3. El establecimiento de las partes, capítulos o temas del curso. implica revisar la bibliografía disponible para los alumnos y su congruencia con los objetivos y antecedentes de los estudiantes; de preferencia en la mayoría de los cursos universitarios, conviene intercalar lecturas o problemas de inglés. 4. El diseño de actividades para los alumnos de tal manera que logren los objetivos. Este es el ámbito de los métodos, las técnicas y los recursos disponibles. En esta etapa es donde la labor personal del profesor entra más en juego. 5. El planteamiento de un sistema de evaluación a lo largo del curso y al final de él que permita observar el logro de los objetivos o, mejor dicho, el grado de educación alcanzada por los alumnos. Pasemos ahora a considerar algunas preguntas al respecto. Primer Semestre 94 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior ¿Por qué llegan tan mal preparados los alumnos? A la luz de los planteamientos anteriores la respuesta es obvia; porque no se han educado. En los cursos anteriores se han aprendido muchas cosas, pero sin comprenderlas y, por tanto, se les olvidaron al “día siguiente” de los exámenes, además de que no desarrollaron su capacidad para aprender. La transgrsión de la función educativa en nuestro sistema nacional es evidente. Se educa para la erudición momentánea y no para ganar en conciencia de la realidad y de nosotros mismos ni para capacitarnos para enfrentar con decoro niveles escolares posteriores o la vida misma. Ojalá esta pregunta quejumbrosa se convierta en una crítica a nuestro propio quehacer: ¿por qué salen tan mal preparados mis alumnos? ¿Es posible formar en valores o desarrollar actitudes en la universidad? Esta pregunta surge asediada por la creencia que los valores se adquieren en la familia o, mejor dicho, entre los siete y 15 años. Al mismo tiempo de discutir si esta creencia es cierta o no, quisiera aclarar un par de asuntos que con ella están vinculados: los valores y la manera como se adquieren. Generalmente a los valores se les identifica con algo sublime a lo que los filósofos o la historia le han dado carta de ciudadanía: los valores son aquellos ideales que han movido a los grandes hombres como Jesucristo, Tomás Moro, o a las grandes civilizaciones como Grecia o Alejandría, y que los grandes pensadores han identificado y pregonado: la verdad, el amor, la justicia, la paz, la dignidad de la persona, la patria, la caridad, la valentía… Bajo esta perspectiva axiológica se cree que los valores o los antivalores se aprenden en casa o en edad temprana al poner atención a la exhortación de los padres, de los maestros y de otros agentes educativos como la televisión. Esta concepción de los valores, y su consecuente pedagogía, deja de lado o quizá demasiado implícito – un aspecto por demás relevante de la persona: su libertad. Los estadios del desarrollo moral clasificados por Kohlberg, a partir de las investigaciones y postulados de Piaget, dejan entrever que el niño, a medida que se hace adulto, va conformando su libertad hasta llegar a la emisión del juicio moral: ¡esto es bueno o malo! Es la propia persona, y nadie más, quien debe establecer sus juicios morales y esto requiere de un desarrollo, de un entrenamiento, o más cabalmente dicho, de una educación. Es así como el juicio moral es la herramienta del encuentro existencial con un valor y éste puede entenderse como “aquello a lo que se decide dedicar la vida”. Esta es una postura más subjetiva o existencial, propia del hecho educativo. El jesuita Lonergan ratifica este planteamiento en su “estructura dinámica del conocimiento humano” que procede escalando las operacines siguientes: atender, entender, juzgar y decidir. Kolvenback (1990) extiende magistralmente la noción de valor aludida: Primer Semestre 95 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior Un valor significa, literalmente, algo que tiene un precio, que es precioso, que vale la pena y por lo que el hombre está dispuesto a sufrir y a sacrificarse, ya que le da una razón para vivir y, si es necesario, aun para morir. De ahí que los valores otorguen a la existencia humana la dimensión del sentido. Los valores proporcionan motivos. Identifican una persona, le dan rostro, nombre y carácter propios. Los valores son algo fundamental para la vida personal, puesto que definen la calidad de la existencia, su anchura y profundidad. Los valores tiene, por así decirlo, tres bases que son otras tantas ancias. Los valores están ante todo anclados en la mente. Percibo intelectualmente que algo vale la pena y estoy convencido de que es así. Pero los valores están también arraigados en el corazón. No es tan sólo la lógica, sino que también el lenguaje del corazón me dice que algo precioso, y, entonces soy afectado por su mérito: “dónde está tu tesoro, allí está también tu corazón”. Cuando la mente y el corazón están comprometidos, entonces, toda la persona se compromete, lo que nos lleva a decir y es éste el tercer fundamento de los valores que éstos conducen, necesariamente, a opciones que se encarnan en acciones concretas: “El amor se muestra como nos lo recordaba Ignacio de Loyola más en las obras que en las palabras”. Independiente de esta postura enrraizada en una preocupación educativa, el hecho es que estamos viviendo en función de quién sabe qué, aprendido quién sabe cómo. Siendo menos exagerado, el motor del hombre contemporáneo es económico: comprar-vender; hemos decidido dedicar la vida a hacer dinero para poder comprar y tener cada vez más cosas, estamos como “cosificados”. El asunto fundamental de la educación, que se ignora o se ha confundido, es que los alumnos deben capacitarse para aprehender sus valores con seriedad y para establecer sus juicios de valor con todo cuidado y pertinencia, pues en ello les va de por medio la propia vida. Por ejemplo, no son los padres quienes deben decidir si un hijo estudia una carrera universitaria o no, sino el propio hijo; el papel de los padres es cuidar que dé razones válidas para su decisión. Si todo lo anterior hace sentido, el trabajo de valores y actitudes (tendencia estable a actuar de determinada manera en consecuencia de al menos un valor aprehendido y de valoraciones circunstanciales) es un asunto de vital importancia en la universidad y antes de ella, pues es evidente que los que ingresan a ella no están capacitados para tomar sus propias decisiones de vida con atingencia. ¿Qué es eso de la formación interdisciplinar? Una respuesta esperada para esta pregunta corresponde a: “es aquella resultante de un plan de estudios con materias de muchas ciencias o disciplinas.” Otra vez el culto al reconocimiento ha hecho de las suyas, al pensar que con conocimientos se capacita a un estudiante para pensar y actuar de manera interdisciplinar. Esta postura no es del todo aceptable. Ahora diré por qué. Primer Semestre 96 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior La interdisciplinariedad se puede entender como la integración de los conocimientos y métodos de varias ciencias y/o disciplinas para mirar o resolver un asunto. Es como ser capaz de encarar una situación con el lente que resulta u asunto. Es como ser capaz de encarar una situación con el lente que resulta de integrar varias disciplinas. Esta definición tiene varias implicaciones educativas. Primero, es el sujeto mismo quien debe integrar los conocimientos antes y/o al enfrentar un asunto; segundo, para realizar esta tarea (resolver un problema) desde varios ángulos integrados, se requiere también de habilidades de pensamiento y afectividad que permitan comprender, integrar y manejar conceptos, datos diversos al mirar dicho asunto; y tercero, es necesario tener interés en hacerlo, es decir, considerar que la aproximación interdisciplinar de los asuntos que asedian al hombre contemporáneo es importante. Es así como la postura inicial sobre el asunto de la formación interdisciplinar es incompleta pues abre los ojos sólo al aprendizaje de conocimientos diversos que con frecuencia, en la dinámica escolar o universitaria, ni siquiera son comprendidos – muchos menos integrados - por los alumnos. Lo que no se entiende, no se puede integrar. ¿Qué es la calidad educativa? ¿Qué es la calidad docente? Originalmente esta pregunta surge de una cuestión más amplia: ¿qué es la calidad universitaria? Pero preferí acotarla pues la pregunta más general rebasa los límites de este escrito; me permito referir al lector interesado en la calidad universitaria al excelente artículo del investigador norteamericano Alexander Astin (1992). La calidad se asocia a ciertos estándares de los resultados de algún proceso. Sin embargo, la calidad educativa se ha asociado con frecuencia más bien a la cantidad o novedad de los recursos cercanos o lejanos al hecho educativo. Así, se cree que a mayor número de escuelas o estudiantes un país tiene mejor educación; a mayor cantidad de libros en bibliotecas, mayor presupuesto por alumno, menor cantidad de alumnos por profesor, mayor número de profesores de tiempo, mayor cantidad de académicos con posgrado (en especial en con doctorado), mayor número de pantallas de computadoras, mayor inversión en equipos de laboratorio y mayor pago a profesores, la calidad educativa es mejor. Más y mejor parecen ser lo mismo. El brindo de cantidad (de recursos) a calidad (de resultados) se hace de inmediato, sin mayor consideración. Se acostumbra despreciar el manejo de los recursos en pos de ciertos objetivos o resultados. Prefiero irme al otro extremo, borrar el panorama evaluativo a los recursos y aseverar que la calidad educativa que se genera en un país, en una escuela, en una universidad, en un salón de clase, en un laboratorio (o en un hogar,) no es otra cosa que la ganancia educativa de los que frecuentan sus aulas. La prueba de fuego de todo evento educativo es la ganancia o desarrollo de las potencialidades o capacidades de sus educandos: aprender, pensar y decidir (ser). Esta huella permanente se queda en la persona cuando por ella misma entiende un concepto, Primer Semestre 97 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior maneja conocimientos al resolver un problema o reflexiona al tomar una decisión o postura. Esto plantea la relación y diferencia entre educar y educación. Por supuesto que para lograr esta ganancia los recursos como profesores, salones, computadoras, libros, revistas, etc., son necesarios, pero lo que no debe perderse de vista es que todo esto son sólo recursos, medios y no fines y objetivos. La calidad docente es, por tanto, función exponencial de la calidad educativa que se logre. ¿Qué es la formación integral? Ante la desesperación social por encontrar un sentido válido a la existencia surgen una serie de paradigmas que pretenden despertar al hombre de su estupor. En el ámbito educativo, uno de estos paradigmas es el “hombre integral”. Cada vez mayor número de escuelas y universidades claman a gritos o en silencio que su misión es formar hombres integrales. El significado más aceptado que describe a este tipo de egresado está compuesto de conocimientos técnicos y conocimientos de humanidades. Otra vez el culto al conocimiento se “encaja” en la significación de ideas aparentemente revolucionarias. Sin embargo, siguiendo los planteamientos de este escrito, la formación integral no debe identificarse con conocimientos sino con calidad educativa, es decir, un hombre integral es aquel capaz de aprender, pensar y decidir por sí mismo. El mero conocimiento, sea técnico, científico, social, filosóficos, histórico, literario y hasta religioso, no humaniza, no educa, no prepara para vivir. MÉTODOS Métodos, técnicas, procedimientos, o lo que sea, todos acusan rutina y desesperación. La observación de profesores y alumnos en los salones de clase a lo largo y ancho del país deja residuos de frustración. La rutina degüella toda posibilidad de mejorar la calidad educativa. Las prácticas y los procesos educativos son una hipocresía social, una radical incongruencia: se confunde educación con erudición, enseñar con aprender, aprender con educarse, calificación con formación, promedio con excelencia académica y humana, y activismo con actividad eficaz (educativamente hablando). Se cambian muchas cosas en el diseño curricular, en reglamentos y eventualmente en las prácticas docentes, pero los resultados van de mal en peor. Es como cambiar para sentirse miembro distinguido en estos tiempos, pero para que “nada”, al final de cuentas, cambie para bien de los alumnos. Lo único que puede resucitar al hombre del marasmo educativo en el que se encuentra es un nuevo valor, un “algo” que valga más la pena. Cuando el maestro acepte su responsabilidad es educar y considere que ésta es su misión, sus métodos empezarán a cambiar y los resultados empezarán a golpearlo de satisfacción. Primer Semestre 98 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior ¿Qué, no debo enseñar como me enseñaron? Sí y no, tan pronto encuentre una huella permanente y relevante en consecuencia de alguna experiencia escolar o universitaria, identifique qué del profesor causó esa huella y explore esa manera de ser en sus cursos. Un asunto quisquilloso de esta sugerencia consiste en clarificar qué es relevante para una persona como consecuencia de su paso por la escuela o la universidad. Generalmente se cree que son conocimientos, es decir, si me acuerdo de las cosas que ví en un curso después de varios años, ese curso-profesor es digno de admiración y por tanto de imitación. Si esto es así, el criterio de relevancia no es el adecuado. Lo más relevante que le puede pasar a una persona como consecuencia de su educación es que encuentre una razón válida para vivir y, en seguida, pisándole los talones, que se capacite para vivir en función de ese valor. Esta doble consecuencia, sentido y capacitación se consigue en la tarea educativa al aprender-entender una serie de conceptos relacionados con la profesión elegida y la cultura prevalerte y al desarrollar las habilidades de pensamiento y afectividad que le permitan manejar el conocimiento y los sentimientos en la resolución de problemas y en la toma de decisiones éticas. Si algunas de estas consecuencias educativas se llegan a identificar en los alumnos, sería conveniente investigar qué del método y personalidad del profesor condujo a ellos para continuar siendo de esa manera. Lo ideal sería, después de un tiempo de búsqueda y cierta preparación, ir explorando algunas ideas prácticas sustentadas en ciertos principios metodológicos que conduzcan a una mejor educación, de tal modo que se pueda llegar a establecer el método propio. Esto es crucial para la eficacia del proceso educativo porque no existe un método específico para enseñar. A lo más que se puede llegar es a un método “demasiado” general que tendría que irse adecuando a la circunstancia particular que forma la madeja: alumnos-profesor-materia-curriculum. ¿Cuáles son las variables enseñanza-aprendizaje? fundamentales del proceso de Aparentemente, ante la complejidad de este proceso, la respuesta se asoma imposible. Sin embargo, investigaciones recientes han identificado las dos variables más relevantes en la formación de alumnos universitarios que me atrevo a generalizar a otros ámbitos educativos. Estas variables son: la interacción alumnoalumno y la interacción profesor-alumno. Estos resultados conducen a enfatizar el uso de técnicas que se desprendan del método de Aprendizaje en Equipo. El Aprendizaje en Equipo es un proceso estructurado en el que grupos pequeños de alumnos interactúan para estimular su aprendizaje; el profesor funciona como facilitador del proceso o como un consultor. El desmenuzamiento de las dos variables anteriores conduce a identificar las siguientes fuerzas para una docencia educativamente eficaz: el sentido que el profesor tenga de su tarea, la capacitación del profesor para enseñar-educar, la retroalimentación oportuna a los alumnos, el uso de varios métodos o la variedad de actividades de aprendizaje, la congruencia del sistema de evaluación con la ganancia Primer Semestre 99 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior educativa de los alumnos, el involucramiento intelectual y afectivo de los alumnos, la incorporación de elementos de la realidad en el curso, la innovación de la docencia a través de su análisis crítico y el equilibrio en los retos de aprendizaje: ni imposibles ni sin chiste. Estas son las variables que han mostrado, por ausencia o presencia, por su fuerza o debilidad, mayor influencia en el proceso educativo, pero ninguna se compara con la pasión y el coraje de un profesor comprometido con la educación de sus alumnos. ¿Cómo desarrollar habilidades? ¿Cómo enseñar a pensar? “Sólo pensando se aprende a pensar”. Esta es la idea motriz para el diseño de actividades en las que el alumno se involucre en cuerpo y alma. No importa si las temáticas son teóricas o prácticas, curriculares o extracurriculares, el asunto es que el alumno piense al realizarlas. Un nuevo paradigma está emergido de entre las ruinas educativas que se hallan en todas partes del mundo: en lugar de enseñar sólo cosas, enseñar a pensar sobre las cosas. El pensamiento de orden superior está tomando el lugar de otros objetivos de la educación contemporánea. Enseñar a pensar crítica y creativamente o desarrollar las habilidades de pensamiento que subyacen a esta manera de pensar, radicalmente diferente al pensamiento repetitivo, es la tarea más urgente y relevante en la educación a todos niveles y en todas partes. El profesor que pretenda llegar cabalmente a serlo debe capacitarse para desarrollar la creatividad y criticidad de sus alumnos. Esta preparación no implica que el propio maestro tenga que capacitarse primero para pensar crítica y/o creativamente, pues dado lo dramático de la situación educativa en la actualidad, puede irse capacitando al paralelo de sus alumnos si lo cree conveniente. Esta situación se justifica al considerar la pedagogía del desarrollo de habilidades; lo que se trata en ella es de que el alumno ejercite dichas habilidades, para lo cual el profesor tiene que diseñar o recopilar actividades (problemas, lecturas, casos,…) para que sus alumnos piensen, es decir, critiquen, resuelvan, explique, describan, evalúen, sinteticen, analicen, definan, discriminen, etc., por ellos mismos, cfr. Rugarcía (1989, 1994n,) Gardner (1993) y Portilla (1993). ¿Cómo desarrollar o combatir actitudes? ¿Cómo motivar? Esta pregunta tiene otra subyacente: ¿cómo se aprenden valores? Las actitudes son tendencias estables a pensar o actuar de determinada manera que nacen o se refuerzan ante el aprendizaje de un valor. Sólo para recordar, un valor “es aquello a lo que se decide dedicar la vida o parte de ella”. La opción por valores implica una decisión y un compromiso. La formación en valores y valoraciones es el aspecto más relevante y riesgoso de la educación, pues se trata de enseñar a hacer uso de la libertad con una mayor seriedad de la que acostumbramos dar a estos menesteres. Con los valores y las valoraciones no se juega, pues en ello va de por medio la vida misma. La relación de la motivación en la escuela con estos asuntos es evidente. Primer Semestre 100 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior Enseñar a decidir sobre cuestiones de vida que implica la aprehensión de valores y la toma de decisiones ponderándolos con ciertas circunstancias requiere que en la tarea educativa se capacite: para aprender, para pensar crítica y creativamente y para manejar la dimensión afectiva del sujeto de una manera equilibrada. Sobre el desarrollo de la criticidad-creatividad se ha dicho algo en el pasado reciente de este escrito, y sobre la parte afectiva sólo quiero agregar que para sopesar los afectos junto con datos, circunstancias, razones y valores de manera consciente en el juicio moral o en la decisión ética, es necesario también desarrollar lo que se puede llamar habilidades emocionales, tales como, empatía, comunicación, asertividad, manejo de sentimientos, cfr. Gibas (1995) y Goleman (1995). El método que muestra mayor posibilidad eficaz para integrar estos aspectos en la decisión ética, siempre ética, se debe a B. Lonergan. El considera que para establecer juicios de valor se deben recorrer las siguientes operaciones intersubjetivas: atender, entender, juzgar y decidir. Una mayor descripción de este método se encuentra en Rugarcía. Las implicaciones para el profesor que desea trabajar valore-decisionesactitudes en sus cursos serían: capacitarse para ello y/o empezar a explorar algunas actividades para sus alumnos que impliquen el análisis crítico y toma de postura ante situaciones socio-profesionales preñadas de situaciones éticas. ¿Cómo puedo enseñar sin recursos? Esta pregunta subyace en la mayoría de los colegios de profesores del país. Otras funciones universitarias como la investigación, la asesoría, los servicios, la administración y las relaciones públicas, se han “robado” los pocos o muchos recursos universitarios adicionales a los requeridos para nóminas. La enseñanza es la que siempre sale perdiendo ante las glamorosas demandas externas hacia la universidad. Paradójicamente, en instituciones públicas o privadas los ingresos directos e indirectos, generalmente, se asignan en función del número de alumnos. Siendo realista, el maestro tiene que suplir la carencia de recursos con un poco de ingenio, capacitación y reorientación de su trabajo. Por ejemplo, en lugar de preparar una clase expositiva, puede asesorarse o prepararse para implementar técnicas de aprendizaje en equipo que resultan ser altamente eficaces desde el punto de vista educativo y reductoras del consumo de recursos. Con frecuencia encuentro una alta correlación entre buena educación y pocos recursos, o bien lo opuesto: “poca” educación con lujo de recursos. Esto tiene cierta explicación en el hecho que el profesor descarga su responsabilidad educativa en los recursos, sobre todo si son tecnológicos novedosos. Hemos perdido de vista que la educación depende de la manera como se manejan los recursos por los alumnos, y no necesariamente de aquéllos. Primer Semestre 101 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior ¿Cómo seleccionar un libro de texto? Una responsabilidad sentida vívidamente por todo profesor es la selección de algún o algunos libros que sirvan de guía en el curso para sus alumnos. Eventualmente todo maestro asigna uno o varios textos para su curso. Lo paradójico del caso es que la mayoría de los libros universitarios no se escriben pensando en los alumnos, sino con frecuencia se tiene en mente a los colegas, a los críticos o a las editoriales. Por supuesto que hay excepciones, pero estas no son muy extendidas, pues los libros tienen que pasar una prueba de fuego considerable cuando las editoriales, al hacer su evaluación a través de expertos, pueden verlo de “bajo nivel” y decidir no publicarlo. Ante esta panorámica se ocurren dos cosas: intensificar la escritura de textos pensados para estimular la educación de los alumnos, aunque tengan que publicarse localmente y, mientras tanto, seleccionar el libro de texto o bibliografía siguiendo el criterio fundamental de la disponibilidad para los alumnos. En otras palabras, el mejor texto es el escrito para los alumnos y el más disponible para ellos. Al final de cuentas el libro es uno de tantos recursos o agentes de la educación; todo depende de la manera como el profesor promueva su manejo por los mismos estudiantes. Si toda la tarea académica consiste en localizar por mar y tierra el texto o artículo, es educativamente hablando, perder el tiempo. La innovación docente es imposible a la luz de los programas y exigencias oficiales ¿o no? Nada es imposible para un profesor convencido de que vale la pena ser de otra manera, lograr otros objetivos educativos. Las presiones y exigencias autoritarias se disipan o ceden el paso al coraje y a la creatividad de un profesor comprometido con la educación de sus alumnos. Al final y al principio de cuentas nada cambia en educación si no cambia la mente y el corazón el profesorado. Esto quiere decir que es maestro quien “tiene la sartén por el mango” en la posibilidad de mejorar la calidad educativa. Los reglamentos, planes de estudio y otros exabruptos autoritarios cobran posibilidad de impacto real dependiendo de la aceptación e implementación en los últimos años ante la experiencia en puestos directivos en la universidad. Una exigencia, ley o, inclusive, recomendación radical o inocente carece de sentido ante el debate entre la exigencia oficial y la conciencia del profesor, así que sólo resta sugerir al maestro que vaya dando pasos cortos pero firmes para mejorar su docencia dependiendo de la interacción que tenga con su jefe inmediato. Los cambios educativos no pueden ser violentos contra lo establecido, especialmente contra el alumno; educar no es acto de violencia sino de amor o de algo parecido. Una cosa es exigir y otra aplastar, oprimir, una cosa es esfuerzo educativo y otra el empeño inocuo que se observa. El drama que pervade en nuestro sistema educativo es la distancia tan enorme entre esfuerzos y educación. Primer Semestre 102 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior ¿Cómo conectar la teoría con la práctica? Esta pregunta tiene varios significados según quien la formule. Para algunos la teoría tiene que ver con conceptos, principios y postulados generalmente derivados de la ciencia; para otros, lo teórico es lo que se ve en la escuela o en la universidad; unos más piensan que lo teórico es algo abstracto vinculado con las matemáticas o la filosofía. En general, se dice que lo teórico se expresa en un lenguaje técnico o especializado. En el otro polo, se afirma que la práctica tiene que ver con la enseñanza experimental, con la aplicación de conceptos o teorías, con el ejercicio profesional, con programas extracurriculares vinculados con el exterior, con lo que sucede fuera del salón de clases, con el futuro o con el mundo real. En el fondo, este planteamiento, o la misma pregunta que da origen a este apartado, es un ejemplo más de la frustración que emerge ante la muerte de la educación contemporánea. Como no educamos, los egresados ”no la hacen” al enfrentar la “realidad”. Otra vez el culto al conocimiento, es el principal culpable de esta dificultad. Es imposible preparar para la práctica sólo con conocimientos, sean estos teóricos o prácticos. Este juicio se explica ante el fracaso de programas extracurriculares conectados con el ejercicio profesional. Se ha creído que sólo por conocer la realidad práctica se capacita uno para enfrentarla; caso error ante el significado que a la educación se le ha dado en este ensayo. Para enfrentar la práctica en la universidad o fuera de ella, entendida como la capacidad para captar o manejar el conocimiento (teórico o práctico) y los sentimientos en la solución de problemas o en la toma de decisiones éticas, es necesario, fundamentalmente, desarrollar las habilidades de los alumnos. Las habilidades emocionales y de pensamiento son, por definición, lo que capacita para lo práctico, es decir, el manejo de conocimientos y emociones. Así que para preparar para la práctica, presente o futura, es necesario que los alumnos comprendan conceptos teóricos o prácticos (más “reales”) y que aprendan a manejarlos, con lo cual desarrollan las habilidades de pensamiento y afectividad que les capacitan para seguir aprendiendo y manejando lo aprendido en las diferentes situaciones que se presenten en la universidad, en la profesión o en la vida. Lo que verdaderamente importa es que el alumno maneje los conocimientos, teóricos o prácticos, por él mismo. Por supuesto hay que destacar que el conocimiento práctico (de la realidad profesional) tiene en la actualidad, una fuerza motivacional mayor en los estudiantes. EVALUACIÓN Pensé conveniente extraer este aspecto, con frecuencia considerado como parte de los métodos para enseñar, por su relevancia. La evaluación tiene que ver con el asunto de comprobar el grado en que ciertos objetivos establecidos se van cumpliendo a lo largo del proceso, en este caso, educativo, especialmente al final. Estudios empíricos no publicados, realizados en México, indican que el culto al conocimiento ha hecho presa también de la evaluación. Aproximadamente el 90% de los exámenes universitarios pulsan conocimientos de los alumnos referidos al Primer Semestre 103 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior “estándar” que aparece en un libro o en sus apuntes. El porcentaje incluye exámenes cuyo contenido son problemas, pues en ellos lo que se pide es repetición mecánica de procedimientos o rutinas de cálculo. En síntesis, los exámenes exigen conocimientos obtenidos y manejados sin reflexionar, conocimientos incomprendidos, meramente memorísticos (rote learned). ¿Cómo vencer el obstáculo que la evaluación le pone a la educación? Quizá esta pregunta haya que clarificarla antes de proceder a comentarla. De lo que se trata es de revisar cómo evaluar la educación, una persona educada, el grado de educación alcanzado o la calidad educativa. Como puede inferirse, evaluar la calidad educativa, es decir, la ganancia educativa en un país, nivel escolar, en un curso o en una etapa de él, implica evaluar resultados y ésta es una tarea demasiado compleja. Es por esto que Astin (1992) recomienda evaluar las actividades educativas que realizan alumnos y profesores. Esta dinámica evaluativo pone los ojos en el manejo de recursos y no solamente en ellos. Las actividades educativas son una especia de “recursos en acción”. Por consiguiente, más cerca de los resultados están las actividades que los recursos. Esta dinámica apunta a evaluar la calidad educativa en una escuela o universidad, pero qué se puede hacer para evaluar la calidad educativa ganada en un curso. La responsabilidad de la evaluación es del profesor. Así que es necesario que el propio maestro vaya constatando la educación que genera con sus decisiones y acciones durante un curso. De aquí surge la necesidad de preguntar si los conceptos comprendidos, las habilidades desarrolladas y las actitudes reforzadas se pueden evaluar. La respuesta es sí, pero con sumo cuidado de no ver “gato por liebre” ante la dificultad del proceso a evaluar y la necesidad de educar. La evaluación de conceptos comprendidos es relativamente sencilla. Se puede hacer inclusive con pruebas, exámenes o preguntas de opción múltiple elaboradas con pertinencia. La evaluación del desarrollo de habilidades afectivas e intelectuales se puede hacer por medio de ejercicios, problemas, casos, proyectos, diseños, etc., de grado de dificultad creciente. Es necesario cuidar que los conceptos implicados en el ejercicio, problema, estén comprendidos por los alumnos, pues de no ser así, esta deficiencia puede impedir que los alumnos manejen y “muestren” sus habilidades. Las actitudes-valores pueden evaluarse por medio de la observación de la consistencia de los juicios éticos o las acciones de los alumnos derivadas de sus posturas o decisiones. Por ejemplo, un alumno puede mostrar ganancia en responsabilidad: de no entregar tareas al inicio del curso a entregarlas al final de él; un alumno puede mostrar mayor consistencia o fundamento de posturas o juicios éticos ante una situación planteada. La importancia educativa del cambio o reforzamiento de actitudes es que este cambio se asocie a actividades diseñadas por el maestro que persigan, y Primer Semestre 104 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior eventualmente consigan, que el alumno mejore su capacidad de valorar-decidir (emitir juicios de valor) por él mismo. ¿Cómo evitar que los alumnos copien? ¿Cómo cambiar el significado de la calificación? La crisis de este problema escolar y universitario se debe en gran parte a que al alumno le importa más su calificación que su aprendizaje o que su educación (Boyer 1990). Se cree inocentemente que con un título universitario (o eventualmente para la mitad de los egresados con ser pasantes) la vida va a sonreír. Esta consecuencia puede resultar un poco cierta al principio del ejercicio profesional, pero con el tiempo todo dependerá de la educación que haya adquirido el egresado. Algunas empresas en los EUA, ante la insatisfacción del quehacer universitario, están otorgando sus propios títulos (Barzun, 1993). Esta situación hace difícil encontrar la respuesta a la pregunta planteada pues, entramos en la vereda sinuosa de la motivación, de los valores, de las maneras de ser, de las actitudes que se consideraron anteriormente. Teniendo presente que no hay nada más eficaz para cambiar una manera de ser que el trabajar actitudes-valores, algunas sugerencias prácticas a los profesores para reducir la “copia” y cambiar el significado de la calificación de sus alumnos son: a) Usted mismo no copie textualmente cosas de libros, revistas o periódicos. No repita acríticamente lo que otros dicen. b) Si llega a manejar xerorx de algún material, pida a sus alumnos, por medio de preguntas adecuadas, que vayan más allá de su contenido. c) Trate de que sus exámenes u otro tipo de instrumentos evaluativos vayan “pulsando” desarrollo de habilidades. Esto provoca que la copia sea más difícil: no es lo mismo copiar un razonamiento que una respuesta. d) Asocie la calificación con educación y no sólo con conocimientos de memoria. e) Capacítese y promueva el aprendizaje en equipo: un alumno enseña a otro y aprende de otro. f) Aplique diferentes exámenes al mismo tiempo. Aplique exámenes a “libro abierto”. Evite exámenes de opción múltiple, de respuesta memorística. CAPATICACIÓN DEL PROFESOR Pareciera ser que sólo el profesor universitario y esa otra profesión antigua, tan mal y tan bien vista por muchos, son las únicas para las que no se requiere capacitación alguna. Primer Semestre 105 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior Al profesor se le contrata principalmente poniendo la mirada en sus estudios anteriores. Es, guardando las distancias, como si un Mercedes Benz pudiera fabricar autos mejores que otro de una marca de menor calidad. Es evidente que esta es una agresión a los profesores, sobre todo para aquéllos que de verdad hacen un esfuerzo para enseñar. Pero, espero que la crítica que subyace detrás de esta analogía quede clara: al profesor, pasante o posgraduado se le avienta al ruedo sin capacitarle para mover la muleta, poner banderillas o tirar a matar. La docencia es una actividad práctica, es decir, que busca un cambio, en este caso, en los alumnos. Esta actividad, por tanto, requiere de una preparación específica. Esto se hace más evidente ante la postura que el maestro es un educador y no un mero transmisor de lo que sabe. ¿Cómo puedo mejorar mis cursos sin tener un posgrado? Una vez más el culto al conocimiento subyace a esta preocupación, que en otras palabras dice: ¿cómo puedo enseñar si no sé lo suficiente, si no sé más del tema que los alumnos? Como si conociendo de alguna temática capacitara para enseñar mejor esta temática. Si el papel del profesor fuera transmitir lo que conoce, la información que tiene, lo que sabe, esta opinión tendría mayor sentido; pero ante la propuesta que un profesor es un educador, carece de pertinencia. El posgrado disciplinar, si acaso, prepara al profesor para promover la comprensión de conceptos. Es curioso encontrar con frecuencia a alumnos de semestres superiores o profesores con posgrado, que son los que más saben, que resultan perturbados ante preguntas acerca de conceptos básicos de cierta temática. Estudios hechos en los EUA y en México indican que el profesor con doctorado rechaza dar clases a nivel licenciatura y cuando lo hace, los alumnos tienen dificultad en entenderle, cfr. Boyer (1990), Terenzini y Pascarella (1992), Silbes (1988) y Barzun (1992). Aunque la creencia generalizada es que para enseñar mejor se requiere de un posgrado disciplinar, la evidencia empírica y los estudios sobre la vinculación investigación-docencia parecen no confirmarla. Así que es preferible estudiar un posgrado o cursos en algún área pertinente o más cercana a la tarea educativa, responsabilidad de la docencia; aunque dada la formación recibida en las universidades, sería conveniente para un académico con vocación para enseñar, cursar una maestría disciplinar. PARA CONCLUIR He atendido sólo algunas preguntas de las muchas que subyacen en la actividad docente, espero lo haya hecho con pertinencia. El aspecto esencial del mejoramiento de un profesor consiste en cuestionar e innovar la propia práctica docente a la luz de un concepto de educación actualizado. Educar es hacer operativa una filosofía, un perfil del egresado. De no hacerlo así seguiremos asistiendo al velorio de la educación en hogares, escuelas y universidades. Primer Semestre 106 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior La educación debe poner la mirada en el hombre, en el joven, en el niño, en el otro si se desea otorgarle algo más que un dejo de pertinencia, si se quiere transformar la sociedad. Ninguna sociedad es mejor que las mujeres y los hombres que genera su sistema educativo. Primer Semestre 107 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior COMO CONVERTIRSE EN FACILITADOR DEL APRENDIZAJE Como profesor, en primer lugar debo reducir la marcha para poder reconocer las voces de mis alumnos, y considerar que estos momentos han de servir para dar valor a aquello que se ha dicho, al margen de si parece haber sido pronunciado en voz alta o baja, de forma amable o airada, ser trascendente o intrascendente. Profesor de la escuela elemental LA VARITA MÁGICA No hace mucho, un profesor me preguntó: “¿Qué cambios querría usted que se produjeran en la educación?” La respondí lo mejor que pude en ese momento, pero continúe reflexionando sobre su pregunta. Suponiendo que tuviera yo una varita mágica capaz de provocar un solo cambio en nuestros sistemas educativos, ¿cuál sería ese cambio? Después de pensarlo, decidí que con un toque de mi varita haría que todos los profesores, de todos los niveles se olvidaran de que son profesores. Les sobrevendría una amnesia total respecto a todas las técnicas de enseñanza que se han esforzado por dominar a través de los años. Se encontraría con que son absolutamente incapaces de enseñar. A cambio de esta pérdida, adquirirían las actitudes y aptitudes propias del facilitador del aprendizaje: autenticidad, capacidad para valorar y empatía. ¿Por qué cometería yo la crueldad de despojar a los profesores de sus preciosas técnicas? Porque siento que nuestras instituciones educativas se encuentran en una situación desesperada, y que a menos que nuestras escuelas puedan convertirse en centros de estudios plenos de entusiasmo e interés, lo más probable es que están condenados a desaparecer. El lector quizá piense que esto del “facilitador del aprendizaje” no es más que un modo original de designar al profesor de siempre, y que nada cambiará. Si así lo cree, estará equivocado. No han ninguna semejanza entre la función docente tradicional y la que cumple el facilitador del aprendizaje. El profesor tradicional – el buen profesor tradicional – se plantea a sí mismo este tipo de preguntas: ¿Qué creo conveniente que aprenda un alumno de esta edad y con este nivel de competencia? ¿Cómo puedo planear un programa de estudios apropiados para este alumno? ¿Cómo puedo inculcarle una motivación para que aprenda ese programa? ¿Cómo puedo instruirlo de modo que adquiera los conocimientos que debe adquirir? ¿Cuál será la mejor forma de implementar un examen para verificar si realmente ha asimilado esos conocimientos? Primer Semestre 108 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior Por sumarte, el facilitador del aprendizaje plantea el mismo tipo de preguntas, pero no así mismo sino a los estudiantes. ¿Qué quieren aprender? ¿Qué cosas les intrigan? ¿Qué cosas despiertan su curiosidad? ¿Qué temas les interesan? ¿Qué problemas desearían ustedes poder resolver? Una vez que ha obtenido respuestas a estas preguntas, se formula otras: ¿Cómo puedo orientarlos para que encuentren los medios las personas, las experiencias, los materiales didácticos, los libros, los conocimientos que yo poseo, que los ayuden a aprender de modo que les proporcionen las respuestas a las cuestiones que les interesan, las que están ansiosos por aprender? Y más adelante, “¿Cómo puedo ayudarlos a evaluar su progreso y a fijar futuros objetivos de aprendizaje basados en esta autoevaluación?”. También las actitudes del profesor y del facilitador se encuentran en polos opuestos. La enseñanza tradicional, por más que se la disfrace, se basa en esencia en la teoría del “recipiente y el vertedor”. El profesor se pregunta: “¿Cómo puedo hacer que el recipiente se quede quieto mientras vierto en él los conocimientos considerados importantes por quienes elaboraron el programa de estudios?” La actitud del facilitador del aprendizaje se relaciona casi por entero con el aspecto del clima: ¿Cómo puedo crear un clima psicológico en el que el niño se sienta libre para ser curioso, cometer errores, aprender a partir del medio, de sus compañeros, de mí mismo y de sus experiencias? ¿Cómo puedo ayudarle a recobrar el entusiasmo por aprender que formó parte de su naturaleza durante la primera infancia? Una vez encaminado este proceso de facilitación del aprendizaje deseado, la escuela pasaría a ser, para el niño, “mi escuela”. El chico se sentiría parte vital de un proceso muy satisfactorio. Los sorprendidos adultos escucharían decir a los niños. “Estoy deseando llegar a la escuela”. “Por primera vez en mi vida me estoy enamorando de las cosas que yo quiero saber”. “¡Cuidado! Suelta esa piedra. ¡Ni se te ocurra romper un vidrio de mi escuela!”. Lo más hermoso es que estas palabras serían dichas por niños retrasados, brillantes, urbanos o desfavorecidos. Esto se debe a que los chicos se ocuparían de los problemas que realmente les inquietaran e interesaran, al nivel en el que pudieran captarlos y encontrarles una solución útil. Cada uno de ellos tendría una experiencia sostenidamente fructífera. Algunos profesores creen que este tipo de aprendizaje individualizado es impracticable, pues demandaría un número mucho mayor de profesores o maestros. Nada más lejos de la realidad. Para empezar, cuando los niños están deseosos de aprender, siguen sus propios caminos y realizan una gran cantidad de estudios independientes, por su cuenta. También se ahorra mucho tiempo de los profesores, por la marcada disminución de problemas de disciplina o control. Por último, la libertad para interactuar que surge del clima que brevemente ha descrito posibilita el empleo de un importante recurso inexplorado: la capacidad de un chico para ayudar a otro a aprender. Que el maestro diga: “Juan, a Raúl le cuesta un poco esa división larga que tiene que hacer en el problema. ¿Podrías ayudarle?” constituye una experiencia maravillosa, tanto para Juan como para Raúl. Y aún más maravilloso es que los dos chicos trabajen juntos, ayudándose mutuamente, sin que nadie se lo Primer Semestre 109 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior pida. Juan aprende realmente a hacer divisiones largas cuando ayuda a otro a comprenderlas. Y Raúl puede aceptar su ayuda y aprender, porque no tendrá miedo de quedar como un ignorante, ni en público ni en el boletín de calificaciones. Convertirse en facilitador del aprendizaje, más bien que en profesor, es un asunto peligroso. Implícita incertidumbres, dificultades y retrocesos, y también una aventura humana entusiasmante cuando los alumnos comienzan a mostrar sus frutos. Una maestra que corrió este riesgo me dijo que una de sus mayores sorpresas fue comprobar que, cuando dejaba a los niños libres para aprender, disponía de más tiempo, y no menos, para dedicar a cada uno de ellos. No tengo palabras para expresar cuánto me gustaría que alguien agitara esa varita mágica para convertir la enseñanza en facilitación. Tengo la profunda convicción de que la enseñanza tradicional constituye una función casi completamente fútil, cuyo valor se ha exagerado y en la que se malgastan energías, dentro del contexto cambiante del mundo de hoy. Sirve, sobre todo, para dar a los niños que no logran captar las nociones impartidas una sensación de fracaso. También sirve para inducir a los alumnos a abandonar sus estudios cuando se dan cuenta de que lo que se les enseña no tiene relevancia en sus vidas, nadie debería nunca tratar de aprender algo a lo que no le ve ninguna utilidad. Ningún niño debería verse obligado a sufrir la frustración que impone nuestro sistema de calificaciones, las críticas o la ridiculización por parte de los maestros y otras personas, y el rechazo de que es objeto cuando es lento para comprender. La sensación de fracaso que se experimenta al ensayar o querer lograr algo que de hecho es demasiado difícil es un sentimiento saludable, que impulsa a aprender aún más. Algo muy diferente sucede cuando el fracaso es impuesto desde fuera, por otra persona, que rebaja a quien lo sufre. Si un maestro desea brindar a sus alumnos libertad para aprender, o convertirse en facilitador del aprendizaje, ¿Cómo podrá lograrlo? No puedo formular una respuesta universal, puesto que hay muchas maneras de cambiar. Por eso, me limitaré a hablar a título personal, planteando las preguntas que yo me haría si se me pusiera a cargo del aprendizaje de un grupo de niños. He tratado de pensar en lo que me preguntaría a mi mismo, en las cosas que trataría de aprender y las que intentaría hacer. ¿Cómo enfrentaría el desafío que implica un grupo de este tipo, en las condiciones mencionadas? De qué se trata Creo que la primera pregunta que formularía es: ¿Qué quiere decir eso de ser un niño que está aprendiendo algo importante? Pienso que la mejor manera de responder a esta pregunta es remitirme a mi propia experiencia. Yo fui un excelente alumno en la escuela primaria y en la secundaria. Sacaba buenas notas. A menudo fastidiaba a los profesores por mi astucia para eludir las reglas que ellos habían establecido, pero no los desafiaba abiertamente. Era un niño muy solitario, con pocos amigos, aislado de los demás por provenir de un hogar rígidamente religioso. Cuando tenía trece años mi familia se mudó de un barrio Primer Semestre 110 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior suburbano a una granja grande, rodeada de un extenso bosque. Por esa época estaban de moda los libros de Gene Stratton Porter, en que se describían ambientes yermos y se hablaba mucho de las grandes mariposas nocturnas. Poco después de habernos mudado a la granja, encontré en el tronco de un roble un par de mariposas nocturnas “luna”, de alas grandes color verde pálido y con ribetes púrpura. Aún me parece estar viendo esas alas desplegadas: 15 centímetros de un verde resplandeciente, con manchas iridiscentes de color extasiado. Las capturé, las cuidé, y la hembra puso cientos de huevos. Conseguí un libro sobre mariposas nocturnas. Alimenté a las orugas. Aunque cometí muchos errores con esta primera camada, capturé otras mariposas nocturnas y poco a poco aprendí a cuidar y mantener las orugas durante toda la serie de transformaciones: las frecuentes mudanzas de piel, la construcción final de los capullos, la larga espera hasta la siguiente primavera, cuando saldrían las mariposas. Ver salir de su capullo a una mariposa nocturna con alas diminutas y en una hora o dos verla desarrollar una extensión de alas de entre 12 y 18 centímetros era algo fantástico. Pero la mayor parte del tiempo, todo era arduo trabajo: encontrar hojas frescas cada día, seleccionadas de las variedades apropiadas de árboles; vaciar las cajas; rociar los capullos durante el invierno para evitar que se resecaran. Se trataba, en suma, de una iniciativa de gran magnitud. A los quince o dieciséis años, me había convertido en un experto en mariposas nocturnas. Conocía unas veinte variedades o más, sus hábitos, su alimentación; y esas mariposas no ingerían ningún alimento durante su vida, sino sólo en su fase larval. Sabía identificar las larvas según la especie. Podía divisar fácilmente las orugas grandes, de ocho o diez centímetros. Cada vez que salía a dar un paseo encontraba por lo menos una oruga o un capullo. Pero lo que me resulta más interesante, cuando pienso en todo esto, es que, por lo que recuerdo, nunca hablé de mi iniciativa con ningún profesor, y sólo lo hice con unos pocos compañeros de estudios. Este absorbente trabajo no formaba, de ningún modo, parte de mi educación. La educación era lo que sucedía en la escuela. A los maestros no les interesaría otra actividad. Además, si les hablaba de ella, tendría que explicarles muchas cosas, cuando después de todo se suponía que eran ellos quienes debían enseñarme a mí. Durante este período tuve uno o dos buenos maestros, a los que apreciaba, pero mi estudio de las mariposas era algo personal, y no el tipo de cosa que se comparte con un profesor. De modo que había aquí un proyecto de por lo menos dos años de duración, bien investigado y documentado, que exigía un trabajo minucioso, mucha autodisciplina, amplios conocimientos y habilidades prácticas. Pero a mi entender no era, evidentemente, parte de mi educación. Así que esto es lo que sentía un chico respecto del verdadero aprendizaje. Estoy seguro de que el aprendizaje significativo es a menudo muy diferente para niños cuyas experiencias vitales contrastan con las mías propias. Si observo el mundo de la educación sólo a través de mis ojos, perderé muchas oportunidades de desarrollarme a la par que mis alumnos. Como chico que creció en un ámbito rural y se crió en una familia religiosa, y que incluso vivió en China, fui elaborando una perspectiva acerca del mundo que quizá los niños y niñas que viven en las ciudades, o los niños físicamente discapacitados, no hayan experimentado. Pero como facilitador, si tengo presente mi propio aprendizaje durante la infancia, voy a tratar por todos los medios de averiguar cómo es por dentro un niño que está aprendiendo. Primer Semestre 111 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior Quiero penetrar en el mundo interior del niño par saber qué es lo que es importante para él, de la misma forma que quiero hacer de la escuela un lugar amable en el que tenga cabida este aprendizaje significativo, independientemente de lo que pueda estar ocurriendo en la vida del niño. Mis experiencias en distintos tipos de escuelas también han modelado mis opiniones sobre el mundo y el aprendizaje. Con frecuencia siento la tentación de enseñar de la misma forma que me han enseñado a mí. Para romper este molde es necesario reflexionar sobre lo que es mejor para el que está aprendiendo, no acerca de lo que es más conocido para el que está enseñando. ¿Puedo correr el riesgo de relacionarme? Un segundo conjunto de preguntas que me haría a mí mismo, tendría el siguiente tenor: ¿Me atrevo a permitirme tratar a este chico como persona, como a alguien a quien respeto? ¿Me atrevo a abrirme a él y a dejar que se abra él a mí? ¿Me atrevo a reconocer que puede saber más que yo acerca de ciertos temas, o que en general puede tener mejores dotes que yo? Responder a estas preguntas implica dos aspectos. El primero es la cuestión del riesgo. ¿Me atrevo a correr el riesgo de responder afirmativamente a los interrogantes que he formulado? El segundo aspecto radica en cómo puede darse este tipo de relación entre el estudiante y yo. Creo que las respuestas se pueden encontrar en algún tipo de experiencia grupal intensiva: el así llamado grupo de comunicaciones, grupo de relaciones humanas, grupo de encuentro, o lo que sea. En esta clase de grupo personal es más fácil correr el riesgo, porque el grupo proporciona el género de clima psicológico en el que se forjan relaciones. Recuerdo una película muy conmovedora: Because That´s My Way. En la que intervenían un profesor, un agente de la división de narcóticos y un adolescente condenado por drogadicción. Al final de la secuencia filmada, el chico drogadicto exclamaba con tono de asombro: “¡He descubierto que un profesor, un policía y un drogadicto somos todos seres humanos! ¡Jamás lo habría creído!” El muchacho nunca había tenido una relación semejante con los profesores de su escuela. Otra película, Stand and Deliver, describe los esfuerzos que hace en la vida real el profesor de matemáticas Jaime Escalante de la Garfield High School, en un barrio marginal del este de Los Ángeles. Antes de que Escalante empezara a dar clases, ningún alumno de la escuela había conseguido aprobar el examen de cálculo avanzado que se realizaba a nivel nacional, a pesar de lo cual él creyó que sus 18 estudiantes podían aprender cálculo y pasar los tests requeridos que habían de permitir a los jóvenes acceder a la universidad. Escalante empezó teniendo en cuenta los intereses de sus alumnos y les demostró a éstos que las matemáticas podían convertirse en un componente básico de sus vidas. Lo que ocurrió fue, pues, que los 18 estudiantes aprobaron el examen dos veces, ya que tuvieron que repetirlo debido a que el organismo educativo de verificación no dio validez a los resultados al Primer Semestre 112 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior creer que los alumnos habían copiado. Ironías del destino, éstos habían cometido los mismos errores porque habían tenido el mismo profesor; las limitaciones de él se tradujeron en las limitaciones de ellos. Desde 1982 hasta 1987, 354 estudiantes de la Garfield High School aprobaron el examen de cálculo. En 1960 Jaime Escalante abandonó la escuela alegando problemas con la burocracia y falta de apoyo de sus colegas. En la actualidad están dando clases en una escuela superior del norte de California. El nivel de expectativas y la oportunidad y el deseo de aprender vienen a ser, para muchos estudiantes, como una especie de bifurcación en una carretera. Cuando los alumnos no tienen por profesores a personas afectuosas, puede ocurrir que tomen el camino que les lleve a la destrucción de sí mismos y de los demás. Una vez un colega me contó su experiencia de dar clase por la noche en una prisión de alta seguridad después de haber estado haciéndolo durante el día en una escuela de un barrio marginal, y observó que existían tres barreras que impedían romper el ciclo de crimen y encarcelamiento: todos los presos adolecían de un problema de lectura que les incapacitaba para el éxito social exterior; no eran capaces de identificar a un profesor de escuela superior que les trataba como personas; y los únicos momentos en que alguien les prestaba atención era cuando armaban jaleo. Para hacer frente a la ola de crímenes que está asolando nuestro país, la humanización de las escuelas puede ser una solución mejor que la construcción de más cárceles. Algo muy similar hemos encontrado en nuestras charlas sobre la humanización de la formación médica. En este caso, una de las cosas más importantes que se aprenden en los grupos intensivos es que los médicos en período de prácticas descubren que los jefes de su departamento, los decanos de las facultades de medicina y los miembros del cuerpo docente son seres humanos, como ellos. Esto les parece increíble. La misma experiencia tuvimos al estudiar el sistema de las escuelas Immaculate Herat, a nivel de escuela superior y de collage; los estudiantes y los profesores consiguieron relacionarse como personas y no según sus respectivos roles. Fue una experiencia totalmente novedosa para ambas partes. Aunque he constatado los resultados altamente positivos de una relación abierta y personal entre alumno y facilitador, esto no significa que me resultaría fácil entablarla en todas las clases y con todos los estudiantes. Sé, por experiencia, que mostrarme tal como soy, imperfecto, y en ocasiones reconocidamente defensivo – constituye un riesgo personal. Pero también sé que se ganaría mucho si mi relación con los estudiantes fuera de persona a persona. Si yo estuviera dispuesto a admitir que algunos estudiantes me superan en conocimientos, otros en claridad de ideas y finalmente otros en perceptividad de las relaciones humanas, podría descender de mi “pedestal magisterial” y pasar a ser un facilitador, con actitud de aprender, entre alumnos que también aprenden. ¿Por qué se interesan los estudiantes? Otra pregunta que me formularía es: “¿Cuáles son los intereses, las metas, los objetivos y los gustos de estos alumnos?”. Querría obtener respuestas individuales, Primer Semestre 113 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior y no sólo colectivas, a esta pregunta. ¿Qué cosas les entusiasman, y cómo puedo averiguarlo? Puede que yo sea demasiado optimista, pero creo que la respuesta a esta pregunta es fácil. Si realmente quiero descubrir qué es lo que le interesa a un estudiante, puedo hacerlo. Una posibilidad es crear un clima en que los intereses surjan de modo natural. Aunque los jóvenes se hayan vuelto en gran medida apáticos por obra de su experiencia escolar, en una atmósfera psicológica saludable recobran su vitalidad y están más que dispuestos a compartir sus inquietudes. Cuando recuero mi propia experiencia escolar, me impresiona el hecho de que ningún profesor me preguntó nunca qué cosas me interesaban. Parece increíble, pero es cierto. Si algún profesor me hubiera preguntado, le habría hablado de las flores silvestres, los animalitos del bosque y las mariposas nocturnas. Quizá hasta había mencionado los poemas que trataba de escribir o mi interés por la religión. Pero nadie me preguntó. Aunque han pasado más de sesenta años, todavía recuerdo una pregunta que escribiera mi profesor de primer año del secundario en el margen de un escrito que yo había hecho. Yo había escrito, creo, sobre algo que hiciera con mi perro. Al lado de mi relato sobre las acciones que había emprendido, el profesor escribió: “¿Por qué, Carl?”. Siempre me he acordado de esa pregunta al margen, pero sólo en los últimos años comprendí el motivo de ese recuerdo. Se debe a que en este caso un maestro parecía sentir interés por saber por qué yo, Carl, había hecho algo. He olvidado todos los otros sabios comentarios escritos por los profesores en mis trabajos pero de éste sí me acuerdo. A mi juicio, demuestra con qué poca frecuencia le sucede a un alumno que un profesor realmente quiera conocer algunos de los motivos e intereses que lo mueven. Pero eso, si yo fuera profesor, me gustaría mucho lograr que los estudiantes me contaran precisamente estas cosas. ¿Cómo puedo liberar la mente inquisitiva? La cuarta pregunta que me haría es: “¿Cómo puedo preservar y liberar la curiosidad?” Hay pruebas de que a medida que los niños pasan por nuestro sistema de enseñanza se vuelven menos inquisitivos, menos curiosos. Creo que ésta es una de las acusaciones más graves que se le pueden hacer. El director del Instituto Tecnológico de California me comentó que, si tuviera que optar por un solo criterio para seleccionar a los estudiantes, éste sería el grado de curiosidad que manifiestan. Sin embargo, al parecer hacemos todo lo posible para sofocar este espíritu inquisitivo en los estudiantes, y esa actitud amplia y exploratoria de querer saber sobre el mundo y sus habitantes. Un profesor a quien conocí en una universidad de California está encontrando su manera de preservar el placer de la curiosidad. Me escribió una carta en la que me decía: “Quiero contarte algunas de las consecuencias que ha tenido tu libro Freedom to Learn para mí y para mis alumnos…” Me explicaba que había decidido modificar todos sus cursos de psicología para hacerlos más libres: Primer Semestre 114 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior Tuve la precaución de explicar a los alumnos los supuestos implícitos en el enfoque que íbamos a ensayar. Les pedí que pensaran seriamente si querían o no tomar parte en un experimento de ese tipo. (Mis cursos son optativos…) Ninguno de ellos decidió retirarse. Nosotros la clase y yo, fuimos creando el curso sobre la marcha. (Éramos sesenta en la clase). Fue la experiencia docente más apasionante que nunca haya tenido. Carl! Y resultó que los estudiantes sintieron el mismo entusiasmo. Los trabajos que hicieron fueron de los mejores que yo haya visto. Su entusiasmo era contagioso. Me enteré más tarde, por distintas vías, que los estudiantes de este curso recibían constantes preguntas de sus compañeros, en el comedor, etc., “¿Qué habéis hecho hoy en clase” “¿Cómo marcha el curso?” Siempre había una fila de estudiantes solicitando mi permiso para presenciar la clase. Las opiniones más significativas, para mí, probablemente sean las de aquellos estudiantes que manifestaron no haber aprendido tanto como podrían haberlo hecho, pero que eso era por su propia culpa: ellos asumían esta responsabilidad. Tendría muchas más cosas que contarte. Carl, pero no quiero machacar sobre el tema. Lo que sí quería era hacerte saber con cuánto entusiasmo respondieron esos estudiantes a la oportunidad de aprender por caminos que tenían sentido para ellos. ¡Y qué liberadora me resultó a mí esta vivencia de aprender junto a ellos! Recursos Otra pregunta que me haría es: “¿Cómo puedo proporcionar, imaginativamente, recursos para el aprendizaje que sean accesibles tanto física como psicológicamente?” Creo que un buen facilitador del aprendizaje debería dedicar la mayor parte del tiempo que le lleva preparar sus clases a la tarea de hacer que estos recursos estén al alcance de los chicos con quienes trabaja. En particular con los alumnos brillantes, y en gran medida con todos los chicos, no es necesario enseñarles, pero sí precisan los medios para satisfacer sus intereses. Proporcionarles esas oportunidades es algo que exige mucha imaginación, reflexión y trabajo. Mi hijo es médico. ¿Por qué? Porque en la escuela progresista a la que asistió, durante el penúltimo año de la escuela superior, se daba a cada estudiante cierto tiempo y considerable ayuda para que concertara por su cuenta un cursillo de entrenamiento a su elección. Mi hijo consiguió el consentimiento de un médico, quien se vio así desafiado por las preguntas ingenuas, pero a menudo fundamentales, de un estudiante secundario. El médico hizo que David, mi hijo, lo acompañara en sus visitas del hospital y a domicilio, en la sala de partos y en la de operaciones. David se vio inmerso en la práctica de la medicina. Esto incrementó su incipiente interés, convirtiéndolo en una vocación definitiva. Alguien había elegido con creatividad los medios para su aprendizaje. Me gustaría ser igualmente ingenioso. Creatividad Si yo fuera profesor, confío en que formularía preguntas como éstas: “¿Tengo la valentía y la humildad de fomentar ideas creativas en mis alumnos? ¿Tengo la tolerancia y el humanismo de aceptar las preguntas fastidiosas, a veces desafiantes y otras veces estrambóticas, de algunos de los que tienen ideas creativas? ¿Puedo dar cabida al individuo creativo?”. Primer Semestre 115 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior Pienso que en todo programa de formación de profesores debería haber un curso sobre “cuidado y alimentación de ideas recién nacidas”. Los pensamientos y acciones creativos son como los bebés: insignificantes, débiles de derribar. Una idea nueva siempre resulta inadecuada en comparación con una noción establecida. Los niños están llenos de pensamientos y percepciones extravagantes e insólitas, pero muchos de ellos son destrozados por la rutina de la vida escolar. Por otra parte, como lo demostró el trabajo de Getzels y Jackson, existe una diferencia entre los estudiantes que son muy inteligentes y aquellos que son a la vez inteligentes y creativos. Estos últimos tienden a ser más profundos, menos previsibles y más problemáticos. ¿Puedo permitir que los estudiantes con esta tendencia vivan y se nutran en mi clase? Por cierto que la enseñanza, sea elemental, universitaria o de entrenamiento profesional, no registra buenos antecedentes a este respecto. Así es que a Thomas Edison se le catalogó de lento y tonto. La aviación surgió tan sólo porque dos mecánicos tenían tal ignorancia de los conocimientos especializados que ensayaron la idea alocada y tonta de hacer volar a una máquina más pesada que el aire. Los profesionales instruidos no habrían perdido tiempo en semejante tontería. Me gustaría crear en mi clase un tipo de atmósfera a la que suelen temer los profesores, de mutuo respeto y mutua libertad de expresión. Esto, pienso, podría permitir al individuo creativo escribir poesía, pintar cuadros, inventar cosas, ensayar nuevas iniciativas, sin el temor de ser aplastado. Me gustaría ser capaz de hacerlo. A Chase McMichael, un especialista de física de la Universidad de Houston, se le concedieron en 1993 dos patentes por haber participado en el desarrollo de un procedimiento de levitación que casi eliminaba la fricción mecánica. Pero quizá lo que es más interesante acerca de este inventor son sus memorias del tiempo que pasó en la escuela y el camino que tomó y que le llevó a descubrir algo que marcó un hito y que pudo hacer que el mundo ahorrase miles de millones de dólares en la factura de la energía eléctrica a través de un sistema que reducía la fricción en los motores. En la escuela superior se le declaró afecto de dislexia y problemas de déficit de atención. Su tutor escolar indicó que “no era material de universidad “. Según una larguísima entrevista que apareció en un periódico de Houston, en la escuela tenía calificaciones que estaban básicamente entre B y C: “No tenía mucho interés en las clases. Siempre quería saber cuál era el sentido del conocimiento” El hecho de no recibir apoyo alguno en su escuela no le disuadió de seguir soñando en ir a una universidad importante y trabajar con la persona más destacada en el campo de la superconductividad, el profesor Paul Chu. Después de estudiar algún tiempo por su cuenta, se mostró intrigado por la idea de construir un volante de motor que giraría eternamente sobre sí mismo: “Voy a tener que construir el mejor funcionamiento del mundo”. Desde el principio la universidad se ha adaptado a sus necesidades. Debido a su dislexia, se le permite que utilice un tiempo extra, y ya está alcanzando calificaciones A y B. me pregunto ahora cuántos Chase McMichaels potenciales han sucumbido al feedback escolar negativo, dando lugar a pérdidas tremendas tanto para los individuos como para el mundo en su conjunto. Primer Semestre 116 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior ¿Tiene aquí cabida el soma? Una última pregunta quizá sería: “¿Puedo ayudar al estudiante a desarrollar una vida sensible, así como una vida cognitiva? ¿Puedo ayudarle a convertirse en lo que Thomas Hanna llama una soma: cuerpo y mente, sentimientos e intelecto?”. Creo que tenemos plena conciencia de que una de las tragedias de la educación moderna radica en que sólo se considera importante el aprendizaje cognitivo. Pienso que el libro de David Halberstam, The Best and the Brightest, brinda una síntesis de esa tragedia. Los asesores de los presidentes Kennedy y Jonson eran todos hombres dotados de gran talento. Como dice Halberstam, “si es que hubo algún tema central durante esos años, si es que había algo que ligaba a esos hombres, fue la convicción de que la mera inteligencia y el racionalismo podían responder y resolver cualquier cosa”. Sin duda, ese punto de vista había sido aprendido en el colegio. Así fue que esta absoluta confianza en lo cognitivo y lo intelectual hizo que este grupo de hombres brillantes nos condujera, poco a poco, hacia el increíble desastre de la guerra de Vietnam. Las computadoras omitieron incluir en sus cálculos los sentimientos y el compromiso emocional de unos hombrecitos vestidos de negro, que contaban con poco armamento y ninguna fuerza aérea, pero que luchaban por algo en lo que creían. Esta omisión resultó fatal. El factor humano no se incluyó en las computadoras porque “los mejores y más inteligentes” no dieron cabida, en sus cálculos, a la vida sensible y emocional de los individuos. Yo procuraría que el aprendizaje que tuviera lugar en el aula implicara a la persona en su totalidad; esto es algo difícil de lograr, pero muy gratificante en cuanto a su resultado final. UN EJEMPLO Se puede muy bien preguntar si existen escuelas en las cuales los profesores puedan dar, por lo general, respuestas positivas a las cuestiones que he planteado. La verdad es que hay muchas, una de ellas es la descrita minuciosamente por Karen Volz Bachofer, que siguió el desarrollo de la O’Farrell Community School de San Diego durante cuatro años. Podemos visitar la O’Farrel Community School a través de las palabras de Bachofer: Sólo en las escuelas podemos esperar que suceda algo nuevo mientras el resto de la gente todavía esta ocupada con lo viejo. Llega un momento en que uno tiene, o bien que aterrizar para reparar el avión, o bien tomarse el tiempo necesario para diseñar un nuevo modelo de aeroplano que satisfaga las especificaciones cada vez más rigurosas que exige el cliente. Si se va a producir un cambio real en las escuelas, tenemos que empezar a pensar de modo diferente acerca de las formas en que nos planteamos la reforma escolar. Hemos de comenzar a darnos cuenta de que ya no podemos permitirnos ponerle remiendos al avión mientras éste está volando. En vez de ello, hemos de tomarnos el tiempo necesario para, seria y resueltamente, rediseñar nuestras escuelas para que puedan satisfacer las necesidades de todos los estudiantes y los más altos estándares presentes en todo el mundo. Primer Semestre 117 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior La O’Farrell Community School, que abrió sus puertas el 4 de septiembre de 1990, es una escuela de nivel medio, de San Diego (California), que evolucionó como resultado de una planificación seria y elaborada como la que hemos citado, lo cual representó uno de los más amplios esfuerzos de reestructuración llevados a cabo en las escuelas de la ciudad. En enero de 1988, y de acuerdo con la decisión de trasladar la San Diego’s School of Creative and Performing Arts (SCPA) a unas nuevas instalaciones, los planificadores del distrito empezaron a discutir la posibilidad de poner en marcha un nuevo concepto de escuela de barrio en el viejo edificio de la SCPA. Esta escuela se convertiría en la O’Farrel, el futuro hogar de 450 estudiantes el primer año, y de más de 1,300 en los años siguientes. En octubre de 1989, el director de la O’Farrel y los siete primeros profesores empezaron a reunirse semanalmente para planificar el funcionamiento de una escuela que tenía que cubrir las necesidades educativas de los jóvenes y adolescentes, para lo cual se invitó a funcionarios educativos del distrito, profesores de universidad, representantes de organismos de asistencia social, padres, miembros de la comunidad y otros colegas a que se unieran al equipo en sus reuniones de planificación. Además de estas reuniones, que se sucedían sin interrupción, los miembros del equipo visitaron un cierto número de escuelas implicadas en un proceso parecido de reestructuración a lo largo y ancho del país, y participaron en una serie de actividades de desarrollo del profesorado que tuvieron lugar durante el verano. Los esfuerzos de planificación, que recibieron el apoyo tanto público como privado, fueron esenciales para el desarrollo de la perspectiva, el programa y la estructura de la O’Farrell. Los visitantes de la O’Farrell Community School casi siempre reciben su primera impresión del campus al participar en un recorrido dirigido por los propios estudiantes. Los guías les conducen a las clases a las que los estudiantes están trabajando con bloques de base diez para resolver ecuaciones algebraicas, discutiendo una obra literaria en un seminario sobre Sócrates, trabajando en parejas para identificar las partes del ojo de una vaca, o inventando un juego de aventuras basado en la guerra civil en uno de los ordenadores Macintosh que hay en la escuela. Los guías también demuestran la utilidad de los sistemas de referencia computerizada de la biblioteca, explican los servicios sociales y de salud que la Sección de Servicios de Apoyo a la Familia presta directamente en la escuela, y brindan una visión de conjunto de la filosofía, la historia y la estructura de la O’Farrel. Asimismo, como se puede imaginar, contestan a todas las preguntas que les hacen. Es algo digno de mención el que los alumnos de la escuela asuman la responsabilidad de dar la bienvenida a casi mil visitantes al año, destacando el hecho de que cada estudiante de la O’Farrel actúa al menos una vez como guía durante el tiempo que permanece en la escuela. En la actualidad, la O’Farrel Community School es una escuela en proceso de reestructuración que pertenece a un área marginal, y que está sirviendo de punto de referencia para otras escuelas, a la vez que cumple su cometido con un grupo étnica y lingüísticamente diverso de unos 1,350 alumnos de 6°, 7° y 8° curso en el sudeste de San Diego (California). La escuela se divide en nueve familias educacionales, y casi la mayor parte de los estudiantes con discapacidades emocionales y físicas graves siguen el mismo currículum de alto nivel válido para toda la estructura de la familia educacional. Los bloques de instrucción diarios vinculan las áreas temáticas Primer Semestre 118 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior de humanidades (lenguaje, artes y estudios sociales), tecnología (matemáticas, ciencias e informática) y educación física en el currículum cuyo núcleo es interdisciplinario. Las bellas artes, la música y la lengua extranjera comparten cada día un bloque de “descubrimiento”. Todos estos programas interdisciplinarios se juntan en unidades temáticas de nueve semanas de duración y que abarcan al conjunto de la escuela. El programa de la O’Farrel desarrollado por diferentes pensadores, entre los que se incluyen profesores, administradores, padres y miembros de la comunidad, funde las experiencias de aprendizaje centradas en el estudiante y orientadas a la actividad con la tecnología de vanguardia y el servicio a la comunidad, en un esfuerzo por satisfacer las necesidades sociales, intelectuales, psicológicas y físicas de la juventud de nivel medio. Todas las decisiones que se toman en la escuela reflejan un compromiso por proporcionar la mejor educación posible a todos los alumnos. En la O’Farrell, lo primero son los estudiantes. Todos los estudiantes pueden acudir a profesores para que éstos les representen y defiendan sus intereses, para lo cual se llevan a cabo reuniones cotidianas de carácter consultivo, celebrándose regularmente, asimismo, reuniones al nivel de todas las escuelas de la ciudad para intercambiar información, tener discusiones sobre temas importantes para la comunidad escolar, y fortalecer la identidad de unos y de otros. Programas y horarios innovadores permiten a los profesores de cada familia educacional disponer de tiempo diario de preparación para desarrollar currículos interdisciplinares, tomar decisiones que afectan al conjunto de la familia educacional y reunirse con alumnos y padres. La profesionalización de los enseñantes y los entornos que sirven de apoyo al aprendizaje y a la enseñanza de alta calidad son básicos en el enfoque educativo de la O’Farrel y se hacen eco de la filosofía descrita en Caught in the Middle, el informe del grupo especial de los cursos medios de California en 1987. “Cuando profesores y estudiantes se agrupan en equipos interdisciplinarios, se crea una cola especial que une prácticamente el resto de los ingredientes del programa escolar.” Con objeto de lograr la reducción del tamaño de las clases, hasta aproximadamente 23 alumnos, la O’Farrel decidió no cubrir los tradicionales puestos de subdirector y consejero de la escuela, en vez de lo cual destinó los recursos financiero que se habrían destinado a los mismos a complementar el presupuesto de la plantilla de profesores, con lo que se pudo reducir la proporción alumno/profesor durante el tiempo de instrucción correspondiente al horario flexible. Como consecuencia de ello, las labores directivas y administrativas, que habrían tenido que ser asumidas por el subdirector y el consejero, pasaron a ser competencia compartida del conjunto del profesorado. El puesto que se describiría normalmente como de director lo ocupa el Chief Educational Officer (CEO, Oficial jefe educacional), el cual brinda iniciativa y dirección a todas las familias educacionales, es asimismo otro defensor de los alumnos, y hace que se lleven a cabo todas las obligaciones organizacionales en el ámbito global de la escuela. A primera vista, la estructura innovadora de la O’Farrel, el currículum interdisciplinar y las pautas que determinan el funcionamiento del profesorado podrían parecer las características más importantes del programa escolar. Sin embargo, la plantilla de profesores de O’Farrel tendría que responder al instante que Primer Semestre 119 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior el elemento más importante del programa es la perspectiva compartida respecto a lo que ha de ser la escuela, lo cual articula con claridad el compromiso de los profesores en cuanto a asegurar que los alumnos tendrán el mismo acceso a un currículum académicamente cualificado y las mismas posibilidades de tener un rendimiento satisfactorio. El desarrollo de la estrategia de la O’Farrel fue la primera prioridad de los profesores durante el proceso de planificación, planteamiento que sigue centrando la atención de todas las tomad de decisión en la escuela respecto a lo que es mejor para los estudiantes: no lo que es mejor para los profesores, lo que es más fácil de programar en el espacio o en el tiempo, o lo que se alinea más estrechamente con los procedimientos oficiales de las autoridades educativas. Un compromiso con la excelencia y la equidad académicas, una estructura que asegura relaciones sólidas entre profesores, alumnos y padres, y una cultura de escuela que transmite expectativas elevadas a todos los estudiantes contribuyen al éxito del programa de la O’Farrel. Los alumnos de esta escuela saben que sus profesores esperan de ellos que lo hagan bien, confían en el estímulo y la ayuda de sus profesores, y tienen una fe inquebrantable en sus propias capacidades a medida que se convierten en estudiantes independientes. En febrero de 1993 preguntamos a un grupo de alumnos de la O’Farrel lo que pensaban de su escuela, uno de ellos señaló, a la manera propia de alguien que todavía está en 7° curso, que ”la comida en la O’Farrel puede montar una fiesta en tu boca: fritadas, barras de helado y otras cosas excelentes ¡muy baratas!”. Sin embargo, casi todos los demás opinaban que lo que más les gustaba de la escuela eran sus profesores. Amy. Lo que más me gusta de O’Farrel son sus profesores, porque trabajan duro para ayudarnos a aprender y a ser respetuosos. También se esfuerzan por comprender lo que sentimos y nuestras formas de vida más modernas. Raquel. Otra cosa muy importante de la escuela es que los profesores se preocupan mucho de los estudiantes. Tratan de introducir cambios en la clase que nos puedan servir de ayuda. A veces, los profesores se salen del camino trazado y nos ayudan para asegurarse de que hemos comprendido las instrucciones a seguir, sea para el trabajo de clase o para el de casa. Algunos incluso se quedan después del horario de clases para garantizar que los alumnos acaben sus tareas. Ikeo. Los profesores no son sólo eso; también son amigos. Laurie. Los profesores de esta escuela siempre están dispuestos a ayudar y puedes dar por descontado que te van a enseñar cosas por las que vas a sentir interés. Johnetta. Admiro realmente a los profesores porque parece como si de verdad se ocuparan de nosotros y de nuestros respectivos futuros. Quienquiera que venga a esta escuela acabará pensando lo mismo. Glen. Una de las cosas de la O’Farrell es que me gustan sus profesores. Prácticamente se desnucan por brindarnos una buena educación, pero algunos de nosotros somos perezosos y no lo aprovechamos. Primer Semestre 120 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior Shonna. Creo que lo mejor acerca de O’Farrel son los profesores porque te ayudan a aprender. Aunque a veces puedan ser estrictos, saben cómo respetar las ideas de los alumnos y no hacen comentarios ordinarios sobre ellos. Cuando el año que viene mi hermana pequeña venga a la O’Farrell, espero que los profesores la traten con el mismo respeto con el que me han tratado a mí. Antoinette. Hay un montón de cosas de la O’Farrell que me gustan, pero la principal son los profesores porque nunca dejan de creer en ti. Independientemente del motivo, en cualquier momento pueden salirse del rumbo fijado sin con ello creen que pueden ayudarte. Aquí se ocupan de ti. Estas respuestas ilustran una fuerte identificación de los estudiantes con sus profesores, y una gran valoración del esfuerzo que hacen éstos, así como una toma de conciencia de sus propias responsabilidades en el proceso enseñanzaaprendizaje. Sin duda, la clarividencia de la O’Farrell ha llegado a ser una parte integral de la cultural escolar, tal como valoran tanto estudiantes como profesores. Cada profesor de la O’Farrell lleva una chapa con su nombre, que le identifica como miembro del “equipo del ideal de O’Farrell”, al igual que la chapa de CEO le identifica como el “que conserva el ideal”. El ideal de la O’Farrell está ejemplificado en un cartel que cuelga en una de las paredes de la sala de profesores: “La inteligencia no es algo que simplemente se tiene. Es algo que se puede conseguir.” Primer Semestre 121 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior LA RELACIÓN INTERPERSONAL EN LA FACILITACIÓN DEL APRENDIZAJE A pesar de que parezca incorrecto decirlo, este capítulo me gusta mucho porque expresa algunas de mis convicciones más profundas acerca de los que trabajan en el campo educativo. Presenté los conceptos fundamentales en una conferencia en la Universidad de Harvard, pero éstos han sido revisados y ampliados para su publicación en este libro. Creo que en éste se expresan algunas de mis convicciones más profundas sobre el proceso que llamamos educación. Deseo comenzar este tema con un pensamiento que resultará sorprendente para algunos y quizá ofensivo para otros: simplemente que, en mi opinión, la enseñanza es una actividad sobrevalorada. Después de hacer esta afirmación, me apresuro a consultar el diccionario para comprobar si expresé bien lo que quería decir. Enseñar quiere decir “instruir”. Personalmente, no estoy interesado en instruir a nadie en cuanto a lo que debe saber o pensar. “Impartir conocimientos o destreza”. Me pregunto si no sería más eficaz usar un libro o la instrucción programada. “Hacer saber”. Esto me eriza la piel. No deseo hacer saber nada a nadie. “Mostrar, guiar, dirigir.” A mi modo de ver, se ha guiado, mostrado o dirigido a demasiada gente. Luego llego a la conclusión de que efectivamente quise decir lo que expresé. Desde mi punto de vista, enseñar es una actividad relativamente poco importante y sobrevalorada. Pero mi actitud implica más. Tengo un concepto negativo de la enseñanza ¿Por qué? Creo que porque hace todas las preguntas equivocadas. Cuando pensamos en enseñar, surge la pregunta de qué enseñaremos. ¿Qué necesita saber una persona desde nuestro superior punto de vista? Me pregunto si en este mundo moderno tenemos el derecho a dar por sentado que somos sabios sobre el futuro y que la juventud es tonta. ¿Estamos realmente seguros acerca de lo que deberían saber? Luego está la pregunta ridícula sobre la extensión del programa. El concepto de extensión está basado en el supuesto de que todo lo que se enseña se aprende y todo lo que se presenta se asimila. No conozco ningún otro supuesto tan falso. No necesitamos hacer una investigación para comprobar su falsedad. Sólo nos bastaría hablar con unos pocos estudiantes. Pero me pregunto: “¿Mi prejuicio hacia la educación hace que no encuentre ninguna situación en que sea útil?”. Inmediatamente pienso en mis experiencias en Australia, hace poco tiempo. Me interesaron muchos los aborígenes de aquel país. Es un grupo que durante 20 000 años se las ha ingeniado para vivir y existir en un ambiente desolado, donde un hombre moderno perecería en poco tiempo. El secreto de la supervivencia aborigen ha sido la enseñanza. Han transmitido a los jóvenes toda pizca de conocimientos sobre cómo conseguir agua, cómo seguir el rastro de un gamo, cómo matar un canguro y cómo encontrar el camino en el desierto. Transmiten este conocimiento a la joven generación como el modo de conducirse, y se desconfía de cualquier innovación. Es evidente que la enseñanza les proporcionó el medio para subsistir en un ambiente hostil y relativamente estático. Primer Semestre 122 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior Ahora me estoy acercando al núcleo de la pregunta que me interesa. La enseñanza y la transmisión de conocimientos tiene sentido en un mundo estático. Por esta razón la sido durante siglos una actividad incuestionable. Pero el hombre moderno vive en un ambiente de cambio continuo. Estoy seguro de que la física que se enseña hoy a los estudiantes habrá sido superada en una década. Y en cuanto a la enseñanza de la psicología, dentro de 20 años no tendrá validez. Los llamados “hechos de la historia” dependen en gran medida del modo y costumbres actuales de la cultura. La química, la biología, la genética y la sociología están en un proceso tal que cualquier afirmación casi con seguridad habrá sido modificada en el momento en que el estudiante se halle en condiciones de aplicarla. Creo que nos enfrentamos a una situación enteramente nueva en educación, en la cual el propósito de ésta, si hemos de sobrevivir, debe ser la facilitación de cambio y el aprendizaje. Sólo son educadas las personas que han aprendido cómo aprender, que han aprendido a adaptarse y cambiar, que advirtieron que ningún conocimiento es firme, que sólo el proceso de buscar el conocimiento da una base para la seguridad. El único propósito válido para la educación en el mundo moderno es el cambio y la confianza en el proceso y no en el conocimiento estático. Sólo ahora, con cierto alivio, vuelvo a una actividad, un propósito que realmente me entusiasma: la facilitación del aprendizaje. Cuando he sido capaz de transformar un grupo y aquí me refiero a todos los miembros del grupo, incluso yo, en una comunidad de aprendizaje, mi entusiasmo no conoce límites. Liberar la curiosidad, permitir que las personas evolucionen según los propios intereses, desatar el sentido de indagación, abrir todo a la pregunta y la exploración, reconocer que todo está en proceso de cambio, aunque nunca lo logre de manera total, constituye una experiencia grupal inolvidable. En este contexto surgen verdaderos estudiantes, gente que aprende realmente, científicos, alumnos y profesionales creativos, la clase de personas que pueden vivir en un delicado pero cambiante equilibrio entre lo que saben en la actualidad y los mudables y fluidos problemas del futuro. He aquí una meta a la que me puedo dedicar de todo corazón. Veo la facilitación del aprendizaje como el objetivo de la educación, como el modo de formar al hombre que aprende, el modo de aprender a vivir como individuos en evolución. La facilitación del aprendizaje es una actividad que puede formular respuestas constructivas, cambiantes y flexibles a algunos de los problemas más profundos que acosan al hombre moderno. Pero, ¿sabemos realmente cómo lograr este nuevo objetivo o es un fuego fatuo que se presenta sólo algunas veces y que nos ofrece una esperanza real? Mi respuesta es que poseemos vasto conocimiento sobre las condiciones que estimulan un aprendizaje autoiniciado, significativo, vivencial de las fibras más íntimas de la personal total. No es frecuente poner en práctica estas condiciones porque significaría un enfoque revolucionario de la educación, y las rebeliones no son para los tímidos. Pero hemos encontrado algunos ejemplos de esta acción revolucionaria, como vimos en los capítulos anteriores. Sabemos y aquí mostraré algunas pruebas, que la iniciación de tal aprendizaje no depende de las cualidades didácticas del líder, de su conocimiento erudito de la Primer Semestre 123 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior materia, de la planificación del currículum, del uso de materiales audiovisuales, de la aplicación de la enseñanza programada, de sus conferencias y presentaciones ni de la abundancia de libros, aunque todos estos elementos podrían constituir recursos útiles en algunas ocasiones. La facilitación de un aprendizaje significativo depende de ciertas actitudes que se revelan en la relación personal entre el facilitador y el alumno. Hemos hecho nuestros primeros descubrimientos en el campo de la psicoterapia, pero cada vez más las pruebas sobre la eficacia de este enfoque aplicado a la educación. Sería fácil pensar que la intensa relación entre el terapeuta y el cliente es la que posee estas cualidades, pero estamos descubriendo también que podrían existir en las incontables relaciones interpersonales entre el profesor y sus alumnos. CUALIDADES QUE FACILITAN EL APRENDIZAJE ¿Cuáles son las cualidades y actitudes que facilitan el aprendizaje? Las presentaré de manera breve e ilustradas con ejemplos referentes al campo educativo. Autenticidad en el facilitador del aprendizaje Quizá la principal de estas actitudes básicas sea la autenticidad. Cuando el facilitador es una persona auténtica, obra según es y traba relación con el estudiante sin presentar una máscara o fachada, su labor será proclive a alcanzar una mayor eficacia. Eso significa que tiene conciencia de sus experiencias, que es capaz de vivirlas y de comunicarlas si resulta adecuado. Significa que va al encuentro del alumno de una manera directa y personal, estableciendo una relación de persona a persona. Significa que es él mismo, que no se niega. Desde este punto de vista, el maestro puede ser una personal real en su relación con los alumnos. Puede entusiasmarse, aburrirse, puede interesarse por los estudiantes, enojarse, ser sensible o simpático. Porque acepta estos sentimientos como suyos no tiene necesidad de imponérselos a los alumnos. Puede gustarle o disgustarle el trabajo de un estudiante, al margen de que sea correcto o deficiente desde un punto de vista objetivo o de que el estudiante sea bueno o malo. Expresa simplemente la impresión que le despierta el trabajo, una sensación que lleva dentro de sí. De este modo, para sus estudiantes es una persona y no la encarnación anónima de los requerimientos del currículum ni un conducto estéril por donde pasan los conocimientos de una generación a otra. Es obvio que este conjunto de actitudes, que demostró su eficiencia en psicoterapia, es muy diferente del de la mayoría de los maestros, que tienden a mostrarse simplemente como roles ante sus alumnos. Es un hábito muy común entre los profesores el de parapetarse tras la máscara, el rol, la fachada de maestro, para volver a ser ellos mismos sólo cuando dejan la escuela. Primer Semestre 124 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior Pero no todos los maestros son así: Sylvia Ashton Warner tomó a su cargo a los alumnos maoríes de una escuela de Nueva Zelanda, que eran niños rebeldes y supuestamente lentos para aprender, y les permitió desarrollar su propio vocabulario de lectura. Todos los días cada uno de los niños elegía una palabra que ella escribía en una tarjeta que luego le entregaba por ejemplo, “beso”, “fantasma”, “bomba”, “lucha”, “amor”, “papá”. Pronto los alumnos llegaron a construir oraciones que también conservaban: “le darán una tunda”, “el gatito está asustado”. Los niños no olvidaron los conocimientos que habían autoiniciado. Pero mi propósito no res describir el método de la señorita Ashton Warner. Sólo quiero demostrarles su actitud y la apasionada autenticidad que percibieron tanto sus pequeños alumnos como sus lectores. Un compilador le hizo algunas preguntas y ella respondió: “usted me pide algunos pocos y fríos hechos… no tengo hechos fríos sobre este tema en particular. Sólo tengo hechos ardientes y anécdotas sobre el tema de la enseñanza creativa que abrasan y abrasan lo que digo.” Aquí no hay ninguna máscara estéril. Hay una persona vital, con convicciones y vivencias. Su transparente autenticidad fue uno de los elementos que le permitieron facilitar el aprendizaje. Su método no se adecua a ninguna fórmula educativa nítida. Ella es, y sus alumnos evolucionaron en contacto con una persona que es real y abiertamente. Tomemos el caso de otra persona Barbara Shiel, cuyo trabajo de facilitación de aprendizaje en un sexto grado ya hemos descrito. Dio a sus alumnos un alto grado de libertad responsable y más adelante mencionaré algunas de las reacciones de sus alumnos. Pero aquí expondremos un ejemplo de cómo compartía con sus alumnos, no sólo su dulzura y claridad, sino también sus enojos y frustraciones. Puso a disposición de los alumnos todos los materiales de arte y así éstos los utilizaron de modos muy creativos, aunque la clase ofreciera un panorama de caos. Éste es el relato que hizo de su experiencia y de lo que hizo con ella. Es enloquecer vivir en el Desorden, ¡con D mayúscula! Pero a nadie parece importarle excepto a mí. Por último, un día les dije a los niños… que soy muy pulcra y ordenada por naturaleza y que el desorden me distraía de mis tareas. ¿Tenían alguna objeción? Se sugirió que algunos voluntarios podrían ocuparse de ordenar todo…les respondí que no me parecía justo que siempre trabajaran las mismas personas para todos los demás, pero que eso resolvería el problema. “Bueno, a algunas personas les gusta limpiar”, me replicaron. De modo que así quedaron las cosas. Espero que este ejemplo aclare mis frases anteriores de que un facilitador “es capaz de vivir, de vivir esas experiencias y de comunicarlas si resulta adecuado”. Elegí un ejemplo que se refiere a experiencias negativas porque creo que para la mayoría de nosotros es más difícil interpretar su significado. En este caso, la señorita Shiel corre el riesgo de transparentar su colérica frustración frente al desorden, ¿Y qué sucede? Lo mismo que, según mi experiencia, ocurre casi siempre: los niños aceptan y respetan sus sentimientos, los toman en cuenta y proyectan una nueva solución que ninguno de nosotros hubiera sugerido. La señorita Shiel comenta sabiamente: “Me turbaba y me sentía culpable cuando me enfadaba. Pero al fin advertí que los niños también podían aceptar mis sentimientos. Es importante que ellos sepan cuándo me “presionan”. Yo también tengo mis límites. Primer Semestre 125 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior Quiero demostrar con el siguiente ejemplo que cuando son auténticos, también los sentimientos positivos son eficaces. Ésta es la reacción de un estudiante de otro curso: … Era muy alentador su sentido del humor en la clase, todos nos sentíamos aliviados cuando se mostraba tan humano y no meramente una imagen mecánica del maestro. Tengo la impresión de que ahora comprendo y confío más en mis maestros… y también de que estoy más cerca de mis compañeros… Otro estudiante comenta: … Dirigía la clase de forma personal, de modo que me pude formar una imagen de usted como persona y no sólo como la encarnación del libro de texto. Otro estudiante del mismo curso habla de la siguiente manera: Usted no actuaba como maestro de la clase, sino como alguien en quien podíamos confiar e identificar como “uno de nosotros”. Era muy perceptivo y sensible con respecto a nuestros pensamientos y en esto residía, para mí, su “autenticidad”. En una experiencia “auténtica” y no solamente una clase. Espero que no queden dudas acerca de que no siempre es fácil ser auténtico ni que se logre de un momento a otro, pero es esencial para aquel que desea llegar a ser revolucionario: un facilitador de aprendizaje. Aprecio, aceptación, confianza Existe otra actitud característica de los que tiene éxito en la facilitación del aprendizaje. He observado de esta actitud; sin embargo, es muy difícil darle un nombre, por eso utilizaré varios. Pienso que significa apreciar al alumno, sus sentimientos, opiniones y toda su persona. Es preocuparse por el alumno pero no de una manera posesiva. Significa la aceptación del otro individuo como una persona independiente, con derechos propios. Es la creencia básica de que esta otra persona es digna de confianza de alguna manera fundamental. Ya sea que la llamemos aprecio, aceptación, o confianza o cualquier otro nombre, esta actitud se manifiesta en una variedad de formas. El facilitador que adopta esta actitud podrá aceptar totalmente el miedo y las vacilaciones con que el alumno enfrenta un nuevo problema, como también la satisfacción del alumno por sus progresos. Ese maestro podrá aceptar la apatía ocasional del estudiante, sus erráticos deseos de explorar nuevas vías de conocimiento, tanto como sus disciplinados esfuerzos para lograr objetivos más importantes. Podrá aceptar experiencias personales que tanto perturban como estimulan el aprendizaje (la rivalidad entre hermanos, el rechazo de toda autoridad, la preocupación por exhibir conductas adecuadas). Estamos describiendo una apreciación del alumno como un ser imperfecto con muchos sentimientos y potencialidades. La apreciación o aceptación del alumno por parte del facilitador es la expresión funcional de su confianza en la capacidad del ser humano. Quisiera dar algunos ejemplos de esta actitud tomados de la situación de clase. Todos los comentarios de los maestros estarán bajo sospecha, pues a todos nos gustaría tener esas actitudes, y este deseo determinará la percepción parcial de nuestras cualidades. Pero además quisiera demostrar de qué manera ve el Primer Semestre 126 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior estudiante la actitud de aprecio y confianza cuando tiene la fortuna de experimentarla. He aquí el comentario de un estudiante de collage que asiste al curso del doctor Morey Appell: Su modo de estar con nosotros es una relevación para mí. En su clase me siento importante, maduro y capaz de hacer cosas por mí mismo. Me gusta pensar sin ayuda y esto no lo puedo lograr sólo con los libros de texto o las conferencias, sino viviendo. Creo que usted me ve como una persona con sentimientos y necesidades concretos, como un individuo. Lo que digo y hago son expresiones importantes de mi persona y usted así lo reconoce. Los estudiantes de collage que asisten a un curso de la doctora Patricia Bull describen no sólo estas actitudes de aprecio y confianza, sino los efectos que ellas tuvieron sobre sus otras interacciones: … Aún me siento cerca de usted, como si entre nosotros hubiera un entendimiento tácito, casi una conspiración. Esto me estimula a participar en la clase porque sé que por lo menos una persona me escuchará aunque no esté segura de la actitud de los otros. No importa realmente si su reacción será positiva o negativa, simplemente ES. Gracias. … Aprecio mucho el respeto y preocupación que demuestra hacia todos nosotros. Como resultado de mis experiencias en esta clase y de la influencia de mis lecturas creo sinceramente que el método de enseñanza centrado en el estudiante proporciona un marco ideal para el aprendizaje: no sólo por la acumulación de conocimientos, sino y sobre todo por aprender sobre nosotros mismos en relación con los demás… cuando comparo mi superficial percepción en setiembre con la profundidad de mis conocimientos actuales, sé que este curso me ha ofrecido una experiencia muy valiosa de aprendizaje que no hubiera podido adquirir en ningún otro curso. … Muy pocos maestros intentarían este método porque temerían perder el respeto de los alumnos. Por el contrario, usted ganó nuestro propio respeto gracias a su capacidad para hablarnos de nuestro nivel y no en un nivel 10 000 veces más elevado. Ante la ausencia de comunicación en esta escuela, fue una experiencia maravillosa comprobar cómo nos escudábamos unos a otros y nos comunicábamos en un nivel adulto e inteligente. Más clases deberían ofrecernos esta experiencia. Estoy seguro de que estos ejemplos son más que suficientes para demostrar que un facilitador que confía en sus alumnos y los aprecia crea un clima de aprendizaje tan diferente al del aula tradicional que ninguna semejanza puede ser “pura coincidencia”. Comprensión empática Otro de los elementos esenciales para la experiencia de aprendizaje autoiniciados es la comprensión empática. Cuando el profesor tiene la capacidad de comprender desde dentro las reacciones del estudiante, cuando tienen una percepción sensible de cómo se presenta el proceso de aprendizaje al alumno, entonces podrá facilitar un aprendizaje significativo. Este tipo de comprensión es totalmente diferente de la común evaluativo y que responde al modelo de “comprendo tus deficiencias”. Sin embargo, cuando existe una comprensión empática de la reacción del alumno responde al siguiente modelo: Primer Semestre 127 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior “Por fin alguien comprende cómo siento y cómo soy yo, sin querer analizarme ni juzgarme. Ahora puedo prosperar, crecer y aprender.” Esta actitud de ponerse en el lugar del otro, de ver el mundo desde el punto de vista del estudiante es casi inaudita en el aula tradicional, donde es posible escuchar miles de interacciones sin encontrar un solo ejemplo de comunicación clara, sensible y empática. Pero cuando esto ocurre, tiene un efecto de total liberación. Tomemos un ejemplo de Virginia Axline con respecto a un niño de segundo curso. Juan, de siete años, era agresivo, provocaba problemas y era lento en lenguaje y en todo su aprendizaje. A causa de su sucio vocabulario fue llevado a la oficina del director, quien lo golpeó sin que la señorita Axline se enterara. Durante las horas de trabajo independiente construyó con detalle un hombre de arcilla, desde el sombrero hasta el pañuelo de bolsillo. La señoria Axline le preguntó quién era. “No lo sé”, respondió Juan. “Quizá sea el director. También tiene un pañuelo como éste en el bolsillo”, sugirió la señorita Axline. Juan miró la figura de arcilla y respondió que sí. Luego le arrancó la cabeza, levantó la vista y sonrió. La señorita Axline dijo: “Muchas veces sientes deseos de arrancarle la cabeza ¿no es cierto? Tanto te enfurece”. Juan le sacó un brazo, luego el otro y de un golpe lo destruyó totalmente. Otro alumno, con la percepción de la infancia, explicó: “Juan está furioso con el señor X porque le dio una tunda esta mañana”. La señorita Axline comentó: “Ahora debes sentirte mucho mejor”. Juan hizo una mueca y comenzó a reconstruir al señor X. Los otros ejemplos citados también indican cómo se sienten los estudiantes muy sensibles cuando se les comprende simplemente sin evaluarlos ni juzgarlos, cuando se los comprende desde su propio punto de vista y no desde el del maestro. Si todo maestro se pusiera la tarea de esforzarse por brindar una respuesta diaria no evaluativo, comprensiva y empática a la vivencia manifestada o verbalizada de un estudiante, creo que descubriría todas las potencialidades de este tipo de comunicación casi inexistente. ¿CUÁLES SON LAS BASES DE LAS ACTITUDES DE FACILITACIÓN? Un rompecabezas Es natural que no siempre tengamos este tipo de actitudes que he descrito. Algunos maestros se preguntan: “¿Qué pasa si no me siento empático o si en este momento no aprecio, acepto o no me gustan mis alumnos?”. Mi respuesta: la actitud más importante entre las mencionadas es la autenticidad y no es casual que la hayamos analizado primero. Si el maestro no comprende el mundo interior de los alumnos y le disgustan tanto éstos como sus conductas, es más constructivo ser auténtico que seudoempático o tratar de parecer interesado. Pero esto no es tan simple como parece. Ser sincero, auténtico, honesto o coherente significa tener las mismas actitudes hacía sí mismo. No se puede ser auténtico para otra persona si no se es auténtico para sí. Si quiero ser verdaderamente sincero sólo debo decir lo que me sucede. Primer Semestre 128 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior Tomemos un ejemplo. Al comenzar este capítulo mencioné la sensación de la señorita Shiel frente al desorden en las clases de arte. Ella decía: “¡Es enloquecer vivir en tal desorden! Soy pulcra y ordenada y todo esto me distrae en mi trabajo”. Pero supongamos que hubiera manifestado de forma diferente sus sentimientos, que hubiese fingido como sucede en la mayoría de las clases en todos los niveles. Podría haber dicho: “¡Tú eres el niño más desordenado que jamás haya visto! No te preocupan el orden ni la limpieza. ¡Eres terrible!”. Definitivamente esto no es un ejemplo de autenticidad o sinceridad, en el sentido en que utilicé estos términos. Existe una profunda diferencia entre estas dos afirmaciones que me gustaría analizar. En la segunda afirmación la maestra no revela nada de sí misma ni comparte ninguno de sus sentimientos. Sin duda los niños percibirán que está enojada, pero, como son muy perceptivos, dudarán de si su enojo proviene de la conducta de la clase o de una discusión con el director. Esta segunda expresión no tiene la sinceridad de la primera, en donde la maestra manifiesta su propia incomodidad y cómo el desorden motiva su distracción. Otro aspecto de la segunda forma es que está enteramente compuesta de juicios o evaluaciones, que como tales son refutables. ¿Los niños están provocando un desorden o simplemente están excitados y concentrados en lo que hacen? ¿Todos provocan el desorden o algunos también se sienten molestos como ella? ¿No les preocupa la visita de otro grupo ¿sería diferente su actitud? ¿Son terribles o simplemente niños? Sé que los juicios son casi siempre inexactos y que por lo tanto provocan resentimiento, enojo y también culpa y miedo. Si la señorita Shiel hubiera empleado el segundo tipo de expresión, la reacción de los alumnos hubiera sido completamente diferente. Me extenderé sobre este punto para aclararlo porque sé por experiencia que muchos maestros interpretan ser auténtico, o ser los propios sentimientos, como una licencia para emitir juicios sobre los demás o para proyectar sobre ellos las vivencias que se “deberían tener”. Nada más ajeno a mis pensamientos. En realidad es muy difícil ser auténtico y aun cuando realmente se desee, ocurre muy raras veces. Por cierto, no es cuestión de palabras y si se cree uno juez, es inútil usar una fórmula verbal que suene a compartir los propios sentimientos. Éste es otro caso de fingimiento o falta de autenticidad. Sólo muy lentamente podemos aprender a ser auténticos. En primer lugar, debemos estar cerca de nuestras sensaciones y ser capaces de percibirlas. Luego se debe desear el riesgo de compartirlas tal cual son, sin disimularlas tras la apariencia de juicios o atribuyéndolas a los demás. Por todas estas razones admiro la manera de la señorita Shiel de compartir su enojo y su frustración con sus alumnos, sin tratar de disfrazarlos. La confianza en el ser humano Sólo se podrán lograr estas tres actitudes y se llegará a ser un facilitador del aprendizaje si se tiene una profunda confianza en el ser humano y sus potencialidades. Si no confío en él deberé intentar ahogarlo con información que yo Primer Semestre 129 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior elija para evitar que siga un camino equivocado. Pero si tengo confianza en la capacidad del individuo para desarrollar sus propias potencialidades, puedo darle la oportunidad de elegir su camino y su propia dirección en el aprendizaje. Creo que los tres profesores cuyos trabajos hemos comentado en los capítulos precedentes se basan en la tendencia del estudiante hacia el cumplimiento y la actuación. Su trabajo se funda en la hipótesis de que cuando los estudiantes tienen un contacto real con problemas importantes para ellos, quieren aprender, evolucionar y descubrir, se esfuerzan por dominar, desean crear y desarrollan autodisciplina. El maestro trata de crear cierto clima en el aula y un tipo de relaciones personales tales que impulsen estas tendencias naturales hacia su realización. La incertidumbre del descubrimiento Creo necesario decir que esta confianza en el hombre, estas actitudes hacia los estudiantes que he descrito, no aparecen súbitamente de modo milagroso en un facilitador del aprendizaje. Por el contrario, surgen a costa de riesgos, cuando se actúan hipótesis. Esto es evidente en el capítulo que describe el trabajo de la señorita Shiel cuando, al actuar según la hipótesis de la que no está segura y arriesgándose a entablar un nuevo tipo de relación con sus alumnos, confirma estos nuevos conceptos por lo que sucede en la clase. Estoy seguro de que la doctora Swenson pasó por el mismo tipo de incertidumbre. En lo que a mí se refiere sólo puedo decir que comencé mi carrera con el firme propósito de que se debe manejar a los individuos para su propio bien. Sólo asumí las actitudes que he descrito, y la confianza en las personas implícitas en aquéllas, cuando descubrí que estas actitudes tenían mayor poder para un cambio constructivo en el aprendizaje. Por lo tanto, creo que el único modo que tiene el maestro de descubrir, para sí, si estas modalidades son eficaces o adecuadas para él es precisamente corriendo el riesgo de ensayarlo. Basado en las experiencias de varios facilitadotes y de sus alumnos, he llegado a una conclusión. Cuando un facilitador crea, aunque sea en menor escala, un clima de autenticidad, aprecio y empatía en la clase, cuando confía en las tendencias constructivas del individuo y del grupo, entonces descubre que ha iniciado una revolución educativa. El resultado es un aprendizaje cualitativamente diferente, con un ritmo distinto, con un grado mayor de penetración. Sus vivencias negativas, positivas o confusas – pasan a formar parte de la experiencia del aula. El aprendizaje se vuelve vital. Cada estudiante, a veces con placer y otras con renuncia, se convierte, a su modo, en un ser que aprende y cambia constantemente. Las pruebas de la investigación Las pruebas de la investigación respecto a las afirmaciones recogidas en los párrafos anteriores son ahora, en efecto, muy convincentes. Ha sido de lo más interesante observar estas pruebas acumuladas hasta un punto en el que parecen irrefutables. Primer Semestre 130 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior En la década de 1960, algunos estudios llevados a cabo en psicoterapia y educación condujeron a ciertas conclusiones provisionales. Permítaseme resumirlas brevemente, sin explicar los métodos utilizados. Cuando los clientes de cualquier terapia psicológica valoran en un grado alto a los psicólogos por su autenticidad, excelencia y comprensión empática, es debido a que se han facilitado el autoaprendizaje y el cambio terapéutico. La importancia de estas actitudes por parte de los psicólogos quedó reflejada en el trabajo clásico de G.T. Barreto-Lennard. Otro estudio centraba su atención en los profesores. Algunos de éstos consideraban que sus problemas más urgentes eran “ayudar a los niños a pensar por sí mismos y a ser independientes”, “conseguir que los alumnos tuvieran una actitud más participativa”, etc., y se les conocía como el grupo “orientado positivamente”. Otros, en cambio, creían que sus problemas más acuciantes eran “conseguir que los alumnos escucharan”, “intentar enseñar a niños que no tienen siquiera la capacidad de aprender”, etc., y a ellos se les calificaba como “grupo orientado negativamente”. Las investigaciones revelaron que los alumnos percibían que el primer grupo exhibía más empatía, aprecio y autenticidad que el segundo grupo. El primero presentaba un alto grado de actitudes facilitadotas, mientras que no ocurría lo mismo con el segundo. Un estudio de R. Shmuck mostró que cuando los profesores están dotados de una comprensión empática, sus alumnos tienden a caerse mejor unos a otros. En un aula con una atmósfera comprensiva, es más fácil que cada uno de los estudiantes se sienta apreciado por los demás, y que tenga, por lo mismo, una actitud más positiva hacia sí mismo y hacia la escuela. Este carácter tamizador de la actitud del profesor es al mismo tiempo provocadora y significativa. La extensión de la comprensión empática a los alumnos tiene sobre éstos efectos que aumentan con el tiempo. Todo lo anterior son muestras de estudios que están empezando a proporcionar directrices claras para los entornos de aprendizaje saludables. Pero podríamos preguntar: ¿Es verdad que el estudiante aprende más en presencia de estas actitudes? En 1965, David Aspa elaboró un estudio minucioso sobre seis clases de tercer curso, y observó que en las tres clases en las que las actitudes facilitadotas de los profesores eran más manifiestas, los alumnos mostraban unos resultados significativos mejores en lo referente a las destrezas de lectura que aquellos que estaban en las clases en las que el grado de facilitación era menor. Más adelante, Aspa y una colega, Flora Roebuck, ampliaron estas investigaciones hasta configurar un programa que se extendió durante más de una década, y en el cual queda muy claro que el clima actitudinal en la clase, tal como lo crea el profesor, es un factor fundamental a la hora de fomentar o inhibir el aprendizaje. En la década de 1990, Wayne Hoy, John Tarter y Robert Kottkamp sintetizaron un período de investigación de 30 años sobre la salud y el clima en la escuela en su libro Open School/Healthy Schools, y llegaron a la conclusión de que el 59% de los motivos por los que los estudiantes aprenden se pueden atribuir a la salud de la escuela. Las escuelas saludables tienen un fuerte sentido de compañerismo y comunidad entre sus miembros. “El grado de vinculación de los profesores con la escuela, un mecanismo clave para conseguir la integración de la vida escolar, consiste en la amabilidad y el compromiso que tienen aquéllos con la Primer Semestre 131 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior escuela, con sus colegas y con los estudiantes para hacer de la escuela una comunidad… La escuela saludable no tiene necesidad de imponer la cooperación: ésta es concedida libremente por profesionales. Pruebas suministradas por los estudiantes Veo complacido que estas pruebas están aumentando. Pueden ser de gran ayuda para justificar la revolución educativa que tan obviamente anhelo. Pero los éxitos más notables alcanzados por los estudiantes que aprenden dentro de este clima no se refieren sólo a un mayor rendimiento en las tres R. El aprendizaje más significativo se logró en el plano más personal: independencia, aprendizaje autoiniciado y responsable, creatividad, tendencia a convertirse más cabalmente en una persona. Como ejemplo he tomado al azar comentarios de alumnos cuyos maestros se han esforzado en crear un clima de confianza, aprecio, autenticidad, comprensión y por encima de todo, de libertad. Nuevamente debo citar un comentario de Sylvia Aston-Warner para explicar uno de los efectos más importantes de este clima: “…El impulso ya no es del maestro, sino de los niños…por fin el maestro va a favor de la corriente y no en contra, la corriente de la creatividad inexorable de la infancia”. Por si fuera necesaria una mayor comprobación, veamos algunos comentarios hechos por alumnos de un curso sobre poesía dirigido (no enseñado) por el doctor Samuel Moon. Pienso que realmente disfruté de este curso, como clase y experiencia. Aunque a veces me sentí algo perdido. Esto hace que el curso valga la pena, puesto que la mayoría de los cursos de este semestre simplemente me aburrieron tanto como todo el proceso de la “educación superior”. Aparte de otras cosas, gracias a este curso me encontré escribiendo poesías con más frecuencia que cuentos cortos, lo que interfirió temporalmente con mi clase de literatura. … Quisiera señalar una cosa bien definida que debo a este curso, y capacidad para escuchar y aceptar seriamente las opiniones de mi Considerando mis actitudes anteriores, esto sólo hace valioso el curso para mí. los resultados de un curso sólo se pueden evaluar exactamente respondiendo “¿Haría otra vez este curso?” Mi respuesta sería un sí rotundo. es una mayor compañeros. Supongo que a la pregunta: Agregaré aquí algunos comentarios de estudiantes de segundo año del curso de psicología de la adolescencia de la doctora Bull. Los dos primeros fueron escritos a mitad de semestre: Este curso está siendo una experiencia muy vital y profunda para mí… Esta situación singular de aprendizaje cambió toda mi concepción de lo que es el aprendizaje… Creo que estoy evolucionando realmente en este clima de libertad constructiva… esta experiencia constituye un desafío. Este curso ha sido de gran valor para mí… Estoy contento de haber vivido esta experiencia porque me hizo pensar… Nunca me compenetré tanto con un curso, especialmente fuera de la escuela ¡Ha sido frustrante, gratificante, placentero y cansado! Primer Semestre 132 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior Los otros comentarios son de fin de curso: … Este curso, para mí, no termina al finalizar el semestre, sino que continúa… No se me ocurre ningún beneficio mayor que pueda proporcionar un curso que el deseo de seguir aprendiendo. … Pienso que este tipo de situación en la clase me estimuló para advertir cuáles son mis responsabilidades, especialmente en cuanto a hacer sólo los trabajos obligatorios. Ya no leo libros únicamente para aprobar exámenes. De aquí en adelante lo que haga lo haré por mí, por lo que pueda obtener y no por una calificación. Creo que ahora me doy cuenta del grado de incomunicación en que vivimos en nuestra sociedad, cuando veo lo que sucedía en nuestra clase… He evolucionado muchísimo. Sé que soy diferente de cómo era antes de hacer el curso… Me ha ayudado a comprenderme mejor… gracias por contribuir así a mi crecimiento. Pensaba que educación era incorporar información, asistiendo a las clases de exposición del profesor. Todo el peso recaía en el maestro… Uno de los mayores cambios que experimenté en este curso fue la modificación de mi punto de vista sobre educación. Aprender es algo más que una calificación o un boletín de calificaciones. Nadie puede medir lo que se aprende porque es algo muy personal. Yo confundía aprender con memorizar; tengo buena memoria pero dudo de haber aprendido todo lo que hubiera podido. Mi actitud hacia el aprendizaje ha cambiado desde una posición centrada en la calificación hacia otra de carácter más personal. Si quieren saber qué opina un niño de sexto curso de este tipo de cursos, transcribió algunos comentarios de los alumnos de la señorita Shiel: Creo que estoy aprendiendo mis propias capacidades. No sólo aprendo las tareas escolares, sino también que es posible aprender soplo tanto como con alguien que me enseñe. Me gusta este plan, tengo mucha libertad. También aprendo más así que del otro modo, no necesito esperar a los demás, puedo avanzar tan rápido como quiera y además tengo muchas responsabilidades. Tomemos otros dos ejemplos de la clase de graduados del doctor Appell: … He estado pensando acerca de lo que sucedió en esta experiencia. La única conclusión que saqué es que si trato de evaluar qué está sucediendo, o qué está comenzando a suceder, debo saber antes cómo era yo al empezar, y no lo sé… tantas cosas que hice y sentí ya están perdidas… enmarañadas en mi interior… Y no salen en forma de un bonito y organizado modelo que pueda decir o escribir… Quedan tantas cosas sin mencionar. Creo que sólo arañé la superficie, pero puedo sentir que pronto surgirán muchas cosas… quizás eso sea suficiente. Parece como si una cantidad de cosas hubieran adquirido una importancia que antes no tenían… Esta experiencia ha tenido un significado, me ha afectado, no sé cuánto o hasta dónde todavía. Pienso que seré mejor cuando llegue el otoño. De eso creo estar seguro. … Ustedes no siguen un plan determinado y sin embargo estoy aprendiendo. Desde que empezó el semestre me siento más viva, más auténtica conmigo misma. Me gusta estar sola tanto como con otra gente. Mis relaciones con los niños y los adultos son más emocionales y profundas. La semana pasada, comiendo una naranja, pelé cada gajo por separado y me gustó más sin cáscara transparente. Parecía más jugosa y fresca. Pensé que a veces me sentía así, sin una pared transparente a mi alrededor, comunicando mis sentimientos. Estoy creciendo, cuánto, no lo sé. Estoy pensando, considerando, ponderando y aprendiendo. Primer Semestre 133 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior No puedo leer estos comentarios de estudiantes de sexto curso, del collage y graduados, sin emocionarme profundamente. He aquí maestros que se arriesgan, que son ellos mismos, que confían en los alumnos, que se aventuran en lo desconocido existencial, dando un salto subjetivo. Y, ¿qué sucede? Hechos humanos excitantes, increíbles. Se puede percibir cómo se crean las personas, cómo se inicia un aprendizaje, cómo surgen futuros ciudadanos dispuestos a enfrentar mundos desconocidos. Si sólo una maestra de cada cien se animara a correr el riesgo de confiar, de comprender, la educación recibiría una infusión de espíritu vital que, a mi juicio, sería de valor inestimable. El efecto sobre el instructor Quisiera comentar otro aspecto que me anima. Hasta aquí he hablado de los efectos que este clima de aprendizaje significativo, personal y propio tiene sobre el estudiante. Pero no he mencionado el efecto reciproco que tiene sobre el instructor. Cuando éste ha sido agente de la liberación de un aprendizaje autoiniciado, también, como los estudiantes, sufre un cambio. Uno dice: Decir que me sentí abrumado por unas experiencias en la clase sería poco para reflejar mis vivencias. He enseñado durante muchos años, pero nunca experimenté algo ni remotamente semejante. Por mi parte, nunca ví en una clase a las personas expresarse realmente como son, ni estar tan comprometidas y movilizadas. Aún más, me pregunto si en el ambiente tradicional, que pone el énfasis en el contenido de la materia, en los exámenes y en las calificaciones, existe o puede existir la posibilidad de expresarse como persona con todas sus necesidades más profundas en la lucha por realizarse. Pero me estoy apartando del tema; sólo puedo relatar lo que sucedió y expresar mi agradecimiento por haberme convertido en una persona más humilde. Quiero que sepan esto porque he enriquecido enormemente mi vida y mi ser. Otro miembro del cuerpo de profesores comenta: Rogers dijo que cuando las relaciones se basan en estos supuestos “la educación actual se modifica totalmente”. He comprobado que esto es verdad al aplicarlo con mis estudiantes. Las experiencias que tuve me han sumergido en relaciones significativas, desafiantes y, para mí, incomparables. Me han inspirado, estimulado y, a veces, me han dejado convulsionado y sorprendido ante las consecuencias que tuvieron tanto para mí como para los estudiantes. Me han abierto los ojos frente al problema que ahora llamo… la tragedia de nuestra educación actual. Todos los estudiantes dicen que ésta es su primera experiencia de confianza total, de libertad para ser y actuar de modo que fortalezca y mantenga la dignidad que ha sobrevivido a la humillación, a la distorsión y al cinismo corrosivo. ¿DEMASIADO IDEALISTA? Algunos lectores considerarán que el enfoque de este capítulo la creencia de que los profesores se pueden relacionar como personas con sus alumnos es irremediablemente irreal e idealista. Pensarán que en esencia consiste en alentar a profesores y estudiantes a ser más creativos en sus relaciones mutuas y en su relación con el tema de la materia, pero que tal objetivo es imposible. No son los únicos que piensan así. He oído a científicos de las mejores escuelas de ciencias y a estudiantes de las mejores universidades argüir que es absurdo tratar de estimular a todos los estudiantes para que sean creativos, necesitamos cientos de técnicos y trabajadores mediocres y basta con que surjan sólo algunos científicos, artistas o Primer Semestre 134 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior líderes creativos. Eso quizá les baste a ellos. Quizá también para ustedes sea suficiente, pero insisto en que no es suficiente para mí. Cuando advierto el increíble potencial que tiene un estudiante corriente, deseo liberarlo. Dedicamos mucho tiempo a liberar la increíble energía del átomo y del núcleo del átomo. Si no dedicamos igual energía e igual cantidad de dinero a liberar el potencial de las personas, entonces la discrepancia enorme entre nuestro nivel de recursos de energía física y de energía humana nos hará sucumbir en una destrucción universal y merecida. Lamento que mi actitud ante este problema no pueda ser fríamente científica. Me apasiono al decir que la gente importa, que las relaciones interpersonales son importantes, que es posible liberar el potencial humano, que podríamos aprender mucho más, y que, a menos que prestemos una atención fuerte y positiva al aspecto humano o interpersonal del dilema educacional, nuestra civilización comenzará su decadencia y perdición. Mejores cursos, mejores planes de estudio, más contenido, más máquinas de enseñanza, nunca resolverán de raíz nuestro dilema. Sólo las personas, actuando como personas en sus relaciones con sus estudiantes pueden comenzar a solucionar el problema más urgente de la educación moderna. RESUMEN Permítaseme aquí decir de un modo más calmo y sobrio lo que antes expresé con tanto sentimiento y pasión. He dicho que es muy lamentable que los educadores y la gente en general siempre se centren en la enseñanza. Esto les sugiere una cantidad de preguntas absurdas con respecto a la educación real. He dicho que si centráramos la facilitación del aprendizaje cómo, por qué y cuándo aprende un estudiante, y cómo es el aprendizaje visto desde dentro estaríamos en el buen camino, más provechoso. He dicho que poseemos algunos conocimientos, y podemos obtener más, sobre las condiciones que facilitan el aprendizaje. Uno de los más importantes en este sentido es el tipo de actitudes que se manifiestan en la relación entre facilitador y alumno. (Existen otras condiciones conocidas que analizaré más adelante). Es posible describir esas actitudes que parecen promover el aprendizaje. En primer lugar, está la autenticidad transparente del facilitador, su voluntad de mostrarse como persona, de ser y vivir las sensaciones y pensamientos del momento. Si esta autenticidad va acompañada de aprecio, confianza y respeto por el alumno, el clima para el aprendizaje se engrandece. Y si a todo esto se agrega una atención empática y sensitiva del alumno, se crea realmente un clima liberador que estimula un aprendizaje autoiniciado y el crecimiento. Se confía en que el estudiante puede evolucionar. He tratado de decir claramente que aquellos individuos que poseen realmente estas actitudes, y que son lo suficientemente valientes como para actuar en Primer Semestre 135 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior consecuencia, no modifican simplemente los métodos educativos, sino que los revolucionan. No realizan casi ninguna de las funciones tradicionales del maestro. No es correcto llamarlos maestros. Son catalizadores, facilitadotes, que dan libertad, vida y oportunidad de aprender a sus alumnos. He presentado diversas pruebas que sugieren que los individuos que manifiestan estas actitudes son considerados maestros eficientes, que los problemas que les preocupan son cómo liberar los potenciales y no las deficiencias de sus estudiantes; crear situaciones de clase en donde no existan niños admirados y niños rechazados, sino que el afecto y el aprecio sean una parte de la vida de todos los niños; que en las clases donde reina, en alguna medida, este tipo de clima los niños aprendan más sobre los temas convencionales. Pero he querido ir más allá de las pruebas empíricas para llevar al lector al mundo interior del estudiante de todos los niveles que aprende y vive en tal relación interpersonal con el facilitador, con el objeto de que el lector perciba qué se siente cuando el aprendizaje es libre, autoiniciado y espontáneo. He tratado de indicar que la relación de estudiante a estudiante se vuelve más personal, más afectiva, más sensible, a la par que progresa el aprendizaje de materiales significativos a nivel personal. Ya he hablado del cambio que provoca en el docente. Si el propósito de la educación es formar ciudadanos adaptados a este mundo de cambios caleidoscópicos, sólo podremos lograrlo si estimulamos a los propios estudiantes para que inicien y planifiquen su propio aprendizaje. Por último, mi propósito fue demostrar que este tipo de estudiantes se desarrolla mejor, por lo menos hasta donde conozco, en una relación facilitadota y que promueva el crecimiento, con una persona. Primer Semestre 136 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior SESION 5 Educar, ¿para qué? • Los cuatro pilares de la educación • Educación y estatura humana • La Andragogía: un aprendizaje prolongado Lecturas: Jacques Delors UNESCO Savater Fernando, El Valor de Educar, Educar es Universalizar Pág. 135-180 Ensayo sobre Andragogía Primer Semestre 137 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior CUATRO PILARES DE LA EDUCACIÓN El siglo XXI, que ofrecerá recursos sin precedentes tanto a la circulación y al almacenamiento de informaciones como a la comunicación, planteará a la educación una doble exigencia que, a primera vista, puede parecer casi contradictoria: la educación deberá transmitir, masiva y eficazmente, un volumen cada vez mayor de conocimientos teóricos y técnicos evolutivos, adaptados a la civilización cognoscitiva, porque son las bases de las competencias del futuro. Simultáneamente deberá, hallar y definir orientaciones que permitan no dejarse sumergir por las corrientes de informaciones más o menos efímeras que invaden los espacios públicos y privados y conservar el rumbo en proyectos de desarrollo individuales y colectivos. En cierto sentido, la educación se ve obligada a proporcionar las cartas naúticas de un mundo complejo y en perpetua agitación y, al mismo tiempo, la brújula para poder navegar por él. Con esas perspectivas se ha vuelto imposible, y hasta inadecuado, responder de manera puramente cuantitativa a la insaciable demanda de educación, que entraña un bagaje escolar cada vez más voluminoso. Es que ya no basta con que cada individuo acumula al comienzo de su vida una reserva de conocimientos a la que podrá recurrir después sin límites. Sobre todo, debe estar en condiciones de aprovechar y utilizar durante toda la vida cada oportunidad que se le presente a actualizar, profundizar y enriquecer ese primer saber y de adaptarse a un mundo en permanente cambio. Para cumplir el conjunto de las misiones que le son propias, la educación debe estructurarse en torno a cuatro aprendizajes fundamentales que en el transcurso de la vida serán para cada persona, en cierto sentido, los pilares del conocimiento: aprender a conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la comprensión; aprender a hacer, para poder influir sobre el propio entorno; aprender a vivir juntos, para participar y cooperar con los demás en todas las actividades humanas; por último, aprender a ser, un proceso fundamental que recoge elementos de los tres anteriores. Por supuesto, estas cuatro vías del saber convergen en una sola, ya que hay entre ellas múltiples puntos de contacto, coincidencia e intercambio. Más, en general, la enseñanza escolar se orienta esencialmente, por no decir que de manera exclusiva, hacia el aprender a conocer y, en menor medida, el aprender a hacer. Las otras dos formas de aprendizaje dependen las más de las veces de circunstancias aleatorias, cuando no se les considera una mera prolongación, de alguna manera natural, de las dos primeras. Pues bien, la Comisión estima que, en cualquier sistema de enseñanza estructurado, cada uno de esos cuatro “pilares del conocimiento” debe recibir una atención equivalente a fin de que la educación sea para el ser humano, en su calidad de persona y de miembro de la sociedad, una experiencia global y que dure toda la vida en los planos cognoscitivo y práctico. Desde el comienzo de su actuación, los miembros de la Comisión fueron conscientes de que, para hacer frente a los retos del siglo XXI, sería indispensable asignar nuevos objetivos a la educación y, por consiguiente, modificar la idea que nos hacemos de su utilidad. Una nueva concepción más amplia de la educación Primer Semestre 138 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior debería llevar a cada persona a descubrir, despertar e incrementar sus posibilidades creativas, actualizando así el tesoro escondido en cada uno de nosotros, lo cual supone trascender una visión puramente instrumental de la educación, percibida como la vía obligada para obtener determinados resultados (experiencia práctica, adquisición de capacidades diversas, fines de carácter económico), para considerar su función en torno su plenitud, a saber, la realización de la persona que, toda ella, aprende a ser. Aprende a conocer Este tipo de aprendizaje, que tiende menos a la adquisición de conocimientos clasificados y codificados que el dominio de los instrumentos mismos del saber, puede considerarse a la vez medio y finalidad de la vida humana. En cuanto medio, consiste para cada persona en aprender a comprender el mundo que la rodea, al menos suficientemente para vivir con dignidad, desarrollar sus capacidades profesionales y comunicarse con los demás. Como fin, su justificación es le placer de comprender, de conocer, de descubrir. Aunque el estudio sin aplicación inmediata esté cediendo terreno frente al predominio actual de los conocimientos útiles, la tendencia a prolongar la escolaridad e incrementar el tiempo libre debería permitir a un número cada vez mayor de adultos apreciar las bondades del conocimiento y de la investigación individual. El incremento del saber, que permite comprender mejor las múltiples facetas del propio entorno, favorece el despertar de la curiosidad intelectual, estimula el sentido crítico y permite descifrar la realidad, adquiriendo al mismo tiempo una autonomía de juicio. Desde esa perspectiva, insistimos en ello, es fundamental que cada niño, dondequiera que esté, pueda acceder de manera adecuada al razonamiento científico y convertirse para toda la vida en un “amigo de la ciencia”. En los niveles de enseñanza secundaria y superior, la formación inicial debe proporcionar a todos los alumnos los instrumentos, conceptos y modos de referencia resultantes del progreso científico y de los paradigmas de la época. Sin embargo, puesto que el conocimiento es múltiple e infinitamente evolutivo, resulta cada vez más utópico pretender conocerlo todo; por ello, más allá de la enseñanza básica, la idea de un saber omnisciente es ilusoria. Al mismo tiempo, la especialización incluso en el caso de los futuros investigadores no debe excluir una cultura general. “En nuestros días, una mente verdaderamente formada necesita una amplia cultura general y tener la posibilidad de estudiar a fondo un pequeño número de materias. De un extremo a otro de la enseñanza, debemos favorecer la simultaneidad de ambas tendencias”. Pues la cultura general, apertura a otros lenguajes y conocimientos, permite ante todo comunicar. Encerrado en su propia ciencia, el especialista corre el riesgo de desinteresarse de lo que hacen los demás. En cualesquiera circunstancias, le resultará difícil cooperar. Por otra parte, argamasa de las sociedades en el tiempo y en el espacio, la formación cultural entraña una apertura a otros campos del saber, lo que contribuye a fecundas sinergias entre disciplinas diversas. En el ámbito de la investigación, en particular, el progreso de los conocimientos se produce a veces en el punto en que influyen disciplinas diversas. Primer Semestre 139 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior Aprender para conocer supone, en primer término, aprender a aprender, ejercitando la atención, la memoria y el pensamiento. Desde la infancia, sobre todo en las sociedades dominadas por la imagen televisiva, el joven debe aprender a concentrar su atención en las cosas y las personas. La vertiginosa sucesión de informaciones en los medios de comunicación y el frecuente cambio de canal de televisión, atentan contra el proceso de descubrimiento, que requiere una permanencia y una profundización de la información captada. Este aprendizaje de la atención puede adoptar formas diversas y sacar provecho de múltiples ocasiones de la vida (juegos, visitas a empresas, viajes, trabajos prácticos, asignaturas científicas, etc.) El ejercicio de la memoria, por otra parte, es un antídoto necesario contra la invasión de las informaciones instantáneas que difunden los medios de comunicación masiva. Sería peligroso imaginar que la memoria ha perdido su utilidad debido a la formidable capacidad de almacenamiento y difusión de datos de que disponemos en la actualidad. Desde luego, hay que ser selectivos en la elección de los datos que aprenderemos “de memoria”, pero debe cultivarse con esmero la facultad intrínsecamente humana de memorización asociativa, irreductible a un automatismo. Todos los especialistas coinciden en afirmar la necesidad de entrenar la memoria desde la infancia y estiman inadecuado suprimir de la práctica escolar algunos ejercicios tradicionales considerados tediosos. Por último, el ejercicio del pensamiento, en el que el niño es iniciado primero por sus padres y más tarde por sus maestros, debe entrañar una articulación entre lo concreto y lo abstracto. Asimismo, convendría combinar tanto en la enseñanza como en la investigación los dos métodos, el deductivo y el inductivo, a menudo presentados como opuestos. Según las disciplinas que se enseñen, uno resultará más pertinente que el otro, pero en la mayoría de los casos la concatenación del pensamiento requiere combinar ambos. El proceso de adquisición del conocimiento no concluye nunca y puede nutrirse de todo tipo de experiencias. En ese sentido, se entrelaza de manera creciente con la experiencia del trabajo, a medida que éste pierde su aspecto rutinario. Puede considerarse que la enseñanza básica tiene éxito si aporta el impulsor y las bases que permitirán seguir aprendiendo durante toda la vida, no sólo en el empleo sino también al margen de él. Aprender a hacer Aprender a conocer y aprender a hacer son, en gran medida, indisociables. Pero lo segundo está más estrechamente vinculado a la cuestión de la formación profesional: ¿cómo enseñar al alumno a poner en práctica sus conocimientos y, al mismo tiempo, cómo adaptar la enseñanza al futuro mercado de trabajo, cuya evolución no es totalmente previsible? La Comisión procurará responder en particular a esta última interrogante. Al respecto, corresponde establecer una diferencia entre las economías industriales, en las que predomina el trabajo asalariado, y las demás, en las que subsiste todavía de manera generalizada el trabajo independiente o ajeno al sector Primer Semestre 140 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior estructurado de la economía. En las sociedades basadas en el salario que se han desarrollado a lo largo del siglo XX conforme al modelo industrial, la sustitución del trabajo humano por máquinas convierte a aquél en algo cada vez más inmaterial y acentúa el carácter cognoscitivo de las tareas, incluso en la industria, así como la importancia de los servicios en la actividad económica. Por lo demás, el futuro de esas economías está supeditado a su capacidad de transformar el progreso de los conocimientos en innovaciones generadoras de nuevos empleos y empresas. Así pues, ya no puede darse a la expresión “aprender a hacer” el significado simple que tenía cuando se trataba de preparar a alguien para una tarea material bien definida, para que participe en la fabricación de algo. Los aprendizajes deben, así pues, evolucionar y ya no pueden considerarse mera transmisión de prácticas más o menos rutinarias, aunque éstas conserven un valor formativo que no debemos desestimar. De la noción de calificación a la de competencia El dominio de las dimensiones cognoscitivas e informativa en los sistemas de producción industrial vuelve algo caduca la noción de calificación profesional, entre otros en el caso de los operativos y los técnicos, y tiende a privilegiar la de competencia personal. En efecto, el progreso técnico modifica de manera ineluctable las calificaciones que requieren los nuevos procesos de producción. A las tareas puramente físicas suceden tareas de producción más intelectuales, más cerebrales como el mando de máquinas, su mantenimiento y supervisión y tareas de diseño, estudio y organización, a medida que las propias máquinas se vuelven más “inteligentes” y que el trabajo se “desmaterializa”. Este incremento general de los niveles de calificación exigidos tiene varios orígenes. Con respecto a los operarios, la yuxtaposición de las tareas obligadas y del trabajo fragmentado cede ante una organización en “colectivos de trabajo” o “grupos de proyecto”, siguiendo las prácticas de las empresas japonesas: una especie de taylorismo al revés. Los empleados dejan de ser intercambiables y las tareas se personalizan. Cada vez con más frecuencia, los empleadores ya no exigen una calificación determinada, que consideran demasiado unida todavía a la idea de pericia material, y piden, en cambio, un conjunto de competencias específicas a cada persona, que combina la calificación propiamente dicha, adquirida mediante la formación técnica y profesional, el comportamiento social, la aptitud para trabajar en equipo, la capacidad de iniciativa y la de asumir riesgos. Si a estas nuevas exigencias añadimos la de un empeño personal del trabajador, considerando como agente del cambio, resulta claro que ciertas cualidades muy subjetivas, innatas o adquiridas que los empresarios denominan a menudo “saber ser” se combinan con los conocimientos teóricos y prácticos para componer las competencias solicitadas; esta situación ilustra de manera elocuente, como ha destacado la Comisión, el vínculo que la educación debe mantener entre los diversos aspectos del aprendizaje. Entre esas cualidades, cobra cada vez mayor importancia la capacidad de comunicarse y de trabajar con los demás, de afrontar y solucionar conflictos. El desarrollo de las actividades de servicios tiende a acentuar esta tendencia. Primer Semestre 141 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior La “desmaterialización” del trabajo y las actividades de servicios en el sector asalariado Las repercusiones de la “desmaterialización” de las economías avanzadas en el aprendizaje se ponen de manifiesto inmediatamente al observar la evolución cuantitativa y cualitativa de los servicios, categoría muy diversificada que se define, sobre todo por exclusión, como aquella que agrupa actividades que no son ni industriales ni agrícolas y que, a pesar de su diversidad, tienen en común el hecho de no producir ningún bien material. Muchos servicios se definen principalmente en función de la relación interpersonal que generan. Podemos citar ejemplos tanto en el sector comercial (peritajes de todo tipo, servicios de supervisión o de asesoramiento tecnológico, servicios financieros, contables o administrativos) que prolifera nutriéndose de la creciente complejidad de las economías, como en el sector no comercial más tradicional (servicios sociales, de enseñanza, de sanidad, etc.) En ambos casos, es primordial la actividad de información y de comunicación; se pone el acento en el acopio y la elaboración personalizados de informaciones específicas, destinadas a un proyecto preciso. En ese tipo de servicios, la calidad de la relación entre el prestario y el usuario depende también en gran medida del segundo. Resulta entonces comprensible que la tarea de que se trate ya no pueda prepararse de la misma manera que si se fuera a trabajar la tierra o a fabricar una chapa metálica. La relación con la materia y la técnica debe ser complementada por una aptitud para las relaciones interpersonales. El desarrollo de los servicios obliga, pues, a cultivar cualidades humanas de las formaciones tradicionales no siempre inculcan y que corresponden a la capacidad de establecer relaciones estables y eficaces entre las personas. Por último, es concebible que en las sociedades ultratecnificadas del futuro la deficiente interacción entre los individuos pueda provocar graves disfunciones, cuya superación exija nuevas calificaciones, basadas más en el comportamiento que en el bagaje intelectual, lo que quizá ofrezca posibilidades a las personas con pocos o sin estudios escolares, pues la intuición, el discernimiento, la capacidad de prever el futuro y de crear un espíritu de equipo no son cualidades reservadas forzosamente a los más diplomados. ¿Cómo y dónde enseñar estas cualidades, en cierto sentido innatas? No es fácil deducir cuáles deben ser los contenidos de una formación que permita adquirir las capacidades o aptitudes necesarias. El problema se plantea también a propósito de la formación profesional en los países en desarrollo. El trabajo en la economía no estructurada En las economías en desarrollo donde la actividad asalariada no predomina, el trabajo es de naturaleza muy distinta. En muchos países del Áfricas subsahariana y en algunos de América Latina y Asia sólo un pequeño segmento de la población trabaja en régimen asalariado y la inmensa mayoría participa en la economía tradicional de subsistencia. Hablando con propiedad, no existe ninguna función referencial laboral; los conocimientos técnicos suelen ser de tipo tradicional. Además, la función del aprendizaje no se limita al trabajo, sino que debe satisfacer el objetivo más amplio de una participación en el desarrollo dentro de los sectores Primer Semestre 142 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior estructurado o no estructurado de la economía. A menudo, se trata de adquirir a la vez una calificación social y una formación profesional. En otros países en desarrollo hay, además de la agricultura y de un reducido sector estructurado, un sector económico al mismo tiempo moderno y no estructurado, a veces bastante dinámico, formado por actividades artesanales, comerciales y financieras, que indican que existen posibilidades empresariales perfectamente adaptadas a las condiciones locales. En ambos casos, de los numerosos estudios realizados en países en desarrollo se desprende que éstos consideran que su futuro estará estrechamente vinculado a la adquisición de la cultura científica que les permitirá acceder a la tecnología moderna, sin descuidar por ello las capacidades concretas de innovación y creación inherente al contexto local. Se plantea entonces una pregunta común a los países, desarrollados y en desarrollo: ¿cómo aprender a comportarse eficazmente en una situación de incertidumbre, cómo participar en la creación del futuro? Aprender a vivir juntos, aprender a vivir con los demás Sin duda, este aprendizaje constituye una de las principales empresas de la educación contemporánea. Demasiado a menudo, la violencia que impera en el mundo contradice la esperanza que algunos habían depositado en el progreso de la humanidad. La historia humana siempre ha sido conflictiva, pero hay elementos nuevos que acentúan el riesgo, en particular el extraordinario potencial de autodestrucción que la humanidad misma ha creado durante el siglo XX. A través de los medios de comunicación masiva, la opinión pública se convierte en observadora impotente, y hasta en rehén, de quienes generan o mantienen vivos los conflictos. Hasta el momento, la educación no ha podido hacer mucho para modificar esta situación. ¿Sería posible concebir una educación que permitiera evitar los conflictos o solucionarlos de manera pacífica, fomentando el conocimiento de los demás, de sus culturas y espiritualidad? La idea de enseñar la no violencia en la escuela es loable, aunque sólo sea un instrumento entre varios para combatir los prejuicios que llevan al enfrentamiento. Es una tarea ardua, ya que, como es natural, los seres humanos tienden a valorar en exceso sus cualidades y las del grupo al que pertenecen y a alimentar prejuicios desfavorables hacia los demás. La actual atmósfera competitiva imperante en la actividad económica de cada nación y, sobre todo, a nivel internacional, tiende además a privilegiar el espíritu de competencia y el éxito individual. De hecho, esa competencia da lugar a una guerra económica despiadada y provoca tensiones entre los poseedores y los desposeídos que fracturan las naciones y el mundo y exacerban las rivalidades históricas. Es de lamentar que, a veces, la educación contribuya a mantener ese clima al interpretar de manera errónea la idea de emulación. ¿Cómo mejorar esta situación? La experiencia demuestra que, para disminuir ese riesgo, no basta con organizar el contacto y la comunicación entre miembros de grupos diferentes (por ejemplo, en escuelas a las que concurran niños de varias Primer Semestre 143 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior etnias o religiones). Por el contrario, si esos grupos compiten unos con otros o no están en una situación equitativa en el espacio común, ese tipo de contacto puede agravar las tensiones latentes y degenerar en conflictos. En cambio, si la relación se establece en un contexto de igualdad y se formulan objetivos y proyectos comunes, los prejuicios y la hostilidad subyacente pueden dar lugar a una cooperación más serena e incluso, a la amistad. Parecería entonces adecuado dar a la educación dos orientaciones complementarias. En el primer nivel, el descubrimiento gradual del otro. En el segundo, y durante toda la vida, la participación en proyectos comunes, un método quizá eficaz para evitar o resolver los conflictos latentes. El descubrimiento del otro La educación tiene una doble misión: enseñar la diversidad de la especie humana y contribuir a una toma de conciencia de las semejanzas y la interdependencia entre todos los seres humanos. Desde la primera infancia, la escuela debe, pues, aprovechar todas las oportunidades que se presenten para esa doble enseñanza. Algunas disciplinas se prestan particularmente a hacerlo, como la geografía humana desde la enseñanza primaria y, más tarde, los idiomas y literaturas extranjeros. El descubrimiento del otro pasa forzosamente por el conocimiento de uno mismo; por consiguiente, para desarrollar en el niño y el adolescente una visión cabal del mundo, la educación, tanto si la imparte la familia como si la imparte la comunidad o la escuela, primero debe hacerle descubrir quién es. Sólo entonces podrá realmente ponerse en el lugar de los demás y comprender sus reacciones. El fomento de esta actitud de empatía en la escuela será fecundo para los comportamientos sociales a lo largo de la vida. Así, por ejemplo, si se enseña a los jóvenes a adoptar el punto de vista de generadoras de odio y violencia en los adultos. Así pues, la enseñanza de la historia de las religiones o de los usos y costumbres puede servir de útil referencia para futuros comportamientos. Por último, la forma misma de la enseñanza no debe oponerse a ese reconocimiento del otro. Los profesores que, a fuerza de dogmatismo, destruyen la curiosidad o el espíritu crítico en lugar de despertarlos en sus alumnos, pueden ser más perjudiciales que benéficos. Al olvidar que son modelo para los jóvenes, su actitud puede atentar de manera permanente contra la capacidad de sus alumnos de aceptar la alteridad y hacer frente a las inevitables tensiones entre seres humanos, grupos y naciones. El enfrentamiento, mediante el diálogo y el intercambio de argumentos, será uno de los instrumentos necesarios de la educación del siglo XXI. Tender hacia objetivos comunes Cuando se trabaja mancomunadamente en proyectos motivadores que permiten escapar a la rutina, disminuyen y a veces hasta desaparecen las diferencias e incluso los conflictos, entre los individuos. Esos proyectos que permiten superar los hábitos individuales y valoran los puntos de convergencia por encima de los aspectos que separan, dan origen a un nuevo modo de identificación. Por ejemplo, Primer Semestre 144 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior gracias a la práctica del deporte, ¡cuántas tensiones entre clases sociales o nacionalidades han acabado por transformarse en solidaridad, a través de la pugna y la felicidad del esfuerzo común! Asimismo, en el trabajo, ¿cuántas realizaciones podrían no haberse concretado silos conflictos habituales de las organizaciones jerarquizadas no hubieran sido superados por un proyecto de todos! En consecuencia, en sus programas la educación escolar debe reservar tiempo y ocasiones suficientes para iniciar desde muy temprano a los jóvenes en proyectos cooperativos, en el marco de actividades sociales: renovación de barrios, ayuda a los más desfavorecidos, acción humanitaria, servicios de solidaridad entre las generaciones, etc. Las demás organizaciones educativas y las asociaciones deben tomar el relevo de la escuela en estas actividades. Además, en la práctica escolar cotidiana, la participación de los profesores y alumnos de solución de conflictos y ser una referencia para la vida futura de los jóvenes, enriqueciendo al mismo tiempo la relación entre educadores y educandos. Aprender a ser Desde su primera reunión, la Comisión ha reafirmado enérgicamente un principio fundamental: la educación debe contribuir al desarrollo global de cada persona: cuerpo y mente, inteligencia, sensibilidad, sentido estético, responsabilidad individual, espiritualidad. Todos los seres humanos deben estar en condiciones, en particular gracias a la educación recibida en su juventud, de dotarse de un pensamiento autónomo y crítico y de elaborar un juicio propio, para determinar por sí mismos qué deben hacer en las diferentes circunstancias de la vida. El informe Aprender a ser (1972) manifestaba en su preámbulo el temor a una deshumanización del mundo vinculada a la evolución tecnológica. La evolución general de las sociedades desde entonces y, entre otras cosas, el formidable poder adquirido por los medios de comunicación masiva, ha agudizado ese temor y dado más legitimidad a la advertencia que suscitó. Posiblemente, el siglo XXI amplificará estos fenómenos, pero el problema ya no será tanto preparar a los niños para vivir en una sociedad determinada sino, más bien, dotar a cada cual de fuerzas y puntos de referencia intelectuales permanentes que le permitan comprender el mundo que le rodea y comportarse como un elemento responsable y justo. Más que nunca, la función esencial de la educación es conferir a todos los seres humanos de libertad de pensamiento, de juicio, de sentimientos y de imaginación que necesitan para que sus talentos alcancen la plenitud y seguir siendo artífices, en la medida de lo posible, de su destino. Este imperativo no es sólo de naturaleza individualista: la experiencia reciente demuestra que lo que pudiera parecer únicamente un modo de defensa del ser humano frente a un sistema alienante o percibido como hostil es también, a veces, la mejor oportunidad de progreso para las sociedades. La diversidad de personalidades, la autonomía y el espíritu de iniciativa, incluso el gusto por la provocación son garantes de la creatividad y la innovación. Para disminuir la violencia o luchar contra los distintos flagelos que afectan a la sociedad, métodos inéditos, derivados de experiencias sobre el terreno, han dado pruebas de su eficacia. Primer Semestre 145 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior En un mundo en permanente cambio, uno de cuyos motores principales parece ser la innovación tanto social como económica, hay que conceder un lugar especial a la imaginación y a la creatividad; manifestaciones por excelencia de la libertad humana, pueden verse amenazadas por cierta normalización de la conducta individual. El siglo XXI necesitará muy diversos talentos y personalidades, además de individuos excepcionales, también esenciales en toda civilización. Por ello, habrá que ofrecer a niños y jóvenes todas las oportunidades posibles de descubrimiento y experimentación estética, artística, deportiva, científica, cultural y social, que complementarán la presentación atractiva de lo que en esos ámbitos hayan creado las generaciones anteriores o sus contemporáneos. En la escuela, el arte y la poesía deberían recuperar un lugar más importante que el que les concede, en muchos países, una enseñanza interesada en lo utilitario más que en lo cultural. El afán de fomentar la imaginación y la creatividad debería también llevar a revalorar la cultura oral y los conocimientos extraídos de la experiencia del niño o del adulto. Así pues, la Comisión hace plenamente suyo el postulado del informe Aprender a ser:”…El desarrollo tiene por objeto el despliegue completo de hombre en toda su riqueza en la complejidad de sus expresiones y de sus compromisos; individuo, miembro de una familia y de una colectividad, ciudadano y productor, inventor de técnicas y creador de sueños. Este desarrollo del ser humano, que va del nacimiento al fin de la vida, es un proceso dialéctico que comienza por el conocimiento de sí mismo y se abre después a las relaciones con los demás. En este sentido, la educación es ante todo un viaje interior, cuyas etapas corresponden a las de la maduración constante de la personalidad. En el caso de una experiencia profesional positiva, la educación, como medio para alcanzar esa realización, es, pues, a la vez un proceso extremadamente individualizado y una estructuración social interactiva. Huelga decir que los cuatro pilares de la educación que acabamos de describir no pueden limitarse a una etapa de la vida o a un solo lugar. Como veremos en el capítulo siguiente, es necesario replantear los tiempos y los ámbitos de la educación, y que se complemente e imbriquen entre sí, a fin de que cada persona, durante toda su vida, pueda aprovechar al máximo un contexto educativo en constante enriquecimiento. Pistas y recomendaciones • • • La educación a lo largo de la vida se basa en cuatro pilares: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a ser. Aprender a conocer, combinando una cultura general suficientemente amplia con la posibilidad de profundizar los conocimientos en un pequeño número de materias. Lo que supone además: aprender a aprender para poder aprovechar las posibilidades que ofrece la educación a lo largo de la vida. Aprender a hacer a fin de adquirir no sólo una calificación profesional sino, más generalmente, una competencia que capacite al individuo para hacer frente a gran número de situaciones y a trabajar en equipo. Pero, también, aprender a hacer en el marco de las distintas experiencias sociales o de trabajo que se ofrecen a los jóvenes y adolescentes, bien espontáneamente a causa del Primer Semestre 146 CINADE • • • Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior contexto social o nacional, bien formalmente gracias al desarrollo de la enseñanza por alternancia. Aprender a vivir juntos desarrollando la comprensión del otro y la percepción de las formas de interdependencias, realizar proyectos comunes y prepararse para tratar conflictos – respetando los valores del pluralismo, comprensión mutua y paz. Aprender a ser para que florezca mejor la propia personalidad y se esté en condiciones de obrar con creciente capacidad de autonomía, de juicio y de responsabilidad personal. Con tal fin, no menospreciar en la educación ninguna de las posibilidades de cada individuo: memoria, razonamiento, sentido estético, capacidades físicas, aptitudes para comunicar… Mientras los sistemas educativos formales propenden a dar prioridad a la adquisición de conocimientos, en detrimento de otras formas de aprendizaje, importa concebir la educación como un todo. En esa concepción deben buscar inspiración y orientación de las reformas educativas, en la elaboración de los programas y en la definición de nuevas políticas pedagógicas. Primer Semestre 147 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior EL VALOR DE EDUCAR Instituto de Estudios Inductivos Sindicales de América Educar es universalizar Hemos hablado hasta aquí de la educación tomada desde el punto de vista más amplio y general posible, en ocasiones acercamientos a la realidad presente del modelo de país en que vivimos. Pero esta perspectiva quizá demasiado abstracta no puede desconocer que bajo el mismo rótulo de “educación” se acogen fórmulas muy distintas en el tiempo y en el espacio. Los primeros grupos humanos de cazadoresrecolectores educaban a sus hijos, así como los griegos de la época clásica, los aztecas, las sociedades medievales, el siglo de las luces o las naciones ultratecnificadas contemporáneas. Y ese proceso de enseñanza nunca es una mera transmisión de conocimientos objetivos o de destrezas prácticas, sino que se acompaña de un ideal de vida y de un proyecto de sociedad. Cuando se le reprochaba el excesivo subjetivismo de sus juicios, el poeta José Bergamín respondía: “Si yo fuera un objeto, sería objetivo; como soy un sujeto, soy subjetivo.” Pues bien, la educación es tarea de sujetos y su meta es formar también sujetos, no objetos ni mecanismos de precisión: de ahí que venga sellada por un fuerte componente histórico-subjetivo, tanto en quien la imparte como en quien la recibe. Semejante factor de subjetividad no es primordialmente una característica psicológica del maestro ni del discípulo) aunque tales características no sean tampoco irrelevantes ni mucho menos) sino que viene determinado por la tradición, las leyes, la cultura y los valores predominantes de la sociedad en que ambos establecen su contacto. La educación tiene como objetivo completar la humanidad del neófito, pero esa humanidad no puede realizarse en abstracto ni de modo totalmente genérico, ni tampoco consiste en el cultivo de un germen idiosincrásico latente en cada individuo, sino que trata más bien de acuñar una precisa orientación social: la que cada comunidad considera preferible. Fue Durkheim, en Pedagogía y sociología, quien insistió de manera más nítida en este punto: “El hombre que la educación debe plasmar dentro de nosotros no es el hombre tal como la naturaleza lo ha creado, sino tal como la sociedad quiere que sea; y lo quiere tal como lo requiere su economía interna.(…) Por tanto, dado que la escala de valores cambia forzosamente con las sociedades, dicha jerarquía no ha permanecido jamás igual en dos momentos diferentes de la historia. Ayer era la valentía la que tuvo la primacía, con todas las facultades que implican las virtudes militares; hoy en día (Durkheim escribe a finales del pasado siglo) es el pensamiento y la reflexión; mañana será, tal vez, el refinamiento del gusto y la sensibilidad hacia las cosas del arte. Así pues, tanto en el presente como en el pasado, nuestro ideal pedagógico es, hasta en sus menores detalles, obra de la sociedad.” Aunque si es la sociedad establecida, desde sus estrategias dominantes y los prejuicios que lastran su perspectiva, quien establece los ideales que encauzan la tarea educativa… ¿cómo podemos esperar que el paso por la escuela propicie la formación de personas capaces de transformar positivamente las viejas estructuras sociales? Como señaló John Dewey, “los que recibieron educación son los que la dan; los hábitos ya engendrados tienen una profunda influencia en su proceder. Es como si nadie pudiera estar educado en el verdadero sentido hasta que todos se Primer Semestre 148 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior hubiesen desarrollado, fuera del alcance del prejuicio, de la estupidez y de la apatía”. Ideal por definición inalcanzable. Entonces ¿tiene que ser la enseñanza obligatoriamente conservadora, instructora por tanto para el conservadurismo, de modo que el fulgor revolucionario de los educandos sólo se encenderá por reacción contra lo que se les inculca y nunca como una de las posibles formas de comprenderlo adecuadamente? La respuesta a este complejo interrogante no puede ser un simple “sí” o “no”, es decir desoladora en ambos casos. En primer lugar, conviene afirmar sin falsos escrúpulos la dimensión conservadora de la tarea educativa. La sociedad prepara a sus nuevos miembros del modo que le parece más conveniente para su conservación, no para su destrucción: quiere formar buenos socios, no enemigos ni singularidades antisociales. El grupo impone el aprendizaje como un mecanismo adaptador a los requerimientos de la colectividad. No sólo busca conformar individuos socialmente aceptables y útiles, sino también precaverse ante el posible brote de desviaciones dañinas. Por su parte, también los padres quieren proteger al niño de cuanto puede serle peligroso es decir, enseñarle a prevenir los males que puede acarrearles la criatura. De modo que la educación es siempre en cierto sentido conservadora, por la sencilla razón de que es una consecuencia del instituto de conservación, tanto colectivo como individual. Con su habitual coraje intelectual, Hannah Arendt lo ha formulado sin rodeos: “Me parece que el conservadurismo, tomado en el sentido de conservación, es la esencia misma de la educación, que siempre tiene como tarea envolver y proteger algo, sea el niño contra el mundo, el mundo contra el niño, lo nuevo contra lo antiguo o lo antiguo contra lo nuevo.” A este respecto, tan intrínsecamente conservadora resulta ser la educación oficial, que predica el respeto a las autoridades, como la privada y marginal del terrorista, que enseña a sus retoños a poner bombas: en ambos casos se intenta perpetuar un ideal. En una palabra, la educación es ante todo transmisión de algo y sólo se transmite aquello que quien ha de transmitirlo considera digno de ser conservado. Y sin embargo su pedestal conservador no agota el sentido ni el alcance de la educación. ¿Por qué? En primer lugar, porque los aprendizajes humanos nunca están limitados por lo meramente fáctico (datos, ritos, leyes, destrezas…) sino que siempre se ven desbordados por lo que podríamos llamar el entusiasmo simbólico. Al transmitir algo aparentemente preciso inoculamos también en los neófitos el temblor impreciso que lo enfatiza y lo amplía: no sólo cómo entendemos que es lo que es, sino también lo que creemos que significa y, aún más allá, lo que quisiéramos que significase. En lo que parece constituir una notable adivinanza metafísica, Hegel dejó dicho que “el hombre no es lo que es y es lo que no es”. Se refería a que el deseo y el proyecto constituyen el dinamismo de nuestra identidad, que nunca se limita a la asimilación de una forma cerrada y dada de una vez por todas. Pues bien, podríamos parafrasear el dictamen hegeliano para referirlo a la enseñanza, cuyo contenido nunca es idéntico a lo que quiere conservarse sino que acoge también lo no realizado, lo aún inefectivo, el lamento y la esperanza de lo que parece descartado. La educación puede ser planeada para sosegar a los padres, pero en realidad siempre los cancela y los rebasa. Al entregar el mundo tal como pensamos que es a la generación futura les hacemos también partícipes de sus posibilidades, anheladas o temidas, que no se han cumplido todavía. Educamos para satisfacer una demanda que responde a un estereotipo social, personal pero en ese proceso de formación creamos una insatisfacción que nunca se conforma del todo… Primer Semestre 149 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior constatación estimulante, aunque desde el punto de vista conservador ello constituya un cierto escándalo. Pero es que, en segundo lugar, la sociedad nunca es un todo fijo, acabado, en equilibrio mortal. En ningún caso deja de incluir tendencias diversas que también forman parte de la tradición que los aprendizajes comunican. Por más oficialista que sea la pretensión pedagógica, siempre resulta cierto lo que apunta Hubert Hannoun en Comprendre I’education: “la escuela no transmite exclusivamente la cultura dominante, sino más bien el conjunto de culturas en conflicto en el grupo del que nace”. El mensaje de la educación siempre abarca, aunque sea como anatema, su reverso o al menos algunas de sus alternativas. Esto es particularmente evidente en la modernidad, cuando la complejidad de saberes y quereres sociales tiende a convertir los centros de estudio en ámbitos de contestación social a lo vigente, si bien eso es algo que de un modo u otro ha ocurrido siempre. Pedagogos como Rousseau, Max Stirner, Marx, Bakunin o John Dewey han marcado líneas de disidencia colectiva a veces tan espectaculares como las que confluyeron en el año 68 de nuestro siglo, pero la historia de la educación conoce nombres revolucionarios muy anteriores: empezando por Sócrates o Platón y siguiendo por Abelardo, Erasmo, Luis Vives, Tomás Moro, Rabelais, etc. Los grandes creadores de directrices educativas no se han limitado a confirmar la autocomplacencia de lo establecido ni tampoco han pretendido aniquilarlo sin comprenderlo ni vincularse a ello: ,su labor ha sido fomentar una insatisfacción creadora que utilizase aquellos elementos postergados y sin embargo también activos en un contexto cultural dado. Quien pretende educar se convierte en cierto modo en responsable del mundo ante el neófito, como muy bien ha señalado Hannah Arendt: si le repugna esta responsabilidad, más vale que se dedique a otra cosa y que no estorbe. Hacerse responsable del mundo no es aprobarlo tal como es, sino asumirlo conscientemente porque es y porque sólo a partir de lo que es puede ser enmendado. Para que haya futuro, alguien debe aceptar la tarea de reconocer el pasado como propio y ofrecerlo a quienes vienen tras de nosotros. Desde luego, esa transmisión no ha de excluir la duda crítica sobre determinados contenidos de conocimiento y la información sobre opiniones “heréticas” que se oponen con argumentos racionales a la forma de pensar mayoritaria. Pero creo que el profesor no puede cortocircuitar el ánimo rebelde del joven con la exhibición desaforada del propio. No hay peor desgracia para los alumnos que el educador empeñado en compensar con sus mítines ante ellos las frustraciones políticas que no sabe o no puede razonar frente a otro público mejor preparado. En vez de explicar el pasado al que pertenece, se desliga de él como si fuese un recién llegado y bloquea la perspectiva crítica que deberían ejercer los neófitos, a los que se enseña a rechazar lo que aún no han tenido oportunidad de entender. Se fomenta así el peor conservadurismo docente, el de la secta que sigue con dócil sublevación al gurú iconoclasta en lugar de esperar a rebelarse, a partir de su propia joven madurez bien informada, contra lo que llegarán por sí mismos a considerar detestable: así se convierte el inconformismo en una variedad de la obediencia. “Precisamente para preservar lo que es nuevo y revolcionario en cada niño debe ser la educación conservadora; sostiene Hannah Arendt; debe proteger esa novedad e introducirla como un fermento nuevo en un mundo ya viejo que, por revolucionarios que puedan ser sus actos, está, desde el punto de vista de la generación siguiente, superado y próximo a la ruina”. Primer Semestre 150 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior La educación transmite porque quiere conservar; y quiere conservar porque valora positivamente ciertos conocimientos, ciertos comportamientos, ciertas habilidades y ciertos ideales. Nunca es neutral: elige, verifica, presupone, convence, elogia y descarta. Intenta favorecer un tipo de hombre frente a otros, un modelo de ciudadanía, de disposición laboral, de maduración psicológica y hasta de salud, que no es el único posible pero que se considera preferible a los demás. Nótese que esto es igualmente cierto cuando es el estado el que educa y cuando la educación la lleva a cabo una secta religiosa, una comuna o un “emboscado” jungeriano, solitario y disidente. Ningún maestro puede ser verdaderamente neutral, es decir escrupulosamente indiferente ante las diversas alternativas que se ofrecen a su discípulo: si lo fuese, empezaría ante todo por respetar (por ser neutral ante) su ignorancia misma, lo cual convertiría la dimisión en su primer y último acto de magisterio. Y aun así se trataría de una preferencia, de una orientación, de un cierto tipo de intervención partidista (aunque fuese por vía de renuncia) en el desarrollo del niño. De modo que la cuestión educativa no es “neutralidad-partidismo” sino establecer qué partido vamos a tomar. En este punto, más vale abreviar un recorrido que de ningún modo podríamos efectuar en estas páginas de forma completa, ni siquiera suficiente. Creo que hay argumentos racionales para preferir la democracia pluralista a la dictadura o el unanimismo visionario, y también que es mejor optar por los argumentos racionales que por las fantasías caprichosas o las revelaciones ocultistas. En otros de mis libros he sustentado teóricamente estos favoritismos nada originales, que antes y ahora ya contaban con abogados mucho más ilustres que yo. En distintas épocas y latitudes se han propugnado ideales educativos que considero indeseables para la generación que ha de inaugurar el siglo XXI: el servicio a una divinidad celosa cuyos mandamientos han de guiar a los humanos, la integración en el espíritu de una nación o de una etnia como forma de plenitud personal, la adopción de un método sociopolítico único capaz de responder a todas las perplejidades humanas, sea desde la abolición colectivista de la propiedad privada o desde la potenciación de ésta en una maximización de acumulación y consumo que se confunde con la bienaventuranza. Los convencidos de que tales proyectos son los más estimables que puede proponerse transmitir la enseñanza considerarán inútiles o irritantes las restantes páginas de este capítulo porque verán sus ideales arrinconados con escaso debate. Lo que sigue se dirige a quienes, como yo, están convencidos de la deseabilidad social de formar individuos autónomos capaces de participar en comunidades que sepan transformarse sin renegar de sí mismas, que se abran y se ensanchen sin perecer, que se ocupen más del devalimiento común de los humanos que de la diversidad intrigante de formas de vivirlo o de los oropeles cosificados que lo enmascaran. Gente en fin convencida de que el principal bien que hemos de producir y aumentar es la humanidad compartida, semejante en lo fundamental a despecho de las tribus y privilegios con que también muy humanamente nos identificamos. De acuerdo con este planteamiento, me parece que el ideal básico que la educación actual debe conservar y promocionar es la universalidad democrática. Quisiera a continuación examinarlo con mayor detenimiento, analizando si es posible por separado los dos miembros de esa fórmula prestigiosa que, como es sabido, no siempre han ido ni van juntos. Empecemos por la universalidad. ¿Universalidad en la educación? Significa poner al hecho humano lingüístico, racional, artístico… por Primer Semestre 151 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior encima de sus modismos; valorarlo en su conjunto antes de comenzar a resaltar sus peculiaridades locales; y sobre todo no excluir a nadie a priori del proceso educativo que lo potencia y desarrolla. Durante siglos, la enseñanza ha servido para discriminar a unos grupos humanos frente a otros: a los hombres frente a las mujeres, a los pudientes frente a los menesterosos, a los citadinos frente a los campesinos, a los clérigos frente a los guerreros, a los burgueses frente a los obreros, a los “civilizados” frente a los “salvajes”, a los “listos” frente a los “tontos”, a las castas superiores frente y contra inferiores. Universalizar la educación consiste en acabar con tales manejos discriminadores: aunque las etapas más avanzadas de la enseñanza puedan ser selectivas y favorezcan la especialización de cada cual según su peculiar vocación, el aprendizaje básico de los primeros años no debe regatearse a nadie ni ha de dar por supuesto de antemano que se ha “nacido” para mucho, para poco o para nada. Esta cuestión del origen es el principal obstáculo que intenta derrocar la educación universal y universalizadota. Cada cual es lo que demuestra con su empeño y habilidad que sabe ser, no lo que su cuna esa cuna biológica, racial, familiar, cultural, nacional, de clase social, etc., le predestina por otros. En este sentido, el esfuerzo educativo es siempre rebelión contra el destino, sublevación contra el fatum: la educación es la antifatalidad, no el acomodo programado a ella… para comerte mejor, según dijo el lobo pedagógicamente disfrazado de abuelita. En las épocas pasadas, el peso del origen se basaba sobre todo en el linaje socioeconómico de cada cual (y por supuesto en la separación de sexos, que es la discriminación básica en casi todas las culturas). Hoy siguen vigentes ambos criterios antinuniversalistas en demasiados lugares de nuestro mundo. Donde un estado con preocupación social no corrige los efectos de las escandalosas diferencias de fortuna, los unos nacen para ser educados y los otros deben contentarse con una doma sucinta que les capacite para las tareas ancillares que los superiores nunca se avendrían a realizar. De este modo la enseñanza se convierte en una perpetuación de la fatal jerarquía socioeconómica, en lugar de ofrecer posibilidades de movilidad social y de un equilibrio más justo. En cuanto al apartamiento de la mujer de las posibilidades educativas, es hoy uno de los principales rasgos del integrismo islámico pero no exclusivo de él. Todos los grupos tradicionalistas que intentan resistirse al igualitarismo de derechos individuales moderno empiezan por combatir la educación femenina: en efecto, la forma más segura de impedir que la sociedad se modernice es mantener a las mujeres sujetas a su estricta tarea reproductora. En cuanto a este tabú esencial se rompe, para desasosiego de varones barbudos y caciques tribales, ya todo es posible: hasta el progreso, en algunas ocasiones. Pero en las sociedades democráticas socialmente más desarrolladas la educación básica suele estar garantizada para todos y desde luego las mujeres tienen tanto derecho como los hombres al estudio (obteniendo, por lo común, mejores resultados académicos que ellos). Entonces la exclusión por el origen intenta afirmarse de una manera distinta y supuestamente más “científica”. Se trata de las disposiciones genéticas, la herencia biológica recibida por cada cual, que condiciona los buenos resultados escolares de unos mientras condena a otros el fracaso. Si existen personas o grupos étnicos genéticamente condenados a la ineficacia escolar ¿por qué molestarse en escolarizarlos? Un test de inteligencia a tiempo ahorraría al estado muchos recursos que pueden emplearse fructuosamente Primer Semestre 152 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior en otras tareas de interés público (nuevos aviones de combate, por ejemplo). No por casualidad es en Estados Unidos, las deficiencias de cuyo sistema educativo lo hacen particularmente sospechoso de derroche, donde se está viendo surgir estudios vagamente neodarwinistas en esta línea. Quizá el que ha despertado recientemente más escándalo es The Bell Curve, de Murria y Herrstein, cuyos análisis estadísticos basados en test de inteligencia creen demostrar que el abismo genético entre la “elite cognitiva” que dirige la sociedad estadounidense y los estratos inferiores compuestos de marginales e inadaptados se hace cada vez mayor. En particular consideran “científicamente” probado que la media intelectual de los negros es inferior a la de otras razas, por lo que las políticas de discriminación positiva que los auxilian (por ejemplo facilitando su acceso a la universalidad) son un dispendio inútil de recursos públicos. Distintas variaciones sobre estos planteamientos se insinúan cada vez con mayor frecuencia en países cuyos gobiernos y opinión pública padecen un sesgo derechista: en unos sitios los genéticamente incapaces son los negros, en otros los indios, los gitanos o los esquimales y en casi todos los hijos de los pobres. Es difícil imaginar una doctrina más inhumana y repelente que ésta. Para empezar, no hay ningún mecanismo fiable para medir la inteligencia humana, que en realidad no es una disposición única sino un conjunto de capacidades relacionadas cuya complejidad no puede establecerse como la estatura o el color de los ojos. El biólogo Stephen Jay Gould argumentó en su día contra el auge de los tests de inteligencia causantes de la mismeasure of man, la mala medición del hombre, y Cornelius Castoriadis ha expuesto vigorosamente que “ningún test mide ni podrá medir nunca lo que constituye la inteligencia propiamente humana, lo que marca nuestra salida de la animalidad pura, la imaginación creadora, la capacidad de establecer y crear cosas nuevas. Semejante “medida” carecería por definición de sentido”. Ya a comienzos del siglo Émile Durkheim situaba en su justa valoración la importancia del legado biológico que heredamos de nuestros progenitores: “Lo que el niño recibe de sus padres son aptitudes muy generales: una determinada fuerza de atención, cierta dosis de perseverancia, un juicio sano, imaginación, etc. Ahora bien, cada una de estas aptitudes puede estar al servicio de toda suerte de fines diferentes.” Es la educación precisamente la encargada de potenciar las disposiciones propias de cada cual, aprovechando a su favor y también a favor de la sociedad la disparidad de los dones heredados. Nadie nace con el gen del crimen, el vicio o la marginación social – como un nuevo fatalismo oscurantista pretende –sino con tendencias constructivas y destructivas que el contexto familiar o social dotarán de un significado imprevisible de antemano. Incluso en los casos de alguna minusvalía psíquica no dejan de existir métodos pedagógicos especiales capaces de compensarla al máximo, permitiendo un desarrollo formativo que no condene a quien la padece al ostracismo y a la esterilidad irreversible. Pero, a fin de cuentas, en la inmensa mayoría de los casos es la circunstancia social la herencia más determinante que nuestros padres nos legan. Y esa circunstancia empieza por los padres mismos, cuya presencia (o ausencia), su preocupación (o despreocupación), su bajo o alto nivel cultural y su mejor o peor ejemplo forman un legado educativamente hablando mucho más relevante que los mismos genes. Por tanto, la pretensión universalizadota de la educación democrática comienza intentando auxiliar las deficiencias del medio familiar y social en el que cada persona se ve obligado por azar a nacer, no refrendándolas como pretexto de exclusión. Primer Semestre 153 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior Otra vía universalizadota de la educción consiste en ayudar a cada persona a volver a sus raíces. Es un propósito muy publicado en la actualidad, pero notoriamente malentendido o incluso emprendido en sentido inverso al que resultaría lógico. Desde luego hablar de “raíces” en este caso es puro lenguaje figurado, porque los humanos no tenemos raíces que no claven a la tierra y nos nutran de la sustancia fermentada de los muertos, sino pies para trasladarnos, para viajar o huir, para buscar el alimento físico o intelectual que nos convengan en cualquier parte. Admitamos sin embargo la metáfora, que tanto agrada a los nacionalistas (“recuperemos nuestras raíces”), a los entusiastas de la etnicidad (“conservemos la pureza de nuestras raíces”), a los integristas religiosos (“la raíz de nuestra cultura es cristiana, o musulmana, o judía”) y a los integristas políticos (“la raíz de la democracia está en la libertad de mercado”), etc. En la mayoría de estos casos, la apelación a las raíces significa que debemos escardar de nuestro jardín nativo cuantas malezas y hierbas advenedizas turben la enraizada armonía de lo que supuestamente fue plantado en primer lugar: también que cada cual, dentro de sí mismo, debe buscar aquella raíz propia e intransferible que le identifica y le emparienta con sus hermanos de terruño. Según esta visión, la educación consistiría en dedicarse a reforzar nuestras raíces, haciéndonos más nacionales, más étnicos, más ideológicamente puros… más idénticos a nosotros mismos y por tanto inconfundiblemente heterogéneos de los demás. La única universalidad que admite este planteamiento es la universalidad de las raíces: es decir, que todos y cada uno tenemos las nuestras, universalmente encargadas de sujetarnos a lo propio y de evitar que nos enredemos confusamente con frondosidades ajenas. Pero esta utilización metafórica de las raíces puede ser invertida y eso es precisamente lo que ha de intentar la educación universalista. Porque si nos dejamos llevar por la intuición, y no tanto por la erudición botánica, aquello en lo que más se parecen entre sí todas es precisamente en sus raíces, mientras que difieren vistosamente por la estructura de sus ramas, por su tipo de follaje, por sus flores y sus frutos. El caso de los humanos es muy semejante: nuestras raíces más propias, las que nos distinguen de los otros animales, son el uso del lenguaje y de los símbolos, la disposición racional, el recuerdo del pasado y la previsión del futuro, la conciencia de la muerte, el sentido del humor, etc., en una palabra, aquello que nos hace semejantes y que nunca falta donde hay hombres. Lo que ningún grupo, cultura o individuo puede reclamar como exclusiva ni excluyente propio, lo que tenemos en común. En cambio, todo el resto las variadísimas fórmulas y formulillas culturales, los mitos y leyendas, los logros científicos o artísticos, las conquistas políticas, la diversidad de las lenguas, de las creencias y de las leyes, etc., son el variopinto follaje y la colorista multiplicidad de flores o frutos. Es el universalista el que vuelve sobre las profundas raíces que nos hacen comúnmente humanos, mientras que los nacionalistas, etnicistas y particularistas varios siempre van de rama en rama, haciendo monerías y buscando distingos. Apuremos la metáfora hasta el final, antes de darla de lado como antes o después hay que hacer con todas las imágenes literarias para que no se conviertan en estorbos del pensamiento. Sin raíces, las plantas mueren irremediablemente; sin follaje, flores y frutas el paisaje sería de una monotonía estéril e inaguantable. La diversidad cultural es el modo propio de expresarse la común raíz humana, su riqueza y generosidad. Cultivemos la floresta, disfrutemos de sus fragancias y de sus múltiples sabores, pero no olvidemos la semejanza esencial que une por la raíz Primer Semestre 154 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior el sentido común de tanta pluralidad de formas y matices. Habrá que recordarla en los momentos más cruciales, cuando la convivencia entre grupos culturalmente distintos se haga imposible y la hostilidad no pueda ser resuelta acudiendo a las reglas internas de ninguna de las “ramas” en conflicto. Sólo volviendo a la raíz común que nos emparenta podremos los hombres ser huéspedes los unos para los otros, cómplices de necesidades que conocemos bien y no extraños encerrados en la fortaleza inasequible de nuestra peculiaridad. Nuestra humanidad común es necesaria para caracterizar lo verdaderamente único e irrepetible de nuestra condición, mientras que nuestra diversidad cultural es accidental. Ninguna cultura es insoluble para las otras, ninguna brota de una esencia tan idiosincrásica que no pueda o no deba mezclarse con otras, contagiarse de las otras. Ese contagio de unas culturas por otras es precisamente lo que puede llamarse civilización y es la civilización, no meramente la cultura, lo que la educación debe aspirar a transmitir. Dicho de otro modo y utilizando las palabras de Paul Feyerabend (en el volumen Universalidad y diferencia, editado por Giner y Scartezzini): “No negamos las diferencias existentes entre los lenguajes, formas artísticas o costumbres. Pero yo las atribuiría a los accidentes de su situación y/o a la historia, no a unas esencias culturales claras, explícitas e invariables: potencialmente, cada cultura es todas las culturas…(…) Si cada cultura es potencialmente todas las culturas, las diferencias culturales pierden su inefabilidad y se convierten en manifestaciones concretas y mudables de una naturaleza humana común”. A esa potencialidad que cada cultura posee de transmutarse en todas las demás, de no ser verdadera cultura sin transfusiones culturales de las demás y sin traducciones o adaptaciones culturales con las demás, es a lo que nos referimos al hablar de civilización y también de universalidad. No se trata de homogeneizar universalmente (uno de los más reiterados pánicos retóricos de nuestro siglo, la americanización mundial, etc.) sino de romper la mitología autista de las culturas que exigen ser preservadas idénticas a sí mismas, como si todas no estuviesen transformándose continuamente desde hace siglos por influjo civilizador de las demás. ¿Etnocentrismo? Sólo lo sería si considerásemos la universalidad como una característica factual de la cultura occidental, en lugar de tenerla como un ideal valioso promovido pero también conculcado innumerables veces por occidente (signifique lo que signifique ese confuso término). No, la universalidad no es patrimonio exclusivo de ninguna cultura lo cual sería contradictorio, sino una tendencia que se da en todas pero que también en todas partes debe enfrentarse con el provincianismo cultural de lo idiosincrásico insoluble, presente por igual en las latitudes aparentemente más opuestas. Potenciar esa tendencia común y amenazada es precisamente la tarea educativa más propia para nuestro mundo hipercomunicado en el que cabe la variedad pero no el tribalismo: en cuanto a promocionar y rentabilizar lo otro, lo inefable, lo excluyente, ya se encargan desdichadamente muchas otras instancias que nada tienen que ver con la verdadera educación. Quizá el afán histérico de hacerse inconfundible e impenetrable para los otros no sea más que una reacción ante la cada vez más obvia evidencia de que los humanos nos parecemos demasiado, evidencia que antes sólo lo era para unos cuantos espíritus avisados pero que hoy los medios de comunicación han puesto al alcance de todos. ¿Se perderán así muchos matices? ¿Nos acecha la homogeneidad universal? No lo creo, porque ya Hölderlin anunció que “el espíritu Primer Semestre 155 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior gusta darse formas” y es su gusto también que esas formas rompan lo idéntico una y otra vez. La diversidad está asegurada, aunque probablemente vaya siendo cada vez más desconcertantemente diversa y se parezca menos a las diversidades ya acrisoladas con las que estamos familiarizados. También para ese proceso innovador es bueno que prepare la educación a las generaciones que van a vivirlo. Pero no nos engañemos, la flecha sociológica de nuestra actualidad no señala ni mucho menos hacia el inevitable triunfo “uniformizador” del universalismo. Todo lo contrario, son abrumadoras las demostraciones aquí y allá del éxito creciente de las actitudes antiuniversalistas, que además, suelen proclamarse víctimas de la supuesta omnipotencia universalizante. Lo que realmente está en peligrosa alza hoy es, de nuevo, la recurrencia al origen como condicionamiento inexorable de la forma repensar: dividir el mundo en guetos estancos y estancados de índole intelectual. Es decir, que sólo los nacionales puedan comprender a los de su nación, que sólo los negros puedan entender a los negros, los amarillos a los amarillos y lo blancos a los blancos, que sólo los cristianos comprenden a los cristianos y los musulmanes a los musulmanes, que sólo las mujeres entienden a las mujeres, los homosexuales a los homosexuales y los heterosexuales a los heterosexuales. Que cada tribu deba permanecer cerrada sobre sí misma, idéntica según la “identidad” establecida por los patriarcas o caciques del grupo, ensimismada en su pureza de pacotilla. Y que por tanto debe haber una educación diferente para cada uno de estos grupos que los “respete”, es decir que confirme sus prejuicios y no les permite abrirse y contagiarse de los demás. En una palabra, que nuestras circunstancias condicionen nuestro juicio de tal modo que nunca sea un juicio intelectualmente libre, si es cierto como creyó Nietzsche que el hombre libre es “aquel que piensa de otro modo de lo que podría esperarse en razón de su origen, de su medio, de su estado y de su función o de las opiniones reinantes en su tiempo.” A quien piensa de tal modo los colectivizadotes del pensamiento idéntico no les consideran libres sino “traidores” a su grupo de pertenencia. Pues bien, aquí tenemos otra tarea para la educación universalizadota: enseñar a traiciona racionalmente en nombre de nuestra única verdadera pertenencia esencial, la humana, a lo que de excluyente, cerrado y maniático haya en nuestras afiliaciones accidentales, por acogedoras que éstas puedan ser para los espíritus comodones que no quieran cambiar de rutinas o buscarse conflictos. Es comprensible el temor ante una enseñanza sobrecargada de contenidos ideológicos, ante una escuela más ocupada en suscitar fervores y adhesiones inquebrantables que en favorecer el pensamiento crítico autónomo. La formación en valores cívicos pueden convertirse con demasiada facilitad en adoctrinamiento para una docilidad bienpensante que llevaría al marasmo si llegase a triunfar; la explicación necesaria de nuestros principales valores políticos puede también fácilmente resbalar hacia la propaganda, reforzada por las manías castradoras de lo “políticamente correcto” (que empieza por proscribir cualquier roce con la susceptibilidad agresiva de los grupos sociales de presión y acaba por decretar incorrecto el propio quehacer político, pues éste nunca se ejerce de veras sin desestabilizar un tanto lo vigente). De aquí que cierta “neutralidad” escolar sea justificadamente deseable: ante las opciones electorales concretas brindadas por los partidos políticos, ante las diversas confesiones religiosas, ante propuestas estéticas o existenciales que surjan en la sociedad. Ha de ser una neutralidad relativa, desde luego, porque no puede rehuir toda consideración crítica de los temas del momento (que los propios alumnos van a solicitar frecuentemente y que el maestro competente Primer Semestre 156 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior habrá de hacer sin pretender situarse por encima de las partes sino declarando su toma de posición, mientras fomenta la exposición razonada de las demás), aunque debe evitar convertir el aula en una fatigosa y logomáquica sucursal del parlamento. Es importante que en la escuela se enseñe a discutir pero es imprescindible dejar claro que la escuela no es ni un foro de debates ni un púlpito. Sin embargo, esa misma neutralidad crítica responde a su vez a una determinada forma política, ante la que ya no se puede ser neutral en la enseñanza democrática: me refiero a la democracia misma. Sería suicida que la escuela renunciase a formar ciudadanos demócratas, inconformistas pero conforme a lo que el marco democrático establece, inquietos por su destino personal pero no desconocedores de las exigencias armonizadoras de lo público. En la deseable complejidad ideológica y étnica de la sociedad moderna, tras la no menos deseable supresión del servicio militar obligatorio, queda la escuela como el único ámbito general que puede fomentar el aprecio racional por aquellos valores que permiten el aprecio racional por aquellos valores que permiten convivir juntos a los que son gozosamente diversos. Y esa oportunidad de inculcar el respeto a nuestro mínimo común denominador no debe en modo alguno ser desperdiciada. No puede ni debe haber neutralidad por ejemplo en lo que atañe al rechazo de la tortura, el racismo, el terrorismo, la pena de muerte, la prevaricación de los jueces o la impunidad de la corrupción en cargos públicos; ni tampoco en la defensa de las protecciones sociales de la salud o la educación, de la vejez o de la infancia, ni en el ideal de una sociedad que corrige cuanto puede el abismo entre opulencia y miseria. ¿Por qué? Porque no se trata de simples opciones partidistas sino de logros de la civilización humanizadota a los que ya no se puede renunciar sin incurrir en concesión a la barbarie. El propio sistema democrático no es algo natural y espontáneo en los humanos, sino algo conquistado a lo largo de muchos esfuerzos revolucionarios en el terreno intelectual y en el terreno político: por tanto no puede darse por supuesto sino que ha de ser enseñado con la mayor persuasión didáctica compatible con el espíritu de autonomía crítica. La socialización política democrática es un esfuerzo complicado y vidrioso, pero irrenunciable. En España se han escrito cosas útiles sobre este tema, entre las que yo destacaría algunas de las características señaladas por Manuel Ramírez (véase la bibliografía) a modo de índice esquemático de la mentalidad pública que debe ser promocionada: asimilación del ingrediente de relatividad que toda política democrática conlleva; fomentar la capacidad de crítica y selección; valor positivamente la existencia de pluralismo social; así como el conflicto, que no sólo es necesario sino fructífero; estimular la participación en la gestión pública; desarrollar la conciencia de la responsabilidad de cada cual y también del necesario control sobre los representantes políticos; reforzar el diálogo frente al monólogo, el perfil de los discrepantes como rivales ideológicos pero no como enemigos civiles y, aceptar “que todo el mundo tiene derecho a equivocarse pero nadie posee el de exterminar el error”. Sin duda esta lista puede enriquecerse largamente, aunque basta lo expuesto como indicación de las perspectivas educativas menos renunciables en lo tocante a esta cuestión. La recomendación razonada de tales valores no debe ser una mera letanía edificante, que más bien acabará en el mejor de los casos haciéndolos aborrecer. Será preferible mostrar cómo llegaron a hacerse históricamente imprescindibles y lo Primer Semestre 157 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior que ocurre allá donde por ejemplo no hay elecciones libres, tolerancia religiosa o los jueces son venales. Resultaría absurdo ocultar a los niños los fallos del sistema en que vivimos (recuérdese lo que señalamos respecto a la televisión, que nada permite mantener mucho tiempo velado) pero es crucial inspirarles una prudente confianza en los mecanismos previstos para enmendarlos: empezar por hacerles desconfiar de las garantías de control lo único que logrará es inhibirlos cuando llegue el momento de ejercerlas, con gran contento de quienes pretenden transformar la democracia en tapadera de sus bribonadas un “engaño” arrobado por los procedimientos beatificados del sistema, como “desengañarles” de antemano de algo que sólo su participación inteligente puede llegar a corregir y encaminar. Ese concepto abierto de democracia, escéptico y atento, pero no por ello menos tonificante, lo ha formulado muy bien Giacomo Marramao en su contribución al volumen Universalidad y diferencia antes mencionado: “La democracia es siempre ad-venire, puesto que no sacrifica nunca a la utopía de una transparencia absoluta la opacidad de la fricción y del conflicto. La democracia no goza de un clima atemperado, ni de una luz perpetua y uniforme, pues se nutre de aquella pasión del desencanto que mantiene unidos en una tensión insoluble el rigor de la forma y la posibilidad de acoger “huéspedes inesperados”. Primer Semestre 158 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior ANDRAGOGÍA: UN APRENDIZAJE PROLONGADO Savater Fernando, El valor de Educar, Instituto de Estudios Educativos y Sindicales de América. México 1997. pag. 47. IBIDEM. Pag. 28 La función de la enseñanza está tan arraigada a la condición humana, que resulta indispensable admitir que cualquiera puede enseñar; los niños por ejemplo, son los mejores maestros de otros niños en cosas como el aprendizaje de diferentes juegos, los jóvenes, adiestran a sus padres en el uso de aparatos electrónicos, los más viejos instruyen a los menores en el secreto de artesanías que la prisa moderna va olvidando pero éstos, también aprenden de sus nietos hábitos y destrezas que jamás imaginaron. En éste sentido afirma Savater: “Siendo así las cosas y el mutuo aprendizaje algo generalizado y obligatorio en toda comunidad humana, parecería a primera vista innecesario que se instituya la enseñanza como dedicación profesional”. En la antigüedad, se carecía de instituciones educativas, transmitían igual que en nuestros días, conocimientos de padres e hijos, un ejemplo de esto es el lenguaje, las costumbres familiares, las tradiciones, etc. Pero ése tipo de enseñanzas, no atiende a aspectos especializados, son tan solo conocimientos empíricos y es que el hecho de que una persona sea capaz de enseñar algo, no quiere decir que cualquiera sea competente para enseñar diversas cosas. Argumenta Savater: “La institución educativa y la función docente, aparece cuando lo que ha de enseñarse es un conocimiento científico.” A partir de las aseveraciones citadas supra y de manera posterior al trivium y quadrivium, surge la escuela tradicional. Coincide con la ruptura del feudalismo y con el surgimiento de la burguesía. Los pilares de este tipo de escuela son el orden y la autoridad. La escuela tradicional surge como una forma adecuada a las necesidades de su tiempo, sin embargo, ese carácter vertical, autoritario, enciclopédico, atomizado, estático y disfuncional, prevalece hasta nuestros días en un sin número de instituciones educativas en sus diferentes niveles. Suchodolski llama la atención sobre este hecho: “mientras que todo se ha transformado alrededor de la escuela (la vida económica, la técnica, el sistema sociopolítico, las condiciones de vida de los hombres, el ritmo de su desarrollo, los métodos de difusión de la cultura, etc.) la escuela ha seguido anclada en el pasado, en el que ya no es.” Analizar las características y alcances que la educación tradicional ha ejercido hasta nuestros días, podría llevar años enteros de investigación y reflexión, lo cual, resultaría valioso para definir fortalezas y debilidades de lo que ha sido hasta ahora el sistema educativo, sin embargo, el tema central del presente, tiene como finalidad el estudio de aquellos elementos determinantes en el rumbo de una nueva vertiente educativa que viene a romper con el tradicional paradigma educativo, ya que se fundamente en el aprendizaje autodirigido para adultos, en el cual, la figura del profesor cambia drásticamente para convertirse en un guía o tutor, mientras que el Primer Semestre 159 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior estudiante de edad madura, soporta el peso de su propio aprendizaje el cual le permitirá aprender a lo largo de la vida. 1. Perspectivas de cambio. Si bien es cierto que la educación, entendida ésta como un proceso inacabado que contribuye al desarrollo de la persona, se encuentra delimitado académicamente por mapas curriculares, planes y programas de estudio, así como por políticas educativas nacionales e internacionales, también lo es, que existen otro tipo de factores preponderantemente sociales, políticos, culturales y económicos, que influyen de manera esencial en el rumbo y futuro tanto de la educación, cuanto de la labor del educando y por ende de los procesos de enseñanza-aprendizaje. En líneas anteriores, se definió educación como un proceso permanente que contribuye al desarrollo integral de la persona. El término proceso permanente, denota que el hombre es un ser inacabado, por lo que deberá esforzarse por crecer y desarrollar habilidades y conocimientos que le permitan continuar vigente y activo desde su niñez hasta la etapa adulta. Sin lugar a dudas, esta condición de aprender para la vida y a lo largo de la vida, adquiere mayor importancia en nuestros días ante el fenómeno de la globalización el cual incide de manera determinante en la educación. Pero ¿qué significa globalización? ¿Cuántas veces hemos utilizado éste término sin siquiera entenderlo cabalmente? Este concepto es relativamente nuevo, es un fenómeno complejo y reciente, el cual ha sido concebido por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI-1998), como: “El resultado de la extensión de múltiples vínculos e interconexiones que une a los estados y a las sociedades contribuyendo a la formación del sistema mundial actual”. En otras palabras, el fenómeno de la globalización, describe los procesos según los cuáles, las decisiones y actividades ocurridas en un determinado lugar del planeta, repercuten de forma importante sobre los individuos y colectividades ubicados lejos de ése lugar. Se puede deducir que el fenómeno de la globalización, se ha convertido en un generador de grandes cambios a nivel mundial, sin embargo, no se puede dejar de mencionar que éste fenómeno es asimétrico, informacional y selectivo donde la participación activa de sus miembros, está condicionada a su grado de desarrollo y a la naturaleza de sus competencias. El tema de la globalización tiene como se menciono en líneas anteriores, varias dimensiones, comporta diferentes categorías y no está exento de valoraciones ideológicas. Para algunos, la globalización tiende a legitimar un enfoque de desestructuración y reestructuración en el contexto de una sociedad en permanente cambio. Para otros, significa un cambio fundamental en la manera como la cultura se transmite, lo cual implica una metamorfosis, tanto en los contextos culturales de interacción, como en la forma de sus contenidos. Primer Semestre 160 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior Comenta Díaz Villa que la globlalización, se opone a la rigidez al regular nuevas formas de interacción y aprendizaje en diferentes contextos, por lo que a continuación se mencionan algunos de los ambientes donde tiene mayor incidencia dicho fenómeno: • Factores sociales y políticos: se caracteriza por la presencia de la inequidad, asimetría e influencia de diferenciales externos entre las diversas naciones. • Factores económicos: internacionalización, intereses plurales, producción del conocimiento que presupone contextos más amplios, desestructuración de límites disciplinarios que dan paso a nuevos principios regulativos de aplicación transdiciplinaria, heterogénea, horizontal y evaluable. • Factores tecnológicos: los espacios en el pasado respecto de un adelanto tecnológico y otro, resultaban más amplios, es decir, el tiempo que transcurría entre un descubrimiento y otro, era extenso. En la actualidad son muy estrechos, resulta todo un reto estar actualizado en materia de avances tecnológicos, pero algo que hay que reconocer es que estos espacios delgados, son punta de lanza para una educación a lo largo de la vida por dirigirse a atmósferas más flexibles, abiertas y autónomas. • Factores culturales: a partir de los factores económicos, sociales y tecnológicos, las nuevas tendencias de expresión cultural son mucho más flexibles, se dirigen hacia una cultura personal, autónoma y autolimitativa. • Factores educativos: en la era del conocimiento, la educación adquiere un papel preponderante al adquirir la responsabilidad de contextualizar al hombre en su nueva posición frente al universo, deberá ser capaz de responder a la vez a lo imperativo de la integración planetaria y nacional y a las necesidades específicas de comunidades concretas, rurales o urbanas que tienen una cultura propia y cumplir con las tres dimensiones básicas que según Delors, debe contener: la ética y cultura, la científica y tecnológica y la economía y social. La breve noción que sobre los factores de globalización, se realiza en los párrafos anteriores, intenta demostrar que algo le está sucediendo a la sociedad, por lo que ya no es posible continuar con la ceguera paradigmática de detención del proceso de aprendizaje en plena juventud. Durante muchos años, la educación tradicional se ha centrado en categorizar los grados de conocimiento, es decir, ha etiquetado el periodo de aprendizaje formal del sujeto en cuatro niveles fundamentales, primaria, secundaria, bachillerato y profesional y la consecuente obtención de un título universitario en el mejor de los casos; la propuesta denominada educación durante toda la vida, intenta reorientar y definir las diversas etapas, preparar las transiciones, diversificar y valorar las trayectorias convirtiéndolas en una experiencia social. La breve noción que sobre los factores de globalización, se realiza en los párrafos anteriores, intenta demostrar que algo le está sucediendo a la sociedad, por Primer Semestre 161 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior lo que ya no es posible continuar con la ceguera paradigmática de detención del proceso de aprendizaje en plena juventud. Durante muchos años, la educación tradicional se ha centrado en categorizar los grados de conocimiento, es decir, ha etiquetado el periodo de aprendizaje formal del sujeto en cuatro niveles fundamentales, primaria, secundaria, bachillerato y profesional y la consecuente obtención de un título universitario en el mejor de los casos; la propuesta denominada educación durante toda la vida, intenta reorientar y definir las diversas etapas, preparar las transiciones, diversificar y valorar las trayectorias convirtiéndolas en una experiencia social. El acceso al nuevo conocimiento, exige un modelo de persona que sea capaz de aprender a desaprender a manera de un quito pilar de la educación y que no detenga su aprendizaje al convertirse en adulto. Aprender a desaprender, significa eliminar lo que hemos aprendido y que ya no nos sirve y dejar un espacio para un nuevo aprendizaje. El desaprender, es un espacio ubicado entre el aprendizaje y el reaprendizaje. 2. Andragogía La Andragogía o aprendizaje de los adultos, es un término relativamente nuevo que según Cabrera es utilizado por primera vez por Alenxander Kapo en 1833 con la finalidad de explicar la teoría de Platón, sin embargo, al no ser generalizado su uso termina por olvidarse. Segovia, refiere que la investigación sobre educación de adultos, inició en Europa y Estados Unidos de norte América y que es hasta los años cincuenta, cuando se dan los esfuerzos de sistematización y difusión de teorías específicas acerca del aprendizaje de los adultos. Márquez por ejemplo, manifiesta que la Andragogía surge a partir de la alfabetización de los adultos, principalmente en los programas de educación popular en América Latina en el que su principal referencia se encuentra en Paulo Freire, creándose una preocupación por el ser humano. Así como existe diversidad en cuanto a los antecedentes de la Andragogía, también prevalecen diferentes voces para definirlas, algunas de las más relevantes son las siguientes: Knowles, el llamado padre de la Andragogía, la define como: “El arte y la ciencia de ayudar a los adultos a aprender”. Para el autor, los adultos están motivados a aprender cuando sus necesidades, experiencias e intereses son satisfechos por el aprendizaje, el cual deberá estar centrado en situaciones de la vida cotidiana. Otra concepción del término que nos ocupa la expone Ortiz Jiménez, quien argumenta que se trata de “Un neologismo propuesto por la UNESCO, en sustitución Primer Semestre 162 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior de la palabra pedagogía, para designar la ciencia de la formación de los hombres, de manera que no se haga referencia a la formación del niño, sino a la educación permanente.” Cázares, lo precisa como: “El deseo de cambiar, expresado por el aprendiz, a través de su voluntad por adquirir nuevos conocimientos en beneficio de sus propios fines.” No resulta fácil homologar la noción de Andragogía pues nos encontramos incursionando en un tema innovador, que rompe con el paradigma de que el aprendizaje en el ser humano, se manifiesta de la misma forma en las diferentes etapas de crecimiento biológico, psicológico y cognoscitivo del hombre. Para efectos de la presente investigación, se adopta el concepto de andragogía definida por Linderman como: “una empresa de cooperación en un aprendizaje informal y no autoritario, cuyo propósito general es descubrir el significado de la experiencia, una búsqueda mental que cava hasta las raíces de las ideas preconcebidas que formulan nuestra conducta; una técnica del aprendizaje para adultos que relaciona la educación con la vida.” Los estudios de Thorndike, demostraron que los adultos son capaces de aprender, por lo que al comienzo de la segunda Guerra Mundial, los educadores tenían evidencias científicas de que los adultos podían instruirse y poseían intereses y habilidades diferentes de los niños, así pues, las diversas teorías epistemológicas, psicológicas, sociológicas y educativas le han otorgado una personalidad propia al estudio sistemático sobre el aprendizaje de los adultos. 3. Modelo de aprendizaje andragógico Se ha reconocido que el ser humano puede aprender aun siendo adulto y con ello el perfeccionamiento humano puede ir más allá de lo logrado en la tradicional etapa escolar. De manera reciente, se ha demostrado que la manera en que los niños y los adultos aprenden son diferentes por contar con características diversas y por ende, debe darse un tratamiento adecuado a las características de cada uno. El modelo pedagógico, es decir, aquel que fundamenta el aprendizaje en el niño y el joven, recibe los contenidos que el sistema educativo les impone y obliga a aprender siendo muy limitadas sus posibilidades de cuestionar. El niño requiere orientación, depende de los adultos. Tiene escasa experiencia previa, por lo que prácticamente todo posee para él un carácter novedoso, su capacidad de asombro, si es bien canalizada, constituye una de las más poderosas motivaciones para aprender. En el proceso de enseñanza-aprendizaje fundamentado en el modelo pedagógico tradicional, el educador es un agente responsable de disciplinar, guiar y enseñar al niño, ayudando al desarrollo progresivo y categorizado de sus Primer Semestre 163 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior capacidades. En cambio, el modelo andragógico, centra su acción sobre el sujeto adulto. Tiene un carácter de formación que se prolonga a lo largo de la vida pues el adulto, es consciente y responsable de sus actos y frente a los contenidos propuestos, tiende a deliberar y cuestionar contrastándolos con sus experiencias y conocimientos anteriores. La etapa adulto, proviene de la voz latina adultus, que significa crecer. Es una etapa intermedia entre la juventud y la senectud, es decir, entre los 18 y los 65 años. Félix Adam manifiesta que: “Adultez es plenitud vital. Al aplicarla al ser humano debe entenderse como su capacidad de procrear, de participar en el trabajo productivo y de asumir responsabilidades inherentes a su vida social, para actuar con independencia y tomar sus propias decisiones con entera libertad.” A continuación y para esclarecer los cambios que el hombre experimenta en su andar por el mundo, se describe el modelo de desarrollo de tareas de la vida de los adultos de conformidad con lo manifestado por Levinson. (Figura 1). ETAPA DE DESARROLLO GRUPO DE EDAD TAREA Transiciones de la edad adulta temprana Entrada en el mundo de adultos Transición de los 30 años de edad Asentamiento 17-22 Explorar las distintas posibilidades y hacer compromisos tentativos Crear una estructura de vida delimitada Reevaluar la estructura de la vida Transiciones de la edad madura Entrada en la edad adulta madura Transición de los 50 años de edad Culminación de la edad adulta madura Transición de la edad tardía 22-29 29-33 33-40 40-45 Crear una segunda estructura de vida. Preguntarse ¿Qué he hecho con mi vida? Preguntarse que he hecho con mi vida 45-50 Crear una nueva estructura de vida 50-55 Hacer ajustes menores a la estructura de vida en la edad madura Construir una segunda estructura de vida en la edad madura Prepararse para el retiro y la vejez 55-60 60-65 De la figura anterior, se desprende que el hombre por naturaleza propia, sufre cambios psicológicos, biológicos, sociales y culturales y por ende desarrolla diversas necesidades, entre ellas, la del constante aprendizaje, las cuales resultan acordes a los consecuentes cambios a lo largo de su vida. La Andragogía tal y como se conoce en nuestros días, se justifica a partir de las aportaciones de Malcom Knowles quien basa su teoría, en cuatro consideraciones básicas: Primer Semestre 164 CINADE • • • • Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior Los adultos son menos dependientes de los demás y dirigen mejor sus motivaciones. Su experiencia en la vida es un recurso para aprendizajes futuros. Su disponibilidad para aprender se relaciona con los cambios que ellos infieren que les traerán la realización de determinadas tareas. Requieren de conocimiento que pueda aplicarse de manera inmediata y les haga mejorar su desempeño.” Con el fin de esclarecer las características y diferencias entre el modelo pedagógico y andragógico de aprendizaje, se muestra a continuación un cuadro comparativo, que muestra en forma clara y sintética la representación de aprendizaje en ambos modelos. (Figura 2) MODELO PEDAGÓGICO Niño/Joven Formativo Educador: Formador Desarrollo de la individualidad Transmisión de contenidos Acepta Escasa o nula experiencia No discrimina Obligado Dependiente Dispone de tiempo Utilidad mediata MODELO ANDRAGÓGICO Adulto Orientador Educador: Facilitador Visión de la vida Intercambio de conocimientos y experiencia Cuestiona Con experiencia Selecciona Libre/Voluntario Independiente Tiempo limitado Utilidad inmediata Partiendo de la tabla anterior, salta a la vista que las peculiaridades de una persona en edad adulta, son diferentes a las manifestadas en los primeros años de vida, por tal razón, para que el adulto acceda al conocimiento, se requiere de líneas y estrategias adecuadas a su misma naturaleza. La Andragogía abre la posibilidad al hombre y a la mujer en madurez de aprender e ir más allá de los parámetros establecidos por el modelo formal educativo que impera de manera generalizada. A saber del consejo académico de la Atlantic Internacional University, (AIU) el modelo andragógico de aprendizaje, se basa en premisas diferentes al modelo pedagógico. Las diferencias más significativas son: Primer Semestre 165 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior • La necesidad de saber. Los adultos deben involucrarse en un proceso colaborativo de planeación para su aprendizaje. Las tres dimensiones sobre la necesidad de saber: o Cómo se va a llevar a cabo el aprendizaje. o Qué tipo de aprendizaje se llevará a cabo. o Por qué es importante el aprendizaje. • El autoncepto del que aprende. Los adultos adquieren un sentido de seres responsables y una vez obtenido, sienten una necesidad de ser considerados y tratados como capaces de dirigirse de manera independiente y tomar las riendas de su vida. En éste punto, la motivación adquiere gran relevancia en sus dos dimensiones: extrínseca, que se traduce en mejores empleos, ascensos, aumento de salario, etc., e instrínseca, que resulta ser el motor más potente pues atiende a las necesidades interiores de autoestima, calidad de vida, etc. Existen dos visiones sobre el aprendizaje autodirigido: o Auto enseñanza.- los aprendices toman la batuta del trabajo y las técnicas de enseñanza de un tema particular. o Autonomía personal o autodidáctica.- tomar el control del propósito del aprendizaje y asumirlo como propio. • El papel de las experiencias de los alumnos. Los adultos llegan a una actividad educativa con un mayor volumen de experiencia, la cual permite seleccionar y excluir información, así como entender la nueva manifestación que se tiene acerca del mundo. El problema central de una educación basada en las experiencias, argumenta Dewey es: “seleccionar las experiencias del presente que persisten fructuosa y creativamente en la experiencias posteriores.” Por lo tanto el punto nodal en la educación para los adultos estriba en la individualización de la enseñanza y las estrategias del aprendizaje. Los cambios particulares que los adultos tienen en su vida, les permite usar de forma específica el conocimiento o habilidad por adquirir mediante la Andragogía, no obstante ello, la motivación es un rasgo importante en el aprendizaje autodirigido. Howard considera que la motivación es considerada como producto de cuatro variables básicas: • Esfuerzo-desempeño. Que tanto esfuerzo es necesario para desplegarse en determinada situación. • Expectativa, desempeño-recompensa. Atiende a la necesidad de ser recompensado por el desempeño observado. • Expectativa, recompensa-necesidad de satisfacción. Presupone la idea de que la recompensa recibida pueda satisfacer los requerimientos de la persona. Primer Semestre 166 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior • Expectativa y valencia. Entendida como el valor que la persona otorga a las situaciones anteriores: desempeño, necesidades satisfechas y recompensas. Resulta fácil comprender que aquellas personas que encuentran que las recompensas recibidas dan buena cuenta de sus expectativas cuando aprenden, estarán mucho más motivadas que aquellas que no. Para obtener resultados óptimos en el proceso de aprendizaje para adultos, resulta inminente contar con un programa que impida que decaiga el afán de aprender y la motivación intrínseca requerida para tal fin, lo anterior es posible mediante un modelo de planeación andragógico que exhorte a un proceso prolongado de autoaprendizaje. Para tal efecto, Blank y Rusell exponen un modelo de planeación para el aprendizaje andragógico, el cual se desarrolla a continuación: (Figura 3.) 1. Persona. Implica el conocimiento del sujeto, posición socio-económica, empleo, motivación, etc. 2. Situación. Atiende al cúmulo de conocimientos, habilidades y experiencia de la persona. 3. Experiencia.- A partir de ésta, tendrá que detectarse el tipo de necesidades del individuo (psicológicas, físicas y sociales). 4. Motivación.- El cause que se brinde a la motivación que cada persona posee en la planeación del aprendizaje, permitirá el logro de los objetivos. 5. Práctica y experimentación.autodirigido. Primer Semestre Define las actividades de aprendizaje 167 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior 6. Memorización.- El fijar elementos en la memoria, no garantiza el aprendizaje en el adulto, la reflexión y análisis constituyen las bases del conocimiento. 7. Razonamiento y reflexión.- Reconstrucción deliberada del conocimiento a través de métodos indirectos. 8. Evaluación.-. Se deberán especificar métodos e instrumentos de medición durante el proceso. 9. La persona cambiada y con más experiencia.- El aprendizaje es una modificación en la capacidad de respuesta ante situaciones concretas, lograda en un proceso. Al hablar sobre andragogía es importante tener en cuenta aspectos tales como: experiencia, disposición por aprender, motivación, independencia y la posibilidad de aplicar en forma inmediata lo aprendido. A lo largo de la presente investigación, se ha hecho hincapié en que el aprendizaje no puede terminar en los años de juventud, que el reflejo de una sociedad cambiante y de un mundo globalizado, clama por dejar a un lado la ceguera paradigmática de la estratificación del conocimiento. Consideraciones finales: En un mundo de afectación mutua, en una sociedad que ha sido capaz de alargar el promedio de vida entre sus habitantes y siendo la humanidad testigo de una era donde los avances tecnológicos y el conocimiento se han convertido en una realidad omnipresente, el aprendizaje prolongado se convierte hoy, en una necesidad para seguir inmerso en el planeta. La andragogía es una propuesta de aprendizaje que dignifica la naturaleza de la persona adulta al reconocer que el proceso educativo, no termina en los años de juventud. Todas las personas aprenden desde que hacen y a lo largo del transcurso de su vida, aprender es intrínseco al género humano. En cuanto a la motivación, se puede decir que es igual que en las demás etapas de la vida y siempre está relacionada con las necesidades del presente. Por lo tanto, cada uno aprende con mayor o menor entusiasmo en la medida en que lo que se ofrece tenga un significado en su vida personal y en el contexto en que vive y actúa. El aprendizaje a lo largo de la vida, demanda ciertos ajustes y reorientaciones, supone el abandono de modos anteriores de comportamiento, lo cual exige aprender a desaprender dejar a un lado ese síndrome de producto terminado y no dejar de crecer hasta adquirir la verdadera estatura humana. Primer Semestre 168 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior BIBLIOGRAFÍA Atlantic Internacional University http://www.aiu.edu.mx Cabrera Rodríguez, Julio, Andragogía: ¿Disciplina necesaria para la formación de Directivos? www.gestiopolis.com/recursos/documento/fuldosc/rihh/andragogia.htm Cázares González, Yolanda, Aprendizaje Autodirigido en Adultos. Un modelo para su desarrollo. Editorial Trillas, México 2002. Cazau, Pablo, Andragogía http://pcazau.galeon.com/artdid_andra.htm De la Peza, Javier, El proceso enseñanza aprendizaje en la Educación para Adultos, http://investigación.ilce.edu.mx/dice/diplomado/rtf/edpadhia.rtf Delors, Jacques, La Educación encierra un tesoro, informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI, ed. UNESCO. México 1997. Díaz Villa, Mario, Flexibilidad y Educación superior en Colombia. Ed. ICFES, Bogota, Colombia 2002. Estopier Albert, Susana, “Aprendizaje para Adultos”. Ponencia del Primer Congreso Internacional de Educación, México, S.L.P. 2000. Graham, P. Aprendizaje de adultos http://www.monografias.com Márquez, Adriana, “Andragogía. Propuesta política para una cultura democrática en educación superior”. Ponencia del Primer Encuentro Nacional de Educación y Pensamiento, República Dominicana, 1998. Organización de Estados Iberoamericanos. VIII Conferencia Iberoamericana de Educación. Francesco Pedro José Manual Rolo. “Los sistemas Educativos Iberoamericanos en el contexto de la globalización, interrogantes y oportunidades”. 1998. Palacios, Jesús. La cuestión escolar. Distribuciones Fontamara. México 1997. Savater Fernando, El valor de Educar, Instituto de Estudios Educativos y Sindicales de América, México 1997. Primer Semestre 169 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior SESION 6 PROSPECTIVA DOCENTE Lectura Delors, La Educación Encierra un Tesoro. UNESCO Personal Docente en busca de nuevas perspectivas Nieto Caraveo, Luz María, Educación Superior, Futuro, Contexto Alternativas para la Docencia Lectura Complementaria Morín Edgar. Los siete saberes necesarios para la educación del futuro UNESCO. Primer Semestre 170 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior Capítulo 7 EL PERSONAL DOCENTE EN BUSCA DE NUEVAS PERSPECTIVAS Los capítulos anteriores han mostrado que la Comisión asigna la educación una función ambiciosa en el desarrollo de los individuos y las sociedades. Vemos el siglo próximo como una época en que los individuos y los poderes públicos considerarán en todo el mundo la búsqueda de conocimientos no solo como un medio para alcanzar un fin sino, también, como un fin en sí mismo. Se incitará a cada persona que aproveche las posibilidades de aprender que se le presenten durante toda la vida, y cada cual tendrá ocasión de aprovecharlas. Estos significa que esperamos mucho del personal docente, al que se le exigirá mucho, porque de el depende en gran parte que esta visión se convierte en realidad. El aporte de maestros y profesores es esencial para preparar a los jóvenes no solo para que aborden el porvenir con confianza sino para que ellos mismos lo edifiquen de manera resuelta y responsable. La educación debe de tratar de hacer frente de la enseñanza primara y secundaria a estos nuevos retos: contribuir al desarrollo, ayudar a cada individuo a comprender y dominar en cierta medida el fenómeno de la globalización y favorecer la cohesión social. Los docentes desempeñan un papel determinante en la formación de las actitudes –positivas o negativas- con respecto al estudio. Ellos son los que deben despertar la curiosidad, desarrollar la autonomía, fomentar el rigor intelectual y crear las condiciones necesarias para el éxito de la enseñanza formal y la educación permanente. La Importancia del papel que cumple el personal docente como agente de cambio, favoreciendo el entendimiento mutuo y la tolerancia, nunca ha sido tan evidente como hoy. Este papel será sin duda más decisivo todavía en l siglo XXI. Los nacionalismos obtusos deberán dejar paso al universalismo, los prejuicios étnicos y culturales a la tolerancia, a la comprensión y al pluralismo, el totalitarismo a la democracia en sus diversas manifestaciones y un mundo dividido- en que la alta tecnología es privilegio de unos pocos- aun mundo tecnológicamente unido. Este imperativo entraña enormes responsabilidades para el personal docente, que participa en la formación del carácter y de la mente de la nueva generación. Lo que está en juego es considerable y poner en primer plano los valores morales adquiridos en la infancia y durante toda la vida. Para mejorar la calidad de la educación hay que empezar por mejorara la contratación, la formación, la situación social y las condiciones de trabajo del personal docente, porque éste no podrá responder a lo que el se espera si no posee los conocimientos y la competencia, las cualidades personales, las posibilidades profesionales y a motivación que se requieren. En este capítulo vamos a examinar especialmente las cuestiones que se plantean a este respecto en la enseñanza primaria y secundaria y las medidas que cabe contemplar en estos niveles para mejorar la calidad de la enseñanza. Primer Semestre 171 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior ¿Qué puede esperar razonablemente la sociedad del personal docente? ¿Qué exigencias es realista formular con respecto a el? ¿Qué contrapartida puede aspirar a recibir (condiciones de trabajo, derechos, situación social)? ¿Quién puede ser un buen maestro o profesor, y cómo encontrar a esa persona, cómo formarla y cómo preservar su motivación y la calidad de si enseñanza?. Una escuela abierta al mundo Desde hace algunos años se asiste a un desarrollo espectacular de la información, tanto por lo que respecta a sus fuentes como a su difusión. Los niños llegan a clase cada vez mas marcados por la impronta de un mundo real o ficticio que sobrepasa ampliamente los límites de la familia y del vecindario. Los mensajes de diversa índole –esparcimiento, información, publicidad- transmitidos por los medios de comunicación masiva compiten con lo que los niños aprenden en las aulas o lo contradicen. Estos mensajes están siempre organizados en breves secuencias, lo que en muchas partes del mundo influye negativamente en la duración de la atención de los alumnos y, por lo tanto, en las relaciones dentro de la clase. Cuando los alumnos pasan menos tiempo en el aula que ante el televisor, es grande el contraste que se le presenta entre la satisfacción instantánea ofrecida por los medios de comunicación masiva , que no requiere ningún esfuerzo, y la exigencias del éxito escolar. Habiendo perdido así en gran parte la preeminencia de que gozaban en la experiencia educativa, los docentes y la escuela han de afrontar nuevas tareas: convertir la escuela en un lugar más atractivo para los alumnos y faciliatrales la clave de un verdadero entendimiento de la sociedad de la información. Por otra parte, los problemas de la sociedad circundante no se pueden ya dejar a la puerta de la escuela: la pobreza, el hambre, la violencia y la droga entran con los alumnos en los establecimientos escolares, cuando no hace mucho tiempo se quedaban todavía fuera con los niños no escolarizados. De los profesores se espera que no sólo puedan hacer frente a estos problemas y orientar a los alumnos sobre toda una serie de cuestiones sociales, desde el desarrollo de la tolerancia hasta el control de la natalidad, sino que además tengan éxito allí donde los padres, las instituciones religiosas o los poderes públicos han fracasado con frecuencia. Además, les incumbe encontrar el justo equilibrio entre tradición y modernidad, entra las ideas y las actitudes propias del niño y el contenido del programa. En la medida en que la separación entre al aula y el mundo exterior se vuelve menos rígida, los docentes deben procura también prolongar el proceso educativo fuera del establecimiento escolar, organizando experiencias de aprendizaje practicadas en el exterior y, en cuanto al contenido , estableciendo un vínculo entre las asignaturas enseñadas y la vida cotidiana de los alumnos. Este hincapié en las tareas tradicionales o nuevas que incumben a los docentes no debe presentarse a ambigüedad; en particular no debe justificar el juicio de quienes achacan todos los males de nuestra sociedad a políticas educativas que ellos consideran malas. No, es a la sociedad misma, con todos sus elementos, Primer Semestre 172 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior a la que corresponde subsanar las graves deficiencias que afectan el funcionamiento y reconstituir los elementos indispensables para la vida social y las relaciones interpersonales. Hasta ahora los alumnos tenían generalmente que aceptar lo que la escuela les ofrecía, tanto en cuestiones de idioma como de contenido o de organización de la enseñanza. Hoy en día, el público considera cada vez más que tiene derecho a opinar sobre las decisiones relativas a la organización escolar. Estas decisiones influyen directamente en las condiciones de trabajo del profesorado y en lo que se le exige, y dan lugar a otra contradicción interna de la práctica pedagógica moderna. Por un lado, los niños sólo aprenden con provecho si el maestro toma como punto de partida su enseñanza los conocimientos que aquellos llevan consigo a la escuela –observación que vale no solamente para el idioma de la enseñanza sino también para las ciencias, las matemáticas o la historia. Por otro, para que puedan adquirir la autonomía, la creatividad y la curiosidad intelectual que son los complementos necesarios de la adquisición del saber, el maestro debe mantener forzosamente una cierta distancia entre la escuela y el entorno, para que los niños y adolescentes tengan ocasión de ejercer su sentido crítico. El docente debe establecer una nueva relación con el alumno a pesar de la función de “solista” a la de “acompañante”, convirtiéndose ya no en tanto en el que imparte los conocimientos como en el que ayuda a los alumnos a encontrar, organizar y manejar esos conocimientos, guiando las mentes más que moldeándolas, pero manteniéndose muy firme en cuanto a los valores fundamentales que deben regir toda vida. Expectativas y responsabilidades La competencia, el profesionalismo y la dedicación que se exige a los docentes hacen que recaiga en ellos una ardua responsabilidad. Es mucho lo que se les pide, y las necesidades que han de satisfacer parecen casi ilimitadas. En numerosos países la expansión cuantitativa de la enseñanza se traduce frecuentemente en escasez de personal docente y aulas sobrecargadas, con las consiguientes presiones para el sistema educativo. Las polít8icas de estabilización a las que por eufemismo se llama “ ajuste estructural”, han tenido repercusiones directas en muchos países en desarrollo a lo tocante a los presupuestos de educación y, por consiguiente, a la remuneración del personal docente. La profesión docente es una de las más fuertemente organizadas del mundo, y sus organizaciones pueden desempeñar – y desempeñan- un papel muy influyente en diversos ámbitos. La mayoría de los 50 millones , aproximadamente, de profesores y maestros que existen en el mundo están sindicalizados o se consideran representados por sindicatos. Estas organizaciones, cuya acción apunta a mejorar las condiciones de trabajo de los afiliados, tienen gran peso en la distribución de los créditos asignados a la educación y en muchos casos poseen un conocimiento y una experiencia profunda de los diferentes aspectos del proceso educativo y de la formación del personal docente. En buen número de países son asociados con los cuales hay que contar para el dialogo entre la escuela y la sociedad. Es deseable mejorar el dialogo entre las organizaciones del personal docente y las autoridades responsables de la educación y, aparte las cuestiones salariales y de condiciones de trabajo, ampliar el debate al problema del papel clave que deben desempeñar los Primer Semestre 173 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior profesores y maestros en la concepción y ejecución de las reformas. Las organizaciones del personal docente pueden contribuir de manera decisiva a instaurar en la profesión un clima de confianza y una actitud positiva ante las innovaciones educativas. En todos los sistemas educativos ofrecen una vía de concertación con quienes ejercen la enseñanza en todos los niveles. La concepción y aplicación de las reformas deberían servir de ocasión para tratar de lograr un consenso sobre los objetivos y los medios. Ninguna reforma de la educación ha tenido nunca éxito contra el profesorado o sin su concurso. Enseñar: un arte y una ciencia La fuerte relación que se establece entre el docente y el alumno es la esencia del proceso pedagógico. Claro está que el saber puede adquirirse de diferentes maneras y tanto al enseñanza a distancia como el uso de las nuevas tecnologías n el contexto escolar han dado buenos resultados. Pero para casi todos los alumnos, sobre todo los que todavía no dominan los procesos de reflexión y de aprendizaje, el maestro sigue siendo insustituible. Proseguir el desarrollo individual supone una capacidad de aprendizaje y de investigación autónomos, pero esa capacidad sólo se adquiere al cabo de cierto tiempo de aprendizaje con uno o varios docentes. ¿Quién no conserva el recuerdo de un profesor que sabía hacer pensar y que infundía el deseo de estudiar un poco más para profundizar algún tema? ¿Quién, al tomar decisiones importantes en el curso de su existencia, no se ha guiado al menos en parte por lo que había aprendido bajo la dirección de un maestro? El trabajo del docente no consiste tan solo en transmitir información ni siquiera conocimientos, sino en presentarlos en forma de problemática, si situándolos en un contexto y poniendo los problemas en perspectiva, de manera que el alumno pueda establecer el nexo entre su solución y otras interrogantes de mayor alcance. La relación pedagógica trata de lograr el pleno desarrollo de la personalidad del alumno respetando su autonomía; desde este punto de vista, la autoridad de que están investidos los docentes tiene un carácter paradójico, puesto que no se funda en una afirmación del poder de éstos sinó en el libre reconocimiento de la legitimidad del saber. Esta noción de autoridad va a evolucionar seguramente, pero sigue siendo esencial porque de ella proceden las respuestas a las preguntas que se hace el alumno acerca del mundo y es la que condiciona el éxito del proceso pedagógico. Además la necesidad de que el maestro contribuya a la formación de juicio y del sentido de responsabilidad individual es cada vez más indiscutible en las sociedades modernas, si se quiere que más tarde los alumnos sean capaces de prever los cambios y adaptarse a ellos, sin dejar de seguir aprendiendo durante toda la vida. Son el trabajo y el dialogo con el docente lo que contribuye a desarrollar el sentido crítico del alumno. La gran fuerza de los docentes es la del ejemplo que dan al manifestar su curiosidad y su apertura de espíritu y al mostrarse dispuestos a someter a la prueba de los hechos sus hipótesis e incluso a reconocer sus errores. Su cometido es ante todo el de transmitir la afición al estudio. La comisión estima que la formación del personal docente tiene que ser revisada para cultivar en los futuros maestros y profesores precisamente las cualidades humanas e intelectuales adecuadas para Primer Semestre 174 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior propiciar un nuevo enfoque de la enseñanza en la dirección propuesta por este informe. La calidad del personal docente El rápido aumento de la población escolar mundial ha tendio como consecuencia la contratación masiva de docentes. Esta contratación ha tenido que hacerse a menudo con recursos financieros limitados, y no siempre ha sido posible encontrar candidatos calificados, L falta de créditos y de medios pedagógicos y el hacinamiento en las aulas ha dado lugar frecuentemente a un grave deterioro de las condiciones de trabajo del profesorado. La acogida de alumnos con graves dificultades sociales o familiares impone a los docentes nuevas tareas para las que suelen estar mal preparados. Nunca se insistirá demasiado en la importancia de la calidad de la enseñanza y, por ende, del profesorado. En una etapa temprana de la enseñanza básica es cuando se forman en lo esencial las actitudes del alumno hacia el estudio y la imagen que tiene de si mismo. En esta etapa el personal docente desempeña un papel decisivo. Cuánto más graves son los obstáculos que debe superar el alumnopobreza, medio social difícil, incapacidades físicas-, más se le exige al maestro. Para obtener buenos resultados, éste debe poder ejercer competencias pedagógicas muy variadas y poseer cualidades humanas, no sólo de autoridad sinó también de empatía, paciencia y humilde. Si el primer maestro que encuentre un niño o un adulto está insuficientemente formado y poco motivado, son las bases mismas sobre las que se debe edificar el aprendizaje futuro las que carecerán de solidez. La comisión estima que los gobiernos de todos los países deben esforzarse por reafirmar la importancia del maestro de enseñanza básica y por mejorar sus Primer Semestre 175 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior calificaciones. Las medidas que hayan de adoptarse para contratar a los futuros maestros entre los estudiantes más motivados, para mejorar su formación y estimular a los mejores de ellos a aceptar los puestos más difíciles, deben definirse en función de las circunstancias propias de cada país. La adopción de esas medidas es indispensable, pues de otro modo no se podrá mejorar apreciablemente al calidad de la enseñanza allí donde resultaría más necesaria. Así pues mejorar la calidad y la motivación de los docentes debe ser una prioridad en todos los países. A continuación se indican algunas de las medidas que deben adoptarse, que se describen más detalladamente en secciones posteriores del presente capítulo. Contratación.- Mejorar la selección, ampliando al mismo tiempo la base de contratación gracias a una búsqueda más activa de los candidatos. Cabe contemplar la adopción de medidas especiales para facilitar la contratación de candidatos de orígenes lingüísticos y culturales diversos. Formación inicial.- Establecer nexos más estrechos entre las universidades y los institutos de formación de los futuros maestros de primaria y profesores de secundaria. A largo plazo, el objetivo debería ser lograr que todo el profesorado, sobre todo el de secundaria, haya cursado estudios superiores, impartiéndose su formación en cooperación con las universidades o incluso en una marco universitario. Además, habida cuenta de la función del futuro profesor en el desarrollo general de la personalidad de los alumnos, esta formación debería hacer hincapié cuanto antes en los cuatro pilares de la educación de los descritos en el capítulo 4. Formación continua. Desarrollar los programas de formación continua para que cada maestro o profesor pueda tener acceso frecuente a ellos, en particular mediante las tecnologías de comunicación apropiadas. Dichos programas pueden servir para familiarizar al profesorado con los últimos progresos de la tecnología de la información y la comunicación. En términos generales la calidad de la enseñanza depende tanto (si no más) de la formación continua del profesorado como de la formación inicial. El empleo de las técnicas de enseñanza a distancia puede ser una fuente de economía y permitir al profesorado seguir prestando sus servicios, al menos en jornada parcial. También puede ser un medio eficaz de poner en práctica reformas e introducir nuevos métodos o tecnologías. La formación continua no debe desarrollarse necesariamente sólo en el marco del sistema educativo; un periodo del trabajo o de estudio en el sector económico también puede ser provechoso, contribuyendo a acercar entre sí el saber y la técnica. Profesorado de formación pedagógica. Debe prestarse especial atención a la contratación y al perfeccionamiento del profesorado de formación pedagógica para que a la larga pueda contribuir a la renovación de las prpacticas educativas. Control. La inspección debe ofrecer no sólo la posibilidad de controlar el rendimiento del personal docente, sino también de mantener con él un diálogo sobre la evolución de los conocimientos, los métodos y las fuentes de información. Conviene reflexionar respecto de los medios de identificar y premiar a los buenos docentes. Es indispensable evaluar en forma concreta, coherente y regular lo que los alumnos aprenden. Y conviene hacer hincapié en los resultados del aprendizaje y en el papel que desempeñan los docentes en la obtención de esos resultados. Primer Semestre 176 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior Administración. Las reformas de gestión encaminadas a mejorar la dirección de las instituciones educativas pueden simplificar las tareas administrativas diarias que incumben a los docentes y permitir una concertación en torno a los objetivos y los métodos de enseñanza en contextos particulares. Determinados servicios auxiliares, como los de una asistente social o una psicóloga escolar, resultan necesarios y deberían establecerse en todas partes. Participación del personal exterior. Se puede asociar de diferentes maneras a los padres del proceso pedagógico y lo mismo puede decirse de las personas que tienen experiencia práctica en algunas materias enseñadas en las escuelas profesionales. Condiciones de trabajo. Hay que aplicarse más a sostener la motivación del personal docente en las situaciones difíciles, y para que los buenos profesores no abandonen la profesión hay que ofrecerles condiciones de trabajo satisfactorias y sueldos comparables a los de otras clases de empleo que exigen un nivel comparable de formación. La concesión de ventajas especiales al personal docente que ejerce en zonas remotas o particularmente desfavorecidas es, a todas luces, necesaria para incitarlos a seguir en ellas de modo que las poblaciones desfavorecidas no resulten aún más desfavorecidas por falta de profesorado competente. Por deseable que sea la movilidad geográfica, el lugar de destino del profesorado no debe ser decidido de modo arbitrario por la autoridad central. Podría fomentarse provechosamente la movilidad entre la profesión docente y otras profesiones por periodos de duración limitada. Medios de enseñanza. La calidad de la formación pedagógica y de la enseñanza depende en gran medida de la de los medios de enseñanza, particularmente los manuales. La renovación de los programas escolares es un proceso permanente al que hay que asociar al personal docente en las etapas de concepción y ejecución. La introducción de medios tecnológicos permite una difusión más amplia de los documentos audiovisuales, y el recurso a la computación para presentar los nuevos conocimientos, impartir conocimiento prácticos o evaluar el aprendizaje ofrece numerosas posibilidades. Bien utilizadas, las tecnologías de la comunicación pueden hacer más eficaz el aprendizaje y ofrecer al alumno una vía de acceso atractiva a conocimientos y competencias a veces difíciles de encontrar en el medio local. La tecnología puede tender un puente entre los países industrializados y los países que no lo están, y ayudar a profesores y alumnos a alcanzar niveles de conocimiento a los que sin ella no podrían tener acceso. Medios de enseñanza idóneos pueden contribuir a que el personal docente cuya formación es incompleta mejore al mismo tiempo su competencia pedagógica y el nivel de sus propios conocimientos. Aprender lo que habrá de enseñar y cómo enseñarlo. El mundo en su conjunto está evolucionando hoy tan rápidamente que el personal docente, como los trabajadores d la mayoría de las demás profesiones, debe admitir que su formación inicial no les bastará ya para el resto de su vida. A lo largo de su existencia, los profesores tendrán que actualizar y perfeccionar sus Primer Semestre 177 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior conocimientos y técnicas. El equilibrio entre la competencia pedagógica en la disciplina enseñada y la competencia pedagógica debe respetarse cuidadosamente en algunos países se reprocha al sistema descuidar la pedagogía, mientras en otro se estima que está excesivamente privilegiada, lo que da como resultado profesores con un conocimiento insuficiente de la asignatura que enseñan. Ambas cosas son necesarias, y ni la formación inicial ni la formación continua deben sacrificarse una a otra. La formación del personal docente debe. Además, inculcarle una concepción de la pedagogía que vaya más allá de lo útil para fomentar la crítica, la interacción y el examen de diferentes hipótesis. Una de las misiones esenciales de la formación de los docentes, tanto inicial como continua es desarrollar en ellos las cualidades éticas, intelectuales y afectivas, que la sociedad espera que posean para que después puedan cultivarlas en sus alumnos. Una formación de calidad supone que los futuros docentes entren en relación con profesores experimentados y con investigadores que trabajen en sus campos respectivos. A los docentes en servicios habría que ofrecerles periódicamente la posibilidad de perfeccionarse gracias a sesiones de trabajo en grupo y prácticas de formación continua. El fortalecimiento de la formación continua impartida de manera más flexible posible puede contribuir mucho a elevar el nivel de competencia y la motivación del profesorado y a mejorar la condición social. Dada la importancia de la investigación para el mejoramiento cualitativo de la enseñanza y la pedagogía, la formación del personal docente tendría que comprender un elemento reforzado de formación en investigación, y los vínculos entre los institutos de formación pedagógica y la universidad deberían ser aún más estrechos. En particular, hay que afanarse en contratar y formar profesores de ciencia y tecnología y en familiarizarlos con las tecnologías nuevas. En efecto, en todas partes, pero sobre todo en los países pobres, la enseñanza de las ciencias deja mucho que desear, cuando el papel de la ciencia y la tecnología, como es bien sabido, es determinante para vencer el subdesarrollo y luchar eficazmente contra la pobreza. De ahí que sea importante, sobre todo en los países en desarrollo, subsanar las deficiencias de la enseñanza de las ciencias y la tecnología en los niveles elemental y secundario, mejorando la formación de los profesores de estas asignaturas. Es frecuente que en la enseñanza profesional falten profesores calificados en estos campos, lo que no contribuye a realzar su prestigio. La formación impartida al personal docente tiende a ser una formación separada que lo aísla de las demás profesiones. Hay que corregir esta situación. Los profesores deberían tener también la posibilidad de ejercer otras profesiones fuera del marco escolar, para familiarizarse con otros aspectos del mundo del trabajo, como la vida de las empresas, que a menudo conocen mal. El personal docente en acción La escuela y la colectividad Pueden encontrarse pistas y orientaciones para mejorar el rendimiento y la motivación de los docentes en la relación que mantienen con las autoridades locales. Cuando ellos mismos forman parte de la colectividad en la que enseñan, su Primer Semestre 178 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior implicación es más clara, son más conscientes de las necesidades de la colectividad y están en mejores condiciones de trabajar por la realización de los objetivos de ésta. Fortalecer los nexos entre la escuela y la comunidad local constituye, pues, uno de los principales medios de lograr que la enseñanza se desarrolle en simbiosis con el medio. La administración escolar La investigación y la observación empírica muestran que uno de los principales factores de la eficacia escolar (si no el principal) es el director de establecimiento. Un buen administrador, capaz de organizar un correcto trabajo de equipo y con reputación de persona competente y abierta, logra a menudo introducir en su establecimiento mejorías cualitativas importantes. Hay que velar pues porque la dirección de los establecimientos escolares se confíe a profesionales calificados que posean una formación específica, particularmente en cuestiones de administración. En virtud de esa calificación, los directores de establecimiento deben tener mayor poder de decisión y de gratificaciones que recompensen el buen ejercicio de sus delicadas responsabilidades. En la perspectiva de la educación a lo largo de la vida, en la que cada cual es a su vez profesor y alumno, personas ajenas a la profesión y contratadas por periodos de breve duración o para tareas concretas pueden aportar algunas competencias que el personal docente no posea pero que respondan a una necesidad, ya se trate de impartir la enseñanza en el idioma de una minoría o a refugiados, ya de establecer una relación más estrecha entre la enseñanza y el mundo laboral, por ejemplo. En algunos casos, para mejorar la asiduidad escolar, la calidad de la enseñanza y la cohesión social, se ha comprobado la utilidad de que los padres colaboren en la enseñanza impartida por docentes profesionales. Escuelas y familias colaboran en Filipinas para mejorar los resultados escolares El Sistema de Apoyo Pedagógico Parental (PLSS) ha permitido mejorar en Filipinas los resultados escolares y estrechar los vínculos entre las escuelas y las familias. Este programa innovador reconoce la función que desempeñan los padres en la educación de los hijos y facilita su colaboración con los profesionales de la enseñanza. En cada establecimiento se encargan del programa un grupo compuesto de profesores y padres. Se hace especialmente hincapié en la formación. A los docentes y al director del establecimiento se les inicia en ciertas técnicas de gestión, como los métodos que permiten establecer relaciones de colaboración eficaces y tomar decisiones concertadas; además aprenden a dialogar con los padres y con los alumnos. Se organizan seminarios para los padres a fin de aconsejarlos sobre la manera de contribuir a la educación de sus hijos, que participan en algunos seminarios junto con sus progenitores. Durante la aplicación del programa los padres están asociados al proceso pedagógico. Bajo la dirección del docente, ayudan a los hijos en sus tareas, tanto en casa como en la escuela. También colaboran con éste en el desarrollo de la Primer Semestre 179 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior clase, observando el comportamiento de sus hijos en sus tareas, tanto en casa como en la escuela. También colaboran con éste en el desarrollo de la clase, observando el comportamiento de sus hijos en el aula y los métodos pedagógicos utilizados. Sus comentarios y sugerencias se discuten en reuniones celebradas a intervalos periódicos con los profesores y se adoptan de consuno medidas específicas. Los primeros experimentos de este tipo se realizaron en una comunidad rural de la provincia de Leyte y en un barrio de Quezón tomado por ocupantes ilegales de viviendas en los suburbios de Manila. En razón de los progresos considerables obtenidos en los resultados escolares y la drástica reducción de las tasas de abandono, el proyecto se extendió con éxito a otras partes del país. Según: Cariño, I.D. y Dumalo Galismo, M., The Parent Learning Support System (PLSS): School and community collaboration for raising pupul achievement in the Philippines, en S. Shaeffer (ed), Collaborating for educational change: the role of teachers, parents and the community in school improvement, París, UNESCO-IIPE, 1992. Hacer que los docentes participen en las decisiones relativas a la educación Habría que asociar más estrechamente a los docentes a las decisiones relativas a la educación. La elaboración de los programas escolares y del material pedagógico debería hacerse con la participación de los docentes en ejercicio, en la medida en que la evaluación del aprendizaje no se puede disociar de la práctica pedagógica. Igualmente, el sistema de administración escolar de inspección y de evaluación del personal docente ganará mucho si éste participa en el proceso de decisión. Condiciones propicias para una enseñanza eficaz Es conveniente aumentar la movilidad de los docentes, tanto dentro de la profesión docente como entre éstas y otras profesiones, a fin de ampliar su experiencia. Para poder realizar un buen trabajo, el profesorado no sólo debe ser competente sino también contar con suficientes apoyos. Además de las condiciones materiales y los medios de enseñanza adecuados, esto supone que exista un sistema de evaluación y control que permita diagnosticar y superar las dificultades y en el que la inspección sirva de instrumento para distinguir la enseñanza de calidad y estimularla. Ello entraña, además, que cada colectividad o cada administración local examine cómo pueden aprovecharse los talentos y las capacidades presentes en la sociedad circundante para mejorar la educación: colaboración aportada a la enseñanza escolar o a experiencias educativas extraescolares por especialistas externos; participación de los padres, según modalidades apropiadas, en la administración de los establecimientos o en la movilización de recursos adicionales; conexión con asociaciones para organizar contactos con el mundo laboral, Primer Semestre 180 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior excursiones, actividades culturales o deportivas u otras actividades educativas sin relación directa con la actividad escolar, etc. Mejorar la calidad del personal docente, del proceso pedagógico y del contenido de la enseñanza no deja de plantear, claro está, diversos problemas cuya solución no es fácil. El personal docente reclama con razón unas condiciones de empleo y una situación social que demuestren fe de que se reconoce su esfuerzo. Hay que facilitar a profesores y maestros los instrumentos que necesitan para desempeñar mejor sus diferentes funciones. Como contrapartida, los alumnos y la sociedad en su conjunto tienen derecho a esperar de ellos que cumplan abnegadamente su misión y con un gran sentido de sus responsabilidades. Pistas y recomendaciones • • • • • • Aunque es muy diversa la situación psicológica y material de los docentes, es indispensable revalorar su estatuto si se quiere que la “educación a lo largo de la vida”, cumpla la misión clave que le asigna la Comisión a favor del progreso de nuestras sociedades y del fortalecimiento de la comprensión mutua entre los pueblos. La sociedad tiene que reconocer al maestro como tal y dotarle de la autoridad necesaria y de los adecuados medios de trabajo. Pero la educación a lo largo de la vida conduce directamente a la noción de sociedad educativa, es decir, una sociedad en la que se ofrecen múltiples posibilidades de aprender, tanto en la escuela como en la vida económica, social y cultural. De ahí la necesidad de multiplicar las formas de concertación y de asociación con las familias, los círculos económicos, el mundo de las asociaciones, los agentes de la vida cultural, etc. Por lo tanto, a los docentes les concierne también este imperativo de actualizar los conocimientos y las competencias. Hay que organizar su vida profesional de tal forma que estén en condiciones, e incluso que tengan la obligación de perfeccionar su arte y aprovechar las experiencias realizadas en las distintas esferas de la vida económica, social y cultural. Esas posibilidades suelen preverse en las múltiples formas de vacaciones para educación o de permiso sabático. Deben ampliarse estas fórmulas mediante las oportunas adaptaciones al conjunto del personal docente. Aunque en lo fundamental la profesión docente es una actividad solitaria en la medida en que cada educador debe hacer frente a sus propias responsabilidades y deberes profesionales, es indispensable el trabajo en equipo, particularmente en los ciclos secundarios, a fin de mejorar la calidad de la educación y de adaptarla mejor a las características particulares de las clases o de los grupos de alumnos. El informe hace hincapié en la importancia del intercambio de docentes y de la asociación entre instituciones de diferentes países, que aportan un valor añadido indispensable a la calidad de la educación y, al mismo tiempo, a la apertura de la mente hacia otras culturas, otras civilizaciones y otras experiencias. Así lo confirman las realizaciones hoy en marcha. Todas las orientaciones deben ser objeto de diálogo, incluso de contratos, con las organizaciones de la profesión docente, esforzándose en superar el carácter puramente corporativo de tales formas de concertación. En efecto, más allá de sus objetivos de defensa de los intereses morales y materiales de sus afiliados, Primer Semestre 181 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior las organizaciones sindicales han acumulado un capital de experiencia que están dispuestas a disposición de quienes toman las decisiones políticas. Primer Semestre 182 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior EDUCACIÓN SUPERIOR: FUTURO, CONTEXTO INTERNACIONAL Y ALTERNATIVAS PARA LA DOCENCIA Luz María Nieto Caraveo Ponencia presentada en el I Taller de Trabajo Comité de ciencias Agropecuarias, CIEES México, D.F. 26 al 28 de agosto de 1993 PRESENTACIÓN Los niños aprenden a pensar mientras aprenden a hablar, y aprenden a hablar utilizando palabras dentro de contextos concretos. Esto lo sabemos casi todos. Palabras, imágenes y pensamientos están estrechamente relacionados. El pensamiento permite estructurar la realidad, siempre compleja y muchas veces caótica. Por eso, el propósito de esta intervención es, sobre todo, presentar palabras, esperando que en algún momento nos sirvan para pensar nuestra tarea concreta en los comités. Obviaré muchos conceptos: evaluación, calidad, modernización, globalización económica, porque creo que de alguna manera es el contexto del que nosotros partimos, aunque cada uno de nosotros lo interioricemos con significados distintos. Esto ya lo hemos vivido en nuestras enriquecedoras discusiones sobre el marco de referencia, y seguramente en este taller continuarán. Me centro en lo que creo que complementa el trabajo que hemos realizado. • Profesora Investigadora de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Centro de Investigación y Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería, Miembro del Comité de Ciencias Agropecuarias de los Comités Interinstitucionales para la de Evaluación de la Educación Superior (CIEES). Cuando diseñamos el programa de este taller denominamos a mi intervención “Educación Superior, el futuro y el contexto internacional” ¿Cómo estructurarla? ¿Primero el futuro y luego el contexto internacional? Finalmente me di cuenta de que nuestro futuro tiende a parecerse al contexto internacional y eso me preocupó, porque muchas de nuestras actuales propuestas “innovadoras” ya han sido puestas en práctica en otros contextos, con resultados distintos a los esperados, no necesariamente inconvenientes y algunos incluso ya han sido mejorados o rebasados por otros enfoques. Entonces decidí hacer una breve revisión en el apartado 1, para después complementarla en función de tópicos centrales que ocupan parte de la discusión sobre la docencia en educación superior en los apartados 2, 3 y 4: el discurso de cambio, el currículo y la vida en el aula, respectivamente. Primer Semestre 183 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior 1. EL FUTURO Y LA UNIVERSIDAD, UNA PERSPECTIVA INTERNACIONAL En un estudio sobre los retos de la educación superior a nivel internacional, Cooms, distingue los retos que quedan como rezago del pasado, y los nuevos retos que plante la década actual ante la aceleración de los cambios que vive el mundo. Entre los primeros quedan el crecimiento, la calidad, y la relevancia y eficacia educativas. Entre los segundos marca la necesidad de buscar la movilidad y la cooperación, una mayor autonomía académica y la competitividad. Es difícil, sin embargo, marcar una frontera entre el pasado y el futuro. Una rápida ojeada sobre algunos materiales generados recientemente en torno a este tema nos muestra que pasado y futuro son horizontes relativos, dependiendo del lugar y la época de que se trate, y que los retos son mucho más amplios y complejos. Altbach, presenta un excelente análisis de los cambios que se han gestado en las universidades de occidente (y en países que han compartido cada vez más la cultural occidental) en las últimas décadas. Después de explicar el surgimiento de la universidad en la Edad Media (en Francia y Alemania) y las repercusiones que eso tuvo en el modelo de universidad que se extendió rápidamente por los países del resto de Europa, y por sus colonias (India, África, Sudoeste de Asia, Vietnam, Latinoamérica, Indonesia, etc.), describe las principales transformaciones que vivieron las universidades, a partir de la posguerra, bajo el sello de la expansión. Señala que “En todo el mundo, cerca de siete por ciento del grupo de edad relevante (de 20 a 24 años) asiste a instituciones de educación postsecundaria; esta estadística ha aumentado cada diez años a partir de la Segunda Guerra mundial. La Educación Superior se extendió de manera dramática primero en Estados Unidos y luego en Europa; actualmente el centro de expansión es el Tercer Mundo. Altbach explica cómo en los sesenta se aceleraron los cambios y las reformas: el sistema de cátedra se debilitó y la responsabilidad en la toma de decisiones académicas (que había sido monopolio de los profesores titulares) se extendió significativamente; se habló cada vez más de los planes de estudio, enseñanza e investigación interdisciplinarios. Hubo cambios significativos: primero Suecia y luego Francia y los Países Bajos democratizaron la toma de decisiones dentro de las universidades y propiciaron la interdisciplinariedad; pero Suecia, además, descentralizó las universidades y buscó una mayor relación con la industria. Japón también fomentó la interdisciplinariedad en sus universidades. Suecia, al igual que los Estados Unidos, desarrolló el currículo vocacional, es decir, especializado. “Pero (señala Altbach) en muchas naciones industrializadas el cambio estructural no fue profundo, y en no pocos casos fue relativo. En educación superior casi no hubo cambios. Gran Bretaña…. Tampoco experimentó cambios y algunas de las reformas que se llevaron a cabo en esos años posteriormente se criticaron o abandonaron. En la República Federal Alemana, por ejemplo, los cambios en las formas de gobierno… fueron declarados anticonstitucionales por las cortes.” El mismo autor presenta así los desafíos de los noventa y el año 2000: Primer Semestre 184 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior “A partir de la Segunda Guerra Mundial se ha visto un crecimiento sin precedentes, que quizá no se volverá a dar en el futuro previsible, y un aumento del papel cada día más importante de la educación superior en prácticamente todas las sociedades modernas. Es poco probable que se debilite la posición de la universidad como la principal institución formadora de cuadros para virtualmente todos los puestos de alto nivel en la sociedad. El lugar que ocupa la universidad en la investigación también persistirá, a pesar de que, como ya se mencionó, está sujeta a fuertes presiones en cuanto a la naturaleza y el enfoque de la investigación… Por lo tanto, la estructura fundamental de la universidad contemporánea difícilmente se verá amenazada…No obstante, los desafíos son significativos.” Presenta siete aspectos de interés para la década de los 90, a saber: • • • • • • • Acceso y adaptación. Administración, responsabilidad y gobierno. Creación y difusión del conocimiento, en donde destacan la currícula, la investigación y las redes de datos. La profesión académica. Recursos privados y responsabilidad pública. Diversificación y estratificación. Disparidad Económica. Perkin inicia así su reflexión sobre la educación superior en Gran Bretaña: “Las siete universidades británicas fundadas en los años sesenta se iniciaron como un sueño, degeneraron en un mito y finalmente despertaron para enfrentar la cruda, racional y sustantiva realidad.” Estas universidades nacieron completamente armadas para la reforma, que buscaba: • • • • • La recuperación del currículum general. La restauración de la relación maestro-aprendiz para una docencia basada en asesorías, supervisiones, seminarios individuales o en grupo, junto con un proceso de evaluación más amistoso. Renovado énfasis en posgrado, investigación y educación continua (como formas de respuesta rápida y contingente), Introducción de materias interdisciplinarias. La reconstrucción de una vida comunitaria entre profesores y estudiantes. Las dificultades fueron mayúsculas, pero mostraron capacidad para mantener un currículo general (aunque paulatinamente especializante con apoyo de posgrados) y modificación el énfasis excesivo en la conferencia, estableciendo las asesorías para dos estudiantes o los seminarios con grupos de cuatro o seis, y las “area studies” como concepto interdisciplinario. Su campus fue diseñado especialmente para la convivencia entre 400 y 600 alumnos y su respectivo profesorado. Hacia finales de la década de los sesenta se comenzó a cuestionar este modelo “como parte de la reacción general en contra las universidades… que culminó en los recortes de financiamiento estatal en los ochenta. En parte provenía de la promesa fallida de que la educación superior revertiría la declinación económica de Inglaterra. El mismo autor describe el conjunto de acusaciones que recibieron estas universidades: rebeldía y politización de los estudiantes, ineficiencia Primer Semestre 185 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior y privilegios excesivos, aislamiento (por ubicarse en comunidades pequeñas y predios rurales), por mencionar algunos, sin embargo, “La realidad detrás del mito era, por supuesto, muy distinta, pero las nuevas universidades tardaron muchos años en restablecer su deslucida reputación… las nuevas universidades no deberían ser juzgadas por su ambiente social, sino por sus logros académicos. Como instituciones individuales han tenido un éxito que va más allá de su sueño original. Sus éxitos demuestran que están al día con las últimas corrientes en docencia, investigación y servicio.” Finalmente Perkin discute cómo este éxito es relativo “las nuevas universidades han tomado algunos pasos en la dirección correcta; pero no han podido persuadir a las demás a que las sigan.” En 1985 el Colegio de Francia envió al presidente Mitterrand un documento conteniendo propuestas para la enseñanza en el futuro. A manera de ejemplo, y por tratarse de una de las propuestas más enriquecedoras, a continuación se transcriben los aspectos subrayados en un documento titulado “Principios para la enseñanza del futuro.” 1. La unidad de la ciencia y la pluralidad de las culturas: una enseñanza armoniosa debe poder conciliar el universalismo inherente al pensamiento de las ciencias exactas y naturales, y el relativismo que enseñan las ciencias humanas, atentas a la pluralidad de los modos de vida, de las sabidurías y de las sensibilidades culturales. 2. La diversificación de los tipos de excelencia: La enseñanza debería hacer todo por combatir la visión monista de la inteligencia que tiende a jerarquizar las formas de realización en función de una de ellas, y debería multiplicar las formas de excelencia cultural reconocidas socialmente. 3. La multiplicación de las posibilidades: Sería importante atenuar las consecuencias del veredicto escolar, tanto como sea posible, e impedir que los éxitos tengan un efecto de consagración o los fracasos un efecto condenatorio de por vida, mediante la multiplicación de opciones profesionales y las posibilidades de transitar entre ellas, debilitando todas las rupturas. 4. La unidad en y por el pluralismo: La universidad debería superar la oposición entre el liberalismo y el estatismo, creando las condiciones para una emulación real entre instituciones autónomas y diversificadas, pero protegiendo a los individuos e instituciones más desfavorecidas contra la segregación escolar que puede resultar una competencia feroz. 5. La revisión periódica de los saberes enseñados: El contenido de la enseñanza debería ser sometida a una revisión periódica que tienda a modernizar los saberes enseñados, desechando los conocimientos obsoletos o secundarios e introduciendo lo más rápidamente posible, pero sin ceder al modernismo a ultranza, las nuevas adquisiciones. 6. La unificación de los conocimientos transmitidos: Todas las instituciones deberían proponer un conjunto de conocimientos considerados como necesarios en cada nivel, cuyo principio unificador podría ser la unidad histórica. Primer Semestre 186 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior 7. Una educación ininterrumida y alterada: La educación debería continuarse a lo largo de toda la vida, y debería ejercerse mediante el uso intensivo y metódico de técnicas modernas de difusión de la cultura, particularmente la televisión y la telemática, que permita ofrecer a todos y en todas partes una enseñanza ejemplar. 8. El uso de las técnicas modernas de difusión: la acción de promoción, orientación y asistencia del Estado debería ejercerse mediante el uso intensivo y metódico de técnicas modernas de difusión de la cultura, particularmente la televisión y la telemática, que permita ofrecer a todos y en todas partes una enseñanza ejemplar. 9. La apertura en y por la autonomía: las instituciones escolares deberían asociar a personas externas a sus deliberaciones y a sus actividades, coordinar su acción con la de otras instituciones de difusión cultural y convertirse en el foco de una nueva vida asociativa, lugar del ejercicio práctico de una verdadera instrucción cívica; paralelamente, habría que reforzar la autonomía del cuerpo docente al revalorizar la función profesional y la capacidad de los maestros. Unos años después, los rectores de las universidades europeas suscribieron una carta magna, en la que consideran: 1. Que en la proximidad del fin de milenio, el futuro de la humanidad depende en gran medida del desarrollo cultural, científico y técnico, y que éste se construye en los centros de cultura, conocimientos e investigación en que se han transformado las universidades. 2. Que la tarea de difusión de los conocimientos que la universidad debe asumir hacia las jóvenes generaciones, implica, hoy en día, que se dirija a la sociedad en su conjunto, y que el futuro cultural social y económico de la sociedad exige en particular un esfuerzo considerable de formación permanente. 3. Que la universidad debe asegurar a las generaciones futuras una educación y una formación que les permita contribuir al mantenimiento de los grandes equilibrios ecológicos y de la vida misma. En 1981, Streger relató el simposio internacional “La universidad del Futuro”. Entre otras sobresalen las siguientes conclusiones: • Los currículos actuales forman a los recursos decisivos de años 2010. Se requiere urgentemente flexibilizar la formación de profesionales, dado que la estructura profesional más o menos rígida que reproducen los currículos, no existirá más en la forma que conocemos hoy en día. El estudiante no puede contar con una perspectiva fija de la vida profesional previsible en el momento en que ingresa a una carrera. • Es inaceptable la transformación de la universidad en una fábrica de conocimientos y de profesionales, para una sociedad industrial a punto de cambiar rotundamente por el impacto de la tecnología. Las sociedades del futuro Primer Semestre 187 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior pensarán más sobre los conceptos del futuro pensarán más sobre los conceptos teóricos y prácticos de una tecnología. No se trata de un crecimiento ilimitado, sino de la tecnología de subsistencia, es decir, una tecnología que se preocupa primordialmente del mejoramiento de la calidad de la vida, en vez del aumento en la producción. El sector primario tendrá que solucionar la producción de energía y recursos materiales sin destruir recursos no renovables. Se desarrollarán nuevos sistemas de información y nuevos conceptos de autocontrol de la tecnología por las mismas sociedades, para someter la tecnología a las exigencias de la subsistencia humana. Se deberá desarrollar tecnología de la transferencia de tecnología. • La universidad del futuro no deberá tratar de confirmar y reforzar las estructuras ya establecidas. La universidad tendría que ser una institución “herética”, que ponga en duda modos de pensar tradicionales o esquematizados. • La universidad deberá tener claro cual es su proyecto de sociedad. Deberá desarrollar métodos para poder comprender y analizar los procesos de desarrollo cultural, y buscar un nuevo humanismo que defina la relación del hombre con la naturaleza. Esto requerirá orientar el trabajo alrededor de problemas en vez de disciplinas. Se deberá superar la tradicional separación entre humanidades, ciencias sociales, ciencias naturales y ciencias exactas. • La universidad del futuro debe incluir la solución de los problemas de hoy en las posibles opciones de un camino hacia el futuro. Es necesario transformar las ambigüedades de las declaraciones cotidianas sobre reforma, en proposiciones concretas y precisas que no dejen lugar a dudas sobre las opciones disponibles para abrir el camino hacia el futuro. Se debe definir el rumbo construyendo un proyecto académico a través de modelos de planeación participativa, previendo la forma como los universitarios de hoy se convertirán en los promotores de la universidad del futuro. 2. EL DISCURSO DE REFORMA, CAMBIO E INNOVACIÓN El discurso que actualmente conocemos sobre reforma, cambio e innovación, surge con la era moderna. Es inherente a la ideología del progreso de la cultura occidental. Prácticamente no existe un momento o lugar en esta parte de nuestra historia en donde no se hayan utilizado estas palabras desde contextos políticos, geográficos y culturales muy diferentes, aunque con significados muy distintos. Por este motivo considero necesario aclarar algunos conceptos en forma muy esquemática. Un cambio es una situación que se presenta cuando un objeto o elemento de un sistema de objetos móviles cambia de posición de tal manera que la disposición estructural del sistema resulta diferente. Un cambio es una ruptura en la continuidad. Cambios sociales son variaciones o modificaciones en las pautas sociales. El cambio puede ser progresivo, regresivo o recuperador, permanente o temporal, planeado o sin planear, en una dirección o en múltiples direcciones, benéfico o perjudicial, innovador o recurrente. Una innovación es la introducción Primer Semestre 188 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior deliberada de algo nuevo. Los cambios se originan en situaciones críticas. Los cambios planificados requieren la decisión de esforzarse deliberadamente por superar la inercia y la tensión que se genera. Toda innovación es un cambio, pero no todo cambio es innovador. Para que esto suceda se debe establecer algo sin precedente en forma deliberada. La naturaleza de “nuevo” o “sin precedentes” requiere un punto de comparación en el tiempo o en el espacio. Su naturaleza deliberada requiere de la voluntad de quienes toman las decisiones. Finalmente es necesario aclarar que una innovación no necesariamente es “buena.” Decir que una innovación es “cambiar para mejorar”, implica una referencia ética para la innovación. (qué es lo que se considera mejor) y una referencia histórica (en qué momento o frente a que tendencias). Una reforma es un proyecto político (porque busca reestructurar relaciones de poder) basado en un discurso de cambio o innovación, y como tal promueve ciertos valores y prácticas en detrimento o sustitución de otros. Inclusive, citando a Perkin cuando se refiere a la reforma de las universidades inglesas. “Como todas las buenas revoluciones, la reforma constituyó una restauración de las mejoras prácticas del pasado.” Planteado esquemáticamente, existen cuatro niveles o ámbitos en los que se puede dar el cambio, a saber: el individuo, el grupo cara a cara, la organización y la comunidad. Además, pueden distinguirse tres etapas comunes en todo proceso de innovación: iniciación (percepción del problema, advertencia de la necesidad de cambio o crisis, diseño de la innovación,) establecimiento (estrategias, tácticas, ajustes) e incorporación (adopción, sostenimiento, rutina, consolidación). Las estrategias para establecer una innovación pueden ser de muy variados tipos, aunque en general se pueden clasificar como se describe a continuación según sus propósitos, las técnicas utilizadas y los riesgos que implican: a) estrategias de poder, b) estrategias de comunicación y difusión, c) estrategias de agente de cambio, y d) estrategias participativas. En resumen, podemos ubicar todo proceso innovador con base en tres criterios fundamentales: ámbito al que se refiere, etapa en la que se encuentra y estrategias para su establecimiento. Esto significa también que se pueden utilizar diferentes estrategias en diferentes etapas para diferentes sistemas (aunque no son independientes entre sí). El trabajo que nos ocupa en los comités se refiere fundamentalmente al ámbito de las organizaciones, sin perder de vista la influencia o los efectos del cambio de o en los demás niveles en que están insertos los programas educativos: individual, grupos y comunidad. En estos programas, la innovación podría darse en: a) Sus objetivos (manifiestos o latentes). b) Su estructura (complejidad, formalización, centralización, profesionalización). c) Sus funciones (producción de conocimiento, formación de cuadros profesionales, extensión). d) Sus procesos (ejercicio del poder, enseñanza-aprendizaje, comunicación). e) Sus relaciones con el medio ambiente. Primer Semestre 189 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior Los currículos tradicionales tienden a presentar el conocimiento dividido en compartimientos disciplinares especializados, que con frecuencia se denominan materias. Esta tendencia se originó en la pedagogía pragmática norteamericana, que adoptó modelos de la administración científica para la producción industrial en serie, bajo el mismo principio de la división del trabajo que segmentó los campos profesionales y disciplinarios. Con ello los currículos y la enseñanza quedaron fragmentados, centrados en los temas a tratar (conocimiento a acumular), y las formas de evaluación del aprendizaje y de la práctica docente se rigidizaron bajo el principio de la eficiencia. Estos currículos difícilmente permiten la integración entre sus diferentes partes y la utilización de formas alternativas de enseñanza. Como opción frente a este tipo de currículos se ha planteado, como ya vimos, la interdisciplinariedad. Sin embargo, muy diversas experiencias nos han permitido ver las limitaciones y falsas expectativas respecto a ésta, así como sus posibilidades reales y alcances. Otra alternativa en este sentido, más reciente, la representan los curricula globalizados e integrados (modulares, mixtos, etc.) Tores Satnome identifica los tipos de argumento en que se sustenta un currículo integrador: 1) Los argumentos epistemológicos y teóricos relacionados con la estructura conceptual y metodológica de la ciencia, 2) Las razones psicológicas y pedagógicas, y 3) Los argumentos sociológicos. Sin embargo, confunde estos argumentos al justificar la necesidad de un enfoque interdisciplinario dentro de los currículos. Así, la hacer aclaraciones terminológicas sobre la “educación global o educación internacional” y “educación ambiental, educación ecológica”, concluye que “para nosotros la palabra “globalización” (educación integrada…) viene a solaparse muchas veces con el vocablo “interdisciplinariedad”, al venir a significar en la práctica los mismos.”. Si se desea sostener estos tres tipos de argumentos para el diseño de un currículum integrador, y concretarlos en la realidad docente, no basta con la interdisciplinariedad, debido a qué: • • La interdisciplinariedad (integración disciplinaria), no logra por sí misma el desarrollo de habilidades psicológicas (cognoscitivas y psicomotoras) de complejidad creciente y acumulativa, de acuerdo con el desarrollo cognitivo propio del estudiante (integración psicológica o globalización)”. “La interdisciplinariedad no obtiene automáticamente la comprensión del medio ambiente natural y social en que se llevan a cabo los aprendizajes (integración socio-histórica, comprensividad o contextualización)”. Utilizando los conceptos de coli “el principio de globalización traduce la idea de que el aprendizaje no se lleva a cabo por simple adicción o acumulación de nuevos elementos a la estructura cognoscitiva del alumno.” Las personas construimos esquemas de conocimiento cuyos elementos mantienen entre sí numerosas y complejas relaciones. Si concebimos a la estructura cognoscitiva como Primer Semestre 190 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior un entramado de esquemas de conocimiento, el nivel mínimo de globalización vendrá definido por el establecimiento de relaciones puntuales entre el nuevo contenido de aprendizaje y alguno o algunos de los esquemas ya presentes en la estructura cognoscitiva. El nivel máximo de globalización, en cambio, supondrá el establecimiento de relaciones complejas con el mayor número de esquemas de conocimiento. Así pues, cuanto más globalizado sea el aprendizaje, mayor será su significatividad, más estable su retención debido al número de relaciones vinculantes con esquemas disponibles y mayor será su transferencia y funcionalidad. Esto implica. • • • • • • Una diversificación progresiva de las experiencias propiciadoras de aprendizaje (incluyendo los conocimientos, pero no solo ellos), vs. La homogeneidad que promueven los currículos “modernos.” Promover reestructuraciones continuas, en lugar de la estabilidad y definidad del conocimiento. Poner de relieve las conexiones entre aprendizajes diversos, previos, etc. Pasar de lo general y simple a lo detallado y complejo y viceversa. Incluso periódica y recapitulaciones, síntesis, revisiones globales; aunque esto suponga “pérdida de tiempo.” Definir proyectos cuya realización exija integrar aprendizajes de diferentes áreas. Para ello pueden utilizarse estrategias interdisciplinarias o no; pero el problema no se reduce solamente a qué tipo de temas se han de tratar en un salón de clases. Es importante, como ya hemos señalado en otro trabajo respecto a la formación ambiental: • • • “Deshacemos del mito del aprendizaje, lógico, seriado, por acumulación y repetición, encontrando nuevas formas de aprender desaprendiendo, de aprender transformando, de aprender trascendiendo los conflictos (el conflicto sociocognitivo, por ejemplo), cambiando de lenguajes que permitan interiorizar y verbalizar nuevos y mejores valores, así como habilidades y conceptos complejos e intuitivos que requieren de integración psicológica, por citar algunos ejemplos. Destruir los falsos dilemas entre individualismo y masificación, entre conformismo y revolución, trabajando por una nueva noción de la acción individual y de la acción colectiva, quizás recuperando las nociones de autogestación pedagógica, grupos integrados, grupos interdisciplinarios, enseñanza comprensiva o contextualizada, etc. Esto requiere nuevas formas de concebir e interactuar en nuestra práctica política, por ejemplo: como sujetos que aprendemos y enseñamos, como administradores y como ciudadanos. También significa facilitar al individuo la conciencia de sus propias expectativas, deseos y temores, que dan razón de ser y motivación a sus proyectos sobre una realidad determinada. Utilizar el conocimiento para abordar nuestra realidad desde tres puntos de vista fundamentales: la dimensión ambiental, la dimensión humana y la dimensión social como enfoques inseparables para lograr una sociedad perdurable. La dimensión humana podría entenderse como una visión antropocéntrica, es decir, centrada en las expectativas y necesidades del hombre como individuo y en su propia interacción con la naturaleza y la sociedad. Por otra parte (no necesariamente opuesta), la dimensión social contendría puntos de vista Primer Semestre 191 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior centrados en los intereses del desarrollo colectivo: los grupos, instituciones, comunidades, etc.” Los currículos profesionales tendrían, para propiciar nuevos tipos de aprendizaje, por lo menos cuatro características innovadoras: 1. Una alta integración disciplinaria, es decir, la existencia de cursos y talleres especializados que profundicen en ciertos campos del conocimiento; pero también habrá cursos y talleres en donde el alumno relacione y articule los conceptos y técnicas aprendidas en aquéllos. Esta capacidad de síntesis e integración no se dejará a la casualidad, no se esperará que ocurra espontáneamente, como generalmente sucede con los planes de estudio tradicionales. 2. Una alta integración contextual, es decir, la existencia de actividades de aprendizaje directamente relacionadas con el entorno en que se inserta la universidad, a través de prácticas, proyectos, etc. Esto requiere un importante apoyo de la comunidad. 3. Un gran enfoque hacia el desarrollo de habilidades cognitivas, es decir, al desarrollo de habilidades complejas para el manejo del conocimiento y de la realidad. Mucho más allá de la memorización para aprobar exámenes, esto significa hacer una selección depurada de los conocimientos imprescindibles, y desechar la vieja noción del trayecto del alumno por la escuela como el “único” momento de la vida en que existe aprendizaje. La selección de contenidos se hará en función de su potencial para despertar, estimular y conducir el desarrollo de aquellas habilidades. La premisa fundamental es, entonces, que el alumno debe aprender a aprender. 4. Una alta integración de lo anterior con el desarrollo de actitudes y valores centrados en el valor de la persona y la comunidad, en sus dimensiones: humana, social, ambiental y trascendente.” Todo esto tiene, además, implicaciones directas en la organización de la vida escolar. Una organización escolar innovadora desde el principio, debe partir de reconocer la existencia de distintas formas de uso del tiempo dentro y fuera de la escuela, ya que incluyen diferentes tipos de interacción entre profesores, alumnos e institución. Frente a la tradicional división de horas de “teoría” y “práctica”, pueden pensarse muy diversos tipos de actividad. Las actividades escolares se distribuirían de manera que permitan el trabajo colegiado, las actividades culturales y la organización de largas sesiones de trabajo para los profesores que lo requieran con sus alumnos, de manera que esto no se atienda en horarios marginales y sea parte importante de la vida escolar. Primer Semestre 192 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior 4. ENSEÑAR A PENSAR Parto de la premisa que reconoce al alumno y al maestro como los sujetos centrales que construyen el acto educativo, sin pretender reducirlo. El trabajo pedagógico se realiza entre personas, que poseen proyectos de vida concretos, que les dan una forma particular de pensar, sentir y percibir el mundo. Estas personas establecen vínculos, es decir, formas de relacionarse. Debe buscarse la humanización de estos vínculos, frecuentemente mecanizados por prácticas pedagógicas rutinarias, pasivas y autoritarias, diseñadas desde una perspectiva industrializada de la educación. Alumno y maestro deben reconocer las diferencias en sus subjetividades, formas de pensar y percibir, de manera que su encuentro en el acto educativo sea de complementariedad. Maestro y alumno deben comprender y compartir las dificultades que entraña el quehacer docente dentro de una institución, es decir, con estructura y pautas de funcionamiento que determinan e influyen sobre ellos en diversos grados. Ambos ingresan a una actividad curricular con un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas a través de experiencias de aprendizaje previas, así como con un conjunto de expectativas personales, como resultado de su propia historia y de sus interacciones con otras instituciones y personas. Estos no siempre coinciden entre sí, ni con los planteamientos formales del currículum, ni con la cultura de la institución o con los recursos disponibles; y sin embargo se reúnen en torno a los propósitos curriculares y se enfrentan al mismo problema: cómo lograr el aprendizaje. El aprendizaje, concebido como un proceso de apropiación y adquisición de ideas, conceptos, creencias, prácticas y disposiciones para actuar, pone en juego muy diversas capacidades cognitivas y afectivas de los estudiantes, dependiendo de la naturaleza del objeto de aprendizaje y del sujeto que aprende. En muchos casos, sobre todo tratándose de perspectivas nuevas, el grado de aprendizaje dependerá del grado de ruptura que el profesor y el estudiante logren establecer con estructuras cognitivas y afectivas rígidas previas, para construir otras. El manejo constructivo de conflictos y crisis se vuelve entonces una estrategia didáctica imprescindible y una habilidad a aprender. Actualmente, una forma diferente de analizar la enseñanza y el aprendizaje consiste en confrontar una pedagogía enfocada a la adquisición del conocimiento vs. una pedagogía enfocada al desarrollo de habilidades del pensamiento. Algunas dicotomías que se han planteado, en forma muy esquemática, para contrastar estos dos enfoques, respectivamente son: • • • • Razonamiento lógico riguroso vs. el tanteo experimental en busca de instituciones (insights). Prueba de hipótesis vs. generación de hipótesis. Es más común que se trate de enseñar a comprobar hipótesis que a encontrarlas. Pensamiento conclusivo (concluir, terminar, cerrar; si no es así se paraliza) vs. pensamiento emprendedor (iniciar, emprender, abrir, actúa mientras sigue buscando conocimientos) – Pensamiento dextrógiro vs. pensamiento sinistrógiro. Pensamiento convergente vs. pensamiento divergente. Primer Semestre 193 CINADE • • Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior Solución de problemas vs. detección de problemas. Pensamiento vertical vs. pensamiento lateral. CUADRO NO. 1 ALGUNAS COMPARACIONES ENTRE DIFERENTES PROCESOS DE PENSAMIENTO Analítico Sintético Deductivo Inductivo Riguroso Expansivo Constreñido Libre Convergente Divergente Formal Informal crítico Creativo De una extensa revisión que realizaron los mismos autores, se desprenden los siguientes componentes de la creatividad: Capacidades: fluidez, adicional (capacidad de manejar una gran cantidad de ideas simultáneas o en secuencias), asociados remotos (capacidad de relacionar ideas pasadas con ideas actuales), intuición (capacidad de obtener conclusiones sólidas con evidencia mínima). Estilo cognitivo: tendencia a explorar, prontitud para cambiar de dirección, flexibilidad, tendencia a reservarse la valoración y más bien a penetrar y comprender, pensar en términos contrapuestos. Actitudes: buscan originalidad, estiman la complejidad, se enfrentan con ecuanimidad a la ambigüedad y a la incertidumbre, y disfrutan resolviéndolas. Mayor necesidad de encontrar un orden, aunque no sea el evidente o convencional; amplio abanico de intereses (por ejemplo: problemas de la existencia humana, muerte), compromiso. Tienden a no respetar demasiado las presiones sociales ni los valores convencionales, pero pueden valorar la retroalimentación, alta espontaneidad. Estrategias: hacer analogías, lluvia de ideas, transformaciones imaginativas, someter supuestos a análisis, delimitar el nuevo punto de entrada o fijarse una cuota de ideas, pensar a través de imágenes (líneas, diagramas, colores) en vez de palabras, yuxtaposición deliberada de diferentes líneas de pensamiento, interrupción del trabajo concentrado por actividades ajenas a él, búsquedas largas en las primeras fases de la tarea creativa en la que se establecen compromisos. Desde este punto de vista, lo que es necesario desarrollar en los sujetos de la enseñas, es el conocimiento sobre el conocimiento y el saber, e incluye el conocimiento de las capacidades y limitaciones en los procesos de pensamiento humano. Esta pedagogía tendería al cuestionamiento, a la acción y a la transformación. Primer Semestre 194 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior A este enfoque, se le ha denominado metacognición. Enseñar a pensar incluye también el desarrollo del pensamiento formal, lógico, riguroso, analítico; pero solamente como etapas o fases dentro de líneas más amplias y flexibles de pensamiento creativo. Se trata de enseñar los límites y aplicabilidad del primero dentro del segundo. También se trata de construir conclusiones, de construir verdades, sí; pero todas ellas provisionales, a la espera y en la búsqueda de su propia superación. Desde esta perspectiva, ni los currículos actuales (rígidos, fraccionados, lineales, deductivo-inductivos, etc.), ni las interacciones cotidianas entre profesores y alumnos propician estas formas de enseñanza y aprendizaje. Una pedagogía innovadora debería contener elementos de esta búsqueda, ya sea talleres, módulos o proyectos de innovación en el aula. La experiencia didáctica puede adquirir un sinnúmero de formas que siempre estarán condicionadas por los factores enunciados. Por ello, es necesario diversificar la docencia, incorporando cada vez mayor medida y con más frecuencia formas activas de enseñar y aprender, como pueden ser: seminarios, debates y discusiones colectivas, estancias externas, lectura crítica, solución de problemas, simulaciones, elaboración de proyectos, trabajo en equipo, demostraciones, investigaciones, etc. Esto ineludiblemente llevaría a superar las nuevas formas de enciclopedismo, y con ello a disminuir los contenidos y la cantidad de tiempo dedicada a la pasividad y a la rutina. Es necesario, como lo proponen Bordieu y Gros “diversificar formas de comunicación pedagógica y apegarse a los saberes realmente asimilados, más que a los saberes teóricamente propuestos,” coordinar las enseñanzas de los diferentes profesores, dar “preeminencia a las formas de pensamiento dotadas de validez y aplicación generales,” y cuestionar periódicamente los saberes bajo el principio de que “a toda adición debe corresponder una supresión.” Se requiere una estrategia didáctica que permita: estimular la colaboración y participación de los alumnos y maestros; respetar los diferentes ritmos de aprendizaje; detectar los intereses o temas que problematicen; garantizar el derecho de cada uno a ser escuchado, respetado y valorado; modular los estímulos, propuestas, procedimientos y actividades que se plantean en esa dinámica cotidiana de aprendizaje. Se requiere que los maestros y alumnos puedan concretar, en situaciones específicas de aprendizaje, nuevas formas de trabajo a través de un esfuerzo creativo, buscando siempre (tal como lo plantea la libertad de cátedra) la posibilidad de la indagación y la de construir sus propias técnicas de acción, reflexión y aprendizaje. Esto significa conocer una amplia gama de posibilidades didácticas, como las ya mencionadas, para aplicarlas o adaptarlas y especialmente las metodologías centradas en la investigación de un objeto concreto y en la resolución de problemas, individualmente y en equipo. 1. Coom P.H. (1992) Una perspectiva internacional sobre los retos de la educación superior, en: Evaluación, Promoción de la Calidad y Financiamiento de la Educación Superior, Experiencias en Distintos Países, SEP-CONAEVA, México, 175p. Primer Semestre 195 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior 2. Altbach P.G. (1991) La educación superior hacia el año 2000, en: Universidad Futura, vol. 2, no. 6-7, primavera 1991, UAM-Azcapotzalco, México, 140p. 3. op cit p.60 4. op cit 74 y 75 5. Altbach P.G. (1991), op cit p.76 6. Perkin H. (1991) Gran Bretaña: Los últimos nacimientos virginals, en: Universidad Futura, vol. 2, no. 6-7, primavera 1991, México 142p. 7. op cit, p94. 8. op cit p.95 9. Colegio de Francia (1980), Informe del Colegio de Francia, en: Revista de la Educación Superior no. 68, ANUIES, México, 135 p. 10. Por una carta magna de las universidades europeas, en: Revista de la Educación Superior no. 68 ANUIES, México, 135p. 11. Streger H.A. (1981) Relato sobre el simposio “La Universidad del futuro”, en: “La universidad del futuro”, UNAM, México, 113p. 12. Hemos precisado con mayor detalle estos conceptos en una revisión que hicimos en la UASLP: Nieto L.M. y P. Medellín M. (1990) Asumir el futuro activamente: construcción de escenarios alternativos. Ensayo preparado para el Comisión de Descentralización de la UASLP, Documento Interno de Trabajo UASLP, 16p. 13. Diccionario de Sociología (1980), Fondo de Cultura Económica, México, 317p. 14. Perkin H., op cit p.92 15. Lippit R., V. Watson y B. Westley (1977), La dinámica del cambio planificado, de la Educación Amorroty, Argentina, 311p. 16. Gross et al 1971: 17, citado por Navarro L. M. A. (1983), La implementación de innovaciones educativas: Una presentación bibliográfica, Rev. Ed. Sup., no. 47 ANUIES, México. 17. Hurst, 1978 y Haveloch 1971 u 1977, citados por Navarro, op cit. 18. Días Barriga A. (1989) Tendencias e innovaciones curriculares en la educación superior, en: Revista de la Educación Superior No. 71 ANUIES, jul-sep 1991, México, 135p. 19. Mockus A. (1990) Lineamientos sobre programas curriculares, en: Revista de la Educación Superior No. 74, abr-jun 1990, ANUIES, México, 182p. 20. Días Barriga A. (1985) La evolución del discurso curricular en México (1970-1982) El caso de la educación superior y universitaria, en: Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, Vol. XV No. 2, Centro de Estudios Educativos, México, p.5, 12-14. 21. Días-Barriga A. (1987) Problemas y retos del campo de la evaluación educativa, Revista Perfiles Educativos No. 37, jul-sep 1987, CISE-UNAM, México. 22. Nieto C. L.M. (1991) Una visión sobre la interdisciplinariedad y su construcción en los currículos profesionales, en: Cuadrante, Nueva Epoca, No. 5-6, enero-agosto de 1991, UASLP, para una visión más profunda y completa sobre esto es recomendable consultar los siguientes trabajos: Duguet p. (1975) Aproximación a los problemas, en: Apostel et alli (1975) Interdisciplinariedad. Problemas de la enseñanza e investigación en las universidades ANUIES, México, Follari, R. (1980) Interdisciplinariedad, espacio ideológico en: Simposio sobre Alternativas Universitarias, UAMPrimer Semestre 196 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior Azcapotzalco, México 12p.; Follari R. (1990) Filosofía y educación: nuevas modalidades de una vieja relación, en: Teoría y Educación, en torno al carácter científico de la educación, CESU-UNAM, México, 177p.; Heckhausen H. (1975) Algunos acercamientos a la interdisciplina: disciplina e interdisciplinariedad en: Apostel et alli (1975) Interdisciplinariedad. Problemas de la enseñanza e investigación en las Universidades, ANUIES, México, Jantsch E. (1980) Hacia la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad en la enseñanza en: revista de la educación Superior No. 34, ANUIES, 205 p. 23. Torres-Santome J. (1987) La globalización como forma de organización del currículo, en: Revista de Educación No. 282 (ene-ago 1987), Ministerio de Educación y Ciencia, España. 24. op cit p. 104. 25. Nieto C. L.M. (1991) Una visión sobre… op cit 26. Coli C. (1982) Psicología y currículum, Cuadernos de Pedagogía, Paidós, México, 174p. 27. op cit p 120p. 28. Nieto Caraveo L. M. y P. Medellín M. (1191) La formación ambiental en los curricula. ¿Un problema de tecnología? Ponencia presentada en el Foro Universidad y Medio Ambiente, Universidad e Guadalajara, julio de 1991. 29. Medellín M.P., L.M. Nieto-Caraveo, H. Zavala R., F. Días-Barriga F. (1990) Implicaciones curriculares de la formación ambiental en la educación profesional. Propuesta de un currículo integrador, ponencia presentada en el I. Coloquio Internacional de Educación Ambiental, ENEP Iztacala, noviembre de 1990. 30. Nickerson R.S., D.N. Perkins, E.E. Smith (1990), Enseñar a pensar, aspectos de la aptitude intellectual, Temas de Educación, Paidós M.E.C., España, 432p. 31. op. Cit. 32. Bordieu P. y F. Gros (1990) Los contenidos de la enseñanza, principios para la reflexión, en: Universidad Futura, Vol. 2, No. 4, febrero de 1990, UAM-Azcapotzalco, México, 100, p. Primer Semestre 197 CINADE Primer Semestre Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior 198 CINADE Primer Semestre Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior 199 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior LECTURA COMPLEMENTARIA Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura LOS SIETE SABERES NECESARIOS PARA LA EDUCACIÓN DEL FUTURO Edgar Morín Traducción de Mercedes Vallejo-Gómez, Profesora de la Universidad Pontifica Bolivariana De Medellín-Colombia Con la contribución de Nelson Vallejo-Gómez Y Francois Girard Primer Semestre 200 CINADE Primer Semestre Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior 201 CINADE Primer Semestre Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior 202 CINADE Primer Semestre Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior 203 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior Agradecimientos Me complace inmensamente la comprensión y el apoyo de la UNESCO y en particular el de Gustavo López Ospina, director del proyecto transdisciplinario “Educación para un futuro sostenible”, quien me indujo a expresar mis propuestas de la manera más completa como me fuera posible. Este texto ha sido puesto a consideración de personalidades universitarias y de funcionarios internacionales del Este y del Oeste, del Norte y del Sur. Entre éstos están: Andras Biro (Hungría, experto en desarrollo de la ONU), Mauro Ceruti (Italia, Universidad de Milán), Emilio Roger Ciurana (España, Universidd de Valladolid), Eduardo Domínguez G. (Colombia, Universidad Pontificia Bolivariana), María de C. de Almeida (Brasil, Universidad Federal del Río Grande del Norte), Nadir Aziza (Marruecos, Cátedra de estudios euro-mediterráneos), Edgar de A. Carvalho (Brasil, Universidad Católica de Sao Pualo), Carlos Garza Falla (México UNAM), Rigoberto Lanz (Venezuela, Universidad Central), Carlos Mato Fernández (Uruguay, Universidad de la República), Raul Motta (Argentina, Instituto Internacional para el Pensamiento Complejo, Universidad del Salvador), Darío Múnera Vélez (Colombia, exRector Universidad Pontificia Bolivariana), Sean M. Nelly) Canadá, Universidad de Ottawa), Alfonso Montuori (USA, Instituto Californiano de Estudios Integrales), Helena Knyazeva (Rusia, Instituto de Filosofía, Academia de Ciencias), Chobei Remoto (japón, Fundación para el Apoyo de las Artes), Ionna Kucuradi (Turquía, Universidad Beytepe, Ankara), Shengli Ma (China, Instituto de Estudios de Europa del Oeste, Academia China de Ciencias Sociales), Marius Mukungu-JKakangu (Zaire, Universidad de Kinshasa), Meter Westbroek (Holanda, Universidad de Leiden). Nelson Vallejo-Gómez fue el encargado por la UNESCO de retomar e integrar las propuestas y de formular sus propios aportes. El texto resultante contó con mi aprobación. A todas estas personas, mi más sincero agradecimiento. Primer Semestre 204 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior Prefacio del director general de la UNESCO Cuando miramos hacia el futuro, vemos con incertidumbre lo que será el mundo de nuestros hijos, de nuestros nietos y de los hijos de nuestros nietos. Pero al menos de algo podemos estar seguros: si queremos que la Tierra pueda satisfacer las necesidades de los seres humanos que la habitan, entonces la sociedad humana deberá transformarse. Así, el mundo del mañana deberá ser fundamentalmente diferente del que conocemos hoy, en el crepúsculo del siglo XX y del milenio. Debemos, por consiguiente, trabajar para construir un “futuro viable”. La democracia, la equidad y la justicia social, la paz y la armonía con nuestro entorno natural deben ser las palabras clave de este mundo en devenir. Debemos asegurarnos que la noción de “durabilidad” sea la base de nuestra manera de vivir, de dirigir nuestras naciones y nuestras comunidades y de interactuar a nivel global. En esta evolución hacia los cambios fundamentales de nuestros estilos de vida y nuestros comportamientos, la educación en su sentido más amplio – tiene una función preponderante. La educación es “la fuerza del futuro” porque constituye uno de los instrumentos más poderosos para realizar el cambio. Uno de los desafíos más difíciles será el de modificar nuestro pensamiento de manera que enfrente la complejidad creciente, la rapidez de los cambios y lo imprevisible que caracterizan nuestro mundo. Debemos reconsiderar la organización del conocimiento. Para ello tendremos que derribar las barreras tradicionales entre las disciplinas y concebir la manera de volver a unir lo que hasta ahora ha estado separado. Debemos reformular nuestras políticas y programas educativos. Al realizar estas reformas es necesario mantener la mirada fija hacia el largo plazo, hacia el mundo de las generaciones futuras frente a las cuales tenemos una enorme responsabilidad. La UNESCO se ha dedicado a pensar de nuevo la educación en términos de durabilidad, en especial en su función de encargada del “Programa internacional sobre la educación, la sensibilización del público y la formación para la viabilidad”, lanzado en 1996 por la Comisión para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Este programa de trabajo enuncia las prioridades aprobadas por los Estados y apela a éstos, así como a las organizaciones no gubernamentales, al mundo de los negocios y de la industria, a la comunidad académica, al sistema de las Naciones Unidas y a las instituciones financieras internacionales para que tomen rápidamente medidas con el fin de poner en práctica el nuevo concepto de educación para un futuro viable y reformar, por consiguiente, las políticas y programas educativos nacionales. En esta empresa, la UNESCO ha sido llamada a ejercer la función de motor que movilice la acción internacional. Es así como la UNESCO solicitó a Edgar Morín que expresara sus ideas en la esencia misma de la educación del futuro, en el contexto de su visión del “pensamiento complejo”. Este texto es, pues, publicado por la UNESCO como contribución al debate internacional sobre la forma de reorientar la educación hacia el desarrollo sostenible. Edgar Morín presenta siete principios clave que estima necesarios para la educación del futuro. Mi intención es que estas ideas susciten un debate que contribuya a ayudar a educadores y dirigentes a aclarar su propio pensamiento sobre este problema vital. Mi más especial agradecimiento va para Edgar Morín por haber aceptado estimular, junto con la UNESCO, una reflexión que facilite dicho debate en el marco del proyecto transdisciplinario, “Educación para un futuro sostenible.” Expreso igualmente agradecimiento a los expertos internacionales que han contribuido a enriquecer este texto con sus sugerencias y muy especialmente a Nelson Vallejo-Gómez. El compromiso y la sabiduría de pensadores eminentes como Edgar Morín son inestimables: ellos ayudan a la UNESCO en su contribución con los cambios profundos de pensamiento indispensables para la preparación del futuro. Federico Mayor Primer Semestre 205 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior Prólogo Este texto antecede cualquier guía o compendio de enseñanza. No es un tratado sobre el conjunto de materias que deben o deberían enseñarse: pretende única y especialmente exponer problemas centrales o fundamentales que permanecen por completo ignorados u olvidados y que son necesarios para enseñar en el próximo siglo. Hay siete saberes “fundamentales” que la educación del futuro debería tratar en cualquier sociedad y en cualquier cultura sin excepción alguna ni rechazo según los usos y las reglas propias de cada sociedad y de cada cultura. Además, el saber científico en el que se apoya este texto para situar la condición humana no sólo es provisional, sino que destapa profundos misterios concernientes al Universo, a la Vida, al nacimiento del Ser Humano. Aquí se abre un indecidible en el cual intervienen las opciones filosóficas y las creencias religiosas a través de culturas y civilizaciones. LOS SIETE SABERES NECESARIOS Capítulo I: Las cegueras del conocimiento: el error y la ilusión ¾ Es muy diciente el hecho de que la educación, que es la que tiende a comunicar los conocimientos, permanezca ciega ante lo que es el conocimiento humano, sus disposiciones, sus imperfecciones, sus dificultades, sus tendencias tanto al error como a la ilusión y no se preocupe en absoluto por hacer conocer lo que es conocer. ¾ En efecto, el conocimiento no se puede considerar como una herramienta ready made que se puede utilizar sin examinar su naturaleza. El conocimiento del conocimiento debe aparecer como una necesidad primera que sirva de preparación para afrontar riesgos permanentes de error y de ilusión que no cesan de parasitar la mente humana. Se trata de armar cada mente en el combate vital para la lucidez. ¾ Es necesario introducir y desarrollar en la educación el estudio de las características cerebrales, mentales y culturales del conocimiento humano, de sus procesos y modalidades, de las disposiciones tanto síquicas como culturales que permiten arriesgar el error o la ilusión. Capítulo II: Los principios de un conocimiento pertinente ¾ Existe un problema capital, aún desconocido… la necesidad de promover un conocimiento capaz de abordar los problemas globales y fundamentales para inscribir allí los conocimientos parciales y locales. ¾ La supremacía de un conocimiento fragmentado, según la disciplina, impide a menudo operar el vínculo entre las partes y las totalidades y debe dar paso a un modo de conocimiento capaz de aprehender los objetivos en sus contextos, sus complejidades, sus conjuntos. Primer Semestre 206 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior ¾ Es necesario desarrollar la aptitud natural de la inteligencia humanan para ubicar todas sus informaciones en un contexto y en un conjunto. Es necesario enseñar los métodos que permiten aprehender las relaciones mutuas y las influencias recíprocas entre las partes y el todo en un mundo complejo. Capítulo III: Enseñar la condición humana ¾ El ser humano es a la vez físico, biológico, síquico, cultural, social, histórico. Es esta unidad compleja de la naturaleza humana la que está completamente desintegrada en la educación a través de las disciplinas y que imposibilita aprender lo que significa ser humano. Hay que restaurarla de manera que cada uno, desde donde esté, tome conocimiento y conciencia al mismos tiempo de su identidad compleja y de su identidad común a todos los demás humanos. ¾ Así, la condición humana debería ser objeto esencial de cualquier educación. ¾ Este capítulo indica cómo, a partir de las disciplinas actuales, es posible reconocer la unidad y la complejidad humanas reuniendo y organizando conocimientos dispersos en las ciencias de la naturaleza, en las ciencias humanas, la literatura y la filosofía y mostrar la unión indisoluble entre la unidad y la diversidad de todo lo que es humano. Capítulo IV: Enseñar la identidad terrenal ¾ En lo sucesivo, el destino planetario del género humano será otra realidad fundamental ignorada por la educación. El conocimiento de los desarrollos de la era planetaria que van a incrementarse en el siglo XXI y el reconocimiento de la identidad terrenal que será cada vez más indispensable para cada uno y para todos, deben convertirse en uno de los mayores objetos de la educación. ¾ Es pertinente enseñar la historia de la era planetaria que comienza con la comunicación de todos los continentes en el siglo XVI y mostrar cómo se volvieron intersolidarias todas las partes del mundo sin por ello ocultar las opresiones y dominaciones que han asolado a la humanidad y que aún no han desaparecido. ¾ Habrá que señalar la complejidad de la crisis planetaria que enmarca el siglo XX mostrando que todos los humanos, confrontados desde ahora con los mismos problemas de vida y muerte, viven en una misma comunidad de destino. Capítulo V: Enfrentar las incertidumbres ¾ Las ciencias nos han hecho adquirir muchas certezas, pero de la misma manera nos han revelado, en el siglo XX, innumerables campos de incertidumbre. La educación deberá comprender la enseñanza de las incertidumbres que han aparecido en las ciencias físicas (microfísica, termodinámica, cosmología) en las ciencias de la evolución biológica y en las ciencias históricas. ¾ Se tendrán que enseñar principios de estrategia que permitan afrontar los riesgos, lo inesperado, lo incierto y modificar su desarrollo en virtud de las informaciones adquiridas en el camino. Es necesario aprender a navegar en un océano de incertidumbres a través de archipiélagos de certeza. ¾ La fórmula del poeta griego Eurípedes, que data de hace 25 siglos, es ahora más actual que nunca: “Lo esperado no se cumple y para lo inesperado un dio abre la Primer Semestre 207 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior puerta.” El abandono de los conceptos deterministas de la historia humana que creían predecir nuestro futuro, el examen de los grandes acontecimientos y accidentes de nuestro siglo XX, todos inesperados, el carácter en adelante desconocido de la aventura humana, deben incitarnos a preparar nuestras mentes para esperar lo inesperado y afrontarlo. Es imperativo que todos los que tienen la responsabilidad de la educación estén a la vanguardia con la incertidumbre de nuestros tiempos. Capítulo VI: Enseñar la comprensión ¾ La comprensión es, al mismo tiempo, medio y fin de la comunicación humana. Ahora bien, la educación para la comprensión está ausente de nuestras enseñanzas. El planeta necesita comprensiones mutuas en todos los sentidos. Teniendo en cuenta la importancia de la educación para la comprensión en todos los niveles educativos y en todas las edades, el desarrollo de la comprensión necesita una reforma de las mentalidades. Tal debe ser la tarea para la educación del futuro. ¾ La comprensión mutua entre humanos, tanto próximos como extraños, es en adelante vital para que las relaciones humanas salgan de su estado bárbaro de incomprensión. ¾ De ahí, la necesidad de estudiar la incomprensión desde sus raíces, sus modalidades y sus efectos. Este estudio sería más importante si se centrara, no sólo en los síntomas, sino en las causas de los racismos, las xenofobias y los desprecios. Constituiría, al mismo tiempo, una de las bases más seguras para la educación por la paz, a la cual estamos ligados por esencia y vocación. Capítulo VII: La ética del género humano ¾ La educación debe conducir a una “antropoética” considerando el carácter ternario de la condición humana el cual es a la vez individuo-sociedad-especie. En este sentido, la ética individuo/especie necesita un control mutuo de la sociedad por el individuo y del individuo por la sociedad, es decir, la democracia; la ética individuo-especie convoca la ciudadanía terrestre en el siglo XXI. ¾ La ética no se puede enseñar con lecciones de moral, sino formarse en las mentes a partir de la conciencia de que el humano es al mismo tiempo individuo, parte de una sociedad y parte de una especie. Llevamos en cada uno de nosotros esta triple realidad. De igual manera, todo desarrollo verdaderamente humano debe comprender el desarrollo conjunto de las autonomías individuales, de las participaciones comunitarias y la conciencia de pertenecer a la especie humana. ¾ De ahí, se esbozan las dos grandes finalidades ético-políticas del nuevo milenio: establecer una relación de control mutuo entre la sociedad y los individuos por medio de la democracia y concebir la Humanidad como comunidad planetaria. La educación no sólo debe contribuir a una toma de conciencia de nuestra TierraPatria sino también permitir que esta conciencia se traduzca en la voluntad de realizar la ciudadanía terrenal. Primer Semestre 208 CINADE Primer Semestre Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior 209 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior LAS CEGUERAS DEL CONOCIMIENTO EL ERROR Y LA ILUSIÓN Todo conocimiento conlleva el riesgo del error y de la ilusión. La educación del futuro debe afrontar el problema desde estos dos aspectos: error e ilusión. El mayor error sería subestimar el problema del error; la mayor ilusión sería subestimar el problema de la ilusión. El reconocimiento del error y de la ilusión es tan difícil que no se reconocen en absoluto. Error e ilusión parasitan la mente humana desde la aparición del homo sapiens. Cuando consideramos el pasado, incluyendo el reciente, sentimos que ha sufrido el dominio de innumerables errores e ilusiones. Marx y Engels enunciaron justamente en La ideología alemana que los hombres siempre han elaborado falsas concepciones de ellos mismos, de lo que hacen, de lo que deben hacer, del mundo donde viven. Pero ni Marx ni Engels escaparon a estos errores. 1. EL TALÓN DE AQUILES DEL CONOCIMIENTO La educación debe mostrar que no hay conocimiento que no esté, en algún grado, amenazado por el error y la ilusión. La teoría de la información muestra que hay un riesgo de error bajo el efecto de perturbaciones aleatorias o ruidos (noise) en cualquier transmisión de información, en cualquier comunicación de mensajes. Un conocimiento no es el espejo de las cosas o del mundo exterior. Todas las percepciones son a la vez traducciones y reconstrucciones cerebrales, a partir de estímulos o signos captados y codificados por los sentidos; de ahí, es bien sabido, los innumerables errores de percepción que, sin embargo, nos llegan de nuestro sentido más fiable, el de la visión. Al error de la percepción se agrega el error intelectual. El conocimiento en forma de palabra, de idea, de teoría, es el fruto de una traducción/recontrucción mediada por el lenguaje y el pensamiento y, por ende, conoce el riesgo de error. Este conocimiento, en tanto que traducción y reconstrucción, implica la interpretación, lo que introduce el riesgo de error al interior de la subjetividad del conocimiento, de su visión del mundo, de sus principios de conocimiento. De ahí provienen los innumerables errores de concepción y de ideas que sobrevienen a pesar de nuestros controles racionales. La proyección de nuestros deseos de de nuestros miedos, las perturbaciones mentales que aportan nuestras emociones multiplican los riesgos de error. Se podría creer que en la posibilidad de eliminar el riesgo de error rechazando cualquier afectividad. De hecho, el sentimiento, el odio, el amor y la amistad pueden cegarnos; pero también hay que decir que ya en el mundo mamífero, y sobre todo en el mundo humano, el desarrollo de la inteligencia es inseparable del de la afectividad, es decir, de la curiosidad, de la pasión, que son, a su vez, de la competencia, de la investigación filosófica o científica. La afectividad puede asfixiar el conocimiento, pero también puede fortalecer. Existe una relación estrecha entre inteligencia y afectividad: la facultad de razonamiento puede ser disminuida y hasta destruida por Primer Semestre 210 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior un déficit de emoción; el debilitamiento de la capacidad para reaccionar emocionalmente puede llegar a ser la causa de comportamientos irracionales. Así pues, no hay un estado superior de la razón que domine la emoción sino un bucle intellect affect, y de cierta manera la capacidad de emoción es indispensable para el establecimiento de comportamientos racionales. El desarrollo del conocimiento científico es un medio poderoso de detección de errores y de lucha contra las ilusiones. No obstante, los paradigmas que controlan la ciencia pueden desarrollar ilusiones y ninguna teoría científica está inmunizada para siempre contra el error. Además, el conocimiento científico no puede tratar únicamente los problemas epistemológicos, filosóficos y éticos. L educación debe entonces dedicarse a la identificación de los orígenes de errores, de ilusiones y de cegueras. 1.1 Los errores mentales Ningún dispositivo cerebral permite distinguir la alucinación de la percepción, el sueño de la vigilia, lo imaginario de lo real, lo subjetivo de lo objetivo. La importancia del fantasma y del imaginario en el ser humano es inimaginable; dado que las vías de entrada y de salida del sistema neurocerebral que conectan el organismo con el mundo exterior representan sólo el dos por ciento de todo el conjunto, mientras que el 98 por ciento implica al funcionamiento interior, se han constituido en un mundo psíquico relativamente independiente donde se fermentan necesidades, sueños, deseos, ideas, imágenes, fantasmas, y este mundo se infiltra en nuestra visión o concepción del mundo exterior. También existe en cada mente una posibilidad de mentira a sí mismo (selfdeception) que es fuente permanente de error y de ilusión. El egocentrismo, la necesidad de autojusificación, la tendencia a proyectar sobre el otro la causa del mal hacen que cada uno se mienta a sí mismo sin detectar esa mentira de la cual, no obstante, es el autor. Nuestra memoria misma está sujeta a numerosas fuentes de error. Una memoria no regenerada con la remembranza tiende a degradarse; pero cada remembranza la puede adornar o desfigurar. Nuestra mente, de manera inconsciente, tiende a seleccionar los recuerdos que nos convienen y a rechazar, incluso a borrar, los desfavorables; y cada uno puede allí adjudicarse un rol adulador. También tiende a deformar los recuerdos por proyecciones o confusiones inconscientes. Existen, a veces, falsos recuerdos con la persuasión de haberlos vivido y también recuerdos que rechazamos porque estamos persuadidos de no haberlos vivido jamás. Así, la memoria, fuente irremplazable de verdad, puede estar sujeta a errores e ilusiones. 1.2 Los errores intelectuales Primer Semestre 211 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior Nuestros sistemas de ideas (teorías, doctrinas, ideologías) no sólo están sujetos al error sino que también protegen los errores e ilusiones que están inscritos en ellos. Forma parte de la lógica organizadora de cualquier sistema de ideas el hecho de resistir a la información que no conviene o que no se puede integrar. Las teorías resisten a la agresión de las teorías enemigas o de los argumentos adversos. Aunque las teorías científicas sean las únicas en aceptar la posibilidad de ser refutadas, tienden a manifestar esta resistencia. En cuanto a las doctrinas, que son teorías encerradas en sí mismas y absolutamente convencidas de su verdad, son invulnerables a cualquier crítica que denuncie sus errores. 1.3. Los errores de la razón Lo que permite la distinción entre vigilia y sueño, imaginario y real, subjetivo y objetivo, es la actividad racional de la mente que apela al control del entorno (resistencia física del medio al deseo y al imaginario), al control de la práctica (actividad verificadora), al control de la cultura (referencia al saber común), al control del prójimo (¿es que usted ve lo mismo que yo?), al control cerebral (memoria, operaciones lógicas). Dicho de otra manera, es la racionalidad la que corrige. La racionalidad es el mejor pretil contra el error y la ilusión. Por una parte, está la racionalidad constructiva que elabora teorías coherentes verificando el carácter lógico de la organización teórica, la compatibilidad entre las ideas que componen la teorías, el acuerdo entre sus afirmaciones y los elementos empíricos a los cuales se dedica; esta racionalidad debe permanecer abierta a la discusión para evitar que se vuelva a encerrar en una doctrina y se convierta en racionalización. Por otra parte, está la racionalidad crítica que se ejerce particularmente sobre los errores e ilusiones de las creencias, doctrinas y teorías. Pero la racionalidad también lleva en su seno una posibilidad de error y de ilusión cuando se pervierte en racionalización como se acaba de indicar. La racionalización se cree racional porque constituye un sistema lógico perfecto basado en la deducción o la inducción, pero se funda sobre bases mutiladas o falsas y se niega a la discusión de argumentos y a la verificación empírica. La racionalización es cerrada, la racionalidad es abierta. La racionalización toma las mismas fuentes de la racionalidad, pero constituye una de las fuentes de errores e ilusiones más poderosa. De esta manera, una doctrina que obedece a un modelo mecanicista y determinista para considerar el mundo no es racional sino racionalizadota. La verdadera racionalidad, abierta por naturaleza, dialoga con una realidad que se le resiste. Ella opera un ir y venir incesante entre la instancia lógica y la instancia empírica; es el fruto del debate argumentado… las ideas y no la propiedad de un sistema de ideas. Un racionalismo que ignora los seres, la subjetividad, la afectividad, la vida es irracional. La racionalidad debe reconocer el lado del afecto, del amor, del arrepentimiento. La verdadera racionalidad conoce los límites de la lógica, del determinismo, del mecanismo, sabe que la mente humana no podría ser omnisciente, que la realidad comporta misterio, negocia con lo irracionalizado, lo oscuro, lo irracionalizable; no sólo es crítica sino autocrítica. Se reconoce la verdadera racionalidad por la capacidad de reconocer sus insuficiencias. Primer Semestre 212 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior La racionalidad no es una cualidad con la que están dotadas las mentes de los científicos y técnicos y de la cual están desprovistos los demás. Los sabios atomistas, racionales en su área de competencia y bajo la coacción del laboratorio, pueden ser completamente irracionales en política o en su vida privada. Así mismo, la racionalidad no es una cualidad de la que disponga en monopolio la civilización occidental. Durante mucho tiempo el Occidente europeo se creyó dueño de la racionalidad, sólo veía errores, ilusiones y retrasos en las otras culturas y juzgaba cualquier cultura en la medida de sus resultados tecnológicos. Ahora bien, debemos saber que en toda sociedad, comprendida la arcaica, hay racionalidad tanto en la confección de herramientas, estrategia para la caza, conocimiento de las plantas, de los animales, del terreno, como la hay en el mito, la magia, la religión. En nuestras sociedades occidentales también hay presencia de mitos, de magia, de religión, incluyendo el mito de una razón providencial y una religión del progreso. Comenzamos a ser verdaderamente racionales como reconocemos la racionalización incluida en nuestra racionalidad y cuando reconocemos nuestros propios mitos, entre ellos el mito de nuestra razón todopoderosa y el del progreso garantizado. Es necesario, entonces, reconocer en la educación para el futuro un principio de incertidumbre racional: si no mantiene su vigilante autocrítica, la racionalidad se arriesga permanentemente a caer en la ilusión racionalizadota; es decir, la verdadera racionalidad no es sólo teórica y crítica sino también autocrítica. 1.4. Las cegueras paradigmáticas El juego de la verdad y del error no sólo se juega en la verificación empírica y la coherencia lógica de las teorías, también se juega a fondo en la zona invisible de los paradigmas. Esto lo debe tener bien en cuenta la educación. Un paradigma puede definirse por: • • La promoción/selección de los conceptos maestros de la inteligibilidad. Así, el Orden de las concepciones deterministas, la Materia en las concepciones materialistas, el Espíritu en las concepciones espiritualistas, la Estructura en las concepciones estructuralistas, son los conceptos maestros seleccionados / selecionantes que excluyen o subordinan los conceptos que les son antinómicos (el desorden, el espíritu, la materia, el acontecimiento). De este modo, el nivel paradigmático es el del principio de selección de las ideas integradas en el discurso o en la teoría o apartadas y rechazadas. La determinación de las operaciones lógicas maestras. El paradigma está oculto bajo la lógica y selecciona las operaciones lógicas que se vuelven a la vez preponderantes, pertinentes y evidentes bajo su imperio (exclusión-inclusión, disyunción-conjunción, implicación-negación). Es el paradigma el que otorga el privilegio a ciertas operaciones lógicas a expensas de otras como la disyunción, en detrimento de la conjunción; es el que da validez y universalidad a la lógica que ha seleccionado. Por eso mismo da a los discursos y a las teorías que controla las características de Primer Semestre 213 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior necesidad y verdad. Por su prescripción y su proscripción, el paradigma funda el axioma y se expresa en el axioma (“todo fenómeno natural obedece al determinismo”, “todo fenómeno propiamente humano se define por oposición a la naturaleza”…) Así pues, el paradigma efectúa la selección y determinación de la conceptualización y de las operaciones lógicas, designa las categorías fundamentales de la inteligibilidad y efectúa el control de su empleo. Los individuos conocen, piensan y actúan según los paradigmas inscritos culturalmente en ellos. Tomemos un ejemplo: Hay dos paradigmas opuestos concernientes a la relación hombre-naturaleza. El primero incluye lo humano en la naturaleza y cualquier discurso que obedezca a este paradigma hace del hombre un ser natural y reconoce la “naturaleza humana”. El segundo paradigma prescribe la disyunción entre estos dos términos y determina lo que hay de específico en el hombre por exclusión a la idea de naturaleza. Estos dos paradigmas opuestos tienen en común la obediencia de ambos a un paradigma aún más profundo: el paradigma de simplificación, el cual, ante cualquier complejidad conceptual, prescribe la reducción (aquí lo de humano a lo natural) o la disyunción (aquí entre lo humano y lo natural). Uno y otro paradigma impiden concebir la unidualidad (natural-cultura, cerebralsíquica) de la realidad humana e impiden igualmente concebir la relación a la vez de implicación y de separación entre el hombre y la naturaleza. Sólo un paradigma complejo de implicación/distinción/conjunción permitiría tal concepción; pero ese aún no está inscrito en la cultura científica. El paradigma desempeña un rol al mismo tiempo subterráneo y soberano en cualquier teoría, doctrina o ideología. El paradigma es inconsciente pero irriga el pensamiento consciente, lo controla y, en ese sentido, es también subconsciente. En resumen, el paradigma instaura las relaciones primordiales que constituyen los axiomas, determina los conceptos, impone los discursos y/o las teorías, dispone la organización de los mismos y genera la generación o la regeneración. Se debe evocar aquí el “gran paradigma de Occidente” formulado por Descartes e impuesto por el desarrollo de la historia europea desde el siglo XVII. El paradigma cartesiano separa al sujeto del objeto con esa esfera propia para cada uno: la filosofía y la investigación reflexiva por un lado, la ciencia y la investigación objetiva por el otro. Esta disociación atraviesa el universo de un extremo al otro: Sujeto / Objeto Alma / Cuerpo Espíritu / Materia Calidad / Cantidad Finalidad / Causalidad Sentimiento / Razón Libertad / Determinismo Existencia / esencia Se trata perfectamente de un paradigma; éste determina los Conceptos soberanos y prescribe la relación lógica: la disyunción. La no-obediencia a esta Primer Semestre 214 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior disyunción sólo puede ser clandestina, marginada, desviada. Este paradigma determina una doble visión del mundo, en realidad, un desdoblamiento del mismo mundo: por un lado, un mundo de objetos sometidos a observaciones, experimentaciones, manipulaciones; por el otro, un mundo de sujetos planteándose problemas de existencia, de comunicación, de conciencia, de destino. Así, un paradigma puede al mismo tiempo dilucidar y cegar, revelar y ocultar. Es en su seno donde se encuentra escondido el problema clave del juego de la verdad y del error. 2. LA IMPRINTING Y LA NORMALIZACIÓN Al determinismo de los paradigmas y modelos explicativos se asocia el determinismo de las convicciones y creencias que, cuando reinan en una sociedad, imponen a todos y a cada uno la fuerza imperativa de lo sagrado, la fuerza normalizadota del dogma, la fuerza prohibitiva del tabú. Las doctrinas e ideologías dominantes disponen igualmente de la fuerza imperativa que anuncia la evidencia a los convencidos y la fuerza coercitiva que suscita el miedo inhibidor en los otros. El poder imperativo y prohibitivo de los paradigmas, creencias oficiales, doctrinas reinantes, verdades establecidas determinan los estereotipos cognitivos, ideas recibidas sin examen, creencias estúpidas no discutidas, absurdos triunfantes, rechazos de evidencias en nombre de la evidencia y hace reinar bajo los cielos conformismos cognitivos e intelectuales. Todas las determinaciones sociales-económicas-políticas (poder, jerarquía, división de clases, especialización y, en nuestros tiempos modernos, tecnoburocratización del trabajo) y todas las determinaciones culturales convergen y se sinergizan para encarcelar el conocimiento en un multideterminismo de imperativos, normas, prohibiciones, rigideces, bloqueos. Al amparo del conformismo cognitivo hay mucho más que conformismo. Hay un imprinting cultural, huella matricial que inscribe a fondo el conformismo y hay una normalización que elimina lo que ha de discutirse. El imprinting es un término que Honrad Lorente propuso para dar cuenta de la marca sin retorno que imponen las primeras experiencias del joven animal (como en el pajarillo que saliendo del huevo toma… al primer ser viviente a su alcance como madre, es lo que ya nos había contado Andersen a su manera en la historia de El patito feo, El imprinting cultural marca a los humanos desde su nacimiento, primero con el sello de la cultura familiar, luego con el de la escolar, y después con la universidad o el desempeño profesional. Así, la selección sociológica y cultural de las ideas rara vez obedece a su verdad; o, por el contrario, puede ser implacable con la búsqueda de verdad. 3. LA NOOLOGÍA: POSESIÓN Marx decía justamente: “Los productos del cerebro humano tienen el aspecto de seres independientes dotados con cuerpos particulares en comunicación con los humanos y entre ellos.” Primer Semestre 215 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior Es más, las creencias y las ideas no sólo son productos de la mente, también son seres mentales que tienen vida y poder. De esta manera, pueden poseernos. Debemos ser bien conscientes que desde el comienzo de la humanidad nació la noosfera, esfera de las cosas del espíritu – con el despliegue de los mitos, de los dioses; la formidable sublevación de estos seres espirituales impulsó y arrastró el homo sapiens hacia delirios, masacres, crueldades, adoraciones, éxtasis, sublimidades desconocidas en el mundo animal. Desde entonces, vivimos en medio de una selva de mitos que enriquecen las culturas. Proceden por completo de nuestras almas y de nuestras mentes, la noosfera está en nosotros y nosotros estamos en la noosfera. Los mitos han tomado forma, consistencia, realidad, a partir de fantasmas formados por nuestros sueños y nuestras imaginaciones. Las ideas han tomado forma, consistencia, realidad, a partir de los símbolos y pensamientos de nuestras inteligencias. Mitos e Ideas han vuelto a nosotros, nos han invadido, nos han dado emoción, amor, odio, éxtasis, furor. Los humanos poseídos son capaces de morir o de matar por un dios, por una idea. Todavía al comienzo del tercer milenio, como los daimons de los griegos y a veces como los demonios del Evangelio, nuestros demonios “de ideas” nos arrastran, sumergen nuestra conciencia, nos hacen inconscientes dándonos la ilusión de ser hiperconscientes. Las sociedades domestican a los individuos con los mitos y las ideas, los cuales, a su vez, domestican a las sociedades y los individuos, pero los individuos podrían recíprocamente domesticar sus ideas al tiempo que podrían controlar la sociedad que los controla. En el juego tan complejo (complementario-antagonistaincierto) de la esclavitud-explotación-parasitismos mutuos entre las tres instancias (individuo-sociedad-noósfera) tal vez haya lugar para una búsqueda simbiótica. No se trata, de ninguna manera, de tener como ideal la reducción de las ideas a meros instrumentos y hacer de ellos cosas. Las ideas existen por y para el hombre, pero el hombre también existe por y para las ideas; nos podemos servir de ellas sólo si también sabemos servirles. ¿No sería necesario tomar conciencia d nuestras enajenaciones para poder dialogar con nuestras ideas, controlarlas tanto como ellas nos controlan y aplicarles pruebas de verdad y de error? Una idea o una teoría no debería ser pura y simplemente instrumentalizada, ni imponer sus veredictos de manera autoritaria; debería relativizarse y domesticarse. Una teoría debe ayudar y orientar las estrategias cognitivas que conducen los sujetos humanos. Nos es muy difícil distinguir el momento de separación y de oposición entre aquello que ha salido de la misma fuente: la Idealidad, modo de existencia necesario a la Idea; la racionalidad, dispositivo de diálogo entre la idea y lo real, y la racionalización que impide este mismo diálogo. Igualmente, existe una gran dificultad para reconocer el mito oculto bajo le etiqueta de ciencia o razón. Una vez más vemos que el principal obstáculo intelectual para el conocimiento se encuentran en nuestro medio intelectual de conocimiento. Lenin dijo que los hechos eran inflexibles. Él no había visto que la idea fija y la idea-fuerza, o sea las Primer Semestre 216 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior suyas, eran aún más flexibles. El mito y la ideología destruyen y devoran los hechos. Sin embargo, con las ideas las que nos permiten concebir las carencias y los peligros de la idea. De ahí, la paradoja ineludible: debemos llevar una lucha crucial contra las ideas, pero no podemos hacerlo más que con la ayuda de las ideas. No debemos nunca dejar de mantener la función mediadora de nuestras ideas y debemos impedirles su identificación con lo real. Sólo debemos reconocer, como dignas de fe, las ideas que conllevan la noción de que lo real resiste a la idea. Esta es la tarea indispensable en la lucha contra la ilusión. 4. LO INESPERADO… Lo inesperado nos sorprende porque nos hemos instalado con gran seguridad en nuestras teorías, en nuestras ideas y éstas no tienen alguna estructura para acoger lo nuevo. Lo nuevo brota sin cesar; nunca podemos predecir cómo se presentará, pero debemos constar con su llegada, es decir, contar con lo inesperado (cf. Capítulo V: “Enfrentar las incertidumbres”), Y una vez que sobrevenga lo inesperado, habrá que ser capaz de revisar nuestras teorías e ideas en vez de dejar entrar por la fuerza el hecho nuevo en la teoría, la cual es incapaz de acogerlo verdaderamente. 5. LA INCERTIDUMBRE DEL CONOCIMIENTO ¡Cuántas fuentes, causas de error y de ilusión múltiples y renovadas sin cesar en todos los conocimientos! Por eso la necesidad de cualquier educación de despejar las grandes interrogantes sobre nuestra posibilidad de conocer. Practicar estas interrogaciones se constituye en oxígeno para cualquier empresa de conocimiento. Así como el oxígeno destruía los seres vivos primitivos hasta que la vida utilizó este corruptor como desintoxicante, igual la incertidumbre que destruye el conocimiento simplista es el desintoxicante del conocimiento complejo. De todas formas, el conocimiento queda como una aventura para la cual la educación debe proveer los viáticos indispensables. El conocimiento del conocimiento que conlleva la integración del conociente en su conocimiento debe aparecer ante la educación como un principio y una necesidad permanentes. Debemos comprender que hay condiciones bioantropológicas (las aptitudes del cerebro-mente humano,) condiciones socioculturales (la cultura abierta que permite los diálogos e intercambios de ideas) y condiciones noológicas (las teorías abiertas) que permiten “verdaderamente” interrogantes, esto es, interrogantes fundamentales sobre el mundo, el hombre y el conocimiento mismo. Debemos comprender que, en la búsqueda de la verdad, las actividades autoobservadoras deben ser inseparables de las actividades observadoras, las Primer Semestre 217 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior autocríticas inseparables de las críticas, los procesos reflexivos inseparables de los procesos de objetivación. Debemos aprender que la búsqueda de la verdad necesita la búsqueda y elaboración de metapuntos de vista que permitan la reflexibilidad, que conlleven especialmente la integración del observador-conceptualizador en la observaciónconcepción y la ecologización de la observación-concepción en el contexto mental y cultural que es el suyo. También podemos aprovechar el enajenamiento que nos hacen experimentar las ideas para dejarnos poseer justamente por las ideas de crítica, autocrítica, apertura, complejidad. Las ideas que argumento aquí no sólo las poseo, me poseen. En general, debemos intentar jugar con la doble enajenación, la de las ideas por nuestra mente, la de nuestra mente por las ideas, para lograr formas donde la esclavitud mutua mejoraría la convivencia. He aquí un problema clave: instaurar la convivencia con nuestras ideas, así como con nuestros mitos. La mente humana debe desconfiar de sus productos “de ideas”, los cuales son al mismo tiempo vitalmente necesarios. Necesitamos un control permanente para evitar idealismo y racionalización. Necesitamos negociaciones y controles mutuos entre nuestras mentes y nuestras ideas. Necesitamos intercambios y comunicaciones entre las diferentes regiones de nuestra mente. Hay que tener conciencia del eso y del se que hablan a través del yo, y hay que estar alertas permanentemente para tratar de detectar la mentira a sí mismo. Necesitamos civilizar nuestras teorías, o sea, una nueva generación de teorías abiertas, racionales, críticas, reflexivas, autocríticas, aptas para autorreformarnos. Necesitamos encontrar los metapuntos de vista sobre la noosfera, los cuales no pueden suceder más que con la ayuda de ideas complejas, en cooperación con nuestras mismas mentes buscando los metacpuntos de vista de autoobservarnos y concebirnos. Necesitamos que se cristalice y se radique un paradigma que permita el conocimiento complejo. Las posibilidades de error y de ilusión son múltiples y permanentes: las que vienen del exterior cultural y social inhiben la autonomía del pensamiento y prohíben la búsqueda de verdad; aquellas que vienen del interior, encerradas a veces en el seno de nuestros mejores medios de conocimiento, hacen que los pensamientos se equivoquen entre ellos y sobre sí mismos. ¡Cuántos sufrimientos y desorientaciones han causado los errores y las ilusiones a lo largo de la historia humana y de manera aterradora en el siglo XX! Igualmente, el problema cognitivo tiene importancia antropológica, política, social e historia. Si pudiera haber un progreso básico en el siglo XXI sería que ni los hombres ni las mujeres siguieran siendo juguetes inconscientes de sus ideas y de Primer Semestre 218 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior sus propias mentiras, es un deber importante de la educación armar a cada uno en el combate vital para la lucidez. Primer Semestre 219 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior LOS PRINCIPIOS DE UN CONOCIMIENTO PERTINENTE 1. DE LA PERTINENCIA EN EL CONOCIMIENTO El conocimiento de los problemas clave del mundo, de las informaciones clave concernientes al mundo, al aleatorio y difícil que sea, debe ser tratado so pena de imperfección cognitiva, más aún cuando el contexto actual de cualquier conocimiento político, económico, antropológico, ecológico… es el mundo mismo. La era planetaria necesita situar todo en el contexto y en la complejidad planetaria. El conocimiento del mundo, en tanto que mundo, se vuelve una necesidad intelectual y vital al mismo tiempo. Es el problema universal para todo ciudadano del nuevo milenio: ¿cómo lograr el acceso a la Información sobre el mundo y cómo lograr la posibilidad de articularla y organizarla? ¿Cómo percibir y concebir el Contexto, lo Global (la relación todo/partes), lo Multidimensional, lo Complejo? Para articular y organizar los conocimientos y así reconocer y conocer los problemas del mundo, es necesaria una reforma de pensamiento. Ahora bien, esta reforma es paradigmática y no programática: es la pregunta fundamental para la educación ya que tiene que ver con nuestra aptitud para organizar el conocimiento. A este problema universal está enfrentada la educación del futuro porque hay una inadecuación cada vez más amplia, profunda y grave por un lado entre nuestros saberes desunidos, divididos, compartimentados y, por el otro, realidades o problemas cada vez más polidisciplinarios, transversales, multidimensionales, transnacionales, globales, planetarios. En esta inadecuación devienen invisibles: • • • • El contexto Lo global Lo multidimensional Lo complejo Para que un conocimiento sea pertinente, la educación deberá entonces evidenciar: 1.1. El contexto El conocimiento de las informaciones o elementos aislados es insuficiente. Hay que ubicar las informaciones y los elementos en su contexto para que adquieran sentido. Para tener sentido la palabra necesita del texto que es su propio contexto y el texto necesita del contexto donde se enuncia. Por ejemplo, la palabra “amor” cambia de sentido en un contexto religioso y en uno profano; y una declaración de amor no tiene el mismo sentido de verdad si está enunciada por un seductor o por un seducido. Claude Bastien anota que la “evolución cognitiva no se dirige hacia la elaboración de conocimientos cada vez más abstractos, sino hacia su contextualización”, la cual determina las condiciones de su inserción y los límites de Primer Semestre 220 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior su validez. Bastien agrega que “la contextualización es una condición esencial de la eficacia (del funcionamiento cognitivo)”. 1.2 Lo global (las relaciones entre todo y partes) Lo global es más que el contexto, es el conjunto que contiene partes diversas ligadas de manera interretroactiva u organizacional. De esa manera, una sociedad es más que un contexto, es un todo organizador del cual somos parte nosotros. El planeta Tierra es más que un contexto, es un todo a la vez organizador y desorganizador del cual somos parte. El todo tiene cualidades o propiedades que no se encontrarían en las partes si éstas se separaran unas de otras y ciertas cualidades o propiedades de las partes pueden ser inhibidas por las fuerzas que salen del todo. Marcel Gauss decía: “Hay que recompensar el todo.” Efectivamente, hay que recomponer el todo para conocer las partes. De ahí viene la virtud cognitiva del principio de Pascal en el cual deberá inspirarse la educación del futuro: “Todas las cosas siendo causadas y causantes, ayudadas y ayudantes, mediatas e inmediatas y todas sostenidas por una unión natural e insensible que liga las más alejadas y las más diferentes, creo imposible conocer las partes sin conocer el todo y tampoco conocer el todo sin conocer particularmente las partes.” Además, tanto en el ser humano como en los demás seres vivos hay presencia del todo en el interior de las partes: cada célula contiene la totalidad del patrimonio genético de un organismo policeluar; la sociedad como un todo está presente en el interior de cada individuo en su lenguaje, su saber, sus obligaciones, sus normas. Así mismo, como cada punto singular de un holograma, contiene la totalidad de la información de lo que representa, cada célula singular, cada individuo singular contiene de manera holográmica el todo del cual hace parte y que al mismo tiempo hace parte de él. 1.3 Lo multidimensional Las unidades complejas, como el ser humano o la sociedad, son multidimensionales, el ser humano es a la vez biológico, psíquico, social, afectivo, racional. La sociedad comporta dimensiones históricas, económicas, sociológicas, religiosas… El conocimiento pertinente debe reconocer esta multidimensionalidad e insertar allí sus informaciones: se podría no solamente aislar una parte del todo sino las partes unas de otras; la dimensión económica, por ejemplo, está en interretroacciones permanentes con todas las otras dimensiones humanas; es más, la economía conlleva en sí, de manera holográmica, necesidades, deseos, pasiones humanas, que sobrepasan los meros intereses económicos. 1.4. Lo complejo El conocimiento pertinente debe enfrentar la complejidad. Complexus significa lo que está tejido junto; en efecto, hay complejidad cuando los diferentes elementos que constituyen un todo (como el económico, el político, el sociológico, el psicológico, el afectivo, el mitológico) son inseparables y existe un tejido Primer Semestre 221 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior interdependiente, interactivo e interretroactivo entre el objeto de conocimiento y su contexto, las partes y el todo, el todo y las partes, las partes entre ellas. Por ello, la complejidad es la unión entre la unidad y la multiplicidad. Los desarrollos propios de nuestra era planetaria nos enfrentan cada vez más y de manera cada vez más ineluctable a los desafíos de la complejidad. En consecuencia, la educación debe promover una “inteligencia general” apta para referirse, de manera multidimensional, a lo complejo, al contexto en una concepción global. 2. LA INTELIGENCIA GENERAL La mente humana, como decía H. Simon, es un GPS, “general problems setting and solving”, contrario a la opinión difundida de que el desarrollo de las aptitudes generales de la mente permite un mejor desarrollo de las competencias particulares o especializadas. Entre más poderosa sea la inteligencia general más grande es su facultad para tratar problemas especiales. La comprensión de elementos particulares necesita, así, la activación de la inteligencia general que opera y organiza la movilización de los conocimientos de conjunto en cada caso particular. El conocimiento, buscando su construcción en relación con el contexto, lo global, lo complejo, debe movilizar lo que el conciente sabe del mundo. Francois Recanati decía: “La comprensión de los enunciados, lejos de reducirse a una mera y simple decodificación, es un proceso no modular de interpretación que moviliza la inteligencia general y apela ampliamente al conocimiento del mundo.” De esta manera, existe correlación entre la movilización de los conocimientos de conjunto y la activación de la inteligencia general. La educación debe favorecer la aptitud natural de la mente para hacer y resolver preguntas esenciales y correlativamente estimular el empleo total de la inteligencia general. Este empleo máximo necesita el libre ejercicio de la facultad más expandida y más viva en la infancia y en la adolescencia: la curiosidad, la cual muy a menudo se extingue por la instrucción, cuando se trata, por el contrario, de estimularla o, si está dormida, de despertarla. En la misión de promover la inteligencia general de los individuos, la educación del futuro debe utilizar los conocimientos existentes, superar las antinomias provocadas por el progreso en los conocimientos especializados (cf. 2.1), a la vez que identificar la falta racionalidad (cf. 3.3). 2.1 La antinomia Progresos gigantescos en los conocimientos se efectuaron en el marco de las especializaciones disciplinarias en el transcurso del siglo XX. Pero estos progresos están dispersos, desunidos, debido justamente a esta especialización que a menudo quebranta los contextos, las globalidades, las complejidades. Por esta razón, Primer Semestre 222 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior enormes obstáculos se han acumulado para impedir el ejercicio del conocimiento pertinente en el seno mismo de nuestros sistemas de enseñanza. Estos sistemas operan la disyunción entre las humanidades y las ciencias y la separación de las ciencias en disciplinas hiperespecializadas concentradas en sí mismas. Las realidades globales, complejas, se han quebrantado; lo humano se ha dislocado, su dimensión biológica, incluyendo el cerebro, está encerrada en los departamentos biológicos; sus dimensiones síquica, social, religiosa, económica, están relegadas y separadas las unas de las otras en los departamentos de ciencias humanas; sus caracteres subjetivos, existenciales, poéticos, se encuentran acantonados en los departamentos de literatura y poesía. La filosofía que es, por naturaleza, una reflexión sobre todos los problemas humanos se volvió, a su vez, un campo encerrado en sí mismo. Los problemas fundamentales y los problemas globales son evacuados de las ciencias disciplinarias. Sólo son protegidos por la filosofía, pero dejan de alimentarse de los aportes de las ciencias. En estas condiciones, las mentes formadas por las disciplinas pierden sus aptitudes naturales para contextualizar los saberes tanto como para integrarlos en sus conjuntos naturales. El debilitamiento de la percepción de lo global conduce al debilitamiento de la responsabilidad (cada uno tiende a responsabilizarse solamente de su tarea especializada) y al debilitamiento de la solidaridad (ya nadie siente vínculos con sus conciudadanos). 3. LOS PROBLEMAS ESENCIALES 3.1 Disyunción y especialización cerrada De hecho, la hiperespecialización, impide ver tanto lo global (que fragmenta en parcelas) como lo esencial (que disuelve); impide, incluso, tratar correctamente los problemas particulares que sólo se pueden plantear y pensar en un contexto. Los problemas esenciales nunca son parcelados y los problemas globales son cada vez más esenciales. Mientras que la cultura general incita a la búsqueda de la contextualización de cualquier información o de cualquier idea, la cultura científica y técnica disciplinaria parcela, desune y compartimenta los saberes haciendo cada vez más difícil su contextualización. Al mismo tiempo, la división de las disciplinas imposibilita coger “lo que está tejido en conjunto”, es decir, según el sentido original del término, lo complejo. El conocimiento especializado es una forma particular de abstracción. La especialización “abs-trae”; en otras palabras, extrae un objeto de su contexto y de su conjunto, rechaza los lazos y las intercomunicaciones con su medio, lo inserta en un sector conceptual abstracto que es el de la disciplina compartimentada cuyas fronteras resquebrajan de manera arbitraria la sistemicidad (relación de una parte Primer Semestre 223 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior con el todo) y la multidimensionalidad de los fenómenos; conduce a una abstracción matemática que opera en sí misma una escisión con lo concreto, privilegiando todo cuanto es calculable y formalizable. La economía, por ejemplo, que es la ciencia social matemáticamente más avanzada, es la ciencia social y humanamente más atrasada puesto que se ha abstraído de las condiciones sociales, históricas, políticas, sicológicas, ecológicas, inseparables de las actividades económicas. Por eso sus expertos son cada vez más incapaces de interpretar las causas y consecuencias de las perturbaciones monetarias y bursátiles, de prever y predecir el curso económico incluso a corto plazo. El error económico se convierte, entonces, en la primera consecuencia de la ciencia económica. 2.1 Reducción y disyunción Hasta mediados del siglo XX, la mayoría de las ciencias obedecía al principio de reducción que disminuye el conocimiento de un todo al conocimiento de sus partes, como si la organización de un todo no produjese cualidades o propiedades nuevas con relación a las partes consideradas en forma aislada. El principio de reducción conduce naturalmente a restringir lo complejo a lo simple. Aplica a las complejidades vivas y humanas la lógica mecánica y determinista de la máquina artificial… También puede cegar y conducir a la eliminación de todo aquello que no sea cuantificable ni medible, suprimiendo así lo humano de lo humano, es decir, las pasiones, emociones, dolores y alegrías. De igual manera, cuando obedece estrictamente al postulado determinista, el principio de reducción oculta el riesgo, la novedad, la invención. Como nuestra educación nos ha enseñado a separar, compartimentar, aislar y no a ligar conocimientos, el conjunto de éstos constituye un rompecabezas ininteligible. Las interacciones, las retroacciones, los contextos, las complejidades, que se encuentran en el no man´s land entre las disciplinas se vuelven invisibles. Los grandes problemas humanos desaparecen para beneficio de los problemas técnicos y particulares. La incapacidad de organizar el saber disperso y compartimentado conduce a la atrofia de la disposición mental natural para contextualizar y globalizar. La inteligencia parcelada, compartimentada, mecanista, disyuntiva, reduccionista, rompe lo complejo del mundo en fragmentos separados, fracciona los problemas, separa lo que está unido, unidimensionaliza lo multidimensional. Es una inteligencia miope que termina normalmente por cegarse. Destruye desde el óvulo las posibilidades de comprensión y reflexión; reduce las oportunidades de un juicio correctivo o de una visión a largo plazo. Por ello, entre más multidimensionales se vuelven los problemas, más incapacidad hay de pensar su multidimensionalidad; más progresa la crisis, más progresa la incapacidad para pensar la crisis; entre más planetarios se vuelven los problemas, más impensables son. Incapaz de proyectar el contexto y el complejo planetario, la inteligencia ciega se vuelve inconsciente e irresponsable. Primer Semestre 224 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior 3.3 La falsa racionalidad Dan Simmons supone en su tetralogía de ciencia ficción (Hyperión y su continuación) que un tecnocentro proveniente de la emancipación de las técnicas y dominado por las IA (inteligencias artificiales), se esfuerza por controlar a los humanos. El problema de los humanos es aprovechar las técnicas, pero no subordinarse a ellas. Ahora bien, estamos en vías de una subordinación a las IA instaladas profundamente en las mentes en forma de pensamiento tecnocrático; este pensamiento, pertinente para todo lo relacionado con máquinas artificiales, es impertinente para comprender lo vivo y lo humano, creyéndose además el único racional. De hecho, la falsa racionalidad, es decir, la racionalización abstracta y unidimensional triunfa sobre las tierras. Por todas partes y durante decenas de años, soluciones presuntamente racionales, sugeridas por expertos convencidos de estar obrando en bien de la razón y el progreso, y de no encontrar más que supersticiones en las costumbres y miedos de las poblaciones, han empobrecido enriqueciendo, han destruido creando. Por todo el planeta el hecho de roturar y arrasar árboles en millones de hectáreas contribuye al desequilibrio hídrico y a la desertización de las tierras. Si no se regulan las talas enceguecidas, éstas podrían transformar, por ejemplo, las fuentes tropicales del Nilo en cursos de aguas secos las tres cuartas partes del año y agotar la Amazonia. Los grandes monocultivos han eliminado los pequeños policultivos de subsistencia agravando la escasez y determinando el éxodo rural y los asentamientos urbanos. Como dice Francois Garczynski, “esa agricultura crea desiertos en el doble sentido del término erosión de los suelos y éxodo rural”. La seudofuncionalidad que no tiene en cuenta necesidades no cuantificables y no identificables ha multiplicado los suburbios y las ciudades nuevas convirtiéndolos rápidamente en lugares aislados, aburridos, sucios, degradados, abandonados, despersonalizados y de delincuencia. Las obras maestras más monumentales de esta racionalidad tecnoburocrática las ha realizado la exURSS: ahí, por ejemplo, se ha desviado el cauce de los ríos para irrigar, incluso en las horas subir al suelo la sal de la tierra, volatilizar las aguas subterráneas y desecar el mar de Aral. Las degradaciones fueron más graves en la URSS que en el Oeste debido a que en la URSS las tenoburocracias no tuvieron que sufrir la reacción de los ciudadanos. Por desgracia, después de la caída del imperio, los dirigentes de los nuevos Estados llamaron a expertos liberales del Oeste que ignoran de manera deliberada que una economía competitiva de mercado necesita instituciones, leyes y reglas; e incapaces de elaborar la indispensable estrategia compleja, que como ya lo había indicado Maurice Allais – no obstante, economista liberal – implica planificar la desplanificación y programar la desprogramación, provocaron nuevos desastres. De todo esto resultan catástrofes humanas cuyas víctimas y consecuencias no son reconocidas ni contabilizadas como lo son las víctimas de las catástrofes naturales. Así el siglo XX ha vivido bajo el reino de una seudorracionalidad que ha presumido ser la única, pero que ha atrofiado la comprensión, la reflexión y la visión Primer Semestre 225 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior a largo plazo. Su insuficiencia para tratar los problemas más graves ha constituido uno de los problemas más graves para la humanidad. De ahí la paradoja: el siglo XX ha producido progresos gigantescos en todos los campos del conocimientos científico, así como en todos los campos de la técnica; al mismo tiempo, ha producido una nueva ceguera hacia los problemas globales, fundamentales y complejos, y esta ceguera ha generado innumerables errores e ilusiones comenzando por los de los científicos, técnicos y especialistas. ¿Por qué? Porque se desconocen los principios mayores de un conocimiento pertinente. La parcelación y la compartimentación de los saberes coger “lo que está tejido en conjunto.” ¿No debería el nuevo siglo superar el control de la racionalidad mutilada y mutilante con el fin de que la mente humana pudiera controlarla? Se trata de comprender un pensamiento que separa y que reduce junto con un pensamiento que distingue y que religa. No se trata de abandonar el conocimiento de las partes por el conocimiento de las totalidades, ni el análisis por la síntesis, hay que conjugarlos. Existen los desafíos de la complejidad a los cuales los desarrollos propios de nuestra era planetaria nos confrontan ineluctablemente. Primer Semestre 226 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior ENSEÑAR LA CONDICIÓN HUMANA La educación del futuro deberá ser una enseñanza primera y universal centrada en la condición humana. Estamos en la era planetaria; una aventura común se apodera de los humanos dondequiera que estén. Éstos deben reconocerse en su humanidad común y, al mismo tiempo, reconocer la diversidad cultural inherente a todo cuanto es humano. Conocer lo humano es, principalmente, situarlo en el universo y a la vez separarlo de él. Como ya vimos anteriormente, cualquier conocimiento debe contextualizar su objeto para ser pertinente. “¿Quiénes somos?” es inseparable de un “¿dónde estamos?”, “¿de dónde venimos?” “¿a dónde vamos?”. Interrogar nuestra condición humana es, entonces, interrogar primero nuestra situación en el mundo. Una afluencia de conocimientos a finales del siglo XX permite aclarar de un modo completamente nuevo la situación del ser humano en el universo. Los progresos concomitantes con la cosmología, las ciencias de la Tierra, la ecología, la biología, la prehistoria en los años 60-70 han modificado las ideas sobre el Universo, la Tierra, la Vida y el Hombre mismo. Pero estos aportes aún están desunidos. Lo Humano permanece cruelmente dividido, fragmentado en pedazos de un rompecabezas que perdió su figura. Aquí se enuncia un problema epistemológico: es imposible concebir la unidad compleja de lo humano por medio del pensamiento disyuntivo que concibe nuestra humanidad de manera insular por fuera del cosmos que lo rodea, de la materia física y del espíritu del cual estamos constituidos, ni tampoco por medio del pensamiento reductor que reduce la unidad humana están divididas y compartimentadas. La complejidad humana se vuelve así invisible y el hombre se desvanece “como una huella en la arena”. Además, el nuevo saber, por no estar religado, tampoco está asimilado ni interrogado. Paradójicamente hay un agravamiento de la ignorancia del todo mientras que hay una progresión del conocimiento de las partes. De ahí la necesidad, para la educación del futuro, de una gran religazón de los conocimientos resultantes de las ciencias naturales con el fin de ubicar la condición humana en el mundo, de las resultantes de las ciencias humanas para aclarar las multidimensionalidades y complejidades humanas y la necesidad de integrar el aporte inestimable de las humanidades, no solamente de la filosofía y la historia, sino también de la literatura, la poesía, las artes… 1. ARRAIGAMIENTO – DESARRAIGAMIENTO HUMANO Debemos reconocer nuestro doble arraigamiento en el cosmos físico y en la esfera viviente, al igual que nuestro desarraigamiento propiamente humano. Estamos a la vez dentro y fuera de la naturaleza. 1.1 La condición cósmica hemos abandonado recientemente la idea de un universo ordenado, perfecto, eterno, por un universo que nace en la irradiación, en el devenir disperso donde Primer Semestre 227 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior actúan de manera complementaria, competente y antagónica: orden, desorden y organización. Estamos en un gigantesco cosmos en expansión constituido por miles de millones de galaxias y miles de miles de millones de estrellas y aprendimos que nuestra Tierra es un trompo minúsculo que gira alrededor de un astro errante en la periferia de una pequeña galaxia de suburbio. Las partículas de nuestro organismo habrían aparecido desde los primeros segundos de nuestro cosmos hace (¿tal vez?) quince mil millones de años; nuestros átomos de carbono se formaron en uno o varios soles anteriores al nuestro; nuestras moléculas se agruparon en los primeros tiempos convulsivos de la Tierra. Estas macromoléculas se asociaron en torbellinos de los cuales, uno de ellos, cada vez más rico en su diversidad molecular, se metamorfoseó en una organización nueva con relación a la organización estrictamente química: una autoorganización viviente. Esta época cósmica de la organización, sujeta sin cesar a las fuerzas de desorganización y de dispersión, es también la epopeya de la religazón que sola impidió al cosmos que se dispersara o desvaneciera tan pronto nació. En el centro de la aventura cósmica, en lo más alto del desarrollo prodigioso de una rama singular de la autoorganización viviente, seguimos la aventura a nuestro modo. 1.2 La condición física Un poco de sustancia física se organizó sobre esta Tierra de manera termodinámica. A través del remojo marino, de la preparación química, de las descargas eléctricas, tomó Vida. La vida es solariana: todos sus constituyentes se han forjado en un sol y reunidos en un planeta esputado por el sol; esta es la transformación de un destello fotónico resultante de los resplandecientes torbellinos solares. Nosotros, vivientes, constituimos una pajilla de la diáspora cósmica, unas migajas de la existencia solar, un menudo brote de la existencia terrenal. 1.3 La condición terrestre Somos parte del destino cósmico, pero estamos marginados: nuestra Tierra es el tercer satélite de un sol destronado de su puesto central, convertido en astro pigmeo errante entre miles de millones de estrellas en una galaxia periférica de un universo en expansión… Nuestro planeta se congregó hace cinco mil millones de años, a partir, probablemente, de destrucciones cósmicas que resultaron de la explosión de un sol anterior y, hace cuatro mil millones de años surgió la organización viviente de un torbellino macromolecular con tormentas y convulsiones telúricas. La Tierra se autoprodujo y se autoorganizó dependiendo del sol; se constituyó en complejo biofísico a partir del momento en que se desarrolló su biosfera. Somos a la vez seres cósmicos y terrestres. Primer Semestre 228 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior La vida nació en convulsiones telúricas y su aventura ha corrido el peligro de extinción por lo menos en dos ocasiones (fin de la era primaria y durante la secundaria). Se ha desarrollado no solamente en especies diversas sino también en ecosistemas donde las prelaciones y decoraciones constituyeron la cadena trófica de doble cara: la de la vida y la de la muerte. Nuestro planeta erra en el cosmos. Debemos asumir las consecuencias de esta situación marginal, periférica, que es la nuestra. Como seres vivos de este planeta, dependemos vitalmente de la biosfera terrestre; debemos reconocer nuestra muy física y muy biológica identidad terrenal. 1.4 La humana condición La importancia de la hominización es capital para la educación de la condición humana porque ella nos muestra cómo animalidad y humanidad constituyen juntas nuestra humana condición. La antropología prehistórica nos muestra cómo la homonización es una aventura de millones de años, tanto discontinua proveniente de nuevas especies: habilis, erectus, neandertal… sapiens y desaparición de los precedentes, surgimiento del lenguaje y de la cultura – como continua, en el sentido en que se prosigue un proceso de bipedización, de manualización, erección del cuerpo, cerebralización, juvenilización (el adulto que conserva los caracteres no especializados del embrión y los caracteres sicológicos de la juventud), complexificación social, proceso a través del cual aparece el lenguaje propiamente humano al mismo tiempo que se constituye la cultura, capital adquisición de los saberes, saber-hacer, creencias, mitos, transmisibles de generación en generación… La hominización desemboca en un nuevo comienzo. El homínido se humaniza. De ahí, el concepto de hombre tiene un doble principio: un principio biofísico y un sico-socio-cultural; ambos principios se remiten el uno al otro. Somos resultados del cosmos, de la naturaleza, de la vida, pero debido a nuestra humanidad misma, a nuestra cultura, a nuestra mente, a nuestra conciencia, nos hemos vuelto extraños a este cosmos que nos es secretamente íntimo. Nuestro pensamiento y nuestra conciencia, los cuales nos hacen conocer este mundo físico, nos alejan otro tanto. El hecho mismo de considerar racional y científicamente el universo nos separa también de él. Nos hemos desarrollado más allá del mundo físico y viviente. Es en este más allá que opera el pleno desplegamiento de la humanidad. Como si fuera un punto de un holograma llevamos en el seno de nuestra singularidad no solamente toda la humanidad, toda la vida, sino también casi todo el cosmos, incluyendo su misterio que yace sin duda en el fondo de la naturaleza humana. Pero no somos seres que se puedan conocer y comprender únicamente a partir de la cosmología, la física, la biología, la sicología… Primer Semestre 229 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior 2. LO HUMANO DEL HUMANO 2.1 Unidualidad El humano es un ser plenamente biológico y plenamente cultural que lleva en sí esta unidualidad originaria. Es un súper y un hiperviviente: ha desarrollado de manera sorprendente las potencialidades de la vida. Expresa de manera hipertrofiada las cualidades egocéntricas y altruistas del individuo, alcanza paroxismos de vida en el éxtasis y en la embriaguez, hierve de ardores orgiásticos; es en esta hipervitalidad que el homo sapiens es también homo demens. El hombre es, pues, un ser plenamente biológico, pero si no dispusiera plenamente de la cultura sería un primate del más bajo rango. La cultura acumula en sí lo que se conserva, transmite, aprende; ella comporta normas y principios de adquisición. 2.2 El bucle cerebro – mente – cultural El hombre sólo se completa como ser plenamente humano por y en la cultura. No hay cultura sin cerebro humano (aparato biológico dotado de habilidades para actuar, percibir, saber, aprender), y no hay mente (mind), es decir, capacidad de conciencia y pensamiento sin cultura. La mente humana es un surgimiento que nace y se afirma en la relación cerebro – cultura. Una vez que la mente ha surgido, interviene traída en bucle entre cerebro – mente – cultura, donde cada uno de los términos necesita a los otros. La mente es un surgimiento del cerebro que suscita la cultura, la cual no existiría sin el cerebro. 2.3 El bucle razón – afecto - impulso Encontramos una tríada bioantropológica al mismo tiempo que la de cerebromente-cultura: resulta de la concepción del cerebro triúnico de Mac Lean. El cerebro humano integra en él: a) el paleocéfalo, heredero del cerebro reptil, fuente de la agresividad, del celo, de los impulsos primarios, b), mesocéfalo, heredero del cerebro de los antiguos mamíferos en donde el hipocampo parece ligar el desarrollo de la afectividad y el de la memoria a largo plazo, c) el córtex, que de manera muy desarrollada en los mamíferos hasta envolver todas las estructuras del encéfalo y formar los dos hemisferios cerebrales, se hipertrofia en los humanos en un neocórtex que es la base de las habilidades analíticas, lógicas, estratégicas que la cultura permite actualizar completamente. Así, se nos aparece otra fase de la complejidad humana que integra la animalidad (mamífero y reptil) en la humanidad y la humanidad en la animalidad. Las relaciones entre las tres instancias no sólo son complementarias sino también antagónicas, implicando los conflictos muy conocidos entre la impulsividad, el corazón y la razón; de manera correlativa, la relación triúnica no obedece a una jerarquía razón-afectividad-impulso; hay una relación inestable, permutante, rotativa entre estas tres instancias. La racionalidad no dispone, pues, del poder supremo; es una instancia que compete y se opone a las otras instancias de una tríada inseparable; es frágil: puede ser dominada, sumergida, incluso esclavizada por la afectividad o la impulsividad. El impulso homicida puede servirse Primer Semestre 230 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior de la maravillosa máquina lógica y utilizar la racionalidad técnica para organizar y justificar sus empresas. 2.4 El bucle individuo – sociedad - especie Por último, hay una relación de tríada individuo - sociedad – especie. Los individuos son el producto del proceso reproductor de la especie humana, pero este mismo proceso debe ser producido por dos individuos. Las interacciones entre individuos producen la sociedad y ésta, que certifica el surgimiento de la cultura, tiene efecto retroactivo sobre los individuos por la misma cultura. Individuo Especie Sociedad No se puede absolutizar al individuo y de él hacer el fin supremo de este bucle, tampoco a la sociedad o a la especie. A nivel antropológico, la sociedad vive para el individuo, el cual vive para la sociedad; la sociedad y el individuo viven para la especie, la cual vive para el individuo y la sociedad. Cada uno de estos términos es a la vez medio y fin: son la cultura y la sociedad las que permiten la realización de los individuos y son las interacciones entre los individuos las que permiten la perpetuidad de la cultura y la autoorganización de la sociedad. Sin embargo, podemos considerar que la plenitud y la libre expresión de los individuos sujetos constituyen nuestro propósito ético y político sin dejar de pensar también que ellos constituyen la finalidad misma de la tríada individuo – sociedad - especie. La complejidad humana no se comprendería separada de estos elementos que la constituyen: todo desarrollo verdaderamente humano significa desarrollo conjunto de las autonomías individuales, de las participaciones comunitarias y del sentido de pertenencia con la especie humana. 3. UNITAS MULTIPLEX: LA UNIDAD Y LA DIVERSIDAD HUMANAS La educación del futuro deberá velar porque la idea de unidad de la especie humana no borre la de su diversidad, y que la de su diversidad no borre la de la unidad. Existe una unidad humana. Existe una diversidad humana. La unidad no está solamente en los rasgos biológicos de la especie homo sapiens. La diversidad no está sólo en los rasgos sicológicos, culturales y sociales del ser humano. Existe también una diversidad propiamente biológica en el seno de las unidad humana; no sólo hay una unidad cerebral sino mental, síquica, afectiva e intelectual. Además, las culturas y las sociedades más diversas tienen principios generadores u Primer Semestre 231 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior organizadores comunes. Es la unidad humana la que lleva en sí los principios de sus múltiples diversidades. Comprender lo humano es comprender su unidad en la diversidad, su diversidad en la unidad. Hay que concebir la unidad de lo múltiple, la multiplicidad del uno. La educación deberá ilustrar este principio de unidad/diversidad en todos los campos. 3.1 El campo individual En el campo individual hay una unidad/diversidad genética. Todo humano lleva de manera genética en sí la especia humana e implica genéticamente su propia singularidad anatómica, fisiológica. Hay una unidad/diversidad cerebral, mental, sicológica, afectiva, intelectual y subjetiva: todo ser humano lleva en sí cerebral, mental sicológica, afectiva, intelectual y subjetivamente caracteres fundamentalmente comunes y al mismo tiempo tiene sus propias singularidades cerebrales, mentales, sicológicas, afectivas, intelectuales, subjetivas… 3.2 El campo social En el campo de la sociedad hay una unidad/diversidad de las lenguas (todas diversas a partir de una estructura con doble articulación común, lo que hace que seamos gemelos por el lenguaje y separados por las lenguas), de las organizaciones sociales y de las culturas. 3.3 Diversidad cultural y pluralidad de individuos Se dice justamente La Cultura, se dice justamente las culturas. La cultura está constituida por el conjunto de los saberes, saber-hacer, reglas, normas, interdicciones, estrategias, creencias, ideas, valores, mitos, que se transmite de generación en generación, se reproduce en cada individuo, controla la existencia de la sociedad y mantienen la complejidad sicológica y social. No hay sociedad humana, arcaica o moderna que no tenga cultura, pero cada cultura es singular. Así, siempre hay la cultura en las culturas, pero la cultura no existe sino a través de las culturas. Las técnicas pueden migrar de una cultura a otra, como fue el caso de la rueda, la yunta, la brújula, la imprenta; o también el de ciertas creencias religiosas, luego ideas laicas que aun naciendo en una cultura singular pudieron universalizarse. Pero hay en cada cultura un capital específico de creencias, ideas, valores, mitos, en particular los que ligan una comunidad singular con sus ancestros, sus tradiciones, sus muertos. Aquellos que ven la diversidad de las culturas tienden a minimizar u ocultar la unidad humana; aquellos que ven la unidad humana tienden a considerar como secundaria la diversidad de las culturas. Es pertinente, en cambio, concebir una unidad que asegure y favorezca la diversidad, una diversidad que se inscriba en una unidad. Primer Semestre 232 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior El doble fenómeno de la unidad y de la diversidad de las culturas es crucial. La cultura mantiene la identidad humana en lo que tiene de específico; las culturas mantienen las identidades sociales en lo que tienen de específico. Las culturas están en apariencia encerradas en sí mismas para salvaguardar su identidad singular. Pero, en realidad, también son abiertas: integran no solamente saberes y técnicas sino también ideas, costumbres, alimentos, individuos provenientes de otras partes. Las asimilaciones de una cultura a otra son enriquecedoras. También hay grandes logros creados en mestizajes culturales como los que produjeron el flamenco, la música de América Latina, el raï (género musical de origen magrebino). En cambio, la desintegración de una cultura bajo el efecto destructor de una dominación técnico-civilizatoria es una pérdida para toda la humanidad en donde la diversidad de los culturas constituye uno de sus más preciados tesoros. El ser humano es él mismo singular y múltiple a la vez. Hemos dicho que todo ser humano, tal como el punto de un holograma, lleva el cosmos en sí. Debemos ver también que todo ser, incluso el más encerrado en la más banal de las vidas, constituye en sí mismo un cosmos. Lleva en sí sus multiplicidades interiores, sus personalidades virtuales, una infinidad de personajes quiméricos, una poliexistencia en lo real y lo imaginario, el sueño y la vigilia, la obediencia y la trasgresión, lo ostentoso y lo secreto, hormigueos larvarios en sus cavernas y precipicios insondables. Cada uno contiene en sí galaxias de sueños y de fantasmas, impulsos insatisfechos de deseos y de amores, abismos de desgracia, inmensidades de indiferencia congelada, abrazos de astro en fuego, desencadenamientos de odio, extravíos débiles, destellos de lucidez, tormentas dementes… 3.4 Sapiens - demens El siglo XXI deberá abandonar la visión unilateral que define al ser humano por la racionalidad (homo sapiens), la técnica (homo faber), las actividades utilitarias (homo economicus), las necesidades obligatorias (homo prosaicus). El ser humano es complejo y lleva en sí de manera bipolarizada los caracteres antagónicos. Sapiens y demens (racional y delirante) Faber y ludens (trabajador y lúdico) Empiricus e imaginarius (empírico e imaginador) Economicus y consumans (económico y dilapilador) Prosaicus y poeticus (prosaico y poético) El hombre de la racionalidad es también el de la afectividad, del mito y del delirio (demens). El hombre es también el hombre del juego (ludens). El hombre empírico es también el hombre imaginario (imaginarius). El hombre de la economía es también el de la consumación (consumans). El hombre prosaico es también el de la poesía, es decir, del fervor, de la participación, del amor, del éxtasis. El amor es poesía. Un amor naciente inunda el mundo de poesía, un amor que dura irriga de poesía la vida cotidiana, el fin de un amor nos devuelve a la prosa. Así, el ser humano no sólo vive de racionalidad y de técnica: se desgasta, se entrega, se dedica a las danzas, trances, mitos, magias, ritos; cree en las virtudes del sacrificio; vive a menudo para preparar su otra vida, más allá de la muerte. Por todas Primer Semestre 233 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior partes, una actividad técnica, práctica, intelectual, da testimonio de la inteligencia empírico-racional; igualmente por todas partes, las fiestas, ceremonias, cultos con sus posesiones, exaltaciones, despilfarros, “consumaciones”, dan testimonio del homo ludens, poeticus, consumans, imaginarius, demens. Las actividades lúdicas, de fiesta, de rito no son simples esparcimientos para volver luego a la vida práctica o al trabajo; las creencias en los dioses y en las ideas no pueden reducirse a ilusiones o supersticiones: éstas tienen raíces que se sumergen en las profundidades antropológicas, se refieren al ser humano en su naturaleza misma. Hay una relación manifiesta o soterrada entre la siquis, el afecto, la magia, el mito, la religión; hay a la vez unidad y dualidad entre homo faber, homo ludens, homo sapiens y homo demens. Y en el ser humano el desarrollo del conocimiento racional – empírico técnico no ha anulado nunca el conocimiento simbólico, mítico, mágico o poético. 3.5 Homo complexus Somos seres infantiles, neuróticos, delirantes pero también racionales. Todo ello constituye el tejido propiamente humano. El ser humano es un ser racional e irracional, capaz de mesura y desmesura; sujeto de un afecto intenso e inestable; sonríe, ríe, llora, pero también sabe conocer objetivamente; es un ser serio y calculador, también es ansioso, angustiado, gozador, ebrio, extático; es un ser de violencia y de ternura, de amor y de odio; es un ser invadido por lo imaginario y que puede reconocer lo real, que sabe de la muerte, pero que no puede creer en ella, que segrega el mito y la magia, pero también la ciencia y la filosofía; que está poseído por los Dioses y por las Ideas, pero que duda de los Dioses y critica las Ideas; se alimenta de conocimientos comprobados, pero también de ilusiones y de quimeras. Y cuando en la ruptura de los controles racionales, culturales, materiales hay confusión entre lo objetivo y lo subjetivo, entre lo real y lo imaginario, cuando hay hegemonía de ilusiones, desmesura desencadenada, entonces el homo demens somete al homo sapiens y subordina la inteligencia racional al servicio de sus monstruos. Por esta razón, la locura es un problema cerebral del hombre y no sólo su desecho o su enfermedad. El tema de la locura humana fue evidente para la filosofía de la Antigüedad, la sabiduría oriental, para los poetas de todos los continentes, para los moralistas (Erasmo, Montaigne, Pascal, Rousseau). Se volatizó no sólo en la eufórica ideología humanista que llevó al hombre a dirigir el universo sino también en las ciencias humanas y en la filosofía. La demencia no ha conducido la especie humana a la extinción (sólo las energías nucleares liberadas por la razón científica y el desarrollo de la racionalidad técnica podrían conducirla a su desaparición). Sin embargo, tanto tiempo parece haberse perdido, malgastado en ritos, cultos, ebriedades, decoraciones, danzas e innumerables ilusiones… A pesar de todo ello, el desarrollo técnico y luego el científico ha sido impresionante; las civilizaciones han producido filosofía y ciencia; la Humanidad ha dominado la Tierra. Es decir que los progresos de la complejidad se han hecho a la vez a pesar, con y a causa de la locura humana. Primer Semestre 234 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior La dialógica sapiens-demens ha sido creadora siendo destructora; el pensamiento, la ciencia, las artes, se han irrigado por las fuerzas profundas del afecto, por los sueños, angustias, deseos, miedos, esperanzas. En las creaciones humanas hay siempre un doble pilotaje sapiens-demens. Demens ha inhibido pero también favorecido a sapiens. Platón ya había observado que Dike, la ley sabia, es hija de Ubris, la desmesura. Tal furor ciego rompe las columnas de un templo de servidumbre, como la toma de la Bastilla y, al contrario, tal culto a la razón alimenta la guillotina. La posibilidad del genio viene del hecho que el ser humano no es completamente prisionero de lo real, de la lógica (neocórtex), del código genético, de la cultura, de la sociedad. La búsqueda y el encuentro se adelantan en el fondo de la incertidumbre y de la indecidibilidad. El genio surge en la brecha de lo incontrolable, justo ahí donde merodea la locura. La creación surge en la unión entre las profundidades oscuras sicoafectivas y la llama viva de la conciencia. También la educación debería mostrar e ilustrar el Destino con las múltiples facetas del humano: el destino de la especie humana, el destino individual, el destino social, el destino histórico, todos los destinos entrelazados e inseparables. Así, una de las vocaciones esenciales de la educación del futuro será el examen y el estudio de la complejidad humana. Ella conduciría a la toma de conocimiento, esto es, de conciencia, de la condición común a todos los humanos, y de la muy rica y necesaria diversidad de los individuos, de los pueblos, de las culturas, sobre nuestro arraigamiento como ciudadanos de la Tierra…. Primer Semestre 235 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior ENSEÑAR LA IDENTIDAD TERRENAL “Sólo el sabio mantiene el todo en la mente, jamás olvida el mundo, piensa y actúa con relación al cosmos”. GROETHUYSEN “Por primera vez, el hombre ha comprendido realmente que es un habitante del planeta, y tal vez piensa y actúa de una nueva manera, no sólo como individuo, familia o género, Estado o grupo de Estados, sino también como planetario.” VERNADSKI Cómo podrían los ciudadanos del nuevo milenio pensar sus problemas y los problemas de su tiempo? Les hace falta comprender tanto la condición humana en el mundo, como la condición del mundo humano que a través de la historia moderna se ha vuelto la de la era planetaria. Hemos entrado en la era planetaria desde el siglo XVI y estamos, desde finales del siglo XX, en la fase de la mundialización. La mundialización, como fase actual de la era planetaria, significa primero, como lo dijo el geógrafo Jacques Lévy: “El surgimiento de un objeto nuevo: el mundo como tal.” Pero entre más atrapados estamos por el mundo más difícil no es atraparlo. En la época de las telecomunicaciones, de la información, de la Internet, estamos sumergidos por la complejidad del mundo y las innumerables informaciones sobre el mundo ahogan nuestras posibilidades de inteligibilidad. De ahí, la esperanza de despejar un problema vital por excelencia que subordinaría todos los demás problemas vitales. Pero este problema vital está constituido por el conjunto de los problemas vitales, es decir, la intersolidaridad compleja de problemas, antagonismos, crisis, procesos incontrolados. El problema planetario es un todo que se alimenta de ingredientes múltiples, conflictivos, de crisis; los engloba, los aventaja y de regreso los alimenta. Lo que agrava la dificultad de conocer nuestro Mundo es el modo de pensamiento que ha atrofiado en nosotros, en vez de desarrollarla, la aptitud de contextualizar y globalizar, mientras que la exigencia de la era planetaria es pensar la globalidad, la relación todo-partes, su multidimensionalidad, su complejidad. Es lo que nos lleva a la reforma de pensamiento, necesaria para concebir el contexto, lo global, lo multidimensional, lo complejo. Es la complejidad (el bucle productivo/destructivo de las acciones mutuas de las partes en el todo y del todo en las partes) la que presenta problema. Necesitamos, desde ahora, concebir la insostenible complejidad del mundo en el sentido en que hay que considerar tanto la unidad como la diversidad del proceso planetario, sus complementariedades y también sus antagonismos. El planeta no es un sistema global sino un torbellino en movimiento desprovisto de centro organizador. Primer Semestre 236 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior Este planeta necesita un pensamiento policéntrico capaz de apuntar a un universalismo no abstracto sino consciente de la unidad/diversidad de la humana condición; un pensamiento policéntrico alimentado de las culturas del mundo. Educar para este pensamiento; esa es la finalidad de la educación del futuro que debe trabajar en la era planetaria para la identidad y la conciencia terrenal. 1. LA ERA PLANETARIA Las ciencias contemporáneas nos enseñan que estaríamos a unos quince mil millones de años después de una catástrofe inefable a partir de la cual se creó el cosmos, tal vez a unos cinco millones de años después de que hubiera comenzado la aventura de la hominización, la cual nos habría diferenciado de los otros antropoides, cien mil años desde el surgimiento del homo sapiens, diez mil años desde el nacimiento de las civilizaciones históricas y entraríamos a los inicios del tercer milenio de la llamada era cristiana. La historia humana comenzó con una diáspora planetaria sobre todos los continentes; luego entró, a partir de los tiempos modernos, en la era planetaria de la comunicación entre los fragmentos de la diáspora humana. La diáspora de la humanidad no ha producido escisión genética: pigmeos, negros, amarillos, indios, blancos, vienen de la misma especie, disponen de los mismos caracteres fundamentales de la humanidad; pero ha producido una extraordinaria diversidad de lenguas, de culturas, de destinos, fuente de innovaciones y de creaciones en todos los campos. El tesoro de la humanidad está en su diversidad creadora, pero la fuente de su creatividad está en su unidad generadora. A finales del siglo XV europeo, la China de los Ming y la India mogola son las civilizaciones más importantes del globo. El Islam, en Asia y en África, es la religión más extendida de la Tierra… El imperio otomano, que desde Asia de desplegó por la Europa Oriental, aniquiló a Bizancio y amenazó a Viena, se vuelve una gran potencia de Europa. El imperio de los incas y el imperio azteca reinan en las Américas, Cuzco y Tenochtitlán exceden en población a las monumentales y esplendorosas Madrid, Lisboa, París, Londres, capitales de jóvenes y pequeñas naciones del oeste Europeo. Sin embargo, a partir de 1492 son estas jóvenes y pequeñas naciones las que se lanzan a la conquista del globo y a través de la aventura, la guerra, la muerte suscitan la era planetaria que desde entonces comunica los cinco continentes para lo mejor y para lo peor. La dominación del Occidente europeo sobre el resto del mundo provoca catástrofes de civilización, en las Américas especialmente, destrucciones culturales irremediables, esclavitudes terribles. Por esta razón, la era planetaria se abre y se desarrolla en y por la violencia, la destrucción, la esclavitud, la explotación feroz de las Américas y del África. Los bacilos y los virus de Eurasia, rodaron por las Américas, creando hecatombes, sembrando sarampión, herpes, gripe, tuberculosis, mientras que de América el treponema de la sífilis rondaba de sexo en sexo hasta Shagai. Los europeos implantan en sus tierras el maíz, la papa, el frijol, Primer Semestre 237 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior el tomate, la yuca, la patata dulce, el cacao, el tabaco traídos de América. Ellos llevan a América los corderos, bovinos, caballos, cereales, viñedos, olivos y las plantas tropicales arroz, ñame, café, caña de azúcar. La planetarización se desarrolla por el aporte de la civilización europea a los continentes, sus armas, sus técnicas, sus concepciones en todas sus factorías, sus peajes y zonas de penetración. La industria y la técnica toman un vuelo que ninguna civilización había conocido antes. El progreso económico, el desarrollo de las comunicaciones, la inclusión de los continentes subyugados en el mercado mundial determinan formidables movimientos de población que van a ampliar el crecimiento demográfico generalizado. En la segunda mitad del siglo XIX, 21 millones de europeos atravesaron el Atlántico hacia las dos Américas. También se produjeron flujos migratorios en Asia, donde los chinos se instalan como comerciantes en Siam, en Java y en la Península de Malasia, se embarcaron para California, Colombia – Británica, Nueva Gales del Sur, Polinesia, mientras que los hindúes se asientan en Natal y en África Oriental. La planetarización engendra en el siglo XX dos guerras mundiales, dos crisis económicas mundiales y, luego, en 1989, la generalización de la economía liberal llamada mundialización. La economía mundial es cada vez más un todo interdependiente: cada una de sus partes se ha vuelto dependiente del todo y recíprocamente el todo sufre perturbaciones y riesgos que afectan las partes. El planeta se ha encogido. Fueron necesarios tres años a Magallanes para dar la vuelta al mundo por mar (1519-1522). Se necesitaron sólo 80 días para que un intrépido viajero del siglo XIX utilizando carreteras, ferrocarril y navegación a vapor diera la vuelta a la Tierra. A finales del siglo XX, el jet logra el bucle en 24 horas. Y más aún, todo se presenta de manera instantánea de un punto a otro del planeta por televisión, teléfono, fax, internet… El mundo se vuelve cada vez más un todo. Cada parte del mundo se hace cada vez más parte del mundo y el mundo, como un todo, está cada vez más presente en cada una de sus partes. Esto se constata no solamente con las naciones y los pueblos sino con los individuos. Así como cada punto de un holograma contiene la información del todo del cual es parte, también, ahora, cada individuo recibe o consume las informaciones y las sustancias provenientes de todo el universo. El europeo, por ejemplo, se levanta cada mañana poniendo una emisora japonesa y recibe los acontecimientos del mundo: erupciones volcánicas, temblores de tierra, golpes de Estado, conferencias internacionales le llegan mientras toma su té de Ceilán, India o China a no ser que sea un moka de Etiopía o un arábica de América Latina; se pone su camisilla, pantaloncillos y camisa hechos con algodón de Egipto o de la India; viste chaqueta y pantalón en lana de Australia, fabricada en Manchester y luego en Roubaix-Tourcoing, o se pone una chaqueta de cuero traída de China con unos jeans estilo USA. Su reloj es suizo o japonés. Sus gafas son de carey de tortuga ecuatorial. Puede encontrar en su comida de invierno las fresas y cerezas de Argentina o Chile, las habichuelas frescas de Senegal, los aguacates o piñas de África, los melones de Guadalupe. Tiene botellas de ron de Martinico, de vodka ruso, tequila mexicano, whisky americano. Puede escuchar en su casa una sinfonía alemana dirigida por un director coreano a no ser que asista ante su pantalla Primer Semestre 238 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior de video a la Óveme con la negra Barbara Hendricks en el papel de Mimi y el español Plácido Domingo en el de Rodolfo. Mientras que el europeo se encuentra en este circuito planetario de confort, un gran número de africanos, asiáticos y suramericanos se encuentran en un circuito planetario de miseria. Sufren en su vida cotidiana las consecuencias del mercado mundial que afecta las cotizaciones del cacao, el café, el azúcar, las materias primas que produce su país. Han sido sacados de sus pueblos por procesos mundializados venidos de Occidente, especialmente el progreso del monocultivo industrial; campesinos autosuficientes se convirtieron en suburbanos que buscan empleo; sus necesidades ahora se traducen en términos monetarios. Aspiran a la vida del bienestar en el que los hacen soñar la publicidad y las películas de Occidente. Utilizan la vajilla de aluminio o de plástico, beben cerveza o coca-cola. Se acuestan en los restos de láminas de espuma de poliestireno y llevan puestas camisetas impresas a la americana. Bailan músicas sincréticas donde sus ritmos tradicionales entran en una orquestación procedente de Norteamérica. De esta manera, para lo mejor y para lo peor cada humano, rico o pobre, del Sur o del Norte, del Este o del Oeste, lleva en sí, sin saberlo, el planeta entero. La mundialización es a la vez evidente, subconsciente, omnipresente. La mundialización es realidad unificadora, pero hay que agregar inmediatamente que también es conflictiva en su esencia. La unificación mundializante está cada vez más acompañada por su propio negativo, suscitado por el contrario efecto: la balcanización. El mundo cada vez más se vuelve uno, pero al mismo tiempo se divide. Paradójicamente es la misma era planetaria la que ha permitido y favorecido la parcelación generalizada en Estados-nación, en realidad, la demanda emancipadora de nación está estimulada por un movimiento que recurre a la identidad ancestral y se efectúa como reacción al curso planetario de homogeneización civilizatoria. Esta demanda se intensifica con la crisis generalizada del futuro. Los antagonismos entre naciones, entre religiones, entre laicismo y religión, entre modernidad y tradición, entre democracia y dictadura, entre ricos y pobres, entre Oriente y Occidente, entre Norte y Sur, se alimentan entre sí; es allí donde se mezclan los intereses estratégicos y económicos antagónicos de las grandes potencias y de las multinacionales dedicadas a la obtención de beneficios. Son todos estos antagonismos lo que se encuentran en zonas de interferencias y de fractura como la gran zona sísmica del globo que parte de Armenia/Azerbaidjan, atraviesa el Medio Oriente y llega hasta Sudán. Éstas se exasperan allí donde hay religiones y etnias mezcladas, fronteras arbitrarias entre Estados, exasperaciones por vialidades y negaciones de toda clase, como en el Medio Oriente. De esta misma manera, el siglo XX ha creado y a la vez parcelado un tejido planetario único; sus fragmentos se han asilado, erizado y combatido entre sí. Los Estados dominan la escena mundial como titanes brutales y ebrios, poderosos e impotentes. Al mismo tiempo, el despliegue técnico industrial sobre el globo tiende a suprimir las diversidades humanas, étnicas y culturales. El desarrollo mismo ha creado más problemas de los que ha resuelto y ha conducido a la crisis profunda de civilización que afecta las sociedades prósperas de Occidente. Primer Semestre 239 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior Concebido únicamente de manera técnico-económica, el desarrollo está en un punto insostenible incluyendo el desarrollo sostenible. Es necesaria una noción más rica y compleja del desarrollo, que sea no sólo material sino también intelectual, afectiva, moral… El siglo XX no ha dejado la edad de hierro planetaria, se ha hundido en ella. 2. EL LEGADO DEL SIGLO XX El siglo XX fue el de la alianza de dos barbaries: la primera viene desde el fondo la noche de los tiempos y trae consigo guerra, masacre, deportación, fanatismo. La segunda, helada, anónima, viene del interior de una racionalización que no conoce más que el cálculo e ignora a los individuos, sus cuerpos, sus sentimientos, sus almas y multiplica las potencias de muerte y de esclavización técnico-industriales. Para atravesar esta era bárbara primero hay que reconocer su herencia. Esta herencia es doble, al mismo tiempo herencia. Esta herencia es doble, al mismo tiempo herencia de muerte y de nacimiento. 2.1 La herencia de muerte El siglo XX pareció dar razón a la fórmula atroz según la cual la evolución humana es un crecimiento del poder de la muerte. La muerte introducida en el siglo XX no es solamente la de las decenas de millones de muertos de las dos guerras mundiales y de los campos de concentración nazis y soviéticos, también es la de las dos nueva potencias de muerte. 2.1.1 Las armas nucleares La primera es la de la posibilidad de la muerte global de toda la humanidad a causa del arma nuclear. Esta amenaza aún no se ha disipado con el inicio del tercer milenio; al contrario, se incrementa con la diseminación y la miniaturización de la bomba. La potencialidad de autoaniquilamiento acompaña en lo sucesivo el camino de la humanidad. 2.1.2 Los nuevos peligros La segunda es la de posibilidad de la muerte ecológica. Desde los años setenta hemos descubierto que los desechos, emanaciones, exhalaciones de nuestro desarrollo técnico-industrial urbano degradan nuestra biosfera, y amenazan con envenenar irremediablemente el medio viviente del cual somos parte: la dominación desenfrenada de la naturaleza por la técnica conduce la humanidad al suicidio. Por otra parte, fuerzas mortales que creíamos en vía de extinción se han rebelado: el virus del SIDA no ha invadido, es el primer virus desconocido que surge, mientras que las bacterias que creíamos haber eliminado vuelven con nuevas Primer Semestre 240 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior resistencias a los antibióticos. Así pues, la muerte se introduce de nuevo con virulencia en nuestros cuerpos, los cuales creíamos haber esterilizado. Al fin la muerte ha ganado terreno al interior de nuestras almas. Los poderes de autodestrucción, latentes en cada uno de nosotros, se han activado, particularmente con la ayuda de drogas severas como la heroína, ahí donde se multiplican y crecen las soledades y las angustias. La amenaza planea sobre nosotros con el arma termonuclear, nos envuelve con la degradación de la biosfera, se potencializa en cada uno de nuestros abrazos; se esconde en nuestras almas con el llamado mortífero a las drogas. 2.2 Muerte de la modernidad Nuestra civilización, nacida en Occidente, soltando sus armas con el pasado, creía dirigirse hacia un futuro de progreso infinito que estaba movido por los progresos conjuntos de la ciencia, la razón, la historia, la economía, la democracia. Ya hemos aprendido con Hiroshima que la ciencia es ambivalente; hemos visto a la razón retroceder y al delirio stalinista tomar la máscara de la razón histórica; hemos visto que no había leyes en la Historia que guiaran irresistiblemente hacia un porvenir radiante; hemos visto que el triunfo de la democracia definitivamente no estaba asegurado en ninguna parte; hemos visto que el desarrollo industrial podía causar estragos culturales y poluciones mortíferas; hemos visto que la civilización del bienestar podía producir al mismo tiempo malestar. Si la modernidad se define como fe incondicional en el progreso, en la técnica, en la ciencia, en el desarrollo económico, entonces esta modernidad está muerta. 2.3 La esperanza Si es cierto que el género humano cuya diálozgica cerebro-mente no es cerrada, posee los recursos inagotados para crear, entonces podemos avizorar para el tercer milenio la posibilidad de una nueva creación: la de una ciudadanía terrestre, para la cual el siglo XX ha aportado los gérmenes y embriones. Y la educación, que es a la vez transmisión de lo viejo y apertura de la mente para acoger lo nuevo, está en el corazón de esta nueva misión. 2.3.1 El aporte de las contracorrientes El siglo XX ha dejado como herencia en el ocaso contracorrientes regeneradoras. A menudo, en la historia, corrientes dominantes han suscitado contracorrientes que pueden desarrollarse y cambiar el curso de los acontecimientos. Debemos anotar: • • La contracorriente ecológica que con el crecimiento de las degradaciones y el surgimiento de catástrofes técnicas / industriales no puede más que aumentar; La contracorriente cualitativa que en reacción a la invasión de lo cuantitativo y a la uniformidad generalizada se apega a la calidad en todos los campos, empezando por la calidad de la vida; Primer Semestre 241 CINADE • • • • Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior La contracorriente de resistencia a la vida prosaica puramente utilitaria que se manifiesta con la búsqueda de una vida poética dedicada al amor, la admiración, la pasión, el festejo; La contracorriente de resistencia a la primacía del consumo estandarizado que se manifiesta de dos maneras opuestas: la una por la búsqueda de una intensidad vivida (“consumación”), la otra por la búsqueda de una frugalidad y una templanza; La contracorriente, aún tímida, de emancipación con respecto de la tiranía omnipresente del dinero que se pretende contrarrestar con las relaciones humanas solidarias haciendo retroceder el reino del beneficio; La contracorriente, también tímida, que como reacción al desencadenamiento de la violencia alimenta éticas de pacificación de las almas y de las mentes. Se pude pensar igualmente que todas las aspiraciones que han alimentado las grandes esperanzas revolucionarias del siglo XX, pero que han sido engañadas, podrían renacer bajo la forma de una nueva búsqueda de solidaridad y responsabilidad. Se podría también que la necesidad de volver a las raíces incitada hoy día por los fragmentos dispersos de la humanidad y provocada por la voluntad de asumir las identidades étnicas o nacionales, se pudiera profundizar y ampliar, sin negar dicho regreso a las raíces en el seno de la identidad humana de ciudadano de la TierraPatria. Se podría esperar una política al servicio del ser humano inseparable de una política de civilización que abriría la vía para civilizar la tierra como casa y jardín de la humanidad. Todas estas corrientes prometen intensificarse y ampliarse durante el siglo XXI y constituir múltiples principios de transformación; pero la verdadera transformación sólo podría llevarse a cabo con una transformación entre sí, operando entonces una transformación global que retroactuaría sobre las transformaciones de cada uno. 2.3.2 En el juego contradictorio de las posibilidades Una de las condiciones fundamentales para una evolución positiva sería que las fuerzas emancipadoras inherentes a la ciencia y a la técnica pudieran superar las fuerzas de muerte y esclavitud. Los desarrollos de la tecnociencia son ambivalentes: han religado la Tierra, permiten a todos los puntos del globo estar en comunicación inmediata, proporcionan los medios para alimentar todo el planeta y asegurar a todos sus habitantes un mínimo de bienestar, pero en cambio han creado las peores condiciones de muerte y destrucción. Los humanos esclavizan a las máquinas que esclavizan la energía, pero al mismo tiempo son esclavizados por ellas. La saga de ciencia ficción de Hyperión de Dan Simmons supone que en un milenio en el futuro las inteligencias artificiales (IA) tendrán domesticados a los humanos sin que éstos sean conscientes, preparando su eliminación. La novela describe peripecias sorprendentes al cabo de las cuales un híbrido de humano y de IA portador del alma del poeta Kyats, anuncia una nueva sabiduría. Este es el problema crucial que se Primer Semestre 242 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior plantea desde el siglo XX: ¿estaremos sometidos a la tecnósfera o sabremos vivir en simbiosis con ella? La importancia y la aceleración actuales de las transformaciones parecen presagiar una mutación mucho más considerable que la que hizo pasar al neolítico pequeñas sociedades arcaicas de cazadores y recolectores sin Estado, sin agricultura ni ciudad, a las sociedades históricas que desde hace ocho milenios están desplegadas por el planeta. También podemos contar con las inacabables fuentes del amor humano. Cierto es que el siglo XX ha sufrido horriblemente carencias de amor, indiferencias, durezas y crueldades. Pero también ha producido excesos de amor consagrado a los mitos engañosos, a las ilusiones, a las falsas divinidades, o petrificado en pequeños fetichismos como la colección de estampillas. De igual manera podemos confiar en las posibilidades cerebrales del ser humano, aún inexploradas en gran parte; la mente humana podría desarrollar aptitudes aún desconocidas en la inteligencia, la comprensión, la creatividad. Como las posibilidades sociales están relacionadas con las posibilidades cerebrales, nadie puede asegurar que nuestras sociedades hayan agotado sus posibilidades de mejoramiento y transformación y que hayamos llegado al fin de la Historia. Podemos confiar en el progreso de las relaciones entre humanos, individuos, grupos, etnias, naciones. La posibilidad antropológica, sociológica, cultural, mental de progreso, restaura el principio de esperanza pero sin certeza “científica” ni promesa “histórica”. Es una posibilidad incierta que depende mucho de la toma de conciencia, las voluntades, el ánimo, la suerte… Por esto, las tomas de conciencia se han vuelto urgentes y primordiales. Lo que conlleva el peor peligro, conlleva también las mejores esperanzas (en la misma mente humana) y por esta razón el problema de la reforma del pensamiento se ha vuelto vital. 3. LA IDENTIDAD Y LA CONCIENCIA TERRENAL La unión planetaria es la exigencia racional mínima de un mundo limitado e interdependiente. Tal unión necesita de una conciencia y de un sentido de pertenencia mutuo que nos ligue a nuestra Tierra considerada como primera y última Patria. Si la noción de patria comprende una idea común, una relación de afiliación afectiva a una sustancia tanto material, como paternal (inclusive en el término femenino-masculino de patria), en fin, una comunidad del destino, entonces se puede avanzar en la noción Tierra Patria. Como se indicó anteriormente, todos tenemos una identidad genética, cerebral, afectiva, común a través de nuestras diversidades individuales, culturales y sociales. Somos producto del desarrollo de la vida donde la Tierra ha sido matricial y Primer Semestre 243 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior putativa. Finalmente, todos los humanos, desde el siglo XX, viven los mismos problemas fundamentales de vida y muerte y están unidos en la misma comunidad de destino planetario. Por esto es necesario aprender a “estar ahí” en el Planeta. Aprender a estar ahí quiere decir: aprender a vivir, a compartir, a comunicarse, a comulgar; es aquello que sólo aprendemos en y por las culturas singulares. Nos hace falta ahora aprender a ser, vivir, compartir, comulgar también como humanos del planeta Tierra. No solamente ser de una cultura sino también ser habitantes de la Tierra. Debemos dedicarnos no sólo a dominar sino a acondicionar, mejorar, comprender. Debemos inscribir en nosotros: • • • • La conciencia antropológica que reconoce nuestra unidad en nuestra diversidad. La conciencia ecológica, es decir, la conciencia de habitar con todos los seres mortales una misma esfera viviente (biosfera); reconocer nuestro lazo consustancial con la biosfera nos conduce a abandonar el sueño prometeico del dominio del universo para alimentar la aspiración a la convivencia sobre la Tierra. La conciencia cívica terrenal, es decir, de la responsabilidad y de la solidaridad para los hijos de la Tierra. La conciencia espiritual de la humana condición que viene del ejercicio complejo del pensamiento y que nos permite a la vez criticarnos mutuamente, autocriticarnos y comprendernos entre sí. Es necesario enseñar ya no a oponer el universo a las partes sino a ligar de manera concéntrica nuestras patrias familiares, regionales, nacionales y a integrarlas en el universo concreto de la patria terrenal. Ya no es necesario seguir oponiendo un futuro radiante a un pasado de esclavitudes y supersticiones. Todas las culturas tienen sus virtudes, experiencias, sabidurías al mismo tiempo que sus carencias e ignorancias. Es en este reencuentro con el pasado que un grupo humano encuentra la energía para enfrentar su presente y preparar su futuro. La búsqueda de un mejor avenir debe ser complementaria y no antagonista con los reencuentros en el pasado. Todo ser humano, toda colectividad, debe dirigir su vida en una circulación interminable entre su pasado, donde encuentra su identidad apegándose a sus ascendentes; su presente donde afirma sus necesidades, y un futuro hacia donde proyecta sus aspiraciones y esfuerzos. En este sentido, los Estados pueden tener un papel decisivo con la condición de aceptar, en su propio beneficio, el abandono de su soberanía absoluta sobre todos los grandes problemas de interés común, sobre todo los problemas de vida o de muerte que sobrepasan su competencia aislada. De todas maneras, la era de fecundidad de los Estados Nación dotados de un poder absoluto está revaluada, lo cual significa que es necesario no desintegrarlos sino respetarlos integrándolos en conjuntos y haciéndoles respetar el conjunto del cual son parte. El mundo confederado debe ser policéntrico y acéntrico, no sólo a nivel político sino también cultural. El Occidente que se provincializa siente en sí la necesidad de Oriente, mientras que el Oriente tiende a permanecer el mismo occidentalizándose. El Norte ha desarrollado el cálculo y la técnica, pero ha perdido Primer Semestre 244 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior calidad de vida, mientras que el Sur, técnicamente atrasado, cultiva aún las calidades de la vida. En adelante, una dialógica debe complementar Oriente y Occidente, Norte y Sur. La religación debe sustituir la disyunción y llamar la “simbiosofía”, la sabiduría de vivir unidos. La unidad, el mestizaje y la diversidad deben desarrollarse en contra de la homogeneización y el hermetismo. El mestizaje no es solamente una creación de nuevas diversidades a partir del encuentro; en el proceso planetario éste se vuelve producto y productor de religación y de unidad. Introduce la complejidad en el corazón de la identidad mestiza (cultura o racial). En realidad, cada uno puede y debe, en la era planetaria, cultivar su poliidentidad permitiendo la integración de la identidad familiar, de la identidad regional, de la identidad étnica, de la identidad nacional, religiosa o filosófica, de la identidad continental y de la identidad terrenal. El mestizo puede encontrar en las raíces de su poliidentidad una bipolaridad familiar, una bipolaridad étnica nacional, incluso continental, que le permite constituir en sí una identidad compleja plenamente humana. El doble imperativo antropológico se impone: salvar la unidad humana y salvar la diversidad humana. Desarrollar nuestras identidades concéntricas y plurales: la de nuestra etnia, la de nuestra patria, la de nuestra comunidad de civilización, en fin, la de ciudadanos terrestres. Estamos comprometidos con la humanidad planetaria y en la obra esencial de la vida que consiste en resistir a la muerte. Civilizar y Solidarizar la Tierra; Transformar la especie humana en verdadera humanidad se vuelve el objetivo fundamental y global de toda educación, aspirando no sólo al progreso sino a la supervivencia de la humanidad. La conciencia de nuestra humanidad en esta era planetaria nos debería conducir a una solidaridad y a una conmiseración recíproca del uno para el otro, de todos para todos. La educación del futuro deberá aprender una ética de la comprensión planetaria. Primer Semestre 245 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior ENFRENTAR LAS INCERTIDUMBRES “Los dioses nos dan muchas sorpresas: lo esperado no se cumple y para lo inesperado un dios abre la puerta.” EURÍPEDES Aún no hemos incorporado en nosotros el mensaje de Eurípedes que es esperarse lo inesperado. El fin del siglo XX ha sido propicio, sin embargo, para comprender la incertidumbre irremediable de la historia humana. Los siglos anteriores siempre creyeron en un futuro bien fuera repetido o progresivo. El siglo XX ha descubierto la pérdida del futuro, es decir, su impredecibilidad. Esta toma de conciencia debe estar acompañada de otra retroactiva y correlativa: la de la historia humana que ha sido y sigue siendo una aventura desconocida. Una gran conquista de la inteligencia sería poder, al fin, deshacerse de la ilusión de predecir el destino humano. El avenir queda abierto e impredecible. A través de la Historia ha habido determinaciones económicas, sociológicas, entre otras, pero éstas están en relación inestable e incierta con accidentes y riesgos innumerables que hacen bifurcar o desviar su curso. Las civilizaciones tradicionales vivían con la certeza de un tiempo cíclico cuyo funcionamiento debía asegurarse por medio de sacrificios, a veces humanos. La civilización moderna ha vivido con la certeza del progreso histórico. La toma de conciencia de la incertidumbre histórica se hace hoy día con el derrumbamiento del mito del Progreso. Un progreso es ciertamente posible, pero incierto. A esto se suman los procesos complejos y aleatorios de nuestra era planetaria que ni la mente humana ni una supercomputadora ni ningún demonio de Laplace podrían abarcar. 1. LA INCERTIDUMBRE HISTÓRICA ¿Quién hubiera pensado en la primavera de 1914 que un atentado cometido por Sarajevo desencadenaría una guerra mundial que duraría cuatro años y que provocaría millones de víctimas? ¿Quién hubiera pensado en 1916 que el ejército ruso se disgregaría y que un partidito marxista marginal provocaría, contrario a su propia doctrina, una revolución comunista en octubre de 1917? ¿Quién hubiera pensado en 1918 que el tratado de paz que se firmó se llevaba en sí mismo los gérmenes de una segunda guerra mundial que estallaría en 1939? ¿Quién hubiera pensado en la prosperidad de 1927 que una catástrofe económica, que inició en Wall Street en 1929 se desencadenaría en todo el planeta? ¿Quién hubiera pensado en 1930 que Hitler llegaría legalmente al poder en 1933? Primer Semestre 246 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior ¿Quién hubiera pensado en 1940-1941, aparte de algunos irrealistas, que a la formidable dominación nazi sobre Europa y luego a los progresos impresionantes de la Wehrmacht en la URSS hasta las puertas de Leningrado y Moscú les sucedería un vuelco total de la situación? ¿Quién hubiera pensado en 1943, en plena alianza entre soviéticos y occidentales, que sobrevendría la guerra fría entre estos mismos aliados tres años después? ¿Quién hubiera pensado en 1980, aparte de algunos iluminados, que el imperio soviético implosionaría en 1989? ¿Quién hubiera imaginado en 1980, la guerra del Golfo y la guerra que desintegraría Yugoslavia? ¿Quién, en enero de 1999, hubiera soñado con los ataques aéreos sobre Serbia en marzo del mismo año, y quién, en el momento en que se escriben estas líneas podría medir las consecuencias? Nadie puede responder a estas preguntas al momento de escribir estas líneas y tal vez permanezcan sin respuesta aun en el siglo XXI. Como decía Patocka: “El devenir es ahora cuestionado y lo será para siempre.” El futuro se llama incertidumbre. 2. LA HISTORIA CREADORA Y DESTRUCTIVA El surgimiento de lo nuevo no se puede predecir, sino no sería nuevo. El surgimiento de una creación no se puede conocer por anticipado, sino no habría creación. La historia avanza, no de manera frontal como un río, sino por desviaciones que proceden de innovaciones o creaciones internas, o de acontecimientos o accidentes externos. La transformación interna comienza a partir de creaciones, primero locales y casi microscópicas que se efectúan en un medio restringido primero a algunos individuos, y que aparecen como desviaciones con relación a la normalidad. Si no se atrofia las desviaciones con relación a la normalidad. Si no se atrofia la desviación, entonces, en condiciones favorables formadas generalmente por crisis, puede paralizar la regulación que la frenaba o la reprimía y luego proliferarse de manera epidémica, desarrollarse, propasarse y volverse una tendencia cada vez más potente que produce una nueva normalidad. Así ha sucedido con todos los inventos técnicos, la yunta, la brújula, la imprenta, la máquina de vapor, el cine, hasta la computadora; así fue con el capitalismo en las ciudades Estado del Renacimiento; igualmente, con todas las grandes religiones universales que nacieron de una predicación singular con Sidharta, Moisés, Jesús, Mohamed, Luther; también con todas las grandes ideologías universales provenientes de algunas mentes marginales. Los despotismos y totalitarismos saben que los individuos portadores de diferencia constituyen una desviación potencial; ellos los eliminan y aniquilan los Primer Semestre 247 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior microfocos de desviación. Sin embargo, los despotismos terminan por ablandarse y la desviación surge, incluso al más alto nivel del Estado, de manera inesperada en la mente de un nuevo soberano o de un nuevo secretario general. Toda evolución es el logro de una desviación cuyo desarrollo transforma el sistema donde ella misma ha nacido: ella desorganiza el sistema reorganizándolo. Las grandes transformaciones son morfogénesis, creadoras de formas nuevas que pueden constituir verdaderas metamorfosis. De todas formas, no hay evolución que no sea desorganizadora/reorganizadora en su proceso de transformación o de metamorfosis. No existen solamente las innovaciones y las creaciones. También existen las destrucciones. Éstas pueden traer nuevos desarrollos: así como los desarrollos de la técnica, la industria y el capitalismo han arrastrado la destrucción de las civilizaciones tradicionales. Las destrucciones masivas y brutales llegan del exterior para la conquista y la exterminación que aniquilaron los imperios y ciudades de la Antigüedad. En el siglo XVI, la conquista española constituye una catástrofe total para los imperios y civilizaciones de los aztecas y de los incas. El siglo XX ha viso el hundimiento del imperio otomano, el del imperio autro-húngaro y la implosión del imperio soviético. Además muchas adquisiciones se perdieron para siempre después de estos cataclismos históricos. Muchos saberes, obras de pensamiento, muchas obras maestras literarias, inscritos en los libros, fueron destruidos con estos libros. Hay una muy débil integración de esta experiencia en gran parte derrochada por cada generación. Sin duda, hay un enorme desperdicio de la adquisición en la historia; muchas buenas ideas no han sido integradas, por el contrario, se han rechazado por las normas, los tabúes, las prohibiciones. La historia nos muestra también sorprendentes creaciones como la de Atenas cinco siglos antes de nuestra era, donde aparecen tanto la democracia y la filosofía, así como terribles destrucciones no solamente de sociedades sino de civilizaciones. La historia no constituye, entonces una evolución lineal, dado que conoce turbulencias, bifurcaciones, desviaciones, fases inmóviles, estadios, periodos de latencia seguidos de virulencias como en el cristianismo, el cual incubó dos siglos antes de sumergir el imperio romano. Procesos epidérmicos de devenires enfrentados con riesgos, incertidumbres que involucran evoluciones, enredos, progresiones, regresiones, rupturas. Y, cuando se ha constituido una historia planetaria, ésta acarrea, como lo hemos visto en este siglo, dos guerras mundiales y erupciones totalitarias. La historia es un complejo de orden, de desorden y de organización. Obedece a determinismos y azares donde surgen sin cesar el “ruido y el furor”. Tiene siempre dos caras opuestas: civilización y barbarie, creación y destrucción, génesis y muerte… Primer Semestre 248 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior 3. UN MUNDO INCIERTO La aventura incierta de la humanidad no hace más que perseguir en su esfera la aventura incierta del cosmos que nació de un accidente impensable para nosotros y que continúa en un devenir de creaciones y de destrucciones. A finales del siglo XX hemos aprendido que se debe sustituir la visión de un universo obedece a un orden impecable por una visión donde el universo sea el juego y lo que está en juego de un dialógica (relación antagónica, competente y complementaria) entre el orden, el desorden y la organización. La tierra, probablemente en sus inicios un montón de desperdicios cósmicos presente de una explosión solar, se organizó así misma en un diálogo entre orden – desorden – organización, sufriendo no sólo erupciones y temblores sino también el choque violento de aerolitos de lo cuales tal vez uno suscito el desprendimiento de la luna. 4. ENFRENTAR LAS INCERTIDUMBRES Una nueva conciencia empieza a surgir: el hombre, enfrentando las incertidumbres por todos los lados, es arrastrado hacia una nueva aventura. Hay que aprender a enfrentar la incertidumbre puesto que vivimos una época cambiante donde los valores son ambivalentes, donde todo está ligado. Es por eso que la educación del futuro debe volver sobre las incertidumbres ligadas al conocimiento (cf. Capítulo II) ya existe: • • • • Un principio de incertidumbre cerebro-mental que se deriva del proceso de producción/reconstrucción propio de todo conocimiento. Un principio de incertidumbre lógica. Como decía Pascal muy claramente: “Ni la contradicción es señal de falsedad ni la no contradicción es señal de verdad”. Un principio de incertidumbre racional ya que la racionalidad, sino mantiene su vigilancia autocrítica, cae en la racionalización. Un principio de incertidumbre sicológica: no existe la posibilidad de ser totalmente conciente de lo que pasa en la maquinaria de nuestra mente, la cual siempre conserva algo fundamentalmente inconsciente. Existe, pues, la dificultad de un autoexamen crítico por medio del cual nuestra sinceridad no garantiza certidumbre; existen limites para cualquier autoconocimiento. Tantos problemas gramáticamente ligados hacen pensar que el mundo no solo esta en crisis, está n este estado violento donde se encuentran las fuerzas de muerte y las fuerzas de vida que bien podemos llamar agonía. Aunque solidarios, los humanos siguen siendo enemigos entre sí y el desencadenamiento de odios entre razas, religiones, ideologías siempre acarrea guerras, masacres, torturas, odios, desprecios. Los procesos son destructores de un mundo antiguo, multimilenario por un lado, multicelular por el otro. La humanidad no acaba de explicarse la humanidad. Aun no sabemos si solo se trata de la agonía de un viejo mundo que anuncia un nuevo nacimiento o de una agonía mortal. Una conciencia nueva empieza a surgir: la humanidad es llevada hacia una aventura desconocida. Primer Semestre 249 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior 4.1 La incertidumbre de lo real La realidad no es evidentemente legible. Las ideas y teorías no reflejan si no que traducen la realidad la cual pueden traducir la manera errónea. Nuestra realidad no es otra que nuestra idea de la realidad. De igual manera, que importa no ser realista en sentido trivial (adaptarse a lo inmediato) ni irrealista en el mismo sentido (sustraerse de las coacciones de la realidad), lo que importa es ser realista en el sentido complejo: comprender la incertidumbre de lo real, saber que hay un posible aún invisible en lo real. Esto nos muestra que se debe saber interpretar la realidad antes de reconocer donde está el realismo. Una vez más nos llegan incertidumbres sobre la realidad que impregnan de incertidumbres los realismos que revelan, de pronto, que aparentes irrealismos eran realistas. 4.2 La incertidumbre del conocimiento El conocimiento es una aventura incierta que conlleva en sí mismas y de manera permanente el riesgo de ilusión y de error. Ahora bien, es en las incertidumbres doctrinales, dogmáticas e intolerantes donde se encuentran las peores ilusiones; en cambio, la conciencia del carácter incierto del acto cognitivo constituye la oportunidad para llevar a un conocimiento pertinente, el cual necesita exámenes, verificaciones y convergencia de indicios; así, en los crucigramas se llega a la presión por cada palabra adecuada según su definición y su congruencia con las otras palabras que incluyen letras comunes; la concordancia general que se establece entre todas las palabras constituye una verificación de conjunto que confirma la legitimidad de las diferentes palabras inscritas. Pero la vida, a diferencia de los crucigramas, comprende casos sin definición, casos con falsas definiciones, y, en especial la ausencia de un marco general cerrado; es solo ahí donde se puede aislar un marco y se pueden manejar elementos clasificables, como en la tabla de Mendeleïv, que se pueden lograr certezas. Repitámoslos una vez más: el conocimiento es navegar en un océano de incertidumbres a través de archipiélagos de certezas. 4.3 Las incertidumbres y la ecología de la acción Se tiene, a veces, la impresión de que la acción simplifica debido a que en una alternativa se decide, se elige. Ahora bien, la acción es decisión, elección y también es apuesta. En la noción de apuestas existe la conciencia de riesgo y de incertidumbre. Aquí interviene la noción de ecología de la acción. Tan pronto como un individuo emprende una acción, cual fuere, esta empieza a escapar a sus intenciones. Dicha acción entra en un universo de interacciones y al final es el entorno el que la toma en uno u otro sentido que puede contrariar la intención inicial. A menudo, la acción se nos devuelve como un bumerang, lo que nos obliga a Primer Semestre 250 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior seguirla a intentar corregirla (si hay tiempo) y, en ocasiones a destruirla, como hacen los responsables de la NASA, cuando explotan un cohete porque se desvía de su trayectoria. La ecología de la acción es, en suma, tener en cuenta su propia complejidad, es decir, riesgo, azar, iniciativa, decisión, inesperado, imprevisto, conciencia de desviaciones y transformaciones. Una de las más adquisiciones del siglo XX ha sido el establecimiento de teoremas que limitan el conocimiento tanto en el razonamiento (teorema de Gödel, teorema Chaitin) como en la acción. En este campo señalaremos el teorema de Arrow que constituye la imposibilidad de asociar un interés colectivo a partir de intereses individuales como definir un éxito colectivo a partir de la colección de éxitos individuales. En otras palabras, no existe la posibilidad de plantear un algoritmo de optimización en los problemas humanos: la búsqueda de la opmitimización sobrepasa cualquier capacidad de búsqueda disponible, y finalmente se vuelve no óptima, incluso pues pésima, la búsqueda de un optimum. Se nos lleva a una nueva incertidumbre entre la búsqueda del mayor bien y la del menor mal. Por otra parte, la teoría de los juegos de Bond Newman nos muestra que más allá de un duelo entre dos actores racionales, no se puede decidir la mejor estrategia con certeza. Ahora bien, los juegos de la vida rara vez comportan dos actores y mucho menos racionales. En resumen, la gran incertidumbre que se debe afrontar viene de lo que llamamos ecología de la acción y comprende cuatro principios. 4.3.1 El bucle riesgo- precaución El principio de incertidumbre proviene de la doble necesidad del riesgo y de la precaución. Para cualquier acción que se emprenda en un medio incierto hay contradicción entre el principio de riesgo y el principio de precaución, siendo ambos necesarios; se trata de poder ligarlos a pesar de su oposición según el dicho de Pericles: “Nosotros sabemos a la vez probar una audacia extrema y no emprender nada sin una reflexión detenida. En los demás el atrevimiento es un efecto de la ignorancia mientras que la reflexión implica indecisión.” (en Thucydide, Guerra del Peloponeso). 4.3.2 El bucle fines – medios El principio de incertidumbre del fin y de los medios. Como los medios y los fines Inter-retro-actúan los unos con los otros, es casi inevitable que medios innobles al servicio de fines nobles los alteren y terminen por sustituirlos. Los medios dominantes empleados para un fin liberador pueden no solamente contaminar este fin sino también autofinalizarse. Por ejemplo, la Tcheka, después de haber pervertido el proyecto socialista, se autofinalizó convirtiéndose, con los nombres sucesivos de Guépéou, NKVD, KGB, en una potencia policiaca suprema destinada a autoperpetuarse. Sin embargo, la astucia, la mentira y la fuerza al servicio de una justa causa pueden salvarla sin contaminarla, a condición de haber utilizado medios excepcionales y provisionales. En cambio, es posible que acciones perversas Primer Semestre 251 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior conduzcan a resultados excelentes, justamente por las acciones que provocan. Entonces, no es absolutamente cierto que la pureza de los medios conduzcan a los fines deseados, ni que su impureza sea necesariamente nefasta. 4.3.3 El bucle acción – contexto Toda acción escapa a la voluntad de su autor cuando entra en el juego de las Inter-retro-acciones del medio donde interviene. Tal es el principio propio de la ecología de la acción. La acción no sólo arriesga el fracaso sino también la desviación o la perversión de su sentido inicial o puede incluso volverse contra sus iniciadores. Así, el inicio de la Revolución de Octubre de 1917 no suscitó una dictadura del proletariado sino una dictadura sobre le proletariado. En un sentido más amplio, las dos vías hacia el Socialismo, la reformista socialdemocrática y la revolucionaria leninista, terminaron en cualquier cosa distinta a sus finalidades. La instauración del rey Juan Carlos en España, según la intención del general Franco de consolidar su orden despótico, contribuyó por el contrario a llevar a España hacia la democracia. La acción puede tener tres tipos de consecuencias insospechadas como lo ha reseñado Hirschman: • • • El efecto perverso (el efecto nefasto inesperado es más importante que el efecto benéfico esperado). La inanidad de la innovación (entre más cambia más en la misma cosa). La puesta en peligro de las adquisiciones obtenidas (se ha querido mejorar la sociedad, pero no se ha logrado otra cosa que suprimir libertades o seguridades). Los efectos perversos, vanos, nocivos, de la Revolución de Octubre de 1917 se manifiestan en la experiencia soviética. 5. LA IMPREDECIBILIDAD A LARGO PLAZO En realidad se pueden considerar o calcular a corto plazo los efectos de una acción, pero sus efectos a largo plazo son impredecibles. Así, las consecuencias en cadena de la Revolución Francesa (1789) fueron todas inesperadas: el Terror, el Termidor, el Imperio y, más adelante, el reestablecimiento de los reyes Borbones, y aún más, las consecuencias europeas y mundiales hasta octubre de 1917 fueron impredecibles como lo fueron enseguida también las del mismo octubre de 1917, desde la formación del imperio totalitario hasta su caída. De esta manera, ninguna acción nos invita, sin embargo, no a la inacción, sino a la apuesta que reconoce sus riesgos y a la estrategia que permite modificar e incluso anular la acción emprendida. 5.1 La apuesta y la estrategia En efecto, hay dos vías para enfrentar la incertidumbre de la acción. La primera es la plena conciencia de la apuesta que conlleva la decisión; la segunda, el recurso a la estrategia. Primer Semestre 252 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior Una vez tomada la decisión, la plena conciencia de la incertidumbre se vuelve la plena conciencia de una apuesta. Pascal reconocía que su fe provenía de una apuesta. La noción de apuesta se debe generalizar para cualquier fe; la fe en un mundo mejor, la fe en la fraternidad o en la justicia, así como en toda decisión ética. La estrategia debe prevalecer sobre el programa. El programa establece una secuencia de acciones que se deben ejecutar sin variaciones en un entorno estable; pero desde que haya modificación de las condiciones exteriores el programa se bloquea. En cambio, la estrategia elabora un escenario de acción examinando las certezas y las incertidumbres de la situación, las probabilidades, las improbabilidades. El escenario puede y debe modificarse según las informaciones recogidas, los azares, contratiempos u oportunidades encontradas en el curso del camino. Podemos, dentro de nuestras estrategias, utilizar secuencias cortas programadas, pero para todo aquello que se efectúa en un entorno inestable e incierto, se impone la estrategia; ésta debe privilegiar tanto la prudencia como la audacia y si es posible las dos a la vez. La estrategia puede y debe efectuar compromisos con frecuencia. ¿Hasta dónde? No hay respuesta general para esta pregunta, es más, hay un riesgo que puede ser el de la intransigencia que conduce a la derrota o el de la transigencia que conduce a la abdicación. Es en la estrategia que siempre se plantea, de manera singular en función del contexto y en virtud de su propio desarrollo, el problema de la dialógica entre fines y medios. Por último, tenemos que considerar las dificultades de una estrategia al servicio de una finalidad compleja como la que indica el lema “libertad, igualdad, fraternidad”. Estos tres términos complementarios son al mismo tiempo antagónicos; la libertad tiende a destruir la igualdad; ésta, si es impuesta, tiende a destruir la libertad; por último, la fraternidad no puede ser ni decretada ni impuesta sino incitada. Según las condiciones históricas, una estrategia deberá favorecer la libertad o la igualdad o la fraternidad sin oponerse nunca a los otros dos términos. De esta forma, la respuesta a las incertidumbres de la acción está constituida por la buena elección de una decisión, por la conciencia de la apuesta, la elaboración de una estrategia que tenga en cuenta las complejidades inherentes a sus propias finalidades, que en el transcurso de la acción pueda modificarse en función de los riesgos, informaciones, cambios de contexto y que pueda considerar un eventual torpedeo de la acción que hubiese tomado un curso nocivo. Por esto, se puede y se debe luchar contra las incertidumbres de la acción; se puede incluso superarlas a corto o mediano plazo, pero nadie pretendería eliminarlas a largo plazo. La estrategia, como el conocimiento, sigue siendo la navegación en un océano de incertidumbre a través de archipiélagos de certezas. El deseo de aniquilar la Incertidumbre puede parecernos como la enfermedad misma de nuestras mentes y toda dirección hacia la gran Certeza no podría ser más que un embarazo sicológico. El pensamiento, entonces, debe encaminarse y aguerrirse para afrontar la incertidumbre. Todo aquello que implica oportunidad implica riesgo y el pensamiento debe diferenciar las oportunidades de los riesgos, así como los riesgos de las oportunidades. Primer Semestre 253 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior El abandono del progreso garantizado por las “leyes de la Historia” no es el abandono del progreso sino el reconocimiento de su carácter incierto y frágil. La renuncia al mejor de los mundos no es de ninguna manera la renuncia a un mundo mejor. En la historia hemos visto permanecer y desafortunadamente que lo posible se vuelve imposible y podemos presentir que las más ricas posibilidades humanas siguen siendo imposibles de realizar. Pero también hemos visto que lo inesperado llega a ser posible y se realiza; hemos visto a menudo que lo improbable se realiza más que lo probable. Sepamos, entonces, confiar en lo inesperado y trabajar lo improbable. Primer Semestre 254 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior ENSEÑAR LA COMPRENSIÓN La situación sobre nuestra Tierra es paradójica. Las interdependencias se han multiplicado. La conciencia de ser solidarios con su vida y con su mente liga desde ahora a los humanos. La comunicación triunfa; el planeta está atravesado por redes, faxes, teléfonos celulares, módems, Internet. Y sin embargo, la incomprensión sigue siendo general. Sin duda, hay grandes y múltiples progresos de la comprensión, pero los progresos de la incomprensión parecen aún más grandes. El problema de la comprensión se ha vuelto crucial para los humanos. Y por esta razón debe ser una de las finalidades de la educación para el futuro. Recordemos que ninguna técnica de comunicación, del teléfono a Internet, aporta por sí misma la comprensión. La comprensión no puede digitarse. Educar para comprender las matemáticas o cualquier disciplina es una cosa, educar para la comprensión humana es otra; ahí se encuentra justamente la misión espiritual de la educación: enseñar la comprensión entre las personas como condición y garantía de la solidaridad intelectual y moral de la humanidad. El problema de la comprensión está doblemente polarizado: • • Un polo, ahora planetario, es el de la comprensión entre humanos: los encuentros y relaciones se multiplican entre personas, culturas, pueblos que representan culturas diferentes. Un polo individual es el de las relaciones particulares entre familiares. Éstas están cada vez más amenazadas por la incomprensión (como se indica más adelante). El axioma “entre más allegados, más comprensión” sólo es una verdad relativa y se le puede oponer al axioma contrario “entre más allegados menos comprensión” puesto que la proximidad puede alimentar malos entendidos, celos, agresividades, incluso en los medios intelectuales aparentemente más evolucionados. 1. LAS DOS COMPRENSIONES La comunicación no conlleva comprensión. La información, si es bien transmitida y comprendida, conlleva inteligibilidad, primera condición necesaria para la comprensión, pero no suficiente. Hay dos comprensiones: la comprensión intelectual u objetiva y la comprensión humana intersubjetiva. Comprender significa intelectualmente aprehender en conjunto, com-prehendere, asir en conjunto (el texto y su contexto, las partes y el todo, lo múltiple y lo individual). La comprensión intelectual pasa por la inteligibilidad. Explicar es considerar lo que se debe que conocer como un objeto y aplicarle todos los medios objetivos de conocimiento. La explicación es obviamente necesaria para la comprensión intelectual u objetiva. Primer Semestre 255 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior La comprensión humana sobrepasa la explicación. La explicación es suficiente para la comprensión intelectual u objetiva de las cosas anónimas o materiales. Es insuficiente para la comprensión humana. Ésta comporta un conocimiento de sujeto a sujeto. Si veo un niño llorando, lo voy a comprender sin medir el grado de salinidad de sus lágrimas y, encontrando en mí mis angustias infantiles, lo identifico conmigo y me identifico con él. Las demás personas se perciben no sólo objetivamente sino como otro sujeto con el cual uno se identifica y que uno identifica en sí mismo, un ego alter que se vuelve alter ego. Comprender incluye necesariamente un proceso de empatía, de identificación y de proyección. Siempre intersubjetiva, la comprensión necesita apertura, simpatía, generosidad. 2. UNA EDUCACIÓN COMPRENSIÓN PARA LOS OBSTÁCULOS A LA Los obstáculos externos a la comprensión intelectual u objetiva son múltiples. La comprensión del sentido de las palabras de otro, de sus ideas, de su visión del mundo siempre está amenazada por todos los lados: • • • • • • • Hay “ruido” que parasita la transmisión de la información, crea el malentendido o el no entendimiento. Hay polisemia de una noción que, enunciada en un sentido, se entiende en otro; así, la palabra “cultura”, verdadero camaleón conceptual, puede significar todo lo que no siendo naturalmente innato debe ser aprendido y adquirido; puede significar los usos, valores, creencias de una etnia o de una nación; puede significar todo lo que aportan las humanidades, la literatura, el arte, la filosofía. Existe la ignorancia de los ritos y costumbres del otro, especialmente los ritos de cortesía que pueden conducir a ofender de manera inconsciente o a autodescalificarse con respecto al otro. Existe la incomprensión de los valores imperativos expandidos en el seno de otra cultura, como lo son en las sociedades tradicionales el respeto hacia los ancianos, la obediencia incondicional de los niños, la creencia religiosa o, al contrario, en nuestras sociedades democráticas contemporáneas, el culto al individuo y el respeto a las libertades. Existe la incomprensión de los imperativos éticos propios de una cultura, el imperativo de la venganza en las sociedades de tribus, y el imperativo de la ley en las sociedades evolucionadas. Existe a menudo la imposibilidad, dentro de una visión del mundo, de comprender las ideas o argumentos de otra visión del mundo, o dentro de una filosofía comprender otra filosofía. Por último, y más importante, existe la imposibilidad de comprensión de una estructura mental a otra. Los obstáculos interiores a las dos comprensiones son enormes; no solamente existe la indiferencia, sino también el egocentrismo, el etnocentrismo, el Primer Semestre 256 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior sociocentrismo, cuya característica común es considerarse el centro del mundo y considerar como secundario, insignificante y hostil todo lo extraño o lejano. 2.1 El egocentrismo El egocentrismo cultiva la self-deception, traición a sí mismo engendrada por la autojustificación, la autoglorificación y la tendencia a adjudicar a los demás, extraños o no, la causa de todos los males. La self-deception¸es un juego rotativo complejo de mentira, sinceridad, convicción, duplicidad, que nos conduce a percibir, de manera peyorativa, las palabras o actos de las demás, a seleccionar lo que es desfavorable, a eliminar lo que es favorable, a seleccionar nuestros recuerdos gratificantes, a eliminar o transformar los deshonrosos. El círculo de la cruz, de Iain Pears, muestra bien, a través de cuatro relatos diferentes de eventos iguales y de un mismo homicidio, la incompatibilidad entre los relatos debido no sólo al disimulo y a la mentira sino a las ideas preconcebidas, a las racionalizaciones, al egocentrismo o a la creencia religiosa. La fiesta una vez más, de Louis-Ferdinand Céline, es un testimonio único de la autojustificación frenética del autor, de su incapacidad de autocriticarse, de su razonamiento paranoico. En realidad, la incomprensión de sí mismo es una fuente muy importante de la incomprensión de los demás. Uno se cubre a sí mismo sus carencias y debilidades, lo que nos vuelve despiadados con las carencias y debilidades de los demás. El egocentrismo se amplía con el abandono de la disciplina y las obligaciones que anteriormente hacían renunciar a los deseos individuales cuando se oponían a los de parientes o cónyuges. Hoy día, la incomprensión destroza las relaciones padres-hijos, esposos-esposas; ésta se expande como un cáncer en la vida cotidiana suscitando calumnias, agresiones, homicidios síquicos (deseos de muerte). El mundo de los intelectuales, escritores o universitarios, que debería ser el más comprensivo, es el más gangrenado por el efecto de una hipertrofia del yo asumido por una necesidad de consagración y de gloria. 2.1 Etnocentrismo y sociocentrismo Etnocentrismo y egocentrismo nutren las xenofobias y racismos hasta el punto llegar a quitarle al extranjero de humano. Por esto, la verdadera lucha contra los racismos se operaría más contra sus raíces ego-socio-céntricas que contra sus síntomas. Las ideas preconcebidas, las racionalizaciones a partir de premisas arbitrarias, la autojustificación frenética, la incapacidad de autocriticarse, el razonamiento paranoico, la arrogancia, la negación, el desprecio, la fabricación y condena de culpables son las causas y consecuencias de las peores incomprensiones provenientes tanto del egocentrismo como del etnocentrismo. La incomprensión produce tanto embrutecimiento que éste, a su vez, produce incomprensión. La indignación economiza examen y análisis. Como dice Climent Rosset: “La descalificación por razones de orden moral evita cualquier esfuerzo de inteligencia del objeto descalificado, de manera que un juicio moral traduce siempre Primer Semestre 257 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior un rechazo al análisis e incluso al pensamiento.” Como señalaba Westermarck: “El carácter de la indignación moral sigue siendo el instintivo deseo de devolver pena por pena.” La incapacidad de concebir lo complejo y la reducción del conocimiento de un conjunto al de una de sus partes provocan consecuencias aún más funestas en el mundo de las relaciones humanas que en el del conocimiento del mundo físico. 2.3 El espíritu reductor Reducir el conocimiento de lo complejo al de uno de sus elementos, considerando como el más significativo, tiene consecuencias peores en ética que en estudios de física. Ahora bien, es también el modo de pensar dominante, reductor y simplificador aliado de los mecanismos de la incomprensión, el que determina la reducción de una personalidad. Si es desfavorable, habrá desconocimiento de sus rasgos positivos. En ambos casos habrá incomprensión. La comprensión nos pide, por ejemplo, no encerrar, no reducir un ser humano a su crimen, ni siquiera reducirlo a su criminalidad así haya cometido varios crímenes. Como decía Hegel: “El pensamiento abstracto no ve en el asesino más que esta cualidad abstracta (sacada fuera de su contexto) y (destruye) en él, con la ayuda de esta única cualidad, el resto de su humanidad.” Recordemos también que la enajenación por una idea, una fe, que da la convicción absoluta de su verdad, anula cualquier posibilidad de comprensión de la otra idea, de la otra fe, de la otra persona. Los obstáculos a la comprensión son múltiples y multiformes: los más graves están constituidos por el bucle egocentrismo – autojustificación – self-decepction, por las posesiones y las reducciones, así como por el talión y la venganza; estructuras éstas arraigadas de manera indeleble en el espíritu humano que no se pueden arrancar, pero que se pueden y se deben superar. La conjunción de las incomprensiones, la intelectual y la humana, la individual y la colectiva, constituyen obstáculos mayores para el mejoramiento de las relaciones entre los individuos, grupos, pueblos, naciones. No son solamente las vías económicas, jurídicas, sociales, culturales las que facilitarán las vías de la comprensión, también son necesarias vías intelectuales y éticas, las cuales podrán desarrollar la doble comprensión intelectual y humana. 3. LA ÉTICA DE LA COMPRENSIÓN La ética de la comprensión es un arte de vivir que nos pide, en primer lugar, comprender de manera desinteresada. Pide un gran esfuerzo ya que no puede esperar ninguna reciprocidad: aquel que está amenazado de muerte por un fanático comprende por qué el fanático quiere matarlo, sabiendo que éste no lo comprenderá jamás. Comprender al fanático que es incapaz de comprendernos es comprender las raíces, las formas y las manifestaciones del fanatismo humano. Es comprender Primer Semestre 258 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior por qué y cómo se odia o se desprecia. comprender la incomprensión. La ética de la comprensión nos pide La ética de la comprensión pide argumentar y refutar en vez de excomulgar y anatematizar. Encerrar en la noción de traidor aquello que proviene de una inteligibilidad más amplia impide reconocer el error, el extravío, las ideologías, los desvíos. La comprensión no excusa ni acusa: nos pide evitar la condena perentoria, irremediable, como si uno mismo no hubiera conocido nunca la flaqueza ni hubiera cometido errores. Si sabemos comprender antes de condenar estaremos en la vida de la humanización de las relaciones humanas. Lo que favorece la comprensión es: 3.1 El “bien pensar” Este es el modo de pensar que permite aprehender en conjunto el texto y el contexto, el ser y su entorno, lo local y lo global, lo multidimensional, en resumen, lo complejo, es decir, las condiciones del comportamiento humano. Él nos permite comprender igualmente las condiciones objetivas y subjetivas (seis-deception, enajenación por fe, delirios e histerias) 3.2 La introspección La práctica mental del autoexamen permanente de sí mismo es necesaria, ya que la comprensión de nuestras propias debilidades o faltas es la vía para la comprensión de las de los demás. Si descubrimos que somos seres débiles, frágiles, insuficientes, carentes, entonces podemos descubrir que todos tenemos una necesidad mutua de comprensión. El autoexamen crítico nos permite descentrarnos relativamente con respecto de nosotros mismos, y por consiguiente reconocer y juzgar nuestro egocentrismo. Nos permite dejar de asumir la posición de juez en todas las cosas. 4. LA CONCIENCIA DE LA COMPLEJIDAD HUMANA La comprensión hacia los demás necesita la conciencia de la complejidad humana. Así podemos extraer de la literatura novelesca y del cine la conciencia de que un ser no se debe reducir a la mínima parte de sí mismo, ni al peor fragmento de su pasado. Mientras que en la vida ordinaria nos apresuramos a encerrar en la noción de criminal a quien ha cometido un crimen, reduciendo los demás aspectos de su vida y de su persona a ese único rasgo, descubrimos los múltiples aspectos en los reyes gánsters de Shakespeare y en los gánsters reales de las películas policiacas. Podemos ver cómo un criminal se puede transformar y redimir como Jean Valjean y Raskolnikov. Primer Semestre 259 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior Ahí podemos, finalmente, aprender la más grandes lecciones de la vida, la compasión por el sufrimiento de todos los humillados y la verdadera comprensión. 4.1 La apertura subjetiva (simpática) hacia los demás Somos abiertos para ciertos allegados privilegiados, pero la mayor parte del tiempo permaneceremos cerrados a los demás. El cine, que favorece el pleno empleo de nuestra subjetividad, por proyección e identificación, nos hace simpatizar y comprender a aquellos que nos serían extraños o antipáticos en un momento cualquiera. Aquel que siente repugnancia por el vagabundo que encuentra en la calle simpatiza de todo corazón en el cine con el vagabundo Charlot. Siendo que en la vida cotidiana somos casi indiferentes a las miserias físicas y morales, con la lectura de una novela o en una película experimentamos la compasión y la conmiseración. 4.2 La interiorización de la tolerancia La verdadera tolerancia no es indiferente a las ideas o escepticismos generalizados; ésta supone una convicción, una fe, una elección ética y al mismo tiempo la aceptación de la expresión de las ideas, convicciones, elecciones contrarias a las nuestras. La tolerancia supone un sufrimiento al soportar la expresión de ideas negativas o, según nosotros, nefastas, y una voluntad de asumir este sufrimiento. Existen cuatro grados de tolerancia… El primero, expresado por Voltaire, nos obliga a respetar el derecho de proferir un propósito que nos parece innoble; no se trata de respetar lo innoble, se trata de evitar que impongamos nuestra propia concepción de lo innoble para prohibir una palabra. El segundo grado es inseparable de la opción democrática: lo justo de la democracia es nutrirse de opiniones diversas y antagónicas; así, el principio democrático ordena a cada uno respetar la expresión de las ideas antagónicas a las suyas. El tercer grado obedece al concepto de Niels Bohr, para quien el contrario de una idea profunda es otra idea profunda; dicho de otra manera, hay una verdad en la idea antagónica a la nuestra, y es esta verdad la que se debe respetar. El cuarto grado proviene de la conciencia de las enajenaciones humanas por los mitos, ideologías, ideas, o dioses, así como de la conciencia de los desvíos que llevan a los individuos mucho más lejos y a un lugar diferente de donde quieren ir. La tolerancia vale, claro está, para las ideas no para los insultos, agresiones o actos homicidas. 5. COMPRENSIÓN, ÉTICA Y CULTURA PLANETARIAS Debemos ligar la ética de la comprensión entre las personas con la ética de la era planetaria que no cesa de mundializar la comprensión. La única y verdadera mundialización que estaría al servicio del género humano es la de la comprensión, de la solidaridad intelectual y moral de la humanidad. Las culturas deben aprender las unas de las otras y la orgullosa cultura occidental que se estableció como cultura enseñante debe también volverse una Primer Semestre 260 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior cultura que aprenda. Comprender es también aprender y reaprender de manera permanente. ¿Cómo pueden comunicar las culturas? Magoroh Maruyama nos da una indicación útil. En cada cultura, las mentalidades dominantes son etno o sociocéntricas, es decir, más o menos cerradas con respecto de las otras culturas. Pero también hay dentro de cada cultura mentalidades abiertas, curiosas no ortodoxas, marginadas, y también existen los mestizos, frutos de matrimonios mixtos que constituyen puentes naturales entre las culturas. A menudo, los marginados son escritores o poetas cuyo mensaje puede irradiarse en su propio país y en el mundo exterior. Cuando se trata de arte, música, literatura, pensamiento, la mundialización cultural no es homogeneizante. Constituye grandes olas transnacionales que favorecen, al mismo tiempo, la expresión de las originalidades nacionales en su seno. Así ocurrió en Europa con el Clasicismo, las Luces, el Romanticismo, el Realismo, el Surrealismo. Hoy día, las novelas japonesas, latinoamericanas, africanas, se publican en África y en las Américas. Las traducciones de una lengua a otra de las novelas, ensayos, libros filosóficos, permiten a cada país acceder a las obras de los otros países, y alimentarse de las culturas del mundo nutriendo con sus propias obras un caldo de cultura planetaria. Éste, que recoge los aportes originales de múltiples culturas, está aún limitado a esferas restringidas en cada nación, pero su desarrollo es una característica de la segunda parte del siglo XX y se debería extender hacia el siglo XXI, lo cual sería un triunfo para la comprensión entre los humanos. Paralelamente, las culturas orientales suscitan en Occidente diversas curiosidades e interrogantes. Occidente ya había traducido el Avesta y las Unpanishads en el siglo XVIII, Confucio y Lao-Tse en el siglo XIX, pero los mensajes de Asia permanecían solamente como objeto de estudios eruditos. Es sólo en el siglo XX cuando el arte africano, las filosofías y místicas del Islam, los textos sagrados de la India, el pensamiento de Tao, el del Budismo, se vuelven fuentes vivas para el alma occidental/encadenada en el mundo del activismo, del productivismo, de la eficacia, del divertimiento y que aspira a la paz interior y a la relación armoniosa con el cuerpo. La apertura de la cultura occidental puede parecer para algunos incomprensiva e incomprensible a la vez. Pero la racionalidad abierta y autocrítica proveniente de la cultura europea permite la comprensión y la integración de lo que otras culturas han desarrollado y que ella ha atrofiado. Occidente también debe integrar en él las virtudes de las otras culturas con el fin de corregir el activismo, el pragmatismo, el cuantitativismo, el consumismo desenfrenados que ha desencadenado dentro y fuera de él. Pero también debe salvaguardar, regenerar y propagar lo mejor de su cultura que ha producido la democracia, los derechos humanos, la protección de la esfera privada del ciudadano. La comprensión entre sociedades supone sociedades democráticas abiertas, lo que quiere decir que el camino de la comprensión entre culturas, pueblos y naciones pasa por la generalización de las sociedades democráticas abiertas. Primer Semestre 261 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior Pero no olvidemos que incluso en las sociedades democráticas abiertas reside el problema epistemológico de la comprensión: para que pueda haber comprensión entre estructuras de pensamiento se necesita poder pasar a una metaestructura de pensamiento que comprenda las causas de la incomprensión de las unas con respecto de las otras y que pueda superarlas. La comprensión es a la vez medio y fin de la comunicación humana. El planeta necesita comprensiones mutuas en todos los sentidos. Dada la importancia de la educación en la comprensión a todos los niveles educativos y en todas las edades, el desarrollo de la comprensión necesita una reforma planetaria de las mentalidades; esa debe ser la labor de la educación del futuro. Primer Semestre 262 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior LA ÉTICA DEL GÉNERO HUMANO Como vimos anteriormente, la concepción compleja del género humano comprende la tríada individuo-sociedad-especie. Los individuos son más que el producto del proceso reproductor de la especie humana, pero este mismo proceso lo producen los individuos de cada generación. Las interacciones entre individuos producen la sociedad y ésta retroactúa sobre los individuos. La cultura, en sentido genérico, emerge de estas interacciones, las religa y les da un valor. Individuosociedad-especie se conservan en sentido completo: se sostiene, se retroalimentan y se religan. Así, individuo-sociedad-especie son no solamente inseparables sino coproductores el uno del otro. Cada uno de estos términos es a la vez medio y fin de los otros. No se puede absolutizar a ninguno y hacer de uno solo el fin supremo de la tríada; ésta es, en sí misma, de manera rotativa, su propio fin. Estos elementos no se podrían comprender de manera disociada: toda concepción del género humano significa desarrollo conjunto de las autonomías individuales, de las participaciones comunitarias y del sentido de pertenencia a la especia humana. En medio de esta tríada compleja emerge la conciencia. Desde ahora, una ética propiamente humana, es decir, una atropoética debe considerarse como una ética del bucle de los tres términos individuo-sociedadespecie, de donde surgen nuestra conciencia y nuestro espíritu propiamente humano. Esa es la base para enseñar la ética venidera. La antropoética supone la decisión consciente y clara: • • • De asumir la humana condición individuo-sociedad-especie en la complejidad de nuestra era. De lograr la humanidad en nosotros mismos en nuestra conciencia personal. De asumir el destino humano en sus antinomias y su plenitud. La antropoética nos pide asumir la misión antropológica del milenio: ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Trabajar para la humanización de la humanidad. Efectuar el doble pilotaje del planeta: obedecer a la vida, guiar la vida. Lograr la unidad planetaria en la diversidad. Respetar en el otro, a la vez, tanto la diferencia como la identidad consigo mismo. Desarrollar la ética de la solidaridad. Desarrollar la ética de la comprensión. Enseñar la ética del género humano. La antropoética, entonces, la esperanza de lograr la humanidad como conciencia y ciudadanía planetaria. Comprende, por consiguiente, como toda ética, una aspiración y una voluntad, pero también una apuesta a lo incierto. Ella es conciencia individual más allá de la individualidad. Primer Semestre 263 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior 1. EL BUCLE INDIVIDUO-SOCIEDAD: ENSEÑAR LA DEMOCRACIA Individuo y Sociedad existen mutuamente. La democracia permite la relación rica y compleja individuo-sociedad donde los individuos y la sociedad pueden entre sí ayudarse, desarrollarse, regularse y controlarse. La democracia se funda sobre el control del aparato del poder por los controlados y así reduce la esclavitud (que determina un poder que no sufre la autorregulación de aquellos que somete); en este sentido la democracia es, más que un régimen político, la regeneración continua de un bucle complejo y retroactivo: los ciudadanos producen la democracia que producen los ciudadanos. A diferencia de las sociedades democráticas, que funcionan gracias a las libertades individuales y a la responsabilidad de los individuos, las sociedades autoritarias o totalitarias colonizan los individuos que no son más que súbditos; en la democracia el individuo es ciudadano, persona jurídica y responsable que, por un lado, expresa sus deseos e intereses y, por el otro, es responsable y solidario con su ciudad. 1.1 Democracia y complejidad La democracia no se puede de manera simple. La soberanía del pueblo ciudadano comprende al mismo tiempo la autolimitación de esta soberanía por la obediencia a las leyes y el traspaso de soberanía a los elegidos. La democracia comprende al mismo tiempo la autolimitación del poder estatal por la separación de los poderes, la garantía de los derechos individuales y la protección de la vida privada. Evidentemente, la democracia necesita del consenso de la mayoría de los ciudadanos y del respeto de las reglas democráticas. Necesita que un gran número de ciudadanos crea en la democracia. Pero, al igual que consenso, la democracia necesita diversidades y antagonismos. La experiencia del totalitarismo ha revelado un carácter fundamental de la democracia: su vínculo vital con la diversidad. La democracia supone y alimenta la diversidad de los intereses así como la diversidad de las ideas. El respeto de la diversidad significa que la democracia no se puede identificar con la dictadura de la mayoría sobre las minorías; ella debe incluir el derecho de las minorías y contestatarios a la existencia y a la expresión, y debe permitir la expresión de las ideas heréticas y marginadas. Así, como se debe proteger la diversidad de las especies para salvar la biosfera, hay que proteger la de las ideas y opiniones y también la diversidad de las fuentes de información y de los medios de información (prensa y demás medios de comunicación), para salvar la vida democrática. La democracia necesita tanto conflictos de ideas como de opiniones que le den vitalidad y productividad. Pero la vitalidad y la productividad de los conflictos sólo se pueden expandir en la obediencia a la norma democrática que regula los Primer Semestre 264 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior antagonismos reemplazando las batallas físicas por las batallas de ideas, y determina por la vía de los debates y las elecciones un vencedor provisional de las ideas en conflicto, el cual, a cambio, tiene la responsabilidad de dar cuenta de la realización de sus ideas. Exigiendo, a la vez, consenso, diversidad y conflicto, la democracia es un sistema complejo de organización y de civilización políticas que alimenta y se alimenta de la autonomía de espíritu de los individuos, de su libertad de opinión y de expresión, de su civismo que alimenta y se alimenta del ideal, Libertad-IgualdadFraternidad, el cual comporta un conflicto creador entre estos tres términos inseparables. La democracia constituye, por consiguiente, un sistema político complejo en cuanto que vive de pluralidades, competencias y antagonismos permaneciendo como una comunidad. Así, la democracia constituye la unión de la unión y de la desunión; tolera y se alimenta endémicamente, a veces en forma explosiva, de conflictos que le dan vitalidad. Ella vive de pluralidad hasta en la cima del Estado (división de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial) y debe conservar esta pluralidad para conservarse ella misma. El desarrollo de las complejidades políticas, económicas y sociales nutre los desarrollos de la individualidad y ésta se afirma en sus derechos (humano y del ciudadano); adquiere libertades existenciales (elección autónoma del cónyuge, de la residencia, de los placeres…). 1.2 La diálogica democrática Todas las características importantes de la democracia tienen un carácter dialógico que une de manera complementaria términos antagónicos: consenso/conflicto, libertad-igualdad-fraternidad, comunidad nacional/antagonismos sociales e ideológicos. En resumen, la democracia depende de las condiciones que dependen de su ejercicio (espíritu cívico, aceptación de la regla del juego democrático). Las democracias son frágiles, viven en conflictos, pero éstos las pueden sumergir. La democracia aún no está generalizada en todo el planeta, que incluye dictaduras y residuos del totalitarismo del siglo XX o gérmenes de nuevos totalitarismos. Ella seguirá amenazada en el siglo XXI. Además, las democracias existentes no es que no se hayan logrado sino que están incompletas o inacabadas. La democratización de las sociedades occidentales ha sido un proceso largo que ha continuado irregularmente en ciertos campos como el acceso de las mujeres a la igualdad con los hombres en la pareja, el trabajo, el acceso a las carreras públicas. El socialismo occidental no ha podido democratizar la organización económico-social de nuestras sociedades. Las empresas siguen siendo sistemas autoritarios jerárquicos, democratizados muy parcialmente en su base por consejos o sindicatos. Es cierto que la democratización tiene límites en organizaciones cuya eficacia está basada en la obediencia, como en el ejército. Pero no podemos Primer Semestre 265 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior cuestionar si, como lo hacen ver ciertas empresas, no se puede lograr otra eficacia apelando a la iniciativa y responsabilidad de individuos o grupos. De todas formas, nuestras democracias comportan carencias y lagunas. Por ejemplo, los ciudadanos implicados no son consultados sobre las alternativas en materia, por ejemplo, de transporte (TGV – tren de gran velocidad - aviones cargueros, autopistas, etc.) No existen solamente las incapacidades democráticas. Hay procesos de regresión democrática que tienden a marginar a los ciudadanos de las grandes decisiones políticas (con el pretexto de que éstas son muy “complicadas” y deben ser tomadas por “expertos” tecnócratas); a atrofiar sus habilidades, a amenazar la diversidad, a degradar el civismo. Estos procesos de regresión están ligados al crecimiento de la complejidad de los problemas y al modo mutilador de tratarlos. La política se fragmenta en diversos campos y la posibilidad de concebirlos juntos disminuye o desaparece. Del mismo modo, hay despolitización de la política que se autodisuelve en la administración, la técnica (el expertismo), la economía, el pensamiento cuantificador (sondeos, estadísticas). La política en trizas pierde la comprensión de la vida, de los sufrimientos, de los desamparos, de las soledades, de las necesidades no cuantificables. Todo esto contribuye a una gigantesca regresión democrática: los ciudadanos desposeídos de los problemas fundamentales de la ciudad. 1.3 El futuro de la democracia Las democracias del siglo XXI estarán cada vez más enfrentadas a un problema gigantesco que nació con el desarrollo de la enorme máquina donde ciencia, técnica y burocracia están íntimamente asociadas. Esta enorme máquina no produce sólo conocimiento y elucidación, también produce ignorancia y ceguera. Los desarrollos disciplinarios de las ciencias no han aportado sólo las ventajas de la división del trabajo; también han aportado los inconvenientes de la superespecialización, la separación y la parcelación del saber. Este último se ha vuelto cada vez más esotérico (accesible sólo para especialistas) y anónimo (concentrado en bancos de datos y utilizado por instancias anónimas, empezando por el Estado). De igual manera, el conocimiento técnico se reserva a los expertos cuya habilidad en un campo cerrado se acompaña de una incompetencia cuando este campo es parasitazo por influencias externas o modificado por un evento nuevo. En tales condiciones el ciudadano pierde el derecho al conocimiento; tiene el derecho de adquirir un saber especializado haciendo estudios ad hoc, pero está desprovisto como ciudadano de cualquier punto de vista global y pertinente. El arma atómica, por ejemplo, ha desposeído por completo al ciudadano de la posibilidad de pensarla y de controlarla; su utilización depende en general de la decisión personal y única de un jefe de Estado sin consultar ninguna instancia democrática regular. Entre más técnica se vuelve la política, más retrocede la competencia democrática. El problema no se plantea solamente por la crisis o la guerra. Es un problema de la vida cotidiana; el desarrollo de la tecnoburocracia instala el reino de los expertos en todos los campos que hasta ahora dependían de discusiones y decisiones políticas y suplanta a los ciudadanos en los campos abiertos a las manipulaciones biológicas de la paternidad, de la maternidad, del nacimiento, de la Primer Semestre 266 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior muerte. Estos problemas no han entrado en la conciencia política ni en el debate democrático del siglo XX, a excepción de algunos casos. En el fondo, la fosa que se agranda entre una tecnociencia esotérica, hiperespecializada y los ciudadanos crea una dualidad entre los conocimientos cuyo conocimiento es parcelado, incapaz de contextualizar y globalizar y los ignorantes, es decir, el conjunto de los ciudadanos. Así se crea una nueva fractura de la sociedad entre una “nueva clase” y los ciudadanos. El mismo proceso está en marcha en el acceso a las nuevas tecnologías de comunicación entre los países ricos y los países pobres. Los ciudadanos son rechazados de los asuntos políticos cada vez más acaparados por los “expertos” y la dominación de la “nueva clase” impide, en realidad, la democratización del conocimiento. De esta manera, la reducción de lo político a lo técnico y a lo económico, la reducción de lo económico al crecimiento, la pérdida de los referentes y de los horizontes, todo ello produce debilitamiento del civismo, escape y refugio en la vida privada, alteración entre apatía y revoluciones violentas; así, a pesar de que se mantengan las instituciones democráticas, la vida democrática se debilita. En estas condiciones se plantea a las sociedades conocidas como democráticas la necesidad de regenerar la democracia, mientras que, en una gran parte del mundo, se plantea el problema de generar democracia y que las necesidades planetarias nos pide engendrar a su nivel una nueva posibilidad democrática. La regeneración democrática supone la regeneración del civismo, la regeneración del civismo supone la regeneración de la solidaridad y de la responsabilidad, es decir, el desarrollo de la antropoética. 2. EL BUCLE INDIVIDUO-ESPECIE: ENSEÑAR LA CIUDADANÍA TERRESTRE El vínculo ético del individuo con la especie humana se afirma desde las más antiguas civilizaciones. Fue el autor latino Terence quien, en el siglo II antes de la era cristiana, hacía decir a uno de los personajes del Bourreau de soi-méme: “homo sum nihil a me alienum puto” (soy humano, nada de lo que es humano me es extraño”). Esta antropoética se ha cubierto, oscurecido, minimizado por las éticas diversas y cerradas pero no ha dejado de conservarse en las grandes religiones universalistas ni de resurgir en las éticas universalistas en el humanismo, en los derechos humanos, en el imperativo kantiano. Ya decía Kant que la finitud geográfica de nuestra tierra impone a sus habitantes un principio de hospitalidad universal, reconociendo al otro el derecho de no ser tratado como enemigo. A partir del siglo XX, la comunidad de destino terrestre nos impone de manera vital la solidaridad. Primer Semestre 267 CINADE Práctica Docente en Instituciones de Educación Superior 3. LA HUMANIDAD COMO DESTINO PLANETARIO La comunidad de destino planetario permite asumir y cumplir esta parte de la antropoética que concierne a la relación entre el individuo singular y la especie humana como un todo. Ésta debe trabajar para que la especie humana, sin dejar de ser la instancia biológico-reproductora del humano, se desarrolle y dé, al fin, con la participación de los individuos y de las sociedades, concretamente nacimiento a la Humanidad como conciencia común y solidaridad planetaria del género humano. La Humanidad dejó de ser una noción meramente biológica debiendo ser plenamente reconocida con su inclusión indisociable en la biosfera; la Humanidad dejó de ser una noción sin raíces; ella se enraizó en una “Patria”, la Tierra, y la Tierra es una Patria en peligro. La Humanidad dejó de ser una noción abstracta: es una realidad vital ya que desde ahora está amenazada de muerte por primera vez. La Humanidad ha dejado de ser una noción solamente ideal, se ha vuelto una comunidad de destino y sólo la conciencia de esta comunidad la puede conducir a una comunidad de vida; la Humanidad, de ahora en adelante, es una noción ética: ella es lo que debemos realizar todos y en cada uno. Mientras que la especie humana continúa su aventura con la amenaza de la autodestrucción, el imperativo es salvar a la Humanidad realizándola. En realidad, la dominación, la opresión, la barbarie humanas permanecen en el planeta y se agravan. Es un problema antropohistórico fundamental para el cual no hay solución a priori, pero sobre el cual hay mejoras posibles, y el cual únicamente podría tratar el proceso multidimensional que nos civilizaría a cada uno de nosotros, a nuestras sociedades, a la Tierra. Como tales y en conjunto, una política del hombre, una política de civilización, una reforma de pensamiento, la antropoética, el verdadero humanismo, la conciencia de Tierra-Patria reducirán la ignominia en el mundo., Aún por más tiempo, la expansión y la libre expresión de los individuos constituyen nuestro propósito ético y político para el planeta; ello supone a la vez el desarrollo de la relación individuo-sociedad en el sentido democrático, y el desarrollo de la relación individuo-especie en el sentido de la realización de la Humanidad; es decir que los individuos permanecen integrados en el desarrollo mutuo de los términos de la tríada individuo-sociedad-especie. No tenemos las llaves que abran las puertas de un futuro mejor. No conocemos un camino trazado. “El camino se hace al andar”. Pero podemos aprender nuestras finalidades: la continuación de la hominización en humanización, vía ascenso a la ciudadanía terrestre. Para una comunidad planetaria organizada; ¿no sería esa la misión de una verdadera Organización de las Naciones Unidas? Primer Semestre 268