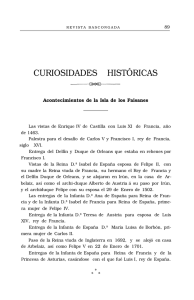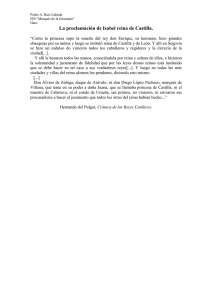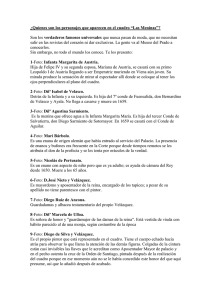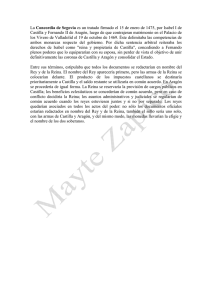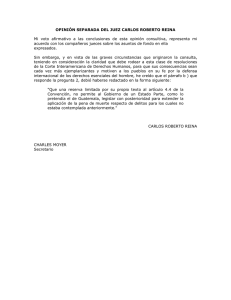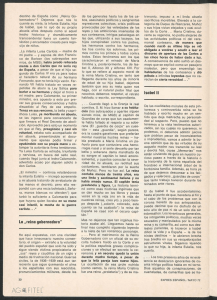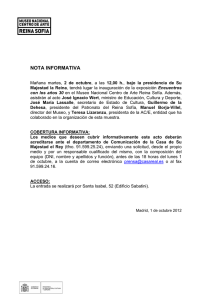Untitled - Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
Anuncio
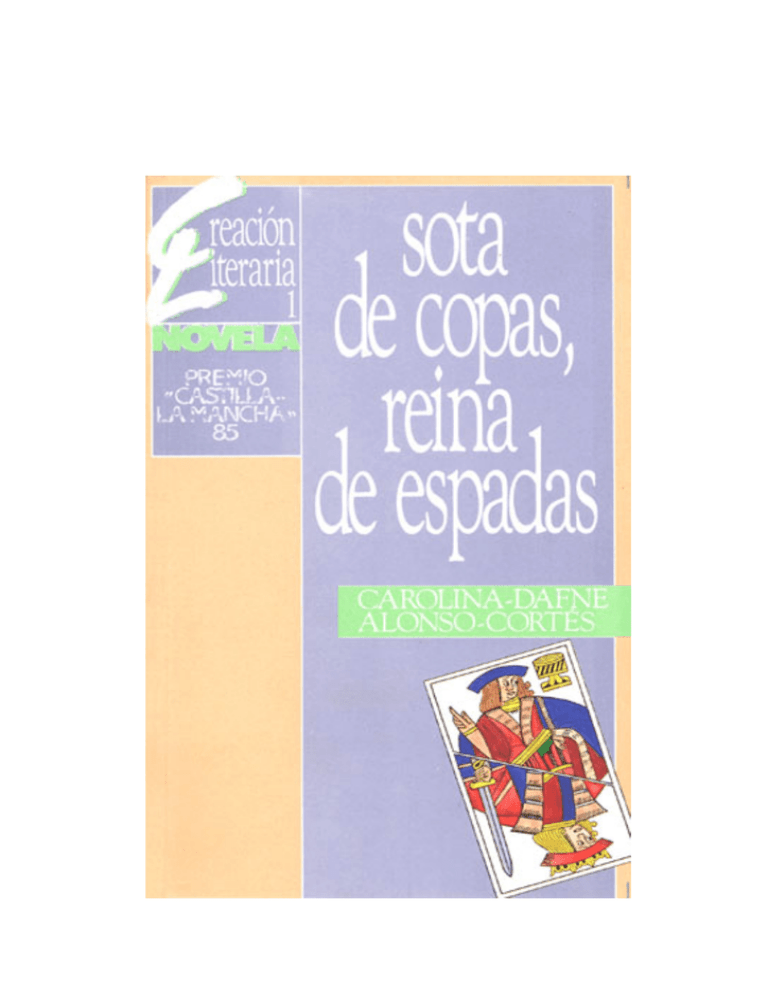
1 CAROLINA-DAFNE ALONSO-CORTÉS SOTA DE COPAS, REINA DE ESPADAS Premio “Castilla-La Mancha” de Novela Otorgado por: Jesús Fernández Santos Rafael Conte y José Manuel Caballero Bonald _________________________________________________________________ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Compañeros: voy a hacer un poema con más de locura que de juicio; y habrá allí mezclados amor, alegría y juventud. Y habréis de tener por villano al que no lo entienda, o al que no lo aprenda gustoso. GUILLERMO, duque de Aquitania (1071-1127) 1 Quiso arañar la costra del recuerdo, desenterrar viejas historias, y eso, ¿para qué? Escarbó entre manuscritos antiguos, pergaminos deshechos en que la tinta corrosiva había taladrado el papel, estudió los pesados sellos de plomo, tuvo que descifrar letras desconocidas, completar abreviaturas y aprender tratamientos jerárquicos. Él solo, en la sala de techos altos y muros espesos del convento, atiborrados de manuscritos, donde solían copiar los religiosos sus códices. Era primero una palabra elegida al azar, y aquella palabra evocaba una escena olvidada, y aquella escena le recordaba un ambiente y un tiempo, y era como cuando el pequeño Fernando Hurtado tiraba del rabillo de una cereza y ésta tiraba de otra y de otra, como antes hiciera su madre, la reina, y se hallaba así con que tirando de un rabillo se llevaba medio plato de cerezas. Algunas palabras parecían desvelarle tiempos antiguos, algunas sensaciones olvidadas y misteriosas, y así anafe tenía algo que ver con la cocina ahumada del castillo, aquella pieza donde a la Infanta niña y a él los bañaban de chicos, donde 2 volcaban el agua humeante de las calderas en barreños de madera oscura, mezclaban las siervas agua fría y los zambullían y enjabonaban, y el suelo se llenaba de espuma. Y aún desconocía el significado de la palabra, quizá algo negro y tiznado con brasas en su interior, quizá un fogón con patas, que podía trasladarse de lugar y estar en el patio de armas, o en las cuadras, siempre con el temor de equivocarse. Y aguamanil le parecía ser una jofaina de formas redondeadas, con un jarrillo brillante y dorado. Soñaba con viejas que lo perseguían, alrededor del patio del castillo; algo parecido a un aquelarre, como aquél que vio en su niñez, aquel coro de brujas desdentadas donde estaba su abuela, que mostraban sus jibas y escondían sus jetas en círculo infernal, lanzando terribles conjuros con los que incendiaban árboles y agostaban cosechas. Llenaban un cubo nuevo de agua pura, y hacían aparecer en él la efigie de la víctima; luego la apuñalaban, y el agua enrojecía, señal segura de que la víctima había muerto. Había oído que las plantas se ahilaban cuando no les daba la luz, que los tallos crecían sin ensanchar, y se volvían de un verde casi blanco. «Por eso, los hombres y mujeres que vienen del norte del mundo serán largos y descoloridos -pensaba-. Estarán ahilados por falta de sol.» Tenía ahora enfrente a un muchacho, casi un niño; estaba apoyado en el muro con los brazos caídos. Sus ojos parecían vacíos, y miraba al frente con cara inexpresiva. Parecía pegado al muro, como si lo hubieran sujetado con un agujón como hacían los chiquillos con los murciélagos, o los naturalistas con las mariposas. Hacía mucho frío, y él no llevaba más que una camisa y un jubón viejo, con las mangas demasiado cortas. Pero no parecía sentir nada, ni frío ni cansancio, y estaba tan quieto, apoyado contra la pared sin moverse, con los ojos vacíos. «Tú has robado las gallinas», le dijo el sayón. Y el niño dijo: «No he robado las gallinas». «Pues si no las has robado tú, las habrá robado el aguador.» «¿Por qué las iba a robar?» «Pues para comérselas. Todo el mundo es culpable mientras no se demuestre lo contrario.» Las gallinas no aparecieron. Él no había robado las gallinas, ni creía que el aguador las hubiera robado tampoco. Ahora el suelo era de tierra oscura y con desniveles, de modo que había que moverse con tiento paro no tropezar en la oscuridad. Acercó el sayón la mecha y se encendió la tea chorreante, que alumbró con luz amarilla de sebo, y se adentró en las piezas oscuras y profundas donde estaban los otros. Los techos eran allí tan bajos que había que inclinarse al pasar, la luz dentro era más pobre todavía, y permitía sólo distinguir los muros para no darse contra ellos. Pero no leer las inscripciones escritas allí desde siempre, que mostraban fechas tan antiguas como toda la antigüedad del castillo. El hombrecillo escarbó en la tierra con el pie descalzo, sintió el olor reconcentrado a orines y los pasos del sayón que salía apagando la tea. Entonces, oyó gemir el viento sobre su cabeza. Había dejado puesta el sayón la llave de hierro, y al salir dio varios vueltas a la cerradura; Y ahora subiría los escalones de piedra uno a uno, agarrado a la fría pared. Tenía los ojos acostumbrados a la oscuridad. Había arañas gordas y peludas, de andar torpe y aspecto achaparrado, y otras con el cuerpo no mucho más grande que un grano de mijo, y unas patas largas y delgadas como hilos, y corrían tanto que no podía seguirlas con la vista. Había otras pequeñas y grises que tejían sus telas, y se descolgaban de un hilo, aguardando la presa. Habían transcurrido más de cien años desde el año mil, cuando toda la humanidad se vio sumida en el temor de hecatombes y desastres que acabarían con la vida en el mundo; el primer milenio había pasado y la vida seguía, en contra de las predicciones de agoreros. 3 No había amanecido fuera, había estrellas en el cielo y la luna asomaba por cima de las torres, llegando ten arriba como el sol a mediodía. En lo más hondo de la tierra estaba la prisión, donde bajaban a los presos por medio de una escala de cuerdas. En la estrecha y oscura habitación se oían voces humanos, de seres desheredados por la naturaleza o la fortuna: eran vagabundos y ladrones, o clérigos tabernarios que habían sido mandados rapar antes de su condena para borrar en ellos cualquier vestigio de la tonsura clerical. Mozos de rostros ennegrecidos y manos oscuras por la mugre y el humo, y hombres viejos que en la mazmorra ocultaban graves pecados cometidos con nueras, y hasta con hijas y con nietas. Había mujeres cejijuntas de pómulos salientes, de pelo negro o entrecano, y no pocos mendigos, que horas antes pedían un mendrugo de pan o unas monedas, o algo que en tiempos lejanos pudo ser un vestido. Un candil, con luz mortecina, colgaba de un gancho y crepitaba al arder. De nuevo se abrió la puerta, y dejó el sayón entregado al castigo a un hombre más chato que la muerte. Al desdichado lo habían despojado de su sayo y sus bragas, de modo que cubría su cuerpo una especie de túnica raída. Llevaba al cuello una soga, y las uñas corriendo sangre. Acababa de recibir en sus lomos cien azotes, y como pudo se arrastró, tratando de hallar algún lugar donde acomodarse. Vino a hacerlo junto a otro condenado, tan feo como él, que dormía con los ojos abiertos. El hombre se incorporó, y el recién llegado le habló en algarabía, como aquel que bien la sabe: «Hace tres días que no pruebo bocado -le dijo-. ¿Podréis darme algo de comer y beber, que me aqueja la sed, y tengo hambre?» «Bien os diera una pierna de cordero servida en buena fuente de asar -le dijo el otro-, si no fuera porque la terminé al mediodía, y dicen que no hay comida buena a la que no siga una cena mala. Pero hay aquí unas berzas, que según dicen saben en enero como carnero. Y de beber, tenéis un cuenco de agua, que no embriaga y cuesta poco.» «Por mí no se mate la vaca, que carnero comeré -bromeó todavía el recién llegado-, y contad con que os lo pagaré algún día, pues como alguien dijo, pan ajeno caro cuesta, y nuestro alcalde no da paso de balde.» «Bien habláis -dijo el compañero-, pero comed, comed, y vaya lo comido por lo servido.» Era tan escasa la berza que se fue en probaduras, como torta de aceite. «¿No será esta comida demasiado pesada?», preguntó el hambriento. «Más mató la cena que sanó Avicena -le dijo su huésped-. Y ahora que habéis comido y bebido, contadme por qué habéis llegado a estas horas, despertándome, pues el que dice la verdad, ni peca ni miente.» Y dijo el otro: «Estoy aquí por culpa de dos potros, y dos sillones con guadamecíes cordobeses, fabricados por los judíos; a más de varias azuelas, cuchillos y tenazas, que son los que me traen bajo estos candados sin pena ni gloria, como los niños del limbo». «Decís bien, que el último mono es el que se ahoga, y a los desdichados se nos hielan las migas entre la mano y la boca.» «Y a mayores, después de haber recibido ciento y pico zurriagazos por las calles de la ciudad, que el sayón me ha arreado.» «Bien -le dijo el compañero-, vale más perder lo poco que perderlo todo, y más hundirse hasta el tobillo, que no hasta el colodrillo. Pues el azote no tiene más consecuencia que la vergüenza que se pasa, y el dolor, pero yo aguardo el cadalso en que me han de degollar.» «¿Y cómo es eso?» «Yo fui cubero, oficio muy necesario a la ciudad; pero como Castilla empieza a ser el país del oro, por el mucho que arrancan a los infieles mahometanos y a los judíos, decidí cambiar de oficio y buscarme un compinche, un siervo encargado de la limpieza en las letrinas de palacio, con habilidades 4 de charlatán, y especialista en trinos y en rebuznos. Y así, roba tú por acá que yo robaré por allá, anduvimos un tiempo como putas en cuaresma, sin sacar más que pequeñeces. El buen hombre goza del hurto, y como no hay mal tan lastimero como no tener dinero, ni hay mejor amigo que una pieza de plata, decidimos que para ayudarnos hiciera mi amigo de mamarracho o zaharrón. Hacía ademán de espantarse con los que topaba, y usaba la charlatanería y la mímica, y otras veces el acrobatismo, mientras yo con los juegos de manos pasaba revista a las bolsas. Hasta que fuimos a dar con una capa tejida de oro y adornada con piedras preciosas que mostraba un mercader venido de la morería, con la que nos ahorramos más de trescientas monedas. Entonces aquel truhán desharrapado y homicida, no sólo escapó con ella sino que me denunció al sayón, que era su primo, después de darle parte en la venta de la capa. Y como a grandes males grandes remedios, busqué al de los trinos y un hacha, hice de su carne cecina, y sus piernas empastillé.» «Bien sabía yo que por fornicar y andar desnudo no matan a nadie, y esto que os pasa es castigo del cielo a vuestra maldad, y estáis más perdido que ratón en boca de gato. Porque esta tarde, mientras me azotaban, vi el cadalso en que os han de degollar, alzado sobre una plataforma, y oí que después os sacarían los ojos, un dedo y el corazón.» Entonces una horrible vieja de la reunión, tan zancuda como un alcaraván y con los pelos más claros que los dedos de la mano, se incorporó sobre una manta raída. «Dios nos tenga en su mano en invierno y en verano, y en todo tiempo del año», suspiró, haciéndolo al mismo tiempo por abajo. «La mujer que suelta tal pedo, no puede ser sino desenvuelta -rió el de los azotes-. Dudo que Dios baje hasta aquí a socorreros.» «Pues yo os digo que para Dios no hay imposibles, si él quiere.» «¿Y qué hacéis aquí a vuestra edad, si no es indiscreción?» «Pues veréis, que fue por culpa de! sayón que recorre las calles cobrando a panaderas y alcahuetas. Quería un dinero que una pobre vieja no podría reunir en todo un año, y menos yo, que veo menos que un perro por el culo.» El condenado a muerte rió de dientes para afuera, como los conejos. «¿Y no hay más que eso?» «No hay más, sino que hallaron en mi casa objetos de ébano y marfil, figuras de oro puro y adornos de oro y plata. ¿Es eso en contra de nuestra fe o de nuestra ley? Yo los heredé de mi madre, y los guardaba como recuerdo.» «¿De vuestra madre?» «Si no lo creéis, no me importa; pero un hombre de bien, como parecéis, debe siempre creer a una anciana. Y aunque lo dicho no tenga apariencia de verdad, dicen que la fe es argumento suficiente para lo que no parece verdadero.» «Bien os expresáis, pero sigo sin creerlo.» «Que os lleve el diablo -dijo ella, suspirando otra vez como antes, y luego añadió, bajando la voz: Si os digo un secreto, ¿me lo guardaréis?» «Mejor lo guardaré si no me lo decís.» «Pues es el caso que por la caridad entra la peste, y fue que una dama principal me lo dio todo a cambio de un favor». «¿Qué favor fue ése?» «Pues que estando su marido a pelear con los moros, y como trabajando sin candil se hacen hijos mil, se halló preñada, oyendo voces en su vientre; y como pensó que fuera el niño, me llamó, y para sacarlo le restregué la barriga con tal maña que allí mismo le desopilé los intestinos, y la obligué a echar la mayor parte de ellos. Os juro que no fue más que eso, y que reviente si digo mentira.» «Pues que juráis y no habéis reventado, bien merecéis que os crea.» A esto, una moza entró en conversación. «Yo veo que sois más honrada que los difuntos -rió con gana-, y no habéis de temer por vuestra vida, porque os conozco bien, y bicho malo nunca muere.» «Pues no recuerdo haberos visto antes. ¿Cómo os llamáis?» «Soy hija de padre ruin, y llevo apellido de mi madre. Ejercía él de 5 saltimbanqui y mi madre de acróbata, y quiso que yo siguiera su oficio, pero preferí trabajar en la corte corno soldadera de a pie. Canté en tabernas y lupanares, estropeando rimas y metros, viviendo con tamborileros, trompeteros y otros tañedores de instrumentos. Aprendí a tocar la vihuela y el tamborete, la pandereta y las sonajas de azófar; como soldadera podía entrar en casas de magnates y prelados, y todos me daban ropas, alhajillas y cubiertos, y las damas sus vestidos pasados de moda. En la santa Biblia no hay nada que vaya contra eso.» «Es verdad», asintió la vieja. «Fue entonces cuando mi madre murió.» «Quien tenga madre, muérasele tarde -se santiguó la vieja-. Y luego, ¿qué pasó?» «Dinero de culo váse como el humo», dijo la moza, entristecida. «¿Y no pensasteis en casaros? Ruin con ruin, que así se casan en Dueñas. Y es que sea marido aunque sea de palo, que por ruin que sea, será marido. Y eso, aunque digan que ir a la guerra ni casar no se han de aconsejar.» «Pues sí, señora, que me casé.» «¿ Y quién fue él, si puede saberse?» «Un viejo derecho como un cuerno, y más negro que un escarabajo. Lo hallé comiendo y bebiendo, tendido en la hierba con unos arrieros.» La vieja movió la cabeza. «Moza que casa con viejo, las galas excusadas, y los hijos a manadas», dijo. «Nadie sería mesonero si por la moneda no fuera, y aquél la tenía. Dijo que tras la boda me daría una caja de ágata, forrada de oro y pedrería, y dentro amatistas y perlas, esmeraldas y un camafeo.» «No es mala dote», dijo la vieja, brillándole los ojillos cegatos. «Y yo le dije: más quiero hoy huevos que mañana pollos, y él me contestó: bien dices, que tuyo o ajeno, dinero no te faltará.» «Pues no está mal», asintió la vieja, y siguió la moza: «Y yo pensaba: A la vejez tendrás cuernos de pez, y sobre cuernos, penitencia. Y el mismo día de la boda lo tomé de la mano, para guiarlo a mi cabaña, y le dije: Alégrate, marido, que buena noche nos espera. El cielo era tempestuoso, y a ratos se oscurecía; no lo llevé por vereda ni camino, sino por un robledal, espeso como hierba. Al entrar en la choza le mandé cerrar la puerta, y si le di buena cena, aún la cama fue mejor. Y aunque había querido ocultar unas cuantas calaveras, él las vio, y me dijo: ¿De quién son esos huesos? Y yo le contesté: Son de los hombres que he matado para que no me denunciaran.» Pero él, prevenido como buen viejo, dejó la puerta un poco abierta y por ella se escabulló. Y por más que le grité que se dejaba la caja de las arras, así como su cayada, me gritó desde lejos que las primeras eran regalo, y que había mucho palo en el monte para hacerse una cayada nueva. ¡Ay de mí -gritaba yo-, por fin voy a ser descubierta! Descuida, dijo él, que no lo serás hasta que yo llegue a la primera venta del camino.» «¿Y os quedasteis la arquilla?» «Así lo quiso Dios, que la escondí bajo una higuera, en lo alto del monte, siendo así que las llagas duelen menos untadas.» Entonces preguntó el condenado: «¿Pues no sois la serrana de la Vera?» «La misma, y desde ese día no me río de hombres tuertos, y menos de corcovados.» «Eso es más verdad que el Evangelio -dijo la vieja-, que siempre quiebra la soga por lo más delgado. » Y rió el condenado a muerte: «¡Ay, putas, y cómo sois muchas! -decía-. Bien os aprovecháis, que hombre que no ame a las mujeres no puede llamarse hombre.» Y le dijo la moza con enfado: «Id vos a mercar a la feria, y ya me diréis cómo os va en ella». Era la noche por filo, y ya los gallos querían cantar, cuando fue arrojado al calabozo un hombre más raído que una teja, que entró trastabillando y no cayó al suelo por milagro. Y dijo el condenado: «Éramos pocos y parió la abuela. Bien, el que tropieza y no cae, adelanta camino, y a chica cama, echarse en medio». Entonces dijo el hombre, sollozando: «La pena es coja, pero llega, y no es el bien conocido hasta que se pierde». «Tenéis 6 mucha razón, porque el hombre desgraciado en la cama se desespalda, y parecéis vos más desgraciado que una paliza. Pero consolaos, que lo que está de Dios, a la mano se viene.» El otro lo miró desde arriba: «Los dedos de la mano no son todos iguales -le dijo-, y aunque por turbia que sea no has de decir de este agua no beberé, no es éste el lugar que me corresponde por mi nacimiento y condición». «Pues no me parece que seáis ningún magnate, ya que habéis dado aquí. Y en todos los linajes ha de haber un ladrón, como también una puto y un pobre.» Él contestó, engolándose: «La buena ropa encubre a veces el mal linaje, y nadie por riqueza se debe ensalzar, ni menospreciar por pobreza, aunque a veces valga más un din que un don. Yo soy Bertín de Narbona, y he vivido en la corte castellana afincado en Benavente». «Pues hay allí buena tierra y mala gente -intervino la vieja-. Pero ahora que lo pienso, ¿no os condenaron antes por camorrista y bebedor? Me parece haberos visto recogido en una casa de hospital en tierras de Cuenca.» «No conozco mesón, ni menos hospital, pues no salí de la corte, aunque cada cual tenga su mala hora. Estuve un tiempo en ella con sueldo de cantor, comiendo a la mesa de los príncipes, sentado y no tumbado como solían algunos, y usando en palacio vajilla de oro y plata, entre condes y prelados, y magnates del reino. Llevaba la comida a la boca con cuchara de plata, que no con los dedos, y usaba puñal de pomo con adornos y montera de buen paño con forro de seda. Era mi padre un burgués compostelano, con importancia social considerable. ¿O es que no me creéis?» Entonces contestó la vieja: «Alguna vez oí decir, y a los antiguos contar, que Adonis nació de la corteza de un árbol de mirra, y un rey godo por el talón de su madre. ¿Por qué no iba a creeros?». «Ese es más mentiroso que la luna», dijo la moza, bostezando. «Envidia me hayan, y no mancilla, ya que en pleito claro no es menester letrado -dijo él-. Y como el tiempo aclara las cosas y el tiempo las oscurece, muchos darían fe de mí en las ciudades de Zamora, de León y de Toledo. Últimamente vine a correr fortuna en la frontera, y como no conviene llevar de camino mula coja ni bolsa floja, hube de pedir prestado algo de aquí y de allá, que muchos pocos hacen un mucho.» «Acabáramos -dijo el condenado-, pues que serían préstamos a fondo perdido.» «Quise devolver mis deudas, pero los jueces no me lo consintieron, y por eso estoy aquí, donde ningún remedio siento sino vivir desesperado, y más pobre que las ánimas benditas.» «Camisa rota y madre vieja no es deshonra -dijo la anciana estirando las piernas-, y con esos polvos se hicieron estos lodos.» Y el último en llegar continuó, como añorando: «Me llamo, como he dicho, Bertín de Narbona. Acompañaba a las tropas en sus campañas, con otros músicos que tocaban flautas y atabales, mientras yo entonaba canciones de amigo gallegas, y cantares de gesta; o serranillas, si encartaba, o cantigas de velador. Pues si carecía de arte, fue Amor quien me enseñó a trovar. No era la mía juglaría suelta y errabunda, sino en las cortes y en los concejos. Pero nunca el juglar de la tierra tañe bien en la fiesta, y tenía ciertos enemigos. Asistí a la proclamación del juglar Guillem Mita como rey de todos los cantores del mundo, y mientras otros juglares líricos hablaban gárrulamente, yo trovaba tonada y verso. Allí estaban Alegret, Corazón y el gran Aymeric, todos los juglares de gesta que se aplicaban a narrar historias, y a poner a los buenos en camino de alegría y honor». «Y aquí estoy ahora, con grillones a los pies que no me dejan andar, con esposas en las manos, y esta gran cadena al cuello con eslabones. Yo, que fui juglar principal en los funerales de la reina Urraca de Castilla, y, por cierto, que hoy hace un año que murió, y tal día como hoy la enterraban en una tumba muy rica, como 7 quería su condición. Que Dios haya perdonado sus muchos pecados.» Un quejido se oyó al fondo, en medio de la oscuridad, y una voz profunda retumbó en las negras bóvedas: «Ni la inapetencia, ni el hambre, ni ninguna otra cosa son buenos, siempre que excedan los límites de la naturaleza», dijo la voz. «O es devoto o es loco quien habla consigo», dijo la soldadera, y la voz prosiguió: «Loco es el hombre que ama sus prisiones, aunque sean de oro y plata, y más si son de fierros. Dé Dios mala vida y a la postre peor fin al que me trajo a ellas, estando descuidado y sin recelos de semejante traición». «¿Qué dice? ¿Quién es?» «Lo hallaron ganando deshonradamente el dinero en un burdel -explicó la vieja-, pero como no hay mejor medianero que cada uno por sí mismo, escogió la prueba caldaria para probar su inocencia. Le dieron a elegir entre las ordalías, la del agua caliente y la del hierro al rojo. Todos pensaban que saldría abrasado, pues bullía el agua en la caldero, mas cuando tres días después alzaron el vendaje, el brazo se halló sin quemaduras.» «Pues yo he oído -dijo el condenado-, que fue sorprendido mientras trataba de desvalijar por malos modos a unos mercaderes que usaban el burdel, y que ofreciéndose a la prueba del agua, y hecha la ley, hecha la trampa, cuando el infeliz había desnudado su brazo y metido en el líquido hirviente, para sacar las piedrecillas echadas allí por el sayón, se vino a ver que el brazo no era natural, sino de palo, con lo que el sayón quedó desengañado y el loco quedó preso. » Y dijo él: «Pues ni uno ni otro tenéis razón, que sólo estoy aquí porque en ciertos momentos pierdo el tino de lo que digo y lo que hago, por lo que me condenan como peligroso, e indigno de vivir en el mundo. Habéis mentado a la reina Urraca, a quien de alguna forma tacháis de liviana, y es maravilla que en cosas tan notorias anden las lenguas tan a tienta paredes, y hagan difícil determinar la verdad, como si fuera el tema tan lejano que se perdiera en las brumas del tiempo. Os oigo, y me hace tal gracia como si me aserraran los dientes, pues las debilidades de ella han sido exageradas por el vulgo, como suele ocurrir. Y así puedes poner tu culo en concejo, que unos dirán es blanco y otros que bermejo, porque muchos oyeron cantar, y no saben en qué muladar». «Tiene razón», dijo la viejo, asintiendo. «En cuanto a los aquí presentes -siguió él- que hacen escarnio y se entregan a coloquios depravados y charlas deshonestas, que corrompen los buenos oídos y hacen espectáculo de sus vicios, deberían callar.» «¿Preferís la acción, buen loco?», dijo la serrana, riendo. «Mal cuerpo tengo, señora, para con damas holgar. En cuanto a ese Bertín de Narbona, dudo de tan alto nacimiento, y pienso que en lugar de tañer las cuerdas de la cítara, las rasca. Y diré que Aymeric, hijo de un mercader de paños a quien bien conocí, aprendió a tañer muy mal. Era borracho y blasfemo, y ladrón de canciones, y me parece mal que se llame juglar al que hace juegos con monos o títeres sin saber manejar el arco, ni bailar, ni conocer los escamoteos de un juglar de Gascuña. Mal trovaba, contaba mal, tocaba la vihuela mal y rimaba peor, ya que lo que no es de natura, tararura. La juglaría no es eso, pues fue inventada por hombres doctos y entendidos, y aunque a mí no me quede más que el compás, como a los músicos viejos, en mis mejores tiempos contaba muy bien gestas y hechos de armas. Pues aunque hijo del enano Yáñez y su mujer, sostenidos con cargo a la marina, me crié bajo el amparo y protección de los monarcas. Fui valeroso y elegante galón, llamado Giraldo de Cabrera. Hube de cantar en iglesias y palacios de reyes, y aunque cantase en público, no lo hacía por oficio. Era el mío un arte en lengua castellana, no gallego ni provenzal, y también conocí a Marcabrú, que en ocasiones poetizaba alabanzas al rey leonés solicitando su 8 generosidad. Tuve por gran amigo a un juglar llamado Palla, tenido en gran consideración en la corte por los obispos y ricos hombres, que admiraba a todos tañendo su vihuela para la danza de las damas y haciendo a la vez que su caballo bailase al son del instrumento. Decían que sus riquezas eran tales, que fueron capaces de excitar la codicia del rey de Navarra. Y he de afirmar que, aunque los moralistas se representan a los cantores como ministros del propio demonio, y el legislador los crea infames, son altamente dignos y a todos causan alegría, cantando las vidas de los santos y las gestas de los príncipes.» «Bien habla el loco -observó la vieja-, que tiempo pasado siempre es deseado, y aunque éste esté ya más pasado que la yesca, no hay calvo que no haya tenido buen pelo. El mejor maestro es el tiempo, y la mejor maestra, la experiencia; el escarmentado bien conoce el vado, y el que fue cocinero antes que monje sabe lo que pasa en la cocina, y también a Cristo lo prendieron en el huerto por estarse allí quieto.» «De tal cabeza tal sentencia -dijo el loco-, y en las grandes afrentas se conocen los buenos corazones. Pues un juglar, para conservar sus ganancias, no necesita tratar con bandoleros.» Y dijo ella: «Yo le doy la razón, porque el niño y el orate dicen las verdades. Cuéntenos su historia desde un principio, y nadie se alabe hasta que acabe, y al final, servir a Dios y no hacer mal. Y sí no, dígalo Muñoz, que miente más que yo.» Sacó la vieja un amuleto de azabache y lo besó. Y dijo el condenado: «Bien dicen que mujer vieja, si no sirve de olla sirve de cobertera, y merece una pinta de vino, si lo hubiese, ya que es el vino la teta del viejo». «Grumos de oro llama el escarabajo a sus hijos -repuso ella-. No hace mucho que en la almudena de Madrid se vieron luces y se descubrió la imagen de una virgen milagrosa, que estaba emparedada; y por ella juro que si estuviéramos en libertad no me importaría casar con el loco, pues si mal vecino es el amor, si no lo hay es peor.» Y habló el loco, diciendo: «No soy Séneca, mas entiendo mi latín, y más vale andar soltero que mal casar. A más que parientes y trastos viejos, lejos y pocos, y si acertar quieres, casa con tu igual». «Andaos a reinas y moriréis virgen -dijo ella-, y yo misma podía haber nacido entre holandas.» «¿Vos entre holandas?», dijo el condenado, «Y si Dios hubiera querido hacerlo así, ¿pensáis que no hubiera podido, hombre de poca fe? -y dirigiéndose al loco, le dijo: Pues que según decís no erais bufón despreciable, y componíais versos y tonadas, ¿por qué no nos dais el esparcimiento necesario, y así las horas pasarán más deprisa?» «Que empiece», dijeron varios a la vez. «Aquí lo tengo escrito -dijo él-, por si alguien es letrado y tiene buena vista, y puede leerlo a la luz del candil. Y si os conviene pensar que los hechos relatados pertenecen más a la leyenda que a la historia verdadera, sabed que el hombre sensato debe creer siempre lo que se encuentra escrito.» Y hablando así, sacó de entre la camisa y el jubón una bolsita de cuero, que dijo contenía un diente de ajo y tres granos de trigo, contra los maleficios. «Debería haberlos renovado con el cambio de luna -se lamentó-, pero no he podido». Sacó luego un rollo, manchado de todas las manchas posibles, y se lo tendió al dicho Bertín de Narbona, que se ofrecía. «Ya que se quema la casa, calentémonos en ella -dijo la vieja, disponiéndose a escuchar-, pues la cama y la cárcel son prueba de amigos. » Y así el juglar, poniéndose bajo la luz, comenzó a leer en voz alta: 9 2 Conozco bien prudencia y locura, deshonra y honor, el valor y el miedo... -G. de A. Estoy cansado, infanta, sólo dejo correr el pensamiento. Puedo decir sin temor a equivocarme que sois la persona que más influencia, fatídica influencia ha ejercido en mi vida. Y no por vuestra culpa, sino por circunstancias de vuestra vida, y de rechazo de la mía. Me han dicho que ha muerto Fierabrás. Me acuerdo de él, un muchachito desmedrado con las piernas retorcidas que pedía limosna en palacio, con los ojos redondos como los de un gato, que veían en la oscuridad. Ha muerto, y sus ojos para mí seguirán abiertos y verdes. Inolvidables días aquellos que pasé sumergido en el relato, entre mundos que había vivido, o quizá inventado, y me disponía a ordenar convenientemente, y a pasar a limpio. Por las mañanas, cuando los siervos se iban al mercado, yo me quedaba en el convento, dispuesto a afrontar las horas de calor pegajoso. Sólo los veía a la hora de yantar. El fraile cocinero sujetaba con los dedos una tras otra las aletas de la nariz, expulsando dos chorros de mocos blancuzcos; cogía con la punta de los dedos los que colgaban todavía de la nariz, y los lanzaba con fuerza sobre el empedrado de la cocina. Luego, metía la mano en la caldera del yantar. Un día había un perro muerto al borde del camino; despedía tan mal olor que no puedo olvidarlo. Había moscas, y también hormigas, y bichos de todas clases; el perro estuvo oliendo muchos días, hasta que se vació del todo y sólo le quedaban la piel y los huesos. Pero el olor tardó en marcharse de allí. Hay aquí curianas de todas clases, pero sobre todo de las rucias y alargadas, que suben majestuosamente por los muros. No había visto tantas cucarachas en mi vida, ni creo que las vea. Los muros se oscurecen con ellas, y son ligeras y agitan sus largas antenas. Las mujeres separan uno a uno a sus hijos los mechones de pelo hasta la raíz, y miran con cuidado; enseguida descubren los bichillos, oscuros y movedizos. Hay que tener maña para atraparlos. Los echan en la escudilla del agua, y allí patalean. Las liendres son diminutas y brillan como perlas; son las crías de los piojos y están agarradas al pelo, de forma que la única manera de sacarlas es arrastrándolas hacia la punta. Hay un hombre en cuclillas, con expresión de fiera acorralada. Otros sujetan a su adversario, que forcejea, mientras todo el mundo mira hacia ahí. El hombre es cetrino, con aspecto de moro o de gitano, con el pelo negro y rizado. Un pequeño se relame con las gachas, que debían saber a anises a juzgar por el olor. Poco después el cuerpecillo se ha conmovido, en un eructo pavoroso. Hace frío hoy. Veo un trozo de cielo gris, y creo que va a nevar. He oído que pronto me sacarán del hospital, y me llevarán a las mazmorras, pues aquí puedo ser un peligro para los niños, y entonces ya no podré escribir. Por otra parte, se me está terminando la tinta de los monjes, si no fuera porque casi todo está escrito, y a falta de revisar. Hasta ahora, mis papeles han aguantado todos los registros, ocultos en mi deformidad. No sé sí os habrá llegado mi reciente mensaje; quiero pensar que lo habéis recibido, y que os ha emocionado. Ya veis, es la manía del juglar, y creo que de todo poeta, jugar con la sensibilidad del que lo oye. 10 He llegado a pensar que, si en estos días venís tanto a mi memoria, es porque quizá me enviáis mensajes en un idioma desconocido, que capto y me transmite las vibraciones de vuestra alma. Es cierto que si siempre os recuerdo, en ocasiones más de tarde en tarde, en estos días vuestro recuerdo se ha convertido en obsesión. Me parece ver a cada paso vuestro espíritu, el vuestro y el de vuestros antepasados los condes de Castilla, nobles desde tiempo inmemorial. Las campanas suenan nítidas, entre la bruma de la mañana, levanto los ojos y veo un cuadrado de cielo, y me percato de que apenas es de día. Enmedio están los muros grises, y al otro lado la espadaña de la iglesia, y aguardo inmóvil, sobre las pajas húmedas, a que se desgranen las campanadas. El trozo de cielo es de un gris desvaído y sin luces, abajo el foso del castillo es como un gran hueco. Las lucernas del convento estarán apagadas, y siguen sonando las campanas, nítidas y acompasadas; oigo la respiración tranquila de mi compañero y alguien se queja ahora, la humedad ha trazado manchas en el muro, y durante la noche el vapor de las respiraciones se ha helado en las frazadas, y ahora forma una lámina de hielo, que hace la temperatura más baja: Fuera, el cielo sigue de un tono plomizo, y no alcanzo a ver la espadaña de la iglesia. Arranco los callos de los pies con las uñas de las manos; doy vueltas a las durezas, con mucha paciencia. Lo más difícil es arrancar la raíz, una punta dura que se hunde en la carne. Cuanto más trabajo me cueste arrancarlos, más suculentos son luego. Durante uno de mis ataques de locura, di en decir que la mujer del alarife era mi mujer, y que su hijo era mi hijo. Perseguí a la mujer por las cuadras con un cuchillo de cocina, y ella pudo encerrarse con el niño en el granero. Experimento los temores y angustias del infierno, me veo empujado a la desesperación, creo que nunca podré olvidar aquel venablo que me atravesó, y lo olvido, y a veces ni siquiera poniendo en juego todas las fuerzas de la mente lo puedo recordar. Por fortuna es así, y no siendo que una debilidad de la naturaleza me haga recaer en mi mal, lo que no sería recordar sino vivir de nuevo, mi alma curada no será capaz de volver, de ningún modo, a los temores y a las imaginaciones de entonces, sino en forma pasajera y superficial. Pero llega el aldabonazo negro, dentro de una visión de flores o del campo bajo la luna, llega de pronto el aldabonazo negro. Todo se detiene, la música se detiene, el aire en las almenas se detiene, porque las personas me miran de reojo, cuchichean y sonríen, gime el viento y se marchita la rosa, y mis compañeros maquinan formando grupos, miran de soslayo con un rencor profundo. *** Nació la devoción a Santiago Apóstol, a quien llamaron Matamoros, a principios del siglo nono, cuando después de muchos signos milagrosos fue descubierta su tumba. Habían sus discípulos llevado sus sagrados restos a Iria Flavia, que luego llamaron Padrón, y las guerras continuas de los musulmanes hicieron muchas veces peligrar sus reliquias, habiendo llegado el infiel a robar las campanas de la propia iglesia de Santiago. Fueron desde un principio estos lugares objeto de peregrinaje, y así venían peregrinos de Europa, y hasta de Asia, trayendo con ellos su arte y su cultura, y produciendo muchos cambios a su paso. Venían a Compostela con sus anchos sombreros con que se libraban del sol y de las lluvias, llevaban bordones y esclavinas, y sus calabazas, y las conchas o vieiras que los distinguían como viajeros del Santo. Se les daba asistencia en iglesias y hospitales, en conventos y monasterios, y hasta tenían cementerios propios, para el que muriera en camino. 11 Hallaban siempre un buen yantar, con pan y queso, frutas y carnes abundantes, y hasta reparaban de balde sus zapatos; y para más facilidad se les tendían puentes y vías, que llamaron el camino francés, o camino de Santiago. Y muchos soldados defendían su vida contra los ataques de moros y ladrones, y el camino fue siendo renovado y adobado más y más, con iglesias y hospederías. Muchos preferían tomar el camino de la costa cantábrica, después de atravesar las grandes montañas de Álava y seguir el litoral por Laredo, Santoña y Santander, luego Rivadesella, y de allí por Oviedo hasta Santiago. Y otros una vía más al sur, pasando hacia el oeste por Burgos, Carrión, Sahagún y Astorga. Juntábanse a los peregrinos artesanos, y todos se acogían en albergues como el de Compostela, y había tales hospederías que podían tomar en cada jornada a más de cincuenta viajeros, siendo todos ellos portadores de mucha sabiduría en letras y en toda clase de artes. Eran distintas y mejores que las que entre los pueblos hispanos había, que eran muy pobres, por causa del temor que sentían muchos de que el mundo se acabara el año mil, y todos sus obras y hasta las más grandes y altas quedaran desbaratados, por lo que todos se entregaban al ocio y a la fatalidad. Fueron levantando capillas e iglesias que llamaban románicas, con hermosos claustros y portadas, con columnas y capiteles de toda suerte de adornos, con bestias y ramajes de todas clases, que hacían olvidar las construcciones de los reyes godos. Y todos los grandes se hallaban confortados con sus nuevas, y con las letras que traían, que eran cosa común al otro lado de Roncesvalles. «Hágase el milagro y hágalo Dios o el diablo», decían algunos, y así poco a poco los moros vieron arruinadas muchas fortalezas suyas, y castillos, y perdieron sus pendones broslados, cubiertos de ricas lunas y tintos en sangre. Por tiempos, la invasión africana se fue replegando, y reconquistada Castilla, quedó desierta por cerca de cien años. Recoriéronla luego muchos caballeros, y mandaron construir otros castillos, y presas y molinos en los ríos, venciendo de esta forma los agüeros que entristecieron el alma de sus padres en el siglo anterior. Se convocaban asambleas, casi siempre en verano, y acudían los fijosdalgo vistiendo túnicas abotonadas, y cubriéndose con sus mantos, y en las sesiones ordinarias se trataban asuntos políticos, eclesiásticos o militares. Restauraron los muchos destrozos que los sarracenos habían hecho, compusieron murallas y ornaron edificios, tanto de civiles como de eclesiásticos, tomando como propio, y aún mejorando, lo que de fuera les habían traído, de forma que los extranjeros se quedaban maravillados al mirarlo. Y así decían que el conde don Fernán González, cuando conquistó la región, había entrado a caballo en la iglesia de Silos, creyéndola mezquita; y al darse cuenta de su sacrilegio, había llorado amargamente. Mandó desherrar su caballo, y los de sus mesnadas, y en desagravio al Salvador ordenó al herrero que clavara sus herraduras en la puerta. Hijo de don Sancho el Mayor fue el rey Fernando de Castilla, quien no sólo igualó, sino que superó la fama de otros reyes cristianos. Siendo ya rey tuvo a bien nombrar abad de Silos a un monje fugitivo, un tal Domingo, monje de San Millón, que se había refugiado en su corte, y éste fue el verdadero fundador del monasterio. Fueron trasladados por entonces a León los restos del niño Pelayo, el mártir de Córdoba, que además fue casto, pues tomado prisionero del infiel fue muerto por los sodomítis del rey Addrahemén sin que hubiera perdido su virtud. Los huesos de Pelayo se conservaron en León, hasta que el venerado cuerpo de san Isidoro se descubrió milagrosamente y fue traído a León desde Sevilla. Y como no se puede servir a dos 12 señores al mismo tiempo, y tener a los dos contentos, desde este punto la iglesia de san Pelayo de León se llamó de San Isidoro solamente, y los huesos del joven santo se enviaron a Oviedo. En Sevilla, antes que saliera el cuerpo, hizo Dios para honrarlo muchos milagros, y lo mismo ocurrió en el camino: oyeron los sordos, recobraron la vista los ciegos, y muchos contrahechos y cojos pudieron andar. Acompañaba el rey al santo; defendía Fernando con el yelmo su cabeza, y se ocultaba la armadura que llevaba debajo con un sobretodo. «Callar y obrar», era su lema. Llevaba el obispo la cruz por el camino, el mismo sagrado madero que el rey le entregara; calzaba borceguíes hechos con una pieza de cuero, y cabalgaba con la túnica hendida, calzas y pelele, bragas y jubón, y de tanto en tanto aflojaba las bridas, librando al caballo de la presión de su freno argénteo. Tanto el obispo como el rey llevaban colgado del caballo el tahalí, sujetando la espada; montaban ambos sin estribos, aunque monturas de esta guisa se usaran ya comúnmente en el Islam. Y todos los otros llevaban espadas, colgadas al cuello los más, y los clérigos marchaban todos cantando en alta voz. Llegados a León, se posternó el rey en tierra y dio gracias a Dios, en medio del silencio de todos. Más tarde, para el acto religioso lucía corona real, de ocho chapas rectangulares de plata, y cuatro grandes zafiros engastados; empuñaba en la mano diestra un cetro en forma de cabeza de clavo, cuajado de esmeraldas y granates, mientras que el obispo tocábase con mitra blanca, cual correspondía a tan solemne ceremonia. Tomó un diácono la cruz de oro que contenía reliquias del santo; llevaban otros incensarios argénteos, y estolas tejidas a mano, y llegaban a la puerta del Cordero, donde todo era mármol. Había a cada lado una estatua, sólo que del lado izquierdo la figura del apuesto mozo san Pelayo portaba en la mano un libro, y en el derecho, el santo sevillano tenía al lado un verdugo con cuchilla, con lo que se tornaron sus papeles de letrado y de mártir. Mostrábase en cierto lugar la resurrección de Lázaro, y Marta aparecía tapando sus narices, y ambas hermanas vestidas con indumentarias leonesas. Y todo el mundo hablaba de lo mismo: había regalado el rey Fernando, junto con Sancha, su esposa, el más insigne de los marfiles españoles, a la iglesia de san Isidoro de León, con un letrero que rezaba: «Crucem aeburneam in similitudinem Redemptoris crucifixi». Y no fue sólo eso, pues era el rey buen servidor de la Iglesia, y lo tenía a gala. Viajó por entonces a España desde Francia un cierto monje llamado Hugo; venía de Cluny, y aunque el abad contara no pocos años, debió compensarle el viaje todas las incomodidades, pues vino a recabar beneficios sin reparar en los peligros. Y trajo con él más costos que una dama, pues consintió pagar Fernando a Cluny un censo anual de doscientos marcos de oro, no mala cantidad para la época, a más de otros regalos que le dio, como alfombres y alcatifas, clámides y mantos y un marfil para tapas de libros, y otras chucherías. No terminaron con eso los tratos de Hugo con el monarca castellano, pues pasado el tiempo, por complacer al monje, concertaría don Fernando el casamiento de su hijo Alonso con Constanza, viuda del conde de Chalons, nieta del duque Roberto el Piadoso de Borgoña y muy adicta a los monjes de Cluny. Otrosí, fue Fernando dichoso por la sucesión que Dios le dio de hijos y de hijas, y la primera que le nació, antes de ser rey, fue la infanta Urraca. Después de ella don Sancho y don Alonso, a quien la infanta siempre distinguió con su cariño, y finalmente don García, y Elvira. Era modesto el rey, y usaba camisa de hilo pudiendo gastarla de seda, y a su lado marchaba la reina, en ropas castellanas. Allá en Zamora levantó murallas, 13 iglesias y cortes, y de tiempo en tiempo celebrábanse torneos. Siempre estaban las cámaras en la corte de] rey llenas de obispos y magnates, aguardándolo; habían tapado con lienzos encerados y cortinas los huecos de la estancia, pintada al fresco con cacerías y animales fantásticos, con leones y bestias retorcidas. Un noble de palacio, conde por más señas, tenía las bridas del caballo castaño del monarca, mientras se anunciaba su llegada a la corte. Todos se ornaban con capuchas, joyas y bellos puños, o se cubrían con ricas marlotas tejidas en grano y oro, y sostenían pendones hermosos, broslados por las damas. Ocupaba el rey el solio, y los eclesiásticos sus sillones, así como taburetes y cátedras los grandes y los infantes de la corte, ornados todos los enseres con la plata y el oro, que aleaban con el cobre para más dureza y resistencia. Y como limpieza y dineros hacen a los hombres caballeros, y principio quieren todos las cosas, al recibir el honor el vasallo hacía homenaje, esto es, besaba en la mano y la boca al rey, prometiéndole servicio y fidelidad. Los demás prelados y condes asistían como testigos, y daban fe de la entrada en la corte de un rico leonés; padre e hijo eran jinetes, llevaban caballos alazanes y divisas verdes, y mientras uno vestía de negro, venía el hijo de blanco, como mancebo. Holgar hoy y mañana fiesta, buena vida es ésta; y siendo tierra de viñas y agricultura abundaban los vinos, y en sus campos los conejos y perdices, y había frutos de todas clases. Dentro del comedor, y bajo una anchurosa chimenea, había una caldera grande sujeta sobre el fuego con cadenas. En el hogar se hallaban los morillos, y también las tenazas con que los siervos removían y apilaban las brasas. Los servidores sacaban del arca servilletas, toallas y manteles, y conversaban alegremente mientras preparaban el yantar. «Más vale que sobre que no que falte», decían, y mientras platicaban las viejos, murmurando o rezando, y comentaba alguien que más valían dos bocados de vaca que siete de marrano. Grandes ollas hirvientes contenían el guisado de la servidumbre, y tras las gruesas puertas, sujetas con clavos de cabeza labrada, se preparaba la cátedra real, maciza y con alto y adornado respaldo. Ocupaban los puestos señalados el rey y el obispo, que bendecía la comida; y en el centro de la mesa se ofrecía, junto con el agua en herrada de plata, una gran redoma con vino viejo de la apoteca. Había cuchillos de mesa y servilletas; llegaba el guisado de ánade y también de gallina, todo en grandes platos dorados, y como postre fruta y queso, y sidra del país o de Asturias. Servíanse hortalizas, y los mejores higos secos, y otras cosas que alegraban el paladar. Se hablaba del próximo concilio de Clermont, donde se promulgaría la cruzada, de un hospital fundado junto al templo del Apóstol, o de san Vicente de Ávila, templo situado extramuros de la ciudad, y en el lugar mismo donde se efectuó el martirio del santo, que llegado de Ébora sufrió por su fe. Machacaron su cuerpo con piedras, y una extraña clase de reptil defendió su cadáver insepulto. Sonaban en la pieza la flauta y el salterio, la vihuela de péñola y el rabel morisco, mientras los condes y magnates no dejaban de hablar de sus posesiones con los infanzones y los clérigos, o de los séquitos de otros. Tenían algunos viñas, molinos o pomares en Liébana, otros terrenos y granjas en Castilla; fabricaban unos aceite de nueces, por causa de la abundancia de nogales que había en la campiña de León, y en sus apotecas había cubas con cabida para muchos carros, y todas las cortes estaban bien provistas de graneros. Mientras, los yegüerizos daban pienso en el establo a las caballerías, vigilando el buen estado de la 14 cabezada o del pretal, o de las riendas, frenos y ataharres, y se conformaban entre sí pensando que la mayor riqueza venía a ser la voluntad contenta. Refería el rey su expedición al alfoz de Salamanca, para poblar nuevas aldeas y levantar iglesias, que el obispo había de consagrar. «Los capiteles de Silos -decía-, son los más hermosos de la cristiandad, con sus monstruos híbridos, y sus hojas talladas en bisel.» Hablaban del monje Dalmacio, de un pacto y una copia del mismo. Y como bonete y almete hacían las casas de copete, lucían los asistentes sedas granates con franjas de círculos, en cuyo tejido había animales destacando sobre el fondo de oro de Chipre. Hablaba un fornido caballero, y decía a su dama: «Un rosario de perlas he de daros, y de la caza que trajere os guardaré la mitad, lo más de la perdiz, y de la paloma os daré lo menos». Y un tal, después de haberse mezclado en adulterio con su nuera, declaraba al obispo: «Pro tales negligencias que feci ... », y juraba por sus muertos haber asistido a un concilio en que se reunieron siete obispos, con todos los grandes del reino. Se relataba la vida en religión: tomaban los monjes la azada para labrar el huerto, o la pluma para copiar los textos bíblicos, y algunos escribían a hurtadillas los versos de Horacío y de Virgilio, pues sólo unos pocos conservaban la llama de las letras latinas. Bordaban las monjas en sus monasterios casullas suntuosas, conocían la técnica del esmalte y filigranas, y un caballero bromeaba al respecto: «Iglesia o casa real, quien quiera medrar ... » Le contestaban varias risotadas, y la mirada de advertencia del obispo. Contó el abad de Sahagún, que cuando el rey Fernando iba al monasterio entraba en el refectorio de los monjes, donde tomaba colación con ellos. Era el refectorio una hermosa pieza, aseguraba, y su propia silla, y la del rey, estaban ornadas con volutas y hermosas lacerías, porque guardaban para el rey un asiento de madera rica, ornado con filetes de hueso, y con diversas taraceas en ébano, limón y cedro. Un día, estando a la mesa con el abad y la compañía, se le cayó un vaso de vidrio en que le escanciaban el vino; y para compensar la avería mandó que le pesaran los pedazos, y ordenó una copa de oro del mismo peso que la que había quebrado. Era una joya de orfebrería, un cáliz esculpido con figuras, y a juego una patena de oro, de la misma filigrana con piedras engastados. Y a esto añadió varias arquetas de marfil, y para las ropas litúrgicas un tisú de oro adornado con bordados en sedas. «No sabe donar quien tarda en dar -agregó el abad-, por lo que el rey no se demoró en su regalo.» Daba gracias el obispo por la suculenta comida, y no hacía nada de más, pues comía más que la orilla del río; besaba el abad la mano del rey, y le pedía licencia para retirarse a sus mandaciones, y lo mismo el obispo a sus obispados. Cubrían los clérigos sus cabezas con variados bonetes y se iban. Más tarde, dentro del templo adornado con velos y cortinas policromas, los diáconos y clérigos, y otros presbíteros, salían al atrio vistiendo albas de seda y casullas preciosas, y rogaban por el éxito del rey en sus batallas. Mientras, en el convento, los monjes escribían, sentados en sillas y en torno a una mesa en forma circular. 3 Es más blanca que el marfil, 15 por eso no quiero a otra. G. de A. Nací yo el mismo día que la infanta Urraca. Ambos vinimos al mundo por Navidad, y por eso el hado nos confirió ciertos poderes mágicos. Hubo quien dijo que nací de una xana, y que me cambiaron en la cuna. La xana de Asturias era un hada menuda y hermosa, que vivía en las fuentes donde peinaba sus cabellos de oro, y robaba niños, cambiándolos por sus propios hijos. Cuando los robaba, decían que los dejaba dormir bajo un hechizo, bien en el fondo de las grutas o el de las fuentes, y aunque los prefería recién nacidos, también los tomaba mancebos. Decían que fue mi madre a lavar, llevando con ella a su hijito de pecho; que dejó el niño en cubierto para tomar la ropa, pero la xana estaba alerta, y lo cambió por mí. Si eso es verdad, sólo Dios y la xana lo saben. Alguien dijo que la vio escapar; contó que iba vestida con un ropaje plateado, y que entró en una cueva, donde empezó a acunar al niño. Dijo que su voz tenía un poder especial, que hacía revivir las flores marchitas y cantar a los pájaros, y que luego se estuvo peinando con su peine de oro, y estuvo hilando madejas doradas, que lavó en la fuente y extendió en el prado, para que con el sol se secaran. Como decían que era brujo, mi madre adoptiva puso al fuego de su casa una hilera de pucheros, y me los mostró; entonces, sin haber aprendido a hablar, le dije: «Cien años ha que nací, un día de Navidad, y nunca pucheros yo vi ... » Todavía me quedaban recuerdos, de cuando las hadas lavanderas acudían en días de tempestad. Eran muy viejas, de rostros como pasas y manos sarmentosas, y me saludaban al pasar como a alguien conocido. Iban por la noche a lavar, y yo las oía golpear su ropa en el arroyo. También conocía a una bruja campesina: tenía la mano negra, y por la noche se transformaba en gato negro, con los pelos hirsutos y los ojos como ascuas. Las brujas moras bajaban los domingos, mientras el cura decía la misa, y robaban en las casas las boronas, que eran los panes de maíz. Hasta que la gente, escarmentada, empezó a dejar piedras en el lar, que ellas confundían con los panes. Las brujas de la montaña entraban por la chimenea, y todavía yo chiquito, me acunaban de esta suerte: «Sin Dios y sin santa María, salgo por la chimenea arriba ... » El trato con las brujas podía acarrear grandes peligros, ya que podían traer enfermedades, y llevar a la muerte, y fue así como mi madre adoptiva murió, por el solo poder de su mirada. Romper un espejo era como romper el reflejo de uno mismo, y un día halló un espejillo moro a la orilla del río; lo dejó caer sin percatarse y luego lo pisó, haciéndolo pedazos. Cuando volvía a casa halló una mujer en el monte, que se peinaba sentada encima de un carnero; la miró bien, y vio que no tenía pies humanos, sino de oca. Hizo la señal de la cruz, pero ya era tarde, pues luego enfermó mi madre por el mal de ojo, y murió en pocos días. Acudió al entierro la lamiña, mas no pasó más allá del portal de la iglesia. Supe luego que hubiera podido librarse del mal, si encargo un vestido a un sastre zurdo, pero ya no había remedio. Perdí luego a mi padre el enano, y sólo quedaba mi 16 abuela, que era bruja. Entonces deseé con todas mis fuerzas que la reina me adoptara consigo, como así sucedió. Pues un día llegó una sierva a la choza y con ropa nueva me envolvió, y me llevó al castillo. La reina deslumbraba a los caudillos del ejército moro que tuvieron la suerte de verla. Iba vestida de paños negros, reluciente como estrella, y ceñía su cuerpo cinturón de oro ornado de amatistas y turquesas. Sentada en su trono tejía franjas de oro, y sus lindas manos se destacaban blancas sobre el tejido grecisco. Solía mostrarse al enemigo sobre la torre del alcázar, sentada en un solio real y rodeada de damas nobles que cantaban, acompañándose con cítaras, címbalos y salterios. Con quien paces, y no con quien naces; y sucedió que, pudiendo haberme criado con los vaqueros y yegüerizos del ganado, yo crecí en palacio sobre alfombras de Murcia, y tapetes de oración de incomparable suavidad, calentándome en braseros ornados de volutas dobles y espirales diversamente combinadas, entre muebles decorados con taraceas y paredes con mosaicos. Miraba yo a la reina comer, rompía con cuidado el huevo metido en la huevera de plata, lo golpeaba con el borde del cuchillo y abría brecha en la cáscara; con el mismo cuchillo levantaba el casquete sobre la yema blanda y la clara tierna, con el cuchillo cortaba tirillas de pan, y con éste reventaba la yema y la juntaba con la clara. Y aunque hay quien diga que no tiene el rey tal vida como el pícaro en la cocina, no sabe lo que dice. Cuidaban siervas de bañarnos a la infanta y a mí, y calentaban en grandes calderas el agua del baño, que habían sacado del pozo que era común en todas las casas de Zamora. Charlaban junto al limpio fogón, ellos y ellas dedicados al aseo de las habitaciones, mientras los siervos de cocina preparaban el yantar, o revisaban las cubas en la apoteca. Conversaba el siervo disponiendo la mesa con una doncella, y hablaban de brujas y de ungüentos mágicos. «Hay uno -decían- que lleva manteca de niño y acónito hervido con hojas de álamo, mezclado todo luego con hollín de chimenea. Se frotan las brujas el cuerpo con él, y así acuden al aquelarre.» Hablaban. de las anjanas de Santander, que tenían bajo tierra palacios llenos de joyas y tesoros, y que hacían regalos a las mozas que iban a casar. Tenían también cunas de oro para los niños chicos, y con sus báculos volvían las ramas en barras de oro, y en diamantes las piedras del camino; en tierras de Castilla las confundían con las moras, que vivían en cuevas desde la batalla de Covadonga. Mostraban unas a otras las doncellas collares de coral, que llevaban para protegerse del aojamiento. Llevábanme a veces a las cellas de la servidumbre, y me daban a beber leche a discreción, poniéndome como chivo de dos madres. «Bebe más que una culebra», decía la sierva, riendo. En una casa de madera, frontera a palacio, ya estaban preparadas las cubas en que se bañaban los reyes. Solíamos los niños usar botillas de cuero, cuero fino en verano y grueso en el invierno, y no recuerdo que tuvieran color, sino el natural; eran lisas, con correíllas que se ataban a un lado, o un botoncillo esférico, sujeto con un cabo de bramante fino. Siempre llevábamos de chicos aquellos calzados, y a veces estaban blandos de tanto orín. Se ponían al sol a secar junto a la muralla, pero seguían oliendo a orines hasta que se tiraban por viejos; el cuero tenía a veces corros oscuros, y era muy suave y muy caliente. Era la blancura de la infanta niña mayor que la blancura de la nieve, y su rostro, de leche y coral. Cubrían las siervas con el vestido la fina camisa que sujetaban con las bragas, y a mí me encajaban unas medias de lana y un justillo de cordobán. Recordaría la infanta, mucho tiempo después, aquellos tiempos en que Rodrigo Díaz, 17 a quien luego llamaron el Cid, se criaba con nosotros en el castillo de Zamora. Todos nos sentábamos a una mesa y comíamos de un pan, todos en tazas y escudillas argénteas. «Nunca amarga un manjar por echar demasiado azúcar», decía Urraca, golosa. «El que parte y reparte se lleva la mejor parte», protestaba Rodrigo, y luego, por tomar mayor placer, jugábamos a tabas sobre los paños broslados a modo de alfombras. «No me gusta el sabor del sebo en las comidas», decía yo, y ella me miraba: «Gran placer, no escotar y comer, y encima quejarse», se enfadaba, pero pronto volvía a su estado natural, que era bullicioso. «Mozo perezoso -bromeaba-, por no dar un paso da cien.» Y tapándose las narices: «¿Habéis resucitado, o acaso acabáis de salir de la tumba?» Y de forma disimulada me hacía una higa, asomando el dedo pulgar en la mano cerrada, como hacían los remedadores, que acostumbraban a ir a las fiestas de palacio a remedar o contrahacer, en figuras ridículas de enmascarados. Ambos teníamos ocho años cuando nació Alonso, y cuando se hallaba lloroso y disgustado, solíamos mecerlo en un columpio de sogas, que pendían de los álamos blancos. Mientras, no dejaba de mirarnos el viejo Arias Gonzalo, ayo de Urraca y de los infantes, que eran éstos tres de la reina, y uno bastardo, Terminado el yantar, y durante la hora sexta, tomábamos el camino que cruzaba la ciudad en todas direcciones, caminábamos por las calles y carreras, hasta la antigua cerca que edificaron los romanos. Un escudero acariciaba el potro castaño de Urraca, y yo me arrastraba hacia ella como una culebra entre las matas, sorprendiéndola. «Estáis más loco que una espuerta de gatos», reía la Infanta, y cogidos de la mano llegábamos al huerto, ensombrecido por los álamos, cantando novas y relatos poéticos, canciones y versos hechos por juglares, y tanto los hijos del rey como Rodrigo Díaz me tenían por hermano. Miraba desde allí el adarve fuerte que tenía la ciudad, y las torres espesas, que contar no podía. Pero como no hay miel sin hiel, gustaba la infanta de mofarse. Estaba la casa del rey alhajada con riqueza, con ebanistería y obras de filigrana, con maderas ricas, incrustaciones de sándalo, y cuero en mobiliario, bancos y sillones. A ambos lados de la chimenea había dos escaños de madera ensamblada, y sentadas en ellos bordaban las dos hijas del rey: una era Urraca y la otra era Elvira, su hermana menor. Ambas tejían paños de trama de tapiz, en que se combinaban la seda y el lino, y se mezclaban los blancos y verdes, amarillos y carmesíes, en dibujos geométricos. Algo apartado del hogar, y junto a la ventana, miraba yo el lindo rostro de Urraca, su tez blanca y su mirada risueña. Entraban mercaderes judíos de Bizancio, Francia o Andalucía, y ofrecían sus ricos paños a la reina, y también encajes y orlas, galones, cordones y cintas. O un anillo de oro con un camafeo engastado, que venía de Grecia, y mostraba un amorcillo de pie. La reina platicaba con sus hijos y les daba buenos consejos, decía que la ocasión de pecar había que apartar y quitar siempre, y que el hombre dominado por las pasiones sería perseguido en la otra vida por centauros, y devorado por mastines. «Yo os traeré cuando sea mozo brocados y sedas -decía yo por lo bajo a la mayor de las infantas-, y no lo ganaré holgando ni bebiendo en las tabernas, sino en las batallas, con mi espada.» «Habláis como un viejo -me decía ella-, y dejadme, que la mujer que mira poco hila, y lo que nunca se comienza nunca se acaba. Y por favor, no embarulléis mi espíritu con tan vanos pensamientos, porque es dichoso el que puede y no el que quiere, y vos no sois más que un siervo.» «No se han de decir las verdades en todos los lugares y tiempos», 18 decía yo, mohíno, y la pequeña Elvira decía sin mirarme, quizá comida por los celos: «Quita, enfadoso, que siempre has de estar enmedio, como el jueves», y al mismo tiempo ordenaba algo a una sierva, y lo apoyaba con un gesto de autoridad. Determinábase la reina a salir; había comprado cubiertas para un evangeliario, de hermosa filigrana de oro con relieves de marfil en el centro, y una bonita silla finamente esculpida. Antes de irse elevaba una oración, con voz cadenciosa, algo sobre la obsesión de la lujuria, y sobre la serpiente, el áspid o el basilisco como agentes del diablo. Recuerdo aquel buen tiempo pasado, en que armaron a Rodrigo caballero ante el altar de Santiago, y el propio rey Fernando fue su padrino. Y recuerdo un postigo viejo, que nunca vi cerrado, por donde entraban caballeros con armas secretas, y encima ricos mantos; llevaban adargas ante los pechos, y en las manos lanzas gruesas, o cubrían las túnicas estrechas con mantos cortos y ligeros que sujetaban en el hombro. Montaba el rey un caballo castaño, en silla sujeta al cuerpo de la bestia, a más de la cincha, por un rico ataharre y un lujoso pretal. Detuvo ante mí su caballo, mirándome con ojos profundos, y dijo: «Tú no eres como los demás». Y es que buscando el rey vida menos fiera volvía a su palacio, tras la batalla o la dura cacería con perros, con lazos y con redes. Estaban las puertas de sus tiendas cerradas, echados los alamudes, y las cadenas llenas de galgos y podencos. En el campamento desenjaezaban los caballos, y una gran alegría se hacía por andamios y torres. «Que ha llegado el rey», decía Arias Gonzalo. «¿Estáis bien, señor?», preguntaba la reina, inclinándose, y él contestaba: «Yo os aseguro, señora, que estoy sano y bueno, por lo que hay que dar gracias a Dios». Adoptó por entonces Castilla los ritos de la Iglesia de Francia, y honraban los reyes mucho el templo de San Isidoro, al que donaran aquella hermosa cruz lleno de ciervos y grifos; mirábamos Urraca y yo aquella fachada principal que llamaban del Cordero, y la del crucero que llamaban del Perdón, y holgábamos que el rey y la reina nos hubieran llevado a León con ellos, acompañándolos por la solemnidad del santo. Había allí figuras que parecían hacernos gestos con expresión de burla, y tallas hermosas con motivos de plantas y animales. Vimos al obispo que llevaba ocho anillos de plata y oro, todos adornados con piedras preciosas, llenos todos de entalles y camafeos. Era un hombre chaparro y mofletudo, con un olor a sacristía y un color de manzana madura. Nos mostraban los clérigos volúmenes y rollos, pues que habían reunido con el tiempo, junto con los libros de liturgia, pequeños manuscritos con ilustraciones pintados en colores brillantes y arabescos con alimañas, que todo nos llamaba la atención. Y algunas no eran tan hermosas, ya que el mejor escribano echa un borrón. Había pergaminos llenos de colorido, y cartorios donde se guardaban diplomas y escrituras. Porque eran corrientes los litigios entre eclesiásticos y condes, obispos y laicos, y éstos llevaban siempre las de perder. Y en tanto nosotros hacíamos apuestas, pensando que, igual que se bañaban los señores y sus hijos, también lo harían los monjes. Y Rodrigo Díaz juraba y perjuraba lo contrario. Eran amplias y luminosas las habitaciones de palacio, además que en ellas se alojaba de continuo la gente noble y rica que bullía en las fiestas, cazaba con el rey, y hacía la guerra a los moros. Había en cada cella una banqueta, una jofaina con su jarro y una lucerna de latón, y se reflejaba el lujo de la casa en tapices y paños, en ropas de cama y mesa. En el palacio, según las horas, se platicaba o se yantaba. Remataban la silla del rey 19 bolas de plata terminadas en punta, y al tiempo que cada manjar o potaje entraba en la sala, no había persona que no se hallara atronada por el ruido de trompetas y atabales, de chirimías y panderos, y por las voces y gritos de locos truhanes que llegaban a palacio a la hora de comer, y se mezclaban al ruido con su batir de tamborines. Traían capas aguaderas y se mezclaban con los siervos moros, de oficio cocineros, panaderos o sastres. Recuerdo que había en el castillo rejas en las ventanas, y también pabellones y cortinas; en el ángulo que daba al mediodía se alzaban edificios de una planta, construídos con cantos rodados y argamasa de barro, y dentro se hallaban divididos por bajos tabiques de madera y cortinas. Era allí donde se alojaban los siervos, y era allí donde de cuando en cuando visitaba yo a mi abuela, la madre del enano, que hacía el servicio en la cocina. Decían que era bruja, y que ella misma trató con la xana de mi cambalache. También decían que había tenido parte en el aojamiento de mi madre, y que la odiaba por haberle quitado a su hijo. Guardaba en un rincón de su cella un pequeño fogón de barro cocido, lleno de carbones al rojo, en el que echaba algunas hierbas que antes había dejado secar. Eran las hierbas según me decía pino y enebro, heliotropo y verbena, camelia y achicoria, canela y áloe, y luego, mirando hacia oriente, pronunciaba unas palabras mágicas. Tenía una varilla de avellano, que era ahorquillada y de pie y medio de larga, y del grueso de un dedo; la había cortado al salir el sol, y con ella obtenía beneficios. Alguna vez la vi modelando una figura humana con masa de pan, y a esto añadía pedacillos de piel y de pelo, y recortes de uñas de quien quería aojar. Pronunciaba el nombre de su enemigo, y clavaba en el muñeco agujas nuevas. O atábale el cuello con una cintilla, y cocía la masa, y conforme se iba hinchando con el calor el nudo se estrechaba, y al mismo tiempo se ahogaba la persona. La aurora sorprendía a Zamora, cuando de los confines de Castilla llegaban recuas a por aceite de oliva o linaza, ya que sus tierras eran de aceite, y por doquier abundaban los olivos. Llegaban comerciantes judíos, resbalando sus monturas sobre los cantos rodados, dejando a un lado corralizas y cierres de ganados, que tenían pesebres ahuecados en troncos de álamos. Bien conocía yo estas casas del pueblo, con sus cocinas y sobrados, y las guardillas donde se guardaban granos y enseres, y aperos de labranza. Eran viviendas de dos pisos, no por alzarse por encima, sino por los sótanos o apotecas. Entrábamos los niños a jugar a tinieblas, por el silo y la bodega, entre cubas de nueve palmos. Solíamos andar trasteando con mucha libertad en las estancias y aposentos de estas gentes, entrábamos en las cellas donde tenían sus dormitorios, y no valían castigos, ni palo de nogal, que, según los siervos decían, quebraba costilla sin dejar señal. Una noche se me entró el alma en el cuerpo cuando vi a mi abuela en un claro del pinar, junto con un tropel de viejas, todas ellas en cueros vivos, y sin más abrigo que una cuerda de cáñamo por cinturón. Llevaban colgado un pucherillo con pringue y ungüento, y candelillas en las testas a modo de cuernos, y volaron arremolinadas, con más estruendo que un batallón de moros. Formaron círculo, y en el centro estaba un cabrón con dos miramelindos de Xarama en la cabeza, cabra de ancas para abajo y lo demás de hechura humana. Llegaron luego otros demonios en forma de chivos y bueyes, de osos y borricos. Repicó el cabrón un golpe en su panderiño, con lo que llegóse mi abuela, tan arrugada que parecía esportillo de pasas, el rostro entre un par de abarcas que tenía por orejas, y alzóle la cola al cabrón, y refregó el hocico en los pliegues de su boca trasera. Y todas las otras no hicieron más que llegar a besar. Y cuando hubieron tocado con sus barbas tan 20 grosera posteridad, comenzó el cabrón a tocar, y ellas bailaban en redondo, descoyuntándose con los brincos que daban. Y mientras, iban las viejas cantando: «A la ronda, la ronda, la ronda, la coz y el respingo, el cuesco y la brega». Y al unísono del pandero soltaban tales cuescos como si anduviera la peste. Hecho esto volvió la mi abuela a palacio, y yo la seguí como pude, pues iba por los aires, y allí la aguardaban dos siervas con las que tenía mucha confianza, y la ayudaban a sus cocimientos. Eran éstas la Juana y una tal Herminia, que según supe luego tenían los virgos más recosidos que paño de pobre. No llegué a conocer el hambre en tiempos de hambre; siempre había una hogaza a mi mano, y unos higos para merendar, y carnero cocido con cebollas para comer. Era mi abuela quien asaba el lechón en las solemnidades, y los criados lo servían crujiente, con una salsa dorada que sabía un poco a vinagre, y no estaba crudo ni demasiado hecho, en un punto que daba como nadie. Juana, la sierva que atendía la cocina, era maliciosa; era más flaca que Herminia, aunque mucho más lista, y sabía guisar muy bien el conejo con nabos. Tomábamos vino en los comidas, desde el más viejo que era Arias Gonzalo, hasta el más niño; era un vino oscuro de la tierra, que raspaba la garganta, y a los menores nos servían media copa de cristal, de aquellas que traían los mercaderes y tenían estrías labradas. Elvira era una niña robusta, y casi nunca estaba enferma. Se echaba en un escaño hacia atrás, abría las piernecillas y las ponía en las almohadas, y con sus deditos se abría los labizuelos gruesos para que todos la viéramos bien, y mirábamos los niños, como aojados. El edredón de Urraca era de damasco y oro, estaba relleno de plumas, y un cordón grueso lo ribeteaba; la colcha era morisca de colores fuertes: rojo, amarillo, azul y verde, y tenía unas aves que parecían volar, y las aves se repetían en las esquinas y en el centro de la colcha. En invierno estaba fría, y un estremecimiento me recorría el cuerpo cuando la rozaba sin querer. Los almohadones eran tan lindos, ribeteados de encajes; los broslados eran duros y rígidos, y se le marcaban en la cara mientras dormía. Había a su lado una mesilla con cubierta de mármol, y encima un búcaro con agua decorado con flores, y tapado con un vaso a juego. «Asadura dura, que me robaste de mi sepultura», decíamos ahuecando la voz, el candil apagado y acurrucados todos unos contra otros, mientras Sancho subía los escalones de la pieza y decía: «No me voy, no me voy, que debajo de tu cama estoy». «Ay, madre, ¿quién será? «Cállate, hija, que ya se marchará.» Temblábamos todos como lerdos, desde Rodrigo Díaz a la pequeña infanta; no veíamos nada, pero temblábamos, y cuando alguien encendía el candil nos estaban cayendo chorros de sudor. Se arremangaba Elvira, abría las piernas y mostraba su chirimbolo a la curiosidad de todos nosotros, redondo y liso. Y abría los labizuelos como siempre, apartándolos con los dedos. Estaba desprovisto de vello, y había un montecito regordete, y atrás una abertura rojiza con los bordes pequeños. Reunidos con inocencia en juegos perversos, todos participábamos, y asistíamos a las exhibiciones con una especie de estupor. Lo hacíamos en la torre del homenaje, o escondidos en los matacanes, y colgábamos unos lienzos morunos en sogas de tender, formando pabellones cubiertos. Arias Gonzalo no podía 21 adivinar las actividades que se desarrollaban ahí; y cuando no estábamos juntos nos observábamos en solitario, excitando nuestras fantasías. Años después ello cobraría a nuestros ojos y memoria una malicia que entonces no tenía, llevaría el peso de un pecado del que no te podrías desprender: un pecado mortal, siendo así que cuando lo llevábamos a cabo no éramos conscientes de estarlo cometiendo. ¿Por qué, en mi niñez, siempre había algún cantar bailando en mi cabeza? Entonces y después, mis pasos en torno a las murallas, mis más ocultos pensamientos iban subrayados por una canción. Como si algo se hubiera descacharrado dentro de la sesera, y espantaba a las melodías como a moscas, pero volvían una y otra vez, con torpeza, sólo que con ellas no valía el manotazo y a otra cosa. En el campo cantaba siempre, hacía recuento de los cantares conocidos, y los entonaba a voces hasta quedarme ronco. Me decían siempre que cantara, carraspeaba un momento y estaban todos con los ojos fijos en mí, y siempre me pedían que cantara lo mismo, gestas que marcaron en mi vida toda una época. Cantaba también en la iglesia grande, donde había humo de incienso y muchos cirios encendidos, y una música muy hermosa de cítaras que salía de no se sabía dónde, y el obispo se había subido en el estrado, bajo el dosel. Me gustaba entornar los ojos en la penumbra del templo, inmerso en aromas de mayo, y agitado por trémolos del órgano y del salterio. Miraba los cirios del altar, y entre las pestañas veía sus luces descompuestas en millares de rayos finísimos y concéntricos. El humo del incienso se levantaba a ráfagas, las voces estallaban y la mía sonaba más que todas, y era estremecedor y reconfortante al mismo tiempo oír mi propia voz potente surgiendo de mi garganta trémula. Los acólitos llevaban túnicas coloradas y encima sobrepelliz de seda, bordeada de encajes y con las mangas muy anchas, mecían el incensario entre nubes olorosas, nos miraban y se reían. En Navidad y Pascua llevaban hábitos de frailes, y parecían aún más vanidosos con sus capuchas a la espalda, y las tiras de los escapularios. Era lindo el sonar de las campanillas que los acólitos agitaban con un tintineo de plata, al mismo tiempo que las nubes de incienso subían y se mezclaban con el aroma de las flores. Todo era en la iglesia blanco y dorado, la casulla rígida del celebrante y su cabello como lino, los manteles blancos del altar bordeados de encajes, la custodia de rayos fulgurantes, las columnillas doradas del altar. Brillaba todo con reflejos cegadores, y había una explosión de perfumes. Salíamos todos juntos, Urraca y Elvira y sus hermanos, Rodrigo y yo. A la orilla del Duero me habían emborrachado entre todos y metido en un saco grande; casi perdí el conocimiento, y al despertar me hallé dentro de un saco atado. Nunca podría olvidarlo, por mucho que viviera. Las piedras del arroyo se transparentaban, en un agua tan limpia; poníamos el retel con el cebo en el fondo, y nos íbamos. Al cabo de un rato volvíamos, y dentro del retel había cangrejos, pateando. Las casas quedaban retiradas del río; la explanada estaba llena de frutales, que no llegaban nunca a madurar porque arrancábamos las frutas verdes. Pelábamos el grano de las espigas, pero había que tener cuidado, no se nos fuesen las raspas por el respiradero. Había tantas moras en el gran moral que no dábamos abasto a comerlas. Le daba miedo a Elvira subir al moral, resbalar y caer, porque las ramas eran tan altas que remontaban los tejados de las casas. Pero nosotros gateábamos como monos, y era porque no habíamos hecho otra cosa desde que nacimos. Y el pequeño Alonso trepaba como nadie, porque las curvas de sus piernecitas se adaptaban a los nudos del árbol. Y sus bracillos 22 flacos se aferraban a las ramas y subía como un reptil a lo más alto, y las ramas ni se estremecían con el poco peso que tenía. Notaba yo un abultamiento en las mataduras con que me hería a veces, un trocillo de carne rosada como medio garbanzo; cuando me hacía una herida, bien en los pies o en las manos, sobre todo en los pies, en la cicatriz se me formaba un nudo de carne abultada, de color rosa. Era corriente que me hiciera heridas en los pies, al correr me golpeaba con mis propios pasos en las canillas. Y como aquello sucedía una y otra vez, me arrancaba la carnadura vieja y aquello sangraba otra vez, y tenía cicatrices en el empeine, donde me rozaba el borceguí, y era allí donde salía el lobanillo. Y aquello debió preocupar a mi abuela, que se lo contó a Juana, y entre las dos estuvieron mirando los bultos como quien mira el principio de un aojamiento. Siempre me había hablado Urraca de las violetas como cosa humilde; habíalos en las riberas del arroyo, tenían un bonito color morado claro y eran muy frágiles y suaves; estaban medio escondidas entre unas hojillas de verde brillante, asfixiadas entre los tallos pinchudos de las zarzas, como acogidas a la sombra de los álamos. La tierra espejeaba porque contenía yeso cristalizado en flecha. Arrancábamos los trozos llenos de irisaciones, como si hubieran sido piedras preciosas; habíalos lisos y transparentes y estaban formados de laminillas, que podían separarse con las uñas. Algunos tenían granos de tierra entre las láminas, y todo estaba cuajado de fragmentos curuscantes que relucían al sol. Costaba trabajo andar por las orillas llenas de maleza que pinchaba las piernas; a veces, la maleza se sumergía en el agua, y había una cortadura en el terreno, como si lo hubieran sajado a cuchillo; allí asomaban los trozos de yeso entre la tierra. Era una miel blanca y endurecida que se quedaba adherida a la orza de barro; poníamos un poco en un plato y la mezclábamos con agua, hasta que se deshacían los grumos. Era el hidromiel, la infanta y todos sus hermanos hacían lo mismo; luego la tomábamos a sorbetones con una cuchara, y Urraca lo llamaba el hidromiel, dándose pote de saberlo todo. Había una sierva grande y gallega, con un lenguaje difícil de entender; la hallábamos lavando, retorcía la ropa con las manos, la aclaraba en el río donde corría un agua helada que pasaba las manos, y ella tenía llagas en las palmas y en los dedos. Las llagas eran profundas y sangraban, y decía que era tan fuerte el dolor que se llegaba a desmayar. El infante Sancho se nos sometía en todo, hasta que llegó un momento en que no se nos sometió, y aquello nos cogió por sorpresa. Otro infante había muerto de chico, y Alonso sobrevivió aunque estuvo muy enfermo con cuartanas. De pequeño tenía la cabeza grande y el cuerpo chico, como si hubiera sido hijo de enano y no de rey. Yo, en cambio, nací hermoso. Fierabrás era un niño pobre, era para mí un extraño, siempre un poco triste, con unos grandes ojos siempre abiertos mirando algo lejano, con añoranza. Tenía las piernas retorcidas y en lugar de cintillo llevaba una cuerda para que no se le cayeran las calzas. No llevaba chapines ni borceguíes, sino unas alpargatas morunas, y andaba con cuidado de que no se salieran a cada paso de los pies. Tenía velas de mocos, y cuando sorbía subía la vela, y bajaba luego; a veces le llegaban a la boca, y desde allí sorbía. Llevaba una honda en la mano, y la manoseaba; también una piedra y la ponía con cuidado en la honda, pero no la lanzaba nunca. Lo más que hacía era tirarla con rabia contra el suelo, y salir trotando con las alpargatas demasiado grandes para sus pies. 23 Cuando murió la reina soñaba yo que no se había muerto, y cuando murió mi padre el enano, soñaba que tampoco se había muerto, pero que estaba loco y me perseguía. Cuando Urraca era niña soñaba que la quería y después, cuando fue doncella, lo soñaba también. Enseñábanos las letras un monje del monasterio. El tal nos hacía sombras en la pared, a la luz de un candil; había un lobo que abría y cerraba las fauces, después era un ánade o un conejo, movía las orejas y también abría la boca, como si diera boqueadas. Cogía el fraile en las manos una calavera, y al mismo tiempo señalaba cada hueso y los iba nombrando, dejaba resbalar la mano blanca y delgada sobre los huesos como de cera, y lo veíamos con aprensión hundir los dedos en las cuencas oscuras. Los bordes de los huesecillos no eran lisos, sino dentados, y encajaban unos en otros en forma admirable, según decía él. Yo me asomaba al pozo de los frailes y escupía, y se rompía por un momento la imagen del cielo, hablaba fuerte con voz profunda y el eco devolvía la voz. Luego había que cubrir el pozo con la tapadera redonda de metal, pintada de almagre; al ponerla en su sitio, un ruido como de campana quedaba temblando allá abajo. En Cuaresma no sonaban en la iglesia del convento las campanillas, sino las carracas, que rompían el silencio con un sonido de viejo acatarrado. Aquello nos anunciaba la Cuaresma, y las vendían en el mercado extramuros, una tablilla de madera sobre una rueda de madera dentada. Por Antruejo atábamos vejigas hinchadas a las colas de los perros, con lo que iban corriendo por las calles y todos los gritaban, o azuzábamos al pelele de paja o de trapos que en figura humana solían colgar de las murallas en las Carnestolendas. Usábamos cencerros y latas, y otras cosas con que meter ruido, arrojábamos harina y salvado y corríamos gallos en el Carnaval. Hacíamos torneos de calabazas, golpeándonos tanto con ellas que al final no quedaba una sana. Hacían los siervos colectas para comprar un gallo, al que enterraban, quedando sólo la cabeza fuera; íbamos los rapazuelos con los ojos vendados y un garrote en las manos, hasta que lo despenábamos a golpes. Colgábanlo luego de sus patas, y le segaban la cabeza, y con ésta en un palo corríamos los muchachos las casas y palacios pidiendo la gallofa, y esto siempre en febrero. Para Carnestolendas mataban los siervos cinco o seis gatos negros, y los ataban por la cola a la punta de un palo, que llevaban a modo de pendón; llevábamos unas cuantas docenas de esquilones de todos los tamaños, y entonábamos un canto endiablado, no sujeta su letra a rima ni su música a diapasón. Iban delante zamarreros, con las caras tiznadas y las ropas vueltas del revés, y un hombre vestido de mujer llevaba los pechos postizos. Mientras, los más chicos agitaban carracas, causando mucho ruido, y acostumbrábamos a hacerlo en los maitines de Semana Santa. Salía la mi abuela vestida de bayeta roja y amarilla, con una careta monstruosa y en la cabeza un capuchón; portaba en la mano derecha una gran castañuela, y a los pies abarcas con pieles de pellejos, y a la espalda un rabo de tela. Hacía de botarga, y llevaba a cuestas un saco con ceniza y paja, y pelusas de espadaña. Saltaba la hoguera, revolcándose en el rescoldo donde llenaba el saco de cenizas, y se restregaba contra todos, y sobre todo con las mozas, y a la vez bailaba y saltaba. Para la Candelaria me hacía tarta de caracoles, que en lo más alto llevaba un pájaro muerto. Y yo le cantaba: Botarga la larga, la cascabelera... 24 No me parecía que fuera mi abuela aquella vieja con aspecto de alcahueta, envuelta en trapos negro-pardos con aquellas manos tan vivas, siempre desgreñada y con unos ojillos penetrantes, negros como carbones. Por entonces enseñóme el levantamiento de figura, la invocación a los diablos y el uso de cocimientos amorosos, y a echar maleficios; pero nunca en mi niñez hice uso de sus poderes, no siendo un amuleto que me hizo para conservar la salud, y otro para ganar a su tiempo el amor de la infanta. Para esto escribí el nombre de Urraca en un pergamino con sangre de murciélago que mi abuela me dio, y lo puse sobre el altar de la iglesia, pronunciando el conjuro que ella me había enseñado. Luego volví a palacio, y me dispuse a aguardar la ocasión. 4 Jamás mi amiga me tendrá una noche que no me quiera tener la siguiente. Que estoy tan enseñado en este oficio, que en cualquier mercado podría ganar con él el pan. -G. de A. Un día, en el granero, me estuvo Urraca enseñando los pechos que apenas habían empezado a despuntar. Cuando hablábamos de ciertas cosas sentía yo algo raro dentro de mis calzones, como si anduvieran los demonios. Aquel día, su padre el rey Fernando había cabalgado sin poner el pie en el estribo. «No temas mancha que sale con agua -le dijo a la infanta, y luego añadió pensativo-: Mi hijo vendrá barbado, mas no parido ni preñado». Urraca estaba bordando, junto a la ventana; en el bastidor las cadenetas de colores se entrecruzaban, y las había de un verde brillante o amarillo oro, o de un azul muy pálido, y otras eran rojas y se ensanchaban formando pétalos acorazonados, hojas de formas caprichosas, o giraban haciendo pimpollos. Tañía yo por entonces instrumentos de cuerda o con arco, daba grandes suspiros que el amor me hacía dar, ya que estaba enamorado y andaba más enredado que un zarcillo. Porque el amor de Urraca no me dejaba sosegar, pues así como la mejor luna es la de enero, tampoco hay amor como el primero. Tenía la infanta las teticas agudicas, que el brial querían romper, era delgadita en la cintura, tenía el cuello de garza y los ojos de un esparver. Había oído yo que la mujer y la sardina, cuando más pequeña más fina, y ella me gustaba más que el aceite a las lechuzas. Las mujeres sin maestro saben llorar, bailar y mentir; creen los mozos fácilmente lo que desean, y pensé que Urraca me miraba de otro modo. Donde no aprovecha la fuerza sirve la maña, y cavilando darle celos tomé una manceba, una muchachita que era sirvienta en un burdel. Un día me hice el encontradizo con la infanta, 25 y ella me rehuyó. Estábamos en el granero del castillo. «Para ser hija de rey, bien poco acompañada vais, que condes y marqueses deberían rodearos», le dije. «Sois tan pesado como mujer ligera -contestóme-, y mentís más que da Dios. Pues, ¿no tenéis concubina?» «Tenía manceba, pero la he dejado ya; tenía unas trenzas muy largas, pero luego se cortó las trenzas y dejé de quererla». «Vos no valéis ni para desatar la cinta de mi jubón», me dijo, y yo le demostré que sí. «En mala hora mis ojos os han mirado», le dije, y ella se echó a reír a carcajadas. «Juan Miguel no tiene colmenar y vende miel -decía-, y aunque más vale buena esperanza que ruin posesión, me pareces mejor que piñones mondados.» «Si has de dármelo, no me lo hagas desear -le dije yo-, y mejor antes que después, porque más vale un gusto que cien panderos.» «No alabes hasta que pruebes», me dijo ella. Y como muchas candelitas hacen un cirio, me agarró de la mano y me llevó por el jardín, entre las zarzas y los juncos que bordeaban el arroyo. En las márgenes del río había hierbas altas y tiernas, como cortinas entre los arboles. Nos sentamos en la orilla, ella tomó un caramillo y yo mi vihuela, y para hacer tiempo cantamos: «En la punta de la espada lleva un pañuelo de amor, lo bordó la infanta Urraca, siendo niña lo brosló». Por un cantar que ella canta yo cantaba una docena, hasta que dimos fin a la colección de romances. Empezamos luego a jugar, y como retozos a menudo presto llevan donde no deben, y hambre larga no repara en salsas, tendió su mantellina sobre la hierba, y me hizo acostar con ella. Y yo me dije: «La ocasión hay que asirla por el guedejón, y cuando te dan el anillo, hay que poner el dedo.» Y así ella pensó adormecerme, y fui yo quien la adormecí. El aire mecía las ramas suavemente, y las pequeñas hojas parecían de plata. Abajo corría el agua con un temblor de insectos, y arriba en el cielo unas pequeñas nubes avanzaban despacio. En esto Urraca debió notar la cercanía, y algo recio que se posó en sus muslos. Pensaría quizá que fuera el caramillo que yo guardaba en mis calzas, porque no conociera la verdad. No llegó a conocerla hasta aquel día a la orilla del Duero, cuando miró las calzas de su galán y vio que había nacido un monte allí, y le extrañó porque tampoco sabía lo que era, ni por qué aquello aparecía de pronto, ni por qué desaparecía después. No sabía cómo pudo pasar, pero pronto ambos estuvimos enzarzados en la hierba junto al tronco del viejo sauce que había a la orilla del río. Juntamos boca con boca, que nadie nos lo impedía, y de cintura abajo nos hubimos como hombre y mujer. Los detalles serían declarados escandalosos para orejas sensibles, mas empezamos a adelantar por vía natural, con tal decisión, que no quedó gusto de entretenerse en florituras. «Si esto es el juego de amantes, será porque ellos juegan a eso -dijo la infanta-. El rey don Fernando, mi padre, hará lo propio con su concubina». Se quedó pensativa, y luego añadió: «Quizá después te odie porque has abusado de mi inocencia. No querré verte, y evitaré hacerlo. Pero ahora me gusta, te lo juro por las barbas de mi abuelo.» Cansada de sus deleites se quedó dormida, y como no puede ser dormir y guardar la ropa, la cubrí con su mantellín y me fui hacia el castillo, andando de puntillas para que no me sintiera. En cuanto se despertó, si deprisa se vestía, más deprisa se calzaba, y cuando llego al castillo iba más encendida que una luz. 26 Y como de amores y de juegos, las entrados, juntos retozamos las largas siestas del verano, y aunque tuviera yo entrada en su alcoba, para disimular tocaba la vihuela ante su ventana. Las siervas mirábanse unas a otras, y no hacían sino reír. «Lo que se usa no se excusa -decían-, que hemos sorprendido a Giraldo de Cabrera con la infanta, besándola y abrazándola, y otras cosas, en el huerto real.» Vestía ella de blanco, como se solía vestir, tendíamos camas de flores, nos acostábamos y despertábamos entre un polvo de estrellas. Se hallaba el confesor de Urraca el primero entrando a la iglesia por la izquierda, y allí acudía la infanta a confesarle sus pecados, aunque luego yo la convencía que cometía el más grave si se me negaba una sola vez. Y mientras ella confesaba yo estaba cantando, y me gustaba oír mi propia voz y así la ahuecaba, y era como si le saliesen ojos en el cogote al que estaba delante, y al lado me pegaban con el codo y me decían: «Más bajo.» Pero no hacía caso, y seguía ahuecando la voz, que sobresalía entre todas. Gran deuda tenía con la infanta, y no podía quebrantarla, pues aunque riñéramos, en riñas de enamorados eran doblados los amores. Dicen que estuvo la infanta enamorada del Cid. Su padre, el rey Fernando, le había concedido las armas, y Urraca le dio el caballo, y le calzó espuelas de oro para honrarlo más. Hubo grandes fiestas para celebrarlo, y comimos grandes truchas del Duero, que ocupaban enteras las grandes fuentes; eran asalmonados y tenían la carne de un rojo oscuro, y el propio rey juró no haber comido truchas así. Por la ribera del río, Rodrigo la fue acompañando, y conversaban ambos y reían, hablando de los toros que hubo el día de la fiesta. Recuerdo que aquel día las campánulas remontaban los muros del castillo, cayendo hacia el foso como un manto verde y azul, y se extendían alargando los vástagos, junto a los grandes frutos ácidos que nadie comía, porque había que haberlos injertado. Por debajo fluía la fuente, entre las zarzas y los juncos. «Pensando casar contigo, mi destino no lo quiso -decía Urraca, y miraba a Rodrigo a los ojos-. Y has de casar con Jimena, que no es más que la hija de un conde». La verdad, ¿quién la podrá averiguar? Regalóle la infanta una cruz de esmalte, para sus esponsales, y nunca más pensó en el matrimonio. «Piedra rodadora no es buena para cimiento -solía decir-, ni mujer que mucho ama para tomar marido.» «Lo que no es casamentera no goza la vida», le decían las siervas, a lo que ella respondía que para mal casar, valía más quedarse soltera. Presumía por entonces de hermano, pues Alonso se había convertido en un guapo muchacho, y se lo envidiaban sus amigas. Le gustaba a Urraca hallarlo aguardando en su alcoba, cuando ella volvía. Él le decía que estaba hermosa, con aquella saya a listas azules; luego reñían, como dos cachorros, y ella amenazaba con apoderarse de sus caballos y de sus perros. ..................................................... Doliente estaba en su lecho el buen rey don Fernando, en el castillo de Cabezón, a una corta jornada de Valladolid, y ya le rondaba la muerte cuando la infanta Urraca llegó, quejándose con tristeza. Lo halló en lecho muy alto, como solía, con tres o cuatro colchones y almohadas, y a su lado tenía a sus hijos varones. Tenía los pies hacia oriente, y una candela en la mano, y estaba diciendo a sus hijos palabras de quebranto y de pesar. Tenía el rostro cárdeno, sus ojos estaban hundidos y así yacía sobre la cama, cubierto con una colcha de damasco carmesí, y aquello fue el principio del final, como el gong que hubiera dado paso a la tragedia. El hijo 27 bastardo no quedaba mal librado, pues lo había nombrado arzobispo de Santiago y abad de Sahagún y cardenal del Papa en las Españas. «Si no muriere yo, hijo, seríais Padre Santo, mas con la renta que os dejo, podríais alcanzarlo por vos mismo». Urraca, que había entrado en la cámara con sus cabellos destrenzados, lloraba amargamente. «Dijo el Dios del Sinaí que honráramos a los padres, para tener larga vida sobre la tierra -decía-. Y si vos os queréis morir, que san Miguel acoja vuestra alma.» Preguntó el rey quién era la que hablaba, y le contestó el arzobispo: «Es Urraca, vuestra hija.» Ella entonces se le acercó, diciendo: «Disteis las tierras a quien se os antojó: a Sancho, Castilla; a Alonso, León con Sanabria y Asturias, y a García, Galicia y Portugal. Y a mí, por ser mujer, me habéis desheredado. Bien está, daré mi lindo cuerpo a quien se me antojare, a los cristianos de gracia y a los moros por dinero, y me iré de tierra en tierra como mujer perdida; y de lo que gane, mandaré decir misas por vuestra alma». Juró entonces el rey que nunca se hallara en otra igual. «Callad, hija, callad, no digáis tales cosas, pues mujer que tal dice merecería ser quemada.» Su padre estaba perplejo, sin saber qué partido tomar, ya que la hija le arrancaba las telas del corazón. Por fin dijo: «Allá en tierras leonesas se me olvidaba un lugar: es Zamora, la bien cercada, que os corresponderá con plena soberanía. Y tendréis también, junto con vuestra hermana Elvira a quien dejaré Toro, todos los monasterios de mis estados, con tal que permanezcáis ambas vírgenes. Ciñe a Zamora el Duero por un lado, y por el otro la cerca una peña tajada, con lo que bien os podréis defender; mas si alguien os la osara quitar, recaiga en él mi maldición». Todos dijeron amén, menos Sancho, que callaba, y protestaba quedo: «Ni se muere padre, ni cenamos». Y no acababa de morir Fernando, aquel día del mes de diciembre, cuando ya a los vivos nos aguardaba un sabroso yantar. Luego lo habían amortajado y estaba inmóvil, con las manos cruzadas y el cuerpo tan largo; había cirios junto a su cabeza, y ramilletes de flores a sus pies. Estaba rígido, amortajado con el sudario, y su cara era joven todavía. La hija no lloraba, tenía los ojos brillantes y fijos y decía a todos que se habían equivocado; quería que pincharan a su padre, ella misma quería pincharlo con agujas para que vieran que no estaba muerto. No podían enterrar a su padre, decía, porque no había muerto aún. Entraba yo luego en la iglesia con cuidado de no hacer crujir la tarima, y en medio estaba el túmulo con los crespones negros. Sumergió el obispo el hisopo en el acetre, se volvió con él en la mano y lanzó el agua en gotas menudas sobre el muerto y la concurrencia, diciendo: «Asperges me, domine, hisopo et mundabor». En el banco primero suspiraba Urraca, y el suspiro que se quedaba prendido de las bóvedas y de los cortinajes. Pasaba un acólito como una sombra negra de allá para acá, arreglando los paños de altar y estirando manteles, encendiendo cirios y colocando los incensarios. Cogía el matacandelas que llevaba una mecha en el extremo, la prendía en un hachón y con ella alcanzaba los cirios más altos, que empezaban a lucir. Iban naciendo puntos brillantes, después apagaba la mecha y dejaba la vara en su sitio, detrás del altar. Al final de los funerales sacó el matacandelas otra vez, y ahora en lugar de encender las llamitas las fue apagando una a una, atinando con la caperuza, aunque alguna se resistía. Los cirios humeaban, él dejó de nuevo la vara y, camino de la sacristía, iba quitándose la sobrepelliz. En la procesión se disputaron los acólitos por llevar el estandarte; tenía una barra de bronce y una tela de raso, broslada con clavos y espinas, y a los lados llevaba cordones terminados en borlas. A falta de otra cosa, hubo quien se conformó con llevar los borlas del estandarte. 28 Murió el rey Fernando a últimos de diciembre, y en enero ya gobernaba Urraca en Zamora. Y como riñen los ladrones y descubren los hurtos a voces, pronto comenzaron las luchas entre los dos hermanos, Sancho, rey de Castilla, y Alonso, que lo era de Asturias y León; y como siempre, se inclinó la Infanta por parte de éste. Era Alonso apuesto y agraciado, modesto y liberal, a más de prudente y de suaves costumbres, y lenguas avisadas ya empezaban a propalar que Urraca lo distinguía con predilección más que fraterna. Y así, cuando Alonso perdió contra su hermano el reino leonés, se puso de por medio la infanta, diciendo: «Rey don Sancho, mi señor, acordaos que siendo niños me prometisteis un don, y ahora que hemos crecido, quiero que me lo otorguéis. También prometisteis al rey nuestro padre no desampararme, ni dejarme de vuestra mano.» «Pedid lo que queráis -le dijo él-, siempre que no me pidáis León y Burgos, ni a Valladolid la rica, ni tampoco a Valencia». «No os pido más que a Alonso, pues lo tenéis en prisión, pero lo quiero vivo, y no muerto». «Mal haya quien os aconsejó, porque de buena gana os lo diera yo muerto. Pero lo tendréis como decís.» Dejólo en libertad a instancias de Urraca, y le puso como condición que profesara en el convento de Sahagún; y así sucedió, que fue al monasterio y tomó el hábito de monje, renunciando al estado seglar, y pasando algún tiempo en aquella vida que tomó por fuerza. Gracias también a Urraca, más tarde le fue permitido refugiarse en Toledo, en la corte del rey Almamun que lo amparaba, pues fue gran amigo de su padre. Le dio el rey moro su palafrén y su vestido, lo acogió en gran favor, y lo mismo a los tres caballeros que lo acompañaban. Eran éstos Pedro, Gonzalo y Hernando, y tenían por apellido Ansúrez, uno de los más antiguos y nobles de Castilla. Llevaba el mayor el título de conde, y fue señor de Valladolid, y todos tres se establecieron en Toledo. Aseguraba Urraca que amaba a Alonso sólo por su buena condición, mas sólo Dios conocía el corazón de la infanta y de su hermano. Mientras, me tenía consigo en Zamora, donde gobernó sin sobresalto durante un tiempo. Pero como gobernar no quiere par, no consentía Sancho en respetar el testamento de su padre, y tachaba de muy infortunada la partición que hiciera de sus reinos. Y, no conforme con haber vencido a Alonso en Plantada, muy cerca del Pisuerga, y haber despojado a su otro hermano, aún le quedaban las infantas. Por entonces falleció doña Elvira, con lo que sólo le faltaba apoderarse de Zamora, y la cercó. El Cid que iba con él, le aconsejó que acatara la voluntad del difunto; pero no pudo hacer valer sus consejos, y tuvo que seguir a su joven señor, no sin antes advertirle que no hacía como hidalgo quitando a Urraca lo que su padre le había dado. Y así fue como nos vimos cercados en Zamora. «Vámonos a los moros -aconsejaba yo-, pues vuestro hermano y el Cid tan mal quieren desheredaros.» «Mal ladra el perro cuando ladra de miedo -me contestó ella-, y la ciudad está bien pertrechada de murallas y municiones, así como de vituallas y soldados». Y como en vanas porfías se desquician las palabras, mandó un mensajero con frases altivas, diciendo que la infanta poseía de grado la ciudad, y no consentía en ceder lo que su padre le diera. «Atended, que fuera se están armando fuertemente», insistía yo, y ella me decía: «No es tan feo el diablo como pinta el miedo, y es más el ruido que las nueces. Y aunque fueran tres reyes como Sancho, y aun cuatro, yo no los huiría.» De un lado cercaba el rey, y de otro, el Cid, y era aquí donde Zamora se resentía. Gritábale Urraca desde lo más alto de sus torres: «¡Afuera, Rodrigo, soberbio castellano!» Y mientras, las viejos se santiguaban moviendo la cabeza, y murmuraban: «No hay mula sin tacha, ni mujer sin raza; y ésta la tiene como ninguna». Y así no se tomó 29 Zamora en una hora, ni en un año, ni siquiera en cinco, pues los zamoranos permanecieron firmes y leales. De forma que llegó a durar el cerco siete años. Pasaba yo mis días entre los antiguos caserones, de portales oscuros y escaleras estrechas, y en los portones clavos remachados, y patios con losas de piedra en el suelo y pozos con brocales, y salas sombrías con alacenas en maderas nobles. Tocaba yo tres veces con el aldabón de aro de hierro que daba en el postigo ennegrecido, y sonaba en la puerta de gruesos cuarterones con un vibrar sostenido y profundo. Aguardaba un tiempo en la oscuridad, bajo la lluvia fina de otoño, y oía apenas unos pasos afelpados en la escalera. Alguien se acercaba a la puerta y descorría los cerrojos, y era una dueña que con un ademán me invitaba a subir a la alcoba de Urraca. En el invierno, la enredadera que cercaba el castillo no era más que una maraña grisácea; quedaba al descubierto la muralla, y los maderos carcomidos, el cuchitril bajo el puente levadizo, donde se guardaban aperos y armas. En invierno el agua del Duero se quedaba helada, y en los árboles cada gota se helaba, naciendo una larga estalactita que llegaba hasta el foso. La tierra estaba endurecida, los gatos se escurrían entre las ramas desnudas, las higueras se quedaban peladas y sus copas se deshilachaban por encima de las almenas, hacia la calle. Luego todo anunciaba el buen tiempo, las hojas de los árboles se iban haciendo más espesas cada vez, y por las troneras medio cegadas por la hierba se colaba una aire caliente, sobre los árboles de la huerta. El perfume de las flores, algunas ya deshojadas, se metía por todos partes; el cielo era luminoso entre los témpanos de la parra, y en el aire flotaba un polvillo brillante. El sol daba a raudales en la torre del homenaje donde departíamos la infanta y yo, y entraba por las estrechas ventanas. Chirriaban las chicharras en verano, la parra extendía sus vástagos cargados de uvas sobre los verdes jugosos y brillantes. Subidos en lo más alto de la torre veíamos los campos extensos, y el trigo amarillo; y corría airecillo allí arriba, a despecho del verano, ya que estaba cayendo la tarde y las espigas se mecían, Y las campanas del convento iban a empezar a tocar para vísperas. En el silencio de la siesta, cuando el pueblo dormía confiado y los sesos se derretían con el sol, cuando ni un alma pisaba las calles de Zamora, donde el calor achicharraba, de algún sitio surgía un relincho vibrante que cortaba el silencio, un relincho largo y doliente como una queja. A los días soleados de octubre los llamaba el pueblo el veranillo de san Martín; se vivía una tardía primavera, las hojas empezaban a dorarse y temblaban al sol, los viejos se sentaban en los bancos de piedra junto a la iglesia, con sus largos palos y sus gorros, los madres hilaban y tejían con una bolsa en las rodillas, mirando alrededor de cuando en cuando; a veces soltaban la rueca, salían corriendo y cogían por el sobaco al pequeño que estaba jugando en el barro, le daban un azote en el trasero y volvían con la labor. De nuevo llegaba otro invierno, y entonces la cellisca azotaba las laderas desnudas, el cielo estaba gris, golpes de viento hacían sonar las murallas como un órgano. Una bruma lechosa se alzaba del río y se extendía sobre los campos, entre las copas de los árboles, y se metía en la ciudad. Y así, cuando yo salía de mañana, apenas veía la fachada de enfrente y menos la torre del castillo. Las personas parecían bultos movedizos, y ello ocurría un día y otro, durante los meses del invierno. Pero eran hermosos los finos carámbanos pendiendo de las ramas desnudas de los árboles, brillando al débil sol como las sartas de diamantes, y el campo se llenaba de escarcha, todo como en los tiempos en que la infanta y yo podíamos de niños salir libremente por la ciudad, 30 que ahora no podíamos, sino estar dentro de ella, esperando quizá que un milagro nos librara algún día de aquel cerco odioso que su hermano nos había tendido. Y lo mismo aguardaban todos en Zamora, pero el milagro no se producía, y todos estaban descorazonados y hasta deseosos de entregarse. Y aunque dentro la vida seguía, y hombre de cojón prieto no debía temer el aprieto, poco a poco fueron los zamoranos cayendo en el desánimo. Y como honra y provecho no suelen caber bajo el mismo techo, y más vale maña que fuerza, fue entonces cuando la infanta pensó en Bellido Dolfos. Era el tal un hombre más llano que el infierno, pero astuto; era hijo de Dolfos Bellido, y si traidor fue en sus tiempos el padre, él lo era mayor. Ya había cometido cuatro traiciones, y con ésta serían cinco, cuando accedió a la muerte de Sancho. «No sepa tu camisa la intención», le dijo ella, sin sospechar que yo la oía; y yo andaba comido de celos, pues le prometió que si liberaba a Zamora, dormiría con él. Y consintió Bellido, pues si no la amaba, al menos la deseaba tanto como el tocino a las coles. Lo cierto fue que salió de la ciudad con determinación de dar muerte al rey y de ese modo desbaratar el cerco; y para eso dejó el castillo de Urraca por el portillo que luego llevaría su nombre, para hacerse con falsedad vasallo de Sancho. Era día de san Millán, y estaba reposando la infanta después de yantar, cuando tomé la decisión de ir a avisarlo. Dormían todos en palacio menos yo, y me fui hacia el real de los castellanos, y acercándome con prudencia donde estaba el rey, le dije: «Guardaos, rey don Sancho, no digáis que no os aviso, que de Zamora ha salido un traidor. Y ya que os apuntan las barbas, yo que os las vi nacer no os las veré crecidas. Se cumplirá la maldición de vuestro padre, y sólo Dios sabe si vuestra hermana no estará tan ajena como debiera a la traición». Pero el rey hizo más confianza de lo que era razonable y no me creyó, lo que fue causa de su muerte. «Mirad, que la mujer y la gallina siempre pican -le insistí-, y que hay en Zamora un hijo de padre traidor, y no debéis fiar en él». Pero no me atendía y así, como quien pronto empieza pronto lo deja, el poder no iba a durarle mucho, pues tenía los días contados en la flor de su edad. Llegó luego Bellido, dijo que quería declararle un secreto, mostrándole la parte más flaca del muro y más a propósito para dar el asalto y forzar la ciudad, y el rey acompañó solo a aquel hombre, para mirar si era verdad lo que prometía. Era el mes de octubre cuando Sancho fue asesinado, y hasta entonces resistió Zamora. El traidor le tiró un venablo que traía en la mano, con el que le pasó el cuerpo de parte a parte, y luego que hizo el golpe se encomendó a los pies, entrando por el mismo portillo abierto en la muralla por el que saliera. Los castellanos, oyendo los gemidos y las voces del herido que se revolcaba en su sangre, fueron en pos del matador; entre ellos estaba el Cid, pero la distancia era grande y no lo pudieron alcanzar, pues los guardias cerraron la puerta por donde entrara el asesino. Yacía muerto el rey, y daban grandes gritos en el real: «¡Ha sido Bellido Dolfos, gran traición ha cometido!», decían, y cuando lo vi muerto, me di vuelta yo también para regresar a Zamora. Miraban al Cid los castellanos pensando que retaría a la ciudad, pero él, entendiéndolos, les dijo: «Si me armé contra Urraca fue porque Sancho lo quiso; pero ahora que el rey ha muerto he jurado no combatirla, y lo cumpliré.» Escuchábale un caballero llamado Diego Ordóñez, y le dijo tristemente: «Pues habéis jurado, Cid, lo que no debíais.» Acusaban algunos de la instigación del crimen a la infanta, y hubo alguien que propuso matarla. Y dijo Rodrigo: «Pues aquel que la tirare, pase por la misma pena». Decidieron apelar a los zamoranos, y a todos pareció bien, pero 31 nadie salía al campo, y no podía pasar el día sin que se hiciera el reto. Levantóse entonces el dicho Diego Ordóñez, que yacía a los pies del rey; era la flor de los Lara, y uno de los más nobles de Castilla. Vio que estaba Arias Gonzalo en lo más alto de las almenas, y montando en su caballo se levantó en el estribo, y gritó: «He salido para retaros, por traidores, y lo mismo a viejos que a mancebos, a niños y a mujeres, y también a los muertos, y a los no nacidos.» Y Arias Gonzalo le contestó: «Habláis como valiente, pero no como entendido. ¿Qué culpa tienen los muertos de lo que los vivos hacen, o los niños de lo que hacen los hombres? Dejad a los muertos en paz, y sacad a los niños y mujeres del reto, y por lo demás, podréis lidiar conmigo. Pues si fuera como decís, no hubiera yo merecido nacer.» Así dijo Arias Gonzalo, y luego prosiguió: «Bien sabéis que es costumbre en España que el que reta a concejo ha de lidiar con cinco, y si alguno lo venciera, por vencido se tendrá.» Pareció arrepentirse don Diego cuando lo oyó, pero gritó, sin mostrar cobardía: «Me afirmo en lo dicho.» Y era que si don Diego acusaba sin razón, todos los de Zamora estaban libres de culpa; y más querían sus caballeros morir que ser tachados de traidores. Y el viejo ayo de Urraca, convencido de la lealtad de los suyos, decidió enviar a sus propios hijos a salvar el honor de la ciudad. «Pero yo iré primero -les dijo-, pues prefiero ser muerto antes que ver morir a unos hijos a los que tanto amo». Y mientras los otros lo estaban armando, él les decía: «No quiero ser temido, ni tampoco honrado, ni que nadie me nombre conde; pero si hay en Zamora algún traidor, y éste nos reta con verdad, en el campo caeré muerto». Los caballeros rogaban a don Arias que les dejara la batalla, que la tomarían de buen grado, pero él sólo cedía su lugar a su hijo Fernando Arias. Y marchaba, diciéndole: «Volved, hijo, vuestros ojos a Zamora, y ved en las murallas a dueñas y a doncellas, cómo os miran; no me miran a mí, que ya soy viejo, sino a vos, que sois mozo, y esforzado. Y si sabéis cumplir seréis muy honrado por ellas, pero si os portáis como un cobarde, ellas mismas os ultrajarán.» Fuéronse, desaforados, un enemigo contra otro, y al primer encuentro el viejo fue derribado del caballo. «Dios vaya contigo, hijo -decía-, yo te doy mi bendición.» Pero cuando volvió la cabeza lo vio malparado, y se mesaba los cabellos; y así Diego Ordóñez le dio al mozo tal golpe que le hendió un hombro, y le tajó la mitad de la cabeza. Pero Fernando Arias hirió al caballo de su enemigo, que empezó a huir y sacó a Diego Ordóñez de los mojones del campo, mientras que él se derribaba del suyo, y cayó muerto dentro. Sentenciaron los jueces que no había vencedor ni vencido, pues que el muerto quedaba señor, y el vivo había salido fuera. «¡Ay de mí, viejo mezquino! -se lamentaba el padre-, quién no te hubiera criado, para verte en mis brazos de esta manera». Y a la entrada de Zamora comenzó un gran llanto, pues lo lloraban más de cien doncellas, todas fijasdalgo y hermosas, diciendo: «¡Válganos Dios, Fernandarias, que hemos perdido al mejor hombre de la ciudad!» Y sobre todas ellas lo lloraba Urraca, tanto que tuvo que consolarla el buen viejo. «Callad, ahijada mía, no hagáis llanto tan grande, pues que no ha muerto entre damas, ni menos jugando ni bebiendo, sino guardando vuestra honra, y la de vuestra gente. » Iba Bellido por las calles dando voces, y exigiendo su recompensa: «Ya es tiempo, Urraca, que cumpláis lo prometido», decía. Y en tanto ella, que había prometido con propósito de engañarlo, por mantener su promesa lo mandó echar en la cama donde ella dormía, y se acostó vestida con él; antes lo hizo atar de pies y manos, y meterlo en un costal, liándolo bien. Y amaneciendo mandó traer cuatro 32 potros bravos, y así sacarlo al campo, de forma que cada potro se llevó su pedazo, y quedó muerto el traidor. Mientras, yo en el fragor de los sucesos, había perdido el amuleto que mi abuela me diera de niño, y que siempre llevara conmigo; y en cuanto noté la pérdida comencé a buscarlo, y vi cómo los soldados de León y Galicia, que no habían querido al rey muerto ni les gustaban sus empresas, abandonaban las banderas sin detenerse por más tiempo, y volvían a sus tierras y a sus casas. En cuanto a mí, buscando en las almenas, sentí de pronto que una lanza me cosía a la pared. Quien la tiró, no lo supe nunca, pero fue un dolor tan agudo que creí morir. Caí de rodillas allí mismo, y todos me vieron desde abajo. Me socorrieron entre varios, y decían: «No hagáis demasiado caso, él exagera siempre.» Pasé tres días entre dolores, encogido y sin sentir las piernas, y luego me pesaban, hasta que por fin pude dormir. Dijo mi abuela que me habían tronchado el espinazo, pues el asta me lo había atravesado. «Has tenido que sentir mucho dolor -me dijo-. ¿Cómo no me llamaste antes?» Llevé el cuerpo vendado mucho tiempo, bajo una capa de mezclilla parda, con un cuello demasiado grande y sin gracia. Notaba yo un abultamiento en la espalda cada vez mayor, en el lugar donde me hirieron. Y en el pecho un trozo de carne rosada como una naranja, y yo sobaba y resobaba aquella cosa intrusa que me crecía, aquella carnadura informe que seguía a la herida, como cuando era niño. Y me extrañaba de los bultos que me estaban naciendo en las rodillas, y en todos las coyunturas de mis huesos, mientras a mi espalda iba creciendo la joroba. Y cuando mi abuela levantó el vendaje, dijo que me había quedado tullido para siempre. Permanecí escondido sin darme a ver por nadie, y extrañaba también los pelos que me estaban saliendo por la espalda y el pecho, éstos endebles y quebradizos como si hubieran estado enfermos, con bolillas blancas que se agarraban como liendres, aunque mi abuela decía que no eran liendres, sino maleficios. Hízome un nuevo hechizo mejor que el anterior: tomó canela fina y clavos de especia, a más de nuez moscada y cedoraria; puso un puñado de uvas de Damasco, otro de ruibarbo, y granos de ginebra bien madura, y añadió hinojo verde, hiperión y romero. Lo batió bien todo, y cuando estaba batido añadió mejorana y saúco, hoja de ruda, escabiosa y centáurea, y un dracma de ámbar gris. Y todo lo movió, y lo puso en infusión durante siete días, en un porrón con aguardiente. Después de destilarlo lo guardó en un recipiente envuelto en un pañuelo de seda amarilla, y hacíame tomar tres gotas en cada yantar. «Si no te cura, al menos te alargará la vida», decía, como así fue. Dióme la bolsita de cuero que siempre desde entonces he llevado al pescuezo, con el diente de ajo y el trigo, y me dijo que lo cambiara todo sin falta con el cambio de luna. Pero todo fue en vano, y no pude librarme de mi joroba y de mis pelos, ni de los bultos que me nacían. En tanto me refugiaba yo en la cocina del castillo, y había cambiado tanto que no me hubiera conocido ni la xana que me parió. Dábame vergüenza que me viera Urraca, y si me echó en falta alguna vez, yo no lo supe. Luego, pasado el tiempo, pude presentarme ante ella sin que me reconociera. Tan sólo me dirigió una mirada, como pensando: «¿Qué contrahecho es ése a quien yo no conozco?» Entonces yo, para disimular, me puse a hacer cabriolas y a contrahacer rebuznos, y la infanta quedó tan complacida que me tomó a su servicio, y yo volví a la cocina. Hacía mi abuela toda clase de pasteles y asados, y me obsequiaba con ellos. Decía que los huevos batidos se volvían oscuros cuando les había echado la sal, y que había que batirlos bien para que no se quedaran mocosos. Yo saltaba, hacía botar la pelota de trapos, me volvía y regateaba, y la encajaba en 33 el caldero. Cuando el criado me reprendía, ella salía al paso: «Dejadlo, señor, que por un garbanzo no se descompone la olla, y es el pobrecillo inocente». Y mientras yo me escondía, porque no hay mejor cirujano que el que ha sido acuchillado. Casi llegaron al castillo al mismo tiempo: la cabra era pequeña, la llevó un titiritero, y dijo que se llamaba Lucinda. La sierva era pequeña también, como la cabra, y llegó de la aldea con las mejillas coloradas. Los días del Señor salía con otras siervas y siervos, iban a misa y al mercado, y luego contaba que no apreciaba nada de lo que allí había, porque no estaba a deseo de nada. Yo me quedaba dormitando en la cocina, viendo comer a mi abuela. Empezaba con un carraspeo que acababa atronando, tratando de aliviar la chimenea de su garganta y su nariz. Después del forcejeo ruidoso la mano alcanzaba un pañizuelo de su faltriquera, lo situaba ante la boca y expelía algo que iba a parar al pañuelo. Luego el pañizuelo ocupaba su sitio, y ella seguía comiendo sus gachas, o paladeando unas natillas. Pero yo seguía pensando en aquello que descansaba en el pañuelo, y en la faltriquera de mi abuela, algo que formaba una especie de liga entre los pliegues de la tela. Luego se haría seco y crepitante. No podía apartar el pensamiento del trapo, y sentía las gachas erizarse en el estómago, y tenía que hacer un esfuerzo para que la imagen se esfumara, y la digestión siguiera sin tropiezo. Y después de cenar, y a falta de otra cosa, me iba yo a acostar y a ayuntar con la sierva, y a veces con la cabra. Era una sensación extraña, mis manos habían dejado de ser las de siempre y parecían haber crecido al extremo de mis brazos, que habían dejado de ser los de antes, y eran algo ajeno que llevaba pegado a los hombros. No supe cómo empezó, pero de pronto estuvo ahí: temores solapados, miedos irracionales, pero aparentemente todo estaba igual. Fue casi imposible descubrir el principio: quizá un leve temblor en la barbilla, cuando cualquier cosa se me escapaba de las manos torpes y caía, acaso el miedo a enloquecer, como una sombra. «Olla que mucho hierve, razón pierde», me decía mi abuela moviendo la cabeza. Era un velo que avanzaba luego y lo cubría todo, la memoria de la infancia confiada, algo que se iba cerrando sobre la cúpula de mi mente, ¿en qué momento? No existía el momento. El enemigo avanzaba ocultándose, tomando posiciones, sin que nadie se apercibiera, ocupando vericuetos y tomando rincones. De pronto adquiría forma, era un terror. Un asomarse a las murallas y no ver nada como antes, porque algo había cambiado, y o bien el mundo había cambiado, y era cosa con relativo buen arreglo, o era yo quien había cambiado, y eso era peor. Me atormentaba el sentimiento, veía abismos en todas partes que antes no existían ni por asomo; venía el asirse, dar un paso atrás, mirar a otro lado, el hormiguillo que nacía en la planta de los pies y terminaba en los dedos de las manos. Hasta las personas habían cambiado tal vez, y me acechaban. Me miraban y conocían mi temor, miraban abajo primero y luego a mí, para ver el terror en mis ojos. Me observaban con una cierta conmiseración. No decían nada, lo que no quería decir que no supieran nada, porque sabían lo que me pasaba y lo callaban discretamente. Y proliferaban los abismos y las profundidades, siempre había un salto posible desde la almena, a través de un foso, o desde una torre. O el pensamiento de una escala de cuerdas, o del distinto nivel entre dos matacanes, continuamente existían motivos de terror. En el puente levadizo, o en la torre del homenaje, o en el hueco de una tronera, o en las ventanas que daban al patio de armas, y menos mal si estaban protegidas con rejas. El pulpo había nacido arteramente, pero estaba ahí, lo abarcaba todo y se colaba 34 por los intersticios, por cada pliegue de la conciencia. Era mi abuela fea como un trueno, pero mis ojos no se apartaban de ella. Extendía los pequeños brazos, se erguía sobre las puntas de los pies, y parecía crecer y crecer, y su voz tenía modulaciones de vihuela. Y contaba historias y las siervas la miraban sin pestañear, con los ojos alucinados. Llevaba siempre aquella ropa oscura, sin forma, tenía el pelo revuelto y la cara denegrida. Agitaba las manos todo el tiempo, y de vez en cuando se pasaba los dedos cuadrados por el bigote oscuro, como si se enjugase el sudor, o como si le gustara tocarse aquellos pocos pelos oscuros y lacios que le nacían bajo la nariz. «¿De qué se ha muerto vuestro gato? Pobrecillo», le preguntaba Herminia. Parecía que la mi abuela se hubiera quedado viuda, suspiraba a todas horas por su gato y miraba a la sierva de una forma rara, retorcida, como pensando: «¿No habrás sido tú?» «Debió de ser algo de comer, el mío también lo comió. Pero el mío comió menos, porque el vuestro no le dejaba. Por eso tuve que rematarlo, ved que fastidioso. Tuve que matarlo a palos, y el trabajo que me costó, y tenía que servir la comida en el castillo, y fijaos si fue desagradable, que casi no pude probar bocado.» Mi abuela no hacía más que entrar y salir y llorar, como si se hubiera quedado viuda. Miraba los sitios por donde antes andaba su gato, y luego a Herminia con cara retorcida, como diciendo para sí: «Habrás sido tú. » Y ella murmuraba: «Maldito gato, sacamantecas, bien merecido te lo tenías. Gato gordo, con ojos de demonio, como su dueña.» La hiedra trepaba por los muros, clavaba sus uñas diminutas deshaciendo el adobe, que se desmoronaba y dejaba las pajas desnudas; todos las primaveras salían ramas nuevas que tapaban a las viejas y eran finas y de un verde muy claro. La parra en invierno estaba seca, los zarcillos se quedaban duros, enroscados en los barrotes, como si no quisieran soltarse de allí. En primavera nacían otros nuevos, húmedos y tiernos, que se enroscaban también. Los zarcillos tenían un agradable sabor agrio, y crujían al troncharlos, y las hojas susurraban con la brisa. Un día mi abuela tomó su atadijo, y sin despedirse de nadie cogió el sendero que zigzagueaba hacia la cañada; arrastraba al andar los zancajos y murmuraba un conjuro. Al llegar a lo alto de la loma se estiró, y sin decir adiós se fue para siempre, con el atadijo a la espalda. 5 Fui proeza y alegría, pero ahora las abandono a ambas. -G. de A. Esto ocurría en Zamora. Urraca, por el amor que le tenía a su hermano Alonso, acordó despacharle un mensajero para avisarle de todo, comunicándole la muerte de Sancho, para que volviera pronto a la ciudad. Estaba Alonso en Toledo, donde el rey le había tomado gran cariño y le dio el castillo de Brihuega, donde el 35 destronado reunió una corte qué nada tenía que envidiar en lujo a las de Oriente. Había en su palacio mármoles rosados, yeserías y alfarjes y aliceres de azulejos, y en sus jardines había mirtos y naranjos, a los que daban vista diversas puertas y ventanas, con arcos de herradura. Vestía Alonso túnicas de tisú de alto precio, adornadas con extrañas figuras; miraba las ricas tiendas que estaban en su real, y a las bellas moras que cubrían sus cabezas con almalafas y sabanillas. Era el rey moro hombre grueso, con unas grandes manos adornadas con anillos y sortijas; y estando a la mesa, y con el fin de honrar a su huésped, alcanzaba con ellas el montón de pasta cocida y le alargaba los bocados. Tomaba luego carne de chivo, y con la pasta hacía una bola, y se la daba a comer. No había mujeres presentes en el yantar, ni siquiera las muchas esposas que el rey moro tenía. Rodeaban ellos una mesa baja, donde habían instalado una enorme bandeja de plata conteniendo el cus-cus. En breve Alonso se había ganado las voluntades de aquellas gentes, y todos se le aficionaban. Madrugaba para ir de caza con el día, y para buscar remedio a su destierro, se salía a los caminos, cruzándose con los moros que entraban; y además, el ejercicio de la montería era a propósito para la salud, y para hacerse los hombres diestros en las armas. El conde Peransúlez, que en toda aquella adversidad nunca lo abandonó, cruzaba con él el atrio cada día, acompañado de un galgo corredor. El rey había salido para ir a su caza, y recogió el mensaje por boca de Peransúlez, que se había alejado de Toledo por espacio de una legua para informarse de los caminantes y saber lo que en Castilla sucedía. Y allá en la corte de Almamún recibió el desterrado rey Alonso cartas de Urraca. Y como en tales casos no hay cosa más saludable que la presteza, ordenó todas las circunstancias de su viaje, y fue a recibir los reinos vacantes que por la muerte de Sancho le correspondían. Era Alonso hombre hecho y derecho cuando volvió a Zamora; en las almenas sobre el muro vio a una doncella, que asomada a su palacio miraba al campo del Cid. En cuanto el rey la vio se enamoró de ella, hasta que el Cid le dijo: «Vuestra hermana es ésa, señor.» «Si es mi hermana -dijo él-, mal fuego la abrase; llama a mis ballesteros y que la tiren, y al que errare, que le corten la cabeza.» «Es vuestra hermana, señor, y cuida de vuestras cosas.» Y llegado Alonso, los asturianos y leoneses, los portugueses y gallegos lo acataron por señor; y así quedaron contentos y hermanados de nuevo, no siendo ciertos caballeros castellanos, que no lo quisieron servir sin antes tomarle las juras que no había tenido parte en la muerte de Sancho. Mas a la postre, por congraciarse con el nuevo rey, ninguno quiso tomarle la palabra sino el Cid, que lo hizo en Santa Gadea de Burgos, donde juraban los hijosdalgo. En la misma iglesia le hizo jurar sobre una ballesta de palo y un cerrojo de hierro, que no mandó la muerte ni fue de ella sabedor, ni había tenido parte en ella de forma alguna. Retó a la tierra, a las hierbas y a los panes, a los vinos, y desde las piedras del río hasta las hojas del monte, que fueran contra Alonso si hubiera tenido algo que ver con la traición del alevoso Bellido, o si hubiera consentido en ella. Las juras eran tan fuertes, que el rey no quería otorgarlas. «Villanos te maten, rey, y no fijosdalgo, y en lugar de zapatos con lazo traigan calzadas abarcas.» Tanto dijo Rodrigo que causó espanto a los más, pero uno de sus más privados caballeros le dijo a Alonso: «Jurad, y no tengáis cuidado de eso, pues no hubo nunca rey traidor ni papa descomulgado». Así lo hizo Alonso, y añadió: «Mucho me aprietas, Rodrigo, y muy mal me acoges, pero si juro yo, habrás de besar luego mi mano. Y si no, saldrás de mis tierras, y no volverás en un año a partir de este día, pues no se don palos de balde. » «Me place -dijo el Cid-, ya que no son nuevas, sino viejas, y si me 36 desterráis por uno, yo me destierro por cuatro.» «Sal entonces de ellas, no quiero verte ante mí». «Así lo haré gustoso, rey, pues en cualquier lugar dan sueldo a los fijosdalgo, y aún me place más porque es la primer cosa que en vuestro reino mandáis.» Y después de tomarle juramento salió desterrado, y puedo asegurar que partió el buen Rodrigo sin besar la mano del rey. Dejó sus tierras de Vivar, y sus palacios, y camino del destierro no tenía con qué mantener a su mesnada. Vióse obligado a pedir tres mil marcos prestados a Raquel y Vidas, judíos de Burgos, ya que confiaba en Dios y en su buena estrella que podría devolver el préstamo, pues que las llagas duelen menos untadas, y el oro por eso es claro, porque es raro. Dejó a los judíos en prenda dos arcas cerradas, llenas de arena como si contuvieran tesoros, y como maldad es no usar los bienes pudiendo, salió por pies, antes que se descubriera el engaño de la prenda. Fueron trabajosas sus conquistas, y hubo de aguantar nieblas en marzo y heladas en mayo, y toda suerte de calamidades; y aun así el Campeador fue el único en vencer al moro de Valencia, y arrebatarle la ciudad. Y a cada castillo que tomaba, y a cada batalla que vencía, Rodrigo le enviaba al rey un presente de cien caballos enjaezados, con las espadas en sus arzones, como muestra del botín que ganaba a sus enemigos. No fue hasta mucho después cuando Búcar, el rey de Marruecos, recobró Valencia; llegaron las naves africanas por el mar, estando recién muerto el caballero, y decían que antes de morir tuvo una visión, que le hizo saber que su conquista no sería duradera. Hallarían los moros en Valencia ruinas humeantes, vencidos en la muerte por el Campeador. Pero para eso faltaba mucho tiempo. Y como en casa del gaitero todos son danzantes, no le faltaban al nuevo rey agallas para acrecentar su buena suerte, ni deseos de mandar, pues que nunca el demonio hizo empanada que no quisiera comer la mejor tajada. Al llegar Alonso abandonando la corte de Almamún, le aconsejó Urraca la prisión de su hermano el rey García de Galicia. Hízolo Alonso prisionero, y lo encerró en el castillo de Luna; y muerto el otro y detenido éste, pudo Alonso recoger la herencia. Y así García vivió largos años desheredado y entre cadenas, en los montes altos de León y en el castillo dicho, hasta su muerte. Tuvo la infanta asiento en el Consejo, pues su hermano le devolvió la predilección con que ella siempre lo distinguiera; y durante los primeros tiempos de gobierno participó en las tareas del reino. Y mientras, andaba yo lisiado, después que me tiraran la pica en aquella torre mocha, y me pasara la espalda el asta de hierro. Parecíame que ella me contemplaba; algo daba un vuelco dentro de mí y me quedaba sin respirar, aspiraba hondo para no desmayarme, siempre con la idea fija de que sus ojos me miraban, y me ponía lo más derecho que podía; pero estaba equivocado y no estaba la infanta allí, no me miraba como yo había creído. Pero no podía dominar la sensación. Afirmaban los que lo sabían que Alonso, siendo rey, quería dar apariencia de matrimonio a la unión incestuosa con su hermana, pues no hallaban mejor remiendo que el de su mismo paño. Los siervos comentaban, y contaban los juglares sacando de mentira verdad, que la infanta se acostaba con su hermano sin hacer ascos a que lo fuera, ni a que tuviera ocho años menos, y hacían alusiones que ella desmentía: «Buscaís cínco pies al gato, y no tiene más que cuatro», les decía, pero la historia había recorrido todas las aldeas y palacios de León, Aragón y Castilla. Y si no fuera por la sierva de marras, anduviera yo a dieta y a mangueta y con siete nudos en la bragueta. 37 Un día llegaron dos caballeros a Zamora que, según decían las gentes, eran padre e hijo. Iban acompañados de varios cortesanos, y de algunos hombres libres. Por fin me enteré de quiénes eran: el padre se llamaba Deustambén, y era arquitecto, y hombre famoso por sus virtudes. Decían que hacía milagros, y que uno de ellos fue su obra de San Isidoro de León, y sus tres hermosas naves abovedadas. Y por ver si entre tanto olvidaba yo a la infanta, decidí marchar con ellos, que iban a probar unas vidrieras y a rematar las obras en el templo. Entretenía yo a los que trabajaban; estaba un punto de luz temblando ante el sagrario, y andaba yo sobre las losas de piedra, hasta la pila del agua bendecida; metía la punta de los dedos, con cuidado de no remover el barrillo del fondo, luego me tocaba la frente con el dedo húmedo en agua bendita, por que se acabara mi mala suerte. Sentía una ceguera luminosa, cerraba los ojos y brotaban cascadas de colores, rayos de sol y punteado de luces, como una lluvia de pavesas, y acto seguido culebrillas, soles que estallaban formando cataratas, y mucho más si frotaba los ojos con las manos, era la locura del color. Cuando salía del atrio radiante de la iglesia, después de atravesar los claustros fríos y silenciosos con figuras de piedra, el negro azulado del fondo de mis ojos se convertía en fuego ardiente. Cogía un trozo de vidrio en la mano, el sol se rompía en sus facetas, y entonces yo lo acercaba a los ojos, trataba de escudriñar adentro, le daba vueltas en la mano y las luces cambiaban, centelleando, y hasta olvidaba entonces mi deformidad. Pero no podía olvidar a la infanta, porque todo en la iglesia aquella me la recordaba, y los tiempos de nuestra niñez. En días nublados acechaba la llovizna tras la celosía, sobre el huerto descolorido, sobre las ramas ahiladas de los árboles y oscureciendo las tejas ya oscuras de por sí. Era un color de tristeza el de los muros y el cielo, y estaba tiempo y tiempo pegado al hueco de la ventana, porque aunque la lluvia me entristecía, tampoco podía huir de su hechizo. Alzaba la aldabilla de hierro y estaba frente a la capilla, la soltaba y la aldabilla caía con un chasquido. Miraba yo muy fijo la estatua de aquel caballero, que entre las esculturas de la puerta estaba sin tonsura ni ornamentos sacerdotales. Representaba a un conde a quien habían encargado, según me dijeron, la repoblación de Ávila, y parecía mirarme, llevando en la mano una tablilla o pergamino, en que se hallaban los fueros de la población. Avanzaba yo paso a paso en la tarima que chirriaba, y allí arriba un fraile sacristán parecía arreglar alguna cosa del altar, o iba de un lado a otro regando las macetas, con la jarra en la mano, se detenía un momento y me daba la bendición. Luego mi amo murió, y fue enterrado sobre una rica tela, y sobre el fondo de oro de la caja destacaba una decoración de ataurique a la manera árabe. Las lágrimas corrían por mis ojos hilo a hilo, mientras me iba lamentando, y pensaba: «Quien bien te quiere, o se te irá, o se te morirá». Pude quedarme entonces con un mercader de León, a cambio de algunos recados y servicios que yo le hacía. El ama se llamaba Adosinda, y estaba medio loca. Se había juntado con el mercader, y quería casarse, mas decía el amo que boda y cofradía no eran para cada día. Era la mujer como la mula, gorda y andariega. Vivía con su madre y tenía un niño y una niña, y se reía a carcajadas, y en la casa donde servía robaba cuanto se le antojaba para traerlo a la suya. Y como la señora había dicho que podía llevarse las sobras, hacía más comida cada vez. Su niño era flaco, muy feo y muy raro, pero era muy gracioso. Cantaba lo de Adosinda se pasea, a espaldas de su madre, y al mismo tiempo que cantaba hacía morisquetas y ponía los ojos en blanco, pero era para el ama una joya, porque donde 38 hay querer, todo se hace bien. Eran muy rojas las brasas del fogón, la cocina del mercader tenía baldosas rojas y una ventanita cuadrada, con un horno pequeño por el que me mandaban sacar las cenizas con una paleta, y el horno quedaba a la altura de mis ojos. Procuraba no acercarme mucho para no quemarme, y me gustaba ver cómo mi ama cogía el soplillo, ajustaba en la mano el asa de madera y lo agitaba, y entonces las brasas de dentro se volvían de un rojo blanco y estallaban en puntos brillantes, crepitando, lanzando cascadas incandescentes fuera de la ventanilla, puntos de fuego que se apagaban no más haber salido, y que cubrían el suelo con el polvillo de ceniza. Abría yo la trampilla que daba a la escalera del pajar, había levantado antes el gancho de] pestillo y la trampilla se abría suavemente, sin chirriar. Por eso desde arriba podía mirar libremente a los amos yogar, y a todo el que subiera por la escalera de la casa. Nadie miraba hacia allí arriba, porque la trampilla quedaba muy por encima de sus cabezas. Sembraba el mercader unos bancales de cebollas, porque era lo único que se daba en sus tierras, que eran muy malas. A veces se daban unas hierbas enredándose en cañitas finas, y había una higuera con los higos muy dulces, y los higos se tendían al sol cuando estaban maduros. Cuando se secaban bastante, ayudaba yo al ama a meterlos apretados en seretes. De allí salían secos y chuchurridos, con la forma del cestillo de esparto. El mercader me llevaba con él a vender ajos y cebollas al mercado de Villavicencio, y alfarería de todas clases, desde la más corriente de uso casero, a loza dorada y grandes jarrones. Seguíamos el reguero de cagarrutas menudas, revueltas o formando racimos; y me explicaba que las dejaban los rebaños de ovejas, pues usaban aquellos caminos los pastores trashumantes. Eran dulces las algarrobas, se habían desprendido de] árbol y estaban esparcidas por la tierra del camino. Las vainas oscuras y tiernas guardaban las pipas con que las mozas hacían collares, y las viejas rosarios. Antes de madurar eran ásperas, de tal forma que acorchaban la lengua y las paredes de la boca. Las cogían las mujeres para venderlas en los puestos, junto con las bellotas y otras cosas. El mercado rompía la monotonía de la vida diaria; recorríamos las calles de León con las mercaderías, ya que acudían de los señoríos a comprar y a vender, y hacerse con lo preciso para vivir durante la semana. Traían sacos de sal, cargados en pollinos desde las salinas de Castilla, y usaban los arrieros anchos calzones en forma de gregüescos. Entraban en la tienda de mi amo, situada al final de la carrera, al lado de la puerta; vendíamos jarros y platos, herradas y dornas y fuentes de madera, que él hacía durante la semana, para cambiarlas por pan y vino, o sebo, o comprar nabos con el dinero. Los hortelanos armaban sus toldos, y para eso clavaban en la tierra unos troncos, o los sujetaban con un trípode de madera. Había allí cestos y banastas, talegas y carguillas, o cuévanos, y se vendían sacos de cebada, o castañas del Bierzo. En los tenderetes se mezclaban manzanas con hoces, azadas y trébedes, cazuelas y morteros, y podían hallarse también sartenes y calderos, y cuencas, algunos de latón. Y en los puestos de los talabarteros vendían sillas y alabardas, tórdigas y cabestros, y sogas. Pasaban en los asnos los pellejos del vino hechos con pieles de cabra, y algunos mercaderes judíos ofrecían ricas preseas eclesiásticas, traídas de Bizancio. Atravesaba yo la calle principal, me metía por la calle estrecha y ya estaba en el mercado, y era éste un edificio de adobes que olía a verduras rancias. Eran los chochos amarillos y estaban metidos en un lebrillo con agua; tenían una parte blanca y abierta, como un ojalillo con bordes blanqueados. La mujer que los vendía era vieja, y estaba siempre acurrucada; 39 aguardaba sentada en un escalón contra el muro, tenía la cara como una pasa y los dientes se le salían de la boca cerrada. Por eso una vez me confundí, y le pedí un ochavo de dientes. Frente estaba la talabartería, y vendían también juguetes para niños, hechos de esparto. Y al otro lado estaba siempre el hombre picado de viruelas, que tenía la voz tan ronca como si estuviera rota. Pregonaba cuchillos, trébedes y candiles, y unas pastillas hechas con miel que vendía para la tos. Había otros charlatanes, y algunos sacaban muelas, pero ninguno como él. Escuchándolo con la boca abierta se me iba el santo al cielo, y se me pasaba el tiempo sin sentir; cuando me daba cuenta de que se estaba haciendo tarde, salía corriendo, para llegar a casa del ama antes de que me echara en falta, a la hora del yantar. Aquí como en Zamora era una solanera al mediodía los meses de estío, el sol por cima de la plaza caía como una lluvia de fuego, sobre los callejas y los tejados y el enrejado de las ventanas, con una luz tan fuerte que no podía abrir los ojos, y la sesera hirviendo dentro de la cabeza, como allá. Muchedumbre de gentes se estrujaban, discurrían por el mercado venidas de lo más alejado del reino, y allí se refugiaban lo mismo lisiados que truhanes y chocarreros. Tocaba yo y cantaba entre gentes bajas por un poco de dinero, y ejercía mi vil arte por calles y plazas, ya que sólo con tañer un instrumento te llamaban histrión, y algunos practicaban espectáculos condenados e indecorosos. La soldadera vivía de la soldada que le daban diariamente, como la juglaresa, y era mujer errante que ganaba su vida con la paga del público. Otros hacían saltar simios y machos cabríos, y perros, y había acróbatas y saltimbanquis, y también escamoteadores que hacían juegos de manos. De todos tuve algo que aprender. El amo me daba piñones, y yo metía el cuchillo por la hendidura del piñón, y la cáscara se dividía en dos; los había a montones en la feria, y en la plaza del mercado, y los traían de Valladolid. El cielo estaba azul, tenía aromas a jara y espliego. Olía a gallinas y a sebo, porque al lado había cestos con gallinas y palomas, y otros con cera y miel, y con pimienta, cebollas y ajos, y los fruteros vendían de casa en casa peras y uvas, castañas y nueces, y también higos, bien fueran frescos o secos. En una arcilla roja y suave el amo moldeaba la figura, y la figura cambiaba de forma, y era el trozo de arcilla quien guiaba la mano, no la mano quien lo trabajaba. Amontonados sobre unas mantas viejas tenía rejas de arado y frascos con tapones, toneles con sus tapas, candeleros y braseros de hierro. Y al otro lado se ponía un mercader de Córdoba, que llevaba curtidos de cabra o macho cabrío, y pregonaba la baratura de las pieles. Era recta la línea entre el sol y la sombra, a un lado la penumbra y al otro la canícula del mediodía leonés. Cinco sueldos era el valor de un buey, y por cien sueldos podían comprarse quince o veinte bueyes; y una escudilla de plata podía valer como dos bueyes, o alguien cambiaba ovejas por un cerdo cebado. Un mercader mozárabe mostraba tejidos y objetos de plata. Era vocinglero, remedaba palabras y contaba trozos breves de música. Tomaba monedas musulmanas o francesas, y decía: «Estas prendas han sido y serán caras siempre, pero no las hallaréis más hermosas». Se mezclaban los hombres, las bestias y las mercaderías, los granjeros con sus animales y los paveros con los suyos, y cambiaban algunas alhajas y sillas, por caballos con todos sus arreos. Y un clérigo, llegado del monasterio burgalés de Silos, iba echando ceniza y paja a la gente, mientras pechaban los artesanos por los productos que llevaban, carros y aperos de labranza. Cubríanse todos con túnicas y ropones, pues llevaba Siguiente >> 40 camisa hasta la gente miserable, y algunos pieles de conejo o comadreja. Sólo me molestaban las orugas. De pronto empezaron a nacer orugas en los árboles; alguien dijo que era falta de agua, y otros que sobra, o que no se habían podado los árboles a tiempo. Acudían a millares, formando procesiones interminables y peludas. No había forma de librarse de ellas, se metían en las camas, entre los cacharros y en la comida. Nos acostumbramos a aplastarlas, el amo y yo, y había chafarrinones de oruga por todos lados. Nos caían encima de los techos; notábamos un golpecito en la testa, y había caído un racimo de orugas. A veces las sentíamos subir por las piernas, y si era el ama, daba un respingo y un grito. Un día, las orugas desaparecieron sin dejar rastro, y se fueron como habían venido. Cuando llegó el invierno, las pajas se quedaban helados; por la rendija de la puerta se colaba un soplo de hielo, y afuera, sobre la huerta y los tejados, silbaba el aire. Yo estaba quieto, encogido entre las frazadas oyendo a mis amos retozar, un suspiro, el crujido del lecho o una respiración agitada, una queja o una interjección, y el chistar autoritario del mercader. Boca abajo daba vueltas y vueltas sin hallar la postura, notando los ruidos de la noche, el gotear del agua, como el latido de mil corazones. En la oscuridad de los párpados veía puntos de luz, me frotaba los ojos y las luces lo inundaban todo como en la iglesia de San Isidoro, como una cascada de plata. Y había algo que no podía evitar: seguía recordando a la infanta; al mismo tiempo seguía tarareando siempre dentro de mí, sin que los otros se apercibieran, y ambas cosas me enojaban. Además me inventaba unas palabras raras, unas terminaciones raras para las palabras, y todo el tiempo las tenía dando vueltas en mi cabeza. No sabía cómo librarme de ello, lo veía imposible. Y de pronto oía la llamada dentro de mi sesera: era el grito de la cueva, la suave y ancestral voz de la xana, que me llamaba, y me atraía como un imán al vientre de la tierra, donde brotaban arroyos de agua clara, y la oscuridad más absoluta hacía que el silencio se rompiera por el rozar de un insecto, donde el tiempo permanecía quieto y una vida era sólo un suspiro en el transcurrir de los siglos. 6 Se conforma con aquello que haya; si no puede tener caballo, compra palafrén. -G. de A. Los meses de junio y julio eran los escogidos por los moros para sus correrías en tierras de cristianos y, para no estar ocioso, el rey Alonso acordó hacer guerra a los sarracenos. Muchas expediciones de musulmanes y cristianos se hicieron, siguiendo las vías romanas, y al infiel se le conquistaron castillos y pueblos, desde la Mudarra a Benavente, subiendo a Astorga o bajando hasta Cuenca. La España mora había sido invadida por el emperador de los Almorávides, y Alonso aguardaba la llegada del estío para castigar a los 41 cordobeses. El imperio almorávide se extendía más allá del Sahara, y tenía a lo largo siete meses de camino y más de cuatro meses a lo ancho, según contaban las caravanas que lo habían atravesado. Era su rey el más poderoso de la morería, y bendecían su nombre cada día en dos mil mezquitas de España y de África, pero el Dios de las Españas no había de permitir que los monarcas de Castilla se inclinaran ante el trono de califas sarracenos, con lo que Alonso, habiendo combatido a Al-Motamid, rey de Sevilla, se apoderó de varias ciudades y llegó a Tarifa, dejando a los infieles quebrantados y deshechos. Y al ver el mar, contaban que hizo entrar en el agua a su caballo, diciendo: «He llegado a los confines de España». Y díjolo así, aunque le quedaban por vencer por el norte el rey de Navarra y el conde de Barcelona, y algunos reyes musulmanes de Andalucía. Su amor por Almamún no le permitía hacer la guerra a los moros de Toledo. Pero habiendo muerto el rey, y sucediéndolo su hijo, tenía ese príncipe alterados los corazones de muchos, que públicamente lo aborrecían. Era muy distinto de su padre, y era cobarde en la guerra y desconcertado en el gobierno, de vida torpe y dado a deshonestidades, con que no perdonaba ni a las hijas y esposas de sus propios vasallos. Se hizo de esta forma aborrecible tanto a moros como a cristianos, todos los que vivían en Toledo, pues no sabía usar otra razón que la del bastón. Acordaron por fin entre todos comunicar el negocio con Alonso, hijo del bienamado don Fernando, y lo mismo cristianos que moros lo mandaron llamar. Y no cesaban con sus mensajes los ciudadanos de Toledo, con lo que andaba el rey perplejo sin saber qué partido tomar. Pues por la muerte de Almamún quedaba libre del homenaje que le hiciera, de forma que por último se decidió a trabar batalla. La altivo ciudad de Toledo se alzaba sobre siete colinas, y en una estaba el Zocodover, y en otra el Alcázar, que Alonso deseaba en lo secreto de su alma como residencia real. Bañaba el río Tajo los llanos de la vega baja, y allí fue donde la gente del rey de Castilla, bien armada y mejor decidida, aguardó ante Toledo. El rey encargó a un clérigo que llevara la cruz en las jornadas de la guerra; aparecía Alonso con túnica cerrada; iba su caballo enjaezado con magnificencia, con silla recubierta de oro, y con estribos. Conversaba el Cid con el rey en su tienda, y en tanto Peransúlez se acercó a la muralla, siendo recibido por los moros con una lluvia de saetas que evitó por milagro. Acudieron los castellanos, y armados de todas las armas montaron a caballo, sonaron las trompas y bocinas, y dijo el rey: «¿Cuál será aquel caballero, el mejor entre los míos, que me traiga la cabeza del musulmán?» Y pusieron escalas en el muro, y lo comenzaron a escalar; se mezclaron luchando con una multitud de hidalgos moros, con sus yeguas bayas y sus lanzas en puño, y adargas, con aljubas escarlata y marlopas verdes, y brillaban los jinetes como ascuas de fuego, que parecían lunas llenas al que los contemplaba. Fue una mañana del mes de mayo cuando el rey Alonso determinó de entrar en la ciudad, por la puerta que llamaban de Bab-Shara, bajo un arco de herradura sujeto con columnas toscas, con gruesos muros y troneras de defensa; donde un moro renegado contra el califa fuera degollado tiempo atrás, para escarmiento de los otros. Y mientras las tropas de Alonso hacían su entrada triunfal por el puente de Alcántara, el príncipe Yahía abandonaba la ciudad que le vio nacer. Entre las almenas asomaban los rosales, los árboles con fruto y las acacias en flor, en un remedo esplendoroso de los jardines de Granada. Y así se halló conquistada Toledo, y fue allí Alonso el rey más sabio, dadivoso y cortés que hubo nunca en ninguna de las tres religiones. Hasta 42 que un día fue sorprendido por un formidable ejército sarraceno, que llegaba con retraso a socorrer a los moros vencidos. Era el príncipe africano Abu-Walid, que ocupó los alrededores de Toledo y sus laderas escarpadas, frente a la ciudad. No sabía que Tolaitola de los suyos hubiera caído en poder de los cristianos, hasta que vio ondear el pendón de Castilla en cada uno de los minaretes que había en las mezquitas, que ya Alonso había convertido en iglesias. Y desde su tienda, hecha de valiosas sedas y tapices, el príncipe lloró. Fue herido de muerte y murió allí mismo, y antes de abandonar su Tolaitola pidieron los árabes al buen Cid licencia, para enterrarlo bajo una gran roca que dominaba la ciudad; y allí Abu-Walid quedó frente a Toledo para siempre, bajo una peña que entonces se llamó del rey moro. Nombró Alonso arzobispo de Toledo a Bernardo, un francés abad de Sahagún, y convocó un concilio. Y como los obispos y abriles, los más solían ser ruines, cuanto éste se vio instalado en la silla episcopal, intervino en la dirección interior de todos los monasterios. Por entonces andaba yo en León, desengañado, haciendo abiertamente de juglar. No es que fuera un simple mendigo, ni siquiera pobre, pues la juglaría era el medio más socorrido y alegre de ejercer la mendicidad. Cantábamos durante la comida de los caballeros, tañíamos instrumentos, pero con todo yo añoraba mis aguas del Duero, que me sabían a caldo de pollos. Traía conmigo en León una ruin mujerzuela, más áspera que un caral de vinagre, que solía decir: «Lo mío, mío, y lo tuyo de entrambos». Pero hombre prevenido vale por más de uno, y tenía yo determinado abandonarla en cuanto pudiese, y así me fui con unos saltimbanquis a Toledo. Blanqueaban las casas en las callejas, y andaban las mujeres con sus vestidos negros, con pañuelos negros a las cabezas y las caras tapadas, y en una fuente que tenía ocho caños estaban cogiendo agua con sus cántaros. Para entrar, cruzamos el puente que hicieron los moros sobre el río Tajo; las ramas gráciles de los árboles caían a ambos lados del río, y se sumergían en el agua levantando remolinos. El agua era verde y profunda, y con poca corriente, que iba luego haciéndose más fuerte hacia la cascajera, donde saltaba por las piedras redondas, y las mujeres llevaban allí sus ropas a lavar. Miraba yo los extraños ojos de los pavos reales, de colores brillantes al extremo de sus plumas, como si seres de otros mundos me contemplaron. Parecíanme aves maravillosas de los cuentos moriscos, con sus plumas veteados en verde y azul, y las inquietas cabezas coronadas de piedras preciosas. Las extensas colas rozaban el suelo como mantos suntuosos, más ricos que el del más poderoso rey. El ave subía a lo más alto de una almena, dibujaba su contorno contra el azul del cielo, lanzaba un extraño grito de amor o de guerra, y al mismo tiempo desplegaba la cola ante mis ojos atónitos. La naturaleza parecía muda; era como un rito de Egipto o de Siria, aquel grito agudo que horadaba distancias, aquel maravilloso abanico al sol, con adornos como grandes ojos centelleantes; y así parecía detenerse el tiempo, dilatarse el espacio. Estaban las grandes rosas amarillas escalando las murallas, y más que naturales parecían de cera; cerca, relinchaba un caballo. De la vega subían aromas, el sol brillaba en las almenas, y el río, en el fondo, parecía una chapa de plata. Se oían voces alejadas, la luz hacía resaltar las aristas de las rocas y yo permanecía allí, mudo, mirándolo todo con los ojos muy abiertos, sin rebullir siquiera para no romper el hechizo, oyendo las esquilas a lo lejos y alguna voz más cerca, en las casas de la ciudad. Una voz chillona, gutural, como venida 43 de otros tiempos, heredada de algún antepasado que viniera de Arabia, y sembrara en el vientre de una nazarena una semilla híbrida, donde el signo de Alá y el del Señor de los cristianos convivían. Desde entonces me gustaba llegarme a la muralla, porque desde allí había unas vistas hermosas y sobre todo porque allí los pavos reales andaban muy solemnes, dándose mucha importancia y arrastrando sus colas tornasoladas. Luego huían, cuando yo daba una palmada. Las rosas amarillas eran enormes, con pétalos como de cera; olían muy bien, y sobre todo me gustaba su nombre: rosas de té. Y mientras las mujeres se arregazaban las faldas negras de percal, se las echaban a la cabeza, pronunciando unas palabras que yo nunca había oído, como ajimez, o ajonjolí. Allá en Toledo, aljofifar era fregar el suelo con un trapo; había tantas cosas distintas de Zamora, y pintaban de almagre los zócalos, y los escalones de entrada a las casas tenían el mismo color rojo oscuro, que contrastaba con el blanco de la cal. Encalaban las paredes con brochas atadas a una caña larga; echaban en cubos la cal viva que ardía, y cuando se apagaba la mezclaban con azulete y así las paredes parecían más blancas; y echaba la cal viva burbujas y humo, y estaba el cubo tan caliente como si lo hubieran puesto al fuego; y eran las costras de cal tan espesas que se redondeaban las esquinas, y las ventanas pequeñas empezaban a cegarse, y acabarían cegándose si alguien seguía pintando de cal. Las frutas que llamaban granadas tenían granos como de cristal, que parecían rubíes; había que quitarles los pellejos que estaban ásperos, se echaban luego en un cuenco con vino y miel, y se dejaban reposar. Había un cierto nombre que no se podía mentar, porque las gentes de la morería miraban entonces a uno y otro lado con temor; esto no pasaba con los cristianos, pero sí con los moros de la ciudad, y el obispo decía que aquello era superstición. Pero luego, cuando nombrabas a la bicha, también los cristianos hacían el signo de la cruz. Pensaba yo en la circuncisión de los alcornoques, semejante a la que hacían a los judíos que habitaban en la judería, y que estaban los árboles desnudos de cintura para abajo, con sus partes al aire; las ramas finas no servían para el descorche que empezaba allí, de cintura abajo, y quedaban partes pudendas expuestas a la curiosidad. Y daban ganas de cubrirlos con ramas y hojarasca, a fin de tapar sus vergüenzas. Detrás de las cancelas de hierro estaban los patios en penumbra con enredaderas y arrayanes, con aromas de pachulí y sombras de naranjos. Los suelos eran de mármol y los zócalos de color, y se oía el entrechocar de loza en las cocinas. Un rayo de sol, entrando por la ojiva, iluminaba los bronces y los cobres rojizos. Muchos casas estaban alicatadas de azulejos moriscos con colores chillones, muchos patios tenían jazmines y los corredores ánforas con asas de bronce o latón, y las escaleras pasamanos de maderas brillantes, y había corredores también en los pisos más altos, macetas de nardos en los patios, otras de esparraguera colgando de las cadenillas, y una estrella de David de cuando en cuando, bajo un tejadillo de tejas vidriadas azules y amarillas. Había aliceres por todas partes, en los zaguanes en penumbra, en los corredores y en las escaleras estrechas de maderas pulidas, en los patios con toldos azules, y hasta en los comedores y en las cocinas. Eran azulejos con relieve, en tonos de verde, amarillo y azul, y me gustaba tocarlos porque estaban frescos en verano, y porque al pasar la yema de los dedos notaba los pequeños bordes que formaba el dibujo. Lo que más me gustó de palacio fueron las coronas; debían ser de oro macizo y habían sido de los visigodos, y tenían unas piedras gordas que el saltimbanqui llamó cabujones: las tenían rojas y azules y sobre todo verdes, y debían ser rubíes y esmeraldas. Tenían letras y cruces colgadas; pensaba 44 yo cómo con tanto colgante se habían podido poner aquellas coronas los reyes visigodos, y me dijeron que eran votivas. Me costaba trabajo subir tanta cuesta; había moros abajo y una cola para ver a la infanta, y yo aguardaba, conservando la angustia en el pecho como una culebra que se retorcía. Estaba el zaguán del palacio en penumbra, fuera el sol derretía las piedras, las bestias cansinas resbalaban en las callejas, y dentro aguardaba el frescor de los patios, y el agua de las fuentes con un sonido cristalino. Y mientras yo aguardaba oía caer el agua en el aljibe, bajo el suelo del patio; y soñaba con que la losa del aljibe quedaba abierta, y había un hueco negro debajo. Y que el fondo negro y brillante reflejaba un trocito de cielo, y que luego temblaba y se borraba. Nadie hubiera dicho que hubiera un pozo allí, debajo de la fuente de los peces, que tenía una rana soltando un chorrillo por la boca y enmedio un surtidor. Nadie hubiera dicho que, debajo de las losas de mármol, que fregaban las siervas moras una y otra vez con vinagre para que brillase, hubiera un hueco negro y profundo que se llamaba aljibe. Por fin pude ver a la infanta, y tampoco ahora me reconoció. Alonso, ansioso como estaba de acrecentar sus estados, había establecido en Toledo su corte, y yo quedé como juglar adscrito al servicio del rey de Castilla. Parecía que los otros intuyeron mi debilidad, al parecer últimamente nombraban más a Urraca, y me miraban fijamente, sin motivo. Así que dejaba el yantar ante la extrañeza de todos, o cambiaba súbitamente de conversación, o simulaba que me había atragantado con el vino. Me disculpaba porque tenía que salir con mucha prisa paro algo inexcusable, siempre acosado por el temor de que alguien pronunciara su nombre. Y era una cosa huera, porque el nombre no significaba nada más que el temor, que se alzaba como una bandera. Con la conquista de Toledo, Alonso aseguró de incursiones el país que estaba aquende el Guadarrama, y empezó a crecer y a prosperar la población de las Castillas. El rey extendía sus estados hasta el Mondego, el Duero y el Pisuerga, y desplazó hacia el sur la raya fronteriza, haciéndose grande y rico sobre cuantos monarcas hubo nunca en España. Sometió a muchos príncipes moros de la península, y envió cartas a la Iglesia con parte del botín de Toledo, diciendo: «Decem milia talentorum transmito ecclesiae quam edificatis auxilium», sin que hubiera duda que la largueza del oro de Toledo fuera el motivo de comenzar las obras de muchas iglesias y abadías. Y así, igual que en tiempos de los moros hubieron de esconder en Tolaitola la imagen de la Virgen en un pozo, para librarla de las herejías, ahora la sacaron, llevando la imagen una salamanquesa al hombro, y por más que quisieron aventarla, no la pudieron espantar. Y con la esperanza de asegurar contribuciones vino otra vez San Hugo desde Francia, que andaba ya más viejo que la muerte, a visitar a Alonso. Hablaba de restablecer la cuota de doscientos marcos que le diera Fernando, con lo que Alonso le envió diez mil talentos, o sea, unos doscientos mil pesos, cantidad bien sabrosa. Alonso, instalado en el palacio de Galiana en la vega del Tajo, deslumbraba a los cruzados que venían del norte, con su lujo oriental. Y de esta forma, una vez más en el correr de la historia, de nuevo fue el pueblo vencido quien acabó imponiendo sus costumbres. Ya en otra ocasión, cuando el rey se refugió en Toledo huyendo de su hermano, había ocupado este lugar. Eran sus jardines hermosos, con un reloj de agua que construyera el judío Azaquel; y funcionaba este reloj con cada fase de la luna. Había en las paredes del palacio inscripciones arábigas, y en lugar de púlpitos había almimbares en las iglesias, pues que fueron mezquitas. Y 45 en todos partes lucían objetos de todas las ciudades musulmanas. Se dijo que un tal rey francés, viendo sembrada la vega toledana de innumerables tiendas, pendones y enseñas y magníficos tapices de seda, habiendo visto al rey Alonso en una tienda guarnecida de oro, con trescientas cuerdas de plata que la sostenían, se mostró deslumbrado del lujo y por todo el orbe declaró su asombro. Y allí se quedó Alonso, quien en lo postrer de su edad residiría a menudo en Toledo, y allí reunía la corte, y el Cid enviaba su escaño a palacio. Desde el miradero veíamos a lo lejos las lomas rojizas, las piedras en la ribera del río, y en la vega el verde de los árboles, y el Tajo bordeando las huertas. La casa de la infanta tenía patios espaciosos, galerías y salones decorados al estilo árabe, teniendo por entrada arcos de herradura, y tomando la luz por airosos ajimeces. Todo era lujo, abundancia y riqueza en la corte, con escasez de muebles castellanos, y profusión de telas ricas y tapices, almohadas y cortinas, y alfombras de Oriente. Y a imitación del rey, los gentileshombres usaban escaños encortinados y pisaban alfombras, y se llenaba Toledo de velos murcianos, en tafetán amarillo y con orla de oro. Daba el salón del trono a unos espléndidos jardines, siendo abundantes las corrientes de agua, pues llovía o menudo. Y yo como juglar, recién venido y desconocido de todos, admiraba con mis propios ojos, y muy a mi pesar, la lozanía de] rey, su proeza y su juventud. Era el rey trovador, y alegre por las frecuentes libaciones, y terciaba con gracia el espléndido manto de corte sobre el hombro izquierdo; era el manto de seda, orlado de oro, y los fondos de armiño. Se hallaba el rey echado en un trono de plata y marfil, bajo solio, tenía delante una mesa en forma de taula, y jugaba con unas piezas chatas de oro, pues era amante de juegos, ya fueran ajedrez, dados o tablas. Frente, en una cátedra de madera y de respaldo alto, hallábase Urraca, y alrededor cincuenta damas moras tañían y cantaban muy suave melodía. Relucían los mantos y sayas de los hombres, y sus jubones, y cuando la corte estaba llena, entraba por ella la reina consorte. Llevaba corona en formas macizas y prismáticas, y unidas sus piezas por ensambles sencillos, y al pasar junto a Urraca podía verse en sus ojos el resplandor del odio y los celos. Ocupaba su trono la reina, y a izquierda y derecha en sus cojines, almohadas y alcatifas, sentábanse sus damas. Llevaba la reina a la cintura un bálteo de oro guarnecido con preciosas gemas, le alargaban toallas y comenzaba la fiesta. Trescientas damas traía con ella para acompañarla, vistiendo todas de lo mismo y calzando un mismo calzar, hilando oro cien de ellas, y cendal otras cien, y el resto tocando instrumentos para complacer a su señora. Tañían cítaras y cedras, que rasgaban o punteaban, y otras tamborines y panderos, y cantando dejaban atónitos a los presentes. Llevaban las doncellas bordados los cuellos de sus camisas, las más principales en oro, y los criados servían bocados exquisitos en vasijas de servir conservas. Había en la mesa salseras, saleros y pigmentarios con pimienta y especias, y con un cucharón de marfil y unas tenacillas de oro iban sirviendo a cada comensal. Era el servicio de la mesa de plato, redomas de cristal tallado, y también de plata el resto de las piezas. Servían truchas en bandejas cóncavas de oro, que comían a mano lo mismo que el cordero, disfrutando de música y alegre conversación mientras yantaban, y gozando del alegre canto al levantar de los manteles. Contrastaba con la rica policromía de telas y techumbres el rostro empalidecido de la reina, que en el cierro de su alcoba no veía fin a sus lágrimas y suspiros. «No se ha hecho la miel para la boca del asno -la atormentaba Urraca-, y hay damas con boca de miel y manos de hiel.» Y ella contestaba: «Más pesáis a mi marido que un pecado mortal, pues que sois más pegada a él que 46 una ladilla, y lo poco agrada y lo mucho enfada». Y luego, decía al rey: «Prometisteis conocerme hoy», y él le contestaba: «Cuando duele la cabeza duele todo el cuerpo, y eso me sucede a mí; y además, si lo dije no me acuerdo, y es de sabios mudar de opinión». Tenía la reina más paciencia que Job en el muladar, y en lavar la cabeza al asno perdía jabón y tiempo. Y se mofaba Urraca: «Cuando la burra quiere el burro no puede, y nadie debe extender la pierna donde no le alcance la sábana». En cuanto a mí, andaba más callado que en misa, pues de los escarmentados nacen los avisados. Chica es la punta de la esquina, mas al que le duele no la olvida; que el que más pone más pierde, y días de mucho suelen ser vísperas de nada. «Calla, enano rijoso -decíame la infanta-, que no eres digno de la profesión de divertir a los hombres, pues das asco a las mujeres». Pero la coz de la yegua no hace mal al potro, pues dicen que coces de yegua son amores para el rocín. Mas Dios que da la llaga da el remedio, y el éxito como juglar me llegó de improviso, pues como estaba habituado al trato con la nobleza que rodeaba a los reyes, no andaba lejos de las habilidades de un juglar de palacio. A los pies del trono, en un rico escabel que servía de complemento al solio, fui bien acogido por la reina consorte, a quien llevé recreación y placer. Ninguno sabe de qué pie le aprieta el zapato, sino el que lo trae calzado, y refregadas duelen más las llagas. Y tenía que ver de continuo a la Infanta, que me ignoraba y despreciaba, y aunque la tuviera delante, ¿qué aprovechaba el candil sin la mecha? En lugar de alabanzas, bien hubiera trovado cantigas de escarnio; pero es discreción saber disimular lo que remediar no se puede, y más valía algo que nada, y las migajas del zurrón a la vez eran buenas. «El que no se consuela es porque no quiere -decíame yo-, básteme comer unas migas». Con los juglares había cantores musulmanes, y el rey pagaba largamente nuestras alabanzas. Practicábamos la mensajería, pidiendo ante la Majestad dones o gracias: «Rey de Castilla, a vos me quiero andar, pues que sois el mejor de todos», le decíamos, y estábamos alrededor de su lecho multitud de juglares, mientras el rey y Urraca maridaban, y las mujeres y doncellas cantaban al son de órganos y flautas, de salterios y cítaras, y demás instrumentos. Yo con amargura, al ver a mi amada perdida, y sin esperanzas de tenerla. «Eres como la mierda del pavo, que ni sabe ni huele», me decía, instando a su hermano para que no me luciera el pelo en la corte, y que me echara della, tomando a cambio a un mimo o bufón venido de Galicia. Y como juegos de manos son juegos de villanos, y el que mucho corre pronto para, se hacía mi trato aburrido y sólo cosechaba burlas de la infanta, por lo mal que tocaba el citolón. «Mal toca la vihuela -le decía al rey-, y peor sabe cantar, ni sabe el estilo de los músicos bretones, y aunque gastemos en vestirlo con brocados y sedas, no será más que un loco perdido. Digo que se vaya -añadía la infanta-, y él descálzase las bragas.» Y bromeaba el rey a mi costa: «Juro, por el saqueo que Almanzor hizo de la iglesia de Santiago, y por las campanas que robó, que como vuelva a verte mandaré te corten la cabeza, la hinquen en una lanza, y por delante de las damas la presenten a mi hermano, con lo que aún tendrás menos, pues no tendrás cabeza.» Bien dicen que en guerra, en caza y en amores por un placer hay mil dolores, y sin haberlo catado falleció la primera mujer de don Alonso, de unas fiebres. Inés tenía la piel suave, aunque un tanto ajada; sus manos eran pequeñas, con un defecto en uno de sus dedos, su voz tenía un tono insinuante cuando me pedía que cantara para ella, y todo en su porte denotaba una distinción especial. Era delgada y caminaba erguida, 47 envuelta en ropas de lino finísimo, luciendo broches de oro y alhajas espléndidas, y cubriéndose con un manto lleno de perlería. La enterraron con hábitos monjiles, como a virgen, con la toca ciñéndole la frente y el cuello. Anduve un tiempo mudo, después de la muerte de mi reina, pues no osaba siquiera penetrar en palacio y provocar las iras de Urraca. Vagaba por las Platerías, que eran el mercado de las joyas, un área espaciosa ocupada por los orfebres, que hacían alhajas destinadas a los condes y a otras personas de condición. Di allí con un orfebre judío, que comerciaba en tierras de moros, y era amante de las artes, y muy letrado. Abandoné Toledo por un tiempo, acompañándolo, y haciendo el camino con unos mercaderes castellanos que recorrían las ciudades del reino. Hablábame el judío de las luchas de la reconquista. Y contábame maravillas del arte románico, traído de Francia por los monjes cluniacenses, principalmente en el camino de Santiago, por donde llegaban miles de peregrinos venidos de Francia y Europa. Supe por él cómo Guillermo el Piadoso, duque de Aquitania, había fundado el monasterio de Cluny en el vale del Saona. Contóme que en el siglo VIII se usó ya el nombre de Castilla, que era traducción del hebreo Turmogi, que quería decir alturas pobladas de castillos, y que en un tiempo se llamó Bardulia. Y que el primer documento en que constaba el nombre era de los árabes, a poco de la invasión de la Península, viéndose más tarde en varios escritos latinos. Dijome que se llamaba Castilla Nova la región de Burgos, Osma y Palencia, pero de que el rey Alonso tomara Toledo, había pasado a éste el nombre de Castilla la Nueva. Y así, con estas pláticas nos entreteníamos, y corrimos la sierra de Gredos y de Guadarrama, y se hacían más cortos los caminos. Conocí entonces la ciudad de Cuenca, donde pernoctamos, y que según decían se fundó el mismo día que Roma; y en el castillo llamado Conca, levantado por los sarracenos, el judío vendió alhajas de oro y plata, y yo tañí y canté mis cantares de amigo. Dependía del emirato de Valencia, y allí nos acogió muy bien el rey moro Abur-Amer, el cual había apoyado al rey de Toledo, enviándole tropas para combatir al de Córdoba. Según oí después, la ciudad de Cuenca fue dada como dote a Zaida, la hija del rey moro de Sevilla. Vimos la sierra de Alcaraz y el campo de Montiel, y conocí la ciudad principal del señorío de Molina, a que llamaban Guadalajara o río de las piedras, por uno muy hermoso y harto ameno que la bañaba. Y vimos allí una gran población mozárabe, que hallaría Alvar Fáñez, el primo del Cid, cuando la conquistó para su rey Alonso. Salimos por un hermoso puente, y junto con otros mercaderes seguimos la ribera del Henares, que era cosa de ver. Íbamos en jornadas, parando en las ciudades de Sigüenza y Alcalá, llamado de Santiuste, donde hizo muchas ganancias el judío con sus mercaderías, pues era el territorio de la Mancha muy feraz, y allí nacía el río que llamaban los moros Guadiana, que desaparecía y aparecía luego, con gran contento de los caminantes. Vimos las minas famosas de Almadén, y no nos detuvieron los altos breñales que separaban Castilla la Nueva y Andalucía, que nombraban Sierra Morena; y aunque pasamos por tiempos fríos crudos y grandes calores, eran los aires por allí muy puros y saludables, y el cielo por lo común despejado y sereno. Visitamos un lugar que decían los moros Albasite, habiendo sido su nombre antiguo Abula, y cuéntolo todo con mucho desorden, pues fueron tantas cosas en tan poco tiempo que andaba yo alelado. Entramos a vender y a trovar en el castillo de Aledo, cerca de Lorca, y de allí pasamos a los reinos de Valencia, Murcia y Almería, y llegamos al Mediterráneo. Era según dijo el judío un mare nostrum, que en tiempos antiguos había sido cuna 48 de la civilización. La sierra bermeja tenía un tono rojizo de hierro oxidado, y al otro lado estaba el mar. A lo largo de las caletas había laderas pizarrosas, donde crecían cardizales rojizos, entre las manchas verdes de los palmitos. Aquí y allá crecía una palmera o una higuera achaparrada y retorcida, como temiendo alejarse de la tierra. Comimos carne de chivo porque no comían cerdos allí, que llamaban jalufos, y había que guisarlo con mucho adobo para que no supiera a bravío. El judío asaba la pierna con especias, con clavo y nuez moscada, y luego estaba muy sabrosa y se desprendía del hueso. Hallamos a unos morillos correteando en la arena que acariciaban las olas; andaban descalzos, tenían los cuerpos del color del bronce y los pequeños atributos brincaban con sus brincos. Se oían voces destemplados en las viviendas, el agua tenía espumas blancas, y había mucha más de la que yo nunca imaginara, y estaba salada como perros. Varios moros grandes mascaban hierbas junto a un montón de aparejos, y no me cansaba yo de mirar tanto agua junto, que nunca me había hallado en otra, por mucho que el judío me lo había explicado. «Decís que no es grande la mar -decía entre mí-. ¿Y cómo hubiera sido grande?» Conocí todas las ciudades y riquezas de la Andalucía, que eran muchas, y dignas de recordar. Pero volvía a mi memoria Toledo, recordaba Zocodover y el castillo de Galiana, resonaban en mi sesera los cascos de caballerías remontando las cuestas, dejando atrás la puerta de Bisagra y el torreón de los Abades, y siguiendo a lo largo de las murallas, mientras un delirio de perfumes subía de la vega del Tajo. Echaba de menos el vuelo de los pavos reales y sus gritos como graznidos, el rosal de las flores amarillas y en las cuadras los caballos árabes de Urraca y Alonso pateando, sacudiendo las crines, y de cuando en cuando un largo relincho quebrando el silencio. Deseaba el calor que subía de las tierras bajas mezclado con los aromas del río, y recordaba a las siervas de cocina que se azacanaban avivando el fuego, probando aquella sopa espesa donde abundaban los trozos de cecina. Horas soñadas de Toledo, junto a los naranjos del jardín, los jacintos y las grandes hortensias. Y Urraca, al otro lado de los postigos cerrados, adoptando posturas exóticas, desnuda ante un espejo moro y sujetando los pechos con las manos se erguía, o con un velo de seda transparente se hacía un turbante para la cabeza. Luego se miraba desnuda, con aquel tocado suntuoso, y mientras yo la vigilaba siempre, mirando a través de las rendijas del postigo. Dejaba resbalar las manos por las caderas y se miraba de frente y de perfil; luego alzaba la cabeza y se reía a carcajadas, con el aire de una meretriz, entre macetas de esparragueras que pendían de cadenillas doradas, tiestos vidriados de color verde y plantas que se derramaban como nubecillas, salpicadas de unas bolillas de color verde claro. Un día, terminado el yantar, alguien dijo en la concurrencia que el rey Alonso había vuelto a tomar esposa. Era la nueva reina una señora llamada Constancia, y según dijeron era natural de Francia, hija de Roberto, duque de Borgoña. Determiné entonces volver, y acogerme a la protección de aquella señora, y así se lo dije al judío, no sin un tanto de pesar por su buena compañía y enseñanzas. Él comprendió mis razones y no lo tomó a mal, y en su lengua me dio su bendición. Pensaba yo que por su origen la nueva reina había de gustar de juglares, y no me equivoqué. 49 7 Mi señora me pone a prueba para saber cómo la amo; pues sin ella no puedo vivir, tanto necesito su amor. -G. de A. Constancia era una mujer delgada también, con el pelo de un rubio dorado, más claro en las sienes, casi blanco en la frente. Tenía los ojos de un verde claro, la nariz recta, la boca grande y un lunar en la mejilla. Tenía las manos y los pies delicados y finos; siempre pensé que se adivinaba en ellos lo selecto de su origen. Los dedos de sus manos eran finos, y las uñas alargadas. Paréceme que la estoy viendo, cuando los situaba sobre las cuerdas del arpa. En cuanto a sus pies, parecían de niña: suaves y sin durezas. Qué diferencia de mis manos y mis pies: las manos anchas, con dedos cortos y uñas romas. Mis pies, anchos también, con callosidades ahora, y el dedo gordo verdaderamente gordo y grande, como un general al frente de su ejército. Todo en ella era comedido como su voz. Sus gustos eran selectos. Creo verla todavía con las manos en el telar, cerrando los ojos y aspirando hondamente. Su verdadera expresión era la seriedad; era más bella estando grave que cuando sonreía. Ahora pienso que no era tan hermosa como yo creí entonces, y veo que tampoco tenía tan buen cuerpo como a mí me parecía. Tenía el cuello largo, y una curiosa manera de hablar, ceceando. Quizá, esto también lo pensé después, sus modales eran algo afectados. La reina me acogió en su cortejo, con una amabilidad no exenta de recelo. Aborrecía la reina francesa las tierras de Castilla, recordaba siempre los bosques y las montañas de Francia, y los abismos de Roncesvalles, con las cimas remontando las masas de nubes. Constancia solía salir fuera para no respirar el polvo o el humo del castillo; no podía estar cerca cuando sacudían las frazadas, ni próxima a la cocina mientras usaban los manjares, ni podía sentarse en ciertas almohadas que acumulaban más polvo que otras. Tampoco podía correr en los jardines, y en la capilla del castillo el humo de las velas y del incienso la hacían toser primero, y asfixiarse luego. Porque tampoco podía toser. A veces debía pensar que con hacerlo se aliviaría, y entonces tosía secamente, varias veces, pero luego todavía respiraba peor y se ahogaba más. Tenía que sentarse en la cama, con varios cojines para no asfixiarse; más tarde descubrió que era mejor asomarse a un mirador, o salir fuera cuando estaba en el palacio de Galiana. Cuando enfermaba tenía los colores desvaídos y su rostro era blanquecino. Decían de Constancia que era una santo. Tuvieron los reyes varios hijos, pero todos morían al nacer, hasta que por fin se les logró una niña. Cuando la sobrina de la infanta nació, la tía contaba ya sus cuarenta más que cumplidos. Aquel día se oía zurriar el aire en el abismo, los grajos cruzaban con grandes vuelos negros, cobijándose en las rocas, abajo el río espumejeaba y había un murmullo continuo que parecía conmover los cimientos de la tierra. Fue la infanta su madrina, y a la niña la llamaron Urraca como a ella, Urraca de Castilla. Al principio tuvo un pelillo rubio y suave, como pelusa; tenía la nariz arremangada y las encías sin dientes. Peransúlez, que en aquella 50 época era persona grave y sabia, fue ayo de la niña en su menor edad. El médico de corte la visitaba una vez al día, siempre a la misma hora llamaba al castillo con meticulosa exactitud, le abría yo la puerta y Constancia lo recibía en la penumbra de la torre, y al mismo tiempo que cuidaba a la niña le ponía a la madre cataplasmas de mostaza, que le aplicaba en la espalda para curar la congestión, ya que se había cogido el resfrío de todas los meses. Otras veces usaba sanguijuelas, que le ponía para lo mismo. Creció la niña entre algodones; se hizo bonita y alta para su edad, con trenzas largas y una piel casi transparente, como su madre. Sus ojos eran de un azul muy pálido, y su sonrisa pícara. La reina cocía unas margaritas amarillas que llamaba camomila; luego le aclaraba el pelo con ese agua, y el cabello se le ponía a la pequeña más claro y más brillante. Constancia tenía una bonita voz, y cantaba lindas canciones provenzales. Sabía cantares antiguos de gesta, y también los modernos romances, y todos los entonaba con una voz muy dulce. Su collar brillaba con los colores del iris, las cuentas parecían gotas de cristal con innumerables facetas; en sus aristas se rompía la luz, estallaba en una lluvia de colores, expandía un haz de puntos luminosos que lo inundaba todo. La niña miraba aquella gargantilla de facetas esplendorosas, de cristal de roca con todos los colores del iris, cuando sus mil superficies brillantes devolvían la luz, y la madre se quitaba el collar, y yo lo veía relucir en su mano blanca, o sobre su cuello de cisne francés. También relucían las ajorcas en sus orejas, a la manera árabe, y los diamantes puros derramaban a su alrededor puntillas de luz de todos los colores. Miraba yo asombrado todos aquellas maravillas: ajorcas de perlas y collares de ágata, brazaletes de plata labrada, túnicas duras, recamadas de oro, y otras sutiles como telas de araña. Había en la arquilla de Constancia toda clase de piedras preciosas, amatistas y ópalos, que lucía la reina en las fiestas, entre la suavidad de los caftanes. La niño Urraca tocaba con la punta de los dedos los colmillos de elefante que su madre encargaba a los mercaderes de Bizancio, tallados con la más loca fantasía; y había otros lisos y enormes, engastados en plata. Había en el arcón real túnicas de seda verde con greca de oro, y subiendo una escalera estrecha hasta lo alto de la torre, había otro arca como aquélla, y otra, y otra. La niña se acercaba primero con timidez, tomaba entre los dedos una de aquellas telas transparentes y suaves, que acariciaban con su tacto de seda. La vista se recreaba en los tonos violeta, en los broslados de distintos azules, en las telas a rayas doradas y amarillas, una orgía de suavidad y de luz. Los tejidos que traían los mercaderes de oriente iban enrollados en cilindros de maderas preciosas, y dentro había tablillas con precios que hubieran hecho estremecer a un sultán. Constanza alzaba una pieza y la tela flotaba un momento, y caía con suavidad: eran colores al mismo tiempo suaves e intensos, sólo la seda de Cachemira o de China podían ostentarlos así. La reina se acercaba al mercader, y escogía una pieza. «Hermosa para un manto», decía. La niña dejaba resbalar la palma de su mano sobre el tejido más cercano, y se iba. Cubría Constanza su cabellera rubia con velos moriscos; adornaba sus largos y torneados brazos con muchos aros y pulseras, y sus bonitos dedos con anillos, y andaba siempre rodeada de dignatarios franceses, guacires y gobernadores, y usaba estriberas de oro en sus monturas, y espuelas de plata. Cuando la reina fue a dar a luz a un nuevo hijo, las sábanas que la cubrían eran tan finas que no se veían en el agua. Habían los médicos advertido al monarca que, dado su estado de salud, la preñez de la reina constituía un peligro. Pero ella todo lo llevaba adelante, sus afeites y sus vestidos, su embarazo y su 51 enfermedad, y de pronto se quedó muerta, con el gran vientre que la incomodaba, y con la dueña al lado ofreciéndole solícitamente un cocimiento de hierbas. «Tomad, señora, os hará bien», le dijo. Y no fue más que incorporarse para tomar la pócima, que el corazón se detuvo. La dueña comenzó a dar grandes gemidos, y a suspirar, gritando: «Venid, por favor -decía-, iba a tomar la reina el cocimiento que el galeno mandó, pero está muerta. » Era la madrugada, y no la volví a ver con vida. No tardaron en llegar médicos y comadronas, y no pudieron hacer más que dar cristiana sepultura al recién nacido, después de administrarle las aguas del bautismo bajo condición, y vestir el cuerpo sangrante con el sudario, como era costumbre, y velarlo. La noticia de su muerte sobrecogió a Toledo; el cuerpo de la reina aparecía en el féretro estrechado entre los pliegues de un manto de seda bermeja, con listas de plata, y un león bordado en oro, y su cabeza descansaba en un bellísimo cojín, con policromías de oros y sedas. Cubrían el féretro tapices y brocados de oriente, con dibujos geométricos, la tapa era de oro, y las andas de plata fina. Llevaba un paje el ástil del que brotaban espirales y volutas, y tendieron a su paso alfombras donde aparecían los grifos del cielo iránico, pájaros y avutardas, aves del paraíso y leones del desierto. Era tan pequeña su hija que los recuerdos de entonces se le desharían en una niebla lechosa, donde se debatían el sueño y la realidad. Había visto algunos muertos ya, el fraile viejecillo que había dicho la misa en palacio durante muchos años, que hablaba quedo desde el púlpito, y era un muerto pequeño y consumido alumbrado con cirios, que apenas abultaba dentro de su caja, y había una fila de niños y pajes que entraban y se santiguaban deprisa, sin atreverse a mirar a la caja porque en realidad era el primer muerto que veían. La segunda fue la abadesa, a quien visitaba con su madre los domingos en el convento, y aunque le daba dulces, nunca le vio la cara porque estaba oculta por los velos, las rejas de púas y las cortinas. La habían metido en una caja de pino blanco, en el coro del monasterio, detrás de unas dobles rejas pinchudas. Entramos ahora en la iglesia de puntillas, y había aromas a flores marchitas, a velas quemadas y a incienso, y me paré a mirar las luces titilantes, hasta que la vista se me hizo a la oscuridad y pude ver. La virgen del altar era pequeña y oscura, tenía un manto blanco y una corona de oro con piedras; también el niño tenía una corona igual, pero más pequeña. La virgen, el día de los funerales llevaba una alfombra de violetas hechas en telilla de seda; la propia doña Constancia había hecho aquellas flores antes de disponerse a bien morir, y la niña la había ayudado. Estaba yo tan triste que no podía sujetar las ganas de reír, como un tonto. La niña encendía la vela, la inclinaba y le daba vueltas, para que la llama lamiera la cera, que se iba derritiendo y acumulando, transparente, en torno al pabilo, hasta que rebosaba y caía en un chorro líquido sobre la manita. Caían las gotas y se enfriaban, enseguida de transparentes se convertían en blancas y se agarraban a los pelillos, y ella las despegaba, tirando. Imitábala yo, y dejaba caer las gotas en mi mano, gotas ardientes que se enfriaban y se quedaban duras, también redondas y blancas como las suyas, y estaban prendidas de los vellos, tiraba y dolía un poco, con una sensación de tirantez o de pinchazo, y se desprendía la gota. Las pequeñas flores moradas parecían mustias, y los pétalos de las rosas cubrían el suelo de la iglesia, como en la procesión del Corpus. Alguien se orinó en la ceremonia, y ni siquiera sé si fui yo mismo. Es posible que fuera yo, aunque tampoco estoy seguro; Peransúlez se ponía a hacer carantoñas por detrás, para que no siguiéramos con nuestras risas, pero entonces nosotros nos reíamos con más ganas, y era de la pena que teníamos. «A los bobos se les 52 aparece la madre de Dios», decía el conde, amenazándome con la mano. Pero aun así pude ver por última vez su tez blanca y suave como una azucena, y las manos delgadas sobre los pliegues del manto. El humo de las velas se levantaba en volutas, y se oían murmullos, y arrastrar de pisadas. Luego la había olvidado, porque eso de los muertos se olvida, será por eso que dicen que se echan al olvido todos las cosas que no nos agradan. Quedó el rey viudo por segunda vez, la niño Urraca quedó huérfana, y el niño que Constancia tenía en el vientre no se quedó huérfano también porque se fue con ella. Y todos dejados de la mano de Dios. Aquella noche la infanta durmió como las demás; en cambio, el disgusto de la nueva pérdida casi amenazó mi vida. Andaba por el palacio entristecido, parecía un alma en pena. La niña Urraca me dijo al día siguiente: «Mira, por fin he heredado de mi madre su collar tan bonito, y también la gargantilla de perlas desiguales y pequeñas, que ella decía aljófar, y que heredó de la suya». Me lo dijo con voz inocente y un tono muy dulce, y no pude tomárselo a mal. Se sentía importante porque su madre se había muerto, y apenas recordaba ya que tenía unas manos bonitas y pálidas, y la cara muy blanca, con la nariz un poco grande. Nos rodeaba el run-run de las palomas en el vergel, que no recuerdo, como si acabara de inventar las palomas ahora, y las arcadas de rosas amarillas, las fuentes y los templetes, los estanques y los azulejos, que luego la niña, una vez crecida, me recordaría muchos años después. Y que había también un estanque con ocas y con cisnes franceses, que salían de su caseta desperezándose, y se zambullían en el agua; que hundían el cuello hasta el fondo y lo sacaban lleno de gotas brillantes, nadaban luego sir mirar a los lados, resbalando en la superficie verde oscura. Y la niña Urraca echaba migas de borona a su paso, que yo le había desmigajado antes. Había un reloj de sol, con un vástago de hierro donde se posaban las palomas, zurriando, y los pavos reales. La fina sombra se desplazaba lenta, y marcaba una hora que nunca supimos leer. Los pavos lanzaban gritos desde los matacanes y el eco devolvía el grito en las quebradas; miraba yo desde arriba las adelfas blancas o rosadas, que nacían junto al agua, se veían los arroyos entre el verde brillante de los márgenes y aquellas flores, bordeando los cerros, metiéndose por el puentecillo y saliendo de él, pero ya era tarde, y había que volver a palacio con la niño Urraca. Y al día siguiente de nuevo el campo, el río color de zafiro abajo, y más arriba los arroyos bordeados de adelfas rosadas. Y al fondo las estribaciones de los montes de Toledo, más allá los trigos de Castilla, tras las cordilleras azulados, violetas y grises. Quería yo imaginar desde lo alto de la muralla el camino estrecho, por donde volví a caballo con el mercader judío; había muchos caminos en la lejanía, y aquel bordeaba el río y lo cruzaba. Trataba de otear desde arriba el camino de herradura, que llegaba hasta Zamora; en realidad, yo no supe cómo eran aquellas montañas hasta que no volví por allí muchos años después, y quise saber verdaderamente cómo eran para poderlo contar. Antes sólo recordaba que con las tormentos parecían retemblar, como si los truenos surgieran del centro de la tierra, de muy dentro de aquellas moles azules y violeta. Y veía a la reina Constanza como una aparición, tan alta y blanca y de majestuoso porte, con los ojos de un verde claro, con unos rizos rubios sobre la frente, dejando entrever la piel rosada de su cuerpo delgado, con su digna cabeza erguida sobre un cuello blanco como la nieve. Unos pechos firmes pese a la repetida maternidad, sobre un talle de doncella. Y las manos de marfil cruzadas en posición de absoluta calma, y entonces revivía otros ojos oscuros, otro pelo y otro cuerpo tan distintos, aquel también erguido y señorial, el cuerpo de mi infanta, 53 Urraca de Zamora. 8 Había mucha música de flauta y chirimías, y todo resonaba con versos y canciones. -Plutarco. Había que bajar bordeando la muralla, con cuidado de no resbalar; las casas a los lados eran todos morunas; eran de gente noble que vivía en la ciudad, y eran cristianos y más ricos que los del arrabal, que era donde vivían los moros. Arriba, todos eran condes y fijosdalgo, y tenían casas con rejas complicadas, y patios morunos que se veían desde fuera. Muchos tenían los suelos de mármol, y en todos había macetas colgadas de cadenillas, y esparragueras como gasa verde claro. En las puertas había aldabones grandes y brillantes, y los clavos brillaban también. En los miradores había celosías, y estaban las mujeres detrás mirando a la calle, por vernos pasar. En la plazoleta había un palacio con fachada de ladrillos y alauriques, que me dejaba alelado de hermoso que era, y allí pasaba la infanta los inviernos. Subíamos una escalerilla y había arriba un torreón pequeño, y resbalábamos por el desnivel. Al otro lado del puente, fuera de la ciudad, estaba la gran piedra donde decían que se sentaba el rey moro para mirar a Toledo. Pero ahora no había rey moro, pues el rey Alonso lo venció, y sí muchos cagadas de personas por el senderillo, a derecha e izquierda, y olían desde lejos. Había piedras gruesas, donde resbalábamos, y llegábamos por fin a la peña, que era una piedra enorme sobre el Tajo, y que estaba carcomida por el tiempo. De lejos no se veían los agujeros, porque estaban tapados con las ramas, pero yo los veía porque me metía debajo. Fuera estaba el abismo, y era natural que las personas se vieran abajo tan chicas, y que al tirar una piedra se perdiera de vista, después de rebotar varias veces en los muros terrosos. Y que de noche los luces de Toledo se vieran abajo como puntos, y que no se escuchara el torrente que levantaba espumas blancas, bajo los ojos de la presa. La niña Urraca no conocía el vértigo, por eso podía subirse y asomar todo el cuerpo fuera, mientras yo la agarraba con todas mis fuerzas para que no se me escurriera. No sabía que aquello se llamara el abismo, y que abajo se escondiera la muerte. Pero si dejábamos el puente a un lado sin cruzarlo, y seguíamos andando, podíamos llegar a los cármenes de la infanta. Ibamos a menudo la niño y yo, y desde la ciudad a los jardines había que tomar un camino muy empinado que daba vueltas. El camino se estrechaba entonces; había un pozo en sus tierras, como los de los cuentos de los moros, porque se bajaba al fondo por una escalerilla, mirábamos arriba y veíamos el redondel del pozo, y arriba el cielo. Alonso les había ganado a los moros el vergel, y luego el alarife que dirigía las obras del nuevo puente había descubierto allí los baños romanos, junto a los baños árabes. Los baños romanos eran como albercas pequeñas, unas junto a otras, y estaban enfrente del puente; ahora estaban secas, y entrábamos 54 dentro para andar por el fondo. El maestro alarife había encontrado muchas cosas romanas, y los albañiles le avisaban cuando hallaban algo; él lo pagaba y lo ponía en su casa. Toledo debía estar lleno de cosas de los romanos, y él las reunía todas. Tenía objetos curiosos el tal, y uno era un toro pequeño, del tamaño de un perro, al que faltaban los cuernos. Había también ollas sin asa, y otras partidas por la mitad; había monedas muy pesados y viejas, que estaban verdes como de haber estado enterradas mucho tiempo. Luego el alarife empezó a tener piedras de colores en su museo, pero ésas eran de los visigodos. Su tía Urraca le tenía ley, y le hacía hermosos regalos; yo también quería a la niña, y me divertía con ella. Estaba deseando siempre que el rey su padre le diera licencia para marcharse con ella, y la infanta de que fuera, y ordenaba a sus siervas moras que le hicieran vestidos, porque decía que estaba desnuda, y que estaba falta de una madre, y renegaba por la manía del rey de no dejar que le abriera las orejas. «La tía Urraca me llama espino majoleto porque no me dejo besar; no sé por qué se extraña, porque he oído que a ella le pasaba lo mismo que a mí.» Le decía que era un cardo borriquero, y no tenía nada de raro, porque también la infanta de chica había sido así. La tía la amenazaba con zurrarla, pero ella hacía novillos una y otra vez, y en lugar de asistir a las lecciones de canto o de broslado, o a las de letras, se escapaba conmigo al río, al sitio que llamaban la presa, y allí nos bañábamos en pleno invierno con otros muchachos. La vereda partía de la muralla, bajaba zigzagueando hasta el río entre masas de rocas coloradas, giraba una y otra vez hasta el camino de herradura. Subíamos luego hasta la piedra del rey moro, y en primavera el campo estaba lleno de amapolas. La infanta le había contado su historia muchas veces; todo lo del cerco de Zamora, y que había sido muy rebelde siempre, y que hacía lo contrario de lo que le mandaban. Hablábale de donceles y amantes, y a ella, con ser tan chica, le gustaba. Era cosa perdida lo de las uñas de la niña Urraca; se hacía sangre muchas veces, tiraba con los dientes y las rasgaba hasta la mitad; luego le dolían los dedos y se quejaba, y los chupaba, y era como una comezón de seguir tirando, de arreglar aquello de alguna forma con los dientes. Yo también me había mordido las uñas como ella, y por eso tenía ahora unas porras gruesas a los extremos de los dedos. «Nunca he visto unos dedos tan porrudos», decía, y yo le contestaba que así se le pondrían a ella, si no dejaba de mascárselas. La dueña le enseñaba cantares picantes que ella repetía inocentemente, causando la risa de todos. Tenía gracia para cantar y bailar; entonaba y danzaba «La reina mora» subida encima de una taula, y el alarife se encariñó con ella y le regaló un hermoso espejillo moruno, de plata fina, que aun cuando fue mujer conservaría. Tenía las rodillas siempre con postillas oscuras, y no tenían tiempo de cicatrizar porque antes se había caído otra vez. Yo se las despegaba, con cuidado de que no sangraran; me gustaba el sabor de sus postillas, sabían a sangre seca y las trituraba con los dientes; tenía las piernas llenas de rozaduras, se caía siempre, y era porque no paraba quieta. Siempre corriendo por lo alto de las almenas, saltando piedras o revolcándose en la arena del río. Subíamos a lo más alto de la muralla, y sólo por milagro, encaramados en el murete, no íbamos a hacer compañía a los peces del foso. «La mellada hizo unas gachas para todas las muchachas», cantábale yo cada vez que mudaba un diente. A veces había que estarlo removiendo, el diente pendía de un hilo y le daba yo vueltas hasta que terminaba por caerse. Si no cedía, lo ataba a una puerta con un bramante largo, y tiraba. Le hubiera gustado 55 ver amanecer, decíale yo que era muy hermoso, pero era una niña perezosa, y no sólo no se levantaba para ver la aurora, sino que se quedaba en el lecho hasta la hora del yantar. Pero era muy buena conmigo, y cariñosa, y yo lo pasaba bien con ella. Siempre fue atolondrada, porque nunca hacía preguntas serias de por qué había pobres y ricos, moros y cristianos, y se conformaba con comerse el almíbar de las dulceras, y robar almendrados de las alacenas, y con aprender cantares que yo le enseñaba, ambos sentados bajo el puente levadizo, o acomodados encima de un arcón. Y comer los higos y sentarse en la rama más alta de la higuera, cuando se acercaba el verano, y colgar trapajos del árbol y poner cojines moriscos, y aprender romances de caballeros, y el del pastor Gandulfo. El tronco de la higuera era liso y suave, yo le advertía siempre que las ramas eran frágiles, y había que tener cuidado de que no se quebraran. Cogíamos los higos sin estar maduros, y una gota blanca y pegajosa quedaba temblando en la herida del árbol, y aquella leche nos cortaba los labios. Eran las bragas de la niña Urraca de lienzo blanco; y estaban atadas con cintas, de modo que cuando más descuidada estaba se desataba la lazada, y tenía yo que sujetarle las bragas para que no se cayeran. A veces no llegaban a caerse, pero el nudo estaba flojo, y amenazaban con caerse lo mismo. A veces cogía un pedrusco, y se sentaba en el escalón de la muralla; llevaba la falda recogida con un puñado de almendrucos dentro, estiraba la falda y las almendras se esparcían, luego íbamos golpeando una a una y partiendo la corteza verde claro, y luego la cáscara sin madurar todavía, y sacaba yo el almendruco y se despegaba la piel y estaba muy tierno, y tenía muy buen sabor. «La tía me mima -decíame ella-, porque soy su única sobrina legítima, y por eso soy su preferida. Y no quiere a Teresa, porque es hija bastarda del rey. » Y era verdad, pues la había tenido su padre con una amante suya. La media hermana, llorando, sacaba la lengua, que tenía larga y estrecha, sacaba la punta de la legua y buscaba la lágrima, la recogía y la chupaba, y volvía a sacar la lengua para recoger la siguiente. Se pegaban las dos a diario, era como un ritual que no fallaba nunca; como si ninguna de las dos se quedara tranquila, la una sin recibir los pescozones y la otra sin darlos. Eran angurriosas las dos, guardaban los dulces aunque hacían que los estaban comiendo, y cuando una de ellas, menos cauta, se los había comido todos, entonces la hermana sacaba los suyos y los mostraba para hacerla rabiar. Dormía la niña Urraca con su hermana Teresa en una cama grande, y le daba pellizcos por la noche. Teresa era una niña dócil, pero no le gustaba que la pellizcaran. Y Urraca Alonso me decía, cuando estábamos ambos escondidos en el arcón: «Dicen que soy rebelde y revoltosa. Además, que soy malcriada. Mi hermanastra se ríe de mí porque al dedo gordo del pie lo llamo el porrudo.» A veces decía palabrones en voz baja, pero no tanto como para que yo no los oyera; pero era cuando la castigaban, o cuando estaba enfadada. Decía en voz baja todo lo que sabía que no se podía decir, palabras que oía a los mercaderes en el Zocodover, y también a los morillos por la calle. Un día había dos chiquillos dando vueltas, y al mismo tiempo iban cantando letrillas obscenas. Hallé a la niña mirándolos con los ojos muy abiertos, y luego me dijo: «Llevaban cogida esa cosa alargada que a los morillos les sirve para hacer aguas menores». Saltábamos las tapias del cementerio, corríamos entre tumbas descuidadas, entre las matas qué crecían en las junturas de las losas, y recorríamos los nichos uno a uno leyendo nombres, algunos desgastados por el 56 tiempo, o mirando los títulos del muerto. Había pequeños floreros que tuvieron agua, pero que ya no la tenían, y había siemprevivas medio muertas. Cuando no estaba con ella me sentía solo y triste, y por eso me tumbaba en las pajas boca arriba, sobre el saco de estameña que se deshilaba por los bordes, y me quedaba mirando el cielo azul, al otro lado de las almenas. Entraba un rayo de sol que daba en la paja y me calentaba los muslos, bajaba despacio por las piernas, y luego por los pies, y entonces venía a mi memoria una niña parecida, y era la infanta. Veía de nuevo las murallas de Zamora, los juegos con Rodrigo y con García, las huestes castellanas y los campos secos, y alguien hablaba entonces de Tolaitola, que era la ciudad mejor de los moros, y el pequeño Alonso decía: «Yo la conquistaré». Luego, el sol se iba, dejándome frío y triste. La niño Urraca barruntaba la luvia, conocía de antemano los cambios de tiempo, miraba al cielo azul por cima del patio de armas, y decía: «No va a tardar en llover». Y no más decirlo llegaban las nubes, y llovía a cántaros. Cuando escampaba bajábamos al vergel, y hallábamos los macizos cuajados de caracolillos. Estaban prendidos de los tallos, por bajo de las hojas; los cogíamos en la mano, y agitaban al aire su cuerpecillo horrible, y los extraños cuernecillos blandos. Tocaba la niña su extremo y se encogían al contacto con la yema de su dedo. Cogíamos matojos de flores menudas y amarillas, o de pequeñas flores moradas. En días de lluvia nos refugiábamos en la puerta de Bisagra, junto al tronco retorcido de una vieja parra. Alrededor el agua caía en diluvio, se desbordaba de los matacanes desplomándose en la tierra ennegrecida, se olía la humedad y daban miedo los truenos y relámpagos. A Urraca Alonso le daba también miedo de andar a oscuras por los corredores del Alcázar, y le decía Peransúlez que le pasaba porque no tenía la conciencia tranquila. También yo tenía miedo cuando andaba a oscuras por el castillo, y ambos lo teníamos de la guerra; la niña de que le tiraran una lanza y la hirieran, como a mí, o metieran los moros fuego al palacio, y nos quedáramos sin enseres y sin nada. Y todo era posible, porque las personas sesudas hablaban de la guerra como de la cosa más natural: había una guerra en Francia y otra en Andalucía, y había moros entre nosotros, y no todos eran amigos como Al-Gaucín. Porque teníamos un amigo moro que se llamaba así; nos había regalado un chivito y la niña se encariñó con él, lo criábamos en una azotea hasta que llegara el momento de comérselo, pero cuando el momento llegó, nadie quería matarlo, era como si hubiéramos acuchillado a un inocente. Al salir al campo reencontrábamos de nuevo los aromas, los ruidos de siempre en los patios de las casas morunas, bajábamos los peldaños de piedra y así llegábamos al fondo, siempre húmedo. Perseguía la niña la punta del arco iris, para orinarse en ella y así volverse varón. Ayudaba a las pequeñas amigas a vender en el Zocodover, lo que le costaba más de una regañina de su ayo, el conde Peransúlez. O removíamos la tierra entre los mirtos y arrayanes, donde vivían las lombrices rosadas; tenían un abultamiento en el centro de su cuerpo cilíndrico, se retorcían un momento y la niña las miraba con asco, y las cubríamos con tierra de nuevo. Poco a poco iba ella haciéndose más alta que yo, que por entonces ya era muy bajo, y un tanto robusto. Llegó un momento en que notamos que le estaban saliendo pelillos en los sobacos; eran muy finos, como una pelusilla blanca, pero luego fueron creciendo y haciéndose más recios. Habla yo empezado a notar que le salían dos bultos en el pecho; al principio eran poca cosa, pero crecían deprisa, y se quejaba de dolor al mismo tiempo. Por entonces, hallábamos en el camino a nuestro amigo el moro Al-Gaucín, y ahora cada vez que la niña Urraca 57 pasaba a su lado, él la miraba con ojos de hambre y la llamaba aborto del paraíso; entonces yo lo perseguía a pedradas, y él salía huyendo, con su pata coja. Era moreno, y estaba siempre parado en la esquina de Zocodover; tenía dos ojos negros y profundos, y hablaba en voz baja y un poco ronca, llamándola aborto del paraíso. Aquello a Urraca Alonso le sonaba a burrada, pero tampoco lo entendía; pasaba muy derecha y sin mirar, porque sabía que yo estaba allí para defenderla. Ahora le daban avenates, y tan pronto estaba triste como contenta. «Mí tía me comprende -decía-, y por eso la quiero. Lástima que tenga la madrina que seguir a mi padre con la corte.» El viento le alzaba las faldas cuando pasábamos por el puente; el aire era finísimo, pasaba encañonado entre los enormes muros pétreos, batiendo contra el puente, ululando en sus ojos, y arrastrándolo todo a su paso. Así que las faldas de Urraca Alonso se alzaban, se le destrenzaban los cabellos, y eran tanta la fuerza del viento que nos hubiera podido llevar, como en un cuento árabe, y hubiéramos podido volar como en una alfombra mágica. Tuvieron que ponerle refajo para que no se le descolgaran los pechos, y no saltaron al correr, ni le dolieran; se los hacía la dueña, y les ponía tirantes de setí, y unos broches detrás, y los remataba con puntilla. Su tía le estuvo mirando debajo de las sayas con tres de sus siervas moriscas, y las tres dijeron que iba a desarrollarse en seguida. Un día se miró los calzones, y los vio llenos de una sangre muy roja. Ni que decir tiene que en seguida me lo contó, y luego se lo dijo a su tía. Pensaba contárselo al rey, pero la infanta la disuadió de su idea. Desde entonces pudo considerarse mujer, y quedó sometida a la servidumbre de las servilletas higiénicas, y al miedo de perderlas en cualquier sitio. El pañizuelo tenía dos asas, les pasaba una cinta blanca y se la ataba a la cintura. A partir de entonces dejó de crecer, y yo la perdí; pero el último día estuvimos un rato junto al puente levadizo, con las manos juntas como despedida. *** Más ligero que una mujer ligera, el rey Alonso dejó desguarnecida la frontera de la línea del Duero para acudir a casar con la mora Zaida. Era hija de Benabet, rey moro de Sevilla, y por amor a Alonso se movió a hacerse cristiana. De un lado, el moro temía ganarse el odio de los suyos si daba licencia que se bautizase, y de otro, no era capaz de resistirse a los ruegos que su hija le hacía. Con lo que concertaron ambos, que con muestra de hacer guerra al sarraceno, hiciese Alonso un golpe en tierras de Sevilla, y así cautivase a Zaída, puesta en cierto lugar que a tal efecto señalaron. La Zaída, llevado primero a León, fue instruida en las cosas que debía saber como buena cristiana, mudando en el momento del bautismo el nombre que traía en Isabel, y los más decían que allí mismo se casó con el rey. Usaba la mora una silla que valía una ciudad, con trescientos cascabeles alrededor del pretal: cien eran de oro, y otros cien de plata, y otros de cobre para concordar sus sonidos. La acompañaba gente valerosa y experta en batalla, y muchas damas moras llevando perfumes, y búcaros de cerámica vidriada con reflejos de oro y tonos cobrizos; y no era mucho para ella, pues traía en dote las ciudades de Cuenca y Uclés. Las damas de Sevilla usaban cinturones, y telas de subido precio, finas y blancas como papel. Vestían ricas aljubas y encima albornoces, y joyas moríscas. La nueva reina se engalanaba 58 con soberbios collares, brazaletes y zarcillos, con diademas a cuál más extrañas, y ceñía sus caderas con una rica cinta áurea por la que dio su padre hasta tres mil sueldos, pues llevaba trescientas piedras preciosas alrededor del cintillo. Solía usar ajorcas de oro puro y plata en los tobillos, y con muchos esmaltes, rubíes y esmeraldas, y peinábanla sus damas con peines árabes de marfil, adornándola luego con reteles de oro. Brillaba en sus vueltas el manto blanco en que se envolvía, guarnecido en derredor con labor dorada, y se emplearon en el recubrimiento de los muros, para la ceremonia de sus bodas, cortinas de oro y plata y tapices de seda, cordobanes y guadamecíes, y toda presencia de maravillosos tejidos que oscurecían los usados por la reina Constancia, y culminaban la penetración del lujo oriental. La cámara nupcial se hizo de mármoles y jaspes, con bosque de bellísimos columnas como mezquita, haciendo estos días cristianos y moros gran solemnidad. Los moricos pequeños llevaban cestos de higos y pasas, los grandes trigo y harina, y las moras de quince años llevaban monedas de oro fino, como homenaje al rey. Los cristianos echaban juncias a su paso, y los moros echaban arrayán; llegaron de regalo brocados de Valencia, telas policromas en oro, que enviaban los monarcas nazaríes, y pavos y gacelas para que bebieran en las fuentes. Miraba la infanta con malos ojos las bodas de su hermano, por ser mora Zaída, y más cuando de este matrimonio nació un infante que llamaron Sancho, más esperado que el santo advenimiento. Fuera un gran príncipe si se lograra, y aún igualara la gloria de su padre, como lo mostraban las señales de virtud que daba en su tierna edad; mas parece que no quiso Dios que gozara España de tan aventajados partes. Y como en amores entras cuando quieres y sales cuando puedes, el rey casó en adelante cuarta y quinta y sexta vez, pues es lo cierto que seis matrimonios contrajo, y cinco veces enviudó. Fueron las otras doña Berta, traída de Toscana, doña Isabel de Francia y doña Beatriz, que no se sabe de qué nación fuese. Jimena Núñez fue la amante del rey que le dio dos hijos bastardos, y una fue Teresa, que casaría con Enrique de Lorena, primo de Raimundo de Borgoña. De otra concubina, cuyo nombre no se sabe, no engendró el rey hijo alguno. Y mientras, Urraca de Castilla, la hermosa niña nacido de Constancia, crecía en gracia y en belleza. 9 La dama yace junto a su esposo; nunca se ha visto pareja tan hermosa. María de Francía. -Lais. Fue la niña Urraca educada en adelante en la corte, bajo ia dirección de su ayo Peransúlez, el señor de Valladolid. Repicaban aún las campanas de la torre del monasterio porque se había muerto Emilia, la segunda hija del conde y de su mujer doña Elio, y Urraca la sustituyó en su corazón. Reunía el conde bajo su autoridad Saldaña, Simancas y Cabezón, mientras que Tordesillas quedaba para su yerno, Martín Pétriz. A Peransúlez, por tener grandes alianzas, se le encomendó el gobierno de Castilla, y al presente tenía el primer lugar en 59 privanza y autoridad con el rey; gobernaba los consejos de la paz y de la guerra, y él y su esposa habían dotado grandemente a la iglesia de Santa María de Valladolid. Oía más que un ético, y poseía tales caballos que no tenían par en la corte, y abandonaba la cámara del rey con tal aire, que más que vasallo parecía soberano. Por entonces murió en prisión don García, el hermano del rey; el mismo año que Urraca llegaba a la edad núbil, aunque casi una niña, pues tenía doce años no cumplidos. Y hubo de contraer matrimonio con Raimundo, conde de Galicia, hijo de Guillermo el Grande de Borgoña, a quien su suegro Alonso prometió que sería su sucesor. Los matrimonios de las tres hijas del rey de Castilla se celebraron en un mismo día; las casaron tres obispos, con las mitras puntiagudas que de ordinario llevaban, y cada cual con su báculo. Colocóse el tálamo nupcial en el palacio de San Pelayo, y las fiestas fueron como para señalarse entre todas los que por entonces se celebraran, con el estruendo de trompetas y atabales, chirimías y dulzainas. Ardían candelas, perfumaba el templo el olor del incienso, y quince lucernas de vidrio brillaban junto al altar central. Transportaron antes las vigas y maderas donde había de colocarse el solio del monarca, seguido de los magnates de su corte. Detrás del rey se hallaban de pie los dignatarios y condes de palacio y la milites regio, administrativos y judiciales. Mientras, Urraca y sus hermanas con los prometidos estaban sentadas en el solio alzado ante el altar, rodeadas de todas las damas de la corte, y enfrente el rey, su padre, en los dichos escaños. El sagrario dorado tenía un ave de oro labrada en la puertecílla, que se horadaba el pecho con el pico, y sacaba las entrañas para alimentar a sus crías. De lejos se veía brillar, y también relucían las gemas de la custodia y el copón; la custodia era todo de oro, tenía unos rayos largos y ondulados y otros más pequeños cuajados de diamantes. Habían acudido condes y prelados de Portugal y de Cantabria, de Galicia y Asturias, del Bierzo y de las márgenes del Duero. Los señores eclesiásticos, lo mismo que los civiles, llevaban consigo sus juglares; éstos, con los músicos y ministriles, vestían trajes vistosos, y lo mismo iba yo. Y así fueron en aquellas bodas todas maneras de cantores, así de boca que hacían poesía como de péñola, venidos de todos partes del mundo, que eran cosa de ver, y portaban loores que se tributaban a los enamorados. Allí estaba Alegret, el juglar gascón, que ensalzaba a Alonso como emperador de Occidente; y uno de los peores juglares que conocí, Marcabrú, el pobre expósito gascón, que hablaba más que nadie, pues siempre sale a hablar quien más tiene por qué callar. También otros, menos distinguidos, tuvieron una gran parte en las fiestas, ya que la música y los cánticos sagrados corrieron de nuestra cuenta. Y aunque lunar en el bozo parece mejor que en otra parte del rostro, y Urraca así lo tenía, como no hay hermosura sin ayuda cubríase regiamente con las vestiduras de ceremonia. Vestía rica túnica cerrada, de brocado con motivos calados de estrellas y crucetas, con fondo de oro y engarces de plata dorada. Le daban escolta muchedumbre de infantes, que empuñaban espadas o se apoyaban en lanzas, y las calles se poblaban de infanzones, burgueses, clérigos y escuderos, reinando en ellas un bullicio extraordinario. Llegaron de todas partes de España curtidores, tejedores y talabarteros, llevando regalos a las princesas; y así recibieron las novias tinajas ovoideas de cuello ancho y corto, con todo suerte de golosinas. Los zapateros y tejedores, los herreros y menestrales hicieron su agosto, y no fue menos para los yegüerizos, que habían de cuidar las monturas, y los porquerizos, que hicieron horas de madrugada para sacrificar a los puercos. Muchos llegaron de tierras de Sanabria, que aislada del tráfico mundano conservaba aún un dialecto remoto; sentábanse los 60 rústicos al paso del cortejo en varias banquetas, unas rectangulares de madera y otras de tijera, con asientos de cuero sostenidos por palos, o imitando patas y garras de animales, que habían situado la víspera para no perder detalle de la comitiva. Las joyas eran obsesión de los ricos, bien fueran botín de los vencidos o traídas por el comercio de los judíos, y allí se lucieron sin mesura, y esmaltes abundantísimos, fabricados en el país por los joyeros moriscos. Hubo que espantar la canalla enfadosa de muchachos que en tales fiestas solían inquietar y enfadar, y un judío rico hizo en la ocasión lo que le fue mandado, que era pagar a los compositores de danzas, juegos y toda clase de esparcimiento y alegrías. Los criados descolgaron las vajillas de solemnidad, y sirvieron las mesas, donde en muebles árabes comían los novios y sus huéspedes. Hubo histriones abundantes en las fiestas de las bodas, como he dicho, y algunos cabalgaban en bueyes cubiertos de escarlata, tocando las trompas a cada uno de los platos que ponían a la mesa del rey, desde los ánades hasta los quesos y postres. Era tan graciosa aquella coronilla redonda que llevaban los clérigos, como una luna muy pequeña entre los pelos; de frente no te apercibías de ella, pero era de ver cuando se daban vuelta y echaban a andar. Era de veras curiosa, sin que se conociera bien su utilidad. Las novias, como era costumbre, llevaban un hermoso ajuar; encargaron toallas y sábanas a un taller de bordadoras moriscas, y estaban cuajadas de un deshilado fino como tela de araña, y el padre y rey, que no era tacaño, empalideció cuando le presentaron la cuenta. Más tarde se efectuó la coyunda. No tenía idea la joven Urraca de cómo se hacían los hijos, pero tampoco le importaba mucho, ni sentía ninguna curiosidad; nunca le habían hablado de eso por no tener madre, y según me diría más tarde no sabía lo que sintió, ni cómo lo hizo, ni si gozó, ni cuántas veces. No sabía cómo se quedaban preñadas las mujeres, y le parecía pecado pensar en todo eso. Sí que sabía que estaban los niños en las barrigas de sus madres, porque una vez la dueña se lo quiso contar, pero se puso furiosa con ella. Era como perder la inocencia. No tenía idea de que aquello que llevaban los morillos y los bufones debajo de sus calzas sirviera para otra cosa que no fuera orinar; tampoco sabía si Raimundo tendría eso o no, aunque era algo que la intrigaba. De todas formas no podía pensar en esas cosas porque hubiera sido pecado mortal. Aquella noche usó las sábanas moriscas que recogieron la prueba de su virginidad. Luego las conservaba en un arcón, y las ponía de cuando en cuando porque eran trabajosas de lavar y planchar. Al final, por una esquina habían empezado a modisquearlas los ratones. Había recibido en dote varias heredades, siervos y un dineral en ganados, en joyas y en vestidos, guardados en un arca de cuero cubierta con rico paño. Le dieron guadamecíes, que eran pieles de carnero curtidas, y luego labradas diversamente, doradas y policromadas, que se usaban como alfombras o reposteros. Hubo de regalo coronas argénteas y lámparas de plata, varias túnicas de seda y un lujoso vestido matronil, de lino con cenefas de seda. Camisas anchas y finas, de seda blanca o roja y almexias de uso femenino, de una tela finísima de seda y oro. Y sobre todo lo demás fue un crucifijo, obra de plata sobredorada con piedras de cristal muy grandes y buenas, y otras diferentes y pardas, y tenía el faldón más de tercia de vara de alto y dos de grueso, y era de oro macizo cuajado todo de perlerías. Con la conquista de Toledo por Alonso se había asegurado de incursiones el país que estaba aquende el Guadarrama, y empezó a prosperar y a crecer la población de las Castillas, renaciendo sus ciudades y 61 llenándose de habitantes. Otras surgieron de sus ruinas sin el temor de los moros. Decían que no hubiera calentura con frío, ni marido en casa de continuo, y así Raimundo se dedicó desde un principio a repoblar tierras con cristianos del norte. Iba la cola de su caballo entrelazada a la manera cordobesa, al modo de los jinetes sarracenos, y cabalgaba con gran gallardía. Halló entre los suyos a uno digno de ser obispo de báculo y ballesta, llamado Gelmírez; y como fraile que pide pan toma carne si se la dan, y el que pide por Dios, pide para dos, enseguida el nuevo mitrado se había construido un palacio para recibir a los amigos. En momentos extraordinarios acudían al palatium los condes, magnates y obispos de todo el reino, muy atentos a enriquecer a la iglesia con donaciones de tierras, lugares y castillos. Firmó Raimundo un convenio con don Enrique de Borgoña, su primo, que había casado con Teresa, la hermanastra de Urraca. «La que no tiene suegra ni cuñada, ésa es bien casada», se lamentaba ella. Murió Raimundo cinco años después, y como dolor de esposo y dolor de codo duele mucho y dura poco, hallóse pronto su viuda consolada, por aquello de que otro vendrá, que a mí me hará bueno. Doña Urraca y su esposo tuvieron un hijo a quien llamaron Alonso Raimúndez. La joven madre empezó a sentir dolores en el bajo vientre, que eran de parto, y la hacían arrodillar. Al nacer el niño no lloró, como suelen, sino que miró a su padre tristemente, y se durmió. Tenía la joven dudas acerca de sus sentimientos de maternidad, ya que nunca había sido muy tierna con los niños. «Llegar a querer a algo engurruñado que sale de ti», se atormentaba con remordimientos precoces. Luego todo pareció funcionar: quitaba las cacas como nadie, no olvidaba la hora de las tomas casi nunca y se daba una maña especial para provocar el eructo de la criatura. Fue maestra en erupciones y en toda clase de sarpullidos infantiles, y crió a sus pechos al vástago, hasta que tuvo que ponerlo en manos de las amas. En un principio no lo deseó; le daba miedo, su madre doña Constancia había tenido dificultades en sus partos y ella temía un accidente mortal. Luego vio que era un niño muy bonito, aunque en principio de salud endeble. Torcía uno de sus hermosos ojos y tenía un ruido en el pecho, heredado quizá de su abuela materna, y no conseguía verlo gordo como los otros niños. Se ponía ella a cuatro manos sobre la cama, con los pechos colgantes y los pezones rasgados; colocaba al niño sobre la frazada y lo amamantaba en las posturas más difíciles para aliviar el dolor. Decía que el dolor la quemaba desde los dedos de los pies hasta las sienes, subiendo por el espinazo. La sangre que mamaba el niño se volvía negra en su estómago. Lloraba de hambre cuando era su hora, y ella acercaba el pezón a su boca con terror, y el niño lo agarraba con una fuerza increíble en un cuerpecillo tan menudo. La madre mordía pañizuelos o el embozo de la sábana, mientras la grieta se extendía en redondo, como si un estilete hubiera rasgado aquel pezón umbilical. La naturaleza lo había hecho sumido hacia adentro y el pequeño Alonso Raimúndez se encargaba ahora de volverlo a su posición natural. Pero el niño era bonito de verdad. Cuando lo abrieron los galenos para sanarlo de una hernia, no era mucho más grande que un pez. La madre no tenía bastante leche y tuvo que cedérselo a las amas de cría. El niño hacía un ruido al respirar que asustaba a las siervas y a los juglares. «Pero no hay que preocuparse -decían los médicos-, irá disminuyendo hasta desaparecer.» Y en efecto, pronto se volvió más fuerte que ninguno. Cuando todos cogían las cuartanas o el romadizo, él no los cogió nunca. Era vivo y simpático y cortaba un pelo en el 62 aire, y creció más o menos robusto, comiendo todo cuanto le ponían delante y haciendo destrozos. Gracias a la divina providencia, salió adelante sin grandes tropiezos; quería a su madre muchísimo, y le daba la felicidad. Fue por entonces cuando murió Raimundo; tenía treinta años, y apenas tuvo tiempo de asistir al advenimiento de su muñeco. Estaba doña Urraca pelando a su hijo con tijericas de oro, cuando le dieron la noticia. Dicen que el muerto podrece y el huérfano crece, y hubo su viuda de llorarlo poco y buscarse otro. Y así el conde don Pedro de Lara, entonces en la flor de su edad, tenía más cabida con Urraca de lo que sufría la majestad real y su honestidad de mujer, y tras su viudedad le hizo la corte. «La viuda que se arrebola, por mi fe que no duerme sola», decían las siervas, pues por otro lado estaba el conde de Condespina, don Diego González, que en su riqueza y en su poder aventajaba a todos los señores de Castilla. Su alta frente, su cara cetrina, las largas manos y la mirado oscura hacían que fuese grandemente amado por las damas y mucho por Urraca, quien manteniendo ambas relaciones pretendía en lo secreto unirse a él. Por otra parte, el conde don Pedro de Lara andaba empeñado en casarse con ella. «Esto de mi casamiento es cosa de cuento, cuanto más se trata más se desbarata», se quejaba ella, pues siguiendo un plan político, su padre don Alonso presentaba la candidatura del Batallador de Aragón. Alfonso el Batallador, rey de Aragón, era un soldado áspero criado en las montañas de Aragón y de Navarra; y más dotado de las rudas cualidades del militar que de las prendas que hacían amable a un hombre, prefería las cacerías y las guerras a las fiestas en las cortes de los reyes. Sentía una cierta aversión hacia las mujeres, manifestada públicamente, según contaba un cronista árabe; pues en cierta ocasión le propusieron que tomara como concubina alguna de las hijas de los musulmanes cautivos, y él contestó que un verdadero soldado debía vivir con hombres y no con mujeres. No obstante, se sintió halagado por la buena ocasión de unir los dos reinos y así adquirir el título de emperador. 10 Fue el más veloz de los caballos montaraces, pero es áspero y salvaje ahora, tan fiero y huraño que rehuye mi mano. -G. de A. Los reyes de taifas habían pedido ayuda a Yusuf, jefe de los almorávides, musulmanes que venían del Sahara, y que dominaban el norte de África; éstos invadieron la Península y vencieron a las tropas cristianas en Zulaca. Y, al final, los que venían como libertadores de los taifas se adueñaron de España, creando un imperio propio, con su capital en Marraquech. En sucesivas campañas se apoderaron de diversos territorios, 63 y fueron sólo detenidos por las tropas del Cid, que defendió Valencia hasta su muerte. Luego, los almorávides tomaron esta plaza, y conquistaron todos los terrenos de Toledo situados al sur del río Tajo. No lograba resistir el poderoso rey Alonso el empuje de sus organizados ejércitos, y Castilla temblaba de nuevo, al ver cruzar los negros alquiceles y las enseñas verdes de los moros. Andaba el rey Alonso ya más torpe que una mano sin dedos; y no pudiendo, por sus achaques, ponerse al frente de los suyos, por su anticipada vejez y por estar indispuesto, y además cansado por las muchas cosas que en su vida había hecho, no pudo salir al encuentro del enemigo bravo y feroz. El frente se derrumbó y los castellanos perdieron Huete, Ocaña y Cuenca. El rey de Valencia le quitó varios castillos, y puso sitio a Uclés; eran sus soldados aventureros, que pertenecían a la hez de la sociedad musulmana y luchaban como mercenarios, bien por Mahoma o por Cristo, según fueran los sueldos a percibir y los botines que pillaran. Envió el rey Alonso en su lugar a sus gentes, y por general al conde don García; mandó con él a sus mejores capitanes, y con ellos a su hijo Sancho, que tuvo con Zaída, y tenía once años a la sazón. Era el pelear la obligación principal para con el monarca, y llevar el estandarte de Castilla a la victoria. El fuerte sonido de trompas y tambores sonó en el patio de armas, donde el rey había reunido a sus principales vasallos; se pregonó a toque de bocina y cuerno el llamamiento real, y brillaron los escudos, lorigas y yelmos. Llegaron caballeros y peones armados con lanzas, tomaron sus armas los arqueros, y cantaron todos acompañados por vihuelas y cítaras de los juglares la antífona en que pedían al Dios de las batallas auxilio y protección para el ejército cristiano. Cesaron luego los cantos y rogó solo el obispo, implorando pura el rey la victoria. Llevaba el alférez la insignia real en los combates, y embrazaban los infantes y jinetes sus escudos redondos, pequeños y pintados. Se hizo sonar el cuerno nuevamente, llamando a los hombres a las armas, y muchos caballeros valientes daban a ver que España sólo paría hombres armados. Llevaban espuelas jinetas y los frenos plateados, y subían más recios que galgos por un repecho arriba, mientras refulgían sus espadas y sus lanzas. Salían a mirarlos todos, del real del rey Alonso, y cuando salieron del real frenaron sus caballos, mostrando todos sus lanzas en puño de acicalado hierro, y sus adargas con bolas carmesí. Cerca de Uclés dióse la batalla, que fue grandemente desastrada; era un lugar cercano a Conca, junto al río Vedija, un afluente del Riánsares. Abundaban entre las fuerzas acampadas tropas de a caballo, y resueltos a encontrarse, ordenaron los castellanos las hoces en punto de batalla. Eran los vientos contrarios y estaba crecida la luna, cuando en una escaramuza derribaron los moros al infante. Amparábale el conde don García, con su cuerpo y su escudo, y aguantaba a los moros con su espada, y aún detuvo por buen espacio de tiempo a los infieles que lo rodeaban y acometían por todas partes. Hasta que al final cayó muerto sobre el que defendía. Llevaba siete lanzadas desde el calcañar al hombro, y otras tantas su caballo, desde el pretal a la cincha. De entre los castellanos murieron los más esforzados, y también los leoneses quedaron muy malheridos, de forma que corrían las aguas del río tintas en sangre cristiana. Los de Alfonso fueron derrotados, y muerto el infante don Sancho. Llevó un correo la nueva de que el hijo del rey había caído en el desastre de Uclés contra los almorávides, y que su ayo don García murió, cubriéndolo con su escudo. Y el rey, desesperado, echaba mano 64 de sus cabellos, y mesaba su barba. «El reino va a ser aniquilado cual nueva Babilonia -decía-, pues Dios castiga con razón nuestros pecados, por habernos entregado a la disipación y a la lujuria,» Los moros devastaron el país, incendiando los campos; también en Jaén y en Consuegra fueron derrotados las huestes innumerables de Castilla, con sus estandartes y banderas, por lo que el rey hubo de celebrar una reunión plena en su palacio. Mandó juntar muchos caballeros, juglares y ricoshomes, a quienes convocaba para una asamblea solemne. «Cien años de guerra, y no un día de batalla», se dolía Alfonso. Preguntó a todos el rey cuál era la causa de tantos daños como de los moros habían recibido, si serían las holguras y ociosidad, los cuerpos enflaquecidos por el ocio y los ánimos por la deshonestidad, fruto ordinario de las riquezas. Dijo el obispo que enriquecer a los juglares era hacerse cómplice de sus vicios y pecados públicos, y que eran una seria perturbación que preocupaba a los moralistas. Y que el arte de los juglares llegaba a ser la diversión y afición más peligrosa de los reyes, pues les hacían olvidar los negocios públicos. Alguien alegó entonces que los juglares teníamos una misión benéfica en el buen gobierno, pues dulcificábamos el ánimo del rey, y dijo el obispo que merecía el tal que lo ahorcaran. Fue así como el rey mandó quitar los instrumentos de los deleites, desterró el lujo y las fiestas de los caballeros y de sus infanzones, y en particular hizo derribar los baños, que eran muy usados a la sazón en Castilla, a imitación de los moros. Apretó al rey una enfermedad que le duró un año y siete meses, y cuando no tenía en qué entender, acostumbraba a ocuparse de la caza por no parecer que no hacía nada, ya que ninguno tiene tan gran cojera que no pueda andar una legua. Cada día por orden de los médicos salía a caballo, a ejercitar el cuerpo y avivar el calor que le faltaba. Se planteaba un problema sucesorio, al ir a recaer la corona en Urraca, que era la única descendiente legítima que le quedaba al rey, pues que la tuvo de Constancia, la segunda de sus seis mujeres. Alguna esperanza quedaba en Alonso Raimúndez, y no era mucho alivio a su dolor, por la ligereza de la madre, y la edad deleznable del niño; y la indiferencia que el viejo monarca sentía por su nieto, era a causa de la poca simpatía que llegó a sentir por el padre, Raimundo. «Tal es el yerno, como el sol de invierno», solía decir. Y así mandó que el nieto, a los tres años, fuera enviado a Galicia, y confiado a los cuidados del conde de Traba y su mujer. «Aquí hace menos falta que los perros en misa -decía-. Dióme Dios un huevo y me lo dio huero, pues es más malo que un tabardillo.» Y cuando la madre protestaba, le argumentaba él: «Ara con niños y segarás cardillos, y además, el hijo de viuda o está mal criado o mal acostumbrado.» Y añadía que agua en cesto y amor de niño y viento de culo, todo era uno. Y en Galicia pasó el niño su infancia, educándose lejos de la corte de su abuelo. Fue por entonces cuando se aconsejó de los nobles y grandes para buscarle a Urraca un segundo marido, y eligió al Batallador de Aragón, por estar además en buena relación con la Cataluña de los condes, y con el resto de Europa. «Tú que no puedes, llévame a cuestas -se lamentaba la princesa-, y ese es más fino que el tafetán de albarda.» «Por la sangre de las cabras -rugía el rey-, cada uno estornuda como Dios le ayuda, y el bienestar del reino lo requiere, y mis consejeros lo creen necesario.» Y por amonestación del arzobispo don Bernardo, que no se apartaba de su lado, daba prisa a las bodas de su hija y Alfonso el Batallador de Aragón. «Tu marido será alto, rubio, aragonés -le decía-. Vive con gran pompa, y es protector de las letras y las artes.» 65 «Largo, largo, maldito lo que valgo -le contestaba ella-. De Aragón, ni buen viento ni buen varón, y éste es más serio que bragueta de ciego, y más interesado que la Iglesia.» Y añadía a su favor, que el que tenía el mal en el culo, no podía sentarse seguro. Otros pretendían desbaratar la boda, y persuadir al rey, que estaba cada vez más flaco por sus enfermedades, y que apenas podía vivir. Y algunos nobles, capitaneados por Peransúlez, esto deseaban y trataban entre sí, pero todos temían decírselo a él, y llevarle el mensaje, por no caer en su desgracia. Se encomendaron a un cierto médico judío, de quien el rey se servía mucho y familiarmente, con ocasión que le curaba sus enfermedades. Le mandaron que esperase buena coyuntura, y que no propusiera la demanda, sino con las mejores palabras que supiese. Negoció que le dieran entrada para hablar con Alonso; y éste se alteró en gran manera de que los grandes tomasen tanta autoridad y mano que quisieran casar a su hija a su albedrío, y echó al médico judío a patadas. «En cada casa cuecen habas, y en la mía a calderadas», gritaba a todo el que lo quería oír, y mandaba al diablo al buen hombre, pese a que tenía fama de tan buen médico. «Las impurezas que dejo la crisis al terminar la enfermedad suelen producir recaídas -le advertía el galeno, mientras huía-, y antes de administrar un purgante conviene reblandecer al enfermo, a fin de que la evacuación se verifique con facilidad.» Y el rey, mientras lo echaba, le decía: «No formes juicio de las evacuaciones por su cantidad, y atiende más si tienen las calidades oportunas, y si el enfermo las sobrelleva fácilmente». Y él insistió, aún, antes de marcharse: «Más cura dieta que lanceta, y así como el dolor de cabeza quiere manjar, dolor de cuerpo como el vuestro lo que requiere es el cagar.» Dicen que dientes, canas y cuernos vienen cuando quieren, Y también la parca, y así el rey don Alonso siguió en poca distancia a la muerte de su único hijo varón. Pues no habían transcurrido dos años del fallecimiento del infante, cuando hallaron al padre más tieso que un ajo porro. «No dudéis de qué murió quien cenó carne asada», sentenciaba el judío, enterado del óbito de su antiguo paciente, que yacía ahora entre dos ciriales de bronce. Murió en un mes de julio, en el castillo de Muñón a los setenta y nueve años de su edad, y después de los ritos acostumbrados, el cuerpo excelso fue lavado con aceites y vinos, y entregado a los gusanos en el monasterio de Sahagún, junto con los de Inés, Constancia, Zaída y Berta. Y Beatriz de Este, su sexta mujer, muerto el marido y cuando muerto lo vio, volvió para su tierra. Alrededor del catafalco formaban guardia los guerreros palatinos, empuñando cada uno su ancha espada, o su robusta lanza; llevaba tapices de águilas amarillas sobre fondo cárdeno, y aves bordadas sobre fondo bermejo en los frontales. Urraca era ya reina de León y Castilla, por ser hija de rey que murió sin varones, y en sus sienes pusieron una regia corona ornada de ricas pedrerías. La infanta Urraca se retiró más tarde de la vida mundana, yendo la reina a casa de su tía, mas no cada día. Vivía sola en un viejo palacio, con un solo torreón. Se quejaba de que su estancia era húmeda, y en tanto su sobrina le porfiaba muchas veces que se marchara a vivir con las monjitas, pero ella no quería ni loca. «Cuando sea más vieja todavía, ya me marcharé. Entonces iré a palacio a yantar un día a la semana, y otro día a casa de cada una de mis primas y amigas; me llevaré la cena al convento, y también algún dinero, y así tendré mi tiempo repartido entre todas mis amistades.» Le pesaban los años y andaba cada vez más pequeña, al final 66 subiendo con trabajo las escaleras hacia el torreón del castillo que su hermano le había dado, abrumada ya bajo la curva de su espalda. Solía el juglar acudir a mitigar el sufrimiento del enfermo o del viejo, y por ello pregunté por los palacios donde la infanta estaba. Las golondrinas se cobijaban bajo las almenas, era un castillo mocho, y al pie de las murallas estaba lleno de cagadas de golondrina. Pero no en el palacio de al lado, ni en el anterior, sino sólo bajo las almenas de la infanta se cobijaban las golondrinas. Habitaba ella la cámara que, en lo más alto de la torre, sirviera en tiempos de biblioteca y scriptorium a un obispo, iluminada por estrechas ventanas, en forma pareja al arco de la puerta. Cubrían las paredes de la cámara acitaras, paños de trama de seda con decoraciones geométricas de gusto mozárabe, y otras de lana con medallones y estrellas, lacerías y dibujos de colores en azul, blanco y verde. Colgada en un rincón tenía una hermosa lucerna, y había sobre una mesa cajitas octogonales, y pequeños recipientes con asas a modo de aletas, con cubierta de esmalte o cocidas sin vidriar. Vi una vieja vestida de negro, con la cara arrugada y pajiza; estaba la infanta sentada en su estrado, y mirándose el cabello destrenzado y blanco en su espejo, mientras dos siervas tejían y cortaban sus sayas. No obstante sus hábitos monjiles y sus muchos años, parecía conservar su carácter entero. Después de encajarse unas tocas volvió a su labor, y fue entonces cuando reparó en mi persona. «¿Qué haces aquí? -me preguntó-. No te hacía en este pueblo. Creí que te habías muerto.» «Pues no, por la misericordia de Nuestro Señor. Y vos, ¿no estabais de monja?» «Estaba de monja, pero me salí. Ahora hago apostolado por mi cuenta. » «Eso está muy bien. ¿Y qué hacéis?» «Estoy hilando una mortaja, para que no me lleven en el carro de la basura. ¿Y tú?» «He venido para despediros.» «Pues me place -dijo ella-, ya se me estaba haciendo el retiro un tanto largo.» No había vuelto a pensar en ella: tenía la nariz largo y verrugosa, y en la punta le nacieron postillas; tenía un pelillo blanco y ondulado, cortado en la frente como un puje, y ahora lo cubría con las tocas monacales. Vestía ropas negras y unas babuchas de cabrito en forma de chapines. La vi pequeña y menuda; caminaba encorvada, sus piernas eran flacas, como palillos, y llevaba medias de canutillo negras. Le faltaban algunos dientes, y otros estaban a punto de salirse de las encías, disparados hacia adelante. Me hice de cruces para mí, mas no lo demostré. La torre tenía vistas al huerto, estaba en alto y podían verse abajo las coles y las lechugas. Me dijo que en las noches de invierno el aire se colaba por las maderas que no cerraban bien, que notaba el frío en el cuello y trataba de tapar con una frazada las rendijas. Y que de mañana, el agua en la jofaina se quedaba helada. La vi más vieja que el andar para alante, sin darme cuenta que tenía mi edad, pero hacía muchos años que yo no me miraba al espejo, para no envejecer. Parecía mentira que aquella mujer sumida y diminuta fuera la infanta, aparentaba tener más años que Matusalén. «¿Puedo quedarme a acompañaros como juglar? -le pregunté-. Las horas se os harán así más cortas. » «Puedes», fue lo único que me dijo, y luego añadió: «Dormirás abajo, en las cuadras.» Ponía las tablas del bastidor, y medio a tientas iba punteando el tapiz y dejando los hilos a un lado, y se pasaba las tardes broslando torcido, mientras charlaba sin parar. «Así que eres el mismo Giraldo de Cabrera, quién lo hubiera dicho -suspiraba, cuando me di a conocer-. Fuiste un mozo apuesto, tenías los ojos tan negros, eras alto y delgado, con la tez bronceada. Recuerdo que usabas una melena corta, y tenías una 67 hermosa caja de dientes que lucías de continuo, sonriendo. Bailé y holgué muchas veces contigo, y me gustabas más que el aceite a las lechuzas.» Y luego seguía: «Debías ser un mozo corrido, seguramente con concubina, pero eras para mí el trovador alabancioso y arrogante que tocaba el laúd, la guitarra latina, y que remedaba tan bien, divirtiendo a todos los que te veían.» «Guardad mozo y hallaréis viejo», le decía yo. «Eras un poco besucón, la verdad es que siempre tenía que esta huyendo de ti. Hay que ver, quién me iba a decir que tú eras Giraldo de Cabrera. También te gustaba darme azotes en el culo.» «Pero todo sin malicia y sin mala intención.» «¿Por qué tenía que ser que a cada paso trataras de meterme mano debajo de la saya, que no pudieras sostener una conversación como Dios mandaba, sin que la mano se te deslizara debajo del jubón, buscando los pechos, o lo que fuere?» «De lo que pasó, pasó, de otra cosa hemos de hablar, pues no ha nacido quien no errare.» «Hasta mucho tiempo después -decía Urraca- no supe en verdad lo que era una virgen, pensé siempre en algo propio de las santas y de las mártires, y no pude imaginar que aquello a que tanta importancia le daban no era más que una telilla en un lugar inconfesable.» «Tenéis razón», le decía yo, por decir algo. Entonces ella, guiñando los ojillos, me decía: «Vas más sucio que oreja de confesor», y yo asentía: «Muchos hay -le contestaba- que tras una juventud alegre y gananciosa, y sin cuidados, acaban pobremente; pues a la ramera y al juglar, el mal les viene con la vejez. » «¿ Y cómo me encuentras a mí?» «Mejor de lo que pensé, pues hubo un tiempo en que os creí enterrada en la colegiata de León.» «Pues aquí me tienes. ¿No te place?» «Me place, y mucho. Siempre vuestra presencia me fue muy deseada. Hasta cuando trataba de holgar con vos, y me rehuíais.» «Es que al que mucho se agacha, el culo se le ve -reíase ella-, pero a cuentas viejas, barajas nuevas». «Hoy vivo de recuerdos -decíale yo-, y no quiero más galardón sino de amor.» Quiero recordar sus manos, pero no puedo recordarlas, aunque sí que eran delgadas y muy blancas, y que en el dedo anular lucía una piedra de azabache. Todos sus chapines tomaban una forma personal: todos acababan teniendo la mismo forma, y no porque se torcieran los zancajos, que también se torcían, sino porque el cuero se estiraba del lado del juanete. Así, aunque estuviera viendo sus chapines vacíos, era como si estuviera viendo sus pies. Me hacía machacar unos bichillos que llamaban cantáridas, para que se levantaran ampollas en su espalda, y así curar la congestión. Atesoraba pequeños recuerdos, a veces no lograba distinguir lo que eran recuerdos de lo que no lo eran; por eso no sabía si recordaba o inventaba un niño de bonitos ojos y pelo rizoso, formando bucles en torno a la cabeza, que fuera yo mismo. Me veía a veces manejando mi espada de madera, le parecía recordar que no tenía madre, y que vivía con mi abuela. Así, con una mezcla de invenciones y realidad, de fantasías y recuerdos, renació en la infanta aquel primer amor. Incluso me dio un nuevo nombre, no sé si recordado o inventado, y hasta me puso dos apellidos, quizá porque en su confusión no quería dejar ni un cabo suelto acerca de mi realidad. «¿Echas de menos a los hijos? -me decía-. ¿Echas de menos un amor, una amiga, no te sientes solo?» Pero otras veces trataba de recordar y no podía, o no quería. Nos separaba su orgullo, y también el mío, y estábamos tan lejos como dos seres que habitaran distintos países. «El arte que ejerces no es más que una poesía primitiva -me decía entonces-, no eres más que un simple bufón.» «Injustamente me llamáis bufón, cuando yo hago dones sin tomarlos, y vos recibís sin donar. Pero estoy tan acostumbrado a perder, que ganar me ofende.» «Ya recuerdo -decía-. Eres tú de los que mostraban títeres o 68 remedaban pájaros, y entonabas versos como aquéllos: Quiere la mujer al ome alegre por amigo, al sannudo e torpe non lo precia un figo.» «Alguna vez -le relataba yo-, soñaba con la profundidad de las murallas desde el matacán, y me parecía que iba a caer. Me despertaba el sentimiento de la caída, y estaba bañado en un sudor frío y pegajoso. Eso fue después de que me hirieran.» Luego, la infanta recordaba de súbito: «Me preguntaste si te quería y yo te dije sí, luego ya éramos amantes. No podía decirte te quiero, pues las palabras se helaban en mi garganta antes de salir». «Ahora sois una viejecita deliciosa», le decía yo. Y es que se había vuelto su carácter pacífico, y a pesar de la falta de vista seguía teniendo unas manos de oro. Atada al escaño era el paño de lágrimas de sus siervas, hablaba y tejía, y se levantaba con trabajo apoyada en su bastoncillo con puño de plata; y cuando posaba el pie en el suelo, su rostro se crispaba de dolor. Pero era un momento, luego volvía su sonrisa, y le gustaba jugar a dados y a tablas, y hacía trampas descaradas; pero no para engañar a nadie, sino sólo para hacer reír. Pasamos en la torre los días fríos del invierno, ella con las manos ateridas en las mías, juntos en el escaño dándonos calor. Y así fue cómo la besé muchas veces, en las manos y en las sienes, y en los ojos casi sin luz. Recorría ella mis manos con sus dedos, y así jugaba durante horas; las horas se hacían minutos, y los minutos no contaban. Estuvimos así muchos meses, y quizá yo en el fondo sintiera lástima, pero no lo notaba. Tejía la infanta sentada en su taburete de aneas, desde donde miraba al foso del castillo, a través de la estrecha ventana. El asiento era liso por arriba, pero por debajo se veían los nudos y las trabazones. Me contaba aquellos cuentos de «érase que se era», y terminaba con que «colorín colorete, por la chimenea sale un gato». Luego se volvía a su celda, me daba unos pocos maravedís para la merienda, caminaba a pequeños pasos, arrastraba los zancajillos cubiertos con los chapines negros de paño. Un día me llevó con ella. Era la suya la colcha nupcial de una soltera, y en sus broslados sobre tapiz se habían quedado sus sueños enredados. «Más vale tarde que nunca -se me insinuó-, no es ninguno más viejo que cuanto lo parece. Si yo os tuviera esta noche ...» «Señora, a vuestro servicio estoy.» La cama era alta, rematado de piñas, y sobre las tablas de la cama había mandado poner tres colchones de plumas, como solía hacer con su padre, y por eso resultaba tan alta. La colcha era de trama de tapiz, y recuerdo que estaba el scríptorium del obispo junto a su ventana. «¿Qué ser extraño eras tú? -me preguntaba rememorando, mientras se soltaba los faldellines-. A los quince años ya de vuelta de muchísimas cosas. Ahora recuerdo que tenías manceba, pero ya demostrabas interés por mí, y también recuerdo que eras más vago que el chapín de un obispo.» «Es que a mí el trabajo me lo hacían los ángeles, y todo lo daba por miraros.» Entonces ella se volvió melosa, y me dijo: «Hasta los gatos tienen tos». 11 69 Tantas veces la follé como oiréis: ciento ochenta y ocho veces, que a poco no rompo mis correas y mi arnés. -G. de A. Usaba la infanta un aderezo de piedras negras de azabache que no eran más que trocillos de carbón endurecidos. Fue después que perdiera un diamante de su alfiler, grueso como un garbanzo grueso, después que vaciaran el foso del castillo sin encontrarlo. Zurcía la infanta medio a ciegas, y aún hoy tomaba la tela del revés y pasaba la aguja con pequeñas puntadas, hasta que tapaba el agujero de mis calzas, siempre del revés. Todavía le gustaban los colores y una rara sensibilidad se los hacía percibir frescos y vivos, aunque borrosos, y así los broslaba luego. Quizá era una cuestión de visión, o el secreto estaba dentro de su cabeza. Bien fuera un racimo de uvas o un ramo de cerezas, ella los veía de distinta manera, y así lo bordaba. Las manzanas para ella lucían colores radiantes, y el cristal verde de una vasija era, según ella, algo más que un cristal verde. Hacía una trenza con las hebras de sedas de colores amarillas y verdes, azules y de color de rosa; había unos tonos más pálidos y otros más encendidos, y cuando ya estaba hecha la trenza podía sujetar un extremo con la mano izquierda y tiraba con la derecha de un hilo de color, sin que la trenza se deshiciera. Hacía los matizados a cadeneta y perfilaba los detalles a cordoncillo, y abajo broslaba: «Urraca me fecit». Tenía un dedal de plata con franjas de esmalte, y en el esmalte decoración morisca, y mientras tenía la labor en la mano, llevaba el corazón entresoñando. Estuvo recortando de antiguos manteos moriscos las flores de seda y los espejuelos, y los hilos de oro; halló filigranas caprichosas de telas antiguas, quizá de tiempos de los godos, algunas apolilladas, de un color anaranjado fuerte o verde brillante. Recortaba con cuidado de no llevarse por delante el cordoncillo, los espejillos o las sedas, y cuando tuvo una greca recortada la superpuso al paño verde, la sujetó con alfilericos y luego con puntadas de hilo. Luego abrió un arca con olor a polvo y a alcanfor y sacó una camisa blanca broslada con motivos de colores. Tenía racimos de flores en la pechera y en las mangas y el descote cerrado con un cordón. Sacó una trenza de pelo natural y la estuvo trenzando cuidadosamente, entreverando cintas de seda, y se la puso en la cabeza. Una vez vestida, la infanta se vio muy bonita. Llevaba chapines altos y blancos, ribeteados con cinta de oro; llevaba calzas blancas de seda, y en la mano una cestilla de flores naturales. La verdad es que tenía las piernas delgadas y llenas de cabrillas, y gracias a las calzas no se le veían las pantorrillas cruzadas de ramalazos de un color rojizo, que a fuerza de tiempo ya no se le borraban nunca, ni siquiera en verano. Le gustaba a la infanta asustarme. Por eso en la penumbra de la torre, con la única luz que una sierva había dejado encendida, y proyectaba sombras movedizas en los muros, la anciana simulaba ver algo horrible tras de mí, mostraba un terror que no sentía y abría mucho los ojos, abría la boca y me mostraba sus pocos dientes, extendía el brazo con el índice agarrotado señalando algo al otro lado de mi escaño, y yo entonces me quedaba inmóvil, sin pestañear siquiera ni atreverme a mirar atrás, ni siquiera a mover un dedo. Me quedaba 70 sin respirar, y mientras ella hacía visajes y giraba los ojos, mirando siempre al mismo punto con terror. Luego se reía, con su cara afilada como un cuchillo, con su barbilla puntiaguda y sus piernas y sus brazos tan flacos, y cuando más descuidado estaba sentía yo pasar un silbido cerca de mi cabeza. Casi al mismo tiempo una daga moruna se quedaba clavada en el muro, junto a la alcatifa. «¿Te acuerdas de mi hermana Elvira? -me decía-. Con ella recibí yo el señorío o infantado de los monasterios, a más de la ciudad de Zamora, a fin de que las dos hermanas viviéramos siempre célibes». Añoraba yo entonces los juegos de nuestras manos, el recorrer de sus manos en las mías dibujando mis dedos, entrando en ellos como buscando rinconcillos. Le hacía versos y ella me los pedía, y los que más le gustaban eran los que no le escribía, los que le recitaba al oído, lleno de añoranza. Buscaba yo la rima y luego rellenaba los huecos, que era lo más difícil. «Parece que me voy quedando un poco calva -me decía la infanta-, pronto me asomarán los malos pensamientos. Es cuestión de herencia, luego habrá que resignarse». Y canturreaba alegremente: «Me casé con un viejo por la moneda, la moneda se acaba y el viejo queda.» «Cantáis como una calandria», le decía yo. Y por mi parte, como si los años no hubieran pasado, seguía teniendo yo siempre una canción colgada de los labios; hiciera lo que hiciera conservaba un soniquete dando vueltas en mi cabeza, como una piedrecilla dentro de un sonajero de plata, de forma que las coplas debían haberse redondeado ya por el roce con la calavera. Pero allí seguían, dando vueltas y vueltas. Era muchas veces autor de las composiciones que cantaba y tañía. A la infanta le picaba la sarna y se rascaba con una varilla de oro. «La vida en los castillos es triste, y sobre todo en el invierno -decía-, y es indigno de una persona como yo cerrar la puerta de sus habitaciones a un juglar donoso y ocurrente como tú». Al mismo tiempo que iba hablando tomaba un huevo crudo, le abría un agujerillo en cada extremo con un alfiler y luego empezaba a chupar por uno de los agujeros. «¿Gustas?», me ofrecía, pero lo rechazaba porque me daba asco, que aquello que salía parecían mocos. «Bravura de oveja -decía la infanta, al tiempo que tecleaba con los dedos y baritoneaba con el trasero-. Bebe siempre antes que tengas sed, y así la sed jamás te llegará.» «¿Te acuerdas cuando efectuábamos la coyunda?», me dijo un día, y yo menée la cabeza. «Lo que una vez y a una edad apetece, lo aborrece otra», le dije. «Más vale viejo que mozo y medio -díjome riendo-, y creo que tú sabes todavía más que Salomón». Luego se quedó pensativa. Casi siempre era yo quien resistía a sus solicitaciones continuas, pero cuando estaba dispuesto a abandonarme, era ella quien reaccionaba sin llegar a traspasar la frontera. «Un poco más arriba del lomo tenías un antojo de color marrón que habrá ido desapareciendo con el tiempo -me decía- Pero imagino que tendrá todavía aquellos pelos largos, suaves y finos. ¿No es cierto? Como no eres torpe, ya me entiendes». «Cada siete años se muda la condición, la complexión y la costumbre»; le contestaba yo. No quería mostrárselo, pero al fin cedí. «Ven, caliéntate a mi fuego, tendremos un rato bueno», me dijo. Sentí su mano cercana, y a medida que se acercaba al antojo me sentí estremecer, y cuando llegó noté una sacudida y estuve a punto de gritar. O quizá hasta grité, y el grito se había 71 ahogado en mi garganta. Mas como carne vieja hace buen caldo, y más tiraban nalgas en lecho que bueyes en barbecho, acabamos por pasar horas felices. Hacíamos planes, organizábamos batallas, nos contábamos los dedos, nos enfadábamos a veces y nos contentábamos luego. «Creo que he perdido mis facultades por el no uso», me disculpaba yo. «Conozco bien las uvas de mi majuelo -me decía ella-, y el lobo muda el pelo, más no el celo, y el que tuvo, retuvo, y guardó para la vejez.» Yo le explicaba que del dicho al hecho había un gran trecho, y ella insistía: «No hay cosa hecha sin voluntad que no sea dificultosa; quien no puede andar, que corra, y cuando fueras yunque sufre como yunque, y cuando mazo, hiere como mazo.» Y así, a fuerza de refranes, dejábamos lo comido por lo servido. Guardaba la infanta en su torreón toda una cocina mágica, y era sabido que se atribuían al azabache propiedades para aliviar el mal de ojo y la impotencia. Me mandó dar unos friegamientos, diciendo que usaban esa técnica en Fenicia y Cartago, en Bizancio y en Egipto, en tierras de bárbaros y en los pueblos islámicos. «La leña, cuanto más se seca más arde -me decía-, y el pajar viejo, cuando se enciende, malo es de apagar.» Lo cierto era que culos conocidos de lejos se daban silbidos, y el que no tenía otra cosa, con su madre se acostaba. Salía yo de aquellas sesiones vencido, pálido y ojeroso como tras una orgía, con los mis miembros todos ingrávidos, y como si no tropezara en el suelo. Sentía la cabeza hueca y me zumbaban los oídos. «Nunca es tarde si la dicha es buena -decíame ella-, y buena vida, arrugas tiene.» «Eso no os lo creéis ni vos», rezongaba yo. Un día llegó a disminuir mi vigor; aquello no podía llevar mucho tiempo. Poco a poco la fuerza de mi miembro fue menor, apenas alcanzaba a darle gusto. Ella me animaba a seguir, y yo no quería hacerlo; lo considera inútil, porque sabía que no llegaría a conseguirlo, y me hallaba resignado. Solamente alguna vez, en sueños, notaba un conato que me despabilaba, pero nunca llegaba a colmo. Ella añoraba los besos de antes, las caricias que ya no le hacía, y buscaba en sus filtros un medio para remediar aquella calamidad. Pero seguía en sus trece: «Lo bien hecho, bien parece», echábame en cara, y ocho días, o alguno más, estuve en aquel horno. «Harto da quien da lo que tiene -le decía yo-, pues no soy mas que un trovador que sabe hacer buenos versos, y sirvo sólo para la diversión del espíritu.» «Tú no eres un poeta, sino un truhán, bufón, cantor de coplas por las calles y comediante», me decía, enojada. «¿El qué?» «Mi, mí, mí, digo que eres un juglar malo, de conversación aburrida y triste. Nunca te oigo ni serventesio ni balada, ni buenos estribotes, ni salen de tu boca versos nuevos, sino viejos.» «No digáis eso, pues me tenéis más manso que un casado, y además que ya la vida es corta para vivirla.» «Calla, calla, me recuerdas a Peransúlez cuando se ponía filosófico. Y a la que te puede tomar lo que tienes, dale lo que te pidiere.» Nadie puede saber lo que puede aguantar una mujer de culo y una estaca de pie, y ya me desesperaba. «Fuísteis hermosa, voluble, pero ahora somos ambos más viejos que la sarna», terminaba diciendo, sin poderlo remediar. «No hay vieja de la cintura abajo, y la gallina vieja hace tan buen caldo como la nueva -me decía, ofendida-, y más vale pasar un buen rato que pasar un mal año.» Y era yo como el sastre del Campillo, que cosía de balde y ponía el hilo. Luego se enternecía: «Cualquiera especie de cansancio, si fuera espontáneo, anuncia alguna enfermedad -me decía-; creo que debes cuidarte.» La necesidad hace trotar a la vieja y saltar al gotoso, y en cuanto a mí, no me quedaba otro remedio que armarme de valor, pues coser y hacer albardas todo era dar puntadas, y en lo que no se pierde, siempre se gana alguno cosa. «Más da quien quiere que quien puede», me decía la infanta, 72 y yo le respondía: «Dejadme con las habilidades del juglar, y disponed que os sirva tocando instrumentos, y dé Dios frío conforme a la ropa.» No hay cosa tan cara como la que se alcanza con rigor, y así un día me dijo: «Te voy a hacer capar. » Y las rodillas en el suelo, comencé a rogarle: «¡Mi miembro! ¿Es conservarlo contra la razón o las Sagradas Escrituras? Por mí, no encuentro nada de herejía en conservarlo.» Entonces ella se echó a reír. «No temas, y que Dios te lo conserve ante todo. No era más que una broma, pues la lengua larga es señal de la mano corta.» «Sí, fíate de la Virgen y no corras», me decía yo, aliviado, pero no del todo. «Hoy por ti, mañana por mí -me dijo ella, y luego suspiró-: Ay -dijo- la salud no es conocida hasta que no se pierde; de un tiempo a esta parte no me encuentro muy bien.» Entonces yo la consolé: «Hierba mala nunca muere -le dije-, y cuando el viejo se cura, dura cien años. Además que mear claro y cagar duro es signo de buena salud, y fiaos de mí, que soy buen amigo.» Ella me miró. «Tú seras bueno cuando las ranas críen pelo, pues eres más malo que los franceses», me dijo, y con eso nos despedimos aquel día. ¿No dijo Salomón que la caridad todo lo cree? Pues entonces, ¿por qué no se me ha de creer? ¿Porque no parezca cierto lo que digo? Pues yo aseguro que por esta misma causa se me había de otorgar por todos una perfecta fe. Llegaron a oídos de la reina nuestras inocentes travesuras, no supimos de qué manera, y la sobrina la mandó buscar, para meterla en un convento. «No puede ser, por vuestra edad -le dijo-. Ingresaréis de monja, y tomaréis acuerdo, si antes no os habéis muerto de vieja.» Y no había pasado mucho tiempo cuando la infanta me envió un mensaje, llamándome para que pusiera en orden las mandas de su testamento, pues me nombraba su albacea. Las donaciones a la hora de la muerte eran sagradas, y la muerte acechaba a la infanta: cada vez veía menos, sus ojos se estaban nublando con las cataratas, y ya andaba a tientas por el monasterio, según me dijeron, y apenas podía salir al claustro. Y aunque en un tiempo tuvo servidumbre, ella recordaba la época con verdadero horror, dedicada siempre a abrir alacenas y a cerrarlas con llaves que llevaba colgadas del cinturón, como una verdadera extraña en su propia casa. En la zona destinada a las monjas apenas osaba entrar, y cuando lo hacía, la priora no le ponía buena cara. Miraba yo los muros gruesos de tapial, los ventanillos y el portalón, y las saletas del convento, tan oscuras que ni un punto de luz las iluminaba; los techos altos y las alcatifas de Damasco en las ventanas, y los santos en las hornacinas, las celosías entrecerradas porque no se comiera la luz el color de las tapicerías, y los corredores lóbregos, con olor a refajos de monja, con los muebles más oscuros todavía. Dentro había cien monjas vestidas de estameña, tejían y bordaban piezas de iglesia y era el bordado en sedas de colores varios, con predominio de los tonos de morado; y había juglares que iban de visita, y administraban los encomios y ultrajes, con el permiso de la priora. Personajes gesticulantes y grotescos dentro de alcobas medio cerradas con cortinas, bisbiseos de plegarias y diálogos, y yo me encaminé a la estancia donde estaba su lecho. Una tallada armazón de madera sostenía una tarima de tablas ensambladas, y apoyaba a su vez en cuatro patas talladas con sencillez. En la cama yacía la infanta, mientras dos siervas de la reina cubrían los servicios de sábanas y le echaban encima tapetes y mantas, y un cobertor morisco. Ella misma era como un árbol añejo, tan enjuto, con un color como de cera, y unas manos secas que parecían talladas en marfil. «Giraldo, ¿estás ahí?», me dijo. «Sí, aquí estoy.» «Mal va el gallo cuando le pica el papo -trató de sonreír-. Me parece estar navegando entre nubes, de tan ligera. He debido comer manillas de cerdo con exceso, y oreja, y 73 eso que ves ahí es el fundamento que se me escapa por la distensión del intestino, que llaman los galenos morcilla cular.» Le entregué un retrato que le había hecho, donde aparecía joven, y ejecutados los arcos de la miniatura con piedras de diversos colores. «No veo nada -dijo, tanteando-. Gracias -añadió-. Consérvalo por mí toda la vida, y a cambio llévate como recuerdo mi bacín.» Miré un bacín de barro que no había visto nunca sino allí, bajo la cama de la infanta; era de barro vidriado, alto y estrecho y en forma de cilindro, con un reborde saliente y dos asas. Más que una cosa útil, parecía verdaderamente un recuerdo. «La noche que precede a una afección crítica es penosa -le dije para consolarla-, la siguiente será tranquila.» Entonces ella se revolvió en la cama. «Más hiede el pedo ajeno que el nuestro -se disculpó-. Mira, quiero poner en orden mis cosas de acá antes de ordenar las de allá, porque cuando el gato no está, los ratones bailan.» «Decís bien -le respondí-, y bien podéis mandar, señora, que no se os negará nada.» «No creí que te llegara el mensajero -suspiró-. Pero cierra la puerta, que en lutos y consejas tienen orejas las paredes, y las palabras señaladas no quieren testigos.» Así lo hice, y ella prosiguió, no sin sacar antes un frasco de bajo la almohada. «Pero bebamos -dijo-, y entonemos un cántico festivo, pues quien no es liberal no vale nuda.» Bebimos un trago a su salud, y la infanta me dijo: «Sáquente el corazón por el costado derecho si no cumplieres todo lo prometido.» Y así, ante mí como testigo, hizo donaciones de tierras, villas y molinos, y un monte para el monasterio de Sahagún que valía treinta sueldos, y un huerto con manzanas, también a Sahagún. «Es fórmula para alcanzar la gloria sin gran quebranto del bienestar terreno -se reía-, ya que si no miran a la vieja, miran lo que deja.» «Sabéis más que un zahorí», le contesté, admirado. «Y ahora, a mi sobrina Urraca un castillo en Montealegre de Campos, que ni es monte, ni es alegre ni es de Campos, y que está muy viejo y medio roídas sus paredes, porque en su base alguien ha arrancado las piedras que pusieron los moros, para hacer un corral. Por dentro está hueco, lo que puede verse por los agujeros del portón cerrado. En medio tiene un patio vacío, y dentro, según me han dicho, algunas estancias conservan la techumbre. Se lo compré a un moro por unos pocos sueldos. Y para ti, ¿qué dejaré?» «Ya me dejáis la bacinilla.» Ella se echó a reír. «Era broma, juglar.» Entonces le dije yo: «No quiero plata, ni oro, ni moneda amonedada, ni óbolos de plata de León, ni de Toledo, ni dineros del rey Alonso, de León ni de Castilla. Me basta con serviros, y mi casa, por mala que sea, me parece una abadía.» «Ya adivino -dijo, guiñando los ojillos-, que vas más remendado que camisón de pobre.» En esto llamaron a la puerta, y asomó la reina la cabeza. Hacía tiempo que no la veía, y no hizo ademán de conocerme. «¡Tía Urraca!», gritó. «¿Sí?» «Vengo a traeros un bebedizo para el reúma, y para la enfermedad de vientre. ¿Qué hacéis?» «Hago mi testamento, si no te parece mal. Es para que no me enterréis de cualquier manera.» «No digáis eso, tiíta, sabéis que sois mi preferida, como si fuérais mi propia madre.» «Sólo es madre la que pare, y tú te me pareces como un huevo a una castaña -luego movió la cabeza, y dijo-: Para ser reina deberías ser más cuidadosa de guardar recato en ciertos actos exteriores. No hablaré del hechicero, pero lara, lara lara», canturreó. «El conde de Lara no es más que mi fiel escudero, si os referís a eso, y me defiende de mis enemigos, que me insultan o me desafían.» «Niña, niña, que tengo ya una vida más larga que la esperanza. Mira, que beber en cada fuente llega a desvanecer el vientre.» «Para llevar orines en las venas, vale más no llevar nada», dijo la sobrina, volviéndose, mientras la infanta decía algo entre dientes. Entonces la reina me 74 miró. «Dice que ve la piedra del rey moro por la ventana. ¿Se creerá que está en Toledo?» «Estará delirando», dije yo, y ella miró fuera. «Por aquí no veo más que una cañada por donde pasan ovejas, y un pastor con un esquilón en la mano. Mira, está muy mal.» «Es verdad, se le ve mala cara.» Entonces dio la infanta un gran suspiro. «Dichoso mes, que empieza con los Santos y acaba con san Andrés -dijo-. Moriré antes, si Dios no lo remedia,» «Oh, Dios no lo quiera», le dije. «Son los idus de octubre -dijo ella-, y estoy cansada de tanto ajetreo.» «Si necesitáis algo, tocad las palmas o silbad con los dedos -dijo la reina, saliendo-. Si ocurre algo malo, vengo en seguida.» Cuando salió, la infanta pareció despabilar y siguió con sus mandas. «En arca abierta el justo peca -me dijo-, y no me fío mucho de mi ahijada, pues difícil es con aceite tratar y no se amancillar, y ese Peransúlez nunca me ha gustado.» «¿Por qué?», le pregunté. «Hizo que Alfonso redujera la pensión que mi padre dejó, de doscientos a cien, y en vez de pasar el Duero por Simancas, me hizo dar vuelta por tierras de Avila para llevarme a Toledo.» «Pero Urraca Alonso no es mala», le dije yo, y la infanta movió la cabeza, diciendo: «De un tiempo a esta parte está cambiando mucho. » Se lamentaba de que estuviera el reino dejado de la mano de Dios, desde que el rey faltaba. «Ya ves, mi sobrina, una dama de tan alto nacimiento, y se acuesta con un conde. Y eso que vale más que su madre, que no valía nada. Lo suyo era oler a sobaquina, y en cuanto usaba una prenda dos veces, ya tenía corros en los sobacos.» «A mí me parecía hermosa -repuse-. Siempre tan erguida, con la nariz un poquito aguileña, con el velo ajustado a la cabeza, sujeto con diadema de gruesas perlas ... » «Hay gustos para todo», dijo ella. Recordaba yo aún la muerte de Constancia, y suspiré: «Dios la guarde, y le dé su gloria.» «Giraldo, ¿me oyes?» «Claro que os oigo.» «Creí que te habías dormido. Hablábamos de Constancia. Era reducida de caderas, y cuando nació su hijo apretaba los dientes para que Dios le diera fuerzas para resistir, pero trataba de cumplir con su obligación. Aguardábamos un hermoso niño, y dio a luz a Urraca. «Mala noche y parir hija», suspiró, cuando de su vientre salió la criatura. ¿O hablábamos de otra cosa? Ah, sí, estábamos con lo del castillo. Me han dicho que han arrancado los llamadores, que los portones están cerrados, y tienen letreros soeces escritos con piedra caliza. Nadie ha entrado allí desde hace tiempo, sólo los vagabundos que abrieron un boquete en la parte trasera de la muralla. Espero que mi sobrina me agradezca la manda», agregó, con una risita, y luego siguió: «Mis padres, Fernando y Sancha, me donaron esta arquilla de filigrana; yo te la doy. » «Y yo os la agradezco -le dije, tomándola-. La conservaré como cosa vuestra.» Me dictó la infanta el resto de su testamento, que yo escribí con buena letra: «Un arca para San Millán de la Cogolla, de una vara y media de largo, adornada con placas de marfil. Una cruz monumental de marfil y metales preciosos, que Urraca de Zamora dona al templo de San Isidoro de León; una diadema de lo mismo, y una cruz de plata y oro, con muchas piedras grandes». Urraca, la donante, llamábase en el documento «Filia Fernandi et Sanciae». Y proseguía: «Una esbelta copa de vidrio, con vinagreras y jarritos, y las piedras son esmeraldas y rubíes, con la condición de que sea enterrada en el monasterio de San Isidoro, que ella ha favorecido mucho.» Mostróme a su lado varias arcas donde se guardaban mantos y tocas y ropas de cama, un manto rico y un jubón de seda aforrado en zarzahón, una colcha forrada de pieles de conejo y de ardilla, una camisa que valía por lo menos 75 tres bueyes, y un rico cobertor de cama que hubiera valido como sesenta ovejas. «Todo es para Urraca -me dijo luego, conmovida-. Es para mi sobrina, la reina de Castilla, con tal que no me olvide nunca. Pues al cabo, también a ella la anima la esperanza de conquistar ciudades, como a mí.» «Nunca os olvidará», le dije yo. Y luego prosiguió con lo mismo. «Nuestro siglo es el siglo de las reliquias -me dijo-, de las arquetas cuyo solo contacto produce curas y milagros. » Mostróme los objetos que había en sus arquillas, y que yo le arrimaba por tiempos, y había esmaltes de alveolado o cloisoné, con laminillas de cobre formando dibujos, que habían contenido el polvillo y que una vez vitrificado les había dado el color, y todo fue para la reina. «Recuerdo haber donado un cáliz de ágata y oro a San Isidoro de León -me dijo-. Sí, fue hacia el sesenta y tres, y eran dos piezas de ágata, procedentes de una copa romana, y fueron dispuestas para que una sirviera de recipiente, y otra de pie. Y a cambio de un cáliz de cincuenta sueldos galicanos, no recibí más que ciertas confituras, regalo del abad.» «¿Y para vuestras monjas no dejáis nada?» «Quien lava la cabeza al asno pierde lejía y tiempo -contestóme-. No tratan más que de agradar a cortesanos y burgueses, con los que conviven.» Quizá fuera de armiño la capita blanca con el grueso botón que saqué del fondo de un arca, aunque más probablemente de piel de conejo, pero tan suave y tan blanca como la que bordeaba las capas del rey. «¿ Y esto, qué hago con ello?» «Regálaselo a la abadesa -me dijo-. Por cierto, no ha venido a molestarme hoy. ¿Qué le ocurrirá? Cada vez que entra y sale de mi alcoba deja un olor a almizcle. O no sé si el olor es de azufre.» «Sí, debe ser a azufre», le dije yo. Finalmente, me entregó una cajita tallada en hueso, con serpientes enrolladas que se mordían las colas, y me dijo: «Toma, y no la abras nunca, si no es en caso de extrema necesidad. Contiene reliquias, y el que se atreva a profanarlas o a jurar en falso sobre ellas, será víctima de la venganza del santo». Luego se estiró, quejándose. «Esta almohada está un poco dura, y me asfixia el hedor. Deberían abrir las ventanas, aunque es posible que el aire apagara los candiles.» Siguió un espacio así, contándome lo que había hecho últimamente durante las veinticuatro horas del día, minuciosamente, con detalles tan reales que inducían al escalofrío. Sabedora de cuentos y noticias, me refirió cuanto recordaba. Yo la escuchaba, sentado en un escabel, donde no podía removerme; pero mal por mal, aguantarse. «Ay, qué mala estoy -me dijo luego-. Me bajan los latidos de la espaldilla al codo.» «Dicen que el vino aguado a parte iguales calma la ansiedad, la angustia y las horripilaciones», le sugerí yo, para animarla, y ella me contestó: «No valen los aforismos para esto.» Y después de una pausa, dijome que, para disimular cosas demasiado íntimas, había hecho correr las voces que Bellido Dolfos no estaba enamorado de ella, sino de doña Elvira. Entonces yo le insinué: «Las habladurías de los juglares os atribuían con Alonso relaciones incestuosas.» Ella no contestó, y yo cambié de tema: «Infanta, en algunos romances aparecíais como enamorada del Cid.» Ella sonrió dulcemente. «¿Del Cid? El Cid quemaba a sus prisioneros, y los hacía despedazar por sus perros.» «Además de hermosa, erais maliciosa», le dije entonces. «Ya ves, hoy no soy más que una vieja solterona. Rodrigo se casó con Jimena. Si con ella hubo dineros, conmigo hubiera tenido estados. Dejó una hija de rey para tomar la de un vasallo.» Y yo asentí diciendo: «Era el Cid codicioso, grande en el prometer y chico en el cumplir.» «Me han dicho que murió en el noventa y nueve.» «Es cierto. Se hubiera dicho que no había salud igual en la redondez de la tierra, pero ya veis, el Campeador no gozó mucho tiempo de su poderío. El apóstol san Pedro le anunció la gloria 76 eterna, pero le arrancó amargamente su último suspiro. Pero antes le otorgó una última gracia, y fue que la sola presencia de su cuerpo sin alma puso en fuga a Búcar, el rey de Marruecos.» Iba yo hablando de esta guisa, y la infanta no me contestó. Vi entonces que estaba traspuesta. Fuíme a la puerta y la abrí de par en par, y dije que la infanta había testado, que yo tenía sus papeles, y que parecíame que estaba muy mal. Ya estaba preparada la caja: era su forro de seda negra bordada con oro de Chipre, con flores en el interior. La almohada tenía aplicaciones de tapicería árabe, con la que la enterrarían en su tumba del monasterio leonés, ya que se enterraban en Castilla las personas de familia real envueltas en telas musulmanas. Penetró en la estancia el arzobispo, y la infanta, antes de morir, gritó en voz alta: «En lugar de legiones, Roma envía ahora dogmas para ocupar sus antiguas provincias.» Luego entró el mayordomo; tocaban las campanas, y ya la llevaban a exponer en la iglesia Mayor, junto al altar de Santiago. Adorné con flores su caja; eran flores de trapo de colores muy vivos, y se las compré a la florista que vivía por bajo del convento. Había allí margaritas, blancas y amarillas, amapolas rojas y campanillas azules, y mientras le iba diciendo palabras muy lastimeras. Las monjas se habían puesto a rezar en un tono de habla agudo, y detrás entraba un presbítero con amplia casulla, y nobles con capelos de tiras de seda. Traían los pajes candelabros y lucernas, y una cruz de oro adornada con pedrerías ricas. Humillaban sus cervices los seglares, ante obispos y abades, ante la autoridad divina de la iglesia y de sus tesoros terrenales. Lamentábase aparte un abad de la sensualidad que corrompía ciudades y aldeas, y hasta el campo, y quejábase un cierto cortesano que todos los pleitos terminaran con la victoria de los eclesiásticos. Seguían entrando caballeros, mucho de bruñido, acompasado y primoroso las señoras, y mientras un moralista tachaba a los juglares de condenables, y hablaba sobre la lucha del ave del paraíso con la serpiente infernal, del lujo de las sedas y de los brocados. «Sois flaco de memoria», decía alguien, y pasaban los escuderos y armigueros, notarios y escribanos, esposas y doncellas, y soldados con recias espadas de acero bien templado, todos por ver y despedir a la infanta. Aquello fue despacio, como entierro de rico, y mientras yo aguardaba apoyado en la tapa del sarcófago de Alfonso, hijo de Peransúlez y muerto en el noventa y tres. Arriba iluminaba un lucernario de bronce pendiente de cadenas, y se le hicieron los homenajes debidos a la dama, y a la infanta. Oía yo el chisporrotear de las lucernas, y juré entonces cortarme el pie del estribo y la mano del gavilán, si alguna vez la llegaba a olvidar. 12 Muy alegre y jovial he sido, pero Nuestro Señor ya no lo quiere; y no puedo sufrir la carga, pues me aproximo al fin. 77 -G. de A. Fuera está el campo, y por encima el cielo gris, que amenaza tormenta. Añoraba a mis amigos, y a los lugares de mi niñez; ahora, mirando hacia atrás, veo esos momentos como rayos fulgurantes, como si abriera un cofrecillo con joyas, con todos las luces del sol en sus facetas. Engullo unas hierbas que la infanta me dio, y de pronto no ocurre nada, pero un poco más tarde noto que peso menos, que todo es luminoso y de colores, me cosquillea la risa y tengo que esforzarme por no hablar a voces con todo el mundo; para no echarme a reír por cualquier cosa, y que me tomen por loco. Y aquello que no había llamado mi atención la llama ahora, una grieta en el muro, veo en una pequeña superficie rugosidades que antes no había visto. Me identifico con la pequeña grieta como si fuera algo inusitado y vivo, pienso en mí mismo y no me veo tan acabado como creía. Me quedan energías y también ideas brillantes, no todo ha muerto ya, y mi mano vuela sobre el pergamino que hurté al registro del sayón, escondido entre los pliegues de mi cuerpo. La péñola mojada en mi sangre escribe sin cansarse, como si alguien me estuviera dictando. Nunca me preocuparon los dementes, me parecía tan natural que los hubiera que los consideraba cosa de risa, ya que ninguno me había tocado de cerca, como cosa propia. Sólo había oído coplas sobre ellos, que me hacían mucha gracia y remedaba. Mí compañero también tiene ataques, como yo. Pero él grita y se enfada mucho, dáse contra las paredes, y yo lo veo con su ataque y me angustio tanto que preferiría mil veces tenerlo yo mismo. En cambio, cuando yo sufro una crisis trato de que nadie lo note, y disimulo ante los otros. Huyo de todos para que no lo perciban y se asusten, y luego me hagan el vacío; pero lo que más me entristece son los ojos de mi compañero, mirándome. Por eso me escondo, para que no se oigan los ruidos que hago con los dientes y que todo el mundo oye, aunque no tengan atenta la oreja. Me escondo en un rincón, o bajo a lo más hondo de la mazmorra, sin comer; todo lo más, mordisquear un mendrugo para matar el hambre. Había un niño pequeño, y tenía gorda la cabeza; mi compañero lo tiró al suelo y le pateó la barriga, que también tenía gorda, una y otra vez. Es un no estar dormido ni despierto, un dejarse llevar, en medio del silencio, donde sólo se oye el tic-tic de una gotera, el rozar de un cuerpo o una tos, o el arrastrar de una cadena. Tanto lo emociona mi voz al desgraciado, que se le llenan los ojos de agua cuando me oye. Lo sujetaron con cuerdas y apenas podía moverse, se acostaba encima de una viga a lo largo, y cuando le quitaron las cuerdas tenía el cuerpo en carnes vivas. Un día empezó a olerle la nariz, como si se estuviera pudriendo; y se hubiera podrido del todo si no le saco el trozo de cuerda de esparto que se había metido en la nariz. Aquí al lado la gente se rasca el envés de las manos, y llegan a hacerse sangre a fuerza de rascar; los niños se chupan, para aliviarse el picor de la sarna. Cojo la péñola y me entretengo en rascarme la oreja, y lo que más me gusta es que sale medio cegada por una pasta amarilla. Para que se llene más, me rasco la otra y saco la péñola con cuidado, para que no se pierda nada. Es un bocado amargo que me gusta paladear. Sobre todo la madrugada es angustiosa aquí, me quedo acurrucado en un rincón, dando diente con diente cuando oigo los gritos, quiero sujetarlos quietos pero no puedo. También me chupo el dedo, después de haberlo metido en la oreja, porque está amargo y sube bueno. Me gustan los pelos de las cejas, pego un tirón y saco varios juntos y apenas tengo 78 pelos, pero a veces es más gustoso arrancarlos uno a uno, y mascarlos así. Lo mismo suelo hacer con todos los pelos de mi cuerpo, los de la espalda y los del pecho, que son muchos. O meto la mano debajo del calzón, y izas! arranco un pelo o un manojo de pelos. Por un lado terminan en una punto fina, y por otro en una bolilla. Me los voy comiendo, masticando, y la lengua se queda llena de pelillos pequeños, que también se quedan entre los dientes, y así voy matando el hambre como puedo. Como no me quedan ya uñas en las manos, me como las de los pies. Las arranco y las dejo cuidadosamente a un lado, y cuando están todas juntas las meto en la boca, con toda su suciedad. La suciedad me sabe a tierra, y chirría entre los dientes; a veces son blanquecinas y huelen como a queso, y esas son las que me gustan más. Las uñas más apetecibles son las más grandes, y a fuerza de chuparlas se ponen blandas y se mastican bien. Al final me canso y me duelen las mandíbulas de masticar tantas uñas juntas, y entonces las escupo; pero alguno se queda molestando clavada entre los dientes junto a la encía. Oigo el tic-tic desacompasado del agua al caer; quiero adentrarme en mis recuerdos, y un velo espeso parece impedírmelo. Quiero recordar cosas y situaciones, que me digan algo y por lo mismo digan algo a los demás. Amo el silencio, que me permite ahondar en el pasado, y ese tic-tic rompe el encanto, me une al presente sin dejarme desplegar las alas y remontar el vuelo. La reina de Castilla era mi amiga, por eso cada vez que hablan de ella (porque yo no había vuelto a verla desde entonces) su nombre me trae el de la infanta, y mi corazón sangra de nuevo. Siempre me pregunto por qué, habiendo pasado tantos años. Aunque los años hayan, en cierto modo, restañado la herida. Fue la propia reina quien se ocupó de mí aquel día. Yo sentía frío, muchísimo frío, tanto que no se me aliviaba con el cerro de mantas de caballo que la reina me echaba encima, y que había cogido de las caballerizas. Fue muy buena conmigo, tanto como pueda serlo una soberana con su vasallo. Después que me estuvo cubriendo con todos aquellas mantas, que no lograban mitigar mis escalofríos, mandó que me llevaran a su alcoba. Allí estuve durante horas, amodorrado en un escabel, tapado con las mantas que olían a caballo, inconsciente a ratos y tiritando, mientras las siervas charlaban entre sí. Pasé inconsciente toda aquella noche desvariando, según me dijeron, y hablando de la infanta. Supe luego que la reina había tomado un puñado de ortigas y echólo en mis orines, recién expulsados; dejó la planta en ellos veinticuatro horas, y al cabo de ellas supo que yo no moriría: ya que la ortiga estaba verde, y no seca, lo que hubiera sido signo de muerte segura. Entonces me envió al convento. Y entonces era la melancolía, cuando el rayo de sol que entraba por el ventanillo casi cegado por la hiedra había lamido mi cara, luego mis hombros y mis brazos, me había bajado por las piernas, se había detenido un momento en el ángulo de la cuadra que tenía un montón de pajas amarillas, como en otros tiempos, y luego se esparcían por el suelo. Entonces me parecía quedarme ciego, todo se quedaba oscuro de repente y no veía nada, ni la humedad de la pared que formaba manchas en tonos verdosos, que cuando las miraba fijamente parecían llenas de figuras extrañas. Desaparecía todo en un momento y no podía distinguir el pesebre en un rincón, parecido a una caja de muertos, ni el chiscón ni la puerta que daba al corral, donde chisporroteaban unas brasas dentro de un pequeño fogón. Cuando me llegaba la angustia me aovillaba en la paja y me acariciaba a mí mismo, los hombros y el cuello, suavemente, luego los muslos calientes, guardaba 79 las manos en los muslos siempre aovillado, y me consolaba, como si ya no estuviera solo. Me metía la mano en el calzón y me gustaba tenerla allí, tan calentilla, me hacía un ovillo en la paja y empezaba a pensar en la infanta, y pronto me latía el corazón. Recordaba siempre nuestras cosas y el tiempo pasaba, y me encontraba a gusto y sin ganas de moverme, sin ganas de subir al refectorio, con la mano caliente metida allí. Cuando la sacaba tenía un olorcillo a mí mismo que me gustaba; lo respiraba fuerte, antes de que se terminara. Después que entregué el testamento, quedé de criado con las monjas. Había un letrero que decía: Clausura. Podía yo llegar hasta allí, pero nunca más adentro. Soñaba yo con pasillos largos y con celdas, con las salas grandes en que me parecía se reuniría la Comunidad, cavilaba en cómo serían sus baños, pues alguien me había dicho que las monjas se bañaban vestidas, con largos camisones, y que no podían tocar ciertas partes de su cuerpo. No había visto nunca un cilicio de aquéllos que usaban, pero, según oí, eran unos alumbres con pinchas que se ataban con un cordón a la cintura. Decían que las monjas los llevaban en Cuaresma, por eso tendrían entonces cara de perro. Me hubiera gustado tener uno, o verlo siquiera, pero todo el mundo hablaba de cilicios, y nadie los había visto. Siempre me intrigó saber con qué ropa se acostaban las sores, el jardinero dijo que lo hacían con una túnica, y con una toca sin almidonar. Olían a algo raro, ciertamente era un olor a almizcle, aunque no sé por qué pienso esto, pues en realidad nunca había sabido yo cómo olía el almizcle. A mí me olían a diablo, como si el diablo apareciera, y desapareciera luego. Tenían rejas las ventanas, y dentro de las rejas celosías, era imposible ver nada dentro y adivinabas aromas a cera y a flores marchitas, y olores a refajo percurido. No sé qué mundos imaginaba dentro, porque eran personas que llevaban allí tantos años sin asomarse nunca. Casi todas las monjas llegadas de Francia eran altas y tenían una larga nariz, y gran prestancia, aunque las hubiera también rechonchas y coloraditas. Las altas parecían vivir en otro mundo, siempre me parecieron un poco atontadas. La abadesa era muy alta y erguida, y no se reía casi nunca; sólo sonreía, y había que inclinar la cabeza cuando te topabas con ella en los corredores del claustro. El confesor era un monje de Cluny, andaba muy derecho y era muy alto, tenía una cara bondadosa, y manejaba muy bien los pliegues de su hábito. Creía yo por entonces tener vocación religiosa, aunque tampoco podía estar seguro; porque id a saber con seguridad qué era eso de la vocación religiosa, ahí era nada. Sería quizá que me gustaba la soledad, y permanecer en la iglesia en penumbra, donde lucía y temblaba una pequeño lamparilla roja, fuera del bullicio de la corte, del mundo y de la carne, encerrado dentro de unos muros que cobijaban mi paz mientras afuera el sol daba vueltas como una loca peonza, y allí dentro el silencio y el orden, hacer siempre las mismas cosas a las mismas horas, todos los días sin poder elegir, sin la angustia de tener que considerar qué vendría después de esto y de lo otro, porque había un horario que era el mismo para todo el mundo, maitines o laudes, vísperas o completas, y no permitía elegir. Los años se sucederían, y mis ojos perderían vista como los de la infanta, luego la muerte libraría de la angustia de tener que elegir. En el convento había profesas tranquilas, que siempre parecían estar a gusto y sonreían, pero otras mantenían crisis secretas; podía ser una pena de amor, o cualquier otro asunto, Dios sabría cuál. Había una novicia regordeta, con la barbilla partida; las tocas le sentaban muy mal. Siempre rezaba letanías, en el refectorio y en todas partes, y meneaba los labios en un continuo bisbiseo, o susurro. Decían que estaba loca, pero a mí me era simpática. De << Anterior Siguiente >> 80 cuando en cuando soltaba el trapo a reír, y nadie sabía por qué; ni las amenazas de excomunión podían hacerla callar. No quería ir a su casa, prefería pasar las Pascuas y Navidad en el convento; su familia se la llevaba a rastras, después de una escena de histerismo. Las malas lenguas decían que no era hija de sus padres, sino que la habían adoptado; ella nunca hablaba de eso, pero cuando las otras lo supieron la miraron de otra forma, como se hiciera con un bicho raro. Se llamaba sor Benílde. Era salir al claustro, pisar las piedrecillas y los huesos formando dibujos, detenerse junto a la imagen del santo, mirar su cara pálida y brillante, sus hábitos oscuros y las sandalias desgastados de tanto pasar y repasar las manos tantas generaciones de monjas, oír el chasquido de una puerta, ver la silueta de la abadesa que caminaba al pasar con la cabeza baja, y sonreía; esa era mi vida en el convento. Cortó el jardinero el gran laurel que había en la huerta; las ramas cayeron sobre las coles, y luego se encargó de llevárselas para hacer leña. Yo miraba el lugar desde el refectorio, y me dolía su ausencia. Pero luego pasaron los meses, vinieron las lluvias y pasó el invierno, y llegaron los primeros calores de la primavera. Siempre que bajaba a la huerta sorprendía nuevos brotes del laurel. Primero eran muy pequeños, apenas se distinguían de un verde claro sobre la tierra oscura, y más bien parecían insectos en los paseíllos terrosos. Luego crecieron, al pie de los perales y en el centro de los macizos, y amenazaron con apoderarse del lugar. Me encomendaron que los arrancase, y emprendí una tenaz batalla. Todos los días arrancaba brotes y aparecían otros nuevos, mientras que dos largos brazos nacían del muñón y se alzaban, cilíndricos y de un verde claro, desafiantes. Era como una invasión sin medida, que amenazaba con ahogar las hortalizas, los claustros y hasta las celdas del convento. Se encogían los nabos en mitad de los macizos, y hasta los manzanos parecían temerosos. Cuando llegó el verano, muchos brotes se habían hecho demasiado fuertes para ser arrancados. Nuevos laureles crecieron en el huerto, junto a los perales y el membrillo, el manzano pequeño y el guindo de guiñamelojo. Nacieron junto a los claustros y pegados a la iglesia, cerca del muro arañado por la hiedra, se aproximaron a las hundidas escaleras del convento y dieron sombra a la casilla donde las monjas criaban ánades y pavos. Los gatos se afilaban las uñas en sus troncos y los nardos se inclinaban, molestos. Desde entonces la huerta cambió, y ya nunca volvió a ser la misma. Había un espeso silencio en la capilla, los ruidos de fuera llegaban apagados, y siempre al lado del sagrario titilaba una lamparilla roja. Ahogaban sus pasos las monjas con chapines de paño, y la gran alfombra de estrellas moriscas que se extendía ante el altar; arriba, las lucernas estaban apagadas. Entraba la hermana Benilde y hacía la genuflexión, inclinando la frente hasta el suelo; contenía yo la respiración dentro de aquel silencio con olor a maderas viejas y a incienso, y a las flores blancas que adornaban el altar. Había arcadas en el patio, sobre los suelos empedrados que formaban dibujos, y de cuando en cuando había una greca caprichosa hecha con huesos de difunto. Veía el cielo azul a través de los arcos, y me gustaba más el claustro cuando estaba solitario, el sol brillando arriba y las monjas en sus celdas. El refectorio del convento tenía una enorme puerta, finamente tallada; se abría chirriando, y dejaba salir a duras penas a una monja viejita, que se escabullía por la rendija. Quizá temiera que mis ojos pudieran profanar el sigilo de la clausura. Al lado estaba la salida a la huerta, y dentro sonaban las voces finas de las novicias. Yo salía, miraba 81 a todos lados con los ojos muy abiertos, y luego pisaba las piedrecillas y los huesos, caminando con aprensión hacia el retrete de las monjas. En la cocina oía el entrechocar de lozas y cazuelas, siempre mezclado con el olor a sopa de convento. La hermana Benilde asomaba su cara colorada, siempre buscando a alguien; sonaba el carrillón dando la hora, y en un momento los claustros estaban llenos de profesas. Cuando pude apercibirme había un nuevo capellán; era éste joven y apuesto, y andaba con arrogancia, echándose el manteo sobre el hombro. Tenía una voz pastosa, como de terciopelo, y cuando hablaba desde encima del púlpito, las monjas no le quitaban la vista de encima, como si en realidad no les importara mucho lo que les tenía que decir. Luego vino aquel otro, un benedictino muy alto y seco. «Ten cuidado con la imaginación», me decía, Eran silenciosos los confesionarios a ambos lados de la iglesia, y se oía un cuchicheo, o una risa velada de las monjas. «Me acuso, padre, de que he hablado en la iglesia», le decía yo, y él me contestaba muy quedito: «Pide perdón a Dios, y reza la penitencia». Un día se prendió fuego en el lugar donde las monjas quemaban las basuras; sor Benilde trataba de sofocarlo, golpeando las llamas con una vara de álamo verde, gritaba al mismo tiempo, y alguien acudió, y gritó desde el claustro diciendo que se fuera, que se iba a asfixiar o quemar. Pero ella seguía golpeando con desespero. Acudimos con cubos de los establos, iban pasándose las religiosas los cubos con agua y al mismo tiempo llegaban otros cubos que habían llenado en el pozo. Pasaban de una en otra mano, desde mi mano a la de la abadesa, primero llenos y luego vacíos, y volvían a pasar. Se oía el chasquido de las maderas del convento, y el humo se metía en los ojos y en la nariz, asfixiando. Lenguas ardientes extendidas por el viento le lamían la cara a sor Benilde, las manos, los ojos llorosos sin ver, y ella trataba de ahogar el incendio golpeando con la vara verde, antes de que se tragara el convento, con todo lo que dentro había. O acaso lo hube inventado, con esa imprecisión que siempre tuve para recordar hechos reales, con ese barullo en mi cabeza que me precipitaba a tomar como reales las cosas que no lo eran. 3 Dos buenos caballos he para mi silla; buenos son ambos, y esforzados para la batalla, mas no puedo tenerlos juntos, porque no se soportan. -G. de A. Medio siglo atrás, Europa había empezado a regirse por la liturgia del misal romano, y por la reforma de Cluny, con lo que en Castilla desterraron nuestros ritos mozárabes. Traducían ahora los monjes los poemas cristianos, junto con sátiras de Juvenal y escritos de Catón, y la «Eneida» de Virgilio que muchos no llegaban 82 a entender, viendo en ella cierto perfume de herejía. «Entonemos un motete», decíame el fraile capellán, que me llevó con él después del incendio del convento, y yo le contestaba: «Entonemos». Debajo de su barba cana, honra se guardaba; sentábase ante el escrinio, un ancho atril de madera con soportes torneados y arquillos de herradura. «Setenta sueldos por un tapete nuevo», me dictaba, y enviábamos la cuenta a la reina, que hacía cuantiosas donaciones a diversos monasterios. Yo guardaba la bolsa, y me quedaba con la miel en la boca. Por cumplir las voluntades de su padre, contrajo nuevo matrimonio doña Urraca con Alfonso el Batallador, rey de Aragón y de Navarra, seis años después de quedar viuda. Hiciéronse las bodas en Sahagún, con aparato real y maravillosa pompa, mas en desgracia de los grandes del reino y sobre todo del viejo Peransúlez y de Lara, y del conde de Candespina, que se repartían por entonces la privanza. Llevaban a mal este enlace, que decían celebrado bajo ominosos presagios, y lo tachaban de maldito y excomulgado ayuntamiento hecho para daño y destrucción de España. «De fuera vendrá quien nos echará de casa», auguraban, y todos extrañaban mucho llamar a un príncipe extranjero, pues el mismo pueblo solía decir festivamente que ni había que beber en botija, ni dar al forastero la propia hija. Y la misma reina era contraria al matrimonio, pues pensaba que quien lejos iba a casar, o iba a engañar o iba engañado. Y así no casó por gusto, sino por obligación, y mientras se celebraba la ceremonia, Alvar Fáñez tenía que echar mano de todos sus recursos para sujetar a los almorávides, que habían lanzado su terrible ofensiva de todos los veranos. Ya habían saqueado Talavera, Guadalajara y Madrid, y ahora atacaban con gran ímpetu a Toledo, en una razzia despiadada. Unidos sin cariño en interés del reino, allí casaron y ayuntaron; era don Alfonso pariente de su esposa en tercer grado, por parte de los padres, ya que el bisabuelo de ambos había sido Sancho el Mayor, rey de Navarra. Celebráronse las bodas pese al parentesco, aunque nunca fuera bueno cuña la de la misma madera. El niño Alonso Raimúndez hallábase en Galicia desde la muerte de su abuelo, y allí seguía cuando su madre se casó con el Batallador. Las lucernas llenaban la iglesia con reflejos de todos los colores; estaban tan altas, y no obstante todo quedaba inundado de reflejos, desde las caras de los ricoshomes y los frailes hasta las losas del suelo, y las armas de los caballeros. Tuve licencia de mi abad para asistir a estas bodas, y lo hice con firme ánimo de no volver al convento con vida que Dios me diera. Todo en la iglesia parecía cubierto con un polvo de esmeraldas y rubíes; la campanilla era de oro con las vinajeras de cristal, al menos así lo parecía por el ruido que hacían las pequeñas jarrillas transparentes, una con agua y otra con vino. Un obispo viejecillo, temblándole el pulso, las volcaba en el cáliz, y al chocar con él producían un fino tintineo. Las volvía a dejar en el recipiente de oro, y empezaba a manipular los finos pañizuelos de lino, bordeados de encaje. Enjugaba los vasos con un movimiento circular, se limpiaba los dedos con ellos, y también los labios. Eran las vestiduras con que casaba doña Urraca con rombos de colores en verde, pajizo y blanco, con mucho de oro entremedias, y lo mismo que en los primeros casamientos de las hijas del rey Alonso, hizo dar muchos paños a juglares, entre los que yo estaba, quedando así de muy buen aspecto y muy bien arreglado. Habiendo sucedido la novia a su padre como reina de Castilla y de León, tomó su marido ambos títulos, y quedó árbitro de ellos; y por esta unión, todas las coronas de la España cristiana quedaron sobre la misma 83 frente, incluido Toledo. Pues expresaba el rey que los estados de Castilla no podían ser conducidos por una dama, con lo que empezaba a meter la pata hasta el corvejón, El día de la boda Urraca se inclinó ante su marido, y en el yantar de bodas se sentó apartada de él. Ablandaban la dureza del tálamo nupcial muchas almohadas y colchones forradas de tapicería bizantina, y de poco sirvieron. «Mal haya la espina que de suyo no aguija», oyeron decir a la reina, mientras escapaba de un esposo tosco y violento, y casi brutal, con lo que daba a ver que el casamiento como el melón, sólo el tiempo los calaba. Montaron al día siguiente dos caballos, uno bayo y otro castaño, enjaezados con soberbias sillas cubiertas de plata. «¿Has de ir en las ancas, o en silla?», le preguntó él, y ella se afirmó en los estribos de su montura cordobesa, y como el caballo era ligero saltó pronto un vallado, y el rey apenas la podía seguir. Y en adelante nunca volvió la reina a hacer el papel de esposa sumisa; se levantaba con el día y se cubría con agudos yelmos, y así aparecía con su marido en las campañas contra los musulmanes. Colgaba el escudo del arzón de su silla, ceñía su espada de arraz en cruz y de pomo en forma de cabeza de clavo, y lanza para su personal equipo, con paños amarillos sobre fondo rojo, y decía a su marido que cumplimientos entre soldados eran excusados. Estaba triste la reina, y no reía; pues que su matrimonio, y con él la unión política, naufragaron en muy poco tiempo. Huía a su esposo como el diablo al agua bendita, y todo era porque intentaba intervenir, con muy poca fortuna, en todos los asuntos de Estado. Para ello, se adelantó a poner guarniciones de aragoneses en Toledo, Segovia, Gormaz y Guadalajara. Y a su vez, ella quería usar de sus poderes en toda su extensión. «Para una vez que me arremangué, el culo se me vio», se desesperaba, y él replicaba que quien iba a Castilla y dejaba Aragón, llevaba siempre dolor de corazón. Y se quejaba de la reina, que decía de espíritu altivo y ávida de mando, y de que pretendiera gobernar sola, relegándolo a segundo término. «Mujeres y malas noches matan a los hombres -decía-, pues no hay que rogar a mujer en la cama, como tampoco a caballo en el agua.» Y decían muchos que en casa de Alfonso más mandaba la gallina que el gallo, pues que era la reina decidida y varonil como un caudillo, y cuando se irritaba parecía mudaba de sexo. Y ella alegaba en su defensa que la mujer recia era la llave de su casa. «Al marido has de mostrarle el culo, mas no del todo -decía-, y sí quiere comer la carne, que roa el hueso.» No le decía que se vistiera, pero le mostraba la ropa. No le dio el aragonés una verdadera satisfacción en su vida; en un principio podía molestarse en hacer algún pequeño regalo, pero fue perdiendo la costumbre. Hacía ademanes groseros, acompañados de sonidos soeces, y disfrutaba con tales cosas, y con la consternación de los castellanos, que murmuraban. Cometía improperios y baldones, y llegó a maltratar a la reina hasta rasgar sus vestiduras, mesar sus cabellos y dejarla vilmente tendida en tierra. Ella por su parte lo tachaba de bárbaro cruel, y aragonés impío, y las voces que daban se oían en todo el palacio. Y doña Urraca lo imprecaba: «Este monte no es para asnos, y donde hay fuerza, el derecho se pierde. ¡Ay, aragonés, pobre de la casa en que te metes!» Lo aborrecía porque no era pulido, sino inhumano y cruel, condición propia de medrosos y cobardes; y era más bruto que el brocal de un pozo. Un día me envió la reina con una misiva para un tal primo que tenía, y que era el conde don García, en que explicaba que el marido había llegado a pegarla. Decía algo así. «En esta conformidad ha sucedido, que muerto mi piadoso padre, me he visto obligada a seguir su disposición y arbitrio casándome con el cruento, 84 fantástico y tirano rey de Aragón, juntándome con él para mi desgracia, por medio de un matrimonio nefando y execrable. Y no sólo eso, sino que me ha maltratado varias veces, poniéndome las manos en el rostro, y los pies en el cuerpo». Gustaban el rey y sus amigos de hacer concursos de traseros, y así entraban tras una cortina, y alguien tenía que adivinar a quién correspondía cada uno. Era amante de banquetes, y de mucho comer; lo convidaban a todas las bodas, y en ellas guisaba y muy bien, lo mismo carnes que pescados, que postres y dulces. La reina, ofendida, reaccionaba violentamente; y las crónicas castellanas eran feroces al tratarlo, diciendo que era el rey cosa muy seria: ya que no sólo injuriaba a su esposa con groseras palabras, sino que muchas veces había llenado de confusión sus mejillas, y había osado herirla con sus pies. Y que no era hombre porque meara en la pared, pues los perros también lo hacían. Y como reinos y dineros no quieren compañeros, acabó la reina tomando por el camino de enmedio. «Renegad de aquél a quien hasta el nombre le hace ruido», decía, y excluyó a su marido de su trono y de su lecho. Por todo esto tenía doña Urraca fama de poco honesta, y los partidarios del rey atribuían las desavenencias a sus liviandades. Los aragoneses, defendiendo al monarca, insistían en las ligerezas de la reina castellana, y decían que era tan casquivana como ambiciosa, y tan mala esposa como madre. Los amigos de Urraca las achacaban a las durezas del Batallador, a su arrogancia y a la soberbia de sus costumbres; y así para algunos Urraca de Castilla era espejo de virtudes, y para otros deshonesta y terrible, que no sabía contentar a nadie sino a sus amantes. Y entre ellos contaba a los condes de Lara y Candespina, y hasta al obispo de Santiago, Diego Gelmírez. El propio ayo de la reina, Peransúlez, parecía apoyar al Batallador; y entonces ella, que en tiempos diera la villa de Santibáñez de Valcorbo a la ciudad de Valladolid, ahora maltrató sin razón al que debiera tener como padre, y le quitó el gobierno. «El hombre que haga ciento, y a la mujer que no la toque el viento», se justificaba, y añadía que el hombre celoso era de suyo cornudo, y que más valía serlo y que no lo supiera nadie, que no serlo y que lo creyera todo el mundo. Otros decían que a la reina pesaba de haberse casado, porque el casamiento refrenaba sus apetitos desaforados y sin término, ya que lo hacía todo con publicidad, siempre que se le antojaba, y estaba lejos de él. «Estas son lentejas -contestaba ella-, si quiere que las coma, y si no que las deje. Pues donde está el rey, a cien leguas, que a mi marido nunca le falta queja, cuándo de la oreja, cuándo de los pies.» Y pese a la fecha reciente de sus segundas nupcias, tan bella como amante se abandonó la reina a los dictados de su corazón. Afeábanle a la soberana los favores de que colmaba a sus favoritos, y sus costumbres licenciosas, pues no ocultaba ya flaquezas ni intimidades, abandonándose en brazos de don Pedro de Lara o del conde Gómez de Candespina, que con ambos mantenía tratos ilícitos. Eran sus veleidades más conocidas por el pueblo que el ungüento amarillo, y tachaban a su reina de ser más fácil que el pedir prestado, siendo el cornudo el último que lo sabía, y su mujer quien lo hacía primero. Pues cuando lo supo el cornudo ya lo sabía todo el mundo, y así fue como planeó el Batallador entrar donde ella estaba, sin haberla avisado. Fingió un viaje el esposo para poderlos hallar, y agarrarlos en el lecho; al abrir la puerta se les apagó el candil, y el rey con una varilla por atrás la había picado. La reina, que lo sintió, pensó que era su querido. «Hermoso, cagar de ventana afuera, el culo para la calle -bramaba el marido-, y si no eres casta, sé cauta por lo menos, pues la caca hay que callarla, 85 y quemar la casa sin que se vea el humo. » «Si bien bailo o mal bailo, solazo mi cuerpo -decíale ella-, a más que hombre cornudo, vale más de dos que de uno.» Dicen que a la mal casada ha de darle Dios buen placer, que no lo ha menester la bien casada. Y se lamentaba Peransúlez que nunca se hubieran visto en el trono de Castilla amores tan públicos y escandalosos, pero predicar en desierto era sermón perdido, ni sabía la reina sufrir las represiones que aquel varón gravísimo le daba, por sus mal encubiertas deshonestidades. «No hay linda sin tacha, como no hay morcilla sin atadero», decíale, y que no faltó nunca piedra a la buena lavandera, pues la misma Julia, hija del emperador Octavio, sólo se abandonaba a los soldados cuando se sentía encinta. Por su parte, los dos amantes de doña Urraca se desesperaban entre sí. «Las medias para los piernas», gruñía el de Lara, y Candespina renegaba diciendo que era dichosa la casa donde no gustaba más de uno, y que a la mujer que a dos quería, debía llevársela Satanás. Pero en verdad, la reina estaba enamorada de Candespina. Les gustaba a todas las damas por vivir, pues según decían tenía una cara guapísima, y no dijeran de perfil, con los ojos rasgados y oscuros, y el cuerpo de un atleta griego. Tenía los dientes iguales y blancos, y hasta sus manos eran hermosas, fuertes y morenas, y con las uñas alargadas; tenía según ellas unas piernas de estatua, con un vello entredorado. Pero aparte de su natural inclinación por el de Candespina, tampoco la reina desdeñaba al de Lara, su competidor en amores, que ocupaba el segundo lugar en autoridad y poderío. Llevaba yo y traía sus misivas en prosa corriente, sirviendo de medianero en sus amores, ya que mi profesión me lo permitía, aunque ya no tanto como antes mis piernas; y hasta llegaba a guardar sus retozos, en una cámara aneja a la suya, porque no se repitiera el pinchazo del rey. Cuando me despertaba, sobresaltado, veía que había pasado mucho tiempo; las lucernas estaban encendidas, y tenía en la boca un regustillo al higo seco que engullí antes de dormirme. Me solía tumbar en mi frazada sobre el suelo, cubierto por una piel de cabra, y estaba un rato mirando la luz, y a un lado los chapines de la reina que tenían diamantes incrustados. La llama crecía y lo inundaba todo, y reventaba en un estallido de puntos y luces de colores, hasta que me quedaba adormecido pensando que si el mozo supiese y el viejo pudiese, no habría cosa que no se hiciese. Y cavilaba para mí: «¿La mujer del ciego, para quién se afeita?». Pensaba yo que para empreñar a la esposa no era decente llamar a otro, y recordaba a Benarrubén de los vinos agudos, donde había treinta vecinos, y eran los treinta cornudos, y con estas graves consideraciones vencíame el sueño. Siempre se dijo que juegos, pendencias y amores igualaban a los hombres, y estando discordes los capitanes, ni la paz pública se podía conservar, ni hacerse la guerra como convenía. Las reacciones del Batallador eran airadas; y como supiera en cierta ocasión que su mujer se disponía a romper su matrimonio y a expulsarlo de Castilla a mano armada, la hizo detener y encerrar en el castillo llamado Castelar; y tan adelante pasaron los disgustos por su brava condición, que una vez recluída la reina, en lugar de ser su esposa pasó a ser su prisionera. Pero en ausencia del rey, los dos favoritos revolvieron sus caballos y tomaron sus lanzas, y dando un golpe de mano sacaron a la reina de su prisión y lleváronla a Burgos, en cuyo castillo se estableció. Y entonces don Alfonso repudió a Urraca, y abandonó a su esposa que despreciaba, fundándose en el impedimento de la consanguinidad; no obstante, no renunciaba a usar el título de rey de Castilla y de León, 86 ni a mantener sus guarniciones en varios castillos; siguió en sus documentos llamándose esposo de doña Urraca, y con todo esto hacía mercedes y confirmaba privilegios. En sus largas andanzas de soberano trashumante llegó a ser luchador y domador de fieras, modelo de caballero guerrero y batallador. Esta violencia agrió a la nobleza, levantada también por el de Lara, y así se llegó a una batalla cerca de Sepúlveda, en que el aragonés cargó contra las tropas de la reina, derrotándolas, como luego se dirá. 14 Estos agravios le causan: el uno es tan gentil como un carretero, y el otro arma más ruido que las mesnadas del rey. G. de A. La reina se hallaba con cuidado desde el suceso, y templaba ahora los deleites y las deshonestidades y con disimulo las cubría desde que se vio libre, gracias a la conjuración de los dos condes. Para alabar a ambos valientes y darles ánimos para nobles hechos, les decía: «No sé por cuál decidirme, pues ambos sois parejos en valor; lo que hayáis de hacer hoy no lo dejéis, pues, para mañana». Y ofrecía favores y tierras al primero que hiciera la guerra al de Aragón, pues estaba usurpando Castilla, y el odio había estallado de pronto entre el rey y la reina. Y aunque pensara que no estaban bien tres pobres en una puerta, era por entonces el rey más cabrón que el cabrón de la piara, ya que su mujer lo era de tres maridos. Y no obstante, debía pensar: «Llámame cabrón, y no me toques en la honra», cosa que daba a demostrar con la extraña y cornuda diadema que adornaba sus sienes en las solemnes reuniones de palacio. Toleraba Alfonso a los amantes, pero no consentía en ser repudiado por aquella mujer, ni renunciaba a sus títulos castellanos, ni a mantener guarniciones en sus castillos. «Una tal reina no puede ser amada por sus súbditos -vociferaba-, pues no tiene vergüenza de ningún deshonor, ya que son públicos y notorios los hechos con los que afrenta mi dignidad real y marital.» Y fue así como los citados condes emprendieron campaña contra Alfonso, trabándose batalla en el campo del Espino. No terminaba nunca la reina de despedirse de Candespina, su amante declarado, tan atrevido y apuesto como era; y don Pedro de Lora, que aún pretendía casarse con ella, aguardaba para salir al campo, escoltado por un piquete de su guardia. Los dos amantes de Urraca mandaban su ejército, e iba frente a los castellanos don Gómez, con su espada de arriaz en cruz, y en la retaguardia don Pedro, adornado con una capa de tejido de seda, mientras las armas, cíñendo su cuerpo, hacían resaltar la morbidez también elegante de sus miembros. Iban con ellos trescientos caballeros fijosdalgo, los unos a caballo y los otros en mulas, con tanta pluma y gentileza, con tanto lazo que la esmaltaba, que causaban maravilla. Lucían bayos borceguíes y capellares de grana, y traían pendón sanguino, muy bien bordado de negro. Y así alzaron sus tiendas fuera de 87 las murallas, y apercibieron los caballos, que tenían por más esforzado al primero que acometiese. Encontráronse con los aragoneses en las proximidades de Segovia las tropas del conde don Gómez, que iba a caballo en su silla jineta y con freno de plata; dióse la orden de acometer y cerrar, y en el campo llamado del Espino se trabó la pelea, que fue una de las más nombradas de aquel tiempo. El rey aragonés formó un escuadrón cerrado con toda su gente, y don Gómez, con algo mayor ánimo que su rival, sufrió solo la fuerza de los enemigos y el peso de la batalla. Tropas aragonesas y navarras lucharon contra las huestes castellanas; y como todo lo ajeno pareciera bien, menos hombre ajeno sobre la mujer propia, anduvieron buscándose los caudillos hasta que se encontraron. El rey luchaba por su honra, y el conde, galán aceptado, luchaba por su amada que era también su reina, y no por casamiento, sino por gusto. Y gritó el rey y esposo, despechado: «Afirmaos en los estribos, terciad la lanza y vuestra adarga, y encomendad el alma a Dios, porque os voy a matar». Primero a caballo, y luego sin corcel, se batieron con dureza, y don Gómez resistió más bravamente. Fue el rey quien invitó a dejar los caballos y proseguir sin ellos. «Descabalguemos si os place», cedió Candespina, y el conde fue vencido, muriendo por su reina y por su dama. Y Dios, al tiempo que animaba los ojos del héroe con el relámpago del amor, permitía que la lanza del rey lo atravesara, y que vara y media le quedara fuera, blandeando. Y así se demostró que quien cortejare a una casada llevaba prestada su vida. Las piernas tenía en el agua y el cuerpo en el arenal, y en el suelo, antes de morir, pronunció el nombre de Urraca. Y de esta forma, con el manto empapado en sangre y gloriosamente cubierto de heridas, quedó entre los muertos el amante preferido de la reina; pues que desbaratados los suyos, prefirió él mismo perder la vida que volver las espaldas. El conde de Lara, que estaba a la retaguardia de los castellanos, como quiera que no pudiese sufrir el primer ímpetu y carga de los contrarios, dio las suyas y se volvió a Burgos. «Mejor es que digan aquí huyó Fulano que aquí lo mataron», debió de pensar, y comenzó a correr, y corría más que una mala noticia, sin atrás volver la cabeza. Enmedio de los trescientos traían un cuerpo finado, y todos, juglares y doncellas, y damas, lo salimos a mirar. Vimos venir a la gente de armas que lo traían consigo, y los pregoneros delante pregonando su muerte, y así todos supimos que las tropas del rey de Aragón habían derrotado a los nuestros y a los de la reina en la batalla del Espino, cerca de Segovia. Mientras, en el atrio rezaban los obispos, y algunos nobles de más edad se agrupaban en torno de la reina y de su hijo que había venido, y del viejo Peransúlez, todos tres en un banco con tres sitiales, con cubierta a modo de dosel y el frente de arquería románica. Lloraban a la par obispos y clerecía, y la hueste toda, y mientras por un postigo viejo entraba el de Lara, y se acercaba donde estaba la reina, que lo estaba esperando. «Más quise poco seguro que mucho en peligro», se disculpaba, y Peransúlez dijo: «Explicación no pedida, malicia arguye». Suspiraba Urraca por la minga perdida, y seguía preguntando. Y él contestaba que su rival se había enfrentado a Alfonso de Aragón, que lo había muerto, y que la reina se había quedado sin su favorito. Y que con las ansias de la muerte, añadió, soltó la espada, y así el rey lo había podido vencer, dejándolo allí mismo más frío que las manos de un barbero. La reina volvió su rostro, la sangre se le había cuajado: «Partido me han el sol», la oí decir. Mas como dos gorriones en una espiga hacían mala miga, doña Urraca se había procurado ya el galán de turno, pues a su lado estaba aguardando el sustituto. 88 Y de esta forma, el conde don Gómez quedó con el prez de su grande hazaña no acabada, y el de Lara fue confortado en su derrota por la reina, que lo había recobrado para su lecho. «En jueves matáis el puerco, y en viernes coméis su carne», le echaba en cara Peransúlez, que por entonces andaba chocheando, y tenía una culebra que andaba suelta por el palacio y se comía a los ratones. Además, decían que se desayunaba con un vaso de aguardiente para matar el gusanillo. Y el rey Alfonso de Aragón, después de haber vencido a los partidarios de la reina, forzó a los estados reunidos a reconocerlo en calidad de rey; y entró en Toledo, después de aquella batalla memorable en que muriera el conde, su rival. En adelante, doña Urraca rompió y se reconcilió con el batallador muchos veces, desconociéndose por todos las causas de su amistad, lo mismo que las del rompimiento; y cuando la situación se hacía insoportable organizaba a espaldas del marido alianzas en su contra. Y lo mismo en junio lo echaba de Galicia, que en agosto se amigaba con él, y cuando tantas veces iba y venía, quizá alguna inclinación tenía hacia el aragonés«No habéis de creer en cojera de perro, ni en lágrimas de mujer», decía él, pavoneándose, pero fue lo cierto que durante el reinado de ambos, Castilla se vio constantemente desgarrada por las guerras civiles. Y como por todas partes se llegaba a Roma, al final el Papa dictó excomunión a los esposos, pues que se habían unido siendo consanguíneos. Fue el arzobispo de Toledo, que enarbolaba la cruz en las batallas, encargado por Roma para juzgar esta diferencia; y declaró el matrimonio nulo, ya que el Papa había enviado letras apostólicas alegando su invalidez, y ordenando al tal arzobispo que obligara a los reyes a que vivieran separados, o declararlos incursos en excomunión si no le obedecían. Teresa, la esposa de Enrique de Borgoña, a quien instituyera su padre don Alonso condesa de Galicia y Portugal, no olvidó nunca la enemistad que tenía con su hermana la reina. Teresa no era hermosa, nunca lo había sido, pero hubo siempre gustos que merecieron palos, y así pudo casarse con Enrique. Y todavía mal dispuesta contra Urraca, mezclábase en las intrigas de la corte, hasta que ambas hermanas llegaron a las manos a orillas del Miño. Y Urraca le declaró la guerra, pues la condesa de Portugal se había apoderado durante una revuelta de varias plazas en Galicia. Sin ninguna vergüenza habíase llevado consigo cuanto pudo, desde alhajas, vestidos y ganados, a candados y azuelas pasando por sargas mudéjares, y hasta cubos y pequeños calderos. Y así Teresa, que en el ojo de su medio hermana veía una paja, en el suyo no advertía una tranca. La victoria fue de Urraca, cuyo ejército entró en Portugal y lo devastó a sangre y fuego. Doña Teresa, que veía comprometidos sus planes de extensión del territorio, acompañó a su hermana a Palencia, para tratar con Alonso Raimúndez la partición de varios castillos en Tierra de Campos. La reina de Castilla, para dejar burlada a su hermana la condesa, trató secretamente y se reconcilió con el Batallador, siendo importantes las cláusulas del pacto, ya que acordaban mantenerse unidos sin separarse ni por parentesco, ni por excomunión, ni por ninguna otra causa. Muerto su esposo don Enrique, Teresa dijo al aragonés que su mujer quería envenenarlo; le envió un mensajero avisándolo, y pudo convencer sin esfuerzo al cuñado de que la reina quería borrarlo de este mundo por medio del veneno. La repudió de nuevo, y las relaciones con Portugal quedaron rotas. Y así fue como el Batallador puso segunda vez prisionera a su esposa en un castillo. Era el lugar más oscuro que noche de 89 truenos, sin que tuviera mús que un pobre candil para alumbrarse por la noche, que era de hierro y humeaba, en el antepecho de una ventanilla. Por encima del pabilo se alzaba siempre una columna de humo, y la luz de la llama temblaba en los muros. Cerraba los ojos la reina, los apretaba con los dedos, los abría y volvía a cerrarlos hasta que dejaban de doler, y era para ella peor que si se los hubieran arrancado. Recluída doña Urraca, su marido penetró en Castilla y León con un ejército de aragoneses y franceses, navarros y normandos, y hasta musulmanes. «Quien mal casa siempre llora, y tarde enviuda -se lamentaba ella-, y éste es más falso que mula gallega». Y lo insultaba a voces, llamándolo león sanguinario y tirano aragonés. «Mátente por las aradas -lo maldecía-, no en poblado ni camino, y sea con un cuchillo cachicuerno, que no con un puñal de oro.» Y otros se sentían más ofendidos que ella, pues era su reina, y la hija de Alonso. El conde de Lara estaba mohíno, porque Urraca había caído de nuevo en manos del aragonés, y trovaba entristecido, acompañándose de su vihuela: «¿Para cuántos años, reina, para cuántos años vas?» Las mañas del Batallador, y su intrusión en el gobierno de Castilla traía disgustados a los leoneses y castellanos, pues toda la provincia fue trabajada y padeció todos los males que la guerra solía causar. Alvar Fáñez, deudo y mesnadero del Cid y ya de edad avanzada, siendo merino mayor de Castilla, fue muerto en Segovia; murió asesinado por los burgueses adictos al Batallador, cuando defendía los derechos de su reina. «Huéspedes vinieron y se hicieron señores», dolíase el pueblo, y se quejaba que ardieran discordias entre el rey y la reina, y que queriendo éste guardar una parte de su rica dote, llenara a Castilla de sus soldados. En las guerras que hubo entre ambos, Peñafiel se inclinaba del partido del Batallador; pusiéronse en las ciudades y castillos guarniciones de aragoneses, con intento de que los naturales no se pudieran mover, ni intentar nuevas cosas, y mientras los soldados extranjeros pillaban tapetes ricos y alamares, y estrados cubiertos de telas de seda bordadas en oro, y hasta torres y tierras de la reina cogían. Castilla devoraba a sus hijos dividida en facciones, de las cuales una muy numerosa seguía el partido de él. Hubo campaña contra los musulmanes, y el rey entró en tierras de moros a la cabeza de un numeroso ejército, luciendo una valiosa espada que le costó quinientos sueldos, y un manto ferucí. Ocultábase en capucha de cuero cubierta para sorprender al enemigo, y se encendió la guerra en tales términos, que las violencias del rey de Aragón dejaron olvidadas las deshumanidades de los árabes. Se incendiaban a propio intento montes, se desparramaban en aldeas, tomando allí a los lugareños como a garbanzos en olla, y al daño en las cosechas y en los pueblos se unía el cautiverio de muchos infelices, y a los viejos y viejas los metían a espada, sin perdonar cosa alguna que se les pusiera delante. Cargaban grandes piedras, y si las armas arrojadizas no bastaban a que se rindieran, delante de todos alanceaban a cuatro o seis, y ponían las cabezas en el pretal de los caballos. Hacían grandes pillajes, y volvían a Aragón cargados de riquezas, llevando los ganados y saqueando las pequeños aldeas y las villas o granjas, no despreciando instrumentos de latón y de hierro, acero 90 y cobre, y cubas a modo de toneles. «La guerra en esta forma es productiva, y saneada forma de ingresos», reían los soldados del Batallador; y a él mismo compensaban su falta de familia y de hogar, y su vida errabunda de campamento en campamento, todas aquellas riquezas que llevaba consigo, y le servían de compañía: placas decorativos de marfil, y toda clase de joyas y de piedras, y un tesoro en reliquias y alhajas que había tomado en monasterios y abadías, pues en tales épocas ni las iglesias se libraban del pillaje. Entraban sus tropas por tierras de Andalucía matando hombres y animales, sin perdonar las casas, sembrados ni arboledas, y así pasó a los reinos de Valencia, Granada y Almería, y se retiró luego a Zaragoza, llevando veinte mil cautivos y un botín valiosísimo. Y logró recibir juramento de fidelidad de muchas tropas moras y de sus caudillos. Mientras, la reina lograba seducir a los que la custodiaban, y fugarse de la prisión, marchando a Castilla; y allí no halló la acogida que esperaba, antes bien muchos grandes formaron una conspiración, y tomando a la fugitiva se la enviaron a su marido y él la tornó a poner en la cárcel. Siete años hacía que la reina no se desarmaba, y tenía sus carnes más negras que el más tiznado carbón. Alfonso la hizo revestirse con sus mejores galas, y cuando ella creía que iba a reconciliarse, la repudió públicamente con estas palabras: «Movido por la conducta de Urraca, mi mujer, me veo obligado a repudiarla en público, para que quede constancia de ello». Y como le interesaba, echó mano de las letras apostólicas de Pascual II. Luego, irritado, apartó a la reina de su lado y la entregó a los castellanos, diciendo que no quería vivir en pecado con ella; y prohibió a sus ciudades y castillos que la admitieran en su recinto. La reina accedió al divorcio, y era al día siguiente y estaba tan contenta como si se hubiera quitado un par de borceguíes que la apretaran demasiado. Los castellanos tomaron las armas y secundaron a su soberana, ahora separada de Alfonso; montó Urraca de un salto en su hermoso bruto morcillo, se armó de piezas dobles nuevamente y fue a retar al aragonés, y como venganza, echó a los señares que se habían establecido en sus estados, y se mantenían por la fuerza en sus castillos. Estuvo en Peñafiel por dos veces, pidiendo a las huestes confianza y subsidios para emprender la campaña contra el Batallador. Los grandes de Castilla se comunaban y ligaban por la libertad de la patria contra el gobierno del intruso, se sucedían alborozadas esperanzas y energías desbordadas, reuníanse los partidarios en Sahagún, y se preparaban todos a la guerra. Por fin pudo la reina derrotar a su esposo, obligándolo a encerrarse en Carrión, donde se refugió. Le puso sitio, y le obligó a pedir la paz con la condición de evacuar Castilla; fue hecho prisionero y llevado al castillo de Burgos, con lo que quedó, sobre cornudo, apaleado. Y mientras Urraca se marchaba a Aragón, atraída por la noticia de las muchos riquezas que decían conquistadas a los moros en Zaragoza. El Batallador hubo de retirarse con sus huestes de la Tierra de Campos, no sin antes haberla desolado espantosamente. Sus siervos y criados dispusieron las acémilas para emprender la marcha; precedían al monarca los arqueros y lanceros de su guardia, y lo seguían los infantes. El rey guerrero y sus jinetes llevaban picudas capuchas, vestían las gentes de su séquito calzas y túnicas cortas, ceñidas a la cintura y de mangas estrechas, y llevaban pendientes al cuello sus espadas vencidas las gentes del Batallador. Una gran calzada facilitaba su marcha. Varona castellana llamaban las huestes de Aragón a la reina, y mientras el rey la maldecía, tachándola de meretriz pública y engañadora, de mujer dominante y hembra caprichosa y voluble. 91 Pasaba más amarillo que un muerto entre salinas de Poza de la Sal, deseándole a Urraca que la rabia matara a sus perros, y las águilas a sus halcones; y se fue con premura a sus estados de Aragón, abandonando para siempre las tierras de su esposa, sin haber llegado a una avenencia, siendo esta vez la separación definitiva. 15 Nadie puede contradecirme: si estando enfermo se le negara el vino, antes bebería agua que morirse de sed. -G. de A. Fui yo quien le preparó a doña Urraca la pócima con que había de envenenar a su marido, así como el talismán dominador, para de una vez para siempre vencerlo. Empleé en éste oro, latón y bronce, haciéndolo en día domingo a la salida del sol. Agregué un trozo de piedra imán y coloqué el talismán en una bolsa de seda encarnada, como me enseñara mi abuela. Todos los domingos, al salir el sol, echaba en la bolsa, para mantener el poder del talismán, unas limaduras de acero y siete granos de trigo como ofrenda a los siete planetas. Y al colocárselo a la reina colgado del cuello le dije la siguiente oración: «Planeta misterioso, tómame bajo tu protección y amparo y favoréceme en las batallas, amén». Fue el día de Navidad, en mi cumpleaños, que ya ni sabía los que cumplía ni quería saberlo, y mientras las mozas se columpiaban por la fecha que era, considerándolo un acto de devoción. En cuanto al veneno, lo adobé en forma de vela emponzoñada. Tomé un poco de sebo negro y lo mezclé con varias cucharadas de hojas picadas de hiedra venenosa, de roble venenoso y una onza de pimienta negra; tomé una pulgada de hueso enterrado y un trozo de sesos y con todo eso mezclélo cuidadosamente y di al conjunto la forma de una vela un tanto irregular. No quiso el destino que la reina pudiera utilizarlo. Y en medio de la hostilidad y repugnancia de los más, doña Urraca, acompañado siempre por el conde de Lara, vino a refugiarse a Monzón de Campos, no lejos de Palencia y a orillas del río Carrión; y allí fortificó y aprovisionó el castillo, hasta convertirlo en fortaleza inexpugnable. Despertaban los primeros gallos madrugadores y algunos campesinos volvían de Saldaña, vendido ya el vino o el aceite, mientras en el castillo y en el pueblo todos dormían, amaban o rezaban. Durante las invasiones del siglo noveno, y para defenderse de sus enemigos, habían iniciado los señores la construcción de estas fortalezas, pusieron en pie los fuertes muros levantados por el pueblo romano, trazaron caminos tortuosos entre las murallas, mientras que una puerta externa, protegida por un castillejo, daba paso al interior. Otros se alzaron sobre alcazabas musulmanas, con palacio o alcázar de defensa, como ocurría en Gormaz. En un principio fueron una sencilla torre de madera en lo alto de una escarpadura del terreno y separada del resto por el foso, con una tabla que servía como puente; 92 luego la cerca se fue convirtiendo en gran muralla. Hicieron el foso mucho más grande y profundo, y la torre de vastas proporciones, alzándose un recinto cuadrado y luego otra torre, que llamaban del homenaje, como en las ciudades fortificadas romanas. Eran las aberturas llamadas saeteras o astilleros, que apenas daban paso a la luz. Eran recios los muros, y en el atrio o patio solía haber un pozo en el centro, frente a la portalada, con una armadura de hierro sosteniendo un caldero, y cerca una cuba para el agua. Por encima de los cubos o torreones y de la torre estaba el adarve superior para la gente de armas, protegido por almenas grandes y cuadradas. En el recinto amurallado se hallaban casas, con granero y despensa, y cellas para los siervos y criados, y junto al establo las letrinas, y en los de cierta importancia había capilla y hasta huerta. Muchas veces el foso tenía una barbacana para defenderlo, que era una pequeña fortaleza, mientras que una campana sonora hacía las señales de alarma. Habíanme habilitado una guardilla como dormitorio; tenía una pequeña ventana sobre el patio y había que subir por unas empinadas escaleras. Arriba, sobre el lecho, tenía un lienzo a modo de dosel para que no me cayeran encima los ratones. La reina me decía: «No dejes los rabos de pasas por doquier, no vayan a acudir roedores». Abajo, en las cellas de la servidumbre común, había alcobas destartaladas que no se ventilaban bien y olían a cuerpos y a cerrado. En un arcón guardaban ropa sucia junto con la limpia, toda revuelta; la tarima estaba percurida y sin alfombras y sin ningún tapiz, si no recuerdo mal. Los colchones de heno estaban duros y pesaban como tierra. Por la noche los bultos se clavaban en el cuerpo, pues todo el heno del colchón se desplazaba a un lado o se hacía una montaña; por eso era tan difícil, después de moverlo, que el heno volviera a su lugar. Pero yo ocupaba un sitio de privilegio cerca de la reina. Miraba desde arriba el pedrizal, las tierras abiertas a los vientos y a los soles y abajo se extendía el río y la llanura de Castilla. No podía abarcar de una vez todo el horizonte ni las nubes algodonosas ni el río zigzagueando abajo, con sus márgenes verdes. Cerca del corral había plantas de malvas, y yo paseaba el senderuelo con una malva en la boca, llevando una varilla en la mano y golpeando los lados del camino, y así soñaba que era joven todavía y que andaba junto a la infanta, a orillas del Duero. La casa de los guardas tenía cocina de pajas, y allí se sentaban todos al calor, y yo con ellos; podía sentarme encima del poyete, que estaba caliente. Todos hablaban en buen castellano, pronunciando mucho las eses. Pasaba yo el invierno con los dedos hinchados y rojos por el mucho frío de Castilla, llenos de sabañones, y eran dedos informes incapaces de agarrar nada y menos de tocar instrumento, pues apenas podía sujetar la péñola. A veces se reventaban y se llenaban de un agua amarillenta, que se quedaba seca formando postilla. Luego volvía al castillo con la reina. Ocultamente había un paso subterráneo que daba al campo, y luego por unas escaleras, corredores y accesos llegaba al corral, en que se hallaban varias construcciones de barro y otras con muros de madera. Se habían agrupado los soldados de guardia en torno a la hoguera y la neblina se extendía en derredor; llevaban gorros y bufandas y despedían nubes de vapor; se frotaban las manos y hablaban acaloradamente, y mientras la hoguera chisporroteaba y la llama se alzaba y lamía la niebla. El cielo estaba gris, y hacia Oriente había una luminosidad rosada; pasaba yo junto a la hoguera, varios pares de ojos se alzaban y me miraban, los saludaba con un gesto rápido y sus voces me contestaban al unísono, volviendo 93 luego a sus discusiones y consejas o charlas. Daban acceso al patio varias puertas y se pasaban tres recintos hasta el torreón. Los tres estaban separados por fosos, sobre los que se tendían los puentes levadizos. Fuera estaba el recinto externo con muros y torreones y triple albacara, y semejante fortaleza era inexpugnable, por muchos medios de ataque con que contara el enemigo; pues era hostilizado desde el parapeto con suelo aspillerado, desde donde vertían pez o aceite sobre los asaltantes. Penetraba yo por la gran portalada que daba acceso a la corte, desde la plaza de armas, que era rectangular y rodeada por varios cobertizos con fines militares. Y si el enemigo hubiera penetrado en el recinto, aún sería posible la defensa, pues el pie del torreón se hallaba dominado por los matacanes, y por las saeteras se podía disparar a poca distancia sobre los que se aproximaban demasiado. A más que varios torreones flanqueaban las puertas que daban acceso al interior, y las buhardas defendían el pie de las murallas. Y cuando no había guerras, a fin de que ningún soldado perdiera la costumbre del ejercicio de las armas, se organizaban simulacros de batalla, que a veces resultaban cruentos. Y ya me hallaba en el último patio, frente a la torre del homenaje y con entrada a ella, que era alta y espaciosa construcción, dedicada a la reina y a sus huéspedes. Fuera se hallaban los puentes levadizos alzados con cadenas y cerrada la puerta con rastrillo, quedando así el castillo impugnable, con tales muros y baluartes, y barreras. Y así, ajeno a la pelea y pronto a las dulzuras de la vida palaciega, el conde de Lara hablaba de la guerra sin ir a ella, porque según decía quien allí iba comía mal y dormía en la tierra. «No os abandonaré», le decía a la reina, y había quien susurraba un matrimonio secreto y andaban los nombres de ambos puestos afrentosamente en coplas, mientras que en otros producíase una reacción a favor de doña Urraca. Lo cierto era que la reina no gobernaba sola, pues el conde la asesoraba con más familiaridad de lo que convenía al buen gobierno. Y muchos castellanos, indignados por su excesivo debilidad con el de Lara, la instaban a que repudiara a aquél que estaba unido a ella por lazo muy estrecho de amor. Apuesto por demás y gentil era el conde, sobre todo cuando trocaba sus ropas de diario de paño de Segovia por los veludillos de seda. Era el noble ambicioso y enamorado; sostenía el manto sobre su hombro derecho, mediante un gran broche o fíbula de plata. Lucía su cabello abundante y castaño, fuerte y liso, partido en dos y cortado a melena, y algunos lo tachaban de no menos afeminado que cobarde. Fue don Pedro liberal y hospitalario desde mozo y se rodeaba de una corte con capellanes, mayordomos y médico, escanciador y repostero, a más de caballerizos y señores de servicio que llevaban feudos de la mitra. Muy gran jugador de tablas y también de ajedrez, manejaba con pericia los roques, caballos y peones. Llegaba yo a su pieza con una misiva amorosa de la reina y el conde se holgaba en ese instante jugando al ajedrez con algún clérigo, y al mismo tiempo charlaba más que siete juntos. «¿No llega todavía la merienda?», me preguntaba. Y curaba el catarro gallego con tajada de vino, pues decía que trabajar con hambre no era bueno y que sin vino no podía amar en condiciones. «Bebéis más que un mosquito», le afeaba la reina, y él respondía: «Pero nunca bebo gota sin causa justificada». Subían vinos de las cubas más viejas de la apoteca, y era oír el sonido de los frascos y caía en éxtasis, como si oyera las campanas del paraíso. La reina le porfiaba porque bebiera menos, y él se disculpaba diciendo que bebía para la sed venidera. Se dejaba la barba a temporadas y otras sólo bigote, y cuando se rasuraba ambos veíalo yo tan 94 raro que me parecía con cara de culo, pues le quedaba lisa y redonda y de un tono rosado. En cierta ocasión sus amigos de francachelas le rasuraron la barba y se la comieron entre todos mezcladas con unas natillas. En las fiestas de palacio echaban todos ellos a andar, corriendo y bebiendo junto a las murallas y en las vías, hasta que iban cayendo uno a uno, a lo que llamaban hacer el baile del culebro. En los vigilias de los santos los fieles reunidos en las iglesias y abadías no pasaban la noche en oración, sino en algazara, y lo mismo se hacía en la corte. Todos allí querían ser mayordomos de la reina o servir la mesa del conde, que acompañado de otros nobles dejaba en un estrado su manta de piel y todos ocupaban sillas ligeras a modo de jamugas morunas. Tenía cada cual delante una cuchara argéntea, una copa dorada para cada clase de vino, un vaso de agua y su pan. Se yantaban entre otras viandas grullas y toda clase de caza y pesca de los alrededores, y aún mucho de superfluo traído de otras tierras. Llegaba el obispo y ocupaba su sitial en lugar preferente, con escaño del alto respaldar, y lo mismo que cada comensal, tenía delante un gran tazón de plata. Llevaba a su escudilla argéntea los trozos de guisado que le agradaban y trasegábalos luego. Había en el hogar trébedes para colocar marmitas y pucheros y al otro lado un tinajón para las aceitunas, con tapa de madera, donde estaban muchas olivas aliñadas con laurel y otras hierbas, y como las habían machacado primero mostraban el hueso; luego se habían esponjado y oscurecido en aquel líquido de salmuera. Y como todo ha de tener maña, menos el comer, que sólo requiere gana, aquél que tenía la cabra, ése la mamaba. «Nunca te conociera, pues tan curo me sales», se quejaba la reina a su querido, pues le era más costoso que bizcocho de monja. Contestábale él que tenía necesidad de toda su energía y valor para aplacar las sediciones de que podía ser víctima, y otras veces decía que el hombre a los treinta o vivía o reventaba. Y así, mucho gastaba el huésped, pero más el que lo recibía, con lo que los huéspedes parecían mejor por las espaldas. Aparecían luego con ricos aguamaniles los siervos de la corte, y como nunca hubo vicio que no enfadara ni manjar que no empalagase, terminado el yantar se iban algunos, con lo que hecha la comida quedaba la compañía deshecha. «Vivís como un canónigo», le decían al conde los amigos, y él les contestaba: «El que está a las duras está a las maduras, y tan pronto como lo trago lo cago después». Y con graves sonidos se estremecía salvajemente. Me encargaba la reina cuidara de los preparativos del salón donde reunía las cortes, y para evitar que la corriente dejara a oscuras el salón del palacio. Hablaban los caballeros de joyas, brocados y tapices, de los que gustaban mucho; acudían con ellos juglares, y en vez de cantar muchos gritaban o desafinaban, algunos con vihuelas o con cítaras o contrahacían el canto de los pájaros. Había clérigos, y aunque no ejercieran oficios torpes como los bufones o juglares, o los tahures públicos, muchos vestían de hábito y eran hechura del diablo. Y corno bien cantaba Marta cuando estaba harta, en esta línea tomaba el conde su vihuela, y con voz gangosa por el mucho beber entonaba: «Cabalguen en sendas burras, que no en mulos ni caballos, las riendas traigan de cuerdas, no de cueros fogueados ... » Lo imitaban los hombres de su séquito, fundando estribillos parecidos, ya que el noble no sólo acogía, 95 sino imitaba al trovador errante. Y así, tanto en León como en Castilla, una gran turba de juglares había llegado a formar una clase de la burguesía. La reina también provenía por parte de madre de Gascuña, buena tierra de juglares, y entre los principales me tenía siempre a su servicio y a su lado. Y aunque dijera el obispo que eran mal para el alma las artes musicales y peor las histriónicas, los propios caballeros las ejercían y en las reuniones se fingían locos, sin vergüenza de nada. Había también los llamados bufones al uso de Lombardía, que vestían zarzahanes con listas de vivos colores, y cantaban también las soldaderas, sentadas al lado del juglar o bailando; y mientras él acompañaba con la guitarra o el salterio, cantaban ellas o bailaban con los brazos en alto. Y por carnaval salían por el pueblo vestidas de máscaras, con andrajos o con una piel de toro sin cuernos; y acompañaban a los condenados a un año de penitencia, que danzaban con trajes de demonios o disfrazados de mujer y pintados monstruosamente. Discutían en palacio las mozas, y gesticulaban, y resaltaban los colores vivos de sus túnicas y sayas, mientras que a los juglares se nos daba paño tinto, y blanquete o sanguina para la cobertura. Y recuerdo aún a una soldadera llamada Sotil, o la danzadera Graciosa y a otras de menos claras profesiones, como la Cítara o la Cornamusa; y todas pasaban por palacio, que además de darse al juego y al vino gustaban los nobles de las más astrosas rameras. Había por tiempos esgrimidores con cuchillos y espadas, que vestían ropas listadas de amarillo y blanco, y un trasechador o prestidigitador famoso, dado a la haraganería cobarde, a quien llamaban Maldicorpio. Y todos, atentos a nuestra misión insigne, para procurar a nuestros amos buen humor, hacíamos sonar ante ellos los vasos con un cuchillo, lucíamos habilidades extrañas como la destreza en rebuznar, y prestábamos servicios frecuentes de buenos mensajeros. Le había llevado a la reina un mercader morisco unas babuchas bordadas en plata, y andaba en chancletas todo el día; tenían la suela de piel muy fina y hacían chac-chac. Miraba yo las ascuas acurrucado junto al fuego, sentía el calor sofocante en las mejillas, y en las narices el tufo de la leña seca; tenía el conde perdidos dos alfiles, un caballo y un roque, y la reina ya se adormecía, y para entretenerme comíame yo los mocos que estaban saladillos o soplaba con fuerza, y una gran pompa se inflaba y desinflaba bajo mi nariz, con irisaciones de cuello de pichón. De noche, mientras yo velaba cerca de su alcoba, todo se llenaba de chasquidos inquietantes; era el ulular del viento sobre las almenas o el crujir de una falleba, y cualquier rumor cobraba un gran relieve en el silencio. Solía permanecer alerta, sobre la tibia almohada, aguardando. Pronto empezaba a oír un menudo rasgar, bajo el entarimado o detrás del tabique. Soñaba yo luego que andaba descalzo por las calles, y me daba vergüenza andar así; otras veces llevaba sólo una camisa, y era tan corta que apenas me tapaba el ombligo. Soñaba que podía volar, y con un pequeño esfuerzo daba pasos muy largos y me alzaba de la tierra como una pluma. En cambio, otras veces quería correr y no podía, los pies se quedaban pegados y mientras alguien me perseguía, sin que pudiera moverme. También soñaba que se me caían los dientes, sin faltar uno, aunque pese a lo avanzado de mi edad yo conservara toda mi dentadura. Se me empezaban a mover, y por mucho cuidado que tuviera se me acababan cayendo uno a uno. Soñaba con toros que me perseguían, y había mucha gente en las calles, pero siempre el toro tenía que fijarse en mí. Me miraba con unos ojos negros y tristes y empezaba a perseguirme, y yo pasaba tanto miedo que me quedaba helado bajo las frazadas. Eso debí heredarlo de mi abuela, que tenía pavor a los toros. Luego empecé a soñar con los precipicios. De pronto oía 96 un grito o un tañido, que parecía sonar en el vacío; me asomaba al balcón de la torre y vibraban las barandas, la profundidad se hacía tenebrosa con la luz de la hoguera en el fondo, y el cielo estaba teñido de negro, como si se hubiera derramado un inmenso tintero. 16 Hará donaciones a la abadía, y le concederá abundantes tierras. María de Francia. -Lais. E1 obispo de Palencia, a instancias de Peransúlez, y con el consenso del arzobispo de Toledo, había donado a Valladolid varias poblaciones de su diócesis. «Ni por lumbre a casa del cura va la moza segura», quejábase doña Urraca, pues había topado muchas veces con la Iglesia y con su inmenso poder, sus inmunidades y sus riquezas. Y así era vendida una parroquia en cincuenta sueldos, o se malbarataban ornamentos, o los altares secundarios. «No quiero buen monje por amigo ni malo por enemigo», solía la reina decir, pues andaba como el gato escaldado; pero aun así no dejaba de mostrar su respeto por el obispo, y mandaba a sus siervos que le escanciaran sidra en vasos dorados, o dieran agua al huésped en jofaina de plata. Y así seguían las cosas, para que se holgara la mente de los eclesiásticos, fatigada por el gobierno público. Bromeaba el obispo, sonriendo: «Cuando no como, no conozco a nadie; mas cuando acabo de comer, conozco a todo el mundo.» Ibanse días y llegaban otros, y don Diego Gelmírez, que en tiempos fuera secretario del primer marido de Urraca, y futuro abad de Compostela, se había marchado a Roma, donde fue ordenado subdiácono por el papa. Y así fue como un simple curial, encumbrado por la reina, a más de ser elegido obispo de Compostela, como tenían que ser los de Santiago, fue nombrado como delegado en los reinos de Castilla por la Santa Sede. Tenía el beneplácito del primado de Toledo, que era de origen francés, y a más, cluniacense. Fue entonces cuando empezó la carrera política de Gelmírez, que fue ungido en la catedral de Compostela. El día que yo lo vi iba precedido de cruz alzada, y penetró con su séquito en el interior de la basílica, y ocupó la cátedra episcopal, mientras delante lo incensaban. Subido en el estrado llevaba un solideo encima de la cabeza; iban los niños pasando uno a uno, les daba un cachete en la cara, luego bajaban entre la multitud y se perdían en ella. Recuerdo la expresión de su cara, y no me gustaba, y hasta me había dado siempre un poco de asco: todo en él tendía a la obesidad, y era a la sazón obeso, y más chato que un castillo derruido. Recordaba yo cuando no era más que un abad. Llegaba yo por entonces tarde a la última misa de la mañana, que era la misa mayor del convento, y me arrodillaba en la iglesia sobre las baldosas de piedra, y estaban tan frías que pronto se me habían helado las rodillas y el frío me subía por los muslos, hasta la joroba, y me dejaba tieso. Era Navidad, 97 y cumplía yo un año más de mi vida, pero quitando la serie de mis deformidades, no representaba la edad que tenía. En una losa al lado había letras labradas diciendo que allí habían enterrado a un noble o a un obispo; pero no me daba miedo ni asco, y sí un punto de curiosidad, por saber quién era el sujeto a quien habían metido allí dentro. El ecónomo del monasterio era un fraile grandote, de tez aceitunada, que caminaba con dificultad y siempre al compás del ruido que hacía el manojo de llaves; tenía unos ojos agudos y unas grandes cejas. El abad Gelmírez tenía voz acaramelada, y le iba contando al de Candespina lo apreciado que era en el convento, y lo apuesto y buen caballero que era, y le hablaba con voz de flautita, lo miraba con ojos tiernos y le cogía la mano, que el conde don Gómez retiraba de un tirón. Aquel fraile me resultaba muy raro, y no me gustaba su tono de voz. Me preguntaba cosas, si había tenido tocamientos conmigo o con otros, y podía tenerlos yo conmigo mismo, pero nunca con otros, pues ya no estaba el horno para bollos. Entraba la reina, y él se atragantaba cada vez que la veía venir; y se ponía rojo, sin saber dónde esconder las manos. Su rechoncha figura se detenía junto a la puerta de la sacristía, dudaba un momento y luego se aproximaba al altar. Levantaba la mano, la dejaba alzada con los dedos unidos, y decía una oración en voz bajo al mismo tiempo. Yo trataba de entender sus palabras, pero no podía, porque hablaba quedo y muy deprisa. Marcaba deprisa el abad la señal de la cruz, se volvía un momento para despedirse y mostraba la coronilla. «Uñas de gato y hábitos de beato -me decía yo-, y el abad que no tiene hijos es porque le faltan los argamandijos.» Ahora de obispo de Santiago empezaba muy pronto a trabajar, ordenaba abades y protegía simonías y nepotismos. Apéabase don Diego de su bestia, y marchaba a la iglesia mayor precedido de sus arqueros y lanceros. «En nuestra comarca ha penetrado una detestable inmoralidad -solía decir-, pues dar a los histriones y cantantes, a los juglares y a las soldaderas es sacrificar al demonio.» Y como los obispos en jubón, hombres son, siendo así que putas y frailes andaban a pares, le iba luciendo el pelo a don Diego Gelmírez de una forma desaforada, ya que los frailes empezaban por donde otros solían acabar. Consiguió para su iglesia la dignidad de metropolitana, y él mismo fue nombrado legado apostólico. Tan pronto como el decirlo, se levantaron grandes iglesias en los campos vecinos, con clérigos y frailes, que no eran buenas aves, pero aunque el estiércol no fuera santo, no dejaba de hacer milagros por eso. Y el obispado de Gelmírez llegó a tal altura, que bien se le podía considerar como el verdadero edificador de Santiago. Mientras todo esto sucedía, el hijo que la reina tuvo de su primer esposo, y a quien llamaron Alonso Raimúndez, recalaba en casa de su madre como un extraño; seguía en Galicia, protegido por Gelmírez y el conde de Traba, pero en realidad no pertenecía allí, ni acá, ni a ninguna parte. Hasta que ambos protectores lo proclamaron como rey de Galicia, dándole el trono y coronándolo en un mes de septiembre, con lujo y pompa insuperables. Desde entonces doña Urraca reinó allí conjuntamente con su hijo, cuya tutela tenía; pero el conde de Traba, con oscuros manejos iba ganando terreno, de forma que poco a poco las gentes gallegas fueron haciendo la contra a la reina, y al fin hasta su propio hijo se la hizo, pues Dios te libre del mozo cuando le apunta el bozo. No era posible tener paz, dividido el reino de esta forma, pues entre tanto el obispo Gelmírez tomaba parte en las guerras que importaban al rey como su protector, y crecían las calamidades y desgracias, y las luchas crueles que se emprendían entre deudos y hermanos. Y así se retiró la reina, y pareció abandonar 98 en manos del muchacho el gobierno, mientras buscaba secretamente recobrar su antigua autoridad. «Mi hijo criado, mis cuidados doblados», se lamentaba, y decía que los hijos sin padre eran caros de balde, y tenía razón. La causa de Alonso Raimúndez ganó gran prestigio moral con la elevación al solio pontificio de Calixto, hermano de Raimundo, su padre. La reina marchó a Galicia con deseos de abrazar a su hijo, quien la recibió con grandes demostraciones de alegría. Madre e hijo se juraron la paz, que había de durar tres años, refrendada por treinta caballeros, pero no había quince caballeros en Castilla que quisieran salir fiadores de doña Urraca. Se presentó la reina en Santiago, donde estalló un motín, y fueron atacados allí por los sublevados, que no querían a Gelmírez. Sobrevino una imponente revolución, incendiando los revoltosos la catedral y otros edificios anejos, y destruyendo cuantos objetos se ofrecían a su vista. Dentro del templo mismo se combatía con lanzas, saetas, piedras y todo género de proyectiles, robando cuanto encontraban como bronces, incensarios y ángeles con ojos de azabache, relicarios ornados con incrustaciones de metal y hueso, y lo mismo albas y estolas, que amitos y cíngulos de diversos tejidos y colores, cobertores y varios paños, dos dalmáticas y una casulla. Pusieron fuego a las puertas y a los altares, y las llamas salían hasta la cúpula. El fuego, el humo, la gritería feroz de los amotinados hicieron tal pavor en los de dentro que creyendo llegado el término de su vida, se prepararon a morir cristianamente, confesándose todos con el obispo. La reina y el prelado hubieron de refugiarse en una torre del palacio episcopal, y no creyéndose seguros se dispusieron a escapar, pues que introdujeron fuego y materiales combustibles por una de las ventanas bajas de la torre. En efecto, no tardaron los populares en invadir el palacio; la reina instaba al obispo a que saliera, y Gelmírez repuso: «Salid vos que podéis, puesto que yo y los míos somos el blanco del encono de estas furiosas gentes.» Salió invitada por los revoltosos, que luego la insultaron groseramente, mientras que la ciega muchedumbre, perdido todo pudor y respeto, se lanzó sobre ella. La apedrearon y la dejaron por fin caída en el lodo, más en cueros que un lebrillo, habiéndole arrancado sus vestidos desde los pechos hasta los pies. «Cuando vieres tu casa quemar, llégate a calentar», díjose el obispo, y al poco rato salió disfrazado con la capa de un pobre que le proporcionó el abad de San Martín, teniendo la fortuna de escapar embozado en la capa, y pudo refugiarse sin ser conocido en la iglesia de Santa María. Y así pudo observarse desde entonces que la puerta de Platerías conservaba señales evidentes de haber sufrido un incendio, y no fue otro que aquél en que los burgueses de Santiago trataron de chamuscar a la reina doña Urraca y al obispo don Diego Gelmírez para arrancarles sus privilegios. Después que en Santiago fue maltratada por los revoltosos, impuso a los sediciosos un castigo ejemplar, y tomó rehenes, cincuenta jóvenes de las familias más principales. Y nunca dudó doña Urraca que de aquella humillación tenía la culpa el obispo. 17 Señor -dijo ella-, si estáis enamorado, 99 no os empeñéis en mantenerlo oculto. María de Francia. -Lais. La carcoma estaba arruinando el castillo; de noche se oía el roer en el marco de las puertas, y parecía que todo la torre se nos fuera a caer encima. «Ojalá no se están comiendo los entramados del tejado -decía la reina-, esto no puede acabar bien.» Había que cambiar las puertas, era como una maldición, y hasta los muebles mejores acababan comidos de carcoma. No recuerdo bien cómo llegó aquella mujer, seguramente alguien la trajo en alguna caravana. Se llamaba Anarbola y era una muchacha guapa, aunque tenía un poco de bigote y un poco de bocio, pero tenía los ojos y la sonrisa muy hermosos. Tenía las piernas torcidas, pero los amigos y los huéspedes del conde decían que era una real hembra. Pensé yo que sería de la clase de las cantaderas, mujeres éstas que cantaban en público, al son de los panderos, canciones de la corte portuguesa o castellana, solazando así a los señores. Había dos clases diferentes, y una de ellas, que vivía entre el pueblo bajo, vendía en público su canto y su propio cuerpo. Ésta que vino debía ser juglar, y tocaba unas preciosas castañuelas planas o se acompañaba de atambor o guitarra morisca. El primer día se detuvo a la puerta del castillo, como asombrada de su magnificencia; luego tiró de la campana y aguardó fuera hasta que la puerta se abrió. No pudo ver a nadie, mientras la puerta chirriaba al abrirse; el conde le hizo seña desde una ventana, y ella alzó el brazo, saludando. Pisó el empedrado hasta entrar en el recinto del castillo, y subió las angostas escaleras entre muros de piedra. Así llegó a la planta principal, donde había legajos amarillos y un scriptorium en el torreón circular. Doña Urraca rezongó al principio, pero la adoptó como su sierva luego, como adoptaba a todos. La joven andaba siempre por la fortaleza, sobre todo en el refectorio o al amor del hogar. También la tropezabas en los corredores, siempre como una sombra que se escabullera sin ruido. Amores tenía la reina, de amores iba hechizada, y el conde tenía bastante a cada paso con el burdel, la taberna y la alcahuetería. Andaba la pareja como el principio de un pleito, donde todo se volvían dificultades. El lecho del señor de la corte era hermosísimo, sobre cuatro postes que sobresalían a los pies y al respaldo; desprendíase la reina para entrar en él de una sarta de collares, y sus anillos, y quedaba en una túnica o camisa sin mangas. «La cama es cosa buena, quien no puede dormir reposa», decíale el conde, y hacían con cierta frecuencia la bestia de dos espaldas, hasta sucederle lo que al herrero de Arganda, que de tanto machacar se le olvidó el oficio. Y entonces la reina se humillaba, y le reprochaba con los ojos llorosos: «No hace más el caballo del rey; darle de comer y echarse a dormir con él, y así y todo, sois más flojo que un bendo.» «Ah -decía él-, para vosotras las mujeres muy bien, pero se ha dicho sabiamente que en la duda hay que abstenerse.» «Ah, no, permitidme que os contradiga -decía ella-, que quien tiene ganas de bailar sin son bailará, pues, si dejáis la carne un mes, ella os dejará tres o cuatro.» Afeaba doña Urraca a su amante, que el que podía y no quería no podría luego cuando él quisiera. «No hay caballo sin tacha -se disculpaba el conde-, y no está el mérito en que se haga presto, sino en que se haga bien.» «Si no hacéis lo que queréis, haced lo que podáis -le rogaba ella-, no vayáis a dar en amante pusilánime y remiso, y menos en afeminado, como otros.» «No se 100 puede repicar y andar en la procesión -decía el de Lara-, y vos me tomáis de ordinario más medidas que un maestro alarife.» «Dios me perdone, no lo decía de corazón, no toméis en cuenta mis palabras, pues bastante aprecio yo vuestro miembro», se retractaba ella. Dormíanse luego, y desplumábase el conde, por aquello que pedo con sueño nunca dueño tuvo. Y aunque algunos se esforzaban en probar que habían legitimado sus relaciones casándose en secreto, este matrimonio no recibió, al menos que yo supiera, las solemnidades ordinarias. Era la moza que digo disantera, o gran romera o gran ramera, aunque también pudiera ser romera ir, y ramera tornarse. «Donde comen tres comen cuatro, salvo que tocarán a menos», reía, y refrescaba la garganta empinando una bota llena del vino clarete del país. Y cuando estaba el sol en León, cataba buen melón con vino, y mejor trucha. «Empieza a dorar el sol de mediodía, y no he comido», se quejaba. «No espero de ti nada bueno», le decía yo, y eso estaba más claro que la verdad. «El diablo, harto de carne, entró en un convento», se burlaba ella a mi costa, y contábame que su padre cultivaba sus propias heredades, y aun explotaba tierras de otros. Que tenía caballos para llevar las cargas de centeno, trigo y mijo, trayendo las recuas de sus carros la cebado y el trigo; y entornaba la vista recordando cómo al paso lento las bestias se dirigían al molino. «Molinero de viento, poco trabajo y mucho dinero», decíale yo, y ella asentía, canturreando: «Ahora voy a cantar yo una tonadilla nueva, que cuando nació mi madre ya la cantaba mi abuela.» Era blanca y rubia, ojimorena, llevaba recogidos los rizos en la nuca y sabía hacer danzas, coblas y baladas, y gustaba de ser llamada trovadora. «Los juglares no saben hacer más que mimos -me decía, orgullosa-. Yo soy algo más, soy trovadora, y no voy a andar viajando de castillo en castillo, como otras mujeres. » Se paseaba Anarbola por la sala real para recrear al conde con la música o con las letras, entonando cancioncillas castellanas imitadas del arte provenzal. «Aunque soy tosca, bien veo la mosca cuando me conviene», me guiñaba, y yo le contestaba: «A bien te salgan, hija, estos arremangos, pero cada gallo ha de cantar en su gallinero». Y me decía la desvergonzada: «Y el que es bueno, también en el ajeno». El vino y las mujeres sacan a los hombres de tino y, aunque tardara año y día, como parto de burra, tenía esperanza de llevarlo al corral, pues el que seguía la caza, ése la mataba. «Cuando el hierro está caliente, entonces ha de ser batido -me decía con malicia-, y a la mujer quinceña le viene bien el hombre maduro. Y más, que a falta de hombres a mi padre hicieron alcalde, aunque éste sea más atestado que un aragonés.» Reía la moza, y cantaba, acompañándose de la citarilla: «A la mar por ser hondo se van los ríos, y detrás de tus ojos se van los míos.» Y aunque halaguen las viejas por no aborrecer, y las mozas por bien parecer, dejábase querer el conde, 101 pero no soltaba prenda, pues si sabe la zorra, más sabe el que la toma. Las grandes avenidas del invierno habían detenido por un tiempo las actividades del castillo; traían los arrieros sidra de las comarcas próximas a León, y el labriego derramaba su simiente; parejas de bueyes hundían la reja en el barbecho y cubrían con nuevos surcos el grano, mientras los arados alzaban de poco en poco trecho de la tierra viejas piezas romanos. Llegaban al castillo panes de Bamba, molletes de Zaratán, ajos de Curiel y la miel de Cerrato, y portaban los mercaderes azadas, calderas y rejas, y con todos hablaba Anarbola, y todos la agasajaban, pues si no tenía dinero en la bolsa, al menos tenía una mejor miel en los labios. Admiraban todos en la moza lo blanca, las anchas caderas y los pechos abultados, y más aún que conociera los instrumentos pastoriles, como la zampoña, o el caramillo que hacía de caña. «Moza mañera -decíanle-, primero enseña el culo que lo demás», y ella se lo reía. Regalábanle objetos de todas clases, que ella aceptaba gustosa, y así me mostró una camisa verde que valía quince dineros, con que se hubiera podido obsequiar a una reina, o una saya bermeja de lana de quince sueldos, cuando no eran prendedores o zarcillos, y a mayores le daban de cuando en cuando unos lomos en adobo. Y a todo, ella decía que se lo daban de balde, aunque yo bien sabía que así pagaban ciertas mercedes que les hacía, y decíaselo, y ella me contestaba con una alegre tonadilla: «Al salir de confesarme te encontré junto a la puerta, y allí mismo se acabaron mis propósitos de enmienda.» Y luego, ya sin música, recitaba seguido: «Dime, pajarillo que estás en el nido, ¿la dama besada pierde marido? No, la mi señora, si fuere escondido». Y cuando algún mercader esperanzado inquiría: «¿Me queréis un poco?», ella le contestaba: «Preguntáis más que un confesor». «Tres viñas buenas os dará si os casáis conmigo, una jaca y un jumento, cien cabras y una colmena», le decía un tal, a lo que ella contestaba: «Pues aunque sois delicado como un espejillo, da Dios almendras al que no tiene muelas». Era la moza en verdad tan dulce como la venganza, y andaba con estas cosas más untada que el eje de un carro, y mientras las siervas y criados yantaban por la mañana pan de centeno, queso y cebolla, ella hacíase la boba y comía de todo, pues la hogaza no solía embarazar, y era la suya de pan tierno, hecho de trigo, de lo que sus amigos le daban. Mas empero, eran todavía días de paz y sosiego, hasta que el de Lara fue a caer en las redes que le tendían. Estaba sentada la Anarbola cantando: « Yo la vi subir, yo la vi bajar, la pájara pinta del verde olivar», cuando acercóse el conde, y le dijo: «Las plumas hacen a las aves hermosas, pero vos lo sois porque sí, y mucho». Ella entonces lo miró, y siguió cantando como si nada: «Qué trabajo es el servir, en particular las mozas, 102 si los amos son alegres y las amas son celosas.» Y entonces, se dispuso el conde y cantó a su vez: «¿ Con qué te lavas la carne, ojitos de palomita, con qué te lavas la cara que la tienes tan bonita?». Invitóla a sentarse a su lado, junto a la chimenea, en una silla de boj con asiento de cuero. «Estoy como las damas ricas», dijo ella. Contóle el cuento que tenía su padre una tierra lindante con otra del monasterio de Sahagún; dijo que tenía además siervas dedicadas a la panadería, que elaboraban pan de centeno y trigo para venderlo a buen precio. «Labrador astuto no labra tierra sin que le dé fruto», sentenció, mientras el conde la miraba, alelado. Y luego, en voz baja para que yo no lo oyera, dijo él: «Bien parece la moza bajo la barba cana», a lo que ella contestó: «No hay pan sin afán, a más que lo que sana el hígado enferma el bazo, y la mujer y la espada no se han de probar». Y así quedaron, y al día siguiente madrugué con la aurora y fui a avisar a la reina de lo que sucedía, y del peligro que tenía, pues más veían cuatro ojos que dos. Lo supo Anarbola, y llegó a la pieza donde nos desayunábamos medio amontonados los juglares; llamóme truhán, y cogió la mano de un mortero de latón y me persiguió para darme con ella, alrededor de varias piezas. Por último, vi un arca para las provisiones, entre una artesa y fregadero, y allí me refugié, rogándole que se contuviera, y ella me gritaba: «Salid, salid, que os quiero romper la cabeza, por chivato». Había en el arca tocino, cecina de cola de castrón, ajos, pan y berza y hojas frescas de nabos, y agarraba yo la tapa desde dentro para que no pudiera abrirla, y decía: «Mal haya la pájara que en su nido caga, y vos tenéis menos luces que un chaparro, a más que sois de la condición del tordo, y tenéis la cara flaca y gordo el culo, y si no lo vendéis, tapadlo». Y ella seguía amenazando, más testaruda que los apóstoles: «Salid, salid, que vos tenéis los ojos como dos ochavos morunos, y por cierto nunca venís sino cuando meo, y siempre me halláis arremangada». Y yo le contestaba que sí, que estaba bien, pero que la mujer aunque fuera algo roma no debía parecer mona, como ella, y cuando trataba de escapar del arca me tiró una tarascada con los dientes que casi me arranca media oreja. Más tarde, para congraciarse conmigo y ganarme, me ofreció un odre con sebo o manteca. «Tomad y poned debajo que no he dicho nada», me decía. Diome yesca y pedernal para encender la lumbre, y yo le dije que ya estaba bien, que le concedía mi perdón; y mientras, iba añadiendo en la olla pimientos, cebolla y sal, y cuanto se solía poner en puchero. Pero le dije que a la reina no me la injuriara en palabras ni en obras. «Besos a menudo son mensajeros de] culo -la advertí-, y según mis noticias andáis más besada del conde que los pies de un santo.» Empezó el de Lara regalándole a la novia un caballo, y terminó con diez parejas de bueyes, una recua de asnos, así como algo de ganado lanar, cabrío y de cerda; para criarlos le dio praderas y campos de lino y granero, y los demás servicios indispensables en la morada de un labrador, y todo salía de las arcas de doña Urraca. Y mientras, yo me hacía de cruces sabiendo de dónde venía todo aquello, y que era de la faltriquera 103 de mi ama. «Ella come, duerme y engorda, mientras mi señora se consume», me decía yo, removiéndome en el colchón que en tiempos tuviera lana, pero que ya no la tenía, y sin poder conciliar el sueño, pues calculaba que si un solo asno valía cuarenta sueldos, cuantísimo valdría todo aquello que el conde le daba. Y si uno de los dos me llamaba, hacíame el sordo. No era menor virtud conservar lo ganado que ganarlo, y la Anarbola exigía del conde los pergaminos y escrituras. Y cuando yo se lo afeaba, me decía: «No es poco que a quien le des la gallina entera te dé una parte della». Y como yo andaba más porfiado en el asunto que pedir por Dios, ella se impacientaba, y me decía: «A los bobos, los dedos se les vuelven huéspedes», o me ponía como a un Santo Cristo, o me cantaba con malicia: «¿ Qué haces ahí, mozo viejo, que no te casas y te estás arrugando como las pasas?» Pasábanse la vida el conde y la Anarbola tumbados en la saucera, por aquello que bestia alegre, echada pace. Llegaba ella cantando, con las faldas arregazadas, y él se levantaba de la hierba, y acudía a socorrerla no muy honestamente. Hasta que hallaron una cochiquera vacía, y una cuadra donde habitó un pollino, que tenía el césped de la techumbre a dos vertientes. Había allí una humilde cocina, y el único ventanillo que había en el chamizo tenía un lienzo encerado que impedía la entrada de la luz y del sol. Había por allí tijeras y varias cazuelas y pucheros de madera, como de haberlos usado, y también hoces y hachas al otro lado de la mesa, y cuencos de latón, todo muy viejo y sucio, y un cuchillo. «¿Queréis que os corte algo?», bromeaba la moza, y el conde contestaba: «Dios no lo quiera.» Y aunque dijeran que aquél era rey, quien nunca viera al rey, a la Anarbola le iba luciendo el pelo. «Si bien me queréis, todas vuestras obras me lo dirán», se insinuaba, más melosa que el arrope, y mientras las llamas en el hogar se retorcían, y la carrasca crepitaba saliendo el humo por entre el barro y el ramaje del techo, pues no había chimenea. «Si quieres castillos fuertes, y hasta ciudades, no tienes más que pedirlos y yo te daré las llaves dellas», le prometió el conde, pero ella le pedía las escrituras por adelantado, y las leía sin perder una letra. «Ni bebas sin ver, ni firmes sin leer -decía luego-, pues sucede que el dinero olvidado ni se paga ni se agradece, y pleito y orinal llevan al hospital a cualquiera, pues el mucho pleitear hace mendigar.» Y él se resignaba, diciendo: «Bien, más vale acostarse sin cenar que levantarse con deuda», y le daba lo que quería, y mientras la Anarbola hacía sus cuentas: «No os quejéis, pues aunque son caros los caballos, no lo son las tierras ni las casas». Yo mientras, para entretenerme, remendaba el césped que servía de techumbre a la casa, o escondido tras la ventana fabricaba algunos instrumentos que me enseñara el gañán, y mientras estaba escuchando. «Sois como el caldo de zorra -decíale el conde-, que está frío y quema.» Andaba mi señora afrentada por aquella ramera, pues se había hecho de miel y se la estaban comiendo las moscas. Que la moza, en lugar de guardar disimulo, gustaba cantar cerca de su alcoba para que la reina la pudiera oír: 104 «Algún día ignoraba lo que ahora veo, si algún día te quise, ya no te quiero.» Y luego añadía a voces: «Corazón que no tiene placer, cagaos en él.» Trataba yo de aconsejar a mi señora con prudencia, y le decía: «No digáis lo que se os venga a la cabeza cuando estáis con él vientre con vientre, si no queréis perderlo». Pero ella se desesperaba, y era porque penaba en amores. «No me traigáis vuestras purgaciones -le decía, celosa. Y ante la extrañeza de él-: me refiero a vuestras ladillas, que son como elefantes.» El conde asentía: «Sé a lo que os referís, pero hoy mismo a la hora primera me he sometido a una limpieza de caballo, a base de hierbas venenosas. Mi escudero asegura no haberme dejado ni una.» «Bien -decía ella disponiendo la postura-; dispensad de lo dicho, y que Dios me perdone.» Los pechos le estaban con rabia ansiosamente latiendo, bajo la labor de filigrana de su cama, que englobaba un entalle romano; y, mientras, el conde se quedaba dormido. Atravesaban éste y la Anarbola los campos de trigo pisando entre los surcos punteados de amapolas, y ella se quejaba, porque le pinchaban las hierbas secas en las piernas. El trigo era dorado y el aire lo remecía, y él cogía las amapolas con cuidado de que no se rompieran, por sus tallos verdes y peludos. También le daba a la Anarbola pequeñas flores amarillas y margaritas muy pequeñas con los pétalos blancos, y flores con un morado muy suave. Al final, después del retozo, sólo quedaban en las amapolas los rabos, y una bola dura que ella rompía con los dientes, y tenía dentro las semillas oscuras. Y así la hembra abrasaba con sólo verla, pues que tapándose se dejaba el culo fuera, y así el conde lo hacía con ella, no por fuerza, sino de grado. «Con el rey me eché, mas puta me quedé», reía la moza, y él le contestaba que a virgo perdido nunca marido le faltaría. «Pues que lo hace el amor, requiéscat in pace», me decía yo corriendo tras ellos, que también corrían. Mientras la reina se quejaba conmigo, que no con sus siervas, aunque las tuviera personales y domésticas, además de las adscritas a sus tierras, y me decía: «El mozo por no poder, y el viejo por no saber, quédome siempre a dos velas, pues éste da una en el clavo y ciento en la herradura, y es más estrecho conmigo que bolsa de rico». Y como con dádivas y no con razones se ablandaran las personas, dábale al conde por su parte tejidos de brocado verde, que completaba con una rica capa tejida con seda bordada de oro, y adornada con gemas; o un manto de trama de tapiz, pues tenía el conde más antojos que una mona, y mientras ella vestía ropa de algodón. «La mujer compuesta quita de otra puerta a su marido», le aconsejaba yo, y entonces ella se ponía sayal cerrado, como usaban las mozas, y un manto azul de seda con varias margaritas bordados en hilillo de oro, y una cruz al cuello. «¿Estoy bien así?», me preguntaba, y yo le contestaba, de corazón: «Sois mús hermosa que la misma luna». Contaba Anarbola a la sazón los diecisiete de su edad; sus ojos habían engrandecido con los alcoholes, y llevaba ropas bordadas en seda carmesí a punto lanzado transversal, con temas de castillos y torres. «Juro por mi ataúd -le prometía el conde- que he de casaros con un noble de alto linaje y apellido ilustre, descendiente de Fernán González.» Pero ella se quejaba: «Esperando marido caballero, me llegarán las tetas al braguero»; y mientras estaba eligiendo tejidos de seda, tapices y brocados, venidos de tierras del sur y 105 revendidos en León. Y como más le valía tener que no desear, se conformaba con los pomares y majuelos y las viñas que el conde le regalaba, y para ello los vecinos habían de darle al tal dos libras de cera de sus cirios, y una libra de pimienta cada uno; y con todo andaba el conde más celoso que un viejo, porque dificultosamente podía guardarse lo que a todos venía a agradar. 18 Cuando lo entregué a su señor era potrillo todavía; pero retuve para mí el derecho que si él lo tenía un año, yo lo tendría cien. -G. de A. Todos los juglares españoles, a excepción de los más apartados, supimos que la reina iba a tener un hijo del conde de Lara; pues aunque no por amador, siquiera por cortesano, alguna vez la besaba y lo demás, hasta que la dejó preñada, y presta a parir. Y del mismo modo que el navío no recibía a su piloto hasta no estar bien calafateado y cargado, desde que así quedó, no dejaban de acariciarse los lomos. «Éste empreña con la vista, como los galápagos», decía la reina alborozada, pues se le crecía la barriga y se le acortaba el vestir. «¿Qué es eso?», preguntábale yo. «Estoy tejiendo unas cosillas para el niño que va a nacer; le estoy bordando un vestido, y otro que le bordaré, sí Dios me da lugar.» Y yo movía la cabeza: «De yegua poderosa, nunca buena cría», decía para mí, y ellos bogaban la galera, hasta que la panza quedara plana. Y rogábale ella: «Señor, peino mis cabellos con gran dolor, pues me dejáis sola para ir a cazar a los montes», con lo que él decía: «La mujer enamorada nunca se acaba de quejar. ¿Es hijo mío? Pues conocido el embarazo, bien pudiera ser de otros». «Quizá», le contestaba ella para darle achares. «Pues, ¿no estáis segura?» «Pueden fallar los cálculos. Nunca mis lunas han sido muy exactas, ya lo sabéis. Pero no hablemos de eso. ¿Asistiréis al bautizo? Pues en saliendo de éste, enseguida empezaremos con otro.» Y así, de aquellas relaciones con el conde le vino un hijo a los treinta y ocho de su edad, que parió secretamente. En vista de que se acercaba el término del embarazo, después de haberlo llevado los nueve meses de rigor en sus entrañas, relajó los cotiledones de su matriz, y así pudo tener unos pies nuevos. Asomaron primero unos repugnantes trozos de piel, y luego vino el niño, que llamaron Fernando. Dijeron unos que legitimó su nacimiento con el matrimonio que más o menos públicamente celebró con el conde, y yo afirmo que no fue su mujer, sino su amiga. Y como más valiera huelgo de nana que leche de ama, fue la propia reina quien lo crió por un tiempo a sus pechos, como hiciera con Alonso Raimúndez. Llevábale yo el infante y se lo retiraba, a escondidas de todos, y yo mismo limpiaba sus cacas y llevaba al río a lavar sus pañales, por no dar tres cuartos al pregonero. Los hijos bastardos solían ser del todo buenos o del 106 todo malos, y éste era un barbián, y cariñoso. «A buen bocado, buen grito», decíale yo, mientras lo sujetaba para que expulsara las flemas. Permanecían las mujeres inmóviles en la cama, pues habían de guardar la cuarentena, y así no era extraño que la embolia acabara con ellas. Pasaban días y días sangrando, en un larguísimo período, que parecía no se fuera a terminar nunca. Estaba la reina metida en la cama de parida y hacía tanto frío que el aire formaba una nube sobre su cabeza. Velaba yo en el escabel adormilado, y de cuando en cuando abría los ojos y veía al infante mamando. Afortunadamente, la reina no tuvo contratiempo en el posparto; al hijo lo crió al pecho durante el primer año de su vida, y no tuvo más dolencias que las corrientes en los niños. Sólo padecía una cierta intolerancia con el alimento, pero al poco tiempo la contrariedad había desaparecido, y desde entonces la salud del muchacho mejoró. Tenía los ojos grandes y miraba a todos lados, con una mirada interrogante como si se asombrara de estar en el mundo, o como si a cada paso descubriera el mundo alrededor. Siempre me gustaron los ojos verdes, aquéllos casi transparentes como el cristal, y más aún si tenían motillas de un tono verde más oscuro; hubiera sido el sueño de mi vida haber nacido con unos ojos verdes como aquéllos. Tenía un año, y todavía su piel era suave, y sus cabellos olorosos. «No quiero que crezcas -decíale la reina-. No quiero que te hagas grande y desgarbado, como Alonso Raimúndez, ni que te salgan granos en la cara y unos pelos ralos en el bigote, como a él, ni que te sobresalga una nuez como a tu padre, el conde de Lara.» Tenía la reina una sortija muy hermosa, era de ámbar y coral y tenía un camafeo de marfil con una cara muy bonita, con el cabello alborotado al viento y los rizos sobre la frente. El marfil sobre el ámbar hacía un contraste bello, montado además en oro, y era la joya que al niño le gustaba, y con sus manecitas le pedía que se la mostrara, mientras estaba mamando de sus senos; y es que era tan delicada como un rayo de sol, o un rastro de espuma. Y la reina le reprendía cariñosamente, diciendo: «Quien con niños se acuesta, cagado se levanta», y él sonreía dejando el pezón, y se acunaba a sí mismo balanceando la cabeza. «Juglar -dijome un día doña Urraca-. Gran estimación tengo de ti, por lo muy bien que me has servido desde mi niñez. Y así, para que no corran las nuevas de mi maternidad por el reino, quiero confiarte a mi hijo para que lo lleves al campo y te encargues de su sano crianza.» «¿Yo, hurtaros vuestro hijo, señora?» «Sea, si quieres considerarlo así. Desde hoy lo llamarás Hurtado, Fernando Hurtado. Pondré un ama seca al servicio del niño, y varios criados y siervas que atiendan la cocina, y el cuidado de un molino donde os aposentaréis secretamente.» «Como gustéis, señora -le dije-, y entre todos lo sacaremos adelante, con la ayuda de Dios. Le enseñaré a tocar la vihuela y el arpa y lo haré un hombre de bien, con una condición: que me dejéis llevar vuestros halcones, los pollos y los mudados.» «¿Mis halcones?» «Es para entretenimiento del pequeño y para que aprenda el arte de la caza.» «Puedes llevarlos todos, y además te daré tal soldada por tus servicios que será sonada.» «No quiero más que el placer y la honra de serviros, y al pequeño Fernando.» Y ella insistió: «Sólo te pido una cosa, que no le digas de quién es, y que nadie lo sepa.» «Yo así lo haré», le prometí. En cuanto al pequeño, siempre fue en adelante un niño recio y con los hermosos ojos que he dicho. Aun así resultaba una heroicidad que se tragara las sopas, aunque después el ama llegara a desear que comiera algo menos. Era un chiquillo atlético, huesudo, con gran dureza física y expansivo, y no me preocupaba su porvenir. 107 Tan sólo de muy niño padeció una extraña enfermedad, a la que sobrevivió de milagro. Fueron aquellos unos días angustiosos. Había ido el ama a visitar a unos parientes en un pueblo cercano, con mansiones hermosas y señoriales, y le mostraron la de ciertos antepasados suyos. En la casa de sus parientes había un patio y una cocina de pajas donde guisaban. Siempre había oído yo decir que el cocido se hacia mejor y mas sabroso en cocina de pajas. Allí dejaban el puchero, cociendo siempre con huesos y legumbres, y de allí iban sacando cucharadas si había algún enfermo en la casa, o alguna parturienta, o algún niño pequeño. Lo llamaban el puchero de enfermo, y le añadían tocino, o hueso, o legumbres de cuando en cuando. Tenía esta familia manteles grandes que usaban para los funerales; eran de lino blanco y muy largos, para veinticuatro comensales, y así poder convidar a comer cordero a todo el mundo, de forma que hubo en el pueblo familias que llegaron a la ruina con dos funerales seguidos. Uno de sus parientes se había ido quedando ciego. Fueron a visitarlo, y luego a ver la iglesia, que era como todas las iglesias de todos los pueblos de Castilla. Las casas del lugar se calentaban por medio de glorias, introduciendo paja bajo el suelo hueco y prendiéndole fuego. Todos vivían allí de la labranza y los más ricos tenían más pares de mulas, mas todos eran ahorrativos, y las mujeres zurcían los trapos de limpiar, hasta que al final no quedaba lienzo y todo eran zurcidos. Mientras giraban las visitas, el niño y yo aguardábamos en medio de la plaza, sentados en un banco hecho de troncos; hacía frío y la tierra se llenaba de escarcha. También allí el vaho salía de las narices y subía, desaparecía un momento y pronto una nube de vaho sustituía a la primera. Un lugareño se acercó, ofreciéndonos sendos trozos de un queso hecho de las cabras, que era tierno y sabroso. Dio el niño buena cuenta del suyo, y como víle con ganas le di el mío también. A poco, unas malas fiebres nos lo tuvieron tan postrado, que temí no volviera a recobrarse; pero su fortaleza pudo superar la enfermedad, junto con unos cocimientos que yo le daba. Desde entonces, quíselo mucho más. «No os quiere nadie, pero os quiero yo», murmuraba a su oído, velando su sueño. Había vestigios de baba brillante en la tierra húmeda de los caminos, hilillos de baba los surcaban, titilaban en las hojas del jaral, cuando, lo mismo que hiciera con su madre, salía yo al campo con el pequeño Hurtado. Y lo mismo que en Toledo, cuando llovía mucho, grandes caracoles como bolas pardas se acurrucaban en las axilas de las hojas, bajo las nervaduras. Había infinidad de caracoles y era increíble cómo aquellos bichos podían haber surgido y crecido en tan poco tiempo. El niño, como hiciera la reina, trataba de arrancarlos de la planta y se le resistían un poco, luego los sostenía en la mano, tomándolos de la concha, y se agitaban como si hubieran padecido de vértigo. Con la punta del dedo tocaba el extremo de aquella cosa larga y blanda que terminaba en una bolita carnosa, y entonces el pedúnculo se contraía. Iba tocando uno a uno los cuernecillos, hasta que todos se habían contraído y la cabeza estaba lisa. El cuerpo se había encogido también y pegado a la panzuda concha gris. El ama guisaba los corderos y le guardaba las tabas, o bien yo se las pedía al matarife, y cuando había reunido un buen número se las cocía en el hogar, junto con un lazo de seda; y según fuera el color de la cinta, así las tabas eran luego rojas o verdes, amarillas o azules. Las frotaba con un paño de lana para que brillasen y el color no se les iba nunca, y con ellas entretenía Fernando las largas veladas del invierno. 108 Construíle un balancín que pendía en una rama de la plazoleta, entre la casa de los molineros y la nuestra, en el sitio que en tiempos había ocupado la huerta. Ahora estaba todo lleno de matojos y de flores silvestres, y até dos cuerdas a una tablilla, y luego a la rama más gruesa del árbol. En el pinar cercano arrancábamos trozos de roña, que era la corteza de los árboles; con una navajilla me entretenía yo en tallar pequeñas figuras, y era fácil porque la madera estaba blanda, y todo lo manchábamos con aquel polvillo colorado que se desprendía, y en la casa el ama nos mandaba a la era para que terminara yo mi obra. Eran tan brillantes las cerezas, tenían un rojo tan hermoso, tenían los rabillos para arriba, y si el niño tiraba de un rabillo verde sacaba por lo menos dos docenas de cerezas. También éste escarbaba con la azadilla, con cuidado de no dañar las raíces, y con un palito recogía la lombriz entera, que se revolvía, se acortaba o se estiraba con desmesura, tratando de hallar su camino sin encontrarlo. La madre la hubiera cubierto con tierra porque le daban asco, pero éste la miraba fijo, aquellos anillos anaranjados que no se manchaban con la tierra. A veces la cortaba sin querer con la azadilla, y una gota se deslizaba del cuerpo contraído; y entonces Fernando seguía escarbando con la azadilla y haciendo surcos en el caminillo, para jugar a bolas, trazaba canales y pequeños fosos, y tendía puentes, tapaba con la tierra oscura a los insectos que asomaban, y escuchaba cantar a los pájaros en las ramas del laurel. Había babosas, el animalillo avanzaba dejando aquellos regueros de babas, y era oscuro y blando, su cuerpo terminaba en una especie de cola pero sin forma definida, y podía alargarse o encogerse con un pequeño espasmo. Se detenía y luego proseguía, siempre dejando una baba brillante. No había más que un gallo, y tenia una cresta roja muy altanera; nos parecía antipático, y Fernando gozaba asustándolo y haciéndolo correr por un sendero del huerto. Los siervos cortaban el cuello a las gallinas, empezaba a brotar la sangre que caía en un plato a grandes goterones, y entonces yo recordaba a Zamora, y a la mi abuela matando los pollos, y cómo resaltaba aquella sangre roja sobre la porcelana blanca. Enseguida se endurecía, y se quedaba pegada al plato, y el niño miraba en el pescuezo aquella profunda cortadura, como una boca roja. También aquí como en Zamora el chorro de agua de la fuente era claro y muy frío, surgía entre las zarzas, lo habían encauzado en una teja y caía en el arroyo, bajo los arbustos, y sobre las márgenes en penumbra. El arroyo era limpio y transparente y se veía el fondo de piedrecillas y cada grano de arena. Algunas piedras estaban cubiertas de verdín. Dentro se escondían los cangrejos, confundiéndose con la arenilla del fondo; era allí donde poníamos los reteles, unos aros con una fina red, y dentro el cebo para los cangrejos. Luego volvíamos al gallinero, el niño corría a las gallinas por la huerta y se agachaba y entraba en la casilla para espantarlas, y alzaba la trampilla por si habían puesto algún huevo; lo cogía y estaba caliente y se lo llevaba al ama, ella lo tomaba amorosamente en sus manos y lo ponía a un lado y lo olvida luego, y una sierva lo escalfaba a la primera ocasión. Siempre andaba yo recordando unas golondrinas en el alero de un castillo, o un pozo misterioso en el centro de un patio, o arrayanes en un jardín, pero no me gustaba aficionarme a los cosas, porque tenía que dejarlas más tarde o más temprano; confundía a veces las caras y los nombres, que nunca me aprendía del todo; me parecía recordar una cara, que había conocido en otra parte en realidad; o recordar un nombre, pero no, pues eran lugares tan remotos en el espacio o en el tiempo. Atrás del todo había una cuadra, con el suelo de piedras redondas, y hacía mucho tiempo que no paraban 109 animales allí. Frente estaba el retrete, un agujero de loza en el suelo. Había que ponerse con un pie en cada lado y con un cubo echábamos el agua que sacábamos de la tina. Y el ama se quejaba que al orinar se salpicaba todas las faldas y las calzas. Subía el niño las escaleras del granero y usaba un columpio que allí habíamos apañado para los días de invierno; dábale yo impulso y le gustaba llegar muy arriba. Llevábalo yo al pueblo los domingos, para cumplir con la religión, y parecía que en la iglesia se hubieran congelado varios siglos de frío; se había incrustado en las maderas de los bancos y hasta en los mantos de las imágenes. Afuera también lo hacía, pero era un frío reciente, sobre los escalones de piedra y el atrio. En medio estaba el rollo de piedra donde ahorcaban a los malhechores; tenía cuatro brazos a los cuatro costados, y allí quedaban los ahorcados de cuatro en cuatro, para escarmiento de pecadores y para no desperdiciar el sitio. Tenían las caras moradas y fuera un palmo de lengua, y los pajarracos graznaban alrededor. Y dentro estaba el frío, incrustado en los muros de la iglesia. Era una delicia en pleno invierno, cuando la respiración flotaba en torno como una nube de vapor, cuando las ramas estaban peladas y el cielo tan gris, ver al muchacho oprimir con la punta de su zapato la superficie dura y cristalina, que crujía y cedía bajo la punta de su pie. Se notaban las grietas del hielo y veíamos brotar el agua debajo, y entonces él insistía y machacaba el hielo en toda su extensión, cada vez más endurecido, espeso y resbaladizo conforme se acercaba a los bordes del charco, a la tierra endurecida por la helada. Volvíamos al molino, subíamos los pocos peldaños desde la huerta, cuidando de que no se partieran debajo porque la madera estaba podrida; uno de ellos se había tronchado ya, yo me vencía encima de la barandilla de maderas unidas con clavos herrumbrosos, pues había notado la punzada en el costado y tenía que detenerme, casi sin respirar; y era como si un puñal me estuviera atravesando y me quedaba quieto, hasta que el espasmo doloroso me soltaba. Después caminaba despacio, con cuidado de respirar con tiento para que el dolor no volviera. Mientras, el niño estaba dentro revolviendo lo divino y lo humano. Metía un palito en el agujero de las cochinillas y ellas huían, pero era un momento, porque se enroscaban sobre sí mismas en una bola dura donde no había ni rastro de patas. Podía voltear aquellos pelotitas con el palillo, y cuanto más hurgaba más se endurecían y cerraban las cochinillas. Como si no hubieran sido bichos, sino alguna semilla de planta, y eso por mucho que hurgara en ellas con el palito. Y así crecía Fernando Hurtado y se mantenía la reina al margen de su vida. Pasaban los campesinos en sus carretas chirríantes, iban labriegos montados en las ancas de sus asnos y conocíamos algunos que venían huyendo de las invasiones de los moros. Las cebollas eran alimento corriente en el yantar del pobre, comía el pastor centeno y usaba cuchara de palo, y a todos la miseria ataba a las heredades del señor. El hambre aparecía fatalmente en los años de mala o ninguna cosecha, o con la lluvia de solano que todo lo arrasaba. Los jornaleros, nunca hartos y a la sazón vacíos, conducían sus asnos famélicos; salían salteadores al camino para desvalijar al caminante, y algunos andaban tan pobres que si los salteaban ladrones les tendrían que dar limosna en lugar de robarlos. Las guerras civiles que asolaron al reino, junto a las incursiones de los árabes, habían dejado las tierras invadidas de piedras y guijarros; pues terminaban siempre con la destrucción de las cosechas, los robos de ganados y los incendios en las casas de los campesinos, que se refugiaban en las ciudades en caso 110 de peligro. No poseían nada si no era al precio de su trabajo, y vivían en casas de adobes cubiertas de ramajes y yerba, que apenas destacaban del suelo. Paredes de barro mezclado con paja sostenían la vivienda, donde se habitaba rudamente en el clima de Castilla. Llegaba la peste varias veces cada siglo desde Oriente, haciendo una tal mortandad que se llevaba más de un tercio de la población. Había en Castilla una masa de pequeños propietarios y prestaban los servicios anuales a que los obligaba la costumbre, y en años buenos llegaban con anchos sombreros y cargados con sacos de centeno o cebada, trigo y mijo, y con canastos de uvas, porque con suerte la tierra producía cereales, frijoles y alubias, linos y muchos pastos. Pero en cierta ocasión, por causa de las continuas lluvias que asolaron la cosecha, se produjo por doquier un hambre tan terrible que se abrían zanjas para enterrar a centenares de personas muertas de inanición. Y contaban que en Francía un hombre se instaló en una cabaña, daba hospedaje a los que pasaban y los mataba para comérselos. Y otros, según decían, desenterraban a los muertos de las zanjas para alimentarse con ellos. 19 No había nadie, grande ni pequeño, que por su gran franqueza no lo amase. María de Francia. -Lais. Acostumbraba yo desde su infancia más tierna a llevar muy a menudo a mi pupilo a hombros, por ver cómo se acostaba la luna tras los cerros. Un día me preguntó cómo se llamaban aquellos pájaros; los veía saltar por los caminos de Castilla, con su vientre blanco y sus alas negras y un pico largo, y avanzaban a pequeños saltos. Yo le dije que eran las urracas. «¿Urracas? -dijo-. Qué nombre más feo.» «También las llaman maricas o picazas», le dije yo, turbado. «Eso me gusta más. Las llamaré picazas, por sus largos picos.» Le conté que robaban cosas brillantes y las escondían en sus nidos; que era ave muy común y sencilla y se domesticaba con facilidad. «¿Quién les daría un nombre tan feo?», insistió, y yo no dije nada. Sabía el muchacho que era su madre una dama principal y que yo era su ayo, mas nunca me preguntó quién fuere ni yo tampoco se lo dije. Se estaban levantando en Castilla pueblos donde hubiera chozas, y ciudades donde había aldeas. Y como el molinero velando ganase, que no estándose en la cama, madrugaba yo con el día, no habiendo tal comer como al pie de la obra. Y poco a poco, ayudándome del préstamo y la usura, que primero pedí y concedí luego, labré con mis propias manos una huerta; y en un solar abierto, que antes ocupara una pobre vivienda, ahora construí un nuevo molino apoyado en la oscura superficie de un muro pétreo. Era su construcción pesada y robusta, aunque sencilla, con techumbre de armazón de madera cubierta de teja. Tuvo en tiempos el lugar cierta importancia y conservaba aún los muros de un castillo derruido, que habían tenido sus antiguos dueños para refugio de sus gentes y ganados en caso de algarada rápida de moros. Hice el molino con su presa, con material 111 que compré en pocos sueldos a unos frailes, que era madera cortada para edificar casas y techar iglesias. Y como hubiera de almacenar los henos ya secos o la paja trillada, para ello levanté un pajar, y abría un bocarón que cerraba luego con adobes, mezclando barro y pajas. Y así llegué a saborear una vida que no distaba mucho de la de un verdadero señor. Antes las tenadas habían sido de adobes y estaban derruidas, y de algunas quedaban poco más que los cimientos; en tiempo se guardaban allí las ovejas y ahora jugaban los mozuelos a esconder, saltando los muretes. Cerca del río, medio hundidas también, estaban las antiguas casas de los pastores. Por tiempos fui levantando las edificaciones, el gallinero y el almacén, la cochiquera y el palomar. El tercer cuerpo de edificios lo formaba una casa de proporciones considerables, también de adobes. La casa del molino era grande, de muros lisos; en la planta baja estaba el molino junto al cauce, y estaba de continuo lleno de sacos y un polvillo blanco lo inundaba todo, y se metía por las narices, mientras un ruido continuo hacía estremecerse los cimientos de la casa. Los siervos del molino llevaban sayos blancos, y tenían el pelo blanco de polvillo, y las cejas. Del zaguán partían las escaleras de madera, hasta el cuarto de los siervos que estaba en la primera planta. Más arriba estaba la vivienda principal, sencilla pero bien apañada; las habitaciones daban a la plazoleta, o al cauce sobre los trigales. Azuleaba la ropa tendida, se agitaba suavemente al aire, y quedaba traspillada por el sol. Humeaban los cagajones recientes en invierno, en el centro de la plazoleta, como residuos de vida en medio del ambiente helado. Se habían detenido las caballerías un momento, dejando el montón humeante, y luego habían seguido su camino; y no había moscas siquiera, porque se debían haber muerto de frío. Aquello humeaba un rato y luego se apagaba, quedando los racimos de estiércol preñados de pajillas. El gallinero estaba caliente, por el calor de las gallinas; allí se acurrucaban mientras ponían sus huevos, algunas se subían al palo y otras se adormecían en un rincón. Tenía yo una perra amarilla, siempre enredada entre mis piernas; a veces corría a tumbarse junto al hogar, y en la oscuridad le brillaban los ojos amarillos. Bajaba al huerto en los días fríos de invierno, o salía por la noche al campo, en los fragantes de la primavera, cuando las hierbas se cuajaban de florecillas. Allí se echaba con los lobos. Andaba libremente en el recinto del molino y se escurría por la puerta de la tapia; necesitaba sólo una rendija, porque su lomo sedoso resbalaba contra la hoja. Luego empezó a tener lobeznos. Debía extrañar que sus crías se le perdieran nada más nacer, pero era que el ama, temerosa de que crecieran en la casa, había mandado al hortelano que se las llevara metidas en un saco. A temporadas tiraba la perra de una gran barriga, luego se quedaba flaca y había más lobeznos en el molino. Siempre había lagartijas en torno al candil; aguardaban quietas, aplastadas sobre el muro, ajenas, al parecer, a cualquier ruido o movimiento, acechando su presa; o se colaban en los dormitorios, y era entonces al ladrar de la perra y los aspavientos del ama. Giraban lentamente los cangilones en la huerta, acarreando el agua que se derramaba; una bestia daba vueltas con los ojos tapados y el tiempo parecía detenerse. Los álamos bisbiseaban a la orilla del riachuelo, y entre los juncos, y recordaba yo otros álamos, y otros juncos parecidos a éstos a orillas del Duero, cuando yo era un muchacho, y la infanta casi niña estaba conmigo. Cerca, jugaban ahora los hijos de los hortelanos con el pequeño Fernando Hurtado, y me sacaban de mis cavilaciones. La perra amarilla olisqueaba el sendero, salía 112 corriendo y volvía atrás, miraba la noria y perseguía a los niños por cima del puentecillo de tablas. Sonaban los cencerros en el silencio de la tarde, sus tintineos saltaban en los surcos, el sol se había ido y quedaba una bruma, y un airecillo fresco se colaba en la blusa de Fernando Hurtado y despeinaba un poco sus cabellos. Cuando los mozos hacían la vendimia, tomaban un racimo de uvas de las más oscuras y las mezclaban con la tierra; agarraban entre varios a una moza y le frotaban aquello en el culo, a lo que llamaban hacer lagarejos; siendo así que la que huía de un ratón atado no huía de tres mozos bragados. Me estaba haciendo rico. En la despensa del molino colgaban jamones y buenas longanizas y el tocino añejo bañado de sal, su costra con algunos pelos y entreverado de jamón, y luego en el puchero tomaba un color como la miel y daba buen sabor. Pesaba yo sueldos moriscos, galicanos y romanos, y demás pedazos de plata. Fui con el tiempo teniendo caballos valorados en cien sueldos, todos con sus arreos, y prendas de cierto lujo, pieles de conejo y cordero, de ardilla y comadreja, y hasta armas, y nunca me faltaban pellejos de vino del país. Levanté una nueva casa más grande y lujosa para habitación de Fernando Hurtado y mis huéspedes, que ya los tenía, y que venían a veces con sus mujeres e hijos. Había mandado abrir un pozo frente a la casa; tiraba el ama de la cuerda húmeda, subía el cubo rebosando agua, se tambaleaba soltando chorros que caían al fondo con un ruido hueco y cuando llegaba arriba agarraba el cubo y lo apoyaba en el brocal, y también aquello me recordaba mi niñez, y todo me recordaba cada vez más el pasado. Teníamos un lagar con su viga, donde cantaban los siervos mientras cumplían su oficio, y al lado se almacenaban sacos vacíos, y varios aros y tableros con que se fabricaban las cubas. El interior de la nueva casa estaba dividido con gruesos tabiques; formaba habitaciones espaciosas, con recias techumbres y muebles, tallados en recuadros y ornados algunos con incrustaciones de hueso y clavos argénteos. Estaban los lechos formados por una baja y sencilla tarima, de tablas ensambladas, y había al lado banquetas de madera y arcones con tapetes, a juego con el revestimiento de sillones y cobertores de cama. Eran las puertas de clavazón, y algunas con refuerzos de hierro forjado. Formaban el ajuar del salón unas arcas con tapa a dos vertientes, cubiertas de tapetes, y junto a la pared adornaban la estancia dos toscos y pesados bancos. Usaba yo silla con asiento cuadrado; preferían el ama y Fernando unas plegables con adornos, traídas de Andalucía, terminando los fustes del bastidor en cabezas de mastines. La mesa era de arce y sus patas estaban ricamente talladas con follajes, animales y entrelazos, terminando las patas en garras. Había en la casa vidrios esmaltados, cajas de marfil y obras de taracea, y entre todo ello apreciaba yo más la arquilla de reliquias que la infanta me diera antes de morir. Había espadas y puñales de precio, y todo se me hacía poco para procurar el bienestar de Fernando, por ser el hijo de mi reina y porque se ganaba el cariño de todos. Pues aunque ella enviaba dinero, muchos más eran los que yo tenía. Y así compraba a los mercaderes que llegaban cajitas de marfil con placas de esmalte añadidas que traían de Oviedo y de Cantabria, y para la decoración adquiría cueros de buey y de caballo, tapices y alfombras. En una de las cámaras, con estrechas ventanas rematadas con arcos de herradura, se alzaba una amplia cocina con anchuroso hogar, y al contrario de las casas modestas, que carecían de chimenea en sus campanas, en ésta asomaba por cima de las tejas una chimenea muy airosa. En el hogar se hacinaban grandes troncos secos y las lenguas de fuego desahogaban sus humos por la gran campana. Teníamos toda suerte de ollas y pucheros, 113 barreños y cazuelas vidriados, y una chaira colgaba siempre de una alcayata junto al fogón. De cuando en cuando, una sierva alcanzaba el hierro y frotaba con él los cuchillos, que despedían chispas con el roce, y así quedaban afilados. Para pelar los pichones los habían escaldado primero, y en las brasas de la cocina, una vez desplumados, habían chamuscado los cañones de las alas y de las colas. Cocíamos nuestro pan, el ama lo amasaba los jueves en la despensa grande, junto a la cocina; allí mezclaba el agua con la harina del molino y un tanto de levadura, trabajaba la masa haciendo girar los puños, la golpeaba y la amasaba de nuevo, luego daba forma a los panes retorciéndolos y aplastándolos contra la tabla, o formaba cestillos alrededor de huevos, y lo metía todo en el hogar para que se cociera. Daba un corte a las castañas y las echaba también en las brasas, y pronto empezaban a explotar como demonios. No sabíamos cómo se arreglaba para que la miel, de suyo fluida, tomara aquella consistencia correosa y se endureciera, una vez que la había vertido formando barrillas encima de la piedra. Quizá alguna mora le enseñara el secreto, o quizá alguna vieja de su pueblo le mostrara la forma de hacer aquellas barrillas correosas que llamaba arropías, y que tanto le gustaban al muchacho. Arrimaban los siervos unas sillas de cuero y de tijera, y ocupaban los huéspedes sus escaños; eran a veces gentes de otras comarcas, que habían traído sus carros de trigo al molino, y por estar alejados pasaban la noche en mi casa. El ama completaba en la cocina los preparativos del yantar y conjeturaba si comería o no con el huésped; y hablaba sin parar y siempre de toda su familia, que era principal, según decía. Y que su madre era una mujer gruesa de gran barriga, y su abuelo materno un fijodalgo como solían ser todos los fijosdalgo. Ella era hijo sola y ya no contaba los cuarenta; tenía los ojos un tantico torcidos y las piernas más torcidas que los ojos. Quejábase siempre de que era difícil proveerse de manteca en la cantidad necesaria. Disputaban las siervas de cocina, mientras dos criados nos servían una rica cena de conejos y perdices, sobre un mantel de hilo, con listas paralelas de tejido de seda. «A beber», les decía yo a mis huéspedes, y convidaba a todo el mundo. A veces el brasero olía mal, y era porque la perra se había descuidado en el carbón. Renegaba el ama y buscaba con la badila, y perfumaba después con alhucema, que era un incienso de andar por la casa parecido a los granos de anís, que traían los mercaderes moros, y al quemarlo despedía un humo perfumado. El ama mandaba traer aguardiente, lo echaba en tinajillas y metía las guindas por la boca ancha. Al principio estaban coloradas, pero luego se endurecían y engordaban; cuando estaban borrachas las sacaba con una cuchara de palo, crujían al morderlas y reventaban en la boca. Encima de la mesa aguardaban las tazas, servíase un caldo grasiento y con un cucharón iba vertiendo cada cual en su tazón la cantidad de caldo que quería. Chupaba yo la médula tierna y sabrosa hasta que sólo quedaba el canuto, como una flauta, sin el tuétano, y luego pierna de cordero, cecina de vaca o de castrón, y vino en vasos esmaltados. Era la alfarería de Talavera en vidriado blanco y verde en platos y escudillas, y ofrecía a los huéspedes higos, peras, manzanas y melón, miel y queso. Volvían los siervos a dar agua a las manos, y se levantaban los manteles. Era el ama verdinegra y cejuda, más prieta de lo que era menester. «Hadas malas me hicieron negra, que yo era bien blanca», solía decir. Mas siempre se dijo que no había mujer fea ni obra de oro que tosca fuere, y de noche todos los gatos eran pardos. Así que dimos ambos, yo con mis años y el ama a sus cuarenta y seis, en acostarnos juntos para darnos compañía y calor, ya que no otra cosa nos dábamos, y debajo de la manta valía 114 la negra como la blanca. Nos acostábamos tarde por las noches, y en largas veladas nos llegaba la madrugada muchas veces al amor del hogar, jugando a las barajas. Luego, el ama se levantaba tarde y yo se lo afeaba: «Si quieres tener buena fama, no te dé el sol en la cama», le decía, y ella hacía la cama a porrazos, rezongando que tenía sueño por haberse acostado a hora tan avanzada. Era siempre lo mismo: dormir y levantarse, y comer, pues comía el ama más que un sabañón, pasar la tarde de charla con las siervas, y mientras, yo salía al campo con Fernando Hurtado. Y acostarse después de madrugada, tratar de hacer aquello sin poder, y volver a levantarse por la mañana. Y todas las noches como una obligación había que tratar de hacer lo mismo y nunca se lograba. Yo le contaba los lunares a falta de otra cosa, uno a uno, y tardaba en hacerlo porque tenía muchos en la cara y en los brazos, y hasta en las plantas de los pies, y lo había hecho tantas veces que tendría que haber sabido la cantidad de memoria. «Es lo único que he heredado de mi madre, los lunares -decía-, porque no creo que mi padre los tuviese, aunque tampoco lo conocí, pues que era ella soltera como yo.» El amor se convirtió en algo placentero y tranquilo: tratar de hacer aquello sin desanimarse, y contarle los lunares, uno a uno, y luego yo soñaba siempre con la infanta. Y aunque Dios amaneciera para todos, dormía el ama más que lechón de viuda. «Es hora de yantar -la zarandeaba-, y no se comen truchas a bragas enjutas.» Y no se incomodaba, pues lo que el lobo hacía, a la loba le solía placer. Vestíase una almejía, pues a tientas no encontraba la suya, y bajaba a comer con los huéspedes. Y decíale yo bromeando que si fuere hija de rey me casaría con ella, pero como sólo era hija de duque, ya lo pensaría. Hasta que un día se me arrojó a los pies, y no tuve otro remedio que tomarla como esposa. Llamamos a un reverendo que nos casara, sin boato ninguno, y como no había en ese momento monedas de oro en la casa las tomamos de cobre, se limpiaron bien con arenilla y quedaron brillantes, y esas fueron las arras de la novia. Algunas veces, para irme entreteniendo y no perder la costumbre, ilustraba yo libros con dibujos a pluma, como me enseñaron los monjes. Anochecía, la perra ladraba, sentía el ama la humedad de la noche en los brazos y entraba dentro, al amor del fuego. Encendía yo una luz y tomaba mi capa de pieles de cordero, y acompañaba al huésped a visitar el molino. Dejábamos a un lado los sacos arrumbados, seguíamos entre una nube plateada de polvillo de harina y el ruido nos acompañaba siempre, y hacía estremecerse los cimientos de la casa; y pasaban los siervos llenos de un polvo blanco, envueltos en aquel olor que jamás he podido olvidar. Partían los huéspedes al amanecer, y a veces de noche, sobre todo en verano, para que no los tomara el peso del sol por los caminos. La tierra estaba de un pardo rojizo, y la montaña estaba lejos. Llevaban espadas por andar más seguros, y a veces con la niebla que hacía terminaban perdidos. Pedían orientación a los pastores, avezados a dormir en barbechos sobre la retama y en el vasto desierto que los separaba de tierras de moros no hallaban más que míseras aldeas y ni un solo boscaje ni un árbol, y de tarde en tarde un riachuelo medio seco. Era la Manxa o tierra seca, y los árabes que dominaron la región no la poblaron por la mismo causa, sino en pocos lugares. «Lloviese hasta que mi cuerpo se enmoheciese», decían los labriegos, y a veces si llovía era peor. Y mientras, la llanura ondulaba, amarillenta y roja. Pastaban rebaños de cabras y corderos, y mucho más al Norte estaban las grandes choperas a orilla de los ríos. Decían que había zonas más allá con grandes bosques de lentiscos, con los que el llano perdía su sequedad, y ondulaciones nuevas, tonos cálidos primero, y luego 115 en lontananza, más fríos cada vez hasta los azulados y violeta, y rosados como el arrebol, y arriba siempre el cielo terso y azul. Y al fondo del paisaje, la silueta oscura de los montes lejanos. Trabajaban los artesanos en su oficio, salían los labradores al campo con sus yuntas, dormían los carreros de día y caminaban de noche, no por miedo a los moros, sino por el mucho calor. Cuando las lluvias habían posado el polvo del verano, había en las viñas muy negros racimos de uvas, entre pámpanos verdes. A derecha e izquierda de la vieja calzada romana, de Zaragoza a Astorga, se extendía la llanura suavemente ondulada; andando sus jornadas, podían ir de Ponferrada a Burgos por la vía, hallando costumbres y lenguas que habían visto pasar los siglos sin que se transformaran. Señores y vasallos cruzaban el páramo; rodaban carretas cargadas de madera, o con latas, cabríos y cerdos, que los ganados eran muchos. Cansábanse los pollinos, guiados por sus amos, que solían ser arrieros o vinateros con capas aguaderas, y sus camisones eran de estopa, que no labrados. Andaba un día yo en los montes con Fernando Hurtado, que saltaba de una en otra ribera, en las manos una honda y al hombro una flecha. Llevábamos dos leguas andadas desde que dejamos los caballos, y yo ya no podía, y saltando de peña en peña, lo mismo que si hubiéramos sido fieras o corzos. Hasta que yo me rendí, y dije que me tomaba el ahogo. Cogimos ramos de arce de un bosquecillo para encender el fuego; era un lugar aislado y hallamos una iglesia, y tras recoger las monturas nos cobijamos allí, que era sitio de peregrinación. Había por allí higueras y castaños, y también un viejo puente, mostrando baches en sus pavimentos de guijarros. Era una mañana de octubre. Oímos cascos de caballos, y con el temor de los moros nos metimos en un jaral, y escuchamos sonar de esquilas, mugidos y relinchos, y un tamborileo que salía de alguna parte. Vimos una lenta carreta de bueyes, que traía al parecer carga de hachas, hoces y azadas. Detrás venían campesinos, caballeros en pollinos; llevaban sayos amplios y jubones con mangas, y uvas y otros frutos en sus cuévanos o cestos. Venía una yunta de novillos, uno blanco y uno negro, seguidos por un perro y un jumento con dos cajones de gallinas. Con el aire que hacía se derribó mi montera y fue a caer al otro lado de una encina, en medio del camino. Al tañer de las trompetas fuése el cagar camorretas, y así hubo gran revuelo en la caravana, pues creyeron que se las habían con el moro Muza en persona. Nos dimos a conocer, con lo que volvió la calma a la concurrencia, y nos dijeron que venían de Manzaneda y de Villanueva de las Manzanas, en la parte de León, que era tierra de buenos pomares, y donde se estaba vendimiando estos días. Y que llevaban al mercado todo lo que veíamos, y además aceite de linaza como aceite de arder. Y marchaban a pagar las maquilas, cantidades que recaudaba la reina por su monopolio sobre la harina. Quiso Fernando Hurtado marchar con ellos, pues no conocía el mercado, y nunca había salido del molino si no era al pueblo los domingos; ni conocía a las gentes de la ciudad, más que a la servil y a la campesina, y se empeñó tanto que no pude convencerlo en contrario. Y mucha más gente se unió a la comitiva, pues era tiempo de vendimia y molienda, de pago de rentas y de censos. Pequeñas y chirriantes carretas nos seguían, hollando la calzada romana, y algunos venían de Astorga, y hasta de Ponferrada, y otros venían del Norte, de Cantabria. Y era tal la seguridad y comodidad de estas vías, que las hollaban con una gran facilidad las ruedas sin radios que usaban en León, Asturias y Galicia, y en 116 Sanabria. Llevaban cargas de nabos, o transportaban objetos de madera de los fabricados en Tornero, aldea cercana a León, y aunque vendieran mucho, a causa de la lejanía lo que no les iba en lagrimas les iría en suspiros. También eran las calzadas elegidas por los ejércitos de Castilla, y también por los sarracenos, por lo que nadie descuidaba su espada y su broquel. Iban putas de distintos sitios, y sus rufianes, y también romeros, con sus bordones por la gente asegurar. Acortaba el diálogo los caminos, y así uno contaba cuando Alvar Fáñez luchó en Roa, siendo tan horrible el combate que el Duratón se tornó rojo con la sangre. Acomodaban la marcha de sus cabalgaduras un grupo de jinetes, los seguían los tamboreros que tocaban en banda, y como se extrañara mesa sin pan y ejército sin capitán, cabalgaba al frente en un caballo donoso el merino de la reina. Era un barbudo caballero, que miraba al través, y a quien yo recordaba de otro tiempo, aunque él a mí no me conoció. Iba canturreando, el pie en el estribo, y de cuando en cuando se volvía y soltaba una saliva. Y así llegarnos a Gormaz. Presentaba el castillo alargada figura, como otros que había visto yo en Castilla, bien fuera en Peñafiel, Peñaranda o Valladolid, y las tiendas de los mercaderes destacaban sobre el fondo gris del lienzo de muralla. El pendón, que ondeaba en la torre más alta, daba a ver que era la reina doña Urraca de Castilla quien lo habitaba. Al verlo batió mi corazón. Los muros y las torres llevaban garitas y torrecillas, voladas en lo alto, y matacanes; los pisos superiores tenían ventanas, y la vivienda estaba en la torre más fuerte, la del homenaje. En los ángulos del recinto había torres redondas y otras intercaladas a lo largo de la muralla. Mirábalo todo Fernando Hurtado sin pestañear, los laicos de alta calidad con sus sombreros de ala caída, los colonos y aparceros de palacio, y al polvo que alzaban los caballos veíanse clérigos regulares de la iglesia episcopal, y algunos infanzones, unos peones y caballeros otros, y bueyes con coyundas, y con las típicas melenas con que los campesinos leoneses les adornaban los testuces. Miraba las huertas grandes, y miraba el arrabal, miraba la fortaleza gruesa y alta, con su camino de ronda y su parapeto de almenas. La ciudad toda dividía sus horas entre el amor y el rezo, la guerra y el agro; penetramos en sus casas, escuchamos sus diálogos y sorprendimos sus yantares, pues tenían por lo común un solo recinto, o dos, y al exterior estaban las cuadras y los alojamientos estaban dentro, y todo queríalo ver Fernando Hurtado, con grandes muestras de alegría. Las gentes hilaban y tejían en sus casas, comían los muchachos grandes rebanadas de pan, mientras el humo marchábase entre las tejas lentamente; departían con sosiego los gañanes, se apoyaban las mozas en el brocal del pozo de barro cocido, y mientras funcionaba la gran viga el merino daba comida abundante y descanso a los vinateros y a sus asnos. Desocupaban sus sacos y banastas los arrieros en el lagar de la reina, y el pobre corría a la taberna a gastar lo poco que tenía. Visitamos un solar, un huerto y su heredad vecinos al castillo, y una torre rodeada de cerca defensiva, que era una simple empalizada, en lo alto de una colina. Eran las cortes locales cerrados, dentro de los cuales se levantaban las viviendas principales. En cada corte se levantaba un claustro, y en cada calle varios templos, o se emplazaba una iglesia sobre unas viejas termas romanas. Se oía a cada paso el repicar de las campanas; en cada corte estaba un edificio que llamaban palacio, de algunos magnates y condes, y había alrededor otras viviendas que apenas podían llamarse casas. Expliquéle que abundaba en las ciudades el azote del incendio, ya que era fácil se provocase en las viviendas de madera, que estaban todas amontonadas, y no era raro que el fuego destruyera aldeas y ciudades enteras. En cambio 117 los palacios se componían de cámaras que servían de salón o refectorio, y en una torre de gran altura estaban la sala de recepción y las habitaciones del señor. Eran las doce y habían sonado las campanadas de la ermita, de la abadía y de la iglesia, y soltaban las mozas las labores y cruzaban las manos, porque era la hora del Ángelus. El zaguán, con sus bancos de adobes, enlazaba la calle con las habitaciones y con la cocina. Usaban braseros de cisco o picón o se apiñaban en torno al hogar, porque era la casa demasiado grande, estaba abierta a todos los vientos por el patio, el invierno era frío y el viento ululaba entre las almenas de la muralla. Había llegado la víspera un cortejo de caballeros, con espadas anchas y muy cortas, algunos a guisa de puñal; guiábalos un hombre más largo que una noche de duelo. En una estancia anchurosa que tenía la posada, en cuyo centro estaba el hogar, hallamos juglares, remedadores y cazurros, faltos de buenas maneras, y otros que con ciencia y cortesía sabían portarse entre las gentes ricas para tocar instrumentos, divirtiendo lo mismo a los más altos que a los más humildes. Muchos de éstos vivían al día, sin más consuelo que la sensualidad, pagando con sus trabajos y privaciones las diversiones de los de arriba. Muchos siervos había de domésticos o criados en las cortes de los más ricos, maldiciendo la avarienta escasez con que eran pagados. En las fiestas y en los mercados la gente baja y los criados de servicio echaban manojos de harina unos a otros, cuando pasaban, o masas de nieve si era invierno, y en Andalucía echaban naranjas mayormente, pues había sobra de ellas. Se recogían en las iglesias las ofrendas de los devotos, que consistían en papadas de cerdo y en orejas o pies, o en solomillos, y las mozas para embromar hacían rosarios o collares con las castañas y con los higos. Eran los zaharrones actores callejeros que solazaban al público con funciones groseras, y todo mirábalo Fernando Hurtado como si hubiera sido maravilla, que para él lo era, y yo mientras tanto pensaba en su madre que estaba a dos pasos, sin saberlo. En toda casa medianamente acomodada, cada familia tenía sus pobres de solemnidad que acudían un día a la semana, casi siempre en domingo o en día de mercado; llamaba a la puerta a primera hora de la tarde y la criada le abría, sabiendo que era el mendigo. El traía una escudilla de barro y la criada la llenaba de pan duro o con las sobras de la comida. Cerraba el portón y entraba en la cocina, y luego solía llevando en la mano la escudilla con lo que fuere. «Que Dios os lo pague», decía el mendigo, y cuando a veces le daba unas monedas, él las agradecía dándose golpes en el pecho. Estuve bien tentado de llevar al muchacho al castillo, pero no lo hice, por la palabra que había dado a la reina. Pasamos dos días en la ciudad y aprovechamos que un grupo de soldados volvía en nuestra dirección, y nos fuimos con ellos. Había yo vendido los caballos y comprado dos mejores, uno alazán y otro bayo, y en ellos volvimos; pero había yo sabido que pasaba la reina muy malos momentos, que todos lo decían, y como ya el mozo estuviera criado y bien atendido por la servidumbre y por mi mujer, que fue su ama, llevaba yo entre ceja y ceja volver con la mi soberana por un tiempo, dejando a buen recaudo al pupilo. E incluso hice testamento, por si muriera, dejando al muchacho mis bienes, y a mi esposa el usufructo de una parte de ellos; me despedí tiernamente de ambos y le pedí a Fernando Hurtado que no me olvidase, pues sabía que no era fácil que la mujer me olvidara, por la cuenta que le tenía. Y tanto le encomendé memoria al pupilo, que de tanto repetir las cosas de su niñez, me parecía verme otra vez de noche, como en otro tiempo, llevando al niño 118 encima de mis hombros por un camino terroso, a ver acostarse la luna, y ambos aguardando, una y otra vez, a que la luna se acostara para volver al molino. Y aunque en mi casa viviera ocultamente como caballero, decidí volver al castillo como simple juglar. 20 A mis amigos ruego que a mi muerte vengan todos, y me honren mucho; pues he dado alegría y placer, allá y acá, y en mi propia tierra. - G. de A. En chica cama y largo camino conócese al buen amigo, y llegaba en esos días doña Urraca al punto más crítico de su reinado. Seguía en el castillo, con su amante el de Lara, y la acosaban los quebraderos de cabeza: el conde la engañaba ahora con sus damas, el obispo de Santiago la fastidiaba con sus exigencias y el hijo gallego le faltaba al respeto. El de Lara y sus amigos comían y bebían en forma tan desaforada, que acababan con las existencias de la despensa; y para colmo su esposo, el de Aragón, tampoco era ajeno a sus quebrantos. Y lo único que la consolaba era saber a su hijo menor, Fernando Hurtado, crecido y con salud de alma y cuerpo. La murmuración era aceituna de postre, y había ido doña Urraca perdiendo poco a poco su crédito. «La que con muchos se casa, a todos enfada», decían los nobles, envidiosos. Los tiempos que corrían eran turbios y alborotados, y como si no pudiera haber contento cumplido en este mezquino mundo, llovían más calumnias sobre ella que hojas menea un solano. De un lado el Batallador, de otro la bastarda Teresa, y por último Gelmírez, aprovechaban el poco nombre que la reina tenía. Hacía pactos con el fogoso prelado, luego con su hermana, primera reina que fue de Portugal, y más tarde ésta producía una algarada en la frontera, invadiendo el territorio detrás del Miño y apoderándose de Tuy. Y por si hubiera sido poco, su hijo Alonso Raimúndez no podía contener sus ansias de reinar en solitario. «Hijos criados, duelos doblados», se quejaba la reina, y mientras firmaba escrituras de cesiones, a que se veía obligada. Algo no marchaba bien en su estado de salud: no recordaba nunca bien la fecha de la última regla, pero la próxima parecía demorarse. Se oían tantas cosas sobre la edad terrible, y ya había cumplido los cuarenta y nueve de su vida. Le empezaban a salir cabrillas en las piernas, como a su tía; eran de estar junto al hogar, y me entró miedo de que se le pusieran como a la infanta, llenas de ramalazos de un bermejo oscuro que no se le quitarían nunca ya. Últimamente había tenido sus reglas dos veces en un mes; le dolía la cabeza, lo achacaba a los disgustos o al estreñimiento de vientre que padecía, y hasta a algún defecto de aojamiento. Todo, antes 119 de aceptar que le llegaba la hora mala. Un día oímos unas voces al pie del torreón. Miraba yo desde una ventana y vi una mujer con aspecto sórdido, el pelo desgreñado y hablando alto, casi a gritos; miraba arriba y agitaba los brazos, amenazando. Los soldados la miraban, y algunos se paraban sobre la muralla. La reina, como más decidida, se determinó a bajar. Habló con ella y le ordenó que se marchara, pero la mujer quería dineros y amenazó con mandarle al obispo de Santiago un memorial que tenía. «No te da vergüenza armar este escándalo», le dije yo que bajé después, y me contestó que no había hecho nunca mal a nadie, pues que el conde y ella eran solteros. Fue cuando me apercibí que se trataba de la misma Anarbola que yo había conocido. «Pero necesito dineros, y si no me los dais le llevaré el memorial al obispo», añadió a grandes voces. La reina la echó con cajas destempladas, y le dijo que podía enseñar el memorial a quien quisiera, pero que se fuera de allí o llamaría a los soldados de su guardia para que la echaran. Le deseó a la reina que la rabia matara sus perros, y las águilas sus halcones, y le gritaba asimismo que el hijo de la puta a su madre sacaba de duda, y a su padre de disputa, y que por eso era un hombre cornudo, porque más podían dos que uno. Y es que todos decían que la reina estaba de nuevo embarazada, y para su desgracia era verdad. Y aunque faltara tiempo todavía quiso retirarse al castillo de Saldaña, situado a la parte de oriente de esas tierras, a treinta y dos leguas de Sahagún. Estaba sobre terreno llano, regado por el río Carrión, y con hermosa vega. Cerca teníamos Palencia, así como Carrión de los Condes y Frómista, y todo el territorio era liso, y sólo interrumpido por algunas colinas. «Ovejitas tiene el cielo, o son de agua o son de viento», dijo la reina aquel día. Quizá estuviera predestinada, quizá no fuera casualidad que el conde la hiciera sufrir en su propia casa; si no, no hubiéramos ido allí, a aquel lugar apartado del bullicio cortesano, quizá nunca la hubiera consumido la nostalgia ni la hubiera acosado la melancolía. Las ganas de gozar habían sido superadas en ella por una gran serenidad, y había dejado de sufrir. Fui siempre su fiel servidor, de eso me enorgulleceré toda mi vida. Era especialmente triste el anochecer, cuando las luces se hacían inciertas sobre el castillo, se encendían las lucernas en las piezas y el aire se hacía fresco. Prendía yo la luz de la cocina y guardaba las herramientas en el chamizo, o las dejaba allí mismo al sereno, donde las había utilizado. A lo mejor ni me molestaba en retirar la vihuela, con que había solazado a la reina, porque sentía un escalofrío que no era de frío ni tampoco de miedo, y sí seguramente de soledad. Recordábamos ambos a Fernando Hurtado, y yo le contaba de sus cosas, y lo echábamos en falta. «Mujer se queja, mujer se duele, mujer se enferma cuando ella quiere», le cantaba yo para hacerle gracia, y le explicaba, como me dijera en un tiempo el mercader judío, que era Saldaña de construcción romana, y que fue de los moros hasta que la reconquistaron los condes. «No me quieren -se lamentaba ella-, y me odian, o me envidian.» «Si es así, señora, que vengan sobre sus cabezas todo clase de calamidades.» «Preñada estoy, y con leche -me decía-, quiera Dios que sea para bien. » «No hay bien ni mal que dure cien años -la confortaba yo-. Mejor es así, pues quien tiene un hijo solo hácelo tonto, y a éste lo llevaré con su hermano Fernando, y así serán dos.» Luego le preguntaba: «¿Cómo lo llamaréis a éste?», y ella se reía: «Aún niño no tenemos, y nombre le queréis poner». Luego soñaba muchas veces con hombres perseguidos por serpientes, o llevándolas de la mano, que era mal augurio. O con bestias retorcidas que formaban grupos infernales. Y así continuó hasta marzo del veintiséis, en que murió la reina después de una 120 vida tempestuosa, pues más quiso morir amando que vivir aconsejando. Habían pasado diecisiete años de la muerte de su padre, y ocurrió tal cosa cuando no había sobrepasado los cuarenta y nueve de ella. El primer dolor le llegó a la hora del yantar; la comadrona estaba allí sentada y se limitaba a esperar, y fue todo tan deprisa que estaban las siervas poniendo los manteles cuando de su vientre salió la criatura, pero no sin trabajo, pues se llevó la vida de su madre. La veta debía estar un tanto agotada, y era el recién nacido endeble; tenía unos ojillos claros, pero de seguida los cerró. Tenía la madre los senos hinchados, rojos y ardiendo, y empezaba a subirle la calentura. Ya había nacido el niño y entonces fue cuando nos apercibimos de una cosa suave que se deslizaba de las entrañas, entre sus piernas, algo resbaladizo y blando que se escurría, y entonces alguien le puso una mano en el vientre, y apretó, le metieron un bacín entre las piernas y sus entrañas cayeron, bañadas en una sangre roja y fluida. La comadrona tiró todo aquello por el matacán. Hablaban entre cuchicheos que había sido el cordón del ombligo. Tenía la comadrona la culpa de algo que le sucedió al niño en el ombligo, y debía ser verdad porque todos los siervos decían lo mismo. También lo decían las viejas, y yo lloraba todo el tiempo, junto a la cuna que estaba vacía, junto a mi reina muerta. La dueña había sostenido en sus brazos al niño muerto, y el niño había muerto por algo que tenía que ver con el ombligo y con la comadrona, el niño se había desangrando y la reina había muerto. Así que hubo que salir del castillo aquel día para dar a todos la noticia en Castilla, comer berros en el camino y volver al día siguiente, y encontrarse a la dueña llorando sin consuelo, al pie de la cuna vacía, el niño enterrado y la madre muerta. Poco antes de estos sucesos habíase doña Urraca reconciliado con Alonso Raimúndez, que asistió al entierro en la iglesia de san Isidoro de León, donde fue trasladado su cuerpo y se conservó desde entonces su epitafio: «Urraca, madre de Alonso VII el Emperador, hija de don Alonso de Castilla, esposa de don Alfonso de Aragón, llamado el Batallador». Acompañé su cuerpo, siguiendo a una caterva de servidores y espatarios. Iba la reina sobre un tapete bordado, y acompañada de un séquito lucido de obispos y abades, y mientras los clérigos rezaban y leían las Escrituras en el silencio de sus claustros. Se alzaba al frente, presidiendo, una cruz de forma visigoda, labrada con oro y cuajada de gemas. Y hasta la muerte de mi soberana fue contada por algunos de forma bien desfavorable a su reputación, y fue la tradición de los juglares aragoneses, pues según ellos murió de muerte súbita, saliendo de robar el tesoro de la misma iglesia de san Isidoro de León. Hubo gran mengua y ofensa cuando éstos hicieron correr las voces que la reina, tomado que hubo los tesoros, que no era lícito tocarlos, reventó en el mismo umbral del templo, como castigo de haber despojado al santo de sus alhajas sagradas. Y yo puedo asegurar que murió en Tierras de Campos, y que fue de un parto desgraciado en el acto de dar nueva sucesión, habiéndose supuesto por algunos que dar a luz a un hijo no era cosa muy verosímil a los cuarenta y nueve años. Y así lo murmuraban los viejos, dejando su tarea, y tenían razón, pues ello se apoyaba en fundamento digno de crédito. Quién me iba a decir, cuando yo le cantaba y tañía, que sería la última vez, que dos días después o tres a lo sumo moriría de aquella forma desastrada y triste, y yo tendría que correr a dar la trágica noticia. Luego yo pensaría en todas aquellas cosas, y recordaría la ocasión en que el niño Fernando Hurtado, ahora huérfano, estaba con sus fiebres, daba saltos sobre las frazadas como un pez, y tenía el pelo pegado a la frente por el sudor, tenía las mejillas muy rojas y las sienes ardiendo, y el ama y yo le 121 dábamos fricciones en el vientre y en las piernecillas con un cocimiento de hierbas que yo hice, y que resultó eficaz. Recordaría el altar iluminado con cirios, y los cantos y el incienso, y así, tristemente, cantaría acompañándome de mi vieja vihuela: «Ya me llevan a la reina, por allí la vi pasar, en la frente una corona y en las manos una cruz; a la iglesia de León me la llevan a enterrar, y ya sus hermosos ojos se cerraron a la luz.» Procuraba yo atenuar las sombras que empañaban la memoria de mi señora, la reina de Castilla y León, pero sal vertida nunca puede recogerse bien. Su misma suerte diera ocasión a la calumnia, pues había causado la repulsa de gran número de nobles, por las relaciones que veían escandalosas con don Pedro de Lara. «La verdad -decían- es que en tanto que vivió, tuvo poca cuenta con la honestidad.» «Todo es mentira, pues murió de una enfermedad normal, sin sombra de misterio», pregonaba yo cuidando su fama, y restablecerla en el crédito de piadosa y modesta princesa, mas nadie me creía. Pero nadie podía dudar que, puesta en circunstancias más suaves, doña Urraca hubiera igualado a los reinas más célebres del mundo, por el vigor de su administración. Los que hablaban de su reinado con desdén no hacían justicia a su energía y talentos, que no dejó de mostrar en muchos ocasiones. Tal es, según mis luces, el resumen de los hechos extraordinarios que compusieron la vida de dos mujeres, tía y sobrina; y aunque sus historias puedan perderse en la bruma del tiempo, no es menos cierto que este juglar ha procurado que sus retratos no quedaran perdidos, sin amañar en ellos más que lo necesario para su mejor comprensión. Y afirmo que la reina murió tranquila, y sin otra inquietud que una honda y ardiente devoción. El huerto amanecía resplandeciente bajo la escarcha; los hierros, en el castillo de Saldaña, se habían vestido de una banda blanca, como de nieve, y cada una de las hojas de hiedra parecía de plata. Recordaba como en un sueño la reverberación rosada, el sol mirándose en las altas almenas sobre el palacio de Toledo, deslumbrando como el fuego sobre los altos matacanes; y todo desaparecía entonces menos aquella luz, y el fulgor que lo bañaba todo, y de pronto se iba, yo me quedaba ciego, un frío extraño se extendía sobre los patios del castillo, y todo volvía a ser como antes. Estaba tiempo y tiempo echado así, escuchando el tañer de la campana, lento y acompasado, sabiendo que fuera era de noche todavía y no tardaría en amanecer, en sonar el canto de los gallos y el tintineo de las esquilas, y en la oscuridad de los párpados percibía un chisporroteo, y escuchaba los pequeños crujidos, los suspiros y los ruidos de siempre. Pasé así muchos días, sin comer ni beber, y sin moverme apenas. Hasta que una noche me pareció ver una procesión o serie de bestias gigantescas que hablaban junto a mí, filosofaban y gesticulaban; seres nacidos, según dijeron, de mi imaginación, monstruos inverosímiles, trasgos fabulosos que abrían sus ojos extraños, en cuyas pupilas fijas negreaba un centro de azabache, y que llevaban sus cuerpos y caras dorados y pintados. A mis gritos acudió la mujer del 122 alarife, con un niño pequeño, y tomando un cuchillo la perseguí por el castillo, hasta que pudo encerrarse en el granero. Seguí entonces gritando y diciendo a todos que me atacaban a traición, y salían las siervas en camisa al corredor, y llegaban a donde yo estaba, y con un pincho de escarbar el fuego las atacaba dejando alguna malherida, y casi muerta. Vinieron criados y me llenaron de cadenas como a bestia, y con la debilidad que yo tenía perdí el sentido por un tiempo que no sé cuál fuera, pero no menor de tres días, hasta que reviví, y estaba en el hospital de orates. Y así había sido mi vida; no la conté nunca, ni hice versos con ella, ni siquiera me atreví a declarármela a mí mismo, pero la declaro aquí y ahora, y aún no sé para qué, escritas las últimos líneas con mi sangre, pues hacía tiempo que diera fin a la tinta que pude conseguir del monje. Quizá, para que este veneno de tantos años no acabara de ahogarme, para que no me acometieran ideas negras como la de quitarme la vida. Pues una vez que supe que estaba condenado por los hados, la fatalidad empezó a convertir en realidad la maldición, pues yo sabía que la influencia del mal de ojo podía llegar a producir males y enfermedades, a más de ruinas y malas cosechas, y la locura, y hasta la muerte. Me hallo ahora con los fantasmas de las personas desaparecidas hace tantos años, y trabo conversación con ellas como si las hubiera visto ayer, y a veces confundo a estos seres con las personas que merodean a mi alrededor. Me ha parecido que os alejabais, infanta, y he pensado que tenía que ser así, que no podíais estar llevando siempre de la mano a esta criatura que dejasteis inmersa en sus fantasías gigantes, a este tullido monstruoso, y ese alejaros me dice que pronto os acompañaré, que os seguirán mis pasos vacilantes, y que al fin podréis descansar. Podréis ocupar el lugar que os correspondía por vuestra condición y prosapia, y que os he ayudado a ganar a fuerza de angustias y terrores, y noches desesperadas, y al que renunciasteis para venir a acompañarme a mí, este vástago de la brujería que había nacido distinto a los demás. Pues no era hombre, ni era duende, pues aunque cambiado por el hijo de una mujer, llevaba una añoranza de estrellas en los ojos y en el corazón. «No hay que pensar nunca en el día de la muerte -me decíais-, sino en el de la vida, en el día de hoy, y seguir trovando.» Como no debía pensarse en el romance terminado, pues el cantar se terminaba cuando quería el cantar. Os pido perdón, infanta, pero era preciso recordaros. Tenía que hacerlo, tenía que escribir mi historia y vuestra historia, para curar hasta el fondo cualquier resto de herida, de podredumbre. Como tantas veces vos lo hicisteis conmigo, ahora yo os he utilizado. Pero era necesario, era una baza que tenía en mis manos. Aún tengo el convencimiento de que todas las fuerzas de la naturaleza se aliaron en contra mía, y por eso todo salió como salió, y por eso me hirieron entonces, y por eso desde ese día fui una persona distinta, una sabandija que había de esconderse entre las sombras. He superado, infanta, los temores de mucho tiempo. Me he encarado de frente con el pasado en su forma más cruda, y he vencido. Os he vencido a todos, es como si os tuviera a todos debajo de mis pies. Sí, porque vuestros ojos están ahí y me miran; fuera se oye ladrar a un perro y el silbido de un pájaro, chirrú, chirrú. Y me estáis mirando desde allá, desde la fina estampa miniada que tracé con un pincel francés, el que me diera prestado aquel monje regordete, y con el que osé estampar en un simple pergamino el rostro de la infanta Urraca, pensativo, sumido en una impasible dignidad. Me vais a sobrevivir, sobreviviréis a los nietos de vuestro hermano Alonso y a los nietos de sus nietos, 123 arrumbada quizá en la biblioteca de cualquier monasterio, o acaso en la sórdida bodega de un castillo, o vendida vuestra efigie al mercader entre objetos de arte sin mucho valor. Miniatura de autor desconocido, de modelo desconocido. Seguirá viviendo muchos años después con su hermosa mirada joven desde el pergamino, envuelta en ropajes blancos y con bordes de oro casi imperceptibles, con tez clara y ojos grandes y soñadores, y en la frente portando una diadema; dibujo ejecutado por un artista de dudoso calidad. Pero con todo estaréis ahí, mirándome desde un códice amarillento, asegurándome con vuestra mirada que no me habéis olvidado. Que tenéis mucho poder ahora, mucho más de el que nunca tuvisteis, y me libraréis de aquellos que pretenden mi muerte, de los que me acechan y me envidian, y quieren hundirme en el anonimato. Pero ellos no saben que estáis ahí, siempre vigilante, que lo sabéis todo y lo penetráis todo, hasta los rincones más ocultos del pensamiento, y que no permitiréis ni ahora ni nunca que nadie me haga mal. Sois mi fuerza y mi armadura, y me aseguráis que mientras yo os tenga y os invoque, nada estará perdido. Creo que vuestra sombra vaga entre el cielo y la tierra, sin descansar todavía porque tenéis aún una misión que cumplir, porque estoy aquí solo, débil ante esta turba vociferante de autobombos y envidias. Pero no vais a consentir que terminen conmigo. Puedo estar seguro, porque todavía habitáis un lugar incierto, el lugar de los que tienen algo que hacer todavía, y no descansarán hasta haberlo conseguido. Yo así lo creo. Por eso estoy tranquilo, por eso la adversidad no me alcanza; estoy a salvo porque sé que estáis ahí, tras los ojos muertos de la miniatura con vuestra cara pálida, con vuestros grandes ojos reidores, que tanto contraste hacían con los míos. Ya mirabais por mí, pero más miraréis ahora. Por eso nunca me encuentro solo, sé que acudo y os hallo, aguardándome, y diciendo: «Hace mucho que no vienes a verme». «Perdonad, infanta, aquí me tenéis a vuestros pies, vengo a haceros compañía y a pediros que me ayudéis.» Y me ayudáis, con las fuerzas luminosas del más allá; tendéis puentes a mis pies, limáis asperezas, abrís puertas que permanecían cerradas, obnubiláis mentes adversas y cambiáis los hados a vuestro antojo para que me favorezcan. Y por la noche veláis por mí, hacéis que el frío de la madrugada no me deje aterido, y para ello hacéis que el viento cierre de golpe los postigos y los deje atrancados. Siempre estáis abarcándolo todo, contagiando la serenidad que trasciende de vuestros ojos pintados, mientras que vuestra alma bondadosa no se concede el descanso. Y cuando se cierren mis ojos, cuando la misión que tengo se cumpla en el mundo, entonces vos descansaréis también, Urraca, Infanta de Castilla. *** Dijeron que se había ahorcado, alguien dijo que alguien lo había dicho, que aguardando ocasión propicia habría aprovechado un descuido del sayón, y había atado una cincha de caballo a la reja. Luego la pasó por el cuello y se ahorcó. Así lo dijeron, o así dijo alguien que alguien lo había dicho. Pero otros contaron que lo habían soltado por encargo de Alonso Raimúndez, el rey. Y que un día el loco tomó su atadijo, y sin despedirse de nadie subió la escalera que lo llevaba al exterior; arrastraba al andar los zancajos, y murmuraba un conjuro. Al llegar a lo alto se estiró, y sin decir adiós se fue para siempre, con el atadijo a la espalda. 124 *** Nota del transcriptor: El Batallador fue herido en Fraga, en un mes de septiembre, y murió al cabo de ocho días, a ocho años del fallecimiento de doña Urraca, su esposa. Dejó herederos en su testamento a los Templarios, Caballeros Hospitalarios y a los del Santo Sepulcro, mas los aragoneses proclamaron rey a Ramiro, que era hermano mayor de don Alfonso, y prior de un convento. LAUS DEO << Anterior Inicio