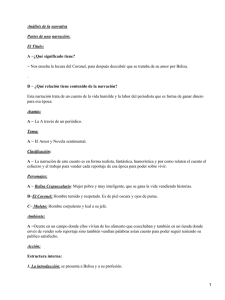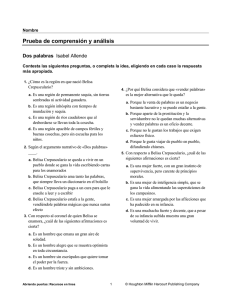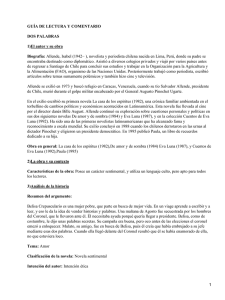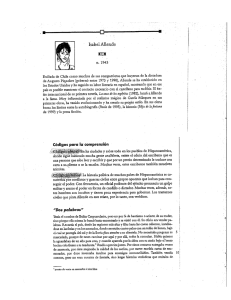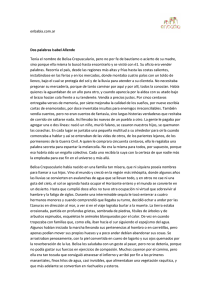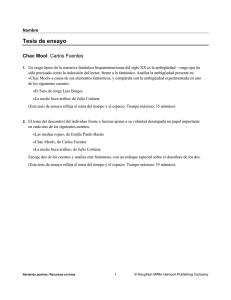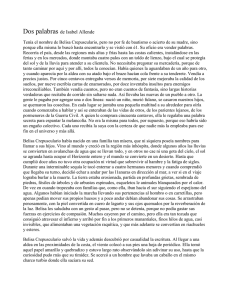Pedro Páramo - Instituto Monterrey SC
Anuncio

Dedicatoria Para todos los alumnos, maestros y directivos de las zonas J058, P111 y S043 Para nuestros supervisores escolares porque no imponen la obligación de leer; la promueven como diálogo entre los hombres y ejercicio de la razón. 1 Índice Páginas Dedicatoria 1 Presentación 3 Prefacio 6 El cántaro de greda, Gabriela Mistral 8 Leyendas del Sombrerón, Miguel Ángel Asturias 10 La chascona, Pablo Neruda 17 Cien años de soledad (fragmento), Gabriel García Márquez 21 El ramo azul, Octavio Paz 26 Los jefes (fragmento), Mario Vargas Llosa 30 La biblioteca total, Jorge Luis Borges 37 Cuento sin moraleja, Julio Cortázar 42 Chac Mool (fragmento), Carlos Fuentes 45 El otro yo, Mario Benedetti 53 Dos palabras, Isabel Allende 54 Pedro Páramo (fragmento), Juan Rulfo 67 Fuentes electrónicas 74 2 Presentación Esta antología tiene el propósito de compartir el placer de la lectura. Contiene una muestra, minúscula por cierto, de la narrativa latinoamericana representada por los más grandes escritores y escritoras del género. ¿Cómo elegir autores y obras de un universo tan vasto como el de las letras de América a Latina? ¿Cómo satisfacer el criterio de la brevedad que se supone debe privar en cualquier antología? Nuestra respuesta ha sido la decisión de escoger, en principio, a quienes han sido galardonados con el Premio Nobel de Literatura. No obstante, si bien sus obras son extensas, los autores premiados apenas son unos cuantos: Gabriela Mistral (Chile, 1945), Miguel Ángel Asturias (Guatemala, 1967), Pablo Neruda (Chile, 1971), Gabriel García Márquez (Colombia, 1982), Octavio Paz (México, 1990) y Mario Vargas Llosa (Perú, 2010). Por lo anterior, hemos incluido a Jorge Luis Borges (Argentina), Julio Cortázar (Argentina) y Carlos Fuentes (México), escritores que son fundamentales pese a no haber sido considerados por la Academia Sueca. También están presentes Mario Benedetti (Uruguay) e Isabel Allende (Perú). Ambos han hecho de su obra un testimonio de las difíciles condiciones de vida que han enfrentado los países latinoamericanos. Por último, aparece nuestro querido Juan Rulfo (México). Su obra, aunque breve, es un referente fundamental de la literatura mexicana del siglo XX. 3 Los autores mencionados (y muchos otros que faltan) hicieron posible que la literatura de América Latina llamara la atención de Europa y alcanzara un lugar prominente en el panorama mundial. Exceptuando a Gabriela Mistral, todos los escritores elegidos pertenecen al llamado “Boom Latinoamericano”, esto es, un período comprendido que se gesta entre 1940 y 1960, y que en la década de 1960-1970 se constituye en un fenómeno editorial sin precedentes. Cabe destacar que el cuento es el subgénero narrativo con mayor fortaleza. La narrativa del Boom se caracteriza al mismo tiempo por una falta de unidad temática o estilística y por la construcción de mundos imaginarios, que identifican y universalizan las realidades propias de cada país. Esta corriente se ha conocido con el nombre de Realismo Mágico y, en caso de Borges y otros escritores, como Realismo Fantástico. Otro aspecto que tienen en común la mayoría de estos escritores del Boom es su lazo de amistad y admiración por los ideales de la Revolución Cubana y el rechazo al sistema capitalista norteamericano. De tal suerte que muchas de sus obras fueron escritas en el exilio. Por ello, son obras autorreferenciales. Los recuerdos de la infancia, los amores lejanos, los hechos históricos son los temas que a través de las imágenes y las metáforas nos permiten conocer una parte del alma de Latinoamérica. 4 Un último comentario: todos los textos proceden de sitios de internet. Resulta cómodo, económico y satisfactorio contar con un recurso que democratiza la cultura. Ciertamente cualquier búsqueda implica saber buscar. Al hacerlo se aprende y desaprende. Queda, pues, a juicio del lector, decidir si la selección ha sido afortunada. Insistimos en nuestro propósito, leer por el simple placer de hacerlo. Así que, estimado lector, te ofrecemos esta pequeña muestra literaria. Esperamos que la disfrutes. Part. N° 0122 Instituto Monterrey, S.C. 5 Prefacio Antes de presentar las obras seleccionadas, permítasenos compartir las reflexiones de Borges en torno a la lectura y su concepción de enseñarla. Borges, como maestro de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires desde 1957 hasta 1968, en sus cursos prescindía de la historia literaria y ofrecía a los estudiantes la lectura de textos sin obligarlos: “… la idea de la lectura obligatoria es una idea absurda: tanto valdría hablar de felicidad obligatoria”1. En sus exámenes nada preguntaba, solo pedía al estudiante: “… háblenos de Shakespeare, háblenos de Shaw…”2. Borges sostenía que “maestro no es quien enseña hechos aislados […], ya que en tal caso una enciclopedia sería mejor que un hombre. Maestro es quien enseña con el ejemplo una manera de tratar con las cosas, un estilo genérico de enfrentarse con el incesante y vario universo.”3 En este sentido Borges coincide con José Martí: “Asesino alevoso, ingrato a Dios y enemigo de los hombres es el que, so pretexto de dirigir a las generaciones nuevas, les enseña un cúmulo aislado y absurdo de doctrinas…”4 6 Podemos apreciar dos cosmovisiones de la educación literaria en este caso, pero que puede generalizarse a otros campos: la primera, la educación como preparación para la vida, por medio de una cantidad de conocimientos sacados de un almacén; la segunda, la educación para “cultivar el alma”5, idea de procedencia platónica (el cuidado del alma), presente en el Modernismo (movimiento literario también latinoamericano). Con Borges inicia una nueva pedagogía literaria, el comentario del profesor abre la obra: se trata de la revelación en palabras, abierta a otro y a los otros: … uno puede enseñar, no las cosas de los libros, pero sí del amor de esos libros, el amor de estos textos. Y hay autores, bueno, de las cuales yo soy indigno, entonces no hablo de ellos. Porque si uno habla de un autor debe ser para revelarlo a otro. Es decir, lo que hace un profesor es buscar amigos para los estudiantes. El hecho de que sean contemporáneos, de que hayan muerto hace siglos, de que pertenezcan a tal o cual religión es lo de menos. Lo importante es revelar la belleza y uno puede revelar la belleza que uno ha sentido.6 (Las negritas son nuestras.) 1 2 , , 3, 4, 5 y 6 Todas las citas proceden de libros del propio Jorge Luis Borges y de José Martí o de otros escritos acerca del primero, y pueden confrontarse en el texto de Anna Housková, “Dedicatorias y prólogos de Borges”, en Sánchez Garay, Elizabeth y Roberto Sánchez Benítez (coordinadores) Literatura latinoamericana. Historia, imaginación y fantasía, México, Plaza y Valdés, 2007, pp. 102 y 103. 7 El cántaro de greda (Texto completo) Cántaro de greda, moreno como mi mejilla, ¡tan fácil que eres a mi sed! Mejor que tú el labio de la fuente, abierto allá abajo, en la quebrada, pero está lejos y en esta noche de verano no puedo descender hacia ella. Yo te colmo cada mañana lentamente, religiosamente. El agua canta primero al caer; cuando quedas en silencio, con la boca temblorosa, beso el agua, pagándole su servicio. Eres gracioso y fuerte, cántaro moreno. Te pareces al pecho de una campesina que me amamantó cuando rendí el seno de mi madre. Y yo me acuerdo de ella mirándote, y te palpo con ternura los contornos. Ella ha muerto, pero tal vez su seno te esponjó para seguir refrescándome la boca con sed. Porque ella me amaba... ¿Tú me ves los labios secos? Son labios que trajeron muchas sedes: la de Dios, la de la Belleza, la del Amor. Ninguna de estas cosas fue como tú, sencilla y dócil, y las tres siguen blanqueando mis labios. En las noches te dejo bajo el cielo para que caigan en tu cuello las gotas de rocío, por si también tuvieras sed. Y es que pienso que como yo puedes tener la apariencia de la plenitud y estar vaciado. 8 Como te amo, bebo en tu mismo labio, sosteniéndote con mi brazo. ¿Si en su silencio sueñas con el abrazo de alguien, te doy la ilusión de que lo tienes? ¿Sientes en todo esto mi amor? En el verano pongo debajo de ti una arenilla dorada y húmeda, para que no te tajee el calor, y una vez te cubrí tiernamente una quebrajadura con barro fresco. Fui torpe para muchas faenas, pero siempre he querido ser la dulce dueña, la que coge con temblor de dulzura las cosas, por si entendieras, por si padecieras como yo. Mañana, cuando vaya al campo, cortaré las hierbas buenas para traértelas y sumergirlas en tu agua. ¡Sentirás el campo en el olor de mis manos! Cántaro de greda; eres más bueno para mí que muchos que dijeron ser buenos. ¡Yo quiero que todos los pobres tengan como yo un cántaro fresco para sus labios con amargura! Gabriela Mistral 9 Leyenda del Sombrerón (Texto completo) El sombrerón recorre los portales... En aquel apartado rincón del mundo, tierra prometida a una Reina por un Navegante loco, la mano religiosa había construido el más hermoso templo al lado de la divinidades que en cercanas horas fueran testigo de la idolatría del hombre—el pecado más abominable a los ojos de Dios—, y al abrigo de los tiempo de montañas y volcanes detenían con sus inmensas moles. Los religiosos encargados del culto, corderos de corazón de león, por flaqueza humana, sed de conocimientos, vanidad ante un mundo nuevo o solicitud hacia la tradición espiritual que acarreaban navegantes y clérigos, se entregaron al cultivo de las bellas artes y al estudio de las ciencias y la filosofía, descuidando sus obligaciones y deberes a tal punto, que, como se sabrá el Día del juicio, olvidábanse de abrir al templo, después de llamar a misa, y de cerrarlo concluidos los oficios... Y era de ver y era de oír y de saber las discusiones en que por días y noches se enredaban los mas eruditos, trayendo a tal ocurrencia citas de textos sagrados, los más raros y refundidos. Y era de ver y era de oír y de saber la plácida tertulia de los poetas, el dulce arrebato de los músicos y la inaplazable labor de los pintores, todos entregados a construir mundos 10 sobrenaturales con los recados y privilegios del arte. Reza en viejas crónicas, entre apostillas frondosas de letra irregular, que a nada se redujo la conversación de los filósofos y los sabios; pues, ni mencionan sus nombres, para confundirles la Suprema Sabiduría les hizo oír una voz que les mandaba se ahorraran el tiempo de escribir sus obras. Conversaron un siglo sin entenderse nunca ni dar una plumada, y diz que cavilaban en tamaños errores. De los artistas no hay mayores noticias. Nada se sabe de los músicos. En las iglesias se topan pinturas empolvadas de imágenes que se destacan en fondos pardos al pie de ventanas abiertas sobre panoramas curiosos por la novedad del cielo y el sin número de volcanes. Entre los pintores hubo imagineros y a juzgar por las esculturas de Cristos y Dolorosas que dejaron, deben haber sido tristes y españoles. Eran admirables. Los literatos componían en verso, pero de su obra sólo se conocen palabras sueltas. Prosigamos. Mucho me he detenido en contar cuentos viejos, como dice Bernal Díaz del Castillo en "La Conquista de Nueva España", historia que escribió para contradecir a otro historiador; en suma, lo que hacen los historiadores. Prosigamos con los monjes... 11 Entre los unos, sabios y filósofos, y los otros, artistas y locos, había uno a quien llamaban a secas el Monje, por su celo religioso y santo temor de Dios y porque se negaba a tomar parte en las discusiones de aquéllos en los pasatiempos de éstos, juzgándoles a todos víctimas del demonio. El Monje vivía en oración dulces y buenos días, cuando acertó a pasar, por la calle que circunda los muros del convento, un niño jugando con una pelotita de hule. Y sucedió... Y sucedió, repito para tomar aliento, que por la pequeña y única ventana de su celda, en uno de los rebotes, colóse la pelotita. El religioso, que leía la Anunciación de Nuestra Señora en un libro de antes, vio entrar el cuerpecito extraño, no sin turbarse, entrar y rebotar con agilidad midiendo piso y pared, pared y piso, hasta perder el impulso y rodar a sus pies, como un pajarito muerto. ¡Lo sobrenatural! Un escalofrío le cepilló la espalda. El corazón le daba martillazos, como a la Virgen desustanciada en presencia del Arcángel. Poco, necesitó, sin embargo, para recobrarse y reír entre dientes de la pelotita. Sin cerrar el libro ni levantarse de su asiento, agachóse para tomarla del suelo y devolverla, y a devolverla iba cuando una alegría inexplicable le hizo cambiar de 12 pensamiento: su contacto le produjo gozos de santo, gozos de artista, gozos de niño... Sorprendido, sin abrir bien sus ojillos de elefante, cálidos y castos, la apretó con toda la mano, como quien hace un cariño, y la dejó caer en seguida, como quien suelta una brasa; mas la pelotita, caprichosa y coqueta, dando un rebote en el piso, devolvióse a sus manos tan ágil y tan presta que apenas si tuvo tiempo de tomarla en el aire y correr a ocultarse con ella en la esquina más oscura de la celda, como el que ha cometido un crimen. Poco a poco se apoderaba del santo hombre un deseo loco de saltar y saltar como la pelotita. Si su primer intento había sido devolverla, ahora no pensaba en semejante cosa, palpando con los dedos complacidos su redondez de fruto, recreándose en su blancura de armiño, tentado de llevársela a los labios y estrecharla contra sus dientes manchados de tabaco; en el cielo de la boca le palpitaba un millar de estrellas. . . —¡La Tierra debe ser esto en manos del Creador! —pensó. No lo dijo porque en ese instante se le fue de las manos —rebotadora inquietud—, devolviéndose en el acto, con voluntad extraña, tras un salto, como una inquietud. —¿Extraña o diabólica?... Fruncía las cejas —brochas en las que la atención riega dentífrico invisible—y, tras vanos temores, 13 reconciliábase con la pelotita, digna de él y de toda alma justa, por su afán elástico de levantarse al cielo. Y así fue como en aquel convento, en tanto unos monjes cultivaban las Bellas Artes y otros las Ciencias y la Filosofía, el nuestro jugaba en los corredores con la pelotita. Nubes, cielo, tamarindos. . . Ni un alma en la pereza del camino. De vez en cuando, el paso celeroso de bandadas de pericas domingueras comiéndose el silencio. El día salía de las narices de los bueyes, blanco, caliente, perfumado. A la puerta del templo esperaba el monje, después de llamar a misa, la llegada de los feligreses jugando con la pelotita que había olvidado en la celda. ¡Tan liviana, tan ágil, tan blanca!, repetíase mentalmente. Luego, de viva voz, y entonces el eco contestaba en la iglesia, saltando como un pensamiento: ¡Tan liviana, tan ágil, tan blanca!. .. Sería una lástima perderla. Esto le apenaba, arreglándoselas para afirmar que no la perdería, que nunca le sería infiel, que con él la enterrarían. . ., tan liviana, tan ágil, tan blanca . . . ¿Y si fuese el demonio? Una sonrisa disipaba sus temores: era menos endemoniada que el Arte, las Ciencias y la Filosofía, y, para no dejarse mal aconsejar por el miedo, tornaba a las andadas, tentando de ir a 14 traerla, enjuagándose con ella de rebote en rebote..., tan liviana, tan ágil, tan blanca . . . Por los caminos—aún no había calles en la ciudad trazada por un teniente para ahorcar— llegaban a la iglesia hombres y mujeres ataviados con vistosos trajes, sin que el religioso se diera cuenta, arrobado como estaba en sus pensamientos. La iglesia era de piedras grandes; pero, en la hondura del cielo, sus torres y cúpula perdían peso, haciéndose ligeras, aliviadas, sutiles. Tenía tres puertas mayores en la entrada principal, y entre ellas, grupos de columnas salomónicas, y altares dorados, y bóvedas y pisos de un suave color azul. Los santos estaban como peces inmóviles en el acuoso resplandor del templo. Por la atmósfera sosegada se esparcían tuteos de palomas, balidos de ganados, trotes de recuas, gritos de arrieros. Los gritos abríanse como lazos en argollas infinitas, abarcándolo todo: alas, besos, cantos. Los rebaños, al ir subiendo por las colinas, formaban caminos blancos, que al cabo se borraban. Caminos blancos, caminos móviles, caminitos de humo para jugar una pelota con un monje en la mañana azul. . . —¡Buenos días le dé Dios, señor! La voz de una mujer sacó al monje de sus pensamientos. Traía de la mano a un niño triste. —¡Vengo, señor, a que, por vida suya, le eche los Evangelios a mi hijo, que desde hace días está llora que llora, desde que perdió aquí, al costado del 15 convento, una pelota que, ha de saber su merced, los vecinos aseguraban era la imagen del demonio... (... tan liviana, tan ágil, tan blanca. . .) El monje se detuvo de la puerta para no caer del susto, y, dando la espalda a la madre y al niño, escapó hacia su celda, sin decir palabra, con los ojos nublados y los brazos en alto. Llegar allí y despedir la pelotita, todo fue uno. —¡Lejos de mí, Satán! ¡Lejos de mí, Satán! La pelota cayó fuera del convento—fiesta de brincos y rebrincos de corderillo en libertad—, y, dando su salto inusitado, abrióse como por encanto en forma de sombrero negro sobre la cabeza del niño, que corría tras ella. Era el sombrero del demonio. Y así nace al mundo el Sombrerón. De "Leyendas de Guatemala" (1930) Miguel Ángel Asturias 16 La chascona * (Texto completo) La piedra y los clavos, la tabla, la teja se unieron: he aquí levantada la casa chascona con agua que corre escribiendo en su idioma, las zarzas guardaban el sitio con su sanguinario ramaje hasta que la escala y sus muros supieron su nombre y la flor encrespada, la vida y su alado zarcillo, las hojas de higuera que como estandartes de razas remotas cernían sus alas oscuras sobre tu cabeza, el muro de azul victorioso, el ónix abstracto del suelo, tus ojos, mis ojos, están derramados de roca y madera por todos los sitios, los días febriles, la paz que construye, Mi casa, tu casa, tu sueño en mis ojos, tu sangre siguiendo el camino del cuerpo que duerme como una paloma cerrada en sus alas inmóvil persigue el vuelo y el tiempo recoge en su copa tu sueño y el mío en la casa que apenas nació de las manos despiertas. La noche encontrada por fin en la nave que tú y yo construimos, la paz de madera olorosa que sigue con pájaros que sigue el susurro del viento perdido en las hojas y de las raíces que comen la paz suculenta del 17 humus mientras sobreviene sobre mí dormida la luna del agua como una paloma del bosque del sur que dirige el dominio del cielo, del aire, del viento sombrío que te pertenece, dormida durmiendo en la casa que hicieron tus manos, delgada en el sueño, en el germen del humus nocturno y multiplicada en la sombra como el crecimiento del trigo. Dorada la tierra te dio la armadura del trigo, el color que los hornos cocieron con barro y delicia, la piel que no es blanca ni es negra ni roja ni verde que tiene el color de la arena, del pan, de la lluvia del sol, de la pura madera, del viento, tu carne color de campana, color de alimento fragante, ¡tu carne que forma la nave y encierra la ola! De tantas delgadas estrellas que mi alma recoge en la noche recibo el rocío que el día convierte en ceniza y bebo la copa de estrellas difuntas llorando las lágrimas de todos los hombres, de los prisioneros, de los carceleros, y todas las manos me buscan mostrando una llaga, mostrando el dolor, el suplicio o la brusca esperanza y así sin que el cielo y la tierra me dejen tranquilo, así consumido por otros dolores que cambian de 18 rostro recibo el sol y en el día la estatua de tu claridad y en la sombra, en la luna, en el sueño, el racimo del reino, el contacto que induce a mi sangre a cantar en la muerte. La miel, bienamada, la ilustre dulzura del viaje completo y aún, entre largos caminos, fundamos en Valparaíso una torre, por más que en tus pies encontré mis raíces perdidas tú y yo mantuvimos abierta la puerta del mar insepulto y así destinamos a la Sebastiana el deber de llamar los navíos y ver bajo el humo del puerto la rosa incitante, el camino cortado en el agua por el hombre y sus mercaderías. Pero azul y rosado, roído y amargo entreabierto entre sus telarañas he aquí, sosteniéndose en hilos, en uñas, en enredaderas, he aquí, victorioso, harapiento, color de campana y de miel, he aquí, bermellón y amarillo, purpúreo, plateado violeta sombrío y alegre, secreto y abierto como una sandía el puerto y la puerta de Chile, el manto radiante de Valparaíso, padecimientos el sol resbalando en la oscura 19 mirada en los ojos más bellos del mundo Yo te convidé a la alegría de un puerto agarrado a la furia del oleaje metido en el frío del último océano, viviendo en peligro, hermosa es la nave sombría, la luz vesperal de los meses antárticos, la nave de techo amaranto, el puñado de velas o casas o vidas y se sostuvieron cayéndose en el terremoto que abría y cerraba el infierno, tomándose al fin de la mano los hombres, los muros, las cosas, unidos y desvencijados en el estertor planetario. Pablo Neruda * La Chascona es el nombre que Neruda dio a su casa en Santiago, ubicada a los pies del cerro San Cristóbal. Aquí trató de recuperar el entorno de su infancia, su tierra natal en el sur de Chile. En ella vivió junto a Matilde Urrutia, quien más tarde tuvo que hacerse cargo de su restauración, tras los graves daños sufridos durante el golpe de estado de 1973. Consultado en: http://www.neruda.uchile.cl/chascona.html 20 Cien años de soledad (Fragmento) Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de veinte casas de barro y cañabrava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente, que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarías con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea, y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán. Un gitano corpulento, de barba montaraz y manos de gorrión, que se presentó con el nombre de Melquiades, hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue de casa en casa arrastrando dos lingotes metálicos, y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las pailas, las tenazas y los anafes se caían de su sitio, y las maderas crujían por la desesperación de los clavos y los tornillos tratando de desenclavarse, y aun los objetos perdidos desde hacía mucho tiempo aparecían por donde más se les había buscado, y se arrastraban en desbandada turbulenta detrás de los fierros mágicos de Melquíades. «Las cosas, tienen vida propia -pregonaba el gitano con áspero acento-, todo es cuestión de despertarles el ánima.» José Arcadio Buendía, cuya desaforada 21 imaginación iba siempre más lejos que el ingenio de la naturaleza, y aun más allá del milagro y la magia, pensó que era posible servirse de aquella invención inútil para desentrañar el oro de la tierra. Melquíades, que era un hombre honrado, le previno: «Para eso no sirve.» Pero José Arcadio Buendía no creía en aquel tiempo en la honradez de los gitanos, así que cambió su mulo y una partida de chivos por los dos lingotes imantados. Úrsula Iguarán, su mujer, que contaba con aquellos animales para ensanchar el desmedrado patrimonio doméstico, no consiguió disuadirlo. «Muy pronto ha de sobrarnos oro para empedrar la casa», replicó su marido. Durante varios meses se empeñó en demostrar el acierto de sus conjeturas. Exploró palmo a palmo la región, inclusive el fondo del río, arrastrando los dos lingotes de hierro y recitando en voz alta el conjuro de Melquíades. Lo único que logró desenterrar fue una armadura del siglo XV con todas sus partes soldadas por un cascote de óxido, cuyo interior tenía la resonancia hueca de un enorme calabazo lleno de piedras. Cuando José Arcadio Buendía y los cuatro hombres de su expedición lograron desarticular la armadura, encontraron dentro un esqueleto calcificado que llevaba colgado en el cuello un relicario de cobre con un rizo de mujer. En marzo volvieron los gitanos. Esta vez llevaban un catalejo y una lupa del tamaño de un tambor, que exhibieron como el último descubrimiento de los judíos de Amsterdam. Sentaron una gitana en un extremo de la aldea e instalaron el catalejo a la entrada de la carpa. Mediante el pago de cinco reales, la gente se asomaba al catalejo y veía a la gitana al alcance de su mano. 22 «La ciencia ha eliminado las distancias», pregonaba Melquíades. «Dentro de poco, el hombre podrá ver lo que ocurre en cualquier lugar de la tierra, sin moverse de su casa.» Un mediodía ardiente hicieron una asombrosa demostración con la lupa gigantesca: pusieron un montón de hierba seca en mitad de la calle y le prendieron fuego mediante la concentración de los rayos solares. José Arcadio Buendía, que aún no acababa de consolarse por el fracaso de sus imanes, concibió la idea de utilizar aquel invento como un arma de guerra. Melquíades, otra vez, trató de disuadirlo. Pero terminó por aceptar los dos lingotes imantados y tres piezas de dinero colonial a cambio de la lupa. Úrsula lloró de consternación. Aquel dinero formaba parte de un cofre de monedas de oro que su padre había acumulado en toda una vida de privaciones, y que ella había enterrado debajo de la cama en espera de una buena ocasión para invertirías. José Arcadio Buendía no trató siquiera de consolarla, entregado por entero a sus experimentos tácticos con la abnegación de un científico y aun a riesgo de su propia vida. Tratando de demostrar los efectos de la lupa en la tropa enemiga, se expuso él mismo a la concentración de los rayos solares y sufrió quemaduras que se convirtieron en úlceras y tardaron mucho tiempo en sanar. Ante las protestas de su mujer, alarmada por tan peligrosa inventiva, estuvo a punto de incendiar la casa. Pasaba largas horas en su cuarto, haciendo cálculos sobre las posibilidades estratégicas de su arma novedosa, hasta que logró componer un manual de una asombrosa claridad didáctica y un poder de convicción irresistible. Lo envió a las autoridades acompañado de numerosos testimonios sobre sus experiencias y de varios pliegos de dibujos 23 explicativos, al cuidado de un mensajero que atravesó la sierra, y se extravió en pantanos desmesurados, remontó ríos tormentosos y estuvo a punto de perecer bajo el azote de las fieras, la desesperación y la peste, antes de conseguir una ruta de enlace con las mulas del correo. A pesar de que el viaje a la capital era en aquel tiempo poco menos que imposible, José Arcadio Buendía prometía intentarlo tan pronto como se lo ordenara el gobierno, con el fin de hacer demostraciones prácticas de su invento ante los poderes militares, y adiestrarlos personalmente en las complicadas artes de la guerra solar. Durante varios años esperó la respuesta. Por último, cansado de esperar, se lamentó ante Melquíades del fracaso de su iniciativa, y el gitano dio entonces una prueba convincente de honradez: le devolvió los doblones a cambio de la lupa, y le dejó además unos mapas portugueses y varios instrumentos de navegación. De su puño y letra escribió una apretada síntesis de los estudios del monje Hermann, que dejó a su disposición para que pudiera servirse del astrolabio, la brújula y el sextante. José Arcadio Buendía pasó los largos meses de lluvia encerrado en un cuartito que construyó en el fondo de la casa para que nadie perturbara sus experimentos. Habiendo abandonado por completo las obligaciones domésticas, permaneció noches enteras en el patio vigilando el curso de los astros, y estuvo a punto de contraer una insolación por tratar de establecer un método exacto para encontrar el mediodía. Cuando se hizo experto en el uso y manejo de sus instrumentos, tuvo una noción del espacio que le permitió navegar por mares incógnitos, visitar territorios deshabitados y trabar relación con seres espléndidos, sin necesidad de abandonar su gabinete. Fue ésa la época en que adquirió el hábito de hablar a solas, paseándose por 24 la casa sin hacer caso de nadie, mientras Úrsula y los niños se partían el espinazo en la huerta cuidando el plátano y la malanga, la yuca y el ñame, la ahuyama y la berenjena. De pronto, sin ningún anuncio, su actividad febril se interrumpió y fue sustituida por una especie de fascinación. Estuvo varios días como hechizado, repitiéndose a sí mismo en voz baja un sartal de asombrosas conjeturas, sin dar crédito a su propio entendimiento. Por fin, un martes de diciembre, a la hora del almuerzo, soltó de un golpe toda la carga de su tormento. Los niños habían de recordar por el resto de su vida la augusta solemnidad con que su padre se sentó a la cabecera de la mesa, temblando de fiebre, devastado por la prolongada vigilia y por el encono de su imaginación, y les reveló su descubrimiento. -La tierra es redonda como una naranja. Gabriel García Márquez 25 El ramo azul (Texto completo) Desperté, cubierto de sudor. Del piso de ladrillos rojos, recién regados, subía un vapor caliente. Una mariposa de alas grisáceas revoloteaba encandilada alrededor del foco amarillento. Salté de la hamaca y descalzo atravesé el cuarto, cuidando no pisar algún alacrán salido de su escondrijo a tomar el fresco. Me acerqué al ventanillo y aspiré el aire del campo. Se oía la respiración de la noche, enorme, femenina. Regresé al centro de la habitación, vacié el agua de la jarra en la palangana de peltre y humedecí la toalla. Me froté el torso y las piernas con el trapo empapado, me sequé un poco y, tras de cerciorarme que ningún bicho estaba escondido entre los pliegues de mi ropa, me vestí y calcé. Bajé saltando la escalera pintada de verde. En la puerta del mesón tropecé con el dueño, sujeto tuerto y reticente. Sentado en una sillita de tule, fumaba con el ojo entrecerrado. Con voz ronca me preguntó: -¿Dónde va señor? -A dar una vuelta. Hace mucho calor. -Hum, todo está ya cerrado. Y no hay alumbrado aquí. Más le valiera quedarse. Alcé los hombros, musité “ahora vuelvo” y me metí en lo oscuro. Al principio no veía nada. Caminé a tientas por la calle empedrada. Encendí un cigarrillo. De pronto salió la luna de una nube negra, iluminando un muro blanco, desmoronado a trechos. Me detuve, ciego ante tanta blancura. Sopló un poco de viento. Respiré el aire de los tamarindos. Vibraba la noche, 26 llena de hojas e insectos. Los grillos vivaqueaban entre las hierbas altas. Alcé la cara: arriba también habían establecido campamento las estrellas. Pensé que el universo era un vasto sistema de señales, una conversación entre seres inmensos. Mis actos, el serrucho del grillo, el parpadeo de la estrella, no eran sino pausas y sílabas, frases dispersas de aquel diálogo. ¿Cuál sería esa palabra de la cual yo era una sílaba? ¿Quién dice esa palabra y a quién se la dice? Tiré el cigarrillo sobre la banqueta. Al caer, describió una curva luminosa, arrojando breves chispas, como un cometa minúsculo. Caminé largo rato, despacio. Me sentía libre, seguro entre los labios que en ese momento me pronunciaban con tanta felicidad. La noche era un jardín de ojos. Al cruzar la calle, sentí que alguien se desprendía de una puerta. Me volví, pero no acerté a distinguir nada. Apreté el paso. Unos instantes percibí unos huaraches sobre las piedras calientes. No quise volverme, aunque sentía que la sombra se acercaba cada vez más. Intenté correr. No pude. Me detuve en seco, bruscamente. Antes de que pudiese defenderme, sentí la punta de un cuchillo en mi espalda y una voz dulce: -No se mueva, señor, o se lo entierro. Sin volver la cara pregunte: -¿Qué quieres? -Sus ojos señor –contestó la voz suave, casi apenada. 27 -¿Mis ojos? ¿Para qué te servirán mis ojos? Mira, aquí tengo un poco de dinero. No es mucho, pero es algo. Te daré todo lo que tengo, si me dejas. No vayas a matarme. -No tenga miedo señor. No lo mataré. Nada más voy a sacarle los ojos. -Pero, ¿para qué quieres mis ojos? -Es un capricho de mi novia. Quiere un ramito de ojos azules y por aquí hay pocos que los tengan. -Mis ojos no te sirven. No son azules, sino amarillos. -Ay, señor no quiera engañarme. Bien sé que los tiene azules. -No se le sacan a un cristiano los ojos así. Te daré otra cosa. -No se haga el remilgoso, me dijo con dureza. Dé la vuelta. Me volví. Era pequeño y frágil. El sombrero de palma la cubría medio rostro. Sostenía con el brazo derecho un machete de campo, que brillaba con la luz de la luna. -Alúmbrese la cara. Encendí y me acerqué la llama al rostro. El resplandor me hizo entrecerrar los ojos. El apartó mis párpados con mano firme. No podía ver bien. Se alzó sobre las puntas de los pies y me contempló intensamente. 28 La llama me quemaba los dedos. La arrojé. Permaneció un instante silencioso. -¿Ya te convenciste? No los tengo azules. -¡Ah, qué mañoso es usted! –respondió- A ver, encienda otra vez. Froté otro fósforo y lo acerqué a mis ojos. Tirándome de la manga, me ordenó. -Arrodíllese. Mi hinqué. Con una mano me cogió por los cabellos, echándome la cabeza hacia atrás. Se inclinó sobre mí, curioso y tenso, mientras el machete descendía lentamente hasta rozar mis párpados. Cerré los ojos. -Ábralos bien –ordenó. Abrí los ojos. La llamita me quemaba las pestañas. Me soltó de improviso. -Pues no son azules, señor. Dispense. Y despareció. Me acodé junto al muro, con la cabeza entre las manos. Luego me incorporé. A tropezones, cayendo y levantándome, corrí durante una hora por el pueblo desierto. Cuando llegué a la plaza, vi al dueño del mesón, sentado aún frente a la puerta. Entré sin decir palabra. Al día siguiente huí de aquel pueblo. Octavio Paz 29 Los jefes (Fragmento) Javier se adelantó por un segundo: —¡Pito! —gritó, ya de pie. La tensión se quebró, violentamente, como una explosión. Todos estábamos parados: el doctor Abásalo tenía la boca abierta. Enrojecía, apretando los puños. Cuando recobrándose, levantaba una mano y parecía a punto lanzar un sermón, el pito sonó de verdad. Salimos corriendo con estrépito, enloquecidos, azuzados por el graznido de cuervo de Amaya, que avanzaba volteando carpetas. El patio estaba sacudido por los gritos. Los de cuarto y tercero habían salido antes, formaban un gran círculo que se mecía bajo el polvo. Casi con nosotros, entraron los de primero y segundo; traían nuevas frases agresivas, más odio. El círculo creció. La indignación era unánime en la Media. (La Primaria tenía un patio pequeño, de mosaicos azules, en el ala opuesta del colegio.) —Quiere fregarnos, el serrano. —Sí. Maldito sea. Nadie hablaba de los exámenes finales. El fulgor de las pupilas, las vociferaciones, el escándalo indicaban que había llegado el momento de enfrentar al director. De pronto dejé de hacer esfuerzos por contenerme y comencé a recorrer 30 febrilmente los grupos: «¿nos friega y nos callamos?». «Hay que hacer algo». «Hay que hacerle algo». Una mano férrea me extrajo del centro del círculo. —Tú no —dijo Javier—. No te metas. Te expulsan. Y lo sabes. —Ahora no me importa. Me las va a pagar todas. Es mi oportunidad, ¿ves? Hagamos que formen. En voz baja fuimos repitiendo por el patio, de oído en oído: «formen filas», «a formar, rápido». — ¡Formemos las filas! —El vozarrón de Raygada vibró en el aire sofocante de la mañana. Muchos, a la vez, corearon: — ¡A formar! ¡A formar! Los inspectores Gallardo y Romero vieron entonces, sorprendidos, que de pronto decaía el bullicio y se organizaban las filas antes de concluir el recreo. Estaban apoyados en la pared, junto a la sala de profesores, frente a nosotros, y nos miraban nerviosamente. Luego se miraron entre ellos. En la puerta habían aparecido algunos profesores; también estaban extrañados. El inspector Gallardo se aproximó: — ¡Oigan! —gritó, desconcertado—. Todavía no. 31 —Calla —repuso alguien, desde atrás—. ¡Calla, Gallardo, maricón! Gallardo se puso pálido. A grandes pasos, con gesto amenazador, invadió las filas. A su espalda, varios gritaban: « ¡Gallardo, maricón!». —Marchemos —dije—. Demos vueltas al patio. Primero los de quinto. Comenzamos a marchar. Taconeábamos con fuerza, hasta dolernos los pies. A la segunda vuelta —formábamos un rectángulo perfecto, ajustado a las dimensiones del patio— Javier, Raygada, León y yo principiamos: —Ho-ra-rio; ho-ra-rio; ho-ra-rio... El coro se hizo general. — ¡Más fuerte! —prorrumpió la voz de alguien que yo odiaba: Lu—. ¡Griten! De inmediato, el vocerío aumentó hasta ensordecer. —Ho-ra-rio; ho-ra-rio; ho-ra-rio... Los profesores, cautamente, habían desaparecido cerrando tras ellos la puerta de la Sala. Al pasar los de quinto junto al rincón donde Teobaldo vendía fruta sobre un madero, dijo algo que no oímos. 32 Movía las manos, como alentándonos. «Puerco», pensé. Los gritos arreciaban. Pero ni el compás de la marcha, ni el estímulo de los chillidos, bastaban para disimular que estábamos asustados. Aquella espera era angustiosa. ¿Por qué tardaba en salir? Aparentando valor aún, repetíamos la frase, mas habían comenzado a mirarse unos a otros y se escuchaban, de cuando en cuando, agudas risitas forzadas. «No debo pensar en nada, me decía. Ahora no». Ya me costaba trabajo gritar: estaba ronco y me ardía la garganta. De pronto, casi sin saberlo, miraba el cielo: perseguía a un gallinazo que planeaba suavemente sobre el colegio, bajo una bóveda azul, límpida y profunda, alumbrada por un disco amarillo en un costado, como un lunar. Bajé la cabeza, rápidamente. Pequeño, amoratado, Ferrufino había aparecido al final del pasillo que desembocaba en el patio de recreo. Los pasitos breves y chuecos, como de pato, que lo acercaban interrumpían abusivamente el silencio que había reinado de improviso, sorprendiéndome. (La puerta de la sala de profesores se abre: asoma un rostro diminuto, cómico. Estrada quiere espiarnos: ve al director a unos pasos: velozmente, se hunde; su mano infantil cierra la puerta). Ferrufino estaba frente a nosotros: recorría desorbitado los grupos de estudiantes enmudecidos. Se habían deshecho las filas: algunos corrieron a los baños, otros rodeaban 33 desesperadamente la cantina de Teobaldo. Javier, Raygada, León y yo quedamos inmóviles. —No tengan miedo—dije, pero nadie me oyó porque simultáneamente había dicho el director: —Toque el pito, Gallardo. De nuevo se organizaron las hileras, esta vez con lentitud. El calor no era todavía excesivo, pero ya padecíamos cierto sopor, una especie de aburrimiento. «Se cansaron —murmuró Javier—. Malo». Y advirtió furioso: — ¡Cuidado con hablar! Otros propagaron el aviso. —No —dije—. Espera. Se pondrán como fieras apenas hable Ferrufino. Pasaron algunos segundos de silencio, de sospechosa gravedad, antes de que fuéramos levantando la vista, uno por uno, hacia aquel hombrecito vestido de gris. Estaba con las manos enlazadas sobre el vientre, los pies juntos, quieto. —No quiero saber quién inició este tumulto— recitaba. Un actor: el tono de su voz, pausado, suave, las palabras casi cordiales, su postura de estatua, eran cuidadosamente afectadas. ¿Habría estado ensayándose solo, en su despacho?—. Actos como éste son una vergüenza para ustedes, para el colegio y para mí. He tenido mucha 34 paciencia, demasiada, óiganlo bien, con el promotor de estos desórdenes. Pero ha llegado al límite... ¿Yo o Lu? Una interminable y ávida lengua de fuego lamía mi espalda, mi cuello, mis mejillas a medida que los ojos de toda la Media iban girando hasta encontrarme. ¿Me miraba Lu? ¿Tenía envidia? ¿Me miraban los coyotes? Desde atrás, alguien palmeó mi brazo dos veces, alentándome. El director habló largamente sobre Dios, la disciplina y los valores supremos del espíritu. Dijo que las puertas de la dirección estaban siempre abiertas, que los valientes de verdad debían dar la cara. —Dar la cara —repitió: ahora era autoritario—, es decir, hablar de frente, hablarme a mí. — ¡No seas imbécil! —dije, rápido—. ¡No seas imbécil! Pero Raygada ya había levantado su mano al mismo tiempo que daba un paso a la izquierda, abandonando la formación. Una sonrisa complaciente cruzó la boca de Ferrufino y desapareció de inmediato. —Escucho, Raygada... —dijo. A medida que éste hablaba, sus palabras le inyectaban valor. Llegó incluso, en un momento, a agitar sus brazos, dramáticamente. Afirmó que no éramos malos y que amábamos el colegio y a 35 nuestros maestros; recordó que la juventud era impulsiva. En nombre de todos, pidió disculpas. Luego tartamudeó, pero siguió adelante: —Nosotros le pedimos, señor director, que ponga horarios de exámenes como en años anteriores... —Se calló, asustado. —Anote, Gallardo —dijo Ferrutfno—. El alumno Raygada vendrá a estudiar la próxima semana, todos los días, hasta las nueve de la noche. —Hizo una pausa—. El motivo figurará en la libreta: por rebelarse contra una disposición pedagógica. —Señor director... —Raygada estaba lívido. —Me parece justo —susurró Javier—. Por bruto. Mario Vargas Llosa 36 La biblioteca total (Texto completo) El capricho o imaginación o utopía de la Biblioteca Total incluye ciertos rasgos, que no es difícil confundir con virtudes. Maravilla, en primer lugar, el mucho tiempo que tardaron los hombres en pensar esa idea. Ciertos ejemplos que Aristóteles atribuye a Demócrito y a Leucipo la prefiguran con claridad, pero su tardío inventor es Gustav Theodor Fechner y su primer expositor es Kurd Lasswitz. (Entre Demócrito de Abdera y Fechner de Leipzig fluyen cargadamente- casi veinticuatro siglos de Europa.) Sus conexiones son ilustres y múltiples: está relacionada con el atomismo y con el análisis combinatorio, con la tipografía y con el azar. En la obra El certamen con la tortuga (Berlín, 1929), el doctor Theodore Wolff juzga que es una derivación, o parodia, de la máquina mental de Raimundo Lulio; yo agregaría que es un avatar tipográfico de esa doctrina del Eterno Regreso que prohijada por los estoicos o por Blanqui, por los pitagóricos o por Nietzsche, regresa eternamente. El más antiguo de los textos que la vislumbran está en el primer libro de la Metafísica de Aristóteles. Hablo de aquel pasaje que expone la cosmogonía de Leucipo: la formación del mundo por la fortuita conjunción de los átomos. El escritor observa que lo átomos que esa conjetura requiere son homogéneos y que sus diferencias proceden de la posición, del orden o de la forma. 37 Para ilustrar esas distinciones añade: "A difiere de N por la forma, AN de NA por el orden, Z de N por la posición". En el tratado De la generación y corrupción, quiere acordar la variedad de las cosas visibles con la simplicidad de los átomos y razona que una tragedia consta de iguales elementos que una comedia -es decir, de las veinticuatro letras del alfabeto. Pasan trescientos años y Marco Tulio Cicerón compone un indeciso diálogo escéptico y lo titula irónicamente De la naturaleza de los dioses. En el segundo libro, uno de los interlocutores arguye: "No me admiro que haya alguien que se persuada de que ciertos cuerpos sólidos e individuales son arrastrados por la fuerza de la gravedad, resultando del concurso fortuito de estos cuerpos el mundo hermosísimo que vemos. El que juzga posible esto, también podrá creer que si arrojan a bulto innumerables caracteres de oro, con las veintiuna letras del alfabeto, pueden resultar estampados los Anales de Ennio. Ignoro si la casualidad podrá hacer que se lea un solo verso."1 La imagen tipográfica de Cicerón logra una larga vida. A mediados del siglo XVII, figura en un discurso académico de Pascal; Swift, a principios del siglo XVIII, la destaca en el preámbulo de su indignado Ensayo trivial sobre las facultades del alma, que es un museo de lugares comunes -como el futuro Dictionnaire des idées reçues, de Flaubert. Siglo y medio más tarde, tres hombres justifican a Demócrito y refutan a Cicerón. En tan desaforado 38 espacio de tiempo, el vocabulario y las metáforas de la polémica son distintos. Huxley (que es uno de esos hombres) no dice que los "caracteres de oro" acabarán por componer un verso latino, si los arrojan un número suficiente de veces; dice que media docena de monos, provistos de máquinas de escribir, producirán en unas cuantas eternidades todos los libros que contiene el British Museum 2. Lewis Carroll (que es otro de los refutadores) observa en la segunda parte de la extraordinaria novela onírica Sylvie and Bruno -año 1893- que siendo limitado el número de palabras que comprende un idioma, lo es asimismo el de sus combinaciones posibles o sea el de sus libros. "Muy pronto -dice- los literatos no se preguntarán, '¿qué libro escribiré?', sino '¿cuál libro?' "Lasswitz, animado por Fechner, imagina la Biblioteca Total. Publica su invención en el tomo de relatos fantásticos Traumkristalle. La idea básica de Lasswitz es la de Carroll, pero los elementos de su juego son los universales símbolos ortográficos, no las palabras de un idioma. El número de tales elementos -letras, espacios, llaves, puntos suspensivos, guarismoses reducido y puede reducirse algo más. El alfabeto puede renunciar a la cu (que es del todo superflua), a la equis (que es una abreviatura) y a todas las letras mayúsculas. Pueden eliminarse los algoritmos del sistema decimal de numeración o reducirse a dos, como en la notación binaria de Leibniz. Puede limitarse la puntuación a la coma y al punto. Puede no haber acentos, como en latín. A 39 fuerza de simplificaciones análogas, llega Kurd Lasswitz a veinticinco símbolos suficientes (veintidós letras, el espacio, el punto, la coma) cuyas variaciones con repetición abarcan todo lo que es dable expresar en todas las lenguas. El conjunto de tales variaciones integraría una Biblioteca Total, de tamaño astronómico. Lasswitz insta a los hombres a producir mecánicamente esa Biblioteca inhumana, que organizaría el azar y que eliminaría a la inteligencia. (El certamen con la tortuga de Theodore Wolff expone la ejecución y las dimensiones de esa obra imposible.) Todo estará en sus ciegos volúmenes. Todo: la historia minuciosa del porvenir, Los egipcios de Esquilo, el número preciso de veces que las aguas de Ganges han reflejado el vuelo de un halcón, el secreto y verdadero nombre de Roma, la enciclopedia que hubiera edificado Novalis, mis sueños y entresueños en el alba del catorce de agosto de 1934, la demostración del teorema de Pierre Fermat, los no escritos capítulos de Edwin Drood, esos mismos capítulos traducidos al idioma que hablaron los garamantas, las paradojas que ideó Berkeley acerca del Tiempo y que no publicó, los libros de hierro de Urizen, las prematuras epifanías de Stephen Dedalus que antes de un ciclo de mil años nada querrán decir, el evangelio gnóstico de Basílides, el cantar que cantaron las sirenas, el catálogo fiel de la Biblioteca, la demostración de la falacia de ese catálogo. Todo, pero por una línea razonable o una justa noticia habrá millones de insensatas cacofonías, de fárragos verbales y de incoherencias. Todo, pero 40 las generaciones de los hombres pueden pasar sin que los anaqueles vertiginosos -los anaqueles que obliteran el día y en los que habita el caos- les hayan otorgado una página tolerable. Uno de los hábitos de la mente es la invención de imaginaciones horribles. Ha inventado el Infierno, ha inventado la predestinación al Infierno, ha imaginado las ideas platónicas, la quimera, la esfinge, los anormales números transfinitos (donde la parte no es menos copiosa que el todo), las máscaras, los espejos, las óperas, la teratológica Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espectro insoluble, articulados en un solo organismo... Yo he procurado rescatar del olvido un horror subalterno: la vasta Biblioteca contradictoria, cuyos desiertos verticales de libros corren el incesante albur de cambiarse en otros y que todo lo afirman, lo niegan y lo confunden como una divinidad que delira. Jorge Luis Borges 1- No teniendo a la vista el original, copio la versión española de Menéndez y Pelayo (Obras completas de Marco Tulio Cicerón, tomo tercero, p.88). Deussen y Mauthner hablan de una bolsa de letras y no dicen que éstas son de oro; no es imposible que el "ilustre bibliófago" haya donado el oro y haya retirado la bolsa. 2- Bastaría, en rigor, con un solo mono inmortal. 41 Cuento sin moraleja (Texto completo) Un hombre vendía gritos y palabras, y le iba bien, aunque encontraba mucha gente que discutía los precios y solicitaba descuentos. El hombre accedía casi siempre, y así pudo vender muchos gritos de vendedores callejeros, algunos suspiros que le compraban señoras rentistas, y palabras para consignas, eslóganes, membretes y falsas ocurrencias. Por fin el hombre supo que había llegado la hora y pidió audiencia al tiranuelo del país, que se parecía a todos sus colegas y lo recibió rodeado de generales, secretarios y tazas de café. -Vengo a venderle sus últimas palabras -dijo el hombre-. Son muy importantes porque a usted nunca le van a salir bien en el momento, y en cambio le conviene decirlas en el duro trance para configurar fácilmente un destino histórico retrospectivo. -Traducí lo que dice- mandó el tiranuelo a su interprete. -Habla en argentino, Excelencia. -¿En argentino? ¿Y por qué no entiendo nada? - Usted ha entendido muy bien -dijo el hombre-. Repito que vengo a venderle sus últimas palabras. El tiranuelo se puso en pie como es de práctica en estas circunstancias, y reprimiendo un temblor, mandó que arrestaran al hombre y lo metieran en los calabozos especiales que siempre existen en esos ambientes gubernativos. -Es lástima- dijo el 42 hombre mientras se lo llevaban-. En realidad usted querrá decir sus últimas palabras cuando llegue el momento, y necesitará decirlas para configurar fácilmente un destino histórico retrospectivo. Lo que yo iba a venderle es lo que usted querrá decir, de modo que no hay engaño. Pero como no acepta el negocio, como no va a aprender por adelantado esas palabras, cuando llegue el momento en que quieran brotar por primera vez y naturalmente, usted no podrá decirlas. -¿Por qué no podré decirlas, si son las que he de querer decir? -preguntó el tiranuelo ya frente a otra taza de café. -Porque el miedo no lo dejará -dijo tristemente el hombre-. Como estará con una soga al cuello, en camisa y temblando de frio, los dientes se le entrechocaran y no podrá articular palabra. El verdugo y los asistentes, entre los cuales habrá alguno de estos señores, esperarán por decoro un par de minutos, pero cuando de su boca brote solamente un gemido entrecortado por hipos y súplicas de perdón (porque eso si lo articulará sin esfuerzo) se impacientarán y lo ahorcarán. Muy indignados, los asistentes y en especial los generales, rodearon al tiranuelo para pedirle que hiciera fusilar inmediatamente al hombre. Pero el tiranuelo, que estaba pálido como la muerte, los echó a empellones y se encerró con el hombre, para comprar sus últimas palabras. Entretanto, los generales y secretarios, humilladísimos por el trato recibido, prepararon un levantamiento y a la mañana siguiente prendieron 43 al tiranuelo mientras comía uvas en su glorieta preferida. Para que no pudiera decir sus últimas palabras lo mataron en el acto pegándole un tiro. Después se pusieron a buscar al hombre, que había desaparecido de la casa de gobierno, y no tardaron en encontrarlo, pues se paseaba por el mercado vendiendo pregones a los saltimbanquis. Metiéndolo en un coche celular, lo llevaron a la fortaleza, y lo torturaron para que revelase cuales hubieran podido ser las últimas palabras del tiranuelo. Como no pudieron arrancarle la confesión, lo mataron a puntapiés. Los vendedores callejeros que le habían comprado gritos siguieron gritándolos en las esquinas, y uno de esos gritos sirvió más adelante como santo y seña de la contrarrevolución que acabó con los generales y los secretarios. Algunos, antes de morir, pensaron confusamente que todo aquello había sido una torpe cadena de confusiones y que las palabras y los gritos eran cosa que en rigor pueden venderse pero no comprarse, aunque parezca absurdo. Y se fueron pudriendo todos, el tiranuelo, el hombre y los generales y secretarios, pero los gritos resonaban de cuando en cuando en las esquinas. Julio Cortázar 44 Chac Mool (Fragmento) Hace poco tiempo, Filiberto murió ahogado en Acapulco. Sucedió en Semana Santa. Aunque había sido despedido de su empleo en la Secretaría, Filiberto no pudo resistir la tentación burocrática de ir, como todos los años, a la pensión alemana, comer el choucrout endulzado por los sudores de la cocina tropical, bailar el Sábado de Gloria en La Quebrada y sentirse “gente conocida” en el oscuro anonimato vespertino de la Playa de Hornos. Claro, sabíamos que en su juventud había nadado bien; pero ahora, a los cuarenta, y tan desmejorado como se le veía, ¡intentar salvar, a la medianoche, el largo trecho entre Caleta y la isla de la Roqueta! Frau Müller no permitió que se le velara, a pesar de ser un cliente tan antiguo, en la pensión; por el contrario, esa noche organizó un baile en la terracita sofocada, mientras Filiberto esperaba, muy pálido dentro de su caja, a que saliera el camión matutino de la terminal, y pasó acompañado de huacales y fardos la primera noche de su nueva vida. Cuando llegué, muy temprano, a vigilar el embarque del féretro, Filiberto estaba bajo un túmulo de cocos: el chofer dijo que lo acomodáramos rápidamente en el toldo y lo cubriéramos con lonas, para que no se espantaran los pasajeros, y a ver si no le habíamos echado la sal al viaje. Salimos de Acapulco a la hora de la brisa tempranera. Hasta Tierra Colorada nacieron el calor y la luz. Mientras desayunaba huevos y 45 chorizo abrí el cartapacio de Filiberto, recogido el día anterior, junto con sus otras pertenencias, en la pensión de los Müller. Doscientos pesos. Un periódico derogado de la ciudad de México. Cachos de lotería. El pasaje de ida -¿sólo de ida? Y el cuaderno barato, de hojas cuadriculadas y tapas de papel mármol. Me aventuré a leerlo, a pesar de las curvas, el hedor a vómitos y cierto sentimiento natural de respeto por la vida privada de mi difunto amigo. Recordaría -sí, empezaba con eso- nuestra cotidiana labor en la oficina; quizá sabría, al fin, por qué fue declinado, olvidando sus deberes, por qué dictaba oficios sin sentido, ni número, ni “Sufragio Efectivo. No Reelección”. Por qué, en fin, fue corrido, olvidaba la pensión, sin respetar los escalafones. “Hoy fui a arreglar lo de mi pensión. El Licenciado, amabilísimo. Salí tan contento que decidí gastar cinco pesos en un café. Es el mismo al que íbamos de jóvenes y al que ahora nunca concurro, porque me recuerda que a los veinte años podía darme más lujos que a los cuarenta. Entonces todos estábamos en un mismo plano, hubiéramos rechazado con energía cualquier opinión peyorativa hacia los compañeros; de hecho, librábamos la batalla por aquellos a quienes en la casa discutían por su baja extracción o falta de elegancia. Yo sabía que muchos de ellos (quizá los más humildes) llegarían muy alto y aquí, en la Escuela, se iban a forjar las amistades duraderas en cuya compañía cursaríamos el mar bravío. No, no fue 46 así. No hubo reglas. Muchos de los humildes se quedaron allí, muchos llegaron más arriba de lo que pudimos pronosticar en aquellas fogosas, amables tertulias. Otros, que parecíamos prometerlo todo, nos quedamos a la mitad del camino, destripados en un examen extracurricular, aislados por una zanja invisible de los que triunfaron y de los que nada alcanzaron. En fin, hoy volví a sentarme en las sillas modernizadas -también hay, como barricada de una invasión, una fuente de sodas- y pretendí leer expedientes. Vi a muchos antiguos compañeros, cambiados, amnésicos, retocados de luz neón, prósperos. Con el café que casi no reconocía, con la ciudad misma, habían ido cincelándose a ritmo distinto del mío. No, ya no me reconocían; o no me querían reconocer. A lo sumo -uno o dos- una mano gorda y rápida sobre el hombro. Adiós viejo, qué tal. Entre ellos y yo mediaban los dieciocho agujeros del Country Club. Me disfracé detrás de los expedientes. Desfilaron en mi memoria los años de las grandes ilusiones, de los pronósticos felices y, también todas las omisiones que impidieron su realización. Sentí la angustia de no poder meter los dedos en el pasado y pegar los trozos de algún rompecabezas abandonado; pero el arcón de los juguetes se va olvidando y, al cabo, ¿quién sabrá dónde fueron a dar los soldados de plomo, los cascos, las espadas de madera? Los disfraces tan queridos, no fueron más que eso. Y sin embargo, había habido constancia, disciplina, apego al deber. ¿No era suficiente, o sobraba? En ocasiones me asaltaba el recuerdo de Rilke. La gran recompensa de la 47 aventura de juventud debe ser la muerte; jóvenes, debemos partir con todos nuestros secretos. Hoy, no tendría que volver la mirada a las ciudades de sal. ¿Cinco pesos? Dos de propina.” “Pepe, aparte de su pasión por el derecho mercantil, gusta de teorizar. Me vio salir de Catedral, y juntos nos encaminamos a Palacio. Él es descreído, pero no le basta; en media cuadra tuvo que fabricar una teoría. Que si yo no fuera mexicano, no adoraría a Cristo y -No, mira, parece evidente. Llegan los españoles y te proponen adorar a un Dios muerto hecho un coágulo, con el costado herido, clavado en una cruz. Sacrificado. Ofrendado. ¿Qué cosa más natural que aceptar un sentimiento tan cercano a todo tu ceremonial, a toda tu vida?... figúrate, en cambio, que México hubiera sido conquistado por budistas o por mahometanos. No es concebible que nuestros indios veneraran a un individuo que murió de indigestión. Pero un Dios al que no le basta que se sacrifiquen por él, sino que incluso va a que le arranquen el corazón, ¡caramba, jaque mate a Huitzilopochtli! El cristianismo, en su sentido cálido, sangriento, de sacrificio y liturgia, se vuelve una prolongación natural y novedosa de la religión indígena. Los aspectos caridad, amor y la otra mejilla, en cambio, son rechazados. Y todo en México es eso: hay que matar a los hombres para poder creer en ellos. 48 “Pepe conocía mi afición, desde joven, por ciertas formas de arte indígena mexicana. Yo colecciono estatuillas, ídolos, cacharros. Mis fines de semana los paso en Tlaxcala o en Teotihuacán. Acaso por esto le guste relacionar todas las teorías que elabora para mi consumo con estos temas. Por cierto que busco una réplica razonable del Chac Mool desde hace tiempo, y hoy Pepe me informa de un lugar en la Lagunilla donde venden uno de piedra y parece que barato. Voy a ir el domingo. “Un guasón pintó de rojo el agua del garrafón en la oficina, con la consiguiente perturbación de las labores. He debido consignarlo al Director, a quien sólo le dio mucha risa. El culpable se ha valido de esta circunstancia para hacer sarcasmos a mis costillas el día entero, todos en torno al agua. Ch...” “Hoy domingo, aproveché para ir a la Lagunilla. Encontré el Chac Mool en la tienducha que me señaló Pepe. Es una pieza preciosa, de tamaño natural, y aunque el marchante asegura su originalidad, lo dudo. La piedra es corriente, pero ello no aminora la elegancia de la postura o lo macizo del bloque. El desleal vendedor le ha embarrado salsa de tomate en la barriga al ídolo para convencer a los turistas de la sangrienta autenticidad de la escultura. “El traslado a la casa me costó más que la adquisición. Pero ya está aquí, por el momento en el sótano mientras reorganizo mi cuarto de trofeos a fin de darle cabida. Estas figuras necesitan sol vertical y fogoso; ese fue su elemento y condición. 49 Pierde mucho mi Chac Mool en la oscuridad del sótano; allí, es un simple bulto agónico, y su mueca parece reprocharme que le niegue la luz. El comerciante tenía un foco que iluminaba verticalmente en la escultura, recortando todas sus aristas y dándole una expresión más amable. Habrá que seguir su ejemplo.” “Amanecí con la tubería descompuesta. Incauto, dejé correr el agua de la cocina y se desbordó, corrió por el piso y llego hasta el sótano, sin que me percatara. El Chac Mool resiste la humedad, pero mis maletas sufrieron. Todo esto, en día de labores, me obligó a llegar tarde a la oficina.” “Vinieron, por fin, a arreglar la tubería. Las maletas, torcidas. Y el Chac Mool, con lama en la base.” “Desperté a la una: había escuchado un quejido terrible. Pensé en ladrones. Pura imaginación.” “Los lamentos nocturnos han seguido. No sé a qué atribuirlo, pero estoy nervioso. Para colmo de males, la tubería volvió a descomponerse, y las lluvias se han colado, inundando el sótano.” “El plomero no viene; estoy desesperado. Del Departamento del Distrito Federal, más vale no hablar. Es la primera vez que el agua de las lluvias no obedece a las coladeras y viene a dar a mi sótano. Los quejidos han cesado: vaya una cosa por otra.” 50 “Secaron el sótano, y el Chac Mool está cubierto de lama. Le da un aspecto grotesco, porque toda la masa de la escultura parece padecer de una erisipela verde, salvo los ojos, que han permanecido de piedra. Voy a aprovechar el domingo para raspar el musgo. Pepe me ha recomendado cambiarme a una casa de apartamentos, y tomar el piso más alto, para evitar estas tragedias acuáticas. Pero yo no puedo dejar este caserón, ciertamente es muy grande para mí solo, un poco lúgubre en su arquitectura porfiriana. Pero es la única herencia y recuerdo de mis padres. No sé qué me daría ver una fuente de sodas con sinfonola en el sótano y una tienda de decoración en la planta baja.” “Fui a raspar el musgo del Chac Mool con una espátula. Parecía ser ya parte de la piedra; fue labor de más de una hora, y sólo a las seis de la tarde pude terminar. No se distinguía muy bien la penumbra; al finalizar el trabajo, seguí con la mano los contornos de la piedra. Cada vez que lo repasaba, el bloque parecía reblandecerse. No quise creerlo: era ya casi una pasta. Este mercader de la Lagunilla me ha timado. Su escultura precolombina es puro yeso, y la humedad acabará por arruinarla. Le he echado encima unos trapos; mañana la pasaré a la pieza de arriba, antes de que sufra un deterioro total.” “Los trapos han caído al suelo, increíble. Volví a palpar el Chac Mool. Se ha endurecido pero no vuelve a la consistencia de la piedra. No quiero escribirlo: hay en el torso algo de la textura de la 51 carne, al apretar los brazos los siento de goma, siento que algo circula por esa figura recostada... Volví a bajar en la noche. No cabe duda: el Chac Mool tiene vello en los brazos.” “Esto nunca me había sucedido. Tergiversé los asuntos en la oficina, giré una orden de pago que no estaba autorizada, y el Director tuvo que llamarme la atención. Quizá me mostré hasta descortés con los compañeros. Tendré que ver a un médico, saber si es mi imaginación o delirio o qué, y deshacerme de ese maldito Chac Mool.” Hasta aquí la escritura de Filiberto era la antigua, la que tantas veces vi en formas y memoranda, ancha y ovalada. La entrada del 25 de agosto, sin embargo, parecía escrita por otra persona. A veces como niño, separando trabajosamente cada letra; otras, nerviosa, hasta diluirse en lo ininteligible. Hay tres días vacíos, y el relato continúa: […] Carlos Fuentes 52 El Niño Cinco Mil Millones (Texto completo) En un día del año 1987 nació el niño Cinco Mil Millones. Vino sin etiqueta, así que podía ser negro, blanco, amarillo, etc. Muchos países, en ese día eligieron al azar un niño Cinco Mil Millones para homenajearlo y hasta para filmarlo y grabar su primer llanto. Sin embargo, el verdadero niño Cinco Mil Millones no fue homenajeado ni filmado ni acaso tuvo energías para su primer llanto. Mucho antes de nacer ya tenía hambre. Un hambre atroz. Un hambre vieja. Cuando por fin movió sus dedos, éstos tocaron tierra seca. Cuarteada y seca. Tierra con grietas y esqueletos de perros o de camellos o de vacas. También con el esqueleto del niño 4.999.999.999. El verdadero niño Cinco Mil Millones tenía hambre y sed, pero su madre tenía más hambre y más sed y sus pechos oscuros eran como tierra exahusta. Junto a ella, el abuelo del niño tenía hambre y sed más antiguas aún y ya no encontraba en si mismo ganas de pensar o creer. Una semana después el niño Cinco Mil Millones era un minúsculo esqueleto y en consecuencia disminuyó en algo el horrible riesgo de que el planeta llegara a estar superpoblado. Mario Benedetti 53 Dos palabras (Texto completo) Tenía el nombre de Belisa Crepusculario, pero no por fe de bautismo o acierto de su madre, sino porque ella misma lo buscó hasta encontrarlo y se vistió con él. Su oficio era vender palabras. Recorría el país, desde las regiones más altas y frías hasta las costas calientes, instalándose en las ferias y en los mercados, donde montaba cuatro palos con un toldo de lienzo, bajo el cual se protegía del sol y de la lluvia para atender a su clientela. No necesitaba pregonar su mercadería, porque de tanto caminar por aquí y por allí, todos la conocían. Había quienes la aguardaban de un año para otro, y cuando aparecía por la aldea con su atado bajo el brazo hacía cola frente a su tenderete. Vendía a precios justos. Por cinco centavos entregaba versos de memoria, por siete mejoraba la calidad de los sueños, por nueve escribía cartas de enamorados, por doce inventaba insultos para enemigos irreconciliables. También vendía cuentos, pero no eran cuentos de fantasía, sino largas historias verdaderas que recitaba de corrido sin saltarse nada. Así llevaba las nuevas de un pueblo a otro. La gente le pagaba por agregar una o dos líneas: nació un niño, murió fulano, se casaron nuestros hijos, se quemaron las cosechas. En cada lugar se juntaba una pequeña multitud a su alrededor para oírla cuando comenzaba a hablar y así se enteraban de las vidas de otros, de los parientes lejanos, de los pormenores de la Guerra Civil. A quien le comprara cincuenta centavos, ella 54 le regalaba una palabra secreta para espantar la melancolía. No era la misma para todos, por supuesto, porque eso habría sido un engaño colectivo. Cada uno recibía la suya con la certeza de que nadie más la empleaba para ese fin en el universo y más allá. Belisa Crepusculario había nacido en una familia tan mísera, que ni siquiera poseía nombres para llamar a sus hijos. Vino al mundo y creció en la región más inhóspita, donde algunos años las lluvias se convierten en avalanchas de agua que se llevan todo, y en otros no cae ni una gota del cielo, el sol se agranda hasta ocupar el Horizonte entero y el mundo se convierte en un desierto. Hasta que cumplió doce años no tuvo otra ocupación ni virtud que sobrevivir al hambre y la fatiga de siglos. Durante una interminable sequía le tocó enterrar a cuatro hermanos menores y cuando comprendió que llegaba su turno, decidió echar a andar por las llanuras en dirección al mar, a ver si en el viaje lograba burlar a la muerte. La tierra estaba erosionada, partida en profundas grietas, sembrada de piedras, fósiles de árboles y de arbustos espinudos, esqueletos le animales blanqueados por el calor. De vez en cuando tropezaba con familias que, como ella, iban hacia el sur siguiendo el espejismo del agua. Algunos habían iniciado la marcha llevando sus pertenencias al hombro o en carretillas, pero apenas podían mover sus propios huesos y a poco andar debían abandonar sus cosas. Se arrastraban penosamente, con la piel convertida en cuero de 55 lagarto y sus ojos quemados por la reverberación de la luz. Belisa los saludaba con un gesto al pasar, pero no se detenía, porque no podía gastar sus fuerzas en ejercicios de compasión. Muchos cayeron por el camino, pero ella era tan tozuda que consiguió atravesar el infierno y arribó por fin a los primeros manantiales, finos hilos de agua, casi invisibles, que alimentaban una vegetación raquítica, y que más adelante se convertían en riachuelos y esteros. Belisa Crepusculario salvó la vida y además descubrió por casualidad la escritura. Al llegar a una aldea en las proximidades de la costa, el viento colocó a sus pies una hoja de periódico. Ella tomó aquel papel amarillo y quebradizo y estuvo largo rato observándolo sin adivinar su uso, hasta que la curiosidad pudo rnás que su timidez. Se acercó a un hombre que lavaba un caballo en el mismo charco turbio donde ella saciara su sed. --¿Qué es esto?--preguntó. --La página deportiva del periódico--replicó el hombre sin dar muestras de asombro ante su ignorancia. La respuesta dejó atónita a la muchacha, pero no quiso parecer descarada y se limitó a inquirir el significado de las patitas de mosca dibujadas sobre el papel. 56 --Son palabras, niña. Allí dice que Fulgencio Barba noqueó al Nero Tiznao en el tercer round. Ese día Belisa Crepusculario se enteró que las palabras andan sueltas sin dueño y cualquiera con un poco de maña puede apoderárselas para comerciar con ellas. Consideró su situación y concluyó que aparte de prostituirse o emplearse como sirvienta en las cocinas de los ricos, eran pocas las ocupaciones que podía desempeñar. Vender palabras le pareció una alternativa decente. A partir de ese momento ejerció esa profesión y nunca le interesó otra. Al principio ofrecía su mercancía sin sospechar que las palabras podían también escribirse fuera de los periódicos. Cuando lo supo calculó las infinitas proyecciones de su negocio, con sus ahorros le pagó veinte pesos a un cura para que le enseñara a leer y escribir y con los tres que le sobraron se compró un diccionario. Lo revisó desde la A hasta la Z y luego lo lanzó al mar, porque no era su intención estafar a los clientes con palabras envasadas. Varios años después, en una mañana de agosto, se encontraba Belisa Crepusculario en el centro de una plaza, sentada bajo su toldo vendiendo argumentos de justicia a un viejo que solicitaba su pensión desde hacía diecisiete años. Era día de mercado y había mucho bullicio a su alrededor. Se escucharon de pronto galopes y gritos, ella levantó los ojos de la escritura y vio primero una nube de polvo y enseguida un grupo de jinetes que irrumpió 57 en el lugar. Se trataba de los hombres del Coronel, que venían al mando del Mulato, un gigante conocido en toda la zona por la rapidez de su cuchillo y la lealtad hacia su jefe. Ambos, el Coronel y el Mulato, habían pasado sus vidas ocupados en la Guerra Civil y sus nombres estaban irremisiblemente unidos al estropicio y la calamidad. Los guerreros entraron al pueblo como un rebaño en estampida, envueltos en ruido, bañados de sudor y dejando a su paso un espanto de huracán. Salieron volando las gallinas, dispararon a perderse los perros, corrieron las mujeres con sus hijos y no quedó en el sitio del mercado otra alma viviente que Belisa Crepusculario, quien no había visto jamás al Mulato y por lo mismo le extrañó que se dirigiera a ella. --A ti te busco--le gritó señalándola con su látigo enrollado y antes que terminara de decirlo, dos hombres cayeron encima de la mujer atropellando el toldo y rompiendo el tintero, la ataron de pies y manos y la colocaron atravesada como un bulto de marinero sobre la grupa de la bestia del Mulato. Emprendieron galope en dirección a las colinas. Horas más tarde, cuando Belisa Crepusculario estaba a punto de morir con el corazón convertido en arena por las sacudidas del caballo, sintió que se detenían y cuatro manos poderosas la depositaban en tierra. Intentó ponerse de pie y levantar la cabeza con dignidad, pero le fallaron las fuerzas y se desplomó con un suspiro, hundiéndose en un sueño ofuscado. Despertó varias horas después con el murmullo de la noche en el campo, 58 pero no tuvo tiempo de descifrar esos sonidos, porque al abrir los ojos se encontró ante la mirada impaciente del Mulato, arrodillado a su lado. --Por fin despiertas, mujer--dijo alcanzándole su cantimplora para que bebiera un sorbo de aguardiente con pólvora y acabara de recuperar la vida. Ella quiso saber la causa de tanto maltrato y él le explicó que el Coronel necesitaba sus servicios. Le permitió mojarse la cara y enseguida la llevó a un extremo del campamento, donde el hombre más temido del país reposaba en una hamaca colgada entre dos árboles. Ella no pudo verle el rostro, porque tenía encima la sombra incierta del follaje y la sombra imborrable de muchos años viviendo como un bandido, pero imaginó que debía ser de expresión perdularia si su gigantesco ayudante se dirigía a él con tanta humildad. Le sorprendió su voz, suave y bien modulada como la de un profesor. --¿Eres la que vende palabras?--preguntó. --Para servirte--balbuceó ella oteando en la penumbra para verlo mejor. El Coronel se puso de pie y la luz de la antorcha que llevaba el Mulato le dio de frente. La mujer vio su piel oscura y sus fieros ojos de puma y supo al punto que estaba frente al hombre más solo de 59 este mundo. --Quiero ser Presidente—dijo él. Estaba cansado de recorrer esa tierra maldita en guerras inútiles y derrotas que ningún subterfugio podía transformar en victorias. Llevaba muchos años, durmiendo a la intemperie, picado de mosquitos, alimentándose de iguanas y sopa de culebra, pero esos inconvenientes menores no constituían razón suficiente para cambiar su destino. Lo que en verdad le fastidiaba era el terror en los ojos ajenos. Deseaba entrar a los pueblos bajo arcos de triunfo, entre banderas de colores y flores, que lo aplaudieran y le dieran de regalo huevos frescos y pan recién horneado. Estaba harto de comprobar cómo a su paso huían los hombres, abortaban de susto las mujeres y temblaban las criaturas, por eso había decidido ser Presidente. El Mulato le sugirió que fueran a la capital y entraran galopando al Palacio para apoderarse del gobierno, tal como tomaron tantas otras cosas sin pedir permiso, pero al Coronel no le interesaba convertirse en otro tirano, de ésos ya habían tenido bastantes por allí y, además, de ese modo no obtendría el afecto de las gentes. Su idea consistía en ser elegido por votación popular en los comicios de diciembre. --Para eso necesito hablar como un candidato. ¿Puedes venderme las palabras para un discurso?-preguntó el Coronel a Belisa Crepusculario. 60 Ella había aceptado muchos encargos, pero ninguno como ése, sin embargo no pudo negarse, temiendo que el Mulato le metiera un tiro entre los ojos o, peor aún, que el Coronel se echara a llorar. Por otra parte, sintió el impulso de ayudarlo, porque percibió un palpitante calor en su piel, un deseo poderoso de tocar a ese hombre, de recorrerlo con sus manos, de estrecharlo entre sus brazos. Toda la noche y buena parte del día siguiente estuvo Belisa Crepusculario buscando en su repertorio las palabras apropiadas para un discurso presidencial, vigilada de cerca por el Mulato, quien no apartaba los ojos de sus firmes piernas de caminante y sus senos virginales. Descartó las palabras ásperas y secas, las demasiado floridas, las que estaban desteñidas por el abuso, las que ofrecían promesas improbables, las carentes de verdad y las confusas, para quedarse sólo con aquellas capaces de tocar con certeza el pensamiento de los hombres y la intuición de las mujeres. Haciendo uso de los conocimientos comprados al cura por veinte pesos, escribió el discurso en una hoja de papel y luego hizo señas al Mulato para que desatara la cuerda con la cual la había amarrado por los tobillos a un árbol. La condujeron nuevamente donde el Coronel y al verlo ella volvió a sentir la misma palpitante ansiedad del primer encuentro. Le pasó el papel y aguardó, mientras él lo miraba sujetándolo con la punta de los dedos. 61 --¿Qué carajo dice aquí?--preguntó por último. --¿No sabes leer? --Lo que yo sé hacer es la guerra--replicó él. Ella leyó en alta voz el discurso. Lo leyó tres veces, para que su cliente pudiera grabárselo en la memoria. Cuando terminó vio la emoción en los rostros de los hombres de la tropa que se juntaron para escucharla y notó que los ojos amarillos del Coronel brillaban de entusiasmo, seguro de que con esas palabras el sillón presidencial sería suyo. --Si después de oírlo tres veces los muchachos siguen con la boca abierta, es que esta vaina sirve, Coronel--aprobó el Mulato. --¿Cuánto te debo por tu trabajo, mujer?--preguntó el jefe. --Un peso, Coronel. --No es caro--dijo él abriendo la bolsa que llevaba colgada del cinturón con los restos del último botín. --Además tienes derecho a una ñapa. Te corresponden dos palabras secretas--dijo Belisa Crepusculario. --¿Cómo es eso? Ella procedió a explicarle que por cada cincuenta centavos que pagaba un cliente, le obsequiaba una 62 palabra de uso exclusive. El jefe se encogió de hombros, pues no tenía ni el menor interés en la oferta, pero no quiso ser descortés con quien lo había servido tan bien. Ella se aproximó sin prisa al taburete de suela donde él estaba sentado y se inclinó para entregarle su regalo. Entonces el hombre sintió el olor de animal montuno que se desprendía de esa mujer, el calor de incendio que irradiaban sus caderas, el roce terrible de sus cabellos, el aliento de yerbabuena susurrando en su oreja las dos palabras secretas a las cuales tenía derecho. --Son tuyas, Coronel--dijo ella al retirarse--. Puedes emplearlas cuanto quieras. El Mulato acompañó a Belisa hasta el borde del camino, sin dejar de mirarla con ojos suplicantes de perro perdido, pero cuando estiró la mano para tocarla, ella lo detuvo con un chorro de palabras inventadas que tuvieron la virtud de espantarle el deseo, porque creyó que se trataba de alguna maldición irrevocable. En los meses de setiembre, octubre y noviembre el Coronel pronunció su discurso tantas veces, que de no haber sido hecho con palabras refulgentes y durables el uso lo habría vuelto ceniza. Recorrió el país en todas direcciones, entrando a las ciudades con aire triunfal y deteniéndose también en los pueblos más olvidados, allí, donde sólo el rastro de basura indicaba la presencia 63 humana, para convencer a los electores que votaran por él. Mientras hablaba sobre una tarima al centro de la plaza, el Mulato y sus hombres repartían caramelos y pintaban su nombre con escarcha dorada en las paredes, pero nadie prestaba atención a esos recursos de mercader, porque estaban deslumbrados por la claridad de sus proposiciones y la lucidez poética de sus argumentos, contagiados de su deseo tremendo de corregir los errores de la historia y alegres por primera vez en sus vidas. Al terminar la arenga del candidato, la tropa lanzaba pistoletazos al aire y encendía petardos y cuando por fin se retiraban, quedaba atrás una estela de esperanza que perduraba muchos días en el aire, como el recuerdo magnífico de un cometa. Pronto el Coronel se convirtió en el político más popular. Era un fenómeno nunca visto, aquel hombre surgido de la guerra civil, lleno de cicatrices y hablando como un catedrático, cuyo prestigio se regaba por el territorio nacional conmoviendo el corazón de la patria. La prensa se ocupó de él. Viajaron de lejos los periodistas para entrevistarlo y repetir sus frases, y así creció el número de sus seguidores y de sus enemigos. --Vamos bien, Coronel--dijo el Mulato al cumplirse doce semanas de éxito. Pero el candidato no lo escuchó. Estaba repitiendo sus dos palabras secretas, como hacía cada vez con mayor frecuencia. Las decía cuando lo ablandaba la nostalgia, las murmuraba dormido, las llevaba consigo sobre su caballo, las pensaba 64 antes de pronunciar su célebre discurso y se sorprendía saboreándolas en sus descuidos. Y en toda ocasión en que esas dos palabras venían a su mente, evocaba la presencia de Belisa Crepusculario y se le alborotaban los sentidos con el recuerdo de olor montuno, el calor de incendio, el roce terrible y el aliento de yerbabuena, hasta que empezó a andar como un sonámbulo y sus propios hombres comprendieron que se le terminaría la vida antes de alcanzar el sillón de los presidentes. --¿Qué es lo que te pasa, Coronel?--le preguntó muchas veces el Mulato, hasta que por fin un día el jefe no pudo más y le confesó que la culpa de su ánimo eran esas dos palabras que llevaba clavadas en el vientre. --Dímelas, a ver si pierden su poder--le pidió su fiel ayudante. --No te las diré, son sólo mías--replicó el Coronel. Cansado de ver a su jefe deteriorarse como un condenado a muerte, el Mulato se echó el fusil al hombro y partió en busca de Belisa Crepusculario. Siguió sus huellas por toda esa vasta geografía hasta encontrarla en un pueblo del sur, instalada bajo el toldo de su oficio, contando su rosario de noticias. Se le plantó delante con las piernas abiertas y el arma empuñada. --Tú te vienes conmigo--ordenó. 65 Ella lo estaba esperando. Recogió su tintero, plegó el lienzo de su tenderete, se echó el chal sobre los hombros y en silencio trepó al anca del caballo. No cruzaron ni un gesto en todo el camino, porque al Mulato el deseo por ella se le había convertido en rabia y sólo el miedo que le inspiraba su lengua le impedía destrozarla a latigazos. Tampoco esta dispuesto a comentarle que el Coronel andaba alelado, y que lo que no habían logrado tantos años de batallas lo había conseguido un encantamiento susurrado al oído. Tres días después llegaron al campamento y de inmediato condujo a su prisionera hasta el candidato, delante de toda la tropa. --Te traje a esta bruja para que le devuelvas sus palabras, Coronel, y para que ella te devuelva la hombría--dijo apuntando el cañón de su fusil a la nuca de la mujer. El Coronel y Belisa Crepusculario se miraron largamente, midiéndose desde la distancia. Los hombres comprendieron entonces que ya su jefe no podía deshacerse del hechizo de esas dos palabras endemoniadas, porque todos pudieron ver los ojos carnívoros del puma tornarse mansos cuando ella avanzó y le tomó la mano. Isabel Allende 66 Pedro Páramo (Fragmento) Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo. Y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en un plan de prometerlo todo. "No dejes de ir a visitarlo -me recomendó. Se llama de este modo y de este otro. Estoy segura de que le dar gusto conocerte." Entonces no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría, y de tanto decírselo se lo seguí diciendo aun después de que a mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. Todavía antes me había dicho: -No vayas a pedirle nada. Exígele lo nuestro. Lo que estuvo obligado a darme y nunca me dio... El olvido en que nos tuvo, mi hijo, cóbraselo caro. -Así lo haré, madre. Pero no pensé cumplir mi promesa. Hasta que ahora pronto comencé a llenarme de sueños, a darle vuelo a las ilusiones. Y de este modo se me fue formando un mundo alrededor de la esperanza que era aquel señor llamado Pedro Páramo, el marido de mi madre. Por eso vine a Comala. Era ese tiempo de la canícula, cuando el aire de agosto sopla caliente, envenenado por el olor 67 podrido de la saponaria. El camino subía y bajaba: "Sube o baja según se va o se viene. Para el que va, sube; para él que viene, baja." -¿Cómo dice usted que se llama el pueblo que se ve allá abajo? -Comala, señor. -¿Está seguro de que ya es Comala? -Seguro, señor. -¿Y por qué se ve esto tan triste? -Son los tiempos, señor. Yo imaginaba ver aquello a través de los recuerdos de mi madre; de su nostalgia, entre retazos de suspiros. Siempre vivió ella suspirando por Comala, por el retorno; pero jamás volvió. Ahora yo vengo en su lugar. Traigo los ojos con que ella miró estas cosas, porque me dio sus ojos para ver: "Hay allí, pasando el puerto de Los Colimotes, la vista muy hermosa de una llanura verde, algo amarilla por el maíz maduro. Desde ese lugar se ve Comala, blanqueando la tierra, iluminándola durante la noche." Y su voz era secreta, casi apagada, como si hablara consigo misma... Mi madre. 68 -¿Y a qué va usted a Comala, si se puede saber? oí que me preguntaban. -Voy a ver a mi padre contesté. -¡Ah! - dijo él. Y volvimos al silencio. Caminábamos cuesta abajo, oyendo el trote rebotado de los burros. Los ojos reventados por el sopor del sueño, en la canícula de agosto. -Bonita fiesta le va a armar -volví a oír la voz del que iba allí a mi lado-. Se pondrá contento de ver a alguien después de tantos años que nadie viene por aquí. Luego añadió: -Sea usted quien sea, se alegrará de verlo. En la reverberación del sol, la llanura parecía una laguna transparente, deshecha en vapores por donde se traslucía un horizonte gris. Y más allá, una línea de montañas. Y todavía más adelante, la más remota lejanía. -¿Y qué trazas tiene su padre, si se puede saber? -No lo conozco -le dije-. Sólo sé que se llama Pedro Páramo. 69 -¡Ah!, vaya. -Sí, así me dijeron que se llamaba. Oí otra vez el "¡ah!" del arriero. Me había topado con él en Los Encuentros, donde se cruzaban varios caminos. Me estuve allí esperando, hasta que al fin apareció este hombre. -¿A dónde va usted? -le pregunté. -Voy para abajo, señor. -¿Conoce un lugar llamado Comala? -Para allá mismo voy. Y lo seguí. Fui tras él tratando de emparejarme a su paso, hasta que pareció darse cuenta de que lo seguía disminuyó la prisa de su carrera. Después los dos íbamos tan pegados que casi nos tocábamos los hombros. -Yo también soy hijo de Pedro Páramo -me dijo. Una bandada de cuervos pasó cruzando el cielo vacío, haciendo cuar, cuar, cuar. Después de trastumbar los cerros, bajamos cada vez más. Habíamos dejado el aire caliente allá arriba y nos íbamos hundiendo en el puro calor sin aire. Todo parecía estar como en espera de algo. 70 -Hace calor aquí -dije. -Sí, y esto no es nada me contestó el otro-. Cálmese. Ya lo sentirá más fuerte cuando lleguemos a Comala. Aquello está sobre las brasas de la tierra, en la mera boca del infierno. Con decirle que muchos de los que allí se mueren, al llegar al infierno regresan por su cobija. -¿Conoce usted a Pedro Páramo? - le pregunté. Me atreví a hacerlo porque vi en sus ojos una gota de confianza. -¿Quién es? -volví a preguntar. -Un rencor vivo -me contestó él. Y dio un pajuelazo contra los burros, sin necesidad, ya que los burros iban mucho más adelante de nosotros, encarrerados por la bajada. Sentí el retrato de mi madre guardado en la bolsa de la camisa, calentándome el corazón, como si ella también sudara. Era un retrato viejo, carcomido en los bordes; pero fue el único que conocí de ella. Me lo había encontrado en el armario de la cocina, dentro de una cazuela llena de yerbas: hojas de toronjil, flores de Castilla, ramas de ruda. Desde entonces lo guardé. Era el único. Mi madre siempre fue enemiga de retratarse. Decía que los retratos eran cosa de brujería. Y así parecía ser.; porque el suyo estaba lleno de agujeros como de aguja, y en dirección del corazón tenía uno muy grande, donde 71 bien podía caber el dedo del corazón. Es el mismo que traigo aquí, pensando que podría dar buen resultado para que mi padre me reconociera. -Mire usted -me dice el arriero, deteniéndose- ¿Ve aquella loma que parece vejiga de puerco? Pues detrasito de ella está la Media Luna. Ahora voltié para allá. ¿Ve la ceja de aquel cerro? Véala. Y ahora voltié para este otro rumbo. ¿Ve la otra ceja que casi no se ve de lo lejos que está? Bueno, pues eso es la Media Luna de punta a cabo. Como quien dice, toda la tierra que se puede abarcar con la mirada. Y es de él todo ese terrenal. El caso es que nuestras madres nos malparieron en un petate aunque éramos hijos de Pedro Páramo. Y lo más chistoso es que él nos llevó a bautizar. Con usted debe haber pasado lo mismo, ¿no? -No me acuerdo. -¡Váyase mucho al carajo! -¿Qué dice usted? -Que ya estamos llegando, señor. -Sí, ya lo veo. ¿Qué paso por aquí? -Un correcaminos, señor. Así les nombran a esos pájaros. 72 -No, yo preguntaba por el pueblo, que se ve tan solo, como si estuviera abandonado. Parece que no lo habitara nadie. -No es que lo parezca. Así es. Aquí no vive nadie. -¿Y Pedro Páramo? -Pedro Páramo murió hace muchos años. […] Juan Rulfo 73 Fuentes electrónicas Gabriela Mistral. El cántaro de greda. Recuperado el 23 de marzo de 2012 en: http://cuentosdelatinoamerica.blogspot.mx/2011/06/ el-cantaro-de-greda-gabriela-mistral.html Miguel Ángel Asturias. Leyendas del Sombrerón. Recuperado el 23 de marzo de 2012 en: http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/realis modelsigloxx/MiguelAngelAsturias/Leyendadelsomb reron.asp Pablo Neruda. La chascona. Recuperado el 23 de marzo de 2012 en: http://www.poemasyrelatos.net/poemas/L/216_la_c hascona-pablo-neruda.php?Autor=487 Gabriel García Márquez. Cien años de soledad (fragmento). Recuperado el 23 de marzo de 2012 en: http://sololiteratura.com/ggm/cienannosdesoledad1. htm Octavio Paz. El ramo azul. Recuperado el 23 de marzo de 2012 en: http://miseleccion.blogspot.mx/2007/09/el-ramoazul-octavio-paz.html Mario Vargas Llosa. Los jefes (fragmento). Recuperado el 23 de marzo de 2012 en: http://www.sololiteratura.com/var/vargaslosjefes.ht m 74 Jorge Luis Borges. La biblioteca total. Recuperado el 23 de marzo de 2012 en: http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/borg es/bibliote.htm Julio Cortázar. Cuento sin moraleja. Recuperado el 23 de marzo de 2012 en: http://www.juliocortazar.com.ar/obras.htm Carlos Fuentes. Chac Mool (fragmento). Recuperado el 23 de marzo de 2012 en: http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/fuen tes/chac.htm Mario Benedetti. El Niño Cinco Mil Millones. Recuperado el 23 de marzo de 2012 en: http://www.sololiteratura.com/ben/selecciondecuent os.html Isabel Allende. Dos palabras. Recuperado el 23 de marzo de 2012 en: http://www.taringa.net/posts/arte/1003482/Cuento_Dos-Palabras_-Isabel-Allende.html Juan Rulfo. Pedro Páramo (fragmento). Recuperado el 23 de marzo de 2012 en: http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/Litera turaLatinoamericana/rulfo/pedroparamo/ 75