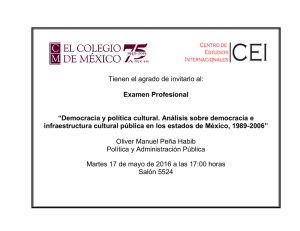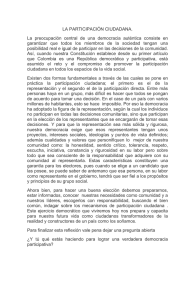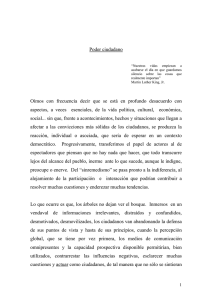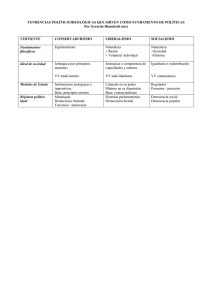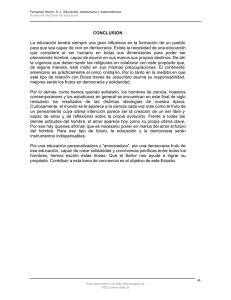LA DEMOCRACIA ACUARTELADA - Instituto de Altos Estudios de
Anuncio

MUNDO NUEVO. Caracas, Venezuela Año VI. N° 15. 2014, pp. 153-182 Alejandro Gámez Morales Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales [email protected] VENEZUELA SIGLO XXI: LA DEMOCRACIA ACUARTELADA Resumen: En el presente artículo se estudian el pretorianismo y el militarismo y se comparan para determinar cuál se aplica mejor a la realidad venezolana contemporánea. También se analizan diferentes modelos de democracia y las amenazas que sobre ella se ciernen en los albores del siglo XXI. El pretorianismo se identifica como la ideología justificadora de la participación de la fuerza armada en la política nacional. Finalmente, se analiza la transición desde un gobierno militar a una democracia dirigida por civiles. Palabras clave: democracia, Venezuela, pretorianismo, militarismo, transición. Venezuela in the XXI century: the quartered democracy Abstract: Praetorianism and militarism are studied and compared in this article to determine which one describes the Venezuelan current situation. Different models of democracy, as well as threats to democracy at the dawn of the XXI century, are also analyzed. Praetorianism is identified as the ideology justifying the participation of the Armed Forces in Venezuelan politics. Lastly, the transition from a military government to a democracy handled by civilians is also analyzed in the article. Keywords: Democracy, Venezuela, Praetorianism, Militarism, Transition. 153 Mundo Nuevo Nº 15. Julio-Diciembre, 2014 El texto no admite pre-texto. Carlos Fuentes. L a voluntad y la fortuna 1. Introducción El título del presente artículo no alude a lo que Harold Lasswell denominó como Estado Guarnición o Estado Cuartel –expresión de militarismo–. El acuartelamiento al que alude el título trata de identificar o desarrollar la idea de que la democracia no solo puede ser amenazada por una conducta del sector militar tendiente al militarismo, sino que también el pretorianismo puede debilitar el sistema democrático de una sociedad determinada. En el ensayo se habla de democracia sana. Definimos de esa manera a la democracia que independientemente del calificativo que se le coloque (participativa, representativa, integral, etc.) respeta los elementos definitorios de este sistema de gobierno: separación de poderes, alternancia en el poder, libertad de expresión, elecciones limpias, rendición de cuentas. Identificamos algunas de las amenazas que se ciernen sobre el sistema democrático venezolano y las raíces ideológicas de este proceso. Catalogamos el pretorianismo como la ideología que mueve a la fuerza armada venezolana, y se hace una diferenciación entre los conceptos de pretorianismo y militarismo. Las señales de que un sistema político está siendo acuartelado y las justificaciones del sector armado para entrar a la arena política también son objeto de estudio. Paralelo a ello, se señalan los posibles pasos para la transición de una democracia acuartelada a una democracia real y cómo hacer que los militares venezolanos vuelvan a sus cuarteles con el menor trauma posible para la sociedad. El poeta Fernando Paz Castillo en su poema El camino escribía: “¡Ah!, si el camino se atreviera a saltar/ sobre el barranco, / en la punta de enfrente le nacería otro pueblo”. Este poema 154 Mundo Nuevo Nº 15. Julio-Diciembre, 2014 es pertinente para preguntarse si la sociedad venezolana está dispuesta a dar los pasos necesarios para ejercer un verdadero control sobre el estamento militar y colocar al pretorianismo como un recuerdo del pasado. 1.1.La democracia acuartelada: en busca de los orígenes Con el fin de la Guerra Fría y durante los “felices noventas” –para utilizar el título de uno de los libros de Joseph Stiglitz– se proclamó el triunfo de Occidente y del liberalismo como forma de organización social, política y económica. El siglo XXI y los hechos en él acontecidos muestran que los fuegos artificiales y lo que estos discursos trajeron consigo fueron, en el mejor de los casos, los buenos deseos de unos cuantos y el discurso ideológico u optimista de otros tantos. En este contexto, Samuel Huntington nos habló de una nueva ola democratizadora. Miguel Ángel Martínez Meucci sostiene que: El fin de la guerra fría repercutió en América Latina de forma tan importante como en el resto del mundo. La ola de democratización y liberalización de los años 90 se saldó con la casi desaparición de las dictaduras militares y los movimientos subversivos1. Si bien no se puede negar que los efectos señalados por Martínez Meucci son reales, las nuevas circunstancias políticas se encontraron con débiles instituciones que no respondieron a las expectativas generadas en la población, lo que dejó las puertas abiertas, en primer caso, a la anti-política, que trajo como efecto en la región –y particularmente en Venezuela– la llegada al poder por vías democráticas de movimientos que no creen en ella y la utilizan para crear sistemas formalmente democráticos negadores de la misma. 1 Miguel A. Martínez Meucci, “Liberalismo y democracia en la América Latina de hoy. Visiones en conflicto”, en Memoria de la I° semana Latinoamericana y caribeña en la Simón, 18 al 24 de octubre de 2010, Caracas, Instituto de Altos Estudios de América Latina, Universidad Simón Bolívar, 2010, p. 96. 155 Mundo Nuevo Nº 15. Julio-Diciembre, 2014 Cae el muro de Berlín y la Unión Soviética llega a su fin, nuevas naciones se unen a la nómina de países que proclaman la democracia como forma de gobierno, incluso las que formalmente nunca se consideraron dictaduras. La visión socialista de organización social y buena parte de la izquierda política que sustentaba la primera sufren un fuerte descalabro y se desprestigian; consecuencia de ello, se retiran a los centros de pensamiento para de esta manera tratar de replantearse. Con la llegada del nuevo milenio se observa una mutación en las amenazas al sistema democrático; con ello, nuevas formas de negación de la misma han nacido. Este fenómeno político proclama su apego a las fórmulas democráticas y de ellas se vale para darse el necesario baño de legitimidad producto de los procesos electorales. Al respecto, Luis Alberto Buttó escribe: Los clásicos gobiernos autoritarios de represión dura han pasado a segundo plano y se han entronizado regímenes autoritarios nacidos en y bajo la formalidad de la democracia, duchos en apelar a métodos sofisticados, sutiles, casi imperceptibles (...) los gobiernos autoritarios de factura reciente conculcan la expresión política de sus pueblos. (...) Es posible, en consecuencia, que sistemas donde se permite legalmente la participación de varios partidos, y donde estos concurren, con o sin reservas, a asiduos comicios electorales, el cáncer del autoritarismo se manifieste de manera embrionaria, y, posiblemente avance hasta causar metástasis en la democracia2. Por su parte, Domingo Irwin nos dice: Una amenaza que me temo puede manifestarse en nuestros lares es una novedosa versión de pretorianismo sin antecedentes efectivamente conocidos, más allá de meras aproximaciones al fenómeno específico en cuestión. La ascensión al 2 Luis Alberto Buttó, “Autoritarismo y democracia: la combinación posmoderna”, en Luis Alberto Buttó, Domingo Irwin y Frédérique Langue, Control civil y pretorianismo en Venezuela, Caracas: Publicaciones UCAB, 2006, p. 60 y 78. 156 Mundo Nuevo Nº 15. Julio-Diciembre, 2014 poder es democrática en origen, con algún antecedente público y notorio que permite al pretendido líder captar la atención de la sociedad en su conjunto. El carácter democrático de origen debe ser incuestionable, pero no lo será en su desempeño, o mejor dicho, lo es cada vez menos en la medida en que se permanece en el ejercicio del poder político. La dirección de estas novedosas versiones potencialmente autoritarias o totalitarias de gobiernos pretorianos en el inicio del siglo XXI, se desarrollarán bajo un liderazgo mesiánico con pretendido ropaje socializante y paternalista que esconde formas potenciales de militarismo, como nunca antes se había manifestado en esta parte del hemisferio occidental3. A partir de lo arriba escrito vale la pena preguntarse: ¿Cómo puede una sociedad enfrentar estas novedosas amenazas? ¿Cómo fortalecer las instituciones de cara a los “autoritarismos posmodernos”? ¿Qué señales pueden servir de alerta a una sociedad de cara a este nuevo autoritarismo que se configura en el horizonte? ¿Cómo realizar un proceso de transición desde estos nuevos autoritarismos a democracias efectivamente sanas? Irwin nos habla de “novedosas versiones de pretorianismo”. En Venezuela el sector militar juega un papel fundamental en la negación de la democracia desde la misma democracia. El sector castrense desde 1999 ha tomado el poder político y ha evolucionado desde un discurso que se podría calificar como de centro-izquierda a discursos que proclaman el socialismo y la “guerra” contra el capitalismo como los faros que deben guiar a la sociedad venezolana; el sector militar venezolano siempre se vió –y se ve– a sí mismo como los agentes más capacitados para llevar a Venezuela a nuevos estadios de desarrollo. Al leer o escuchar los discursos pronunciados por el alto mando militar, previo al periodo 2002-2003, el tema ideológico –me refiero a la toma de partido por determinada preferencia política– estaba 3 Domingo Irwin, “Comentarios de Domingo Irwin a la ponencia del Dr. Herbert Koeneke: sobre izquierdismos y pretorianismos”, en Memoria de la I° semana Latinoamericana y Caribeña en la Simón, 18 al 24 de octubre de 2010, Caracas: Instituto de Altos Estudios de América Latina, Universidad Simón Bolívar, 2010, p. 48-49. 157 Mundo Nuevo Nº 15. Julio-Diciembre, 2014 bastante diluido, si no ausente. El sector castrense se veía a sí mismo alejado de las luchas ideológicas de los diferentes partidos políticos que hacían vida en Venezuela; es más, veía estas luchas partidistas como un freno al tan anhelado desarrollo. La toma de partido, pública y notoria, por parte de los militares y el cambio de rol que los civiles militaristas o pretorianos creen que estos deben jugar es uno de los signos distintivos de la Revolución Bolivariana. Con respecto a los civiles militaristas o pretorianos, Alfredo Peña en 1978 realizaba una entrevista a José Vicente Rangel quien manifestaba al entrevistador lo siguiente acerca de las entonces denominadas fuerzas armadas nacionales: No queremos unas fuerzas armadas socialistas, ni social demócratas ni copeyanas, sino institucionales en el sentido real del término, no en abstracto. Profesionales al servicio del país, de la constitución, respetuosos del orden democrático, pero que participen en el proceso político, económico y social4. Se intuye un cambio de visión en ambos sectores del papel de la fuerza armada, ya que el sector civil militarista-pretoriano hoy apoya que la institución armada se denomine como “socialista”. Lo llamativo del caso es que, mientras una parte del sector civil alienta y desea la participación del sector militar en ámbitos que le son privativos a los civiles, los militares ven con reservas que ocurra el caso inverso. En una serie de artículos publicados en el diario Notitarde y luego recogidos en el libro titulado “El ejército y la democracia”, Amado Cornielles sostiene: Se nota un dañoso y marcado pensamiento en la élite administrativa proclive a seguir aumentando el número de funcionarios civiles en la institución armada (...) nos inclinamos a pensar que sería provechoso para la suerte de la patria (...) seguir el ejemplo de países austeros que (...) aprovechan la juventud prometedora de sus soldados para orientarlos hacia 4 Alfredo Peña, Conversaciones con José Vicente Rangel, Caracas: Editorial Ateneo, 1978, p. 130. 158 Mundo Nuevo Nº 15. Julio-Diciembre, 2014 el desempeño de funciones que hoy cumple en Venezuela el personal civil en el seno de la fuerza armada 5. En el gobierno denominado bolivariano la nueva élite militar ha desplazado progresivamente a los civiles en puestos claves de la administración del Estado. Sobre el particular, Giussepe de Corso escribe: El pensamiento político-militar detrás del actual modelo económico, parece favorecer la participación directa a través de los cuadros superiores de la fuerza armada (...) en el desarrollo económico y social nacional, por lo tanto, la fuerza armada no solo debe dedicarse, según este planteamiento, a las labores de seguridad y defensa, sino también colaborar directamente en la organización productiva nacional, y servir como cantera de recursos humanos, para ocupar los vértices de la burocracia estatal. Siguiendo esta lógica, puede entenderse, el deseo del ejecutivo nacional de ver a la fuerza armada como un actor fundamental en la realización de proyectos productivos (...) los militares se han convertido en el segmento hegemónico de la tecno-burocracia6. Por lo tanto, al menos en Venezuela, el control civil sobre la fuerza armada no se ha alcanzado, vivimos actualmente en estas tierras un pretorianismo de tipo gobernante. Cabe destacar, por cierto, que los militares no violan la vigente Carta Magna al actuar de esta manera, pues el artículo 328 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ordena una “participación activa en el desarrollo nacional”; dicho sea, además, que es la primera Constitución que lo hace, legalizando de esta manera el pretorianismo, bien de tipo árbitro o como señalamos arriba, de tipo gobernante. 5 Amado Cornielles, El ejército y la democracia, Caracas: sin editorial, 1999, p. 61-62. 6 Giusseppe de Corzo, “El modelo económico-militar en el siglo 20: la experiencia de la década 1948-1958, el modelo de la quinta República y la perspectiva histórica”, en Hernán Castillo, Manuel Denìs Ríos y Domingo Irwin (compiladores), Militares y civiles. Balance y perspectiva de las relaciones civiles y militares venezolanas en la segunda mitad del siglo XX, Caracas: Publicaciones UCAB, 2001, p. 153-154. 159 Mundo Nuevo Nº 15. Julio-Diciembre, 2014 1.2.El pretorianismo como ideología La ideología nunca se muestra como tal, siempre se intenta enmascarar; en este sentido, podríamos seguir a Althusser cuando afirma que ella –la ideología– trae en sí la negación de ser una construcción ideológica. Se argumenta en el presente apartado que más allá del proclamado socialismo, punta de lanza de la actual élite en el poder y a la cual la fuerza armada dice apoyar, el tema de fondo está en que este apoyo es solo un mascarón de proa con el cual justificar el hecho de que es el pretorianismo la ideología de fondo. Para ello comenzaremos definiendo qué es la ideología, para luego caracterizar el pretorianismo y diferenciarlo del militarismo y por último tratar de identificar esta ideología pretoriana presente en los militares de Venezuela. Teun Van Dijk nos dice que: Las ideologías expresan u ocultan nuestra posición social o política, nuestras perspectivas o nuestros intereses (...) las ideologías se pueden definir (...) como la bases de las representaciones sociales compartidas por los miembros de un grupo. Esto significa que las ideologías les permiten a las personas, como miembros de un grupo, organizar la multitud de creencias sociales acerca de lo que sucede, bueno o malo, correcto o incorrecto, según ellos, y actuar en consecuencia7. Ernesto Laclau por su parte se pregunta ¿cómo una medida de gobierno puede llegar a transformarse en ideológica? La posibilidad de constituir a la comunidad como un todo coherente (...) este es el efecto ideológico strictu sensu: la creencia en que hay un ordenamiento social particular que aportará el cierre y la transparencia de la comunidad8. Con cierre Laclau se refiere a algo en donde el conjunto de sus efectos puede ser determinado sin necesidad de ir más allá del sentido originario, y es transparente cuando las dimensiones 7 Teun A. Van Dijk, Ideología, Barcelona: Gedisa, 1998, p. 14. 8 Ernesto Laclau, Misticismo, retórica y política, México: Fondo de Cultura Económica, 2006, p. 21. 160 Mundo Nuevo Nº 15. Julio-Diciembre, 2014 internas están entre sí en una relación de estricta solidaridad. Kenneth Minogue define ideología de esta manera: La ideología es la propensión a construir explicaciones estructurales del mundo (...) y es de este modo una especie de libre juego creativo del intelecto explorando el mundo. (...) Los politólogos usan la palabra para describir algunos de los cuerpos más evolucionados de doctrina política, en la cual la teoría está combinada con un proyecto de acción política (...) la usaré [el autor] más restringidamente, para denotar cualquier doctrina que presenta la verdad escondida y salvadora sobre los males del mundo bajo la forma de análisis social. Un rasgo característico de todas las teorías semejantes es incorporar una teoría general de los errores de todas las demás9. Juan Carlos Pérez Toribio cree encontrar las raíces ideológicas del proceso político que vive Venezuela en la actualidad en los planteamientos de Antonio Gramsci: En Gramsci, supuesto inspirador ideológico del actual proceso político venezolano, encontramos varios tópicos que nos recuerdan en cierta forma lo que está sucediendo en alguno de nuestros países como, por ejemplo, la pareja dialéctica construcción-destrucción, como algo esencial a la revolución, la adopción en política de la guerra de posiciones; la crítica al economicismo y espontaneísmo; (...) el ataque al sindicalismo burocrático; la unión obrera-campesina; la adecuación de los medios políticos a la situación histórica; la búsqueda de la hegemonía de cierta clase en el contexto supra estructural, ideológico y cultural; la relación entre los consejos obreros y el partido de vanguardia; el enfoque antiimperialista, y hasta la propuesta de la asamblea constituyente10. 9 Kenneth Minogue, La teoría pura de la ideología, Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano, 1988, p. 12-14. 10 Juan Carlos Pérez Toribio, La revolución entre líneas. Ensayos sobre ideología, verdad y lenguaje, Berlín: Editorial Académica Española, 2011, p. 12. 161 Mundo Nuevo Nº 15. Julio-Diciembre, 2014 Para Gonzalo Barrios Ferrer el proyecto ideológico del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 –germen de lo que hoy día se cataloga como chavismo– es un intento por detener el tiempo y volver al “Edén” perdido, mitificando el pasado para justificar su propuesta política ante el país: No se trata de asumir ya críticamente el presente y el proceso histórico que lo ha condicionado, con el fin de proponer ideas nuevas que sirvan a diseños futuros y originales, sino más bien de regresar al pasado, a un pasado deformado por el mito, que en todo caso contiene los elementos inmutables, las verdades que inspiran la acción en todo tiempo y lugar (...) Se propone una redefinición del rol de las fuerzas armadas en el sistema político. Ello implica la realización de una misión que se considera histórica y que persigue la recuperación de una identidad perdida11. Si se analiza el pretorianismo a la luz de las definiciones de ideología arriba señaladas, podremos ver que dicho fenómeno sustentador de la revolución bolivariana encuentra en la población venezolana un componente que comparte determinada explicación del mundo y organiza de esta forma su visión de lo que sucede en el país. Por ejemplo, la situación económica no es producto de una mala gestión de la materia, sino que es el “imperio” representado por Estados Unidos y sus aliados, tanto internos como externos, los que hacen una “guerra económica” al país (Van Dijk). Si usamos a Laclau, tenemos que se busca homogenizar al máximo a la sociedad venezolana, esto queda plasmado en el Plan de la Patria 2013-2019 que es Ley de la República al ser publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria 6.118 del 5 de diciembre de 2013. Dice este plan en uno de sus apartados así: Avanzar hacia el socialismo (...) pasa por pulverizar completamente la forma de Estado burgués que heredamos (...) darle 11 Gonzalo Barrios Ferrer, “Las referencias ideológicas del movimiento bolivariano revolucionario-200 y la crisis venezolana”, en Mundo Nuevo, núm. 1-2, Caracas: 1996, p. 35, 45. 162 Mundo Nuevo Nº 15. Julio-Diciembre, 2014 continuidad a la invención de nuevas formas de gestión pública12. Para ellos todo se explica en que la llamada “Cuarta República” fue un periodo de ignominia y oscurantismo ante el cual un grupo de jóvenes oficiales irrumpen para devolver el honor patrio –dando así el cierre del que habla Laclau– y la fuerza armada se presenta como un bloque sólido en defensa del socialismo bolivariano, demostrando así espíritu de cuerpo –de esta manera se ve la transparencia que define este autor–. Se observa un plan de acción política (Plan de la Patria 2013-2019) que va unido a una explicación del mundo que busca salvar a la sociedad venezolana, y no solamente llevarla a nuevos niveles de desarrollo, sino que también se le quiere dar la mayor dosis de felicidad. Por medio de esto quedaría explicada la definición ideológica que nos da Minogue. Queda claro que el pretorianismo es una ideología, ¿pero es algo nuevo o ya se ha presentado en la sociedad venezolana con anterioridad? La respuesta es que se ha presentado en el pasado, persisten los discursos ideológicos de fondo, cambian los justificantes, ayer la lucha contra el comunismo y una ideología de centro derecha, hoy la lucha contra el imperialismo y su brazo ejecutor el capitalismo y una ideología socialista. Para demostrar lo anterior haremos una comparación entre el gobierno de Marcos Pérez Jiménez y el proceso cívico-militar presente desde 1999. Ocarina Catillo D’Imperio recoge un discurso del expresidente Marcos Pérez Jiménez pronunciado el 2 de diciembre de 1952: Nosotros solo entendemos por democracia un sistema que mediante realizaciones prácticas logre (...) mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política. (...) Las obras encaminadas a la transformación racional del medio físico y el mejoramiento 12 Plan de la Patria 2013-2019, Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.118 (extraordinaria), 5 de diciembre de 2013. 163 Mundo Nuevo Nº 15. Julio-Diciembre, 2014 integral de los habitantes del país, son nuestra expresión de este concepto de democracia13. Si para el Nuevo Ideal Nacional la democracia se expresaba en concreto armado, para los oficiales que invaden el desenvolvimiento democrático por medio de dos intentos de golpe militar en 1992 la democracia, que debe ser “bolivariana”, se define de esta forma: Cuando enfocamos los 34 años de la llamada democracia venezolana (...) ha sido un proceso terrible de degradación nacional. Ha sido un cáncer indetenible, generalizado en todos los órganos del cuerpo de la República. Estamos muy lejos de un Estado democrático y mucho más aún de una sociedad democrática (...) el pueblo venezolano sigue, a pesar de todo, su marcha, nadie podrá detenerlo. Deberá, por lo tanto, generar en sus entrañas nuevas instituciones, nuevos hombres que la guíen hacia su destino histórico. Hombres e instituciones que sientan las mismas palpitaciones del pueblo al cual se deben, enmarcados en el sistema de interacción auténticamente democrático. En un estadio sociopolítico futuro al que nosotros llamamos democracia bolivariana, sistema de gobierno que debe producir la mayor suma de felicidad, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política14. Como se ve, ambos discursos son parecidos, encarnan el deseo de desarrollo nacional por medio de la tutela del ejército y es sintomático que ambos textos recurran a la cita de Bolívar y se abroguen que son ellos quienes conocen el camino correcto para hacer realidad esta frase. Pérez Jiménez llevaba a cabo políticas de centro-derecha bajo un esquema de capitalismo de Estado; lo mismo ocurre hoy, existe el capitalismo de Estado pero ahora bajo directrices socialistas. Resumiendo, se trata de discursos que en esencia son muy parecidos, lo que hace intuir que el pretorianismo como ideología recurre al capitalismo de Estado para llevar a cabo sus planes y políticas, siendo la defi13 Ocarina Castillo D`Imperio, “Construcciones, modernización, eficacia y permanencia”, en El desafío de la historia, núm. 16, Caracas: año 3, p. 34. 14 Gonzalo Barrios Ferrer, op. cit., p. 49. 164 Mundo Nuevo Nº 15. Julio-Diciembre, 2014 nición ideológica, expresa o no (derecha, socialismo, etc.), solo una manera de justificación de cara a la población. Fernando Mires reflexiona de la siguiente manera acerca de los procesos revolucionarios: Muchas veces el verdadero sentido y carácter de una revolución solo se conoce después de que esta ha finalizado. La gran revolución campesina que comenzó a ocurrir bajo la égida de Mao Tse-Tung en China, para poner un ejemplo, no estaba “destinada” a construir el socialismo, como imaginaron sus planificadores, sino que –ahora lo sabemos– a preparar las condiciones para la entrada de esa gran nación en el espacio capitalista mundial. El socialismo fue, en ese sentido, la ideología de la revolución capitalista china15. Siguiendo esta línea de pensamiento, se puede argumentar que el socialismo esgrimido por la revolución bolivariana solo preparó el terreno para que los militares entraran a participar en la política. Ayer tuvimos un pretorianismo de centro derecha, hoy uno de izquierda socialista ...¿Mañana tendremos un pretorianismo liberal? 1.3.Pretorianos y militaristas Se tiende a confundir, con o sin intención, los términos pretorianismo y militarismo, siendo esos dos conceptos dos eslabones diferentes de la intervención militar en política. El pretorianismo se define como: “la influencia de carácter abusivo y política que ejerce el sector militar de una sociedad dada”16. A su vez, el militarismo, tomando la definición que del término hace L. Radway en el Diccionario de Ciencias Sociales citado por Irwin: es la doctrina o sistema que valora positivamente la guerra y le atribuye a las fuerzas armadas primacía en el Estado y la 15 Fernando Mires, Democracia o barbarie, Caracas: Los libros de El Nacional, 2009, p. 114. 16 Domindo Irwin e Ingrid Micett, Caudillos, militares y poder. Una historia del pretorianismo en Venezuela, Caracas: Publicaciones UCAB, 2008, p. 10. 165 Mundo Nuevo Nº 15. Julio-Diciembre, 2014 sociedad. Exalta una función –la aplicación de la violencia– y una estructura institucional: la organización militar. Implica a su vez, una orientación política y una relación de poder (...) en (...) una sociedad plenamente militarizada (...) las fuerzas armadas determinan unilateralmente el carácter de las instituciones básicas, la forma de gobierno, los deberes y derechos de los ciudadanos, y la parte de los recursos nacionales asignados a funciones militares17. Como se puede observar, mientras en el pretorianismo hay una influencia cierta visible o no de lo militar en la vida política, en el militarismo, por el contrario, es este sector el que determina, sin participación o con una participación simbólica de los civiles, el rumbo que debe seguir un país en todos los aspectos. Germán Carrera Damas nos habla de dos corrientes ideológicas tradicionales presentes en Venezuela: Una corriente ideológica es el bolivarianismo. Está basado en el culto a Bolívar que es el eje del culto heroico creado por la historiografía patria (...) la otra corriente ideológica es el militarismo primitivo, patriotero y exclusivista, representado por el general Juan Vicente Gómez Chacón hasta las del “militarismo académico” representado inicialmente por el general Marcos Pérez Jiménez (...) el bolivarianismo militarismo actual es un burdo disfraz ideológico tras el cual se esconde la fusión de los retardatarios del militarismo primitivo y los sobrevivientes del socialismo autocrático18. Sin embargo, no nos parece que sea el militarismo el concepto que defina mejor el papel que juega el ejército en Venezuela. El bolivarianismo, en todo caso, sí es uno de los ejes ideológicos conjuntamente con la prédica socialista del vigente pretorianismo venezolano. Se afirma que no se puede catalogar lo que vive Venezuela como militarismo porque: 17 Domingo Irwin, “Reflexiones sobre el control civil (teoría y acción)”, en Luis Alberto Buttó, Domingo Irwin y Frédérique Langue, Control civil y pretorianismo en Venezuela, Caracas: Publicaciones UCAB, 2006, p. 20. 18 Germán Carreras Damas, El bolivarianismo militarismo. Una ideología de reemplazo, Caracas: Ala de Cuervo, 2005, p. 122, 123 y 125. 166 Mundo Nuevo Nº 15. Julio-Diciembre, 2014 El aspecto fundamental del militarismo: dominio total de todos los órdenes y condiciones sociales por lo castrense; lo militar invade como por una suerte de metástasis todo el tejido social subordinándolo a sus intereses. Tal no es el caso del intervencionismo militar latinoamericano o en Venezuela durante los siglos XIX y XX (...) en términos estrictamente teóricos, el militarismo sería el nivel más elevado de la influencia política abusiva del sector militar en una sociedad dada19. Para reforzar lo arriba señalado es necesario citar al vicealmirante en situación de retiro Rafael Huizi Clavier quien, haciendo un recuento histórico de la institución armada, escribe: Tomo, pues, el año 1911 como el punto de partida de la institucionalización de las fuerzas armadas y como la primera de las series de generaciones militares que defino como protagonistas del siglo XX militar venezolano (...) las academias militares fueron creando un conjunto de valores en los oficiales, en los cuales resaltan de manera particular el orgullo de sentirse profesionales de las armas, la convicción de que los militares tienen que jugar un papel tutelar en la sociedad, su sentido de grupo (...) los acontecimientos de 1945-1947 ampliaron la ya marcada separación existente entre el estamento militar y la sociedad civil, producto de la dictadura gomecista (...) el proceso de los años sesenta se basó en una organización militar institucionalizada, empeñada al proceso de desarrollo nacional (...) la lucha contra la subversión permitió a los militares demostrar su capacidad profesional para garantizar la estabilidad del régimen democrático (...) pertenezco a la generación de oficiales que egresaron de las aulas militares en la década de los años sesenta. Constituimos la generación históricamente conocida también como los pretorianos, entendida su misión, en la esencia del vocablo, como guardianes del desarrollo democrático e institucional de Venezuela20. 19 Domingo Irwin, op. cit., p. 21-22. 20 Rafael Huizi Clavier, “La conciencia histórica del rol político jugado por la institución armada”, en Hernán Castillo, Manuel Denìs Ríos y Domingo Irwin (compiladores), Militares y civiles. Balance y perspectiva de las relaciones civiles y militares venezolanas en la segunda mitad del siglo XX, Caracas: Publicaciones UCAB, 2001, p. 132, 135, 137 y 139. 167 Mundo Nuevo Nº 15. Julio-Diciembre, 2014 Con lo afirmado arriba por un oficial de alto rango ya retirado, queda en evidencia que los miembros de la fuerza armada se ven como pretorianos, ya que conciben la participación de los militares en todos los aspectos de la vida nacional –el punto está en la intensidad de dicha participación–, echando por piso así las pretendidas calificaciones de militarismo presentes a lo largo de la historia patria. Para entender esto es clave el periodo 1945-1948, momento en el cual los militares se ven obligados a compartir el poder con los civiles. La lucha armada de los años sesenta presenta ciertamente una fuerza armada institucionalizada y bajo los designios del poder civil. Ante la amenaza armada y en el contexto de la lucha contra el comunismo, se crean intereses coincidentes entre civiles y militares para mantener el entonces naciente sistema democrático, lo que luego, y a través del sistema de conciliación de élites, este sector capitalizará a la hora de exigir mejoras materiales y de equipamiento; sistema de conciliación que al llegar la crisis económica de los años ochenta no puede satisfacer las peticiones de los diferentes actores que forman parte del mismo, y el militar es uno más de ellos. Cabe señalar que el militarismo supone el desmontaje efectivo de los instrumentos democráticos y como hemos visto, los autoritarismos del siglo XXI necesitan de dichas herramientas, así que no vemos en el actual proceso político venezolano evidencia del mismo. Buscando caracterizar el pretorianismo venezolano y las justificaciones que esgrime a la hora de participar en política nos guiaremos por las cinco características que al respecto señala Luis Alberto Buttó21, a saber: 1. El proceso clave de la fuerza armada: si el principal papel de la fuerza armada es mantener la seguridad externa e interna, ahora se le añade un rol principal en el desarrollo nacional. Aníbal Romero escribe: 21 Luis Alberto Buttó, “Pretorianismo y nuevo profesionalismo militar”, en Luis Alberto Buttó, Domingo Irwin y Frédérique Langue, Control civil y pretorianismo en Venezuela, Caracas: Publicaciones UCAB, 2006, p. 109-111. 168 Mundo Nuevo Nº 15. Julio-Diciembre, 2014 Es probable que Chávez [ahora Nicolás Maduro] sienta que él representa el cambio (...) la gente no desea que Chávez invente nada nuevo; la gente lo que desea es que Chávez haga funcionar de nuevo el sistema populista de manera eficaz22. Lo señalado por Romero viene a explicar por qué el apoyo importante que hoy, luego de 14 años en el ejercicio del poder, detenta la élite gobernante. Gran parte de la población ve en las ideas esgrimidas guías de acción que complementan con lo que creen son sus aportes, lo que Laclau llamó un significante vacío, en donde todos pueden aportar de cierta manera algo en pos de alcanzar los objetivos revolucionarios. 2. El espíritu y contenido de la educación militar: se educa al militar venezolano bajo la premisa de que es él el heredero de la obra de Simón Bolívar; por ende, son ellos los llamados a interpretar en última instancia el pensamiento y la doctrina del personaje. Este apartado es importante porque es mediante la educación impartida en las diferentes academias militares que se vuelve pretoriano al entonces cadete. El no controlar la educación castrense fue uno de los errores señalados por el expresidente Carlos Andrés Pérez: Creíamos que la educación militar iba por los caminos democráticos porque supervisábamos desde afuera la academia militar y no desde adentro. Aunque ingresaron algunos profesores democráticos, la estructura de la educación militar siguió siendo la tradicional, de formar militares para su propio servicio y no para el servicio del país. La educación militar no respondió a los objetivos de la democracia a pesar de todos los esfuerzos23. Todo deseo de construcción de un efectivo control civil sobre los militares pasa porque sean los civiles quienes controlen los aspectos medulares de la formación de los contenidos impartidos a los jóvenes cadetes. 22 Aníbal Romero, Decadencia y crisis de la democracia. ¿A dónde va la democracia venezolana?, Caracas: Editorial PANAPO, 1999, p. 155. 23 Roberto Giusti y Ramón Hernández, Carlos Andrés Pérez: memorias proscritas, Caracas: Los libros de El Nacional, 2006, p. 418. 169 Mundo Nuevo Nº 15. Julio-Diciembre, 2014 3. La constante histórica: los miembros de la fuerza armada se ven como los legítimos herederos del ejército libertador, cuando no existe un hilo de continuidad entre ambos. El actual ejército se conforma bajo la presidencia de Cipriano Castro y se consolida con el gobierno de Juan Vicente Gómez. 4. Conciencia social de la oficialidad: hay una particularidad que caracteriza y diferencia a la fuerza armada venezolana con respecto a instituciones similares, especialmente las del cono sur; ella es que en su seno no solo se encuentran personas de un determinado estrato social; esta particularidad ha sido tomada por los personeros del gobierno bolivariano para aseverar que la fuerza armada es el pueblo en armas y representan el sentir más profundo de la venezolanidad. En un documento sin fecha desde la cárcel de Yare y citado por Barrios Ferrer, Hugo Chávez expresa que la academia militar era el crisol de la patria: Todo lo que somos se lo debemos a esa casa maternal donde se enseña a ser digno y útil a la patria. LA ACADEMIA MILITAR DE VENEZUELA allí aprendimos a defender a la patria, a querer a nuestro gentilicio; porque era un área para reunión de sueños andinos, zulianos, llaneros, orientales, centrales y guayaneses, bajo un solo norte, el ideario bolivariano24. 5. La equiparación del desenvolvimiento técnico con las conductas de entrada básica para dirigir el proceso de desarrollo del país: debido a la alta complejidad técnica obtenida por la fuerza armada a la hora de operar y mantener complejos sistemas de armas, sumado a las destrezas administrativas producto de los estudios realizados en universidades civiles tanto nacionales como internacionales, los militares se ven como los agentes más capacitados a la hora de dirigir el país. A estas cincos características se añadirían las siguientes: 24 Gonzalo Barrios Ferrer, op. cit., p. 42 [mayúsculas en el documento citado]. 170 Mundo Nuevo Nº 15. Julio-Diciembre, 2014 6. Capitalismo de Estado: se ve esta doctrina como la llamada a ser la aplicada a la hora de manejar la economía; y el discurso socialista o cualquier otro sería una manera de tratar de aglutinar la mayor cantidad de apoyo en el mundo civil. 7. Existencia de enemigo externo: que amenaza la patria y, por ende, se vive en una especie de estado de emergencia y alerta permanente. 8. Meta relatos: expresados en discursos muchas veces pomposos que idealizan un futuro en donde seremos y viviremos mejor que hoy, siempre y cuando se sacrifique lo que esta élite pida sacrificar en el presente. 9. Unión cívico-militar: conformada por una simbiosis entre ambos sectores que pasa a ser la columna vertebral de la nueva Venezuela, buscando de esta manera eliminar la separación entre ambas esferas y por ende, permitiendo a los militares la participación en el mundo político y en esferas que antes eran privativas del ámbito civil; y otorgándole al sector que detenta las armas de la República un indudable poder de negociación. 2. El acuartelamiento de la democracia En primer lugar precisaremos qué se entiende por democracia, para ello seguiremos la definición planteada por Norberto Bobbio, luego de lo cual plantearemos varios modelos de este sistema que a lo largo del tiempo se han venido desarrollando; por último, trataremos de identificar cuáles son los síntomas que presenta una democracia cuando está siendo acuartelada. Para comenzar, Norberto Bobbio define de la siguiente forma la democracia: Se entiende por régimen democrático un conjunto de reglas procesales para la toma de decisiones colectivas en el que está prevista y propiciada la más amplia participación posible de los interesados25. 25 Norberto Bobbio, El futuro de la democracia, México: Fondo de Cultura Económica, 1986, p. 9. 171 Mundo Nuevo Nº 15. Julio-Diciembre, 2014 Rafael del Águila, por su parte, identifica en la democracia conceptos claves y mínimos; por ello es necesario citarlo en extenso: La democracia es una fórmula política para resolver el hecho de la pluralidad humana (...) la democracia aspira, al mismo tiempo, a respetar ese pluralismo y a ofrecer una esfera compartida por todos donde esas diferencias puedan expresarse constituyendo a la postre una comunidad de deliberación y decisión política (...) la democracia exige que la pluralidad de opciones (políticas, ideológicas, sociales, culturales, etc.), pese a todas las esenciales diferencias que las separan, mantengan, sin embargo, ciertos puntos de acuerdo mínimo. Pese a que la democracia pueda definirse como un sistema caracterizado por el disenso, debe no obstante fundamentarse en la existencia de ciertas reglas mínimas compartidas. (...) existe un conjunto de procedimientos políticos institucionales mínimos (...) que podrían servir para establecer un concepto mínimo de democracia (...) que establecería los siguientes requisitos indispensables para la existencia de la democracia: El control sobre las decisiones gubernamentales ha de estar constitucionalmente conferido a cargos públicos elegidos. 1. Los cargos públicos han de ser elegidos en elecciones frecuentes y conducidas con ecuanimidad. 2. Todos los adultos han de tener derecho a votar. 3. Todos los adultos han de tener derecho a concurrir como candidatos a los cargos. 4. Los ciudadanos han de tener derecho a expresar sus opiniones políticas sin peligro a represalias. 5. Los ciudadanos han de tener acceso a fuentes alternativas de información. 6. Los ciudadanos han de tener derecho a formar asociaciones, partidos o grupos de presión independientes26. David Held escribe sobre el declive del modelo clásico de democracia ateniense y observa en la expansión de esta ciudad-Estado, 26 Rafael del Águila, Manual de ciencias políticas, Madrid: Trotta, 1997, p. 54, 155-156. 172 Mundo Nuevo Nº 15. Julio-Diciembre, 2014 la consecuencia de que su modelo deliberativo de democracia se hiciera impracticable. El eclipse de la democracia antigua, en el contexto del surgimiento de imperios, estados poderosos y potencias militares, pudo deberse tanto a factores internos como a su cambiante suerte en ultramar. El Estado ateniense descansaba en un sistema productivo que dependía en gran medida de los esclavos (...) esta estructura económica era vulnerable al desorden y conflicto internos y externos. La naturaleza radicalmente democrática del Estado parece haber incrementado esta vulnerabilidad, ya que la ausencia de un centro burocrático y la existencia, en el mejor de los casos, de meras divisiones institucionales vagamente coordinadas (...) exacerbaban las dificultades en la administración de la economía y de un extenso sistema comercial y territorial27. Por ende, se puede deducir de la experiencia de Atenas que un sistema político debe adecuarse y reformularse conforme cambie el contexto en el cual se desarrolla, de lo contrario, tarde o temprano dicho contexto terminará haciendo dicho modelo impracticable. Salvando la distancia en el tiempo y las diferencias conceptuales, podríamos hacer un símil con la democracia venezolana; debido a la crisis económica iniciada con la devaluación de la moneda en 1983 (conocida como viernes negro) se inició la gestación de una crisis no solo económica, sino también política y social. 1989 marca el año en el que se propone un nuevo proyecto país el cual no puede materializarse debido a la fuerte oposición de la sociedad y a los hechos violentos de febrero de ese año. Ana Teresa Torres se refiere a una especie de orfandad en la que cae la sociedad venezolana a partir de la década de los ochenta: Durante más de tres décadas la democracia de consenso había logrado, gracias a la abundancia relativa, una complacencia general de los intereses sociales y creado una democracia estable, pero progresivamente se fue generando un cuadro de ineficiencia, corrupción y participación mediatizada por los 27 David Held, Modelos de democracia, Madrid: Alianza Editorial, 2006, p. 54. 173 Mundo Nuevo Nº 15. Julio-Diciembre, 2014 partidos políticos. A partir de los acontecimientos de 1989 y 1992 el desencuentro entre el gobierno, las fuerzas armadas, los partidos políticos y las organizaciones sociales creó una grave crisis política, sin que pudiera sustituirse el modelo colapsado de la sociedad rentista centralizada. (...) La ecuación entre democracia y prosperidad en Venezuela estaba asentada en la redistribución de la renta petrolera, de forma tal que las medidas económicas de tipo neoliberal que intentó el presidente Pérez, aunque tímidas y duramente combatidas por su propio partido, significaban no solamente una amenaza económica, sino algo mucho más profundo como era el desvanecimiento de una ilusión firmemente anclada en la sociedad venezolana: estamos destinados a ser ricos y siempre lo seremos. (...) El imaginario creado en torno a la democracia se desinfló como un globo. ¿Qué ocurre cuando un conglomerado humano pierde su imaginario, es decir, el conjunto de ideas, creencias, juicios y prejuicios, sentimientos, valoraciones, expectativas, percepciones y autopercepciones que le confiere identidad y un destino? Tiene que sustituirlo. No puede quedar en el vacío (...) pero un imaginario colectivo no se construye de un día para otro (...) ¿Dónde busca refugio un país sin norte?28 La relación del venezolano con la democracia es meramente instrumental, pues a través de ella busca la forma de obtener parte de la renta petrolera repartida por el Estado. En el contexto de una pérdida de norte por parte de la colectividad, los militares vieron el momento justo para hacerse con el poder por vías democráticas. Retomando a Bobbio, este autor plantea una fusión entre la democracia representativa y la democracia participativa o directa: 28 Ana Teresa Torres, La herencia de la tribu. Del mito de la independencia a la revolución bolivariana, Caracas: Editorial Alfa, 2009, p. 135, 136 y 138. 174 Mundo Nuevo Nº 15. Julio-Diciembre, 2014 Un sistema de democracia integral puede abarcar a las dos democracias (representativa y participativa) a cada una de acuerdo a las diversas situaciones y a diferentes necesidades (...) esto implica que la democracia representativa y la democracia directa no sean dos sistema alternativos, en el sentido en que allí donde uno no pueda existir el otro, sino que son dos sistemas que pueden integrarse recíprocamente29. Para Held los principios justificativos de la democracia participativa se hallan en que: El derecho igual para todos al autodesarrollo solo puede alcanzarse en una sociedad participativa, una sociedad que fomente un sentido de la eficacia política, nutra la preocupación por los problemas colectivos y contribuya a la formación de una ciudadanía sabia, capaz de interesarse de forma continuada por el proceso de gobierno30. Con respecto a la democracia deliberativa nos dice este autor: Se trata de mejorar la naturaleza y forma de participación política, no solo de ampliarla por propio interés. Los demócratas deliberativos suelen describir la democracia contemporánea (...) como un descenso a los choques de personalidades, la política de los famosos (...) ellos abogan por un debate informado31. Para Juan Carlos Monedero solo se puede hablar de inclusión y autogobierno cuando: La democracia solo puede entenderse como inclusión en los cuatro principales ámbitos de lo social: el económico, el político, el normativo-jurídico y el cultural. Y podemos hablar de autogobierno cuando las decisiones tomadas en nombre del pueblo reflejan las preferencias del pueblo tomadas de manera libre e informada. Un pueblo está empoderado cuando está incluido y esa inclusión genera derechos y responsabilidades32. 29 Norberto Bobbio, op. cit., p. 40-41. 30 David Held, op. cit., p. 307. 31 David Held, op. cit., p. 332-333. 32 Juan Carlos Monedero, “La democracia y sus falsos amigos: nuevas perspectivas para nuevos avances”, en Jorge Valero (compilador), Demo- 175 Mundo Nuevo Nº 15. Julio-Diciembre, 2014 Fernando Mires no ve, al igual que Bobbio, antagonismos –como sí los ve Monedero– entre la democracia representativa y la participativa. Al respecto escribe: “Para que la política abandone su pura condición delegativa, debe ser participativa, pero para que sea participativa, supone que previamente sea deliberativa”33. Como se ha visto las diferentes visiones de democracia se complementan, no se excluyen, lo importante es en qué medida los ciudadanos estén dispuestos a participar de manera activa e informada y qué disposición tengan los diferentes actores políticos a hacer cada vez menos asimétrica la información que poseen sus posibles votantes. Ahora bien, estos son modelos teóricos de democracia. Pero ¿cuáles son las características que permiten afirmar que efectivamente un sistema es democrático? Podemos decir que existe una democracia cuando: encontramos alternancia en el poder, esto implica competir en igualdad de condiciones a la hora de acudir a unas elecciones; elecciones limpias, lo que significa máxima transparencia en los procesos comiciales; despersonalización de las instituciones, lo que significa que haya una clara separación entre Estado y partido de gobierno; debate libre de las ideas y propuestas de todas las organizaciones con fines políticos, sin importar su tamaño; representación proporcional, para de esta forma darle cabida en las diferentes legislaturas a todo el espectro político que hace vida en un determinado país; financiamiento de las organizaciones con fines políticos con dinero del Estado para de esta manera hacer más competitivo y más justo el proceso de las elecciones. ¿Cuáles son las señales que podemos identificar de que una democracia corre el riesgo de ser acuartelada? En primer lugar, lo que Ana Teresa Torres identificó como pérdida del norte: se presenta dicha situación cuando una nación se encuentra en la disyuntiva de tener que cambiar el modelo económico, político y social que cracias nuevas o restauradas. El caso Venezuela, Caracas: Fundación Editorial el Perro y la Rana, 2012, p. 292-293. 33 Fernando Mires, “La reformulación de lo político”, en Nueva Sociedad, núm. 134, Caracas: 1994, p. 97. 176 Mundo Nuevo Nº 15. Julio-Diciembre, 2014 implementó, pero no se atreve a dar el paso definitivo para hacerlo. En segundo lugar, aparición de la anti-política, manifiesta en la crítica abusiva y muchas veces sin ningún sustento del pasado: la política se ve como algo sucio y se confunde de esta forma el actuar de personajes plenamente identificados con la política, de esta manera la colectividad desecha la política y busca gobiernos tecnócratas o un personaje ajeno a la política tradicional, alguien no identificado con el pasado. Además, poco o nulo control civil sobre la fuerza armada, lo que permite que el sector castrense entre a escena y logre catapultar el ambiente de la anti-política presente en una sociedad; partidos políticos que han abandonado su condición de guía y mediadores de la sociedad, dejando de esta forma vacío un espacio que algún proyecto o grupo va a llenar con un discurso o proyecto radical en la mayoría de los casos; y negación del pasado, se diseña un discurso que pone un telón negro en el pasado, negando los logros que se pudieron obtener y maximizando los desaciertos. 7. La transición desde una democracia acuartelada Llegados a este punto se hace necesario reflexionar acerca de la posibilidad de transición hacia una democracia sana. Una pregunta que hay que plantearse, en tal sentido, es ¿cuándo se inicia el proceso de transición o cuándo hay señales indicativas de que se puede trabajar en pos de ella? Para Guillermo O’Donnell, Philippe Schmitter y Laurence Whitehead: Las transiciones están delimitadas, por un lado, por el inicio de un proceso de disolución del régimen autoritario, y del otro, por el establecimiento de alguna forma de democracia, el retorno a algún tipo de régimen autoritario o el surgimiento de alguna alternativa revolucionaria. Lo característico de las transiciones es que en su transcurso las reglas de juego político no están definidas. No solo se hallan en flujo permanente sino que, además, por lo general son objetos de una ardua contienda; los actores luchan no solo por satisfacer sus intereses inmediatos y/o los de aquellos que dicen representar, sino también por definir las reglas y procedimientos cuya 177 Mundo Nuevo Nº 15. Julio-Diciembre, 2014 configuración determinará probablemente quiénes serán en el futuro los perdedores y los ganadores34. De lo arriba señalado se puede extraer la primera característica de las transiciones: su destino incierto, no hay garantías de que se llegue a un mejor gobierno y se puede observar adicionalmente que un gobierno tiene que entrar en crisis o ya no representar garantías para la élite en la cual se sustentaba; o por el contrario, conscientemente dicho gobierno facilita la transición. Terry Lynn Karl por su parte sostiene que: Una tarea central de los diseñadores de una nueva democracia consiste en limitar la incertidumbre de una transición política y la subsiguiente democratización (...) el costo de la estabilidad de la concertación de pactos ha sido el abandono de esfuerzos por una mayor democratización35. Alain Rouquié escribe acerca de la desmilitarización: La desmilitarización, y por ende, la repercusión real que tiene la militarización del Estado ¿constituye este fenómeno un simple paréntesis sin consecuencias institucionales, tras el cual, una vez que el ejército vuelve a sus cuarteles, los países recuperan sus regímenes previos? ¿O por el contrario, lo que ocurre es que los militares no se repliegan hasta juzgar que han removido los obstáculos políticos que se oponían a un régimen civil y creado las condiciones socioeconómicas favorables para el normal funcionamiento de las instituciones democráticas?36. 34 Guillermo O’Donnell, Philippe C. Schmitter y Laurence Whitehead, Transiciones desde un gobierno autoritario. Conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas (vol. 4), Buenos Aires: Paidós, 1989, p. 19-20. 35 Terry Lyn Karl, “El petróleo y los pactos políticos: la transición a la democracia en Venezuela”, en Guillermo O`Donnell, Philippe C. Schmitter y Laurence Whitehead (compiladores), Transiciones desde un gobierno autoritario. América Latina (vol. 2), Buenos Aires: Paidós, 1989, p. 326327. 36 Alain Rouquie, “La desmilitarización y la institucionalización de los sistemas políticos dominados por los militares en América Latina”, en Guillermo O`Donnell, Philippe C. Schmitter y Laurence Whitehead 178 Mundo Nuevo Nº 15. Julio-Diciembre, 2014 El que una sociedad sea gobernada por los militares tiene consecuencias más allá de la salida de estos en un momento determinado de funciones de gobierno. En Venezuela, además, por medio del pretorianismo practicado por el sector castrense (que oscila entre el tipo árbitro y el gobernante) el ejército se ha constituido (cuando no está gobernando de manera directa) en una especie de poder detrás del poder, alejado de todo control por parte de la sociedad venezolana. O’Donnell identifica por su parte cuál régimen es más proclive a un cambio revolucionario: Uno de tales tipos de regímenes es el que, a falta de un término mejor, podría llamarse tradicional. Tiene fuerte componente patrimonialista (...) este es el tipo de régimen más proclive a las transformaciones revolucionarias. La Nicaragua de Somoza perteneció a esta categoría, lo mismo que la Cuba de Baptista37. ¿Están las condiciones para que en Venezuela se dé una transformación revolucionaria? No parece ser el caso, la tendencia pareciera orientarse, cuando llegue el momento, hacia una transición de mediano a largo plazo tutelada por los militares. La realidad política hoy en Venezuela es que los militares son un factor de poder de primer orden y como sostiene Lynn Karl, en los momentos de transición se debe minimizar la incertidumbre; por ello, hay que tener en cuenta al sector castrense. Hugo Mansilla critica el modelo de transición basado en la ingeniería política: Muchas ilusiones desautorizadas por los acontecimientos de los últimos años se deben a la creencia de que la ingeniería política, los cambios institucionales y la instauración de una economía de libre mercado bastarían para generar democracias duraderas y bienestar colectivo (...) la inmensa mayoría de los cambios institucionales, los esfuerzos de la ingeniería política, las reformas electorales, la renovación de los poderes judicial (compiladores), Transiciones desde un gobierno autoritario. Perspectivas comparadas (vol. 3), Buenos Aires: Paidós, 1989, p. 174. 37 Guillermo O`Donnell, “Introducción a los casos latinoamericanos”, en Guillermo O’Donnell, Philippe C. Schmitter y Laurence Whitehead (compiladores), Transiciones desde un gobierno autoritario. América Latina (vol. 2), Buenos Aires: Paidós, 1989, p. 16. 179 Mundo Nuevo Nº 15. Julio-Diciembre, 2014 y legislativo y hasta la reducción del aparato administrativoburocrático han modificado el país legal, pero han dejado bastante incólume el país real de la respectiva sociedad38. Por ende, no se propone para la situación venezolana un proceso de reingeniería política o social. Para la actual situación venezolana y su proceso de transición se debe negociar con el sector militar, buscando un esquema ganar-ganar que permita que estos vuelvan a sus cuarteles de manera pacífica; en segundo lugar, se debe crear una agenda que permita puntos de encuentro y objetivos comunes; en tercer lugar, las organizaciones partidistas tienen que elevar el nivel de debate y formar a sus cuadros para que sean intermediarios con los ciudadanos y no captadores solo de votos; en cuarto lugar, se debe dotar a la sociedad de metas que permitan crear capital social y por último se debe educar para crear ciudadanos conscientes de sus deberes y derechos. Los retos para el sistema político venezolano en el presente siglo son complejos y variados, el modelo rentista evidentemente agotado desde la década de los ochenta debe ser desechado de manera definitiva y debe construirse en su lugar un nuevo contrato social basado en la inclusión de todos los actores que hacen vida en nuestro país, sin que esto signifique dejar de ventilar y debatir las diferencias y los modelos, muchas veces antagónicos de sociedad. Al fin y al cabo, eso es la política, debatir las diferencias buscando comprobar su validez para llevar a cabo determinado esquema político, pues en esta era ningún grupo, por más poderoso que sea, puede imponer la totalidad de sus ideas; entender esto es un punto clave. 8. Conclusiones El arribo del siglo XXI con su compleja trama de interrelaciones afectó, y no podía ser de otra manera, lo que entendemos por democracia; el avance de los derechos humanos, el paso de una 38 Hugo Mansilla, “Las insuficiencias de la democracia contemporánea; una crítica de las teorías de la transición”, en Mundo Nuevo, núm. 3-4, Caracas: 1999, p. 90-91. 180 Mundo Nuevo Nº 15. Julio-Diciembre, 2014 economía centrada en la manufactura a una basada en los servicios y el advenimiento de la sociedad del conocimiento alentaron el optimismo basado en que la democracia, occidente y su punta de lanza, el liberalismo, habían triunfado. Consecuencia de ello, el nuevo milenio se nos presentaba como una nueva época para que la humanidad desarrollara todo su potencial, uno de los grandes referentes del mundo (el socialismo) había arreado las velas, solo quedaba liberalizar la economía y como por arte de magia los diversos problemas se solucionarían. Nada más alejado de la realidad, consecuencia de la liberalización mal gestionada muchas capas sociales se empobrecieron al no poder adaptarse a las nuevas reglas de juego, por ello vemos resurgir el nacionalismo, la xenofobia, el fundamentalismo religioso. Es una respuesta a la falta de pertenencia de gruesas capas de la humanidad que perdieron referentes que siempre tuvieron como ciertos. Vivimos los coletazos de la caída del bloque socialista. Como hemos señalado a lo largo del presente trabajo, la democracia que se creyó triunfadora en todos estos acontecimientos dio a luz a tenues autoritarismos, autoritarismos bipolares pudiéramos llamar, expertos en presentarse de cara a la comunidad internacional como defensores de la democracia y todo lo que ello implica: libertad de expresión, separación e independencia de los poderes públicos, alternancia en el poder, entre otras; cuando, por el contrario, minan estos principios a lo interno manteniendo la apariencia de respetarlos. Indicamos de igual manera que el pretorianismo presente en la fuerza armada venezolana es la ideología que mueve a este cuerpo, la arenga socialista presente hoy día en las alocuciones del alto mando militar son justificaciones para aglutinar un discurso coherente de cara a la sociedad. Existe un hilo de continuidad entre los gobiernos del general Marcos Pérez Jiménez y el proyecto encarnado por la Fuerza Armada y presidido en primera instancia por Hugo Chávez, quien hereda la primera magistratura nacional a Nicolás Maduro. El desarrollo nacional y la creencia de ser los máximos intérpretes de la doctrina de Simón Bolívar han ofrecido un corpus a la fuerza armada para 181 Mundo Nuevo Nº 15. Julio-Diciembre, 2014 verse a sí misma como los únicos capacitados para dirigir a Venezuela. Encontramos además que la visión del sector civil militarista con respecto al papel de la fuerza armada ha cambiado, en principio abogaban por una mayor participación de dicho sector en la vida nacional; hoy lo ven como protagonista y muestran su apoyo a que los oficiales digan públicamente que se adhieren a determinada tendencia política. 1999 marcó la llegada al poder de una nueva élite al Palacio de Miraflores, coincidiendo con el nacimiento (que se venía gestando), desde inicio de la década, de este autoritarismo posmoderno (en palabras de Luis Alberto Buttó), con ello se ha configurado en estas tierras un laboratorio para los mencionados autoritarismos. ¿Cómo entonces transitar de una democracia acuartelada a una democracia sana? Lo primero es que se debe tener en cuenta al sector castrense, no se le puede excluir, se le debe hacer concesiones a la par que se construye un efectivo control civil sobre la institución armada, y se debe elevar el nivel del debate político con miras a construir una fuerte ciudadanía. La pretensión del sector militar de dirigir el destino nacional demuestra en primer lugar que el control civil sobre este estamento ha fallado. La sociedad venezolana no debe buscar en los cuarteles los recursos humanos para salir de la crisis en la que desde hace varias décadas se encuentra sumida. Si algo se necesita en los momentos límite es debate, confrontación de ideas, múltiples visiones que permitan encontrar objetivos comunes por los cuales trabajar. Por el contrario, la vida militar se caracteriza, y no puede ser de otra manera, por su verticalidad y por el acatamiento de órdenes de manera inmediata sin que la discusión de ellas tenga cabida; por ende, creer que en la institución armada están las respuestas que requiere la República es muestra de que aún nos falta mucho por aprender de nuestra historia. 182