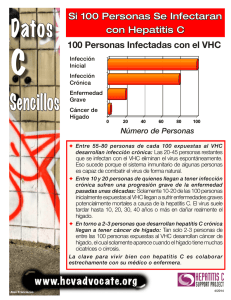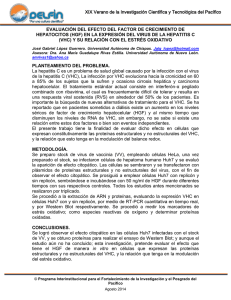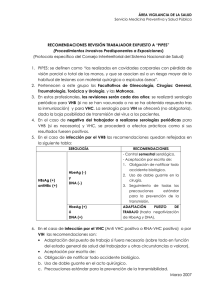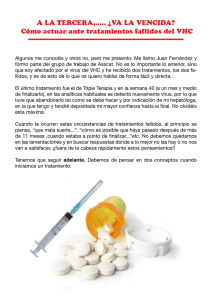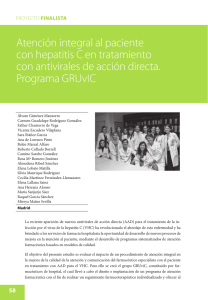tres generaciones pendientes del vhc - Hepatitis
Anuncio
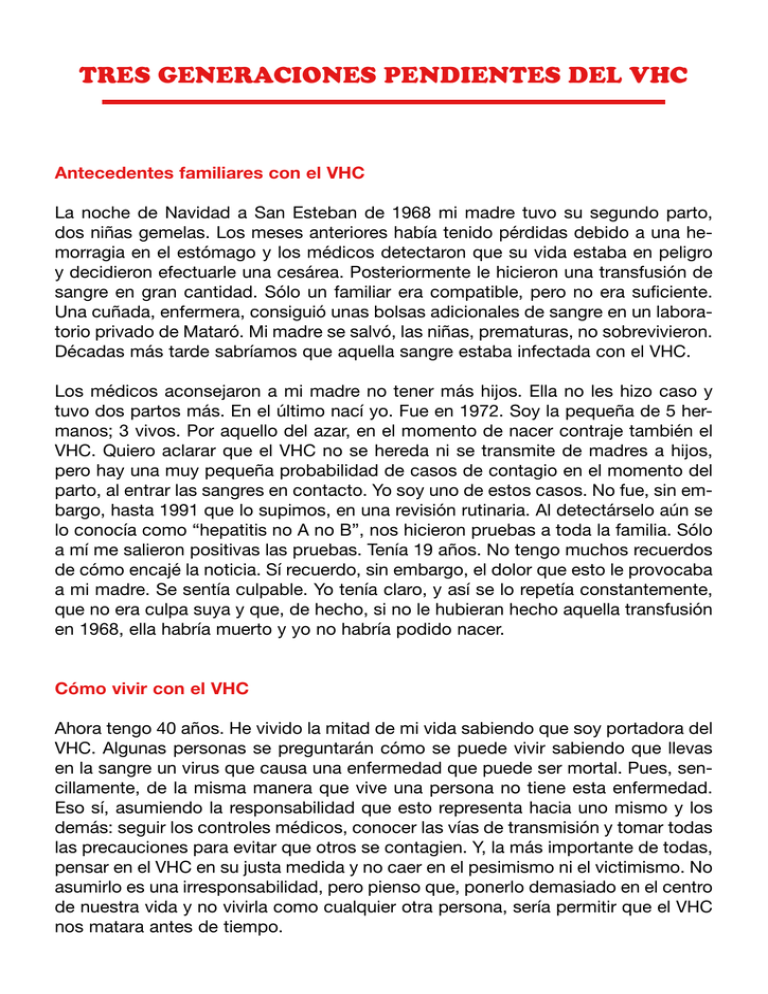
TRES GENERACIONES PENDIENTES DEL VHC Antecedentes familiares con el VHC La noche de Navidad a San Esteban de 1968 mi madre tuvo su segundo parto, dos niñas gemelas. Los meses anteriores había tenido pérdidas debido a una hemorragia en el estómago y los médicos detectaron que su vida estaba en peligro y decidieron efectuarle una cesárea. Posteriormente le hicieron una transfusión de sangre en gran cantidad. Sólo un familiar era compatible, pero no era suficiente. Una cuñada, enfermera, consiguió unas bolsas adicionales de sangre en un laboratorio privado de Mataró. Mi madre se salvó, las niñas, prematuras, no sobrevivieron. Décadas más tarde sabríamos que aquella sangre estaba infectada con el VHC. Los médicos aconsejaron a mi madre no tener más hijos. Ella no les hizo caso y tuvo dos partos más. En el último nací yo. Fue en 1972. Soy la pequeña de 5 hermanos; 3 vivos. Por aquello del azar, en el momento de nacer contraje también el VHC. Quiero aclarar que el VHC no se hereda ni se transmite de madres a hijos, pero hay una muy pequeña probabilidad de casos de contagio en el momento del parto, al entrar las sangres en contacto. Yo soy uno de estos casos. No fue, sin embargo, hasta 1991 que lo supimos, en una revisión rutinaria. Al detectárselo aún se lo conocía como “hepatitis no A no B”, nos hicieron pruebas a toda la familia. Sólo a mí me salieron positivas las pruebas. Tenía 19 años. No tengo muchos recuerdos de cómo encajé la noticia. Sí recuerdo, sin embargo, el dolor que esto le provocaba a mi madre. Se sentía culpable. Yo tenía claro, y así se lo repetía constantemente, que no era culpa suya y que, de hecho, si no le hubieran hecho aquella transfusión en 1968, ella habría muerto y yo no habría podido nacer. Cómo vivir con el VHC Ahora tengo 40 años. He vivido la mitad de mi vida sabiendo que soy portadora del VHC. Algunas personas se preguntarán cómo se puede vivir sabiendo que llevas en la sangre un virus que causa una enfermedad que puede ser mortal. Pues, sencillamente, de la misma manera que vive una persona no tiene esta enfermedad. Eso sí, asumiendo la responsabilidad que esto representa hacia uno mismo y los demás: seguir los controles médicos, conocer las vías de transmisión y tomar todas las precauciones para evitar que otros se contagien. Y, la más importante de todas, pensar en el VHC en su justa medida y no caer en el pesimismo ni el victimismo. No asumirlo es una irresponsabilidad, pero pienso que, ponerlo demasiado en el centro de nuestra vida y no vivirla como cualquier otra persona, sería permitir que el VHC nos matara antes de tiempo. Durante todos estos años he vivido mi vida con normalidad intentando buscar mi camino de realización personal y profesional. Estudié una carrera universitaria y he tenido trabajos de todo tipo desde dependienta de tienda y administrativa, profesora de clases particulares de una academia de adultos, hasta que conseguí trabajar en el ámbito que más me ha apasionado siempre: el de la cooperación internacional. Primero desde las ONG y la Universidad y, desde hace 11 años, desde las Naciones Unidas. He tenido la suerte de poder viajar a más de 40 países, algunos de ellos en situación de conflicto armado. El VHC no ha sido nunca, nunca, ningún impedimento ni para conseguir un trabajo ni para conseguir becas de estudio o de prácticas y poder ir realizando mis sueños. El VHC tampoco ha sido impedimento para ir encontrando mi espacio personal. He tenido la misma cantidad de amistades que cualquier otra persona. He compartido piso con amigas, he vivido sola y en pareja. Encontrar una pareja con quien compartir la vida y crear una familia ha sido un proceso largo, pero el VHC no ha tenido nada que ver, más bien han sido mi proyecto de vida y mi carácter los que lo han hecho un poco complejo. Actualmente estoy casada y tengo dos hijas gemelas de 6 años. El primer tratamiento En diferentes ocasiones me negué a entrar a formar parte de un ensayo clínico que me obligara a, en cierto modo, “paralizar” la construcción de mi proyecto de vida. Finalmente, en enero de 1997 a mis 25 años acepté de entrar en un protocolo de la Generalitat con interferón alfa y ribavirina. Era la primera vez que se trataban jóvenes entre 25 y 30 años. Acepté entrar más que nada por aligerar el sentimiento de culpa de mi madre. De ese año, tengo imágenes: horas estirada en el sofá, agotada, vómitos y mucho dolor de cabeza y sobre todo la sensación de angustia al intentar no sentirme diferente de otros jóvenes de mi edad. Hice 14 meses de tratamiento. Finalmente me lo retiraron por falta de respuesta. La maternidad con el VHC En junio del 2006 me quedé embarazada. En la primera ecografía me informaron que llevaba gemelos. A mi madre le hizo mucha ilusión saber que me había transmitido la posibilidad de ovular doble y poder tener gemelos de forma natural. La emoción fue aún mayor el día que le comuniqué que ambas criaturas eran niñas. Siempre me habían repetido que yo soy parte de la minoría, de la excepción que ha sido contagiada del VHC en el momento del parto. Aún así, cuando me quedé embarazada tuve claro que, sin dejar de disfrutar al máximo posible de la maternidad, tomaría todas las precauciones posibles para evitar que mis hijas se infectaran. El único inconveniente durante el embarazo debido al VHC fue lo que llaman colestasis del embarazo: picor y erupciones cutáneas permanentes. Mi hepatólogo y mi ginecóloga trabajaron mucho coordinadamente para decidir el tratamiento más adecuado. Me hubiera gustado un parto natural, dentro del agua, quizás en casa, pero tenía más que asumido que, en mi caso, sentir la maternidad no podía aferrarse a esto, ya que haría aumentar el riesgo de contagio de mis hijas. De manera coordinada entre el hepatólogo, la ginecóloga-obstetra y la pediatra, acordamos que lo más prudente era apostar por una cesárea controlada en el momento en que mi organismo y el de mis hijas lo pidieran. Había que limpiar mi sangre del cuerpo de las niñas inAila, Gemma, Giovanni y Martina mediatamente una vez nacieran. Aunque fueron prematuras y con un peso reducido (1,800 y 2,250 kg), como estaban bien de salud y yo así lo había solicitado, no estuvieron en la incubadora sino que hicimos de “mama y papa canguros aquella primera noche “. Una técnica muy extendida en Colombia, de donde es mi marido y donde vivíamos en ese momento. Por lo que sí quería apostar era por la lactancia natural. Consciente de que por cualquier fisura en el pecho que sangrara me retirarían la lactancia, me preparé con todas las técnicas naturales y farmacéuticas para evitarlo. El esfuerzo valió la pena. Mis hijas se alimentaron, durante los primeros cuatro meses, exclusivamente de pecho. Al empezar a trabajar, la producción mermó, pero compensando con las leches de bote pude seguir dándoles pecho hasta los siete meses. Nunca tuve ninguna fisura, la lactancia no me generó nunca ninguna complicación. Ya estaba avisada de que hasta que mis hijas no cumplieran los dos años no sabríamos si eran portadoras del VHC. Finalmente salieron las pruebas de VHC de las niñas: NEGATIVO! Qué descanso sentir que la generación siguiente ya no tendría ningún riesgo de contagio por vía vertical. Lástima que mi madre había muerto tres meses antes de esta prueba por culpa del mismo virus y no lo llegó a saber. El duelo: de la indignación a la reacción La muerte de mi madre, hace más de cuatro años, fue un golpe muy duro. Mi vínculo con ella, al ser portadora del VHC, me hizo sentir como, más allá de perder una madre, me acercaba a una realidad que, si bien siempre había estado latente, yo había obviado conscientemente: el VHC mata. Pero lo que más nos indignó es que después de 20 años de controles semestrales, de intentos con diferentes tratamientos, y hasta haber empezado a hablar de ponerla en lista de espera para trasplante, nos dijeron que ya no entraba en los criterios para poder ser trasplantada. Era demasiado tarde. Era en septiembre de 2007. Tres meses antes le habían dicho que todo iba bien; todo parece indicar que hubo una mala lectura de la ecografía abdominal y no se supo leer unas pequeñas manchas, prueba de los primeros tumores que estaban apareciendo. Tres meses después aquellas manchas habían crecido y ya no estaban dentro de los criterios para un trasplante. Sea por falta de especialización del ecógrafo, por maquinaria poco precisa, por descuido del hepatólogo, por falta de oferta de hígados para trasplantar, por falta de una política pública sanitaria que apueste firmemente para definir unos buenos protocolos de asistencia a los enfermos hepáticos, por unos sistemas sanitarios privados que dicen ser más especialistas de lo que realmente son ... la cuestión es que entendimos, a un coste demasiado elevado, como funciona la sanidad en casa: hasta donde llegan las posibilidades de los hospitales privados y los hospitales públicos en este tipo de enfermedades, y las de los hospitales comarcales y los hospitales que combinan atención a los pacientes con investigación. Habíamos pensado que mi madre tendría más posibilidades de ser bien diagnosticada en un hospital privado o mejor atendida en el hospital comarcal más cercano a su domicilio. Pero el caso de mi madre era demasiado crítico para ser tratado en cualquiera de estas dos opciones. El mejor lugar para ser tratado de este tipo de enfermedades, cuando se está en un estado avanzado, es un hospital público que combine la investigación con la atención a los pacientes. Cuando lo entendimos ya era demasiado tarde. Fue en ese momento que, intentando buscar una segunda opinión, una opción para no perder a mi madre, mi hermano supo de la existencia de ASSCAT. Pese a los esfuerzos de Pedro y Pepita para conseguirnos citas con médicos de otros centros hospitalarios de Cataluña y del resto del estado, ya no había nada que hacer. Mi madre murió en octubre de 2008. Después de la muerte de mi madre, pasaron dos años hasta que me sentí con fuerzas para volver a visitar un hepatólogo. Supongo que es el período de luto que necesitaba. Empecé llamando a ASSCAT para pedir asesoramiento. Recuerdo la conversación con Pepita y sus consejos. Hablamos del caso de mi madre, de mi caso. Con toda la información en la mano, decidí darme de baja de la mutua privada en la que estaba inscrita desde que me habían detectado el VHC y pasar a visitarme en el Hospital Clínico. Tuve la suerte de poder ser atendida por el Dr. Forns. No sólo un hepatólogo reconocido sino también una excelente persona que se ha rodeado de un equipo profesional y humano excelente. Era el 2010. La urgencia del segundo tratamiento y la necesidad de trabajar las emociones La “normalidad” que durante todos estos años había intentado darle a mi vida se vio truncada en marzo del 2011. Me detectaron ganglios en el hígado y una fibrosis que avanzaba hacia unos inicios de cirrosis. En la vesícula biliar había múltiples litiasis y el dolor empezaba a ser fuerte. Durante unas semanas incluso se barajaba la hipótesis que además de la hepatitis tuviera una patología linfática. Soy una persona positiva, optimista, pero he de confesar que aquellos primeros días, por las noches, sólo tenía ganas de llorar. Y así lo hice con mi compañero, Giovanni. Siempre había sido consciente de que en algún momento el hígado comenzaría a presentar problemas. Sin ir más lejos, lo había visto y vivido con mi madre. Pero no esperaba que me llegara a las puertas de los 40 y con dos hijas de 4 años. Se acercaba el momento de plantearme someterme a un nuevo tratamiento. Antes pero, había que preparar el organismo. En junio del 2011 me operaron para extirparme la vesícula e hicieron análisis de los ganglios. Se descartó la hipótesis de una segunda enfermedad. Esta era una noticia esperanzadora, ya que si se hubiera confirmado no habría podido recibir tratamiento. Otra esperanza era que aquel 2011 se había comenzado a comercializar telaprevir, que cambiaba drásticamente las posibilidades de curación. Pero aquel postoperatorio de la vesícula fue duro. Las horas de dolor y convalecencia me transportaron a los últimos recuerdos de mi madre. Recordaba las últimas conversaciones con ella, imaginaba la posibilidad de mi muerte y lo que esto significaría para mi pareja y mis hijas. Evidentemente, tener este tipo de pensamientos no ayuda mucho a recuperarse, como mínimo, anímicamente. Fue en ese momento que me di cuenta de la necesidad de tener herramientas para poder afrontar toda la parte emocional que estaba experimentando. Por suerte, en el trabajo -por su propia naturaleza- tenemos una asesora psicóloga. Conversar con ella me sirvió mucho. Recuerdo una frase que me mencionó y que no he dejado de repetirme desde entonces: No soy una persona enferma, soy una mujer -como cualquier otra- que padece una enfermedad. Durante este período también me acerqué al Grupo de Apoyo de Pacientes Hepáticos de ASSCAT. El Grupo es muy diverso y evidentemente cada miembro tiene su situación personal y su manera de afrontar la enfermedad, pero para mí, interactuar con otros portadores del VHC ha significado tener un “colchón”, sentirme acompañada, cerca de los míos. Y es que, por más que alguien te quiera e intente entenderte y estar junto a ti, es imposible que quien no padece una enfermedad crónica pueda hacerse cargo del dolor profundo que sentimos quienes sufrimos una. Prepararse para el tratamiento con telaprevir Los meses previos al tratamiento están llenos de dudas, de emociones, de toma de decisiones de cómo encarar la incertidumbre inminente. Creo que es clave hacerse determinadas reflexiones y emprender ciertas acciones. Planificar al máximo posible algunos aspectos para disminuir la angustia relacionada con la incertidumbre. Antes de comenzar el tratamiento tenía tres miedos principales. En primer lugar, que el tratamiento no funcionara y que la enfermedad se agravara. Decidí dejar de lado este miedo y concentrarme en el año que se iniciaba. Celebraría las pequeñas victorias y dejaría el miedo para el final del tratamiento. No negaré que el miedo volvía en un momento u otro, pero siempre intenté alejarlo. En segundo lugar, la incertidumbre o, mejor dicho, el miedo de los efectos secundarios en el propio cuerpo. Pánico al dolor. En mi caso, como explicaré más adelante, la realidad superó mi propia imaginación. En tercer lugar, y relacionado con el punto anterior, miedo a la incertidumbre de si mi vida cotidiana podría continuar, tanto en su vertiente personal como en el profesional. Me entristecía pensar que podría perder momentos bonitos y especiales de mis hijas: los festivales de la escuela, Navidad, el cumpleaños, hacer salidas con ellas, ir a la nieve, poder levantarlas y abrazarlas. Uno de los consejos que me dio la psicóloga fue el planificar con tiempo los aspectos que yo podía controlar, tanto los personales como los profesionales. Y así lo hice. Pero aún así no me sentía tranquila. Sentía que si los efectos secundarios finalmente resultaban demasiado fuertes y me incapacitaban, como la gente del entorno no sabía nada, podían llegar a interpretar mi ausencia como una irresponsabilidad. Por eso decidí comunicar la inminencia del tratamiento a todos los amigos y amigas, a la amplia familia, en el trabajo (a mis jefes, pero también a las 25 personas del equipo que coordino), a la escuela de mis hijas (a las maestras y a los padres y madres). Tomar esta decisión no fue nada fácil. Explicar el tratamiento quería decir, explicar que soy portadora del VHC, que tengo hepatitis C. Es difícil comunicar un aspecto de la vida que ha formado parte, durante tantos años, de la intimidad más profunda. Con el apoyo de la psicóloga preparé el guión de lo que quería contar. No quería que nadie pasara a sentir lástima, o que me invadiese el pesimismo, al contrario, lo que pretendía al hacerlo era informar y sensibilizar a las personas de mi entorno sobre esta enfermedad, explicando claramente los orígenes, la evolución de la enfermedad, la esperanza de vida y esclarecer prejuicios y estigmas. Comunicarlo me permitió reivindicar mi derecho de ser considerada la misma persona y profesional que había sido hasta ese momento, a la vez que accedía al derecho de ser tratada de mi enfermedad. A pesar de la emotividad de cada uno de los momentos en que lo conté, tengo que decir que hacerlo me quitó un peso de encima. Visto con perspectiva, fue la decisión más acertada de todas, ya que el apoyo de todos a partir de ese momento me hizo sentir estimada en los peores momentos y, aún más importante, me permitió tener la tranquilidad y la certeza de que mis hijas y mi compañero estarían acompañados en el proceso. Mi experiencia con telaprevir Esperar que telaprevir llegara al hospital para ser suministrado fue una angustia. Por los recortes en sanidad, no llegaba. Desde que supe que era necesario que me tratara con telaprevir hasta que finalmente me lo suministraron pasaron ocho meses. Cada vez que tenía cita y me decían que no había llegado, era una agonía. Una vez has tomado la decisión de someterte a un tratamiento, estos aplazamientos te hacen tener una sensación de pérdida de tiempo, de tiempo de vida. Finalmente llegó. Empecé el 18 de noviembre de 2011. El tratamiento duraría casi un año combinando interferón y ribavirina, y añadiendo telaprevir durante las primeras doce semanas. Los efectos secundarios en mi cuerpo empezaron desde la primera semana y se fueron sumando otros con el paso de los días: fiebre, dolor de cabeza, infección en la lengua, aparición de erupciones en la piel, sequedad... Pero lo peor de todo, en mi caso, fueron las hemorroides internas que generaron pérdidas de sangre en gran cantidad e hicieron necesario dos entradas a urgencias por anemia severa. La primera el día de reyes del 2012, un ingreso de diez días en el hospital para hacerme diferentes pruebas, una intervención quirúrgica (hemorroidectomía) y seis transfusiones de sangre. Para controlar la anemia y poder finalizar el tratamiento me tuvieron suministrar EPO. La anemia provocó una caída importante del cabello. En total, cuatro meses de baja: las 12 semanas de telaprevir y un mes adicional para recuperarme físicamente de estos efectos. Una vida semejante a la de mi cotidianidad anterior, no la recuperé hasta después de 6 meses del inicio del tratamiento. A pesar de este “viacrucis”, lo más duro fue el desgaste emocional. Sentir dolor constante en el organismo llega a ser desesperante, imposibilita hacer demasiadas actividades -ni siquiera leer o ver películas- y dificulta conciliar el sueño para poder facilitar el paso de las horas. El tiempo para pensar acaba siendo mucho, demasiado. Por más actitud positiva que pongas, hay momentos de desesperación, de tristeza, de impotencia. Me sentí apoyada por la psicóloga del trabajo y por una almohada familiar y de amistades que se volcó en mí y me acompañó. Pero, aún así, me sentía sola. Posiblemente sólo las personas que han pasado por lo mismo pueden entender la profundidad de la soledad que se llega a sentir. No hay palabras para describirla. Noche de reyes 2011. 6O semanas de tratamiento. Los análisis de sangre de aquella tarde mostraron que tenía anemia severa. Era necesario que ingresara en el hospital de urgencia para que me hicieran la primera transfusión de sangre. El hepatólogo de guardia, el Dr. Crespo, me permitió no hacerlo hasta el día siguiente, eso sí, me estuvo haciendo un constante seguimiento telefónico. Pude compartir la magia de aquella noche de reyes con mis hijas. Al día siguiente al mediodía ingresé en el hospital. En la foto no se ve, pero estoy sentada en una silla plegable para no cansarme; me acompañó toda la noche. Una esperanza me hacía aguantar todo este calvario. Desde el primer mes el virus estaba dando negativo, condición necesaria, pero no suficiente, para el tratamiento funcionara. El fin del tratamiento Terminé el tratamiento el 18 de octubre de 2012. Los análisis de VHC continuaban dando negativo y había indicios de que la fibrosis del hígado se había reducido drásticamente: ya no tenía cirrosis. Pero había que repetir las pruebas a los tres y seis meses para validar que realmente no había ningún rebrote. Lamentablemente, aquel 18 de octubre no fue tan feliz como había pensado. Aquel mismo día mi padre recibió la primera sesión de quimioterapia para cáncer de páncreas. Murió 6 semanas después. Fueron semanas muy duras. De la experiencia de todo el año moviéndome por hospitales, debo agradecer poder afrontar la crudeza de los diagnósticos médicos, poder acompañar a mi padre mientras se apagaba, compartir días largos con él en la habitación del Julio 2012. Semana 32 del tratamiento. hospital, pero, sobre todo, me permitió Viaje por los “Llanos” de Colombia con mi padre, el poder entender la lágrima de dolor que abuelo Miquel. Mi padre murió cuatro meses después. se le escapó –mientras me cogía fuerte la mano e intentaba contener sus náuseas– escasas horas antes de que le diera la embolia cerebral, señal inequívoca que había comenzado su proceso de marcha de este mundo. Murió cuatro días después. Otra vez tener la muerte tan cercana me hacía apreciar las ganas de vivir. Tres meses después Esa mañana del 7 de febrero de 2013 me daban los resultados de las pruebas definitivas. No quise que nadie me acompañara al hospital. La hepatitis era parte de mí desde mi nacimiento, una unión con mi madre muy profunda. Quería recibir la noticia sola. Llegué a la Maternidad, donde está la consulta del Dr. Forns, media hora antes de la cita. Antes de entrar, quería pasear por los jardines, reflexionar un poco, conseguir la serenidad suficiente para poder recibir los resultados, fueran cuales fueran. Entonces pensé que, de hecho, la noticia sólo podía ser buena o muy buena. Me explico. Si el VHC no había desaparecido de la sangre, evidentemente querría decir que todavía debería estar pendiente de la hepatitis durante los próximos años, pero durante el tratamiento el hígado se había regenerado -ya lo sabía- y, por tanto, había ganado unos cuantos años de vida durante los cuales podría aparecer alguna otra medicación más eficaz. Entré en la consulta y fue impresionante, me informaron de que me había CURADO! Qué alegría, qué emoción, me dejé felicitar por todo el equipo médico y por la que había sido compañera de tratamiento, que ese mismo día también había recibido la misma noticia. Tenía ganas de explicarlo a todos. Llamé a mi marido, a mis hermanos, a mi abuela -la madre de mi madre-, a mis tíos y tías -hermanos de mi madre-, envié mensajes a todos. En el mismo recinto de la Maternidad donde nací el 20 de agosto de 1972, y donde había contraído el VHC, cuarenta años después, el 7 de febrero de 2013, me daba una segunda oportunidad para vivir, esta vez sin el VHC. El 10 de febrero, domingo, lo celebramos haciendo una fideuá con los hermanos, tíos, primos y con la abuela. Seis meses después Mayo del 2013. Hace seis meses que terminé el tratamiento. Tres meses que sé que estoy curada. Qué sensación más extraña sentir que no tienes una esperanza de vida truncada por una enfermedad crónica! Sí, extraña. Mi vida es la misma que la que tenía antes del tratamiento, la misma. Pero las expectativas no lo son. Siempre, durante los últimos 20 años, había sentido el peso de padecer una enfermedad crónica que siempre formaría parte de mis proyecciones, de mis proyectos, aunque solo fuera por los controles médicos. Ahora, de golpe, ya no la tengo. Y todos, absolutamente todos de mi entorno están felices por mí, se les ve en la cara. Y eso me hace sentir aún más feliz. Sin duda este tipo de experiencias nos hacen crecer como personas, nos hacen valorar el privilegio de vivir y poder hacerlo con calidad de vida, y el privilegio de las amistades de verdad, de los vínculos familiares reales ... tantas cosas! Pero vivir esta experiencia también te hace sentir una responsabilidad (“gremial”) de poder aportar tu granito de arena: compartir tu experiencia, tus aprendizajes con personas que quizás en este momento acaban de saber que son portadoras del VHC, o que les han dicho que tienen un estado avanzado de la hepatitis, o que pueden comenzar un tratamiento, o que ya lo están haciendo y empiezan a sentir los efectos secundarios... Haciendo una evaluación de estos dos últimos años creo que lo que me ha ayudado más para no desesperarme ha sido esto: En primer lugar, buscar un equipo médico con el que confiar plenamente. En el caso de mi madre no era así -y teníamos motivos para la desconfianza- tuvimos que buscar segundas y terceras opiniones y eso nos desgastó muchísimo. En mi caso, en cambio, en ningún momento tuve dudas de que el equipo que me llevaba estaba tomando las decisiones acertadas en cada momento. Ya lo he comentado antes, pero mi apuesta clara es por los especialistas de la sanidad pública y, cuando la situación ya empieza a ser grave, poder ser atendido en hospitales públicos que combinan la atención a los pacientes con la investigación. En segundo lugar, conocer la enfermedad y saber exactamente el punto en el que estás y todo lo que puede pasar. Y durante el tratamiento no irse de la consulta sin ninguna pregunta pendiente. Pero saber dosificar la información y saber la que hay que tener en cada momento. Aquí confieso que este equilibrio no lo conseguí sola sino que fue el Dr. Forns quien me ayudó no respondiendo más preguntas sobre aspectos que aún no tocaba vivir. Internet puede servir para aclarar dudas, para encontrar experiencias de otras personas, para buscar asociaciones de enfermos con quién contactar, pero buscar los casos más extremos que han sufrido algunas personas que tienen la enfermedad no ayuda, al contrario. En tercer lugar, encontrar un mecanismo para organizarme con el suministro de las pastillas. Cada día tenía que tomar 12, de 2 tipos diferentes y distribuidas en 5 tomas en horario fijo. Aunque a priori parece sencillo, llega un momento que ya no recuerdas si has hecho la toma o no y te angustias y culpabilizas por un posible descuido, acabas vaciando los botes de las pastillas, las cuentas, haces cálculos de las que debería haber, las descuentos, las cuentas otra vez... y todo lo que consigues es dudar aún más... Buf, qué estrés! Y los fines de semana o festivos, si hay cambio de rutina, es aún peor. Encontré la solución. Me compré un pastillero en la farmacia que tenía siete cajitas, una cajita para cada día de la semana y 5 tomas diarias. Cada semana llenaba las cajitas. Me programé el teléfono con todas las alarmas. Recuerdo que cuando sonaba la alarma incluso mis hijas ya sabían qué tocaba: “Mama, las pastillas!”. Seguía siendo pesado, pero como mínimo podía seguir con mí día a día o dormir sin pensar constantemente con la medicación hasta que el reloj no me avisaba. Y - sugerencia de la psicóloga- tenía un calendario en el que cada día que pasaba hacía una equis. Un detalle que parece insignificante, pero qué ilusión cuando las semanas primero y los meses, después, se iban llenando de equis. En cuarto lugar, no perder la convicción de que el dolor es pasajero y confiar en nuestro organismo y su posibilidad de curarse. Personalmente tuve momentos de mucho dolor con los efectos secundarios y con la operación que me hicieron. Y en algunos momentos el dolor fue bastante insoportable. Respirar profundamente, intentar relajarse, tranquilizarse, llorar si era necesario y tener la convicción de que en algún momento pasaría. Y así fue. En quinto lugar, mantener siempre el optimismo y, si puede ser, el buen sentido del humor. Algunos días es muy difícil, porque el dolor es fuerte, porque los horarios se hacen pesados, porque te desanimas, porque en muchos momentos te sientes sola, pero creo que, en mi caso, reírme de mi propia situación me ayudó. Para mantener el optimismo, me ayudó hacer un esfuerzo para salir de casa los días que me encontraba mínimamente bien, participar en las actividades de la escuela de mis hijas, recibir visitas, sentirme acompañada y querida y poder viajar así que el cuerpo me lo permitió. De hecho, al cabo de 6 meses de haber comenzado el tratamiento empecé los viajes de trabajo. Lo necesitaba para sentir que la vida podía volver a ser “normal”. El primero fue a Colombia. Previamente tocó hacer todas las consultas con la compañía aérea para me autorizasen-previo certificado médico-a subir medicación (con aguja) y especialmente la EPO y porque una vez en el avión me pudieran suministrar el hielo para mantenerla en la temperatura apropiada. Todo fue mucho más sencillo que lo que me había imaginado. Evidentemente no soy la única persona que ha tenido que viajar con medicación y en los aeropuertos eso se trata con toda normalidad. De hecho, todo el mundo daba por supuesto que era diabética y nadie me preguntó nada ni me puso ninguna pega. Eso sí, recuerdo que en Bogotá, cuando salí del aeropuerto, me emocioné. En más de un momento durante la convalecencia me había pasado por la cabeza que ya no podría volver a viajar. Y desde aquel momento hasta el final del tratamiento volví a viajar otra vez a Colombia, dos más a Panamá, una a México y una a Nueva York. En sexto lugar, pero sobre todo para encajarlo todo apropiadamente, es importante organizar las emociones que toda esta situación genera, y que son muchas. Siempre he defendido que este tipo de tratamiento debería incluir un seguimiento psicológico. Lamentablemente la sanidad pública en nuestro país no lo prevé así. Pero es Tres generaciones pendientes del VHC. ¡Finalmente lo hemos vencido! Bogotá, Marzo 2008. muy importante tenerlo presente y poderlo cubrir de alguna otra manera. Yo tuve este apoyo con la psicóloga del trabajo. En séptimo lugar, y para mí lo más importante, tener un proyecto de vida para vivir. Y esto comienza muchos años antes del tratamiento, comienza en el momento en que recibimos la noticia de tener una enfermedad hepática y decidimos –porque es una decisión propia– cómo la queremos afrontar. Me explico. Todas las recomendaciones que acabo de mencionar, a mí no me habrían servido de nada si aquella chica de 19 años, en 1991, cuando supo que estaba infectada, no hubiera decidido huir del dramatismo de la muerte, proyectar su proyecto de vida y no dejar de luchar para conseguirlo fueran cuales fueran los caprichos de la hepatitis durante los años siguientes. Han pasado 21 años desde entonces y gracias a la visión de aquella muchacha, ahora que soy una persona sana, puedo seguir disfrutando de aquel proyecto: un marido encantador, unas hijas de 6 años que me alegran el día, una familia con hermanos, primos, tíos, tías, abuelas con quien me encanta compartir, hombres y mujeres que sé que lo son de verdad, y un trabajo que me gusta. Y... el recuerdo de un padre y una madre que siempre, siempre, me hicieron sentir que estaban a mi lado. Es preciso, pues, estar pendiente de la enfermedad, evidentemente, pero que no nos haga olvidar que tenemos una vida que hemos de construir y vivir, si no, la sombra de la hepatitis nos habrá consumido en vida. Santa Marta, Colombia, 12 de mayo de 2013 Quiero dar las gracias al equipo de hepatología del Hospital Clínico. En especial, al Dr. Xavier Forns por su profesionalidad y por permitir que los pacientes nos sintamos tratados como personas, a Cupi, la enfermera, por su comprensión y apoyo y a Gabriel, el administrativo, por su sentido del humor que consiguió hacerme reír en más de una ocasión durante todo el tratamiento; a Marta a quien vi crecer la barriga durante todo el tratamiento hasta que salió de la maternidad, a la Dra. Sabela Lens, que también me atendió cuando el Dr. Forns no estaba; al Dr. Crespo, que estaba de guardia aquella noche del 5 de enero del 2012 y entendió que era un día demasiado especial para pasar la noche ingresada, y me estuvo haciendo seguimiento telefónico hasta que ingresé al mediodía del 6 de enero; al equipo de residentes, especialmente a una residente, de quien no recuerdo su nombre, que me ayudó a convencer al hepatólogo que estaba de guardia y obtener un permiso de salida del hospital el 28 de enero para poder celebrar el 5 º aniversario de mis hijas con ellas. Y, evidentemente, a Pepita y Pedro -y en extensión a toda ASSCAT- sin los consejos de los que muy posiblemente esta historia no habría tenido este final feliz. Gemma Xarles i Jubany