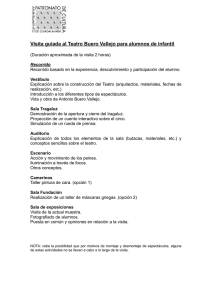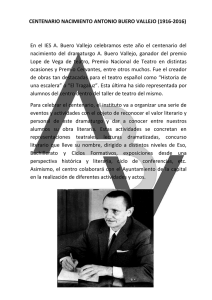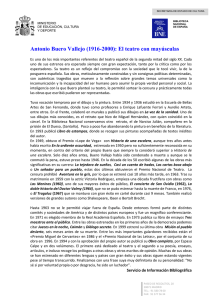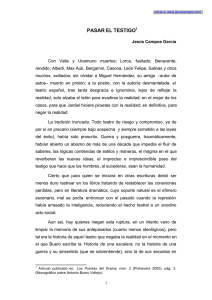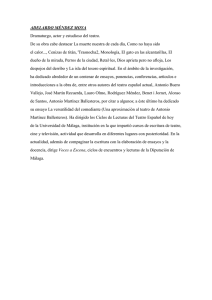rAULA RODONA. SEMBLANCA D`UNA GENERACIÓ
Anuncio

rAULA RODONA. SEMBLANCA D'UNA GENERACIÓ
Participants: Alberto González Vergel, Alfonso Sastre,
José María Rodríguez Méndez, Pilar Enciso, Alberto
Miralles i César Oliva.
A
LBERTO GONZÁLEZ VERGEL. La llamada Generación Realista se
manifiesta en los años cuarenta con Historia de una escalera, de Antonio
Buero Vallejo, y en los cincuenta, con Escuadra hacia la muerte, de
Alfonso Sastre. Dos dramas esencialemente afines, aunque temática y estéticamente diferentes. El primero contiene alguno de los factores dramáticos que
han motivado después un minoritario e injusto rechazo crítico al conjunto
generacional. Naturalismo costumbrista, sainetismo, posibilismo político a
través del símbolo y la metáfora historicistas o ambientales, son algunos
postulados esgrimidos por sus detractores. No creo que deba hacerse extensiva
esta parcial visión crítica a las obras de Sastre o de Martín Recuerda, ni a todo
el teatro de Buero, Olmo, Muñiz, Buded o Rodríguez Méndez. La realidad que
se afronta en la mayoría de sus dramas y comedias, no se inscribe en el verismo
naturalista, sino en una realidad profunda, deformada estéticamente, comprometida siempre con el entorno social y político en que viven. Ninguna semejanza con el daguerrotipo, el expresionismo de El tintero, El cuerpo y El cuarto poder;
ninguna equivalencia con el desgarro esperpéntico de Las viejas difíciles o el
realismo épico de Asalto nocturno y El concierto de San Ovidio.
Desde mi condición de director de escena de teatro y televisión, me satisface
proclamar que soy, tal vez, el director español que más obras de esta generación
ha recreado sobre un escenario o un estudio de televisión; por ello, me creo
autorizado a enunciar los conceptos, que siendo fundamento de algunas de mis
puestas en escena, fueron expresión compartida con la mayoría de los autores.
En orden cronológico, estrené en los años cincuenta La sangre de Dios, un
drama de Alfonso Sastre en homenaje del autor a Soren Kierkegaard. Un tema
religioso -el sacrificio de Abraham-, al margen de todo problema teológico,
tratado con planteamientos estéticos propios del realismo mágico y simbólico.
También representé otro drama suyo, La mordaza, una obra estremecedora, que
recrea un suceso real y de gran difusión en aquellos días, como pretexto para
fustigar con virulencia todo sistema político despótico y represivo.
A Lauro Olmo le conocí como ser humano y autor de teatro por su obra La
camisa; un drama legendario y emblemático, que tuve el honor de seleccionar
como jurada del premio Valle-Inclán, instituído por la injustamente olvidada
Josefina Sánchez Pedreño, creadora e impulsora de Dido, pequeño teatro, para
cuya entidad dirigí la obra, estrenada en el sesenta y dos en una de las noches
más memorables que he vivido como espectador y profesional del teatro.
Luego, pasado el tiempo, estrenaría otras obras de Lauro: English spoken, La
condecoración y La jerga nacional, todas ellas fieles testimonios del mundo que
vivimos cargado de significaciones reales, tratadas con verismo y poesía.
De Antonio Buero Vallejo he sido director y empresario de su obra La doble
historia del doctor Valmy, una reflexión sobre la tortura, cuya acción se sitúa en
Surelia y no en una comisaría de policía franquista, como Buero haría luego, ya
en libertad, en su drama Jueces en la noche, que dirigí en el setenta y nueve, y que
pertenece, según Carlos Alvarez, al ciclo histórico de Buero, aunque no aparezcan reyes, ni pintores famosos o escritores nacionales. Estos dos dramas son
complementarios, con personajes y situaciones que establecen un cierto paralelismo, una semejante identidad. En el primero, hay un comisario que maneja
a su antojo al protagonista y que, a su vez, es manejado por alguien que no
aparece en el drama, pero que ordena sus acciones. Es la tercera historia, explícita
sólo en parte, en la obra de Buero, y que constituyó el eje fundamental de mi
trabajo como director. En Jueces en la noche, ese misterio profano, hay una
traslación de los exiliados de Surelia a España; el torturador pasa aquí del
despacho del Gran Jefe Invisible a los salones del ex-ministro que favoreció las
ejecuciones.
Para televisión realicé Hoyes fiesta y Las cartas boca abajo, los dos primeros
dramas de Buero emitidos por Televisión Española tras el largo veto al autor.
Yen aquellos mismos estudios realicé también Un hombre duerme y El charlatán,
dos obras de distinta factura de Ricardo Rodríguez Buded, un brillante autor de
esta misma generación injustamente autosilenciado y olvidado.
De José Martín Recuerda llevé a la Televisión El teatrito de Don Ramón, una
pieza chejoviana de acento español que había obtenido el premio Lope de Vega,
y al Teatro del Centro Cultural de Madrid, El Carnaval de un reino, recreación mía
de su obra Las Conversiones. Una experiencia teatral enriquecedora y frustrante
a la vez, por el resultado artístico, de una parte, y la actitud posterior, insolidaria
e injusta, del autor del texto hacia el director.
En el mismo local, dos años antes, produje y estrené tras una prohibición de
varios años, con entusiasta y multitudinaria acogida popular la Tragicomedia del
Serenísimo Príncipe Don Carlos, quizás la obra más importante y singular de
Carlos Muñiz; recreación teatral de una de las páginas más crueles y oscuras de
la Leyenda Negra española, trasladada con talento y documentalmente verificada por Muñiz, a la verdadera Historia de España.
Y, por último, quiero señalar el privilegio de haber producido y dirigido una
de las obras que mayor satisfacción artística me han dado: La marca del fuego, de
José María Rodríguez Méndez. Un sobrecogedor testimonio y alegato del
mundo de la drogadicción; un bello y extraordinario ejercicio tragicómico en el
que se ensambla lo festivo y lo patético, el ritual y lo doméstico, el esperpento
con el drama naturalista.
He aquí, pues, las breves impresiones de un profesional de la dirección
escénica que estuvo vinculado, y sigue estándolo, a una generación de autores
españoles fieles a la realidad de nuestro tiempo, que supieron y saben crear, con
talento y honradez, textos dramáticos abiertos al compromiso social y a la
estética de la «puesta en escena» o, lo que es igual, al tratamiento escénico fiel
a una política de autor y a un estilo personales, que entrañan una visión del
mundo y las cosas.
ALFONSO SASTRE. Los médicos no me dejan estar hoy con vosotros. Os
saludo con esta nota y os ruego que leáis estas palabras.
No sé cómo plantearéis la cuestión del significado, en la historia del teatro
español, de algunos de nosotros. Ojalá no os sirváis demasiado del concepto de
generación, tal como suele hacerse: recargándolo de contenidos ficticios y
supersignificaciones, que reclaman relaciones (que no se dieron) entre las
personas englobadas en ese concepto, cuando tal concepto (generación) no pasa
mucho de ser una determinación cronológica.
O sea, es cierto que ahora estamos tres o cuatro generaciones en el presente
cultural, pero eso es todo: hay escritores de veintitantos años coexistiendo con
otros -pocos, eso sí- de ochenta y tantos, y entre unos y otros están los de
cuarenta y sesenta y tantos. Esta población se relaciona entre sí según pautas
entre las cuales la edad es sólo una de ellas.
La historia de la cultura se falsea cuando es reducida a una relación
conflictiva entre las generaciones en presencia. Ejemplo: cuando nosotros
hicimos el Grupo de Teatro Realista, programamos en él (luego no se pudo
realizar el proyecto) sendas obras de José Bergamín y Claudio de la Torre, que
eran «viejos», y no programamos La camisa de Lauro Olmo, que era de «nuestra
generación». (También acogimos un texto de «nuestra generación», El tintero de
Carlos Muñiz, cuya muerte se ha producido en un abominable silencio).
Hay un género de afinidades profundas que no tienen que ver, pues, con la
edad, que es desde luego un interesante dato, pero nada o casi nada más.
Téngase en cuenta que las contradicciones entre gentes de la misma edad son
muy importantes. Recuérdese que Miguel Servet y Juan Calvino eran gentes no
ya de la misma generación sino casi de idéntica edad, y que uno quemó al otro
en una hoguera.
En la pequeña historia de nuestro teatro y de mis actividades en ella,
recuerdo que Alfonso Paso y yo nacimos en 1926 y además éramos en un sentido
profundo de la misma generación, pues iniciamos nuestros trabajos públicos
creando al teatro de vanguardia Arte Nuevo. La elección de nuestros compromisos con la sociedad y con la filosofía nos situó en el terreno real de la más
radical confrontación. ¿Es que no pertenecíamos a la misma generación? No; es
que generación es un concepto válido más bien a efectos mnemotécnicos y
didácticos a la hora de reconstruir un período histórico. La historia no es el
resultado de una confrontación entre viejos y jóvenes, digámoslo asÍ.
La cronología dice mucho, sin embargo, y mi invitación no es a ignorar los
datos cronológicos, ni mucho menos. Datos como el de que Alfonso Paso y yo
estrenamos nuestras primeras obras tres años antes de que Buero Vallejo
estrenara Historia de una escalera tienen cierto interés a la hora de escribir esta
historia. La ruptura con el teatro del franquismo empieza alrededor de las
bombas atómicas de Hiroshima y N agasaki. Es cuando surge el grupo El corral
en Barcelona (Juan Germán Schroeder), el Teatro do Salitre en Lisboa (Luiz
Francisco Rebello) y Arte Nuevo en Madrid.
JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ MÉNDEZ. Un escritor realista en los tiempos que
corren viene a ser una especie a extinguir y en lo que se refiere a la «generación
realista» de los años sesenta lo cierto es que ya se ha reducido a casi la mitad.
La desaparición de dos de sus importantes componentes así lo atestiguan y
quiero aprovechar esta ocasión para rendir de nuevo homenaje a la memoria de
Lauro Olmo y de Carlos Muñiz, los dos importantes autores realistas.
Si digo que el escritor teatral realista es una especie a extinguir creo no errar
demasiado. De hecho escribir realismo en España nunca ha estado bien visto
por más que ese realismo haya terminado siendo la gloria de las letras españolas. Pensemos en La Celestina, la novela picaresca, Galdós, etc. Pero el realismo
nunca ha sido bien mirado por la sociedad y mucho menos protegido y
fomentado por los poderes públicos. Por el contrario ha estado más bien
perseguido y el propio bachiller Rojas, autor de La Celestina tuvo que añadir al
escalofriante friso de miserables y delicuentes, el pegote neoplatónico de los dos
amantes Calixto y Melibea. Para poder hablar de los bajos fondos salmantinos
se vio obligado a esbozar y cantar las delicias del platonismo. El mismo
Cervantes con su profundo realismo tuvo que enmascarar sus novelas y si
Calderón dio el maravilloso testimonio realista de El Alcalde de Zalamea tuvo que
confeccionar montones de autos sacramentales, comedias de santos y epopeyas
barrocas y culteranas. Porque lo que los poderes públicos en la época de los
Austrias protegían era eso: la fiesta barroca, el auto sacramental, etc. Siempre
yen todos los tiempos se ha preferido el enmascaramiento, las ensoñaciones, los
juegos más o menos retóricos. Evidentemente a los poderes públicos no les
gusta conocer las llagas de su sociedad. Y la sociedad, a su vez, educada en esa
doctrina, tiende a defenderse y se niega a mirarse en un espejo. Prefiere
«imaginarse», e imaginarse naturalmente favorecida que «verse» tal como es,
en su más pura realidad.
Así, la aparición a finales de los años cincuenta de una serie de autores
rabiosamente realistas en una época en que se defendía por parte del poder
constituido una doctrina ditirámbica e imperialista -fue el tiempo de Pemán, de
Marquina, etc.- causó una notable sorpresa. De pronto, aparecimos unos
autores que queríamos presentar a la sociedad tal como es y no tal como se
«imagina», o quiere imaginarse.
El fenómeno sobrepasaba las fronteras. No se trataba de algo específico
español, porque en Inglaterra la llamada generación airada, Osborne, Wesker,
etc., aparecía con el mismo fin: mirar hacia atrás con ira, radiografiar a una
sociedad, la británica, que siempre había aparecido envuelta en velos para no
denunciar su gangrena. Lo mismo iba a suceder en España. Un iberismo
rabioso, una necesidad de situarnos en el aquí y ahora delante de nuestros ojos,
con las implicaciones que venían de tiempos remotos, convertidas en Historia,
convocaban a una serie de autores a indagar y crear un discurso sobre los
problemas de España y del pueblo español.
Hay que hacer notar que el público, en esta ocasión, no pareció desentenderse de nosotros. Indudablemente hubo algunos éxitos entre las obras presentadas y el hecho de que la censura fuera especialmente severa con ellas en tales
tiempos no dejaba de ser una prueba de su sustancialidad. Las obras estaban
escritas en un buen lenguaje y los personajes perfectamente dibujados de modo
que no se trataba de un teatro ingenuo y pretencioso. ¿Acaso no era un auténtico
movimiento teatral el que tras Historia de una escalera de Buero Vallejo fue
desarrollándose hasta el fin de la dictadura? Era, efectivamente un movimiento
con todos sus postulados que mereció la atención de los críticos y estudiosos y
que hoy ha pasado a figurar en la historia del Teatro español de este siglo y no
de forma pasajera, sino conformando un capítulo extenso. La cantidad de tesis
doctorales que sobre dicha generación se han escrito sobre todo en el extranjero
(de mi obra hay tesis doctorales en Inglaterra, Francia, Bélgica, Estados Unidos,
Suecia, etc., etc.) pueden demostrar una vez más la importancia que dicha
generación ha obtenido al paso de los tiempos, por más que las obras de esos
autores hayan evolucionado al compás de los tiempos también.
Naturalmente, la generación realista de los años sesenta no iba a ser una
excepción a la regla. Y pronto fue mal mirada y pronto fue atacada. El animal
social, que aspira siempre a defenderse mediante sus reflejos (dejo aparte la
censura franquista que fue algo artificial y no merece la pena recalcarse) pareció
darse cuenta de que querían radiografiarle y sacar a la luz pública unos
entresijos que deseaba tener bien guardados. Y en seguida empezó a practicar
una estrategia tendente a neutralizar los efectos de un realismo que consideraba
pernicioso para ella.
Lo primero que se esgrimió contra la generación realista fue el argumento
de que se había quedado retrasada frente a los vanguardismos, las innovaciones
técnicas, la preponderancia de la imagen sobre el texto y todo eso. Se consideraba a la generación realista «arteriosclerótica» frente a los avances de las
nuevas formas de teatro, las llamadas «nuevas tendencias». Y se suscitó,
protegió y fomentó una generación de tipo esteticista fundamentalmente, más
atenta a la forma que al contenido, pero -aducían- más acorde con los movimientos de lo que consideraban países avanzados. ¿Para qué hablar ahora de
Grotowski, del Living Theater, de las experiencias infinitas y reiterativas
acaecidas en Francia, Alemania y Polonia? La única cosa que quedó clara es esta:
que así como en la generación realista han quedado algunas obras que pueden
resultar emblemáticas de una época y han pasado a la historia del teatro de
nuestro siglo, de esa otra generación -opuesta por mandato a la nuestra- ha
quedado muy poca cosa. Pero el golpe a la generación realista y al realismo en
general fue certero y concluyente. Los males de la censura no eran nada ante esa
terrible y estúpida palabra demodé. Como estábamos demodé dejamos de interesar a un público, esnobista desde luego, no a los verdaderos estudiosos que
siguen haciendo tesis doctorales sobre nosotros. Pero la obra ahí queda.
No voy a enumerar más fenómenos contrarios a nuestra lucha. Creo que no
merece la pena hablar de ese Teatre Lliure, ni de esos Joglars, ni de esos grupillos
que sólo buscan el brillo, el politiqueo, etc., etc. Reconozco que hemos sido
desbordados, desalojados pero he de decir con voz alta y clara una cosa: nos
quisieron destruir desde un principio. Y emplearon todos los medios para
consumar esa destrucción. Nos han desalojado, nos han arrinconado, nos han
marginado, ¿frente a qué? Frente a un simulacro de teatro. Pero nuestra obra
está ahí, ha quedado ahí. Aunque no se represente, en estos momentos una de
esas obras por los menos está siendo objeto de estudio. Y no sabemos lo que va
a pasar mañana. Lo cierto es que no han podido destruirnos y lo prueba el hecho
de que estemos hoy, en 1995, hablando de esta generación. Lo cual es de mucho
agradecer.
PILAR ENCISO. Amigos compañeros: Lauro Olmo escribió en Madrid y se dio
a conocer literariamente en Barcelona con el primer premio Leopoldo Alas de
cuentos. Como estamos en la Universidad de Barcelona, creo que a Lauro le
gustaría que por unos momentos recordáramos el género literario que pone
más a prueba las facultades expresivas del escritor: el cuento.
La literatura española, teatro, cuento, novela, en estos larguísimos años, se
ha desarrollado de la siguiente forma: la «oficia!», con todo lo que esto
comporta, la de «capillas», con su juego de inclusiones y exclusiones y la
«independiente», la que daba opción a toda obra que constituyese un logro
artístico literario por sí misma (los fundadores del premio Leopoldo Alas,
doctor Carreras Roca, Esteban Padrós de Palacios, Enrique Badosa, etc. se
inclinaron por esta última, dando pie, por su sentido humanista y hondamente
liberal, a uno de los premios menos mediatizados de nuestro tiempo). Lauro
estaba muy orgulloso de ser su primer premio. La obra se llamaba Golfos, y por
la censura se llamó Doce cuentos y uno más.
La decisión del director general del ramo, que trataba de cuidar sus relaciones políticas con Cataluña (no olvidemos que el premio era catalán), fue la causa
de que el libro de Lauro pudiera salir a la calle con sólo ligeros afeites: «Gracias
amigos, mis buenos amigos de Cataluña. Me ayudásteis a saltar la primera barrera de
una dificultada trayectoria literaria. Indudablemente la más importante.», escribió
Lauro.
El segundo premio Leopoldo Alas fue ese magnífico cuentista catalán, Jorge
Ferrer Vidal, y el tercero, Vargas Llosa.
En esos años, que ya han pasado muchas horas de reloj, conocimos Lauro y
yo a Ricard Salvat y a Rodríguez Méndez. Lauro empezó con poemas y cuentos
y descubrió el teatro. La obra nació con espontaneidad. La tituló El milagro. Esta
obra es del año 1953, un año socialmente difícil. El milagro es una pieza corta. Su
primera experiencia teatral, que causó un gran impacto en la Escuela Social de
Trabajadores y en una tasca de uno de los barrios populares de Madrid donde
se hacía «tasca-teatro». Agustín Gómez Arcos y Feliciano G. Valdivielso fueron
los protagonistas.
En esta pieza, dice Lauro, observamos un encuadre naturalista en cuanto a
escenografía con un elemento expresivo que, por su significación, terminaría
borrando todo el naturalismo escenográfico para erigirse en el protagonista de
dicho encuadre: el gran cesto de ropa inacabable para planchar; en definitiva:
el trabajo. O sea, de una serie de efectos que pertenecen al naturalismo iba a
surgir, apoderándose de las significaciones, un elemento distorsionado que
concentraría en sí la expresión escenográfica. Conseguido esto, el naturalismo
perdía sus perfiles y entrábamos en una acentuación profundizad ora del
realismo jugando con la distorsión de uno de los elementos escenográficos. Con
los personajes iba a pasar otro tanto. La taberna y sus parroquianos pueden
pertenecer al naturalismo, pero a un naturalismo que se va a utilizar para meter
en él a un personaje estremecedor de aquel realismo viniendo de la posguerra:
el borracho, un intelectual, un profesor, un profundizador perteneciente a la
España de los vencidos. (Uno de estos profesores, borrachos, vencidos dolorosamente, entrañables, lo utilizaría Buero Vallejo en su obra Las cartas boca abajo).
La noticia fue escrita diez años después de El milagro. Aquí el juego expresivo
ya es otro. Hay quien ha querido ver cierto aire procedente de Brecht: «Honradamente, en aquel tiempo yo no conocía a Brecht, cosa que no es para presumir de ello.»,
dice Lauro.
Nueve años después, en 1972, escribió una pieza corta, José Carcía, dedicada
de la siguiente manera: «A mis compañeros de la llamada generación realista, con todo
respeto, Lauro.». En esta obra no es necesario el escenario teatral ordinario para
representarla. Hemos saltado decididamente al espacio de cualquier cafetería.
«Mi teatro [dice Lauro] suele ser encasillado dentro de la llamada generación
realista. Me parece bien. Desde luego es un teatro comprometido con la realidad que nos
circunda y creo que las palabras «testimonio», «protesta» y «denuncia», sobre todo ésta
última, le van bien. Yo me imagino la realidad. Una realidad que naturalmente no sólo
he observado, sino vivido en su mayor parte. Podíamos decir que yo, después de observar,
vivir y convivir, me aparto, y escribiendo me imagino todo eso de nuevo movido por un
afán de denuncia, de solidaridad. Claro que la observación no basta, hace falta la
imaginación para recrear y profundizar.
«En mi obra El cuarto poder, las seis piezas obedecen a estilos distintos y todas ellas
en conjunto tratan de conseguir un espectáculo total. El realismo, el simbolismo, el
mimo, la charanga popular, la cachiporra infantil, son los componentes de mi obra El
cuarto poder.
«Mis influencias más directas [continúa Lauro] las vivencias, los ratos de soledad,
el asilo, mi época de golfillo ibérico, la Celestina, los primitivos españoles, Shakespeare,
contraponiéndolo a Dostoievski, Miguel Hernández, algunas páginas de Corki, parte de
la generación del 98, la picaresca, Cervantes, César Vallejo, etc. En fin, toda una lucha
entre el sentimentalismo y la claridad poética dramática ..
{<Con respecto a mi lenguaje, más de una vez y considero que precipitadamente, se
me ha comparado con Arniches, lo cual no tiene nada de ofensivo. Pero creo que yo antes
de ponerme a escribir llevaba ya el lenguaje y muchas de las situaciones del que brotaba.
Quizá la diferencia entre don Carlos y yo es que él ha sido un observador o un espectador
Oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
23
de lo que yo he vivido. Algo le debo, claro, pero es algo que también viene de los pasos,
los entremeses, por no hablar del romancero, ode toda la línea popular soterrada que hace
saltar sus liebres expresivas por plazas y calles. La calle me ha influido más que los
libros.» Esto lo decía siempre.
ALBERTO MIRALLES. Cuando se habla de realismo, se piensa en pequeña
burguesía, en sordidez, en degeneración sainetera, y en aceite refrito. También
en copia sin creatividad, lo que remite a «si pintas un perro como un perro, no
tendrás un cuadro, sino dos perros.»
Es injusto, pero cierto. Y es injusto porque al realismo que surge en Francia
a finales de siglo se le debe un cambio de mentalidad y un progreso del que hoy
todavía estamos viviendo.
Frente a la subjetividad romántica, el realismo puso su interés en la descripción objetiva de la realidad externa, es decir, se prescindió de la imaginación
mixtificadora, o si se prefiere, de la fantasía edulcorante, para observar, con
gran meticulosidad,las cosas más cercanas; de ahí la nueva afición por describir
escenas de la vida cotidiana, incluso las más sórdidas, sustituyendo la evocación histórica por los temas económicos, sociales e ideológicos del momento.
Cuando a Courbet se le reprochó que eligiera como tema para sus cuadros a
picapedreros, labradores, artesanos, o amas de casa, replicó: «si queréis que pinte
diosas, presentádmelas.»
La pintura y la literatura comienzan a tener un fin social. Los inventos que
hoy disfrutamos y padecemos se descubren en esa época: telégrafo, teléfono,
primer ferrocarril, máquina de vapor, máquina de coser, jeringuilla hipodérmica, pila eléctrica, se investiga sobre átomos y moléculas, los principios de la
ovulación, los rayos catódicos, la ametralladora, la fotografía y el cine.
Pero la realidad no es agradable, de ahí su continuo rechazo. Darwin vino
a decir que descendíamos del mono, Freud que dentro de nosotros no todo era
limpio y hermoso, Marx que el hombre explotaba al hombre, y Comte avanzó
que la libertad del ser humano está condicionada por sus circunstancias. Ni
dioses, ni héroes. El realismo nos convirtió en hombres, simplemente.
y si en filosofía, antropología, ciencia, pintura y novela, la realidad era el
punto de referencia, en teatro no iba a ser distinto.
En 1887, un empleado del gas funda el Théatre Libre. Y con él comienza la
verdadera crisis del teatro, al intentar asimilar una estética -el realismo- que el
cine perfeccionaría. Ahí el teatro, abandonando otro camino de investigación,
se convirtió frente al cine, en el medio pobre.
Parte de los argumentos empleados para rechazar al realismo vienen de esa
circunstancia. El teatro jamás debió perder algo que es esencial en él: el
convencionalismo y la presencia viva, dos cosas ajenas al cine.
Cuando en 1949 España vuelve al realismo con Historia de una escalera, lo
hace por el mismo motivo que lo hicieron los franceses, porque la realidad
estaba prohibida o falseada y era preciso mostrarla. La realidad que apareció en
los escenarios fue la de los marginados de la emigración, la de los pobrecitos
funcionarios, antes fatigados opositores, la de los vecinos de barrios humildes,
la de los perdedores.
El realismo, limitándose a poner un espejo a la sociedad, cumplió con una
labor concienciadora.
Pero hacia los años sesenta, por cansancio estético por un lado y por el
desarrollo económico por otro, nunca por cuestiones ideológicas, el realismo
comenzó a ser rechazado por el llamado Nuevo Teatro, que asumía una estética
vanguardista y europeísta, calificada por los realistas de antiespañola por
extranjerizante (como habéis oído en la afiladísima y puntiaguda lengua de José
María Rodríguez Méndez, calificado de «grupillos» creadores de «simulaciones teatrales»!).
En 1985, un nuevo brote realista hace su aparición con el Teatro Alternativo,
que, según Ernesto Caballero, se vuelve «militante de la inmediatez» porque la
apasionante vida española no se ve reflejada en los escenarios. Y lógicamente
el temario elegido es el de sordidez escamoteada por los gobiernos para
hacernos creer que estamos en el mejor de los mundos posibles: racismo,
xenofobia, corrupción, delincuencia, la soledad, la insolidaridad, SIDA, los
grupos marginales por marginados, el miedo a los brotes neofascistas y, por
supuesto, la droga.
El gran problema de las estéticas en nuestro país es que nunca se les permite
agotarse de manera natural, sino que, por su condicionante crítico, suelen ser
reprimidas. Y así, en 1995, ocurre que existen cuatro generaciones de autores
con diferentes estéticas, pero similares objetivos que pugnan por darse a
conocer, influyéndose sin aceptarlo mutuamente. A los del realismo se les ha
descubietto ramalazos simbolistas y expresionistas, los de la vanguardia son
cada vez menos crípticos, los de la Alternativa, no queriendo saber nada de sus
mayores (ya se sabe: es necesario matar al padre), van de un lado a otro
intentando definirse mediante Koltes, Bukowski, y el realismo sucio americano
de Mamet, mientras que los cachorros del 2000 se asoman al pim pan pun de las
ferias, intentando, como mucho, que no les den demasiados golpes. Y todos
estamos equivocados porque no se trata de estéticas sino de medios de producción. Mientras no los tengamos y haya que mendigar un sitio en los teatros
públicos o comerciales, seguiremos viendo cómo se acumulan las generaciones
frustradas, malditas, catacúmbicas, marginales, underground, y otros calificativos no menos desesperados.
El autor ajeno al proceso de producción de espectáculos está condenado al
malditismo. Yeso es, como mínimo, una inutilidad si lo que se desea es influir
en la sociedad con nuestra crítica. Ser únicamente escritor de teatro es, hoy, un
suicidio, porque para escribirlo hace falta talento, pero para estrenarlo hay que
rozar la genialidad.
CÉSAR OLIVA. A Ana Mariscal, actriz realista, in memoriam.
En 1995, la mirada que ofrecen los llamados autores realistas (sean más o
menos realistas, o más o menos generacionales, como tantas veces nos hemos
empeñado en discutir) está cargada de cierto aire pesimista. Después de su
aparente «restitución» (Ruiz Ramón, en Partl, 1986) durante la transición
política, la evolución del teatro español durante los ochenta les ha llevado a una
peligrosa zona rayana en el olvido más o menos consciente.
Tal es así que se podría hablar de una paulatina desaparición de estos
autores, aunque no exactamente de su estética, pues muchos de los éxitos de la
última década (Las bicicletas son para el verano -1982-, de Fernando Fernán
Gómez, Bajarse al moro -1984-, de Alonso de Santos, Vade retro -1982-, de Fermín
Cabal, entre otros) se han debido precisamente a propuestas más o menos
realistas. A excepción de las realizadas por grupos, y fuera de espacios convencionales (Els Comediants, La Fura deIs Baus ... ), durante estos últimos años
hemos asistido a la recuperación de estilos propios de épocas anteriores,
aunque, eso sí, actualizados por modernas temáticas.
Si repasamos los principales estrenos, en los ochenta y primeros años de los
noventa, de los autores que comúnmente se han llamado realistas, el panorama
puede ser esclarecedor. Antonio Buero Vallejo sigue llevando al escenario todo
lo que escribe: Caimán (1981), Diálogo secreto (1984), Lázaro en el laberinto (1986),
Música cercana (1989) y, con no pocas dificultades, su último texto, Las trampas
del azar (1994). Alfonso Sastre marca ya la absoluta irregularidad en los estrenos,
con obras escritas en este periodo que no salen a los escenarios, y otras que lo
hacen, pero que proceden de años anteriores: Terrores nocturnos (1981), La
taberna fantástica (1985) y Los últimos días de Emmanuele Kant (1990). Semejante
consideración se podría hacer de José Martín Recuerda, con El engañao (1981),
El carnaval de un reino (1983) y La Trotsky (1992); José María Rodríguez Méndez,
con Flor de otoño (1981), Sangre de toro (1985) y La marca del fuego (1986); Lauro
Olmo, con Pablo Iglesias (1983), La jerga nacional (1986) e Instantáneas de fotomatón
(1991); y Carlos Muñiz, con Tragicomedia del Serenísimo Príncipe don Carlos (1981).
Salvo este último, con un único estreno, la media general es de tres a lo largo de
una década, algo verdaderamente limitado, habida cuenta la calidad y dignidad de muchos de los textos escritos por ellos a lo largo de su carrera.
N o pueden quedar fuera de esta consideración otros dramaturgos de líneas
escénicas parangonables, aunque hayan quedado excluidos de la idea generacional que engloba a los anteriores. Nos referimos a Ricardo López Aranda (que
estrena Isabel, reina de corazones en 1983), Hermógenes Sainz, Pedro Mario
Herrero (Un día de libertad, 1983), Jaime Salom (Una hora sin televisión, 1987, y El
señor de las patrañas, 1989) o Marcial Suárez (Dios está lejos, 1987), por citar a
algunos de los autores más significativos, tanto por su trayectoria escénica
como por el éxito puntual varias veces cosechado.
Por consiguiente, la actualidad de la llamada generación realista hay que
entenderla desde un doble plano: el teórico, de obras redactadas, y el propio de
la práctica escénica. En el terreno de los estudios que han generado sus obras,
e incluso en el de los textos publicados, hay que reconocer que estos dramaturgos son de sobra conocidos por tesis doctorales, estudios monográficos e
incluso ediciones críticas de sus obras, bien completas y preparadas. Aunque no
de manera total, las trayectorias de los realistas se siguen a través de los libros.
Otra cosa son los escenarios.
En los escenarios el panorama resulta tan desolador como dicen las cifras. Y
no es porque no haya un continuo reclamo de voces que se levantan hacia los
programadores de los teatros (sobre todo, de los públicos), que difícilmente
incluyen en sus carteleras obras realistas españolas. A excepción de Buero
Vallejo, y con los citados problemas que ya padeció para estrenar Las trampas del
azar (de la que, por cierto, se llevan dos ediciones en un muy corto tiempo),
ningún realista ve sus obras en los escenarios con una mínima regularidad.
Quizá un estudio de las causas de estas dificultades del teatro realista
pudiera arrojar luz sobre algunos de los problemas generales de la escena
española actual. Entre los motivos mencionados podríamos destacar los siguientes:
a) consideración de la estética realista como un fenómeno propio del pasado;
b) por consiguiente, deseo de renovación total de los nombres de autores a
presentar en los escenarios;
c) pérdida de entidad frente a fenómenos dramáticos de prestigio europeo:
los clásicos, los grandes autores universales, contemporáneos españoles de
renombre (con Valle Inclán y García Lorca a la cabeza), etc.
Ni que decir tiene que estos motivos tienen su correspondiente discusión,
pues son de todo punto inadmisibles en cualquier consideración consciente y
rigurosa del fenómeno que tratamos. Queden expuestos para pública reflexión,
y para que el consiguiente debate puntualice sus extremos.
Saló de Graus de la Universitat de Barcelona
29/I1I/1995