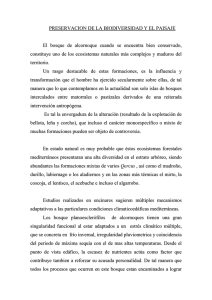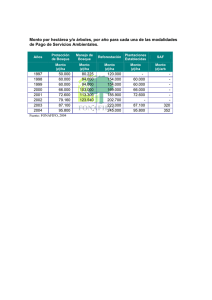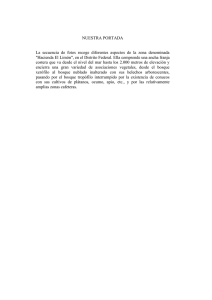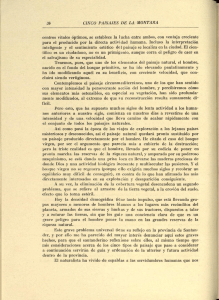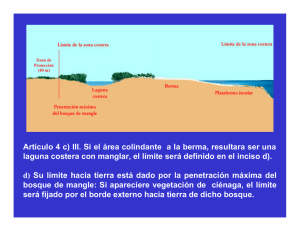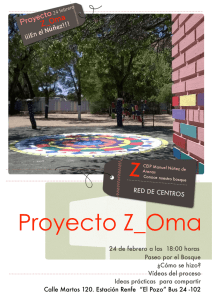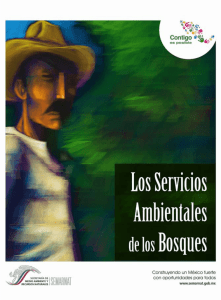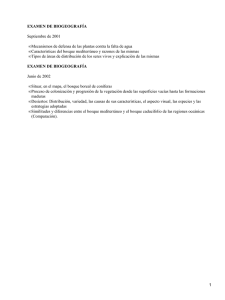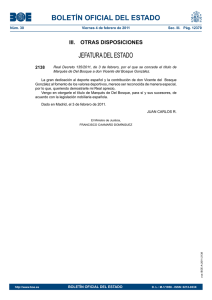Onça pintada | Panthera onca | WWF
Anuncio

WF-Canon/Michel Gunther Jose & Adriana Calo Aníbal Parera/FVSA Aníbal Parera/FVSA WF-Canon/Michel Gunther Onça pintada | Panthera onca | WWF-Canon/Anthony B. Rath WWF-Canon/Michel Gunther versão em português V I S I Ó N D E L A E C O R R E G I Ó N D E L B O S Q U E A T L Á N T I C O D E L A L T O P A R A N Á 1 UNA VISIÓN DE BIODIVERSIDAD PARA LA ECORREGIÓN DEL BOSQUE ATLÁNTICO DEL ALTO PARANÁ DISEÑO DE UN PAISAJE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y PRIORIDADES PARA LAS ACCIONES DE CONSERVACIÓN U N I R P A R A C O N S E R V A R L A V I D A Equipo Técnico del WWF para la Ecorregión del Bosque Atlántico del Alto Paraná: Aida Luz Aquino (Coordinadora – Paraguay); Guillermo Placci (Coordinador – Argentina); Mario S. Di Bitetti (Coordinador de Proyectos – Argentina) Helena Maria Maltez (Coordinadora – Brasil) Lou Ann Dietz (Coordinadora internacional) Comité Ejecutivo del WWF: Sandra Charity (WWF-Reino Unido); Javier Corcuera (Fundación Vida Silvestre Argentina); Leonardo Lacerda (WWF-Brasil); Meg Symington (WWF-Estados Unidos) Análisis con Sistemas de Información Geográfica: German Palé, Juan Carlos Riveros Salcedo, Tom Allnutt Mapas: German Palé Edición y Producción: Nancy de Moraes y Daniela Rode Foto de cubierta: San Pedro, Misiones, Argentina, de Gustavo Sebastián Cabanne Traducción: Haydée González Copyright 2003 World Wildlife Fund Por favor citar esta publicación como: Di Bitetti, M.S; Placci, G; y Dietz, L.A. 2003. Una Visión de Biodiversidad para la Ecorregión del Bosque Atlántico del Alto Paraná: Diseño de un Paisaje para la Conservación de la Biodiversidad y prioridades para las acciones de conservación. Washington, D.C., World Wildlife Fund 2 U U M U N N B N I R P A R I R P A R O J O A J U I T E T O A A , C O N S E R V C O N S E R V Ñ E Ñ A N G A C O N S E R V E A R L A V I D A A R A V I D A R E K O H A G U Ã L I F E T E K O V E R E H E Esta Visión para la Conservación de la Biodiversidad para la Ecorregión del Bosque Atlántico del Alto Paraná (también conocida como Bosque Atlántico Interior, Mata que han contribuido con sus esfuerzos y recursos a desarrollarla, y que han orientado sus programas de conservación a lograrla, con la esperanza de que juntos podamos V I S I Ó N L A Atlántica Interior, o Selva Paranaense) está dedicada a todas las instituciones y personas D E E C O R R E G I Ó N D E L B O S Q U E A T L Á N T I C O D E L A L T O P A R A N Á 3 hacerla realidad - sino durante nuestras vidas, durante la vida de nuestros hijos. Febrero, 2003 U N I R P A R A C O N S E R V A R L A V I D A AGRADECIMIENTOS Este documento es el resultado del esfuerzo conjunto de la Red WWF y de numerosas instituciones y personas, en un proceso continuo que comenzó en 1998. Queremos agradecer a las siguientes personas e instituciones por sus contribuciones: Las actividades que llevaron a la Visión de Biodiversidad fueron posibles gracias al apoyo financiero de: USAID Paraguay a través del Bureau for Economic Growth, Agriculture, and Trade, U.S. Agency for International Development (USAID), bajo los términos del subsidio No. LAG-A-00-99-00048-00. Las opiniones expresadas en este documento pertencen a los autores y no reflejan necesariamente la posición de la U.S. Agency for International Development; The Summit Foundation, Washington, D.C., Estados Unidos; The Overbrook Foundation, New York, NY, Estados Unidos; The John D. and Catherine T. MacArthur Foundation, Chicago, IL, Estados Unidos; WWF-US, Washington, D.C., Estados Unidos. El proceso íntegro de desarrollo de la Visión de Biodiversidad (desde la movilización de acuerdos de colaboración entre grupos participantes, el desarrollo de proyectos, y la recaudación de fondos, hasta la recopilación y análisis de los datos, las discusiones a lo largo de todas las fases del desarrollo de la metodología y el análisis de los datos, así como también el desarrollo de las metas de conservación y la revisión de este documento) fueron coordinadas por: Equipo Técnico del WWF para la Ecorregión del Bosque Atlántico: Aida Luz Aquino, Coordinadora en Paraguay (WWF-US); Mario S. Di Bitetti, Coordinador de Proyectos en Argentina (Fundación Vida Silvestre Argentina - FVSA); Guillermo Placci, Coordinador en Argentina (Fundación Vida Silvestre Argentina - FVSA); Helena Maltez, Coordinadora en Brasil (WWF-Brasil); Lou Ann Dietz, Coordinadora Internacional WWF-US). 4 U U M U N N B N I R P A R I R P A R O J O A J U I T E T O A A , C O N S E R V C O N S E R V Ñ E Ñ A N G A C O N S E R V E A R L A V I D A A R A V I D A R E K O H A G U Ã L I F E T E K O V E R E H E Coordinación de esfuerzos del WWF-Brasil para la Ecorregión del Bosque Atlántico durante las etapas iniciales: Kátia Lemos Costa (1998-1999); Luis Paulo Ferraz (1999-2001). Dirección General – Comité Directivo del WWF para la Ecorregión del Bosque Atlántico: Sandra Charity (WWF-Reino Unido), Javier Corcuera (FVSA), Leonardo Lacerda (WWF-Brasil), Meg Symington (WWF-US). Asistencia en el desarrollo de acuerdos de colaboración internacionales y locales para llevar adelante el proceso de desarrollo de la Visión: Kátia Lemos Costa (WWF-Brasil); Nancy de Moraes (WWF-US); Myrna Paola Narváez (FVSA); Daniela Rode (FVSA); Patricia Keller (Secretaria de Comunicaciones de la Iniciativa Trinacional de la Conservación y Uso Sustentable de la Selva Paranaense); Ana Maria Macedo Sienra (Fundación Moises Bertoni); Miguel Morales (USAID – Misión en Paraguay); Miguel Pellerano (consultor). V I S I Ó N D E L A E C O R R E G I Ó N D E L B O S Q U E A T L Á N T I C O D E L A L T O P A R A N Á 5 Recopilación de información para las etapas iniciales de esta Visión: Sueli Angelo Furlan (Universidade de São Paulo); Francisco A. Arruda Sampaio (Universidade de São Paulo); Rosalia Fariña (consultora). Importantes aportes fueron realizados por las siguientes personas durante las discusiones que se desarrollaron a lo largo de las diferentes fases del desarrollo de la metodología: Garo Batmanian (WWF-Brasil); Robert Buschbacher (WWF-Brasil); José Maria Cardoso (Universidade Federal de Pernambuco); Roberto Cavalcanti (Conservation International do Brasil); Javier Corcuera (FVSA); Leandro Ferreira (WWF-Brasil); Marcia Hirota (Fundacion SOS Mata Atlântica); Mauro Galetti (Universidade Estadual de São Paulo–UNESP); Andrés Johnson (FVSA); Rosa Lemos de Sá (WWF-Brasil); Miguel Morales (USAID – Misión en Paraguay); Heloisa de Oliveira (Conservation International do Brasil); Claudio Valladares Padua (Instituto de Pesquisas Ecológicas – IPÊ); Luiz Paulo de Souza Pinto (Conservation International do Brasil); Denise Marçal Rambaldi (Associação Mico-Leão Dourado); Carlos Saavedra (The Summit Foundation); Alejandro Serret (FVSA); Chelsea Specht; Marcelo Tabarelli (Universidade Federal de Pernambuco). U N I R P A R A C O N S E R V A R L A V I D A Dirección continua en metodologías de conservación ecorregional: Equipo del WWF-US: Tom Allnutt, Sarah Christiansen, John Morrison, George Powell, Juan Carlos Riveros Salcedo, Doreen Robinson, and Harry Van der Linde. Revisión de este documento: Tom Allnutt (WWF-US); Sandra Charity (WWF-UK); James Dietz (University of Maryland); Leonardo Lacerda (WWF-Brasil); Doreen Robinson (WWF-US); Meg Symington (WWF-US); Michele Thieme (WWF-US); Gustavo Sebastián Cabanne (Instituto de Biociências-Universidade de São Paulo). Compilación de datos geográficos, socioeconómicos y biológicos: En Paraguay: Alberto Madroño (Guyra Paraguay) suministró información sobre aves. Ana Maria Macedo Sienra (Fundación Moisés Bertoni - FMB) reunió la información disponible en la FMB sobre vegetación, fauna y áreas protegidas, y compiló toda la información sobre Paraguay Nélida Rivarola con la ayuda de Milagros Lencinas (Centro de Datos para la Conservación –CDC, Dirección de Parques y Vida Silvestre, Sub-Secretaria de Recursos Naturales, Ministerio de Agricultura y Ganadería) reunió la información sobre vegetación, fauna y áreas protegidas del CDC, la Facultad de Ciencias Químicas y el Museo de Ciencias Naturales. Alberto Rautemberg (Servicios Ecoforestales para Agricultores – SEPA) y Elías Díaz Peña y Miguel Lovera (Sobrevivencia – Amigos de la Tierra) suministraron datos socieconómicos. Jorge Pinazzo y Larisa Rejalaga (Carrera de Ingeniería Forestal, Universidad Nacional de Asunción) suministraron información sobre el ambiente físico. El Departamento de Ordenamiento Territorial, Dirección de Ordenamiento Ambiental –Dirección de Parques Nacionales y Vida Silvestre Subsecretaria de Estado de Recursos Naturales y Medio Ambiente Ministerio de Agricultura y Ganadería junto con la Carrera de Ingeniería Forestal - Facultad de Ciencias Agrarias - Universidad Nacional de Asunción, y la Fundación Moisés Bertoni produjeron el mapa de cobertura boscosa. 6 U U M U N N B N I R P A R I R P A R O J O A J U I T E T O A A , C O N S E R V C O N S E R V Ñ E Ñ A N G A C O N S E R V E A R L A V I D A A R A V I D A R E K O H A G U Ã L I F E T E K O V E R E H E En Argentina: Miguel Angel Rinas, Paula Bertolini, y Juan Pablo Cinto (Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de la Provincia de Misiones) suministraron información sobre áreas protegidas. Miguel López (Facultad de Ciencias Forestales, Universidad Nacional de Misiones) y Claudia Noseda (Plan Social Agropecuario) suministraron información socioeconómica. Luis Colcombet y Roberto Fernández (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria – INTA, Montecarlo) suministraron información sobre el uso de la tierra. H. Daniel Ligier (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria –INTA, Corrientes) suministró información sobre geomorfología, hidrología, clima y suelos. Juan Carlos Chébez (Administración de Parques Nacionales) y Hernán Casañas (Aves Argentinas) suministraron información sobre fauna. Fernando Zuloaga y Manuel Belgrano (Instituto de Botánica Darwinion) V I S I Ó N D E L A E C O R R E G I Ó N D E L B O S Q U E A T L Á N T I C O D E L A L T O P A R A N Á 7 suministraron información sobre vegetación. Irene Fabricante (FVSA) produjo el mapa de cobertura boscosa. En Brazil: Utilizamos información colectada en la Avaliação e Ações Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade da Mata Atlântica e Campos Sulinos, un trabajo realizado para establecer prioridades para el Bosque Atlántico y los Biomas de Pastizales del Sur. Este trabajo se realizó para PROBIO, el proyecto nacional “Conservación y uso sustentable de la diversidad biológica del Brasil”, dirigido por el Ministerio de Medio Ambiente. El mismo formó parte de las obligaciones del país según la Convención sobre la Biodiversidad, firmada en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo-UNCED (Rio 1992). Esta información fue reunida para el Ministerio de Medio Ambiente por: Conservation International do Brasil; Fundação SOS Mata Atlântica; Fundação Biodiversitas; Instituto de Pesquisas Ecológicas; Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo/ SEMAD; y el Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais. U N I R P A R A C O N S E R V A R L A V I D A Julio Gonchorosky (Director del Parque Nacional do Iguaçu – IBAMA) suministró información complementaria sobre el área del Parque Nacional do Iguaçu y el Parque Estadual do Turvo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renovaveis – IBAMA suministró información sobre áreas protegidas. Fundação SOS Mata Atlântica suministró el mapa de cobertura boscosa. Integración de los datos en Sistemas de Información Geográficos a nivel ecorregional: En Paraguay—Pedro Alvarenga (AlterVida) y Aníbal Aguayo (Guyra Paraguay); En Argentina—Irene Fabricante (FVSA) y José Benitez (Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de la Provincia de Misiones); En Brasil—Leandro Ferreira (WWF-Brasil); En toda la ecorregión—Tom Allnutt y Megan McKnight (WWF-US); German Palé (FVSA). Participantes del Taller Hacia una Visión Biológica para la Ecorregión del Bosque Atlántico Interior de Paraná/Paraíba, llevado a cabo los días 25 y 26 de Abril de 2000, en Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil Tom Allnutt (WWF-US); Pedro Alvarenga (AlterVida, Paraguay); Aida Luz Aquino (WWF-US, en Paraguay); João Batista Campos (Instituto Ambiental do Paraná, Brasil); Manuel Belgrano (Instituto de Botánica Darwinion, Argentina); José Benitez (Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables, Misiones, Argentina); Hugo Cámara (Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables, Misiones, Argentina); Rogerio Castro (Secretaria Estadual do Meio Ambiente, Rio Grande do Sul, Brasil); Juan Carlos Chébez (Administración de Parques Nacionales, Argentina); Juan Pablo Cinto (Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables, Misiones, Argentina); Luis Colcombet (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria–INTA, Montecarlo, Argentina); Laury Cullen (Instituto de Pesquisas Ecológicas–IPÊ, Brasil); Wanderley de Moraes (Itaipú Binacional, Brasil); Lou Ann Dietz (WWF-US); Maria Elena Escobar (Itaipú Binacional, Paraguay); Irene Fabricante (FVSA); Luis Paulo Ferraz (WWF-Brasil); Leandro Ferreira (WWF-Brasil); Julio Gonchorosky (Parque Nacional do Iguaçu–IBAMA, Brasil); John Griffin (USAID, USA); Patricia Keller (Iniciativa Trinacional de la Conservación y Uso Sustentable de la Selva Paranaense); Milagros Lencina (CDC, Parques Nacionales y Vida Silvestre, Paraguay); H. Daniel Ligier (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria–INTA, Sombrerito, 8 U U M U N N B N I R P A R I R P A R O J O A J U I T E T O A A , C O N S E R V C O N S E R V Ñ E Ñ A N G A C O N S E R V E A R L A V I D A A R A V I D A R E K O H A G U Ã L I F E T E K O V E R E H E V I S I Ó N D E L A E C O R R E G I Ó N D E L B O S Q U E A T L Á N T I C O D E L A L T O P A R A N Á 9 Argentina); Miguel López (Universidad Nacional de Misiones, Argentina); Miguel Lovera (Sobrevivencia, Paraguay); Ana Maria Macedo Sienra (Fundación Moisés Bertoni, Paraguay); Megan McKnight (WWF-US); Guillermo Placci (FVSA); George Powell (WWFUS); Alberto Rautenberg (Servicios Ecoforestales para Agricultores, Paraguay); Larisa Rejalaga (Carrera de Ingenieria Forestal / Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Asunción - CIF/FCA/UNA, Paraguay); Doreen Robinson (WWF-US); Marcelo Tabarelli (Departamento de Botânica, Universidade Federal de Pernambuco, Brasil); Myriam Velázquez (Guyra Paraguay, Paraguay); Víctor Vera (consultor, Paraguay). Aunque hemos tratado de expresar nuestro reconocimiento a todas las organizaciones y personas que contribuyeron a este documento, podemos haber omitido algunas involuntariamente. Nos disculpamos desde ya por cualquier omisión de su valioso aporte a este trabajo. 10 11 ÍNDICE 4 Agradecimientos 11 Lista de Figuras 13 Lista de Tablas 15 Declaración de la Visión 17 Resumen Ejecutivo 29 Capítulo 1 29 Conservación Ecorregional y la Visión de Biodiversidad 29 ¿Qué es una ecorregión? 31 Metas mínimas de conservación para lograr los objetivos de conservación ecorregional 33 La Visión de Biodiversidad como una herramienta para implementar la Conservación Ecorregional 37 Capítulo 2 37 La Ecorregión del Bosque Atlántico del Alto Paraná 37 El Complejo de Ecorregiones del Bosque Atlántico 37 La Ecorregión del Bosque Atlántico del Alto Paraná 37 Historia natural del Bosque Atlántico del Alto Paraná 37 Demografía y división política 37 Las principales causas de la fragmentación y la degradación del Bosque Atlántico del Alto Paraná 37 Uso de la tierra 39 Infraestructura 40 Explotación no sustentable del bosque nativo 42 Caza no sustentable 43 Las causas últimas de la degradación ambiental 44 Oportunidades para la conservación de la biodiversidad en la Ecorregión del Alto Paraná 61 Capítulo 3 61 Metas para lograr resultados de Conservación de Biodiversidad 64 Los problemas de la fragmentación: efectos de borde, efectos de tamaño y de aislamiento 71 Capítulo 4 71 Diseñando un Paisaje para la Conservación de la Biodiversidad– Métodos 101 Capítulo 5 102 Resultados: El Paisaje para la Conservación de la Biodiversidad 102 Representatividad de las Unidades de Paisaje 102 El Paisaje para la Conservación de la Biodiversidad 102 A) Áreas Prioritarias para la Conservación de la Biodiversidad 104 B) Áreas Estratégicas para la Conservación de la Biodiversidad 105 C) Áreas de Uso Sustentable 126 Capítulo 6 126 Estableciendo prioridades para las acciones de conservación. Metas de Conservación 135 De la Visión a la Acción – implementando un Plan de Acción Ecorregional 137 Bibliografía Apéndice 1 12 13 LISTA DE FIGURAS Figura 1. Las Ecorregiones Terrestres “Global 200” 28 Figura 2. Localización de la Ecorregión Global 200 de los Bosques Atlánticos 47 48 en Sudamérica Figura 3. Las 15 Ecorregiones del Complejo de Ecorregiones Global 200 del Bosque Atlántico 49 Figura 4. Remanentes de bosque de la Ecorregión Global 200 de los Bosques Atlánticos Figura 5. La Ecorregión del Bosque Atlántico del Alto Paraná 50 Figura 6. La Ecorregión del Bosque Atlántico del Alto Paraná se superpone extensamente 51 con la Ecorregión Global 200 de los Ríos y Arroyos del Alto Paraná Figura 7. El proceso de destrucción del Bosque Atlántico del Alto Paraná Figura 8. Patrones de tenencia de tierra en diferentes partes de la Ecorregión 52 Figura 9a. Áreas Protegidas del Bosque Atlántico del Alto Paraná 53 Figura 9b. Áreas Protegidas del Bosque Atlántico del Alto Paraná (Área Trinacional ampliada) 54 Figura 10. Aumento de las áreas protegidas en la Ecorregión 55 Figura 11. Número y área total de fragmentos por categoría de tamaño Figura 12. Número de meses secos 60 Figura 13. Rango de Altitud 70 Figura 14. Índice de pendientes del terreno 81 Figura 15. Unidades de Paisaje 82 Figura 16. Remanentes de bosque del Bosque Atlántico del Alto Paraná 83 Figura 17. Fragmentos de bosque clasificados por categorías de tamaño 84 Figura 18. Núcleos de los fragmentos de bosque clasificados por categorías de tamaño 85 Figura 19. Índice de importancia del fragmento 86 Figura 20. Ciudades 87 Figura 21. Cultivos 88 Figura 22. Ganadería 89 Figura 23. Densidad de la población rural 90 Figura 24. Amenazas para la conservación de la biodiversidad 91 Figura 25. Proximidad a áreas de protección estricta 92 Figura 26. Proximidad a ríos 93 Figura 27. Zonas de conservación planificada 94 Figura 28. Oportunidades para la conservación de la biodiversidad 95 96 97 98 Figura 29. Amenazas y oportunidades 99 Figura 30. Potencial para la Conservación de la Biodiversidad 100 Figura 31. Proceso de desarrollo del Paisaje para la Conservación de la Biodiversidad 118 Figura 32. Ilustración del Concepto de categorías de áreas incluidas en el Paisaje para la Conservación de la Biodiversidad 119 Figura 33. Áreas núcleo Figura 34. Áreas prioritarias 120 121 Figura 35. Áreas de uso sustentable que conectan áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad Figura 36. Paisaje para la Conservación de la Biodiversidad Figura 37. Área bajo protección estricta (presente y futuro) en el Paisaje 122 para la Conservación de la Biodiversidad 123 Figura 38. Superficie bajo áreas de uso sustentable Figura 39. Cobertura boscosa en las distintas categorías del área 123 124 14 del Paisaje para la Conservación de la Biodiversidad 15 LISTA DE TABLAS 56 Tabla 1. Áreas protegidas de la Ecorregión del Bosque Atlántico del Alto Paraná 69 Tabla 2. Estimaciones de densidad y requerimientos de área para individuos y para poblaciones de diferentes tamaños de especies de vertebrados típicas del Bosque Atlántico del Alto Paraná 112 Tabla 3. Representatividad en áreas protegidas y cobertura forestal remanente en unidades de paisaje 113 Tabla 4. Número de fragmentos y cobertura boscosa (ha) por unidad de paisaje y por categoría de tamaño de fragmento. 115 Tabla 5. Representatividad de las unidades de paisaje en las áreas prioritarias 116 Tabla 6. Representatividad de las unidades de paisaje en el Paisaje para la Conservación de la Biodiversidad final U N I R 16 U U M U N N B N I R P A R I R P A R O J O A J U I T E T O A A , C O N S E R V C O N S E R V Ñ E Ñ A N G A C O N S E R V E P A R A C O N S E R V A R A R L A V I D A A R A V I D A R E K O H A G U Ã L I F E L A T E K O V E R E H E V I D A V I S I Ó N D E L A E C O R R E G I Ó N D E L B O S Q U E A T L Á N T I C O D E L A L T O P A R A N Á 17 DECLARACIÓN DE LA VISIÓN Detener la extinción de especies y mantener servicios ambientales esenciales mediante acciones inmediatas que aseguren la viabilidad a largo plazo de la biodiversidad representativa del Bosque Atlántico. U N I R 18 U U M U N N B N I R P A R I R P A R O J O A J U I T E T O A A , C O N S E R V C O N S E R V Ñ E Ñ A N G A C O N S E R V E P A R A C O N S E R V A R A R L A V I D A A R A V I D A R E K O H A G U Ã L I F E L A T E K O V E R E H E V I D A V I S I Ó N D E L A E C O R R E G I Ó N D E L B O S Q U E A T L Á N T I C O D E L A L T O P A R A N Á 19 RESUMEN EJECUTIVO Conservación ecorregional En los últimos años la comunidad conservacionista ha promovido el diseño e implementación de acciones para la conservación de la biodiversidad a gran escala. El WWF ha adoptado este enfoque, concentrando la planificación y las acciones de conservación en las ecorregiones – unidades terrestres o acuáticas relativamente grandes que contienen un conjunto característico de comunidades naturales que comparten una gran mayoría de especies, dinámicas y condiciones ambientales. Como la mayor parte de los procesos ecológicos y evolutivos que sustentan la biodiversidad ocurren a gran escala, el WWF ha determinado que las ecorregiones son las unidades más apropiadas para diseñar y desarrollar acciones de conservación de la biodiversidad. Uno de los elementos clave necesarios para la implementación de la conservación a escala ecorregional es una Visión de Biodiversidad. La Visión de Biodiversidad es una herramienta de planificación, generalmente en forma de documento, como éste, cuyo propósito es guiar las actividades de conservación de la biodiversidad en la ecorregión. La Visión de Biodiversidad establece una serie de objetivos de conservación de la biodiversidad basados en los ampliamente aceptados principios de la biología de la conservación, e identifica áreas críticas a ser conservadas, manejadas o restauradas para lograr estos objetivos. Estas áreas se identifican a través de un proceso de bases científicas, que descansa en los mejores datos disponibles sobre biodiversidad e información socioeconómica. A través de este proceso desarrollamos un Paisaje para la Conservación de la Biodiversidad que es representado por un mapa que ilustra cómo la ecorregión se vería dentro de 50 - 100 años si nuestras acciones de conservación de la biodiversidad resultan exitosas. Este Paisaje para la Conservación de la Biodiversidad es una pieza central de la Visión de Biodiversidad, y su representación en un mapa ayuda a focalizar las actividades de conservación en esas áreas y a establecer metas específicas que produzcan los mejores resultados para la conservación de la biodiversidad. El Bosque Atlántico del Alto Paraná – una ecorregión en peligro crítico En una clasificación mundial basada en el análisis comparativo de datos sobre biodiversidad, el WWF ha identificado las Global 200 – las ecorregiones más destacadas que representan el espectro completo de los diversos hábitats terrestres, de agua U N I R P A R A C O N S E R V A R L A V I D A dulce y marinos de la Tierra. El Bosque Atlántico, una de las ecorregiones incluidas en las Global 200, es en realidad un complejo de 15 ecorregiones terrestres1 que recorre la costa atlántica de Brasil, y se extiende hacia el oeste por Paraguay oriental y el noreste de Argentina. Los Bosques Atlánticos están entre los Bosques Tropicales Lluviosos más amenazados de la tierra, en los que subsiste solamente el 7% de su cobertura original, y en un paisaje altamente fragmentado. Han sido clasificados como uno de los Bosques con mayor diversidad biológica del mundo. La porción sudoeste del Bosque Atlántico constituye la ecorregión del Bosque Atlántico del Alto Paraná y es el foco de esta Visión de Biodiversidad. El área original2 de la ecorregión del Bosque Atlántico del Alto Paraná es la más grande (471.204 km2) de las 15 ecorregiones del Complejo de Ecorregiones del Bosque Atlántico, y se extiende desde los faldeos occidentales de la Serra do Mar en Brasil hasta el este de Paraguay y la provincia de Misiones en Argentina. Toda esta área estaba cubierta originalmente por un bosque subtropical semideciduo continuo con una alta diversidad de especies vegetales que formaban diferentes comunidades de bosque3. Esta ecorregión posee los bloques boscosos remanentes más grandes, que todavía contienen el conjunto original de grandes vertebrados, incluyendo a grandes predadores como harpías, águilas crestudas, jaguares, pumas y ocelotes, y grandes herbívoros como tapires, dos especies de venados, y dos especies de pecaríes. Aunque estos bloques representan una importante oportunidad para la conservación, también presentan el singular desafío de encontrarse a través de las fronteras de tres países con diferentes culturas y diferentes idiomas, una diversidad socioeconómica y cultural compleja, y recientes crisis económicas y sociales. Más de 25 millones de personas viven en esta 1 La Ecorregión Global 200 de los Bosques Atlánticos es, en realidad, no una única ecorregión sino un conjunto de 15 ecorregiones terrestres caracterizadas por bosques tropicales o subtropicales. Estas 15 ecorregiones forman bosques tropicales y subtropicales continuos que comparten una historia biogeográfica común y tienen muchas especies en común, y por esta razón el WWF las ha considerado como una sola ecorregión en las Global 200. 2 El término original se refiere al momento en que el área estaba en su mayoría cubierta por vegetación boscosa nativa prístina. Ese momento corresponde aproximadamente a fines del siglo XV y comienzos del siglo XVI, lo que coincide con el arribo de los primeros inmigrantes europeos y el comienzo de un rápido proceso de transformación de los bosques en tierras para agricultura. Antes de este período, los pueblos nativos posiblemente produjeron un impacto en toda la ecorregión en un grado relativamente bajo o medio. 3 Las comunidades vegetales individuales de la ecorregión del Bosque Atlántico del Alto Paraná están caracterizadas por distintos tipos de suelos y por las especies de árboles dominantes. En el Bosque Atlántico del Alto Paraná, algunas de las comunidades típicas incluyen: la comunidad de palmito (Euterpe edulis) y palo rosa (Aspidosperma polyneuron), comunidades de bambú (cuatro especies de cañas de bambú son comunes en la ecorregión y son dominantes en algunas áreas), la comunidad del laurel (diversas especies de árboles del género Nectandra y Ocotea son comunes en estos tipos de bosques). Sin embargo no existe un mapa de vegetación detallado para la ecorregión en su totalidad y no hay acuerdo completo sobre la nomenclatura utilizada para los diferentes tipos de comunidades. 20 U U M U N N B N I R P A R I R P A R O J O A J U I T E T O A A , C O N S E R V C O N S E R V Ñ E Ñ A N G A C O N S E R V E A R L A V I D A A R A V I D A R E K O H A G U Ã L I F E T E K O V E R E H E V I S I Ó N D E L A E C O R R E G I Ó N D E L B O S Q U E A T L Á N T I C O D E L A L T O P A R A N Á 21 ecorregión, 18,6 millones en áreas urbanas y 6,4 millones en áreas rurales. La toma de decisiones a nivel gubernamental en la ecorregión es también compleja, ya que las políticas de importancia para el Bosque Atlántico son desarrolladas e implementadas por tres gobiernos nacionales, 18 gobiernos provinciales, estaduales y departamentales, y 1.572 gobiernos municipales. La mayor amenaza para la biodiversidad en la ecorregión del Bosque Atlántico del Alto Paraná es el grado extremo de fragmentación y degradación del bosque, cuya causa próxima es la expansión de la agricultura, tanto a gran como a pequeña escala. Otras causas incluyen la ocupación de tierras por parte de campesinos sin tierra, la construcción de infraestructura (represas, caminos, etc.), la caza ilegal de especies silvestres y la explotación no sustentable del bosque nativo. A pesar del alto grado de fragmentación del bosque, aún existen buenas oportunidades para la conservación de los grandes fragmentos de bosque remanentes en la ecorregión. Protegiendo estas grandes áreas seremos capaces de conservar los procesos ecológicos que sustentan la diversidad biológica. Fijando objetivos para la conservación de la biodiversidad Hemos fijado cuatro objetivos básicos para que esta Visión de Biodiversidad logre resultados de conservación de la ecorregión del Bosque Atlántico del Alto Paraná. Los cuatro objetivos están basados en los principios de la biología de la conservación, e incluyen: 1. La conservación de bloques de bosque natural lo suficientemente grandes como para ser resilientes a los cambios ambientales a corto y a largo plazo. 2. El mantenimiento de poblaciones viables de todas las especies nativas con sus patrones naturales de abundancia y distribución, y con la diversidad genética necesaria para enfrentar cambios ambientales. 3. El mantenimiento de procesos ecológicos sanos y las presiones de selección natural como son los regímenes de disturbios naturales, los procesos hidrológicos, los ciclos de nutrientes y las interacciones bióticas, incluyendo la predación. 4. La representatividad de todas las comunidades biológicas nativas y los estadíos sucesionales en todo su rango natural de variación dentro del Paisaje para la Conservación de la Biodiversidad. U N I R P A R A C O N S E R V A R L A V I D A Construyendo la Visión Implícitos en la Visión de Biodiversidad subyacen una serie de análisis complejos que apuntan a diseñar un Paisaje para la Conservación de la Biodiversidad que asegurará alcanzar los objetivos de conservación descriptos anteriormente. Durante los últimos tres años, el WWF ha llevado a cabo un proceso participativo trinacional que incluyó a más de 30 organizaciones locales representando a múltiples sectores y disciplinas. Muchas de estas organizaciones4 proveyeron información y datos fundamentales para producir esta Visión de Biodiversidad para el marco temporal y la escala geográfica que son necesarios para conservar la biodiversidad de la Ecorregión del Bosque Atlántico del Alto Paraná. Para el análisis utilizamos varias superposiciones de mapas que representan la distribución de las diferentes variables biológicas y socioeconómicas. Un Sistema de Información Geográfico (SIG) fue la herramienta esencial para realizar el análisis y describir en forma visual las diferentes capas de información de varios mapas. Tres análisis separados pero interdependientes fueron fundamentales para llegar a la versión final del Paisaje para la Conservación de la Biodiversidad: El primer paso consistió en la identificación de las distintas unidades de paisaje que componen la ecorregión5. Dada la falta de información biológica completa o suficiente para definir y mapear todas las comunidades ecológicas, utilizamos en su lugar información climática, altitudinal y topográfica para desarrollar un modelo biológico. Utilizando estas tres capas de información identificamos 18 unidades de paisaje diferentes. El segundo paso consistió en la identificación de los fragmentos de bosque nativo con el mayor potencial para alcanzar los objetivos de conservación. Para este análisis de fragmentación, utilizamos un mapa de fragmentos boscosos obtenido mediante imágenes satelitales. Clasificamos a los fragmentos de bosque de acuerdo con un índice de importancia del fragmento desarrollado para indicar la contribución relativa de los fragmentos boscosos para la conservación de la biodiversidad. El índice se basó en 4 Ver Agradecimientos. Una unidad de paisaje es una porción de tierra de cualquier tamaño que es relativamente uniforme en ciertas características (por ejemplo: tipo de suelo, vegetación, uso de la tierra, etc.) y se diferencia de otras porciones de terreno. En este análisis en particular, identificamos diferentes unidades de paisaje basadas en características abióticas (altitud, topografía, precipitaciones y estacionalidad) consideradas variables determinantes de la distribución de la biodiversidad. Ver Análisis de las Unidades de Paisaje en el Capítulo 4 para detalles de cómo identificamos las unidades de paisaje. 5 22 U U M U N N B N I R P A R I R P A R O J O A J U I T E T O A A , C O N S E R V C O N S E R V Ñ E Ñ A N G A C O N S E R V E A R L A V I D A A R A V I D A R E K O H A G U Ã L I F E T E K O V E R E H E V I S I Ó N D E L A E C O R R E G I Ó N D E L B O S Q U E A T L Á N T I C O D E L A L T O P A R A N Á 23 cuatro variables: tamaño del fragmento, tamaño del fragmento después de excluir una zona de amortiguamiento6 de 500 m (una medida indirecta de los efectos de borde, ver Recuadro 4), distancia hasta el fragmento más cercano, y rango altitudinal dentro del fragmento. El tercer paso consistió en un análisis de amenazas y oportunidades, donde el objetivo fue mapear áreas que representan amenazas críticas y oportunidades importantes para la conservación de la biodiversidad. La información sobre el uso de la tierra proporcionó una base fundamental para evaluar las amenazas y las oportunidades de conservación. Las variables de amenaza utilizadas en nuestro análisis fueron: distancia hasta las ciudades, agricultura, ganadería y densidad de la población rural. Las variables de oportunidad que se utilizaron fueron: la distancia a un área de protección estricta, la proximidad a un río (asumiendo que los ríos en esta ecorregión constituyen potenciales corredores biológicos), y las zonas de conservación planificada. Las variables se pesaron de acuerdo con su impacto relativo en la conservación de la biodiversidad. Analizamos el estado actual de la cobertura boscosa y la representatividad de las diferentes unidades de paisaje dentro del sistema de áreas protegidas utilizando el mapa de unidades de paisaje en combinación con el mapa de fragmentos boscosos y el mapa de áreas protegidas. Esto nos dio una idea de hasta que punto cada unidad de paisaje estaba representada en el paisaje real, y orientó las decisiones sobre como mejorar la representatividad de esas unidades de paisaje poco representadas en el Paisaje para la Conservación de la Biodiversidad final. Al combinar el mapa de los índices de importancia del fragmento con el mapa de las amenazas y oportunidades, construimos un mapa de potencial para la conservación de la biodiversidad que ilustra dónde se encuentran las áreas con mayor potencial para la conservación de la biodiversidad. Utilizando este mapa de potencial para la conservación de la biodiversidad como la capa base de información, definimos un Paisaje para la Conservación de la Biodiversidad Biodiversidad. Al diseñar este Paisaje para la Conservación de la Biodiversidad también se tomaron en cuenta las opiniones de expertos y la viabilidad socio-política de ciertas decisiones. Este proceso se resume en la Figura 31. El término zona de amortiguamiento se utiliza en este documento con dos significados diferentes. A veces, como en este caso y en el análisis de SIG, una zona de amortiguamiento es un área de tamaño arbitrario que circunda un área focal: una ciudad, un fragmento de bosque, o una ecorregión. En otros casos, utilizaremos el término zona de amortiguamiento como se utiliza típicamente en biología de la conservación: un área de transición que disminuye los efectos negativos de los impactos humanos que rodean un ecosistema natural, generalmente un área de protección estricta. 6 U N I R P A R A C O N S E R V A R L A V I D A Perfeccionar la versión final del Paisaje para la Conservación de la Biodiversidad incluyó una serie de análisis y decisiones que explicamos aquí en forma simplificada. Primero, utilizando el mapa de potencial para la conservación de la biodiversidad como guía, identificamos grandes bloques de bosque nativo (> 10.000 ha) para constituir áreas núcleo (ver definición más adelante). Estos son los fragmentos de bosque que pueden sustentar el ciclo de vida completo de un jaguar, al que utilizamos como nuestra especie paraguas7. A continuación, identificamos corredores principales para conectar las áreas núcleo. Por último, se incluyeron áreas más pequeñas con valor para la conservación relativamente alto rodeadas de corredores secundarios, para incrementar la representatividad de las unidades de paisaje y su biodiversidad asociada dentro del diseño final del Paisaje para la Conservación de la Biodiversidad. Nuestra visión en un mapa Nuestra Visión de Biodiversidad es un Paisaje para la Conservación de la Biodiversidad que abarca los tres países, con un espacio apropiado para la vida silvestre separado de las actividades humanas, para asegurar que los objetivos fundamentales de la conservación de la biodiversidad se cumplan. La implementación de esta Visión dependerá de la participación de muchos sectores y de la coordinación de las actividades entre los tres países. El Paisaje para la Conservación de la Biodiversidad resultante se compone de tres tipos principales de áreas: Las áreas núcleo son los bloques de bosque nativo bien conservado lo suficientemente grandes para ser resilientes frente a amenazas que causan pérdida de biodiversidad. Estas son las zonas biológicamente más importantes y más estratégicas para la conservación, tanto públicas como privadas. Cada área núcleo debería ser manejada para mantener un área de bosque nativo continuo lo suficientemente grande para asegurar el ciclo de vida de especies con grandes requerimientos de espacio como el jaguar y el pecarí labiado. Las áreas núcleo se deberían manejar bajo protección estricta y las actividades humanas en ellas deberían reducirse al mínimo. Las áreas núcleo 7 Las especies paraguas son aquellas que requieren áreas muy grandes. Estas especies se pueden usar como especies focales para la planificación de la conservación asumiendo que si somos capaces de conservar poblaciones viables de las mismas, estaremos conservando hábitat suficiente para otras especies que requieren áreas más chicas. Para una revisión crítica del concepto de especies paraguas ver Noss et al. 1997. 24 U U M U N N B N I R P A R I R P A R O J O A J U I T E T O A A , C O N S E R V C O N S E R V Ñ E Ñ A N G A C O N S E R V E A R L A V I D A A R A V I D A R E K O H A G U Ã L I F E T E K O V E R E H E V I S I Ó N D E L A E C O R R E G I Ó N D E L B O S Q U E A T L Á N T I C O D E L A L T O P A R A N Á 25 deberían estar conectadas con otras áreas núcleo a través de una red de corredores, para alcanzar nuestros objetivos de conservación de la biodiversidad. Los corredores biológicos son áreas de bosque nativo, natural o restaurado, relativamente angostas, que conectan grandes parches de bosque, que pueden ser áreas núcleo o áreas de uso sustentable. Los corredores biológicos deberían permitir el movimiento de las especies silvestres y suficiente intercambio genético entre las áreas núcleo para mantener poblaciones viables. Las áreas de uso sustentable son grandes áreas que funcionan como amortiguadores y conexiones, que rodean las áreas núcleo, otras áreas críticas para la conservación bajo protección estricta, y los corredores biológicos. En ellas se mantienen procesos ecológicos sanos y servicios ambientales combinados con actividades económicas compatibles con el medio ambiente. También hemos identificado áreas que son importantes para el desarrollo de programas de manejo y conservación de cuencas hídricas, así como áreas donde es necesario realizar una planificación más detallada del uso de la tierra para crear e implementar de forma adecuada corredores biológicos críticos. La Figura 36 muestra el Paisaje para la Conservación de la Biodiversidad resultante. Debido a la falta de oportunidades para la conservación de la biodiversidad y a la escasez de fragmentos con suficiente valor para la conservación, algunas unidades de paisaje no están representadas en la versión final del Paisaje para la Conservación de la Biodiversidad. Sin embargo este Paisaje para la Conservación de la Biodiversidad asegurará la conservación de bloques de bosque nativo grandes y resilientes, donde se sustentarán poblaciones viables de especies paraguas y procesos ecológicos sanos, incluyendo la predación por parte de los grandes predadores. Tanto el Paisaje para la Conservación de la Biodiversidad como la Visión de Biodiversidad se continuarán perfeccionando con el tiempo a medida que se lleven a cabo nuevos estudios y haya nueva información disponible. De la Visión a la Acción - Implementando un Plan de Acción para la Ecorregión La implementación de este Paisaje para la Conservación de la Biodiversidad requerirá una serie de acciones a diferentes escalas de tiempo y espacio. Como ninguna U N I R P A R A C O N S E R V A R L A V I D A organización sola puede lograr resultados en esta escala, se deben coordinar acciones entre organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de muchos sectores. Para lograr esta Visión será necesario que los gobiernos incorporen sus principios, ideas y diseños a sus programas y políticas de desarrollo regional. El mantenimiento del bosque intacto en las áreas núcleo requerirá mejorar la implementación de las actuales áreas protegidas, tanto públicas como privadas, y también deberán establecerse nuevas áreas protegidas. Las conexiones entre áreas núcleo se pueden asegurar más fácilmente mediante el establecimiento de corredores biológicos atravesando paisajes de zonas de uso múltiple que provean servicios valiosos para las poblaciones humanas. El diseño de estos corredores y de las zonas de uso múltiple requerirá una planificación a escala fina del uso de la tierra. La participación de los actores involucrados8 es fundamental para contar con su apoyo para la implementación. También deben desarrollarse nuevas alternativas de producción ecológicamente sustentables y económicamente viables, así como incentivos para la protección del bosque en tierras privadas (grandes o pequeñas propiedades). Se deben eliminar los incentivos perversos que contribuyen a la conversión del bosque. Las campañas de educación a gran escala serán esenciales para aumentar la comprensión por parte del público del valor de los bosques protegidos y de esta forma generar el apoyo y el compromiso de éste con la conservación – incluyendo el cumplimiento de las leyes forestales existentes y el desarrollo de nuevas y mejores políticas públicas donde sea necesario. La capacitación también es esencial para los propietarios de la tierra, tanto en el sector público como privado, para que se conviertan en guardianes de las áreas de bosque. Implementar muchas de estas actividades requerirá de nuevas investigaciones básicas y aplicadas en áreas tales como la restauración de comunidades forestales nativas, la sustentabilidad biológica y económica de los usos alternativos de la tierra, la evaluación de necesidades de comunicación y esfuerzos educativos, la planificación del uso de la tierra, y los mecanismos económicos para sustentar la conservación. Con esta Visión de Biodiversidad como guía, el WWF y sus colaboradores locales necesitan transformar las acciones a corto plazo que ya están en marcha en un Plan de Acción Ecorregional que fije nuestras metas a corto plazo (1-5 años) y a mediano plazo (10-15 años). Este plan debería identificar claramente las estrategias de mitigación de las amenazas y concentrarse en metas claras para el logro de la conservación, así como 8 Actores involucrados – cualquier persona, grupo o institución que afecta o es afectada (ya sea positiva o negativamente) por un tema o resultado particular (stakeholders en el original). 26 U U M U N N B N I R P A R I R P A R O J O A J U I T E T O A A , C O N S E R V C O N S E R V Ñ E Ñ A N G A C O N S E R V E A R L A V I D A A R A V I D A R E K O H A G U Ã L I F E T E K O V E R E H E V I S I Ó N D E L A E C O R R E G I Ó N D E L B O S Q U E A T L Á N T I C O D E L A L T O P A R A N Á 27 también en el rol de las instituciones participantes, las posibilidades de financiamiento a largo plazo, las estructuras para una dirección efectiva, las campañas de difusión y comunicación y las actividades de capacitación. Estas metas claras son esenciales para dirigir, focalizar y monitorear el progreso de nuestro trabajo. Junto con las ideas inspiradoras de esta Visión, son necesarios objetivos claros e informes transparentes de los resultados alcanzados, para construir responsabilidad y sentido de pertenencia de las instituciones y organizaciones involucradas y alcanzar un compromiso continuo y activo. Inmersa en la construcción de un Plan de Acción para la Ecorregión se encuentra la necesidad de un manejo adaptativo. A medida que se recoge más información y se monitorean las acciones, el plan puede actualizarse fácilmente y debe permitir criterios sólidos cuando sea necesario un cambio de rumbo o de táctica. Además de ayudar a los programas de acción ecorregional a organizar sus esfuerzos estratégicos, el plan tiene otros beneficios. El Plan de Acción Ecorregional puede ayudar explícitamente a articular una agenda de la biodiversidad, y de la misma forma ayudar a los líderes a reconocer la importancia de esta agenda dentro de otras prioridades nacionales e internacionales. Es claro que es necesario un apropiado desarrollo institucional de los actores involucrados para fortalecer la defensa de la causa de la conservación en varios niveles. Como Brasil, Argentina, y Paraguay son (en diferentes grados) democracias emergentes, esta capacitación coincide significativamente con el desarrollo de una participación activa en el gobierno y de un rol activo de los ciudadanos. La implementación puede llevarse a cabo en niveles inferiores a los de la escala ecoregional, o fuera de la ecorregión, dependiendo del tema involucrado. Un análisis de las amenazas es un filtro esencial para determinar a qué escala y en qué plazo deberíamos actuar. Todas las acciones de conservación deben concebirse e implementarse en relación con las realidades sociales y políticas en las que se insertan. En la Ecorregión del Bosque Atlántico del Alto Paraná, estas realidades son diferentes en cada uno de los tres países, y aún en diferentes regiones de un mismo país. La mayoría de las acciones serán implementadas a nivel nacional o regional dentro de cada país. Sin embargo la planificación estratégica, el monitoreo de las amenazas y de los resultados de la conservación, así como los ajustes que sean necesarios deben manejarse en una escala ecorregional. U N I R 28 U U M U N N B N I R P A R I R P A R O J O A J U I T E T O A A , C O N S E R V C O N S E R V Ñ E Ñ A N G A C O N S E R V E P A R A C O N S E R V A R A R L A V I D A A R A V I D A R E K O H A G U Ã L I F E L A T E K O V E R E H E V I D A V I S I Ó N D E L A E C O R R E G I Ó N D E L B O S Q U E A T L Á N T I C O D E L A L T O P A R A N Á 29 CAPÍTULO 1 Conservación Ecorregional y la Visión de Biodiversidad Los esfuerzos para la conservación en el mundo han estado generalmente restringidos a áreas pequeñas y centrados en actividades locales que se desarrollan a corto plazo (1-5 años), como la creación de un área protegida o la implementación de una zona de amortiguación. Estas actividades son la base de la conservación de la biodiversidad. Sin embargo, para conservar la biodiversidad a largo plazo, necesitamos centrar nuestros esfuerzos en escalas espaciales y temporales mayores, aquellas en que ocurren la mayoría de los procesos ecológicos y evolutivos que mantienen la biodiversidad. Las ecorregiones son las mejores unidades de análisis y planificación a nivel de paisaje o de escalas espaciales mayores (Recuadro 1), aunque muchas acciones se implementarán a nivel local. RECUADRO 1 ¿Qué es una ecorregión? Una ecorregión es una unidad de agua o tierra relativamente grande que alberga un ensamble característico de comunidades naturales que comparten una gran mayoría de especies, dinámicas y condiciones ambientales. Una ecorregión terrestre se caracteriza por un tipo de vegetación dominante que, aunque no está universalmente presente en la misma, se halla ampliamente distribuida y le da un carácter unificador. Como la especie vegetal dominante constituye la mayor parte de la estructura física de los ecosistemas terrestres, las comunidades animales tienden también a tener una unidad o expresión característica en toda la región. Las ecorregiones son las unidades más adecuadas para la planificación de la conservación porque: 1. A esa escala ocurren los principales procesos ecológicos y evolutivos que conducen a la creación y el mantenimiento de la biodiversidad. 2. Permiten el mantenimiento de poblaciones de las especies que necesitan áreas muy grandes, un elemento de la biodiversidad que no puede adecuarse a una escala de sitio. U N I R P A R A C O N S E R V A R L A V I D A 3. Abarcan un conjunto lógico de comunidades biogeográficamente relacionadas para un análisis de representación; y 4. Nos permiten determinar los mejores lugares donde invertir los esfuerzos para la conservación, y entender mejor el rol que los proyectos específicos pueden y deben jugar en la conservación de la biodiversidad a largo plazo. El análisis y la planificación a escala ecorregional proporcionan la mejor base para establecer las prioridades para la conservación. “Actuar localmente pero pensar globalmente” es una máxima útil, ya que aunque invariablemente tenemos que actuar a nivel local, si no pensamos más ampliamente a nivel global o a escalas regionales, carecemos de un contexto (biológico, social y económico) para acciones locales específicas que produzcan beneficios para la conservación a largo plazo. De: Dinerstein et al. 2000. A Workbook for developing biological assessments and developing Biodiversity Visions for ecoregion conservation.Part 1:Terrestrial Ecosystems. WWF – Conservation Science Program. Esta es la razón por la cual el WWF ha centrado su atención en ecorregiones críticas, las Global 200 (WWF 2000, Figura 1). Éstas constituyen un conjunto de ecorregiones seleccionadas entre los hábitats terrestres, marinos y de agua dulce del mundo, a través de un esfuerzo de clasificación con base científica. Para identificar los ejemplos más destacados, esta clasificación se basó en el análisis comparativo de datos de biodiversidad de todas partes del mundo, utilizando las ecorregiones como unidades de análisis. En las Global 200 se hallan representados todos los principales tipos de hábitat en cada unidad biogreográfica importante. El objetivo de esta clasificación es priorizar las acciones de conservación en todo el mundo (Olson y Dinerstein 1998, Olson et al 2000, 2001). El WWF y sus socios se encuentran entonces, cambiando los proyectos basados en sitios puntuales por la planificación y acción a escala de ecorregiones, en un enfoque llamado Conservación Ecorregional (Ecoregion Conservation - ERC). La Conservación Ecorregional nos permite lograr objetivos de conservación que no se pueden alcanzar a otras escalas de planificación y acción (Recuadro 2). Otras importantes organizaciones ambientales del mundo han tomado enfoques similares, incluyendo The Nature Conservancy, Conservation International, y otras (Bright y Mattoon, 2001). 30 U U M U N N B N I R P A R I R P A R O J O A J U I T E T O A A , C O N S E R V C O N S E R V Ñ E Ñ A N G A C O N S E R V E A R L A V I D A A R A V I D A R E K O H A G U Ã L I F E T E K O V E R E H E V I S I Ó N D E L A E C O R R E G I Ó N D E L B O S Q U E A T L Á N T I C O D E L A L T O P A R A N Á 31 RECUADRO 2 Metas mínimas de conservación para lograr los objetivos de conservación ecorregional (CE) El término biodiversidad describe la vida en nuestro planeta en toda su expresión, desde los genes hasta las especies, las interacciones ecológicas y los ecosistemas en su totalidad. El enfoque de la CE se concibe para alcanzar los requerimientos de conservación de la expresión completa de la biodiversidad; y de esta forma los objetivos fundamentales de la conservación de la biodiversidad ayudan a crear una Visión abarcativa para una ecorregión. Para ser rigurosos y efectivos en la CE, debemos centrar las actividades para la conservación en cinco metas de biodiversidad específicas: Ensambles de comunidades, hábitat y especies distintivos (unidades de biodiversidad distintiva) Una meta primaria de conservación es la representación de subregiones biogeográficas, hábitat, comunidades y ensambles de especies distintivos. La representación de ensambles específicos puede ser también apropiada. La particular combinación de las unidades a ser representadas en cada estrategia ecorregional variará de acuerdo con: a) las características distintivas de cada ecorregión, y b) la disponibilidad y calidad de la información sobre los patrones de biodiversidad. Debemos esforzarnos en representar y conservar los distintos hábitats tanto como la diversidad completa de especies en cada ecorregión. Grandes extensiones de hábitat y biotas intactos Los estudios empíricos demuestran que las grandes áreas de hábitat natural son mejores para conservar el rango completo de especies, hábitat, y procesos naturales. Sin embargo, los ecosistemas y biotas intactos son cada vez más raros en el mundo. En particular, los grandes predadores y los grandes vertebrados están desapareciendo rápidamente en la mayoría de las ecorregiones a medida que las actividades humanas convierten y fragmentan los hábitats naturales y exterminan poblaciones de especies vulnerables mediante la sobreexplotación. Ecosistemas, hábitat, especies o fenómenos clave A escala regional, ciertos tipos de hábitat pueden ejercer una fuerte influencia en la diversidad de los hábitats circundantes y a lo largo de la totalidad de los U N I R P A R A C O N S E R V A R L A V I D A ecosistemas. Su persistencia y funcionamiento ecológico intacto pueden ser críticos para muchas especies y procesos ecológicos en áreas vecinas. Fenómenos ecológicos a gran escala La conservación de procesos ecológicos a gran escala, como las migraciones de animales a escala hemisférica, requiere una combinación de esfuerzos en cuanto a sitios específicos, regiones y niveles de decisión, que se apliquen a grandes áreas continentales o regiones extremadamente separadas. Algunos hábitats y sitios que pueden no ser particularmente distintivos (por ej.: no estar caracterizados por su gran riqueza o endemismos) o intactos, pueden sin embargo actuar como hábitat crítico para las especies migratorias. La conservación de este tipo de fenómenos debe estar relacionada con las actividades a nivel ecorregional y coordinada entre diferentes ecorregiones. Especies que representan una preocupación especial Algunas especies que se cazan mucho, cuyas poblaciones han sido reducidas o son altamente especializadas en sus requerimientos de hábitat corren el riesgo de no ser tenidas en cuenta en la CE, un proceso que le otorga mayor peso a los esfuerzos de representación que a la conservación de especies en particular. Sin embargo, en muchas ecorregiones, los esfuerzos dirigidos a restaurar poblaciones de especies sensibles y sus hábitats, son centrales para la CE porque sirven de especies en las que focalizar la planificación. De: Dinerstein et al. 2000. A Workbook for developing biological assessments and developing Biodiversity Visions for ecoregion conservation.Part 1:Terrestrial Ecosystems. WWF – Conservation Science Program. La planificación y la acción a escala ecorregional son esenciales para lograr resultados de conservación y para vincular las oportunidades de desarrollo humano al mantenimiento de la diversidad biológica. La piedra fundamental de la CE es una Visión de Biodiversidad (Recuadro 3). Una Visión de Biodiversidad es un análisis de los patrones de diversidad biológica y de las amenazas y oportunidades para la conservación a nivel ecorregional que sirve como guía para las acciones de conservación – un diseño de lo que la biodiversidad de la ecorregión va a necesitar para sobrevivir a largo plazo. La Visión de Biodiversidad es una herramienta de planificación, generalmente en forma de un documento como éste, que tiene el propósito de orientar las actividades de conservación 32 U U M U N N B N I R P A R I R P A R O J O A J U I T E T O A A , C O N S E R V C O N S E R V Ñ E Ñ A N G A C O N S E R V E A R L A V I D A A R A V I D A R E K O H A G U Ã L I F E T E K O V E R E H E de la biodiversidad en la ecorregión. La Visión de Biodiversidad establece un número de objetivos de conservación de la biodiversidad basados en los principios básicos y ampliamente aceptados de la biología de la conservación, e identifica áreas críticas a ser conservadas, manejadas o restauradas para lograr estos objetivos. Estas áreas se identifican mediante un proceso con base científica que se apoya en los mejores datos de biodiversidad e información socioeconómica disponibles. A través de este proceso desarrollamos un Paisaje para la Conservación de la Biodiversidad, que está representado en un mapa, y que ilustra cómo se vería la ecorregión dentro de 50 - 100 años si nuestras acciones de conservación de la biodiversidad resultaran exitosas. Este Paisaje para la Conservación de la Biodiversidad es una pieza central de la Visión de Biodiversidad, y su representación en un mapa ayuda a centrar las actividades de conservación en aquellas áreas de la ecorregión que produzcan los mejores resultados para la conservación de la biodiversidad. La Visión de Biodiversidad también identifica metas claras de conservación y sirve como herramienta para priorizar las acciones de conservación en la ecorregión. V I S I Ó N D E L A E C O R R E G I Ó N D E L B O S Q U E A T L Á N T I C O D E L A L T O P A R A N Á 33 RECUADRO 3 La Visión de Biodiversidad como una herramienta para implementar la Conservación Ecorregional (CE) La piedra fundamental de la CE es la Visión de Biodiversidad, que va más allá de la configuración actual de los sitios protegidos y las prácticas de manejo. Para conservar a largo plazo la gama total de la biodiversidad en una ecorregión, las áreas de conservación necesitarán ser mucho más grandes y más numerosas de lo que normalmente se observa hoy en un mapa. Además de poner bajo protección una mayor cantidad de hábitat natural, es necesario expandir en su alcance y esfuerzo otras actividades relacionadas con la conservación, como el uso sustentable de los recursos naturales, la protección de las cuencas hídricas, el establecimiento de ONGs fuertes, el dictado de leyes que sustenten estas actividades y la educación ambiental. De esta forma, en cada ecorregión, nos preguntamos, desde una perspectiva de la conservación: “¿Cómo debería verse la ecorregión dentro de 10, 20 y 50 años?”. La creación de una Visión de Biodiversidad resalta nuestro compromiso con la restauración de paisajes biológicamente valiosos pero U N I R P A R A C O N S E R V A R L A V I D A degradados, con una legislación sólida y un cumplimiento efectivo de la misma que protejan la biodiversidad natural, y el fomento y el desarrollo de un movimiento conservacionista en toda la ecorregión. Desarrollar todas estas acciones lleva tiempo. Por lo tanto la Visión de Biodiversidad nos exige planificar actividades de conservación a escalas espaciales más grandes y temporales más extensas. Para crear una Visión, los conservacionistas se encuentran ante el desafío de definir cómo se verá el éxito en el contexto de la conservación de la biodiversidad de una ecorregión. Esta representación del éxito dependerá principalmente de la evaluación biológica, a medida que ésta se vaya refinando. Muy frecuentemente, limitamos nuestros esfuerzos a proteger sitios aislados más que a desarrollar una estrategia de largo alcance para una conservación exitosa a escala ecorregional. Sin una Visión de Biodiversidad, la CE es sólo un mejoramiento cuantitativo de los enfoques ya existentes. La creación de una Visión, así como la implementación de una estrategia para la conservación de una ecorregión, depende del compromiso activo de muchos, en particular: de los gobiernos participantes, expertos de diversas disciplinas, grupos de conservación locales, organizaciones para el desarrollo, y ciudadanos de los países que están dentro de la ecorregión. El rol del WWF variará en cada ecorregión, y a lo largo de la existencia de una iniciativa de conservación de una ecorregión. La CE resalta la conservación de procesos ecológicos, fenómenos evolutivos importantes, diversidad de orden supraespecífico (de géneros y familias), y tipos de hábitats raros, así como también de los indicadores taxonómicos más tradicionales para el establecimiento de prioridades como son la riqueza y el endemismo de especies. En el análisis biológico de la CE, destacamos a los ensambles intactos o casi intactos de grandes vertebrados como metas vitales de conservación debido a su creciente rareza a nivel mundial. Identificamos las áreas y los paisajes que sustentan, o que mediante procesos de restauración moderados pueden sustentar ensambles de megafauna, como los grandes predadores, los grandes herbívoros y otras especies clave. Los grandes predadores, como el jaguar, los pumas, lobos, leones, tigres y leopardos de las nieves, ayudan a controlar las poblaciones nativas de herbívoros. Los grandes herbívoros, como los elefantes, las jirafas, los hipopótamos y los rinocerontes, influencian la estructura del hábitat con su pisoteo, 34 U U M U N N B N I R P A R I R P A R O J O A J U I T E T O A A , C O N S E R V C O N S E R V Ñ E Ñ A N G A C O N S E R V E A R L A V I D A A R A V I D A R E K O H A G U Ã L I F E T E K O V E R E H E ramoneo y pastoreo. Las especies clave, como las nutrias marinas, los ficus, o herbívoros clave como los castores, bisontes, ciervos y perritos de las praderas – son especies cuya remoción o disminución en una ecorregión tendría un gran efecto negativo en la conservación de otras especies. También destacamos la importancia fundamental de los invertebrados menos llamativos y las diminutas plantas vasculares – las unidades taxonómicas con mayor número de especies en cualquier ecorregión terrestre. Finalmente, un objetivo más pequeño de la CE es reducir las amenazas generalizadas a la biodiversidad que operan sobre muchas áreas dentro de la ecorregión (y a veces fuera de ella) en vez de tratarlas sitio por sitio. V I S I Ó N D E L A E C O R R E G I Ó N D E L B O S Q U E A T L Á N T I C O D E L A L T O P A R A N Á 35 De: Dinerstein et al. 2000. A Workbook for developing biological assessments and developing Biodiversity Visions for ecoregion conservation.Part 1:Terrestrial Ecosystems. WWF – Conservation Science Program.. El WWF no puede trabajar simultáneamente en las más de 200 ecorregiones del Global 200, y por lo tanto ha elegido un subgrupo de ecorregiones en las que centrar sus esfuerzos como red internacional. El Bosque Atlántico de Sudamérica es una de esas ecorregiones centrales. Este documento presenta una Visión de Biodiversidad para una de las ecorregiones del Complejo de Ecorregiones del Bosque Atlántico, el Bosque Atlántico del Alto Paraná. También proporciona una descripción técnica de los análisis que se han llevado a cabo para llegar a esta ambiciosa Visión. La Visión de Biodiversidad tiene el propósito de sentar las bases para la conservación a largo plazo (50 a 100 años) de la biodiversidad en el Bosque Atlántico del Alto Paraná. Se desarrolla con la intención de captar los principales elementos de la biodiversidad y sirve como un concepto organizador en el cual enmarcar acciones, proyectos, intercambios, amenazas, oportunidades, participantes y actores involucrados. La Visión destaca las áreas en las cuales se debe prestar especial atención a factores tales como la planificación del uso de la tierra y los recursos, el manejo de los cursos de agua y el desarrollo social y económico. U N I R P A R A C O N S E R V A R L A V I D A Figura 1. Las Ecorregiones Terrestres Global 200 36 U U M U N N B N I R P A R I R P A R O J O A J U I T E T O A A , C O N S E R V C O N S E R V Ñ E Ñ A N G A C O N S E R V E A R L A V I D A A R A V I D A R E K O H A G U Ã L I F E T E K O V E R E H E V I S I Ó N D E L A E C O R R E G I Ó N D E L B O S Q U E A T L Á N T I C O D E L A L T O P A R A N Á 37 CAPITULO 2 La Ecorregión del Bosque Atlántico del Alto Paraná El Complejo de Ecorregiones del Bosque Atlántico El Complejo de Ecorregiones Global 200 del Bosque Atlántico de Brasil, Paraguay y Argentina (de aquí en adelante denominado Bosque Atlántico), está compuesto por 15 ecorregiones y se encuentra entre los bosques tropicales lluviosos más amenazados del mundo, con solo el 7 % de su cobertura original de 1.713.535 kilómetros cuadrados intacta. El Bosque Atlántico se extiende desde una latitud tropical en los estados de Ceará y Río Grande del Norte en la costa noreste de Brasil, hasta una latitud subtropical muy estacional en el estado sureño de Río Grande del Sur en Brasil.. Se extiende desde el Océano Atlántico hacia el interior, pasando sobre la cadena montañosa costera del Brasil y llegando hasta la cuenca del Río Paraná en el este de Paraguay y la provincia de Misiones en Argentina (Figura 2). La biodiversidad del Bosque Atlántico no se encuentra distribuida en forma uniforme, ya que las diferentes combinaciones de temperatura, altitud, suelos, precipitación, y distancia al océano a lo largo de su extensión, han creado condiciones para que evolucionen grupos únicos de especies en áreas localizadas. Las expansiones y retracciones del Bosque durante el reciente período geológico del Pleistoceno pueden haber contribuido a la creación de nuevas especies y haberle dado forma a la presente distribución de las especies del Bosque Atlántico (Prance 1982 in Tabarelli et al. 1999). Para diseñar una estrategia de conservación que garantice la supervivencia a largo plazo de una muestra representativa de la compleja biodiversidad del Bosque Atlántico, los científicos y los colaboradores del WWF han dividido el Bosque Atlántico en 15 ecorregiones, para su análisis y para identificar los objetivos biológicos y las estrategias de conservación a largo plazo para lograrlos (Figura 3). A pesar de su estado altamente fragmentado (Figura 4), el Bosque Atlántico es aún uno de los ecosistemas biológicos más diversos de la tierra, conteniendo el 7% de las especies del mundo (Quintela 1990 en Cullen et al. 2001). En el Bosque Atlántico en el estado de Bahía se ha registrado una de las diversidades de especies vegetales leñosas U N I R P A R A C O N S E R V A R L A V I D A más altas del mundo, con 450 especies de árboles (>10cm dap) por hectárea. El Bosque Atlántico no sólo se caracteriza por su biodiversidad sino porque su nivel de especies endémicas (aquellas que no se encuentran en ningún otro lugar de la tierra) es asombroso, y hace que este complejo de ecorregiones sea de alta prioridad para la conservación. El 40% (8.000 – 2,7 % de todas las plantas de la tierra) de las 20.000 especies de plantas del Bosque Atlántico son endémicas. El 42 % (567 especies – 2,1% de los vertebrados terrestres del planeta) de los 1.361 vertebrados terrestres del Bosque Atlántico también son endémicos (Myers et al. 2000). Más del 52% de sus especies arbóreas, el 74 % de las especies de bromelias, el 80 % de las especies de primates, y el 92 % de sus anfibios, son endémicos. (Mittermeier et al. 2001), Quintela 19990 en Valladares-Padua et al. 2002). Muchas de estas especies se encuentran en la actualidad amenazadas de extinción. Aproximadamente las tres cuartas partes de las especies declaradas en peligro de extinción en Brasil viven en el Bosque Atlántico (Bright y Mattoon 2001). No es de sorprender que las ocho especies consideradas extinguidas recientemente en Brasil sean todas endémicas del Bosque Atlántico (Mittermeier et al. 1999). El Complejo de Ecorregiones del Bosque Atlántico también ha sido identificado como una “zona caliente de biodiversidad” (biodiversity hotspot), primero por Myers (1988, 1990) y más tarde por Conservation International como uno de los 25 hotspots (Mittermeier et al.1998, Myers et al. 2002). El enfoque de los hotspots se centra en las áreas amenazadas con alto endemismo de especies. Birdlife International ha mapeado cada una de las especies de aves con rango de distribución restringido a menos de 50.000 kilómetros cuadrados y estas Areas de Endemismo de Aves se superponen significativamente con una gran parte del Complejo de Ecorregiones del Global 200 del Bosque Atlántico (WWF 2000). Además de contar con algunas de las especies más raras del mundo, lo que queda del Bosque Atlántico está directamente asociado con la calidad de vida de la población humana. Los bosques son vitales para la protección de las cuencas hídricas, la prevención de la erosión del suelo y el mantenimiento de las condiciones ambientales necesarias para la existencia de ciudades y áreas rurales. Sólo en Brasil, el Bosque Atlántico es la reserva de agua para casi las tres cuartas partes de la población del país. Una gran parte de la electricidad de Brasil, Paraguay y Argentina, se produce en los ríos del Bosque Atlántico y especialmente en la ecorregión del Alto Paraná, donde se encuentran dos de las represas más grandes del mundo (Itaipú y Yacyretá). 38 U U M U N N B N I R P A R I R P A R O J O A J U I T E T O A A , C O N S E R V C O N S E R V Ñ E Ñ A N G A C O N S E R V E A R L A V I D A A R A V I D A R E K O H A G U Ã L I F E T E K O V E R E H E V I S I Ó N D E L A E C O R R E G I Ó N D E L B O S Q U E A T L Á N T I C O D E L A L T O P A R A N Á 39 Las herramientas de piedra de aproximadamente 11.000 años de antigüedad que se encontraron en la región del Bosque Atlántico, dan cuenta de una larga historia de ocupación humana en la región. Cuando los españoles y portugueses llegaron a la región a principios del siglo XVI, encontraron grupos de habitantes, en su mayoría guaraníes, que tenían una economía basada en la agricultura a pequeña escala, la caza y la recolección. Estos habitantes nativos, que vivían en densidades poblacionales bajas a medianas, causaban sólo efectos moderados en el ambiente. Sin embargo, con la llegada de los europeos en el siglo XVI, comenzó a ocurrir una transformación dramática del ambiente en el Bosque Atlántico (Dean 1995, Jacobsen 2003). Al ser la primera parte del Brasil colonizada por los portugueses a principios del siglo XVI, el Bosque Atlántico se desarrolló como el núcleo poblacional del país. En los siglos XVII y XVIII, la caña de azúcar, la ganadería, y la tala indiscriminada para la explotación de la madera de unas pocas especies de árboles, fueron las actividades económicas principales que comenzaron a transformar el Bosque Atlántico en pasturas y monocultivos. En el siglo XIX, las plantaciones de café se volvieron cada vez más comunes en las porciones sur y central del Bosque Atlántico. En el siglo XX las actividades industriales, especialmente la producción de acero, comenzaron a consumir grandes cantidades de madera para combustible (Dean 1995, Bright y Mattoon 2001). El eucalipto y otras plantaciones forestales de especies exóticas (para madera, pulpa, leña, carbón y otros productos maderables) reemplazaron grandes extensiones de Bosque Atlántico. En tiempos más recientes, y especialmente en el sur, la soja, el trigo, el maíz y otros monocultivos anuales transformaron definitivamente lo que era un vasto bosque continuo en un paisaje altamente fragmentado en el cual pequeños fragmentos boscosos sobreviven dentro de una matriz de monocultivos, pasturas para ganado, caminos y ciudades. Situaciones similares de destrucción del bosque tuvieron lugar en todos los estados del Bosque Atlántico de Brasil, a pesar de las diferencias entre las principales actividades económicas y los tiempos en que ocurrió la destrucción del bosque. En el estado de San Pablo, por ejemplo, los grandes terratenientes comenzaron a explotar el bosque en los primeros tiempos de la historia de Brasil, y la mayor parte de de la tierra se encuentra en manos de pocas personas (Cullen et al. 2001). En el Estado de Santa Catarina, la destrucción del bosque comenzó principalmente en el siglo XX y la mayoría de los propietarios poseen pequeñas parcelas (Hodge et al. 1997). En la actualidad, las tres cuartas partes de los 170 millones de habitantes de Brasil viven en el Bosque Atlántico y el ochenta por ciento del PBI de Brasil, la octava economía más grande del mundo, se produce en esta región. U N I R P A R A C O N S E R V A R L A V I D A En contraste, el aislamiento de las porciones de la ecorregión que se encuentran en Paraguay y Argentina de los centros poblacionales, ha permitido la conservación de la mayor extensión de Bosque Atlántico. La ocupación de la ecorregión en Paraguay y Argentina comenzó más tarde y hasta comienzos del siglo XX, la mayor parte del Bosque Atlántico de estos países todavía se encontraba cubierto de bosque nativo. En las últimas décadas, se transformaron grandes extensiones de Bosque Atlántico en Paraguay para desarrollar plantaciones de soja a gran escala y agricultura a pequeña escala. En Argentina, la colonización y el desarrollo del país comenzó lejos del bosque, en las pampas, que poseen uno de los suelos más ricos del mundo. El Bosque Atlántico de la provincia de Misiones en Argentina fue explotado relativamente tarde en la historia del país, principalmente para obtener madera y yerba mate (una planta endémica utilizada como infusión tradicional). La destrucción del hábitat y la fragmentación del Bosque Atlántico junto con sus altos niveles de endemismos de especies hacen particularmente urgente la acción para su conservación. La Ecorregión del Bosque Atlántico del Alto Paraná Historia natural del Bosque Atlántico del Alto Paraná El bosque original9 de la ecorregión del Bosque Atlántico del Alto Paraná cubría el área más grande de todas las ecorregiones del Complejo de Ecorregiones de los Bosques Atlánticos (471.204 km2), extendiéndose desde las laderas occidentales del la Serra do Mar en Brasil hasta el este de Paraguay y la provincia de Misiones en Argentina (Figura 5). Hacia el norte la ecorregión del Alto Paraná limita con la Ecorregión Global 200 de los Bosques y Sabanas del Cerrado. La vegetación del Cerrado es muy distinta y su fisonomía difiere de la del Bosque Atlántico. El Cerrado es un mosaico de comunidades de bosques y sabanas, con especies arbóreas de crecimiento lento adaptadas a las lluvias estacionales y a la presencia de fuegos. Los bosques ribereños del Cerrado, contienen 9 40 Ver nota al pié 2 U U M U N N B N I R P A R I R P A R O J O A J U I T E T O A A , C O N S E R V C O N S E R V Ñ E Ñ A N G A C O N S E R V E A R L A V I D A A R A V I D A R E K O H A G U Ã L I F E T E K O V E R E H E V I S I Ó N D E L A E C O R R E G I Ó N D E L B O S Q U E A T L Á N T I C O D E L A L T O P A R A N Á 41 sin embargo, especies típicas del Bosque Atlántico. Hacia el oeste, el Bosque Atlántico del Alto Paraná limita con el Pantanal y el Chaco Húmedo, una gran llanura aluvional caracterizada por bosques en galería, sabanas, pastizales inundables y bosques deciduos chaqueños en las zonas no inundables. Hacia el sur el Bosque Atlántico del Alto Paraná limita con un área de pastizales. Finalmente hacia el este, se entremezcla con los Bosques de Araucaria, otra de las ecorregiones del Complejo de Ecorregiones de Bosque Atlántico. El límite con la ecorregión de los Bosques de Araucarias no está claramente definido; a veces es difícil determinar dónde comienza una ecorregión y termina la otra. Ambas ecorregiones han sido a menudo clasificadas como una sola. Con la excepción de unas pocas especies que caracterizan a la ecorregión de los Bosques de Araucaria — como dos coníferas, el pino paraná o araucaria (Araucaria angustifolia) y Podocarpus sp. y un conjunto de especies asociadas con ellos como el coludito de los pinos (Leptasthenura setaria) — las dos ecorregiones comparten muchas especies. La vegetación predominante en la ecorregión del Alto Paraná es el bosque subtropical semi-deciduo. Las variaciones en el ambiente local y el tipo de suelo permiten la existencia de diferentes comunidades vegetales — bosques en galería, selvas de bambú, bosques de palmito (Euterpe edulis), bosques de araucaria. La mayoría de los bosques han sido explotados para obtener madera, y algunos son bosques secundarios que se están recuperando de la deforestación. Los fragmentos de bosque están, por lo tanto, compuestos de bosques primarios y secundarios en diferentes estadios de sucesión. La ecorregión del Alto Paraná se halla situada en la parte sur del Macizo de Brasil. La topografía de la región comprende desde áreas relativamente planas con suelos profundos, cerca del Paraná y otros ríos principales, con altitudes de 150-250 m sobre el nivel del mar (snm), hasta una meseta relativamente plana con altitudes entre 550800 m snm. Las áreas que se ubican entre los principales ríos y la meseta, con altitudes entre 300-600 m snm tienen pendientes relativamente pronunciadas y están muy expuestas a la erosión del suelo cuando se retira el bosque (Ligier 2000). Sobre los 700-900 m snm, la ecorregión del Alto Paraná da lugar a la ecorregión de la Araucaria en el este y al Cerrado en el norte. Los suelos de la ecorregión son relativamente ricos en nutrientes. Los suelos rojos, que son profundos cerca de los ríos, se vuelven menos profundos y más rocosos en altitudes mayores. Hay mucha diferencia en los tipos de suelos, que varían en textura, composición química, y acidez (Ligier 2000, Fernández et al. 2000). U N I R P A R A C O N S E R V A R L A V I D A La ecorregión tiene un clima subtropical. La temperatura media anual es de 16-22 ºC con una variación anual relativamente alta. En la porción sur de la ecorregión, las heladas son comunes en los meses de invierno (Junio- Agosto), especialmente en las zonas altas. Las precipitaciones en la región varían entre 1.000 a 2.200 mm por año, generalmente con menos precipitaciones en la parte norte de la ecorregión que en la parte sur. Las precipitaciones no están distribuidas uniformemente a lo largo del año, y en algunas partes de la ecorregión hay hasta 5 meses secos, en general durante el invierno. El aumento de las precipitaciones durante los años de El Niño produce grandes variaciones interanuales en las precipitaciones. Las precipitaciones y la alta estacionalidad de la temperatura y la luz determinan un patrón estacional de productividad primaria de la selva (Placci et al. 1994, Di Bitetti sin publicar). En el Bosque Atlántico del Alto Paraná hay una marcada estacionalidad en la disponibilidad de alimento para las especies animales folívoras, frugívoras, e insectívoras. Las hojas nuevas, los frutos y los insectos son más abundantes durante la primavera, entre los meses de septiembre a diciembre (Placci et al. 1994, Di Bitetti y Janson 2001). Las características naturales de la región forman un hábitat extremadamente rico que alberga a un sinnúmero de especies de plantas y animales, entre los cuales se encuentran los espectaculares grandes felinos—el jaguar (Panthera onca), el puma (Felis concolor), y el ocelote (Felis pardalis) (Crawshaw 1995). Otros mamíferos comunes incluyen al tapir (Tapirus terrestris), tres species de corzuelas (Mazama americana, Mazama nana, y Mazama gouazoubira), dos especies de pecaríes (Tayassu pecari y Tayassu tajacu), el coatí (Nasua nasua), y cuatro especies de monos (Cebus apella nigritus, Alouatta caraya, Alouatta fusca fusca, y Leontopithecus chrysopygus). Se encuentran cerca de 500 especies de aves, que incluyen cinco especies de tucanes (Ramphastos toco, Ramphastos dicolorus, Pteroglossus castanotis, Baillonius bailloni, y Selenidera maculirostris). También los reptiles y anfibios muestran una alta diversidad, que comprende caimanes, tortugas, boas y otras serpientes (entre las que se encuentran varias especies endémicas del género Bothrops, como Bothrops jararacusu), lagartijas y anfibios espectaculares, como el sapo Bufo crucifer, y las ranas Osteocephalus langsdorffi, Hyla faber y Phyllomedusa iheringi. Algunos animales se consideran en peligro o amenazados, como la nutria gigante de río o lobo gargantilla (Pteronura brasiliensis), el mico-león negro (Leontopithecus chrysopygus), la yacutinga (Aburria jacutinga), el macuco (Tinamus solitarius), el pato serrucho (Mergus octosetaceus), el loro vinoso (Amazona vinacea), 42 U U M U N N B N I R P A R I R P A R O J O A J U I T E T O A A , C O N S E R V C O N S E R V Ñ E Ñ A N G A C O N S E R V E A R L A V I D A A R A V I D A R E K O H A G U Ã L I F E T E K O V E R E H E V I S I Ó N D E L A E C O R R E G I Ó N D E L B O S Q U E A T L Á N T I C O D E L A L T O P A R A N Á 43 el pájaro campana (Procnias nudicollis), y la harpía (Harpia harpyja). Algunas especies, como el jaguar, la harpía, la nutria gigante de río y el pecarí labiado, requieren grandes extensiones de bosque continuo para garantizar su supervivencia a largo plazo, lo que representa un gran desafío para su conservación en un paisaje fragmentado. Algunas especies de la ecorregión del Bosque Atlántico del Alto Paraná tienen distribuciones restringidas y constituyen endemismos locales, como el mico-león negro, que se restringe a un área pequeña en la parte oeste del estado de San Pablo, Brasil (Cullen et. al. 2001), y la ranita del Urugua-í (Crossodactylus schmidti), endémica de una pequeña porción de Misiones (Chebez y Casañas 2000). Los niveles de biodiversidad alfa y beta10 son bastante altos en la ecorregión aunque hay muy pocos grupos de especies que se hayan estudiado intensamente. Por ejemplo en la Reserva de Recursos Manejados San Rafael en Paraguay, se han registrado 378 especies de aves pero se estima que en la actualidad existen en el área entre 400 y 500 especies (Clay et al. 2000). Las áreas del Parque Nacional do Iguaçu en Brasil y el Parque Nacional Iguazú en Argentina se encuentran entre las mejor estudiadas de la ecorregión, en estas áreas protegidas se han registrado 460 especies de aves (Saibene et al. 1993) y más de 250 especies de árboles. Se han registrado entre 53 y 73 especies arbóreas (>10cm dap) por hectárea en parcelas de estudio en el Parque Nacional Iguazú en Argentina (Placci y Giorgis 1994, S. Holz com. pers.). Sólo en el Parque Nacional Iguazú se registraron 85 especies de orquídeas, lo que representa 1/3 de las especies conocidas para toda la Argentina (Johnson 2001). En Misiones se han registrado más de 3.000 especies de plantas vasculares, que representan 1/3 de las plantas vasculares de Argentina (Zuloaga et al. 2000, Giraudo et al. 2003). El Bosque Atlántico del Alto Paraná juega un rol importante en la conservación de cuencas hídricas, asegurando la cantidad y la calidad de agua esenciales para la conservación de la Ecorregión de los Ríos y Arroyos del Alto Paraná, una ecorregión Global 200 de agua dulce (Figura 6). Con una fauna notablemente diversa que incluye más de 300 especies de peces, además de una diversidad de vertebrados e invertebrados acuáticos, la Ecorregión de los Ríos y Arroyos del Alto Paraná tiene un alto grado de endemismos de especies de agua dulce (Olson et al. 2000). La Ecorregión del Bosque Atlántico del Alto Paraná se encuentra situada sobre una 10 La biodiversidad beta se define como el recambio de especies dentro de un rango o a lo largo de un gradiente ambiental, como la altitud. En contraste, la biodiversidad alfa es el número de especies en un sitio dado. U N I R P A R A C O N S E R V A R L A V I D A gran porción de uno de los mayores reservorios de aguas subterráneas del mundo – el Acuífero Guaraní. Este acuífero se extiende sobre un total de 1,2 millones de kilómetros cuadrados desde la región centro-oeste de Brasil, a través de Paraguay, hasta el sur y sureste de Brasil, el noreste de Argentina y el centro-oeste de Uruguay (Facetti and Stichler 1995). El volumen actual de la reserva de agua dulce almacenada es de aproximadamente 40.000 km3. Su profundidad varía desde casi cero en Brasil hasta más de 1.000 metros en Argentina (Fili et al. 1998). A pesar de la importante reserva de agua superficial, el suministro de agua potable en esta región altamente poblada, depende cada vez más del agua subterránea. Se pueden presentar futuros problemas si la explotación no se realiza de manera sustentable o si las aguas se contaminan. Debido a su significativa profundidad promedio, el Acuífero Guaraní está relativamente exento de la contaminación de superficie (The World Bank, 1997). Sin embargo, el rápido desarrollo de la agricultura en la región, especialmente en Brasil donde el acuífero se encuentra más cerca de la superficie, tiene el potencial para contaminar este valioso recurso acuífero. Este es un ejemplo muy claro de la necesidad de planificación y acción para la conservación a escala ecorregional. Demografía y división política Existen diferencias significativas en la demografía y el número de unidades políticas que constituyen la ecorregión del Bosque Atlántico del Alto Paraná en cada uno de los tres países. El área original de Bosque del Alto Paraná en Brasil tiene, hoy en día, un total de 25.053.461 habitantes. De ese total 18,6 millones constituyen población urbana, y 6,4 millones población rural. El área se extiende por siete estados brasileños (Río Grande del Sur, Santa Catarina, Paraná, San Pablo, Minas Gerais, Mato Grosso del Sur y Goias), y se encuentra dividida en 1.374 municipalidades. En Paraguay el área original de la ecorregión del Bosque Atlántico del Alto Paraná tiene una población de 2,5 millones de habitantes distribuida en cantidades aproximadamente iguales entre población urbana (1,24 millones) y rural (1,23 millones). El área se divide en 10 departamentos (Alto Paraná, Amambay Caaguazú, Caazapá, Concepción, Canindeyú, Itapua, Guaira, Paraguary, y San Pedro) que están subdivididos en 123 municipalidades. En Argentina, el área original del Bosque Atlántico del Alto Paraná abarca sólo una provincia – Misiones – que tiene una población 44 U U M U N N B N I R P A R I R P A R O J O A J U I T E T O A A , C O N S E R V C O N S E R V Ñ E Ñ A N G A C O N S E R V E A R L A V I D A A R A V I D A R E K O H A G U Ã L I F E T E K O V E R E H E V I S I Ó N D E L A E C O R R E G I Ó N D E L B O S Q U E A T L Á N T I C O D E L A L T O P A R A N Á 45 total de 788.000 habitantes, de los cuales 500.000 se hallan en poblaciones urbanas y 288.000 en áreas rurales. La provincia se encuentra dividida en 75 municipalidades. Los tres países han sufrido gobiernos dictatoriales, de los que han salido recientemente, y se encuentran en un proceso de descentralización en que los gobiernos centrales transfieren más poder a los municipales, particularmente en temas referidos al uso de la tierra. Brasil es el país que más ha avanzado en este proceso de descentralización seguido por Argentina. El gobierno de Paraguay continúa siendo el más centralizado. Los gobiernos municipales requerirán de importante infraestructura y capacitación para poder llevar adelante las nuevas responsabilidades. Las principales causas de la fragmentación y la degradación del Bosque Atlántico del Alto Paraná Uso de la tierra Debido principalmente a la expansión de la agricultura hacia el oeste en Brasil (café en el siglo XIX, y trigo, soja, caña de azúcar y naranjas, en los últimos 50 años) el Bosque Atlántico del Alto Paraná ha sido reducido a sólo el 7,8 % de su extensión original. En Brasil sólo queda el 2,7% (771.276 ha) del Bosque Atlántico del Alto Paraná original, incluyendo el Parque Nacional do Iguaçu, el Parque Estadual Morro do Diabo, el Parque Estadual do Turvo y unos pocos fragmentos más pequeños de bosque – y virtualmente ninguno fuera de las áreas protegidas. Las porciones argentina y paraguaya de la ecorregión están relativamente aisladas de los grandes centros poblacionales, lo cual ha permitido la conservación del área remanente más grande de Bosque Atlántico del Alto Paraná en estos dos países. En Argentina subsisten aproximadamente 1.123.000 ha (alrededor de la mitad del área del bosque original de la ecorregión en ese país), que forman un corredor continuo que cubre una gran parte de la provincia de Misiones. La mayor parte de este bosque remanente yace dentro de lo que se denomina el Corredor Verde, un área de conservación y uso sustentable de más de 1.000.000 ha creada mediante una ley provincial (García Fernández 2002, Cinto y Bertolini 2003). Aunque Paraguay alberga un área grande (1.152.332 ha) de Bosque Atlántico del Alto Paraná, es sólo el 13,4 % del área original en ese país. Paraguay tiene una de las tasas de deforestación más altas de Latinoamérica, y la deforestación reciente ha fragmentado el bosque remanente (Altstatt et al. 2003) (Figura 7). U N I R P A R A C O N S E R V A R L A V I D A Hemos identificado a la fragmentación, el aislamiento y la degradación de los fragmentos de bosque como las principales amenazas para la conservación de la biodiversidad en la ecorregión. Estos procesos han ocurrido con diferentes intensidades en distintas partes de la ecorregión. Más adelante discutiremos (Capítulo 3) las consecuencias de los procesos de fragmentación y degradación de los fragmentos boscosos en la conservación de la biodiversidad. Aquí, centraremos nuestra discusión en las principales causas de la fragmentación y degradación del bosque. La expansión de la agricultura se ha identificado como la mayor causa que subyace al proceso de fragmentación del bosque en la ecorregión del Alto Paraná. Las principales actividades económicas que han llevado a este proceso de conversión del bosque nativo incluyen cultivos anuales (soja, caña de azúcar, maíz, trigo, algodón, tabaco), y cultivos perennes (café, yerba mate, té, y plantaciones de pino y eucaliptos). La cría de ganado es también una actividad económica importante en la ecorregión, que generalmente requiere la conversión del bosque nativo en pastizales para pastoreo. La importancia de estas actividades económicas difiere a nivel regional dentro de la ecorregión, debido principalmente a las diferentes historias y patrones de desarrollo de los tres países (Laclau 1994, Holz y Placci 2003). Por ejemplo las plantaciones de soja son muy importantes en los estados del sur de Brasil y el este de Paraguay, pero no lo son en la provincia de Misiones en Argentina. Las plantaciones ilegales de marihuana están restringidas a la parte norte de la porción paraguaya de la ecorregión. En Misiones, los monocultivos forestales, principalmente las plantaciones de pino, constituyen la mayor actividad económica de la provincia, y éstas plantaciones están concentradas cerca del Río Paraná. Las plantaciones de tabaco están concentradas en el estado de Santa Catarina, en Brasil. (Hodge et al. 1997), y en la porción este de la provincia de Misiones. De esta manera, para abordar las causas de la fragmentación y la degradación del bosque, se deben llevar a cabo diferentes acciones en diferentes partes de la ecorregión. Mientras que la agricultura a gran escala claramente produce impactos negativos en la biodiversidad, la agricultura de subsistencia también contribuye de variadas maneras a la fragmentación y la degradación del bosque. En primer lugar, para muchos pequeños productores, la agricultura no es económicamente sustentable porque carecen de acceso a los mercados u otros incentivos económicos disponibles para los grandes productores. Como resultado de la falta de sustentabilidad del sistema de producción, los pequeños productores finalmente abandonan su tierra y a menudo la venden a grandes propietarios 46 U U M U N N B N I R P A R I R P A R O J O A J U I T E T O A A , C O N S E R V C O N S E R V Ñ E Ñ A N G A C O N S E R V E A R L A V I D A A R A V I D A R E K O H A G U Ã L I F E T E K O V E R E H E V I S I Ó N D E L A E C O R R E G I Ó N D E L B O S Q U E A T L Á N T I C O D E L A L T O P A R A N Á 47 o compañías. Estas tierras luego se incorporan a sistemas de producción muy intensivos y de gran escala (Laclau 1994, Colcombet y Noseda 2000). En segundo lugar, la ocupación de tierras y el asentamiento de campesinos sin tierra en áreas remanentes de bosque está contribuyendo a la conversión de los últimos remanentes de bosque en tierras dedicadas a la agricultura en pequeña escala y no sustentable. En este caso, los campesinos sin tierra ocupan ilegalmente propiedades privadas o públicas, por lo general en forma temporaria, para producir unas pocas cosechas anuales. Sin otra alternativa, los campesinos sin tierra en busca de pequeñas parcelas para agricultura de subsistencia se ven a veces forzados a ocupar ilegalmente los últimos remanentes de bosque ubicados en áreas no adecuadas para la agricultura, donde los suelos son improductivos o donde las pendientes son pronunciadas (Hodge et al. 1997, Cullen et al. 2001, Chebez y Hilgert 2003). Cullen et al. (2001) describen la situación para el estado de San Pablo: “La concentración de tierras, la especulación sobre la tierra y la carencia de tierras son las principales causas del uso imprudente de la tierra en áreas donde quedan rastros de Bosque Atlántico. Los pobres a los que se les ha negado la tierra y un medio de sustento son utilizados como objeto de negociaciones injustas y forzados hacia estos fragmentos de bosque en números cada vez más altos, a menudo alentados por el gobierno del estado. Este sistema de tenencia de la tierra resulta en la explotación de los remanentes de bosque y amenaza a los demás hábitats todavía existentes.” Las causas de la degradación ambiental de la ecorregión están asociadas a situaciones históricas y actuales de desigualdad social (Laclau 1994). Esto se puede ver claramente cuando uno observa el patrón desigual de tenencia de la tierra, que en general es similar en los tres países. En Misiones, 93% de los productores tienen propiedades de menos de 100 ha, que representa sólo 1/3 de la tierra productiva. El resto de las actividades productivas se realiza en grandes propiedades que ocupan los otros 2/3 de la tierra productiva. La tendencia a la concentración de la tierra en manos de unos pocos propietarios, mientras la mayoría de la gente posee pequeñas parcelas, ha aumentado en la última década (Colcombet y Noseda 2000). En Paraguay la situación es similar, 82% de las propiedades rurales tienen menos de 20 ha mientras que sólo el 1% tiene más de 1.000 ha. Sin embargo, ese uno por ciento representa el 77 % del área cultivada (SEPA 2000). Un patrón similar se observa en los estados del sur del Brasil (Laclau 1994, Cullen et al. 2001, Figura 8). U N I R P A R A C O N S E R V A R L A V I D A Infraestructura En la ecorregión existen varias represas cuyo efecto no se ha limitado a inundar grandes extensiones de bosque nativo sino que también han impuesto nuevas barreras que incrementan la fragmentación del bosque y reducen la capacidad de dispersión de la flora y fauna que vive en márgenes opuestas del recién formado reservorio (Fahey y Langhammer 2003). Existen planes para la construcción de varias nuevas represas en la ecorregión que provocarían efectos negativos probablemente similares a los de aquellas que ya han sido construidas (FVSA 1996, Bertonatti y Corcuera 2000, Fahey y Langhammer 2003). Los caminos constituyen una causa importante de la fragmentación y degradación del bosque nativo, no solo por su efecto directo (efecto de borde, fragmentación y aislamiento de poblaciones, y atropellamiento de fauna) sino también porque facilitan el proceso de colonización e invasión de tierras por parte de ocupantes ilegales (Chebez y Hilgert 2003). Casi no existen áreas en la ecorregión a las que no haya acceso mediante caminos. La erosión del suelo a lo largo de caminos de tierra de diseño inadecuado y escaso mantenimiento es también causa de preocupación. Existen planes para desarrollar grandes obras de ingeniería, como dragado y canalización de la Hidrovía Paraná-Paraguay, que intensificaría el transporte de mercaderías desde el corazón de América del Sur hacia el océano Atlántico, y viceversa. Estos planes pueden potencialmente afectar seriamente los recursos naturales de la región (Huszar et al. 1999). Si se implementa este gran canal y su infraestructura de navegación, tendrá un gran impacto indirecto sobre la biodiversidad, ya que creará incentivos económicos para la expansión de la agricultura a gran escala y la conversión de los últimos remanentes de bosque de la ecorregión. Explotación no sustentable del bosque nativo El aprovechamiento no sustentable del bosque nativo mediante la explotación “convencional” o “tradicional” también ha degradado los remanentes de bosque. La explotación del bosque nativo se ha efectuado tradicionalmente de manera predatoria y no sustentable (véase Rice et al. 2001). Está bien documentado que el sistema de tala convencional tiene efectos severos sobre la biodiversidad (Putz et al. 2000). En el Alto Paraná la tala convencional del bosque nativo tiene, como efectos más directos, el empobrecimiento del bosque y cambios en la estructura del mismo y en la composición del suelo. Puede también incrementar la dominancia de algunas especies arbóreas y puede reducir la regeneración natural del bosque (Mac Donagh et al. 2001). 48 U U M U N N B N I R P A R I R P A R O J O A J U I T E T O A A , C O N S E R V C O N S E R V Ñ E Ñ A N G A C O N S E R V E A R L A V I D A A R A V I D A R E K O H A G U Ã L I F E T E K O V E R E H E V I S I Ó N D E L A E C O R R E G I Ó N D E L B O S Q U E A T L Á N T I C O D E L A L T O P A R A N Á 49 Originalmente, sólo unas pocas especies de árboles nativos (p. ej., cuatro en Misiones) se extraían por su madera, pero cuando estas especies se volvieron escasas, el número de especies explotadas se incrementó. En la actualidad se extraen regularmente entre 20 y 40 especies (Laclau 1994). Los bosques nativos que han sido explotados sufren generalmente un proceso de invasión por parte de especies nativas de bambú que ocupan los claros abiertos por la explotación y aparentemente impiden la regeneración natural del bosque. Es sabido que diferentes comunidades de aves están asociadas a bosques en diferentes estados de sucesión; los bosques secundarios contienen más especies de borde y han perdido especies de bosque primario (Protomastro 2001). Sin embargo, se conoce poco sobre los cambios en la composición de especies en relación a diferentes tipos y grados de explotación del bosque primario (véase Mac Donagh et al. 2001). Uno de los mayores impedimentos para revertir esta tendencia a la explotación no sustentable y la consecuente degradación de los bosques, es que no existe información científica suficiente sobre la composición y estructura del bosque, su dinámica, y sobre las mejores formas de manejarlo responsablemente. En los tres países existen leyes que protegen la cobertura boscosa nativa y requieren planes de manejo para su explotación. Sin embargo, estos planes o leyes son insuficientes o no se cumplen en forma efectiva. La situación de la explotación del bosque nativo es diferente en los tres países. En Argentina, el bosque nativo se explota sólo fuera de las áreas protegidas estrictas. La autoridad provincial de Misiones (Dirección de Bosques) requiere un plan de manejo para la explotación del bosque nativo, pero estos planes generalmente no aseguran el uso sustentable del bosque porque son en su mayoría claramente no sustentables y/o porque no se implementan correctamente como resultado de la falta de mecanismos que aseguren la aplicación efectiva de las leyes. Además, la evidencia informal sugiere que existe una fracción importante de madera que se extrae y comercializa de forma ilegal. En Paraguay, el bosque nativo está efectivamente protegido en algunas reservas o en áreas de difícil acceso (p.ej., Cordillera San Rafael). Sin embargo, la mayoría de los fragmentos de bosque nativo están sufriendo un proceso de explotación no sustentable, en su mayor parte ilegal, incluyendo bosques que se encuentran dentro de parques nacionales implementados. La mayor parte de la madera extraída ilegalmente se transporta a los mercados brasileños, lo que está facilitado por la falta de controles, la corrupción generalizada entre los funcionarios públicos encargados de aplicar las leyes, y la existencia de varios caminos existentes en la frontera terrestre con Brasil. U N I R P A R A C O N S E R V A R L A V I D A En Brasil, la situación es muy diferente debido a la casi total ausencia de grandes remanentes de bosque primario con maderas valiosas fuera de las áreas de protección estricta. La mayoría de los fragmentos que se encuentran fuera de estas áreas protegidas son parches pequeños de bosque secundario. Aunque el Código de Bosques de Brasil lo prohíbe, la mayor parte de los bosques de ribera en propiedades privadas han sido arrasados. Un decreto presidencial de Brasil de 1999 prohíbe también cualquier tala de bosque primario o secundario del Bosque Atlántico. San Pablo, en Brasil, es el mercado más grande para la madera explotada de forma irresponsable en Paraguay y Argentina. Buenos Aires también recibe una fracción importante de la madera extraída en Misiones. Los mercados locales juegan un rol menor en el consumo de la madera de la ecorregión. Además de la extracción de madera para construcción o mueblería, los parches de bosque remanentes se encuentran bajo fuerte presión por la extracción de madera para combustible. Por ejemplo, en el estado de Santa Catarina, Brasil, no hay gasoductos ni oleoductos que provean energía. La leña o el carbón (producido localmente) son utilizados por la mayor parte de la población rural para calefacción, para cocinar y para secar comida. La producción de tabaco, uno de los principales productos de Santa Catarina, requiere grandes cantidades de leña que se obtiene localmente en los remanentes de bosque secundario (Hodge et al. 1997). En Misiones, la yerba mate también se seca con leña que se obtiene de los bosques secundarios, y se está convirtiendo en un recurso escaso para los productores de yerba mate (S. Holz com. pers.). Caza no sustentable La caza de especies nativas está prohibida por ley en los tres países, con la excepción de unas pocas especies cuya caza está permitida y regulada. Los aborígenes en los tres países tienen derecho legal a cazar de manera tradicional. Sin embargo, la caza ilegal está muy difundida en la ecorregión del Alto Paraná. Los bosques nativos están empobrecidos como consecuencia de la drástica reducción de las poblaciones y la extinción local de las especies cazadas (Cullen et al. 2000, 2001), sufriendo “el síndrome del bosque vacío” (Bennett et al. 2002). Es difícil controlar la caza ilegal en los tres países, ya que la mayoría de los organismos gubernamentales carecen de los recursos técnicos y financieros para aplicar las leyes (para Misiones véase Cinto y Bertolini 2003), y la caza tiene raíces culturales (y en ciertos casos económicas) muy profundas (Giraudo y Abramson 1998). 50 U U M U N N B N I R P A R I R P A R O J O A J U I T E T O A A , C O N S E R V C O N S E R V Ñ E Ñ A N G A C O N S E R V E A R L A V I D A A R A V I D A R E K O H A G U Ã L I F E T E K O V E R E H E V I S I Ó N D E L A E C O R R E G I Ó N D E L B O S Q U E A T L Á N T I C O D E L A L T O P A R A N Á 51 Distintos sectores de la población cazan de formas diferentes. En los tres países hay una fuerte tradición cultural de caza, la que se practica en el tiempo libre, generalmente durante los fines de semana. La caza deportiva es practicada por la gente que vive en ciudades y que tiene medios económicos. La población rural que vive cerca de los bosques caza no sólo por deporte o por razones culturales, sino por la necesidad de obtener carne. Lo mismo ocurre con los empleados de bajos ingresos de las empresas madereras que complementan su dieta con carne silvestre que obtienen cazando los fines de semana en las áreas de explotación maderera donde están empleados. Los pobladores rurales también cazan animales que consideran plagas, generalmente por el daño que éstos pueden causar a los animales domésticos. Por ejemplo, los jaguares, los pumas y otros carnívoros se cazan porque pueden atacar a los animales domésticos (Schiaffino 2000, Pereira Leite Pitman 2002). Las víboras se exterminan porque unas pocas especies son peligrosas para el hombre y los animales domésticos. Existe también la caza ilegal bien organizada para suministrar carne silvestre a los mercados locales, como en Brasil donde existen restaurantes que ofrecen carne de animales silvestres como especialidades del menú. La carne silvestre también se utiliza para preparar carne procesada y charqui. Algunas comunidades aborígenes aún practican la caza de subsistencia (por ej. los Aché en Paraguay y algunas comunidades Mbya de Paraguay y Misiones). Sin embargo, incluso las prácticas tradicionales de caza son no sustentables debido a la relativamente alta densidad de la población humana en la mayor parte de las áreas del Bosque Atlántico del Alto Paraná, al pequeño tamaño de los fragmentos de bosque11, y a la baja densidad de animales silvestres que hay en toda la ecorregión12. Las causas últimas de la degradación ambiental La mayoría de las causas de la fragmentación y degradación descriptas anteriormente son lo que pueden llamarse causas próximas. Sin embargo, las causas últimas de la pérdida del bosque en la ecorregión incluyen: Los fragmentos forestales pequeños son generalmente insuficientes para mantener poblaciones que puedan ser cosechadas en forma sustentable. 11 La mayoría de los bosques tropicales y subtropicales mantienen menos fauna silvestre (especialmente ungulados y otros animales grandes de valor cinegético) que los pastizales y sabanas tropicales, porque en los primeros la mayor productividad se ubica en el dosel (véase Bennett y Robinson 2001, Bennett et al. 2002) 12 U N I R P A R A C O N S E R V A R L A V I D A • Altas tasas de crecimiento poblacional (debido tanto a la tasa de natalidad como a la tasa de inmigración), altas tasas de analfabetismo, y altas tasas de mortalidad infantil – indicadores sociales que constituyen componentes críticos de la crisis socioeconómica y ambiental de la Ecorregión del Alto Paraná (Laclau 1994, SEPA 2000). • El bajo valor que la gente le asigna al bosque nativo, que ha sido históricamente visto como un impedimento para el desarrollo (Laclau 1994, Hodge et al. 1997). • Falta de capacidad para hacer cumplir las leyes debido a organismos gubernamentales débiles, falta de entrenamiento de los funcionarios oficiales, ineficiencia en el uso de los recursos (Cinto y Bertolini 2003), o simplemente debido a la corrupción generalizada. • Falta de conocimiento de la población sobre los problemas ecológicos de la ecorregión (Laclau 1994) debido a la falta de educación ambiental. La situación se agrava por las altas tasas de analfabetismo en los tres países. • Falta de alternativas económicas y de conocimiento de las prácticas de uso sustentable (Holz y Placci 2003, Colcombet y Noseda 2000). • La profunda crisis económica de la región junto a cierta inestabilidad política. Muchas de éstas causas últimas tienen su origen en un sistema de desigualdad económica que ha concentrado la tierra y los recursos en las manos de unos pocos y ha marginado a una gran proporción de la población, privándola de sus necesidades más básicas. Aunque no es el objetivo de esta Visión de Biodiversidad solucionar los problemas sociales y económicos de la ecorregión, debemos tenerlos en cuenta al planificar una estrategia de conservación ecorregional para el Bosque Atlántico del Alto Paraná. 52 U U M U N N B N I R P A R I R P A R O J O A J U I T E T O A A , C O N S E R V C O N S E R V Ñ E Ñ A N G A C O N S E R V E A R L A V I D A A R A V I D A R E K O H A G U Ã L I F E T E K O V E R E H E V I S I Ó N D E L A E C O R R E G I Ó N D E L B O S Q U E A T L Á N T I C O D E L A L T O P A R A N Á 53 Oportunidades para la conservación de la biodiversidad en la ecorregión del Alto Paraná A pesar del alto grado de fragmentación del bosque de la ecorregión del Alto Paraná, hay buenas oportunidades para la conservación de la biodiversidad. Estas incluyen un sistema de áreas protegidas relativamente bien implementado (particularmente en Argentina y Brasil), un interés creciente en temas relacionados a la conservación por parte de los gobiernos y la población local, numerosos nuevos grupos ambientalistas locales, y una Iniciativa Trinacional para la Conservación del Corredor del Bosque Atlántico. Sistema de áreas protegidas. Existen 48 áreas protegidas estrictas (categorías IUCN I - III) en la ecorregión, que protegen 737.444 ha de bosque nativo. Hay 1.393.305 ha que pertenecen a 16 Áreas de Uso Sustentable (categorías IUCN IV - VI) incluyendo una gran Reserva de la Biósfera (Figura 9a, 9b; Tabla 1). Éstas áreas protegidas pertenecen a los sistemas de áreas protegidas nacionales (federales), provinciales (estatales), municipales y privados de los tres países. Muchas de éstas áreas son pequeñas (< 1,000 ha), y muchas no están bien implementadas, tienen problemas de tenencia de la tierra, y todavía carecen de un plan de manejo. Sin embargo el número de áreas protegidas se ha elevado rápidamente en los últimos años (Figura 10) y hay mucho interés de los gobiernos y de las ONGs en la creación de nuevas áreas protegidas en los tres países. Un gran bloque de once áreas protegidas, que incluye al Parque Nacional do Iguaçu en Brasil, el Parque Nacional Iguazú en Argentina, el Parque Provincial Urugua-í y otras ocho reservas privadas y provinciales más pequeñas forman un área protegida continua de 340.800 ha, que sirve como un reservorio grande y resiliente de la biodiversidad de la ecorregión. Legislación Ambiental. A pesar de los problemas para la aplicación de las leyes en los tres países, existen leyes que protegen el bosque, particularmente los bosques ribereños y las áreas con pendientes pronunciadas. El Código de Bosques de Brasil también protege los bosques en las cimas de las serranías y montañas y hace obligatorio el mantenimiento de una reserva de bosque constituida por el 20 % del área total de una propiedad. Si están bien diseñadas, estas áreas pueden servir como corredores que conecten los remanentes de bosque. La legislación brasileña prohíbe la conversión de U N I R P A R A C O N S E R V A R L A V I D A los últimos remanentes del Bosque Atlántico. Un decreto presidencial brasileño de 1993 prohíbe el corte de Bosque Atlántico primario o secundario. Un movimiento liderado por ONGs está movilizando apoyo nacional para transformar este decreto en una ley permanente, pero se enfrenta con una fuerte oposición de los sectores que practican agricultura a gran escala en la ecorregión del Alto Paraná. La Ley del Corredor Verde de la provincia de Misiones en Argentina ha creado un área de conservación de uso múltiple de más de un millón de hectáreas, con el objetivo principal de mantener las conexiones entre las principales áreas protegidas de Misiones. Esta ley ha eliminado los incentivos perversos para la conversión del bosque y ha creado incentivos para la protección y restauración del bosque nativo. Los tres países poseen leyes que protegen las cuencas hídricas. La nueva ley de aguas del Brasil promueve el establecimiento de comités de cuencas hídricas y un impuesto a los usuarios de agua para apoyar la conservación de las cuencas hídricas. Estas leyes constituyen buenas oportunidades para la conservación de los últimos remanentes de bosque. Iniciativa Trinacional. En 1995 se reunió en Hernandarias, Paraguay, un Foro Trinacional de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de varios sectores de los tres países, en un taller que se denominó “La Conservación de la Selva Paranaense o Bosque Atlántico Interior”. Las instituciones que participaron en ese taller acordaron la necesidad de crear un Corredor Tri-nacional para conectar las principales áreas protegidas de la ecorregión, que se extienda desde la Reserva Natural Mbaracayú en Paraguay al Parque Estadual do Turvo en Brasil, a través del Corredor Verde de Misiones. En posteriores reuniones de la Iniciativa Trinacional (Curitiba, Brasil en 1997; Eldorado, Misiones en 1999) se establecieron otros importantes acuerdos y compromisos entre los participantes. Este foro constituye una importante oportunidad no sólo para el intercambio de experiencias e ideas entre los participantes, sino para bregar por la creación de nuevas áreas protegidas y la implementación de las ya existentes, así como también para lograr consenso para otras acciones prioritarias. 54 U U M U N N B N I R P A R I R P A R O J O A J U I T E T O A A , C O N S E R V C O N S E R V Ñ E Ñ A N G A C O N S E R V E A R L A V I D A A R A V I D A R E K O H A G U Ã L I F E T E K O V E R E H E V I S I Ó N D E L A E C O R R E G I Ó N D E L B O S Q U E A T L Á N T I C O D E L A L T O P A R A N Á 55 Figura 2. Localización de la Ecorregión Global 200 de los Bosques Atlánticos en Sudamérica U N I R P A R A C O N S E R V A R L A V I D A Figura 3. Las 15 Ecorregiones del Complejo de Ecorregiones Global 200 del Bosque Atlántico 56 U U M U N N B N I R P A R I R P A R O J O A J U I T E T O A A , C O N S E R V C O N S E R V Ñ E Ñ A N G A C O N S E R V E A R L A V I D A A R A V I D A R E K O H A G U Ã L I F E T E K O V E R E H E V I S I Ó N D E L A E C O R R E G I Ó N D E L B O S Q U E A T L Á N T I C O D E L A L T O P A R A N Á 57 Figura 4. Remanentes de bosque de la Ecorregión Global 200 de los Bosques Atlánticos U N I R P A R A C O N S E R V A R L A V I D A Figura 5. La Ecorregión del Bosque Atlántico del Alto Paraná 58 U U M U N N B N I R P A R I R P A R O J O A J U I T E T O A A , C O N S E R V C O N S E R V Ñ E Ñ A N G A C O N S E R V E A R L A V I D A A R A V I D A R E K O H A G U Ã L I F E T E K O V E R E H E V I S I Ó N D E L A E C O R R E G I Ó N D E L B O S Q U E A T L Á N T I C O D E L A L T O P A R A N Á 59 Figura 6. La Ecorregión del Bosque Atlántico del Alto Paraná se superpone extensamente con la Ecorregión Global 200 de los Ríos y Arroyos del Alto Paraná U N I R P A R A C O N S E R V A R L A V I D A Figura 7. El proceso de destrucción del Bosque Atlántico del Alto Paraná Modificado de Holz y Placci 2003 60 U U M U N N B N I R P A R I R P A R O J O A J U I T E T O A A , C O N S E R V C O N S E R V Ñ E Ñ A N G A C O N S E R V E A R L A V I D A A R A V I D A R E K O H A G U Ã L I F E T E K O V E R E H E Figura 8. Patrones de tenencia de la tierra en diferentes partes de la Ecorregión V I S I Ó N D E L A E C O R R E G I Ó N D E L B O S Q U E A T L Á N T I C O D E L A L T O P A R A N Á 61 Modificado de Laclau (1994) para Brasil y Argentina, y SEPA (2000) para Paraguay. U N I R P A R A C O N S E R V A R L A V I D A Figura 9a. Áreas protegidas del Bosque Atlántico del Alto Paraná 62 U U M U N N B N I R P A R I R P A R O J O A J U I T E T O A A , C O N S E R V C O N S E R V Ñ E Ñ A N G A C O N S E R V E A R L A V I D A A R A V I D A R E K O H A G U Ã L I F E T E K O V E R E H E V I S I Ó N D E L A E C O R R E G I Ó N D E L B O S Q U E A T L Á N T I C O D E L A L T O P A R A N Á 63 Figura 9b. Áreas protegidas del Bosque Atlántico del Alto Paraná (Área Trinacional ampliada) U N I R P A R A C O N S E R V A R L A V I D A Tabla 1. Áreas protegidas de la Ecorregión del Bosque Atlántico del Alto Paraná Número en Nombre País Protección las Figuras Estricta 9a y 9b (UICN I, II, e III) o Hectáreas Uso Sustentable 1 Reserva Natural Priv. Arroyo Blanco Py PE 5.714 2 Parque Nacional Cerro Corá Py PE 6.005 3 Parque Nacional Cerro Sarambi Py PE 30.000 4 Reserva Indígena Cerro Guazu Py PE * 5 Reserva Natural Bosque Mbaracayu Py PE 59.056 6 Refugio Biológico Carapá Py PE 2.915 7 Reserva Natural Privada Itabo Py PE 3.000 8 Reserva Natural Privada Morombi Py PE 25.000 9 Reserva Biológica Mbaracayú Py PE 1.396 10 Reserva Biológica Pikyry Py PE 2.959 11 Refugio Biológico Tati Yupi Py PE 1.128 12 Monumento Científico Moisés Bertoni Py PE 153 13 Reserva Biológica Itabo Py PE 9.885 14 Reserva Ecológica Capiibary Py PE 3.759 15 Reserva Biológica Limoy Py PE 11.866 16 Reserva Nacional Kuriy Py PE 2.004 17 Reserva Natural PrivadaYpeti Py PE 10.000 18 Parque Nacional Ñacunday Py PE 1.688 19 Parque Nacional Caaguazu Py PE 12.738 20 Reserva de Recurso Manejado Ybytyruzu Py US 16.220 21 Parque Nacional Ybycui Py PE 3.804 22 Reserva Natural Privada Tapyta Py PE 4.085 23 Reserva de Recurso Manejado Py US 58.490 San Rafael 64 U U M U N N B N Total del área protegida en Paraguay 271.865 En Áreas de Uso Sustentable 74.710 En Áreas Protegidas Estrictas 197.155 I R P A R I R P A R O J O A J U I T E T O A A , C O N S E R V C O N S E R V Ñ E Ñ A N G A C O N S E R V E A R L A V I D A A R A V I D A R E K O H A G U Ã L I F E T E K O V E R E H E Número en Nombre País A T L Á N T I C O B O S Q U E D E L E C O R R E G I Ó N L A D E V I S I Ó N Protección las Figuras Estricta 9a y 9b (UICN I, II, e III) o Hectáreas Uso Sustentable D E L A L T O P A R A N Á 65 24 Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema Br US 73.300 25 Parque Estadual Morro do Diabo Br PE 33.845 26 Gran Reserva Forestal Pontal do Paranapanema Br US 270.679 27 Parque Estadual Lagoa de São Paulo Br US 14.214 28 Estación Ecológica de Caiuá Br US 1.427 29 Parque Nacional Ilha Grande Br PE 78.875 30 Parque Nacional do Iguazu Br PE 185.262 31 Parque Estadual do Turvo Br PE 17.491 Ilhas e Várzeas do Rio Paraná** Br US 1.003.059 Estación Ecológica Mico-Leão Preto** Br PE 5.500 Parque Estadual do Rio Aguapeí** Br PE 9.043 Área de Protección Ambiental Total del área protegida en Brasil 1.692.695 En Áreas de Uso Sustentable 1.362.679 En Áreas Protegidas Estrictas 330.016 U N I R Número en P A R A C O N S E R V A R Nombre L A País V I D A Protección las Figuras Estricta 9a y 9b (UICN I, II, e III) o Hectáreas Uso Sustentable 32 Parque Natural Municipal L. H. Rolón Ar PE 13 33 Paisaje Protegido Andrés Giai Ar PE 12 34 Reserva Nacional Iguazú Ar PE 12.620 35 Parque Nacional Iguazú Ar PE 54.380 36 Refugio Privado deVida Silvestre Ar US 133 Yacutinga Ar PE 550 38 Parque Provincial Yacuy Ar PE 347 39 Reserva de Uso Multiple F. Basaldúa Ar US 249 40 Refugio Privado de Vida Silvestre Ar PE 41 H. Foerster Ar PE 4.309 42 Reserva Natural Estricta San Antonio Ar PE 400 43 Reserva de Vida Silvestre Urugua-í Ar PE 3.243 44 Parque Provincial Urugua-í Ar PE 84.000 45 Parque Provincial Piñalito Ar PE 3.796 46 Parque Provincial Cruce Caballero Ar PE 522 47 Parque Provincial Esmeralda Ar PE 31.569 48 Reserva de Biosfera Yabotí Ar US 236.313 49 Parque Provincial Moconá Ar PE 999 50 Reserva Privada San Miguel Ar US 5.500 Misionero Ar PE 10.397 52 Area Experimental Guaraní Ar US 5.343 53 Reserva de Uso Múltiple EEA Cuartel Ar US 400 Cuña Pirú y Salto Encantado Ar PE 13.228 55 Reserva Privada Yaguaroundí Ar PE 400 56 Reserva Privada Tomo Ar US 1.441 57 Parque Provincial de la Araucaria Ar PE 92 58 Reserva Privada Aguaraí-mi Ar PE 3.050 59 Parque Natural Municipal Lote C Ar PE 84 El Yaguarete 37 Refugio Privado de Vida Silvestre Caá Porá 41 Parque Provincial Guardaparque de la Frontera 51 Reserva Natural Cultural Papel Victoria 54 66 U U M U Parque Provincial Valle del Arroyo N N B N I R P A R I R P A R O J O A J U I T E T O A A , C O N S E R V C O N S E R V Ñ E Ñ A N G A C O N S E R V E A R L A V I D A A R A V I D A R E K O H A G U Ã L I F E T E K O V E R E H E 60 Parque Provincial Esperanza Ar PE 686 61 Reserva Privada Los Paraisos Ar US 440 62 Parque Provincial Del Teyú Cuaré Ar PE 78 63 Reserva Privada Puerto San Juan Ar US 250 64 Corredor Verde Misionero Ar US 708.906 Total del área protegida en Argentina B O S Q U E A T L Á N T I C O D E L A L T O P A R A N Á 67 En Áreas de Uso Sustentable 958.975 En Áreas Protegidas Estrictas 224.816 Total del área protegida en la Ecorregión del Bosque Atlántico del Alto Paraná 3.148.351 Total del área protegida en Áreas D E L E C O R R E G I Ó N L A D E V I S I Ó N 1.183.791 de Uso Sustentable 2.396.364 Total del área protegida en Áreas Protegidas Estrictas 751.987 * No está claro cual es la superficie real de este área protegida ya que diferentes fuentes citan cifras diferentes. ** Estas áreas no fueron incluidas en los análisis por no tener sus datos digitales disponibles al momento de realizarlos. U N I R P A R A C O N S E R V A R L A V I D A Figura 10. Las áreas protegidas se han incrementado en la Ecorregión Fuente: Chalukian 1999 68 U U M U N N B N I R P A R I R P A R O J O A J U I T E T O A A , C O N S E R V C O N S E R V Ñ E Ñ A N G A C O N S E R V E A R L A V I D A A R A V I D A R E K O H A G U Ã L I F E T E K O V E R E H E V I S I Ó N D E L A E C O R R E G I Ó N D E L B O S Q U E A T L Á N T I C O D E L A L T O P A R A N Á 69 CAPÍTULO 3 Metas para lograr resultados de Conservación de la Biodiversidad Nuestro plan de conservación debe dirigirse a lograr los amplios objetivos de conservación de la biodiversidad que son aceptados como bases de la ciencia de la biología de la conservación (Noss, 1992). La Visión de Biodiversidad determina cuatro objetivos de conservación que deberían lograrse durante los próximos 50 años. Estos objetivos incluyen: 1) Resiliencia - conservar bloques de hábitat natural que sean lo suficientemente grandes como para responder a cambios ambientales de corto y largo plazo. Más adelante discutiremos por qué los bloques más grandes son más resilientes que los de menor tamaño. 2) Poblaciones Viables – mantener poblaciones viables de todas las especies nativas con sus patrones naturales de abundancia y distribución, y el potencial evolutivo de sus linajes. 3) Procesos sanos – mantener procesos ecológicos y factores de selección natural característicos de esta ecorregión como los regímenes de disturbios, los procesos hidrológicos, los ciclos de nutrientes y las interacciones bióticas, incluyendo la predación. 4) Representación – mantener dentro de una red de áreas protegidas y un Paisaje para la Conservación de la Biodiversidad todas las comunidades biológicas y los estadios sucesionales en todo su rango natural de variación. ¿Qué necesitamos para lograr estas metas? A diferencia de lo que ocurre en la mayoría de otras ecorregiones boscosas del mundo, el alto grado de fragmentación y degradación del hábitat de la ecorregión del Bosque Atlántico del Alto Paraná presenta un gran desafío para los objetivos de conservación de la biodiversidad descriptos anteriormente. Generalmente se sugiere que se debe conservar por lo menos el 10% (idealmente del 15 al 25%) de cada unidad de paisaje13 para que represente de forma adecuada a las comunidades ecológicas existentes. Es 13 Ver nota al pie 5 y el Análisis de Unidades de Paisaje en el Capítulo 4. U N I R P A R A C O N S E R V A R L A V I D A imposible lograr este objetivo en 50-100 años cuando en la ecorregión del Bosque Atlántico del Alto Paraná queda sólo alrededor del 7,8% de la cobertura boscosa original. Lo que queda de bosque original se encuentra altamente fragmentado, y un paisaje fragmentado presenta un desafío intimidatorio para la conservación de la biodiversidad, que resulta de una serie de efectos relativamente bien conocidos, relacionados con los bordes, el tamaño y el aislamiento. Existen sólo 28 fragmentos de bosque mayores de 10.000 hectáreas en la totalidad de la ecorregión, y sólo dos de ellos son mayores de 100.000 hectáreas. Sin embargo, estos pocos grandes fragmentos representan más de la mitad del área del bosque remanente (Figura 11). El 92 % de la ecorregión del Bosque Atlántico del Alto Paraná se encuentra degradada por ciudades, caminos y otras obras de infraestructura, propiedades privadas y áreas de agricultura de subsistencia y de gran escala. Este paisaje modificado y degradado por el hombre reduce las oportunidades de conectar los fragmentos de bosque que quedan. A pesar de la existencia de los problemas de conservación que se han descrito con anterioridad, los pocos bloques de bosque relativamente grandes que quedan en la ecorregión todavía contienen especies paraguas (ver nota al pie 7) como jaguares, águilas y pecaríes labiados, lo que sugiere que la biodiversidad y los principales procesos ecológicos permanecen esencialmente intactos14. Estos grandes bloques de bosque continúan siendo degradados y fragmentados – procesos que, en un futuro, seguramente reducirán la biodiversidad y resiliencia general. Para lograr los tres primeros objetivos de conservación que hemos descrito necesitamos proteger los pocos bloques grandes de bosque que quedan en la ecorregión. Aunque existe una larga discusión entre ecólogos y biólogos conservacionistas sobre si varios fragmentos pequeños pueden o no mantener mayor o menor cantidad de especies que un fragmento grande (Bierregaard et al. 1992), un fragmento grande es generalmente superior a uno pequeño en términos de su capacidad para conservar la biodiversidad en todos los niveles. Sólo los bloques de bosque más grandes (> 10.000 ha de bosque continuo y relativamente intacto) son resilientes a los cambios ambientales de corto plazo, son capaces de mantener individuos de especies paraguas, y pueden mantener los procesos ecológicos y los factores de selección natural como importantes interacciones bióticas, tales como la depredación o la polinización de especies clave (por ejemplo los higuerones del género Ficus). Es importante reconocer, Aunque las especies paraguas permanecen en estos grandes bloques de bosque, éste hecho no constituye una indicación de su supervivencia a largo plazo en el remanente de bosque. La mayoría de estos bloques necesitan estar conectados a otros remanentes de bosque para que exista una viabilidad a largo plazo de estas poblaciones. 14 70 U U M U N N B N I R P A R I R P A R O J O A J U I T E T O A A , C O N S E R V C O N S E R V Ñ E Ñ A N G A C O N S E R V E A R L A V I D A A R A V I D A R E K O H A G U Ã L I F E T E K O V E R E H E V I S I Ó N D E L A E C O R R E G I Ó N D E L B O S Q U E A T L Á N T I C O D E L A L T O P A R A N Á 71 sin embargo, que aunque es crítico proteger los grandes bloques de hábitat que quedan, esto no es en sí mismo suficiente para lograr los objetivos de conservación. Aunque nuestros esfuerzos se centrarán en conservar grandes bloques de bosque relativamente intacto, y en establecer conexiones con otros fragmentos de bosque a través de corredores de bosque nativo, no dejamos de lado el valor que tiene la conservación de pequeños fragmentos de bosque. Existen varias formas mediante las cuales los pequeños fragmentos pueden contribuir a la conservación. En primer lugar, los fragmentos pequeños pueden cumplir un rol en la protección de las cuencas hídricas y los suelos. En segundo lugar, pueden servir como pasos (trampolines ecológicos) hacia la creación de futuros corredores biológicos. Tercero, pueden servir como refugio de invernada para algunas especies de aves migratorias locales y de larga distancia. Cuarto, pueden contener las semillas que faciliten programas locales de restauración de bosques (Cullen et al. 2001, Valladares-Padua et al. 2002). Quinto, algunos de los fragmentos pequeños pueden albergar aún especies que ya no se encuentran en otros lugares de la ecorregión. Finalmente, pueden jugar importantes roles culturales y educativos. El mayor desafío para lograr objetivos de conservación perdurables en la ecorregión del Bosque Atlántico del Alto Paraná es, por lo tanto, mantener los grandes bloques de bosque relativamente intacto y conectarlos con otros bloques similares a través de un sistema de corredores. Los fragmentos pequeños pueden servir como “trampolines ecológicos”15 y pueden ayudar al diseño y la implementación de los corredores. Mediante la creación de nuevas áreas protegidas, el efectivo manejo de las existentes, y la creación e implementación de corredores biológicos, junto con actividades económicas compatibles con el medio ambiente, creemos que aún es posible mantener los procesos ecológicos fundamentales que sustentan la biodiversidad en la ecorregión. El diseño de un paisaje que nos permita lograr estos objetivos de conservación requiere un análisis exhaustivo de la fragmentación, paralelo a un análisis de las amenazas y oportunidades. Nuestra visión para el Bosque Atlántico del Alto Paraná es que durante los próximos 50 años, el Paisaje para la Conservación de la Biodiversidad que hemos diseñado, se vuelva una realidad. El próximo capítulo describe el proceso mediante el cual diseñamos este Paisaje para la Conservación de la Biodiversidad. El Recuadro 4 trata algunos de los importantes aspectos biológicos de la fragmentación que son particularmente relevantes para esta ecorregión. Stepping stones en el original. Estos pequeños fragmentos pueden servir como facilitadores del movimiento de los organismos. 15 U N I R P A R A C O N S E R V A R L A V I D A RECUADRO 4 Los problemas de la fragmentación: efectos de borde, de tamaño y de aislamiento Efectos de borde. Una de las consecuencias más dañinas de la fragmentación extrema de los bosques es que los organismos que permanecen en fragmentos de bosque están expuestos a las condiciones de un ecosistema diferente que rodea a ese bosque. Estas condiciones son más pronunciadas cerca del borde de los fragmentos, en la interfase entre el bosque y el nuevo ecosistema que lo rodea. La intensidad de los efectos de borde se mide generalmente como la distancia hasta la cual el efecto es todavía notable dentro del fragmento boscoso (Murcia 1995, Laurence et al. 2000). Los efectos de borde se pueden clasificar en tres tipos más amplios: efectos abióticos (ej. temperatura, radiación solar), efectos bióticos directos (ej. cambios en la composición de las especies o introducción de especies exóticas), efectos bióticos indirectos (ej. cambios en las interacciones de las especies cerca de los bordes, tales como un aumento en la tasa de predación) (Murcia 1995). Las tasas anuales de mortalidad de árboles, de daño de árboles vivos y de formación de claros aumentan significativamente hasta 100 metros de distancia del borde del bosque y provocan un aumento en la pérdida de biomasa y un aumento en la emisión de dióxido de carbono (Bierregaard et al. 1992, Laurence et al. 1998, Laurence et al. 2000). Algunos de los efectos de borde pueden ser observados hasta varios cientos de metros hacia adentro de un fragmento de bosque, especialmente los efectos bióticos como la invasión de especies exóticas o de especies adaptadas a los disturbios y la depredación de nidos (Murcia 1995, Laurence et al. 2000, Bright y Mattoon 2001). Como consecuencia de estos efectos de borde, las comunidades del bosque se alteran drásticamente cerca de los bordes. Por ejemplo, las especies arbóreas de bosques primarios son reemplazadas por especies pioneras o de bosques secundarios (Benitez- Malvido 1998, Tabarelli et al. 1999). A los tres efectos de borde descriptos más arriba, agregamos un cuarto efecto de borde muy importante en nuestra ecorregión – el de la actividad humana. La caza, la tala ilegal, la cosecha ilegal de productos forestales no maderables, son más 72 U U M U N N B N I R P A R I R P A R O J O A J U I T E T O A A , C O N S E R V C O N S E R V Ñ E Ñ A N G A C O N S E R V E A R L A V I D A A R A V I D A R E K O H A G U Ã L I F E T E K O V E R E H E P A R A N Á poblaciones de los vertebrados más grandes en el Neotrópico y a producir cambios V I S I Ó N D E L A E C O R R E G I Ó N D E L B O S Q U E A T L Á N T I C O D E L pronunciadas cerca de los bordes del bosque, pero las actividades humanas A L T O 73 penetran hasta mil metros dentro de él. La caza tiende a reducir el tamaño de las en la estructura de las comunidades de mamíferos (Bodmer et al. 1997, Peres 2001, Bennett y Robinson 2001). La caza en los fragmentos boscosos pequeños puede extirpar completamente algunas especies a corto plazo. Por ejemplo, los fragmentos de bosque de 2.000 ha en el Bosque Atlántico del Alto Paraná en la porción occidental del estado de San Pablo, en Brasil, donde la caza es intensa, fueron vaciados de tapires, pecaríes labiados y venados (Cullen et al. 2000, 2001). En los fragmentos de bosque de formas muy irregulares, la relación perímetro-área es grande y por lo tanto los efectos de borde incluyen una mayor proporción del fragmento (Davies et al. 2001). Por razones similares, los fragmentos más pequeños tienen una proporción mayor de área afectada por efectos de borde que los grandes (Furlan et al. 2000). Los fragmentos de bosque muy pequeños son afectados en su totalidad por los efectos de borde y, por lo tanto, es poco probable que puedan conservar comunidades intactas del Bosque Atlántico (Tabarelli et al. 1999). Efectos de tamaño. Los ecólogos aceptan ampliamente que hay una relación directa entre el tamaño del fragmento y el número de especies (Rosenzweig 1995). Sólo por azar (“error de muestreo”) un fragmento pequeño puede excluir individuos de especies raras o escasas. También, la teoría de muestreo predice que los fragmentos pequeños de bosque incluirán un menor número de comunidades ecológicas. Como las comunidades ecológicas están compuestas de conjuntos de especies únicos, los fragmentos de bosque en los que no aparezcan ciertas comunidades tendrán una diversidad de especies más baja. El riesgo de extinción local de especies dentro de fragmentos pequeños es también mayor debido a varios factores que contribuyen al riesgo de extinción de poblaciones pequeñas. En primer lugar, la variación ambiental al azar, como los fuegos o las fuertes sequías, puede hacer desaparecer una población pequeña. En segundo lugar, las amenazas determinísticas (p.ej. la deforestación continua o la degradación del hábitat) pueden también diezmar una población. Tercero, los efectos demográficos por azar (p. ej. un sesgo pronunciado en el sexo de las nuevas crías) pueden llevar a una población pequeña a la extinción. Cuarto, la endogamia y la pérdida de variabilidad genética son más comunes en las poblaciones pequeñas y hacen U N I R P A R A C O N S E R V A R L A V I D A que éstas sean más sensibles a los cambios ambientales y más propensas a la extinción (Davies et al. 2001). En fragmentos de bosques tropicales de alrededor de 100 ha, se pierde un número sustancial de aves del sotobosque dentro de las dos décadas posteriores al aislamiento del fragmento. Para muchas especies de aves tropicales los fragmentos de bosque de menos de 100 ha tienen poco valor de conservación (Ferraz et al. en prensa). Algunas especies tienen grandes requerimientos de hábitat y los fragmentos pequeños no pueden proveerlos. Chiarello (2000) estimó que sólo los fragmentos que superan las 20.000 ha pueden sustentar poblaciones viables de mamíferos de mediano a gran tamaño en el Bosque Atlántico. Una revisión bibliográfica de los requerimientos de hábitat de un pequeño grupo de aves y de mamíferos del Bosque Atlántico del Alto Paraná muestra que, aún para las especies que tienen relativamente pocos requerimientos de hábitat (p. ej, ardillas, armadillos, agutíes, y monos), un fragmento menor de 1000 ha no es suficiente para asegurar poblaciones viables . Para especies con grandes requerimientos de hábitat (águila harpía, jaguar, tapir) es necesario mantener fragmentos de bosque de al menos unos pocos cientos de miles de hectáreas (Tabla 2). La desaparición de especies de vertebrados de los fragmentos de bosque tiene un efecto cascada sobre el ecosistema con consecuencias que afectan a otros gremios de animales, y aún a procesos ecológicos como la descomposición de excrementos (Klein 1989), la polinización y la dispersión de semillas. En los fragmentos de bosque, la ausencia de predadores puede resultar en un aumento de los herbívoros, lo que puede, a su vez, tener un efecto marcado en la estructura del bosque y la diversidad general de especies (Terborgh et al. 1999, 2001). La falta de grandes predadores puede facilitar un aumento en los predadores de tamaño mediano, que a su vez puede resultar en tasas de predación mayores sobre las aves y pequeños mamíferos (Davies et al. 2001, Terborgh et al. 1999). Este efecto puede explicar el repentino aumento en la predación del altamente amenazado mico-león dorado del Bosque Atlántico (J. Dietz pers. com.). Nuestra habilidad para conservar las especies paraguas, que tienen grandes requerimientos de hábitat, será entonces un buen indicador de nuestra habilidad para conservar una biodiversidad intacta y procesos ecológicos sanos. Para mantener comunidades y procesos ecológicos intactos, es esencial conservar grandes 74 U U M U N N B N I R P A R I R P A R O J O A J U I T E T O A A , C O N S E R V C O N S E R V Ñ E Ñ A N G A C O N S E R V E A R L A V I D A A R A V I D A R E K O H A G U Ã L I F E T E K O V E R E H E V I S I Ó N D E L A E C O R R E G I Ó N D E L B O S Q U E A T L Á N T I C O D E L A L T O P A R A N Á 75 fragmentos de bosque que todavía contienen individuos de especies paraguas como jaguares y tapires. En el Bosque Atlántico del Alto Paraná, los fragmentos aislados de bosque de alrededor de 2.000 has han perdido ya a los jaguares, y en aquellos en los que la caza es muy intensa también han perdido otras especies de grandes mamíferos (Cullen et al. 2000). Sin embargo los fragmentos de bosque de varias decenas de miles de hectáreas aún tienen especies paraguas y la mayor parte de su biodiversidad, entre los que se incluyen el Parque Estadual Morro do Diabo en San Paulo, Brasil con 35.000 ha (Cullen et al. 2000, Valladares Padua et al. 2002) y el Parque Nacional Mbaracayú en el noreste de Paraguay con 59,000 ha (Zuercher et al. 2001, D. Ciarmiello com. pers.). Basándonos en el tamaño de las áreas de acción (home range) de especies de ésta ecorregión (Tabla 2; op. cit.), podemos usar 10.000 hectáreas de bosque bien protegido como el límite inferior de lo que consideraremos un fragmento de bosque grande. La cifra de 10.000 ha también corresponde al requerimiento mínimo de territorio de un jaguar macho (P. Crawshaw 1994 y com. personal). Un bloque de cerca de 10.000 ha de bosque bien conservado puede contener un jaguar macho adulto y 1-2 hembras adultas, constituyendo así el área requerida para una mínima unidad reproductiva de ésta especie. Por estas razones, hemos escogido al jaguar como especie paraguas para este análisis y utilizaremos esta especie para monitorear, en el futuro, la efectividad de nuestro diseño de Paisaje para la Conservación de la Biodiversidad. Aislamiento.. Existe relevante evidencia que sugiere que las áreas aisladas son difíciles de recolonizar una vez que han perdido sus especies. A muchas especies de bosque les resulta difícil o imposible atravesar las pasturas para ganado que a menudo separan los islotes de bosque. La falta de flujo génico hacia las poblaciones pequeñas y aisladas contribuye a los efectos deletéreos de la endogamia y aumenta la probabilidad de extinción (Dobson et al. 1999). El mantenimiento de corredores biológicos que conecten fragmentos de bosque y permitan el movimiento de individuos y el consecuente flujo génico, puede reducir los efectos nocivos del aislamiento genético (Mech y Hallett 2001). Los fragmentos de bosque no son islas oceánicas que tienen límites precisos con el ecosistema circundante, sino que están rodeadas de otros ecosistemas terrestres. La matriz en que los fragmentos boscosos están inmersos, puede facilitar o impedir U N I R P A R A C O N S E R V A R L A V I D A la conectividad entre estos parches. Cuanto más parecida sea la matriz al bosque original, más oportunidades tendrán las especies nativas de dispersarse a otros fragmentos. La matriz puede también proporcionar un hábitat alternativo para las especies generalistas, si las diferencias estructurales entre la matriz y el bosque original son pequeñas (Gascon et al. 1999, Davies et al. 2001). Por ejemplo, científicos que estudiaron escarabajos peloteros que viven en los fragmentos de bosque en el Amazonas, cerca de Manaos, encontraron estos escarabajos de bosque en uno solo de los terrenos talados circundantes, el que tenía una nutrida vegetación secundaria (Klein 1989). Sin embargo, para que todas las especies nativas se puedan dispersar entre los fragmentos de bosque, estos parches deberían estar conectados por corredores de bosque nativo. 76 U U M U N N B N I R P A R I R P A R O J O A J U I T E T O A A , C O N S E R V C O N S E R V Ñ E Ñ A N G A C O N S E R V E A R L A V I D A A R A V I D A R E K O H A G U Ã L I F E T E K O V E R E H E D E L A E C O R R E G I Ó N D E L B O S Q U E A T L Á N T I C O D E L A L T O P A R A N Á 0.0039 0.0157 0.0186 0.0408 0.0414 0.0561 0.1019 0.1275 0.1366 0.1595 0.1795 Tapir Venado Mico-león negro Coatí sudamericano Pecarí de collar Pecarí labiado Agutí de Azara Armadillo de nueve bandas Mono capuchino Mono aullador marrón Ardilla de las Guayanas 5 6 7 8 10 18 24 25 54 64 254 3.500 5.000 279 314 366 392 491 891 1.207 1.227 2.694 3.191 12.712 175.000 250.000 Ha/50 Indiv 50 individuos individuo Ha/Indiv Área por Área por 836 941 1.098 1.176 1.473 2.672 3.621 3.680 8.082 9.574 38.136 525.000 750.000 Ha/150 Indiv 2.786 3.135 3.661 3.922 4.908 8.907 12.071 12.267 26.940 31.915 127.119 1.750.000 2.500.000 Ha/500 Indiv 8.357 9.406 10.982 11.765 14.725 26.722 36.214 36.801 80.819 95.745 381.356 5.250.000 7.500.000 Ha/1500 Indiv 27.858 31.352 36.607 39.216 49.084 89.074 120.715 122.669 269.397 319.149 1.271.186 17.500.000 25.000.000 Ha/5000 Indiv adaptativa (Ne=500)2 para garantizar evolución Área requerida Fuente: Crawshaw 1994, Chiarello 2000, Cullen et al. 2000, Di Bitetti 2001, C. H. Janson com. pers. individuos Para garantizar una población efectiva de 500 individuos (el mínimo requerido para garantizar la evolución adaptativa) es necesario mantener entre 1500 y 5000 número de individuos (150-500 individuos). Por lo tanto, se presentan las estimaciones para 150 y 500 individuos. 2 1 población viable (Ne=50) para garantizar una Área requerida Para garantizar una población efectiva de 50 individuos (el mínimo requerido para que una población sea viable), es necesario mantener de tres a diez veces ese 0.0003 Jaguar 1 0.0002 Indiv/Ha Densidad Harpía Especies Tabla 2. Estimaciones de densidad y requerimientos de área para individuos y para poblaciones de diferente tamaño de especies de vertebrados típicas del Bosque Atlántico del Alto Paraná V I S I Ó N 77 U N I R P A R A C O N S E R V A R L A V I D A Figura 11. Número y área total de los fragmentos en categorías de tamaño 78 U U M U N N B N I R P A R I R P A R O J O A J U I T E T O A A , C O N S E R V C O N S E R V Ñ E Ñ A N G A C O N S E R V E A R L A V I D A A R A V I D A R E K O H A G U Ã L I F E T E K O V E R E H E V I S I Ó N D E L A E C O R R E G I Ó N D E L B O S Q U E A T L Á N T I C O D E L A L T O P A R A N Á 79 CAPÍTULO 4 Diseñando un Paisaje para la Conservación de la Biodiversidad - Métodos La meta de este análisis de la Visión de Biodiversidad es diseñar un Paisaje para la Conservación de la Biodiversidad que, si se implementa, cumpliría con los objetivos de conservación descriptos anteriormente: el mantenimiento de bloques de bosque grandes y resilientes, el mantenimiento de poblaciones viables de especies paraguas, procesos ecológicos sanos, y la representación de las comunidades ecológicas nativas. Durante los últimos tres años, el WWF ha llevado adelante un proceso participativo trinacional, que involucra a organizaciones locales representando a múltiples sectores y disciplinas, para desarrollar esta Visión en el marco temporal y la escala geográfica necesaria para conservar la biodiversidad de la ecorregión del Bosque Atlántico del Alto Paraná. En abril de 2000 se reunieron en Foz do Iguaçu, Brasil, treinta y seis participantes y representantes del WWF. En preparación para este taller, se contrataron a varias organizaciones participantes en Paraguay y Argentina para reunir y compilar los mejores datos disponibles sobre la distribución de la fauna y la flora, los aspectos geomorfológicos y socioeconómicos, que serían compatibles con la información ya reunida en Brasil en el taller nacional PROBIO16 para el Bosque Atlántico llevado a cabo en Atibaia, Brasil en agosto de 1999. Muchas de estas organizaciones proporcionaron información y datos esenciales para la producción de esta Visión de la Biodiversidad17, que continuará perfeccionándose en el tiempo a medida que surja información adicional. Esta Visión de Biodiversidad es el producto de varios análisis científicos en los que se utilizó ArcView, un Sistema de Información Geográfico (SIG). Usamos el módulo Spatial Analyst de ArcView, utilizando una cuadrícula de celdas de 500 x 500m (1/4 km2). La información básica para el análisis se expresa en mapas que representan la distribución espacial de un número de diferentes variables biológicas y socioeconómicas. Se superpusieron o combinaron varias capas de información para obtener nuevos mapas que suministrasen información más integrada. Se utilizó para el análisis una zona de amortiguamiento de 25 km en el límite de la ecorregión con la Ecorregión de 16 Ver nota al pie 19 17 Ver Agradecimientos U N I R P A R A C O N S E R V A R L A V I D A la Araucaria. Inicialmente realizamos tres análisis separados pero interdependientes, que se describen a continuación. Análisis de las unidades de paisaje. Primero discriminamos las unidades de paisaje que se encuentran en el área de análisis. Una unidad de paisaje es un área que contiene un conjunto de especies, comunidades, o procesos ecológicos que difieren de otras unidades de paisaje. Cada unidad de paisaje tiene generalmente un clima, un tipo de suelo, y un conjunto de especies característico. Por lo tanto, para obtener una buena representación del rango total de especies y comunidades naturales de una ecorregión, es necesario conservar porciones representativas de cada unidad de paisaje. Como no contábamos con datos biológicos suficientes para definir y mapear las unidades de paisaje, utilizamos información climática y topográfica como substitutos para desarrollar un modelo biológico. El presupuesto sobre el que se basa esta simplificación es que las unidades geográficas con diferentes topografías y condiciones climáticas estarán correlacionadas con unidades ecológicas particulares. Este enfoque para definir las unidades de paisaje es similar a los utilizados en otros análisis de Visión de Biodiversidad18, donde no se disponía de datos biológicos reales. Para discriminar las unidades de paisaje utilizamos tres capas de datos. La primera capa es el número de meses secos, clasificados en tres categorías: áreas sin estación seca, áreas con dos o tres meses secos, y áreas con tres o más meses secos (Figura 12). La segunda capa de información es la altitud. Dividimos la ecorregión en dos rangos altitudinales: sobre o debajo de los 500m snm (Figura 13). Para la tercer capa, utilizando datos topográficos, creamos un mapa que describe la pendiente del terreno. Luego determinamos tres categorías: planicies, pendiente moderada y pendiente pronunciada, que reflejaban áreas de pendiente creciente y variación topográfica creciente (Figura 14). Las combinaciones de estas tres capas de información nos dieron un total de 18 unidades de paisaje (Figura 15). Será importante corroborar si estas unidades de paisaje representan en realidad entidades ecológicas distintas. Análisis de la fragmentación. Este análisis está dirigido a identificar los fragmentos de bosque nativo con el potencial más alto para lograr los objetivos de conservación. La información básica para este análisis es un mapa de los fragmentos de bosque obtenido de imágenes satelitales (Figura 16). Este mapa de fragmentos de bosque se creó Por ejemplo, en las Visiones de Biodiversidad de la Ecorregión del Sudoeste Amazónico, de la Ecorregión de los Andes del Norte y de la Ecorregión de los Matorrales Espinosos de Madagascar. 18 80 U U M U N N B N I R P A R I R P A R O J O A J U I T E T O A A , C O N S E R V C O N S E R V Ñ E Ñ A N G A C O N S E R V E A R L A V I D A A R A V I D A R E K O H A G U Ã L I F E T E K O V E R E H E V I S I Ó N D E L A E C O R R E G I Ó N D E L B O S Q U E A T L Á N T I C O D E L A L T O P A R A N Á 81 combinando el mapa de fragmentos de bosque de SOS Mata Atlántica (Fundação SOS Mata Atlântica 1998) para la porción brasileña de la ecorregión (basado en imágenes satelitales de 1990-1995); un mapa producido por la Fundación Moisés Bertoni, la Dirección de Ordenamiento Ambiental (DOA), y la Carrera de Ingeniería Forestal para la porción paraguaya de la ecorregión (basado en imágenes satelitales de 1997); y un mapa producido por la Fundación Vida Silvestre Argentina (basado en imágenes satelitales de 1999 proporcionadas por el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones). Clasificamos los fragmentos de bosque de acuerdo con su importancia para la conservación. La importancia para la conservación de los fragmentos de bosque se evaluó utilizando cinco variables: 1) Tamaño del fragmento — Cuanto más grande el fragmento, mayor su importancia para la conservación de la biodiversidad. (Figura 17). 2) Núcleo del fragmento — El área del fragmento de bosque después de excluir una zona de amortiguamiento de 500m, una distancia en la que se ha comprobado que los efectos de borde son significativos (ver Capítulo 3). Esta sirve como una estimación indirecta de la forma y el efecto de borde del fragmento. (Figura 18). 3) Vecino más cercano — La distancia desde el fragmento hasta otro fragmento de bosque. Esta es una forma de medir la conectividad/aislamiento de los fragmentos de bosque. 4) Rango altitudinal dentro del fragmento de bosque — Una estimación indirecta de la variación en las condiciones de topografía, suelo y microclima dentro del fragmento boscoso. 5) Ubicación del fragmento dentro de la cuenca hídrica — Estimación de la contribución de un fragmento de bosque a la conservación de las cuencas hídricas. Para esto diseñamos un índice de posición en la cuenca hídrica. Analizamos la contribución de cada una de las cinco variables a la variabilidad total de la importancia de los fragmentos con un Análisis de Componentes Principales (Principal Component Analysis). Este análisis multivariado indicó que las primeras cuatro variables aportaban la mayor parte de la variación en la importancia de conservación de los fragmentos de bosque. Como la última variable (ubicación de un fragmento dentro de una cuenca hídrica) no proporcionaba ninguna información nueva, fue descartada. U N I R P A R A C O N S E R V A R L A V I D A Desarrollamos un índice de importancia del fragmento utilizando las cuatro primeras variables. Cada fragmento se ubicó en una de las cuatro categorías asignadas a cada variable (utilizando la función de ArcView de intervalos naturales), pudiendo tomar un valor de 0 (la categoría menos importante) a 3 (la más importante). El índice de importancia del fragmento es el promedio de los valores de las cuatro variables utilizadas en el análisis. Luego clasificamos cada fragmento de bosque de acuerdo con su índice de importancia del fragmento (Figura 19). Análisis de amenazas y oportunidades. El objetivo de este análisis fue mapear las áreas que representan amenazas críticas para la conservación de la biodiversidad y las áreas que representan oportunidades para la conservación de la biodiversidad. Este mapa se creó utilizando datos sobre el uso de la tierra, donde los diferentes usos de la tierra representan amenazas u oportunidades para la conservación. Comenzamos el análisis de amenazas y oportunidades asignando y mapeando diferentes niveles de amenaza y oportunidad a diferentes variables (tipos de uso de la tierra). Por ejemplo, un camino es, generalmente, una amenaza para la conservación de la biodiversidad mientras que un área protegida es una oportunidad para la conservación. Pesamos las diferentes variables utilizadas en el análisis de acuerdo con el nivel de amenaza u oportunidad que representan para la conservación de la biodiversidad, llevando a cabo dos análisis separados, uno para amenazas y otro para oportunidades. Las variables de amenaza que utilizamos en este análisis incluyeron: 1) Ciudades - Las ciudades están representadas en el mapa por áreas circulares. El área del círculo equivale al área que ocupa la ciudad. En el análisis identificamos tres zonas de amortiguamiento alrededor de cada ciudad, con una disminución en la amenaza para la conservación a medida que aumenta la distancia desde la ciudad, representando la ciudad la amenaza mayor. Las zonas de amortiguamiento que rodean las ciudades son directamente proporcionales al tamaño de la ciudad, teniendo las ciudades grandes un área más grande de influencia negativa sobre la conservación de la biodiversidad. (Figura 20). 2) Agricultura - Esta variable representa el impacto de la agricultura, y se midió como el porcentaje del área municipal o departamental dedicado a la 82 U U M U N N B N I R P A R I R P A R O J O A J U I T E T O A A , C O N S E R V C O N S E R V Ñ E Ñ A N G A C O N S E R V E A R L A V I D A A R A V I D A R E K O H A G U Ã L I F E T E K O V E R E H E V I S I Ó N D E L A E C O R R E G I Ó N D E L B O S Q U E A T L Á N T I C O D E L A L T O P A R A N Á 83 agricultura, incluyendo los cultivos anuales y los perennes. (Figura 21). Admitimos que los cultivos perennes y los anuales pueden tener diferentes impactos en la conservación de la biodiversidad, pero el área ocupada por cultivos perennes era tan pequeña en comparación a la de cultivos anuales, que se determinó que no justificaba una capa de datos separada. 3) Ganadería - Esta variable representa el impacto de la cría de ganado en la conservación de la biodiversidad. Se midió como el porcentaje del área de una municipalidad o departamento dedicada a esta actividad (Figura 22). 4) Densidad de la población rural - Debido a la difundida tradición cultural de cazar y cosechar productos no maderables, y al hecho de que la mayoría de la gente ve al bosque como un obstáculo para el desarrollo (ver Capítulo 2), la presencia de la población rural en la ecorregión tiene, por lo general, un gran efecto negativo en la conservación de los remanentes de bosque nativo. Por lo tanto, esta variable representa el impacto de la densidad de la población rural en la conservación de la biodiversidad, y se midió en habitantes por hectárea en cada municipalidad o departamento (Figura 23). Nota 1. Debido a la extrema fragmentación, y a la alta densidad de caminos, se puede acceder fácilmente a casi todas las áreas de bosque de la ecorregión a través de ellos. No consideramos los caminos como otra variable de amenaza porque producen un impacto similar en toda la ecorregión. Nota 2. Con un propósito ilustrativo los mapas se presentan con sus escalas originales (p. ej., densidad real de población rural). Sin embargo para el análisis dividimos cada variable en cuatro categorías siguiendo los intervalos naturales en su distribución de frecuencias (una función de ArcView lo hace automáticamente). Se asignaron valores de 1, 2, 4 y 8 a estas cuatro categorías, donde cada categoría tiene el doble del valor de la anterior). Pesamos las variables de amenaza diferenciándolas de acuerdo con el grado de amenaza que cada una representa a la conservación de la biodiversidad. Las ciudades presentan la mayor amenaza, por lo tanto asignamos a esta variable un peso tres veces mayor que el que asignamos a las variables que representan amenazas menores. La agricultura representa la segunda mayor amenaza, porque es la actividad económica con efecto más negativo sobre la biodiversidad ya que se trata principalmente de plantaciones de U N I R P A R A C O N S E R V A R L A V I D A monocultivos a gran escala que requieren, en general, altas cargas de pesticidas y herbicidas. Tiene también por lo general un alto costo de oportunidad en relación con la ganadería, una actividad que se restringe generalmente a las áreas menos productivas. Le asignamos a la agricultura un peso dos veces mayor que el que le asignamos a las variables de amenaza más bajas. Finalmente le asignamos a las variables de amenaza ganadería y densidad de población rural el peso menor, porque ambas tienen menos impacto sobre la conservación de la biodiversidad que la agricultura o la presencia de una ciudad. Con estas cuatro variables de amenaza, creamos un mapa que muestra las áreas con mayores y menores amenazas para la conservación de la biodiversidad (Figura 24). Como variables de oportunidad utilizamos: 1) Proximidad a un área de protección estricta (Categorías IUCN I - III) — Las áreas protegidas representan una oportunidad para la conservación ya que generalmente existe un interés de agrandar esas áreas incorporando áreas vecinas de alto potencial para la conservación. La implementación de zonas de amortiguamiento alrededor de las áreas protegidas, por lo general un componente importante de los planes de manejo, también facilita el desarrollo de programas de conservación locales. Las áreas más cercanas a un área protegida estricta tienen un alto potencial para convertirse en áreas protegidas, corredores biológicos, o áreas de uso sustentable (Figura 25). Asignamos a cada área protegida tres posibles áreas de influencia que la rodean (buffers) a 1.000, 5.000 y 20.000 metros, que representan oportunidades decrecientes para la conservación a medida que aumenta la distancia desde el área protegida. 2) Proximidad a un río— Asumimos que los ríos de esta ecorregión constituyen corredores biológicos potenciales que pueden ayudar a conectar fragmentos de bosque. Como en los tres países hay leyes que protegen los bosques ribereños, las áreas cercanas a los ríos tienen un potencial más alto para la conectividad (Figura 26). Por otro lado, como la mayoría de los ríos de esta ecorregión no son navegables, no constituyen vías de acceso al bosque como en otras ecorregiones. Asignamos tres zonas de amortiguamiento de 1.000, 2.500 y 5.000 m en ambas márgenes de los ríos (todos los ríos tienen un ancho de 500m, la unidad mínima de análisis, sin importar su 84 U U M U N N B N I R P A R I R P A R O J O A J U I T E T O A A , C O N S E R V C O N S E R V Ñ E Ñ A N G A C O N S E R V E A R L A V I D A A R A V I D A R E K O H A G U Ã L I F E T E K O V E R E H E P A R A N Á 85 tamaño) que representan áreas de potencial decreciente para la conectividad con otras áreas de conservación. A L T O 3) Zonas de conservación planificada — Las áreas de uso sustentable (UICN D E L categorías IV - VI) y las áreas designadas como prioritarias para la A T L Á N T I C O conservación por PROBIO19 constituyen áreas identificadas por los gobiernos u otras instituciones como áreas con potencial para la conservación (Figura 27). El consenso político sobre estas áreas les da un mayor potencial para B O S Q U E la conservación. PROBIO definió cinco categorías de áreas: la categoría A corresponde a áreas de importancia biológica extremadamente alta; la B a áreas de importancia biológica muy alta; la C a áreas de importancia biológica D E L alta; la D a áreas no suficientemente conocidas pero con probable importancia E C O R R E G I Ó N biológica alta; y la L a los corredores. Nosotros asignamos un valor de 8 a las áreas de uso sustentable existentes, un valor de 4 a las áreas de la categoría A de PROBIO, un valor de 2 a las áreas de la categoría B de V I S I Ó N D E L A PROBIO y un valor de 1 a las áreas clasificadas por PROBIO como C, D y L. Pesamos las tres variables de oportunidad de acuerdo con su potencial para la conservación, con las áreas de protección estricta representando tres veces, y los ríos dos veces, el potencial de conservación de las zonas de conservación planificada. Estas tres capas de información se combinaron para producir un mapa de oportunidades para la conservación de la biodiversidad (Figura 28). Combinamos estos dos mapas de amenazas y oportunidades en un mapa (Figura 29) que muestra las áreas con las mayores amenazas (en azul) y las áreas con las mayores oportunidades (en verde) para la conservación de la biodiversidad. Utilizando los tres análisis descriptos más arriba, realizamos luego dos análisis adicionales: Análisis de Representatividad — Combinamos el mapa de unidades de paisaje, el mapa de fragmentos de bosque, y el mapa de áreas protegidas para analizar el estatus actual de la cobertura boscosa y la representatividad de las diferentes unidades de paisaje dentro del sistema de áreas protegidas. Evaluamos la representatividad en PROBIO es un proyecto del Ministerio de Medio Ambiente de Brasil para la Conservación y el Uso Sustentable de la Biodiversidad. PROBIO identificó áreas y acciones prioritarias para la conservación del Bosque Atlántico (Conservation International do Brasil 2000). 19 U N I R P A R A C O N S E R V A R L A V I D A términos de: 1) porcentaje de una unidad de paisaje que se encuentra bajo áreas protegidas estrictas, 2) porcentaje de una unidad de paisaje que está protegida bajo áreas de uso sustentable, y 3) porcentaje de la cobertura boscosa que todavía existe en cada unidad de paisaje. Este análisis de representatividad da una idea de hasta qué punto una unidad de paisaje está representada en el paisaje actual y puede guiar decisiones sobre cómo mejorar en la versión final del Paisaje para la Conservación de la Biodiversidad la representatividad de las unidades de paisaje que están actualmente subrepresentadas. Análisis del Potencial para la Conservación de la Biodiversidad — El primer paso en este análisis es cruzar el mapa de los índices de importancia de los fragmentos con el mapa de amenazas y oportunidades para construir un mapa del potencial para la conservación de la biodiversidad (Figura 30). Al realizar este análisis asumimos que los mejores fragmentos de bosque ubicados en las áreas de menores amenazas con las más altas oportunidades para la conservación de la biodiversidad constituyen las áreas con el potencial más alto para la conservación de la biodiversidad. Este análisis combinado indica dónde están ubicadas esas áreas en la ecorregión. El mapa de potencial para la conservación que resulta de este análisis representa un análisis de costo-beneficio a gran escala. El mapa muestra las áreas donde deberíamos concentrar nuestros esfuerzos de conservación porque tienen buen potencial para la conservación de la biodiversidad (áreas verdes en el mapa) y las áreas donde no deberíamos hacerlo, ya que los costos para lograr los objetivos de conservación son muy altos (áreas azules en el mapa). Este mapa constituye la capa de información más importante que utilizamos para diseñar el Paisaje para la Conservación de la Biodiversidad. Diseño del Paisaje para la Conservación de la Biodiversidad — El Paisaje para la Conservación de la Biodiversidad fue diseñado siguiendo una serie de pasos lógicos utilizando el mapa de potencial para la conservación de la biodiversidad. Comenzamos el proceso identificando los bloques fundamentales que componen el paisaje de conservación y uniéndolos en una serie de pasos de acuerdo con su contribución a la conservación de la biodiversidad. Al diseñar el Paisaje para la Conservación de la Biodiversidad se tomaron en cuenta los siguientes pasos, ordenados según su prioridad de conservación: 86 U U M U N N B N I R P A R I R P A R O J O A J U I T E T O A A , C O N S E R V C O N S E R V Ñ E Ñ A N G A C O N S E R V E A R L A V I D A A R A V I D A R E K O H A G U Ã L I F E T E K O V E R E H E V I S I Ó N D E L A E C O R R E G I Ó N D E L B O S Q U E A T L Á N T I C O D E L A L T O P A R A N Á 87 • Identificar los bloques grandes de bosque nativo que constituirán las áreas núcleo (>10.000 ha de bosque núcleo, excluyendo una zona de amortiguamiento de 500 m donde el efecto de borde es alto). Estos son los fragmentos de bosque lo suficientemente grandes para sustentar el ciclo de vida completo de las especies paraguas. • Identificar otras áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad que incluirán aquellas con alto potencial para la conservación (según lo indica el mapa de potencial para la conservación de la biodiversidad). Aunque estas pueden no tener suficiente bosque o no ser lo suficientemente grandes para sustentar poblaciones viables de especies nativas a largo plazo pueden, sin embargo, jugar un rol importante en la conservación de la biodiversidad (por ej. pueden constituir trampolines ecológicos). • Conectar las áreas núcleo y otros tipos de áreas prioritarias mediante la creación de corredores y el desarrollo de áreas de uso sustentable. La ubicación específica de estos corredores y áreas de uso sustentable fue determinada por el mapa de potencial para la conservación de la biodiversidad (por ej. las áreas con el potencial para la conservación de la biodiversidad más alto). • Aumentar el área de bosques protegidos a través de la protección de fragmentos pequeños o la restauración de fragmentos de bosque que puedan luego ser conectados al corredor principal, aumentando de esta forma la resiliencia del paisaje para la conservación. El mapa de potencial para la conservación de la biodiversidad también determinó la ubicación de los corredores secundarios y de las áreas de uso sustentable que conectan estas áreas con las áreas núcleo y los corredores principales. • Aumentar la representación de unidades de paisaje subrepresentadas a través de la inclusión de fragmentos de bosque que pertenezcan a las áreas menos representadas. Éstos también se conectaron (cuando fue posible) a través de corredores secundarios al corredor principal o a las áreas núcleo. • Identificar las cuencas de los ríos más importantes para la conservación y manejo de las cuencas hídricas. Éstas cuencas hídricas se seleccionaron basándose en su grado de deterioro, en la presencia en ellas de áreas protegidas (tanto de protección estricta como áreas de uso sustentable), en U N I R P A R A C O N S E R V A R L A V I D A la presencia en las cuencas de iniciativas de conservación en curso y en el potencial de la cuenca hídrica para conectar la ecorregión a otras ecorregiones (ver próximo paso). • Facilitar la conectividad del Paisaje para la Conservación de la Biodiversidad resultante de este proceso con ecorregiones vecinas, para garantizar procesos evolutivos a largo plazo. • Finalmente, verificamos la viabilidad sociopolítica de ciertas áreas del Paisaje para la Conservación de la Biodiversidad y basados en opiniones de expertos, hicimos pequeños ajustes al paisaje final. Por lo tanto, para lograr nuestras metas de conservación, el Paisaje para la Conservación de la Biodiversidad está centrado en el objetivo de conectar las áreas núcleo a través de corredores y de establecer zonas de amortiguamiento alrededor de las áreas núcleo, las áreas prioritarias y los corredores. Como uno de los últimos pasos importantes en el diseño del Paisaje para la Conservación de la Biodiversidad, superpusimos un mapa preliminar del Paisaje para la Conservación de la Biodiversidad con el mapa de las unidades de paisaje para evaluar el grado de representatividad de cada unidad de paisaje y para buscar modos de obtener la mejor representatividad posible. Para definir el mapa final, también utilizamos opiniones de expertos y análisis de viabilidad sociopolítica de áreas individuales, cuando las hubo disponibles. No incluimos esta información como otra capa de información en los análisis de amenazas y oportunidades, porque no se encontraban disponibles para los tres países o porque era información referida a lugares específicos, y queríamos utilizar el mismo criterio para la ecorregión en su totalidad. Sin embargo, esta información se utilizó como último paso para ajustar en detalle el Paisaje para la Conservación de la Biodiversidad a la realidad sociopolítica de la ecorregión. Se indicará en el texto (próximo capítulo), en qué ocasiones se utilizaron opiniones de expertos o consideraciones sociopolíticas en las decisiones sobre si incluir o no ciertas áreas en el Paisaje para la Conservación de la Biodiversidad final. En la Figura 31 se sintetiza en forma gráfica la metodología del análisis completo utilizado para diseñar el Paisaje para la Conservación de la Biodiversidad. 88 U U M U N N B N I R P A R I R P A R O J O A J U I T E T O A A , C O N S E R V C O N S E R V Ñ E Ñ A N G A C O N S E R V E A R L A V I D A A R A V I D A R E K O H A G U Ã L I F E T E K O V E R E H E V I S I Ó N D E L A E C O R R E G I Ó N D E L B O S Q U E A T L Á N T I C O D E L A L T O P A R A N Á 89 Figura 12. Número de meses secos U N I R P A R A C O N S E R V A R L A V I D A Figura 13. Rango de altitud 90 U U M U N N B N I R P A R I R P A R O J O A J U I T E T O A A , C O N S E R V C O N S E R V Ñ E Ñ A N G A C O N S E R V E A R L A V I D A A R A V I D A R E K O H A G U Ã L I F E T E K O V E R E H E V I S I Ó N D E L A E C O R R E G I Ó N D E L B O S Q U E A T L Á N T I C O D E L A L T O P A R A N Á 91 Figura 14. Índice de pendiente del terreno U N I R P A R A C O N S E R V A R L A V I D A Figura 15. Unidades de paisaje 92 U U M U N N B N I R P A R I R P A R O J O A J U I T E T O A A , C O N S E R V C O N S E R V Ñ E Ñ A N G A C O N S E R V E A R L A V I D A A R A V I D A R E K O H A G U Ã L I F E T E K O V E R E H E V I S I Ó N D E L A E C O R R E G I Ó N D E L B O S Q U E A T L Á N T I C O D E L A L T O P A R A N Á 93 Figura 16. Remanentes de bosque del Bosque Atlántico del Alto Paraná U N I R P A R A C O N S E R V A R L A V I D A Figura 17. Fragmentos de bosque clasificados por categorías de tamaño 94 U U M U N N B N I R P A R I R P A R O J O A J U I T E T O A A , C O N S E R V C O N S E R V Ñ E Ñ A N G A C O N S E R V E A R L A V I D A A R A V I D A R E K O H A G U Ã L I F E T E K O V E R E H E V I S I Ó N D E L A E C O R R E G I Ó N D E L B O S Q U E A T L Á N T I C O D E L A L T O P A R A N Á 95 Figura 18. Núcleos de los fragmentos de bosque clasificados por categorías de tamaño U N I R P A R A C O N S E R V A R L A V I D A Figura 19. Índice de importancia del fragmento 96 U U M U N N B N I R P A R I R P A R O J O A J U I T E T O A A , C O N S E R V C O N S E R V Ñ E Ñ A N G A C O N S E R V E A R L A V I D A A R A V I D A R E K O H A G U Ã L I F E T E K O V E R E H E V I S I Ó N D E L A E C O R R E G I Ó N D E L B O S Q U E A T L Á N T I C O D E L A L T O P A R A N Á 97 Figura 20. Ciudades U N I R P A R A C O N S E R V A R L A V I D A Figura 21. Cultivos Los porcentajes que aparecen en el mapa representan la suma de los porcentajes del área utilizada para diferentes cultivos. Como en la mayor parte de la ecorregión se producen dos cultivos anuales pueden sumar más de un 100%. 98 U U M U N N B N I R P A R I R P A R O J O A J U I T E T O A A , C O N S E R V C O N S E R V Ñ E Ñ A N G A C O N S E R V E A R L A V I D A A R A V I D A R E K O H A G U Ã L I F E T E K O V E R E H E V I S I Ó N D E L A E C O R R E G I Ó N D E L B O S Q U E A T L Á N T I C O D E L A L T O P A R A N Á 99 Figura 22. Ganadería U N I R P A R A C O N S E R V A R L A V I D A Figura 23. Densidad de la población rural 100 U U M U N N B N I R P A R I R P A R O J O A J U I T E T O A A , C O N S E R V C O N S E R V Ñ E Ñ A N G A C O N S E R V E A R L A V I D A A R A V I D A R E K O H A G U Ã L I F E T E K O V E R E H E V I S I Ó N D E L A E C O R R E G I Ó N D E L B O S Q U E A T L Á N T I C O D E L A L T O P A R A N Á 101 Figura 24. Amenazas para la conservación de la biodiversidad U N I R P A R A C O N S E R V A R L A V I D A Figura 25. Proximidad a áreas de protección estricta 102 U U M U N N B N I R P A R I R P A R O J O A J U I T E T O A A , C O N S E R V C O N S E R V Ñ E Ñ A N G A C O N S E R V E A R L A V I D A A R A V I D A R E K O H A G U Ã L I F E T E K O V E R E H E V I S I Ó N D E L A E C O R R E G I Ó N D E L B O S Q U E A T L Á N T I C O D E L A L T O P A R A N Á 103 Figura 26. Proximidad a ríos U N I R P A R A C O N S E R V A R L A V I D A Figura 27. Zonas de conservación planificada 104 U U M U N N B N I R P A R I R P A R O J O A J U I T E T O A A , C O N S E R V C O N S E R V Ñ E Ñ A N G A C O N S E R V E A R L A V I D A A R A V I D A R E K O H A G U Ã L I F E T E K O V E R E H E V I S I Ó N D E L A E C O R R E G I Ó N D E L B O S Q U E A T L Á N T I C O D E L A L T O P A R A N Á 105 Figura 28. Oportunidades para la conservación de la biodiversidad U N I R P A R A C O N S E R V A R L A V I D A Figura 29. Amenazas y oportunidades Las desviaciones estándar de los valores del índice de amenazas y oportunidades asignados a cada una de las celdas de la grilla se utilizaron en este mapa con propósitos ilustrativos. 106 U U M U N N B N I R P A R I R P A R O J O A J U I T E T O A A , C O N S E R V C O N S E R V Ñ E Ñ A N G A C O N S E R V E A R L A V I D A A R A V I D A R E K O H A G U Ã L I F E T E K O V E R E H E Figura 30. Potencial para la conservación de la biodiversidad V I S I Ó N D E L A E C O R R E G I Ó N D E L B O S Q U E A T L Á N T I C O D E L A L T O P A R A N Á 107 Las áreas con los valores más altos (en verde oscuro) son aquellas con el mayor potencial para la conservación de la biodiversidad. U N I R P A R A C O N S E R V A R L A V I D A Figura 31. Proceso de desarrollo del Paisaje para la Conservación de la Biodiversidad 108 U U M U N N B N I R P A R I R P A R O J O A J U I T E T O A A , C O N S E R V C O N S E R V Ñ E Ñ A N G A C O N S E R V E A R L A V I D A A R A V I D A R E K O H A G U Ã L I F E T E K O V E R E H E V I S I Ó N D E L A E C O R R E G I Ó N D E L B O S Q U E A T L Á N T I C O D E L A L T O P A R A N Á 109 CAPÍTULO 5 Resultados: El Paisaje para la Conservación de la Biodiversidad Representatividad de las unidades de paisaje Diez de las 18 unidades de paisaje tienen menos del 3 % de su área cubierta de bosques nativos remanentes— la unidad de paisaje mejor representada tiene sólo el 19%, y lo que aún queda de bosque nativo está altamente fragmentado. La representatividad de las unidades de paisaje dentro de las áreas protegidas estrictas va de cero por ciento (nueve unidades de paisaje) a 3,45% (la unidad mejor representada) del área original (Tabla 3). Sólo ocho de las 18 unidades de paisaje están representadas en por lo menos un fragmento de bosque mayor de 10.000 ha (Tabla 4). Las diez unidades de paisaje que no tienen fragmentos de bosque grandes y que tienen poca representatividad dentro del sistema de áreas protegidas, tampoco tienen ningún fragmento con un valor alto en el índice de importancia del fragmento. En la práctica no hay posibilidades de obtener una buena representatividad de éstas diez unidades de paisaje en el Paisaje para la Conservación de la Biodiversidad final20. Las ocho unidades de paisaje que todavía tienen fragmentos de bosque mayores de 10.000 ha están representadas en áreas protegidas estrictas. Debido a esto, los esfuerzos de conservación a largo plazo en la ecorregión del Bosque Atlántico del Alto Paraná deberían estar centrados en asegurar la resiliencia de las áreas que pueden mantener poblaciones viables de especies paraguas y procesos ecológicos sanos. Sólo esto permitirá la conservación a largo plazo de la mayoría de las especies. Al mismo tiempo, debemos tratar de incluir la mejor representatividad posible, pero sabiendo que lograr el objetivo del 10% de representatividad en cada unidad de paisaje es casi imposible en el Bosque Atlántico del Alto Paraná y que el Paisaje para la Conservación de la Biodiversidad final no alcanzará este objetivo (ver más abajo una discusión más amplia sobre la implicancia de esto último en los objetivos de conservación de la biodiversidad). 20 Nuestro Plan de Acción para la Ecorregión incluye relevamientos de campo para testear la validez de las unidades de paisaje identificadas en este análisis y para evaluar si hay especies del Bosque Atlántico que sean exclusivas de las unidades de paisaje que no están representadas en el Paisaje para la Conservación de la Biodiversidad. Si las hay, y estas especies no requieren un área grande para mantener una población viable (p.ej. pequeños vertebrados), la conservación de fragmentos de bosque en dichas unidades de paisaje podría formar parte del Paisaje para la Conservación de la Biodiversidad. Ver Capítulo 6. U N I R P A R A C O N S E R V A R L A V I D A El Paisaje para la Conservación de la Biodiversidad El Paisaje para la Conservación de la Biodiversidad está compuesto de tres tipos principales de áreas (Figura 32). A) Áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad Definimos cinco categorías de áreas prioritarias: 1) Áreas núcleo:: Las áreas núcleo son los bloques de bosque nativo bien conservados lo suficientemente grandes para ser resilientes a las amenazas que causan pérdida de la biodiversidad. Éstas son las zonas más estratégicas y biológicamente más importantes para la conservación, sean privadas o públicas. Además de albergar biodiversidad, hacen una importante contribución al mantenimiento de los servicios ambientales importantes para la calidad de vida humana (como fijación de carbono, equilibrio y calidad del suministro de agua, y estética del paisaje). En ellas las actividades humanas deben reducirse a un mínimo y deben ser de bajo impacto. Cada áreas núcleo se debe manejar bajo estricta protección, para mantener un área de bosque nativo continuo lo suficientemente grande para permitir el desarrollo del ciclo de vida completo de individuos de especie que requieren territorios grandes como el jaguar y el pecarí labiado. Para alcanzar este objetivo, las áreas núcleo deben satisfacer los siguientes criterios: • Ser mayores a 10.000 ha. • Tener alto potencial para la conservación (su índice de potencial para la conservación debe ser de entre 32 y 64) en más del 60 % del área. • Tener un área de cobertura boscosa continua mayor a 10.000 ha después de haberse excluido un área de amortiguamiento de 500m sujeta a efectos de borde. Incluimos en esta categoría cuatro áreas que no satisfacen plenamente estos criterios. Araupel (Brasil) y parte de San Rafael (Paraguay) se incluyeron aunque su índice de potencial para la conservación era menor de 32, pero hubiese sido más alto de haberse tomado en cuenta para el análisis los cambios que se han producido recientemente (la creación de nuevas áreas de protección estricta). Caaguazú (Paraguay) y Morombí (Paraguay) se incluyeron porque, aunque no tienen más de 10.000 ha de cobertura 110 U U M U N N B N I R P A R I R P A R O J O A J U I T E T O A A , C O N S E R V C O N S E R V Ñ E Ñ A N G A C O N S E R V E A R L A V I D A A R A V I D A R E K O H A G U Ã L I F E T E K O V E R E H E V I S I Ó N D E L A E C O R R E G I Ó N D E L B O S Q U E A T L Á N T I C O D E L A L T O P A R A N Á 111 boscosa sin efecto de borde, están cerca de esa cifra (9.950 ha y 9.650 ha respectivamente). Las áreas núcleo finales se presentan en la Figura 33). Nota: Debido al alto grado de fragmentación de esta ecorregión, ningún área núcleo por sí misma será lo suficientemente grande para sustentar poblaciones viables de especies paraguas. Para cumplir con el rol fundamental de un área núcleo, cada una de ellas debe estar conectada de forma efectiva con otras áreas núcleo a través de corredores. Si permanecen aisladas, las áreas núcleo finalmente perderán la presencia de especies paraguas y los procesos ecológicos que dependen de ellas. 2) Áreas de bosque con alto potencial para convertirse en áreas de protección estricta: La mayoría de las áreas de bosque de Misiones cumplen con los requisitos para convertirse en áreas núcleo. Sin embargo la posibilidad de que la totalidad del área se constituya finalmente en un área protegida estricta es muy baja, de acuerdo con evaluaciones sociopolíticas. Por esta razón, seleccionamos como áreas núcleo aquellas áreas del Corredor Verde con el índice de potencial para la conservación más alto y clasificamos las áreas restantes como áreas de bosque con alto potencial para convertirse en áreas de protección estricta (Figura 34). Parte de estas áreas pueden, por lo tanto, convertirse en áreas estrictamente protegidas y ser probablemente incorporadas a áreas núcleo, y otra parte de ellas se volverán áreas de uso sustentable. Por esta razón, las áreas de bosque con alto potencial para convertirse en áreas de protección estricta todavía no pertenecen a ninguna de estas categorías (uso sustentable o áreas protegidas estrictas). Sin embargo, las consideramos áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad aunque no todo el área termine finalmente siendo de protección estricta. 3) Áreas núcleo potenciales: Estas áreas cumplen con sólo dos de los tres requisitos para convertirse en áreas núcleo (tienen más de 10.000 ha y tienen un índice de potencial para la conservación alto en más del 60% del área). Sin embargo, al excluir un borde de 500m, no tienen un área de cobertura boscosa continua mayor de 10.000 ha. Aun así, por su alto potencial para la conservación, pueden convertirse en áreas núcleo en el futuro, si se implementan iniciativas de restauración y manejo adecuado especialmente en sus bordes (Figura 34). U N I R P A R A C O N S E R V A R L A V I D A 4) Áreas de bosque que necesitan ser evaluadas: Éstas son áreas con potencial de conservación relativamente bajo. En 1997, todas tenían un núcleo boscoso mayor a 10.000 ha (esta fue la fecha en que se tomaron las imágenes satelitales que se utilizaron para crear el mapa de fragmentos de bosque de Paraguay). Sin embargo, están ubicadas en el área que tiene la mayor tasa de deforestación de Paraguay, y probablemente se han reducido a menos de 10.000 ha (Guyra Paraguay, com. pers.) (Figura 34). Tenemos que actualizar nuestra información sobre su estado actual antes de determinar su rol en el Paisaje para la Conservación de la Biodiversidad. En este sentido, las áreas de bosque que necesitan ser evaluadas son áreas en una situación similar a las áreas de bosque con alto potencial para convertirse en áreas de protección estricta, en las cuales no es posible definir aún si pertenecerán a la categoría de áreas de uso sustentable o a la de áreas de protección estricta. 5) Áreas satélite: Estas son áreas con alto potencial para la conservación pero que tienen de 5.000 a 10.000 ha (Figura 34). Será difícil aumentar su tamaño ya que se hallan rodeadas por áreas con bajo potencial para la conservación. Sin embargo, si se pueden conectar a las áreas núcleo jugarán un papel importante en la conservación de la biodiversidad. B) Áreas estratégicas para la conservación de la biodiversidad Como solamente una de las 18 unidades de paisaje dentro de las áreas prioritarias alcanza el 10% de representatividad (Tabla 5), hemos identificado una serie de áreas de pequeño tamaño para aumentar la representatividad de otras unidades de paisaje. Estas áreas, o bien son chicas (< 5.000 ha) pero tienen alto potencial para la conservación, o tienen bajo potencial para la conservación pero aún mantienen un fragmento de bosque mayor de 1.000 ha. Aunque no son lo suficientemente resilientes por su condición de aislamiento, pueden jugar un rol estratégico en la conservación de la biodiversidad al facilitar la implementación de corredores biológicos y también al aumentar la representatividad de las unidades de paisaje. De acuerdo con su ubicación y rol hemos clasificado estas áreas estratégicas en dos categorías: Trampolines ecológicos: Cuando están ubicadas dentro de una distancia de 50 km desde un área prioritaria, estas áreas estratégicas sirven en nuestro Paisaje para la Conservación de la Biodiversidad como trampolines ecológicos 112 U U M U N N B N I R P A R I R P A R O J O A J U I T E T O A A , C O N S E R V C O N S E R V Ñ E Ñ A N G A C O N S E R V E A R L A V I D A A R A V I D A R E K O H A G U Ã L I F E T E K O V E R E H E V I S I Ó N D E L A E C O R R E G I Ó N D E L B O S Q U E A T L Á N T I C O D E L A L T O P A R A N Á 113 para conectarlas y facilitar la formación de un corredor. En algunos casos ayudan a aumentar la representatividad de algunas unidades de paisaje. Áreas aisladas: Consideramos áreas aisladas a las áreas estratégicas que están situadas a más de 50 km del área prioritaria más próxima. Si tienen potencial para ser conectadas a un área prioritaria (por ej. hay un río cercano), trazamos un posible corredor entre el área aislada y el área prioritaria. Si las posibilidades para la conexión son limitadas, estas áreas permanecerán aisladas, reduciendo su potencial para la conservación de la biodiversidad. Sin embargo, aún así pueden jugar un rol importante a nivel local para la conservación (p.ej. en educación ambiental o en la conservación de especies restringidas a esta unidad de paisaje). Clasificamos a los trampolines ecológicos y a las áreas aisladas como de alta importancia cuando pertenecen a unidades de paisaje subrepresentadas, y de baja importancia cuando pertenecen a unidades de paisaje bien representadas. C) Áreas de uso sustentable Las áreas de uso sustentable son grandes áreas que funcionan como zonas de amortiguamiento y conexiones que rodean las áreas núcleo y los corredores biológicos. Mantienen servicios ambientales en combinación con actividades económicas compatibles con el medio ambiente como el ecoturismo, las actividades agroforestales y la producción sustentable de yerba mate, palmito, madera y productos del bosque no maderables. En 50 años, estas áreas deberían estar manejadas siguiendo una planificación o zonificación del uso de la tierra basada en principios sociales, ambientales y económicos de sustentabilidad. Estos planes de uso de la tierra deberían incluir al bosque nativo protegiendo las cuencas hídricas y las áreas biológicamente importantes, una red de corredores biológicos, y actividades económicas apropiadas. Dentro de las áreas de uso sustentable, un análisis de escala fina para completar el plan de uso de la tierra puede identificar corredores biológicos y áreas para protección adicionales. En el diseño de las áreas de uso sustentable incluimos áreas con valores medios en el índice de potencial para la conservación (8 a 16: no lo suficientemente alto para ser un área prioritaria o un trampolín ecológico). También incluimos el mayor número posible de trampolines ecológicos de unidades de paisaje subrepresentadas. U N I R P A R A C O N S E R V A R L A V I D A Identificamos cuatro categorías de áreas de uso sustentable: El corredor principal conecta las áreas núcleo (Figura 35). Los corredores principales deben asegurar el flujo génico de las especies paraguas y de esta forma la viabilidad de sus poblaciones. Junto con las áreas núcleo, constituyen las piezas centrales del Paisaje para la Conservación de la Biodiversidad. En 50 años, los corredores principales deberían estar manejados bajo un diseño de paisaje de escala fina que mantenga un mínimo del 30 % de la cobertura boscosa. Deberían identificarse y crearse nuevas áreas protegidas (áreas núcleo o áreas satélite) y deberían establecerse corredores biológicos (protegidos y restaurados). Los corredores secundarios conectan otras áreas prioritarias con el corredor principal o con las áreas núcleo (Figura 35). La expansión del corredor principal por medio de un corredor secundario aumenta la resiliencia y la representatividad del Paisaje para la Conservación de la Biodiversidad. La expansión lateral de los corredores conecta los trampolines ecológicos que no están en el camino a las áreas prioritarias (Figura 35), aumentando la diversidad de paisajes representados en el corredor. Los corredores potenciales: Debido al extremo grado de fragmentación del bosque, la mayoría de los corredores se extienden a lo largo de los ríos ya que estas áreas tienen mayor potencial de conservación. Sin embargo estos corredores pueden no ser viables o suficientes para mantener el flujo génico entre las áreas núcleo. Por esta razón hemos identificados corredores alternativos, aunque con un potencial de conservación más bajo. De la misma manera, hemos identificado corredores potenciales con ecorregiones vecinas (Figura 35). El diseño final de estos corredores potenciales dependerá de un análisis que se realice a una escala diferente y en coordinación con las evaluaciones de biodiversidad de otras ecorregiones. Es importante hacer una distinción entre los corredores que identificamos en nuestro Paisaje para la Conservación de la Biodiversidad (corredores principales, corredores secundarios, etc.), que son en realidad áreas de uso sustentable, y los corredores biológicos que tienen que implementarse dentro de los primeros. Los corredores biológicos son áreas relativamente angostas de bosque nativo, natural o restaurado, que conectan las áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad con el fin de permitir el movimiento de la fauna y la flora y el intercambio genético suficiente para mantener poblaciones viables. El diseño final de los corredores biológicos requiere un análisis 114 U U M U N N B N I R P A R I R P A R O J O A J U I T E T O A A , C O N S E R V C O N S E R V Ñ E Ñ A N G A C O N S E R V E A R L A V I D A A R A V I D A R E K O H A G U Ã L I F E T E K O V E R E H E V I S I Ó N D E L A E C O R R E G I Ó N D E L B O S Q U E A T L Á N T I C O D E L A L T O P A R A N Á 115 más detallado y un mejor conocimiento de los requerimientos biológicos de las especies paraguas y otras especies claves. Los corredores principales, corredores secundarios y otras categorías de corredores son las áreas donde se implementarán los corredores biológicos después de un diseño de paisaje de escala fina. Una de nuestras metas (Capítulo 6) es implementar un programa multidisciplinario, un “Programa de Corredores”, enfocado a estudiar desde diferentes perspectivas las mejores formas de implementar los corredores biológicos y las áreas de uso sustentable que los rodean, de modo de lograr la conectividad entre las áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad. Otras áreas importantes del paisaje para la conservación de la biodiversidad Áreas que necesitan un corredor: La conectividad entre los dos sectores principales (norte y sur) del Paisaje para la Conservación de la Biodiversidad es fundamental para la implementación de esta Visión de Biodiversidad. A esta escala de análisis, el área entre estos dos sectores tiene un índice de potencial para la conservación de la Biodiversidad muy bajo. Aunque se está implementando en Brasil un proyecto para crear corredores de 50m de ancho (Iguaçú – Itaipú) que conecten los dos sectores, podemos anticipar que esto no será suficiente para garantizar una adecuada conectividad entre estas dos partes. Esto ocurre porque el efecto de borde a lo largo de este angosto corredor será extremadamente alto (ver Recuadro 4) y no existen oportunidades en el área para aumentar mucho su ancho o crear una buena zona de amortiguamiento a lo largo del corredor. Sólo las especies muy generalistas (o las especies de borde) pueden hacer uso de este corredor. Como no tenemos disponible información de escala fina para diseñar este corredor, hemos identificado un área amplia donde éste debería diseñarse e implementarse (Figura 35). Cuenca hídrica prioritaria: Finalmente hemos identificado áreas que son importantes para el desarrollo de programas de conservación y manejo de cuencas hídricas (Figura 36). Las cuencas de los ríos se seleccionaron utilizando varios criterios: el grado de deterioro de la cuenca, la presencia de áreas protegidas en la cuenca (áreas protegidas estrictas y áreas de uso sustentable), la presencia de iniciativas de conservación en curso en la cuenca del río, y el potencial U N I R P A R A C O N S E R V A R L A V I D A de la cuencas para conectar la ecorregión del Bosque Atlántico del Alto Paraná con ecorregiones vecinas. Con relación a este último criterio, dos de estas cuencas (el Río Iguazú y el Río Jejuí) son especialmente importantes porque constituyen conexiones potenciales con la ecorregión de la Araucaria y la ecorregión del Chaco- Pantanal respectivamente. El Paisaje para la Conservación de la Biodiversidad final se muestra en la Figura 36. Nuestros objetivos de conservación de la biodiversidad serán alcanzados con seguridad si logramos concretar este paisaje de conservación dentro de los próximos 50 años. No es un paisaje estático, ya que los análisis y los diseños de paisaje a pequeña escala pueden modificar levemente su forma final. En el futuro pueden surgir nuevas oportunidades para la conservación de la biodiversidad que permitirían la restauración de otras áreas y su incorporación a esta Visión. El monitoreo de la situación y el manejo adaptativo de las prioridades representadas en este Paisaje para la Conservación de la Biodiversidad son fundamentales para asegurar el logro de los objetivos de conservación de la biodiversidad a largo plazo. Estos resultados serán perfeccionados con el tiempo como resultado de un mayor detalle en la planificación de la conservación, en el diseño del paisaje y en los procesos de toma de decisiones, ya en curso. Representatividad de las unidades de paisaje en el Paisaje para la Conservación de la Biodiversidad final. Podemos dividir las 18 unidades de paisaje de la ecorregión en cinco grupos de acuerdo con su representatividad en el Paisaje para la Conservación de la Biodiversidad final (Tabla 6). Ocho unidades de paisaje no están representadas en el Paisaje para la Conservación de la Biodiversidad final. Estas unidades de paisaje no tienen fragmentos de bosque de más de 1.000 ha (seis de ellas no tienen fragmentos de más de 500 ha). Los pequeños fragmentos que quedan en estas unidades de paisaje están muy aislados y ubicados en áreas de altas amenazas y bajas oportunidades para la conservación. La mayoría de las unidades de paisaje que no tienen representatividad en el Paisaje para la Conservación de la Biodiversidad final se encuentran ubicadas en la parte norte de la ecorregión, e incluyen todas las unidades estacionales (con más de dos meses secos) y dos semiestacionales. Estas áreas están cerca de la Ecorregión Global 200 de los Bosques y Sabanas del Cerrado, y representan probablemente áreas de transición con esa ecorregión. 116 U U M U N N B N I R P A R I R P A R O J O A J U I T E T O A A , C O N S E R V C O N S E R V Ñ E Ñ A N G A C O N S E R V E A R L A V I D A A R A V I D A R E K O H A G U Ã L I F E T E K O V E R E H E V I S I Ó N D E L A E C O R R E G I Ó N D E L B O S Q U E A T L Á N T I C O D E L A L T O P A R A N Á 117 Un segundo grupo está compuesto por una unidad de paisaje que está escasamente representada por una única área aislada. Es un área semiestacional, de gran altitud, pero plana. Sólo el 2,8% de esta unidad de paisaje se encuentra representada en el Paisaje para la Conservación de la Biodiversidad, pero no dentro de áreas de protección estricta. Un tercer grupo está representado por cinco unidades de paisaje que tienen baja representatividad en áreas protegidas estrictas (0,3 – 2,7% de su área original) y en áreas de uso sustentable, pero que tienen buena representatividad en varias áreas aisladas y en áreas de manejo de cuencas hídricas prioritarias. La representatividad final de estas unidades de paisaje en el Paisaje para la Conservación de la Biodiversidad va del 16,0 al 27,6% de su área original. El cuarto grupo incluye tres unidades de paisaje que tienen alguna representatividad en áreas prioritarias (4,0 – 5.1% de su área original) y una buena representatividad en áreas de uso sustentable (13,7 – 15.5% de su área original). Su representatividad final en el Paisaje para la Conservación de la Biodiversidad es de aproximadamente el 30 % de su área original. Finalmente, una unidad de paisaje (no estacional, de baja altura pero con pendientes pronunciadas), está bastante bien representada en áreas prioritarias (12.9%) y áreas de uso sustentable (12.2%), alcanzando el 32.5% de representatividad en el Paisaje para la Conservación de la Biodiversidad final. En suma, aunque algunas unidades de paisaje no están representadas en el Paisaje para la Conservación de la Biodiversidad final, otras se encuentran bastante bien representadas. Como mencionamos anteriormente, fijar como objetivo una buena representatividad de todas las unidades de paisaje es, en la práctica, imposible para esta ecorregión. Por lo tanto uno de los cuatro objetivos de conservación fijados al comienzo (representatividad de todas las comunidades ecológicas características de esta ecorregión) puede no ser alcanzado, ya que muchas de las unidades de paisaje identificadas en nuestro análisis no van a estar representadas en el Paisaje para la Conservación de la Biodiversidad final. Sin embargo, nos esforzamos en alcanzar la mejor representatividad posible de todas las unidades de paisaje. Nuestro objetivo, por lo tanto, es conservar grandes bloques de bosque que sean lo suficientemente resilientes y capaces de mantener poblaciones viables de especies paraguas y los procesos ecológicos típicos que caracterizaban originalmente a la ecorregión. La falta de representatividad de todas las unidades de paisaje en el paisaje de conservación puede impedir, hasta cierto punto alcanzar el objetivo de mantener poblaciones viables U N I R P A R A C O N S E R V A R L A V I D A de todas las especies nativas características de la ecorregión del Bosque Atlántico del Alto Paraná. Estudios de campo pueden en un futuro identificar poblaciones de especies que son exclusivas de las unidades de paisaje no representadas en el Paisaje para la Conservación de la Biodiversidad. Si se encuentran estas especies, deberemos analizar alternativas para su supervivencia a largo plazo, si esto fuera aún posible. Tal situación puede incluir la posibilidad de modificar ligeramente el diseño de nuestro Paisaje para la Conservación de la Biodiversidad para lograr la representatividad de los pequeños fragmentos donde se encuentran estas especies. Haciendo una estimación mínima aproximada, se necesita un área de por lo menos 525.000 ha para conservar una población viable de jaguares. Para conservar una población de harpías se necesita un área mayor, de aproximadamente 750,000 ha (ver Tabla 2 en el Capítulo 3). Nuestro Paisaje para la Conservación de la Biodiversidad final tiene más de 1.200.000 ha de áreas núcleo de protección estricta. Sin embargo, los cálculos de área mínima presentados más arriba son para áreas de bosque continuo. Asegurar la conectividad de las áreas núcleo a través del establecimiento de los corredores principales es por lo tanto fundamental para lograr los objetivos de conservación de las especies paraguas. Para lograr la Visión de Biodiversidad, también es fundamental asegurar que dentro de los próximos 50 años el 100 % de las áreas núcleo, como también una porción de las áreas prioritarias en otras categorías, se encuentren bajo una efectiva protección estricta. En la actualidad, menos del 50% de las 1.200.000 has de áreas núcleo se encuentran estrictamente protegidas y una situación similar ocurre en otras categorías de áreas prioritarias (Figura 37). Para alcanzar la protección total de las áreas prioritarias, se deben crear, implementar y mantener efectivamente un mínimo de 1.284.100 ha de áreas protegidas estrictas. De forma similar, para poner en práctica esta Visión será necesario crear e implementar 4.000.000 ha de áreas de uso sustentable. Estas áreas no necesitan tener bosques continuos, pero es deseable que tengan por lo menos el 30% de cobertura boscosa. Los corredores principales que suman un total de más de 1.200.00 ha, de las cuales sólo el 30 % están protegidas bajo categorías de uso sustentable (Figura 38) son especialmente críticos para la implementación de esta Visión. Para lograr este paisaje, además de asegurar una porción relativamente grande del Paisaje para la Conservación de la Biodiversidad bajo áreas protegidas estrictas y áreas de uso sustentable, se necesitará restaurar el bosque nativo en algunas áreas. 118 U U M U N N B N I R P A R I R P A R O J O A J U I T E T O A A , C O N S E R V C O N S E R V Ñ E Ñ A N G A C O N S E R V E A R L A V I D A A R A V I D A R E K O H A G U Ã L I F E T E K O V E R E H E V I S I Ó N D E L A E C O R R E G I Ó N D E L B O S Q U E A T L Á N T I C O D E L A L T O P A R A N Á 119 Hemos fijado como objetivo para lograr en 50 años: el 100% de cobertura boscosa nativa continua en las áreas núcleo y otras áreas bajo protección estricta; por lo menos el 70% de cobertura boscosa en las áreas de bosque con alto potencial para convertirse en áreas de protección estricta; por lo menos el 30 % de cobertura boscosa en los corredores y áreas de uso sustentable; y por lo menos el 20% de cobertura boscosa en las áreas de manejo de cuencas hídricas (el mínimo requerido por el Código de Bosques de Brasil en propiedades privadas en el Bosque Atlántico). Esto significa que será necesario restaurar por lo menos el 10 % de las áreas núcleo (más de 100.000 ha) y por lo menos el 50% de los corredores principales. En total, para implementar esta Visión, será necesario restaurar por lo menos 2.606.678 ha de bosque nativo (Figura 39). Es algo muy ambicioso y costoso, pero se trata de un objetivo potencialmente realizable. 120 U U M U N N B N I R P A R I R P A R O J O A J U I T E T O A A , C O N S E R V C O N S E R V Ñ E Ñ A N G A C O N S E R V E A R L A V I D A A R A V I D A R E K O H A G U Ã L I F E 2.644.875 1.147.875 2.817.725 2.253.350 5.906.300 6.609.650 8.082.475 7.393.175 Zonas bajas, con pendientes moderadas y semiestacionales T E K O V E R E H E Zonas bajas, con pendientes pronunciadas y semiestacionales Zonas altas, con pendientes moderadas y no estacionales Zonas altas, planas y no estacionales Zonas altas, con pendientes pronunciadas y no estacionales Zonas bajas, planas y no estacionales Zonas bajas, con pendientes moderadas y no estacionales Zonas bajas, con pendientes pronunciadas y no estacionales 100.00 15.69 17.15 14.03 12.53 4.78 5.98 2.44 5.61 6.26 797.950 255.375 211.375 218.250 36.750 9.675 8.650 35.675 17.550 4.650 0 0 0 0 0 0 0 0 1.69 3.45 2.62 3.30 0.62 0.43 0.31 3.11 0.66 0.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 2.174.350 614.275 256.000 263.725 90.800 23.300 93.875 94.400 361.875 376.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ha 4.61 8.31 3.17 3.99 1.54 1.03 3.33 8.22 13.68 12.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 3.684.775 1.399.050 862.850 445.200 373.175 85.300 135.400 122.725 118.575 67.825 6.875 13.000 39.600 1.350 1.275 3.375 3.400 2.300 3.500 Ha boscosa 4.51 2.28 3.00 0.82 1.25 0.55 1.36 1.73 0.45 0.44 0.50 % 7.82 18.97 10.63 6.70 6.31 3.90 4.78 10.62 Cobertura L A 47.120.425 2.949.775 Zonas bajas, planas y semiestacionales 0.49 3.05 6.48 0.56 0.18 0.40 1.54 1.28 0 Ha sustentable Área de uso C O N S E R V A R Total 229.125 Zonas altas, planas y semiestacionales 1.439.450 Zonas bajas, con pendientes moderadas y estacionales 84.775 Zonas altas, con pendientes pronunciadas y semiestacionales 3.051.150 190.225 Zonas altas, con pendientes moderadas y semiestacionales Zonas bajas, planas y estacionales 726.750 Zonas altas, con pendientes moderadas y estacionales 262.650 604.075 Zonas altas, con pendientes pronunciadas y estacionales 1.54 % estricta Área protegida P A R A Zonas bajas, con pendientes pronunciadas y estacionales 727.025 Ha Tamaño Zonas altas, planas y estacionales Unidad de Paisaje Tabla 3. Representatividad en áreas protegidas y cobertura forestal remanente en unidades de paisaje U N I R V I D A D E L A E C O R R E G I Ó N D E L 58 Zonas altas, planas y estacionales 982 Zonas altas, planas y no estacionales - continua na próxima página moderadas y semiestacionales Zonas bajas, con pendientes moderadas y no estacionales 564 1.224 590 Zonas bajas, planas y semiestacionales Zonas altas, con pendientes 95 637 Zonas bajas, planas y estacionales Zonas altas, planas y semiestacionales 222 moderadas y estacionales Zonas bajas, con pendientes 64 21 27 91 56 # Ha 60.100 44.325 51.450 39.450 4.600 34.925 12.325 3.500 3.375 1.275 1.350 3.400 2.300 25-500ha moderadas y semiestacionales Zonas altas, con pendientes pronunciadas y semiestacionales Zonas altas, con pendientes pronunciadas y estacionales Zonas bajas, con pendientes moderadas y estacionales Zonas altas, con pendientes pronunciadas y estacionales Zonas altas, con pendientes Unidad de Paisaje 24 8 4 19 0 8 1 0 0 0 0 0 0 # 0 0 0 0 0 0 Ha 5.400 16.200 2.625 12.825 0 4.675 675 500-1.000ha 16 6 8 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 # 0 0 0 0 0 0 0 0 Ha 14.000 37.775 12.125 15.550 2.275 1.000-10.000ha 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 55.900 20.275 19.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ha A T L Á N T I C O D E L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ha 100.000-1.000.000ha B O S Q U E 10.000-100.000ha Tabla 4. Número de fragmentos y cobertura boscosa (Ha) por unidad de paisaje y por categoría de tamaño de fragmento V I S I Ó N 605 1.239 995 617 96 645 223 58 64 21 27 91 56 # 135.400 118.575 85.300 67.825 6.875 39.600 13.000 3.500 3.375 1.275 1.350 3.400 2.300 Ha P A R A N Á Total A L T O 121 122 U U M U N N B N I R P A R I R P A R O J O A J U I T E T O A A , C O N S E R V C O N S E R V Ñ E Ñ A N G A C O N S E R V E 3.603 16.111 1.004.850 Total 224.475 191.750 188.825 116.000 21.425 Ha pronunciadas y no estacionales Zonas bajas, con pendientes moderadas y no estacionales 2.495 1.481 Zonas bajas, planas y no estacionales Zonas bajas, con pendientes 3.623 278 # 25-500ha pronunciadas y no estacionales Zonas altas, con pendientes pronunciadas y semiestacionales Zonas bajas, con pendientes Unidad de Paisaje A R L A V I D A A R A V I D A R E K O H A G U Ã L I F E 206.800 45.725 53.500 17.350 41.925 5.900 Ha 288 76 96 48 21 8 # 718.850 198.575 247.525 46.325 114.975 29.725 Ha 1.000-10.000ha 27 11 6 2 1 4 # 610.100 244.050 115.875 18.175 71.050 65.675 Ha 10.000-100.000ha 4 1 1 1 1 0 # 862.850 373.175 445.200 122.725 Ha 3.758 1.399.050 2.677 1.594 3.673 299 # Total 1.144.175 16.738 3.684.775 686.225 254.200 102.500 101.250 0 Ha 100.000-1.000.000ha P A R A 308 67 79 62 27 9 # 500-1.000ha U N I R C O N S E R V A R L A T E K O V E R E H E V I D A Tabla 5. Representatividad de las unidades de paisaje en las áreas prioritarias Unidad de Paisaje Ha % del área de la D E L A L T O P A R A N Á 123 0 0.0 Zonas altas, con pendientes pronunciadas y estacionales 0 0.0 Zonas altas, con pendientes moderadas y estacionales 0 0.0 Zonas bajas, con pendientes pronunciadas y estacionales 0 0.0 B O S Q U E Zonas altas, con pendientes moderadas y semiestacionales 0 0.0 Zonas altas, con pendientes pronunciadas y semiestacionales 0 0.0 Zonas bajas, planas y estacionales 0 0.0 Zonas bajas, con pendientes moderadas y estacionales 0 0.0 Zonas altas, planas y semiestacionales 0 0.0 Zonas bajas, planas y semiestacionales 8.900 0.3 Zonas bajas, con pendientes moderadas y semiestacionales 25.200 1.0 Zonas altas, planas y no estacionales 27.725 1.2 134.950 2.3 76.875 2.7 263.500 4.0 45.175 4.0 Zonas bajas, con pendientes moderadas y no estacionales 411.250 5.1 Zonas bajas, con pendientes pronunciadas y no estacionales 953.850 12.9 Zonas altas, con pendientes pronunciadas y no estacionales D E Zonas altas, con pendientes moderadas y no estacionales Zonas bajas, planas y no estacionales V I S I Ó N L A E C O R R E G I Ó N A T L Á N T I C O Zonas altas, planas y estacionales D E L unidad de paisaje Zonas bajas, con pendientes pronunciadas y semiestacionales 124 U U M U N N B N I R P A R I R P A R O J O A J U I T E T O A A , C O N S E R V C O N S E R V Ñ E Ñ A N G A C O N S E R V E A R L A V I D A A R A V I D A R E K O H A G U Ã L I F E T E K O V E R E H E Zonas bajas, planas y semiestacionales moderadas y no estacionales Zonas altas, con pendientes 8.900 76.875 27.725 0 Zonas altas, planas y semiestacionales Zonas altas, planas y no estacionales 0 0 pronunciadas y semiestacionales Zonas altas, con pendientes moderadas y semiestacionales 0.3 2.7 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 193.925 78.400 36.125 0 0 0 0 0 0 6.6 2.8 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 % 19.750 14.500 14.650 6.450 0 0 0 0 0 0 0 0 Ha 0.7 0.5 0.7 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 % 338.450 341.200 281.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ha % 11.5 12.1 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 hídricaprioritaria Cuenca 561.025 510.975 359.900 6.450 0 0 0 0 0 0 0 0 Ha 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 % 19.0 18.1 16.0 de Conservación Paisaje L A Zonas altas, con pendientes 0 0.0 0.0 0 0 0 Ha Área aislada C O N S E R V A R pronunciadas y estacionales Zonas bajas, con pendientes moderadas y estacionales 0 0 Zonas bajas, planas y estacionales 0.0 0.0 0.0 % sustentable Área de uso P A R A Zonas bajas, con pendientes 0 0 0 Ha Área prioritaria moderadas y estacionales Zonas altas, con pendientes pronunciadas y estacionales Zonas altas, con pendientes Zonas altas, planas y estacionales Unidad de paisaje Table 6. Representatividad de las unidades de paisaje en el Paisaje para la Conservación de la Biodiversidad final U N I R V I D A pronunciadas y no estacionales Zonas bajas, con pendientes pronunciadas y semiestacionales 953.850 45.175 263.500 Zonas bajas, planas y no estacionales Zonas bajas, con pendientes 411.250 25.200 134.950 Ha 4.0 4.0 5.1 1.0 2.3 % 12.9 Área prioritaria moderadas y no estacionales Zonas bajas, con pendientes moderadas y semiestacionales Zonas bajas, con pendientes pronunciadas y no estacionales Zonas altas, con pendientes Unidad de paisaje 900.450 162.400 908.000 1.249.825 187.300 132.950 Ha sustentable Área de uso V I S I Ó N % L A 12.2 14.2 13.7 15.5 7.1 2.3 D E 175.450 40.850 49.925 29.900 52.450 112.425 Ha Área aislada E C O R R E G I Ó N 2.4 3.6 0.8 0.4 2.0 1.9 % D E L 374.300 126.125 764.925 612.125 464.100 809.600 Ha 5.1 11.0 11.6 7.6 17.6 13.7 hídricaprioritaria % A T L Á N T I C O Cuenca B O S Q U E 2.404.050 374.550 1.986.350 2.303.100 729.050 1.189.925 Ha 32.5 32.6 30.1 28.5 27.6 20.2 % P A R A N Á Paisaje A L T O de Conservación D E L 125 U N I R P A R A C O N S E R V A R L A V I D A Figura 32. Ilustración del Concepto de categorías de áreas incluidas en el Paisaje para la Conservación de la Biodiversidad Nota: No es parte del Paisaje para la Conservación de la Biodiversidad real. 126 U U M U N N B N I R P A R I R P A R O J O A J U I T E T O A A , C O N S E R V C O N S E R V Ñ E Ñ A N G A C O N S E R V E A R L A V I D A A R A V I D A R E K O H A G U Ã L I F E T E K O V E R E H E V I S I Ó N D E L A E C O R R E G I Ó N D E L B O S Q U E A T L Á N T I C O D E L A L T O P A R A N Á 127 Figura 33. Áreas núcleo U N I R P A R A C O N S E R V A R L A V I D A Figura 34. Áreas prioritarias 128 U U M U N N B N I R P A R I R P A R O J O A J U I T E T O A A , C O N S E R V C O N S E R V Ñ E Ñ A N G A C O N S E R V E A R L A V I D A A R A V I D A R E K O H A G U Ã L I F E T E K O V E R E H E V I S I Ó N D E L A E C O R R E G I Ó N D E L B O S Q U E A T L Á N T I C O D E L A L T O P A R A N Á 129 Figura 35. Áreas de uso sustentable que conectan las áreas prioritarias U N I R P A R A C O N S E R V A R L A V I D A Figure 36. Paisaje para la Conservación de la Biodiversidad 130 U U M U N N B N I R P A R I R P A R O J O A J U I T E T O A A , C O N S E R V C O N S E R V Ñ E Ñ A N G A C O N S E R V E A R L A V I D A A R A V I D A R E K O H A G U Ã L I F E T E K O V E R E H E Figura 37. Área bajo protección estricta (presente y futura) en el Paisaje para la Conservación de la Biodiversidad V I S I Ó N D E L A E C O R R E G I Ó N D E L B O S Q U E A T L Á N T I C O D E L A L T O P A R A N Á 131 Superficie mínima de áreas de áreas protegidas de uso indirecto que deben crearse: 1.284.100 hectáreas. U N I R P A R A C O N S E R V A R L A V I D A Figura 38. Superficie bajo áreas de uso sustentable Áreas de uso sustentable que deben crearse: 4.003.300 hectáreas. Las dos primeras categorías áreas de bosque con alto potencial para convertirse en áreas de protección estricta y áreas de bosque que necesitan ser evaluadas corresponden a áreas que pueden ser finalmente incluídas (al menos parte de ellas) en la categoría de áreas protegidas estrictas. 132 U U M U N N B N I R P A R I R P A R O J O A J U I T E T O A A , C O N S E R V C O N S E R V Ñ E Ñ A N G A C O N S E R V E A R L A V I D A A R A V I D A R E K O H A G U Ã L I F E T E K O V E R E H E Figura 39. Cobertura boscosa en las distintas categorías de área del Paisaje para la Conservación de la Biodiversidad V I S I Ó N D E L A E C O R R E G I Ó N D E L B O S Q U E A T L Á N T I C O D E L A L T O P A R A N Á 133 Superficie mínima de bosque a ser restaurada: 2.606.678 hectáreas. U N I R 134 U U M U N N B N I R P A R I R P A R O J O A J U I T E T O A A , C O N S E R V C O N S E R V Ñ E Ñ A N G A C O N S E R V E P A R A C O N S E R V A R A R L A V I D A A R A V I D A R E K O H A G U Ã L I F E L A T E K O V E R E H E V I D A V I S I Ó N D E L A E C O R R E G I Ó N D E L B O S Q U E A T L Á N T I C O D E L A L T O P A R A N Á 135 CAPÍTULO 6 Estableciendo prioridades para las acciones de conservación. Metas de conservación Definir un Paisaje para la Conservación de la Biodiversidad es sólo el comienzo. La implementación de este Paisaje para la Conservación de la Biodiversidad requiere una serie de acciones a diferentes escalas de tiempo y espacio. Como ninguna organización por sí sola puede lograr los resultados a gran escala requeridos para implementar esta Visión, se deben coordinar acciones entre organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de variados sectores en Brasil, Paraguay y Argentina. Lograr esta Visión requerirá que los gobiernos la incorporen a sus programas y políticas de desarrollo regional. Este documento de Visión de Biodiversidad debería servir como guía para priorizar las acciones de los distintos actores interesados. En este capítulo identificamos una serie de metas e hitos fundamentales para la implementación de esta Visión. Sin embargo, estas metas, hitos, y marcos temporales necesitarán ser revisados y adaptados constantemente mientras se desarrolle su implementación. Los diversos actores involucrados en este proceso deben discutir y definir roles claros para la implementación de esta Visión y desarrollar mecanismos para coordinar y monitorear su progreso, así como también para adaptar las acciones y objetivos. El paso siguiente es desarrollar un Plan de Acción Ecorregional identificando metas e hitos específicos, junto con plazos realistas para lograrlos, así como también indicadores del éxito obtenido. Deben desarrollarse nuevas estrategias para identificar e involucrar nuevos actores y para generar la financiación creciente necesaria para respaldar esta nueva escala de acciones urgentes. Sin embargo, la acción para la conservación del Bosque Atlántico no puede esperar hasta contar con un plan perfecto. Por lo tanto, este capítulo esboza las metas e hitos generales que surgen claramente del Paisaje para la Conservación de la Biodiversidad y de nuestro análisis de amenazas y oportunidades, de modo que sirvan como punto de partida para que todas las instituciones den prioridad a acciones inmediatas específicas. Hemos identificado una serie de metas para los próximos tres años (a ser implementadas antes del año 2005), para los siguientes 7 años (antes de 2010), y para los siguientes 43 años (antes de U N I R P A R A C O N S E R V A R L A V I D A 2050). Las metas son esenciales para lograr el Paisaje para la Conservación de la Biodiversidad completo (Figura 36). Los hitos son pasos prioritarios para lograr esas metas. Algunos de estos hitos son específicos para ciertas partes del Paisaje para la Conservación de la Biodiversidad o para uno o dos países. Meta 1: Todas las áreas protegidas estrictas existentes21 (categorías UICN I - III) son manejadas en forma efectiva antes del año 2010 (48 áreas con un total de 737.444 ha). Estas áreas protegidas, tanto públicas como privadas, están ubicadas en áreas núcleo, áreas núcleo potenciales y áreas satélite (Figuras 9a y 9b; Tabla 1). De las 48 áreas incluidas en esta meta, 21 áreas con un total de 197.155 ha están en Paraguay, 4 áreas con un total de 315.473 ha en Brasil y 23 áreas con un total de 224.816 ha en Argentina. El estatus de implementación de estas áreas en la actualidad va desde áreas relativamente bien manejadas a parques públicos “en papel” con problemas de tenencia de la tierra y ausencia del estado. A medida que se creen nuevas áreas de protección estricta (ver Meta 2) esta meta aumentará a un total de 1.284.100 ha bajo manejo efectivo—100% de las áreas núcleo (1.226.175 ha) más una porción de las áreas prioritarias de otras categorías (áreas núcleo potenciales, áreas satélite y áreas aisladas). Hitos: Para el 2010 en cada área protegida: 1. Están resueltas la demarcación y la tenencia de la tierra. 2. Se desarrolló e implementó un plan de manejo que integra el área protegida al Paisaje para la Conservación de la Biodiversidad y aborda sus amenazas internas y externas. 3. Funcionan plenamente mecanismos de aplicación efectiva de las leyes.. 4. Está en vigencia un manejo efectivo de las zonas buffer. 5. Se constituyó un comité de manejo y se ha logrado el apoyo de la comunidad local para el área protegida. 6. Existe financiamiento asegurado y continuo para apoyar a largo plazo el manejo y la vigencia de la ley. 21 Las áreas protegidas Estación Ecológica Mico-Leão Preto y Parque Estadual do Rio Aguapeí de la Tabla 1 no están incluidas en estos análisis tal como se explica al pie de esa tabla. 136 U U M U N N B N I R P A R I R P A R O J O A J U I T E T O A A , C O N S E R V C O N S E R V Ñ E Ñ A N G A C O N S E R V E A R L A V I D A A R A V I D A R E K O H A G U Ã L I F E T E K O V E R E H E En los sistemas de áreas protegidas: 1. Se completa (antes de 2005) una evaluación de la implementación de estas áreas protegidas. A L T O P A R A N Á 137 D E L 2. Está en funcionamiento (antes de 2005) un sistema para el monitoreo a A T L Á N T I C O largo plazo de la implementación efectiva de estas áreas protegidas. 3. Se ha desarrollado (antes de 2010) capacidad institucional e individual para implementar las áreas seleccionadas para protección (privadas y públicas). B O S Q U E 4. Se desarrolla (antes de 2005) por lo menos un mecanismo en cada uno de los tres países que proporcione financiamiento sostenido para mantener las áreas seleccionadas para protección, públicas o privadas. D E L • Posibles mecanismos son el fondo gubernamental del Corredor Verde en E C O R R E G I Ó N Argentina, el Fondo Privado de apoyo al Corredor Verde (FONPAC) en Argentina, un fondo nacional para el medioambiente en Paraguay, impuestos por el uso del agua en Brasil, otros pagos de servicios ecológicos, y aranceles V I S I Ó N D E L A de turismo. Meta 2: Se crean nuevas áreas protegidas y se expanden algunas áreas ya existentes para asegurar que 1.934.200 ha de bosque se encuentran bajo protección estricta (categorías UICN I - III) antes del año 2053. La meta del total de áreas protegidas incluye el 100% de las áreas núcleo (13 áreas con un total de 1.226.175 ha- ver Figura 33), más 708.025 ha de áreas prioritarias dentro de otras tres categorías: áreas núcleo potenciales, áreas satélite y áreas aisladas – ver Figura 34. Si se determina que la protección es una opción posible para las áreas de bosque que necesitan ser evaluadas y para las áreas de bosque con alto potencial para convertirse en áreas de protección estricta, entonces la protección de estas categorías de áreas prioritarias, también podría contribuir al logro de esta meta. En la actualidad menos del 50% de las áreas núcleo se encuentran bajo protección estricta, y otras categorías de áreas prioritarias se hallan en una situación similar (Figura 37). Para lograr esta meta, el área actual bajo protección estricta debe aumentar un total de 1.284.100 ha. Potenciales mecanismos de protección incluyen reservas públicas y privadas, disminución de la carga tributaria a emprendimientos de conservación, concesiones de conservación, pago de servicios ambientales y aplicación de las leyes forestales. U N I R P A R A C O N S E R V A R L A V I D A Hitos: 1. Para todas las áreas de bosque que necesitan ser evaluadas (Figura 37), se detiene la deforestación para el año 2004, se completan las evaluaciones de cobertura forestal y se determina su potencial para convertirse en áreas núcleo para el año 2005, se crean nuevas áreas bajo protección estricta, según se indique en la evaluación, para el año 2010. • Todas estas áreas se encuentran en Paraguay, en el área de mayor tasa de deforestación. Ninguno de estos bosques se encuentra en la actualidad bajo tipo alguno de protección. 2. Para todas las áreas núcleo (Figura 33), 13 áreas, 1.226.175 ha, se completa, para el año 2005, un diseño de paisaje de escala fina que identifique las metas para la creación de áreas protegidas adicionales. Se crean 683.475 ha de nuevas áreas protegidas para el año 2010. 3. Para cada área núcleo potencial (Figura 34), se completa, para el año 2004, una evaluación de su potencial para convertirse en área núcleo. Para áreas cuyo potencial para convertirse en área núcleo está confirmado, se completa, para el año 2005, un diseño de paisaje que identifique metas para áreas protegidas adicionales y necesidades de restauración (para expandir los fragmentos de selva a 10.000 ha). • Estas áreas se encuentran en Paraguay y Argentina. 4. Para áreas de bosque con alto potencial para convertirse en áreas de protección estricta (Figura 34), se completa, para el año 2005, un diseño de paisaje de escala fina que identifique y seleccione áreas para su protección. • Todas estas áreas se encuentran ubicadas en el Corredor Verde de Misiones, en Argentina. 5. Se identifican oportunidades para la protección de áreas satélite y áreas aisladas (Figura 34) para el año 2010. 6. Se desarrollan, para el año 2005, tres mecanismos que provean financiamiento creciente para la adquisición y establecimiento de áreas bajo protección estricta (Categorías UICN I – III), privadas o públicas. 7. Se ponen en marcha por lo menos dos proyectos demostrativos para el año 2005, para probar la efectividad de los incentivos económicos para la creación y el mantenimiento de áreas protegidas privadas o públicas 138 U U M U N N B N I R P A R I R P A R O J O A J U I T E T O A A , C O N S E R V C O N S E R V Ñ E Ñ A N G A C O N S E R V E A R L A V I D A A R A V I D A R E K O H A G U Ã L I F E T E K O V E R E H E P A R A N Á 139 en áreas prioritarias: Mecanismos de Desarrollo Limpio (fijación de carbono – apropiado para áreas núcleo potenciales que necesitan restauración), A L T O impuestos sobre el uso del agua para la protección de las cuencas hídricas, D E L concesiones de conservación, arrendamientos (leasings) de conservación, A T L Á N T I C O pagos de otros servicios ecológicos, ICMS Ecológico en Brasil, ecoturismo y otros. 8. Se desarrolla, para el año 2005, por lo menos una herramienta legal para B O S Q U E las reservas privadas y la protección privada de los bosques, en cada uno de los tres países. 9. Se ponen en marcha, para el año 2005, por lo menos seis iniciativas para V I S I Ó N D E L A E C O R R E G I Ó N D E L proporcionar incentivos adicionales para la protección en tierras privadas. Meta 3: Se crean e implementan efectivamente, para el año 2010, áreas de uso sustentable (categorías UICN IV - VI) totalizando 4.003.300 ha, que mantienen un 30% de la cobertura boscosa. Hasta el momento se han creado 1622 áreas de uso sustentable que suman 1.393.305 ha (2 áreas con un total 74.710 ha en Paraguay, 4 áreas con un total de 359.620 ha en Brasil, y 10 áreas con un total de 958.975 ha en Argentina) (Figuras 9a y 9b; Tabla 1). Ninguna de estas áreas se ha zonificado todavía. Esta meta requerirá la creación de 2.589.309 ha de áreas de uso sustentable nuevas. Las categorías de áreas sustentables incluyen: corredores principales, corredores secundarios, expansiones laterales de los corredores, corredores potenciales (Figuras 35 y 38). Las dos categorías de áreas que necesitan una evaluación mayor (las áreas de bosque con alto potencial para convertirse en áreas de protección estricta y las áreas de bosque que necesitan ser evaluadas) pueden también finalmente incluirse entre las áreas de uso sustentable. Los corredores principales que totalizan más de 1.300.000 ha, de las cuales sólo aproximadamente el 30 % se encuentra en la actualidad bajo protección de uso sustentable, son especialmente críticos. Hitos: 1. Se desarrolla y pone en marcha, para el año 2005, un “Programa de Corredores” ecorregional con un equipo interdisciplinario que realiza El Área de Protección Ambiental Ilhas e Várzeas do Rio Paraná (uso sustentable) de la tabla 1 no se incluyó en estos análisis tal como se explica al pie de esa tabla. 22 U N I R P A R A C O N S E R V A R L A V I D A investigación, diseño y monitoreo de los corredores, estudiando los mecanismos legales, implementando políticas, consultando a los habitantes locales, etc. 2. Se crean 930.000 ha de áreas de uso sustentable nuevas en los corredores principales para el año 2010, asegurando de esta manera que el 100% de los corredores principales se encuentre bajo protección de uso sustentable. 3. Diseños de paisaje en marcha en todos los corredores principales (1.200.000 ha) para el año 2005, y se completan para el año 2010. 4. Al menos un área piloto de los corredores principales se maneja de acuerdo con diseños de paisaje que mantengan el 30% de la cobertura boscosa, para el año 2005. 5. Se implementa la Ley del Corredor Verde de Misiones para el año 2010. 6. Se identifican, para el año 2005, por lo menos cinco actividades económicas alternativas o prácticas de agricultura ambientalmente sustentables (p. ej., ecoturismo; palmito y yerba mate cultivada bajo cubierta boscosa, producción forestal de manejo sustentable, certificación FSC de productos forestales y productos no maderables del bosque, prácticas mejoradas para producción de soja), se completan estudios de viabilidad y se desarrollan iniciativas para influenciar positivamente en el mantenimiento de la cobertura boscosa en los corredores principales. 7. Se planifica y promueve, antes de 2005, por lo menos una acción política para reducir los incentivos perversos y crear incentivos positivos para la conservación del bosque en cada uno de los tres países. 8. Se incrementa la capacitación de técnicos en agricultura en prácticas compatibles con el medio ambiente. 9. Se desarrolla la capacidad para trabajar con SIG (Sistemas de Información Geográficos) de las instituciones a nivel municipal, con el fin de promover, facilitar, coordinar y monitorear los diseños de paisaje de escala fina en los corredores principales, antes de 2010. 10.Se manejan las áreas de bosque con alto potencial para convertirse en áreas de protección estricta (que suman un total de 380.000 ha, todas ellas dentro del Corredor Verde de Misiones, Argentina), de acuerdo con diseños de paisaje (planes de uso de la tierra) que mantienen el 70% de la cobertura boscosa, antes de 2010. 140 U U M U N N B N I R P A R I R P A R O J O A J U I T E T O A A , C O N S E R V C O N S E R V Ñ E Ñ A N G A C O N S E R V E A R L A V I D A A R A V I D A R E K O H A G U Ã L I F E T E K O V E R E H E Meta 4: Se restauran 2.606.678 ha de bosque nativo en el Paisaje para la Conservación de la Biodiversidad antes de 2050. Esta meta aseguraría lograr el 100% de cobertura continua de bosque nativo en las áreas núcleo y en todas las áreas bajo protección estricta, el 70 % de cobertura boscosa en las áreas de bosque con alto potencial para convertirse en áreas de protección estricta, por lo menos el 30% de cobertura boscosa en las áreas de uso sustentable, y por lo menos el 20% de cobertura boscosa en las cuencas hídricas prioritarias. Esto significa que se deben restaurar al menos el 10% de las áreas núcleo (más de 100.000 ha) y al menos el 50% de los corredores principales (Figuras 36 y 39). Hitos: 1. Se ha desarrollado un proyecto de Mecanismo de Desarrollo Limpio (fijación de carbono) piloto antes del año 2005, generando financiación a largo plazo para la restauración y el mantenimiento de bosques sumideros de carbono V I S I Ó N D E L A E C O R R E G I Ó N D E L B O S Q U E A T L Á N T I C O D E L A L T O P A R A N Á 141 antes del año 2010. 2. Las técnicas de restauración más eficientes para cada situación han sido desarrolladas antes del año 2007. 3. Está en marcha, antes de 2010, la restauración para lograr el 30% de cobertura boscosa de los corredores principales (que conectan las áreas núcleo) entre las porciones norte y sur del Corredor Trinacional de Biodiversidad, incluyendo: · Diseño a escala fina de corredores biológicos y trampolines ecológicos basado en el análisis de datos biológicos, oportunidades, amenazas, y análisis de costo-beneficio. · Participación en el diseño de las partes interesadas y los actores clave. · Puesta en marcha de iniciativas para asegurar la protección y/o restauración de la cobertura boscosa en los corredores biológicos y trampolines ecológicos. 4. Está en marcha, antes de 2005, el Proyecto Piloto de Restauración del Paisaje Boscoso en el área Capanema-Andresito de la cuenca y corredor principal del Río Iguazú. 5. Está en marcha, antes de 2010, la restauración del paisaje boscoso en los bordes de las áreas núcleo potenciales (todas en Paraguay y Argentina) para extender el bosque a 10.000 ha (después de restar 500 m de borde). U N I R P A R A C O N S E R V A R L A V I D A 6. Están en marcha, antes de 2010, iniciativas para restaurar 100.000 ha de áreas núcleo. 7. Se ha desarrollado una estrategia para la restauración de la Cuenca del Río Iguazú (en Brasil y Argentina) al 20% de su cobertura boscosa y se ha iniciado su implementación, antes de 2010. 8. Se ha desarrollado una estrategia para la restauración de la Cuenca del Río Jejuí (Paraguay) al 20% de su cobertura boscosa y se ha iniciado su implementación, antes de 2010. 9. Se ha desarrollado e iniciado una estrategia para la restauración de la porción de la APA (Área de Protección Ambiental) de las Islas y Varzeas del Rio Paraná, de la Alta Cuenca del Río Paraná (Brasil y Paraguay) al 20% de su cobertura boscosa, antes de 2010. Meta 5: Participación y apoyo público a largo plazo en la conservación del Paisaje para la Conservación de la Biodiversidad Hitos: 1. Se desarrollan, antes de 2005, los mecanismos de financiación públicos y privados en los tres países que provean fondos para la conservación de la ecorregión. 2. Se desarrollan, antes de 2005, los mecanismos para identificar e involucrar a nuevas partes interesadas. 3. Se incluyen a las partes interesadas en todas las actividades de planificación del paisaje. 4. Se logra reconocimiento político del Paisaje para la Conservación de la Biodiversidad por parte de los gobiernos de los tres países, antes de 2005. 5. Aumenta el reconocimiento público del valor del Bosque Atlántico del Alto Paraná y de la necesidad de implementar el Paisaje para la Conservación de la Biodiversidad, antes de 2005. 6. Las partes interesadas, incluyendo las iniciativas gubernamentales de desarrollo, incorporan las metas de la Visión de Biodiversidad a sus programas, antes de 2005. 142 U U M U N N B N I R P A R I R P A R O J O A J U I T E T O A A , C O N S E R V C O N S E R V Ñ E Ñ A N G A C O N S E R V E A R L A V I D A A R A V I D A R E K O H A G U Ã L I F E T E K O V E R E H E P A R A N Á 143 7. Programas de educación ambiental permanentes en los tres países, enfocados a fortalecer acciones comunitarias para la implementación del Paisaje para A L T O la Conservación de la Biodiversidad, antes de 2005. D E L 8. Se fortalece el Foro Trinacional (Iniciativa Trinacional) para desarrollar el A T L Á N T I C O diálogo, el consenso sobre las estrategias, la coordinación de acciones, y para compartir experiencias entre las partes interesadas de los tres países, antes de 2005. B O S Q U E 9. Se incrementa la capacidad técnica local, creando una masa crítica de profesionales que realizan investigación en conservación aplicada y ejecutan programas de conservación, antes de 2010 D E L 10.Participación comunitaria que resulta en un mejoramiento en el E C O R R E G I Ó N cumplimiento efectivo de las leyes y que logra, antes de 2005, una reducción significativa de: tala ilegal y comercio ilegal de productos del bosque • caza ilegal y comercio ilegal de fauna y flora silvestres. V I S I Ó N D E L A • Meta 6: Un sistema permanente de monitoreo y manejo adaptativo del Paisaje para la Conservación de la Biodiversidad y del Plan de Acción en funcionamiento antes de 2010. Hitos: 1. Están en marcha, antes de 2005, programas de conservación, investigación y monitoreo de poblaciones de especies paraguas (jaguares, pecaríes labiados, tapires). 2. Están en funcionamiento, antes de 2005, sistemas de monitoreo a largo plazo de: • La cobertura boscosa y el uso de la tierra, utilizando metodologías compatibles en los tres países • La caza ilegal y el comercio ilegal de especies silvestres • La presencia de especies exóticas y su impacto en la biodiversidad • La implementación efectiva de las áreas protegidas • La efectividad de las políticas públicas U N I R P A R A C O N S E R V A R L A V I D A 3. Están en funcionamiento, antes de 2005, mecanismos para la coordinación de esfuerzos entre las instituciones dentro y a través de las fronteras de los tres países, que incluyen la revisión periódica y el ajuste de objetivos y estrategias. 4. Están en funcionamiento, antes de 2005, mecanismos para la coordinación del manejo de las áreas protegidas y la aplicación de las leyes entre diferentes organismos gubernamentales y entre los tres países. 5. Se realizan relevamientos de campo para probar la validez de las unidades de paisaje identificadas en el Paisaje para la Conservación de la Biodiversidad, antes de 2010. 6. Para mantener la variabilidad genética, se realizan relevamientos de campo para determinar si existen especies, comunidades, o poblaciones exclusivas de las unidades de paisaje (particularmente en el extremo norte y el extremo sur de la ecorregión) que no están representadas en el Paisaje para la Conservación de la Biodiversidad, antes de 2010. Si existen, y estas especies no requieren grandes áreas (por ejemplo, especies de pequeños vertebrados), se evalúa la viabilidad de incorporar estas unidades de paisaje al Paisaje para la Conservación de la Biodiversidad antes de 2010. 144 U U M U N N B N I R P A R I R P A R O J O A J U I T E T O A A , C O N S E R V C O N S E R V Ñ E Ñ A N G A C O N S E R V E A R L A V I D A A R A V I D A R E K O H A G U Ã L I F E T E K O V E R E H E V I S I Ó N D E L A E C O R R E G I Ó N D E L B O S Q U E A T L Á N T I C O D E L A L T O P A R A N Á 145 De la Visión a la Acción – implementando un Plan de Acción Ecorregional Con esta Visión de Biodiversidad como guía, el WWF y sus colaboradores locales necesitan transformar las acciones a corto plazo que ya están en marcha en un Plan de Acción Ecorregional que fije metas específicas a corto plazo (1-5 años) y a mediano plazo (10-15 años). Este plan debería identificar claramente las estrategias de mitigación de las amenazas y concentrarse en metas claras para el logro de la conservación, así como también en los roles de las instituciones participantes, las posibilidades de financiamiento a largo plazo, las estructuras para una dirección efectiva, las campañas de difusión y comunicación y las actividades de capacitación. Estas metas claras son esenciales para guiar, enfocar y monitorear el progreso de nuestro trabajo. Junto con esta Visión inspiradora, metas claras e informes transparentes de los resultados alcanzados son necesarios para construir responsabilidad y sentido de pertenencia de las instituciones y organizaciones involucradas, y alcanzar un compromiso continuo y activo. La necesidad de flexibilidad es parte misma del proceso de construcción de un Plan de Acción Ecorregional. A medida que se recoge más información y se monitorean las acciones, el plan puede actualizarse fácilmente y debe permitir criterios sólidos cuando se haga necesario un cambio de rumbo o de táctica. Además de ayudar a los programas de acción ecorregional a organizar sus esfuerzos estratégicos, el plan tiene otros beneficios. El Plan de Acción Ecorregional puede ayudar explícitamente a articular una agenda para la biodiversidad, y de la misma forma ayudar a los líderes a reconocer la importancia de esta agenda dentro de otras prioridades nacionales e internacionales. Es claro que es necesario un apropiado desarrollo institucional de los actores involucrados para fortalecer la defensa de la causa de la conservación en varios niveles. Como Brasil, Argentina, y Paraguay son (en diferentes grados) democracias emergentes, esta capacitación coincide significativamente con el desarrollo de una participación activa en el gobierno y de un rol activo de los ciudadanos. La implementación puede llevarse a cabo en niveles inferiores a los de la escala ecorregional, o fuera de la ecorregión, dependiendo del tema involucrado. Un análisis de las amenazas es un filtro esencial para determinar a qué escala y en qué plazo deberíamos actuar. Todas las acciones de conservación deben concebirse e implementarse U N I R P A R A C O N S E R V A R L A V I D A en relación con las realidades sociales y políticas en las que se insertan. En la Ecorregión del Bosque Atlántico del Alto Paraná, estas realidades son diferentes en cada uno de los tres países, y aún en diferentes regiones de un mismo país. La mayoría de las acciones serán implementadas a nivel nacional o regional dentro de cada país. Sin embargo la planificación estratégica, el monitoreo de las amenazas y de los resultados de la conservación, así como los ajustes que sean necesarios deben manejarse a una escala ecorregional. 146 U U M U N N B N I R P A R I R P A R O J O A J U I T E T O A A , C O N S E R V C O N S E R V Ñ E Ñ A N G A C O N S E R V E A R L A V I D A A R A V I D A R E K O H A G U Ã L I F E T E K O V E R E H E V I S I Ó N D E L A E C O R R E G I Ó N D E L B O S Q U E A T L Á N T I C O D E L A L T O P A R A N Á 147 BIBLIOGRAFÍA Altstatt, A.; Kim, S.; Rodas, O.; Yanosky, A.; Townshend, J.; Tucker, C.; Clay, R. y Musinsky, J. 2003. Change in the Subtropical Forest of Eastern Paraguay in the 1990s. Fecha de publicación en Internet: 15 de Mayo de 2003. Consultado el 19 de Mayo de 2003. The University of Maryland Global Land Cover Facility, http:/ /glcf.umiacs.umd.edu/library/pMaterials/posters/Paraguay_east.ppt. Bennett, E. L.; Eves, H.; Robinson, J. y Wilkie, D. 2002. Why is eating bushmeat a biodiversity crisis? Conservation in Practice 3 (2): 28-29. Bennett, E. L. y Robinson, J. G. 2001. Hunting for Wildlife in Tropical Forests: Implications for Biodiversity and Forest Peoples. The World Bank, Environment Department Papers, Biodiversity Series – Impact Studies, Paper # 76, 42 pp. Benitez-Malvido, J. 1998. Impact of forest fragmentation on seedling abundance in a tropical rainforest. Conservation Biology 12: 380-389. Bertonatti, C. y Corcuera, J. 2000. Situación Ambiental Argentina 2000. Fundación Vida Silvestre Argentina, 440 pp. Buenos Aires, Argentina. Bierregaard, R. O.; Lovejoy, T. E.; Kapos, V.; Augusto dos Santos, A. y Hutchings, R. W. 1992. The biological dynamics of tropical rainforest fragments. Bioscience 42: 859-866. Bodmer, R. E.; Eisenberg, J. F. y Redford, K. H. 1997. Hunting and the likelihood of extinction of Amazonian mammals. Conservation Biology 11: 460-466. Bright, C. y Mattoon, A. 2001. The restoration of a Hotspot Begins. World Watch 14(6): 816. Chalukian, S. C. 1999. Cuadro de situación de las Unidades de Conservación de la Selva Paranaense. Informe presentado a la Fundación Vida Silvestre Argentina. Chebez, J. C. y Casañas, H. 2000. Areas claves para la conservación de la biodiversidad de la provincia de Misiones, Argentina. (Fauna Vertebrada). Informe para la Fundación Vida Silvestre Argentina. Chebez, J. C. y Hilgert, N. 2003. Brief history of conservation in the Paraná Forest. En: Galindo Leal C. y De Gusmao Camara I. (Editores). The Atlantic Forest of South America: Biodiversity Status, Threats, and Outlook (State of the Hotspots, 1). Center for Applied Biodiversity Science at Conservation International. Island Press, Washington D.C.; pp 141-159. U N I R P A R A C O N S E R V A R L A V I D A Chiarello, A. G. 2000. Density and population size of mammals in remnants of Brazilian Atlantic Forest. Conservation Biology 14: 1649-1657. Cinto, J. P. y Bertolini, M. P. 2003. Conservation capacity in the Paraná Forest. En: Galindo Leal C. y De Gusmao Camara I. (Editores). The Atlantic Forest of South America: Biodiversity Status, Threats, and Outlook (State of the Hotspots, 1). Center for Applied Biodiversity Science at Conservation International. Island Press, Washington D.C.; pp 227-244. Clay, R.P.; Del Castillo, H.; Madroño, A. y Velázquez, M. 2000. Colección de datos para una Visión Biológica del Bosque Atlántico del Interior en Paraguay. Guyrá Paraguay: Conservación de Aves. Informe para el WWF. Crawshaw, P. 1995. Comparative ecology of ocelot (Felis pardalis) and jaguar (Panthera onca) in a protected subtropical forest in Brazil and Argentina. Ph. D. Thesis. University of Florida, Estados Unidos. Colcombet, L. y Noseda, C. 2000. Sector agrario de la provincia de Misiones. Informe para la Fundación Vida Silvestre Argentina. Conservation International do Brazil 2000. Avaliação e ações prioritárias para a conservação da biodiversidade da Mata Atlântica e campos sulinos. Conservation International do Brazil, Fundação Biodiversitas, Instituto de Pesquisas Ecológicas, Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, SEMAD/Instituto Estadual de Florestas-MG. Brasília: MMA/SBF, 40 pp. Cullen, L. Jr.; Bodmer, R. E. y Valladares-Pádua, C. 2000. Effects of hunting in habitat fragments of the Atlantic Forests, Brazil. Biological Conservation 95: 49-56. Cullen, L. Jr.; Bodmer, R. E. y Valladares-Pádua, C. 2001. Ecological consequences of hunting in Atlantic Forest patches, São Paulo, Brazil. Oryx 35: 137-144. Cullen, L. Jr.; Schmink, M.; Valladares-Padua, C. y Rodriguez Morato, M. I. 2001. Agroforestry benefit zones: a tool for the conservation and management of Atlantic Forest fragments, Sao Paulo, Brazil. Natural Areas Journal 21: 346-356. Davies, K. F.; Gascon, C. y Margules, C. R. 2001. Habitat fragmentation: consequences, management, and future research priorities. In: M. E. Soulé and G. H. Orians (Editors), Conservation Biology: Research Priorities for the Next Decade. Island Press, Washington D.C.; pp 81-97. Dean, W. 1995. With Broadax and Firebrand: The destruction of the Brazilian Atlantic Forest. University of Chicago Press, London. 148 U U M U N N B N I R P A R I R P A R O J O A J U I T E T O A A , C O N S E R V C O N S E R V Ñ E Ñ A N G A C O N S E R V E A R L A V I D A A R A V I D A R E K O H A G U Ã L I F E T E K O V E R E H E V I S I Ó N D E L A E C O R R E G I Ó N D E L B O S Q U E A T L Á N T I C O D E L A L T O P A R A N Á 149 Di Bitetti, M. S. 2001. Home range use by the tufted capuchin monkey, Cebus apella nigritus, in a subtropical rainforest of Argentina. Journal of Zoology, London 253: 33-45. Di Bitetti, M. S. Manuscrito inédito. Seasonal patterns of arthropod abundance in the subtropical forest of Iguazú National Park, Argentina Di Bitetti, M. S. y Janson, C. H. 2001. Reproductive socioecology of tufted capuchins (Cebus apella nigritus), in northeastern Argentina. International Journal of Primatology. 22(2): 127-142. Dinerstein, E.; Powell, G.; Olson, D.; Wikramanayake, E.; Abell, R.; Loucks, C.; Underwood, E.; Allnutt, T.; Wettengel, W.; Ricketts, T.; Strand, H.; O´Connor, S.; Burgess, N. y Mobley, M. 2000. A workbook for conducting biological assessments and developing Biodiversity Visions for ecoregion conservation. Part I: Terrestrial Ecoregions. WWF, Conservation Science Program. Dobson, A.; Ralls, K.; Foster, M.; Soulé, M. E.; Simberloff, D. Doak, D.; Estes, J. A.; Mills, L. S.; Mattson, D.; Dirzo, R.; Arita, H.; Ryan; S.; Norse, E. A.; Noss, R. F, y Johns, D. 1999. Corridors, reconnecting fragmented landscapes. In: M. E. Soulé and J. Terborgh (Editores), Continental Conservation: Scientific Foundations of Regional Reserve Networks. The Wildlands Project, Island Press, Washington D.C.; pp 129-170. Facetti, J., and Stichler W. 1995. Analysis of Concentration of Environmental Isotopes in Rainwater and Groundwater from Paraguay. International Seminar of Isotopic Hydrology. IAEA- Vienna. Fahey, C. y Langhammer. P. F. (2003). The effects of dams on biodiversity in the Atlantic Forest. En: Galindo Leal C. y De Gusmao Camara I. (Editores). The Atlantic Forest of South America: Biodiversity Status, Threats, and Outlook (State of the Hotspots, 1). Center for Applied Biodiversity Science at Conservation International. Island Press, Washington D.C.; pp 413-425. Fernández, R.; Lupi, A. M. y Pahr, N. M. 2000. Land aptitude for forest plantations. Province of Misiones. Informe para Fundación Vida Silvestre Argentina. Ferraz, G.; Russell, G. J.; Bierregaard, R. O.; Pimm, S. L. y Lovejoy, T. E. In press. Rates of species loss from Amazonian forest fragments. Nature. Fili, M.; E.F. Rosa Filho, M. Auge, J.M. Xavier. 1998. Acuífero Guaraní: Un Recurso Compartido por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay (América del Sur). Boletín U N I R P A R A C O N S E R V A R L A V I D A del Instituto Tecnológico Geominero de España. Madrid – España. Vol. 109(4):73.78. Fundação SOS Mata Atlântica 1998. Atlas da evolução dos remanescentes florestais e ecossistemas associados no domínio da Mata Atlântica no Período 1990-1995. Fundação SOS Mata Atlântica, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais and Instituto Socioambiental. San Pablo, Brasil. Furlan, S. A.; Arruda Sampaio, F. A. y Gomide, M. L. 2000. Diagnóstico sócio ambiental das Ecorregiôes da Mata Atlântica (texto preliminar de circulación limitada). Departamento de Geografía, Universidad de San Pablo. Informe para WWF-Brasil. F.V.S.A. 1996. La represa de Corpus Christi y otras obras en la Cuenca del Plata. Informe de la Fundación Vida Silvestre Argentina, Buenos Aires. 60 pp. García Fernández, J. 2002. El Corredor Verde de Misiones: una experiencia de planificación a escala bio-regional. In: R. Burkart, J. P. Cinto, J. C. Chébez, J. García Fernández, M. Jager y E. Riegelhaupt (Editores). La Selva Misionera: Opciones para su Conservación y Uso Sustentable. FUCEMA, Buenos Aires, pp. 17-71. Gascon, C.; Lovejoy, T. E.; Bierregaard Jr., R. O.; Malcolm, J. R.; Stouffer, P. C.; Vasconcelos H. L.; Laurence, W. F.; Zimmerman, B.; Tocher, M y Borges, S. 1999. Matrix habitat and species richness in tropical forest remnants. Biological Conservation 91:223-229. Giraudo, A. R. y Abramson, R. R. 1998. Usos de la fauna silvestre por los pobladores rurales en la selva Paranaense de Misiones: tipos de uso, influencia de la fragmentación y posibilidades de manejo sustentable. Boletín técnico # 42 de la Fundación Vida Silvestre Argentina. Giraudo, A. R.; Povedano, H.; Belgrano, M. J.; Krauczuk, E.; Pardiñas, U.; Miquelarena, A.; Ligier, D.; Baldo, D. y Castelino, M. 2003. Biodiversity status of the Interior Atlantic Forest of Argentina. En: Galindo Leal C. y De Gusmao Camara I. (Editores). The Atlantic Forest of South America: Biodiversity Status, Threats, and Outlook (State of the Hotspots, 1). Center for Applied Biodiversity Science at Conservation International. Island Press, Washington D.C.; pp 160-180. Hodge, S. S.; Hering de Queiroz, M. y Reis, A. 1997. Brazil´s National Atlantic Forest policy: a challenge for state-level environmental planning. The case of Santa Catarina, Brazil. Journal of Environmental Planning and Management 40: 335-348. Holz, S. y Placci, L. G. (2003). Socioeconomic roots of biodiversity loss in Misiones. En: Galindo Leal C. y De Gusmao Camara I. (Editores). The Atlantic Forest of South 150 U U M U N N B N I R P A R I R P A R O J O A J U I T E T O A A , C O N S E R V C O N S E R V Ñ E Ñ A N G A C O N S E R V E A R L A V I D A A R A V I D A R E K O H A G U Ã L I F E T E K O V E R E H E V I S I Ó N D E L A E C O R R E G I Ó N D E L B O S Q U E A T L Á N T I C O D E L A L T O P A R A N Á 151 America: Biodiversity Status, Threats, and Outlook (State of the Hotspots, 1). Center for Applied Biodiversity Science at Conservation International. Island Press, Washington D.C.; pp 207-226. Huszar, P.; Petermann, P.; Leite, A.; Resende, E.; Schnack, E. Schneider, E.; Francesco, E.; Rast, G.; Schnack, J.; Wasson, J.; García Lozano, L.; Dantas, M.; Obrdlik, P. y Pedroni, R. 1999. Hechos o Ficción: Un Análisis de los Estudios Oficiales de la Hidrovía Paraguay-Paraná. Toronto, Canadá. Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF). 45 pp. Jacobsen, T. 2003. Endangered forests, vanishing peoples: biocultural diversity and indigenous knowledge. En: Galindo Leal C. y De Gusmao Camara I. (Editores). The Atlantic Forest of South America: Biodiversity Status, Threats, and Outlook (State of the Hotspots, 1). Center for Applied Biodiversity Science at Conservation International. Island Press, Washington D.C.; pp 381-391 Johnson, A. E. 2001. Las orquídeas del Parque Nacional Iguazú. Literature of Latin America (LOLA), Buenos Aires. 282 pp. Klein, B. C. 1989. Effects of forest fragmentation on dung and carrion beetle communities in Central Amazonia. Ecology 70: 1715-1725. Laclau, P. 1994. La conservación de los recursos naturales y el hombre en la Selva Paranaense. Boletín Técnico nº 20 de la Fundación Vida Silvestre Argentina. Laurence, W. F.; Ferreira, L. V.; Gascon, C. y Lovejoy, T. E. 1998. Biomass loss in Amazonian forest fragments. Science 282: 1161. Laurence, W. F.; Vasconcelos, H. L. y Lovejoy, T. E. 2000. Forest loss and fragmentation in the Amazon: implications for wildlife conservation. Oryx 34: 39-46. Ligier, H. D. 2000. Caracterización geomorfológica y edáfica de la provincia de Misiones. Informe para Fundación Vida Silvestre Argentina. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Corrientes. Mac Donagh, P.; Gauto, O.; Lopez Cristóbal, L.; Vera, N.; Figueredo, S.; Fernández, R.; Garibaldi, J.; Alvez, M.; Keller, H.; Marek, M.; Cavalin, J. y Kobayashi, S. 2001. Evaluation of forest harvesting impacts on forest ecosystems. In: S. Kobayashi, J. W. Turnbull, T. Toma, T. Mori y N. M. N. A. Majid (Editores), Rehabilitation of Degraded Tropical Forest Ecosystems. Center for International Forestry Research, Indonesia, Pp. 69-79. Mittermeier, R. A.; da Fonseca G. A. B.; Rylands, A. B. y Mittermeier, C. G. 1999. La Mata Atlántica. In: R. A. Mittermeier, N. Myers, P. Robles Gil, C. G. Mittermeier U N I R P A R A C O N S E R V A R L A V I D A (Editors). Biodiversidad Amenazada: Las Ecorregiones Terrestres Prioritarias del Mundo. Conservation International – CEMEX, México, pp. 136-147. Mittermeier, R. A., Myers, N., Thomsen, J. B., da Fonseca, G. A. B. and Olivieri, S. 1998. Biodiversity hotspots and major tropical wilderness areas: approaches to setting conservation priorities. Conservation Biology 12: 516-520. Mech, S. G. y Hallett, J. G. 2001. Evaluating the effectiveness of corridors: a genetic approach. Conservation Biology 15: 467-474. Murcia, C. 1995. Edge effects in fragmented forests: implications for conservation. Trends in Ecology and Evolution 10: 58-62. Myers, N. 1988. Threatened biotas: hotspots in tropical forests. The Environmentalist 8: 178-208. Myers, N. 1990. The Biodiversity challenge: expanded hot-spots analysis. The Environmentalist 10: 243-256. Myers, N. et al. 2000. Biodiversity hotspots for conservation priorities. Nature 403: 853-858. Noss, R. F. 1992. The Wildlands Project: Land conservation strategy. Wild Earth Special Issue – The Wildlands Project: 10-25. Noss, R. F.; O´Connell, M, A. y Murphy, D. D. 1997. The Science of Conservation Planning; Habitat Conservation Under the Endangered Specie s Act . Island Press, Washington, D.C. Novaro, A. J.; Bodmer, R. y Redford, K. H. 1999. Sustentabilidad de la caza en el Neotrópico: ¿Cuán comunes son los sistemas de fuente y sumidero? In: T. G. Fang, O. L. Montenegro y R. E. Bodmer (Editores), Manejo y Conservación de Fauna Silvestre en América Latina. Pp. 27-31. Olson, D. M. y Dinerstein, E. 1998. The Global 200: A representation approach to conserving the earth´s most biologically valuable ecoregions. Conservation Biology 12: 502-515. Olson, D. M., E. Dinerstein, R., Abell, T. Allnutt, C. Carpenter, L. McClenachan, J. D’Amico, P. Hurley, K. Kassem, H. Strand, M. Taye, and M. Thieme. 2000. The Global 200: A Representation Approach to Conserving the Earth’s Distinctive Ecoregions. Conservation Science Program, World Wildlife Fund-US. Olson, D.M.; Dinerstein, E.; Wikramanayake, E.D.; Burgess, N.D.; Powell, G.V.N.; Underwood, E.C.; D’Amico, J.A.; Strand, H.E.; Morrison, J.C.; Loucks, C.J.; Allnutt, 152 U U M U N N B N I R P A R I R P A R O J O A J U I T E T O A A , C O N S E R V C O N S E R V Ñ E Ñ A N G A C O N S E R V E A R L A V I D A A R A V I D A R E K O H A G U Ã L I F E T E K O V E R E H E V I S I Ó N D E L A E C O R R E G I Ó N D E L B O S Q U E A T L Á N T I C O D E L A L T O P A R A N Á 153 T.F.; Lamoreux, J.F.; Ricketts, T.H.; Itoua, I.; Wettengel, W.W.; Kura, Y.; Hedao, P. and Kassem, K. 2001. Terrestrial ecoregions of the world: A new map of life on Earth. BioScience 51(11): 933-938. Pereira Leite Pitman, M. R.; Gomez de Oliveira, T.; Cunha de Paula, R. y Indruciak, C. 2002. Manual de Identificação, prevenção e controle de predação por Carnívoros. Ediciones IBAMA. Brasilia, Brasil Peres, C. A. 1999. Effects of subsistence hunting and forest types on the structure of Amazonian primate communities. In: J. G. Fleagle, C. Janson y K. E. Reed (Editores). Primate Communities. Cambridge University Press, Cambridge, U.K.. Pp. 268-283. Placci. G. 2000. El desmonte en Misiones: impactos y medidas de mitigación. In: C. Bertonatti y J. Corcuera. Situación Ambiental Argentina 2000. Fundación Vida Silvestre Argentina, Buenos Aires, Argentina. pp. 349-354. Placci, L. G.; Arditi, S. I. y Cioteck, L. E. 1994. Productividad de hojas, flores y frutos en el Parque Nacional Iguazú, Misiones. Yvyraretá 5: 49-56. Placci, L. G. y Giorgis, P. 1993. Estructura y diversidad de la selva del Parque Nacional Iguazú, Argentina. VII Jornadas Técnicas sobre Ecosistemas Forestales Nativos: Uso, Manejo y Conservación. Eldorado, Misiones. Pp.123-138. Protomastro, J. 2001. A test for pre-adaptations to human disturbances in the bird community of the Atlantic Forest. In: J. L. B. Alburquerque, J. F. Cândido, F. C. Straube y A. L. Roos (Editores.), Ornitología e Conservação: Da Ciência às Estratégias. Editora Unisul, Tubarão - SC, pp. 179-198. Putz, F. E.; Redford, K. H.; Robinson, J. G.; Fimbel, R. y Blate, G. M. 2000. Biodiversity Conservation in the Context of Tropical Forest Management. The World Bank, Environment Department Papers, Biodiversity Series – Impact Studies. Paper # 75, 80 pp. Rice, R. E.; Sugal, C. A.; Ratay, S. M. y da Fonseca, G. A. B. 2001. Sustainable Forest Management: A Review of Conventional Wisdom. Advances in Applied Biodiversity Science 3; 1-29, Washington DC: CABS/Conservation International. Rosenzweig, M. L. 1995. Species Diversity in Space and Time. Cambridge University Press, Cambridge, U.K. Saibene, C; Castelino, M.; Rey, N.; Calo, J. y Herrera, J. 1993. Relevamiento de aves del Parque Nacional Iguazú. Literature of Latin America (LOLA), Buenos Aires. U N I R P A R A C O N S E R V A R L A V I D A SEPA 2000. Bosque Atlántico Interior, Visión Biológica. Informe del Sector Socio económico al WWF. Schiaffino, K. 2000. Una experiencia de participación de productores rurales en un proyecto de conservación de yaguareté en Misiones. In: C. Bertonatti y J. Corcuera. Situación Ambiental Argentina 2000. Fundación Vida Silvestre Argentina, Buenos Aires, Argentina. pp. 269-271. Tabarelli, M.; Mantovani, W. y Peres, C.A. 1999. Effects of habitat fragmentation on plant guild structure in the montane Atlantic forest of southeastern Brazil. Biological Conservation 91: 119-127. Terborgh, J.; Estes, J. A.; Paquet, P.; Ralls, K.; Boyd-Heger, D.; Miller, B. J. y Noss, R. F. 1999. The role of top carnivores in regulating terrestrial ecosystems. In: M. E. Soulé and J. Terborgh (Editores), Continental Conservation: Scientific Foundations of Regional Reserve Networks. The Wildlands Project, Island Press, Washington D.C.; pp 39-64. Terborgh, J.; Lopez, L.; Nuñez, P.; Rao, M; Shahabuddin, G.; Orihuela, G.; Riveros, M.; Ascanio, R.; Adler, G. H.; Lambert, T. D. y Balbas, L. 2001. Ecological meltdown in predator-free forest fragments. Science 294: 1923-1926. Valladares-Padua, C.; Padua, S. M. y Cullen, L. Jr. 2002. Within and surrounding the Morro do Diabo State Park: biological value, conflicts, mitigation and sustainable development alternatives. Environmental Science and Policy 5: 69-78. The World Bank. Project Appraisal Document. Informe Nº: 16770 PA. Documento del 6 de Agosto de 1997. WWF 2000. The Global 200 Ecoregions: A User´s Guide. World Wildlife Fund, Washington, D.C., 33 pp. Zuercher, G.L; Gipson, P. S. y Hill, K. 2001. A Predator-Habitat Assessment for Felids in the Inland Atlantic Forest of Eastern Paraguay: A Preliminary Analysis. Endangered Species UPDATE 18: 115-119. Zuloaga, F.; Morrone, O. y Belgrano, M. 2000. Características biogeográficas de la provincia de Misiones. Instituto de Botánica Darwinion. Informe para Fundación Vida Silvestre Argentina. 154 U U M U N N B N I R P A R I R P A R O J O A J U I T E T O A A , C O N S E R V C O N S E R V Ñ E Ñ A N G A C O N S E R V E A R L A V I D A A R A V I D A R E K O H A G U Ã L I F E T E K O V E R E H E