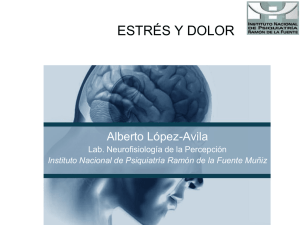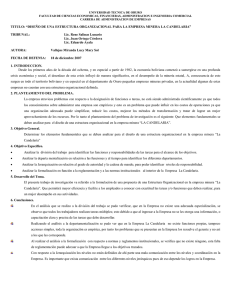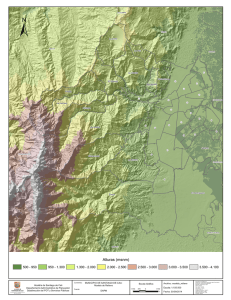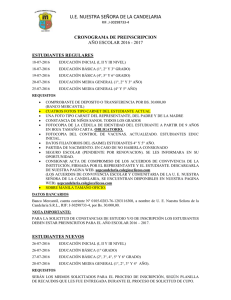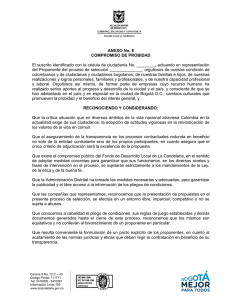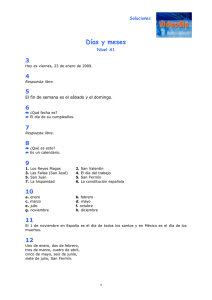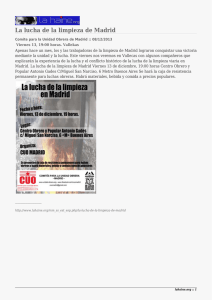Leer - Boro
Anuncio
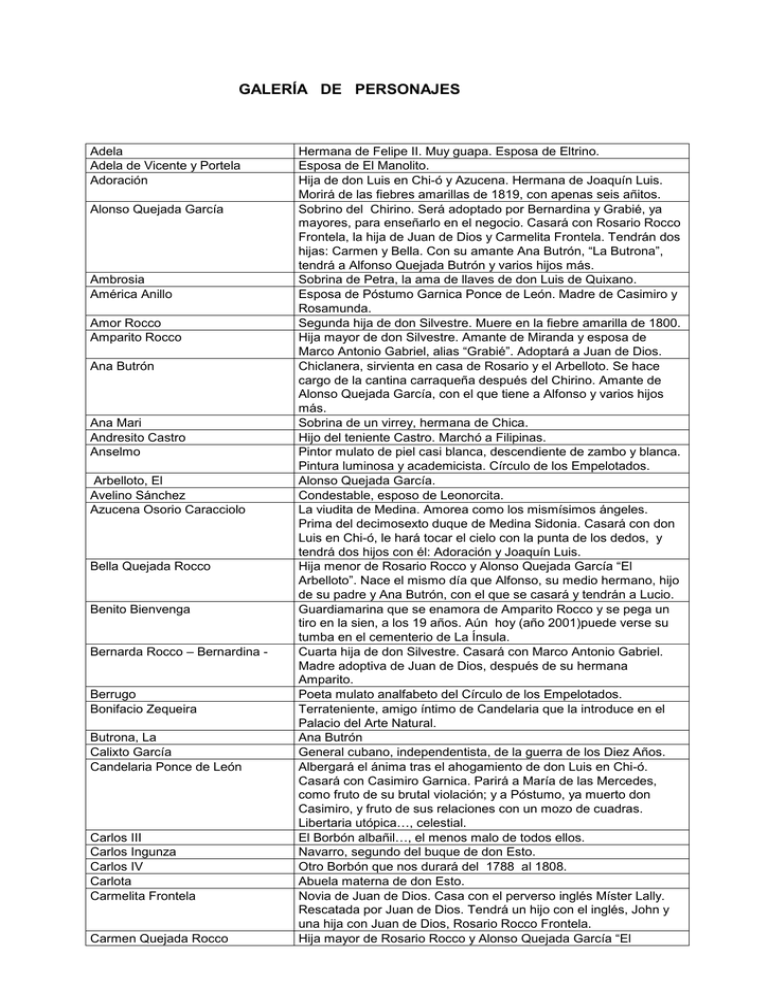
GALERÍA DE PERSONAJES Adela Adela de Vicente y Portela Adoración Alonso Quejada García Ambrosia América Anillo Amor Rocco Amparito Rocco Ana Butrón Ana Mari Andresito Castro Anselmo Arbelloto, El Avelino Sánchez Azucena Osorio Caracciolo Bella Quejada Rocco Benito Bienvenga Bernarda Rocco – Bernardina - Berrugo Bonifacio Zequeira Butrona, La Calixto García Candelaria Ponce de León Carlos III Carlos Ingunza Carlos IV Carlota Carmelita Frontela Carmen Quejada Rocco Hermana de Felipe II. Muy guapa. Esposa de Eltrino. Esposa de El Manolito. Hija de don Luis en Chi-ó y Azucena. Hermana de Joaquín Luis. Morirá de las fiebres amarillas de 1819, con apenas seis añitos. Sobrino del Chirino. Será adoptado por Bernardina y Grabié, ya mayores, para enseñarlo en el negocio. Casará con Rosario Rocco Frontela, la hija de Juan de Dios y Carmelita Frontela. Tendrán dos hijas: Carmen y Bella. Con su amante Ana Butrón, “La Butrona”, tendrá a Alfonso Quejada Butrón y varios hijos más. Sobrina de Petra, la ama de llaves de don Luis de Quixano. Esposa de Póstumo Garnica Ponce de León. Madre de Casimiro y Rosamunda. Segunda hija de don Silvestre. Muere en la fiebre amarilla de 1800. Hija mayor de don Silvestre. Amante de Miranda y esposa de Marco Antonio Gabriel, alias “Grabié”. Adoptará a Juan de Dios. Chiclanera, sirvienta en casa de Rosario y el Arbelloto. Se hace cargo de la cantina carraqueña después del Chirino. Amante de Alonso Quejada García, con el que tiene a Alfonso y varios hijos más. Sobrina de un virrey, hermana de Chica. Hijo del teniente Castro. Marchó a Filipinas. Pintor mulato de piel casi blanca, descendiente de zambo y blanca. Pintura luminosa y academicista. Círculo de los Empelotados. Alonso Quejada García. Condestable, esposo de Leonorcita. La viudita de Medina. Amorea como los mismísimos ángeles. Prima del decimosexto duque de Medina Sidonia. Casará con don Luis en Chi-ó, le hará tocar el cielo con la punta de los dedos, y tendrá dos hijos con él: Adoración y Joaquín Luis. Hija menor de Rosario Rocco y Alonso Quejada García “El Arbelloto”. Nace el mismo día que Alfonso, su medio hermano, hijo de su padre y Ana Butrón, con el que se casará y tendrán a Lucio. Guardiamarina que se enamora de Amparito Rocco y se pega un tiro en la sien, a los 19 años. Aún hoy (año 2001)puede verse su tumba en el cementerio de La Ínsula. Cuarta hija de don Silvestre. Casará con Marco Antonio Gabriel. Madre adoptiva de Juan de Dios, después de su hermana Amparito. Poeta mulato analfabeto del Círculo de los Empelotados. Terrateniente, amigo íntimo de Candelaria que la introduce en el Palacio del Arte Natural. Ana Butrón General cubano, independentista, de la guerra de los Diez Años. Albergará el ánima tras el ahogamiento de don Luis en Chi-ó. Casará con Casimiro Garnica. Parirá a María de las Mercedes, como fruto de su brutal violación; y a Póstumo, ya muerto don Casimiro, y fruto de sus relaciones con un mozo de cuadras. Libertaria utópica…, celestial. El Borbón albañil…, el menos malo de todos ellos. Navarro, segundo del buque de don Esto. Otro Borbón que nos durará del 1788 al 1808. Abuela materna de don Esto. Novia de Juan de Dios. Casa con el perverso inglés Míster Lally. Rescatada por Juan de Dios. Tendrá un hijo con el inglés, John y una hija con Juan de Dios, Rosario Rocco Frontela. Hija mayor de Rosario Rocco y Alonso Quejada García “El Casimiro Castrillón, Señor de Chica Chi-ó Chirino, El Churruca Clararrosa Conde O’Relly Cosme Damián “Churruca” Cosme Morell Cosme Ponce de León Cristobalina Martín Culembona, La Damián del Salto El Chele Elizabeth Eltrino Esto Fanjul Colomina Ezequiela Felipe II Felipe V Félix Águila Fermín Galán Fermín Salvochea Fernando VII Filiberto Francisco de Berry Fransuá Arbelloto”. Hijo mayor de Póstumo Garnica Ponce de León y América Anillo. Hermano de Rosamunda. Gentilhombre de Medina Sidonia que le cedió la “sillita caca” al monarca Felipe V. Sobrina de un virrey, hermana de Ana Mari. Chino inmigrante en Gadeiras. Se deja robar el ánima por un perro. Lo recogerá don Luis y albergará el ánima de este en dos ocasiones. Sepulturero de La Ínsula, contaba unos 187 años la última vez que supimos de él. No consta que haya muerto…, ni que siga vivo. Vejeriego que se hace cargo de la cantina de la Ínsula, después de León. Tío de Alonso Quejada García, El Arbelloto. Cosme Damián Churruca Juan Antonio Olabarrieta era su verdadero nombre. Personaje real sobre el que se ha novelado respetando tiempos y lugares ciertos. Libertario utópico. Se ha consultado, entre otros, La “Historia de Cádiz y su Provincia” de don Adolfo de Castro. Mando militar perteneciente a la nobleza, que puteó a Miranda cuanto pudo. (1761-1805) Personaje Real sobre el que se ha novelado respetando espacios y tiempos ciertos. ¡¡Por favor, señor leedor, póngase usted en pie cuando pronuncie su nombre!! Esposo de Pura. Nieto de una negra horra que temía tener hijos mulatos. Círculo de los Empelotados. Padre de Candelaria. Amiga de Candelaria, esposa de Jacinto Martín. Círculo de los Empelotados. Sirvienta negra de la segunda estancia de Candelaria en Cuba. Amante de Póstumo en su juventud. Escribano de Medina. Casó con Margarita, la hija menor de don Luis en Chi-ó y Azucena. Inventor de palabras como “amorear” y “malamentísimamente”. Marinero sorderas, del buque de don Esto. Hija de Joaquín Luis y la inglesa. Nieta de don Luis en Chi-ó. Niño de los del año 7. Militar en el Desastre de Annual. Último albergador del ánima de don Luis. Hijo de María de las Mercedes y el Jerezano. Padre de Luis, Fermín, Candelaria, Clara, Rosa y Póstumo Valderas. Marino montañés de Santillana del Mar. Esposo de Leonora Morante y amante de Leonorcita. Enloquecida amante y esposa de Peíto Milanés. Círculo de los Empelotados. Cuarto hijo varón del capitán de puerto de la Ínsula. Magnífico guiador del aro. Hermano de Adela, la esposa de Eltrino. Primer Borbón que reinó en las Españas. Visitó las Gadeiras aquejado de incontenibles cagaleras. Esposo de María Águila. Círculo de los Empelotados. Personaje real sobre el que se ha novelado, respetando lugares y tiempos ciertos. Consultado, entre otros, “Mito y verdad de Fermín Galán” de Luis Bertrand Fauquenot, en “Historia 16” nº109. Personaje real sobre el que se ha novelado respetando tiempos y lugares ciertos. Bibliografía consultada, entre otras: -”Fermín Salvochea”. República y anarquismo”, de Fernando Puelles. – “Aproximación histórica a Fermín Salvochea”, de Ignacio Moreno Aparicio. El peor de los Borbones ¡que ya es decir! Nos duró de 1808 a 1833. Abuelo paterno de don Esto. Fransuá. Francisco de Berry. Gaitero. Prisionero francés en Cuatro Torres durante el asedio napoleónico. “El Enemigo” para los amigos. Fray Leonardo Fray Lucas General Cajigal Gerardo Murphy Grabié Hércules Hernán Cortés Hija del Sol, La Hipólito Lucanor Ibangrande, Condesas de Ingrid Paine Isaac Peral Caballero Jacinto Martín Jacobito Ederra Jacobo Ederra Joaquín Anillo y Quixano Joaquín Luis John John Turnbull Juan Antonio Olabarrieta Juan Colarte Juan de Dios Rocco Juana María, La Julio Fanjul Barón Julio Álvarez La Tronío Leandro Valderas Leandro Valderas Garnica León Leonard Paine Leonora Morante Leonorcita Leopoldo Tagle Liberto Lucía Lucía Rocco Lucio Sustituye a Fray Tomás Zurita en la iglesia insular. Padre Prior de El Puerto Real. Regía la iglesia de La Ínsula Amigo y protector de Miranda. Coincidirá con él en Cuba. Estuvo en Trafalgar. Alférez de navío gaditano. Hermano del que ayudó a Juan Van Halen a escapar de la cárcel de la Inquisición. Marco Antonio Gabriel. Héroe y dios de varias culturas de la antigüedad. Padre de las Gadeiras. El mayor de cinco hermanos. Alumno predilecto de don José. Cazador de pajaritos. Seminarista arrepentido. Casará con Maitechu. María Gertrudis de Hora, esposa de don Esteban Fleming. Personaje real, según don Adolfo de Castro. Segundo gobernador del Peñón de Vélez. Amigas de la familia de don Esto. Esposa de Joaquín Luis. Personaje real sobre el que se ha novelado, respetando tiempos y lugares ciertos. Bibliografía consultada, entre otras: -“Isaac Peral. Historia de una Frustración”, de Agustín Ramón Rodríguez González. – “Isaac Peral y Caballero” de José Zarco Avellaneda. – “Isaac Peral, la Tragedia del Submarino Peral”, de Dionisio Pérez. Esposo de Cristobalina Martín. Círculo de los Empelotados. Hijo del comerciante gaditano, don Jacobo Ederra. Traductor de textos extranjeros a don Luis de Quixano. Influyente comerciante gaditano. Administrador de la Torre Alta. Fundador de la Novísima Academia carraqueña. Geómetra, filósofo. Primo de don Luis de Quixano. Padre de los degenerados Filiberto (Liberto) y Saturnino (Saturno). Hijo de don Luis en Chi-ó y Azucena, de rasgos chinoides. Casará en Inglaterra y tendrá dos hijas: Elizabeth que quedará allí, y Margarita, que vendrá a Medina con su abuela y casará con el escribano don Damián del Salto. Hijo de Carmelita Frontela y el perverso inglés Míster Lally. Inglés residente en Gibraltar, francmasón, amigo de Miranda. Clararrosa. Teniente de navío, gaditano. Hombre culto. Novio de amor. La segunda hija de Silvestre Rocco. Y, tras la muerte de ésta en la epidemia de 1800, de la tercera hija del mismo, Lucía, con la que casará. Hijo adoptivo de Amparito Rocco que harán suyo Bernardina y Marco Antonio Gabriel. Esposo de Carmelita Frontela. Padre de Rosario Rocco Frontela. Sobrina de La Butrona. Amante del Arbelloto. Padre de don Esto. Ingeniero naval, miembro de la Junta técnica que tanto martirizó a Isaac Peral. Puta de la cantina de León que padecía de ventosidades. Esposo de María de las Mercedes Garnica Ponce de León. El Jerezano. Padre de Eltrino. Eltrino. Cantinero de La Ínsula en tiempo de don Esto. Suegro de Joaquín Luis Esposa de don Esto. Viuda del condestable carraqueño Avelino Sánchez, amante de don Esto. Sobrino ahijado de un capitán de la maestranza. Hijo menor (sexto) de Joaquín Anillo y Quixano. Comadrona de Medina. Tercera hija de son Silvestre, esposa de Juan Colarte. Hijo único de Alfonso Quejada Butrón y de su media hermana Bella Quejada Rocco. Pequeño, menudo, correveidile de las niñas. De José Carlos Luis Collado Luis de Quixano Maíta Mbambé Maitechu Manolito, El Manuel de la Iglesia Marco Antonio Gabriel Margarita María Águila María Gertrudis de Hora Marqueses de Torre Alta Matahombres Bernardina - India Marina Miguelete Miranda Míster Lally Moisés Ozemi Pablo Pérez Lazo Paca la Colorá Pantaleón Marcoleta Pedro Ponce de León Peíto Milanés Petra Plácido Poldo Poncho Póstumo Garnica Ponce de León Pura mayor, artista bisexual. Hijo del intendente de marina. Pecoso de ensortijado pelo. Cuentacuentos, forzudo, sorbemocos, poeta, seminarista y cura. Descubridor de “dios padre”. Natural de Santillana. Contramaestre del buque de don Esto. Sanguinario y maricón. Astrónomo residente en la Isla. Primo de don Joaquín Anillo y Quixano. Primer portador del ánima que navega por aquestos escritos. Prodigiosa bruja negrona, tata de Candelaria desde su primera estancia en Cuba. Visionaria nada utópica. Sobrina del comandante de tercios navales. Madrileña. Terminada. Se casará con Hernán Cortés. Único virrey de la Ínsula con nombre propio. Padre de 9 hijos, valenciano, francmasón, recopilador de modismos gadeiranos. Bravo hombre de armas. Casado con Adela de Vicente y Portela. Alférez de fragata. Gaditano. Conocedor de las colonias. Hijo de presidiaria de Cuatro Torres. Esposo de Amparito Rocco primero y de Bernardina Rocco después. Padre adoptivo de Juan de Dios. Hija de Joaquín Luis y la inglesa Ingrid Paine. Nieta de don Luis en Chi-ó. Esposa de Félix Águila. Círculo de los Empelotados. La Hija del Sol. Dueños de la hacienda y torre que administraba don Joaquín Anillo y Quixano, el Geómetra. Casamentera de Medina que pondrá en contacto a Azucena con don Luis, ya en Chi-ó. Tercera hija del letrado de la Ínsula. Esposa de Poldo. Penúltimo de siete hermanos. Gran tirachinero. Corredor incansable. Personaje real sobre el que se ha novelado, respetando tiempos y lugares ciertos. Bibliografía consultada, entre otras: - “La verdad sobre Miranda en La Carraca”, de Nectario María. –“Miranda. La vida ilustre del precursor de la independencia de América Latina”, de José Grigulievich Lavretski. Plebeyo esposo inglés de Carmelita Frontela. “Tomador de notas” y “recaudador de favores” del monarca Borbón Felipe V. Profeta, hijo de un tonelero. Predicador de desiertos, sembrador irredento de suelos yermos. Gran sabio de los medios, despreciador de los fines. Personaje real sobre el que se ha novelado, respetando tiempos y lugares ciertos. Puta rondeña y pelirroja de la cantina de León. Sus pechos manaban la leche eterna. Alférez de fragata de origen francés. Gran corpulencia y carácter. El “tío Perico” de Candelaria. Poeta, amante enloquecido y esposo de Ezequiela. Círculo de los Empelotados. Ama de llaves y amante de don Luis de Quixano. Poeta mulato iniciador del Palacio del Arte Natural, embrión del círculo de los Empelotados. Hijo del Brigadier. Personaje original de gran boca y dedos verrugosos, magnífico tirador con pelotillas de la nariz y luenguimeador. Casará con Bernardinas “India Marina”. Pintor. Mulato de piel muy oscura. Hijo de un comerciante asturiano y una negra bozal. Pinturas oscuras y tétricas. Círculo de los Empelotados. Hijo de Candelaria. Marino, realista y españolista. Casará con América Anillo y tendrá dos hijos: Casimiro y Rosamunda. Esposa de don Cosme Morell. Círculo de los Empelotados. Rosamunda Rosario Rocco Frontela Salvador Morante Saturno Siboney Heredia Silvestre Rocco Tomás Hurra Tomás Morla Tomás Zurita Hija menor de Póstumo Garnica Ponce de León y América Anillo. Hermana de Casimiro. Novia eterna de Fermín Galán. Hija de Juan de Dios y Carmelita Frontela. Casará con Alonso Quejada García “el Arbelloto” y tendrá dos hijas: Carmen y Bella. El Chirino. Tío de Alonso Quejada García “El Arbelloto”. Hijo penúltimo (quinto) de don Joaquín Anillo y Quixano. Escritor. Independentista acérrimo. Círculo de los Empelotados. Genovés, comerciante influyente en Gades. Padre de Amparito, Amor, Lucía y Bernardina, e iniciador de la Saga de los advenedizos. Venerable francmasón. Gobernador del Peñón de Vélez de la Gomera. Gobernador de Gades. Franciscano de la iglesia de La Ínsula de origen vasco. Dedicatoria: Al Arcángel Gabriel, que susurró a mi oído todo cuanto aquí quedó escrito. Agradecimientos: A don Adolfo de Castro, que de su entrañable mano, me llevó hasta el Trienio Liberal. A Matilde Moreno que me ayudó a lijar cuanto raspaba. A todo lo que, cuando yo pasaba, estuvo allí, permitiendo que mis ojos lo vieran, mi gusto lo paladeara, mi entendimiento lo percibiera o mi olfato con él se embriagara, o bien concediendo a mi locura y mi pasión..., un inolvidable revolcón con sus entretelas. INDICE DE CAPÍTULOS 1. Las Gadeiras ____________________________________________________________ 3 2. La Ínsula ________________________________________________________________ 6 3. Felipe V en la Ínsula ______________________________________________________ 9 4. El Geómetra ____________________________________________________________ 17 5. El Astrónomo ___________________________________________________________ 23 6. Chi-ó __________________________________________________________________ 27 7. La Marisma Tenebrosa ___________________________________________________ 35 8. Don Esto (Primera Parte)________________________________________________ 42 9. Miranda (Primera Parte)(1.778) ___________________________________________ 54 10. Don Esto (Segunda Parte)(1.783) __________________________________________ 63 11. Fiebre Amarilla ( 1.800) __________________________________________________ 72 12. Trafalgar ( 21-X-1.805) __________________________________________________ 83 13. Bonaparte ____________________________________________________________ 105 14. Azucena (1.800-1.814)___________________________________________________ 131 15. Miranda (Segunda Parte) ( 1.814 - 1816) ___________________________________ 140 16. El Manolito (1816 - 1820) ________________________________________________ 171 17. Clararrosa (1820-1823) _________________________________________________ 183 18. Tercera muerte (1.823 – 1.830) ___________________________________________ 202 19. Cuba, la Perla del Caribe ( 1830 – 1844) ___________________________________ 219 20. Retorno a Gadeiras (1844-1850) __________________________________________ 235 21. Romanticismo Gadeirano (1850-1860) _____________________________________ 249 22. “El año de los tiros” (1860-1868) _________________________________________ 259 23. La Primera República (1869-1873) ________________________________________ 270 24. El Peñón de Vélez (1873-1885)___________________________________________ 286 25. El Torpedero Sumergible ( 1885 - 1893) ____________________________________ 294 26. La Quinta Muerte ( 1894) _______________________________________________ 307 27. Las Cartas sobre la Mesa (1895 - 1897) ____________________________________ 316 28. El desastre: La caída del Imperio( 1898 - 1907)______________________________ 324 29. El Verano del Siete: Paraíso-Edén (1907) __________________________________ 332 30. El vuelo de los pichones (1907 – 1920) _____________________________________ 347 31. Africa: los desastres de Annual y Eltrino ( 1921- 1937) _______________________ 360 0 PRÓLOGO He de admitir que, aparte otras posibles coincidencias genéticas, tengo una circunstancia en común con nuestro padre Adán. Y ésa circunstancia es que, ambos…, tuvimos el Paraíso al principio de nuestras vidas. Yo nací en La Carraca, un frío y gris otoño de la postguerra civil. Y allí disfruté la niñez, la pubertad y la adolescencia más idílicas que soñar se pueda. Bajo el amoroso paraguas de mis padres que me protegían de todo mal, entre unos adorables hermanos a los que todas mis tonterías les hacían reír, entre unos amigos a los que llevo en lo más hondo de mi corazón y que no eran sino quince o veinte hermanos más. En una paradisíaca Ínsula donde teníamos cine de invierno y de verano por los que nos entraban a raudales los credos de Gary Cooper, las flechas de Erol Flynn, los labios y la sensualidad en voz queda de Márilyn, las Tablas de la Ley de Charlton Heston, el cuerpazo de Kim Novak, los revólveres de Aland Ladd, las lianas de Johny Weismuler, las lágrimas de Charlot, el cuerpo ensangrentado del orgulloso Messala, o el “Que así se escriba y así se cumpla…” de Yul Brinner, apartando el humo del pitillo de Bogart que no te dejaba ver la caída de ojos de Lauren Baccal, babeando ante el esplendor de Natali Wood, o enflequillándonos a lo James Dean. Teníamos playa con pantalán para tirarnos, con botes para descubrir nuevos horizontes o coger cangrejos o pescar. Teníamos Iglesia en la que nos bautizaban, nos daban la confirmación y la comunión, al tiempo que hacíamos de monaguillos o le comprábamos los Chester, de uno en uno, al Sacristán. Teníamos campo de futbol donde echar partidos del siglo con los enemigos mortales de la vecina barriada de San Carlos. Teníamos Ping-pong y casino donde jugar a cartas o al Palé o al Dominó, mientras tomábamos gaseosa de fresa que te dejaba la lengua roja. Teníamos bicicletas de todos los tamaños para explorar la Ínsula y echarnos las rodillas abajo. Teníamos un tétrico cementerio en mitad de la marisma donde llevar a las niñas para asustarles y ver si caía algo. Teníamos un Penal en el que había hombres privados de su libertad y en el que, un fatídico día, fusilaron a un marinero. Donde aquel pobre cayó crecían los vinagrillos más altos y gruesos…, por la sangre derramada, pero ninguno los cogíamos…, nos daba cosa. Teníamos un muelle lleno de buques de guerra y, durante parte del año, de El Cano. Teníamos la huerta del almirante donde se concentraban los árboles de la Ciencia del Bien y del Mal, con las tentaciones más exquisitas que imaginarse pueda cualquier mortal. Teníamos un viejo tren con los vagones de madera donde ser asaltados una y mil veces por los sioux o los comanches. Teníamos una Vaquería a la que ir a pedir leche recién ordeñada o distraer mazorcas de maíz para asarlas en el horno de la cocina económica y comerlos en el cine…, pues aún, al menos aquí, no se conocían las palomitas. Teníamos una Enfermería donde nos curaban las pedradas y los rasponazos con yodo soplado…, de donde salíamos con el turbante de venda en la cabeza o el escandaloso esparadrapo en la rodilla…, secándonos las lágrimas del dolor y del miedo. Y teníamos tiempo, todo el tiempo del mundo y los veranos más largos que nunca en mi vida volvieron a acontecer. Vivíamos en la calle, entre jardines, marismas fangosas, cabañas, subidos a los árboles, cogiendo y martirizando lagartijas, haciendo fumar a los murciélagos que se emborrachaban y hacían tonterías, como los hombres…, o saltando y emborrizándonos en los montones de arena de las obras, llenándonos los zapatos hasta el borde que luego, despreocupados, vaciaríamos en cualquier lugar de la casa. Dieciocho años en Edén por el que pasaron los destinos de los padres de todos mis amigos. Y nunca, jamás, hubo entre nosotros una sola pelea. Disgustos claro que sí, enfados, discusiones, pero peleas a mamporros, ni tan siquiera una…, en tantos años. Qué paso allí, ninguno lo sabemos. Pero todos los que vivimos en Paraíso Carraca sabemos que la convivencia sin violencia…, es posible. Tanto debo a La Carraca que me creí obligado a escribir esto. Lo que tienes en las manos es un relato de ficción. Si bien por el mismo desfilan personajes reales de nuestra más reciente historia, en cuyas ubicaciones se han respetado los momentos y lugares históricos, sus relaciones con los personajes de ficción son sólo producto de mi imaginación. Todas ellas tratadas desde el respeto y cariño que el estudio y conocimiento de sus vidas me ha producido hacia ellos. El relato está fundamentado en una especie de “trato” entre uno de los personajes de la historia y el arcángel Gabriel. Por el cual el humano se compromete a relatar lo que el arcángel le vaya dictando. Tal fue la sensación que tuve al escribirlo, pues en numerosas ocasiones me pareció que alguien lo soplaba suavemente en mis oídos. Tras varias reencarnaciones de una bendita ánima sin lograr el cumplimiento del pacto, será en la última reencarnación cuando, preso en la Cuadra Alta del Penal de Cuatro Torres, se ponga a la laboriosa tarea de terminar las numerosas cuartillas e irlas pasando a una infantil testigo. Dado que cuanto el ánima reencarnada escriba, será dictado por el arcángel, lo que relate de su propia cosecha lo escribirá con la pluma de ganso que le daba el trazo más grueso (negrita) al objeto de diferenciar su pensamiento del transmitido por el angélico Ser. El Autor 1 La Ínsula De LA CARRACA 2 1. Las Gadeiras En el origen de los tiempos, solamente estaban las aguas y el firmamento. Más allá del mar, y circundando sus aguas sin mezclarse con ellas, había un inmenso río que formaba, alrededor del Universo, un cinturón líquido. Era el río Océano, que no teniendo ni nacimiento ni desembocadura, era el origen de todos los ríos, del propio mar y de todas las aguas existentes. Océano fue una de las tres poderosas fuerzas que dieron origen a la formación del mundo. Y cuando los dioses dispusieron que las tierras emergieran de las profundidades de los mares, para formar las tierras firmes del mundo, Océano convino en que había que delimitar, para los años venideros, las fronteras entre los mares y las tierras. Y así, dispuso: - Donde no haya entendimiento entre vosotros, levantaré un muro, acantilado de inamovibles rocas, donde se estrellarán, sin término en el tiempo, las olas de la incomprensión entre lo fluido y lo sólido. - Donde hayáis de fundiros en amoroso abrazo de entendimiento, esparciré las arenas del desierto para que formen interminables playas de doradas arenas que sirvan de lecho a vuestros envites amorosos. - Donde os seáis indiferentes…, surjan las marismas. Y allí, los límites entre uno y otra, quedarán para siempre difusos, bajo el caprichoso gobierno de las mareas, para la confusión de las especies. Hacia el sol poniente, más allá del angosto paso de las columnas de Hércules, donde el plano mundo tenía sus brumosos confines, se encontraban las Gadeiras, pléyade de pequeñas islas que constituían el rompeolas de la bahía que quedaba protegida a sus espaldas. De ellas, sobresalían por su tamaño tres: Gadir, Erytheia y Kotinoussa. Gadir era la más pequeña y esbelta. Casi circular, elevada sobre potentes acantilados, orgullosa ante las acometidas de los mares, era la cuna de la ciudad más antigua del mundo. Cuando el dios Océano, 3 después de emerger las tierras secas de las profundidades de los mares, se incorporó para contemplar su obra, se apoyó sobre Gadir dejando en ella marcada la huella de su mano. Maravillado de su propia obra, decidió que aquel fin del mundo del poniente, sería por siempre suyo. E hizo traer mortales de las más dispersas partes del orbe y les mandó construir cinco templos para que le ofrecieran sacrificios. Uno a cada extremo de la huella de sus cinco dedos. Después, construyeron una ciudad que con el correr de los tiempos llegaría a ser la más sabia del planeta..., pues sus pobladores eran depositarios de los ancestrales conocimientos, de todas las partes de la tierra, que aquí trajeron. Y que les habían sido transmitidos, de generación en generación, desde lo más profundo de la infinita noche de los tiempos. La isla de Erytheia era estrecha y alargada como una flecha y dispuesta del norte poniente al sur levante. En el extremo sur levantaron los hijos de Tyro un templo a Herakleion; héroe Tyrio que en noble lucha venció a los Geriones y les robó sus magníficos toros, de bravura sin par en todo el universo. A Erytheia vendría a morir el héroe, de regreso de mil prodigiosas aventuras por las tierras de Almagreb y de Lybia, al sur del Mar Nuestro. A donde llegó en un lamentable estado, provocado por el filtro envenenado que una bella mujer de piel de ébano había vertido en su oído mientras dormía. Preso de locura y de unas diablóricas fiebres, entregó su vida con la bajamar de la cuarta luna. Era el primer año del reinado de El Gran Zopa. Doce mil pasos distaba el Templo del héroe, de la isla de Gadir. A seis mil, a mitad del camino, erigieron los gadeiranos una inmensa torre a cuyos pies dieron tierra leve al cadáver de Hércules. La torre tenía más de cuarenta y ocho codos de altura y sobre ésta había una estatua del héroe, de doble tamaño del natural. Cubría su cabeza una piel de león, símbolo de su inigualable fiereza, y en su diestra portaba unas llaves como símbolo de que poseía las de entrada y salida al Mar Nuestro. Toda la escultura estaba recubierta de una capa de oro fino que la hacía brillar de tal manera, que era visible desde todos los puntos del mar y servía a los argonautas de orientación en sus singladuras. Tal era el resplandor que desprendía bajo los rayos del sol, que los marineros que lo veían por vez primera, quedaban aturdidos pensando que había dos soles, uno en el cielo y el otro en la tierra. A los pies de la torre que basamentaba la estatua, podía leerse: " NO HAY MÁS ALLÁ ", porque allí..., terminaba el Mundo. Cerraba la isla de Erytheia, como una larga barrera, toda la bahía que quedaba a sus espaldas, con las aguas serenas, dando ella sola cara a la mar 4 bravía. Mas toda la isla, de norte a sur, había sido regada por las arenas del desierto y en sus dulces playas venían a morir los más virulentos ataques de la mar, devenidos en placenteros abrazos de amor. La tercera de las islas, Kotinoussa, en el levante de la bahía, era un edén de vegetación y exuberancia, adonde acudían los jóvenes de Gadir a recoger frutos y bayas y a cazar las más tiernas gacelas. Su frondosidad, su deshabitado contorno y la frescura de su sombra, la convertían en el bosque de Cupido y de sus certeras flechas. Mas en su contorno, el encuentro con el mar no era franco como el de Gadir, ni amoroso como el de Erytheia. Como quiera que se encontrara entre esta última y la tierra firme, en terreno de nadie, sus costas se definieron de marismas. Y la tierra firme del continente mundo, donde se espesaban las brumas, igualmente se definió de cenagosas marismas. De tal suerte, que no se conocía en el orbe una marisma más extensa, intrincada y misteriosa que la descrita. Con el devenir de los tiempos y ayudado por el constante sube y baja de las mareas y por las avenidas de los ríos que desembocan en la bahía, las islas se fueron juntando poquito a poco, aumentando sus contornos, aterrándose, y con ello, aproximándose unas a otras. Hasta que quedaron unidas entre sí y a su vez con la tierra firme, por la difusa y extensísima marisma. Todo esto aconteció después de la muerte del dios Océano, y de Hércules, y del hundimiento de todo el Olimpo, y después de que fueran desterrados todos los dioses de Fenicia, y de Egipto y de Roma, y de que en los cielos de occidente sólo figurara la sanguinolenta deidad del crucificado. 5 2. La Ínsula La marisma es un terreno de nadie en la batalla entre el mar y la tierra firme. Es mar a veces..., pero no del todo. También a veces es tierra, pero tampoco por completo. Está constituida por fangos de distinta consistencia. Los que permanecen siempre fuera del alcance de las mareas constituyen un terreno de cierta dureza, formado por el cieno seco. En el que crece la recia vegetación marismeña y sobre el que es posible caminar a las personas o las caballerías. No así a los carruajes, que con frecuencia se atollan en los blandones. La parte que se encuentra sometida al sube y baja de las mareas, está constituida por un lodo de débil consistencia, sobre el que no es posible caminar sin hundirse hasta las rodillas en cada paso. Se encuentra laberínticamente penetrada de miles de brazos por los que se le cuela el mar con la subida de la marea, para permanecer plena y estable un ratito, y comenzar de nuevo la retirada de las aguas. En la parte alta de estos laberínticos islotes crecen unas matas de intenso color verde, las salicornias, a las que la gente marismeña llama zapinas. Pero en la zona que está expuesta a las periódicas invasiones de las mareas, no crece nada. De manera que el aspecto del paisaje marismeño varía considerablemente, pasando de un mar de plenitud, exuberante, en el que navegan las islitas verdes, con la marea llena, a una impúdica exhibición de sus fríos légamos, con la vacía. Quedando los caudalosos canales devenidos en exiguos caños en los que el mar se bate en franca retirada. Las gentes que habitan las tierras bajas de la marisma saben de la fugacidad de la belleza y de la brevedad de la plenitud…, lo ven ante sus ojos dos veces cada día. El agua de las marismas siempre está turbia, pues su continuo ir y venir hace que transporte en suspensión toda clase de minucias. Si se levanta la vista, en medio de la marisma, no hay nada que estorbe a la mirada por encima de las dos varas sobre el nivel de la pleamar. De manera que constituye una extensión anfibia en la que la vista se pierde sobre el verdor de las zapinas, los caños y alguna casita de salinero aislada aquí o allá. En la lejanía están el mar interior de la bahía por un lado, y la tierra firme y sus bosques de pinares, por el otro. 6 El aire está saturado de humedad, los pulmones no terminan de llenarse y se ponen fatigosos…, en medio de la planicie marina parece como si el cielo se apretara contra la tierra y contra los hombres. El silencio se enseñorea de todo y deja a las criaturas enormemente solas entre la tierra y el sobrevenido cielo. Sólo el suave piar de los archiveves, correteando con sus largos dedos por el fango, pone un tenue contrapunto a tan sólido silencio. En medio de este definitivo paisaje, y del gran canal que separa a Kotinoussa de la tierra firme, se encontraba la Insula de la Carraca. Kotinoussa, con el paso del tiempo, vino en denominarse la Isla de La Puente. El gran canal se llamó la Mar de Suaso o el río de Sancti-Petri y el puente que unía a aquella con tierra firme, por encima de aqueste, el puente de Suaso. A la vera de este último se había establecido un carenero en el que se construían y reparaban galeones y otras embarcaciones menores. Una carraca proveniente del carenero de La Puente, en la desembocadura del Sancti-Petri con la Bahía de Gadeiras, embarrancó en unos bajos fangosos y allí quedó, encallada y presa. Blanqueando con el tiempo sus cuadernas, como huesos al sol, al tiempo que los fangos se aglomeraban a su derredor e iban constituyendo y dando consistencia a un islote al que desde el primer momento se identificó con el nombre de la embarcación que, encallada, allí se esqueletaba. Reinando en las Españas don Felipe V, encargó al Intendente General de la Marina Española, don José Patiño, la ardua labor de reorganizar la Armada Española. El mandato del último de los Austrias, había dejado la Marina reducida a no más de dieciocho galeras, entre todas las escuadras existentes, las cuales no eran ni mantenidas, ni repuestas cuando se perdían. Mal provistas y mal armadas. El personal era reclutado por leva forzosa y de las poblaciones del interior, ya que las costas estaban deshabitadas. De tal forma que los reclutados eran chusma despreciable, vagabundos y mendigos sin conocimiento alguno de las cosas de la mar. El mando se concedía a personajes desconocedores de la profesión, por pura intriga y favoritismo, cundiendo el desánimo entre los jefes y oficiales. De tal suerte que la nobleza comenzó a 7 abandonar la milicia por desprestigio de ésta. Ante tal panorama, don José Patiño, entre otras medidas, tomó la decisión de construir en la Insula de la Carraca el primer Arsenal con que contaría la otrora poderosísima Armada Española. Eligió don José nuestra Insula para ubicar su flamante Arsenal, precisamente por hallarse rodeada de marismas y al fondo de la Bahía de las Gadeiras, lo que la hacía inexpugnable tanto por tierra como por mar. Por tierra, por lo impracticable de los terrenos, ya que en éstos era del todo imposible que pudiera maniobrar ejército alguno; y, por mar, porque, al encontrarse al fondo de la bahía, había que acceder a ella a través de estrechos canales de navegación, a cuyas orillas estaban apostadas numerosas baterías desde las que se destruiría fácilmente a quién osara aventurarse por ellos. No fue fácil hacer tierra firme en el fangoso islote. Hubieron de emplearse miles de metros cúbicos de maderas de roble español y francés, para hincar estacas en el fango, hasta dar con suelo firme y, construyendo empalizadas, se fueron rellenando con tierra traída por caballerías, hasta dar consistencia al terreno. Y así se fue constituyendo un magno establecimiento militar para la construcción de naves guerreras de todas clases y su posterior mantenimiento y conservación. Así como hubo de dotarse de pertrechos y géneros suficientes para equipar las naves y armarlas. Y, con el transcurso del tiempo y la inversión de muchos miles de reales, la Insula se fue dotando de astilleros, almacenes, muelles, nave de arboladuras, fábrica de jarcias, iglesia, camposanto, pabellones para alojamiento de los empleados de más alcurnia y sus familias, cuarteles para la tropa y la marinería, diques, gradas, nave de cordelería, enfermería…, y un penal. Así como de gentes diversas tales que operarios, almaceneros, estibadores, cordeleros, curas, oficiales, marineros, cirujanos, procuradores de causas, curtidores, zurradores, zapateros, sastres, cordoneros, esparteros, tejedores, carreteros, mesoneros, taberneros, alcahuetas, molineros de pan, atahoneros, guardas de ganado, presidiarios…, además de otra gente que, a su vez, parasitaba a aquestos, como busconas, gitanos, judíos y niños sin oficio. Con lo que se fue constituyendo un universo de cosas y de gentes…, paisaje y paisanaje de La Insula, que serán el objeto de esta historia que juntos iniciamos, desde aquellos lejanos días, hasta aquestos otros. 8 Yo, alumbrando estas cuartillas, con el pensamiento puesto en ti, leedor amigo. Y tú, sintiéndome cuando, a través del perfume de las letras, penetre en ti. Así nos comunicaremos, para conocernos y para que cuando me conozcas, me ames..., porque yo ya te estoy amando…, desde que asumí este laborioso compromiso. (Aquí, en estos apartijos, de cuando en cuando, con trazo más grueso, te hablaré, para diferenciar mi palabra de la que me es dictada.) 9 3. Felipe V en la Ínsula Era el mes de marzo del año del Señor de 1729. El monarca Borbón que reinaba el Imperio de las Españas a la sazón, tenía anunciada su visita a La Insula para aquellos días. Se esperaba al mismo tiempo la arribada inminente de la flota de Indias, que portaba para el Tesoro la suculenta cifra de treinta millones de pesos, en dieciséis poderosos navíos. El monarca, por otro lado, debía presenciar la botadura del primer navío que se había construido en el Arsenal de La Insula y que tremolaba ansioso en las gradas por dar con su quilla en la mar del Sancti-Petri. Toda La Insula se había engalanado para el recibimiento. Banderas y gallardetes ondeaban en la Puerta de Tierra y en todo el camino que llevaba desde ésta hacia la pequeña Iglesia, y a estribor, hasta la grada donde el navío esperaba su bautizo. En la explanada existente frente a la Iglesia, con carros, se había formado un pequeño ruedo y se hallaban encerrados dos toros bravos para ser lidiados ante el monarca, desconocedor en gran medida de nuestras arraigadas y sanguinarias costumbres minotáuricas. Un piquete de alabarderos estaba dispuesto para la custodia, desde la arena del ruedo, del palco del monarca con sus lanzas alabardas. Entre ellos parloteaban en lengua extranjera, pues los más eran tudescos o suizos. Los Borbones, por el momento, no habían querido suprimir ésta tradición de la Casa de los Austria. El Cuartel de Guardias Arsenales se encontraba en perfecto estado de revista. Las dotaciones perfectamente uniformadas y dotadas con los recién estrenados "fusiles con bayoneta". Los mosquetes y las picas habían sido apilados en el Almacén de Excluidos y olvidadas sus viejas glorias, ante la belleza de los mortíferos fusiles de estilo francés, que unían en una sola arma mayor eficacia que las dos anteriores. De Gades se había desplazado una compañía de Dragones que tenía formadas las caballerías en irregular e inconstante línea, delante de las casas de los oficiales, haciendo las delicias de la chiquillería, al tiempo que perfumaban el ambiente regando generosamente el suelo con sus cagajones o con sus abundantes meadas. Las mocitas casaderas, hijas de la oficialidad de Marina, paseaban bajo sus sombrillas, entre coquetuelas y falsamente ruborizadas, atraídas por la vistosidad de los uniformes de los Dragones, como las polillas por la luz de la bujía. Detrás de las viviendas, el camino que llevaba a las baterías y al Presidio en construcción, había sido marcado por piedras encaladas que lo hacía parecer el caminito de un cuento de hadas. El puente de palos que había que cruzar para llegar al Presidio había sido engalanado de gallardetes, y de la inconclusa fachada del penal, igualmente colgaban banderolas y gallardetes de múltiples colores. Toda la Insula era una bulliciosa fiesta, llena de colorido, con la gente alborotada dentro y fuera de las casas y de los establecimientos castrenses. Las calles estaban llenas de voces confusas, sonidos de afinamiento de pífanos, de trompetas o de chirimías y del nervioso repiqueteo de cajas y tambores. Centelleaban los aceros desenvainados y relinchaban las caballerías..., tensando la espera por el advenimiento del amado monarca. En la puerta de la Iglesia se había instalado una toldilla que diera sombra al atrio. En el interior se habían dispuesto, en el lado derecho del presbiterio, cuatro regios sillones y otros tantos reclinatorios, para sus majestades don Felipe V, la Reina, el Príncipe de Asturias y la Princesa. 10 El resto de los bancos habían sido desplazados para dejar sitio a los sillones de los reyes, pero conservando entre ellos su rango: a la derecha estaban los de los jefes militares y las autoridades civiles; a la izquierda el personal de oficios y los administradores; al fondo los comunes, y después los de las mujeres. La marinería permanecería en pie al fondo del todo y los que no cupieran, formarían fuera. La Puerta del Mar aún no estaba terminada, ni las oficinas de la comandancia general, ni los obradores de carpinteros de á flote, por lo que toda la zona del muelle de atraque estaba cortada al tránsito, para que no desluciera su perentorio estado del resto de las instalaciones, ya concluidas y en perfecto uso. La Puerta de Tierra, por la que había de acceder el monarca y la real comitiva, era donde más profusión de decorados y adornos se había hecho, así como en la grada donde se encontraba el Hércules, navío de sesenta cañones, dispuesto para su botadura. Guirnaldas tejidas de flores, hiedras y madreselvas, cintas de colores, larguísimas y lánguidas banderolas y enloquecidos molinillos que, clavados en los mástiles, giraban frenéticos por mor de la suave brisa de poniente. El suelo estaba todo alfombrado de romero y tomillo que desprendían una mezcla de aromas embriagadora. El trayecto que debían seguir los reyes hacia el Hércules, había sido cubierto con alfombras cedidas al efecto por las familias más influyentes, que habían rivalizado entre ellas por cubrir la mayor proporción de recorrido en función de su rango. Una banda de músicos se había situado en la Puerta de Tierra y otra en la grada junto al Hércules. El primer buque de guerra construido en La Ínsula no podía llevar por los mares del mundo otro nombre que el del héroe ancestral de Las Gadeiras, gran padre Adán de todos los pobladores de las islas y sus marismas. La Insula se encontraba unida a la tierra más firme de la Isla de la Puente, por un inconstante puente de barcas, abarloadas y unidas entre sí, que constituían un serpenteante istmo. Hora flotando exuberante en la pleamar, hora varado en el fango de la bajamar impúdica. Exiguo cordón umbilical, inestable puente, comunicación titubeante, que frecuentemente había de interrumpirse para dejar pasar los navíos que circulaban a su través y que hacía que sus habitantes, con harta frecuencia, se olvidasen del exterior y pasasen los días maravillados en la redondez de su ombligo insular. Un carro convertido en puesto de venta de asados, fiambres y bebidas, ofrecía a los viandantes y curiosos los siguientes artículos y precios: una gallina por 20 reales de vellón, asada o en fiambre; un pollo, por 10 o un pichón por 8 Rs. de vn. La crema se ofrecía por 10 reales y los Gaboletes por 2. Las bebidas, ya fueran limón, leche, naranja u horchata, se vendían por 2 reales y el vaso de ponche por, 3 Rs. de vn. Las moscas se servían gratis. Ante la tardanza de los monarcas, los ánimos comenzaban a decaer, las flores a inclinarse, perdido su frescor, la compostura de chalecos, calzones, miriñaques, faldas de vuelo y corpiños, se convertían en descompostura y desarreglo. El alborozo, en cansancio; el ponerse de puntillas para ver, en buscar dónde sentarse. El ajetreo, en quietud y el bullicio, en silencio. Entonces sonó una descarga de salvas que, como un resorte mágico, recolocó ánimos, chalecos, corpiños, flores, bullicio, y todo era de nuevo mirar para ver por dónde se acercaban los deseados, anunciados por el tronar de los cañones. Al poco, se divisó el cortejo al otro lado del caño, en la Isla de la Puente: caballerías, dragones, guardia real, nobles de alta alcurnia de Medina Sidonia y de Xeres, que no se 11 despegaban de los reyes desde que llegaron a la comarca, comerciantes de Indias de las más principales familias de Gades, magistrados, notarios, militares de alta graduación, obreros, tropa, gente y populacho, chiquillería y menesterosos… y, en el medio, la familia real. Los vecinos de La Isla de La Puente, tal vez por hacerlo de menos en relación con su magnífico y sólido puente de Suaso, denominaban con el apodo de Las Termópilas al titubeante puente de barcas que la unía a La Insula. En jocosa alusión, sin duda, a la dificultad que suponía su tránsito, tanto para las personas como para los animales de carga y, sobre todo, para los carruajes y carretas. Que más de cuatro, ante el nerviosismo que causaba a los animales la inestabilidad del suelo que pisaban, habían ido a parar al fondo del mar. Al llegar la comitiva y el gentío que la rodeaba a Las Termópilas, se abrió paso la guardia real y se adelantaron sus majestades. El monarca era portado por cuatro lacayos en una sillita caca que le había prestado el señor de Castrillón, rico hacendado de la vecina ciudad de Medina, que padecía con carácter crónico de cagaleras cada vez que había de realizar algún viaje y se la había mandado hacer, al efecto de poder compatibilizar ambos..., desplazamientos y cagaleras. Al parecer, en los días precedentes, estando de cacería en el coto de Sanlúcar, alguna comida había sentado mal al Rey y tenía, desde entonces, el vientre suelto. Se debatía en una constante pedorreta que hacía el olor en su derredor insoportable. Mas, como es natural, nadie osaba hacer el más mínimo gesto de desagrado. En ésta situación, portado por los cuatro lacayos, hizo su gloriosa entrada en la Insula don Felipe V. Llevaba sobre su noble cabeza una bellísima peluca de rizado cabello blanco, con la raya en el centro, cuyos bucles le colgaban graciosamente hasta mediada la espalda. Una preciosa casaca de color azul marino, con ribetes dorados, cubría su gallarda y sedente figura. Por las bocamangas asomaban puñetas de encaje y puntillas. Una ancha banda de color rosa ceñía su cintura. Y sus reales pies estaban cubiertos por unas botas de pala alta, por encima de las cuales se adivinaban unos calzones de color negro, a la sazón bajados. La palidez de su rostro y de la piel de sus manos resaltaba en medio del moreno tostado de la gente del mar que le rodeaban. La finura de sus gestos, todo en él, hacía notar la nobleza de su cuna y la exquisitez de su porte, tan francés. Su rostro parecía a las damas el más bello que jamás hubieran contemplado. La Reina, el Príncipe de Asturias y la Princesa, lo seguían a corta, pero suficiente distancia como para no beneficiarse de los olores reales que despedía la traca de pedos en que se ocupaba tan real criatura. Una vez los monarcas todos alcanzaron la Puerta de Tierra, el camarero mayor del rey hizo un gesto, ante el cual, todos los rostros miraron al suelo. Entonces su majestad, se levantó de la sillita caca, permitió que con un fino lienzo limpiaran sus maltrechas posaderas, e igualmente se dejó ajustar los calzones. Un leve carraspeo del monarca indicó a todos que ya podían levantar la cabeza y gozar de la presencia de su amado Rey. Don José Patiño, sencilla peluca de cabello blanco, recogido en la nuca con una cinta negra, chaleco largo y calzones hasta la rodilla, medias blancas y calzado con botas de pala baja, artífice del Arsenal que se estaba construyendo en la Insula, se mantenía a corta distancia del monarca, ya que éste constantemente requería su presencia, tanto para informarse de tecnicismos navales, como para que le tradujera, las más de las veces, el habla andaluz que difícilmente había de comprender cuando apenas comprendía con soltura el castellano. No obstante lo delicado de la salud del rey, que a menudo se sumía en crisis nerviosas que le hacían perder temporalmente el juicio, últimamente, al decir del señor Patiño, 12 llevaba una larga temporada sin recaer en su enfermedad. Y ciertamente la Armada española rezaba porque prevaleciera el estado de lucidez de don Felipe, ya que se estaba beneficiando en gran medida de las inversiones que aquel le estaba dedicando. Desde la Puerta de Tierra, ya el monarca erguido sobre sus dos piernas, la familia real y la comitiva que le acompañaba, a través del pasillo alfombrado que dejaba la muchedumbre, se dirigió parsimoniosamente hacia el entarimado que se había preparado en la grada donde el Hércules esperaba ansioso el contacto con la mar. Los influyentes aprovechaban el paseo para requerir de sus majestades mayores influencias. Así, el señor de Castrillón, en pago sin duda de tan inestimable servicio como había supuesto su sillita caca, solicitaba del señor Patiño, que a su vez solicitara del monarca que le fuera restituido el lugar de privilegio que ocupara su banco familiar en la Iglesia Prioral de Medina, ya que éste había sido injustamente relegado a una inferior posición por las malas artes que un vecino influyente había empleado ante el señor obispo, infligiendo con ello a su familia un desdoro que les resultaba imposible de soportar por más tiempo. Al efecto, hacía entrega de una bolsa con quinientos pesos, para ayudar a sufragar los gastos de la jornada a sus majestades. Con el mismo fin, el Conde de Alcalá, entregaba a la reina otra bolsa con mil pesos, para solicitar un favor de mayor envergadura: que no se accediera a las peticiones del bobo de su hermano mayor para arrebatarle el título familiar. De todo ello, Moisés, escribano del rey en sus desplazamientos, tomaba buena cuenta. Reaccionando prontamente a la voz de cualquiera de los componentes de la familia real que, autoritario, le requiriera: "¡toma nota..., Moisés!”. El tal escribano portaba un escritorio ambulante, sujeto a su cuello con unas correas de cuero y que apoyaba contra su estómago al efecto de sostenerlo en horizontalidad y poder garrapatear sobre él. Con una pluma de ave, y mojando reiteradamente en el tintero que portaba encajado sobre el escritorio, tomaba nota de los nombres de los generosos contribuyentes. A la vera ponía un sucinto resumen del favor solicitado y el importe apalancado. Las bolsas con los pesos iban a una de mayor tamaño que portaba el ínclito Moisés colgada de su hombro derecho y que los monarcas no perdían de vista ni un solo momento. El paseo desde la Puerta de Tierra hasta la grada donde había de efectuarse la botadura se hizo interminable por mor de la cantidad de favores que se venían solicitando de los amados monarcas. Por fin sus majestades concluyeron el agotador paseo y el escribano pudo guardar en su escritorio las notas tomadas, la maltrecha pluma y poner el tapón al sofocado tintero. Los reyes se instalaron en los tronos que al efecto se habían colocado bajo el templete, profusamente engalanado. Con ellos se situarían todas las principalísimas personas que a tan significado acto habían sido invitadas. El Hércules, infladas las aletas de sus narices de tanto mamoneo, esperaba impaciente su bautizo de mar. Lo habitual en las botaduras de los buques era hacerlo tan solo del casco, que después, ya una vez a flote, terminaba de ser aparejado atracado al muelle. Sin embargo, en ésta ocasión, para que la botadura fuera más lucida, el navío había sido aparejado con sus tres mástiles y dotados de toda la cordelería que a su vez había sido engalanada con profusión de banderas y guirnaldas de flores. Tenía el Hércules un solo, pero magnífico, castillo a popa, y dos andanadas de cañones de a quince cada una, tanto a babor como a estribor, y su aspecto era imponente. Irradiaba la misma fortaleza que hubo de transmitir el 13 héroe cuyo nombre le había sido dado. Estaba situado en paralelo al caño, de manera que su botadura se haría de costado. Gran profusión de obreros y de marineros, con los torsos descubiertos y sudorosos y los descalzos pies y piernas sucios de fango, situados en sus posiciones, esperaban la señal del contramaestre de botadura para iniciar las operaciones. A una indicación de éste, fueron sucesivamente quitando, a secos golpes de maza, las cuñas que sujetaban el navío en posición vertical, de tal suerte que éste quedó sujeto tan solo por los cabos que, como cordón umbilical, aún lo tenían sujeto a su madre tierra que a punto estaba de parirlo. La marea había subido mucho y el recorrido que habría de hacer hasta tomar contacto con el agua no sería de más de ocho o diez varas. Siguiendo las instrucciones del contramaestre, los cabos se fueron arriando lenta y simultáneamente, a la vez que la mole comenzaba, en medio de un crujir de maderos impresionante, su caminar por las vías de deslizamiento que habían sido cubiertas de grasa para facilitar el rozamiento. La entrada del buque en el mar fue estremecedora..., el chasquido que produjo el violento choque de la quilla con el agua hizo pensar a todos que se había descuadernado…, pero nada más lejos de la realidad. La botadura del Hércules provocó una gran ola que, a medida que progresaba por la superficie del agua, hacía bailar a todas las pequeñas embarcaciones que lo esperaban para darle la bienvenida al líquido elemento. Enseguida, cabeceó tenuemente unas veces, y recuperó la verticalidad, quedando ante todos erguido, estable e imponente, provocando el espontáneo batir de palmas y griterío de júbilo de todas las gargantas que no esperaban sino el éxito de la empresa. Nueve salvas de cañón dieron la bienvenida de otros tantos navíos que, anclados en las inmediaciones de la botadura, esperaban la llegada del nuevo compañero. En tierra, todo eran felicitaciones y parabienes..., la operación había sido un éxito. Su majestad estaba exultante de felicidad y dispuso que se gratificara al constructor con cien doblones de oro y que se regalara a la mujer de éste una alhaja de veinticinco doblones sencillos. La confianza puesta en Patiño comenzaba a dar frutos y la popularidad del monarca entre los españoles aumentaba con acciones como ésta. No obstante, una nueva soltura del real vientre hizo necesaria la sillita caca del señor de Castrillón. De tal manera que al monarca se le quitaron las ganas de fiesta y ésta vez, sin dar trabajo a Moisés, recorrieron rápidamente el camino de regreso a la Isla de la Puente, donde se embarcaron en las galeras de don José de los Ríos, que les transportarían por mitad de la bahía, hasta el Puerto de Santa María. De ésta forma, el monarca y su séquito no pudieron contemplar el resto de la Ínsula, ni los Dragones pudieron desfilar ante él, ni las Guardias Arsenales hacer sonar sus instrumentos musicales, ni se pudo celebrar el santo oficio en la pequeña Iglesia, ni los presos del penal pudieron contemplar desde las ventanas, ni tan siquiera desde lejos, la gallarda figura del monarca. Y la lidia de los dos toros, con perros y con un oso pardo, hubo de dejarse para mejor ocasión. Y los Alabarderos no pudieron formar el zaguanete ante el palco real para proteger a sus altezas de la fiereza de los toros. En El Puerto, sus majestades, tras el paréntesis de otros días de cacería en el coto de Sanlúcar, llevarían a cabo unas importantísimas reuniones de paz con los ingleses, en la Casa de las Cadenas de la Plaza del Polvorista. Después del verano, se marcharían río arriba por el Guadalquivir, camino de Sevilla. Ya en Madrid, incorporaría a la Corona los términos de La Isla de León, el Puerto de Santa María y Sanlúcar, de tan a gusto como se había encontrado en la República 14 de las Gadeiras, el muy truhán. No obstante lo breve de la estancia del rey, la Ínsula había recibido su bautizo de fuego al haber culminado con rotundo éxito su primer compromiso ante el resto de la nación. Los dinerales que don José Patiño estaba enterrando en el fango de la Ínsula de La Carraca estaban siendo bien empleados y todos los que allí quedaron tras la marcha del cortejo real lo sabían. Y también que se abría un período de prosperidad cargado de promesas para todos los pobladores de La Bahía. ¡Bendito Hércules, de entre todos los dioses del pasado, que nuevamente venía a hacer que en las Gadeiras refulgiera el esplendor, como antaño refulgió su dorada estatua, sol en tierra para todos los navegantes que nuestros mares surcaron! En el tiempo que siguió, la Ínsula estuvo sometida a constantes obras que iban acrecentando su estructura de arsenal de La Real Armada. Se terminó el muelle principal de atraque con una soberbia Puerta del Mar por la que se recibía a los curtidos marinos provenientes de los siete mares del Globo. En nada desdecía de la magnífica Puerta de Tierra, sino que, más bien, competía con ella en porte y dignidad. En la misma rezaba, sobre el dintel, un texto inspirado en los versos de la Eneida de Virgilio, del siguiente tenor: “Acuérdate, OH Español, Que Tú Riges El Imperio De Las Olas”. Se siguieron construyendo navíos y naves de todas clases en su afamado carenero, que competía con los existentes en El Ferrol, La Habana o Santander. Para la desgracia de todos, el Señor llamó a su presencia al ilustre protector de nuestra marismeña Ínsula, don José Patiño. Si bien éste, en un postrer servicio a La Armada, se había ocupado en dejar un digno heredero de sus afanes, en la persona de don Cenon Somodevilla, riojano afincado desde niño en Gades y marino de Pro, que con el devenir del tiempo se cristalizaría en el Marqués de la Ensenada. Con su incansable aliento soplaría el velamen de la Ínsula que, con todo el trapo desplegado, más que navegar, volaría sobre el mar del progreso en el medio del Siglo de las Luces. La gran cantidad de embarcaciones que se venía produciendo en los astilleros de la Ínsula, así como la reparación y mantenimiento de muchas otras, dieron lugar a que en la misma se fuera estableciendo abundante personal de oficios con sus familias. Aumentándose en aquellos años, de forma muy considerable, el número de pobladores de La Carraca, así como el de las vecinas plazas de El Puerto Real y de La Isla de La Puente. El establecimiento de tanto personal de forma estable y permanente dio lugar a que una populosa chiquillería anduviera de continuo ociosa por la Ínsula. Y, como quiera que las pillerías propias de la edad de los zagales fueran en aumento, ocasionando el desespero de algunos maestros de oficios y de no pocos oficiales, se pensó en la conveniencia de tenerlos ocupados en algo. Así, mientras no tuvieran edad para comenzar el aprendizaje de los oficios de sus padres, irían a una escuela. El virrey consiguió la financiación necesaria y se le facilitó una dotación presupuestaria de 2.500 reales al año, para un maestro de niños, y otra de 1.500 para pagar a una amiga que atendiera la educación de las niñas. Allí se les enseñaría a leer y escribir, a sumar y restar, y la Historia Sagrada. Sin embargo, el virrey y su oficialidad querrían una educación especial para 15 sus hijos, y distinta de la que la escuela iba a propiciar a la plebe de la zagalería de la gente de oficio. 16 4. El Geómetra Don Joaquín Anillo y Quixano gustaba de calificarse a sí mismo con el pomposo título de “Geómetra”. Como él mismo explicaba, en el sentido de que el geómetra es el individuo que intenta hallar la verdad: " La geometría es la preparación adecuada para aquellos que aspiran a ser Filósofos. El espíritu geométrico es el que predomina en éste Siglo y el que nos llevará a la Gloria de los Tiempos", explicaba don Joaquín a quien quisiera oírle. Y apenas éste se dejara, profundizaba en la exposición de lo que era el fundamento de su vida: su afán investigador. Y, siguiendo los postulados de su maestro en la distancia, el gran astrónomo Bailly, explicaba: “El Geómetra debe tener éstas cualidades: * Visión Profunda, * Exactitud de Juicio, e * Imaginación Activa. Visión Profunda para captar todas las consecuencias de un Principio...; Exactitud de Juicio, para remontar desde éstas consecuencias aisladas al Principio del que dependen. Pero, para penetrar en la materia, diseccionarla y representar su constitución íntima, el geómetra necesita de la más preciada de sus cualidades..., la Imaginación. Cuando la Imaginación nos ha representado todo, entonces el geómetra puede seguir adelante; y, si partió de un Principio incontestable, que garantiza la certeza de su conclusión, se le reconoce que tiene una mente juiciosa; si dicho Principio es el más sencillo y nos descubre el camino más corto, su arte es elegante; y, finalmente, se le considera un genio en su arte si llega a una Verdad grande, útil y que durante mucho tiempo no formaba parte de las Verdades conocidas...". Don Joaquín, que solía mantener más caliente la cabeza que el estómago, muy a su pesar, era el administrador, en la vecina Isla de La Puente, de la torre vigía que el Marqués de Torre Alta poseía en los terrenos de su finca del mismo nombre, los de más altitud de todo el entorno. Dicha torre actuaba, en combinación con la Torre Tavira de Gades, en el avistamiento y comunicación con los buques procedentes de las Indias Occidentales o de las Columnas de Hércules, en el estrecho. A cambio de su trabajo, don Joaquín recibía unos pocos maravedíes, el derecho de habitar una pequeña construcción que había junto a la torre y el de trabajar su huerta para su sustento. Los maravedíes iban en proporción de los servicios de avistamiento de buques que se realizaran, pero en ésta labor, la Torre Tavira de la capital era la que se encontraba mejor situada, por lo que, para alimentar a sus seis hijos, su esposa, su propia madre y su suegra, tenía que buscar complementos dinerarios a los exiguos rendimientos que obtenía de su principal ocupación. Es por esto por lo que, siendo un hombre de gran cultura y reconocidas religiosidad y prudencia, el virrey de la Ínsula le había encargado la 17 educación a domicilio de sus hijos menores. Posteriormente, algunos jefes militares habían solicitado del virrey el permiso para que el "Geómetra" atendiera también la educación de sus respectivos hijos, de tal forma que ésta pasó a ser, en cuanto a tiempo, la principal ocupación de don Joaquín, la cual realizaba con gran contento por su parte y la de sus alumnos, ya que había podido descubrir que su vocación de Filósofo se veía magníficamente complementada con el ejercicio de la docencia. Y era tal el entusiasmo y la simpatía natural que en su trabajo ponía, que conseguía la atención de los muchachos y, las más de las veces, su embelesamiento. Dábase, a la sazón, la circunstancia de que el número de sus alumnos había ido aumentando, en forma tal, que contaba con catorce hijos de Oficiales bajo su tutela. Pero sobre todo, se había dado la mágica circunstancia de que nueve de sus catorce pupilos se encontraban entre los nueve y diez años de edad. Siete varones y dos señoritas. Y, dada ésta circunstancia, don Joaquín había conseguido del virrey y del resto de los padres de éste grupo de nueve que las clases las tomaran conjuntamente en un local que se le había cedido al efecto en el Patio de Velas, junto a la atahona. Al cual, y emulando a su admirado Platón, no vaciló en bautizar con el pretencioso nombre de “La Novísima Academia". El Geómetra había ideado un plan de formación para los muchachos que consistía en impartirles las distintas disciplinas en el mismo orden cronológico en que el ser humano las había ido conociendo a lo largo de la historia. De ésta forma, comenzó por explicarles las dificultades que tenía el hombre de los más pretéritos tiempos, el poblador de la Turdetania, situada en toda la Bética y en el área de la Bahía, entre Xeres y Arcensis, en su lucha contra la naturaleza salvaje y con la carencia de los más elementales utensilios. Pero, al mismo tiempo que les daba éstas explicaciones, les ayudó a construir, en el descampado que había junto al dique de conservación de maderas, una choza con unos palos y algunos trozos de pieles que le facilitaron en la cercana vaqueriza, del mismo modo que lo habrían hecho los hombres antiguos. Les enseñó la forma de obtener humo frotando dos maderas hasta que prendieran unas pajitas secas para obtener la presencia del mágico dios Fuego, tal como le había enseñado un piloto de fragata que se lo había visto hacer a las tribus salvajes de indios de las Américas. Les hizo sacar esquirlas de unas piedras de sílex y utilizarlas para cortar o para fabricarse mazas rústicas. Igualmente llevó a sus tiernas mentes la clara idea de que antes del Diluvio la comida usual de los Turdetanos eran las frutas, la leche, las semillas y el jugo de la yerba. Tan elementales alimentos proporcionaban a aquellos seres una robustísima salud y muchísimos años de vida. Adán vivió novecientos treinta años, Jareb, novecientos sesenta y dos, y Mathusalá, novecientos sesenta y nueve. No obstante, después del Diluvio, se perdió aquel estilo frugal y sencillo en el comer. De resultas del común naufragio, las tierras se quedaron sin vigor y las plantas que producía no tenían el anterior jugo que fortalecía a los hombres. Entonces fue cuando el Dios de las misericordias les concedió el uso de las carnes para su alimento, de forma que se compensara la debilidad que habían adquirido los vegetales. De ésta forma, no es de extrañar que los muchachos aprendieran al mismo tiempo que jugaban. Pero, sobre todo, lo que aprendían había sido de tal forma vivido por ellos mismos, que les resultaba imborrable para el resto de sus vidas. Posteriormente, les enseñó los primeros conceptos de cálculo aritmético, al tiempo que les daba unas nociones de griego clásico, así como de geometría pitagórica y de la estrategia guerrera de los clásicos en sus batallas más importantes. Los experimentos de Arquímedes con los fluidos, con los espejos y la reflexión de la luz solar. Y, sobre todo, les enseñó la Filosofía de los Griegos 18 Clásicos. Todo ello unido al estudio de la Geografía del Mundo Helénico, tal como se conocía entonces. De igual forma haría con la etapa correspondiente al Imperio Romano y sus conocimientos matemáticos, geométricos, astronómicos, filosóficos, lingüísticos, geográficos, estratégicos, etcétera. Así, los muchachos irían adquiriendo los conceptos unidos a la época en que se generaron, con lo cual llegarían a ser dueños, no solo de los conceptos, sino del tiempo en el que se produjeron y de todas las circunstancias que los rodearon. Sus conocimientos serían históricos, de tal forma, que su memoria sería la memoria de toda la civilización humana. Su experiencia…, sería la experiencia de todos los seres humanos que les habían precedido. Ésta fue la gran aportación de don Joaquín a la Ciencia de la enseñanza, que hasta entonces y después de entonces, se realizaba por materias independientes, desligándolas del tiempo y circunstancias en que se produjeron, haciéndolas con ello abstractas y, por tanto, más difíciles de comprender para los muchachos y de ubicar en su memoria. Y, sobre todo, dejándose perder en el camino nuestra memoria colectiva. Decía don Joaquín: " Yo puedo explicar a un joven que, con unos metales pulimentados, se puede confeccionar una superficie sobre la que se refleje la luz, y concentrar los rayos del sol en un solo punto, y con ello producir calor, y hasta fuego, en ése sitio. Pero cuánto mejor comprenderá su tierna mente ésa misma abstracción, si yo se la dibujo en su paisaje real. Y al tiempo que le estoy enseñando todo lo concerniente al mundo helénico, e imbuido de aquel ambiente, le cuento que el gran Arquímedes venía experimentando sobre la concentración de los rayos solares en un solo punto, merced a la confección de unos espejos cóncavos de metales pulimentados, de forma que, variando la curvatura de la concavidad, los rayos se concentraran más lejos o más próximos; y que siendo atacado el tirano rey de Siracusa, Hierón II, por una numerosa flota romana, Arquímedes acudió en su favor y apostando en los acantilados por donde debían pasar las naves del enemigo, dos grandes espejos cóncavos, esperaron la llegada de los romanos. No obstante, el día de la batalla el cielo aparecía con nubes que ocultaban temporalmente el sol, por lo que el temor de los siracusanos era que, en el momento cumbre, el sol se ocultara tras las nubes y su arma experimental quedara inútil. Mas los dioses favorecieron a Hierón II y, cuando las naves estaban a la distancia adecuada, resplandeció el sol. Arquímedes concentró sus rayos sobre la vela de la primera nave y, al poco, ésta salió ardiendo con gran sorpresa del enemigo, que no había visto volar ninguna flecha incendiaria en dirección a su nave. Siendo, además, la distancia que les separaba de la tierra imposible de cubrir con una flecha, ni con arma alguna de la época. El desconcierto cundió en las naves del enemigo que pensó que los Dioses estaban en su contra. Su desesperación fue total cuando el mismo proceso se produjo en otra nave más y, por último, en la nave capitana, que gobernaba el Pretor romano. Cundió el pánico y los soldados se echaron al mar huyendo del fuego divino que abrasaba sus naves. La ciencia conseguiría una victoria mágica, que para mis alumnos resultará inolvidable.” ” También trataré de hacer imborrable en sus memorias cómo la brutalidad de un ignorante soldado segó, de un sablazo, la vida del sabio cuando éste, absorto en los diagramas que dibujaba en la arena, ante la aproximación del romano invasor y sin levantar la cabeza de sus dibujos, le dijo: “No 19 desordenes mis diagramas”. Sablazo inútil de bárbaro guerrero que cercenó de un tajo su cabeza en pleno éxtasis creador, privando al mundo, estúpidamente, de una de las más grandes inteligencias de la historia”. Todos los alumnos de la Novísima Academia, para el resto de sus vidas, asociarían a don Joaquín y sus enseñanzas con el olor a pan recién horneado de la adyacente atahona. "¡Sabia confluencia ésta de que coincida, en vuestros sentidos, la percepción de los alimentos del alma y del cuerpo!", solía decir a sus alumnos, forzándose en acallar con sus palabras el ruido infernal que proferían sus hambrientas entrañas, al olorcillo del alimento divino. De todos sus pupilos, constituían la tierra más fértil a sus siembras precisamente las dos hijas del virrey. Dos encantadoras y tiernas señoritas que apenas se diferenciaban en diez meses de edad y dos dedos de estatura. Ambas de tirabuzones rubios como los rayos del sol en el ocaso, sonrosada tez, claros y cándidos ojos y exquisitas maneras. Ana María se llamaba la mayor y Chica denominaban cariñosamente a la pequeña. Y era ésta última la que, sin duda, se constituyó en la alumna preferida de don Joaquín, pues unía a su despabilada inteligencia una exquisita sensibilidad y un alcance en sus razonamientos que a veces asustaban al geómetra, por ser absolutamente impropios de una mujer, y aún menos, de tan corta edad. En una radiante mañana de finales del invierno, con luz a raudales en el despejado cielo y aire fresco en las mejillas, daban un pedagógico paseo todos los componentes de la Novísima Academia por los terrenos adyacentes al Penal de Cuatro Torres. Los caños circundantes estaban llenos de buques fondeados en los que se desarrollaba una frenética actividad. Se estaban abasteciendo numerosos buques de guerra para una secretísima misión contra una escuadra inglesa que había de regresar de Gibraltar en los próximos días. Una cadena humana compuesta por presos del Penal, cargados de grillos y cadenas, trasegaba bultos desde un carro en tierra firme hasta una chalupa atracada en el fango. Algunos estaban enterrados en el oscuro cieno hasta la mitad de sus muslos. El capataz les gritaba increpándolos sin parar, no dándoles ni un respiro en la ejecución de su trabajo. Don Joaquín hizo que los muchachos repararan en la perra suerte de los cautivos, que, por diversas fechorías cometidas en sus vidas, habían ido a dar con sus huesos en Cuatro Torres y se veían sometidos a tan vejatorio trato y afrentada ventura, pues entre los presos los había de sus mismas edades, e incluso menores que ellos. Haciéndoles notar que, sin duda, la vida recta y ejemplar que practicaban sus progenitores, temerosos de la Ley de Dios y esclavos de la ética y la ley del Mar, era la que los mantendría apartados de lugares como aquel Penal. Fue en aquella ocasión cuando Chica, como si estuviese mirando al otro lado de una ventana que nadie veía, dijo: " Don Joaquín, la mayor esclavitud de los hombres consiste en su subordinación a su propia reproducción". ¡En mala hora dijo aquel angelito aquellas extrañas palabras! Interrogó el geómetra a la niña para obtener más información en relación con su enigmática sentencia, pero lo único que obtuvo por respuesta fue que la niña, como despertando de un otro estado, no recordara nada de lo que acababa de decir y que expresara su más tierna extrañeza ante el insistente interrogatorio de su maestro. Pero a la venturosa ánima de un Geómetra con aspiraciones a Filósofo, en pleno Siglo de la Luces, no se le podía lanzar un reto semejante sin esperar que comenzara a tirar del hilo con el ánimo de desliar todo el ovillo. 20 El paseo matutino terminó en torno a las explicaciones del geómetra sobre la parábola que describe un proyectil lanzado al espacio, y el gran disfrute que supuso para todos poder comprobarlo lanzando multitud de piedras al agua de los caños. La catapulta que había inventado Arquímedes para defenderse de los romanos en la Segunda Guerra Púnica fue el tema de conversación en el paseo de retorno a la Academia, en el Patio de Velas, cuyo suelo, a la sazón, se encontraba cubierto de grandes velámenes en fase de confección. No obstante, cuando don Joaquín, ya solo, regresaba por el paso de las Termópilas, camino de su casa en Torre Alta, aún bullían en su cabeza las palabras de Chica, relacionando la necesidad de reproducción de los seres humanos con su desventura. Posteriores acontecimientos, sin aparente relación con éstos, vendrían a facilitarle al aspirante a Filósofo condiciones para tirar un poco más del hilo que deseaba con tanto ardor desmadejar. En cierta ocasión, atendía el Geómetra a una muchacha a la que le practicaba una sangría, menester en el que era un gran conocedor. La joven, hija del mozo de cuadras de los Marqueses de Torre Alta, había quedado preñada en la última incursión y expolio que hicieron los ingleses junto con los holandeses en las Gadeiras, y presentaba un lamentable estado de salud, que las afanosas sangrías de don Joaquín no harían sino empeorar. El padre de la zagala, en medio de las maldiciones que su desesperación le hacía vomitar, blasfemó diciendo: “ Maldito sea el dios que puso a las mujeres el gusto en la almeja, que, para uno que se da, paga vomitando al mundo un pobre más a morir de hambre..." Aquellas palabras quedaron grabadas en la mente del Geómetra. Y, aparte de rechazar en su fuero más íntimo la injustificable blasfemia, se puso a cavilar sobre las mismas diciéndose: “Si el Dios todopoderoso ha permitido algún placer al cuerpo de los hombres, éste es, sin duda, el de la fornicación, que se sirve de un ansia irrefrenable por la consecución de un vaciado placentero, para apartar de su cabeza todo cálculo sobre la conveniencia de traer al mundo a otra criatura a padecer las privaciones de la vida. Y yo me pregunto: ¿Si Dios nos quiere puros y espirituales, por qué cuando nos concibió en su infinita sabiduría, no puso el placer en la oración, en vez de en la fornicación? ¿No es curioso que el mayor premio esté en el acto que le asegura al hombre su propia existencia como especie humana, al llevarlo a una incontenible reproducción? De ésta forma, situando el más placentero disfrute en sus partes íntimas y, siendo el ser humano de naturaleza débil y pecadora, el hacedor de nosotros se asegura que no cejaremos en el empeño de reproducirnos. Y, de ésta forma, se garantiza la continuación en el tiempo de su obra. ”Además - continuaba el geómetra, cerca ya de su morada y en el crepúsculo de la tarde - de ésta forma toman sentido las palabras de la niña chiquita del virrey, cuando se asomó a la invisible ventana: " La mayor esclavitud de los hombres consiste en su subordinación a su propia reproducción". El instinto más fuerte, al servicio de la reproducción, y ésta como el principal objetivo de la especie humana. La supervivencia es el fin en sí mismo” - concluyó don Joaquín, ya en su casa, dejando caer sus molidos huesos en su pobre jergón, y tratando de distraer a su hambriento estómago, con semejantes chifladuras. A la mañana siguiente, un olorcillo a pan recién hecho le hizo soñar que se encontraba en la Novísima Academia impartiendo a sus alumnos la teoría que había fabulado la anterior noche. Sin embargo, cuando abrió los ojos y despertó, 21 pudo comprobar con extrañeza que se hallaba en su propia casa y en su mugriento jergón. De un salto, se puso sobre sus piernas y corrió al horno, donde, efectivamente, tal y como imaginaba, encontró a su mujer y a su madre y a su suegra y a los seis zagales, esperando a que se terminara de cocer el pan que tan bien olía. No se proponía ni siquiera preguntar de dónde se había obtenido la harina para confeccionarlo, solo quería… comérselo. Más tarde se enteraría de que el Marqués, en un ataque de locura, y para celebrar la buena cosecha que habían producido sus campos de Medina, les había regalado un saco con más de seis arrobas de suculento trigo y un pellejo de aceite. En verdad, él sabía que lo que el Marqués le estaba pagando eran otros “servicios”. Ni más ni menos que los que le prestaba su hija primogénita..., que apenas contaba con dieciséis años de edad y de la que el amo se había encaprichado desde la primera vez que la vio. Su mujer también lo sabía de sobra, pero la realidad era muy dura como para que no creyeran todos en la supuesta generosidad del señor Marqués. Los tiempos que corrían no eran fáciles para nadie o, al menos, para ellos, pues… ¿cuándo ha sido el honor patrimonio de los hambrientos? 22 5. El Astrónomo Ya con las tripas en su sitio, después del banquete de pan mojado en aceite que se había dado, el Filósofo retomó el calenturiento tema de la pasada noche y se dirigió con presteza hacia la casa de su primo don Luis, que gozaba de mejor posición que él y era dueño de una hermosa hacienda en la parte sur de la Isla de la Puente, así como de otras posesiones en la tierra firme de El Puerto Real, que le producían unas rentas suficientes como para no tener que pasar ni las fatigas ni las necesidades que don Joaquín. Por ello, dedicaba absolutamente todo el tiempo de su existencia a leer a conversar y a investigar. Cuando don Joaquín le planteó sus secretísimos pensamientos a su primo don Luis de Quixano, que por ende de astrónomo, era loco, ateo y blasfemador irredento, éste quedó encantado de la ocurrencia de su geómetra primo y, entre ambos, se pusieron a tirar del hilo de sus ocurrencias sin reparo religioso alguno ni cortapisa de ninguna especie. Lo que pasaba por sus mentes salía por sus labios con la objetividad propia de los hombres de ciencia del siglo que alumbraba las penumbras de los miedos pretéritos, con la luz de la ciencia y el conocimiento. A la hora de razonar, los prejuicios, las creencias y los tópicos se dejaban a un lado y todo lo ancho y lo profundo de las cosas quedaba a merced de la razón que las traspasaba sin reparo, pesara a quién pesara y siempre, por descontado, a buen recaudo de la Santa Inquisición. -¡El hombre no será libre de sus cadenas hasta que no se libere de su obligación perpetua de reproducirse!- exclamaba lleno de pasión don Joaquín, con la misma vehemencia con que años después gritaría: -¡Libertad, igualdad y fraternidad...!- y no con menos hambre. Don Luis oía el relato de su primo con impaciencia por contarle la teoría, que a su vez estaba formando, de que las sirenas de las penínsulas del Peloponeso en el mar Jónico, provenían de las relaciones amorosas de la mujer de algún pescador con un magnífico pez denominado delfinus, que poseía un carajo parecido al del hombre (él lo había visto con sus propios ojos en las redes de unos pescadores en el corral de la Punta de San Sebastián, en Gades). Semejante disparate había nacido en la calenturienta mente de don Luis a raíz de dos circunstancias: la primera de ellas fue que, en una ocasión, pudo ver en el Colegio de Cirugía de Gades, dentro de un tarro con alcohol, un feto humano con una larga y enrollada cola, en lugar de piernas, y la otra circunstancia era las lecturas que le había hecho Jacobito del libro de un inglés, no menos loco que él. Jacobito era el hijo mayor de don Jacobo Ederra, influyente comerciante de Gades que poseía dos hermosas fragatas para el tráfico comercial con las Indias Occidentales. La formación de Jacobito había incluido varios años de su adolescencia en Nantes (Francia) y en Plymouth (Inglaterra), por lo que dominaba ambos idiomas. Siendo don Luis muy amigo y medio pariente de los Ederra, les visitaba con frecuencia, atraído, precisamente por la traducción que el muchacho le dispensaba de las más recientes publicaciones extranjeras sobre progresos científicos que los buques que atracaban en Gades le traían de los puertos de tierras lejanas, sobre todo de las colonias inglesas, de Francia y de la propia Gran Bretaña. Había caído, a la sazón, en manos de ambos el libro de un inglés llamado 23 Charles Robert Drellphius, que mantenía la disparatada tesis de que tanto los osos, como los monos y los loros (que tienen la facultad de hablar como el hombre), se habían originado de las pecaminosas relaciones que mantuvieron Adán y Eva con los primeros seres que se encontraron al salir del Paraíso, expulsados por la cólera divina. Y de ahí, su extremado parecido con el ser humano de los unos, y la extraordinaria facultad de parlar, de los otros. Sobre la base de esta disparatada tesis había elaborado don Luis la suya de las sirenas, más disparatada aún, si cabe, aunque menos peregrina, ya que, si para mantener la primera era preciso convertir un hombre en un oso, un mono o un loro, en la segunda, al menos, el trabajo se reducía a la mitad, pues la sirena ya contaba con medio cuerpo humano. Sirenas aparte, don Joaquín no quería perder el hilo de su inspiración e insistía a su primo en sus pensamientos: - Imaginemos por un momento, don Luis, que el hombre llegara algún día a descubrir y dominar la facultad que tiene Dios de insuflar un profundo sueño al hombre y, extrayéndole una costilla, moldear con ella otra criatura semejante. Imaginemos también, puesto que no nos costará ningún maravedí el hacerlo, que igualmente se descubriera un bebedizo que, al ingerirlo, inmediatamente, la leche del macho se hiciera agua. Primo..., entonces los hombres y las mujeres retozarían juntos por el mero placer de hacerlo, sin que se derivase de ello la concepción de criatura alguna. Por el contrario, el que quisiese tener un vástago se sometería al sueño y podría tener tantos como costillas empeñara en su afán reproductor. De esta forma, lo primero que sucedería sería la desaparición de la pareja, puesto que ya no serían necesarios un hombre y una mujer para tener hijos. De las costillas del macho nacerían varones y de las de la mujer, hembras. Cada uno podría, además, intercambiar las criaturas con los del género opuesto, con lo que se podrían elegir los hijos al antojo de cada cual, como los melones o las sandías en el mercado. - Se equivoca usted, mi querido primo- le contestó don Luis- lo primero que habría desaparecido, si llegase ése día, sería la idea de dios que hoy tienen ustedes los creyentes, pues el hombre habría alcanzado tanto poder como el creador al haber logrado la facultad de hacer la vida. Tendrían vuestras mercedes que inventarse un nuevo dios con otros poderes no alcanzables... aún. Y lo segundo que desaparecería - continuaba el astrónomo- serían los géneros, pues ya no tendría sentido el que hubiese machos y hembras, ya que el único sentido de que estemos divididos en varones y hembras es la procreación. Entonces los seres retozarían unos con otros, simplemente por el placer de hacerlo, pues bastaría al macho con tornar su leche en agua para no concebir en ningún momento. La relación de acercamiento de las criaturas entre sí no tendría otro fin que el acercamiento entre seres para fundir los universos de que cada uno es portador. Y éste acercamiento tanto se daría entre machos y hembras, como entre machos o entre hembras, sin distinción alguna. Seres frente a seres. A don Luis se le había ido iluminando la cara como a un poseso a medida que tiraba del hilo de sus pensamientos, mientras paseaba por la estancia, gesticulando teatralmente y echando chiribitas de saliva, en proporción directa al entusiasmo de sus argumentos, que se acrecentaba ante al asentimiento cabecero con que su primo los iba acogiendo a medida que los paría. Continuaba: “Y entonces las personas se tendrían un amor perfecto y puro entre ellas, sin el impulso animal de la procreación. Sería el avance más importante jamás logrado por el hombre, la rebelión más importante del hombre ante los dioses, la burla más importante al dios que nos puso el placer en el órgano 24 de la procreación. Y los seres se darían al placer, una y mil veces, sin pagar por ello la alcabala de un hijo no deseado. Las personas no tendrían que dedicar sus vidas a crear y criar criaturas, para que éstas a su vez hicieran lo mismo, como nos viene sucediendo desde el padre Adán. Se rompería, de una vez, la cadena y los seres humanos quedarían libres de la procreación”. ” Los hijos se parirían en el Colegio de Cirugía de Gades - continuaba el Astrónomo borracho de imaginación y entrando ya en los pequeños detalles - donde se extraerían las costillas de los padres voluntarios. Y, para liberar por completo a los padres de su deber de educación, se criarían los chiquillos en los colegios que fundarían al efecto los Reyes o las Repúblicas, si algún día vuelven, donde se les instruiría en las ciencias y las artes que cada uno gustase, y donde estarían muy bien alimentados, pues al ser el número de éstos perfectamente controlable, nunca habría más chiquillos de los que el buen gobierno de la institución permitiese alimentar. Y las personas, los padres liberados, se dedicarían al cultivo de ellos mismos, de sus conocimientos, de sus percepciones, de los grupos sociales que formasen, todo ello en aras de su perfección física y espiritual, que lo encumbren al Olimpo de los dioses… o, más bien, dándoles la oportunidad de dar forma al dios que cada uno lleva en los pliegues de su corazón. Sería el nacimiento de una nueva era de seres en busca de su perfección absoluta…, de su divinidad. ¡Ten cuidado, dios de los cristianos, estamos a punto de alcanzarte!” terminó exhausto don Luis, amenazando con su índice enhiesto al techo de la estancia. -¡ No blasfeme usted primo!…, me molesta sobremanera que deje fluir su imaginación como caballo desbocado sin control alguno. Para, además, indefectiblemente, llegar a una irreverencia contra Dios. Bien está que usted no crea..., pero considéreme a mí que sí creo. Además - continuó el Geómetra acercándose a la puerta para comprobar si alguien escuchaba tras ésta - sabe usted que el Santo Oficio tiene oídos tras las cortinas y los muros..., hará que acabemos ambos en la hoguera. - Y conste, no obstante, que se equivoca en sus conclusiones, porque el hecho de que los hombres se reprodujeran a su antojo podría dar lugar a que la falta de interés de éstos en la reproducción diera al traste con toda la humanidad, pues se podría acabar la especie por falta de voluntarios donantes de costillas. Además, la educación no se haría en colegios gobernados al estilo de las repúblicas griegas, se harían en los conventos de monjes y de monjas, donde recibirían la adecuada formación religiosa, además de académica. - Nada de eso mi querido primo - replicó el astrónomo loco- no se terminarían las criaturas, pues la cirugía avanzaría tanto que de una sola costilla se podrían obtener hasta diez vástagos... o, quizá, hasta veinte. Y, por supuesto, seres de tan elevada condición elegirían como forma de organizarse la de las repúblicas griegas, pero nunca éstas monarquías feudales que hemos heredado de los oscuros siglos que nos preceden. - No sea usted sandio, querido don Luis, esas son formas arcaicas de gobierno, propias de pueblos inmorales y pretéritos donde la ausencia del Dios verdadero les hacía desvariar en los más alocados procedimientos de gobierno que imaginarse puedan. El poder es de Dios y el Todopoderoso, gentilmente, lo pone en manos de nuestros amados reyes para que controlen y sometan a esta legión de pecadores irredentos que somos los pobladores de Hispania. Don Luis, que no estaba dispuesto, ni con mucho, a ceder el placer de decir 25 la última palabra, concluyó: - ¡Pobres cristianos, que estando huérfanos de vuestro dios resucitado y huido, desecháis los brazos maternales de la Razón presente, para refugiar en ella vuestros corazones perdidos…!- 26 6. Chi-ó Don Luis de Quixano tenía un criado chino que, al decir del pobre diablo, carecía de ánima y no esperaba por tanto de sus semejantes otro trato que el que se dispensara a los perros. El chino, que acudía solícito al nombre de Chi-ó, había sido marinero de sampán en el río amarillo, para entendernos, marinero de agua dulce. No obstante, y dado su carácter aventurero, se enroló en un buque español de los que hacían la ruta de las Indias Orientales. Aprendió con el tiempo el castellano y en la fragata Recelosa, recorrió los siete mares del mundo, cocinando bazofia para la sufrida tripulación. No obstante, aconteció que, en cierta ocasión, estando fondeados en el puerto de Alejandría, se acercó al buque, nadando desde tierra, un pequeño can al que no dudó la tripulación en acoger como mascota. El chino, que era un gran escupidor, no se percató de que el animalito lo seguía por donde fuera y lamía sus escupitajos. De esta forma, contaban los marineros de la Recelosa, el animal se fue adueñando del ánima del chino que, poco a poco, fue perdiendo su personalidad y asumiendo la del can. Así, se hizo acreedor a los trabajos más duros y desagradables que surgieran en el barco y a las bromas pesadas y puntapiés de todo el que tuviera antojo en ello, sin la más mínima queja por parte del desgraciado, que fue asumiendo paulatinamente su nuevo papel de perro del barco. El propio animal, sabedor de lo acontecido, se comportaba de forma agresiva con el chino, al cual ladraba y mordía a su antojo, haciéndolo levantarse del sitio en que estuviera descansando para ocuparlo orgullosamente él en su lugar. En cierta ocasión, la Recelosa había recalado en el puerto de La Ínsula y, a tal punto había llegado la degradación del hombre-perro que, los tripulantes, hartos de él, cuando en la madrugada desplegaron velas para partir hacia Lisboa, no dudaron en arrojarlo por la borda, a su desventura. De esta forma, el chino fue recogido en tierra por la Guardia y conducido de inmediato al Penal de Cuatro Torres. Como quiera que allí no encajaba en ninguno de los grupos mayoritarios de presos que había, a saber, marineros castigados, judíos pobres, ladrones, criminales, gitanos o niños sin oficio, pues no pudo obtener amparo en ninguno de ellos, por lo que vino en convertirse en la percha de los palos de todos cuantos pasaban su desventurosa vida en el Penal. Su estado llegó a ser lamentable, pues todo su cuerpo estaba amoratado y cubierto de llagas de los golpes que recibía y en su cabeza no cicatrizaba una herida, cuando ya tenía otras tantas abiertas, siendo su aspecto, además de lastimoso, repugnante a la vista, y el número de moscas que se alimentaban de sus pústulas, incontables. Mas toda esta situación era padecida por Chi-ó con absoluta resignación, sin que su pensamiento albergara posibilidad alguna de oponerse a tan desdichado estado de cosas. Una mañana en que don Joaquín, antes de las clases, paseaba solo por los alrededores del Penal, tuvo la ocasión de contemplar una furiosa reyerta entre un fornido marinero y un agilísimo gitano. Giraba la disputa en torno a un cuarterón de tabaco que éste había hurtado al primero. Los bastonazos que el gitano se llevó en el lomo, al cabo, los pagó el pobre chino que, ajeno a todo, permanecía sentado a la sombra de un gran eucalipto que había junto a la celda de los condenados a 27 muerte. El gitano la emprendió a patadas con él, hasta que le hizo vomitar por su boca los alimentos que había tomado un rato antes. Qué golpes no recibiría en el estómago que, tras los alimentos, comenzó a vomitar sangre, en cantidad tal, que el geómetra se decidió a intervenir, requiriendo la presencia del capataz de presos, para que éste a su vez, mandara que el pobre chino fuera atendido por un cirujano de los que había en la Ínsula para el cuidado de las dotaciones de los buques. Cuando don Joaquín refirió lo acontecido a sus pupilos, éstos quedaron impresionados, primero por la brutalidad de los presos y luego, por el valor de don Joaquín al salir en defensa de la más pobre de las criaturas de la Insula, aun a riesgo de extralimitarse en sus funciones. Así es que no se recataron de comentar en sus casas lo acaecido, de manera que esto sirvió para que los oficiales y, sobre todo, sus piadosas esposas se enteraran de que en la Insula, a pocos metros de sus viviendas, existía un chino singular, sin alma, al que se trataba como a un perro. No tardó, por tanto, el asunto en llegar a oídos de los franciscanos de la vecina población de El Puerto Real que atendían la Iglesia y las ánimas de los carraqueños, con lo que el asunto pasó de las mazmorras del Penal a las mesas de los despachos de los mandos, adquiriendo el rango de “asunto oficial”. Siendo lo que más les interesaba del caso, no que el pobre chino recibiera un trato tan vejatorio como el que recibía, sino el hecho de que él mismo se declarara “sin ánima”, ya que se la había dejado absorber por un perro a través de sus escupitajos. El desventurado Chi-ó hubo de pasar por los interrogatorios a que fue sucesivamente sometido, por los franciscanos primero y por un tribunal militar, nombrado para el caso, después. El asunto fue perdiendo interés a medida que se fue comprobando que el chino no era más que un ser simple, de comportamiento elemental y cuasi animal, pero libre de toda morbosidad de carácter religioso, que lo hubiera hecho digno de que el Santo Oficio se interesara por él. En el fondo, todos esperaban haber encontrado algún conjuro por el cual el desdichado Chi-ó hubiese entregado su alma al diablo. A cambio de, vaya usted a saber, qué hechizo, o de procurarle qué poderes malignos, o de conseguir los favores de alguna preciosa mandarina de su lejano País. Todo ello fue en vano. El pobre chino no tenía más misterio que el de ser tan simple como el mecanismo de un cubo, una concavidad para albergar y un asa para transportar. No obstante, a medida que decrecía el interés de todos por el hombre-perro, crecía, en sentido contrario, el de don Luis de Quixano. Éste había sido puntualmente informado por su primo el geómetra de todos los acontecimientos que se habían ido produciendo en la Insula en torno al chino sin ánima. Y solicitó, por mediación de don Jacobo Ederra y de las influencias de éste, que le fuera entregado el desalmado reo para su observación y estudio y, si era posible, restituirlo a la categoría de ser humano, que tan estúpidamente había perdido. De esta forma vino a parar el chino al servicio de la hacienda del astrónomo loco y blasfemador. No dio el desalmado ser el juego que don Luis esperaba de él. Por más que trató el sabio hombre de indagar en la personalidad del desdichado chino, no conseguía sino desesperarse ante la simpleza del espíritu de éste. Al final, el propio astrónomo llegó al convencimiento de que aquella criatura no albergaba espíritu alguno entre pecho y espalda, ya que su comportamiento era en todo similar al de cualquiera de los canes que deambulaban por la hacienda..., con la única diferencia de que, cuando el chino deseaba algo, en lugar de ladrar, hablaba. No obstante, con el paso del tiempo, curó de sus múltiples mataduras y se hizo cargo de determinadas tareas de la casa, sin que nadie se las encomendara, sino que, por su propia complacencia, él había elegido hacerse responsable de ellas. 28 Así, asumió el encargarse de abrir y cerrar la puerta cada vez que alguien lo necesitase. Igualmente le encantaba sacar agua del pozo que había en el corral, de tal forma que no consentía que nadie manejase el cubo de madera que, jocoso, bajaba balanceándose hacia el precioso líquido y que, pletórico de abundancia, subía equilibrado a la superficie, entregando generosamente la plenitud de su plata líquida a los cántaros que, ansiosos, lo esperaban con sus bocazas abiertas y sedientas. De igual forma, entre el resto de los sirvientes de don Luis, se hizo popular el afecto que el chino profesaba a todos los animales que había en los establos, especialmente a los dos caballos, las tres vacas y, sobre todo, a una vieja burra a la que él llamaba Tatohé y con la que, al decir de los sirvientes, se aliviaba de sus ansias animales, montándola como si de un asno se tratase. Razón por la cual, los más bromeaban con él diciéndole que más que el hombre-perro, era el hombre-pollino, pues la herramienta que éste poseía entre las piernas, distaba mucho de alcanzar el tamaño de la que disfrutan los asnos adultos. De ahí, decían las criadas burlonas, la mirada siempre triste que tenía en sus grandes ojos negros Tatohé. De cualquier forma, lo que todos tenían claro era que el cuidado de los animales de los establos corría de cuenta de Chi-ó. Así, éste se fue haciendo un sitio en el pequeño mundo de la hacienda de don Luis, donde llegó a formar parte del paisaje natural de las personas y las cosas que lo componían. Algo comenzó a cambiar en la anodina vida de la desalmada criatura cuando, en un rincón del establo, se encontró unas viejísimas tablas que resultaron ser lo que quedaba de un telar, que había sido de la bisabuela paterna de don Luis, la cual, en su día, mostró una gran habilidad confeccionando bellísimos tejidos, de los cuales aún quedaban prendas en los arcones del desván de la casa. El chino, con paciencia propia de su raza, fue recomponiendo todas las piezas y fabricándose aquellas que bien se habían perdido o estaban muy deterioradas, de manera que consiguió poner en uso aquel viejo artefacto. Y sin que nadie se explicara cómo, aprendió el manejo del telar y, guiándose del entramado de los tejidos de la bisabuela, comenzó a tejer preciosas telas en las que plasmaba dibujos de todas clases y de gran calidad, de manera que, pronto, se hicieron conocidos en el contorno de las Islas, de tal suerte que las damas de los oficiales quedaban maravilladas de las cosas que hacía el desalmado y se lamentaban de no haberlo recogido en sus casas cuando era un pordiosero apaleado. Y todas fueron desfilando por la casa de don Luis para hacerle encargos al chino, para que les confeccionara tales tejidos con tales dibujos. No obstante, Chi-ó, con el más absoluto descaro, no prestaba ninguna atención de las peticiones de las remilgadas damas y confeccionaba los tejidos con los colores y dibujos que a él le venían en gana. Su fama y prestigio creció sobremanera cuando los beneficiados de éstos se fueron percatando de que los dibujos que representaba el artista eran anuncios de sucesos que al poco tiempo acaecían, con lo cual la casa de don Luis vino a convertirse en una especie de Casa del Oráculo del desalmado chino. Así, a la hija casadera del contramaestre del Presidio, le tejió un mantelito en el que representaba quince palomas blancas volando junto a dieciséis negros grajos y bajo éstos un mar embravecido de olas montañosas y dieciséis navíos desarbolados y hundidos o encallados en las rocas. Y efectivamente, al poco tiempo, los días quince y dieciséis del mes de enero del año de 1.752, se cernió sobre la Insula un tremendo viento de levante que se desató en un huracán que parecía que nunca 29 iba a tener término. Destrozó tejados de almacenes, tiró muros de obras en construcción, destruyó la grúa de la machina y rompió las amarras de numerosos buques, que quedaron al pairo por los caños de la marisma, abordándose unos a otros o encallando en los fangos circundantes. El número de buques hundidos o siniestrados era el mismo que se describía en el mantelito del chino, al igual que aconteció entre el número de aves y la fecha del desastre. En otra ocasión, el chino, sin que nadie se lo pidiese, tejió un paño para el altar de la Iglesia y se lo entregó a fray Lucas. El tejido era finísimo al tacto y blanco como la sal recién cosechada. En el mismo había representado, en el lado izquierdo, un mar seco en el que los buques aparecían descansando sobre el fondo, como si el mar se hubiera retirado no se sabe a dónde. En el centro representó, muy píamente para ser un desalmado, una custodia con las siglas J.H.S. y, en el lado derecho, una gran ola amenazaba con cubrir la tierra; en el cielo, un grajo. El Fraile, conociendo las artes adivinatorias que estaba desarrollando Chi-ó, dudó, en un principio, si aquello constituiría magia de alguna clase, por lo que, en lugar de utilizarlo para el culto, optó por guardar el paño en un cajón de la sacristía, mientras consultara con el Padre Prior qué hacer con él. No tardaría el frailuco en ir corriendo al cajón para comprobar que, una vez más, el chino había avisado con sus tejidos de las desgracias que habían de acontecer en la Insula. Efectivamente, el primero de Noviembre de 1755 se produjo un suceso sin parangón en la historia de la Carraca. A primeras horas de la mañana se sintió un fuerte y continuado temblor de tierra, que hizo a todos los mortales que lo padecieron sentirse como hormigas y a merced de la cólera del Todopoderoso que los zarandeaba sin piedad, sin duda debido a sus múltiples pecados. Después del fuerte temblor, cuando todos esperaban el olor a azufre de los sin duda abiertos infiernos, se produjeron otros de menor fuerza, pero que fueron minando el ánimo de los más asustadizos, que, ante el temor de que la Insula entera fuera engullida por el fango circundante, no dudaron en recoger sus pertenencias más valiosas y tomar camino de la Isla de La Puente, con el ánimo de buscar tierra más firme que la que pisaban. Al mediodía, cuando ya parecía que el peligro había pasado, se produjo un fenómeno singular. Las aguas se retiraron de tal forma que la canal de los caños quedó en seco y se pudieron divisar los esqueletos de los múltiples navíos que se encontraban hundidos en el fondo del mar. Constituía un espectáculo único contemplar toda la marisma con apenas unos hilitos de agua en el centro de los caños. Se podía ir andando desde la Insula hasta El Puerto Real o incluso hasta Gades. Los más insensatos se echaron al fango con el ánimo de acercarse a los restos de los navíos hundidos para buscar entre sus restos las pertenencias de valor que pudieran encontrar. Cuando, sin previo aviso, se oyó un rugido estremecedor que heló la sangre de los más audaces, y toda la mar que se había retirado allende el poniente volvió, de golpe, sobre la tierra en forma de una gigantesca ola que arrancó, destruyó y se llevó arrebatadamente cuanto encontró a su paso. Todas las criaturas que carroñeaban en el fango fueron arrastradas y desaparecieron para siempre; los que estaban cruzando hacia la Isla, bien por el puente de barcas de las Termópilas, bien en pequeñas embarcaciones, fueron elevados como a diez o quince varas de altura y dejados caer posteriormente a su suerte, golpeándose con las embarcaciones o desapareciendo en las embravecidas aguas. Los buques que estaban fondeados en los caños o atracados en los muelles se elevaron hasta el cielo, sus amarras se rompieron como si de hilo de lana se tratase y fueron arrastrados marisma adentro o bien depositados estrepitosamente sobre el propio muelle o sobre la tierra más cercana, como si fueran barquitos de papel en los juegos de un niño. La mar subió en toda la Insula como una vara y media 30 haciendo que todas las personas buscaran la parte alta de los edificios para librarse de una muerte segura. Desde las azoteas se podía ver cómo la Isla de la Puente estaba igualmente casi toda bajo las aguas y el arrecife que la unía a Gades había desaparecido bajo las aguas, de tal forma que los dos mares, el abierto y el de la bahía, eran una misma cosa. Fray Lucas, lleno de miedo y de devoción, cogió la custodia y, con el agua a la altura del pecho, salió de la Iglesia alzando la sagrada forma todo lo alto que sus cortos brazos le permitían, al mismo tiempo que soltaba una retahíla de latinajos que de ninguna forma se le entendían, no se sabía si por el fervor, por el miedo que le embargaba o, tal vez, por ambos. La cuestión es que, a partir de aquel momento, las aguas comenzaron a retirarse lentamente y a primeras horas de la noche, ya se podía caminar sobre seco en casi toda la Insula. Al día siguiente fue cuando Fray Lucas se acordó del pañito de altar que le había regalado el chino y corrió a la sacristía a buscarlo. El mueble había salido flotando y se encontraba en medio de la Iglesia tumbado sobre unos bancos y todo lleno de barro. Abrió el cajón como pudo y extrajo el tejido que había permanecido milagrosamente seco e inmaculado. Lo extendió para contemplarlo y pudo ver sobre el lienzo lo mismo que sus ojos habían visto acaecer la víspera. Aterrorizado de haber tenido bajo su custodia semejante conjuro y temeroso de que el Santo Oficio le recriminara no haberlo puesto en su conocimiento, no dudó en darlo a pasto de las llamas que lo purificaran, al mismo tiempo que se juramentaba a sí mismo no contarle el episodio del lienzo del chino ni a su propio confesor. En otra ocasión aconteció que Chi-ó tejió una especie de manta de lana para su amo y señor, don Luis de Quixano. Éste la recibió con agrado, pues ya empezaba a estar molesto con que el chino hiciera trabajos para muchos y no se hubiera acordado de él. Representaba el dibujo de la manta nada más y nada menos que un eclipse de sol. Efectivamente se veían las distintas fases de un sol y una luna hasta que éste quedaba totalmente oculto por aquella y cómo, después, reaparecía el astro rey. Además, ésta vez no se anduvo el chino adivino con metáforas de pájaros para indicar la fecha del acontecimiento, sino que la puso bien explícita en la parte superior del lienzo de lana, con números romanos: “ I IV - MDCCLXIV “. No obstante, y por más cálculos que hizo, don Luis no fue capaz de confirmar la fecha del supuesto eclipse, con lo que perdió la ocasión de haber anunciado el fenómeno planetario con tantos años de antelación como tuvo ocasión de hacerlo. A pesar de ello, no se disgustó el astrónomo con el chino, pues, como espíritu científico que era, aborrecía de los triunfos fáciles y fortuitos y solo tenía fe en aquello que, científicamente y sobre la base de la razón, era demostrable. El eclipse se produciría exactamente en la fecha en que lo predijo Chi-ó y fue observado desde París y Londres por los astrónomos más importantes de la época. Su observación permitió demostrar la existencia de una atmósfera alrededor de la Luna. Y se llegó a la conclusión de que igualmente podrían tenerla los planetas Marte, Venus y Mercurio. Y, sobre todo, nació la posibilidad de que existiesen otros mundos habitados. El hombre empezaba a entender que la Tierra no era el centro del universo y que él podía no ser la única criatura de la Creación. Maravilla de tiempos científicos en los que cada día se producía un alumbramiento que obligaba a revisar las hipótesis, haciendo que la mayoría de aquellas quedaran superadas e inservibles. Lacailleh, en el cabo de Buena Esperanza, determinó con exactitud todas las estrellas visibles desde el Polo Austral. Calculó que la Luna se hallaba a 31 85.464 leguas de la Tierra y el Sol a 35 millones de leguas. Igualmente demostró que las estrellas son mayores que el sol y que se encontraban fuera de nuestro sistema solar. Celsius inventaría el termómetro, que rápidamente se difundió por todo el planeta. Franklin lograría extraer electricidad de una nube, recibiendo una chispa y cargando con ésta una botella de Leyden. Se inventó y difundió con ello el uso del pararrayos, cuando, en Francia, Boileau todavía defendía que era Dios quien tronaba. Lavoisier, en fin, demostraría que el agua de lluvia no se convertía en tierra, sino que aquella se evaporaba, se condensaba y, posteriormente, se llovía, cerrando el ciclo. “¡Cada vez necesitamos menos a Dios para explicar las cosas!” repetía una y mil veces el astrónomo loco para escarnio y desesperación de su primo el geómetra. Finalmente, el chino acabaría perdiendo el norte de cuanto hacía con su telar, pues se dio en representar cosas demasiado absurdas, tales como carruajes sin animales de tiro o buques mondos, desprovistos de velas y multitud de disparates más que dieron a entender a todos que sus facultades de oráculo habían desaparecido. En relación con nuestros amigos el geómetra y el astrónomo, aconteció en cierta ocasión, al poco de la peripecia de las costillas, las criaturas y las sirenas y, sin duda, a causa de ella, que llegó el astrónomo loco una mañana a la Carraca y, en concreto, a la Novísima Academia, en plena clase de su primo don Joaquín. Su estado de excitación era incontenible por lo que el académico optó por poner una generosa cuenta de multiplicar a los muchachos y se salió al patio de velas a oír lo que su primo tenía tanta necesidad de soltar, como una meada al alba. Entonces el astrónomo le relató, entre continuos siseos del primo para que bajara el tono de su voz, que había tenido un sueño portentoso. Había visto una ciudad en la que las mujeres vestían unos extraños ropajes de aspecto metálico, como livianas armaduras, entre los que predominaban los de color de oro y de plata. Las vestimentas estaban dotadas en su parte superior frontal de una especie de tul, que permitía ver los pechos de las mujeres. El astrónomo babeaba. Y una especie de cortísima levita apenas cubría las partes íntimas de éstas, dejando al aire y a la vista, las piernas hasta donde los muslos pierden su sugerente nombre. Estas mujeres, tanto adultas como mozuelas, poseían un pequeño artefacto al que denominaban el “Cosmos", que consistía en una especie de huevo del tamaño del de una gallina, de un extraño tacto y del que pendía un hilito como de seda. Las mujeres, todas, introducían el Cosmos en sus partes íntimas, dejando pender el hilito fuera de ellas y entonces se dedicaban a su cotidiano faenar, de manera que los vaivenes naturales del cuerpo, en su normal ajetreo, hacían que el huevo cósmico se moviera dentro de ellas, produciéndoles un continuo estado placentero que se traslucía, en sus rostros, en una ausente y constante sonrisa. Al mismo tiempo, el artefacto diabólico, y por efecto del rozamiento, se iba cargando de una energía etérea que, en llegando a un punto determinado de sobrecarga, advertía a la mujer. Entonces ésta, introduciendo la mano bajo sus metálicos ropajes, tiraba del hilito, liberando de golpe la energía en forma de un chasquido eléctrico, que les procuraba tal placer que se veían sometidas a estertores y convulsiones. De ésta forma, por las calles, se veían discurrir los viandantes y acá había en el suelo una señora convulsa, más allá una muchachita apoyada en la pared en la misma actitud, otra recogida sobre sí misma y tiritando placenteramente. A cualquier mujer que se acercase a uno podía distinguírsele, cómo, por el interior de sus muslos, discurría hacia abajo el flujo vaginal que su permanente estado de excitación no dejaba de producir. Algunas sacaban de un pequeño compartimento que poseía el vestido, un pequeño lienzo blanco, no más grande que la palma de la 32 mano, con el que limpiaban la humedad de sus piernas. Después, tiraban el lienzo al suelo y éste, al contacto con el piso, como que se inflamaba de un extraño fuego blanco y frío y desaparecía. Y todos caminaban, cada uno a lo suyo, sin reparar en tan extrañas y obscenas actitudes que, entre ellos, al parecer, eran normales y cotidianas. De ésta forma, una mujer, gracias al placentero Cosmos, podía experimentar las convulsiones de la concupiscencia un promedio de veinte a treinta veces cada día. Esto había motivado que las hembras perdieran el interés por los varones, que ahora que reparo en ello - decía el astrónomo - no aparecen para nada en mi sueño. Y vino en concluir que una situación como ésta, en la que el mundo estaba habitado solamente por mujeres que para nada necesitaban del varón, sólo podía haberse producido por mor de que la teoría de las costillas se había, finalmente, producido entre los hombres del futuro. Pues tal pensaba el chiflado astrónomo que su sueño no había sido sino el privilegio que se le había concedido de asomarse, por unos breves instantes, al mundo de los tiempos venideros. Privilegio que él encontraba totalmente justificado por ser un librepensador que ponía todo su empeño y su entendimiento en saber quién es y a dónde va, este espécimen de la naturaleza llamado "hombre". No había querido reparar el desdichado en que había otros especímenes a su derredor no tan librepensadores y extremadamente inquisidores. Y, a pesar de los constantes intentos de don Joaquín por disminuir su torrente de voz, retazos de la desvergonzada conversación llegaron a los oídos de los niños que, escandalizados, no dudaron en contarlo a sus padres. Aquello supuso el descrédito y la ruina para ambos: el geómetra fue destituido de su cargo de educador en La Insula y perdió, igualmente, su ocupación de vigía en la Torre Alta; su madre y su suegra murieron del disgusto y de unas fiebres que se dispersaron aquellos años entre las mujeres mayores de Gades y de La Isla de la Puente; la mujer lo dejó y se amancebó con un pariente suyo que regentaba una venta en el camino de Gades, junto a las Torres de Hércules y que la prostituía; sus hijos se dispersaron por la vida, huérfanos de calor y de fortuna, y él quedó indefenso, a merced de pillos, embaucadores y pícaros que lo fueron devorando a jirones, hasta que, sin saberse a ciencia cierta cómo, desapareció. Don Luis, por su parte, hubo de ver cómo su casa, con todas sus pertenencias y, en especial, sus libros y manuscritos, eran pasto de las llamas purificadoras a que las entregó el Santo Oficio. Además fue excomulgado y condenado a exilio de las Gadeiras, pena que el astrónomo eludió o, mejor, que, como él mismo dijo, acataría plenamente, exiliándose no ya de la Bahía, sino de la vida misma. Y, además, con gentileza y arrogancia, como correspondía a un hombre de su rango moral y prestigio ético: abriendo sus venas inmerso en un baño de tibia agua y dando generosamente la sangre de su ser al líquido elemento, que fue tiñendo de rojo su virginal ausencia de color a medida que el cuerpo de él, tomaba la virginal y blanca palidez de la marmórea representación escultórica de un hombre…, libre..., y pensador. Después de tan lamentable pérdida como fue la muerte de don Luis, aconteció el más prodigioso suceso de cuantos protagonizaría Chi-ó, que no fueron pocos. En el mismo momento en que el astrónomo entregaba su alma a la piedad del Altísimo, el chino, que había ayudado a su amo en todo el proceso del “exilio” y permanecía presente junto al barreño que contenía el cuerpo de éste, digo, que, en ese mismo momento de la muerte, el chino experimentó un fortísimo 33 estremecimiento en todo su cuerpo, desde su rapada cabeza hasta la punta de los dedos de sus sucios pies, quedando convulso en el suelo y vomitando por la boca espumarajos y no se sabe qué extraños juramentos o blasfemias, en su lengua natal. Cuando éstos pasaron, se levantó, sacudió el polvo de sus ropajes y se fue en busca de los sirvientes de la hacienda. Una vez que los tuvo a todos presentes, se dirigió a ellos como si fuera el propio don Luis, disponiendo lo que había que hacer para preparar los funerales del amo y para el futuro gobierno y reconstrucción de la casa. Al principio, todos quedaron sorprendidos pensando que era otra de las extrañezas del chino. Cuando comprobaron que efectivamente el amo se había quitado la vida y que el chino ya no era el hombre-perro que todo lo soportaba, se dieron cuenta que el alma de don Luis se había aposentado en el cuerpo sin ánima del chino, siendo por todos aceptada la nueva situación con la mayor naturalidad, pues, en verdad, quien hablaba por la boca de Chi-ó no era otro que don Luis, con el bagaje de conocimientos y experiencia que había atesorado durante toda su existencia. Tan así fueron las cosas, que la servidumbre, y con ellos los vecinos y conocidos, dejaron de nombrar al chino por su nombre y comenzaron a denominarlo, como al astrónomo, don Luis. De esta suerte, fue en realidad Chi-ó quien murió y del que nunca más se supo, ni de sus tapices y tejidos, ni de sus portentosas adivinanzas de los acontecimientos calamitosos y venideros. Con el tiempo, don Luis en Chi-ó, contaría a sus íntimos que, en el momento de la muerte, sintió nítidamente cómo su ánima se desprendía de su cuerpo y flotaba por encima de la habitación, de forma que podía ver, desde el techo, su yacente cuerpo dentro del barreño de madera con el agua teñida de su sangre y el chino sin alma tendido en el suelo a su lado, como un perro fiel. Después, su espíritu continuó ascendiendo hasta que perdió de vista la escena de su muerte y notó, por lo que debía de ser la piel de su espíritu, una gran presencia a su derredor, que, en un principio, se materializó en una brillantísima y fría luz que todo lo invadía. Después, la luz se fue concretando en la presencia real de un ser espiritual del que manaba una sensación de paz embriagadora ante la que caían todos los temores y todas las barreras, dejando el espíritu a su entera merced. El ser espiritual comenzó a comunicarse con don Luis sin articular palabra alguna con sus labios, en un tipo de comunicación en el que no existen las palabras, sino bloques de comunicación que pueden ser lo mismo de sentimientos, que de sensaciones, que de conceptos. Y, en ese tipo de plática, el angelical ser, le hizo la siguiente proposición: él había trastocado sus planes al quitarse la vida, cuando aún no había terminado de desarrollar todas las capacidades concedidas a su persona. Por tanto, esto lo hacía acreedor a lo que el ser llamó una situación negativa. No obstante, podría librarse de tal situación si se prestaba a regresar a la vida y a terminar de desarrollarse. Así, don Luis debería regresar y permanecer en el mundo por el espacio de tiempo necesario para que produjera el bien que debía. Sin embargo, para dar paz a su espíritu inquieto e investigador, el ángel se comprometió a que, en cada retorno, le sería revelada una parte de los misterios que rigen nuestra existencia. Así, don Luis, entregado que tenía su espíritu a la bondad que manaba de aquella criatura, no pudo por menos que aceptar las condiciones del acuerdo…, viéndose repentinamente transportado en el espacio y el tiempo, e introducido en el cuerpo que yacía a los pies de su cadáver…, el de Chi-ó. Y, sin saber cómo ni porqué, se encontró con que, en su cabeza, había una certeza, sin duda introducida por el ser celestial: la de que la Humanidad no estaba sola en el Universo…, ni muchísimo menos. 34 7. La Marisma Tenebrosa Así pues, la Insula, como queda dicho, fue evolucionando y colmatando sus espacios de instalaciones y de viviendas para la oficialidad de sus buques y para los maestros de todos los oficios que servían en el Astillero, con lo que la lucha contra el fango y el mar, para ganarles superficie útil a ambos, se constituyó en la obsesión de sus ingenieros y en especial de su virrey. Así, en la zona del caño de la Culebra, donde la marisma era más densa, se acometió un ambicioso proyecto de aterramiento para ganar suelos en los que, en el futuro, se pensaba instalar un gran dique. Y sucedió lo inimaginable y cuya causa, aún hoy en día, no se sabe a ciencia cierta. Si fue porque los hincos estaban muy frescos o porque la tierra que se trajo desde El Puerto Real para el relleno resultó muy fértil o porque la fecha en que se hicieron las empalizadas fue la propicia o, seguramente, por todo ello junto, que gran número de las estacas enterradas, agarraron como si de una plantación de esquejes se hubiese tratado. Bien es sabido que el roble no es árbol que se reproduzca por esquejes, pero no es menos sabido que la naturaleza es caprichosa y que, con frecuencia, ella misma vulnera sus más ancestrales reglas cuándo y cómo le viene en gana. La cuestión fue que los árboles comenzaron a crecer por todos lados y, con el transcurso de no mucho tiempo, toda el área ganada a la marisma se había convertido en una frondosa arboleda, que los habitantes de la Insula, pretenciosamente, llamaron “el Bosque”. A la vera del Bosque y próxima al dique de conservación de maderas, se mandó montar por el virrey lo que, con el fasto propio de los tiempos, se denominó las Escuelas Comunes. Éstas consistían en una construcción elemental formada por unos cuantos mástiles de desecho de buques que, clavados en el suelo y ligados unos con otros, fueron, a su vez, cubiertos por retales de velámenes que, convenientemente remendados, constituyeron una toldilla suficiente como para albergar unos cuantos bancales, sobre los que las criaturas hacían descansar sus posaderas mientras les eran sembradas las enseñanzas en sus tiernas molleras. El espacio interior estaba dividido en dos por un tabique de anea, de manera que a un lado quedaba la Escuela de los niños y al otro, la Amiga de las niñas. Los zagales acudían las mañanas que sus padres les permitían liberarse de ayudar en las faenas domésticas, que no eran muchas. Las niñas, además de los conceptos básicos de gramática y de cálculo, recibían enseñanzas de costura y bordado a cargo de la sobrina de Fray Lucas. Los domingos recibían todos juntos, antes de la misa de doce, las enseñanzas de la Historia Sagrada que les relataba el franciscano, y sus tiernas y temerosas ánimas quedaban boquiabiertas con la maldad de Caín, el catastrófico Diluvio, la imponente Torre de Babel, la interminable Escala de Jacob, las desventuras de Moisés en Egipto y en el Desierto, las estentóreas Trompetas de Jericó, el forzudo e inocente Sansón, la desigual pelea entre David y Goliat o la magnificencia del Rey Salomón. Todos gustaban más de aquellas historias de la parte antigua de sus credos, que de la parte más moderna del Cristo y sus apóstoles…, les parecían más misteriosas y exóticas. 35 Más al sur del Bosque, en un claro de éste, se encontraban las vaquerizas, que eran una gran estancia para los bueyes de trabajo y para las vacas lecheras, que, en ocasiones, llegó a albergar a más de ciento cincuenta animales. Y más al sur aún, por un esquelético puente de madera que siempre parecía a punto de desplomarse, pero que inexplicablemente se resistía a la ley de la gravedad, se accedía a lo que los muchachos llamaban la Marisma Tenebrosa. Era ésta una amplísima zona de la cual no se distinguía el final y que hacía a todos pensar que sería tan grande como toda la Insula, por lo menos. Se daba el caso de que aquella zona era muy propensa a las brumas matinales que le daban el aspecto con que los chavales la habían bautizado. Además, la vegetación, si bien estaba constituida básicamente de zapinas y acacias marinas, dada la humedad que la envolvía, crecía con mucha más exuberancia allí que en todo el contorno. De forma que las zapinas más que matas parecían arbustos que, por mayor abundamiento, estaban de tal forma intrincadas las unas con las otras que hacían muy difícil desplazarse en aquel paraje. Todas estas circunstancias habían dado pie a que se fabulasen toda clase de historias aterradoras y truculentas, ubicadas en la Tenebrosa Marisma, fábulas terroríficas de las que les encantaba oír a los zagales sentados en las rodillas de sus abuelos o alrededor de una candela chisporroteante y mágica. La más reciente de todas las fabulaciones era la que situaba en aquellos parajes al desventurado geómetra, don Joaquín, aunque no se daba mucho crédito a ello, pues hacía años que el viejo profesor había sido visto por un vecino de la Insula, nada menos que en el puerto de Málaga, por lo que algunos lo ubicaban en las Américas y otros, en las posesiones del norte de África. No obstante, las hijas del virrey, que a la sazón ya eran mocitas y guardaban el mejor de los recuerdos de su primer maestro, comenzaron a dar vueltas en sus cabecitas a la idea de aproximarse a la Marisma Tenebrosa por ver de reencontrarse con el que había sido el faro intelectual de su más tierna infancia. En varias ocasiones, con la excusa de ir a la Escuela Común para consultar alguna duda científica con doña Rosa, la Amiga de las niñas, habían aprovechado para acercarse al enclenque puente que conducía a la zona prohibida..., pero, en el último instante, les faltó el valor para pasarlo. Sin embargo, al poco tiempo, en la celebración del cumpleaños de la esposa del virrey, a la que acudían todos los oficiales y sus familias, tanto Ana María como Chica sacaron el tema de conversación con dos viejos compañeros de la Novísima Academia…, Andresito Castro y Leopoldo Tagle, ambos a punto de entrar en el Colegio de Guardias Marinas en Cádiz y, por supuesto, más valerosos que el mismísimo corsario Francis Drake. No dudaron por tanto, ni un momento, en elevar el tono de la fiesta y ofrecerse a las dos señoritas para acompañarlas en la arriesgada empresa de buscar al desdichado y querido don Joaquín. Así fue que un maravilloso día de verano, con la excusa de dar un paseo, los cuatro jovencitos se encaminaron hacia la Marisma Tenebrosa. Apenas llegados al canino puente, el ánimo abandonó a las valerosas jovencitas, lo cual, obvia decirlo, acrecentó el de los dos lobeznos de mar. Andresito, que era más decidido, se situó junto a Chica, le tomó una mano y le pasó su brazo por detrás, asiéndola firmemente por la cintura, con lo que la animó a caminar a su vera por el endeble puente, como si la estuviera sacando a bailar una polca. Inmediatamente Leopoldo lo imitó haciendo otro tanto con Ana María. No olvidarían el resto de sus vidas, aquel primer contacto con un cuerpo del género opuesto. Fue, para ellos, la sensación de llevar a un ángel entre los brazos, sintiendo al mismo tiempo la tensión de una carne vigorosa y perfumada, 36 tremolando entre sus manos. Para ellas, igualmente, la proximidad de un cuerpo musculoso, tenso y viril, que las rodeaba en actitud protectora, dándoles la sensación de ser resguardadas en un sentido, al mismo tiempo que asaltadas en otro. Cuando llegaron a la otra orilla, las señoritas se soltaron coquetamente del abrazo protector, bajo el que no les hubiera importado estar toda la mañana…, aunque esto no hubiera que darlo a entender, bajo ningún concepto. Leopoldo, en un gesto un tanto teatral y desproporcionado, sacó de debajo de la camisola un precioso puñal, con el que pretendió impresionar a las señoritas y a su propio amigo Andresito. Las chicas quedaron encantadas de ser protegidas por tan arrogante alevín de oficial de la Armada. Andresito lamentó no haberse traído un viejo sable de su abuelo que tenía escondido en el fondo de un arcón. Organizaron la expedición de tal forma que Leopoldo iba el primero con el puñal en ristre, le seguía Ana María, que de vez en cuando le daba la mano, según las dificultades del camino, detrás de ésta iba Chica, que hacía lo que veía hacer a su hermana mayor, pero con Andresito, que cerraba la comitiva. De esta forma, los caballeros protegían por la vanguardia y la retaguardia a las que, después de aquellos acontecimientos, serían los primeros amores de sus vidas. Quedaron realmente sorprendidos cuando, al acceder a una explanada libre de vegetación, encontraron una especie de refugio compuesto por unos palos cruzados a la guisa de los indios americanos, cubiertos de trozos de velamen viejos, del mismo estilo de los que les hiciera el maestro amado cuando les explicaba la forma de supervivencia que tenían los hombres antiguos. Su sorpresa se justificaba, en primer lugar, porque, en realidad, no esperaban encontrar nada y, en segundo lugar, porque aquel refugio muy bien podía haber sido construido por don Joaquín. Sus jóvenes corazones comenzaron a latir descontrolados presintiendo algún acontecimiento novelesco en sus vidas. No obstante, los varones, haciendo gala del arrojo de que eran capaces, se adelantaron a aquella especie de choza y Leopoldo, con la punta del puñal, levantó las lonas para ver si había alguien dentro. Afortunadamente, respiraron tranquilos al comprobar que el habitáculo estaba vacío. No obstante, Andresito observó, por el estado de las pertenencias que allí había y la ausencia de polvo sobre ellas, que alguien había estado allí no hacía mucho tiempo. No había terminado de hacerse esta composición de las cosas, cuando, a sus espaldas, sonó, como si fuera un escopetazo, una desconocida y potente voz que les increpaba: -¿Qué hacen vuesas mercedes en mis aposentos? La voz procedía de una peluda, sucia y desgarbada figura humana, que se diría caída del cielo, pues nadie había oído el más mínimo ruido de acercamiento a sus personas. Leopoldo reaccionó como un valiente y se puso entre el lanudo ser y las damas, que se abrazaron temerosas. Con el puñal a modo de sable, le marcaba las distancias al demoníaco ser, manteniéndolo a ralla. -¡ Baja tu arma, jovenzuelo…! ¿No ves, acaso, en mi porte que soy un hombre de paz…, un profeta de nuestro Señor Jesús el desamparado? -¿Quién eres, bellaco…?-, insistió Leopoldo envalentonándose ante la falta de resistencia del extraño ser. -¿No me reconoces, Leopoldito…? ¿Tan empingorotado estás defendiendo a éstas damitas que no reconoces a tu viejo amigo Ozemi? -¿Ozemi…? Leopoldo pasó de la tensión de una inminente confrontación, a la 37 relajación de reconocer a un viejo amigo donde ha un momento había un enemigo. El puñal cayó al suelo y, superando el asco que daba el aspecto del profeta, Leopoldo se abrazó a él efusivamente. Andresito y las señoritas soltaron igualmente la tensión acumulada hasta el momento y prorrumpieron en grititos, palmas y saltos que festejaban el encuentro. Aunque por la fonética de su nombre pudiera deducirse que Ozemi era una criatura de exótica procedencia, nada estaba más lejos de la realidad, pues, en verdad, era tan gadeirano como sus amigos. Sólo que la gracia que le impusieron en la pila bautismal sufriría considerable evolución a lo largo de su corta vida. Así, su verdadero nombre era Miguel José, mas, como de chiquillo todo lo trabucaba y volvía del revés, su madre, que era muy guasona, se los invirtió con el objeto de hacer chufla a su mentada facultad de trueque. Posteriormente y por aquella tendencia a acelerar el habla que se practica en la Bahía de los Vientos, viose reducido a Jozemi, desde donde, poco a poco, fuese condensando hasta quedar en el referido Ozemi. Era unos años mayor que los componentes de la vieja Novísima Academia y, además, no pertenecía a la clase social de la oficialidad. Su padre era tonelero y a él no le habían cogido los tiempos actuales de las escuelas, así que no había recibido más enseñanza que la que la vida y él mismo le habían procurado. Sin embargo, había sido un zagal muy despierto y, en su tiempo, el Fraile Lucas lo había tomado a su servicio para que le ayudara en los oficios religiosos. Ozemi se aprendió las escrituras sagradas casi de memoria, hasta el punto que, en ocasiones, enmendaba la plana al Fraile, que ni era muy dado a la lectura ni se las sabía del todo bien. Durante su tiempo de ayudante de Fray Lucas, se imbuyó de tal manera del espíritu religioso que el fraile estaba entusiasmado con él, pues creía haber ganado un alma para el Altísimo y lo había incluso recomendado en el convento de El Puerto Real para que lo admitieran de novicio en la congregación franciscana. No obstante, el pobre profeta tuvo la mala suerte de que el día que la mar se retiró para volver arrasándolo todo, una de las familias que sorprendió pasando las Termópilas y a las que ahogó tan brutalmente, fue la suya. A él le cogió en la Iglesia y se subió al tejado desde donde pudo contemplar la valerosa actuación del pequeño Fraile, pero su desesperación fue total cuando pudo comprobar que, en su casa, no había quedado nadie y, por los vecinos, se enteró de que a sus padres y a sus dos hermanos menores se los había llevado la gran ola. Aquella situación no pudo superarla su tierna mente y se le fue la olla. Desde entonces, le dio por creerse profeta en su tierra y no paraba de dar sermones a troche y moche, unas veces apocalípticos y otras venturosos y paradisíacos. Como después se podría comprobar, en función de que soplara el viento de levante o cualquier otro menos tenaz que éste. Con frecuencia decía disparates religiosos que en un principio alarmó a las piadosas damas de la Insula, que no dudaron en ponerlo en conocimiento del Santo Oficio. No obstante, éste tenía por entonces otros casos en qué ocuparse, antes que en los desvaríos de un pobre loco. La verdad es que Ozemi pasó a ser oficialmente inofensivo la vez que anduvo por toda la Carraca anunciando el día de su muerte. El pobre, como no acertaba ninguna de sus profecías, parece ser que, en su dislocada mente, urdió una, cuyo cumplimiento estuviera en su propia mano y no en la de la providencia. Una vez llegado el día y la hora anunciados para su tránsito a la otra vida, se subió a la azotea de su casa, que no estaría a más altura que la de cuatro varas y, con gran teatralidad, se lanzó al vacío. Sólo que, antes, había tenido la precaución de colocar tres o cuatro jergones de paja en el lugar donde 38 tenía prevista la caída. Ello produjo el jolgorio de todos los presentes y el desconcierto del profeta, que reaccionó repitiendo la operación por lo menos tres veces más. Claro que, en todas ellas, tuvo el cuidado de caer sobre blando, que no sobre el duro suelo donde sus huesos hubieran salido peor recompensados. Ozemi había desaparecido de la Insula hacía al menos dos años. Como él más tarde les contaría, todo ese tiempo había vagado por diferentes poblaciones de las Gadeiras dando a conocer a todos los buenos creyentes las fatalidades o venturas que les habían de sobrevenir y, aunque el desafortunado no acertaba una, ni de cerca, no cejaba en su empeño evangelizador que se sostenía de una inexplicable e inquebrantable fe en la predicación per se. Ya todos sentados en círculo en el suelo, como solían hacer de niños, Ozemi les relató que se había aposentado en la Marisma Tenebrosa, donde llevaba dado a la oración hacía tres meses, sin que nadie de la Insula lo reconociera, dado su nuevo y peludo aspecto. Y, en el tono que él ponía siempre que iba a anunciar algo importantísimo y haciéndoles acercar sus cabezas a la suya para hablar bajito, les dijo que había localizado una banda de salteadores que vagaban, como él, por la Marisma Tenebrosa y que se dedicaban al pillaje. Y les contó cómo estaba constituido el grupo por tres truhanes huidos del Penal y una burra coja y vieja. Los muy ladinos habían ideado un plan que les estaba dando pingües resultados. En las noches sin luna, se iban los tres, con la borrica, a la zona de la marisma que lindaba con el caño de la Cruz, donde acostumbraban a echar las artes de arrastre los pescadores de la Insula. Entonces ponían un farol en el lomo de la asna y la animaban a caminar de tal suerte que las cojetadas de la jumenta, en la lejanía y oscuridad de la noche, hacían creer a los navegantes circundantes que se trataba de otra embarcación en la mar. Con ello perdían las referencias auténticas de la costa y, desnortados, encallaban sus embarcaciones en el fango. En ese momento caían los tres truhanes sobre los pobres pescadores profiriendo los más horrendos gritos y haciendo ruidos de cadenas y grillos, para hacer creer a éstos que se trataba de fantasmas. Con lo que los incautos pescadores salían por piernas, cuando no nadando por la mar y huyendo de tan terribles criaturas de la noche. Esto permitía a la banda de pillos adueñarse de la pesca que hubieran obtenido los otros en su fatigoso trabajo, así como de aquellas pertenencias que fueran de su interés y que aquellos abandonaban en su precipitada huida. Las señoritas se relamían de placer con la experiencia que estaban viviendo en la Marisma Tenebrosa, se miraban la una a la otra por detrás de la escena, gesticulantes y cómplices, divertidas… y aún les quedaba el retorno y un nuevo paso por el puente… y un nuevo contacto con los chicos… Ozemi empezó a ponerse un poco cansino sermoneándolos con la necesidad de que los creyentes se mantuvieran castos y puros durante toda su vida para el momento de hacer presencia ante el Todopoderoso, lo cual no estaba agradando a ninguno de los cuatro, que se relamían mentalmente ante la repetición de la magnífica experiencia de acercamiento ínter géneros. Todo ello, acompañado de una bruma que comenzó a levantarse, hizo que dieran la reunión y el encuentro por terminados y se dispusieran a marchar de regreso a la Insula. Cuando ya se iban, Leopoldo le preguntó al profeta por un terreno junto a la choza, que parecía estar labrado para la siembra. - Es la tierra en la que, constantemente, realizo mis siembras, pero de la 39 que nunca obtengo frutos - dijo el profeta -, mas eso no ha de desalentar mi ánimo ni mi fe, pues yo he sido puesto por el Hacedor en este mundo para sembrar, con independencia del resultado. - Pero Ozemi - le contestó Leopoldo -, en estos terrenos tan salitrosos no es posible que prenda nada de lo que siembres. - Dios me ha puesto aquí – le contestó Ozemi, lleno seguridad en sus palabras – para que le dé a esta tierra cuantas oportunidades estén en mi mano de que rinda fruto. Y terminando de decir esto, el profeta hizo el gesto de meter la mano en una imaginaria bolsa, coger una imaginaria semilla y esparcirla por la tierra. Los amigos se miraron entre sí y no se extrañaron de que, en el salitroso huerto de Ozemi, no fructificaran sus imaginarias semillas. Después, y a modo de despedida, Ozemi abrazó efusivamente a los dos amigos y acto seguido hizo una exagerada reverencia ante las damas, apartándose en exceso de ellas y rubricando con el gesto sus anteriores prédicas de castidad. Cuando ya todos se marchaban, en la distancia, Ozemi les soltó a voz en grito el último sermón, diciéndoles: - “¡Bienaventurados los tiernos, porque ellos mantendrán sus almas crujientes y calentitas como bollitos de pan, para el hambriento dios del Eterno!” La bruma se había ido espesando entre tanto hasta el punto de empezar a preocuparles, pues no se veía más allá de dos varas y no les hubiera gustado, en absoluto, darse de narices con la banda de la burra coja. Al fin llegaron al puente. Nuevamente Andresito se adelantó y Chica se situó a su lado, dócilmente. Ésta vez el abrazo protector fue mucho más contundente que el del viaje de ida. Detrás, Leopoldo y Ana María, repetían como monos cuanto veían hacer a los adelantados. En ésta ocasión, tras la experiencia de la ida y sabiéndose mutuamente aceptados, había que aprovechar el corto trayecto. Caminaban apretaditos, al paso, de forma que sus cuerpos eran un solo bloque. La sensación de formar un todo, juntos, fue prodigiosa. Se miraban tiernamente a los ojos sin importarles dónde ponían los pies en su caminar. La bruma algodonosa que se había formado en torno a ellos se hacía cómplice, aislándolos del resto del mundo. Cuando debían estar a la mitad del puente, Chica se detuvo haciendo un gesto de atracción de Andresito hacia ella. Él se dejó atraer encantado. Se miraban intensamente, queriendo exteriorizar en sus miradas todos los sentimientos que los embargaban. Él acercó su rostro al de ella y, temiendo desvanecer el sueño, la besó fervorosamente en la mejilla. Chica se ruborizó hasta las orejas, pero inmediatamente reaccionó y, poniéndose de puntillas, le besó los labios a él. En ese momento eterno, la caprichosa bruma se apartó, dejándolos expuestos al mundo en medio de un sol radiante. El encantamiento estalló como una pompa de jabón..., se separaron pudorosamente y continuaron el camino, tensos, envarados, ante el mundo, sus reglas, sus prejuicios, sus castraciones… En este separado, te diré: Humano amigo que sostienes sobre tu regazo estos papeles que antes yo escribí y que constituyen nuestro medio de comunicación, ¿te acuerdas de cuando tuviste tú el primer contacto con otro universo humano? ¿Te acuerdas de cuando te invadió aquella sed irrefrenable de unión, de complementación..., a ti, que hasta entonces habías existido 40 solo e inocentemente completo? Mete la mano en tu corazón, hasta lo más profundo, y remueve los sentimientos que yacen en el fondo, como posos de vida…, y deja que el rancio sabor de aquellos olores, aquellas imágenes, aquellos sonidos y aquellos tactos, te embriaguen de nuevo…, ésta vez, de dentro a fuera. La experiencia de la Marisma Tenebrosa resultó imborrable para los cuatro jóvenes, que se dejaron embargar de un amor etéreo y sublime que les sorbió el seso los siguientes meses de sus vidas. Después, como todo calor que sobrepasa la temperatura ambiente, comenzó a enfriarse, hasta quedar solamente como un bello recuerdo. Leopoldo y Ana María se verían con cierta frecuencia, pero sus vidas tomaron rumbos distintos. No obstante, cuando, muy de vez en vez, se cruzaban sus caminos, en sus miradas había una complicidad secreta que sólo ellos conocían. Andresito y Chica, en cambio, tomarían derroteros distintos al inicio del año siguiente y no volverían a verse nunca más. El padre de él fue destinado a Filipinas y allí hizo fortuna. Nunca regresaron. Ella se casaría con Tomasito Aramburu, hijo del conocido armador de buques de Gades, don Jerónimo Aramburu, y las vicisitudes del comercio internacional en que se ocupaba la familia, les llevaron a residir durante muchos años en Inglaterra. En el cementerio de la Insula, la niña Chica, la predilecta de don Joaquín, después de llorar muchos días la ausencia de Andresito y, despechada por no haber recibido ninguna carta suya, colocaría, junto a la cruz del huesario, dos piedras blancas con sus nombres. Pero ella era muy sabia e intuía que, a pesar de todo, aquel beso en el puente no se podía enterrar en un cementerio…, porque nunca moriría…, porque sería eterno con ella. 41 8. Don Esto (Primera Parte) Don Andrés Ernesto Fanjul Colomina era un hombre, sin duda alguna, singular. El más pequeño de cuatro hermanos, debía su nombre compuesto, aparte de a ser la moda en Santillana en aquel tiempo, a una disputa entre sus progenitores. Efectivamente, estando ambos de acuerdo en que el neófito debía portar el nombre de uno de sus abuelos, la diferencia vino en torno a si este debía ser el del materno o el del paterno. Cuando apenas comenzaba a tener uso de razón y, como una sirvienta confianzuda le pusiera en antecedentes de la disputa que su nombre originó en su día entre sus padres, después de pasarse una tarde entera garrapateando nombres en un papel, decidió que se haría llamar "Esto". Nombre que compuso con las dos últimas letras de los que le impusieran en la pila bautismal. Y ya, a tan corta edad, comenzó a mostrar la fortaleza de su carácter ante todos los miembros de su familia, pues era inútil llamarle por sus nombres verdaderos, ya que ni acudía, ni hacía el menor caso. Su determinación y terquedad le llevaron a hacerse nombrar, para los restos, don Esto Fanjul Colomina. Tiempo después y en privado, en alguna ocasión, su madre disputaría con su padre que el niño había cogido mas proporción del nombre del abuelo materno, ya que al fin y al cabo, Esto, eran los cuatro séptimos de Ernesto, el nombre de su padre, don Ernesto Colomina Morante. Pero ya, a estas alturas, a don Julio Fanjul Barón le había dejado de preocupar la composición y las letras del nombre de su hijo y estaba en cambio más atento a la personalidad que este comenzaba a desarrollar, por cierto, muy de su agrado. En una ocasión, al poco de su rebautizo personal, le aconteció que, leyendo en un gran libro de la biblioteca de su padre, que se titulaba "La Sagrada Historia del Dios de Israel", entró el niño en un estado de espiritualidad tal que, constantemente, martirizaba a sus mayores con preguntas de toda índole sobre los hechos sagrados, poniéndolos, las más de las veces, en gravísimos apuros, pues su imaginación era exuberante y sus cuestiones iban al meollo de las cosas sin la menor consideración, sajando sus basamentos religiosos como un escalpelo. En dicha época, el niño no salía de un estado de asombro permanente ante las maravillas y milagros que el gran libro describía: el gran diluvio exterminador de todos los seres de la tierra y el Arco Iris de la nueva alianza entre el terrible dios y los hombres; los 950 años que vivió Noé; la confusión de las lenguas que originó la soberbia de los hijos de éste al querer fabricar una torre tan alta que llegara al cielo; la destrucción con una lluvia de azufre y fuego de las pérfidas Sodoma y Gomorra y la conversión de la mujer de Lot en estatua de sal; la mano proverbial del Ángel que detuvo la asesina de Abraham cuando iba a sacrificar a su tierno hijo Isaac; la visión del impostor Israel y la escalera que unía los Cielos con la Tierra; la adivinación de los sueños que ejecutaba el pequeño José; el paso del Mar Rojo ante los atónitos ojos del Faraón y sus guerreros. Tantos y tantos hechos llenos de misterio y poder divinos llevaron al infante Esto a tal estado de excitación espiritual, que se propuso emular a los héroes de la Sagrada Historia, seguro él de que contaría con la colaboración divina que tan pródiga había sido con los antiguos. Para ello, cogió lo que más quería de todas sus pertenencias, su perrito Chispita. Un pequeño y lanudo can de agua de pelo blanco, al objeto de, como hiciera Abraham, sacrificarlo a Dios. Puso al pequeño animal sobre una piedra a modo de altar y, habiendo tomado en la mano derecha un gran puñal, con 42 la izquierda acariciaba traidoramente al animal para que permaneciera confiado. Su convicción de que el Ángel detendría su mano en el último momento, era tal que descargó, sin dudarlo, un rotundo golpe sobre el cuello del pobre perro. Su estado de éxtasis espiritual explotó como pompa de espuma con el calor de la viscosa sangre del perro sobre sus manos. El animal salió huyendo como alma que lleva el diablo, aullando de tal forma que parecía estar gritando a su amo la traición con que le había ejecutado. Súbitamente, las fantasías quedaron a un lado y se encontró con la realidad del animalito herido de muerte. El niño pasaría días encerrado en su habitación tras la muerte de Chispita, desencajado el espíritu dentro del cuerpo. Una de las veces que don Julio fue a hablar con él, a tratar de quitarle importancia a lo sucedido, observó que, en uno de los papeles que había sobre la mesa, el niño había escrito: " Me cago en dios que no detuvo mi mano, las Escrituras Sagradas son una gran mentira..., no pudo suceder entonces, lo que, ni por asomo, sucede ahora”. Don Julio se apresuró a coger el papel y guardárselo, pues, de haberlo visto la madre del niño, se hubiera llevado un gran disgusto. Sin embargo, a él no le pareció mal aquella reacción por parte del tierno Esto y resumió para sí mismo: "Éste muchacho, cuando cree algo, lo cree firmemente y, cuando experimenta, saca conclusiones certeras y valientes, aquí puede haber un espíritu científico...". Entre las visitas que, con frecuencia, se veía obligado a realizar acompañando a su madre, la que más le gustaba al tierno Esto, era cuando tocaba ir al caserón de la abuela Carlota, la madre de su madre. Era la casa más divertida del mundo, pues su abuelo Filiberto había viajado por todo el Globo, especialmente por las colonias de África, y las paredes estaban repletas de objetos fantásticos como lanzas y escudos de indígenas, conchas de tortugas de carey, fusiles, espingardas, látigos, sables ondulados, puñales, máscaras terroríficas, colmillos de elefante y cuantísimas cosas más. Encima de la chimenea, había una gran cabeza de tigre disecada que, cuando era muy pequeño, le producía pavor hasta el punto de mojarse los pantalones. Encima de una mesita pegada a la pared, además de retratos de señores con uniformes militares y sombreros de plumas, había una fila india de elefantes de ébano, de mayor a menor. Eran cinco, en actitud de caminar parsimoniosamente, con una pata levantada y las otras tres en el suelo. Destacaba, sobre el color negro de la madera, el blanco marfil de sus colmillos. Esto, siguiendo un instinto inexplicable, cogió al pequeño de los elefantes, el último de la fila, y lo puso caminando en sentido contrario al resto de la paquiderma familia. El efecto que le produjo ver al pequeño caminar contra la corriente..., le encantó. En lo sucesivo, cada vez que visitaba a la abuela Carlota, lo hacía con el secreto propósito de apartarse al saloncito, fuera de la vista de todos, y poner al pequeño de los elefantes a caminar en franca rebeldía. La abuela Carlota no llegó a asociar los cambios en la mesita de los elefantes, con las visitas de su hija y su nieto Esto. Pues, cuando descubría al rebelde elefantito, normalmente habían pasado varios días de la visita de éstos. No obstante, era una mujer que, posiblemente por su falta de equilibrio interno, necesitaba de un extremado orden en todo lo que la rodeaba, por lo que los episodios del pequeño elefante llegaron a incomodarla sobremanera. En cierta ocasión, en una preciosa tarde del mes de Mayo, vinieron de visita a la casa de los Fanjul, el tío Jesús, la abuela Carlota y sus dos inseparables amigas, las condesas de Ibandogrande, Pilar y Angelita, dos solteronas 43 parlanchinas y divertidísimas mujeres, sobre todo Angelita, que le había enseñado a Esto las palabrotas más estupendas jamás imaginadas. Se habían instalado en el velador del jardín para merendar. Los señores paseaban bajo la arboleda y hablaban del primer pacto de familia con los Borbones franceses y de la necesidad de contrarrestar la superioridad de la flota inglesa, que estaba poniendo en serio peligro las colonias americanas. Esto jugaba haciendo rodar un aro de madera con la ayuda de una guía con la que lo empujaba. Cuando se acercó al grupo de las señoras para coger una galleta de la mesita, la conversación de éstas derivaba en los siguientes términos: -"... pues puedo aseguraros - decía la abuela Carlota - que tanto sucedió en la familia de mi madre como en la de mi padre, siempre los benjamines fueron los más rebeldes". Al oír estas palabras, la madre de Esto exclamó: -¡El elefan!,- y se interrumpió tapándose la boca con su propia mano, al tiempo que fijaba sus ojos abiertos como platos en su hijo Esto. Sus miradas se hicieron cómplices, un relámpago en el interior de la cabeza de su madre le había hecho ver que era Esto, el benjamín rebelde, el que ponía al benjamín de los elefantes a caminar en sentido inverso a la manada. Esto se supo descubierto, mas, sin pronunciar palabra, levantó la comisura izquierda de sus labios en una tenue sonrisa de complicidad con su madre..., terminó sigilosamente de coger la galleta, y se retiró a jugar con su aro. Jamás hablarían Esto y su madre de aquel episodio..., pero ambos sabían lo que el otro sabía. Entre ellos había una especial comunicación que se pondría de manifiesto en otras muchas oportunidades a lo largo de sus vidas. En más de una ocasión, comentaría don Julio, medio disgustado medio envidioso, que entre su pequeño Esto y su madre sobraban las palabras, pues sólo con mirarse se entendían. Y, ciertamente, así era. En otro tiempo, siendo ya un mozalbete, jugaba Esto con un sobrinito suyo, con el que en alguna medida llenaba el hueco del hermano menor que nunca tuvo y por el que sentía verdadero afecto. El juego consistía en simular, con la pelota de trapo que tenía en las manos, que se la lanzaba al pequeño al rostro, pero, en lugar de ello, extendía los brazos hacia su carita, permaneciendo la pelota en el mismo lugar del espacio. Esto producía un efecto de susto en el pequeño que le hacía dar un gracioso repullo al tiempo que cerraba sus ojitos y después, cuando comprobaba que la pelota no se había estrellado sobre su cara, estallaba en carcajadas. Seguían con el juego el mozalbete y el niño al instante en que entraba en la habitación un primo mayor de Esto y, por esas inexplicables razones que el azar maneja, falló el quiebro que Esto hacía y la pelota fue a estrellarse en pleno rostro del tierno infante que, inmediatamente, comenzó a berrear, anunciando a todos la traición de que había sido objeto. Indignado el primo mayor, cogió al niño en brazos, lo llevó donde el resto de la familia y expuso cómo había visto a Esto estrellar “intencionadamente” la pelota en el rostro del pequeño. Esto quedó consternado. ¿Cómo explicar a todos que las cosas no habían sido como parecían, que había sido un accidente, que él quería muchísimo a su sobrino y que sería incapaz de causarle daño alguno de forma premeditada? Pero la apariencia de los hechos que había contemplado su primo era irrefutable. Sólo él conocía la verdad de sus intenciones. Sólo él conocía la verdad y, sin embargo, todas las pruebas razonables estaban en su contra. Esta situación le produjo un bloqueo de la mente y desistió de dar unas explicaciones que, de antemano, nadie iba a creer. Cuando, avergonzado y apresuradamente, pasaba por el salón huyendo hacia su habitación, oyó cómo la estúpida de su tía Isabel, la madre del primo chivato, comentaba a los demás que 44 su inexplicable reacción podía estar provocada por los celos, ya que el sobrino era como un hermano menor para él. En la soledad de su habitación, lloró amargamente ante la impotencia que sentía para hacer conocer la verdad a los demás. Sin embargo, no tardó en oír los nudillos de su padre golpeando suavemente la puerta de su habitación. Una vez dentro, simplemente le preguntó: - ¿Qué ha pasado?- Esto sintió como si le hubieran tendido un puente por el que poder huir del abismo de la impotencia. Se abalanzó al cuello de su padre y lloró como si todavía fuera un niño. Nunca olvidaría la forma tan simple en que su padre lo sacó de aquella horrible situación de incomprensión. Con una sencilla pregunta que, no dando ninguna concesión a las apariencias, le daba la oportunidad de explicarlo todo, desde su origen. Le contó con todo lujo de detalles el juego y el fallo producido. Su padre lo escuchó y lo creyó desde la "a" hasta la “zeta”. Cuando se iba a retirar a explicarle al resto de la familia lo sucedido, Esto lo detuvo y le dijo: -¡Papá, nadie sabe lo que hay en el corazón de las personas! ¡Nadie debería de juzgar a nadie! ¡Es necesario que exista dios para leer dentro de nuestros corazones y poder juzgarnos sin tener en cuenta las engañosas apariencias! Don Julio asintió con la cabeza y no pudo evitar una sonrisa al recordar la anécdota de Chispita... y, en ésta otra ocasión, igualmente resumió: ¡Éste muchacho destruye y crea dioses como si fuera un gran pensador..., promete ser un buen ateo, para mayor gloria de tantos dioses! Así, los encuentros de Esto con su padre, a lo largo de los hitos de su vida, fueron fundamentales para él. Don Julio siempre estuvo allí donde él lo necesitaba, dispuesto a escucharlo pacientemente, ávido, como una esponja, de mojarse con su llanto o dispuesto a permanecer en silencio junto a él…, cuando el silencio era lo que la ocasión requería. Siempre lleno de serenidad, por delicada que fuera la situación, constituyéndose en el faro de referencia en las tormentas de su infancia. Solamente durante la adolescencia, cuando empezó a adquirir, en determinadas materias, más conocimientos de los que tenía su padre, empezó a cuestionarse si necesitaba la referencia de aquel y, poco a poco, a medida que aumentaba su seguridad en sí mismo y fortalecía su personalidad, se fue separando de su progenitor. Y, a medida que se separaba, el coloso de Rodas que había sido su padre se iba desmoronando y dejando ver debajo del héroe, al hombre. Esto llegó entonces a menospreciarlo y no comprendía cómo lo había podido idolatrar durante su infancia. Se llegó a sentir con la misma desesperanza que cuando comprobó que los milagros de la Escritura Sagrada eran cuentos de un pueblo arcaico. Duró esta situación casi tanto tiempo como su formación lejos del hogar. Don Julio, percatado de ello, no hizo nada especial al respecto. Permaneció en su sitio, con más serenidad si cabía y retirándose prudentemente en alguna discusión en la que observó en el tono de su hijo una falta de consideración que nunca hasta entonces le había mostrado. Esperó pacientemente hasta que Esto, después de conocer las limitaciones de su padre, empezó a conocer las suyas propias. A partir de aquellos momentos inició su retorno hacia su padre..., el hombre. Y el encuentro sería pleno de satisfacciones para ambos. Mas todos estos cambios no se producen en unos momentos, sino a lo largo del tiempo, a veces, de demasiado tiempo. Cuando fueron dos adultos con la 45 facultad de desarrollar su amistad y respeto mutuos, las circunstancias de la vida los mantendrían separados en el espacio y, antes de que Esto se pudiera dar cuenta, don Julio era un anciano. Sus facultades mermaron sobremanera y se quedó, primero, huérfano en vida de su padre, pues aquel anciano de torpe lenguaje y mínimas facultades, no era más que la sombra de don Julio. Y después, se quedó huérfano de aquel viejito que amaneció un día muerto en su lecho, conservando en su fría mano el frasquito de pócima que había bebido la noche anterior. En ése gesto quiso ver Esto el coraje de su padre, que preso de la decrepitud de aquel anciano en que se había convertido, había tenido un último gesto de conciencia liberándose de su cuerpo arruinado. Don Esto no soltó una sola lágrima en los funerales de don Julio. A nadie sorprendió, pues todos conocían de sus particularidades. Antes les habría sorprendido que se comportase como uno más y diera rienda suelta al dolor, que sin duda sentía. Sí lloraría cinco años después, cuando, rebuscando unas escrituras de propiedad entre los viejos papeles de su padre, vino a dar con el papelito en que él mismo escribiera la blasfemia, cuando mató al pobre Chispita. Por detrás, don Julio, de su puño y letra, había escrito: " Este muchacho tiene el mismo coraje que yo, sin duda viviré en él”. Esto lloró desconsoladamente, como sólo lo había hecho el día que dio el pelotazo a su sobrino, pero, esta vez, su padre no estaría allí para tenderle el puente. Y entonces se sintió profundamente solo, totalmente abandonado, absolutamente huérfano del mejor ser que había pasado por su vida. Y ya lo creo que lloró. Y, cuando ya no le quedaban lágrimas en los ojos ni mocos en las narices, lloró por dentro, y el pecho se le fue llenando de pena hasta que le llegó a la garganta, entonces se desvaneció. El médico de la familia que le reanimó supo lo que le había pasado y le reprendió enérgicamente: - ¡Naturalmente tú no puedes ser como los demás, tú tienes que permanecer inmutable en el entierro de tu padre y después llorar, hasta extenuarte, cuando te vienes a acordar de que, en su día, no lo hiciste! ¡Pues no me vuelvas a llorar para adentro que te ha faltado muy poco para morirte..., hombre de dios..., o de quién seas! - terminó el galeno, que le conocía bien y a fe que no sabía de quién sería aquel hombre tan particular. Aquella sensación de orfandad ya no le abandonaría a lo largo de toda su vida. Poco a poco, a medida que se hacía mayor, iba viendo a su padre en sí mismo: las mismas actitudes, las mismas expresiones, las mismas frases hechas que don Julio. Llegó a estar plenamente convencido de que su padre vivía en él y con él. Fue entonces cuando empezó a acariciar la idea de cuán hermoso hubiese sido contar con la presencia de su progenitor, ahora que él también era un adulto. Y llegó a la conclusión de que la especie humana progresaba muy lentamente, debido sobre todo, a que la transmisión de experiencias entre las generaciones no se hacía de forma adecuada, ya que aquellas nunca coincidían en la sazón. Cuando el padre está en la madurez, el hijo no lo está, y por contra, cuando el hijo la alcanza, el padre ya la ha sobrepasado y ha entrado en la decrepitud de la vejez. El joven recibe la experiencia cuando ni la entiende ni la quiere. El ser maduro, cuando está en condiciones de apreciar las experiencias ajenas, ya no tiene quién se las transmita. Y, si esto lo extendemos no sólo a dos, sino a tres generaciones, entonces los huecos son todavía mayores. Imaginaos - decía don Esto en las tertulias del Casino de Santillana, en las que brillaba con luz propia- que la vida media de los seres humanos se ampliara, aún sin llegar a la exageración de los novecientos años de las Sagradas Escrituras, pero que, al menos, se vivieran unos ciento veinte años. En este caso, podrían convivir un hijo con cincuenta, el padre con setenta y cinco y el abuelo con cien. Y tendrían quince o veinte años para 46 coexistir en plena madurez con capacidad para transmitir y recibir conocimientos y experiencia, hasta que el abuelo chocheara. Esto, sin duda alguna, decía eufórico Esto, haría que progresáramos con mayor rapidez, ya que nuestra memoria colectiva sería muchísimo más rica, abarcaría un período más amplio y la posibilidad de repetir errores, sería mucho menor. Don Esto había seguido los pasos de su aventurero abuelo materno, don Filiberto, y, después de haber navegado en multitud de fragatas y navíos comerciales, había ido a dar con sus marineros huesos a los escalafones de la gloriosa Armada Española. La primera vez que arribó a la Insula fue en el año de 1755 en que se botaron a la mar las fragatas Ventura, Industria y Liebre, de 28 cañones cada una de ellas. Don Esto bajó desde Santander para hacerse cargo, como segundo, del mando de la primera de ellas. Ostentaba la graduación de Teniente de Navío de segunda clase. Apenas contaba con veinticinco años, pero ya se había casado con doña Leonora Morante, que a su vez, había dado a luz al primero de sus hijos, Julito. Posteriormente, a lo largo de su carrera, serían múltiples las ocasiones en las que arribaría al puerto de la Insula, las más de las veces, tras largas y penosas singladuras. No obstante, fue en esta primera ocasión cuando conoció a Leonor de Sánchez, esposa del Condestable don Avelino Sánchez. Fue en la recepción que el virrey de turno dio a las tripulaciones de las tres fragatas que se acababan de bautizar de mar. El Palacio, a unas pocas varas de la Puerta del Mar, lucía esplendoroso en éstas ocasiones. El salón regio aparecía iluminado por tres enormes lámparas de techo en las que lucían cantidad de velas, que mantenían la estancia como si fuera el atardecer. Las grandes puertas de cristales que daban al jardín permanecían abiertas de par en par, de manera que el salón se continuaba en el jardín sin impedimento alguno. En la zona ajardinada, unos esclavos negros, vestidos con lujosas libreas, mantenían en alto unos grandes faroles, de manera que toda ella era perfectamente visible. Algunas esclavas negras, vestidas todas de blanco, portaban una especie de caza mariposas con los que, muy delicadamente, para no estorbar las conversaciones de los señores oficiales y las damas, recogían los pequeños insectos que acudían a la luz de los faroles. En la cena, Esto había sido situado por la anfitriona, la esposa del virrey, entre la esposa del Condestable y la preciosa hija mayor del Brigadier Velázquez. Don Esto era un buen mozo y estaba acostumbrado a que lo colocaran entre las señoritas jóvenes y casaderas, pero empezaba a extrañarse de que su condición de casado no hubiese hecho cambiar esta circunstancia. Nunca entendería las artimañas de las mujeres. Sin embargo, en aquella ocasión, toda la atención del teniente de navío de segunda no fue para la hija del Brigadier, como cabía esperar por parte de la virreina, sino que la monopolizó totalmente la esposa del Condestable. Sin duda, aquello fue amor instantáneo… la flecha del angelote de ojos vendados atravesó sus corazones sin piedad ni miramiento. Leonor era mucho más joven que su marido y su matrimonio había sido una componenda familiar a la que ella no había tenido posibilidad alguna de oponerse. Desde el primer momento, quedó prendada del joven oficial, de su soltura, su educación, su forma norteña de hablar, su experiencia mundana y, sobre todo, de su simpatía personal. No había 47 conocido en toda su vida a nadie que tan siquiera se pareciera remotamente a don Esto. Él, a su vez, se sintió seducido por ella desde el primer instante. Su aspecto físico era impecable: delgada, muy alta para ser mujer, tan alta que era la única dama que Esto había conocido que hiciera buena pareja con él. Le encantaba poder hablar con una mujer sin tener que inclinarse en exceso para hacerlo. Además de esta primera e insólita circunstancia, su cara era preciosa, sus maneras graciosas y educadísimas y su cultura musical, excepcional. Hablaron casi toda la cena y parte de la noche, hasta el punto de que el Condestable empezó a carraspear ante la virreina para que ésta interviniera ante lo que comenzaba a constituirse en una situación chocante. Pero ellos estaban tan ensimismados el uno en el otro, que no se habían apercibido. Cuando la esposa del virrey se les acercó con el Condestable para dejarlo junto a su esposa y tomó de la mano a Esto, con la excusa de presentarle a una dama de Santander que decía conocer a su familia, sólo entonces, ambos cayeron en la cuenta de que su actitud había llamado la atención de los presentes. Leonor, como un ángel de candor, enrojeció hasta las orejas y fue a refugiarse, recatada, del brazo de su esposo. Esto, en aquel momento, no hubiese dudado en rescatarla de los bracetes del grasiento y gordinflón Condestable. Gustoso la habría raptado y se habría fugado con ella para cubrirla de besos y de caricias. Nunca olvidaría don Esto el rubor de las mejillas de Leonor cuando sintió descubierta la atracción que sentía hacia él. Después de aquella ocasión, cada vez que el buque de don Esto recalaba en el puerto de la Insula, cuando atravesaba la Puerta del Mar para adentrarse en ella, el corazón le brincaba en el pecho ante la posibilidad de reencontrarse con Leonor. Y fuera la que fuese la actividad que hubiese de desplegar en sus tareas profesionales, todas sus actuaciones estaban mediatizadas por la posibilidad de acudir a la casa del Condestable o a cualquier recepción, merienda o protocolaria visita, donde existiese la más mínima posibilidad de encontrarse con su ángel de candor. Mas ella, que anteponía a sus sentimientos personales la lealtad a su marido y la honorabilidad de su condición de mujer casada, hizo todo lo posible porque el ansiado reencuentro no se produjese. Pero, en esta ocasión, el destino se aliaría con don Esto. El Condestable, de resultas del último asedio a la Plaza de Gibraltar, quedó herido de tan mala traza, que la cangrena lo fue pudriendo y, en unos meses, entregó su ánima, rindiendo ante el Hacedor el último de sus viajes. Doña Leonor quedó viuda a la temprana edad de veinticuatro años, cuando, por su parte, don Esto contaba apenas con veintiocho. Ante tal providencia del destino, la joven viuda no pudo resistir el asedio a que la sometió el joven teniente de navío, por entonces, ya de primera clase. El virrey le permitió a Leonor que continuase ocupando la vivienda que pertenecía al cargo de Condestable, en primer lugar porque el que sustituyó a su marido residía en El Puerto Real y no mostró interés por la residencia que a su disposición tenía en la Insula. Y, en segundo lugar, porque ella, a cambio, se comprometió a ayudar a la Amiga de la escuela de las niñas que, por aquel entonces, se encontraba padeciendo unas fiebres que, con harta frecuencia, la hacían faltar a sus responsabilidades para con las niñas de la Insula. Así pues, ella estabilizó su situación en el arsenal y, de resultas, don Esto también estabilizaría la que sería la más duradera y venturosa de todas sus relaciones extraconyugales. Los poderosos señores podían permitirse la licencia de tener una “mantenida”, con una sola condición: que ésta no quisiera reemplazar a la verdadera esposa. Al ser el santanderino hombre de buenísima familia y elevada 48 condición social, aquel adulterio fue admitido socialmente sin el menor reproche. De esta forma se convirtió en habitual que, del mismo modo que otros compañeros, al desembarcar en la Insula, iban en busca de sus esposas, don Esto fuera al encuentro de su Leonorcita. Decidió llamarla así para distinguir con más contundencia su nombre del de su esposa. ¡Que también fue coincidencia el que la una se llamara Leonora y la otra Leonor, con la de nombres que hay! Apenas hacía dos días que don Esto había desembarcado en Gades y un carruaje lo había traído hasta la Insula con su baúl de piel de bisonte de las colonias inglesas del norte. Su buque zarparía de nuevo en los próximos días, por lo que una estancia tan corta los tenía, a él y a Leonorcita, cariacontecidos. En esta ocasión rendía viaje procedente del Imperio Otomano y don Esto había obsequiado a su querida Leonorcita con una preciosa alfombra de gran espesor y una vestimenta tradicional de aquellas tierras, que utilizaban para la noche de los desposorios. Consistía el vestido en una especie de chilaba de amplísimas mangas y cuello escotado hasta la cintura, confeccionado con un tejido que parecía seda al tacto y, sin embargo, tenía la transparencia del organdí. Ambos se habían puesto los vestidos turcos y, mientras él permanecía sentado ordenando el contenido de un pequeño arcón que había sobre la mesa, ella deambulaba por la casa haciendo todo sin hacer nada. Leonorcita, de puertas para adentro, siempre estaba descalza. A él le encantaba observarla furtivamente... y, a ella, ser observada dando la apariencia de estar ajena. En un instante en el que ella se inclinaba para coger la cajita de la costura, la amplia abertura del cuello del vestido, permitió ver uno de sus blanquísimos y redondos pechos. En otro momento en el que se agachaba en cuclillas para coger un alfiler del suelo, el vestido se pegaba a su espalda y a sus nalgas, dibujando sin pudor ninguno el surco de sus posaderas. Ahora se estiraba para coger una bobina de hilo que estaba en una estantería a la que apenas alcanzaba…, y el amplio cuello se deslizaba dejando su precioso hombro al desnudo, insinuante. O bien, al asomarse tras las cortinas, al ventanal, el contraluz definía exactamente su silueta bajo la tenue vestimenta. Y ella, consciente de estar bailando para él la danza del amor, abría distraídamente el compás de sus piernas, de manera que se dibujaran también, al contraluz, los rizos del arco de sus muslos. Y permanecía allí un rato, variando suavemente la postura de su cuerpo, insinuando y ofreciendo con ello una u otra parte del mismo. Este juego podía llevarles horas, durante las cuales, don Esto se sentía el ser más afortunado del mundo por haber encontrado una mujer de tanta belleza e inteligencia juntas. Y se lo hacía saber a ella alabando continuamente lo maravilloso de su nido de amor, ausente de inoportunos pequeñuelos, donde sólo ellos existían, con la plena libertad de la desnudez de sus cuerpos y de sus almas. ¡Qué ignorante estaba él de que, cada vez que hacía estas alabanzas, clavaba un agudo puñal en la esperanza que ella tiernamente acariciaba…, la de darle algún día un hijo a aquel su amado dios mundano! Mas ella, en la entereza de su carácter, obtenía las fuerzas para esperar pacientemente a que el destino le propiciara la ocasión de confesar aquel secretísimo anhelo a su bien amado. Ya había tenido que ponerse, en una ocasión, en manos de una comadrona de Gades, que con un repugnante bebedizo y una larga espátula de hierro, le había hecho abortar el feto de la criatura que albergaba en su seno. Afortunadamente, 49 esta desgraciada situación se produjo durante una larga ausencia de don Esto, lo que le permitió restablecerse tanto física como espiritualmente, pues, a resultas de la misma, quedó tan mermado su ánimo que, ni tan siquiera en el tribunal de la confesión, encontraba alivio a su pena y desconsuelo. Don Esto, en su bendita ignorancia, gozaba que aquella relación no tuviera nada que ver con la que mantenía con su esposa. En su matrimonio, él era el depositario de las herencias de su familia y de la de Leonora y tenía que cumplir unos roles predeterminados con su cónyuge, con sus hijos, con sus familiares, con su sociedad, de tal forma que el poder conseguido y acumulado hasta entonces, se conservara primero y se acrecentara después. Y para ello, cada uno conocía perfectamente su papel… y lo cumplía. Y allí no había lugar ninguno a la intimidad entre el hombre y la mujer, pues la destruían los hijos, o los sirvientes, o los familiares, que siempre aparecían en el más inoportuno de los instantes. Lo de Leonorcita era totalmente distinto. Primero porque ella era una persona única, irrepetible; después, porque ella no jugaba ningún papel ante nadie, y tercero, porque don Esto estaba y permanecía allí, simplemente porque era lo que quería, sin que ello implicara el sostenimiento de imperio alguno, sin que tuviese que interpretar otro papel que el de un universo hombre ante un universo mujer. El juego amoroso continuaba cuando, cerrando en pleno día puertas y contraventanas y a cubierto del inquisidor mundo externo - en el que brotaban como la mala hierba las habladurías- y a la tenue luz de unas bujías, despojaban sus cuerpos de toda vestimenta y, experimentando la libertad de la desnudez, continuaban faenando y haciendo cosas tal y como si estuvieran vestidos. E igualmente se observaban y se exponían alternativamente y de forma disimulada…, hasta ver quién era el que, no pudiendo aguantarse más, se abalanzaba loco de pasión en pos del otro. En este apartadero, te diré: Este entretenimiento, jugado entre personas astutas y dueñas de sí mismas…, es un maravilloso recreo de amor que colma los sentidos de sensaciones y sacia el hambre de universo humano. Ambos yacían sobre el lecho desordenado, una vez consumada la mutua entrega. Y entonces ella, apartándose a un lado y cubriendo su desnudo cuerpo, ya apagado de pasión, le inquirió mimosa: - ¿Qué te sucede…, mi dueño? Desde que has llegado de este tu último viaje, noto que tus pensamientos están lejos de aquí..., ¿me ocultas alguna desgracia? ¿He hecho algo que te incomode? ¿Hay alguna cosa en la casa que no sea de tu agrado…? pues ya sabes que mi único anhelo es que mi dueño y señor se halle aquí como en el cielo. - ¡Nada de eso, reina de mi vida…, todo en ti y en tu casa está a mi entera satisfacción! ¡Y cuento como un penado, los días y las horas que me faltan para verte, cuando estoy lejos de ti! Pero tienes razón cuando dices que no tengo la cabeza del todo aquí. Un suceso acaecido en éste último viaje, no se me aparta del pensamiento. 50 - ¡Cuéntamelo, luz de mi vida…!,- le suplicó ella melosa, intuyendo que, haciéndolo hablar, extraería la espina que él tenía clavada en el corazón y le restituiría la calma y el sosiego perdidos. - Supongo que habrás oído hablar en alguna ocasión del Geómetra que hace unos años, estableció una academia para zagales en la Insula. Ante el mohín de asentimiento de ella (siempre que él se disponía a abrirle su alma, ella, por no interrumpirle, ni tan siquiera hablaba…, y de continuo le seguía el relato con gestos de su lindo y expresivo rostro), don Esto continuó con el relato: - Según me han referido, el loco filósofo tuvo la desgraciada ocurrencia de escandalizar a la Santa Inquisición con sus postulados y teoremas, habiendo propiciado que cayera sobre él todo el peso del Santo Tribunal. Y hacía años que nadie sabía del paradero de tan singular personaje. Pues bien, cuando levamos anclas del fondeadero de la bahía de Oran, poniendo rumbo a Algeciras, uno de los marineros de la fragata Ventura, me hizo entrega de un trozo de piel, enrollada como un pergamino y atada con una cinta. Al tiempo que decía lo cual, don Esto se levantó y, abriendo su baúl, sacó el pergamino del que hablaba y le hizo entrega del mismo a Leonorcita. - Al referido marinero, - continuó don Esto - se la había entregado un guardia del Presidio del Castillo de Oran, donde había ido a visitar a un viejo camarada. Se la entregó, junto con unas monedas, para que la hiciera llegar a cualquier oficial de un buque con pabellón de la Armada Española. El marinero, escarmentado de otras malas experiencias, no se había atrevido ni a quitar la cinta, que estaba sellada con lacre. Leonorcita, con delicado gesto, se dispuso a desentrañar el misterio y tiró suavemente de la cinta hasta que el pergamino quedó liberado de su atadura. Miró a su universo humano con candoroso gesto y esperó hasta que éste, embelesado en la contemplación de su hermosura, recuperara la consciencia…, entonces él, haciendo un gesto con su mano, le dijo: - ábrelo y léelo. Leonorcita esbozó una sonrisa de satisfacción al verlo tan seducido y comenzó a deslizar lentamente su vista sobre los caracteres que había en el pergamino, que no resultaban de fácil lectura, pues sin duda habían sido escritos en condiciones de gran precariedad, propiciada por la situación a que se viera sometido el cautivo. No obstante, Leonorcita, comenzó a leer: En otro tiempo más placentero de mi vida, me fue dado el privilegio de gozar del afecto de una discípula, que sin duda estaba tocada por la mano del Señor nuestro Dios, pues le había sido concedida la inusual gracia de tener portentosas visiones de los más intrincados y ocultos misterios de la naturaleza. Así, en cierta ocasión, estando mi discípula en el trance de la visión, me dijo: “Don Joaquín, la Verdad está en el centro geométrico de la esfera”. Después de haber estado meditando durante años sobre aquellas palabras y a pesar de, tiempo atrás, haber llegado a la conclusión de que la Verdad no existe, hoy debo decir lo que sigue: la Verdad, Sí existe. Lo que sucede es que el hombre no está capacitado para abarcarla, pues, para comprender la verdad de un solo punto 51 del espacio, tendríamos que tener la capacidad de observar ése punto desde todos aquellos que constituyeran una esfera de la cual ese punto sería el centro geométrico. Mientras que nuestras pobres facultades solamente nos permiten observar ése punto desde otro único punto. Si gozáramos de la facultad de tener un ojo esférico, que viese hacia dentro, desde todos los puntos de su superficie, al punto que constituye su centro geométrico…, entonces tendríamos el conocimiento exacto de ése punto… y su verdad. Algo totalmente inalcanzable para el ser humano que sólo dispone de un único punto de vista para todas sus especulaciones. Pero esta conclusión que, en un principio podría hacernos flaquear el ánimo, al ponernos de relieve la relatividad con que observamos y consideramos todo, por otra parte, nos debe llenar de gozo y sacar de nuestros corazones la desesperanza, pues hemos concluido, nada menos, que la existencia de la Verdad. Ahora sólo nos queda, llegar a abarcarla. No te burles dios de los cristianos - que diría si me hubiese oído postular mi primo don Luis -, pues, igual que descubrimos que no eras tú quién tronaba en la tormenta, ni quién mandaba las aguas de los cielos… llegaremos algún día a tener ese ojo esférico que, mirando hacia dentro, abarque la dulce Verdad. Todo esto escribe y concluye don Joaquín Anillo y Quixano, caído en la desgracia por mor, de su facultad de usar el entendimiento de que el Hacedor le dotó…, y del Santo Oficio. Y que, preso de cadenas y grillos en la española ciudad de Oran, cumple pena a la que no ha merecimiento. Si alguna alma española, de mi mísero estado tiene cristiana caridad, venga a socorrerme, antes de que las pocas fuerzas que me restan abandonen para siempre este maltrecho cuerpo. Leonorcita había quedado impresionada por la lectura del pergamino de don Joaquín, mas no por su contenido geométrico y filosófico, sino por el riesgo que podría suponerles que el Tribunal del Santo Oficio tuviera conocimiento de que ellos eran depositarios de semejante texto en el que se vertían blasfemias de toda índole. Suplicó a don Esto que le permitiera arrojar el pergamino al fuego ya que éste sólo podía traerles desgracias. Y tanto insistió la mujer y tan asustada la vio don Esto que, al final, accedió a su petición y el pergamino del “ojo que abarca la verdad de un punto en el espacio”, fue pasto de las llamas…, consumiéndose con él la última esperanza de salvación del condenado de Oran. Don Esto acalló su conciencia pensando que, realmente, era un osado el geómetra, que después de haber padecido de sambenito y juicio del Tribunal, aún se permitía entregar a un oficial de la Armada Española un pergamino cargado de disparatados postulados y execrables irrespetuosidades hacia el Altísimo. Sin duda aquel hombre, al persistir en su actitud herética después del castigo sufrido, debía haber perdido la razón. En este aislado, te diré: Y el fuego purificador, como tantas otras veces a lo largo de la historia, lo volvió todo a cenizas… borrando para siempre los caminos andados, los cálculos obtenidos, los pensamientos formulados, los teoremas esbozados… haciendo vanos tantos esfuerzos y sacrificios, condenándonos a tenerlos que volver a caminar, calcular, formular o imaginar… quedando algunos de ellos, sin duda, perdidos para siempre entre las cenizas de los fuegos que provoca el 52 miedo irracional… La pobre Leonorcita, con el paso del tiempo, atribuiría a aquel episodio del pergamino la serie de desgracias que, seguidamente, les acontecieron. La primera fue tener que abandonar la vivienda del Condestable ya que el nuevo oficial que había accedido al cargo la requería para su uso. No obstante, esta circunstancia fue prontamente resuelta por don Esto, que compró para ella una casa en la calle Sacramento, la más larga y bonita de la vecina Gades, mas, en el nuevo nido de amor, ya nada fue igual. Las ocasiones de la vida pasan una sola vez y es inútil pretender retenerlas o repetirlas en el tiempo. Los viajes de don Esto se hicieron cada vez más largos y penosos y sus amorosos encuentros se fueron espaciando. El final se cernió sobre ella cuando, por segunda vez, tuvo que recurrir a la matrona para que le interrumpiera la concepción de una nueva criatura de su amado universo. De resultas de las atrocidades que le practicó la mal nacida mujer, le quedó un constante flujo de sangre en sus partes íntimas, que ningún cirujano del Colegio de Gades de los que don Esto concilió para consulta, logró detener. El amor de don Esto fue palideciendo poquito a poco en su lecho de dolor, hasta que un primero de mayo, cuando por las calles de Gades cantaban las niñas en procesión a la Virgen María…, con la bajamar, Leonorcita exhaló su último aliento, con las manos de su universo cogidas fuertemente y mirándolo dulcemente a los ojos, suplicándole el perdón por ser ella quién rompía tan precioso encuentro de humanos universos, como el que ellos habían protagonizado. Don Esto solicitó y obtuvo la autorización del virrey para enterrar a Leonorcita en el Cementerio de la Insula, donde habían disfrutado los mejores días de su apasionado y equilibrado amor. Por respeto a su difunto esposo, que también yacía allí, se guardó de poner sobre su tumba el epitafio amoroso, apasionado y ferviente que hubiese deseado poner. Y una gran losa de mármol en la que se había grabado: “Aquí yace Leonorcita”, puso frontera entre el amplio y etéreo cielo de la marisma insular y el despojo de tan gran mujer. Y, junto a ella, yacía el secreto de sus dos hijos perdidos, que don Esto nunca llegaría a conocer. de ella! ¡Qué dolor de Leonorcita…, escribiéndola, me enamoré Ya después de estos acontecimientos, don Esto Fanjul Colomina navegaría tocado en la línea de flotación, tragando mares de pena, vagando por la vida, herido de muerte, vaciado de contenido, pues su ánima jamás hallaría cobijo en otro ser como el que había encontrado en Leonorcita. 53 9. Miranda (Primera Parte) (1.778) En 1778, el Borbón de turno se llamaba Carlos III. Tanto éste como su antecesor habían puesto una especial atención en la modernización de la gloriosa Armada Real, por lo que el auge que estaba experimentando la Insula era innegable. La vecina Gades, por añadidura, atravesaba los que serían los mejores años de su historia, pues aún conservaba el monopolio del tráfico con las Indias Occidentales y su desarrollo comercial había sido portentoso, situándose entre las ciudades más cosmopolitas del mundo conocido. Su población había aumentado de forma explosiva llegando a contabilizarse más de 65.000 criaturas, de las cuales, más de 2.000 eran extranjeros (franceses, genoveses, flamencos, irlandeses…) y ello sin contar la población flotante del puerto y sus alrededores. Una burguesía mercantil poderosa, activa e inquieta, que habría de jugar un papel fundamental en la llegada del Nuevo Régimen, era partícipe de los cambios ideológicos que se estaban experimentando en toda Europa. Como quiera que sus relaciones comerciales con el extranjero no estaban exentas de riesgos y la protección que les dispensara el Estado pudiera calificarse de nula, rápidamente prendió en esta clase social la forma de asociación de moda en la época…, la francmasonería. Una red de sociedades secretas, extendida por toda Europa y por las Colonias de las Indias Occidentales, que constituía un magnífico soporte para los comerciantes, dotando a sus miembros de valiosísimas ayudas, contactos, conocimientos y medidas de autoprotección. Estas asociaciones se cuidaron mucho de situarse por encima de cualquier confesión religiosa, pretendiendo ser compatibles con todas y sin ir contra ninguna de ellas. Su finalidad no será ni mucho menos alterar las instituciones existentes, sino, dejando a éstas a un lado, encaminarse hacia una nueva moral universalista por encima de las naciones individualizadas. Su finalidad filantrópica y humanitaria hará que su más ansiada meta sea el perfeccionamiento moral y material de la Humanidad. Si bien todo ello rodeado de un secretismo a ultranza que lo hacía muy chocante para los que estaban fuera, los francmasones se dejan guiar por un afán constructivo y positivo de la sociedad, acuñando conceptos tales como la creencia en el progreso indefinido del hombre, en la tolerancia y en la no-diferenciación de las personas por sus creencias religiosas o su pertenencia a distintas clases sociales. Sus postulados sobre la enseñanza mutua, la cultura intelectual y la práctica de la fraternidad y de la solidaridad, la hacían muy atractiva para los idealistas de la época, por lo que rápidamente se superó su estado inicial de vinculación al comercio internacional, para ir dando entrada, en sus secretas reuniones, a personajes de la nobleza, de la política, de las profesiones liberales, del funcionariado estatal y, cómo no, de los oficiales jóvenes, entre los que empezaba a tomar cuerpo la absurda y revolucionaria idea de que progresara en los escalafones quien hiciese méritos para ello, independientemente de cualquier otra condición como el linaje, la pureza de raza o el poderío económico del sujeto en cuestión. Toda esta situación, por proximidad, se irradiaba de inmediato a las vecinas Isla de la Puente e Insula de La Carraca, con lo que el aire de la que don Luis de Quixano denominara en su día la República de las Gadeiras estaba perfumado de olor a Liberalismo. Don Silvestre Rocco, aventajado comerciante de origen genovés, había conseguido de la Junta de Administración y Trabajos, que presidía y manipulaba 54 el virrey de La Carraca, la concesión de entrador de alimentos ultramarinos a la Insula. Quien, a la sazón, y con la debida autorización, se había hecho construir en las inmediaciones de la Puerta de Tierra insular, una opulenta vivienda al estilo de las de los comerciantes de Gades. Es decir, con la planta baja dedicada a almacén de mercancías, el entresuelo destinado a oficinas para el control de las compras y ventas y teneduría de los libros propios del comercio, la planta principal dedicada a vivienda de su familia y la tercera planta para alojamiento del servicio. En la azotea, igualmente, se hizo construir una torre mirador que había de cumplir la doble misión de controlar la entrada de buques desde la bahía y la de servir de recreo a los miembros de su familia y a las amistades de más trato y confianza, que porfiaban por mirar y curiosear con el catalejo que, al efecto, había instalado el comerciante genovés. Don Silvestre era francmasón declarado y había preparado una reunión para aquella tarde de verano, precisamente en la azotea de su domicilio, donde había hecho instalar sillas suficientes para acoger a los hermanos que habían de reunirse en fraternal convivencia. Habíase efectuado la citación a instancia del criollo Francisco de Miranda quien, días atrás, había entregado a don Silvestre una carta de presentación firmada por su buen amigo de la colonia inglesa de Gibraltar, Mr. John Turnbull. Miranda estaba recién llegado a la vecina ciudad de Gades y requería de sus hermanos ayuda para integrarse en la sociedad gaditana, así como cartas de presentación que le abrieran puertas y facilitaran entrevistas con personajes influyentes. Había nacido el tal Miranda en la colonia de Venezuela o Tierra Firme del Caribe, como gustaban de llamarla en las Antillas. De padre canario ( isleños les llamaban en Venezuela) y madre criolla, había ingresado en el ejército de Su Majestad en el que ostentaba la graduación de capitán, habiendo prestado servicio militar, cinco años antes, en el Regimiento de Infantería de la Princesa, en Málaga. De allí, había pasado a tomar parte en la guerra de Melilla contra el Sultán de Marruecos, Sidi Mohamed, donde mantuvo un comportamiento valeroso en las batallas, y ejemplar en el padecimiento de las múltiples privaciones a que se vieron sometidos en aquellas tierras de abrasadores rayos de sol, donde el hambre, las enfermedades y la tortura fueron sus compañeros cotidianos. Sin embargo, tales virtudes no recibieron la recompensa que él esperaba: un merecido ascenso o alguna condecoración que pasara a formar parte de su novísima hoja de servicios. Ello hizo que Miranda comenzara a albergar en su corazón el sentimiento de que era tratado injustamente por su condición de criollo. Este sentimiento de inferioridad había propiciado que, desde que tuvo conocimiento del auge de la francmasonería, se viera fuertemente inclinado hacia ella. No en vano, en el seno de ésta, se predicaban los postulados que habían de permitirle a él hacer una gran carrera y destacar en los méritos de que era portador, sin distinción de razas ni linajes, y con el apoyo y ayuda de mentes liberales como la suya. Ganada la guerra de Melilla, el regimiento de Miranda vuelve a la Península y se acantona en Gades al mando del aristócrata Conde de O’Relly. Dábase la circunstancia de que don Francisco de Miranda, al contrario de lo que era costumbre entre sus camaradas, no probaba el vino, ni era amigo de 55 juergas con mujeres y, además, pasaba la mayor parte de su tiempo libre leyendo con avidez los libros de que constantemente se proveía. Dominaba los clásicos griegos y citaba a Rousseau y a Voltaire con una familiaridad tal que pronto se hizo acreedor al apelativo de librepensador. Dominaba el latín clásico y el francés, y se defendía bastante bien en inglés. Todo lo cual era demasiado para un advenedizo criollo que pretendía sacar, con tanta pulcritud y conocimientos, los pies del plato. Por lo que sus jefes no se sentían cómodos con él y, por tanto, no le hacían partícipe de su confianza. Pero Miranda no habría de cambiar, por ello, su forma de plantearse la vida. Desmesurada, no obstante, resultó ser la inquina que le tomó el Conde O’Relly al capitán Miranda, hasta el punto de acusarle, sin fundamento aparente, de malversar fondos del Regimiento y de practicar el cohecho con los proveedores del mismo. Ante la falta de pruebas consistentes, Miranda fue puesto en libertad condicional, pero, no obstante, la instrucción de su causa quedó en suspenso…, pendiente de ser reabierta “cuando fuese conveniente” para sus enemigos. En esta situación de libre, pero “bajo sospecha”, se encuentra Miranda cuando decide acudir a la protección de los hermanos francmasones, con los que había tenido su primer contacto tres años atrás, en Gibraltar. En aquella bonita tarde, don Silvestre Rocco había hecho de cicerone a don Francisco de Miranda y le había enseñado las magníficas instalaciones de la Insula. ¡Qué poco sospechaba el primero que estaba facilitando información privilegiada a quien, con el tiempo, sería un traidor a la Bandera a la que ahora servía, y qué poco sospechaba el segundo, cuando visitaba el Penal de Cuatro Torres, que aquella no sería su última visita a tan tenebroso establecimiento! Después del ilustrativo paseo por las diversas instalaciones del carenero, el muelle, las fábricas de jarcias, talleres, diques de conservación de maderas, penal, baterías, etcétera, ambos regresaron a la mansión del genovés, donde ya les esperaban algunos hermanos de la logia francmasónica. La esposa de don Silvestre había dispuesto que la servidumbre ofreciera un refrigerio a los hermanos, consistente en limonada o leche batida y unas pastitas recién hechas. Las degustaron mientras daban lugar a que el astro sol inclinase la verticalidad de sus rayos sobre la azotea y la hiciera, con ello, más agradable a los visitantes. Una vez instalados en la azotea, y cuando ya todos habían saciado la curiosidad de asomarse al torreón y echar un vistazo por el catalejo, don Silvestre los convocó a que tomaran asiento a su derredor y les previno de que la reunión que iban a tener carecería por completo de los formalismos que tenían las sesiones habituales de los francmasones, pues se trataba, simplemente, de presentar y dar a conocer al singular criollo, al objeto de facilitarle la existencia mientras permaneciera en la Bahía. Así, comenzó don Silvestre por presentar a don Pantaleón Marcoleta, de origen francés y natural del industrioso puerto atlántico de Brest, alférez de fragata y hombre de gran corpulencia y carácter, que hacía que los demás se sintieran bien al tenerlo de su lado. Don Juan Colarte, gaditano de familia de origen flamenco, teniente de navío y amante de la cultura francesa con quien, más adelante, departiría amigablemente Miranda en el, tan querido para él, idioma de Rousseau. Don Manuel De la Iglesia, natural y vecino de Gades, alférez de fragata, conocedor de las colonias de las Indias Occidentales y, por tanto, sabedor del trato discriminatorio que, en ellas, sufrían los criollos por parte de los castellanos viejos y de los funcionarios y cargos políticos de la Metrópoli. Don Tomás Zurita, franciscano de origen vasco, perteneciente al convento de dicha orden en El Puerto 56 Real y que atendía, por aquel tiempo, la Iglesia de la Insula. Y, por último, don Gerardo Murphy, también gaditano, alférez de navío, de familia irlandesa y hermano del capitán de fragata que en su día ayudaría a Juan Van Halen a escapar de la cárcel de la Inquisición. Aunque no todos los presentes pertenecían a la misma logia, ostentaban cada uno las siguientes categorías: don Silvestre Rocco era Venerable; don Tomás Zurita y don Juan Colarte eran maestros; los restantes, Manuel De la Iglesia, Pantaleón Marcoleta y Gerardo Murphy, ostentaban la categoría de compañeros, y Francisco de Miranda, si se decidía por ingresar en alguna de las logias existentes en Gades, entraría con la categoría de aprendiz. Durante la reunión, Miranda había puesto a sus compañeros al corriente de sus desventuras con el Conde O’Relly, habiéndose tomado todos ellos buena cuenta y brindándole al criollo contactos y recomendaciones, si, finalmente, se decidía por pertenecer a la gran familia. Igualmente le pusieron al corriente de que, antes de que él se decidiera a solicitar el “contacto”, ya ellos tenían conocimiento de su persona y su causa a través del Gobernador de Gibraltar, el comandante Boyd, y del negociante inglés John Turnbull, activo participante en el comercio de contrabando precisamente con Venezuela y con grandes intereses en aquella colonia española y en el futuro del joven e inquieto Miranda, quien no pudo por menos que manifestar su sorpresa, pues desconocía por completo la pertenencia de estos dos buenos amigos a la francmasonería. A ambos los había conocido a su regreso de la guerra de Melilla, a finales de 1775, durante unos meses que había permanecido en Gibraltar y de los que había quedado gratamente sorprendido por la amabilísima acogida que le habían dispensado. Desconocía el capitán Miranda, por aquel entonces, que tanto halago y amabilidad no tenían otro objeto que el de sembrar, en su corazón, la semilla de la traición para con la Metrópolis, pues su condición de criollo que, frente a los españoles era motivo de desdoro, sin embargo, para los ingleses, lo era de aprecio y consideración, deseosos como estaban de pasar a entendérselas con los nativos de las colonias para acabar con el monopolio comercial que ejercía el Estado español. No obstante, aquella sensación de saberse observado y analizado por los ingleses y, posteriormente, recomendado a los hermanos francmasones de Gades, le resultaba en gran medida gratificante, por lo que suponía de importancia para su persona y por el poder que empezaba a vislumbrar que tenía la Gran Hermandad. Cuando el Venerable Silvestre se disponía a dar por concluida la reunión, Fray Tomás sacó de debajo del hábito un papel que desdobló cuidadosamente y, llamando la atención de todos los presentes, les dijo: “Oid las coplillas que canta el populacho y que dan una visión muy acertada de lo que piensan de nosotros”. Y leyó: Reglas para conocer a tanto francmasón como anda suelto por ahí: Si escuchas con atención, ilustre y sabio Panés te revelaré quién es en España francmasón. - El que escribe algún papel trasladándonos en él 57 cuanto dicta la razón ese huele a francmasón. - El que veas con anteojos teniendo buenos los ojos y más vista que un lirón, ese huele a francmasón. - El que siendo buen cristiano socorre a su pobre hermano con piadoso corazón, ese huele a francmasón. - El que quiere que la fe viva pura y libre esté de toda superstición, ese huele a francmasón. - El que quiere que celoso sea bueno y religioso el fraile y no bigardón, ese huele a francmasón. Al terminar ésta estrofa, todos rieron la alusión al fraile y éste el primero, que se estaba divirtiendo en grado sumo con la lectura de la coplilla. Continuó el religioso: - El que quiere que su Rey esté sujeto a la Ley y al poder de la Nación, ese huele a francmasón. Esta estrofa fue aplaudida por todos y con especial vehemencia por el joven Miranda…, causando ello satisfacción entre los presentes, que comprobaban de esta forma cómo se asemejaba la ideología del criollo a la de ellos. - El que siendo fraile o cura, es liberal y procura del pueblo la ilustración, ese huele a francmasón. Nueva salva de aplausos y vítores que ponían de manifiesto cómo los elementos más progresistas de la sociedad gadeirana de la época buscaban en la francmasonería el lugar más idóneo y seguro donde manifestar y dar rienda suelta a sus sentimientos más revolucionarios. - Si a la luz de un mal candil trabaja puesto el mandil Ese sí, que es Francmasón. Terminó con gran gesticulación el fraile ante las risotadas y chanzas de todos los que, en el momento oportuno, habían venido a banalizar el ambiente que, con las últimas estrofas, se había puesto a más temperatura de la que ellos hubiesen querido mostrar a Miranda en la primera de sus reuniones. No obstante, el criollo estaba disfrutando y tomando parte activa de tal manera en la reunión que quedaron seguros de que éste no se diferenciaría tachándolos de elementos excesivamente progresistas. 58 En los meses venideros, se reproducirían las visitas de Miranda al domicilio Insular de don Silvestre Rocco, no ya por mor de las reuniones de los hermanos francmasones, sino por el atractivo que, para éste, tenía la mayor de las hijas del comerciante genovés, Amparito. Señorita de dulcísimas maneras y belleza reconocida que, con frecuencia, quedaba extasiada ante los alardes de cultura clásica que le hiciera don Francisco de Miranda. Dábase la circunstancia añadida de que el teniente de navío, don Juan Colarte, frecuentaba igualmente el citado domicilio, atraído, a su vez, por la segunda de las cuatro hijas de don Silvestre, Amor. De esta forma, las dos parejas que constituían los cuatro jóvenes, con frecuencia, paseaban por La Insula en animada charla, tanto de banalidades propias de su juventud, como enzarzados en filosóficas disquisiciones en las que, aunque todos tomaban parte activa, solía resultar inevitable que acabara descollando la concienzuda preparación académica del criollo. En una de esas tardes, las dos parejas, acompañadas del padre de las señoritas, se habían acercado a la parte noroeste de la Insula, donde el Río SanctiPetri la separaba de la Isla de La Puente, en cuyo lugar estaba empeñado el virrey de turno en la construcción de un dique de seco. Don Silvestre, con gran disgusto para las aburridas damitas, acaparaba la atención de los dos pretendientes, explicándoles las dificultades que suponía el carenar los buques tumbándolos de costado en seco, para que dieran la quilla y, de esta forma, poderles limpiar los fondos, resultando éstas operaciones de gran coste y dificultad por la gran cantidad de cabrestantes que se debían emplear de forma simultánea, aparte de los riesgos que suponían para la integridad del propio buque. Pero, hasta la fecha, todos los intentos que se habían hecho para construir el ansiado dique habían sido infructuosos, pues no se había podido dar con suelo firme donde sustentarlo; tal era el acopio de deleznables capas de fango que se encontraban en aquel lugar. No obstante, aquella tarde, un grupo de unos cincuenta presos del Penal de Cuatro Torres trabajaba en la zona del dique clavando largas hileras de estacas de madera en el fango. Llamó la atención de los paseantes un grupo de niños que, debido a su menor peso, se desenvolvían con mayor soltura por el fango que los cautivos adultos. A ellos les estaba encomendada la labor de situar las estacas en el lugar que, desde tierra firme, indicaba el ingeniero. En un momento, uno de los zagales dio un grito de dolor, pues, al parecer, se había hecho un corte en un pie con alguna concha de ostión de las muchas que se encuentran en el fango. Un compañero le ayudó a salir a tierra firme y Amparito y Amor se ofrecieron solícitas a curar al zagal. El capataz de los cautivos hizo que les trajeran agua limpia y unos lienzos. Las señoritas, para distraer la atención del muchacho de la cura que le iban a practicar, le dieron palique. El chiquillo decía llamarse Marco Antonio Gabriel, había nacido en el propio Penal, donde su madre cumplía pena por ladrona, al haber robado a un marinero dos maravedíes, de su propia faltriquera y, aunque de eso hacía ya muchos años, la mujer y su hijo se habían habituado a vivir en el presidio, donde, al menos, tenían una comida fija al día y no caían en reclamar la libertad a la que sin duda tenían ya merecimiento. Añadió el zagal, que charlaba por los codos con gran desparpajo y gracejo, que debía sus tres nombres a los tres hombres más importantes en la vida de su madre: el padre de ella, que se llamaba Marco, su desaparecido hombre, que se llamaba Antonio y él, 59 que se llamaba Grabié. A Miranda le hizo mucha gracia la salida del zagal y le obsequió una moneda de plata y, como lo había visto tan despabilado, le dijo que, con el permiso de las señoritas que tan amablemente lo habían curado, si se acercaba por la casa de éstas los jueves al atardecer, él dedicaría un rato a enseñarle la lectura. El muchacho quedó encantado con la moneda de plata y le dijo al capitán que le pediría autorización a su señora madre para acudir a las enseñanzas que el militar le proponía. Al final, las señoritas, de regreso a su mansión, iban muy contentas, pues el encuentro con Grabié les había salvado lo que en principio se les planteaba como una tarde soporífera, aguantando las charlas de los señores. Estas caridades de guante blanco en las que se da la migaja al miserable suelen dejar muy acomodadas las conciencias mojigatas. No sería aquella la última vez que Miranda tuviera la ocasión de tratar a Grabié, pues éste consiguió la anuencia de su madre y todos los jueves acudía puntual a su cita con el criollo. El muchacho, que ya había recibido algunas enseñanzas en la escuela de la Insula, realizaba unos progresos muy considerables, pues, a su afán por conocer, había que añadir la paciencia con que don Francisco de Miranda iba penetrando, poco a poco, en su tierna mente, pues no se limitaba el capitán a la estricta enseñanza de las letras, las sílabas y las palabras, sino que ponía, en el tierno corazón de Grabié, las semillas de la liberalidad, la independencia de criterio y la dignidad que se debe a toda persona por el simple hecho de serlo. De manera que no tardaría mucho tiempo en enterarse el criollo de que su alumno se había convertido en el cabecilla de los chavales del presidio, a los que lideraba con gran tino y determinación. En alguna ocasión, Amparito le reprocharía a Miranda, en relación con Marco Antonio Gabriel, que lo había convertido, con sus enseñanzas revolucionarias, en un potrillo cimarrón y rebelde. A lo que el capitán respondía: “Me he limitado a sembrar en su corazón la semilla de la libertad. Las rebeldías se producen en los corazones libres cuando toman conciencia, primero, de su derecho a la libertad y luego, de las cadenas que lo subyugan. Las revoluciones no son más que la cosecha del fruto que dan los corazones libres”. Cuando Miranda hablaba en esta forma, Amparito se estremecía de miedo, pues, con esa intuición de que son capaces las mujeres, adivinaba que el criollo había de estar destinado a empresas de mayor envergadura que las que le ocupaban en aquellos días y que, irremisiblemente, lo apartarían de ella. Tantas eran las tardes que el capitán Miranda pasaba en la Insula que habría sido capaz de dibujar de memoria el plano de todas sus instalaciones. No obstante, independientemente de su memoria, se había confeccionado un detallado plano en el que, constantemente, hacía anotaciones y puntualizaciones que sacaba de su directa observación de la realidad. Lo mismo había hecho de las instalaciones existentes en la Isla de la Puente y en Gades. El interés de los ingleses por el comercio con las colonias españolas de ultramar y el casi constante estado de guerra que mantenían con los españoles, le hacían suponer que aquellos planos serían de gran estima para sus posibles futuros aliados. Solo hacía dos años que se había proclamado la independencia de las colonias inglesas en América del Norte, en la que habían tomado parte activa, del lado de los independentistas, españoles y franceses. Así es que no sería de extrañar que los ingleses quisieran devolver “el favor” a los españoles, aliándose con los independentistas de las colonias hispanas para conseguir su emancipación de la Metrópoli. Por si fuera poco, la situación de Miranda dentro del regimiento de O’Relly no mejoraba. Por más que envía un escrito tras otro al Ministro de la Guerra, para conseguir su rehabilitación definitiva de las injustas acusaciones del 60 Conde, éste ni se digna contestarlos, resabiado como estaba con los informes que le llegan del capitán Miranda en que lo describen como librepensador, excesivamente culto para ser un criollo y amigo de la francmasonería, a la que ya le había puesto abiertamente la proa el Santo Oficio. Mas el destino abre y cierra puertas, conduciendo a los mortales donde su albedrío tiene antojo de llevarlos. Así, una puerta se abre cuando el mando del regimiento de Gades pasa de las manos del enemigo O’Relly a las manos del medio criollo Juan Manuel de Cajigal, con el que rápidamente conectará Miranda en amistad y americanismo. Pero otra puerta se cierra, y ésta de un portazo, cuando el inevitable Conde es, por el contrario, nombrado Inspector General del Ejército. Es decir, que quien le abrió el Expediente era ahora el encargado de enjuiciarle disciplinariamente. Con este giro de los acontecimientos, malamente podría el capitán Miranda esperar que se sobreseyera su causa pendiente, sino, más bien, todo lo contrario. Mas, juguetón el destino, después de abrir y cerrar ambas puertas, aún se permitió, para no hacer demasiada sangre, abrir un portillo: Francia declara la guerra a Inglaterra, ambos también “amigos” tradicionales, y se decide a enviar un ejército de cuarenta mil hombres en ayuda de los insurrectos independentistas de la colonia inglesa. España, en virtud del Pacto de Familia de la Borbonada, se ve obligada a declarar igualmente la guerra a sus tradicionales “amigos” los ingleses. En la Insula se comienzan a preparar, a toda prisa, barcos y tropas para enviar a las colonias inglesas de ultramar. En éstas ocasiones la actividad desenfrenada se desplazaba del carenero hacia la Puerta del Mar, donde el muelle se asemejaba a un bosque de mástiles, de tantas embarcaciones como en él se atracaban y fondeaban. Los presidiarios eran desplazados de cualesquiera ocupación que tuvieran y eran todos empleados en el pertrechado de los buques y de la tropa que había de embarcar en ellos. Y en este portillo es donde el ennegrecido futuro del capitán Miranda encuentra unos tenues rayos de luz por los que escapar de tan aviesas circunstancias como el destino le había deparado. Así, se presenta voluntario en el cuerpo expedicionario, en una de cuyas formaciones militaba su amigo Cajigal, recientemente ascendido a General. Y es admitido. En la mansión de los Rocco, los gozos y las penas se repartían por plantas. Así, en la planta baja y en el entresuelo, la masiva entrada de mercancías para pertrecho de los buques mantenía a todo el personal en desenfrenada actividad, y la mente de don Silvestre, a pesar de su probada agilidad, era incapaz de calcular, sobre la marcha, el montante de los beneficios que la Expedición de Voluntarios le iban a reportar. No obstante, se relamía de gusto ante tal circunstancia. Sin embargo, en la planta principal, la pena invadía a Amparito y a su madre y hermanas, que veían con desesperación cómo los temores de la primera sobre la marcha del capitán Miranda de la República de las Gadeiras, tomaban cuerpo desgraciadamente. Amparito estaba fervientemente enamorada del venezolano y, aunque éste le había prometido que regresaría de la guerra cargado de gloria para llevarla al altar y hacerla madre de sus hijos…, ella sabía que aquella puñalada que recibía su corazón…, sería para siempre. Por su lado, Marco Antonio Gabriel albergaba sentimientos encontrados para con el aventurero capitán: por una parte, estaba colmado de agradecimiento 61 hacia el hombre que le había abierto los ojos, no ya al conocimiento de la sabiduría escrita, sino al conocimiento y descubrimiento de sí mismo, y, por otro lado, albergaba la rabia contenida de quien, sin haber conocido padre alguno, encuentra al mejor de todos, para que, al cabo, éste se le quite drásticamente. Preguntándose, en su despecho, si no hubiese sido mejor quedarse huérfano como siempre estuvo. El paso del tiempo, no obstante, le respondería esa pregunta al jovencito Marco Antonio Gabriel. Así pues, una lluviosa mañana del mes de abril de 1780, con viento del sudeste, zarpó del muelle de la Insula, con rumbo a La Habana, una escuadra integrada por cuarenta navíos de guerra y de transporte. Componían el cuerpo expedicionario un total de diez mil hombres, todos ellos al mando del general don Victorio de Navia Osorio, formando parte de la misma el general don Juan Manuel de Cajigal, así como el capitán don Francisco de Miranda…, entre muchos otros. En el muelle de la Insula, con el marco de la Puerta del Mar tras ellos, y la lluvia calando sus cuerpos y sus almas, quedaban dos corazones destrozados…, los de Amparito y Grabié…, entre muchos otros. En este retirado, te diré: ¡Qué terrible sensación de soledad la que se experimenta en el alma cuando ésta es despojada de lo que más quiere…, y no puede hacer nada por evitarlo! ¡Qué duros son los golpes que el destino nos propina en nuestra tierna juventud, para forjarnos en recios adultos desesperanzados de recibir bondad gratuita alguna! 62 10. Don Esto (Segunda Parte) (1.783) La fábrica de jarcias se había concluido y trabajaba a pleno rendimiento y satisfacción del virrey. En los terrenos adjuntos de la Isla de la Puente, se empieza a construir el Departamento, al que se dará el nombre de San Carlos en honor del rey gobernante y benefactor de la Armada, don Carlos III. Sir William Herschel, astrónomo real británico, descubría, con el telescopio de reflexión ideado por él mismo, el planeta Urano. Concebía el gran sistema estelar de la Galaxia, al que describía como un universo-isla, y reveló que el sistema solar se dirige hacia un punto de la constelación de Hércules. ¡Siempre el Héroe gadeirano, poderoso dios nuestro, guiando los pasos de sus hijos de la Bahía de los Vientos…, y del resto del orbe con ellos! La escuadra inglesa mantenía bloqueada la bahía permanentemente, para dificultar el tráfico con las colonias. Algunos se preguntaban, ante tal persistencia, si no se habrían propuesto los ingleses establecer una ciudad flotante ante las costas de Gades. Los municipios de Alcalá de los Gazules, Sanlúcar y Xeres donaron gratuitamente las maderas de sus bosques para la construcción de buques en la Insula. Los más importantes comerciantes de Gades y los cónsules extranjeros, costearon el armamento necesario para dotar a veinte naves que hostigaran a la flota inglesa por medio del corso. Todo ello mantenía a la Insula en plena producción. Amparito había recibido una efusiva carta del capitán Miranda en la que le declaraba su amor, los éxitos que obtenía en su carrera militar a las órdenes de Cajigal, y le prometía un pronto regreso a las Gadeiras. Y después de esta misiva…, otra. Y después…, silencio. Un silencio tan espeso como la soledad que invadió la vida de tan tierna criatura. Así estaban las cosas cuando el capitán de navío don Esto Fanjul Colomina, en la primavera del año de 1.783, el mismo día en que cumplía los cincuenta y tres años, y al mando del Navío "Manila", fondeaba en el Puerto de la Insula. Rendía viaje procedente de Flandes, habiendo escoltado a los buques Virgen de África, La Prudencia y San Julián, que, cargados hasta los topes de mercancías, entre las que predominaban los finos paños y los encajes, habían quedado atracados en el Puerto de Cádiz. Don Esto no estaba dispuesto a dejar pasar su aniversario sin pisar tierra firme y sudar la noche con buen vino de la tierra y alguna hembra placentera. Le acompañaban, en la chalupa que les acercaba al muelle, el segundo de a bordo, don Carlos Ingunza, y el contramaestre, don Luis Collado. Navarro el primero de ellos y, vecino de Santillana y por tanto paisano de don Esto, el segundo. Ambos constituían una compañía muy del agrado del capitán para éstos menesteres. El navarro era un hombretón de gran estatura y corpulencia que le daban un aspecto de patán que nada tenía que ver con su verdadera condición, ya que era poseedor de una gran cultura y preparación humanista. Había sido seminarista en Tudela, cantó misa en Tafalla y se le fue la cabeza con la mujer del corregidor de Sangüesa, por lo que tuvo que salir del pueblo a toda prisa, vestido de campesino y a deshoras. Llegó huyendo hasta Hondarribia, donde decidió hacerse marinero, 63 para conocer los Siete Mares y poder disfrutar libremente de los placeres carnales el resto de su vida. Se había formado profesionalmente en las Colonias, por lo que era un gran conocedor de aquellas tierras y, sobre todo, de aquellos mares. Era un gran bebedor y un magnífico conversador. El contramaestre, por otro lado, era un personaje contradictorio: durísimo con sus subordinados, de los que más que hacerse respetar, se hacía temer, y, sin embargo, tierno como una paloma con el marinero que le mirara dulcemente. Había sido el único hijo varón de los seis que tuvo el alfayate de Santillana del Mar, por lo que su crianza fue toda ella entre mujeres. Era casado y padre, a su vez, de cinco varones. Todo había sido normal hasta que le naciera el segundo de sus hijos. En aquel tiempo no pudo aguantar más el picor de su trasero y se echó en brazos de un bello marinero portugués que le rompió el cerete. Después de aquello, redobló su agresividad para con la canalla por contrarrestar aquella “debilidad” y que no le perdieran el respeto a bordo. El tercero de sus hijos fue un monstruo de enorme y horrible cabeza que nunca llegó a articular palabra alguna. Su mujer le decía que era el justo castigo que dios les mandaba por su iniquidad. No obstante, después del monstruo tuvieron dos hijos más, ambos normales, sin que él hubiera dejado de arrumacarse con los marineros que se le ponían a tiro, por lo que dedujo que el hijo monstruoso no tenía relación alguna con su debilidad carnal. Aparte este defecto, era un hombre muy eficaz que se hacía indispensable para sus superiores y que tenía un agudísimo sentido del humor, por lo que era un buen compañero para divertirse en la cantina, aunque, llegada la hora de buscar compañía pagada en el sarao, él tirara por otros derroteros. Ya en tierra, los tres hombres de mar, embozados en sus largas capas, se dirigieron a la cantina. Los tacones de sus altas botas restallaban en el suelo mojado por la llovizna, marcando la reciedumbre de su caminar, el talante aguerrido del ejército que constituían. La cantina estaba detrás del muelle, junto a la Fábrica de Jarcias. El grupo de caballos que había sujetos en la puerta les hizo saber que adentro habría bastantes parroquianos. Y el olor del estiércol se les antojó un exquisito perfume producto de la tierra firme. Se accedía al tugurio por unas angostas y mugrientas escaleras que descendían unos pocos peldaños. Al entrar, se pasaba a una espesa atmósfera de olor a sudor agrio, vino y humo de lámparas de aceite de ballena, que hacían difícil la respiración. Había algunos paisanos y, sobre todo, muchos marineros ansiosos de buena comida, buen vino y, sobre todo, mujeres. León, el cantinero, saludó efusivamente a don Esto y a sus acompañantes. Eran clientes desde tiempo atrás y se llevaban dejadas muchas monedas y corridas muchas juergas en aquel antro. Les preparó la mejor mesa del local, desalojando a varios marineros de tropa que se apartaron sin chistar ante la presencia de tanto oficial de alta graduación. Rápidamente, empezó a montar León la noche y el espectáculo. Sacó a todas las niñas al local, que comenzaron a servir vino por todas las mesas y a exhibir sus encantos, que pujaban por rebosarse de sus escotados corpiños. Las risas y las bromas picantes se extendieron por el tugurio de mesa en mesa. Al momento, Paca la Colorá, acompañada por un infame guitarrista, llenaba el ambiente de alegría con sus canciones soeces. Paca era la buscona más señalada de la cantina de León. Natural de Ronda, se la había dejado al cantinero el patriarca de una troupe de gitanos ambulantes, en pago de deudas de juego. Tenía los pechos como dos cántaros de los que, no se sabía por qué fenómeno de la naturaleza, sin haber jamás parido, nunca dejaba de manar leche. Los marineros se le quedaban dormidos en sus brazos, mamándole de sus generosas ubres, como 64 tiernos lechoncillos. Las patillas casi se le unían con la pelusa colorada del bigote y, cuando le hacían alusión a la naturaleza artificial del color de su cabello, no dudaba en levantarse los faldones y enseñar a todos la pelambrera roja de sus partes íntimas. Tenía una simpatía natural que, unida a un insaciable instinto maternal, la hacían, con mucho, ser la preferida de todos, pues, de la obtención de sus favores amorosos, se derivaba, por añadidura, el gozar a posteriori de una mamadita de sus grandes y generosos pezones. Mientras les servían las viandas a don Esto y sus acompañantes, en la vecina mesa, los marineros del Manila bromeaban entre ellos. Porfiaban, pues ninguno quería estar con una buscona llamada la Tronío, ya que ésta padecía de incontenibles y atronadoras ventosidades. Estaban, no obstante, tratando de involucrar a un compañero novato, gaditano, al que llamaban el Chele. Y se decían: “Qué se la quede el Chele que está muy sordo y no se enterará de los truenos que se larga la condenada cuando fornica”. “Eres tonto - le contestaba otro - no los oirá, pero sin duda los olerá”. “Que no, - porfiaba un tercero- os aseguro que, cuando hacemos las guardias juntos, puedo ventosear libremente junto a él, pues no las huele tampoco”. Todos reían las pocas mañas del pobre Chele, al que, al final, acabaron convenciendo para que se conformara con la Tronío. Cuando los oficiales habían dado buena cuenta de la abundante cena, regada con buenos caldos que les habían sacado los colores del rostro y les habían llenado los ojos de brillo libidinoso, se les acercaron varias muchachas dispuestas a sacarles los calostros de los largos días de navegación…, y las monedas, de seguido. En una cercana mesa, se había instalado un caballero de elegante porte que era acompañado, desde que llegó, por la más bella de las niñas de León. Sus ropajes de paisano - chaleco largo, elegantes volantes de lienzo, calzones hasta la rodilla y botas de pala alta - no permitían conocer su graduación y, por añadidura, su rostro no resultaba familiar a ninguno de los mandos del Manila. Don Esto hizo un gesto a Paca la Colorá, que inmediatamente dejó al guitarrista y se sentó junto a él, apartando con un gesto a las otras. El cantinero, pendiente de todos los movimientos, se acercó a la mesa con una linda gitanita para el navarro y una garrafa de pinta y media de ron de isla, de la Española. Y en el viaje de vuelta, se llevaría consigo al contramaestre, del cual no se sabría más hasta el día siguiente. El caballero de la mesa de al lado se dirigió a la Colorá y le dijo: - Paca, con el permiso del Oficial, ¿serías tan gentil de cantarnos la copla del Cantinero? - ¿Tengo el honor de conoceros..., Señor?, le dijo don Esto al tiempo que se levantaba y se acercaba a la mesa del misterioso paisano. -¡Naturalmente, hijo…, soy vuestro padre, don Julio Fanjul Barón! La jarra de ron que don Esto sostenía en su mano cayó estruendosamente al suelo. Aquel hombre era un descarado, carente de la menor educación. Don Esto, queriéndose enfadar sin conseguirlo, le increpó: -¿qué broma es ésta?, mi padre hace años que murió, señor. -¡Sentaos, Andrés Ernesto, y os lo explicaré! Hacía siglos que nadie le llamaba así y, al oírse nombrar como en su pretérita infancia, los vellos se le habían puesto como escarpias. El misterioso caballero le sirvió de su garrafa de ron al tiempo que, poniendo su mano en el 65 antebrazo del marino, le atrajo a su mesa y le hizo sentarse a su vera. -¿Nunca os habéis preguntado, al llegar a cada encrucijada de la vida, que según se eligiera una u otra opción, se podrían haber vivido muy distintas existencias? Los chinos dicen, “donde planta el hombre su pie, siempre existen cien diferentes caminos”. Imagínese, cien caminos diferentes a cada paso en la vida…, qué infinitud de posibilidades no escogidas…, dejadas de vivir. Yo conocí a vuestra madre, que Dios tendrá en su gloria, a los doce años, en Santillana. Su familia que, como usted sabe, procedía de Miéres, se había instalado en nuestra misma calle dos meses atrás. Nuestros padres se conocían y las familias comenzaron a visitarse con frecuencia, por lo que pronto entre nosotros se estableció una sincera amistad. En una ocasión, le entregué una cartita de declaración de amor para que se la diera a su amiga Carmencita Manero, la chica más preciosa de todo Santillana. Sin embargo, no sé cómo se rodearon las cosas, que entendió que mi declaración era para ella misma y, después de leer la carta, me estampó un beso en la mejilla, que aún me pone la carne de gallina al recordarlo. Entonces reparé en ella y pensé que así estaban bien las cosas, así que no la desengañé de la equivocación que había sufrido. Y, gracias a ello, vivimos una vida juntos, llena de amor, de comprensión y de serenidad, que no dudaría en repetir..., créame. Y, en definitiva, usted debe su existencia a aquella cartita y a aquella confusión que yo dejé correr. Don Esto no salía de su asombro ante aquella disparatada historia que le contaba el caballero, pero que, por contra, adornaba con tal lujo de detalles que sólo podía conocer alguien muy allegado a su familia. La Colorá comenzó a cantar la canción del Cantinero, que relataba una serie de circunstancias de doble sentido en las que el cantinero era reiteradamente engañado por su esposa, que se repartía generosamente de mesa en mesa de la cantina, mientras el pobre cornudo solo se preocupaba de la buena marcha del negocio. - ¡ Voy a tratar de explicarle la situación, aunque mucho me temo que le sirva de poco! - continuó el misterioso caballero. - Imagínese, Andrés Ernesto, que está en un gran salón y es de noche. En una de sus amplias paredes, pintada al fresco, está representada toda su vida, desde que nace hasta que muere. Usted, alumbrado por un tenue candil, ilumina un instante de la representación. Eso es el tiempo presente en su existencia. Toda la vida está sucediendo simultáneamente y aquel punto de la representación sobre el que alumbramos con el candil de nuestra consciencia, es éste mismo instante que ahora vivimos. Todo sucede en el Planeta al mismo tiempo. Adán y Eva están en el Paraíso al mismo tiempo que el Cristo expira en la Cruz y que Colón está clavando el estandarte de Castilla en las arenas de las playas de las Indias Occidentales. Sólo que nuestra consciencia colectiva ilumina únicamente un trocito de la representación…, el presente colectivo. Don Esto permanecía boquiabierto y en una extraña actitud de subyugación por todo lo que decía su supuesto padre. El navarro, que no había perdido puntada, desde la mesa de al lado, le inquirió: - Aunque diéramos por bueno cuanto acaba usted de relatar, señor, ello no explica que usted, teniendo la misma edad, más o menos, que don Esto, pretenda absurdamente ser su padre. Y eso, saltándonos el pequeño detalle de que don Julio Fanjul Barón lleva no menos de quince años criando malvas en el camposanto de Santillana del Mar. Don Esto, como volviendo del limbo, y pasando su mirada de su segundo a su supuesto padre, sólo acertó a decir: -¡¡ Eso!! El caballero continuó: 66 - Me temo que la explicación se va a complicar, pero puesto que sus señorías la requieren, trataré de ser todo lo conciso que la ocasión me permite. Supongamos que, en un futuro lejano, por ejemplo en el año mil novecientos y tantos, se construyera un artilugio mecánico, una especie de Botella de Leyden, de misteriosas propiedades eléctricas, que permitiera caminar a lo largo del tiempo, colocando el candil del presente, tanto en el futuro desconocido como en el pasado más pretérito, es decir, que un hombre que tuviera su presente en el año mil novecientos nueve se introdujera en el referido artilugio y apareciera en el año mil setecientos ochenta y tres y, una vez logrado esto, no conformándose con permanecer como espectador de tan prodigioso espectáculo, se implicara en el presente del mil setecientos ochenta y tres, de manera que afectara a la vida de sus antepasados y con ello, por ende, a la suya propia. De esta forma se vería obligado a vivir otra vida, a partir del punto en que intervino. Algo así es lo que me ha sucedido a mí. Alguien alteró el pasado de mis padres y ello originó que naciera nuevamente, treinta años después de la primera vez y que me encuentre viviendo una vida distinta de aquella en la que fui el padre de don Esto y con consciencia de ello, que es, si cabe, lo más prodigioso del caso. El navarro, haciendo honor a su pasado clerical, dijo: - Con razón San Agustín, a la pregunta de qué es el Tiempo, se decía: " Si nadie me lo pregunta, lo sé… si tengo que explicárselo a quien me lo pregunta…, no lo sé ". El caballero rió a carcajadas la ocurrencia del oficial, provocando que a don Esto se le erizaran los pelos de la nuca…, aquella risa era sin duda la de su padre... Don Julio Fanjul Barón, aún sonriente, cogió ambas manos de su hijo y le dijo: - De todas formas, Esto, usted no debía sorprenderse tanto de lo que nos acontece esta noche…, tanto ha deseado que nos encontráramos así, de la misma edad, de hombre a hombre... - Tiene razón, Padre - le contestó don Esto convencido, al tiempo que apretaba fuertemente las manos de aquel hombre - he de sobreponerme a la sorpresa y aprovechar el momento. -¡ Éste es mi hijo Esto!- exclamó don Julio sonriendo. - Y dígame, padre ¿ está usted casado nuevamente con mi madre..., tiene usted hijos..., su posición es desahogada? - Ya le he dicho antes que hubiera vivido gustosamente otra vida con su madre, pero, en ésta ocasión, no tuve tanta suerte, mi joven esposa falleció en el terremoto del año cincuenta y cinco, en Gades. No tuvimos tiempo de tener descendencia y dedico mi vida por entero a la Ciencia Galénica. Me gradué en el Real Colegio de Cirugía de Gades y pasé al escalafón de la Real Armada en el Cuerpo de Cirujanos, en el que ostento la graduación de Brigadier. Mis exigencias son pocas y mi posición social y económica..., suficientes. - Sin embargo, - terció el navarro - no hacéis asco a las niñas de León ni al buen ron de las Antillas. - Un hombre enviudado tiene sus necesidades..., y ya os he dicho que soy cirujano, no cartujo de la de Xeres. 67 - Vuestra ocupación, padre, os hace estar en la tenue frontera que separa la vida de la nada…, muchos valientes habrán muerto en vuestros brazos, en medio de las batallas, con sus cuerpos destrozados y sus almas cargadas de pecados..., decidme señor, ¿ tiene sentido la existencia del ser humano..., merece la pena la vida? Don Esto había hecho esta pregunta, un tanto ingenua en apariencia, por saber si su padre se sentía arrepentido, en alguna medida, de haberse quitado la vida cuando fue su verdadero padre. - Mi amadísimo hijo, os estáis poniendo muy transcendente y la cantina de León no es lugar para filosofar..., ¡bebamos..., y echemos un pulso, a buen seguro que os ganaré! Los tres marinos y las mujeres que les acompañaban empinaron, hasta que les vieron el fondo, sus respectivas jarras. Don Julio, de un manotazo, las arrojó todas al suelo dejando la mesa limpia para el duelo. -¡Poneos ahí enfrente valiente, que vais a conocer el nervio de los brazos que estrecharon a vuestra madre cuando os concebí! Don Esto se situó frente a su padre dispuesto a demostrarle la fortaleza que le había dado a sus brazos el sostener la caña del timón durante cientos de singladuras. Don Carlos Ingunza se situó en el centro para hacer de Juez de Duelo. Las mujeres comenzaron a jalear a uno y otro atrayendo la curiosidad de los demás, que pronto hicieron un gran corro en torno a ellos y comenzaron a cruzar apuestas. Padre e hijo se atenazaron las manos, los codos clavados en la mesa. El segundo aguantaba con sus manos las de los contendientes -¡a la de una, a la de dos..., y a la de tres!, dijo al tiempo que los soltaba. Ambos arcos se tensaron…, tanteando cada uno al otro para captar su posible resistencia. Don León plantó de un golpe, en la mesa, un reloj de arena de a minuto. Los apostantes por don Julio gritaban como malditos, pues conocían, de otras ocasiones, su tremenda fuerza. Los tanteos se hacían cada vez más serios. Don Esto fue el primero en atacar. Recién volteado el reloj por primera vez, no aguantó más y se decidió a demostrarle a su padre su fortaleza. Don Julio no pareció inmutarse y en nada se alteró la sonrisa burlona que mantenía en sus labios. Sin embargo, en el punto de mayor envite, casi cedió unos cuarenta y cinco grados. Pero, no obstante, resistió bien. Al cambiar don Carlos nuevamente el reloj, fue don Julio quién atacó. ¡Dios mío, - pensó Esto - tiene la fuerza de un búfalo! Ambas frentes estaban perladas de gotitas de sudor. Cuando Esto estaba a punto de dejarse llevar..., disminuyó la tensión del brazo de su padre, dándole un respiro para recuperarse. Le había llevado a menos de un palmo de la superficie de la mesa. Ambos acusaban el esfuerzo y su respeto mutuo había crecido en la misma proporción que habían menguado sus respectivas fuerzas. El vocerío de los apostantes era ensordecedor. Los marineros del "Manila” jaleaban como posesos a su capitán. Las más de las mujeres se habían puesto del lado de don Julio. Don Carlos hacía tanta fuerza, queriendo ayudar a su amigo, que su rostro se había puesto rojo como el de un pavo y las venas del cuello parecía que le iban a reventar. De pronto, don Esto, quedó como sordo, aislado de toda la algarabía que le rodeaba y en ese momento entendió claramente que él no debía ganarle a su padre, del mismo modo que entendió que su padre tampoco debería de vencerle a él. Don Julio, que le miraba fijamente, parecía estar dentro de su cabeza y, con un gesto de sus párpados, le demostró estar de acuerdo con sus pensamientos. En ese instante, don Carlos volteó por tercera vez el reloj y al tiempo cogió con sus dos manos las de los contendientes y gritó: -¡Tablas! 68 Ante lo que todos los presentes en el corrillo mostraron su decepción con injurias e imprecaciones. Las monedas volvieron a sus respectivas bolsas. - La chusma siempre quiere vencedores y vencidos..., no entiende la nobleza de las tablas, que a todos restituye en el honor - dijo el navarro don Carlos. Ambos tenían el brazo destrozado. Se levantaron y se dieron un fraternal abrazo. Don Julio se volvió hacia donde estaban su capa y su bastón. -¡Sois el primer hombre a quién no puedo vencer! - le dijo a su hijo, al tiempo que, ceremoniosamente, le entregaba su bastón a modo de trofeo. Don Esto aceptó encantado el presente, cuyo mango de marfil representaba a dos figuras humanas entrelazadas como serpientes. -¡Son Alú, el poderoso hombre, luchando con Sholoi, el dios inmisericorde de los Samoanos!. Durante una malanga, ebrio el dios de kava, le robó su bella compañera al hombre. Alú venció noblemente a Sholoi, recuperó a su bella amada y se convirtió en el dios más justo que nunca han tenido en aquellas bellas Islas de Samoa- le dijo don Julio sonriendo. León, siempre atento, les trajo otras garrafas de ron, recogió las jarras del suelo y se las puso nuevamente sobre la mesa. En esto regresaba a la mesa contigua el Chele, después de haber estado con la Tronío y no traía buena cara el hombre. Antes de que los compañeros le dijeran nada, habló él: -¡Yo no vuelvo a gastarme las monedas con esa buscona..., ventosea como una mula cuesta arriba! Todos estallaron en risotadas. - ¿Pero Chele, cómo te has dado cuenta de ello…? le dijeron llenos de curiosidad. -¡Zagal..., cómo no me iba a persibí..., con el viento que me echaba en las criadillas! Algunos se revolcaban de la risa, pues no esperaban tal desenlace. A partir de aquí, todos bebieron y se dejaron llevar por los vapores del ron de caña y por el ímpetu profesional de las mujeres. En mitad de la bacanal y tirados por el suelo, Paca la Colorá se había aflojado el corpiño y, oprimiendo su pecho, trataba de introducir uno de los chorritos de leche que de él manaba, en la jarra de don Esto, que permanecía tumbado en el suelo a su lado, reclinada la cabeza en sus muslos. El navarro había desnudado a la gitana y corría tras ella, ambos a cuatro patas, hasta que la alcanzaba; entonces fornicaban por detrás, como los perros. Don Julio, en cambio, trataba a su buscona con extrema delicadeza, ante lo que ésta se mostraba altamente complacida. - Hágame caso, Andrés Ernesto, hay que tratar a las damas como a rameras y a éstas como a damas,- le decía, al tiempo que conocía a la muchacha, con redoblado ímpetu, por segunda vez. Don Esto, sin embargo, no mostraba apetito carnal hacia Paca, que continuaba jugando con sus pechos. No quería abandonar la cuestión que había comenzado cuando su padre lo interrumpió con el duelo de fuerza. - Perdonadme que insista, padre, pero..., ¿tiene sentido la existencia del ser humano..., merece la pena la vida? 69 Don Julio, retirándose de la bella buscona y guardándose sus partes dentro de los calzones, se acercó a su hijo y, sudoroso aún, se sentó en el suelo junto a él y la Colorá. - “Nunca ha de cambiar, don Esto..., cuando quiere algo lo quiere de veras y no ceja hasta conseguirlo. Necesita una respuesta que le dé sentido a su vida..., después de todo, estamos en el rutilante Siglo de las Luces, cuando todo se disecciona, se analiza, se conoce y se define. Recién hemos descubierto un nuevo planeta, al que hemos puesto el pomposo nombre de Urano, el dios griego castrado por su madre, de cuyos testículos nació la sin par Venus Afrodita. El eclipse del sesenta y cuatro nos hace suponer la existencia de otros mundos habitados. El hombre se libra de sus temores, comprende mejor a la Naturaleza y ya casi no necesita a los dioses para explicar los fenómenos naturales. Y, en medio de este tiempo de análisis y de luces, usted quiere definir su existencia. ¿Por qué no? ”Le daré mi respuesta sincera, amigo mío…, los seres humanos somos el instrumento de análisis de alguien…, tenemos sentido como colectivo…, por decirlo de alguna manera, la Humanidad tiene sentido para alguien..., el ser humano individualizado no lo tiene. De la misma manera que el marinero, aisladamente, no es nada en la batalla..., lo son las naves, la flota que éstas componen en su conjunto para la confrontación en el combate. Es la flota la que vence, la que logra el objetivo de quienes la utilizan. El marinero, el timonel, el cañonero, el cirujano, el comandante, individualmente…, no tienen sentido en el análisis al que estamos sometidos”. - ¡Y naturalmente, " los analistas "... son los dioses! - dijo Esto. - Les llamaremos como usted quiera, hijo. Pero puesto que esto no nos gusta ni a usted ni a mí, lucharemos contra los dioses, fornicaremos y pecaremos hasta que no tengan más remedio que reparar en nuestra existencia individualizada y pecadora… y, entonces, les exigiremos un sentido para cada uno de nosotros... - ¿Tal vez fue eso lo que sucedió en Sodoma y Gomorra?-, dijo don Esto, como volviendo a la época de su infancia en la que estuvo tan mediatizado por las Sagradas Historias. - No lo sé, mi querido amigo..., creo que estamos muy borrachos y decimos demasiadas tonterías…, dejadme volver con mi damita y mañana hablaremos de todas las trascendencias que usted quiera. - Me ha llamado por segunda vez amigo...,- le dijo don Esto. - ¿Y es que acaso no lo es? A partir de esta noche se unen en su persona mi hijo, mi amigo y el primer mortal que me resiste un pulso y, créame, que no son pocos títulos y honores. - ¿La solución entonces pasa por revolcarnos en el pecado, como los cerdos en el lodo, hasta que los dioses fijen en nosotros su mirada?-, dijo el navarro, que se había sentado junto a ellos, sudoroso y medio desnudo. - Pero de nada ha de servir que unos pocos se desvíen del experimento proyectado..., tendríamos que hacerlo todos a la vez para llamar la atención de los dioses…, - dijo don Esto continuando el razonamiento iniciado por don Carlos exactamente como hicieron los habitantes de Sodoma y Gomorra. - ¡Puesto que queremos un sentido para nuestras vidas - gritó don Julio levantando su jarra de ron y salpicando a cuantos le rodeaban - sodomicémonos y gomorricémonos y que el fuego y el azufre de la ira divina den un sentido a nuestras perdidas almas! Y entonces, todos, como poseídos de una febril locura, se dieron a la total lujuria de sus cuerpos y la concupiscencia de sus ánimas. 70 Con el paso del tiempo, don Esto recordaría la borrachera del día de su cincuenta y tres cumpleaños, como la más bestial de cuantas había protagonizado a lo largo de las muchas singladuras que hizo por los anchos mares del Mundo y en sus mil cochambrosos burdeles. Nunca más volvió a plantear, en el Casino de Santillana, ni en parte alguna, su teoría de que, consiguiendo la convivencia de tres generaciones, la especie humana progresaría más rápidamente. Su encuentro con su padre, en medio de una borrachera, no había sido como él lo había imaginado. Y el recuerdo que de él le había quedado era tanto amargo como dulce…, las dos cosas al mismo tiempo. Don Esto murió unos años después. Estaba infestado de sífilis, pero no fue por ello por lo que dejó este mundo. El Navío Aquiles de sesenta y ocho cañones, que él capitaneaba por aquél entonces, se fue a pique frente a las costas de Oran, en medio de un temporal tan virulento como jamás se había conocido en aquellas latitudes; se alborotaron de tal forma las olas que batían en todas las direcciones, al tiempo que el cielo se cubría de sombríos y enlutados nubarrones y un fortísimo viento lo quería arrancar todo de su sitio, los mástiles crujían, las jarcias se tensaban hasta estallar, la torrencial lluvia hacia pensar que el mar se había puesto de cielo y caía sobre ellos, la proa del buque, sacudida a uno y otro lado, no hallaba rumbo alguno, la mar, partida en deslizantes montañas, se abría en simas deseosas de tragarse el navío y sepultarlo, y la dotación, en fin, aterrorizada, no esperaba encontrar otro puerto que el postrero de sus vidas. El Aquiles, en un machetazo, no pudo recuperar la proa, se filó por ojo..., y se fue directo al fondo de los infiernos con toda su tripulación. En aquel mismo instante, en la Insula, se produjo un pequeño estremecimiento de la tierra. El fraile fosor que cuidaba el camposanto se encontró con que la tapa de la tumba de Leonorcita, se había movido de su sitio. Del interior de la oscura cripta salía un embriagador perfume de rosas que lo invadió todo. Entre los pertrechos que aparecieron flotando en el lugar del naufragio, después de la tempestad, apareció el bastón que a don Esto le regalara su padre la noche de la Insula. Como quiera que fuera lo único que quedó de él, su viuda y sus hijos procedieron, en una solemne ceremonia, a enterrarlo en el panteón familiar del cementerio de Santillana, junto a los restos de su padre, correspondientes a su primera vida. Y, sobre el mármol de la tumba, hicieron grabar el epitafio que él le había encomendado a su esposa. Rezaba así: " Aquí yace la memoria de Don Esto Fanjul Colomina, que marchó con el candil de su consciencia a alumbrar en otra parte”. 71 11. Fiebre Amarilla ( 1.800) El año de 1789 se habían construido en los astilleros del Arsenal las corbetas Descubierta y Atrevida que habrían de formar la expedición científica que, al mando de Alejandro Malaspina, surcarían los mares de América, Asia y Oceanía, paseando con gallardía por todos los océanos el prestigio del más importante astillero de todo el Orbe, en aquel momento…, el de la Insula de la Carraca. En el solar que quedaba entre la Iglesia y el Ramo de Ingenieros, se había iniciado la construcción de una nueva Iglesia de dimensiones muy superiores a la existente. La parte externa de la obra estaba pronta a concluirse. Hasta hacía pocos meses había permanecido en alberca, pero ya habían obrado la techumbre y estaban terminando las dos imponentes espadañas desde las que las campanas congregarían a los fieles hombres de la mar a los santos oficios. En relación con el dique de seco, por fin don Julián Sánchez Bort había conseguido encontrar suelo firme a más de quince varas de profundidad y, basándose en éste y previa la excavación de los fangos de lo que constituiría la concha del dique, se había comenzado el estaqueado y afirmación del terreno. Poco después, se inauguró con la varada del “Santa Ana”, imponente navío de tres puentes y 112 cañones, construido en El Ferrol en el ochenta y cuatro. La ceremonia fue presidida por el entonces Capitán General de la Armada, don Luis de Córdova, con la asistencia del Obispo de Gades-Buenos Aires y la concurrencia de autoridades militares y civiles. Habían intervenido en su construcción nada menos que 710 obreros y 305 cautivos del Penal, de los cuales 24 habían perecido enterrados entre el fango y la tierra por mor de varios desprendimientos. De la vecina Francia, llegaban excitantes noticias sobre la sublevación del pueblo en París, con la intención de subvertir el orden establecido. Noticias que, lógicamente, eran acogidas con entusiasmo por los que, ha tiempo, se venían considerando “liberales” y que, por el contrario, causaban pavor en aquéllos que pretendían permanecer anclados a las tradiciones, al pasado y al antiguo régimen. Como aquellos que, ignorantes de las actuales modas, seguían utilizando las anticuadas pelucas de antaño. La moda en el vestir estaba, igualmente, cambiando como consecuencia de la influencia francesa que llegaba casi a diario a través de los muchos buques del país vecino que recalaban en Gades o en la propia Insula. Los pantalones estaban sustituyendo a los calzones. Se impone en la Bahía la moda europea que es, inmediatamente, copiada por los ciudadanos del interior. Además de los pantalones ceñidos, se ponen de moda, la bota de pala baja, el chaleco y la chaqueta corta. Las mujeres, con gran acomodo para ellas, se liberan del insufrible corsé. Prestigiosos sastres de la Corte se desplazaban a las Gadeiras para copiar las nuevas modas que imponía la revolución en el vecino país. Parejo a la construcción de los diques de seco, se construyó, pegada a éstos, la Casa de Bombas, que habría de emplearse en achicar el agua de los diques. Se instalaron 8 bombas reales movidas a mano. Las manos las ponían los presidiarios que acudían voluntarios a este menester, a cambio de la recompensa de medio cuartillo de vino, tres onzas de queso y una galleta. Fallece el Borbón Carlos III, gran benefactor de la Ínsula, y le sucede su hijo Carlos IV. Se terminó el frontón de la Puerta del Mar en el que quedó grabado el escudo real y el nombre del nuevo rey: “Carolo IV”. 72 Cuando, al fin, se termina la nueva gran Iglesia, en 1.791, en el lugar de la viejita, muy próxima a la Puerta del Mar, se construyó el nuevo Almacén General, que también llevaría la firma del quinto Borbón en las Españas. Don Carlos IV, al igual que lo hiciera en otro tiempo su antecesor don Felipe V, visitó la Insula y la Escuadra Real en ella amarrada. Fue en una neblinosa mañana del mes de Marzo de 1.796. En esta ocasión, no venía Moisés, ni ningún otro que hiciera sus veces, para tomarse nota de los favores que los gadeiranos solicitaran de sus majestades. Tampoco este monarca traía el vientre suelto y, por tanto, no hizo falta la sillita caca del señor de Castrillón que, por más inri, ya andaba el pobre, desde hacía unos años, criando malvas en el cementerio de Medina, allá arriba del todo, junto a la Iglesia de Santa María Coronada. Decía su viuda que aquella obsesión suya de descomponerse el vientre cada vez que viajaba se lo había llevado, pues, sin tener proyectado periplo alguno, entróle tal descomposición del vientre que él estimó que se debía al hecho de que iba a acometer su postrer viaje. Y tanto arraigó esta creencia en su mente, que acabó, efectivamente, entregando su exangüe cuerpo en continuas cagaleras y efectuando su última romería a la presencia del Todopoderoso. Para esta travesía no precisó su ya famosa sillita caca. En estos años se construye en la vecina Isla de la Puente el nuevo Observatorio Astronómico de la Real Armada, al que se trasladan todos los artefactos e ingeniosos inventos de que estaba dotado el de Gades, y que hubieran constituido las delicias de nuestro amigo, el astrónomo loco, don Luis de Quixano, a la sazón en el cuerpo del chino Chi-ó, y del que nos ocuparemos en breve. Así, la República de las Gadeiras, Bahía de los Vientos, cierra el Siglo de las Luces entre dos grandes temores: el de que va a finalizar el mundo con la centuria que expira, y el que le produce el bloqueo a que es sometida por la escuadra del Almirante Nelson. El primer año del nuevo siglo fue realmente funesto para la Insula y, en general, para toda la República Gadeirana. Al constante estado de tensión que suponía el bloqueo de la bahía por los ingleses, se sumó, en el verano, la más terrible epidemia de vómito negro que azotó jamás a tan benditas tierras. El contagio lo trajo una expedición de buques procedentes de la mayor de las Antillas, en cuyas costas dichas fiebres son endémicas. Componían la expedición tres fragatas de comercio y el navío de 80 cañones “Neptuno”. Venían cargadas, dos de ellas de azúcar, para persuadir, y la tercera, de plata del Potosí. Las fragatas atracaron en Gades y allí extendieron la epidemia por toda la población. El navío hizo lo uno y lo otro en la Insula. Los primeros síntomas se empezaron a dar entre el personal del muelle y entre los cautivos del Penal. El ataque de las fiebres era repentino, produciendo en el enfermo una altísima fiebre, dolor en todas las articulaciones de los huesos y el afilamiento de la lengua que asimismo se tornaba de un vivísimo color rojo. Al tercer o cuarto día, se producía un empeoramiento del enfermo; empalidecía como un moribundo y comenzaba a tener hemorragias, ictericia y vómitos. Hasta aquí, a pesar de lo dramático del cuadro, todavía podía haber salvación. Lo malo es que apareciera el hipo. A éste seguían las cagaleras incontenibles y los vómitos negros. El que llegaba a esta fase, decíase que le había entrado “el jipío de la muerte”… y, 73 ciertamente, que era milagroso el que alguno escapara con vida de él. No obstante, al que no le entraba el hipo, que afortunadamente eran los más, a partir del séptimo u octavo día, le comenzaban a bajar las fiebres y, tras una corta convalecencia, ya podía estar seguro de que no moriría de la fiebre amarilla, pues el que la superaba quedaba inmune a ella para el resto de sus días. De los muelles y el Penal, se extendieron las fiebres a los acuartelamientos de Marinería y de las Guardias Rondines, así como a las viviendas de los oficiales y del personal de oficios y a las dotaciones de los otros navíos atracados en el muelle o fondeados en las dársenas. De las dos mil y ochocientas y cuarenta y siete criaturas que estaban registradas como aposentadas de forma permanente en la Insula, seiscientas y ocho se contagiaron de las fiebres, amén de otros ochenta de los individuos de las agrupaciones de la maestranza, que residían en la Isla de la Puente o en El Puerto Real. El virrey, aconsejado por los cirujanos de la Armada con destino en la Insula y a semejanza de lo que se estaba practicando en las otras poblaciones de la Bahía, tomó varias medidas para evitar en lo posible la extensión del contagio. Así, se prohibió la entrada en la Insula del ganado de cerda y de las vacas lecheras que, a diario, entraban a abastecer de leche a la población. Se dio estricta orden, además, de que todos los propietarios de marranos retiraran a éstos de las calles y descampados y los estabularan en sus respectivos domicilios. Una dotación de 150 presos fue destinada a barrer las calles, los alrededores del propio Penal, la explanada que se extendía entre la nueva Iglesia y las viviendas y oficinas, y ante el Almacén General y el Palacio del virrey y la Puerta del Mar. Las dotaciones de los acuartelamientos hacían lo propio con sus instalaciones. Por las tardes, antes de la puesta del sol, se salpicaban, con aguas puras mezcladas con vinagre, todas las dependencias, el interior de las casas, las cubiertas y sollados de los buques y hasta las calles. Las basuras se acopiaban en zonas descampadas, según para dónde soplaran los vientos. Así, unas veces junto al Penal, o bien donde los diques de a seco y, otras veces, en la zona de las escuelas y alrededores del bosque, y allí se les prendía fuego para perfumar el ambiente y preservar así a las criaturas del contagio. Se prohibió la venta de alimentos que, según los médicos, resultaban perjudiciales, tales como la carne de carnero, los melones y las sandías. En la nueva Iglesia, bajo la protección de Nuestra Señora del Rosario, a la sazón Patrona del Mar, se retiraron los bancos de las familias de los oficiales y, en ella, se estableció el hospital de campaña, donde se traían todos los infectados, pues no se vio conveniente situarlos en el Hospitalillo, donde hubieran extendido el contagio a los otros heridos y enfermos. Así, del lado derecho de la Iglesia, estaban aquéllos a los que ya les había entrado el “jipío” y, del lado izquierdo, los que aún no habían llegado a ésta terrible fase o bien estaban ya convalecientes, prontos a verse libres de las altas temperaturas que padecieran sus enfebrecidos cuerpos. Don Tomás Zurita, el franciscano francmasón que tuviera a su cargo la vieja Iglesia, igualmente, había recibido la encomienda de gobernar la nueva y, a fe, que su valeroso comportamiento durante los meses de la fiebre, le valieron la consideración y el respeto de todos los pobladores de la Insula. Con gran tesón llevaba la atención de los enfermos y de sus familias, estando al cabo de las necesidades de unos y otros. Necesidades tanto materiales como espirituales, pues igual se ocupaba el fraile de los alimentos del cuerpo, de los que él llamaba “sus” enfermos, y de la limpieza corporal de éstos, como tenía palabras de ánimo para los decaídos, les infundía valor cristiano a los temerosos o les administraba el tribunal de la confesión a los moribundos y la extrema unción a los agonizantes. En el cementerio de junto a la Iglesia, se había excavado una gran fosa en la 74 que se iban inhumando los cuerpos de los apestados fallecidos a quienes no reclamaba ningún pariente. El hedor era insoportable en sus alrededores. Fray Tomás contaba, para el gobierno de su improvisado hospital, con la ayuda de los cirujanos de la Armada, algunos alumnos del segundo curso del Real Colegio de Cirugía de Gades, y, en especial, con la que él mismo había requerido del astrónomo loco de la vecina Isla de la Puente, es decir, de don Luis en Chi-ó, a quien el fraile consideraba hombre muy instruido en todas las ciencias y de gran criterio en las cosas de la vida corriente y que, por tanto, podía resultarle de gran ayuda en tan extrema situación como se encontraban. Don Luis en Chi-ó que, a la sazón, era casi un anciano, no dudó en acudir en ayuda de su buen amigo y frecuente contertulio, el frailuco de la Insula. Cuando éste se lamentaba de lo mal que habían empezado el nuevo Siglo en la Insula, el chino astrónomo comenzó por discutirle que el nuevo siglo aún no había empezado y que no lo haría hasta el uno de Enero del próximo 1.801. Fray Tomás, como tantas otras veces, lo dejó por imposible, pues el astrónomo, desde que habitara en el cuerpo del chino, había aumentado considerablemente su terquedad, que nunca había sido poca. El astrónomo, desde su resucitación, había venido empleando su tiempo y su hacienda en ayudar a cuantos podía, con el ánimo de, cuando tuviera que volver a presentarse ante el celestial ser, no hacerlo con las manos vacías, como ya le sucediera la primera vez. A toda la sapiencia que acumulaba de su vida anterior, había añadido, en éstos tiempos de su madurez, una especial capacidad para ver las dificultades ajenas con una gran perspectiva en la distancia, lo cual le permitía relativizar la mayor parte de los problemas que le traían los que acudían en su auxilio, provocando esto un gran consuelo en sus desesperanzadas ánimas. A comienzos del otoño, el número de infectados se había estabilizado; no obstante, a diario, se acogía en la Iglesia un promedio de cinco a seis enfermos. De igual forma, todos los días, dos o tres convalecientes abandonaban por su propio pie la protección directa de Nuestra Señora del Rosario, y otros dos o tres salían con los pies por delante, camino del vecino cementerio y ya con la única misión, en éste mundo, de contribuir a mantener el horrible hedor que la fiebre amarilla extendía por toda la Insula y su marisma circundante. Cuando, ya en el mes de noviembre, remitió la terrible epidemia, en la Insula habían sucumbido a la misma 316 vecinos. De ellos, la mayoría varones, pues apenas se contaron 22 mujeres y 16 párvulos entre los muertos. De estos 278, noventa y seis eran cautivos del Penal que vio, con ello, enormemente aliviadas de espacio sus atestadas instalaciones. Cuarenta y ocho de los fallecidos eran marineros, tanto de las instalaciones de la Insula como de los buques en ella amarrados. Dieciséis víctimas lo fueron de entre el cuerpo de Guardias Rondines. Ocho, de entre los herreros de ribera, seis, de entre los caldereros de cobre, dos, de entre los de hierro, doce, de entre los operarios de las sierras mecánicas, diecisiete, de entre los albañiles, ocho, de entre los carpinteros de diques y calafates, uno, de la agrupación de velas y otro, de la de recorrida. Veintidós, de entre los armeros, doce, de entre los maquinistas, dos más, de entre los de la Casa de Bombas, dieciocho, de entre los peones de la sección del movimiento, tres estudiantes de cirugía, un cirujano y cinco oficiales. Entre ellos, el virrey, el brigadier del Ramo de 75 Artillería, un ingeniero jefe de 1ª, un capitán de fragata secretario de la Comandancia y un teniente de navío, jefe del Movimiento. Amor, la segunda de las hijas del comerciante don Silvestre Rocco, falleció presa de las fiebres. No obstante, don Juan Colarte, su pretendiente, se consoló pronto con la tercera de las hijas de Rocco el genovés. También las padecieron Amparito y don Silvestre, pero ambos tuvieron la suerte de que no les entrara “el jipío de la muerte”. También superó las fiebres Marco Antonio Gabriel, no así tres de sus compinches del Presidio, que perecieron en los primeros envites de la plaga. Igualmente sucumbieron a los vómitos negros cuatro de las busconas de la Cantina, entre ellas la sin par Paca la Colorá ¡con la vitalidad que tenía aquella criatura! Otros que superaron la crisis fueron Ozemi el profeta y León el cantinero, ya que ambos padecieron los terroríficos vómitos. Igual suerte padeció don Tomás Zurita y don Luis en Chi-ó. Y, aunque los dos superaron la crisis sin llegar al “jipío”, don Luis, ya muy mayor, quedó muy tocado por las fiebres y se dispuso, por segunda vez, a entregar su alma al Altísimo, si el ser angélico, que sin duda había de pedirle cuentas, se lo permitía. Mientras tanto, una terrorífica flota inglesa compuesta por 148 buques, conduciendo 15.000 hombres de desembarco, se presentó a vista de la Torre Alta. La misión que los conducía hasta la Bahía de las Gadeiras era el apresamiento de la escuadra española, así como el saqueo, destrucción e incendio de la Insula de la Carraca, pues había cobrado gran fama entre los ingleses la importancia de las instalaciones en ella existentes y el auxilio que prestaban a la Armada Española. Llega la flota inglesa en el peor de los momentos, cuando la población de la República está diezmada por la terrible plaga. Los pocos que aún permanecen en pie, apenas tienen fuerzas para sostener un arma. Y, en estas terribles horas, se dio la más incruenta de las batallas de la historia de la Insula. El Gobernador de Gades, a la sazón el distinguido vecino de Xeres, Teniente General don Tomás Morla, auxiliado por el nuevo virrey de la Insula, remite una misiva al Almirante de la flota inglesa, Keith, y al General Abercromby que estaba al mando de las tropas de desembarco. En ella, les da cuenta de la situación de calamidad por que atraviesa la población y apela a la humanidad del pueblo británico manifestando, no obstante, la predisposición de la hermana mayor, Gades, de constituir un valladar inexpugnable que no se superará, sino por su total aniquilación y ruina. Los ingleses le contestan que tienen orden de su soberano de apoderarse de la flota y de tomar o destruir la Insula de la Carraca. Por ello, les conminaba a entregar tanto los navíos equipados, como los que se estaban equipando, para la guerra con Inglaterra… a cambio de ello abandonarían nuestras costas sin producir daño alguno en el Arsenal de la Insula. El Gobernador y el virrey contestaron a la carta de los ingleses con otra, llena de indignación por la ofensa que les suponía, tan siquiera, la consideración, por parte del enemigo, de una deshonrosa rendición y entrega de la flota española, y manifestándoles, una vez más, su predisposición a luchar hasta la muerte. Sorprendentemente, al día siguiente, la flota inglesa leva anclas, despliega velámenes y parte hacia Gibraltar. ¿Gesto de humanidad ante una población diezmada por la plaga? ¿Miedo al contagio? Tal vez un poco de cada una de estas causas motivó la brillante victoria de la pluma del Gobernador Morla. Afortunadamente, la población de la Insula sintió con ello desvanecerse sus temores y pudo dedicarse por entero a la atención de sus enfermos y convalecientes. ¡Menos mal - exclamaría don Luis en Chi-ó a su amigo el fraile Zurita, cuando le puso al corriente de la marcha de los ingleses - porque esto ya hubiese 76 sido demasiado para este maldito siglo que no acaba de concluir! El maltrecho astrónomo en el chino, como ya se ha dicho, no llegaría a recuperarse del todo después del padecimiento del vómito negro. Fue, poquito a poco, perdiendo vitalidad hasta llegar a un punto en el que ya no transcurría su vida sino en el lecho del dolor. Las piernas ya no podían sostener aquel malparado cuerpo de chino. Su corazón acumulaba mucho cansancio y éste se había trasmitido a su ánimo, que había dejado de ser alegre, para tornarse melancólico y triste. Era el final del mes de agosto del siguiente año al de la fiebre. El jazmín que crecía bajo la ventana de la alcoba de don Luis en Chi-ó estaba cargado de estrellas blancas que, en medio del verde cielo que constituía su follaje, lo invadían todo de su delicada fragancia. El astrónomo loco, ateo y blasfemador irredento, se disponía a entrevistarse con el ser angélico y, para tener el mayor conocimiento posible en su próxima audiencia, había mandado llamar a su amigo el fraile Zurita, que entendía mucho de ángeles. El fraile, con gran regocijo por su parte, al comprobar cómo el ateo, viendo próxima la hora de su muerte, requería de su auxilio espiritual, se dispuso a preparar el ánima de tan singular personaje para su tránsito a la otra vida. Así, con suma paciencia y devoción, le refirió que Dios Todopoderoso, con frecuencia, hacía sus apariciones a los mortales en forma de Ángel del Señor, como cuando se apareció a Moisés en la zarza ardiente que no se consumía. - Los ángeles – le decía fray Tomás – aparecen adornados de muchas cualidades humanas: hablan, comen y poseen una sabiduría limitada. Entre sus principales misiones se encuentra la de servir de guías a los mortales, como en el caso del ángel que acompañó al criado de Abraham en su viaje en busca de una esposa para Isaac, o el que guió al pueblo de Israel en el desierto. Al oír esto último, el astrónomo se sonrió, por lo que el fraile se interrumpió en su relato y le preguntó por la causa de su sonrisa. A lo que el astrónomo contestó: -¡pues, a juzgar por el tiempo que anduvieron perdidos en el desierto, el ángel que les guiaba debía de ser algo torpe! -¡No sea usted irreverente, don Luis!,- le reprendió el fraile, aunque en su interior también él riera la ocurrencia del moribundo. Y continuó: - Existen nueve órdenes o coros de seres angélicos, a saber: Serafines, Querubines, Tronos, Dominaciones, Potestades, Virtudes, Principados, Ángeles y Arcángeles - recitó de memoria y con gran satisfacción, don Tomás. - Pero ¿cuáles son, de todos ellos, los más importantes…, los más poderosos…? - le inquirió don Luis incorporándose, angustiado ante tanta exhibición de erudición angélica y el poco tiempo del que disponía. - Pues los de mayor categoría son, naturalmente, los Arcángeles…, de los cuales solamente nos ha sido revelada la existencia de tres, a saber: Miguel, Rafael y Gabriel - terminó el fraile. - Sin duda el mío es un Arcángel y me da el corazón que es Gabriel exclamó tranquilizado don Luis en Chi-ó, dejando descansar su cabeza sobre la almohada, una vez que había obtenido la información deseada. - También existen los ángeles malos – continuó don Tomás – como es el caso 77 de Luz Bel, príncipe de los ángeles caídos… – y, en llegando aquí, se interrumpió, pues el cuerpo del chino donde residía don Luis, se estremeció. Éste, con los ojos cerrados y un hilito de voz, le dijo al fraile, -¡El mal…, no me interesa…! y expiró. Nuevamente, como la vez primera, notó cómo su ánima se desprendía de su cuerpo y flotaba en el techo de la habitación. Desde allí, pudo contemplar cómo don Tomás inclinaba su cabeza poniendo su oreja sobre su yacente pecho, para comprobar que su corazón había dejado de latir. Dio unas voces para que se acercaran los criados, uno de los cuales le traía el espejo que el fraile le había solicitado. Al ponerlo frente a sus narices, pudieron comprobar que no respiraba. Entonces, don Tomás, que había venido preparado para ello, comenzó a sacar de debajo del hábito los óleos y algodones necesarios para darle la extrema unción. Don Luis, por su parte, notó cómo su alma continuaba ascendiendo y perdía de vista la escena de su muerte y todo lo demás. Un delicioso perfume, nunca antes percibido e imposible de describir, invadía sus sentidos. Y notó, por la piel de su ánima, la presencia de su Arcángel. Una brillantísima y fría luz invadía todos sus sentidos. Poco a poco, la luz se fue materializando en el angélico ser y, tal como le sucediera la primera vez, una embriagadora sensación de paz lo poseyó por completo, haciendo desvanecerse todos sus miedos y dejando su espíritu a la merced del luminoso ser. En esta ocasión, cuando le miró al angélico rostro, pudo percibir en él una tenue sonrisa. El magnífico ser le hizo saber que, tal y como traslucía su sonrisa, efectivamente, estaba más contento con él que la vez anterior. Por ello había podido percibir el aroma de su presencia. Asimismo le trasmitió que aún no había concluido su acuerdo, pues apenas habían pasado cincuenta años terrestres, mientras que su acuerdo había sido por más de doscientos. El ser angélico continuaba transmitiéndole, sin dejar a don Luis la oportunidad de preguntarle si él era el Arcángel Gabriel. - Tu andadura – continuaba el ángel – en el cuerpo de Chi-ó ha sido satisfactoria para todos. Y ello debe animarte a seguir en el camino que has emprendido. No obstante, todavía existe una importante desproporción entre las facultades que te han sido concedidas y los frutos que de ellas has obtenido. Es nuestro interés que continúes en el mismo tiempo y en el mismo lugar, pero no disponemos de ningún envoltorio corporal nuevo que facilitarte. Por ello, deberás de continuar en el cuerpo de Chi-ó, el cual, no obstante, será dotado de una nueva vitalidad que te facilite tiempo suficiente para que te desarrolles. Don Luis aceptaba de buen grado cuanto el ser angélico le estaba trasmitiendo, pero persistía en su afán de identificarlo. Éste, sabedor de ello, le contestó antes de que don Luis le preguntara, con una dulcísima sonrisa en su rostro: -¡ Si…, soy Gabriel!-. Y el ánima de don Luis se sintió como abrazada toda ella de un gran amor, de una espesa y templada luz y de un delicioso aroma que percibía, no sólo por su olfato, sino por todos los poros de su ánima. Hubiera querido permanecer así eternamente, pues, sin duda, aquello era la Gloria, pero, como la vez anterior, se vio repentinamente transportado por el espacio y el tiempo e introducido de nuevo en el yacente cuerpo de Chi-ó. En ese instante, don Tomás le estaba ungiendo aceite con un algodón en la planta de sus pies. El cuerpo de Chi-ó se estremeció y, al propio tiempo, el fraile dio un respingo, sorprendido. Don Luis, nuevamente en el cuerpo de Chi-ó, se incorporó y permaneció sentado en la cama, ante el asombro y aspavientos de criados y fraile. El aspecto del cuerpo de Chi-ó era magnífico. Parecía que se hubiese quitado veinte años de encima. De un jovial salto se puso en pie, ante lo que todos los criados salieron corriendo de la alcoba, despavoridos. Don Tomás, apoyado contra la pared del fondo y con el libro de sus oficios cogido con ambas 78 manos a la altura de su pecho, parecía quererse proteger de aquel fantasma que se acababa de incorporar de la muerte. - No tenga usted miedo de mí, don Tomás – le previno el resucitado – he vuelto para hacer cuanto bien pueda en los días que me resten antes de volver a la Gloria. Don Luis en Chi-ó pasó su brazo por los hombros del fraile, quien, poco a poco, iba perdiendo su miedo y lo hizo bajar junto a él al patio de la hacienda, donde lucía un espléndido sol. El perfume del jazmín le recordó el de Gabriel, pero en la misma proporción en que un grano de arena puede recordar a una montaña. Mandó el resucitado a sus temerosos criados que le sacaran una mesa y dos sillas a la sombra, junto al jazmín, así como que los proveyeran de pan, aceite, sal y una jarra de vino. La muerte le había producido al astrónomo un magnífico apetito. Don Tomás, poco a poco, fue recobrando la serenidad y echó mano de la explicación de que, sin duda, el astrónomo no había muerto del todo, sino que habría permanecido en un estado de muerte aparente del que se recobró a la vida. Don Luis en Chi-ó, mientras ambos daban buena cuenta del pan mojándolo en el aceite con sal y entre trago y trago de buen vino, le fue relatando al fraile su encuentro con el Arcángel Gabriel. Ante esta situación, el fraile no sabía a qué carta quedarse, pues, en los relatos del astrónomo, había cosas que le venían bien a la Santa Madre Iglesia, pero había otras de muy dudosa conveniencia. No obstante, el vinillo estaba haciendo caer algunas de sus prevenciones y ya escuchaba al resucitado con el ánimo más dispuesto. El astrónomo ardía en deseos de contarle al fraile el segundo de los mensajes que le había sido revelado por el arcángel Gabriel y que aparecía nítido en su mente tras su resucitación. -¡Don Tomás de Zurita – le dijo el astrónomo con un aire de trascendencia tal que si fuera a revelarle el misterio de la Trinidad – debo comunicarle, porque así me ha sido revelado, que el Espacio, puede no existir! Nosotros los mortales cometemos un error al concebir el espacio, y es que lo situamos en un entorno inerte, cuando este entorno pudiera tener inercias y estar sometido a leyes que, en un momento determinado, lo hicieran desaparecer. Le pondré un ejemplo: imagine vuecencia un piojo sobre un cuerpo humano dormido y, por tanto, circunstancialmente inerte. El piojo se pregunta, ¿cuál es el espacio que media entre aquel montículo (tetilla izquierda del cuerpo yacente) y aquel otro (tetilla derecha)? y ¿cuál es el que media entre el extremo del dedo índice derecho y aquel punto en la frente del durmiente? Y el piojo hará sus mediciones y llegará a la conclusión de que, para desplazarse de montículo a montículo, ha de tardar seis horas y, para el otro desplazamiento del dedo a la frente, ha de tardar catorce. Y esto será irrefutable para él. No habrá ley que pueda cambiarlo, salvo una, que es la de que el entorno de sus mediciones tenga leyes propias y desconocidas para él que puedan eliminar el espacio, como, por ejemplo, la que se produce en el momento en que el durmiente despierta. Desde ese momento ya el entorno no es inerte, sino que está vivo y sujeto a leyes. Ninguna de estas leyes podrá alterar la distancia existente entre los dos montículos, bien es cierto, pero, por el contrario, resulta que el ser entorno siente un picor justo en el punto de su frente a donde pretendía dirigirse el piojo. Entonces, por las leyes que rigen el cuerpo entorno, el 79 dedo índice derecho se desplaza al punto de la frente para rascarlo. En ese momento, entre esos dos puntos, no existe espacio alguno, ya que se encuentran acoplados, por virtud de las leyes del cuerpo humano que sirven de entorno al piojo. Don Tomás seguía con tanta atención los razonamientos del resucitado, como la que ponía en mojar el pan en el aceite, cuando le tocaba. - Si en el lugar del piojo nos ponemos nosotros y en el lugar del cuerpo entorno, ponemos el espacio éter donde yacen las estrellas, pudiéramos concluir que este éter tuviera reglas o leyes que desconocemos, que pudieran hacer que, en un momento determinado, una estrella que está lejísimos de nosotros, por un picor en nuestra corteza terrestre, se viera súbitamente transportada hasta aquí, desapareciendo en esos momentos el espacio que media entre ambos, y habiéndose producido un desplazamiento que llevaría miles de años…, en tan solo un instante. De ahí que hayamos de concluir que, efectivamente, el espacio existe…, pero bien pudiera no existir..., en determinadas ocasiones. Don Luis en Chi-ó, durante el último tramo de su ferviente exposición, había dejado de mojar pan en el aceite; no así su contertulio que parecía, o bien que dar la extrema unción le abriera el apetito, o bien que tuviera hambre atrasada desde la última primavera, por lo que el astrónomo no se vio cumplimentado como esperaba, al tener su escaso público dividida la atención y con más parte de ésta acá, en el aceite, que allá, en el espacio etéreo. El astrónomo, que parecía haber regresado de la muerte con una vitalidad incontenible y un optimismo exuberante, contempló por un instante al frailuco, con su barba pringada de óleo y moteada de miguitas de pan y sin venir a cuento le espetó: - ¡Don Tomás de Zurita…, vive Dios que he de buscarme una mujer que aplaque este fuego que me ha nacido en las entrañas! - Y, sin mediar más palabra, se dirigió a sus aposentos dejando al fraile solo en la sombrita, junto al jazmín, cosa que tampoco importó mucho a éste…, pues aún quedaba pan y dorado jugo de oliva en que mojarlo. Por no faltar a la verdad, será justo que admitamos que don Luis en Chi-ó habíase visto subyugado a la querencia que el chino tenía de aplacar sus viriles fuegos en el establo (no en vano el cuerpo de Chi-ó permanecía fiel a sus costumbres) y, a una mente tan cultivada como la del astrónomo, estas excentricidades no le disgustaban, sino, más bien, le hacían sentirse distinto a cuentos le rodeaban y añadían a su existencia esa pizquita de pimienta que necesitan los que navegan por la vida como el salmón, siempre en contra de la corriente. Don Luis había desposado en su juventud a una prima segunda por parte de su madre, muchacha estéril y enfermiza que no dio descendencia al sabio varón y que murió antes de cumplir los treinta, después de haber permanecido varios años postrada en el lecho por los continuos flujos de sangre que manaban de sus íntimas bajeras. Mal éste que la hacía poco atractiva a su esposo para la intimidad. Cuestión doméstica fue que don Luis hallara consuelo en el ofrecimiento de su lecho que, al respecto, le hiciera la que pudiéramos llamar ama de llaves o gobernanta de su casa. Era ésta una señora de mucho carácter que dirigía con mano de hierro al resto de los criados; hija de un matrimonio que había servido en casa de los padres de don Luis, que siempre había vivido con ellos y que, por tanto, se consideraba de la familia. Tenía esa edad en que la mujer todavía conserva lozanía en sus carnes y añade a ello la experiencia de una vida y la carencia de vergüenza, en el buen sentido de la palabra. Por lo que el astrónomo, teniendo esta 80 parcela de su vida en orden, no le prestó más atención que la que se presta al problema del agua cuando se tiene un pozo en el patio: que aprieta la sed…, pues se sale y se bebe; que apretaba el ansia de mujer, pues, a la caída del sol, se iba a la alcoba de Petra y se saciaba el deseo. Este planteamiento tan simple de la vida conyugal, viudo y con manceba bajo el propio techo, le había permitido a don Luis verse libre del cuidado y crianza de zagales, así como de dar complacencia a esposa alguna. Su vida estuvo dedicada por entero a la ciencia y a la filosofía. De aquí que resultara tan extraño a todos el afán de encontrar consorte con que el astrónomo había despertado de la muerte, máxime cuando, en el establo, no faltaba una pollina para el chino y, además, una sobrinilla de Petra, llamada Ambrosia, había también, alguna que otra vez, ofrecido al amo compartir su jergón. En el tiempo siguiente, y no cejando el astrónomo en su empeño, acudió en primer lugar a una casamentera de probada eficacia, en la Isla de la Puente. Y después a otra en Gades. Mas ninguna de ellas le ofreció a don Luis en Chi-ó consorte alguna que le agradara. Acudió, en tercer lugar, a la que decíase de mayor reconocimiento en la comarca, una mujer enviudada por tres veces, Matahombres llamada por mas señas, que vivía en la cercana Medina, la cual le puso grandes impedimentos para hacerse cargo de su caso, pues nunca había casado a ningún chino y dudaba mucho que cualquier mujer quisiera prestarse a tan inconveniente alianza. No obstante, una buena bolsa de escudos hizo cambiar a la casamentera de opinión, amén de que éste le contara su verdadera historia y cómo él no era en realidad un chino, sino el famoso astrónomo de la República de las Gadeiras, don Luis de Quixano. De entre las tres posibles consortes que Matahombres le brindó, llamó poderosamente la atención a don Luis en Chi-ó la historia de una de ellas que había enviudado como consecuencia del placer extremo que proporcionara a su marido, en uno de cuyos éxtasis amorosos le estalló el corazón. La viudita, al decir de Matahombres, era una preciosa damita de veintipocos años, de una conocida familia de Medina, que había quedado, como consecuencia de su enviudamiento, en una posición económica poco airosa y que le urgía enderezar. La casamentera, con semejantes antecedentes, no había encontrado ningún valiente que se atreviera con ella. Y, hábilmente, consiguió camelar al astrónomo enchinado, susurrándole al oído en voz queda, que la tal viudita tenía la facultad de mover los músculos de su vagina con una habilidad tal que llevaría al séptimo cielo al más indiferente varón. Ella había podido comprobarlo directamente en unión de Lucía, la comadrona; ambas habían metido sus dedos en sus bajeras y habían quedado maravilladas de la habilidad de aquella singular mujer. Además, unía a tan rara virtud, la de ser prudente, educada en el cultivo de las letras y muy hacendosa en la administración de su casa. Tan bien se la pintó la Matahombres y tanto era el ardor con que el astrónomo se había resucitado en su segundo envite, que se decidió a entrevistarse con ella. Azucena, que así se llamaba la viudita, los recibió en su casa de la calle Siñigo. Matahombres acompañaba a don Luis en Chi-ó al objeto de hacer las presentaciones y facilitar, en lo posible, el encuentro. El sabio hombre quedó 81 prendado de Azucena, nada más verla. Era esbelta, de tez y manos blanquísimas. Su cuello y la porción de su pecho que mostraba su finísimo vestido, parecían esculpidos en mármol por algún artista romano de los tiempos en que Medina era Asido. Sin embargo, don Luis se percató prontamente de que su aspecto de chino no le había agradado en absoluto a ella, por lo cual hizo todo lo posible por entablar conversación en la que pudiera hacerse ver tras aquél cuerpo de oriental poco agraciado a que, por dos veces ya, le había condenado su amado Arcángel Gabriel. Y vive Dios que estuvo afortunado el bribón al sacar como tema de conversación la Iglesia Mayor de Santa María la Coronada, de la cual, al parecer, ambos eran muy conocedores y devotos admiradores. Ella se fue animando por momentos, a medida que aquel extraño chino le hablaba en un perfecto castellano y con acento de la Bahía, de la Capilla Mayor ochavada, de los arbotantes y cresterías de las portadas que confirman su pertenencia al último gótico, del claustro anexo, de estilo gótico–mudéjar, que se creía anterior a la propia Iglesia y por el que ambos, según se decían, habían paseado en silencioso recogimiento de sus ánimas, del retablo del altar mayor con sus 168 imágenes que, al describirlo entre ambos, había llenado los ojos de Azucena de tal emoción que hacía esfuerzos vanos por contener las lágrimas que pugnaban por rebosarse a su delicado rostro y que, al fin, resbalaron aliviadas por su mejilla hasta morir en el pañolito de fino encaje con que ella las enjugó. Tal exhibición de sensibilidad había puesto los vellos de punta a don Luis que apenas podía contener el deseo de estrecharla entre sus brazos y adorarla. Cuando al rato la Matahombres, como era su misión, entró en exponer las condiciones económicas del posible matrimonio, éstas ya parecían superfluas a ambos, pues, entre ellos, se había establecido una comunicación que a los dos llenó de esperanzas sobre el futuro de sus relaciones. 82 12. Trafalgar ( 21-X-1.805) Es en la vida coincidencia fatal que al hombre de ley le salga la cría ilegal. Don Joaquín Anillo y Quixano había tenido con su esposa, en la casa de Torre Alta, seis vástagos. De ellos, a los dos últimos, había que echarles de comer aparte. Saturnino era el que hacía quinto y Filiberto, el benjamín. La original forma de hacer cuanto hacía, del sin par geómetra, modificó ligeramente los nombres que su esposa había puesto a los dos niños, dando éste en llamar, al primero, Saturno y al segundo, Liberto. Cuando el Santo Oficio vino en arruinar la vida de don Joaquín y con él la de toda su familia, a éstos dos, al ser los más pequeños, los entregó su madre a una prima suya de El Puerto Real, mientras ella se daba a la mala vida. Los zagales, tan eran de la piel del diablo, que su tía, que bastante tenía con los suyos, pronto se hartó de ellos y los echó a la calle a que se buscaran la vida como pudieran. Esto les acontecía cuando apenas el mayor tenía ocho años, y Liberto, seis. De ésta forma, su escuela fue la calle, los muelles, los mercados, los arrabales, donde el trozo de pan igual había que disputárselo al propio hermano que al perro callejero o a la rata del tamaño de un gato, y donde, por desventura, las más de las veces era el contrincante el que se hacía con el condumio y el perdedor quedaba con el hambre mordiéndole las entrañas. Así, habían crecido y se habían hecho hombres, robando, mintiendo, traicionando, peleando, engañando, hiriendo…, e incluso matando, llegando a hacerse los nombres de Saturno y Liberto tan conocidos como temidos en las Gadeiras. En cierta ocasión, cuando contaban entre veinte y veintidós años, estaban trabajando en el dragado del Caño de la Cruz, en la zona de éste que circunda el islote del Penal de Cuatro Torres. Dicha operación, que había de efectuarse con cierta periodicidad por el constante acopio de fangos que aportaban las continuas mareas, se hacía durante la bajamar. Se empleaba en ello numerosísimo personal, para aprovechar al máximo el corto período de tiempo en que la canal del caño permanece en seco. Entre los que estaban allí trabajando, se contaban doscientos peones de contrata y otros tantos presos del Penal. El personal contratado se disponía en filas paralelas al sentido del caño y en la parte más baja del mismo, a ambas orillas. Desde allí, apaleaban el fango unas varas más arriba, en donde estaban dispuestas, de igual forma, las filas de cautivos, sujetos unos con otros por cadenas prendidas a los grillos que abrazaban sus tobillos, y que, a su vez, apaleaban el fango que recibían de debajo, a lo alto, a tierra firme. Saturno y Liberto, contratados como peones, estaban ubicados en la fila de la canal apaleando hacia arriba. Como quiera que el mayor de los hermanos se percató de que en la fila de presos que había por encima de ellos, se encontraba un roteño con el que mantuviera meses atrás una acalorada disputa en la cantina de León, quiso aprovechar la ventajosa situación de que éste se encontrara sujeto a cadenas y grillos para resarcirse. Entonces, y al efecto, 83 comenzó a apalear el fango de tal suerte, que las más de las veces le caía encima al truhán de Rota. Cuando éste se percató de la personalidad del que le mandaba tan cariñosos fangazos, montó en cólera, vomitando toda clase de injurias y, arrastrando con las cadenas a sus compañeros, trató de acercarse a Saturno con la intención de atizarle con la pala que llevaba cogida de ambas manos. Tan torpes fueron sus movimientos en medio del fango, en el que se enterraba a cada paso hasta las rodillas y, además, teniendo que tirar de quienes en absoluto estaban interesados en acompañarle, que vino en caer de bruces en el lodo, liado en las cadenas y quedando a la merced de su enemigo. No se lo pensó Saturno dos veces y, aprovechando la ocasión que la suerte le brindaba, caminando como un cangrejo por el fango, se acercó al infortunado cautivo y la emprendió a palazos con él. Las palas que se empleaban en esta labor eran las mismas que se utilizaban en las labores de las salinas, talladas en una sola pieza la pala y el mango y de una madera de gran resistencia. Pues, cuál no sería el ímpetu que Saturno puso en sus golpes que uno de ellos vino a dar en la cabeza del desgraciado, partiéndose en dos la pala y produciendo, la cabeza del desdichado, un terrorífico ruido, semejante al que se origina al cascarse una sandía. Liberto no quiso quedarse al margen y acudió en innecesario auxilio de su hermano. Los peones y los demás presos habían dejado de apalear y permanecían silenciosos observando la desigual pelea. Querían que alguien muriese para caber a más rancho y, para darles tiempo a los contendientes, guardaban silencio al objeto de no alertar a los guardianes. Cuando Liberto llegó donde el yacente cautivo, como no encontrara resistencia en éste, miró furioso a su alrededor y, con la furia de una fiera salvaje, descargó la pala que blandía en alto contra el prisionero que, atado a las cadenas del roteño, más cerca le caía. Con tanto tino hizo el animal su ataque que vino a dar tal que un hachazo en el cuello de éste, que se truncó como débil columna ante semejante tajazo, yendo a dar su inerte cuerpo, junto con el de su compañero, allá en el fango. Entonces los dos hermanos, espalda con espalda, blandiendo amenazadores sus palas, desafiaron hostilmente al mundo que tanto odiaban, en las personas de cuantos allí les contemplaban. Ya en ese momento comenzaron los presos a increpar a los dos hermanos y, percatándose los guardias de lo sucedido, montaron sus armas efectuando algunos disparos al aire para amedrentar a la chusma. Siete fusiles con sus bayonetas apuntaban a los dos hermanos cuando éstos se decidieron a tirar las palas al fango y entregarse a los guardias. Como estaban junto al Penal de Cuatro Torres, les ataron las muñecas a la espalda con unos cordeles, con la idea de ponerles los grillos cuando llegaran al presidio. Ya en el cuerpo de guardia del Penal, como siguiera el griterío de los presos afuera, que daban a entender que se había producido otro foco de desórdenes, la mayoría de los guardias acudieron afuera en auxilio de sus compañeros, quedando allí solamente dos soldados y el oficial de guardia, momento que, sin vacilar, aprovecharon los dos hermanos, que habían conseguido aflojar sus ataduras por el camino, para abalanzarse sobre los dos incautos y arrebatarles sus fusiles, volviéndolos contra éstos y disparándolos a bocajarro. Aún no habían caído, ya muertos, al suelo, cuando Liberto se había vuelto hacia el oficial que permanecía sentado tras su escritorio. De un envite le atravesó el pecho con la bayoneta, dejándolo clavado al respaldo del sillón en que se encontraba…, con la boca abierta y los ojos espantados de terror. Con la velocidad y el instinto de las alimañas, hacían todos sus movimientos los malvados hijos del buen don Joaquín. Así, emprendieron una veloz huida hacia el Caño del Higuerón, pues bien sabían ellos que su única 84 escapatoria estaba en el fango y el agua de los caños, donde se movían con destreza inigualable, pues caminaban sobre la amorfa superficie con la rapidez del cangrejo y nadaban por las aguas con la misma maña que el róbalo. Apercibidos los más cercanos guardias de los disparos y de la huida de los dos canallas, dispararon sus fusiles contra ellos, pero no los alcanzaron. Divididos sus objetivos como estaban, entre acudir en pos de éstos o en apoyar a sus compañeros en la insurrección del resto de los presos en el dragado del Caño de la Cruz, se sujetaron a unos instantes de indecisión que fueron cruciales para el logro del objetivo de los dos truhanes, pues antes de que los guardias se aclarasen, ya estaban ellos en medio del caño, gateando sobre el fango a toda marcha hacia el agua y nadando después con portentosa furia hacia la orilla de la Marisma Tenebrosa. En unos minutos, habían quitado la vida a cinco mortales: dos presos, dos guardias y el oficial del presidio y nadaban ahora ufanos por las mismas aguas en las que años atrás, su augusto padre les explicara a los niños de la Novísima Academia la parábola que describen los proyectiles al lanzarse al espacio ( la misma que describían las balas que, desde tierra firme, les lanzaban los tardíamente organizados guardias y que caían por su derredor sin causarles mal alguno…, habiendo en cambio ellos causado tanto mal, en tan corto tiempo). De resultas de aquella terrible “proeza”, Saturno y Liberto sufrieron una tenaz persecución por parte de las Guardias Rondines que, no obstante, no consiguieron culminar con la captura de éstos, que habían visto acrecentarse, por otra parte, su pérfida fama en los contornos, hasta el punto de ser utilizados sus nombres para asustar a los niños desobedientes: Duérmete niño y no tengas susto, que no ha de pillarte Saturno. Más si quedas despierto…, te pillará Liberto. En su huida, llegaron hasta Sevilla donde, al ser desconocidos tanto ellos como sus fechorías, se enrolaron en la dotación de un buque correo que habría de llevarles hasta Lisboa. Desde allí, navegaron a las Antillas Mayores, estableciendo su centro de operaciones primero en La Española y, más tarde, en Jamaica. Tuvieron buen cuidado de ocultar sus conocidos nombres y se hicieron llamar los hermanos Anillo. Cuando alguno les requería su nombre de pila, acudían a los originales que les impusieran en la pila bautismal, antes de que su padre los pasara por el filtro de su humor, es decir, Saturnino y Filiberto, con lo que estaban bien ciertos de que, de ésta forma, nadie los relacionaría con los truhanes de la Ínsula. Navegaron en buques con patente de corso, tanto del gobierno inglés como del español; así, tanto protegiendo a los cargamentos que salían de La Habana con destino a Gades, como saqueando a los mismos…, dependiendo de quien los contratara, pues no habían más patria ni bandera que su beneficio propio. 85 Cuando les faltó el corso, no tuvieron empacho en enrolarse en barcos piratas argelinos en los que se contaban por cientos sus fechorías. Siendo de por sí feroces y temibles los piratas de Argel, ¡cómo no serían los hermanos Anillo para destacar tan sobremanera sobre aquéllos! Hicieron famosa, entre la vil canalla de la piratería, su forma de trabajar emparejados en los abordajes, que consistía en que Liberto se encaraba al adversario al tiempo que Saturno le buscaba la espalda, lo prendía y, entonces, el menor de los hijos de don Joaquín degollaba a su víctima de un certero y experimentado tajo. También probaron fortuna en las naves que se dedicaban al tráfico de esclavos entre el norte de África y las colonias inglesas y españolas de las Américas. Mas era tal el ensañamiento que ambos mostraban contra los inocentes desgraciados que el capitán del buque negrero, no pudiendo soportar el estropicio que le hacían en la mercancía, se decidió a deshacerse de ellos. Así, ayudado de varios miembros de la tripulación, los sorprendieron mientras dormían, los desarmaron y los prendieron, dejándolos a su suerte al pasar el estrecho de Gibraltar, en una falúa con agua para un par de días. Las corrientes los llevaron a las playas de Tarifa y, desde allí, no pudieron esquivar la tentación de regresar a la República de las Gadeiras que abandonaran cuando apenas eran unos mozalbetes. Para entonces ya nadie recordaba allí a Saturno y a Liberto y a los niños se les asustaba con otros truhanes más conocidos en aquel tiempo. Su aspecto distaba mucho del que tuvieran cuando se fugaron del Penal, pues ahora eran dos hombres de más de cincuenta años, que en nada recordaban a los hijos de don Joaquín. Además, se daba la circunstancia de que la maldad, que con tanto empeño desarrollaban, había ido moldeando sus rostros de tal guisa que, al que los topara en la oscuridad de la noche, lo espantaban como si viera al mismísimo Belcebú. Así pues, tranquilos de no ser reconocidos por sus antiguos paisanos, arribaron a la Ínsula cuando en ésta fondeaba la escuadra combinada francoespañola que, al mando del almirante Villeneuve, se aprestaba para romper el bloqueo de Nelson e invadir Inglaterra. La actividad en el Arsenal era, por tanto, frenética, tanto en los astilleros haciendo reparaciones y puestas a punto de navíos y armamentos, como en cuanto al avituallamiento y pertrecho de los barcos. En el Arsenal se encontraba la flor y nata de la Armada española. Así, no era extraño ver caminar por los muelles, o frente al palacio del virrey o por delante de la flamante nueva Iglesia, al almirante Gravina, con su segundo, el vicealmirante Ignacio María de Álava, que estaba al mando del navío de tres puentes el “Santa Ana”, o a los jefes de escuadra Escaño y Cisneros con los capitanes de navío Mac Dowell, que estaba al mando del “Rayo”, también de tres puentes, y Hore, al mando del “Príncipe de Asturias”, o a Alcalá Galiano que mandaba el “Bahama” o, en fin, a Churruca, que mandaba el “San Juan Nepomuceno”, pues todos estos buques estaban atracados al muelle de la Puerta del Mar. Además de los mencionados buques, se encontraban en la Ínsula el “Santísima Trinidad”, único navío de cuatro puentes existente entonces en el mundo, que estaba armado con 132 cañones, fondeado en el caño de La Carraca o Río de Sancti-Petri. Igualmente fondeados, pero en el caño de la Cruz, se encontraban ocho navíos de línea, debidamente artillados: el “Argonauta”, el “San Agustín”, al mando de Cajigal, el “Neptuno”, el “Montañés”, el “Monarca”, el “San Leandro”, el “San Francisco de Asís” y el “San Ildefonso”. Para terminar de describir el bosque de mástiles que parecía rodear a la 86 Ínsula por todos los puntos de su rosa de los vientos, baste decir que, a los mencionados, habría que añadir los buques franceses, “Bucentauro”, “Formidable”, “Mont-Blanc”, “Berwick” y “Algeciras”, todos ellos fondeados donde el caño de La Carraca se encuentra con el caño de San Fernando. La tripulación de las naves españolas superaba los diez mil hombres, por lo que añadidos éstos a los normales pobladores de la Ínsula, aquélla más se asemejaba a un activo y frenético hormiguero que a otra cualquier cosa, por lo que no es de extrañar que la entrada de los dos truhanes en la Ínsula pasara totalmente desapercibida. La Armada tenía grandes dificultades para completar las dotaciones de sus barcos, pues no se encontraba gente con experiencia en el arte de la navegación. Aunque en Francia la Revolución había puesto en práctica la conscripción para el reclutamiento de soldados de todas las armas, en España, se continuaba empleando la leva forzosa de ociosos, vagos y truhanes, que la justicia destinaba al servicio de la mar. En esta ocasión, para reemplazar los marineros que faltaban, se estaban encuadrando soldados de infantería, pescadores y campesinos que, engañados de falsas promesas, pasaban a constituirse en ignorante carne de cañón. Un magistrado de la vecina Isla de la Puente, presionado por las circunstancias, había decretado que los cautivos de Cuatro Torres que así lo desearan, pudieran enrolarse en los buques de la escuadra combinada. De esta forma, ochenta y dos presos decidieron probar fortuna en la inminente batalla, donde alguna posibilidad de escapar se les habría de presentar, antes que pudrirse en los trabajos forzados y celdas del Penal en que se hallaban. Cuando los hermanos Anillo se presentaron en la cantina de León, ninguno de los que allí se hallara que fuera de sus tiempos de muchachos, ni remotamente los relacionaría con aquellos dos curtidísimos hombres de mar. Tranquilizados ante esta circunstancia, no tuvieron reparo en pedirle a León que les sirviera ron antillano, que era la bebida más cara que se pudiera permitir cualquier desarrapado marinero en la cantina de la Ínsula, donde los que no fueran oficiales, a lo más que alcanzaban, era a pagarse una jarra de vino. Cuando los Anillo, ya cargados de bebida, comenzaban a ponerse patosos, entró en la cantina un grupo de oficiales. Ante esta nueva situación recobraron la prudencia y permanecieron observadores de cuanto acontecía. El grupo de oficiales estaba compuesto por el capitán de navío don Cosme Damián de Churruca, su segundo en el “Nepomuceno”, don Francisco Moyna, el oficial Rafael Malespina y el guardiamarina Ruiz de Apodaca, cuñado de Churruca. Todos lucían impecables sus uniformes de oficiales y los cabellos debidamente empolvados, según la usanza de la época. Solamente Moyna utilizaba peluca blanca de cabello rizado y recogida en la nuca en una coleta. El guardiamarina Apodaca, sin duda, se había sometido a los martirios de las tenacillas del peluquero, pues lucía sus cabellos en perfecta forma de ala de pichón. Llamó poderosamente la atención de Liberto la persona del capitán de navío Churruca. Era éste un hombre de poca presencia física, pues su estatura era mediana y su corpulencia exigua. En absoluto daba la imagen de un poderoso guerrero de los océanos, sino, más bien, de un hombre de ciencia, que es lo que en 87 realidad era. Mas lo que llamó la atención del truhán fue, sobre todo, el rostro de éste y sus maneras y gesticulaciones, pues tenía el oficial un bello rostro, enmarcado por una abundante cabellera rubia apenas empolvada, recogida en una coleta, y un mentón perfectamente afeitado y puntiagudo que, unido a su recta y también alargada nariz, daban al conjunto de su semblante una bella y noble expresión. Su celeste mirada hacía el conjunto del rostro analizado más propio de un poeta que de un rudo hombre de mar. Había que añadir a cuanto se ha descrito que sus modales cortesanos eran de una exquisita elegancia, sin el menor atisbo de amaneramiento, sino en su justa y estricta proporción. Era, en su conjunto, el comandante de navío Churruca una persona tal que, al verla, cualquiera se sentía atraído por ella. Tal vez fuera el conjunto de armonía y bondad que irradiaba el caballero oficial lo que atrajo hacia sí la atención de aquél que era, por el contrario, justo la representación humana de la desproporción y la maldad (aparte quedara la perversa atracción que el malvado Liberto sintiera, desde mozalbete, hacia los de su mismo género). Después de aquel encuentro, al malvado hijo de don Joaquín no le cabía en su cabeza otro pensamiento que el de enrolarse en el buque del bello oficial. Así, no tardaron en dirigirse hacia la Comandancia de Reemplazo, donde, dada su cotizada experiencia como hombres de la mar, les fue dado el que eligieran el buque en el que quisieran enrolarse, que, naturalmente, fue el “San Juan Nepomuceno”. Desconocía el truhán que el comandante de navío Churruca había coincidido en 1.782, en el asedio a Gibraltar, con el entonces capitán de corbeta don Leopoldo Tagle, con el que trabó una entrañable amistad. Durante las largas noches de guardia, don Leopoldo le había referido su adolescencia en la Ínsula y, naturalmente, le habló de la Novísima Academia y del inolvidable don Joaquín Anillo. Y, tal vez, no le resultara difícil a don Cosme Damián ir atando cabos hasta dar con la verdadera y terrible personalidad de aquellos malhadados. El almirante Gravina había convocado una reunión urgente en el palacio del Virrey para aquella tarde. A la misma, asistieron Ignacio de Álava, Escaño, que era el Jefe del Estado Mayor, Cisneros, que era el jefe de Escuadra, Churruca, Alcalá Galiano, Cajigal, Hore y Mac Dowell. El virrey era perfectamente consciente de la situación por la que atravesaban sus compañeros de armas, en puertas de librar una batalla en la que podía estar en juego el futuro dominio de los mares. La tensión era patente en todos ellos y el virrey sabía que la mejor manera de librarlos de la crispación acumulada sería alrededor de una buena mesa con buenos caldos y animosa charla. Así, había mandado preparar los salones del palacio como en las grandes ocasiones. Las lámparas colgantes del techo, atestadas de velas, mantenían la estancia casi como con luz del día. El mes de octubre hacía innecesario tanto el abrir las ventanas como encender las chimeneas, pues la temperatura ambiente era ideal. El virrey se proponía obsequiar a los presentes con una opípara cena que les hiciera olvidar, aunque solo fuera por un rato, que la muerte, olfateada la contienda, afilaba su guadaña para segar vidas como a frágiles espigas, sin miramiento alguno. El almirante Gravina había regresado de un rapidísimo viaje a Madrid y deseaba poner a los miembros de su Escuadra al corriente de las instrucciones recibidas de la Corte. Sentados en torno a la mesa, Gravina les relataba cómo había puesto en antecedentes a Godoy del espíritu dubitativo del almirante 88 Villeneuve y de cómo, no sólo había desperdiciado, por dos veces, la ocasión de atacar a las fuerzas inglesas en condiciones ventajosas por la superioridad de sus fuerzas, como había sucedido con Nelson en las Antillas y con Calder en Finisterre, sino que había sido incapaz incluso de atacar a los tres navíos de Collingwood que bloqueaban el puerto de Gades, cuando la flota combinada arribó a la Bahía de Las Gadeiras. No obstante, Godoy, según relataba el almirante, siguiendo instrucciones directísimas del inapetente Borbón, Carlos IV, le había encarecido que aceptaran la situación tal y como se presentaba, pues el generalísimo Bonaparte había destituido a Villeneuve y no tardaría en recibirse tal despacho en la escuadra combinada. De esta forma, no quería su majestad que surgieran conflictos que alterasen la armonía para que, en modo alguno, pudiera descargarse de culpa el inepto Villeneuve, achacando su impericia al comportamiento de los marinos españoles. Era cuestión, pues, de limitarse a entretener al almirante francés, mientras llegaba el despacho de Napoleón destituyéndole. En el transcurso de la animada charla que se produjo durante y después de la cena, los marinos de la escuadra española tuvieron ocasión de expresar sus pareceres en relación con la situación en que se encontraban. Así, Cisneros puso de manifiesto su desagrado, pues había percibido en los oficiales franceses un modo de proceder en extremo inadecuado. Sin duda procedentes de la revolución y de los tiempos que corrían en Francia, éstos se mostraban en exceso ordinarios y bruscos en el trato y despóticos en el mando. Habiendo notado en éstos, además, un cierto desprecio hacia los oficiales españoles, sin duda por la ascendencia aristocrática de la mayoría de ellos. Mac Dowell, para apostillar las observaciones de Cisneros, añadió que había observado, además, que los revolucionarios consideraban a los españoles como gente anticuada y supersticiosa en los procedimientos y estrategias navales. Galiano observó, no sin cierto atrevimiento propiciado sin duda por los vapores del magnífico vino con que acompañaban la exuberante cena, que era ridícula la situación que mantenían las tres potencias mundiales, España, Inglaterra y Francia, en la que hoy estábamos aliados con uno contra el otro, mañana con el otro y contra el uno y pasado los dos contra nosotros, siendo tal situación debida a la inconstancia de los monarcas, más pendientes de sus pactos familiares y de la evolución de la revolución, que del destino de sus naciones. En un principio, todos quedaron en silencio ante la osadía de la crítica lanzada por Alcalá Galiano, pero, como Gravina asintiera con un gesto ante la exposición de tal criterio, ya ninguno tuvo empacho en apoyarlo abiertamente. El abrazo del inglés o del francés – añadió don Ignacio de Álava – no hace sino medirte la espalda en la que clavará el puñal de su traición. Desde luego – añadió Churruca – ya quisiera yo, para nosotros, una situación como la que tienen ahora mismo los ingleses; las dos escuadras enemigas reunidas en un puerto y con la superioridad de su mejor armamento y de sus expertas dotaciones, para aniquilarlas a las dos de una sola vez. Es la ocasión que vienen esperando desde antiguo para quedarse dueños de los mares del mundo. - ¡Efectivamente amigo Cosme – enfatizó Gravina – y, precisamente por ello, hemos de dar la vuelta a esta nada favorable situación! El tiempo está a punto de empeorar - continuó el almirante - los temporales se sucederán durante toda la 89 estación y hasta el próximo invierno…, así pues, permanezcamos a resguardo en La Carraca y dejemos que los elementos diezmen sus fuerzas hasta equipararlas a las nuestras…, entonces será la ocasión de acabar de una vez por todas con Nelson, con Collingwood y con toda la ralea de ingleses que infestan los mares del mundo y nuestra plaza de Gibraltar; que después se podrá dar satisfacción a los deseos del generalísimo francés de invadir las islas británicas y someterlos para siempre a sus dictados. Mas, a los pocos días, todos los planes de Gravina se desvanecerían, pues, conocedor Villeneuve de que Rosilly se encontraba ya en Madrid, pronto a reemplazarlo en el mando de la flota combinada, y deseoso como estaba el almirante francés de rehabilitar su menoscabado prestigio, decide entrar en batalla desoyendo los sabios consejos de los oficiales españoles. Y, de ésta forma, el día 19 de Octubre, el buque insignia de la combinada, el “Bucentauro”, izó la señal de darse a la vela. Siguiendo las instrucciones de Godoy, Gravina se somete a los designios del inepto francés y, desde su nave, el “Príncipe de Asturias”, repite a los suyos la señal de largar trapo. Liberto había hecho muy buenas migas con el contramaestre del “Nepomuceno” y estaba logrando ganarse la confianza de éste que, con frecuencia, lo mandaba a transmitir órdenes por cuenta suya, con lo que el malvado estaba prontamente adquiriendo un cierto rango entre la vil canalla. Saturno, por el contrario, a última hora había decidido enrolarse en el buque francés “Redoutable”, pues requerían en éste la presencia de buenos tiradores de fusil a los que se ofrecía una buena paga en revolucionarias monedas de plata. Y Saturno era un especialista en hacer puntería con un buen fusil. También se sentía atraído por conocer más de cerca en qué consistía la tan renombrada revolución del vecino país. Y, sobre todo, que, jugando una partida de dados en la cantina de León con unos marineros del “Redoutable”, a través de los cuales se había enterado de su necesidad de buenos tiradores, quedó prendado de la bolsa de monedas de oro que portaba uno de ellos llamado Mauriac y que el avaricioso truhán estaba empeñado en hacer cambiar de dueño. De esta forma, encaramado al palo mayor del “San Juan Nepomuceno” Liberto, y, desde la proa del “Redoutable”, Saturno, pudieron ambos hermanos contemplar el espectáculo maravilloso del desplegar simultáneo de las velas de nada menos que treinta y tres navíos y siete fragatas. Un suave viento de Levante llenaba la operación de parsimonia y solemnidad, al tiempo que las inmensas moles de madera se enfilaban una tras otra por los caños de San Fernando y de Boca Chica, camino de la Bahía de las Gadeiras. En las murallas de la antiquísima Gades, un inmenso gentío se asomaba deseoso de contemplar el espectáculo de la potente flota combinada y, con el agitar de sus pañuelos, les transmitían sus deseos de triunfo sobre la odiosa flota inglesa, que tanto perjuicio estaba causándoles con sus constantes bloqueos del tráfico con las Indias Occidentales. Cuando la flota estaba ya en mar abierto, el Levante calmo, como suele hacer, roló a Sudoeste largo, de tal forma que el almirante francés ordenó tomar dos rizos de las gavias, ceñir mura a babor y dirigirse mar adentro sin formación alguna. Ya por la tarde, como quiera que el viento hubiera amainado bastante, viraron a un tiempo por redondo, largaron los rizos a las gavias y formaron varias columnas paralelas de buques que hicieron derrota hacia el Estrecho de Gibraltar. Cuando tal sucedía, era a la caída de la tarde del día 20, pues la ausencia de vientos propicios para las maniobras dentro de la Bahía había retardado toda la operación. 90 Saturno, en el Redoutable, por medio de un vasco francés que algo hablaba en castellano, se estaba emocionando con los relatos revolucionarios que le contaban sus nuevos camaradas. En el sollado de marinería, sin duda inducidos por el malandrín, habían formado una timba y se estaban jugando la soldada a los dados. Saturno había conseguido meter en ésta a Mauriac, el gabacho de la bolsa de monedas de oro que tanto ansiaba. Entre vez y vez que los dados rodaban por el barril que se habían instalado a modo de mesa de juego, el vasco le traducía, a instancia de uno u otro de los jugadores, cómo, en el vecino país, se habían sublevado los pobres contra los nobles; cómo habían pasado por la guillotina a centenares de aristócratas y habían confiscado sus bienes y repartido los mismos entre los más desfavorecidos de la fortuna; cómo los revolucionarios habían pasado de siervos o plebeyos a denominarse con el nuevo título de “ciudadanos”; cómo estaban consiguiendo que ningún cargo estuviera reservado a las clases privilegiadas, ni en el gobierno de París ni en los de las demás ciudades, ni en la justicia, ni en ninguna parte. Todo lo cual estaba enardeciendo a Saturno, pues cuanto más le relataban más se aseguraba que precisamente aquel vecino país era el que necesitaban él y su hermano Liberto para enriquecerse prontamente. Cuando le relataron los principios revolucionarios de Libertad, Igualdad y Fraternidad, entusiasmado, les decía que todo eso era precisamente lo que él y su hermano anhelaban desde su temprana edad y que tan era así, que el nombre verdadero de su hermano no era Filiberto, como hacían creer a todos…, sino Liberto, como la Revolución propugnaba que habían de ser los “ciudadanos” (Saturno aprendía rápidamente los postulados de la revolución). Lo que no apercibió el muy incauto fue que los gabachos se habían confabulado entre ellos para distraerlo con la charla y, así, restarle atención en el juego, de tal forma que, cuando vino a darse cuenta de ello, se encontró con que le habían ganado hasta la última moneda. Cuando cayó en la cuenta de cuán sandio había sido, al tiempo que se levantaba, dio una patada al barril, que rodó por el sollado junto con los dados y las monedas que tenían sobre él dispuestas. Prontamente, sacó el cuchillo que portaba detrás en su cintura dispuesto a cargarse, para empezar, al vasco traductor, y después, a cuantos más, mejor. Cuando tenía al pobre vascongado trincado por detrás, pidiendo auxilio a sus compañeros en arameo, y Saturno se disponía a rebanarle el pescuezo, un disparo de pistola le hizo detenerse un instante…, lo suficiente para ver acercarse al contramaestre con dos pistolas apuntándole a su cabeza. Soltó al gabacho que se había cagado y meado encima y echaba una peste insoportable, apartándolo de él. El contramaestre se le acercó profiriendo insultos contra Saturno de entre los que no hacía falta saber francés, para entender que le estaba llamando, entre otras cosas, cochino español. Cuando estuvo a su altura, le golpeó la cabeza con la pistola que había anteriormente disparado, haciéndole caer al suelo. Cuando se lo llevaban entre dos soldados, pudo oír cómo los franceses se reían a carcajada limpia. Le quedaba la duda de saber si las risas eran por la satisfacción de haber engañado al engañador o, simplemente, por el estado en que había quedado el vasco. Ya en cubierta, lo amarraron a la base del palo mayor y, para aplacarle los ánimos, le dieron diez latigazos. Después, lo volvieron al sollado con la advertencia 91 de que si volvía a alborotar, lo fusilarían. Y Saturno supo que no lo decían en broma. Cuando en un buque se está a punto de entrar en batalla, parece que, entre la dotación, se despierta el deseo de sentir cerca la muerte y, en ésos momentos, la vida de cualquiera no vale lo que una simple moneda. La inteligencia natural de que gozaban los hijos de don Joaquín les hacía saber muy bien cuándo era el momento de echarse para adelante y cuándo el de esperar pacientemente mejor ocasión. Y éste era el momento de aguantar las risas que se oían al fondo del sollado y esperar la batalla. Entonces, Mauriac y el vasco estarían lo suficientemente atentos a las balas del inglés como para esperar el cuchillo de Saturno que los degollaría por la espalda. Por su parte, Liberto, con la tenacidad y paciencia con que la araña teje su mortal trampa, estaba actuando ante sus jefes de manera eficaz y correcta, hasta el punto de, en tan poco tiempo, estarse ganando la confianza de todos. Demasiado sabía él que, en los momentos de calma que preceden a la tempestad de la batalla, los débiles, los demás seres humanos que no fueran él mismo o su malvado hermano, necesitaban desesperadamente confiar en todo lo que les rodea…, seguramente para instalar un poco de seguridad en sus temerosos corazones. Y él aprovechaba esta circunstancia para trasmitir a sus oficiales la sensación de que todo lo que se le encomendaba se cumplía de inmediato y cualquier orden era ejecutada pronta y eficazmente. Y el muy ladino, al instante, se estaba presentando ante el oficial que fuera, para darle cuenta del cumplimiento de lo ordenando y, en posición de firmes, solicitar del superior un nuevo mandato que cumplir. A más de un oficial le había sacado el comentario de: “gente así es lo que le hace falta a la Armada de su Majestad, no tanto campesino y maleante inútiles “. Sin duda, no conocían la verdadera condición de Liberto, ni la maldad de sus planes. El muy truhán había puesto especial interés en camelarse al cocinero, pues de sobras sabía que éste era el que más fácil acceso tenía al camarote de Churruca. Aquella noche del 20 para el 21 de Octubre de 1805, con la luna en cuarto menguante y persistiendo el viento del Sudoeste largo, se presentaba hermosa para una singladura pacífica, mas el olor de la cercana contienda no permitía a ninguna de las cuarenta mil criaturas (veinte mil por cada bando) que iban a exponer sus cuerpos al fragor de las balas y de la metralla, percatarse de la belleza que les rodeaba en aquella otoñal anochecida. Los oficiales habían cenado en el camarote del brigadier, pues, aunque lo habitual era que Churruca cenara en compañía de su segundo, don Francisco de Moyna, en esta ocasión, quiso el comandante tener a todos sus oficiales cerca para infundirles la confianza y el ánimo que la delicada situación requería. Por más que le había insistido Liberto al cocinero para que le permitiera participar en el servicio de la cena, éste no lo había consentido. El malvado hijo de don Joaquín Anillo ardía en deseos de encontrarse cerca de aquel singular oficial y contemplar su pasmosa serenidad, su correcto castellano de la gente del norte que tan bien pronunciaban todas las palabras y, en especial, las eses. La forma tan medida de todos los gestos de sus manos o de su rostro, la exactitud con que iba dando entrada en la conversación a uno u otro, de tal manera que, sin que nadie se percibiera de ello, hacía derivar la conversación hacia donde era de su interés llevarla. De la misma guisa que, suave, pero enérgicamente, gobernaba su nave llevándola donde deseaba en el momento en que quería. La cena la habían efectuado a la caída de la tarde. Después de una breve 92 sobremesa en la que en todo momento Churruca había mantenido el ánimo alto y la voz firme, e incluso se había permitido bromear con más frecuencia de la que acostumbraba, les mandó que se dispusieran a descansar estrechando uno a uno sus manos e infundiéndoles unos ánimos de los que ciertamente no andaba ninguno sobrado. Después de esto, el comandante del San Juan Nepomuceno, se dispuso a escribir una emotiva carta a su amada esposa en la que traslucía los temores que le infundía el que la escuadra combinada estuviera en manos del indeciso Villeneuve, en lugar de estarlo en las expertas y recias manos de su amigo Gravina. Cuando hubo terminado y secado la tinta de su escrito, lo selló y lo dejó encima de su escritorio (pasara lo que pasara al día siguiente, confiaba en que el que la encontrase la haría llegar a su destino). Después, estuvo un rato de rodillas, orando ante el crucifijo que había clavado sobre la mesa de su camarote. Posteriormente, intentó dormir en la hamaca…, pero no conseguía conciliar el sueño. Al rato, se cubrió con el capote y salió a cubierta. El alférez don Benito Bermúdez estaba al timón. No obstante, don Cosme apetecía estar solo con sus pensamientos, así que se hizo traer una silla de tijera con el asiento y el respaldo de cuero, de las que tenía en su cámara, y se situó en la mura de estribor del puente de popa. Liberto, que estaba pendiente de cuanto se relacionara con el comandante Churruca, cuando lo vio allí solo, envuelto en su capote en el medio de la noche, sintió, sin saber muy bien cómo ni para qué, que la fiera que había en su interior apetecía acechar de cerca a aquella posible víctima de sus inexplicables maldades. Era costumbre de los marinos de la época el tomar a medianoche una sopa de ajos a la que se echaba un huevo crudo. Liberto fue a la cocina y encontró allí a un pinche que estaba preparando la sopa para los oficiales de guardia. El cocinero dormía en el sollado, según le dijo el pinche. El malvado Liberto no tuvo dificultad en convencer al ayudante del cocinero de que éste le había encargado a él de servirle la sopa al comandante, en caso de que éste la solicitara, como, según él, había sucedido. Con extremo cuidado portaba Liberto, por la cubierta del Nepomuceno, la bandeja de plata sobre la que el pinche había instalado el plato de sopa de ajos del comandante, los cubiertos, una servilleta, el huevo crudo y un trozo de pan, por si el señor Churruca quería echar migotes. Cuando estuvo ya en el puente de popa, a unos pasos de Churruca, se detuvo y, adoptando la actitud que bien sabía él que tanto agradaba a los oficiales, de sumisión, obediencia y prudencia en el trato, dijo: - Buenas noches, mi comandante, le he visto a usted aquí y me he permitido traerle la sopa de ajos, por si le apeteciera a su señoría. Churruca se sobresaltó ligeramente, pues no se había apercibido de la presencia del marinero. Después, se extrañó que aún fuera medianoche, pues pensaba que ya sería madrugada, pero, sin duda, aquella noche había de ser más larga que las demás. Y, de pronto, sintió deseos de tomarse la sopa e incluso de charlar. Así es que le dijo a Liberto: - Acércame esa sopa, marinero, que no hay que perder las buenas costumbres. Liberto se acercó al comandante y, cuando le entregaba la bandeja, percibió el característico olor de los uniformes de los oficiales y sus manos rozaron 93 levemente las del oficial, lo que le produjo un leve estremecimiento que no acertaba a explicarse y que, además, le molestaba sobremanera, pues él no tenía miedo de nadie y era muy capaz de rebanarle el cuello a cualquiera, incluso al comandante ¡y ahora mismo!, si fuera preciso. Siguiéndose en sus actos de sus pensamientos, la mano de Liberto fue a posarse sobre la empuñadura del cuchillo que llevaba en la parte de atrás de su cintura y en ese momento de confusión interna del malandrín, el comandante, que apetecía de platicar, le dijo: - Tengo buenas referencias de su comportamiento en el Nepomuceno, marinero Filiberto. El truhán se sintió gratamente sorprendido de que el comandante del buque conociera su nombre. Churruca prosiguió: - ¿Habéis servido en otros buques de la Armada Real? - Sí señor, en la fragata Venganza y en el navío España - mintió Liberto -, pero de eso ya hace muchos años, señor. He navegado, sobre todo, en buques correo en las colonias de América y, una vez, he dado la vuelta al mundo y he “doblado el cuerno” del cabo de Hornos por el paso de Drake - seguía mintiendo Liberto. Al tiempo que decía los embustes, mostraba al comandante el lado izquierdo de su cara para que éste distinguiera la argolla de plata que atravesaba el lóbulo de su oreja. Entonces el comandante observó que Filiberto hablaba con él sin descubrirse la cabeza de su harapiento sombrero de tres picos. Y le dijo al marinero: -¿No te dispondrás a mear contra el viento?, - ante cuya ocurrencia ambos rieron distendidamente, pues es sabido, entre las gentes del mar, que el que consiguiera atravesar sano y salvo el cabo de Hornos adquiría desde ese momento tres privilegios: el primero, lucir una argolla en su oreja izquierda que señalaba que había realizado tal proeza; el segundo, no descubrirse la cabeza, ni incluso ante el rey; y el tercero, mear contra el viento, aunque éste salpicara a los infortunados que no hubiesen realizado tal gesta. - ¿Tienes experiencia en combate, hijo? - Si señor, he combatido cientos de veces… - ¿En los buques correo…? se sorprendió el comandante, creyendo que era ahora cuando fanfarroneaba para darse importancia ante él. - No señor, cuando di la vuelta al mundo…, fuimos atacados por piratas argelinos en dos ocasiones en el Atlántico y, otras tantas, por los sanguinarios piratas chinos en el Indico. - Y, por lo que veo, de todos esos ataques saliste indemne… No del todo, señor, - dijo Liberto, levantándose la camisa y mostrando, a la tenue luz de la media luna, una gran cicatriz en el vientre y otra en la espalda. Y, antes de que el comandante continuara, Liberto se le adelantó diciéndole: - ¡Señor…, vamos a morir mañana? Espero que no, hijo, pero, si el honor de nuestra Patria así lo exige…, sabremos morir dignamente. Señor, morir es morir y listo…, quiero decir, que da igual que sea o no dignamente, si se nos acaba la vida…, ya, qué ha de importar. - Aunque se nos acabe la vida, aquí dejamos seres queridos y ellos han de vivir con nuestro recuerdo. No será lo mismo que vivan orgullosos de nosotros por haber sabido defender nuestra nave hasta la muerte, que obligarles a vivir con el recuerdo de un comportamiento cobarde y villano que les haría avergonzarse de nuestra memoria y de ellos mismos. - Señor…, yo no tengo a nadie. Cuando apenas era un muchacho, el Santo Oficio sometió a mi padre a sambenito y al destierro, mi madre se echó a la mala 94 vida, mis hermanas calentaron las camas de nuestros señores hasta que, ajados sus cuerpos, fueron igualmente dadas a la mala vida. ¡Creo que todos estarán muertos! Yo nunca estuve en ninguna parte el tiempo suficiente para formar una familia. Si he dejado algún hijo por el mundo, lo desconozco. ¡A nadie le va a importar cómo muera yo mañana…, si con honra o cobardemente! En ese caso, marinero Filiberto, te tienes a ti mismo. No te resultará igual presentarte ante el Altísimo cargado de gloria y habiendo cumplido con tu deber que hacerlo como un cobarde. ¡Señor…, perdóneme la franqueza, pero lo más altísimo que yo conozco es la cofa del palo mayor de mi nave! - En ese caso, Filiberto, - le dijo el comandante al tiempo que se levantaba del sillón – te daré una razón para que mañana pelees y mueras como un valiente. ¡Y ésta es que tu comandante está dispuesto a morir cargado de gloria mañana, en esta batalla! Si la sobrevivo, buscaré tu cuerpo entre los desechos del combate y te encontraré cubierto de gloria o me mearé sobre tus huesos. Y si, por el contrario, muero en la pelea, vendré desde la otra vida a mearme contra viento cada vez que asomes tu apestosa cara por la mura de tu buque…, y tendrás que, como un imberbe, limpiar mis orines de tu viejo rostro. Y, al tiempo que ésta chanza le decía, el comandante cogió la mano de Liberto con las suyas, clavó sus celestes ojos en su negra y torcida mirada y, ya seriamente, apretando su mano, le dijo: -¡ Lucharás por mí, Liberto, y por el Nepomuceno…, y, si ello no te bastara, lucharás por la memoria de don Joaquín Anillo, tu padre! Liberto sintió como si de las manos y de los ojos del comandante se descargaran eléctricos rayos hacia él, que hicieron estremecer todo su cuerpo. Estaba completamente desconcertado, pues nunca hombre alguno le había hecho sentirse subyugado de aquella forma. Además, le había descubierto y sabía quién era él y hasta conocía quién era su padre. No tardaría en llamar a los guardias para que le prendieran. Todos estos pensamientos y sensaciones, atropellados en su cerebro, habían paralizado la felina agilidad de que siempre hacía gala en los momentos difíciles. El comandante soltó su mano y, a modo de despedida, le dijo: -¡Mi espalda es amplia, Liberto, como para acoger la más grande de las traiciones, mas mi corazón también es amplio, como para ignorar lo que hasta ahora has sido y acoger con los brazos abiertos al valiente que vas a ser mañana! Y, en diciendo esto, se dio la vuelta y permaneció unos instantes allí parado, como dándole la opción a que sacara su cuchillo y lo hundiera cobardemente en su espalda. Como quiera que Liberto no saliera de su estado de parálisis, el comandante, lentamente, bajó del puente y, tras saludar al alférez don Benito Bermúdez de Castro, se dirigió hacia su camarote. Churruca había dejado la bandeja de la sopa en la cubierta del puente. Cuando Liberto recuperó su capacidad de moverse, se agachó, la recogió y se dirigió con ella a la cocina. El pinche se había ido a dormir, así es que la soltó sobre la mesa, cogió el trozo de pan que el comandante no se había comido y se fue al sollado en busca de su mugrienta hamaca. Y allí permaneció royendo el trozo de pan como un ratón y tratando de poner orden en sus pensamientos y sus 95 sensaciones. Era casi el alba cuando su rendido cuerpo consiguió apenas conciliar un corto sueño, que se vería bruscamente interrumpido por el toque de diana. Clareando el alba, pudo ver Liberto, desde la cubierta del Nepomuceno, cómo la escuadra combinada formaba una extensa línea a retaguardia de la cual se encontraban ellos. Los vigías habían advertido de la presencia, proa al Norte, de la escuadra enemiga. Se divisaban a barlovento veintisiete navíos, siete de ellos de tres puentes, y seis fragatas, formados todos ellos en línea de batalla. La confrontación era inminente y los rostros de todos se habían vestido de gravedad y preocupación. Nada más iniciarse la partida, debido a la impericia del almirante francés, se decantó del lado de los ingleses. A las siete de la mañana, Nelson había mandado arribar a sus navíos formando dos columnas que habían de dirigirse al centro y retaguardia de la extensa línea que componía la escuadra combinada, con la intención de dividirla, rodearla y, cogiéndola entre dos fuegos, aniquilar, primero la retaguardia y, posteriormente, la cabeza de la línea. Villeneuve, con su maldito carácter indeciso, perdió un tiempo precioso, pues, observada la maniobra del enemigo, tardó una hora en decidirse a ordenar virar por redondo a toda su línea, ciñendo el viento por babor en el navío de cabeza, para formar todos por sus aguas, consiguiendo invertir las escuadras y la numeración de los buques. Pero todo esto se hizo teniendo ya al enemigo muy cerca. En aquellos momentos reinaba la calma y la operación se efectuaba con lentitud. Además, no se había comparado previamente el andar de cada navío y ahora se comprobaba que lo hacían de forma desigual. Con todo ello, se consiguió que la línea de ataque se encontrara deshecha cuando ya estaba el enemigo encima, es decir, lo que Nelson quería conseguir a base de pericia, arrojo y cañonazos, romper la línea combinada y dividirla, se lo entregaba Villeneuve ya hecho, y gratis, sin haber tenido que disparar uno solo de sus cañones. Algunos buques se sotaventearon, la línea se deformó y se produjeron importantes claros por los que los buques enemigos podrían pasar, orzar a sotavento y coger a la combinada entre dos fuegos. Gravina se dio cuenta de lo que estaba pasando. Se abstuvo de arribar, tal como ordenara Villeneuve, manteniéndose a barlovento con Magon y los doce navíos que componían la escuadra de reserva y le pidió permiso al almirante francés para obrar independientemente con Magon y arribar ellos sobre las columnas inglesas cuando comenzase el combate, devolviéndoles su misma estrategia y cogiéndolos de esta manera entre dos fuegos: el de la escuadra combinada principal y el de la escuadra de reserva que mandaba él. El inepto Villeneuve no permitió a Gravina seguir su estrategia, que hubiera cambiado el resultado de la contienda, y le ordenó continuar alineado sobre la cola de la formación, dejando con ello los doce navíos de la escuadra de reserva fuera del tablero en que había de desarrollarse la partida principal. Nelson mandó a Collingwood poner proa al “Santa Ana” con su columna, al tiempo que él, con la suya, enfilaba al “Bucentauro” de Villeneuve. Ambos se encontraban en el centro de la desordenada línea combinada. De esta forma, dos compactas columnas de buques ingleses incidieron perpendicularmente a una larguísima y descompuesta línea combinada, por cuyo centro les fue fácil penetrar y envolverlos en dos bolsas, en las que produjeron un catastrófico fuego cruzado para la escuadra franco-española. El “Nepomuceno” estaba en un extremo de la línea de combate de la combinada. La columna de Collingwood se dirigió al “Santa Ana” y se abrió el 96 fuego entre éste y el “Royal Sovereing”. Cinco buques de dicha columna se dirigieron hacia el “Nepomuceno”, abriéndose en aquellos momentos fuego a discreción. Churruca, desde el puente de popa, dirigía las operaciones de su barco con una serenidad pasmosa. Liberto, antes de comenzar la batalla, se había presentado a su comandante y, en posición de firmes, le había pedido permiso para permanecer junto a él durante la contienda y ayudarle a trasmitir las órdenes. Churruca había accedido y, por tanto, Liberto se encontraba igualmente en el puente de popa dispuesto a acudir a donde su comandante lo mandara, pero su verdadera intención, al solicitar permanecer junto al comandante, era la de protegerlo. Él mismo no sabía exactamente por qué, pero necesitaba averiguar qué es lo que tenía aquel vasco que le había estremecido las entrañas; y para ello necesitaba que permaneciera vivo. De los cinco buques que se habían dirigido contra el “Nepomuceno”, debieron considerar que tres serían bastantes y los otros dos se dirigieron hacia las naves de la combinada más cercanas a ellos. Por otra parte, el “Redoutable” había quedado apartado de la zona de confrontación y su comandante ordenó acudir en ayuda del “Bucentauro”, que era atacado por el “Victory” de Nelson, y del “San Ana”, que cruzaba su fuego con el “Temerary”. El “Santísima Trinidad” también acude a atacar al “Victory”, consiguiendo, de un certero cañonazo, romperle el palo de mesana que, en su caída, arrastró y aplastó a numerosos hombres. También han logrado romperle la rueda del timón que saltó hecha astillas. No obstante, Nelson y su segundo, el capitán Hardy, pasean sobre el alcázar de popa con la misma serenidad con que Churruca lo hace en su buque. ¡Sin duda son hombres forjados con un temple especial! Saturno no ha tenido ocasión de saborear el dulzor de la venganza contra Mauriac y el vasco, pues, nada más amanecer, le facilitaron un magnífico fusil y le hicieron subir a una de las cofas desde la cual debía hacer puntería sobre los oficiales de los barcos enemigos. Era ésta una técnica muy usada por los franceses y que en ocasiones, daba muy buenos resultados, pues la caída de los jefes con frecuencia desalentaba a las dotaciones que se entregaban sin necesidad de destrozar los buques. No obstante, hacer puntería desde lo alto de la cofa, donde el movimiento del buque se multiplica por diez y, teniendo, al mismo tiempo, el blanco sometido a los vaivenes de la mar, era harto difícil. No obstante, allí estaba el malvado Saturno dispuesto a cazar oficiales ingleses como si de conejos se tratara. En un momento determinado, el “Redoutable” está a medio tiro de pistola del “Victory”. Saturno, calculando los vaivenes a que está sometido en lo alto del palo mayor de su buque, efectúa el disparo cuando, en el vaivén de derecha a izquierda, su fusil apunta a dos metros del objetivo. Y apunta con los dos ojos abiertos. Aquel ser tan bien dotado para hacer el mal, hizo puntería en el secretario de Nelson, al cual alcanzó en pleno vientre. Desde lo alto del palo, daba Saturno gritos de alegría por su acierto, gritos que le eran coreados por algunos camaradas desde abajo, aunque él no los entendiera por estar proferidos en francés. Se aprestó a repetir la hazaña, pero los siguientes disparos los falló uno tras otro. Cuando estaba empezando a cansarse de aquello, tuvo la fortuna de dar 97 un disparo junto a los pies del segundo de Nelson, de tal suerte que las astillas que levantó el disparo hirieron la pierna de éste que hubo de ser retirado al sollado para que le atendieran los cirujanos. Este nuevo acierto volvió a animar al malvado Saturno, que, en ésta ocasión, se propuso hacer puntería sobre el propio Nelson que, advertido de que los tiradores del “Redoutable” lo habían tomado como blanco, decide retirarse del puente de popa para seguir dirigiendo las operaciones a cubierto de los tiradores. No tuvo tiempo de concluir su proyecto: el siguiente disparo de Saturno, sin duda aliadas las fuerzas del mal con él, consiguió una diana plena sobre el almirante. Le alcanzó en el hombro izquierdo, destrozándole el pulmón y el espinazo. Nelson cae de rodillas en la cubierta, al tiempo que, de su hombro, mana un chorro de sangre que le mancha el uniforme. Lo retiran a su camarote donde, entre terribles dolores, prolongará su agonía hasta la caída de la tarde. De esta forma, un hombre tan valeroso y honorable era eliminado de la faz de la tierra por un vil canalla como Saturno, cuya vida no alcanzaría para pagar ni una milésima parte de la del almirante que tan certeramente había derribado. El canalla, concluida su hazaña, bajó a la cubierta del “Redoutable”, sin otro ánimo que el de buscar a sus burladores y darles la muerte que les tenía prometida. A la hora aproximada en que caía herido de muerte le almirante Nelson, el “San Juan Nepomuceno” se batía aún gallardamente contra los tres buques ingleses que lo acosaban. Aunque eran cuantiosos los daños causados a la nave de Churruca, no lo eran menos los ocasionados por ésta a sus adversarios. Tan era así el resultado de la desigual batalla que los dos buques que, en un principio, desistieron de atacarle hubieron de acudir en ayuda de los tres primeros, si querían cumplir las órdenes del almirante inglés, de reducir a toda costa la punta de la línea de la Armada combinada. De esta forma, el “Dreadnougth” se arrimó tanto al costado del “Nepomuceno” que comenzó a cañonearlo a quemarropa, pues no se separaba de él mas allá de la distancia de medio tiro de pistola. En medio de una autentica lluvia de balas y de metralla, Churruca, que ya había aceptado en su fuero interno la muerte en aquel día y en aquella hora como algo irremediable, hacía alarde de una serenidad y entereza encomiables: no cesaba de dar instrucciones y órdenes que cada vez servían de menos, (y él mismo lo sabía) pues no contaba apenas con hombres en pie que pudieran ejecutarlas. Liberto, en medio de aquel infierno de fuego, cañonazos ensordecedores, lamentos de los heridos, olor a sangre y a carne quemada, metralla que se incrustaba a su alrededor, lo mismo en las maderas que en las criaturas, mantenía la misma serenidad que su comandante, del que no se separaba un solo instante, como no fuera para cumplimentar cualquier instrucción que éste le diera. Como viera Churruca que el “Dreadnougth” les estaba infiriendo un mortífero castigo y que nadie seguía sus instrucciones, él mismo, seguido de Liberto, se dirigió a uno de los cañones de proa que estaba desarmado. Entre ambos lo armaron y dispararon repetidas veces contra el “Dreadnougth”, con tal suerte que consiguieron tumbarle el palo mayor, que arrastró y aplastó en su caída a más de quince hombres. Liberados de momento del terrorífico fuego del buque inglés, Churruca regresó al puente de popa. Apenas alzó la voz para dar órdenes a los artilleros de babor, cuando una certera bala de cañón le alcanzó en la pierna derecha, a la altura de la ingle. Se hubiese desmoronado al suelo, si no lo hubiese aguantado contra su pecho Liberto. Que se apercibió rápido de que al comandante lo habían herido de muerte, pues apenas podía mantener la cabeza erguida, que se 98 le desplomaba sobre el pecho. La palidez de la muerte se extendió por su bella faz. Liberto pidió auxilio a voces. Acudió el oficial Rafael Malespina que también se encontraba en el puente de popa. Liberto se lo entregó en sus brazos al tiempo que se enfrentaba a la herida del comandante, con la idea de hacerle un torniquete que detuviera la tremenda hemorragia. Cuando apartó las ropas del uniforme, se encontró con que la pierna estaba prácticamente seccionada del cuerpo y era apenas sostenida por la tela del pantalón. La herida estaba en la misma ingle y allí no había manera de instalar un torniquete. Entonces, Churruca solicitó que le llamasen a su segundo, pero, en aquellos momentos, don Francisco Moyna ya era cadáver. Hubo, pues, de dejar el mando del “Nepomuceno” en manos del comandante de la primera batería, que era el oficial de mayor graduación, de los que permanecían vivos. Cuando iban a bajarlo a su camarote, hizo un gesto con su brazo y los detuvo. Señalando hacia la bandera les dijo: - ¡Clavadla al mástil, pues no han de arriar nuestro honor mientras nos quede un hálito de vida! El propio Liberto, preso de una incontenible furia, subió a lo que quedaba de la arboladura del “Nepomuceno” y, con unos clavos, fijó la bandera del buque al mástil en el que ondeaba orgullosa de tener bajo ella a hombres tan valerosos. Cuando los ingleses vieron el gesto de los españoles, después de saber que su comandante había sido alcanzado por una bala de cañón, sin que nadie ordenara nada al respecto, dejaron de hacer fuego sobre el “Nepomuceno”. Para entonces, eran seis los buques ingleses que lo cañoneaban. No cabía más que esperar a que aquel valeroso español muriera dignamente para, después, reducir su destrozado buque. La orden de Nelson, que a aquellas horas había entregado su alma a Dios, se cumpliría sin demora. Ya en su camarote, administrando las pocas fuerzas que le quedaban, Churruca fue dando a cada uno las instrucciones precisas y, al mismo tiempo, les agradecía el valor demostrado en la batalla. Con la mayor serenidad y afrontando la muerte que impaciente le esperaba, se despidió de cada uno de ellos. Con el que más tiempo estuvo fue con su cuñado, don José Ruiz de Apodaca, al que, sin duda, estuvo dando recado de últimas voluntades para su amada esposa, y le encomendó llevar a ésta la carta que la noche anterior dejara sobre el escritorio. Cuando ya consideraba que había dejado todas las instrucciones dadas y se había despedido de los pocos oficiales que le sobrevivieron, dejó caer su maltrecho cuerpo hacia atrás en la hamaca y se dispuso a recibir cristianamente la visita de la muerte. Así permaneció durante unos minutos…, sin apenas mover ninguna parte de su cuerpo, con los ojos cerrados y metiendo y sacando de sus pulmones apenas un hilito de aire. Cuando, de repente, se incorporó y dijo: -¡ Liberto…, hijo mío…, ¿dónde estas…?! El canalla hijo de don Joaquín estaba oculto en la sombra, en un rincón sin luz del camarote del comandante…, llorando como un niño. Cuando se sintió llamado por Churruca, se secó precipitadamente las lágrimas de sus ojos y, con su sombrero de tres picos cogido con ambas manos contra su pecho, se acercó al moribundo. 99 - ¡Señor, estoy aquí…, a su vera…, para lo que usted quiera mandarme! Churruca, con una lucidez impropia de su estado, le dijo: - ¿Te descubres ante mí…, tú que tienes el privilegio de no hacerlo ni ante los reyes? - ¡Señor…, - apenas acertaba a balbucear Liberto, embargado por la emoción - vos sois para mí más valeroso que cualquier rey! ¡Ante el valor y la entereza que habéis demostrado en el combate, ningún hombre puede permanecer cubierto! -¡Acércate, Liberto, quiero decirte algo! - le susurró Churruca cogiéndolo de su camisa y acercándolo a su rostro.- ¡Sé que has sido un canalla durante gran parte de tu vida y que, posiblemente, no encuentres ante el Altísimo quién hable nada en tu favor!¡ Sin embargo, el corto tiempo en que estuviste a mis órdenes, me fuiste leal y, durante el combate, me mostraste el valor y la entereza que la noche pasada te demandé!¡ Por eso, quiero que sepas que, para mí, has sido un hombre cabal y bueno y que, cuando llegue a la presencia del Altísimo…, de la cofa del palo mayor del mundo - le dijo guiñándole un ojo – le hablaré en tu favor! Cuando decía esto último, había cogido en sus manos la de Liberto y la apretó con las pocas fuerzas que le quedaban. Después, se desplomó nuevamente en la hamaca. El canalla asesino, Liberto, no pudiendo aguantar la emoción que le atenazaba la garganta y estremecido nuevamente por el apretón de manos de su comandante, prorrumpió a llorar amargamente, al tiempo que se retiraba a un apartado rincón y dejaba su lugar de privilegio junto al héroe a los oficiales que rodearon a su comandante. De nuevo en el “Redoutable”, Saturno, al bajar a la cubierta, fue felicitado por todos los franceses que aún mantenían la esperanza en la victoria sobre la flota inglesa, sobre todo después de haber visto herido de muerte a su Almirante Jefe. Una vez concluidas las felicitaciones, un contramaestre le chapurreó en mal castellano que se acercase a la cocina a tomarse una botella de ron, que se la había ganado por su puntería. Cuando entraba por la escotilla, se encontró con el vasco francés que, habiendo olvidado inocentemente su anterior querella con Saturno, le abrió los brazos para felicitarle por su puntería. Saturno, al tiempo que le correspondía en el abrazo, le clavó su cuchillo en la espalda, a la altura del corazón. Lo dejó muerto instantáneamente. Sacó el cuchillo y, apartándose, dejó desplomarse el cuerpo en el suelo, ya inerte. Sin otro pensamiento que su sed de venganza, ni se molestó en retirar al muerto que quedaba impidiendo el paso hacia la cocina. Se dio la vuelta y salió nuevamente a la cubierta para buscar a Mauriac. Cuando todos estaban con la vista y los sentidos puestos en los barcos enemigos, Saturno, ignorando la batalla, sólo estaba pendiente de buscar, entre los franceses, la redonda y rojiza cara del franchute y su suculenta bolsa de monedas. Por fin lo divisó en proa, atendiendo un cañón de estribor con dos artilleros más. Cuando estuvo a la altura de ellos, no echándole éstos cuenta alguna por estar a lo que estaban, tanto se quiso regodear el malvado en la ejecución de su venganza que se permitió levantar al cielo su brazo armado con el cuchillo, con la intención de descargarlo sobre la espalda del infortunado Mauriac. Un instante antes de que iniciara la bajada de su brazo exterminador, recibió un fortísimo golpe en la cabeza, que dio con él en la cubierta del buque. Cuando recobró el conocimiento, lo sostenían entre dos marineros y el cocinero no paraba de dar voces en francés, diciéndole algo al oficial que le contemplaba impasible, al tiempo que señalaba frenéticamente hacia la cocina. Saturno dedujo que el muy asqueroso le estaba acusando de haber matado al 100 vasco. Se arrepintió de no haber escondido su cuerpo. El oficial, de forma terminante, dio unas instrucciones a los que lo sujetaban. El contramaestre, que chapurreba algo de castellano, le dijo: ¡Perro español, acabada batalla…, te fusilaremos! y le hizo un gesto pasándose el dedo pulgar por el gaznate, por si le quedara a Saturno alguna duda de cuál iba a ser su final. Acto seguido, lo amarraron fuertemente a la base del palo mayor y volvieron su atención a la batalla. En aquellos momentos, la moral de victoria era importante en el “Redoutable”, pues desconocían el desastre que se estaba produciendo a su alrededor en la flota combinada y dejarían el fusilamiento del asesino español para más adelante. Cuando, pasadas dos horas, se había hecho patente para ellos la derrota, su comandante entregó la nave a los ingleses. Cuando los oficiales enemigos embarcaron para tomar el mando del “Redoutable”, algunos marineros franceses, señalando a Saturno, que aún permanecía amarrado, les dijeron a los ingleses que él era el que había matado a Nelson. Cuando los oficiales, de regreso al “Victory”, contaron lo que habían visto en el “Redoutable”, el dolor que la dotación del “Victory” sentía por la muerte de su valeroso almirante se tornó rabia incontrolable contra la alimaña que lo había cobardemente asesinado. Profiriendo toda clase de improperios, insultos y blasfemias, un nutrido grupo de marineros del “Victory” se dirigió al “Redoutable”. Sin mediar palabra ni gesto alguno, todos, como fieras enloquecidas, comenzaron a clavar sus cuchillos y sables sobre el cuerpo del infortunado Saturno. El ensañamiento fue tal que, al poco, ya no era reconocible allí, no sólo Saturno, sino cuerpo humano alguno, pues sólo había un amasijo de sangre y carne destrozada. No contentos aún con su venganza, los marineros ingleses, tomaron los trozos del mutilado cuerpo de Saturno y lo arrojaron al mar, para pasto de los tiburones. Así terminaron los días de tan gran canalla sobre la faz de la tierra…, sin que en su oscura y pérfida existencia hubiera ni tan siquiera un punto de luz…, un instante de paz o un destello de amor. En el “San Juan Nepomuceno”, Churruca había exhalado su último suspiro. El comandante de la primera batería, a la sazón comandante del buque, mandó arriar la bandera. Como Liberto oyera la orden, desde el rincón en que como un chiquillo lloraba la muerte de Churruca, con su felina agilidad, trincó la primera arma que vio, que resultó ser el sable del brigadier Churruca, y, blandiéndolo sobre su cabeza, dijo: -¡Al que arríe la bandera de mi comandante, vive dios que le arrío yo la vida de un sablazo! La feroz expresión del rostro de Liberto y la resolución suicida de sus gestos hizo desistir al comandante de su propósito. No obstante, para acabar con aquella carnicería sin sentido, mandó izar bandera blanca. Curiosamente, esto no incomodó a Liberto, que nada sabía ni quería saber de batallas ni victorias ni patrias; lo que él no iba a permitir era que se contraviniera una orden del que ya se había constituido en “su” comandante. 101 Cuando el “Nepomuceno” fue abordado por las tropas inglesas, varios oficiales se precipitaron al camarote de Churruca, disputándose, al parecer, el sable del bravo oficial español que tan heroicamente había defendido su nave contra tantos buques adversarios. Cuando tales pretensiones fueron traducidas al castellano, todos se volvieron mirando hacia Liberto, que se había posesionado del mismo desde que lo blandiera contra la orden de arriar la bandera y, con la sagacidad y aplomo de la que solía hacer gala en los momentos difíciles, dio uno pasos hacia los oficiales ingleses y, con gran solemnidad y decisión, les mintió: -¡Señores, unos instantes antes de morir, el comandante Churruca me llamó a su lecho de muerte y me encomendó encarecidamente que entregara su sable a su amada esposa…, por si alguno de sus hijos, hoy niños, se decidieran el día de mañana por seguir la carrera de las armas y ponerse a la disposición de su Patria para lavar la afrenta que hoy hemos sufrido! Tanto los oficiales españoles, como los ingleses cuando les tradujeron lo que decía Liberto, quedaron sobrecogidos con sus palabras. Entre los valientes, nada se aprecia más que el valor, aunque éste venga del adversario. Los oficiales ingleses, aún impresionados por las palabras de Liberto, regresaron a sus buques y, llegando lo antedicho a los oídos de Collingwood, mandó que, inmediatamente, se oficiaran a bordo del “Nepomuceno” unas exequias por el alma de tan bravo oficial, a las que asistieron, junto a la marinería española, la marinería inglesa, mostrando con ello los oficiales ingleses su caballerosidad y la magnanimidad de su hidalga condición. La batalla, que había comenzado a la altura del cabo de Trafalgar, había concluido, seis horas después, apenas a ocho millas de la ciudad de Gades. Las playas, desde Tarifa hasta Sanlúcar, recogerían los restos de buques destrozados de las dos escuadras. Así, el “Francisco de Asís” y el “Neptuno” varan en las costas de El Puerto de Santa María. El “Rayo” y el “Monarca” lo hacen en Sanlúcar de Barrameda. El “Fogueux” encalla en las playas del arrecife. El “Bucentauro” lo hace en la punta de San Sebastián y el “Indomptable” se hunde en el canal. De los ingleses, el “Neptune” se varó en la playa de Conil. El “Prince” lo hizo en las del arrecife de Gades. El “Tiger” se encalló en El Puerto de Santa María, el “Spartiat” en las playas de Rota y el “Achile” y el “Minotaur” en las de Sanlúcar. El “Defiance” se hundió cerca de Tarifa, cargado de la plata de la escuadra inglesa. Liberto fue pasado por los ingleses, para que cumpliera el último deseo de Churruca, a una de las pocas urcas españolas que había resistido la batalla y que se retiraba hacia Gades. Lo que quedaba del “Nepomuceno” se lo llevaron los ingleses a Gibraltar, como trofeo de guerra y allí permanecería durante muchos años para exhibición del poderío alcanzado por su armada. A la puerta de la cámara del comandante de navío don Cosme Damián Churruca, colocaron una lápida en la que, en letras de oro, podía leerse: “CHURRUCA” y, a todo el que quisiera entrar a contemplar el lugar en que el oficial había entregado su sable al marinero Liberto, se le hacía descubrirse por respeto a su memoria. El regreso a Gades y a la Ínsula fue desolador. La población les recibía avergonzada por la derrota sufrida. Las mujeres y los chiquillos lloraban desesperadas al no hallar entre los sobrevivientes a sus seres queridos. La rabia contenida crispaba todas las mentes, que, pesarosas, buscaban una explicación y, sobre todo, un culpable. Los cirujanos del Colegio de Gades no daban abasto con la cantidad ingente de heridos que les aportaba cada buque que atracaba. A la Ínsula se desplazaron incluso los estudiantes de los últimos cursos para atender a los heridos menos graves. Los que precisaban de amputaciones eran desembarcados en Gades, donde había mayor contingente de cirujanos con experiencia. El 102 desaliento y el desastre se abatieron sobre Las Gadeiras. Liberto consiguió localizar a la viuda de Churruca y le hizo entrega del último deseo de su marido, que él mismo se había inventado. Esta lo recibió emocionada y quiso volcarse en atenciones con el extraño marinero, pero Liberto, sabedor de que sus minutos del lado del bien tocaban a su fin se mostró esquivo, tímido y huidizo. En cuanto pudo, se zafó de la familia de Churruca y regresó a la Ínsula. Allí se metió en la cantina de León, dispuesto a emborracharse y a fornicar hasta donde le llegaran las monedas que le habían dado por su reclutamiento. Estando en mitad de la borrachera lo enteraron de la suerte que había sufrido su hermano Saturno y, entonces, el amargor de la maldad se le atenazó a la garganta y le invadió su olfato y su gusto, de forma que el tenue dulzor que la bondad del héroe rubio de la celeste mirada había puesto en sus labios desapareció para siempre. Como una bestia salvaje arremetió contra todo lo que se encontraba frente a él, dándole igual que fueran objetos o personas. Entre varios quisieron sujetarle y sólo consiguieron salir mordidos, arañados o golpeados. Cuando, al cabo, los Guardias Rondines lo llevaban preso para Cuatro Torres, a la vista de la inmensa y tenebrosa mole y guiado de la borrachera, al recordar el episodio del caño de la Cruz con su hermano Saturno, estuvo a punto de gritarles que él era Liberto, el que los había masacrado años atrás… pero, una vez más, su instinto de fiera salvaje le salvó en el último momento y se mordió la lengua hasta sentir el gusto de su propia sangre que, a falta de otra ajena, parece como que le aplacó la furia. Después de aquello, Liberto desapareció en la mugrienta oscuridad de las cantinas, los tugurios y burdeles, donde su criminal condición volvió a adueñarse de él de tal forma que el cometa de su vida, en su larga trayectoria, siempre navegó inmerso en la oscuridad del mal…, salvo los pocos días en que su recorrido coincidió con el heroico planeta de la firme y celeste mirada, en los que se embriagó de luz para después, terriblemente, volver a sumirse en la más espesa tiniebla. ¡Que Dios se apiade de su alma! Unos años después, las Cortes Constituyentes de Gades decretaron que siempre hubiera en la Armada Española un navío que llevara el ilustre nombre de CHURRUCA. Sin embargo, el Borbón de turno y el pueblo de hoy ya lo han olvidado. Te diré: ¡Maldito sea el pueblo que pierde la memoria de sus hombres ilustres…, más le valiera purificarse en una sangrienta revolución y empezar de nuevo! Después, el lento discurrir de los aconteceres a través del lánguido y penoso tiempo, unido al necio afán que tiene el ser humano de sujetarse a arbitrarias “modas”, hizo que se fueran cambiando los nombres de las islas de nuestra amada República de Las Gadeiras. Así, a Gades se le vino en denominar Cádiz, cosa que 103 nosotros ignoraremos totalmente, pues es evidente el mal gusto que propició tal cambio. La Isla de La Puente trocó su apellido por el de León y, tras ello, es de suponer que por un mal afán de definirla con prontitud, fue mutilada de éste su nuevo patronímico, pasándose a denominarla La Isla, a secas (pequeña amputación con la que, porque no se nos tache de intransigentes, transigiremos). Y a La Ínsula de La Carraca, por el mismo motivo y con simétrico proceder, se la mutiló del nombre, dejándola sola con su cacofónico apellido. Nosotros, aquí, la seguiremos denominando con su precioso nombre de La Ínsula…, de por siempre. En este apartijo, te diré: No acierto a comprender cómo se me ocurren las cosas que escribo, pues nunca antes las había ni remotamente imaginado. Tal se diría que, cuando me siento en la triste bancada, alguien las susurra en mi oído. 104 13. Bonaparte No pasaría mucho tiempo sin que la Borbonada nos pusiera nuevamente en una inverosímil situación. El sucesor del “inapetente” sería el “funesto”, pues a Fernando VII le cupo el honor de ser el peor entre los peores. Así, le concedió permiso a Bonaparte para pasar al patio…, y éste se le metió en la alcoba. Tras los sucesos del 2 de Mayo en Madrid, en la Ínsula se produce una insólita y explosiva situación: los buques franceses y españoles supervivientes de la batalla de Trafalgar se encontraban fondeados o atracados en los caños y muelles de Gades y la Carraca, costado con costado, amura con amura, los que hasta ayer eran nuestros aliados hoy concitaban contra sí las iras de todos los españoles, pues, conocida la masacre que las tropas napoleónicas habían producido entre los madrileños, el pueblo encolerizado gritaba venganza y muerte al gabacho invasor. El almirante F.E. Rosilly mandaba la flota francesa, compuesta por los navíos “Héroe”, “Algeciras”, “Plutón”, “Argonauta”, “Neptuno” y “Atlas” y la fragata “Cornelia”. En Gades, el feroz populacho acusa al gobernador Solano de afrancesado, ante su falta de decisión para mandar atacar a los franceses. Gente de muy mala calaña habitaba en aquellos difíciles años en los barrios más populares de la capital de las Gadeiras. Gente pendenciera y sin nada que perder y mucho que ganar en cualquier tumulto y que, todos los días, se amanecía esperando que un Bando anunciara el inicio de la ansiada venganza. Finalmente, el populacho sublevado irrumpe en la casa de Solano y, ante la pasividad de la milicia, lo persiguen a través de las azoteas, lo encuentran, lo capturan, lo arrastran hacia el patíbulo..., y, en medio del tumulto, una mano asesina le parte el corazón de una puñalada. Algunos, apenas saboreado el gusto de la tragedia, quieren más y abogan por colgar del cuello el cuerpo sin vida del gobernador. Ante esta situación, el virrey de turno, se tienta la ropa. La Ínsula se encontraba dejada a su ventura tras el desastre de Trafalgar. Los reales caudales no llegaban. El número de operarios desempleados era numerosísimo y andaban ociosos deambulando por todos los rincones. Los oficiales de la Armada, fuera cual fuese su graduación, se hallaban, desde meses atrás, en la más absoluta de las indigencias. Algunos, que carecían de fortuna personal, morían de enfermedades de rara denominación que no eran sino la forma que tenía el cirujano de evitar el tener que admitir que oficiales de la Real Armada de Su Majestad estuvieran muriendo simplemente de hambre. La situación podía asemejarse a la de Gades y temía el virrey que los operarios, a las órdenes de los oficiales descontentos, se pudieran sublevar contra él por no tomar medidas contra los gabachos. Hizo llegar su inquietud a la Junta de Sevilla, órgano de decisión ejecutiva que se había constituido ante el secuestro de nuestro monarca por Napoleón. La Junta no le ofreció al virrey otra solución que la de vender o empeñar los objetos de valor con que contara en las arcas de la Ínsula o incluso en la nueva Iglesia. Mas no se encontró quien mostrara el más mínimo interés por ellos, pues, estando el 105 suelo patrio invadido del poderoso ejército de Napoleón, todo el que tenía algún dinero lo atesoraba con gran encono previendo que, en los días de angustia y escasez que se avecinaban, pudieran serle de gran utilidad. Cada vez era más frecuente ver, bien en la explanada frente a la Iglesia o bien en los muelles de la Puerta del Mar, reuniones de oficiales en las que alguno, más exaltado que el resto de los compañeros, proponía tomar las armas y arengar a los operarios para constituir un improvisado ejército con el que atacar a la escuadra de Rosilly. En el fondo de sus almas, suficientemente oculto por el anhelo de vengar a la Patria, estaba el deseo de saquear los buques franceses en los que se sabía que no faltaban viandas de ninguna especie y con los que podrían aplacar tan tenaz hambruna como la que venían padeciendo. La situación de Rosilly no era ciertamente envidiable. Collingwood continuaba bloqueando la Bahía de las Gadeiras y era de esperar que Inglaterra, que temía ver invadidas sus costas por el ejército francés, no tardara en aliarse con la ya invadida España. Así pues, para salir de aquella situación, tendría, primero que derrotar lo que quedaba de la Armada española y sus baterías de costa y, después, vencer a Collingwood en mar abierto. Su única esperanza era la llegada a la Bahía de algún apoyo procedente de Sevilla a través de Sanlúcar de Barrameda. Tal vez queriendo alejar de sí el fantasma de Villeneuve y sus indecisiones, Rosilly, con gran osadía, da viento a sus velas, sale a la Bahía y, tras hacer un amago de dirigirse al Puerto de Santa María, vira nuevamente hacia la Ínsula y fondea su flota ya agrupada a la salida del caño de La Carraca, frente a la Casería de Osio. Su intención era bombardear la Ínsula, tomarla y esperar la llegada de las tropas de Napoleón que no tardarían en arribar a la Bahía y, de ésta forma, facilitarles el apoyo necesario para conquistar La Isla y Gades. Ante este giro de los acontecimientos, el virrey toma la decisión de montar varias baterías para defender la Ínsula. Así lo hizo en el islote del Penal, en las Puertas del Mar y de Tierra, en el islote Verde, frente al muelle y, pasando a la Isla, en el Lazareto, en la Casería de Osio y en Fadricas. De tal forma que ambas, Isla e Ínsula, en su frente a la Bahía, quedaron coronadas de baterías. Desde Gades, Morla dio instrucciones para que se cegara de alguna forma la entrada al Arsenal por el caño de la Carraca, único de calado suficiente como para permitir la entrada de los navíos de Rosilly. El virrey no dudó en echar a pique en mitad del caño el navío “Miño” y la urca “Librada”. En las baterías del islote Verde se instalaron cuatro morteros. Otros tantos, en la de la Casería de Osio. Dieciocho bombarderas y doce cañoneras se habían aparejado y armado en la Ínsula y estaban apostadas, mitad en el caño de la Carraca y mitad en el caño de Boca Chica, para prever una entrada de la flota francesa por el lado de El Puerto Real. Morla, desde Gades, había guarnecido con dos regimientos la Isla y el Trocadero y había convenido con el virrey en que le daría las instrucciones desde la Torre Vigía de Gades a la Torre Alta de la Isla, desde donde le serían, a su vez, transmitidas a la Ínsula. Te diré: ¡Qué lástima que ya no atendía la Torre Alta nuestro geómetra filósofo, don Joaquín Anillo..., cómo sobreviven las cosas a las personas, pues somos tan prescindibles... ! En la mañana del 9 de Junio, tras varios parlamentos entre Rosilly y Morla, 106 este último mandó izar en la Torre Vigía la bandera blanca con aspa azul, que era la convenida para indicar el inicio del fuego. La Torre Alta transmitió la orden de Morla a la Ínsula e, inmediatamente, atronó el aire. Las cañoneras, las bombarderas, las baterías de la costa, todas a un mismo tiempo, comenzaron a lanzar fuego por sus bocas, al tiempo que los truenos de la guerra hacían encogerse los corazones de las mujeres y enardecían los de los valerosos pobladores de las Gadeiras, deseosos de vengar en la flota de Rosilly las afrentas padecidas el terrible dos de mayo. Las columnas de humo que se levantaban por toda la costa interior de la Bahía, hacían distinguir los lugares donde estaban ubicadas las baterías. Al ruido ensordecedor, siguió el olor a pólvora... y, cuando los franceses respondieron al fuego, el olor de la metralla incandescente se añadió a aquél y, al ruido ensordecedor de los morteros, se unieron los ayes de los heridos, las voces de mando de los oficiales dando instrucciones y las de los cirujanos reclamando ayuda para contener las hemorragias. Rosilly no estaba dispuesto a ser presa fácil. Si conseguía asaltar la Ínsula y apoderarse de la escuadra española, le serviría en bandeja al Generalísimo la oportunidad de reconstruir una flota que le permitiera nuevamente plantearse la invasión de Inglaterra. Así pues, desplegó su escuadra formando una “V”, de manera que daba réplica tanto a las ofensas que se le remitían desde el Trocadero como a las que recibía desde la Ínsula o la Isla. ¡Vive dios que la rapidez de los franceses en disparar y montar nuevamente sus cañones era considerable! -¡Hijos de perra - exclamó un viejo marinero superviviente de Trafalgar - así teníais que haber actuado cuando los navíos ingleses acribillaban al “Nepomuceno” y os batisteis en retirada para Gades! Tras seis horas de incesante fuego, la población ociosa se había acostumbrado al combate y acudía curiosa a asomarse a la Bahía para contemplar el desarrollo de la batalla. En la Casería de Osio una mujer fue alcanzada por una bala de carabina que le arrancó el antebrazo izquierdo. En la azotea del Penal de Cuatro Torres, una bala de cañón alcanzó a dos cautivos que, en ese momento, abrazados, peleaban rodando por el suelo, dejándolos hecho un informe amasijo de sangre y vísceras. Sus diferencias, hasta hacía un momento irreductibles, habían desaparecido y ya formaban ambos una misma masa imposible de diferenciar. El domingo siguiente, en la misa, el fraile tomaría aquel suceso para hacer reflexionar a los pecadores recluidos en tan siniestro Penal sobre la futilidad de nuestros anhelos materiales y la necesidad de tener nuestras almas siempre dispuestas para rendir cuentas ante el Supremo Hacedor. No como aquellos pobres infelices que, sorprendidos por la muerte en brazos de la ira, darían con sus almas sin duda en los más profundos avernos. Y a juzgar por el número de confesiones que provocó el sermón, éste había conseguido asustar a más de cuatro. Con la puesta del sol, cesaron los cañonazos. Los franceses habían dejado inútiles diez bombarderas y cuatro cañoneras, así como varias de las explanadas de los morteros que habían quedado destrozadas. Cuatro españoles habían perecido y cinco resultaron con heridas de consideración. Los cuatro finados lo fueron en una de las baterías del islote Verde, donde una bala roja había ido a dar en el polvorín e hizo saltar todo por los aires..., hombres incluidos. Por parte 107 de los franceses, el balance fue peor: perecieron trece hombres, uno de ellos un oficial del “Argonauta”, que había sido echado a pique en el mismo caño de la Carraca. Los heridos franceses se elevaron a cincuenta y uno y el destrozo en los cascos de los buques y sus arboladuras fueron de mucha consideración. Con la llegada de la noche, ambas partes de la contienda se afanan en recomponer destrozos, curar heridos y reavivar ánimos. Por todas partes de la costa de la Bahía entre Gades y el Trocadero, pululaban, como luciérnagas, los puntitos de luz de las antorchas que se habían prendido para alumbrar las composturas y reparaciones. Los buques de Rosilly, por no delatar sus posiciones a los cañones españoles, recomponían sus averías a la tenue luz de la menguante luna. El día siguiente amaneció con un fuerte temporal de levante que tenía toda la mar de la Bahía picada de olas y las aguas biliosas con los fondos revueltos. Desde la Ínsula, se esperaba la señal de la Torre Alta que indicara el reinicio de la contienda, pero no llegaba. Al parecer, parlamentos iban y venían entre Morla y Rosilly, habiéndose trasladado el campo de batalla de la marisma a los despachos, desde los que se negociaba la rendición de los franceses. Entre tanto, el virrey de la Ínsula mandó poner a flote el “Argonauta”, así como reparar todas las explanadas de morteros dañadas. Igualmente, se habilitaron nuevas cañoneras de barcas de pescadores que fueron generosamente cedidas desde Chiclana y Conil por sencillos hombres de la mar que querían de esta forma contribuir a la derrota del invasor. Finalmente, tras dos días de arduas negociaciones y habiendo exhibido Morla más capacidad ofensiva de la que realmente tenía, pues apenas disponía de municiones para un día más de batalla, Rosilly, bajo la promesa de salvarle vidas y equipajes de él y sus oficiales, se rindió. El general Juan Ruiz de Apodaca accede al navío “Algeciras” y se hace cargo de Rosilly y de sus oficiales que son conducidos al castillo de San Sebastián, a la espera de su remisión, por vía marítima, a territorio francés. Entre el material de guerra capturado a los franceses, quitando los cientos de fusiles, cañones, bayonetas, pistolas, sables, carabinas, esmeriles, chuzos, balas y pólvora, lo más valioso, sin duda, y que reclamó para su Ínsula el virrey, fueron los víveres que se hallaron en sus bodegas y que les habrían alcanzado como para cuatro meses de navegación. Con ellos, conseguiría el virrey aplacar la gazuza de los oficiales de la Ínsula, y con el hambre, se calmaron los exaltados ánimos que habían precedido al primer hecho de armas de la que sería la guerra de la Independencia. Los tres mil seiscientos setenta y seis prisioneros franceses fueron llevados a la Ínsula e instalados en el islote del Penal de Cuatro Torres, pues el interior del cautiverio estaba repleto de presidiarios españoles con los que el virrey no estimó conveniente mezclarlos. La Ínsula quedó entonces superpoblada, pues, a los más de quinientos presidiarios y cerca de dos mil operarios desocupados, había que añadir los numerosísimos prisioneros franceses. Así, el paisanaje de la Ínsula, por su aspecto externo, era de lo más variopinto. Se podían distinguir andrajosos operarios ociosos, andrajosos reclusos con grillos en sus tobillos o muñecas, uniformes franceses compuestos de pantalón blanco, casaca azul y correajes blancos cruzados al pecho, todos deambulando por doquier en gran ociosidad y bajo la custodia de los regimientos de las milicias provinciales de Toro, Ciudad Rodrigo y Logroño que habían sido remitidos a la Ínsula por Morla, para su defensa. No faltaban, en este cónclave netamente militar, miembros de la guardia real, cazadores y húsares, ingenieros, artilleros e ingenieros zapadores-minadores, aunque todos éstos en menor cuantía que los primeros. 108 Amparito Rocco descendió de su coche de caballos en la Isla, frente a la Puerta de Tierra de la Ínsula. Bajó de la mano de su criado las resbalosas escaleras de piedra del muelle y embarcó en el bote que había de cruzarla hasta la Carraca. Entregó al barquero una moneda de dos reales de vellón, con la que le pagaba el viaje de ida y el de vuelta. El barquero, como era su costumbre, le suministró una pulida china del tamaño de un huevo de palomo y de color blanco. Sería la que habría de entregarle a la vuelta, para demostrar con ello que tenía pagado el viaje de retorno. El muy ladino se conocía perfectamente todas sus piedrecitas y no había quien hubiera conseguido engañarle dándole otra para hacer el viaje de regreso gratis. A sus cuarenta y nueve años, Amparito aún conservaba trazas de la belleza que tuvo años atrás y, desde luego, todo el porte y elegancia de entonces. Había permanecido soltera, pues ella se había enamorado una vez y ésta, para su desgracia, había sido para siempre. Su madre se había consumido de desesperación, viendo cómo su hija desechaba todos los pretendientes que la fortuna de su padre y su belleza le ponían a la puerta de la casa. Hacía unos años que ella, su viudo padre y la pequeña de sus hermanas, también soltera, habían trasladado su domicilio a Gades. Después del desastre de Trafalgar, el Arsenal de la Ínsula había venido muy a menos y don Silvestre había extendido el campo de sus negocios a la capital de Las Gadeiras, hasta el punto que terminó por vender su vivienda en la Ínsula y comprar otra en la calle Pelota de Gades. Amparito venía a la Ínsula a visitar a su amigo Marco Antonio Gabriel..., es decir, a Grabié. Le traía alimentos para el cuerpo y para el alma: pan, queso y dos libros. Desde que partió Francisco de Miranda, ella se había aferrado a Grabié, como si éste hubiera sido el hijo que no tuvieron entrambos. Ella había continuado las enseñanzas que iniciara con el muchacho el capitán del ejército de su Majestad, hasta hacerlo un hombre instruido. Así, si, en un principio, Grabié había sido huésped asiduo de Cuatro Torres, primero por herencia materna y, después, por sus pillerías de zagal, en los tiempos corrientes, lo era por sus ideas de corte liberal y revolucionario. A lo largo de todos estos años, nunca habían perdido el contacto, si bien es cierto que hubo períodos - de incluso años- en los que no se vieron, nunca faltó una carta o los recuerdos de un amigo común, que mantuvieran viva su relación. En esta última etapa, hacía varios meses en los que Amparito, uno de cada dos jueves, venía a visitar al amigo de sus años mozos en la Ínsula y a traerle presentes con los que aliviar su cautiverio. Al cruzar la Puerta de Tierra, Amparito sintió un estremecimiento; le sucedía siempre que la franqueaba, pues le venían a la memoria los felices años que había vivido en su Ínsula de su alma. Caminó hacia la nueva Iglesia, donde entró unos minutos a hacerle una visita al Santísimo. Dado el gran número de pobladores con que contaba entonces el arsenal, se encontraba gente pululando por doquier. Y, como quiera que no había (ni la habrá) norma lo suficientemente rígida como para que el tiempo no la quiebre, no era extraño ver prisioneros franceses, salidos del islote del Penal, por cualquier lugar de la Ínsula, siendo la forma de distinguirlos, entre tanto otro uniforme de militar español, su correaje blanco cruzado al pecho. 109 Amparito, después de la visita y a través de la explanada que había frente al Templo, pasando junto a las casas de los oficiales y después por detrás de éstas, encaminó sus pasos hacia el puentecito de madera que unía el islote del Penal con la Ínsula. Los operarios, soldados, presidiarios e incluso algunos prisioneros franceses, se apartaban gentilmente al paso de la señora y les quedaba la mirada prendida de ella y de su elegante y señorial porte. Llevaba Amparito un vestido Redingote en túnica hasta los pies, de color verde claro, con un fichú sobre los hombros, atado a la espalda, con dos grandes cintas sueltas desde el cuello, todo él de color negro y cubría su aún oscuro cabello con un elegante sombrero de fieltro, también negro, adornado con una cinta y unas plumas del mismo verde que el vestido. A la entrada del puentecito, había una garita con un guardia y, del lado del presidio, un cobertizo de maderas en el que se había instalado un cuerpo de guardia para controlar las entradas y salidas de los prisioneros franceses. Al acercarse Amparito, el vigilante dio una voz al cuerpo de guardia de donde salió un oficial a recibir a la señora. De forma rutinaria, pues de sobra conocían de la integridad de la hija del señor Rocco, inspeccionaron la cesta donde portaba las viandas y los libros, y, con ceremonioso gesto, le dieron paso al presidio. A la entrada de éste, había otro vigilante y otro cuerpo de guardia. Al verla de lejos, el oficial mandó a un chiquillo a buscar a Grabié. Así, cuando Amparito llegaba a la puerta del Penal, Grabié la estaba esperando, con las dos hambres reflejadas en su rostro. Con un gesto, el oficial de guardia les indicó que tenían su permiso para pasear por los alrededores. Uno junto a otro, comenzaron a caminar lentamente, para, como siempre, dar la vuelta completa al islote. Amparito apartó el mantelito que cubría el canasto de caña y se lo ofreció al recluso. Grabié tomó el pan y partió un trozo con sus manos que se llevó con ansiedad a la boca. Después cogió dos trozos de queso que se comió incluso con la corteza. Cuando hubo saciado la hambruna, se interesó por los libros. Amparito, como una madre con su pequeño, le hizo tener paciencia hasta que comiera más, pues de sobra sabía ella que lo que le quedara en la cesta después de su visita él lo repartiría con sus compañeros. Así, cuando hubo comido dos trozos más de queso y otro grande de pan, le sacó con gran misterio el primero de los libros que le traía: un tomo encuadernado en piel con aspecto de muy nuevo. En la portada, grabado en letras doradas, podía leerse, José Cadalso: un autor gaditano, militar, muy conocido en las Gadeiras. La obra se titulaba “Las noches lúgubres”. Amparito le estuvo adelantando que se trataba de una historia de amor desesperado, como el suyo, en que se relataban las conversaciones de un caballero con el sepulturero del cementerio al que acude a desenterrar el cadáver de su amada muerta. Le explicaba Amparo a Grabié que la obra tenía un trasfondo de realidad, pues Cadalso se había enamorado perdidamente de una actriz madrileña llamada María Ignacia, de gran belleza y distinción, que había muerto de unas fiebres, para desesperación y abatimiento del autor, que reflejaba en la novela su personal desconsuelo. Grabié mostró un fingido interés por el libro con el objeto de no agraviar a doña Amparito, pero lo cierto es que los libros de amores apasionados le entusiasmaban más a ella que a él. El segundo de los libros, sin embargo, sí que le llenó de satisfacción. Se trataba de una obra del Abate Marchena, titulada “A la Nación Española”, obra de la que tenía referencias Grabié y por la que ardía en deseos de tenerla entre sus manos, pues ya le habían anticipado que era una invitación a que los españoles siguiéramos el ejemplo de los franceses y de su Revolución, de la que el Abate era un entusiasta partidario. Amparito sabía de sobra que el segundo libro había de gustarle más 110 que el primero y, para conseguirlo, había visitado varias librerías de la capital hasta dar con él. Pero ella experimentaba una cierta morbosidad en compartir con él, y sólo con él, la desgracia de su amor imposible. Habían recorrido la mitad del islote cuando Amparito, fingiendo cansancio, se sentó en el poyete de una batería. Le preguntó si había presenciado la batalla con la flota francesa. Grabié le relató el episodio de los dos presos que fueron alcanzados por la bala de cañón, ante lo que ella mostró una gran preocupación, pues nunca había pensado que el Penal estuviese al alcance de los cañones franceses. Reprendió a Grabié por no habérselo hecho saber antes y le hizo prometer que, en el caso de que se produjera una nueva batalla, por nada del mundo, se subiría a la azotea a contemplarla. Después, de una forma sorpresiva, Amparito se interesó por sus planes inmediatos de futuro, ofreciéndole las influencias de su padre para sacarlo del presidio y buscarle un medio honrado de ganarse la vida. Pero lo más extraño era que, en todo momento, venía hablando en plural, ligando su futuro con el de ella. Esto llenó de confusión a Grabié que, sin explicarse cómo ni por qué, en aquel instante, vio por primera vez en su vida la mujer que había en Amparito. Y vive dios que allí sentada, con la brisa acariciando sus cabellos sueltos bajo el sombrero y al contraluz de los tenues rayos de sol que dejaban pasar las copas de los árboles, estaba preciosa. Y la actitud coqueta que mostraba ante él le hizo notar que la virilidad, entre sus piernas, se despertaba. Por lo que se sintió tremendamente avergonzado y enrojeció hasta las orejas, como el niño sorprendido observando el cuerpo de mujer de su madre. Ella se dio cuenta de todo y le tomó de la mano al tiempo que lo atraía para que se sentara a su lado. Con el contacto de sus delicadísimas manos, la situación entre sus piernas empeoró aún más. Entonces, con esa sabiduría que tienen las mujeres para las cosas del amor, que van, vienen de vuelta y vuelven a ir, cuando el hombre aún no ha dado un solo paso, le dijo a bocajarro: - ¡ Marco Antonio Gabriel, la próxima primavera cumpliré cincuenta años…, soy tan virgen como el día en que mi madre me trajo al mundo y he decidido dejar de serlo! ¡Y quiero que tú seas quien te lleves mi flor..., y después, si es posible, que Dios me perdone y, si no lo es, me da igual, estoy firmemente decidida a cometer este pecado! Grabié se quedó estupefacto y no sabía qué decir, pero ella notó perfectamente que su proposición, aunque le había sorprendido, no le había desagradado. Apretando su mano con las suyas, concluyó: - No es preciso que ahora digas nada. Tendrás noticias mías a través de mi criado. ¡Y ahora vámonos! Acto seguido, se levantó y continuó el paseo hablando nuevamente del Abate Marchena y de Cadalso, como si nada hubiera pasado. Grabié la seguía, ocultando como podía, con las manos enlazadas ante sí, el montículo que en sus calzones ocasionaba el despertar incontenible de su virilidad. Ella, dominando completamente la situación, sonreía malévola y satisfecha ante la turbación que había provocado en él y, sobre todo, ante el efecto que sus palabras habían producido en su entrepierna. Cuando se despidieron, ella le dio la mano para que se la besara, cosa que 111 nunca antes había hecho. Él, ya repuesto en parte, se la besó apasionadamente y quedó turbado por el contacto de su piel en sus labios y por el perfume que desprendía su blanca y diminuta mano. Grabié permaneció en el puente de pie, mirándola, hasta que su figura desapareció tras las casas de los oficiales. Sólo entonces se dio cuenta de que tenía en una mano dos libros y en la otra una canasta con pan y queso. Marco Antonio Gabriel contaba en aquel tiempo con treinta y ocho años. Había conocido, en el sentido bíblico, varias mujeres en su vida, se había enamorado una vez a los diecinueve años, pero nunca jamás antes había experimentado las sensaciones que aquella tarde, pues Amparito era una mujer que estaba muy por encima de cuantas él había tratado en toda su vida. Era como si una estrella del cielo, por años adorada, querida y admirada, de pronto hubiese bajado del firmamento poniéndose a su alcance. Grabié, aún sobre una nube, lentamente entró al Penal y, como un sonámbulo, se fue al rincón donde tenía su jergón. Sus camaradas, conocedores de la jugada, le esperaban hambrientos. Él, que ya tenía saciada el hambre de pan, no sabía a cuál tesoro dedicarse, si a los libros que tenía en una mano o al perfume y al recuerdo de Amparito que tenía en la otra. Comenzó, como un patriarca, a repartir el pan y los trozos de queso entre sus compañeros más allegados. Entonces reparó en un prisionero francés, que los miraba con los ojos a punto de salírsele de las órbitas, pues es conocido el afán que le tienen los gabachos al queso. No era más que un muchacho de unos dieciséis años. Grabié le hizo un gesto con un trozo de queso en la mano, preguntándole que si quería. El chaval asintió frenéticamente con la cabeza. Grabié le indicó que se acercara y se sentara junto a él. Cuando lo hubo hecho, le dio un trozo de queso y otro de pan. El franchute había de ser despabilado, pues, a pesar del poco tiempo que llevaba entre españoles, hablaba algunas palabras con gran voluntad e interés por su parte. Cuando hubo terminado de comer su pan y su queso y, después de haber estado sonriendo todo el tiempo e incluso riendo las bromas de los españoles que sin duda él no entendía, dijo: “yo Fransuá”. Entonces todos rieron y fueron diciendo sus nombres a aquel pequeño y desvalido enemigo. Cuando terminaron con la comida, Grabié se echó en su jergón, puso los dos libros bajo su cabeza y, acurrucado sobre sí mismo, acercó su mano a su nariz, para aspirar el aroma a Amparito que aún le permanecía. Y así, como un niño, se durmió aquella noche. Después de aquel día, y sin duda al olor del queso, el ratoncillo Fransuá no se separaba de Grabié ni a sol ni a sombra. Poco a poco, éste se fue encariñando con el joven gabacho al que llamaba, irónicamente, “el enemigo” y, de alguna manera, queriendo devolver la gracia que él había recibido en su día, quiso ayudar a Fransuá a aprender el castellano. El muchacho resultó ser, nada menos, que gaitero del ejército de Napoleón. Había nacido en el ducado de Berry, donde es tradicional el citado instrumento musical, de la misma forma que aquí lo es en Galicia. El padre de Fransuá era zapatero en la ciudad que lleva el mismo nombre que el ducado y un ferviente defensor de la Revolución, que, apenas Bonaparte lo necesitó, según decía él, no dudó en alistarse junto con sus tres hijos varones con edad de empuñar un fusil o de tocar una gaita, como era el caso de Fransuá, el más pequeño de los que estaban al servicio de la causa revolucionaria. Poco a poco y a medida que el gabacho iba aprendiendo a expresarse en la lengua de Cervantes, fue haciéndose más interesante para Grabié, pues resultaba una fuente de primerísima mano para beber en ella los principios de la 112 revolución que estaba cambiando las mentalidades de la vieja Europa. Fransuá le hizo saber a Grabié que si ellos, los franceses, estaban luchando en España, no lo hacían contra el pueblo, al que venían a liberar de sus cadenas ancestrales, sino contra los nobles y el clero que los oprimían. Los franceses y su Revolución se habían comprometido a apoyar a todos los pueblos oprimidos de Europa. Napoleón era un gran libertador de pueblos y su hermano José habría de llevar a los españoles a la gloria junto a Francia y al pueblo francés. Aquel lenguaje enardecía a Grabié que era en definitiva un hombre extraído de lo más bajo de la sociedad gadeirana, pero que había adquirido, por causas fortuitas del destino, la formación suficiente como para darse cuenta de quién era, de dónde estaba..., y de adónde tenía el derecho de ir. Él apenas tenía conocimiento de lo que había acontecido en las colonias inglesas de la América del Norte y Fransuá le fue relatando cómo allí fue donde primero el pueblo se había revelado contra la opresión de la nobleza y sus privilegios y contra los injustos poderes que ejercían los reyes. “El mejor rey es el que tiene su cabeza en el cesto de la guillotina, como hicimos nosotros con el Borbón nuestro y con su María Antonieta”, le decía el revolucionario francés de manos ensangrentadas, al revolucionario español de teorías de salón. También le informó de cómo nuestras propias colonias estaban soliviantadas contra nuestros reyes, entre sorprendido y divertido de la ignorancia que los propios españoles tenían sobre asuntos de tanta trascendencia para ellos mismos. - ¡Los poderosos no quieren que los pueblos de España se enteren de que todos los ciudadanos de Europa y de América se están levantado contra ellos para cortarles sus cabezas! - decía el muchacho, ya lanzado en su proselitismo revolucionario. -¡Sin ir mas lejos, - añadía Fransuá, entusiasmado con el efecto que sus palabras producían en Grabié y en sus compañeros de presidio, que le rodeaban para escuchar su gangoso castellano, - los caribeños de tierra firme han proclamado la bandera nacional de Venezuela y, a las órdenes del general Miranda, han intentado revelarse por dos veces contra los realistas, sin conseguirlo, de momento! Cuando Grabié oyó el nombre de Miranda, el corazón le brincó en el pecho. - ¿Don Francisco de Miranda?,- preguntó exaltado al franchute. - No sabría decirte, pues sólo sé de ese revolucionario su apellido. Mas conozco a un compañero que ha de saber su nombre completo… Si es de tu interés, se lo preguntaré. - ¡Bueno - le dijo Grabié como perdiendo interés en el asuntopregúntaselo, pero no puede ser el mismo, pues el que yo conozco jamás traicionaría a España! - ¡No quieres comprenderlo - insistía el gabacho- no se trata de traicionar a las naciones, los pobres no tenemos nación, somos todos iguales, se trata de que todos los ciudadanos, franceses, venezolanos, españoles o ingleses, nos unamos en rebelión contra los nobles privilegiados que nos roban y nos empobrecen! ¡Y contra los frailes que nos embaucan, atemorizan y gobiernan a su antojo! 113 Grabié no quiso continuar la conversación con aquel muchacho que parecía que viniese de otro mundo, sabiendo de todo mucho más que todos ellos, que eran hombres mayores. Tenía la sensación de ser un bobo que no se enteraba de nada de lo que estaba sucediendo por el mundo exterior y, en su fuero interno, pensaba que no era lo mismo revelarse dentro de España contra los poderes arcaicos, que hacerlo desde fuera y pretendiendo robarle un territorio a la nación española. Sin duda, aquel venezolano sería algún pariente de su padre adoptivo, algún otro Miranda. Sin embargo, en su interior, no se quedaba tranquilo con aquellos razonamientos. Era la primera vez que tenía alguna posible noticia del que había sido como un padre para él y, en su corazón, se encontraban los sentimientos, deseando por una parte saber algo cierto que le concerniera, aunque fuera malo, y por otra, no deseando que aquella noticia de traición le correspondiera al que había marcado el norte de su vida. Después de aquel día, en muchas otras ocasiones, “el enemigo” le había hablado a Grabié de las maravillas de la Revolución que se había vivido en su país. Le contó cómo habían suprimido el régimen feudal y señorial de tan arraigada tradición en toda Europa. Las cosas más increíbles y maravillosas habían sucedido, según el muchacho, en la Francia revolucionaria: se había prohibido la venta de cargos públicos y los títulos nobiliarios, se obligaba a nobles y clero a pagar tributos, como al resto de los mortales y, en fin, la monarquía absoluta había sido abolida para siempre. Bien es verdad que todo aquello no había sido gratuito, pues había costado muchas vidas de reaccionarios sacrificados por el bien de la Revolución. El Tribunal de Nantes, sin ir más lejos, había ejecutado a más de ocho mil traidores en menos de tres meses. Grabié tomaba como al dictado todo cuanto le iba relatando el joven gaitero, tal que si estuviera dispuesto a confeccionar el Manual del Revolucionario. Que, por otra parte, ardía en deseos de compartir con sus amigos de La Isla y de Gades. Amparito, por su lado, no había dado señales de vida desde el día de los libros de Cadalso y del Abate Marchena. No había mandado a su criado como le había prometido, para traerle recado suyo. Había pasado incluso el jueves en que debía traerle nuevas provisiones, sin tener noticias de ella. Fransuá, escamoso de que no hubiera más pan ni queso, estaba, con diferentes excusas, retrasando el contacto que le había prometido a Grabié con un compañero suyo que podría darles más noticias sobre el revolucionario independentista de Venezuela. Sin duda, ella debía estar arrepentida y avergonzada de cuanto le había dicho aquel día, que cada vez se le antojaba como más lejano e incierto. Y ya hasta dudaba de haber oído de sus labios aquella promesa de entrega, y todo le parecía producto de su imaginación. Por otro lado, al afán de encontrarse con ella y con su madura belleza, debía añadir el deseo incontenible que le embargaba de darle a conocer las que podían ser las primeras noticias, en tantos años, de Francisco de Miranda, su amor imposible y desesperado. Cuando sus pensamientos llegaron a este punto, por primera vez en su vida, sintió celos de su padre. ¡Virgen Santísima!, qué revoltijo de sentimientos se estaban produciendo en su desconcertada alma. Sentía deseo carnal para con la que había sido como su madre y, al mismo tiempo, celos del que había sido como su padre... y, a la vez que desearía abrazar con toda su alma al Francisco que le abrió los ojos a la ilustración de su alma, también deseaba ardientemente pedirle cuentas de su traición al Miranda independentista. 114 Tras la capitulación de Madrid, la Junta de Sevilla tomó la resolución de hacer reparar todos los buques de la real y maltrecha Armada, que se hallaran en condiciones de hacerse a la mar. Mandó que se artillaran y arbolaran para, en caso de que los franceses instalaran artillería contra el Arsenal, éstos pudieran hacerse a la mar y salirse de su alcance. Esto originó que la actividad en la Ínsula reviviera y que la mayor parte de los operarios ociosos encontraran ocupación. El virrey había conseguido apoyo económico por parte de los ingleses que, además de pertrechos de todo género traídos de su arsenal en Gibraltar, estaban ayudando a la causa española con aportaciones dinerarias de suculenta cuantía. No en vano estaban ellos bien apercibidos de que la derrota de Napoleón en tierras españolas era la mejor garantía para salvaguardar a su nación del desembarco de las tropas francesas. El fantasma del hambre, de momento, se disipaba y, hasta en el presidio y su islote, los estómagos de los cautivos y los prisioneros de guerra se apaciguaban después de tantas privaciones. La lectura del libro del Abate Marchena venía al hilo de cuanto les contaba el muchacho gaitero de Berry, pues era el Abate un entusiasta partidario de cuanto había acontecido en el vecino país y estaba deseoso de que todo lo que allí se había hecho se repitiera aquí en España. No acertaba Grabié a explicarse estos deseos por parte del Abate, pues, según “el enemigo”, el clero había salido muy mal parado de la Revolución: les habían confiscado todos los bienes a la Iglesia, les habían hecho renunciar a sus múltiples privilegios, les obligaban a pagar tributos, y la Comuna de París había cerrado todas las Iglesias de la ciudad del Sena. Para colmo, se repudiaban las antiguas creencias religiosas y se propugnaba una nueva Religión Revolucionaria: el Culto a la Razón. Cuando había perdido casi toda esperanza de que Amparito se acordase de él, estando un día cogiendo gusanas del fango para carnada, se acercó, desde tierra a donde estaba él, junto al caño del Higuerón, en el límite de la Marisma Tenebrosa, un mozalbete del Presidio que venía mandado por el oficial de guardia. Le gritó que acudiera cuanto antes al Penal, pues tenía visita. El corazón se le desbocó en el pecho, deseando que por fin fuera Amparito. Se limpió del fango como pudo en el mismo caño, subió precipitadamente al bote en que había navegado hasta allí y se puso a remar frenéticamente hacia el embarcadero de Cuatro Torres. Amarró el bote y acudió corriendo, sudoroso y oliendo a fango, al cuerpo de guardia de la entrada. Allí no había ninguna mujer. El oficial bromeó con él diciéndole que esta vez se habría de conformar con el criado en lugar de la señora. Efectivamente, Amparito le había mandado al criado en lugar de venir ella..., después de tanto tiempo sin verla, aún no se apiadaba de él y le mandaba aquel estúpido con la cesta de cañas. Cogió con mal gesto la cesta que le ofrecía el sirviente y ya se marchaba cuando éste le indicó que, dentro, además del queso y el pan había una carta y que tenía orden de esperarse la contestación que procediera. Aquello cambió por completo el semblante de Grabié que, retirando el mantelito que cubría las viandas, encontró el papel y, devolviéndole la cesta al criado, se retiró bajo unos árboles cercanos a leer la carta de su madre amada. Cuando estuvo solo, antes de nada, aspiró el aroma que desprendía el papel doblado y lacrado. Los bellos de la nuca se le 115 erizaron cuando recordó el perfume de su mano y el contacto de sus labios con su blanquísima piel. Como quien rompe la cerradura de la puerta que lo separa de la gloria, rompió Grabié el lacre de la carta de Amparito y comenzó a leer: Mi niño amado, disculpa mi tardanza en escribirte, después de la preciosa tarde en la que hablamos de Cadalso... y de nosotros. Mi padre enfermó gravemente, ya está muy mayor, y no he podido separarme de su lecho en todos estos días. Afortunadamente, según el cirujano de la Armada que lo está tratando, ya ha pasado lo peor, y un poco más sosegada he encontrado un ratito para escribirte estas líneas. Has de saber que tengo concedida audiencia, nada menos que con Morla, para el martes próximo. Voy a exponerle tu caso y espero que la gran amistad que le une a mi padre le haga ser piadoso con tus rebeldías de juventud y encuentre alguna solución que acabe o mitigue tu cautiverio. Naturalmente, ayudaría mucho el que estuvieras dispuesto a sentar cabeza y decidirte a formar una familia estable que pusiera en orden tu vida y tus pensamientos. El próximo jueves iré a visitarte a Cuatro Torres. Espero poder darte buenas noticias de mi entrevista con Morla. Te llevo una sorpresa que espero será de tu agrado. Cuento los minutos que faltan para volver a verte, mi niño amado. Esta noche habrá luna llena; a la hora de las brujas, yo la estaré mirando..., mírala tú también y sabrás lo que mi corazón pugna por decirte y que mis labios silencian. Recibe un fortísimo abrazo y el más tierno de los besos, de tu Amparito Grabié, después de la lectura de la carta, quedó confundido. Sentimientos y sensaciones se le encontraban, y una prisa grandísima por contestar aquella misiva se apoderó de él. Reaccionó cogiendo de la cesta, que aún portaba el criado de Amparito, un cuarto del queso y liándolo en el mantelito. Se fue al cuerpo de guardia y le pidió al oficial que le permitiera pluma y papel para contestar un mensaje de muchísima urgencia para un familiar enfermo, al tiempo que le ponía en las manos el hatillo con el trozo de queso. Al poco, estaba Grabié sentado en la mesa del oficial escribiendo, con la más elegante de sus caligrafías, lo que sigue: Mi amadísima Amparito, apenas termino de leer tu carta y aún me embriaga el perfume de tu carísima alma que en ella has depositado. Siempre has sido la estrella más fulgurante del cielo de mis pensamientos, pero desde aquella hermosa tarde en la que apareciste ante mí, no como mi madre adoptiva y cultural, sino simplemente, como una adorable mujer, un fuego voraz ha prendido en mis entrañas y no encuentro río de aguas cristalinas que me alivie de su ardor, que me consume. Pues es bien cierto que esas cristalinas aguas no pueden ser otras que la luz de tu mirada, la cantarina melodía de tu voz y el frescor de tu aliento..., que sólo podrán brindarme tu añorada presencia. Si tu corazón cuenta los minutos, el mío lleva el compás de los instantes que han de sucederse hasta que el halo que envuelve a tu figura me envuelva a mí con ella, de tan cerca que esté de tu persona. Me pides que me disponga a estabilizar mi vida..., y, ciertamente, nada me 116 complacería más que poder hacerlo junto a ti, mas la rebeldía de mis sentimientos no pretendas sacarla de mi corazón, amada mía, pues cómo, si no fuese por mor de esa misma furia ciega, se atrevería este pobre mortal a poner sus ojos en una diosa del Olimpo, como eres tú. Llegado a este punto, cuando se disponía a comunicarle las posibles noticias que había conocido sobre don Francisco de Miranda, la culebra de los celos, que ya había anidado en su corazón, contuvo su pluma y, receloso, guardó silencio. Y, así pues, continuó escribiendo: Tantos años llevan mis pobres huesos durmiendo a la sombra de este Penal que ya no había más horizonte a mis anhelos que los de la triste marisma que lo rodean. Y estaba mi ánima resignada a deambular su existir en ésta lúgubre sombra, sin que ello la alterara, mas ahora que la luz del sol se ha puesto al alcance de mis manos, en la estrella matutina que refulge en tu límpida frente, no hallo sosiego a mi cautiverio, ni compostura a mis huesos que lo reconcilien con el perdido sueño. A la hora de las brujas, mi corazón volará hasta la blanca luna y ésta, como limpio lienzo nupcial, cobijará nuestras almas fugitivas de la Tierra. Allí te espero, mi amor. Recibe el más apasionado de los besos, de tu Marco Antonio Rubricó su carta de tal guisa por dos razones: la primera porque se notaba un hombre nuevo y distinto de Grabié; la segunda porque se sentía, como el héroe romano de su mismo nombre, ante la bellísima reina Cleopatra..., apasionadamente enamorado. El criado partió con su carta hacia la que se le antojaba lejanísima Gades. Él quedó impasible, mirándolo perderse en la distancia, como un dios que remitiese a Mercurio, el de los pies alados, en pos de verter un filtro de amor en el oído de su amada. Olvidado de las miserias terrenales, entregó la cesta de las viandas a sus voraces compañeros, que dieron buena cuenta de ella al tiempo que le hacían chanza y burla por el estúpido estado de enamoramiento en que se hallaba. El cielo estaba negro como cuando murió el Cristo en el Calvario. Hacía varios días que no paraban de caer chaparrones, acompañados de fuertes rachas de viento, que hacían que la lluvia cayese de lado. Todo estaba encharcado y varios carruajes se veían abandonados al haber quedado atollados. Apenas mediada la tarde, parecía noche cerrada. Marco Antonio el enamorado había sido mandado con otros presos al astillero para ayudar en las labores de carenado de 117 una cañonera, tumbada de costado, ya que era un experto en el manejo de los cabrestantes. Había convenido con Fransuá, “el enemigo”, que se verían allí con el prisionero francés que podía darles noticias de Miranda. Dadas las inclemencias del día, se había abandonado la faena de la carena y cada cual se había ido a donde pudiera cobijarse del temporal. En un cobertizo semiderruido, se encontraron los tres y, puesto que nadie había de echarlos en falta en tan lúgubre noche, encendieron una candela, dispuestos a pasar allí la noche, dando cuenta del pan, tocino y vino que había comprado el muchacho con las monedas que le facilitara Marco Antonio enamorado. El conocedor de Miranda resultó ser un oficial de la fragata “Cornelia” al que llamaban Coquen. No sabía ni una palabra en castellano, así es que él le hablaba un trocito a Fransuá y después éste le traducía a Marco Antonio, más o menos, la respuesta del oficial. El procedimiento era desesperantemente lento y, a veces, se enzarzaban los dos gabachos en un parloteo del que el español nada entendía. Lo que sí estaba claro era que, como no se le fuera facilitando comida y vino, el malandrín del gabacho no hablaba. Poco a poco, se fue iluminando el hasta entonces oscuro pasado de su héroe, de la estrella polar de las singladuras de sus pensamientos libertarios. Así, supo que, después de haber luchado con las tropas españolas y francesas junto a los colonos americanos, y contra los ingleses, Miranda abandonó el ejército de su real majestad para quedarse con los rebeldes independentistas. Después, ya en Europa, luchó junto al ejército francés, en el que adquirió el grado de Mariscal de Campo, primero, y de General, después. Estuvo en la cárcel injustamente acusado por Dumouriez de haber sido el causante del levantamiento del sitio a Maastricht y de la retirada del ejército revolucionario francés de Holanda. No obstante, pudo demostrar su inocencia y salió de la cárcel aclamado por el pueblo. Después de aquello, el oficial de la “Cornelia” no había vuelto a saber nada de don Francisco de Miranda. Y, para colmo, el pan, el tocino y el vino se habían acabado, por lo que, llenos los estómagos y cargadas las cabezas, se dispusieron los tres a dormir la tormenta al rescoldo del chisporroteante fuego. Castaños y Reding habían vencido en la gloriosa batalla de Bailén al todopoderoso ejército de Napoleón, en la persona de su general Dupont. El general Lacy escoltaba a los prisioneros franceses en número que superaba con creces los ocho mil. A través de Porcuna, Bujalance, Ecija, el Arahal, Utrera, Las Cabezas, Jerez y El Puerto, los traía a Sanlúcar de Barrameda y a la Bahía de las Gadeiras. El pueblo, o mejor, el populacho, los asaltó y saqueó en El Puerto de Santa María y en El Puerto Real. En la Isla, adonde llegaron ya desvalijados, fueron apedreados. Como quiera que en la Ínsula ya no cabía un alma, los prisioneros de Bailén fueron introducidos en pontones que se habían habilitado al efecto con los navíos tanto franceses como españoles que se encontraban desarbolados y maltrechos. La mayoría estaban anclados en Gades, a la altura de Puntales. También había otros en La Isla, a la altura de la Casería de Osio, y otros dos, en la Ínsula. Se pactaba con los ingleses la forma de remitir a su país de origen a tantísimo prisionero, que suponía una pesada carga para las exiguas arcas de la Junta sevillana. Como quiera que el ejército francés no se detuviera ni desalentara por la derrota de Bailén, su marcha prosiguió y, así, se apoderaron de Sevilla y, posteriormente, se desplazaron hasta nuestra Bahía, dispuestos a tomar las ciudades de las Gadeiras y culminar con ello su conquista de España. Para hacerles frente, el Duque de Alburquerque llega a Gades con una división de once mil hombres. La Junta le nombra Capitán General del Ejército y Costa de 118 Andalucía y toma a su cargo la tarea de fortificar la capital de Las Gadeiras. Su pequeño cuerpo, la extraordinaria palidez de su rostro y sus cabellos rubios cogidos a la nuca con una negra cinta, no le daban, amén de su también rubio bigote, el aspecto de un recio hombre de armas, sino, más bien, el de un hombre de sociedad y de salones, de encajes y de palabrería. Sin embargo, el Duque era un gran militar y un magnífico estratega. Rápidamente se percató de que la defensa de Gades no estaba en la Cortadura, como creían los gaditanos, y en cuya construcción se afanaban todos sus habitantes con gran responsabilidad y solidaridad, sino en la Isla y la Ínsula. En la primera, anulando el puente de Suazo y, en la segunda, merced a la marisma que la rodeaba, impracticable para cualquier ejército. De esta forma, cortó los pocos caminos que, entre las marismas y salinas, tenían practicados los pescadores y salineros, de forma que, no ya caballerías ni cañones pudieran transitarlas, sino, ni siquiera soldados de infantería. Para completar la defensa de la Ínsula, se establecieron nuevas baterías en la orilla del caño de Sancti-Petri y en el Portazgo, camino de El Puerto Real. En relación con La Isla, el jefe de Escuadra, Francisco Javier de Uriarte, tuvo la inteligencia de desmontar los sillares del ojo central del puente Suazo, haciéndolo de tal suerte que numeró las distintas piezas para que, en su día, liberada la Nación del opresor francés, pudieran restituirse a su lugar exacto y volverlo con ello a su estado natural. También se reforzó La Isla con nuevas baterías en Sancti-Petri, en Gallineras y en la salina de Los Ángeles Custodios. El puente Suazo estaba defendido por más de cien cañones. Cuando el Mariscal Víctor establece su cuartel general en El Puerto de Santa María, el Duque de Alburquerque, de este lado, cuenta con sus once mil hombres más cinco mil ingleses que habían desembarcado en Gades y se habían puesto a sus órdenes. A los pocos días, llegó al Puerto de Santa María el Rey de España, José I. Nos traía los frutos de la Revolución, tales como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la creación de juicios con jurados constituidos por “ciudadanos” para los casos penales, la supresión de las penas de prisión en las causas por deudas, la igualdad de todos los “ciudadanos” ante la Ley, la asistencia letrada para los acusados, el derecho a comparecer ante el juez en veinticuatro horas (habeas-corpus), la presunción de inocencia para el acusado (habría que demostrarse la culpabilidad, no la inocencia..., ¡demasiado para nuestras pobres mentes acostumbradas a la Inquisición!) y la libertad de conciencia y de derechos civiles para protestantes y judíos. Pero él era un rey impuesto por un hombre, y el pueblo de España quería a su Borbón, que le venía impuesto por Dios. En aquellos días, estando en El Puerto de Santa María el monarca, los moscones de Andalucía acudían presurosos a la miel del poder, mas José permanece imperturbable a las alabanzas y lisonjas baratas de los terratenientes, capitalistas, personajillos y ricos burgueses, que, en vano, le adulaban. José I, que, a pesar de su mote, apenas probaba el vino, quería entrar en Gades como entró Jesús en Jerusalén, triunfante y aclamado por traerle al pueblo la buena nueva de las nuevas leyes y los nuevos derechos, mas los múltiples parlamentarios que viajan desde la España ocupada hasta Gades, a parlamentar con la Junta, no sirven para mover ni un ápice la firme 119 determinación de ésta, de resistir hasta la muerte. Desalentado José I por la tozudez de los gadeiranos, parte para Ronda y otras ciudades andaluzas. Ya no volvería a pisar la bendita tierra de la Bahía..., con él se nos fueron cien años de progreso. En la primavera, hubo unos días de terribles vendavales de poniente que alcanzaron la consideración de huracanes. Por dos ocasiones consecutivas, los prisioneros franceses de los pontones de Gades lograron cortar las amarras de éstos, de tal suerte que el viento arrastró a las embarcaciones sin gobierno hacia las costas de El Puerto de Santa María, donde sus camaradas los recibieron llenos de júbilo. Más de mil soldados y oficiales recuperaron, de forma tan estúpida, las fuerzas sitiadoras francesas. Para que no se repitiera por una tercera vez la burla de los prisioneros franceses a los ineptos vigilantes de Gades, los prisioneros que quedaban en los pontones fueron enviados a la isla de Cabrera, en las Baleares. En septiembre, la Regencia convocó las Cortes en La Isla, en su Iglesia Mayor. Éstas concedieron la libertad de imprenta y quitaron el gobierno al Consejo de Regencia. Mientras tanto, los franceses habían construido en Sevilla veintiséis cañoneras, que emplearon en el terrible asedio al Trocadero. Como no consiguieran su objetivo, comenzaron a bombardear Gades desde la Cabezuela. Los vecinos de aquella isla que residían en la zona a la que llegaban los cañones franceses hubieron de abandonar sus casas y pasar a vivir con familiares que tuvieran sus domicilios fuera del alcance de las bombas. Con el objeto de cubrir la distancia entre la Cabezuela y las casas de Gades, los franceses habían sustituido, en el interior de las bombas, la pólvora, por plomo. De esta forma, al tener más peso el proyectil, lograba hacer más distancia. (Este plomo del interior de las bombas sería el que utilizarían las mujeres de Gades para sus tenacillas del pelo). La situación en la Ínsula se había aliviado en parte, en tanto en cuanto la mayoría de los prisioneros de la escuadra de Rosilly había sido enviada a Francia en buques ingleses. Al virrey no le parecía prudente tener tal cantidad de prisioneros franceses de esta orilla, cuando, de la otra, había un ejército francés de más de cuarenta mil hombres. En cualquier momento, un amotinamiento de éstos hubiera supuesto tener a la zorra dentro del gallinero. Con la marcha de los prisioneros, la superpoblación en el islote del Penal había cedido. No obstante, el Duque le había aconsejado al virrey que conservara algunos franceses, por si se hiciera preciso efectuar un canje por prisioneros españoles. Así es que quedaron en Cuatro Torres unos cincuenta prisioneros, entre los cuales se encontraba Fransuá. Su uniforme se le había convertido en unos andrajos, por lo que, con las ropas que le fueron cediendo unos u otros de los amigos de Marco Antonio enamorado, se encontraba vestido de paisano. De tal guisa iba “el enemigo”, que no se le distinguía de cualquier otro cautivo español, en tanto no abriera la boca y se descubriera que era un gabacho. El gaitero de Berry se estaba adaptando al terreno que pisaba de tal forma que pasaba la mayor parte de su tiempo con los españoles, en vez de hacerlo entre sus compatriotas, lo que redundaba en que se defendía, cada vez mejor, en castellano y era requerido constantemente por personas de ambos bandos para hacer de interprete. Esto le suponía una constante fuente de ingresos, tanto en monedas como en especie, es decir, en comida, de tal suerte que el muchacho devolvía con creces, al grupo de Marco Antonio, los favores recibidos en primera instancia y ahora era él quién, con frecuencia, les proporcionaba opíparos banquetes de pan con tocino, pan con 120 queso, o pan con pan. Una barcaza atracada al muelle esperaba a tres pelotones procedentes de Gades, que se disponían a cruzar el caño de la Carraca en dirección a la Ínsula: un pelotón era de las milicias urbanas, a los que llamaban los pavos; el otro era de cazadores, a los que, por sus cananas, denominaban los cananeos, y, los terceros eran artilleros de Puntales a los que apodaban los perejiles. El criado de Amparito Rocco quiso colarse en la barca con los pelotones de Gades, pero el sargento que estaba al mando no se lo permitió. Así es que no tuvo más remedio que esperar al barquero que, en aquel momento, estaba en el muelle contrario cargando personal en dirección a La Isla. Marco Antonio, Fransuá y tres amigos más se encontraban en la cantina de León tomando unos vinos a costa del franchute. La cantina la llevaba un sobrino de León que, hacía unos meses, se había hecho cargo de ella, tras la muerte repentina del viejo cantinero. El muy desdichado fue a dar con los huesos de su alma en el infierno, pues la muerte le sobrevino cuando estaba fornicando encima de una de sus niñas. Lo enterraron en la zona anexa al campo santo donde se daba sepultura a los extranjeros, protestantes, suicidas, moros y demás criaturas que no profesaran la fe católica o que hubiesen muerto en pecado mortal. Por más que insistieron las putas del cantinero ante los oficiales clientes para que intercedieran con el fraile, éste se mostró inflexible, pues era evidente que, habiendo muerto en plena fornicación, su ánima no tendría cabida ni tan siquiera en el purgatorio, al ser éste un pecado de los gordos y, como tal, merecedor de la pena máxima de fuego eterno. Marco Antonio, desconociendo que el criado de su amada le esperaba en el Penal para darle una carta, mataba el tiempo en aburrida charla con los compañeros. Cuando, al cabo, regresaban por la explanada de frente a la Iglesia nueva, casi se tropiezan con el mensajero de Amparito que, cansado de esperar, había decidido regresarse a Gades, dejando su misión para mejor ocasión. Afortunadamente, Marco Antonio, por este azar del destino, pudo recibir la misiva de su amada en la que le comunicaba, llena de júbilo, que su entrevista con Morla había sido muy satisfactoria, pues había conseguido que le permitieran seguir cumpliendo su condena en el domicilio de los Rocco en Gades, donde recibiría un puesto de trabajo en las oficinas del comercio de don Silvestre. Si, transcurridos unos meses, observaba buena conducta, don Tomás de Morla vería de conmutarle definitivamente la pena que tenía impuesta. En breve espacio de tiempo, esperaba Amparito poderle remitir el salvoconducto que don Tomás le estaba preparando. Ahora no podía separarse de su padre, pues don Silvestre había vuelto a empeorar y requería de todos sus cuidados y los de su hermana pequeña. Marco Antonio apenas recordaba a la hermana pequeña de Amparito, ya que hacía muchísimos años que no la había vuelto a ver. Sólo recordaba su nombre, Bernarda, aunque le decían cariñosamente Bernardina, y su cabello rubio cobrizo, y su naricilla respingona que parecía mirar al cielo. Ahora, Bernardina tendría aproximadamente treinta y cuatro años, pues era unos tres o cuatro años menor que él y estaría hecha una mujer en la que difícilmente se reconocería a la niñita que él evocaba. El criado de Amparito entregó a Marco Antonio la cesta de las viandas y un paquete envuelto en papel de periódico, atado con una guita. Muy 121 circunspecto, al darle el cesto le hizo una especie de reverencia. Sin duda, Amparito le había instruido para que, ahora que iba a entrar a formar parte de la familia, fuese tratado como tal. Ya en el Penal, mientras comían el queso y hacían chanzas a Marco Antonio imitando grotescamente la reverencia, pudo comprobar el enamorado galán el contenido del misterioso paquete. Se trataba, nada menos, que de un magnífico traje moderno de los que se estilaban desde la revolución de Francia: pantalón ceñido - los calzones pasaban a formar parte de la historia - un par de botas de pala baja, blusa, chaleco y chaqueta corta. Todo ello, nuevo a estrenar. El desdichado Marco Antonio no podía creerse que aquello le estuviera pasando a él. Nunca en su vida había estrenado una ropa ni unos zapatos y ahora se encontraba a punto de vestirse como un burgués y de pasar a vivir una vida como la de un rico comerciante de Gades, y todo ello al lado de la mujer más bella, inteligente y bondadosa de todas las Gadeiras. Las revoluciones ideológicas, aunque fuera por esta sola vez, habrían de dejarle paso a la buena vida que le esperaba, y se encontraba dispuesto a ser el más dócil de los corderitos en el aprisco de algodones que su amada le estaba preparando. Sus amigos se alegraron con él de la ventura que la diosa fortuna había depositado sobre su cabeza y con ello le demostraron el afecto que le profesaban, pues ¡qué fácil es que la envidia empañe los buenos momentos de los amigos, cuando éstos no lo son de veras! A los pocos días, de nuevo recibía Marco Antonio enamorado al criado reverente de Amparito y, en esta ocasión, solamente portaba dos cartas: una de Amparito diciéndole que se pusiera el traje nuevo y que se regresara a Gades con su criado; la otra era el salvoconducto que debía presentarle al oficial de guardia del Penal, para que, inmediatamente, lo liberara, pues pasaba a depender directamente de la custodia de don Tomás de Morla, que, a su vez, se la traspasaba a su amigo don Silvestre Rocco. Sin duda, los resortes de la francmasonería se mantenían bien engrasados y funcionaban a la perfección. Cuando Marco Antonio, vestido como un príncipe, se despedía de sus amigos y de los soldados y oficiales que le habían custodiado por tantos años, la emoción le embargó hasta el punto de que no pudo reprimir las lágrimas. Especialmente cuando le tocó el turno al “enemigo”, pues el joven gabacho había conseguido sobreponer su amable personalidad muy por encima de su condición de soldado enemigo y granjearse el respeto y el cariño de todos, y muy especialmente de Marco Antonio, que, no en vano había sido su profesor de castellano. Cuando, abrazado al muchacho, se despedía de él, Marco Antonio le dijo al oído: - ¡Si tengo ocasión, tiraré de ti y te sacaré del Penal! - pues intuía que, desde su nueva posición social, tendría acceso a las manijas del poder y que, con éstas, podría conseguir que, en la próxima remesa de prisioneros que se liberaran, fuera su amigo Fransuá. Marco Antonio, caminando tras el criado de Amparito, paseó su elegante figura por todo el arsenal, desde el islote del Penal, pasando por delante de las casas de los oficiales, frente a la Puerta del Mar y el Palacio del Virrey y junto a la nueva Iglesia y, después, junto a los astilleros, hasta llegar a la Puerta de Tierra. Quienes le reconocían se quedaban boquiabiertos ante el cambio experimentado y él, muy metido en su nuevo papel, no se dignó ni dirigirles la palabra..., había llegado su hora y no la dejaría escapar. Al acercarse al muelle, el criado le ofreció la mano para ayudarle a bajar los resbalosos escalones del muelle. Pero aquello ya era demasiado y Marco 122 Antonio bajó al bote sin ayuda de nadie. Ya en La Isla, les esperaba el coche calesa de la familia Rocco, tirado por un magnífico potro pinto. Ambos subieron a él, cada uno en su sitio, y comenzó el viaje a trote lento por el camino que los llevaría a través de la población militar auxiliar de San Carlos, hacia la Iglesia del Carmelo, las Torres de Hércules, la fuente de agua dulce, las obras de la Cortadura, la Iglesia de San José y el nuevo cementerio de cuando la terrible peste negra del 1.800, las murallas de la ciudad de Gades, la cuesta de las Calesas, la Plaza de San Juan de Dios y la calle Pelota. Cuando llegaron a la puerta de la casa de los Rocco, una criada que, sin duda, hacía guardia esperando su llegada, comenzó a dar voces hacia el interior de la casa anunciado su presencia. Marco Antonio no traía otro equipaje que la cesta de caña que el criado le dejara la última vez con las viandas, en la que ahora portaba los libros que Amparito le había dejado y algunos papeles suyos. La casapuerta daba acceso a un patio interior en torno al cual estaban los almacenes del género y las oficinas. Dos escribientes con raídas levitas y anteojos se asomaron a verle. Y, al final de la escalera que accedía a la vivienda, con un traje oscuro, un delantal blanco de preciosos encajes y todo el cabello suelto sobre los hombros, componiendo una imagen muy hogareña e íntima, estaba Amparito. Su precioso rostro irradiaba alegría ante la presencia de su amado niño y tan sólo su esmerada educación le impidió echarse escaleras abajo en busca de Grabié..., bueno, más bien de Marco Antonio Gabriel. Él, que no tenía el freno de la estricta educación de que hacían gala los burgueses gaditanos, subió sin embargo los escalones de dos en dos y se plantó, en un pispas, junto a ella. Pero, al llegar allí, se quedó cortado y no supo qué hacer, dudando entre besarle la mano o, simplemente, hacerle una reverencia como las que le hacía el criado. Antes de que se decidiera, fue ella la que le tomó de las dos manos y, adentrándolo a la casa, le dijo: - Ven, te presentaré a mi familia. Las habitaciones de la casa de los Rocco eran amplias, luminosas y estaban llenas de muebles de finas maderas, sobre los que había cantidad de objetos. Las paredes apenas se veían, pues estaban cubiertas de cuadros, tapices, cornucopias, armas cruzadas entre sí y grandes espejos de gruesos marcos dorados. Amparito lo pasó por dos habitaciones y, a la que hacía tres, lo sentó en un “tú y yo” y le dijo que esperara. Al momento, regresó trayendo a una linda muchachita de la mano. - ¡Te presento a mi hermana Bernardina! Marco Antonio hizo una ridícula reverencia, que provocó las risas de las dos hermanas y, al momento, se incorporó para mirar detenidamente lo que no acertaba a explicarse. ¡La hermana de Amparito era preciosa! Conservaba el cabello rubio, aunque un poco más rojizo que cuando era niña, y, por supuesto, su nariz seguía siendo pequeña y respingona, pero encajaba perfectamente en su gracioso rostro. Era inexplicable que aquella preciosidad se hubiese quedado soltera. Sin duda, las hijas de don Silvestre eran criaturas de mucho carácter y personalidad. Mas todas estas elucubraciones dieron al traste cuando la muchacha abrió la boca para decirle a Marco Antonio que lo recordaba muy bien de los tiempos de 123 su infancia en La Ínsula y etcétera, etcétera, pues su voz tenía un timbre agudísimo que hacía parecer estúpida cualquier cosa que aquella pobre criatura pudiera decir. ¡Qué cruel es la naturaleza - pensó Marco Antonio - molestarse en crear una criatura tan bella, para desfavorecerla tan drásticamente con aquel desafinadísimo timbre de voz! Sin duda, aquella era la causa de su soltería y no el carácter de las Rocco, concluyó para sus adentros Marco Antonio. Amparito se dio perfecta cuenta de las dos reacciones del que proyectaba hacer su hombre: primero, la admiración de la belleza de Bernardina y, después, la desilusión al oír su estentórea voz. Había presenciado aquel fenómeno en no pocos pretendientes de su hermana, pero, en ésta ocasión, no le importó, es más, le agradó que, al cabo, su hermana hubiese producido desencanto en su Marco Antonio, pues ella no tenía edad para competir con la lozanía de su hermana pequeña. Marco Antonio fue instalado en una habitación de la segunda planta que quedaba apartada del resto de los cuartos en los que se acomodaba la servidumbre: la cocinera, dos mujeres para el cuerpo de casa, y el criado reverente, pues la lavandera y la planchadora no dormían en la casa. La alcoba de Marco Antonio daba a la calle Pelota a través de un amplio balcón, desde el que se divisaba la Plaza de la Catedral. Estaban en lo mejor de Gades, entre la Casa Consistorial y la Catedral, ¡qué más se podía pedir! En la habitación había una gran cama con cabecero y pies de madera de caoba, sobre la cama, voluminosos almohadones muy de moda en la época, en una pared, un gran armario, también de caoba, de una sola puerta, con un gran espejo, en el que, por primera vez en su vida, Marco Antonio se vio de cuerpo entero. Y tuvo la agradable sensación de ser más alto de lo que creía. En la otra pared, había una especie de tocador con un espejo ovalado, una palangana y, debajo de ésta, una jarra de porcelana para dotar de agua a la primera. A los lados del espejo, unas perchas de bronce permitían colgar la ropa del que utilizase la jofaina, y, junto a ésta, había un cepillo para el pelo y una bigotera ( sin duda Amparito se proponía que él se dejase bigote, como la mayoría de los mercaderes de Gades). En el interior del armario, había otros trajes y camisas con chorreras y camisetas enterizas y calzoncillos largos y camisones de dormir y todo lo que una criatura pudiera soñar en prendas para vestir su cuerpo. Y, sin lugar a dudas, todo había sido puesto y ordenado por las amorosas manos de Amparito. En aquel momento, Marco Antonio hubiese querido que su pobre madre, desde el otro mundo y a través de un agujerito, lo contemplase. Seguro que se llenaría de orgullo y satisfacción por la suerte que estaba teniendo su único y querido hijo. Cuando estaba asomado al balcón, contemplando la gente que pasaba por la calle, tocaron a la puerta de la habitación y, antes de que él se moviera para abrirla, entró Amparito. -¿Te gusta tu nuevo presidio..., o prefieres Cuatro Torres? - De nada me servirían todas estas riquezas que has puesto a mi alcance, si tú no estuvieses en medio de ellas, como la más preciosa de mis joyas. Se acercaron el uno al otro y quedaron en mitad de la habitación, con las manos cogidas y mirándose tiernamente a los ojos, inexistente el universo en su derredor, sin más anhelo en sus ánimas que poseer cada una la del otro y el frenético afán de dejar de ser dos para convertirse en ambos. Lentamente, Amparito fue acercando su rostro al de Marco Antonio, hasta que sus pómulos se rozaron. ¡Qué cálido contacto el que experimentaron, qué cantidad de afecto transmitían sus mejillas unidas! Suavemente giraron sus rostros hasta besarse 124 tiernamente los labios. Estremecidos, se apartaron y se miraron de nuevo. - Esto no es más que un anticipo, mi amor -le dijo ella- y ahora ven que te he de presentar a mi padre. Le arregló el cuello de la casaca, le estiró ésta hacia abajo y le peinó el cabello con sus dedos. Lo tomó de la mano y tiró de él hacia la habitación de don Silvestre, en la planta primera. Bajaban las escaleras como dos alborozados chiquillos cogiditos de la mano. Don Silvestre se había levantado para la ocasión y estaba sentado tras su impresionante mesa de despacho, en la biblioteca. Las paredes estaban todas forradas de estanterías llenas de libros. Don Silvestre medio se incorporó cuando ellos entraron y le tendió la mano a Marco Antonio. Con un gesto, les indicó que se sentaran. -¿Cómo debo llamarle, caballero?- le inquirió don Silvestre, muy metido en su papel de responsable de él ante don Tomás de Morla. Amparito intervino para quitarle gravedad a la situación. - Padre, cuando le conocimos en la Ínsula, siendo un mozalbete despabilado, le llamábamos Grabié, pero ahora que es un caballero debemos llamarle por su verdadero nombre, Marco Antonio Gabriel. - Espero que usted sepa valerse por sí mismo - insistió don Silvestre dirigiéndose a Marco Antonio y queriendo impresionarlo. -¡Naturalmente, señor! - Como conocerá usted por mediación de mi hija, el señor de Morla, al que me une una antigua e inquebrantable amistad, me ha hecho responsable de su custodia hasta tanto no se haga usted merecedor del indulto total, al efecto, y para lograr su pronta rehabilitación, no hay mejor medicina que el trabajo constante y sacrificado. Me informa mi hija que sabe usted leer, escribir y las cuatro reglas, pues ello será suficiente para empezar a hacerse un sitio en la oficina. Yo, como puede usted ver, no me encuentro bien de salud y necesito alguien que me informe a diario de los acontecimientos del comercio, usted será mis ojos y mis manos en el negocio, para lo que voy a depositar en usted toda mi confianza, ya que le avala la palabra de mi hija Amparito. ¡Espero que no nos defraude! Un golpe de tos le hizo interrumpirse, ocasión que aprovechó Marco Antonio para meter baza. - Don Silvestre, debe usted saber que soy plenamente consciente de la oportunidad que usted y su amable familia me ofrecen para regenerar mi vida. Antes me quitaría mil veces la existencia que defraudar la confianza que su hija, y usted a través de ella, han puesto en mí. Dé usted por cierto que pondré mis cinco sentidos en aprender el manejo de su comercio y que trataré de ser, para usted, el mas leal de sus servidores. Amparito notó, por la expresión del rostro de su anciano padre, que las palabras de Marco Antonio le habían agradado y, con esa sabiduría milenaria que tienen las mujeres gadeiranas, supo que era el momento de retirarse y dejar a los hombres que hablaran de negocios. Así lo hizo y, a partir de aquel momento, comenzó la conquista de don Silvestre a cargo de Marco Antonio. Aquella misma noche, Amparito entró de puntillas en la habitación de 125 Marco Antonio. A oscuras, se desnudó y se metió en la cama junto a él. No quería que él viese sus desmayados pechos. Tanto tiempo habían esperado ser abarcados por las recias manos de su valiente espadachín, don Francisco de Miranda que, cansados y exhaustos, habían perdido su turgencia de verde fruta para devenir en lánguida y vencida desesperanza. No obstante, Marco Antonio, completamente ajeno a las cuitas de la mujer, pasó la más fantástica noche de su vida. Su idealista, romántico y etéreo amor se mezcló con el olor del sudor de sus cuerpos y de los fluidos de sus sexos, formándose, en lo profundo de la oscuridad fantasmagórica, extrañísimas sensaciones, mezcla de sentimientos puros con carnes apasionadas, tiernas palabras de amor con mordiscos de carnes trémulas, éxtasis de entrega total de almas con olores de axilas obreras del sexo..., en fin, ánimas y carnes, inmoladas trémulas en el altar de la pasión. A partir de aquel día, Marco Antonio, con la inteligencia y simpatía de las que era muy capaz, fue penetrando, poco a poco, en el negocio y en la familia de los Rocco, ganando confianzas y devolviendo lealtades, recibiendo el trato de uno más de la familia y aportando su trabajo y esfuerzo sin tacañería ni miramientos, siendo el primero en levantarse y el último en acostarse, dando cuenta a don Silvestre de cuanto acontecía en el negocio, proponiéndole mejoras y renovaciones, y requiriendo su conformidad para cada decisión que se adoptaba, con lo cual el anciano padre de las Rocco fue, cada vez más, descansando en él e incluso experimentando una notable mejoría en su maltrecha salud. Algunas tardes, ante la insistencia de Amparito y Bernardina, Marco Antonio dejaba el trabajo en la oficina del comercio y salía a pasear llevando del brazo, a cada lado, a una de las hermanas Rocco. Si los franceses no estaban bombardeando, caminaban a través de la Plaza de San Juan de Dios, se acercaban al Puerto y, desde allí, contemplaban, en la lejanía, las torres de la Iglesia de la Insula y los mástiles de los navíos que en ella se guarecían. También podían ver las baterías de los franceses en la Cabezuela. Y, cuando había jaleo, se distinguían las llamaradas de los cañonazos y las columnas de humo, allende el caño de Sancti-Petri y el puente de Suazo. Entonces, Marco Antonio se acordaba de sus compañeros del Penal y de la poca fortuna que asistía a sus desconsolados días. Y, especialmente, se acordaba de Fransuá, llenándosele el ánimo de desasosiego ante lo incierto de su futuro. Y hacía memoria de la promesa que le había hecho, y se sentía mal por no haber logrado nada al respecto. Pero los acontecimientos de su propia vida se sucedían con tal velocidad que apenas tenía tiempo para pensar nada más que en sí mismo. El personal que tenía don Silvestre en el negocio era absolutamente inepto, lo que se ponía de manifiesto cada día que pasaba, ante la eficacia de que, por otro lado, hacía gala Marco Antonio. El día entero lo ocupaba entre la dirección del negocio, la rendición de cuentas con don Silvestre y, de cuando en cuando, algún paseo o alguna visita de cortesía a las amistades de los Rocco, del brazo de las hermanas. Sin apenas él darse cuenta, Amparito había empezado a presentarlo a sus amistades como su prometido. A Marco Antonio no se le escapaban los gestos y comentarios que al respecto todos hacían. Chismorreaban sobre la diferencia de edad entre ellos, sobre sus distintas posiciones sociales y, también, sobre la prolongada y caprichosa soltería de ella y su decisión de romperla a tan avanzada edad, pero ella no parecía darse cuenta de nada, pues la felicidad la embargaba, se sentía rejuvenecida y, más bien, aparentaba estar arrepentida por no haber dado antes aquel paso. 126 Las visitas nocturnas de Amparito continuaron proporcionándoles éxtasis amorosos en virtud de los cuales ella aparecía cada mañana más lozana y fresca que la anterior, a la vez que a él se le fueron marcando las ojeras y casi se le trasparentaban las orejas. Al poco tiempo, ella tuvo una interrupción de la menstruación que, cándidamente, asoció a un embarazo lo que motivó que los acontecimientos se precipitaran y se fijara de inmediato la fecha de la boda. Con la excusa de los chismorreos de la gente, ella lo organizó todo en la más estricta intimidad para, de esta forma, evitar que las amistades le echaran la cuenta de los nueve meses. Así, una primaveral mañana, montaron en la calesa don Silvestre, que estaba muy mejorado, Bernardina, Amparito, Marco Antonio y el criado reverente, a las riendas. Partieron para la Iglesia de San José, en extramuros de la ciudad, un padre con sus dos hijas, un cautivo bajo custodia y un criado. Y regresaron un suegro, una cuñada, un matrimonio feliz..., y un criado. Al poco tiempo, Amparito sufrió una tremenda decepción, cuando el cirujano amigo de la familia, don Cosme Argudo, le confirmó que su esperanza en el principio de una nueva vida no era más que el final de su fertilidad. Entonces, toda la entereza de que siempre había hecho gala pareció derrumbarse ante su instinto de maternidad burlado, sintió un gran arrepentimiento por el tiempo perdido y entró en gran melancolía. La casa no era la misma, huérfana de la alegría contagiosa de Amparito y, por más que todos trataban de entretenerla y hacerla olvidar su frustración, nada conseguían, hasta que un día Marco Antonio se presentó en el comedor, cuando todos le esperaban para comenzar el almuerzo, con un bebé en sus brazos liado en unos cobertores. Con la excusa de quitarse la levita, dejó el pequeñuelo en el regazo de Amparito y fue como si en el interior de su cabeza se hubiese encendido una bujía y su rostro se hubiese iluminado todo desde dentro. Aquel día ni almorzaron ni hicieron otra cosa que adorar al niño como si fueran los magos de oriente. Marco Antonio les mintió cuando les dijo que lo había conseguido de la casa cuna para que su esposa lo conociera y decidiera si se lo quedaba en adopción. Sus padres habían muerto víctimas de un bombazo de los franceses y no tenía hermanos, ni parientes, ni familiar alguno que se pudiera hacer cargo de él. El pequeño se sentía muy a gusto en el regazo de Amparito y le bastaron una sonrisa angelical y un “ta, ta” para cerrar, en torno al cuello de ella, el grillete que la esclavizaría, para los restos, a él. El río de maternidad que pugnaba en desbordarse por el escote de sus pechos, encontró el cauce en el que verterse, produciendo el desahogo de su ánima y el alivio todo de su pena. A partir de aquel día, Amparito volvió a ser la que era y la casa de los Rocco se llenó de la alegría de aquella nueva vida. Además, un muchacho de buena familia estaba pretendiendo a Bernardina y había superado el trauma de oírla hablar, sin salir corriendo. El chico era un virtuoso del órgano que tocaba en los oficios religiosos en la Iglesia de San Francisco. Había sido seminarista, pero no se decidió a terminar los estudios, pues era muy corto de genio y no creía tener personalidad como para ejercer el ministerio de Cristo. Se conformaba con hacer de sacristán y organista en la mencionada parroquia. Así pues, en la familia 127 Rocco, todo iba viento en popa, en una de esas fases de la vida en las que, raramente, todo se pone en fila y camina bonito y bien en la dirección deseada. En febrero del siguiente año, las Cortes se trasladaron de La Isla al oratorio de San Felipe Neri en Gades. En la Ínsula, se seguía trabajando en la habilitación de los navíos y fragatas que las recientes batallas habían dejado maltrechos. La situación del sitio de las Gadeiras se les había enquistado a los franceses, que no hallaban forma de ponerle término a aquella estúpida situación de tener dominado el país entero, menos aquella pequeña e insignificante porción en la que se habían refugiado todo el orgullo y los deseos de independencia de sus obstinados pobladores. Aunque, en honor de la verdad, había otra pequeña población a cuya conquista también hubieron de renunciar los gabachos, la ciudad de Tarifa. La tenacidad de su resistencia desalentó a los franchutes, que decidieron concentrar todos sus efectivos en el Puente Suazo y caño de SanctiPetri que los separaban de las tres islas de Hércules. Las baterías instaladas en el islote del Penal de Cuatro Torres efectuaban muy certeros disparos que diezmaban las tropas enemigas situadas en el camino de El Puerto Real, de forma que obligó a éstas a ocultarse entre los frondosos pinares que lo circundaban. Por otra parte, don Juan de Dios Topete, que mandaba una escuadra compuesta de unas treinta y cuatro pequeñas embarcaciones, se movía por los laberintos de los caños con gran soltura y produciendo frecuentes estragos en las desalentadas tropas de los gabachos. Componían la escuadra lanchas obuseras, faluchos y lanchas cañoneras que se movían con gran pericia por los múltiples canales que se habían abierto, al efecto, en las márgenes del caño de Sancti-Petri, conectando entre sí los múltiples brazos del dédalo de las marismas, de forma que se presentaban sorpresivamente donde más confiadas estaban las tropas francesas y, abriendo fuego sobre éstas con gran tino, las diezmaban y ponían en retirada. En aquel invierno se dio un señalado hecho de armas que pudo haber cambiado el curso de la guerra: el general José Zayas concentró en La Isla, a la altura de la desembocadura del Sancti Petri, un poderoso ejército compuesto de más de once mil hombres. Contaba, además, con ochocientos caballos y en torno a veinticinco piezas de artillería, al frente de las cuales puso al general La Peña. Además disponía de la valiosa colaboración de los ingleses que habían desembarcado a cuatro mil infantes, al mando del general Grahan. Zayas armó un puente de barcas en la desembocadura del caño SanctiPetri, mandó a La Peña establecer la artillería en el cerro de los Mártires y la caballería la formó en la playa. El movimiento de las tropas francesas no previó la situación de la artillería de La Peña, poniéndose al alcance de la misma. Cuando Zayas recibió la señal convenida con sus exploradores desde la torre de La Barrosa, mandó a las baterías abrir fuego. Éstas lo hicieron con gran precisión y eficacia, produciendo un gran descalabro en las tropas francesas, que, ante el acoso de la infantería y caballería españolas, iniciaron su retirada hacia la cota más elevada del área, que era la Loma de la Cabeza del Puerco. Zayas pareció conformarse con lo obtenido hasta entonces, mientras que el bravo general Grahan continuó el acoso a los franceses, consiguiendo, después de una terrible batalla, conquistar la Loma. En el empeño han perecido dos mil hombres, la mayoría franceses, pero también muchos ingleses, y cuantiosos prisioneros caen en poder del general inglés, mas éste monta en cólera, pues, si Zayas le hubiese seguido en lugar de retirarse, la victoria sobre los franceses se habría logrado con menor coste de 128 vidas inglesas. Y en este momento tan favorable para haber terminado de derrotar a los franceses, Grahan, en lugar de perseguirlos, regresa tras de Zayas por el puente de barcas, para pedirle cuentas del abandono en que le ha dejado con tan alto riego y coste de vidas para él. Como dos muchachos, el general español y el inglés se enzarzan en una discusión personal, reprochando el español al inglés no haber seguido sus instrucciones de retirase al puente de barcas y el inglés al español, el haberlo dejado solo frente al enemigo, en lugar de secundar su valeroso ataque. A tal punto llegaron en su enfrentamiento que concertaron un duelo personal para satisfacer sus mutuas ofensas, en tanto el maltrecho ejército francés se reponía de la que pudo haber sido una derrota de muy grandes consecuencias y quedó en una escaramuza, si bien es cierto que con un elevado coste en vidas sobre todo para los gabachos. Perecieron en ella tres generales y dos coroneles, todos ellos de gran estima para el Emperador, y cuyos corazones le fueron remitidos en sendas cajitas de plomo. En la Ínsula, en la Isla y, sobre todo, en la capital de las Gadeiras, Gades, se respiraba un aire nuevo y fresco, renovador de ideas y de formas de gobierno. El enemigo francés, con su invasión, propiciaba que las ideas de libertad de los españoles despertaran, provocando que sus ansias de autonomía no se detuvieran en la sola liberación del solar patrio del dominio del invasor. Las Cortes gadeiranas, solas, están elaborando una Constitución que proclamaba que la soberanía residía sólo en la nación y no en los monarcas, que habían dejado a ésta abandona a su suerte. La nación sola era quien se había rebelado contra el destino que el Borbón había querido darle entregándola a Napoleón. La nación sola había declarado la guerra al invasor. La nación sola se había organizado y dirigía su destino. Así pues, ahora, sería también la nación sola quien dictara sus propias leyes y se diera, como habían hecho los franceses, su propia Ley de Leyes. No obstante, los reaccionarios a las ideas reformistas no eran ni pocos ni mudos. Los ciudadanos de las Gadeiras, así pues, tomaban partido alineándose entre los liberales, partidarios de las reformas, o entre los serviles, contrarios a éstas. En los cafés, en los casinos y en las tertulias familiares, no había otro tema de conversación que los nuevos y revolucionarios tiempos que estaban todos ellos viviendo. Naturalmente, la casa de los Rocco no era una excepción a la regla y los dormidos ideales de rebeldía de Marco Antonio rebrotaban en el propicio ambiente que suponía aquella ciudad plagada de grandes políticos y personalidades de relevancia nacional. El día 19 de Marzo de 1.812, los franceses festejaban con cañonazos de salvas el aniversario del rey de España, José I. Los serviles celebraban el aniversario de la cesión del trono por parte de Carlos IV a Fernando VII, también con salvas de las baterías de las murallas de Gades, y los liberales homenajeaban la Constitución que acababan de juramentar, con un Te-Deum en el convento del Carmen. La situación de guerra se había mitigado en gran medida. Los bombardeos eran, recíprocamente, cada vez menos frecuentes e intensos. Parecía que ya todos 129 se habían acostumbrado al sitio y resultaba más importante el contrabando a uno y otro lado de la línea de fuego que la propia guerra en sí. Todos, cansados de privaciones y precariedades, buscaban desesperadamente un poco de comodidad o satisfacción procurándose, en cada lado, lo que escaseaba y se hallaba en abundancia en la otra parte. Así, los canales de Topete eran ahora utilizados por los contrabandistas, que se servían de ellos para burlar las vigilancias de uno y otro lado, con gran pericia por su parte. Incluso se ofrecían, por un módico precio, paseos en barcas de recreo a los caballeros y damas más osadas que desearan acercarse a contemplar la línea de fuego, que estaba constituida en el caño de Sancti-Petri. 130 14. Azucena (1.800-1.814) Don Luis en Chi-ó, que nunca en sus anteriores vidas había sabido lo que era enamorarse, había sucumbido ahora arrebatado por la belleza, la gracia, la cultura, la sensibilidad, la bondad de carácter y, en fin, la personalidad toda de Azucena. Nunca antes había sentido el astrónomo loco necesidad alguna de complementación, pues se había bastado, en sus existencias, consigo mismo, mas, en ésta su última resucitación, tal parecía que el Arcángel hubiese metido su angelical mano en sus entrañas y le hubiese sustraído parte de sí mismo. Sólo una acción así justificaría la sensación, que desde entonces tenía, de sentirse incompleto, semi vacío. Y su terca mentalidad había dado en sustanciar que aquella sensación de vacío solamente podría ser aplacada con el encuentro de una divina mujer, complemento de su persona y fuente donde saciar sus ansias. Y, por ventura, la viudita de Medina era justamente la única criatura de todo el Orbe que podía llenar aquel vacío, y el afortunado y enchinado de don Luis, se había topado con ella. Después de su primer encuentro, y habiendo dado el muy malandrín con la tecla de la sensibilidad de Azucena, se sucedieron sus entrevistas, con la Matahombres de carabina, en las que él tuvo muy buen cuidado de escoger temas de conversación que dieran pie a exhibir sus conocimientos, su extensa cultura y su esmerada educación y delicadeza. No tenía más opción que resultar exuberante en estas cualidades que hicieran aparecer su personalidad tras la horrible apariencia del cuerpo del chino, de forma que ella reparara en su espiritual condición antes que en su rostro achinado de amarillenta tez. Su alma enamorada no veía en la viuda mujer nada más que virtudes y gracias.(Bien es conocida esta ceguera en todos los enamorados) Todo lo que ella decía, pensaba o hacía, a él le parecía bien. Tan sólo una pequeña sombra de duda se presentaba a los deseos de don Luis en Chi-ó para con su amada: el manifiesto deseo de ella de engendrar una numerosa prole que les llenara la casa y la vida de alegría. Nunca antes el astrónomo había engendrado hijos y los zagales se le mostraban como inoportunas e incordiantes criaturas con las que no tenía ningún deseo de compartir su vida. Mas, por contar con la presencia en su vida de su amada Azucena, estaba dispuesto a los sacrificios que ésta le demandara y sin tacañería alguna por su parte. Así sucedió que, a los pocos meses, don Luis de Quixano y Chi-ó y doña María Azucena Osorio Caracciolo, prima segunda por partida doble del decimosexto Duque de Medina Sidonia, contrajeron nupcias, como no podía ser de otra forma, en la bellísima Iglesia de Santa María Coronada. A ella acudieron algunos familiares de la novia y los más allegados sirvientes de don Luis y, como madrina de ambos y rebosante de orgullo y felicidad profesional, la Matahombres. En un principio, y mientras se efectuaban los cambios que en la vivienda de don Luis en La Isla, había dispuesto Azucena, decidieron vivir en la casa de 131 ella en Medina. Allí pasaron su primera noche como marido y mujer, como el gran padre Adán, generador de generaciones, y la fértil madre tierra Eva, engendradora de Adanes generadores. Faltaríamos a la verdad si no admitiéramos que don Luis en Chi-ó llevaba una cierta prevención cuando, vestido con su camisón de dormir, se disponía a meterse en la cama donde, tapada hasta el cuello, lo esperaba su amada esposa, pues no en vano la Matahombres, por favorecer las cualidades amorosas de doña Azucena, había exagerado las cualidades de ésta y el fatídico fallecimiento de su primer esposo en pleno éxtasis, provocando cierto temor en el trémulo neófito. Cuando, tímidamente, acercó don Luis su mano para tomar bajo los cobertores la de ella, se tropezó con su cuerpo desnudo, el cual palpó incrédulo y satisfecho a la vez. La costumbre era hacer la cópula levantándose los faldones del camisón, ambos copulantes, mas aquella implícita propuesta de su esposa le encantó. Así, presurosamente, se sacó el camisón por la cabeza y quedó, al igual que ella, desnudito, desnudito. Como dos adolescentes, fueron aproximando poco a poco sus cuerpos bajo los cobertores, hasta quedar costado con costado. Finalmente, él se incorporó ligeramente y, mirándola a sus dulces ojos, comenzó a besar con gran ternura su rostro todo y, después, su cuello de escultura romana, y sus hombros redondos y sus blanquísimos y alimonados pechos de pequeñísimos pezones, y su vientre plano y suavísimo..., y ya le sobraban los cobertores, que fueron a dar en el suelo de la alcoba, y su redondo y cálido ombligo y sus generosos muslos y sus piernas y sus pequeños y preciosos piececitos. Y, cuando hubieran debido agotársele los besos, suavemente, la invitó a darse la vuelta y ponerse boca abajo y, nuevamente, comenzó a adorarla desde la planta de los pies, subiendo por sus torneadas pantorrillas, sus largos y fuertes muslos, sus redondísimas nalgas de piel de melocotón y las infinitas curvas en todas direcciones de su larguísima espalda, hasta retornar a su cuello, donde éste se acurruca en recóndita nuca y hermosa y alborotada cabellera de sedoso brillo y suavísimo tacto. Entonces ella, con gran desparpajo, propio de una viuda que no de una primeriza, hizo lo propio con él, cubriendo, con amorosa pasión, todo su chino cuerpo de tiernos y calurosos besos. Nada hablaban con palabras, pues eran las miradas de sus ojos, los besos de sus labios y los gestos todos de sus cuerpos, los que habían tomado el lugar de aquellas en sus tiernas comunicaciones. ¡Y, vive Dios, que se entendían a las mil maravillas en aquel lenguaje! Cuando, enardecidas sus pasiones, consumaron la fusión de sus cuerpos, comenzó la maravilla de las maravillas. Era como si ella tuviese una mano dentro de su vagina que tiraba de él hacia dentro de ella, de tal forma que a don Luis le pareció que aquello había de ser el final de su existencia, ya que todo él se iba a salir, a través de su miembro varonil, a vaciarse en el interior de ella. La habilidad de Azucena era tal que, al tiempo que de ésta manera excitaba a su varón, en la misma medida se iba excitando ella. Así, cuando llegaron al clímax de su fusión, el placer que experimentaron fue de tal intensidad que ninguno de ellos pudo contener los profundos gritos que el abandono de sus cuerpos extrajo de sus gargantas. Don Luis sobrevivió a su primera experiencia de amor con su nueva esposa. Y no sólo eso, sino que adquirió tal afición a las mismas que los vecinos de la calle Síñigo llevaban la cuenta de los apareamientos del nuevo matrimonio por medio de los gritos que ambos proferían y que se oían en las casas vecinas, próximas a la ventana de su alcoba. Porque el asunto no pasara a mayores con la intervención del clero, debido más a la envidia que al escándalo al que algunas vecinas envidiosas aludían, hubieron los amantes de desplazar sus encuentros a 132 los sótanos de la vivienda, donde unas abandonadas caballerizas de tiempo inmemorial, estaban los suficientemente apartadas de todos como para dar rienda suelta a su locura de amor sin escandalizar a nadie. Allí se hicieron instalar una hermosa cama con un magnífico colchón, comprado en Gibraltar, confeccionado con la mejor lana inglesa y en el que el astrónomo loco conseguía mantener a raya la insaciable sed amorosa con que había vuelto en su última resucitación a la vida. La llegada de las tropas francesas les había sorprendido en su residencia provisional de Medina, por lo que no les fue posible su instalación definitiva en La Isla, como era su proyecto. Los franceses establecieron en la ciudad de Medina un importante asentamiento militar, pues la consideraron de estratégica importancia para defender sus posiciones de asedio a la Bahía. No tuvieron miramiento en destruir el cementerio existente junto a la Iglesia de Santa María Coronada, puesto que aquel era el punto de mayor influencia para el fuego de su artillería y construyeron, en su lugar, una muy bien fortificada batería. Los vecinos de Medina hubieron de hacerse cargo de los huesos de sus difuntos y darles cristiana sepultura donde hallaron un trozo de terreno para habilitarlo al efecto. Muchos huesos, como no se interesara familiar alguno por ellos, fueron enterrados por los soldados franceses en un gran agujero que hicieron allí mismo, junto a la batería. Entre otros ilustres huesos, allí fueron a parar los de nuestro cagalistroso amigo el señor de Castrillón, cuyos herederos hacía tiempo que habían abandonado la bella Asido para instalarse en la no menos bella Sanlúcar de Barrameda. No fueron tiempos fáciles los que hubieron de pasar don Luis en Chi-ó y su esposa en la Medina ocupada. Los oficiales franceses ejercían despóticamente su poder sobre la España ocupada. Tanto en Medina como en Chiclana, donde tenían establecido su cuartel general, S.M. José Bonaparte I, se dignó confirmar verbalmente a cada autoridad española en su respectivo puesto. Así, confirmaba tanto a los corregidores como a los miembros del Consejo de ambas ciudades, así a los vicarios como a los demás componentes del clero y otras autoridades. Mandó publicar un Bando en el que invitaba a todos los vecinos a tener las puertas de sus casas francas para admitir en ellas el alojamiento de las tropas francesas, como nuestros aliados que eran. Del mismo modo, debían cuidarse todos de no causar vejación alguna a las referidas tropas, debiendo facilitárseles los auxilios que precisaran y evitando a toda costa las controversias y disgustos con ellos. Así, resultaron ser muchas las casas de Medina que se vieron invadidas por los oficiales e incluso soldados franceses. Don Luis en Chi-ó, que se había vuelto tremendamente celoso por lo feliz que se encontraba con su esposa, no permitía que ésta asomara siquiera la nariz a los balcones o ventanas de la casa, pues temía que cualquier oficial se prendara de su hermosura y acabara así con su nueva felicidad. Había extendido el bulo de que padecía una extraña enfermedad contagiosa que provocaba su mal color y de esta forma se libró de dar hospedaje en su casa a ningún gabacho. No se libró, sin embargo, de tener que pagar cuantiosas gabelas que los franceses imponían a su libre capricho, tanto contra los particulares como contra las instituciones públicas. Se 133 incautaban de cuanto se les antojaba, ya fuera propiedad de los particulares, como de la Iglesia, cuyo tesoro artístico expoliaron, o del Cabildo, cuyas arcas dejaron exiguas. Sometieron a la población toda a un “saqueo legal”, forzando al Cabildo a echar mano de cualquier cantidad de los fondos públicos de Propios, así como de cualquier arbitrio o existencia procedente de lo cobrado de paja y de utensilios y cualesquiera fondos que tuviera en su poder el tesorero, en el arca de las tres llaves de los tres claveros. Como quiera que en los campos y caminos, de continuo se asesinaba, en múltiples emboscadas, a los soldados franceses, éstos extremaban sus medidas de precaución no dejando salir de la villa a quien no poseyera un pase especial del comisario francés. En esta situación de permanente estado de secuestro en su propio domicilio, pasaban los días y los meses para Don Luis y doña Azucena, que, mil veces, se arrepintieron de no haberse instalado en un principio en La Isla y librarse, con ello, de aquel calvario al que ahora estaban sometidos. En la marisma existente entre el puente de Suazo y El Puerto Real, en el lugar llamado el Meadero de la Reina, había una venta a la que, al parecer, acudían asiduamente pescadores muy conocedores de todas aquellas marismas que rodeaban a la Ínsula, una zona de nadie entre ambos frentes, precisamente porque por ella nadie era capaz de desenvolverse, de tanto fango como allí se acumulaba. Don Luis en Chi-ó supo que aquellos pescadores, por una buena bolsa de monedas, pasaban de contrabando a las personas tanto a uno como al otro lado de las nuevas fronteras de España. Así, cuando lo tuvieron todo convenido, una noche de invierno en la que azotaban con furia la lluvia y el viento de poniente, se lanzaron a la aventura de traspasar las líneas enemigas. Abandonaron Medina con las pocas pertenencias que podían llevar encima, vestidos ambos de muleros y acompañando a una reata de estos animales que se dirigía a Trebujena. En el Meadero de la Reina, empapados hasta los huesos, dejaron a los muleros y se pusieron en manos de los pescadores que habrían de llevarlos, a través de los caños, hasta la España libre. La noche de perros era propicia para que los vigilantes franceses estuvieran a cubierto y poco pendientes de que cualquier loco se aventurase a echarse a los fangos de la marisma en semejantes circunstancias. Así pues, no tuvieron problemas con los soldados de Bonaparte, pero sí con el frío, el agua, el fango que en algunas ocasiones les llegaba hasta las rodillas, y el miedo a quedar atrapados en los lodos o ahogados en las frías aguas. Después de varias horas de bogar por los caños, sin parar de achicar el agua que la propia barca hacía, más la que la lluvia le añadía, consiguieron desembarcar en la Isla a la altura de la Casería de Ocio, después de haber circundado toda la Ínsula, pues los pescadores continuaban hasta Gades, donde habían de dejar a otro matrimonio recogido también en la venta del Meadero de la Reina. Ya en su casa de la Isla, don Luis en Chi-ó recobró el orden de las cosas y el control de la situación, pues, aunque también de este lado de España las privaciones y las carencias eran muchas, aquí, al menos, no había franceses expoliadores de bienes y de honras de los hombres honestos. De su contacto con los franceses sólo le había quedado el calendario revolucionario y el nombre de sus nuevos meses que le había oído contar en una cantina a un sargento francés y que su prodigiosa memoria había retenido con sólo una vez que los oyó: los del Otoño eran Vendimiario (por la vendimia), Brumario (por las nieblas) y Frimario (por el hielo); los del Invierno, Nivoso (por 134 la nieve), Pluvioso (por la lluvia) y Ventoso (por el viento); los de la Primavera, Germinal (por las semillas), Floreal (por las flores) y Pradial (por los prados) y, finalmente, los del Verano eran, Mesidor (por la cosecha), Termidor (por el calor) y Fructidor (por los frutos). El 23 de Agosto diríase que era el fin del mundo, pues las baterías francesas no pararon de hacer fuego en todo el día y parte de la noche. Fue su despedida como si hubiesen querido gastar toda la pólvora posible antes de marcharse, dejando constancia de su poderosa, pero poco eficaz, artillería. Al día siguiente, levantaron sus campamentos y partieron para Madrid, que había sido liberado por las tropas aliadas anglo-españolas. Entonces, las tres Gadeiras, como si fueran la Pinta, la Niña y la Santa María, se vaciaron por el puente Suazo hacia la España ocupada, desembarcando y descubriéndoles la heroicidad de su tenaz resistencia y las libertades elaboradas durante su fructífero período de sitio, pretendiendo la colonización y evangelización de todo el solar patrio con las nuevas ideas y religiones surgidas durante los treinta meses y veinte días del asedio. Fue, sin lugar a dudas, una de las más brillantes páginas de la historia escrita por los habitantes de tan singulares islas. Cuando después del levantamiento del cerco francés, don Luis en Chi-ó y doña Azucena regresaron a su casa de Medina, quedaron sobrecogidos. La soldadesca la había ocupado apenas se enteraron de que habían huido a las sitiadas islas, desvalijaron todas las prendas y objetos de valor y quemaron los finísimos muebles en fogatas que habían hecho por doquier en las noches de invierno, de tal forma que la vivienda semejaba una cueva de paredes peladas y manchadas de humo, donde no había sino porquería por los suelos, restos de excrementos de la chusma francesa y las primeras yerbas que comenzaban la colonización del habitáculo abandonado. De la multitud de muebles, cuadros, espejos, tapices, alfombras, libros, documentos, vestidos, zapatos, ropa de casa, menaje de cocina..., nada quedaba en absoluto. Lo que no había sido robado o destruido por los franceses se lo habían terminado de llevar los españoles. De tal manera que a la pobre Azucena no le quedó ni un recuerdo de su familia ni de su vida anterior, sólo las pocas joyas que había llevado la noche de su huida. Qué terrible sensación de expolio al contemplar cómo toda su intimidad y la de sus antepasados habían sido expuestas a la luz pública, violentada y ultrajada. De regreso en La Isla, el espíritu se le desencajó en el cuerpo y estuvo muchos días abatida y lloraba desconsolada apenas cualquier cosa le recordaba su casa de Medina o a cualquiera de sus familiares, de los cuales ya no les quedaba testimonio alguno para dejar en herencia a sus hijos el día de mañana. Mas, como siempre sucede en la existencia de todas las personas, las desgracias se presentan arracimadas. Así, otro suceso vino a conmocionar la vida de la amorosa pareja. Azucena quedó, al cabo, preñada de su amantísimo esposo y sobrellevó todas las incomodidades del embarazo con gran resignación y ternura, pues lo único que restaba a su existencia para el colmo de su satisfacción era, precisamente, el verse recompensada con el hijo que Dios ahora le daba. Mas, cuando llegó el día del parto, la ventura se tornó desgracia, pues el temor que ella albergaba de concebir un chinito se vio con mucho superado por el 135 ser que realmente engendró: un cuerpo monstruoso con dos cabezas, cuatro brazos con sus manos, dos piernas, dos corazones y dos órdenes de costillas. La deforme criatura nació ya muerta, mas, como antes asomara una pierna, en ella se le administró el sacramento del bautismo por tal de que aquella alma pudiera entrar, siquiera en el Purgatorio. Azucena quedó postrada después de tan frustrante experiencia y, con la ayuda de su confesor, llegó a la determinante conclusión de que aquello había sido un castigo divino por el uso abusivo que ambos hacían del matrimonio, al haber sido éste concebido por Dios, en su infinita sabiduría, para la procreación y, ni mucho menos, para el placer mundano. Así fue como se terminó para don Luis en Chi-ó el placer de los placeres y la perfecta comunión de los cuerpos que hasta ahora había mantenido con su esposa y, de allí para adelante, los faldones remangados, sembrar la semilla en el surco y nada de movimiento en los músculos vaginales y nada de gritos de placer, que sin duda ahuyentaban a los espíritus del bien y atraían a los monstruosos espíritus a engendrarse en los vientres pecadores. De esta manera, don Luis en Chi-ó y Azucena concibieron una preciosa niña española y un simpatiquísimo chinito. A la primera, le pusieron Adoración, por la madre de ella, y al segundo, Joaquín Luis. Joaquín por su tío segundo, el inolvidable geómetra, y Luis, obviamente, por su padre espiritual, que no físico y carnal. Justo es admitir que una vez que doña Azucena hubo conseguido la descendencia que tanto deseaba y que tan ricamente llenaba su vida, se permitió ciertas condescendencias para con su fogoso y amantísimo esposo y, alguna que otra vez, se sumía en el pecado y hacía que el cuerpo del chino y el ánima del astrónomo gritaran de placer, pues tal era el miramiento con que él la trataba, tal su permanente enamoramiento y la paciencia con que había padecido las restricciones impuestas por el estricto confesor que, difícilmente, podía ella negarse “ad aeternum” a los suaves pero tercos acosos del sediento chino. Cuando Azucena consentía en una de las circunstancias anteriormente aludidas, él quedaba colmado de agradecimiento y ternura y, como quiera que en los recovecos de su cabeza permanecieran algunas vivencias y recuerdos del chino Chi-ó, en cierta ocasión, él mismo se sorprendió ante la historia que de sus labios relató a su esposa. Estaban afuera, bajo el jazmín. Una vieja sirvienta sentada a la vera de ella tenía la labor en la falda y le entraba a matar, una y otra vez, al ojo de la aguja, con el estoque del hilo tieso, humedecido y estirado en su desdentada boca. Pero, como a los toreros malos, le faltaba fe en el empeño – y un poco más de vista – y acababa pasando de largo vez tras vez. Azucena, deseando terminar con aquello y prestar su atención a lo que se disponía a relatar su esposo, le cogió estoque y morlaco, se cuadró… y se la ensartó hasta la bola. Con aire de suficiencia entregó la aguja hilada a la vieja y su atención al chino. Éste fue su relato: “Había en el cielo que cubría el gran Oriente un dios tremendamente poderoso y, además, bastante infinito, mas y posiblemente a causa de ello se aburría mucho. El tiempo no pasaba para él y el espacio era él mismo, que lo abarcaba todo y, como quiera que, en cierta ocasión, su infinita prudencia fuese superada por su infinita curiosidad, decidió hacer un experimento: moldeó un muñeco con forma de muñeco, le insufló un soplo de tiempo que le duraría una vida y lo puso en un espacio agradable para él, llamado Paraíso o Edén. Y, en su creación, puso el dios unas carencias, mas, en su entorno de Edén, también dispuso todo lo necesario para satisfacerlas. Y el muñeco, al que el dios llamó 136 Zhen, consumía su tiempo de vida en armonía con el Paraíso, sin que nada alterase el equilibrado discurrir de su existencia. Entonces, como el experimento resultase tedioso al infinito dios, decidió introducir una alteración en su muñeco Zhen y, para ello, le metió, en todo lo más entrañable de su ser, una terrible necesidad de complementación. Y, a partir de aquella circunstancia, el muñeco se llenó de ansiedad y desasosiego, lo cual resultaba interesante al dios, que comenzó a suministrarle otros muñecos para que lo complementaran: así, le proporcionó muñecos caballos, muñecos pájaros, muñecos delfines, mas ninguno de éstos apaciguaba el ansia del muñeco con forma de muñeco. Entonces probó el dios dándole poder sobre los demás muñecos..., pero pronto se cansó de su poder, pues con ello no encontraba respuesta a su necesidad de complementación. Probó, pues, el dios a remodelarlo y hacerlo más bello que ninguno de los muñecos creados. Mas le sucedió igual. También le otorgó bellos metales de radiante brillo y bellas piedras como estrellas caídas del cielo y conchas de las más exóticas profundidades de los mares, al sur del sur. Mas nada de esto apaciguaba al insaciable muñeco. Cuando ya la infinita paciencia del dios estaba a punto de agotarse, tuvo una feliz idea que no alcanzaba a explicarse de qué infinitud le habría venido: se le ocurrió modelar una muñeca con forma de muñeca e insuflarle un soplo de tiempo y ponerla en Edén, para que los dos muñecos se encontraran y ver cómo reaccionaban.” Azucena permanecía boquiabierta ante la historia que su marido le contaba, ya que esta no parecía otra que la historia de Adán y Eva, sólo que contada desde el punto de vista de su ateo e irreverente esposo. No obstante, como quiera que le intrigara el final a que pudiera llegar la misma, se cuidó de reprenderle su falta de respeto religioso y le dejó continuar. “El dios llamó al muñeco mujer, Thaolí, mas, como Edén era muy grande, pasaba el tiempo y los dos muñecos no se encontraban. Y observó el dios bastante infinito que Thaolí le había salido con la misma ansiedad en su interior que Zhen, por lo que se apresuró en dejar caer circunstancias en derredor de ambos, de tal manera que se fueron aproximando en el espacio. Así, aconteció que un atardecer, cuando Zhen caminaba hacia la playa de Edén, para satisfacer su necesidad de contemplar una puesta de sol, de repente, quedó cegado por la luz de otro sol que se había posado en la arena de la orilla. Tapando con su mano la radiante luz y entrecerrando sus ojos, pudo ver que la luz no provenía de otro sol, como en un principio había creído, sino de otro muñeco semejante a él. Mas ¡qué digo semejante! infinitamente preciosa: su cabello rubio brillaba como un astro, su figura era una pura armonía de redondeces, la tersura de su piel incitaba el tacto de Zhen, sus piernas eran flexibles y larguísimas, al tiempo que sus brazos estaban hechos para atraer y recoger dentro de ellos.” Al tiempo que esta descripción hacía, don Luis en Chi-ó contemplaba cada parte que describía, en el cuerpo de su hermosa Azucena, para que ella entendiera que, en Thaolí, la estaba describiendo a ella. Estas sutilezas, se debían sin duda a los restos de sensibilidad oriental que quedaban en el cuerpo de chino que habitaba don Luis y que resultaban de muchísimo agrado a la amante esposa del astrónomo. “Su rostro, - continuó don Luis en Chi-ó - era una sinfonía formada por su 137 límpida frente, óvalo perfecto, amplia y serenísima sonrisa, sonrosados pómulos flanqueando una pequeña y recta nariz, y al final..., unos inmensos ojos oscuros que invitaban a precipitarse en su interior, pues, sin duda, allí se encontraba el ansiado complemento. ”Entonces, Zhen y Thaolí se vieron. Muy despacito, se aproximaron. Levemente, se gruñeron, se estudiaron y se tocaron. Después se miraron..., y dejaron caer sus barreras, y se acariciaron, y se sintieron, y se vertieron en la mirada ajena y se entregaron sin reservarse. Y así fue que se fundieron y, en la fusión…, se complementaron. ”Y, después de aquello, resultó que quedaron prendidos el uno del otro y a su derredor ya no hubo nada que no fueran ellos mismos..., ni tan siquiera el infinito dios con su infinita curiosidad. ”Entonces, el dios abominó de su experimento, pues los muñecos se bastaban en su complementariedad y ello no le agradaba en absoluto. Así pues, lleno de infinita cólera, le dijo al muñeco: - ¡ Te expulso de Paraíso Edén, pues has encontrado un complemento que te llena de indiferencia hacia mí, que soy tu creador! ”Y el muñeco Zhen, lleno de amor, respondió al dios bastante infinito: - ¡No me importa salir de tu Edén, pues el Paraíso de Zhen estará donde se encuentre Thaolí!" ”Y entonces el dios, apesadumbrado, exclamó para sus adentros: - ¡Sin duda alguna..., he creado un pequeño dios! “ Cuando don Luis hubo terminado su relato, Azucena estaba rendida de amor y de ternura, pues había sutilmente entendido que todo lo había referido a ella. Y aquel final tan hermoso hizo brotar lágrimas de ternura en sus bellos ojos. A medida que los niños iban creciendo, comprobaba don Luis en Chi-ó la banalidad de sus anteriores y egoístas existencias. Aunque aquellas pequeñas criaturas quitaban mucho tiempo a su dedicación al estudio empírico, eran, a su vez, unos pequeños cosmos muy dignos de observación y estudio. Nunca antes como ahora, había tocado, abrazado y acurrucado tanto como en esta vida. Con los niños, había un muy especial lenguaje que no tenía necesidad de palabras, sino que estaba todo él compuesto de gestos, empujones, gesticulaciones, caricias o dedos en los ojos. Aunque, cuando los niños se ponían patosos o llorones, don Luis en Chi-ó salía corriendo reclamando el auxilio de Azucena o de cualquier sirviente que se hiciera cargo de los meones y él retornaba, refunfuñando, a sus cuitas filosóficas o astronómicas. Por aquellos días, hubo de pasar el astrónomo enchinado por el triste trance de despedirse de su muy querido amigo el fraile de la Iglesia de la Ínsula, don Tomás de Zurita, pues, estando suministrando el sacramento de la comunión en la misa que, a diario, oficiaba a los marinos, a la temprana hora de las siete y media de la mañana, le había sobrevenido al frailuco bonachón un vahído que dio con sus huesos, las hostias y el copón que las contenía, en el suelo. Más revuelo causó entre los presentes el sacrilegio de las hostias esparcidas por el pecaminoso suelo que los espumarajos que, por su boca, echaba el infortunado fraile. Recabada la presencia de don Luis en Chi-ó a petición del propio don Tomás, acudió, como no podía menos de ser, presurosamente a su presencia. Cuando llegó junto al lecho del moribundo amigo, éste aún tenía fuerzas y ánimos como para recordarle al astrónomo cuando la situación había sido al revés y él le había atendido en su lecho de muerte. Bromeó el fraile con la 138 posibilidad de que él también regresara de la otra vida y, si así fuese, harían, como en la otra ocasión, una celebración a base de buen pan blanco y buen jugo de aceitunas. Cuando ya apenas le quedaban fuerzas y se notaba ir, don Tomás apretó la mano de su amigo y le dijo: - ¡No se preocupe, don Luis, le hablaré en su favor a su arcángel San Gabriel y le diré que se está usted portando muy bien en su nueva vida, para que, la próxima vez, le deje descansar en la presencia del Altísimo! ¡Ojalá que allá exista otra Ínsula..., y gente como usted...! Y, en diciendo esto, el frailuco expiró quedándole una faz muy placentera en el seno de la muerte. Don Luis se mantuvo a su lado, esperando su resucitación, hasta que el hedor que despedía su cadáver le hizo perder toda la esperanza. Él, junto con otros frailes, portó las parihuelas de madera en las que sus restos fueron dados a la tierra y, entre los rezos de unos y otros, sobresalió la voz de don Luis, agravada por la emoción, diciéndole, como si fuera un patricio romano: - ¡ Que la tierra te sea leve..., Tomás..., mi hermano! Aquella fue la primera vez que a don Luis en Chi-ó le entró la pesadumbre de la que ya iba siendo su larga vida y su ánima, por vez primera, apeteció del descanso de la muerte, pues era muy duro ir enterrando a todos los parientes, amigos y sirvientes, permaneciendo anclado en la vida, sin esperanza de seguir el mismo camino que todos los demás seguían y a cuyo término estaba el precipicio de la muerte. ¿Tan perverso había sido él, como para merecer tamaño castigo? 139 15. Miranda (Segunda Parte) (1.814 - 1816) La noche pasada había sido de perros, pues había vomitado hasta la primera leche que tomó de los pechos de su madre. Nunca se acostumbraría a la mar y a la inseguridad que produce en el organismo el tener un suelo en constante movimiento de bamboleo. Además, los grillos que atenazaban la libertad de sus manos y de su espíritu le hacían un daño horrible que no le había permitido conciliar ni un instante de sueño. A trompicones, subió la escala desde el sollado a la cubierta del bergantín correo “Alerta”. El mulato portorriqueño que el capitán del buque le había puesto de guardián, le siguió a la superficie. La bofetada de aire salino en el rostro le despabiló la mente y le repuso el ánimo. A babor, se distinguía una costa que bien pudiera ser la de San Vicente, pues, a juzgar por los días de navegación que llevaban desde que salieron de Puerto Rico, debían estar llegando a la Península Ibérica. Cuando preguntó al contramaestre por la costa que avistaban, éste le contestó que debía ser la punta de Chipiona, pues el capitán le había dicho que esperaba atracar en Gades antes de que el sol se pusiera por su popa. El corazón le dio un vuelco cuando oyó la palabra Gades. Ya que tenía la mala conciencia de haber dejado cuentas pendientes en aquellos puertos y no se encontraba en aquellos momentos, vencido y preso, con el ánimo de justificarse y dar explicaciones. En el fondo de su ánima, albergaba la esperanza de que Amparito Rocco se hubiese casado con cualquier empingorotado lechuguino, hijo de algún hacendado comerciante de la próspera Gades o que se hubiese entregado a la meditación y rezos contrayendo nupcias con Dios... o, en el último caso, que se hubiese muerto en cualquier epidemia. De Grabié..., ni se acordaba. Sin embargo, su portentosa máquina cerebral sí que comenzó a trabajar, dejando a un lado sensiblerías, recordando los viejos amigos de la logia francmasónica de Gades, a los que, sin duda, habría de acudir para proveerse de medios financieros, en primer lugar y para que le facilitaran contactos con los liberales gadeiranos, posteriormente. Así pues, superado el desánimo de la mala noche pasada, retornó al sollado y comenzó a buscar entre los múltiples papeles que guardaba en su arcón, cartas de presentación y de recomendación de personajes pertenecientes a la francmasonería francesa o inglesa, de los que, por cierto, tenía bastantes y, a buen seguro, estarían relacionados con sus “hermanos” de la cosmopolita Gades. Atado con una cinta encarnada encontró un rollo de escritos en el que, a modo de indicador del contenido, una etiqueta rezaba “Gran Reunión Americana”. El rollo contenía comprometedores escritos de la Logia que años atrás fundara en Londres y que, ahora, resultaban extraordinariamente valiosos. Como siempre, y ante situaciones adversas, la máquina del cerebro de Miranda comenzó a trabajar urdiendo maquinaciones y proyectando intrigas y conspiraciones en las que tanto y tan bien se había ejercitado en su periplo por el viejo y nuevo continentes, desde que dejara La Ínsula, treinta y seis años atrás. Así, cuando el bergantín “Alerta” fondeaba el ancla en el puerto de Gades, ya había seleccionado los nombres de los liberales y masones a los que se dirigiría apenas tocara tierra y dispusiera de pluma y papel al efecto: el diplomático Antonio Alcalá Galiano, el militar Juan Van Halen, el comerciante Silvestre Rocco (si es que aún estaba vivo) y los diputados criollos Mejía Lequerica, de Nueva Granada, y Olmedo, éstos últimos pertenecientes a la logia que llevaba el nombre del famoso nativo chileno que luchó por la libertad de su patria, oprimida por los conquistadores cristianos..., “Lautaro”. 140 El capitán general de Gades, a la sazón don Cayetano Valdés, cuando tuvo conocimiento de que le endosaban la custodia del traidor Miranda, se hizo un mar de dudas entre si encerrarlo en el Castillo de San Sebastián en la propia Gades, en el de Sancti-Petri, que sólo tenía acceso por barca desde Chiclana, o en el Penal de Cuatro Torres en La Ínsula. El capitán del “Alerta” le entregó a Valdés un despacho del capitán general de Caracas, don Domingo Monteverde, ante quien había capitulado Miranda. En él le encomendaba a su prisionero con el encarecimiento de que recibiera el más severo cautiverio que a sus fechorías de traición correspondía, pero sin que ello supusiera merma alguna de sus condiciones físicas, pues, en la situación en que se encontraba la colonia venezolana, pudiera resultar conveniente, más adelante, una ejecución pública y ejemplar del prisionero. Ante esta requisitoria, sin duda, el Penal de Cuatro Torres se presentaba como más seguro para la custodia, al tiempo que permitiría al cautivo una cierta confortabilidad, si le ubicaba en una de las cuatro torres reservadas a los cautivos de elevado rango. Así pues, Valdés remitió, a su vez, el prisionero al virrey de turno en La Ínsula, que, en persona, se desplazó hasta el Penal y, una vez inspeccionadas las celdas, decidió instalar al criollo traidor en la torre trasera derecha, sin duda la más soleada de las cuatro por cuanto estaba orientada al sur. Al segundo día de estar fondeados en Gades, don Francisco de Miranda, vestido con el uniforme de general francés que reservaba para las grandes ocasiones, y encadenado como un malhechor, fue transbordado a una pequeña embarcación de remos que, por mitad de la Bahía, le llevaría hasta la Puerta del Mar de La Ínsula, la misma por la que partió para Cuba hacía tantos años, dejando, en un día de lluvia y de espesa boira, caladas de frío, las almas de Amparito Rocco y de Marco Antonio Gabriel..., su niño Grabié. Un piquete de soldados le esperaba en el muelle. El capitán del “Alerta”, con gran alivio por su parte, entregó el prisionero al teniente de navío que mandaba al piquete de recibimiento. Éstos, inmediatamente, rodearon al prisionero y se dispusieron a custodiarlo hasta el Penal. El carácter frío y calculador del criollo, por un momento, fue domeñado por los sentimientos que se le agolpaban en el pecho, al caminar por los mismos lugares en los que, tantas otras veces, había paseado en la amable compañía de Amparito, de su hermana Amor y del teniente de navío don Juan Colarte. ¡Cuántas veces se había puesto con la pluma frente a un papel con la intención de escribir unas letras a Amparito..., y cómo lamentaba ahora no haberlo hecho nunca! Cuando menos, debía haberla desengañado para liberarla de su compromiso..., mas, qué tonterías son éstas, seguro que la hija de don Silvestre, a éstas alturas de la vida, ya ni se acordaría de su existencia. Al caminar por el muelle y frente al palacio del virrey, los que por allí transitaban se volvían, curiosos, preguntándose quién sería aquel general que iba preso. Cuando, al salir de la calle de las viviendas de los oficiales, dieron al manchón que había frente al Penal, la tenebrosidad de éste le heló la sangre en las venas. Lo primero que se le vino a la cabeza fue cuán difícil resultaría una evasión de aquella fortaleza aislada en el medio de la marisma. El teniente de navío, con idéntico proceder al del muelle, hizo entrega del 141 prisionero al alcaide del Penal. Tanto protocolo daba muestras a Miranda de la importancia de su persona e intuía, por ello, que le habrían de tratar bien. Custodiado por dos guardias y por el propio alcaide, fue conducido a través del patio central del presidio a cuyos lados estaban las celdas de castigo. Por las escaleras del fondo, subieron a la planta primera, donde se amontonaban los presos en una tortuosa fila, al principio de la cual repartían el rancho del día. Una vez allí, salieron a una especie de balcón que daba al patio interior, del cual partía, hacia la azotea, una escalera de gato de peldaños de hierro incrustados en la pared. Por ella, accedieron a la azotea a través de la que se llegaba a la puerta de la torre sur. El alcaide, muy ceremonioso, se adelantó y, manojo de llaves en ristre, procedió a dar las tres vueltas de llave que tenía la cerradura. Abrió la puerta y, haciéndose a un lado, insinuó una reverencia al tiempo que decía: ¡Señor Miranda..., su quadra!- , pues así llamaban a las dependencias sitas en las cuatro torres. El criollo penetró a una amplia estancia como de nueve por diez varas. Tenía dos buenas ventanas, aunque fuertemente enrejadas, que daban al Sur y al Oeste. El suelo estaba enlosado con ladrillos de barro cocido, las paredes, estaban recién encaladas según se percibía en el olor que despedía la estancia, el techo estaba cruzado de fuertes vigas de madera desde las que, dada la ocasión, sería fácil colgarse para poner término al cautiverio. En un rincón, un sólido catre de madera y, sobre éste, un jergón de paja cubierto por unos cobertores, una pequeña mesa de madera, un taburete con el asiento de anea y una escupidera-orinal de cobre, completaban todo el mobiliario de la cuadra. Del muro de la pared, pendía una cadena al extremo de la cual había un dogal de cuello. Como el alcaide hiciese el gesto de dirigirse hacia él con las llaves en ristre, don Francisco lo detuvo diciéndole, -¡ No pensará encadenar por el cuello a un general de Napoleón…? Ante la firmeza de la expresión del criollo y la fuerte personalidad que emanaba, el alcaide dudó primero y desistió después, de su inicial propósito. - Tengo orden de proveerle de dos sirvientes que vigilarán su conducta. De momento, en la puerta de la cuadra, quedará un vigilante en cuyo auxilio podrá acudir, si lo precisara. Igualmente, me ordenan ponga en su conocimiento que el capitán general de Gades le ha otorgado una asignación diaria de diez reales, con calidad de reintegro de sus propios bienes. Si fuera su deseo, en lugar del rancho diario y con cargo a su asignación, se le puede mandar traer comida de mayor prestancia, desde la cantina. Por último, se me indica que ponga en su conocimiento que, si se le sorprende en actitud de fuga, se le disparará a matar, sin miramiento alguno. Sus pertenencias serán desembarcadas mañana mismo del “Alerta” y podrá disponer de ellas tan pronto las traigan al Penal, - concluyó el alcaide al tiempo que salía de la estancia y cerraba la puerta tras de sí, dando las tres sonoras vueltas a la llave. El criollo, lejos de desanimarse al quedar preso en el interior de la cuadra, se sentía lleno de ánimo. Sin duda, aquella iba a ser la mejor de las prisiones que había padecido en su azarosa vida. Notaba al personal muy preocupado con la responsabilidad de su custodia y el hecho de que el capitán general le hubiese asignado una cantidad digna le hacía concebir la esperanza de estar siendo tratado como un prisionero de Estado de alto rango. Sin duda, la España liberal y constitucional que ahora le recibía distaba mucho de la que él había conocido en su juventud. Tenía la sensación de que su causa liberadora de las colonias no debía de ser vista con malos ojos por los liberales de la moderna Gades y, de ahí, se deduciría el buen trato de que estaba siendo objeto. Lleno de optimismo por su inmediato futuro, se asomó a la ventana que 142 daba al Oeste. Pudo reconocer el Puente de Suazo que había sido la frontera reciente de España y al norte de éste una importante aglomeración de casas que, sin duda, serían las primitivas instalaciones de San Carlos que se habrían multiplicado con el paso del tiempo, de lo cual deducía que la importancia del arsenal de La Ínsula había ido en aumento. Mas al sur, y a lo lejos, se distinguía el pueblo de Chiclana, del que recordaba una población muy afanosa y experta en la producción de las cochinillas de las que se extraía la grana para el tinte de los tejidos. Recordaba bien este detalle porque, la anterior vez que estuvo en las Gadeiras, se había llenado de rabia al comprobar cómo en Chiclana se estaba sacando un importante provecho a la producción de grana, cuando tanto la cochinilla como las tunas de las que se alimentan, eran originarias de las colonias y, sin embargo, allí, por la desidia de unos y la indolencia de otros, se despreciaba esta industriosa forma de conseguir bienestar y progreso para quienes la practicaban. Eran apenas las seis de la tarde de aquel frío mes de enero y el veterano guerrero, vencido y cautivo, contemplaba cómo el sol se ocultaba tiñendo de rojo las aborregadas nubes que se extendían por el horizonte. Los atardeceres de Europa no eran iguales que los de su continente colombiano, mas el corazón de diamante que albergaba su pecho de acero no concedería ni un instante de tregua a la ternura ni a la sensiblería. Al día siguiente, en cuanto recibiera su arcón y sus papeles, comenzaría a escribir cartas y, con ello, a tocar las primeras notas de su, por escribir, sinfonía de la huida. Al día siguiente por la tarde, le subieron a la torre el arcón con sus pertenencias personales. Miranda se sacó por la cabeza la cadena de plata que colgaba de su cuello, de la que pendía la llave, lo abrió y, después de trastear algunos objetos, como para asegurarse de que no faltaba nada, cogió una bolsa de monedas que hizo sonar intencionadamente, magreándola en sus manos y, al tiempo que le pedía al alcaide que le procurara una mesa más grande, un sillón acorde a la mesa y útiles para escribir, le ponía en su mugrienta y ansiosa mano una reluciente moneda de oro. Éste, como buen pillo que era, mordió la moneda y quedó plenamente satisfecho de la mordida, y del lenguaje que hablaba el prisionero. Uno como aquél, en cada torre, era lo que él necesitaba y no tanto harapiento y muerto de hambre como le metían en su presidio. El alcaide, todo reverencias y “vuecencia” de aquí para adelante, hizo entrar a la estancia del criollo a los dos presos que esperaban fuera. – Éstos son, señor Miranda, los dos criados que mejor he podido seleccionar para cautivo de tanto rango como vuecencia, de entre la canalla que, a diario, aquí me depositan. Éste más enjuto y espigado atiende al nombre de Pedro José y dice ser, al igual que usted, y con perdón, criollo..., de la ciudad de Maracaibo, allá en la colonia de Venezuela, de la que él dice saber que también es natural vuecencia. Y este otro rubiasco es un prisionero francés muy despabilado, que se ha presentado voluntario por si vuecencia necesitara hablar con alguien en la mismísima lengua del maldito Napoleón, que él la habla como la nuestra, pues es nativo de la tierra de Vascongada. Y se llama Fransuá. Sin mediar palabra con el alcaide ni intentar sacarle de su gazpacho franco vascongado, Miranda se puso a hablar con el muchacho en correcto 143 francés, ante el asombro de todos. Le preguntó por su pueblo de origen y por las causas que habían dado con él en tan lamentable presidio. El “enemigo”, nada más abrir la boca para explicar su corta historia, esparcía por doquier, sin poderlo evitar, su fervor revolucionario, lo que agradó sobremanera al general. Además, en determinados momentos, podría resultar muy ventajoso poderse dirigir a un sirviente sin que nadie alrededor entendiera sus mensajes o recados. Dirigiéndose al alcaide, le dijo: - Verdaderamente, ni yo mismo habría elegido mejor a los sirvientes. No le quepa duda de que, cuando se repare la injusticia que me tiene preso en éste rincón de las Españas, señor alcaide, sabré recompensar su generosidad y su afable trato. Cuando el alcaide bajaba de la torre sur por la escalera de gato, estaba convencido de que los dioses se habían apiadado de él poniendo bajo su custodia a tan relevante y generoso personaje, del que esperaba, con buen tino, sacar cantidad de monedas que llevarse a sus amarillentos dientes. Don Silvestre Rocco había mandado venir al notario para hacer el testamento. El notario se llamaba don Juan Quintín Rosendo Shroeder y era hijo de un afamado cirujano gaditano, casado con una condesa alemana de tan gran estatura que casi le doblaba la suya. Como el tal notario gozase de pocas simpatías, debido, sin duda, a su muchísima “malage”, la gente de Gades, con el sentido del humor que desde antiguo les caracteriza, le llamaba “el hijo de la grandísima”. El tal se había presentado a las diez de la mañana, sorprendiendo al servicio en las elementales labores de limpieza matutina, a don Silvestre, dormido, y a sus dos hijas, recién levantadas. Con su gorro de seda negra, la chaqueta grande y el chaleco de color negro abotonado hasta el cuello, los pantalones estrechos hasta las rodillas, medias blancas de seda y zapatos de ovillo, permaneció en el dintel de la puerta hasta que Amparito, envuelta en una larga bata blanca de encaje, y cubriendo con un velo negro sus despeinados bucles, lo pasó al recibidor, donde prontamente le fue suministrado un humeante chocolate que, en alguna medida, aplacó su habitual mal humor y lo entretuvo hasta que don Silvestre estuvo lo suficientemente despierto y aseado como para recibirle. Aquella misma mañana, don Silvestre, en secreto, había mandado a su yerno Marco Antonio al Consistorio a hacer las gestiones pertinentes para adquirir un trozo de terreno en el Cementerio de San José, al objeto de mandar construir, sobre él, un mausoleo familiar acorde con su rango social. También le había encargado que, cuando éste estuviera terminado, hiciera todo lo necesario para que los restos mortales de su segunda hija, Amor, fueran trasladados al panteón familiar desde el pequeño campo santo de La Ínsula, donde reposaban desde que le dieran sepultura el fatídico año de la Fiebre Amarilla. Ni que decir tiene que el dedicar tanto afán a tales menesteres venía ocasionado por el hecho de que el pobre hombre, día a día, se sentía morir. En su testamento, don Silvestre, lo primero que estableció fue que se le enterrara vestido de monje carmelita; después, constituía en albaceas a dos canónigos de la catedral, amigo el uno y confesor el otro, y a su yerno preferido, Marco Antonio, pues el casado con su tercera hija, Lucía, nunca había sido de su agrado. Como quiera que poseía tres grandes “casas solas” en Gades, dejaba una a cada una de sus hijas, con sus respectivos mobiliario y menajes. La de la calle Pelota, donde se ubicaba el negocio, a Amparito, que era la mayor; a Lucía le dejaba la que, a su vez, habitaba ella con su marido, sus hijos y sus 144 chocantísimos suegros, en la calle Plocia, y a la pequeña y solterona Bernardina, pues el organista no se decidía verdaderamente a tocarle el órgano, le asignaba una hermosa casa sita en el Paseo de la Aduana, que producía unas rentas de alquiler de casi seiscientos reales de vellón al año. El negocio era íntegramente para Amparito y Marco Antonio Gabriel, con la condición de que, de las rentas anuales que produjera, se hicieran tres partes: una para cada una de sus hijas, si bien Marco Antonio, por su trabajo, percibiría mil doscientos reales al año. Después, nombraba a “su propia alma” heredera de dos mil reales, que se habrían de invertir en decirle 30 misas de San Gregorio, 20 misas del Espíritu Santo, otras 20 a la Santísima Trinidad y, por último, 30 más a la Virgen del Carmen. Además, como mandas pías forzosas, dos mil r. de v. para socorro de las viudas y huérfanos de militares caídos en la reciente guerra de la Independencia contra los franceses. Y, por último, además de cinco mil reales para el panteón familiar en el Cementerio de San José, otros tres mil para que fueran repartidos entre los “pobres vergonzantes” de la Ínsula de la Carraca. Misión que se debía encomendar a fray Leonardo que, desde la muerte de don Tomás Zurita, administrara la preciosa Iglesia nueva de aquel arsenal, donde él había consolidado los cimientos de su fortuna personal. Cuando Marco Antonio Gabriel regresó de realizar las gestiones del panteón en el Consistorio, portaba bajo su brazo un ejemplar del periódico gaditano “El Redactor General” correspondiente a aquel día, 8 de Enero de 1.814. En la página tres del citado periódico, podía leerse en destacadas letras: ” En el presidio de La Carraca ha ingresado el famoso conspirador don Francisco de Miranda. Recluido en una mazmorra del Penal de Cuatro Torres, se le puso al peligroso delincuente de Estado un dogal de hierro al cuello, encadenado al muro”. Mas, con el trajín del mausoleo, del testamento y del “hijo de la grandísima”, nadie en la casa tuvo tiempo de leer el periódico de aquel día, que acabó, en parte, prendiendo el fuego de la cocina y, en parte, envolviendo dos bailas y unas mojarras que se habían comprado a un pescadero ambulante a la puerta de la casa. No tardaría mucho el pobre de don Silvestre en dar trabajo a sus albaceas. Una bonita mañana de mediados de febrero, cuando el pueblo bullía en las fiestas de carnaval y las cuadrillas llenaban las calles cantando coplas del país y canciones patrióticas, y mientras sus hijas conversaban agitadas sobre a qué baile de disfraces, de entre los que organizaban sus amistades, deberían acudir, el bueno y francmasón de don Silvestre amaneció tieso como una estaca y las cubrió de luto en medio de la fiesta. Y qué poco comparte la gente las penas con el apenado, cuando el ambiente bulle festivo. ¿Cambiar el disfraz tan largamente preparado y la fiesta soñada, por el luto, el velatorio y el llanto...? ¡Mejor no nos damos por enterados y ya iremos a hacer la visita de pésame el Miércoles de Ceniza y cumpliremos en la misa de difuntos que se le celebre a tan inoportuno muerto! Sólo los muy íntimos estuvieron en el velatorio carnavalesco de don 145 Silvestre y solamente diez calesas lo acompañaron al cementerio de San José. Como quiera que no había dado tiempo apenas a comenzar el mausoleo, con su hábito de carmelita, fue enterrado en un nicho, hasta tanto se le pudiera trasladar a su definitiva última morada. A partir de aquel día, Marco Antonio, con gran delicadeza por su parte, entregaba a Amparito, sin abrir, toda la correspondencia que venía a nombre de don Silvestre, aunque prácticamente toda ella fuera relativa al negocio. Ella agradecía este caballeroso gesto y apenas les echaba una ojeada y se las devolvía a su gentil esposo. ¡Malhaya el azaroso Destino que se sirve de inconcebibles caminos, casualidades imposibles y coincidencias remotas, para imponerse rotundo a las débiles prevenciones y defensas de los humanos y golpear, certero y divertido, en el centro de la diana vanamente protegida! Así, la carta que, desde la “Quadra Alta” del Penal de La Ínsula, le remitiera don Francisco de Miranda a su antiguo “hermano” de la francmasonería, don Silvestre Rocco, fue a parar a las manos de quien menos en el mundo la esperaba..., Amparito Rocco. Cuando ella deslizó fugazmente la mirada por encima de los ordenados renglones, algo en ellos le resultaba familiar. Cuando, cansada de los formulismos de presentación y referencias a comunes amigos que en la misma se plasmaban, se dirigió, derecha, a la firma para conocer la identidad de aquel despistado que desconocía la reciente muerte de su padre, el corazón se le detuvo un instante... y, después, se le desbocó a galope tendido. Sin apenas poder respirar ni cerrar la boca, que el asombro le había pasmado, releyó la firma y, de golpe, se le presentó la familiaridad que en aquella carta había notado..., era, sin duda alguna, la gótica letra de Francisco, la pulcritud en los renglones de su bien amado Miranda, la bella y cuidada prosa de su primer y único amor..., de Mirandita. El llanto en la contigua habitación de Juan de Dios, el hijo adoptivo de Amparito y Marco Antonio que, a la sazón, contaba tres añitos, le sirvió en bandeja la coartada de retirarse con toda la correspondencia en el regazo de su falda, para sustraer a los ojos de los demás la turbación que la embargaba. Al tiempo que atendía el llanto de la criatura, guardó apresuradamente la carta de Miranda en el bolsito de su vestido y dejó el resto de las misivas encima de una cómoda con la intención de que su marido las encontrara allí. Apenas durmió aquella noche, durante la que no paró de moverse a uno y otro lado de la cama, pues, al atardecer, había subido furtivamente a la azotea y allí había podido leer detenidamente la carta. Ni de refilón la mencionaba a ella..., ¡el muy asqueroso! Una carta estrictamente de “hermano” a “hermano”, como si se hubieran dejado de ver hacía un par de meses y no más de treinta y cinco años, como en verdad era. Y ni una sola referencia a la familia, ni a su mujer, ni a sus hijas ni a la que había sido su novia por tantos meses, ni al niño Grabié..., ni a la buena o mala salud de todos juntos. No podía comprender aquella frialdad, aquel absoluto distanciamiento entre los intereses y los sentimientos. Sin embargo, a la mañana siguiente y poco a poco, se fue serenando y dando lugar en su corazón a la realidad de tanto tiempo pasado. Dios mío, se decía, treinta y seis años es toda una vida. Yo misma cuento ya con cincuenta y cinco y él debe estar para cumplir los sesenta y cuatro..., tenemos edad para ser abuelos. Pero su corazón no era el de una abuela, pues es harto sabido que, aunque el cuerpo se arruina por fuera con el paso de los años, el ánima de las criaturas es por siempre la del niño que se fue. Y, así, Amparito, aunque se forzaba en meter cordura en su corazón a base de razonarle sobre el tiempo transcurrido, bien es cierto que aquél le hacía caso omiso, pues, habiendo 146 removido ella los posos de los recuerdos de su primer amor, lo había perfumado todo de primavera y de esperanzas locas, que giraban, como galaxia de minúsculas estrellas, alrededor de su enloquecida cabeza. Su carácter se hizo insoportable en aquellos días, pues pasaba, sin solución de continuidad, de un estado de euforia y alegría contagiosa, cuando mandaba su corazón, a otro estado de abatimiento y tristeza, cuando su cabeza le hacía ver que allí no había más que dos viejos, uno de los cuales ignoraba por completo a la otra. Marco Antonio Gabriel, en la bendita ignorancia del cabrón, atribuía aquel estado de su esposa a la reciente muerte de su padre. Además, al haber quedado como único responsable del comercio, tenía toda su atención puesta en éste. Por cierto, que, ahora que tenía mando y poder, le estaba dando vueltas a su viejo proyecto de traerse de dependiente a su amigo Fransuá. Ya estaba aflojando el sentimiento antifrancés que había imperado durante el asedio, se reanudaban los negocios con aquellas plazas, y un traductor podía ser de mucho interés, e incluso de prestigio, para su negocio. Marco Antonio no había perdido el contacto con el muchacho desde que se vino de la Ínsula y lo había visitado en varias ocasiones. Afortunadamente, su suegro, antes de morir, lo introdujo, en la medida de lo posible, en la sociedad gaditana y le había hecho múltiples presentaciones de autoridades y personalidades, ahora de gran valor para sus propósitos con Fransuá. Sin embargo, su suegro lo había mantenido, en todo momento, ajeno a la francmasonería y, aunque en un principio esto le molestaba, por interpretarlo como una falta de confianza hacia él, ahora que la Iglesia se estaba oponiendo fuertemente a los francmasones, empezaba a pensar que tal vez hubiera sido mejor así. No obstante, en esta ocasión, Marco Antonio, con el auxilio de los canónigos albaceas de don Silvestre, había conseguido llegar bien recomendado a la presencia de don Cayetano Valdés, capitán general de Gades. Y, después de explicar a éste su propia historia y la del muchacho francés, consiguió del alto mando lo que en su día lograra Amparito para él, la custodia del prisionero bajo su estricta responsabilidad en caso de fuga y con el compromiso de conseguir el arrepentimiento de sus fechorías y el sometimiento de aquél a las cristianas costumbres gaditanas. Cuando don Marco Antonio penetraba en su casa, la cocinera gallega se le acercó, como era su costumbre, a darle parte del almuerzo que se había preparado para aquel día. Sin darle tiempo para negarse a oírla, ésta, comenzó con el pormenor del menú: - He preparado para el señor una sopa de fideos amarillos, y después, un puchero de frijoles, garbanzos y verduras con carne, tocino, chorizo y morcilla, todo ello acompañado de unas aceitunas aliñadas de las que tanto le gustan al señor, y, para postre, higos secos y queso de cabra. –Muy bien, Gallega (que así llamaba Marco Antonio a la cocinera), todo está muy bien, me parece un menú exquisito que, a buen seguro, disfrutaré dentro de unos instantes, pero ahora permítame que tengo una buena noticia para la señora y la señorita. Cuando Marco Antonio le refirió a su mujer y a su cuñada lo acontecido y su propósito de colocar a Fransuá de empleado con la familia, Amparito no tuvo 147 la reacción que él esperaba. Y no sólo eso, sino que muy circunspecta, y cuando ya estaban sentados a la mesa y servidos los fideos amarillos, ella le dijo: Tenemos que hablar luego. Después del almuerzo, era costumbre en Marco Antonio el retirarse al recibidor a darle un vistazo al diario y descabezar un sueñecito en la misma butaca. Amparito anduvo rondando por la puerta del recibidor, mirando entre los visillos y, cuando comprobó que su esposo, después de la cabezada, nuevamente la emprendía con el periódico, tocó un par de veces en el cristal y abrió la puerta. Él, con un gesto de la cabeza, le dio a entender que entrara. Cuando se detuvo a su lado, él la encontró preciosa. Durante los últimos días de la enfermedad de don Silvestre sus relaciones matrimoniales habían sido nulas. Se levantó y, mirándola tiernamente, trató de acariciar su mejilla, mas ella, envarada, se apartó y, sin mediar más nada, le espetó: - ¡ Francisco Miranda está en La Ínsula! ¿Cómo dices..., Miranda aquí..., en La Ínsula..., qué Miranda? Ya te lo he dicho, Francisco Miranda..., nuestro Miranda. ¡Querrás decir “tú” Miranda, le rectificó él lleno de celos! Sin querer entrar al trapo que él le tendía, sacó del bolsito de su vestido la carta del general y se la entregó a su marido. Él, temblorosas las manos, seco el paladar y balbuceantes los gestos, fue deslizando su vista por el escrito de perfecta caligrafía y correctísima expresión, hasta concluir en los últimos renglones: Desde “Quadra Alta” del Penal de Cuatro Torres el día 28 de Enero de 1.814. Rubricado por el General de Napoleón y futuro Gran Inca de las Américas, Don Francisco Miranda Al pobre de Marco Antonio Gabriel fue como si, de golpe, se le derrumbase todo el castillo de naipes de su vida. Entre él y su esposa tomaba cuerpo espontáneamente el viejo fantasma de su primer y único amor huido. Y él, súbitamente, dejaba de ser don Marco Antonio Gabriel para volver a ser, simplemente, Grabié. Inexplicablemente, reaccionó postrándose de rodillas ante su esposa y abrazándose como un chiquillo a su cintura. Ella persistía en su envaramiento, mas los sollozos de su marido y sus aniñadas súplicas de que no lo dejase nuevamente en el arrollo, enternecieron su alma y terminó por relajar su tensión abrazando la cabeza de él contra su vientre y acariciando su cabello. Al cabo, casi repuesto, se incorporó y se la quería comer a besos y caricias. Ella, sin embargo, sintió una inexplicable repugnancia hacia aquél plebeyo, que trató de disimular como pudo y, en aquel instante, supo cómo una simple carta había sido suficiente para desplazar de su corazón a Grabié y restituir en su sitio a su bien amado y nunca olvidado Miranda. En este apartado, te diré: Pues, ¿quién conoce las causas que llevan a los corazones de las criaturas a discurrir por los caminos de la lealtad o por las sendas de la traición? ¿Hay, acaso, alguna 148 razón que las explique, alguna causa que las justifique o alguna voluntad que las guíe? No, no hay razones, ni causas, ni voluntades en el amor..., sólo una locura embriagadora de la que toda alma cuerda debe ponerse a salvo..., o perecer dulce y alocadamente en ella. Grabié tuvo la certeza de que ya nada volvería a ser como había sido en vida de don Silvestre. Esto le hacía tener una gran ternura y añoranza para con el recuerdo de su suegro que quedaría, por siempre, asociado a la memoria de “los buenos tiempos”. Amparito se había empeñado en ir a La Ínsula a visitar a Miranda, que, sin duda, se encontraría en una precaria situación. Habría que hacer algo por él, ya fuera liberarlo de su cautividad o, al menos, atenuársela en la medida de sus posibilidades. Éstas intenciones fortalecían la postura de Grabié pues ella tendría, en cualquiera de los casos, que contar con sus conocimientos e influencias adquiridas en el negocio familiar. Por otra parte, Miranda debía de estar hecho un anciano ante cuya visión ella acabaría por desengañarse. El tiempo no habría pasado en balde para él. Además, lo más probable es que el viejo criollo estuviera casado y cargado de hijos mestizos o mulatos. En cualquier caso, habría que esperar antes de decidir qué carta jugar, pues no se iba a resignar a perder aquello que tanto trabajo le había costado alcanzar, solamente porque un fantasma del pasado se hubiera materializado en la marisma tenebrosa de la Ínsula. Era el primer día de paz después de ocho largas jornadas de un tenacísimo viento de levante de los que ponen los nervios a flor de piel. Corría el mes de marzo, era cuaresma y estaba próxima la Semana Santa. La mañana se presentó despejada y radiante, el aire estaba lleno de luz en todas direcciones, y, en la vertical, el cielo se concentraba en celeste rabioso. En la marisma, las manchas amarillas de los florecidos vinagrillos, destacando contra el verde fuerte de los tréboles y el alocado canto de los pájaros, presagiaban el despertar de la primavera. Francisco de Miranda, retrepado en el catre, leía un libro de Cadalso, que el alcaide le había prestado, sustraído sin duda a algún antiguo recluso. Oyó unos precipitados pasos afuera y, después, la llave entró en la cerradura y dio las consabidas tres vueltas. Pedro José, uno de sus sirvientes, todo alterado, le comunicó que el señor Rocco, con su gentil esposa, habían venido a visitarle en correspondencia a la carta que él les había enviado días atrás. Miranda tuvo la sensación de que, por fin, después de haber lanzado tantas cartas-anzuelo a pescar, en una, al menos, había picado un pez. Y, ciertamente, no era aquel un pez pequeño ni desdeñable. Rápidamente, tomó conciencia de que aquella ocasión no se debía dejar pasar en vano y había que aprovecharla al máximo. - ¡Rápido, Pedro, saca del arcón el uniforme de general, he de causarle buena impresión a don Silvestre! Ve limpiándome las botas mientras yo me 149 visto. ¿Dónde está Fransuá?…, ¡Maldita sea, ese bribón nunca se encuentra cuando se le necesita! . Grabié y Amparito habían venido desde Gades directamente en una barquita de vela hasta el muelle de la Puerta de Tierra; el airecillo de poniente había sido muy favorable para ello y el viaje se hizo corto. Las comunicaciones de La Insula con Gades y con El Puerto Real eran mucho más rápidas por mar que por tierra..., siempre que el estado de aquel lo permitiera, claro está. Caminaron hasta la Iglesia nueva, donde Amparito no se pudo resistir a hacer una visita al Santísimo. Acto seguido, entraron al pequeño cementerio que había junto a la vieja Iglesia y Amparito puso un ramito de flores sobre la tumba de su hermana Amor. Después, continuaron hasta las casas de los oficiales, mas ninguna de las caras con que se cruzaban les resultaban ya conocidas. Los dos hacían una estupenda pareja que llamaba la atención de los viandantes. Eran dos auténticos lechuguinos a la última moda que dictaba Londres, por lo que se notaba a leguas que eran señores “del comercio” de Gades: ella vestía un hermoso traje negro que se había confeccionado para cumplir el luto de su padre, cuyo velo negro le caía elegantemente sobre los hombros, donde se unía graciosamente con la mantilla, también negra, que iba prendida del rodete de su recogido pelo. Unos zapatos de raso completaban su impecable indumentaria de luto, en medio de la cual destacaba, sobremanera, la palidez de su rostro y la de sus manos, entre las que se movía nerviosamente un pequeño abanico de encajes, también negro. Grabié no desmerecía de la elegancia de Amparito. También de riguroso luto, vestía calzón ajustado hasta las rodillas, medias blancas, botas a lo farolé, camisa también blanca, chaleco gris, corbatón y levita negra. Peinado a la inglesa y, sobre la testa, sombrero de copa alta. Todo muy británico, muy liberal, como era la moda. Cuando llegaron al Penal, Grabié se abstuvo de sacar el salvoconducto para liberar a Fransuá, pues primero habrían de lidiar el reencuentro con Miranda y, de resultas del mismo, ya vería si lo del franchute lo resolvía en el momento o lo dejaba para otro día. Se presentó al alcaide que, aunque tenía referencias de Grabié, era nuevo en el cargo y no le conocía, y le comunicó su intención de visitar a don Francisco de Miranda, del cual eran viejos conocidos, en correspondencia a la carta que éste remitiera a don Silvestre Rocco. El alcaide les hizo pasar a una especie de estancia que había en la habitación contigua al cuerpo de guardia, que hacía las veces de comedor, dormitorio, cuarto de timbas y recibidor de visitas de reclusos..., según viniera al caso. Y ciertamente que se invitaba a que las visitas fueran breves, pues no había en la misma más que un par de catres pegados a la pared, unas tablas a modo de mesa y unos destartalados taburetes alrededor de la misma. Ambos permanecieron de pie en el centro de la habitación en la que el suelo era de tierra, pues sentían asco de rozar sus elegantes vestimentas ni con las mugrientas paredes ni con los sucios muebles descritos. Don Francisco, con la sola ayuda de Pedro José, se había puesto su flamante traje de general (el díscolo Fransuá estaba desaparecido). Dudaba entre calarse el sombrero bicornio con la escarapela y galones de general, o plegarlo y llevarlo bajo el brazo. Optó por calárselo, no al estilo de Napoleón, completamente cruzado, sino ligeramente al bies, como él gustaba de hacerlo y tenía confrontado que encantaba a las señoras. Bajó como pudo la escalera de gato y después, muy dignamente, continuó con paso firme y lento, de general de Napoleón, por en medio de aquella chusma que enmudecía y permanecía quieta a 150 su paso. Cuando llegó al cuerpo de guardia, el alcaide, haciéndose a un lado y marcando una reverencia, le indicó la habitación contigua donde le esperaban el señor Rocco y su gentil esposa. Con la parsimonia y empaque que él sabía muy bien dar a los momentos importantes, erguido el gesto, el brazo izquierdo plegado a la espalda y la mano derecha introducida en la guerrera, al estilo Bonaparte, penetró a la estancia contigua, dispuesto a jugar sus cartas con el viejo hermano de la logia “Lautaro” de Gades. Grabié y Amparito, que en aquel momento estaban de espaldas a la ventana, pudieron ver, de golpe, al criollo que accedió a la dependencia recibiendo en su rostro toda la luz de la estancia. “¡Qué mayor está, tiene el pelo cano!”, pensó Grabié. “¡Qué gallarda figura conserva, qué madurez le confiere el blanco cabello!”, pensó Amparito. ¡De dónde habrá sacado ese viejo y raído uniforme de oficial ruso!”, pensó Grabié. “¡Qué hermoso está con el uniforme de general francés, se parece al mismísimo Napoleón!”, pensó Amparito. “¡Qué ridículo anillo lleva en su oreja izquierda!…, ¡ puede que, en su día, le quedara bien, pero es bien sabido que a los varones las orejas no les dejan de crecer hasta la muerte, y vive Dios que a Miranda le habían crecido, quedándole el pendiente descolgado, en una ridícula posición!”, pensó Grabié.” ¡Qué misterioso resulta el anillo que porta en su oreja izquierda!”, pensó Amparito. “¡Aquí debe de haber alguna confusión – pensó Miranda – pues ese empingorotado figurín no es don Silvestre Rocco! ¡Y la elegante señora tampoco es su esposa!”. Mas, cuando se iba a volver para demandar una explicación del alcaide, algo en las facciones de la mujer le resultó familiar. Y, de pronto, como un relámpago en su mente, vio la imagen de la Amparito que él había conocido y, haciendo gala de su poderosa personalidad, afrontó la situación con soltura y gallardía y, dirigiéndose hacia ella, la tomó de las manos y exclamó jubiloso: -¡Pero si es Amparo, la bella Amparito Rocco, la más hermosa de las damas de la Insula que yo conocí! Amparito, cuando lo oyó decir su nombre, con aquel acento criollo que a ella tanto le gustaba, se sintió derretir como manteca al fuego y hubo de hacer esfuerzos por no echarse frívolamente en sus fuertes brazos de militar veterano. - Sin duda alguna, este elegante caballero será el afortunado esposo de la bella de La Carraca, continuó, al tiempo que se volvía hacia Grabié, sin soltar las manos de ella, que mantenía fuertemente sujetas. -¡Yo soy – dijo Grabié anticipándose a cualquier explicación que ella pudiera dar – Marco Antonio Gabriel..., efectivamente, el esposo de la bella de La Insula..., el segundo en el corazón de doña Amparito Rocco! -¿Cómo decís – continuó Miranda, que no estaba dispuesto a perderle la cara a la situación por más que ésta se le complicara – que usted es Marco Antonio Gabriel..., el niño Grabié..., a quien me cupo el honor de abrir los ojos del entendimiento a la luz de las ciencias y de la sabiduría? - ¡Efectivamente – continuó Grabié – hasta ayer mismo era don Marco Antonio Gabriel, heredero del respeto, la fortuna y la hija mayor de don Silvestre, pero, desde que apareciste tú - le dijo recalcando el tuteo -, he vuelto a ser Grabié, el muchacho del Penal de La Insula! 151 Amparito, como celosa del protagonismo que pretendía Grabié, sin darle al criollo ocasión de contestar, le espetó: -¿Por qué tantos años de silencio, Francisco..., no merecía mi amor ni una simple carta de desengaño?..., ¡te esperé tanto tiempo, rechacé a tantos pretendientes en aras de nuestra lealtad eterna! - Bueno, bueno, muchachos, vamos por partes y tranquilitos – decía Miranda con su pegajoso acento criollo, tratando de ganar tiempo para hacerse con tan comprometida situación – que no estamos hablando de antesdeayer..., que han transcurrido más de treinta años..., que se nos ha pasado toda una vida, como el que no quiere la cosa. No sabéis cómo lamento que nuestro encuentro se haya realizado en tan lamentable situación, pues, aunque ahora me veáis en este trance, debéis saber que estoy llamado a ser el Gran Inca, el Emperador del continente Colombiano, cuando éste sea liberado de las cadenas de la metrópoli explotadora. ¡Seré el Napoleón de las Américas!,- continuaba con todo descaro, arrollándolos con su fortísima personalidad y su mundología. -¡Alcaide! – gritó, volviéndose hacia la puerta – ¿vais a permitir que esta noble señora y su esposo permanezcan de pie toda la jornada? ¡Por Dios, traedles sillas donde sentarse, antes de que se agoten y quieran abandonarme! Una vez acomodados los tres, Miranda les hizo que le contaran su situación actual y la de su familia, que él haría lo propio, a su vez. Ya tendrían tiempo, más adelante, de contarse la historia de sus vidas, desde que dejaron de verse, hasta hoy mismo. Así, después de dos horas de densa conversación, dirigida en todo momento al antojo y conveniencia del general, éste había tomado perfecto conocimiento de la situación de la familia Rocco, de la devoción que aún le conservaba Amparito y de lo fácil que habría de resultarle recuperar el respeto y el afecto de Grabié. Al cabo, los despedía dominados, confusos y a su merced, con la promesa de retornar a visitarlo pasados unos días. Su enorme habilidad y experiencia de conspirador e intrigante le bastaron para atar a sus dedos los hilos de las marionetas que había hecho con ambos, a los que, a partir de aquel día, dominaría a su completo y descarado interés. Cuando salían a la puerta del Penal y se disponían a despedirse, se les acercó Fransuá que, dirigiéndose a Miranda, le mostraba una jaulita de madera con barrotes de cañas, dentro de la cual aleteaba asustado un jilguero, al tiempo que le decía: - ¡Mi general, al fin, os he conseguido el pajarito que me pedisteis! Fransuá no había reparado en la personalidad de los señores que acompañaban a Miranda y tan solo trataba de agradarle después de haber sabido por Pedro José que el general estaba disgustado con él por no haber estado para ayudarlo a vestirse. Entonces, Grabié llamó su atención diciéndole: - ¿Es que ya no reconoces a quien tuvo el honor de abrirte los ojos del entendimiento a la lengua de Quevedo, Calderón y Cervantes? - ¡ Don Marco Antonio Gabriel – exclamó el “enemigo”, francamente contento de encontrarse con su protector – perdóneme que no le haya reconocido, ni a su gentil esposa – continuó, haciéndole una reverencia muy francesa a Amparito- y debe saber que me colma de satisfacción que ustedes se hayan dignado venir a visitar a mi señor don Miranda! -¿Tu señor...?, le inquirió Grabié. - ¡Efectivamente, intervino Miranda dándose importancia, el capitán general de Gades ha tenido a bien facilitarme dos sirvientes para hacer más llevadera mi temporal estancia en tan lamentable presidio y uno de ellos es 152 Fransuá, con el que, aparte de los servicios propios de un ayuda de cámara, tengo la satisfacción de poder ejercitarme en la lengua de Voltaire, Baudelaire y Chateaubriand, que, como ya sabréis, hablo con igual soltura y deleite que el castellano! El destino, a tan pocos pasos de la humillación, le ofrecía a Grabié la copa de la venganza en bandeja de plata. Con los reflejos propios de sus tiempos de pillo carraqueño, reaccionó sacándose el salvoconducto de un bolsillo de la levita, al tiempo que le decía al muchacho francés: - ¡Bueno, Fransuá, en realidad el motivo de nuestra visita a Cuatro Torres, es doble! : si bien de una parte hemos venido a cumplimentar a nuestro viejo amigo y “protector” (con retintín), don Francisco Miranda, de otra, y ésta creo que será para ti la más importante, estamos aquí también para traerte este documento!-, terminó, al tiempo que le extendía el salvoconducto. Cuando Fransuá leyó el documento por el que pasaba a depender de don Marco Antonio, se le llenaron los ojos de lágrimas, se sacudió sus sucias vestimentas para no manchar a su amigo y, después, se le abrazó, sollozando de alegría. - Además- continuó Grabié regodeándose en su venganza – hemos decidido la señora y yo que tus conocimientos de idiomas pueden ser muy beneficiosos para nuestro comercio y, a partir de hoy, serás nuestro empleado y vivirás en nuestra misma casa..., como uno más de la familia. Miranda, gran estratega, supo perder aquella batalla y permaneció impasible y mudo, dejando al muchacho venido a más, que disfrutara de aquella pequeña victoria, pues su guerra era muy otra. Sin embargo, Amparito hacía esfuerzos por contenerse, pues consideraba de muy mal gusto y poca gallardía quitarle a Miranda su sirviente cuando se encontraba en tan difícil situación, pero su esmerada educación gadeirana, curtida en las leyes de la obediencia, la sumisión y la prudencia, le hicieron posible guardar silencio y contribuir también con ello, al regodeo de Grabié. Marco Antonio y Amparito se despidieron cortésmente de don Francisco y del alcaide y, mientras Fransuá recogía sus pertenencias, le esperarían en la Iglesia, donde aprovecharían el tiempo en oración por el alma de don Silvestre. Aquella noche, en la habitación de Grabié y Amparito, hubo discusión matrimonial y alguna que otra voz del marido se oyó en el resto de la casa. Ella le reprochaba la descortesía para con Miranda al privarle de Fransuá, y él le echaba en cara, cómo, en sus mismas narices, le había faltado poco para arrojarse en los brazos del criollo. Los reproches fueron puñaladas dirigidas por uno y otra al centro de sus corazones. Estaba palmariamente claro que la llegada del general a la Insula había dividido sus vidas en dos etapas: el antes y el después. Tan agrio fue el camino por el que aquel enfrentamiento les llevó que, a partir de aquella noche, Grabié volvió a dormir en la habitación de arriba, donde lo hiciera de soltero, recién llegado de la Insula. Ante los ojos de Bernardina y de los sirvientes, el matrimonio estaba temporalmente roto. El azar quiso que, por aquellos días, a Grabié le surgiera la necesidad imperiosa de desplazarse a Sevilla para materializar un magnífico contrato que llevaba tiempo trabajándose, consistente en la exclusiva de aprovisionamiento de 153 cacao para una fábrica de chocolate que se había abierto en la ciudad de Hispalis. Aquel contrato podía ser muy beneficioso para el comercio de los Rocco y el tener un suministro de tal envergadura asegurado podría dar una gran estabilidad al negocio. Como quiera que la situación en el domicilio familiar de la calle Pelota no pasara precisamente por su mejor momento, él pensó en la posibilidad de unos días de separación, pues, con frecuencia, en la distancia, las cosas se ven de distinta forma y se ajustan mejor las proporciones. Así, una mañana de finales de aquel marzo, apenas clareaba el día, navegaba Grabié en un correo de la compañía de Retortillo y Hermanos que, rumbo a Sanlúcar y remontando el Guadalquivir, lo dejaría en el muelle de Sevilla. Amparito no se lo pensó dos veces; llena de romántica devoción por el único y verdadero amor de su existencia, estaba dispuesta a dar la vida por él si llegara el caso, y no habría severos principios educativos, ni el qué dirán de la gente, ni restos de respeto alguno por su marido, que le impidieran echarse en brazos de su amado, moral, y, si se daba el caso, físicamente. Consiguió ganarse la voluntad de Fransuá, con la promesa de canjear su ayuda por una opinión favorable a su entrada en el negocio familiar, e incluso se permitió, con gran osadía y descaro, insinuarle que ella podía influir en su hermana Bernardina para que se fijara en él. De ésta forma, podría emular a Grabié y entrar en el negocio, no como un empleaducho del tres al cuarto, sino como esposo de una dueña capitalista, por pleno derecho conyugal y a la misma altura que el vanidoso Grabié. Fransuá se veía a sí mismo vestido con levita y sombrero de copa paseando por las calles de Gades, llevando del brazo a la estentórea Bernardina y detrás de la uniformada ama de cría que llevaría en el cochecito a la criaturita fruto de su amor. Ante tales fantasías, la lealtad que el franchute profesaba a Grabié se debilitó primero y sucumbió después, cuando Amparito le garantizó que cuanta ayuda le prestase quedaría en el más estricto secreto. De esta manera, al día siguiente de la partida del esposo con rumbo a Sevilla, Amparito, con la excusa de ir a visitar al notario, al “hijo de la grandísima”, para aclarar unas dudas de los albaceas de su padre, partió acompañada de Fransuá. Sólo que, en lugar de encaminarse a la notaría, se dirigieron al muelle donde se embarcaron con destino a La Ínsula. Portaban, como en los tiempos de Grabié, un canasto conteniendo pan blanco, un gran trozo de queso de oveja y un libro. En esta ocasión, Miranda no bajó vestido de general. De forma más familiar, se presentó con zapatos de hebilla, medias de color carne, calzones claros ajustados hasta debajo de las rodillas, camisa blanca con gran cuello y puñetas, y chaquetilla corta de color oscuro. El cabello, descubierto, lo llevaba atado a la nuca con una cinta negra, que hacía destacar sobremanera el blanco de su cabellera. Como quiera que, en aquellos días, el terco Fernando VII acabara de regresar a España, a Miranda le urgía ponerse en contacto con los liberales de Gades, con sus hermanos de la “Lautaro” y, sobre todo, con sus aliados ingleses. La entrevista con Amparito y Fransuá fue mucho más directa al no estar presente el incómodo Grabié. Miranda tuvo todo el tiempo cogidas las manos de Amparito, transmitiéndole el temor que le hacía albergar el regreso del rey y que el aperturismo de la etapa constitucional pudiera irse al traste con la contumaz intransigencia borbónica. Apenas llevaban un rato de charla en la conocida habitación contigua al cuerpo de guardia, cuando ya tenía a sus dos visitantes urgidos de la necesidad de actuar prontamente. Ambos quedaban bien 154 aleccionados de que deberían, por una parte, intentar establecer contacto con Mejía Lequerica, diputado criollo al que Miranda esperaba poner de su parte sin grandes dificultades, y, por otra, fallecidos don Silvestre y don Tomás Zurita, debería procurarse una entrevista con don Juan Colarte o don Pantaleón Marcoleta (Amparito se quedó de piedra al enterarse de que su cuñado Juan, el esposo de su hermana Lucía, era francmasón). Por último, al objeto de restablecer el contacto con sus aliados ingleses, Amparito debería de entrar en contacto con el cónsul inglés en Gades. Al criollo no se le escapaba que, para todas aquellas gestiones, le habría resultado mucho más útil contar con Grabié, que estaba muy introducido en la sociedad gaditana y, que además, contaba con el respaldo de regentar un saneado negocio, pero, por otra parte, no había tiempo que perder y era preciso comenzar a moverse con los “embajadores” que, de momento, disponía: Amparito y Fransuá. En un momento de la entrevista, Miranda mandó al franchute a su celda, para que dejara allí las viandas que la mujer le había, tan gentilmente, traído. El muy brivón aprovechó aquellos minutos para abrazar apasionadamente a Amparito, a la vez que le besaba el cuello, las mejillas, los labios, le acariciaba los pechos, le decía que nunca la había olvidado, que ella había sido su único y verdadero amor y prueba de ello era su soltería. Amparito se dejaba hacer, llena de turbación, de devoción y sin apenas contener el deseo de remangarse las faldas. Un ruido en el cuerpo de guardia les hizo recomponerse rápidamente ante el temor de ser sorprendidos. Ya más serenos, y mientras regresaba Fransuá, el criollo siguió vertiendo venenosas palabras de pasión en su sediento oído, y la invitó a que, la próxima vez, viniera disfrazada de hombre y, de ésta manera (él tenía de su parte al truhán del alcaide), subiría a su celda, recuperarían el tiempo perdido y tejerían su nido de amor. Amparito estaba encantada con aquella nueva situación tan romántica, tan aventurera y tan distinta de toda su vida anterior. Se sentía rodar cuesta abajo y su único afán era coger más y más velocidad en la caída, importándole poco todo lo demás. Había esperado tantos años, se había contenido tantas veces, durante tanto tiempo, que estaba dispuesta a tomarse su venganza y no dejaría de hacer cuanto las circunstancias le pidieran, a costa del precio que fuere preciso pagar. Fue a ver a su cuñado Juan Colarte, con el que mantenía una relación distante a causa de lo poco que agradara a su padre el trato que le daba a su hermana Lucía. Le habló de Francisco Miranda, de la situación en que se encontraba y de la necesidad de que se le proveyera de fondos por parte de la Hermandad. Juan la trató con gran frialdad y sin dar por hecho, en ningún momento, ni que perteneciese a la francmasonería ni que fuese a lograrle ayuda alguna. Simplemente se dio por enterado del mensaje y le dijo que, si venía al caso, ya recibiría noticias suyas. Ardía en deseos de que sus gestiones fructificaran de algún modo, para tener la excusa de ir corriendo a La Ínsula a decírselo a su amado criollo. Esta vez tenía más marcado el acento colonial que la primera vez que vino, cuando lo conoció. Y a ella aquel deje en el habla le sonaba a música de querubines. Con el 155 cónsul inglés tuvo más suerte que con su cuñado. Llegó hasta él gracias a uno de los clérigos albacea de su padre. El tal mister Duff se mostró muy receptivo para con la situación de Miranda y se ofreció, amablemente, a procurarle la ayuda que éste necesitara. A Mejías Lequerica le fue imposible localizarlo, pues se encontraba en Nueva Granada. De todas formas, realizados los tres encargos de su amado cautivo, aunque con dispar ventura, estaba al punto justificado el visitarlo para ponerlo al corriente del resultado obtenido. Grabié aún no había regresado de Sevilla, pero debía de estar a punto de hacerlo, por lo que había que aprovecharse de ello prontamente. Con la exclusiva ayuda de Fransuá, que era el único que conocía del contubernio, salieron en la calesa con la excusa de ir a dar un paseo por el arrecife. En una bolsa de mano, llevaba ella ropa vieja de su padre, que, por las noches, en la soledad de su habitación, había recompuesto para ajustarla a sus medidas. Nada más salir de la Cortadura, había una fuente de agua dulce y, junto a ésta, un ventorrillo. Allí se pudo cambiar de ropas Amparito y salir vestida de hombre. Para no llamar la atención, se sentó en el pescante de la calesa, junto a Fransuá. Se había puesto unas botas de pala baja, medias blancas, calzón negro ajustado a las rodillas, una camisa rayada con chorreras blancas, para disimular el pecho, una levita en la que cabían dos como ella y un gran sombrero de media copa en el que escondía su recogido cabello. El corazón lo tenía como un potro desbocado, por los muslos hacia arriba le corría un hormigueo y, de puros nervios, sentía constantes deseos de orinar. ¡Aquello era un disparate..., pero estaba decidida a llegar hasta el final! Ciertamente, no llamaba la atención el que la levita le quedase grande, pues era muy habitual que la gente vistiera ropa heredada o incluso prestada, que no era de su talla. Solamente la gente de muy buena posición se permitía lucir ropa hecha a su medida. No obstante, cuando llegaron al cuerpo de guardia del Penal, el alcaide, tal vez porque estaba en el ajo, se tuvo que tapar la boca para disimular la risa que le producía ver a toda una señora vestida de aquella guisa. Ella se percató, pero seguía sin importarle nada que no fuera lograr su objetivo. El alcaide les acompañó en el recorrido hasta las escaleras, subió con ellos a la primera planta y, cuando trepaban por la escalera de gato, con la excusa de ayudarle desde abajo, aprovechó para empujarla por los muslos y por las nalgas y magrearla todo lo que pudo. Ella se contuvo las ganas de abofetear a aquel rufián, en cuyas manos estaban, y se tragó su orgullo con tal de llegar a la torre del castillo donde la esperaba su amado príncipe cautivo. El alcaide les abrió la puerta y permitió la entrada de Amparito y Fransuá. Tras ellos, la cerró dando una sola vuelta a la llave. En esta ocasión el criollo estaba más sereno que en las anteriores. No mostró sorpresa alguna al ver entrar a Amparito vestida de hombre, porque estaba seguro de que ella seguiría al pie de la letra sus instrucciones. Con gran gentileza, le cedió a la mujer la única silla que había en la cuadra y él se sentó en el catre. Pacientemente, permaneció escuchando cuantas explicaciones ella le transmitía de las gestiones realizadas. Cuando ella hubo terminado, como si hubiera perdido el interés por su fuga y, sin darle importancia a la labor realizada, le expresó su agradecimiento y le dio una carta para que se la entregara al embajador inglés, Mr.Duff. Y, acto seguido, lleno de ternura, le dijo cogiéndole las manos, -¡ahora, mujercita valiente, cuéntame qué ha sido de tu vida durante todos estos años! Amparito le refirió toda su monótona existencia, poniendo especial hincapié en su numantina resistencia a cuantos pretendientes la asediaron 156 después de la marcha de él. Y pasando, como de puntillas, sobre su matrimonio con Grabié y la adopción de Juan de Dios. Mientras ella hablaba, de cuando en vez, él le besaba las manos que le tenía cogidas con las suyas. Después que ella hubo terminado, comenzó él. Al tiempo que iba y venía por la estancia dando largas zancadas, les fue refiriendo cómo, por su condición de criollo, se le fueron negando todas las posibilidades de hacer una brillante carrera militar. A sus dificultades con O’Relly aquí en la Península, hubo de añadir otras de similares circunstancias allá en Cuba, donde, injustamente, le acusaron de estar implicado en operaciones de contrabando y de entregar secretos militares a los ingleses. Todas estas falsas acusaciones no iban encaminadas más que a cercenar sus méritos, pues tenía un pecado original de imposible bautismo..., había nacido en las colonias y, por tanto, era y sería un criollo hasta el día de su muerte, hiciera lo que hiciese. Aquello le había llenado de tristeza e impotencia en un principio, mas, después, se dijo a sí mismo, “¿me desprecian por ser un criollo?, ¡pues seré criollo, mas no inferior!”. Y, así, se fue forjando, en su interior, el deseo incontenible de rebelión contra la Metrópoli, que se limitaba a explotar las Colonias, poniéndolas en manos de funcionarios y virreyes corruptos que sólo se ocupaban de enriquecerse, y forzándolos a un monopolio colonial que multitud de naciones estaban ansiosas por romper. Así se quebró en el interior de su alma su inicial lealtad y devoción a la corona española, para irse transformando, poco a poco, en lealtad y devoción a la independencia del que él llamaba el Continente Colombiano. Les refirió, muy de pasada, su participación en la guerra de independencia de las colonias norteamericanas, su brillante participación en la toma del fuerte de Pensacola, en la Florida y, posteriormente, en la toma de las Bahamas. Relataba su vida como aprendida de memoria, como si, con frecuencia, hiciese exámenes de conciencia y la tuviese toda ella repasada una y mil veces. Les relató cómo, al poco de las guerras del continente americano del norte, vino a Europa y conoció Inglaterra, Holanda, Prusia, Austria e Italia. Después viajó a Grecia y Turquía y, finalmente, a Rusia, donde, en los baños públicos, hombres y mujeres se bañan juntos y desnudos. Les refirió su estancia en Kiev y el magnífico trato que le dispensó la Emperatriz Catalina II, que le concedió el grado de coronel del ejército ruso y le prometió su apoyo en la lucha por la independencia. No en vano los rusos tenían fuertes intereses económicos en la costa oeste del continente americano. Ambos, Amparito y Fransuá, permanecían boquiabiertos ante las excelencias que aquel gran personaje les relataba de sus relaciones con las más importantes personalidades del mundo entero. Continuó refiriéndoles sus arduas negociaciones con los ingleses y, especialmente, con su primer ministro, William Pitt (hijo), a quien, inocentemente, entregó más de diez valiosísimos documentos relativos al estado de las fortificaciones españolas en los puntos más importantes de Hispanoamérica y de la Península. Entre ellos, iban unos detallados planos de Gades y de La Ínsula. El inglés se quedó con sus documentos y, a cambio, no le dio sino vanas promesas de un apoyo que nunca se materializó. Harto de los engaños de ingleses y rusos, acepta la propuesta de los franceses de incorporarse 157 a su ejército, en el que le otorgan el grado de general y le encomiendan el mando de una división en el Ejército del Norte, al frente de la cual consiguió tomar la ciudad de Amberes. Después de la ejecución de Luis XVI y de la proclamación de la República, participó en el asedio de Maastricht y ganó la batalla de Tirlemont. Mas, debido a la traición del general en jefe del Ejército del Norte, Dumouriez, que se pasó al enemigo, hubieron de retirarse de los frentes de Holanda y de Bélgica. Injustamente, la Convención lo acusa de conjurar contra la República y de ser un espía del enemigo. No obstante, el Tribunal Revolucionario lo absolvió y puso en libertad. Fransuá ponía gran atención a esta parte del relato que tan directamente le afectaba, pues era un gran conocedor de los episodios recientes de la Revolución en su país. - Después, - continuaba Miranda – el intrigante Robespierre, nuevamente, me encarceló y, sin causa ni juicio, me mantuvo injustamente recluido por diecinueve largos meses. Como veis, la pena del cautiverio no es extraña a mi indómita ánima, que larga e injustamente la ha venido padeciendo, hasta en estos días. Tuvo buen cuidado Miranda, por mantener en los rostros de su auditorio el interés despertado, en no referir, ni de pasada, su relación con Sara Andrews, con la que, a pesar de haberle dado dos hijos, no quiso formalizar sus relaciones casándose con ella y la mantuvo, hasta el final de sus días, como su ama de llaves. ¡Válgame Dios, el vanidoso criollo, llamado a ser El Gran Inca del Continente Colombiano, no podía casarse con una inglesita cualquiera..., él se conservaba soltero para en su día contraer gloriosas e imperiales nupcias con una india nativa del Continente..., sólo podía ser así..., el Gran Inca debía engendrar mestizos, pues, en el mestizaje, estaría la fuerza de su Imperio! ¡Contra el europeo blanco invasor..., el mestizaje libertador! - Fue ciertamente turbulenta la etapa europea – les refería el general, como pensando en voz alta – donde, entre guerras, batallas e intrigas, se me fueron los mejores años. Tantas promesas de unos y otros gobiernos, tantos intereses entrecruzados de unas y otras naciones, tantas alianzas fallidas, tantas traiciones. Hubo un momento en que apenas tenía a quién acudir, pues los españoles me tenían por traidor y agente de los ingleses; los ingleses, por agente de los americanos; los americanos, por agente de los rusos, y los rusos, por agente de los franceses. Y, vive dios que, en aquellos años, toda Europa era un caos de intrigas en el que me encontré irremisiblemente envuelto. Fransuá, con la franqueza que acostumbraba, le espetó: “¿Y con quién estaba, pues, la lealtad de usted? ¡Que bien parece que a todos traicionaba sin remordimiento alguno!” Amparito quiso fulminar con su mirada al muchacho que, tan insolentemente, hablaba al general, mas éste, quitando importancia con un gesto al atrevimiento del franchute, le pasó su brazo por los hombros y, como un padre a su hijo, le dijo: - Amigo Fransuá, la lealtad es un invento de los poderosos para subyugar a los débiles: “Yo soy tu Señor y te instruyo en que pongas en tu corazón, como principal virtud, tu lealtad a mí”. De esta forma me aseguro que siempre estarás bajo mi influjo y te utilizaré a mi conveniencia. La fidelidad es la principal virtud del creyente hacia Dios, y hacia sus representantes terrenales: obispos, frailes y demás, y hacia el Rey, que el mismo Dios unge de poder en la tierra y, ya de paso, hacia los ministros del Rey y hacia los gobernadores y hacia cualquiera que mande algo. Así, el que está por encima se asegura la subyugación del que está 158 por debajo, merced a su “lealtad”, y el que tiene el poder lo conserva y el que de él carece, ni soñar con él puede, pues no lo alcanzará jamás. ¡Hazte caso del consejo que te da este anciano y no seas fiel ni leal, más que a ti mismo! Llegado a este punto de la plática, como viera que ambos oyentes buscaban acomodo a sus posaderas, lo interpretó como síntoma de su cansancio y, al tiempo que les emplazaba para continuar el relato de su vida en otra ocasión, le entregaba al franchute la jaulita del jilguero y le pedía, guiñándole un ojo, que lo sacara afuera y le limpiara la jaula..., que ya él le avisaría cuando la señora se dispusiera a partir. Amparito había levantado un altar con base en su exacerbado romanticismo y la cúspide en las nubes de los cielos y, encima de ésta, había colocado a su Miranda, y se disponía, llena de fervor, a adorarlo. El criollo, en absoluto ajeno a la situación, supo estar a la altura de las circunstancias y, a pesar de contar en aquellos días con dieciocho meses continuados de prisión sin haber podido tocar a mujer alguna, estuvo lleno de delicadeza y de ternura. Sabedor de que ya no eran niños y de que la vista de sus cuerpos no había de resultar reconfortante para ninguno de los dos, hábilmente condujo los arrumacos, caricias y besos, de forma que, vestidos, ambos se fueron excitando hasta consumar una unión que por más que el cautivo quiso hacerla delicada, nuestro amigo el astrónomo la habría calificado, simplemente, “de faldones arremangados”. No obstante, Amparito quedó, después de tan esperada unión, si no maravillada, al menos conservando el altar y a Miranda en lo alto..., lo que no era poco. Por su lado, el cautivo largó el lastre tanto tiempo contenido, que, en la penosa circunstancia en la que se encontraba, tampoco podía considerarse de desdeñable importancia. De todas formas, si segundas partes nunca fueron buenas, ni que decir tiene que, después de tantos años, con ánimas y cuerpos trasteados por la vida, pues todavía menos. Mas aquel denso día no había de concluir sin un nuevo albur de la fortuna, pues, cuando Amparito y Fransuá, ya de vuelta del Penal, penetraban por la Puerta de Tierra en dirección al muelle, al cruzarse con un joven guardiamarina, Amparito metió la bota en una grieta del enlosado y hubiese caído al suelo si el joven oficial no la hubiese cogido en sus brazos. Mas, en el brusco movimiento que ejecutó, se le cayó el sombrero desparramándosele su bella cabellera. Y, ciertamente, que la mujer vestida de hombre, con el cabello rebelde en su rostro y las mejillas arreboladas por ver descubierto su disfraz, estaba preciosa, misteriosa..., adorable. El muchacho recogió el sombrero del suelo y, al tiempo que se lo entregaba, le decía: - ¡Bella señora, soy el guardiamarina Benito Bienvenga, estoy a sus pies para cuanto guste mandar! Ella tomó el sombrero y, con un ágil y femenino gesto, se recogió el cabello y lo ocultó nuevamente dentro de aquél, al tiempo que trataba de continuar su camino con un, -¡Muy agradecida, caballero! Pero el joven oficial insistió, -¡Por favor, señora, decidme al menos vuestro nombre..., no sería justo partirme el corazón con vuestra mirada y desaparecer después sin más en la 159 nebulosa de vuestro enigmático disfraz! -¡Por favor- replicó ella exasperada, y agotado ya el cupo de emociones del día – si puedo ser vuestra madre, jovencito! Y ambos, Amparito y Fransuá, continuaron hacia las escaleras del muelle para tomar la barca de regreso a La Isla. Mas como el oficial insistiera con el gesto, el franchute, con una indiscreción que hasta entonces se le desconocía, contestó divertido y en lugar de su señora, -¡Es doña Amparo..., la bella de La Ínsula! Ella le propinó un cosqui en la cabeza al indiscreto Fransuá, por el que se estuvo rascando un buen rato. Partieron hacia La Isla y el joven guardiamarina quedó en lo alto del muelle viendo alejarse a la bella Amparo..., enamorado hasta lo más intimo de sus tiernos huesos. Grabié volvió de Sevilla con el contrato del suministro de cacao a la fábrica de chocolates en el bolsillo y con un ataque de cuernos que le tenían el carácter imposible de soportar. Sospechaba de todo y de todos. Amparito mantenía con él su actitud envarada y distante y volcaba toda su atención en Juan de Dios y en el gobierno de la casa. Grabié, por el contrario, cuanto más distante estaba ella, más la deseaba, cuanto más ella lo ignoraba, más estaba él pendiente hasta de sus mínimos movimientos. Bernardina, en medio de la incruenta batalla, era una espectadora de excepción que había tomado partido por Grabié. Sospechaba que las frecuentes ausencias de su hermana durante la estancia de su marido en Sevilla debían haber puesto en entredicho el honor de su cuñado. Fransuá, por su lado, trataba de actuar con la mayor diligencia y agrado para con su protector y, en su fuero interno, se debatía entre la lealtad traicionada a su patrono y la lealtad mantenida y no recompensada a su patrona, pues, ante ciertas aproximaciones que había iniciado hacia Bernardina, había recibido un diáfano rechazo. Como pasara el tiempo y nuevamente Amparito lo acosara para que fuese otra vez su compinche en el nuevo viaje que proyectaba a La Ínsula, su resistencia llegó al límite y, finalmente, se decidió por sincerarse con Grabié y le relató todo lo acaecido durante su ausencia. Éste encajó el desengaño bastante bien. Durante su estancia en Hispalis, había tomado la suficiente perspectiva del problema como para concluir que lo primero habría de ser el conservar su actual posición social, por encima de cualquier romántico y aparatoso desenlace con causa en el ultrajado honor. ¡Mayor ultraje es la pobreza! El dueño de la fábrica de chocolates, con el que había vivido una fabulosa noche de juerga flamenca tras la firma del contrato, le había dicho que la felicidad completa del mercader sólo se alcanzaba cuando se disponía de una esposa y madre de los hijos en la casa, y de una jovencita mantenida, para el amor y las fantasías, en un nidito aparte y, desde entonces, venía dándole vueltas al asunto para organizarse de tal guisa su futura vida. Por tanto, reservando a Amparito en su vida el papel de esposa ficticia y madre de su hijo, poco le había de importar la fidelidad de ésta, siempre y cuando fuera mínimamente prudente, mas, aunque éstas eran las cábalas de su cabeza, su corazón andaba por otros derroteros, lampando por vencer a Miranda y rescatar a su esposa. Es algo conocido por quienes tienen muchos años vividos que el acontecer de sucesos no tiene sujeción alguna a reglamentaciones. A lustros de anodino aburrimiento y ausencia de eventos de clase alguna, pueden suceder días en los que acontezca lo no acaecido en mucho tiempo atrás..., y aún algunos más, de regalo. De esta forma, ocurrió que uno de los espectadores quiso dejar de serlo y 160 tomar un importante papel en la tragedia. Así, una templada noche del mes de abril, cuando apenas Grabié se había metido en la cama, pudo oír, en la oscuridad de la noche, cómo se abría la puerta de su habitación y su esposa, de puntillas, regresaba a él y se metía, como hiciera tiempo atrás, en su cama. Dudó un instante si debería mostrarse frío y esquivo con ella o si abalanzarse sobre su deseado cuerpo y llenarla de besos. Ése fue el instante que aprovechó Bernardina para decir muy quedamente y junto a su oído: - Marco Antonio, tú eres un hombre bueno y no mereces el trato que te da tu esposa. Grabié se quedó de piedra cuando supo que quién se había metido en su cama era su cuñada y no su compañera, pero aún más se sorprendió porque, hablando quedamente, la voz de Bernardina no solamente no era desafinada, sino que era cálida, timbrada y arrebatadora. Ella, entendiendo la doble turbación que le tenía mudo y paralizado, continuó hablándole tiernamente: - Marco Antonio, ¿tanto te sorprende que una mujer joven se fije en ti? ¿Acaso no te crees merecedor de una hembra que pueda darte su juventud y la posibilidad de tener hijos con ella, o es tal vez mi voz lo que más te sorprende? Pues debes saber que éste ha sido mi gran secreto durante toda mi vida. ¿Crees que no me daba cuenta de cómo mis estúpidos pretendientes se apartaban de mí asustados con el timbre de mi voz? Yo podría haber retenido a cualquiera de ellos hablándole como te estoy hablando ahora a ti, pero, créeme, ninguno merecía la pena, y menos desde el día en que tú entraste en esta casa y en mi vida. Me he estado guardando para éste momento. Tu mujer te traiciona con un fantasma de su pasado, no sé si con su cuerpo, pero, desde luego, sí con su alma. El mundo se derrumba a tu alrededor..., pero aquí estoy yo, esperando mi turno para, en tu momento más difícil, entregarte el secreto de mi voz..., y la flor de mi cuerpo. Las palabras de Bernardina habían ido encendiendo la pasión en Grabié que, incorporándose sobre ella, le besó tiernamente los labios y después, acercando su boca a su oído, le susurró: -¡ Bendita seas en esta hora, que me ofreces, en medio de mi guerra, tu candorosa paz!.¡Tomaré el secreto de tu voz y la flor de tu cuerpo! Y vive dios que la tomó. Y el frescor y tersura del cuerpo de Bernardina, junto al misterio de su excitante voz, invadieron la vida de Grabié, que ya no tuvo ojos más que para ella y sentimientos más que para su recién nacido amor. Cuando, sentado en la mesa del despacho, alguna factura le recordaba al chocolatero de Sevilla, sus labios se estiraban en una insinuante sonrisa, pues pensaba en la cara que éste pondría cuando se enterara de cómo él había resuelto el dilema de la felicidad y, además, ahorrándose el pisito y sin salir de la propia casa. Mas la relación de Bernardina y Grabié fue creciendo y afianzándose, de forma que ambos deseaban más que una simple situación de “el señor y su mantenida”. Además, su cariño se les escapaba en las miradas, en los gestos, en las palabras, en los encuentros a solas..., y ya todos en la casa sospechaban. Sin embargo, fue Amparito quien quiso dejar las cosas claras y tomó el asunto por los cuernos: una noche, después de cenar, le pidió al servicio que se retirara y, acto seguido, se encaró con su marido y su hermana. Comenzó por 161 admitir su traición en ausencia de Grabié, pero no sólo no mostraba ningún arrepentimiento al respecto, sino que declaró abiertamente su intención de persistir en ella, admitiendo a cambio la traición de que ellos la estaban haciendo objeto. Todo podía quedar entre las cuatro paredes de la casa, si ellos estaban de acuerdo. Grabié quedó conforme, con una sola condición: que sus relaciones con el criollo fueran lo suficientemente discretas como para no poner su honor en entredicho. La misma condición les puso Amparito a ellos, de tal forma que, a todos los efectos, tanto dentro como fuera del domicilio, ella seguiría siendo su esposa y la señora de la casa. Así pues, como si de flemáticos anglosajones se tratase, los tres, civilizadamente, se repartieron los cuernos y los roles a desempeñar, como si de un nuevo y liberal juego se tratase. No pasaría mucho tiempo sin que Amparito, ya abiertamente, le propusiera a su marido la realización de una nueva visita al cautivo de la “Quadra Alta”. El embajador inglés le había mandado una carta para que la hiciera llegar a Miranda lo antes posible. En esta ocasión Fransuá no les acompañó, pues Grabié había perdido confianza en él desde su confesada traición y prefería mantenerlo al margen en tan delicado asunto. Cuando llegaron al Penal de Cuatro Torres, se encontraron con la sorpresa de que el recluso no estaba en la torre, sino dando un paseo por los alrededores del islote, en compañía de su inseparable Pedro José Morán. Amparito y Grabié les salieron al encuentro. Los hallaron sentados a la sombra de un gran pino piñonero y quedaron embelesados por la bella canción que el general estaba ejecutando con una rústica flauta de caña. Cuando terminó su interpretación y entre los aplausos de los presentes, se acercó a los visitantes y, con exquisitez, besó la mano de ella, conteniendo el deseo de Amparito de echársele al cuello, y después estrechó, respetuoso, la mano de él. Amparito le entregó la carta de Mr. Duff, que él procedió a deslacrar y leer de inmediato. La tensión se transformó en alegría cuando pudo comprobar que el embajador se le ofrecía gentilmente para cuanto hubiese necesidad. Miranda notaba en la actitud de Amparito que algo había cambiado, pues no se preocupaba la mujer de ocultar ante su marido la atracción que sentía hacia él. Ante su desconcierto, Amparito se le abrazó y le contó el acuerdo con su marido y su hermana. El criollo la separó suavemente y, con gran habilidad, la reprendió mimosamente, -¡Pues, a pesar del acuerdo, en público siempre hay que guardar la compostura, y el honor de Grabié, bien vale la pena nuestra prudencia! Aquello agradó sobremanera a Grabié que dejó caer al suelo las barreras de sus prevenciones contra el general y quedó con su ánima desprotegida a merced de aquel. Continuaron el paseo por los alrededores del islote. Junto a unos lentiscos, dos presos daban de cuerpo y unos gallinos mierdosos apenas les dejaban terminar, queriendo picotear sus excrementos. Miranda, deseoso de ganarse a Grabié, casi todo lo que hablaba lo hacía dirigiéndose a él. Entonces le refirió cómo había puesto en manos de la empresa comercial “Robertson, Bel & Company” el dinero de la revolución venezolana: veintidós mil pesos y mil doscientas onzas de oro. Requería de Grabié su mediación, como hombre conocedor e influyente del comercio gaditano, para reclamar a dicha compañía inglesa sus fondos, pues el primer gasto que debía afrontar ahora la Revolución colonial era la liberación de su líder. Grabié accedió amablemente a ejercer de intermediario. Después, ya más distendido, se propuso continuarle a Amparito el relato de su vida, que la anterior vez dejara inconcluso. 162 A partir de aquí, les refirió cómo, por fin, en 1.806 había conseguido formar una expedición para liberar Venezuela. Desde Nueva York, parte con el buque expedicionario “Leandro” y un puñado de patriotas voluntarios hacia las costas caribeñas del continente. Consiguieron liberar las ciudades de La Vela y Coro. Mas la población no estaba preparada para la independencia y no les comprendían. Hubieron de abandonar el intento unos meses más tarde y refugiarse en las Antillas. De allí, regresó a Londres, donde, ya en 1.808, coincidiendo con la ocupación de España por los ejércitos de Napoleón, exhorta a los cabildos de las colonias a que aprovechen la situación de la Metrópoli para proclamar su independencia, con lo que consiguió que se formaran las primeras Juntas Patrióticas en el continente Colombiano. Aquello vino a cristalizar en las primeras insurrecciones antiespañolas que se produjeron en el alto Perú y en Quito. Grabié seguía con gran interés el relato de Miranda..., Amparito, simplemente, lo adoraba y se derretía con su musical acento. - Desde Londres, - continuaba Miranda- pude ejercer una importante labor de divulgación de las ideas independentistas a través de la revista “El Colombiano”, que yo mismo fundé. Si el continente del norte es América y sus habitantes, americanos, el del sur es Colombia y nosotros, sus habitantes, colombianos. Fruto de aquellos años fueron las rebeliones de Caracas de 1.810, en que el pueblo se levantó contra el Capitán General y se constituyó la Junta Patriótica caraqueña. También en Buenos Aires se constituyó otra Junta. Nueva Granada, en el mismo año, se libera del gobierno español y constituye una Junta Patriótica que puso al país el nombre de Cundinamarca. En 1.811, fui nombrado Teniente General del glorioso ejército de Venezuela, al frente del cual conseguí sofocar el motín realista que se produjo en la ciudad de Valencia. Fui elegido diputado y vicepresidente del Congreso Nacional, y asimismo, Presidente de la Sociedad Patriótica. Fueron unos años gloriosos. La mayor parte de los criollos influyentes, los mantuanos, estaban del lado de la revolución. España bastante tenía con quitarse a Bonaparte de su grupa, para ocuparse de las colonias. Fue el momento idóneo para dar el golpe de gracia. Pero nos faltó tiempo. La caída de Napoleón en el frente ruso precipitó los acontecimientos. Si la ocupación de la Metrópoli hubiera durado, tan sólo un año más, a estas horas el continente Colombiano sería independiente y yo habría sido investido como el primer Gran Inca. No obstante, no perdimos el tiempo. Aquel mismo año, en el mes de Junio, nuestro congreso Nacional, conmigo al frente, proclamó la independencia de Venezuela y en el mes de diciembre se promulgaba la Constitución de la República. Llegados a este punto, Grabié se interesó por la forma de gobierno que Miranda había previsto para las colonias. El general, hablando de estos temas, como que se agigantaba ante sus interlocutores, abría sus inmensas alas y desplegaba toda la envergadura de hombre de Estado que atesoraba en aquel ya medio caduco y maltratado cuerpo. - “Pues verás, Grabié, - continuó, pasando su brazo sobre los hombros del comerciante, como si aún fuera el chiquillo al que otrora educó – el moderno sistema político que tenemos pensado, como no podría ser de otra manera, sería 163 similar al aprobado por vuestras recientes Cortes Gaditanas, es decir, una Monarquía Constitucional, pero, a diferencia de la vuestra, en lugar de un rey, la gobernaría un Emperador..., el Gran Inca, cuyo poder sería hereditario. El poder legislativo correspondería a un Senado, que, a su vez, estaría constituido, a título vitalicio, por caciques que nombraría el Inca. También habría una Cámara de Representantes, con miembros elegidos por la población. El Gran Inca, naturalmente, sería yo, que he portado, sobre mis espaldas, todo el peso de la formación del futuro Imperio. ”El viejo mundo se desmorona a nuestro alrededor, Grabié, - continuaba el general emocionándose por momentos con su propio relato- recibió su primer golpe en Norteamérica, con la independencia de las colonias inglesas, el segundo lo ha recibido en Francia, con la revolución burguesa y la abolición de la monarquía, y, el tercero, el de gracia, se lo darán las colonias españolas con su independencia. Acabaremos con el despotismo español en el continente Colombiano y, sobre los escombros que queden del viejo Régimen, levantaremos un Estado Nuevo, próspero y justo como ningún otro, y regido conforme a los postulados de Rousseau y Montesquieu, Voltaire y su amigo el abate Raynal. Y en ese nuevo Estado no gobernará ninguna de las rancias familias europeas..., gobernaré yo, un criollo dispuesto a fundirse con los indígenas y dar nacimiento al mestizaje que habrá de gobernar el mundo futuro.” Amparito puso las orejas tiesas al oír aquello de la “fusión con los indígenas”, mas Grabié vino, sin querer, a echar un cabo al criollo al preguntarle por el abate Raynal. Así, Miranda, continuó su relato procurando distraer a Amparito. - Conocí al abate en 1.781, en Marsella. Era un hombre de gran criterio e ideas ciertamente avanzadas para su época. Un precursor de los tiempos modernos que a nosotros nos ha tocado en suerte disfrutar. No olvidaré sus palabras cuando, lleno de fervor, me confesaba:”Francisco, he perdido la fe en Dios, que bendice el poder del Rey, un manirroto y libertino, pero he adquirido fe en el Hombre, en su capacidad para romper las ataduras de la caduca sociedad y crear otra nueva, libre y justa”. - ¡Cuánto mundo has recorrido...!- le dijo Grabié, lleno de admiración. - Ciertamente no he perdido el tiempo. Habré acertado unas veces y errado otras, pero ningún mandoble quedó en la funda de mi espada..., cada golpe que la vida me exigió..., lo di. “Ya en marzo del año 12, fui nombrado Generalísimo del ejército venezolano con poderes dictatoriales, al efecto de aglutinar las fuerzas y asestar el golpe definitivo a los realistas, partidarios de la corona española, mas no contábamos con que las fuerzas de la naturaleza se pondrían en nuestra contra. Justo el día del Jueves Santo, el 26 de marzo, un fortísimo terremoto sacudió el centro del país, coincidiendo el área del movimiento de tierras, con las poblaciones sublevadas contra la corona española. Aquello supieron utilizarlo muy rebién los realistas, al frente de los cuales estaban los curas y los monjes, que asustaban a la población diciéndoles que el seísmo había sido un castigo del cielo por el pecado mortal de los venezolanos al derrocar la autoridad del Rey de España, que estaba ungido por Dios. “¿No veis – decían a los inocentes nativos – que el terremoto solamente ha afectado a los pueblos donde gobierna el Anticristo?” Los frailes fanáticos exhortaban a los creyentes al arrepentimiento, asegurando que Caracas seguiría la misma suerte que Sodoma y Gomorra. De esta forma, tanto la población como mi propio ejército se vieron moralmente muy debilitadas, pues la mayor parte de ellos son creyentes. Peleamos bravamente 164 contra el canario Monteverde, realista plebeyo, mas el ejército español se apoderó del fuerte de San Felipe, defendido por Bolívar, y, desde allí, bombardearon, machacaron y, finalmente, conquistaron el Puerto Cabello, que era como el corazón de Venezuela. A todo este panorama había que añadir la rebelión de los esclavos que se produjo en el sur del país. Ello llevó el desánimo al corazón de los terratenientes, que achacaban sus males a la recién declarada República, y les hacía añorar la estabilidad de los tiempos de la corona española. En estas circunstancias, con mi ejército y la población desalentados, consideré que una capitulación ante Monteverde nos podría dar un respiro para reorganizarnos. El 25 de julio, firmé el acta de capitulación en San Mateo, mas, cuando me disponía a viajar a las Antillas, para, desde allí, recomponer la moral de los revolucionarios, fui traicionado por Simón Bolívar. Él, únicamente consideraba la superioridad de mis tropas en relación con Monteverde, no quería admitir que la batalla la teníamos perdida de antemano; entre la población, por el terremoto y, entre los mantuanos, por la rebelión de los esclavos. Así, Bolívar, traidoramente, me entregó a Monteverde, al tiempo que hacía caer sobre mis espaldas todo el peso de la derrota y me quitaba de en medio para erigirse él en el futuro Gran Inca. Prueba de su traición fue que Monteverde, en pago por mi entrega, le concedió un pasaporte para el extranjero y lo dejó en libertad. Si la batalla hubiese sido entre hombres cabales, Monteverde debía haberle dicho a Bolívar, “Roma no paga a traidores”, y lo hubiera encarcelado junto a mí y al resto de los patriotas. ”Medio año estuve preso en la Guaira, a pan y agua, encadenado y con agua hasta los tobillos. A principios del año 13, me trasladaron al fuerte del castillo de San Felipe, en Puerto Cabello, donde permanecí por ocho meses más, aherrojado. Ya en el verano de aquel año, me llevaron a Puerto Rico, donde el Gobernador me dio mejor trato, quitándome las cadenas y mejorando mi alimentación. Desde allí, vine a La Ínsula a bordo del bergantín Alerta. El resto, ya lo conocéis.” El criollo, después de su larga disertación, había quedado agotado. Además, recordar su reciente capitulación ante Monteverde, sin haberle presentado batalla, para sí quedaba como mandoble enfundado en la vaina de su sable. Y aquello le concomía las entrañas, pues él no era un cobarde y, sin embargo, aquel gesto de estrategia, bien fácilmente podía tacharse como tal. Su hasta entonces amigo Simón Bolívar ya lo había hecho. Apretando con fuerza sus puños, sólo esperaba que la vida le diera una nueva oportunidad para demostrar su valor ante sus patriotas colombianos del sur. Grabié y Amparito habían quedado anonadados con la aventurera vida del General y, boquiabiertos de espíritu, le estaban completamente entregados. Aquella tarde, cuando partieron para Gades, portaban tres cartas del criollo: una, que habían de entregar al embajador británico en Gades, Mr. Duff, para el ministro inglés, Mr. Vansittart; una segunda, para su amigo francmasón de Gibraltar, Mr. John Turnbull, y, la tercera, para la empresa comercial Robertson Bel & Company, también en la Gran Bretaña. En todas ellas, un denominador común..., recabar fondos para sobrevivir, primero, y para sobornar a sus carceleros, después. 165 Amparito y Grabié cumplían, con la mayor diligencia, los encargos de don Francisco Miranda, pero el panorama internacional estaba cambiando rápidamente. Fernando VII había anulado la Constitución y ordenado detener y encarcelar a los liberales. Los ingleses, únicos aliados del patriota colombiano, se habían quitado la máscara de liberales y ahora apoyaban descaradamente al despótico Cavernícola VII. Derrotado Napoleón y, vencidos igualmente los independentistas en las colonias españolas, a los ingleses ya no les interesa para nada la alianza con Miranda. Por ello, las cartas del general no provocaban el eco que él esperaba. El ministro inglés ni se molestó en considerar sus peticiones. La “Company” inglesa sólo esperaba que se pudriese en presidio para quedarse con su dinero. Únicamente Peter, el hijo del señor Turnbull, mostró cierto interés por el cautivo, remitiéndole quinientas libras, en lugar de las mil doscientas que precisaba para montar su evasión, planeada para huir a Portugal primero, y a las Antillas después. En el domicilio de la calle Pelota, los Rocco jugaban bien el moderno, divertido y liberal juego de los cuernos encadenados, pues, si Amparito adulteraba con Miranda, y Grabié con Bernardina, ésta, a su vez, engañaba al delicado organista-sacristán, con el que no se había decidido a romper, por maquillar, en alguna medida, la situación de puertas para afuera. Además, ¡oh maravilla de los prodigios!, a Bernardina, a medida que su cuñado le regaba el huerto, se le iba templando el timbre de la voz, de manera que aquello parecía que iba a tener el final feliz de un cuento de hadas, en el que la princesita fea, por la influencia del amor de su príncipe, se tornaría bella y adorable. Dios sabe de qué ardides no hubo de valerse el joven guardiamarina Benito Bienvenga, para, simplemente con la referencia de “doña Amparo, la bella de La Ínsula”, lograr enterarse del domicilio de Amparito. Ciertamente lo suyo había sido un flechazo del cegado y caprichoso Cupido, pues el muchacho, desde el día en que se la tropezó en la Puerta de Tierra de La Ínsula, bebía los vientos por ella. Amparito, por su parte, no sentía la menor atracción hacia el muchacho, que, ciertamente, por la diferencia de edad, podía ser su hijo. Desde luego, su vanidad de mujer se encontraba bien engordada con el hecho tan poco usual de haber enamorado de aquella forma a un tan jovencísimo galán. El apuesto y uniformado mozalbete le escribía unas apasionadas cartas, que ella se cuidaba muy mucho de no contestar, por no dar la mínima esperanza a tan descabellado proyecto como albergara el muchacho en sus delirios amorosos. No obstante, el paso del tiempo, en lugar de enfriar al enamorado oficial, mas bien parecía exacerbarlo en su frenesí romántico. Así, no conforme con escribir las cartas que su amada se empeñaba en ignorar, comenzó a pasearle la calle, lo que empezaba a constituir un problema por el “qué dirán” del vecindario, pues, aunque, en un principio, pudieran atribuirse los paseos a que pretendía a la hermana pequeña de los Rocco, aquello ya suponía el estar en boca de los vecinos y, si se descubría que la pretendida era la hermana casada, podía derivar en problemas con el honor de Grabié, que bastantes gaitas tenía con el asunto de su mujer y el general Miranda, para ahora encontrarse con un jovenzuelo paseándole la calle a su esposa. El asunto comenzó a fastidiar a Amparito, pues el seguimiento a que el guardiamarina la tenía sometida, le dificultaba, en gran medida, sus viajes disfrazada a La Ínsula. Así es que decidió hacer frente resueltamente al asunto. Aprovechando el día que se desplazó a La Ínsula en compañía de su esposo para 166 proceder a desenterrar los huesos de su hermana Amor, y llevarlos a reposar al panteón familiar ya construido en el cementerio de San José de Gades, se dirigió resueltamente a la casa de su joven enamorado. El joven oficial era hijo de un capitán de navío, recientemente fallecido, y residía con su viuda madre en una de las casas de oficiales del arsenal. Afortunadamente, el joven Benito se encontraba embarcado y pudo hablar sin violentarse, con la madre de aquel. La buena señora estaba en la más absoluta ignorancia de las fantasías amorosas de su lunático hijo y, desde el primer momento, comprendió la postura de Amparito a la que agradeció, una y mil veces, la gentileza para con ella y la prudencia con que acometía el asunto, quedando de su mano el enderezar la conducta de su romántico hijo, de allí en adelante. Por su parte, el general Miranda, con el paso de los meses, no veía en absoluto que sus asuntos tomaran el rumbo de enderezarse. Gracias a un amigo de los Turnbull en Gades, supieron que el embajador inglés, Mr. Duff, se estaba comportando traidoramente, pues todas las propuestas de alianza que Miranda le hacía al ministro inglés, aquel, por congraciarse con el cavernícola Borbón, se las informaba puntualmente a los españoles. Los demócratas y liberales malamente podían prestarle apoyo alguno, cuando eran perseguidos, encarcelados y desterrados. Los diputados liberales de las Cortes de Gades, estaban de vuelta en las colonias y cuidando de conservar su propia integridad ante la ferocidad que estaba mostrando el “Deseado” VII. Por su parte, el canalla del alcaide de Cuatro Torres, en cuyas manos había puesto Miranda la intendencia y los contactos precisos para su evasión, constantemente le subía el importe de los gastos necesarios para aparejarla. Ya estaban en mil doscientas libras. En medio de aquella desoladora situación, cargando ante el mundo con todas las culpas de la derrota de la sublevación, con los aliados ingleses jugando con él al antojo de sus intereses, con Simón Bolívar aprovechando su ausencia para engrandecer su figura, con los pillos de la Company sin quererle reintegrar el dinero de la Revolución, con el peso de la prolongada cautividad sobre su silvestre ánimo, con la voraz humedad marismeña calando cada vez más hondo en sus avejentados huesos..., solamente un bálsamo tenían las penas del criollo: Amparito. Y solamente un exiguo punto de apoyo sus planes de futuro: los Turnbull. A comienzos de 1.816, Miranda había conseguido reunir las mil doscientas libras, mas dificultades de última hora con el capitán del barco que había de llevarlo hasta Lisboa hacían precisas otras trescientas. Miranda comisionó a Amparito para que las fuera a buscar a la casa de los Turnbull, en Gibraltar y Grabié la acompañó en el buque correo que hacía la travesía Gades-GibraltarMálaga. Los amigos ingleses de Miranda le entregarían las trescientas libras así como la dirección del domicilio de Lisboa en el que debía esconderse hasta que partiera para Las Antillas. El plan de fuga estaba preparado para tres días después de que se hiciera la entrega del dinero. Los Rocco regresaron de Gibraltar apesadumbrados. Por lo visto, fuera de la Ínsula, ya nadie quería saber nada de Miranda. Los ingleses de la Roca les recibieron con gran amabilidad y con el relato pormenorizado de las ayudas 167 prestadas al criollo, que sumaban la escalofriante cifra de más de quince mil libras. Ya no querían saber más nada de ayudas a una causa tan perdida como la de Miranda. Del domicilio de Lisboa, decían no saber nada. Cuando se entrevistaron con el general, le engañaron con ambiguas explicaciones y vanas esperanzas de futuras ayudas económicas..., que nunca llegarían. Para mayor desolación, aquel terrible y frío invierno vino a llenarse de luto y de tristeza con la muerte del joven guardiamarina. Loco de amor por Amparito y sin encontrarle sentido a la vida lejos de su amada del disfraz, hundido en la melancolía y perdido en la soledad de una guardia nocturna, se disparó un romántico tiro en la sien derecha. La madre del muchacho quedó desolada, desvanecido el único ser querido que era su sustento para seguir viviendo. En la lápida que pusieron sobre su tumba, mandó grabar estos bellos versos: Marchita en flor, la flor fue de mi vida. Casi al nacer morir..., he aquí mi historia. Mi existencia y mi tumba, el mundo olvida. Pero guarda una madre mi memoria. Aún hoy pueden leerse estos bellos sentimientos en la vieja lápida, difuminadas sus letras por el musgo, entre matas de jaramagos secos y hojas caídas. Amparito quedó profundamente impresionada y afectada por el suicidio de aquel chiquillo de diecinueve años. (Quiero decir, por su “muerte en acto de demencia”..., olvidaba que los oficiales de la Armada no se suicidan...). No podía evitar el sentimiento de culpa que la embargaba y hacía suyo el dolor de la desconsolada madre, a la que se sentía más próxima que a su desdichado enamorado. Además, el proyecto de fuga de Miranda la tenía, desde tiempo atrás, entristecida, pues sabía de sobras que, cuando el general se marchara, sería para siempre. Se había volcado por entero con él y ahora se encontraba con que su sitio en su casa se lo había quitado su hermana. Se había lanzado cuesta abajo y ya no tenía vuelta atrás. Había jugado fuerte, se lo había apostado todo..., y estaba a punto de quedarse sin nada. En aquellas lamentables circunstancias, apenas entrada la incipiente primavera, el 25 de marzo, mientras el indómito criollo tocaba primorosamente la flauta bajo el pino piñonero, en compañía de su inseparable Pedro José Morán, un ataque maligno dio con él en el suelo, donde quedó sin conocimiento y convulso. Aunque volvió en sí, de resultas del ataque, le quedó una calentura pútrida con demasiada malicia. Como parecieran los síntomas del tifus los que le aquejaban, fue prontamente trasladado al Hospitalillo, donde quedó ingresado en observación. Tenía todo el costado izquierdo paralizado, pues un aire metífico le inficionaba la sangre, corrompiéndosela. Amparito no se separaba de él en todo el día. Solamente, a la caída del sol, tomaba una barca de regreso a Gades, donde dedicaba una ínfima atención al pequeño Juan de Dios, y el resto del tiempo lo pasaba dando suelta al llanto que durante el día, delante de Miranda, se contenía. Su amado criollo se estaba muriendo sin que ella pudiera hacer nada por él. El horizonte se le ennegrecía de tormentosos nubarrones..., la vida empezaba a carecer de sentido. Por las noches, Pedro José Morán, acompañaba al febril patriota, cuya gran humanidad se iba encogiendo por días, consumiéndose ante el furibundo ataque de las fiebres, que no cesaban. Apenas si podía hablar, pues la parálisis 168 del lado izquierdo le afectaba a la lengua, que la tenía como de borracho, y, en alguna medida, a las entendederas, pues las frases que lograba hilvanar, de vez en cuando, carecían de sentido las más de las veces. En una ocasión, con desacostumbrada claridad, y con esa graciosa forma que tienen los criollos de pronunciar la erre, le dijo a Amparito:”¡Niña, tiene grasia, tan sólo una “r” diferencia el comienzo del término..., empecé mi vida caraqueño..., y la voy a terminar carraqueño...”. Su delgadez era extrema, sus profundas ojeras le daban un cadavérico aspecto, el cabello se le había vuelto totalmente blanco, sin brillo alguno. Amparito y Grabié, ejerciendo sus influencias, consiguieron que tres eminentes profesores del Colegio de Cirujanos de la Armada de Gades, amén de un famoso astrónomo chino residente en La Isla, se reunieran en consulta en torno al debilitado Miranda. Para la desgracia de cuantos le querían, el diagnóstico de los cuatro sabios era concluyente: “el infortunado ha sufrido una apoplejía que se le ha complicado con una inflamación que le ha acudido a la cabeza, y con una acumulación morbosa de humores en la boca, que dificultan, de forma importante, su alimentación… Se encuentra en los últimos trances de su vida”. En la madrugada del día 14 de Julio del año dieciséis, don Francisco Miranda, Coronel de Su Majestad don Carlos III, General del Generalísimo Napoleón Bonaparte y Generalísimo de los Ejércitos de Venezuela Libre..., exhalaba su último suspiro en los brazos de Pedro José Morán, en un oscuro rincón del Hospitalillo de La Ínsula de La Carraca, olvidado de todos, abandonado por la Fortuna, la Gloria..., y la Esperanza. El Presbítero Bachiller don Juan Francisco de Paula Vergara administró la extrema unción a su cadáver. Los frailes de El Puerto Real, que, como buitres inquisidores, esperaban la muerte del excomulgado..., se abalanzaron sobre sus despojos haciéndolos desaparecer. Su cadáver fue enterrado junto al cementerio, fuera del campo santo, como correspondía a un excomulgado. Sus pertenencias todas fueron dadas al fuego purificador, incluso su colchón, sus sábanas y las ropas con que expirara. Al día siguiente, Amparito se encontró con el sitio vacío en el Hospitalillo. Pedro José hubo de sostenerla para que no cayera desvanecida al suelo. Sólo le cupo el consuelo de regar con sus lágrimas la tierra que cubría el cuerpo de su criollo, junto al cementerio, ante las miradas y cuchicheos de cuantos la observaban. Ni “El Comercio”, ni “La Palma”, ni en “La Soberanía Nacional”, ni en “La Monarquía Tradicional”, ni en la “Federación Andaluza”, ni en “El Cantazo”, ni en ningún otro periódico de cuantos se editaban en la capital de Las Gadeiras, apareció la más pequeña referencia a la muerte de Miranda. A los pocos días, Amparito amaneció muerta en su solitaria cama. Tenía los labios morados y la tez blanquísima. La noche anterior se había tomado entero el frasquito del romántico láudano que el cirujano recetara en su día a don Silvestre para mitigar sus dolores. Grabié, en un gesto que desde alguna parte le agradecerían, Miranda primero y, sobre todo, Amparito, dispuso que el cadáver de su mujer fuera 169 sepultado en el cementerio de la Ínsula lo más cercano posible al lugar donde, días atrás, se diera tierra al criollo libertador. De esta forma, desoyendo a todos y siendo fiel sólo a sí mismo, siguió el consejo que le diera el mejor hombre que conoció en toda su vida. La caprichosa fortuna quiso que la sepultura de Amparito quedara junto a la tumba de Leonorcita, la amante de don Esto, y a tan sólo dos varas de donde no hallaban paz los restos del niño enamorado, el guardiamarina Bienvenga. ¡Cuántas criaturas devenidas a tierra, a vano polvo..., cuántos sentimientos diluidos en el celeste éter de la marisma de La Ínsula! ¡¡ Cuánta nada!! Al cabo, Grabié retornó a ser don Marco Antonio Gabriel. Desposó a su cuñada Bernardina y, aprovechando la empopada que las circunstancias le ofrecían..., navegó por la vida con ventura. 170 16. El Manolito (1816 - 1820) El Virrey de turno era un capitán de navío de gran corpulencia física, no demasiada enjundia, arrojo temerario y vozarrón de trueno, características todas ellas idóneas para el ejercicio del mando en la Real Armada de su Majestad, o en cualquiera otra. Oriundo de Guadasuar, un pueblecito al lado de Valencia, se había criado con unas hermanas de su madre que le recogieron a los diez años, cuando una epidemia de tifus lo dejó huérfano de padre y madre. A los catorce años, se escapó de la casa con el propósito de irse a la isla de La Española a plantar un cafetal y hacer fortuna, con la esperanza de sacar a sus queridas tías de las estrecheces en que se desenvolvían. Cuando llegó a Gades, quedó prendado de la prestancia de los uniformes de los oficiales de la Armada Real y, olvidándose de los cafetales, se hizo guardiamarina. Sus tías se alegrarían mucho del repentino cambio de planes. Casó con una preciosa gaditana de acomodada familia, Adela de Vicente y Portela, a la que, al regreso de cada singladura, le hacía un hijo. Al cabo, de los doce que parió, le vivían nueve. Su situación familiar era muy desahogada en virtud de lo aportado al matrimonio por Adela, y ejercía su profesión por auténtica vocación, ya que lo que más le gustaba en el mundo era, primero, hacerse obedecer, y, segundo, sentir las velas henchidas, al par que su pecho, de aire salino, notar la incierta mar bajo la quilla, y tener el mundo entero, en mil posibles rumbos, ante su proa. Los avatares mil de los ascensos y las vacantes, de las influencias y los intereses de unos y otros y las infamias de la mayoría, le habían llevado a ser, desde hacía tan sólo unos meses, la primera autoridad de la Ínsula..., el Virrey. En los círculos de la oficialidad de la Real, se le conocía, desde guardiamarina, con el mote de “El Manolito”. Y no es que fuera éste un cariñoso diminutivo de Manuel, pues él se llamaba, como buen valenciano, Salvador, sino porque gustaba de decir, en lugar de monolito, manolito, tal como había oído a la gente sencilla de las Gadeiras. Era el guadasuarés un magnífico conocedor del castellano, amén del dialecto valenciá, pero, a su llegada a esta Bahía, quedó subyugado por la forma de hablar de los gadeiranos y, muy especialmente, por la manera en que la gente menos instruida deformaba las palabras a su conveniencia y antojo. Así, no podía sustraerse al placer de llamar a cada monumento o pedrusco que se lo mereciere, “manolito”, en lugar de su correcto nombre. Y, aunque igual le sucedía con muchas otras palabras, como ésta fuera la primera que adoptó a su particular vocabulario, le quedó el sobrenombre para los restos. El guadasuarés mantenía la peregrina hipótesis de que el populacho no hablaba mal por ignorancia ni desconocimiento, sino por el deseo de hacer suyas las palabras que no comprendía. Pues él, en muchas ocasiones, había probado a enseñar a los marineros la forma correcta de decir determinadas palabras y había podido comprobar cómo éstos, aún después de conocer la correcta, seguían utilizando la deformada, porque, además, concluía el oficial, él mismo había 171 podido comprobar cómo ello producía un inmenso placer. De ahí que, no pudiendo sustraerse a tan extraño goce, se complaciera en decir: “armóndiga” por albóndiga, ya que las primeras son mucho más redondas y contundentes que las segundas y, además, mucho más sabrosas; “amarrón” por marrón, pues es a todas luces evidente que el primer color es mucho más pronunciado que el segundo, que a su vera, casi queda en café con leche; “machuelo” por mochuelo, pues todo el mundo sabe lo bravas que son estas aves nocturnas; o bien “santificado” por certificado, cuya evidencia es tal que no precisa aclaración alguna; y otras lindezas lingüísticas por el estilo. Desde que casó con Adelita, se había traído de Guadasuar a sus dos tías solteras que desempeñaban el papel de niñeras de su numerosa prole, a la que atendían con mayor celo que si hubieran sido sus propios hijos. Y en éste tiempo que ahora estamos describiendo, todos ellos, el matrimonio, los nueve hijos y las dos tías, residían gozosos en el Palacio del Virrey Insular. A la sazón, la evacuación de las aguas negras se había convertido, en aquel tiempo, en un problema de primera magnitud para la administración de la Ínsula. Los pozos negros que se venían practicando al efecto, ante lo fangoso del subsuelo, en absoluto filtraban el agua que, en ellos, se iba acumulando, con lo que, frecuentemente, rebosaban de fétida porquería. A tal punto había llegado el problema que se había creado un cuerpo de poceros, dentro del ramo de mantenimiento, encargado de la monda de éstos. Mas el Virrey, no conforme con este tradicional sistema, cavilaba sobre la posibilidad de aprovechar el sube y baja de las mareas, para que, con la pleamar, llegara el agua hasta los pozos y retiraran las inmundicias vertidas, con cada bajamar. De esta manera, los pozos siempre estarían limpios, pues se retirarían los excrementos dos veces cada día. Al efecto, con la ayuda de expertos ingenieros del astillero, se dio forma a un ingenioso proyecto que consistiría en la construcción de unas madronas o canales subterráneos confluyentes en un foso o canal central, situado en el medio de la Insula y, dotado de compuertas. Con la pleamar, el foso quedaría lleno de agua de los caños y, en ése preciso momento, se cerrarían las compuertas, quedando por tanto retenida toda el agua que contuviera. Cuando hubiese bajado la marea, se abrirían de golpe todas las compuertas del foso, cuyas aguas correrían precipitadamente hacia los caños vacíos, arrastrando, en su carrera, todos los residuos acumulados en los canales subterráneos, provenientes de las dependencias, viviendas, cuarteles, etcétera. El sistema era realmente habilidoso y, con el paso de los años, se mostraría de gran eficacia. Mas, apenas comenzadas las obras de construcción de las madronas, en la plaza que había delante del Palacio del Virrey, apareció en el subsuelo lo que parecía ser otra de anterior época. Con gran sigilo, el ingeniero jefe mandó disimular el hallazgo a los ojos de los obreros y fue a dar cuenta del mismo al “Manolito”. En la noche de aquel mismo día, alumbrados de hachones, se introducían en la madrona el Virrey, el ingeniero y el capataz de la obra, dispuestos a desvelar el origen de tan misteriosa construcción. La altura del canal permitía caminar por él erguidos de cuerpo, lo cual, en principio, parecía un exceso de construcción para canalizar aguas negras. Caminaban en dirección Este. La oscuridad era total dentro del angosto recinto y solamente se veía a cuatro o cinco varas por delante del hachón que portaba el Virrey. El suelo que pisaban era empedrado y liso, carente de guijarros sueltos o cualquier otro obstáculo que dificultara el paso. Un fuerte olor a humedad y a rancio lo inundaba todo, mas no a podredumbre ni a aguas negras, como en principio era 172 de esperar. Algunas ratas huían ante su presencia; de un certero puntapié el virrey estampó a una de ellas contra la pared y allí quedó chillando moribunda. El trayecto era todo recto, sin ángulos ni curvaturas que, desde allí abajo, se percibieran. Al cabo, el recorrido terminaba en una sólida puerta de mohosos herrajes. Con el esfuerzo de todos, consiguieron descorrer el cerrojo y abrir el portalón lo suficiente como para que pasara un cuerpo. Una cortina vegetal cerraba el paso tras la entreabierta puerta. Apartada ésta, valiente y violentamente, por el osado Virrey, salieron al fin al aire puro de la noche y, con gran sorpresa de todos, pudieron comprobar que se hallaban en el jardín del Palacio. Este inesperado hallazgo llenó de preocupación al Virrey, pues veía con ello francamente vulnerable la seguridad de su residencia. Hizo, en al acto, jurar a sus acompañantes absoluta confidencialidad sobre el pasadizo secreto que habían encontrado, asegurándoles, enérgicamente, que les iba la vida en ello. En la siguiente noche, y haciéndose acompañar solamente del ingeniero, en quién tenía mayor confianza, el virrey continuó inspeccionando el entramado de pasadizos y pudo comprobar que unía el Palacio, por el Este, con el muelle, a la altura de la Puerta del Mar, y, por el Oeste, llegaba hasta debajo de la Iglesia nueva, terminando en una gran sala de unas ocho por seis varas, que debía de caer, aproximadamente, debajo de la sacristía. En el centro de la sala, había una gran mesa de madera de caoba de la que traían de vuelta los buques de las Indias, toda ella cubierta de una gruesa capa de polvo; las paredes parecían estar pintadas de color rosado y el techo, de celeste; mas todos los colores estaban muy desvaídos. Daba la sensación de haber sido un lugar de reuniones secretas mucho tiempo atrás abandonado, tal vez cuando se comenzó la construcción del Templo, más de treinta años atrás. En la sala, había dos puertas: una de ellas daba a un pasillo por el que se accedía a una angosta escalera de piedra que venía a dar a la sacristía por cuyo lado estaba la puerta de acceso perfectamente disimulada por las molduras de madera que forraban la pared; tras la otra puerta que había en la sala, les esperaba una gran sorpresa. El cerrojo corría con la ligereza del que está en continuo uso. Abrieron..., y apareció una habitación devenida en mazmorra, en cuyo suelo, entre sucias pajas, yacía tendida una criatura que no se inmutó ante la apertura de la puerta, mas, cuando el Virrey con su enérgica voz, le demandó: “¡quién vive!”, se incorporó asustado arrastrándose por el suelo hasta ponerse contra la pared. Era un horrible ser, vestido de harapos, con toda la piel de su cuerpo blanquísima, los cabellos y hasta las cejas y las pestañas, también blanquísimas y una enorme cabeza llena de mataduras y pústulas. A la luz de los hachones, sus ojos aparecían de color rojo, como si de una criatura diabólica se tratase. El Virrey, profundamente impresionado, retrocedió junto con el ingeniero y cerraron la puerta tras de sí. La criatura comenzó entonces a emitir una especie de retahíla lastimosa que asemejaba, en aquella tenebrosidad, el lamento de un alma en pena. Al siguiente día, ambos expedicionarios, con gran sigilo, mandaron traer a su presencia a Fray Leonardo, el cual, hábilmente interrogado, y sin que llegara ni a barruntar las verdaderas intenciones de éstos, fue descartado como conocedor de la existencia del monstruo. Las sospechas cayeron entonces en la 173 viuda del sacristán, mujer de cierta edad a la que aún quedaban vestigios de una pasada lozanía y que se ocupaba de limpiar los suelos de la Iglesia, al tiempo que ayudaba en los entierros al sepulturero. Tenía cedido el cuartucho del sacristán, junto a la sacristía, en el que vivía con un hijo medio bobo al que constantemente se le caía la baba y andaba, de continuo, trasteándose sus partes. Llamada a la presencia del Virrey y el ingeniero, y ante la pregunta del primero sobre cuántos hijos tenía, la pobre mujer, como quien descarga de golpe un peso que soportara durante años, contestó “dos” y, acto seguido, sin mediar más palabra alguna de los interrogadores, le mujer les contó que aquella criatura infernal que tenía encerrada en el sótano de la Iglesia había sido el fruto de una relación pecaminosa con un fraile y a la que se vio forzada para evitar que el Santo Oficio investigara a su difunto esposo el sacristán, por unas infundadas acusaciones de herejía que urdiera el propio fraile. En los encarnados ojos del monstruo estaba la maldad de aquel pecador, y en la blancura de su piel y de sus cabellos, la pureza e inocencia de ella..., “mas entre el pecado del otro y la pureza mía - concluyó la mujer- se había engendrado aquella monstruosa criatura”. Ella, avergonzada con el nacimiento del blanquísimo ser, lo había ocultado a todos desde su nacimiento y, con la anuencia de su esposo, lo había instalado en aquel sótano, del cual ni siquiera los frailes tenían noticia. Allí lo alimentaba periódicamente y lo mantenía apartado del mundo para ocultar su pecado y la vergüenza de su marido, a los ojos de todos. La pobre mujer, cuando hubo terminado de vaciar el cáliz de sus angustias ante aquellos poderosos señores, exhausta, se desvaneció a sus pies. Su desmadejado cuerpo en el suelo había quedado de tal suerte destapado que sus muslos hicieron que ambos varones, por un momento, comprendieran al fraile sátiro. ¡Cuán frágil es la condición humana..., incluso en cualesquiera inoportuna circunstancia! El Virrey quiso mantener todo el asunto en el más estricto secreto, pues la seguridad del Palacio y, por ende, la de su persona, estaban en juego. Al siguiente día, despejada la sacristía de curiosos o inoportunos visitantes, solamente él, el ingeniero y la madre del desdichado, bajaron al sótano, quitaron los grillos que lo sujetaban al muro y lo subieron a la sacristía. El desventurado, que no había visto la luz del sol desde el día en que nació, cubría su cara con ambas manos. Ya arriba, y después de mucho rato, fue apartando muy lentamente las manos de su rostro y levantando la vista en aquella estancia apenas en penumbra y quedó maravillado de la tenue luz que percibía. Su deformado rostro se llenó de felicidad y su semblante irradió, por un instante, una hermosa claridad. Como quien ha visto a Dios, exclamó: “¡ Luz...!” y, en aquel instante cayó al suelo muerto. En su rostro quedó reflejada una increíble sonrisa llena de dulzura y paz. El Virrey dijo: “¡Dependiendo de donde está un alma..., allí pone a su Dios…, este pobre, que ha vivido toda su vida en la oscuridad, ha hecho, de ésta tenue luz, su divino Ser!”. El Manolito no alcanzaba la profundidad de sus propias palabras...: el ingeniero, en cambio, nunca las olvidaría, las guardaría en su memoria como propias de un filósofo, que la ventura había querido poner, caprichosamente, en labios de aquel rudo guerrero de la mar. El pobre albino, involuntario Segismundo de las marismas carraqueñas, fue sepultado en la fosa común del cementerio, aquella misma noche, por su madre, el ingeniero y el Virrey. Las obras de las madronas se concluyeron sin más sobresaltos y el señor 174 de la Ínsula, usando de sus influencias, consiguió una iglesia en La Isla a la que se trasladó la sacristana con sus hermosos muslos. Y, seguidamente, procuró un nuevo y lejano destino para el ingeniero. De aquella forma, él quedó como único conocedor de la existencia de los sótanos eclesiales y de sus comunicaciones con el Palacio y con la Puerta del Mar. “El Manolito” era francmasón. De ahí que no le resultara ajeno el detalle de los colores de paredes y techo de la sala bajo la sacristía; pues acostumbran, precisamente éstos, a pintar las paredes de sus Logias de color rojo y el techo de azul, en el que dibujaban plateadas estrellas. Luego era evidente el uso que se había dado a aquella sala en el pasado y el interés del Virrey por desalojar de la Ínsula a los incómodos testigos del hallazgo. Además del singular sistema de madronas para la evacuación de las inmundicias que los cuerpos dan de sí, el liberal Virrey, infatigable restaurador de la decaída Ínsula, se ocupó de reedificar el Cuartel de Maestranza, que había sido destruido por un voraz incendio unos años antes; también, del arreglo de las herrerías, que eran constante pasto de las llamas, construyendo catorce fraguas de piedra que dieron un estupendo resultado. Hizo, igualmente, una costosa obra de restauración del Hospitalillo donde murió Miranda, ya que los enfermos graves los estaban llevando bien a Gades, al colegio de Cirujanos, bien al nuevo hospital que se había hecho en el departamento de San Carlos, en La Isla, y, por tanto, éste había caído en abandono de todos. Pero de cuantas obras ejecutó el infatigable “Manolito”, la que más le colmaba a él de satisfacción era la renovación del Penal de Cuatro Torres, en donde reparó todos los desperfectos que el tiempo venía causando en tan singular edificación, y sobre todo, hizo que se dedicara una estancia de la planta baja a escuela para la instrucción de los cautivos, pues mantenía la disparatada idea de que la cultura era un bien al que tenían derecho todos los hombres y, en un tiempo en el que solamente sabían leer los clérigos, los comerciantes, los profesionales libres, los oficiales y algunos pocos más, quiso imponer la ley de que lo más bajo y lo más ruin, la vil canalla del presidio, aprendiera siquiera una elemental lectura y alguna de las cuatro reglas. ¡Típica excentricidad de reyezuelo todopoderoso! Acompañaba al Virrey en tan descabellado proyecto, un no menos excéntrico profesor llamado Pau Nicolau, vecino de El Puerto Real, erudito en letras, en canto religioso y en el tañido del laúd, que había de ser el voluntario y desinteresado instructor de tan heterogénea pandilla de criminales, ladrones, salteadores, lujuriosos fornicadores, traidores de su Majestad, amotinados, judíos, dementes, prostitutas, sodomitas, herejes, holgazanes, niños sin oficio, y demás. También el profesor Pau tenía la esperanza de que alguna de aquellas desventuradas criaturas, dotadas del conocimiento suficiente para convertir los garabatos en palabras, las palabras en pensamientos, y los pensamientos en más conocimientos, llegara a enderezar su vida y, pagadas sus culpas, encontrara algún venturoso camino que no le hiciera retornar con sus huesos al presidio. El estúpido Borbón, a su regreso a España, había implantado el Régimen anterior, como si en el país no hubiese ocurrido nada, como si no hubiesen perdido la vida, en la Guerra de la Independencia y por la Libertad, una décima parte de la población (un millón de españoles, de los diez y medio que, por aquel 175 entonces, poblaban el solar patrio). Restablece el Tribunal del Santo Oficio, anula la Constitución de 1.812 y comienza una ferocísima depuración de afrancesados y de liberales. Su sistema de gobierno está sustentado en la persecución y la venganza. No en vano se habían producido importantes conjuras contra “el deseado”: la primera en Gades, a finales de agosto de 1814, o en 1816, cuando la famosa “Conspiración del Triángulo”, cuyo objetivo era asesinar al Rey e instaurar un régimen Liberal. A éstas siguió la Trama Masónica, que corrió, como reguero de pólvora, por casi todas las ciudades importantes de la costa mediterránea. El propio estado de policía creado por el monarca estaba consiguiendo dar a las Sociedades Secretas una importancia que, hasta entonces, no habían tenido. En la capital de Las Gadeiras se constituyen dos nuevas logias francmasónicas: el “Taller Sublime” y el “Soberano Capítulo”, a las que se inscriben importantes personalidades de toda la Bahía. El liberalismo estaba de moda, sobre todo entre intelectuales, comerciantes de alto rango y oficiales del ejército. Don Antonio Alcalá Galiano pertenecía al Taller Sublime. El capitán Facundo Infante, perteneciente a la Junta Directiva de la francmasonería madrileña, había llegado a Gades a refugiarse de la persecución a que era sometido por el Gobierno de su Majestad. Las reuniones secretas se venían celebrando indistintamente en la casa de los Isturiz, en Gades, o en una cueva cercana a la ciudad de Alcalá de los Gazules. Hubo un tiempo en que se celebraron en la casa del vendedor de chocolate, don Juan Lozano de Torres, que, por aquella época, era muy liberal, hasta el punto de publicar unos folletos de marcado carácter republicano que fueron elogiados por el periódico gadeirano liberal “El Conciso”. Mas ahora se había tornado en hombre de gran influencia ante el rey, del que llegaría a ser Ministro de Gracia y Justicia. Colgaba de su pecho una gran cruz en mérito a haber sido el primero en anunciar el embarazo de la reina. Tenía una gran ascendencia sobre el Rey, del que conseguía lo que se proponía. Había convencido al muy estúpido de que existía, entre ambos, una total identidad de temperamentos, hasta el punto de que lo que le pasara al uno tenía que ocurrirle, irremisiblemente, al otro. Portando constantemente de su cuello un retrato del rey, había conseguido encumbrarse, desde la esfera más humilde, hasta el puesto de consejero de Estado, y logrado ser un componente más de la famosa “Camarilla” del rey. Hombre basto, inculto, adulador y propenso al mal, el mismo temperamento que su majestad..., sólo que, al cabo, don Juan Lozano era pillo, y su majestad, imbécil, ahí era donde se separaban sus gemelos temperamentos. La Camarilla era una habitación del Palacio Real, contigua a los aposentos del monarca, donde éste se reunía con sus familiares y consejeros. En ella se conspiraba contra el régimen constitucional y el espíritu liberal, en íntima comunión con el Tribunal del Santo Oficio. Era allí donde se regían los destinos del país entero y donde se movían los hilos del poder absolutista, donde se podían pescar los mejores destinos y enganchar las más gozosas canonjías. El Rey, que no era dado a chancearse con los cortesanos, tenía, en cambio, gran placer en hacerlo con los criados y sirvientes de palacio, a los que permitía, en su presencia, las mayores libertades. Así, componían la también llamada “Junta Apostólica” personajes tales como Villares, que era guardarropas, o Grijalba, mozo de retrete de palacio; el infante don Antonio, que era medio idiota, y su hermano el infante don Carlos; Montenegro, que era ayuda de cámara del rey; don Pedro Gravina, o el ínclito Chamorro, que había sido aguador de la fuente del Berro y llegó a bufón y Jefe de la Camarilla, que vigilaba la cocina por temor 176 a que envenenaran al rey y, entre cazuelas y marmitas, despachaba los memoriales, pues, a pesar de no saber leer ni escribir, dirigía y aconsejaba a su majestad en los más importantes asuntos de Estado; o el esportillero y mozo de cuerdas Ugarte, aventurero codicioso que llegó a tener gran influencia sobre el rey y se convirtió en árbitro de los ministerios y de la suerte de los españoles; sin dejarnos atrás al inefable duque de Alagón, que no era más que un capitán de Guardias, compañero del rey en sus devaneos galantes (ya se sabe, Borbón..., follón) y del que se cuenta que compartía con su majestad un código secreto de señales, merced al cual se entendían sobre las circunstancias personales de las damas que iban a solicitar favores del rey, de tal suerte que éste, cuando le convenía, invertía el sentido de los “favores” en beneficio de su entrepierna; o el ruso Tatischef, representante de la corte de San Petersburgo, que, desde la Camarilla, ejerció una despótica política absolutista, disponiendo a su capricho de los empleos y desempleos, y de la suerte de muchos españoles. Y, mientras en otros países los monarcas se reunían en consejo con sus ministros, altos funcionarios y expertos consejeros, “el deseado”, en medio del océano de desorganización que era su Estado absolutista, se reunía con los personajes antes descritos, en cuyas manos ponía el irresponsable Borbón los destinos de España. Así pues, era la poca talla de la persona del rey la que le hacía rodearse de enanos. En este ambiente de despotismo, acoso y persecución, no es extraño que el Virrey se tomara su tiempo antes de poner en conocimiento de los compañeros del Taller Sublime la existencia del sótano de la Iglesia. No obstante, ésta fue acogida con gran júbilo por don Facundo Infante, que, desde su llegada a Gades, no encontraba forma de reorganizar la lucha contra el absolutismo por falta de local en que reunirse, pues nadie prestaba su casa para tales menesteres por miedo al Santo Oficio y a los espías reales. El Manolito, pues, asumía un importante riesgo con el ofrecimiento del sótano carraqueño, si bien es cierto que, al poder acceder al mismo a través del pasadizo por el jardín de su propia casa, los riesgos estaban francmasónicamente calculados. La virreina, como era costumbre entre las familias de las Gadeiras, había amueblado el Palacio disponiendo que todo lo mejor se instalase en el recibidor, que, por así decirlo, era la habitación donde se había de recibir a las visitas y, por tanto, de exhibir los mejores muebles y ajuar doméstico, en detrimento del resto de la casa, que había de ser para disfrute de los moradores, y donde se podría pasar con menos lujo y ostentación. Departía amablemente aquella tarde en el recibidor con unas amigas, esposas de oficiales de la Real, entre humeantes tazas de hirviente y espeso chocolate, cuando una de las señoras, enviudada en Trafalgar, entre suspiros, exclamó: - ¡Qué bien, hija, sentir un hombre peyendo en la casa..., qué seguridad más buena! Y es que el Manolito, en su despacho, al tiempo que repasaba unos papeles, se debatía en una estentórea pedorreta con la que tenía a toda la casa advertida de su presencia. Padecía el buen hombre de flatulencias y, como hubiese notado que, en el duro banco de la Iglesia, le acudían en tropel aquéllas 177 a su natural salida, hizo que, en su despacho, le tornasen el cómodo sillón de mullidos y tapizados cojines por un simple banco de madera de lisa y dura superficie a la que, a juzgar por los resultados, acudían mágicamente atraídas, y en manada, las espiritosas flatulencias; que él, no tenía reparo alguno en liberar, ni aun a sabiendas de que, en el recibidor, hubiera “visitas”. Los papeles que con tanta concentración y sustraimiento examinaba el Virrey, eran unas secretísimas listas de masones pertenecientes a la Orden del Corcho, a la de los Frailes Azules y a la de los Sacerdotes Caballeros Templarios de la Sagrada Bóveda Real. Le habían sido encomendados por el capitán Facundo Infante, para que los hiciera llegar al coronel Arco Agüero, perteneciente a la Junta Directiva de las Sociedades Francmasónicas, en Madrid. Una vez memorizadas las listas, dobló los pliegos, los lacró, los introdujo en una bolsa de cuero apropiada para el traslado de documentos, que se sujetaba al pecho, y la guardó en una caja de hierro para la contabilidad, con cerradura de dos vueltas. Después, y siempre en medio de la festiva traca, se puso a confeccionar la lista de los miembros que, según su personal criterio, se deberían convocar a la Sesión del Taller Sublime que, por primera vez, habría de celebrarse en el remozado sótano de la Iglesia de su Ínsula. Sin lugar a dudas, la presidencia correría a cargo del Venerable don Antonio Alcalá Galiano, liberal, orador y diplomático de prestigio, hijo del comandante del “Bahama” que falleciera heroicamente en la batalla de Trafalgar, defensor de la causa nacional durante la Guerra de la Independencia y al que se auguraba un gran futuro en una España liberal. A continuación, reseñó al huido capitán don Facundo Infante; a don Marco Antonio Gabriel, importante comerciante que regentaba la Casa de Comercio de los Rocco; don Francisco de Berry, dependiente de la Casa de Comercio del anteriormente mencionado, francés, revolucionario y exaltado defensor de la causa liberal, y que atendía, sin embargo, por el nombre de Fransuá; después a don Juan Van Halen, capitán del ejército, recientemente huido de las mazmorras del Santo Oficio en Madrid con la ayuda de una sirvienta del alcaide de los calabozos a la que enamoró. Natural de la Isla y que, habiendo rechazado dignamente varias proposiciones que le hicieron diversos agentes de los estados emancipados de América, para que se comprometiera con ellos a entrar al servicio de su causa contra la Metrópoli, las desechó todas, argumentándoles que no estaba dispuesto a convertirse en un traidor como Miranda. Lo tenía escondido en su Palacio el Virrey, mientras preparaba su huida a Rusia, donde esperaba entrar al servicio de la milicia de aquel floreciente imperio y hacer fortuna; y a don Juan Álvarez y Mendizábal, chiclanero, dependiente de la Casa de Comercio de Bertran de Lis, que era proveedor de víveres para el ejército. Mocetón de veintitantos años, de estatura colosal, de no muchas letras, pero dotado de entusiasta vitalidad, vivísima imaginación y una inagotable capacidad para concebir los más originales y disparatados proyectos, de gran extravagancia en su proceder y en su manera de vestirse. Hombre sin igual por su originalidad, su ímpetu vitalista, su robustez y resistencia, extraordinario compañero para tenerlo al lado en cualquier empresa extraordinaria; también reseñó a los tenientes coroneles Nicolás Acosta y Alfredo Benicia; al oficial de la Armada Real, don Olegario de los Cuetos; y a los Tenientes Puga, Ruiz y Suero. Mas la inauguración de la Logia carraqueña hubo de esperar mejor ocasión. Los acontecimientos se precipitaron y don Antonio Alcalá Galiano convocó la reunión de la logia en una cueva situada al pie del cerro en que se encarama la ciudad de Alcalá de los Gazules, y los sucesos que se siguieron 178 apartaron la atención del Virrey de estos asuntos masónicos. Las constantes guerras con los independentistas de las colonias americanas hacían preciso remozar la depauperada Armada de Su Majestad y dotarla de nuevos y poderosos buques que sirvieran de apoyo a las fuerzas allí destacadas. Desde la terrible derrota de Trafalgar, los pocos buques que la habían sobrevivido se habían ido deteriorando paulatinamente, al no haberlos dotado de los más elementales cuidados de mantenimiento. Por entonces, llegó a oídos del Virrey que, en contra de toda lógica y del más elemental sentido común, en la Camarilla de su majestad se estaba proyectando la compra de buques usados a su majestad imperial de las Rusias. Aquello podía sentar un desafortunado precedente para el prestigioso arsenal de La Ínsula, pues, de ninguna manera, podía resultar más ventajoso a la nación española comprar que construir sus propios buques. Lleno de rabia y con el ánimo soliviantado por la infamia que se proyectaba contra el astillero carraqueño y todos los hombres que de él y para él vivían, hizo venir a palacio al recién nombrado alcalde de la Isla, y consiguió que éste, arrollado por su fuerte personalidad, no vacilara en firmar junto a él, un enardecido manifiesto en el que, rayando la falta de compostura debida para con el Borbón, ambos se mostraban “totalmente contrarios a cualquier solución que no fuese la construcción de los buques que la nación necesitaba, en los astilleros del arsenal, al efecto levantados por el augusto bisabuelo de su majestad”. El manifiesto fue remitido a uña de caballo a la Corte madrileña y copias del mismo fueron expuestas en la Ínsula, en La Isla y en Gades, para que todo el pueblo tuviera conocimiento de la infamia que se proyectaba contra las Gadeiras y su arsenal. Él 10 de Febrero de 1818, los barcos rusos fondeaban en la Ínsula. Para el escarnio de los gadeiranos y para que el miembro de la Camarilla, Tatischef, se hiciese con el suculento corretaje de la venta. Su majestad católica había cerrado la operación con el emperador ruso y le había comprado una escuadra compuesta de cinco navíos de 74 cañones, tres fragatas de 50 cañones y otras tres de cuarenta. Él 27 del mismo mes, los marinos de la Real Armada española, tomaban posesión de la escuadra rusa fondeada en los caños de La Ínsula. Al Manolito parecía que iba a darle una apoplejía del insulto en que se debatía; y andaba tal que si le hubieran metido una piña en el culo, desasosegado y a punto de estallar, como un globo lleno de flatulencias. De forma terca y sistemática, fue requiriendo de los comandantes de la nueva flota informes del estado en que se encontraban los buques, no sin antes haber predispuesto los ánimos de éstos en contra de la operación realizada por su majestad, por cuanto de desprecio hacia el astillero carraqueño suponía y por el peligro que entrañaba que aquella medida sentara precedente para futuras ocasiones, pues ello significaría, primero, admitir que los rusos o cualesquiera otros extranjeros fueran tan buenos constructores navales como los gadeiranos, cosa que, a todas luces, no era cierta; segundo, que nuestros buques, hechos por extraños, podían ser boicoteados para que fallasen cuando más se precisaran, y, tercero, que los 1.822 operarios de las siete Agrupaciones ( 1- Herreros de ribera, gradas y ramo de maderas. 2- Montaje y carpinteros de á flote. 3- Modelos, Fundición, Calderería de cobre, Herreros de cobre, Calderería de hierro, Maquinaria, Embarcaciones 179 menores. 4- Casa de bombas, Sierras mecánicas y Albañiles. 5- Carpinteros de dique y Calafates. 6- Velas y Recogida. 7- Armería, cañones y montajes) se quedarían sin ocupación, teniendo que marchar a otras tierras en busca del sustento, desperdiciándose tan buenos oficiales como se habían formado en la Ínsula a lo largo de los años y perdiéndose para siempre la tradición astillera de las Gadeiras. De esta forma, no fue extraño que los defectos que los buques rusos tuviesen se vieran multiplicados por cien, y las virtudes - que alguna tendrían fueron sepultadas en él más absoluto silencio. Así, no resultó raro que, al poco tiempo, corriera de boca en boca del populacho que los buques estaban apolillados o podridos, o que carecían de tal o cual artilugio imprescindible para la navegación, o que la quilla estaba “daleada” o el palo mayor empalmado. La desafortunada compra fue calumniada y ridiculizada por todas las gentes y muy especialmente por las de la Ínsula, que, con su Virrey al frente, se mostraron despiadados para con “la escuadra de su majestad”. Los buques no llegarían a salir de la Bahía ni cumplieron singladura alguna. Unos años después, serían dados por inútiles y, para regocijo de todos, desguazados en los astilleros del arsenal. Así se terminó de redondear aquella nefasta operación ejecutada a espaldas de los intereses del pueblo y de la Armada, dándose por inútiles unos buques, cuando, en verdad, no lo eran. Al año siguiente (1.819), una nueva epidemia de fiebre amarilla se extendió por las Gadeiras. Sin embargo, en ésta ocasión, fue en La Isla donde ésta más virulenta se mostró. Llegaron a contarse más de seis mil doscientas personas muertas, entre hombres, mujeres, viejos y niños, pues a nadie respetaba la terrible plaga. Y, de entre la lluvia de dardos que la epidemia supuso para los habitantes de la Isla, una de ellas vino a dar, con certera crueldad, en los corazones de Azucena y de don Luis en Chi-ó, pues se llevó, en cuestión de unos pocos días, a su querida niña Adoración, que, por entonces, contaba tan sólo con seis añitos. La mujer fue quien peor encajó la tragedia, pues el chino, como estaba curtido de tanta vida como llevaba vivida, ya tenía hecho el cuerpo a la muerte de los seres queridos. La pobre Azucena entró en una gran melancolía, de la que no encontraba consuelo ni tan siquiera en el hijo que le quedaba vivo..., el chinito Joaquín Luis. Solamente el recogimiento espiritual que le proporcionaban la oración y la santa misa la mantenían con vida. En aquella circunstancia, el fraile carmelita que le servía de guía espiritual adquirió gran ascendencia sobre el gobierno y vida de la familia del astrónomo chino. De esta forma, Azucena sólo veía por los ojos del fraile, sólo daba crédito a las palabras del fraile, y no tenía, en fin, más voluntad que la del fraile y, a tal punto de desquiciamiento llegó aquella situación, que un precioso domingo de primavera, mientras el chino ponía un poco de alpiste al jilguerito que en su jaula cantaba a los cuatro vientos el celo que lo embargaba, Azucena, que regresaba de la Santa Misa, le dijo a su esposo que quería tomar los hábitos y dedicar la vida que le restara a la contemplación del Altísimo. El chino, como solía hacer en las ocasiones en las que perdía el control de su templada persona, profirió toda clase de blasfemias e improperios en su lengua natal china y, en aquella postura se mantuvo cada vez que su amada esposa traía el asunto a colación. Mas de nada iba a servirle aquella explosiva actitud, pues la determinación de Azucena parecía muy capaz de poder más que ella. Así pues, optó el astrónomo por darse al diálogo paciente y calmoso al objeto de encontrar el origen de tan descabellada idea. Y no tardó en dar con él. El maldito fraile carmelita era el culpable de la demencia de su 180 amada esposa, pues en el trance tan doloroso en que se encontraba su alma por la pérdida de su querida niña, había venido en referirle la estrambótica historia de una monja del convento de Santa María de Gades, que había fallecido, en olor de santidad, el año primero del recién estrenado siglo. Había sido la citada monja, en su vida anterior a la toma de los hábitos, doña María Gertrudis de Hore, nacida en 1.742 en el seno de una familia de comerciantes de Gades, y estaba la dama adornada de virtudes tales como la discreción, la prudencia, el cultivo de las letras, la liberalidad y, sobre todo, de una hermosura sin par en las Gadeiras. Había casado a los veinte años con don Esteban Fleming, caballero de gran posición, que estaba perdidamente enamorado de ella. La fama de sus virtudes, y sobre todo de su hermosura, fueron tales que le pusieron el sobrenombre de “La Hija del Sol”. Y presa de su hermosura quedó doña María Gertrudis, al punto de que pasaba toda su vida sacrificada a mantener, a pesar del paso de los años, el merecimiento del sobrenombre que tan ricamente halagaba su vanidad de mujer. Mas, cuando aún no había cumplido los cuarenta años, estando aún lozana su belleza, tuvo la visión de cuán vana estaba siendo su vida en tratar de conservar aquel rostro que había de ser, irremisiblemente, pasto de los gusanos que habían de tornar su lozanía en polvo. Cuando veía su rostro reflejado en el espejo, se llenaba de tristeza, pensando que era más hermoso de lo que su vanidosa alma merecía. Así, entró su alma en estado de melancolía y su ánimo no hallaba sosiego en el constante abanicar de sus suspiros. Cuando ya no pudo más, le confesó a su esposo su deseo de apartarse del mundo y de encerrarse en el recogimiento para dedicarse por entero a la oración. Su heroico esposo, a pesar de que aún era joven como para prescindir del calor de su esposa en el lecho, y de que se mantenía enamorado de ella, considerando solamente la felicidad de su amada, consintió en que ella cortase su cabello, tomase los hábitos y se enclaustrase. De esta forma, en el año de 1.779, cumplidos los treinta y siete años, La Hija del Sol entró en el convento de Santa María, donde un año después profesaría la regla, que conservó hasta el día de su muerte. El pueblo, incapaz de comprender que la virtuosa mujer renunciase a la gloria terrenal, buscaba justificaciones a su conducta en el regreso de un amante de su juventud o en los celos incontenibles del esposo o, en fin, en su miedo a verse algún día anciana y fea en la sociedad que la adoró por joven y hermosa. Y, subyugada por la historia de La Hija del Sol, Azucena quería seguir los pasos de la bella monja y entregar su cuerpo al sacrificio y privaciones y su alma, a la oración y recogimiento. De esta forma, el pobre chino se veía envuelto en las maquinaciones del maldito fraile, que quería privarlo de su amada esposa para que se la cediera a un dios antropófago, devorador de cuanta carne joven le fuera sacrificada. Mas es banalidad del hombre el oponerse a la terquedad de la mujer y, apenas entrado el verano, Azucena, con el consentimiento escrito de su desconsolado chino, tomaba los hábitos en un convento de un perdido pueblo de la estepa castellana. Don Luis en Chi-ó maquinó varios planes para martirizar e incluso asesinar al pérfido fraile que lo había privado del más absoluto complemento que había encontrado su extravagante ánima en su largo y solitario peregrinar por 181 las tierras de Gadeiras. Mas, al final, su noble condición se impuso, haciéndole desechar cuantos disparates maquinó para llevar la desgracia a quien tanta a él le había procurado. 182 17. Clararrosa (1820-1823) La fiebre amarilla del 19, poco a poco, iba remitiendo y, en sustitución de aquélla, otra fiebre, la liberal, se extendía con más virulencia que la primera, contagiando a todos del bendito ansia de la Libertad. Veinticinco mil hombres se hallaban acantonados en las Gadeiras, a la espera de ser embarcados en una expedición para sofocar los levantamientos independentistas de Buenos Aires. Los buques que habían de transportarlos estaban en la Ínsula, pertrechándose para la singladura. Los soldados y sus oficiales no tenían ningún deseo de embarcarse en la defensa de unas lejanas colonias que, como cuentas de rosario quebrado, se iban desgajando irremisiblemente de la Metrópolis; cuando, aquí, el país y sus gentes eran vilmente sometidos y escarnecidos por el más abyecto de cuantos reyes habían conocido las Españas. Los americanos residentes en las Gadeiras conspiraban secretamente, según sus intereses, en favor o en contra de la expedición. La causa del Palmar del Puerto estaba a punto de producirse. La conjuración liberal, a punto de declararse. El gobierno central, en el más absoluto desconocimiento de la situación. Y, del mismo modo que cuando la fruta está en su sazón, se deja venir y cae del árbol que la sustentó, así, justo así, como un proceso de maduración, estalló la revolución. El primero de enero de 1.820, a las 8 de la mañana, en Las Cabezas de San Juan, el General Riego hace formar las tropas y jura la Constitución de 1.812, la bendita Carta de las Libertades que los liberales de España, cuando España eran Las Gadeiras, se dieron a sí mismos y a los pueblos de las Américas y del ancho mundo. Cuando llega a Las Gadeiras la noticia del pronunciamiento de Riego y de su salida con una columna de mil doscientos hombres hacia los pueblos de nuestra provincia, las reacciones son dispares. Así, La Isla, que es ocupada por Quiroga, se muestra partidaria de la Constitución y acoge, con vítores, a las tropas liberales. En Gades, por el contrario, la población es sometida por el absolutista Rodríguez Valdés, que se apresura a preparar la ciudad para resistir el ataque de los constitucionales. La población trata de seguir la sublevación que encabeza Rotalde y liberan a los presos del Castillo de San Sebastián, pero Rodríguez Valdés, con el ejército de su lado, frustra la sublevación y efectúa una despiadada persecución de liberales gaditanos. Ante la inquietante situación, Fernando VII manda una carta dirigida al pueblo de Gades, para que se le dé pública lectura. Los gaditanos se mean en ella y apenas unos pocos serviles acuden a escucharla. La Ínsula, por el contrario, se encontraba dividida: por una parte, el Virrey, sus oficiales de la Armada y la población de oficios se pusieron del bando constitucional, pero, por el contrario, los mas de quinientos hombres que componían los batallones de Soria, Valencey y Lealtad se decantaron por el servilismo absolutista y, además, disponían de las baterías, fuertemente armadas, de dos lanchas cañoneras y de un navío de guerra muy bien armado, que patrullaba por el río Sancti Petri. Así, la voluntad de los más fuertes 183 prevalecía sobre los más débiles. No obstante, Quiroga, que había sido guardiamarina y se había pasado al ejército durante la Guerra de la Independencia, se propuso recuperar la Ínsula para la causa liberal. Conocedor de la condición del Manolito, le mandó un mensajero para prevenirle de que, en la noche del día 12, desembarcaría en la Insula con tropas suficientes como para someter a los absolutistas. El Virrey no perdió el tiempo y puso en alerta a su oficialidad así como a los más significados de la población civil del arsenal, que, con gran sigilo, mantuvieron a los absolutistas en la más supina ignorancia de lo que se les venía encima. En el almacén de excluidos, se amontonaban, por docenas, mohosos sables procedentes de la derrota de los buques franceses de Rosilly. El Virrey, con gran secreto, mandó que se entresacaran los que pudieran dar mejor servicio a la causa liberal y los tuvo prestos a ponerlos en manos de la población de oficios, si la evolución del desembarco de Quiroga, así lo demandaba. De esta forma, tan sólo once días después del machetazo constitucional de Las Cabezas, el teniente coronel don Lorenzo García, siguiendo las instrucciones de Quiroga, embarca con cuatrocientos soldados de los batallones de Asturias, Guías y Aragón en un buque correo de la línea Gades-Gibraltar, y sin más armas que los fusiles que portaban los soldados. Su destino era la Puerta del Mar de la Ínsula. Cuando, en la oscuridad de la noche, amuraron al muelle, se encontraron con que los vigías habían dado la voz de alarma y un numerosísimo bloque de soldados, rodilla en tierra algunos y de pie los otros, les apuntaban con sus fusiles y les conminaban a la rendición. En esto que, desde tierra, por la Puerta del Mar penetran a la escena gran cantidad de civiles, al frente de los cuales el Manolito, sable en ristre, va dando vigorosos ¡Vivas! a la Constitución. Desde el buque correo, don Lorenzo García arenga a los soldados de tierra diciéndoles que son sus hermanos y que vienen a liberarlos de las garras del absolutismo, como hicieran días atrás con la población de La Isla, y que, a los que se pasen al ejército constitucional, se les dará una soldada de bienvenida. Ante la duda de los oficiales y soldados de tierra, el Manolito, seguido de algunos oficiales de la Armada y de un tropel de civiles insulares, traspasa la formación de los soldados y, acercándose al buque, ayuda a los constitucionales a desembarcar. Hubo unos momentos de gran tensión cuando un oficial del Valencey se adelantó a sus soldados, que aún permanecían en formación y, con el sable en alto, gritó “soldados..., apunten...” y con la intención de, al bajar el brazo, dar la señal de fuego. En ése crítico instante, el Manolito sacó un pistolón que portaba en el cinto y, casi a boca jarro, le descerrajó un tiro en mitad del pecho. Y sin dar tiempo a nadie a reaccionar, y al oficial apenas a caer muerto al suelo, levantó ambos brazos al cielo y con su voz de trueno gritó: “¡Viva la Constitución de 1.812!, ¡ Viva Dios!” Y el griterío seguido de los civiles de a tierra y de los soldados del buque, arrastró, al fin, a los soldados absolutistas a ponerse del lado de Dios y de la Constitución. Y comenzaron a abrazarse entre ellos dando constantes vivas a la nueva situación que, de momento, les libraba de tener que enfrentarse a tiros los unos contra los otros. Es portentoso cómo algunas personas están dotadas de esa chispa de decisión en el momento preciso y, con ello, consiguen dominar el destino a su antojo y conveniencia, tornando lo negro en blanco y cambiando, en un instante, el curso de los acontecimientos y de la historia. Sólo algunos elegidos están dotados de esa capacidad y, por ello, son admirados y respetados grandemente por la desangelada masa del resto de los mortales. Aquella actuación hizo del Virrey el líder indiscutible de cuantos soldados y civiles, poblaban la Ínsula. 184 El Manolito, con gran temple a pesar del éxito obtenido y conocedor de la inconstante condición humana, quiso sellar aquel débil pacto con algo más que vivas y, subiéndose a un noray, les emplazó a todos en la fonda. Allí, el ron de caña correría de cuenta del Virrey y sellaría con mucha más fuerza el pacto constitucional de aquella chusma soldadesca que no tenía más ideales que su tripa y su bolsa. De esta forma quedó La Insula del lado de los liberales, junto con su hermana mayor, La Isla, y quedando aún la más preciada hermana, Gades, en manos de los absolutistas, de los adoradores de la causa del “altar y el trono”. A los pocos días, una nueva intervención del Virrey salvó la más valiosa joya de la Iglesia de La Insula, el frontal de plata. De vara y media de alto, por cuatro de largo, cubría totalmente la parte frontal del altar mayor de la Iglesia, en las grandes ocasiones. Repujado en fina plata traída de las Américas, pesaba alrededor de cincuenta libras y, en el centro del mismo, una inscripción rezaba:”Reinando nuestro católico Monarca el Sr. D. Carlos III, dispuso la fabricación de este frontal de plata para la iglesia del Real Arsenal de la Carraca, el Intendente General de la marina D. Juan Gerbaut el año de 1.777 ". Pues, como quiera que el sostenimiento del ejército de Quiroga en ambas islas comenzara a hacerse insoportable para sus exiguas arcas, se presentó en la Ínsula con el firme propósito de requisar la joya y darla, al peso, al mejor postor. Varios codiciosos comerciantes de La Isla acompañaban al general, haciendo cantar sus repletas bolsas de monedas de oro, que sonaban como graznido de buitre ante la esperada pitanza de una precipitada venta. El Manolito, muy crecido desde su victoriosa actuación de la noche del 12 de enero, se opuso frontalmente, como no podía menos de ser, a la venta del frontal, mas, haciendo gala una vez más de su gramática parda, le dio una airosa salida al general, ofreciéndole los galápagos de cobre que había en el taller de calderería de este metal y del que los ávidos comerciantes se apresuraron a apoderarse, pagándolos a menos de la mitad de su precio y quedando, en fin, satisfechos los buitres con la carnaza del cobre, el general con sus monedas de oro, y el virrey con haber conservado el frontal de plata de don Carlos III. ¡Los metales y su poder de aplacar las ansias de los mortales! A los pocos días, en el palacio del Virrey de la Ínsula, se celebraba una reunión informal de oficiales y civiles liberales, casi todos ellos francmasones, al objeto de comentar los horribles sucesos del 10 de marzo en Gades. Al parecer, cuando la población entusiasmada se congregaba en la Plaza de San Antonio para celebrar el acatamiento, por el monarca vil, de la Constitución, la soldadesca servil, a la que sus oficiales habían dado a beber por la mañana temprano vino mezclado con pólvora, había irrumpido en la Plaza, tornando lo que había de ser una fiesta para la liberal capital de las Gadeiras, en auténtico drama, pues, borrachos de vino y de furia absolutista, la emprendieron a tiros con la indefensa población civil, hiriendo y masacrando, en primer lugar, a cuanta criatura se cruzaba a su paso y dedicándose, después, al pillaje y al robo de la población horrorizada que ni en sus propias casas estaba a salvo, pues los muy salvajes, con un pequeño cañón que portaban, no dudaban en echar abajo cualquier puerta de la casa de un rico comerciante o de cualquier personaje de 185 posición, que a ellos les hiciera pensar que encerraba, tras de sí, un botín digno de su desaforada codicia. La consternación, tanto en La Isla como en La Ínsula, era grande. Y los amantes de las libertades, por doquier, se congregaban para comentar el horrible suceso y proponer, para los villanos y sus jefes, un ejemplar castigo que hiciera justicia a la diezmada población gaditana. A la sazón, el jardín del palacio, en aquella tarde primaveral, bullía de sentimientos patrióticos, liberales, y de sed de venganza. El Manolito hacía las presentaciones de un recién llegado a don Antonio Alcalá Galiano y a don Francisco de Berry. Era éste un hombretón del porte del mismísimo Mendizábal. Entre rubio y castaño..., rubiasco, con el cabello recogido en una gruesa coleta en la nuca y barba algo más oscura que el cabello, pegada al rostro. De facciones correctas en las que sobresalían una alta nariz y sonrosados mofletes de pastor vizcaíno, ademanes recios, llenos de virilidad y energía, y que debía de contar con algo más de cincuenta y cinco años. Vestía casaca color avellana, camisa blanca, chaleco y calzón negros y bota cumplida. El Virrey lo presentaba como don José Joaquín de Clararrosa, médico vascongado, procedente de las Américas y más recientemente de la ciudad portuguesa de Faro. Nuevo hermano del Taller Sublime, que le traía el proyecto de instalar en la Insula una fábrica de aguas curativas de su propia invención a las que llamaba el “Chinchonate Febrífugo”, que ya se recetaban en todo Portugal y se esperaba que pronto sucediera lo mismo en todas las Gadeiras. El señor Clararrosa tenía una simpatía y un desparpajo tales que pronto conoció y fue conocido de todos los presentes. Sus ideas eran por demás liberales, revolucionarias, anticlericales, y, a veces, estrambóticas, pero, en aquel ambiente y en aquellos momentos, muy bien recibidas y hasta aplaudidas por la mayoría, especialmente por el joven empleado de la casa de comercio de los Rocco, don Francisco de Berry (para nosotros Fransuá), el cual quedó cautivado por el frescor de las ideas del médico, por la originalidad con que las exponía y, sobre todo, por el ardor con que acompañaba todas sus acciones. Aquella tarde, se tuvo conocimiento de que en las logias de Sevilla estaba tomando cuerpo un complot para el derrocamiento de Fernando VII y la proclamación de una república federal. Aquello entusiasmó por igual a Clararrosa que a Francisco de Berry, a los que no perdían de vista ni un momento don Antonio Alcalá Galiano y el Virrey, que se mostraban más comedidos en la expresión de sus sentimientos. Lo mejor que tenían las reuniones en el palacio del Virrey de la Ínsula eran, sin duda alguna, los banquetes de que iban acompañadas. En una gran mesa, se instalaron los no menos de veinte comensales que, a la luz de múltiples bujías y bajo la atención de numerosos y solícitos sirvientes, se dispusieron a dar buena cuenta de cuantos manjares se habían preparado en la cocina del sótano de palacio. El vino de Chiclana acompañaba eficazmente la entrada de cualquier vianda en aquellos ansiosos gaznates. Un cuarteto de cuerda interpretaba serenas melodías que facilitaban la concordia de los comensales y presagiaban unas eficaces digestiones. De vez en cuando, interpretaban arreglos de canciones patrióticas como el Trágala o de himnos como el de la Lid o el de Riego. Y, entonces, todos los comensales se ponían en pie y los coreaban, henchidos los pechos de patriotismo y los ánimos de vapores chiclaneros, cada vez más evidentes. No habría de pasar mucho rato hasta que el recién llegado Clararrosa se convirtiera en el centro de la reunión. Tenía un dejillo adquirido en su estancia 186 en las Américas, que, unido a su acento norteño, con esa profusión de eses que tanta admiración causan en la Bahía, conferían a sus exposiciones un marchamo de “importado de maravillolandia”, que a todos hacía cederle el protagonismo. Habló de asuntos tan dispares como su teoría de que muriendo el cuerpo muere también el alma o bien de la inutilidad del celibato sacerdotal o de la proposición que había hecho a las autoridades francesas, durante su estancia en París, de canonizar a Robespierre, pasando por insultar sin piedad ni recato alguno al monarca, a la Camarilla y a toda su parentela, cada vez que, en su larga perorata, venía a cuento. Encandiló a los más de los presentes con su proyecto de escribir un Catecismo Constitucional, que esperaba conseguir que fuera de obligado estudio en las escuelas, que habría de ser el vehículo para sembrar, en las inteligencias y los corazones de los niños gadeiranos, el amor por la libertad y el conocimiento de sus derechos frente al absolutismo monárquico. Igualmente peroró sobre otro proyecto de reforma del clero que tenía en mente escribir y al que pensaba dar el nada despreciable título de “Concordata de la Nación Española con Su Santidad para la reforma del Clero”, pues parecía el tal señor Clararrosa estar muy bien informado del mundo eclesiástico y clerical. Así, proponía una iglesia nacional, sometida al gobierno, en la que tanto el matrimonio como el divorcio fuesen asuntos civiles, sin intervención de la iglesia. Proclamaba que los sacerdotes deberían casarse para conocer de cerca las vicisitudes por las que pasan sus feligreses y, por último, atacaba ferozmente al sacramento de la penitencia, del que aseveraba ser una ceremonia inútil y perjudicial inventada por los católicos. Los hermanos Isturiz observaban al recién llegado con la misma prevención que lo hacían el Manolito y Alcalá Galiano..., pues se les estaba antojando a todos ellos que el forastero iba demasiado deprisa y demasiado profundo. Sin embargo, cuando Clararrosa expuso el tema de la imprenta, consiguió hacer caer las prevenciones de éstos y que se unieran a los demás en el aplauso de que fue objeto. Expuso el inventor del Chinchonate su teoría sobre el poder de la palabra..., y más concretamente de la palabra escrita. Llevó al ánimo de todos la importancia que los “diarios” estaban tomando, tanto en América como en Europa, en cuanto a las posibilidades de influir en la formación y educación de los ciudadanos a través de la información. Tanto la Logia como las causas liberales que todos los presentes abrazaban necesitaban de un “diario” desde el que se tuviese informada a la población y que, al mismo tiempo, sirviese para desenmascarar y atacar a los serviles y absolutistas. Toda ésta perorata, debidamente condimentada con la floreada exposición de su experiencia en publicaciones en las Américas, llevó al recién llegado a conseguir el compromiso de los presentes de aportar las cantidades necesarias para dotar al Taller Sublime de voz propia en Las Gadeiras. Y el vocero no habría de ser otro que el señor don José Joaquín de Clararrosa. -“¡Veni, vidi…, vici!”- le dijo don Francisco de Berry a Clararrosa al tiempo que dejaba la boca abierta como un bobo. Pues el joven, ante el pavoneo intelectual y revolucionario de que había hecho gala el forastero, había ido pasando, paulatinamente, del asombro a la aprobación, de ésta a la admiración, 187 de ésta última al encantamiento y se encontraba a las mismas puertas de la subyugación. Tal era el impacto que la personalidad arrolladora de Clararrosa había producido en aquel joven que la invasión napoleónica le había dejado a la familia de los Rocco en Gades. -¡Llevo un machete en cada mano, en la derecha..., la razón y en la izquierda..., la verdad…, con ellos me he abierto paso en las más intrincadas espesuras de los bosques americanos..., aquí no había de ser distinto!-, le contestó el vascongado, lleno de suficiencia y rebosante de satisfacción. A partir de aquella tarde, las vidas de ambos personajes se entrelazarían de forma tormentosa y definitiva. Clararrosa, con las aportaciones facilitadas por sus “hermanos”, abrió la Imprenta de la Sincera Unión, desde la que comenzó, no haciendo mucho caso de sus padrinos, a hacer el uso que su espíritu indómito y libre le indicaba. Así, empezó a emitir el Diario Gaditano de la Libertad y de la Independencia Nacional, desde el que arremetió y polemizó con todo bicho viviente que le entrara al trapo. Y don Francisco de Berry se convirtió en su más ferviente colaborador al tiempo que leal admirador y correligionario. A tal punto que llegó a desatender sus deberes en la casa de comercio de nuestro amigo Marco Antonio Gabriel, del que hubo de ser reprendido en no pocas ocasiones. Pero la influencia de Clararrosa en el señor de Berry tomó unos derroteros que nadie, y éste último el primero, se podría haber imaginado. Pues la admiración había llegado a tal punto que Francisco llegó a creer que se había enamorado del editor del Diario Gaditano y esto producía un gran desajuste en su estado espiritual, que tan pronto se subyugaba ante la personalidad de Clararrosa, deseando abrazarlo, besarlo y fundirse espiritualmente con él, como caía en gran desconcierto y melancolía pensando y sintiendo que se había vuelto maricón, indignidad máxima a la que podía llegar cualquier varón. Su carácter se tornó grandemente variable, pues tan pronto se mostraba afable y encantador como se volvía irascible y desagradable en extremo. Se preguntaba si había perdido el apetito carnal por las mujeres por haberse producido una inexplicable transformación en él, lo que le llevó en varias ocasiones a acercarse a los prostíbulos con distinto resultado, hecho que no contribuyó más que a aumentar su turbación, pues lo que simplemente fuera falta de apetencia ante una puta fea y asquerosa que más invitaba a salir corriendo que a tocarla, él lo tomó por falta de apetito ante el sexo opuesto. Su confusión fue en aumento, pues, insistiendo en su deseo de desentrañar lo que había acontecido en su ánima y en su cuerpo, se sumió en la más sórdida experiencia que hasta entonces había vivido, y, del mismo modo que había probado su apetencia carnal con las prostitutas, quiso tantear con maricones. De esta forma, fue a dar en el apartado de una taberna de las del puerto de Gades, lleno de mugre y de rancios y desagradable olores, en compañía de un jovencito diez años menor que él, de amanerados gestos y comportamiento afeminado. El maricón le embadurnó la picha de aceite y lo sometió a manipulaciones tales que hizo que su miembro se envergara, produciendo en él mayor desconcierto, pues había puesto la decisión de considerarse maricón o no, en función de que su miembro viril reaccionara de una u otra forma ante los envites de criaturas de su propio sexo. Nunca se borraría de su mente la imagen que él mismo componía con el maricón del puerto, introducido su miembro en el culo de aquél, al tiempo que el otro se masturbaba frenéticamente. Su cuerpo permanecía, no frío, sino helado, a leguas de aquel otro cuerpo en el que se había metido pecaminosa, sórdida y asquerosamente. No sentía ningún afecto por aquella criatura, ni ningún deseo de abrazarla, ni besarla, ni mucho menos de 188 fundirse espiritualmente con ella. Cuando se vació dentro del culo del joven maricón, para terminar de resultar la experiencia más desagradable que tuviera en su vida, al sacar su miembro viril de tan inapropiada funda, éste venía sucio de pura mierda. El joven amanerado quiso, solícito, limpiarlo y tratarlo con suma atención por ver de hacer de él un futuro y asiduo cliente. Francisco lo rechazó violentamente, se vistió con prontitud y le tiró unas monedas, muchas más de las que el otro esperaba recibir, y salió precipitadamente de aquel antro de miserias humanas. El frescor de la calle y la ausencia de malos olores le reconfortaron en cierta medida, mas tenía la sensación de no haber estado tan sucio en toda su vida. Entonces se instaló en su cabeza el deseo de un reconfortante baño de agua caliente. Encaminó sus pasos hacia los baños públicos que, por entonces, había en la calle Sacramento y, con tiritera en el cuerpo y sobre todo en el alma, se sumergió en una tina de agua caliente como el niño que, esmorecío, se retornara al confortable calorcito del vientre materno. Con polvos de asperón y un estropajo, frotó su piel hasta enrojecerla..., mas lo que aquella criatura tenía sucio era su ánima..., y ésta no se limpia con agua caliente y asperón. Clararrosa, ajeno a cuanto acontecía en la atormentada alma de Francisco de Berry, continuaba con su guerra particular a través de la batería de cañones en que había convertido su Diario Gaditano. En esta ocasión publicó un artículo en el que exhortaba a los habitantes de las colonias americanas de España a que se sublevaran contra la metrópolis y lucharan por la independencia de sus tierras. El apóstol de la libertad no se detenía ante nada; libertad para todos y para siempre, con independencia de los intereses económicos, o de cualquier otra índole, que vinieran al caso. Pero aquello exaltó los ánimos de los más acérrimos patriotas absolutistas y fue por ello denunciado y preso. Afortunadamente, el juez que hubo de enjuiciarlo era un “hermano” y, gracias a ello, obtuvo la libertad prontamente. Mas aquellos exabruptos no gustaban a los miembros más moderados de la francmasonería gadeirana, entre los que se empezaba a establecer un distanciamiento con el exaltado Clararrosa. A los pocos días, como era frecuente en aquellos arrebatados años, se organizó en la Ínsula una procesión cívica en exaltación de las libertades constitucionales. El Virrey había cuidado de todos los detalles de la organización. El cortejo saldría de la Puerta de Tierra, donde se esperaba la llegada del Gobernador Militar de Gades y otras autoridades civiles y militares de La Isla. Allí se unirían al cortejo, compuesto por dos carros cubiertos de flores en los que se exhibían los retratos de Riego y de Quiroga, y cantidad de patriotas, portando cada uno de ellos un cirio encendido, acompañarían la procesión. Abría la comitiva un caballero de alto porte, vestido de chaqué negro y sombrero de copa alta, con la cara empalidecida con polvos y fúnebre aspecto, que portaba en alto un gran cartel en el que podía leerse: “Habiendo fallecido el Sr. Despotismo, hijo de Doña Arbitrariedad y de D. Capricho; sus enemigos Constitución y Libertad celebran tan feliz acontecimiento en La Insula de La Carraca, conduciendo su cadáver hasta el islote del presidio donde se le dará sepultura, para que, con buen viento y marea favorable, navegue, no en la mar, sino en sus profundidades. Sus herederos han visto incrementados 189 grandemente sus patrimonios con bienes tales como “la seguridad personal”, “la igualdad ante la Ley”, y un Sagrado Libro de pastas de oro contra el absolutismo y la tiranía. Murió y ya no resucitará jamás. AMÉN.” La procesión partió hacia el interior de la Ínsula, pasando junto a la Iglesia, cuyas puertas permanecían cerradas, para mostrar a las claras la inhibición del clero ante tales manifestaciones, y prosiguió por delante de los cuarteles, de las viviendas de los oficiales y, a través del puentecillo, penetró en el islote del Penal, desde cuyas ventanas y azoteas los cautivos gritaban, con más corazón que nadie, VIVAS a la libertad. En la parte sur del islote, en las proximidades del torreón que ocupara el Generalísimo Miranda en su breve estancia en la Ínsula, se hizo el paripé del entierro del Sr. Despotismo. En el camino de vuelta hacia el palacio del Manolito, donde se ofrecería una recepción a las autoridades, Francisco de Berry, que participaba activamente en la procesión, se encontró con unos compatriotas suyos, la familia de mesié Theodore Rolançé, que residían en La Isla y a los que le unía, aparte una relación comercial, el lógico hermanamiento que se establece entre paisanos que se encuentran lejos de su tierra. La familia de los Rolançé estaba compuesta del matrimonio y sus dos hijos solterones. Madelen, la mayor, y Rolan, el menor, que ayudaba a monsieur Theodore en su negocio de aprovisionamiento del ejército y del que se decía que era de la cáscara amarga. En aquella ocasión, tan sólo se encontraban en la procesión cívica el matrimonio y la hija mayor. La alegría por el encuentro fue mutua, pues a todos ellos les gustaba poder hablar en su lengua materna, cosa que raramente les era dado hacer por falta de oponente. Al momento, se pusieron todos a parlotear entre sí en gangoso y acelerado franchute. Parecían tener miedo a que concluyera el encuentro sin haber podido hablar cuanto deseaban. Ya en la casa del Virrey, durante la recepción, la conversación de Fransuá con sus compatriotas le llevó, irremisiblemente, a hablar de su admirado Clararrosa, mas, cuando esto hizo, observó cómo, de inmediato, se producía un envaramiento en la hasta entonces relajada y divertida Madelen. Mientras él continuaba narrando las excelencias del libre pensador, Madelen no paraba de pellizcarle en el brazo y hacerle extraños mohines con su cara, hasta que, por fin, entendió que quería hablarle aparte. Con la excusa de presentarla a unos amigos, la separó de sus padres y, ya en un apartado rincón del jardín de palacio, Madelen, visiblemente alterada, le reveló que ella conocía a Clararrosa de sus años mozos. Le relató cómo el verdadero nombre de su admirado Clararrosa no era otro que el de Juan Antonio Olabarrieta, capellán de los buques de la Compañía de Filipinas que hacían la travesía de Gades con las Américas. En su juventud, había sido su confesor y se había enamorado perdidamente de él y de su maravillosa verborrea, habiéndole entregado al muy rufián el más preciado bien que poseer pueda cualquier jovencita..., su flor virginal. Madelen permanecía alterada y se expresaba en un tono bastante elevado, pero lo hacía con la tranquilidad de saber que, a pesar de estar llamando la atención de los circundantes, nadie del entorno les entendía, pues continuaban hablando en la lengua de Robespierre. Fransuá no daba crédito a lo que sus oídos oían, mas Madelen, imparable, continuó refiriéndole cómo el Padre Olabarrieta había obtenido sus favores a base de engaños tales como haberle prometido que se saldría del sacerdocio y, una vez obtenida la dispensa papal, se casarían y se marcharían a las Américas. Ella, inocentemente, se dejó arrastrar por su palabrería, como parecía estar haciendo ahora Fransuá, y le prevenía de la 190 falsedad de todo cuanto proviniera de aquel desalmado ser. Continuó refiriéndole cómo la abandonó y se marchó a la Indias Occidentales, donde continuó con sus locuras y fue perseguido, juzgado y condenado por el Tribunal del Santo Oficio, que le puso el sambenito de “ herético, ateísta, materialista, impío, blasfemo, luterano, calvinista, mahometano y judaizante”..., Madelen parecía recitar de memoria la condena de la Santa Inquisición. - ¡Y ahora regresa, después de tantos años - continuaba la mujer- y tiene la desfachatez de cambiar su nombre verdadero por, según él manifiesta a sus íntimos, los nombres de las cuatro mujeres que más ha amado en su azarosa vida…, unas tales Josefa, Joaquina, Clara y Rosa! Y concluyó la mujer, casi al borde del paroxismo y a grito pelado: - ¡Y el muy desgraciado se ha olvidado de mí y no ha compuesto su nuevo nombre con el mío...! Fransuá abrazaba tiernamente a Madelen para consolar y aplacar su amargo y escandaloso llanto, cuando pasó junto a ambos un jovenzuelo elegantemente vestido que detuvo un momento la animada conversación con sus acompañantes, para, dirigiéndose a Fransuá, decirle con amanerado gesto: -¿ Es de su agrado la recepción que le ofrece mi augusto padre…? Fransuá se sorprendió creyendo que el llanto de Madelen pudiera ser interpretado, equivocadamente, como una descortesía hacia aquella familia, a la que le unía, además de una reciente amistad, el “hermanamiento” con el Virrey a través del Taller Sublime. Mas el jovenzuelo, sin dejarle responder y exagerando su afeminamiento continuó: - ¡Qué te ocurre maricón..., no te gustó mi culito? Francisco de Berry se quedó pasmado, pues, al momento, reconoció en el hijo del Manolito al jovenzuelo con el que había estado en el tugurio del puerto. Madelen había detenido su llanto y permanecía igualmente pasmada ante lo que acababa de oír. Fransuá, notablemente turbado, se apartó sin contestar al insolente jovenzuelo, regresó a Madelen con sus padres y se retiró del palacio a refugiarse en su habitación de la casa de los Rocco en la calle Pelota. Allí, su desconcierto iría creciendo como bola de nieve ladera abajo. Entretanto, Clararrosa continuaba su frenética actividad no permitiéndose descanso alguno, ni a sí, ni a la maquinaria de la Sincera Unión..., su imprenta. Sacó a la luz un tratado de Balneología – Médica, en el que exponía el arte de aplicar los baños en beneficio de la salud de la ciudadanía, dando con ello los primeros y tímidos pasos de algo tan desconocido, por entonces, como era la higiene corporal. Consiguió igualmente que viera la luz su anunciado Catecismo Constitucional o breve compendio de la Constitución de la Monarquía Española, acomodado a la comprensión de los niños que frecuentan las aulas de primeras letras, utilísimo sobre todo para las clases iliteratas de la Nación, que ofreció a la Junta Suprema interina, de forma totalmente desinteresada. También publicó un Diccionario Tragalalógico o biblioteca portátil de todo lo tragable por orden alfabético, en el que hacía gala de un muy particular sentido del humor norteño y en el que disparataba a sus anchas haciendo aparecer a Herodes casado con una vasca de apellido Menchaca a la que profesaba una vieja y profunda antipatía. Pero donde se superó a sí mismo y consiguió levantar 191 mayor polémica incluso que con el artículo sobre la independencia de las colonias, fue con la publicación de la Teoría para la Organización de una Concordata que la Nación Española puede celebrar con Su Santidad para la reforma del Clero, si el sabio y respetable Congreso de las Cortes tuviese por conveniente acceder a los vehementes y uniformes deseos de los amantes de la Patria, en el que planteaba su deseo de una iglesia nacional sometida a la política, atacaba a las instituciones religiosas tachándolas, no de emanadas de la ley divina, sino de pura invención humana favorecida por la ambición de la Curia Romana. Propone que el matrimonio y el divorcio se resuelvan como asuntos civiles, sin intervención alguna de la Iglesia. Propone que los curas contraigan matrimonio y termina afirmando categóricamente, que el Sacramento de la Penitencia es una ceremonia inútil y perjudicial. Sin olvidarnos de que la exuberancia de su calenturienta mente bulló hasta incluso meterse en el mundo de la moda femenina, a cuyo efecto publicó su Sagrada Revolución Trajeológica Femenil, que era casi un tratado en el que, con un revolucionario sistema, se combinaban las prendas de tal suerte que las mujeres podían ir en apariencia vestidas, sin dejar de sentirse desnudas, ya que, según decía él, había obtenido, de sus numerosas experiencias con mujeres, el conocimiento de que el mayor goce de éstas está en sentir el roce de sus carnes libres y desnudas, sin que los que les observan se perciban de ello. El desparpajo y poco respeto con que trataba temas tan tabúes en la sociedad gadeirana le llevaron a procurarse numerosos y perversos enemigos, que, rápidamente, arremetieron contra él, polemizando en otros periódicos o publicando en su contra cartas abiertas o panfletos de diversa índole. Así sucedió con el Padre Lasso de la Vega, con el propio Obispo de Gades, el también Padre Solchaga y, sobre todo, con el coronel Fernández de Castro, que, públicamente, le desenmascaró, haciendo saber a todas las Gadeiras que, detrás del polémico Clararrosa, se escondía el apóstata y sambenitado Juan Antonio Olabarrieta. Mas nada de esto detenía, ni tan siquiera alteraba mínimamente, el espíritu combativo y revolucionario del alocado apóstol de la libertad total. Antes al contrario, parecía encontrar, en las airadas respuestas de sus oponentes, la confirmación de que caminaba por el correcto sendero de su verdad. La marcha de los acontecimientos políticos en la nación y, por ende, en Las Gadeiras, estaba diferenciando claramente dos sectores entre los Liberales: los Veinteañistas o radicales y los Doceañistas o moderados. Y esto tenía su traducción incluso dentro de las Logias francmasónicas, donde, a su vez, se alineaban los mismos en comuneros y moderados. Ni que decir tiene que el adalid de los comuneros del Taller Sublime era el librepensador Clararrosa y que, por contra, el de los moderados era don Antonio Alcalá Galiano. Entre ambos se comenzaba a abrir un abismo que amenazaba con tragarse a ambos. A finales de 1.821, el complot para derrocar a Fernando VII estaba en su punto álgido. Como era de esperar, ambas facciones diferían sobre la táctica a seguir para la consecución del destronamiento. Incapaces de llegar a un punto de encuentro, deciden enviar a sus respectivos agentes a Madrid, a la sede central del Soberano Capítulo, con la finalidad de ganárselo para sus respectivas causas. Los comuneros enviaron a un tal Regato, que era agente doble del propio rey; los moderados, al teniente coronel Alcosta. La sede central del Soberano Capítulo estaba dominada por la facción moderada y, una vez recibidos los agentes de Gades, remiten a la Bahía a don Olegario de los Cueto, con la misión de investigar la situación, tomar conciencia del estado en que se encontraba el complot y, sobre todo, hacer fracasar los planes de los exaltados. 192 Don Antonio Alcalá Galiano, grado 30 de la francmasonería y, por tanto, “Gran Elegido Caballero del Aguila Blanca y Negra”, ostentaba, en la Logia del Taller Sublime, la función de Venerable y había convocado una asamblea o tenida en el local de La Ínsula, al objeto de recibir al emisario del Soberano Capítulo madrileño y su mensaje de “concordia” para ambas facciones. Pero Clararrosa y sus vociferantes seguidores, especialmente Moreno de Guerra, no estaban dispuestos a dejarse dar coba, pues su exaltación y clarividencia crecía por momentos: había que dar un golpe de mano y, como hicieran los franceses, cortarle el pescuezo al oprobioso monarca y a toda su parentela..., para no dejar simiente alguna de mala yerba. La frustración que producía en la Bahía la pérdida de las colonias latía en el ambiente. Se comenzaba a dar los primeros pasos en la histórica vindicación de un puerto de comercio libre para Gades, que le permitiera enfrentarse a la caída del tráfico con las Américas. En este clima, Moreno de Guerra había propuesto, lleno de pasión, “dar una patada al Puente Suazo”, único eslabón de Las Gadeiras con el resto de la Península y del Mundo, y convertir de esta forma la Bahía en una especie de cantón independiente: ¿O acaso no fuimos ya en una ocasión España, cuando la invasión francesa? ¡Pues seamos ahora la República Independiente de Las Gadeiras, para gloria de nuestras generaciones futuras!” De esta forma, la tenida de la Ínsula se presentaba llena de tensión. Por una parte, el grupo de Alcalá Galiano, los Isturiz, el Manolito y los suyos; del otro, Clararrosa, Fransuá, Moreno de Guerra y los de ellos. Y, en el fondo de todo, la tremenda dificultad que encontraban aquellos idealistas románticos para implantar los éteres de la libertad a una sociedad mercantilista acostumbrada al absolutismo. Llegado el momento, a las siete de la tarde de un frío y lluvioso día del recién entrado invierno, se reunía la flor y nata del Taller Sublime en el palacio del Virrey de La Ínsula. Allí, en los aposentos que, al efecto, les dejara éste, se habían puesto las bandas y los mandiles. De las primeras, pendían espadas o puñales, según el grado. Asimismo, los mandiles tenían grabados diferentes motivos, acordes con el grado del hermano, de forma que, entre ellos, se reconocían la importancia relativa de cada uno en la Orden. El mandil del Manolito era de color verde y tenía bordada una espada desenvainada y, junto a la punta de ésta, un corazón carmesí; el de Moreno de Guerra era blanco con manchas rojas, ribeteado de negro, tenía bordada una cabeza ensangrentada sostenida por los cabellos y un brazo manchado de sangre con un puñal en la mano; en el de Fransuá, sobre fondo avellana, aparecían bordadas tres cabezas hincadas en otras tantas picas, por último, el del Venerable tenía bordado, sobre fondo azul celeste, la imagen del ídolo Baphomed, con cabeza de cabrito, entre cuyos cuernos arde una antorcha, alas de arcángel, brazos y manos de hombre haciendo el signo del esoterismo, pechos de mujer y una cruz con una rosa en el torso. Desde palacio, a través del pasadizo secreto, pasaron al Templo francmasónico, que se encontraba justo debajo del otro templo..., la nueva Iglesia. La transformación del local donde se hallara al pobre albino, el Segismundo de la Ínsula, había sido total. En la pared que da frente a la puerta 193 de entrada, el Oriente, se había instalado un dosel carmesí, así como un estrado, elevado tres escalones del resto de la sala y separado de ésta por una balaustrada. En el centro del estrado, sobre cuatro peldaños más, estaban la mesa y el sillón del Venerable. En la pared de detrás, estaba escrito, en caracteres hebreos, el nombre de Jehová; a la izquierda de éste, se representaba un disco solar y, a la derecha, una luna llena. En el sillón del Venerable, se sentó Alcalá Galiano. A su izquierda, y cerca de la balaustrada, se había dispuesto una mesita triangular, delante de un sitial. Era el lugar destinado al orador, así pues, allí se situó el hermano Clararrosa. En el lado opuesto, en otra mesita y sitial idénticos, destinados al hermano secretario, se puso el teniente coronel Alcosta. Cerca de éste último, pero ya fuera del estrado, en bufete igualmente triangular, estaba el tesorero, que era el teniente Puya y, junto a este, en una sillita baja de anea, el maestro de ceremonias que era Marco Antonio Gabriel. Al Occidente, franqueaban la puerta de entrada dos hermosas columnas de madera imitando el mármol, de dorados capiteles adornados de hojas de acanto y granadas entreabiertas. Sobre la columna de la izquierda, estaba pintada la letra B y, sobre la otra, la J. Junto a ésta última columna, había otro bufete triangular con el sitial del primer vigilante, a la sazón, el Virrey, pues los órdenes de la vida afuera no tienen nada que ver con los órdenes dentro del Templo masónico. En el lado opuesto, estaba igualmente situado el segundo vigilante, en éste caso un brigadier de caballería. Delante de las dos columnas, se sitúan, de pie, los dos expertos y, junto a la puerta de entrada, el guarda interno, que no era otro que nuestro turbado Fransuá. El techo todo estaba pintado de azul celeste. De la parte de Oriente estaban pintados unos rayos simulando la salida del sol. En la parte del Norte estaban dibujadas unas negras nubes, entre las que centelleaba una fulgurante estrella. En el friso, apoyado en doce columnas, estaban representados los signos zodiacales y un cordón lleno de nudos, cuyos extremos venían a caer sobre las columnas B y J. A ambos lados del salón había dos filas de asientos, donde se ubicarían el resto de los hermanos. La de la derecha es la columna del Mediodía y la de la izquierda la del Norte. El pavimento todo estaba cubierto de alfombras de colores azul y carmesí. Todos los oficiales de la Logia llevaban colgados del cuello los atributos que designan sus respectivos cargos y el resto de los hermanos igualmente portaban las insignias de su rango. Sobre la mesa del Venerable, había un compás, una escuadra, una espada, cuya hoja forma ondulaciones, un ejemplar de la Constitución de 1.812 y otro del Reglamento General del Soberano Capítulo. Como quiera que se trata de un habitáculo subterráneo, no había ventana ni abertura ninguna al exterior. Varias lámparas de cirios iluminaban tenuemente la Logia, dándole un marcado ambiente de misterio y seriedad. Al principio de cada columna de asientos, se sitúa un celador, que es el encargado de dar o quitar la palabra, siempre coordinado con el Venerable. A tal efecto, los tres disponen de un pequeño mallete o martillo para llamar al orden cuando ello fuera preciso. Cuando ya estaban todos situados en sus respectivos lugares, el Venerable dio unos golpes de mallete y, entonces, Fransuá procedió a cerrar las puertas del Templo. A continuación y en voz alta, el Venerable preguntó al primer vigilante, el Virrey: -¿Cuál es vuestro primer deber en la Logia? Y éste le respondió: -¡Asegurarme que el Templo se halla a cubierto! Y, acto seguido, le encargó al guarda interno, Fransuá, que comprobase si había profanos en el local y si todas las puertas estaban debidamente cerradas, 194 con el fin de que nada de lo que iba a ejecutarse dentro de la Logia pudiera ser visto ni oído por ningún profano. Fransuá verificó que la puerta de acceso estaba debidamente cerrada, pues la otra, que daba al piso superior y a la sacristía, había quedado escondida y condenada detrás del dosel del Venerable. Comunicó al Virrey que todo estaba conforme y éste, a su vez, lo transmitió al Venerable. Entonces, Alcalá Galiano le preguntó al hermano vigilante primero, nuevamente: -¿Cuál es vuestro segundo deber? A lo que el Virrey respondió: -¡Asegurarme que todos los presentes son masones! -¡Aseguraos, pues!- respondió el Venerable. Y añadió: -¡En pie y a la orden! Y, entonces, todos los asistentes, sin excepción, se levantaron y, volviéndose hacia el Oriente, pusieron su mano derecha sobre el pecho a la altura del corazón e inclinaron la cabeza, que era la postura secreta convenida para aquella reunión. Los vigilantes recorrieron las dos columnas de asientos examinando, sucesivamente, a cada hermano, que al aproximarse éstos, les hacían el signo convenido según su grado, de tal forma que éste no fuera visto nada más que por el vigilante. Una vez concluido el examen, el Virrey, dirigiéndose nuevamente al Venerable, le dijo: -¡Hermano Venerable, todos los individuos que hay en el Templo son masones! A lo que el Venerable respondió: -¡Hermanos primero y segundo vigilantes, invitad a los obreros de vuestras respectivas columnas para que, unidos a mí, ayuden a abrir los trabajos de esta respetable Logia, bajo los auspicios del Gran Oriente de Las Gadeiras, en el grado de..., “compañero”! Entonces, dos hermanos masones que no tenían el grado de compañeros, sino solamente el de aprendices, hubieron de abandonar la Logia con gran disgusto reflejado en sus rostros, pero disciplinados y sometidos, pues no tenían la preparación necesaria para permanecer en aquella asamblea. Casualmente, los dos eran comuneros, por lo que Clararrosa y Moreno de Guerra cruzaron una mirada de entendimiento ante la jugada del Venerable, que les privaba, limpiamente, de dos votos. El apóstol de la libertad se mostraba inquieto en su sitial. Toda aquella parafernalia de la masonería lo sacaba de sus casillas. Él era demasiado directo como para contemplar serenamente tan laboriosas e inútiles maneras. El emisario que enviara el Soberano Capítulo madrileño esperaba afuera, en lo que se llamaba pomposamente “los pasos perdidos” y que no era más que el pasillo de acceso a la cámara de la Logia. El Orden del día incluía la lectura de la plancha o acta de las últimas sesiones, el discurso del Venerable, el discurso de Clararrosa, el pase del tronco o saco de proposiciones y, finalmente, el pase del tronco de beneficencia para recoger las ofrendas económicas, que se contarían en la mesa del orador y serían el baremo de la incidencia de sus palabras en las conciencias y las bolsas de los hermanos. La plancha de las anteriores sesiones fue aprobada sin reparo de clase alguna. Y, a continuación, tomó la palabra el Venerable Antonio Alcalá Galiano. 195 Conocedor de la actitud levantisca que a duras penas mantenía a los hermanos comuneros sujetos a sus asientos, quiso hacer un discurso prudente y conciliador, elevándose a la altura de los grandes ideales, donde esperaba encontrar el aplauso y la complacencia de todos los presentes. Así, se decidió a hablar de la libertad. Y dijo: - Hermanos liberales, hemos hecho de la Libertad con mayúsculas, la razón de nuestras vidas. Habiéndonos tocado vivir una terrible época de absolutismo y de opresión, ejercidas tanto por los poderes políticos como por los religiosos, que han venido cercenando las más elementales libertades de nuestros conciudadanos y sometiendo al pueblo a la esclavitud y al miedo, hemos, no obstante, de congratularnos, pues también nos ha sido dado a conocer el glorioso tiempo del amanecer de las libertades en las rebeliones de los pueblos americano y francés. Y, conocida la luz del día de las libertades, ¿ quién querrá vivir en la oscuridad de la opresión, en el futuro? Las campanas de la libertad repican en América y en toda Europa y su tañer perdurará para todas las generaciones futuras. Y pronto se extenderá, como el aceite en el agua, por todos los continentes y pueblos de la tierra. Un nuevo amanecer de la humanidad se abre ante nuestros ojos. Pronto veremos cómo, en todos los pueblos de todas las razas, las leyes constitucionales hacen a los hombres iguales y hermanos. Las fronteras de la esclavitud y la desigualdad, desaparecerán de la faz de la tierra. Pero no nos engañemos, hermanos, pues solamente el hombre que sabe es verdaderamente libre..., y tanto más libre será, cuanto más sepa. No tiene cuento proclamar la libertad de hablar a tu hermano, si tu hermano no tiene qué decir. No sirve de nada dar la libertad de pensar, a quien no tiene pensamientos que alimentar. De la misma forma que es vano dar la libertad de volar a quien no has dotado previamente de alas para hacerlo. A Clararrosa se le cambió el gesto de su crispado rostro y una tenue sonrisa de sorpresa y aprobación de lo que estaba oyendo, le iluminó la cara. -¡ Libertad es cultura, mis queridos hermanos –continuó el Venerablesólo los hombres sabios, cultos, tienen acceso a la verdadera libertad! ¡No proclamemos la libertad de los pueblos y que nuestras palabras queden suspendidas en el éter, vacías de contenido..., démosle cultura al pueblo y de ésta forma sí que los haremos verdaderamente libres! Todos a una prorrumpieron en aplausos ante las sabias palabras del Venerable, que había tenido la habilidad de hablar de un “lugar común” que distendía los ánimos. Sin embargo, Moreno de Guerra, que estaba más pendiente del emisario de Madrid que de cualquiera otra monserga, no paraba de hacer gestos a Clararrosa, invitándole a que interviniera ya, pues presumía que el madrileño traía órdenes de optar por la vía moderada, por lo que la intención de los comuneros era la de impedirle la entrada. Aprovechando la bulla de los aplausos, Fransuá se acercó al estrado e, igualmente, animó al apóstol de la libertad a que se lanzara al ruedo. Los golpes del mallete del Venerable restablecieron el orden y un cierto silencio, que fue, de inmediato, aprovechado por Clararrosa y, poniéndose de pie, hizo una especie de reverencia, como de agradecimiento por la palabra otorgada, y se dispuso a perorar. Por muy lejos que pusiera la pica Alcalá Galiano, Clararrosa la pondría más lejos aún. Así que comenzó diciendo: - Suscribo en todo las palabras del Venerable. No obstante, para que las mismas no queden suspendidas en el éter, vacías de contenido, y, como quiera que en nuestra patria liberal, se cuentan cien desheredados por cada hombre acaudalado, yo propongo remitir al Congreso, para su estudio, un proyecto de 196 disposición por la cual, cada hombre adinerado que mande un hijo suyo a ser instruido fuera de su domicilio deberá proveer los medios necesarios para que cien pobres aprendan la lectura y las cuatro reglas. Moreno de Guerra, Fransuá y cuatro comuneros más de la columna norte, prorrumpieron en vítores y aplausos al tiempo que se miraban entre ellos y gesticulaban como diciendo, “¡que el Venerable se chupe ésa!” Entonces, Clararrosa también quiso elevarse a las alturas en su exposición y continuó: - ¡Compañeros!, ( el hecho de que se dirigiera a los “hermanos” en estos términos ponía frenético al Venerable, que no podía soportar la indisciplina de que constantemente hacía gala el rebelde vascongado) cuando Balkis, la reina de Saba, visitó a Salomón, quiso ver al hermano Hiram y su ejército de obreros que estaban construyendo el Templo de Jerusalén, pues su fama se había extendido por todos los países y se decía que su frente despejada reflejaba, a un tiempo, el espíritu de la luz y el genio de las tinieblas. Cuando estuvieron junto a Hiram, éste, levantando el brazo derecho, trazó, con su mano en el aire, una “T”. Ante esta señal, el inmenso ejército de obreros comenzó a avanzar con un movimiento como el de las olas del mar. Y el mismísimo Salomón palideció al comparar aquel mar de obreros, dispuestos a invadirlo todo, con su débil cortejo de sacerdotes y cortesanos y temió por su propio trono. Entonces Salomón descubrió la existencia de un poder superior al suyo y aún más universal: ¡el Pueblo! - ¡Compañeros!, (insistía haciendo rechinar las tripas del Venerable) no olvidemos nosotros la lección que, en aquel entonces y para siempre, aprendiera el sabio Salomón..., el poder más universal que existe es el del pueblo. Y así se ha demostrado, como se enseña a los compañeros del grado 32 ( Alcalá Galiano palideció, pues era gravísima falta el revelar los secretos de un grado superior a los grados inferiores y todos los presentes, incluido él, ostentaban grados inferiores al 32), con la rebelión religiosa acaudillada por Lutero, con la proclamación de la soberanía del pueblo en la América del Norte y con la de los derechos del hombre en la vecina Francia y al decir esto hizo un guiño de complicidad a Fransuá que lo escuchaba sin pestañear y con la boca abierta por la admiración. Llegado a éste punto, el Venerable, que había mudado el blanco de su rostro por rojo carmesí, se puso a golpear frenéticamente con el mallete exigiendo la atención y el silencio de todos. Cuando lo hubo logrado, se puso de pie y, esgrimiendo el índice de su mano diestra contra el orador, como si de un padre reprendiendo a su travieso hijo se tratara, le espetó: - ¡Her-ma-no orador, ( le dijo recreándose en la pronunciación del trato reglamentario entre masones) usted debe saber que, en ningún caso, está permitido revelar secretos correspondientes a los grados superiores! ¡ Por lo que, en este mismo momento, le quito el uso de la palabra y ordeno la apertura de una plancha disciplinaria a la que deberá de dar cuenta de quién le ha hecho partícipe de semejantes secretos, además de su inadmisible comportamiento en esta tenida! No había de resultarle tan fácil al Venerable acallar al volcán en erupción en que se estaba convirtiendo el hermano Clararrosa. 197 -¡ Reclamo el uso de la palabra!, - dijo Clararrosa al tiempo que, de un puñetazo, destruía la mesita triangular y se ponía en pie. Continuó: -¡ Señor Alcalá Galiano!, dejémonos de retórica y vayamos al fondo de la cuestión. Aquí no hay más soberano que el pueblo. Eliminemos para siempre de la faz de la tierra la semilla del absolutismo. No valen los pañitos calientes para curar al pueblo de la opresión..., hay que sajar, amputar y exterminar al opresor. No vamos a permitir la entrada a este sagrado Templo donde se rinde culto a la Libertad, a ese emisario madrileño que trae los calzones manchados porque no tiene valor para hacer la revolución. Somos los fuertes de espíritu los que tenemos que tomar el mando para salvar al pueblo. Ustedes déjennos hacer y les traeremos aquí, al templo, la libertad consagrada para España y los españoles. - ¡ Por los clavos de Cristo, señor Clararrosa! - dijo el Venerable fuera de sí, dejando a un lado el protocolo- ese emisario nos trae instrucciones de la central del Soberano Capítulo en Madrid, a quien debemos obediencia ciega. -¡ No me mencionéis a Cristo, señor Venerable que usted, como grado 30 que es, ha quemado incienso sobre el altar al tiempo que ha rezado la oración de Lucifer y ha escupido y pisoteado el crucifijo!- le dijo el apóstata Clararrosa, ya fuera de sí. A partir de aquel momento, fue el desbarajuste y el descontrol absolutos y ya todos tomaban la palabra sin dejarse hablar unos a otros y vociferando a un tiempo; unos se rasgaban las vestiduras ante tantísimas irregularidades como se estaban produciendo en aquella tenida, y otros jaleaban y vitoreaban al anárquico vascongado. Y, por encima del tumulto y el griterío, el Venerable, en estéril gesto, amenazaba con su dedo enhiesto a Clararrosa con la pena del “deshonor perpetuo...”, que le seguiría y mancillaría mientras viviera. Pero ya de nada servían las palabras. Los comuneros habían conseguido su propósito de reventar la reunión y, con ello, de impedir la entrada del emisario que traía una propuesta que ellos no querían oír. Clararrosa y los suyos, puñales y espadas desenvainados, salieron a los pasos perdidos, donde arrollaron al emisario que quedó tendido y maltrecho en el suelo y continuaron por el pasadizo camino del palacio. Ya en la Puerta del Mar, tomaron una barca que, a vela, les conduciría hasta Gades. Durante el viaje, llenos de exaltación, juraron que matarían a Alcalá Galiano, a los Isturiz y al Virrey de La Insula, pues ellos eran los que se oponían a que la revolución llegara a buen término. Mas los dioses tenían escrito, en los libros del Destino, otros planes para aquel maravilloso loco, rompedor de cadenas y liberador de ataduras. A los pocos días de la marimorena de la Insula, los comuneros prepararon una procesión cívica por las calles de Gades en la que pasearon, en una carreta, un monigote ahorcado al que habían clavado un cartel en el que se podía leer: “El Repudiado”, en directísima alusión al monarca camarillero, que, durante la invasión francesa, había recibido el apodo de “El Deseado”. El pueblo seguía en masa al exaltado Clararrosa en todas sus acciones y manifestaciones, sabedores de que, donde aquél anduviera, habría transgresión de las normas, y con nada disfrutaba tanto la gente sencilla como pudiendo dar libertad a las pasiones contenidas y las protestas reprimidas. Y aquella ocasión no había de diferenciarse de las anteriores, así es que, un gran gentío se unió a la comitiva de los exaltados francmasones que, llegados a la Plaza de la Constitución, donde contra la fachada de la Iglesia, tremolaba la lápida conmemorativa de la Constitución de 1.812, simularon el ahorcamiento del monarca y le prendieron fuego al muñeco 198 que lo representaba; todo ello entre inimaginables insultos e improperios hacia la persona real. Aquello acabó desproporcionándose hasta el punto de que hubo de intervenir la guardia, ocasionándose un feroz enfrentamiento del que resultaron numerosos heridos por ambas partes. Al día siguiente, fue destituido el gobernador militar y, en su lugar, fue nombrado el general Sebastián, cuya primera orden, nada más tomar posesión del cargo, fue la de poner preso a Clararrosa. Los calabozos de San Sebastián, con la humedad que los caracterizaba, recibieron el corpachón maltrecho del vascongado. ¿ Encontraría una Rosa que lo liberara de su cautiverio como aquella lo liberó de las mazmorras del Santo Oficio en las Américas?¿ Algún “hermano” de la facción exaltada, por ventura, sería el juez que habría de juzgarlo? Era el 25 de enero de 1.822 y apenas se había visto el sol en los cielos de las Gadeiras desde la tumultuosa tenida francmasónica de la Insula, en diciembre del pasado año. Un período tan largo de tiempo nublado tenía a la gente entristecida y harta de humedad. Fransuá y Moreno de Guerra visitaban a diario al Hércules de las libertades, que parecía haberse contagiado de la melancolía de aquel lluvioso invierno y tenía el ánimo frío y desencajado. Aquella tarde, Fransuá, mientras Clararrosa se tomaba el plato de sopa y el pan que le habían traído, le habló de Madelen y de la frustración que le ocasionaba que no hubiera compuesto su heroico nombre con el de ella. El inventor del Chinchonate ni se acordaba de la muchacha francesa de La Isla y, ante los detalles que Fransuá le relató, exclamó entre risotadas: “¡Si hubiera de componerme un nombre con el de todas las flores que desvirgué, más que un nombre tendría una letanía!” Cuando hubo terminado de comer, entre dientes, dijo que la sopa tenía un sabor raro. Fransuá se alarmó y le animó a que vomitara, temeroso de que le hubieran puesto un veneno, pero Clararrosa le quitó importancia aduciendo que, “¡a saber de qué estaría hecho aquel brebaje!” No obstante, al día siguiente su salud de hierro se había quebrantado: le acudió una fiebre contra la que nada pudo el inocuo Chinchonate; la piel del rostro se le tornó aceitunada, desapareciéndole el característico color rosado de sus carrillos, se sintió morir y, al día siguiente, 27 de enero, hizo venir al notario ante quien otorgó testamento y dispuso cómo había de ser enterrado: ” Ordeno y mando que mi cuerpo no lleve al sepulcro otra mortaja que la de mi vestido ordinario, que consistirá en casaca, chaleco, calzón negro y bota cumplida, y, entre mis manos, el libro de la Constitución de la Monarquía Española, prohibiendo, como absolutamente prohíbo, se toquen campanas ni se hagan señales algunas por mi muerte por lo que encargo a todas las autoridades eclesiásticas y civiles hagan cumplir y guardar lo contenido en esta disposición, haciéndola cumplir por si atentaren infringirla y por ser así mi voluntad”. Cuatro médicos de la Armada Nacional sirvieron de testigos de sus últimas voluntades. Fransuá y Moreno de Guerra no se apartaron de él ni un solo momento, pues se adivinaba el próximo final. Al amanecer del día 28, sin recibir los Santos Sacramento ni la Extremaunción, tal como había sido su expreso deseo, con el último aliento, salió aquella valerosa ánima de los toscos límites de aquel corpachón humano, para, ya enteramente libre, desparramarse por los éteres ancestrales de la Bahía de las luces. 199 Los comuneros dijeron a boca llena que lo habían envenenado los francmasones moderados, a la cabeza de los cuales ponían a los Isturiz y a Alcalá Galiano. La noticia de la tragedia corrió por las calles de Gades de boca en boca y se extendió, como gota de aceite en el agua, por toda la Bahía. Moreno de Guerra estaba dispuesto a sacar de aquella desgracia el máximo partido para su facción. Fransuá estaba destrozado y la dimensión humana de la pérdida del ser querido lo embargaba hasta el extremo de perder sentido cualquier consideración política del caso. El pueblo acudió en tropel al castillo de San Sebastián para ver el cuerpo sin vida del apóstol de la libertad. Era costumbre de la época amortajar los cadáveres con hábitos religiosos de fraile o de monja. El de Clararrosa, siguiendo sus instrucciones, se amortajó con sus vestimentas habituales. En el mismo calabozo quedó expuesto el féretro abierto, con el cadáver de la guisa descrita. En sus manos, se dispuso un ejemplar de la Constitución. Fransuá lo abrió por las páginas donde se transcribía el capítulo referente a la Soberanía Nacional. Y entre los dedos pulgar e índice de su mano derecha, colocó una pluma, pues aquélla había sido la principal arma de aquel espadachín de las libertades. El pueblo se agolpaba en los calabozos deseosos de ver el cadáver. En un momento determinado, algún exaltado gritó: “¡Llevémosle a hombros por todo Gades!” Y dicho y hecho. La caja, abierta, fue sacada en hombros de las cárceles y llevada en procesión por las calles. Los comuneros de Moreno de Guerra no perdieron el tiempo y, repartiendo monedas, consiguieron que gran cantidad de chiquillos del hospicio y desocupados se unieran al cortejo portando cirios encendidos. Aquello hizo que gran cantidad de curiosos se sumara a la comitiva. Ésta llevó el cadáver hasta la casa del finado en la Alameda de Apodaca y después, siempre a hombros de sus más fanáticos seguidores, hasta la Plaza de la Constitución. Allí, frente a la lapida conmemorativa de la Carta de la Libertades Patrias, se cantó el Trágala. Después, en la misma plaza, el féretro fue llevado hasta el frente de la casa de los Isturiz donde se dio, lentamente, una vuelta al cadáver, delante de sus balcones, al tiempo que muchos acusaban a éstos de haber provocado la muerte de Clararrosa. Después, el cortejo continuó hasta el cementerio de las Puertas de Tierra en Extramuros. Pero ya, a partir de aquí, no eran tantos los que le acompañaban. La adhesión a los ideales también se mide por metros. Y, a medida que el cortejo se alejaba hacia el cementerio, muchos iban quedándose por el camino. Eran las cuatro de la tarde cuando, finalmente, le pusieron la tapa al féretro y fue inhumado en la tercera fila del muro sur del cementerio, el que da a la playa. Unos días mas tarde, unos traidores, creyendo hacer una felonía, exhumaron el cadáver y lo enterraron en la arena de la playa, gritando a viva voz que un apóstata no podía estar enterrado en suelo santo. Los muy necios lo sacaron del patio trasero de la pequeña madre iglesia y lo enterraron nada menos que en la calle principal de la gran madre naturaleza. En la dorada playa de la isla de Erytheia, regada por los dioses de las arenas del desierto, donde el mar besa tiernamente enamorado a la tierra. No podían haberle hecho mejor homenaje, en su burda ignorancia y estéril fanatismo. La libertad quedaba huérfana de loco. Habrían de pasar muchos años antes de que otro apóstol levantara, crispado, el puño al cielo de la Bahía, en contra de la tiranía y el absolutismo, presto a reclamar para el Pueblo el poder que un día el mismo Salomón le reconociera. Mas ese día, no obstante, habría de llegar. Fransuá no encontraba término a su desasosiego ni a la descompostura de su ánima dentro de su cuerpo, en el que no hallaba encaje. Entró en melancolía. 200 La vida perdió sentido para él. Había imaginado una amorosa amistad, llena de ternura y candor, alejada de todo contacto humano, para él y su admirado Titán de las libertades. Su ánima se había extraviado en la búsqueda de la complementación humana. Unos días después del entierro de Clararrosa, se le vio, desde por la mañana temprano, en el cementerio de La Insula..., con una pistola en la mano. Estaba clara su intención de pegarse un tiro en medio del campo santo, algo muy a la guisa de la época y que apenas llamaba la atención. Los que pasaban le miraban y cuchicheaban, porfiando sobre el tiempo que tardaría en decidirse a darse el tiro. No tardó mucho. A las doce del mediodía, cuando las campanas de la Iglesia comenzaron a tocar el carillón previo al señalamiento de la hora, el dedo índice de Fransuá puso término a la vida del Gaitero de Berry en las lejanas tierras de Andalucía, apretando el gatillo de un pistolón y proyectando una onza de duro metal contra sus tiernas entendederas... y, como era de esperar, destrozando lo duro a lo tierno. En este apartadijo, te diré: Si tú, amigo leedor, eres tierno y redondito..., romo, júntate conmigo, pues juntos haremos más resistencia a lo duro e incisivo, mas no lo olvides: nuestra victoria está en nuestra resistencia. Los tiernos hemos de asumir todas las heridas..., sin desfallecer, hasta que los duros comprendan que somos, en nuestra terca ternura, más definitivos que ellos. 201 18. Tercera muerte (1.823 – 1.830) El Liberalismo idealista fue barrido de las Gadeiras como lo fuera la arena del arrecife por una tenaz levantera. Tan etéreo, tan irreal, tan contradictorio, tan dividido y frente a tan fosilizadas tradiciones, tanto poder económico, tanta iglesia arcaica y tanto populacho deseoso de caenas, no podía haber sido de otra manera. El ominoso rey, el Angulema y los cien mil hijos de San Luis volvieron las cosas a su anterior estado. A finales de agosto del 23, tomaron el Trocadero, desde donde lanzaron granadas y cohetes incendiarios sobre la Insula y sobre Gades. Mientras esto acontecía, el rey bobo, a la sazón en Gades, todas las tardes, desde las murallas o desde la azotea del palacio de la Aduana, hacía volar sus barriletes, al tiempo que, socarrón, observaba los movimientos de las tropas de Angulema. El resto del tiempo lo pasaba en visitar iglesias y sobre todo el ventorrillo del Chato, donde bien se proveía de manzanilla, de coplas y de hembras placenteras. Los bombardeos produjeron grandes destrozos en la Insula. Los talleres de velas y de jarcias, fueron destruidos por las bombas y por el incendio que éstas provocaron. El Manolito, muy comprometido con los constitucionales y sabedor de que le iba la vida en ello, luchó como un bravo contra los del Trocadero. A tal punto que, con las baterías carraqueñas, hizo retroceder a las tropas del conde de Angulema. Mas aquel sueño tocaba a su fin. Durante todo el mes de septiembre, se arreciaron los bombardeos que terminaron con la toma por los de Angulema del caño del Trocadero y del Castillo de Sancti-Petri, en La Isla. El día 23, tras intenso bombardeo, hubo un intento de desembarco en la Ínsula, que fue nuevamente rechazado por el bravo Virrey. No obstante, el día 29, las Cortes se rindieron al monarca absolutista después de hacerle firmar condiciones que, por supuesto, no respetaría. El día 30, abandona el Borbón Gades y desembarca en el Puerto de Santa María. Los días 1 y 4 de octubre, un par de reales decretos derogaron toda la legislación del trienio de las libertades..., tantas esperanzas, abolidas de dos plumazos. La ejecución de Riego, el héroe constitucional, y la entrada triunfal de Fernando VII en Madrid a los gritos de ¡Viva el Rey absoluto! y ¡Vivan las cadenas!, significarían el levantamiento de la veda contra los constitucionales, los liberales y los francmasones, que huirían despavoridos, sobre todo, hacia Gibraltar y Lisboa. La “Niña Gaditana”, nuevamente, pasó de ser vitoreada a ser vituperada: Bórrese de la memoria La infernal Constitución, Y sólo sirva en la historia Para eterna execración. Cantaba el pueblo traidor para adular al monarca y a los nuevos y poderosos señores, los partidarios del “Altar y el Trono”. Una época de terror y de ausencia de derechos abría sus lúgubres fauces a los pobladores de las Gadeiras, que, rápidamente, aprendieron que lo que ayer era bueno, hoy era terriblemente malo..., y viceversa. Doña Azucena, en su interpretación del papel de Hija del Sol, había sufrido un extraño percance que su esposo, por ventura, ignoraba. El fraile que embaucara su entendimiento con las historias de monjas heroicas, como quiera 202 que también fuera confesor de su convento, se había constituido en su guía espiritual incluso en la clausura. Todos los miércoles, pues, acudía con puntualidad sor Angélica, que así se llamaba Azucena en el convento, al sagrado sacramento de la confesión y guía espiritual del frailuco. Y, de tal manera aquél se había apoderado de la voluntad y entendimiento de la mujer que la había llevado al convencimiento de que debía ayudarle a la mortificación de su cuerpo. A tal efecto, el muy pícaro había preparado el confesionario de tal manera que la inocente Azucena pudiera meter su brazo por el ventanuco destinado a ser mudo testigo de los más horribles pecados y, una vez dentro, él, levantando los faldones de su hábito, le hacía entrega de su miembro viril al objeto de que ella, tal que si tocara la zambomba, le sacara la soberbia, que, de no ser así, le llevaría a la comisión de horribles pecados de concupiscencia. De esta forma, aquella mujer con experiencia de la vida matrimonial y conocimiento de los secretos de alcoba se comportaba como una necia mojigata que ignorara los más elementales resortes de la lascivia humana. Decíale el desvergonzado fraile que aquel acto, en virtud de estar ejecutado entre religiosos, bajo techo sagrado y siendo para evitar males mayores, apenas tenía el grado de falta leve o, a lo sumo, de pecado venial, con lo que resultaba más rentable a sus ánimas y a las cuentas celestiales, dos pecados veniales que uno o, Dios sabe cuántos, mortales. A tal punto estaba idiotizada doña Azucena por su deseo de ser santa, sin contar para ello con su propio criterio, sino con el que otros le imponían a su conveniencia y antojo. Así, el vicioso fraile, no faltaba ni un solo miércoles a sus encuentros de “dirección espiritual” con la embobada sor Angélica. Pues aconteció que, en cierta ocasión, sin ser miércoles, y estando toda la comunidad religiosa dada con gran recogimiento a los rezos y cánticos en la iglesia del convento, se presentó al confesionario el fraile y mandó recado a Azucena de que se acercara al mismo con urgencia. Al parecer, el muy degenerado había tomado un brebaje que, al efecto, le había preparado una buscona del Ventorrillo del Duque y no encontraba manera de someter la soberbia que le había acudido a su viril miembro, convirtiéndolo, mas que en miembro, en estaca irreductible. La necia de Azucena, solícita, procedió como de costumbre a introducir su brazo y a zambombear al inicuo pecador, mas aconteció que, una vez expulsada la soberbia pecadora del estacado miembro, tan placentero resultó el alivio al pecador que no se apercibió de que con su rodilla, movía la aldabilla de madera que sujetaba la puerta del confesionario, la cual, por estar descuadrada en sus bisagras y por la inexorable ley de la gravedad, se fue deslizando lentamente, abriéndose y dejando a la vista al pecador con los faldones arremangados hasta el pecho, el cuerpo desnudo de cintura para abajo, hasta las sandalias de los pies, despatarrado, con los ojos, más que cerrados, vueltos, y la vara de mando, aún con algo de soberbia, en la mano de la inocente sor Angélica. En el momento de hacerse el silencio tras los fervorosos cánticos, el chirrido de la puerta, antes de quedar totalmente abierta, llamó la atención de las monjitas hacia el confesionario pecador, en cuya dirección se volvieron todas las cabezas con el consiguiente espanto para sus cándidos ojos y tiernas almas. Azucena le dijo a don Luis en Chi-ó que se salía del convento porque había perdido la vocación, pero lo que de verdad había perdido era la idiotización de la 203 que había sido objeto por su desmesurado deseo "de ser buena"..., sin ser ella misma. Esto le había costado tres años de su vida y, sobre todo, y lo que más le dolía, tres años de la vida de su amado chino y de su olvidado chinito Joaquín Luis. Así pues, tratando de recuperar el tiempo perdido, todas las atenciones para con los dos varones de su casa le parecían pocas, deshaciéndose en mimos y contemplaciones para con ellos. Rápidamente, tomó el timón de la hacienda que don Luis en Chi-ó, con su dedicación a la ciencia y los experimentos, tenía bastante abandonada. El chino estaba encantado, pues todo parecía volver a su orden natural, como en los buenos tiempos: los criados, azuzados, dejaron de holgazanear, las habitaciones volvieron a estar ventiladas y limpias, las comidas se hacían a sus señaladas horas, las gallinas regresaron al corral, las bestias a los establos, volvieron las coladas una vez al mes, las ropas de la cama nuevamente estaban limpias, y un orden magistral, como sólo una esposa es capaz de imponer en una hacienda, volvía a proveer sus vidas de un entrañable y cálido confort. Estaba, en aquel tiempo, el astrónomo loco empeñado en realizar el experimento de Volta, que, sirviéndose de una pila eléctrica, había conseguido descomponer el agua en sus dos elementos básicos: el hidrógeno y el oxígeno. La pila que Volta describiera como “órgano eléctrico artificial” consistía en la superposición de series de tres arandelas, una de cobre, otra de cinc, ambas en contacto y a su vez, cubiertas las dos por una tercera arandela de papel humedecido. Mas no acababa de dar don Luis con el papel adecuado, y el dichoso experimento no terminaba de funcionar. Encontrándose su ánimo en la fase de “juramentos en su natal lengua” y, a punto de pasar a la siguiente fase, que era la de “virulenta cólera”, se apareció en la hacienda un emisario de la Insula y, más concretamente, del virrey de turno (el Manolito estaba huido en Tánger vía Gibraltar, en la casa de unos primos de Adela de Vicente, su esposa). Se iba a establecer en la Ínsula una casa de educación naval para la formación de los que estarían llamados a ser los futuros oficiales de la Real Armada y se le ofrecía al astrónomo chino la posibilidad de enseñar a los alumnos de dicha escuela las disciplinas de Orientación Astronómica y Experimentación Física. Dos ramas del frondoso árbol del conocimiento humano en las que el chino brillaba con luz propia en el azul cielo de las Gadeiras. Su primera reacción ante tal ofrecimiento fue de complacencia, mas, enseguida se le vino a las mientes el mal trato del que, en su día, fuera objeto su amado primo don Joaquín Anillo y Quixano, allá en su primera vida, cuando él habitaba aún en el cuerpo de don Luis de Quixano. Y se propuso rechazarlo por solidarizarse con la memoria del geómetra, mas los sabios consejos y la temperancia de Azucena le hicieron, en fin, aceptar el encargo que, en el fondo, tan ardientemente deseaba desarrollar. De esta forma, su vida, nuevamente quedaba ligada a la de la Insula, a la que, a partir de ahora, se desplazaría en su calesa todos los días laborables de la semana, de lunes a sábado. El Colegio Real y Militar de Caballeros Guardiamarinas se estableció en el edificio que, al efecto, se construyó junto a la Iglesia nueva y cercano al Hospitalillo. Un magnífico edificio de planta cuadrada y de dos alturas en el que se impartirían conocimientos científicos, moral cristiana y espíritu militar, proporcionalmente, a setenta y dos mozalbetes de las Gadeiras, divididos en cuatro grupos de dieciocho. El que hacía el número dieciséis de aquellos alevines no era otro que Juan de Dios, el hijo adoptivo de Amparito Rocco y Marco Antonio Gabriel, que, a la 204 sazón, contaba con catorce años de edad. El muchacho era despabilado como pocos y su amor por las cosas de la mar y sus gentes rayaba en la locura. Entre aquel alumnado donde muchos venían por imposición paterna, él destacaba muy por encima de los setenta y uno restantes, pues era como un pez en el agua entre torpes renacuajos. Pronto se hizo el alumno Juan de Dios Rocco de Antonio (Amparito había arreglado papeles y voluntades para invertir sus apellidos) el preferido de cuantos maestros le adoctrinaban. Mas a él, con quien más le gustaba platicar de lo divino y de lo humano era con el estrambótico chino, con el que se encontraba en perfecta armonía y al que tenía la sensación de conocer de toda la vida y de haber estado esperando que se aproximase a su existencia desde mucho tiempo atrás. Por su parte, don Luis en Chi-ó tampoco podía ocultar su predilección por aquel estudiante que captaba sus enseñanzas al vuelo y cuyos deseos de conocer parecía que no se iban a saciar nunca. Mas el diablo no descansaba ni dormía y tampoco paraba de enredar, por ver de engañar y confundir las desorientadas ánimas de las pobres criaturas de las Gadeiras. Así, se había extendido por aquel tiempo en toda la Bahía, una especie de cofradía que se autodenominaban “Los Hermanos del Pecado Mortal”. Deambulaban por las calles de las tres islas, en las noches, con una linterna y una campanilla, al tiempo que soltaban unas monsergas lúgubres y monótonas, especie de saetas, con las que trataban de meter el miedo en los corazones de los muchos pecadores que poblaban nuestras islas y les exhortaban al pronto arrepentimiento de sus yerros, para que no les sorprendiera la muerte en pecado mortal. De paso, y como resulta invariable en todo el que se ocupa de las almas ajenas, pedían limosnas, según decían, para dar misas y pedir por las ánimas de todos aquellos desgraciados que estuvieran inmersos en la mortal falta. Muchos militares, por desdecirse de su pasado liberal y hacer méritos ante los representantes del nuevo, absoluto y ominoso Gobierno, se aprestaban a enrolarse en la cofradía de los Hermanos del Mortal Pecado. Y, así, no era extraño verles, embozados en la capa, colgando de su espada la linterna, sacudiendo en alto la campanilla y cantando las terribles saetillas, por las oscuras callejuelas y a la puerta de los ventorrillos, fondas o cantinas, donde el pecado mortal tenía aposentada su existencia; tanto en las borracheras aturdidoras de los que querían desapuntarse de una vida que no querían vivir, como en la concupiscencia de los que, ateridos de soledad, buscaban el momentáneo calorcito de la carne pecadora ( horribles “faltas” que los seguidores del terrible dios judaico de las luengas barbas blancas y el ingrávido triángulo sobre la testa, no dudaban en catalogar de “mortales” para el ánima..., como si al ánima, en caso de morir, hubiera ya de importarle nada...). De entre aquellos tediosos, uno sobresalía de todos los demás..., el teniente Puya, que, en su afán por hacerse olvidar su pasado francmasón, se llevaba la palma en cuanto a la tenacidad de sus actuaciones, apasionamiento de sus saetas y recaudación de fondos para las misas. Del otro lado del mar de Suazo o caño de Sancti-Petri, para la parte de La Isla, en la Avanzadilla, un gitano con su compañera y unos pocos de churumbeles había instalado un chozajo de anea, con un mostrador y cuatro mesas, al que 205 llamaba el Ventorro de la Avanzadilla y en el que servía vinillo de la peor condición del de Chiclana y, si la ocasión se terciaba, mataba y guisaba un gallino de los que por allí deambulaban picoteando chinos o bien alquilaba su propia cama al que de ella hubiera menester, y, si se encartaba, con su compañera incluida, pues todo era válido para el gitano Carmona, con tal de sacar unas monedas con las que aplacar su incontenible codicia. Aunque los trabajadores que trasegaban desde La Isla hacia La Ínsula, y viceversa, eran la principal clientela del ventorro del gitano, no faltaban, en el mismo, los arrieros, los trajinantes y, por supuesto, los contrabandistas. Pues bien, vino al caso que una tarde, de vuelta para sus casas profesores y alumnos del Colegio de Guardiamarinas, algunos de ellos, movidos por el deseo de confraternizar enseñantes y enseñandos e inculcarles el concepto de camaradería, tan hermano del espíritu militar, se decidieron a entrar al Ventorro de la Avanzadilla y tomar, con la debida prudencia, unas cañas de vino de la tierra. El gitano les recibió alborozado al ver personal de tanta alcurnia en su establecimiento y se deshacía en exageradas reverencias. Lucía el tal Carmona un sombrero de catite, que es como el calañés, pero de copa alta, sobre un pañuelo de yerbas con el que cubría su negrísimo cabello, atado en un nudo a la nuca. Grandes patillas enmarcaban su cetrina faz, que conservaba, en la frente y en la nariz, sendas cicatrices de sus tiempos de contrabandista. Juntó dos mesas y, en ellas, atendió solícito a las necesidades de profesores y alumnos. En otra mesa, cuatro peones del Arsenal, con una mugrienta baraja, se jugaban el jornal del día, olvidándose de los hambrientos niños que en sus casas les esperaban piando y con los picos abiertos como gorriones. La ventera, sentada a un lado del mostrador y rodeada de gatos restregones, picaba tabaco. Aunque sucia y delgada en exceso, no estaba de mal ver y, a juzgar por sus descalzos andares, debía de ser graciosa en la danza. En otra mesa, dos contrabandistas de Gibraltar se hablaban con mucho misterio y casi siempre al oído, con un señor muy bien vestido que les acompañaba, y que debía de ser el capitalista financiador de sus operaciones en el Peñón. Mediada la distendida pero respetuosa tertulia entre profesores y colegiales, en esto que se empieza a oír lejana una campanilla y un murmullo, que, a medida que se acerca, es reconocida por el Carmona, al que la faz se le torna de cetrino-contrabandista a ceniciento-asesina y, cogiendo una estaca de acebuche de detrás del mostrador, se sale afuera dispuesto a terminar de una vez por todas con el pelmazo del teniente Puya, que, a diario, le espantaba la clientela. Don Luis en Chi-ó, que se hallaba entre los presentes, se apresuró a dejarle a la gitana una bolsa de monedas que doblaban el importe de lo consumido por todos, y, seguido de profesores y alumnos salió a detener, en lo posible, la paliza que le esperaba al “hermano del pecado mortal”. Mas no llegaron a tiempo de evitarle un par de estacazos en el lomo, que dieron con él en el polvoriento suelo. Mientras que el chino y Juan de Dios sujetaban al airado ventero y le hablaban de las monedas que le habían dejado a la gitana, el resto de miembros del Colegio de Guardiamarinas, se dedicó a atender al maltrecho teniente. El ventero voló despavorido a quitarle las monedas a la gitana, antes de que ésta se las escondiera bajo la lengua o dentro de sus partes íntimas. Los demás socorrieron e incorporaron al de las conciencias puya. Éste, extrañado de ver un chino en tan noble compañía y en tan inmundo tugurio, parece ser que fijó su atención redentora en don Luis y, aunque dolorido y encorvado, comenzó, con renovado ímpetu e inquebrantable decisión, a sermonear al paciente sabio que cubrió sus oídos de protector caparazón y, sin echar cuenta de cuantas sandeces 206 el otro le relataba, se limitó, con la ayuda de Juan de Dios, a encaminarlo en dirección a su casa, en donde esperaba poderlo atender de los golpes recibidos. Ya en la hacienda de don Luis en Chi-ó, mientras que una criada y Juan de Dios le subían las ropas manteniéndole el dorso descubierto, doña Azucena le aplicaba a las heridas aceite con yerbas curativas y, entre tanto, el irreductible pelmazo, sin dar tregua a sus bienhechores, les recitaba de memoria todas las saetillas que se conocía. A juzgar por el dolor que experimentaba al respirar, don Luis se temía que tuviera algunas costillas rotas. Así que le recomendó a su esposa que le aplicara compresas aceitosas a los golpes y se las cogiera al cuerpo con vendajes, lo que, al mismo tiempo, le serviría para disminuirle la movilidad y facilitarle la curación de los quebrantados huesos. Cuando todo esto estuvo concluido, por fin, el hombre-cotorra se calló, permaneció en silencio unos instantes y, de seguido, comenzó a hacer pucheros y concluyó poniéndose a llorar como un chiquillo. Don Luis en Chi-ó, con un gesto, les indicó a las dos mujeres que se salieran de la estancia, pues no era cosa de que vieran a un hombre llorar de tan amarga manera y desairada compostura. Cuando el teniente Puya se hubo secado con los puños sus cuantiosas lágrimas y largado al suelo sus abundantes mucosidades, ya serenado el ánimo, les refirió, al chino y a Juan de Dios, cuán desesperanzado estaba con el escaso resultado de sus plegarias, sus letanías, sus saetas y las abundantes misas que pagaba con las recaudadas limosnas, pues el pecado mortal, en lugar de menguar, aumentaba día a día y todos sus esfuerzos y los de sus hermanos no estaban sirviendo para nada. Tres años de liberalismo habían sacudido de las ánimas el sagrado temor de Dios. El desconsolado teniente había llegado a la conclusión de que la especie humana está condenada a los infiernos irremisiblemente y que de nada servirían sus esfuerzos ni los de todos los curas y frailes del mundo juntos, con el santísimo Papa al frente. - El hombre es malo por naturaleza - decía lleno de rabia - y pasa la mayor parte de su vida en pecado mortal..., pues apenas el estado de gracia le dura el tiempo que tarde en ir del confesionario al reclinatorio y cruzar su mirada con cualquier mujer, que, al instante, se le infunden pecaminosos pensamientos y lujuriosos deseos que lo sumen nuevamente en las garras del Satán. ¡Habría que morir en el mismo momento de recibir la absolución de los pecados, para tener alguna posibilidad de ir al cielo! -, decía colmado de desesperanza en la especie humana. Don Luis se mordió los labios para no dar merecida respuesta a aquel loco iluminado y a sus desatinos religiosos, pero no andaban los tiempos como para enfrentarse a la nuevamente poderosísima Madre Iglesia ni a ninguno que, como los Hermanos del Pecado Mortal, en algún modo la representase. Con el cinismo que los tiempos de represión desarrollan en las personas de vergüenza, el chino, Azucena y Juan de Dios, despidieron afectuosamente al apaleado militar metido a redentor y al que profundamente despreciaban. Éste ni dio las gracias por las mercedes recibidas..., tan merecedor de ellas se consideraba. Tras la marcha del desconsolado Puya, ya en la intimidad que alumno y 207 maestro se tenían, Juan de Dios, sabiendo que sus palabras, por atrevidas, agradarían a don Luis, exclamó: - Más les valiera a estos locos del Pecado Mortal ocuparse en la búsqueda de la Virtud Vital..., tal vez así se inventaran un dios más misericordioso que esa especie de Saturno antropófago al que, con tanto empeño, procuran suculentos bocados de carne pecadora. Don Luis esbozó una profunda sonrisa de satisfacción y, con paternal ternura, le dijo a Juan de Dios: - Muchacho, la razón es dios..., aun cuando, a veces, aquélla niegue la existencia de éste..., y no es razonable un dios ejecutor de su propia obra..., no es razonable poner en el corazón del hombre el deseo por la carne y después condenarlo al fuego eterno por ello. La sonrisa de satisfacción pasó del rostro del maestro al del alumno. Juan de Dios había envidado a su maestro y éste, con la sencillez que le caracterizaba, había resuelto airosamente el reto dejando, de un certero tajo, la hermosa verdad desnuda. El virrey de turno, como todos los idiotas que tienen un presupuesto a su disposición y han de justificar su eficacia con la dilapidación del mismo, era presa de un frenesí albañilero y multiplicaba las ejecuciones de obras en La Insula. La travesía desde la Puerta del Mar a la Puerta de Tierra la pavimentó de piedras blancas y lisas, al estilo de las de Gades, con la superficie labrada para evitar resbalones en los días de lluvia. Hizo construir nuevas viviendas para los oficiales, mejoró las instalaciones del puerto y remozó, en parte, las cuatro cuadras del Penal de Cuatro Torres. Y, muy imbuido por su esposa del gusto gaditano, mantenía todas las edificaciones pintadas de los colores azul cielo y blanco sal, que pasaron a ser los predominantes en el Arsenal. Con la disponibilidad de nuevas viviendas para oficiales, la población distinguida se vio incrementada de forma importante y la vida social cobró nuevos ímpetus. Además, como quiera que Gades se hubiera convertido en la capital española del “buen tono”, rara era la familia de la Insula que no tuviera algún pariente forastero pasando temporada de gorra “para tomar el aire gaditano”. Gades era para España, lo que París para Francia en cuanto a buen tono se entiende, estando la capital de las Gadeiras, al respecto, muy por encima de la capital del reino, todo lo cual contribuía a que las modas de la época, es decir, los paseos al aire libre, las visitas, las tertulias y los bailes, estuvieran a la orden del día entre las ocupaciones de los ciudadanos de la Bahía y muy especialmente de los de la Insula. Dos tertulias eran las más concurridas y habituales de cuantas se celebraban en La Ínsula: la liberal de Julita Charlo, esposa del director de la Escuela de Guardiamarinas, y la conservadora de Faustina La Madrid, la madre del virrey de turno. En cierta ocasión, habían acudido Azucena y don Luis en Chi-ó a la tertulia carraqueña de Julita Charlo, si bien un poco a regañadientes por parte del chino, que era poco dado a los devaneos sociales. La casa del director de la Escuela de Guardiamarinas era lo suficientemente grande como para acoger, sin agobios, a los más de veinte contertulios que allí se daban cita. Las señoras estaban en una salita haciendo labores de punto, al tiempo que hablaban de modas, buenas costumbres y, de cuando en vez, de alguna contertulia que no estuviera presente. En el salón contiguo, había dos corrillos de caballeros: uno de mayores en el que, alrededor de una partida de tresillo, se trataban los asuntos políticos y los negocios, cuando no ambos al mismo tiempo; en el otro corrillo, de 208 jóvenes caballeros, se hablaba de libertades, de estudios y de futuro. En el jardín, a las órdenes de un petimetre afeminado, las jovencitas eran instruidas en los bailes de moda, el rigodón, el vals, la gavota, la polka y los lanceros. El virrey ejercía una labor absolutamente impropia de su cargo, pero a la que se veía abocado por su condición de cotilla indomable: hacía de correveidile entre los caballeretes y las jovencitas, yendo de oreja a oreja ejerciendo, al mismo tiempo, de confidente que de consejero, alcahuete y casamentero. La tarde había dado de sí para oír estupendas interpretaciones al piano, bonitas canciones y conversaciones de toda índole: se habló de los liberales exilados en el norte de África y en Gibraltar, de los carbonarios, del poco trabajo de los astilleros insulares, de las obras que ejecutaba el virrey, de la conveniencia de venir desde Madrid por la Mancha o por Extremadura y de hacerlo en coche de colleras, en calesa andaluza o en diligencia, también se trajo a colación el nuevo servicio de vapores a Sevilla y la situación cada vez más insostenible de las colonias americanas. Se jugó largo rato, por parte de los jóvenes y las señoritas, al diabólico juego de las prendas, que hacía las delicias de todos y muy especialmente del virrey. El azar del juego había hecho mirarse a los ojos al guardiamarina Juan de Dios Rocco y a la jovencísima Carmelita Frontela y, aunque ellos lo ignoraban, aquella tarde la araña tejedora de los destinos humanos había dejado que sus hilos se cruzaran y, en el futuro, la vida de cada uno de ellos tendría como referente la del otro. Cuando la tertulia estaba llegando a su fin, don Luis en Chi-ó, distraídamente, le comentaba a su interlocutor, un comandante de fragata, que, cuando se encontraba perdido en sus investigaciones, practicaba lo que él llamaba el juego de ”la respuesta loca” o “la pedrada del ciego”. Consistía el experimento en lo siguiente: cuando se hallaba atascado en un problema al que no le encontraba solución, llamaba a su presencia al más ignorante de los criados, le vendaba los ojos y, poniéndolo de cara a las estanterías donde apilaba sus libros y documentos, le hacía elegir uno. Tomado éste, y aún vendados los ojos, le hacía abrirlo por cualquier página y, posteriormente, señalar con el dedo un renglón. Y repetía esta operación hasta encontrar alguna palabra o frase que pudiera dar respuesta a la interrogante que se planteaba. A veces, hallaba inimaginables caminos por los que continuar sus cávalas y especulaciones. Nada más oír esto el comandante, dio un salto en su asiento y, queriendo revitalizar la tertulia gracias a su protagonismo, dijo a voz en grito: - ¡Propongo que juguemos a la “Respuesta Loca” o “Pedrada del Ciego”! Al instante, todos, jóvenes y adultos, caballeros y damas, rodeaban al comandante y al chino. El oficial, improvisando sobre la marcha, dijo: “el juego consiste en que cada uno de cuatro jugadores formule una pregunta. Un quinto jugador, con los ojos tapados, elegirá un libro de la biblioteca, lo abrirá y pondrá su dedo índice sobre un lugar de una página cualquiera. Se leerá el renglón donde se haya posado el inocente dedo y aquel jugador que, con más ingenio, pueda hilvanar una respuesta a su pregunta, con la Pedrada del Ciego, ganará el juego”. En la primera partida que organizó el comandante de fragata, se cuidó de meter al chino, que era el único que conocía el procedimiento, a doña Julita, la 209 anfitriona, a una preciosa mocita casadera, sobrina de ésta y llamada Alejandra, y a don José Rejo, gallego propietario de un almacén de coloniales que proveía habitualmente a los buques del Arsenal. El inocente que había de dar la pedrada del ciego resultó ser Juan de Dios Rocco. Iniciado el juego, el mozalbete eligió, de las estanterías de la biblioteca, un viejo y carcomido catecismo. Ahora tocaba a los jugadores hacerse las preguntas. Doña Julita se preguntó: “¿Seguirá la moda de los cabellos en bucles lacios y mal rizados...?” Don José se preguntó: “¿Continuará la sangría de las colonias...?” Alejandra formuló su pregunta en los siguiente términos: ”¿Persistirá la moda de los rostros empalidecidos?”, pues la pobre detestaba el sabor del vinagre. Por último, el astrónomo loco, queriendo dar el tono de hombre filosófico al más puro estilo de la pasada centuria, se preguntó: “¿Cómo se originó el universo?” cuestión ésta última que a todos los presentes les pareció chocante, pues ¿ acaso no estaba claramente explicado en la Historia Sagrada el origen del mundo y del hombre? No obstante, nadie rechistó, pues las excentricidades del chino tenían una especie de patente de corso en virtud de la cual sus extravagancias, en lugar de ofender, hacían gracia. Continuado el juego, Juan de Dios vino a poner el dedo sobre un renglón del viejo catecismo. Entonces le liberaron del vendaje de los ojos y leyó: “...el gran pecado original...”. Todos al unísono pensaron “la pregunta del chino es pecado”. Aquella pedrada no respondía a las modas de cabellos ni rostros, ni mucho menos al futuro de las colonias, pero decía claramente que el chino había sido un osado al preguntarse por lo que ya estaba suficientemente contestado en los libros sagrados. Entonces, Juan de Dios dijo: “¡ un momento, la carcoma se ha comido parte del papel..., lo que realmente dice aquí...!”, no pudo terminar de leer, pues se había enrojecido de vergüenza hasta las orejas. Don Luis en Chi-ó, lleno de curiosidad, tomó de las manos del muchacho el catecismo y, acercándoselo a sus lentes, pudo comprobar que, efectivamente, algún malévolo y hambriento bichito se había comido el papel justo donde antes estuvieran las letras “c” y “a” de la palabra “pecado”. Así pues, lo que realmente se leía era “... el gran pedo original...”. Al chino le dio un ataque de risa y el catecismo se le deslizó de las manos al suelo. Todos corrieron a cogerlo para ver el motivo de tanta vergüenza en el joven y de tanta risa en el viejo, pero, al caer, se había perdido la página y, por más que la buscaran, no darían con ella. Todos, cargados de una curiosidad infinita, se volvieron hacia el chino y el muchacho dispuestos a todo con tal de que se les revelara el misterio del catecismo. Una vez recuperado el astrónomo de su ataque de risa, les dijo: - Yo he encontrado la respuesta a mi cuestión con una auténtica pedrada de ciego..., el origen del universo estuvo en una gran explosión primigenia que fue la que dio origen a todos los astros y estrellas que pueblan los cielos. Todos los cuerpos celestes no son sino partículas resultantes de un gran estallido, que andan perdidas por los éteres infinitos..., camino no se sabe de dónde ni a qué. Entonces, el comandante, que estaba muy mosqueado, pues no había ejercido protagonismo alguno con su improvisado juego, terció diciendo: - Eso es una sandez, don Luis, pues qué gigantesca masa primigenia habría hecho falta para dar origen a tan descomunal universo como el que podemos divisar desde un catalejo..., y ello sin contar con la porción que no está al alcance de nuestros ojos por hallarse en el hemisferio austral o, simplemente, fuera del alcance de nuestra herramienta óptica. A todos encantó aquella explicación que dejaba las cosas en su sitio y, 210 especialmente desairado al herético chino. Este y Juan de Dios también quedaron encantados con aquel fin de fiesta que les eximía de explicar lo que, realmente, habían leído en el catecismo y origen del arrebolamiento del uno y el desternillamiento del otro y que, además, hubiera podido rozar, por irrespetuoso, el límite de lo denunciable al Santo Oficio. Ya en la sosegada tranquilidad de su hacienda isleña, y después de haber aguantado estoicamente la regañina de su amada Azucena por su comportamiento en la tertulia insular, él no daría por perdida aquella pedrada de ciego, sobre la que seguiría barruntando, pues si algo tenía claro era que las explicaciones de los libros sagrados no eran sino “historias” para contar a los niños al calor de las candelas invernales. Doña Azucena se vio coartada, en lo sucesivo, de acudir a aquella ni ninguna otra tertulia, pues la originalidad de su amado chino la hacía estar en ascuas todo el tiempo temiendo cualquier inconveniencia o extravagancia por parte de aquél, situación con la cual se hallaba plenamente conforme el astrónomo loco, pues, como ya sabemos, no era muy amante de perder su tiempo en banalidades sociales. No sucedía lo mismo con Juan de Dios Rocco que, prendado de la belleza y el candor de la niña Carmelita Frontela, acudía puntualmente a todas las tertulias en las que intuía su presencia. Como lógica consecuencia de las tiernas miradas que se lanzaban, la niña, con el valor propio de su género, y ante la torpeza propia del de Juan de Dios, se valió del alcahuete del virrey para mandarle recadito, citándolo en la lechería que se había instalado junto a la Puerta de Tierra. Allí comenzó una relación que duraría muchos años, frente a frente los dos chiquillos, batido de chocolate entre medias, dulces bigotes sobre el labio superior y tiernas miradas llenas de candor, viendo cada uno a un ángel en el otro, sintiendo cada uno poder llenar su hueco con el otro. En estos años en que las colonias americanas se iban desgranando, una a una, de la corona de las Españas, la actividad económica de Las Gadeiras decaía de forma estrepitosa. El comercio gaditano, que venía a duras penas sobreviviendo, perdía la pujanza de años anteriores: las casas de comercio, los armadores de buques y las firmas extranjeras se ven reducidas a una sexta parte de las existentes. Antiquísimas familias del tradicional comercio gaditano abandonan las Islas para siempre, corriendo tras el subyugante tintineo de las monedas de oro que ahora circulan en otros buques de otros puertos de mar. La preocupación de la corona por la Armada parecía ir en el mismo sentido, por lo que la actividad de la Insula, igualmente, se reducía de forma drástica. Mas, con ser todo el panorama bastante sombrío, la población de Las Gadeiras, después de haber vivido tantas épocas de esplendor y tantas otras de decadencia, no se asombraba de nada ni dramatizaba en demasía. Cuando se tiene en la memoria colectiva todo el mar, ¡quién va a asustarse por una ola! Juan de Dios había ido pasando, con inmejorables calificaciones, todos los cursos del Colegio Real y Militar de Caballeros Guardiamarinas y, a la sazón, estaba cubriendo sus primeras singladuras en la fragata Diana, buque de 34 cañones botado en los astilleros de Mahón en el año de gracia de 1792. Navegaba por el cabo San Vicente proveniente de Santander y ardía en deseos de arribar a 211 la Insula para reencontrarse con su amada Carmelita. Habían regañado antes de que él partiera y, después, se habían recompuesto por carta, por lo que las ansias de ambos estaban acrecentadas con el deseo de perdonar y ser perdonado. No eran infrecuentes estos disgustillos entre ellos, pues ambos venían de cuna con una buena porción de carácter que hacía que cuando chocaban..., saltaran chispas, mas el enamoramiento que los idiotizaba, hasta ahora, venía superando cuantas pruebas se le habían presentado. El buque Diana, como tantos otros, había sido acompañado, durante buena parte de la travesía, por un nutrido grupo de grandes peces, que entre la gente del mar de Las Gadeiras, por su carácter juguetón, eran conocidos por el nombre de golfines ( palabreja que hubiera hecho las delicias de nuestro Virrey el Manolito), y se dio la circunstancia de que un par de ellos, de gran tamaño, siguieron al buque al interior de la Bahía e incluso se adentraron hasta el puerto de La Insula con él. Allí venían haciendo el divertimento de los curiosos y desocupados, que, por aquel tiempo, eran muchos, y la desesperación de los pescadores de corrales, que aseguraban que aquellos bichos habían espantado a los peces de los caños y que no entraba ni uno sólo en sus buchacas. Don Luis en Chi-ó, por su parte, andaba en su hacienda sumido en sus experimentaciones y con el ceño un tanto fruncido, pues, últimamente, venía percibiendo una sensación que lo llenaba de desasosiego. Tenía la sospecha de ser un vehículo de expresión de alguien que manifestaba sus más vertiginosos pensamientos a su través, pues eran bastante frecuentes las ocasiones en las que se sorprendía a sí mismo exponiendo razonamientos o teorías que nunca antes había elaborado ni formulado. Dado lo particular de su existencia y su predisposición a reincidir en la vida humana, se estaba barruntando que aquél que se servía de él, haciéndole hablar un guión cual muñequito de guiñol, no había de ser otro que el arcángel Gabriel, que, reiteradamente, lo remitiera al mundo a revivir su vida, Dios sabe por qué ocultas razones. En cierta ocasión, recién regresado de Santander su discípulo y amigo don Juan de Dios Rocco, y estando éste pronto a formalizar su compromiso con su adorada Carmelita Frontela, se habían reunido en la hacienda del astrónomo al objeto de darles a conocer, oficialmente, a la que pronto sería su encantadora prometida. Azucena había preparado un finísimo y escaldante chocolate en el que, con verdadera fruición, todos mojaban los bizcochos del Príncipe, en forma de ese, que Juan de Dios había traído de una pastelería de Gades. Después de la merienda, las mujeres, que habían congeniado perfectamente, se pusieron a comentar el caso que escandalizaba a la sociedad gaditana en aquellos días. Se trataba del matrimonio que había contraído doña Lutgarda Imbrech, viuda de un potentado comerciante de la plaza gaditana, con el jovenzuelo Ricardito Terry, hasta entonces escribiente de la citada casa de comercio y veinte años más joven que ella. Pues bien, cuando ya las dos mujeres habían expuesto cuantas razones hacen estos matrimonios inconvenientes desde todo punto de vista, don Luis en Chi-ó, que, hasta aquel preciso instante, había estado ajeno a la conversación de las damas, terció con la siguiente parrafada: - El amor no tiene sujeción alguna a la razón ni al tiempo. No tiene sujeción a la razón porque es un sentimiento y los sentimientos se independizaron de la razón cuando ambos, surgiendo del instinto, dieron lugar al ser humano sabio y reflexivo y tampoco está sujeto al tiempo porque vive lo que la llama incalculable del sentido y acomete a las criaturas en cualquier momento de sus vidas, porque las criaturas que moran en los cuerpos, tengan éstos el 212 tiempo que tengan, siempre son nuevas y, por tanto, predispuestas al sentimiento amoroso. Después de formular estos pensamientos, el astrónomo se dio perfecta cuenta de que estaba siendo guiado por los invisibles cordeles del Arcángel, mas, no pudiendo evitarlo, continuó: - Sucedió al respecto, en la Ciudad Medina, en la época nazarí, recién hallado el Nuevo Mundo, que había un singular jardinero al servicio de un poderoso señor, antiguo visir del destronado rey de Granada, devenido a morisco por conservar su vida y su hacienda. El mentado jardinero era verdaderamente primoroso en el cultivo de flores y árboles de todas las especies, de tal suerte que todas las plantas que caían bajo su tutela tornaban la tristeza en esplendor y la parquedad en exuberancia. Así es que el jardín del visir era un auténtico primor que causaba la admiración de los colmados y la envidia de los escasos. Tan satisfecho llegó a estar el antiguo visir con su jardinero que le hizo entrega de su joven sobrina, chiquilla de belleza sin par, maneras exquisitas y esmerada educación en el cultivo de las artes de la conversación, la música y el amor. El jardinero, al momento, quedó prendado de la hermosa criatura, a la que hizo el sol de sus futuros días, pues, sin ella, no hallaban la luz sus ojos. Mas, como quiera que la muchacha hacía poco tiempo que había quedado huérfana de su padre, convenció al jardinero para que éste permitiera que su, todavía joven madre, viniera a vivir con ellos. Mas, si la jovencita era un manso estanque de perfecciones, la madre era la fuente que las alimentaba. Doblando la edad de su joven hija, no alcanzaba aún los treinta y cinco años. Su belleza, si bien carente de la frescura de la de su retoño, gozaba del exquisito dulzor de la madurez plena y sus maneras y donaire en el cultivo de las artes no eran sino el libro en el que aprendiera las lecciones su tierna hija. Mas, como quiera que la celestial araña que, ciegamente, teje los hilos de los destinos de los hombres no cesa en su quehacer, vino a cruzar con el hilo de la bella madre el del también viudo padre del jardinero. Viejo guerrero, pendenciero y dilapidador de su hacienda, había sido recogido de la miseria por su hijo, años atrás. En la última fase de su vida, no se sabe qué extraña maduración de su ser había venido en tornar su pendenciero carácter en plácida ternura y su obstinada terquedad, en comprensiva sabiduría. Y, como dos ríos que, tras precipitada andadura de sus aguas por las escarpadas vertientes del monte, al llegar a la llanura, remansadas sus aguas, se fundieran en uno solo de mayor caudal y suave discurrir..., así se encontraron y se fundieron sus ánimas, dejando de ser cada uno de ellos, para ser ambos. Mas aquella situación en nada agradó al jardinero y, aún menos, a su joven esposa, pues dieron en considerarla grotesca y desmesurada, dada la gran diferencia de edad entre ambos progenitores. Los padres nada podían hacer por agradar a sus hijos, por más que lo deseaban, pues ya no era cada uno un caudal independiente, sino un nuevo río yunta de dos..., y los ríos no pueden volverse atrás. La obstinación de la joven esposa sacó de su ser al jardinero, llevándolo a un feroz enfrentamiento con su padre, con el que tan buen hijo había sido hasta entonces. Puso contra él a todos sus viejos amigos y a las personas influyentes de la Medina, siendo tal el desafecto que todos mostraron a los amantes y tanto el 213 escándalo producido en las mezquinas ánimas que los dos enamorados, ante el vacío que se abría a sus pies, no pudieron hacer otra cosa que, como el río que eran, precipitarse en cascada de sus vidas desde lo alto de la Medina al vacío aterrador. Allá abajo quedaron sus cuerpos, en la grotesca postura de la muerte, sin la gracia de la vida. El rencor del jardinero, en contra de lo que le aconsejaban los espantados medinos y sus malas conciencias, no consintió en darles tierra juntos y el único consuelo que les otorgó fue el de enterrar sus cuerpos orientados a la Meca. Con el paso de los años, el furor del jardinero se fue aplacando en la misma medida que fue creciendo el remordimiento que devoraba su ennegrecido corazón. El antiguo visir entregó un día al jardinero las semillas de un árbol, traídas de las Indias y de nombre Jacarandá, por ver que la portentosa mano del artesano las hiciera germinar y convertirse en frondosos árboles. Tiene la Jacarandá unas grandes hojas, como de verdes encajes, que la brisa hace moverse como suntuosos plumeros. En la primavera, se inunda de arracimadas flores lilas como pequeñas campanitas y, a veces, sin que se pueda precisar cuándo ni por qué, exhala un finísimo y sutil perfume que invade los sentidos del que los percibe, llenándolo de complacencia con el mundo que le rodea. Por dar algún descanso a su atormentada ánima, el jardinero, que había conseguido sacar diez plantones de las diez semillas que su señor le proporcionara, se guardó dos de aquéllos con el propósito de plantar un árbol en cada tumba de los amantes que fueron río de amor. Para cumplir dicho proyecto, a hurtadillas de su esposa, se acompañó del mayor de sus hijos y entre ambos plantaron las dos Jacarandás sobre las tumbas de los abuelos del niño. Una vez concluido el trabajo, el jardinero contó a su hijo la historia de sus abuelos amantes, y la gran cantidad de lágrimas que vertieron sus ojos mientras lo hacía le procuraron gran alivio a su pecho, donde el rencor devorador pareció aplacarse. Tan impresionado quedó el niño con la historia de sus abuelos que, siempre que podía, se apartaba al fondo del tajo y mantenía los árboles de sus antecesores limpios de yerbas y humedecía sus pies en las calurosas tardes del verano. Al séptimo año, ambos árboles florecieron y lucieron sus exuberantes racimos lilas, ante el regocijo y complacencia del nieto. Los árboles distaban entre sí como de doce a trece varas y, en su crecimiento, el del lado izquierdo venía desarrollando más las ramas de su lado derecho y el otro, al revés, de manera que daba la impresión de que las ramas de su lado más cercano se extendían como si fueran los brazos de los amantes que quisieran darse las manos. A los doce años, ambas Jacarandás habían desarrollado cada una su enfrentada rama hasta el punto de que ambas se tocaban. Entonces, el nieto mayor, que estaba aprendiendo el arte de la jardinería de su padre, con gran osadía por su parte, injertó la rama del árbol de la tumba de su abuelo con la rama del árbol de la tumba de su abuela. En aquellos día y hora, la sangre de los amantes se fundió a través de la sabia de sus Jacarandás, que ya no fueron dos árboles, sino uno sólo con dos pies. Aquella primavera sus flores brotaron de color rojo carmesí y la rama común se fue engrosando y robusteciendo haciendo con ello un arco vegetal sobre las tumbas de los amantes. Y, todos los abriles, lo medinos, peregrinaban al tajo a ver las únicas Jacarandás del reino que daban sus flores del color del amor puro y auténtico. 214 Terminado que hubo su relato don Luis en Chi-ó, Azucena lo contemplaba arrebolada de amor, con los ojos llenos de lágrimas, temblorosas por rebosársele, y la boca abierta de admiración y subyugación por aquel impredecible ser con que los dioses habían favorecido su existencia. Hacía mucho tiempo que la eficiente esposa no complacía a su esposo como en los tiempos de la Independencia, precisamente en la Medina, ya Sidonia y, no pudiéndose aguantar, se levantó de su asiento y, sin reparar para nada en la presencia de Juan de Dios y Carmelita, tomó a su chino de la mano y se lo llevó a la alcoba..., donde hizo que el chino tocara el cielo con la punta de sus dedos. ¡Qué pocos momentos como aquél depara la vida a la existencia de cualquier hombre, ni aun viviendo varias, como era el caso del astrónomo loco! Como durante aquella visita, Juan de Dios le hablara al chino de los golfines y éste mostrara gran curiosidad por contemplar aquellas criaturas de la naturaleza, a los pocos días, se encontraban ambos a bordo de una pequeña chalupa al objeto de acercar lo más posible al sabio a los animales que, hasta ahora, se venían mostrando absolutamente inofensivos. Dos pescadores estaban a los remos, Juan de Dios a la proa y el sabio chino a la popa. Navegaron largo rato por entre los buques que se hallaban fondeados en las aguas del puerto y, al fin, aparecieron los dos grandes peces. Como si fueran conocedores del interés que despertaban en el sabio, rodearon la barquichuela y se dejaron ver en mansedumbre hasta el punto de que, pronto, los hombres superaron la impresión que les había producido su gran tamaño. Cuando, después de un buen rato de observarlos, ya se disponían a regresar a tierra, uno de los pescadores levantó unos trozos de velamen que había en el fondo de la chalupa y bajo los que guardaba dos arpones de los que utilizaban en los corrales de pesca y, al tiempo que cogía uno y le pasaba otro a su compañero, le dijo a don Luis en Chi-ó: - ¡ Si ya ha visto el caballero lo bastante a estos malditos, ahora nosotros vamos a acabar con ellos, que hace una semana que no cogemos una mala mojarra y los chiquillos están esmayaitos de hambre! Juan de Dios vio como algo natural que aquellos pescadores defendieran su propia subsistencia, mas el astrónomo loco, horrorizado por el desatino que sería acabar con aquellas formidables criaturas, se puso en pie para tratar de impedirles el manejo de los arpones. Pero el sabio no era hombre de mar y, rápidamente, perdió el equilibrio, haciendo zozobrar la pequeña embarcación, y cayendo al agua junto con uno de los pescadores. Los ropajes que llevaba le impedían moverse y la desorientación que tenía era tal que no daba con la superficie, produciéndole ello tal angustia que, cuanto más nervioso se ponía, más desorientado estaba. Los pulmones le iban a estallar y sus manos no lograban abrir las cortinas de mar que daban al aire. Cuando no pudo más, respiró agua..., sintió un frescor reconfortante en los pulmones y perdió la conciencia. Se sintió en el espacio, flotando por encima de la chalupa donde Juan de Dios se despojaba de su casaca y de sus botas y se lanzaba al agua. Al poco, le vio salir a respirar. Después, se sumergió otra vez. Parecía que él también se iba a 215 ahogar, cuando, al fin, regresó a la superficie trayendo con él el cuerpo del chino..., su cuerpo. Mas, puesto que su consciencia permanecía en el espacio que no en su cuerpo, es que debía estar muerto. Con la ayuda del pescador que permanecía en la barca y también del que estaba en el agua, Juan de Dios consiguió subir el pesado cuerpo del chino a bordo. Allí quedó de bruces en las cuadernas del fondo, echando agua por la boca y las narices. Le levantaron los pies para que terminara de echar el agua de los pulmones y, al poco, estaba el chino tosiendo y vomitando todo lo que había comido aquella mañana. Y estando pues el chino vivo, don Luis permanecía en el éter..., incorpóreo. Entonces el ánima de don Luis sintió un fuerte tirón, como las otras veces en que murió. Y parecióle que se desplazaba a gran velocidad por una gran oscuridad sin límites en el espacio. Mas no sentía desasosiego alguno, antes al contrario, su estado era en extremo placentero. Entonces comenzó a ver algo de claridad en un punto lejano, muy lejano. La luz se fue acercando..., debía de ser su amado arcángel..., Gabriel. No obstante, en llegando a la luz, no veía nada, y sin embargo sentía una gran presencia. Y, sin oír palabra alguna, supo que aquella presencia era la del arcángel que, en esta ocasión, quería mostrarle cómo se puede tener existencia y presencia sin adoptar forma alguna. El tono de las percepciones que recibía era amigable, por lo que quiso aprovechar para pedir una explicación del porqué de sus reiteradas vidas, mas sentía cómo un algo le impedía concebir la pregunta en su mente..., era como si no pudiese controlar su pensamiento porque éste era conducido por alguna fuerza indiscutible. No obstante don Luis se rebelaba y quería ser dueño de su mente y plantearle a aquella divinidad que, si en otras ocasiones había puesto fin voluntariamente a su vida, esta vez todo había sido un accidente y..., ahora que se acordaba, él no tenía ningún deseo de abandonar a su querida Azucena ni a su amigo Juan de Dios, ni su placentera vida en Las Gadeiras. Entonces, la presencia le hizo sentir que él era un instrumento a su servicio, que estaba resultando muy útil a sus intereses, pero que aún debía serlo por un tiempo más. Y, estúpidamente, don Luis se sintió conforme con aquella situación y albergó, en su ánima, el profundo deseo de servir fielmente a aquella presencia que, sin duda, lo subyugaba. Y el arcángel, a modo de pago anticipado por los servicios que había de prestar en su nueva vida, le transmitió una nueva revelación. Entonces don Luis, con los ojos del alma, que no necesitan leer por sílabas como nosotros, sino que lo ven y entienden todo al mismo tiempo, vio claramente el versículo 17 del Evangelio de Mateo: “Seis días después, toma Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los lleva aparte, al monte Tabor. Y se transfiguró delante de ellos: su rostro se puso brillante como el sol y sus vestidos blancos como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías que conversaban con él. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, es bueno estarnos aquí. Si quieres haré tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando, cuando una nube luminosa los cubrió, y salió de la nube una voz que decía: “Este es mi hijo amado, en quién me complazco; escuchadle”. Al oír esto los discípulos cayeron rostro en tierra llenos de miedo. Mas Jesús acercándose a ellos, les tocó y dijo: “Levantaos, no tengáis miedo”. Ellos alzaron sus ojos y ya no vieron a nadie más que a Jesús solo.” - Pues bien - le dijo el arcángel - esa presencia divina allí mismo, sobre la superficie de la Tierra, tan cercana como para que su voz fuese oída directamente por los humanos, no corresponde al dios Supremo..., sino a un dios menor..., de la escala intermedia..., la Gran Divinidad nunca ha estado tan cercana a vosotros 216 los mortales de la Tierra. Don Luis, buen conocedor de las escrituras, mantenía aún la boca de su espíritu abierta de asombro, calculando la transcendencia de que el padre del Cristo no fuera el dios total, sino un dios menor, cuando, de repente, vuelta a empezar, de nuevo se sintió retornar a la ilimitada oscuridad, sabiendo de sobras él que, ahora, al final, no se encontraría una luz celestial, sino otra envoltura, similar a la del chino, donde debería recluir su ánima hasta dios sabe cuándo. Un chasquido como el de una sandía que se reventara contra el suelo..., y se sintió dentro de un cuerpo de mujer. ¡Dios mío..., esto ya es demasiado, ahora voy a tener que vivir en un cuerpo femenino!, mas, como ya sabemos que la carne es débil, el siguiente pensamiento de don Luis fue el de aprovechar la coyuntura y tocarse los pechos..., se los palpó, y vive dios que los tenía firmes y tersos. Se pellizcó los pezones y sintió un pequeño placer en ello, mas no en tocarlos el varón, sino en ser tocada la varona. A continuación sintió deseos de chupárselos, mas, como eran duros y pequeños, no se llegaba con la boca, lo cual le produjo un gran desencanto. Enseguida pensó que aquel cuerpo de mujer también había de tener una vaina para su miembro..., se echó mano y se palpó la entrepierna..., y una gran decepción lo embargó, ¡pues si de nada le había valido tener un miembro sin vaina, de qué había de valerle ahora tener una vaina sin miembro! Entonces pensó que, si, algún día, él era dios, concebiría a los seres completos..., cada uno con su miembro y su vaina para enfundarlo. Y, de repente, un gran chasquido en su cabeza borró toda la memoria de don Luis, que fue a reservarse en una cápsula que tiene el alma para albergar las memorias de otras vidas y sucedió que gran parte de don Luis quedó preso en la cápsula del ánima y solamente una pequeña porción del mismo pasó a ser Candelaria Ponce de León, la joven esposa de don Casimiro Garnica, teniente del ejército de su majestad con destino en Santiago de Cuba, que, milagrosamente, había revivido después de haber dado a luz a una niña muerta y haber perdido muchísima sangre y que, inconscientemente, se acababa de echar mano a sus partes..., del dolor que debía sentir la pobrecita. Por su parte, Juan de Dios, loco de contento por haber podido salvar al chino del ahogamiento que había sufrido, cuidaba de este con gran mimo por regresárselo a Azucena en las mejores condiciones posibles. El pobre chino parecía muy afectado, pues apenas articulaba palabra alguna. Juan de Dios atribuía su extraño comportamiento al susto que había pasado, mas, cuando regresaban a La Isla, ya en la calesa del chino, su extrañeza iba en aumento, pues no sólo es que no hablara, sino que su mirada había perdido todo el brillo y agilidad que la caracterizaban e incluso la forma de estar de su corpachón parecía haber cambiado perdiendo cierta gracia y prestancia que, en otro tiempo, tuviera. Cuando doña Azucena los vio entrar por la puerta, no pudo reprimir un grito de angustia. Después se llevó las manos a la boca y para sí misma, dijo, ¡dios mío, don Luis se ha muerto! Efectivamente, don Luis había muerto para ellos y aquel ser que Juan de 217 Dios traía consigo no era más que el desalmado Chi-ó..., vacío de don Luis. Pasaría mucho tiempo hasta que el guardiamarina, hijo adoptivo de Amparito Rocco y de Marco Antonio Gabriel, admitiera que aquel cuerpo no albergaba ya el ánima de su admirado y querido don Luis. Entonces, lo lloró amargamente, pues sentía que nunca más en su vida se tropezaría con alguien de tanta valía. Por su parte, Azucena le ofreció al chino que siguiera en su hacienda y que se ocupara en lo que quisiera, por ejemplo en atender la puerta como hiciera en otro tiempo, mas el desalmado chino, sin decir nada a nadie, se marchó. Más tarde conocerían que se había refugiado en la Insula donde había hecho amistad con el sepulturero del campo santo a quien ayudaba en los enterramientos, exhumaciones y demás trasiego de muertos o huesos que viniera al caso. 218 19. Cuba, la Perla del Caribe ( 1830 – 1844) Candelaria era natural de El Puerto de Santa María y Casimiro era de Camargo en Santander, donde estaba el histórico astillero de Guarnizo, competidor encarnizado del de La Insula. Se habían conocido en la diligencia haciendo el viaje de Madrid a Sevilla. Ella regresaba de pasar una temporada en la casa de su tía Adela, que acababa de dar a luz al quinto de sus hijos, y como Candelaria era la mayor de siete hermanos, se daba muy buena traza con los recién nacidos, así es que todas sus tías, que eran cuatro, se la rifaban cada vez que habían de parir para que, al menos, les ayudara durante la cuarentena del recién llegado. Casimiro, por su parte, venía a Gades a incorporarse al Regimiento Valencey, surto en La Insula y en el cual ostentaba la graduación de teniente. Con su uniforme gris, sus galones, su sable y su sombrero con escarapela, sus blancos guantes y sus botas altas, estaba más guapo que un San Luis. Sus maneras tan corteses y, sobre todo, esa forma suya tan fina de pronunciar las eses finales, fascinaron a la niña Candelaria desde que, en la Puerta del Sol, le tendió su enguantada mano para ayudarla a subirse a la diligencia. Sin embargo, lo que más encandiló a Casimiro, aparte sus rubios tirabuzones y su carita de querubín, fue la manera tan graciosa en que pronunciaba las erres, pues lo hacía, aunque de forma natural y por mor del frenillo de la lengua, al estilo francés, gangoseándolas. Una vez en las Gadeiras, él comenzó a visitarla en su casa de la Plaza de El Polvorista, cada vez que sus obligaciones militares se lo permitían. No faltaban embarcaciones que hicieran el trayecto de la Bahía entre La Insula y Gades, y entre ésta y El Puerto, a cualquier hora del día. Después de tres meses de “pretensiones” y un año de relaciones, y ante la inminencia de su próximo destino a las Indias Occidentales, se precipitaron los acontecimientos y contrajeron matrimonio en el Convento de las Clarisas de San Miguel, un mañana de un frío y gris otoño del año del Señor de 1830. Ella contaba con dieciséis años de rodada por este ancho mundo, y él, con seis más..., lo que lo hacían mucho más experto y mayor. Tres semanas después, a bordo de la fragata Preciosa, de 34 cañones, surcaban la mar océana en busca de las Antillas y del inicio de su vida matrimonial. Tras una horrible travesía en la que la pobre niña estuvo más tiempo asomada por la borda, dando de comer a los peces lo que previamente ella comiera, que en cualquier otra postura o actitud, llegaron a la estrecha bahía en cuyo fondo se encontraba la ciudad de Santiago de Cuba. Altas paredes rocosas la limitaban por ambos lados y los picos de la Sierra Maestra la enmarcaban por detrás. El castillo del Morro les dio la bienvenida cuando navegaron junto a él y, posteriormente, la fortaleza Estrella, a la que iba destinado el teniente Garnica. La ciudad había experimentado un importante crecimiento desde que, en 1778, se proclamara el Reglamento de Libre Comercio, pero no alcanzaba, ni aun de lejos, a la muy próspera capital de la isla, la Habana. Uno de los múltiples terremotos que suelen cimbrear la ciudad de cuando en vez les dio la bienvenida apenas pusieron pie en tierra. Aquello no se lo perdonaría Candelaria a Santiago mientras viviera. Después de cruzar la mar océana sobre un suelo permanentemente inestable, en continuo bamboleo, lo que más ansiaban sus mareados pies era disponer de un suelo sólido y estable sobre el que afirmarse. Sin embargo, la ciudad la recibía con un larguísimo estremecimiento de sus entrañas que la hicieron sentirse como la más ínfima de las hormigas… ¡ inhóspita ciudad con la que, firmemente, se propuso no congraciarse jamás! -¡Pues a todas luces – decía Candelaria desconfiada – si no es manera cristiana recibir con un tazón de sal a quien viene sediento del polvoriento camino, aún menos lo es el recibir con un meneo a quien trae los pies borrachos del balanceo de la mar…! No hubo manera de hacer que la joven esposa de don Casimiro tornara este sentimiento de 219 despecho hacia Santiago, que se le había arraigado en lo más profundo de sus sentires. - ¡Si la mujer te pide que te despeñes por un tajo..., amigo Casimiro, no te queda más que pedirle al santo que aquel sea bajo!- le decían los compañeros del Regimiento ante su resistencia a cumplir los deseos de su esposa de trasladar su residencia a La Habana. Finalmente, no tuvo Candelaria necesidad de recurrir a su amistad con el gobernador de Santiago, para que mediara ante los jefes de su amado esposo en vistas a procurarle el deseado traslado. El azar trabajó, y gratis, para ella. Una revuelta de esclavos negros en la vecina isla de Haití había metido el miedo en el cuerpo de los terratenientes de La Habana, Matanzas y Oriente y, con su influencia sobre los poderes administrativos, no habían tenido dificultad en conseguir que se reforzaran los destacamentos militares de la capital. Así, a los pocos meses de su llegada a Santiago y como parte de aquellos refuerzos, viajaron por tierra, desde una punta a otra de la Isla, los esposos Garnica y Ponce de León. La selva tropical cubría la mitad de la superficie de la isla; las tierras bajas y cálidas de las costas estaban plagadas de manglares; en el interior, se extendían los bosques tropicales secos, de hoja caduca, con magníficos ejemplares de cedros tropicales, de acajús, perales, angelines y almácigos y, en los suelos más pobres y arenosos, se desarrollaban hermosos pinares con centenarios ejemplares del pino de Cuba y del pino Occidental, así como del pino tropical (hembra) y el caribeño (macho); por la Sierra Maestra y el altiplano de Baracoa, se extendía la selva tropical perenne, impenetrable. Afortunadamente, la fauna isleña adolecía de ejemplares peligrosos para el hombre: ni pumas, ni tigres, ni lobos, ni nada parecido había concebido el creador para aquel paraíso, antes al contrario, los animales mortíferos para el hombre no pasaban de ser diminutos mosquitos transmisores de la malaria, la fiebre amarilla y otras mortales inconveniencias. Abundaban las aves, como los flamencos, los zorzales reales, el ruiseñor de dulcísimo canto y, sobre todo, el zunzuncito, pequeño pajarillo que ha de encontrarse entre los más diminutos de todo el orbe y que abundaba casi tanto como los mosquitos. La gran variedad de murciélagos arrancaba con facilidad los histéricos gritos de las damas, esposas de la oficialidad, que acompañaban la expedición de auxilio desde Santiago hasta La Habana. En los numerosos ríos y riachuelos que hubieron de cruzar, no fue raro que encontraran numerosos ejemplares de focas fluviales, de carácter afable y juguetón. No tenían el mismo carácter las hieráticas iguanas, los hambrientos y agresivos cocodrilos y caimanes, ni las indiferentes tortugas. Candelaria estaba en avanzado estado de gestación cuando iniciaron la marcha. Inútiles habían sido los consejos de su esposo ni de sus amistades de que pospusiera su desplazamiento hasta después de haber dado a luz. El terror que se le infundía cada vez que recordaba el temblor de tierra del día de su llegada, aumentado con los varios temblores que después de aquél había sufrido durante su estancia en Santiago, ponían alas a sus pies para salir de aquella ciudad que se le antojaba que el diablo cernía de vez en cuando para hacer caer a los pecadores a las profundidades del averno. El viaje en carreta no estaba siendo nada favorable para su salud ni la de la criatura que portaba en sus entrañas. El comandante de la expedición planificaba los desplazamientos de tal forma que las acampadas nocturnas se hicieran junto a los asentamientos rurales, donde los hubiera, de tal forma que al menos la noche la pasara la preñada al abrigo de los bohíos de los campesinos, ya fueran blancos o negros horros (libres). A dos días de viaje para llegar a La Habana, le aconteció a la niña lo que ya describimos cuando el arcángel dispuso que don Luis entrara en su cuerpo, una vez que ésta había muerto de mal parto. Las esposas de los oficiales compañeros de Casimiro que la asistieron haciendo las veces de comadronas habían quedado pasmadas ante aquel caso que no dudaban en calificar de “milagroso resucitamiento”, ya que la había vuelto a la vida después de desangrarse toda y haber estado sin conocimiento ni pulsos por más de diez minutos. Quienes convivieron con ella a partir de aquel acontecimiento, ciertamente, pudieron constatar que la niña no era la misma después del aborto: su carácter, su actitud ante la adversidad de la vida, su serenidad, su sagacidad..., hacían pensar que se había producido en ella una gran maduración de su personalidad. Su esposo, don Casimiro, sería el primero en notarlo. Sin ir mas lejos, su actitud en el tálamo nupcial cambió radicalmente, pasando de mantener una actitud de recipiente estático en posición de decúbito supino, a convertirse en sinuosa anaconda activa, juguetona y apasionada, huidiza, a veces, hasta provocar el deseo incontenible del varón, instante en el que se revolvía para entrelazarse en el más apasionado abrazo de amor. Cuando era requerida por su marido y la enfermedad lunar propia de las mujeres le impedía cohabitar con él, 220 no rechazaba el juego amoroso que su marido le solicitaba, sino que, utilizando de las otras cavidades de su cuerpo, conseguía llevar a término el envite a que había sido requerida, logrando la plena satisfacción de su amado hombre. Aquella nueva actitud, sin embargo, tenía desconcertado a Casimiro, que se debatía entre la aceptación de aquella agradable convivencia marital que su mujer le procuraba y los escrúpulos religiosos que la misma le infundían. Y le venían éstos, precisamente, de que, en las largas tertulias de los cuerpos de guardia con los compañeros de milicia, al parecer todas las esposas mantenían, al igual que la suya antes, la actitud de receptoras estáticas, como correspondía a un acto encaminado única y cristianamente a la procreación. Y solamente oía de sus camaradas la descripción de relaciones con mujeres activas y que utilizaran de otros orificios corporales, además del natural, cuando éstas estaban referidas a relaciones con busconas o con esclavas negras. En varias ocasiones, había estado a punto de trasladar sus escrupulosas dudas a su confesor, el fraile del destacamento don Antonio de Benito, mas no lo había hecho porque estaba seguro de que éste se lo reprobaría y le exigiría la supresión inmediata de tales juegos amorosos. Así es que prefería mantenerse en la duda y seguir disfrutando de su excepcional esposa, hasta más ver. Qué sencillo habría sido requerir de Candelaria una explicación a su cambio de actitud amorosa. Y ella le habría contado cómo, desde que perdió a su hijo, veía la vida como un corto espacio de tiempo al que tendría que sacarle todo el provecho que fuera posible, y también que la esclava Mbambé la estaba instruyendo en las artes del amor que practicaban en su tierra africana, y que aquélla le procuraba los aceites con los que embadurnaba su cuerpo y las especias cuyo olor a él tanto le enloquecían. Sin embargo, Casimiro optó por el silencio cobarde desde el que sacaba el provecho de la actitud “pecaminosa” de su esposa, pretendiendo mantenerse, respecto de la misma, desconcertado e inocente. Éste sería el primer abismo que se abriría entre ambos. Corría el año de 1832 y apenas dos llevaba el matrimonio en La Habana, cuando Candelaria recibió una carta de su madre en la que, entre otras muchas cosas de Las Gadeiras, le contaba acerca de la muerte del tío Vicente, hermano de su madre, solterón y del que Candelaria era su sobrina preferida. Al parecer, le había dejado en herencia dos importantes viñedos en El Puerto y una gran salina en Chiclana. Casimiro, que no estaba muy animoso con su carrera militar y sintiéndose más inclinado al comercio, al ver cómo tantos se enriquecían a su alrededor con los ingenios azucareros, consiguió convencer a la todavía niña Candelaria para que vendiera sus posesiones heredadas en las Gadeiras y las invirtieran en la adquisición de una propiedad para explotar la caña de azúcar. A la vuelta de unos años, habrían multiplicado el capital y podrían regresar a su amada Bahía Gaditana, donde vivirían de rentas durante el resto de sus días. Así fue como, al poco tiempo, los esposos Garnica eran propietarios de una finca en el vecino término de Matanzas, de casi cuarenta caballerías (que ésta era la medida de superficie que se utilizaba en la isla, y que equivale como a unas ocho mil fanegas castellanas), dedicada a la caña de azúcar y dotada de su ingenio correspondiente. Otra más chiquita, de sólo diez caballerías, en el altiplano de Baracoa, dedicada al café. Y, por último, una señorial casa en la calle del Obispo de La Habana, de donde era difícil hacer salir a Candelaria para visitar sus propiedades. En la finca de Matanzas, tenían treinta esclavos, en la de Baracoa, cinco y en el domicilio familiar, otros cinco, además de dos sirvientes blancos. Candelaria no tenía gran apego por las cosas materiales de este mundo, de ahí que no hubiese tenido reparo alguno en poner a disposición de su esposo la pequeña fortuna que había heredado del tío Vicente. Casimiro, en cambio, parecía haber nacido para los negocios, en los que se desenvolvió, desde un principio, con gran soltura. Bien pronto se vieron inmersos en la alta sociedad habanera y en sus tertulias, bailes, casinos, cafés y asociaciones culturales. La Habana era un emporio de riqueza en manos de la clase dominante española. La revolución de esclavos de Haití y el ejemplo independentista de las demás colonias habían hecho que su majestad imperial pusiera especial énfasis en endurecer los controles y la represión contra la población cubana. El Gobernador, don Miguel Tacón, gobernaba Cuba “a taconazos”. No eran ajenos 221 los intereses de la corona y de los altos gobernantes de Madrid, al negocio de la trata de esclavos, abolido desde 1820, pero que se continuaba realizando de forma clandestina con la anuencia de cuantas autoridades españolas tenían puestos sus intereses en tan lucrativo comercio. No obstante, se empiezan a señalar las primeras diferencias entre los terratenientes criollos y la clase dominante española: aquellos comienzan a aproximarse a la pequeña burguesía en la que sí se estaban dando los primeros indicios de un sentimiento nacionalista cubano. Aquí se produciría el segundo de los abismos que irían separando a Candelaria de Casimiro, pues ella comenzó a simpatizar con los ideales independentistas, mientras que su esposo permanecía fiel a su honor y origen español, por encima incluso de sus propios intereses económicos. El vientre de Candelaria había quedado yermo con el aborto que tuvo en las montañas y de nada habían servido las rogativas ni las novenas hechas ante la Virgen de la Caridad del Cobre a que se vio conducida por sus amigas burguesas, ni los ritos paganos ante Yemaya, diosa del mar, de la maternidad universal y de la feminidad fecunda, a los que la llevó su maíta Mbambé. Ninguno de ellos sirvió para que su vida conyugal se viera bendecida con el fruto de su vientre y, porque la situación pasara de difícil a imposible, cada vez eran menos frecuentes las siembras de semilla que su esposo ofrecía a su ansioso y estéril claustro materno. Las temporadas que Casimiro pasaba en las haciendas de Matanzas y Baracoa eran cada vez más largas y, si después de un largo camino, el hombre no acude presuroso al pozo de la casa a saciar su sed, es porque ya la sació en pozo ajeno. Al cabo, su maíta le vino a confirmar que el amo tenía una querida blanca en Matanzas y que también se hacía calentar la cama de la hacienda de Baracoa por una negra bozal (nacida en África), de belleza sin par. Aquél sería el tercer abismo que se abrió entre ambos. Y teniendo ya tres de los cuatro puntos cardinales sin comunicación posible, sólo quedó entre ellos el puente de la educación, de las buenas maneras y de los convencionalismos sociales, por los cuales siguieron viviendo como un matrimonio católico, apostólico y romano, aunque no fueran sino un fracasado proyecto de familia que nunca llegaría a realizarse. Mas si esta situación hubiese sido bastante para que cualquier otra mujer se pasara el resto de su vida culpándose de su esterilidad y con ella, del fracaso de su matrimonio, éste no era el caso de Candelaria. Sirviéndose del poderoso carácter que albergaba aquel delicado cuerpo femenino, hizo valer sus derechos y exigió de su marido tomar parte y gobierno en la administración de lo que, a la postre, era su fortuna personal. Y de esta manera, ella comenzó a desplazarse a las haciendas familiares al objeto de conocer de la situación y gobierno de las mismas. Los demás pensaban que su actitud estaba encaminada a interponerse entre su esposo y sus aventuras amorosas, por tratar de recuperar a su hombre, mas no era esto lo que movía a Candelaria, que ya daba por perdido para siempre el respeto de su esposo para con ella y además, muerto el amor, a qué recuperar un cadáver en putrefacción. Lo que sí quería ella era recobrar su estima, su capacidad para enfrentarse a la vida y, sobre todo, ganar su independencia. ¿No había, tanto en España como en Cuba, ejemplos de mujeres que, habiendo quedado viudas, habían administrado con prudencia y sabiduría el patrimonio familiar? Pues otro tanto quería hacer ella que, a los efectos, se consideraba viuda del respeto y del amor de su esposo. Casimiro no tuvo más remedio que transigir con aquella nueva situación pues ella estaba en su derecho de administrar lo suyo y él, además, tenía la mala conciencia de haber desatendido a su esposa y haber cometido, no sólo uno, sino dos continuados adulterios. En aquella situación, Candelaria, en su más íntima conciencia, tomó la decisión de ser la madre de todos sus esclavos y sirvientes, a los que su esposo había venido tratando de forma despótica y desconsiderada, como se acostumbraba en toda la isla. Comenzó a poner en práctica la romántica idea de una administración paternal y generosa de sus bienes, dejando que del fruto de los mismos también participaran los que, con su trabajo y esfuerzo, lo hacían posible. Casimiro, en un principio, se sublevaba por dentro viendo cómo su trabajo y empeño de tantos años era puesto en altísimo riesgo por el capricho romántico de su despechada mujer. No fue pequeña la contribución que, a tal estado de ánimo, tuvieron sus amigos terratenientes, que no veían con buenos ojos los experimentos liberalistas que Candelaria estaba haciendo con los esclavos. Durante un tiempo, anduvo ocioso perdiendo su tiempo en casinos, cafés y tertulias en La Habana, pero él no era ni un holgazán ni un mal hombre. Se había equivocado en el trato dado a su compañera y se había dejado llevar por la moda burguesa de tener varias queridas, pensando que ella, al igual 222 que las otras esposas, acabaría aceptándolo. Y al final había quedado como el gallo de Morón, sin plumas y cacareando. En las tertulias, había conocido a un aventurero inglés, llamado James Marshall, que decía tener conocimiento cierto de dónde se encontraba “El Dorado”, allá en el vecino continente. Naturalmente, lo único que precisaba para llegar hasta él era un socio capitalista que le financiara los gastos de la expedición hasta la alta California, que, desde el año 1822, había pasado a poder de la recién independizada nación Mejicana y estaba aún prácticamente despoblada, si quitamos a cuatro frailes y otros tantos caparrotas que allí buscaban fortuna. Casimiro hizo acopio de todos sus fondos y apostó todo a una sola carta: California. Ni tan siquiera se despidió de su esposa. Cuando Candelaria regresó a la casa de La Habana, después de un largo período de tiempo en Matanzas, se encontró con su ausencia y con una carta lacrada que el mayordomo le entregó de parte de su marido. La Habana, a 7 de Noviembre de 1837 Querida esposa mía, no puedo seguir soportando la humillación de sentirme ocioso mientras tú administras nuestro lar. Ni un día más viviré de ti ni de tus rentas. Voy a efectuar una inversión en el Continente que espero que me venturen la Virgen Blanca de la Caridad del Cobre y "Ogun", el dios lucumi de las montañas y los minerales, pues si ellos no me protegen..., será el final. Mas con todo, lo que me hace imposible la armonía conmigo mismo es haberte perdido como compañera y como esposa. Desde la mala hora en que se secó tu vientre en el altiplano, un cambio se produjo en ti que yo no he sabido ver a tiempo. Fue como si, roto el cántaro de la fertilidad, brotara de él una blanca y fulgurante paloma, hermosa y libre. Hoy que te he perdido sé que, aunque no pudieras darme hijos, no encontraré en el ancho mundo una mujer tan valerosa como tú. Nadie ha sabido darme el amor que tú me has dado y yo, ¡qué ciego estaba!, ponía reparos morales a tu entrega sin límites. No parto por dejarte, sino, antes al contrario y aunque parezca una contradicción, parto para reconquistarte. Haré fortuna o pereceré en el intento. Y vendré a poner el mundo a tus pies, y a mí con él. Rubricado por don Casimiro Garnica La rúbrica estaba emborronada, prueba fehaciente de que Casimiro no había podido retener sus lágrimas al despedirse de su esposa. Sin embargo, Candelaria, cuando terminó la lectura de la epístola, tenía el corazón como de cobre y un tenue pliegue de la comisura de sus labios semejaba una sonrisa de victoria, pues aquello era lo que más deseaba en aquellos momentos de su vida..., sentirse libre de ataduras matrimoniales y de convencionalismos sociales con los que cumplir. Su madre, que le escribía regularmente una vez al mes, la mantenía informada de los acontecimientos en España y en Las Gadeiras. Junto a la última misiva, le había remitido un ejemplar del periódico de El Puerto Real, llamado El Aldeano, en el que un oficial de la Armada de su Majestad, llamado Joaquín Abreu, de condición liberal, diputado en las Cortes durante el Trienio Liberal, venía exponiendo el pensamiento utópico de un tal Charles Fourier. Consistía la teoría del idealista franchute en una nueva organización armónica de la sociedad, fundamentada en dar libertad a los deseos y pasiones humanos que se desarrollarían libre y armoniosamente en un estado de vida en pleno contacto con la naturaleza. Propone el gabacho la supresión del matrimonio por considerar que éste restringe artificiosamente al hombre y a la mujer en el desarrollo de sus humanas pasiones, pues éstas están puestas por el Hacedor en el ser humano para ejercitarlas y no para constreñirlas. La comunidad ideal será una sociedad agrícola, pero organizada científicamente, en la que se buscaría la armonización entre el trabajo, el talento y el capital. Ni que decir tiene que las teorías de Charles Fourier parecían hechas a la medida de la 223 situación por la que atravesaba Candelaria. A sus veintitrés años, en el cenit de su hermosura y, como quien dice, viuda, era una linda flor deseandito ser libada por cualquier apuesto colibrí. Y todos los convencionalismos sociales, especialmente los referentes al matrimonio, le estorbaban en sus románticos proyectos de paraíso terrenal. Sus tímidos intentos en la reorganización del trabajo y el reparto de sus frutos que ella venía iniciando en sus posesiones, le aparecían, ahora, científicamente estudiados por un sabio francés. Consiguió, a través de su madre, la dirección del grupo de Abreu en Gades e inició con ellos un apasionado intercambio de misivas. El movimiento furierista triunfaba en París, donde sus partidarios editaban la revista La Democracie Pacifique. Abreu suscribió a Candelaria a la citada revista y la puso en contacto con otro grupo que se había organizado entre miembros relevantes de la burguesía gaditana, al frente de los cuales estaba Margarita de Morla. Este grupo había presentado, en la diputación de Gades, un proyecto para la constitución de un Falansterio en los terrenos del Tempul en Xerez. El dinero para la construcción de la casa comunal y de las herramientas de trabajo, aperos de labranza, semillas, etcétera, sería aportado por los capitalistas afines al movimiento y mediante el método de adquisición de acciones. Los miembros del Falansterio, tal y como postulaba Fourier, serían mil seiscientos que vivirían en la casa comunal y a los que se repartiría el trabajo en función de sus aptitudes y talento. Con el fruto de su trabajo, los trabajadores también podrían adquirir acciones del Falansterio. Todo ello encaminado a conseguir una perfecta armonía entre capital, trabajo y talento. Candelaria, entusiasmada con las noticias que recibía de Las Gadeiras y de París en relación con el movimiento furierista, rápidamente, comenzó a hacer proselitismo entre sus muchas amistades isleñas, tanto en La Habana como en Matanzas. En su casa de la calle del Obispo, se inició una tertulia con el propósito de tratar, únicamente, sobre el furierismo y sus progresos en Europa. Se reunían todos los jueves a las cinco de la tarde y eran frecuentes las sesiones que se prolongaban hasta altas horas de la madrugada. Los pequeños burgueses y los terratenientes, tanto criollos como españoles, que ansiaban comerciar con los Estados Unidos y, en aras de ello, tímidamente propugnaban la independencia liberadora, estaban entre los principales componentes del grupo. Aparte, claro está, de los románticos e idealistas que creían posible la convivencia armónica y equilibrada entre los seres humanos..., como si no fuésemos fieras los unos para con los otros. Los románticos, naturalmente, metían en el proyecto furierista tanto a blancos como a negros o mulatos, así fueran libres como esclavos. Los llamados a ser los capitalistas del grupo, por su parte, aborrecían este aspecto del proyecto, pues ponía en grave riesgo el principal sustento de sus portentosos negocios..., la mano de obra gratuita, la esclavitud. Así es que la pobre Candelaria veía con desaliento cómo su proyecto de Falansterio cubano no entusiasmaba a los capitalistas isleños tanto como, al parecer, sucedía en el continente europeo. Sin embargo, una experiencia liberalizadora se presentó ante ella, tal vez como preámbulo de otras de mayor envergadura, pero que se dilatarían más en el tiempo. Tuvo conocimiento Candelaria, a través de su maíta Mbambé, de que, en las montañas de Matanzas, retirado de la población, vivía en un gran bohío, un mulato, poeta loco que se andaba todo el tiempo tan desnudito como cuando dios lo trajo al mundo, y que les hacía versos a las palmas reales y a los cocoteros y a los zunzuncitos y que se la pasaba hablando largo y tendido con éstos, y entablando plática con ellos, como si le contestaran, y que su gran bohío era visitado por pintores y poetas, pues allí tenían sus tertulias sobre arte, pero que, al parecer, la condición que ponía a cuantos quisieran entrar en su bohío era que se pusieran tan desnuditos como él. - ¡ Y dicen los negros – añadía Mbambé – que allá se han visto lo mismito señores que damas, platicando, tanto entre ellos como con las palmas y los ruiseñores..., y sin más vestimenta que su propio pellejo de cada cual y cada quién! El idílico cuadro que Candelaria forjó en su imaginación a raíz de las palabras de su maíta le supo a hielo y a fuego. A hielo puro y limpio, le sabían las criaturas, despojadas de todo prejuicio, dedicadas a la adoración del arte, y a fuego, que se le subía desde las piernas hasta el pecho, llenándola de cándido rubor, al imaginarse desnuda entre desnudos. Y a partir de aquel momento, se llenó de inquietud y se iba y se venía. Se venía de ganas de entrar en aquel grupo de románticos adoradores de la criatura humana buena y solidaria y amante de las artes, y se iba de la tremenda vergüenza que sentía tan sólo de imaginarse desnuda y expuesta a las miradas de todos. Mas la atracción por entrar al bohío del poeta mulato pudo al cabo en ella más que todos los rubores. No paró de indagar hasta conocer los nombres de las personas que frecuentaban el edén del 224 arte, y al fin supo que entre ellos estaba, ¡cómo no!, su muy querido amigo don Bonifacio Zequeira. Rápidamente se las ingenió para mandarle recado anunciándole su visita con cualquier vano pretexto. Vivía don Bonifacio en la Plaza de San Francisco, por tanto, bastante cerca del domicilio de Candelaria, en una hermosa casa con un precioso balcón cubierto de celosía de madera, haciendo esquina. Era un señor de edad, cuya principal característica física era su luenga barba entrecana que le llegaba hasta la mitad del pecho. Sus manos eran de una finura exquisita, comparables a las de cualquier señora, pues jamás habían hecho esfuerzo alguno que estropearan su piel. Había heredado de sus antecesores suficiente patrimonio como para no preocuparse, durante toda su vida, más que de medio administrarlo y consumirlo a su antojo, en la seguridad de que había de faltarle vida para poder agotarlo. Se había instruido en las artes plásticas y en las letras, hablaba latín y francés, criticaba cuanto se le antojaba, ridiculizaba al más pintado y no se callaba ninguna ni se quedaba con nada en el cuerpo, que no quisiera. Independentista apasionado, simplemente porque estaba harto de ver que los destinos de los habitantes de la isla fueran regidos, caprichosamente, por corrompidos funcionarios al mando de corrompidos reyes, y a cientos de leguas de los intereses de los isleños. Exquisito en el trato y muy amigo de sus amigos, contaba como a una de sus más queridas niñas, a la bella y “viudita” Candelaria. La recibió a la atardecida, justamente en la habitación de la balconada de madera calada, a la que Candelaria se apresuró curiosa a asomarse para ver, sin ser vista, a la gente que transitaba por la Plaza. Don Bonifacio puso al corriente a la niña de las reuniones en el bohío de Plácido, que así se llamaba el poeta mulato. - No se trata nada más - le decía a Candelaria -, que de una tertulia como otra cualquiera, sólo que con dos condicionantes, puestos obviamente por el artista anfitrión: el primero es que considera su casa como el Palacio del Arte Natural y, por tanto, para entrar allí, las personas han de dejar afuera todos sus prejuicios y convencionalismos sociales y deben, en consecuencia, de estar desnudos para ser iguales; y el segundo condicionante es que, en la tertulia, sólo se puede hablar de arte o de banalidades, estando especialmente proscritas las conversaciones sobre negocios, política o religión. - Me parece perfecto- respondió Candelaria emocionada- todas las personas iguales sin importar su condición social ni el color de su piel, ni su poder terrenal. Solamente cuenta su amor a las artes. Pero dígame, don Bonifacio- continuó indagadora- ¿ también acuden a la tertulia damas...? - Evidentemente niña -, respondió don Bonifacio, sin soltar más prenda y disfrutando con la curiosidad desmedida de Candelaria. - ¿ Pero damas distinguidas, conocidas de la sociedad habanera...?-, insistía ella muertecita por saber los nombres. -¿ No sé si conocerás a don Cosme Morell y a su esposa Purificación? – dijo él a sabiendas de que los conocía. - ¡ Don Cosme y doña Pura!-, exclamó ella sonrojándose, al tiempo que se tapaba la asombrada boca y se los imaginaba a los dos en cueros, cogidos de la mano. - ¿ O a don Félix Águila y a su esposa doña María?-, continuó él, disfrutando como un diablillo del escándalo que estaba produciendo en ella, que permanecía tapándose la boca con ambas manos y con los ojos abiertos como platos, cada vez que le pronunciaba el nombre de esposos, novios, viudos o solteras que ella conocía. - ¿Pero a qué viene tanto escandalizarse, niña mía, acaso no tenemos todos debajo de nuestros ropajes el mismito pellejo que dios nos dio al nacer? - Discúlpeme don Bonifacio -, dijo ella recomponiéndose y tratando de recuperar el control de su mente, que se hallaba perdida en una especie de bacanal romana de retorcidos cuerpos desnudos con caras conocidas. - A ver muchachita - le dijo él paternalmente, al tiempo que le cogía la mano con las suyasno turbes tu ánimo por tan poca cosa. Todos los que hemos acudido a las tertulias de Plácido, las 225 primeras veces, nos hemos sentido azarados, tal y como te sucede a ti ahora, tan sólo con imaginarlo. Pero, a medida que vas perdiendo el estúpido e hipócrita rubor, descubres que no hay manera más linda de sentir la libertad de nuestro padre Adán que la de deambular por doquier en cueros, entre semejantes bondadosos, cultos, idealistas y respetuosos de la desnudez de tu cuerpo y, lo que es más importante, de la de tu alma. Ella sonrió pícaramente, sabedora de que su sonrisa desarmaba al bueno de Bonifacio, y permaneció coqueta, esperando la ansiada pregunta..., hasta que, al fin, él la pronunció: -¿Quieres acudir a la próxima reunión?, será la semana entrante. Ella enrojeció hasta las orejas, pero aun temiendo que el rostro se le incendiara de vergüenza, respondió: -¡Lo deseo con toda mi alma! Maíta Mbambé la sacó de los brazos de Morfeo recién dadas las nueve de la mañana. El señor Bonifacio había dispuesto que, a las once, la calesa en la que los tres habían viajado el día anterior hasta Matanzas estuviera lista en la puerta de la casa. Y al señor Bonifacio no le gustaba, ni tantito así, esperar un minutito. Así es que, con tiempo suficiente, comenzó la negra a preparar a su niña Candelaria para la ceremonia iniciática a la que se iba a someter. -¡ Primero que nada, niña, déjame ver cómo tú estas de limpia, no sea que tengas aggún churrete en agguna patte y vayan a pensar que somos unos pueccos! – le decía Mbambé en tanto que la niña se desperezaba y se dejaba quitar el camisón, sometiéndose a la minuciosa inspección de la negra, que ahora le daba la vuelta para mirarle la espalda, hora le levantaba los brazos para mirarle los sobacos, hora detrás de las orejas... - He pensado – continuaba la negra – que, como vas a dar un paso tan impottante que te puede llevar a una vida nueva, podías ponette tu traje color marfil de la boda..., ¡te hace tan bonita! Candelaria no se extrañó de la propuesta de la Maíta, pues aquel traje fascinaba a la negra y, frecuentemente, le proponía que se lo pusiera para cualquier ocasión que ella consideraba especial. Sin embargo, esta vez, sí que podía ser pertinente vestirse con aquel traje. Mbambé, como viera que su propuesta no había desagradado a su niña, y mientras proseguía con su revista de higiene, continuó: - También he pensado que, puetto que al final te vas a desnudar, no deberías ponette el corsé, ni las enaguas, ni los calzones, ni nada..., solamente el vestidito sobre la canne... - Pero ¿ y si se me levanta la falda del vestido?- dijo la niña, al tiempo que ponía ambas manos sobre sus desnudos muslos, como queriendo detener al imaginario vestido plegado sobre sus piernas. - Qué tontería, un vettido hatta los pies, cómo se te va a levantar..., te tendría que pillar un huracán…, y en el verano no hay huracanes… Al final, Candelaria se dejó convencer por la Maíta y, a las once en punto, bajaba las escaleras de la casa, a cuyos pies le esperaba don Bonifacio Zequeira, sintiendo cómo sus muslos se rozaban entre sí y todo su cuerpo se movía libre bajo el tenue vestido. Le encantó aquella sensación y, sobre todo, le gustaba que los demás no supieran, ni tan siquiera remotamente sospecharan, el secreto de su desnudez bajo el vestido, que solamente compartía con Mbambé. El viaje duró un buen rato, pues el bohío del poeta mulato estaba bastante apartado de la civilización. Cuando llegaron, pudieron ver un gran claro en medio de un palmeral, sobre cuyo suelo se extendía una corta capa de yerba y, en el centro del cual, se erigía el gran bohío. Varios troncos secos, tallados in situ, hacían de esculturas de aquel natural jardín. Hombres y mujeres caminaban o platicaban entre ellos..., todos desnudos. El cochero de don Bonifacio, que ya conocía el lugar, se desplazó hasta el lateral de la cabaña, quedando a resguardo de las miradas de cuantos, también desnudos, conversaban en el porche delantero del bohío. - ¡Hemos de pasar por el Purgatorio antes de penetrar al Paraíso!-, le dijo don Bonifacio a la niña, al tiempo que se apeaba del carruaje y le tendía la mano para que ella hiciera lo propio. Cogida de la mano, la llevó hasta una puerta del lateral, que abrió tirando de un cordel que salía por un agujero de la misma. Penetraron en una habitación en la que había una larga bancada sobre la que se amontonaba la ropa de todos los que ya habían pasado al “Paraíso”. En un rincón, había una tina de madera con agua, según dijo don Bonifacio, bendecida por Obatala, y una gran esponja de mar flotaba en ella. 226 - Antes de entrar en el Palacio del Arte Natural, tienes que efectuar un rito de purificación y de resurrección a la nueva vida que te espera del otro lado. - ¿Sí? -, sólo acertó a decir Candelaria en su turbación. Don Bonifacio comenzó a desvestirse y, como viera que ella permanecía embobada contemplándolo, le dijo: - Tú también debes desvestirte, Candelaria. Y después, un iniciado, que supongo que desearás que sea yo, debe limpiarte todo el cuerpo con la esponja de mar impregnada en el agua bendita. - ¡Sí..., claro! – le respondió arrebolada la niña, al tiempo que, dándole la espalda, se remangaba el vestido y se lo sacaba por la cabeza. Don Bonifacio quedó gratamente sorprendido por el carácter de Candelaria que, le acababa de mostrar que no llevaba puesta más ropa que el vestido. Y estuvo seguro de que superaría el rito y el rubor que en aquellos momentos la embargaban. Con toda la delicadeza que su exquisita educación le permitía, la tomó de la mano y, ya desnudos los dos, la acercó a donde estaba la tina. Sumergió la esponja en el agua de Obatala y, como quien limpia una escultura de su veneración, así fue aquel hombre limpiando, desde la cabeza hasta los pies, el cuerpo de aquella mujer. Candelaria, a medida que la esponja recorría su cuerpo de arriba a abajo, notaba como si se estuviera liberando de su antigua piel y otra nueva y fresca le brotara en el lugar de aquella. Se le vino a la mente un recuerdo de su infancia cuando, allá en El Puerto de Santa María, había visto a una culebra pasarse entre dos piedras dejando en la angostura su vieja piel, como si se quitara un brillante vestido de fiesta. Cuando hubo terminado, don Bonifacio, cariñosamente, le dijo: - ¡Ánimo, lo estás haciendo muy bien! -, y, por otra puerta, la condujo al interior del bohío donde varios hombres, delante de un cuadro recién pintado que aún olía, conversaban sobre la expresividad de determinadas formas allí plasmadas. Candelaria, cuando todos se volvieron para mirar a los recién llegados, no pudo evitar, en un acto reflejo, el taparse los pechos con el antebrazo y mano izquierdos y el pubis con su mano derecha, al tiempo que humillaba su cabeza y encorvaba su cuerpo como queriendo esconderlo. Los del cuadro comprendieron que se trataba de una neófita y, regresando sus rostros y su atención al cuadro, continuaron con sus disquisiciones artísticas, tratando con este gesto de desviolentar a Candelaria. Pero ella, no obstante, no consideró oportuno, de momento, desnudarse de sus manos redentoras. Un bello jovenzuelo que permanecía sentado en el suelo comiendo fruta de una canasta que tenía ante sí cogió un pequeño mango y se lo echó a Candelaria, con la intención de que ésta, al cogerlo en el aire, desnudara su cuerpo. Mas la niña no reaccionó y dejó que el pequeño fruto golpeara sobre su vientre y cayera al suelo. El muchacho esbozó una sonrisa de disculpa, como diciéndole, “¡yo lo he intentado...!” Bonifacio, con extrema delicadeza, puso su mano sobre el hombro de la niña por atraerla con él, ya que sabía que la mano no se la daría en aquellos momentos por nada del mundo. Así, la atrajo hacia afuera y caminaron por el jardín hacia una zona en la que no había nadie, con la esperanza de que allí se encontraría más segura. Se sentaron sobre una esterilla a la sombra de los árboles desde donde podían ver el conjunto a suficiente distancia como para que Candelaria no se sintiera centro de atención de mirada alguna. Sentada con las piernas juntas y a un lado, despacito, fue bajando los brazos hasta dejarlos cruzados a la altura del vientre, dejando ver sus pequeños y blancos pechos. Sin embargo, Bonifacio los ignoraba y centraba su atención en el rostro de la niña. Entonces ella, por primera vez desde que estaba en el “Paraíso”, reparó en el rostro de su iniciador que, rebosaba ternura hacia ella y fue tal el ánimo que aquel gesto de Bonifacio le infundió que se olvidó de sus brazos, de sus pechos y de su cuerpo y pasó a centrarse en el de su acompañante, con cierto descaro. El bueno de Bonifacio estaba muy delgadito y de todo su ser lo que más destacaba era su luenga barba. Pudo 227 observar la niña que todo el cuerpo del hombre estaba tostado por igual, lo que daba a entender que se exponía desnudo al sol con frecuencia. Entonces volvió a reparar en su propio cuerpo, que se le antojó excesivamente blanco. Bonifacio, leyendo sus pensamientos, le dijo: - Debes tener cuidado con el sol, pues tu blanquísima piel se puede quemar, si te expones mucho tiempo. ¿Quieres que te vaya a buscar agua de coco? - ¡No por favor! -, le contestó ella, horrorizada ante la idea de quedarse sola siquiera un segundo. - Como podrás comprobar, niña, la libertad no es fácil de tomar, pues son muchos los prejuicios y convencionalismos que nos atan a una conducta predeterminada y esclava. Entonces, Candelaria miró fuertemente a su buen amigo y como diciéndole “te vas a enterar de quién soy yo”, se levantó, dio unos pasos hasta que salió de la esterilla, se puso mirando hacia el bohío, por donde estaban todos y, muy despacito, sabiendo que efectuaba un rito, fue separando sus piernas y echando su cabeza hacia atrás, con los ojos cerrados y cara al cielo. Y sintió como la brisa pasaba entre sus piernas, liberándola del suelo y, enseguida, comenzó a levantar los brazos hasta ponerlos en cruz y notó como la brisa liberadora pasaba entre ellos y su cuerpo y sintió que los brazos se le hacían alas y su espíritu se elevó al celeste éter donde planeó como un ave, ebria de libertad. Y, en aquel instante, en su mente etérea, saltó como un chispazo de presencia de don Luis, que la llenó de poder. Y un ruido, como de palmas, la volvió en sí. Estaba de nuevo en el suelo con las piernas separadas, los brazos en cruz y la cara mirando al cielo. Abrió los ojos y se le llenaron de celeste. Persistía el ruido de palmas. Miró al frente y pudo contemplar cómo todos los habitantes del Palacio del Arte Natural se habían vuelto hacia ella y le aplaudían. Candelaria, con el poder que le había dado el chispazo, permaneció en aquella descarada actitud, recibiendo el reconocimiento de todos porque acababa de superar la prueba iniciática. Hizo una inclinación como la hubiera hecho una diva después de interpretar un bello canto y, con ello, cesaron los aplausos, todos volvieron a lo suyo y ella..., ¡había conseguido liberarse del pudor! Ya a partir de aquel momento, tuvo capacidad para fijarse en los rostros de las personas, pues, hasta entonces, la tensión la había tenido cegada. Abandonaron la esterilla y se encaminaron hacia el bohío. Les salió al paso una delgada muchacha de rostro huesudo y mirada negra y penetrante, que llevaba, con ambas manos, un coco abierto. - Soy Ezequiela - le dijo – ¿ me permites que te ponga agua de coco sobre la piel?..., la tienes tan blanca y tan bonita..., si no lo haces te quemarás y la mudarás como los lagartos. Candelaria asintió con un gesto y volvió su cara hacia Bonifacio esperando una presentación por parte de éste. - Niña, una de las normas de conducta aquí en el “Paraíso” es la lucha sin cuartel contra el prejuicio. Así es que aquí nadie te dirá “éste es fulanito, hijo de don tal, de la familia cual, de esta profesión y poseedor de tales y cuales tierras, caudales o poderes. Simplemente te dirán su nombre. De manera que, cada vez que conozcas a alguien, comenzará tu historia con él y la de él contigo, partiendo ambos de nada. De ésta forma podrás escribir tantas historias sobre ti misma como personas vayas conociendo. Para que esto sea posible, entenderás que el primer pecado de tu nueva religión es la murmuración. No debemos transmitir nuestras experiencias, positivas o negativas, a los demás. Cada quién ha de valerse de sus propias vivencias en el conocimiento de sus prójimos. - ¡Sabia medida! -, contestó Candelaria. Y, acto seguido, y dirigiéndose a Ezequiela, que había permanecido impasible escuchando la arenga de Bonifacio, le dijo: - Mi nombre es Candelaria, soy hija del Sol por el día e hija de la Luna por la noche y no tengo más fortuna que el alma que me habita. ¡Por favor Ezequiela, protege mi piel con tu agua de coco! Complacida la muchacha, al tiempo que la embadurnaba toda de la pegajosa agua protectora, le contó que estaba perdidamente enamorada de su novio, Peíto Milanés, el poeta, que andaba por el jardín platicando con los pájaros, pero que, cuando se regresara, se lo presentaría, para que viera lo guapo que era. Bonifacio, ante lo que empezaba a ser una cháchara de señoras, se apartó de ellas y se dirigió a una pareja que se balanceaba indolentemente en sendas hamacas colgadas del techo del porche. Candelaria los reconoció al instante, eran Cosme Morell y su esposa Pura. Una vez que Ezequiela hubo terminado, se despidió cortésmente de ella y se acercó al matrimonio. Se saludaron con besos, manos y sonrisas. Vio con sorpresa que Pura estaba preñada, con un vientre como de cuatro meses y los pechos enhiestos se le preparaban para transformarse en fuentes de templadita 228 leche. Cosme estaba tan delgado como aparentaba cuando estaba vestido, salvo una prominente tripita, como si se hubiera tragado una aceituna, por mimetizar el embarazo de su esposa. Y tenía el pingajo tan cohibido que su sexo parecía un nido con tres huevitos. Y ya comenzaba a maravillarse Candelaria de cuánto hablan nuestros cuerpos cuando, simplemente, les permitimos hacerlo. El matrimonio le dio la bienvenida y la felicitaron por la prontitud con que se había despojado del pernicioso pudor. Hablaron del embarazo de Purificación, que era el primero, y del tiempo que hacía que no se veían en La Habana, a pesar de lo cerca que vivían. Después de un rato de plática banal, Pura, dirigiéndose a todos y en voz alta, dijo: - ¡Amigos, les presento a Candelaria, ella les puede informar con mucho conocimiento de lo que platicábamos ayer sobre el furierismo! La niña se vio gratamente sorprendida de ser presentada como conocedora de la corriente furierista, tema del que tan apasionadamente gustaba de hablar. Algunos se acercaron a ellos y comenzaron a hacerle preguntas sobre las teorías de organización social de Fourier, de las que tan sólo tenían vagas noticias. La niña se desplegó y comenzó a bautizar a aquellas sedientas ánimas con el don de su palabra, como si fuera un espíritu santo lloviéndose sobre sus cabezas. Fue curioso que, cuando ella más énfasis ponía en describir el Principio Furierista de la Armonía, “la cual sólo prosperará entre los hombres –decía recitando al francés- cuando desterremos las limitaciones que la conducta social y los convencionalismos ponen a la satisfacción de nuestros deseos y pasiones… “, se sintió interrumpida por unos desgarradores lamentos. Cuando se volteó hacia el lado de donde aquellos provenían, pudo contemplar, en el medio de la yerba del jardín, a Ezequiela copulando, a la guisa de los perros, con el que debía ser su amado Peíto Milanés y profiriendo gritos, no de lamento, sino, muy al contrario, de complacencia. Al volver su rostro hacia su auditorio, se encontró con muchas caras sonrientes, como que le decían “¡eso ya lo sabíamos nosotros antes de que lo inventara el sabio francés!” Aquella noche, Bonifacio y Candelaria se quedaron a dormir en el bohío de Plácido. A la atardecida, los que gustaban de la cocina, varones o varonas, se entretuvieron en preparar lindos manjares y viandas que, posteriormente, y en animada charla, comieron todos alrededor de una gran mesa de madera rústica que había en el medio de la estancia y que constituía el único mobiliario, aparte de la cocina, las hamacas que por doquier colgaban de las vigas del techo y los cuadros sin enmarcar que forraban todas las paredes. La charla duró hasta entrada la madrugada. Y el sueño del día siguiente, hasta bien entrado el mediodía. Y así, se fueron sucediendo días y noches cargados de lindas experiencias y del conocimiento de criaturas que se presentaban ante ella puras e inmaculadas, deseosas de estrenarse, sin pasado, con ella. Muchas fueron las enseñanzas que la niña, en la que estaba don Luis, sacó de aquellos días en el Palacio del Arte Natural. Y una de ellas, no la menos importante, la de conocer la gran capacidad de expresión que posee el cuerpo humano y de la cual nos privamos cuando lo cubrimos. Por ejemplo: ¡Qué hermoso cimbrear el de unos pechos blancos y pequeños cuando su dueña se afana en batir huevos para una tortilla! ¡Qué bello sonido! La dama sentada pelando fruta para hacer compota. Le cae el fruto de las manos y, contraviniendo su natural instinto de abrir las piernas para recogerlo en la falda, como se sabe y siente desnuda, las une..., y allí queda recogido el fruto, entre los muslos, que tan bella armonía hicieron al chocarse. O el solemne vaivén de unos pechos grandes y negros cuando su dueña maja los ajos en el almirez. Y el miembro de un varón que, poniendo viandas sobre la gran mesa, se roza con ésta en el 229 va y viene, una y otra vez, hasta que el dragón dormido comienza a despertar, iniciando el ciclo de las cinco fases de su desarrollo que, divertido, había definido Milanés, a saber: gurrina, fláccida, morcillosa, eréctil y…, majestuosa. ¡Qué placer el contemplar el vientre de doña Pura! Adelantado primero al pubis restándole protagonismo a éste y luego, ansioso de importancia, sobrepasando incluso a los pechos, dejando a aquellos en segundo término, para convertirse, al final, en el protagonista máximo de aquel cuerpo al que todos acudían para ver moverse los bultitos que, en su superficie, marcaba desde dentro la criatura con sus pies o con sus manitas. ¡Qué sinfonía de paisajes en los fuertes muslos de un recio varón yacente, o en su plano vientre y en la meseta de su pecho! ¡ Qué voluptuosidad en la interminable espalda de una dama incorporada en el lecho! ¡Qué profunda serenidad la de un cuerpo confiado y abandonado al descanso nocturno! ¡Qué placer desvelarse por la noche y oír el rumor de unas crecidas uñas rascando el abigarrado vello de un pubis, acompasadamente, y volver a coger el sueño junto con el tañedor del vellón, mecido por su cansino compás! ¡Qué hermoso, en fin, contemplar nuestras partes ocultas en cualquier actividad de nuestro cotidiano quehacer! En este apartado, te diré: Desnuda tu cuerpo siempre que puedas, prepara tu entorno para ello y encuéntrate contigo mismo. Y, si has de conceder a la sociedad tu cubrimiento externo, debajo de tu vestimenta deja tu cuerpo corito, para que te sepas y te sientas libre. Y, cuando algún insulso ser te aburra con sus apegos terrenales, separa tus piernas, deja que la brisa corra entre ellas..., y no olvides que, a la postre, eres un cuerpo celeste y libre… Milanés debía su nombre al tiempo del colegio. En una competencia entre zagales, por peer el que más fuerte y más seguido, intervino él con su cuerpo chiquito, haciéndose un ridículo pedo, tan fino y agudo, que de ahí le quedó, para los restos, el mote de Peíto. Hacía larguísimos sonetos, de muy bella compostura y rítmica musicalidad, dedicados siempre a sus dos temas preferidos; a saber, la naturaleza libre y salvaje, y Ezequiela. Constituían una pareja de menuditos, apasionados el uno por el otro. Eran como dos sedientos en posesión cada cual del cántaro que saciaba la avidez del otro. Cuantos habían vaticinado una corta vida a aquella apasionada relación habían visto, con el paso del tiempo, lo erróneo de sus augurios. El mulato Berrugo también era poeta, aunque no sabía leer ni escribir. Sin embargo, tenía la facultad de componer largos versos y retenerlos en su memoria hasta que alguien se brindara a llevarlos al papel. Si se lo proponía, era capaz de mantener una conversación versificada componiendo divertidos pareados. Era muy valiente, casi temerario. Siempre que había cualquier situación de apuro, era el primero en dar la cara con un arrojo desmedido. Todos lo apreciaban y le tenían un gran respeto y consideración. Sus composiciones, al igual que las de Plácido, tenían como tema recurrente el sufrimiento de los de su raza. Ambos habían compartido tiempos de esclavitud hasta que se huyeron a la Sierra como negros cimarrones, donde estuvieron varios años apalencados. Cuando sus versos comenzaron a tener eco entre los pequeños burgueses partidarios de la abolición de la esclavitud, se pudieron permitir bajar a la civilización y montaron la tertulia del Palacio del Arte Natural, en el que, tan satisfactoriamente, estaban comprobando cómo era posible la armonía entre los seres, con independencia del color de su piel. Doña Pura era una romántica encantadora que estaba muy contenta de la experiencia de la desnudez en el “Paraíso” y de las personas tan buenas que allí había encontrado. Su marido, don Cosme Morell, sin embargo, estaba allí por otras razones: sabía que su abuela materna, ya fallecida, había sido una negra horra. En la familia lo ocultaban a piedra y cal, pues, hasta ahora, ningún descendiente había heredado el pigmento maldito, pero él se sabía muy bien, que en cualquier generación futura, podía surgir la catástrofe. Así pues, haciendo borrón y cuenta nueva de su pasado, 230 en el que no había dudado en usar mano de obra esclava en sus plantaciones de tabaco, se había sumado a los experimentos liberadores de Candelaria y pagaba a sus esclavos en función de la producción y, además, se había hecho “miembro” del “Círculo de Los Empelotados”, como empezaban a llamarlos en La Habana. Y todo su afán por hacer desaparecer la diferencia de trato para con los negros no era más que por tener la previsión de que un hijo o un nieto suyo le saliera mulato. El grupo de los literatos del Palacio del Arte Natural se completaba con el criollo Siboney Heredia. Independentista acérrimo, por las vejaciones que había recibido su familia por parte de los gobernadores de la isla, a causa de haber exteriorizado en extremo su simpatía por la Constitución Gaditana, tanto él como sus hermanas habían cambiado sus nombres de pila por otros aborígenes, Taina y Cholula, pues aborrecían de todo lo que atestiguara su origen español. Siboney gustaba de escribir relatos costumbristas e históricos siempre centrados en su adorada Isla Cubana. Los pintores más allegados al grupo de Candelaria, de cuantos allí acudían, eran Poncho y Anselmo, o lo que era lo mismo que decir la noche y el día. Poncho era mulato de piel muy oscura, hijo de un comerciante asturiano y una negra bozal, había recibido una esmerada educación que para nada le servía en su concepción del arte. Tenía mal carácter y sus pinturas eran oscuras y tétricas sin acogerse a ninguna de las pautas academicistas de la época. A veces utilizaba las propias manos para extender la pintura en el lienzo. Andaba en permanente búsqueda de ni él sabía el qué. Anselmo, por el contrario, era mulato de piel casi blanca, descendiente de zambo y blanca. Su carácter era alegre y afable, su pintura luminosa y academicista, y sabía muy bien lo que quería: atrapar la atmósfera de los paisajes isleños en sus lienzos. Mantenían una continua pugna de pareceres entre ellos, más propia de dos chiquillos que de los dos adultos que eran. Anselmo presumía de tener un largo miembro que, en lo que Peíto llamaría la fase de gurrina, le llegaba a los muslos. Por el contrario, Poncho se vanagloriaba de tener muy buen cojón y siempre que el tema salía a colación, machacaba a todos repitiendo el estribillo -”¡ el que buen cojón tiene, seguro va y seguro viene!” - sin que nadie entendiera muy bien qué quería decir aquello, en contraposición a la indiscutible realidad del miembro de su amigo. Sus concepciones artísticas y personales ante la vida eran dispares, sus caracteres también y, sin embargo, no se hallaban el uno sin el otro, pues al tenerse mutuamente como referencia, si les faltaba ésta, se encontraban perdidos. Pintaban continuamente, a veces incluso más de una obra al mismo tiempo, pero, mientras las obras de Anselmo tenían una muy buena acogida entre la pequeña burguesía de comerciantes e incluso entre los grandes terratenientes, que las adquirían para exhibirlas en sus salones, no sucedía lo mismo con las obras del triste Poncho, ya que éstas no resultaban, en absoluto, de buen gusto para la sociedad pudiente. Solamente un comerciante, suministrador de víveres del Arsenal de La Habana, mostraba cierto interés por la obra de Poncho y, de cuando en cuando, le compraba alguno de sus cuadros. Las malas lenguas decían que por mediación del propio padre del pintor, el comerciante asturiano. Lo cierto es que, cuando cualquiera de ellos vendía una obra, había una fiesta en el Círculo de Los Empelotados en la que se servían exquisitos manjares y se la pasaban hasta altas horas de la noche cantando y bailando en torno a una candela y haciendo sonar tambores de mayohuacán, maracas de concha, sonajas de madera con guijarros, flautillas de palo y trompas de concha de caracola. Prontamente, Candelaria fue adquiriendo un papel predominante dentro del Círculo de Los Empelotados y, merced al liderazgo que en él ejercía, fue incorporando al sistema del Círculo los procedimientos furieristas de los que se mantenía al corriente merced a sus contactos con la Península, donde, por cierto, y en relación con la experiencia cubana que Candelaria les relataba en sus misivas, se dividían entre escandalizados y maravillados, pues nadie quedó templado, al efecto. Pronto llegaron a contar con doce miembros capitalistas que aportaron cantidades más testimoniales que otra cosa, con las cuales adquirieron el bohío y las tierras a Plácido y Berrugo. Se labraron los terrenos que circundaban la cabaña y el jardín, para proceder a su cultivo. Se adquirieron bestias: un buey, un caballo, una vaca lechera, dos marranas preñadas y dos docenas de gallinas. Se 231 construyó una especie de cobertizo donde los animales pudieran guarecerse del sol y del relente de la noche. Y se repartieron el trabajo, entre los treinta y cuatro miembros que componían el Paraíso, cada uno según sus preferencias y habilidades. Se declaraba libertad para el amor entre los que lo quisieran y se respetaba a las parejas que optaran por mantenerse ligadas. Los hijos que nacieran como fruto del amor serían hijos de todos los miembros del Círculo que habrían de proveerlos, en el futuro, de amor y de bienestar. Y todo esto, y muchos detalles más, quedaban reflejados en el contrato que había de firmar todo miembro que ingresara en el Círculo de los Empelotados, que así terminó llamándose, de forma oficial, el falansterio cubano. Candelaria bendijo una y mil veces la hora en que su vientre se secó allá en el altiplano, pues ahora se permitiría amar libremente a quien quisiera, sin tener la preocupación de quedar en cinta. Y su esterilidad, añadida a su belleza y a su fuerte personalidad, eran muy apreciadas por los varones del falansterio, que la revoloteaban como las abejas a la más suculenta flor. La primera vez que la niña ejercitó su amor liberal, lo hizo con Anselmo, al que se entregó apasionadamente, mas, como era la primera vez que conocía varón distinto de su esposo, se llenó de remordimientos, hasta el punto de que optó por acercarse a Matanzas para liberar su atormentada conciencia en el ministerio de la confesión. Pero fueron tales las sandeces que hubo de escuchar de la retrógrada y dieciochesca forma de pensar del fraile que la asistió, que, en saliendo de la Iglesia, tomó la firmísima resolución de que, de aquel día en adelante, haría lo que le dictara su conciencia, sin más guías que su sentido común y el amor a toda la creación y, si al final del camino estaba Jesucristo, maravilloso y, si no..., ¡lo sentiría por él! Después de aquello, se permitió amar con su alma y con su cuerpo a don Cosme, a Berrugo, a Anselmo otra vez y al mismísimo don Bonifacio, que la colmó de ternura como no lo haría nadie jamás. Y ella, entonces, sintió que había subido un escalón en la evolución del ser humano, que no habrían de subir la mayoría de los seres, sino con el paso de muchas generaciones. Y experimentó la comprensión de que la afectividad y las caricias entre los seres, hasta ahora restringidas al fin supremo de la procreación, tenían un campo de actuación mucho más extenso..., el de dos personas cualesquiera para complementar entre ellas su afecto espiritual, su mutua admiración y su respeto. - Las personas del futuro - decía Candelaria a su boquiabierto auditorio del Círculo - se tocarán, se besarán, con la misma naturalidad con que nosotros nos hablamos. Su comunicación será, además de espiritual, material. Y ello no implicará, entre ellos, el establecimiento de ningún lazo artificial como el noviazgo, el matrimonio o el amancebamiento, sino que, al igual que ahora nosotros, después de mantener una amable o emotiva conversación, nos levantamos y nos separamos sin que ninguno se sienta por ello vinculado oficialmente con el otro, de la misma manera, dos seres se comunicarán con los gestos, con la palabra y tocando y juntando sus cuerpos hasta lograr el latigazo del placer, para, después, seguir cada uno su camino sin que quede entre ellos más compromiso que la afectividad que se han mostrado…, y su recuerdo. - ¿ Cuando hablas de “seres”- le inquirió Bonifacio – quieres dar a entender que no importará el sexo? - ¡ Exactamente!-, le contestó la niña sin poder evitar el sonrojarse. - ¿Cómo, cómo…? – intervino Poncho con su habitual mal genio – ¿que los hombres y las mujeres se besuquearán entre sí, mariconeando o tortilleando como la cosa más natural del mundo? ¡Me parece que, ésta vez, estás yendo demasiado lejos, Candelarita! Y, ciertamente, y a juzgar por el silencio que se siguió allí, todos pensaban que la niña se había extralimitado en su concepción de un amor tan excesivamente liberal que los escandalizaba. Todos, menos Ezequiela, que, de la mano de las palabras de la niña, subiría al escalón donde ella se encontraba y, en aquella altura, caminarían juntas. Y así, en el paraíso de los desnudos, caminaban, escudriñaban y experimentaban los mil laberintos y recovecos que tiene el alma humana, avanzando por donde el valor les permitiera y dejando para otra ocasión los laberintos que se les antojaban demasiado angostos a sus aventureras ansias de conocer. En medio de una armonía general, no exenta de episodios de incomprensión y deslealtades, pero que eran asumidos y superados por la mayoría con grandes dosis de deseos de que el experimento progresara..., ¡pues era tanto lo que recibían a cambio! 232 Mas ¿qué te pensabas mi enternecido amigo..., que en este Edén no había de haber serpiente maligna...?. Pon tu candidez en vela que, con la mía, ya tenemos bastante para andarnos a chocazos con la cruda realidad. Es portentosa la capacidad que tiene nuestra convencional e hipócrita sociedad para cambiar sus criterios de forma radical. Salvadores de la especie humana proclaman ideas nuevas y maravillosas que “se ponen de moda” y, automáticamente, son aceptadas por todos y se compite por mostrarse más influenciado y convencido de aquellas que cualquier otro, se las defiende a capa y espada y se está dispuesto a entregar la vida por ellas. Entonces, aparece alguien a quien no le convienen las nuevas ideas y, de un sablazo, rasga el velo que, según él, impedía a todos ver la mentira de la anterior verdad, y es tal el poder del sable e hiela de tal forma la sangre el silbido que aquel emite al rasgar el aire en su tajada que, prontamente, lo que era blanco se vuelve negro y lo que era oscuro se pone claro y -¿ quién, yo...?, ¡ por favor, si yo abomino de aquellas tales y perniciosas ideas que querían cambiar el orden establecido! Así, las autoridades españolas, que, hasta entonces, se habían mostrado condescendientes con los experimentos de Matanzas, dieron el sablazo. Gran cantidad de negros y mestizos, esclavos como libres, estaban mostrando su descontento con su situación y, animados por el ejemplo de Haití, se organizaban para sublevarse. Así, la alta sociedad habanera, que en principio contemplaba divertida el experimento de los Empelotados, cambió radicalmente de parecer y, ante el peligro que corrían sus ingenios azucareros y sus plantaciones de café y tabaco, se pusieron totalmente de parte de las autoridades españolas y contra toda veleidad liberadora o igualadora para con los esclavos y con los negros o mestizos en general. Así pues, el gobernador, las fuerzas militares y los hacendados organizaron una feroz matanza de morenos. Detenían indiscriminadamente a quienes se les antojaba, sometiéndolos a terribles torturas hasta hacerlos confesar su participación en el levantamiento o el nombre de otros que estuvieran implicados, mediante falsas denuncias, de tal forma que la detención de uno aparejaba la detención en cascada de otros muchos. Por ello la matanza fue conocida como la “Causa de la Escalera”. Las condenas a muerte eran numerosísimas y el que no moría ejecutado tenía muchas posibilidades de hacerlo sucumbiendo a los malos tratos a que era sometido en el presidio. En estas circunstancias los hacendados se olvidaban de sus sueños independentistas y se ponían, de forma incondicional, de parte del gobierno español. El Círculo de Los Empelotados no se libró de la Escalera. Una mañana temprano, irrumpió en su explanada, a caballo, un puñado de “valientes” mandados por un capitán, con el odio en sus rostros, espumarajos de rabia en sus fauces y exhibiendo la desnudez de sus sables asesinos, frente a la cándida desnudez de los cuerpos de los empelotados. Las ideas habían cambiado la noche anterior, y ellos no se habían enterado. Lo blanco se había vuelto negro, lo bueno, malo y lo inocente, culpable..., y aquellas cándidas criaturas lo ignoraban. El primero en recibir en su desnudo cuerpo el desnudo acero fue Berrugo, que salió a recibirlos a manos limpias. El “valeroso” capitán se lo hundió en su descubierto pecho sacándoselo por la espalda. Mas aún tuvo valor y tiempo el bravo poeta, para decirle a aquel canalla: Tu desnudo acero es tu razón baldía, mi desnudo cuerpo negro, una utopía. Ganas tú esta desigual contienda, mas yo venzo..., para quien lo entienda. y terminando sus pareados, cayó al suelo muerto, ensartado 233 como un pez, con los ojos y la boca abiertos, dejando por donde escapar su tierna y brava alma, en busca de nuevos y utópicos mundos de igualdad y de armonía. Don Bonifacio fue herido de gravedad. Plácido fue hecho prisionero, pues interesaba encausarle como promotor del disparate empelotado. También murieron Poncho y Jacinto Martín. Heridos quedaron Peíto, Siboney Heredia, Félix Águila, Cosme y Anselmo, amén de muchos otros. Las mujeres fueron todas violadas, repetidas veces. A Candelaria se la reservó el “bravo” capitán, que había sido compañero de armas de su esposo Casimiro Garnica. Quemaron el bohío, destrozaron los cultivos y se llevaron los animales, dejando detrás de ellos una inmensa humareda, hombres maltrechos y ensangrentados, mujeres violentadas y sucias de barro, sudor, babas y semen repugnantes... y, sobre todo, dejando las cosas en su orden natural y las utopías en su sitio..., el barro ensangrentado. Don Bonifacio, a pesar de los desmedidos cuidados de Candelaria, falleció a los pocos meses a causa de las heridas recibidas. Dejó en herencia a su niña una parte importante de sus propiedades. Murió en sus brazos, rememorando juntos las tres veces en que habían fundido sus cuerpos y sus almas en una sola. Murió en paz consigo mismo y con el mundo que le albergó. Candelaria lo amortajó y presidió sus funerales, como si hubiese sido su viuda. Escandalizó a todos acompañando al cortejo fúnebre hasta el Cementerio de Colón y permaneciendo erguida, al pie de la fosa, mientras lo enterraban, pues las mujeres tenían prohibida la entrada al recinto en el acto del sepelio. Lo amó, lo amortajó, lo enterró y lo guardó en su corazón..., ¡ pues nadie más dulce que él para los restos! Plácido, después de preso, fue juzgado y condenado a muerte. En una lluviosa mañana del asfixiante verano de 1844, fue ejecutado en el patíbulo que había junto al Templete, en la Plaza de Armas. Lo colgaron desnudo para ridiculizar en él a su Círculo de Los Empelotados. Y, en el momento de la muerte, como no se le viniera a las mientes ningún pareado, como al genial Berrugo, se le envergó el miembro y les escupió vida a sus cobardes aniquiladores. Peíto y Ezequiela vivieron juntos de la forma convencional, mas, de puertas para adentro de su casa, siempre que podían..., se empelotaban. Y se fundían en cualquier lugar, antes que en la cama. En ellos, la semilla de la libertad había arraigado demasiado profunda como para olvidarla. Don Cosme respiró hondo cuando le nació un niñito blanco como la leche y olvidó, e hizo olvidar a Pura, aquella loca aventura de Matanzas. Anselmo anduvo perdido un tiempo. Sin la referencia del asesinado Poncho, sus pinceles estaban yermos. Estaba locamente enamorado de la niña Candelaria y, en su seno, se debatía el deseo de poseerla en exclusiva, con la fidelidad a las ideas furieristas. Y mientras él se atormentaba, la niña se le iba. Los esposos Félix y María Águila, que incluso en el paraíso no habían dejado de formar pareja, continuaron viviendo de forma convencional. Cristobalina Martín, asesinado su esposo Jacinto, se había pegado mucho a la niña Candelaria, en cuya casa pasaba largas temporadas. También a veces, retirados los criados y veladas las cortinas, se empelotaban en sus habitaciones y allí, en ocasiones, subían los escalones, y otras, desnuditas las tres, maíta Mbambé les hacía sortilegios africanos en los que llamaba a unos domésticos espíritus que les anticipaban lo que había de sucederles en el futuro. Candelarita quedó muy mal después de la triste experiencia del asalto al Círculo. Lavaba constantemente su cuerpo, pues no acababa de quitarse la sensación de tenerlo todo sucio de violentación y, si sus entrañas se habían cerrado pertinazmente al riego vital, primero de su esposo y después de sus amantes del Paraíso, ahora, inexplicable y traidoramente, se habían abierto como flor madura al chicate abominable del asesino capitán. Cuando, a la segunda falta de la menstruación, se le siguió el endurecimiento de los pechos y una incipiente elevación de su vientre, a los despabilados ojos de maíta Mbambé no le pasó desapercibido el embarazo de la niña. Aquella situación la hizo perder todo el arrojo y valentía que hasta ahora había mostrado y un deseo incontenible de estar bajo la protección de su madre, allá en Las Gadeiras, la decidieron a dejar la isla y regresarse a su tierra natal. Y así, si en su primer embarazo se vio viajando de Santiago a La Habana, ahora, en el segundo, y de tres meses largos, se veía embarcada, en medio de la mar océana, rumbo al Puerto de Santa María. La acompañaban Cristobalina Martín y Maíta Mbambé. Anselmo había quedado, además de boquiabierto ante la partida de su amor, encargado de enajenar todo su patrimonio, a excepción de la casa de la calle del Obispo..., por si algún día volvía a La Perla del Caribe. 234 20. Retorno a Gadeiras (1844-1850) Cuando el temporal de poniente azota el Arrecife durante días y noches, transporta las arenas de la playa abierta de la mar bravía a la playa de la Bahía. Y cuando Eolo, cansado de cansar a las criaturas, decide soplar en sentido contrario, retorna las arenas de la playa de la Bahía a la playa de la mar bravía. Y en tanto se entretiene el pequeño dios del viento en soplar arenas de una a otra vertiente, los humanos quedan resignados a su destino, pues lo que se quita hoy, mañana se vuelve a su sitio y el Arrecife permanece y sigue cumpliendo su misión de unir a la mayor de las Gadeiras con sus hermanas menores, permitiendo a los seres el paso a uno y otro lado. Mas cuando el Dios Grande del Ojo Triangulado dice de hacer soplar el viento del tiempo..., entonces, no hay retorno, lo que el tiempo se lleva se lo lleva para siempre, vaciándolo todo con ausencias de muerte irreparables, sembrando la desolación y cediendo a las aislantes aguas los amorosos istmos sumergidos. Para que ello no hiciera insoportable la vida de las criaturas, un atardecer en que el Dios Trino estaba de buen grado viendo el crepúsculo cósmico en la bella mirada de un leal arcángel, la Madre Tierra Virgen, consiguió, para los humanos, la capacidad del olvido. Sólo de esta forma la terrible desertización que produce el paso del tiempo no enloquece a los hombres, ya que, prontamente, olvidan el vergel de vidas y proyectos que precedió al desierto de las muertes. Pues tal fue lo que aconteció en las Gadeiras durante el tiempo que anduvimos enredando en la isla antillana con los empelotados y sus sueños de igualdad y de libertades. El ominoso rey había muerto y sin duda, se hallaba en el purgatorio expiando sus muchas iniquidades. Comenzó la sublevación carlista unos días antes de que se promulgara la división del territorio patrio en provincias, quedando las Gadeiras, como era de esperar, en la de Gades, a la que insistían en denominar Cádiz. Un largo período de decadencia se había instalado en la Bahía y la pobreza reinaba por doquier. Las viviendas de oficiales de La Insula se habían quedado vacías. Sus moradores marcharon, cansados de no recibir sus pagas durante meses y meses. Otro tanto sucedía con las casas de la maestranza, pues no había trabajo en el astillero, ya que ni se construían nuevos buques ni se mantenía la exigua flota de la Armada, que andaba toda desarmada. La escuela de los niños estaba vacía, cerrada, con los cristales rotos y dejando las carreras de los zagales el paso a las yerbas, que todo lo invadían. El Colegio Real y Militar de Caballeros Guardiamarinas también permanecía cerrado. Todas las calles estaban desiertas, los edificios abandonados. El ambiente era decadente y ruinoso y hasta el aire era triste. El viento del tiempo se había llevado la abundancia y las personas que la habían representado. Las colonias, como frutas maduras, se dejaban caer del árbol de la madre patria, iniciando cada quien su nueva andadura, abriendo sus comercios a nuevas naciones y acabándose el monopolio que tanta prosperidad habían dado a las benditas Gadeiras. Tan sólo el Penal de la Insula mantenía su cansina existencia, pues el número de sus moradores aumentaba en proporción directa de la miseria circundante. El Manolito había muerto en Tánger de unas fiebres malignas sin haber podido terminar su Diccionario del Lenguaje Gadeirano. Las últimas definiciones que había censado eran: “Buitre Leonardo”: Dícese del Buitre Leonado. Y, “Esclabituado”: Dícese del esclavo que está conforme con su esclavitud. También su mujer, Adela de Vicente, había fallecido, unos meses después de su regreso a Gades, de una apoplejía. Fray Leonardo había sido enterrado por el chino Chi-ó en el cementerio de La Insula. Se lo encontraron, apagado como una mariposa sin aceite, sentado en el sillón en el que acostumbraba a oír los pecados de sus feligreses e impartirles el generoso ministerio del perdón de los pecados. Dios sabe qué atrocidades no escucharía el pobre para quedarse tan tiesecito como se quedó. No hubo manera de estirar su cuerpecillo y tuvieron que darle cristiana sepultura hecho un cuatro. En La Isla el panorama no era mejor, pues el barrio de San Carlos se hallaba en el mismo 235 trance que La Insula y la gente desocupada y hambrienta no encontraba otra senda que la de la pillería. Azucena, que a la sazón era una viejita de sesenta y cinco años, huérfana de don Luis, había abandonado la hacienda solariega y se había retornado a su Medina natal, donde, desnortada sin su estrella polar, no le quedaba otra singladura que esperar que la barca de Creonte la llevara, a través del proceloso mar de la muerte, a encontrarse con su amado, pues ignoraba que el ánima de su querido don Luis se hallaba inmersa en el cuerpo de una muchachita de El Puerto de Santa María, llamada Candelaria. Pero así de chuscas son las cosas, tanto en la vida, como después, en la muerte. Su hijo, el chinito Joaquín Luis, era un señor de treinta años, virtuoso como su padre, pero que había tomado la senda del comercio en lugar de la vereda de la ciencia. Hacía siete años que había viajado a Liverpool, en Inglaterra, para hacerse cargo de un buque de la Naviera de Arrigunaga, para la que trabajaba en Gades. Un temporal en el Mar del Norte lo había desviado de su ruta al tiempo que tumbado la arboladura y maltrecho los aparejos, hasta el punto de no poder continuar viaje a Gades. Se desplazó para liquidar el cargamento del buque y los acontecimientos se precipitaron de tal forma que, a los cuatro meses, se había casado con la hija de un acaudalado joyero de aquella Plaza y entrado a trabajar en el negocio de su suegro, Mr. Leonard Paine. Desde entonces, no había regresado a las Gadeiras y su madre, Azucena, no tenía noticias de él más que por algún que otro gadeirano que regresara de aquellas lejanas tierras con recado, o papel escrito para ella. Ya tenía dos preciosas hijas, ninguna de las cuales había heredado sus rasgos asiáticos. Gades no escapaba a la decadencia reinante. Barrios enteros, antaño populosos y alegres, tenían ahora sus sólidas casas cerradas, abandonadas a su suerte, con cristales y fachadas rotas y deterioradas, creciendo hierbas en tejados y balcones y, sobre todo, en las calles, de no pasar nadie por ellas. Marco Antonio Gabriel y su esposa Bernardina, eran dos viejos de setenta y cuatro y setenta años respectivamente, que achacosos, esperaban la llegada de la muerte, pues su tiempo había pasado y ellos, como todos los viejos, se sabían de más en este mundo. No habían tenido hijos que heredaran el negocio familiar y éste languidecía en manos de encargados más preocupados de sisarles que de hacerlo prosperar. Juan de Dios no había querido renunciar a su carrera militar y hacerse cargo del negocio de su padre adoptivo y surcaba los tenebrosos mares del mundo buscando la naturaleza desatada, para desafiarla temerariamente allí donde la encontrara. Tenía treinta y tres años, y un lobo instalado en su corazón. Carmelita Frontela, su Carmelita, lo había traicionado tan fuerte y tan hondo que, aún pasados doce años, la herida manaba abundante sangre como si acabara de haber sido abierta. Sucedió que, apenas huida la ánima de don Luis y marchado el chino al cementerio de La Carraca, hubo de embarcarse Juan de Dios para las Américas, demorándose su regreso, por muy diversas causas, más allá de dieciocho largos meses. Cuando al fin retornó, se sorprendió de que, en el muelle de Gades, en lugar de Carmelita, le esperaran su padre y su tía-madre Bernardina. Ellos le pusieron al corriente de que su prometida había escandalizado a toda la sociedad gaditana rompiendo su compromiso unilateralmente y contrayendo matrimonio con un inglés del que se declaraba perdidamente enamorada. Y todo ello en el corto espacio de tiempo de los cinco meses posteriores a su partida. En aquellos momentos, había trasladado su residencia a Londres donde acababa de dar a luz a su primer hijo. A Juan de Dios se le derrumbó el esquema de mundo que se había forjado en sus años mozos y en el cual el honor era pieza clave en la sujeción de todas sus partes. Perdió su fe en los seres humanos y pasó de no ver más que virtudes en las personas de su romántico universo, a no distinguir más que miseria, bajeza y traición en la nueva composición del mundo que ahora se hacía. Pasó, en definitiva, a engrosar el pelotón de los románticos desencantados, tan numerosos en la época y, en varias ocasiones, tuvo apoyada en su sien el cañón de su pistolón sin que, afortunadamente, se decidiera, en el último segundo, a dispararlo. Desde entonces, había vuelto la espalda a la tierra firme y sólo aplacaba al lobo de sus entrañas cuando se daba a la mar y a los olores y sonidos de la brea, el ron, las jarcias y el viento en las henchidas velas. Era voluntario en las más arriesgadas travesías y exponía su vida en los temporales a la naturaleza desatada, desafiante, como si no le importara el riesgo de perderla. Esta actitud le hizo acreedor a la admiración y máximo respeto de sus subordinados, que le obedecían ciegamente, y de sus compañeros de armas, que rivalizaban entre ellos por contar con su amistad. Su pericia en el arte de la navegación, junto con la caprichosa suerte que le acompañaba en sus más alocados desafíos a la muerte, hacía pensar a los supersticiosos marineros que tenía alguna alianza con los infiernos, al mismo tiempo que se sentían tan seguros con él y su fortuna, como si estuvieran en tierra firme. Su despecho por Carmelita le había llevado a la extravagancia de mandarse construir un 236 monumento funerario. Se hizo tallar una columna partida, en mármol italiano, del que él mismo a veces traía en su propio barco al regreso de Génova, a modo de lastre. En el trozo de la columna que aún permanecía en pie, hizo esculpir el nombre de Carmelita; en la parte caída, hizo tallar el suyo. El monumento lo colocó, con el beneplácito de Chi-ó, en el cementerio de La Insula..., a los pies de la tumba de su madre adoptiva, Amparito Rocco. Siempre que regresaba de una travesía, se acercaba al cementerio carraqueño y sentado en la base del monumento funerario de su amor, sacaba del bolsillo interior de la guerrera un frasquito de perfume, traído del reciente viaje y a modo de presente, lo esparcía en la tierra, a su derredor, para que todo el ambiente quedara sublimado. Romántica y tenebrosa costumbre la que fue adquiriendo con el transcurso de los años y que, a los ojos de los demás, no hacía sino acrecentar la imagen de lobo de mar estrafalario que todos se habían forjado de él. Por aquellas fechas, acababa de nacer en Gades una criatura ( qué ignorantes estaban sus amantes padres del destino que le esperaba) que, con el devenir del tiempo, habría de empuñar en su nervuda mano la antorcha de la libertad de los hombres, que un día dejaran caer a la arena de la playa de San José, las exiguas manos del fornido loco de las libertades, Clararrosa, el apóstata de todos los credos menos de uno…, el de la libertad total. Le pondrían de nombre Fermín, aunque su padre lo veía tan chiquito, menudito y poquita cosa que, cariñosamente, y a pesar de las regañinas que ello le comportaba por parte de la madre, le llamaba “Gusarapito”. Candelaria, en El Puerto de Santa María y bajo el manto protector de su queridísima madre, había dado a luz a una preciosa niñita que, según la abuela, era su viva imagen. Quiso ponerle el nombre de Utopía, pero el cura no se lo permitió, pues no existía santa ni santo con tal nombre en el santoral católico. Tampoco le fueron admitidos los nombres de Libertad, ni Igualdad, ni mucho menos el de Fraternidad, así es que hubo de conformarse con ponerle María de las Mercedes, que era el nombre que había propuesto el abuelo desde un principio y con lo que éste quedó muy satisfecho, pues el hombre bordeaba ya esa edad en la que empiezan a no tenerlo en cuenta a uno ni en su propia casa. Entre tanta discusión, habían pasado cuatro meses y la niña permanecía morita, con el riesgo, para su inquieta abuela, de condenarse al limbo si la muerte le sorprendía en tal situación. Tan a gusto quedó el abuelo el día que cristianaron a la niña en la cercana iglesia del convento de La Concepción, que los convidó a todos a comer en un ventorro del camino de Rota. No habría de ser menuda la lucha que emprendería, desde el primer momento, Candelaria con su madre, pues aquélla, ante el mayúsculo escándalo de la abuela, porfiaba constantemente por mantener a la niña desnudita. -¡Como si fuera una pobre! - le espetaba la abuela - que no tuviera con qué cubrir sus carnes. Y cualquiera que entre de la calle y la vea así..., ¿qué se pensará?..., ¿que no tenemos para vestir a nuestra nieta...? Y así continuaba con una interminable retahíla en la que ella misma se preguntaba y se respondía, debatiéndose por salir del escándalo, mientras Candelaria, tendida una sábana en el suelo, sobre la alfombra, retozaba y jugaba con María de Las Mercedes en sus vivas carnes, divertidas ambas con el desconcierto que procuraban a la abuela. ¡Cómo disfrutan los jóvenes desconcertando a los viejos con sus nuevas modas y costumbres! La primavera gadeirana estaba pronta a asomarse por levante, adelantándose al calendario, como de costumbre. Eran los primeros días de marzo y, sin embargo, cuando salía el sol, hacía desear la sombra. La Semana Santa caía a mediados de mes y, en la casa de los Ponce de León, se había planeado acudir a La Isla, a casa del tío Perico, con la intención de ir a los Oficios de la Iglesia de La Insula y, sobre todo, a la procesión que se proyectaba para la tarde del Jueves Santo. Saldrían en cortejo todas las cofradías para pedir el perdón de los pecados y la vuelta de trabajo a los astilleros que acabara con la miseria y la hambruna que se extendía por toda la Bahía. 237 El tío Perico, hermano del padre de Candelaria, tenía una bonita hacienda cercana al convento del Carmen, con una hermosa huerta en la parte trasera en la que no faltaban los frutales, los asnos, vacas, perros, acequias, ranas y demás, que hacían las delicias de los juegos de los pequeños. Casimiro Garnica, el marido con que salió Candelaria de Las Gadeiras para las Antillas, y sin el que había regresado, estaba, a todos los efectos, buscando oro en el continente Americano del Norte. Claro está que todos lo suponían el padre de María de las Mercedes. Bueno, la abuela no las tenía todas consigo, pues había conocido por las cartas de Candelaria tanto de sus desavenencias conyugales como de los experimentos del Círculo, por lo que tenía sus sospechas…, aunque, desde luego, no estaba dispuesta a preguntar y salir con ello de la duda. Tanto había cambiado la niña desde que se fue a las Américas que, a veces, se preguntaba si no se la habría hechizado la negra gorda aquella que había traído consigo y que tanta ascendencia tenía sobre ella. La Semana Santa se celebraba por aquel entonces con suma rigurosidad. Era obligatoria la abstinencia y, muy frecuente, el ayuno, que algunos comenzaban el Lunes Santo y no levantaban hasta el día de Pascua. Era habitual permanecer en vela y rezando en gran recogimiento hasta altas horas de la madrugada. Se mortificaba el cuerpo para purificarlo de sus malas tendencias y fortalecer su debilidad, sometiéndolo a la mordedura de duros cilicios y a la flagelación, hasta hacer brotar la sangre redentora. Era el tiempo en el que las mocitas se cortaban el cabello, a veces reservado desde la más tierna niñez, para ofrecerlo, en magnífica trenza, a las imágenes de su mayor veneración. Los sentimientos de piedad estaban a flor de piel y el sacrificio del Cristo estaba en todas las mentes y en todos los corazones, agigantado, al mismo tiempo que haciendo fútiles las vanidades mundanas que se empequeñecían ante aquél y predisponiendo a las familias a la reconciliación, a los enemigos al perdón, a los adversarios a la comprensión y, en fin, extendiéndose entre todos el deseo de unificar criterios, aunar intereses y limar asperezas. Todos querían ser buenos los unos con los otros. Se socorría a los pobres con mayor largueza que de ordinario y muchos eran sentados a la mesa de los burgueses a compartir el menú de verduras y pescados y, sobre todo, el pan, el divino redentor de las tripas desmayadas. El Domingo de Ramos, todos los Ponce de León, los de La Isla y los de El Puerto, fueron al convento de los Carmelitas a la misa de once. El tío Perico y don Cosme, el padre de Candelaria, portaban cada uno una palma blanca para que les fuera bendecida, exhibirla en la procesión conmemorativa de la entrada de Jesús en Jerusalén y, después, colgarla en la casapuerta, el patio interior o el balcón de la casa, según el gusto de cada familia. Constantemente en las casas se mandaba callar a los niños, cuando éstos, entretenidos en sus juegos y disputas, levantaban sus infantiles y cantarinas voces y se les recordaba que se estaba en tiempo de Pasión y que, por tanto, había que guardar la debida compostura no dando voces ni mostrando alegría de ninguna clase. El Lunes y Martes Santos, igualmente, acudió toda la familia de Candelaria a los Santos Oficios de la iglesia del convento Carmelita. El Miércoles, como preludio de la gran celebración del Jueves Santo, acudieron a la Iglesia de la Insula donde celebraron las Tinieblas rodeados de gentes de la mar, de la maestranza de los astilleros, de soldados y de oficiales y ricos comerciantes llegados de La Isla y de Gades. Se celebraron los Trenos o Lamentaciones de Jeremías y resonó, con tétrica solemnidad, en los rincones del templo y de los corazones de los presentes, el Miserere. Cuando de anochecida salían de la Iglesia, Candelaria quedó subyugada por la visión, a contraluz del sol poniente, del aledaño cementerio. Recortada sobre el tenue y violáceo cielo se distinguía la figura de un caballero sentado sobre alguna tumba y en actitud de orar, compungido por la pérdida de algún ser querido. Una inmensa ternura le invadió el corazón y sintió deseos de acercarse al desdichado y procurarle el consuelo que sin duda su descompuesta ánima anhelaba..., mas sus familiares tiraron de ella hacia la Puerta de Tierra y pronto se encontró en la barquichuela rumbo a La Isla. Mas la oscuridad de la noche no logró borrar de su mente aquella triste y bella imagen. El Jueves Santo, vestidos todos con las mejores prendas que poseían de finos paños de color negro, pero sin adorno, aderezo, ni joya de clase alguna, acudieron los Ponce de León, junto con muchas otras familias de Las Gadeiras, a la tan anunciada procesión de La Insula. Los coches de caballo los dejaron en el muelle de la Avanzadilla. Allí esperarían los cocheros hasta que regresaran. Después, varias chalupas trasegaban el personal hasta la Puerta de Tierra, desde donde todos, en 238 presurosa carrera, se dirigían a la Iglesia para reservarse los mejores sitios. Los Ponce de León, como algunas otras poderosas familias, no tenían prisa, pues disponían de bancos reservados, dada su posición social. Todos los bancos de la Iglesia se habían sacado afuera y dispuesto en dos filas paralelas entre las que habría de discurrir la procesión camino del Penal, primero, para, después de liberar los ocho presos, dirigirse hasta el muelle y, a través de la Puerta del Mar, por delante del Palacio del virrey y ya junto al Cementerio, regresarse al interior del templo. La familia de Candelaria se situó en sus bancos de la primera fila. Apenas diez familias más gozaban de tal privilegio, el resto de los mortales se distribuía en gozoso barullo por detrás de las bancadas y en dirección al presidio, a partir de donde aquellas se acababan. Las puertas de la Iglesia permanecían cerradas. Adentro se arrebujan los mozos de las escuadras, los soldados romanos, los cofrades, los porteadores, las bandas de músicos, las autoridades civiles y eclesiásticas, los portaestandartes y algunos penitentes, todos embriagados por el aroma del incienso que expelían los numerosos incensarios que los nerviosos monagos trataban de mantener a punto para el momento en que las puertas se abrieran y comenzara la procesión. Las pequeñas imágenes descansaban todas en el suelo, dispuestas en fila sobre sencillas parihuelas adornadas con guirnaldas vegetales. Cuatro porteadores necesitaba cada una, con excepción del Señor del Sepulcro que, por su mayor tamaño, precisaba de ocho. Dando las campanadas de las cinco de la tarde en el reloj de la Iglesia, se abrieron solemnemente las puertas, produciendo el alborozo y palmoteo de la chiquillería, que fue prontamente reprimida por el “¡ ssshh !” de los mayores. En primer término salieron los mozos de las escuadras con sus uniformes de alguaciles, seguidos de la banda de trompeteros. Detrás, en solitario, el portaestandarte con el pendón de S.P.Q.R (San Pedro Quiere Roscos). A continuación, un escuadrón de soldados romanos marcando solemne y pausadamente el paso. Les seguía un grupo de niños con hábitos morados portando altísimos pendones y la vesta o fuego sagrado. Y ya apareció la primera de las imágenes en el marco de la puerta, la Vera-Cruz, perteneciente a la cofradía de los tintoreros de paños, acompañada de una banda de trompetas con sordina. De seguido, salieron la imagen de la Prisión del Señor, del Montepío de los Presidiarios de Cuatro Torres, el Azotamiento, de la colonia francesa, el Ecce-Hommo de la cofradía de los panaderos, el Descenso de la Cruz, de los gremios de herreros y caldereros, la Piedad, de los mesoneros y taberneros, la Santa Espina, de los tejedores de velas y, finalmente, el de mayor solemnidad, el Señor del Sepulcro, bajo palio negro, rodeado de tropa romana por los cuatro costados, con la presidencia y autoridades y seguido de un piquete de tropa con las armas a la funerala, es decir, apuntando al suelo. Helaba la sangre en las venas ver a aquel Cristo yacente, tan chiquito, tan muerto, con la tez tan pálida, y el silencio y recogimiento que iba despertando a su paso por entre las dos filas de cristianos que lo flanqueaban. Los corazones se subían a las gargantas y las lágrimas se rebosaban por los ojos y el amor de aquellas criaturas por su pobre dios masacrado se extendía sobre ellos como una nube de sentimiento que casi se podía tocar con las manos y sentirla sobre el rostro bañado de lágrimas. Entre imagen e imagen, se intercalaban los penitentes cumpliendo sus promesas, con el rostro cubierto para no ser reconocidos, caminando de rodillas o arrastrando gruesos grillos o flagelándose la desnuda y ensangrentada espalda, o portando pesadas cruces. Los señores se esperarían sentados en sus bancos a que la procesión regresara después de efectuar su recorrido. La gente sencilla no, corría una y otra vez adelantándose a la comitiva para verla pasar y, nuevamente, emocionarse, tantas veces como el ánimo les resistiera. El virrey de turno había mandado colocar palmas del Domingo de Ramos en los balcones de las casas de los oficiales, pero de sobras sabían todos que las casas estaban deshabitadas y medio en ruinas. Cuando, a través del puente, llegó la comitiva al llano que hay delante del Penal, los presos se hallaban perfectamente situados en formación militar. Años atrás, como quiera que una bandada de palomas torcaces se hubieran habituado a vivir en los torreones del presidio, a la querencia de la 239 pitanza que les suponían las sobras del rancho, hasta hacerse casi domésticas y comer de la mano de los presos, se había impuesto el criterio de liberar a los primeros ocho reclusos a los que se les posara el “espíritu santo” sobre sus cabezas, lo cual había resultado, en gran modo, injusto para los calvos, pues los poseedores de buenas matas de pelo no dudaban de esconderse entre el cabello granos de trigo o migas de pan que provocaran el descendimiento del santo y hambriento espíritu. Pero la hambruna reinante había dado con las espirituales columbas en el puchero y tal procedimiento se hacía, a la sazón, inviable. Así pues, el virrey había dado al alcaide del presidio la facultad de elegir a los presos que hubieran observado la mejor conducta para darles la libertad. No fueron pocos los intentos de untarle que hubo de desechar el tal alcaide, pues eran numerosos los presos de buena posición económica y social que, por entonces, habitaban el Penal. Mas, raya en el agua, el alcaide era un hombre de criterio y principios morales que supo rechazarlas todas y seleccionó a los ocho desgraciados, no criminales, que realmente, eran más merecedores del perdón divino. Los liberados, con gran alborozo y recrecida -pobrecillos- su fe en la justicia humana, se apresuraron a sustituir a los cargadores del paso del Señor del Sepulcro, que se despojaron de sus hábitos morados y sus capuchones y se los cedieron a ellos. La esposa de uno de los afortunados, presente en el divino acto de justicia, se abrazó a las piernas de su esposo hecha un mar de lágrimas y de agradecimiento. Todos los participantes en la procesión estaban enternecidos de lo bien que estaban hechas las cosas..., el resto de los presos, no. Mientras tal acontecía en torno al Penal y a la procesión, los burgueses, oficiales y autoridades, esclavos de su sitio, permanecían junto a la Iglesia esperando el retorno del séquito sagrado. Una uniformada criada tapaba con un paño negro a Candelaria que, sentada en el banco, amamantaba a María de las Mercedes que, con ambas manitas, se asía al crecido pecho de su madre. Candelaria oyó acercarse, por detrás, a su madre y, sin volver la cabeza, para mirarla, le dijo: Mamá pareces una feria ambulante con tantísimos colgajos. - ¡Será bruja esta niña!..., ¿cómo sabías que era yo sin ni siquiera mirarme? - ¿Cómo no había de saberlo, mamá?, si, con todo lo que te cuelgas del vestido, haces un ruido inconfundible. - Pues tantas cosas no llevo - le contestó la madre al tiempo que mirándose a sí misma hacía inventario - a ver..., el abanico, la antuca, el librito de memorias y la bolsa..., ¡no son tantas cosas, niña! - Ya – le dijo Candelaria, al tiempo que se cambiaba a la niña de pecho- pero es que en la bolsa llevas un baratillo. ¡ Hija, no es para tanto!, el reloj, el sello, el espejo, el dedal, las tijeras, el lápiz y el punzón del crochet..., pero qué quieres, con esta moda tan moderna de saludar con la mano hay que colgárselo todo de la cintura para tenerlas libres.- Y, sentándose junto a su hija, continuó: - ¿A ver cómo mama mi nietecita?- dijo, al tiempo que apartaba intencionadamente el paño negro de la criada con que se ocultaba el festín de Merceditas. Mas, viendo que su hija no reaccionaba ante la exposición de su pecho a la mirada de todos, ella misma volvió a poner en su sitio el telón al tiempo que le espetaba: - ¡Candelaria, hija, qué cambiada has venido de las Antillas! No sé qué diabluras cometerías con aquel grupo del Círculo de la Habana que me referías en tus cartas, pero tal parece que hubieras perdido completamente el pudor. Acabo de descubrirte el pecho y no te has inmutado por cubrirte..., no te importa que tus vergüenzas queden a la vista de todos. - ¡Madre, yo no tengo vergüenzas, tengo pechos y, por supuesto, que no me avergüenzo de ellos! En aquel momento, y de soslayo, al retirarse a la niña de mamar y entregársela a la criada para que le sacara el flatito, le pareció ver una imagen conocida. Volvió la mirada hacia el cementerio y, efectivamente, allí estaba el caballero del día anterior inclinado sobre la tumba en actitud desconsolada. Tal vez lloraba la pérdida de una madre o de un hijo muy querido o quizás, de una apasionada amante fallecida de repente en sus amorosos brazos. Compuso su vestido abrochando la botonadura que permitía la salida de su pecho, limpió una manchita de leche que le había dejado la boquita de la niña y, recomponiéndose toda ella, y sin dudarlo un instante, se dirigió hacia el cementerio para consolar al misterioso caballero. Mas cuando, ya dentro del recinto, se hallaba a tan sólo unos pasos del desconsolado varón, de pronto se quedó parada, encontrando ridícula su 240 pretensión de inmiscuirse en los sentimientos de un desconocido y todo el valor que la impulsara cuando dejó a su hija en brazos de la criada, se le esfumó de golpe. Iba a darse la vuelta para regresarse cuando el caballero, apercibido de su presencia, giró lentamente la cabeza y la miró a los ojos. Nunca antes Candelaria había enfrentado su persona a un rostro como aquél. Un escalofrío le recorrió la espina dorsal desde la rabadilla hasta la nuca. Era un equilibrado y hermoso rostro enmarcado en una leonina cabellera, con una terrible mirada en la que se confundían la fiereza y la ternura. Sintió como si un poderoso león herido la observara con indulgencia, desde su tremendo poder, intrusa en su territorio, dudando entre devorarla o ronronearle. No pudo evitar la niña que el miedo le aflojara el cántaro y sintió cómo unas gotitas de orina se le habían escapado, corriéndole muslos abajo. Enrojeció hasta el sombrerito negro que cubría su hermoso cabello. - ¡Madre de Dios!, - exclamó para sus adentros Candelaria dándose la vuelta para marcharse. - ¿Nos conocemos?, - le inquirió él con una poderosa voz. Y, ante lo pasmada que ella permanecía, continuó: - Me llamo Juan de Dios y me ha parecido oírle pronunciar mi nombre. Ella no quiso deshacer el malentendido y continuó, presentándose a su vez: - Yo soy Candelaria Ponce de León y, francamente, tengo la sensación de conocerle, pero no recuerdo de qué. - ¿Tal vez sea usted familia de don Pedro Ponce de León? - ¡Naturalmente, es mi tío Perico! Aunque ambos tenían la sensación de conocerse con anterioridad, intuían que no había sido precisamente por mediación del tío de Candelaria. Mas como los dos apetecían de la compañía del otro, convino que las cosas así quedaran y así las dejaron. - Creo haberle visto durante las Tinieblas de ayer en este mismo lugar. Y al observarle nuevamente hoy, no he podido evitar el deseo de acudir a consolarle. ¿Ha perdido usted recientemente algún ser querido? Juan de Dios se volvió hacia el monumento de la columna rota, dando acceso, con su gesto, a que Candelaria se acercara a contemplarlo. - ¡Carmelita! - leyó Candelaria acercándose al trozo de columna que permanecía en pie. Y continuó: - ¿Era su esposa..., su hija? Juan de Dios, con un gesto, la hizo reparar en el trozo de columna caído. -¡Juan de Dios!- leyó esta vez la niña. – ¡Ya sé - continuó indagadora- eran su madre y su padre! - No es eso, ambos viven - dijo gravemente Juan de Dios- o, al menos, no están sepultados..., aún. Entonces Candelaria tuvo una intuición, y en forma superficial, como quien acierta una adivinanza, exclamó: -¡Ya sé, se trata de un desengaño amoroso! -¡Mas bien de una traición..., la más vil e inexplicable de las traiciones! Candelaria quedó al instante prendada de aquel caballero de tan altos y sublimes sentimientos, que se había hecho construir aquella alegoría en el campo santo, para tener donde llorar la traición de su amada y a la que, a todas luces, seguía subyugado. - ¿ Sucedió recientemente?-, preguntó ella. - Sí, apenas hace doce años -, contestó al tiempo que sacaba del bolsillo de su guerrera el frasquito de perfume y lo extendía al pie de la columna de Carmelita. Y ante la mirada inquisitiva de la niña, le mostró el frasquito, diciéndole: - Lo he traído de El Cairo. 241 Candelaria no salía de su asombro, al tiempo que estaba adquiriendo la certeza de encontrarse ante un ser humano excepcional, al que, sin duda, el destino había maltratado inicuamente. Y sintió celos de la tal Carmelita porque, en aquel instante, quiso que Juan de Dios fuera para ella. Y sintió deseos de romper aquella insolente columna, que aún después del terremoto de la traición más abyecta, permanecía en pie, dueña del corazón y el destino de aquel hombre. Como quiera que la devota procesión ya se aproximara, Maíta Mbambé se adentró en el campo santo para advertírselo a la niña, comandada por la madre de Candelaria, que ya empezaba a escandalizarse por la plática de su hija con aquel desconocido. Mas, cuando estaba la negrona a unos pasos de la pareja, de repente, la tez se le puso color ceniza, que es como los negros se ponen blancos por el miedo, y exhaló un terrorífico grito que heló la sangre de los presentes. Quedó con la boca abierta por el pánico, al tiempo que señalaba con su dedo índice hacia donde había hecho acto de presencia el sepulturero de La Insula, Chi-ó. Candelaria se acercó a socorrerla al tiempo que le pregunta qué era lo que la asustaba. - ¡Ay mi niña..., ése de ahí es un muetto viviente!-, decía temblorosa y señalando al chino. -¡No digas tonterías, Maíta, y deja de gritar que estás escandalizando y mi madre nos está fulminando con la mirada! -¡ Yo te lo juro, mi niña, créeme por lo que más tú quieras, ése de ahí es un muetto viviente!..., ¿no ves que no tiene amma, que está hueco?..., ¡yo te lo juro por Obatala, el dios grande!..., ¡ese hombre... -¡Ya basta, negra del demonio!,- le reprendió Candelaria azorada por la estúpida situación a que aquélla estaba dando lugar con sus supersticiones. El chino se les acercó, les inquirió con la mirada si precisaban algo de él y, cuando se disponía a seguir su camino, algo le saltó a Candelaria en su interior ( sin duda don Luis) que le hizo sentir lástima y ternura hacia aquel pobre hombre. Otro tanto le sucedió a Juan de Dios, que de sobras sabía que, antes de que se quedara tonto, aquel chino había sido el mejor ser que él conociera. Se le acercó para darle unas monedas y, durante un instante, estuvieron los tres juntos, el cuerpo del chino, don Luis en Candelaria y Juan de Dios y, entonces, una chispa celeste, especie de arco voltaico, saltó en medio de ellos, provocando un nuevo grito de espanto de la negrona que, esta vez, se apresuró a tapar su boca para no recibir una nueva reprimenda, pues de sobras sabía ella cómo eran los blancos para estas cosas. En este aparte, te diré: A veces no es bueno ver más que los demás, ¿verdad Maíta Mbambé? Quién lo diría, nuevamente los dos amigos, alumno y maestro, frente a frente, pero en qué circunstancia tan compleja. El maestro en el cuerpo de una preciosa niña y, entre ellos, perfumes amorosos y atracción vital. Y todo ello ante los ojos del pobre chino, cuyo cuerpo tanto tiempo albergara al astrónomo loco. Cuando decimos que las cosas de la vida son muy complejas..., verdaderamente, no sabemos hasta qué punto lo son. - ¡Doña Candelaria! – balbució como un mozuelo el lobo de mar – ¿me autoriza usted a visitarla? -¡Soy una mujer...! - iba a decir “casada”, pero se contuvo. Y en aquel preciso instante, decidió, firmemente, no seguir haciendo el paripé de amante esposa esperando el regreso del marido y admitiría abiertamente la verdad de ser una esposa abandonada, mental y corporalmente separada de su marido. -¿ Me autoriza...?-, insistió Juan de Dios. - Desde luego, venga a vernos cuando quiera, estaremos en la hacienda del tío Pedro hasta después de la Pascua, en que regresaremos a El Puerto, en la Plaza del Polvorista tiene usted su casa. Siempre será usted bien recibido, don Juan de Dios...-, dijo ella dejando en suspenso la pronunciación de su apellido. Él captó la indirecta y se apresuró a enmendar su olvido diciendo: - Discúlpeme doña Candelaria, Juan de Dios Rocco, de la casa de comercio de los Rocco de 242 Gades, capitán de navío de la Armada de su Majestad la Reina, para servirla. No faltaré a la visita que tan amablemente me autoriza -, concluyó Juan de Dios, al tiempo que le tomaba la mano derecha y se la besaba mirándole intensamente a los ojos. Don Luis en Candelaria dio un repullo tal que hizo estremecer todo el cuerpo de la niña que lo albergaba. Juan de Dios interpretó que la había emocionado y una tenue sonrisa, por primera vez en mucho tiempo, iluminó su grave rostro. Candelaria tomó con ella a Maíta Mbambé y juntas se retiraron a los bancos para ver el regreso de la procesión. Ahora se sentía como si volviera a ser la misma que en La Habana. Aquí se había dejado llevar por los convencionalismos sociales y había perdido gran parte de la naturalidad y frescura que desarrollaran su personalidad en la isla caribeña. Cuando estaba pasando a su altura el grupo de romanos que custodiaban al Señor del Sepulcro, requirió la atención de su madre con un codazo y le espetó: - ¡Mamá..., Casimiro y yo nos separamos hace mucho tiempo, de mutuo acuerdo..., él no volverá jamás! La pobre mujer dio un respingo al tiempo que repetía: -¡Dios Santo!...¡Virgen Santísima!...¡ Y entonces esta niña..., ¿de quién es...?-, y se santiguaba frenéticamente una y otra vez. Candelaria percibió entonces el aroma de una sensación de libertad similar a la que experimentó el día que se desnudó ante todos en el Círculo de los Empelotados..., y un gran bienestar la inundó. Ante la atonía en que agonizaba el comercio con las Américas, los comerciantes de Gades, no resignándose a la decadencia y esperando, tal vez, tiempos mejores, se decidieron por emprender aventuras inversoras con los capitales antaño atesorados. Así, se instalaron ingenios para la producción y comercialización de orozuz y de jabones. Se crearon nuevas sociedades bancarias. Se reactivaron las inversiones en Chiclana, para el cultivo del nopal y la producción de la cochinilla para la obtención del tinte de la grana y, sobre todo, se establecieron comercios al por mayor y menor de toda clase de artículos procedentes del extranjero. Se despertó un inusitado interés por los artículos importados de la China. Era como si, agotado el comercio con un extremo del mundo, se acudiera desesperadamente al otro confín del globo terráqueo, en busca de un nuevo amanecer. Todo habría de ser, a la postre, inútil, pues el sol de las Américas se estaba ocasando en las Gadeiras..., lentamente, pasito a paso, pero sin lugar a dudas..., para siempre. No obstante, la moda de las importaciones del Imperio Chino, dio con los huesos de nuestro Juan de Dios en la ruta de Oriente al mando de un buque comercial de la Sociedad Arrigunaga. La travesía venía a durar entre ocho meses y un año, en función del número e importancia de las averías que, durante la misma, se padecieran. Juan de Dios había visitado en varias ocasiones a Candelaria en su casa de El Puerto y, si bien entre ellos se estaba desarrollando una sosegada amistad, ahora, en mitad del Océano Índico, rumbo al Canal de Madagascar, proveniente de Shanghái, había colgado desesperadamente su soledad del último clavo que para él era la niña y, día por día, se enamoraba más de ella. En la camareta de oficiales, fijado el rumbo y en medio de una mar en bonanza con brisa favorable, después de la cena, departían, amistosamente, los mandos del buque, bajo el atento oído de su capitán, que aprovechaba el suave balanceo de la mar para escribirle una carta a Candelaria. Tendrían que hacer una prolongada escala en Ciudad del Cabo y esperaba que la misiva le llegara unas semanas antes que él. - ¡No seas estúpido – le decía un joven alférez a un todavía más joven guardiamarina - las mujeres no tiene pelos en el culo! - ¡Cómo que no! - intercedió con marcado acento gallego el cura del buque -, yo conocí a una prostituta china en Taipeh que tenía en sus partes una pelambre que le llegaba por detrás, más allá del culo, hasta la misma rabadilla. Y por delante, casi le subía hasta el ombligo. No he visto mujer más velluda en todos los días de mi vida. De los sobacos le salían dos brochas más peludas que las barbas 243 de San José. Y en mitad del pecho, entre teta y teta, tenía un mechón de pelo enrizado como el del más recio marinero de la Armada de su majestad. Las patillas se le bajaban por la cara hasta la mitad de las mejillas y la pelusa negra que le cubría el labio superior, de habérsela engomado, diérale envidia al mismísimo Castelar. -¡ Me estáis embromando!- exclamó lleno de candidez el guardiamarina. -¡Nada de eso, rapaz! - continuaba el cura- créeme lo que te diga que es más vero que la palabra de Dios. Además, era la más solicitada de todas las mujerzuelas del burdel, pues al atractivo de sus vellosidades añadía el que en sus mismísimas partes tenía dos conductos: uno, que era el normal, y el otro, más angosto, por el que cobraba doble precio, pues también doblaba el gusto al que lo calzaba. -¿No se equivocaría el padre cura, / en la ceguera de la calentura/ y se calzara del mismísimo ano la angostura...?- intercedió el contramaestre, que era muy diestro en versificar, provocando las risotadas de todos. -¡Nada de eso, señor contramaestre!- contestó el osado clérigo. -¡Y permite que te replique..., / que por la anal angostura..., / cobraba el triple! Las risas de todos corearon la ocurrencia del desvergonzado canónigo trovero. -¿Pero usted, padre misacantano, cómo sabe de estas cosas...? – dijo el cándido guardiamarina arrebolado de vergüenza. -¡Joven – intercedió Juan de Dios sin levantar la vista del papel en blanco en el que se disponía a verterse -, en la mar..., todos los hombres son hombres, sin ninguna distinción! Todos rieron de buen grado la sentencia del capitán y continuaron fabulándole al novato fantásticas historias por tal de asombrarlo cada vez más, aprovechándose de la inocencia del muchacho que, en gran medida, les hacía recordar la que ellos habían perdido, ¡tanto tiempo atrás! Juan de Dios, tapando sus oídos a la charleta de los oficiales, se puso a lo suyo: + JHS En Altamar para Ciudad del Cabo Mi qeridísima Candelaria, aún no acierto a entender la apasionada defensa qe V. hace del movimiento fourierista, sobre todo en lo tocante a la abolición del matrimonio y su substitución por esos contratos a la usanza mercantil, tan fáciles de romper como un cualquier recibo, sin qe para nada intervenga la Santa Iglesia Católica. Pienso qe (con el debido respeto sea dicho) su opinión estará influida por la desdichada experiencia qe para V. supuso su matrimonio en la Isla caribeña y de la cual tengo la esperanza de qe el paso del tiempo le ha de librar. Yo no le oculto qe mis sentimientos por V. me hacen albergar la esperanza de qe así sea en un no lejano futuro. Quando V. apareció en el Cementerio de La Insula y, seguidamente, en mi vida, todo cambió para mí. Es V. esa persona, esa alma gemela, qe todos esperamos encontrar y qe yo ya he encontrado. Nunca olvidaré la tarde qe en el juego de Prendas de la tertulia de la casa de don Juan Van Halen, besé su cálida mejilla. El fuego qe aún abrasa mis labios cuando lo rememoro, y el delicado perfume que emanaba su cabello sedoso, están grabados en mi corazón a fuego y son la más ansiada compañía a la que recurro en mis largas horas de soledad en medio de esta mar océana. Debe V. dar por supuesto que mis intenciones para con V., en su condición de madre viuda, son de toda honestidad pertinente y sólo ansío el momento de estar a su presencia para rogarle qe me permita ser su leal esposo y padre adoptivo de su preciosa hijita. Alguna vez me ha manifestado V. su criterio en el sentido de qe no ve V. bien el recuerdo tan arraigado que poseo de mi primer amor - léase Carmelita 244 Frontela - y en lo tocante debe V. conocer qe si bien esa herida dejó de manar sangre el día del Jueves Santo último, en qe la conocí a V., digo qe, no obstante, debe V. saber qe esa herida estará siempre ahí. Sólo espero, de su caridad cristiana, y si me acepta por esposo, qe se resigne a convivir con ella, pues no está en mi mano cambiar el pasado y muy cierto es qe lo qe puedo ofrecerle a V. es un corazón atravesado en toda su amplitud por la traición, mas espero y deseo qe con vitalidad suficiente como para colmarla de amor. Un nuevo barullo de risas abrió los oídos de Juan de Dios retornándolo a la reunión de oficiales. El desvergonzado cura, haciendo inverosímil el más difícil todavía, estaba tratando de convencer al bisoño guardiamarina de que la famosa buscona china tenía un chulo que, a su vez, poseía un miembro viril ramificado en dos, de tal suerte que venía a coincidir con los dos conductos de aquélla, siendo, por tanto, aquellas criaturas dos auténticas porciones complementarias de un todo…, el que constituían cuando se acoplaban. El pobre muchacho estaba ya sobrepasado en su credulidad y no creía nada, especialmente aquello que proviniera del capellán. A Juan de Dios, con el ánima aún en los amorosos éteres de su carta a Candelaria, le resultó harto grosero el comportamiento del zafio ministro de Dios en aquel buque. Así es que, dando las buenas noches en tono autoritario, todos entendieron el fin de tertulia que implicaba y, levantándose, se fueron retirando de la camareta. No obstante, la noche se presentaba tan apacible que al capitán le dio pereza retirarse a dormir y, deseando disfrutar de la mar en calma, subió al puente de popa y verificó, con el timonel, el rumbo que llevaban y el barrunto de tiempo que aquél tenía. Nada hacía presagiar un cambio en las condiciones de la atmósfera, así es que se hizo instalar un coy en cubierta y, envuelto en una manta, se acostó a contemplar las estrellas mientras la mar lo mecía en sus brazos. Una gran serenidad se fue metiendo en su cuerpo dejando su ánima en una especial predisposición a la inteligencia. Entonces, como si lo leyera dentro de su cabeza, en la pizarra de su frente, pensó: El tiempo venidero enerva mis sentidos, inquieta mi esperanza…, alerta mi cadáver. El presente…, me arrastra. El pasado, me pertenece. Lo domino y lo compongo. Lo detengo en un cuadro de luz acaramelada. Redondeo sus aristas, lo lleno de paz, aminoro su ritmo hasta poder bajarme y subirme en marcha, lo invado de perdón y de olvidos, divinizo a sus personajes…, me destilo una dulce nostalgia embriagadora…, y en ella me acurruco. Y efectivamente, acurrucado como un ronroneante gato en el coy, se dispuso a rememorar el cálido beso en la mejilla de Candelaria, en la fastuosa casa del francmasón Van Halen en El Puerto de Santa María. Los ruidos de la mar y del barco comenzaron a interpretar su sinfonía. Así, las olas en el casco hacían una tenue y constante percusión muy aminorada por la bondad de la noche. El crujido de los mástiles era la música de cuerda: el bauprés en proa era el contrabajo, el palo mayor, las violas, y los de mesana y contramesana, los violines. La brisa en las jarcias sacaba sones de flautas…, y, a veces, los chasquidos del velamen parecían las exclamaciones de admiración y aplausos del público expectante…, que eran las estrellas de los cielos infinitos. Tanta armonía y tanta paz le procuraron a su persona una laxitud tal que le sobrevino la más extraña experiencia de toda su vida. Tan potente se hacía su inteligencia sobre la tosquedad de la materia de su cuerpo que, al pronto, sin saber cómo, se sintió todo él del lado de la inteligencia, hasta tal punto que, desde el éter, podía contemplar su cuerpo acurrucado en el coy, cubierto con la manta y con una placentera sonrisa en su rostro, como la de la criatura que, harta de mamar los maternales pechos, se dispone a un plácido sueño de sesteo. A cada momento, el campo de visión se le ampliaba, de tal forma que ahora podía distinguir todo el buque como desde la cofa del palo mayor. Y descubrió que, con sólo desearlo, se desplazaba allí donde quería. Así, bajó al pañol de marinería y pudo comprobar, hecho 245 espíritu, cómo toda la dotación dormía, a excepción de un viejo marinero, pendenciero y borracho que, a escondidas en su coy, bebía de una garrafiña de ron, sin duda robada. Pensó si pensar en desplazarse a donde estuviera Candelaria, mas, al pronto, le dio miedo de separarse del barco y de su cuerpo, pues desconocía si sabría encontrar el camino de regreso. Mas el recuerdo de la cálida mejilla de Candelaria en sus labios le procuró el valor que, en un principio, le había faltado. Pensado y hecho, en el cielo de El Puerto de Santa María él y, a sus pies, la Plaza del Polvorista y, en ella, la casa de la niña en la que habitaba don Luis. Se sintió aliviado, pues tenía la sensación de estar unido al cuerpo que quedó en el barco por una especie de hilo de Ariadna, que le habría de facilitar el encuentro del laberinto de retorno. Penetró, como fantasmal espíritu, por los techos y paredes hasta dar en la alcoba de Candelaria. ¡Qué hermoso su cuerpo abandonado al descanso…, en la inocencia del sueño! Su relajado rostro sobre el almohadón, su entreabierta boca, su acompasado respirar, su desnudo brazo sobre el cobertor, el marcado contorno de su cuerpo bajo las ropas de la cama, su garganta y el comienzo de su pecho, que sus abandonadas ropas permitían ver…; subyugado por tanta belleza, y aun a riesgo de ser, en su desatinado acoso, rechazado y humillado, se abalanzó sobre ella para abrazarla…, mas su ser no tenía consistencia y sus etéreos brazos no asían materia alguna. Su desaliento fue tremendo…, tenerla allí, tan asequible, tan hermosa, y no poder sentirla. ¡Qué estupidez esto de ser espíritu…, cuánto diera por ser burda y cálida materia…! Mas, en esto, aconteció lo más asombroso que pueda acontecer a criatura pobladora de este valle de lágrimas, y fue que, al igual que le sucediera a él en el barco, pudo contemplar cómo la inteligencia de Candelaria se separaba de su cuerpo y se elevaba sobre éste, constituido en espectral ser como el que él mismo era y, entonces, su asombro fue infinito cuando, al mirarse frente a frente con Candelaria, pudo ver que aquella inteligencia era la de don Luis de Quixano, que, desde su superior conocimiento, le sonreía amablemente. Y, en aquel momento, al saberse inteligencia frente a inteligencia, todas las consideraciones y apetencias groseras que acompañan la materia, se esfumaron de él. Sin mediar palabras, él entendió que quería fusionarse con don Luis y que éste, a su vez, quería fusionarse con él. Y, en el medio del éter de la alcoba de Candelarita, sobre su relajado y bello cuerpo, se fusionaron las inteligencias de Juan de Dios y don Luis…, y así permanecieron por unos instantes que parecieron infinitos, conociendo cada uno del otro, no sólo lo acontecido en la presente vida, sino hasta la primera que tuvieron. Y cuando, colmados el uno del otro, se separaron, quedaron como dos hermanos que lo fueran desde siempre y para siempre, sabiéndolo todo cada uno del otro. Y entonces, la inteligencia de su ahora hermano don Luis, puso en la suya propia el deseo de acudir donde Carmelita Frontela, al tiempo que, sonriéndose, se regresaba al cuerpo de la bella niña. Sin tiempo para pensar, Juan de Dios fue nuevamente transportado hasta lo que parecía una gran ciudad, a juzgar por la cantidad de casas que la constituían. Su espiritosa constitución, volando sobre los tejados, se vino a detener sobre una placita constituida por un círculo de viejos árboles, pelados de hojas, en cuyo centro lucía una magnífica estatua ecuestre de cualquier noble del pasado. La fuerza que lo venía arrastrando desde la alcoba de Candelaria tiró de él y, a través de los tejados, penetró en el comedor de una suntuosa mansión. En una amplia mesa, se hallaban sentados los miembros de una familia: el marido a la cabeza de la mesa, a su diestra, la esposa y el mayor de sus hijos, enfrente su madre y, a su siniestra, dos preciosas niñas de dorados tirabuzones. Juan de Dios, que intuía donde estaba, se situó donde poder ver el rostro de la esposa…, mas aquella desdentada mujer, sin duda alguna, no era Carmelita Frontela. ¡Vive Dios que, repasados uno a uno aquellos rostros, ninguno le resultaba ni mínimamente familiar! Sin embargo, su etéreo ser hízose de piedra cuando, tras las cortinas que daban a la cocina, apareció, portando una humeante sopera a la altura de su pecho, una criada cuyo rostro era auténticamente igual que el de Carmelita. El señor se dirigió a ella en un lenguaje que parecía inglés y que, aunque él normalmente no lo comprendía demasiado bien, ahora, en su condición espiritosa, lo entendía como al mismísimo castellano. El muy ladino le estaba reprendiendo por su tardanza en traerles la sopa. Ella, prudentemente y sin rechistar, bajó la vista al suelo y aguantó el chaparrón. Juan de Dios no salía de su asombro, pues si Carmelita debía ocupar el lugar de la esposa de aquel maldito inglés ¿cómo es que estaba reducida a la condición de criada? En el espirituoso estado en el que él se encontraba, el tiempo resulta sumamente extraño y caprichoso y, a veces, retrocede o avanza como si se pasaran varias páginas de un cuento de una sola vez. Así, sin haber dado lugar a que terminara la cena de aquella familia, de pronto, se encontró en la 246 habitación de Carmelita: un cuartucho sórdido y desangelado en el que, a la tenue luz de una casi agotada bujía, la pobre Carmelita, entre sollozos, trataba de leer algo en un manoseado papel. Juan de Dios se acercó para tratar de leer a su vez y se quedó boquiabierto al reconocer su propia letra en aquel escrito: Mi adorada Carmelita…, comenzaba la carta. No puedo mirar hacia atrás en la historia de mi vida, sin verte junto a mí, en cada capítulo de ella…, continuaba. ¡Dios mío, era la carta que él le había escrito cuando, apenas llegado de las Américas, conoció de su traición! Lo que seguía estaba borroso, la tinta corrida, sin duda alguna por las lágrimas de lecturas anteriores. Pero era igual, pues él la sabía de memoria de tantas veces como la había rememorado en aquel tiempo: El tamaño de tu traición…, la hondura y tino de tu estocada, son de tal vileza, q. no pueden haber sido concebidas, albergadas ni ejecutadas, por la candidez de tu alma, a la q. conozco como a la mía propia. Estoy cierto de q. fuerzas e intereses ajenos a los tuyos te han llevado a perpetrar ésta horrible traición hacia nosotros. Tendría yo q. no haber conocido la pureza de tu corazón, la translucidez de tu bendita alma, la rectitud de tu carácter, ni la honestidad de tu intención, para poder concebir q. tamaña maldad se pudiera instalar en ti. Los espíritus lloran…, pues tal le estaba aconteciendo a la etérea concreción de inteligencia de Juan de Dios, que, a no haberse sabido de memoria la carta, no la podría haber continuado, no ya por lo borroso de la escritura, sino por la imposible visión que las lágrimas procuraban a sus ojos. Me bastará una palabra, un cualquier gesto tuyo, para acudir a rescatarte de la traición q. te aprisiona…, y vive Dios q. no han de temblarme el brazo ni el corazón para zajar a cuanto inglés o bastardo interés se enfrenten a nuestra empresa. No ha de pesar en tu ánima el haber entregado tu virginal cuerpo a la urdida traición, ni la criatura de pecado q. tu vientre alumbró, pues mi amor por ti es tan inmenso q. todo ya, sin q. tú me lo pidas, te lo he perdonado. En el nuevo continente se han roto las cadenas de los convencionalismos sociales q. esclavizan a las personas estigmatizadas. Allí podremos empezar una vida nueva, tú, yo y tu hijo. Mas qé digo empezar, quiero decir continuar, pues mi vida sólo fue tal a tu vera y desde q. te apartaste de mí sólo hago morir un poco cada día, esperando tu regreso. Mi amadísima Carmen, un solo gesto q. confirme toda la fe q. tengo puesta en ti y, al punto, me tendrás junto a ti, presto a rescatarte. ¡Cristo está en nuestra empresa…, hazme una señal! Carmelita dobló cuidadosamente la carta y, por su escote, la introdujo junto a su pecho izquierdo, a la vera del corazón. Secó sus lágrimas y, vaciado el pecho de angustias y más sereno el ánimo, se metió en la cama, donde, acurrucada y apretando con su mano la carta contra el pecho, se dispuso a pensar y, si Dios quería, a soñar con una idílica vida en las Américas en compañía de su amor perdido. A Juan de Dios se le juntaba con la pena de ver así a Carmelita, la rabia de no poder hablarle ni consolarla, ni acurrucarse junto a ella y sujetar con su mano la vieja carta contra su pecho. Mas, hallándose en este debate de sentimientos, de pronto sintió cómo era jalado el hilo de Ariadna y, al instante, hallábase como en el extremo del palo bauprés de su buque, divisando todo el barco de proa a popa y a su cuerpo en el coy, entre los palos de mesana y contramesana, suavemente mecido por los vaivenes de la mar. Y un suave pero firme jalón lo terminó de regresar adentro de la materia corpórea. Durmió plácidamente todo el resto de la noche, hasta que los primeros rayos del sol naciente lo regresaron definitivamente al mundo de los mortales. Cuando esto aconteció, recordaba punto por punto todo el fantástico periplo, y, aun entendiendo que todo había sido una ensoñación, no dudaba ni lo más mínimo de la veracidad de lo soñado. De tal forma era así que el incipiente amor que había experimentado por Candelaria se vio transformado en solidísima amistad hacia don Luis que la habitaba y, además, el viejo amor que siempre tuvo por Carmelita le resurgió fortalecido y 247 alimentado con la esperanza que suponía el saber que su carta permanecía junto al corazón de su amada y nunca olvidada niña. El deseo de rescatarla de la penosa situación en que se hallaba se instaló poderosamente en su corazón y en su mente. Al cabo, bajó al camarote, cogió la carta que le había escrito a Candelaria y la dio al fuego por la llama del candil. Candelaria, sin embargo, cuando despertó al día siguiente, no recordaba nada de su espiritoso encuentro con Juan de Dios. En esta división, te diré: ¿ Qué azaroso dios será el que gobierna estos extraños sucesos? …, ¡ más le valiera huirse al fondo del infinito éter celestial, junto con el Cristo…, y dejar en paz a los desheredados hijos del antropófago dios del ojo triangulado! 248 21. Romanticismo Gadeirano (1850-1860) El Chirino era un jándalo montañesuco de los muchos que, por aquel entonces, bajaban de los montes cántabros a la bella y acogedora Bahía Gadeirana. Había trabajado en la casa de comercio gaditana de su paisano González de Peredo y había casado con una vejeriega de pocos hallares y mucha pompa vana, de la cual había cogido el apodo familiar, que otra dote no le aportó la pajolera mujer. Había movido influencias para quedarse con la cantina carraqueña que fuera en otro tiempo el prostíbulo de León y de Paca la Colorá. Allí despachaba algunos ultramarinos, pan y vinos a granel. En La Ínsula, se había comenzado a construir la factoría de fundición y los talleres se preparaban para la construcción de motores de vapor, pues se estaba imponiendo, en todos los astilleros importantes del mundo, la construcción de buques de hélice. Ello estaba despabilando la actividad de la Insula y Salvador Morante, que así se llamaba el Chirino, pensaba que había llegado el momento de un nuevo despegue económico para el arsenal y él no quería perdérselo, sino, más bien, todo lo contrario: quería estar en primera línea de fuego, pues le habían asegurado personas muy influyentes del Casino Gaditano, que, con el motor de vapor y la hélice, se abría una nueva era para el comercio marítimo que haría del arsenal un nuevo emporio industrial, como antes lo había sido Gades en el ámbito comercial. A la obra de la factoría de fundición había que añadir la extensión de los carriles de ferrocarril por todas las instalaciones insulares para facilitar la conclusión de los efectos a todos los talleres y almacenes. Además, recientemente, se había creado la Compañía de Guardias Arsenales, que habían venido a sustituir a los antiguos Rondines. El servicio se le había encomendado al Cuerpo de Inválidos, que, celosamente, tenía a su cargo la vigilancia de los aprovisionamientos y efectos del arsenal, para impedir la extracción fraudulenta de los géneros. En fin, tal parecía que un nuevo horizonte se abría después de tan prolongado período de decadencia. El búcaro de la ivernal noche se había cascado. Por la grieta abierta penetró la luz y el almendro llenó de copos rosados sus resecas ramas, voceando a los cuatro nortes que el día comenzaba a ganarle la mano a la noche. Aquella preciosa mañanita de ivierno llenaba los espíritus de optimismo y alegría. El solecito calentaba al socaire de las tapias. El aire fresquito en el rostro despabilaba los ánimos. Los dos predominantes vientos gadeiranos reposaban sobre las marismas, manteniéndolo todo quieto alrededor. La mar de la bahía, tan calma estaba que diríase era plata licuada, perezosamente ondulada por los barquitos de vela que la navegaban. No era, pues, de extrañar que Marco Antonio Gabriel se resistiera a bajar al oscuro tugurio del Chirino y prefiriera quedarse afuera, al solecito. Bernardina, no obstante, más a empujones que convencido, logró bajar a su marido para permanecer ambos bien abrigados mientras terminaba de atracar el buque de su hijo Juan de Dios, proveniente de los mares de la China. Pobrecitos, eran don quebradizos viejecitos a punto de cascarse como frágiles jarritas de porcelana para dejar escapar sus cansadas ánimas en busca de otro mundo…, que éste ya les resultaba ajeno. El Chirino les acercó unas sillas para que se acomodaran durante la espera y les puso un taburete a modo de mesa sobre el que les sirvió dos copas de moscatel. El muchacho que ayudaba al montañesuco, un ruchito de los campos de Vejer de la Frontera, sobrino de su esposa, daba palique a los ancianos. El zagal era muy despabilado y comunicativo y se había venido a la tienda de su tío político con la consigna materna de instruirse y cultivarse en el trato con el personal de alcurnia que la frecuentaba. “Que si ya se están viendo jilgueros por los campos, anunciando la llegada del buen tiempo”. “Que si los mirlos ya andan persiguiendo a las mirlas” Qué novelería no estaría contándole el 249 zagalejo a los dos cansados viejos que, al pronto, se dirige a su tío en voz alta y en los siguientes términos: - Tío Salvador, ¿cómo se llaman esos árboles de los que tantos tenemos en la hacienda de Vejer y que dan las arbellotas? -¿Arbellotas?, - le dijo el tío acercándose y jalándolo de la oreja para la trastienda ¡arbellotas te voy a dar yo a ti como molestes a estos señores, so alcornoque!…, ¿habrase visto lo finolis que se me está poniendo éste desde que lo traigo a la Ínsula…? - No se ponga usted así con el muchacho -, terció Bernardina con su destemplada voz en favor del zagalejo, y continuó…, dejándose venir: - El muchacho, sin duda, se habrá influenciado de la forma de hablar capitalina, pues si aquí a las vellanas les decimos arvellanas, a los cauciles arcauciles y a las mendras armendras, qué tendría de extraño que a las bellotas se les dijera arbellotas. -¡Eso, eso!-, insistió el muchacho desde el fondo. El tío le propinó un cogotazo por si las moscas y, sin tener muy claro si la señora hablaba en broma o en veras, se apartó a atender a otros parroquianos. Bernardina llamó al zagal y, muy maternal, le acarició el cogote donde se rascaba del golpe recibido. El Arbelloto miró a su tío de soslayo y, como éste le devolviera la mirada sin reproche alguno, se acercó un taburete y se sentó junto a los ancianos. Y allí estuvo entreteniendo un buen rato a los padres de Juan de Dios, narrándoles las excelencias de los campos y pueblo vejeriegos, tal que si unos y otro le pertenecieran como a fantástico Marqués de Carabás. A Bernardina le llamó poderosamente la atención la calenturienta imaginación del zagal, el desparpajo con que la manifestaba y, sobre todo, la claridad que había en su mirada. Y, de pronto, tuvo el pálpito de que aquel muchacho era la tabla de salvación de la casa de comercio de los Rocco. Con la certeza de que su padre aprobaría lo que iba a hacer y, sin dudarlo más un instante, hizo un gesto al Chirino para que se acercara. Le hizo saber quiénes eran ellos y, sin mas dilación, le propuso llevarse al Arbelloto a su casa, donde recibiría cobijo, alimentación e instrucción en el negocio del que, si todo marchaba según ella esperaba, pronto se le nombraría ayudante. El muchacho dio un salto de alegría y se abrazó a la cintura de Bernardina muy zalamero, pues, desde el primer momento, se había sentido muy atraído por aquella abuelita. El Chirino se quedó parado calibrando las ventajas e inconvenientes de prescindir del zagal y, prontamente, llegó a la conclusión de que el trato sería bueno si mediaba compensación económica al respecto. Así es que prolongó su silencio cuanto pudo hasta que Bernardina entendió la treta y, sacando de algún pliegue de su vestido una bolsa de monedas, extrajo tres enormes discos de oro que, ceremoniosamente, puso en la extendida y ávida mano del jándalo. - “Escríbeme en un papel el nombre completo del muchacho y las señas de su madre, que he de escribirle una carta de mujer a mujer. Y tómate nota de nuestra dirección, por si nos tuvieras que mandar algún recado para él.” El Arbelloto permanecía con los ojos como platos y la quijada descolgada por el asombro que le había producido su elevado precio. Su nombre completo era el de Alonso Quejada García y sus padres vivían a la falda del pueblo, donde estaba la barcaza que salvaba a los viandantes el paso del río Barbate. Cuando, finalmente, fueron avisados que el capitán Rocco había desembarcado, subieron los tres a su encuentro. El aspecto de Juan de Dios era magnífico y el optimismo que manifestaba llenó a los pobres viejos de alegría. Tan eufórico, expresivo y cariñoso se mostraba con sus padres que, hasta que no llegaron al palacio del virrey, donde se ofrecería una recepción en honor del armador del buque y de Juan de Dios, no reparó éste en el zagalejo que acompañaba a sus padres. Y lo primero que se le vino a las mientes cuando lo contempló fue preguntarse si aquél tendría la misma edad que el hijo de Carmelita. Y así debía de ser, pues ambos andaban en torno a los doce años. Así pues, la impresión que le causó el muchacho fue buena y, en su fuero interno, lo ligó al hijo de Carmelita y se propuso ser amable con él, cuando tuviera tiempo para ello. Ahora ardía en deseos de hablar con su madre y requerirle todo lujo de detalles sobre el paradero de su amada. Se había hecho el propósito de no contar a nadie su extraordinario sueño, pero, desde luego, estaba firmísimamente decidido a rescatar a Carmelita de las garras de aquel villano inglés. Y necesitaba toda la información que al respecto pudiera facilitarle Bernardina. Así es que la velada transcurría de tal guisa que los invitados del virrey iban detrás de Juan de Dios para que les refiriera las maravillas y extrañezas que había contemplado en la China, mientras que éste andaba en pos de su madrastra inquiriéndole toda clase 250 de detalles sobre el actual paradero y circunstancias de Carmelita. Hasta tal punto insistió que Bernardina, ya un poco molesta, le espetó: - Juan de Dios, me alegra verte tan cambiado y animoso…, mas, ¿no crees que ya es tiempo de que olvides a Carmelita Frontela? -¡Bernardina!- le contestó él lleno de apasionamiento -, he sabido que Carmelita es tremendamente desgraciada en su matrimonio con el inglés, ¡y voy a ir a rescatarla! Una sombra nubló el rostro de la madrastra que, del animoso estado de su hijo, había deducido que éste había superado el desengaño amoroso y ahora comprobaba que no era así, sino, más bien, que estaba, definitivamente, perdiendo el juicio. -¡Madre, póngase en mi lugar…! - le dijo cogiéndole ambas manos y lleno de ternura, -¿si usted hubiera mirado por un agujero del techo la casa de Carmelita y hubiera podido comprobar que estaba muy atribulada y que añora nuestro pasado amor…, qué haría? El día estaba resultando un auténtico torbellino de sentimientos para la pobre Bernardina, sobre todo después de tantos años de calma chicha. Pero una vez más, en tan corto espacio de tiempo, tuvo otra corazonada. Llevó las manos de su hijo, que aún sostenían las suyas, a sus labios…, las besó y, todo corazón, le dijo tierna y alocadamente: -¡Ve por ella! Juan de Dios y su madrastra, su madre más que nunca aquella noche, se fundieron en un cómplice abrazo. Y ya a partir de este momento, el capitán estuvo a disposición de los invitados del virrey de turno, les narró las mil y una maravillas que sus ojos habían contemplado en el Oriente… y, como una estrella de allí, brilló su personalidad en los medios de la noche toda. Alonso el Arbelloto era el mayor de seis hermanos, de los que los tres primeros fueron varones y las tres últimas varonas. Su madre había deseado, por encima de cualquier cosa, tener hijas hembras para confeccionarles preciosos vestidos. Hasta que le nació la primera hija, que fue su cuarto alumbramiento, en la intimidad de su casa, había jugado con los varoncitos a vestirlos con los ropajes de niña que tenía preparados para cuando le naciera la ansiada hembra. No sería justo decir que aquello había influido en el carácter del muchacho hasta el punto de hacer dudosa su varonía, pero no es menos verdad que se le había quedado un cierto amaneramiento que hacía que, de vez en cuando, se le fuera la mano de paseo o bien se pusiera a hablar muy finolis, poniendo los labios en trompeta. Aquella circunstancia, lejos de disgustar, agradaba sobremanera a Bernardina a la que su seco vientre había privado de frutos de cualquier sexo y, de esta guisa, en el Arbelloto, parecíale tener a dos en uno. Ahora estamos en el muelle de Gades, es de mañana, muy temprano. Está muy nublado y el sol recién asomado al mundo apenas proporciona la claridad necesaria para no tropezarse con los aparejos, barriles, fardos, sacos de mercancías y gentes que hay por doquier. Juan de Dios y el Arbelloto se disponen a embarcar en la balandra María que había de llevarles hasta El Puerto de Santa María, donde visitarían a “Candelaria con don Luis”. Apenas embarcados y soltadas las amarras, comenzó a llover. Juan de Dios cobijó a Alonso bajo su capote. Era la primera vez que el chiquillo se embarcaba y estaba, además de asombrado, asustado. La travesía fue rápida, pues el viento de poniente les trincaba de popa y casi volaban sobre las olas. No obstante, al Arbelloto le pareció el viaje más largo de su vida, pues el pobre se lo pasó vomitando por la borda las migas del desayuno que le había preparado la gordísima cocinera de Bernardina. Cuando desembarcaron en el muelle de la Plaza de las Galeras Reales, Juan de Dios lo acercó a la fuente de las galeras para que se limpiara y se tratara de aliviar el olor a agrio que llevaba encima. Fue grande la alegría de Candelaria cuando vio, bajo el dintel de su puerta, dibujada al contraluz de la gris mañana, la silueta del guerrero devuelto por la mar…, hasta tal punto que se 251 abrazó a su cuello estrujando intencionadamente su cuerpo contra el de él y zampándole un sonoro beso en la mejilla. Le encantó también el bello mozalbete que le acompañaba, al cual mandó con las sirvientas para que lo secaran y le cambiaran las empapadas ropas. Alborozada, cogió de la mano a su entrañable amigo y lo condujo hasta la sala de visitas, donde se acomodaron dispuestos a reencontrarse. Ella no podía disimular que se bebía los vientos por él, después de tan larga ausencia. Juan de Dios, más distante, se percató, prontamente, de que ella no recordaba nada de su espiritual encuentro y seguramente ignoraba que ella no era ella misma, sino su amigo y hermano del alma, don Luis de Quixano. - ¡Juan de Dios!… - le dijo ella tomándole ambas manos y llevándoselas a su palpitante pecho - he pensado mucho en ti durante esta larga ausencia…, y no quisiera tener que sufrir otra vez tu lejanía. ¡ Mi querido y romántico Juan de Dios…! - Ardo en deseos de que me relates los últimos disparates de tus locos amigos los furieristas… - le espetó él tratando de enfriar la situación. - ¡Déjame de monsergas…! - le contestó furiosa ella, al tiempo que, abriéndole la mano, le colocaba la palma contra su pecho en la porción que lo permitía su escote - ¿ no ves cómo palpita mi corazón…? Al hombre se le revolvió la culebra entre las piernas, al tiempo que, por las mientes, se le venían y se le iban las imágenes de Carmelita Frontela, de don Luis de Quixano, del chino Chi-ó, del cementerio de la Insula y, sobre todo, de la palma de su mano sobre el palpitante pecho de la bellísima Candelaria. Ni ángeles, ni arcángeles, ni espiritosos encuentros de hermandad alguna podrían ya detener la caída del enclenque andamiaje de la voluntad del hombre, frente al poderoso torbellino de la carne despertada. La mano de Juan de Dios traspasó la puerta del escote del Edén y, como cogiendo nuevamente el fruto del prohibido árbol, asió en su concavidad la plenitud toda del pecho palpitante de la mujer…, loco de deseo por colmarse y aunque nuevamente le costara un Paraíso. Ella, puesto el varón a galopar, llena de coquetería y de control sobre la situación, lo contuvo delicadamente extrayendo su mano y besándole la punta de los dedos. Después se levantó, se acercó a la puerta, la cerró y, lentamente, comenzó a desnudarse. Él se puso a bajarse los calzones apresuradamente, mas ella lo contuvo con un gesto y le hizo seguir su juego de ir despojando el cuerpo de ataduras lentamente, muy poquito a poco. En aquellas artes, ella era una experimentada cofrade del Clan de los Empelotados. En este rincón, te diré: Dejo a tu fantasía los devaneos y juegos amorosos que, seguidamente, acontecieron en la salita de Candelaria…, mas has de saber que, obviamente, allí, ninguna ánima encontró el colmo que buscaba. Después, ya vestidos los cuerpos y los espíritus, recuperada la compostura que trae de la mano la pasión cuando se apaga, reanudaron la conversación, justo cuando entraba a la habitación Alonso el Arbelloto, vestido con unos cobertores y unas cintas, no se sabe si de romano, de cardenal o de madre abadesa. Las criadas que lo acompañaban y la desfogada pareja no paraban de reír al ver las monerías y gesticulaciones del muchacho, remedando, hora una gran señora, hora un valeroso capitán de navío y, después, un tití o un lorito de los que acostumbraban a tener los marineros en los barcos. Aquella noche, como se hubiera acrecentado el temporal, Juan de Dios y Alonso se quedarían en las habitaciones de invitados de la casa de los padres de Candelaria. Nuevamente durante la cena, el Arbelloto fue el centro de atención y divertimento de todos los comensales. El zagal tenía una rústica inocencia, unida a un inusual desparpajo y espontaneidad, que lo hacían una rara avis en aquel mundo de modales, de contención y compostura permanentes. Durante la velada que siguió a la cena, mientras Alonso seguía con sus patochadas, nuestra pareja se había apartado a un tranquilo rincón donde platicaban sosegadamente. Candelaria puso al corriente a Juan de Dios del afán incontenible que le había surgido por escribir. Se había propuesto 252 relatar una larga historia en la que, describiendo un cuerpo femenino, desde los pies hasta la cabeza, emplearía cada parte del cuerpo descrita, para tratar de hallar la explicación de cuantos interrogantes tiene la especie humana femenina. Así, describiendo los pies, entraría en un capítulo que dedicaría a analizar el camino que habían recorrido las mujeres, desde los tiempos de la Biblia hasta nuestros días; cuando describiera las piernas, trataría de demostrar cómo el sexo débil había sido y era las columnas sobre las que se sostenía la familia y, con esta, la sociedad entera; cuando las caderas y el sexo, la armonía del movimiento y la multiplicación; cuando el vientre, la substanciación de la naturaleza; cuando los pechos, la generosidad y la abundancia; cuando los brazos, el cobijo de los varones, chicos y grandes. Y, cuando la cabeza, el control de todo lo demás. -¿ Tu personaje no tendrá dorso?- le dijo burlón Juan de Dios. -¿ Ni generosas nalgas para descansar, ni sinuosa espalda para despreciar? -¡Es verdad!-, dijo ella pasmada de su craso olvido. - No te burles de mí… - le reprochó mimosa. Y continuó: - No sé que es lo qué me está ocurriendo, ni por qué me ha entrado esta urgencia por escribirlo todo. A veces siento como si alguien pusiera imágenes en mi cabeza que no puedo parar de describir. Y, en otras ocasiones, es tal que si alguien me estuviera susurrando al oído bellísimas palabras o acertadísimas expresiones, que yo nunca había imaginado antes. Juan de Dios pensó que era el momento propicio para hablarle de la experiencia espiritosa de su sueño en altamar. -¡Candelaria!, en el viaje de retorno tuve una extraña experiencia que quisiera relatarte, pues te afecta a ti también - Ella era todo oídos. Juan de Dios continuó, - Cuando en medio de una serenísima noche, me recosté en la cubierta para contemplar el estrellado cielo, me aconteció que toda mi inteligencia se concentró en un solo punto de mi frente e, inopinadamente, saltó fuera de mí de tal forma que quedé externo de mi cuerpo, pudiendo contemplar éste como lo haría una gaviota desde el aire. Dábase, además, la circunstancia de que, con sólo pensar en desplazarme a algún lugar, de inmediato me encontraba en él. Así es que, encontrándome lleno de amor hacia tu persona, deseé con toda mi alma estar junto a ti, y apenas el tiempo de pensarlo que ya me encontraba en el éter de tu alcoba, contemplando allí abajo tu cuerpo abandonado a la indolencia del descanso. Quise abrazarte y fundirme contigo, mas mi inteligencia no tenía consistencia alguna y mis brazos pasaban a través de tu cintura como si fuera un haz de luz. Ella se acercó cariñosamente a él y se acurrucó bajo su brazo, dispuesta a oír el desenlace del amoroso sueño. Él, sin piedad, continuó el relato: - ¡En aquel momento sucedió lo más fantástico que imaginarte puedas!…, pues, de la misma forma que mi inteligencia se había separado de mi cuerpo, pude contemplar cómo a ti te sucedía lo mismo.- Ella se acurrucó aún más. - Entonces…, mi querida niña…, pude comprobar…, que tu ánima… ¡es la de don Luis de Quixano! Ella se estremeció en un grito al tiempo que, envarada toda, se ponía de pie. Permaneció unos instantes enfrentada a Juan de Dios, tapándose con la mano su desmesurada boca abierta, hasta que se le volvieron los ojos y cayó desvanecida en los brazos del capitán, que se apresuró a recogerla en su caída antes de que se golpeara contra el suelo. Cuando recobró la conciencia, se hallaba en su lecho, rodeada por toda la familia y atendida por don Gasparito, el galeno de la familia. Se le había levantado una terrible jaqueca y no quiso sino que todos la dejaran sola para descansar. A la mañana siguiente, Candelaria era otra persona. No quiso levantarse de la cama hasta que Juan de Dios y Alonso se hubieran marchado. Con una banal excusa, ambos fueron despedidos por la madre de Candelaria. Al salir, Maíta Mbambé se le acercó y, disimuladamente, le puso un billete en la mano. Cuando, ya en la calle, Juan de Dios lo leyó, pudo comprobar que era una dirección en el Campo del Balón de Gades, el barrio de los negros donde habitaba la numerosa colonia de morenos, y la palabra domingo y el número 10. Estaban a miércoles, de manera que Juan de Dios dedujo que se trataba de una cita para el domingo próximo a las diez de la mañana. 253 Efectivamente, así fue. Era el domingo y poco después de las diez de la mañana, cuando Maíta Mbambé abrió el portón y le dio paso al capitán al interior de una corrala. El olor a mierda era infame. Tal parecía que todos sus moradores habían dado de cuerpo a la vez y el suelo del patio estaba sembrado de mojones y regado de orines. Contra una pared, un chiquillo desnudito se entretenía pellizcándose con una mano la pichilla, mientras con la otra explotaba las pompas de mocos que hacía soplando por la nariz las velas que le colgaban. Entraron a un cuartucho en el que una anciana y gordísima negrona, sentada en el suelo, fumaba en una cachimba cuya cazoleta semejaba una blanca calavera. Maíta se dirigió a la abuela en una extraña lengua, en lo que parecía una presentación del personaje…, que era Juan de Dios. Le invitaron a sentarse en un taburete que había en medio del cuarto. La vieja dejó la humeante pipa en el suelo y, con la ayuda de Maíta, se incorporó. Sacó de sus entretelas una especie de plumero y comenzó a dar vueltas en torno al capitán, al tiempo que mascullaba una ininteligible retahíla y le daba plumerazos, desde la cabeza a los pies. Después, cogió una cántara que le ofrecía Maíta Mbambé, de la que dio dos tragos: el primero se lo echó al coleto, el segundo lo tuvo bucheando por su desdentada boca hasta que lo espurreó a los pies de Juan de Dios. Por el olor, supo el capitán que era ron de caña. Después, Maíta le hizo al hombre poner las dos manos vueltas hacia arriba, en cuenco. La vieja, de otras entretelas, se sacó unos blanquísimos huesecillos que vertió en las manos de Juan de Dios. Luego se las cerró con las suyas durante unos instantes y se las abrió de golpe, de forma que los huesecillos fueron a dar en el suelo. La vieja y Maíta se espantaron al ver la posición que aquéllos habían tomado sobre la tierra, mas de sus bocas no salió sonido alguno. Juan de Dios comenzó a sentirse incómodo. Las mujeres se dieron cuenta y, parloteando algo entre ellas, dieron por terminada la sesión. La vieja salió del cuarto dejando solos al capitán y a la sirvienta negra. Maíta se sentó en una esterilla sobre el suelo, frente a él. -¡ Mi señó capitán!, tú eres un espíritu viajero…, y has visto lo que hay poddentro de mi niña Candelaria. Y además, has hecho que lo sepa ella mismita…, que no lo sabía. Juan de Dios iba a replicarle cuando la negrona, con un imperativo gesto, le hizo callar. Y continuó: - Tú ahora tienes que machcharte mu lejo. Primero porque tienes una cosa impottante que hacer en el notte y segundo, porque mi niña no podrá vette en mucho tiempo. Le has abietto la puetta al espíritu que ella lleva dentro y hasta que los dos no se reconcilien no deben encontrarse contigo, ¡como no sea que quieras que ella se piedda para siempre…!- terminó amenazadora. -¿Cuándo podré verla?-, le inquirió mosqueado y deseando terminar con aquella patraña de viejas y de espíritus. - Tú ahora vete al notte y haz lo que tienes que hacer allí…, cuando vuelvas yo lo sabré y te mandaré recado. Cuando salía, al mosqueo que llevaba por haberse visto manejado como un pelele al antojo de una sirvienta negra, hubo de unirse el que le procuró el pisar con sus impecables botas, una espléndida mierda. Salió de la corrala maldiciendo y restregando la bota contra el suelo para librarla del plebeyo olor. Prefería mil veces pisar un cagajón de cualquier bestia de carga que una mierda humana. Sin duda alguna, la mierda humana es la más ofensiva y la más mierdosa de todas cuantas existen, para pisar. Marco Antonio Gabriel murió en el cincuenta y tres; lo que quedaba de él, quiero decir, pues aquella espuertecilla de huesos en que había devenido poco tenía que ver con el zagal que, en otro tiempo, bebiera los salitrosos vientos de la Insula, cuando era Grabié y tuvo la suerte de topar en su deriva con la estrella de Amparito Rocco. Tuvo una mala muerte, él que había sido un buen hombre. Le habían salido unas úlceras por todo el cuerpo y estuvo en un puro lamento los dos meses que le duró la agonía. Bernardina, que era una mujer de una sola pieza, sin haber mediado palabra alguna entre ellos al respecto, lo enterró en el Campo Santo de la Insula. Junto al patético monumento de Juan de Dios y Carmelita Frontela…, a los pies de Amparito. Bernardina sabía que él lo habría querido así y a ella no le importaba: ¡el paso del tiempo, relativiza tanto las cosas…!. Ella misma no habría de tardar mucho en unirse a ellos. Tenía tanta paz aquel trocito de tierra junto a la gran Iglesia que, aquel día, mientras el chino daba a la tierra a Marco Antonio Gabriel y a Grabié, los dos en uno, a Bernardina le apeteció verdaderamente morirse y hartarse de dormir. 254 En el mismo momento en que Chi-ó comenzó a echar paladas de tierra sobre la caja, en el astillero se daba a la mar el que sería el último navío de vela que se botaría en las Gadeiras todas. ¡Qué día más triste…! en él comenzaba el fin de una época dorada de maderas y velámenes, de navegación silenciosa en la que sólo las olas y el viento tenían la palabra. Materiales nobles, sonidos nobles…, nobles hombres. Tuvo el triste honor el navío de sesenta y ocho cañones bautizado con el nombre de Reina Isabel II, pues ya por aquellos días nos gobernaba la borbona fornicadora. Cuando su quilla hendió las aguas del caño, hizo un ruido tal que estremeció los corazones de cuantos, allí presentes, cerraban página a una Época. -¡Qué loco desafío!,- exclamó un viejo teniente de fragata - ¡hemos mordido al Árbol de la Ciencia, el fruto de la máquina de vapor…, pero vamos, por ello, a perder el Paraíso de la navegación a vela…! A partir de ahora se impondrían las hélices, los ruidos, el carbón, los hierros. La rapidez, la suciedad y el estruendo venían de la mano. Muchos marinos se negarían a aquel infame cambio y, junto con sus viejas naves, irían quedándose varados a un lado de los caños y de la vida, negándose a embarcar en aquellos nuevos ingenios que se empeñaban en ignorar los vientos y las mareas, como si las máquinas humanas fueran a poder más que la naturaleza desatada. Alonso, de la mano de Bernardina, ya gobernaba lo que había quedado de la casa de comercio de los Rocco. Juan de Dios, aconsejado por Bernardina, había obtenido varias cartas de recomendación para personalidades de Londres y, especialmente, para el embajador español. Cuando desembarcó en la capital de la Gran Bretaña, se instaló en la casa de los Mompaceres, familia de origen francés, de larga tradición comercial con las casas más importantes de Gades, y especialmente con los Rocco. Eran una familia encantadora que lo colmaron de atenciones y delicadezas. La hija mayor, Delphine, era de una belleza indescriptible. Las proporciones de su rostro eran perfectas y la pureza y blancura de su piel la hacían parecer de porcelana. Tenía multitud de pretendientes de la aristocracia londinense, atraídos por su belleza y por el patrimonio de su padre, con los que ella se entretenía coqueteando con frialdad extrema. Cuando supo el verdadero motivo del viaje de Juan de Dios, quedó prendada de la gallardía de éste. -¡Sólo un caballero español es capaz de semejante hombría!-, le había dicho a su madre apasionadamente, cuando aquélla le contó que venía a rescatar a su amada después de trece años de fidelidad a su recuerdo. El embajador español hizo sus indagaciones acerca del marido de Carmelita. El muy villano, apenas que ella dio a luz a su hijo John y, como no llegara la dote que los padres de Carmelita le habían prometido, pues había caído sobre ellos la ruina, se divorció y la sentenció a trabajar de por vida a su servicio. Se volvió a casar e hizo creer a John que era hijo de su segunda esposa y que su verdadera madre no era más que una sirvienta española. Carmelita callaba y sufría en silencio la traición, por no complicar más la situación, pues el malvado habría sido muy capaz de tomar represalias contra John, si ella le hubiera abierto los ojos a la verdad. El embajador se mostraba partidario de negociar con mister Lally, que así se llamaba el villano, el rescate de Carmelita. Juan de Dios se subía por las paredes y juramentaba que, si aquél se comportaba como un corsario, exigiendo un rescate por su prisionera, la mejor manera de tratarlo sería con la punta de su acero. Finalmente, se impuso la cordura del embajador y las negociaciones llegaron al punto en el que mister Lally entregaría a Carmelita, sin mas ajuar que la ropa que llevara puesta, contra la entrega de una buena suma de monedas de oro. Y en cuanto a John, ni tan siquiera hablar de él admitiría. Según pudo consultar el embajador, Carmelita estaba conforme con las condiciones que se le imponían. Así pues, después de cuatro meses de estancia de Juan de Dios en Londres, Carmelita sería entregada al embajador en el domicilio de mister Lally, y sólo a él, pues, si se hiciese acompañar de 255 alguien, se anularía de inmediato la operación. Tal era el pánico que le infundía la posible presencia del fogoso capitán español. El mediador entregó la bolsa de monedas, que fueron minuciosamente mordidas y contadas por el inglés. Verificada la bondad del pago, hizo venir a su presencia a Carmelita. La pobrecita, aun vistiendo los mejores ropajes que poseía, no pasaba de ser una sirvienta mal vestida, mas su rostro estaba radiante de alegría. Se había despedido de los demás sirvientes, aunque con su exmarido, la esposa de éste, su hijo John y sus hermanastros, no cruzó palabra alguna, ni tan siquiera intercambió una mirada, pues apenas levantaba ésta del suelo. Salió de allí despojada de todo bien material y, sobre todo, de la más elemental dignidad que requiere para sí mismo cualquier ser humano. Cuando, de regreso a la embajada, Juan de Dios se apresuró a abrir la puerta del carruaje para darle su mano y ayudarla a bajar, ella dio un respingo hacia atrás, asustada. El embajador la tranquilizó y, tomándola del brazo, la invitó a apearse. Juan de Dios había pensado que, cuando la tuviera frente a sí, la abrazaría tiernamente…, sin embargo no pudo hacerlo pues notó cómo ella, temerosa y asustadiza, le guardaba la distancia corporal sin permitirle ninguna aproximación. Juan de Dios, en aquellos momentos, tuvo el presentimiento de que toda aquella aventura había sido una gran equivocación, mas trató de tranquilizarse a sí mismo, pensando que habría que darle tiempo a Carmelita para que se sobrepusiera y se le quitara aquella fusquedad de animalito temeroso que la embargaba. La llevó consigo a la casa de los Mompaceres donde, al igual que a él, la colmaron de atenciones, mas su actitud apenas experimentaba mejoría alguna. Aquella Carmelita no tenía nada que ver con la criatura alegre, jovial y segura de sí misma que él había conocido en las Gadeiras. Cuando al fin pudo tener una entrevista reposada con ella, le habló de su proyecto de rehacer sus vidas en el continente americano. Ella, ausente, no le contestó. Sólo consiguió que, de sus ojos, bajo su mirada perdida, brotasen dos amargas lágrimas. Entonces Juan de Dios se acordó de la carta que, en el sueño, ella guardara en su pecho y, con tanto atrevimiento como inocencia, asió con su mano el pecho izquierdo de Carmelita, pudiendo notar bajo el vestido la dureza, sin duda, del papel de su carta. Ella cogió la mano de Juan de Dios y la apretó contra la carta, su pecho y su corazón…, y así permaneció unos instantes. Después, se levantó, acarició la mejilla del hombre con una mano, al tiempo que con la otra sujetaba la carta contra su busto, y se retiró a su habitación. A la mañana siguiente, cuando la doncella fue a llevarle el desayuno a la cama, Carmelita estaba sentada frente a la ventana, mirando la calle, al tiempo que se cogía un cabello de la cabeza, lo jalaba hasta arrancárselo, lo pasaba por sus labios, chupándolo de cabo a rabo para dejarlo tieso y lo dejaba caer al suelo, a su lado. Donde ya había una porción de ellos que indicaban el rato que llevaba de tal guisa. Desoyendo los consejos del embajador y de los Mompaceres, Juan de Dios optó por traérsela a España. No estaba dispuesto a volver de vacío después de tanto tiempo y esfuerzos. Por su amigo Alcalá Galiano conocía de la existencia de una Casa de Toledo, donde se recogía y daba tratamiento a las personas que perdían la cordura. Allí, desgraciadamente, había muerto Margarita López Morla, la apasionada furierista jerezana, en su segunda recaída en la demencia. Y allí se dirigió Juan de Dios, si bien con pocas esperanzas de recuperación, al menos por dotarla de todas las atenciones y cuidados que, hasta entonces, el canalla inglés le había negado. En Madrid, permanecería Juan de Dios unos meses, haciendo frecuentes visitas a Carmelita en la Casa de Toledo. Ésta permanecía en un mutismo absoluto, como si hubiera perdido todo interés por el mundo que la rodeaba. Afortunadamente, se le quitó la manía de arrancarse los cabellos, ya que, de lo contrario, a estas alturas, habría estado calva como una calavera. Finalmente, como no se vieran mayores progresos en su enfermedad, Juan de Dios decidió que, en su casa de Gades, estaría mejor atendida por su madre y las criadas de lo que lo estaba en la casa de reposo y con menor coste para sus castigadas arcas. Su nueva vida en las Américas quedaba en nada; la esperanza de renovar su viejo amor con Carmelita se esfumaba; toda su vida quedaba nuevamente sin definición alguna, suspendida en el éter, fría y yerma. No hallaba horizonte hacia donde volver la mirada. Candelaria era don Luis y ahora los tenía perdidos a los dos. Su padre había muerto. Sólo le quedaban su anciana madrastra, su enferma e inasequible amada, el zagalejo de Vejer… y, entre tanto desespero y tanta solitud, la realidad incuestionable de la Mar abrazando a su añorada Gades…, siempre en su sitio, siempre ahí…, la fiel, honesta, dura y brava Mar. 256 De regreso a Las Gadeiras, lo primero que hizo fue mandar quitar las columnas del monumento funerario del Cementerio de la Insula. Se llevó una buena impresión de cómo manejaba Alonso el negocio familiar y de la buena armonía en que vivían éste y Bernardina y rezó para que la llegada de Carmelita no la alterara. Ni tan siquiera se planteó mandar recado a Maíta Mbambé. Así es que, nuevamente, se dio a la mar. Navegó por el Atlántico hasta La Coruña, desde allí puso proa a Brest en la vecina Francia y, a través del Canal de la Mancha, enfiló la desembocadura del Sena, recalando inicialmente en el puerto de Le Havre, donde descargarían los ricos caldos de Xerez que portaban en sus bodegas, siguiendo, a través del río, hasta el puerto fluvial de Rouen, donde embarcarían los cereales que habían de traer a Las Gadeiras. Mientras se hacían las faenas de la carga en Rouen, navegó río arriba en un paquebote hasta París, por disfrutar durante unos días de la bella y cosmopolita capital francesa. Coincidió, aunque él no lo sabría jamás, su estancia en la gran ciudad con la muerte y entierro de la bellísima Delphine. Ella estaba conmovida y enamorada de la gallardía que había demostrado Juan de Dios en Londres con su novelesca recuperación de Carmelita Frontela y se había dado a la muerte por el romántico procedimiento de abrirse las venas en un baño de agua tibia. Asqueada por un par de desafortunadas experiencias con cortejadores que tan sólo buscaban la perfección material de su belleza, dio en elevar a los altares la feroz fidelidad de Juan de Dios para con su amada, a través de tantos años y vicisitudes. Y, junto con la gesta, puso, en el ara del amor perfecto, al autor de la misma, el galán español. Unas fiebres malignas la habían dejado muy debilitada y, cuando comenzaba a sobreponerse a aquéllas, vio tan desmejorada su hermosura que no pudo evitar el penetrarse en una gran melancolía que la hizo creer que aquella situación en la que se encontraba habría de ser irreversible. ¡Cuántas veces las criaturas, por no dar lugar a que el tiempo realice su trabajo…, lo estropeamos todo, llevando a devenir en definitivo e irreparable lo que apenas era banal y transitorio! Cuando vino la muerte a ocupar el espacio que la sangre había dejado en sus venas, su rostro recuperó, de forma milagrosa, la hermosura que había tenido en sus mejores momentos. Y hasta tal punto su exangüe rostro parecía bellamente esculpido en mármol que uno de sus enamorados, tan locamente prendado de su belleza, como ignorado por Delphine, que a la sazón era un virtuoso escultor, tomó frenéticos apuntes del ya frío rostro de la joven para, a la postre, esculpirle y erigir sobre su tumba, la más bella escultura de cuantas se hallaban en el cementerio parisino de Père Lachaise. Juan de Dios regresó a Las Gadeiras a mediados de Julio. El viento de Levante arreciaba desde hacía una semana sin darse reposo alguno, tanto por la noche como por el día, oscilando entre fuerte y desatado. Y hacía un calor de sofoco. Juan de Dios se lo había encontrado todo tal y como lo había dejado antes de su partida. Carmelita no había mejorado ni tampoco empeorado, sin embargo, ¡a saber por qué razón!, Juan de Dios la encontraba más atractiva que nunca. La prolongada falta de compañía femenina y la impenitente levantera se le metieron en las mientes y en la entrepierna con la fijación de una gotera y no paró de buscarle las vueltas a Carmelita…, hasta que se las encontró. Sacó a relucir durante el almuerzo el tema de la higiene personal, cuya práctica tan de moda se encontraba por aquellas fechas entre la alta sociedad parisina y que los más afamados cirujanos relacionaban, de forma directa, con el goce de la buena salud. Tantas vueltas se dieron al tema que, cuando se levantaron, después de los postres, todos estaban ansiosos por escamondar sus mugrosos cuerpos. Bernardina mandó a las criadas preparar una tina de agua templada en la habitación de Carmelita, con el propósito de lavarla de pies a cabeza y ver de procurarle, de esta forma, alguna salud de la que tan necesitada estaba. Cuando, con la ayuda de una criada, la tenían dentro del 257 barreño con el agua por los tobillos y toda desnuda, Juan de Dios, con la decisión de la pasión que lo embargaba, penetró en la alcoba. Bernardina se dispuso a regañarle, pero cuando vio la varonil determinación que había en la mirada de su hijo, hizo un gesto a la criada y se retiraron las dos, cerrando la puerta tras de sí…, dejando que sucediera lo que tenía que suceder. La vida, las más de las veces, es como un juego de azar. Yo diría que como el perverso juego de las “siete y media”, en el que resulta de rigor, que te pases…, o que no llegues. Y así le había venido sucediendo al pobre de Juan de Dios, que siempre anduvo errado, unas veces por largo y las otras por corto, mas aquel día, en aquella ocasión, siguiendo los pasos que el corazón y la entrepierna le pedían, iba a envidar a la vida y le iba a sacar, por la mano, las siete y media. Él allanó la partida haciendo que todas sus acciones estuvieran presididas por una dulce lentitud y una gran ternura. Ella, ausente, parecía más una espectadora de la partida entre Juan de Dios y la Vida, que la otra mitad, la otra pieza a encastrar. La primera carta fue de puro azar…, el “As de Bastos”: el atributo del varón, sabrá dios por qué causas, se dotó de tal rigidez y consistencia, como el pobre Juan de Dios no recordaba más que de sus tiernos años mozos. Enseguida de la tierna aproximación, se vino el suave abrazo y la complementación. Una vez los dos en uno, vino la segunda carta, también de puro azar…, el “Dos de Copas”, pues, sin duda, hubieron de ser las dos copas de riquísimo y dulcísimo moscatel chiclanero que se había tomado el varón durante el almuerzo las que hicieron que sus amorosos fluidos corporales, que, normalmente, rondaban a la vuelta de la esquina, en esta ocasión, hubieran de andar perdidos en lontananza, a juzgar por el tiempo que tardaron en acudir a su inexcusable cita. El envite de las dos primeras cartas, tan oportunamente servidas, estaba consiguiendo que la espectadora dejara, por momentos, de ser tal, para convertirse en parte muy protagonista de la jugada. Tanto fue así, que la siguiente carta no pudo ser otra que el “Cuatro de Espadas”, pues cuatro certeras estocadas recibió, el epicentro cerebral de la mujer, consecuencia de los cuatro gozosos estertores que le produjeron su perfecto acoplamiento corporal con el varón. De resultas de aquel maravilloso encuentro, desapareció para siempre la locura de Carmelita Frontela. Fue como cuando, desatascada una cañería, la suciedad se vierte toda por el sumidero en ruidoso vacío, haciendo que todo vuelva a circular de un modo perfecto, o como cuando se deshollina una chimenea y el tiro vuelve a respirar, el aire se purifica de humos, el fuego se aviva y todo vuelve a su rutinario y magnífico funcionamiento. Después de la unión de sus cuerpos, Carmelita, como si acabara de despertar de un sueño, retomó sus vidas en el punto en que las había dejado cuando él marchó a las Américas y ella se había enamorado equívocamente del plebeyo inglés y comenzó a darle a Juan de Dios toda clase de explicaciones del porqué de su comportamiento en la traición, y a relatarle al mínimo detalle las causas y justificaciones de sus errores de jovencita inexperta. La pobrecita las había repasado una y mil veces en su agonía con el pérfido británico. Mas con todo y con esto, si sumamos nuestras cartas, a saber, As de Bastos, Dos de Copas y Cuatro de Espadas…, hacen sólo siete, ¿dónde está la media que falta…?. La media vino en forma de “Sota de Oros”: llegó a los nueve meses de aquel encuentro, en la forma de una preciosa hijita que trajo debajo del brazo el pan de la prosperidad para la familia de los Rocco Frontela. Pues Juan de Dios y Carmelita contrajeron cristiano matrimonio en la iglesia del Carmen de la bella Gades. Y la vida, como en otra ocasión le sucediera a su padre adoptivo, Marco Antonio Gabriel, nuestro Grabié, le ofreció a Juan de Dios una venturosa empopada. Daba gloria verlos pasear por las calles de Gades, cogidos de la mano, como dos novios llenos de madurez y plenitud. Las personas mayores que conocían su historia de desencuentros, les sonreían al pasar y casi les aplaudían, llenos de gozo y de felicidad en la contemplanza de aquella milagrosa pareja de tan azaroso destino y difícil encuentro. ¡Qué raro y qué bonito, es ganarle a la Vida una partida! 258 22. “El año de los tiros” (1860-1868) Candelaria, por su parte, desde la violenta revelación que le hiciera Juan de Dios, había entrado en una fase convulsiva en la que sus estados de ánimo eran tan variables como los vientos de las Gadeiras y, a veces, tan violentos como aquéllos. No puede decirse que don Luis hubiera vuelto a manifestarse plenamente como una nueva personalidad de la niña, sin embargo, ella había tomado conciencia de que su ánima venía desde muy atrás en el tiempo y empezaba, poco a poco, a descubrirla, estableciéndose una especie de corriente en ambos sentidos, entre Candelaria y don Luis, su consciente y su inconsciente, que les abría y cerraba puertas, encendía y apagaba luces, enriqueciéndolos o empobreciéndolos, maravillándolos o espantándolos. Don Luis no podía manifestarse de una forma pura y directa, en su anterior condición de varón, sino como pasando a través del tamiz mental de la mujer, con la extravagante femineidad que ello comportaba. De cualquier forma, con el paso del tiempo, ella se iría normalizando y volvería a hacer vida social, recuperando sus reuniones con los románticos idealistas que pugnaban por reorganizar el mundo y retomando la escritura de su apasionado libro en defensa de la influencia de la mujer en el esquema social al uso. En cierta ocasión, después de haber escrito cuatro enfervorizadas páginas proclamando la independencia de la mujer frente al sojuzgador varón, como quiera que se sintiera el estómago vacío, bajó a la cocina y entró en la despensa por ver qué llevarse a la boca. En esto que, del gallinero que había en el patinillo, regresaban la cocinera y su ayudanta, con la cosecha de huevos. Mientras los iban colocando en la fresquera, ajenas a la presencia de Candelaria en el interior de la despensa, la pinche, algo más joven que la cocinera, pero ambas mozas, le refería a ésta su salida del pasado domingo. - Nosotras seguíamos caminando como la que no quiere la cosa…, y ellos los dos detrás nuestra diciéndonos zalamerías sin parar... - Y, quiénes eran, ¿los muchachos Voluntarios del mes pasado…? Candelaria, mientras oía la conversación de las muchachas, ajena a ellas, proseguía su búsqueda de algo que le quitara el hambre. - ¡No, mujer, estos dos son nuevos! El mío es artillero y el de la Sole es carabinero. Pero, déjame que te cuente. Sin que ellos se apercibieran, nosotras nos fuimos encaminando hacia el cementerio, que tú sabes que al fondo hay dos panteones muy grandes y una pérgola cubierta de flores de petimení, que está muy reservada. - ¡Hija!, ¿ y no te da cosa de ir al cementerio…? - ¡Qué va, tonta!, si es el mejor sitio para verte con los muchachos. Pues, como te digo, nos fuimos a la pérgola del cementerio y pusimos al niño a la entrada con un dulce de arropía que le había comprado el mío, para que tosiera si veía acercarse a alguien. Y entonces ellos empezaron a decirnos gracias y nosotras, venga de reírnos. Y, cuanto más gracia nos hacían, ellos más cosas decían. Y nosotras riyéndonos y riyéndonos y ellos, de mientras, tocándonos los chochos… ¡nos lo pasamos, divinamente! Candelaria, al taparse la boca con las manos para contener la risa que le había provocado el inesperado desenlace, cayó al suelo la manzana que había cogido. Al oír el ruido, las cocineras corrieron, avergonzadas, al patinillo. Candelaria aprovechó la coyuntura para, haciendo mutis por el foro, regresar a su habitación. Una vez allí, muerta de risa, cogió las cuatro hojas de papel y las hizo un puñado. Más tarde las recuperaría y plancharía con las manos contra su pecho. Y en la primera de ellas abrió un paréntesis y escribió: “Para leer en el próximo siglo, en el que espero que no suene a chino”. Casimiro Garnica, el esposo errante de Candelaria, vino a recalar en las Gadeiras allá por el 259 año de 1853, recién cumplidos los 45 años. Se presentó en casa de los Ponce de León de El Puerto, como quien regresara de comprar “pescaito” frito en la freiduría de la esquina. Se había hecho preceder de un equipaje de siete grandes baúles, portados por cuatro criados negros en dos lujosos coches de caballo, que con las mismas y, sin dudarlo un instante, Candelaria había pasaportado, sin ni siquiera dejarlos descargar, hacia la fonda de La Rufana, que era la de más postín de los Puertos en aquellos tiempos. Al final, la realidad jurídica de su matrimonio y la presión que la sociedad portuense ejercía, más que sobre ella, sobre sus padres, terminó imponiéndose y Candelaria hubo de admitir que su marido viniera a vivir bajo su mismo techo, que no a yacer en el mismo tálamo. Los caudales que traía consigo Casimiro y el derroche que de los mismos hacía siempre que tenía ocasión para ello, no fueron tampoco ajenos a la buena acogida que le dispensaron sus comprensivos suegros. Alguna mina de oro hubo de encontrar el malandrín en la baja California, pues tal parecía que portara consigo toneladas del preciado metal. Don Luis y Candelaria despreciaban, cordial y educadamente, al rico indiano que no sólo no había evolucionado en su personalidad con el paso del tiempo, sino más bien todo lo contrario, pues tantas más riquezas atesoró que tanto más zafio, materialista y soez se volvió. No habría, sin embargo, de arrepentirse la arisca esposa del regreso de su olvidado marido, pues, al cabo de unos meses, se lo trajeron fiambre, de madrugada, procedente de un ventorrillo de lenocinio en el que se corría grandes juergas con gente de baja estofa a la que de continuo convidaba. Un galeno dijo que había muerto de meningomielitis aguda y otro que de enterocolitis tuberculosa, pues, al parecer, presentaba tal variedad de sintomatología médica que había dónde escoger. Tal vez el diagnóstico más certero lo diera un gitano, asiduo de sus borracheras y bacanales, que sentenció: “don Casimiro s’a muerto…, jarto de tó”. La cuestión fue que Candelaria se encontró heredera de una importante fortuna y libre de su engorroso matrimonio y de su depravado marido, todo ello de una sola tacada. Con gran extrañeza de todos, se emperró en enterrarlo en le cementerio de la Insula, a pesar de la complicación administrativa que ello comportaba. Maíta Mbambé no tuvo más que mirar los ojos de la niña, para conocer la causa de aquella decisión…, se brindaba a sí misma, en las futuras visitas a la tumba de su esposo, la posibilidad de un encuentro fortuito con el romántico Juan de Dios. Después del entierro en el cementerio de Chi-ó, se quedaron unos días en La Isla, en la casa del tío Perico. Candelaria venía manteniendo encuentros amorosos, desde antes que regresara su marido de California, con el mozo de cuadras de la casa de sus padres. La negrona era la enflautadora de las citas amorosas, a las que Candelaria se entregaba sin ningún reparo por precaverse de un embarazo bastardo. Siempre había actuado así desde que conoció su dificultad para quedarse encinta. Pues bien, estando en la hacienda del tío Pedro, la negra adivina vio algo en la expresión de Candelaria por la que supo que la niña estaba preñada del gañán de los establos. Lo que menos le interesaba ahora a Candelaria, pensaba la negra, es que se la supiera grávida bastarda, pues había sido público y notorio el rechazo de ella hacia su marido. Para solventar el problema, una mañana muy temprano, acudió a la alcoba de Candelaria y la despertó llena de agitación. Le contó que había tenido un terrible sueño en el que vio cómo su hija, María de las Mercedes, corría con sus manos cargadas de monedas de oro y del cielo bajaba un terrible pajarraco que quería engancharla de su rubia melena para transportarla a su nido, encandilada con el brillo de las monedas. Un zagal que veía la escena pujaba por acudir en su ayuda, zarandeando los barrotes de madera de la jaula en la que se encontraba preso. Y, al final, la horrible ave consiguió su propósito arrastrando a la pobre niña, suspendida de sus trenzas, a los más escarpados picos de la cordillera en la que tenía su guarida. La interpretación del sueño que Maíta hiciera metió el corazón de Candelaria en un puño, que es lo que ella buscaba. Le dijo que el sueño presagiaba los graves peligros que entrañaría la administración de la fortuna que María de las Mercedes heredaría. Y que el único que podría ayudarla sería el hermano que ella tuviera, que en el sueño era representado por el niño de la jaula. Candelaria, que era como tierna arcilla en las manos de la negra, lo creyó a pies juntillas, llenándose su alma por ello de congoja. Cuando, al cabo de dos días, estaba suficientemente angustiada, Maíta Mbambé le trajo de la mano la solución de sus problemas. Había tirado los huesos las dos noches anteriores, a la hora de las brujas, y la respuesta estaba clara…, debería someterse al “embrujo del póstumo”. El tal encantamiento consistía en que la viuda debía acudir a la tumba del marido muerto, en la primera luna llena después del entierro, los días antes, durante y después, del plenilunio, vestida solamente con blusa y saya blancas. Se montaría a horcajadas sobre el montículo de tierra que 260 gravitaba sobre el cadáver y, una vez allí, debería de mear el orín que habría estado conteniéndose todo el día. El calor de la orina despertaría el miembro del muerto que se empalmaría y, a través de la tierra, penetraría en la viuda, preñándola de un póstumo. La luna llena era el siguiente día, de tal manera que aquella misma noche habían de hacer la primera visita al cementerio de la Insula, para lograr el sortilegio y procurarle el hermano protector a la hija de Candelaria. La experiencia, no obstante, fue desastrosa, pues la criada había hecho beber a Candelaria más agua de la cuenta durante todo el día, de manera que aquélla, antes de cabalgar el lomo de tierra, no pudiendo más, abrió la espita y allá que fue el dorado y cálido fluido sin tino alguno, a caer donde a él mismo se le antojó. La segunda noche fue todo lo contrario, pues después de haber permanecido a horcajadas un buen rato sobre la tumba, sin duda los nervios la atenazaron y se le quitaron totalmente las ganas de orinar, hasta el punto de no echar gota. El tercer día, o mejor dicho, la tercera noche, todo iría mejor. Cuando llegó la hora, Candelaria tenía muchas ganas de orinar, pero se podía aguantar. Se puso de pie, con las piernas abiertas, sobre el lomo de tierra y poco a poco fue bajándose hasta dar con las rodillas en el suelo. La parte interior de sus muslos sintió el frescor de la tierra nocturna. Debería de orinar un poco y después contenerse, para dar lugar a que la tierra se fuera empapando de su calor, pues si orinaba del tirón el preciado líquido de vida se desparramaría por los lados sin llegar a calar al muerto. Fue bajando sus caderas hasta que sus nalgas tocaron la desnuda tierra. Esta vez Candelaria estaba muy concentrada en lo que hacía y, sobre todo, estaba firmemente convencida de que iba a ser poseída por el cadáver de su difunto esposo. Orinó un poco y, haciendo un gran esfuerzo, se contuvo. El orín, en su hinchada vejiga, pugnaba por salirse todo a caño libre, mas ella se aguantaba. Con sus muslos apretaba el lomo de tierra como si estuviera realmente montando varón y, de nuevo, abrió cautelosamente el caño. Comenzó a tener sofoco y no dudó en quitarse la blusa por la cabeza quedándose el torso desnudo. Se tumbó hacia delante sobre el lomo de tierra dando con sus pechos sobre ella y asiéndose con muslos y brazos a lo que ya para entonces era el cuerpo de su marido, nervudo, recio y joven, como cuando recién casados la poseía en Santiago de Cuba. Se sintió firmemente penetrada y cabalgó, sudorosa y sucia de tierra, a la luz de la hermosa luna que las galopantes nubes dejaban entrever de cuando en vez, hasta que…, al mismo tiempo que dejaba escapar el caño del orín que aún le quedaba en sus entrañas, recibía los chicatazos del muerto que la dejaron colmada y exhausta, cayéndose desplomada hacia delante sobre el lomo de tierra. Maíta Mbambé, que había contemplado en silencio toda la escena y que se había cuidado de procurarse testigos que la chismorrearan, se apresuró a tapar a Candelaria con el chal que se había quitado al llegar y que ella le guardaba. Delicada y cariñosamente la abrazó y la levantó, apoyándola contra su generoso pecho. Cogida por los hombros la condujo hasta la calesa que las aguardaba y, con las mismas, se retornaron a la Isla. El hijo varón que le naciera a Candelaria a los ocho meses, aunque de nombre de pila Casimiro, como su difunto padre, sería conocido, para los restos, por el sobrenombre de El Póstumo, mote que algunos empleaban inocentemente, ignorantes de su origen y otros, conocedores del chismorreo del episodio del cementerio insular, lo empleaban con su mijita de sorna. Cuando Maíta Mbambé le había sacado el niño de las entrañas, se lo escamondó y, al entregárselo, llena de ternura, le dijo al bebé: -“¡ Aquí te entrego, niño mío, pom’madre a la mejó mujé dem’mundo…, te acompañará en esta vida hasta que cumplas los cuarenta!” Candelaria, que justamente acababa de cumplir sus cuarenta años, supo entonces, a ciencia cierta, que viviría hasta los ochenta. Si bien se le encogió el corazón al saber tan ciertamente su final, cuando comprobó el amplio margen que aún le quedaba, se consoló y tomó la decisión, para no perder el tiempo y estar consciente en todo momento de la vida que le quedaba, de que, a partir de aquel año, contaría su edad, no por los años vividos, sino por los que le restaban por vivir. Candelaria, ante la desazón que le producía saberse don Luis, había terminado por adjudicar 261 al fantástico mundo de los sueños y de las brujerías de Maíta Mbambé el suceso que le rebelara Juan de Dios. Ninguna consecuencia práctica se derivaba del hecho de que ella hubiese vivido algunas otras vidas, si de ninguna manera podía valerse de aquellas experiencias. Así pues, a qué martirizarse con buscar respuestas inalcanzables que sólo conseguían ponerla de un humor de perros, haciendo la convivencia con ella, a todos los que la rodeaban, insoportable. Entonces, delicada pero conscientemente, cerró aquella puerta que apenas había entreabierto, renunciando a cuanto de bueno o malo hubiera tras de ella. En Gades, el gusarapito Fermín Salvochea había crecido y se había convertido en un renacuajo mozalbete de espigada figura, finos modales y acusada personalidad. No era ajeno a la cristalización de aquella personalidad don Fermín padre, que había sabido inculcar en su único hijo los más altos valores éticos y morales que poseía. Desde pequeño, el mozalbete había tenido predilección por relacionarse con chavales de inferior condición social que la suya y gustaba más de la calle que de los salones para sus juegos. Aunque unos años mayor que él, había hecho amistad con el rústico Arbelloto, al que había transmitido, en gran medida, sus conocimientos mercantiles y sus ideales democráticos. Pasaban largos ratos en el comercio de los Rocco, una vez cerrado al público y marchados los empleados, en interminables pláticas filosóficas, políticas y sociales. En cierta ocasión, un domingo por la tarde, estando la marea muy baja, se echaron a caminar por la arena mojada, Fermín, Alonso el Arbelloto y dos zagales más, amigos de Fermín, de familias pobres y asiduos de éste. El muchacho venía emocionado con la historia de Clararrosa que su padre le había contado días atrás. En el Casino, había completado, hablando con algunos señores mayores, coetáneos del cura apóstata, su visión del legendario personaje. Condujo a los compañeros de paseo, ensimismados en la novelesca narración de las aventuras del cura, hasta que llegaron a la altura del cementerio de San José. Cuando estaban en el lugar aproximado en el que fue enterrado Clararrosa, Fermín cogió un puñado de arena y, mostrándosela al sol poniente, le dijo: -¡Levanto en mi mano el relevo de la lucha por las libertades del hombre…, y juro entregar mi vida a esta noble causa! En el camino de regreso, se comprometió ante sus camaradas a que, para no olvidar la promesa que acababa de hacer, a partir de aquella tarde, todos los días de su vida que la salud se lo permitiera, se bañaría en aquellas benditas aguas que eran depositarias de los restos del cura loco de las libertades, tanto en invierno como en verano, en primavera como en otoño. En el año cincuenta y siete, un nuevo acontecimiento haría que los Ponce de León de El Puerto se juntaran con los de La Isla, en La Insula: la inauguración de la traída del agua potable al Arsenal, desde los pozos sitos en la vecina población de San Carlos. Unos tubos de hierro traían el preciado líquido hasta el frente del arsenal y, a partir de allí, se forraban de unas mangas de gutapercha y eran tendidos al fondo del caño para que no entorpecieran el tránsito de buques. Al llegar a la orilla del Arsenal las tuberías subían nuevamente a tierra y el agua, buscando su nivel, ascendía hasta un magnífico depósito de hierro que se había levantado junto a la Puerta de Tierra. Desde el depósito, el agua caería por gravedad a los distintos departamentos, obradores y cuarteles y, especialmente, a una espléndida fuente que se había instalado en la explanada que había entre las casas de oficiales y la Iglesia. La plaza se había engalanado de guirnaldas vegetales, cintas y banderolas, y la ceremonia de funcionamiento de la fuente simbolizaría el funcionamiento de toda la instalación. Después del acontecimiento, las autoridades pasaron al palacio del virrey, donde serían agasajados con unos pasteles. El ambiente que se respiraba entre civiles y militares era de optimismo, pues la actividad económica de la Bahía se estaba revitalizando. La construcción del ferrocarril, la salida de productos como los vinos de Jerez y el aceite de oliva, con destino a los puertos de la América independiente y especialmente hacia Cuba (La Pequeña América) estaban dando una actividad renovada al puerto de Gades. La construcción naval de la Insula mantenía en activo a más de 1.500 obreros. Se había abierto en Gades una fábrica de tejidos de hilo movida por vapor. La fábrica de tabaco alcanzó a tener 1.800 obreros. Se abrieron fábricas de naipes y de gas. Y, por último, la guerra de Crimea, que tanto estaba favoreciendo al comercio de España y en especial al de Las Gadeiras. Los puertos de la Bahía y ésta misma, estaban repletos de buques procedentes de todas las naciones y de todos los puntos cardinales de la rosa de los vientos. 262 El Palacio del virrey estaba repleto de autoridades y personalidades de las Gadeiras. Que nosotros conozcamos, estaban Juan de Dios y Carmelita Frontela con su hijita Rosario, que ya tenía diez añitos. Elizabeth y Margarita, las hijas de Joaquín Luis, nietas de don Luis en Chi-ó y de Azucena, que tenían, respectivamente, veintidós y veinte años. Se habían cuajado en dos preciosas damitas inglesas que hablaban la lengua de su padre con marcadísimo acento británico y se habían convertido en el centro de atención de todos los jovenzuelos de la recepción, que las rodeaban como moscones a la miel. Habían venido a conocer a su abuela y residían con ella en Medina, desde dos meses atrás. También estaban los padres de las referidas jovencitas: Joaquín Luis e Ingrid Paine. No podían faltar don Pedro Ponce de León, los padres de Candelaria, ella misma y su inseparable Maíta Mbambé, al cuidado de El Póstumo, que contaba ya con seis años, así como María de las Mercedes, un precioso pimpollo de dieciséis años, con la misma belleza y desparpajo que su singular madre. Ya por estas fechas, Candelaria, con su nuevo sistema de cumplir años, contaba con treinta y siete, en lugar de los cuarenta y tres que le correspondieran. Tampoco faltaban los inseparables Arbelloto y Fermín, que se debatían ansiosos entre acudir a los corrillos de los mayores, donde se debatían temas políticos, o acudir a la irresistible llamada de la sangre junto a los corrillos de jóvenes y jovencitas. Maíta estaba toda angustiada, pues se había percatado de la presencia de Juan de Dios y se temía un inevitable encuentro con su niña, del que no esperaba nada bueno. Sin embargo, fue María de las Mercedes la primera en tropezarse con Juan de Dios y, olvidándose de la compostura exigida por su nuevo estatus de “señorita”, reaccionó como la niña que era y se le abalanzó al cuello llena de alegría. Después de conocer a Carmelita, los cogió a cada uno de una mano y, como quien ha encontrado un tesoro, los llevó a la presencia de su madre. Cuando Candelaria se dio la vuelta a la voz de su hija y se la encontró flanqueada por Juan de Dios y Carmelita, se quedó sin respiración. Las calmas y las tempestades, las alegrías y las penas, el pasado y el presente, don Luis y ella misma, se le iban y se le venían, entorbellinándola hasta la parálisis más tonta y absoluta. -¡Mamá…, es Juan de Dios… y su preciosa esposa, Carmelita…!-, le dijo María de las Mercedes queriéndola sacar del pasmo. - Juan de Dios…-, repitió ella con un hilito de voz. Entonces él, lleno de calma y dueño de la situación, le cogió las enguantadas manos, se las besó y se la presentó a Carmelita diciéndole: - Ante ti tienes a la persona que más estimo en este mundo…, ha sido mi estrella polar en las más difíciles singladuras de mi vida. “Besa mis manos…, pero se refiere a don Luis…”, pensó Candelaria confundida. - Su ayuda - continuó Juan de Dios- fue inestimable para que me decidiera a rescatarte. Estuvo en el lugar adecuado en el momento preciso. Carmelita se adelantó y cogió las manos de Candelaria de las de su esposo, estrechándolas tiernamente contra su pecho y con enorme afectividad le dijo: - Juan de Dios me habla con frecuencia de usted…, espero que reanuden su vieja amistad…, cuenten con mi colaboración para ello. - En verdad, Carmelita, que Juan de Dios es portador de cualidades poco comunes en estos tiempos que vivimos…, usted ha tenido cumplida prueba de ello…, mas conmigo tiene una cuenta pendiente que espero que algún día saldaremos…, sobre todo porque se da el caso de que yo soy la acreedora…, y él es el deudor… Maíta Mbambé, atenta desde la barrera a la lidia de aquel bravo morlaco, salió al quite de Candelaria, requiriendo su presencia para cualquier nadería del niño Póstumo. Cuando se hubieron separado, Juan de Dios supo que estaba totalmente curado de la pasión que un día sintió por ella. Candelaria, sin embargo, no. Una mujer de su hermosura no estaba habituada a ser rechazada en beneficio de otra mujer…, aunque tuviera que reconocer que Carmelita estaba preciosa y, al parecer, totalmente curada de su locura. Despechada, se aproximó a una tertulia de caballeros, conocedora de sus encantos y dispuesta a convertirse en el centro de atención de todos, 263 desplegando estratégicamente todas sus armas de seducción, que no eran pocas. En el centro del corro, un espigado jovenzuelo estaba refiriendo, como si fuera de primera mano, los sucesos de Benaoján. Al parecer, dos comerciantes de Utrera, henchidos de espíritu revolucionario, se habían sublevado con doscientos hombres en la zona de Utrera y de El Arahal, en demanda de trabajo y, ¡cómo no!, del reparto de las tierras. Según explicaba vehementemente Fermín, habían recorrido victoriosamente las poblaciones de Utrera, El Arahal, Paradas y Morón. No obstante, cerca de Benaoján, habían sido sorprendidos por las tropas de Narváez que los derrotaron en toda la línea. La represión fue brutal, pues se fusilaron no menos de noventa y cinco jornaleros, sin misericordia alguna. Candelaria intercedió sacando a colación la reciente ilegalización del Partido Democrático que se fundara en el año 49. La mayoría se mostraba indignado ante tan poco democrática medida, pues el tal partido englobaba en sus filas a miembros de la mediana burguesía que, en ningún momento, se habían mostrado contrarios a la ley y las buenas costumbres. Candelaria continuó refiriéndoles cómo, a partir de la ilegalización, se estaban organizando al estilo carbonario. Es decir, en células de 10 miembros, llamadas “chozas”, en las que sólo uno conocía a los demás miembros. El Comité Central era llamado, siguiendo la moda furierista, “Falansterio”. Entre sus miembros más señalados en las Gadeiras, estaban Paúl y Angulo, Rafael Guillén, Ramón Cala, la misma Candelaria y…, cómo no, Fermín y el Arbelloto. La reunión, puesto que la mayoría de sus componentes eran demócratas, discurrió por la continua alabanza del sistema democrático, tomándose como ejemplo los continuos pasos dados en este sentido por las colonias americanas, y muy especialmente por los americanos del norte. Un capitán de corbeta, queriendo rubricar la tertulia remedando a Benjamín Franklin, dijo: -“¡Donde hay libertad, allí está mi patria!” Fermín, sin pensárselo dos veces, le contestó: - ¡Pues donde no la hay, allí está la mía! - He aquí dos formas de enfrentarse a la vida – terció Candelaria – la de quien busca el Paraíso, allá donde éste se halle, y la del que está dispuesto a inventarlo allá donde no se encuentre. La frase de Fermín había dado, como una flecha, en el centro del corazón de Candelaria. Y la de ésta, a su vez, atravesó de parte a parte el indómito pecho del larguirucho Salvochea. Ambos quedaron prendados el uno del otro, como dos cometas que se hubieran cruzado fulgurantes y espectaculares, en el firmamento infinito. ¡Qué importa a las almas sublimes la diferente edad de los cuerpos que las contienen! ¡Es tan fatigoso el solitario caminar de los seres evolucionados a través de la desértica aridez de la mayoría de las criaturas…, tan primarias, que cuando dos de ellos se encuentran, el júbilo de sus corazones es espléndido, pues toman conciencia de no estar perdidos en el infinito de la incomprensión y la ignorancia! No obstante, el destino no iba a procurarles ocasión de profundizar el uno en el otro, pues el larguirucho iba a ser enviado por sus padres, siguiendo la tradicional costumbre burguesa de la época, a perfeccionar sus conocimientos mercantiles a Inglaterra, donde, además, completaría con la práctica sus estudios del lenguaje de los pérfidos albiones. Allí se encontraría con Javier Istúriz, revolucionario gaditano del año veinte, emigrado en el veintitrés, y que, a la sazón, era embajador de España en Londres. El ambiente intelectual y revolucionario en todos los órdenes de la vida y de las ciencias que se encontraría Fermín en Inglaterra iba a marcarlo para el resto de su vida. Cuando el joven gaditano, descendiendo del vapor regular que hacía la travesía, puso el pie en el muelle de Londres, lo primero que vieron sus ansiosos ojos fue un cartel de tela pegado a un muro en el que se representaba a un mono vestido de chaqué, con esta leyenda a sus pies: “Darwin”. Sin duda, la teoría de la evolución de las especies escandalizaba a los londinenses de la época. Durante éstos años, mientras aquí se iniciaba la guerra de África en respuesta a las continuas agresiones de los cabileños en torno a la españolísima plaza de Ceuta…, allí, Fermín, conocía a Thomas Paine y se convertía, hasta los huesos, al Internacionalismo: “¡Mi patria es el mundo, todos los hombres son mis hermanos, y mi religión consiste en hacer el bien!” En Las Gadeiras, se concluía la línea de ferrocarril desde El Trocadero hasta Gades, permitiendo la tan esperada comunicación directa con Sevilla. Se declararon dos días de fiesta, se repartió pan entre los pobres, rancho especial entre los presos y seis dotes reales entre las doncellas pobres (una de las cuales le vino a tocar a la ayudante de cocinera de la casa de Candelaria, la que se 264 dejaba tocar el chocho en el cementerio) y se organizaron bailes, desfiles y fuegos de artificio. Al mismo tiempo, en Londres, Fermín conocía a Robert Owen y levitaba con el ideal sublime del comunismo: “¡Los recursos y los medios son de la comunidad, no precisamos legisladores sojuzgadores y el camino hacia el Paraíso es la revolución!” Mientras, aquí : recibíamos la visita del califa de Marruecos, Muley-el-Abbas, Pérez del Álamo se sublevaba con 600 hombres en la Villa de Iznájar, al grito de, “VIVA LA REPÚBLICA Y MUERA LA REINA”, y la borbona Isabel visitaba Las Gadeiras, que no la Carraca, dejando al virrey de turno colgados, el arco del triunfo, el obelisco, la botadura de un buque, la puesta de la quilla de otro y el almuerzo a bordo del Villa de Madrid, que se encontraba en gradas…. Y allí: Fermín conocía a Bradlaugh, de cuya mano fue sacado de la “sólida” formación religiosa que le habían procurado sus instructores y, muy especialmente, su madre, para convertirse en un valiente y razonador ateo: “¡La Ciencia, que no la existencia de un Ser Supremo, explicará el enigma de nuestra propia existencia!” En definitiva, cuando, tras cinco años de permanencia en Inglaterra, con veintiún años, Fermín regresa a su Gades natal, viene convertido en un revolucionario y proveído de una cultura y una madurez impropias de su corta edad, que causarían el asombro de sus amigos y conocidos de la niñez. Su aspecto exterior era marcadamente romántico: continuaba muy delgado, se había dejado crecer la barba, acentuando su alargado rostro, se resguardaba los ojos con el ala de un amplio sombrero y con unos quevedos de cristales azulados; hablaba, al contrario de sus paisanos, muy bajito y pausado, dándole a sus gestos la austeridad y serenidad tan propia de los ingleses y que tanto contrastaba con el carácter vehemente y escandaloso de los gadeiranos. Prontamente, retomó su contacto con los discípulos de Abreu, a los que discutía tercamente sus principios furieristas, anteponiéndoles la transformación de la sociedad que él ansiaba, desde sus postulados internacionalista, ateo y de comunismo libertario. Sus puntos de reunión eran dos, fundamentalmente: la trastienda de la casa de fotografía de Guillén y Bartolero, en Gades, y la casa de Candelaria en El Puerto de Santa María. Candelaria se veía a sí misma en Fermín, más que en sus propios hijos, pues éste era, sin duda alguna, la fusión sólida y armónica de la honestidad y la rebeldía, en una sola inquebrantable e irreducible pieza. Ella era consciente que, de la forja de los dioses, raramente sale una pieza tan bien templada como era Hiscio de la Santísima, que así llamaba a Fermín cuando quería quemarle la sangre, pues Alonso el Arbelloto le había revelado que, en la pila bautismal, lo habían crismado con los nombres de Fermín, Luis Gonzaga, Mariano, Servando e Hiscio de la Santísima. Las ideas revolucionarias que el joven traía de Inglaterra eran para ella como aire fresco de juventud, que habían de sobrepasar prontamente las románticas y poco prácticas tesis furieristas, de las que su vertiente más revolucionaria era la abolición del matrimonio en favor de una más o menos reglada promiscuidad, pero que, entre los gadeiranos en particular y en España entera en general, había sido obviada por contraria a la moral católica imperante. No obstante, la influencia de Candelaria en Fermín también era importante. La congruencia que ella mantenía entre sus ideas y sus obras, sus ansias de libertad absoluta, aun siendo mujer, su adoración por todo lo natural, empezando por el propio cuerpo y su desnudez, embargaban al romántico Hiscio. No fue casualidad que sus baños en las playas del poniente gaditano, a partir de ésta época, los hiciera en virginal desnudez y en honor, además de Clararrosa, del Círculo de los Empelotados, de cuyas andanzas Candelaria lo había informado, con esa generosidad con que se cuentan las propias vivencias después de pasado el tiempo, omitiendo los detalles prosaicos y dejando toda la narración, como cuento para niños, envuelta en un halo de magnificencia e irrealidad…, que lo hacen tan atractivo. Al poco de haber regresado Fermín de Inglaterra, el 8 de noviembre de 1864, fallecía en Gades don Juan Van Halen, a los 74 años de edad. Había regresado a Gadeiras unos años atrás y, aunque gustaba de vivir en El Puerto, los médicos le habían recomendado el clima de Gades como más favorable para sus males. Había sido en vano. Su segunda esposa, respetando su deseo, dispuso 265 que el cadáver fuera embalsamado para trasladarlo al cementerio de El Puerto, donde tenían un panteón familiar en el que había sido enterrada su primera esposa. El panteón estaba en la parte más recóndita del campo santo, precedido de una pérgola recubierta de rosas de petimení… ¡que sin duda recordarás! El entierro de Van Halen, destacado protagonista en el Trienio Liberal, de azarosa y aventurera existencia, congregó en El Puerto a personalidades civiles y militares de toda la Bahía. Candelaria, haciendo caso omiso a la costumbre de la época, que restringía la entrada al campo santo tan sólo a los varones, estuvo presente, de punta a rabo, y desafiante, en la ceremonia del sepelio. Después, se reunieron en su casa los habituales contertulios furieristas, así como nuestros Alonso y Fermín. Cosa rara en los duelos fue que se hablara de la muerte, y más raro, si cabe, fue la salida que, al respecto, tuvo Fermín. Les refirió cómo, durante el tiempo que estuvo en distintas ciudades de Inglaterra, pudo comprobar por sus propios medios, el elevado número de suicidios que allí se daban. Al parecer, era muy corriente que, en las grandes urbes, personas de ambos sexos encontraran en la propia muerte el único y posible remedio a los males y miserias que los subyugaban. Y propugnó el suicidio colectivo como poderosísima arma de lucha contra el capitalismo, capaz de hacer temblar los cimientos de la estructurada sociedad. Habría que hacer desaparecer en los desheredados el miedo a la muerte, ya que ésta bien podía ser la única tabla a la que sujetarse, el único medio de conmover la orgía de la sociedad capitalista, con una inmolación colectiva que interrumpiera el festín de los privilegiados, que, ajenos e indiferentes al dolor y la pobreza circundantes, verían, delante de sus propios ojos, cómo desaparecía el factor fundamental de sostenimiento de su perverso sistema: la mano de obra esclava. Candelaria estuvo tentada de interrumpir la extremosa exposición de su querido Fermín, distendiendo el ambiente y llamándole Hiscio de la Santísima, pero se contuvo ante la seriedad que éste estaba poniendo a su intervención. Después que aquel terminara, Candelaria se quedaría preocupada, pues no le cuadraba que una solución tan negativa y pesimista se hubiera instalado en el ánimo del denodado gaditano. Mas, si el inconstante y ondulado discurrir de la existencia venía de una boyante situación económica, pronto las cosas habrían de cambiar para, más que descender de la cresta al valle, caer en picado, dándole a Gades y a su bahía la puntilla definitiva, que la haría pasar a ser una ciudad de segundo rango. Había llegado a ser Gades la capital de España con más periódicos: “La Moda Elegante”, “El Comercio”, “Palma de Cádiz”, “El Boletín Eclesiástico”, “La Revista Médica”, “El Boletín de Ventas”, “El Noticiero de Cádiz”, “El Constitucional”, “El Ateneo de Cádiz” y “El Diario de Cádiz”, que había venido a sustituir a “El Eco”, eran los de más frecuente y elevada tirada, entre otros de más irregular publicación. Así, no es extraño que, cuando en España ocho de cada diez habitantes eran analfabetos, en Gades, la mitad de los ciudadanos supiera leer y escribir. Mas tanta gloria y esplendor habrían de dejar, tristemente, el paso a la mediocridad y a la pobreza. El comercio fue decayendo hasta llegar al grado último de paralización. A la crisis económica internacional que había comenzado en el 63 con la caída del precio de las materias primas y la espectacular subida del precio del algodón, motivado por la Guerra de Secesión norteamericana, habría de unirse la retirada de capitales extranjeros de los bancos gadeiranos y el consiguiente cierre de comercios y quiebra de Bancos, muchos de los cuales tuvieron que cerrar sus ventanillas ante la retirada masiva de capitales. De los seis Bancos existentes en Gades, cerraron cinco. Cierra la fábrica de tejidos y gran número de talleres. En el arsenal, se despiden empleados por cientos, pues los pedidos son suspendidos, cuando no cancelados definitivamente. En unos pocos años, la población de Gades disminuye en unas seis mil personas. En La Isla, casi mil personas y, en el arsenal, más de dos mil se desplazan a otras poblaciones en busca de trabajo. Las malas cosechas se suceden y aparece en el horizonte el fantasma del hambre. Y, de la mano de esta crisis económica vendrán aparejadas la crisis social y la revolucionaria. Por aquellos años previos al derrocamiento de la borbona fornicadora, los acontecimientos se sucedían en Gadeiras. La fragata “Numancia” entró en dique en los astilleros de la Insula, después de haber rendido viaje alrededor del mundo. Hito que, si en la navegación a vela había correspondido a la nave “Victoria” al mando de Elcano, que había arribado a El Puerto de Santa María en 1522, ahora, en la navegación a vapor, le había correspondido a la flamante fragata “Numancia”. Ninguna de las dos, a pesar de sus gestas, sería conservada para el futuro como “glorias del pasado”. ¡Qué País 266 éste, siempre anduvo tan sobrado de gloria presente, que no creyó necesario guardarla para el tiempo y las gentes venideras! A los pocos días, arribó a Gades la fragata austríaca “Novara” con destino a Trieste, llevando a bordo el cadáver del Emperador mejicano, Maximiliano. En la Alameda de Apodaca se instalaron unos deliciosos baños para ambos sexos. Se encontraban en una ensenada toda rodeada de piedras marinas, de tal manera que era imposible que penetraran a ellos ni tan siquiera los peces más inofensivos. Como los bañistas no hacían pie, se asían a una soga. Constaba de un suntuoso salón de descanso y, en dos galerías, se disponían los cuartos para los baños templados de agua dulce. Tenían un gabinete de hidroterapia y un profesor pedicuro que arreglaba divinamente los callos, también, un salón de peluquería y una exposición permanente de plantas, así como un magnífico restaurante. Se podían alquilar cajones para cinco señoras o cuatro caballeros, camisetas, toallas, sábanas, peinadores, calzoncillos, gorros de baño, sombreros de palma, etc. Y todo ello a unos precios muy asequibles, para las clases pudientes, claro está. Mas como el ambiente social, no sólo no se serenaba, sino que más bien todo lo contrario, no era extraño que la asistencia a los baños se viera turbada por motines o sediciones que se traducían en las consiguientes carreras por las calles de los implicados y el apresurado cierre de portones y de establecimientos comerciales. Fermín, que en el año 68 ya era un hombre de veintiséis años, se había instituido en un eficiente cabecilla de la rebelión y actuaba de contacto con el general de la guarnición de Gades, al que hacía llegar las instrucciones que, desde Londres, le enviaba Prim. Éste troceaba sus misivas y remitía los pedazos a distintas personas de Gades, que, posteriormente, las hacían llegar a Fermín, que las unía. De esta forma él era el único que tenía conocimiento de la globalidad de las mismas. Alonso el Arbelloto, aunque cinco años mayor que Fermín, como su fiel discípulo ideológico, lo seguía y secundaba en sus actividades revolucionarias. En más de una ocasión, fue el encargado de recoger las cartas de Prim, ya que su condición de Encargado de una respetable casa de comercio lo hacía estar libre de sospechas. El fin que cada Partido perseguía con la revolución que se estaba cociendo era muy variado: Prim, a la cabeza de los Progresistas, quería una revolución de guante blanco que se tradujera en un simple cambio de la dinastía reinante; Fermín, alineado con los Demócratas, iba mucho más allá…, quería una auténtica revolución con participación popular que subvirtiera el orden establecido, aunque hubiera que hacer correr la sangre para ello; por otro lado estaban los Unionistas, a cuyo frente se situaba Topete, que se conformaban con un simple cambio de gobierno. Éste justificaba sus indecisiones ante la revolución diciendo que “hasta el sexo de la persona que ocupaba el trono me hizo titubear”. El muy sandio titubeó ante un sexo frente el que otros no tuvieron reparo en cargar repetidas veces. Una sola cosa tenían claro las tres tendencias, que se traduciría en el magnifico grito popular de: “Abajo lo existente”. De tal forma se habrían de rodear las circunstancias que, nuevamente, las Gadeiras iban a asombrar al País entero con una segunda revolución. Gades va a ser el nuevo foco de propagación de un pronunciamiento militar encabezado por la Marina al grito de “Abajo los Borbones”. El sentimiento republicano federalista estaba muy enraizado en la población de las Gadeiras. En la Ínsula, el ambiente que se respiraba era de total excitación. Los preparativos del pasado 10 de agosto para el pronunciamiento revolucionario habían fallado. En aquella ocasión, Topete y Primo de Rivera no se pusieron de acuerdo sobre quién debía comenzarla: el primero quería que Primo de Rivera hubiera sublevado al regimiento de Cantabria en Gades, mientras que éste último apostaba porque, en primera instancia, hubiese desembarcado Topete con la Marina en la propia ciudad. De cualquier forma, aquella primera descoordinación llenaba el ambiente de malos augurios para este segundo intento. En el muelle de la Ínsula, se encontraban los siguientes buques: las goletas Santa Lucía, Edetana, Ligera y Concordia; los vapores Ferrol, Vulcano e Isabel II, y las fragatas Lealtad, Villa de Madrid, Tetuán y Zaragoza. En ésta última ondeaba la insignia del almirante. 267 A bordo del buque insignia, se encontraban don Juan Prim, Topete, el coronel Melero, los futuros ministros Sagasta y Zorrilla y José Paúl y Angulo, demócrata radical gaditano, íntimo de Fermín. La Zaragoza estaba al mando del capitán de navío don José Malcampo. El 16 de septiembre, se perfilaron cuidadosamente las acciones para el siguiente día…, había que evitar un nuevo error. Esa misma noche, la escuadra levaría anclas del puerto y fondeadero carraqueños para situarse en la Bahía, donde esperarían el alba de un nuevo tiempo para las Gadeiras y el País entero. El coronel Melero desembarcaría en Gades aquella misma noche para tratar, al día siguiente, de sublevar al Cantabria. Fermín, al frente de un grupo de paisanos armados, esperaría los primeros síntomas de sublevación del regimiento para confraternizar con ellos. Primo de Rivera permanecería en La Insula, desde donde, al siguiente día, pasaría a la población militar de San Carlos, en La Isla, y trataría de levantar, primero a los militares de San Carlos y, después, a toda la población isleña. A la mañana siguiente, el gobernador militar de Gades, isabelino hasta los huesos, vino a facilitar todo el proceso con una serie de desafortunadísimas medidas, que terminaron de sublevar a la población. Declaró el estado de sitio de la Plaza y Provincia entera gaditanas y prohibió la formación de grupos en las calles, al tiempo que ordena la entrega de armas por parte de los paisanos y la salida de la ciudad de todos los forasteros. A media mañana, el coronel Melero ha conseguido sublevar al regimiento Cantabria, que es el más importante y numeroso de la ciudad. Fermín, José Paúl y los suyos se alinean junto a los sublevados y, todos juntos, recorren las calles al grito de “Abajo los Borbones”. Los de Salvochea entremetían gritos con mayor mensaje social, como era el de “Trabajadores, no hay sociedad posible sin vosotros”. La escuadra se pronuncia colocándose en línea de batalla frente a la ciudad de Gades a la que saluda con una salva de 21 cañonazos. El día transcurrirá de la siguiente forma: calles desiertas de ciudadanos, portones y comercios cerrados a cal y canto y el discurrir de los soldados y voluntarios armados, en fraternal jolgorio de cánticos, gritos de consignas y algarabía aguardentosa. Pues no había noticias de La Isla. A primeras horas del día siguiente, Fermín y José Paúl, auténtica punta de lanza de la revolución, constituyen, en el Ayuntamiento gaditano, una Junta Revolucionaria Provisional. A media mañana, se tiene conocimiento de que Primo de Rivera ha conseguido sublevar la Plaza de La Isla, poniéndola de parte de los revolucionarios. Con la entrada de la Isla, la revolución estaba ganada. Sin dispararse un solo tiro. Y mientras el Gobierno de la Nación, ignorante de todo, veraneaba en San Sebastián, en Las Gadeiras…, triunfaba “La Gloriosa”. Al siguiente día, 19 de septiembre, cuando el pronunciamiento ya ha triunfado, saltan a tierra Prim y Topete, que son aclamados por la población de Gades. La Junta Revolucionaria, léase Fermín, José Paúl y el Arbelloto entre otros, va a lo suyo, que es la revolución. En Sesión Extraordinaria, suprimió los derechos de consumo y el desestanco del tabaco y la sal; liberó a los presos políticos y aprobó las libertades de enseñanza pública, imprenta, cultos, reunión, asociación y de comercio; los serenos dejarían de decir “Ave María Purísima”, al cantar las horas, y se harían obras públicas para dar trabajo. Al día siguiente, Topete constituye la Junta Provincial, que agradece los servicios y disuelve a la Revolucionaria. Se nombrará una Junta Local en la que tendrán representación los tres partidos. A partir de aquí, la revolución se trasladará a Sevilla primero y al resto de España después. Los generales Serrano y Prim marcharán a Córdoba y Barcelona, respectivamente, sublevando las ciudades a su paso. Y, así, se fue alejando, dejando al cabo las cosas casi como estaban, pues el objetivo de aquellos revolucionarios de guante blanco no había sido otro que el de derribar al Gobierno para ponerse ellos, provocando la caída de la dinastía. Una vez logrados estos objetivos, se dio carpetazo a las Juntas Locales y, con ellas, a la Revolución. En el mes de octubre, tras disolver las Juntas, el Gobierno nombra a monárquicos para regir los destinos del Ayuntamiento y la Diputación. En una población donde la mayoría de sus habitantes eran de tendencia republicana, aquello se constituye en un polvorín, a la espera de una chispa. Y la chispa se originaría en El Puerto de Santa María. La brava Candelaria, junto a otros leales furieristas y demócratas, se habían puesto al frente del amotinamiento de los jornaleros sin empleo, que habían tomado las Casas Consistoriales, pues la grave situación económica del Ayuntamiento había hecho que la ayuda diaria que entre aquellos se distribuía hubiese bajado drásticamente, de 11.000 a 6.000 reales. El gobernador civil pide refuerzos militares a Gades para sofocar el motín. Cuando éstos se disponen a embarcarse, en la Puerta del Mar, le salen al encuentro los Voluntarios de la Libertad, al mando de Fermín que tratan de impedirlo por ayudar a los 268 insurrectos de El Puerto. En el momento de mayor tensión, sin que nadie, por ninguno de los dos bandos, hubiera dado la orden de abrir fuego, un arma se dispara. La ensalada de tiros que se armó, fue fenomenal. Como chiquillos jugando al pilla pilla, cada quien buscará una base: los Voluntarios se harán fuertes en el Ayuntamiento, el Ejército en la Aduana. A partir de aquí, los Voluntarios se hicieron dueños de la población y comenzaron a levantar los adoquines de las calles para construir barricadas. Todas las calles que desembocaban en la Aduana o Plazas adyacentes fueron cortadas con parapetos de adoquines. En tan sólo unas horas se levantaron casi doscientas trincheras en toda la ciudad. La burguesía, quitando la honrosa distinción del Arbelloto, que era un “sobrevenido”, permaneció al margen de la revolución, con casapuertas y comercios cerrados, esperando que las soluciones al hundimiento de la ciudad vinieran de Madrid. Los Voluntarios y los grupos de ciudadanos armados fueron los que quisieron, desesperada y rabiosamente, detener la imparable caída en la pobreza de la perla de las Gadeiras. Se daba la circunstancia de que las fuerzas del Ejército no eran suficientes como para intentar un asalto con posibilidades de éxito. Además, la resistencia de los insurrectos, a las órdenes de Hiscio de la Santísima, era tenacísima. La crudeza de los enfrentamientos fue subiendo hasta alcanzar su punto álgido el día 7 de diciembre, en el que ambos bandos emplearon a fondo la artillería. El número de heridos fue elevadísimo. Al día siguiente, se enterraron en el cementerio de extramuros de San José, 39 víctimas, de las cuales 5 eran mujeres. Después de esta recíproca masacre, el grupo consular de la ciudad obtuvo de los dos bandos una tregua de cuarenta y ocho horas, que, por el contrario, aprovecharon ambos bandos para rearmarse. Mas, apenas concluida la tregua, como caído del cielo, aparece en la Cortadura, a la entrada de Gades, el general Caballero de Rodas al mando de ocho mil hombres y abundantísima artillería. Hasta aquí llegó la insurrección. A Fermín, hombre de letras y teorías, fue como si se le cayese de golpe la furia que lo había convertido en hombre de acción y pasó a considerar la masacre de inocentes en que aquella situación podía desembocar. Alonso, enfebrecido por el olor de la pólvora y la sangre, le conminaba a una resistencia numantina que convirtiera la rebelión gadeirana en el punto de partida de la del País entero. -¡Sin duda en El Puerto, Candelaria y los suyos nos secundarán…, esto puede ser el principio del verdadero cambio social…!-. Sin embargo, Fermín se había enfriado. El peso de tantas vidas como ahora dependían de él lo llenó de sensatez y cordura. Trataron de salvar la honrilla poniendo como condición a su capitulación entregar las armas al cónsul de los Estados Unidos. Pero Caballero de Rodas no estaba dispuesto a tales concesiones y los sometió a la humillación de salir a la Puerta de Tierra y apilar, en un mismo montón, su honor, sus ideales y sus enmudecidas armas. Después, hubieron de darse presos. El día 13, el general entraba victorioso en la ciudad. Fermín, con la entereza y gallardía que lo caracterizaban, se declaró único responsable de la revuelta y no consintió en delatar a ninguno de sus colaboradores. Fue sometido a consejo de guerra sumarísimo y condenado a doce años de destierro en Ultramar. 269 23. La Primera República (1869-1873) Candelaria perdió un ojo en la revuelta de El Puerto. Cuando fracasó la insurrección gaditana, un destacamento enviado por el general triunfador puso las cosas en su sitio en el consistorio portuense. Todos los cabecillas fueron presos, Candelaria fue enviada a su casa por un feroz cabo, “a que se dedicara a las labores propias de su condición de mujer”, no sin antes propinarle una bofetada de tal calibre que le produjo el vaciado del ojo izquierdo. El oído del mismo lado le estuvo pitando durante días, quedándole, al cabo, considerablemente disminuido en su capacidad auditiva. La mordedura de la violencia sobre su frágil cuerpo la acobardó sobremanera. Era la violencia tan ajena a la razón, a la cordura y a las buenas maneras en las que ella acostumbraba a desenvolverse que, aparte de herida, quedó profundamente desconcertada. Maíta Mbambé, que contaba ya setenta años, llevaba varios queriendo convencer a la niña para que regresaran a Cuba. Y el estado de ánimo que le había quedado, tras el suceso del ayuntamiento, la llevó a decidirse. Según su forma de cumplir años, tenía veinticinco por vivir, pues había cumplido los cincuenta y cinco. Naturalmente, ya no era joven, pero mantenía una gallardía en su madurez que la hacía una señora muy atractiva. Cubría su malhadado ojo con un parche al viejo estilo de los bucaneros, que le daba un excitante aire de dama misteriosa y aguerrida. Ella siempre sabía sacar provecho de cualquier situación, por adversa que ésta fuera…, ventura que está reservada a muy poquitos y afortunados seres de cuantos deambulamos por este valle de inconsciencia. Decidida a rendirse a los deseos de la negrona Maíta, marcharían, por una temporada, a Cuba. Para despedirse de sus más fervientes amigos, la dama tuerta organizó una fiesta singular. El alto prestigio que había adquirido a los ojos de los republicanos, que eran la mayoría de los habitantes de las Gadeiras y la casi totalidad de los oficiales de la Armada, le lograron influencias que le permitirían disponer de la fragata “Lealtad”, para atender a bordo a cincuenta invitados y pasearlos por la Bahía, desde la tarde hasta la puesta del sol y, después, hasta bien entrada la noche. Ella se encargó de preparar todo con los cocineros del buque y trajo a cuantos sirvientes fueron precisos para atender a sus invitados y a toda la dotación del buque a la que ella, amablemente, incorporó a su fiesta. Acudieron Alonso el Arbelloto e Hiscio de la Santísima, que se había beneficiado en la primavera pasada de una amnistía que lo había exonerado de los doce años de destierro que le endosaron por la Insurrección. No faltó ninguno de sus amigos furieristas de El Puerto ni de Gades. También acudió el virrey de turno de la Insula, ya que habían embarcado allí y allí desembarcarían de madrugada. Y unos instantes antes de levar anclas en el fondeadero del muelle de la Puerta del Mar carraqueña, la chalupa embarcó, procedentes de Gades, a José Paúl Angulo, el incondicional de Fermín, Juan de Dios con su inseparable Carmelita Frontela, Rosario, la hija de ambos, y un guardiamarina, amigo de la familia, llamado Peral. En un momento determinado, como si hubiesen sido guiados por una mano invisible, como la que a mí me está guiando a escribir esto, se encontraron en la proa de la formidable nave, solos, Juan de Dios y Candelaria. Ella había estado toda la tarde departiendo con unos y otros, radiante, simpática y encantadora, como una reina corsaria de ojo parcheado, al mando de su invencible nave y, en un momento en que se había retirado a recobrar resuello, se encontró con él, que había permanecido todo el tiempo rememorando su fantástico sueño en el estrecho de Madagascar. Se vieron y se acercaron, de la misma forma que, inexorablemente, se acercan el sol y el horizonte. Unas altísimas nubes habían llenado el cielo de borreguitos que, con el ocaso del rey, se tornaban de rosadas tonalidades. Bajo aquel primoroso dosel que la serena naturaleza les ofrecía de marco para su encuentro, la luz en su derredor se hizo tenue, y bondadosa con las arrugas que el tiempo había marcado en sus rostros. Eran dos seres humanos bellísimos, plantados en la valiente proa del bajel, con sus cabellos entregados a las caricias de la brisa marina, sus miradas perdidas en el horizonte y el rojizo atardecer dando a sus rostros un tono bronceado, sobre aquel mar en paz de Hércules y bajo aquel cielo en paz del dios huido. Sin mediar palabra alguna, ambos retiraron su mirada del lejano fin y la posaron el uno en el otro. Se tomaron de las manos…, se abrazaron tiernamente, juntaron sus mejillas y lloraron el uno en el cuello del otro. Juan de Dios no sabía hasta qué punto abrazaba a su amigo don Luis o a aquella brava mujer en la que habitaba. Candelaria no sabía hasta qué punto abrazaba al caballero romántico de la tumba de la Insula o a un amigo de todas las existencias. 270 Ambas criaturas, perdidas en la complejidad de sus azarosas vidas…, cansados de buscar respuestas sin hallarlas y de perderle batallas a la edad, exhaustos…, se abrazaban. Cuando al cabo, lentamente, se separaron, ella, con las mejillas aún marcadas por las huellas de las lágrimas, le dijo: - Querido Juan de Dios…, estoy cansada de esperar a alguien a quien consolar…, a alguien a quien me consuele consolar…, porque todo esto de vivir, es una sed tan continua, tan insaciable… - Querida Candelaria, tienes en ti al ser más magnífico que en mi existencia he hallado…, déjate ser quien eres, no te tengas miedo, que ha de resultarte venturosa la experiencia. Candelaria, a la que el tema de don Luis y sus otras vidas ponía de un humor de perros, se soltó de Juan de Dios y corrió a refugiarse en el camarote del capitán, donde, con la excusa de arreglarse el cabello, entró a llorar amargamente. Aquel hombre parecía ciego o tonto o ambas cosas a la vez… ¡ pero, ¿acaso no era evidente la atracción que sentía por él?…, si hasta los peces de la Bahía se habían percatado de su forma de mirarle! Cuando ella le estaba pidiendo amor desesperadamente, él le salía otra vez con la monserga del sueñecito y del sabio que habitaba en ella. Al poco tiempo, Candelaria partiría para Cuba. Le acompañaban su hijo Póstumo, Maíta Mbambé y la fidelísima Cristobalina Martín, que había permanecido junto a ella (tan junto como fue preciso en cada momento), desde que vinieran de las Antillas tras la disgregación del Círculo. Ella sabía que volvía para morir allí…, Candelaria, sin embargo, esperaba regresarse algún día a la Bahía de las Gadeiras. No les acompañaba, de momento, María de las Mercedes, pues, desde el año 67 que llegaron a Gades las Religiosas del Amor de Dios y fundaron el Instituto, se había apegado a ellas hasta el punto de ingresar en la Orden, de novicia, en octubre del año de los tiros. La finalidad de las religiosas era la de formar maestras para misionar en las Antillas, así es que, durante el tiempo que estuvieron impartiendo su enseñanza en la capital, fueron varias las señoritas de la sociedad burguesa que pasaron a engrosar sus filas, arreboladas de amor por el prójimo menos favorecido. Así es que, el año 71, poco después de que se fuera Candelaria, las Religiosas del Amor de Dios cerrarían su Instituto gaditano y, dejando a la población un tanto boquiabierta y con la cosecha de vocaciones religioso-pedagógicas en las bodegas de la Orden, partieron para el Caribe con el noble propósito de culturizar y cristianizar a cuanto indígena impío se les pusiera por delante. En la casa de los Rocco, los vientos soplaban de otro cuadrante. El joven Peral era hijo de un isleño, don Juan Manuel Peral, primer condestable del Cuerpo de Artillería, que veinte años atrás había sido destinado a Cartagena, donde había contraído matrimonio, fruto del cual era el mozalbete que ahora habitaba con los Rocco. La amistad de don Juan Manuel Peral y de Juan de Dios les venía de un viaje y estancia en Filipinas, en el que habían coincido en sus años mozos. La camaradería entre ambos había perdurado después en las Gadeiras, y ahora que el hijo de aquél se encontraba en la Escuela Naval en calidad de guardiamarina, cada vez que salía franco de ría o con cualquier tipo de permiso, se alojaba en la casa de los Rocco. Allí fue muy bien recibido por todos, excepto por Alonso, que vio en él a un posible competidor para sus ansiados amores con Rosario, la “media” de la siete y media que, en su día, le sacaron sus padres, por la mano, a la vida, ¿recuerdas? Pues la tal “media” se diría que había crecido hasta hacerse entera…, enteramente una señorita preciosa de diecinueve años, dispuesta a merendarse la vida que se le pusiera por delante, en dos bocados. Y no anduvo descaminado el Arbelloto con sus suspicacias, pues un tilín hubo entre la niña y el mozalbete de los Peral, mas, al cabo, se vio que había sido más que sentimiento de profundidad, deslumbramiento de la niña por la elegancia del uniforme de marino de Isaac, pues ambos eran de la misma edad…, y ya se sabe, a los diecinueve años un varón es apenas un mozalbete y una hembra es una mujer hecha y derecha. No obstante, Rosario, que sabía tener seguro a su inseparable y familiar Alonso, bien que lo hizo sufrir, coqueteando con cuanto caballerete de la burguesía gadeirana se le ponía en el punto de mira. Al final, lo que era un afecto casi de hermanos, junto con la cordura que los burgueses suelen poner a sus sentimientos, se unieron, para entre ambos, llevarlos al altar mayor de la Iglesia de la Insula, donde contraerían el mejor matrimonio posible para ellos y el negocio 271 familiar. Las nietas de don Luis en Chi-ó, Elizabeth y Margarita, hijas de su chino hijo don Joaquín Luis, corrieron distinta suerte. Así, la de nombre inglés, de facciones más agraciadas, permanecería en España y más concretamente en la casa de su abuela, en Medina Sidonia, donde contraería matrimonio con don Damián del Salto, honorable escribano de aquella Villa que, además, ejercía, en ocasiones, de secretario de sus casas consistoriales. Por el contrario, la de nombre español regresaría a Inglaterra con sus padres. Aunque no se podía decir que tuviera rasgos orientales, sí era cierto que, al desarrollarse de niña a mujer, su rostro se había quedado como a medio camino entre oriente y occidente, dando como resultado un semblante poco agraciado que le dificultaba el camino hacia el ara connubial. Ello hizo que la muchacha volcara sus capacidades en el negocio familiar de las joyas, llegando a hacerse una verdadera experta en diamantes africanos, insustituible para su padre y su abuelo. En el otoño, estalló la insurrección federal en media España. En Andalucía, Cataluña y Aragón, los civiles armados se constituyeron en Voluntarios de la Libertad, que se echaron a las calles a subvertir lo establecido. En la Ínsula, se puso a la cabeza de los descontentos el Chirino, tío de Alonso el Arbelloto, que estaba encorajado con la situación económica reinante, pues lo estaba llevando a la ruina. Le siguieron unos cincuenta hombres, casi todos desempleados del astillero, que no tenían otra cosa por perder que sus miserables vidas. Apenas alguno llevaba escopeta, pues la mayoría se habían tenido que conformar con coger viejos y mohosos sables del Almacén de Excluidos, de los que se retiraron a las dotaciones francesas de Rosilly. En la Isla, se unirían a los Voluntarios de Gades, que en número de unos 600 habían partido bajo el mando de Fermín, con la misión de sublevar a la Provincia toda. Por su parte, Paúl y Angulo, a la sazón diputado constituyente, se levantó en armas en el Sotillo de Trobar, cerca de Jerez. Mientras que Fermín y el Chirino se dirigían a Medina Sidonia, el de Jerez lo hacía hacia Arcos de la Frontera, al frente de no más de 100 hombres. Cuando Fermín y sus Voluntarios llegaron a Medina, fueron recibidos por la población con extrema frialdad. Las calles desiertas y las puertas y ventanas cerradas les hicieron comprobar que la población no estaba por revoluciones de ninguna clase. Algunos de los hombres de Salvochea eran comerciantes y pequeños burgueses venidos a menos o arruinados, que albergaban en sus corazones un gran resentimiento contra todo aquello que permaneciera en pie y requerían de Fermín autorización para expoliar a la población. Fermín pudo, a duras penas, contenerlos. Tomaron el Ayuntamiento, al que hicieron venir al escribano y al alcalde, exigiéndoles una contribución de guerra que deberían de obtener en el plazo de seis horas de los principales contribuyentes de la ciudad. Al día siguiente, los insurrectos de Salvochea fueron casa por casa cobrando la contribución de guerra, expoliando cuantas armas encontraban y vaciando de pan las tahonas. Igual proceso se siguió los días siguientes en la población vecina de Alcalá de los Gazules: frialdad de la población para con los voluntarios, negativa a la colaboración de las autoridades y, finalmente, expolio de la población. Por su parte, las tropas de Paúl y Angulo vivían similares experiencias, en Arcos primero y en Grazalema después. Como ambas facciones tuvieran conocimiento de que eran perseguidos por una columna al mando del coronel Gurrea, se retiraron a la sierra de Ubrique, donde se fusionaron y continuaron la marcha junta. Se les unió el diputado Rafael Guillén. En las cercanías de Algar, tuvieron el primer encuentro con las tropas de Gurrea. Los federales les gritaban: “¡Gurrea…, levanta la pata y mea!”, pero, del primer enfrentamiento, se derivaron importantes bajas para ambas partes, dejando aún las espadas en alto para ulteriores ocasiones. Los federales continúan su peregrinar hacia Benaoján, con las fuerzas gubernamentales pisándoles los talones y sin encontrar excesivo apoyo ni entusiasmo a su paso por las distintas poblaciones serranas. Fermín, Paúl y el diputado Guillén no ocultan su preocupación. Conocen sus limitaciones y se saben en inferioridad numérica y táctica respecto a sus perseguidores. En sus corazones, se ha instalado el desencanto, pues esperaban una reacción muchísimo más favorable de las poblaciones por su causa. Fermín se lamentaba una y mil veces de la ignorancia del pueblo que lame las cadenas que lo esclavizan, incapaz de sublevarse contra ellas. ¡No será posible una revolución eficaz, mientras el pueblo no conozca su derecho a la libertad y tome conciencia de su actual estado de esclavitud! Al día siguiente, huyendo de las tropas del “levanta la pata y mea”, se dieron de bruces con las del coronel Luque, que se les había adelantado en su camino a Ronda, rodeándolos. Entre dos 272 fuegos y sin táctica guerrera, sufrieron una estrepitosa derrota de la que sólo algunos se salvaron huyendo en desbandada. El diputado Guillén, que iba de levita y con botas de charol, fue preso y, sobre la marcha, ejecutado. Fermín y Paúl, a través de Cortes y Jimena, llegaron a Gibraltar. El Chirino, junto con otros muchos, fue preso y se libró de la ejecución porque un paisano suyo, sargento de las tropas de Luque, dio la cara por él. En Gibraltar, el estado de ánimo de los derrotados iba por barrios: si para Paúl no había significado más que un intento fallido, de los muchos que habría que ejecutar hasta conseguir la república federal, para Fermín, en cambio, era su segunda y estrepitosa derrota en muy poco tiempo. Y lo que más lo desconsolaba era la falta de respuesta por parte del pueblo y la resignación de éste a su perra suerte. ¿Pero es que nadie se da cuenta de la situación de desigualdad que subyuga a los desheredados…, ni tan siquiera ellos mismos? ¿Es que no sé hacerme entender…, nadie comprende lo que digo? ¿Nadie ve lo que yo veo…? ¡En verdad que me siento como tuerto en país de ciegos…, pero ni mucho menos soy el rey, más bien parezco el loco que todo lo saca de quicio! No aguantaría mucho tiempo el inquieto Hiscio de la Santísima en la Roca británica. Ni los monos sin rabo, ni la cueva de San Miguel, ni la visión del continente africano, que casi se podía tocar con la mano, conseguían distraer su estado de ánimo. Así es que, apenas recibió dinero de su padre, inició viaje por mar hasta el puerto de Le Havre y, desde allí, subiría, por el Sena, hasta París. Apenas llegado a la capital de Europa, buscó los ambientes intelectuales e internacionalistas, encontrándolos en torno a los editores de La Marsellesa. Destacaba de entre aquéllos por su prestigio internacional y su radicalismo, Henry de Rochefort, con el que pronto trabaría una sólida amistad. Mas su estancia en el vecino país no estaría marcada por la política, sino por algo bien distinto: el amor. Solía el esbelto, romántico y rebelde español, cubrirse los ojos de la luz con unos quevedos de cristales azulados, que llamaban la atención entre los parisinos, por su originalidad, y muy especialmente de la sirvienta de la posada en la que Fermín solía almorzar cuando no estaba muy fuerte de dineros, que era casi siempre. El tugurio se llamaba “Le Bougon”, cuya traducción más aproximada podría ser la de “El Gruñón”. Y, a fe, que el dueño hacía méritos para merecer el nombre, pues difícil sería encontrar al que le aventajara a desagradable, protestón y cascarrabias. Sin embargo, la doncella que atendía las mesas de los comensales era el extremo opuesto de su patrón y marido: una chinita de exquisitos y ralentizados ademanes, que parecía, más que caminar, volar a ras del suelo, atendiendo a cuantas peticiones se le hacían con una preciosa sonrisa, paciencia de oriental y gran eficacia, y haciéndose respetar de todos en toda circunstancia. Diríase que hacía bueno el proverbio chino de “ser amable es ser invencible”. Desde un principio, ella acogió con especial atención las comandas de Fermín, al que se desvivía en atender hasta el punto de, a veces, ruborizarlo, pues no era dado el caballero español, al goce de privilegios personales, sino, más bien, disciplinado y paciente a la hora de aguardar su turno. La situación fue creciendo como bola de nieve ladera abajo. No sería posible precisar quién la comenzó ni quién la continuó, simplemente Margot, que así se hacía llamar la camarera, que apenas cruzaba palabra con nadie, fue intimando poco a poco con Fermín, al que, delicadamente, hacía partícipe de su desgraciada relación con el bougon de su marido. Éste rara vez salía de la cocina, pues, incapaz de dominar su deplorable carácter, sabía que era lo mejor para el negocio. Hombre chico en estatura y en hombría de bien ponía la rentabilidad de la posada por delante de su delicada esposa y de él mismo, si era menester. Ello facilitaba las cada vez más extensas parrafadas confidenciales entre ambos. Ella tenía una femineidad como jamás Fermín había visto en mujer alguna. Eran tales su encanto y su elegancia que, aun sabiéndose subyugado por ella, no advertía el hombre peligro alguno en ello, sino, más bien, el placer irresponsable de quien se deja llevar, borracho de amor, por una celestial criatura. Tal se diría que Margot era la síntesis perfecta de la charme francesa y la delicadeza oriental. Pronto urdieron planes para verse fuera de la posada. Primero, en románticos paseos por las 273 orillas del Sena, los jardines de Les Tuilleríes o L’Ile de la Cité. Mas, como la bola de nieve no detuviera su loca caída ladera abajo, el siguiente paso fue una cita de amor en la habitación alquilada de Fermín, en la rue de ST.Sulpice, en el Barrio Latino. Allí viviría Hiscio de la Santísima la más loca aventura de amor de su existencia. Como si el regidor de los destinos supiera la travesía que le esperaba, como quien deja saciarse hasta la hartura al camello que ha de enfrentarse a una infinita travesía por el desierto, así, los dioses inmisericordes, cuya existencia él negaba, lo dejaron que se saciara de amor romántico y carnal, pues aquélla habría de ser la única fruta fresca que sus labios tomaran por el resto de su vida, que sería un desierto yermo de amor y de ternura. Mas el joven gadeirano aprovechó el envite que el destino le brindaba y apuró hasta la última gota de la copa de amor que Margot le brindara. La china abandonó al rufián francés y se fue a vivir con Fermín. Durante dos eternos meses, París estuvo rendido a sus pies. Por las mañanas, él acudía a la editorial de la Marsellesa, donde efectuaba traducciones de inglés y francés al español y, de paso, se mantenía informado de las corrientes sociales y políticas del momento. Mientras, ella cuidaba de la habitación, de la vestimenta y de la comida del mediodía. Las tardes eran enteras para ellos mismos. Paseaban y paseaban sin parar, cogidos de la mano, mirándose a los ojos, tropezando con cuanto obstáculo se interponía en su camino…, ajenos al mundo, mutuamente hechizados. Al caer la luz, se recogían en algún café del Barrio Latino, donde tomaban cualquier cosa que los mantuviera vivos mientras seguían bebiéndose el uno al otro. Sobre las nueve y media de la noche, subían a su habitación y allí se desposeían de toda clase de cortezas, hasta quedar sus seres en carne viva…, y, entonces, se daban sin límite el uno al otro…, hasta quedar extenuados. ¡Tanto amor llegó a hacer dudar a Fermín de su ostentoso ateísmo! Napoleón III había fracasado en su expedición a México en ayuda de Maximiliano. Prusia había entrado a formar parte de las grandes potencias de Europa al haber vencido a Austria, constituyéndose en un peligro potencial para la nación francesa y su monarquía. El prestigio del emperador había ido disminuyendo al tiempo que crecía la tensión con Prusia, hasta desembocar en la guerra. La derrota de los franceses llevó pareja la capitulación de Napoleón III en Sedán, y el fin del II Imperio. Francia cedió Alsacia y parte de la Lorena, pero París no aceptó el acuerdo. La indignación popular por el vergonzoso tratado y la tradición revolucionaria de los parisinos hicieron estallar en la capital una revuelta: la Comuna de 1870. El gobierno abandonó la capital y las tropas llevaron a cabo una sangrienta represión contra los parisienses, completada con una serie de deportaciones en masa. Fermín se libró por los pelos, pero Margot fue deportada. Al cabo, tendría noticia de que antes que regresar a oriente, la china y el gruñón, prefirieron emigrarse a las Américas. De todas formas, cuando llegó la deportación ya ellos no estaban juntos. El final de su aventura fue asquerosamente prosaico. La editorial donde colaboraba Fermín fue clausurada. Al tiempo, un disgusto con sus padres, por carta, hizo que éstos le restringieran sus ayudas económicas. En un breve espacio de tiempo, pasaron de una relativa abundancia, a no tener apenas para pagar la habitación y malcomer. Margot se puso histérica, pues tenía auténtico pánico por la pobreza. Había padecido tanto en su país de origen que el olor de la miseria la enloquecía. Aun permaneciendo enamorada de Fermín, no dudó en abandonarlo y buscar la seguridad del fonducho del franchute, que la recibió con los brazos abiertos, pues el negocio no había sido el mismo desde que ella se marchara. Y así quedó Fermín, sentado en la cama de su habitación, con el pellizco del hambre en sus entrañas, la mirada perdida y su aventura amorosa estallada en sus propias manos, como pompa de jabón. El ánima de Fermín quedó desollada, en primer término por la pérdida de Margot, con la que se había íntimamente fundido y de la que ahora se encontraba desgajado, y, en segundo lugar, por la banal causa que había motivado su final: una leve y pasajera pobreza. Al joven gadeirano, crisol de sentimientos de la más exquisita pureza, aquello se le hacía incomprensible, sobrepasándolo e introduciéndolo en el valle del desánimo romántico en el que se dejó llevar, febrilmente, por el acervo rousseauniano de “siento antes que pensar”, despreciando, como consecuencia, a toda la especie humana y al mundo que la contenía. Entonces acaeció la muerte de Víctor Neir, al parecer a manos de Pedro Bonaparte, primo de Napoleón III. El asesinato fue interpretado por los radicales como una provocación, y Rochefort hizo un llamamiento al pueblo de París para que acompañara a los restos de la víctima hasta el Cimetiére 274 du Père Lachaise. Al frente de la multitud estaban, en actitud de duelo, Rigault, Blanqui, Flourens, Varlin, Rochefort y el propio Salvochea. ¡Oh carambolas del destino!, la comitiva del entierro de Neir no pudo pasar por otra calle, dentro del cementerio, que por aquella en la que se encontraba el mausoleo de Delphine Mompaceres. Su bellísimo y marmóreo busto era, en aquellos momentos, iluminado por unos rayos de sol que, atravesando osadamente las copas de los árboles circundantes, daban sobre ella, como si fuera la diva de aquel escenario de mármoles y muerte. Cuando Fermín la vio, una expresión de pasmo se extendió por su delgado rostro, haciéndolo aparecer, boquiabierto, aún más alargado. Se olvidó de Víctor Neir, de sus compañeros radicales republicanos, de la política social y del rencor que contra todo y todos albergaba. La comitiva siguió su camino mientras Fermín quedaba prendido, como tantos otros antes que él, de la belleza de Delphine. Aquello supondría el inicio de una experiencia platónica que le acompañaría durante el resto de su vida. Se puso a investigar sobre la personalidad de Delphine y, cuanto más avanzaba, más se prendaba de ella. El colmo de las coincidencias fue cuando supo que había muerto locamente enamorada de un romántico caballero español, que no solamente era paisano suyo, sino hasta conocido…, don Juan de Dios Rocco, de los Rocco de toda la vida del comercio gadeirano. ¡Ciertamente el mundo es un pañuelo!, se repetía una y otra vez, mientras oía, del autor de la escultura, el relato de los últimos días de la vida de Delphine. El idealismo extremo de la muchacha y su enamoramiento por la virtud y fidelidad de Juan de Dios le hicieron a él, a su vez, enamorarse, con su idealismo extremo, de la virtud y fidelidad de ella…, componiendo entre los tres un extraño tren de enamorados, en el que cada quién volcaba todo su amor sobre el precedente, ajeno al amor que sobre él vertía el de detrás. Mas, en aquel duro tiempo de desencantos, tras las derrotas guerreras y el fracaso de los ideales, el destierro, y el desamor de Margot, Delphine supuso un buen clavo ardiente al que sujetarse. En Gadeiras no suele haber pozos. Desde luego, en la Carraca, no hay ninguno, pues, al estar toda ella construida sobre fangos, lo que se encuentra al escarbar son aguas salobres. En la Isla hay algunos, en Gades, muy pocos…, algún pozo de mareas, si acaso. Lo que sí que hay son aljibes para recoger el agua de lluvia. De todas formas, por fuera, poco se distingue un aljibe de un pozo, pues ambos tienen un brocal, una garrucha por la que pasa una soga y, atada al extremo de ésta, un cubo, que baja riendo y sube llorando. El alma del pozo es un cilindro y el del aljibe un prisma, mas, en ambos casos, pozo o aljibe, el brocal es la puerta que los gadeiranos tienen, en su propia casa, para el otro mundo. Verdad es que aquél supone el camino doméstico más corto para encontrar la muerte. Por allí se fueron de este mundo el soldado que no quería ir a la guerra, el comerciante arruinado que no veía salida a la crisis, el viejo harto de ser un estorbo, la joven burlada y preñada de deshonra, el hambriento que, por darse una hartura, se la daba de agua… o, en fin, el enamorado de cualquier imposible, ya que el imposible corresponde muy mal en el amor. Pues bien, al pobre del Chirino se le amontonaron las causas como para que el horizonte de su vida se le resumiera al brocal de un aljibe: el negocio era una ruina y se encontraba viejo, inútil y estorboso porque se había enamorado de una mujer treinta años menor que él, que lo había burlado después de sacarle el poco dinero que le quedaba y, para colmo de males, ahora la Chirina, llena de orgullo y de pompa vana, no le permitía el regreso pródigo a la casa de Vejer. Además, arrastraba muy mala conciencia por la muerte del chico que le ayudaba en la tienda. Por hacer gracia, al tiempo de cumplir el ritual de hacerlo un “hombre”, lo habían hartado de vino hasta el punto de producirle un cólico que lo llevó a la muerte. Alonso lo había recogido en la casa de los Rocco de la calle Pelota y, en el aljibe del patio, 275 quiso poner fin a sus quebrantos y sus días. Cierto es que el que está obcecado en la desgracia no tiene atención para otra cosa que su propia infelicidad. Así, ¿cómo había de estar pendiente el buen hombre de si el año había sido de pocas lluvias o de que estaban a finales del verano, y aquello haría que el nivel del agua estuviera no más arriba de la rodilla de un hombre? De esta desafortunada guisa, la puerta de la muerte se le volvió la puerta del jardazo, pues tal fue el que dio con sus huesos en el suelo del aljibe, apenas amortiguado por la poquita agua que contenía, y, como no era cuestión de empecinarse hasta el punto de meter la cabeza en el agua para el ahogo, pues el hombre, magullado de ánima y de carnes todas, se dio a la humillante tarea de pedir ayuda para salvar su lamentable vida. ¡Y cómo retumbaba dentro del aljibe su demanda de auxilio!…, hasta él mismo se dio lástima…, y se puso a llorar como un chiquillo su desventurada existencia. Nadie le escuchó…, fue como si fuera la vida misma, donde nadie escucha a nadie. El maldito viento de levante, en un momento que se quedó la puerta de la calle abierta, entró hecho una racha que fue a dar con la levantada tapa del aljibe, para, de un golpetazo, volverla a su posición original…, dejando al pobre Chirino preso en la acuosa mazmorra. Cuando el agua de la tinaja que había en la cocina, llegó a un tercio del fondo, la cocinera mandó a la ayudanta a sacar agua del aljibe. Levantó la tapa y, al echar el cubo abajo, un extraño bulto blanco, donde debía haber oscura agua, le hizo dar un respingo. Se asomó, metiendo la cabeza en el brocal y poniéndose las manos a los lados de la cara, a modo de viseras, para quitarse claridad y hacerse los ojos a lo oscuro. El Chirino, sentado en el fondo, con el agua por el pecho, afónico después de haber estado un día y medio pidiendo socorro, levantó la cabeza y, al distinguir al contraluz del brocal una figura humana, aun tuvo moral para esbozar una sonrisa en su demacrado rostro. Entre Juan de Dios, Alonso, el cochero, las cocineras, las mujeres del cuerpo de casa, los dos oficinistas del despacho y dos mozos del almacén, trataron en vano de sacarlo a pulso con una soga que le habían hecho amarrarse a la cintura. Hasta que no se pasaron los primeros nervios y comprobaron la inutilidad de sus esfuerzos, no se les ocurrió ir en busca de una escalera larga de las que utilizaban los limpiadores de aljibes. Cuando sacaron a la ciruela pasa que era el Chirino, tan aliviado de su inmediato mal se encontraba, que aún tuvo humor para decir: -¡Mi querida me abandona, mi mujer no me deja volver y la muerte no me acude…, no, si cuando las hembras se ponen contra uno…! Mas la parca, no es que no le quisiera acudir, es que se le vino con retraso. Del remojón le vino un constipado y, de éste, una pulmonía que dieron con sus huesos en el nicho 23 de la tercera fila del bloque de San Joaquín, del Patio Quinto, del Cementerio de San José, de extramuros de Gades. En el lecho de muerte, y ante la presencia de Juan de Dios, el alférez de navío Peral, que había regresado de Marruecos y esperaba emprender viaje para Cuba, Carmelita y el propio Alonso, legó de palabra todos sus bienes, “ a mi sobrino político el Arbelloto, que ha sido para mí como un hijo”. Claro que “sus bienes” se reducían a la ropa que yacía sobre una silla a los pies de su cama, la concesión de la ruinosa fonda carraqueña y una terca burra con la que traía la leña y la harina para el horno del pan. No obstante lo exiguo del legado, Alonso, de inmediato, se puso a cavilar sobre la manera de obtenerle algún rédito, pues no venían los tiempos muy sobrados en lo tocante a los beneficios comerciales. En medio de tanta confusión social y política, no se sabía por dónde habían de venir los tiros, así es que bueno sería tener los dineros en más de un negocio, por si uno empeoraba poder defenderse con el otro. Así es que convenció a Juan de Dios para que entre los dos se gastaran una pequeña suma en adecentar el viejo local de la Insula para expender en él artículos ultramarinos, tanto al mayor como al detall, para surtir a los buques de hélice que por allí menudeaban. En verdad que la jugada le salió redonda al avispado Alonso, pues su suegro ignoraba las relaciones carnales que él mantenía con la ayudante de la cocinera, una muchacha de Chiclana, bajita pero muy bien proporcionada, de apretadas carnes y bonitas facciones, trabajadora y formal como pocas, que pensó que, abriendo su cama al yerno del amo, otras puertas se le habrían de abrir a ella. Así es que, cuando Alonso propuso a Ana Butrón para regentar el local carraqueño, todos entraron al trapo con entusiasmo, consiguiendo él, de paso, quitar de la vista de todos a la Butrona, que venía ya con una empreñadura de tres meses, que a duras penas podía ocultar bajo refajos y delantales. Y al mismo tiempo, conseguía tenerla apartadita, a su entera disposición, para cuando a él le viniera en ganas. ¡Las cosas bien hechas…, dios las bendice! 276 Y no habría Ana de hacer de menos a quienes tanto le habían confiado. Se llevó a una hermana mayor, de menos luces que ella, y a un primo, también mayor, para que, en la casa, hubiera un hombre que las defendiera. Lo primero que arreglaron fueron las dos habitaciones donde habrían de vivir ellos. Después remozaron el horno del pan y el despacho de ultramarinos. El señorito Alonso se había empeñado en poner en el suelo una tierra amarilla de albero, muy bonita, traída nada menos que de Sevilla. En lugar de la mesa, se puso un pequeño mostrador sobre el que se exhibían los productos más exóticos que hubieran venido de ultramar. En el patio posterior, un emparrillado de hierro sustituyendo al viejo y deteriorado de madera, sobre el que se fijaron las ramas de las dos parras existentes. A la sombra del emparrado, se colocaron cuatro mesas, donde se servirían vinos y se cedería a los parroquianos una baraja de naipes, a la que le faltaba la sota de espadas, y unos dados, pues ya se sabe que el juego seca las gargantas y hace trasegar las botas. Ana y sus ayudantes no pararon de trabajar en el remozamiento de todo, hasta que aquélla se puso de parto. Después del nacimiento del niño, apenas guardó cama el tiempo imprescindible para pasar el riesgo de las fiebres puerperales. Antes de cumplir la cuarentena, ya estaba la Butrona, niño en brazos colgado de la teta, dirigiendo el negocio. El padre no consintió en ponerle al recién nacido su propio nombre, ya que ello haría atar cabos a más de un despabilado, así es que Ana se tuvo que conformar con ponerle Alfonso, que era el que más se le parecía, y ello sin ofender a nadie. La situación en Gadeiras, si se diferenciaba en algo de la desastrosa situación general del País, era para empeorarla. La división de los republicanos en benévolos e intransigentes se marcaba cada día más, y la disposición de éstos últimos a la revolución sangrienta, era cada vez mayor. Se comentaba que Paúl y Angulo había formado parte del grupo que asesinó a Prim, a trabucazo limpio, en el interior de su berlina. Eran legión los pequeños comerciantes arruinados, artesanos sin trabajo y operarios despedidos de los astilleros carraqueños, que pensaban que, en el triunfo de la república, podía estar la salvación de la Bahía y la suya propia, alineándose en masa junto a los intransigentes, pues ningún cambio les había de dejar peor de lo que ya estaban. Fermín, merced a otra amnistía, se había regresado a Gades unos meses antes de la declaración de la Primera República, el 11 de Febrero de 1873. Ésta fue bien acogida por todos los ciudadanos de Gadeiras, republicanos o no, pues todos pensaban que era la única opción posible de que pudiera cambiar la dramática situación económica que embargaba a toda la Bahía. No obstante, la población militar de La Insula quizá mostraba menor entusiasmo que la población civil. El hecho de que los Voluntarios de la Libertad nombraran “democráticamente” a sus oficiales y sargentos no resultaba de su agrado. Así como que se les dotara de uniforme militar. Éste consistía en blusa azul de jerga, como la de la Marina, hombreras, tabla con botones blancos en metálico, pantalón igualmente blanco en forma de bombachos y polainas con botines. Se cubrían la cabeza con una gorra en la que cada arma ponía su distintivo. En Gades, tras unas elecciones democráticas, salieron 32 concejales, que, a su vez, votaron entre ellos para elegir al que había de ser alcalde. Fermín obtiene 31 votos y Manuel Francisco Paúl, 1, sin duda el de Fermín, ya que, por entonces, estaba mal visto votar por uno mismo. El entusiasmo popular por Fermín se había extendido a toda la población, pues no olvidaban su ejemplar comportamiento en la “revolución” de La Gloriosa, en la insurrección gaditana de diciembre del mismo año o la expedición del año siguiente en la sierra gaditana, en las que siempre supo conservar la cabeza fría para evitar derramamientos de sangre inútiles, y en los que no dudó en presentarse como responsable único, para asumir todo el peso de la represión sobre sí mismo. Así, el 22 de marzo, Hiscio de la Santísima tomaba posesión de la alcaldía gaditana y, en la misma sesión de investidura, comenzó a llevar a la práctica las primeras medidas para el cambio que, durante tantos años, había estado gestando. En un salón de sesiones repleto de público republicano, se acordó, entre los vítores del entusiasmado gentío, la abolición de los consumos y arbitrios, se declaró el deseo de mejorar la situación del obrero, artesano y proletario, así como dotar de armas a los Voluntarios de la 277 República. Igualmente se acordó no transigir con la inmoralidad pública, dar mayor importancia a la ilustración del pueblo y, por último, y entre el delirio del público asistente, se acordó comunicar a Madrid el propósito de abolir las “Matrículas del Mar”; ley de origen medieval en virtud de la cual los hijos o nietos de hombres de la mar, tenían, forzosamente, que seguir la tradición y trabajar en la mar. Consecuencia de aquellas medidas fue el entusiasmo popular generalizado y la población entera respiró hondo, llenándose los pulmones de aire renovado y limpio. En la Insula, la situación de la mayor de las Gadeiras se veía con un cierto distanciamiento y bastante cautela. A los profesionales de las armas no les resultaba de su agrado que se dotara de uniformes y armamento a los civiles ni que se organizaran según el procedimiento de elección democrática en el que para nada se respetaba la pirámide de mando ni la carrera militar. A los pocos días, en la “Tienda de Ultramarinos” de la Insula, Alonso, en visita “de inspección”, se había sentado en el emparrado de la parte de atrás y, entre vaso y vaso de bautizado vino de la tierra de Ana, comentaba, con unos oficiales de la Armada, las últimas novedades del gobierno republicano gaditano. -¡Amigo Alfredo –dijo Alonso a un guardiamarina sin destino, al que el virrey de turno le había encargado que se hiciera cargo de la escuela, mientras encontraran un maestro - las medidas que han tomado la pasada semana, son relativas, en su mayor parte, a tu actual ocupación! - ¿La enseñanza…? - ¡Efectivamente! – dijo Alonso, permaneciendo a continuación callado, para excitar la curiosidad que los presentes tenían sobre cualquier noticia de la republicana Gades. - ¡Bueno…, y qué medidas son ésas?- le interpeló el aprendiz de maestro. - Pues verás…, a ver si no me olvido de ninguna. En primer lugar – dijo apartándole la cara a su interlocutor y guiñándole al resto de la concurrencia - han acordado prohibir a los directores cobrar a los alumnos cantidad alguna en concepto de gastos de material. Todos rieron la directísima indirecta, pues sabían que el guardiamarina practicaba tal tipo de recolecta entre sus alumnos. - Además, - continuó Alonso – se enseñará a escribir a todos los alumnos con las dos manos. - ¿Pues qué han de escribir, – exclamó un alférez vasco – con plumas tan grandes como bastones…? - No hombre, - intercedió el virrey – se referirá a escribir con cada mano, independientemente. - Así es- sentenció Alonso disfrutando con el desconcierto que sus noticias provocaban. - ¿Y qué utilidad puede tener el escribir con ambas manos indistintamente…?- se preguntó, en voz alta, el guardiamarina. - ¡Muy sencillo!, - exclamó el virrey animado por su anterior acierto - para poder escribir sin parar durante mucho tiempo, pues, cuando se canse de una mano, podrá seguir con la otra. - Buena observación, - dijo Alonso en todo cobista – o también para que los hombres, a partir de estas enseñanzas, dejen de dividirse en diestros y siniestros. ¡Más cosas!, - continuó Alonso: Se traducirá o escribirá una Obrita con la que se inculque a los niños el amor por los animales y las plantas. - Esa norma - intercedió nuevamente el vasco- seguramente será por influencia de los extravagantes que el pasado año fundaron la Sociedad Protectora de Animales y Plantas. - ¡Qué peculiaridad! - exclamó el virrey –, eso han tenido que copiarlo de algún país extranjero, pues no se conoce en todo el reino…, digo, en toda la república, nada parecido. - ¡Más novedades! - exclamó Alonso, dando un palmetazo en la rodilla de Alfredo, para reclamar su atención - cada maestro llevará un libro donde anotará los resultados de los exámenes, por asignaturas separadas. Se realizarán exámenes cada seis meses y habrá un examen anual de oposición a premios, al que cada profesor llevará a sus alumnos más aventajados…, y se aumentará el sueldo de aquellos maestros cuyos alumnos salgan premiados en mayor número. Todos aplaudieron con estrépito el aumento de sueldo, dando golpes de felicitación en la espalda del guardiamarina. 278 - Por último, - concluyó Alonso – se establecerán gimnasios en todas las escuelas y se procurará que éstas parezcan un pueblo microscópico de pequeños habitantes, en donde los niños aprenderán todo lo bueno y útil que el hombre tiene necesidad de practicar y saber al tratar con sus semejantes, para que estén verdaderamente preparados para la vida futura que les espera. ¡Se pretende – apostilló poniéndose en pie y remedando a un pomposo orador – introducir en la escuela el espíritu naturista! Todos aplaudieron el final de la puesta en escena dramatizada por el comerciante gadeirano, que, enardecido por los aplausos, pidió a la fiel Ana una nueva jarra de vino. Más tarde, y ya en privado, le pediría otras cosas. En el Penal de Cuatro Torres, como sucediera tantas otras veces, había un inquilino (alquilino hubiera hecho las delicias del Manolito) de elevada posición social. Se trataba de uno de los tíos de Candelaria, los Ponce de León de la Isla, que era Conde de no se sabe muy bien qué condado y que se hallaba preso por haber matado alevosamente a su esposa. Fue un caso muy particular, pues el tal noble, que era persona de gran cultura e instrucción, así como una bendita alma pacífica, enemiga de toda violencia, había caído en una especie de locura, motivada por un mal sueño. Resulta que el buen hombre, que mantenía una convivencia correcta y pacífica con su esposa, tuvo la mala fortuna de, una noche, soñar que su esposa mantenía relaciones incestuosas con su propia hijita de ocho años, mas aquel diablórico sueño (va por el Manolito), tuvo como característica que lo distinguiera de cualquier otro la de su espeluznante realismo. De tal forma que aquel buen hombre, cuando se regresó de los brazos de Morfeo al mundo real, no sabía distinguir qué había sido sueño y qué era la realidad. Se dio además la circunstancia de que la niña había tomado el pecho de su madre hasta casi los cinco años, por lo que había cogido la costumbre, cuando se despertaba a media noche, de acudir al lecho conyugal y, como un gatito mimoso, acurrucarse en el regazo de su madre y colgársele de la teta, que si bien ya no le daba leche, al parecer, sí que la tranquilizaba, pues se quedaba de inmediato dormidita. La repugnancia del vivísimo sueño estaba haciendo al Conde albergar una tremenda aversión hacia su inocente esposa, que comprobaba, atónita, el rechazo a que la sometía su esposo sin causa alguna. La última y definitiva circunstancia se concatenó, cuando una noche, al regresar el austero noble de una tertulia en la casa de un amigo, dios sabrá por qué, se encontró, en el lecho, a ambas desnudas, la madre y la hija, colgada ésta del pecho de aquélla y ambas en plácido sueño. El pobre hombre se cegó con la visión de la repugnante relación incestuosa, que sólo existía en su imaginación, y allí mismo se abalanzó sobre el cuello de su esposa y, ante los ojos de su aterrorizada hija, estranguló a la inocente mujer. Después de aquel suceso, la hoya no le quedó muy templada al tío de Candelaria, pues, de cuando en cuando, se le iban las cabras al monte y hablaba incongruencias que nadie comprendía, mas, en el ínterin, se mostraba afable, conversador y educado, como siempre había sido. Hasta tal punto llegaba a ser agradable su compañía y exquisitos los ágapes de que acompañaba sus tertulias que el propio alcaide del Penal le cedía la habitación del cuerpo de guardia y a las mismas asistían, a más de éste, el mismísimo virrey, el cura castrense y diversos oficiales, algunos, acompañados de sus esposas, que, morbosas, gustaban de contemplar de cerca al hombre que había estrangulado con sus propias y limpias manos a su media naranja. En una de estas reuniones en el Penal, sentados en duros bancos de madera, pero alrededor de una mesa llena de exquisiteces y de buen vino, se departía sobre la marcha que la República iba tomando en las Gadeiras. El cura, un gallegazo de Marín, se lamentaba del anticlericalismo que estaba demostrando el ayuntamiento que presidía Fermín: 279 - Se han suprimido las clases de religión en las escuelas, así como las festividades religiosas, pues habrá colegio todos los festivos exceptuando los domingos y el día de la República. Además continuaba el cura gesticulando con sus enormes manazas en derredor de su congestionada cara –, se están cambiando los nombres de santos de las escuelas por nombres laicos. -¿Conoce usted alguno de esos cambios?-, le dijo la esposa de un capitán de fragata. - Pues, por ejemplo, la escuela Santiago ha pasado a llamarse Razón, la de San Francisco, Moralidad, la de San Ildefonso se llama ahora Libertad, y la de Nuestra Señora del Rosario ha pasado a denominarse Justicia…, y no sé cuántas más, pero todas de este tenor. -¡Pues a mí - dijo la esposa del virrey –, sin desmerecer a los anteriores, estos nuevos nombres no me parecen feos…! Mientras el virrey, dado el carácter monárquico que el Conde le imprimía a la reunión, despellejaba a su ingenua esposa con la mirada, el grandísimo cura continuó: - Pues no paran ahí los desmanes del señor Salvochea, que, además, ha mandado suprimir los cargos de capellán de la cárcel y del cementerio católico, al que ha declarado secularizado, le ha quitado la inscripción y la cruz que había en la puerta y ha mandado poner un cartel que reza:”Cementerio General”…, como si fuera para los hombres y las bestias. -¡Este tipo de actuaciones le está granjeando muchas antipatías a la gestión de los intransigentes! - exclamó la esposa del virrey, tratando de recuperar el espacio perdido en su anterior intervención. - Con todo – intervino el virrey – creo que lo peor que pudieron hacer fue la supresión de los impuestos sobre los artículos de primera necesidad, pues, a causa de ello, se han visto obligados a demandar de los comerciantes la suma de más de un millón de reales. Esto les ha supuesto la marcha de ocho de los concejales, que no estaban de acuerdo con semejantes medidas, además de que los comerciantes, en su mayoría, se están negando a pagar tan desorbitada suma. - No para ahí la cosa - añadió el capitán de fragata –, pues, para sustituir a los impuestos suprimidos, se han inventado otros nuevos, tales como sobre los inquilinatos, la posesión de caballerías o carruajes, los espectáculos públicos y no sé cuántas licencias municipales que hay ahora que obtener hasta casi para pisar la calle. -¡Es que es tontería! – exclamó el cura –, de algún lado tienen que nutrirse las arcas públicas. -¡Ya! - respondió el guardiamarina maestro –, pero, si se da usted cuenta, los arbitrios y consumos gravaban a ricos y pobres por igual y, sin embargo, estos nuevos impuestos parece que están pensados nada más que para los ricos. -¡Es cierto! - dijo una mojigata solterona que no quitaba ojo de encima al Conde –, parece que estuviera hecho con mala idea, ¿verdad? - Pues a varios ricos comerciantes los han metido en prisión por negarse a pagar los nuevos tributos…, - intercedió el alcaide tímidamente, ante gente de tanto rango e instrucción. El Conde, que hasta entonces había permanecido en silencio, escuchando a todos y pendiente de que el sirviente llenara cualquier copa que estuviera medio vacía, carraspeó un par de veces para llamar la atención de los presentes y hacerse sitio. Una vez todos en silencio y a la expectativa, dijo: - Creo que la equivocación más grave que están cometiendo los republicanos intransigentes, y en ello estoy con el señor cura, es su marcado anticlericalismo. No conformes con lo que ustedes acaban de relatar, se proponen destruir varios conventos, con el baladí argumento de dar trabajo a desempleados. ¡Señores, que argumento más demagógico - exclamó el Conde alterado – cuánto mejor sería dar trabajo para construir que no para destruir lo que nuestros antepasados nos legaron! - Claro que – susurró el guardiamarina al oído del alcaide – a algunos sus antepasados no les dejaron nada que conservar. - Se empeñaron en derribar el Convento de la Candelaria, uno de los más artísticos de la ciudad, y la capilla del Pópulo - continuó el Conde- y todo ello desoyendo la manifestación de mujeres católicas y desatendiendo la demanda de un rico comerciante de la ciudad que estaba dispuesto a costear, de su propio bolsillo, las obras de remozamiento que precisaba. -¡Dice mi marido! - exclamó la esposa del virrey poniendo los vellos de punta a éste –, que el otro día leyó en el periódico que el cónsul de los Estados Unidos de América, ante el derribo de la Candelaria, dijo que “él se sentía orgulloso de pertenecer a un País que, siendo republicano, respetaba la libertad de cultos y no interfería construyendo ni destruyendo templos de ninguna clase. 280 Algunas señoras aplaudieron la brillante intervención de la virreina, y el virrey, no sólo respiró tranquilo, sino que sintió ganas de comérsela a besos y se propuso que, en cuanto llegaran a palacio, la llevaría a la alcoba y cohabitaría con ella. Sintió unos deseos irrefrenables de morderle su blanquísimo culito…, aunque le hiciera un poquito de daño… ¡ya se sabe que hay cariños que matan! - Se están desalojando varios conventos, - intervino nuevamente el cura – expoliando sus obras de arte, que van a parar a museos municipales, y cediéndose los locales religiosos para Ateneos culturales profanos, escuelas laicas o institutos. Y lo peor es que está cundiendo el ejemplo, pues, en Jerez, el comité de Salud Pública también ha acordado derribar la iglesia de San Francisco y, en Sanlúcar, se ha derruido el convento de La Madre de Dios. - ¡Dios mío - exclamaron las señoras al unísono –, adónde vamos a parar! - Sin embargo - intervino el guardiamarina, que se estaba significando como el más afín a la ideología republicana –, no todo está siendo negativo. Tengo oído que se ha dado orden a los médicos de atender gratuitamente a los enfermos pobres y que, igualmente, se está obligando a los boticarios a expenderles medicinas en forma gratuita. -¡Eso, eso! - corroboró el alcaide, alineándose junto al joven –, y también se ha tomado una disposición para que los obreros albañiles no trabajen más de ocho horas cada día, cosa que no se conoce en todo el continente europeo, de tan avanzada como es. -¡Claro! - intervino el Conde, mosqueándose porque aquellos dos mequetrefes se permitieran manifestar opiniones contrarias a la suya con tanta vehemencia –, y por eso ahora, los demás gremios se ponen en huelga para conseguir lo de las ocho horas…, creedme, estas medidas se sabe cuando empiezan, pero jamás cuándo terminan. No se puede ser generoso con unos pocos porque rápidamente todos quieren subirse al mismo carro…, y todos no podemos ir encima del carruaje… ¡algunos tienen que tirar de él! - El pasado mes de mayo - dijo el capitán de Maestranza que había permanecido espectador hasta aquel instante -, más de cuatro mil obreros tomaron la ciudad de Gades pidiendo más jornal y menos horas de trabajo. -¡Dios mío, qué ocurrencia! - exclamó indignado el Conde – ¿a dónde vamos a llegar? - Ya ve usted, señor Conde - dijo el alcaide, arrepentido de su anterior osadía y entrando nuevamente al redil –, si tendrá usted razón, que ahora los barberos se niegan a trabajar en domingos. Todos rieron la salida del alcaide, que vino, además, a distender la gravedad que estaba tomando la tertulia, con lo que se corría el riesgo de enfadar al sangre-azul y que éste mandara retirar las fuentes y las botellas y dar al traste con el festín. No obstante, el estúpido del cura, que ya tenía la panza bien llena, pues cuando no hablaba era una máquina devoradora de canapés, mediasnoches y pastelitos de todas clases, intervino poniendo nuevamente al toro en los medios y tensando la situación, al decir: - Pues se está hablando de que don Fermín tiene el propósito de sacar a subasta la santísima custodia…, por setenta mil escudos. Las señoras dieron un respingo y un gritito tapándose la boca, ante tamaño desafuero. El cura insistió: - Se dice que, en unos días, quedará expuesta en el Ayuntamiento para que puedan verla y valorarla los posibles compradores. Y ahí no termina la felonía, pues, con el dinero que se obtuviera, ¿qué piensan ustedes que se haría? - ¿Socorrer a los pobres? - ¿Hacer hospitales…, escuelas…? - ¿Levantar un hospicio? - ¡Nada de eso - exclamó el cura, satisfecho de que ninguno hubiera dado en la diana –, comprar armas para los Voluntarios de la República! - ¡Dios mío! - ¡Virgen Santísima! 281 - ¡Por los clavos de Cristo, qué despropósito! - ¡Bueno, mis queridos contertulios - dijo incorporándose el Conde, colmada su paciencia y aburrido de la derrota que había tomado aquella tertulia –, les agradezco infinito su presencia y espero contar con su inestimable compañía en una próxima ocasión! En verdad que la situación en las Gadeiras no distaba mucho de lo que la conversación del Penal dejaba entrever. La situación económica continuaba siendo muy difícil. Los barcos apenas atracaban al puerto por las altas tarifas portuarias existentes. Para colmo de males, las líneas de vapores con las Antillas querían ser monopolizadas por Santander, dejando a un lado la tradicional preponderancia de la Bahía en estos transportes. En una situación de incertidumbre, en la que las medidas adoptadas no habían sino parcheado la nefasta situación heredada, sin que ninguna de ellas hubiera, en profundidad, atacado el problema, no se le ocurrió al Ayuntamiento otra posibilidad que la de proponerle al Gobierno Central la declaración de Gades como zona libre e independiente, a semejanza de los casos de las ciudades europeas de Hamburgo o Bremen. El cantonalismo sería la única medida de carácter económico que pudiera reactivar el depauperado comercio gaditano. Había dos tendencias respecto de la extensión del futuro Cantón, pues, mientras unos lo reducían a las tres Gadeiras, los otros lo hacían extensivo a toda la provincia gaditana. Mas esta medida que se pensaba particularmente buena para la Bahía, ya se la habían planteado en otras poblaciones…, el cantonalismo se había extendido por todo el suelo patrio, haciendo bueno el pensamiento de Pi y Margall de crear un estado de relaciones en completo plan de igualdad entre la Provincia y el Estado. Así, antes de que los gadeiranos hicieran la proclama del Cantón independiente, otras ciudades se les adelantarían. El 19 de julio, de madrugada, un frenético repique de campanas desde el Ayuntamiento gaditano anunciaba el triunfo del Movimiento Cantonalista en Cartagena y Sevilla. El viento del norte hizo que se oyeran las campanas en la Isla y en la Insula, las que, conocida la nueva por el telégrafo, se unieron con sus respectivos campanarios y las salvas de algunos de los buques surtos en la Carraca. Los cornetas de los batallones de Voluntarios tocan a generala, la bandera roja, enseña del Cantón, es izada en el Ayuntamiento gaditano. Fermín se desplaza al edificio de la Aduana, donde constituye el comité de Salud Pública Provincial y emite un manifiesto proclamando la República Federal y la constitución de un Comité. Éste comenzó dirigiendo un oficio a los distintos Ayuntamientos de la Provincia, autorizándoles a acuñar monedas de oro y plata, con el material procedente de los objetos que se incautasen a la Iglesia Católica. Así mismo, se prohíbe la enseñanza religiosa, que será sustituida por la asignatura de “moral universal”. Quedan abolidas todas las asociaciones que se basen en el estado del celibato, por considerar éste contrario a la naturaleza humana. Los municipios se incautarán de los edificios de las comunidades célibes. Se suprime la Lotería Oficial. Se secularizan todos los cementerios de la Provincia y se suprimirán las capillas existentes en los mismos. Los alcaldes se deberán de incautar de todos los bienes del Estado. Son abolidos todos los tratamientos. Igualmente se suprime el uso del papel sellado en toda la Provincia, quedando separada, a todos los efectos, la Iglesia del Estado. Se incautarán los archivos parroquiales, que se incorporarán a los archivos del Registro Civil. Se abolen las quintas, las matrículas del mar y el servicio obligatorio y los soldados que no deseen continuar en el Servicio, serán licenciados de inmediato. En el momento del pronunciamiento, en el Arsenal se encuentran fondeados gran cantidad de buques. Entre ellos, las fragatas “Ciudad de Cádiz”, “Colón”, “Liniers”, “Álava”, “Navas de Tolosa” y “Piles”; las corbetas “Villa de Bilbao” y “María de Molina”; las goletas “Diana” y “Concordia”, así como el cañonero “Pelícano”. No obstante, el movimiento cantonalista en la Armada, se inició en la fragata “Villa de Madrid”, que estaba fondeada en Gades, procediendo la marinería, sublevada, a desembarcar a la oficialidad, ya que ésta se mostró contraria al movimiento cantonalista desde el primer momento. El primer pueblo de la Provincia en adherirse al movimiento será La Isla, en donde unos días antes, ya se había producido un enfrentamiento armado entre los Voluntarios del Ayuntamiento y las autoridades de Marina. El mismo día 19, se constituye un Comité de Salud Pública, cuyo presidente conminó al capitán general a adherirse al movimiento. Ante la negativa de éste, ese mismo día, sobre 282 las diez de la noche, se producen intercambios de disparos entre los Voluntarios y fuerzas de Infantería de Marina, en la barriada militar de San Carlos. Ante la situación de rebeldía de la Armada, el Comité gaditano, al día siguiente, enviará a La Isla dos compañías de Artillería del Ejército y seis compañías de Voluntarios, dotados con cuatro cañones, por ferrocarril. Ante este espectacular despliegue de fuerzas, la guarnición de Marina decide acuartelarse, con el capitán general al frente, en La Insula carraqueña. El virrey, que se había mantenido informado de todos los acontecimientos merced al telégrafo de reciente instalación, estuvo preparado cuando llegaron las tropas de la Isla. Se suspendieron las obras de traslado de sepulturas y restos de difuntos del cementerio, a uno nuevo que se había construido en los linderos de la Marisma Tenebrosa. El trajín de mármoles y huesos se aplazó hasta mejor ocasión y toda la dotación del Arsenal se puso, a través de su virrey, a las órdenes del capitán general. Aquella misma mañana, un remolcador levó anclas del puerto carraqueño sin autorización y, saliendo a aguas de la Bahía, se adhirió al Cantón. La mayor preocupación, pues, de la oficialidad, estribaba en calibrar la lealtad que pudieran esperar de la marinería y de la tropa que tenían a sus órdenes, que no sumaban más allá de 400 hombres entre unos y otros. Por la tarde, el gobernador militar brigadier Eguía, salió hacia la Insula con una nueva expedición compuesta por 900 Voluntarios y dos piezas de artillería. Al poco de instalarse las tropas recién llegadas en el Puente Suazo y en la Avanzadilla, envían un parlamentario con bandera blanca. El virrey sale a su encuentro. Trae un despacho de Eguía, conminando al capitán general a rendirse antes de las nueve de la mañana del siguiente día. Éste no está dispuesto a capitular, pero, al mismo tiempo, ordena al virrey, no iniciar el fuego los primeros. A las 9 de la mañana del día 22, los cantonalistas abren fuego indiscriminado sobre la Insula. A partir de ese momento, contestan los artilleros del virrey que, mejor preparados y dotados de mejores piezas, hacen repetidos blancos sobre las instalaciones de San Carlos en las que se habían situado los hombres de Eguía. Desde la Insula, con catalejos, se podía ver la cantidad de pequeñas embarcaciones que salían del puerto de Gades, repletas de personas, en dirección a El Puerto o Rota. Aquello dio moral a los sitiados insulares, pues era una palpable muestra de desconfianza de la población en el movimiento cantonalista. Con gran osadía por su parte, el virrey propone al capitán general tomar por mar la vecina ciudad de Puerto Real, para adherirla a su causa. Dicho y hecho, con las goletas “Diana” y “Concordia” y el cañonero “Pelícano”, desembarcan al medio día en la ensenada de La Cachucha y, sin que se produzca una sola víctima por ninguno de los bandos, desarman a los Voluntarios, toman presos a los oficiales “nombrados democráticamente”, constituyen un nuevo Ayuntamiento y se regresan con los cabecillas como prisioneros, dejando una dotación que conserve las posiciones adquiridas. El virrey es recibido entre vítores a su regreso a La Insula. Allí, las hostilidades se han mantenido durante todo el día sin que, afortunadamente, se hayan producido más que algunos heridos de poca consideración. Mientras el virrey tomaba Puerto Real, el capitán general mandó a las fragatas “Liniers”, “Colón” y “Álava” a bombardear la línea de ferrocarril que unía Gades con la Isla, con la intención de dejar a los de San Carlos aislados por tierra, para que no pudieran recibir auxilio. Al día siguiente, el telégrafo trae malas noticias a La Insula: muchos pueblos de la provincia se están adhiriendo al movimiento cantonalista. Entre ellos Chiclana, Vejer, La Línea, Alcalá de los Gazules, San Roque, Conil, Sanlúcar, Benaocaz, Villaluenga del Rosario, Espera y Paterna se han alineado con Salvochea y los suyos. Algeciras, por su parte, se constituye en Cantón independiente del de Gades y su provincia. El día 24, nuevamente se presenta en la Puerta del Mar de la Insula un parlamentario con bandera blanca. Se trata del cónsul de los Estados Unidos de América que, actuando como mediador, 283 viene a proponer una tregua. Ésta durará hasta el día 26, en que se reanudan las hostilidades. Mas en el ambiente flota una extraña sensación: los de la Insula tienen la sospecha de que los Voluntarios tiran, no ya sin buena puntería, sino sin demasiada intención. Y tal parece que estuviera funcionando un acuerdo tácito, ni hablado ni escrito, de procurarse pocos descalabros los unos a los otros…, al fin y al cabo son hermanos contra hermanos entre los que no media rencor alguno. Prueba de ello es que, después de varios días de fuego intenso en los que se han efectuado más de 2000 disparos de cañón, apenas se han producido algunos heridos de poca consideración. El más grave un marinero de la Carraca, al que hubo que amputarle una pierna. Y, si en la Isla se produjo la baja del alcalde y de cuatro Voluntarios, fue debido a un accidente, ya que les estalló el cañón que estaban probando. El pobre alcalde quedó destrozado, con todo el cuerpo en carne viva, falleciendo, entre horribles dolores, a los tres días del suceso. Los siguientes días no hubo cañonazos. Por la tarde, se recibió en el arsenal a una sección de la guardia civil que traía para el Penal al exgobernador civil de Gades, Moreno Portela, así como a un exinspector de policía y un diputado a Cortes. El día 29, los Voluntarios consiguieron hacer blanco en la corbeta “María de Molina” y en la fragata “Villa de Bilbao”, pero los daños no fueron de consideración. El siguiente día, fue el más duro para los numantinos carraqueños, pues tuvieron noticia de que la fragata “Villa de Madrid” puso proa al puerto de Gades, sublevada, para adherirse al movimiento cantonal. La entrada en el puerto gaditano del magnífico buque de 48 cañones y 800 caballos de fuerza, supuso para Fermín el mejor momento de toda la insurrección. Los oficiales de los buques que quedaron en la Insula hubieron de redoblar la atención sobre los movimientos del personal menos fiel para evitar nuevas deserciones. Las arengas eran permanentes, así como las felicitaciones por la puntería y las promesas de soldadas extraordinarias. Pero pronto, el telégrafo traería la mejor noticia posible para influir en la cada vez más precaria moral de los hombres de los buques surtos en la Insula. Las tropas de Pavía habían ocupado Sevilla y, en breve, partirían, a marchas forzadas, hacia Las Gadeiras. Por el lado opuesto, la situación del Comité, en Gades, es cada vez más precaria, pues la escasez de recursos económicos lo está asfixiando. Se cita en el Palacio de la Aduana a los más importantes comerciantes de la ciudad, “para un asunto de gran interés”. El asunto no es otro que exigirles un millón de reales para hacer frente a los gastos de los Voluntarios, pues el retraso en el cobro de sus soldadas está haciendo que algunos de ellos se pasen al bando contrario. Ante la negativa en redondo de los comerciantes, que, en las urgencias, adivinan la debilidad del Comité, son encerrados en dependencias del propio edificio al que habían sido citados. La mediación del cónsul inglés, al haber entre los encerrados varios súbditos de la Gran Bretaña, fue suficiente para que el Comité, dando nuevas muestras de su falta de criterio y de la improvisación con que actuaba, los dejara a todos en libertad. Al conocerse en Gades la capitulación de Sevilla, aumentan las deserciones entre los Voluntarios. Fermín, agobiado por la falta de dinero y, en gran medida, asqueado por la cruda constatación de que “sin dinero para pagar a la chusma, no hay revolución posible”, ordena retirar las baterías del Puente Suazo y emprender la retirada, con la idea de hacerse fuertes en la capital. Olvidó la lección estratégica de cuando la invasión de los franceses: era más efectivo defender las tres islas desde el puente y mar de Suazo que solamente Gades desde “la cortadura”. En cuanto los Voluntarios gaditanos se retiraron de La Isla, las tropas de marinería de La Insula la ocuparon y desarmaron a los Voluntarios isleños. El día 2 de agosto, los dos buques sublevados, el “Ciudad de Cádiz” y el “Navas de Tolosa”, que contaban entre sus dotaciones con los partidarios más exaltados de los cantonales, se encontraban en el puerto de La Insula, desde donde, a voces, se dirigían a los otros buques allí fondeados, tratando, desesperadamente, de conseguir, in extremis, nuevos partidarios para su causa. En tales circunstancias, como le pasara al Manolito en su día, en aquel mismo puerto, es cuando se ve lo que los hombres llevan dentro. Así, el capitán de fragata Pascual Cervera, indignado ante la posibilidad de que se sublevara el resto de la flota, pidió una chalupa que lo acercara al “Ciudad de Cádiz”, que era el buque más vocinglero de los dos. Subió la escala y, arengando ardorosamente a la dotación, consiguió hacerla dudar, en un principio, y someterla después. Al mismo tiempo, desde tierra, el coronel de infantería de marina Olegario Castellani amenaza a los del “Navas de Tolosa” con abrir fuego sobre ellos. Ambos buques, desmoralizados, sobre todo, por la noticia de la proximidad de Pavía, que hasta aquel momento desconocían, se sometieron. 284 El día 3, Fermín y los del Comité sacan una proclama en la que tratan de justificar lo injustificable…, la retirada del ataque a la Insula. Al mismo tiempo, se autoriza a salir de Gades a mujeres y niños y se requiere a los contribuyentes a pagar anticipadamente un semestre, a cambio del salvoconducto para la salida. La Puerta del Mar gaditana se convirtió en una feria de la cantidad de familias que, portando los enseres más indispensables, partían para las ciudades vecinas. Las ratas abandonaban el barco…, mal presagio para los que se quedan. Para colmo de males, una parada militar que se había programado para la tarde de aquel día, con el objeto de levantar la moral de la población, no pudo celebrarse…, sencillamente, las fuerzas que iban a desfilar no acudieron. El Comité se había quedado solo. Aquella tarde, desde el Puerto Real, el general Pavía toma contacto con los jefes de la Carraca. La resistencia numantina que desde Gades se esperaba ofrecer, se desvanecía a cada momento con el espectáculo de la población huyéndose por el puerto gaditano. Nadie confiaba en los Voluntarios…, ni tan siquiera ellos mismos que, abandonando armas y uniformes, pasaban a mezclarse con la población, cuando no huían despavoridos. Fermín, desde que tuvo conocimiento de la caída de Sevilla, supo que la batalla estaba perdida. Iba a sufrir la tercera derrota de su vida… y las tres veces había cometido el mismo fallo: confiar en el ardor de los corazones…, dejando los estómagos vacíos; ver cambios sociales demasiado lejanos…, cuando sus peones no veían más allá del almuerzo de cada día. No fue preciso ni tan siquiera esperar la llegada de Pavía. Las fuerzas de la Carraca, envalentonadas con la toma de La Isla y sabiéndose las espaldas cubiertas por el cercano general, el día cuatro por la mañana, entraron en Gades, desarmaron a los Voluntarios y nombraron un nuevo Ayuntamiento, compuesto por personas de todos los partidos políticos. A la caída del sol, entró en la ciudad el general Pavía al frente de sus tropas. Así, sin un solo disparo, el Comité dejaba la ciudad en manos de los cónsules extranjeros, tirando, para justificarse, de la manida verborrea del derramamiento de sangre entre hermanos. El enfrentamiento interno entre benévolos e intransigentes, sobre todo por el extremado anticlericalismo de Fermín y el ataque a los patrimonios privados de los comerciantes, así como el no haber contado con el apoyo de la Marina, como sucediera en Cartagena, hicieron que la oportunidad del cantonalismo gaditano pasara sin detenerse por delante de la calle de nuestra historia…, como una frustración más. Así, Gades, la ciudad con mayor tradición independentista de toda la nación, dadas sus características geográficas y su vieja tradición federalista, se fue apartando de la alternativa cantonalista, en la que, en un principio, había visto una posible salida a su decadencia económica. El carácter marcadamente social que había tomado, de la mano de Fermín, fue demasiado para unos burgueses que sólo querían sanear su maltrecha economía…, y para un pueblo que aún no era consciente de su condición proletaria. Había sido la primera vez que las dos islas grandes, la comercial Gades y la agrícola Isla, se enfrentaban unidas a la hermana pequeña, la atarazana guerrillera de La Insula. Aunque, ciertamente, fue un enfrentamiento entre hermanos, sin rabia ni rencor, el saldo de bajas de la aventura cantonal, debido a ello, fue exiguo: por parte de los carraqueños, 3 muertos y 4 heridos; por parte de los Voluntarios, 10 muertos y 100 heridos. 285 24. El Peñón de Vélez (1873-1885) El desalmado Chi-ó debería de andar por los ciento veintitrés años y, sin embargo, su aspecto físico difería muy poco del que tuviera cuando, cuarenta y tres años atrás, se le ahogó don Luis y se le fue al cuerpo de Candelaria. Durante un tiempo, la gente de la Ínsula se había extrañado de que parecía que el tiempo pasara por su vera, más que a su través, mas pronto le quitaron la atención pues, como siempre andaba en el Campo Santo, entre muertos y fuegos fatuos, no era de extrañar que estuviera sujeto a algún sortilegio que lo mantenía sin apenas envejecer. Sin embargo, la construcción del nuevo Cementerio y el consecuente desmantelamiento del viejo parecían estarle afectando en gran medida y, de continuo, se le veía trajinar, desasosegado, con picos, palas, espuertas de huesos, restos de arcas de muerto, lápidas y demás. Los familiares de los difuntos de la Ínsula, conocedores de la pronta clausura del viejo cementerio, sobre el que se quería construir un almacén general para acopios, se ocupaban ahora en la exhumación de lo que quedara de sus deudos, para reinstalarlos en la nueva sacramental de la marisma…, justo entre el islote del Penal y la Marisma Tenebrosa. El lugar era ciertamente apropiado para cobijar la muerte y sus luciérnagas fosfóricas. El ajetreo de aquellos días en la Ínsula era importante, pues, al movimiento de los muertos, había de añadirse el de los vivos, ya que varios regimientos esperaban embarcarse con destino a Cuba. Dos mil hombres, dotados de carabinas Remington, deambulaban por todos los rincones de la Ínsula a la espera del embarque que los condujera a reforzar la guarnición de la isla caribeña. A ellos había que añadir los casi mil prisioneros carlistas que, en el islote del Penal, esperaban igual suerte. Cuatro vapores anclados en el muelle se aparejaban y pertrechaban, calentando calderas y llenando el límpido cielo insular de difusas columnas de humo en las que cualquier indio americano que se preciase habría leído, sin dudarlo un solo instante, el mensaje del miedo y la desazón que albergaba en aquellas criaturas, las más de las cuales no habrían de volver al suelo patrio, sino que acabarían dejando sus huesos a la tierra de los empelotados y a cualquier otro Chi-ó que los esportease, Dios sabe de qué sitio viejo a qué sitio nuevo. En aquella trashumancia de vivos y muertos, al cabo, los pobres vivos partieron para la hermana de Gades en el Caribe y los muertos fueron llevados a la nueva fosal de la marisma. De algunos se ocuparían sus propios deudos, que los cobijaron en nuevas y flamantes sepulturas; de otros, perdidos ya de todas las memorias de sus deudos y navegando a la deriva entre las aguas del olvido, se encargaría el desalmado chino que les reservaría un rinconcito en el osario común. Así, en tres cajoncitos de madera, juntitos bajo una pomposa lápida en la que rezaba “Familia Rocco”, se vieron juntos los huesos de Amparito y Bernardina Rocco, con los de Marco Antonio Gabriel. También los herederos del virrey que había muerto en la fiebre amarilla del 1800, trasladaron sus huesos y la vieja lápida. Una sobrina nieta del niño enamorado Benito Bienvenga se ocupó de trasladar el esportoncillo de enamorados huesos para darles reposo definitivo bajo la lápida en la que rezaban los versos que en su día le hiciera su desconsolada madre. La familia de Candelaria igualmente se ocupó de dar traslado a los restos de don Casimiro Garnica que, como un Campeador matamoros, había ganado una batalla, la de la empreñadura…, después de muerto. Los demás, qué cosas tiene la vida en aqueste mundo apenas permanece uno en el tiempo y las contempla, fueron a dar todos juntos en un depósito de hierro para agua que, desechado en el derribo del cuartel viejo, había sido enterrado en medio del cementerio nuevo, a modo de osero general. Y allí se fundieron el polvo y huesos, entre otros, de Fray Leonardo, Leonorcita la amada de don Esto, Paca la Colorá, que aportaba los más blancos y hermosos huesos, León el de la cantina y Fransuá, el gaitero franchute. Su tiempo se había ido y ya nada quedaba de ellos entre los vivos, a no ser la devoción que el desalmado sepulturero tenía por sus huesos y las fosas que los contenían. Débil hilo que, a mucho no tardar, se rompería, dejándolos definitivamente olvidados del mundo de los vivos. En este aislado, te diré: 286 Hasta hoy, querido leedor de estas arracimadas palabras, que los estamos recuperando del olvido. ¿No notas que los estoy pasando de mi corazón al tuyo? … ¡Albérgalos, te pagarán el calorcito que les des, al ciento por uno…! Fermín, como era su costumbre, había cargado sobre sus espaldas toda la responsabilidad del pronunciamiento cantonalista. Un consejo de guerra lo había condenado a veinte años de prisión, mas, no conformes con tan dura sentencia, las autoridades militares forzaron el encausamiento de un nuevo consejo de guerra, esta vez de carácter extraordinario, del cual resultaría una condena a cadena perpetua, que habría de cumplir en los presidios africanos, lejos de los suyos, donde no pudiera promover más revueltas ni revoluciones. Así fue como vendría a dar con sus huesos en el Presidio del Peñón de la Gomera. Le acompañaba en tan triste travesía el que había sido su teniente de alcalde, Pérez Lazo. Hombre que, al igual que él, caminaba por el duro sendero que recorren aquéllos que tienen la maldición de poseer arraigadas convicciones, amor a sus semejantes… y, sobre todo, congruencia entre su forma de pensar y su forma de vivir la vida. ¡Pobrecitos, parecían dos famélicos quijotes, desheredados de toda gracia o fortuna, abandonados de sus correligionarios, en manos del fracaso de su empeño contra los molinos…, y de los guardias civiles que los custodiaban, sentados en los bancos de madera del tren que habría de conducirlos hasta Málaga! El vapor Correo del Riff que hacía la travesía Málaga-Melilla tenía la primera escala de su singladura en el Peñón de Vélez de la Gomera. Era una preciosa mañana del mes de abril de 1874, cuando nuestros dos canijos, viva imagen de los ideales vencidos, vieron, por vez primera en sus vidas, el islote rocoso que estaba destinado a ser su nuevo mundo. El peñasco, de forma alargada, tendría unos 260 metros de norte a sur, unos 100 de este a oeste, y 80 o 90 metros de altura en su punto más elevado. Ni una sola pincelada de verde coloreaba de vida sus escarpadas vertientes. No ya un árbol, sino ni tan siquiera un arbusto o matojo crecía sobre su pétrea y yerma superficie. En la parte más alta, se divisaba una fortaleza que, sin duda, sería su destino final; en la vertiente de levante, había un pequeño espigón al que llamaban, pomposamente, el puerto; por el sur, se unía a tierra firme a través de un pequeño istmo arenoso con dos pequeñas playas a levante y a poniente. La tierra firme colindante también era montañosa, pues, a continuación del istmo, ya se levantaban pequeñas colinas, que tierra adentro, alcanzaban mayor profusión y altura, si bien en ellas sí que crecían arbustos y matorrales, sobre todo lentiscos, palmitos, acebuches, enebros y juníperos. A ambos extremos del arenoso istmo que unía al peñón con tierra, se levantaban las pocas construcciones de humanos que allí había: del lado del islote, varias dependencias de la guarnición militar y la casa del gobernador de la plaza; del lado de tierra firme, quince o veinte chozajos de paredes de piedras y techos de palmas secas, donde habitaban otras tantas familias de pescadores. En la playa de poniente, la más guarecida, permanecían embarrancadas en la arena las barquichuelas con las que aquellos pobres buscaban su sustento, siempre que el estado de la mar se lo permitía. El gobernador de tan exigua plaza era una persona, sin lugar a dudas, singular. Don Tomás Urra poseía una extensa cultura, al tiempo que un inflexible concepto del cumplimiento de su deber. De tal forma que, en todas las facetas de su vida, era una persona educada, equilibrada y afectuosa, con la que resultaba en extremo agradable conversar y departir, mas, en lo tocante a su gobierno sobre la plaza, se modificaba tal que guante vuelto del revés, para manifestarse autoritario, inflexible y, si el caso lo requería, extremadamente grosero. Se diría que su padre, recio militarzote navarro, y su madre, culta alondra granadina, habitaban a partes iguales en él. El recibimiento que dispensó a nuestros desaliñados paladines de la libertad republicana sorprendió a aquéllos muy gratamente. 287 -¡Caballeros, me honro en recibir en esta plaza a dos defensores de sus ideales…, a dos consecuentes republicanos! He mandado que se les preparen dos habitaciones, ya que conociendo su fama, sé que no han de procurarme compromiso alguno con su conducta en el presidio. Tienen ustedes libertad para moverse, tanto en el Peñón, como en tierra firme…, con la única condición de estar presentes a las horas de las comidas y, por supuesto, a la del toque de queda. Ambos republicanos consecuentes permanecían con las quijadas descolgadas y, consecuentemente, con sus bocas abiertas, pues jamás habrían esperado tal recibimiento. Fue Fermín, como siempre, el primero en reaccionar. -¡Señor gobernador!…, don Tomás, le agradecemos sobremanera su trato, pues no le quepa a usted duda alguna, de que es en la derrota, cuando más se valora la consideración y el respeto recibidos. Puede estar usted seguro de que no defraudaremos la confianza que usted nos está demostrando y que ningún perjuicio ha de sobrevenirle por nuestra causa. Pablo Pérez Lazo no quiso quedarse corto tras la intervención de su camarada y le dijo al gobernador: -¡Señor don Tomás, ya que usted, tan generosamente, nos brinda su amistad en éstos difíciles momentos de nuestras vidas, sepa usted que contará con la nuestra, durante el tiempo que el destino nos mantenga unidos…, y por los siglos de los siglos, amén! Y, con gran desparpajo y relajación de las formas, repitieron la ocurrencia que habían tenido en el vapor cuando conocieron el nombre del gobernador del Peñón, diciendo el uno y contestándole el otro: -¡Don Tomás…! -¡Urra! -¡Don Tomás…! -¡Urra! -¡Don Tomás…! -¡Urra! El gobernador encajó de buen grado la broma que habían hecho sirviéndose de su apellido y los tres juntos rieron amigablemente. Los soldados y los presos que contemplaron la escena quedaron sorprendidos por la sencillez de la chanza y, sobre todo, porque no se les hubiera ocurrido antes a ellos. Fermín y Pablo no eran los únicos deportados que había traído el vapor San Antonio al Peñón de la Gomera. Dieciséis más, de otras provincias andaluzas, extremeños y murcianos, les acompañaban, amén de otros sesenta que continuaban viaje hacia Alhucemas y las Islas Chafarinas. Todos los presidios del norte africano y del archipiélago filipino recibían, en aquellas fechas, a los rebeldes republicanos. La estancia de nuestros quijotes en el Peñón comenzó a discurrir lenta pero plácidamente, privada de la libertad con mayúsculas, pero dotada de una libertad de andar por casa, que la hacían, cuando menos, llevadera. Fermín había encontrado, en la enfermería, unos cuantos libros de farmacología y cirugía y se pasaba las horas muertas leyéndolos. Su afición por la medicina se fue incrementando a medida que comprobaba que los conocimientos que adquiría tenían inmediata utilidad en el alivio de cuantas calamidades les rodeaban, tanto dentro del presidio, como fuera, entre la población marroquí de tierra firme. No pasaría mucho tiempo hasta que los enfermos comenzaran a preferir ser atendidos por Fermín, antes que por el cirujano de la guarnición…, un borrachín sin escrúpulos ni vocación de servicio que antes que encelarse con la usurpación de funciones que Fermín le estaba haciendo, se vanagloriaba de tener cada vez menos trabajo y más tiempo para pasarlo junto a una garrafa de aguardiente. La inclinación que tenía Fermín por hacer el bien a sus semejantes estaba marcada en cada una de las células que componían su ser. Así, mientras Pablo, preso del aburrimiento, añoraba en cada minuto del día la libertad perdida, su Gades de su alma y su familia, Fermín, concentrado ciento por ciento en su nueva vocación, no se acordaba de sus raíces sino para solicitarle a su madre que le mandara libros de medicina con los que ampliar sus conocimientos. El dinero que también le mandara la buena mujer, igualmente lo gastaba en procurarse medicinas para sus enfermos que en socorrerlos con unas pocas monedas. La efectividad de sus tratamientos era portentosa, mas no tanto por sus conocimientos ni experiencia, que obviamente no podían ser muchos, sino por la forma en que trataba a sus enfermos. Le daba el mismo tratamiento al más desarrapado y apestoso lisiado del Riff que le 288 daría al Jeque y dueño de todos aquellos territorios. La parsimonia de sus exploraciones y lo concienzudo de sus análisis, en cada caso, hacían que el enfermo se sintiera el más importante del mundo, y la fe que ponía en el tratamiento encomendado hacía que éste fuera doblemente eficaz. Era digno de ver el respeto y consideración que Fermín imprimía a cada uno de sus gestos, de sus palabras…, parecerá chocante, pero era tal que si aquel ateo de una sola y gran divinidad, hubiera puesto un dios pequeño en cada uno de sus semejantes… y allí, los adoraba. El correo llegaba dos veces al mes a Vélez de la Gomera, de la mano del vapor San Antonio, los primeros y los mediados…, más o menos, pues el estado de la mar influía poderosamente en su puntualidad.