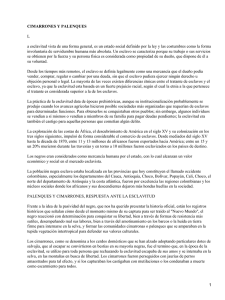UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA SECCIONAL CARTAGENA
Anuncio

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA SECCIONAL CARTAGENA FACULTAD DE DERECHO – III SEMESTRE ANTROPOLOGÍA JURÍDICA DOCENTE: SAULO ENRIQUE OSPINO PEREIRA TALLER SOBRE PALENQUE FECHA: 25 de Mayo de 2015 PALENQUE: EPOPEYA DE UNA SOCIEDAD GUERRERA Los grupos de rebeldes negros que durante la colonia española se conocieron en América como cimarrones y que formaron los llamados palenques en el territorio que hoy es Colombia, son apenas una parte del fenómeno histórico que se inició hace cuatrocientos años en el marco de las sociedades esclavistas en el nuevo mundo. En Méjico y Cuba también se conocieron como palenques, en tanto que en Venezuela fueron cumbes; en Brasil quilombos, mocambos, ladeiras y mambises, así como maroons en el Caribe, las Guayanas y en regiones de lo que actualmente es el sur de los Estados Unidos. Los vocablos cimarrón, palenque y arcabuco son de origen español y en Colombia se combinaron indistintamente para señalar el mismo fenómeno. Los negros rebeldes fueron cimarrones de los palenques, éstos fueron palenques de los arcabucos, es decir de los montes tupidos, y sus gentes cimarrones de los arcabucos. Los palenques fueron comunidades de negros que se fugaban de los puertos de desembarque de navíos, de las haciendas, de las minas, de las casas donde hacían servidumbre doméstica y aun de las mismas galeras de trabajo forzado. Su historia siglo tras siglo durante trescientos años constituye una estela epopéyica del negro en el paso obligado desde su continente a un nuevo mundo y a un destino nuevo. En la costa atlántica colombiana florecieron, fueron diezmados por las armas de los españoles, perseguidos por sus perros y por milicias en las que también marcharon indígenas, como los chimilas del pueblo de San Ángel y los de Malambo, blandiendo flechas y lanzas (Borrego Plá, 1973: 20). Pero de nuevo surgieron y florecieron con la vitalidad de su lucha por la libertad. Los documentos históricos muestran palenques en la gobernación de Cartagena, en la de Santa Marta y en la de Río de Hacha en la península de la Guajira, en donde además hay evidencia de que se refugiaron entre los indígenas guajiros imprimiendo en estos rasgos que tal vez puedan ser considerados como reflejos culturales de origen africano (Wilbert, 1976). Su formación y organización fueron estrategias de resistencia hacia la esclavitud. El estado de permanente guerrilla en que vivieron año tras año debió influir sobre aspectos de su organización social y política en el proceso de su transformación de bandas trashumantes, como fueron unos, a palenques temporalmente estables o a la conformación de poblados palenqueros que, como el de San Miguel en 1694, llegaron a tener hasta 137 bohíos, sementeras de tubérculos, fríjoles y maíz, y a formar parte de una federación de palenques establecidos sobre una región como la Sierra de María. Pero ese estado de guerrilla también debió influir sobre los perfiles de su cultura en el ámbito doméstico, en su visión del mundo natural, en su religión, en su expresión artística y tecnológica y en su lenguaje. En Colombia, en la Costa Atlántica, solamente se ha localizado una comunidad que es descendiente directa de gentes que pertenecieron a uno o a varios de los palenques de los Montes; de María. Algunas de sus gentes también podrían ser descendientes de aquellos palenques en la Sierra de Luruaco o de los de Norosí y Cimarrón en la serranía de San Lucas, ya que existía una comunicación activa no solamente entre los palenques de la región sino entre los de Santa Marta, Panamá, etc. La precisión sobre el origen de los actuales pobladores de Palenque de San Basilio es un escrutinio que ha intentado realizar el trabajo sobre el cual se basa esta publicación. Pero las fuentes documentales que han estado al alcance no dedican mayor espacio a los; palenques. Ello es comprensible teniendo en cuenta, por una parte, el hermetismo que guardaron los grupos frente a misioneros, militares, mensajeros, etc., procedentes de la sociedad blanca, de la cual desconfiaron como una táctica básica en su estrategia defensiva. Por otra parte, el tratamiento deshumanizado que se infligió a las gentes negras en la esclavitud también se aplicó a los documentos que se refirieron a su rebelión. Consecuentemente las descripciones más copiosas en relación con los palenques son aquellas sobre las milicias españolas que los hostigaron y sobre cómo lo hicieron, sobre el costo de cada expedición y aun sobre las viandas con que alimentaron a los soldados. Por otro lado lo que abundan son descripciones de los ahorcamientos y degollamientos de los cimarrones, de los lugares donde les cortaron sus cabezas y de las plazas donde las exhibieron como escarnio. Pero hay ausencia total de datos sobre asuntos de organización social no solamente de los palenques, que era información difícil de conseguir, sino aun de los esclavos urbanos que, por ejemplo, se reunían en Cartagena en cabildos con nombres de etnias africanas (Posada Gutiérrez, 1929; Friedemann: 1985, 1987). Aunque la situación en el momento empieza a cambiar, la ausencia de interés por el examen histórico del transcurso del negro en Colombia ha mostrado la permanencia de ese rasgo de deshumanización y etnocentrismo aun en los niveles intelectuales. Ello es comprensible, si se tiene en cuenta que quienes hasta hace algunos años manejaron los documentos históricos e hicieron su interpretación, eran en su mayoría miembros de las clases dominantes. Tales individuos no demostraron tener una conciencia social que los inclinara a realizar escrutinios sobre aquellos grupos étnicos que, como los negros, han estado en la base de la pirámide socioeconómica por tanto tiempo. Más aún, semejante fenómeno de exclusión no ha sido solamente prerrogativo de la historia. El negro colombiano escasamente ha motivado el interés científico de unos pocos estudiosos (Friedemann: 1978b, 1984). La tradición oral en el actual poblado Palenque de San Basilio es una visión sin muchos matices. Sobre un escenario homogéneo, los palenqueros dibujan un pasado guerrero con un caudillo omnipotente, de calidades heroicas, secundado por jefes valientes, pero sin las exactitudes de sitios, nombres de hombres ni fechas. A partir de este escenario, que es apenas un atisbo en lontananza, los actuales palenqueros relatan su historia inmediata que abarca un siglo de precisión genealógica, geográfica y sociopolítica. Remontándonos al siglo XVI, cuando el movimiento de los palenques fue detectado oficialmente y anotado en documentos, podríamos entonces preguntarnos de dónde provinieron los negros que, fugados, empezaron a conformar las bandas de rebeldes que huían por entre los montes, y ello nos transporta de inmediato al problema de la proveniencia africana de los esclavos llegados a Cartagena. Pero a un mismo tiempo podríamos preguntarnos también cuál es la razón para averiguar la procedencia de los esclavos, particularmente teniendo en cuenta no solamente las circunstancias en que fueron reclutados en África, sino la manera como se designaron y registraron en documentos o patentes en los puertos de factoría y de embarque. Según dice Colmenares (1978: 12), las designaciones tenían origen africano, pero eran aplicadas desde un punto de vista europeo y por los mismos europeos. De tal suerte que el apelativo podía significar un lugar geográfico, un grupo lingüístico, o una organización política: tribu, reino, etc. Si la averiguación fuera para intentar dar una explicación al bagaje cultural en este caso de los palenques, no tendría suficiente asidero, ya que los esclavos provinieron de distintas partes del continente africano, de numerosos grupos tribales y lingüísticos y de diferentes sociedades en cada región, y por ende no compartieron una cultura (Mintz y Price, 1976: 1). 4o que compartieron fue un sistema de subyugación dentro del cual elaboraron estrategias de supervivencia que interpretaron la creatividad de sus gentes y que probablemente transformaron el bagaje cultural diferenciado de individuos o grupos de individuos en el marco formal del palenque, como una sociedad guerrera. Sin embargo, los nuevos marcos teóricos que estimulan la exploración de explicaciones alternativas sustentan la validez del examen de los lugares de donde hayan provenido los primeros o los últimos migrantes forzados del África, así como la identificación de supervivencias socioculturales y sus posteriores transformaciones cuyo origen pudiera proceder de un grupo en una región particular. Claro que de ningún modo esto significa que la explicación teórica sobre la ocurrencia de un determinado tipo de organización guerrillera en el Palenque de la Matuna de hace tres siglos o sobre los ritos de guerra de los niños en el poblado actual de Palenque de San Basilio, se apoye en explicaciones sobre retenciones o supervivencias culturales africanas. El enfoque que aquí se adopta, interpreta la propuesta flexible de entender la cultura de los grupos negros en el ámbito de su transformación, innovación y creación, adaptativa a las circunstancias ecológicas del ambiente natural y del trance socioeconómico (Friedemann, 1974). De esta suerte los planteamientos rígidos que han señalado a los palenques como sociedades africanas en América no hacen parte de la interpretación antropológica aquí seguida. Pero a este respecto es muy valioso tener en cuenta las reflexiones y evaluaciones de Sidney Mintz y Richard Price (1976) alrededor de las posiciones teóricas que con mayor vigor han modelado la explicación en los estudios afroamericanos, particularmente en el área del Caribe. Al contrario de las tendencias de años anteriores que se encauzaron por senderos teóricos de determinada escuela antropológica para proponer explicaciones acordes, Mintz y Price sugieren aproximar la explicación afroamericana sin desechar totalmente o desaprobar las diversas ópticas que dinamizaron los estudios de negros en años pasados. Pero al hacerlo, el enfoque primordial, en su opinión, debería dar más énfasis a los valores que a las formas socioculturales (Mintz y Price, 1976: 5), acogiendo también el examen de las orientaciones cognitivas. En este esquema amplio y sobre el basamento de la esclavitud como una forja cultural, son válidos, tanto el examen de las continuidades entre el viejo y el nuevo mundo, como los análisis demográficos durante el periodo de esclavitud. Claro que, según Mintz y Price lo afirman en el estudio citado, y Germán Colmenares refiriéndose al mismo problema (1978: 13) en su análisis sobre la proveniencia de esclavos al Nuevo Reino de Granada lo explicita, cualquier aproximación de esta índole debe enmarcarse en el contexto histórico. Hacia esa meta, el esfuerzo del historiador Philip D. Curtin (1969) por realizar una síntesis censal sobre el tráfico esclavista por el Atlántico, el trabajo de Jorge Palacios Preciado (1973) sobre la trata por Cartagena de Indias, las interpretaciones de Jaime Jaramillo Uribe (1963) sobre las relaciones sociorraciales en la Nueva Granada en el siglo XVIII, y últimamente el trabajo de Germán Colmenares (1978) sobre los esclavos de la gobernación de Popayán constituyen amplias avenidas para la dilucidación del trayecto histórico del negro colombiano. En 1967 el historiador Pavy también acopió datos que más tarde fueron confirmados en relación con áreas de las cuales llegaron negros a Colombia. Senegambia los suministró hasta la mitad del siglo XVII. Para el siglo XVIII y en una interpretación de Curtin, Colmenares (1978: 14) precisa nuevamente Senegambia, luego Sierra Leona, Costa de Marfil, Costa del Oro, Golfo de Benin o Costa de los Esclavos, Golfo de Biafra y finalmente África Central o Angola, mencionando Mozambique aunque fueron muy pocos los que de tal zona llegaron. Pese a la heterogeneidad de su proveniencia, en 1971, Germán de Granda, apoyado en elementos lingüísticos, sugirió que la influencia congo-angoleña debió ser significativa en la costa atlántica. En la misma vena, la investigación lingüística de Carlos Patiño Rosselli (1978) sobre la lengua criolla del actual Palenque de San Basilio confirma y amplía datos iniciales de Bickerton y Escalante (1970) y de Germán de Granda (1971), así como otros datos de Escalante (1954) sobre literatura oral y el registro de cantos funerarios en el mismo poblado, con procedencias congo-angoleñas. En 1973 Price presentó en un volumen lo que puede considerarse una antología sobre los palenques de América, precedida de una introducción que se esfuerza en dibujar los andamios estructurales de la formación y evolución de las sociedades cimarronas, en tanto que, en un análisis de la resistencia negra a la esclavitud colonial europea, el historiador Carrera Damas ha señalado estrategias de huida y enfrentamiento (1977: 34-52) en la formación de las sociedades cimarronas, estrategias que además tienen vigencia aún para el negro contemporáneo (Friedemann, 1978c). La huida de uno o varios esclavos de galeras, trabajos mineros, haciendas o servicio doméstico aparece como un paso inicial hacia un primer estadio en la formación de los palenques y a esta gente se le conoció como negroszapacos (Arrázola, 1970: 21). Este estadio se define primero por un movimiento de bandas, formadas cada una por un grupo pequeño de hombres y muchas veces mujeres que en huida rastrean ágilmente lugares inaccesibles para sus perseguidores, superiores numérica y bélicamente. Las motivaciones básicas del grupo son supervivencia física y libertad. Las necesidades vitales de alimentación y abrigo se satisfacen por recolección de frutos silvestres y pequeña cacería. En la gobernación de Cartagena las bandas de negros en huida echaron mano de provisiones, lanzas y flechas de los indígenas que encontraron a su paso. Fueron bandas que ya en 1540 usaban en forma trashumante varios sitios de refugio, de acuerdo con las necesidades de su huida. Levantaban dos o quizás tres bohíos rudimentarios, mimetizados en el bosque, tan escondidos que podía transitarse en la región sin descubrirlos. Eran generalmente de palos, caña, palma y bejuco. Los primeros debieron tener techo de una sola agua, semejantes a algunos estaderos que aún hacen los palenqueros en retiros como La Bonga en Palenque actual. Sus gentes debieron dormir sobre esterillas como las que todavía usan y que siguen tejiendo. Fáciles de cargar, fáciles de incendiar con los bohíos, para cubrir la huida una de las estrategias básicas del periodo formativo del palenque. En el momento, es difícil describir el tamaño de la planta habitacional del bohío palenquero o precisar los materiales que integraron a medida que el asentamiento se hizo firme en algunos lugares. Es posible que el uso de materiales para las paredes, tales como el afrecho y la boñiga que todavía hoy utilizan, se hubiera dado cuando los palenqueros pudieron mantener una que otra cabeza de ganado y hacer algunos cultivos. Algunas casas todavía utilizan la esterilla como división interna de los ambientes domésticos. Es posible que la esterilla también se usara en las puertas de los primeros bohíos. Claro que los primeros palenques contaron con pocas mujeres, debieron tener más un carácter de campamentos y la preparación de la comida debió ser rudimentaria. En el actual poblado de Palenque muchas de las cocinas son un rancho rústico separado de la casa. El techo de palma del rancho generalmente es cónico, hay un fogón sobre la tierra y el humo de la leña cura la caza del monte: conejos, a veces armadillos y de vez en cuando un pisingo. Quienes estaban asentados cerca a las ciénagas, utilizaban el agua de ésta o de los arroyos vecinos, y cuando el palenque estaba incrustado en lugares tupidos del monte, las mujeres debieron cargar agua de los arroyos en recipientes, al igual que hoy. Hasta hace poco, tales recipientes eran artesanía de las mujeres que usaban- arcilla del lugar y luego quemaban las vasijas. Todavía en muchas viviendas el agua de beber se conserva en las antiguas grandes ollas en un lugar especial de la sala. El desecho de las heces humanas en el tiempo del palenque se cumplió como ahora fuera del poblado, respetando los bordes del mismo. El "cagadero" es una franja que permite a sus gentes señalar una dirección como "más allá del c..." o "más acá del c..." Pero a medida que los palenques lograron alguna estabilización material y un número apreciable y equilibrado de hombres y mujeres, los bohíos probablemente se construyeron en conjuntos compactos interpretando las necesidades del guerreo. Por el, estudio de la organización social actual de los descendientes del palenque se infiere que los ranchos debieron estar distribuidos en núcleos de acuerdo con la jerarquía de los jefes de los grupos de guerrilla cuyos rastros posiblemente se reflejan en los cuadros (Friedemann, 1978a) del poblado contemporáneo, a los cuales se hará referencia más adelante. En la organización social actual se encuentran rudimentos de lo que posiblemente fue un diseño arquitectónico articulado: una casa mayor y unas casas menores, como viviendas satélites y de cierta manera interdependientes en un marco de cooperación. En la casa mayor viven el hombre y el grupo doméstico más destacado del grupo. Esto, transportado a tiempos históricos, debió traducir necesidades de la organización del palenque. Las casas de los jefes debieron estar rodeadas por las casas de los jefes menores para facilitar el cumplimiento de acciones inmediatas y conjuntas. Algunos palenques como el de San Miguel alcanzaron a tener hasta 137 bohíos grandes y alrededor un foso amplio, encubierto con una capa de tierra y sembrado por debajo de púas fuertes y venenosas. Otros se protegían con las ciénagas, cuajadas sus orillas de púas afiladas de madera, y cuyos bordes constituían barricadas de palos y obstáculos. En 1599, cuando el líder Bioho se fugó de galeras, debió contar con un grupo de rebeldes más o menos apreciable y decidido a emprender acciones de enfrentamiento a las milicias españolas, ya que adoptaron hacer un asentamiento en territorio de la Ciénaga de la Matuna, construyeron un fuerte o empalizada alrededor de lo que después fue el poblado y se organizaron con una perspectiva de permanencia. Entretanto, otras bandas de rebeldes continuaron en huida y éstas u otras en los años siguientes, formaron los núcleos que también acogieron la estrategia del enfrentamiento y solamente huyeron ante la contingencia de una derrota o de un encuentro demasiado sangriento. En tales ocasiones quemaban los bohíos para establecerse en lugar diferente o engrosar otros palenques. Para ese. -tiempo hacía casi treinta años, desde 1570, que, frente al crecido número de negros huidos o ausentes de los amos, el cabildo de la ciudad de Cartagena había expedido un código con ordenanzas punitivas, así (Arrázola, 1970: 24): A quienes se ausentaran por quince días, la pena de cien azotes que se le administraría a la víctima luego de amarrarlo y ponerle sobre el cuerpo un pretal de cascabeles que sonaran a cada azote. El castigo se haría en sitio público y por la mañana. Así se dejaría al individuo a la vista y para escarnio de quienes intentaran la fuga. Estos castigos fueron refinándose a medida que los rebeldes aumentaron en número y que sus acciones implicaron muertes, robos y creciente terror. Entonces dispusieron cortarles "el miembro genital y supinos, lo cual cortado lo pongan an la picota da asta ciudad para qua da ello toman ejemplo...". Más tarde se iniciaron las expediciones punitivas, qua requirieron financiación. Se estableció entonces un impuesto de dos reales y medio por cada negro esclavo qua llagara en los navíos. El impuesto debía ser pagado al momento del desembarque del navío y con destino a lo que se llamó "la caza de los negros cimarronas". Este impuesto también se exigió de aquellos dueños que ya manejaban sus esclavos en haciendas, minas y estancias. El Palenque de La Matuna, encabezado por Bioho, se mantuvo desde su inicio en estado beligerante. En 1602 al gobernador Gerónimo da Suazo, ante la muerte de cuatro españoles y la desaparición de otros, envió una milicia de treinta arcabuceros y un capitán que fueron repelidos. Entonces armó una segunda expedición de 250 hombres con tres capitanes. Uno de ellos comandaba al grupo de negros horros como se llamaban a los negros que ya habían comprado su libertad, y que por ende socialmente se hallaba fuera del marco de la subyugación esclava. La emprendieron contra las gentes da la Ciénaga de la Matuna. La expedición tuvo que internarse en la ciénaga y caminar con el barro casi hasta los hombros, tratando de penetrar la empalizada cubierta de púas y latas e iniciar lo que con propiedad el dicho gobernador llamó la guerra de los cimarrones. Aunque de esta incursión el gobernador informó al rey de España grandes éxitos, aduciendo que sus soldados le habían traído las cabezas de Domingo Bioho y la de Lorencillo su general, lo cierto es que los palenqueros se defendieron con las armas qua tenían: lanzas arrojadizas, flechas, arcos, piedras y con algunos rifles que habían conseguido en asaltos a las estancias vecinas. Ante el enorme número de soldados que atacaban echaron mano de la huida y abandonaron el palanque de uno de los islotes de la ciénaga, pero se atrincheraron en otro detrás de otros islotes. Perdieron algunos de sus guerreros, tuvieron que quemar sus bohíos y hombres y mujeres cayeron prisioneros. Con todo, las milicias españolas regresaron a Cartagena con la noticia de que no había sido posible exterminarlos conforme había sido la orden del gobernador. De esta suerte, el informe al rey, arriba mencionado, fue apenas una visión optimista de la situación. Ello queda confirmado en la capitulación que con gran diplomacia firmó el gobernador en 1603 declarando: "... resolví en concederles paz por un año según y de la manera que se capituló con ellos que fue que si Vuestra Majestad lo tuviese por bien sería lo mesmo adelante y si no volviéramos a procurar darles fin..." (Arrázola, 1970: 44). La articulación de la organización guerrillera de La Matuna se percibe fugazmente en el relato que el gobernador hace al rey de España sobre la batalla de 1603 (Ibídem: 41) que da cuenta cómo el alférez negro de los cimarrones cayó abatido con su bandera en las manos, así como también salió herido Domingo Bioho, a quien dice llamaban Rey de la Matuna. En este punto cabe mencionar la aparición de tres Biohos, uno muerto y otro herido, en los documentos que van de 1602 a 1604, y otro en 1621, a quien el nuevo gobernador, don García Girón (Ibídem: 45), le consintió poblar con su gente, a 20 leguas de Cartagena, un pueblo que se llamara Matuna, y según dijo sobre la base de los arreglos hechos por el anterior gobernador Gerónimo de Suazo Casasola. Se puede inferir entonces que, al menos en el palenque de La Matuna, el liderazgo mayor de la guerrilla estuvo asignado a un individuo que tenía el estatus Bioho, fuera éste el nombre de un lugar, o el término simbólico dado al guerrero más atrevido y valiente del palenque. La realidad, además, era la de un número creciente de rebeldes que, a imagen del grupo de La Matuna, se organizaban en diferentes lugares en estrategias de enfrentamiento. El pacto de paz firmado por los españoles en 1603 y consolidado en 1621 estimuló nuevos grupos. Entretanto, el pueblo de La Matuna con Domingo Bioho a la cabeza trazá normas que prohibieron a cualquier español entrar con armas en el poblado, e inició un sistema informal de tributo por el cual las estancias vecinas le hacían "regalos" al palenque para mantenerse a salvo de sus ataques. Por otro lado, los palenqueros de La Matuna tenían la franquicia de entrar a la ciudad de Cartagena armados y caminar libremente, lo cual da idea del respeto que los españoles concedieron en tal momento al poder rebelde y terrorista de los cimarrones. Otros cimarrones en el llamado Término de María en 1632 (Arrázola, 1970: 63), mientras tanto atacaban las estancias, las quemaban, robaban el ganado y raptaban las mujeres indígenas y las negras que encontraran. Durante el periodo de los palenques estas comunidades tuvieron que enfrentar el peligro serio de su desequilibrio, ya que casi siempre el número de hombres era mayor al de las mujeres. En otros palenques de América, durante el mismo tiempo -dice Price (1973: l6)- las normas de organización interna permitieron a los hombres compartir las mujeres siguiendo reglas de tantas noches cada uno con cada mujer. Para los palenques de Cartagena no se encuentran datos al respecto. Claro que en varios de los choques violentos entre milicias españolas y huestes palenqueras, cuando los primeros arrasaron bohíos y quemaron las sementeras de yuca y maíz, fríjoles, patatas y plátano, también apresaron mujeres indígenas y negras, que anteriormente habían sido raptadas, y las usaron como informantes para obtener datos sobre el palenque por dentro. Por medio de algunas de estas confesiones, cuyos apuntes se escurrieron en las misivas de los gobernadores al rey de España, se infiere la existencia de una organización jerarquizada y firme en el palenque. Según la interpretación española tenían un teniente de guerra, un alguacil, un tesorero, un jefe religioso o zahorí y un líder supremo, a quien algunos de los primeros palenques consideraron rey, como en el caso de La Matuna; y en palenques de fechas posteriores se convirtieron en capitanes que actuaban seguidos por un jefe de guerra. Así, en 1693 Domingo Padilla fue capitán de Matuderé y fundador de Tabacal en la sierra de Luruaco y Francisco Arara fue su jefe de guerra; Domingo Criollo fue capitán del Palenque de San Miguel y Pedro Mina era jefe de guerra del mismo palenque. Este con un total de seiscientos hombres estaba organizado en escuadras de guerrilleros que, como en el caso de San Miguel, tenían ocho y diez negros minas cada una. En estas escuadras, que andaban emboscadas para el ataque, sus guerreros llevaban las caras pintadas de colores blanco y rojo (Arrázola, 1970: 194). Es interesante anotar que en este palenque eran los negros minas quienes utilizaban con mayor destreza las armas de fuego, en tanto que los criollos preferían los tradicionales arcos y flechas (Borrego Pla, 1973: 27). El Palenque de Tabacal parece que, por el contrario, no tenía negros criollos. Sus gentes eran congos, popos y minas. Una visión comprensiva sobre un lapso de cerca de trescientos años en el cual los negros procedentes de África y sus descendientes participan en el poblamiento de la costa atlántica, en un primer periodo movilizándose en huida y luego asentándose en palenques y más tarde en pueblos, aparece en un estudio de Orlando Fals Borda (1976). De Cartagena, centro generador de la población negra, arrancan las corrientes palenqueras que se mueven hacia el sur por la costa de Sotavento estableciéndose en La Matuna y Berrugas hasta San Antero. Hacia el centro de la región, de acuerdo con Fals (Ibídem: 18-25), se mueven hacia Arroyohondo, San Miguel, Heyamar y otros palenques del llamado Término de María, en donde siglos después aparecería localizado el poblado actual Palenque de San Basilio. Yendo hacia el norte en la dirección del río Magdalena aparecen Tabacal, Matuderé, Betancur, San Benito, Duanga y Bongué. Cuando Carmen Borrego Pla (1973) se refiere a los palenques de negros en Cartagena de Indias a fines del siglo XVII, señala entre los del sur a Cimarrón y Norosí en la serranía de San Lucas. A estos palenques se suman Carate, Cintura, Lorenzana, Palizada, Guamal y Uré, que como parte de las corrientes de poblamiento negro partieron desde Antioquia, a principios del siglo XVIII, según el estudio de Fals Borda arriba citado. Borrego Pla (Ibídem: 26) encuentra que los palenques del norte como Betancur y Matuderé en la Sierra de Luruaco, así como los del centro en la Sierra de María entre los que menciona San Miguel y Arenal están formados por negros criollos y que cada uno tiene un capitán en el tope de su jerarquía de organización. Igual situación es la de los palenques del sur arriba citados. Aquí vale la pena señalar la diferencia entre lo que se llamó un negro bozal que era el recién desembarcado del África y un negro criollo, que era aquel experimentado en el nuevo mundo por haber estado largo tiempo o bien por haber nacido en las colonias y así haber adquirido no sólo habilidades en el habla sino la cortesía colonial surgida en la interacción amo blanco esclavo negro, y otras destrezas. Los primeros palenques fueron de negros bozales pero a finales del siglo XVII ya estaban conformados por criollos. Al respecto, es profundamente estimulante una reflexión de Price (1973: 22) sobre la necesidad de indagar acerca de la ideología que sustentaron quienes los formaron. Por ejemplo, hubo criollos que por un lado hicieron cimarronaje yéndose a las áreas urbanas donde su desenvoltura les permitió pasar por libres y otros que con tales cualidades prefirieron constituir palenques. En principio, ello muestra la creatividad adaptativa y las distintas alternativas de supervivencia seguidas por los negros durante su trance en la sociedad colonial. Sin embargo, la adopción de tales alternativas debe tener respuestas más explícitas. Price (1973: 25) postula la existencia de un amplio compromiso ideológico hacia lo "africano" que habría sido compartido por sus gentes en el trance de lo que él llama la forja de la experiencia afroamericana. En este sentido el análisis se ve abocado al problema de localizar "lo africano", y su permanencia en el. trayecto de grupos de cimarrones bozales y criollos en los palenques, entre criollos fugados a las áreas urbanas y también entre aquellos palenqueros que se recogieron. en los Montes de María y que en este siglo XX son descendientes de los guerrilleros de la colonia y se conocen como tales. Esto requiere escrutinios profundos y abundante investigación. En este marco es significativo destacar el compromiso que expresaron las gentes de los palenques ante los esfuezos que hicieron los españoles por romper su solidaridad. Una expresión de esto -y que es patente en los documentos-, lo constituye el hermetismo que guardaron los cimarrones en los interrogatorios acerca de su organización guerrera, económica, familiar, etc., lo que probablemente condujo a muchos a la tortura y a la muerte. Ante el ofrecimiento que recibieron los criollos palenqueros de la Sierra de María de obtener su libertad a cambio de cooperar en la cacería de los bozales y su entrega, la negativa fue rotunda. Pero, asimismo, quedó registrado el hermetismo de los negros urbanos que tenían comunicación activa con los cimarrones y los proveían muchas veces de armas a cambio de oro. El interrogatorio de Francisco Vera señalado en los documentos como "mulato" libre y enlace de los cimarrones para una conspiración, que no arrojó dato alguno (Borrego Pla, 1973: 97) es apenas otra de las muchas pruebas de un compromiso que parece permear distintos tiempos y niveles de la situación social de los negros. El último decenio del siglo XVII estuvo cuajado de agitación, terror, encuentros violentos, amagos de nuevos pactos de paz. Los negros del Palenque de la Sierra de María con Domingo Criollo, quien tenía 500 hombres a su mando y cuatro capitanes de guerra, propusieron al gobernador Rafael Capsir, por conducto de un cura, con quien se entrevistaron para el efecto, rendirle obediencia bajo la condición de obtener libertad oficial y de que se les fijara un territorio donde poblarse a las gentes del palenque. La propuesta, atendida por el gobernador, fue rechazada por el siguiente mandatario, quien envió una compañía de mil hombres armados hacia la Sierra de María. La guerra entre blancos y negros se recrudeció. Las defensas de este palenque eran tan fuertes que las milicias se quedaron en los alrededores durante quince días discutiendo si intentaban franquearlas o no. Resolvieron devolverse, y Domingo Criollo ensayó de nuevo la propuesta aclarando que lo que ellos querían era su libertad oficial, ya que desde hacía años eran libres. El mensaje, que fue transmitido al rey, propició la cédula real de agosto de 1691 que, conforme dice Arrázola (1970: 107), cayó como una bala de lombarda entre los blancos de Cartagena ya que su aplicación en los palenques habría generado más sublevaciones. la abolición de la esclavitud, la entrega de tierras a los negros y con ello un colapso en la economía apoyada en el trabajo de esclavos. La gobernación de Cartagena tendría enfrente otro movimiento rebelde: el de los propietarios de esclavos. ¡La cédula que hacía libres a los cimarrones nunca se puso en vigor! Por el contrario, la lucha contra los negros rebeldes se intensificó. Cartagena entró en estado de alarma y oficialmente el pánico se hizo provocador. La sevicia de las milicias españolas fue tal, que luego de un encuentro con el palenque de Betancur, donde consiguieron dar muerte a cinco negros, enviaron las cabezas de estos al gobernador, quien en medio de aplausos, las mandó colgar en la plaza, a tiempo que en la catedral se celebró un ritual especial y se cantó el Tedeum laudamus(Ibídem: 198). Pero otras represalias habrían de ocurrir. El mismo gobernador dispuso un desfile infame en Cartagena. Mandó que a uno de los prisioneros negros se le pasara por las armas, luego se le amarró a la cola de una mula a la que se arrió por las calles de la ciudad, seguida por el esclavo Antonio Nolu, a quien se azotó doscientas veces y se le hizo acompañar de cuarenta esclavos. De semejante barbarie, el gobernador Martín de Zevallos y la Cerda escribe al rey solazándose de haber disfrutado de "un día de gran aplauso en la ciudad". Pese a toda esta violencia, los cimarrones vuelven a arremeter. Roban, queman, machetean y reclaman el cumplimiento de la cédula que, según se enteraron, había llegado de España concediéndoles libertad y tierras. Vuelve a haber cambio de gobernador por la muerte de Zevallos a causa de una fiebre de dengue. El nuevo funcionario, Sancho Ximeno, entra declarando nuevamente la guerra a los palenques y se lanza contra los de Sierra María con 450 hombres, un cuerpo de batalla de vanguardia y retaguardia y dos mangas de arcabuceros por los costados. Las gentes de San Miguel se refugiaron en el palenque de Duanga, corrieron hacia Arenal; huyeron hasta el de Norosí. Pero no se rindieron. En la ciudad, los esclavos domésticos continuaron fugándose, el número de rebeldes se acrecentaba y los rumores sobre asaltos y conspiraciones de negros seguían atormentando al gobierno y a la ciudad de Cartagena. En este ambiente, aparece como intermediario el obispo de Cartagena, fray Antonio María Casiani, quien cordialmente propone entonces, en 1713, celebrar un pacto con mutuas concesiones y se acerca a uno de los palenques en las faldas de la Sierra de María, al cual señala en ese tiempo con el nombre de San Basilio, sin que ello implique rendición alguna del palenque. Por el contrario, en 1774, el teniente coronel Antonio de la Torre Miranda en su Noticia individual sobre poblaciones en la provincia de Cartagena (1789: 29), registra la población de Palenque de San Basilio a tres leguas de Gambote, que mantiene el dominio de tierras y cultivos y dispone de su propio gobierno encabezado por un capitán. Esta situación se tornó oficial en 1779, a la repartición de tierras en la región en donde se reconoció al poblado de negros con terrenos comunales, y al cual tampoco pudo llegar el citado militar. Los palenqueros le hicieron saber altivamente que además su situación de poblamiento estaba arreglada desde 1713 por conducto del obispo Casiani (Arrázola, 1970). A finales del siglo XVIII la confluencia de factores tales como la liberación de mano de obra indígena, la competencia en la producción de miel en los trapiches de las haciendas de la costa atlántica (Fals Borda, 1976: 35), con destino a la fabricación de aguardiente y otros esfuerzos similares de producción, estimularon a la vez la competencia por mano de obra entre amos y dueños de hatos y haciendas (Tirado Mejía, 1971: 48). Tener un esclavo implicaba inversión de capital, gastos en su mantenimiento de comida, vestido, vivienda, etc., fuera de ajustarse a disposiciones sobre trato de esclavos en las colonias de España, que en 1789 fueron codificadas en el Código de las Leyes de Partida (Arrázola, 1970: 299). Ello no resultó rentable, cuando se presentó relativa oferta de mano indígena a causa de los acontecimientos en Resguardos (Tirado Mejía, 1971: 48) y cuando por otro lado cimarrones de palenques vecinos a las haciendas podían trabajar allí solamente por un salario bajo, sin ninguna otra obligación para el dueño de la hacienda. La esclavitud empezó a tornarse antieconómica. No faltaron entonces los propietarios que ayudaron al cimarronaje, para luego usar a los palenqueros como peones a bajo precio. Las necesidades capitalistas de Inglaterra en busca de mercados estimularon su respaldo a la abolición de la esclavitud y a la liberación de países bajo la corona española. Las guerras de independencia necesitaban soldados. Los negros esclavos fueron instigados, bajo promesa de liberación, a engrosar los ejércitos, tanto los realistas como los incipientes independentistas. La desorganización cundió en la sociedad esclavista. Los palenques como sociedades rebeldes a la corona española perdieron vigencia, pero España nunca pudo jactarse del sometimiento de los cimarrones, aunque la historia de sus relaciones políticas con estos registre muchas propuestas en tal sentido. Los palenqueros nunca aceptaron las promesas de amnistía a cambio de su libertad. En el horizonte del colonialismo europeo en América, Palenque como una sociedad guerrera ostenta una bandera de triunfo entre los primeros pueblos libres de América. Las leyes de manumisión se establecieron en 1821. En 1851 se firmó la abolición. Los negros fueron declarados libres sin tierras y sin herramientas y muchos pasaron a formar parte de la peonada de trabajadores en las haciendas de la costa atlántica. En los montes de María quedaron descendientes de los cimarrones guerreros y las raíces de los actuales negros de San Basilio de Palenque.