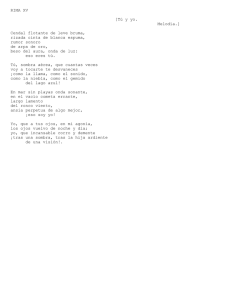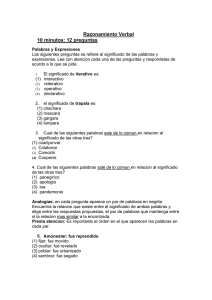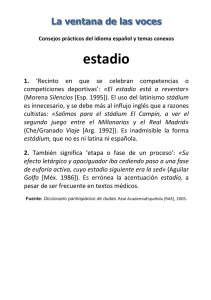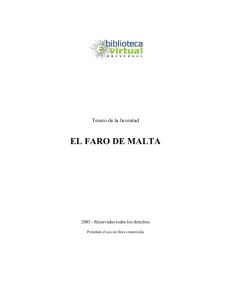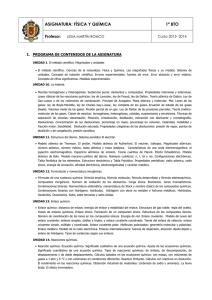opmeit - Ow.ly
Anuncio

12: adrenalina T i e m po martes 5 de octu b re de 2 0 1 0 : EXCELSIOR Fuera Dedicado al Ronco, quien colaboró con unas gotitas para que La Máquina terminara con una maldición, aunque le salió caro a hacer graffitis por doquier. “¡2 de octubre no se olvida!”, escribió el Ronco con lo último que le quedó de aerosol. Seguramente que aquella consigna molestaría al mediodía a más de tres politiquillos. Ese domingo, muy temprano, dos judiciales rompieron la puerta de la casa de Pablo, en la vecindad. Yo me quedé con el gordo para seguir tomando y escuchando rolas, por lo que el cansancio nos venció. Sólo que esos tipos llegaron de mala manera, nos levantaron a golpes y nos treparon a un Stratus negro, donde aquellos malencarados nos aseguraron que ya nos había llevado la chingada. En el Ministerio Público nos separaron. Nos encerraron en celdas distintas y nos dijeron que sería mejor que cooperáramos y no tratáramos de verles la cara porque nos iba a pesar. No pensé que alguien nos hubiera visto y menos que tuviéramos que pagar nuestro atrevimiento de esa manera. Por JC Vargas [email protected] “ Hay que hacerlo esta noche”, me contestó el Ronco. Le platiqué lo que hacían los negros en aquellas canchas pobres de futbol, dentro de los ghettos africanos. Todos los jugadores del equipo local se aparecían con sus trapos de guerra una noche antes en el campo de juego, se paraban afuera del círculo central y juntos orinaban el campo ante la complicidad de la noche. Se llama “marcar su territorio”, algo que para ellos era un ritual de embrujo, de quitarle poder al enemigo. El comentario se lo hice al más loco de la porra Sangre Azul, el que lloró todos los días del pasado diciembre, después de que La Máquina perdiera una final más, ante La Pandilla. El Ronco le jaló a la cadena del baño, abrió la puerta metálica y guardó el aerosol azul en la chamarra del mismo color. “Puto el que lo lea”, acababa de escribir en la pared interna del excusado, cuando escuchó la anécdota de aquellos negros. Tiró la colilla dentro de la taza y repitió aquello de imitarlos. “¡Nos van a agarrar, cabrón!”, le contesté sonriendo ante lo que pensé era una invitación falsa, la de un hablador que suele pintar cualquier tontería en los baños del estadio y las bardas del barrio. El Ronco es un compita rechoncho, con camisetas gringas talla XL, barbita de candado y corte de cabello espantoso. Como todo aquél que vive por el barrio, tiene una cruz tatuada en el tobillo izquierdo y la oración “Sangre Azul” en el bíceps del mismo lado. Lo peor que habíamos hecho juntos fue quemar una bandera americanista en las tribunas, agarrarle las tetas a una pollita y rompernos la madre con sus compas. Esa vez no pasó de estar un rato guardados en una troca, ante la risa de aquellos polis que no se cansaban de decirnos “pinches morritos”. Por eso, el Ronco insistió en volver a hacer de las suyas. El domingo, La Máquina volvía a jugar en el estadio Azul y nada menos que ante las odiosas y duras de pelar Gallinas del América. Así que el reto era colarnos al estadio en la madrugada, pararnos en el centro de la cancha y dejar que nuestros orines hicieran efectivo el embrujo. Esa noche nos vimos en la cervecería del Chueco, en el barrio. El Ronco pone que pone las canciones reguetoneras en la rockola, mientras nos chupábamos las caguamas. “Acábatela”, me dijo; no fuera a ser que a la mera hora –como le pasa a los jugadores que tienen que pasar por el antidoping- los nervios nos dejaran sin una gota y no consiguiéramos hacer el “trabajito”. Nos tomamos tres, entre los dos. Hasta que el viejo nos corrió de aquella esquina y no tuvimos otra que emprender el camino hacia el estadio Azul. Teníamos unas ganas locas de orinar en cualquier barda, pero nos aguantamos. El gordo me fue contando sus cosas: que la Martha no lo pela por jodido, que en su casa le dijo su madre que trabajaba o se regresaba al pueblo, allá en Hidalgo. Pablo, así se llama el Ronco, me confesó que quería irse a trabajar con su tío a Chicago. Que del otro lado de la frontera estaban los dólares, las trocas y las güeras esperándolo. Él no estudió más, apenas salimos de la secundaria. Yo tenía nombre y apellidos. Alberto Gómez Ortega. Tenía estudios universitarios y la rebeldía suficiente hacia mis padres para hacerme aquel tatuaje de la cruz, que cubría con la mezclilla. Aún así, siempre fuimos los mejores amigos. Yo le invitaba los tacos de canasta en el descanso y él asustaba a todo aquél que tratara de patearme el trasero. De hecho, el Ronco fue el que me enseñó a meter las manos, a tatuarme el brazo y a defender a La Máquina desde las tribunas donde la Sangre Azul lanza sus cánticos de guerra para el equipo más lindo del mundo. Nos fuimos caminando cerca del puente, por donde las casas sin alumbrado. Llevábamos puesta la camiseta del Cruz Azul y fuimos recordando lo que platicaban nuestros viejos. De cuando Kalimán Guzmán y Horacio López Salgado usaban calzoncillos y le tupían duro al América de Carlos Reinoso y el Pajarito Cortés. De los años en que Miguel Marín era el mejor portero de México y el Ojitos Meza nomás lo miraba desde el banquillo. Así llegamos hasta Insurgentes. Afuera del estadio Azul no había ningún mortal. Rodeamos la calle por donde están las estatuas de toreros, nos saltamos la barda de la Plaza México, nos metimos al túnel donde dicen que espantan y en unos minutos ya estábamos hasta las tribunas de futbol. Dios nos había llevado hasta ahí y sólo era cosa de trepar el alambrado y pisar el césped sagrado. Con todo apagado, alcancé a escuchar mentadas por parte del Ronco. El gordo se rasguñó un brazo con las púas y cayó seco del otro lado. A veces –le dije− hay que pagar por hacer cosas indebidas. Esa sensación de estar en un lugar prohibido, de correr por la portería, fingir un gol y festejarlo en silencio. Tratar de imaginar por un momento lo que sienten aquellos que nacieron con esa rara virtud de pegarle bonito al balón y que por ello les pagan lo suficiente para tener autos, hembras y salir en los periódicos diciendo cualquier cosa. Después de perder unos eternos minutos, nos dirigimos al centro del campo y en la oscuridad orinamos adentro del círculo. Nada menos que el líquido que le cabe a tres caguamas. El Ronco tratando de dibujar el escudo con su agüita amarilla y yo intentando llegar con los orines lo más lejos posible. “Esos pollos no se la van a acabar”, gritó Pablo cuando se sacudió aquello y subió el cierre de sus jeans. Yo, por mi lado, trataba de imaginarme a los negros de aquellos ghettos africanos. ¿Tomarían cerveza? ¿escupirían frases del demonio? Mi última proeza fue sentarme en el banquillo del DT, prender un cigarro y voltear a todos lados, ante una oscuridad que poco dejaba al descubierto. El gordo hizo algo peor; sacó su aerosol azul y comenzó II Todo lo anterior fue lo que declaré ante el Ministerio Público, como a las diez de la mañana de aquel domingo en el que los Cementeros rompieron la maldición de siete años sin poder derrotar al América. No entendía cómo es que un Ministerio Público con imperdonables faltas de ortografía y cara de prepotencia, tuviera las leyes entre sus manos y un reloj de oro adornando la zurda. El tipo se carcajeó escandalosamente cuando escuchó lo del ritual africano y lo que hicimos el Ronco y yo. “¿Te cae de madre?”, me dijo y me mandó de nuevo a la celda. Hasta los separos se escuchó la narración del partido aquel. “¡Pinches chamacos cabrones!”, gritó el MP cuando Christian Giménez se encontró de frente la pelota y le pegó con todo el rencor que cabe en un argentino. El balón se fue chillando hacia la portería rival, donde Memo Ochoa trató de hacer lo imposible por detener una puñalada que ya tenía firmado su destino. La cámara lenta (“mire usted, chulada de phamton”) mostraba al Chaco metiendo la pelota justo en la portería donde una noche antes el Pablito y yo corríamos como enloquecidos. Ahora era el futbolista el que corría como poseído y, burlón, agitando los brazos frente a los fanáticos pintados de amarillo. Se asomó el MP hasta mi reja y me comentó entre risas que si el embrujo surtía efecto, me dejaría libre… por “sus huevos”. Al ratito gritos de júbilo del MP y sus compinches empistolados, cuando el Chaco comienza la fiesta en la cancha, justo en el silbatazo final. El tipo del reloj dorado y cara vulgar se acercó a la reja y me dijo que mis orines me habían salvado la vida. Que en un par de horas estaría de regreso en casa. Cuando abandoné la celda, me esperaba mi tío que es abogado. Me explicó muy molesto que no fueron los orines ni el gol de Giménez los que me sacaron de esa pesadilla, sino los 15 mil pesos que le exigió el viejo del reloj dorado. Le contesté a mi tío que era mucho dinero por una meada en el estadio Azul. -¿Una meada, cabrón? Ayer los vieron a ti y al Ronco afuera del estadio. Ayer apareció un muertito en su carro, en la colonia Nochebuena. El Ronco puso textos en las paredes contra el gobierno y además se le encontró un rasguño en el brazo. -¡Nosotros sólo nos metimos al estadio a orinar! Cada 15 días visito al Ronco en el Reclusorio Norte. De ahí no sale. Quedó mal después de aquella golpiza en la que lo hicieron declarar algo que no hizo. El gordo salió en los periódicos del lunes, cerca de las crónicas del triunfo celeste, en los que se le acusó de varios asesinatos, de ser líder de una banda y tener en su casa armas y droga. Su error fue dejar su marca con el aerosol y no tener 15 mil pesos. El tipo del reloj salió también en los diarios por atrapar a uno de los criminales más buscados, con tatuajes que lo hacen ver más peligroso. En el DF siguen apareciendo muertitos y La Máquina ahora quiere terminar con la maldición de los subtítulos. A los judiciales me los llego a topar en la cervecería del Chueco, hablando de “bisnes” y extorsionando a las putas del barrio. Soy el único que sabe que el Ronco es inocente. Aunque en el reclusorio todos dicen lo mismo. Fotoarte: Miguel Ángel Cárdenas