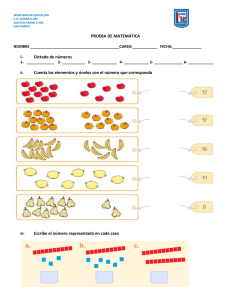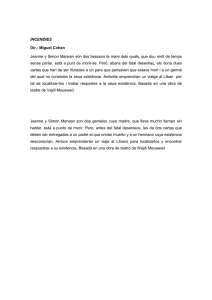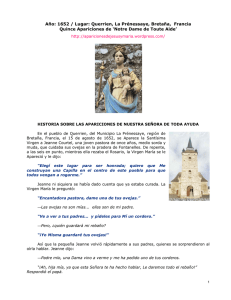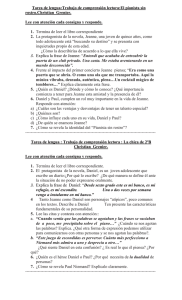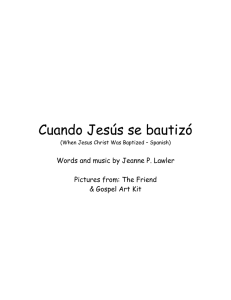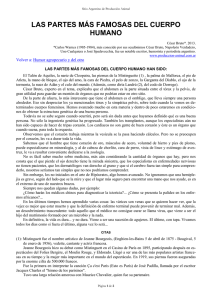EL OLOR QUE CUBRÍA el cuarto le había quitado toda posibilidad
Anuncio

EL OLOR QUE CUBRÍA el cuarto le había quitado toda posibilidad de sueño.Las paredes agrietadas, invadidas por una humedad acumulada en años, exhalaban un tufo que lo penetraba todo. Sacudió irritada la manta que la cubría y se incorporó con brusquedad, como siquisiera trasladarse de un solo movimiento a otro sitio, pero apenas pudo estirar malamente sus músculos entumecidos. Apoyó con esfuerzo los pies desnudos en el suelo helado y con asco corrió el jergón de paja sobre elque había reposado, ubicándolo bajo una pequeña abertura a la que una y otra vez volvía su mirada. Se le ocurrió que era como una boca breve y sucia pero irresistible, tal vez porque era la única entrada de aire y luz desde el patio de la Prisión.Trepó penosamente sobre el camastro y miró hacia fuera.Aún no había despuntado el día.Los primeros fríos otoñales se hacían sentir. El silencio era fugazmente interrumpido por algún alarido que se filtraba por las paredes de la celda.A veces los gritos se volvían más prolongados,y transmitían la desesperación propia de quien está próximo a irse de este mundo.Jeanne se apiadaba de la víctima y lloraba amargamente imaginando un idéntico y cercano final.Entonces rezaba, sin importarle la prohibición.La Revolución había arrastrado con su furia desbocada no solo a la realeza sino también a su Dios.Pasados unos minutos volvía a controlarse y comenzaba a repasar lentamente las razones que la habían llevado a ese calabozo mugriento. Era su tercer día de infortunio y la rutina del recuerdo la asaltaba una vez más.Como un torbellino comenzaron a rodar por su mente las imágenes de su último día en libertad. Aquel fatídico veintidós de septiembre había amanecido lluvioso y frío.Pero Jeanne,atareada por la inminente llegada de sus comensales,no reparaba en ello.Sólo le importaba ultimar los detalles finales para agasajar a sus invitados.Nada quedaría librado al azar en Louveciennes, esa espléndida mansión próxima a París, regalo de Luis XV,donde la condesa vivía muy cómodamente desde su salida forzada del palacio real.Las riquezas heredadas del Mismísimo,como le gustaba ser llamado al rey, le permitían una vida tan fastuosa como la que había tenido en Versalles. Desde hacía tiempo estaba acostumbrada al lujo y a la ostentación. A pesar de lo poco oportuno de la reunión que iba a celebrar, una vez más Madame Du Barry se daba el lujo de desafiar los riesgos que el nuevo tiempo deparaba. Extraña conducta para quien había sido golpeada con tanta dureza en los últimos meses. Pero a Jeanne no había Revolución que la hiciera desistir de un baile o un agasajo.Todo estaba casi listo para el almuerzo. El banquete se concentraría en el comedor diario,una réplica casi exacta del que existía en el fastuoso Petit Trianon. Una larguísima mesa de caoba, adornada con incrustaciones de motivos orientales en palo santo, sobresalía en el centro de la sala, custodiada prolijamente por veinticuatro sillas de altísimo respaldo tapizadas en seda china.A los lados, un enorme aparador contenía la delicada vajilla de Sevres y los brillantes cubiertos de acero de Sajonia.Numerosas mesitas con coquetos sillones colocadas a todo lo largo de las paredes completaban un mobiliario exquisito, vigilado por los cuadros que recordaban las batallas ganadas en el pasado por Francia.En el pequeño palacete que ella misma había decorado,nada hacía suponer que bajo sus pies hervía un volcán pronto a arrastrar con furia la vida ociosa y placentera que llevaba. La mesa estaba servida.Sólo faltaban los invitados.Jeanne estaba dando los últimos toques a su peinado cuando una de sus camareras golpeó discretamente a su puerta. –¡Adelante!–ordenó molesta por la interrupción.Henriette tímidamente se asomó y disculpándose,le anunció: –Madame,debo informaros que vuestro paje es inhallable en el palacio. –¡Qué dices,mentecata!?¡Te ordené que lo trajeras!¡No puede desaparecer por cinco días como si nada!¡Vuelve a buscarlo! La pobre muchacha asintió y se retiró confundida. Jeanne ya no pudo continuar su tarea con tranquilidad.Se levantó y bajó a la sala para examinar los preparativos.Al pasar por una de las virinas notó una ausencia en la colección de miniaturas de porcelanas que allí se exhibían.Eran, junto con los diamantes,las cosas que más apreciaba de sus pertenencias y que le recordaban su estancia en Versalles. –¡Claire!¡Claire! De la antecocina apareció una bonita morena que con una reverencia se plantó frente a ella. –¿Qué necesitáis,Condesa? –¿Dónde se halla la estatuilla que falta allí?–gritó señalando el vacío en la vitrina.La camarera palideció.No se había percatado de la falta.Cuando estaba por formular una respuesta evasiva fue auxiliada por el llamador de la puerta de entrada,que anunciaba a los primeros comensales.La condesa sólo le dijo: –Ya hablaremos más tarde sobre el asunto –y se dirigió a la sala de recibo. La lista de invitados no se completaría ese día.El más esperado,el Duque de Rohan-Chabot,no se presentaría,así como tampoco otros muchos.Su reciente relación con Monsieur Chabot la había ayudado a superar los malos momentos vividos los últimos meses:la desaparición de los diamantes;la de Brissac y el terrible susto que había experimentadoante la abortada expropiación de su residencia. La recuperación del Palacio parecía poner fin a la seguidilla de desgracias.Con absoluta ingenuidad suponía que la celebración anunciaba un nuevo comienzo.Una vez que los pocos asistentes fueron ubicados en sus lugares Jeanne, presidiendo la mesa ordenó a Denis Morin,su mayordomo,que hiciera servir.Los criados comenzaron su desfile exhibiendo y sirviendo los manjares:iban y venían con bandejas de plata repletas de fiambres y carnes de pavo y otras aves,con guarniciones exóticas,dulces y frutas naturales y confitadas.Durante el almuerzo la conversación fue monótona y aburrida, contrastando con el atractivo servicio ofrecido.Alguien recordó el viaje de la vizcondesa de Latour-Larousse a Londres y la charla pareció reanimarse.Du Barry podría haber intervenido,ya que no hacía mucho tiempo ella misma había visitado la espléndida ciudad, pero no sentía deseos de hacerlo.Su estancia allí no estaba asociada con motivos felices. Simplemente escuchaba,inclinando su cabeza con gesto de atención.El sopor no le permitía concentrarse en los comentarios,y por pura apariencia asentía de continuo como si le importaran las tediosas acotaciones de mademoiselle D ’Anjoux.Sentía un principio de inquietud y de zozobra que se expresaban en un sinfín de movimientos mecánicos: pedía que le acercaran la sal,arrimaba la servilleta a su boca para limpiar obsesivamente todo rastro de comida,alisaba los pliegues de su vestido. Era notoria la ausencia del Duque de RohanChabot, lo cual le restaba brillo al encuentro. Sus comentarios políticos siempre habían animado las reuniones. Así, Jeanne,mientras el almuerzo se desarrollaba,procuraba desmenuzar la realidad que los nuevos tiempos ponían ante sus ojos.Los contratiempos de esa mañana agregaban inquietud. Primero la ausencia inexplicable de Zamora, su camarero negro de confianza, al que consideraba su mano derecha y que siempre la auxiliaba en ocasiones como ésta, dándole tranquilidad cuando se angustiaba; luego la desaparición sin motivo de su valiosa estatuilla. Ella, a diferencia de las mujeres y hombres de su época,era muy poco supersticiosa, pero estos dos episodios le bastaron para estremecerla y hacerlos sentir como un funesto presagio. Las advertencias,a las que le negara atención,ahora comenzaban a inquietarla. Algunas de sus más íntimas relaciones le habían aconsejado que,dado que los tiempos habían cambiado para peor,debía espaciar sus elegantes reuniones y evitar todo contacto con ciertos personajes conocidos por sus ideas antirrepublicanas. Ella,sin embargo,continuó con su mismo estilo de vida descuidado, ajeno al peligro que corría.Cuando conoció al Duque de Rohan-Chabot,a principios de 1792,su amiga Justine le explicó muy bien el riesgo que implicaba profundizar la amistad con él.Para esa fecha,la Revolución se había tornado mucho más virulenta. Desde el 14 de julio del año ochenta y nueve muchos de su misma condición habían huido por temor a ser alcanzados por la furia del pueblo. Decenas de nobles escapaban de Francia, abandonando sus fastuosos palacios. Aquello era lo que Justine pretendía hacerle ver.Jeanne,en cambio,no estaba dispuesta a irse;jamás resignaría aquello que le había costado casi una vida conseguir.Nada auguraba por el momento un desenlace trágico, creía ella.Tanto que aún, tras las primeras horas del asalto a la Bastilla, en París,persistía un inexplicable desconcierto entre quienes debieron haber podido adivinar lo que se venía.Ese día,caluroso y húmedo,en Versalles nadie acertaba a comprender el significado de la insurrección desatada a menos de seis kilómetros del palacio real;y el más confundido de todos era el propio Luis XVI,hombre apático y abúlico.Las noticias ni siquiera le hicieron interrumpir su rutina.Por la noche se acostó como de costumbre,a las diez,y antes de perderse entre sus sábanas preguntó con indiferencia: –¿Se trata de una revuelta? La respuesta fue tajante: –No,Sire.Es una Revolución. Mayor reacción habían tenido,en cambio,sus hermanos:el Conde de Artois y el Conde de Provenza.Esa misma noche abandonaron el reino.Ellos y quienes los siguieron durante esos primeros meses serían conocidos como los “emigrès ” y acusados de contrarrevolucionarios.El principal destino del exilio fue Coblenza,ciudad del imperio austríaco que los recibió y les dio asilo.En poco tiempo dicha ciudad se convertiría en el centro de las operaciones destinadas a restaurar la monarquía absoluta, movimiento que sería encabezado por los propios hermanos del rey.Cuando en agosto del año noventa y dos la Convención asumió el poder reemplazando a la Asamblea e instaurando la República como nueva forma de gobierno,la suerte de la monarquía quedaba definitivamente sellada y la guillotina comenzaba a ocuparse de cada uno de los que conspiraban contra el nuevo régimen.Nadie quedaría libre de sospecha y París se transformaría en un matadero.Todos los días los carros saldrían de las distintas prisiones cargados de condenados,y a su regreso descargarían sólo cadáveres.Las calles comenzarían a oler a sangre seca.El año 1792 había terminado de una manera dramática:el rey fue ejecutado. El año siguiente no fue mejor en cuanto a persecuciones y matanzas.Por el contrario,éstas se intensificarían arrastrando en la vorágine,entre otras,la cabeza de la reina, María Antonieta.Si bien Jeanne,atendiendo las súplicas de quienes la rodeaban había espaciado sus recepciones y banquetes,no las suspendió totalmente.Pensaba que la furia ciudadana no la alcanzaría.No se sentía responsable de los males que afligían al reino.Desde el año setenta y cuatro ya no residía en Versalles.¿Por qué tendría que rendir cuentas al pueblo? Por eso,aquel veintidós de septiembre se había animado a celebrar una comida en su mansión de Louviciennes,en donde se sentía segura.Aun sabiendo de antemano que muchos no concurrirían por la situación reinante,el almuerzo programado no sería suspendido.Había puesto mucho empeño en ello. © 2006 Mónica Berenstein Copyright de la presente edición:© 2006 Ediciones Nowtilus,,S.L.