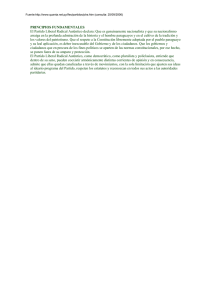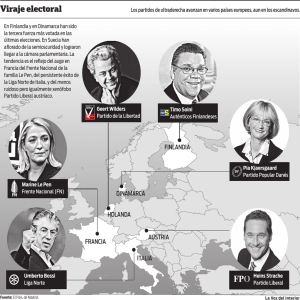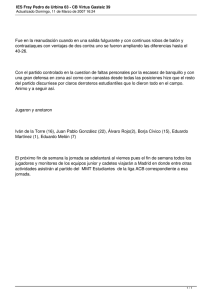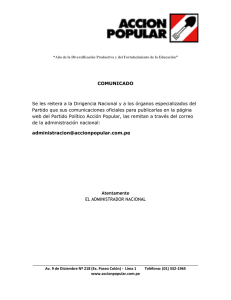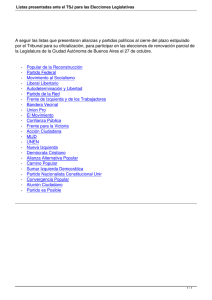historia contemporánea i
Anuncio
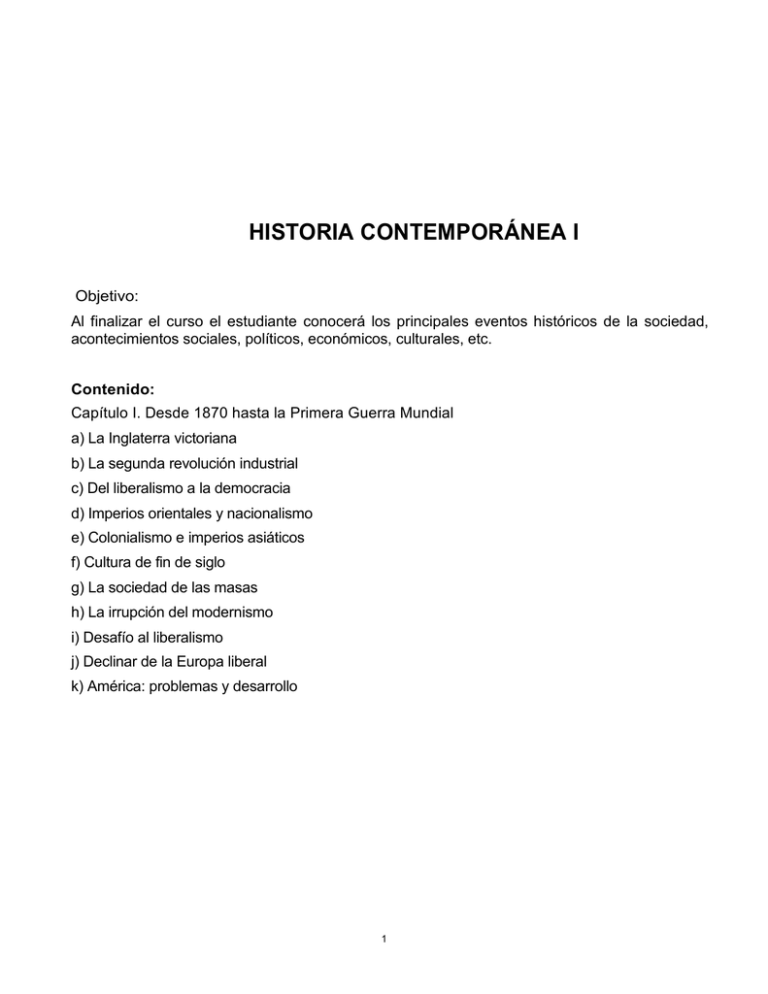
HISTORIA CONTEMPORÁNEA I Objetivo: Al finalizar el curso el estudiante conocerá los principales eventos históricos de la sociedad, acontecimientos sociales, políticos, económicos, culturales, etc. Contenido: Capítulo I. Desde 1870 hasta la Primera Guerra Mundial a) La Inglaterra victoriana b) La segunda revolución industrial c) Del liberalismo a la democracia d) Imperios orientales y nacionalismo e) Colonialismo e imperios asiáticos f) Cultura de fin de siglo g) La sociedad de las masas h) La irrupción del modernismo i) Desafío al liberalismo j) Declinar de la Europa liberal k) América: problemas y desarrollo 1 CAPÍTULO I. DESDE 1870 HASTA LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL a) LA INGLATERRA VICTORIANA El largo reinado de Victoria de Inglaterra, entre 1837 y 1901, marca la época de apogeo de una determinada concepción política, económica y social en cuyo centro, a modo de foco irradiador, se sitúa la burguesía, grupo social que resultó vencedor de la confrontación con la aristocracia y la Iglesia sucedida en las turbulentas décadas pasadas. Las décadas finales del siglo XIX ven triunfar a un hombre optimista y confiado en sí mismo, dominador del Mundo y la Naturaleza merced a unos conocimientos técnicos y científicos que se suceden con una rapidez nunca antes vista en otro periodo de la Historia de la Humanidad. Por primera vez es capaz de viajar por el aire y bajo el agua, se combate con eficacia a la enfermedad, se viaja a zonas inhóspitas; el hombre es capaz de comunicarse a distancia, de tener un hogar cómodo y tiempo de ocio. Inventos como el cinematógrafo, el fonógrafo, el automóvil, la luz eléctrica o el teléfono, entre muchos otros, hacen pensar al individuo de principios de siglo que se encuentra en la cima del Mundo y de la Historia. La Exposiciones Universales devuelven al hombre europeo, a modo de espejo, una imagen de sí mismo engrandecido y orgulloso. En ellas se exhiben los últimos adelantos tecnológicos, el conocimiento y control sobre pueblos alejados, primitivos y extraños, la victoria sobre el tiempo y el espacio. Europeos, estadounidenses y japoneses, las regiones más industrializadas, se lanzan a la conquista de nuevos pueblos y territorios donde proveerse de materias primas y colocar sus productos, a la par que empiezan a lanzar sus dados sobre estratégicos tableros de juego en los que empieza a dirimirse la supremacía universal. Sin embargo, son también tiempos de incertidumbre e inestabilidad social. Si bien es cierto que la calidad de vida en general alcanza un nivel inusitado, las mejoras no alcanzan a todos ni lo hacen de la misma manera. Los nuevos modelos económicos surgidos de la Segunda Revolución Industrial crearán diferencias, a veces irreconciliables, entre los dos grupos sociales resultantes: la burguesía capitalista y financiera y el proletariado, básicamente industrial. Este último, armado ideológicamente por diversas corrientes de pensamiento y transformación social, iniciará una época de reivindicación y contestación que se prolongará hasta muchas décadas posteriores y que marcará el conjunto de las relaciones sociales, políticas y económicas a lo largo del siglo XX. El Reino Unido entre 1830 y 1852 En junio de 1830 murió Jorge IV y le sucedió su hermano, Guillermo IV, hasta entonces duque de Clarence, que no gozaba de más prestigio que su antecesor al iniciar el reinado. Era entonces un hombre de sesenta y cinco años, que sólo hacía tres que se había visto convertido en príncipe heredero y que, desde cuarenta años antes, había llevado una oscura vida de marino retirado, en compañía de una conocida actriz, Mrs. Jordan, con la que tuvo una caterva de hijos ilegítimos. En su matrimonio oficial con Adelaida de Sajonia-Meinigen, sin embargo, no tuvo hijos."Se distinguió -escribió Charles Greville, un escritor contemporáneopor hacer discursos absurdos, por una actividad pública enfermiza, y por un general desenfreno que parecía el presagio de una locura incipiente". Su comportamiento, sin embargo, estuvo por encima de las expectativas iniciales. En la crisis política desencadenada con ocasión de la reforma electoral de 1832 se manifestó respetuoso con las prácticas constitucionales, aunque no compartiera los criterios de lord Grey. 2 El sistema político El régimen político, por lo demás, manifestó una fuerte vitalidad y se consolidó como un sistema constitucional y representativo, aunque con un fuerte tono oligárquico y aristocrático, dado el carácter reducido del grupo que dirigía los asuntos políticos. El gobierno necesitaba actuar con respaldo parlamentario y, en caso de derrota parlamentaria del Gobierno, se hacía necesaria la sustitución del primer ministro y la convocatoria de nuevas elecciones. En la práctica, las mayorías parlamentarias fueron muy fluctuantes, dada la escasa consistencia de las afiliaciones políticas de los representantes. A los historiadores del periodo les resulta difícil establecer las tendencias políticas de los parlamentarios y, para el primer tercio del siglo XIX, no es extraño que un tercio de los miembros del Parlamento aparezcan en los análisis históricos como no comprometidos o de fidelidad dudosa, de la misma manera que tampoco son muy seguros los resultados electorales que brindaremos en las siguientes páginas. Los gobiernos variaban en cuanto al número de miembros (dieciséis fue la composición más habitual) y el primer lord del Tesoro ejercía las funciones de jefe de gobierno, que no estaban reconocidas como tales, aunque era una figura que había empezado a destacarse desde la época de Walpole, en el primer tercio del siglo XVIII.Al gobierno tory del duque de Wellington, que se había formado en enero de 1828, y que estaba en ejercicio al iniciarse el reinado de Guillermo IV, sucedió, en noviembre de 1830, el gobierno whig del conde Grey. Este gobierno se mantendría hasta julio de 1834 y, tras los efímeros gobiernos del vizconde Melbourne (julio), Wellington (noviembre), y Peel (diciembre) en ese mismo año, la dirección de la política volvería a ser desempeñada por el whig Melbourne, desde abril de 1835 hasta bien entrado el reinado de Victoria.El sistema parlamentario estaba compuesto de dos cámaras. La cámara alta, o de los Lores (House of Lords), estaba compuesta por casi 400 pares, de los que muchos eran miembros de propio derecho (algunos obispos y nobles), otros eran nobles ingleses e irlandeses que el rey nombraba con carácter hereditario, mientras que los pares escoceses eran elegidos entre la alta nobleza de esa nación. La Cámara de los Lores actuaba también como Corte suprema de apelación.La cámara baja, o de los Comunes (House of Commons), estuvo compuesta durante aquellos años por 658 diputados de los que, antes de 1832, 489 correspondían a circunscripciones de Inglaterra, 100 a Irlanda, 45 a Escocia, y 24 a Gales. Los miembros del Parlamento eran elegidos por siete años en dos tipos de circunscripciones. De una parte estaban los condados, en los que los propietarios y arrendatarios de tierras que rindiesen 40 chelines elegían 188 representantes y, de otra, 204 ciudades o burgos, que enviaban al Parlamento 465 diputados, de acuerdo con criterios muy diversos, que iban desde las normales exigencias económicas para los votantes, hasta sistemas de cooptación entre las oligarquías urbanas o privilegios a corporaciones. Los cinco diputados restantes eran elegidos por las universidades.En su conjunto, los mecanismos electorales movilizaban algo menos de 400.000 electores sobre una población total de 24.000.000, lo que debía significar poco más del 10 por 100 de los varones adultos. Era un sistema que favorecía a las oligarquías nobiliarias y a las zonas agrarias del sur y sudeste de Inglaterra, que tenían tradicionalmente un mayor peso político. Por otra parte, eran numerosas las prácticas corruptas que iban desde la venta de votos hasta la existencia de burgos despoblados o desaparecidos (rottenboroughs) que aún mantenían la representación parlamentaria en manos de algún propietario o señor local.En la configuración de los gobiernos se apuntaba un cierto bipartidismo, entre conservadores y liberales, que debían ser considerados más como facciones oligárquicas que como verdaderos partidos políticos estables. 3 Los conservadores, o tories, que recibían este apelativo por alusión a los bandidos irlandeses papistas, eran el partido defensor de la Corona, de la Iglesia de Inglaterra y de los intereses de la aristocracia rural. Sus líderes, en los comienzos del reinado de Guillermo IV, eran el duque de Wellington, sir Robert Peel, o William Huskisson. Los liberales, o whigs, que recibían esta denominación como referencia al nombre dado a los cuatreros escoceses (whiggamore) y, más tarde, a los rebeldes presbiterianos, se oponían al absolutismo real, y a la restauración del catolicismo, a la vez que defendían el gobierno parlamentario y la responsabilidad ministerial. Muchos de ellos eran financieros o comerciantes, y pertenecían a las confesiones religiosas no conformistas. Sus líderes fueron, en aquellos años treinta, lord Grey, lord Russell y el vizconde Melbourne. De todas maneras, los historiadores políticos del periodo distinguen habitualmente entre whigs y liberales, adjudicando a estos últimos una mayor preocupación por la reforma política.Este carácter oligárquico de la política gubernamental se trasladaba también al ámbito de la administración local, en donde existía una fuerte descentralización. La oligarquía rural monopolizaba los cargos políticos (sheriffs, comandantes de la milicia, jueces de paz), en clara concordia con quienes dirigían los asuntos nacionales. Los ingleses, en todo caso, se sentían protegidos por un sistema político que protegía la libertad personal (ley de Habeas corpus desde 1679), así como otros derechos individuales (Ley de Derechos de 1689), aunque estos derechos fueron restringidos cuando las circunstancias políticas lo hicieron necesario: entre 1816 y 1818 hubo suspensiones de la ley de Habeas corpus, de la misma manera que antes había habido suspensiones del Bill of Rights. Por otra parte, la Ley de Ayuntamientos de 1835 estableció la elección de los consejos municipales, así como la publicidad de los acuerdos. La reforma electoral La necesidad de reformas obligó a los liberales (whigs) que, bajo la dirección del conde Grey, habían accedido al Gobierno en noviembre de 1830, a promover una reforma del sistema electoral ya que, como la determinación de las circunscripciones electorales procedía de mucho tiempo atrás, apenas guardaba ya relación con la distribución de la población y los intereses económicos del momento. Por otra parte, las exigencias económicas para ser elector respondían a criterios muy heterogéneos. Había, por lo tanto, que extender el derecho de voto, para dar cabida a nuevos sectores sociales y redistribuir más racionalmente los escaños existentes.El gobierno whig presentó varios proyectos que trataban de dar respuesta a demandas de reformas parlamentarias que se habían venido produciendo desde principios del siglo XVIII (Pitt). La batalla parlamentaria se prolongó a lo largo de casi todo 1831 y exigió unas nuevas elecciones (junio) en las que los liberales vieron ratificado el apoyo de los electores, pero el proyecto no se aprobaría hasta junio de 1832, después de una reñidísima pugna con la Cámara de los Lores.La reforma suponía una cierta rectificación de los distritos electorales (56 perdieron su representación y 31 la vieron disminuida), en orden a la disminución de los intereses rurales del sur de Inglaterra, y una homogeneización de la franquicia económica (censo) exigida para ser elector. El electorado pasó de 480.000 a 815.000, lo que significaba algo menos del 14 por 100 del total de la población masculina adulta. La representación parlamentaria de Inglaterra disminuyó levemente (de 489 a 471), en beneficio de Gales, Escocia e Irlanda, que pasaron a disponer de 29, 53 y 105 escaños, respectivamente.La reforma electoral no afectó profundamente el carácter oligárquico del sistema, ni al predominio de los intereses rurales, pero acrecentó la competitividad de los procesos electorales (contested elections) y fortaleció al 4 sistema político bipartidista. En las elecciones del siguiente mes de diciembre los whigs partidarios de la reforma casi triplicaron (483 a 175) a los tories que se habían opuesto a ella. La alianza de whigs y liberales volvería a obtener la victoria (385 contra 273 tories) en las elecciones de enero de 1835 y la ratificaría en las elecciones de agosto de 1837 (345 contra 313).De todas maneras, los radicales, que exigían reformas democráticas aún más profundas, mantuvieron sus exigencias, que tenían como objetivo final eliminar el carácter oligárquico de la sociedad inglesa, lo que equivalía a disminuir la influencia de la aristocracia terrateniente y de la Iglesia Anglicana establecida. Estos radicales aglutinaban a sectores marginados de las clases medias, pero también a los obreros y a los disidentes (dissenters) en materia religiosa. El problema obrero El gobierno intentó progresar en la legislación social para frenar las exigencias de reforma de los radicales. La Factory Act de 1833 limitó el horario de trabajo de niños y jóvenes en la mayor parte de las factorías textiles (no afectaba a las industrias de seda y encajes). Los niños menores de nueve años no podían ser empleados y, hasta los doce años, sólo podrían trabajar un máximo de nueve horas diarias y cuarenta y ocho semanales. Además, se establecían dos horas de educación diaria para los menores de doce años.Pero sólo se crearon cuatro puestos de inspectores para obligar al cumplimiento de estas medidas.Esta disposición se vería seguida de una legislación protectora de las condiciones de trabajo desde comienzos de los años cuarenta. En 1842 se prohibió bajar a las minas a las mujeres y a los chicos menores de diez años, y se volvieron a reducir las horas de trabajo en las factorías textiles. En 1847 la duración seria de nuevo reducida a diez horas para mujeres y jóvenes, mientras que la Factory Act de 1850 especificaba que las mujeres y niños sólo podían ser empleados durante las horas del día, y señalaba que el trabajo debería terminar a las dos de la tarde del sábado. Había quedado inventada la semana inglesa.Un teórico de la reforma social, Robert Owen, alentó, en febrero de 1834, la fundación de un sindicato unificado, el Grand National Consolidated Trade Union que pretendía la jornada de ocho horas, pero que fracasó en ese mismo año, así como el proyecto de construcción del socialismo que comportaba (cooperativas obreras de producción para eliminar a las empresas capitalistas). Poco después, en agosto de ese mismo 1834, una nueva Ley de Pobres sustituía la asistencia a domicilio por la internación en unos lugares especializados (workhouses) en los que la vida resultaba muy dura, por lo que muchos resultaban disuadidos de solicitar esa ayuda. La nueva ley provocó una fuerte protesta, en un momento en el que arreciaba el desempleo y los whigs, que pasaban por ser el partido de los patronos, fueron desalojados del gobierno a finales de año. A un gobierno de gestión dirigido por el duque de Wellington (noviembre) sucedería otro de sir Robert Peel (diciembre) que se prolongaría hasta la primavera del siguiente año.El retorno de los whigs (abril de 1835), bajo la dirección del vizconde Melbourne, ofreció a los radicales (J. S. Mill) la posibilidad de promover reformas desde el interior del gobierno, pero no encontraron eco en los líderes del partido, especialmente en lord John Russell. El cartismo El mentor de los radicales, J. S. Mill, pudo hablar de que las clases medias y trabajadoras eran aliados naturales, junto con los disidentes religiosos, frente a los grupos privilegiados de la sociedad. Esos sectores optaron entonces por manifestar sus reivindicaciones a través de la Carta del Pueblo, que quería evocar las libertades inglesas garantizadas por la vieja Carta Magna. Obtuvieron, para ello, el apoyo de la London Working Men´s Association, organización de los obreros especializados de la capital, fundada en 1836 por William Lovett, que 5 buscaba la obtención de reformas por la vía parlamentaria. A ella se unieron la Birmingham Political Union, de Thomas Attwood, y la Democratic Association, del periodista Feargus O'Connor.Las peticiones de los cartistas, redactadas por Lovett y Francis Place, se publicaron en mayo de 1838 y fijaban las condiciones para el establecimiento de la democracia política: sufragio universal masculino, voto secreto, abolición del test de propiedad para ser parlamentario, pago a los parlamentarios, igualdad de distritos electorales y elecciones anuales. Las demandas venían acompañadas de la propuesta de reunir un contra-Parlamento en Londres (Convención General de las Clases Trabajadoras) elegido por sufragio universal. Casi 1.300.000 firmas respaldaron estas peticiones cuando fueron presentadas al Parlamento en junio de 1839, aunque fueron rechazadas al mes siguiente.El movimiento no prosperó porque aglutinaba sectores cuyos objetivos no coincidían. Los de los radicales eran, fundamentalmente, políticos y estaban encaminados a canalizar las protestas populares contra la Poor Law de 1834, para conseguir el librecambismo (rechazo de las Corn Laws) y el desestablecimiento de la Iglesia Anglicana. Los obreros no especializados se inclinaron pronto por las acciones violentas y, cuando las peticiones de la Carta fueron rechazadas de nuevo, en mayo de 1842, el movimiento estaba ya muy debilitado.Fue entonces el momento de los partidarios de la violencia, como el abogado irlandés Feargus O'Connor, que había fundado en junio de 1838, en Leeds, la Gran Unión del Norte. La huelga general convocada en 1842 en defensa de la Carta llevó a los radicales a separarse del movimiento, que se debilitaría paulatinamente aunque el Parlamento todavía rechazó una nueva petición en 1848 y las convenciones cartistas se prolongaron hasta 1858.Casi simultáneamente, y en estrecha relación con el movimiento cartista, se había desarrollado el movimiento librecambista para la abolición de las leyes proteccionistas de los cereales ingleses, establecidas en 1815. La Liga contra la ley de protección de los cereales (Anti-Corn Law League) se organizó en 1838 pero no adquirió vigor hasta los años cuarenta, aunando intereses puramente económicos con los políticos, sociales, humanitarios y hasta religiosos, que se alzaron contra lo que se denominó el impuesto del trigo, que gravaba a las clases más necesitadas. Richard Cobden, un destacado librecambista, fue elegido para el Parlamento en 1841 y, desde 1843, la cuestión librecambista se había transformado en un tema político de primera magnitud. La abolición de los aranceles proteccionistas fue vista como necesaria por el gobierno Peel a raíz de la hambruna desatada en Irlanda desde 1845. La medida tuvo una turbulenta trayectoria parlamentaria hasta su aprobación en 1846, pero se realizaría a costa de una profunda división en el seno del partido conservador (oposición de Disraeli) y obligaría a la dimisión del gobierno Peel. La política librecambista, en todo caso, sería proseguida después de 1846 por el gobierno whig de lord Russell. En 1849 se derogaron las Leyes de Navegación para el comercio internacional (en 1854 se suprimirían también para la navegación costera) y el Reino Unido parecía apostar decididamente por un Estado basado en la industria y en el comercio. El problema irlandés Fue una cuestión política persistente a lo largo de todo el siglo XIX, como consecuencia de la nueva situación creada por el Acta de Unión de 1801, que había supuesto el final de una situación de relativa autonomía política, representada por un Parlamento propio. A partir de primeros de enero de aquel año Irlanda pasó a formar parte del Reino Unido, con 100 representantes en la Cámara de los Comunes. A ellos había que sumar 28 pares temporales y cuatro espirituales en la Cámara de los Lores. 6 A la pérdida de autonomía política, que tenía como antecedente remoto la permanente sospecha de que los irlandeses podían poner en peligro la seguridad de las islas británicas, como potenciales aliados de los católicos del continente, se unía un grave problema social y religioso. Este último venía determinado por el hecho de que en una población, en la que más del 80 por 100 eran católicos, la Iglesia Anglicana exigía a todos el pago de diezmos, mientras que los católicos carecían inicialmente del derecho a ser elegidos diputados. Ya se ha visto en un capítulo anterior el importante papel que la Asociación Católica de Daniel O'Connell jugó en la promulgación de la Ley de Emancipación de los católicos de 1829. Su papel político, sin embargo, se diluyó pronto pues medidas de precaución como la elevación del censo permitieron que los electores protestantes mantuvieran la mayoría, y el número de parlamentarios seguidores de O'Connell disminuyó progresivamente a lo largo de los años treinta. Un intento de reactivar su movimiento (Repeal Association) con campañas de mítines condujo a O'Connell a la cárcel y a la desactivación de su movimiento. Las medidas conciliadoras de Peel, aunque le crearan tensiones en el seno del propio partido conservador, operaron en el mismo sentido. En cualquier caso, el contingente de los diputados irlandeses, entre los que predominaban los proclives a la política whig, supuso un permanente factor de inestabilidad en los avatares políticos de aquellos años. Mucho más grave, desde luego, era el problema social, derivado de la existencia de unos 10.000 propietarios agrarios anglicanos, ordinariamente absentistas, y unos sistemas de arrendamiento caros e inestables, que retraían las inversiones de los arrendatarios y los dejaban muy expuestos a cualquier cambio coyuntural. Por otra parte, el alto índice de crecimiento de la población (entre 1800 y 1845 pasó de cinco a ocho millones y medio) provocó un hambre de tierras y unos precios excesivos de los arrendamientos. La gran hambruna de los años 1845 a 1848, como consecuencia de una enfermedad de la patata, provocaría 1.000.000 de muertos y llevaría a 1.500.000 de irlandeses a la emigración. El problema irlandés seguiría aún sin resolverse durante muchos años, pero su importancia política decreció sensiblemente. La reina Victoria Mientras el Reino Unido experimentaba estas tensiones, provocadas por las exigencias de los radicales y de algunos reformistas sociales, se había producido la muerte de Guillermo IV (junio de 1837) y el acceso al trono de su sobrina Victoria, de dieciocho años, que reinaría hasta 1901. El vizconde Melbourne, que presidía el gobierno liberal, fue ratificado en el poder y se convirtió en mentor de la nueva soberana. El acceso de la nueva reina significaba, por otra parte, que se disolvía la unión dinástica entre el Reino Unido y Hannover, ya que en el reino alemán regía la ley Sálica. El nuevo monarca sería el duque de Cumberland, tío de Victoria.Ésta, que se había criado en un relativo aislamiento, contó en los inicios de su reinado con el asesoramiento de su tío, Leopoldo de Sajonia-Coburgo, rey de los belgas que le proporcionó al barón Stockmar como consejero, a la vez que la reina mejoraba su conocimiento de la práctica constitucional con los consejos de Melbourne. La boda, en 1840, de la joven reina con el príncipe Alberto de Sajonia-Coburgo dio consistencia a la institución monárquica, aparte de que la nueva soberana dio pronto muestras de un carácter resuelto aunque prudente. Aunque sus funciones estuvieran muy limitadas, siempre quiso estar bien informada de un gobierno que se ejercía en su nombre. A partir de 1861, con la muerte del príncipe Alberto, sus apariciones públicas se redujeron notablemente, lo que llegó a plantear una grave preocupación entre los líderes políticos. 7 Los nueve hijos fruto del matrimonio permitieron a Victoria emparentar con las grandes casas dinásticas europeas (el futuro emperador de Alemania, Guillermo II, sería nieto suyo, y una nieta suya estaría casada con el zar Nicolás II) lo que proporcionó una notable trascendencia diplomática a sus relaciones familiares. El triunfo del liberalismo El Reino Unido, que había consolidado notablemente su sistema político a raíz de la reforma electoral de 1832, presenció durante los primeros años del reinado de Victoria un afianzamiento de las instituciones liberales que estaba lejos de ser previsible, en los inicios del reinado, dado el escaso prestigio de sus dos tíos que le habían antecedido. No eran muchos los que en 1837 apuntaban hacia la República como una posible solución, pero la Monarquía inglesa tampoco estaba sobrada de prestigio por aquellos años. El gobierno whig que existía en el momento del acceso de la nueva soberana continuó sus funciones hasta 1841, beneficiándose de la inicial simpatía de la soberana por Melbourne. El partido liberal tenía algunos problemas de unidad ya que se vio obligado a compatibilizar la línea reformista de lord Russell con los recelos de las viejas familias whigs, capitaneadas por Melbourne, a este tipo de aperturas. En cualquier caso, los whigs predominarían ampliamente en el ejercicio de las responsabilidades políticas hasta mediados de la década de los sesenta. Tras un periodo tory representado por el gobierno de Robert Peel entre 1841 y 1846, el poder volvió a los whigs, con el gobierno constituido por lord John Russell en junio de 1846, que se prolongaría hasta febrero de 1852.Peor era, desde luego, la situación del partido tory, que había intentado recuperarse con Peel de la situación de agotamiento a la que lo habían llevado los viejos conservadores de los años veinte. Sir Robert Peel trató de organizar un partido conservador moderno, que se hiciese eco de las nuevas condiciones de la vida inglesa. La reina lo encontró frío y difícil en el trato, lo que dificultó un buen entendimiento político inicial, como se demostró en la crisis política de 1839 (bedchamber crisis), en la que un posible gobierno tory se frustró por la negativa de la reina a acceder a las exigencias de Peel sobre la sustitución de algunas aristócratas del entorno de la soberana. Peel, por lo demás, tuvo que armonizar sus propias posiciones con las de los tories tradicionalistas, y con un sector juvenil (Young England, inspirado por Disraeli) que parecía dispuesto a desbordar a los whigs con una decidida política democratizadora y con propuestas de medidas socializantes, aunque un tanto paternalistas, que les permitían establecer relaciones con los elementos radicales.En las elecciones de julio de 1841 Peel llevó a los conservadores a un claro triunfo (367 escaños, frente a los 291 de los whigs y liberales), que fue el único hasta 1874, pero las posteriores disensiones de los conservadores permitieron un largo periodo de hegemonía liberal. Los 338 liberales elegidos en la consulta de julio de 1847 suponían una holgada ventaja sobre los conservadores (227), de los que se había separado el grupo de los peelitas (91), que desempeñarían un papel crucial en estos años de mediados de siglo.En su conjunto, la vida política había avanzado en su institucionalización después de la reforma electoral de 1832. Las tradicionales denominaciones de whig y tory comenzaron a dar paso a las de liberal y conservador respectivamente, aunque los partidos distaron todavía mucho de estar consolidados. Las mayorías parlamentarias eran muy fluctuantes y los gobiernos se sostenían en función de medidas muy coyunturales. Ese será el caso del gobierno Peel, a partir de 1841, o de la coalición de Aberdeen, formada en 1852 con la participación de los peelitas. En este 8 último caso era el resultado de las elecciones de julio de 1852, en las que las posiciones conservadoras sólo pudieron ser superadas por la coalición de liberales y peelitas. Población y economía Mientras tanto, el Reino Unido había experimentado profundas transformaciones de carácter demográfico y económico. De acuerdo con los datos proporcionados por P. Deane y W. A. Cole, el Reino Unido, que tenía algo menos de 16,000,000 de habitantes a comienzos de siglo, había pasado de los 24 en 1831, con una tasa de crecimiento que, en la segunda década del siglo, había superado el 16 por 100. Las magnitudes de crecimiento eran aún mayores en la misma Inglaterra, que se beneficiaba del flujo migratorio desde las otras naciones (Escocia, Gales e Irlanda) que formaban el Reino Unido. El crecimiento de la población se mantuvo hasta 1845, pero fue duramente afectado por la crisis irlandesa de la patata en los años siguientes. En todo caso, la población total del Reino Unido casi alcanzaba los 27,5 millones en 1851.Inglaterra, que significaba en 1851 casi los dos tercios de la población total del Reino Unido, había visto cómo aumentaba su población en los condados de carácter comercial e industrial, especialmente en el norte, a costa de la zona de las Midlands y de East Anglia, en donde predominaban los condados de carácter rural. En estas transformaciones se encerraba un acusado proceso de urbanización que, en el caso de Londres, le llevó desde el millón escaso de habitantes que tenía a comienzos de siglo, hasta los casi 2.500.000 de 1851.Sin embargo, el crecimiento proporcional más espectacular fue el de las nacientes ciudades industriales y puertos que, como término medio, cuatriplicaron el volumen de su población. Es el caso de Liverpool, que pasó de 82.000 a 376.000 habitantes durante la primera mitad de siglo; de Glasgow, de 77.000 a 345.000; de Manchester, de 75.000 a 303.000; o de Birmingham, de 71.000 a 233.000. El crecimiento demográfico de estos años se sostuvo sobre altos índices de natalidad, siempre cercanos al 3,5 por 100 anual, que compensarían sobradamente unos índices de mortalidad muy estables hacia mediados de siglo (en torno al 2,2 por 100 en los años centrales del siglo).La población dedicada a la agricultura y otras actividades primarias disminuyó sensiblemente entre 1801 y 1851 (de un 35,4 por 100 a un 21,6 por 100 del total de la población activa estimada) mientras que aumentaba significativamente la que se dedicaba a la industria (del 29,1 al 42,2 por 100) y al comercio (del 10,4 al 15,5 por 100). Era el reflejo demográfico del profundo cambio económico que se conoce como la Revolución industrial, de acuerdo con el concepto puesto en circulación por Arnold Toynbee en 1881.En 1831, las actividades industriales y mineras, junto con las de comercio y transporte, representaban ya más de la mitad del producto nacional total, mientras que la agricultura y las demás actividades primarias representaban menos de un cuarto del producto nacional. Estas alteraciones sugieren la aparición de una economía decididamente volcada a la industria como consecuencia de un proceso de maquinización que se tradujo en un notable aumento de la producción de manufacturas. En ese proceso de transformación jugó un papel destacado la mejora de la red de comunicaciones, que hizo posible la articulación de un mercado nacional. Al establecimiento de los primeros tendidos, en 1825, siguió un fuerte desarrollo de la construcción en la década de los treinta. A finales de la misma se habían ya construido 2.400 kilómetros, y había quedado establecida la relación entre Londres y la zona industrial de Manchester y Liverpool, eje fundamental de la economía británica. Hacia 1850 eran ya casi 10.000 los kilómetros construidos y se había hecho más densa la red que unía la capital con otras ciudades del norte (Leeds, Derby, Nottingham y Birmingham). A esa red ferroviaria, habría que añadir la mejora de la red viaria (turnpikes) y el aumento de los canales navegables, de acuerdo con un programa 9 de construcción que se había intensificado a mediados del siglo anterior. Hacia 1850 Inglaterra contaba con 6.500 kilómetros de canales y ríos navegables, que permitían la conexión de Londres con las ciudades industriales del norte y con las de la costa galesa. El Reino Unido fortaleció también su papel de gran potencia en el comercio exterior. Según los cálculos de R. Davis el total de las importaciones británicas (dos tercios de materias primas y uno de alimentos) duplicaba ampliamente en los años cuarenta las cifras de los años anteriores a las guerras napoleónicas, y las exportaciones (especialmente textiles manufacturados) aún habían crecido más en el mismo periodo. Se calcula que, durante la primera mitad del siglo XIX, el Reino Unido había controlado más de la cuarta parte del comercio mundial. Asia y América Latina eran mercados en los que los británicos aumentaron significativamente su presencia. Instrumento decisivo en la consolidación de este comercio internacional fue la existencia de una gran flota mercante. Los 15.000 barcos registrados a comienzos del siglo XIX, que desplazaban algo menos de 1.500.000 toneladas, eran ya casi 25.000 a mediados de siglo, de los que mil eran barcos de vapor. El conjunto de esos barcos desplazaba más de 3.000.000 de toneladas.Este crecimiento del comercio ultramarino hizo que no fuera extraño que la presencia comercial se viera pronto acompañada de la presencia política colonial. El imperio colonial La necesidad de salvaguardar sus intereses, sin poner en peligro su política de neutralidad, llevó al Reino Unido a adoptar una política de aislamiento de la que empezaría a salir en la década de los años treinta con la presencia del vizconde Palmerston en el Foreign Office (1830-1841 y 1846-1851). Palmerston dio el tono de la política exterior británica durante un largo periodo de tiempo, introduciendo en ella fuertes dosis de imaginación y oportunismo. La edificación de un nuevo imperio colonial se hizo en consonancia con los intereses comerciales librecambistas, a la vez que con la voluntad de realizar una tarea colonizadora en los territorios ocupados. A esas directrices habría que añadir un impulso evangelizador que respondía a los sentimientos humanitarios tan característicos del periodo. Las bases del desarrollo colonial británico fueron las posesiones de Canadá e India y los objetivos fueron muchas veces la ocupación de puntos estratégicos que aseguraran las rutas de comunicación hacia los territorios principales. Ese es el caso de la ocupación de las islas Malvinas (1833), que protegían el acceso al cabo de Hornos, o la ocupación de Aden (1839), que significaba el control del mar Rojo. En Canadá se pusieron en marcha medidas de autonomía administrativa en 1839 (Durham Report), como consecuencia de los levantamientos de dos años antes. Esto llevó a la unión de las dos provincias canadienses en 1840 y a la concesión de un gobierno responsable en 1847.En la India se continúa el proceso de sumisión completa del territorio con la ocupación del reino Sind (1843) y del Punjab (1849). Es también la época de la penetración en China. La primera guerra del opio (1839-1842) fue realizada en favor de los intereses mercantiles británicos y permitió la ocupación de Canton y Shanghai, por las que se exigieron rescates. El tratado de Nanking (1842) significó la entrega de Hong-Kong a los británicos y la apertura de cinco puertos chinos al comercio. El conflicto ha quedado como un modelo de guerra inicua. La ocupación de Natal (1843) intensificó la emigración hacia la colonia de El Cabo, en detrimento de la población boer, que resultó desplazada.En Oceanía, finalmente, la soberanía 10 británica sobre Nueva Zelanda fue declarada en 1840, mientras que el descubrimiento de minas de oro en Victoria (1851) hizo aumentar el interés por el continente australiano. El Reino Unido aparecía ya a mediados de siglo como una potencia universal como pareció demostrar la inauguración, en mayo de 1851, de la Gran Exposición de los productos industriales de todas las naciones en el Hyde Park de Londres. Era una iniciativa en la que participó activamente el príncipe Alberto, y el Crystal Palace, construido por Joseph Paxton, recibió más de 6.000.000 de visitantes durante los cinco meses que permaneció abierta. Los ingleses, que viajaban a Londres en los nuevos ferrocarriles para visitar la Exposición, salían convencidos de que comenzaban a vivir una época de esplendor después de los turbulentos años anteriores. La reina fue una de las más entusiastas con el acontecimiento, ya que visitaría la exposición treinta y cuatro veces. Pocos años antes, en 1848, G. B. Macaulay había comenzado a publicar su Historia de Inglaterra y, en uno de los primeros capítulos, había dejado constancia de la convicción de progreso y armonía social que embargaba a muchos de los ingleses de mediados de siglo. "Mientras más cuidadosamente examinamos la historia del pasado, más razones encontraremos para disentir de quienes piensan que nuestra era está llena de horrores. La verdad es que los horrores pertenecen, salvo escasas excepciones, al pasado... Mientras más estudiemos los acontecimientos del pasado, más nos alegraremos de vivir en una venturosa época en la que se aborrece la crueldad, y en la que el castigo, aunque sea merecido, se inflige con repugnancia y por sentido del deber. Todas las clases se han beneficiado considerablemente de este cambio moral, pero la clase que ha ganado más ha sido la más pobre, la menos independiente, y la más necesitada de ayuda". Primera época victoriana en Gran Bretaña El periodo que va desde el final del primer gobierno Russell (febrero de 1852) hasta la reforma electoral de 1867 marca el punto de apogeo de lo que se ha denominado primera época victoriana. Durante esos años el Reino Unido vive en plenitud un sistema liberal en el que participa un número creciente de personas, a través de partidos cada vez más consolidados. La preponderancia política corresponde a los whigs, que vencen en todas las elecciones y gobiernan durante la mayor parte del periodo bajo la dirección de Palmerston y Russell. Los conservadores, debilitados por la escisión de los peelitas, sólo acceden al poder en dos breves periodos, bajo la dirección del conde Derby. Es una época, por otra parte, de manifiesta inestabilidad ministerial ya que, en los dieciséis años que van desde la caída del primer gobierno Russell, en febrero de 1852, hasta la formación del primer Gobierno Disraeli, en el mismo mes del año 1868, se suceden hasta siete Gobiernos, aunque las dos administraciones más duraderas sean las de Palmerston (18551858 y 1859-1865). Palmerston se convierte así en figura central del periodo, hasta su muerte en 1865. Su larga trayectoria como secretario del Foreign Office (1830-1841 y 1846-1851) le habían acreditado como un político fogoso, lo que provocó el disgusto de la reina y su caída en 1851. Desde el fin del Gobierno Aberdeen, en 1855, se erigió en líder del partido liberal, aunque se le haya criticado como hombre aferrado al pasado y hostil a las reformas democratizadoras. Disraeli intentó descalificarlo, haciendo un paralelo con la diferencia entre la cerveza y el champán, pero la historiografía más reciente (E. D. Steele, P. Smit) ha modificado algo esta imagen tradicional, insistiendo en su fuerte apoyo electoral, a pesar de cierto despego de la clase dirigente hacia él. A su muerte, Gladstone se convertiría en el líder in discutible del partido liberal, como había demostrado ya con sus iniciativas presupuestarias y sus proyectos de reforma electoral 11 Última etapa victoriana Desde una perspectiva política, las últimas décadas de la época victoriana se caracterizaron en el Reino Unido por la misma estabilidad institucional que las anteriores. No obstante, los principales instituciones experimentaron importantes variaciones en sus funciones y en sus relaciones mutuas. La Corona perdió poder efectivo y ganó poder simbólico. Aunque la Cámara de los Lores siguió reteniendo, y ejerciendo, todas sus atribuciones, el principal protagonismo correspondió, cada vez más, a una Cámara de los Comunes cuya elección se había convertido en el centro de la vida política. El ejecutivo alcanzó una nueva autonomía. En 1867, el comentarista más conocido de la Constitución inglesa, Walter Bagehot escribió: "mientras que el corazón humano sea fuerte y la razón humana débil, la Monarquía será fuerte porque apela a sentimientos difusos y la República débil, porque apela al entendimiento". En las últimas décadas del siglo XIX, la institución monárquica inglesa se hizo más fuerte porque, a pesar de que el monarca perdiera poder efectivo -o, más bien, precisamente por ello- ganó popularidad y simpatía en la opinión pública. Y, en un mundo en cambio acelerado, la Corona se convirtió en el símbolo más poderoso de lo que merecía la pena ser conservado, y también de la unidad nacional. Este cambio tuvo lugar durante el reinado de la reina Victoria, que había subido al trono en 1837 y habría de ocuparlo hasta 1901. Y se produjo a pesar de que los quince años que siguieron a la muerte del príncipe Alberto, en 1861, fueron de muy escasa presencia y prestigio de la Monarquía, debido a los escándalos protagonizados por el príncipe de Gales y, sobre todo, al permanente alejamiento de la vida pública de la reina, hundida física y anímicamente por la pérdida de su marido. "Por causas que no son difíciles de definir escribía Bagehot en 1874- la reina ha hecho casi tanto para dañar la popularidad de la Monarquía, con su prolongado alejamiento de la vida pública como el menos valioso de sus predecesores hizo con su libertinaje y frivolidad". Al final de los años setenta, sin embargo, se produjo el cambio indicado en la apreciación de la reina y de la Monarquía. Como ha escrito David Cannadine, "la longevidad de Victoria, su probidad, sentido del deber, y su posición sin rival como matriarca de Europa y figura maternal del Imperio, llegó a sobrepasar y después a eclipsar, la anterior actitud hostil hacia ella". Esta transformación no fue, sin embargo, algo espontáneo, que se derivara exclusivamente de las cualidades personales de la persona que ocupaba el trono. Tuvo que ver profundamente con lo que hoy llamaríamos "una operación de imagen", con los cambios producidos en el ritual y las ceremonias en las que participaba la realeza. David Cannadine, que ha estudiado magistralmente las variaciones en el contexto y naturaleza del ceremonial real británico, ha señalado cómo, durante los tres primeros cuartos del siglo, "el ceremonial no existía para exaltar a la Corona por encima de la lucha política (..). La influencia política del monarca lo hacía peligroso; el poder real de la nación lo hacía innecesario; y la naturaleza localista de la sociedad, reforzada por la prensa provincial, y combinada con la carencia de un escenario urbano suficientemente espléndido, lo hacía imposible". El cambio del contexto -la pérdida de poder efectivo por parte del monarca, la competencia internacional, el avance de la centralización, el desarrollo de una prensa nacional y la transformación de Londres en una ciudad monumental- permitieron un cambio en el ritual, hasta entonces "inadecuado, privado y de escaso atractivo, que se hizo espléndido, público y popular", con la finalidad, ahora sí, de exaltar el poder simbólico -"dignificado", según Bagehot de la realeza. Las ceremonias de proclamación de la reina como emperatriz de la India, en 1877, y los jubileos de 1887 y 1897, son buenas muestras de todo esto. 12 El cambio estructural más importante que tuvo lugar en el Reino Unido durante este período fue el conjunto de reformas electorales que se llevaron a cabo entre 1883 y 1885 -que reciben el nombre global de "tercera ley de reforma"-, mediante las que se alteraron sustancialmente la composición del electorado y la delimitación de los distritos electorales. Una Ley de Prevención de Prácticas Ilegales, de 1883, estableció límites máximos de gastos electorales, de acuerdo con el volumen del censo del distrito, y mecanismos concretos para que los gastos pudieran ser fiscalizados y los excesos castigados. Por otra ley de 1884, los derechos electorales de los distritos urbanos ("boroughs") -fundamentalmente el derecho derivado de la ocupación o propiedad de una casa ("household suffrage")- fueron extendidos a los distritos rurales ("counties"). Como consecuencia de esto, el censo electoral del Reino Unido pasó de 3.150.000 electores a 5.708.000, entre el 63 y el 66 por 100 de la población adulta masculina. Se podía obtener el derecho al voto por siete criterios diferentes, pero el 84,3 por 100 de los electores lo debían al "household suffrage". El grupo más importante de los que todavía quedaban excluidos eran los hijos que vivían con sus padres, o los empleados domésticos que vivían en casa de sus señores. Por último, una ley de 1885 llevó a cabo una radical transformación de la geografía electoral, estableciendo distritos uninominales por cada 50.000 habitantes, que elegían su representante por mayoría simple. Las grandes ciudades y las regiones de Lancashire y Yorkshire, anteriormente infrarrepresentadas, obtuvieron en conjunto 67 escaños más. Irlanda adquirió una representación exagerada en relación con Gran Bretaña: sus 103 diputados representaban un término medio de 6.700 electores, por los 13.000 que correspondían a cada diputado inglés. Liberales y conservadores estuvieron de acuerdo en la ley de 1883, que beneficiaba a ambos partidos porque dificultaba el triunfo de candidatos independientes, que estuviesen dispuestos a gastar cuanto fuera necesario para conseguir el escaño. En la tramitación de la ley de 1884, sin embargo, se produjo un importante enfrentamiento entre los dos partidos, no por el principio básico de la ley la extensión a los distritos rurales del sufragio por hogar - en el que ambos estaban de acuerdo-, sino porque los liberales querían que una vez aprobada esta ley, se celebraran elecciones y el nuevo Parlamento llevara a cabo la redistribución de los distritos. Los conservadores se oponían porque temían que si las próximas elecciones se celebraban con el sufragio ampliado, pero con la geografía electoral vigente, se produjera una amplia victoria liberal y que, con un Parlamento absolutamente controlado, éstos harían una redistribución demasiado favorable a sus intereses, lo que podría alejarlos indefinidamente del poder. Los liberales, dada su mayoría en los Comunes, lograron la aprobación del proyecto de ley, pero fueron derrotados en los Lores. Finalmente, conservadores y liberales acordaron unir los dos temas y la ampliación del derecho electoral fue aprobada. La propuesta de redistribución que finalmente se adoptó, sorprendentemente, fue iniciativa de los conservadores. Éstos pensaban que así aseguraban sus feudos -los distritos rurales y las pequeñas ciudades inglesas- aunque fuera a costa de abandonar los grandes distritos urbanos a los liberales. Para los contemporáneos, con esta reforma, los liberales ganaron y los conservadores perdieron; pero de acuerdo con los resultados posteriores, esto no está tan claro, aunque hay que tener en cuenta la ruptura del partido liberal a raíz del "Home Rule". Con anterioridad se había efectuado otro importante cambio relativo a la legislación electoral: la aprobación del voto secreto que, en 1872, vino a sustituir a la anterior práctica de manifestar en voz alta la preferencia del elector. Esta innova ción, que formaba parte de las peticiones reclamadas treinta años antes por los cartistas, no tuvo como causa inmediata la presión popular, sino los acuerdos y ajustes dentro del partido 13 liberal; concretamente fue la condición impuesta por el radical John Bright para formar parte del gobierno de Gladstone, en 1868, a la que éste accedió -a pesar de haberse manifestado siempre contrario al voto secreto- para así equilibrar el tono marcadamente whig, aristocrático, de su primer gobierno. Conservadores y liberales continuaron obteniendo alternativamente el apoyo del electorado y turnándose, por consiguiente, en el poder ejecutivo. Esta alternancia, sin embargo, no fue regular ni equilibrada, como no lo había sido nunca en la moderna historia constitucional británica, ni lo sería posteriormente. También en este período se pueden distinguir épocas de un claro predominio de uno sólo de los dos grandes partidos. Concretamente, en las tres últimas décadas del siglo XIX, cabe hablar de un predominio liberal hasta 1885 -continuación del ejercido por este partido desde la escisión conservadora de 1846- y de una época de predominio conservador a partir de 1886, como consecuencia de la división de los liberales a causa del "Home Rule" irlandés. En la victoria conservadora de 1874, influyeron factores generales o nacionales como la apelación al imperio y a la reforma social, realizada por Disraeli, y el temor, por parte de las clases medias urbanas, al excesivo espíritu reformista de los liberales, así como el rechazo a determinadas medidas llevadas a cabo por el gobierno de Gladstone en los años precedentes; en especial, las leyes relativas a educación, a la relación de los establecimientos donde se consumían bebidas alcohólicas, y en contra de los piquetes pacíficos en las huelgas. Pero, en conjunto, la respuesta dada por los partidos a los problemas locales -gobierno e impuestos municipales, escuelas, obras de beneficencia- y las influencias sociales y personales continuaron desempeñando el papel fundamental. Para algunos historiadores, el factor determinante fue la influencia derivada del contrato de trabajo; entre los obreros industriales se difundió una forma de vida política básicamente tradicional: los patronos ejercieron en los ámbitos urbanos -sobre todo en aquellos que eran controlados por pocas empresas- el mismo papel que en los distritos rurales habían desempeñado hasta entonces los grandes propietarios. Sin negar este tipo de influencias, aunque matizando sus efectos, otros historiadores consideran que en la determinación del voto fueron más importantes la religión u otros factores sociales como la pertenencia a un barrio determinado, a un club, o la simple frecuentación de una taberna. A partir de las elecciones de 1880, las grandes cuestiones nacionales pasaron a desempeñar el papel predominante: en aquel año concretamente, los efectos de la "gran depresión" -que afectó tanto a la agricultura como a la industria- y la política exterior de Disraeli. En 1881 murió Disraeli. La política de masas -y menos en la fase incipiente en que se encontraba en Gran Bretaña- no excluye el protagonismo de los líderes. La mayor parte de la vida política de Disraeli había transcurrido durante el período intermedio del reinado de Victoria: sus dos actuaciones fundamentales fueron la oposición a Peel en 1846, y la ley de reforma electoral de 1867. Sin embargo, en los años setenta, Disraeli, además de impulsar la orientación hacia el Imperio, fue el líder indiscutido de un nuevo partido conservador, que él había contribuido decisivamente a formar: un partido nacional y popular, defensor de la Iglesia de Inglaterra, y basado socialmente en una nueva alianza de la aristocracia y el pueblo. Un partido al que condujo a su primera gran victoria electoral en más de treinta años. Ni por su origen -un "judío aventurero", le llamó el tercer marqués de Salisbury, en 1868, perteneciente a una familia cuya riqueza no procedía de la propiedad de la tierra-, ni por su temprana dedicación a la literatura, ni por sus ideas -dominadas por la ironía y un fuerte espíritu crítico hacia las instituciones parlamentarias- parecía Disraeli llamado a convertirse en uno de los líderes más 14 característicos de la derecha británica contemporánea. Todo ello le hace un personaje multifacético y paradójico que sigue siendo objeto de atención y estudio. En el último discurso de su vida, en 1906, Joseph Chamberlain declaró que la conversión del partido liberal al "Home Rule", en 1886, había sido "el gran acontecimiento de nuestra generación", porque había "alterado por completo el curso de nuestra historia política, revolucionado nuestras relaciones políticas, (y) destrozado el partido liberal". Desde la Unión de 1800, Irlanda no había dejado de plantear problemas a los políticos ingleses. En 1867, la Hermandad Republicana Irlandesa -cuyos miembros eran conocidos popularmente como los "fenians"- llamó a una sublevación, porque los derechos y libertades del pueblo estaban siendo pisoteados por una aristocracia extranjera, que había confiscado la tierra y estaba absorbiendo la riqueza del país. El levantamiento no obtuvo un gran respaldo popular y fue fácilmente reprimido por el Ejército. Desde entonces, sin embargo, el problema irlandés estuvo en el primer plano de la política británica. En los años 1880, el problema de la tierra reemplazó a las cuestiones religiosas como el principal motivo de agravio de los irlandeses. Buena parte de la tierra estaba en manos de aristócratas ingleses, absentistas, que las explotaban de acuerdo con normas que si siempre habían levantado protestas, en los años de la "gran depresión", se manifestaron absolutamente inaplicables: la rentabilidad de las explotaciones no era suficiente para que los arrendatarios pagaran las rentas fijadas por los propietarios. Un número creciente de miles de familias fueron obligadas a desalojar las tierras. Como respuesta a los desahucios se produjeron numerosos incendios, mutilaciones de ganado y atentados personales. La "guerra de la tierra" fue dirigida por nacionalistas como Charles S. Parnell y Michael Davitt, al frente de la "Liga de la Tierra de Irlanda". Como de costumbre, desde Londres se hicieron concesiones a la vez que se utilizaba la fuerza. Al comienzo de su segundo gobierno, Gladstone, a quien terminaría obsesionando la cuestión irlandesa, impulsó una labor legislativa para suprimir los abusos de los propietarios; mediante una Ley de la Tierra, de 1881-conocida como de las "tres efes: fair rent, fixity of tenure y free sale", renta justa, arrendamiento por tiempo fijo y venta libre- y otra Ley de Deudas, de 1882, satisfizo las demandas de los arrendatarios. Al mismo tiempo, aplicó medidas represivas: Parnell fue encarcelado y la Liga proscrita. Después del asesinato del delegado para Irlanda, en 1882, estas medidas se hicieron más duras y se terminó restaurando el orden. En 1886, Gladstone quiso ir más lejos y propuso el "Home Rule", la concesión de la autonomía política que los irlandeses, al menos, reclamaban: la constitución de un Parlamento irlandés para tratar de sus propios asuntos, bajo el control último del Parlamento de Londres. Como en Gladstone era habitual, presentó el tema en términos morales, como una cuestión de justicia. Pero el partido liberal no le siguió, separándose de él gran parte de sus dos alas extremas, de derecha e izquierda: el grupo "whig", dirigido por Hartington -lo que era previsible, dados los ataques de Gladstone a los privilegios aristocráticos-, y los radicales de Joseph Chamberlain -de forma más sorprendente, parece que por miedo al papel que los católicos podían llegar a desempeñar-. Ambos grupos constituirían el partido liberal unionista, que se uniría al partido conservador, opuesto también al "Home Rule". A pesar del apoyo de Parnell al frente de los nacionalistas irlandeses -que desde 1884, y gracias a la aplicación a Irlanda de la nueva ley electoral en las mismas condiciones que a Gran Bretaña, por primera vez en su historia, contaban con más de 80 diputados en Westminster- el proyecto fue derrotado en los Comunes. Los liberales tuvieron que dejar el gobierno a la coalición de conservadores y unionistas. 15 En las elecciones de 1892, los liberales obtuvieron los suficientes escaños para, con ayuda de los nacionalistas irlandeses, formar gobierno -nuevamente, y por última vez, con Gladstone como primer ministro-. Otra vez fue presentado el proyecto de "Home Rule" que, en esta ocasión, sí fue aprobado por los Comunes. Pero los Lores, donde el partido liberal había perdido toda posibilidad de imponerse, desde la separación de los "whig", rechazó abrumadoramente el proyecto, en septiembre de 1893. Gladstone se planteó seguir combatiendo por el tema, pero fue disuadido por el partido. El conflicto entre los Lores y el pueblo quedó aplazado y la autonomía irlandesa aparcada. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la frustración de esta reforma? En Irlanda, básicamente, la persistencia de un nacionalismo antibritánico. Es decir, el fracaso por parte inglesa en hacer aceptable la unión a los irlandeses. En el Parlamento de Londres se prestó mayor atención a Irlanda que a cualquier otro problema del país. Muchos de los agravios existentes, sobre todo la marginación que sufrían los católicos, tanto en la administración como en la vida económica, fueron en gran medida solucionados. Especial atención se dedicó al problema de la tierra: hacia 1905, casi toda la tierra agrícola estaba sometida a rentas controladas o había pasado a poder de los anteriores arrendatarios. Pero todo ello no fue suficiente para anular el deseo de lograr la autonomía política por parte irlandesa; la subordinación se veía como la causa principal de todos los problemas, también el de la pobreza, que seguía empujando a millones de irlandeses a la emigración. El proceso político se vio afectado en Gran Bretaña por la división y el consiguiente debilitamiento del partido liberal, que no su decadencia definitiva; ésta habría de llegar en la tercera década del siglo XX, después de conocer nuevos días de gloria. Lo que sí supuso la escisión del Home Rule fue el final del conglomerado en que consistía el partido liberal desde su formación en 1859, bajo la dirección de Gladstone, y la formación de uno nuevo, cuyas señas de identidad siguen siendo ampliamente discutidas, parece que más dependiente del voto de la clase obrera y, desde luego, comprometido de una nueva forma con la política social. 16 b) LA SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL La propia terminología de Revolución Industrial es discutida por muchos autores que entienden que la idea de revolución debería estar unida a "cambios súbitos, incompatibles con el lento y gradual proceso de evolución económica", tal como señaló hace ya sesenta años H. Heaton y, más recientemente, T. S. Ashton. En todo caso, si tomamos como referencia cronológica los apenas tres mil años de historia documentada, la alteración se produjo en un tiempo relativamente breve y de forma brusca. El sistema económico se transformó con la introducción del vapor y la nueva maquinaria. Eso es lo que percibían algunos analistas contemporáneos y lo que recogieron historiadores, como Mantoux, para fijar el término. Autores posteriores, como el propio Ashton, han insistido en otros aspectos necesarios, además del progreso técnico: los cambios en los sectores agrícolas y comerciales, las innovaciones en los transportes, las nuevas formas de organización económica, social y política, la generalización de la educación, las modificaciones en comportamientos humanos relativos a la higiene, la sanidad, la movilidad geográfica o la natalidad, que implica una demografía distinta... Todo ello formaba también parte de la Revolución Industrial, si se quería utilizar el término. La polémica sobre una Segunda Revolución Industrial, a partir de los años setenta del siglo XIX, se inscribe dentro de los planteamientos anteriores. En realidad, es una continuidad del proceso iniciado en Inglaterra a mediados del siglo XVIII que ahora se extiende a muchos más países. Además del crecimiento sostenido en los que ya habían alcanzado un estadio económico, el periodo 1870-1900 se caracteriza por la incorporación al desarrollo de una buena parte de la población que se integra en la sociedad de masas. Pero no es sólo eso, se trataba también de cambios cualitativos. Como gráficamente expuso G. Barraclough en un brillante análisis de la historia contemporánea, editado en los años sesenta, si una persona de un país desarrollado actual "se trasladase al mundo de 1900 lo encontraría familiar, mientras que si lo hiciera a 1870, aunque fuese a Inglaterra... probablemente le impresionaría más la diferencia que el parecido". Al capitalismo en sentido más estricto le sustituye desde la década de 1870 un capitalismo de concentración. Por decirlo de una manera simplificada, el anterior era concurrencial e individualista. El que va a surgir ahora no tendrá como ideal la libertad de mercado, sino la rentabilidad. Su orientación más característica (en la que comienzan a intervenir los Estados) es la búsqueda de mercados exteriores de otros países desarrollados o, más frecuentemente en esta época, de nuevos territorios por "colonizar". La depresión económica, cuando aparece, plantea la necesidad de un proteccionismo creciente y la búsqueda de nuevos mercados y nuevas zonas de inversión de capital y de obtención de materias primas a bajo coste. Se desarrolla así el nuevo colonialismo, esencialmente económico. La autofinanciación industrial deja paso a las grandes inversiones, que sólo pueden realizar poderosas entidades bancarias. Se constituyen imperios financieros, que influirán en la política y a su vez serán manejados por los políticos. Se intentará salvar la competencia mediante convenios industriales, "cárteles" y "trusts", en lucha por el oligopolio o, en ocasiones, por el monopolio. Los avances tecnológicos para aprovechar mejor el capital serán otro rasgo de esta etapa. Por otra parte, como el resto del siglo XIX, el período que abarca desde 1870 a la Gran Guerra se caracteriza por una estabilidad monetaria. Tanto en 1820 como en 1913 "una perra chica es una perra chica" en Francia, la libra esterlina vale 25,22 francos y el franco suizo vale un franco francés. La libra de pan valía en Londres seis o siete peniques a principios del siglo XIX y cinco o seis peniques en los primeros años del XX. Aun atravesado por revoluciones, guerras y conquistas, el período se distingue 17 del siglo XX, en estos aspectos, por una cierta calma y regularidad (sobre todo cuando se considera el conjunto del siglo XIX). Un apartado interesante que tiene cabida en este capítulo es el caso de Rusia. Durante la segunda mitad del siglo XIX, en lo esencial, se mantuvo el sistema político de los zares hasta 1905. Sin embargo, hubo unas transformaciones notorias en los aspectos sociales y económicos. Para Roger Portal, uno de los máximos especialistas, se trata de estudiar cómo, con qué ritmo y con qué dificultades un país, colosal como Rusia, al margen del sistema liberal, pasa de una estructura dominada por la nobleza terrateniente (que tiene bajo sí a la inmensa mayoría de siervos) a un pueblo agrícola y obrero encuadrado en una creciente industria. El despegue En el siglo XIX se amplió la distancia entre el conjunto de los países occidentales, base del desarrollo económico, y el resto. En 1880 la renta per cápita era más del doble que en el tercer mundo. En 1913 la diferencia era de tres a uno, o de siete a uno si tenemos en cuenta solamente los países industrializados (Reino Unido, Alemania, Francia, Bélgica, Holanda, Suiza, Suecia, Estados Unidos y Japón). La revolución industrial hizo que determinadas economías nacionales tuvieran estructuras capaces de contribuir al crecimiento de la actividad económica. El economista norteamericano Walt Rostow introdujo la noción de "take off" o despegue. Según este autor, en un período variable, de veinte a cuarenta años, una economía tradicional casi sin crecimiento daría lugar a una nueva economía que se desarrollaría, a partir de en tonces, de manera casi automática. Con ciertos declives o ajustes por crisis, el sistema se afianzaría. La tendencia, en todo caso, sería de creación de mayor riqueza y de expansión de ésta a capas sociales cada vez más amplias. Una de las diferencias entre las teorías de Rostow y las de Karl Marx, con las que se contrapone, es que este último hizo una predicción de futuro y, al menos a un siglo vistas, parecen equivocadas en este aspecto. Rostow escribió su principal libro con el proceso muy avanzado en muchos países y su proyección sería válida para aquellos países que en el futuro podrían desarrollarse. Ahora nos interesa aplicar esta hipótesis al período que abarca desde 1870 a finales del siglo XIX. Hay, por tanto, que precisar qué países habrían tenido ya el despegue y cuáles otros estaban en él o aún no lo habrían iniciado. En Gran Bretaña, la cronología es bastante temprana, entre 1770 y 1815. Para Francia, Rostow propone los años 1830-1860, lo cual fue muy discutido por autores como Marcel Gillet, J. A. Lesourd y C. L. Gerard. Los demás países industrializados habrían tenido un despegue más tardío. Alemania, aun con las dificultades de estadística retrospectiva antes de la unidad en 1870, comenzaría entre 1860 y 1880. Estados Unidos tuvo su período continuado de despegue entre 1870 y 1890, si bien se había iniciado en torno a los años cuarenta y fue interrumpido por la Guerra Civil, como ha estudiado Douglas North. Por la misma época hay que situar el "take off" de otros países menores como Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Suecia y Suiza. Japón, según Rostow, despegaría entre 1880 y 1900. Otros autores, como Mutel, lo llevan hasta 1905. Sin embargo, algunos, entre los que se encuentra Pham-van-Thuan, piensan que se inicia en torno a 1850. Cuando termina el siglo XIX, algunos países más, o zonas de estos países, estaban en los inicios del "take off". El resto de Escandinavia, el Norte de Italia y España, determinadas áreas de los Imperios ruso y austro-húngaro y Argentina. Entre 1870 y 1900 sólo un pequeño grupo de países estarían, pues, en pleno despegue económico o lo habrían pasado ya. Son los países que venimos denominando industrializados que, junto a los que estaban en proceso de desarrollo, hacen de motor del resto de la economía mundial aunque, como hemos visto, su crecimiento les distancia aún más del resto. 18 Este conjunto económico, por primera vez en la historia, se constituía como una enorme masa productiva. Pero, lo que es más importante, se trataba de una masa de consumidores inimaginable sólo hace cincuenta años. Eran los habitantes de las ciudades, que se habían duplicado en pocas décadas. Además, como enseguida explicaremos, gracias al descenso de precios, especialmente agrarios, que se había producido en el período de la depresión, disponían de mucho más dinero para gastar. La agricultura La producción agrícola se había incrementado considerablemente a lo largo del siglo XIX. Las mayores dificultades de comunicación y los altos costes de los fletes habían constituido hasta entonces un sistema de protección natural de una competencia exterior masiva. A la fase de mayor producción siguió una integración de mercados debido a una auténtica revolución de los transportes, que había comenzado en las décadas precedentes y que trajo consigo una bajada generalizada de los precios, una selección de las tierras cultivadas, la mayor mecanización y aplicación de abonado y la disminución de la mano de obra empleada en la agricultura. Como consecuencia, se produjo una mayor productividad por hectárea cultivada y por trabajador. Se puede afirmar que la agricultura de 1900 en los países desarrollados era de mayor calidad y productividad que la de 1870. Sin embargo, el proceso no fue gratuito. Por el contrario, para millones de personas el trauma fue, sin dudarlo, brutal. Y ello a pesar de que los que consiguieron vivir o sus descendientes gozaron de una mejor situación al cabo de los años. En el mercado mundial, a mediados de la década de 1890, el precio del trigo había caído en más de un 60 por 100 en relación al de 1867. En buena parte de los países europeos productores de vino, la situación se agravó temporalmente con la plaga de filoxera que redujo drásticamente la producción en estos mismos años. En mayor o menor medida, en función de la población dedicada a la agricultura y a la propia riqueza de la tierra, se disminuyó la superficie dedicada a algunos cultivos, como el trigo. En general, aunque no siempre con la fortuna de países como Dinamarca, se buscaron nuevas orientaciones a la tierra. Frecuentemente, se pasó del cultivo de cereales o viñedos, poco rentables en ese momento, a la explotación ganadera para carne o productos derivados. Es el caso, por ejemplo, de Argentina o de países centroeuropeos o incluso de zonas de algunos países como el norte de España. Se produjo, de manera generalizada igualmente, una mejora técnica y de formas de explotación. Entre estas últimas destaca el sistema cooperativo, que permitió una adquisición en mejores condiciones de suministros y simientes, un almacenamiento y comercialización más barata y beneficiosa de los productos, una mejor utilización de los nuevas técnicas y una financiación mucho más barata de las nuevas inversiones o de las deudas originadas por los malos años. A veces, sobre todo en el caso de los derivados lácteos, las cooperativas incrementaron su acción con industrias de productos alimenticios. Así, los sindicatos o cooperativas agrarias se extendieron en estos años en todo el mundo desarrollado. Por sólo citar algunos ejemplos, más de la mitad de los agricultores alemanes eran miembros de las cooperativas de crédito que habían surgido con patrocinio de las instituciones católicas, tendencia que también predominaba en los 2.000 sindicatos agrarios franceses en 1894. En 1900 había 1.600 cooperativas de elaboración de productos lácteos en Estados Unidos. Esta industria estaba bajo control estricto de las cooperativas en Nueva Zelanda. La caída de los precios fue muy beneficiosa para los medios urbanos, pero desastrosa para los agricultores que, salvo Gran Bretaña, constituían todavía entre el 40 y el 50 por 100 de los países industrializados y hasta el 90 por 100 de los demás países. Ante el evidente exceso de po19 blación agraria, fueron millones los agricultores y campesinos europeos que optaron por la emigración a las ciudades dentro de su propio país o la emigración ultramarina. El proceso generalmente supuso la bajada de los precios de venta, pero también los de producción, que menos agricultores produjesen más cantidad total y que los beneficios fuesen mayores. El reajuste había producido millones de víctimas, aunque permitió adaptar la agricultura a una economía global más moderna. Quienes lo sufrieron no lo vieron así. Por el contrario, percibieron un gran desastre, no sólo personal sino social. Economía Como ha señalado E. J. Hobsbawm, economistas e historiadores han debatido la esquizofrenia del capitalismo mundial de la época: el núcleo fundamental del capitalismo lo constituían las economías nacionales. El único equilibrio que reconocía la teoría económica liberal era el equilibrio a escala mundial. Pero, en la práctica, la economía mundial de los países capitalistas era un conjunto de bloques sólidos (cada economía definida por la frontera de un Estado). No sólo competían las empresas sino también las naciones, cuyo paroxismo se manifestó, entre otras razones por ésta, durante la Gran Guerra. Incluso las empresas cosmopolitas, como las grandes instituciones financieras, procuraron vincularse a una economía nacional conveniente, aunque siguieran operando en todo el mundo. Estas observaciones se refieren fundamentalmente a las economías de los países industrializados o en fase avanzada de desarrollo, economías-Estado capaces de defenderse de la competencia de otras economías fuertes. El resto de los países tenían economías dependientes, en mayor o menor grado, del núcleo desarrollado y una potencia decidía su rumbo por una acción indirecta o, sencillamente, mediante la colonización. En los países occidentales, el proteccionismo, a través de la legislación del Estado y como una interferencia del mercado, fue una característica de la época, sobre todo durante la depresión agrícola. El gobierno de cada país, en mayor o menor medida, dependía de unos votantes que formaban grupos de intereses. Son estos intereses -en ocasiones contrapuestos- los que presionaron para que se protegieran sus respectivos beneficios de la competencia extranjera. Fundamentalmente en artículos de consumo, las tarifas proteccionistas comenzaron a aplicarse a finales de los años setenta. Sólo Gran Bretaña defendía la libertad de comercio sin restricciones. Además de la falta de un campesinado numeroso, y por tanto de un voto proteccionista importante, el Reino Unido, en los años setenta, aún era el mayor exportador de productos industriales, de capital y de servicios (comerciales, transporte y financieros) y el más importante reexportador de bienes primarios, pues dominaba el mercado de productos como el azúcar, el trigo o, por supuesto, el té. A cambio, el librecambismo supuso el relativo hundimiento de la agricultura británica. La libertad de comercio no sólo interesaba a Gran Bretaña, sino a otros países que vivían del sistema económico inglés. Los productores de ganado en los países americanos del Plata y Australia o los agricultores daneses no tenían interés en cerrar las fronteras económicas. En todo caso, otros intereses hicieron que aun en estas naciones, como en Dinamarca, se diera un considerable grado de proteccionismo de algunos productos. Países como Estados Unidos, Francia, Suecia, Italia, España, el Imperio Austro-Húngaro, Rusia, Alemania, etc., aplicaron el recargo de las tarifas aduaneras de una buena parte de los productos agrarios o industriales de consumo, como los textiles. En algunos casos, el proteccionismo resultó un éxito, como el que acompañó a la agricultura francesa, en otros, como en Italia y España, fracasó al no impulsar una decidida modernización. En conjunto, parece que el proteccionismo industrial impulsó a las industrias nacionales a abastecer los mercados nacionales, que crecían 20 rápidamente, como hemos visto. Según P. Bairoch, el incremento global de la producción industrial y el comercio fue mucho más elevado entre 1880 y 1900 que en períodos precedentes. En 1913, la producción global se había multiplicado por cinco respecto a la de 1870 y los países industriales habían aumentado considerablemente. La economía británica, en lo que respecta a la industria y la minería, había pasado a ocupar un tercer lugar después de Estados Unidos y Alemania. Sin embargo, la economía capitalista mundial era también un fluido. El proteccionismo no fue general ni excesivamente riguroso, salvo excepciones. Además, no afectó a la mano de obra ni a las transacciones financieras. Industrialización en los países desarrollados La industria no existía únicamente en los países llamados desarrollados. La había también en países coloniales y dependientes, como la India, o en países menos desarrollados. En todo caso, se trataba, fundamentalmente, de productos textiles o alimenticios. Además, existían numerosas industrias familiares y artesanales en zonas atrasadas y rurales. En todo caso, sólo algunos países, los denominados industrializados, contaban con una infraestructura de comunicaciones, comercialización y medios financieros capaces de generar y mantener a gran escala una industria moderna y, por lo general, altamente rentable. Es en estos países donde la agricultura no empleaba la mayoría de la mano de obra (aunque en 1880, salvo en el Reino Unido, los índices de población activa agraria todavía eran muy altos). En los países industrializados, y sólo en ellos, se darán las condiciones para los excepcionales descubrimientos científicos y la aplicación de los mismos a nuevas tecnologías industriales. Por esto, entre otros motivos, cabe utilizar la industria como un criterio de modernidad. En la década de 1880, no podía decirse que ningún país al margen del mundo desarrollado (incluido Japón) fuera industrial o estuviera en vías de ello. Aunque sigue siendo uno de los líderes, el Reino Unido comienza a perder terreno en el progreso industrial (entre 1873 y 1913 su crecimiento anual industrial sólo fue de 1,8 por 100). En cambio, ya son grandes potencias industriales EE.UU. (4,8 por 100 de crecimiento) y Alemania (3,9 por 100). Les siguen Francia y Japón (que ahora se suma a las potencias industriales). Otros países ya citados se pueden situar en este momento entre las naciones industrializadas, aunque con mucha menor envergadura. En el resto de los países occidentales, la industria ocupa un papel importante, si bien todavía la actividad económica preponderante es la agricultura (excepto en algunas zonas de cada país). En Asia y África, pese a que progresa en ellos el colonialismo con el tipo de industria al que hemos hecho referencia, predominan todavía las antiguas estructuras agrarias Comienzos de la industrialización en Rusia Si no es del todo cierta la teoría de la parálisis económica de Rusia a partir de 1800 (después de la política económica expansionista de Pedro el Grande en el siglo XVIII), como ha sustentado Florinsky, también es verdad que pocos historiadores (como es el caso de Blackwell) atribuyen importancia decisiva al período industrializador anterior a 1861. En realidad, la mayoría de los especialistas hacen hincapié más bien en los signos de arcaísmo que en los de progreso. Así pues, el dato cierto es que hasta 1870 el desarrollo de la industria rusa fue escaso y relativamente rápido desde esa fecha. Las causas de este crecimiento se han discutido mucho. Debido a las circunstancias geográficas rusas, Baykov da más importancia a la construcción del ferrocarril, mientras que el historiador de la economía norteamericano Gerschenkron reconoce el valor de estímulo que tuvo la liberación de los siervos y los cambios a que dio lugar 21 en la sociedad rusa. De cualquier forma, el hecho constatable es que, entre 1870 y 1914, la producción industrial y minera se multiplicó por ocho, lo cual equivale a decir que siguió un proceso casi tan rápido como Estados Unidos durante dicho período y más acelerado que el de Europa Occidental. No obstante, este crecimiento es discontinuo desde 1885, tal y como nos ha mostrado Gerschenkron quien, basándose en el índice de producción industrial compilado por el economista Kondratiev, estima un boom en 1890, un casi estancamiento en 1900 y un ascenso llamativo en 1910. Siguiendo a Tom Kemp, podemos resaltar algunos puntos importantes de este crecimiento económico. Fue la intervención del Estado la que, en bastante medida, proporcionó el capital y el mercado, sobre todo en el sector de bienes productivos. El papel del ferrocarril, en el que la mayor parte del capital fue estatal, resultó decisivo. La red ferroviaria se inicia en 1843 (inauguración de la línea Moscú-San Petersburgo) y en 1914 había ya cerca de 70.000 kilómetros de tendido de vía. Las importaciones de equipo y maquinaria ferroviaria exigieron una cantidad creciente de exportaciones y deudas, lo cual obligó a vender buena parte de los cereales, a pesar de que el índice de consumo de alimentos per cápita era muy bajo y de que muchos de estos granos provenían del canon que los campesinos tuvieron que pagar anualmente por la emancipación. Sin embargo, la red de carreteras permaneció prácticamente sin desarrollar: Rusia, en 1923, poseía menos kilómetros de firme asfaltado que Inglaterra un siglo antes, a pesar de que era noventa y una veces menor en extensión. El petróleo fue otro factor. Un hallazgo en el macizo de Bakú, en cuyas prospecciones invirtieron los Rothschild, constituyó una fortuna. Rusia tenía carbón, fuente de energía de la Primera Revolución Industrial y petróleo, base de la segunda, del que carecía, en cambio, Inglaterra. Esto le permitió quemar etapas y acelerar su desarrollo. En doce años aumentó la producción catorce veces; a fin de siglo, con casi 6.000 empresas, ocupaba el primer lugar de la producción mundial, aunque las fuentes de energía no estaban bien administradas, quizá por su abundancia. Por otra parte, los dos sectores más importantes de la industria eran los textiles (especialmente de algodón, una vez superado el problema de los suministros en 1865, al terminar la guerra civil norteamericana) y la metalurgia. Otro rasgo característico fue la desigual distribución de la industria: las factorías estaban localizadas de modo casi exclusivo en la Rusia europea, especialmente en las zonas de San Petersburgo, Moscú e Ivanovo, a las que había que unir las minas de carbón de Ucrania y el petróleo de Bakú. Aunque historiadores como Falkus estiman que el papel de los ministros de Hacienda anteriores a Witte fue importante, no cabe duda de que el más preclaro exponente del desarrollo se encuentra en Sergei Witte, ministro de Hacienda entre 1892 y 1903. El problema que se plantea Witte es cómo desarrollar rápidamente un país en el que, según su propia expresión, "necesitamos capital, conocimientos y espíritu de empresa". En un país predominantemente agrícola como era Rusia, tal como sugiere Von Lave, un excedente de la producción sobre el consumo había de proporcionarlo el campesinado: para hacer máximo el excedente había que comprimir el consumo campesino. Esto se logró de dos formas: a través de los pagos de redención de tierras distribuidas en 1861 y con severas cargas impositivas que obligaban a comercializar toda la parte de la producción que no era estrictamente necesaria para el consumo familiar y la siembra. En la industria, los productos podían tener altos precios gracias al arancel proteccionista. Se montó así un sistema de distribución de la renta que protegía a los empresarios industriales y al Estado, que utilizaba su capacidad financiera para dirigir la inversión hacia los sectores que consideraba preferentes y que, además, creó la demanda que la economía rusa había sido incapaz de generar. 22 Las ramas más favorecidas de las compras y subsidios estatales fueron los ferrocarriles, la industria siderúrgica y las extractivas conectadas con ella, así como la industria de bienes de equipo. El sistema se completó con la entrada de capitales extranjeros: la solidez del rublo y los altos beneficios que los derechos arancelarios y demandas estatales aseguraban, atraía un flujo considerable de capitales. La política de Witte produjo los resultados que éste esperaba: se registró una fuerte entrada de capitales extranjeros, sobre todo franceses y belgas. Se ha estimado que, entre 1890 y 1900, la aportación de capital extranjero superó la tercera parte del capital total de las sociedades anónimas creadas en el país y en ciertas ramas -por ejemplo, minería- fue más del 50 por 100. Estos factores indicados (disminución del consumo, crecimiento de la producción, actividad del Estado y aportación extranjera) hicieron posible que entre 1890 y 1900 la producción industrial creciera a una media del 8 por 100 anual, ritmo de crecimiento sólo superado en el mundo por Japón. Sin embargo, el sistema económico ruso, a pesar de su rápido desarrollo sectorial (la industria pesada fundamentalmente), era débil. La crisis podía surgir en cualquier momento y surgió. A partir de 1898 la situación agrícola empeoró, las malas cosechas incidieron en una población que desde 1891 se había visto crecientemente empobrecida por las exigencias estatales, el hambre se extendió por el país. Sin reservas para asegurar su propia subsistencia, los campesinos no podían atender el excedente de producción para la exportación, ni las obligaciones fiscales. La llegada de capitales extranjeros comenzó a bajar debido a la mayor tirantez de las relaciones económicas y políticas internacionales y al deterioro de la situación interior rusa. El Estado comprendió, en esa situación, que la única solución era disminuir la demanda de inversión del sector público: esto tendría como consecuencia inmediata una caída de toda actividad industrial, dado que no existía un mercado interior (el exterior no era posible porque el proteccionismo hacía que la industria rusa no fuera competitiva) que sustituyera al que había creado el propio Estado. La crisis se extendió de 1899 a 1906, período para el que la tasa de crecimiento industrial no llega al 1,5 por 100. En 1903 Witte perdía la cartera de Hacienda. No por ello mejoró la situación. En todo caso, la industria rusa, como ha señalado Gerschenkron, continuó la concentración de grandes empresas impulsadas por el Estado (según este autor la formación de cárteles gigantes respondían a la penuria de los empresarios) y el capital extranjero, especialmente francés. Junto a este desarrollo industrial hay que llamar la atención sobre el hecho de que el artesanado, no sólo no desapareció, sino que incluso aumentó: en algunos sectores como la cristalería o la piel, fue la forma habitual de producción y en numerosas regiones los artesanos eran más numerosos que los obreros fabriles. Se produce un fenómeno similar al Japón Meiji: la manufactura tradicional, destruida en los países occidentales desarrollados por el empuje de la gran industria, subsiste con ella en Rusia. Aun con el peso de bastantes arcaísmos y contradicciones, es indudable que el Imperio experimenta una transformación en el orden económico y que el momento de despegue coincide con el de la transformación de su sociedad, tras la abolición de la servidumbre, sin que haya que ver en ello la única causa. Además, el ahorro y el bajo nivel de consumo campesino hicieron posible el desarrollo y mantenimiento de una industria pesada. La mitad del capital era extranjero y la otra mitad, en gran medida, del Estado. Existía una fuerte concentración de industrias, tanto de localización como de administración y dirección, por parte de los intereses extranjeros y del Estado. En buena parte, el desarrollo industrial lo había sido a costa de exprimir el ahorro y el trabajo de los campesinos, sin que apenas éstos se beneficiaran, pues la orientación de la producción fue más bien a la industria pesada y no a la de consumo. Además, en los bienes de equipo o de consumo, la relación precios-coste fue siempre desfavorable para los campesinos. La im23 posición del sistema colectivista en la Unión Soviética, una vez que se estabiliza el proceso revolucionario, fue, a pesar de las fortísimas tensiones, mucho menos difícil que lo hubiera sido en otros países desarrollados y occidentalizados. Así pues, a grandes trazos, la política económica que impondrá, especialmente Stalin cuando dé por terminada la NEP, será la continuación, en gran medida, del modelo que, con evidentes diferencias pero también parecidos, se había ya impuesto en Rusia desde la segunda mitad del siglo XIX, salvando las resistencias del capital extranjero y de los "kulaks", principalmente. La demografía La revolución demográfica -iniciada en algunos países en el siglo XVIII- ha sido definida por Lesourd como el paso progresivo de un régimen con fuertes tasas de natalidad y mortalidad a otro de natalidad media y mortalidad baja. Este proceso es un elemento más de un conjunto de cambios económicos, sociales e ideológicos que configuran la sociedad contemporánea. El descenso de natalidad se explica por una serie de factores económicos (consecuencias de las crisis periódicas, estructura agraria de pequeña propiedad, etc.) y sociales corno el cambio de las concepciones familiares, retroceso de las creencias religiosas y, especialmente, la elevación del nivel de vida que provoca, habitualmente, una búsqueda general de la comodidad y cambios de hábitos y costumbres -como ha puesto de manifiesto Marcel Reinhard-. Una de sus consecuencias será la utilización, por parte de muchas parejas, del control de la natalidad, que se difunde en los países occidentales especialmente a partir de 1870, coincidiendo con la depresión económica, aunque posiblemente sin mucha relación. Esta práctica, por más que parezca una paradoja, no gana, de momento, a los medios rurales, que sufren agudamente la crisis, ni a las clases bajas -lo hará más tardíamente-, sino a las familias urbanas acomodadas de los países más ricos. A partir de entonces se opondrán corrientes de pensamiento maltusianas, favorables al control de la natalidad, y antimaltusianas. Sin em bargo, el hecho esencial que explica el aumento de la población es el descenso de la mortalidad, especialmente infantil, que juega un papel decisivo en la revolución demográfica. El acontecimiento está en dependencia con dos causas: - Aumento de la riqueza general, como consecuencia de la industrialización, la emigración a otros continentes y la interior del campo a la ciudad (a su vez, al disminuir la densidad agraria, mejoró la situación de los campesinos) y la mejora de comunicaciones, que supuso una mayor facilidad de intercambio de productos y un abaratamiento de éstos. -Constante progreso de las condiciones médicas e higiénicas, que permiten prolongar la vida humana y que el envejecimiento sea más tardío. Este factor se presenta, en ocasiones, como más importante que el económico. Problemas de la sociedad industrial Entre los principales efectos de las transformaciones económicas del período hay que llamar la atención sobre las que se producen en la sociedad, si bien podemos observar que esos cambios sociales modifican o amplían a su vez los económicos en un juego interactivo. Entre los posibles aspectos que aparecen en relación con la segunda revolución industrial, destacaremos el movimiento obrero como forma de expresión de las clases trabajadoras surgidas de la industrialización y la liberación de los siervos en Rusia que permitirá una industrialización peculiar en ese país. Por diversas influencias (crecimiento económico, movimiento obrero, derivado de su fuerza numérica, elevación cultural de los asalariados y especialización, así como la mejora en la productividad), las condiciones materiales de la mayoría de los trabajadores de los países occidentales y aún más las de los países industrializados, mejoran en esta época. Se redujo el horario medio de trabajo. Inglaterra se mantuvo a la cabeza. La semana de sesenta horas es reemplazada por la de cincuenta y cuatro en metalurgia (1871). 24 Se impone en 1874 la de cincuenta y dos horas y media en la construcción y hacia 1890 se habrá generalizado, en casi todas las ramas, la "semana inglesa". En los demás países occidentales, la semana laboral ordinaria era de sesenta horas (sólo los mineros tenían un horario más corto), hasta 1913 en que se generaliza la de cincuenta y cuatro horas. El trabajo de los niños se limita en casi todos los países (finales de siglo) a la edad de 12-14 años. En términos generales, sube el salario, nominal y real, entre 1870 y 1900. También hay que constatar la baja de salarios reales en ciertos momentos que coinciden con mayor índice de paro, motivado por varias razones: coyuntural, derivado de las crisis; técnico, por la introducción de maquinaria; estacional, en agricultura y algunos servicios. Aunque de manera muy tímida, el Estado ya comienza a intervenir en algunos países. Sobre todo, hay que destacar lo referente a seguros sociales (paro, enfermedad, accidentes, jubilación). La más adelantada en esta cuestión fue Alemania, en la época de Bismarck, que trató de atraerse votos de los obreros arrebatando las reivindicaciones sociales de los partidos de clase y sindicatos, implantando mejoras desde el Estado. La mayor parte de los países occidentales imitan a Alemania en el seguro de accidentes y enfermedad. Francia e Inglaterra fueron muy retrasadas en esta cuestión, debido sobre todo a la tradición liberal a la que repugnaba la injerencia del Estado en los asuntos laborales. Como observación final, se puede decir que se logran mejoras indudables, pero muy insuficientes. Continuaba la sujeción del obrero al patrón, pues el contrato laboral individual, cuando la había, y la escasa o nula legislación laboral colocaba al trabajador en condiciones de inferioridad respecto al empresario. Los problemas que plantea el capitalismo de la Segunda Revolución industrial van a ser respondidos por un amplio movimiento obrero que, especialmente, se articulará en torno al socialismo, que tendrá tres corrientes fundamentales: laborismo inglés, socialismo de Estado en Alemania y el marxismo, que, a su vez, adoptará diversas formas. Menor importancia tendrá, en la mayoría de los países, el anarquismo y el sindicalismo cristiano. Veremos cómo participan efectivamente (o se mantienen al margen, en el caso de los anarquistas) en la política nacional de los principales países. A pesar de los enfrentamientos internos, muchas de estas fuerzas sociales se organizarán en Asociaciones Internacionales de significación desigual con el paso de los años. La doctrina social cristiana, que se enfrentará al marxismo y al cristianismo, tendrá más importancia en el terreno de los principios que en el del movimiento obrero. 25 c) DEL LIBERALISMO A LA DEMOCRACIA El hecho más relevante de la historia política de los países europeos occidentales, durante las tres últimas décadas del siglo XIX, fue el progresivo reconocimiento de los principios democráticos en sus estructuras legales. Con criterios de fines del siglo XX, muchos de estos avances pueden parecer casi insignificantes. Por ejemplo, en su momento de máxima extensión durante este período, los electores franceses eran el 29 por 100 de la población total, los españoles el 24 por 100, los suizos el 22 por 100, los ingleses el 16 por 100, y los italianos el 9,1 por 100. Pero no lo entendieron así los contemporáneos, quienes consideraron que se estaba llevando a cabo una verdadera revolución en el sistema de gobierno y expresaron su satisfacción o su temor ante la extensión del poder concedido al hombre común. Los principales objetivos de éste punto son exponer los principales cambios que tuvieron lugar, tratar de explicar porqué se produjeron, considerar en qué medida eran realmente democráticos los sistemas políticos, tanto desde un punto de vista teórico -respecto a un modelo ideal de democracia- como práctico, y establecer las consecuencias que los cambios institucionales tuvieron en la actividad pública. Para ello, describiremos las instituciones y trataremos de explicar el proceso político. Posteriormente analizaremos el significado social de las nuevas estructuras, en relación con los dirigentes y con los participantes en las mismas y la naturaleza de los cambios que tuvieron lugar en la acción del Estado. En la mayor parte de los países el avance democrático se produjo mediante la transformación de los anteriores sistemas liberales; en dos de los más importantes, sin embargo, Alemania y Francia, los elementos democráticos fueron un distintivo inicial de las nuevas instituciones creadas en 1871. Alemania entre 1871 y 1900 El imperio alemán proclamado en el Salón de los Espejos de Versalles el 18 de enero de 1871, estaba compuesto por cuatro reinos (Prusia, Baviera, Württemberg y Sajonia), seis grandes ducados, cinco ducados, siete principados, tres ciudades libres (Hamburgo, Bremen y Lübeck) y las provincias imperiales de Alsacia y Lorena. Estas 26 unidades eran muy diversas; por encima de todas destacaba Prusia cuya extensión y población eran mayores que las del resto del Imperio junto. La Constitución del imperio, aprobada en abril de 1871, era similar a la Constitución de la Confederación de la Alemania del Norte, de 1867, y establecía una estructura federal. Bajo la atribución del Imperio quedaban las funciones de defensa, relaciones exteriores, comercio, aduanas, finanzas centrales y moneda y, excepto en Baviera, los servicios de ferrocarriles, correos y telégrafos. Baviera además de conservar estos servicios, tenía otros derechos excepcionales como eran la conservación de su propio cuerpo diplomático y -lo mismo que Sajonia y Württemberg- de su propio ejército. Las unidades de pesos y medidas, junto con la moneda, también quedaron unificadas. El ejército imperial se asentaba sobre el servicio militar obligatorio de tres años, más cuatro en la reserva. Al frente de toda esta estructura estaba el emperador, "kaiser" -título que recaía en el rey de Prusia-, quien delegaba el poder civil en un canciller -nombrado por él y responsable sólo ante él-, y el poder militar en un Estado mayor. Existía también un Parlamento Imperial compuesto por dos Cámaras, la Cámara alta, "Bundesrat", y la Cámara baja, "Reichstag". Aquélla se componía de 58 miembros -un representante elegido anualmente por los órganos legislativos de cada uno de los 26 Estados, excepto Prusia que tenía 17 representantes; Baviera, seis y Württemberg, cuatro-. Debía manifestar su acuerdo con las leyes antes de que éstas fueran aprobadas por la Cámara baja, y te26 nía que ser consultada en todos los temas importantes de las relaciones exteriores, incluida la declaración de guerra. Los 382 miembros del "Reichstag" eran elegidos cada tres años por sufragio universal directo, en el que participaban todos los varones mayores de veinticinco años. Esta Cámara tenía el derecho de aprobar o rechazar las leyes, pero no el de proponerlas, y debía aprobar la implantación de nuevos impuestos, aunque no la continuación de los existentes; no ejercía, sin embargo, ningún control sobre el canciller ni los ministros, y podía ser disuelta por el emperador con el acuerdo del "Bundesrat". Como resulta evidente, Prusia ejercía una influencia dominante en el Imperio, tanto porque en su rey recaía la dignidad imperial -con las fundamentales atribuciones anejas a la misma-, como por el peso que tenía en el "Bundesrat" -donde con sus 17 miembros disponía de un decisivo poder de veto, para el que sólo eran necesarios 14 votos-, y en el "Reichstag", dado el número de miembros que le correspondía por el volumen de su población. Por otra parte, cada uno de los Estados conservó su propia forma de gobierno, que era competente en los asuntos locales, junto con sus familias gobernantes -en el caso de los monárquicos-. La mayor parte de los Estados se vieron obligados a promulgar Constituciones que establecían sistemas representativos, con Dietas compuestas por dos Cámaras: la Cámara de los señores, "Herrenhaus", y la Cámara baja, "Landtag". Componían la primera personas por derecho propio, junto a otras nombradas por el soberano o elegidas por la nobleza o los mayores contribuyentes. El procedimiento electoral para los "Landtage" era variable, pero excepto en Baden, Hesse y Sajonia, se seguía un sistema de clases, en lugar del voto uniforme. En Prusia se mantuvo el sistema establecido por la Constitución de 1850, mediante el que la población era dividida en tres clases o grupos, de acuerdo con el volumen de impuestos que pagaba; cada uno de los grupos pagaba la misma cantidad de impuestos y elegía el mismo número de diputados; la minoría de hombres ricos, agrupados en las dos primeras clases, tenía así la misma representación que la gran masa del pueblo. En el "Landtag" de 1908, por ejemplo, seis diputados socialdemócratas debían su escaño a 600.000 votos, mientras 2,12 conservadores habían sido elegidos por 418.000. La estructura política del imperio alemán era, como puede apreciarse, básicamente autocrática, jerárquica y extremadamente respetuosa, al menos, con el papel desempeñado tradicionalmente por los grupos sociales más poderosos. No era absolutista, dadas las limitaciones del poder real y la existencia de Cámaras representativas, pero era escasamente liberal, sobre todo, por la irresponsabilidad ministerial ante el Parlamento. Su único elemento democrático, el "Reichstag" elegido por sufragio universal masculino -ya presente en la Constitución de 1867-, era una nota discordante, cuya existencia se debía a la creencia de Bismarck -de acuerdo con el precedente de Napoleón III- en que mediante el voto supuestamente leal de la mayoría campesina del país, podría neutralizar el voto urbano, que consideraba más peligroso para el mantenimiento del orden establecido, por ser más independiente del poder. Bismarck que, a pesar de algunas diferencias con el emperador Guillermo I, contó con la plena confianza de éste, fue el canciller del imperio desde su fundación hasta 1890 -salvo un breve período en 1872-, y a él cabe atribuir la dirección general de la política alemana, tanto doméstica como internacional y colonial. Según una reciente y popular interpretación histórica, la de Hans-Ulrich Wehler, el control de Bismarck sobre el sistema político fue tan completo que cabe hablar de "dictadura plebiscitaria de tipo bonapartista", entendiendo por tal un sistema político que tiene ciertas apariencias parlamentarias pero que de hecho es una dictadura que se basa en la manipulación de la opinión mediante concesiones y distracciones imperialistas. "Una estructura social y política tradicional e inestable que, ante la amenaza de potentes fuerzas de cambio social y político, 27 es defendida y estabilizada distrayendo la atención popular de la política constitucional hacia la política económica, y de la liberación interna hacia los éxitos en el exterior". Otros historiadores, sin negar el protagonismo de Bismarck, han rechazado esta interpretación por considerar que exagera tanto el poder del canciller como de la movilización popular que hasta los años noventa no alcanzó carácter masivo- al mismo tiempo que minimiza la vitalidad y la fuerza de los partidos parlamentarios. La política interior, que es la que en este apartado nos interesa, giró sucesivamente en torno a tres grandes problemas: el enfrentamiento con la Iglesia católica, que recibió el nombre de "kulturkampf", el proteccionismo económico, y la lucha contra el partido socialdemócrata. Apoyándose hábilmente en distintos partidos del "Reichstag", según las circunstancias, el canciller logró mantener, aunque no sin graves dificultades, el equilibrio constitucional y llevar a cabo en cierta medida sus proyectos políticos. Los grandes partidos políticos alemanes de la época eran originalmente partidos prusianos que, a partir de la constitución del Imperio, ensancharon su ámbito de actuación. Entre ellos estaban los tradicionales partidos conservador y liberal, junto a otros nuevos, como el partido del centro o el socialdemócrata. Tanto conservadores como liberales se hallaban divididos en dos grandes grupos, como consecuencia de su diferente actitud hacia la política de Bismarck en el período precedente. El viejo partido conservador, que se había opuesto a la política de unificación del canciller y a la entrada de Prusia en el imperio, recibía su apoyo casi exclusivamente de los grandes propietarios prusianos del este del Elba; el partido conservador libre, fundado en 1866, favorable a Bismarck, se hallaba más extendido territorialmente y recibía sus votos de las clases altas de base industrial, comercial y profesional. Los liberales, por su parte, se habían escindido en 1866 en una derecha, los liberales nacionales, que ratificaron la política del canciller y se mostraron dispuestos a colaborar con él, y una izquierda, los progresistas, que se negaron a hacerlo y continuaron ejerciendo la oposición. Su base social predominante eran las clases medias urbanas. El partido del centro creado por los católicos para defender sus intereses específicos frente al Estado en el que eran minoría, era lógicamente más fuerte en Baviera y Renania, donde esta confesión religiosa se hallaba más extendida. El partido socialdemócrata, por último, había surgido en 1875 de la fusión en Gotha de los dos partidos obreros alemanes, la Asociación Alemana de Trabajadores de Ferdinand Lasalle, y el Partido Socialdemócrata de los Trabajadores, fundado por Wilhelm Liebknecht y August Bebel -que habrían de ser sus dos primeros representantes en el "Reichstag"-. Hasta 1891, en el Congreso de Erfurt, no adoptaría el marxismo como programa oficial; hacia el final de la década, sin embargo, se desató una fuerte polémica doctrinal en su seno, a raíz de la exposición por E. Bernstein de las ideas revisionistas. Fue ensanchando progresivamente su influencia entre los obreros industriales, hasta convertirse en el partido con mayor porcentaje de votos del Imperio, a pesar de su escasa influencia en las áreas rurales y católicas. En líneas generales, lo más destacado es el mantenimiento de la fuerza de los partidos conservadores en su conjunto y del partido del centro, después del fuerte aumento de éste en los años setenta, el acusado declive de los liberales y el espectacular crecimiento de los socialdemócratas. El sufragio universal no funcionó como Bismarck había previsto y deseado. Hacia 1890 llegó a hablar abiertamente de la posibilidad de un golpe de Estado contra el "Reichstag", en caso de que la coalición de católicos y conservadores no fuera suficiente para llevar adelante su política. El conflicto entre el Estado y la Iglesia Católica, conocido como "kulturkampf", se inició por el apoyo que Bismarck prestó a los católicos "viejos", aquellos católicos alemanes que se negaron a aceptar la declaración de la infalibilidad del Papa hecha por el Concilio Vaticano I, en 28 1870. Contra los deseos de la jerarquía eclesiástica, que los había excomulgado y pretendía que fueran apartados de todos los puestos que desempeñaban, especialmente los de carácter docente, Bismarck les mantuvo en sus funciones. A los ataques del partido del centro, el canciller respondió retirando al representante alemán ante el Vaticano y con una serie de medidas anticlericales como la expulsión de los jesuitas, el control de las escuelas y el establecimiento con carácter obligatorio del matrimonio civil; en Prusia, estas medidas fueron todavía más severas: mediante las leyes de mayo de 1873, los nombramientos eclesiásticos y los seminarios quedaron bajo el control del Gobierno, y las órdenes religiosas fueron disueltas o expulsadas. Bismarck, que en todo este episodio contó con el apoyo de los partidos liberales, trataba, por una parte, de establecer la separación entre la iglesia y el Estado, de liberar a la sociedad civil de la tutela eclesiástica -aunque algunas de sus medidas suponían claras intromisiones en la esfera interna de la Iglesia-; por otra parte, quería debilitar a los católicos cuyo partido político, el centro, consideraba un peligro, un enemigo interior que siempre estaría dispuesto a aliarse con las potencias católicas, Francia y Austria, principales enemigos del Imperio. Sin embargo, la resistencia católica y las simpatías que despertó entre otras fuerzas religiosas o nacionalistas que se oponían a la creciente centralización, fueron más allá de lo que Bis marck había previsto. En 1876, todos los obispos alemanes estaban en prisión o habían abandonado el país, y 1.400 parroquias estaban sin sacerdote; el partido del centro había multiplicado por dos sus escaños en la Dieta prusiana y había incrementado considerable mente su número de diputados en el "Reichstag". Para evitar males mayores, Bismarck decidió dar marcha atrás y aprovechó la sustitución en el pontificado de Pío IX por León XIII, con un talante más conciliador, en 1878, para iniciar negociaciones directas con el Vaticano que dieron como resultado la progresiva desaparición de todas las medidas restrictivas sobre la Iglesia católica, excepto la expulsión de los jesuitas, la inspección estatal de las escuelas y el matrimonio civil. Ésta fue la primera gran derrota política del canciller prusiano. El proteccionismo económico y las relaciones con el partido socialdemócrata sustituyeron al enfrentamiento con los católicos, a fines de los años setenta, como principales problemas políticos. En 1879 fue aprobado un arancel que defendía el hierro, el acero y los cereales alemanes frente a las importaciones extranjeras. Esta medida suponía el fin del relativo librecambio predominante en Alemania desde mediados de siglo y el comienzo de una política proteccionista, común a la mayoría de los países europeos, que no haría sino incrementarse en las siguientes décadas. En favor del proteccionismo en Alemania jugaron, sobre todo, factores económicos -la presión de los grandes terratenientes e industriales afectados por la competencia agrícola de Estados Unidos y Rusia, y por las consecuencias de la "gran depresión"pero también los intereses políticos de Bismarck, quien trataba de ganar independencia económica respecto al "Reichstag" gracias a los ingresos que obtendría de los derechos de aduanas. La nueva orientación de la política económica también le permitió a Bismarck sacudirse la tutela de los liberales, que le habían apoyado en la "kulturkampf", a quienes cambió como aliados por los conservadores y, en cierta medida, por los católicos del centro que apoyaron el proteccionismo aunque impidieron que los beneficios de aduanas pasaran íntegramente al Gobierno central como el canciller pretendía. En relación con los socialdemócratas, Bismarck se sintió alarmado por su crecimiento y trató de anular su influencia mediante una política represiva sobre el partido, al mismo tiempo que hacía concesiones sociales a las clases trabajadoras. En 1878, culpó de dos atentados contra la vida del emperador a una conspiración socialista y, aunque no se probó que los socialistas estuvieran implicados en los mismos, consiguió que fuera aprobada la Ley Excepcional 29 por la cual el partido socialdemócrata era declarado ilegal y prohibidas todas sus actividades, aunque no podía impedir que sus miembros se presentaran como candidatos a las elecciones y fueran elegidos diputados. Conservadores y católicos apoyaron también esta medida, frente a los liberales. En los años ochenta, se inició una importante legislación social, de la que nos ocuparemos más adelante, mediante la que trataba de fortalecer la lealtad popular hacia el Imperio. Según la interpretación que tiene en Wehler su expositor más destacado, los cambios en la política económica de Bismarck en 1878-1879 y los consiguientes realineamientos políticos, transformaron en tal medida la política interior que su resultado en la práctica fue una segunda fundación del Reich, de acuerdo con líneas más conservadoras. Los hechos más significativos serían: 1) La creación de una coalición, "Sammlung", una nueva alianza entre los "junkers", el partido del centro y los representantes de la industria pesada, como un baluarte autoritario frente a la amenazante invasión democrática, y que hasta 1918 habría de constituir la base de la política gubernamental; y 2) El recurso cada vez mayor a las tácticas bonapartistas de elecciones plebiscitarias y distracciones colonialistas. Para otros historiadores, 1878-1879 supuso obviamente un importante punto de inflexión tanto en la política interior como exterior del Reich, pero la transformación del sistema no fue tan absoluta dadas las dificultades que Bismarck encontró en el Parlamento para llevar a cabo sus proyectos fiscales y sociales. En 1888, tras la muerte de Guillermo I y del príncipe Federico, que murió de un cáncer de garganta a los tres meses de haber sucedido a aquél, Guillermo II, un joven de veintinueve años, fue coronado emperador. Decidido a intervenir más directamente en la política de lo que lo había hecho su abuelo, tardó poco tiempo en enfrentarse a Bismarck, tanto en la política interior como exterior. El nuevo emperador se negó a refrendar el endurecimiento de las medidas antisocialistas que su canciller le propuso después del aumento de los diputados socialdemócratas en las elecciones de 1890 -que pasaron de 11 a 35 escaños- y se mostró dispuesto a apoyar el control austriaco de los Balcanes, aunque ello supusiera el enfrenta miento con Rusia, frente a la tradicional política de equilibrio seguida hasta entonces. Bismarck fue forzado a dimitir en marzo de 1890, siendo sustituido por el general prusiano Georg Caprivi. Durante la última década del siglo, tanto la política económica como las relaciones con los socialdemócratas continuaron ocupando un lugar destacado en la política alemana. El proteccionismo fue rectificado en parte, mediante tratados comerciales con diversos países, lo que provocó la reacción de los terratenientes agrupados en la Liga Agraria, fundada en 1893. La actitud del poder hacia los socialdemócratas siguió siendo una mezcla de medidas represivas y de concesiones. Pero, bajo la dirección del nuevo emperador, a través de los cancilleres Caprivi, hasta 1894, y Hohenlohe, desde esta fecha hasta 1900, los problemas militares relativos al incremento del ejército y la armada- fueron los más importantes. Guillermo II consiguió que el Parlamento aprobara un considerable aumento de tropas, y un ambicioso programa de construcción naval, que eran consecuentes con la nueva orientación de la política exterior y con el propósito de hacer de Alemania una gran potencia mundial. La III República francesa hasta 1900 30 La República fue proclamada en Francia el 4 de septiembre de 1870. Sin embargo, no se dotará a sí misma de leyes constitucionales hasta 1875, y los republicanos no controlarán plenamente el poder hasta 1879. Fueron, por tanto, casi diez años de lucha por la existencia y formación de las nuevas instituciones. El bonapartismo, como partido de la victoria -ha indicado F. Furet-, "era particularmente vulnerable a la derrota" y no sobrevivió a Sedán. Se formó un gobierno de defensa nacional, que trató de continuar la guerra contra los prusianos, con el norte del país invadido y París sitiado desde el 19 de septiembre. Léon Gambetta, un republicano que se había destacado por su oposición democrática al Segundo Imperio, era el hombre fuerte del Gobierno al ocupar las carteras de Guerra e Interior. Era partidario de continuar la guerra y de establecer una "dictadura republicana", porque temía que si se celebraban elecciones el triunfo sería para bonapartistas y monárquicos. Se impuso, no obstante, la opinión contraria, defendida por republicanos moderados, como Adolphe Thiers. El armisticio se firmó en enero de 1871 y al mes siguiente se celebraron elecciones para una Asamblea Nacional que se reunió en Burdeos. Tal como había previsto Gambetta, dos tercios de los miembros de la Asamblea resultaron ser monárquicos. Estaban, sin embargo, divididos en dos bandos, que defendían a cada una de las ramas de la dinastía Borbón en Francia: legitimistas -partidarios del conde de Chambord, nieto de Carlos X- y orleanistas -en favor de la candidatura del conde de París, nieto de Luis Felipe de Orleans-. A pesar de la mayoría realista, la presidencia del "Poder Ejecutivo de la República" fue para Thiers, quien había recibido una especie de plebiscito nacional al ser elegido por 27 departamentos, y que veía así culminar una larga carrera política iniciada como periodista liberal en la Restaura ción. Por el llamado "Pacto de Burdeos", Thiers se comprometió a dedicarse exclusivamente a la reconstrucción del país, sin interferir en la resolución de otras cuestiones, como la definición del régimen político. En París un movimiento insurreccional de carácter popular proclamó la "Commune" el 28 de marzo de 1871. La causa inmediata fue la negativa de la Guardia Nacional de la ciudad a dejarse desarmar, como pretendía Thiers. Para quienes habían defendido la ciudad, y padecido el hambre durante su asedio, ser desarmado significaba la culminación de la derrota mediante la capitulación ante una Asamblea, elegida por sufragio universal, sí, pero que percibían como expresión exclusiva de las provincias y del campo atrasados, una Asamblea reaccionaria que sólo representaba el interés de los ricos, y la traición a la Patria por negociar una paz deshonrosa. El movimiento comunero parisino es de gran complejidad ya que en él participan republicanos y socialistas de diversas tendencias: viejos jacobinos del 48, blanquistas, proudhonianos, bakuninistas y marxistas. En su actuación se han distinguido dos vertientes fundamentalmente: una proudhoniana, democrática y socialista, que se manifiesta en el establecimiento de una moratoria en el pago de los alquileres, el propósito de establecer una enseñanza laica, gratuita y obligatoria, y de organizar la vida económica sobre la asociación de productores, hombres y mujeres -porque ahora surge, por primera vez, la idea de la igualdad de la mujer-; y otra vertiente jacobina, que retoma la tradición del Comité de Salud Pública: la dictadura, la ley de rehenes, la persecución de los sacerdotes y las ejecuciones sumarias. La Comuna fue aplastada de forma brutal, entre el 21 y el 27 de mayo, por un ejército al que se unieron 60.000 soldados franceses que Bismarck había dejado en libertad, una vez alcanzado el acuerdo de Frankfurt. Fue una nueva representación, más sangrienta todavía, de las jornadas de junio de 1848. Después de las reformas de Haussmann, los barrios parisinos favorables a la construcción de barricadas habían desaparecido. E. Zola escribió: "La matanza ha sido atroz. Nuestros 31 soldados... han paseado por las calles una justicia implacable. Todo hombre tomado con las armas en la mano ha sido fusilado (..) Después de seis días, París no es más que un gran cementerio". Se calcula que 25.000 parisinos murieron en las calles, 40.000 fueron arrestados, de los que 10.000 fueron declarados culpables, 5.000 deportados a Nueva Caledonia, 93 condenados a muerte y 23 ejecutados. "¿Qué excusa esta ferocidad - ha escrito F. Furetsino una gran causa, por una parte, y un peligro inmenso, por la otra?" Así los Communards y los Versaillais representaron, por última vez en Francia, los papeles de la regeneración revolucionaria y contrarrevolucionaria de la sociedad". El recuerdo y la mitología de la Comuna pasarían a formar parte importante de la cultura y la conciencia obreras, al mismo tiempo que perpetuarían el miedo a la revolución social entre los propietarios franceses. La consolidación de la República en estos primeros años fue consecuencia tanto del éxito de Thiers en su gestión, como de la división de los monárquicos. El presidente, que había declarado "la República será conservadora o no existirá", llevó a cabo las tareas fundamentales de hacer la paz, liberar el país, organizar el ejército y establecer el orden -aunque la represión de la Comuna habría de suponer una pesada hipoteca para la República, de cara a su aceptación por el movimiento obrero-. Pero todo esto no habría hecho más que preparar el camino para la restauración de los Borbones, si no hubiera sido por la división de los monárquicos y la conducta seguida por el conde de Chambord. No parecía imposible que se llegara al acuerdo de que Chambord -que tenía cincuenta y un años, en 1871, y no tenía hijos- ocupara primero el trono y fuera sucedido a su muerte por el conde de París, que en la misma fecha contaba treinta y tres años. Sin embargo, este acuerdo no se produjo. Por otra parte, el duque de Chambord, que había pasado la mayor parte de su vida en el exilio, en Austria, se negó a renunciar a la bandera blanca -la bandera de Enrique IV, según él, aunque de hecho sólo se había utilizado de forma regular como bandera real desde 1815-. La negativa a aceptar la tricolor significaba algo mucho más importante: el rechazo de la Monarquía parlamentaria. El que podría haber sido Enrique V no hablaba de Monarquía absoluta, pero sí de Monarquía "tradicional, tutelar o templada". Pero esto era algo que, en la Francia de la época, ni siquiera los diputados monárquicos estaban dispuestos a aceptar. Thiers diría que el conde de Chambord era el "fundador de la República en Francia. La posterioridad le bautizará como el Washington francés". Establecido el orden y descartada, al menos temporalmente, la solución monárquica, el principal objetivo de la Asamblea fue la aprobación de las leyes fundamentales. Esto se hizo en 1875, no mediante un texto constitucional sistemático y estructurado, sino por medio de una serie de leyes relativas a la Presidencia, el Senado y la Cámara de Diputados. Una fórmula que los monárquicos juzgaron adecuada para poder introducir con facilidad las variaciones necesarias, cuando fuera posible la restauración. El resultado fue una República parlamentaria y bicameral, no presidencialista. El presidente de la República -de acuerdo con la enmienda Wallon- habría de ser elegido por mayoría absoluta de la Cámara de Diputados y el Senado, reunidos como Asamblea Nacional. El miedo a la emergencia de un nuevo Bonaparte llevó a esta solución, en lugar del voto popular directo, que no sería practicado de nuevo en Francia, en las elecciones presidenciales, hasta 1962. A pesar de todo, los poderes del presidente no eran despreciables: con la aprobación del Senado, podía disolver la Cámara de Diputados -cosa que ningún presidente intentó después de que lo hiciera Mac-Mahon el 16 de mayo de 1877-; sobre él recaía la dirección de la política exterior; y, lo más importante de todo, elegía al presidente del Consejo de Ministros. 32 La pieza fundamental del sistema político de la III República fue el Parlamento, en especial la Cámara de Diputados. Ésta era elegida por sufragio universal masculino directo, para un plazo de cuatro años. A partir de 1875, la elección se llevó a cabo en distritos uninominales excepto durante el período 1885-1889, en el que la unidad electoral fue el departamento, donde por un procedimiento de listas abiertas se elegía un número de diputados proporcional a su población-. El sistema predominante dio como resultado una gran continuidad entre los diputados: dos tercios de los diputados entre 1870 y 1940, lo fueron por un período medio de catorce años. Los diputados tenían la posibilidad de interpelar a los ministros y de proponer votos de censura. Esto, unido a la generalizada falta de disciplina de voto entre los diputados, dio como resultado una gran inestabilidad ministerial: entre 1870 y 1940 hubo 108 ministerios, lo cual da una media de un ministerio cada ocho meses. No obstante, esta estadística resulta engañosa en el sentido de que, muchas veces, los cambios afectaban exclusivamente a algunas carteras, permaneciendo invariables los ministros más importantes. El Senado, por último, tenía los mismos poderes que la Cámara de Diputados, aunque su importancia política fue menor. Era elegido de forma indirecta, por colegios electorales formados por alcaldes y concejales de los departamentos y asambleas regionales. Los senadores eran elegidos por un plazo de nueve años, renovándose un tercio cada tres años. Inicialmente un cuarto de los senadores fue elegido con carácter vitalicio; a partir de 1884, esta figura desapareció, aunque se respetó el derecho de los ya existentes. Como ha escrito M. Agulhon, "si en 1830, Luis Felipe había sido calificado de rey rodeado de instituciones republicanas, de la misma forma, se podría decir que en 1875, se poseía una República rodeada de instituciones monárquicas, con una presidencia de mandato prolongado y una Cámara alta oligárquica, el Senado". La legalidad constitucional fue fruto del compromiso entre los orleanistas -monárquicos liberales- y los republicanos. Aquéllos se desmarcaron del ambiente clerical y reaccionario, de la política del "orden moral", que predominó en el gobierno después de que Thiers, obligado a dimitir por la Asamblea, fuera sustituido por el mariscal Mac-Mahon, en mayo de 1873. Los legitimistas soñaban no sólo con la Restauración monárquica, sino con el restablecimiento del poder temporal del Papa. Entre los republicanos, se ha destacado el papel fundamental desempeñado por Gambetta quien, al mes siguiente de la caída de la Comuna, moderó su discurso, convirtiéndose en el principal defensor de una República conservadora. Los orleanistas cedieron en lo relativo al sufragio universal y los republicanos en la existencia del Senado. A pesar de la oposición del presidente Mac-Mahon, y de sus sucesivos gobiernos, los republicanos fueron ganando posiciones durante el período comprendido entre 1875 y 1879. Vencieron en las elecciones de 1876 y, después de que Mac-Mahon disolviera la Cámara -acto que los republicanos consideraron un golpe de Estado- en las elecciones que se celebraron en octubre de 1877, a pesar de toda la presión ejercida por el gobierno, que llegó a comparar estos comicios con los de Segundo Imperio. Triunfaron también de forma rotunda en las elecciones municipales de 1878, lo que supuso que en la renovación del Senado del año siguiente consiguieran la mayoría de la Cámara alta. Esto fue definitivo para forzar la dimisión de Mac-Mahon y la elección de un viejo republicano, Jules Grevy, como presidente de la República. Por fin la República era de los republicanos. Las instituciones de gobierno fueron trasladadas de Versalles a París. Al año siguiente, los condenados de la Comuna fueron indultados. Desde entonces hasta final de siglo, la responsabilidad del gobierno recayó principalmente en los llamados "oportunistas", un grupo de centro, entre los republicanos más moderados los que recibieron la herencia de Thiers, llamados de "centro izquierda"-, y los "radicales", a la izquierda -entre quienes destaca Georges Clemenceau-. Los oportunistas, a su vez, estaban divididos en dos grandes grupos: Izquierda Republicana, de Jules Ferry, y Unión Repu33 blicana, de Leon Gambetta. Aunque cada uno de los partidos republicanos tenía una significación especial, los límites entre ellos eran relativamente imprecisos. Mantuvieron luchas y enfrentamientos, tanto en las elecciones como en el Parlamento, pero todos formaron un frente común con relación a la derecha, a quien consideraban desprovista de legitimidad republicana desde el "golpe de Estado" de 16 de mayo de 1877, y a la que excluyeron de toda participación. Un gobierno, por ejemplo, debía contar no sólo con la mayoría de la Cámara, sino con una mayoría de republicanos. Una posición relativamente semejante, de marginalidad respeto a las instituciones, fue la del movimiento obrero; al rechazo del orden burgués se sumaba en ellos el recuerdo de la represión de la Comuna. Como indica M. Reberioux, cuando en 1890 J. Jaurès afirmó que en Francia no había más que un gran partido republicano, quería expresar la idea de que "el socialismo no era más que la República potenciada al máximo mediante la acción decidida del movimiento obrero, pero a un socialista francés nunca le será posible apartar completamente la Comuna, la hipótesis revolucionaria, del horizonte". La existencia permanente de estos grupos organizados a derecha e izquierda, contrarios a la República -bien como estructura política o económica-, minoritarios pero con un efectivo arraigo social, con órganos de difusión y voz en el Parla mento, añadió dramatismo a la vida política, y un punto de incertidumbre en los momentos de graves crisis políticas. A partir de 1893, sin embargo, significativos grupos de la derecha y la izquierda se integraron decididamente en el sistema. Especialmente indicativo de la política desarrollada por los "oportunistas", a comienzos de los años ochenta, fue el establecimiento de la enseñanza primaria hasta los trece años- gratuita, obligatoria y laica-; y un conjunto de medidas anticlericales, como la disolución de los jesuitas y de otras órdenes religiosas -a cuyos miembros se prohibió enseñar en las escuelas estatales-, la abolición de los capellanes en las fuerzas armadas, y la expulsión de las monjas de los hospitales. En aquellos años también se inició la gran expansión colonial francesa. Frente a los "oportunistas", los "radicales" eran muy críticos con la Constitución de 1875, que se proponían reformar, suprimiendo el Senado y dando mayores poderes al Parlamento. Todavía más anticlericales, pedían la total exclusión de la enseñanza de las congregaciones religiosas y la separación absoluta entre la Iglesia y el Estado, en contra del concordato vigente. Igualmente se oponían a la expansión colonialista, que consideraban una distracción del principal pro blema que tenía Francia en política exterior, la revancha contra Alemania. Algunas medidas adoptadas por los "oportunistas", que profundizaron el sentido democrático de las instituciones -como la supresión de los senadores vitalicios, la vuelta a la legislación electoral propiamente republicana del "escrutinio de lista", entre 1885 y 1889, y el que todos los alcaldes, excepto el de París, fueran elegidos y no nombrados- fueron consecuencia de la presión radical. La muerte del conde Chambord, en 1883, hizo posible la "Unión de la Derecha", dirigida por un antiguo bonapartista, el barón de Mackau, que comenzó a adoptar el término "conservador", en lugar de "realista", aunque siguieran siendo antirrepublicanos. Los bonapartistas se dividieron después de la muerte del príncipe imperial en 1879. El fenómeno más importante que tuvo lugar dentro de la derecha, ya en los años noventa, fue el "Ralliement", la aproximación a la República de algunos católicos que, siguiendo las orientaciones del Papa León XIII, consideraron que lo fundamental no eran las formas de gobierno, sino la cristianización de la sociedad y, concretamente en Francia, la rectificación de la legislación anticlerical. Albert de Mun es el más conocido de ellos. Con su integración en la República, acabaron, al menos por un tiempo, con la identificación absoluta entre ésta y la izquierda. Los "oportunistas", sin embargo, no aceptaron su colaboración y prefirieron pactar con los radica34 les. El socialismo francés, por otra parte, presenta unas características peculiares, opuestas a las del alemán, de la misma época. En lugar de un único partido, que recibe el apoyo de todo el movimiento sindical, con un programa oficial de carácter marxista (a partir de 1891), como en Alemania, el socialismo en Francia está dividido en varios partidos -entre ellos los de Jules Guesde, Paul Brousse y Jean Allemane- para los que la acción política democrática no es siempre el camino a seguir, en lugar de la acción revolucionaria o la huelga general. A partir de 1893 contará con unos 50 diputados en la Cámara centre ellos, Jean Jaurès y Alexandre Millerand, -elegidos originalmente como radicales por Carmeaux y París, respectivamente- que, en ocasiones, apoyarán a los radicales contra las medidas autoritarias del gobierno. Un fenómeno semejante al del reformismo en Alemania, lo protagonizó en Francia A. Millerand quien, a fines de siglo, no sólo propuso un programa en el que defendía el acceso al poder mediante el sufragio universal, la transformación gradual de la propiedad privada en social y un equilibrio entre el compromiso internacionalista y el patriotismo, sino que participó como ministro en el gobierno de Waldeck-Rousseau de 1899. En la historia de la primera etapa de la III República destacan dos episodios: el protagonizado por el general Boulanger y el affaire Dreyfus. Boulanger había accedido al ministerio de la Guerra después de las elecciones de 1885 que, en medio de una grave crisis económica, supusieron un importante avance radical. El general había luchado en la guerra franco-prusiana, donde fue herido, por lo que no participó en la represión de la Comuna. A comienzos de los años ochenta, había expresado rotundas opiniones radicales que le valieron el apoyo de Clemenceau. Desde el ministerio, Boulanger llevó a cabo una republicanización del Ejército: cuatro príncipes orleanistas fueron relevados de sus mandos y las guarniciones monárquicas fueron trasladadas a ciudades republicanas. Además elaboró un proyecto de reforma militar -que habría de ser aprobado en 1889- por el que los años de servicio militar obligatorio quedaban reducidos de cinco a tres, pero en el que se suprimían las exenciones de que gozaban los seminaristas y las clases altas. Lo más importante, sin embargo, fueron las declaraciones belicistas del ministro, favorable a la guerra de revancha contra Alemania. Dado que Bismarck se lo tomó en serio, y que la amenaza de una guerra "preventiva" por parte alemana era real, Boulanger, igual que los demás ministros radicales, fue desalojado del gobierno por los republicanos moderados, en mayo de 1887, y mandado a provincias. El "general revancha", que había adquirido una extraordinaria popularidad, aunque oficialmente radical, se había aproximado secretamente a los monárquicos, prometiéndoles dar un golpe de Estado para restaurar la dinastía. El gobierno le obligó a abandonar el Ejército, lo que Boulanger aprovechó para presentarse como candidato en diversas elecciones parciales, en las que, ayudado por la nueva ley electoral, de escrutinio de lista departamental, obtuvo el triunfo por mayorías aplastantes; entre los departamentos que le eligieron estaban los de Nord y Seine, los más poblados e industrializados de Francia. Boulanger contaba no sólo con el apoyo de los monárquicos, bonapartistas, la Iglesia y el Ejército, sino también con el de muchos trabajadores y parados que expresaron de esta forma su rechazo a una República conservadora sacudida, además, en las mismas fechas, por un escándalo de corrupción que obligó al presidente Grevy a dimitir, al descubrirse que su yerno había organizado una agencia para vender las distinciones presidenciales. Boulanger, sin embargo, no se decidió a actuar, dando tiempo al gobierno a que sí lo hiciera. La radical "Liga de los Patriotas", que había organizado el apoyo popular al boulangismo fue disuelta, y sus líderes perseguidos. El mismo general, acusado de traición, huyó a Bruselas en 1889, donde se suicidó dos años después. La ley electoral fue cambiada, volviéndose a los distritos uninominales. En las elecciones de 1889, monárquicos, bonapartistas y boulangistas obtuvieron 210 escaños frente a los 366 de los republicanos. Al contrario que el episodio del general Boulanger, que no tuvo consecuencias políticas importantes, el affaire Dreyfus supondrá la sustitución de los oportunistas por los radicales al frente de la 35 República. En líneas muy generales, la sucesión cronológica de los acontecimientos fue la siguiente: en 1894, el capitán Alfred Dreyfus, un judío alsaciano, fue juzgado y considerado culpable de un delito de espionaje en favor de Alemania, por lo que fue degradado y condenado a cadena perpetua en la isla del Diablo. En 1896, el teniente coronel Georges Picquart, alsaciano pero no judío, que se acababa de hacer cargo del servicio de inteligencia militar, descubre pruebas que culpan al comandante Esterhazy en lugar de a Dreyfus; lo pone en conocimiento de sus superiores que le apartan del servicio y le envían a Túnez. A lo largo de 1897, el asunto va adquiriendo relevancia en la prensa y la opinión. En enero de 1898, se celebra el juicio contra el comandante Esterhazy en el que resulta absuelto. Este hecho es lo que provoca la intervención del novelista Emile Zola, con una carta, "J´accuse", dirigida al presidente de la República, en el periódico dirigido por Clemenceau "L´Aurore", el 13 de enero de 1898. Al día siguiente, se publica un Manifiesto de los Intelectuales, y en febrero se funda la Liga de los Derechos del Hombre, favorables a Dreyfus. En mayo se celebran elecciones legislativas en un ambiente fuertemente influido por el asunto. En julio, el general Cavaignac, ministro de la Guerra, declara que tiene la prueba irrefutable de la culpabilidad de Dreyfus, pero se demuestra que esta prueba es una falsificación hecha por el coronel Henry, que lo reconoce y se suicida en prisión. En febrero de 1899, el presidente Faure muere y es sustituido por Emile Loubet, favorable a la revisión del caso. En junio se forma un nuevo gobierno de defensa republicano presidido por René Waldeck-Rousseau, del que forma parte el socialista Millerand. En agosto comienza un nuevo juicio contra Dreyfus, que vuelve a ser declarado culpable, aunque con circunstancias atenuantes, y condenado a diez años de prisión. Días más tarde, el presidente indulta a Dreyfus. Hasta 1906 no fue declarada la inocencia de Dreyfus en un nuevo juicio. Además de por sus consecuencias políticas, el affaire merece recordarse por lo revelador que resulta de dos actitudes políticas fundamentales existentes en la Francia de la época: la izquierda republicana y la derecha nacionalista. Como ha escrito M. Agulhon, "el razonamiento de los dreyfusistas implica que la justicia, la escala de valores reconocida, como buena por la moral universal (...) tiene algo que ver con la política (...). Si se les dice (...) que este tumulto compromete a Francia, ellos responderán (...) que Francia merece ser amada precisamente porque (y en la, medida en que) proclama el derecho y da ejemplo de derecho". Los "antidreyfusistas", por el contrario, bien por nacionalismo o por antisemitismo, afirmarán que "Francia, por su seguridad, necesita estar por encima de la duda: si se cuestiona la justicia militar y el ejército, arca santa de la Patria, se debilita la cohesión nacional frente al extranjero. Pero ¿la justicia? Objeción no admisible; no tiene nada que hacer aquí: están la patria, el Estado y, en política, la razón de Estado". Medianas y pequeñas potencias La estabilidad y tendencia a la democracia que caracterizan la historia política de Inglaterra, Alemania y Francia -las grandes potencias de Europa occidental, durante este período- fueron también compartidas, en líneas generales, por los demás Estados de la zona. En Italia, la derecha -el antiguo partido de Cavour, cuya principal base social eran los grandes propietarios y las clases comerciales y profesionales del norte- fue sustituida en el poder por la izquierda -una coalición formada por el partido piamontés de centro izquierda y los republicanos que se habían integrado en la Monarquía, con un mayor arraigo social entre los notables terratenientes del sur, las clases medias y los artesanos urbanos-. El relevo tuvo lugar en 1876, a consecuencia de la derrota parlamentaria del gobierno en un proyecto relativo a la nacionalización de los ferrocarriles. La existencia de dos grupos bastante diferenciados por sus principios políticos, como hasta entonces, fue reemplazada por un sistema que se conoce como "trasformismo" -la transformación de los oponentes en partidarios- en el que la vida política estuvo caracterizada por la lucha entre grupos y facciones que perseguían intereses 36 particulares. Agostino Depretis, hasta su muerte en 1887, fue la personalidad política más característica del período clásico del "trasformismo". En la última década del siglo, el protagonismo, tanto en la política interior como en la exterior, y de la expansión colonial en África, correspondió a Francesco Crispi, héroe del "Risorgimento", y una figura altamente controvertida en la historiografía italiana. En 1882 se llevó a cabo una reforma electoral que elevó el censo del 2,2 por 100 al 6.9 por 100 de la población. Frente a la legislación anterior -fue reconocía el derecho al voto a los varones mayores de veinticinco años, que supieran leer y escribir, y pagaran determinados impuestos directos-, la nueva ley extendió la franquicia electoral a todos los varones mayores de veintiún años, que supieran leer y escribir, suprimiendo prácticamente el requisito del pago de impuestos. La reforma dio una mayor influencia a la población urbana sobre la rural, y supuso un considerable aumento del número de electores del norte -con un mayor desarrollo de la educación elemental- respecto a los del sur. El primer efecto era favorable a los intereses de la izquierda, no así el segundo, que fue neutralizado manteniendo la vigente distribución territorial de la representación, favorable al sur, mediante la cual esta zona, más Sicilia y Cerdeña, proporcionaba unos 200 diputados sobre un total de 508. Durante los llamados "años negros de la depresión", entre 1888 y 1896, se sucedieron una serie de revueltas agrarias y urbanas -insurrecciones populares espontáneas derivadas de la crisis económica-, que habrían de culminar el "año terrible", 1898, con los tumultos agrarios de Toscana y el norte, y con una sublevación en Milán, en cuya represión murieron 90 personas. A la crisis económica y social se sumó, en 1896, la crisis política provocada por la derrota en Adua frente a los abisinios, y la consiguiente retirada de Crispi, crisis que habría de prolongarse hasta el comienzo de la "era giolittiana", a partir de 1901. El partido socialista, fundado en 1892, adquirió una progresiva importancia política con 33 diputados en 1900- y una fuerte implantación social: "toda la cultura italiana de fines del siglo XIX -ha escrito Paul Guichonnet- se vincula de una u otra manera al socialismo que proporciona una alternativa ideológica a los valores patrióticos y humanitarios del "Risorgimento", debilitados por los compromisos y la corrupción de la clase política vinculada a la Monarquía". En España, la estabilidad fue precisamente el principal objetivo perseguido por el hombre fuerte de la Restauración, Antonio Cánovas del Castillo, quien pensaba que "cincuenta años de Monarquía constitucional, sin pronunciamientos, podrían hacer de nosotros (los españoles) un pueblo razonable". No era sólo la experiencia de los seis años que siguieron al destronamiento de Isabel II, en 1868, sino también la historia del reinado de esta última, lo que le llevó a idear un sistema que trataba de desplazar a los militares de la escena política haciendo de la Corona la fuente básica del poder. Conservadores y liberales se alternaron regularmente en el gobierno, al que eran llamados por el monarca, y en el que eran confirmados por elecciones invariablemente ganadas por el partido que las organizaba. Apenas había diferencia en la base social de ambos partidos, pero no así en su programa político. Frente a un partido conservador de carácter moderado, no reaccionario y que estableció la tolerancia religiosa, los liberales hicieron de los principios democráticos de 1869 su programa. La sustitución de la ley electoral conservadora de 1878, de carácter censitario, por la liberal de 1890, que restablecía el sufragio universal masculino, y que dio el derecho al voto al 24 por 100 de la población -la proporción más alta en Europa, después de Francia- significó la culminación de su política. Aunque artificial, el sistema se mostró lo suficientemente fuerte como para resistir la grave crisis nacional que siguió a la derrota frente a los Estados Unidos en 1898, y la consiguiente pérdida de los últimos restos del imperio colonial español. Para las fuerzas de oposición de distinto signo -carlistas, republicanos, anarquistas y socialistas- el "Desastre" llegó demasiado tarde o demasiado pronto; demasiado tarde para los tres primeros grupos, después de la derrota militar, el fracaso de las experiencias intentadas durante el sexenio democrático, la represión que sufrieron posteriormente, y su propia des37 unión; demasiado pronto para los socialistas, con escaso arraigo todavía en el país. La paz política reinó en Portugal desde el movimiento conocido como "A Regeneraçao", en 1851, hasta 1890, con la breve excepción de la crisis de 1870. El "rotativismo", la alternancia en el poder de dos partidos sin grandes diferencias entre ellos -el regenerador y el progresista- se basaba, como el "turnismo" en España, en elecciones hechas desde el gobierno. La legislación electoral portuguesa era, respecto a las condiciones fijadas para ser elector, una de las más avanzadas de Europa: según la ley de 1878, todos aquellos que supieran leer y escribir, o que demostraran ser cabezas de familia -en un sentido muy amplio- tenían derecho al voto; la población electoral, de acuerdo con estos criterios, era del 18-19 por 100 de la población total. Esta ley, sin embargo, mantuvo una distinción entre electores y elegibles que, en las últimas décadas del siglo XIX, era excepcional en Europa: para poder ser diputado era necesario disponer de unas rentas que sólo unos 100.000 varones -el 2 por 100 de la población total- poseía. La estabilidad política fue gravemente alterada en 1890 a consecuencia de los efectos de una crisis económica y financiera y, sobre todo, del enfrentamiento colonial con Gran Bretaña, conocido como "crisis del ultimátum". En palabras de Oliveira Marques "este ultimátum causó una ola de indignación nacional contra Inglaterra y un amplio movimiento contra la Monarquía y el rey mismo, que fue acusado de no prestar la debida atención a los territorios de Ultramar, y de poner en peligro los intereses nacionales". Entre otras alteraciones del orden público, en enero de 1891, tuvo lugar la primera sublevación republica na en Oporto. A pesar de que, en 1893, se reanudó la alternancia de partidos hasta 1906, las cosas no volvieron a ser como antes. Los partidos monárquicos se dividieron y mostraron fuertes tendencias al autoritarismo. Una nueva reforma electoral, en 1895, suprimió los puestos electivos del Senado, redujo el censo electoral y alteró los límites de distritos para aumentar el peso del voto rural en relación con el urbano. En este contexto, la oposición republicana fue adquiriendo cada vez más fuerza. En Bélgica, católicos y liberales se alternaron pacíficamente en el poder. En 1892 fue elegida una Asamblea Constituyente para reformar el texto de 1831. La inicial resistencia de esta Asamblea a adoptar el sufragio universal, fue vencida parcialmente por la presión del partido socialista belga -fundado en 1885- que, en abril de 1893, utilizó por primera vez una huelga general como arma política y no revolucionaria. El sufragio censitario fue sustituido por una forma de sufragio plural, mediante el cual todos los varones mayores de veinticinco años tenían derecho al voto; además todos aquellos con determinada educación o riqueza obtuvieron votos suplementarios hasta un máximo de tres. Así los 510.000 belgas con voto plural sumaban 1.240.000 votos, por 850.000 que sólo disponían de un voto. Vida política y acción del Estado En este capítulo vamos a analizar las consecuencias de los cambios institucionales que tuvieron lugar en los países europeos occidentales, entre 1870 y 1900, en tres campos: el carácter social de los sistemas políticos, la vida política tal como se expresó a través de los partidos y las elecciones, y la intervención del Estado en la sociedad. Las preguntas básicas a las que trataremos de responder son: ¿En qué medida se produjo un cambio en la elite social que hasta entonces había ejercido el poder? ¿Hasta qué punto las mayorías sociales, masculinas, a quienes se había concedido el derecho de representación, se integraron efectivamente en los sistemas políticos y dieron lugar al tipo de vida política que consideramos "moderno", caracterizado por la participación libre y consciente? ¿Cómo y porqué cambió el carácter de la acción estatal? Estas cuestiones han ocupado buena parte de la investigación y de los debates de la más reciente historia política sobre la Europa occidental de este período; una historia política cuyas fronteras con la historia social se han difuminado extraordinariamente. 38 d) IMPERIOS ORIENTALES Y NACIONALISMO Agrupar en un capítulo imperios desiguales tiene sentido en ciertos aspectos, si bien, en la mayoría de los sentidos, Alemania y Austria-Hungría estaban más próximas que Rusia o Turquía y Austria-Hungría. En todo caso, razones geográficas que motivaron relaciones, con frecuencia adversas, aconsejan esta ordenación. Los tres Imperios más orientales de Europa y más occidentales de Asia, en el caso del turco y el ruso, estaban declinando a finales del siglo XIX. Después de la Gran Guerra desaparecieron como tales. En el último tercio del siglo pasado Rusia creció al extenderse por Asia central en un proceso que se verá más adelante. El Imperio austriaco había perdido ciertas regiones que formaron parte del Norte de Italia en el transcurso del proceso de unidad de ésta; sin embargo ocupó en 1878 la región turca de Bosnia-Herzegovina y su influencia en los Balcanes fue cada vez mayor. El Imperio otomano se estaba reduciendo cada vez más en Europa. Uno de los elementos más claros en la Europa Oriental de estas décadas será el nacionalismo emergente, vinculado a la idea de soberanía popular. Como consecuencia, habrá nuevas naciones o tensiones constantes. Estas, en muchos casos, fueron azuzadas por los Estados, rivales entre sí, para atraerse a los países nacientes. Lograran o no la independencia en los años que estudiamos, lo evidente es que al cabo de poco tiempo serán esas naciones las herederas de los imperios, enseguida deshechos. Los nacionalismos son la clave para explicar buena parte de los cambios que se producen en la política europea entre 1870 y 1900. La organización nacional, que la Europa del Oeste había fijado prácticamente en su totalidad en 1870, será el caballo de batalla de la historia de la Europa del Este en las últimas décadas del siglo XIX. Las dificultades de separación de sus antiguos dominantes, el mosaico de razas y las implicaciones e intereses del resto de los países hicieron muy difícil encontrar soluciones sencillas y pacíficas a la configuración de un nuevo mapa político. Los conflictos se sucedieron en el período finisecular pero sólo eran un tímido avance de los horrores que estas cuestiones nos depararían a lo largo del siglo XX, sin que se vislumbre su fin cuando éste acaba. En Rusia las nacionalidades (Finlandia, Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, Caucasia, Armenia, Tartaria y Georgia) llevaron a cabo manifestaciones o sublevaciones, mayores a medida que se acercaba el siglo XX, que fueron reprimidas con dureza. Las nacionalidades del imperio austro-húngaro no habían llegado a la independencia en 1880, aunque los húngaros ya habían obtenido la autonomía y la igualdad de la Monarquía dual. Algunas nacionalidades del Imperio Otomano habían lo grado la independencia antes de 1870 (como ya había ocurrido en Grecia en 1830) o la lograrán plenamente en la década siguiente (tal es el caso de Serbia, Rumania y Montenegro en 1878). En el mismo año 1878 Bulgaria aún estaba bajo la soberanía turca, pero había logrado la autonomía y, tras muchas luchas, la independencia legal en 1908. Imperio austriaco y Reino de Hungría El "compromiso austro-húngaro" de 1867 supuso que las posesiones de los Habsburgo, en este momento con Francisco José a la cabeza, formaran una Monarquía dual. Por una parte, los oficialmente designados como "reinos y tierras representados en el Reichsrath", conocidos como imperio de Austria (Austria, Bohemia, Moravia, Eslovenia, Carniola, Istria y Galitzia). Por otra, el Reino de Hungría (Hungría, Transilvania, Croacia-Eslavonia y Fiume). Ambas Monarquías tendrían en común un monarca, tres ministerios con competencias en ambos Estados (Asuntos Exteriores, Guerra y Hacienda) y el Ejército Imperial y Real con el idioma alemán como lengua de mando. Sin embargo, tanto Austria como Hungría dispusieron de un ejército territorial con idioma de mando en su respectiva lengua. Cada Estado tuvo su propio poder legislativo. El Consejo del Imperio en Austria y la Dieta en Hungría. Cada una de estas instituciones tenían a su vez dos Cámaras diferentes. En el caso de Hungría, el 39 Gobierno debía responder ante la Dieta, mientras que en Austria el ejecutivo no era responsable ante las Cámaras, sino ante el emperador. En todo caso, la competencia de las respectivas instituciones abarcaba lo referente a los ministerios de cada Estado y al ejército territorial. Respecto a los ministerios y ejército comunes, en lo que no dependían directamente del monarca, respondían ante dos Delegaciones de los parlamentos de Viena y Budapest, formada cada una por 60 diputados. Los gastos derivados de estas instituciones eran sufragados en un 70 por 100 por Austria y el resto por Hungría. La Monarquía dual funcionó relativamente bien durante medio siglo. La cohesión del sistema se basó, en primer lugar, en la persona del soberano, Francisco José, que supo despertar un sentimiento de lealtad hasta su muerte en 1916; lealtad que estaba lejos de ser una fórmula retórica. El Ejército Imperial y Real, así como la administración común, reforzaron la unión entre los que participaron en estas actividades, actuando como crisol. Además, este conglomerado de comunidades humanas y tierras que enseguida analizaremos, constituía una unión de intereses económicos. La economía y la sociedad de las diversas partes del Imperio eran muy desiguales. Entre la Bohemia urbana y la elite de Viena y Budapest, por una parte, y las aldeas de Hungría, Galitzia, Transilvania y otras zonas había un abismo no sólo económico sino humano. El abismo que va de la economía de mercado al autoconsumo tribal, de la cultura escrita al analfabetismo, de la riqueza a la pobreza. La división social era aún mayor que la racial y en ocasiones se sobreponía. Los terratenientes húngaros siempre estaban dispuestos a emplear mano de obra rutena, para hacer bajar los salarios de los trabajadores magiares. A pesar de todo, las diversas regiones tenían recursos complementarios. Una red de vías de comunicación, terrestres y fluviales, permitía la fácil relación entre las partes del Imperio, y los puertos de Trieste y Fiume eran una salida común con los países mediterráneos y de ultramar. En el terreno económico, el último tercio del siglo XIX constituyó un período de prosperidad para el conjunto del Imperio. Y buena parte de los habitantes del mismo lo percibían así, por ello deseaban buscar el sistema para su conservación. El acuerdo entre Austria y Hungría suponía un intento de salvar el Imperio sin recurrir a la imposición por la fuerza, un compromiso en suma. En cierta manera, la historia del Imperio austro-húngaro en estos años que van hasta la Gran Guerra es la historia del equilibrio entre sus partes. La propia política exterior, que era uno de los aspectos que justificaban la unión de las Monarquías, vino a ser una de las mayores fuentes de problemas desde 1880. El acrecentamiento del territorio a costa del Imperio turco lo fue en precario y no ayudó a una mayor cohesión sino, más bien, al contrario. Creó conflictos, no sólo entre ambos Estados, Austria y Hungría, sino en el seno de cada uno de ellos. Al pangermanismo del Oeste, correspondía el paneslavismo del Este, posiciones que las potencias europeas procuraron amplificar, en las respectivas comunidades, en beneficio propio, tal como se puede ver en el capítulo dedicado a las Relaciones internacionales. La realidad étnica era verdaderamente compleja. La parte austriaca ofrecía considerable variedad de poblaciones y entrecruzamiento entre ellas. Sólo les unía la historia y una amplia mayoría católica (más de un 80 por 100). Los territorios formaban un gran arco desde los Alpes y el mar Adriático hasta los Cárpatos; en ellos convivían hasta diez etnias diferentes. Entre ellas los alemanes, checos y polacos estaban más consolidadas y tenían preponderancia. En el caso de los alemanes, había un sentimiento de superioridad y temor a las pretensiones del cada vez mayor número de eslavos. Algunas provincias, como la de Salzburgo o los ducados de la Alta y la Baja Austria, estaban pobladas exclusivamente por alemanes, pero esto no era lo habitual. En algunas eran minoría. Por estos años, su número había descendido durante el siglo XIX y era sensiblemente más bajo en las ciudades bohemias. En todo el interior de la cuenca de Bohemia-Moravia, los checos eran ampliamente mayoritarios. En otras, los germanos dominaban, como en el Tirol, Carintia y Estiria, donde también había importantes minorías italiana y eslovena. Los italianos dominaban en el Tren40 tino y éstos se mezclaban con los eslovenos en la provincia de Gorizia. Ambos grupos, italianos y eslovenos, convivían con los croatas en Istria y Dalmacia. En Silesia se mezclaban polacos, checos y alemanes. Galitzia tenía mayoría de población polaca, con una importante minoría rutena, sobre todo al Este. En Bucovina, las poblaciones estaban también muy mezcladas: rutenos, rumanos, alemanes, polacos y húngaros. En el reino de Hungría, los magiares eran más de la mitad de la población. Las poblaciones alemanas, en número aproximado de 2.000.000, se hallaban más agrupadas en bloques compactos en todas las ciudades y algunas zonas rurales. La "magiarización" llevada a cabo desde 1867, supuso la disminución progresiva de la población germana. Los rumanos, unos 3.000.000, eran la mitad de la población en Transilvania y el Banato. En Croacia-Eslavonia los croatas eran mayoría, salvo en alguna zona, entre los ríos Drava y Sava, donde se concentraban los serbios desde el siglo XVIII. El Fiume (Rijeka para los croatas), recibió, en la segunda mitad del siglo XIX, un importante aporte de italianos que se mezclaron con los croatas. Los eslovacos vivían principalmente en las zonas montañosas al noroeste de Hungría y en los valles cercanos al Danubio. Los rutenos, por su parte, ocupaban las zonas septentrionales de los Cárpatos y el valle del río Tisza. Finalmente, los judíos estaban presentes en todas partes, especialmente en las ciudades. Tanto en el conjunto del Imperio como en Austria y Hungría en particular, el problema dominante fue el de las diversas nacionalidades. En el reino de Hungría la clase política estaba dividida en dos tendencias principales. El Partido Liberal, liderado por el conde Kalmán Tisza, discípulo de Francisco Deak y jefe del gobierno entre 1875 y 1890, fue leal al sistema dual y llevó a cabo una "magiarización" progresiva del Estado. Por su parte, el Partido de la independencia de Francisco Kossuth, al que se unieron disidentes del anterior partido, era favorable a la independencia de Hungría, pero sin cambio dinástico. Dentro de la propia Hungría, el Partido Liberal se mostró más abierto a los problemas de las nacionalidades que su principal opositor. Junto a estos dos partidos históricos, aparecieron a finales del siglo XIX el Partido Popular cristiano del conde Zichy, el Partido de los Terratenientes y el Partido Social Demócrata. En todo caso, estas últimas formaciones estuvieron poco representadas en la Dieta. El sistema parlamentario húngaro estaba compuesto por dos Cámaras, la Cámara Alta, formada por miembros vitalicios, de derecho y hereditarios, y la Cámara Baja, compuesta por mayoría de representantes de Hungría (más del 75 por 100), una menor proporción de representantes de Transilvania, Croacia-Eslavonia y uno por el Fiume, todos elegidos por un sistema censitario. Con los matices señalados, en general, los magiares gobernaban en su beneficio el antiguo reino húngaro (hasta la línea del río Drave) sobre las grandes minorías de rutenos, eslovacos, rumanos y germanos. Al otro lado del Drave, en Croacia, la situación era muy diferente. Los magiares eran una pequeña minoría. La conciencia de nacionalidad en Croacia estaba muy desarrollada en los medios políticos e intelectuales. El "Compromiso" dual fue firmado en febrero de 1867. Habían pasado unos meses, en noviembre del mismo año, cuando hubo que negociar un Compromiso húngaro-croata, que entró en vigor en 1868, por el que Croacia formaría en adelante un reino autónomo, con una Dieta y administración particulares, dentro de la Gran Hungría. No obstante, durante estos años y los que siguieron hasta la Gran Guerra, se extendió cada vez más un movimiento de separación de Hungría y de unión de los "eslavos del sur". Es decir, se trataba de construir un Estado, dentro de la Monarquía de los Habsburgo (más vinculados a Viena), compuesto, al menos, por Croacia, Eslovenia, Serbia y el Fiume. Era una yugoslavización que implicaba a las dos partes de Austria-Hungría y al Imperio turco en la compleja cuestión de los Balcanes. Los propios magiares temían la consolidación eslava y, además de oponerse a una integración de Bosnia-Herzegovina, fomentaban las rivalidades de croatas y serbios. El mismo año de 1868, Francisco Deak presentó en la Dieta húngara la Ley de las Nacionalidades que, con la oposición del Partido de la independencia, legalizaba el uso de las diversas lenguas en las 41 respectivas comunas, ciudades y departamentos, si bien el único idioma oficial común seguiría siendo el húngaro. En Transilvania, el Partido Nacional Rumano reclamó la autonomía desde 1881 y fue prohibido cuando, en 1892, sus líderes se dirigieron a Francisco José como Emperador de Austria y no como Rey de Hungría. En todo caso, como ocurrió con los independentistas eslovacos, fueron una minoría relativa dentro de sus respectivas poblaciones en los años finales del siglo XIX. En Austria, el poder legislativo se confió a un Consejo del Imperio, formado por una Cámara de los Señores, a modo de representación estamental, y la Cámara de los Diputados ("Reichsrath"), cuyos miembros, hasta 1873, eran elegidos por la Dieta de cada provincia y, después de la reforma electoral de 1873, fueron elegidos, por sufragio censitario, mediante un sistema de representación de los diferentes cuerpos sociales (propietarios, comerciantes, población de las ciudades y comunas rurales). Este sistema daba ventajas a la representación de las poblaciones alemana y polaca. La reforma electoral de 1882 permitió una mayor representación, aun dentro del sistema censitario. En 1896 se introduce un sufragio más amplio que se convertiría en universal por la ley de 1906. El nacionalismo más vivo y problemático dentro del Imperio fue el de Bohemia, único pueblo eslavo que estaba urbanizado e industrializado. Durante décadas, la política de los germanos -a través de su posición dominante en los medios urbanos y la administración- fue intentar dominar culturalmente a las otras razas. Los checos, o al menos un influyente sector de las clases medias e intelectuales, se habían revelado contra esta pretensión. Ahora, su intención era utilizar la lengua para frenar la germanización, exigiendo el checo para el trabajo en la administración. Para ello pidieron una autonomía efectiva. A comienzos del dualismo la solución que se intentó fue llegar al trialismo. Es decir, conceder a Bohemia un estatuto semejante al de Hungría. Así lo llegó a proponer el presidente del Consejo austriaco, el conservador conde Karl de Hohenwart, después de secretas negociaciones con representantes de la Dieta de Bohemia. Los "Viejos Checos", entre los que destacaba F. Palacky (jefe del Partido Nacional Checo en la Dieta de Bohemia) y L. Rieger, no reconocieron más vínculo con Viena que el soberano común y se adhirieron al paneslavismo ruso. La situación se consideró peligrosa tanto por los alemanes de Bohemia, que temían su minoría dentro del posible nuevo Estado, como para el gobierno húngaro, que se inquietaba por las repercusiones del proyecto dentro de las nacionalidades de Hungría. Francisco José renunció a la idea en octubre de 1871 y Hohenwart dimitió del gobierno austriaco. Dentro del nacionalismo checo se produjo una escisión. Los "Viejos Checos", agrupados en torno a Rieger, siguieron favorables a la búsqueda de un acuerdo en los años siguientes. En la mayor parte de este período, durante los años 1879 a 1893, el gobierno estuvo en manos del conde Eduard Taaffe, quien concedió a Bohemia ciertas aspiraciones. Entre ellas, en 1882, convirtió el checo en idioma oficial, si bien en las zonas de mayoría alemana la administración tuvo que ser bilingüe. Los "Jóvenes Checos", liderados por Carlos Kramarj, se mantuvieron en una posición independentista y triunfaron en las elecciones de 1891 en Bohemia. La mayoría de los alemanes de Bohemia intentó oponerse a las reformas. Cuando en 1897 el Gobierno votó una ley que obligaba a los funcionarios de Bohemia a ser bilingües, los alemanes, apoyados por sus homólogos en la Dieta de Viena, plantearon una sistemática obstaculización. Los checos generalmente sabían el alemán, pero no al contrario. Finalmente el Gobierno se limitó a exigir de los funcionarios que conocieran los idiomas hablados de donde ejercían. Algunos alemanes dejaron de mirar hacia Viena para hacerlo hacia Berlín. El movimiento "Los-von-Rom" (separémonos de Roma), organizado en 1897 y dirigido por Georg Schunerer, propugnaba la unión con Alemania. Los polacos de Galitzia, que consiguieron una amplia autonomía administrativa y cultural, lo que incluía el polaco como lengua oficial, plantearon menos problemas en estos años. Buena parte de los diputados polacos apoyó a la mayoría del Gobierno. Dos de ellos, el conde Potocki en 1870-1871 y el conde Badeni, entre 1895 y 1897, llegaron a ser presidentes del 42 Consejo de Ministros de Austria. No obstante, a finales del siglo XIX, se empezaron a escuchar con fuerza las voces que reclamaban mayor unidad con los polacos de Rusia y Prusia. Como señaló el periodista inglés Henry Wickham Steed, la fuerza y la debilidad de la Monarquía dual en el último tercio del siglo XIX era el "equilibrio del descontento". Salvo los magiares, todas las demás nacionalidades tenían algo que esperar. La política del monarca fue precisamente no identificarse nunca con ninguna nacionalidad, mantener el equilibrio. El Imperio turco Turquía ofrecía un panorama difícil de comparar con los Estados e Imperios europeos de la época. Su sistema político, aunque arcaico comparado con los principales países europeos de la época, tenía un potencial basado en la existencia de una población turca asentada en el Asia Menor y en torno a Constantinopla, donde residía el sultán, que podía constituir una nación-Estado según el modelo occidental. El imperio estaba en manos de la dinastía osmanlí, que no formaba parte de las casas europeas por sus abismales diferencias de costumbres. El poder político del sultán era casi ilimitado. Era jefe de todos los creyentes en el Islam. Ésta era la única religión del Estado, que otorgaba, exclusivamente a quienes la profesaban, unos relativos derechos civiles y políticos. Además, el Islam era la regla de las costumbres sociales y los usos privados, la medida de todas las cosas en el orden político y jurídico. Todo ello estaba en manos del sultán, si bien el Cheik-il-Islam, el más antiguo de los intérpretes de los escritos de Mahoma, tenía el derecho de decidir si una ley del sultán era concorde con la doctrina mahometana. En el interior del Imperio, los súbditos que profesaban la religión de Mahoma tenían igualdad jurídica entre sí. La autoridad imperial toleraba los pueblos cristianos de los Balcanes y les permitía fundar comunidades religiosas. En ellas el clero, de acuerdo con el uso medieval conservado aún en el siglo XIX, no sólo administraba sacramentos sino que tenía autoridad legal en algunos aspectos civiles y también ejercía funciones judiciales. Pero un cristiano no podía ganar una causa contra un mahometano ante un tribunal islámico. Frente a los creyentes, los súbditos cristianos carecían de todo derecho. Desde la década de 1870, la posibilidad de modernizarse se frustró hasta bien entrado el siglo XX. Lo intentaron algunos intelectuales y altos funcionarios formados en Europa Occidental, los que más tarde se llamarían "jóvenes Turcos". Se confió en el cambio de mentalidad de la población por medio de la escuela popular que debía contribuir a reconciliar a cristianos y musulmanes. Pero este camino fue muy lento. De momento, fracasaron los intentos de reconocer a los cristianos los mismos derechos que a los musulmanes y la supresión de la antijuridicidad de recusar cualquier queja presentada por los cristianos ante los tribunales. Eran usos históricamente arraigados. Su modificación fue una empresa sin perspectivas inmediatas solicitada por los europeos, que lo habían pedido solidaria y enérgicamente. El sultanato, debido a la rápida degradación de la situación, cambió de titular hasta tres veces en el año 1876. En marzo Abd-ul-Aziz había sido depuesto en beneficio de su sobrino Murad V, que en agosto fue destronado por su hermano, Abd-ul-Amid II, quien permaneció hasta 1909. Gobernó primero con Midhat Pachá -el líder de los "Jóvenes Turcos"- y accedió a la proclamación de una Constitución que, sobre el papel, concedía más libertades que las entonces vigentes en Francia. El Parlamento quedó formado por representantes del propio sultán que recibieron el apodo de "Sí, Señor". Midhat Pachat cayó en desgracia en febrero de 1877 y fue desterrado a Arabia, donde murió estrangulado. El gobierno inspirado por los "Jóvenes Turcos" había durado sólo unos meses. El sultán volvió a reinar sin limitaciones al estilo de los viejos déspotas. A pesar de su arcaísmo y a diferencia de otros Imperios antiguos, el otomano en el último tercio del siglo XIX seguía siendo una fuerza militar lo suficientemente poderosa como para causar dificultades a los ejércitos de las grandes potencias. Esto le dio un temible prestigio en Europa. Desde finales de la Edad Moderna, el Imperio había sufrido un 43 proceso de desgaste y desintegración. A mediados del siglo XIX, pertenecían al reino del sultán el Asia Menor, Siria, Líbano, Palestina, Mesopotamia hasta el Golfo Pérsico, la Península Arábiga y la costa del Mar Rojo. En el Norte de África, además de tener los principados dependientes de Túnez y Egipto, ejercía la jurisdicción directa sobre la Cirenaica y Tripolitania. En Europa todavía controlaba una parte de la península balcánica (el Próximo Oriente) entre el Mar Negro, el Egeo y el Adriático. Bulgaria, Albania, Macedonia y Bosnia Herzegovina permanecían bajo el poder directo del sultán. Grecia, sólo una parte del actual Estado de Grecia, era independiente. Serbia y Montenegro, aunque gobernados por príncipes autónomos, eran vasallos del Imperio. Los rumanos, aprovechando la guerra de Crimea, crearon un principado autónomo. Una de las características del siglo XIX fue precisamente la progresiva pérdida de territorios e influencias. De hecho, antes de la Gran Guerra, había desaparecido casi por completo de Europa y hacía tiempo que había sido eliminado de África. Sólo conservaba un débil imperio en Medio Oriente (la zona del suroeste asiático) que perdió después de la Gran Guerra. Las divergencias de los Estados europeos e implicaciones internacionales de esta desmembración fueron grandes, tal como se explican más extensamente en el capítulo de relaciones internacionales. Además, dieron lugar a nuevos países con su propia evolución interna y problemas de vecindad entre los territorios que hasta entonces habían formado parte de un mismo Imperio. Había rivalidades sociales y religiosas. En la llanura búlgara, el dominio otomano era completo y los terratenientes turcos oprimían a los campesinos autóctonos. En Serbia y Montenegro, los campesinos acomodados habían logrado mantener cierta independencia y además tenían un gobierno autónomo. En Bosnia-Herzegovina la situación era más compleja, la mayoría de los terratenientes serbios se habían convertido al Islam y oprimían a sus hermanos de lengua que seguían siendo cristianos. Algo semejante ocurrió con los búlgaros en Macedonia. En Albania había mayor homogeneidad, pues la mayor parte de la población era musulmana. Por otra parte, el patriarca griego de Constantinopla era cabeza de todos los cristianos ortodoxos de los Balcanes. El rito y la lengua eslava se habían cambiado y en su lugar se impuso el griego en la liturgia y la escuela. Por ello, los búlgaros, rumanos y serbios sentían esa autoridad eclesiástica tan ajena como la política de los turcos. El despertar de los búlgaros fue bastante tardío. A partir de los años setenta empezaron a mostrarse más activos con el apoyo de los patriotas del exterior y de Rusia. El primer resultado lo obtuvieron en el mismo año 1870, al conseguir que la Iglesia de Bulgaria se independizara del patriarcado de Constantinopla (aunque éste no lo reconoció hasta la tardía fecha de 1945) con un exarcado competente en Bulgaria y Macedonia. Bosnia-Herzegovina era pieza clave para Austria-Hungría y Montenegro, en cuanto que cerraba la prolongación de Serbia y Bulgaria hacia el Adriático. Por razones contrarias, era deseada por dos vecinos, rivales entre sí: Serbia y Bulgaria, así como Rusia, aliada de éstos. La rebelión contra los turcos comenzó en 1875, siguieron los búlgaros en 1876. Todos las partes interesadas -salvo Inglaterra y, naturalmente, Turquía- apoyaron, directa o indirectamente, la insurrección. Serbia fue derrotada por los turcos, no así Montenegro. La represión que siguió en BosniaHerzegovina y Bulgaria unió a los Imperios ruso y austriaco contra el turco. Incluso llegaron a la repartición de los nuevos territorios una vez que fueron liberados: Rusia el Este, Austria el Oeste. Es decir, Bulgaria y Bosnia-Herzegovina, respectivamente. Esto fue lo que ocurrió tras la guerra de 1877-1878 y el subsiguiente Tratado de San Stefano (marzo, 1878). AustriaHungría obtenía la administración de Bosnia-Herzegovina. Se creaba el nuevo país de Bulgaria, bajo influencia rusa. Además, Rumania, Serbia y Montenegro pasaban a ser plenamente independientes. Unos meses más tarde, por imposición británica, el Congreso de Berlín (julio, 1878) modificó algunas fronteras, en perjuicio de Rusia. En el mismo Congreso, Bulgaria, que se constituyó como principado autónomo tributario del imperio otomano, perdió gran parte de los territorios obtenidos meses antes, especialmente Rumelia (Tracia) y Macedonia, 44 que siguieron siendo turcas. Fueron los rusos los que se ocuparon de organizar la administración de la nueva Bulgaria. En 1879, una Asamblea Constituyente, con mayoría liberal, votó una Constitución por la que se establecía el sufragio universal para la elección de la Asamblea Nacional, depositaria de la soberanía. El nuevo jefe de Estado sería Alejandro de Battenberg quien se estableció en la nueva capital, Sofía. Al poco tiempo, Alejandro, con el apoyo ruso, suspendió la Constitución (1881) y emprendió un régimen de poder personal. El príncipe de Bulgaria se fue distanciando cada vez más del zar de Rusia y apoyó el nacionalismo búlgaro, que implicaba la unidad con Rumelia. En 1885 los rumeliotas favorables a la unión con Bulgaria tomaron el poder. A los pocos días, el príncipe Alejandro hacía su entrada triunfal. La unidad estaba consumada y daba lugar a un país de 3.500.000 habitantes. En Macedonia, con mayoría de población búlgara, se suscitó una gran esperanza, pero no se produjo un levantamiento hasta 1903 que fue duramente reprimido. La reacción a la unidad búlgara fue múltiple. Serbia se sintió amenazada y dio comienzo a una guerra de la que salió derrotada. Turquía se sintió sin fuerzas para responder. Lo paradójico de la situación, que puso en grave riesgo la paz europea, es que ahora era Rusia la que se oponía con mayor fuerza a la unificación. Una conferencia internacional, reunida en Constantinopla, la reconoció, de hecho, aunque legalmente no lo fue hasta 1908. La actitud del príncipe Alejandro humilló al Imperio ruso, quien le expulsó de Bulgaria por la fuerza, mediante un golpe de Estado que llevaron a cabo oficiales rusófilos en agosto de 1886. Aunque el príncipe volvió a Sofía, nuevas presiones le hicieron abdicar un mes más tarde El nuevo hombre fuerte de Bulgaria, Esteban Stambulov, depuró el ejército de rusófilos y las nuevas elecciones dieron una amplia mayoría a los nacionalistas. En 1887, la Asamblea búlgara eligió como nuevo rey a Fernando de Sajonia-Coburgo, que no fue reconocido por Rusia. Hasta 1894, el poder efectivo estuvo en manos de Stambulov. A partir de entonces, el príncipe Fernando ejerció personalmente la dirección del país, apoyado por la coalición liberal-conservadora. Bosnia, por su parte, desde 1878 fue administrada civil y militarmente por Austria-Hungría, quien nominalmente actuaba en nombre del sultán turco. La nueva administración, que fue especialmente eficaz en la construcción de obras públicas, se apoyó fundamentalmente en las poblaciones musulmanas y católicas, mientras que en los ortodoxos aumentó la orientación proserbia, lo que daría lugar a enconados problemas cuando, en 1908, Austria-Hungría se anexionó el territorio. Los territorios que habían alcanzado la independencia del Imperio otomano en 1877 se constituyeron en Monarquías de inclinación predominante austro-húngara hasta comienzos del siglo XX. Los antiguos príncipes se convirtieron en reyes. En Rumania, Carlos de Hohenzollern pasó a denominarse Carol I en 1881 y su reinado continuó hasta 1914 dentro de un sistema constitucional imperfecto. En Serbia, Milan Obrenovich fue rey hasta 1889, en que abdicó en su hijo Alejandro I, quien fue asesinado en 1903. Las instituciones liberales de Serbia tuvieron difícil puesta en práctica debido al arcaísmo social y económico y a su escasa urbanización (la única ciudad algo importante, Belgrado, no superaba los 30.000 habitantes). En el pequeño país de Montenegro, con sólo 250.000 habitantes mayoritariamente de orientación proserbia, el príncipe Nicolás, que lo era desde 1860, no se proclamó rey hasta 1905, al tiempo que otorgó una carta constitucional, si bien conservó casi todos sus poderes. En 1900 estaba claro que Turquía había perdido su poder efectivo y su influencia en la casi totalidad de la parte europea de lo que los británicos denominaban "Próximo Oriente". Igualmente, los débiles lazos que les unían con el Norte de África ahora estaban pasando -si bien no de forma oficial- a los nuevos países imperialistas europeos, británicos y franceses. Los analistas europeos anunciaban que las mismas potencias se acabarían repartiendo la mayor parte asiática del Imperio. Sólo quedaría la zona más pobre de la Península Arábiga dado que, como señala E. Hobsbawm, en ella de momento no se había encontrado petróleo ni ninguna otra cosa de valor, y el Asia Menor, donde se concentraba la 45 población turca y a partir de la cual se podría configurar una nueva nación-Estado según el modelo occidental. La Rusia zarista La evolución del siglo XIX, con ciertos vaivenes, había ido acercando a la mayoría de los países independientes europeos hacia un Estado de derecho más o menos perfecto. Un Estado, por una parte, en el que las decisiones del gobierno y la burocracia tendían a estar sujetas al derecho objetivo y, por tanto, aseguraban la legalidad de las medidas de la autoridad y, por otra, en el que las libertades previamente fijadas dejaban claro cual era el ámbito donde cada individuo podía actuar según su decisión. Lo que caracteriza el régimen ruso, también en esta etapa finisecular, es el deseo de mantener a todo trance el dominio personal y arbitrario del zar sobre todo el Imperio. De este dominio, y en la medida en que el zar lo autorizaba, emanaba la autoridad que recaía sobre los rusos, como sociedad e individualmente. La arbitrariedad del zar se comunicaba a los grados inferiores de la jerarquía burocrática hasta llegar al último. A pesar de la etapa de reformas, que se van a dar en algunos años, lo que predomina sigue siendo esta idea y eso explica los retrocesos del sistema político que sufre Rusia en los años finales del siglo XIX y principios del XX. En las decisiones ilegales de un monarca o un funcionario, un europeo de la época lo que veía era una arbitrariedad. En Rusia, la ley. La arbitrariedad del zar, o de quien él permitía, era la única ley. El barón Nolde lo expresó así: "En realidad, no es la ley la que reina sobre el país, sino el zar sobre la ley". Rusia pudo utilizar del occidente europeo la técnica, el sistema económico, los avances administrativos o hasta las reformas sociales, pero la concepción del derecho y de la ley siguió siendo en Rusia fundamentalmente distinta. Un observador extranjero, el marqués de Custine, lo señalaba en sus escritos sobre la Rusia de la segunda mitad del siglo XIX refiriéndose a lo que habían intentado los zares desde Pedro I: "gobernar ... según principios orientales y con todos los adelantos de la técnica administrativa europea". Ese Estado se podía mantener, entre otras cosas, por una administración y una policía extensas, numerosas y eficaces. Pese a todos sus errores la burocracia del Estado ruso realizó un trabajo ingente que consiguió abarcar económica y administrativamente la sexta parte de la Tierra, creó orden e introdujo durante el siglo XIX los avances del mundo occidental adaptándolos a Rusia. Un enorme Imperio que se extendía sobre más de 22.000.000 de km2, con una pequeña densidad de población que encuadraba pueblos diversos, los cuales esencialmente se dividían en eslavos (raza predominante que agrupaba a los grandes rusos, ucranianos, bielorrusos y polacos) y la raza amarilla situada en las estepas. Sin tener en cuenta el papel que ejerció la administración rusa, modernizada relativamente en el siglo XIX, no sería fácil comprender el imperio. La Tercera Sección, como era llamada la policía, se integró durante el reinado de Alejandro II en el Ministerio del Interior sin perder sus privilegios. Mantuvo su independencia frente a la justicia y siguió sin tener que dar cuenta de sus actos a nadie. La policía zarista detenía, desterraba y hacía desaparecer a las personas sin dejar huella. Podía condenar a la cárcel durante tres meses sin proceso regular, podía cerrar escuelas, periódicos. Podía, en definitiva, actuar sin ley ni derecho, con impunidad. La policía aterrorizaba a la población pero también era signo evidente del terror personal en que vivieron los zares de finales del siglo XIX. La revolución estaba en todas partes. Alejandro II vivió muchos años en constante temor por su vida y en el miedo a la revolución que veía en los que otros Estados vecinos estaban estableciendo sistemas de gobierno. En 1866, le preocupaba que Bismarck introdujera en Ale mania un parlamento que adjetivó de revolucionario. El zar vivía en un mundo espiritual legitimista y absolutista. Sin embargo, no deben subestimarse sus decisivas reformas que, de hecho, cambiaron las condiciones de Rusia. Tras la derrota rusa en la guerra de Crimea (1853-1856), la petición de renovación se convierte en una necesidad. Alejandro II (185546 1881) va a iniciar una política de reformas. En 1858 va a emancipar a los siervos de la Corona (hasta entonces había servidumbre de la gleba) y en 1861 todos los rusos serán legalmente libres. Ésta fue, sin lugar a dudas, la principal y trascendental reforma que le valió el título de Zar libertador, pero no la única. Alejandro II interpretó el poder absoluto con una mayor condescendencia para las libertades fácticas de sus súbditos. Se impulsó la enseñanza y se concedieron derechos de administración autónoma a la Universidad. Se redujo la censura de prensa (1863), aunque ésta siguió sin ser libre. Sólo los periódicos de Moscú y San Petersburgo pudieron cambiar la censura previa por el riesgo al cierre indefinido en caso de violación de las instrucciones. Era una copia del sistema francés de la época. Por otra parte, los periódicos de provincias continuaban sometidos a la censura. El procedimiento judicial se modificó en 1862. El juicio secreto y sólo escrito, se sustituyó por el oral y público, se instituyó el jurado para los casos criminales y se introdujo la posibilidad del recurso. En las zonas rurales, nuevos juzgados sustituyeron a la justicia nobiliaria. De hecho, la justicia obtuvo un prestigio en Rusia inimaginable unos años antes. Sólo el poder del Estado se inmiscuía fundamentalmente en lo que rozaba con la política, hasta que en 1880 para estos casos se volvió a introducir el procedimiento secreto y administrativo. Con la creación del "Semstvo", organismo municipal que sustituyó al poder nobiliario, el zar dio un paso cargado de consecuencias. Tanto en las ciudades como en los pueblos el sistema fue electivo pero la representación de las clases bajas fue mucho menor que la de las clases medias y la nobleza. Su importancia fue decisiva al crear una escuela de políticos y al conceder cierta autonomía en asuntos como obras públicas, enseñanza, sanidad, policía local y otros asuntos propios de los municipios. Desde 1864 a los años anteriores a la Gran Guerra, se crearon por los "Semstvos" unas 50.000 escuelas con 80.000 maestros y 3.000.000 de alumnos. Pronto el poder de los municipios fue limitado. Los gobernadores podían considerar una ley contraria al Estado y suspender su aplicación. Igualmente el mando de la policía local quedó, de hecho, en sus manos. A pesar de estas importantes modificaciones, o quizás porque se hicieron estas reformas, la oposición no dejó de crecer en Rusia. Había un malestar en la nueva burguesía (especialmente la dedicada a actividades comerciales), que veía la imposibilidad de una vía occidental al liberalismo. La represión zarista a estos grupos hizo que muchos de ellos se integrasen en organizaciones en contra del sistema y otros adoptasen actitudes más radicales. Muchos campesinos se sentían insatisfechos, tanto por la insuficiencia de tierra, como por el pago de los plazos. El descontento tenía además de otros motivos como el aumento de impuestos, el reclutamiento de hombres para la guerra y el mal funcionamiento del "mir". Durante las décadas de 1860 a 1900 estuvo en vanguardia del movimiento revolucionario el grupo de los "populistas" o "narodniki". Con el lema "Tierra y Libertad" querían llevar la reforma agraria al mundo campesino y a todos la democracia del sufragio universal, una Constitución que respetase las libertades y un Parlamento. Muchos de los intelectuales y los profesionales liberales simpatizaron con los populistas o con otros grupos de oposición al zarismo y, en buena parte, actuaron a través de las posibilidades que ofrecían los nuevos poderes municipales. Los "narodniki" se dividieron en su Congreso de Voronech de 1879, entre quienes creían que la evolución del sistema era posible por métodos pacíficos y políticos y quienes creían que la violencia y el terrorismo serían el arma que cambiaría el zarismo. El último grupo, el activista con el nombre "Voluntad del Pueblo", fue el que condenó a muerte al zar Alejandro II. La acción terrorista impresionó al mundo. Fue asesinado en 1881 con una gran explosión de dinamita a su paso. Este acto cerró el paso a la vía evolucionista. La reacción del zarismo fue terrible, cayó como una losa sobre el país. Los revolucionarios, que llevaron una vida de catacumba, en muchos casos fueron deportados a Siberia o huyeron al extranjero. Alejandro III (1881-1894) se encerró en el castillo de Gachina, guardado militarmente día y noche. Aunque murió de muerte natural, vivió preso de pánico durante años y la 47 involución política -pues otras reformas eran ya difíciles de modificar- en gran parte estuvo motivada por el temor al terrorismo. Según sus propias palabras, "tomo el cetro como un autócrata que obedece un mandato divino". El nuevo hombre fuerte del gobierno será el profesor Pebendonosezv, su antiguo tutor. La policía aumentó aún más su capacidad represiva a través de la "Ochrana". Después del asesinato de Alejandro II, la policía alcanzó su máximo. Durante los años ochenta y noventa se formó una densa red de vigilantes e informadores que dominaban la vida pública y privada. En cada casa había un responsable que debía informar a la policía de la vida de cada vecino. Ni una carta, ni una conversación eran ámbito privado. Allí podía llegar, y llegaba, la policía. Rusia se convirtió en un permanente estado de excepción. Se produjo la depuración de las bibliotecas públicas, se volvió a controlar férreamente la prensa y la enseñanza. Las universidades perdieron su autonomía. Una censura especial revisaba toda publicación que entraba por las fronteras. Se limitó el poder municipal: un funcionario de la administración central del Estado, nombrado para vigilar los organismos locales, quedó facultado desde 1889 para nombrar y deponer a los alcaldes de las aldeas. Los "Semstvos" perdieron el derecho a nombrar jueces locales. Este camino fue seguido por el sucesor Nicolás II (1894-1917), con el agravante de intentar una rusificación de los grupos nacionales, lo que provocó revueltas en Finlandia, Polonia, Ucrania y Países Bálticos (1896). El nacionalismo en el Imperio zarista había tenido especial virulencia hasta los años sesenta del siglo XIX y volverá a tenerla durante las primeras décadas del XX. Durante el período 1870-1900, estuvo soterrado y reprimido aunque, de formas diversas, se manifestó especialmente en algunas zonas del Imperio: Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, Finlandia, Caucasia, Armenia, Tartaria y Georgia. Nos vamos a detener especialmente en dos de ellas, cuya importancia es mayor en el último tercio del siglo pasado: Polonia y Armenia. Ambos nacionalismos tienen en común que, además de afectar a Rusia, por tratarse de etnias dispersas entre varios Estados, implicarán a Prusia y Austria-Hungría en el caso de Polonia y a Turquía y Persia en el de los armenios. Así como, en expresión de Langer, el reparto de Polonia "ató durante cien años a los tres culpables de aquel crimen", los levantamientos armenios convirtieron en amigos a los enemigos: Turquía y Rusia. En 1870 aún humeaban los rescoldos de la sublevación polaca de 1863. La represión había afectado a todos los sectores de la sociedad, si bien algunos, como el clero, habían sufrido especialmente. Los obispos fueron encarcelados o enviados a Siberia. En 1870 todas las diócesis seguían vacantes y los monasterios clausurados. La rusificación tenía su reflejo más notorio en la prohibición de la lengua polaca en medios oficiales, que incluía la Universidad de Varsovia, y en el intento de imponer el ruso como idioma, como ocurrió en Lituania, Estonia, Letonia y Finlandia. A pesar de las prohibiciones, el idioma nacional -conservado y enseñado en el calor de los hogarespermaneció vivo, convertido no sólo en medio de comunicación, sino en arma política que había que salvaguardar. A principios de los años ochenta, la generación revolucionaria romántica había sido sustituida por una nueva de opositores vinculados a las nuevas clases surgidas de la industrialización. Sus reivindicaciones no eran sólo nacionalistas, sino sociales. El Partido Socialdemócrata de Polonia y Lituania, la Liga General de Trabajadores y el Partido Socialista Polaco fueron las tres organizaciones que, especialmente en la década de los noventa, consiguieron más adhesiones. En el último de ellos, el más importante, militaba José Pilsudski que vinculaba nacionalismo y reforma social y que llevó a cabo su lucha con el apoyo de los polacos de Galitzia. Las clases medias nacionalistas se organizaron políticamente en el Partido Nacional Demócrata, fundado en 1897, liderado por Juan Poplawski y Román Dmowski. Ambos, huyendo de la represión, hubieron de refugiarse en la Galitzia austriaca. Los armenios eran cristianos orientales con un patriarca propio, el gregoriano, que administraba muchos aspectos de la vida de la comunidad: matrimonio, familia, enseñanza, beneficencia y todo aquello relacionado con la cultura nacional. Su situación era muy pareci48 da a los pueblos cristianos griegos de los Balcanes. Después del Congreso de Berlín de 1878, los territorios de Kars y Ardahan, habitados por armenios, habían sido anexionados a Rusia. Mientras vivió Alejandro II, los armenios disfrutaron de una libertad cultural y religiosa que no se modificó hasta 1883, bajo el gobierno de Pobedonoszev, en el reinado del zar Alejandro III. Otros armenios habitaban en Persia y en Turquía. Estos últimos, en número aproximado de 1.500.000 vivían mezclados con los kurdos o en ciudades. Como en el caso de Polonia, el nacionalismo adquirió una nueva cara cuando, en los años noventa, los estudiantes armenios, bajo la influencia de los círculos rusos, empezaron a fundir el ideal nacional con las ideas socialistas y revolucionarias. En 1890 se fundó la Federación Revolucionaria Armenia, cuyo programa hablaba de "independencia política y económica". El levantamiento de 1894 en la región de Sassun fue ahogado con sangre. Miles de armenios murieron asesinados. Las potencias occidentales quisieron conseguir la sumisión de los turcos para resolver el problema armenio, a lo que los rusos se opusieron por las implicaciones que tendría para su propia zona armenia. De esa manera, se dio la paradoja de que Rusia acudió en ayuda de Turquía para defenderlos de sus enemigos internos que le amenazaban igualmente a ella. Al tiempo, hay desórdenes en las zonas rurales y en las ciudades en las que ha ido creciendo la industria. La industrialización creó una clase obrera, no muy numerosa aún, que se encontraba concentrada en algunos puntos (San Petersburgo, Bakú y Moscú) e insatisfecha por la explotación de que era objeto, como consecuencia del interés del capital extranjero de obtener rápidos beneficios. Las huelgas de la década de los noventa tuvieron un carácter más profesional que político. La imagen del proletariado como portador de la ideología revolucionaria tal como la alimentaban los teóricos marxistas tardó en llegar. Esta imagen no encajaba con la decoración de las paredes de las viviendas obreras, llenas de iconos y retratos del zar. El primer congreso clandestino de los socialdemócratas tuvo lugar en Minsk, ya al filo del siglo XX, en 1898. La represión, de momento, era más eficaz que la organización obrera y la dirección de los socialdemócratas estaba en la cárcel o en el exilio. La movilización proletaria y política, dirigida por los diversos sectores socialdemócratas, es un fenómeno en Rusia más propio del siglo XX que del siglo XIX. Hasta que estalló la guerra contra Japón no había ocurrido nada en Rusia -nada grave, se entiende-: el descontento de los campesinos, la oposición de los nacionalistas, la irritación de los intelectuales y de los liberales eran endémicas. Pero la fuerza de la costumbre y la inercia política dominaban la vida de la sociedad. Las frecuentes agitaciones campesinas mostraban una tendencia decreciente: en 1902 hubo 340 conflictos con los campesinos, 141 en 1903 y sólo 91 en 1904. Viva y perceptible era sólo la agitación política en las universidades, donde el ejército tuvo que intervenir varias veces. Los grupos políticos de oposición al zarismo seguían actuando en la clandestinidad y la represión policial, dirigida entonces por el ministro del Interior Plehve, que el 28 de julio de 1904 sufrió un atentado de muerte, seguía funcionando también con eficacia. El nuevo ministro (príncipe Sviatopolk-Mirski) puso fin a la política de pura represión y no ocultó al zar que el perseverar en los métodos absolutistas llevaba implícito un peligro de revolución. La guerra ruso japonesa (1904-1905) con la derrota rusa, la menor posibilidad de represión en el interior, las circunstancias coyunturales (que sé suman al malestar general) como malas cosechas, la actuación de los grupos revolucionarios en las masas... Todo ello provoca la revolución de 1905. Las explicaciones económicas y sociales han puesto de relieve algunos de los factores originales de la historia de la Rusia zarista de la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX. Pero éstas no arrumbaban las interpretaciones políticas y de los cambios o permanencias de las mentalidades. Seton-Watson habla de una modernización parcial de Rusia: existen unos cambios económicos, que se pueden denominar de desarrollo, considerados los índices de producción globalmente. Asimismo, hay una transformación evidente de ciertos elementos clave de la sociedad, como es la emancipación de los siervos y la pér49 dida de parte del poder de la nobleza. Se produce un cambio en la estructura del ejército en comparación de aquel que fue derrotado en la guerra de Crimea. Aumenta el nivel de instrucción de muchos rusos a través, fundamentalmente, de las escuelas parroquiales, se constata a partir de la revolución de 1905 una tímida reforma política a través de la Duma especialmente, sin que satisfaga a casi nadie. En resumen, se puede observar un proceso original de cambio, real en algunos aspectos y casi inexistente en otros, lo cual produce un desajuste notorio. Como señala Trotski, al responder al sociólogo historiador Pokrovski, la debilidad de la burguesía (que las transformaciones que hemos analizado apenas fomentó) fue lo que convirtió a Rusia en negocio para los capitales extranjeros y obligó al Estado a convertirse en superempresario. Por otra parte, como dice Seton-Watson, al tiempo de las transformaciones no se acomete una modernización global del Estado, entre otras cosas el paso de una autocracia a una democracia constitucional auténtica. La clave de las revoluciones del siglo XX debe buscarse en la paradoja de un país, como Rusia, que sólo cambia en algunos aspectos. La revolución que terminó con el zarismo para establecer una nueva autocracia, demostró que la modernización no podía acometerse sólo en ciertos campos. 50 e) COLONIALISMO E IMPERIOS ASIÁTICOS A lo largo del siglo XIX, los europeos continuaron expandiéndose por Asia y África. Grandes extensiones fueron conquistadas directamente, sometidas a la administración de algún país europeo o quedaron bajo su control económico. La fase de conquista arbitraria fue sustituida a finales del siglo por una organización y desarrollo metódicos llevadas a cabo por los Estados que, frecuentemente, tuvieron intereses contrarios. Tratados y convenciones, en los que normalmente pesó la ley del más fuerte, obligaron a las potencias coloniales a respetarse recíprocamente los derechos de soberanía. En África, los europeos se encontraron con formas de organización débiles y éstas no resistieron. A finales de siglo, quedaron dos Estados indígenas: Marruecos y Abisinia; una república negra de reciente creación, Liberia, dos repúblicas independientes de colonos blancos, Transvaal y Orange, y dos Estados vasallos del imperio otomano, Trípoli y Cirenaica. Pero aun estos países independientes se vieron involucrados enseguida en nuevos intentos de conquista llevados a cabo por países europeos. En Asia, el problema colonial se planteó de forma distinta. Los países occidentales se encontraron frecuentemente con antiguas culturas, que habían establecido un orden social con tradiciones de gran arraigo y capaces de organizarse. En mayor o menor medida, se resistieron a la colonización. Era evidente que, a pesar de su desmayo, hacer de China una colonia resultaba imposible. Tampoco China aceptó fácilmente la presencia europea en lo que consideraba su área de influencia. Los europeos, y singularmente Inglaterra, cuando no pudieron crear colonias al estilo africano, buscaron fórmulas para obtener beneficios económicos que no implicaran la soberanía del territorio. Japón no sólo no fue colonizado sino que pasó a ser una potencia más en el concierto internacional y sus aspiraciones de expansión, en competencia con los occidentales y China, se centraron en el propio continente asiático. Los conflictos a que dio lugar esta situación no se solventaron hasta finales de la década de los cuarenta del siglo XX, después de la II Guerra Mundial y aún no se resolvió el problema de Corea África negra hacia 1880 Con frecuencia, se interpreta la historia de África con una visión excesivamente eurocéntrica, como si antes de la conquista nada existiese. Esto, obviamente, es erróneo y conviene hacer al menos un esbozo de la situación de los pueblos africanos. A partir de 1880, en el momento en que el África negra se convierte en objeto de fundamental apetencia para las grandes potencias de Europa, sus tierras se hallan sumidas en una larga fase de decadencia. Las raíces son muy diversas: la trata de negros por turcos y europeos, desde el siglo XVI especialmente, que sería el factor principal del declive africano. La expansión del comercio europeo a partir del siglo XV a costa de los focos civilizadores de Arabia, Persia y Egipto. A las dos razones anteriores, de carácter exógeno al Continente, se unió una endógena: Los movimientos bélicos internos, mal conocidos pero de evidente importancia cultural. Las culturas autóctonas negro-africanas, frecuentemente muy complejas, aparecen ligadas por lo general a cultos de tipo animista (basados en la creencia de la acción voluntaria de seres orgánicos e inorgánicos, incluso de fenómenos de la naturaleza, que se consideran movidos por un alma antropomórfica). En ocasiones, el animismo se concreta en un tótem, animal sagrado del que creen que depende la vida de la tribu. Estas formas anteriores a la penetración contemporánea de los europeos no excluyen, sin embargo, la subsistencia de creencias distintas entre las que destaca la del Dios único, creador del mundo (entre tribus bantúes, kikuyus y gabonesas). Samuel Johnson en su History of the Yorubas señala que el dios de éstos significa "el señor del cielo". Le consideran como creador del cielo y de la tierra, pero en un lugar tan elevado que no puede ocuparse directamente de los hombres y de sus asuntos, por lo que deben admitir la existencia de numerosos dioses e intermediarios. Creen en el otro mundo, 51 de donde se deriva el culto de los muertos y su fe en un juicio final. En general, la forma de agrupación social suele ser tribal, caracterizada por un hábitat concentrado dentro de su limitación -el poblado- y por el origen familiar de la propia concentración. La actividad económica se caracteriza por tratarse de un sistema orientado a la subsistencia y por su base eminentemente primaria. Son, por lo general, pueblos agrícolas, pero desconocedores -en 1870- del utillaje, fuera de la azada, y de cualquier género de abono, natural o no (salvo la utilización del estiércol en algunas comarcas sudanesas). Ello dificulta la sedentarización y da lugar a la típica agricultura itinerante, seminómada, característica de amplias zonas de la sabana africana. En otras tribus predomina la actividad ganadera, bovina sobre todo. La organización política suele ser monárquica, frecuentemente hereditaria y, en todo caso, sagrada. Se rodea de una administración rudimentaria, pero no sólo central, sino provincial cuando la amplitud del Estado lo requiere. En esta administración sus miembros se hallan ligados a la jefatura por medio de relaciones e incluso ceremonias parejas a las del feudalismo europeo. En la actualidad, sin embargo, una serie de estudiosos e historiadores africanos empeñados en la tarea de exhumar la historia de África afirman la existencia de una organización democrática del poder político en las sociedades negras. "Antes de la llegada de los europeos -declara Kenyatta- los Kikuyus tenían un régimen democrático, aunque en un principio tuvieron un sistema monárquico". Y Ojike asegura: "Es tan profundamente democrático el sistema político a lo largo de toda África, que nadie siente su libertad oprimida". Ambos autores hacen referencia, para apoyar sus tesis, a la organización de los poblados en Consejos de los jefes, de familia, que eligen a su vez los delegados para la Asamblea de Ancianos a escala tribal. Por lo que se refiere a la Hacienda estatal, se sostiene con el correspondiente sistema fiscal, que tiende a concretarse en la recolección de una parte de los frutos y en la propiedad de los productos del subsuelo. En general, la extensión y fortaleza de los Estados son mayores cuanto más grande es su proximidad a la presencia europea, en conexión, fundamentalmente, con el tráfico de esclavos. Este comercio en las costas del Oeste y Este de África provoca un proceso secular de concentración del poder en los mismos pueblos negros: primero, para defenderse de los cazadores de esclavos; después, para realizar, a su vez, esta misma actividad económica en los pueblos vecinos más débiles (actuando así de intermediarios con los compradores blancos o árabes). De esta forma, el tráfico de esclavos, sobre cuya enorme incidencia demográfica se han hecho cómputos que oscilan entre 5 y 25.000.000 (cifra esta última que supondría 1/8 de la población del continente en 1960), provoca un segundo proceso secular, en este caso de repliegue de los pueblos más débiles hacia las montañas, suscitando en las zonas costeras y subcosteras la lenta constitución de las grandes unidades políticas que se encuentran los colonizadores europeos a su llegada. Junto a las costumbres religiosas y las instituciones políticas y sociales, las normas jurídicas constituyen uno de los elementos fundamentales de la estructura de una sociedad. El derecho africano es consuetudinario y está impregnado de elementos religiosos: el soberano es, también, la mayor parte de las veces, sumo sacerdote, y las familias son asociaciones rituales. De ahí se deducen importantes consecuencias para la concepción del derecho de propiedad de la tierra: las tierras pertenecientes a la familia africana gozan de una inalienabilidad perpetua y son indivisibles. El África negra en el siglo XIX comprende más de las tres cuartas partes del continente africano, de Sudán al Sur del desierto sahariano. Se puede dividir este continente exceptuando los países islámicos fundamentalmente- en tres grandes bloques: África Occidental, África Central y del Sur y África Oriental. A este respecto hay que señalar que una de las dificultades para el estudio del África negra, aparte de la escasez de fuentes y de trabajos sobre el tema, es la delimitación de marcos geográficos. Se ha intentado delimitar regiones o círculos culturales e históricos, pero éstos se trazan como aproximaciones teóricas sin base científica. Siguiendo al historiador africano Ki-Zerbo, sería más real el estudio de los reinos; 52 cuya extensión, sin embargo, conocemos mal debido a la carencia de documentos escritos y a una administración poco desarrollada, aunque los habitantes y dirigentes de estos reinos conocieran con suficiente precisión su espacio geográfico y político gracias a la presencia de un monte, un río, un lago, un bosque, etc. África Occidental es concretamente la zona más afectada por el impacto del esclavismo y se han formado Estados negros, que cabe agrupar en dos sectores principales, tal como se hallan en 1870: 1.- En el Sudán occidental el esclavismo ha sido practicado y estructurado, no sólo por los europeos, sino también por los norteafricanos que, además, han influido culturalmente de forma notable en estas regiones. De hecho, algunos de los más importantes pueblos en esta zona son islámicos: tenemos así, por ejemplo, los reinos peules de Futa Djalon (Guinea), Futa Toro (Senegal) y de Bondú o Bundú (entre ambos). Estos pueblos peules merodean con sus rebaños trashumantes en busca de los pastos de una estepa más o menos seca; pero en algunos casos (como en los tres referidos anteriormente) establecen hegemonías de importancia histórica. En otros casos, los pueblos situados en el Sudán occidental mantienen bases animistas. Destacan entre ellos los mossi (pueblo de guerreros que habitan la cuenca alta del río Volta y que llegan a disponer de una administración bastante desarrollada) y los bambara (buenos agricultores y soldados, que tienen determinado cada acto a lo largo de su vida por prescripciones o prohibiciones rituales transmitidas por tradición, no dejando nada al azar). Todos estos pueblos mantienen una notable actividad comercial con el Maghreb (actualmente Marruecos y Argelia) a través de las rutas transaharianas, cuya importancia disminuye rápidamente, sin embargo, durante el siglo XIX, ante la competencia europea desde la costa occidental. 2.- Al Sur de la región sudanesa encontramos el segundo gran sector en el que la esclavitud tiene una importancia trascendental. a) Estados subcosteros (al Norte del Gran Golfo de Guinea). Aparte de aquellos que sirvieron de asentamiento a los esclavos liberados, como Sierra Leona (que será ocupada por el gobierno inglés como base de sus patrullas navales contra el comercio de esclavos y donde se instalará la mayor parte de los esclavos liberados por los ingleses), Liberia (constituida como república independiente en 1847; contaba con unos pocos miles de colonos negros) y Libreville (fundada por los franceses en el Gabón en 1849), existen Estados fuertes como los Ashanti o los Estados de Oyo y Dahomey. A fines del siglo XVII, al norte del golfo de Guinea, se crea la confederación Ashanti con una veintena de tribus federadas en 1820 y un ejército dotado de armas de fuego capaz de derrotar a los propios anglosajones (1824: victoria de Adamanso) que lo ocuparán, sin embargo, definitivamente en 1874. Dahomey, que alcanza en el siglo XIX su máxima expansión territorial, seguirá proveyendo de esclavos a los negreros europeos, mientras hubo demanda, como medio de conseguir los fusiles indispensables para el mantenimiento de su poder militar. El antiguo y gran Imperio Oyo se desintegró a comienzos del siglo XIX. Sus Estados y provincias, independizados del poder central, empezaron a combatir unos con otros por extender sus fronteras y controlar las rutas comerciales. A consecuencia de estas guerras, gran número de cautivos fue reducido a la esclavitud, convirtiéndose esta zona hacia la década de 1840 en uno de los mercados esclavistas más importantes de África occidental. b) Entre los Estados costeros al Norte y Sur del curso bajo del Congo, destacan sobre todos el reino de Loango (o Luango) y el reino del Congo, respectivamente. El primero había sido antiguamente tributario del Congo, pero hacía ya mucho tiempo que era independiente. En cuanto al Congo, a cuya cabeza está un monarca, que es señor absoluto de toda la región, está relacionado con la colonización portuguesa que le dota de una administración misional. A fines del siglo XVIII ha perdido mucho de su antigua magnificencia y en el siglo XIX se encuentra en plena decadencia. La historia de África Central, dominada lingüísticamente por el grupo bantú, resulta particularmente desconocida por la escasa y tardía penetración europea, que no ha legado documentación suficiente y restringe las fuentes, con frecuencia, a la tradición oral. Se sabe, al menos, que el 53 hecho básico de esa historia es la lenta migración bantú, desplazada de Norte a Sur desde los primeros siglos de la era cristiana hasta el siglo XIX. Parece que puede afirmarse que su articulación política, tal como se constata en 1870, depende en buena medida de la posesión de riquezas minerales y del comercio del marfil, más que del esclavismo, que se realiza sólo marginalmente. Sobre tales bases se asientan, en el alto Zambeze y en el borde meridional de la cubeta del Congo: 1.- Los Estados Luba-Lunda: son regiones ricas en caza, pesca e incluso minerales. Sus gobernantes eran reyes que se consideraban divinos y que vivían con numerosas esposas y servidumbre. Las capitales eran centros de gobierno y de comercio. 2.Los reinos interlacustres: es una zona rica con un índice de lluvias perfectamente distribuido a lo largo del año. A fines del siglo XVIII se habían constituido seis grandes Estados: Buganda, Bunyozo, Ankole, Karagwe, Rwanda y Burundi. Todos ellos sobrepasaban el medio millón de habitantes y eran administrados por reyes divinos que gobernaban por intermedio de una elaborada jerarquía de funcionarios de la corte y de jefes provinciales. Con respecto a Sudáfrica, señalar que el primer rasgo decisivo de esta región es la diversidad de su población, tal como se halla estructurado ya al comenzar el siglo XIX. Lo constituyen tres grandes grupos. Los hotentotes: cazadores, mestizos de protobosquimanos y caucasoides. Los bantúes: agricultores, procedentes de esa secular inmigración del pueblo bantú de Norte a Sur. Los bóers: colonos de origen holandés y francés, establecidos en Sudáfrica desde el siglo XVII con una cultura característica (religión calvinista y lengua afrikaaner). Practicaban una ganadería extensiva y un rudimentario cultivo de cereales y estaban ligados al comercio europeo centrado en el Cabo. Las tensiones entre estos tres grupos marcan la historia de la región: las relaciones entre hotentotes y bantúes, derivadas del progresivo desplazamiento de éstos hacia el Sur, se resuelven con la expulsión paulatina de los primeros, de capacidad ofensiva menor, que se ven confinados a las tierras peores. A partir del siglo XVIII, los bantúes terminarán chocando con los bóers que avanzan hacia el Este animados seguramente por la mayor demanda del mercado europeo. El choque entre la minoría bóer (5.123 colonos en 1756) y las tribus bantúes (quizás más de 100.000) dará lugar a las llamadas guerras cafres (denominación dada por los portugueses a los bantúes, tomada del árabe cafrun, no musulmán) entre 1779 y 1850. La derrota definitiva de los bantúes deriva del hambre iniciada en 1858. Las relaciones entre bóers y hotentotes carecerán de enfrentamientos armados por la completa supeditación del grupo negroide, sometido legalmente a servidumbre por disposiciones promulgadas entre 1809 y 1819. Dentro de estos enfrentamientos hay que hacer referencia a la figura de Chaka (o Shaka) que se va a convertir en jefe de los zulúes a comienzos del siglo XIX y al que se ha denominado el "Napoleón negro". Desde 1818 y durante diez años hasta su asesinato, se convirtió en el dictador de una nueva y agresiva nación militar. Organizó a los jóvenes en regimientos reglares, que solamente vivían para la guerra; renovó el armamento de sus guerreros, sustituyendo la poco efectiva arma arrojadiza de largo alcance por las azagayas que obligaban a combatir cuerpo a cuerpo; estableció una nueva estrategia: su ejército empleaba en sus ataques la formación en cabeza de búfalo. Esta organización permitió una fuerte expansión zulú, cuyos efectos afectaron a toda África meridional, al provocar desplazamientos de todas las tribus de los alrededores, y que también llegaron a chocar con los bóers. Hay que resaltar el conflicto entre bóers e ingleses y su evolución posterior. Los bóers vivían bajo administración inglesa desde que, en 1815, se ratifica definitivamente dicha colonia como posesión de Inglaterra. La supresión total de los bóers de la administración por parte de los ingleses, junto con la introducción del inglés como lengua oficial en 1825 (la mayoría de la población no comprendía más que el holandés), supuso agitaciones y problemas que se vieron aumentadas por la abolición de la esclavitud (1834), medida hacia la que los bóers eran decididos adversarios. Los propietarios de esclavos obtuvieron del gobierno de Londres una indemnización de 1.300.000 libras, cuando ellos estimaban sus 54 pérdidas en 3.000.000. En el "gran Trek" (emigración) de 1837, casi 10.000 familias se trasladaron con su ganado y sus esclavos más allá del Vaal y del Orange y hacia Natal, siguiendo diversos itinerarios. En 1842, los ingleses anexionaron Natal. Los Trekkers, aislados de la costa, penetraron de nuevo hacia el interior y constituyeron la república de Orange, que en 1848 se anexionaron a su vez los ingleses. Un tercer Trek dio lugar a la creación de la república del Transvaal. Londres interrumpió aquí la cadena de represalias. En 1852 admitía la independencia de los bóers al norte del Vaal y en 1854 la de la república de Orange. Sin embargo, en estos hechos está la base de las futuras guerras anglo-bóers. En el África Oriental cabe distinguir tres grandes grupos de formaciones: 1.- Los Estados situados en la zona Nordeste sufren, desde fines del siglo XVIII, un serio declive en su poderío político y actividad económica. La autoridad de los gobernantes se había debilitado y los pueblos nómadas invadían las tierras de los agricultores estables, de cuya producción dependía fundamentalmente el poder de los soberanos y de los jefes de tribus. El Mar Rojo estaba infectado de piratas y, a causa de ello, el comercio se resiente especialmente. Sin embargo, con Moha med Alí se restablecerá el tráfico del Mar Rojo y se logrará, en 1821, la conquista del Sudán Nilótico por Egipto. Por otra parte, al Oeste del Mar Rojo permanece el insólito reino de Etiopía, cristianizado en el siglo IV, pero aislado por la islamización de Egipto. Lo pueblan agricultores y pastores. Su organización política es teóricamente monárquico-absolutista, aunque entre 1769 y 1855 -"Edad de los Príncipes"- atraviesa un período de disgregación geográfica del poder, recuperado bajo Theodoros y Menelik II. En la costa occidental del índico, la dependencia foránea se reduce a las factorías establecidas por árabes de Omán y por portugueses; pero la penetración es marginal y pequeña por la propia debilidad de ambas metrópolis. En el caso de Portugal, su desinterés es palpable desde el siglo XVII, tanto en la zona de Zanzíbar (que entonces pasa a ser dominio árabe) como en la costa de Mozambique, dependiente de la lejana Administración de Goa y dejada de hecho en manos de los "prazeros" (mestizos de bantú y colonos portugueses). Respecto a Madagascar, con población negromalaya, está presidida por dos grandes Estados esclavistas: los reinos de Sakalava e Imerina, que se reparten casi toda la isla y mantienen relaciones comerciales en las costas con mercaderes europeos (especialmente franceses) y árabes Presencia europea en Asia y Oceanía En el siglo XIX, Asia, el continente más extenso del mundo, carecía en buena parte de Estados sólidos con un poder fuerte. Oceanía estaba prácticamente despoblada. Los europeos van a aprovechar estas circunstancias. La gran potencia europea limítrofe con Asia era Rusia. Había estado a la ofensiva durante toda la Edad Moderna y esta actitud siguió en el siglo XIX. La región en que se realizaron los mayores avances hasta 1880 fue la que se extendía hacia el sur en Asia Central. Esta región se hallaba ocupada en parte por pueblos primitivos, algunos sedentarios y agrícolas y otros nómadas. No eran numerosos ni contaban con una organización moderna. Poco antes de 1870, entre los nómadas, los kazaks, apenas llegaban a 2.500.000, los kirguises y turkmenistanos no pasaban de 300.000. Algunos de los pueblos sedentarios tenían una población algo mayor: los uzbekos, probablemente, sumaban 3.500.000. Entre estos pueblos sedentarios estaban quienes podían lisonjearse de un pasado más glorioso. En todo caso, en el siglo XIX se asentaban sobre una pobre sociedad agrícola. Sus casas eran chozas de barro, a veces cerca de las ruinas de los palacios de las antiguas civilizaciones, como Samarkanda en Uzbekistán. La expansión rusa en Asia Central no importaba demasiado a las potencias europeas, salvo a los británicos en cuanto que el avance se acercaba a la India. Especialmente, Gran Bretaña se preocupó por el avance a comienzos de los años setenta a lo largo de la costa oriental del mar Caspio, en dirección hacia Persia y más al Este hacia Afganistán. El zar Alejandro II y su canciller, Gorchakov, no 55 deseaban suscitar los recelos de Gran Bretaña, pero eran incapaces de controlar por completo a los militares y hombres de negocios que en Rusia deseaban la expansión, por otra parte relativamente fácil. En 1874 se estableció un distrito militar Transcaspiano. Gran Bretaña reaccionó con el afianzamiento de su posición en un territorio como Afganistán que, si bien carecía de interés comercial, constituía una enorme barrera para la protección de la India. Rusia, a finales de los años ochenta, había casi terminado su conquista de nuevos territorios en Asia Central pero aún le quedaba la enorme tarea de poseerla efectivamente, conocerla, organizarla y explotarla, a lo que dedicó sus principales esfuerzos en las décadas finales del siglo XIX y primeras del XX. La gran potencia europea en Asia será Gran Bretaña. Es el único país que, en la primera mitad del siglo XIX, tiene un imperio colonial. Desde el punto de vista comercial, posee una cadena de escalas conquistadas, la mayoría a franceses, holandeses y españoles durante los siglos XVII y XIX. En el Mediterráneo, las islas Jónicas, Malta y Gibraltar que cierra el paso del Mediterráneo y además es pieza clave en la ruta hacia India, junto con Santa Elena, El Cabo, isla Mauricio, Adén, Ceilán. En la ruta a China se completan las bases con Singapur y Hong-Kong. La mayoría de estos enclaves son pequeños territorios que precisamente en la terminología imperial británica son denominados "colonias". Los "dominios", a diferencia de las colonias, eran extensos territorios, algunos de ellos de escasa población nativa, que se dedicaban fundamentalmente a la explotación económica y a la expansión demográfica. Aunque la presencia británica se remontaba en algunos de estos territorios a siglos anteriores, será en el XIX y, especialmente, en el período que va desde 1860 a 1902 cuando se produce la gran expansión interior y su conversión en lo que en terminología común llamamos colonias. Como zonas de asentamiento de excedentes demográficos, hay que señalar fundamentalmente en estos continentes Australia y Nueva Zelanda. Entre las colonias de explotación, hay que destacar sobre todo la India. En la gran etapa colonial de finales del siglo XIX, Inglaterra aumenta sus posesiones mediante el total dominio de la India (administrada desde 1777 por la Compañía de las Indias Orientales), que se aísla de otras colonias europeas con Estados tapones: protectorados de Cachemira (actualmente un Estado de la India), Beluchistán (actualmente parte de Pakistán), Afganistán y Birmania. Entre 1870 y 1890 se completa la ocupación de una extensa área que corresponde al subcontinente indostánico. La India, con sus casi 5.000.000 de km2 y 300.000.000 de habitantes, constituía un Imperio por sí misma. Desde mediados del siglo XIX, se sustituye la administración de la Compañía de Las Indias por la directa de la Metrópoli. Además de algodón, suministra a Gran Bretaña yute, trigo, aceite, té y minerales. De ella obtiene materias primas a bajo precio. El algodón de la India juega un papel creciente en la economía británica. Ya desde la segunda mitad del siglo XIX surgen revueltas nacionalistas, como la de los Cipayos en 1857, que tardó dos años en ser dominada. Será a partir de entonces cuando la Corona británica asume la administración directa del territorio. En 1885 nace el partido político nacionalista "El Congreso Nacional Indio" que solicita la conversión en dominio, tomando como modelo a Canadá. Inglaterra se resistió a perder el control fundamental de la India, pero concedió a jefes indígenas la administración local. En Asia la presencia británica se completa con la ocupación de Malasia, donde ya existía la base de Singapur, y parte de Borneo. Francia se encontraba en el Lejano Oriente (Cochinchina y Camboya) desde los años sesenta del siglo XIX. En la década de los ochenta se produce un nuevo ímpetu para la ocupación de nuevas zonas del actual Vietnam (entonces Annam y Tonkín) que, después de duros y difíciles combates con los annamitas apoyados indirectamente por China, pasan a ser protectorados franceses. La situación llevó a un enfrentamiento, sin declaración formal de guerra, con la propia China. La mediación del británico sir Robert Hart, inspector general de Aduanas en China, fue decisiva para que se firmara, en 1885, un protocolo entre Francia y China por el que se confirmaba el Tratado de Tientsin de 1884 mediante el cual China abandonaba 56 Tonkín y reconocía el protectorado de Annam. Jules Ferry actuaba por razones económicas y de prestigio. La ocupación un año más tarde de Birmania por Inglaterra no es ajena a la actitud francesa, que amenazaba la hegemonía británica. La respuesta de Francia fue el afianzamiento, desde 1887, en Laos, que pasó a convertirse en protectorado desde 1893. Así pues, el bloque de los actuales Vietnam, Laos y Camboya estaban bajo dominio francés antes de terminar la centuria. Una nueva Europa creada en América, los Estados Unidos, cuando a finales del siglo XIX ha terminado su expansión en el Oeste y ha llegado a la fachada pacífica, adquiere conciencia de sus intereses en el Océano Pacifico, que abarca buena parte de Asia y Oceanía. Desde mediados de la década de los setenta, la islas Hawaii se encuentran bajo su protección, que termina con la anexión en 1898. Ese mismo año lo hicieron con otras islas, las Filipinas y Guam. Actitudes que manifiestan claramente la intención norteamericana de participar en el Pacifico en confrontación con otros imperialismos. Cuatro países europeos -Rusia, Gran Bretaña, Francia y Holanda- y Estados Unidos se disputan un continente frente a los dos grandes países asiáticos: China y Japón. China Desde mediados del siglo XVII, China había disfrutado del sólido gobierno de la dinastía manchú. Sin embargo, durante las primeras décadas del XIX, el sistema administrativo y su ejército fueron perdiendo eficacia. A pesar de ello, los chinos siguieron convencidos de que la suya era la civilización central del mundo. La falta de contacto con los europeos se consideraba como una merma para los "bárbaros" de occidente más que para China. En su vasto y complejo Imperio, los chinos no experimentaban ninguna sensación de aislamiento. No obstante, en el mismo período en que las instituciones chinas se hundían, los países occidentales se estaban modificando vigorosamente por la revolución industrial y el sistema liberal. El período que abarca las décadas de 1830 a 1880 es el que corresponde al impacto sobre China de los países occidentales europeos y de los occidentalizados, como Japón y Estados Unidos. China vivía en un régimen de tratados desiguales impuestos por las potencias occidentales. Existían una serie de puertos francos en los que la soberanía china era puramente formal. Los ingresos aduaneros, en estos puertos, eran supervisados por los occidentales en nombre de China. Así surgió la figura del Inspector General de Aduanas, que en buena parte era quien dirigía el comercio del país. Durante un dilatado período de tiempo, entre 1863 y 1908, este cargo estuvo en manos del influyente británico sir Roben Hart. Los blancos, salvo los misioneros, sólo estaban autorizados a residir en los puertos francos, aunque tenían derecho de tránsito por el resto de China, sin pagar aduanas interiores. A cambio, los blancos no estaban sometidos a la jurisdicción china por la desigualdad del sistema legal. Su importancia en China fue decisiva. Poseían las principales empresas comerciales y financieras. Entre ellos destacaban los ingleses, con más de 400 casas comerciales, los bancos de Shanghai y Hong-Kong y la soberanía plena en este pequeño territorio, lo que permitía, entre otras ventajas, la permanencia de una flota inglesa. Como acabamos de ver, en los años ochenta, los territorios limítrofes con China habían pasado a depender de Francia, Gran Bretaña y Rusia. Un nuevo país, Japón, entró en competencia en su aspiración para tomar posiciones privilegiadas en China. Rusia, que se había extendido hasta el extremo oriental, aspiraba a Manchuria y Corea. Francia deseaba las zonas chinas adyacentes con Tonkin, Gran Bretaña se orientaba a obtener la cuenca del Yangtsé que sirviese para hacer más eficaces los intereses británicos de Hong-Kong y Shanghai. Japón, fortalecido y occidentalizado, no estaba dispuesto a aceptar que Rusia extendiese su influencia en el norte de China ni que este último país lo hiciera con Corea. Teóricamente, el emperador chino ejercía una soberanía sobre Corea que en los años noventa era meramente nominal. Sin embargo, Japón, en 1876, había conseguido de Corea un tratado comercial beneficioso que incluía la apertura de 57 tres puertos comerciales y la jurisdicción japonesa para los ciudadanos de este país que vivieran en ellos. En 1884 tuvo lugar un enfrentamiento entre Japón y China a causa de estos puertos. El acuerdo de 1885 entre Pekín y Tokio suponía que ambos países se retiraban de Corea y se atribuían la intervención simultánea en caso de necesidad. Una intervención china, en 1894, en asuntos internos coreanos llevó a Japón a enviar tropas, que fueron cinco veces más numerosas que las chinas. La situación predominante de Japón fue aprovechada para expulsar a China de Corea. China declaró la guerra a Japón en agosto de 1894. Una guerra en la que la eficacia de Japón demostró al mundo hasta qué punto se había producido una modernización tras la revolución Meijí. Las tropas japonesas ocuparon Manchuria meridional (Liao-Tung), China sufrió una severa derrota y se vio obligada a firmar el tratado de Shimonoseki (abril de 1895), por el que se reconocía la independencia de Corea y cedía a Japón la península de Liao-Tung y algunas islas, entre las que destacaba Taiwán. Además, obtuvo todos los privilegios de que gozaban las grandes potencias occidentales en China. Rusia no estaba dispuesta a aceptar la nueva posición del Japón y especialmente su clara determinación a impedir la influencia de Rusia en Manchuria. Efectivamente, la base rusa de Port Arthur peligraba con la anexión de la península de Liao-Tung. Así pues, Rusia, con el apoyo de Francia y Alemania, obligó a Japón a renunciar a dicha península a los pocos días del tratado de Shimonoseki. La rivalidad que daría lugar a un enfrentamiento entre Rusia y Japón se pospuso, aunque tendría lugar antes de diez años. Si las potencias enfrentadas medían sus fuerzas, lo que todas comprendieron fue la debilidad de China, que aprovecharon para exigir de este país determinadas concesiones. Antes de terminar el siglo XIX, China estaba repartida en áreas de influencia política y económica bajo el control de las potencias extranjeras. Por otra parte, estaba claro que el predominio en el Extremo Oriente pasaba a Japón. Japón Desde el punto de vista social, Japón, en los siglos que corresponden a la Edad Moderna en Occidente, se encuentra jerarquizada: - Nobleza cortesana (Kuge). - Nobleza feudal de residencia obligatoria (Daimyo). El país está dividido en 279 feudos (Han), cuyos señores -los daimyo- ejercen el poder sobre el campesinado. - Funcionarios y vasallos (Samurai). - Comerciantes. - Pueblo campesino en su mayoría (Heimin). - Parias (Eta., hinin). Además, sobre esta división social ejercen gran influencia las ideas religiosas (Sintoísmo). A la cabeza de ambos aspectos está el emperador, pero el poder imperial, de hecho, fue suplantado desde el siglo XII por el shogun (jefe de los ejércitos imperiales). Desde el siglo XVII la autoridad, compartida con los daimyo, del shogun es casi absoluta. Japón, por otra parte, se encuentra cerrado al exterior. Este aislamiento le permite conservar su tradicional forma de vida. En la primera mitad del siglo XIX hay un cierto desarrollo económico (industrial y comercial) que da lugar a un nuevo tipo de burgués, ligado a los intereses económicos coloniales del Japón y a los países occidentales. Este desarrollo trae consigo, por una parte, la política imperialista japonesa y, por otra, el intento de los países occidentales de intervenir en Japón. A través del tratado de Kanagawa (1854), Estados Unidos obtiene amplias concesiones en algunos puertos, al tiempo que se firman acuerdos comerciales de Japón con Rusia y Francia. Los samuráis, instalados sobre todo al sur del país, son partidarios de la introducción extranjera; los daimyo, en el norte, prefieren continuar cerrados. Estas diferencias provocan un enfrentamiento entre ambos grupos, que termina con la victoria samurai. Entre 1867 y 1912 tiene lugar la época Meijí en la que se desarrolla definitivamente un Japón nuevo que, abierto al mundo, sabe guardar sus tradiciones esenciales. A la muerte del emperador Komei, en 1867, el nuevo emperador Mutsu-hito eligió el nombre de Meijí (Gobierno de la luz) para designar su reinado. La transformación se lleva a cabo en tres etapas: a) Superación de la antigua 58 estructura feudal. Las funciones del shogun fueron abolidas en 1868. Los partidarios de los Tokugawa se resisten pero son derrotados a los pocos meses. Los daimyo ceden su poder al emperador para que realice, sin dificultad, el nuevo programa. La Carta de abril de 1868, dirigida a la nación, promete el fin del poder absoluto. La abolición del orden feudal llegó en 1871. Todos los japoneses se consideran iguales ante la ley. Los antiguos feudos son sustituidos por distritos administrativos (Japón se divide en 72 provincias). El emperador abandonó la vieja Kyoto por Yedo, que se pasó a llamar Tokio, la capital moderna. En la Carta se asegura el reconocimiento de los recursos del resto del mundo, por ello, se impulsa la salida al extranjero de los japoneses y la entrada de técnicos y asesores occidentales en el Japón. En 1872 se modifica el ejército, teniendo como modelos el francés y el prusiano. Se configura el servicio militar obligatorio que acabó con la pretensión de los samuráis de formar una clase distinta. Se organizan muchos aspectos según los sistemas occidentales: calendario, enseñanza, policía, prensa, derecho, correos, ferrocarril, sanidad, economía (reconocimiento de libre empresa y de enajenación de bienes raíces), moneda nacional (yen, con arreglo al sistema americano) y banca (Banco Nacional). Estas modificaciones provocan rupturas y malestar entre aquellos que se beneficiaban de la antigua estructura. Por ejemplo, los samuráis dejan de percibir pensiones y otros beneficios, por lo que organizan una insurrección (1877), que es derrotada y, como consecuencia, queda abolida su condición de tales. Bien es verdad que el nuevo sistema japonés no rompía por completo con el antiguo orden. Así por ejemplo, el impuesto sobre la tierra, que sustituye a los derechos señoriales que los campesinos pagaban a los daimyo en especie. Los daimyo, en vez de recibir arroz, percibirían bonos del Estado e intereses de aquéllos en metálico. Se puede decir que la revolución Meijí no transformó radicalmente la base social del Estado, sino que la amplió. Buena parte de los antiguos señores feudales permanecieron en el poder b) Reformas políticas y crecimiento económico. Dentro del nuevo sistema se crean grupos (partidos, clanes) con diferencias en la forma de llevar a cabo las reformas. Los progresistas tienden a implantar primero las reformas de tipo occidental en Japón y posteriormente expandirse en el Continente. El Partido Radical pro pugna un orden nuevo pero respetando la tradición nacional, especialmente la divinidad del Tenno. En 1878 se crean parlamentos provinciales que se completan en sucesivos años con la Cámara Alta, integrada por los antiguos nobles (daimyo y Kuge -1884-), primer ministro (nombrado por el emperador -1885-) y, sobre todo, la nueva Constitución (1889), por la que se declara a Japón una Monarquía hereditaria con dos Cámaras, Alta y de Diputados (con 300 miembros elegidos), y autonomía administrativa de las ciudades. El período que separa la revolución Meijí y la guerra ruso japonesa se caracteriza por un régimen político oligárquico con tendencia al autoritarismo. El poder político continúa en manos de los clanes familiares y los Genro (grupo de consejeros del emperador). Una vez que fueron eliminados aquellos que se levantaron por las antiguas costumbres (la principal revuelta estalló en 1877, propiciada por los samuráis), los oligarcas en el poder llevaron a cabo el control de aquellos que propiciaban una mayor apertura política. En 1880 se prohibieron las reuniones públicas. En 1889 se promulgó una Constitución que redujo los poderes de la Dieta. En los años siguientes, los oligarcas siguieron imponiendo su voluntad. Los partidos no representaron nunca una amenaza seria para los Genio. Socialmente, los partidos eran conservadores y partidarios de reforzar el poder militar con fines expansionistas. Ellos fueron los que aprobaron la guerra con China. En los años iniciales de la época Meijí, se suprimieron los monopolios económicos de los feudos y se reconoció la libertad de iniciativa comercial e industrial. La venta de tierras se hizo libre. El capital necesario para el "take off" fue aportado por los campesinos, a los que se gravaba con el nuevo impuesto sobre la tierra, el fruto de los bienes de los Tokugawa, la deuda interior y la exterior. El Estado Meijí -receptor de todos estos fondos- realizó el esfuerzo inversor en comunicaciones (en 1904 se superaron los 7.000 kms. de ferrocarril) 59 y fábricas. Cuando estas empresas se hicieron rentables, a principios de los años ochenta, se transfirieron al sector privado en condiciones ventajosas. Poco a poco, diversos trusts familiares (Mitsui, Yasuda, Sumitomo, Mitsubishi) controlan la industria, el comercio y las finanzas. Sus intereses radican principalmente en la importación de materias primas y energéticas (carbón) y en los mercados interiores de consumo. La guerra con China de 1894-1895 afirmó los lazos entre el Estado y los "trusts" que se vieron muy favorecidos por los encargos del gobierno tanto en período de guerra como los que continuaron con las reparaciones que tuvo que pagar China. El crecimiento japonés fue muy rápido. El carbón empleado en 1875 era de unas 600.000 Ton. en 1875 y más de 13.000.000 en 1903. Se calcula que el volumen del conjunto de actividades derivadas del comercio, finanzas e industria pasó desde 1894 a 1903 de algo más de 250.000.000 de yenes a cerca de novecientos. A comienzos del siglo XX, Japón era un país con una estructura comercial que marcará la tendencia del resto de la centuria: beneficios crecientes en explotaciones de productos manufacturados y aumento en importaciones de materias primas. La base social de los campesinos no se vio favorecida de igual manera. Como hemos visto, soportaron en buena medida los impuestos que permitieron el despegue económico del país, pero la gran mayoría de los agricultores permanecían en una situación difícil en el marco de la pequeña explotación individual. La economía rural no evolucionó al mismo ritmo que los sectores secundario y terciario. c) Evolución hacia una gran potencia imperialista. El tipo medio de militar conservador, después de restablecido el poder imperial, rechazaba las influencias occidentales y consideraba más importante la expansión japonesa en el continente que las reformas interiores. El ejército y la marina en su conjunto tenían objetivos imperialistas. Aunque en el orden comercial los países occidentales impusieron tarifas aduaneras hasta 1911, desde su proceso de modernización, Japón había sido tratado en pie de igualdad con las potencias occidentales. Durante el último tercio del siglo XIX, Japón se afirmó en Extremo Oriente. Sin embargo, supieron esperar. En 1873 cuando se anexiona las Bonin- los oligarcas rehusaron lanzarse a la conquista de Corea reclamada por los samuráis. En 1875 obtiene las islas Kuriles a cambio -con Rusia- de la de Sajalín. En años sucesivos obtiene otras islas del Pacífico. Veinte años después de la petición de los samurais, tuvo efecto el comienzo de la expansión en el continente. La intervención de tropas japonesas y chinas en Corea provoca la guerra chino japonesa (1894-95). La superioridad japonesa termina con la ocupación de Seúl, Dairen y Weihaiwei. En la paz subsiguiente (1895), como ya hemos visto, China cede Liao-Tung, Formosa y las islas Pescadores al Japón, al tiempo que reconoce la independencia de Corea, que pasa al área de influencia japonesa. Rusia no estaba dispuesta a que la península de Liao-Tung quedara en manos japonesas por cuanto impedía la posibilidad de que un ramal del ferrocarril Transiberiano llegara hasta los puertos que no estuvieran bloqueados por los hielos cuatro meses al año. Por ello, con ayuda de Francia y Alemania, exigieron la retirada de Japón a Port Arthur. Japón cedió. Tras la eliminación de China en el área de Corea, quedaban frente a frente Rusia y Japón. Japón fortaleció su ejército y creó una flota moderna. En 1894 poseía 58 barcos de guerra bien armados. A partir de 1895, hizo crecer considerablemente la flota y el ejército. Los militares japoneses se impusieron a los políticos y se preparaban para una guerra abierta con Rusia, que no tardaría en llegar. Por otra parte, Japón intervino, en 1900, en la Guerra de los Boxers a favor de las potencias occidentales, en el mismo plano que ellas en participación y en beneficios obtenidos. Esta acción es un siglo evidente del papel que Japón tendrá en Asia a lo largo del siglo XX y de su relación de país aventajado en el continente, midiendo sus fuerzas con los países occidentales. 60 f) CULTURA DE FIN DE SIGLO En su nivel más profundo, la historia intelectual de las tres últimas décadas del siglo XIX, puede resumirse en la pervivencia y difusión de una actitud positivista acrítica -una especie de fundamentalismo científico- y el surgimiento de una reacción contra la misma, que sin negar las posibilidades de la razón y la ciencia, subrayaba sus límites. Esta última corriente indicaba una nueva orientación del pensamiento que no haría sino acentuarse a lo largo del siglo XX. Tanto el positivismo como su revisión crítica afectaron a los más diversos campos del pensamiento: ciencia, teoría política, filosofía, psicología, literatura e historiografía. Positivismo y ciencia Los que llamamos positivistas en este período iban más allá de la filosofía de Comte. Pretendían encontrar soluciones científicas, entendiendo por tales respuestas universales y perfectas, a los principales problemas relativos al mundo, la sociedad y el hombre. En el fondo se contradecían: participaban de una actitud metafísica y esencialista, que ellos consideraban superada y característica de una fase previa del pensamiento; habían sustituido la religión de Dios por la religión de la ciencia. La raíz histórica de la nueva fe era doble: por una parte existía un gran deslumbramiento ante las contribuciones de la ciencia al desarrollo material; por otra, la creencia en el carácter absoluto de la razón venía a satisfacer una necesidad: la de seguridad; era el punto de apoyo, la certidumbre en un mundo que cambiaba a una velocidad desconocida hasta entonces. Las máximas expresiones del positivismo, entendido en este sentido amplio, durante las últimas décadas del siglo fueron las versiones del darvinismo y del marxismo que expusieron, no tanto los fundadores, como los principales divulgadores de estas teorías: T. H. Huxley y F. Engels, respectivamente. Ambas elaboraciones teóricas compartían elementos esenciales y se reforzaron mutuamente en su influencia social. Durante el siglo XIX, nada influyó tanto como el darwinismo en la formación y difusión de una imagen científica del mundo. Si mediante la observación y el razonamiento, había sido posible resolver el problema del origen y la evolución de las especies -así se pensaba- nada podría resistirse ya al entendimiento humano. La teoría darvinista -la selección natural como mecanismo de la evolución a la que todos los seres vivos estaban sometidos- se hizo inmensamente popular y polémica desde el mismo momento de la publicación de Sobre el origen de las especies, en 1859. En los años posteriores, y hasta su muerte, Darwin desarrolló algunos de los aspectos de su teoría. Particular importancia tuvo la publicación, en 1871, de La as cendencia del hombre y la selección con relación al sexo donde, de forma explícita, incluyó al hombre en el proceso evolutivo general, afirmando que procedía de otros seres biológicamente inferiores. El papel principal en la difusión del darwinismo correspondió, no obstante, a Thomas H. Huxley -un prestigioso y autodidacta hombre de ciencia- quien ya en 1860, en una famosa reunión, había polemizado con el obispo de Oxford. "Combativo e inteligente, ha escrito Jonathan Howard- llevó el conflicto entre la ciencia y las Escrituras al terreno abierto y aplastó cualquier intento de reconciliación. Por medio de textos populares dirigidos a los trabajadores llevó la evolución a la gente normal, para quienes los elevados conflictos entre las sectas eran irrelevantes. En gran medida gracias a Huxley, la revolución darvinista resultó muy rápida y los que la vivieron la percibieron como tal revolución". Por otra parte, Huxley ejerció una gran influencia en la reforma de la educación elemental, consiguiendo dotarla de un mayor contenido científico. Frente a Matthew Arnold que en Literatura y Ciencia (1882) había defendido la educación tradicional, "principalmente literaria", Huxley argumentó que este tipo de educación no proporcionaba las armas adecuadas para la lucha moderna, en la que era necesario un conocimiento de las leyes de la naturaleza. La ciencia, según él, era "condición esencial y absoluta del progreso industrial" e, incluso en el terreno intelectual y 61 moral, serían beneficiosos los hábitos de veracidad que inculcaría. Para Darwin, su teoría debía limitarse exclusivamente al campo de la biología, y rechazó las conclusiones de tipo social y moral que se extrajeron de ella. Era imposible, sin embargo, que esto no ocurriera porque sus ideas tenían evidentes y profundas implicaciones de carácter general; entre otras, la naturaleza histórica de la realidad en sus más variados aspectos, el racionalismo, el materialismo y la lucha por la supervivencia como principio básico de comportamiento. En consecuencia, las proyecciones de la teoría biológica sobre la sociedad y el hombre se produjeron. Surgió lo que conocemos como darwinismo social: un conjunto de variadas y opuestas teorías, de carácter tanto liberal como socialista, naturalista y antinaturalista. Como dijo George Bernard Shaw, Darwin "tuvo la suerte de complacer a todo el que tenía algún rencor que ventilar". Todas ellas, sin embargo, tenían un rasgo en común: la consideración optimista del mundo, la creencia en el progreso. Herbert Spencer, que gozó de una extraordinaria popularidad entre 1870 y 1890, fue el más conocido de los darvinistas sociales, y a quien a veces se identifica exclusivamente con el movimiento. Antes de la publicación de Sobre el origen de las especies había expuesto la tesis de la supervivencia de los más aptos, proporcionando a Darwin una de las ideas seminales de su teoría. El darwinismo reforzaría su pensamiento. Por una parte, generalizó el evolucionismo a todo el universo que, según él, estaba sometido a las mismas leyes; por otra, extrajo consecuencias de carácter ultraliberal y antiestatista: si la ley natural consistía en la supervivencia de los más aptos, era inútil y contraproducente que la sociedad o el Estado tratara de inmiscuirse con leyes protectoras de los más débiles; lo mejor que podía hacerse era dejar que ese combate se produjera con toda su crudeza. Spencer se convirtió en el principal enemigo teórico de la extensión de la actividad del Estado que, incluso en Inglaterra, se estaba produciendo a fines del siglo XIX. El Estado, decía, tiene la obligación de defender a los individuos contra ataques exteriores, pero no tiene el derecho de defender a los individuos contra sí mismos; una cosa es asegurar que cada ciudadano pueda perseguir su propio bien, y otra muy distinta que sea el mismo Estado quien persiga este bien. La burocracia estatal es siempre ineficaz, y está llena de errores e incluso de corrupción. Hacia el final de su vida, se mostró partidario de limitar el poder del Parlamento, cuyo autoridad, pensaba, era objeto de un nuevo fetichismo, que había sustituido al que en fases más primitivas se prestaba al derecho divino de los reyes. El conocido comentarista de la Constitución inglesa, Walter Bagehot, también sacó conclusiones de carácter liberal del darwinismo, aunque no tan extremas. En Física y Política (1872), Bagehot sostuvo que, hasta entonces, las sociedades habían necesitado rodearse de una "costra de costumbre" para poder sobrevivir; en el estado actual de progreso, sin embargo, esa costra se había convertido en un obstáculo más que en una ayuda para el desarrollo. En el presente la "era de la discusión, que otorga un premio a la inteligencia, y engendra esa cualidad de animada moderación esencial para el buen funcionamiento del gobierno", decía con optimismo-, era precisa una flexibilidad que sólo la libertad intelectual podía proporcionar. Las conclusiones sociales que Thomas H. Huxley extrajo del darwinismo fueron completamente distintas: la naturaleza no proporcionaba un modelo a seguir por la sociedad; por el contrario, el progreso consistía en obrar contra la naturaleza y no de acuerdo con sus normas; el individuo más apto, el que sobrevive, no es siempre el mejor desde un punto de vista ético y moral. Igualmente diferentes fueron las consecuencias que socialistas y anarquistas extrajeron del darwinismo. En el momento solemne del entierro de Marx, Engels equiparó la obra de éste sobre la sociedad, con la obra de Darwin sobre la naturaleza: "De la misma forma que Darwin descubrió la ley de desarrollo de la naturaleza orgánica, descubrió Marx la ley de desarrollo de la historia humana". La lucha de clases se convirtió en la expresión social de una ley universal. Para Kropotkin, la ley natural no era la lucha sino la ayuda mutua. Dentro de cada especie predomina el instinto de cooperación y por cada ejemplo aducido de rivalidad puede aportarse otro 62 de asistencia recíproca. Como indica James Joll, Kropotkin no se cansó de recordar en sus escritos el ejemplo ofrecido por Darwin del pelícano ciego al que sus compañeros alimentaban con pescado. Con un lenguaje evolucionista, Kropotkin propuso una sociedad anarquista donde las relaciones estarían regladas "por acuerdos entre los miembros de esta sociedad, y por el conjunto de costumbres y hábitos sociales no petrificados por el derecho, la rutina o la superstición, sino en una fase de permanente evolución y reajuste, de conformidad con las siempre variadas exigencias de una vida libre (...). De aquí que se imponga la desaparición de poderes instituidos; no más cristalización ni inmovilidad, sino, en su lugar, una evolución continua, como la que se observa en la naturaleza". Por su parte, los fabianos ingleses vieron en el darwinismo una confirmación de "lo inevitable de lo gradual", y defendieron un socialismo evolutivo, basado más en la transformación gradual -de acuerdo con el modelo de la naturaleza- que en la revolución violenta. El darwinismo sirvió también para fortalecer las ideas racistas que, ya en 1853, había expuesto Gobineau y que tanta influencia habrían de tener en el desarrollo del imperialismo y del antisemitismo en Europa. Para Josiah Strong, en Nuestro país: su posible futuro y su crisis presente (1885), la etapa siguiente de la historia mundial sería la lucha de razas. En el popular libro del inglés nacionalizado alemán Houston Stewart Chamberlain, Los fundamentos del siglo XIX (1899), se afirmaba la superioridad racial de los pueblos alemanes, y se animaba a los mismos a mantenerse puros ya que el "cruce destruye el carácter"- y a luchar por la supremacía mundial. Por último, el darwinismo también tuvo consecuencias sobre las actitudes religiosas, ya que fue uno de los principales factores del profundo proceso de secularización experimentado por la sociedad europea de la época. Las creencias se terminaron adaptando a la nueva teoría -el camino de la creación era más largo y complicado de lo que una interpretación literal de la Biblia les había hecho creer, afirmaron las autoridades religiosas-, pero del darwinismo se desprendía un orden natural basado en la lucha por la supervivencia, que poco tenía que ver con la imagen de un mundo dependiente de la providencia divina, y de un Dios personal, paternal y bondadoso, velando por la existencia de cada uno de sus hijos. El mismo Darwin terminó rechazando toda idea religiosa y proclamándose "agnóstico" -una palabra creada y popularizada por T. H. Huxley-. Respecto a la otra gran teoría surgida en el ambiente intelectual positivista, resulta indiscutible, como dice G. Lichtheim, "el hecho histórico de que Engels fue el factor principal que, tras la muerte de Marx, dio forma a lo que llegó a conocerse como "marxismo ortodoxo" (..) la principal tradición del marxismo", con independencia del papel que se otorgue a Engels en la elaboración inicial de la teoría marxista -semejante o inferior al de Marx-. Especialmente a través del Anti-Düring (1878) -crítica de Karl-Eugen Dühring, profesor en Berlín desde 1865, idealista y antisemita- y de dos ensayos sobre Feuerbach (1886) y el materialismo histórico (1882), Engels llevó a cabo una ordenación y simplificación del pensamiento marxista en una forma que era, por encima de todo, científica. El desarrollo histórico se presentó como algo necesario, objetivo, acerca del cual podíamos tener una certeza semejante a la proporcionada por las leyes biológicas de Darwin. El proceso histórico que para Marx era consecuencia de la interacción entre la teoría y la práctica y cuya finalidad era la total transformación de la condición humana, su definitiva liberación-, se convirtió en manos de Engels en un proceso estrictamente determinado por la base económica de la sociedad. En esta elaboración influyeron, por una parte, la necesidad de hacer accesible la teoría a las masas socialistas que, sobre todo en Alemania, empezaban a llenar el partido socialdemócrata; por otra, el ambiente intelectual de la época tan intensamente cargado de positivismo, del que Engels no supo distanciarse. Las consecuencias fueron importantes: "aunque según J. Droz- la asimilación del marxismo (..) fue siempre muy superficial en la socialdemocracia (..) la consolidación de la influencia de Marx, a través del Anti-Düring, proporcionaría la base teórica en la que se apoyó el partido durante la dura prueba de las leyes de excepción". Sin embargo, el empo63 brecimiento de la teoría, vaciada de todo contenido filosófico, y convertida en una versión pronto anticuada de la fe positivista, identificada exclusivamente con una parte de la sociedad, impidió que el marxismo pudiera contener el empuje irracionalista de los años 1890, "y contribuyó a provocar -según Lichtheim- el divorcio entre el movimiento obrero democrático y la tradicional visión idealista de la "intelligentsia" de clase media, que más tarde explotaría el fascismo con tan nefastas consecuencias Desarrollo de las ciencias sociales Como indicamos anteriormente, contra la actitud positivista acrítica predominante desde mediados de siglo, aproximadamente, surgió una reacción que en los años noventa comenzó a adquirir peso en el ambiente intelectual europeo. Esta reacción supuso un cambio tan radical en la forma de pensar acerca del hombre y la sociedad que, por su profundidad y repercusiones, ha sido comparado con la revolución mental que tuvo lugar en Europa en el siglo XVI. H. Stuart Hughes ha señalado la dificultad de dar un nombre a esta nueva orientación del pensamiento. Denominaciones como neo romanticismo, irracionalismo, o anti intelectualismo son sólo parcialmente válidas; adecuadas en cuanto expresan la vuelta a la imaginación, o el desprecio por el razonamiento abstracto, alejado de la realidad; pero equivocadas en la medida que sugieren un distanciamiento del pensamiento ilustrado -de la corriente racionalista del pensamiento europeo- mucho mayor de lo que fue en realidad. Junto a otras cosas, el nuevo pensamiento tenía también una considerable dosis de abstracción, al mismo tiempo que contenía abundantes elementos críticos; sus impulsores, "lejos de ser " irracionalistas" se esforzaban por reivindicar los derechos de la investigación racional. Alarmados por la amenaza de un determinismo férreo, buscaron restituir a la mente libremente especulativa la dignidad de que había gozado un siglo antes". Entre los elementos afirmativos que caracterizan la nueva corriente, el mismo Hughes señala el interés por los problemas de la conciencia, y la motivación inconsciente, junto con el significado del tiempo y la duración en la vida humana, una nueva teoría del conocimiento en relación con las ciencias humanas o del espíritu, y una forma más realista de analizar la política, interesada no en las formulaciones teóricas, los mitos y las apariencias, sino en el ejercicio del poder, las elites y los partidos. En definitiva, se pasó del estudio de lo evidente y objetivamente observable -cuya superficialidad e insuficiencia les parecían manifiestas- a otras esferas, íntimamente relacionadas con lo subjetivo, que requerían nuevos instrumentos de análisis. Son muchos los protagonistas de este viraje del pensamiento europeo, cuyo antecedente próximo es el romanticismo de comienzos del siglo XIX. Entre ellos, por su carácter pionero, es preciso señalar a Nietzsche, Durkheim y Freud. Los dos últimos continuaron trabajando y desarrollando su pensamiento en las primeras décadas del siglo XX, pero en su obra de finales del siglo XIX está ya el núcleo de lo que será su principal contribución a la historia intelectual europea. La revisión critica del marxismo, llevada a cabo por Bernstein, es también profundamente representativa de la nueva orientación intelectual. Friedrich Nietzsche fue el más importante e influyente crítico de la racionalidad y de la modernidad. Su principal fuente de inspiración fue el pensamiento de Schopenhauer -"bajo el intelecto consciente se encuentra la voluntad consciente o inconsciente, una fuera vital esforzada y persistente, una actividad espontánea"-, quien jugó un papel semejante en la biografía intelectual de Nietzsche al que Hegel había jugado en la de Marx. La realidad más profunda, aprendió Nietzsche de Schopenhauer, era una fuerza, un instinto oscuro e irracional, que impulsaba a vivir. Sin embargo, las conclusiones del vitalista Nietzsche fueron radicalmente distintas de las del pesimista Schopenhauer. Éste, muy influido por filosofías orientales, pensaba que el espíritu del mundo engañaba a los hombres para que lucharan, y que el filósofo, el hombre sabio y consciente, debía controlar ese instinto, reprimiendo el deseo y renunciando al juego de la vida. Por el contrario, para Nietzsche, lo 64 que el hombre debía hacer era seguir, dejarse llevar por ese instinto. Su obra más importante, el poema filosófico Así habló Zaratustra (1883) -compuesto cuando contaba treinta y nueve años, cinco antes del último año lúcido de su vida- es una incitación apasionada a la búsqueda individual de los valores y el sentido de la vida. "Muertos están todos los dioses: ahora queremos que viva el superhombre". La causa principal de la decadencia tanto del hombre como de la sociedad, de la "aburrida mediocridad" presente, radicaba, sobre todo, según Nietzsche, en el desarrollo desmesurado de la razón a costa de la creatividad, que sólo tiene lugar con la espontaneidad del instinto o de la voluntad. El origen de la actitud racional predominante en la cultura occidental -afirmaría en su primera obra, El nacimiento de la tragedia (1872)- estaba en Sócrates, a quien cabía atribuir todos los males y no todos los bienes de la civilización europea, como habitualmente se afirmaba. Rechazó el cristianismo -"una religión de esclavos que niega la vida"- y la moral tradicional -"la especie más perniciosa de la ignorancia"-. Nietzsche fue igualmente un crítico de la modernidad por todo aquello que valoró positivamente -la voluntad de poder, la alta cultura y la aristocracia- y por aquello que combatió -la burguesía, la nivelación política, social y cultural, y sus principales consecuencias, la democracia y el nacionalismo-. La voluntad de poder no era cuestión de mera fuerza bruta: de hecho consideraba las aspiraciones y los logros de artistas y filósofos como quintaesencia de ese impulso. Como ha señalado Arno Mayer, la visión del mundo de Nietzsche era socialdarvinista "de una forma. pesimista y brutal" porque, aunque rechazaba los sueños progresivos de la teoría evolucionista, consideraba el mundo como el escenario de un combate permanente, no sólo por la mera supervivencia, sino por la dominación creadora, la explotación y el sometimiento. Su admiración por la aristocracia le llevó a ensalzar al mismo tiempo la estética de la cultura aristocrática y la brutalidad de la política aristocrática de fuerza. Sentía un hondo desprecio por el hombre común, y nunca aceptó los costos que representaba la ascensión de la burguesía, los "filisteos", de quienes se burlaba implacablemente: los "filisteos, incluidos los judíos, formaban el núcleo de una nueva elite que intentaba desesperadamente encubrir la vulgaridad de sus orígenes y su aspecto". Las concesiones que, a su juicio, Richard Wagner hizo en Bayreuth a la vulgaridad de los "filisteos", le llevaron a criticar y apartarse del compositor a quien antes había venerado. Contrario a la igualdad, criticó a Rousseau por haber infundido a la revolución "una moral y una doctrina de igualdad", que era "el más tóxico de los venenos". Con estos supuestos, es lógico que se manifestara contra la democracia, que representaba el "absurdo de los números y la superstición de las mayorías", y contra el socialismo que no tenía más virtud que la de mantener a los europeos viriles y belicosos. Su influencia política fue, intensa e, igual que ocurrió con Darwin, se ejerció en direcciones opuestas. El tono iconoclasta de su obra y la incitación a construir un mundo nuevo, despertó interés y simpatía por parte de la izquierda socialista y anarquista. Pero también, y de forma más duradera, la "derecha revolucionaria", se sintió atraída por el irracionalismo y el culto al heroísmo, contenidos especialmente en sus últimos escritos, los aforismos de La voluntad de poder, corregidos en sentido reaccionario por la hermana del filósofo. Hitler y los nazis le glorificaron posteriormente. Entre los escenarios de la vida intelectual europea de fin de siglo se ha destacado el lugar preeminente de Viena. El paso del "hombre racional" al "hombre psicológico", como Carl E. Schorske ha definido la coyuntura intelectual de los años 1890, encontró en la burguesía de la capital austríaca un perfecto caldo de cultivo. Allí la frustración política, el desplazamiento social, y una adaptación de la cultura estética y sensual aristocrática a los moldes individualistas y seculares burgueses, crearon un ambiente propicio para manifestaciones artísticas peculiares y para la introspección psicológica, para la Viena de Otto Wagner, Hugo von Hofmannsthal, Gustav Klimt, Oscar Kokoschka, Arnold Schönberg y Sigmund Freud. La influencia ejercida por Sigmund Freud en las ideas de su tiempo fue extraordinaria, con difícil parangón en la historia, por su profundidad, su exten65 sión y la rapidez con que se produjo. Como ha escrito R. Wollheim, "contradijo, y en algunos casos invirtió completamente, las opiniones dominantes sobre muchos de los temas de la existencia y la cultura humanas, tanto las del especialista como las del hombre de la calle. Hizo que la. gente pensara en sus apetitos y en sus poderes intelectuales, en el conocimiento de uno mismo y de sus autoengaños, en los fines de la vida y en las profundas pasiones del hombre, y también en sus deslices más íntimos y triviales, de un modo que hubiera parecido a generaciones anteriores escandaloso y, al mismo tiempo, necio". Freud vislumbró los fundamentos de lo que habría de ser el psicoanálisis durante los años 1885-1886, que pasó en París, a poco de terminar sus estudios de medicina, trabajando con enfermos de histeria, a las órdenes del doctor Jean Martin Charcot. Allí comprendió que las ideas, y no ningún defecto orgánico, podían ser la causa de la enfermedad, y que las palabras, cuando el enfermo habla de sus síntomas, pueden ser un medio curativo. De vuelta en Viena, terminó de perfilar su teoría, trabajando en su consulta, durante la siguiente década. En principio parecía que el acontecimiento traumático, origen de la enfermedad, había tenido lugar siempre en la infancia, entre los seis y los ocho años, y que era de tipo sexual. De creer a sus pacientes, todos habrían sido objeto de abusos sexuales por sus padres. Freud no podía aceptar esto y orientó su investigación hacia la sexualidad infantil -una idea revolucionaria y tabú-. Llegó a la conclusión de que la causa de la enfermedad no eran los recuerdos, sino impulsos y deseos que estaban en el subconsciente, donde eran llevados por la represión. Ésta era, por tanto, la causa de la enfermedad: el subconsciente dominado por instintos sexuales reprimidos. La insistencia exclusiva en lo sexual provocó intensas críticas y la posterior separación de discípulos como A. Adler y C. Jung. Freud asumió de alguna forma estas críticas ocupándose, más adelante, de otros instintos, como el de la muerte. En otra fase de su investigación se ocupó no ya de lo reprimido, sino del agente represor, estableciendo una distinción entre el ello y el yo. Al final de su vida sus reflexiones se dirigieron más hacia la sociedad que hacia el individuo. Al considerar que a través de los sueños los hombres llegaban a realizar sus deseos reprimidos, Freud rechazó la idea, ampliamente aceptada en su época, sobre el carácter premonitorio de los sueños -es decir, su utilidad para conocer el futuro-. Por el contrario, afirmó su utilidad para conocer el pasado de un individuo, al ser "el verdadero camino para el conocimiento de las actividades inconscientes de la mente". Como ha escrito M. Biddiss, "Freud, igual que Darwin, a quien tanto admiraba, creó teorías susceptibles de una interpretación tosca (..) que parecen favorecer más la bestialidad que la dignidad del hombre. Precisamente por eso, es necesario subrayar que él nunca intentó reivindicar la irracionalidad (…) Estaba convencido, como Hume y Kant antes de él, que sólo después de desechar las ilusiones vanas y reconocer las necesarias limitaciones, el frágil pero indispensable instru mento de la razón podía ser usado y dignificado". En el campo de la sociología, Durkheim resulta representativo de la nueva orientación del pensamiento por el lugar central que lo subjetivo ocupa en toda su obra -y concretamente en sus primeras publicaciones: De la division du travail social (1893) y Les Regles de la méthode sociologique (1895)- tanto en lo relativo a la estructura social como al comportamiento individual; por la confianza en la posibilidad de mejorar nuestro conocimiento de la realidad, aunque destacara los límites de lo racional en la personalidad humana; y, finalmente, por su negación de la idea de progreso. Durkheim elaboró por primera vez el concepto de "psicología colectiva", destacando su importancia para la sociedad y para el individuo. La sociedad no es algo enteramente exterior al hombre, el escenario de la lucha por satisfacer unas necesidades personales cuyo origen es independiente del entorno social, como afirmaban los utilitaristas, representados en esta época especialmente por H. Spencer. Por el contrario, afirma Durkheim, la sociedad tiene una realidad sui generis, medio objetiva medio subjetiva, en la medida que es algo exterior al individuo pero que, al mismo tiempo, éste hace suya al interiorizar sus normas y valores fun66 damentales, condicionando así no sólo la forma de satisfacer sus necesidades personales, sino también la formulación de las mismas. Igualmente Durkheim se opuso a la creencia utilitarista en el carácter armónico de todos los intereses individuales, sosteniendo que la cohesión social, lejos de ser un hecho natural, es un producto histórico, cultural, dependiente del grado en que los individuos hacen suyos los valores en que el sistema social se fundamenta. En Le Suicide (1897) Durkheim aplicó su teoría al análisis del acto individual del suicidio, señalando la importancia de los factores sociales en el mismo y en particular de la "anomie", la anomia un concepto elaborado por él y fundamental desde entonces para la sociología, que Talcott Parsons define como "aquel estado de un sistema social que hace que una determinada clase de miembros considere que el esfuerzo para conseguir el éxito carece de sentido, no porque le falten facultades u oportunidades para alcanzar lo que se desea, sino porque no tienen una definición clara de lo que es deseable". De forma similar a Freud, Durkheim señaló la importancia de lo inconsciente en el comportamiento individual -en su caso, de lo inconsciente que proviene del sistema social, las normas y valores que son interiorizados por cada persona-. También señaló la importancia de los sentimientos, como la solidaridad, el egoísmo o el altruismo. Pero ello no equivalía a adoptar posiciones irracionalistas: lo irracional era una componente más de la sociedad y del hombre, pero era susceptible de conocimiento y de un cierto control. Por último, Durkheim afirmaba que el desarrollo material no suponía un aumento de la felicidad de la mayor parte de la gente, sino todo lo contrario; las tasas de suicidio de una sociedad aumentaban al mismo tiempo que su grado de crecimiento económico. Durkheim era un pesimista y un conservador que miraba atrás con cierta nostalgia, considerando que la disolución de los lazos sociales tradicionales, la libertad impuesta el "hombre forzado a ser libre", según frase de Rousseau- era algo demasiado duro de soportar para muchos hombres y mujeres. La importancia intelectual de Eduard Bernstein no es, desde luego, comparable a la de Nietzsche, Freud o Durkheim. Su crítica del marxismo ortodoxo, sin embargo, refleja muy bien el nuevo estilo de la vida intelectual de los años 1890. Bernstein había sido editor, entre 1881 y 1890, del órgano oficial del partido socialdemócrata alemán, Der Sozialdemokrat (ilegal en Alemania desde la ley antisocialista de Bismarck) en Zurich y en Londres, ciudad donde vivió desde 1880 hasta su vuelta a Alemania en 1901. Había llegado al marxismo a mediados de los años setenta, especialmente por la influencia teórica de Engels, con quien más tarde habría de entablar una estrecha amistad en la capital británica, hasta el punto de llegar a ser nombrado albacea literario por éste. Entre 1896 y 1898, Bernstein publicó diversos artículos, e intervino en el congreso del partido de Stuttgart de este último año, exponiendo una serie de ideas recogidas de forma más amplia y sistemática en Los supuestos del socialismo y la tarea de la socialdemocracia (1899). En esta obra llevaba a cabo una crítica de la base teórica del marxismo y proponía un nuevo discurso para el partido socialdemócrata alemán. La tesis fundamental de Bernstein era que la revolución -la destrucción del capitalismo- no sólo no estaba próxima, sino que no era previsible, y ello por tres razones básicas: 1) porque la economía capitalista gozaba de buena salud, e iba superando crisis cada vez de menor entidad, debidas sobre todo a falta de información; 2) porque la lucha de clases en lugar de agravarse se iba mitigando, debido tanto a la mejora de las condiciones de vida de la clase trabajadora por el aumento de los salarios reales y por el efecto positivo de la política reformista llevada a cabo por el Estado- como a la falta de homogeneidad de las clases; y 3) porque el Estado no era un instrumento represivo en manos de los poderosos, sino que cada vez respondía más al interés general. En consecuencia, Bernstein proponía que el partido de los socialistas alemanes abandonara el discurso catastrofista, acorde con la ortodoxia marxista, y adoptara no ya una política de reformas socialistas y democráticas, porque de hecho, esa era la política que venía siguiendo, sino una teoría acorde con la misma. Lo más destacado de la obra de Bernstein, para nuestro 67 propósito, es el abandono de la base materialista del marxismo y la vuelta a Kant que supone. Bernstein analizaba con una metodología marxista, si se quiere -la atención al desarrollo social de acuerdo con la evolución económica- la situación de Alemania. Pero de sus conclusiones no se seguía un esquema cerrado como el del marxismo ortodoxo, un plan de la historia que era inevitable y que determinaba lo que eran actitudes progresistas o reaccionarias, en función del acuerdo o no con la dirección ineludible de los acontecimientos. Dado que ésta no existía, era necesario encontrar otra justificación de los valores identificados con el socialismo: la justicia y la igualdad. Estos valores, concluía Bernstein, deben ser defendidos por razones éticas, porque creemos que son buenos en sí mismos, de acuerdo con una certeza que, según el dualismo kantiano, no procede del conocimiento del mundo de los fenómenos, del conocimiento científico de la historia, como afirmaba el marxismo, sino del mundo de la conciencia, de los sentimientos, del espíritu. Al defender esta raíz espiritual de los valores, independiente de las condiciones sociales, lo que el revisionismo venía a negar en el fondo era una de las claves del materialismo histórico: la afirmación de que los factores ideológicos no hacen más que reflejar las modificaciones producidas en la base económica de la sociedad. Las artes plásticas, en especial la pintura y la literatura, impulsaron y reflejaron de una forma muy intensa el nuevo papel que la imaginación y la subjetividad habían empezado a desempeñar nuevamente en la vida intelectual y artística. También la quiebra de la creencia en el progreso y, con ella, una actitud pesimista sobre la vida. La idea de decadencia alcanzó una amplia difusión y arraigo, especialmente en los países latinos, a fines de siglo. En este contexto, la generación del 98 en España -y en particular la obra de Miguel de Unamuno-, no son sino un reflejo, de extraordinaria calidad, de un fenómeno europeo. El debate intelectual de la época, en el campo particular de la historiografía, tiene particular interés no sólo por su influencia en el desarrollo posterior de esta disciplina, sino por el planteamiento de problemas básicos acerca del conocimiento Debate intelectual en la historiografía Las distintas corrientes de pensamiento de la época se manifestaron claramente, como no podía ser menos, en la producción de libros de historia. Las ideas social-darvinistas, nacionalistas y democráticas afectaron también a la consideración del pasado. Lo más importante, sin embargo, fueron las consecuencias que el auge y la crisis del positivismo tuvieron para la metodología histórica. A fines del siglo XIX, la mayoría de los historiadores seguía practicando un tipo de historia que, en lo fundamental, era el modelo definido por Ranke en las primeras décadas del siglo: una historia basada en el análisis crítico de las fuentes -documentos principalmente- de carácter narrativo, contenido político y con un componente idealista muy acusado -al considerar que las ideas, encarnadas en hombres o instituciones, eran las raíces últimas del proceso histórico-. Frente a este tipo de historia, "historicista" en la terminología alemana de la época, ya a mediados del siglo XIX, surgió un nuevo modelo, la historia "positivista", igualmente fundamentada en el mayor número de fuentes auténticas, depuradas por la crítica, pero diferente de la anterior por el estilo, el contenido y la base filosófica; una historia más analítica que narrativa, que pretendía abarcar el comportamiento humano en toda su extensión, y no sólo lo político, y que trataba de encontrar la explicación última de los hechos en la misma naturaleza de las cosas y no en ningún tipo de realidad trascendental. En las tres últimas décadas del siglo, los historiadores continuaron practicando ambos tipos de historia -ola síntesis que surgió de ellos- y defendiendo sus fundamentos. Pero también apareció algo nuevo: tesis que afirmaban no sólo el carácter propio y específico del conocimiento histórico -esencialmente diferente del proporcionado por las ciencias de la naturaleza-, sino la condición básicamente subjetiva, es decir, particular y relativa, del mismo. Esto último no era sino consecuencia de la aplicación al campo particular de la historiografía de las nuevas 68 corrientes de pensamiento. Los historiadores positivistas franceses continuaron publicando obras importantes. Por ejemplo, el moderado N. D. Fustel de Coulanges, la monumental Historia de las Instituciones Políticas de la Antigua Francia, cuyo primer volumen apareció en 1875, en el que manifestaba que "la honesta búsqueda de la verdad siempre es recompensada". Y el más radical Hyppolite Taine que, en 1876, inició la publicación de Los Orígenes de la Francia Contemporánea, una obra que habría de tener una amplia influencia social. En ella, Taine reafirmó tanto una visión determinista de la historia, como sus convicciones antidemocráticas: "cuando un pueblo es consultado puede decir, a lo sumo, la forma de gobierno que le place, pero no la que necesita (…) Se trata de descubrir la Constitución, no de someterla a votación. Así nuestras preferencias serán vanas, pues ya de antemano habrá elegido por nosotros la Naturaleza y la historia, pues es seguro que no han de ser ellas las que se acomoden a nosotros". De la misma forma, en cuanto al método, volvió a expresar la semejanza entre la labor del historiador y la del naturalista y la creencia en la posibilidad de alcanzar, mediante la observación, un conocimiento verdadero del proceso histórico: "estoy ante el asunto como ante la metamorfosis de un insecto (…) Abandonando toda prevención, la curiosidad es científica y se dirige por completo hacia las fueras íntimas, que realizan la maravillosa operación. Esas fueras son la situación, las pasiones, las ideas, las voluntades de cada grupo y podemos distinguirlas y hasta casi medirlas. Las tenemos ante nuestra vista y no nos vemos reducidos a las conjeturas, a las adivinaciones dudosas, a los indicios vanos. Afortunadamente podemos ver a los hombres mismos, tanto su exterior como su interior". En Inglaterra, el positivismo historiográfico durante este periodo, representado por lord Acton y John B. Bury -sucesivos catedráticos de Historia Moderna de Cambridge-, fue moderado y ha sido interpretado, más bien, como una síntesis entre las tesis positivistas e historicistas; por una parte, estos autores expresaban una gran confianza en la posibilidad de alcanzar conocimientos definitivos gracias al acceso a nuevos documentos, pero, por otra, defendían una historia narrativa de acontecimientos singulares. Lejos quedaban las pretensiones extremas de Henry T. Buckle de establecer leyes generales y universales del comportamiento humano. La creencia en el carácter objetivo y potencialmente perfecto del conocimiento histórico destaca en la carta que lord Acton envió a los posibles autores de The Cambridge Modern History, como autor del proyecto: "En la medida que los archivos sean explorados (..) nos aproximamos a la etapa final del aprendizaje histórico. La larga conspiración contra el conocimiento de la verdad ha terminado prácticamente y, en todo el mundo civilizado, investigadores competentes se están aprovechando del cambio (..) Nuestro proyecto requiere que nada revele el país, la religión o el partido a los que el autor pertenezca. Es esencial no sólo porque la imparcialidad es el carácter de la historia legítima, sino porque el trabajo es realizado por hombres que actúan juntos con el único objetivo de incrementar el conocimiento preciso. La manifestación de opiniones particulares llevaría a tal confusión que la unidad del proyecto desaparecería". Por su parte, John B. Bury, expuso solemnemente, también en el Cambridge de 1902, la tesis de que la historia era una ciencia "ni más, ni menos", y que las dotes literarias formaban tanta parte del oficio de historiador como del oficio de astrónomo. La Historia Alemana de Heinrich von Treitschke comenzada en los años 1870 -que cubría el periodo entre la revolución francesa y la revolución de 1848- se ha considerado como la obra más representativa, tanto desde el punto de vista académico como popular, de la historiografía alemana inmediatamente posterior a la unificación. Leopold von Ranke, que había de vivir hasta 1886, era visto como un monumento viviente, un resto del pasado. En lugar del distanciamiento que él defendía -considerado ahora una lamentable indiferencia moral- Treitschke reclamaba el compromiso político del historiador en favor del nuevo Estado y su poder, al cual debían subordinarse todo tipo de consideraciones personales. En contra también de la idea de Ranke de equilibrio de poderes, Treitschke contemplaba las relaciones internaciona69 les como un campo de batalla para la supervivencia de los más fuertes y defendía una política exterior alemana agresiva dirigida contra Inglaterra, que incluía la construcción de una flota de guerra y el establecimiento de colonias. Todavía más que en otros países occidentales, la historia académica se convirtió en Alemania en un instrumento de educación y propaganda políticas. El desafío positivista en Alemania, el hogar de la tradición historicista, se produjo tarde, en la última década del siglo. Karl Lamprecht lo inició en 1891 con la publicación del primer volumen de su Historia Alemana, dando origen a lo que se conoce como polémica sobre el método. Según Lamprecht, la historia debería seguir los pasos de las ciencias de la naturaleza -que, desde hacia mucho tiempo, "habían superado la época en la que el método descriptivo distinguía los fenómenos en función exclusivamente de sus características específicas e individuales"- y tratar de establecer leyes generales de desarrollo en todos los aspectos de la vida humana, en lugar de ocuparse de acontecimientos singulares y únicos, referentes sólo a la esfera política. Los historiadores reaccionaron contra lo que consideraron un ataque del materialismo occidental a la tradición idealista alemana. En apoyo de sus tesis adujeron las reflexiones teóricas de los neo-kantianos W. Windelband y H. Rickert, y también las de W. Dilthey. En 1894, W. Windelband en un discurso rectoral en la universidad de Estrasburgo había establecido una distinción fundamental entre las ciencias de la naturaleza y la historia, en razón de su objetivo; las primeras, a las que dio el nombre de "nomotéticas", tenían por finalidad la formulación de leyes generales; la historia, por el contrario, a la que denominó ciencia "ideográfica", la descripción de hechos individuales. Poco después, Rickert amplió esta distinción al señalar que los historiadores utilizaban criterios valorativos que estaban ausentes en la labor de los científicos. En este ambiente cobraron nueva actualidad las ideas de W. Dilthey, un filósofo solitario y olvidado que, en 1883, había publicado la primera -y única- parte de la Introducción a las Ciencias del Espíritu, en la que se planteaba la forma como el historiador realiza su trabajo; éste, según Dilthey, consiste en una experiencia interna, en la recreación del pasado que el historiador lleva a cabo en función de su propia vida espiritual, y que se diferencia esencialmente del trabajo del científico, basado en la observación de materiales externos a él mismo. Por eso, concluía Dilthey, explicamos la naturaleza, pero sólo entendemos la historia. Los enfrentamientos y alianzas que se produjeron en esta polémica -que terminó versando sobre cuál era el campo al que el historiador debía prestar atención- no fueron completamente coherentes. Tanto K. Lamprecht como los historiadores tradicionales compartían la creencia fundamental en la objetividad del proceso histórico y en la posibilidad real de conocimiento. Pero esto era lo que los filósofos, a cuya autoridad acudieron los historiadores, venían a cuestionar seriamente. Los historiadores no fueron conscientes de las implicaciones subjetivistas contenidas en las ideas de sus aliados. Implicaciones que, por otra parte, ninguno de éstos sacó personalmente. Sería más tarde, en el ambiente pesimista que siguió a la primera guerra mundial, cuando una nueva generación de pensadores encontró en ellos las raíces de su propio relativismo epistemológico y ético. La edad de las masas Entre el 18 de mayo y el 29 de julio de 1899, delegados de un total de veintiséis países celebraron en La Haya, a instancias de Rusia, una conferencia internacional de paz con el doble objetivo de definir y humanizar las leyes de la guerra y crear algún tipo de mecanismo internacional de arbitraje que propiciase la solución pacífica de los conflictos. Al año siguiente, París fue sede, entre los meses de abril y noviembre, de una espectacular Exposición Universal que vino a ser una exaltación de los avances científicos y tecnológicos del siglo XIX, y que fue visitada por cerca de 40 millones de personas. Los dos acontecimientos revelaban una misma realidad: la extraordinaria confianza que los países desarrollados, y sobre todo Europa, parecían tener en sus valores y en el futuro. El progreso científico, sobre todo, pare70 cía incontenible. La electricidad, gran protagonista de la Exposición de París, cuyo uso se extendía desde la década de 1880, estaba transformando el trabajo mecánico, los transportes, la industria, la iluminación pública y doméstica y -por sus aplicaciones al teléfono, fonógrafo, máquinas de coser, ventiladores, estufas y similares- la misma vida cotidiana. En 1895, Guillermo Marconi (1874-1937) había inventado el telégrafo sin hilos, utilizando el descubrimiento de las ondas de radio hecho por Heinrich Hertz unos años antes: en 1901, Marconi envió señales a través del Atlántico, de Terranova a Cornualles. También en 1895, Wilhelm K. Röntgen (1845-1923) había descubierto los rayos X y los hermanos Louis y Auguste Lumière, proyectado en París la primera película animada. Antes, en 1885-86, Gottlieb Daimler (1834-1900) y Karl Benz (1844-1929) habían construido los primeros prototipos de automóvil perfeccionando ensayos sobre motores de gasolina de combustión interna hechos anteriormente, y John B. Dunlop había patentado el neumático. Muy poco después, en 1892, René Panhard (1841-1908) pudo poner a la venta los primeros coches comerciales. Tres años después, Rudolf Diesel patentó un motor distinto, de aceite pesado. En 1896, comenzó la fabricación de automóviles en Coventry (Inglaterra), Detroit (EEUU) y Auchincourt (Francia), por iniciativa, respectivamente, de Harry S. Lawson, Henry Ford y Armand Peugeot. En 1899, se les sumaron Louis Renault y Giovanni Agnelli con fábricas en Billancourt y Turín, respectivamente. Casi al mismo tiempo, en 1903, los hermanos Orville y Wilbur Wright realizaron el primer vuelo en un aeroplano en Kitty Hawk, Carolina del Norte: "es a las razas europeas -escribiría Bertrand Russell en 1915, expresando lo que era una convicción universal, en Europa y fuera de ella, a quienes el mundo debe más de lo que posee en pensamiento, ciencia, arte, ideales de gobierno, esperanza de futuro". Desde luego, en 1900, Europa mandaba en el mundo, como diría expresivamente algo después el filósofo español Ortega y Gasset. De una población mundial estimable en aquel año en torno a los 1.600 millones de habitantes, la población europea sumaba unos 400 millones, y la de los imperios europeos en África, Asia y América, otros 500 millones. Sólo la población del imperio británico, que incluía Canadá, Australia, la India, Birmania, Sudáfrica, Egipto, Nigeria y muchos otros territorios, se aproximaba a los 400 millones. Las formas de vida europeas se extendieron fuera del continente. Desde mediados del siglo XIX y hasta la década de 1930, cerca de 60 millones de europeos -británicos, irlandeses, italianos, rusos, alemanes, centroeuropeos, españoles, portugueses, suecos y noruegos, principalmente-, emigraron fuera de Europa: 34 millones a Estados Unidos de América, y cifras inferiores, pero significativas, a Argentina, Canadá, Brasil y Australia. En 1870, Europa producía en torno al 80 por 100 de toda la producción industrial del mundo; en 1913, cerca del 60 por 100. Era verdad que muchas de las innovaciones tecnológicas de los últimos decenios del siglo XIX y primeros años del XX procedían de Estados Unidos, como el teléfono (patentado por Alexander G. Bell en 1876), la bombilla incandescente (Thomas A. Edison, 1879), la linotipia (Mergenthaler, 1885), la cámara fotográfica portátil (G. Eastman, 1888), las máquinas de escribir, las calculadoras, los micrófonos, las metralletas y un larguísimo etcétera. Pero a Europa se debieron todavía aportaciones decisivas. Así, innovaciones inglesas fueron los métodos que revolucionaron la fabricación del acero (Bessemer, Siemens-Martin, Thomas-Gilchrist), la turbina de vapor (Charles Parsons, 1884) y los neumáticos. Invención alemana fueron los motores de combustión interna, el automóvil, la dínamo eléctrica y la tracción eléctrica. Alemania tuvo, además, un papel preponderante en el desarrollo tanto de la industria de la electricidad como de la industria química colorantes, pinturas, fibras, fertilizantes, medicinas, insecticidas, cosméticos, plásticos-, cuyas aplicaciones cambiaron radicalmente la vida: la aspirina, por citar un solo ejemplo, fue sintetizada en ese país en 1899. Sobre todo, la ascendencia del pensamiento, del arte y de la literatura europeos era indiscutible. Londres, con sus seis millones y medio de habitantes, era en 1900 la ciudad más grande del mundo, el prototipo, como veremos, de la vida moderna; 71 París, con 2,7 millones, era el centro del arte y de la vida elegante, que tenía su prolongación en Montecarlo, Deauville, Niza, Brighton, el Lido veneciano y Baden-Baden. Berlín, Viena -la ciudad de Schnitzler, Karl Kraus, Schoenberg, Anton Webern, Alban Berg, Wittgenstein, Klimt, Egon Schiele, Kokoschka, Stephan Zweig, Hugo von Hofmannsthal, Adolf Loos, Robert Musil y Sigmund Freud-, Praga, Munich, Barcelona, Roma, Florencia eran los epicentros del modernismo. Hasta un país nuevo y dinámico como Estados Unidos parecía fascinado por el legado histórico y artístico de la civilización europea: su mejor novelista, Henry James (18431916), hizo de ello el tema de sus mejores obras. En efecto, el fin de siglo, la belle époque, las dos últimas décadas del siglo XIX y primeros años del XX, fueron para Europa -o para una parte de ella- y para Estados Unidos una etapa de transformación sin precedentes, en la que se alteraron sustancialmente las estructuras de la sociedad y de la política, las formas de la vida cotidiana, el comportamiento colectivo, las relaciones sociales y la organización de la producción, del trabajo y del ocio. Dos hechos fueron determinantes: la llamada "segunda revolución industrial" y el espectacular crecimiento que la población, y sobre todo la pobla ción urbana, experimentó en ese tiempo. Industrialización y desarrollo La segunda revolución industrial fue, ante todo, la revolución del acero y de la electricidad, de las máquinas-herramientas, del sector químico, del automóvil y de los medios de comunicación. Fue el resultado de la coincidencia y acumulación de una serie de circunstancias y factores favorables: a) innovaciones tecnológicas como las ya mencionadas; b) disponibilidad abundante de recursos básicos como carbón, mineral de hierro, saltos de agua y bosques; c) gran dinamismo empresarial; d) efecto acumulado de la extensión desde mediados de siglo de la educación y de la alfabetización; e) formidable expansión de los medios de transporte (ferrocarriles, grandes barcos de vapor, carreteras) y de los tráficos internacionales de mercancías, capital, mano de obra y tecnología; f) cambios en la organización de las empresas (sociedades anónimas, grandes corporaciones, grandes grupos financieros y bancarios, grandes factorías integradas: U.S.Steel Corporation, Krupp, Schneider-Creusot, Cockerill, Ford Motor Company, A.E.G., Siemens, Vickers, etc); g) desarrollo de los mercados domésticos y del comercio internacional, sobre todo entre los propios países desarrollados, favorecido por la estabilidad del sistema monetario internacional tras la aceptación general del patrón oro como valor de reserva, comercio que resistió bien el "retorno al proteccionismo" que se produjo en todas las economías europeas -salvo Gran Bretaña, Holanda, Bélgica y Dinamarca- y en la norteamericana desde 1879-80. A pesar de que entre 1876 y 1914 los países europeos adquirieron unos 17 millones de kilómetros cuadrados, los imperios coloniales tuvieron, en cambio, incidencia menor. La colonización sistemática de Angola y Mozambique por Portugal, realizada precisamente en esta época, o la ocupación de Libia por Italia en 1912, no aliviaron la situación de atraso de las economías italiana y portuguesa. El valor que para las industrias química y eléctrica, motores del desarrollo de Alemania, pudieron tener el Camerún, Tanganika o el África Sudoccidental -territorios adquiridos por aquel país a partir de 1884- resultó literalmente nulo. La India fue, ciertamente, un buen mercado para la industria textil británica y Francia, por su parte, rentabilizó de distintas formas la colonización del norte de África. Pero los gastos que para las economías británica y francesa -los dos mayores imperios coloniales- supusieron el mantenimiento de los ejércitos y de las administraciones imperiales y las inversiones en infraestructuras (caso de la India) probablemente sobrepasaron a los beneficios derivados del control de aquellos mercados y de la explotación de determinadas materias primas de los mismos (y en todo caso, muchas de las colonias -por ejemplo, el Sáhara- eran territorios escasamente poblados y muy pobres). El capital británico prefirió invertir en territorios de colonización anglosajona (Canadá, Australia, Nueva Zelanda) y en 72 economías y mercados que le garantizasen altas tasas de reembolso y una fuerte demanda, como Estados Unidos o Argentina. Europa, Norteamérica e Ibero América, esto es, los continentes no colonizados, recibían en 1914 el 70 por 100 del total de las inversiones extranjeras (de las que el 43 por 100 eran británicas, el 20 por 100 francesas y el 13 por 100 alemanas). Para el capital británico, importaban más las rentas de fletes, seguros y depósitos en los bancos londinenses que la inversión en aventuras industriales en, el Imperio. Para la economía francesa- una economía que hasta 1945 siguió siendo mayoritariamente agraria y cuyos sectores más dinámicos como los vinos, el champaña, el turismo, los cosméticos o los automóviles se orientaron desde antes de 1914 al consumo de lujo-, las inversiones exteriores más rentables fueron los ferrocarriles en Rusia, América Latina, España y Portugal, no las colonias, que sólo absorbieron un 10 por 100 del total de la inversión exterior francesa. En 1914, debido a la importancia que en sus economías tenía la venta de equipos industriales, los mejores mercados para los países desarrollados eran los otros países desarrollados. La aportación de las colonias a la renta nacional de los imperios coloniales no fue porcentualmente relevante. Aunque las colonias beneficiaron "decisivamente" a ciertos sectores eco nómicos y a determinadas empresas -que, por otra parte, habrían obtenido probablemente similares beneficios por vía comercial, sin necesidad de conquista militar-, el imperialismo resultó, desde el punto de vista económico, atávico "y falto de objetivos", como observó en 1919 el economista austriaco Joseph Schumpeter, y motivado más por razones militares y de prestigio que por razones económicas. La segunda revolución industrial afectó desigualmente a los distintos países, aunque sus consecuencias se dejaron sentir en todo el mundo. Gran Bretaña, el país de la primera revolución industrial, retenía aún un formidable potencial económico y era, a fines del siglo XIX, el país más desarrollado del planeta. En 1907, la agricultura suponía ya sólo el 7 por 100 del Producto Interior Bruto (frente al 43 por 100 de la industria y el 50 por 100 de los servicios). En 1880, la población urbana representaba el 67,9 por 100 de la población total (41,9 millones en 1901). En 1913, Gran Bretaña, merced a su marina mercante, puertos y astilleros, y a sus exportaciones de tejidos, carbón, acero y maquinaria, seguía liderando el comercio mundial: controlaba el 17 por 100 del total, frente al 15 por 100 de Estados Unidos y el 12 por 100 de Alemania. Era el segundo país productor de carbón (292 millones de toneladas; Estados Unidos, 571; Alemania, 279); el tercero, en acero (8,5 millones de toneladas; Estados Unidos, 34,4; Alemania, 17,6); y ocupaba las primeras posiciones, con Estados Unidos y Alemania, en consumo y producción de electricidad, número de vehículos de motor producidos o matriculados, y en actividad portuaria y densidad ferroviaria por kilómetro cuadrado. La City de Londres era el gran centro financiero del mundo. Entre 1870 y 1913, la economía británica había crecido a la nada desdeñable tasa del 2,2 por 100 anual, a pesar de la desaceleración que sufrió durante la llamada "gran depresión" de 1873 a 1896. Gran Bretaña, sin embargo, no ejercía ya el incuestionable liderazgo industrial del mundo desarrollado como había ocurrido hasta entonces. Fue perdiendo gradualmente posiciones ante Estados Unidos y Alemania. Ello pudo deberse a varias razones: al mismo desarrollo industrial de esos otros países; al desinterés que en adaptarse al cambio mostró una economía que, pese a todo, seguía siendo próspera y competitiva; al creciente trasvase de recursos desde la industria al sector de servicios (mayor que en ningún otro país); a la complacencia y prudente conservadurismo del empresariado y capital británicos que prefirieron las rentas seguras de las industrias tradicionales y de las bolsas, seguros, préstamos e inversión urbana a los riesgos implícitos en las innovaciones tecnológicas y en las aventuras industriales; al fracaso de una educación elitista que prefirió la formación en las humanidades clásicas en Oxford y Cambridge a la preparación técnica y científica; a los propios ideales dominantes entre las clases dirigentes británicas- la respetabilidad social, el club exclusivista, las buenas maneras, la mansión en el campo, el ocio elegante-, demasiado impregnados de 73 valores aristocráticos y de nostalgia por el mundo rural (tal como ejemplificó en forma novelada John Galsworthy en su conocida obra La saga de los Forsyte, cuyo primer volumen se publicó en 1906). En cualquier caso, la irrupción de Alemania (y fuera de Europa, de Estados Unidos) como gran potencia industrial y económica y como centro del pensamiento científico constituyó el hecho más trascendente y de mayores consecuencias de la segunda revolución industrial. También las causas fueron varias: primero, la existencia de formidables yacimientos de carbón en el Ruhr, en el Saar y en Silesia, de yacimientos de hierro en Lorena- ocupada desde 1871- y en la región de Sauerland, y de potasio en Stassfurt-Leopoldshall; segundo, la estrecha relación entre la industria y la banca, en particular de los cuatro bancos D (Deutsche, Dresdener, Diskontogesellschaft y Darmstädter); tercero, la cartelización de la economía, esto es, la tendencia a la unión monopolista de las empresas de un sector (como el Sindicato Westfaliano-Renano del Carbón, la Unión de Acero, I.G. Farben, A.E.G., Siemens-Schuckert, Krupp, Thyssen...); cuarto, la atención de la industria a la investigación científica, notable sobre todo en el sector químico; quinto, la fuerte demanda interna, por lo menos en el caso del acero y del carbón, impulsada por la construcción de ferrocarriles, por el crecimiento de la flota mercante y por el desarrollo de la industria de armamentos (la red ferroviaria alemana creció de 18.876 kilómetros en 1870 a 61.749 en 1914; el tamaño de la flota pasó de 982.000 toneladas en 1870 a 3.000.000 en 1912); sexto, el talento de los nuevos empresarios, como Emil Rathenau, el impulsor de A.E.G. , Werner von Siemens y muchos otros. Pero igualmente decisivos pudieron ser otros dos factores: el fuerte sentimiento nacional alemán, revigorizado tras la unificación del país y la proclamación del Imperio en 1871, después de la victoria sobre Francia en la guerra franco prusiana de 1870; y la ética del trabajo, el sentido de la disciplina laboral, que desde pronto mostraron empresarios, técnicos y trabajadores alemanes (por lo que no sorprende que Max Weber escribiera su conocido estudio sobre La ética protestante y el espíritu del capitalismo en 1901, justo cuando culminaba el formidable despegue industrial alemán). Fuese como fuese, el crecimiento de la economía alemana entre 1870 y 1914 fue extraordinario especialmente en las industrias del acero y del carbón y en los sectores eléctrico y químico, con esa doble característica ya mencionada: grandes concentraciones empresariales y alianza banca-industria. A pesar de las recesiones de 1900 y 1907-8, la economía alemana creció entre 1870 y 1913 a una tasa del 2,9 por 100 anual y el sector industrial, al 3,7 por 100. Entre 1880 y 1910, la producción de acero se multiplicó 25 veces (690.000 toneladas en 1880; 17,6 millones, en 1913); la de carbón pasó de 89 millones de toneladas en 1890, a 279 millones en 1913; la producción de ácido sulfúrico buen exponente del sector químico- creció de 420.000 toneladas en 1890 a 1.727.000 toneladas en 1913; la de electricidad, de 1 a 8 millones de kilovatios-hora entre 1900 y 1913. El valor del comercio exterior alemán se cuadruplicó entre 1870 y 1913. En 1913, Alemania era el segundo país industrial del mundo por detrás de Estados Unidos y por delante de Gran Bretaña. Aunque en 1910-13 el sector primario aún empleaba al 35,1 por 100 de la población activa, un 37,9 por 100 de ésta trabajaba en la industria y un 21,8 por 100 en el sector servicios. La industria representaba, además, el 44,6 por 100 del PIB. Bélgica, que merced a su tradición textil y a sus recursos carboníferos y minerales se había industrializado muy tempranamente, desarrolló, sobre todo desde 1880, una importante industria siderúrgica -la empresa Cockerill, de Lieja, vino a ser una de las principales de Europa-, se especializó en la instalación de tranvías y trenes eléctricos y, a raíz de los trabajos de Ernest Solvay (1838-1922), en la producción de sosa cáustica. El crecimiento del comercio internacional, más la electricidad, impulsaron el desarrollo económico de países previamente no industriales y sin recursos carboníferos, como Holanda, Dinamarca, Suiza, Noruega y Suecia (que tenía, en cambio, grandes reservas de mineral de hierro). Ello dio pie a la industrialización y comercialización de productos alimenticios derivados de la agricultura y ganadería -la 74 mantequilla de Dinamarca, las maderas y el pescado de Noruega y Suecia, la hortifloricultura de Holanda, quesos, leche condensada y chocolates de Suiza-, y a la especialización en sectores nuevos como la electrotecnia (caso de la empresa holandesa Phillips, de Eindhoven) y la industria química y sus múltiples manifestaciones. Suiza se convirtió en uno de los grandes fabricantes de productos farmacéuticos; Holanda, de fertilizantes y Suecia, de estos últimos más papel, explosivos y rodamientos metálicos. Países en situación geográfica muy ventajosa por su proximidad a Gran Bretaña y Alemania, sin grandes desequilibrios o territoriales o demográficos, con poblaciones relativamente alfabetizadas, con buenas comunicaciones, Holanda, Dinamarca, Suiza, Noruega y Suecia se integraron entre 1870 y 1913 en la Europa del desarrollo: todos ellos tuvieron en esos años tasas de crecimiento medias anuales iguales o superiores a las de Gran Bretaña y, en algunos casos, superiores incluso a las de Alemania. Francia fue un caso singular al menos por tres razones: por su bajo crecimiento demográfico, por el considerable peso de la agricultura en su economía- una agricultura, además, de pequeños propietarios y fuertemente protegida tras el desastre que para los viñedos supuso la invasión de filoxera en la década de 1870-, y por el dominio de la pequeña empresa en el sector industrial. Así, debido al continuado descenso de la natalidad, la población francesa creció sólo de 37 millones de habitantes en 1880 a 39 millones en 1900 y a 39,6 millones en 1910. En 1896, la agricultura representaba el 44,7 por 100 del total de la población activa del país y la población rural suponía cerca del 60 por 100 de la población total. En 1901, Francia sólo tenía 15 ciudades de más de 100.000 habitantes (frente a 50 en Gran Bretaña y 42 en Alemania). Según el censo de 1906, sólo 574 empresas, el 10 por 100 del total, empleaban más de 500 obreros; el 80 por 100 eran talleres con menos de 5 empleados cada uno. La estructura social y económica de la Francia de la "belle époque" era, pues, muy estable y conservadora (como revelaría, por ejemplo, En busca del tiempo perdido, de Proust, cuyo primer volumen se publicó en 1913). A diferencia del resto de los europeos, los franceses emigraron muy poco: entre 1880 y 1914, sólo lo hicieron unos 885.000, la mayoría a Argelia. El éxodo campo-ciudad fue también comparativamente menor: en 1906, uno de cada veinte franceses vivía aún en la provincia de nacimiento. Francia parecía haber optado por una vía equilibrada y relativamente armónica hacia el desarrollo. Era, por descontado, un país con obvios desequilibrios regionales y sociales, como revelaron los violentos conflictos que, a partir de 1906-07, estallaron tanto en el sector vitícola, como en distintos sectores industriales. Pero el dinamismo de su economía era mayor que lo que parecía sugerir aquella imagen de estabilidad. Primero, por el volumen de su comercio, Francia era en 1914 el cuarto país del mundo después de Gran Bretaña, Estados Unidos y Alemania (además de ser, tras las conquistas de los años 1880-1895, el segundo imperio colonial). Era también el cuarto país industrial: su producción de carbón (40 millones de toneladas anuales en 1910-14) y acero (4,5 millones de toneladas en 1914) era, sin duda, muy inferior a la de Gran Bretaña y Alemania, pero no era en absoluto desdeñable: los complejos siderúrgicos creados por Schneider en Le Creusot y por Wendel en Longwy podían equipararse a los mejores de Europa. Segundo, una parte de la agricultura francesa se modernizó sensiblemente antes de 1914, mediante la introducción de maquinaria agrícola, el uso de fertilizantes, la intensificación de los rendimientos y la especialización en productos de calidad como vinos y "champagne": el proteccionismo, sancionado por los aranceles de 1892, fue suficientemente flexible como para no dañar en exceso las exportaciones de esos productos. Tercero, la mentalidad dominante en una sociedad de agricultores, pequeños empresarios, profesionales y rentistas, favoreció el ahorro: los recursos de los cuatro principales bancos de depósito se incrementaron en un 2.500 por 100 entre 1870 y 1913. Cuarto, la industria francesa se incorporó pronto a los nuevos sectores creados por la segunda revolución industrial. Las industrias química (como Poulenc, de Lyon), eléctrica y del automóvil se desarrollaron vigorosa75 mente. Por ejemplo, la producción francesa de electricidad, basada en la energía hidráulica, se multiplicó ocho veces entre 1900 y 1914. En 1914, Francia producía unos 45.000 vehículos de motor (Panhard, Peugeot, Renault y Citröen), algo más que Gran Bretaña. El país era igualmente uno de los pioneros en la aviación. El ingeniero Louis Bréguet (1880-1955) fue uno de los primeros constructores de aviones. El también ingeniero y constructor Louis Blériot (1872-1936) fue el primer aviador en cruzar el Canal de la Mancha (1909). No sería casual, por tanto, que, como se repetirá más adelante, fuese un escritor francés, Saint Exupéry (1900-1944) quien hiciera, ya en los años 30, la primera evocación poética y romántica de la aviación. En suma, la economía francesa registró una tasa de crecimiento medio anual entre 1870 y 1913 del 1,6 por 100; la producción industrial del 2 al 2,8 por 100. Superada la depresión de las décadas de 1870 y 1880, la economía francesa conoció un verdadero "boom" desde 1896, y sobre todo, entre 1905 y 1914 en que creció a una tasa del 5,2 por 100 anual. La evolución de Italia, Rusia, Imperio austro-húngaro y Europa del Sur (Portugal, Grecia, España) fue muy distinta. En casi todos esos países, se crearon enclaves industriales, a veces regiones enteras (casos de Bohemia y Lombardía), equiparables por su modernidad, capacidad y calidad productivas a las zonas más dinámicas de la Europa desarrollada. Pero, en general, esos países constituían antes de 1914, y aun mucho después, otra Europa, una Europa atrasada y marginal, en la que se integraban también los importantes enclaves de subdesarrollo que aún subsistían en la Europa industrial, urbana y moderna, como Irlanda, parte de Escocia y del norte de Inglaterra, y zonas del centro y sur de Francia y del este de Alemania. Era una Europa marcada por la pobreza, el analfabetismo, los bajos niveles de vida y las bajas condiciones sanitarias, anclada o en unas agricultura y ganadería de subsistencia- casos del Mezzogiorno italiano, de Grecia, de la Galicia polaca, de Serbia, Bulgaria y de muchos territorios balcánicos y caucásicos de los imperios austro-húngaro, otomano y húngaro-, o en la gran propiedad latifundista, perteneciente a la nobleza absentista y explotada por colonos, arrendatarios y jornaleros, caso de una gran parte de la Europa del Este y en especial, de Prusia, Rusia, Hungría y Rumania. Baste ver los casos italiano y ruso. Italia experimentó entre 1896 y 1914 su primer milagro económico. El PIB pudo haber crecido en esos años en un 45 por 100; el valor de la producción industrial se duplicó entre 1896 y 1911. Entre 1896 y 1908, la producción de hierro y acero -de las acerías de Piombino, Savona, Terni, Portoferraio y Bagnoli- creció a una tasa del 12,4 por 100 anual, alcanzando el millón de toneladas en vísperas de la I Guerra Mundial. La red ferroviaria pasó de 9.290 kilómetros en 1880 a 18.873 en 1913; la producción de electricidad, basada en los saltos de agua de los Alpes, de 140.000 kilovatios-hora en 1900 a 2 millones en 1913, cifra superior incluso a la de Francia. El milagro se apoyó, además, en industrias nuevas -maquinaria, metalurgia, química-, que desplazaron como motor de la economía a los sectores tradicionales (textil, alimentación), algunos de los cuales, no obstante, se modernizaron considerablemente como, por ejemplo, la industria de la seda con centro en Milán, uno de los principales sectores de las exportaciones italianas, la fabricación de pasta, el alimento nacional italiano, o la de aceite de oliva envasado. Parte de ese desarrollo -que se desaceleró, conviene advertirlo, entre 1908 y 1913se debió al apoyo del Estado, a través del estímulo que dio a la construcción ferroviaria y a la construcción naval, y a través de la política de protección arancelaria adoptada en 1887. Pero se debió en gran medida a la capacidad que los empresarios italianos, apoyados en una banca nueva creada a fines del siglo XIX según los esquemas de la banca alemana, mostraron para competir en los mercados creados por las innovaciones técnicas e industriales del momento. Ya quedó dicho que Agnelli creó FIAT en 1899. Para 1907, había otras seis importantes fábricas de automóviles (como Alfa Romeo de Milán, Lancia de Turín y Maserati de Bolonia) y un número muy elevado de empresas dedicadas a la producción de motocicletas y bicicletas y de materiales auxiliares de la industria del motor (como neumáticos, sector en el 76 que la iniciativa de G. B. Pirelli daría lugar a otro de los grandes éxitos empresariales del país). Los italianos destacarían desde el primer momento por la calidad y elegancia de las carrocerías y la potencia de sus automóviles y motos de competición. Antes de 1914, los automóviles italianos rivalizaban en plano de igualdad con los franceses, ingleses y alemanes por el mercado europeo. FIAT construyó, además, su primer aeroplano en 1907. Camillo Olivetti, empresario socialista y judío, se implantó pronto en otro mercado de vanguardia, las máquinas de escribir, que empezó a fabricar en Ivrea (Piamonte) en 1908. En la "edad giolittiana", el equivalente italiano de la "belle époque", Italia recuperó, por tanto, parte del terreno perdido respecto a los países más industrializados. La estructura del sistema económico del país se transformó. La mitad norte y sobre todo, el triángulo Milán-Turín-Génova, completado por una magnífica red de ciudades de tipo medio (como Brescia, Cremona, Bérgamo, Mantua, Verona, Florencia, Venecia), bien servido por la electricidad generada en las zonas alpinas, bien integrado tras la terminación de la red ferroviaria -también altamente electrificada- y apoyado en un entorno rural, la cuenca del Po, próspero y moderno, se convirtió en una de las zonas más dinámicas de toda Europa. Con todo, Italia seguía siendo un país predominantemente agrario. En 1913, la agricultura todavía suponía el 38 por 100 del PIB (7 por 100 en Gran Bretaña; 23,4 por 100 en Alemania) y la población activa agraria, unos 9 millones, el 60 por 100 del total de la población activa. Pero la industria generaba ya el 24,2 por 100 del PIB (frente al 19 por 100 en 1900) y, junto con los servicios, empleaban al 40 por 100 de la población activa, esto es, a unos 5 millones y medio de trabajadores. El problema de Italia era el que los llamados "meridionalistas" venían planteando casi desde el mismo momento de la unificación en 1870: que el "Mezzogiorno" -Campania, Molise, Apulia, Basilicata, Calabria, Sicilia, la Sicilia novelada por Giovanni Verga- era una de las regiones más atrasadas de toda Europa. Esas provincias proporcionaron el grueso de la emigración italiana: 1.580.000 italianos emigraron fuera de Europa, a Estados Unidos y Argentina, principalmente, entre 1891 y 1900; otros 3.615.000 lo hicieron entre 1901 y 1910, y otros 2.194.000 entre 1911 y 1920 (cifras sólo superadas en valor absoluto por las del país más desarrollado del mundo, Gran Bretaña-8 millones de emigrantes en los mismos años- pero no en valor relativo: Italia tenía en 1900 una población de 33,9 millones y Gran Bretaña; de 38,2 millones). Los desequilibrios eran aún más acentuados en Rusia, el gigantesco imperio zarista de 22 millones de kilómetros cuadrados, extensión sólo superada por China, y una población en 1900 estimada en torno a los 132 millones de habitantes, verdadero conglomerado, además, de etnias y pueblos: rusos (55 millones en 1897), ucranianos (22 millones), bielorrusos (6 millones), judíos (5 millones), polacos (25,1 millones), finlandeses (2,7 millones), turco-tártaros (1 millón), georgianos (1,3 millones), armenios (1,1 millones). Merced al esfuerzo del Estado -no del mercado-, esto es, a la fuerte protección arancelaria y a la política de modernización de infraestructuras impulsada por Sergei Witte (1849-1915), ministro de Hacienda entre 1892 y 1903, y a las inversiones de capital extranjero, Rusia experimentó un sensible desarrollo industrial y urbano entre 1870 y 1914. El esfuerzo se basó, esencialmente, en cuatro sectores: la industria textil (algodón y lana); la minería e industria pesada, centradas en la cuenca del Donetz, al sur de Rusia, cerca del mar Azov, zona de grandes recursos de carbón y de mineral de hierro que permitieron la creación de un gran centro siderúrgico en Krivoi Rog; el petróleo, gracias a los pozos de Bakú, en Azerbaiján, y de otras localidades del Cáucaso; y los ferrocarriles. Los resultados, en términos absolutos, fueron espectaculares. La red de ferrocarril, que en 1860 sólo tenía 1626 kilómetros, era en 1900, con 53.234 kilómetros, la más amplia de Europa y aún seguiría extendiéndose (70.156 kilómetros en 1913): el Transiberiano se completó en 1904. La producción de hierro y acero, insignificante en 1880, llegaba a los 9,5 millones de toneladas en 1913, y la de carbón, a los 32 millones de toneladas. En vísperas de la I Guerra Mundial, Rusia era, por el volumen de su producción industrial, el quinto 77 país del mundo: entre 1885 y 1914, su producción creció a una media anual del 5,72 por 100, cifra probablemente incomparable. Si en 1880 la población urbana se cifraba en unos 10 millones de habitantes, en 1914 se acercaba a los 30 millones, casi el 20 por 100 de la población total. Veinte ciudades tenían a principios de siglo más de 100.000 habitantes: San Petersburgo, con 1.267.000 habitantes en 1900; Moscú, 989.000; Varsovia, 423.000; Odessa, 405.000, Lodz, Riga, Kiev, Tiflis, Vilna, Kazán, Bakú y otras. Al igual que Francia, Rusia vivió un verdadero "boom" entre 1908 y 1914. Rusia era, pese a todo ello, un país atrasado y eminentemente rural. Según el censo de 1897, el 81,5 por 100 de la población eran campesinos. Por lo menos, dos terceras partes vivían en aldeas y trabajaban en tierras de propiedad comunal, mediante un sistema de adjudicación de parcelas individuales. En contraste, las propiedades de la nobleza (el 1 por 100 de la población a fines del siglo XIX) suponían, en 1914, sólo la décima parte del total de la tierra arable; los "kulaks", burguesía rural de propietarios acomodados y producción orientada al mercado, no representarían en 1900 más del 3 por 100 del total de la población campesina. Tal vez fuese ésa la principal causa del atraso de Rusia: la propiedad comunal de la tierra, particularmente importante en las regiones centrales del Volga y del Don, configuró una agricultura de subsistencia, descapitalizada y sin incentivos, fuertemente endeudada (debido a los impuestos indirectos y al impuesto de capitación que cada comuna debía pagar al Estado), de bajísima productividad, explotada por sistemas y técnicas de trabajo primitivas y tradicionales (se araba por lo general a mano, por la escasez de animales) y sometida a una fuerte presión demográfica. El campo ruso- castigado de forma permanente por una climatología verdaderamente adversa- sufrió gravísimas crisis en 1891-92 (sequías, cosechas desastrosas, hambre, epidemias de cólera y tifus) y de nuevo, en 1900-03. La cuestión de la tierra sería, como habrá ocasión de ver, la gran cuestión rusa en los años inmediatamente anteriores a la I Guerra Mundial. La industrialización, por tanto, avanzó notablemente en toda Europa en los años de la "segunda revolución industrial" y en gran medida, transformó, o estaba empezando a hacerlo, las estructuras básicas de las diversas y muy diferentes economías europeas. La luz eléctrica y los tranvías, que fueron instalándose paulatinamente en las principales ciudades y núcleos de población europeos desde la década de 1890, y luego, sobre todo después de 1914, el teléfono, el automóvil y el cine, más el formidable aumento que registró la oferta de bienes de consumo, cambiaron la vida cotidiana y mejoraron sin duda el nivel medio de vida. La aplicación del acero a la fabricación y construcción de puentes, edificios -como las estaciones de ferrocarril-, vigas, raíles, barcos, material ferroviario, máquinas, motores y similares permitió un desarrollo formidable de la construcción y de los transportes: más de 100.000 kilómetros de ferrocarril se abrieron en toda Europa entre 1870 y 1914. El aumento de las redes ferroviarias y de las carreteras, la extensión del uso de trenes, tranvías eléctricos, barcos de vapor, automóviles, motocicletas y bicicletas -estas últimas, de excepcional utilidad para las clases trabajadoras por su escaso precio- abarataron y democratizaron los transportes, multiplicando de forma extraordinaria las posibilidades de movilidad física de la población: sin aquéllos, ni el éxodo rural, ni la emigración, ni la expansión de las ciudades fuera de sus cascos históricos, habrían podido alcanzar el volumen que alcanzaron entre 1890 y 1914. Crecimiento demográfico La vitalidad de la sociedad europea se materializó en el crecimiento de su población, que aumentó de unos 274 millones en 1850 a 423 millones en 1900. Puesto que las tasas de natalidad disminuyeron -del 37,2 por 1000 en 1850 al 35,6 en 1900 en Alemania; del 33,4 al 28,7 en Gran Bretaña; del 26,8 al 21,3 en Francia; del 38 al 33 en Italia-, el crecimiento de la población se debió al descenso aún mayor que registraron las tasas de mortalidad y, sobre todo, de la mortalidad infantil (menores de 1 año). En efecto, en países como Alemania, 78 Francia y Gran Bretaña, la mortalidad descendió del 20-25 por 1000 en 1850 a niveles entre el 15 y el 19 por 1000 en los años 1900-1913 (y en Italia, por tomar un país atrasado, del 30 por 1000 al 20 por 1000 en los mismos años). La esperanza de vida que en los años 1850-60 podía cifrarse en Inglaterra y Francia en torno a los 40 años, se aproximaba a los 48 años en 1900. Aunque epidemias de viruela, tifus y cólera todavía causarían estragos en Europa en las últimas décadas del siglo XIX -la última pandemia de cólera, por ejemplo, tuvo lugar entre 1884 y 1891-, el retroceso de la mortalidad tuvo mucho que ver con el progreso material que la vida europea experimentó desde mediados del XIX, y con la mejora generalizada de los niveles de vida, incluidos los de las zonas rurales más deprimidas. Los avances en la medicina y, sobre todo, en la vacunación preventiva, debida a los descubrimientos de Louis Pasteur (1822-1895), fueron decisivos. El propio Pasteur desarrolló en los años ochenta vacunas contra el carbunco y contra la rabia: la creación en 1889 del Instituto de su nombre fue capital para el posterior desarrollo de toda la microbiología. También en la década de 1880, el bacteriólogo alemán Robert Koch (1843-1910) descubrió los bacilos de la tuberculosis y del cólera, y Kebbs y Löffler, el de la difteria (1884). En 1890, von Behring (1854-1917) y Sh. Kitasato (1852-1931) consiguieron preparar el suero antidiftérico. Otros hallazgos -debidos a Roux, Yersin, Behring, Bela Schick, Ronald Ross, el español Jaime Ferrán, Ehrlich, Calmette y un largo etcétera- hicieron comprender las causas de la peste bubónica, del tifus, de la difteria, del tétanos, de la influenza, del paludismo y de otras enfermedades contagiosas, y permitieron que se empezara a controlar su desarrollo (y el de otras conocidas de antes, como la viruela). El ya citado descubrimiento de los rayos -X (Röntgen, 1895) tuvo igualmente aplicaciones inmediatas en medicina interna. A principios de siglo, se lograron avances decisivos en la clasificación de los grupos sanguíneos y en la suturación de vasos, lo que permitió proceder a transfusiones de sangre, se desarrolló el electrocardiograma (1903) y se consiguió combatir la tos ferina (Bordet, 1902). En 1909, Paul Ehrlich sintetizó el salvarsán y logró, así, tratar eficazmente la sífilis; en 1914 se dio ya con una eficaz vacuna antitetánica. El desarrollo que paralelamente, esto es, entre los años 80 del siglo XIX y 1914, tuvieron la cirugía, las técnicas operatorias y la traumatología y en general, las distintas especialidades médicas (ginecología, endocrinología, oftalmología, etc.), más las mejoras del instrumental quirúrgico, la aparición de numerosos fármacos y medicamentos nuevos, la extensión de hospitales y centros asistenciales (y de los cuerpos de enfermeros), completaron lo que fue una verdadera revolución: la medicina cambió y mejoró radicalmente la vida. Otros dos factores fueron igualmente decisivos: los progresos que se lograron en la regulación e higienización de la vida colectiva por iniciativa de las distintas administraciones públicas -sobre todo, en los países más desarrollados-, y las mejoras que experimentaron dietas alimenticias y viviendas, también en parte por la intervención de las autoridades. De todo ello, lo sustancial fueron obras como la traída de aguas a los grandes núcleos de población, su servicio a domicilio y el control de su potabilidad, la extensión de las redes de alcantarillado, la abolición de los pozos negros y la recogida regular y eliminación de basuras, obras decisivas para la salud emprendidas por gobiernos y ayuntamientos desde mediados del siglo XIX y prolongadas a lo largo de los años, si bien con intensidad y ritmos de aplicación muy distintos según países, y en los más atrasados, ni siquiera comenzados hasta bien entrado el siglo XX. De parecida importancia fueron medidas como las tomadas para limitar el trabajo de mujeres y niños. En Gran Bretaña, por ejemplo, quedó prohibido, en las minas, desde 1842, y en 1850, se prohibió que mujeres y niños trabajaran de noche y los sábados por la tarde. Luego, las prohibiciones se extendieron a imprentas, fábricas de explosivos y pinturas, y a muchos otros oficios considerados peligrosos e insalubres. En Francia, la ley de 2 de noviembre de 1892 prohibió el trabajo de los menores de doce años y estableció que las mujeres no trabajasen ni más de once horas ni de noche. La casuística por países y oficios- a veces regulada por la ley, a ve79 ces por la costumbre- fue infinita y desigual (por ejemplo, el trabajo nocturno de mujeres y niños no se prohibió en Rusia hasta 1885), pero el resultado, a medio y largo plazo fue el mismo: maternidad, procreación y crecimiento físico más saludables y vigorosos, y efectos consiguientes positivos para todo el ciclo demográfico. Tanto más, cuanto que en muchos trabajos como minas, siderurgia o construcción se fueron introduciendo, aunque fuese de forma precaria e insuficiente, medidas de protección (como andamios, cascos, guantes y gafas, ventiladores, lámparas de seguridad, etc.). Aún se produjeron pavorosas catástrofes, sobre todo en las minas: 1.100 mineros murieron en el accidente que se produjo en Courrières (Francia) en marzo de 1906, y otros 493 en otro, en Senghenydd (Gran Bretaña) en 1913, por citar sólo dos ejemplos, referidos al siglo XX y de dos de los países más desarrollados. Pero la tasa cotidiana de accidentes laborales, aun siendo elevadísima, comenzó a disminuir de forma gradual. La legislación fue, además, disminuyendo la jornada laboral. La siderurgia británica, por ejemplo, introdujo el sistema de tres turnos de 8 horas en 1900. En 1905, se fijó esa misma jornada -8 horas- en las minas francesas, y en 1908 en las inglesas. Francia, además, estableció la semana laboral de seis días en 1906; Italia, en 1907. Aunque éstas fueron cuestiones que variaron extraordinariamente de unos países a otros, y dentro del mismo país, según oficios y regiones, la jornada laboral en Europa era, hacia 1910, de unas 10 horas, es decir, dos horas menos que veinte años antes; para aquel año, el descanso dominical estaba establecido en casi todo el continente, y en algunos países y en ciertos oficios, incluso regía la llamada "semana inglesa", que suponía el descanso desde las primeras horas de la tarde del sábado. Las mejoras en las dietas alimenticias fueron, por lo que se refiere a las clases populares, muy lentas. El pan en sus distintas variedades, con algún ingrediente siempre pobre y escaso -tocino, aceite-, seguía siendo el principal componente de la alimentación de una gran mayoría de campesinos europeos en vísperas de la I Guerra Mundial. A principios de siglo, la Italia del Sur se alimentaba de polenta, harina de maíz molida y cocida. Charles Booth (1840-1916), el autor de la monumental Vida y trabajo del pueblo de Londres que en 17 volúmenes se publicó entre 1891 y 1903, estimó que un trabajador londinense gastaba por entonces una cuarta parte de sus ingresos en alcohol, en cerveza principalmente, que consumía en los pubs, que en la década de 1890 conocieron un desarrollo sin precedentes; los obreros franceses e italianos bebían cantidades muy altas de vino. Con todo, y aunque las dietas a base de carne de cerdo seca y salada, de legumbres, patatas y otros alimentos poco nutritivos siguiesen siendo dominantes, se produjeron cambios significativos: desde finales del siglo XIX, se incrementó paulatina y sensiblemente- aunque con enormes diferencias según países y niveles de renta- el consumo de carne, frutas, leche y mantequilla; además, la higiene de los alimentos mejoró, al menos, en las ciudades, a medida que se fue extendiendo la inspección municipal de abastecimientos, mercados y mataderos. Baste un ejemplo de lo que todo ello supuso: en el Mezzogiorno italiano, la sustitución de la polenta por otros alimentos hizo que, hacia 1914, la pelagra, azote histórico de la re gión, hubiese casi desaparecido. Otro proceso vino, finalmente, a favorecer la salud de los europeos: la mejora que muy lentamente- y de nuevo, con enormes diferencias según países y regiones- fue experimentando la vivienda. Mejoraron, claro está, ante todo las viviendas de las clases acomodadas y medias, las primeras en instalar las principales novedades sanitarias como agua corriente, bañeras, inodoros con desagüe, etcétera, y en acomodarse, si no lo estaban ya, en viviendas de habitaciones espaciosas y bien ventiladas. Pero acabó por mejorar también- en muchísima menor proporción- la vivienda popular y obrera. Ello no fue resultado ni de la iniciativa municipal (que existió, y así, una Ley de Viviendas Obreras de 1890 facultó a los ayuntamientos ingleses a construir viviendas de protección oficial con cargo a los impuestos locales), ni de la privada (que también la hubo: iniciativas como la del magnate británico del chocolate George Cadbury que construyó una modélica ciudad-jardín 80 para sus empleados en Bournville, en 1895, pudo ser excepcional, pero no era infrecuente que las grandes empresas construyeran viviendas y cooperativas para sus obreros). La mejora fue consecuencia sobre todo de algo ajeno a la acción voluntaria: se debió a que la instalación de tranvías eléctricos (años noventa) y metros (primera década del siglo XX), y el uso masivo de la bicicleta-5 millones en Francia y Gran Bretaña en 1900, 4 millones en Alemania-, permitieron la extensión de las ciudades fuera de sus perímetros tradicionales, fenómeno generalizado desde la década de 1860, y la construcción de ensanches y nuevas barriadas. O lo que es lo mismo, provocaron la descongestión paulatina de los viejos e insalubres centros urbanos Ciudades y vida urbana El aumento de la población europea se tradujo en un fuerte aumento de la población urbana. Desde que el ferrocarril hizo posible el suministro a gran escala de todo tipo de abastecimientos -alimentos y carbón, principalmente-, y facilitó tanto la concentración fabril como el transporte de la población procedente de las zonas rurales, Europa fue testigo de un crecimiento verdaderamente excepcional del número y extensión de sus ciudades. En 1850, había en todo el continente 45 ciudades de más de 100.000 habitantes; en 1913, la cifra era ya de 184. De éstas, 50 estaban en Gran Bretaña, donde casi el 80 por 100 de la población, vivía, hacia 1910-14, en ciudades de más de 20.000 habitantes; 42 en Alemania, 20 en Rusia, 15 en Francia, 13 en Italia, 9 en el Imperio austro-húngaro. Hacia 1910, Londres tenía unos 7,2 millones de habitantes; París, 2,8 millones; Berlín, 2 millones; Viena, Glasgow, Moscú y San Petersburgo superaban el millón de habitantes; Hamburgo, Varsovia, Budapest y Birmingham se acercaban a esa cifra; y Manchester, Munich, Marsella, Barcelona, Amsterdam, Madrid, Praga, Liverpool, Milán, Colonia, Lyon, Rotterdam, Estocolmo, Odessa, Kiev, Leizpig, Bruselas, Copenhage, Dresde, Nápoles, Roma y Breslau oscilaban entre 500.000 y 800.000 habitantes. En vísperas de la I Guerra Mundial, unos 60 millones de europeos vivían en grandes ciudades de más de 100.000 habitantes. Con razón pudo escribir en 1899 Adna Ferrin Weber -en su libro El crecimiento de las ciudades en el siglo XIX- que la urbanización era uno de los rasgos distintivos del siglo que entonces concluía. París era, tras las reformas del barón Haussmann (1852-70), la ciudad más monumental. Pero Londres venía a ser de alguna forma la encarnación de la nueva gran metrópolis. Era el centro financiero del mundo, un puerto fluvial de actividad trepidante e intensa (como bien reflejaron en algunos de sus lienzos Tissot y Whistler) y el principal núcleo industrial del país, con industrias textiles, fábricas de muebles, grandes centrales eléctricas y de gas, talleres ferroviarios, destilerías de cerveza y metalurgia ligera. Centralizaba la red nacional de carreteras y ferrocarriles, como revelaban sus grandes estaciones (Victoria, Paddington, Euston, Waterloo). Estaba dotada de transporte subterráneo desde 1863, transformado desde 1900-10 en una completa red de metro electrificada. Tenía autobuses urbanos desde 1904 y taxis desde 1907. Era el centro del Gobierno y del Imperio, administrados desde Whitehall; estaba bien dotada de grandes hoteles, restaurantes y cafés de lujo, como el Royal, el local favorito de Oscar Wilde, y de museos y centros de arte (el Museo Británico, la Galería Nacional, el Museo de Historia Natural, la Galería Tate, abierta en 1897, el Museo Victoria y Alberto, de 1909). Londres era, también, la capital del comercio de consumo con grandes almacenes como Harrod's (abierto en 1905), Marks & Spencer (1907), Selfridges (1909), W.H. Smith -especializado en libros-, Boot´s y otros; ciudad muy extensa y verde, con parques magníficos y numerosas plazas ajardinadas pequeñas y silenciosas, y zonas suburbanas idílicas (Norwood, Highgate, Hampstead Heath...) como captó Camille Pissarro, el impresionista francés que vivió y pintó en Londres en distintas ocasiones y a quien, como a Monet y a Derain, siempre fascinó aquella gran ciudad. Londres era ciertamente tal como la describió H. G. Wells en su novela Tono-Bungay (1909): "la ciu81 dad más rica del mundo, el mayor puerto, la ciudad imperial, el centro de la civilización, el corazón del mundo". Charles Booth sacudió la conciencia de ese centro "de la civilización" cuando demostró, en el trabajo ya citado, que una tercera parte de la población londinense vivía en la pobreza. En realidad, había varios Londres. El East End, los muelles y grandes zonas del sur -como Lambeth, el barrio donde en 1889 nació Charles Chaplin- constituían barriadas degradadas y hacinadas, de calles y casas sórdidas e insalubres, marcadas por la miseria, la suciedad, la prostitución y el crimen (los de Jack "el destripador", de agosto de 1888, por ejemplo, tuvieron por escenario Whitechapel, zona de inmigración judía, en el East End). Era el Londres que Jack London describió en su novela Gente del abismo (1903). El West End, por el contrario, incorporaba los barrios elegantes de los magníficos edificios de estilo clásico de las clases acomodadas y de las grandes mansiones de la aristocracia (Belgravia, Mayfair), y los grandes edificios administrativos y de servicios. Los barrios del Norte y Nordeste fueron acomodando -en casas individuales con un modesto jardín- a las clases medias, y a obreros y artesanos cualificados (aunque Londres conoció pronto el fenómeno de los "commuters", gente que, trabajando en la capital, vivía en localidades residenciales próximas y se desplazaba a la ciudad diariamente en trenes de cercanías: a principios de siglo, se aproximaban ya al medio millón). Lo que ocurrió en Londres fue un fenómeno común a casi todas las grandes ciudades europeas. En todas se produjeron cambios profundos en la función misma de la ciudad, y una fuerte segregación social entre sus barrios. Las grandes ciudades se convirtieron, en mayor o menor proporción, en grandes centros fabriles, comerciales, administrativos, bancarios y de servicios. Todas generaron economías locales dinámicas y diversificadas. Las facilidades de comunicación con los centros urbanos que proporcionaron ferrocarriles, tranvías, autobuses y bicicletas, permitieron la instalación de factorías y fábricas en las periferias, apareciendo así "cinturones" industriales y barriadas obreras (como Billancourt, al sudeste, y Saint-Denis, al norte, en el caso de París). La antigua convivencia de clases sociales en los viejos cascos urbanos dio paso a una diferenciación por barrios: zonas residenciales para la alta burguesía, barrios obreros, barrios de clase media. En París, por ejemplo, las clases acomodadas fueron desde 1880 abandonando el centro, donde habían vivido tradicionalmente -como atestiguaban los espléndidos "hôtels" del Marais-, desplazándose hacia las proximidades de la plaza de La Estrella, nuevo y muy lujoso barrio para la "alta sociedad" (Proust, por ejemplo, se instaló en 1919 en el número 44 de la calle Hamelin). Los centros urbanos se especializaron en los servicios y en el comercio -a veces de lujo, como las calles Rívoli en París y Bond, en Londres-, acogieron los edificios oficiales, los bancos, los hoteles, los teatros (la Opera de París, el mayor teatro del mundo, se inauguró en 1875), los grandes almacenes. Enfrentados con problemas demográficos formidables y crecientes, los ayuntamientos de las grandes metrópolis tuvieron que acometer importantes empresas colectivas: construcción de ensanches, adoquinado y, luego, asfaltado de calles, trazado de parques y plazas, instalación de transportes colectivos -el metro de París, con sus entradas modernistas diseñadas por Guimard se inauguró en 1900; el de Berlín, en 1902,suministros de servicios como agua, alcantarillado, gas y luz eléctrica, mercados, hospitales, mataderos, escuelas, cementerios, iluminación pública, limpieza y mantenimiento...; tuvieron también que asumir nuevas responsabilidades en el control del orden público y en la garantía de la seguridad ciudadana. El crecimiento y nuevas funciones de la gran ciudad no escaparon a la preocupación de los contemporáneos. Ya ha quedado dicho que A. F. Weber escribió un primer libro sistemático sobre ello en 1899. Desde la década de 1890, se comenzó a hablar de la necesidad de construir "ciudades jardín", una idea de Ebenezer Howard, un hombre que, inspirado en las ideas de Ruskin y William Morris, quería reintroducir el campo en la ciudad; el español Arturo Soria y Mata ideó, con parecidos planteamientos, y en la misma época, la Ciudad Lineal, una ciudad de viviendas unifamiliares alineadas en torno a 82 un gran eje central de comunicaciones. La idea era en todos los casos la misma: hacer frente, mediante la descentralización y la planificación urbana, al alarmante desarrollo que habían alcanzado ya grandes ciudades y conurbaciones, como argumentó en 1915 el escocés Patrick Geddes, otro entusiasta de la ciudad-jardín, en su obra Ciudades en evolución. En esas grandes ciudades se modificó radicalmente la vida colectiva. Esta adquirió en ellas un carácter impersonal y anónimo, donde la ascendencia tradicional de las familias y personalidades notables se circunscribía cada vez más a sus propios círculos y ámbitos -clubs, salones, hipódromos, ópera, casinos, parques o avenidas distinguidas de la ciudad, lugares de veraneo-, y donde la influencia de la vida religiosa y de las iglesias y sus ministros se desvanecía, lo que hizo que, en 1904, el diario londinense Daily Telegraph abriese una encuesta entre sus lectores para determinar si Inglaterra era o no un país creyente. La presencia en las calles de grandes masas, que irían constituyendo una opinión pública más o menos articulada, y la aparición de nuevas formas de cultura colectiva (como el "music-hall", la prensa, los espectáculos deportivos -el campeonato británico de fútbol comenzó en 1888; la vuelta ciclista a Francia en 1903-, el cinematógrafo) testimoniaban el cambio. El desarrollo industrial y urbano multiplicó las oportunidades de empleo y de movilidad social. Las clases medias médicos, abogados, arquitectos, ingenieros, funcionarios, profesores, comerciantes, propietarios modestos, empleados de oficina, servicios y comercio, administradores, técnicos, rentistas, intermediarios, viajantes, almacenistas, etcétera- fueron las principales beneficiarias de ello. Por supuesto, la aristocracia mantuvo todavía en toda Europa -la republicana Francia incluida, como evocó Proust- su identidad, su presencia formal, parte de sus riquezas y de su poder (en el ejército y los cuerpos diplomáticos, por ejemplo) hasta la guerra de 1914 y aun después, tal vez hasta la II Guerra Mundial, tal como quiso testificar Evelyn Waugh en su novela Retorno a Brideshead, escrita precisamente en 1944. Incluso aumentó su número debido a las numerosas concesiones de títulos nuevos a los que todas las monarquías europeas recurrieron entre 1890 y 1914 para recompensar los servicios a la comunidad de personalidades distinguidas de la política, de los negocios, de las bellas artes, de la investigación científica, de la guerra y de otras actividades. Cristalizó, además, también en toda Europa, una nueva clase acomodada, una verdadera aristocracia del dinero -unida muchas veces a la aristocracia de la sangre a través de vínculos matrimoniales y económicos-, integrada por las grandes fortunas de la industria, del comercio y de la banca, por profesionales liberales de gran éxito, directivos y técnicos de las grandes empresas y grupos financieros, y por la alta burocracia del Estado. Por supuesto, también la clase obrera industrial, vinculada a la minería, a las industrias siderometalúrgica y química y a los ferrocarriles, adquirió por entonces, sobre todo desde la década de 1880, estabilidad y conciencia de su identidad como clase: no por casualidad los primeros hitos de la literatura de la clase obrera, Germinal de Emile Zola y Los tejedores de Gerhart Hauptmann, se escribieron en 1885 y 1892, respectivamente. A principios de siglo, la clase obrera industrial estaba integrada por unos 13, 8 millones de trabajadores en Inglaterra (de ellos, 5 millones de mineros), unos 11 millones en Alemania (1 millón de mineros), cerca de 6 millones en Francia y en torno a los 3 millones en Rusia y a los 2,5 en Italia; todos los países europeos experimentaron, como se verá, la aparición de grandes sindicatos y la generalización de huelgas y conflictos laborales. Gran parte de Europa, como el 50 por 100 en Occidente y tal vez el 90 por 100 en el Este era, además, rural. Pero con todo, fue aquel fuerte crecimiento de las clases medias bajas, de la clase media asalariada, en la que la presencia de la mujer fue, además, creciendo, el hecho social de mayor significación para la estructura social europea en las dos o tres décadas anteriores a la I Guerra Mundial. Tal vez ningún otro sector laboral europeo creció más en volumen desde 1870 que los empleados de oficinas, comercio y administraciones públicas. En cualquier caso, el sector servicios ocupaba en Gran Bretaña, en 1911, al 45,3 por 100 de la población 83 laboral. La población activa definida como de clase media y alta pasó, en ese país, de 3.210.000 en 1891 a 4.990.000 en 1911, y la que se definía sólo como clase media suponía ya el 30 por 100 de la población. El número de personas empleadas en servicios en Alemania pasó de 1.500.000 hombres y 745.000 mujeres en 1895 a casi dos millones de hombres y un millón, de mujeres en 1907. En Francia, las clases medias, clave de la III República, podían sumar unos 5 millones. 84 g) LA SOCIEDAD DE MASAS La aparición de las masas urbanas como elemento capital de la vida social tuvo lógicamente consecuencias irreversibles. Una clara percepción de ello, impregnada de preocupación y pesimismo, la hubo ya tempranamente. Tocqueville, Kierkegaard, Burckhardt y Nietzsche, por ejemplo, intuyeron, desde sus respectivos puntos de vista, que la democracia y la secularización estaban cambiando el mundo -o que lo cambiarían en el futuro- y que, de alguna forma, la vida moderna destruiría, si no lo había hecho ya, los viejos valores e ideales de las sociedades tradicionales y jerarquizadas. Pero fueron dos sociólogos, el alemán Tönnies y el francés Durkheim, quienes mejor acertaron a definir el cambio. Ferdinand Tönnies (1855 1936) publicó en 1887 Gemeinschaft und Gesellschaft (Comunidad y asociación) un libro, pronto convertido en un clásico, que analizaba la evolución de las formas de la vida social a lo largo de la historia y que subrayaba, sobre todo, la transformación que se había producido desde un tipo de organización social basada en los principios del parentesco, la vecindad, la vida de aldea y la comunidad espiritual del grupo (Gemeinschaft), a otro (Gesellschaft) basado en las relaciones contractuales e impersonales, dominado por los intereses sectoriales y el asociacionismo racional y voluntario, y en el que las normas sociales no eran ya, como antes, la costumbre y la religión sino las convenciones sociales, las leyes escritas y una ética laica sancionada por la opinión pública. También Emile Durkheim (1858-1957), un lorenés, hijo del principal rabino de Epinal, educado, como la elite de la III República francesa, en la Escuela Normal Superior, catedrático de Educación y Sociología en Burdeos (1877) y en la Sorbona (1902), centró su amplia obra -La división del trabajo (1893), Las reglas del método sociológico (1894), El suicidio (1897), Las formas elementales de la vida religiosa (1912)- en la explicación del funcionamiento y disfunciones de la sociedad moderna. Aun con planteamientos distintos, algunas de sus ideas coincidían con las de Tönnies. Durkheim distinguía también entre dos tipos de sociedad: entre sociedades premodernas, que definía por la existencia de una fuerte "solidaridad mecánica" interna, la similitud de trabajos y funciones de sus miembros, el bajo nivel de la población, estructuras sociales elementales, aislamiento geográfico, leyes penales meramente represivas e intensa conciencia colectiva; y sociedades modernas, que caracterizaba por su "solidaridad orgánica", la división y especialización del trabajo de sus miembros, la complejidad de las estructuras sociales, el desarrollo e integración de mercados y ciudades, altos niveles de población, carácter restitutivo de las leyes, y por fundamentarse en sistemas de creencias secularizadas (como la individualidad, la justicia social, el trabajo o la igualdad). Durkheim, pues, entendía que la sociedad moderna era una sociedad carente de cohesión mecánica y natural, en la que no existían ya, o se habían roto, los mecanismos de regulación y de solidaridad social: de ahí, la aparición de conductas anormales como el suicidio -una de sus aportaciones capitales-, que Durkheim, estudiando su mayor frecuencia en sociedades individualistas, como las protestantes, y en las sociedades altamente industrializadas, relacionaba con el nivel de integración de la sociedad. Para Durkheim, hombre convencido del efecto moralizador de la vida frugal, del trabajo, de la autoridad y de la disciplina, lo que estaba ocurriendo era que los cambios provocados por la división del trabajo en la sociedad habían transformado la vida social y doméstica, erosionado las formas morales de comportamiento y creado en el hombre moderno una condición de egoísmo y "anomia", la enfermedad de la aspiración infinita, como la llamaría en alguna ocasión. Por eso, aquel comportamiento anormal del individuo -y también, el estallido de fuerzas irracionales y atávicas, como el affaire Dreyfus, que Durkheim, como judío, vio con alarma y preocupación-; y por eso, la necesidad de una nueva regulación moral de la sociedad que Durkheim, agnóstico y republicano, creía debía ser laica y rigurosa. El tema de las masas interesó vivamente. Gustave Le Bon (1841-1931), un tipo singular, autor de estudios sobre el 85 arte de la India e interesado en cuestiones tan dispares como la arqueología, los caballos, la energía y las nuevas técnicas de grabación, alarmado por la Comuna parisina de 1871, las huelgas, las manifestaciones y el auge del feminismo, escribió en 1895 un libro de excepcional éxito (25 ediciones en 34 años), Psicología de las masas, en el que las caracterizaba peyorativa pero no arbitrariamente por rasgos como el dogmatismo, la intolerancia, la irresponsabilidad, la emocionalidad y la credulidad esquemática, esto es, como muchedumbres de reacciones simples, extremadas y variables, proclives al contagio mental y a la fascinación de guías o caudillos (Le Bon, políticamente, fue simpatizante del general Boulanger, y luego, ya anciano, admirador de Mussolini). Gabriel Tarde (1843-1904), juez y criminólogo francés como Le Bon y como él, alarmado por las huelgas y la violencia social, y que creía ver una cierta correlación entre socialismo y criminalidad, se interesó en su libro La opinión y la masa (1901) por el impacto social de los nuevos medios de comunicación de masas (el telégrafo, el teléfono, los libros populares, la prensa) como agentes de integración y de control social y, sobre todo, por el papel de esos medios en la creación de los públicos -gentes expuestas a la misma información-, y las posibilidades que todo ello, a través de los procesos de imitación, abría para la manipulación de la masa. El británico Graham Wallas (1858-1932), fabiano y demócrata y, por tanto, hombre de talante muy distinto a los de Le Bon y Tarde, estudió -en Human Nature in Politics (1908)- la importancia que los elementos instintivos y no racionales, como los prejuicios y las emociones, y aun los factores azarosos e imprevisibles, tenían en las decisiones políticas de los individuos y de los grupos sociales. La presencia de masas en la vida social con comportamientos emocionales e irracionales fue una realidad creciente en la vida europea de los años 1880-1914. A pesar de su larga tradición revolucionaria y conflictiva, Francia tal vez no había experimentado un proceso de división social tan apasionado e intenso como el que provocó el affaire Dreyfus (sobre todo, en 1898-99); en Inglaterra, la guerra de los Boers (1899-1902) dio lugar a explosiones de patriotismo callejero previamente desconocidas (y que alarmaron profundamente a las clases acomodadas, como, por poner un ejemplo literario, a un Soames Forsyte que, en la novela antes citada, era sorprendido por una multitud vociferante y agresiva en la elegante calle Regent en el centro de Londres). El carácter aparentemente no racional de la opinión pública fue lo que llevó en muchos casos pero no, por ejemplo, en los de Tönnies y Wallas, entre los nombres hasta ahora citados- a la elaboración teórica, como reacción, del elitismo, que tuvo sus formulaciones más elaboradas en los italianos Mosca y Pareto y en el alemán italianizado Robert Michels. Gaetano Mosca (1858-1941), siciliano, catedrático prestigioso de derecho político en Turín y Roma desde 1895 hasta 1933, diputado y senador en distintas ocasiones, publicó en 1896, en su libro La clase dirigente, la que sería la exposición más clara y contundente del elitismo, vertebrada en torno a una idea central: la tesis de que en todas las sociedades -cualesquiera que sean sus estructuras de producción- aparecen inevitablemente dos clases, la clase dirigente, sostenida por algún tipo de legitimidad (fuerza, religión, elecciones, etcétera), y la clase dirigida, por lo que todo cambio político o social no sería sino el desplazamiento de una minoría por otra, y la idea misma de democracia, como voluntad de la mayoría, una ilusión. Las ideas de Vilfredo Pareto (1848-1923), aristócrata nacido en París y formado en Turín, economista, ingeniero y sociólogo, directivo de empresas ferroviarias italianas y catedrático de Economía en Lausana desde 1893 a 1907, ideas recogidas en su Tratado de sociología general (1916) aunque expuestas antes, eran, si no más complejas, coincidentes. Partían de complicadas divisiones y tipologías sobre las actitudes y el comportamiento de los actores sociales, y sobre la lógica o falta de ella de la actividad humana, como base para llegar a una teoría de la acción. Pero llevaban a parecidas conclusiones. Primero, Pareto entendía que la conducta de los hombres respondía a reacciones psicológicas profundas (impulsos, sentimientos) y a intereses basados a la vez en el instinto y la razón, y no al efecto de ideologías, teorías y filo86 sofías políticas; segundo, sostenía, como Mosca, que toda sociedad es dirigida por sus elites (de gobierno y de no gobierno, nominal y de mérito) y que la política y la historia no son sino una mera "circulación de elites". Michels (1876-1936), antiguo militante del partido socialista alemán, de formación marxista e influido luego por las ideas de Max Weber y de Mosca, docente en Turín, Basilea y Perugia, adherido en su momento al fascismo (al igual que Pareto y a diferencia de Mosca), y siempre muy atento a la evolución de la ciencia política de su tiempo, aplicó las ideas de Mosca y Pareto al caso de los partidos políticos, y en su libro sobre éstos aparecido en 1911 propuso su conocida "ley de hierro de la oligarquía", la tesis de que toda organización, cualquiera que sea su naturaleza -y por tanto, los partidos y por extensión, la democracia- está sujeta al dominio de una oligarquía (por eso que Michels viese el fascismo italiano, que definía como una democracia oligárquica capitaneada por un líder carismático weberiano, como el resultado natural de la misma evolución social). La aparición de esas teorías de las elites -que sin duda acertaban al subrayar que las minorías tienen una función evidente en cualquier tipo de organización social -revelaba, entre otras muchas cosas, la inquietud de algunos círculos intelectuales ante las modificaciones que la aparición y ascenso de las masas imponían a su propio papel social. En un punto al menos, ese papel iba a adquirir nuevas dimensiones. La prensa conformaría en gran medida y de forma creciente la conciencia de las masas, lo que no sería necesariamente negativo para los intelectuales: que el affaire Dreyfus saltase a la opinión pública a raíz de que el escritor Zola publicase el 14 de enero de 1898 su célebre carta abierta titulada Yo acuso en el diario L´Aurore, era una indicación de las inmensas posibilidades que el medio les ofrecía. Julio Verne sería serializado en Le Petite Journal; Conan Doyle y su personaje Sherlock Holmes, en el Strand londinense. Tres factores hicieron posible el formidable desarrollo que la prensa experimentó desde la última década del siglo XIX: a) la aparición de nuevas técnicas de impresión y comunicación, como la linotipia, el telégrafo, los teléfonos, la electricidad, la fotografía impresa y la radio; b) el progresivo reconocimiento legal de la libertad de expresión, generalizado en casi todas las constituciones de la segunda mitad del siglo XIX; c) el crecimiento del público lector en prácticamente todo el mundo y que, en Europa al menos, fue resultado de los esfuerzos que en materia de educación primaria y secundaria se hicieron también desde mediados de aquel siglo, y que se tradujeron en una disminución general, aunque desigual, del analfabetismo. El desarrollo fue ciertamente extraordinario. En París, en la década de 1860 ningún periódico vendía más de 50.000 ejemplares diarios. A principios de siglo, los cuatro grandes de la capital Le Petite Journal, creado en 1873, en formato tabloide y con suplemento dominical en color, Le Journal, Le Matin y Le Petite Parisien- vendían en torno a los 4,5 millones, un 40 por 100 del total de ejemplares vendidos en toda Francia (donde en ciudades como Burdeos, Lyon, Toulouse y Marsella, había aparecido una excelente y muy influyente prensa regional); París llegaría a tener 25 diarios en la década de 1930. En Inglaterra, empezó a hablarse de un "nuevo periodismo" (expresión de Matthew Arnold) desde finales de la década de 1880, en relación con un grupo de diarios y semanarios -como el Pall Mall Gazette, de W. T. Stead, el Star de T. P. O'Connor, el Tit-bits de George Newnes y el Answers de Alfred Harmsworthque habían traído a la prensa nacional un estilo nuevo, más variado, ágil e incisivo (y novedades como los crucigramas, las entrevistas y los artículos firmados), y que, por ello, habían elevado sus ventas a los 150.000-300.000 ejemplares diarios. Sobre esa tendencia incidiría decisivamente la influencia norteamericana. Porque, en efecto, la prensa cambió cualitativamente en Estados Unidos -donde el primer periódico se había fundado en 1783- en los últimos veinticinco años del siglo XIX, debido principalmente a la labor de Joseph Pulitzer (18471911), un emigrante judío, húngaro de nacimiento, de habla alemana, enrolado en el ejército norteamericano en 1861 y periodista en Saint Louis después, y de William Randolph Hearst (1863-1951), un californiano de considerable fortuna y posición, educado en Harvard y pro87 pietario del Examiner de San Francisco. Establecidos en Nueva York -Pulitzer en 1863, año en que compró el World, al que luego añadió el Evening World; Hearst en 1895, cuando compró el Morning Journal-, fue precisamente su rivalidad por el mercado neoyorkino lo que transformó la prensa. La expresión "periodismo amarillo", que luego designaría a la prensa sensacionalista, nació porque tanto el World como el Journal publicaron un cómic coloreado con el título El chico amarillo, ideado por el dibujante Outcault, primero para Pulitzer y luego, para Hearst. El Journal, sobre todo, fue algo enteramente nuevo: muy barato (un centavo), con titulares espectaculares, abundante información gráfica y tiras cómicas, incorporó a escritores conocidos (Stephen Crane, N. Hawthorne), creó los magazines en color y se especializó en sucesos truculentos y morbosos, y en la información internacional (desde perspectivas siempre belicosamente pronorteamericanas). Pulitzer especializó sus periódicos, que usaron tipografía parecida a los de su rival, en la denuncia de la corrupción de los políticos lo que le valió varios procesos por injurias, uno, en 1909, promovido por el propio Presidente de Estados Unidos-, y en el análisis ponderado de la política. El sensacionalismo no fue la única vía norteamericana al periodismo de masas. Por los mismos años, bajo la dirección de Adolph S. Ochs (1858-1935), The New York Times se convirtió en un modelo de información objetiva, digna y contrastada. Pero la influencia del periodismo amarillo, que alcanzó ventas fantásticas durante la guerra de Estados Unidos y España de 1898, fue inmensa. Llegó también a Europa. En Inglaterra, la verdadera revolución se produjo con la aparición el 4 de mayo de 1896 del Daily Mail, de Alfred Harmsworth (1865-1922), un diario que costaba la mitad de precio que los demás periódicos, que tenía abundante publicidad, que ofrecía una muy amplia variedad de noticias (crímenes, accidentes, deportes, información meteorológica, noticias de famosos, escándalos), que presentaba, además, de forma llamativa y breve y en formato tabloide, deliberadamente pensado, en suma, para interesar a las clases medias y populares. El éxito fue total: el Mail alcanzó el millón de ejemplares en 1900, tres veces más de lo que tiraba el diario de más difusión hasta entonces. En ese año, C. A. Pearson lanzó, en la misma línea, el Daily Express y en 1903, el propio Harmsworth, el Daily Mirror (y además, compró poco después The Times y el dominical Observer, ambos prestigiosos pero mortecinos, aburridos y de muy escasa difusión; Harmsworth los modernizó y revalorizó). En 1900, 34 ciudades británicas tenían por lo menos dos periódicos de calidad. Se estimó que la tirada de la prensa se duplicó en Inglaterra entre 1896 y 1906 y de nuevo, entre este año y 1914. El cambio era general. En 1900, había en Berlín 45 diarios y en toda Alemania, cerca de 3.000 publicaciones periódicas (diarios, semanarios y publicaciones mensuales). Las cifras de Austria y Rusia eran sólo ligeramente inferiores. En Hungría, Suecia, Dinamarca y Noruega circulaban unas 500 publicaciones de ese tipo; en Suiza, Bélgica y Holanda, un número algo menor. Italia tenía en 1914 unos 120 diarios, algunos de gran calidad y alcance nacional como La Stampa de Turín, e Il Corriere della Sera, de Milán, fundado en 1876 y dirigido por Luigi Albertini desde 1900. Il Corriere vendía por aquella fecha unos 350.000 ejemplares diarios y su dominical, Domenica del Corriere, cerca de millón y medio. En la década de 1890, por tanto, apareció un periodismo barato y de tiradas multitudinarias' orientado al consumo e información de las clases medias y populares. Por comparación con la prensa anterior -de tiradas cortas, precios altos, información densa y limitada, tipografía poco resaltada y sin apenas información gráfica-, el periodismo de masas se configuró como una prensa poco literaria, sensacionalista, poco escrupulosa y hasta irresponsable. Su contenido se compuso de noticias mundiales espectaculares, reportajes sobre escándalos políticos y sociales, sexo, crímenes (algo que anticipó el apasionado interés que en su día suscitaron los asesinatos de Jack el destripador y el éxito de la serialización de Sherlock Holmes, que hizo que el Strand vendiese unos 500.000 ejemplares) y poco después, los deportes (por ejemplo, el diario deportivo italiano La Gazzetta dello Sport se fundó en 1896). El nuevo periodismo 88 explotó, pues, la excitación del momento. Contribuyó, de esa forma, a crear un clima de apasionamiento por la vida pública. La aparición del periodismo de masas fue inseparable del nacimiento de la opinión pública moderna Estado y burocracia Las consecuencias de la aparición de las masas se extendieron, lógicamente, al ámbito de la política y al funcionamiento del Estado. Ya se verá más adelante cómo la necesidad de responder a las nuevas exigencias sociales cambió la política: desde mediados del siglo XIX, los viejos partidos de notables irían dejando paso a partidos de masas, que apelaban al voto de electorados cada vez más amplios; ideologías de masas, mitos colectivos, "ilusiones universales", como las llamó Mosca (nacionalismo, socialismo), tendrían difusión extraordinaria, tal vez como nuevos factores de cohesión social. La estructura del Estado se transformó. Primero, el Estado fue asumiendo en toda Europa responsabilidades cada vez mayores en materias sociales y económicas. Segundo, el tamaño mismo de la maquinaria del Estado creció espectacularmente, como consecuencia de sus nuevas y crecientes funciones. El Estado intervino decididamente en el ámbito de la educación. Lo venía haciendo a lo largo de todo el siglo, con la excepción de Gran Bretaña, donde los poderes públicos apenas si prestaron atención a la cuestión hasta 1867. En Francia, por ejemplo, el sistema estatal de educación (escuelas primarias, bachillerato, universidad, expedición de títulos, formación y selección de profesores) fue creado por Napoleón en 1808. Pero fue en el último tercio del siglo XIX cuando, como respuesta a las nuevas demandas de la sociedad, la mayoría de los países europeos, y algunos no europeos, como Japón, crearon sistemas más o menos eficaces y amplios de educación pública. En Francia, ello fue consecuencia de la derrota ante Prusia en septiembre de 1870, que muchos dirigentes del régimen nacido de aquella derrota, la III República (1871-1940), atribuyeron al excesivo peso que la educación católica tenía en el país. Las medidas de Jules Ferry, ministro de Instrucción Pública, entre 1879 y 1884 y jefe del Gobierno en 1880-81 y 1883-85, hicieron la educación primaria gratuita, laica y obligatoria para todos los comprendidos entre 6 y 13 años. La enseñanza de la religión quedó prohibida en las escuelas públicas y se secularizaron las Escuelas Normales para la formación de maestros. Paralelamente, el Estado inició una activa política de construcción de nuevas escuelas, continuada durante años. El maestro -120.000 en 1914- vino a ser el símbolo de la República; la escuela, la base de una educación científica, secular y patriótica. El nuevo sistema seguía teniendo obvias limitaciones. El bachillerato, voluntario y controlado por el sector privado, continuaba siendo un factor de discriminación social en favor de las clases medias y acomodadas: en 1900, por ejemplo, había sólo 98.700 estudiantes de bachillerato frente a los 5,5 millones de niños en la enseñanza primaria. La enseñanza, e incluso el acceso a la universidad, continuaron primando el estudio del griego y del latín (al menos hasta las reformas de 1898-1902). La República promovió la educación femenina para impedir la influencia de la Iglesia en ese ámbito, pero la formación de las mujeres tendía a ser breve, terminaba en general hacia los 15 años, y se orientaba a la preparación de la mujer para el matrimonio y la maternidad, y en todo caso, la excluía de hecho de cualquier aspiración profesional y universitaria: sólo 28.200 alumnas estudiaban el bachillerato en 1913. Pero, con todo, lo hecho fue notable. La escolarización de alumnos de primaria fue casi total. El número de alumnos en enseñanza secundaria pasó de 98.700 en 1900 a 133.000 en 1913; el de estudiantes universitarios de 29.900 a 42.000 en el mismo tiempo. El indudable prestigio social que alcanzaron algunas escuelas técnicas -ingenieros, minas, Politécnica, Ciencias Políticas, comercio, ciencias- y ciertas facultades, como los centros para la formación de los cuerpos especiales de la Administración, evidenciaba el cambio que se había operado. El caso francés no fue, además, excepcional. En Alemania, dotada de un eficiente sistema educativo 89 desde las reformas de Humboldt a principios del siglo XIX, la escolarización en la enseñanza primaria era tan alta como en Francia (alcanzaba a 10,3 millones de niños en 1910) y muy superior, en enseñanza secundaria (1 millón de estudiantes en 1910) y universitaria (unos 70.000 estudiantes en el mismo año). También era superior el prestigio de sus universidades y escuelas técnicas superiores -Berlín, Leipzig, Heidelberg, Friburgo, Marburgo y otras, hasta un total de veintiuno-, cuyos sistemas de enseñanza a base de doctorados, seminarios, institutos, laboratorios de investigación y publicaciones científicas se convirtieron en el modelo que pronto se imitaría en todo el mundo (entre otras razones porque se creyó, con razón, que la pujanza de sus universidades era una de las razones del desarrollo económico e industrial de Alemania). Ni siquiera Gran Bretaña fue excepción, a pesar de que allí la educación había sido tradicionalmente iniciativa y responsabilidad o privada o local. También en ese país el esfuerzo educativo del Estado fue evidente. El gasto en educación se cuadruplicó entre 1880 y 1910. Una ley de 1880 hizo obligatoria la enseñanza para todos los niños comprendidos entre 5 y 10 años: en 1901, la escolarización para esas edades era del 89,3 por 100. Incluso se atendió, por ley de 1893, a sectores, como los niños ciegos y sordos, secularmente abandonados en aquél y en otros países. La Ley General de Educación de 1902 -aprobada por el gobierno conservador de Balfour con la fuerte oposición de muchos grupos religiosos- reguló la enseñanza secundaria, caótica e "ineficaz", según el propio primer ministro, y la puso bajo el control de las autoridades locales (aunque no se unificaron los planes de estudio en un solo tipo de enseñanza secundaria y no se alteró la ascendencia del sector privado: las clases altas continuaron educando a sus hijos en Eton, Harrow, Winchester, Westminster, Rugby y otras de las llamadas paradójicamente "escuelas públicas"). Así, el número de estudiantes de enseñanza secundaria se duplicó entre 1905 y 1914. En 1911, el 57,5 por 100 de los niños entre 12 y 14 años estaba escolarizado. Se crearon, igualmente, nuevas universidades en Birmingham (1900), Manchester, Liverpool y Leeds (1903-04), y centros de estudios superiores, como la Escuela de Economía de Londres (1895). Pero sólo el 1,5 por 100 de los jóvenes de entre 15-18 años estaba escolarizado en 1911, y la Universidad seguía siendo privada -aunque existiesen sistemas de becas y subvenciones-, y altamente minoritaria y selectiva: Oxford tenía 4.025 estudiantes en 1913-14; Londres, 4.026; Cambridge, 3.679. En la Universidad estudiaban (1913-14) sólo 19.458 estudiantes; en todas las formas de enseñanza superior, 59.000 (1922). Los países atrasados hicieron también un esfuerzo considerable. En Italia, donde desde 1859 los ayuntamientos debían mantener al menos una escuela pública, la educación primaria fue obligatoria desde 1888. Aunque en muchas regiones la disposición apenas si pudo cumplirse, la tasa de analfabetismo bajó del 61,9 por 100 en 1881 al 48,7 en 1901 (aunque en el Mezzogiorno y Sicilia superaba el 70 por 100). El número de estudiantes de enseñanza secundaria (técnica y clásica) pasó de 120.000 en 1901 a cerca de 190.000 en 1912; el de universitarios, de 18.000 en 1890 a 29.000 en 1915. En Rusia, donde la tasa de analfabetismo de la población rural adulta era del 75 por 100, donde tanto el Estado como la Iglesia habían desconfiado tradicionalmente de la educación popular, y donde nada se hizo hasta la revolución de 1905, había en 1914 unas 50.000 escuelas -con 3 millones de estudiantes y unos 80.000 maestros-, y 11 universidades con 40.000 estudiantes. El Estado asumió, también, responsabilidades sin precedentes en materia de protección y seguridad social. La legislación atendió inicialmente a la regulación de las condiciones del trabajo, y a la previsión frente a accidentes, enfermedades y ante la vejez. Aunque en muchos países europeos existían desde la primera mitad del siglo XIX disposiciones de distinto tipo y rango que regulaban cierto tipo de trabajos -el de las mujeres y los niños, preferentemente- y la misma actividad laboral (como la jornada de trabajo en muchas minas), el hecho decisivo fue la legislación introducida en la década de 1880 por el canciller alemán Otto von Bismarck. Deseoso de responder al avance socialista en su país y de ofrecer contrapartidas a la prohi90 bición del Partido Socialdemócrata decretada en 1878, Bismarck creó el primer sistema general de Seguridad Social de un Estado moderno: en mayo de 1883, aprobó una Ley de seguro de enfermedad, financiado por trabajadores y empresarios; en junio de 1884, la Ley de seguro contra accidentes, costeado por los empresarios; y en mayo de 1889, la Ley de seguro de invalidez y de vejez, financiado por empresarios, trabajadores y el propio Estado. Los trabajadores quedaban, así, asegurados contra la enfermedad y el accidente, y se creaba un sistema de pensiones para su jubilación. El modelo alemán tuvo repercusiones inmediatas en toda Europa. Muchos países introdujeron medidas similares a partir de 1890. En Inglaterra, una ley de 1897 hizo a los industriales responsables de los accidentes laborales de sus trabajadores. Dinamarca creó un sistema de seguros de enfermedad y de pensiones en 1891. En Italia, se estableció en 1898 un seguro de accidentes para trabajadores industriales costeado por los empresarios y se creó un seguro estatal, no obligatorio, de vejez; en 1910, se estableció un fondo de maternidad por el que el Estado pagaba una pequeña cantidad a cada mujer por aquel concepto. En Francia, se aprobó una ley de accidentes de trabajo en el mismo año que en Italia, 1898. La ley de pensiones de jubilación para obreros y campesinos fue algo posterior, pero de aquellos mismos años: se aprobó el 5 de abril de 1910. Austria, Bélgica, Noruega, Holanda, Suecia, Suiza crearon, también entre 1900 y 1914, distintos sistemas para asegurar a los trabajadores contra el accidente, la enfermedad y la vejez. Gran Bretaña fue aún más lejos. Bajo la influencia de lo que por entonces se llamó "nuevo liberalismo" -un liberalismo social-, el gabinete Asquith (1908-1916), que tenía en David Lloyd George, ministro de Hacienda, al inspirador de las reformas, aprobó en enero de 1909 una Ley de pensiones que estableció una pensión de jubilación para todos los trabajadores mayores de 70 años que no llegasen a un determinado nivel de renta; y luego, en diciembre de 1911, una Ley de Seguros Nacionales que creó un seguro obligatorio para trabajadores contra la enfermedad, y un seguro de desempleo (para ciertos oficios y por un tiempo máximo de 15 semanas). Finalmente, el Estado y las administraciones locales -pues, hacia 1914, servicios como el agua, el gas, los tranvías, los cementerios, los mataderos, algunos hospitales, bibliotecas, baños públicos y similares, estaban municipalizados en casi toda Europafueron adquiriendo un papel económico directo más significativo. Fue menor, si no mínimo, en los países más industrializados: antes de 1914, los gastos del Estado en Gran Bretaña, Estados Unidos y Alemania eran inferiores al 10 por 100 de la renta nacional. Pero en los países más atrasados, o llegados tarde al desarrollo, el papel del Estado fue mucho mayor y pudo llegar al 20-30 por 100 de la renta nacional. En Rusia y Japón, el Estado fue el verdadero motor de todo el proceso de industrialización, a través de la construcción de factorías siderúrgicas y de las redes de ferrocarriles, de la nacionalización del crédito, de la concesión de contratos gubernamentales y subvenciones a las empresas nacionales y de la protección arancelaria. En Italia, el gobierno tomó la iniciativa para la construcción de los altos hornos de Terni (1884); hacia 1905, el 80 por 100 de los ferrocarriles eran del Estado. Las líneas telegráficas y el servicio de correos de casi todo el continente eran de propiedad y gestión estatales; los teléfonos, que en casi todos los países habían sido instalados inicialmente por empresas privadas, fueron pronto nacionalizados (quizás, con las excepciones, en Europa, de Dinamarca y Noruega). Todo ello -educación, legislación social, intervencionismo económico, municipalización de servicios- conllevó un aumento considerable de los presupuestos estatales y locales, y supuso modificaciones a veces sustanciales en las políticas fiscales y recaudatorias. El caso más trascendente fue el británico. Asquith tuvo que disolver el Parlamento y convocar elecciones por dos veces en 1910, para forzar el levantamiento del veto que la Cámara de los Lores había puesto al presupuesto popular del ministro Lloyd George quien, a fin de hacer frente al incremento del gasto público provocado por la nueva legisla ción social, había introducido el impuesto sobre la renta y la herencia, y elevado las cargas 91 fiscales sobre monopolios y plusvalías de la tierra. El resultado fue la derrota total y el fin del poder de la Cámara alta, bastión de la aristocracia hereditaria. El nuevo papel del Estado provocó, paralelamente, como quedó dicho, un desarrollo sin precedentes de las maquinarias administrativas públicas. El número de funcionarios -sin incluir las fuerzas armadas- pasó en Gran Bretaña de 81.000 en 1881 a 153.000 en 1901 y a 644.000 en 1911; en Francia, de 379.000 a 451.000 y 699.000 (también en los años citados); en Alemania, de 452.000 en 1881 a 1.159.000 en 1911; en Italia, de 98.354 en 1882 a 165.996 en 1914; el censo ruso de 1897 cifraba en 225.770 las personas empleadas en la administración, los tribunales y la policía, pero el total de empleados públicos podía ser, en vísperas de la I Guerra Mundial, ampliamente superior al medio millón; en cualquier caso, la burocracia zarista era lo suficientemente relevante en la vida nacional como para que Gogol, Tolstoi -en la figura de Karenin- y Chejov hicieran de ella un tema literario. Ello fue lo que llevó a Max Weber (1864-1920), el sociólogo e historiador alemán, catedrático de economía política en las universidades de Friburgo, Heidelberg y, tras una crisis nerviosa de casi veinte años, de Munich, a ver en la racionalización burocrática una de las tendencias inevitables y necesarias de la sociedad moderna. Weber, hombre de formación liberal, gustos urbanos y confesión protestante, ajeno al mundo católico y a los medios rurales y aristocráticos alemanes, pensaba que la burocratización y el poder organizativo definían al capitalismo avanzado (y creía que la tendencia se reforzaría bajo los sistemas socialistas). Entendía, así, que las burocracias constituían, o llegarían a constituir, un poder social dominante e independiente, que amenazaría a la larga las mismas libertades individuales en nombre de la razón y del bienestar administrativo: la "dictadura de los funcionarios"- escribió-, no la del proletariado, es la que avanza. El crecimiento del Estado y de la burocracia profesional y especializada -y la creciente profesionalización de la sociedad- fueron hechos comunes a toda Europa, y a Estados Unidos y Japón, desde la segunda mitad del siglo XIX. Más aún, la progresiva ocupación de la maquinaria del Estado por profesionales y expertos especializados en las ciencias y normas de la Administración, y en el manejo y conocimiento de la copiosísima y compleja normativa legal, constituyó una verdadera revolución, impersonal y no dramática. Fue al hilo de ese proceso como el Estado se transformó en un órgano de gestión de los intereses generales de la sociedad y dejó de ser -si es que lo había sido- un mero instrumento de dominación. Weber era pesimista al respecto, al extremo de argumentar que sólo mediante la impregnación "cesarista" del poder político democrático, mediante el liderazgo carismático de los dirigentes políticos en apelación directa a los electorados, podría el poder imponerse y controlar a la burocracia y garantizar las libertades sociales. Pero el nuevo papel del Estado en la edad de las masas contribuyó a crear una nueva cultura democrática. El Estado intervencionista, sometido al control parlamentario de los electorados populares, fue a medio y largo plazo, y a pesar de su progresiva burocratización, el instrumento de integración social de la sociedad contemporánea, el vehículo para la regulación más o menos ordenada de conflictos y tensiones, y una poderosa palanca para la reforma de la sociedad y la redistribución de la riqueza. Tal como vio Weber, la edad de las masas y de la burocracia conllevó, contra lo que pudo creerse, la aparición de personalidades y líderes carismáticos. En muchos casos -Hitler, Mussolini, Stalin-, ello tuvo efectos desastrosos para la democracia. En otros - Lloyd George, Jaurès, Roosevelt-, las consecuencias fueron, en cambio, positivas. Finalmente, hubo casos, como los de los países escandinavos, Suiza, Holanda o Bélgica, en los que la burocratización, las masas y la democracia confluyeron en órdenes políticos comparativamente consensuados y tranquilos, bajo el liderazgo de políticos discretos y competentes pero de personalidad por lo general poco acusada. En todo caso, los problemas de la sociedad de masas se harían más visibles después de la I Guerra Mundial. Antes de ésta, y como quedó dicho al principio, una mayoría de europeos probablemente sólo veía en la evolución de su época motivos para la 92 autosatisfacción y la confianza. Por ejemplo, en las muy populares novelas y ensayos del escritor británico H.G.Wells (18661946) La máquina del tiempo, El hombre invisible, Los primeros hombres en la luna, y muchas otras- alentaba un humanismo de base racionalista que veía en la ciencia la solución a los problemas de la humanidad y la esperanza para un mundo unido y en paz. Los elegantes retratos que de la aristocracia y alta burguesía de la "belle époque" europea y norteamericana hicieron pintores de exquisito gusto convencional y calidad técnica extraordinaria como John Singer Sargent, Giovanni Boldini y Phillip de Laszlo, expresaban la seguridad que las clases dirigentes tenían aún en sus valores, estilo de vida y prestigio social. Sargent, concretamente, el Van Dyck de su tiempo, como le llamó Rodin, pintó más de 800 retratos, todos bellísimos. La I Guerra Mundial destruyó aquella época elegante y Sargent mismo habría de dar fe de ello en su gigantesco cuadro Gaseados (191819), en el que mostraba a centenares de soldados británicos y norteamericanos muertos o cegados por el gas en un combate de aquella contienda. La "belle époque" fue, como se ha visto, una época dinámica y de cambio, y llena de contradicciones y problemas. Pero alguien como Thomas Mann (1875-1955), el escritor alemán, se felicitaba de haber vivido en ella, de haber respirado en aquella atmósfera: "no es poca ventaja -escribió- haber pertenecido todavía al último cuarto del siglo XIX, ese gran siglo”. 93 h) LA IRRUPCIÓN DEL MODERNISMO Desde la perspectiva del siglo XX, a la vista de las guerras de 1914-18 y 1939-45 y de las experiencias nazi, fascista y comunista parecería que, en efecto, Thomas Mann llevaba razón y que haber vivido en los últimos años del siglo XIX, en aquella atmósfera que Mann llamó burguesa y liberal, fue una gran suerte. Pero no todos los escritores o artistas eran de aquella opinión. Al contrario, lo que parte del mundo de la cultura del fin del siglo XIX revelaba era, ante todo, un profundo malestar. Tal vez nadie acertó a plasmarlo con más patetismo y fuerza expresiva que el pintor noruego Edvard Munch (1863-1944). Su obra maestra El grito en el que una figura escalofriante, casi una calavera, con las manos ceñidas angustiosamente a la cara, grita desesperadamente desde un puente sobre un fondo de líneas violentamente retorcidas, en colores igualmente agresivos y atormentados, era, ciertamente, la expresión del angustiado mundo psíquico del pintor; pero quería ser una reflexión general sobre la condición humana y, pintado en 1893, era de alguna forma la contraimagen -llena de tenebrosas premoniciones- de la "belle époque". Por lo menos, un hecho fue cierto: desde finales del siglo XIX, se alterarían radicalmente la conciencia del hombre moderno y la visión que tenía de su propia realidad y existencia. La revolución de la Física La que iba a ser la más profunda alteración conceptual de esa visión fue hecha pública de forma casi inadvertida, cuando Max Planck (1858-1947) expuso ante la Sociedad Alemana de Física su ensayo Sobre la distribución de la energía en un espectro normal, que leyó el 14 de diciembre de 1900, como si hubiese querido hacer coincidir el cambio de siglo con el comienzo de una nueva era. En su formulación esquemática, la tesis de Planck - que arrancaba de estudios anteriores sobre las leyes de la radiación de los cuerpos debidos a Kirchoff, Wien y Rayleigh, principalmente- probaba que la energía irradiada por los cuerpos no procedía a través de una corriente continua, sino que se emitía y absorbía en unidades o paquetes (quanta) y que era, por tanto, intermitente y discontinua. Al margen de la importancia práctica que el descubrimiento tendría -pues permitiría clarificar cuestiones como la frecuencia de las emisiones de rayos, el calor específico de los sólidos, los efectos fotoquímicos de las radiaciones y similares-, la tesis de la discontinuidad en las radiaciones energéticas de Planck destruía el principio mismo de continuidad en toda relación causa-efecto, y ponía en entredicho, por tanto, la idea de causalidad y aun de certidumbre en la descripción de los hechos físicos. Con ser ello importante -y la teoría cuántica era la revolución más decisiva que se producía en la Física desde el siglo XVII-, al público (al público culto y al gran público) impresionaron más otras revelaciones de la nueva Física: en el campo de la Física teórica, los trabajos de Einstein; en el campo de la ciencia experimental, los estudios sobre la estructura del átomo. Albert Einstein (1879-1955), judío de origen modesto, nacido en la ciudad alemana de Ulm, educado en Munich y Zurich, empleado desde 1901 en la agencia de patentes del gobierno suizo en Berna (luego, una vez conocidas sus teorías sería profesor en las universidades de Zurich, Praga y Berlín hasta que tuvo que abandonar Alemania en 1933), Einstein publicó en 1905 en la revista alemana Annalen der Physik tres artículos verdaderamente memorables. El primero, aplicando la teoría de Planck a la luz demostraba que la energía de ésta se concentraba en pequeñas cargas de radiación compuestas de cuantos; el segundo aclaraba aspectos previamente no resueltos sobre el movimiento de las moléculas; y el tercero, titulado La electrodinámica de los cuerpos en movimiento, era un estudio sobre la conducta de la luz y sus propiedades en el que desarrollaba la que sería la teoría especial de la relatividad. Con ser los otros dos importantísimos, fue el tercer artículo -que enlazaba con trabajos de Henri Poincaré y H. A. Lorentz- el que revolucionó el mundo de la física, como supo 94 advertir de inmediato Max Planck. En síntesis, Einstein demostró que el tiempo y el espacio no eran valores absolutos sino que variaban en relación a la velocidad del observador, y que la misma masa de un cuerpo se modificaba con la velocidad. Demostró igualmente que la masa y la energía de un cuerpo estaban íntimamente relacionadas -a un aumento en la energía de un cuerpo correspondía un aumento equivalente en su masa- y que la masa se convertía en energía. En 1916, Einstein aplicó sus tesis al fenómeno de la gravitación, a la Astronomía, para proponer una teoría general de la relatividad, convencido de que toda la mecánica de Newton debía ser revisada. Y en efecto, frente a las tesis newtonianas sobre el carácter lineal de las fuerzas de la gravedad y de la inercia, Einstein probó que la geometría del espacio era curva y demostró las numerosas consecuencias que se derivaban de la influencia que los campos electromagnéticos que rodea a las estrellas ejercen sobre los cuerpos. Cuando en 1919 un grupo de científicos británicos probó una de sus predicciones -que los rayos de luz se desvían en una medida determinada cuando pasan cerca del sol-, Einstein alcanzó un prestigio científico y popular incomparable y sin precedentes. Sin duda, había creado la teoría científica más original que hombre alguno había elaborado hasta entonces: había cambiado la comprensión del tiempo, del espacio y del movimiento, y revisado toda la concepción mecanicista de la física. Pero probablemente el gran público sólo se quedó con una palabra, relatividad, y además, entendida no en su sentido científico sino en su significado más inmediato, como sinónimo de falta de verdades absolutas y universales, relativismo al que Einstein, un hombre de aspecto desaliñado, bondadoso y gentil, ingenioso, carente de toda vanidad, apasionado por la música, internacionalista y pacifista convencido, y que creía en un vago teísmo en el que Dios aparecía como el orden matemático del Universo, fue siempre ajeno. Partiendo de los trabajos que sobre la naturaleza electromagnética de la luz y sobre la velocidad de las ondas electromagnéticas habían hecho en su día James ClerkMaxwell y Heinrich Hertz, en 1895 Wilhelm Röntgen descubrió, como se ha indicado, los rayos X. Al año siguiente, Henri Becquerel (1852-1909) observó que el uranio emitía radiaciones similares, y, al hilo de su descubrimiento, Marie y Pierre Curie llegaron a aislar dos nuevos elementos, el polonio (1898) y el radio (1902), y a perfeccionar así el conocimiento sobre la radiactividad de determinados cuerpos (lo que tendría formidables aplicaciones en campos como la radioterapia, las comunicaciones y la conservación y uso de la energía). Por caminos distintos -Marie Curie era química- pero partiendo también del descubrimiento de Röntgen, el físico británico J. J. Thomson, de la Universidad de Cambridge, descubrió en 1897 el electrón, la primera partícula subatómica, descubrimiento extraordinario que haría ver que los electrones -partículas cargadas negativamente de electricidad- eran componentes del átomo de cualquier materia, y que las propiedades de esta última dependían de y se explicaban por la masa y carga de sus electrones. Poco después, en 1902, Ernest Rutherford (18711937), un neozelandés formado en Cambridge con Thomson y F. Roddy, demostró que la causa de la radiactividad era atómica -y no química, como creían Becquerel o los Curie-, y se debía precisamente a cambios (desintegración) en la estructura del átomo de los elementos radiactivos. En 1911, Rutherford pudo ya proponer un primer esquema de estructura del átomo, que describió como un modelo solar: un núcleo cargado positivamente, rodeado de electrones que giraban alrededor de aquél en órbitas circulares, como planetas alrededor del sol. Dos años después, su discípulo, el físico danés Niels Bohr (1885-1962), aplicando la teoría cuántica al átomo de Rutherford, perfeccionó el modelo, precisando que cada electrón tiene su propia órbita y que la emisión de energía o luz se produce únicamente cuando un electrón pasa de una órbita de mayor energía a otra de energía menor. Como las teorías de Einstein, el átomo Rutherford-Bohr, que era un sistema fácilmente comprensible, tuvo un impacto social extraordinario. Pero fue un impacto de nuevo inquietante y perturbador, en la medida en que también erosionaba la seguridad que el hombre pudiera tener en su percep95 ción de la realidad física. Porque el átomo, la unidad más pequeña de la materia, que durante siglos apareció como indivisible, resultaba ser una entidad divisible y compuesta de múltiples y distintas partículas (Rutherford mismo descubrió el protón en 1919); y la materia parecía no ser otra cosa que mera energía. Cuando poco después, en 1926, otro físico, el alemán Werner Heisenberg (1901-1976), uno de los principales exponentes de la mecánica cuántica u ondulatoria, formuló lo que llamó principio de indeterminación (o de incertidumbre) -que se refería a la imposibilidad de medir con precisión la posición y momento de una partícula- dio con la expresión esperada. Porque, por más que Einstein dijera que Dios "no juega a los dados" y creyera, por tanto, que el Universo es un conjunto determinado y ordenado, lo que pareció extenderse, vista la discusión que las tesis de Heisenberg suscitaron entre científicos y filósofos, era la idea de que el Universo se regía por la incertidumbre y la probabilidad. El grito de Munch -o la inquietante y enigmática pintura metafísica de De Chirico, a la que habrá ocasión de referirse- parecían pues plenamente justificadas: eran como metáforas, conscientes o no, del miedo y de la perplejidad que el hombre experimentaba ante un mundo que, hasta en su realidad física, se le había vuelto incierto, inseguro e incomprensible. Genes y neurosis La profundización en el conocimiento de la propia naturaleza humana le proporcionarían una concepción desde luego nueva, pero también más problemática, de su propia y compleja personalidad. Éste era un tema de extraordinario interés al que la sociedad prestaba creciente atención. Así, la literatura naturalista de la década de 1880 y primeros años de la de 1890 la literatura de Zola, Maupassant, los Goncourt, Thomas Hardy, Giovanni Verga, Jack London, Theodor Fontane y otros- ya había subrayado la importancia que los condicionantes biológicos, fisiológicos y sociales tenían en la conducta humana. Temas como la condición femenina, el adulterio y las relaciones entre los sexos tenían especial relevancia en el teatro del noruego Henrik Ibsen (1828-1906) y del sueco August Strindberg (1849-1912), obsesionado también por los complejos de pecado y culpa, y por los estados patológicos de la mente. En la década de 1890, escritores y científicos sociales mostraron un evidente interés por temas como la histeria, el suicidio -se recordará el estudio de Durkheim-, la criminalidad (sobre todo, a raíz de los trabajos de Cesare Lombroso, 1835- 1909) y la psicopatología sexual, desarrollada por el alemán Krafft-Ebing, autor de Psycopathia Sexualis, 1886, y por el británico Havelock Ellis, cuyos 7 volúmenes sobre la psicología del sexo empezaron a publicarse en 1898. El estreno en 1891 de Hedda Gabler, de Ibsen, la historia de una mujer altiva e independiente y de su suicidio; la publicación en 1892 del libro Degeneración del médico húngaro Max Nordau -que sostenía que la cultura de su tiempo, representada por Ibsen y Zola estaba patologicamente degenerada-; o el juicio de Oscar Wilde, condenado en 1895 a dos años de cárcel por homosexualidad, aparecieron, así, como síntomas de lo que se suponía que era una grave enfermedad moral, una profunda crisis espiritual, de la sociedad europea ante el fin de siglo. En realidad, lo que sucedía era que la sociedad comenzaba a conocer aspectos de la naturaleza biológica y psíquica del hombre previamente ocultados y silenciados por la ignorancia, las convenciones o la hipocresía. A ese conocimiento contribuyó, decisivamente, la ciencia. Precisamente, en 1900, los botánicos Hugo de Vries, Carl Correns y Erich Tschermak, trabajando separadamente, redescubrieron los estudios de Mendel sobre la herencia -que se remontaban a la década de 1860 y que fueron totalmente ignorados en su tiempo-, y demostraron que los genes eran la clave de la herencia de las características de la especie y del individuo. La genética, término acuñado en 1905 por el naturalista británico William Bateson, que de siempre había manifestado que las teorías darvinistas de la evolución y la selección natural no eran suficientes para explicar las variaciones de las especies, aparecía, así, como una explicación científica inapelable y de validez universal. Más todavía, 96 cuando en 1914, De Vries desarrolló la teoría de las mutaciones y explicó la razón de las desviaciones genéticas y de las discontinuidades en la evolución biológica. El hecho era de excepcional importancia: porque al explicar cómo se heredaban las características de la especie (estatura, color, pero también, agresividad, sexualidad, criminalidad, etcétera), la genética podía iluminar muchas, si no las principales, claves de la personalidad y de la conducta. Pero no sólo la genética, que, además, aún tardaría en aplicarse al hombre. En la década de 1890, una parte de los estudios de psicología -iniciados de forma experimental y científica por Wilhelm Wundt, director del que fue primer instituto psicológico, creado en Leipzig en 1879- se orientaron hacia el análisis de la relación que pudiera existir entre el cuerpo y la mente. El ruso Ivan E. Pavlov (1849-1936), cuyos estudios sobre el comportamiento humano a través del experimento con perros alcanzaron una notoriedad extraordinaria justamente en los años 90, desarrolló la teoría de los "reflejos condicionados", que llevaba a pensar que la mente estaba regida por leyes mecánicas no muy diferentes a las que regulaban el funcionamiento fisiológico del cuerpo. Otros psicólogos y neurólogos, interesados sobre todo en el comportamiento neurótico -uno de los temas preferidos, como se ha indicado, de la cultura del fin de siglo- optaron por otras vías. Los franceses Jean Martin Charcot y Pierre Janet, en París, y Liébault e Hippolite M. Bernheim, en Nancy, pusieron de relieve, con sus estudios sobre la histeria y su posible tratamiento a través de prácticas hipnóticas, la correlación existente entre psiquismo y determinadas enfermedades. Bajo su influencia, pero también al hilo de experiencias propias, en 1895, el neurólogo vienés Josef Breuer (1842-1925) y el psiquiatra Sigmund Freud, judío como Einstein, nacido en Moravia en 1856, doctorado por la Universidad de Viena en 1881 y establecido profesionalmente en esta ciudad, publicaron el libro Estudios sobre la histeria en el que ya argumentaban que la represión consciente de recuerdos no deseados podía estar en la raíz de muchas neurosis. A partir de ahí, Sigmund Freud iba a llevar a cabo una revolución intelectual sólo comparable por su significación e influencia a la efectuada por Einstein en la física (sólo que Freud concitaría mayores resistencias y oposición tanto en medios profesionales como en medios políticos y religiosos; Freud fue objeto de una hostilidad implacable por parte de la Iglesia católica y por parte de los círculos y ámbitos de la derecha: en junio de 1938, después de la anexión de Austria por la Alemania nazi, se exilió en Londres, donde murió un año después). Los aspectos inicialmente más novedosos de sus teorías aparecieron en sus libros La interpretación de los sueños, publicado en 1900, Tres ensayos sobre la teoría de la sexualidad, que apareció en 1905, y en una serie de ensayos sobre la psicopatología de la vida cotidiana (errores orales, equivocaciones en la escritura, actos sintomáticos y casuales, chistes y otros) que publicó también entre 1901 y 1905. En ellos, Freud proponía una nueva teoría de la neurosis, que suponía, además, una reinterpretación de los factores determinantes del desarrollo de la personalidad y una nueva teoría de la sexualidad (y desarrollaba, además, una nueva terapia para las enfermedades psíquicas). En síntesis, Freud relacionó las neurosis con las frustraciones inconscientes, con los deseos reprimidos y con la represión de recuerdos dolorosos. Estableció que las frustraciones y los deseos reprimidos se grababan en el subconsciente -los sueños no serían sino la realización oculta de esos deseos- y que, en origen, nacían de la represión sexual (pues, para Freud, la sexualidad constituía el aspecto más importante del desarrollo de la personalidad. De ahí, las que fueron probablemente sus tesis más audaces y escandalosas: el erotismo infantil, las fases de la sexualidad, la primacía fálica, la envidia del pene, el complejo de Edipo, el complejo de castración, etcétera). Como método de investigación y de terapia, Freud desarrolló el psicoanálisis, la narración relajada del paciente, colocado sobre un lecho de reposo, situándose el médico detrás de él, sin ser visto, de manera que de esa forma fuera posible, liberando el subconsciente, descubrir las represiones y facilitar su curación. Luego, Freud aplicaría sus tesis a temas como la religión, la antropología -Totem y tabú se publi97 có en 1912-, la sociedad o la civilización, y aún propondría nuevos conceptos, como el instinto de la muerte, el superego y otros. Pero lo esencial de sus concepciones había quedado expuesto en aquellos trabajos iniciales. Neurosis, psicoanálisis, subconsciente, teoría sexual: Freud había impulsado uno de los giros más radicales en toda la historia del pensamiento. Sus ideas tuvieron, como se ha indicado, gran oposición. Pero Freud logró también el apoyo incondicional de un puñado de médicos jóvenes -Karl Abraham, Alfred Adler, Sandor Ferenczi, Ernest Jones, C. G. Jung, Otto Rank-, y el movimiento psicoanalítico penetró con fuerza primero en Centroeuropa y, luego, en Estados Unidos. En 1908, se reunió en Salzburgo un primer congreso internacional psicoanalítico, al que seguirían regularmente muchos otros, y comenzó la publicación de revistas científicas del grupo; en 1910, se creó la Asociación Internacional Psicoanalítica. Surgieron también disidencias significativas. En 1911, Alfred Adler (1870-1937), uno de los primeros discípulos de Freud, se separó del movimiento. Autor en 1907 de Un estudio de la inferioridad orgánica y de su compensación psíquica, Adler negaba la primacía que Freud daba a la sexualidad en la vida psíquica y sostenía que el factor dominante en la misma -y por tanto, en la conducta y en la formación del carácter- era el deseo de autoafirmación del individuo: así, la neurosis, para Adler, resultaría ser la manifestación patológica de un complejo de inferioridad. En 1912, se produjo la segunda ruptura, la del suizo Carl G. Jung (1875-1961), tras la publicación de su libro Psicología del subconsciente, origen de un pensamiento que, como el de Adler, rechazaba el papel central de la sexualidad en la formación del carácter, y que, además, diferenciaba entre distintos tipos de personalidad (introvertida; extrovertida); y subrayaba la influencia que el "inconsciente colectivo" -modelos imaginarios o arquetipos, mitos comunes a las religiones y a las civilizaciones que satisfacen los instintos fundamentales del hombre- tenía en el comportamiento humano. Tanto que, en el esquema de Jung, la enfermedad mental dependía del grado de armonía o desarmonía entre el individuo y los arquetipos, entre el hombre y el inconsciente colectivo. Pero las disidencias, e incluso que Freud estuviese o no equivocado, importaban relativamente poco. Lo significativo era lo que todo el movimiento suponía: primero, nuevas formas de aproximarse a las enfermedades psíquicas; pero además, y sobre todo, el descubrimiento de dimensiones subconscientes en la personalidad humana, la idea de que el hombre, lejos de ser un individuo guiado por la razón y el orden, estaba sujeto a la fuerza de instintos y emociones desordenadas a menudo ajenas a su control. La paradoja era, pues, flagrante. A medida que el hombre avanzaba en el conocimiento de la realidad- de la realidad física, de la personalidad psíquica-, menor era la seguridad que tenía ante los problemas fundamentales de su existencia. El hombre habría de buscar, así, nuevas explicaciones a la vida misma y plantearse a fondo que ésta, la vida, era su única y radical realidad La conciencia histórica El auge que las ciencias sociales experimentaron a lo largo del siglo XIX, y que culminó en la última década del mismo, respondía precisamente a eso: a la necesidad de explicar, en palabras de Max Weber, lo que el hombre era y cómo había llegado a ser lo que era. Dios todavía no había muerto, contrariamente a lo que había dicho Nietzsche en 1882 (en La gaya ciencia): la religión seguía proporcionando la única razón de la vida para la inmensa mayoría de la humanidad. Pero de alguna forma, sus explicaciones resultaban progresivamente insuficientes, y su papel social -al menos, en las sociedades desarrolladas- parecía cada vez menos relevante. Por eso que antropólogos, sociólogos e historiadores se planteasen por primera vez y a fondo su estudio. Tal vez fuese el antropólogo británico Edward B. Tylor (1832-1917) el primero en hacerlo. Al menos, en su libro Primitive Culture (1871), Tylor quiso estudiar el nacimiento de las religiones primitivas -origen de toda religión- y concluyó que lo que las caracterizaba era la creencia, fruto de su primitivismo cultural, en seres espirituales, 98 lo que incluía tanto las almas de los individuos como otros espíritus. Para Tylor esa idea de alma -a la que llamó "animismo"-, que en la religión primitiva poseían tanto los seres humanos como la naturaleza, era el origen de toda creencia religiosa, de toda deidad; y por tanto, la religión en última instancia no era, en su interpretación, sino un tipo de explicación que había sido modelado por el propio hombre. Tylor creía, por añadidura, que existía una fuerte semejanza entre las religiones primitivas y las civilizadas, salvo por una diferencia: por el papel que en estas últimas tenía la religión como fundamento de la ética colectiva (por lo que Tylor apuntaba ya la idea que luego recogerían muchos antropólogos y sociólogos, como el ya citado Durkheim: que la religión era, sencillamente, un instrumento de cohesión social). Algo después, en 1890, se publicó la primera edición de La Rama Dorada, el extraordinario libro de sir James Frazer (1854-1941), de la universidad de Cambridge, un estudio comparado -escrito con erudición, mesura y elegancia insuperables- de ritos, creencias religiosas, costumbres y mitos de numerosos pueblos, con el que Frazer quería dilucidar el origen de la magia y de la religión, y las relaciones entre ambas. Frazer, que en parte continuaba los argumentos de Tylor, era aún más explícito. Primero, dejaba dicho claramente que magia y religión constituían estadios "insuficientes y erróneos" en la evolución de la humanidad, que quedarían superados mediante el desarrollo de la ciencia; segundo, colocaba la religión cristiana -algunos de cuyos rituales, como por ejemplo, la natividad, muerte y resurrección de Cristo le parecían simple adaptación de los festivales paganos anteriores- en plano de igualdad con las restantes religiones. El libro de Frazer tuvo un éxito excepcional e hizo de la Antropología una verdadera ciencia. Sobre todo, y aunque las tesis de Tylor y Frazer fueran, luego, revisadas y especialmente, su concepción peyorativa de lo primitivo, dos ideas parecían abrirse camino irreversiblemente. En primer lugar, la idea de que la religión constituía un tipo de explicación propia de mentalidades elementales y primitivas; con ella, la idea de que la religión, lejos de ser un conjunto de verdades reveladas susceptible de análisis teológico, era una mera creación humana cuyas tradiciones, dogmas, creencias y rituales podían y debían ser estudiados empíricamente. La religión empezaba a ser, por tanto, una curiosidad antropológica. La misma Biblia fue puesta en revisión (eso, al margen del impacto que sobre la idea de la creación del mundo tuvieron el darwinismo y las teorías de la evolución de las especies en toda la segunda mitad del siglo). En efecto, fue el historiador alemán Julius Wellhausen (1844-1918), profesor de la Universidad de Gotinga, hombre de formación protestante y racionalista, el primero en publicar, aunque existieran precedentes desde el siglo XVIII, una interpretación convincente de la cronología y autoría de los textos bíblicos, cuestión teológicamente explosiva puesto que suponía la negación del origen divino y revelado de aquéllos, y, por tanto, la negación de los fundamentos mismos de la tradición judeo-cristiana. En su amplia obra, Wellhausen precisó la antigüedad de las distintas partes de la Biblia y pudo determinar el orden en que aquéllas habían sido escritas y reelaboradas (al servicio, según su tesis, de un proceso de justificación histórico-política de la nación judía). Estableció, en suma, que la Biblia era un libro de historia, y no un texto sagrado. Por el mismo camino se orientó William Robertson Smith (1846-1894), ministro de la Iglesia Libre escocesa, hombre de erudición portentosa, gran conocedor del hebreo y del árabe -lengua de la que sería catedrático en Cambridge, universidad de la que fue también principal bibliotecario-, y especialista en exégesis del Antiguo Testamento. De hecho, Robertson Smith, autor de El Antiguo Testamento en la Iglesia judía (1881), Los profetas de Israel (1882) y La religión de los semitas (1889), hizo para el Deuteronomio lo que Wellhausen había hecho para el Pentateuco: fijar su composición y su cronología. Y los resultados fueron parecidos: afirmar la naturaleza histórica de la Biblia. No se trataba, además, de una cuestión meramente erudita. En la década de 1870, Robertson Smith escribió varios artículos de temas bíblicos para la Enciclopedia Británica y, en su calidad de redactor asociado, encargó otros a Wellhausen. Algunos de 99 ellos escandalizaron: Robertson Smith fue acusado de herejía por miembros de su propia Iglesia y se vio forzado a dejar su cátedra en la facultad en la Iglesia Libre de Aberdeen. Era inútil. La idea misma de la creación divina del mundo y del hombre estaba en crisis. La tesis de la creación no pudo resistir, como ya se ha mencionado, el impacto de las teorías evolucionistas de Darwin y sus discípulos. El más brillante de éstos, además, el naturalista Thomas H. Huxley (1825-1894), dedicó los últimos treinta años de su vida a promover lo que, al menos en Inglaterra, fue una muy exitosa cruzada de divulgación social y popular del darwinismo, dirigida sin disimulo alguno contra los portavoces de la ortodoxia religiosa. El conocimiento sobre la aparición del hombre se transformó radicalmente a la luz del desarrollo de la Prehistoria y de la Arqueología. Los primeros hallazgos decisivos fueron anteriores a la época aquí estudiada. El hombre de Neanderthal fue encontrado por Fuhlrott en el verano de 1856; el de Cro-Magnon por Louis Lartet, en 1868; las cuevas de Altamira por Sautuola, en 1875. En 1865, en su libro Prehistoric Times -obra que se reeditó siete veces antes de 1914-, John Lubbock distinguía ya entre edades de Piedra y de los Metales, y entre Paleolítico y Neolítico, en la primera, y Bronce y Hierro, en la segunda: sobre todo, advertía que la aparición del hombre era muy anterior a lo que la tradición y la historia habían supuesto. Y en efecto, a partir de la década de 1880, se produjo un salto cualitativo, irreversible y definitivo en la percepción que el hombre tenía de su propio origen y antigüedad. Ello se debió a los numerosísimos hallazgos -restos humanos, instrumentos y útiles de todo tipo, animales fosilizados, cuevas con pinturas y grabados- que, a partir de entonces, se produjeron, una vez que se sistematizaron las técnicas y fundamentos de la Prehistoria y de la Arqueología; el más espectacular fue el descubrimiento en 1889, en Java, por el profesor holandés Eugene Dubois del que se llamaría Pithecantropus erectus en el que se quiso ver el "eslabón perdido" entre el hombre y el mono de las teorías darvinistas. Luego se sabría que no lo era y que la cuestión de la aparición del hombre era mucho más compleja de lo que se pensó al principio. Pero el hallazgo de Dubois, objeto de apasionados debates que se prolongaron hasta bien entrado el siglo XX, y otros posteriores -como el del hombre de Chu-ku-tien, junto a Beijing, hallado por Davidson Black en 1930- hicieron que las estimaciones sobre la aparición del hombre se elevaran hasta los 500.000 años antes de Cristo. Estaba cristalizando, pues, una nueva visión del origen del hombre y de la evolución del mundo que desafiaba los supuestos de la religión cristiana. Tanto, que el profesor de la universidad de Jena, Ernst Haeckel (1834-1919), principal exponente del darwinismo en Alemania y el hombre que, convencido de la existencia del "eslabón perdido", había enviado a su ayudante Dubois a Java, escribió en 1899 un libro, El misterio del mundo, que proponía una interpretación radicalmente materialista de éste, en el que la vida se explicaba, no en virtud de un Dios creador, sino en razón de la evolución mecánica de la materia y de la naturaleza: lo significativo fue que el libro se tradujo a numerosos idiomas y que se convirtió en uno de los grandes "best-sellers" internacionales del fin de siglo. No era casual que historiadores y prehistoriadores protagonizaran algunas de las tormentas intelectuales de la época. El siglo XIX fue el siglo de la Historia (inicialmente popularizada por las novelas de Walter Scott), y ello suponía un cambio radical en la concepción que el hombre tenía de la vida y de su propia naturaleza. Fue el filósofo alemán Wilhelm Dilthey (1833-1911), biógrafo de Schleiermacher, profesor en las Universidades de Basilea, Kiel, Breslau y Berlín, el primero en hacer de ello el punto central de su reflexión filosófica. Porque, para Dilthey, la revolución historiográfica que se había producido en Alemania a lo largo del siglo XIX -que él atribuía a la labor de Humboldt, Savigny, Grimm, Ranke, Niebhur y Mommsen-, obligaba a investigar la naturaleza y la condición de la historia y a emprender, según escribió en 1903, "una crítica de la razón histórica", que hiciese entender la dimensión histórica de la vida: "sólo la Historia -escribiría- puede decirnos qué es el hombre"; "la totalidad de la naturaleza humana -diría en otro texto- sólo se halla en la histo100 ria". La Historia adquiría, así, una dimensión trascendente. El hombre tomaba "conciencia histórica", según la expresión favorita de Dilthey; es decir, el hombre sólo se explicaba a sí mismo a través de su propia historia, y la vida sólo podía entenderse desde la vida misma. La Historia resultó, pues, objeto de máximo interés para el análisis filosófico, al menos para el pensamiento alemán. La obra de Wilhelm Windelband (1848-1915), Heinrich Rickert (18631936), Georg Simmel (1858-1918) y la del propio Max Weber (1864-1920) vino a constituir una verdadera teoría alemana de la Historia. Ellos, al menos, fueron los primeros en plan tearse cuestiones realmente esenciales a la naturaleza de la comprensión histórica, a la lógica (leyes y causas) de la Historia, a la objetividad y los valores en Historia, a la singularidad y unicidad de los hechos históricos. Y fueron los primeros en afirmar, al hilo de todo ello, una convicción esencial: "que el hombre -en palabras de Dilthey- es un ser histórico". Ese interés era paralelo al propio desarrollo de la Historia. El hecho fue idéntico en todos los países europeos (y en Estados Unidos): en todos hubo una similar explosión de estudios históricos, materializada en la creación de cátedras de Historia, aparición de publicaciones periódicas, organización de archivos, reunión de grandes congresos, publicación de grandes repertorios históricos, fuentes y libros de referencia, y en el desarrollo de las ciencias auxiliares de la Historia. E incluso en todos se produciría un mismo fenómeno: la aparición, junto a los historiadores profesionales, de divulgadores de la Historia, como los casos, en Inglaterra, de un Chesterton o un H. G. Wells, cuyo libro The Outline of History, una historia del mundo desde sus orígenes hasta el presente en un solo volumen, publicada en 1920, vendió más de dos millones de ejemplares. En Alemania, la labor de los hombres citados por Dilthey -y junto a ellos, Droysen, von Sybel, fundador de la Historische Zeitschrift (1859), y Treitschke- fue ahora continuada por la llevada a cabo por Wellhausen en el ámbito de los estudios semíticos; E. Delitzsch, en el campo de los estudios asirios y sumerios; Schmoller, von Bellow y Brentano, en historia económica; Max Weber, Werner Sombart (1863-1941), autor de El capitalismo moderno (1902) y de El burgués (1913), y Ernst Troeltsch (1865-1923), en historia social de las ideas, o mejor, en el estudio de la relación entre ética religiosa (el calvinismo, el judaísmo, el luteranismo) y desarrollo económico; Karl Lamprecht (1856-1915), en historia social y psicológica; Friedrich Meinecke (1862-1954), en historia política y del Estado, y Theodor Mommsen (18171903), en historia del mundo romano. En Francia, donde también la Historia tuvo formidables exponentes a lo largo del siglo XIX -Guizot, Tocqueville, Thiers, Michelet, Renan, Taine, Fustel de Coulanges-, lo significativo fue tal vez que la III República crease en 1886 una cátedra de Historia de la Revolución francesa en la Sorbona, que ejerció, primero, Alphonse Aulard (1849-1928), pues ello revelaba también que aquel régimen quería hacer de la Historia uno de los pilares de la educación pública. En 1876, Gabriel Monod había creado la Revue Historique; con Ernest Lavisse, Charles Seignobos y Charles -Victor Langlois la Historia quedó definitivamente establecida como una disciplina rigurosa y académica, afirmando su identidad frente a otras ciencias sociales como la Sociología, al hilo del intenso debate que, sobre la naturaleza de ambas disciplinas, sostuvieron entre 1903 y 1908 Seignobos y Durkheim. Más aún, por iniciativa de un no-historiador, Henri Berr (1863-1954), profesor de Retórica en un instituto de París, la Historia adquirió en Francia una nueva dimensión. Porque Berr no veía en ella un mero ejercicio de erudición sino la síntesis por excelencia de todas las ciencias humanas, y como tal, la creía inseparable de la Geografía, de la Sociología, de la Economía y de la Psicología Social. Al servicio de esa concepción, lanzó en 1900 la Revue de Synthése Historique, precedente de Annales d`Histoire Economique et Sociale que en 1929 editarían dos historiadores, Lucien Febvre y Marc Bloch, marcados por su influencia. En 1920, Berr promovió la publicación de la Evolución de la Humanidad, un ambiciosísimo proyecto que pretendía, a través de síntesis monográficas de gran calidad, abarcar toda la historia del mundo: que para 1940 se hubiesen publicado unos 40 títulos de los 100 proyec101 tados confirmaba la estimación social que la Historia había ya adquirido. Con los nombramientos para las cátedras de Historia de Oxford y Cambridge de William Stubbs (1825-1901) y John Seely (1834-1895), en 1866 y 1869 respectivamente, y la aparición en 1886 de la English Historical Review, la historia alcanzó también su estatus como disciplina académica en Gran Bretaña, que se consolidó por la labor en Oxford de Edward A. Freeman, J. A. Froude y Samuel R. Gardiner y sobre todo, por la que realizaron en Cambridge Lord Acton (18341902), J. B. Bury (1861-1927), F. W. Maitland (1850-1906) y George M. Trevelyan (18761962). En 1902, Bury podía decir, en el discurso de toma de posesión de su cátedra, que la Historia era "simplemente una ciencia, nada menos y nada más". La mejor expresión de ello fue tal vez la Historia Moderna de Cambridge, la gran obra múltiple, en doce volúmenes, planeada por Lord Acton y publicada entre 1902 y 1910, comparable por su importancia y significación a las empresas de Berr en Francia. Al margen de la historia oficial -demasiado apegada a la historia política y a la interpretación liberal de Inglaterra-, J. L. y Barbara Hammond publicaron entre 1911 y 1919 una serie de libros sobre la vida de los trabajadores (El trabajador rural, El trabajador urbano y El trabajador especializado), que hacían de las clases obreras y de la revolución industrial -término popularizado tras la aparición en 1884 del libro de ese título escrito por Arnold Toynbee (padre)- el eje de la historia británica moderna. R. H. Tawney (1880-1962), profesor de la Escuela de Economía de Londres y militante laborista, dio con sus estudios sobre los problemas agrarios de la Inglaterra del siglo XVI (1912) y sobre la relación entre religión y capitalismo (1926), un considerable impulso a la historia social. El empirismo británico y el desarrollo que en el país tenían los estudios de Economía hicieron que naciera allí la historia económica (como algo radicalmente distinto de la historia socialgeográfica de Berr y los Annales): J. H. Clapham (1873-1946) publicó en 1907 un libro sobre las industrias de la lana y del estambre, y en 1921, otro sobre el desarrollo económico de Francia y Alemania entre 1815 y 1914. En 1926, se fundó la Economic History Review, la gran revista de la especialidad, y dos años después, se dotó en Cambridge la primera cátedra de Historia Económica (que le fue atribuida justamente a Clapham). Luego, ya en la década de 1930, el espíritu revisionista y crítico de Lewis B. Namier (1888-1960), un judío polaco establecido en Oxford en 1908 y catedrático en Manchester desde 1931, provocaría en el ámbito de la historia política y biográfica una revolución equiparable, aunque de significación muy distinta, a la que la revista Annales representó en Francia en el ámbito de la historia social. En 1902, se concedió el Premio Nobel de Literatura a Mommsen, el historiador de Roma, editor del Corpus Inscriptionum Latinorum, y autor de una obra de casi 1.500 títulos: era un reconocimiento del papel que la Historia, como se ha visto, había ido adquiriendo. Cuando en 1936 Friedrich Meinecke publicó su libro El historicismo y su génesis, la idea del carácter histórico, de la historicidad del hombre y del mundo, era ya, probablemente, una firme y amplia creencia colectiva. Filosofía de la vida Para Dilthey, esa historicidad del hombre -que hacía que, como se recordará, éste no tuviese más explicación de sí que su propia historia- obligaba a hacer del hombre mismo, y de la vida, por tanto, el fundamento de toda explicación; se trataba, en sus palabras, de "comprender la vida por sí misma", de hacer de la comprensión de la vida la meta fundamental de la filosofía. Y en efecto, "la filosofía de la vida" -anticipada por el pensamiento de Nietzsche a finales del siglo XIX- fue uno de los temas filosóficos más en boga a principios del siglo XX. En algún caso, como en el del filósofo francés Henri Bergson (1859-1941), autor de extraordinario éxito social, el interés llegó al gran público. Ello tuvo mucho de reacción frente a las corrientes positivistas y deterministas del siglo XIX. Pero respondía a algo mucho más profundo: a la creciente percepción -que hallaría en Heidegger, ya en los años veinte, su exposi102 ción más elaborada- de que la esencia misma del hombre era, precisamente, su existencia. Bergson, de origen judío, profesor del ilustre Colegio de Francia desde 1900, contribuyó probablemente más que nadie al resurgimiento que la filosofía experimentó a principios del siglo XX (en razón de ese gran éxito que tanto sus libros como sus cursos y conferencias alcanzaron). Eso se debió posiblemente a dos razones: al estilo claro, mesurado y preciso de su prosa y de su palabra; y a que su filosofía supuso un nuevo espiritualismo, una afirmación de la energía espiritual -intuición, inteligencia, libertad, espontaneidad- y del espíritu creativo del hombre frente a toda interpretación mecanicista de la vida y de la evolución. El pensamiento de Bergson, plasmado en sus libros Ensayos sobre los datos inmediatos de la conciencia (1889), Materia y memoria (1896), La evolución creadora (1907) y Las dos fuentes de la moral y de la religión (1932), se centró en torno a lo que él consideraba como un hecho incontrovertible y verdaderamente definidor de la existencia: la intuición de que la vida es duración ("durée"), esto es, continuidad y cambio en el tiempo, algo nuevo a cada instante, creación continua, y, por tanto, múltiples posibilidades, imprevisibilidad y libertad. Con una consecuencia: que el hombre es un ser a la vez idéntico -por su conciencia y memoria, que hacen que el pasado sea siempre presente- y cambiante. Lejos de ser mera evolución mecánica, la realidad para Bergson era continuidad en el cambio, "evolución creadora", esto es, una evolución que conllevaba la creación de lo nuevo y lo imprevisible; porque un impulso vital ("elán vital"), un espíritu creativo, una energía espiritual, impregnaban y explicaban la naturaleza, la vida y el hombre, y su evolución en el tiempo. La vida, para Bergson -cuya influencia en Proust, Péguy, Sorel y en muchos otros escritores y filósofos fue extraordinaria- era, pues, espiritualidad y creación. Para el también francés Maurice Blondel (1861-1949), era ante todo "acción", según el título de su tesis doctoral y de su principal libro, publicado en 1893: es decir, actuación, dinamismo (desde el momento en que el hombre, lo quiera o no, está condenado a vivir y a actuar, con sentido o sin él). Pero Blondel -a diferencia de las filosofías irracionalistas y por caminos no muy alejados de los de Bergson- tenía que la acción estaba condicionada y determinada por el pensamiento, que equiparaba a la vida espiritual en su conjunto. El hombre, así, sólo se realizaría en la acción, impulsado por su propia espiritualidad hacia fines y objetivos extra personales y superiores, movido por un deseo de perfección y salvación, fruto de la conciencia que tiene de su fracaso existencial, que le lleva, en última instancia, hacia la luz y hacia Dios. Tales posiciones aproximaban a Bergson y Blondel con la filosofía alemana de las ciencias del espíritu. A Dilthey -cuyo libro más conocido se titulaba precisamente Introducción a las ciencias del espíritu, 1883-, pero también a George Simmel (1858-1918), profesor en Estrasburgo y Berlín, autor de una obra muy amplia y diversa relacionada con la Filosofía, la Sociología y la Historia, con títulos de gran popularidad y difusión en su día (Filosofía de la moda y Cultura femenina), en la que la vida ocupaba también una posición central, como revelaba el título de su último libro, Intuición de la vida (1918). Y en efecto, Simmel fue un filósofo de la vida y sobre todo, de la vida como vida individual y como voluntad de vivir. La vida era para Simmel un proceso, un vivir en el tiempo, y, como para Bergson, libertad y espontaneidad; pero le parecía, al tiempo, imposible y contradictoria (puesto que la misma muerte es inmanente a la vida), capaz de producir "más vida y más que vida" -formas ideales, valores morales, normas sociales-, lo que limitaba y condicionaba la propia vida y lo vital. Simmel vio, pues, la vida como tensión insoluble (entre lo vital y las formas, entre lo demoníaco y el sentido de la armonía, entre lo individual y lo social); y esa contradicción, esa tensión entre la vida y el mundo ultra vital, era para él el conflicto de la cultura moderna (y por extensión, de la condición humana). La preocupación por la vida como tema filosófico fundamental apareció en muchos otros filósofos de la época, como Max Scheler, Rudolf Eucken, Ludwig Klages y más tarde Ortega y Gasset -o como, en Estados Unidos, en la filosofía pragmatista de William James y John Dewey. Común a todos, fue esa 103 centralidad de la vida en la condición humana entendida como acción, experiencia, espontaneidad y libertad, y como temporalidad; y esa definición de la vida como "vida histórica", que anticipó Dilthey. El hombre aparecía, así, como alguien obligado a vivir (y a decidir su vida a cada instante); y la vida no tenía más razón que la propia vida (esto es, la Historia). La filosofía de la vida no suponía una concepción angustiada y pesimista del hombre y de la existencia. En algún caso, como en el de Bergson, era todo lo contrario: una visión optimista de la vitalidad creadora del hombre. Pero latía en ella la idea de que la vida era "confusa y sobreabundante" -en palabras de William James (1842-1910)-, algo que al hombre le acontecía y cuya realidad y sentido últimos se le escapaban, algo que era, pues, un "misterio" (expresión que Dilthey, entre otros, utilizó a veces con insistencia), ante el cual el hombre carecía de verdades únicas y absolutas: "la verdad -escribía William James en Problemas de la Filosofía (1911)- se crea temporalmente día a día”. Esteticismo y creación El mundo, las cosas, la verdad, iban configurándose, por tanto, como realidades y proposiciones abiertas, imprevisibles, indeterminadas y fortuitas. Europa, al menos, estaba entrando en una época que, como diría Thomas Mann en las primeras páginas de La montaña mágica (1924), no tenía ya respuesta satisfactoria a las preguntas eternas de ¿por qué? y ¿para qué? Todo el orden moral parecía, si no en crisis, en revisión. Así lo revelaba, por ejemplo, el libro que en 1903 publicó el filósofo de Cambridge G. E. Moore (1873-1958), Principia Ethica, cuya influencia sobre las jóvenes generaciones inglesas y, en particular, sobre los escritores del llamado grupo de Bloomsbury (Lytton Strachey, Keynes, Virginia Woolf, E. M. Forster) fue notable. Porque la tesis de Moore -que sostenía que definir el significado de las afirmaciones morales, de "lo bueno", por ejemplo, era una "falacia naturalista", un error, porque las verdades morales eran propiedades indefinibles- conducía, lo quisiera o no, al escepticismo moral. Moore, hombre que era discreto y sensato, abogaba, a cambio, por un "intuicionismo" ético, que admitía que el hombre pudiese, efectivamente, discernir lo bueno o lo malo, lo justo o lo injusto, en cada acto particular, pero que, por eso mismo, negaba que pudieran existir códigos morales absolutos. Aunque la filosofía de Moore a lo que aspiraba era a un rechazo de toda especulación metafísica y a hacer de la Filosofía una disciplina analítica rigurosa (en línea no muy distinta a la que en parte bajo su influencia, y en el mismo Cambridge, llevaría a Bertrand Russell a interesarse en la Lógica matemática y a escribir en 1910, con Alfred N. Whitehead, Principia Mathematica), se vio en ella una defensa del hedonismo individualista, en el que la moral se identificaba simplemente con la apreciación de la belleza y con ciertos afectos no conflictivos, como la amistad. El pensamiento europeo, o parte del mismo, parecía, así, ganado por una creciente incertidumbre moral, por una cada vez más evidente inseguridad. La literatura y el arte europeos fueron la conciencia de ese malestar. Porque la búsqueda de nuevos estilos, formas estéticas y sensibilidades que pudieron observarse en aquéllos desde la década de 1890, lo que en muchos países se conoció con el nombre impreciso y vago de Modernismo, revelaba precisamente la necesidad de encontrar respuestas nuevas en un mundo donde muchas de las viejas creencias, ideas y valores parecían haber perdido súbitamente su antigua vigencia. Esteticismo y decadencia, por ejemplo, dos modas literarias de la época, cuyos manifiestos programáticos pudieron ser novelas como A. Rébours (1884) de Joris-Karl Huysmans, y El retrato de Dorian Gray (1891), de Oscar Wilde, y los rebuscados y artificiosos dibujos de Audrey Beardsley, fueron, en parte, una reacción estética frente a gustos anteriores, como el realismo naturalista, y en parte también, la afirmación de un nuevo papel moral del arte y del artista ante la sociedad (algo que cabría encontrar también en la obra de Barrés, D'Annunzio, Stefan George, Hugo von Hofmannsthal y Pierre Louys). El gusto decadentista por lo exótico, lo místico, lo cruel, lo espiritual y lo perverso aparecía co104 mo un hedonismo inmoral propio de un dandysmo elegante y elitista, y como tal, fue interpretado como una manifestación del degeneracionismo del fin de siglo. Pero tenía otra dimensión. El esteticismo, la pasión por la belleza y el amor del arte por el arte -que en Inglaterra tuvo su teorizador en Walter Pater (1839-1894), un muy reservado y prudente historiador del arte de la Universidad de Oxford, autor de unos bellísimos Estudios sobre el Renacimiento (1873), y su encarnación en la fulgurante personalidad de Oscar Wilde (1854-1900)- eran ante todo un ideal moral, una filosofía espiritual y refinada de exaltación de lo sensible y lo bello, que en Wilde tuvo mucho de rebelión y provocación contra la vulgaridad de las masas y la moral convencional (de ahí que su condena en 1895 apareciese como una revancha de la misma sociedad a la que Wilde, hombre de ingenio portentoso y talento literario singular, había halagado, divertido y escarnecido). Esa pasión estética iba, además, unida a una exaltación de lo nuevo. Pocas veces como en la última década del siglo se utilizó con tanta reiteración un vocablo como nuevo. Por todas partes se habló de nueva edad, nuevo teatro, revistas nuevas, nuevo estilo, nuevo realismo. Desde 1890-93, se habló, además, y por toda Europa de Art Nouveau (que es como se le llamó en Francia, aunque se le denominó Modern Style en Inglaterra, Jugendstil o estilo joven en Alemania, Sezessionstil o estilo secesión en Austria, Liberty en Italia y muchos otros). Se trataba de un movimiento heterogéneo con antecedentes y planteamientos ideológicos dispares, pero con elementos artísticos y estéticos afines y, sobre todo, con una aspiración común: impulsar un renacimiento artístico completo, que propiciara el embellecimiento -como ideal a la vez estético y moral- de todas las artes y por extensión, de la vida colectiva, con especial énfasis por ello en la arquitectura y las artes ornamentales (mobiliario, orfebrería, cerámica, vidrieras, joyería, carteles, ilustración de libros, etcétera). El Art Nouveau hundía sus raíces en movimientos anteriores como el prerrafaelismo inglés, el renacimiento gótico -promovido por Viollet-le-Duc, Ruskin y William Morrislos gustos neo rococó y neo barroco en Francia, Bélgica y Alemania, el llamado Arts and Crafts Movement (movimiento de artes y oficios), liderado por el mismo William Morris, e incorporó influencias de los artes japonés y oriental puestos de moda en Europa en las décadas de 1860 y 1870. Sus rasgos estilísticos más característicos fueron el uso obsesivo de líneas sinuosas, ondulantes y flameantes, la ornamentación estilizadamente vegetal y policromada, y el recurso a efectos decorativos cargados de refinamiento, historicismo y simbolismo. El Art Nouveau duró poco y para los años 1900-05 comenzó a eclipsarse. Pero produjo realizaciones perdurables: la arquitectura de Mackintosh en Glasgow, Otto Wagner en Viena, Victor Horta y Van de Velde en Bélgica (especialmente, en Bruselas) y en Alemania; el modernismo barcelonés (y en especial, la obra de Gaudí); las entradas de los metros de París, diseñadas por Héctor Guimard; los carteles de Alphonse Mucha y en parte, los de Toulouse-Lautrec; las joyas de René Lalique, la escultura de Ernst Barlach, los vidrios del norteamericano Louis C. Tiffany. Y además, algunas manifestaciones pictóricas tuvieron rasgos estilísticos, sensibilidad y planteamientos asimilables y próximos al Art Nouveau: así, los dibujos del británico Beardsley, ya citados, ciertas obras de los pintores de la escuela de PontAven (Gauguin, Bernard, Anquetin, Serusier, Denis) y del grupo de los Nabis, profetas, (Pierre Bonnard, Maurice Denis, Edouard Vuillard, Paul Sérusier, Aristide Maillol), todos ellos interesados en la revalorización de la línea y la liberación del color, y muy influidos por el simbolismo artístico y literario; la pintura del belga Henry Van de Velde, del italiano Segantini, del suizo Ferdinand Hodler, y sobre todo la del austríaco Gustav Klimt (1862-1918), pintor de inquietantes figuras femeninas -trágicas y sensuales-, insertas en una ornamentación exótica caracterizada por el uso de dorados de pan de oro (como en los iconos bizantinos) y de caprichosas formas geométricas. El Simbolismo -un término literario y estético bajo el que se englobarían, con acierto o sin él, la poesía de Mallarmé, Valéry, Verhaeren, Yeats, George, Rilke y del propio Wilde, el teatro de Strindberg y Maeterlinck, la música de Debussy y Scria105 bin y la pintura de Odilon Redon, Gustave Moreau, Puvis de Chavanne y la ya mencionada de Hodler y Segantini- fue igualmente la expresión de aquella nueva voluntad estética: un ideal de belleza, esta vez, que, trascendiendo la realidad ordinaria, aprehendiera la esencia de las cosas a través de una poesía pura (o de un arte puro) y de lenguajes artísticos complejos y profundos. En algún caso, su significación no fue sólo literaria o estética. Así, la vida y la obra del poeta alemán (nacido en Praga en 1875) Rainer Maria Rilke vinieron a ser la expresión del desasosiego existencial de la Europa de su tiempo. Rilke fue, según Heidegger, el "poeta en tiempos de penuria". Profundamente desarraigado y cosmopolita, Rilke vivió, sostenido siempre por damas ricas y aristocráticas, una vida solitaria deambulante (que le llevó por Munich, Berlín, París, Roma, Venecia, Capri, Leizpig, Viena, hasta que tras la I Guerra Mundial, se estableció en Suiza, donde murió en 1926). Fascinado por los paisajes desolados y grandiosos de Rusia, y por los atormentados y abruptos de España -sobre todo, Toledo y Ronda-, hombre de personalidad compleja y gustos aristocratizantes y exquisitos, la antítesis del artista maldito y bohemio, Rilke creó una poesía (El libro de las imágenes, 1902; El libro de horas, 1905; Nuevos poemas 1907; La vida de María, 1921; Elegías de Duino, 1923; Sonetos a Orfeo, 1923) a la vez intimista, culta y existencial, cargada en ocasiones de incitaciones religiosas y visionarias, que, rechazando toda manifestación confesional de desesperación o angustia, revelaba la perplejidad e impotencia del poeta ante el hecho mismo de la existencia. Reveladoramente, la literatura francesa comenzó a cambiar y a renovarse de forma apreciable a principios del siglo. El naturalismo aún produjo dos escritores de genio indudable, como Jules Renard (1864-1910) y Octave Mirbeau (1848-1917), y los autores más leídos antes de 1914 fueron todavía realistas convencionales como Anatole France o Paul Bourget (o peor aún, dulces y falsos neorrománticos como Pierre Loti). Pero lo que definió a las nuevas generaciones fue su vocación explícitamente espiritualista y poética, algo que previamente, por ejemplo, en los años del naturalismo, o no existió o fue poco significativo. La ruptura la inició Maurice Barrés (1862-1923), el escritor de la ultraderecha nacionalista, prosista deslumbrante, autor de dos ciclos de novelas consagrados, reveladoramente, el primero al "culto del yo", a la exaltación del egotismo individualista (Bajo la mirada de los bárbaros, Un hombre libre, El jardín de Berénice); y el segundo, a la energía nacional, a la apología de la patria entendida como comunidad espiritual de sangre y tierra (Los desarraigados, 1897; Llamamiento al soldado, 1900; Figuras, 1902). Pero fue André Gide (1869-1951), el escritor de formación protestante y director desde 1909 de la influyente Nouvelle Revue Française, la personalidad decisiva y determinante. Por dos razones: porque su estilo sereno y equilibrado, su prosa cuidada y medida- reveladas en Los alimentos terrestres, El inmoralista, La puerta estrecha, El retorno del hijo pródigo y Las cuevas del Vaticano, libros que publicó entre 1897 y 1914- crearon una especie de "clasicismo moderno", que acabó apartando a la literatura francesa tanto del vulgarismo realista como de la afectación esteticista; y porque sus temas supieron penetrar, con una sutileza mucho más perspicaz que el verismo naturalista, en la raíz misma de las preocupaciones morales de su tiempo. La obra de Gide giró en torno a los problemas de la autenticidad, libertad y destino del yo, y en torno a los conflictos que en la conciencia de todo individuo se produce entre moralidad, responsabilidad y sinceridad: "saber liberarse no es nada -hacía decir a Michel, el protagonista de El inmoralista; lo arduo es saber ser libre" (lo que era, o estaba empezando a ser, como se ha visto, el gran dilema de la existencia del hombre contemporáneo). El renacimiento espiritualista de la literatura francesa fue en algunos casos -Léon Bloy, Charles Péguy, Paul Claudel- un renacimiento católico (lo que no dejaba de ser paradójico en un país donde el catolicismo había sido el gran derrotado de la gravísima crisis que fue el affaire Dreyfus); en otros, como Romain Rolland, el autor de Jean Christophe (1904-1912), derivó hacia un humanismo laico. A Alain Fournier le indujo a realizar en su única novela, El gran Meaulnes (1913), la evocación lírica 106 de las fantasías de la adolescencia; y a Proust (1871-1922), a concebir su gran obra, En busca del tiempo perdido, publicada, salvo el primer volumen, después de la guerra de 1914, como una evocación prodigiosa del tiempo pasado en tanto que dato insoslayable de la memoria y la conciencia. En todo caso, aquel retorno a lo espiritual y a lo lírico -que tanto se asemejaba a la filosofía de Bergson- tenía una significación clara: era la búsqueda literaria de alguna forma de salvación existencial. Ibsen y Strindberg habían creado en la década de 1880 el gran "teatro de ideas" que, a principios de siglo, continuaría el autor irlandés George Bernard Shaw (1856-1950), mucho más brillante en sus comedias ligeras (You never can tell, Androcles y el león, Pigmalión) que en sus dramas serios (La profesión de la señora Warren, Heartbreak House y tantas otras), siempre bien construidos e inteligentes pero en exceso pedagógicos y moralizantes. Shaw renovó, ciertamente, el teatro británico, pero el ruso Anton Chejov (1860-1904) logró en cuatro obras excepcionales (La gaviota, 1896; Tío Vanya, 1897; Las tres hermanas, 1901 y El jardín de los cerezos, 1904) llevar al teatro, con humor e ironía suaves y melancólicos -Chejov fue, como observó Pasternak, uno de los pocos escritores rusos que no predicaba el drama del hombre moderno. Porque sus obras, de construcción sorprendentemente abierta, sobre asuntos en apariencia triviales y simples, con protagonistas no arquetípicos -hombres y mujeres de las clases medias urbanas y rurales rusas-, de vidas anodinas y no excepcionales, eran obras sobre el fracaso personal, sobre el dolor que existe en toda vida y, en parte por ello, sobre el absurdo de la existencia. El pesimismo -un pesimismo profundo, histórico y personal- impregnó también la visión de la vida y del hombre del mayor novelista de la época, Joseph Conrad (1857-1924) y, en parte, la del que pronto iba a serlo, Thomas Mann (1875-1955). Conrad, inglés aunque polaco de nacimiento, huérfano desde los doce años, marino durante más de veinte, de gustos caballerescos, vida familiar estable y hombre depresivo e hipocondríaco, noveló, bajo la apariencia de historias exóticas y de aventuras, el alma humana, el destino del hombre, su capacidad para vivir una vida digna y estimable. Todas sus obras (El negro del Narcissus, Lord Jim, El corazón de las tinieblas, Nostromo, El agente secreto, etcétera) fueron, así, análisis de la tensión psicológica de ese mismo hombre ante el peligro y las situaciones extremas. Conrad temía las pasiones de los hombres, su debilidad, el elemento destructivo -la cobardía en Lord Jim, la codicia en Nostromo, la locura en Kurtz, la violencia asesina en El agente secreto y Bajo la mirada de Occidente-, que, anidando en el fondo de la personalidad y la conciencia, amenazaba siempre con destruir su conducta. Fue, así, el novelista de la ansiedad del hombre contemporáneo, quien, como Kurtz, el protagonista de El corazón de las tinieblas (1902), al que todos tenían por un hombre superior pero que enloqueció en la selva víctima de su propia ambición y de sus temores; al mirar en su interior, en la tenebrosidad de su alma, sólo podía descubrir, según Conrad, el horror. En Thomas Mann, hombre de talante jovial y generoso aunque quebradizo, preocupado al principio no tanto por el destino del hombre cuanto por el del arte y el artista en la sociedad moderna, la idea de decadencia fue especialmente importante. En Los Buddenbrooks, publicada en 1901 cuando tenía sólo veinticinco años, escribió la historia del auge de una sólida familia de la burguesía comercial del norte de Alemania -trasunto de la suya propia: Mann había nacido en Lübeck-, y de su ocaso y destrucción posteriores, precipitados por la vocación artística (expresión de una nueva sensibilidad) del último de sus miembros. En Muerte en Venecia (1913), bajo la forma de la historia del escritor Gustave von Aschenbach, un hombre ya maduro y distinguido que sucumbe a su propia pasión por la belleza encarnada en un joven adolescente polaco en una Venecia asolada por la peste, Mann quiso recrear la tensión que en la creación artística existe entre el ideal clásico de orden y la fuerza creativa y trágica del desorden y la emoción. En ambos libros, expresaba, pues, una misma fascinación por la muerte -como la habría en su otra gran novela, La montaña mágica, que empezó a escribir en 1912, cuando acompañó a su mujer Katia a un sanatorio antituberculo107 so en Suiza, pero que terminó en 1924-, fascinación que hizo que sus libros fueran interpretados como parábolas de una Europa irremediablemente enferma. Por descontado, la literatura más popular de la época (Stevenson, Conan Doyle, Verne, Chesterton, Emilio Salgari, Kipling, H. G. Wells y otros), en muchos casos muy entretenida y muy bien escrita, fue menos compleja y menos pesimista. Era, además, natural que así fuera, pues fue concebida, ante todo, como un entretenimiento más o menos culto. Pero que las ideas de crisis, enfermedad, muerte y fracaso fueran ideas recurrentes en la mejor -o al menos, la más exigenteliteratura de la época no era, por ello, menos significativo: era la expresión de la crisis moral y de la desorientación intelectual que parecían apoderarse, de forma creciente, de la sociedad europea. Porque, por lo que hemos visto, el clima intelectual de la Europa de los años 18801914 vino a definirse por una transformación profunda en la percepción del mundo físico y del universo, por una progresiva secularización del pensamiento, una desconfianza cada vez mayor en la razón y por un reconocimiento cada vez más extendido del poder de las reacciones subconscientes e instintivas en la conducta. Y además, por una especialización y fragmentación del conocimiento cada vez mayores, y una crisis de explicaciones globales y coherentes de la existencia Conflictos del arte moderno En esas circunstancias, la delicada y casi idílica pintura impresionista, que desde 1874 había impuesto, no sin vencer numerosas resistencias, un nuevo orden estético, no podía durar. Y en efecto, después de 1876 no volvieron a celebrarse ya exposiciones impresionistas. Por un tiempo, se siguió hablando de neo-impresionismo, pero, en 1910, el crítico inglés Roger Fry acuñó el término Post-impresionismo precisamente para definir una exposición de nueva pintura europea dominada por obras de Gauguin, Van Gogh y Cézanne. Cronológicamente, fueron Georges Seurat (1859-91) y Paul Cézanne (1839-1906) quienes primero se apartaron de la estética impresionista. Seurat fue un pintor obsesionado por la investigación del color y la línea, y por fundamentar de forma científica la creación artística, preocupaciones que plasmó en sus obras Un domingo por la tarde en la isla de la Grande Jatte y El baño en Asniéres (ambas de 1884-86), obras que sorprendieron porque en ellas Seurat ofrecía una propuesta visual radicalmente nueva, definida por un deseo evidente de objetividad y armonía a través de una representación deliberadamente hierática y la descomposición del color en puntos (lo que daba a su pintura una quietud, un misterio y melancolía que recordaba a Piero della Francesca). Seurat había creado, así, un nuevo lenguaje artístico y planteado la pintura como una reflexión en profundidad sobre la técnica y sobre los problemas intrínsecos de la representación visual (color, forma), planteamiento que iba a influir decisivamente en toda la pintura posterior. Cézanne se había apartado del impresionismo incluso antes, aunque siguiese participando en exposiciones impresionistas. Fue un pintor solitario y mal comprendido en su tiempo -aunque estimadísimo por las vanguardias de principios del siglo XX-, interesado sobre todo en lograr un arte que, desde la observación de la naturaleza, fuera al mismo tiempo objetivo, duradero y clásico, eliminase la subjetividad del pintor y recuperase los principios de profundidad y orden de la pintura clásica. Esa preocupación le llevó a soluciones basadas en el uso de formas geométricas -cubos, esferas, conos- y en la distribución del color al modo fragmentado de los mosaicos, fórmulas que, en efecto, dieron a su pintura el sentido de la monumentalidad y la armonía serena y sólida que el pintor buscaba. Gauguin, Van Gogh, Munch y Toulouse-Lautrec realizaron casi toda su obra en los años ochenta y noventa (Van Gogh murió en 1890; Toulouse-Lautrec, en 1901 y Gauguin, en 1903). Todos ellos partieron, como Seurat y Cézanne del Impresionismo. Pero pronto crearon también estilos inconfundiblemente personales, propios y distintos, que llevaron la pintura hacia formas revolucionariamente novedosas. Así, Gauguin (1848-1903), que durante cuarenta años había 108 llevado una vida acomodada y burguesa como agente de Bolsa y que rompió con todo ello para dedicarse al arte, fue el primer pintor en hacer del color el objeto mismo de la pintura. Buscó en el primitivismo natural- de Bretaña, primero, y de Tahití, después- y en el primitivismo artístico -del arte primitivo cristiano, por ejemplo- una forma de liberación contra la artificialidad y convencionalidad del arte y contra los valores de la civilización occidental. Creó así una pintura de una parte, intensamente colorista, y de otra parte impregnada de simbolismo alegórico, espiritualidad profana, sencillez expresiva e inocencia. Van Gogh (1853-90), personalidad atormentada y humilde, muy distinta del arrogante Gauguin -sabido es que la amistad y colaboración entre ambos terminó trágicamente y que Van Gogh se suicidó en julio de 1890, año y medio después de su ruptura con Gauguin- hizo también del color el elemento esencial de su concepción artística. Pero su pintura fue radicalmente distinta. Como hombre profundamente religioso, Van Gogh tenía una misión arrebatadamente mística del arte y, a través del uso de colores explosivos (amarillos, azul marinos, malvas), líneas distorsionadas y pinceladas densas y agitadas, creó un mundo -girasoles, paisajes, cipreses, retratosde apasionada y atormentada belleza, expresión violenta y conmovedora de las emociones angustia, melancolía, soledad, desolación- del pintor. Van Gogh dio a su pintura una patetismo, una energía y una subjetividad insólitas en la pintura del siglo XIX (causa de su fracaso, pero también de la extraordinaria influencia que ejercería en la pintura del siglo XX). Entre sus contemporáneos, sólo el noruego Munch pudo comparársele, como podría inferirse de la descripción hecha más arriba de su obra El grito (1893). Munch -que pasó distintas temporadas en París entre 1888 y 1896, y que se dejó influir por el Impresionismo, primero, y por Gauguin y Van Gogh, después-, creó también un estilo dominado por el uso emocional y expresivo del color y las líneas. Pero, como escandinavo, participaba de la tendencia al individualismo y del culto a la soledad que Wilhelm Worringer, el crítico de arte alemán, vio como elementos definidores de la sensibilidad nórdica. Empleando tonos sombríos y líneas ondulantes y retorcidas, Munch pintó, sobre todo, estados del alma, un mundo de imágenes atormentadas en los que quiso plasmar el "infierno" del hombre contemporáneo (el miedo, la ansiedad, la angustia, la depresión -Munch sufrió una profunda crisis psíquica en 1908-, la enfermedad, el alcoholismo), a través de lo que él mismo describió como una iconografía de "la vida psíquica moderna". Toulouse-Lautrec (1864-1901), el pintor de Albi, de familia aristocrática y cuerpo deformado por un accidente, arrancó también, a través de Degas, del Impresionismo. Pero bajo la influencia del arte japonés, que también interesó mucho a Van Gogh y Gauguin, y de las técnicas del grabado y la litografía que practicó profusa y revolucionariamente, produjo una obra (cuadros, carteles, obra gráfica) marcada por el dominio de un dibujo y un trazado muy definidos y vigorosos, colores planos y composición y perspectivas en extremo audaces, en la que las impresiones de luz no interesaban nada, y en la que líneas y color eran empleadas con libertad y elegancia inusitadas. Lautrec rechazó, además, el paisajismo. Fue un pintor esencialmente urbano, que observó con ironía y distanciamiento la vida nocturna y bohemia de París, que pintó preferentemente cabarets, artistas, cafés, burdeles y circos (el Moulin Rouge, Jane Avril, Aristide Bruant, el Moulin de la Galette...), componiendo así una especie de gran fresco de la decadencia de la "belle époque". La influencia que esos cuatro pintores tendría posteriormente en grupos como la escuela de Pont-Aven, los "nabis", los "fauves", el expresionismo alemán o en el propio Picasso, fue terminante. El postimpresionismo era ya una realidad evidente hacia 1900. Fue eso lo que hizo que a partir de entonces, el arte, lejos de consolidar las nuevas aportaciones, entrara en una etapa de experimentación permanente, provocadoramente audaz y creativa, de una parte, pero también y en muchos sentidos, como se verá, indefinible, incoherente y contradictoria. En todo ello, el "Fauvismo" (de "fauves", animales salvajes, expresión con la que el crítico Vauxcelles definió al grupo de artistas que expuso en el Salón de Otoño de París de 1905, formado por Matisse, 109 Derain, Rouault, Vlaminck y otros) representó la propuesta más puramente estetizante y decorativa. Lo que definió al movimiento fue el uso sorprendente del color -colores planos y puros, sin matices ni modulaciones-, aplicado de forma estridente, impetuosa y desconcertante al cuadro, de manera que el color -y no la línea ni el dibujo ni el tema- fuese a la vez el fundamento y el objeto de la composición. Para Henri Matisse (1869-1954), el más consistente de los "fauves" -que como grupo duraron muy poco-, los colores poseían belleza propia y, en consecuencia, la pintura debía aspirar a procurar, mediante meras combinaciones cromáticas, una experiencia sensorial y emocional placentera: "me gustaría -dijo en una ocasiónque el individuo cansado, agobiado, quebrado, encontrara paz y quietud en mis cuadros". Sus visitas a Marruecos en 1912 y 1913, y el contacto con el arte decorativo musulmán, y sus estancias en Niza a partir de 1916, añadieron luminosidad, intensidad y refinamiento verdaderamente excepcionales a su pintura; y le permitieron conseguir el arte equilibrado y puro, el arte que ni intranquilizase ni desconcertase, que quería. El Cubismo fue, por el contrario, una opción deliberadamente conceptual y difícil, y a los ojos del gran público -y de la crítica- representó la ruptura más radical que en la Historia del Arte se había producido probablemente desde Giotto. Creado por Picasso (1881-1973) y Georges Braque (1882-1963) en torno a 1907-09, teorizado por Gleizes y Metzinger, autores de Du Cubisme (1912) y por Apollinaire (en Méditations esthétiques. Les peintres cubistes, 1913), de orígenes complejos, pero mucho más intuitivos que intelectuales, el cubismo fue ante todo una manera de experimentar y jugar en el cuadro con las formas y el espacio, mediante la división de los objetos guitarras, violines, mesas, botellas- en planos y figuras geométricas (cubos, pirámides, esferas, cilindros), para hacer de lo que parecía como un rompecabezas de piezas inconexas, un conjunto armónico y coherente. Sólido, hermético y monocromático, inicialmente -Picasso y Braque utilizaron en los primeros años los colores gris y marrón-, el cubismo fue aligerándose y enriqueciéndose. Picasso, primero -y enseguida, Braque- incorporó la técnica del "collage" pegando al cuadro pedazos de tela y papel y otros materiales; los dos emplearon pronto también, como si fueran planos, letras, cabeceras de periódicos, partituras y recursos similares. Desde más o menos 1911, Picasso empezó a diversificar las formas geométricas (triángulos, rectángulos) y a utilizar colores brillantes. Desde ese momento, la influencia del cubismo, al que se adscribieron numerosos pintores, fue inmensa. Juan Gris (1887-1927) vio en las soluciones cubistas la síntesis de elementos abstractos -formas, colores- que, en su opinión, debía ser la pintura y creó un cubismo austero, sencillo, de gran simplicidad y pureza. Robert Delaunay (1885-1941), en cambio, logró el mismo efecto geometrizante del cubismo -por ejemplo, en los distintos cuadros que pintó sobre el tema de la Torre Eiffelhaciendo que el dinamismo del color determinase la forma, y no al revés. Fernand Legér (1881-1955) usó colores puros, planos y muy llamativos, y formas geométricas simples y evidentes -cilindros, discos, tubos- para crear una pintura figurativa, algo melancólica e irónica, que de alguna forma subrayaba la progresiva mecanización de la vida social que máquinas y tecnologías modernas habían producido. Aunque por su representación fragmentada y su comprensión complicada no faltaran quienes vieran en él connotaciones trascendentes, el cubismo fue, más que nada, arte sobre el propio arte. Dentro de las nuevas tendencias, sólo el Expresionismo se propuso de forma explícita y deliberada hacer de la incertidumbre moral y de la ansiedad psíquica del hombre contemporáneo el objeto de su creatividad. Movimiento muy heterogéneo, que se extendió desde 1904-5 hasta los años veinte y que incluyó, además de pintura y escultura, literatura (Trakl, Wedekind, Kafka, Döblin, Kaiser y Toller), música (Richard Strauss, Alban Berg) y cine (Murnau, Wiene, Lang), con los antecedentes inmediatos de Munch, Van Gogh y Ensor -el pintor belga de figuras carnavalescas y macabras-, el expresionismo alemán cristalizó en obras individuales como las de Ernst Barlach y Emil Nolde, y en movimientos colectivos, como los de los grupos Die Brücke (El Puente, creado en 110 Dresde en 1905 e integrado por Kirchner, Heckel, Schmidt-Rottluff y Pechstein) y Der Blaue Reiter (El jinete Azul, impulsado en 1911, en Munich, por los alemanes Franz Marc y August Macke y el ruso Wassily Kandisky, muy vinculado, como su compatriota Alexei von Jawlensky, a todas las experiencias alemanas de los años anteriores). Todos ellos, al margen de las diferencias individuales, fueron creando un estilo próximo formalmente al "fauvismo" (al hacer también un uso agresivo del color) pero definido por el patetismo y la agitación, la expresión siempre violenta y distorsionada de las formas -inspirándose a veces en las vidrieras y en la escultura góticas v en la iconografía apocalíptica de los manuscritos medievales-, y por una inquietante "ansiedad metafísica", según la expresión de Worringer. El mismo Worringer, cuyos libros Abstracción y empatía (1908) y La forma en el Gótico (1912) tuvieron influencia extraordinaria, escribió que el Expresionismo era un arte absolutamente opuesto a la calma y refinamiento del arte clásico. Por eso, vino a ser, por un lado, un arte para tiempos de agitación y penuria, un humanismo cargado de tensión existencial y social. El pintor austríaco Egon Schiele (1890-1918), seguidor de Klimt, creó una pintura -retratos, tipos humanos, paisajes- particularmente violenta, seca y descarnada, trágica en una palabra, que comunicaba un sentimiento de exasperación y desesperanza ante la vida con un grado de expresividad no alcanzado por ningún otro artista antes de 1914. Su compatriota Oskar Kokoschka (18861980), el único que le igualó en intensidad expresiva, pintó, sobre todo en los retratos que realizó entre 1907 y 1912, estados del alma, tensiones interiores, "la ansiedad y el dolor" (según sus palabras) de los retratados -sus amigos Adolf Loos y Karl Kraus, el historiador de arte Hans Tietze y su mujer, el crítico H. Walden, el fisiólogo suizo August Forel, el actor Ernst Reinhold, Lotte Franzos, el marqués de Montesquieu y otros-, convirtiéndolos en emblemas del malestar psíquico de la personalidad contemporánea. En Kandinsky, en cambio, la tensión espiritual del Expresionismo se tradujo en una afirmación de la pintura como revelación de la emoción casi inmaterial del alma del artista (como argumentaría en su libro De lo espiritual en el arte, 1912). Eso le llevó a rechazar progresivamente en su obra toda apariencia de materialidad, a inclinarse gradualmente por una pintura cada vez menos objetiva, estilizando sus paisajes y sus figuras para transformarlas en combinaciones de color y caracteres gráficos, hasta llegar en 1910 a la pura abstracción, al abandono de toda representación figurativa, en uno de los giros más decisivos y sorprendentes de todo el arte nuevo. Igualmente significativa fue, finalmente, la evolución de la pintura italiana. De una parte, el "Futurismo", grupo organizado por el poeta Filippo Marinetti e integrado por Boccioni, Carrà, Russolo, Balla y Severini, quiso crear el arte del futuro que los futuristas, rechazando todo arte del pasado, todo sentido de armonía y buen gusto -según dijeran en sus resonantes y provocadores manifiestos-, concebían como una expresión del dinamismo de la vida moderna ("una vida de acero -decía el Manifiesto de 1910, escrito por Boccioni- de fiebre, de orgullo y de velocidad enloquecida"). Por eso, recurrieron al uso de formas geométricas (círculos, prismas), tratadas con profusión, repetitivamente, como si se tratara de sucesiones de olas, y a un empleo excepcionalmente dinámico del color, efectos que dieron a su pintura y a su escultura -Boccioni hizo en 1913 con su obra Formas únicas de continuidad en el espacio una de las piezas maestras de la escultura del siglo XX- una sensación casi cinematográfica de velocidad y movimiento. Pero por otra parte, Giorgio De Chirico (1888-1978), nacido en Grecia, formado en Ferrara, Munich y Florencia, influido por el pensamiento de Schopenhauer y Nietzsche y por la pintura visionaria de algunos románticos alemanes, volvió hacia aquel pasado negado por los futuristas, hacia el mundo greco-latino y hacia el Renacimiento italiano para crear a partir de 1910 una pintura, que él llamó "metafísica", enigmática y misteriosa (escenarios irreales, plazas renacentistas solitarias, luces poéticas, sombras inquietantes, estatuas de mármol, extraños maniquíes, objetos inesperados), con títulos subyugantes -El enigma de la hora, La nostalgia del infinito, La angustia de la partida-, una pintura que pare111 cía nacida del mundo de los sueños y que proyectaba una falsa apariencia de quietud y equilibrio: la pintura de De Chirico parecía materializar la conciencia de la soledad del hombre ante su destino, su estupefacción e impotencia ante los enigmas de la existencia. En el espacio de dos décadas, por tanto, el arte había experimentado transformaciones radicales. Incluso había llegado a abandonar la representación formal de los objetos y de la figura humana, y lo había hecho, además, como un medio para, paradójicamente, mejor representar la realidad. Difícilmente podía haber sido de otro modo. Por un lado, ello fue resultado de la afirmación del individualismo radical de los propios artistas, condición irrenunciable ya de todo el arte y la cultura modernas (individualidad creadora que nadie encarnó mejor, en el siglo XX, que Picasso); por otro, esa multiplicación de nuevas y desconcertantes visiones artísticas que se produjo a partir de 1900 traducía fielmente la desorientación, incertidumbre y desconcierto que parecía haberse instalado, como hemos visto, en la conciencia de intelectuales, escritores y científicos europeos. Así, al filósofo español Ortega y Gasset, el Cubismo, el arquetipo de todo el arte nuevo, le parecía un "fenómeno de índole equívoca", y por eso, le parecía la pintura lógica para una época donde todos los grandes hechos eran -según escribiera en La deshumanización del arte (1925)- igualmente equívocos. Y lo mismo, la abstracción: "la aspiración a un arte completamente abstracto -escribió Simmel en 1921- nace del sentimiento de que la vida es imposibilidad y contradicción La agonía del cristianismo El arte de vanguardia, por tanto, como una manifestación más de la vida cultural de su tiempo, participaba de aquella conciencia de crisis que, como ha quedado dicho, definía el clima intelectual europeo de los años 1880-1914. Gauguin, por ejemplo, tituló significativamente uno de sus cuadros de tema tahitiano ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? La religión tenía cada vez más dificultades para dar respuestas convincentes a tales interrogantes. La revolución científica e intelectual y los cambio sociales que Europa conoció desde las últimas décadas del siglo XIX erosionaron seriamente la credibilidad del mensaje cristiano, y la autoridad moral y ascendencia espiritual de las distintas Iglesias (particularmente, en Europa occidental). Pero con una matización paradójica: que fue la iglesia cuya respuesta teológica resultó ser intelectualmente más discreta, la Iglesia católica, la que mejor resistió frente al avance de la secularización y de la indiferencia, precisamente por el carácter jerárquico, dirigista y dogmático de su organización eclesial -reforzado con la aprobación del dogma de la infalibilidad papal en 1870-, y por haberse refugiado en fórmulas litúrgicas tradicionales y maquinales y potenciado las prácticas religiosas y ritos de carácter colectivo y popular (algo no muy distinto a lo ocurrido en las confesiones ortodoxas y judaicas del este de Europa y en las comunidades musulmanas balcánicas, en todas las cuales el formidable peso de la tradición sirvió de freno a la disolución de los vínculos y creencias religiosas). En cualquier caso, las iglesias cristianas no pudieron ignorar el desafío de lo que ellas mismas llamaron "modernismo", esto es, los intentos por reconciliar la doctrina cristiana con la ciencia moderna. La teología protestante, que a todo lo largo del siglo XIX había desarrollado un notable interés en los estudios críticos de la Biblia y de la historia antigua de la Iglesia, respondió positivamente, buscando precisamente en el conocimiento científico de la fe y de la verdad cristianas el camino hacia un cristianismo más auténtico y humano: recuperando, por ejemplo, la verdad histórica de la figura de Jesús (que iniciaron los libros que con el título Vida de Jesús publicaron David E. Strauss y Ernest Renan en 1835 y 1863, respectivamente). Albrecht Ritschl (1822-1899) rechazó toda asociación del cristianismo con la metafísica religiosa e hizo de aquel una doctrina ética basada en el ejemplo moral de la vida de Jesús, fundamentando de esa forma el evangelismo social. Ritschl fue, así, uno de los fundadores de lo que se llamó "protestantismo liberal", que desarrollaron fundamentalmente Wilhelm 112 Herrmann (1846-1922), Adolf von Harnack (1851-1930), Albert Schweitzer (1875-1965), Ernst Troeltsch (1865-1923), hasta desembocar en la teología de la crisis de Karl Barth (1886-1968). Harnack quiso, a través de la investigación histórica de la Iglesia primitiva, llegar a la "esencia del cristianismo" (título de un libro de éxito excepcional que publicó en 1900), que, como Ritschl, asoció a su contenido ético y sobre todo, al principio de la piedad personal hacia Dios, lo que suponía negar los aspectos litúrgicos y eclesiales del cristianismo, que interpretaba como desviaciones dogmáticas, por influencia helenística, del verdadero mensaje evangélico. Schweitzer, que publicó en 1906 otro libro de gran éxito, En busca del Jesús histórico, una crítica de todos los trabajos hasta entonces hechos sobre la vida de Jesús, dio a aquellas preocupaciones un giro nuevo, al reemplazar la imagen liberal de Jesús como un reformador moral excepcional, por la de un profeta mesiánico cuya actividad y verdad estuvieron marcadas por su creencia en la llegada apocalíptica del reino de Dios: por eso que la moral cristiana fuese, para Schweitzer, una moral ascética y de renuncia, y la relación del hombre con Dios, un acto de fe. Fue éste precisamente, el problema de la fe y de la revelación, la cuestión central del pensamiento de Karl Barth, el autor que a partir de 1919 en que publicó su Comentario a la carta de los Romanos, más decisivamente iba a influir en toda la teología protestante (y en buena parte de la católica). De hecho, le dio una orienta ción radicalmente nueva, porque Barth, que no compartía el optimismo de la teología liberal, no creía en la posibilidad de llegar a penetrar en la esencia del cristianismo a través de la crítica histórica y del conocimiento de la figura histórica de Jesús. Al contrario, todo su argumento se basaba en la idea de la imposibilidad del hombre para resolver racionalmente el misterio de Dios -esa era la crisis de la condición humana- y su conclusión lógica era que el hombre sólo podía aproximarse a Dios, un Dios revelado en Jesucristo, a través de la fe, de la revelación divina y de la gracia. De manera que, desde una perspectiva u otra, el pensamiento protestante alemán de finales del siglo XIX y principios del XX enlazaba con el individualismo radical inherente a toda su tradición teológica, individualismo moral y religioso que, como argumentarían Max Weber y Ernst Troeltsch (en La ética protestante y el desarrollo del capitalismo y en El protestantismo y el mundo moderno, respectivamente), había sido una de las razones esenciales del éxito del capitalismo y del liberalismo modernos en los países protestantes. Pero eso mismo hacía que el protestantismo no pudiese ser otra cosa que una ética de redención individual, nunca una religión de salvación colectiva. De ahí que, pese a la evidente riqueza de su teología, numerosas iglesias y sectas protestantes experimentasen una disminución creciente de la participación de sus fieles en los oficios y prácticas religio sas. Ese fue también el caso de la Iglesia anglicana en Gran Bretaña donde, según un censo, en fecha tan temprana como 1851 sólo un 47 por 100 de los fieles acudía regularmente a los servicios dominicales. La Iglesia de Inglaterra, estimulada por el llamado movimiento de Oxford de 1840-50, reaccionó renovando su liturgia, muy parecida a la de la Iglesia católica, reforzando la figura del arzobispo de Canterbury -sin llegar, sin embargo, a conferirle un magisterio central- y subrayando el sentido social de su labor, fruto de lo cual fueron iniciativas como la creación del Gremio de San Mateo en 1877 y la fundación de la Unión Social Cristiana en 1889. Pero los resultados fueron escasos. La Unión Social Cristiana alcanzó un máximo de 6.000 afiliados (muchos de ellos, obispos anglicanos); la Iglesia anglicana siguió vinculada preferentemente a las clases altas del país; y el indiferentismo religioso continuó extendiéndose, sobre todo desde 1885, según observara la propia Iglesia. Por entonces se consideraba ya como una cifra muy alta de asistencia a los oficios religiosos la de Bristol, estimada en un tercio de la población; el número de clérigos ordenados bajó de 814 en 1886 a 569 en 1901. No-conformistas (baptistas, congregacionalistas, presbiterianos) y metodistas retuvieron mayor ascendiente sobre las clases obreras y populares (su espíritu, por ejemplo, impregnaría el laborismo británico); pero el censo de 1851 citado indicó que sólo el 49 por 113 100 de los miembros de las denominaciones no-conformistas asistía a la iglesia, y otro de 1903, limitado a Londres, arrojaba un total de practicantes sólo mínimamente superior al de la Iglesia anglicana, 545.000 por 538.000. Significativamente, el total de personas que asistía en ese año a algún tipo de culto en la capital británica era de 1.250.000 y el de los que no lo hacían, de 1.860.000. Un antiguo predicador metodista, William Booth (1829-1912), creó en 1878 el Ejército de Salvación, una organización de voluntarios para aliviar a los pobres. La atención que despertaron sus uniformes, desfiles y bandas de música, y la labor asistencial que el Ejército desarrolló, no se tradujo, sin embargo, ni en una afiliación elevada (4.170 miembros en 1899) ni mucho menos, en un resurgimiento del cristianismo. Fue revelador el éxito que tuvo en el país una novela como Robert Elsmere (1888), de Mrs. Humphry Ward, que vendió unos 70.000 ejemplares en pocos años porque era la historia de la pérdida de la fe y del abandono de la Iglesia anglicana por el protagonista, un ministro de aquel culto que, decepcionado, marchaba a crear una "nueva hermandad" en un barrio pobre de Londres. La respuesta de la Iglesia católica al desafío modernista fue muy distinta. León XIII (Vincenzo Gioacchino Pecci, papa de 1878 a 1903, primer pontífice tras la supresión del Estado pontificio) promovió una cautelosa e inteligente adaptación del catolicismo a la sociedad moderna. Primero, dotó a la Iglesia católica de una doctrina teológica integral y completa: la encíclica Aeternis Patris, de 4 de agosto de 1879, proclamó el tomismo como la teología oficial de los católicos. Segundo, trazó la normativa para las relaciones Iglesia-Estado en un orden definido por la desaparición del poder temporal de Roma y por la afirmación en todas partes del creciente poder del Estado (como la iglesia había podido comprobar en Alemania, Francia e Italia en los años 70 y 80): se materializó en una política de neutralidad ante el Estado, sobre la base de la aceptación por la Iglesia de los poderes de hecho y la garantía desde el poder de la independencia eclesial. Así, en sus encíclicas, Au milieu des solicitudes y Notre consolation, ambas de 1892, León XIII insistió en el "ralliement", la aproximación de la Iglesia y los católicos franceses al régimen laico de la III República. Tercero, León XIII dio a la Iglesia una doctrina social moderna: la encíclica Rerum Novarum de 16 de mayo de 1891, sobre la condición de los obreros, establecía los deberes recíprocos de patronos y trabajadores, recla maba una legislación social justa, aceptaba el asociacionismo de los obreros católicos -aun condenando la lucha de clases- y llamaba a la cristianización de las relaciones laborales. Finalmente, la gran estrategia restauradora de León XIII impulsó un formidable relanzamiento de la fe católica: atendió, para ello, a modernizar los seminarios y a actualizar el arte oratorio de los sacerdotes; a promover la labor de las catequesis juvenil y adulta; a intensificar las prácticas religiosas (León XIII puso particular interés en el culto al Sagrado Corazón, la devoción Mariana y el rezo del rosario) y la organización de peregrinaciones, procesiones y otras formas de expresión pública de la fe; a mejorar los lugares de culto, mediante la redecoración de iglesias y capillas y la difusión de un nuevo arte sacro de gusto dulcemente idealizante, y a reforzar la solemnidad de la liturgia; y atendió, por último, a potenciar como nunca se había hecho la labor evangelizadora y misionera de su Iglesia. El éxito fue notable. León XIII dio un prestigio internacional sin precedentes al Papado: incluso se apelaría a su mediación en algún conflicto, como el surgido entre España y Alemania en torno a las islas Carolinas en 1885. La presencia formal de la Iglesia en los países católicos se hizo mucho más prominente; en algunos de ellos, llegó a monopolizar la enseñanza primaria y secundaria. Nacieron, además, importantes universidades católicas, como las de Washington y Friburgo creadas en 1889, y la de Utrecht, en 1900 (además de que se modernizaron algunas de las viejas universidades de la Iglesia). Impulsados por el "catolicismo social", expuesto por el obispo alemán Ketteler (1811-77) y el político francés Albert de Mun (1841-1914) y sancionado por la Rerum Novarum, se organizaron -en Bélgica, Alemania, Italia, Francia, España- sindicatos cristianos. Fueron cada vez más los obispos y autoridades de la Iglesia que se preocuparon 114 de la situación social de los trabajadores y denunciaron las injusticias de la vida moderna: el cardenal Manning (1808-1892), por ejemplo, intervino como mediador en la gran huelga del puerto de Londres de 1889 y su obra sobre cuestiones sociales La Iglesia y la sociedad moderna tuvo un gran eco internacional. En Bélgica, Austria, Holanda y en la propia Alemania los partidos católicos adquirieron un papel de primera importancia en la vida política, sobre todo desde la década de 1880; y en países como Italia, Francia, España o Irlanda, donde no hubo partidos confesionales, el voto católico fue determinante. Apareció una notable literatura católica: popular, como el gran éxito Quo Vadis?, de Sienkiewicz (1896), y culta, como las obras de Péguy y Claudel, y luego, ya en los años 1920-30, los Mauriac, Montherlant y Bernanos. Y surgió también una prensa católica moderna y combativa. El periódico francés La Croix, convertido en diario en 1883, alcanzó una gran difusión. Las vocaciones religiosas se mantuvieron o aumentaron; la indiferencia religiosa no alcanzó, ni lejanamente, en los países católicos las proporciones que tuvo por los mismos años en los protestantes (salvo, tal vez, en Francia). Y sin embargo, la Iglesia católica permanecía significativamente divorciada del pensamiento moderno. León XIII fue beligerante en su oposición a lo que la Iglesia consideraba como "errores modernos": libertad de prensa, socialismo, liberalismo, matrimonio civil, divorcio, laicismo, masonería o racionalismo, que condenó en repetidas ocasiones en documentos como Inescrutabili, Quod Apostolici, Humanum Genus, y Libertas Praestantissimum, y aun otros. Su concepción de la Iglesia -sociedad perfecta, cuerpo de Cristo- fue rigurosamente jerárquica y unitaria. En su encíclica Graves de communi, de 18 de enero de 1901, repudió toda interpretación política de la "democracia cristiana", la expresión que, a partir de la Rerum Novarum y con la idea de dar un sentido democrático a la acción pública de los católicos venían usando, separadamente, las juventudes del partido católico belga, un grupo de activos "abades demócratas" franceses (Trochut, Dabry, Naudet, Lemire), los grupos vinculados a la revista, también francesa, Le Sillon (El Surco), creada por Marc Sangnier (1873 1950) en 1894, y católicos italianos, como Romolo Murri, formados en la llamada Obra de los Congresos (Murri, sacerdote, quería propiciar, además, la participación de los laicos en las decisiones de la Iglesia). León XIII sólo aceptaba la acción social de los cristianos, y su énfasis estaba más en la beneficencia, la limosna y la caridad que en la acción sindical y reivindicativa. Advirtió también, y con claridad, contra la ciencia moderna (por ejemplo, en la encíclica Providentissimus Deus, de 1893); y con su encíclica Apostolicae curae (1896) cerró la puerta a toda aproximación a la Iglesia anglicana -por lo que venían abogando algunos católicos ingleses- y a todo ecumenismo. En la práctica, además, la oficialización del tomismo significó, simplemente, la restauración de todos los principios tradicionales del dogma y la fe católicos, y una reafirmación del magisterio religioso y social de la jerarquía eclesiástica. La restauración de la ortodoxia se acentuó durante el pontificado (1903-1914) de Pío X (Giuseppe Sarto, el primer pontífice de origen humilde en muchísimo tiempo), decisivamente condicionado por el gravísimo conflicto surgido en Francia con motivo del affaire Dreyfus, y que culminó con la prohibición de la enseñanza a las órdenes religiosas, la disolución de muchas de éstas, la expulsión de Francia de varios miles de religiosos y la total ruptura, en 1905, entre la Iglesia y el Estado francés. En dos resonantes documentos, el decreto Lamentabili (3 de julio de 1907) y la encíclica Pascendi (8 de septiembre de 1907), Pío X condenó los errores de los modernistas. De éstos, Alfred Loisy (1857-1940) -sacerdote y filólogo especializado en el Antiguo Testamento, cuyos estudios le habían llevado a insinuar que la Iglesia, los dogmas y el culto supusieron una desviación del mensaje original de Jesús- fue excomulgado en 1908 (antes, en 1893, se le había privado ya de su cátedra en el Instituto Católico de París). El jesuita británico George Tyrrell (1861-1909) -que también se inició en la crítica bíblica y que, como Loisy, hacía de la fe y del simbolismo místico, y no de la teología o del dogma, la clave del cristianismo- fue apartado de su orden en 1906; el también británico, de 115 origen austriaco, barón Friedrich von Hügel (1852-1925), amigo de Tyrrell y como él, obsesionado por la cuestión de la divinidad de Cristo, fue duramente criticado por la teología oficial. Romolo Murri fue también excomulgado en 1906; en 1910, el Papa condenó Le Sillon, cuyo dirigente Sangnier había acentuado con los años sus posiciones republicanas y su interpretación democrática del mensaje cristiano; y desde entonces hasta 1967, se exigió a todos los sacerdotes y religiosos un juramento antimodernista. Hostil a todo lo que fuese moderno en cultura y pensamiento, enfrentado a las ideas democráticas, Pío X centró su pontificado, que había puesto bajo la divisa "Restaurar todo en Cristo", en la acentuación de las dimensiones litúrgicas del catolicismo (servicios públicos, oficios, cultos, oraciones y ceremonias). El breviario fue reformado; la música sacra cobró especial relieve; el Papa puso particular empeño en el sacramento de la comunión, especialmente de los niños; la labor misionera en Asia y África fue reforzada. Cinco espectaculares Congresos Eucarísticos, reunidos en Roma (1905), Londres (1908), Colonia (1909), Montreal (1910) y Viena (1912) pusieron de relieve la capacidad de la Iglesia católica para movilizar a la opinión y su extraordinario sentido de la solemnidad de los rituales religiosos. Las condenas del modernismo sin duda desprestigiaron a la Iglesia católica ante muchos círculos intelectuales y cultos europeos, que vieron en aquella institución y en su primer representante los portavoces de la tradición y el arcaísmo; pero, por eso mismo, la Iglesia católica había cobrado un tipo de influencia y presencia en la vida pública internacional incomparablemente superior al de cualquier otra iglesia. El protestantismo había desembocado en una teología de la crisis; el catolicismo, en una exaltación de la liturgia (pues la renovación de la teología católica tendría que esperar hasta los años 1930-50, hasta la aparición de una nueva generación de teólogos y ensayistas, entre los cuales el peso del catolicismo francés sería notable, como atestiguan los nombres de De Lubac, Gilson, Maritain, Mounier, Gabriel Marcel, Congar, Chenu, Teilhard de Chardin y otros). Como estrategia, el éxito de la opción católica fue indiscutible. Pero era un éxito tal vez engañoso. Cuando el escritor francés Henry de Montherlant (1896-1972) decía, en los años veinte, que reverenciaba el catolicismo pero que no creía en Dios, ponía de relieve los riesgos implícitos en aquella espectacularidad litúrgica de la Iglesia católica: que su éxito fuese el producto de una fascinación únicamente estética. Porque, después de todo, la teología católica no se había planteado todavía con rigor aquel problema esencial del pensamiento moderno que era el misterio de Dios y la imposibilidad que el hombre tenía para resolverlo. Ese era un problema que, en la primera mitad del siglo XX, aún asaltó la conciencia de muchos cristianos y católicos: el drama religioso, la crisis espiritual, en que se debatió el escritor español Miguel de Unamuno, como revelaba su obra La agonía del cristianismo (1925), podía ser buena indicación de ello. Cuando el filósofo británico Bertrand Russell disertaba en 1927, en una de sus más famosas conferencias, sobre el tema Porqué no soy cristiano estaba expresando no sólo lo que le estaba aconteciendo a él, sino sintetizando, además, una reacción cada vez más extendida. Porque Russell vino a decir algo que parecía extremadamente razonable, y lo decía en un estilo sereno y mesurado, probablemente más convincente que las dudas agónicas al estilo Unamuno: su tesis era que, con la ayuda de la ciencia, el hombre estaba comenzando a entender las cosas y que, por ello, pronto la Humanidad no tendría necesidad de ayudas imaginarias, de aliados celestiales, de religión, en una palabra, que creía nacida del miedo a lo desconocido; y pensaba que el mundo sería, así, un lugar habitable, mejor y más libre. 116 i) DESAFÍO AL LIBERALISMO El mismo Bertrand Russell, haciendo un breve balance de su vida cuando en 1952 cumplió los ochenta años, recordaba la ilusionada confianza en el futuro en que su generación, nacida en torno a 1875, había sido educada: "en mi juventud -escribió- nadie ponía en duda el optimismo victoriano. Se pensaba que la libertad y la prosperidad se extenderían gradualmente por todo el mundo, siguiendo un ordenado proceso de desarrollo; se esperaba añadía- que la crueldad, la tiranía y la injusticia irían disminuyendo de manera continua". Políticamente, la idea de progreso decimonónica quedó asociada a la creación de sistemas políticos liberales y parlamentarios. Y en efecto, la edad de las masas propició en principio el desarrollo de las instituciones parlamentarias. Ciertamente, en 1900, Rusia era un Imperio autocrático; Bulgaria, Serbia y Montenegro eran monarquías autoritarias, y Alemania y Austria-Hungría, imperios conservadores con Constitución, libertades políticas, parlamentos, partidos y elecciones pero con gobiernos designados por la Corona y no plenamente parlamentarios. Pero Gran Bretaña, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Portugal, España, Suecia, Noruega (que se separó de Suecia en 1905), Italia, Rumanía, Grecia y Luxemburgo (desgajado de Holanda en 1890) eran ya monarquías parlamentarias, gobernadas por gabinetes responsables ante legislaturas elegidas por electorados más o menos amplios; y Francia y Suiza eran repúblicas. El sufragio universal masculino había sido introducido en Francia y en Alemania en 1871; en Suiza, en 1874; en España, en 1890; en Bélgica, en 1893; y en Noruega, todavía integrada en la Corona sueca, en 1898. En Gran Bretaña, las reformas de 1867 y 1883 habían elevado el electorado a 2,4 millones de electores en 1869 y a 5,7 millones en 1884, lo que suponía que tenía derecho al voto aproximadamente el 30 por 100 de los varones de más de 20 años. La vida política distaba aún de ser plenamente democrática. El sufragio femenino tardó en ser aceptado: antes de 1914, sólo lo hubo en Finlandia (1906) y Noruega (1913). A principios del siglo XX, el mismo sufragio masculino tenía severas limitaciones de edad: hacia 1914, la edad electoral de una mayoría de países estaba fijada en torno a los 25 años (en Italia, en los 30), por lo que, como en Gran Bretaña, el derecho al voto correspondía en términos generales sólo a una tercera parte de la población adulta. El poder de muchos Parlamentos era limitado: por ejemplo, en la Alemania imperial. En muchos países (Gran Bretaña, Francia, Italia, España, Dinamarca, Suecia), existía una Cámara alta que primaba la representación o censitaria o indirecta, e incluso, en el caso británico, la representación hereditaria (y ya quedó dicho que la Cámara de los Lores no perdió su poder de veto hasta 1911). El trazado de los distritos tendía, en muchos países, a disminuir el voto urbano y a primar el voto rural y conservador. Los sistemas y leyes electorales eran complejos y en muchos casos, excluyentes: el sistema del voto plural belga de 1893, por ejemplo, daba votos adicionales a los padres de familia, a los propietarios y a los licenciados, mitigando así el sufragio universal. Los censos siguieron siendo imperfectos hasta bien entrado el siglo XX. Muchas constituciones monárquicas aún reservaban amplias facultades ejecutivas a la Corona: era el caso, entre otros, de Dinamarca (hasta 1901), Suecia (hasta 1917), Holanda, Bélgica, Italia, España y Portugal. Las formas tradicionales de clientelismo perduraron y en algunos países Italia, España, Portugal, por citar sólo países occidentales- siguieron de hecho suplantando a la voluntad nacional. Los partidos políticos, finalmente, base del sistema parlamentario, eran todavía en casi toda Europa partidos de notables: en Inglaterra, el club aristocratizante, exclusivista y minoritario por definición, siguió siendo pieza esencial de la política hasta bien entrado el siglo XX. Pero con todo, el principio de que el poder político debía derivarse de la voluntad popular manifestada en elecciones periódicas, y estructurarse en gobiernos parlamentarios presididos por un primer ministro salido de la mayoría parlamentaria, constituía en 1914 un principio casi indiscutible en la política europea. En ese contexto, la aparición de las 117 masas -electorados ampliados, opinión pública articulada, prensa moderna, partidos populares- en la vida pública en los últimos veinte años del siglo XIX y primeras décadas del XX cambió sustancialmente la política. De una parte, potenció las posibilidades democráticas implícitas en los supuestos del liberalismo parlamentario europeo: fue entonces cuando se produjo la definitiva evolución hacia la monarquía democrática de países como Gran Bretaña, Bélgica, Holanda y los Países escandinavos, y cuando se modernizó sensiblemente la política en Alemania, Austria-Hungría, Italia, España, Grecia, Portugal e incluso en Rusia y Turquía: a título de ejemplo, el sufragio universal masculino se extendió ahora a Finlandia (1906), gran ducado autónomo del Imperio zarista, Austria (1907), Italia (1912), Dinamarca (1915), Holanda (1917) y Suecia (1918). Pero la entrada de las masas en la política conllevó también la irrupción de ideologías y mitos colectivos, ilusiones universales, pomo las llamó según quedó apuntado Gaetano Mosca, y propició, además, en casi todas partes, una amplísima movilización política y social de la opinión y una polarización sin precedentes de la vida pública (e incluso, en ocasiones, el estallido de manifestaciones de irracionalismo colectivo previamente desconocidas). Fue por eso que aquella evolución hacia formas más democráticas de participación y organización políticas no siguiese más que excepcionalmente aquel ordenado proceso de desarrollo en que, según Russell, se creía mayoritariamente hacia los años setenta y ochenta del siglo XIX Apogeo de los nacionalismos La terminación a lo largo del siglo XIX de los procesos de construcción de los Estados europeos; la nacionalización de la política y su general socialización; el progresivo control de las maquinarias estatales sobre los distintos territorios y sociedades nacionales; la paulatina integración física y económica de regiones, comarcas y ciudades en cada nación; la extensión de sistemas de educación unitarios y comunes y de los medios de comunicación de masas; el creciente papel de las culturas nacionales como factor de homogeneización y cohesión social, todo ello hizo que fueran cristalizando gradualmente en los distintos países europeos, unos sentimientos, una voluntad y una conciencia colectivos verdaderamente nacionales, esto es, sentimientos de orgullo y nacionalidad, teorías de lo nacional, ideales nacionales y concepciones emocionales de la propia identidad nacional. En otras palabras, el nacionalismo se había ido convirtiendo de forma lenta pero evidente en el principal sentimiento de cohesión de los países y sociedades europeas, y en el principio último de la legitimidad del orden político. Pero el proceso cristalizó fundamentalmente en la segunda mitad del siglo XIX y conllevó cambios en la misma significación política del nacionalismo. En efecto, el nacionalismo de la primera mitad del siglo XIX -casos de Grecia, Polonia, Hungría, Italia y aun, Alemania- había estado asociado, en general, a las ideas del liberalismo y a las exigencias de libertades constitucionales y civiles e independencia política. Pero, a partir sobre todo de las revoluciones de 1848, el nacionalismo se había ido impregnando, de una parte, de valores tradicionales, históricos, dinásticos y, en algunos casos, militares, que fueron los valores que inspiraron los nacionalismos más o menos articulados de los Estados ya constituidos -y de algunos que se constituirían entonces, como Alemania y Hungría-, y que impulsaron, en los últimos años del siglo XIX, los imperialismos coloniales de los países europeos (con la excepción de Gran Bretaña, cuyo imperio no se basó en un verdadero nacionalismo político). Pero de otra parte, el nacionalismo había ido haciendo de elementos de diferenciación cultural -la lengua, la etnicidad, la religión- el fundamento de la identidad nacional. El resultado fue la generalización del hecho nacionalista, porque lo que se seguía de ello era que cualquier grupo o colectividad que, por razones culturales o étnicas, se considerase a sí mismo como una nación, pretendería tener derecho o a la autonomía, o a la autodeterminación, o a formar un Estado independiente para su territorio. Esa concepción étnico-lingüística de la nacionali118 dad inspiró los movimientos de las nacionalidades o minorías del centro y este de Europa enclavadas en los Imperios Austro-Húngaro, Otomano y Ruso (croatas, serbios, húngaros, rumanos, búlgaros, macedonios, checos, polacos, eslovacos, ucranianos, finlandeses, estonios, letonios, lituanos), y de irlandeses, catalanes, vascos y flamencos en la Europa occidental. Más aún, desde finales del siglo XIX, el nacionalismo de Estado o nacional fue asumiendo, como enseguida se verá, formas agresivas e intolerantes, identificándose con ideas de grandeza nacional, expansionismo militar y superioridad racial, y con políticas autoritarias, populistas y antiliberales. Y al tiempo, el nacionalismo de las minorías mencionadas -y algunas otras, como armenios, georgianos, kurdos o judíos- provocó a partir de entonces y hasta el final de la I Guerra Mundial, la primera gran etapa de movilización étnicosecesionista de la historia europea (pues anteriormente, muchos de aquellos nacionalismos no habían sido sino pequeños núcleos de intelectuales sin apoyo popular significativo). El nacionalismo irrumpió, además, en Asia y África. El nacionalismo había transformado ya antes el mapa de Europa, como probaban los casos de la independencia de Grecia (1829), Hungría- (1867, dentro de la monarquía dual austro-húngara), de Rumania, Serbia y Bulgaria (1878), y los casos de las unificaciones de Italia (1870) y Alemania (1871). Pero fue entre 1880 y 1914 cuando el nacionalismo cristalizó como principal factor de desestabilización de la política europea e internacional. Por lo menos, en tres sentidos: 1) como ideología y movimiento político de oposición radical al sistema liberal en nombre del Estado, de la nación o del pueblo, y en defensa de principios tradicionalistas y orgánicos (la comunidad, la raza, la religión); 2) como factor de inestabilidad y disgregación de Estados o Imperios unitarios; 3) como causa de tensiones y conflictos internacionales: los Balcanes fueron el polvorín de Europa entre 1910 y 1914, y el problema de los nacionalismos en esa región fue una de las causas de la I Guerra Mundial. Derechización del nacionalismo En Francia, la derrota ante Prusia en la guerra de 1870-71 provocó, además de la Comuna parisina y de la proclamación de la III República, la aparición de un nacionalismo de la revancha. En 1882, el poeta, político y combatiente en aquella guerra, Paul Déroulède (18961914), había creado una Liga de patriotas, que alcanzó rápidamente la cifra de 182.000 adheridos, y que, si en principio pareció limitarse a promover la educación patriótica dentro del régimen republicano, enseguida pasó a denunciar la prudencia de la III República en la cuestión de Alsacia-Lorena -anexionadas por Alemania en 1871- como una política de debilidad y claudicación, y a ver en el sistema republicano y parlamentario un obstáculo a los intereses revanchistas de Francia. Casi al tiempo, en 1888, Edouard Drumont (1844-1917), escritor y periodista católico y monárquico, publicó un folleto escandaloso, La Francia judía, un ensayo sobre la historia contemporánea francesa que, enlazando con los argumentos antirrepublicanos de la Liga, introducía una tesis nueva que iba a tener, además, gran eco popular: la tesis de la culpabilidad del capital y la influencia judíos en el declinar nacional e internacional de Francia. El malestar del revanchismo nacionalista cristalizó, primeramente, en el efímero pero premonitorio episodio del boulangismo, el movimiento populista y plebiscitario aglutinado en torno al general Boulanger (1837-1891) que, reivindicando una política de revancha contra Alemania, irrumpió en las elecciones de 1888 con éxitos iniciales muy prometedores (36 diputados en cuatro elecciones parciales), creó un ambiente propicio a un golpe de Estado, ante el que el general vaciló, y se disolvió cuando Boulanger, ante la posibilidad de verse procesado, huyó a Bélgica. El nacionalismo siguió encontrando munición contra la III República en sucesos como el escándalo Panamá (1892-93), que estalló cuando el periódico de Drumont, La Libre Parole, denunció que la compañía del canal de Panamá había sobornado con sumas cuantiosas a conocidos parlamentarios y periodistas para conseguir que se aprobara una ley que autorizase un empréstito a su favor. Pero se reafirmó sobre todo con motivo 119 del affaire Dreyfus, aquella gran crisis nacional que conmocionó Francia a finales del siglo XIX -como se verá- cuando se descubrió que era erróneo y falso todo lo actuado judicialmente contra el capitán judío Alfred Dreyfus, acusado de y condenado por espionaje a favor de Alemania. Lo que dio particular relieve a la nueva ofensiva nacionalista fue el papel prominente que en ella tuvieron destacados intelectuales. Maurice Barrès, que además de prosista excelente había sido diputado boulangista en 1889 (y luego, en 1914, sustituiría a Déroulède al frente de la Liga de Patriotas), asumió la defensa del ejército, muchos de cuyos mandos aparecían gravemente implicados en la fabricación de falsedades contra Dreyfus. Y en una serie de polémicos artículos y ensayos, recogidos en Escenas y doctrinas del nacionalismo (1902), y en su nuevo ciclo novelístico dedicado a la apología de la patria -que para Barrès no era sino la obediencia a la voz eterna de la tierra y los muertos-, fue esbozando un nacionalismo exaltado, fuertemente impregnado de incitaciones estéticas, que reclamaba la recuperación de las esencias de la tradición e historia francesas, como fundamento de una reforma nacional que hiciese de Francia una nación armada, gloriosa y organizada. Pero fue sobre todo Charles Maurras, escritor y periodista nacido en Martigues en 1868, de formación católica, quien haría del nacionalismo una doctrina autoritaria, antiparlamentaria y antidemocrática. Maurras, que se interesó en política a raíz del affaire y no antes, se incorporó en enero de 1899 a Acción Francesa, un movimiento de intelectuales nacionalistas antidreyfusards, y, al año siguiente, publicó su libro Encuesta sobre la Monarquía, la exposición más sistematizada y coherente de lo que el propio Maurras definiría como nacionalismo integral. La definición era apropiada, porque el nacionalismo de Maurras suponía una revisión total de todos los argumentos previos del nacionalismo francés, y echaba los fundamentos de lo que era una alternativa teórica y programática global a la Francia republicana y democrática. Mau rras, en efecto, identificaba Francia con su pasado católico y monárquico (Barrès, en cambio, era republicano); negaba por ello la asociación de Francia con su tradición republicana y con la revolución francesa y sus símbolos -la Marsellesa, el 14' de julio, la bandera tricolor; y frente a los conceptos revolucionarios y democráticos de soberanía de derechos del hombre y del ciudadano, afirmaba los valores que él entendía como valores eternos de Francia: la familia, la religión católica, la monarquía. Maurras, por tanto, abogaba por la restauración de la Monarquía tradicional hereditaria, tradicional, antiparlamentaria y descentralizada, como la definió en la Encuesta-, como fundamento de un Estado fuerte que, primero, pusiese fin a los elementos de división antinacionales -el Parlamento, los partidos políticos-, eliminase, en segundo lugar, los que Maurras llamaba los cuatro estados federados que subvertían Francia judíos, protestantes, masones y extranjeros o métèques-, que, en tercer lugar, integrase al servicio de la nación al capital y al trabajo, y que; finalmente, devolviese a Francia su orgullo nacional recuperando Alsacia y Lorena y liberándola del peligro de la amenaza alemana. Maurras, por tanto, elaboró un sistema extraordinariamente coherente (que no era ya sólo el apasionamiento patriótico de un Deroulède o de un Barrés) que hacía de la nación la cima de la jerarquía de las ideas políticas -como escribió en un artículo de 1901 en Action Frangaise, revista del movimiento-; que se apoyaba en una interpretación verosímil de la historia de Francia, país monárquico y católico desde el año 496, fecha de la conversión de Clovis, hasta 1792, el país de las apariciones de Lourdes y de Juana de Arco, símbolo de la nacionalidad, oportunamente beatificada por Pío X en 1909, como respuesta a la ofensiva anticatólica de la República francesa; un sistema, en suma, que fundía en una síntesis nueva todos los supuestos del pensamiento reaccionario francés -antiparlamentarismo, antisemitismo, catolicismo, monarquismo-, y que formulaba un proyecto político radicalmente hostil a la III República. Maurras y Acción Francesa, a la que se incorporaron otros dos intelectuales y polemistas brillantes, Léon Daudet y Jacques Bainville, y con la que simpatizaron pasajeramente escritores y ensayistas notables como Paul Bourget, Georges Sorel, Henri Massis, Pierre 120 Gaxotte, Georges Bernanos y Jacques Maritain, convirtieron de esa forma lo que había sido una derrota política de la derecha -el affaire Dreyfus- en una victoria moral del nacionalismo. Porque Acción Francesa tuvo influencia notable por lo menos hasta la década de 1930, sobre todo en medios intelectuales y estudiantiles: como demostraría el libro que Henri Massis y Alfred de Tarde publicaron en 1912, Les Jeunes Gens d'aujourd'hui, la joven generación francesa de 1914 fue una generación nacionalista. Action Frangaise se convirtió en diario en 1908, el año en que se crearon los Camelots du Roi, los grupos de choque de Acción Francesa, integrados por jóvenes, cuya agresividad y activismo -dirigidos contra el régimen republicano y contra los socialistas, como portavoces del internacionalismo y del pacifismo- fue preparando un clima de opinión favorable a una guerra de revancha contra Alemania y propició el desplazamiento hacia la derecha que se observó en la política francesa desde 1910. En Italia, unificada en 1870 bajo los ideales del nacionalismo liberal y democrático de Mazzini y Garibaldi, la evolución fue similar. El irredentismo sobre las regiones de Trento, Trieste y Fiume, que siguieron bajo soberanía austriaca hasta el final de la I Guerra Mundial; la derrota militar sufrida por el Ejército en 1896 en Adua (Abisinia), equivalente italiano del Sedán francés de 1871 o del 98 español; y la frustración de las expectativas suscitadas por el Risorgimento y la unificación, decepción reflejada en la expresión peyorativa Italietta con que D'Annunzio se refería a la aparente modestia y esterilidad de su país entre 1870 y 1900, crearon el nacionalismo ultraderechista y antiliberal de la Italia de principios del siglo XX. La influencia de Gabriele D'Annunzio (1863-1938) fue extraordinaria e indiscutible. Personalidad singular y extravagante, nietszcheano y decadentista, dandy y snob, un formidable poseur de trepidante vida amorosa -que hizo decir a una de sus amantes hacia 1914 "que la mujer que no se había acostado con él era el hazmerreír"-, D'Annunzio publicó una amplísima y muy desigual obra (poemas, novelas, dramas) que era una atropellada y artificiosa exaltación del heroísmo y de la acción, del erotismo y de la violencia, de la perversión moral y de la sensualidad -el incesto y la muerte eran dos de sus temas favoritos-, pero que era también una propuesta política: por lo mucho que tenía de provocación y desafío frente al conformismo y la mediocridad -la vileza, diría D'Annunzio- de la Italia de su tiempo, de la Italia giolittiana; y por su intencionalidad exaltadamente nacionalista. La nave (1908), por ejemplo, un drama rebuscadamente heroico y sangriento, era la glorificación del pasado naval italiano (veneciano) en el Adriático y Mediterráneo. Una frase del texto, "armar la proa y navegar hacia el mundo", se convirtió en lema emblemático del nacionalismo italiano. El estilo d'annunziano -heroísmo, vivir peligrosamente, nihilismo moral- apeló a los nacionalistas, pero también a una mayoría de la juventud italiana y fue creando una atmósfera intelectual en la que la guerra y la violencia aparecían como formas de acción revolucionaria, y en la que la ética del valor y del heroísmo constituía una suerte de moral superior. Esa estética nacionalista de la rebelión y de la guerra impregnó también la ideología del futurismo, el ya mencionado movimiento artístico de vanguardia surgido en 1909 y cuyo primer manifiesto, escrito por el poeta Marinetti, apareció en el diario francés Le Figaro, el 20 de febrero de ese año: "nosotros queremos -escribió allí Marinetti- glorificar la guerra, única higiene del mundo, el militarismo, el patriotismo, el ademán destructivo de los libertarios, las grandes ideas por las que se muere, y el desprecio a la mujer". El futurismo, además de crear un arte audazmente innovador y de indudable calidad, fue ultranacionalista, nihilista y violento: querían, según el mismo texto, "liberar Italia de su fétida gangrena de profesores, de arqueólogos, de cicerones y de anticuarios; nosotros añadía su autor- queremos destrozar los museos, las bibliotecas, las academias de todo tipo y combatir contra el moralismo, el feminismo y contra todo envilecimiento oportunista o utilitario". Aunque minoritario, como todos los movimientos artísticos, los futuristas intentaron llegar a las masas. Idearon lo que llamaron soirées futuristas, actos públicos bajo la forma de cabarets políticos y literarios, divertidos y provocadores, pero cargados de significación nacionalis121 ta: el primero se organizó en Trieste -ciudad bajo dominio austríaco y bandera del irredentismo italiano- y terminó en una manifestación proitaliana y antiaustríaca. Ni D'Annunzio ni los futuristas fueron, por tanto, sólo meros posturistas intelectuales. A sus 50 años, D'Annunzio se alistó en el Ejército tan pronto como Italia entró en la guerra mundial en 1915: sus alocadas incursiones aéreas sobre Viena, en las que perdió un ojo, entusiasmaron a Italia. Acabada aquélla, en septiembre de 1919 ocupó con sus legionarios la ciudad de Fiume, objeto de disputa entre Yugoslavia e Italia: allí creó -además de un serio problema al gobierno italianoel que luego sería el ritual del fascismo y elaboró un proyecto constitucional radicalmente social y populista. Los futuristas, y especialmente Marinetti, apoyaron con entusiasmo la guerra y conquista de Libia (1911-12). Fueron, como D'Annunzio, ardientes partidarios de la entrada de Italia en la guerra mundial: organizaron en Milán las primeras manifestaciones contra Austria, factor importante en la movilización de la opinión a favor de la guerra; y, al igual que el veterano escritor, se enrolaron como voluntarios en el Ejército cuando Italia optó por entrar en la contienda. Antes incluso de acabar ésta, en septiembre de 1918, Marinetti organizó el Partido Político Futurista. El artículo 1° de su programa proclamaba la necesidad de crear una Italia "libre y fuerte"; el 2° reivindicaba un "nacionalismo revolucionario", y los artículos 3° y 4° abogaban por la eliminación del Parlamento y su sustitución por un gobierno de técnicos. El futurismo político pedía un anticlericalismo "de acción, violento y resuelto", la movilización de las industrias al servicio del Estado y la extinción de las inversiones extranjeras en Italia. Agresivo y radical, el Partido Futurista advertía que actuaría con "violencia y coraje"; sus militantes crearon algunos de los primeros fascios y colaboraron en algunas de las asociaciones de ex-combatientes que se crearon al final de la guerra mundial. Marinetti participó en el mitin de Milán de 23 de marzo de 1919 en que nació, oficialmente, el fascismo. Al margen de D'Annunzio y de los futuristas, pero paralelamente a ellos, el 3 de diciembre de 1910 se creó en Florencia la Asociación Nacionalista Italiana, un movimiento nacionalista dirigido por un joven intelectual y periodista, Enrico Corradini (1868-1931), profesor de instituto, de familia campesina, autor de dramas y novelas mediocres Julio César, La patria lejana, La guerra lejana-, que exaltaban los mitos del Imperio romano e idealizaban la Italia de los condotieros y navegantes de la Edad Media y del Renacimiento. Influido por el nacionalismo revanchista francés, por las obras de un oscuro historiador, Alfredo Oriani (1852-1907), y por algunas ideas del sindicalismo revolucionario, radicalizado por la derrota de Adua, Corradini elaboró su nacionalismo casi en torno a una sola idea: la expansión de Italia en África, que justificó en la concepción de Italia como nación proletaria, en un esquema internacional que Corradini definía en función de la guerra de naciones, en virtud de la cual Italia tendría derecho a una política colonial que pusiese fin al subdesarrollo del Mezzogiorno y a la emigración masiva de italianos del Sur a Estados Unidos, Argentina, Túnez, Argelia y Francia. Era una idea ciertamente simplista, pero sin duda eficaz en razón de su contenido social -que por eso tuvo buena acogida en medios sindicalistas italianos-, y que hizo que Corradini, además de glorificar d'annunzianamente la guerra -y primero de todas la de Libia-, hablase de socialismo nacional, una expresión que ya había usado Barrés, y que otros destacados nacionalistas, y en concreto, Alfredo Rocco, argumentasen ya, en el Congreso de la A.N.I. de 1914, en favor de un Estado corporativo como alternativa al Estado liberal y parlamentario, basado en la integración en el Estado del capital y el trabajo organizados en sindicatos nacionales mixtos y de cooperación. De hecho, toda la concepción del nacionalismo italiano, expuesta en el semanario L'Idea Nazionale, publicado desde 1911 por Corradini y sus colaboradores (Federzoni, Coppola, Forges-Davanzati y otros) y aireada en los varios congresos que la A.N.I. celebró entre 1910 y 1914, era profundamente antiliberal y antiparlamentaria, y acusadamente autoritaria: Estado fuerte, exaltación del Ejército, política de prestigio, culto a la tradición imperial romana, fueron los principios y conceptos en que los nacionalistas fueron concretando 122 sus ideas. Mazzini y Garibaldi habían soñado con la unificación de Italia, primero, y con la creación, después, de una Europa liberal integrada por grandes naciones independientes y democráticas. Los nacionalistas italianos del siglo XX hablaban de política expansionista y colonial; de violencia, acción, heroísmo y guerra; y de un Estado fuerte, autoritario y militar que devolviese al país su grandeza histórica y pusiese fin al empequeñecimiento internacional de Italia, y al atraso económico y desgobierno creados por el sistema liberal y parlamentario implantado desde 1870. El nuevo nacionalismo italiano era, como el nacionalismo de Maurras, un nacionalismo autoritario y antiliberal. Aparecía impregnado, además, de ideas sociales y sindicalistas. Y aspiraba a promover una especie de salvación nacional mediante la destrucción de las instituciones liberales y la creación de un nuevo orden basado en el Estado y la nación. A corto plazo, electoralmente, los nacionalistas tuvieron poco éxito: antes de 1914, la A.N.I. no consiguió ni siquiera media docena de diputados. Pero los nacionalistas, como D'Annunzio y los futuristas, fueron creando un clima general de pesimismo e insatis facción con la Italia liberal -a lo que contribuyó también el malestar de algunos intelectuales independientes como Prezzolini, Salvemini o Papini-, que erosionó sensiblemente su legitimidad política. Muchas de las ideas que Mussolini y el fascismo harían suyas a partir de 1919 habían sido elaboradas y difundidas ya antes de 1914. En buena lógica, algunos de los líderes de la A.N.I. se incorporaron al fascismo; Federzoni y Rocco ocuparon altos cargos en aquel régimen. El nacionalismo alemán tuvo desde sus orígenes -Herder, Fichte, Adam Müller, Hegel, Arndt, Jahn- peculiaridades singulares. No hizo del principio de la soberanía nacional y de los derechos democráticos el fundamento de la nacionalidad y del Estado nacional (como habían hecho los jacobinos o Mazzini y Garibaldi o los primeros patriotas griegos, polacos y húngaros). No, el nacionalismo alemán se definió por una exagerada exaltación del Estado -y en muchos casos, del Estado prusiano-, en tanto que encarnación de la nación alemana; y por una concepción étnico-lingüística de la nacionalidad que asociaba ésta con la "alemanidad" y la lengua germana y que era, por definición, "exclusivista", pues excluía de la germanidad a quienes viviendo en el territorio o territorios nacionales no formaban parte de aquella comunidad étnico-lingüística; "tradicionalista", pues exaltaba la idea de comunidad orgánica de parentesco y etnicidad del pueblo alemán y de su pasado; e "irracionalista", pues ponía el énfasis de la nacionalidad alemana en la lengua y en la tradición germánicas en tanto que expresión del alma, del espíritu (Volkgeist) y del instinto del pueblo alemán revelados a través de los grandes mitos nacionales (Odin, Sigfrido, los nibelungos). Por supuesto que ni el énfasis en la lengua y en las tradiciones populares ni la glorificación del Estado equivalían necesariamente a nacionalismo biológico y militarista. El mismo Johann Gottfried Herder (1744-1803), el hombre que había desarrollado la idea del espíritu del pueblo (Volkgeist), era un ilustrado del XVIII, que nunca abogó ni por la unificación de los pueblos alemanes ni por la creación de un gran Estado alemán. Entendía la nacionalidad como un concepto meramente espiritual o cultural y, en cualquier caso, no político; y aun nacido en Prusia, aborrecía el militarismo prusiano y temía el espíritu guerrero de los pueblos germánicos. Los historiadores Ranke (1795-1886) y Treitschke (1834-1896) -que contribuyeron decisivamente con sus obras a la magnificación del Estado prusiano- políticamente eran liberal-conservadores, no nacionalistas. Creían, efectivamente, en Prusia como instrumento de la unificación y del prestigio internacional alemanes, pero en una Prusia parlamentaria y con una política exterior mesurada, realista y no expansionista (ambos, por ejemplo, detestaban a Austria por su catolicismo y la excluían, por eso, de una posible unidad alemana). Bismarck mismo fue un monárquico conservador y autoritario, no un nacionalista alemán. Toda su política exterior se basó en la tesis del "equilibrio de poder" entre las grandes potencias a través de bloques de alianzas, no en la teoría del imperialismo alemán; en una época de creciente antisemitismo, dejó la administración de sus intereses económicos al influyente y poderoso banquero judío, 123 Gerson von Bleichröder. Incluso, liberalismo y nacionalismo estuvieron identificados hasta por lo menos la década de 1860: hasta entonces, los liberales alemanes siguieron creyendo que la unificación nacional significaría el triunfo del liberalismo en Alemania. Pero el peso que la doble idea de estatismo y etnicidad tuvo, en general, en la génesis y desarrollo de la nacionalidad alemana hizo que la desviación del nacionalismo hacia tesis militaristas y raciales fuera allí casi natural e inevitable. Más aún, la unificación alemana y la proclamación del II Reich en 1871, obra de Bismarck, conseguida, además, tras las grandes victorias militares de Prusia sobre Austria (1866) y Francia (1871), magnificaron el prestigio del Estado y del poder militar prusianos. Más sutilmente, los éxitos militares, la unificación y el formidable desarrollo económico, social y cultural que Alemania experimentó desde 1871 crearon un sentimiento colectivo de orgullo y autosatisfacción, que identificaba el progreso, el prestigio y el engrandecimiento del país con los valores, tradiciones y características del pueblo alemán. Esa reacción colectiva se apoyó, además, en el prestigio que por entonces tuvieron las teorías de la raza, tesis que hacían de ésta el fundamento de las diferencias entre los pueblos y que fueron desarrolladas por el aristócrata francés conde de Gobineau (1816-1862) en su Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas de 1853-55. Dichas teorías, reforzadas por la divulgación del darwinismo, encontraron particular eco en Alemania. La difusión que allí tuvieron libros y obras que hacían de la sangre el elemento esencial de la nacionalidad, y que glorificaban la raza germánica, aria o teutónica como la raza elegida, fue, desde las décadas de 1870 y 1880, inmensa: libros como Escritos alemanes (1878-81), de Paul de Lagarde, pseudónimo de Paul Boetticher (1827-91), catedrático de Gotinga; o como Rembrandt como educador (1890), del escritor Julius Langbehn, o como Los fundamentos del siglo XX (1899), del inglés germanizado y yerno de Wagner, Houston Steward Chamberlain, alcanzaron en pocos años numerosas ediciones. Lagarde defendía la existencia de un cristianismo nacional alemán -que incluía a luteranos y católicos- como base de la auténtica alemanidad, y creía en la misión colonizadora de los alemanes en el este y centro de Europa. Langbehn exaltaba la fuerza de la raza germánica -que extendía a Inglaterra y Holanda: de ahí, su entusiasmo por Rembrandt-, y creía en un gran Estado racial germánico. Chamberlain afirmaba la superioridad racial de la raza aria como única raza creadora, y veía en la mezcla de razas la razón de la decadencia de los pueblos. El nacionalismo alemán integraba, así, la gloria de Prusia y de su ejército con ideas de superioridad racial y con una especie de irracionalismo mesiánico y biológico que creía en un destino singular para Alemania y la raza germánica. El anti-semitismo -que tenía en Alemania y, en general, en todo el centro y este de Europa viejas raíces históricas y religiosas- era, en esa concepción, inevitable, porque los judíos aparecían como una minoría religiosa no nacional y como un grupo étnico no germánico, impuro e inferior. Folletos y novelas antisemitas de calidad ínfima habían circulado con profusión en Alemania a todo lo largo del siglo XIX. El ideal de la pureza racial alentaba ya en los escritos de los precursores del nacionalismo alemán -Arndt, Jahn-, y los judíos habían sido excluidos de algunas de las asociaciones estudiantiles nacionalistas que surgieron antes de 1848. Pero lo decisivo fue que conocidos artistas e intelectuales, como Richard Wagner (1813-1883) o Heinrich von Treitschke (1834-1896), profesaran abiertamente en el antisemitismo, porque ello dio a las ideas antisemitas una respetabilidad sin precedentes. Wagner, en concreto, liberal y revolucionario hasta el 48 pero cuya última y formidable obra, El anillo de los Nibelungos, Parsifal y hasta el festival de Bayreuth que creó en 1876 fueron una exaltación del nacionalismo alemán- dedicó una intensísima actividad a la difusión del antisemitismo. En su artículo El judaísmo en la música (1850) decía que la "emancipación del yugo del judaísmo era la mayor de nuestras necesidades y no daba más razón de ello que nuestro sentimiento involuntario de instintiva repugnancia hacia el carácter esencial del judío", que se derivaba, en su opinión, de su apariencia y, en el caso de la música, de su condición foránea, que le 124 hacía ajeno a toda tradición artística occidental. Wagner terminaría por afirmar en otros escritos que consideraba a la raza judía como "el enemigo nato de la Humanidad"; incluso la Alemania de Bismarck le parecía demasiado liberal y democrática, poco germánica y en exceso judaizada. Treitschke tituló uno de sus más resonantes artículos Los judíos son nuestra desgracia: escrito en 1879, se convirtió en uno de los eslóganes preferidos del antisemitismo antes y después de 1914. Pero hubo muchos más: Dühring, autor de otro éxito editorial de título inequívoco, La cuestión judía como problema cultural, ético y racial (1889); el periodista Wilhelm Marr, que en 1873 escribió el folleto Nueva Palestina obsesionado por la penetración del capital judío en los medios financieros e industriales del país, tema recurrente en publicistas y articulistas de gran éxito; el escritor católico Constantin Frantz, autor de El liberalismo nacional y la dominación judía (1874); el profesor berlinés Hermann Ahlwardt, que escribió La desesperada lucha de los pueblos arios contra los judíos (1890); el etnólogo y político Boeckel, autor de Los judíos, reyes de nuestra época (1887), que vendió millón y medio de ejemplares; los ya citados Lagarde, Langbehn y Chamberlain. A todos vino a reforzar la publicación en 1903 de aquel formidable ingenio de la falsificación histórica que fueron Los protocolos de los sabios de Sion, obra divulgada profusamente por todo el mundo con la tesis de una conspiración internacional judía para hacerse con el control del universo. Apoyada por algunos periódicos importantes, la propaganda antisemita era, en Alemania, inundatoria. Desde finales de la década de 1870, proliferaron, además, federaciones, ligas, asociaciones y partidos de aquella significación. Muchos tuvieron vida efímera. Pero otros alcanzaron indudable influencia en la opinión. Adolf Stoecker (1839-1909), pastor luterano y capellán de la Corte imperial, fundó en 1878 el Partido Social-Cristiano, un partido que apelaba al antisemitismo como instrumento de movilización de las clases obreras y populares -el partido se autodefinió como partido obrero-, y que denunciaba tanto el liberalismo burgués como el marxismo (del Partido Social Demócrata Alemán, el S. P D., creado en 1875), como movimientos de inspiración judía. Marr creó en 1879 una Federación Antisemita, y en 1880 se crearon, sobre la base del antisemitismo, otros dos partidos, aunque éstos políticamente irrelevantes, el Partido Social del Reich y el Partido Reformista Alemán. Poco después, nació la Asociación Antisemita Alemana. En 1889, un antiguo oficial del Ejército, Max Liebermann, creó el Partido Antisemita Germano-Social, y en 1890 Boeckel promovió el Partido Popular Antisemita. Electoralmente, el éxito de tales partidos fue relativo: el máximo número de diputados antisemitas fue de 21 (sobre un total de 382) en 1907. Pero lo importante era que el antisemitismo había logrado respetabilidad política y parlamentaria -Stoecker, Boeckel y Ahlwardt, entre otros, fueron diputados-, y que su propaganda, impregnada de populismo social y de nacionalismo, se convirtió en componente de la vida pública alemana y comenzó a condicionar de alguna forma incluso la política de los grandes partidos nacionales. Finalmente, su fundamento biológico y lingüístico hizo que el nacionalismo alemán fuese casi por definición pangermanista, que viese en la reunificación de todos los pueblos de raza y lengua alemanas -austriacos, suizos, holandeses, luxemburgueses, flamencos y las minorías alemanas de Bohemia, Dinamarca, Polonia y de las provincias bálticas de Rusia- la aspiración última y esencial de la germanidad. El pangermanismo era, como la pureza étnica y el antisemitismo, una vieja idea, que había alentado en Arndt y Jahn, y que volvería a alentar en los escritos de Treitschke, Lagarde, Langbehn, H. S. Chamberlain y de casi todos los escritores nacionalistas alemanes. Tuvo también, en su momento, un aparente respaldo científico: las teorías geopolíticas elaboradas por el sueco Rudolf Kjellen, el geógrafo británico Halford Mackinder y el oficial alemán Karl Haushofer- parecían justificar la aspiración de naciones y Estados a controlar determinados espacios territoriales para garantizar la supervivencia de sus pueblos y razas en nombre de inexorables leyes geográficas y naturales. Con esas concepciones, que tuvieron gran desarrollo desde las últimas décadas del siglo XIX, surgieron en Alemania numero125 sas sociedades y ligas. En 1882 se creó la Sociedad Colonial Alemana (Deutsche Kolonialgesellschaft), que reclamaba la adquisición de colonias; surgieron asociaciones para la defensa de la lengua alemana y para la promoción del estudio del alemán en el mundo; en 1890, Ernst Haase (1846-1908) y Heinrich Class (1868-1953) fundaron la Liga Pan Germánica (Alldeutscher Verband); en 1898, se constituyó la Liga Naval (Flottenverein). Tuvieron éxito considerable. La Sociedad Colonial tenía unos 25. 000 afiliados en 1900; la Liga Pangermánica, unos 22.000 (y se afiliaron a ella 38 diputados de distintos partidos), y la Liga Naval, medio millón. Esta última era sostenida por conocidos industriales, siderúrgicos y navieros, y fue el gran grupo de presión que estuvo detrás de aquel formidable desarrollo que, como se indicó en el capítulo I, experimentó la flota alemana antes de 1914. Pero intelectuales, profesores, estudiantes y miembros de las profesiones liberales más prestigiosas figuraron destacadamente, por ejemplo, en la Sociedad Colonial y en la Liga Pan-Germánica. La Liga fue, precisamente, la más explícitamente política de todas aquellas organizaciones, y desarrolló una muy intensa y tenaz campaña de divulgación a través de folletos, periódicos, congresos y actos públicos. Sus ideas sintetizaban los puntos esenciales del nacionalismo alemán: exigía la creación de un "espacio vital" (lebensraum) para Alemania, la construcción de un gran imperio colonial, el desarrollo de una gran escuadra y la unión de los pueblos germánicos en una gran hermandad racial (tesis defendida también en algunos de esos pueblos: en Austria, por ejemplo, Georg von Schönerer fundó en 1882, en la ciudad de Linz, el Partido Nacionalista, radicalmente pangermánico y violentamente antisemita). Por todo lo dicho, se comprende que Treitschke dijera en 1884 que la generación cuyo lema había sido el liberalismo estaba cediendo el paso a una nueva generación que vibraba con el canto del Deutschland, Deutschland über Alles (Alemania, Alemania, ante todo), el himno alemán. Mucho más que en Francia o que en Italia, el nacionalismo en Alemania era, para aquella fecha, un sentimiento colectivo que había permeado profundamente a toda la sociedad (aunque en la Alemania de antes de 1914 no hubiese gobiernos nacionalistas, como no los hubo tampoco en el resto de Europa). Dado su énfasis en lo popular, lo tradicional y lo orgánico -la idea de que el pueblo alemán era un organismo vivo, una comunidad de sangre y lengua-, el nacionalismo alemán fue, en parte, una reacción frente a la disolución de los vínculos orgánicos de la sociedad tradicional por la industrialización, el crecimiento urbano y la modernización del país; y en parte, una reacción de orgullo y superioridad inducida por el poderío militar y el éxito económico e industrial de la Alemania unificada. En ese contexto, el antisemitismo vino a ser un elemento de reafirmación y seguridad nacional, desde el momento que los judíos - aún plenamente integrados en la sociedad alemana representaban una religión nacional distinta y una hipotética amenaza a la cohesión étnica y nacional germánica; y encarnaban tanto el capitalismo financiero moderno como la agitación obrerista y revolucionaria, esto es, dos formas de internacionalismo. Ni en Alemania, ni en Francia, ni en Italia, hubo gobiernos nacionalistas antes de 1914. Pero en los tres países, el nacionalismo constituía ya, antes de esa fecha, un sentimiento emocional de masas que, de muchas formas, condicionaba decisivamente la vida política. En Francia, la reacción nacionalista mantuvo vivo el revanchismo anti alemán, y erosionó la legitimidad de la III República; en Italia, abanderó el irredentismo contra Austria, debilitó el sistema liberal y preparó el clima para la entrada de Italia en la guerra mundial y para el fascismo de la postguerra. En Alemania, el nacionalismo dio cobertura ideológica al giro que la política exterior alemana experimentó, como se verá, desde 1897 hacia una Weltpolitik (política mundial), hacia la reivindicación de un papel hegemónico para Alemania en el ámbito internacional, glorificó el Estado y la fuerza militar y, por sus connotaciones etnicistas y antisemitas, derivó hacia formas extremas de psicopatología colectiva. Lo que aquel nacionalismo de la derecha significó puede ejemplificarse en el giro político de un escritor particularmente honesto y sensible como Charles Péguy (1873-1914), uno de los in126 telectuales más comprometidos en su momento en la defensa del capitán Dreyfus, muy cercano, por entonces, al socialismo y muy influyente en la vida literaria francesa de principios de siglo a través de sus admirados Cahiers de la Quinzaine. Péguy, a raíz del amenazante discurso que el Emperador alemán Guillermo II pronunció en Tánger en marzo de 1905, que hizo temer el estallido de una nueva guerra francoalemana, cambió brusca y radicalmente, e hizo de la defensa de su patria amenazada, de una Francia idealizada como encarnación del cristianismo y como baluarte de la libertad del mundo, una verdadera cruzada moral y espiritual. Notre Patrie (1905) reveló la intensidad de su nacionalismo; Notre Jeunesse (1907), la profundidad de su desencanto, y el de su generación, con la III República, régimen que se le antojaba ahora carente de ideales y de ambición. Péguy, consecuente con sus ideas, se incorporó a filas al estallar la I Guerra Mundial: murió en combate el 5 de septiembre de 1914 La cuestión de las nacionalidades "La coexistencia de varias naciones bajo el mismo Estado -escribía en 1862 Lord Acton, el historiador de Cambridge, criticando el concepto de nacionalismo político de Mazzini- es una prueba y también la mejor garantía de su libertad. Su conclusión lógica era que los Estados más perfectos eran aquellos que incluían varias nacionalidades distintas sin oprimirlas". Pero Acton no se engañaba. Añadía que la nacionalidad no aspiraba ni a la libertad ni a la prosperidad, sino que ambas las sacrificaba a la necesidad de construir el propio Estado nacional: "su curso -terminaba- estará marcado por la ruina moral y material". Lo que iba a ocurrir en los dos Estados más perfectos que él citaba -Gran Bretaña y Austria-Hungría, y también en el Imperio Otomano y Rusia- vino en gran parte a darle la razón. En todos ellos, la irrupción de los nacionalismos de ciertas minorías étnicas cambió la historia. El problema irlandés fue el gran problema de la política interna británica entre 1885 y 1921, y una de las causas de lo que el historiador Dangerfield llamaría en 1935 la "extraña muerte de la Inglaterra liberal". En Austria-Hungría y en Turquía, las nacionalidades destruyeron los imperios. Más aún, las tensiones generadas por los nacionalismos balcánicos (y por el nacionalismo alemán) llevaron en 1914 al mundo a la guerra. El problema era, como ya quedó indicado, antiguo. Las reivindicaciones del nacionalismo húngaro -que habían cristalizado en los levantamientos de 184849- parecieron encauzarse satisfactoriamente tras la formación de la Monarquía dual austrohúngara en 1867. Pero el nacionalismo irlandés -que también había parecido desvanecerse en los años 1848-68 como consecuencia de los devastadores efectos que sobre Irlanda tuvo la "gran hambre" que por entonces se abatió sobre el país- resurgió. En 1858, se crearon en Nueva York la Hermandad Feniana, y en Irlanda, la Hermandad Republicana Irlandesa. El intento insurreccional promovido por ésta en marzo de 1867 terminó desastrosamente, con la muerte de 24 personas, el encarcelamiento de muchas otras y la ejecución posteriormente de otras tres. Pero el juicio de los prisioneros "fenianos" revivió la causa irlandesa. Isaac Butt (1813-1879), un abogado conservador, protestante y federalista, organizó en 1873 la Liga Autonomista Irlandesa: en las elecciones de 1874 logró 59 del total de 82 escaños que correspondían a Irlanda en el Parlamento británico. En la Polonia rusa hubo levantamientos nacionalistas en 1830-31 y en 1863-64, expeditivamente reprimidos por los ejércitos zaristas; y en la Polonia prusiana en 1846. Que no los hubiera, por lo menos de la misma magnitud, en la Polonia austriaca (en Galitzia, región atrasada y rural que gozaba de relativa autonomía) no significó que el sentimiento nacional polaco fuera débil: al contrario, las universidades de Cracovia y Lemberg allí enclavadas se convirtieron en uno de los focos más activos del nacionalismo polaco (y Lemberg, además, del ucraniano). En 1875-76, se produjeron rebeliones nacionalistas de serbios y búlgaros contra el poder otomano en Bosnia y Bulgaria respectivamente, duramente aplastados por los turcos, lo que dio lugar a que primero Serbia y Montenegro y luego, Rusia, en abril de 1877, declarasen la guerra a Turquía. Por el tratado 127 de San Stefano (3 de marzo de 1878) y el Congreso de Berlín (13 de junio del mismo año), las grandes potencias confirmaron la plena independencia de Rumania y de Serbia - aunque Bosnia-Herzegovina quedó bajo administración austriaca-, y forzaron la creación de una Bulgaria autónoma (aunque independiente de facto, al extremo que una nueva guerra interbalcánica entre Serbia y Bulgaria por el territorio de Rumelia estalló en noviembre de 1885). Antes, pues, de los años 1880-1914, la cuestión de las nacionalidades había generado ya considerables tensiones, tanto domésticas como internacionales. Pero, como ya se indicó, el problema se extendió y radicalizó en aquellos años, cuando se produjo, como también quedó apuntado, la primera gran etapa de movilización étnico-secesionista de la historia europea que abarcó -aunque con muy desigual intensidad- a croatas, serbios, eslovenos, macedonios, checos, polacos, eslovacos, ucranianos, georgianos, bálticos, noruegos, finlandeses, irlandeses, albaneses, armenios, catalanes, vascos, gallegos, greco-chipriotas, flamencos y judíos. Ello se materializó en la aparición de movimientos que reivindicaban o la autonomía o la independencia para los pueblos mencionados. Como parece lógico, un movimiento tan amplio y dispar se debió a la confluencia de numerosas circunstancias y factores específicos, distintos, además, en cada caso. Pero el nacionalismo tuvo elementos comunes. Primero, el nacionalismo fue un hecho de pueblos que habían tenido en el pasado -reciente o remoto- o existencia política independiente o algún tipo de organización administrativa propia (eso, aunque muchas de las interpretaciones históricas propuestas por los propios nacionalistas fueran distorsionadas por mitos y leyendas indemostrables, sino deliberadamente falsas); en los casos de los imperios ruso y otomano, y en parte, en el de Austria-Hungría, los poderes centrales - débiles e ineficientes, a pesar del frecuente recurso a formas despóticas y quasi coloniales de gobierno- nunca lograron integrar verdaderamente a los pueblos dominados, que retuvieron de alguna forma su personalidad a lo largo de los siglos. Segundo, y por eso mismo, la gran mayoría de aquellos movimientos nacionales estuvieron asociados con el renacimiento de las respectivas lenguas nativas, hecho posible a lo largo del siglo XIX por la unificación de gramáticas y diccionarios lingüísticos, por la adaptación de los viejos vocabularios a las nuevas necesidades literarias y políticas y por la aparición de medios modernos de comunicación de masas (prensa y libros, preferentemente); en cualquier caso, lengua y etnicidad fueron los factores que vinieron a legitimar las reivindicaciones políticas nacionalistas. Tercero, el desarrollo de movimientos nacionales fue paralelo a la extensión de las oportunidades políticas (reconocimiento de algunos derechos y libertades, ampliaciones del sufragio), al aumento de los niveles de educación y alfabetización, y a la aparición de enclaves urbanos e industriales en las regiones y territorios nacionalistas: las profesiones liberales -abogados, profesores, maestros, médicos, el clero- nutrieron el liderazgo nacionalista, y las clases medias y medias-bajas urbanas y rurales constituyeron, por lo general, el principal apoyo social de los nacionalismos. La movilización étnico-secesionista de finales del siglo XIX fue, por tanto, resultado de las contradicciones y tensiones creadas por la misma modernización económica, política y social que experimentó -con inmensas diferencias, como se vio- todo el continente europeo. Memoria histórica, singularidad étnico-lingüística (o religiosa), medios modernos de comunicación, maduración de los procesos de asimilación de la propia conciencia de identidad, mayor vertebración interna de las distintas comunidades nacionales, cambios graduales en las formas de producción y trabajo en el interior de las mismas: todo ello hizo que en aquellas pequeñas naciones europeas, en aquellos pueblos sin historia como se les había llamado despectivamente- aparecieran, antes o después, movimientos nacionalistas y, lo que fue más importante, que éstos recibieran un creciente apoyo social y, cuando fue posible, electoral. Además, en muchos casos, los movimientos nacionalistas fueron, como enseguida se verá, nacionalismos de respuesta, esto es, surgieron como expresión de la crisis -de identidad de unas culturas amenazadas bien por la misma moderniza128 ción, bien por la voluntad asimilista de los poderes centrales, bien por la misma tensión interétnica entre las mismas nacionalidades oprimidas (y en el caso del sionismo, como respuesta a la amenaza que para las minorías judías supuso la extensión del antisemitismo por Europa). El nacionalismo irlandés, por ejemplo, supo capitalizar las oportunidades -ampliación del electorado, más escaños para Irlanda- abiertas por las reformas electorales británicas de la década de 1880, esto es, por las leyes de Prácticas ilegales y corruptas (1883), de Representación del pueblo (1884) y de Redistribución de los escaños (1885). En las elecciones de noviembre de 1885, amplió su representación a 86 escaños -sobre 103 asignados a Irlanda-, cifra prácticamente inalterada en las ocho elecciones generales que se celebraron entre aquel año y 1918. Eso hizo que el grupo nacionalista irlandés -dirigido desde 1878 por Charles S. Parnell (1846-1891), el formidable y enigmático líder de origen anglo-americano, educado en Cambridge, que había adquirido gran notoriedad en 1880 por su defensa de los campesinos irlandeses amenazados de expulsión legal de sus tierras- fuera en todo ese tiempo el tercer partido del Parlamento británico, por detrás de conservadores y liberales, pero por delante de los liberal-unionistas -la escisión liberal encabezada por Joseph Chamberlain en 1886 precisamente en oposición a la primera Ley de Autonomía Irlandesa de Gladstone-, y de los laboristas (2 diputados en 1900; 30 en 1906; 40 en 1910; 63 en 1918). El nacionalismo irlandés -reorganizado en 1882 en la Liga Nacional, partido autonomista (aunque Parnell nunca se pronunció contra la independencia y mantuvo contactos secretos con el "fenianismo" terrorista)- adquirió una extraordinaria capacidad de maniobra política. La primera consecuencia fue la conversión de Gladstone, el líder del partido liberal, al principio de la autonomía irlandesa. En efecto, Gladstone llevó al Parlamento, cuando estuvo en el Gobierno, dos proyectos de autonomía para Irlanda, la Ley del Gobierno de Irlanda de 8 de abril de 1886 y la Ley de Autonomía de 13 de febrero de 1893, proyectos similares, aunque no idénticos, que preveían la creación de un Parlamento irlandés en Dublín con amplias atribuciones en política regional y fiscal -pero sin concesiones en cuestiones de política exterior, defensa y policía- y el nombramiento de un Lord Gobernador como jefe de un ejecutivo irlandés responsable ante aquella cámara. Pero la iniciativa de Gladstone puso de manifiesto la complejidad del problema irlandés y contribuyó, sin duda, a dificultar su solución. Primero, provocó la escisión del propio partido liberal británico, cuando Chamberlain creó en 1886 el grupo liberal-unionista opuesto a la autonomía irlandesa (lo que hizo que el primero de los dos proyectos de ley fracasara ya que 93 diputados liberales votaron contra su propio gobierno; el segundo proyecto, el de 1893, fue rechazado por la Cámara de los Lores). Segundo, dividió a la propia comunidad irlandesa, una comunidad plural en la que coexistían las culturas inglesa, anglo-irlandesa, gaélica y protestante del Ulster. Así, en las elecciones de 1885 a las que Gladstone acudió ya con la promesa de autonomía para Irlanda, en el Ulster salieron elegidos 18 diputados autonomistas y 17 anti autonomistas (que formaron grupo parlamentario aparte, y que convergerían un poco después, en 1905, en el Consejo Unionista del Ulster, precedente del Partido Unionista creado después de la guerra mundial). Más aún, la idea de Gladstone, al enfrentar a liberales y conservadores, hizo que no existiera un proyecto común para Irlanda. El partido conservador, que estuvo en el poder entre 1886 y 1906 con el breve paréntesis liberal de 1892-95-, optó por una política de desarrollo económico y reforma agraria para Irlanda, y en todo caso, por una gradual devolución de atribuciones financieras y fiscales a la isla, pero rechazó la autonomía política. Incluso acabó por apoyar abiertamente, como se vería desde 1910-11 a los Unionistas ulsterianos (que mantendrían sus 16-18 diputados, y que desde 1892 tendrían en Edward Carson un líder carismático y brillante). El fracaso de los proyectos autonomistas de Gladstone, más la crisis que el nacionalismo parlamentario irlandés atravesó con motivo de la caída de Parnell en 1890 -cuya carrera se vio arruinada al verse implicado en un resonante caso de adulterio-, paralizó durante 129 años el proceso autonómico. Pero fue sólo un paréntesis engañoso. El nacionalismo era ya una fuerza social considerable que penetraba más allá del ámbito de la política. Así, en 1884 se creó la Asociación Atlética Gaélica para recuperar y promover los deportes ancestrales irlandeses y en 1893, la Liga Gaélica, para impulsar el uso del gaélico en escuelas y universidades y para defender, en general, la herencia cultural irlandesa (música, folklore, danzas, cuentos orales, etcétera). Todo ello provocó un verdadero renacimiento cultural irlandés. Sus implicaciones políticas eran evidentes. En sintonía con el resurgimiento gaélico, Arthur Griffith (1872-1922), un periodista dublinés, creó en 1900 la Sociedad Gaélica, un movimiento político cuyo lema desde 1905 fue Sinn Fein (nosotros solos), que abogaba por una Irlanda independiente, unida en todo caso a Inglaterra mediante un pacto de soberanía a través de la Corona. Militantes de los grupos radicales más o menos vinculados a la Hermandad Republicano-Irlandesa -activa sobre todo, entre los emigrantes irlandeses en Estados Unidos- bascularon hacia el movimiento gaélico: un movimiento abiertamente independentista, por tanto, apareció desde principios de siglo amenazando el liderazgo del grupo parlamentario autonomista (que, desde 1900, halló un nuevo líder en John Redmond). El retorno de los liberales al poder en 1906 reabrió las expectativas autonomistas irlandesas, sobre todo desde que, tras las dos elecciones generales celebradas en 1910, los liberales necesitaron perentoriamente del apoyo del nacionalismo irlandés para gobernar (pues el Parlamento, tras la elección de noviembre de ese año, se componía de 272 liberales, 272 conservadores y unionistas, 83 nacionalistas irlandeses y 42 laboristas). El gobierno liberal, presidido por Asquith, presentó, en efecto, en abril de 1912 el que era, por tanto, tercer proyecto de Ley de Autonomía Irlandesa, muy similar al de 1893, si bien, ahora el Parlamento irlandés se compondría de dos cámaras. Pero tampoco esta vez la ley pudo prosperar. Suscitó, en primer lugar, la oposición cerrada de los conservadores ingleses y de los unionistas del Ulster, los cuales formaron a principios de 1913 una Fuerza de Voluntarios del Ulster, un grupo militar dispuesto a defender por la violencia la unidad anglo-irlandesa. Y estimuló, además, a los grupos independentistas gaélicos: varios de ellos crearon, en noviembre de ese mismo año, su propia fuerza paramilitar, los Voluntarios Irlandeses. La posibilidad de una guerra civil o, por lo menos, de choques armados entre grupos paramilitares antagónicos, era, pues, real. Fue por eso que el Gobierno empezó a estudiar la posibilidad de reformar su proyecto de ley y dar al Ulster tratamiento separado (sobre todo después que, en marzo de 1914, 58 oficiales de la guarnición de Dublín dimitieron -en un gesto sin precedentes en la historia del ejército británico- ante la posibilidad de que el Gobierno echara mano de las tropas para obligar a aquella provincia a aceptar la autonomía en caso de que ésta fuera finalmente aprobada). Pero eso, a su vez, hacía inevitable la ruptura con el nacionalismo parlamentario de Redmond. La Guerra Mundial precipitó las cosas. La Hermandad Republicana Irlandesa y el Sinn Fein -constituido como partido en 1912-,junto con los Voluntarios Irlandeses y otros grupos independentistas minoritarios, creyeron la ocasión propicia para preparar una insurrección armada contra el dominio británico. Y en efecto, en la semana de Pascua de 1916 (24-29 de abril), la insurrección estalló en Dublín. Fue un desastre: 15 de los líderes del levantamiento -entre ello, Pádrac Pearse y James Connolly, nacionalista y socialista revolucionario- fueron ejecutados, y unas 2.000 personas fueron encarceladas. Las ejecuciones transformaron para siempre el clima político y social de Irlanda e hicieron poco menos que imposible toda idea de convivencia y reconciliación anglo-irlandesas. Así, en las elecciones de 1918, las primeras que se celebraban desde 1910, el Sinn Fein, dirigido por Eamon de Valera, uno de los líderes de la insurrección de 1916, obtuvo 73 escaños y los nacionalistas moderados de Redmond, 6 (y los Unionistas del Ulster, 26): la autonomía resultaría en adelante inaceptable 130 Nacionalismos en Austria-Hungría Con todo, antes de 1914, Gran Bretaña había podido conllevar el problema de Irlanda. Diferente fue el caso de Austria-Hungría compuesta, como alguien dijo, sólo "de Irlandas". El caso, en efecto, resultó paradigmático en muchos sentidos. En primer lugar, el compromiso de 1867 no había resuelto los problemas entre Austria y Hungría. Cuestiones como la contribución económica de Hungría a la Monarquía dual o como el Ejército -que seguía siendo un ejército unificado y mayoritariamente austríaco- alimentaron el independentismo húngaro: los independentistas, dirigidos desde 1894 por Ferentz Kossuth, lograron una gran victoria en las elecciones territoriales húngaras de enero de 1905 y, aunque más tarde, los liberales -que bajo el liderazgo de Kalman Tisza, jefe del Gobierno entre 1875 y 1890, habían sido el principal apoyo del régimen dualista- recuperaron terreno (reorganizados en el Partido Nacional del Trabajo), la amenaza del separatismo magiar continuó gravitando sobre la vida política de ambas Coronas. En segundo lugar, en esa misma Hungría, que se regía por una Constitución propia y distinta de la austríaca, la política de magiarización impulsada durante el largo gobierno de Tisza provocó la reacción nacional de croatas (unos 2 millones en 1910, eslavos y católicos), eslovacos (también unos 2 millones, pueblo de campesinos étnicamente próximos a los checos) y rumanos (unos 3,25 millones establecidos en la Transilvania húngara, objeto del irredentismo de la Rumanía independiente). En concreto, el nacionalismo croata se radicalizó sobre todo durante la etapa de gobierno asimilista del gobernador húngaro Conde Héderváry (1883-1903). De una parte, Ante Starcevic, creador del Partido del Derecho Puro, desarrolló la idea del trialismo, esto es, la transformación de la Monarquía dual austrohúngara en una Monarquía trial austro-húngara-croata dentro de la cual existiría una Croacia independiente en la que se integrarían todos los pueblos eslavos desde los Alpes al Mar Negro (croatas, eslovenos, serbios y eslavos musulmanizados), a los que Starcevic y su partido no reconocían como nacionalidades distintas de la croata. De otra parte, resurgió la vieja idea de la unidad de los eslavos del sur, la idea de una Yugoslavia, de una unión de croatas, serbios y eslovenos en una entidad política propia bien independiente, bien autónoma dentro de la Monarquía austríaca, tesis del obispo croata Josip Strossmayer (1815-1905), fundador de la Academia Yugoslava de Zagreb. Pero, en tercer lugar, esa idea yugoslava, que se estrellaba con las diferencias religiosas e históricas entre croatas y serbios, alimentó, contra las expectativas de sus ideólogos las diferencias ínter-étnicas. Al menos, la concepción croata pugnaba con las tesis del nacionalismo serbio que aspiraba, como el croata, a la liberación de los eslavos del sur pero bajo liderazgo y hegemonía propios, esto es, del reino de Serbia (3 millones de habitantes en 1910) y de las comunidades serbias de Austria-Hungría (otros 2 millones). La tesis serbia, por hacer del pequeño reino independiente serbio el Piamonte de los Balcanes, parecía, a principios de siglo, más realizable que la croata. Y en todo caso, aunque el nacionalismo croata creó fricciones en el interior de Hungría, fueron los serbios quienes asumieron el liderazgo: primero, por medio de distintas organizaciones y grupos clandestinos que surgieron en Bosnia-Herzegovina desde que la provincia, de mayoría serbia, quedó bajo administración de Austria en 1878; luego, en 1903, cuando el nacionalismo impuso un cambio de dinastía en el propio reino de Serbia y propició un giro en la política de éste hacia la confrontación directa con Austria-Hungría. Y, en cuarto lugar, surgieron problemas en la propia Austria, a pesar de que la Constitución de 1867 reconocía la igualdad de las nacionalidades (en 1910: 10 millones de alemanes; 6,5 millones de checos; 4,9 de polacos; 4 de rutenos; 1,25 de eslovenos; 770.000 italianos; 700.000 croatas; 100.000 serbios; más 850.000 serbios; 400.000 croatas y 650. 000 musulmanes en Bosnia-Herzegovina) y de que se había dado autonomía a Polonia y Bohemia y reconocido los derechos lingüísticos de las minorías. En concreto, la política de equilibrio y entendimiento multinacional que había logra131 do el conde von Taafe en su largo mandato al frente del gobierno (1879-1893) naufragaría ante el crecimiento de los nacionalismos austríaco y checo y, en general, ante la complejidad de todo el problema de las nacionalidades. Esto ya se había puesto de relieve antes: en 1871, el plan del canciller austríaco Hohenwart de crear un Imperio federal dando a Bohemia el mismo trato que a Hungría en el esquema imperial fracasó por la doble oposición de los húngaros y de la minoría alemana de la propia Bohemia. Pero ahora las cosas se radicalizaron. En 1882, como ya quedó dicho al tratar del pangermanismo, Georg von Schónerer creó en Linz el Partido Nacionalista, un partido radicalmente pangermánico, populista, antisemita y declaradamente hostil a las nacionalidades eslavas del Imperio (a las que quería excluir de su proyecto de unión y pureza racial austroalemanas incluso dándoles la independencia); y poco después, se creó el partido de los jóvenes Checos, un partido radical, democrático e independentista que, tras su victoria en las elecciones regionales bohemias de 1891, rechazó la política de acomodación que, durante los años de Taafe, había seguido el nacionalismo checo histórico. Taafe mismo dimitió en 1893 luego que un plan suyo que proponía la partición de Bohemia -región de mayoría checa pero con una importante minoría alemana- en distritos administrativos, lingüísticos y étnicos separados, tropezase con la doble negativa checa y alemana; y luego que su proyecto de reforma electoral encaminado a diluir el voto nacionalista estableciendo el sufragio universal masculino fuera rechazado por conservadores y liberales. Uno de sus sucesores, el conde polaco Cachimir Badeni, jefe del Gobierno imperial entre 1895 y 1897, dimitiría también por razones similares: porque su proyecto de ordenanzas lingüísticas, que equiparaba el alemán y las lenguas locales en determinados distritos, provocó una oleada de agitación callejera en diversas ciudades liderada por el partido de von Schönerer (y en 1898, un proyecto de dividir Bohemia en tres distritos lingüísticos distintos, chocaría frontalmente con el obstruccionismo de los nacionalistas checos, opuestos a toda idea que pusiese en entredicho la unidad de Bohemia). Más aún, la caída de Badeni abrió un largo período de inestabilidad gubernamental y de crisis constitucional que se prolongó prácticamente hasta 1914. El liberalismo dinástico austríaco, verdadero soporte del Imperio se vio, de una parte, paralizado por el problema de las nacionalidades, y de otra, superado electoralmente por la irrupción de dos partidos de masas: el Partido Social Cristiano, creado en 1890 por Karl Lueger (1844-1910), un antiguo concejal liberal del ayuntamiento de Viena que rompió con los liberales ante la extensión de la corrupción en la gestión municipal, un partido católico, social-reformista, antisemita, que buscaba deliberadamente el voto de las clases medias bajas vienesas (y que lo obtuvo Lueger, un formidable orador de masas, fue alcalde de Viena entre 1897 y 1910) y el Partido Social Demócrata (SPD), creado en 1889, dirigido por Victor Adler (1852-1918) judío, nacido en Praga pero de cultura alemana, condiscípulo de Freud y hermano del psiquiatra Alfred-, partido teóricamente marxista pero reformista y moderado en la práctica, apoyado por los sindicatos y con un número de brillantes intelectuales a su frente (Rudolf Hilferding, Karl Renner, Otto Bauer, Max Adler), que, tras la introducción del sufragio universal en 1907, se convirtió con sus casi 90 diputados en el principal partido del Parlamento austríaco. El sistema austríaco pudo en teoría haber derivado hacia un bipartidismo socialcristiano/socialdemócrata. El partido social-cristiano era dinástico y el SPD, aun no siéndolo, había elaborado, según las ideas de Karl Renner y de Otto Bauer (autor en 1907 de La cuestión de las nacionalidades y la socialdemocracia), una verdadera teoría política del Imperio, proponiendo, ante el problema de las minorías nacionales, su transformación en un Estado democrático, federal y multinacional basado en la autonomía de todas las nacionalidades. Pero, en primer lugar, los círculos más conservadores de la Corte Imperial, y el propio emperador Francisco José, rechazaron la integración de las nuevas fuerzas políticas en el entramado del poder. Y además, el partido socialcristiano resultó ser un partido estrictamente vienés, y el SPD terminó por romperse precisamente por la impreg132 nación nacionalista de sus propias bases y sobre todo, por las diferencias nacionales entre socialdemócratas alemanes y socialdemócratas checos (estos últimos crearon su propio partido en 1911). Dada la fragmentación política que produjeron tanto el crecimiento de los nacionalismos como la introducción del sufragio universal en 1907 -en 1907 había unos 30 partidos en el Parlamento-, el gobierno parlamentario resultó imposible. Desde 1907, el emperador, de acuerdo con la Constitución, nombró gobiernos no-parlamentarios que gobernaron por decreto. La movilización nacionalista terminó, así, por provocar la crisis del parlamentarismo austríaco. El asesinato el 28 de junio de 1914 en Sarajevo del heredero al trono de los Habsburgo, el archiduque Francisco Fernando, resultó especialmente revelador. Primero, porque fue llevado a cabo por un grupo nacionalista (por la Mano Negra, uno de los grupos clandestinos serbios organizados en Bosnia-Herzegovina después de la anexión). Segundo, porque al atentar contra Francisco Fernando, los nacionalistas serbios mataban a quien parecía más dispuesto a reorganizar el Imperio en un Estado descentralizado que incluyera, junto a Austria y Hungría, el reino de Bohemia y un reino de Iliria para los eslavos del sur (por lo menos, Francisco Fernando, que era hombre de ideas cristianas conservadoras, detestaba a los nacionalistas austro-alemanes y solía recibir a los líderes de los jóvenes Checos y de los nacionalistas eslovacos, rumanos y croatas). El nacionalismo aún produjo una última reacción política en Austria-Hungría. El crecimiento del antisemitismo que tuvo, como vimos, particular eco en Alemania y claras manifestaciones en Francia -recuérdense las ideas de Drumont y Maurras, y el affaire Dreyfus-, que constituía uno de los argumentos programáticos de los partidos de von Schönerer y Lueger, y que impregnaba vaga o explícitamente a los nacionalismos húngaro, croata, eslovaco y polaco, llevó a muchos judíos de esas regiones (en 1910, unos 2,5 millones en Austria-Hungría) a replantearse en profundidad la cuestión de su propia identidad personal y colectiva, la cuestión de su nacionalidad. Impresionado por la degradación del capitán Dreyfus a cuyo juicio asistió como corresponsal del gran periódico vienés Neue Freie Presse, Theodor Herzl (1860-1904), escritor judío nacido en Budapest y establecido en Viena -donde fue conocido por su germanofilia y su dandysmo y esnobismo esteticistas-, sufrió en junio de 1895 su conversión al judaísmo, esto es, tomó conciencia de su condición judía y, lo que iba a ser más importante, concluyó que la asimilación de los judíos en las culturas y naciones europeas estaba abocada al fracaso. Retomando ideas de otros escritores judíos (como Hess y Pinsker), Herzl publicó en febrero de 1896, en Viena, su libro Der Judenstaat (El Estado de los judíos), punto de partida del movimiento sionista, (término acuñado por Nathan Birnbaum, otro intelectual judío vienés), libro en el que exponía una tesis clara y revolucionaria: la apelación a la creación de un Estado judío, que Herzl, hombre de formación liberal, occidentalista y nada religioso concebía como un Estado libre, laico y socialmente igualitario, que esperaba lograr mediante negociaciones con los líderes de las grandes potencias y aun con el Sultán turco, preferentemente en Palestina, pero sin descartar otras posibilidades, como Argentina o incluso, Uganda. Herzl murió en 1904 con sólo 44 años pero para entonces, había logrado reunir 5 grandes congresos sionistas, lanzar un periódico, crear un movimiento organizado, aglutinar a un núcleo de importantes colaboradores (como Max Nordau, Israel Zangwill y otros) y apasionar en torno a sus ideas y proyectos a las comunidades judías de Austria-Hungría, Rusia e Imperio Otomano (y también dividirlas: Martin Buber y Chaim Weizmann, futuro primer presidente de Israel, encabezaron una oposición cultural o tradicionalista, a Herzl; Karl Kraus, otro judío vienés asimilado, lo satirizó ferozmente en su obra Una Corona para Sión, de 1898). Por todo lo visto, no exageraba ese mismo Karl Kraus cuando afirmó, ya en plena guerra mundial, que Austria-Hungría era como un "laboratorio para la destrucción mundial”. 133 Nacionalismos en Rusia y Turquía En Rusia, los acontecimientos fueron, tal vez, menos complicados. Los nacionalismos polaco, lituano, estonio, letón, georgiano, armenio, ucraniano y finlandés se recrudecieron también, como en el caso húngaro, como reacción ante la política uniformizadora del zarismo, que se intensificó sobre todo a partir de la década de 1880. La rusificación fue, en parte, resultado de la afirmación del nacionalismo ruso, impulsado por los círculos tradicionalistas, burocráticos y militaristas de la Corte y de la Iglesia ortodoxa, y por sectores que veían en un Estado unitario y centralista la clave para la modernización de Rusia. Pero también en parte, fue expresión de las teorías paneslavistas (unión de todos los pueblos eslavos bajo una monarquía universal rusa) que, desde las décadas de 1850-60, tuvieron relativa vigencia en la propia Rusia -entre la intelligentsia eslavófila- y entre grupos eslavos (checos, serbios, búlgaros) de los Imperios austro-húngaro y otomano. Aunque la rusificación -que consistió en la imposición del ruso como lengua oficial y la prohibición del uso de lenguas y dialectos locales en escuelas, tribunales y actos religiosos- pareció vencer las dificultades que suscitó en Letonia, Estonia, Lituania, Armenia, Georgia y Ucrania, regiones donde el nacionalismo era débil, encontró, en cambio, fuertes resistencias en Polonia y Finlandia. Sobre todo, hizo inútil otras políticas de atracción promovidas por las autoridades rusas como, en el caso de Polonia, la reforma agraria de 1864 y la posterior política de industrialización del país; y, en el caso de Finlandia, como la acuñación de moneda propia (1860) y la creación de un Ejército finlandés (1878). En Polonia, los efectos de aquella política fueron decisivos: la rusificación hizo del nacionalismo polaco, previamente limitado a la nobleza y a pequeños núcleos de intelectuales, un movimiento ampliamente popular, fuertemente apoyado por la Iglesia católica (uno de los principales obstáculos, precisamente, al asimilismo ruso y ortodoxo). Parte del nacionalismo polaco -aglutinado en torno al Partido Nacional Demócrata creado en 1897 y dirigido por Roman Dmowski (1864-1939)- apostó ocasionalmente por una política de acomodación a Rusia con la aspiración de lograr la reintegración de las Polonias rusa, prusiana y austríaca en una Polonia autónoma dentro del Imperio zarista. Pero otra parte, liderada por el Partido Socialista Polaco, creado en la clandestinidad en 1892 y uno de cuyos líderes desde el exilio fue Jozef Pilsudski (1867-1935), optaría por la vía revolucionaria e insurreccional como única estrategia hacia la independencia. Polacos y finlandeses vieron en la derrota rusa en la guerra ruso-japonesa de 1904-05 y en la revolución de 1905 que le siguió, la oportunidad para presionar en favor de sus reivindicaciones nacionales. Rusia reconoció el derecho de los polacos al uso de su lengua e hizo numerosas concesiones en materia religiosa a la Iglesia católica. Los nacionaldemócratas de Dmowski lograron notables éxitos en las elecciones a las Dumas imperiales de 1906 y 1907 (en las que también los ucranianos lograron importante representación). Pero Polonia no logró la autonomía. Incluso, al cabo de unos pocos años, el régimen zarista retomó, allí y en las otras nacionalidades del Imperio, la política de represión y rusificación. Finlandia fue la excepción: vio como el Zar restablecía las libertades finlandesas y aceptaba la creación de un régimen ampliamente democrático en el gran ducado. Desde 1906 Finlandia tuvo sufragio universal masculino y femenino, lo que hizo que, a partir de ese año, el partido social-demócrata, creado en 1903, emergiese como la principal fuerza política de la región. El nacionalismo fue, igualmente, factor determinante en la evolución del Imperio otomano. Primero, porque ello dio lugar a lo largo del siglo XIX a la independencia de Grecia, Serbia, Rumanía y Bulgaria (independiente de facto desde 1878, aunque no de iure) y a la pérdida de Bosnia-Herzegovina (1878), Túnez (1881), Egipto (1882) e importantes territorios en el Cáucaso y en los Balcanes. Segundo, porque la permanente crisis política, militar y financiera del Imperio -el "enfermo de Europa", como lo llamó el zar Nicolás I- provocó la aparición a partir de los años 60 del siglo XIX de un nacionalismo turco occidentalista, liberal 134 y reformista, que veía en la creación de un Estado unificado, secular, constitucional y centralista, de un Estado nacional moderno, la única posibilidad de salvación y reconstrucción del mundo otomano. El intento reformador de Midhat Bajá de 1876-77 -que había cristalizado en la Constitución de 1876, que proclamó la indivisibilidad del Imperio e introdujo las libertades individuales y el régimen parlamentario- resultó fallido. Y el sultán, Abdul Hamid II (18761909), restableció el poder absoluto aunque, alertado por los acontecimientos, impulsó la turquificación del Imperio, e incluso inició una tímida modernización del mismo centrada en la construcción de ferrocarriles. Pero el descrédito y la debilitación continuaron. La sublevación pro-búlgara en la Rumelia oriental provocó la guerra serbio-búlgara de noviembre de 1885 y una nueva crisis oriental de la que salió reforzado el nacionalismo búlgaro. La insurrección armenia de 1895-98, durísimamente reprimida por los turcos, agravió a la opinión mundial. La proliferación, a partir de mediados de los años 90, de acciones terroristas en Macedonia provocadas por las distintas facciones nacionalistas (probúlgaras, proserbias y progriegas) hizo que, en 1903, Rusia y Austria impusieran a Turquía la creación de una gendarmería mixta musulmana-cristiana para la región, con oficiales extranjeros a su frente. El levantamiento pro-griego en Creta de mayo de 1896 dio lugar a una guerra greco-turca al año siguiente: el descrédito que todo eso provocó hizo resurgir el nacionalismo reformista y constitucional turco. El movimiento de "los jóvenes Turcos" -en el que militaban, sobre todo, exiliados, estudiantes revolucionarios y jóvenes militares nacionalistas-, exiliados, heredero del espíritu y las ideas del 76, renació a partir de 1896. En 1907, se constituyó en Salónica el Comité para la Unión y el Progreso, organización clandestina que aglutinaba a los distintos grupos de la oposición al Sultán y que incluía representantes de las minorías no-turcas. En julio de 1908, ante los rumores de que Rusia y Gran Bretaña planeaban el reparto de Turquía, oficiales del Ejército estacionado en Salónica, vinculados al Comité, se sublevaron, y el 24, impusieron a Abdul Hamid la restauración de la Constitución de 1876. Los hechos de 1908 (y sus secuelas) evidenciaron todo el potencial transformador y desestabilizador del nacionalismo. Como acabamos de ver, el nacionalismo de los jóvenes oficiales turcos provocó un cambio revolucionario en el Imperio otomano. Como respuesta, Bulgaria proclamó de inmediato -5 de octubre- la independencia, y Austria-Hungría, la anexión de Bosnia-Herzegovina. Ésta, a su vez, provocó gran preocupación en Rusia, irritación en Serbia e indignación y tensión en el interior de la propia provincia anexionada: los grupos clandestinos más radicales del nacionalismo pro-serbio -como el Movimiento de los jóvenes Bosnios o la Mano Negra- recurrieron desde entonces con frecuencia creciente a la violencia y al terrorismo. Más todavía, la revolución turca de 1908 estuvo muy lejos de resolver los problemas de la unidad del Imperio y de su organización territorial. Las diferencias entre las nacionalidades no-turcas y el nacionalismo de los militares turcos se hicieron evidentes desde que se reunió el Parlamento en diciembre de aquel año. A partir de 1909, estallaron rebeliones nacionalistas en Armenia, Albania, Kurdistán, la Siria cristiana e incluso en Yemen. Los jóvenes Turcos -que en abril de 1909 habían logrado aplastar un intento de golpe de Estado de militares reaccionarios partidarios de Abdul Hamid, que sería depuesto por ello- fueron abandonando los ideales de 1908 y refugiándose en políticas cada vez más abiertamente nacionalistas (entre otras razones, por la intensa presión internacional que se abatió sobre el país). En efecto, entre septiembre de 1911 y agosto de 1913, Turquía fue tres veces a la guerra: en 1911, contra Italia, que le había reclamado Libia; en octubre-diciembre de 1912 y febrero-mayo de 1913, contra Bulgaria, Serbia, Grecia y Montenegro que habían exigido reformas en Macedonia; en junio de 1913, contra Bulgaria, sí bien esta vez en alianza con rumanos, griegos y serbios, y de nuevo por las diferencias entre los distintos países balcánicos en torno a Macedonia y Tracia. Los resultados fueron nefastos para Turquía: perdió Libia y la mayor parte de sus territorios europeos; Albania fue creado en 1913 como nuevo Estado independiente. La situación interna 135 resultó insostenible. El 23 de enero de 1913, los jóvenes Turcos, encabezados por Enver Bey, dieron un nuevo golpe de Estado: un régimen militar ultra-nacionalista se hizo cargo del país y, durante la Guerra Mundial, alineó a Turquía al lado de Alemania y de los poderes centrales. En suma, en Hungría y Rusia, los nacionalismos de Estado habían provocado la reacción de los nacionalismos de las nacionalidades. En Austria, la confrontación entre los nacionalismos austro-alemán y checo había hecho fracasar un régimen potencialmente multinacional. En el Imperio otomano, la debilidad del Estado central ante los nacionalismos eslavos había estimulado la aparición del nacionalismo turco. De una manera u otra, el crecimiento del nacionalismo hizo del centro y del este de Europa -ya se ha visto- un foco de inestabilidad y de permanentes tensiones La ilusión socialista Lord Acton, pues, estaba en lo cierto. Salvo en el caso de Noruega -donde en 1905, tras que el Parlamento declarara rota la unión personal con Suecia establecida en 1814, se produjo una transición tranquila hacia la independencia-, el nacionalismo parecía marcado por la ruina moral y material. Suponía, en todo caso, un tipo de reacción emocional de masas muy diferente del mesurado y racional gradualismo liberal decimonónico, y sólo por eso, representaba una verdadera amenaza al liberalismo político. El nacionalismo era, cuando menos, una de aquellas fuerzas colectivas que, antes de que estallase la crisis mundial de 1914, trabajaban para la guerra, según la tesis que el historiador judío francés Élie Halévy (1870-1937) expuso en unas conocidas conferencias que, bajo el título de Una interpretación de la crisis mundial de 1914-18, pronunció en Oxford en 1929. El socialismo era, en esa tesis, la fuerza que trabajaba para la revolución: guerra y revolución convergieron -para Halévy- en la crisis de 1914-18, de la que nacieron los fascismos y comunismos que configuraron lo que llamó, como veremos, la era de las tiranías. Lo que es ciertamente indiscutible es que los años 1880-1914 vieron una movilización política y laboral de los trabajadores industriales de naturaleza distinta y muy superior en amplitud y extensión a todo lo que se había conocido previamente. Ello se tradujo, de una parte, en la generalización de huelgas y conflictos sociales en prácticamente toda Europa; y de otra, en la creación y crecimiento de partidos socialistas, sindicatos y otros tipos de organización obrera, y en la extensión de ideologías y formulaciones políticas -socialismo, sindicalismo revolucionario, sindicalismo cristiano, cooperativismo, anarcosindicalismo y similares que intentaban explicar la naturaleza del problema social en la sociedad industrial y fundamentar la actuación pública de los trabajadores. El Partido SocialDemocrático alemán (SPD) se creó en 1875 por fusión de dos partidos obreros anteriores (la Asociación General de Trabajadores Alemanes creada en 1863 por Ferdinand Lasalle, y el Partido Social-Demócrata de los Trabajadores creado en 1869 por August Bebel y Wilhelm Liebknecht). En 1879, se crearon el Partido Socialista Obrero Español y la Federación del Partido de los Trabajadores de Francia (luego, Partido Obrero de Francia) dirigido por Jules Guesde, y al año siguiente, los partidos socialistas de Austria, Suiza y Dinamarca; en 1885, el Partido Obrero Belga; en 1889 el Partido Socialdemócrata sueco; en 1892, el Partido Socialista Italiano (por fusión, también, de pequeños partidos socialistas anteriores); en 1894, el holandés; en 1898, en la clandestinidad, el Partido Social-Demócrata Ruso, por iniciativa de Georgi V. Plekhanov. En 1900, se constituyó en Inglaterra el Comité de Representación Laborista, por iniciativa de los sindicatos británicos, del pequeño Partido Laborista Independiente -que había creado en 1893 el minero escocés James Keir Hardie (1856-1915)- y de la Sociedad Fabiana, sociedad de debates formada en 1884 por un grupo de intelectuales reformistas (G. B. Shaw, Beatrice y Sidney Webb, Annie Besant y otros): en 1906, el Comité cambió su nombre por el de Partido Laborista. El éxito de esos partidos distó mucho de ser inmediato. En Gran Bretaña, el país más industrializado y desarrollado de Europa, los labo136 ristas sólo tenían 2 diputados en 1900, 30 en 1906, 40 en 1910 y 63 en 1918. Fue en 1922 cuando, con sus 142 diputados y el 29,5 por 100 de los votos, el Partido Laborista se convirtió en el segundo partido del país y en alternativa de poder a los conservadores. En Francia, Alemania, Italia y Austria, la ruptura electoral socialista se produjo entre 1910 y 1914 y no, antes. En Francia, lo impidió la propia división socialista en casi media docena de pequeños partidos. Precisamente, la fusión de dos de ellos en 1905 en lo que se llamó Sección Francesa de la Internacional Obrera cambió la situación: la SFIO tuvo ya en 1906 52 diputados, 75 en las elecciones de 1910 y 103 en las de 1914. En Alemania, la razón fue, primero, que el SPD fue legalizado entre 1878 y 1890 (había tenido 12 diputados en 1877 y pasó a 40 en 1893, 56 en 1898 y 81 en 1903); pero también, que los restantes partidos, incluidos los gubernamentales, retuvieron un amplio apoyo electoral, como se vio en las elecciones de 1907, en las que el SPD sufrió un descalabro electoral que le dejó con 43 diputados. En Italia, donde también el PSI fue legalizado en 1898-00, la desmovilización del país, el clientelismo y la corrupción electoral - sobre todo, en el Sur- dificultaron seriamente la acción del partido que, no obstante, logró 28 diputados y el 20 por 100 del voto en 1904, 41 y 19 por 100 en 1909 y, finalmente, 79 diputados y 22,8 por 100 de los votos en 1913, tras la entrada en vigor del sufragio universal. Pero, con todo, el avance socialista -que culminó en 1912 cuando el SPD, con 110 diputados y más de 4 millones de votos, se convirtió en el primer partido del Reichstag alemán- fue muy notable: en la inmediata postguerra, en las elecciones de los años 191822, los socialistas aparecieron como la primera fuerza electoral en Austria, Alemania, Finlandia, Italia, Noruega, Suecia y Checoslovaquia, y como una de las principales en Francia, Bélgica, Gran Bretaña, Dinamarca, Holanda y Suecia. Igualmente importante fue la creación de sindicatos y su concentración progresiva en grandes centrales sindicales. En Gran Bretaña, donde las asociaciones obreras se remontaban a finales del siglo XVIII y donde desde la década de 1830 habían proliferado los sindicatos locales de oficio, se constituyó en 1868 el Trade Union Congress (TUC, Congreso de los Sindicatos), como organismo de integración y coordinación sindical. Aunque tardó en adquirir una estructura centralizada, el TUC agrupaba ya en 1893 a 1.279 sindicatos y rebasaba la cifra de millón y medio de afiliados, y en 1914, contaba con 1.260 sindicatos y con 4.145. 000 afiliados. En Alemania, se crearon, también en 1868, organismos centrales de los sindicatos socialistas o libres (Freien Gewerkschaften) y de los llamados sindicatos alemanes, inspirados por el partido liberal, y, más tarde, sindicatos cristianos siguiendo las ideas del obispo Ketteler, tras el éxito de la Unión de mineros de Essen (1894). En 1913, los sindicatos socialistas tenían unos 2,5 millones de afiliados, los liberales más de 100.000 y los cristianos en torno a los 350.000. En Francia, la tradición apolítica, anti-estatista y localista, de raíz proudhoniana, de obreros y artesanos hizo que las "bourses du travail" especie de cámaras de trabajo locales creadas a partir de 1887, que servían como agencias de colocación, centros de recreo y educación y como asociaciones profesionales de los obreros-tuvieran mayor desarrollo que los propios sindicatos, entre los cuales sólo los sindicatos mineros, los textiles del Norte -vinculados al P. O. F. de Guesde- y los de algunos oficios especializados adquirieron verdadera fuerza e influencia social. Por iniciativa de Fernand Pelloutier (1867-1901), un antiguo anarquista de origen modesto, sin estudios y gran organizador, las bourses (157 en 1907) se organizaron en 1892 en una Federación Nacional, a la que Pelloutier llevó hacia la fusión con la Confederación General del Trabajo, una central creada en 1895 que agrupaba a distintos sindicatos, con la idea de hacer de la huelga general pacífica el instrumento de la revolución proletaria, y de los sindicatos, el órgano esencial de la lucha de clases. La fusión se produjo en 1902: la CGT -que en 1906 adoptó la ideología sindicalista revolucionaria- se aproximaba en 1914 al millón de afiliados. En España, los socialistas crearon la Unión General de Trabajadores en 1888; los anarquistas, la Confederación Nacional del Trabajo, en 1911. En Italia, distintos sindicatos de orienta137 ción socialista, anarquista y sindicalista se fusionaron en 1906 en la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL): en 1907, tenía 684.046 afiliados; en 1914, 961.997. Sin duda, la ampliación de los electorados, la paulatina cristalización de las libertades políticas y la gradual socialización de la política favorecieron en toda Europa la acción de los partidos socialistas; el reconocimiento parcial, desigual, lento y contradictorio del derecho de asociación sindical y la despenalización de las huelgas (en 1874, en Gran Bretaña; en 1881, en Alemania; en 1884, en Francia, y así sucesivamente) favoreció la labor de los sindicatos. La gran huelga de estibadores -dirigida por Ben Tillet, Tom Mann y John Burns- que paralizó el puerto de Londres en agosto de 1889 marcó el comienzo de lo que en Inglaterra se llamó nuevo sindicalismo: la organización de trabajadores especializados y no especializados en grandes federaciones nacionales de industria (como la Federación de Mineros de Gran Bretaña o el Sindicato de Trabajadores Portuarios creados en aquel año o la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte, fundada en 1910). La conflictividad huelguística fue, en la década de 1890, alta, con un máximo de 906 huelgas en 1896; disminuyó entre 1901 y 1910, pero rebrotó con especial intensidad entre 1911 y 1914, registrándose un máximo de 1.459 huelgas en 1913. Huelgas como la de los mineros de Gales de 1910, que duró 10 meses y provocó diversos incidentes de orden público -al extremo de que el Gobierno hizo intervenir al Ejército-, o como las de estibadores y ferroviarios de 1911 y como la huelga general de mineros de febrero a abril de 1912, pusieron la cuestión social en el primer plano de la vida política y de la preocupación colectiva del país. Una gran huelga de mineros del Ruhr tuvo para la historia laboral de Alemania significación parecida a la de la huelga del puerto de Londres para la historia británica (y se produjo, además, en el mismo año, 1889): fue el detonante de la conflictividad moderna, esto es, de la movilización de los grandes sectores del mundo industrial, mineros, siderúrgicos, ferroviarios y metalúrgicos. Un total de 25.468 huelgas se registraron entre 1891 y 1910. Sólo en 1912, hubo un total de 2.834 huelgas con 1.031.000 huelguistas (entre ellas, una huelga general en las minas en la que participaron unos 250.000 mineros). En Francia, el número de huelgas fue menor, probablemente por la misma estructura de las industrias (de pequeñas dimensiones, como ya se dijo, y poco concentradas geográficamente). Pero también allí, de una media de unas 100 huelgas anuales en la década de 1880 se pasó a unas 1.000 huelgas por año entre 1900 y 1910. En 1906, se registraron un total de 1.309 huelgas -entre ellas, una huelga general nacional en el mes de mayo por la jornada de 8 horas- que supusieron la pérdida de unos 9 millones de días de trabajo. En 1910, hubo otras 1.502 huelgas y cuando, en octubre, los ferroviarios declararon la huelga general del sector, el Gobierno, presidido por Briand, militarizó a los trabajadores: 200 diri gentes de éstos fueron detenidos, y unos 3.300 activistas perdieron su trabajo. En Italia, donde todavía en los años 1885-95 se registraban en torno a las 100-200 huelgas por año, se pasó a cifras como 1.042 huelgas industriales y 629 agrarias en 1901, y 1.881 y 377, respectivamente, en 1907. En el curso de los desórdenes que estallaron en Milán en mayo de 1898 -protestas callejeras contra los precios del trigo, arresto de dirigentes socialistas, declaración de la huelga general local-, murieron unos 80 trabajadores y otros 450 resultaron heridos. Hubo, luego, numerosas huelgas generales de alcance local (en Milán en 1907; en Roma, Turín, Génova en 1908, etcétera) y varios intentos de desencadenar la huelga general nacional, en concreto en septiembre de 1904 -con éxito parcial en Milán, Génova y Turín-, en septiembre de 1911-contra la guerra de Libia, que, en general, fue un fracaso-, y en los días 7-16 de junio de 1914, la llamada "settimana rossa" (semana roja), especie de revuelta casiinsurreccional generalizada, provocada por la muerte de tres manifestantes anti-militaristas en Ancona, pero contenida por las fuerzas del orden con un balance de 16 muertos y 450 heridos. Como en el resto de Europa, los años 1910-14 fueron en Italia particularmente conflictivos. Hubo 1.107 huelgas en 1911 (entre ellas, las de las siderurgias de Piombino y Elba); 138 914, en 1912; 810, en 1913 (con grandes huelgas campesinas en Ferrara y Parma, y un largo conflicto metalúrgico en Milán). En 1914, como acabo de mencionar, estalló la "settimana rossa". La conflictividad laboral era, pues, endémica en toda Europa. Además de los países citados anteriormente, también Bélgica, Holanda, Suiza, Austria, Hungría, Rusia, los Países escandinavos, Portugal y España, conocieron huelgas numerosas y a menudo violentas. No fue, por tanto, casual que León XIII se ocupara en 1891 de la cuestión social en su encíclica Rerum Novarum (ni que el pintor italiano Giuseppe Pellizza di Volpedo plasmase en 1898 el avanzar de las masas campesinas en su formidable cuadro titulado Cuarto estado). Es un hecho que los gobiernos, los responsables del orden público, los altos funcionarios de las Cortes europeas, las clases conservadoras y las iglesias -sobre todo, la muy conservadora Iglesia católica- vieron en la agitación laboral el espectro de una revolución desde abajo, sobre todo a la vista de los magnicidios terroristas de la década de 1890 -que costaron la vida al Presidente de Francia Sadi-Carnot, al jefe del gobierno español Cánovas del Castillo, a la emperatriz austríaca Isabel, al rey de Italia Humberto I y al Presidente de Estados Unidos McKinley-, y de los sucesos revolucionarios que estallaron en Rusia en 1905. Se recordará que dos de las últimas grandes novelas de Conrad, El agente secreto (1907) y Bajo la mirada de Occidente (1911), abordaban la cuestión de la violencia revolucionaria. Y sin embargo, Europa no estaba al borde de la revolución. Pese al crecimiento de sindicatos y partidos obreros, sólo una minoría de trabajadores estaba sindicada o votaba socialista. En Gran Bretaña, por ejemplo, el TUC no representaba en vísperas de la I Guerra Mundial sino a un 35 por 100 del total de los obreros industriales, y esa era la cifra de afiliación sindical más alta de Europa. Una parte considerable de la clase obrera europea -cuya heterogeneidad era infinita- permaneció al margen de los conflictos laborales y de los partidos obreristas. Muchos obreros no se movilizaron por temor a represalias empresariales. Pero otros muchos no lo hicieron por otras razones: por motivos religiosos, por ejemplo (pues numerosos trabajadores y sus familias no perdieron la fe en la que habían crecido), o porque los trabajadores o temían las huelgas y los desórdenes por estimarlos contraproducentes y lesivos para sus intereses o porque, insatisfechos con su situación, entendían que el trabajo y el ahorro eran el único camino para la movilidad social. Muchas huelgas tuvieron carácter violento. Por lo menos, unos 20 trabajadores murieron en Francia en las huelgas de los años 1906-08. Hubo muertos también en Inglaterra: por ejemplo, en una huelga de mineros en Gales en 1908 y en la de estibadores del puerto de Liverpool de 1911. Ya ha quedado mencionada la violencia que en Italia adquirieron en 1898 y en 1914 los conflictos sociales (y se podrían añadir muchos otros sucesos similares). Del resto de Europa, baste citar un caso extremo: cerca de 270 huelguistas murieron en choques con el Ejército en el curso de una huelga en las minas de Lena (Rusia) el 4 de abril de 1912. Sin embargo, la violencia obrera era, en la mayoría de los casos, una forma exasperada de negociación colectiva, que fue desapareciendo a medida que fueron fortaleciéndose las organizaciones sindicales. La inmensa mayoría de las huelgas tuvo causas estrictamente laborales: aumentos de salarios, regulación de la jornada de trabajo y mejoras materiales de todo tipo (como laborales deben considerarse igualmente los numerosos conflictos que estallaron para forzar el reconocimiento por los empresarios del derecho de sindicación). Las huelgas, además, fueron por lo general antes de 1914 de oficio, locales y de corta duración, y sólo desde 1910 empezó a hacerse frecuente la huelga nacional de todo un sector industrial. En todo caso, las huelgas revolucionarias y estrictamente políticas fueron escasas (aunque las hubo y en algún caso, de gran importancia: la huelga general que en 1893 desencadenaron los socialistas en Bélgica forzó la aprobación de la ley del sufragio universal). El crecimiento electoral de los partidos socialistas fue gradual y lento. Por supuesto, ello se debió en parte a las numerosas limitaciones que, como ya se dijo, restringían el voto popular, como la no implantación del sufragio universal, o las depuraciones 139 de los censos electorales, o las prácticas clientelares, o las compras de votos, etcétera. Pero hubo otras razones: 1)las profundas divisiones dentro del propio movimiento obrero y socialista (caso, por ejemplo, de Francia e Italia); 2) el excesivo doctrinarismo de los teóricos del obrerismo, ajeno en muchos casos a la propia cultura proletaria (como bien pudo comprobar el escritor inglés George Orwell tras su estancia de casi tres meses en la localidad minera de Wigan a principios de 1936, cuando pudo ver que a los trabajadores les interesaban más que nada los asuntos domésticos y familiares, los temas locales y el fútbol y que se sentían orgullosos de las tradiciones nacionales británicas); 3) la desmovilización política de muchos trabajadores que veían la política como una actividad de las clases acomodadas y profesionales y a los que la política poco pudo interesar hasta que el Estado y los Gobiernos fueron adquiriendo responsabilidades en materias sociales y económicas; 4) la existencia de "tradiciones y lealtades de otro tipo": hasta 1906, los mineros británicos, arquetipo de la clase obrera europea, votaron liberal, y la Federación de Mineros de Gran Bretaña, con una afiliación altísima (60 por 100 del total de los mineros británicos), no se unió al partido laborista hasta 1909. El dilema de los socialistas El problema de los partidos socialistas europeos fue otro: optar o por la participación electoral dentro de los sistemas parlamentarios o por una política abiertamente revolucionaria. Las posibilidades de la vía revolucionaria, de la insurrección popular, eran muy dudosas (si no, nulas), como habían probado, primero, el fracaso de la Comuna parisina de marzo de 1871 y luego, en 1874 y 1877, el desastre de los intentos insurreccionales de los anarquistas italianos en Bolonia y Benevento. La vía terrorista, "la propaganda por el hecho",-que los anarquistas intentaron en las décadas de 1880 y 1890 con atentados como los "magnicidios" de Sadi-Carnot, al jefe del gobierno español Cánovas del Castillo, a la emperatriz austríaca Isabel, al rey de Italia Humberto I o McKinley o como los que se produjeron en Chicago (1886), en la Bolsa de París (1886), en la Cámara de Diputados francesa (1893), en la estación de Saint-Lazare de París (1894), en el teatro Liceo de Barcelona (1893), en la procesión del Corpus Christi de esta última ciudad (1896)- sólo trajo, además de muertes inútiles, una durísima represión y nuevos fracasos. Los socialistas optaron por la participación electoral y el gradualismo reformista, y por el abandono de posiciones estrictamente revolucionarias. La contradicción estuvo en que la mayoría de los partidos siguió manteniendo en sus programas y manifiestos oficiales términos, conceptos y objetivos radicales y maximalistas. El Partido Obrero de Francia, de Jules Guesde, por ejemplo, se aferró a una rígida interpretación del marxismo, que subrayaba la acción política independiente de los trabajadores como vía hacia la conquista del poder político y rechazaba en la práctica toda posible colaboración con otros partidos de la izquierda. El SPD alemán incorporó a su programa oficial -aprobado en el congreso de Erfurt de 1891 y no modificado en muchísimos años- como objetivos esenciales la "dictadura del proletariado y la socialización de los medios de producción". La doctrina fundacional del Partido Socialista Italiano, inspirada por el filósofo napolitano Antonio Labriola, buen conocedor del pensamiento de Hegel y Marx y admirador del SPD, era también ortodoxamente marxista. La excepción evidente fue, como enseguida veremos, el laborismo británico. Pero incluso en el continente, en la práctica, las cosas fueron distintas. En Francia, la intransigencia doctrinal de Guesde hizo del POF un partido minoritario y sectario, centralizado y muy disciplinado, pero encerrado en su pequeño bastión de las regiones textiles del Norte. En 1881 ya se produjo una escisión "posibilista" dentro del partido -liderada por Paul Brousse que creó la Federación de Trabajadores Sociales- de la que, a su vez, se escindiría en 1890 un ala sindicalista, dirigida por Jean Allemane, que crearía el Partido Socialista Obrero Revolucionario, más proclive a primar la acción sindical y la lucha económica que la vía electoral y política. La insistencia de Guesde en subordinar la política sindical a la acción 140 política, tan contraria a la vieja tradición proudhoniana francesa de apoliticismo y localismo que, en cambio, entendieron muy bien Pelloutier o Allemane-, hizo que los guesdistas tuvieran muy escasa fuerza en las "bourses du travail" y en la CGT. Al margen del POF, aparecieron, además, otras corrientes socialistas. Los blanquistas, continuadores del patriotismo popular revolucionario y del asambleísmo socialista y democrático de Louis Auguste Blanqui (1805-1881) -protagonista de todas las revoluciones francesas desde 1839 a 1871- crearon en 1898 el Partido Revolucionario Francés, dirigido por Edouard Vaillant (1840-1915), con relativa fuerza en París y en la región del Cher. Algunos intelectuales de izquierdas como Lucien Herr, el bibliotecario de la Escuela Normal parisina, o como Benoit Malon, un obrero autodidacta y masón, evolucionaron al socialismo y, desde las numerosas revistas y periódicos que se autodefinían como socialistas (como La Revue Socialiste, de Malon), fueron incorporando a la vida intelectual francesa las ideas, debates y planteamientos del pensamiento socialista europeo, y desarrollando, así, un cuerpo doctrinal más abierto e integrador que el socialismo de Guesde. Más aún, algunos políticos republicanos, como Alexandre Millerand o como René Viviani, que en 1893 creó la Federación Republicano-Socialista del Sena, o como Jean Jaurès, se proclamaron igualmente socialistas, por lo que fue apareciendo un socialismo que era, sencillamente, una ampliación del republicanismo y de la democracia, un ideal republicano de reformas sociales. El socialismo francés era, como vemos, un rompecabezas de grupúsculos, partidos y tendencias que sólo tenían en común haber optado por la vida electoral y parlamentaria. El affaire Dreyfus les planteó, además, la cuestión de su posible participación en un gobierno de coalición de la izquierda, cuando al formarse en junio de 1899 un gobierno de defensa de la República -tras la amenaza de un golpe de Estado de la derecha-, el jefe del Gobierno, René Waldeck-Rousseau, ofreció a Millerand la cartera de Comercio e Industria. Aunque a corto plazo la mayoría de los socialistas desautorizaron el "ministerialismo" -en el congreso que, para dilucidar la cuestión, reunieron en París en octubre de 1899- hubieron ya de admitir que cabría aceptar la participación socialista en el poder en circunstancias excepcionales. Era el primer paso para superar aquella contradicción entre teoría y práctica en que se movían todos los partidos socialistas en toda Europa, y de forma más flagrante, los más radicalmente obreristas. Y primer paso, también, hacia lo que era la conclusión lógica de la opción electoral del socialismo: su transformación en un movimiento democrático de reformas sociales. En Francia, se requirió primero la unificación de los socialistas, proceso difícil y complicado que dejaría fuera a personalidades significativas (como Millerand, Viviani y Aristide Briand). En 1901, blanquistas y guesdistas se fusionaron en el Partido Socialista de Francia. En 1902, independientes, allemanistas y posibilistas crearon el Partido Socialista Francés, dirigido por Jaurès. Ambos partidos se fusionaron en abril de 1905, como ya quedó dicho, en la SFIO que, como también se indicó, bajo la influencia de Jaurès, se transformó en los años posteriores en un verdadero partido socialista de masas de ámbito nacional, y se configuró como una auténtica opción gubernamental de izquierda. Jaurès se significó ante todo por su oposición radical al nacionalismo francés y por su voluntad de asegurar la paz en Europa mediante la aproximación entre los obreros franceses y alemanes: por eso fue asesinado el 31 de julio de 1914 por un patriota francés en un café de París. Pero antes de esa fecha, el liderazgo de Jaurès había transformado la SFIO. Nacido en Castres en 1859, de familia de clase media, profesor, primero de enseñanza media y luego de universidad (en Toulouse); historiador de la Revolución francesa; republicano convertido al socialismo por influencia de Lucien Herr y "dreyfusard" apasionado, parlamentario excepcional, Jaurès concebía el socialismo como un humanismo radical y democrático, como un proyecto de justicia social y libertad individual, como un ideal de fraternidad y de defensa de los derechos del individuo, es decir, como la materialización de los ideales democráticos de la Revolución francesa. Y en eso se transformó la SFIO, que fue, así, mucho más que un 141 partido de la clase obrera francesa (aunque Jaurès entendió muy bien las razones del obrerismo francés, incluso apoyó la teoría sindicalista de la huelga general y propició una clara aproximación entre su partido y la CGT que daría sus frutos desde 1910). Con Jaurès, por tanto, el socialismo francés se hizo liberal y democrático. Parecida resultó la labor que en el socialismo italiano vino a desempeñar Filippo Turati (1857-1932), el intelectual milanés fundador en 1891 de la Liga Socialista de Milán y de la revista Critica Sociale, núcleos de los que saldría en 1892 el Partido Socialista Italiano. Porque Turati, procedente del radicalismo republicano, marxista ecléctico y positivista, era ante todo un realista que, si bien siempre creyó que la emancipación de los trabajadores requería la creación de un partido político obrero, concebía que el paso a una sociedad socialista sería resultado de una evolución lenta (y no, el fruto de una revolución violenta). Por eso que, tras una primera etapa (1892-94) de gran intransigencia doctrinal e intensas polémicas con otras fuerzas de la izquierda -con el objetivo de definir el espacio político e ideológico del PSI-, Turati y sus colaboradores más cercanos (Anna Kulischov, Leonida Bissolati, Claudio Treves y otros) abrieron el PSI a la colaboración con otras fuerzas liberales y democráticas. La ocasión la propició la durísima represión que, primero, en 1894 y luego, en 1898 desencadenaron los gobiernos -Crispi, en el primer caso; Di Rudini y Pelloux, en el segundo- como respuesta respectivamente a los fasci sicilianos (una amplia revuelta agraria que se extendió por Sicilia en 1894) y a los hechos de Milán de mayo de 1898 (por los que el mismo Turati fue condenado a 12 años de cárcel). Pero la verdadera razón era la concepción gradualista y democrática que Turati y quienes luego formarían con él el sector reformista del PSI tenían del socialismo. Turati valoró por ello muy positivamente la apertura democrática que en la política italiana se inició con la llegada al poder en febrero de 1901 del gobierno Zanardelli-Giolitti y que se prolongó durante toda la edad giolittiana (1901-1914). Y en efecto, el PSI vino a ser un partido democrático y parlamentario, basado en fuertes sindicatos moderados -la CGIL estuvo dirigida por el reformista Rigola y se opuso a la estrategia sindicalista de la huelga general- y favorable a apoyar en el Parlamento la política reformista de Giolitti (aunque la dirección socialista rechazó las ofertas ministeriales que éste hizo al partido en más de una ocasión). El problema fue que los reformistas no tuvieron nunca el pleno control del partido. En 1904-06, perdieron la mayoría en la ejecutiva en favor de los sectores maximalistas entonces encabezados por Enrico Ferri. En 1907, se escindió, como ya se dijo, el ala sindicalista del partido (y de la CGIL). El mismo núcleo reformista no era homogéneo. Desde la izquierda, el historiador Gaetano Salvemini (1873-1957) criticó el abandono por el PSI del problema meridional -lo que era cierto: Turati siempre desconfió del Sur-, y reclamó el sufragio universal como primer paso hacia la conquista de los ayuntamientos por los socialistas, pieza clave, en su opinión, para la transformación social de Italia (Turati, en cambio, temía que la extensión del sufragio favoreciese al voto conservador). Desde la derecha, Bissolati y Bonomi -partidarios de transformar el PSI en un partido laborista- querían una más intensa colaboración con Giolitti. En 1909, expresaron su deseo de votar a favor del aumento de los gastos militares propuesto por el Gobierno; en diciembre de 1911, cuando el Ejército italiano desembarcó en Libia, Bissolati y Bonomi y otros socialistas apoyaron públicamente la empresa (como también lo hicieron los nacionalistas, algunos sindicalistas revolucionarios y buena parte del mundo católico y de la opinión pública general; Turati, que siempre fue internacionalista y pacifista, se opuso; la CGIL declaró la huelga general pero, salvo excepciones locales, sin éxito). Más todavía, la guerra de Libia y la radicalización obrera de los años 1911-14 erosionaron irreversiblemente la hegemonía turatiana. La corriente revolucionaria, encabezada por Costantino Lazzari y Benito Mussolini, uno de los dirigentes de la provincia de Romagna, se hizo con la dirección del PSI en el congreso del partido de julio de 1912. Los bissolitianos fueron expulsados, Mussolini se encargó de la dirección de Avanti, el órgano del partido, y el PSI, pese a la oposición de Tu142 rati y los reformistas, pasó a encabezar con sindicalistas revolucionarios y otros grupos radicales la agitación social y antigubernamental de aquellos años, que culminó, como vimos, en la settimana rossa de junio de 1914. Había, pues, dos almas en el socialismo italiano, como se vería en los años 1919-22. El alma maximalista se había traducido en el charlatanismo revolucionario de Ferri en 1904 y en el voluntarismo populista de Mussolini en 1912-14, y se manifestaría en el aislamiento e impotencia revolucionarios en que el PSI naufragaría en la postguerra bajo la dirección de Giacinto Menotti Serrati. El alma reformista -Turati, sobre todo- le dio en cambio su definición y estrategia más coherentes: vía parlamentaria, programa gradualista de reformas democráticas, apoyo a los sectores liberales y progresivos de la sociedad y de la política italianas. El dilema era el mismo en todo el socialismo europeo, y se materializó políticamente en torno al caso Millerand, e intelectualmente, tras la publicación en 1898 de unos artículos del dirigente social-demócrata alemán Eduard Bernstein (1850-1932), recogidos como libro bajo el título de Las premisas del socialismo en 1899, que provocaron la crisis del revisionismo, la mayor tormenta intelectual que el socialismo europeo iba a conocer antes de 1914 (y decisiva para toda su historia). Y es que Bernstein no era simplemente un reformista como pudieron serlo Turati, Jaurès o tantos otros socialistas europeos, sino que sus tesis proponían una revisión crítica en profundidad del marxismo como teoría revolucionaria (además de que Bernstein, hombre de origen modestísimo, miembro de una familia obrera judía de quince hermanos, era, por su honestidad personal, falta de ambiciones políticas, limpieza intelectual y hasta por su amistad con Engels, una de las personas más respetadas y estimadas en el SPD). En efecto, Bernstein revisaba en sus artículos algunos de los principales argumentos del marxismo: Contra lo que la ortodoxia doctrinal socialista había venido manteniendo, afirmaba que ni el campesinado se hundía, ni la clase media se proletarizaba, ni las crisis del capitalismo eran cada vez mayores, ni el empobrecimiento social iba en aumento. Lo que en su opinión cabía deducir de la evolución económica y social de los últimos años era todo lo contrario: que la vida colectiva había mejorado sensiblemente, que el capitalismo se había desarrollado espectacularmente y mostraba una gran capacidad para resolver sus crisis, y que aumentaba el volumen e influencia de las clases medias en la sociedad. Las conclusiones políticas que Bernstein pensaba había que deducir de sus análisis eran obvias: el socialismo debía ser un ideal moral, no el fruto de un análisis científico de la vida económica; y debía entenderse como un proceso gradualista y reformista que, a partir del propio capitalismo, transformase la sociedad por vía democrática. El SPD, y el socialismo europeo, renunciando a lenguajes y procedimientos apocalípticos, debían transformarse en partidos democráticos y reformistas. El debate en torno al revisionismo teórico fue muy intenso y se saldó con un resultado paradójico: porque, al tiempo que las ideas revisionistas eran refutadas por los principales ideólogos del SPD -Bebel, Kautsky, la joven polaca Rosa Luxemburgo- y condenadas en los congresos del partido de Hanover (1899), Lübeck (1901) y Dresde (1903), en la práctica, el SPD y sobre todo los grandes sindicatos socialistas actuaban de hecho como partido y sindicatos gradualistas, moderados y reformistas. Por una primera razón: porque el movimiento socialista y sindical alemán se había convertido en una formidable organización -380.000 afiliados al partido y 1.690.000 a los sindicatos en 1906, unos 4.000 funcionarios, 94 periódicos (en 1914), 81 diputados (en 1903), centenares de concejales y diputados regionales, y un formidable entramado financiero, cultural, patrimonial y asistencial-; y porque, en consecuencia, los aparatos burocráticos de partido y sindicatos tenían ya mucho que perder en caso de una confrontación con el Estado y la sociedad alemanas (y así, los sindicatos alemanes repudiaron desde 1905-06 la tesis de la huelga general, y sobre todo, la huelga general política, explícitamente rechazada en el congreso de Magdeburgo de 1910). Pero, sobre todo, porque la mayoría de la clase obrera, lejos de ser revolucionaria asumía muchos de los valores, creencias y prejuicios dominantes en la socie143 dad alemana y participaba del espíritu de orgullo y autosatisfacción nacionales que la unidad, primero, y la industrialización y la expansión colonial, luego, habían generado. Ello se manifestó en el interior del SPD en las discusiones suscitadas por la cuestión nacional y el militarismo, y ante la hipótesis de una posible guerra europea. De hecho, sólo una minoría de extrema izquierda -cuyos portavoces eran Karl Liebknecht, G. Ledebour, Rosa Luxemburgo, Kurt Eisner, Hugo Haase, Franz Mehring y otros- era radicalmente antimilitarista y anticolonialista. En escritos como Huelga de masas, partido y sindicatos (1906) y Acumulación de capital (1912), Rosa Luxemburgo había defendido las huelgas espontáneas de masas como forma de acción revolucionaria, y denunciado el imperialismo y la guerra como consecuencias lógicas de la evolución del capitalismo. Pero la mayoría del SPD pensaba de otra forma. Todavía en 1907, en su folleto Patriotismo y socialdemocracia, Karl Kautsky, el campeón del centrismo ortodoxo del partido, insistía en que el patriotismo era un valor de la burguesía ajeno por completo a las preocupaciones del proletariado, y, bajo su influencia y la de Bebel, el SPD pareció reafirmarse en el prudente antimilitarismo e internacionalismo tradicionales en el partido, ratificados, por ejemplo, en el congreso de 1912. Pero desde 1907, la derechización de un sector del partido fue evidente. Incluso, fue tomando cuerpo una corriente socialista-imperialista, partidaria de la política internacional alemana y hasta de apoyar el esfuerzo militar si el país se veía finalmente provocado -como se temía- a la guerra por Francia y su aliado, Rusia. Los acuerdos pacifistas del congreso de 1912 fueron en parte engañosos. En efecto, en el congreso siguiente, celebrado en Jena en septiembre de 1913, los delegados aprobaron por mayoría la actuación de los parlamentarios que, meses antes, habían votado los créditos militares solicitados en el Reichstag por el gobierno (so pretexto de que se financiarían a través de una reforma fiscal progresiva). El dilema que dividió al socialismo continental no existió para el laborismo británico. Éste nació como un movimiento reformista, pragmático y parlamentario, y careció por ello de grandes preocupaciones teóricas e intelectuales. Ya fue revelador que la razón que llevó a los sindicatos británicos, al TUC, a crear un partido político propio fuera, no la influencia de teorías socialistas, sino la aspiración a repeler en el Parlamento ciertas medidas legales antihuelguísticas aprobadas en 1896 y 1901, que limitaban la acción de los piquetes y preveían multas a los sindicatos en caso de huelgas ilegales. También lo fue que el socialismo de Keir Hardie, el líder del Partido Laborista Independiente y alma del laborismo, se derivara más de su estricto puritanismo evangélico que del marxismo o de algún otro corpus ideológico elaborado y coherente (Hardie era un trabajador escocés de origen modestísimo y sin estudios). De hecho, el Partido Laborista no tuvo un verdadero programa político hasta 1918. Antes de esa fecha, bajo el liderazgo del propio Hardie, de Ramsay MacDonald (1866-1937), secretario del partido y su portavoz parlamentario, Philip Snowden y Arthur Henderson, el laborismo fue, en términos ideológicos, simplemente un amplio ideal socializante, basado en una ética igualitaria, que reclamaba un activo papel del Estado en la regulación de la sociedad. MacDonald, escocés como Hardie y de origen también humilde y oscuro, era, por ejemplo, hostil a toda concepción materialista de la historia y a toda visión utópica del socialismo. Como escribió en folletos como Socialismo y sociedad (1905) y El movimiento socialista (1911), concebía la sociedad como un organismo en evolución gradual hacia formas cada vez más democráticas e igualitarias de funcionamiento; y entendía que el camino hacia el socialismo era el parlamento, la municipalización y nacionalización de servicios, y la igualdad de oportunidades a través de la extensión y reforma de la educación. El socialismo y la guerra En 1910, Keir Hardie podía afirmar que el laborismo, aun teniendo pocos diputados, era ya parte aceptable de la vida política británica. En realidad, ello era así en casi toda Europa. Pe144 se a los temores de la derecha, el socialismo era una fuerza que, básicamente, trabajaba para la democracia. Existía, sin embargo, la posibilidad de una desviación totalitaria del socialismo. En 1902, Lenin (1870-1924), un exilado militante del Partido Social-Demócrata ruso, había escrito un folleto, ¿Qué hacer?, en el que, además de denunciar con desusada violencia polémica las tesis revisionistas y reformistas, esbozaba una nueva propuesta revolucionaria: la teoría del partido como vanguardia de la revolución, que cifraba la clave del éxito revolucionario en la concepción del partido como un pequeño grupo de activistas profesionales, como una organización centralizada, rígida y estrictamente disciplinada, que excluía, por tanto, la idea de un partido democrático y abierto a las masas. A corto plazo, Lenin sólo consiguió la escisión de su partido en dos facciones (bolcheviques, encabezados por el propio Lenin, y mencheviques, liderados por su antiguo amigo Julius Martov). Pero como por entonces señalaron León Trotsky (1879-1940), otro de los revolucionarios rusos exilados, en su folleto Nuestras tareas políticas (1904), y Rosa Luxemburgo en Cuestiones organizativas de la socialdemocracia rusa (también de 1904), la teoría leninista del partido revolucionario implicaba el riesgo, en el supuesto de producirse la conquista revolucionaria del poder, de que el socialismo cristalizase en la dictadura burocrática del partido así concebido (y para R. Luxemburgo, fue precisamente aquella concepción del partido, lo que explicaría el carácter represivo y antidemocrático del régimen salido de la revolución rusa de octubre de 1917, como argumentó en La Revolución Rusa, de 1918). Nada probó mejor la paulatina integración de los socialistas en sus respectivos sistemas nacionales que la actitud que la II Internacional -el organismo que agrupaba a los partidos socialistas de todo el mundo creado, como se indicó, en 1889- mantuvo ante la posibilidad de una guerra europea, eventualidad de la que se ocupó con preferencia desde 1907. Dirigentes como Jaurès, Hardie, Vaillant y otros insistieron reiteradamente, en los distintos congresos de aquel organismo, en la necesidad de lograr alguna forma de cooperación obrera internacional que pudiera impedir la guerra. Y en efecto, en el congreso de Stuttgart (1907), los socialistas acordaron hacer todos los esfuerzos posibles para impedir la guerra, por los medios que considerasen adecuados. Los representantes de la izquierda (Lenin, R. Luxemburgo, Martov) sostuvieron que aquellos esfuerzos debían suponer, llegado el caso, la transformación de la guerra europea en guerras civiles revolucionarias. Pero el SPD alemán se opuso tanto en aquel congreso como en los de Copenhague (1910) y Basilea (1912) a las resoluciones que proponían la declaración de una huelga general europea contra la guerra. En la práctica, los socialistas, por lo general, se limitaron a no votar los aumentos de los gastos militares de sus respectivos países (y ya se vio cómo los alemanes incluso los votaron en 1913). La razón era que los socialistas no podían ser ajenos a la influencia de los sentimientos nacionales respectivos. La guerra de los Boers (18991902), por ejemplo, provocó en Gran Bretaña una verdadera explosión de patriotismo obrero contra el que nada pudo el sincero pacifismo de Hardie y MacDonald, los líderes laboristas. El socialismo francés no podía ignorar Alsacia y Lorena. El mismo Jaurès, enemigo del militarismo y del nacionalismo, aceptaba el patriotismo si se entendía como simple cultivo de las tradiciones nacionales, y, de hecho, un fuerte patriotismo jacobino impregnaba a toda la izquierda francesa, siempre entusiasta -incluido Jaurès- de la Revolución francesa. Ya quedó dicho que los socialistas austríacos y checos terminaron por agruparse en partidos nacionales separados. Rosa Luxemburgo, que era judía y polaca de nacimiento -había nacido en Rutenia- era ajena a la cuestión nacional de Polonia; pero el movimiento obrero polaco se alineó con el Partido Socialista de Pilsudski, mucho más nacionalista que socialista. Algunos socialistas italianos -y hasta algunos sindicalistas revolucionarios- apoyaron en 1912 la guerra de su país en Libia. Jaurès fue asesinado el 31 de julio de 1914 por un nacionalista francés por su pacifismo. Pero cuando el 3 de agosto, Alemania declaró la guerra a Francia, socialistas y trabajadores franceses se sumaron sin reservas y con formidable entusiasmo na145 cional al esfuerzo de guerra: Guesde y Vaillant entraron en el gobierno de Unión Sagrada que Viviani formó el 23 de agosto. También los trabajadores alemanes recibieron la guerra con entusiasmo y exaltación. El mismo 2 de agosto, los 48 sindicatos del país suscribieron una declaración que proclamaba que la defensa nacional era su primer deber; el 4, los diputados socialistas, incluidos los representantes de la extrema izquierda, se sumaron a la tregua política pedida por el Gobierno y votaron los créditos de guerra que aquél solicitó al Parlamento. Los laboristas británicos resistieron más. El 2 de agosto, convocaron grandes manifestaciones contra la guerra. En el Parlamento, Keir Hardie y Ramsay MacDonald proclamaron su pacifismo, defendieron la objeción de conciencia y no votaron el presupuesto de guerra del Gobierno. Pero el movimiento sindical y la inmensa mayoría de la clase obrera les desautorizó y apoyó la guerra con el mismo extraordinario entusiasmo con que lo hicieron los obreros franceses y alemanes: en diciembre de 1916, el laborista Arthur Henderson, que había sustituido a MacDonald como secretario del partido, entró en el Gobierno El fracaso del anarquismo A pesar de la espectacularidad de los atentados anarquistas de las décadas de 1880 y 1890, a pesar de que teóricos anarquistas como Kropotkin, Elisée Reclus, Charles Malato, Jean Grave, Errico Malatesta, Emma Goldman, o John Most elaborarían una abundante y polémica producción teórica y panfletaria (de la que lo más interesante sería la redefinición del anarquismo por Kropotkin como "comunismo libertario"), el anarquismo era una fuerza declinante, salvo en España, Italia y Rusia. Por dos razones: porque la violencia terrorista aisló a los anarquistas (y así, en 1896 fueron expulsados de la II Internacional, la organización creada en 1889 por iniciativa de los sindicatos británicos y de los socialistas franceses para integrar al movimiento obrero de toda Europa); y porque los anarquistas -que hacían de la abolición de todo poder instituido uno de los puntos centrales de su doctrina- no entendieron el papel del Estado en la sociedad moderna. Fue precisamente para contrarrestar ese aislamiento por lo que Pelloutier -secretario de la Federación Nacional de Cámaras de Trabajo desde 1895 evolucionó del anarquismo hacia el "sindicalismo revolucionario", como concretó en los artículos que en aquel mismo año escribió en la revista Les Temps Nouveaux. Pelloutier instaba en ellos a los anarquistas a penetrar en los sindicatos, a convertir éstos en laboratorio de las luchas económicas, y a impulsar desde ellos la acción revolucionaria de las masas al margen de la acción política de los partidos. Un grupo de dirigentes eficaces y activos -Emile Pouget, Victor Griffuelhes, G. Yvetot, A. Merrheim, Paul Delesalle, Pierre Monattehicieron de la CGT francesa, fusionada en 1902 con la Federación de Cámaras, el bastión del sindicalismo revolucionario, que tuvo su mejor formulación en la llamada Carta de Amiens, el documento programático que el secretario de la sindical, Griffuelhes, presentó e hizo aprobar en el congreso de octubre de 1906. La Carta era un llamamiento a la revuelta de los trabajadores contra todas las formas de opresión y explotación a través de los sindicatos, y perfilaba la doble función que, en esa concepción, correspondía al sindicalismo: la "obra reivindicativa cotidiana" para la realización de mejoras inmediatas para los trabajadores, y la preparación de la emancipación integral de la clase trabajadora, a través de la huelga general, para forzar la reorganización social en el marco de una sociedad igualitaria estructurada y dirigida por los sindicatos. El sindicalismo revolucionario apareció, por tanto, como una verdadera alternativa revolucionaria al reformismo gradualista y parlamentario de los partidos socialistas. La propia CGT desencadenó en los años 1907 y 1908 una verdadera ofensiva revolucionaria de huelgas. En España, el ejemplo francés llevaría a la creación en 1911 de la sindical anarco-sindicalista Confederación Nacional del Trabajo (CNT), fuerte en Cataluña y con influencia en Aragón, Valencia y Andalucía. En Italia, fue configurándose en el interior del propio partido socialista (PSI) un ala sindicalista cuyos principales líderes eran 146 Arturo Labriola y Enrico Leone, que rechazaba el reformismo del partido, quería opciones más radicales y enérgicas en cuestiones como el Mezzogiorno, la Monarquía y el Ejército, sostenía que el parlamentarismo acabaría por llevar al PSI a compromisos oportunistas, y hacía del sindicato, y no del partido, el auténtico organismo de la clase obrera. Los sindicalistas salieron del PSI en julio de 1907, y en 1912 crearon su propia sindical, la Unión Sindical Italiana, como alternativa a la reformista CGIL. El sindicalismo revolucionario tuvo también impacto no desdeñable en algunos países anglosajones. En Estados Unidos, se creó en 1905 la organización Trabajadores Industriales del Mundo, conocida por sus siglas inglesas IWW (Industrial Workers of the World, popularmente los Wobblies), que aglutinó a 43 organizaciones sindicales opuestas a la línea pragmática y negociadora de la American Federation of Labour (AFL, la Federación Americana del Trabajo), la poderosa sindical creada en 1886 y dirigida hasta 1924 por Samuel Gompers. Sobre todo, el ala radical de los IWW dirigida por Big Bill Haywood, se orientó desde 1908 hacia el sabotaje industrial y la huelga revolucionaria como formas extremas de la lucha de clases, y logró, además del éxito en una serie de huelgas resonantes, indudable ascendencia entre los trabajadores (aunque nunca pudo desbordar a la AFL: ésta tenía en 1914 unos 2 millones de afiliados; los IWW, unos 100.000). El ejemplo norteamericano, mucho más que el francés, influyó en Gran Bretaña. La radicalización obrera de los años 1910-14, protagonizada por mineros, estibadores y ferroviarios, fue en parte debida a la evidente impregnación sindicalista de un sector del movimiento obrero, que tuvo un líder de extraordinaria capacidad en Tom Mann, y su traducción ideológica en el folleto El próximo paso de los mineros, aparecido en 1912, que llamaba a una acción extremadamente drástica y militante y a la huelga general, como formas de presión para la transformación de la economía y de la sociedad. El radicalismo obrerista del sindicalismo abrió ciertamente expectativas revolucionarias: años después, John Dos Passos (1896-1970), el escritor norteamericano, escribiría una romántica evocación de los wobblies y de Big Bill Haywood en Paralelo 42 (1930), la primera de las tres novelas de su trilogía U.S.A. Mucho antes, en 1908, el ensayista francés Georges Sorel (1842-1922), un ingeniero de caminos que, al jubilarse con 50 años, se hizo socialista y se interesó por el marxismo, escribió Reflexiones sobre la violencia, un largo ensayo sobre la lucha de clases cuyo espíritu y tesis coincidían con los planteamientos del sindicalismo revolucionario (aunque Griffuelhes, en concreto, no debió leerlo, pues dijo que sólo leía novelas de Dumas). El libro de Sorel era una verdadera diatriba contra el gradualismo del socialismo parlamentario, encarnado por Jaurès, el líder de la SFIO, contra el reformismo, contra el humanitarismo ilustrado y contra el positivismo. Y a la inversa, Sorel exaltaba la fuerza de los mitos y de las ideas, el heroísmo y la acción, la violencia proletaria (en la que veía una nueva moral de libertad). Esbozaba, pues, una teoría de la revolución en la que los sindicalistas adquirían el papel de héroes homéricos, el sindicalismo revolucionario se revelaba como la nueva virtud o religión que sostendría a la humanidad, y la huelga general, como el mito del proletariado y manifestación de la fuerza de las masas. Y sin embargo, el sindicalismo revolucionario fue -tal vez salvo en España- un hecho efímero y contradictorio. Su éxito inicial se debió sin duda a la insatisfacción de muchos trabajadores con el gradualismo socialista, y a su énfasis en la acción directa de los obreros en las fábricas, porque ello suponía una forma radical de defensa de sus intereses inmediatos. Pero esa era la raíz de su debilidad, como vieron desde el primer mo mento algunos de los dirigentes anarquistas, como Malatesta, que habían seguido con gran atención la aproximación anarquismo-sindicalismo desde que la planteara Pelloutier: pues el sindicalismo, pese a su retórica revolucionaria, no era en la práctica sino un movimiento sin otra finalidad que el mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores. Además, la CGT se recuperó mal de la derrota que Briand infligió a los ferroviarios franceses en octubre de 1910. La aprobación de nuevas leyes sociales -como el descanso semanal en 1906 y 147 la ley de retiros obreros en 1910- disminuyó el malestar social. El mismo Sorel se decepcionó pronto y en los años 1911-14 se aproximó al nacionalismo de Acción Francesa. Bajo la dirección de Léon Jouhaux, nuevo secretario general desde 1910, la CGT optó por una línea más pragmática y prudente e inició una aproximación política a los socialistas: incluso apoyaría el esfuerzo de Francia en la guerra durante la I Guerra Mundial. En Italia, la Unión Sindical Italiana, aunque tuvo parte activa en los conflictos de los años 1911-14, nació aislada y nunca amenazó realmente la hegemonía de la reformista Confederación General Italiana del Trabajo. Algunos dirigentes sindicalistas -como Labriola y Pannunzio- hicieron suyos los argumentos nacionalistas que definían a Italia como nación proletaria y defendieron la guerra de Libia. Se abrió, así, la posibilidad de una hipotética confluencia entre nacionalismo populista y sindicalismo, que volvió a dibujarse en 1914 ante la guerra mundial, al extremo que el sector intervencionista de la USI, dirigido por De Ambris y Corridoni, terminó por escindirse y crear una nueva sindical, la Unión Italiana del Trabajo (Unione Italiana del Laboro, U.I.L.). Que hacia esa confluencia nacional-sindicalista basculara por las mismas fechas alguien como Benito Mussolini, hasta entonces uno de los líderes de la izquierda socialista, no era sor prendente. Desde 1911-12, Mussolini, sobre quien Sorel tuvo reconocida influencia, se había situado, aun dentro del PSI, en posiciones muy próximas a las del sindicalismo revolucionario, condenando el reformismo de PSI y CGIL, y defendiendo el espontaneísmo revolucionario de las masas, la autonomía sindical y la huelga general revolucionaria. En Gran Bretaña, el sindicalismo no llegó a constituirse ni siquiera como corriente organizada dentro de los sindicatos. En Estados Unidos, finalmente, la influencia y prestigio de los IWW disminuyó sensiblemente durante la I Guerra Mundial, y la organización no sobrevivió a las polémicas y crisis internas que surgieron en la postguerra en torno al problema de su afiliación o no al movimiento comunista. 148 j) DECLINAR DE LA EUROPA LIBERAL Élie Halévy llevaba en parte razón: nacionalismo y socialismo fueron, al menos, las dos fuerzas colectivas que cambiaron el clima político de la Europa anterior a la I Guerra Mundial. Como se ha visto, el problema de las nacionalidades hizo inviable el parlamentarismo en Austria-Hungría y creó en aquella región las tensiones que acabarían por provocar la guerra mundial en 1914. El nacionalismo de la derecha erosionó la legitimidad de la III República en Francia y de la monarquía en Italia, y alimentó el revanchismo antialemán francés y el irredentismo antiaustríaco italiano. El nacionalismo irlandés alteró el bipartidismo británico; el alemán inspiró la política mundial que Alemania proclamó en la década de 1890 y que, como se verá, fue otro de los factores desencadenantes de la guerra de 1914. Como también ha quedado dicho, toda Europa conoció grandes huelgas y numerosas protestas laborales sobre todo, en los años 1910-14-y el ascenso de los partidos socialistas y obreros: ya se vio que el Estado moderno se transformó radicalmente como consecuencia, al asumir, como respuesta al malestar laboral, amplias y crecientes responsabilidades en materia de legislación y servicios sociales. La capacidad de adaptación de los distintos sistemas políticos europeos a la irrupción de las masas en la vida política -encarnada en el auge del nacionalismo y del socialismo- fue muy distinta. Resultó mejor allí donde, como en Gran Bretaña, existían instituciones (Monarquía, Parlamento, Gobierno local, sistema judicial, etcétera) sólidas, flexibles y enraizadas en la vida social, y donde, por razones históricas, el parlamentarismo liberal constituía la esencia misma de la cultura política del país. Fue peor, o imposible, en países como Rusia, de tradición autocrática y carentes de un sistema de libertades constitucionales, en los que la política parecía anclada en un "impasse" sin salida, oscilando entre el autoritarismo gubernamental y la violencia revolucionaria. Pero en todo caso, la política no pudo ignorar en ningún país los nuevos problemas Problemas de la República francesa El affaire Dreyfus sacó a la luz muchas de las contradicciones de la III República francesa, el régimen nacido en 1870 de la derrota militar de Sedán ante Alemania. El affaire fue, en origen, un error judicial. En septiembre de 1894, el Servicio de Inteligencia del Ejército francés descubrió un borrador destinado al agregado militar alemán en París en el que su autor le anunciaba el pronto envío de secretos militares franceses. El 15 de octubre, era detenido como presunto autor del borrador el capitán de Estado Mayor Alfred Dreyfus (1859-1935), miembro de una adinerada familia de industriales alsacianos judíos, que, con evidencia casi inexistente, fue juzgado y condenado a reclusión perpetua por alta traición, expulsado del Ejército y deportado a la Isla del Diablo (en la Guayana francesa) el 21 de febrero de 1895. Dreyfus era totalmente inocente; en marzo de 1896, lo supo ya el nuevo jefe del Servicio de Inteligencia, el teniente coronel Picquart, que había encontrado pruebas de que el espía y autor del borrador era el coronel Esterhazy. Fue a partir de ese momento cuando el asunto escaló de error judicial a una gravísima e ilegal manipulación de la justicia en la que se implicaron algunos de los principales responsables del Ejército francés (ministro de la Guerra, jefes de Estado Mayor, tribunales militares), que creyeron ver en peligro la propia seguridad del Estado. Y por eso mismo, el affaire se transformó en una verdadera crisis del sistema político francés (y para Péguy, pacifista y dreyfusard en esos años, en "un momento de la conciencia humana"). En efecto, en diciembre de 1896, Picquart fue trasladado por sus superiores a Túnez y su sucesor, el coronel Henry, forjó documentos falsos para incriminar definitivamente a Dreyfus; en enero de 1898, un tribunal militar exoneró a Esterhazy de las acusaciones que contra él habían formulado la familia y los abogados de Dreyfus. Pero, para ese momento, la pasión popular -bien alimentada por la prensa- había estallado. La opinión na149 cionalista y antisemita -recuérdese que el libro de Drumont, La Francia judía, apareció en 1888-, la derecha, la Liga de Patriotas, intelectuales nacionalistas como Barrès, Maurras y los hombres de Acción francesa (creada en 1899), la Francia católica -y sobre todo, el arzobispo de París, Veuillot, y el periódico La Croix- asumieron la defensa de los valores de la Francia eterna. Y a la inversa, los dreyfusards, esto es, la opinión republicana y de izquierda, los socialistas, la masonería, la Liga de los Derechos del Hombre, intelectuales como Lucien Herr, Emile Zola, O. Mirbeau, Péguy, Anatole France, André Gide, Marcel Proust, Albert Sorel, Jean Jaurès y muchos otros vieron detrás del affaire una conspiración contra la libertad y la justicia urdida por la Francia reaccionaria, clerical, militarista y antirrepublicana. El affaire adquirió dimensiones sensacionales cuando el novelista Emile Zola, tal vez el escritor más conocido del país, publicó el 13 de enero de 1898 en el periódico L'Aurore una resonante carta abierta al Presidente de la República titulada Yo acuso, en la que culpabilizaba al Ministerio de la Guerra -y a los que habían sido sus titulares, Mercier y Billot-, a algunos oficiales de Estado Mayor y a los tribunales militares que habían intervenido en el asunto de haber forjado las acusaciones contra Dreyfus. Zola fue llevado a juicio por el Ministerio de la Guerra, pero el proceso, sin embargo, cambió el curso de los acontecimientos: el juicio demostró la veracidad de las acusaciones que el escritor había formulado. El suicidio poco después, el 30 de agosto de 1898, del coronel Henry tras admitir que los documentos del 96 eran falsos, provocó la revisión del caso y, aunque Dreyfus tuvo que esperar varios años -hasta el 12 de julio de 1906- hasta verse exonerado, readmitido en el Ejército y condecorado (pues en el nuevo juicio que se le hizo, en 1899, todavía se le encontró culpable con atenuantes, y se quiso liquidar el asunto con el perdón presidencial que le fue otorgado el 19 de septiembre de ese año, que Dreyfus, en buena lógica, rechazó), el triunfo de la verdad y de la justicia quedaron asegurados. El affaire había puesto de relieve la profunda división de la opinión francesa -grandes manifestaciones callejeras pro y contra Dreyfus salpicaron el desarrollo de todo el proceso- y la debilidad de la República como régimen, algo que ya habían revelado episodios como el movimiento boulangista de 1888-89 y el escándalo Panamá de 1892-93, ya mencionados: ni la laicización de la enseñanza ni la expansión colonial, grandes apuestas de la III República a partir de 1880, habían consolidado el nuevo régimen. Éste, un régimen asambleario con una Presidencia desvaída y sin poder, en el que los partidos eran meras agrupaciones desideologizadas de notables caracterizados por el faccionalismo y el transfuguismo personales, quedó marcado por la inestabilidad gubernamental (73 gobiernos entre 1870 y 1914 por 12 en Gran Bretaña en el mismo tiempo), y el descrédito de la política, como expresó con amargura Péguy en Nuestra juventud (1907) y como Anatole France satirizó en La isla de los pingüinos (1908). La República francesa incluso sufría de una falta de legitimidad de origen -por haber nacido de una derrota militar- y no disponía de instituciones sólidas y enraizadas en la tradición y en la historia del país y en la estimación de la mayoría de los franceses (salvo por la idea misma de República y por la nacionalización definitiva de los símbolos de la tradición republicana: el 14 de julio, la Marsellesa y la bandera tricolor). El affaire Dreyfus fue, por eso mismo, providencial. Si bien propició la consolidación de un nacionalismo agresivo, antidemocrático, militarista, neomonárquico y católico: el nacionalismo de Acción Francesa, Maurras y los Camelots du Roi, el triunfo del dreyfusismo posibilitó el éxito del republicanismo radical y democrático y contribuyó así a estabilizar la República. Hubo, al menos, a continuación tres gobiernos largos: el presidido por René Waldeck-Rousseau entre junio de 1899 y junio de 1902, gobierno de coalición y defensa republicana formado tras el aparente intento de golpe de Estado de la Liga de Patriotas del 23 de febrero de 1899; el gobierno de Emile Combes de junio de 1902 a enero de 1905, y el gobierno de Georges Cle menceau, verdadera encarnación de la tradición radical francesa, de octubre de 1906 a julio de 1909. Waldeck-Rousseau, cuyo gobierno incluía al pseudo-socialista Millerand, quiso li150 quidar el affaire otorgando a Dreyfus el perdón presidencial, procesó a los implicados en el 23 de febrero del 99, hizo votar una Ley de Asociaciones (1 de julio de 1901) que ponía bajo control estatal a las órdenes religiosas y disolvía algunas no autorizadas, reformó la ense ñanza secundaria reforzando su laicismo (31 de mayo de 1902) e inició la republicanización del Ejército, incluso con depuraciones de oficiales desafectos. Combes, reforzado por el triunfo electoral en 1902 del Bloque de izquierdas -socialistas, radicales y republicanos moderados-, siguió una política vigorosamente laicista, que supuso la disolución de las órdenes religiosas (18 de marzo de 1903), la expulsión de Francia de unos 18.000 religiosos, la prohibición de todo tipo de enseñanza a los miembros de, las congregaciones religiosas y la ruptura de relaciones diplomáticas con el Vaticano (30 de julio de 1904), a lo que siguió, ya en diciembre de 1905, la separación entre Iglesia y Estado. Clemenceau, que tuvo que hacer frente a la ofensiva huelguística desencadenada por la CGT desde mayo de 1906 y a una gran huelga de viticultores en 1907, gobernó con autoridad y energía extremas. Probó que el republicanismo radical era capaz de articular una política de orden; y con la creación del Ministerio de Trabajo, que encargó al ex-socialista Viviani, y la aprobación de la ley del descanso semanal (1906), probó que era también capaz de impulsar políticas de reformas. La III República, cuyo eje era el partido radical (200 diputados en 1902, 247 en 1906, 263 en 1910, 230 en 1914), una muy laxa asociación de notables y personalidades, apoyado en el voto de funcionarios, clases medias, empleados y artesanos, sin otro programa que una vaga filosofía individualista y laica, se había consolidado y en unos pocos años, había logrado incluso suscitar un cierto consenso nacional (aunque el confusionismo parlamentario y la inestabilidad gubernamental continuaran, sobre todo entre 1909 y 1914). Clemenceau había "centrado" la República. Luego, la amenaza del sindicalismo revolucionario, que sólo pareció remitir tras la derrota de los ferroviarios por el Gobierno Briand en octubre de 1910, y la agravación de la situación internacional por la actitud provocadora de Alemania impulsaron un deslizamiento del régimen hacia la derecha, que fue ya muy perceptible desde 1909. Las crisis provocadas por la visita del Kaiser Guillermo II a Tánger en marzo de 1905 y por el envío del cañonero alemán Panther a Agadir en julio de 1911 conmocionaron a la opinión francesa y convencieron a la mayoría de que Alemania quería la guerra. El ascenso de Raymond Poincaré (18601934) a la jefatura del Gobierno en enero de 1912, tras la crisis de Agadir -que hizo caer al gobierno Caillaux-, y a la Presidencia de la República en enero de 1913, fue significativo. Poincaré aglutinó tras de sí a todo el centro-derecha francés, exaltó el patriotismo republicano y el antigermanismo, reforzó la alianza con Rusia y la Entente Cordiale con Gran Bretaña -políticas diseñadas por Delcassé como ministro de Exteriores de 1898 a 1905- e impulsó la carrera de armamentos, aumentando los gastos militares y reforzando al Ejército y a la Marina franceses. Bajo su presidencia (que se prolongó hasta 1920), un nuevo gobierno Briand aprobó el 7 de agosto de 1913 la ley que elevaba el servicio militar obligatorio de dos a tres años. Una parte de la opinión francesa, que tuvo en Jaurès, el líder socialista, su mejor portavoz, se manifestaba ciertamente contra la guerra. Pero la fuerza de los sentimientos nacionales y el deseo de revancha frente a Alemania eran aún mayores. El asesinato de Jaurès por un ultranacionalista el 31 de julio de 1914 no dividió a Francia. En esa fecha, la guerra con Alemania era a todas luces inevitable e inminente. Y ante esa eventualidad toda Francia se unió: Barrès mismo asistió, significativamente, al entierro de Jaurès. La Italia de Giolitti La III República, pese a sus numerosas debilidades estructurales y a su falta de prestigio moral, resistió bien, en el futuro, la prueba de la Guerra Mundial. Hasta cierto punto, fue hasta natural que fuese Clemenceau, jefe del Gobierno desde noviembre de 1917, el Padre de la victoria en aquélla, y no Poincaré. Porque Clemenceau era la historia misma de la República. 151 Había saltado a la política como alcalde de uno de los distritos (Montmartre) en el París sitiado por las tropas prusianas en septiembre de 1870, y el recuerdo de aquella capitulación y el patriotismo revanchista habían inspirado, junto con el laicismo, su carrera política. La Italia liberal en cambio no sobrevivió a aquella contienda: el fascismo llegó al poder en octubre de 1922 y puso fin al régimen liberal y parlamentario que había regido el país desde su unificación en 1871. Eso fue así, sin duda, por razones que tuvieron que ver -como habrá ocasión de comprobar- con los problemas, graves y complejos, que convulsionaron la política italiana entre 1918 y 1922. Pero el sistema liberal estaba en crisis desde mucho antes. Ello resultó hasta cierto punto paradójico. Porque, no obstante la frustración de muchas de las expectativas suscitadas por el Risorgimento y la unificación -que, como vimos, D'Annunzio y otros intelectuales convirtieron en acta de acusación permanente contra la Italia oficial-, lo cierto fue que lo realizado por el régimen liberal a partir de 1871 fue muy notable. Cuando visitó Nápoles en 1888, Gladstone, el político inglés, quedó sorprendido por la formidable mejora que la ciudad había experimentado en veinte años. Y en efecto, ese desarrollo, que era aún más evidente en Roma, Milán o Turín, venía a ser la expresión del cambio que Italia había experimentado desde la unificación. El "transformismo" -nombre que se dio al sistema político de 1871 a 1887, que consistió en el gobierno permanente en coalición de liberales y conservadores monárquicos- creó el Estado moderno italiano, esto es, una administración eficiente, un sistema judicial independiente, un sistema nacional de educación primaria y secundaria, universidades, una Hacienda saneada, un Ejército y una Marina nacionales, un sistema estatal de ferrocarriles, una policía de Estado (el bandolerismo fue prácticamente erradicado), etcétera. Lo había hecho, además, sin que los problemas del país - atraso industrial, desequilibrios regionales, subdesarrollo y pobreza rural del Mezzogiorno- hubiesen provocado grandes conmociones políticas. El sistema político -dos Cámaras elegidas por sufragio censitario, con sólo 2 millones de electores en 1882- no era plenamente representativo: los gobiernos "hacían" las elecciones, y mediante la presión administrativa ejercida por los prefectos, el entendimiento con los notables locales y la manipulación electoral, lograban las mayorías parlamentarias que requerían. Pero el sistema resultaba, pese a ello, casi natural, debido fundamentalmente a la desmovilización política de la Italia rural y a la fuerza que las relaciones tradicionales de deferencia y patronazgo tenían en ella, no rotas ni siquiera a pesar de estallidos ocasionales de violencia campesina. Era, además, un sistema regido por una clase política -profesiones liberales, burguesía de negocios, viejas familias aristocráticas, notables locales- por lo general bien formada, hábil y competente. Con todo, el "transformismo" supuso una gran decepción para quienes habían creído que la unificación crearía, como en Alemania, una gran Italia: de ahí, por ejemplo, la exaltación por poetas y escritores de la figura de Garibaldi cuando murió en 1882, como encarnación del ideal heroico y de la grandeza de la que carecía la Italia oficial. Eso es lo que quiso rectificar al llegar al poder en julio de 1887 a la muerte de Depretis, creador del transformismo- Francesco Crispi (1819-1901), político siciliano, antiguo mazziniano y garibaldino, anticlerical y masón, temperamental y enérgico y gran admirador de la obra de Bismarck. Crispi, que ocupó la presidencia del Gobierno en 1887-91 y 1893-96, quiso poner fin al transformismo, revitalizar la política doméstica y exterior, y galvanizar el país: lo hizo, pero ello provocó las primeras graves crisis del sistema liberal. En efecto, Crispi, gobernando casi por decreto, desplegó una actividad legisladora inusitada. Reformó la administración local, ampliando el electorado para elecciones municipales (1889) y haciendo que el nombramiento de alcaldes fuese por elección y no por designación gubernamental (1896). Transformó la estructura, funciones y organigrama burocrático de varios ministerios y del Consejo de Estado. Reformó muy positivamente la sanidad pública (1888) y los sistemas penal y penitenciario. Suprimió los diezmos eclesiásticos, abolió la obligatoriedad de la enseñanza religiosa en las escuelas elementales y renovó las obras pí152 as, transformándolas en un sistema moderno de orfanatos, hospitales y asilos municipales. Respondiendo a presiones de determinados sectores industriales y de algunos grupos agrarios, pero sobre todo por razones de prestigio nacional y por creer que ello favorecería a la economía del país, Crispi asumió una política netamente proteccionista, y en 1887 impuso una drástica elevación arancelaria. Deseoso de relanzar el papel internacional de Italia, reforzó sensiblemente su presencia en la Triple Alianza, a la que Italia pertenecía desde 1882, y obtuvo mayores garantías de sus aliados -Alemania y Austria- de cara a las aspiraciones italianas en el Mediterráneo y África y frente a Francia (convencido, además, de que la aproximación a Alemania y a Austria terminaría por devolver a su país la Italia irredenta del Trentino y Trieste, retenida por Austria). En África, en efecto, en la zona del Mar Rojo y Abisinia donde Italia se había implicado en 1885 como respuesta a la presencia francesa en Túnez, Crispi, que en su momento (1885) se había opuesto a la expedición sobre Assab y Massawa, impulsó ahora, por las mismas razones de prestigio internacional ya citadas, la expansión colonial: estableció un protectorado sobre Abisinia (Tratado de Uccialli, mayo de 1889) y formalizó la colonia de Eritrea (1890). Todo el vigoroso esfuerzo de Crispi terminó, en su segundo mandato al frente del Gobierno, en el mayor desastre que el joven reino de Italia había conocido: en la derrota de Adua el 1 de marzo de 1896 ante las tropas abisinias (la guerra se había reanudado al entender el emperador de Abisinia, Menelik II, que las pretensiones italianas sobre Somalia violaban el tratado de 1889), derrota en la que murieron dos generales italianos, 4.600 oficiales y soldados (más 500 abisinios enrolados en el Ejército italiano) y en la que otros 1.500 fueron hechos prisioneros. Pero antes de Adua -cuyo recuerdo alimentaría las reivindicaciones del nacionalismo italiano y que Mussolini vengaría en 1935-, la política de Crispi ya había generado gravísimas tensiones. Su laicismo provocó un serio enfrentamiento con el Vaticano y con todo el mundo católico italiano, justo cuando éste renacía con vigor sin precedentes merced a las reformas de León XIII y a la Obra de los Congresos, un amplio movimiento surgido en 1895, dirigido por laicos y sacerdotes progresistas (Romulo Murri, David Albertario) con el objeto de cristianizar la vida social y reconquistar la sociedad italiana que tuvo particular éxito en Venecia, Piamonte y Lombardía. El proteccionismo de Crispi desencadenó una durísima y larga guerra aduanera con Francia, principal mercado de las exportaciones italianas, que, si bien pudo favorecer a los sectores siderúrgico y cerealista, resultó muy negativa para Italia: provocó una espectacular caída de las inversiones extranjeras y una fuerte contracción del comercio exterior, lo que, a su vez, dio lugar a una muy grave crisis bancaria (1889-93), al hundimiento de los sectores vinculados a la exportación y al encarecimiento del coste de la vida, en especial, del pan y del azúcar. El resultado fue una grave crisis social reflejada, ante todo, en el aumento de la emigración italiana a América y en el estallido de protestas sociales y desórdenes públicos. Los sucesos más graves fueron las revueltas agrarias, huelgas, ocupaciones de tierras comunales, quema de cosechas y manifestaciones contra la carestía y los impuestos que tuvieron lugar en Sicilia en 1892-93, protagonizadas por los Fasci Siciliani (los Fascios Sicilianos), especie de ligas o sindicatos de campesinos, artesanos, obreros y algunos intelectuales de ideología confusa -un vago socialismo con impregnaciones religiosas y objetivos radicales (reformas fiscales, municipales y agrarias) pero también confusos, al extremo de que algunos fasci estaban dominados por la Mafia. En todo caso, Crispi reprimió el movimiento con brutalidad manifiesta. En su segunda etapa de gobierno, disolvió los Fasci (3 de enero de 1894) y el PSI, declaró la ley marcial, envió unos 50.000 soldados a la isla, arrestó a los principales líderes y deportó a unas 1.000 personas a otras islas cercanas. La caída de Crispi tras el desastre de Adua y la paulatina superación de la crisis agraria tras la firma de la paz comercial con Francia (21 de noviembre de 1898), restablecieron la paz social en el Sur. Pero Crispi había, en efecto, galvanizado la política italiana y roto el viejo y precario consenso sobre el que se basaba el sis153 tema liberal. Éste vivió su peor crisis desde la unificación en los años 1896-1900. En concreto, el malestar social, extendido ahora al Norte como consecuencia de la carestía de los precios, provocó desórdenes en numerosos lugares hasta culminar en los gravísimos "hechos de mayo" de Milán de 1898 en los que murieron unas ochenta personas en choques entre manifestantes y tropas del Ejército. No fue sólo que como respuesta, los líderes socialistas, en parte protagonistas de los sucesos, fueran condenados a duras sentencias de cárcel. Sino que además, el gobierno del general Pelloux, formado el 28 de junio de 1898, que inicialmente había tomado medidas para restablecer el orden liberal (indultos, reforma tributaria, etcétera), presentó una drástica ley de seguridad pública y un conjunto de reformas parlamentarias que, de haber prosperado, habrían supuesto la transformación de Italia en un régimen casi autoritario. Pero la derrota del citado gobierno en las elecciones de junio de 1900 -que vieron el avance de liberales, republicanos, radicales y socialistas- lo impidió: los años 1900-1914, la edad giolittiana, fueron en esencia los años de la restauración liberal (a lo que contribuyó también la crisis creada por el asesinato del rey Humberto I por un anarquista en julio de 1900; su sucesor, Víctor Manuel III, quiso vincular su reinado a la Italia de la libertad y de la Monarquía que, según dijo en su primer discurso a la nación, creía indisolublemente unidas). Aunque ya el gobierno de Giuseppe Zanardelli (febrero 1901-octubre 1903) significó un giro determinante, el hombre de la restauración liberal fue Giovanni Giolitti (1842-1928), un piamontés equilibrado, discreto, eficaz y prudente, formado en la carrera funcionarial y en la vida administrativa, y dotado por ello de un gran sentido del Estado. Giolitti gobernó en octubre 1903-marzo 1905, mayo 1906-diciembre 1909 y marzo 1911-marzo 1914; dio, así, a la política italiana una estabilidad sólo comparable a la británica, que coincidió con, y en parte propició, el "primer milagro económico" italiano -electrificación, metalurgia, química, automóviles, industria de la seda- que se mencionó con anterioridad. Giolitti recompuso el consenso liberal por medio de una política de neutralidad del Estado en los conflictos sociales, y de integración y atracción de los partidos o fuerzas sociales marginales al sistema (a pesar de lo cual Italia conocería, como se recordará, grandes huelgas sobre todo, en 1911-14). En el caso socialista, Giolitti supo sintonizar con el pragmatismo democrático y reformista de Turati, que llevó al PSI hacia la acción electoral y parlamentaria con éxito creciente (28 diputados en 1904, 41 en 1909, 79 en 1913); la contrapartida fue de una parte, una política fiscal más progresiva, con nuevos impuestos, por ejemplo, sobre la herencia y sobre la renta, y de otra, la introducción de leyes sociales como el descanso semanal, el fondo de maternidad y otras, además de que la neutralidad del Estado en huelgas y conflictos favoreció las posibilidades de negociación laboral de los trabajadores. Respecto a la Iglesia y los católicos, Giolitti buscó algún tipo de acomodación que pusiera fin a aquella paradoja que suponía la inexistencia de relaciones entre el Vaticano y la Monarquía de uno de los países más católicos del mundo (cuestión que no se resolvió hasta 1929), pero sin alterar por ello la política de "Iglesia libre en el Estado libre" que regía desde la unificación en 1870. Giolitti hizo concesiones en cuestiones como el divorcio, la educación religiosa en las escuelas públicas, nombramiento de obispos, indemnizaciones debidas a la Santa Sede y protección de establecimientos católicos en el extranjero; y respetó escrupulosamente las decisiones -como se recordará, condenatorias- de la jerarquía eclesiástica respecto a la naciente democracia cristiana y al modernismo teológico. Giolitti logró así el apoyo de los elementos más conservadores del catolicismo italiano, apoyo explícito y decisivo en las elecciones de 1904 y 1913. Pero todo aquel amplio movimiento católico social de cooperativas, círculos obreros y universitarios, prensa y bancos rurales surgido en la década de 1890 por la Obra de los Congresos -que en 1919 confluiría en el Partido Popular de Luigi Sturzo- permaneció al margen, en detrimento de la base social de la Monarquía liberal. Por supuesto, Giolitti no resolvió los problemas de Italia. La relativa prosperidad y aquel primer despegue industrial del país siguieron apoyándose en 154 un proteccionismo industrial excesivo. Hasta cierto punto, además, acentuaron los desequilibrios regionales del país: la emigración continuaba siendo la única salida al subdesarrollo y atraso del Mezzogiorno, como denunciaron reiteradamente meridionalistas como Fortunato, Saverio Nitti, Salvemini, Arturo Labriola y otros. El reconocimiento del derecho de huelga no supuso el fin de las actuaciones violentas de las fuerzas de orden público en conflictos y disturbios sociales. Giolitti siguió recurriendo al clientelismo y a la corrupción electoral para asegurarse las mayorías parlamentarias que necesitaba para gobernar. Bajo su mandato, las elecciones fueron particularmente fraudulentas en el Sur: en 1909, Salvemini, el historiador y militante socialista, le calificó como el "ministro de la delincuencia", calificativo de gran efecto que dañaría sensiblemente su imagen pública. La modernización de Italia había avanzado sensiblemente desde 1900. Pero el mismo desarrollo del país socavó los cimientos del "giolittismo". Los problemas pendientes -Trento, Trieste- y la debilidad internacional de Italia, puesta de relieve en la derrota de 1896, habían provocado, como vimos, la aparición de un nuevo nacionalismo populista y antiliberal; el catolicismo social permanecía sin integrarse en el sistema; el sindicalismo revolucionario y la izquierda del PSI suponían una permanente amenaza al equilibrio "giolittiano". Giolitti quiso hacer frente a todo ello relanzando, de una parte, la acción exterior de Italia y ensanchando, de otra, las bases sociales del sistema político. Así, el 29 de septiembre de 1911, a fin de afirmar sus posiciones en el norte de África y en el Mediterráneo ante la tensión franco-alemana suscitada por la segunda crisis marroquí -que estalló tras el envío el 1 de julio de aquel año del cañonero alemán Panther a Agadir-, Italia declaró la guerra a Turquía, invadió Libia, donde envió un ejército de 70.000 hombres y, en mayo de 1912, ocupó un total de trece islas turcas en el Egeo: el 8 de octubre, Turquía le cedió Libia. La guerra tuvo un primer efecto político: el gobierno Giolitti introdujo en ese mismo año el sufragio universal masculino para mayores de 21 años (o de 30, en el caso de los analfabetos). Precisamente entonces, y contra lo que el mismo Giolitti había esperado, la situación se volvió contra el propio orden "giolittiano". La guerra fue un gran triunfo del nacionalismo (no de la Monarquía), que supo capitalizar en las calles y en la prensa el entusiasmo popular suscitado por los éxitos militares italianos. Las elecciones de 1913, las primeras celebradas con sufragio universal, pusieron de relieve el papel decisivo del voto católico, y que el liberalismo italiano no era un movimiento de masas. Fueron elegidos 29 candidatos con esa denominación de "católicos", y unos 229 diputados liberales (de un total de 318 elegidos) debieron su escaño a acuerdos con las organizaciones y los dirigentes católicos. En julio de 1912, además, la "corriente revolucionaria" dirigida por Lazzari y Mussolini se hizo, como se indicó, con la dirección del PSI: los años 1912-14 vieron un grave deterioro del orden social, hasta culminar en la "semana roja" de junio de 1914. Giolitti, que en el mes de marzo había cedido la jefatura del gobierno al conservador Antonio Salandra, seguía teniendo mayoría en el Parlamento. Italia tenía problemas graves, o muy graves, pero no insolubles: la misma semana roja, que las autoridades controlaron con relativa facilidad, fue en realidad un jarro de agua fría para las expectativas revolucionarias de los extremistas: no creo -diría el líder maximalista del PSI, Serrati- "que la situación en Italia permitiese pensar seriamente en la revolución". Incluso estaban cristalizando las condiciones sociales y económicas que podían teóricamente dar estabilidad a un régimen liberal moderno. El problema fue el que señaló Benedetto Croce, el filósofo más importante del país: que el liberalismo hacia 1914 era un sistema, un régimen, y había dejado de ser un ideal, una emoción. El Imperio alemán Con todo, Italia era en 1914 una monarquía liberal y constitucional. El Imperio alemán, regido por la Constitución de 1871, era un Estado "semiconstitucional", según la expresión de Max Weber. La Constitución había establecido, ciertamente, un sistema bicameral, con un Bun155 desrat o Consejo Federal de representación de los 25 Estados del Imperio, y un Reichstag, o Parlamento Imperial, de 397 diputados elegidos por sufragio universal masculino. Pero el Canciller era nombrado por el Kaiser y era responsable sólo ante éste y no, ante el Reichstag. Y, pese a la estructura federal, Prusia hegemonizaba el Imperio: controlaba el Ejército y la poderosa burocracia imperial; con 17 representantes en el Bundesrat podía ejercer poder de veto sobre todo lo actuado legislativamente, y, dada su extensión territorial, le correspondían más del 60 por 100 del total de escaños del Reichstag. Pues bien, Prusia se regía por un sistema de representación indirecta y de voto por clases, por el que el censo electoral se dividía en tres tercios en razón de los impuestos pagados por los contribuyentes, de forma que cada tercio elegía separadamente a sus compromisarios y éstos, a los diputados; eso hizo que, mientras en el Reichstag los partidos de centro y de izquierda tuvieran amplia representación, en el Parlamento prusiano, la mayoría conservadora fuese en todo momento abrumadora. El caso fue paradójico. El formidable desarrollo económico y social, educativo y cultural de Alemania -tal vez el hecho capital de toda la historia europea entre 1870 y 1914no conllevó la modernización política del país. No es que no hubiera una cierta evolución hacia el constitucionalismo (que la hubo, sobre todo desde 1890, como en seguida se verá). Pero, al cabo, resultó inoperante. Porque fueron los valores del nacionalismo y del militarismo, de la disciplina social, del orden, del conformismo colectivo y de la obediencia al poder del "prusianismo", como lo definió Meinecke al reflexionar en 1946 sobre lo que llamó la "catástrofe alemana"- los que impregnaron la vida civil, la cultura política, la mentalidad general, de la Alemania imperial (como reflejó Heinrich Mann en su novela El súbdito, escrita en 1907 pero publicada en 1918 y subtitulada significativamente Historia del alma pública bajo el reinado de Guillermo II). Lo cierto es que, pese a ello, el reinado de Guillermo II (1888-1918) pareció nacer bajo los mejores auspicios para el futuro inmediato del liberalismo. El fulminante cese de Bismarck en marzo de 1890 por el nuevo Kaiser -un hombre de sólo 31 años, inteligente e idealista pero inconsistente, vanidoso y de decisiones arbitrarias e imprevisiblesabrió la posibilidad de que el sistema autoritario y de poder personal con que había gobernado el Canciller de hierro desde 1871 diera paso a un régimen parlamentario, liberal y democrático. Y en efecto, el nuevo Canciller, el general Leo von Caprivi (1890-94) inició un "nuevo curso" -así lo llamó- en la política alemana. Legalizó al partido socialista (prohibido desde 1878), buscó el entendimiento en el Reichstag con la oposición, aprobó un importante paquete de leyes laborales que amplió considerablemente el sistema social creado por Bismarck y firmó una serie de tratados comerciales con distintos países rebajando de forma notable la protección arancelaria, factor que aún potenciaría más el fuerte despegue industrial de Alemania. Caprivi gobernó, pues, de manera cuasiconstitucional; a Guillermo II empezó a conocérsele como el "Kaiser de los obreros" (hecho importante para entender la progresiva integración de la clase obrera alemana en el sistema: la política social recibiría un nuevo y progresivo impulso en la etapa del canciller Bülow, 1900-1909, merced a las nuevas leyes de accidentes, invalidez, vejez, enfermedad y jornada de trabajo elaboradas por el ministro del Interior, conde Posadowsky). En cierto sentido, no hubo ya marcha atrás. Caprivi y sus sucesores -el príncipe Hohenlohe-Schillingsfürst, el conde Bernhard von Bülow, y Theobald von Bethmann-Hollweg- tuvieron que contar con el Parlamento por más que éste sólo tuviera legalmente poder de obstrucción. Necesitaron, al menos, el apoyo o de los centristas católicos -el partido del Centro fue el primer partido del Reichstag entre 1890 y 1912 o de los liberales de izquierda o progresistas, ya que la suma de conservadores y liberal-nacionales no llegó nunca a los 150 diputados (salvo en 1893 que llegó a 153). Caprivi mismo, antagonizado por los conservadores por su política arancelaria, se apoyó en los centristas (que acabaron finalmente por rechazar su política, lo que fue una de las causas de la caída del canciller). Bülow gobernó también con apoyo centrista hasta 1906. La oposición del Centro a la política 156 colonial -tras estallar en 1904 la rebelión de los Hereros en el África sudoccidental- le forzó a recurrir entre 1907 y 1909 al sostén del bloque de conservadores, liberal-nacionales, progresistas y diputados antisemitas (11-13, con máximo de 21 en 1907). Bethmann-Hollweg buscó, como Caprivi, el entendimiento con toda la oposición y muy especialmente -aunque sin éxito- con los socialistas del SPD, primer partido de la cámara desde 1912. El Reichstag, por tanto, tenía una presencia en la vida política incomparablemente superior a la que jamás tuvo en los años de Bismarck. Incluso tuvo autoridad suficiente como para reconvenir al propio Kaiser cuando éste hizo en octubre de 1908 unas imprudentes declaraciones al diario británico Daily Telegraph, en las que venía a decir que el pueblo alemán despreciaba a Inglaterra y casi amenazaba a Japón, Rusia y Estados Unidos con una acción conjunta de las flotas alemana e inglesa en el Pacífico. Bülow mismo dimitió en 1909 por una crisis parlamentaria: perdió el apoyo de los conservadores cuando propuso, por razones parlamentarias, la creación de un impuesto directo sobre las propiedades heredadas (aunque en su cese influyó la hostilidad que le guardó el Kaiser en razón del asunto de sus declaraciones al Telegraph). En los años de Bethmann-Hollweg, 1909-1917, incluso pudo pensarse que una alianza entre centristas, progresistas y socialdemócratas podría llevar a la implantación de un régimen plenamente constitucional y parlamentario: al fin y al cabo, el canciller dio en 1911 una Constitución muy democrática a Alsacia-Lorena y quiso reformar la prusiana. Progresistas y socialdemócratas promovieron desde 1910 una amplia campaña de propaganda y movilización en demanda, precisamente, del establecimiento de un régimen parlamentario y de una reforma del sistema electoral que potenciase el peso del voto urbano y pusiese fin a la ley de las tres clases en Prusia (y Sajonia). En las elecciones de 1912, progresistas y liberal-nacionales formaron un bloque liberal y los socialistas les dieron su apoyo en la segunda vuelta: el nuevo Reichstag, compuesto de 110 socialistas, 91 centristas, 42 progresistas, 57 conservadores y 45 liberal-nacionales (el resto eran 13 antisemitas y 33 diputados de las minorías polaca, alsaciana y danesa), era el más democrático de todos los elegidos hasta entonces. Y sin embargo, el cambio no fue posible. Los católicos del Centro, con un electorado predominantemente agrario, eran demasiado conservadores para colaborar con progresistas y socialistas. Los liberal-nacionales y la derecha de los progresistas se alarmaron por el éxito del SPD (que suscitó una reacción casi histérica en los círculos conservadores). Bethmann-Hollweg no pudo, así, disponer de una mayoría estable: la vida parlamentaria quedó prácticamente bloqueada. La evolución hacia el constitucionalismo resultó, por tanto, inoperante. Partidos y Parlamento no eran, además, los únicos ámbitos de articulación política en el país. Ligas y sociedades, como la Sociedad Colonial Alemana, la Liga Agraria, la Liga Pangermánica, la Liga de los Industriales y la Liga Naval, más asociaciones de excombatientes, movimientos de estudiantes y similares, todas exaltadamente nacionalistas y muchas abiertamente antisemitas, tuvieron una influencia determinante. Al menos, la labor de propaganda realizada por alguna de aquéllas (la Liga Pan-Germánica) y la capacidad de presión de otras sobre los ámbitos de decisión política (la Liga Naval) fueron un factor decisivo en el giro que la política exterior alemana experimentó desde 1897, esto es, desde la llegada de Bülow a la secretaría de Exteriores, giro diseñado por la burocracia de ese ministerio -y especialmente, por el barón Holstein, "su eminencia gris" desde 1890 a 1906- y por los responsables de los Estados Mayores del Ejército y de la Marina (con el concurso del propio Kaiser y al margen, por tanto, del control parlamentario). Ese giro, que se resumió en el concepto de Weltpolitik (Política mundial) lanzado por Bülow el 11 de diciembre de 1899 cuando todavía era secretario de Estado para Asuntos Exteriores, significó el abandono de las tesis de Bismarck -Alemania como potencia europea y continental- y la afirmación de Alemania como potencia mundial, como expresión de su capacidad industrial y financiera. El cambio fue precedido por el que a la larga resultaría ser un gravísimo error de la diplomacia alemana: la no renovación en 1890 157 del tratado secreto de contra-seguridad con Rusia suscrito por Bismarck en 1887, no renovación que le fue aconsejada a Caprivi -hombre, por lo demás, prudente y contrario a políticas mundiales y aventurerismos coloniales- por los responsables de Exteriores, con la idea de dar a Alemania una política de "manos libres" (según la tesis de Holstein de que, actuando libremente, Alemania podría arbitrar en su beneficio las tensiones existentes entre Gran Bretaña, Francia y Rusia). Porque, en efecto, aquella no renovación provocó la aproximación entre Francia y Rusia oficializada en la Alianza Dual de 1894, y fue el primer paso en una dirección que acabaría por crear, ya hacia 1907-09, una situación de aislamiento e, incluso, de cerco diplomático para Alemania. Eso no era así en 1890, y los diplomáticos alemanes contaban con que la relación personal entre Guillermo II y el zar Nicolás II bastaría para garantizar a Alemania las buenas relaciones con Rusia. Pero, preventivamente, el Estado Mayor del Ejército, a cuyo frente Caprivi puso en 1891 al conde Alfred von Schlieffen (18331913), hizo ya de inmediato planes para una eventual guerra en dos frentes (francés y ruso). Aunque el Plan Schlieffen, base del ataque alemán de 1914, que preveía la eliminación in mediata del frente francés por una ofensiva relámpago sobre Francia a través de Holanda, Bélgica y Luxemburgo, no fue preparado hasta diciembre de 1905, Schlieffen había optado ya por esa tesis en 1892 y había convencido de su necesidad a Caprivi que, en consecuencia, presentó al Reichstag una nueva ley del Ejército que contemplaba importantes aumentos en los gastos militares, ley que, tras múltiples dificultades políticas, se aprobó finalmente en 1893. La "política mundial" vino inmediatamente después y consistió, básicamente, en una activa presencia internacional alemana en todos los escenarios de interés para las potencias -África, Asia, Oriente Medio-, y en el desarrollo de una "política naval", esto es, la construcción de una potente escuadra que garantizase su estatus como potencia mundial. El primer aldabonazo fue el telegrama que Guillermo II envió el 3 de enero de 1896 al Presidente de la república boer del Transvaal, Paul Kruger, felicitándole por su victoria ante la incursión armada contra su territorio realizada desde la colonia británica de Rhodesia por unos 500 hombres comandados por L. S. Jameson: fue el primer intento de afirmar el prestigio de Alemania en África (donde en 1884-85 Bismarck había establecido sin entusiasmo algunos protectorados sobre el África Sudoccidental, Camerún, Togo y Tanganika, lugares de asentamiento de algunas pequeñas colonias alemanas de iniciativa privada). En noviembre de 1897, Bülow, secretario de Exteriores, declaró que Alemania pedía su "lugar bajo el sol". Al tiempo, el Gobierno presentó al Reichstag la ley naval preparada por el secretario de Estado de la Marina, almirante von Tirpitz, que preveía la construcción de 17 buques de guerra en siete años (ley aprobada, en medio del entusiasmo popular, en marzo de 1898; en 1900, fue aprobada una segunda ley naval que elevaba el número de barcos a construir a 36). En 1898, se creó la Liga Naval (Flottenverein), el principal instrumento en la movilización de la opinión y en la captación de recursos provenientes de algunos de los grandes industriales, como Krupp o Stumm-Halberg, en favor de la expansión naval. Ese mismo año, el Kaiser visitó Damasco y grupos financieros e industriales alemanes lograron del Sultán la concesión de la construcción del ferrocarril de Bagdad (que se iniciaría en 1903). Al tiempo, Alemania obtuvo de China la cesión de una base naval, y en 1899, adquirió a España las islas Carolinas, Marianas y Palau en el Pacífico y negoció con Estados Unidos la partición de las islas Samoa. Todo ello careció de valor económico. Las colonias suponían una población escasa (13 millones de habitantes), atrajeron poquísimos emigrantes (unos 24.000, cuando 2 millones de alemanes emigraron, en su mayoría a Estados Unidos, entre 1880 y 1914) y sólo representaron el 2 por 100 del total de la inversión exterior alemana (y menos del 0,5 por 100 de su comercio exterior). La Weltpolitik, las colonias, la construcción de la escuadra, podían revelar las aspiraciones alemanas a la hegemonía mundial, según la conocida, celebrada y controvertida tesis expuesta por el historiador Fritz Fischer en su libro Griff nach der Weltmacht (La pugna por el 158 poder mundial), de 1961. Pero no eran el resultado "inevitable" de la expansión económica del país: Bismarck mismo había seguido la política opuesta, una política de equilibrio y contención. La "política mundial" respondía a consideraciones de prestigio militar y nacional, y fue inspirada sobre todo -como ya ha quedado dicho- por los responsables de la diplomacia y los estrategas del Ejército y la Marina alemanes. Fue, además, una política inconsistente o al menos zigzagueante, pues Alemania jugó de forma distinta en cada coyuntura concreta según conviniera a sus intereses, pero que sin duda contribuyó al aumento de la tensión internacional (aunque no fuese una política deliberadamente belicista) y que, además, resultó en el aislamiento internacional de Alemania. En efecto, el Telegrama Kruger fue en apariencia un gesto estúpido aunque inocuo, pero a la larga resultó un nuevo error de la diplomacia alemana, pues suscitó una profunda desconfianza en Gran Bretaña con consecuencias evidentes para la política exterior de esta última. La diplomacia alemana erró al creer que las rivalidades coloniales de Gran Bretaña con Francia en África -puestas de relieve en el incidente de Fashoda de 1898-, y con Rusia en las zonas fronterizas de India, Persia y Afganistán (aquel "gran juego" en el que se vio envuelto Kim, el protagonista de la conocida novela de Kipling, publicada en 1900), harían imposible la aproximación de Gran Bretaña a la Alianza Dual franco-rusa. De hecho, la Weltpolitik irritó a todos. La política de penetración en Oriente Medio chocó con los intereses rusos en los Balcanes y en el Cáucaso. Pese a todas las manifestaciones de amistad entre Guillermo II y Nicolás II, Alemania fue totalmente neutral en la guerra ruso-japonesa de 1904-5. Su apoyo, poco después, en 1908, a AustriaHungría en la cuestión de la anexión de Bosnia-Herzegovina -provocación evidente a Serbia, país eslavo y muy afín a Rusia- suscitó malestar y alarma en los dirigentes rusos: desde ese momento, Rusia no hizo sino reforzar su política de alianza con Francia y estrechar, así, el cerco a Alemania. Alemania no supo entender bien las implicaciones que para Gran Bretaña y su política exterior tuvieron las numerosas dificultades con que el país hubo de enfrentarse en los últimos años del siglo. De hecho, marcaron el fin del "espléndido aislamiento" del Imperio Británico: mostraron a sus dirigentes la necesidad de alianzas. Gran Bretaña no descartó inicialmente lograrlas con la propia Alemania (incluso, a pesar del telegrama Kruger): fue Alemania, por influencia otra vez de Holstein, quien rechazó esa posibilidad, ofrecida en varias ocasiones entre 1899 y 1901 por el gobierno conservador de Salisbury, a instancias de su ministro para las Colonias, Joseph Chamberlain. Luego, las posibilidades de un acercamiento germano-británico fueron haciéndose cada vez más difíciles. Hechos como la presencia alemana en Oriente Medio favorecieron poco, pues Gran Bretaña entendió que afectaba a sus posesiones en la India y Persia. Pero sobre todo, la política naval de Tirpitz constituía ciertamente una amenaza directa a la hegemonía marítima británica que Inglaterra no podía dejar sin respuesta. Y que, en efecto, provocó una verdadera rivalidad entre ambos países y desencadenó una peligrosa carrera de armamentos entre ellos. Tras el nombramiento de lord John Fisher (1841-1920) como responsable de la Marina entre 1904 y 1910, Gran Bretaña emprendió la reconstrucción de su marina de guerra sobre la base de un nuevo y formidable buque, el super-acorazado Dreadnought- en 1914, Gran Bretaña tenía 19, y Alemania 13- y replanteó toda su estrategia naval, sobre la nueva hipótesis de la amenaza alemana en el Mar del Norte. La Weltpolitik propició, además, a pesar de Fashoda, la aproximación francobritánica, impulsada por parte inglesa por los ministros de Exteriores Lansdowne (1900-5) y Grey (1905-16), y aun por el propio rey Eduardo VII, y por parte francesa por quien fuera titular de la misma cartera entre 1898 y 1905, Theophile Delcassé, deseoso de reforzar en sentido anti-alemán la posición internacional de Francia. La Entente Cordiale entre ambos países se firmó el 8 de abril de 1904. No era una alianza militar formal pero presuponía la asistencia entre ambos países si las circunstancias lo requerían. El aislamiento alemán era, pues, cada vez más evidente. En marzo de 1905, como respuesta a la cada vez mayor penetración de 159 Francia en Marruecos, el Kaiser Guillermo II, a instancias de Bülow, desembarcó en Tánger y pronunció un amenazante discurso en el que vino a manifestar el apoyo alemán a la independencia de Marruecos. Alemania había querido poner a prueba la consistencia de la entente franco-británica. El resultado fue un nuevo fracaso para sus intereses. En la conferencia internacional que, por iniciativa norteamericana y para tratar de la crisis marroquí se reunió en Algeciras entre enero y abril de 1906, Alemania, cuyos diplomáticos habían buscado la condena del expansionismo francés, salió plenamente derrotada: no tuvo más que el apoyo tibio de Austria-Hungría. Lo que era peor, Gran Bretaña fue en todo momento el principal defensor de las posiciones de Francia. Más aún, la diplomacia francesa buscó a partir de entonces la aproximación entre Rusia y Gran Bretaña, viendo con inteligencia que Rusia estaba en situación de gran debilidad tras su derrota en la guerra con Japón en 1905 y que, por tanto, se avendría a hacer concesiones a los ingleses en Persia y en la India. Y en efecto, británicos y rusos firmaron el 31 de agosto de 1907 en San Petersburgo un convenio, la Entente anglo-rusa, para definir sus respectivas esferas de influencia en Persia y Afganistán. No fue un acuerdo tan firme como la entente anglo-francesa, y no era un convenio anti-alemán, pero completó la Alianza Dual franco-rusa y la citada entente anglo-francesa, por lo que desde 1907 pudo hablarse de colaboración entre Gran Bretaña, Francia y Rusia (que el 3 de septiembre de 1914 se convertiría en alianza militar). Algeciras puso de relieve el aislamiento al que habían llevado a Alemania el Kaiser, Bülow y Holstein; Bülow mismo habló por entonces de cerco. De hecho, hacia 1907, Alemania sólo tenía un aliado, Austria-Hungría, amistad reforzada después de que Alemania apoyara incondicionalmente a esta última, como ya se indicó, en la crisis de Bosnia-Herzegovina de octubre de 1908 (que anticipó el tipo de reacciones que se producirían en julio de 1914 y que llevaron a la guerra mundial). Italia, que seguía integrando con Alemania y Austria-Hungría la Triple Alianza propiciada por Bismarck en 1882, se había ido alejando y aproximándose a Francia y Gran Bretaña, con vistas a defender sus intereses en el Mediterráneo. En 1906, cesó Holstein, y en 1909, Bülow. El sucesor de éste, Bethmann-Hollweg fue, como en política interior, más prudente. Pero la política exterior alemana no se alteró sustancialmente. Así, el 1 de julio de 1911, el cañonero alemán Panther fue enviado a Marruecos, a Agadir -probablemente sin conocimiento previo del canciller- para proteger los intereses alemanes, ante el incumplimiento por Francia de los acuerdos de Algeciras, y la tensión entre Francia y Alemania volvió a ser extrema. Que finalmente la crisis se solucionase después que Alemania reconociera los derechos de Francia en Marruecos y Francia hiciera concesiones territoriales en el Congo; que Gran Bretaña y Alemania colaborasen para ejercer una presión moderadora sobre Austria-Hungría y Rusia durante las guerras balcánicas de 1912-13, resultaba, por tanto, engañoso. En 1912, el ministro de la Guerra británico, Lord Haldane, visitó Alemania para tratar de llegar a algún acuerdo sobre la carrera naval: los alemanes exigieron la firma de un tratado de no-agresión, propuesta inaceptable pues ello habría significado el fin de la entente con Francia. Ésta era ya uno de los pilares esenciales de la política exterior británica. Haldane mismo, el gran reformador del Ejército británico entre 1902 y 1912 (creó, entre otras cosas, el Estado Mayor general y el Ejército Territorial) creó también una Fuerza Expedicionaria de varias divisiones para intervenir en Francia en caso de agresión alemana. Las políticas militar y naval dirigidas por los almirantes von Tirpitz y von Müller, jefe del Gabinete Naval del Kaiser desde 1906, y por el general von Moltke, que sustituyó en 1905 a von Schlieffen como jefe del Estado Mayor General del Ejército, y por el propio Kaiser, determinaban e incluso dictaban la política exterior de Alemania. Tirpitz supo siempre que su política naval implicaba el "riesgo calculado" de guerra, pues amenazaba a todos sus vecinos e, incluso, a Gran Bretaña. Moltke, que no era un belicista, que siempre dudó de la eficacia del Plan Schlieffen y de la capacidad militar de Alemania, estaba, sin embargo, convencido de que la guerra era inevitable y, por eso mismo, 160 se inclinaba por que Alemania provocase una guerra preventiva antes de que sus enemigos Francia, Rusia, Gran Bretaña- pudieran prepararse debidamente. Hacia 1910-14, los responsables de la política alemana -Bethmann Hollweg, los secretarios de Exteriores KiderlenWächter y von Jagow, el propio Guillermo II que, pese a sus muchos gestos y bravatas, nunca quiso la guerra- parecían incapaces de rectificar la lógica impuesta en los años anteriores por la Weltpolitik y la política naval. Lo grave era que la propia opinión pública parecía ganada por los valores del pangermanismo y del militarismo. El prestigio social de los oficiales del Ejército -y sobre todo, de los de Estado Mayor vinculados mayoritariamente a la vieja nobleza prusiana- era inmenso. Probablemente, una mayoría de alemanes creía en aquella afirmación de Treitschke de que el Ejército era, sencillamente, la expresión de las fuerzas vitales de la nación. Por lo menos, el germanista inglés J. A. Cramb decía a principios de 1913 que las ideas de Treitschke dominaban a la juventud alemana. El mismo Cramb observaba que en Alemania se publicaban unos 700 libros al año dedicados a temas bélicos. El excepcional éxito que en 1912 tuvo el del general Friedrich von Bernhardi, Alemania y la próxima guerra, parece revelador: su tesis era que o Alemania se desarrollaba y mantenía como un imperio y una potencia militar mundial -lo que suponía acabar con la hostilidad de Francia por la fuerza de las armas- o la civilización alemana dejaría de existir. Precisamente, ese fue el argumento -la defensa de la civilización alemana- con que, en 1914, la casi totalidad de los intelectuales alemanes (la excepción fue Hermann Hesse) legitimó su apoyo incondicional y entusiasmado a la guerra. La Inglaterra eduardiana Desarrollo económico e imperial, incluso hegemonía mundial, habían tenido en Gran Bretaña consecuencias políticas radicalmente diferentes. Coincidieron, al menos, con la transformación del liberalismo en algo mucho más profundo que un sistema político: liberalismo y Parlamento -encarnado en su nuevo y solemne edificio neogótico, construido entre 1840 y 1852vinieron a ser al cabo del siglo XIX, merced a aquella "evolución ordenada" que Gran Bretaña había experimentado a lo largo de la era victoriana (1837-1901), el fundamento de la cultura política moderna del pueblo inglés (si es que no lo eran ya de antes, tal como sostenía la interpretación whig, esto es, liberal de la historia británica). Fueron precisamente la solidez y prestigio de las instituciones y en primer lugar de la Monarquía y del Parlamento, y esa impregnación liberal de la conciencia colectiva, los factores que hicieron que la política británica se adaptara sin violencia, casi naturalmente, a la irrupción de las masas en la vida pública, y que la transición hacia la democracia moderna fuera allí tan ordenada como había sido la evolución liberal a lo largo del siglo XIX, y resistiera, sin que se alterase la estabilidad última del sistema, las primeras crisis del Imperio, la guerra mundial y la independencia de Irlanda (ya en 1921). En efecto, las leyes de Prácticas Ilegales y Corruptas (agosto de 1883), de Representación del Pueblo (noviembre de 1884) y de Redistribución de Escaños (marzo de 1885) -aprobadas por iniciativa del gobierno Gladstone, en lo que fue la última y decisiva contribución del líder histórico del partido liberal a la política británica- elevaron el electorado hasta el 30 por 100 de la población adulta masculina y reordenaron los distritos de manera que el voto urbano recibía la representación adecuada al peso que las grandes ciudades tenían ya en la vida nacional (Londres, por ejemplo, pasó de 22 a 62 escaños). Paradójicamente, el cambio fue capitalizado políticamente por los conservadores que gobernaron, con el apoyo de los liberal-unionistas de Chamberlain, de forma prácticamente ininterrumpida entre 1886 y 1906. Ello se debió, en primer lugar, al impacto que el problema irlandés tuvo sobre la política británica; pues se recordará que la ampliación del electorado hizo del nacionalismo irlandés el árbitro de la misma (las elecciones de noviembre de 1885, por ejemplo, dieron a los liberales 335 escaños, 249 a los conservadores y 86 a los irlandeses), y que ello provocó 161 la "conversión" de Gladstone a la idea de autonomía para Irlanda y que esto, a su vez, rompió el partido liberal tras la escisión liberal-unionista acaudillada por Joseph Chamberlain en marzo de 1886. Pero la hegemonía conservadora-unionista se debió también al apoyo popular que las tesis del partido conservador (unión con Irlanda, prosperidad, estabilidad, reformas sociales moderadas, prestigio internacional, Imperio, anglicanismo) tenían: el entusiasmo que suscitaron el "jubileo" de la reina Victoria (junio de 1887) y sus "Bodas de diamante" (1897) mostraron que la opinión inglesa se reconocía plenamente en sus instituciones y en sus tradiciones, y que identificaba Monarquía y unidad imperial con la riqueza y prosperidad, verdaderamente formidables, alcanzadas a lo largo de la etapa victoriana. Tras su éxito en las elecciones de junio de 1886, Salisbury (1830-1903), líder del partido conservador desde 1881, gobernó primero hasta agosto de 1892 y luego, desde junio de 1895 a julio de 1902, en que cedió la jefatura del gobierno y del partido a su sobrino Arthur J. Balfour (1848-1939), que siguió al frente del gobierno hasta diciembre de 1905. El gobierno de 1886-92 extendió las reformas democráticas al ámbito municipal, hizo gratuita la educación elemental (leyes de 1890 y 1891) y aprobó, en 1890, una nueva legislación para estimular la construcción de viviendas obreras (luego que el gobierno se hubiese visto sorprendido por la gran huelga del puerto de Londres de agosto de 1889). Respecto a Irlanda, el ministro para la región, Balfour, inició una amplia reforma agraria (leyes de 1888 y 1891), completada en 1903 por la ley Wyndham, que realmente permitió en pocos años el acceso a la propiedad a numerosos campesinos irlandeses y puso fin a la gran propiedad latifundista de la aristocracia inglesa en la isla (aunque ello, como quedó dicho, no terminó, contra lo que había esperado el gobierno, con el problema irlandés: ya quedó dicho también que Gladstone llevó al Parlamento un nuevo proyecto de ley de autonomía para Irlanda cuando volvió al gobierno en 1892 y que el proyecto fue rechazado por los Lores). El gobierno Salisbury de 1895-1902, formado tras la victoria conservadora en las elecciones de 1895 (conservadores, 340 escaños; liberales, 177; nacionalistas irlandeses, 82; unionistas de Chamberlain, 71), ratificada en nuevas elecciones en 1900, aprobó una ley de accidentes de trabajo (agosto de 1897) y la importantísima ley de Educación de 1902, debida igualmente a Balfour, ahora también encargado de ese ministerio, que reordenó y democratizó la enseñanza secundaria, sin unificarla ni estatalizarla. Pero el gobierno, en el que Chamberlain, el líder unionista, ocupaba el Ministerio para las Colonias, se vio absorbido sobre todo por la política exterior y por los problemas del Imperio. Éste ya había provocado sobresaltos en fechas recientes, como la insurrección nacionalista en Egipto (1882) y la sublevación de El Mahdi en Sudán (octubre de 1883), con la ocupación de Jartúm y muerte del general Gordon (enero de 1885), hecho que conmocionó a la opinión pública británica. Pero los tiempos violentos -como los llamó Churchill en su historia de la I Guerra Mundial- comenzaron realmente con la fallida incursión de Jameson contra el Transvaal en diciembre de 1895, preludio de la guerra de los Boers que estalló en octubre de 1899. En efecto, en unos pocos años, Gran Bretaña se vio envuelta en un amplio número de conflictos: guerra por la reconquista de Sudán desde marzo de 1896; tensiones con Rusia (marzo de 1898) por la concesión de ferrocarriles y bases en China; confrontación con Francia en Fashoda, Alto Nilo, de septiembre a noviembre de 1898; guerra de los boers, en Sudáfrica, desde octubre de 1899; intervención en China, de junio a agosto de 1900, junto con otros países, para poner fin al levantamiento de los boxers; disputas fronterizas con Venezuela en torno a la Guayana británica (1895-97). De ellos, los dos más graves fueron la crisis de Fashoda y la guerra de los boers. La crisis de Fashoda -incidentes entre tropas francesas e inglesas en esa remota localidad del Sudán, región de dominio británico- era en sí misma insignificante. Pero derivó de inmediato en una prueba de fuerza entre Gran Bretaña y Francia sobre sus respectivas políticas coloniales, por incompatibilidad entre la aspiración británica a crear una "África inglesa" desde El Cairo hasta El Cabo -por Egipto, Sudán, Kenia, 162 Uganda y Rhodesia-, y el proyecto francés de abrir un cinturón desde Dakar a Adén (que requería, según Francia, un derecho de presencia en el Alto Nilo). Francia tuvo que ceder y no logró su objetivo. Gran Bretaña pareció afirmar sus posiciones y a principios de 1899 creó el Sudán anglo-egipcio, un condominio gobernado por el general Kitchener, el hombre que había reconquistado el territorio y "vengado" a Gordon. Pero el incidente había puesto de relieve la fragilidad de sus posiciones militares en África, algo que ya había anticipado la muerte de Gordon, y pronto, como enseguida se verá, Inglaterra habría de actuar en consecuencia. Más aún, tras lo sucedido en la guerra de los boers, la guerra que los granjeros de origen holandés de la República del Transvaal desencadenaron en octubre de 1899, tras la negativa británica a acceder a un ultimátum del Presidente de aquélla, Kruger, exigiendo la dispersión de las unidades militares inglesas establecidas en Sudáfrica. Fue una guerra preventiva por ambas partes. Los boers, los futuros afrikaners, temían la anexión de su territorio -muy revalorizado tras el descubrimiento de importantes yacimientos de oro cerca de Johanesburgo en 1886- por Gran Bretaña y con razón; Gran Bretaña ya había intentado anexionarse el Transvaal en 1877, aunque entonces tuvo que ceder y reconocer su independencia tras el primer levantamiento de los boers en 1880-81. Los ingleses veían en la República del Transvaal y en el Estado Libre de Orange -el otro gran enclave boer- una amenaza a sus posiciones en África del Sur (Colonia de El Cabo, Rhodesia, Natal, Swazilandia, Bechuanalandia). La guerra fue muy dura. Los boers, que disponían de unos 40.000 hombres dirigidos por los generales Smuts, Botha y Herzog, lograron inicialmente grandes éxitos: invadieron El Cabo y Natal y derrotaron a los ingleses (unos 13.000 soldados) en Magersfontein, Storm berg y Colenso. La contraofensiva británica, iniciada en febrero de 1900 bajo el mando de los generales Roberts y Kitchener, logró tras la liberación de las guarniciones de Mafeking, Ladysmith y Kimberley -sitiadas desde el comienzo de la guerra- contener y rechazar a los boers, entrar en el Transvaal y tomar su capital Pretoria el 5 de junio de 1900. Los boers recurrieron a partir de entonces a la guerra de guerrillas y prolongaron, así, la contienda otros dieciocho meses. La guerra reforzó en los responsables de la política exterior inglesa aquella conciencia de vulnerabilidad militar del Imperio nacida a raíz de Fashoda. Era lógico vistos los reveses británicos en los primeros meses de la guerra y los graves defectos que exhibieron sus fuerzas armadas: para someter a unos simples "granjeros", Gran Bretaña había tenido que concentrar en África del Sur un ejército de 250.000 hombres y había sufrido cuantiosas bajas (5.774 muertos, 22.829 heridos, por 4.000 muertos de sus enemigos). La guerra boer probó, además, que Gran Bretaña estaba internacionalmente aislada. Rusia llegó a proponer el envío de una fuerza internacional de pacificación a Sudáfrica. Cuando Kitchener combatió a la guerrilla boer recurriendo al internamiento de civiles en campos de concentración, al incendio sistemático de granjas y campos, y al emplazamiento masivo por todo el territorio de alambradas y fortificaciones de sacos terreros -las "blockhouses", que en España se llamarían blocaos-, la indignación antibritánica fue general en toda Europa. Gran Bretaña terminó imponiéndose. Los boers firmaron la paz de Vereeniging (31 de marzo de 1902) renunciando a su independencia. Pero la guerra obligó a Gran Bretaña a repensar su política exterior e imperial. En 1902, estableció una alianza defensiva con Japón, orientada a defender sus intereses en Asia; en 1904, fracasados, como vimos, los intentos por lograr el entendimiento con Alemania que favorecía Chamberlain, Gran Bretaña suscribió la Entente Cordiale con Francia; en 1901, llegó a un compromiso con Estados Unidos sobre Panamá, que suponía, de hecho, la renuncia británica a una política americana y el comienzo de su "especial relación" con Estados Unidos (anticipada por la mediación norteamericana, en 1897, en el conflicto venezolano-británico sobre la Guayana, y por la neutralidad pro-norteamericana observada por Gran Bretaña durante la guerra de 1898 entre Estados Unidos y España). En cualquier caso, Gran Bretaña abandonaba su política de "espléndido aislamiento" -frase acu163 ñada con intención irónica por un periodista canadiense durante la crisis del telegrama Kruger- y recurría a una estrategia de alianzas de cara a garantizar la seguridad de su Imperio y la defensa de sus múltiples intereses. Y es que, de hecho, Gran Bretaña carecía de una verdadera política imperial, de un proyecto claro y bien definido que diera vertebración y consistencia al Imperio (a pesar de que, desde 1887, se celebraron regularmente Conferencias coloniales o imperiales). La condición de Dominio -que implicaba la concesión de autogobierno a través de un sistema parlamentario- comenzó a aplicarse en 1867, tras la constitución del Dominio de Canadá, como una federación autónoma de cuatro provincias. Luego, se extendió a otras colonias de población blanca: en 1901, a Australia; en 1907, a Nueva Zelanda; en 1910, a la Unión Sudafricana, creada por integración de los territorios boer y británicos de la región. La India, en cambio, fue organizada como Virreinato desde 1876, el Raj británico -que alcanzó su apogeo bajo el virreinato de lord Curzon, de 1899 a 1905-, que comprendía, sin embargo, trece provincias (60 por 100 del territorio) pero que excluía a unos 700 principados (40 por 100 de la India), regidos por sus mandatarios tradicionales vinculados por algún tipo de pacto al Virrey y a la Corona británica. Otras posesiones fueron anexionadas como "colonias de la Corona" bajo el mando de un comisionado británico -casos de Bermudas, Bahamas, Jamaica, Trinidad, Guayana, Sierra Leona, Costa de Oro, Rhodesia-; y otros, finalmente, como protectorados, esto es, como territorios formalmente no anexionados y gobernados por jefes locales sobre los que Gran Bretaña tenía jurisdicción pero no soberanía, como el caso de Egipto -aunque la autoridad del cónsul general británico era allí inmensa-, de Basuto, Bechuana, Nigeria, Somalia, Borneo, Matabele, Nyasa, Uganda, Sudán, parte de Malaya y otros. Por eso que Chamberlain como Ministro de las Colonias (1895-1903) plantease la doble necesidad de poner fin a aquella indefinición y de lograr una colaboración permanente entre todos los territorios del Imperio, mediante la creación de una "federación imperial", tal como expuso en las Conferencias coloniales de 1897 y 1902 (aunque sea revelador que sólo Chamberlain tuviera un plan global para el Imperio; los demás políticos británicos se conformaban sencillamente con la administración eficaz y benevolente de colonias y protectorados). Chamberlain unió la idea de federación imperial a otro gran proyecto: la creación de un mercado imperial autosuficiente a través de una "reforma arancelaria" fuertemente proteccionista para todo el Imperio británico. Ésta fue la segunda gran conmoción provocada por Chamberlain en la política británica (la primera fue, como se recordará, la escisión del partido liberal en 1886 por la cuestión irlandesa). Apartado del gobierno en septiembre de 1903, promovió a partir de ese momento una de las más intensas campañas de agitación y propaganda (en defensa de sus proyectos) que el país había conocido. El resultado fue totalmente contraproducente para sus aspiraciones: no convenció a la opinión, dividió al partido conservador dirigido ahora por Balfour -el joven Churchill, por ejemplo, se pasó al partido liberal- y propició el triunfo del partido liberal en las elecciones de 1906, triunfo abrumador pues obtuvo 400 escaños (de 670) y el 49 por 100 de los votos emitidos, por 133 escaños de los conservadores, que perdieron 245, 24 de los unionistas de Chamberlain, 83 nacionalistas irlandeses y 30 laboristas. Más aún, el retorno del partido liberal al poder (gobiernos CampbellBannerman, 1906-08, y Asquith, 1908-16) produjo cambios esenciales. No en política exterior, pues el nuevo ministro, Edward Grey, que permaneció en el cargo hasta mayo de 1916, aún hombre que literalmente odiaba la guerra -como dijo en varias ocasiones- y que creía en el arbitraje internacional, continuó la política de entente con Francia y la extendió a Rusia en 1907. Y si bien no renunció a la posibilidad de un acercamiento a Alemania -que funcionó en las guerras balcánicas- advirtió, al tenerse conocimiento del plan Schlieffen, que su país no toleraría la violación de la neutralidad belga y apoyó las conversaciones militares con Francia y Bélgica sobre planes de acción conjunta para el caso de una guerra en Europa. Fue la legislación social, asociada a David Lloyd George (1863-1945), ministro de Comercio con 164 Campbell-Bannerman y de Hacienda con Asquith, lo que hizo de la nueva etapa liberal una de las más profundamente reformistas en la historia de Gran Bretaña. El hecho no fue casual. Desde principios de siglo, intelectuales y políticos liberales (L. T. Hobhouse, J. A. Hobson, el propio Asquith, Herbert Samuel, Lloyd George, Churchill cuando se unió al partido) venían hablando de "nuevo liberalismo", identificando política liberal con intervención del Estado, lucha contra la pobreza, igualdad de oportunidades, democracia social y reformas sociales de tipo asistencial. Ya desde su puesto en Comercio, Lloyd George, un abogado galés de origen modesto, carismático y dinámico, dotado de un enorme instinto político y que ganó gran notoriedad por su oposición a la guerra de los boers, había mediado con éxito en huelgas importantes y había conseguido que se aprobase una Ley de Marina Mercante que mejoró sensiblemente las condiciones de trabajo (salarios, alimentación) de los marineros y la seguridad en los barcos, y creado la junta del Puerto de Londres, para regir y regular la muy complicada actividad mercantil y laboral del mismo. Como ministro de Hacienda, Lloyd George, apoyado en todo momento por el primer ministro Asquith y por su compañero de gabinete Churchill -sucesivamente ministro de Comercio (1908-10), Interior (1910-11) y Marina (191115)- preparó dos proyectos decisivos: la Ley de Pensiones para la Vejez, aprobada por el Parlamento en julio de 1908 que estableció una pensión de 5 chelines por semana para todos los mayores de 70 años cuyos ingresos no llegaran a las 32 libras semanales; y el lla mado Presupuesto del Pueblo, que presentó en abril de 1909, y que preveía elevaciones de los impuestos sobre la renta y la herencia, un impuesto especial sobre las grandes fortunas y nuevos impuestos sobre los grandes latifundios para financiar la seguridad social de los mineros y la construcción de nuevas carreteras, y para promover políticas de reforestación, de ayudas a las piscifactorías y de acceso a la propiedad de la tierra. No sólo eso. "El presupuesto del pueblo", que provocó intensos debates parlamentarios -aunque Lloyd George llegó a pensar en una coalición con los conservadores para consensuar la reforma social del país, idea que, aunque no prosperó, no desagradó al líder conservador, Balfour-, llevó a un problema aún mayor. Vetado por la Cámara de los Lores (noviembre de 1909), lo que obligó a Asquith a convocar elecciones (enero de 1910), que el gobierno ganó muy apretadamente 275 diputados por 241 de los conservadores y 32 de los unionistas-, los liberales vincularon la aprobación del Presupuesto (que lograron en abril de 1910) a la reforma de los Lores, es decir, a la derogación del derecho de veto que tenía la Cámara Alta, cámara hereditaria y dominada por la gran aristocracia inglesa. Y en efecto, los liberales convocaron nuevas elecciones - diciembre de 1910- y, aunque volvieron a ganar por escasísimo margen, en agosto de 1911 lograron que se aprobara la Ley del Parlamento que vaciaba de todo poder a la Cámara de los Lores. Más aún, Lloyd George introdujo en mayo de 1911 otra pieza legislativa memorable, la Ley de Seguros Nacionales, que estableció un sistema de seguros de enfermedad y desempleo -éste, único en Europa-, financiado por el Estado, empresarios y trabajadores, que cubría a los trabajadores de 16 a 70 años de edad. Gran Bretaña, por tanto, el país más industrializado y urbanizado de Europa, pero el país todavía regido por la aristocracia más exclusivista del Continente -por lo menos la mitad de los miembros de los gabinetes de Campbell-Bannerman y Asquith pertenecían a la alta aristocracia terrateniente- evolucionaba democráticamente hacia lo que luego se definiría como un Estado del bienestar moderno. Ello no significó el fin de los conflictos. Al contrario, el gobierno Asquith tuvo que afrontar una situación plagada de problemas y dificultades. Pese a las reformas de Lloyd George, "la conflictividad laboral" fue más enconada que nunca, como pusieron de relieve las grandes huelgas de mineros de Gales en 1910 (duró diez meses), de estibadores, marineros y ferroviarios en agosto de 1911, de mineros de todo el país entre febrero y abril de 1912 (por el salario mínimo), y del puerto de Londres en mayo de ese mismo año. "El problema irlandés" rebrotó con especial virulencia. Asquith, dependiente desde las elecciones de enero de 1910 165 del apoyo parlamentario de los nacionalistas irlandeses, volvió a llevar al Parlamento una Ley de Autonomía para Irlanda (abril de 1912) con el resultado que vimos en el capítulo anterior: división irreversible en la propia Irlanda, aparición de grupos paramilitares protestantes en el Ulster y católicos en el Sur, radicalización del independentismo irlandés -que culminó en el levantamiento de Pascua de 1916-, estado de virtual guerra civil en la isla. Finalmente, "el movimiento sufragista", que demandaba el voto para las mujeres, se radicalizó a partir de 1906: medio millón de mujeres asistieron al mitin que en junio de 1908 organizó en Londres la Unión Política y Social de Mujeres, la organización creada en 1903 por Emmeline y Christabel Pankhurst. Luego, las sufragistas endurecieron la lucha. En 1910, organizaron manifestaciones violentas y recurrieron a actos de sabotaje (incendios provocados, atentados contra obras de arte, etcétera); las encarceladas por esos actos, entre ellas, las Pankhursts, recurrieron a la huelga de hambre como forma dramática de confrontación con las autoridades; en 1913, Emily Davidson resultó muerta al arrojarse al paso del caballo del Rey en la carrera del Derby de Epsom. Además, los liberales no capitalizarían las grandes reformas que introdujeron entre 1906 y 1914. Si Lloyd George fue primer ministro desde diciembre de 1916 a octubre de 1922, lo fue con "gobiernos de coalición", formados por la especial situación creada por la guerra mundial. Tras ésta, los liberales fueron desbancados por los laboristas como segundo partido del país y, desde 1922, no volvió a haber en todo el siglo XX gobiernos liberales. Por eso se habló, ya en los años treinta, de la muerte de la Inglaterra liberal. Pero no hubo tal. Lo que hubo fue lo que ya ha quedado dicho: que el liberalismo, convertido en una suerte de principio básico de la cultura política inglesa, impregnó a todos los partidos del país. La naturaleza del laborismo -partido moderado, parlamentario, reformista, pragmáticovendría a ser, precisamente, la mejor evidencia de ello. Decadencia de la Rusia zarista Rusia, el gigantesco Imperio de 22 millones de km2 y unos 132 millones de habitantes en 1900, era el caso opuesto. El asesinato del zar Alejandro II el 1 de marzo de 1881 (13 de marzo, según el calendario occidental), como consecuencia de un atentado con bomba perpetrado por la organización clandestina Narodnaia Volia (Voluntad del Pueblo), expresó de forma trágica el dilema de la política rusa. Parecía no existir más alternativa que la autocracia zarista o la violencia revolucionaria. El atentado fue sobre, todo un error político. Porque Alejandro II, como respuesta a la derrota de su país en la guerra de Crimea (1853-56) y a la insurrección polaca de 1861-62, había impulsado reformas esenciales como la emancipación de los siervos (1861), la autonomía universitaria (1863), la independencia del poder judicial (1864), la eliminación de la censura de prensa (1865) y la concesión de autonomía administrativa a ayuntamientos y asambleas provinciales y de distrito (1864,1870). Alejandro II era, así, la única e hipotética esperanza para una posible evolución de Rusia hacia alguna forma de constitucionalismo limitado. Sólo unas semanas antes de su asesinato, había dado su aprobación al proyecto pseudoconstitucional preparado por el ministro del Interior, conde Loris-Melikov, que preveía la creación de unas Comisiones consultivas a las que el gobierno presentaría sus proyectos económicos, administrativos y legislativos. Como consecuencia, el reinado de Alejandro III (1881-94) y los primeros años del de Nicolás II (1894-1917) supusieron una reafirmación del principio del gobierno autocrático y personal -no hubo, por ejemplo, presidente del Consejo de ministros hasta 1905- y un retorno a los principios del nacionalismo ruso y del tradicionalismo ortodoxo. Ambos zares y sus colaboradores más próximos -el poderosísimo Konstantin Pobedonostsev, procurador general del Santo Sínodo de la Iglesia Ortodoxa desde 1880 a 1905, especie de ministro de la religión; Ignatiev, el conde Dimitrii Tolstoi, Durnovo, Goremykin, V. K. Plehve, ministros del Interior entre 1881 y 1905; Nikolai Bunge y Sergei Witte, ministros de Hacienda entre 1881 y 1903; N. K. Giers, M. N. Muravev, 166 el conde Lamzdorf que estuvieron al frente de Exteriores desde 1881 a 1906- vieron Rusia como un país eslavo y ajeno a las tradiciones sociales y políticas del mundo occidental, cuya forma natural de gobierno era, por ello, la monarquía patriarcal y benevolente en la que el Zar, la nobleza y los campesinos formaban una unidad social armónicamente integrada por el peso de la tradición y las costumbres, los rituales ceremoniosos de la Iglesia ortodoxa y la intensa religiosidad popular (expresada a través de las numerosas fiestas religiosas y sobre todo de la Pascua rusa, del culto de los iconos y de la especial devoción a determinadas Vírgenes). Alejandro III era un hombre disciplinado, modesto, valeroso y simple; Nicolás II, un carácter débil, vacilante, de gran integridad moral -él fue el promotor de la conferencia por la paz que se celebró en La Haya en 1899-, y más amante de la vida doméstica y familiar que de la vida pública y las responsabilidades del Estado. Ambos estuvieron convencidos -y Nicolás II hasta el mismo momento de la caída de la dinastía en 1917- de que el pueblo ruso, objeto de la idealización romántica de eslavófilos, populistas y anarco-cristiano-pacifistas como León Tolstoi, estuvo siempre con ellos. A partir de 1881, los proyectos de Loris-Melikov fueron retirados. La oposición revolucionaria, reducida a pequeños círculos intelectuales y universitarios carentes de apoyo popular, fue prácticamente desmantelada por la policía política, la temida "okhranka" y sólo comenzó a resurgir en la década de 1890. Un episodio como la conspiración para asesinar al Zar en 1887 -que terminó con la ejecución de los implicados, uno de ellos hermano de Lenin- fue un hecho aislado sin trascendencia política. La censura de prensa fue endurecida. En 1884, se derogó la autonomía de las universidades, que quedaron bajo control de inspectores nombrados por el ministro del Interior. En 1889, se crearon los "jefes rurales", designados también por Interior, con funciones policiales, judiciales y administrativas. Significativamente, se quiso reforzar el papel tradicional de la nobleza y se creó para ello un Banco especial para los nobles, se reservaron a éstos los cargos de jefes rurales y se reforzó su presencia en los "zemstvos" o asambleas provinciales (aunque tal vez todo ello fuera inútil: la nobleza mantenía su estilo de vida suntuario pero había perdido gran parte de su poder, incluso en la burocracia del Estado desde las reformas de los años sesenta. Un caso como el que presentó Chejov en El jardín de los cerezos, donde un antiguo siervo, Lopajín, compraba una gran propiedad a unos nobles arruinados y endeudados, no era infrecuente). Paralelamente, desde 1883 se acentuó la política de rusificación, especialmente en Polonia. El Estatuto de 1882 prohibió a los judíos establecerse en zonas rurales -aunque se respetaron los derechos de quienes ya lo estaban (por ejemplo, la familia de Trotsky)- y adquirir propiedades y luego, se limitó drásticamente su acceso a las universidades (1887) y a ciertas profesiones (por ejemplo, a la de abogado, cerrada a los no cristianos desde 1889). El régimen tenía buenas razones para pensar que aquélla era la política adecuada. La reafirmación de la autocracia zarista restableció el orden: la primera década del reinado de Ale jandro III fue particularmente estable y tranquila. Y coincidió, además, con el primer despegue de la economía rusa, impulsada desde arriba por los ministros de Hacienda Bunge (1881-87), Vyshnegradskii (1887-92) y Sergei Witte (1892-1903). Bunge y Vyshnegradskii equilibraron el gasto público y estimularon las inversiones extranjeras, especialmente francesas. Witte (1849-1915), un alto funcionario de origen alemán que había mostrado energía y capacidad excepcionales en la dirección de los ferrocarriles provinciales, reforzó aquella política e hizo de la industrialización y del crecimiento económico -proyectos vistos con recelo y hasta oposición por agraristas, populistas y eslavófilos- la clave de la política zarista y del mantenimiento de Rusia como gran potencia militar y colonial (algo en lo que llevaba razón: con Alejandro III, continuó la ocupación de Asia Central y la colonización del Turkestán, facilitadas por la terminación de los ferrocarriles de Krasnovodsk, en el Caspio, a Samarkanda y de Moscú a Tashkent. La construcción del Transiberiano, 1891-1904, ya bajo Nicolás II, hizo bascular la política exterior rusa hacia Manchuria y China). La industrialización de la cuenca 167 del Donetz, empresa de dimensiones colosales, hizo de Rusia, ya para 1899, la cuarta potencia en producción de hierro y acero; su red de ferrocarriles era a principios de siglo la más extensa de Europa. La producción textil, centrada en torno a Moscú, creció espectacularmente; Bakú se convirtió en el primer centro petrolero del mundo. Crecieron igualmente, y de forma notable, las ciudades y la población urbana y con ellos, los servicios, las profesiones liberales, las Universidades, las escuelas e institutos técnicos y especializados y también, la clase obrera industrial. En 1900, Rusia no era un país moderno, industrial y urbano. Además, la fragilidad de su desarrollo era palmaria, y así se vio, primero, en 1891 cuando la sequía y el hambre azotaron la cuenca del Volga, luego, en 1898-99, cuando de nuevo el hambre se extendió por esa región y en 1900-02, cuando el país resultó afectado por la crisis económica internacional y sacudido por graves revueltas agrarias en Ucrania. Pero existían ya importantes enclaves de modernidad y el ritmo y amplitud de las transformaciones que se habían producido, especialmente desde 1885, eran notables. Precisamente, la modernización del país y la apertura exterior que ello trajo consigo -simbolizada en la alianza con Francia de 1894ponían todavía más de relieve la contradicción existente entre los principios sobre los que descansaba el Imperio ruso y los valores de la civilización liberal occidental. El hambre de 1891 sacudió la conciencia pública; la ineptitud que las autoridades mostraron en aquella ocasión provocó numerosos disturbios y desórdenes. El desarrollo industrial supuso la aparición de la conflictividad laboral que, no obstante las duras medidas de control y represión existentes, aumentó desde 1890: en 1897, tras una amplia huelga textil, el gobierno tuvo que limitar la jornada de trabajo a 10 horas. Reapareció, igualmente, la agitación universitaria, expresión significativa de la conciencia democrática y revolucionaria de los estudiantes (por más que numéricamente no fueran muchos: unos 40.000 hacia 1914). En febrero de 1899, hubo una huelga general que se extendió por las 11 Universidades del país. La paz política de los años ochenta terminó. El hambre de 1891 convenció a algunos moderados y liberales del propio régimen -los más de ellos, miembros electos de los "zemstvos" provinciales- de la necesidad de proceder a reformas políticas y pareció dar la razón, y legitimidad política, a los argumentos y opiniones de la oposición semi-tolerada de constitucionalistas, liberales y occidentalistas (por lo general, pequeños círculos de personalidades vinculadas a la vida intelectual y académica y a las profesiones liberales de las ciudades). La actividad clandestina renació. Algunos intelectuales influidos por el marxismo, como Plekhanov, Struve o Akxelrod, crearon en 1898 el Partido Social Demócrata Ruso, cuya actividad principal se desarrollaría en el exilio pero al que en el interior se afiliaron trabajadores y estudiantes radicales como Martov, Lenin y Trotsky. Intelectuales neopopulistas como Víctor Chernov, que seguían viendo en el campesinado y no en los trabajadores industriales la verdadera clase revolucionaria rusa, crearon a fines de 1901 el Partido Social-Revolucionario que, enlazando con la tradición terrorista y anarquista rusa, recurrió a la violencia como forma de acción política: el ministro de Educación Bogolepov fue asesinado en un atentado en febrero de 1901; los de Interior Sipiagin y Plehve, en 1902 y 1904, respectivamente; el propio tío del Zar, el gobernador-general de Moscú, Gran Duque Sergei Aleksandrovich, en 1905. El estallido revolucionario de 1905 puso de manifiesto la debilidad institucional que existía detrás de aquel aparentemente formidable entramado político -mitad, rituales imponentes; mitad, represión policialque era la autocracia zarista. Fue precedido por el recrudecimiento de la conflictividad social: conflictos agrarios en Ucrania entre 1900 y 1904, huelgas y disturbios obreros en toda Rusia en 1902, huelga general en Bakú en julio de 1903, desórdenes de carácter antisemita (como el "pogrom" de Kishinev), nuevas huelgas en 1903 y 1904. Pero fue precipitado por las derrotas que el Ejército ruso sufrió en la guerra con Japón. La guerra comenzó el 8 de febrero de 1904, tras un ataque por sorpresa, sin previa declaración de guerra, de la marina japonesa contra barcos rusos estacionados en el puerto chino de Port Arthur, en la Península de Liao168 tung. La causa de la guerra fueron las diferencias entre Rusia y Japón sobre sus respectivas áreas de influencia en Manchuria y Corea, cuestión que venía siendo objeto de negociación entre ambos países desde 1903. Lograda la superioridad naval, los japoneses desembarcaron miles de soldados en Corea. El 1 de mayo, infligieron una durísima derrota al Ejército ruso en la batalla del Yalu, río fronterizo entre China y Corea, primera vez que un ejército asiático derrotaba a un ejército europeo. Luego, penetraron en Manchuria y, después de dos batallas no definitivas en el otoño, lograron, ya en febrero-marzo de 1905 una nueva victoria en la batalla de Mukden. Finalmente, el 28 de mayo, la marina japonesa mandada por el almirante Togo destruyó prácticamente en su totalidad la flota rusa. La mediación de Estados Unidos (10 de agosto) logró que se firmara la paz (5 de septiembre): Rusia cedió parte de las islas Sajalin, reconoció los derechos de Japón sobre Corea y hubo de pagar fuertes indemnizaciones de guerra y conceder derechos de pesca en Siberia a su enemigo. El desprestigio que ello supuso y las cuantiosas bajas sufridas -60.000, por ejemplo, en la batalla de Mukden- agudizaron el descontento popular en Rusia. En noviembre de 1904, se celebró en San Petersburgo un Congreso de diputados de los Zemstvos -gracias a la tímida liberalización favorecida por el ministro del Interior Mirskii-, que planteó la necesidad de convocar elecciones a un Parlamento ante el estrepitoso fracaso de la política oficial. En noviembre y diciembre la Unión de Liberación, un grupo liberal creado por iniciativa de Pietr Struve y Paul Miliukov, organizó una amplia campaña nacional con la misma exigencia. El domingo 9 de enero de 1905 (22 según el calendario occidental), tropas del Ejército dispararon en San Petersburgo contra una manifestación pacífica -portaban cruces e imágenes religiosas- de unas 200.000 personas que, dirigida por un agente de la policía implicado en la creación de sindicatos policiaco-empresariales, el padre Gapón, se dirigía hacia el Palacio de Invierno del Zar para presentar una serie de peticiones políticas y laborales como la convocatoria de una Asamblea constituyente, mejoras salariales, jornada de 8 horas y libertad sindical. Un centenar de personas resultaron muertas. El "domingo sangriento" provocó una oleada de huelgas y manifestaciones por todo el país: a fines de enero, había más de medio millón de personas en huelga (y a lo largo del año se registraron 13.995 huelgas en cifras oficiales, cuando con anterioridad no solía llegarse a los 1.000 conflictos anuales). El 18 de marzo, el gobierno cerró las Universidades. En junio, tras conocerse la destrucción de la flota, se produjeron gravísimos desórdenes en Odessa: la tripulación del acorazado Potemkin se sublevó y bombardeó distintos puertos del mar Negro antes de buscar refugio en Rumanía. En septiembre y octubre, rebrotó la actividad huelguística. La capital, donde el 13 de octubre los huelguistas constituyeron un Comité central o soviet (consejo) al que en noviembre se incorporaría desde el exilio Trotsky, quedó literalmente paralizada con casi 700.000 personas en huelga. La presión de los acontecimientos -desastre militar, reacción liberal, malestar popular- forzó a Nicolás II a realizar los cambios políticos que al menos una parte de la población demandaba. En febrero, el nuevo ministro del Interior Bulygin había ofrecido la convocatoria de una "Duma" o Parlamento de carácter consultivo y de elección indirecta. Pero viendo que aquella iniciativa sólo había servido para estimular la actividad de liberales y constitucionalistas - que en mayo habían formado una Unión de Uniones dirigida por el historiador Miliukov- y ante la extensión de las huelgas, Nicolás II, asesorado por Witte, optó por hacer amplias concesiones políticas. El 17 de octubre, publicó un breve pero explícito Manifiesto -redactado por un colaborador de Witte- que prometía la concesión de todas las libertades civiles fundamentales y la inmediata convocatoria electoral a una "Duma" o Parlamento de Estado. El Manifiesto fue recibido con grandes manifestaciones de entusiasmo y apoyo al Zar en todo el país. Se legalizaron los partidos políticos. En octubre, se creó el partido constitucional-demócrata, bajo el liderazgo de Miliukov; en noviembre, el partido "octubrista" (liberal-conservador), dirigido por Aleksander Guchkov. Paralelamente, cesaron las huelgas. El llamamiento que a principios de di169 ciembre hizo el Soviet de San Petersburgo -cada vez más aislado, y diezmado por la represión policial- a una nueva huelga general fracasó: el intento insurreccional que, como consecuencia, se produjo en Moscú el 8 de diciembre fue aplastado por la fuerza. Luego, en los primeros meses de 1906, el Ejército, la policía y los gobernadores civiles terminaron de restaurar el orden: unas 4.000 personas fueron ejecutadas y varios miles, entre ellos Trotsky, fueron o deportados o condenados a prisión (Lenin, que regresó a Rusia tarde, en noviembre de 1905 y que se había limitado a tareas de reorganización de su partido y de divulgación ideológica, se refugió semiclandestinamente en Finlandia y en agosto de 1906, volvió a exiliarse). Pero controlada la revolución, rebrotó el terrorismo. Los social-revolucionarios desencadenaron una violentísima campaña de atentados a lo largo de 1906: sólo en los ocho primeros meses del año, murieron como consecuencia 288 personas, en su mayoría policías y gendarmes. Witte, que actuó como Primer Ministro -otra gran novedad política- hasta el 16 de abril de 1906, había planteado a Nicolás II el dilema al que se enfrentaba la política rusa: o la dictadura militar -que el Zar contempló en los días anteriores al Manifiesto de Octubre- o la apertura hacia fórmulas constitucionales. Optó por la segunda resolución. En la última semana de abril, se celebraron las elecciones a la Duma (bajo una complicadísima ley electoral que, en síntesis, favorecía a propietarios rurales y clases medias acomodadas): los constitucional-demócratas lograron 179 de los 478 escaños; un nuevo partido socialista agrario o laborista, 111; el centro (octubristas) y la derecha, 50. El día 26 (o 6 de mayo) se publicaron las Nuevas Leyes Fundamentales, una especie de pseudoconstitución conservadora, que reservaba amplísimos poderes a la Corona, que seguía afirmando que el "poder autocrático supremo" correspondía al "Emperador de todas las Rusias", pero que sancionaba el sistema parlamentario -sobre la base de dos cámaras-, si bien negaba a la Duma poder legislativo y sólo le reconocía capacidad de interpelación al gobierno y para aprobar el presupuesto y vetar iniciativas gubernamentales. Se trató, pues, en el mejor de los casos, de una ambigua apertura. Pero entre 1906 y 1914, Rusia tuvo al menos su primera experiencia de carácter parlamentario y constitucional. Esto no fue ciertamente un hecho desdeñable. Por más que desde junio de 1906, con la llegada al poder de Stolypin se produjera, como enseguida veremos, un evidente giro a la derecha, por más que el Zar siempre se mostrara incómodo incluso con aquel ensayo de constitucionalismo limitado, las reformas de 1905 parecían, en 1914, irreversibles. Además, las Dumas -hubo cuatro elegidas en abril de 1906, febrero y noviembre de 1907 y noviembre de 1912- desempeñaron un papel mayor del previsto en las Leyes Fundamentales. Las dos primeras Dumas estuvieron dominadas por la izquierda. Ya acabamos de ver la composición de la primera, dominada por los constitucional-demócratas (o "cadetes") y los laboristas (o "trudoviki"). En la segunda -la anterior fue disuelta al cabo de dos meses a la vista de la política de confrontación sistemática seguida por los diputados de la oposición- se compuso de 98 cadetes, 104 laboristas, 65 social-demócratas (de ellos, 18 bolcheviques) y 37 social-revolucionarios; el centro y la derecha sumaban 104 diputados. Precisamente, fue para reconducir hacia posiciones más conservadoras un proceso político que parecía incontrolable por lo que Nicolás II encargaría a finales de junio de 1906 la jefatura del Gobierno a Peter Stolypin (1862-1911), un miembro de la pequeña nobleza terrateniente tradicionalmente vinculada a la burocracia y un hombre fuerte, frío, enérgico y autoritario, culto y buen conocedor de los temas agrarios, como había demostrado como gobernador en varias provincias y como ministro del Interior en los meses de abril-junio de 1906. Y en efecto, Stolypin puso en marcha una política a la vez autoritaria y reformista como vía hacia el desarrollo económico y la modernización gradual y controlada de Rusia. En la práctica, ello se tradujo, primero, en un endurecimiento considerable de la represión judicial y policial: 16.440 personas fueron juzgadas por crímenes políticos en 1908-09, y de ellas 3.682 fueron condenadas a muerte (aunque también, unas 4.500 personas fueron víctimas del terrorismo 170 de la extrema izquierda en los años 1906-07); y segundo, en una revisión conservadora y restrictiva de la ley electoral, materializada en la ley de 3 de junio de 1907, para muchos un verdadero golpe de Estado. En la nueva Duma, elegida en noviembre de ese año, los octubristas (liberal-conservadores) lograron 154 escaños; la derecha, que en 1910 se uniría en la Unión Nacional Rusa, 97; la oposición, 86 (54 cadetes, 13 laboristas, 19 social-demócratas). Restablecido el orden público y garantizada la mayoría de la derecha tradicional y conservadora en la nueva Duma, Stolypin, que al llegar al gobierno había dicho que el retorno del absolutismo era imposible, inició resueltamente el plan de reformas que se había impuesto: establecimiento de un sistema moderno de gobierno por consejo de ministros, reforma en profundidad de la educación primaria y secundaria, creación de un sistema de seguros de en fermedad para los trabajadores, mejoras en el Ejército y la Marina (lo que haría que Rusia, pese a la derrota ante Japón en 1905, tuviera en 1914 uno de los más grandes ejércitos de Europa), extensión del ya gigantesco sistema ferroviario y sobre todo, la reforma agraria. Esta última, anunciada en noviembre de 1906, era la gran apuesta de Stolypin y la iniciativa más importante que se tomaba en el país desde las reformas de Alejandro II a mediados del siglo XIX. Stolypin sabía que los problemas de la agricultura -excedentes de población rural, carencia de capitales e inversión, gigantesca extensión de las tierras comunales explotadas a través de parcelas individuales dispersas de bajísima o nula productividad y técnicas de trabajo primitivas- eran el gran problema de Rusia. Su reforma -venta de tierras comunales, abolición de las tasas de redención que los campesinos debían pagar por abandonar la comuna y de los impuestos de capitación sobre éstas, creación de bancos de crédito rural- aspiraba a introducir la economía de mercado en el sector, desarrollar una especie de capitalismo rural sobre la base de propietarios medios y crear, así, un nuevo campo ruso competitivo, moderno y volcado a la exportación. Los resultados no fueron escasos. Entre 1907 y 1915, unos 2,4 millones de campesinos adquirieron derechos de propiedad sobre sus tierras; en 1915, había en torno a 6 millones de propiedades de tipo medio en manos privadas; la tierra arable aumentó en un 10 por 100; entre 1905 y 1914, las propiedades de la nobleza disminuyeron en un 12,6 por 100 (por lo que más del 50 por 100 del total de la tierra arable del país pertenecía, en 1914, a los campesinos). Pero no se logró la gran transformación ambicionada. En 1914, todavía un 80 por 100 de la tierra se explotaba en diminutas parcelas dispersas y por sistemas de rotación anticuadísimos y sin animales de carga. La reforma de Stolypin habría necesitado, según él, unos veinte años para ser efectiva. La Guerra Mundial y luego, la revolución de octubre de 1917 la interrumpieron. Pero la reforma era una indicación de las inmensas posibilidades modernizadoras que se abrían ante el país. El progreso que Rusia había experimentado durante el reinado de Nicolás II y sobre todo, entre 1905 y 1914, era impresionante. En veinte años, la población había crecido en un 40 por 100. La producción de grano (centeno, trigo, cebada) pasó de unos 36 millones de toneladas en 1895 a unos 74 millones en 1913-14. Las reservas de oro del Estado, de 648 millones de rublos (1894), a 1.604 millones (1914); los depósitos en los bancos de ahorro, de 300 millones a 2 billones, en las mismas fechas. La producción de carbón y acero se cuadruplicó y la de petróleo aumentó en un 60 por 100 en el mismo tiempo (ya quedó dicho que la producción industrial creció entre 1880 y 1913 a una tasa anual del 5,72 por 100). Maurice Baring, el escritor inglés que vivió años en Rusia, escribió en 1914 que "quizás, nunca ha habido un periodo en que Rusia fuese materialmente más próspera que ahora, o en que la gran mayoría del pueblo pareciese tener menos razones para el descontento". El resurgimiento cultural de Rusia parecía ratificarlo así. La contribución de sus escritores y artistas -Chejov, Gorky, Bely, Blok, Kandinsky, Chagall, Malevich, Scriabin, Stravinsky, Mandelstham, Akhmatova, Fokine, el coreógrafo de los ballets de Diaghilev, Nijinsky, la figura de éstos, Stanislavsky, el director del Teatro del Arte de Moscú- a las vanguardias antes de 1914 fue decisiva. El hombre que sus171 tituyó a Stolypin -asesinado el 1 de septiembre de 1911 en la ópera de Kiev- al frente del gobierno, W. N. Kokovtsov, pensaba en 1913 que Rusia sólo necesitaba buen gobierno y una economía saludable (exiliado tras la revolución de 1917, siempre dijo que, sin la guerra mundial, Rusia habría prosperado espectacularmente). Naturalmente, existían numerosas razones para el descontento e incluso, en los años 1910-14, huelgas y conflictos resurgieron a pesar de la extraordinaria prosperidad de toda la economía rusa. De 466 huelgas y 105.100 huelguistas en 1911, se pasó a 3.574 huelgas y 1.337.458 huelguistas en 1914. 270 huelguistas murieron el 4 de abril de 1912 en choques con el ejército, durante una huelga en las minas de oro de Lena. Pero el Zar parecía ser extraordinariamente popular, como demostraron los fastos celebrados en 1913 con motivo del 300 aniversario de la entronización de la dinastía Romanov. La oposición revolucionaria estaba muy dividida, infiltrada por la policía incluido el propio partido bolchevique- y no era capaz de capitalizar políticamente lo que pudiera haber de descontento popular. En las elecciones a la cuarta Duma -noviembre de 1912, la derecha volvió a avanzar (185 diputados, más 98 octubristas, por 58 cadetes, 10 laboristas, entre ellos, Kerensky, y 14 social-demócratas). Probablemente, Rusia no era tan próspera y estable como pensaban Baring y Kokovtsov. Tal vez la idea que el escritor Andrei Bely expuso en su novela Petersburgo (1913), de que las dos Rusias, la imperial y burocrática, y la revolucionaria, intelectual y visionaria, estaban condenadas, fuera más certera. Pero en todo caso, el espectro de la revolución, que había surgido tan amenazante en 1905, parecía en 1914 haberse desvanecido. Negros presagios Tal vez fuera así en toda Europa. En 1911, el historiador de Oxford H. A. L. Fisher escribió un libro, La tradición republicana en Europa, en que consideraba que el republicanismo como sistema de gobierno había muerto, ya que, en su opinión, la monarquía liberal y constitucional moderna había hecho suyos sus ideales. El caso de Portugal, donde el 5 de octubre de 1910 se proclamó la República, lejos de contradecir la tesis de Fisher, venía a confirmarla. Porque la caída de la Monarquía portuguesa, ya muy desacreditada tras "la crisis del ultimátum" de enero de 1890, cuando Gran Bretaña obligó a Portugal a abandonar los territorios del Zambesi en África, se debió fundamentalmente a dos razones: primero, a que la Monarquía quedó gravemente en entredicho cuando Manuel II se identificó abiertamente con la dictadura de Joao Franco (mayo de 1906-febrero de 1908), una dictadura regeneracionista y modernizadora que, sin embargo, destruyó el sistema de partidos históricos sobre el que la Monarquía se había apoyado desde mediados del siglo XIX; y segundo, a que en los 32 meses que mediaron entre el asesinato del rey y caída de Franco (febrero de 1908) y la proclamación de la República, los políticos monárquicos se mostraron incapaces de efectuar la política de reformas que pudiera haber devuelto el prestigio a la Monarquía. En 1910, ésta era una Monarquía agotada y nadie -Ejército, Iglesia, clases acomodadas- se movilizó u organizó para defenderla. Europa, por tanto, parecía instalada en sistemas monárquicos, parlamentarios y constitucionales (o estaba en vías de hacerlo). Otra cosa era, como hemos visto, que o nacionalismo o socialismo o ambos estuviesen ya reemplazando al liberalismo como gran emoción colectiva. O que, como parecía sugerir lo que estaba ocurriendo en Gran Bretaña, paradigma de la civilización moderna, el desarrollo y la industrialización pareciesen requerir formas de gobierno, instituciones y sistemas políticos mucho más democráticos que los vigentes. Y en efecto, pese al optimismo de Fisher, algo estaba cambiando en Europa. "Hacia 1898 -escribió el ensayista francés Julien Benda en La jeunesse d'un clerc, 1936- estábamos sinceramente convencidos de que la era de las guerras había concluido". En 1911-14, eso ya no era así. El pintor expresionista alemán Ludwig Meidner (1884-1966) pintó en aquellos años doce cuadros premonitorios, verdaderos "paisajes apocalípticos" -por usar el título de 172 uno de ellos-, en los que pintaba la destrucción de ciudades y vidas en el fragor de una guerra devastadora. Cuando en 1912 se hundió el transatlántico británico Titanic, otro pintor alemán, Max Beckmann (1884-1950), pintó un cuadro, El hundimiento del Titanic, en el que mostraba a los náufragos luchando desesperadamente en un mar embravecido, como una metáfora del destino que parecía aguardar a la civilización europea, con acierto simbolizada en aquel barco extraordinario. 173 k) AMÉRICA: PROBLEMAS Y DESARROLLO Tras lograr la emancipación, las jóvenes repúblicas iberoamericanas aun habrán de afrontar un proceso de construcción nacional que pasa por definir nuevas estructuras económicas y políticas. La base de sus economías la hallarán en las exportaciones, principalmente de productos agrarios, si bien las necesidades de financiación será una fuente de conflicto en el futuro al subordinar las diferentes soberanías nacionales al poder de Gran Bretaña y Estados Unidos, principalmente. Por otro lado, el proceso de construcción política, tras la larga etapa administrativa colonial, será largo y costoso. Los grupos oligárquicos pugnarán por mantener su situación de privilegio económico y político, si bien, fruto del desarrollo urbano e industrial, nuevos grupos reivindicarán su derecho a participar en el juego de poder. Grupos urbanos y sindicatos intentarán hacer valer sus derechos frente a las oligarquías tradicionales. Las guerras de independencia dejan fronteras tenuemente trazadas entre países aun en busca de definición e identidad. Los conflictos territoriales serán una cuestión habitual a finales del siglo XIX y principios del XX. Por su parte, Estados Unidos experimenta un desarrollo sin precedentes y con una rapidez inusitada. En unas pocas décadas, su potencial industrial le permite ponerse a la cabeza del mundo como la nación más desarrollada. Sin embargo, graves desigualdades internas minan la solidez del sistema, si bien generan respuestas de carácter progresista -sufragio universal, prensa libre, etc- que más tarde serán adoptadas en otras naciones Las economías iberoamericanas Las economías iberoamericanas, tras el proceso emancipador, se encuentran con un grave déficit en varios sectores. La industrialización apenas es incipiente; no existen infraestructuras capaces de crear un mercado interno cohesionado ni suficiente; hay escasez de capitales; etc. En consecuencia, dos son los sectores que tendrán una mayor importancia en la economía de los diversos países: la agricultura y ganadería, especialmente el café, y las exportaciones mineras. Sin embargo, la necesidad de financiación obliga a recurrir a agentes externos, principalmente Gran Bretaña y Estados Unidos, que, si bien aportan los capitales necesarios para el despegue económico, iniciarán el problema de la deuda exterior, que lastrará las economías iberoamericanas en el futuro Desarrollo del sector exportador En torno a 1880 la consolidación de las economías primario exportadoras ya era una realidad en la práctica totalidad de los países de América Latina y como resultado dé la misma se había producido una importante aceleración del crecimiento económico. La demanda de nuevos productos como consecuencia de los avances en la industrialización y la incorporación al mercado internacional de nuevas regiones productoras de materias primas se vio favorecida por las innovaciones tecnológicas en el mundo del transporte y las comunicaciones, la adecuación de los métodos del comercio exterior a esta nueva situación y la expansión de las finanzas internacionales. Pero en este proceso también es necesario contemplar las transformaciones que se estaban produciendo en los propios países latinoamericanos, como la expansión de la frontera agrícola, la construcción de infraestructuras (particularmente puertos y ferrocarriles), el crecimiento demográfico y la inmigración y el surgimiento de nuevos grupos urbanos. Sin embargo, el crecimiento económico latinoamericano no afectó de un modo homogéneo a todos los países ni a todas las regiones, ya que, como suele ocurrir, éste se produjo a costa de importantes desequilibrios que facilitaron el desarrollo de algunas regiones y condenaron a otras al olvido, al atraso y al subdesarrollo. Esta situación ha llevado a numerosos autores a hablar de la existencia de economías duales, donde coexistían una parte moderna y dinámica, vinculada al mercado internacional con otra parte antigua y atrasada, 174 orientada al autoconsumo y que era explotada por la anterior. De alguna manera se reproducía en el plano interno la interpretación dependentista que distingue entre países centrales y periféricos. En este esquema son los primeros quienes explotan a los segundos en función de una determinada división internacional del trabajo, que en el caso de las economías duales se referiría a una división nacional del trabajo. Para que la teoría de la dependencia funcione es necesario agregar que la incorporación de los países periféricos (los latinoamericanos en nuestro caso) a una determinada especialización productiva se debe más a imposiciones provenientes de los países centrales que a elecciones racionales, en función de la rentabilidad de las inversiones, realizadas por las distintas oligarquías nacionales. En este esquema, dichas oligarquías serían meras comparsas del imperialismo, que teniendo en cuenta únicamente sus intereses se plegaron a sus dictados. De este modo, se habla de las oligarquías "cipayas" o "vendepatrias". La teoría de la dependencia, y otras explicaciones similares como la estructuralista, han introducido el factor externo, el "imperialismo", como el principal argumento interpretativo de cuanto pasa y ha pasado en la historia latinoamericana. Sin negar la importancia ni la magnitud de las inversiones extranjeras en el continente, ni los estrechos vínculos existentes entre los países del área y Gran Bretaña y los Estados Unidos, fundamentalmente, ni siquiera las fuertes presiones políticas realizadas por los gobiernos de estos dos últimos países sobre los gobiernos latinoamericanos, intentaremos profundizar en aquellas explicaciones vinculadas más estrechamente con los procesos internos y con el manejo de los gobiernos y los particulares de las relaciones internacionales. También se ha señalado que los ingresos del sector exportador no sólo beneficiaron al capital extranjero sino también a las oligarquías nacionales. Estas habrían hecho, según la misma interpretación, un uso totalmente improductivo de los mismos, consumiéndolos en gastos suntuarios (construcción de palacetes, viajes a Europa, fiestas, etc.), sin reinvertirlos en la industria u otras actividades productivas y sin preocuparse por el desarrollo de sus propios países ni por el estado de los sectores menos favorecidos. Sin embargo, una serie de investigaciones recientes demuestra que la actividad exportadora tuvo un signo positivo para el conjunto de la economía y fue el principal motor del crecimiento. Los encadenamientos que podía promover la exportación servían de estímulo a otras actividades productivas, al igual que ocurría con el abastecimiento de algunas regiones dedicadas a la exportación. Por otra parte, y dado que los impuestos aduaneros representaban la principal fuente de ingresos fiscales, se observa que tanto las obras de infraestructuras, como la mayor parte de los gastos en educación, sanidad y en acondicionamiento urbano fueron posibles por la apertura económica y el endeudamiento externo que se produjo gracias a la expansión exportadora Consolidación de las economías exportadoras El crecimiento y la diversificación de la demanda de materias primas, insumos y alimentos en los mercados de las naciones más industrializadas y el descenso que habían sufrido los precios relativos de algunas manufacturas, como consecuencia de los avances tecnológicos y la creciente mecanización, aumentó la importancia del comercio internacional desde mediados del siglo XIX. De modo que América Latina incrementó las exportaciones de sus materias primas y productos alimenticios y también las importaciones de manufacturas, insumos y bienes de capital. Hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial vemos como en el mercado mundial las exportaciones de manufacturas crecieron mucho más rápido que las exportaciones de materias primas (un 4,5 por ciento anual frente a un 3 por ciento), en un movimiento inverso al ocurrido en la segunda mitad del siglo XIX. Al contrario de lo que se suele argumentar, el aumento en las importaciones latinoamericanas de manufacturas estaría indicando la vitalidad de sus economías, ya que el volumen de las importaciones era una variable directamente dependiente de las exportaciones y del tamaño del mercado interior. La enorme di175 versidad de los productos primarios exportados por los países latinoamericanos llevó a Carlos Díaz Alejandro a hablar de la "lotería de mercancías", ya que el comportamiento de las mismas en los mercados internacionales era sumamente heterogéneo. Por ello, es imposible hacer generalizaciones sobre la evolución de sus precios o sobre las tendencias de su co mercialización. Sin embargo, en líneas generales se puede afirmar que las economías exportadoras crecieron a un buen ritmo hasta comienzos del siglo XX, e inclusive hasta la Primera Guerra Mundial. Las crisis internacionales, como las de 1873 o la de 1890, afectaron seriamente las balanzas de pagos de los países latinoamericanos, pero tras una breve caída, el crecimiento solía continuar. Así, por ejemplo, entre 1872 y 1878 las exportaciones latinoamericanas a Gran Bretaña descendieron un 37 por ciento, el mismo porcentaje en que se contrajeron las importaciones entre 1872 y 1876. El estallido de la Primera Guerra y los ataques alemanes contra el tráfico marítimo en el Atlántico también afectaron a algunas exportaciones latinoamericanas. En Argentina, entre 1914 y 1918, las recaudaciones aduaneras se redujeron en un 30 por ciento. No ocurrió lo mismo con las exportaciones dirigidas al mercado norteamericano, sobre todo con aquellas que utilizaban la ruta del Océano Pacífico. Tras la recuperación de los años 20 se produjo la Gran Depresión, en 1929, que supondría importantes transformaciones para las economías latinoamericanas. Si en el siglo XIX la evolución de los términos de intercambio fue favorable para las materias primas, a lo largo del siglo XX el signo comenzó a cambiar, ante el deterioro más acelerado de los precios relativos de algunas materias primas y el encarecimiento de ciertas manufacturas, especialmente bienes de equipo. La mayor demanda de bienes de capital de unas economías en franco crecimiento también influyó en los movimientos relativos de los precios. El ascenso de los Estados Unidos como primera potencia mundial, que necesitaba en un grado menor que Europa a los mercados internacionales como el lugar más idóneo para colocar sus excedentes, y el hecho de que su producción primaria compitiera directamente con algunos productos latinoamericanos (carne, cereales, minerales, etc.) provocó un ascenso del proteccionismo, que sin em bargo no alcanzó en esta época las elevadas cotas a las que llegaría después de la crisis de 1929. Los productos exportados por las economías latinoamericanas se pueden agrupar en tres grupos bien diferenciados: 1) productos agrícolas y ganaderos de clima templado, como los cereales (maíz, trigo), la carne ovina y vacuna, lanas y otros derivados del ganado; 2) productos agrícolas tropicales, producidos generalmente en régimen de plantación, aunque no de forma exclusiva; entre los más importantes se podrían citar el café, el azúcar, el algodón, el tabaco, el cacao, los plátanos, el caucho y el henequén y 3) metales y minerales, como la plata, el oro y las esmeraldas (en menor medida), el cobre, el estaño, el salitre o el petróleo. La opción por la explotación de un determinado producto se realizaba en función de las ventajas comparativas (tipo y fertilidad del suelo, clima, disponibilidad de mano de obra, yacimientos minerales, proximidad de los centros productores a los puertos exportadores, etc.) existentes en cada país. Es frecuente hablar de una especialización monoexportadora de las economías latinoamericanas, como ocurrió en Brasil con el café o en Cuba con el azúcar, pero en ciertos casos vemos a algunos países exportar productos de dos o tres de los grupos indicados, en proporciones variables, como ocurrió con México, Colombia o Perú Ganadería y agricultura templadas La producción agrícola y ganadera de clima templado conoció una rápida expansión desde mediados del siglo XIX. El epicentro de la misma estuvo en la pampa argentina, pero también se extendió a otras regiones de ese país, al Uruguay, al sur de Brasil y al centro de Chile. Las exportaciones argentinas y uruguayas de lana, cueros, carne y cereales (trigo, maíz, centeno, cebada, etc.) crecieron espectacularmente y gracias a su alta competitividad se orientaron hacia numerosos mercados europeos. Las nuevas características de la producción 176 llevaron a las estructuras agrícolas más arcaicas a dejar paso a explotaciones capitalistas orientadas claramente al mercado. La lucha por conquistar los mercados internacionales fue bastante dura, ya que la producción latinoamericana debió competir con la de los Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, los llamados países nuevos o de reciente colonización y que compartían algunas ventajas comparativas con Argentina y Uruguay. La producción cerealera en Argentina comenzó a expandirse lentamente a partir de 1860, en detrimento de la ganadería lanar, que sería reemplazada por la explotación de la ganadería vacuna. La ampliación de la zona de cultivo gracias a la conquista y roturación de tierras nuevas fue lo que permitió ampliar el horizonte cerealero, aunque el gran motor que aceleró sus cultivos y permitió mayores y crecientes exportaciones fue el ferrocarril, que acercó las zonas productoras a los puertos exportadores. También fue importante la pacificación de las tierras de frontera, mediante la casi total eliminación del peligro indígena, todavía presente en algunas zonas de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y el sur de Córdoba en los años centrales de la segunda mitad del siglo. La fuerte inmigración que llegó a las provincias argentinas solucionó bastante eficazmente la falta crónica de mano de obra de la región pampeana y fue otro factor que facilitó la expansión del cultivo de cereal, especialmente de trigo y maíz. Todos estos hechos hicieron posible que entre 1895 y 1914 se agregaran al cultivo casi 22 millones de hectáreas, de las que cerca de 20 correspondían a la región pampeana. En muy poco tiempo, el comercio de granos y harinas sería monopolizado por un número limitado de empresas exportadoras, algunas pertenecientes a sociedades europeas y norteamericanas y otras de capital argentino, como Bunge y Born. La producción y exportación cárnica aumentaron gracias a las innovaciones tecnológicas en materia de congelado y enfriado de la carne y también a las mejoras operadas en las técnicas de navegación y transporte. Los frigoríficos fueron dominados por firmas inglesas en la segunda mitad del siglo XIX, aunque había algunos que estaban en manos de capitales nacionales. Pero a partir de 1905 unos y otros tuvieron que ir dejando un lugar cada vez más destacado en el mercado a los frigoríficos estadounidenses, especialmente a los asentados en Chicago, que pasaban por una fase de ampliación de sus negocios internacionales. La provincia de Buenos Aires se había convertido en el principal centro productor de carne vacuna, y al comenzar la Primera Guerra Mundial también había desplazado a la provincia de Santa Fe del primer puesto en la producción de cereales del país. La fertilidad de sus tierras, la menor distancia a los puertos exportadores, la fuerte inmigración y la llegada de capitales extranjeros habían operado el milagro. En los quince años que van de 1875 a 1891 la cabaña bovina duplicó sus existencias y pasó de 12,5 millones de cabezas a 24 millones. Las condiciones en las que se desarrollaba la cría y producción de ganado mejoraron notablemente a partir del último cuarto del siglo XIX, gracias a la introducción de reproductores de raza, fundamentalmente de origen británico (los "shorthorn" provenientes del norte de Inglaterra y los "aberdeen agnus", de Escocia), la mejor selección de las especies, mayores cuidados fitosanitarios y el alambrado de los campos. En la provincia de Buenos Aires se difundió el arrendamiento de tierras, que permitía a los grandes terratenientes la rotación de cultivos. Los arrendatarios se dedicaban a cultivar cereales durante la vigencia de sus contratos, que tenían una duración máxima de cinco años, pero antes de devolver las tierras al propietario y poder cambiar de explotación estaban obligados a sembrar el campo de plantas forrajeras. De este modo se facilitaba la cría de vacunos por los grandes propietarios, dando lugar a una producción agrícola-ganadera sólidamente integrada y muy rentable para todas las partes contratantes: terratenientes y arrendatarios. El mercado británico se había convertido en el principal centro consumidor de las exportaciones argentinas de carnes congeladas y enfriadas. La mejora en las técnicas de enfriado y el desarrollo de los buques frigoríficos posibilitaron un sensible aumento en las exportaciones de chilled (carne enfriada), que se había convertido en la gran favorita de los consumidores bri177 tánicos, tanto por su precio, muy competitivo en relación con la carne fresca británica, como por su gran calidad. Esta variedad de carne es mucho más sabrosa que la congelada y mantiene en mayor grado sus cualidades nutritivas. La expansión de las exportaciones de productos agropecuarios requería de fuertes inversiones en obras públicas, realizadas por el Estado gracias a su endeudamiento interno y externo y también de algunas obras de infraestructura a cargo de inversionistas nacionales y extranjeros. Las obras públicas permitieron contar con la infraestructura suficiente para expandir el volumen de la actividad económica. De este modo se amplió considerablemente la red ferroviaria argentina (que pasó de contar con 2.500 kilómetros en 1880 a 33.000 kilómetros en 1914) y también se construyeron los puertos de Buenos Aires, La Plata-Ensenada y el de Rosario, que estaban conectados a las red ferroviaria y resultaban capitales para las exportaciones La expansión del café El café fue el producto de la agricultura tropical que conoció una de las más rápidas y notables expansiones, a tal punto que el consumo mundial aumentó durante el siglo XIX a un ritmo superior al crecimiento de la renta de los países desarrollados. El mercado más importante fue el norteamericano, que en la década de 1880 absorbía el 40 por ciento de la demanda mundial. En Europa, los mercados más destacados fueron Francia y Alemania. El dinamismo de la demanda exigió una rápida respuesta de los posibles productores. La expansión de sus cultivos transformó el paisaje de las regiones intertropicales de media altura, tanto en Brasil (Sáo Paulo), como en algunas zonas de Colombia, Venezuela, México y América Central y desplazó a los productores tradicionales, establecidos en las Antillas, que vieron peligrar las posiciones adquiridas en el pasado. Desde la década de 1810, Brasil había tenido un gran desarrollo cafetero y entre 1821/25 y 1851/55 las exportaciones de café pasaron de 208 sacos anuales a 2.514 miles de sacos, con un ritmo de crecimiento de casi el 9 por ciento. En 1898, las exportaciones brasileñas llegaron a casi 25 millones de libras esterlinas (prácticamente el mismo nivel que las argentinas) y a principios del siglo XX Brasil controlaba más del 70 por ciento del comercio mundial del café. Gracias a ello, los terratenientes brasileños, especialmente los paulistas, se situaron en una posición de mayor fuerza que la de sus restantes colegas hispanoamericanos y estuvieron en condiciones de defenderse mejor de las oscilaciones de los precios en el mercado internacional y de las presiones de los grandes comerciantes. En 1906, los productores brasileños decidieron almacenar los excedentes disponibles para enfrentar una seria crisis de sobreproducción. Las existencias se venderían de forma gradual, a fin de evitar la caída en picada de los precios. Del sistema no sólo se beneficiaron los productores, sino también los bancos que los habían financiado. La costumbre de retener las cosechas del café en épocas de sobreproducción y precios bajos se extendería en el futuro, pese a sus costos elevados. Este mecanismo sólo fue posible por el auxilio financiero del Estado y el gobierno central y el del estado de Sáo Paulo se alternaron en subsidiar a los exportadores del café. En 1930, en medio de la Gran Depresión y de la pavorosa contracción del comercio internacional, el sistema se desplomó definitivamente. Hay que tener en cuenta que en esas fechas las reservas de café que no encontraban salida en el mercado se habían ido acumulando de forma considerable desde 1924. En medio de la crisis, buena parte del café acumulado debió utilizarse como combustible con el que alimentar calderas. Si bien puede sonar paradójico, la práctica brasileña de proteger su producción del desplome de los precios causado por la sobreproducción no sólo benefició a los productores locales, sino también a otros exportadores latinoamericanos, como los colombianos, cuyas exportaciones se expandieron considerablemente a la sombra del paraguas protector brasileño, que permitía mantener precios altos en los mercados internacionales. En efecto, Co lombia pasó de exportar una media anual de más de 220 mil sacos en el quinquenio 1880/84 178 a casi 617 mil en el período 1905/09. El café se convirtió en el motor del crecimiento económico brasileño, ya que su explotación mediante técnicas extensivas supuso un alto consumo de tierra y mano de obra. La abundante y barata oferta de tierras permitía que una vez agotadas las tierras en cultivo, éstas se pudieran abandonar fácilmente y trasladar las explotaciones a un nuevo emplazamiento. De este modo, la frontera cafetera se desplazaba continuamente hacia el interior, hacia el Oeste, en busca de nuevas zonas que roturar, ya que la mayor parte de las explotaciones tenía lugar en el marco de la gran propiedad. La abundante mano de obra requerida recibía una parte de su pago en dinero y la otra en especie. Para satisfacer la gran demanda de trabajadores, que había sido el principal problema del sector en las décadas centrales del siglo XIX, los terratenientes paulistas recurrieron a los inmigrantes (en su mayoría italianos, pero también numerosos españoles). El flujo inmigratorio fue considerable y antes de 1914 llegaron al país casi 2 millones de personas, que fueron insuficientes para cubrir todas las necesidades existentes. El principal atractivo que países como Brasil o Argentina tenían para los inmigrantes europeos eran sus condiciones económicas, especialmente el nivel salarial, mejores que las existentes en sus lugares de origen. En estos mismos países las posibilidades de enriquecimiento y ascenso social también eran mayores y si bien la vida del inmigrante era muy dura, y por cada uno que hacía la América había muchos cuya experiencia no podría catalogarse como exitosa, sus condiciones de vida poco tenían que ver con la miseria que habían dejado atrás. En la dedada de 1920 se incrementó el número de italianos propietarios de explotaciones cafeteras en la región de Sáo Paulo. En definitiva, se puede señalar que las expectativas de los inmigrantes frente a los países receptores eran muy elevadas. El crecimiento demográfico repercutió en las ciudades y Sáo Paulo, el principal centro cafetalero, pasó de 65.000 habitantes en 1890 a 350.000 en 1905. Las circunstancias bajo las cuales se producía el café en otros países del continente eran muy distintas a las brasileñas, especialmente por el comportamiento de los factores de producción (tierra, trabajo y capital). Mientras en Brasil había una gran abundancia de tierras vírgenes que permitían ampliar de un modo casi indefinido la frontera del café, en la zona delimitada por los ríos Paraná, Paranapanema y Grande, en los restantes países existía una mayor disponibilidad de mano de obra. Esta provenía de un importante crecimiento demográfico (como en Colombia o El Salvador) o bien de la mayor vinculación de las comunidades indígenas con la economía de mercado (Guatemala), lo que obligó a sus miembros a trabajar a cambio de un salario. Sin embargo, en todas partes se observa una cierta expansión de la frontera cafetera, aunque a costa de otros cultivos. En Colombia, por ejemplo, la producción que estaba concentrada en el departamento de Cúcuta se expandió a los de Pamplona y Ocaña. Los sistemas de explotación del café dependían básicamente del régimen de propiedad de la tierra existente y variaban de un país a otro, de una región a otra. En Guatemala y México encontramos grandes haciendas cafetaleras, mientras en Colombia predominaba la mediana explotación y también nos encontramos con haciendas a cargo de arrendatarios. Pese a esta diversidad, en casi todos los casos destacaba la debilidad de los productores frente a los comerciantes. Uno de los motivos de esta debilidad era la escasa flexibilidad del cultivo del café para reaccionar con rapidez a las variaciones de la demanda. Cuando por fin habían madurado los cafetos sembrados en una coyuntura de aumento de precios, el productor se podía encontrar con que la situación había cambiado radicalmente y que sus nuevas plantas incrementaban los efectos de la sobreproducción y de la caída de los precios, dado su prolongado tiempo de maduración. La especulación estaba a la orden del día y era favorecida por las variaciones estacionales de los precios y por las oscilaciones de los mercados internacionales, debidas especialmente a las crisis de sobreproducción. Las crisis se repetían con cierta frecuencia: 1896, 1906, 1913. Gracias a ellas los comerciantes alemanes establecidos en Colombia pasaron a controlar el 60 por ciento de las tierras dedicadas al cultivo del café, 179 que explotaron más productivamente que las haciendas controladas por los terratenientes locales. Tras la Primera Guerra Mundial, los productores brasileños continuaron con su política de sostenimiento de los precios, especialmente a partir de 192,4, cuando la sobreproducción se hizo permanente. En Sáo Paulo se creó el Instituto del Café, encargado de comprar la totalidad de la producción brasileña, pagando un precio sostén. Y si bien esta práctica permitió mantener elevados los precios, también perpetuó la sobreproducción. Se trataba de un círculo vicioso, ya que la misma existencia de precios altos estimulaba los cultivos, al carecer los productores de estímulos para disminuirlos. Los productores sabían que el Estado subsidiaría sus cosechas mediante el pago de un precio superior al que se pagaba en los mercados internacionales, de modo que no estaban interesados en reducir sus explotaciones Otros cultivos tropicales En lo que respecta a otros cultivos tropicales, el azúcar también ocupó un lugar destacado, especialmente en Cuba, Puerto Rico y Perú, orientándose la producción cubana y portorriqueña fundamentalmente hacia el mercado de los Estados Unidos. En algunos países se produjo una concentración de la propiedad en manos de las empresas industrializadoras azucareras, mientras que en las islas del Caribe, los ingenios controlaban la producción, gracias a las compras que realizaban a los productores. Se hizo bastante frecuente que los productores perdieran su autonomía y tuvieran que enfrentarse a ganancias decrecientes, ante su propia debilidad financiera. Otros cultivos tropicales que alcanzaron una relativa importancia en los mercados internacionales fueron el henequén (que en 1898 representaba el 15 por ciento de las exportaciones mexicanas) o el banano, cultivado en las zonas bajas y húmedas del litoral caribeño (Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela) y en el litoral pacífico de Ecuador y Costa Rica. A principios del siglo XX la compañía norteamericana United Fruit alcanzó una sólida posición en la región, adquiriendo en casi todos esos países importantes extensiones de tierras, no dedicadas únicamente al cultivo de especies tropicales. Fue el extraordinario poder de estas multinacionales el que llevó a hablar de repúblicas "bananeras". Las exportaciones bananeras se convirtieron en el mayor rubro de exportación en varios países centroamericanos, siendo otra vez el mercado estadounidense el principal comprador. La cercanía a los mercados fue en este caso una importante ventaja comparativa de la producción centroamericana frente a la procedente de otros continentes. En contraposición con la prolongada prosperidad bananera encontramos la efímera explotación de caucho en el Amazonas, gracias al "sangrado" de árboles silvestres (hevea brasiliensis). Si bien esta explotación generó un "boom" inesperado y espectacular, no pudo mantener una situación prolongada de estabilidad. Pese a que la empresa se comportó de un modo depredador en la selva brasileña, fue mucho más destructiva en la región amazónica de Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, ya que la explotación de la mano de obra y la eliminación de árboles eran mucho más intensivas. Las exportaciones crecieron a un ritmo rápido y espectacular a partir de la década de 1870, multiplicando su volumen varias veces en muy pocos años. El caucho pasó del 19 por ciento del valor total de las exportaciones brasileñas, en 1899 al 25 por ciento, en 1910. En 1912 se alcanzó el techo de las exportaciones, con más de 31.000 toneladas. La ciudad de Manaus, que llegó a contar con 100.000 habitantes y un teatro de ópera, se convirtió en el símbolo de esa rápida expansión, que benefició principalmente a los comerciantes. La acción de los "seringueiros" (recolectores de caucho) facilitó la rápida penetración de la frontera amazónica en el Brasil a través de los afluentes del río Amazonas, y en 1902 Brasil compró a Bolivia el inmenso territorio de Acre. El "boom" del caucho finalizó muy pronto, cuando en Malasia y las indias holandesas se desarrollaron plantaciones caucheras, que reemplazaron rápida y efectivamente la explotación de los árboles silvestres del Amazonas. En 1930 ya se había vuelto al nivel de exportaciones de la dé180 cada de 1880 y después de la Segunda Guerra Mundial desaparecieron totalmente. A partir de 1951 el Brasil se convirtió en un importador neto de caucho natural, pese a que se produjo una importante ampliación de la producción nacional Las exportaciones mineras La plata continuó siendo durante todo el siglo XIX el principal mineral explotado en América Latina. Pese al duro golpe que supuso la emancipación, el sector se recuperó más o menos rápidamente a partir de mediados del siglo XIX, gracias a fuertes inversiones de capital, especialmente proveniente del extranjero, que permitieron importar una tecnología extractiva mucho más eficiente y mejorar las comunicaciones (fundamentalmente ferrocarriles), reduciendo el precio de venta del producto en los puertos exportadores. En México y Perú los inversores más importantes fueron los norteamericanos y británicos. Sus inversiones habían comenzado después de la independencia, pero salvo algún caso aislado, como el de la compañía anglo-mexicana Real del Monte, no habían logrado tener éxito durante la primera mitad del siglo. En Bolivia fueron los "patriarcas de la plata", prohombres locales sostenidos por financieros chilenos y británicos los que hicieron posible ese crecimiento. En los últimos años del siglo, la producción de México, Perú y Bolivia alcanzó los mejores resultados desde la época colonial. Las exportaciones de plata fueron considerables y muy pronto México se convirtió en uno de los mayores productores mundiales. Con 7.500.000 libras esterlinas, la plata significó el 60 por ciento del total de exportaciones mexicanas en 1898. En Bolivia supusieron 1.500.000 libras y el 70 por ciento del total en 1897 y en Perú un millón de libras. Pero muy rápidamente la producción de Bolivia y Perú se estancó, entre otras razones por el avance del patrón oro en casi todo el mundo y el consiguiente abandono de la plata como metal de amonedación. A lo largo del siglo XX, la extracción de otros metales, como el cobre y el estaño, reemplazarían en América del Sur a la producción de plata como la principal actividad minera. El salitre también jugó un papel importante. En Chile, los yacimientos salitreros habían sido el botín más importante de la guerra librada contra la alianza peruanoboliviana, a partir de 1879 y que permitieron mitigar los efectos de la crisis de 1873. Su principal utilidad era la de ser un excelente fertilizante de gran demanda por la agricultura europea, pero también destacaba por ser un importante insumo en la fabricación de pólvora. La producción salitrera dominó claramente dentro de las exportaciones chilenas hasta la Gran Crisis de los años 30. Sin embargo, la finalización de la Primera Guerra Mundial y el desarrollo de fertilizantes sintéticos en Alemania supondrían el comienzo del declive del sector. Gracias al salitre crecieron ciudades del norte de Chile, como Iquique o Antofagasta de varios miles de habitantes. El abastecimiento de alimentos y otros productos manufacturados a estas zonas mineras permitió un espectacular crecimiento económico en toda la región del Valle Central. Después de la guerra y del desplome del salitre que afectó básicamente a Chile pero también al Perú, su lugar sería ocupado por el cobre. En Perú, fue la compañía norteamericana Cerro de Pasco Copper Corporation la que controló la explotación a gran escala de los yacimientos del Cerro de Paseo. Allí, a más de 4.000 metros de altura, surgió un complejo minero-industrial dotado de la más moderna tecnología. Una obra maestra de la ingeniería que gracias al ferrocarril pudo unir el centro minero con el puerto de El Callao, salvando enormes accidentes geográficos. En Chile, donde encontramos los yacimientos de cobre a cielo abierto más grandes del mundo, fueron también los capitales norteamericanos quienes controlaron las explotaciones. Gracias a fuertes inversiones y a la incorporación de la más moderna tecnología la producción cuprífera chilena creció de forma acelerada. De las casi 30.000 toneladas anuales de 1905, se pasó a 40.000 en 1910, a más 100.000 durante la Primera Guerra y a casi 200.000 en 1925. Bolivia había vivido bajo el signo de la expansión de la minería de la plata, en torno a Potosí y Oruro, pero a partir de 1900 el estaño pasó a 181 dominar totalmente la escena, después de que se produjera el desplome de los precios de la plata en los mercados internacionales. La expansión minera se realizó con capital boliviano, procedente en buena parte de los grandes comerciantes y de la aristocracia terrateniente del valle de Cochabamba, uno de los graneros del país. De allí eran Aniceto Arce, presidente de la república entre 1888 y 1892, y Simón Patiño, dos de los mineros más exitosos, aunque de diferente extracción social y uno se dedicara a la plata y el otro al estaño. junto con Arce, Gregorio Pacheco y la familia Aramayo fueron los líderes del crecimiento minero iniciado a partir de la década de 1860. Los mineros alcanzaron un importante poder social y político y se constituyeron en una de las más sólidas oligarquías del país y pronto exigieron un gobierno civil estable, más adecuado para la marcha de sus negocios, y ferrocarriles con los cuales exportar sus productos. Fue en la década de 1870 cuando comenzó a llegar capital extranjero. Como bien señala Herbert Klein, en la segunda mitad de la década la minería había alcanzado los standards internacionales de capitalización, tecnología y eficiencia. El paso de la plata al estaño provocó cambios en la elite minera y el ascenso de un nuevo grupo empresarial y una invasión de compañías extranjeras. El control del sector recayó en manos bolivianas, como Patiño, Avelino Aramayo o Mauricio Hochschild, un minero extranjero afincado en el país, que terminarían creando grupos empresariales sumamente poderosos. La minería había alcanzado un avanzado nivel tecnológico, por lo que, tras la crisis de la plata, se pudo transferir al otro metal, el estaño, los recursos y la tecnología disponible. En el período conservador se construyó la infraestructura necesaria para comunicar los yacimientos mineros con el mar, gracias a la existencia de transporte barato, y comenzó la exportación a gran escala del metal. La coyuntura fue favorable, al añadirse el agotamiento de los yacimientos europeos y las nuevas demandas industriales para el estaño. El desarrollo una minería moderna supuso nuevas demandas de fuerza de trabajo y de alimentos, lo que permitió la reactivación de la agricultura comercial y de las haciendas tradicionales. La construcción ferroviaria abrió nuevos mercados, abastecidos por regiones hasta entonces marginales. La Primera Guerra Mundial fue un duro golpe para los mineros, que vieron como la contienda afectaba al sistema comercial internacional y al flujo de capitales que garantizaba las inversiones en el sector. En la década de los 20 se produjo una importante reactivación de las exportaciones del estaño, pero la crisis de los años 30 sería dura, ya que los precios del estaño cayeron de 917 dólares por tonelada en 1927 a 385 en 1932 y los ingresos aduaneros también sufrieron un proceso semejante. Allí comenzó la decadencia del sector minero y de las grandes haciendas que habían vinculado su producción al anterior. A partir de los años 20 las explotaciones petrolíferas, que habían estado dispersas por el continente, comenzaron a concentrarse en grandes centros productores. El país que marchaba a la cabeza era México, seguido de Venezuela, Colombia y Perú. En plena revolución mexicana, el petróleo se convirtió en el principal producto de exportación. Las compañías inglesas y norteamericanas lograron mantener en funcionamiento, desde el puerto de Tampico, todo el sistema de transporte y comunicaciones que garantizaba la continuidad de las exportaciones del petróleo mexicano. En la Venezuela de Juan Vicente Gómez, la costa de Maracaibo se cubrió de torres de perforación y de pozos de explotación, al tiempo que en la vecina Curaçao, la Royal Dutch Shell, una compañía de capital anglo-holandés, instaló refinerías para obtener combustibles a partir del crudo venezolano. Las compañías norteamericanas, entre las que destacaba la Standard Oil, refinaban en los Estados Unidos. En Colombia, Perú y hasta en Argentina (donde una empresa estatal, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, tenía un lugar destacado en la explotación), la producción crecía muy lentamente Sociedad y política iberoamericanas 182 El período que ahora encaramos estuvo marcado por el comportamiento exitoso de las economías iberoamericanas y el incremento de las exportaciones. Esta situación permitió la consolidación de los sistemas políticos existentes, basados en el predominio oligárquico. En la mayor parte de los países latinoamericanos el panorama político se fue consolidando en torno a un sistema bipartidista, que generalmente oponía a liberales y conservadores. Por encima de todo, se enfrentaban dos maneras diferentes de entender la política y el manejo de la cosa pública, que tenían muy pocas diferencias en la práctica, pero eran compartidas por los mismos grupos sociales: la aristocracia, la burocracia estatal y los profesionales liberales y otros grupos urbanos. Pese al aparente bipartidismo y a las diferencias señaladas, el carácter oligárquico imponía su impronta al sistema, homogeneizando las formas gobernar. Los sistemas políticos eran de participación restringida (el voto universal apenas estaba implantado) y el caciquismo y el fraude electoral estaban difundidos en todos los países, aunque las prácticas latinoamericanas no se apartaban de lo que ocurría en buena parte de Europa a fines del siglo XIX y principios del XX. El sistema de partidos políticos estaba muy poco estructurado y los líderes y sus clientelas pesaban más que las estructuras político-partidarias. Los clubes de opinión y las tertulias eran uno de los principales lugares donde se discutían los asuntos de Estado y los grandes temas políticos y en ellos los padres de la patria tomaban las decisiones más importantes. El funcionamiento del sistema político tendía a favorecer el gobierno de ciertas capas de profesionales y de las burocracias políticas, a la vez que garantizaba su control por parte de los grupos oligárquicos. Uno de los principales problemas que tenían que afrontar los gobiernos era la debilidad del aparato estatal, debida fundamentalmente a la falta de integración al Estado de regiones geográficas marginales. La estructura social y los problemas lingüísticos también marginaban a grupos humanos importantes, como las comunidades indígenas, algo que en países como México o Perú llegó a alcanzar una dimensión importante. Esta situación tendió a revalorizar el papel intermediador de los caciques o caudillos, personajes clave que vinculaban a sus regiones con el poder central. La extensión de la burocracia a los confines más lejanos del país y la profesionalización de las fuerzas armadas fueron dos de los mecanismos que permitieron el reforzamiento del Estado. La debilidad se trasladaba al plano político y se reflejaba en la gran inestabilidad existente en la región. Las dictaduras se solían alternar con otros momentos de gran inestabilidad o con la convocatoria de elecciones La estructura social Durante la primera mitad del siglo XIX la población latinoamericana atravesó un período de estancamiento, con un comportamiento bastante similar al de la economía. Sin embargo, en la segunda mitad se observa un crecimiento mucho más vigoroso y sostenido, que contrasta con las bajas tasas de crecimiento de los primeros cincuenta años del siglo. Esta tendencia al alza continuó a un ritmo algo menor en las primeras décadas del siglo XX. En efecto, la población latinoamericana se duplicó entre 1850 y 1900 (de 30 millones y medio a casi 6,2 millones), mientras que entre 1900 y 1930 el crecimiento fue superior al 68 por ciento (se superaron los 104 millones). El fuerte crecimiento está relacionado con el aumento en la de manda de mano de obra vinculada con la apertura económica y la exportación de productos agrícolas, ya que las exportaciones de productos minerales no requerían una elevada cantidad de trabajadores. Uno de los principales factores que impulsó este proceso fue la inmigración, que afectó especialmente a los países de la vertiente atlántica, como Argentina, Brasil, Cuba y Uruguay, o Chile en el Pacífico, que fueron los que recibieron un mayor flujo inmigratorio. Si bien después de la independencia algunos europeos se trasladaron a América, su número no fue especialmente significativo. Este es el caso de las colonias de alemanes o suizos que encontramos en el sur del Brasil y en el de Chile, o en Venezuela y Perú, y 183 también las de galeses en la Patagonia argentina. La inmigración masiva de europeos a América Latina comenzó en las décadas de 1870 y 1880. Los inmigrantes fueron atraídos por la posibilidad de encontrar trabajo y por las excepcionales condiciones económicas que se les ofrecían en comparación con las existentes en sus lugares de origen, comenzando por el nivel salarial, bastante elevado para los promedios europeos. Las condiciones eran de tal envergadura, que hasta podían competir con los Estados Unidos, que tenían una larga experiencia en materia de política inmigratoria. Como señala Nicolás Sánchez-Albornoz, la zona templada de América del Sur fue la que experimentó el mayor crecimiento de todo el continente, siendo el caso de Argentina el más espectacular de todo el período. Otro caso particularmente notable fue el de Uruguay, que en la senda mitad del siglo XIX multiplicó por siete el número de sus habitantes. En estas fechas Brasil se convirtió en el país más poblado de América Latina, desplazando a México de su posición de predominio demográfico. La inmigración neta a Argentina fue de cerca de 4 millones de europeos, 2 millones en Brasil y en torno a 600.000 en Cuba y en Uruguay. Si tenemos en cuenta que en 1930 la población uruguaya era mucho menor que la mitad de la de Cuba, se nota que el impacto demográfico de la inmigración fue mayor en el país rioplatense. En Chile se estima una inmigración de cerca de 200.000 personas. A Venezuela llegaron cerca de 300.000 europeos entre 1905 y 1930, pero sólo un 10 por ciento permaneció en el país. La inmigración a México fue bastante escasa, algo menos de 34.000 personas entre 1904 y 1924, aunque la gran inestabilidad causada por la Revolución Mexicana no favoreció la inmigración. Las cifras anteriores hacen referencia a la inmigración neta, ya que el número de europeos llegados por aquellos años fue muy superior, pero no todos se quedaban. Algunos retornaban a sus lugares de origen, mientras otros decidían probar suerte en otro país. A Argentina, por ejemplo, llegó un buen número de trabajadores estacionales, conocidos con el nombre de inmigrantes golondrinas. Este hecho era propiciado por los elevados salarios que se pagaban en Argentina, los bajos precios del transporte marítimo y por el hecho de que el período de menor actividad en el calendario agrícola del Mediterráneo coincidía con el de mayor actividad en Argentina, lo que facilitaba los desplazamientos. De este modo, los trabajadores viajaban por una campaña agrícola, o por dos o tres años, y al finalizar su estancia volvían con unos pequeños ahorros, que a más de un emigrante le permitieron comprar tierras en sus regiones de origen. En Argentina, sólo se quedó el 34 por ciento de los inmigrantes arribados entre 1881 y 1930. En Brasil la cifra fue algo superior, el 46 por ciento de los llegados entre 1892 y 1930. Los inmigrantes llegaron fundamentalmente de los países del sur y del este de Europa, variando su proporción de acuerdo con el país de recepción. Como ya se ha visto en capítulos anteriores, los italianos fueron mayoritarios entre los inmigrantes al Brasil. De los cerca de 4 millones de extranjeros que llegaron entre 1881 y 1930, los italianos fueron el 36 por ciento, desplazando del primer lugar a los portugueses, cuya importancia había sido mayor en las décadas que siguieron a la independencia. Por detrás venían los españoles. En los países rioplatenses, la inmigración italiana también fue mayoritaria, seguida aquí por la española. Otras minorías llegaron en proporciones variables: japoneses en Brasil, rusos (inmigrantes de Europa del Este) y turcos (sirios, libaneses y armenios) a Argentina. En Cuba, la presencia española fue mayoritaria. Los inmigrantes no se repartían en las mismas proporciones entre hombres y mujeres y el arquetipo de inmigrante era el de un hombre adulto y soltero El porfiriato En los últimos años del siglo XIX se desarrolló en México la más eficaz dictadura modernizadora de toda América Latina, que propició un espectacular crecimiento económico en el país. Si se comparan las tasas de crecimiento de todo el siglo XIX con las del porfiriato la diferencia resulta abrumadora. El general Porfirio Díaz, que comenzó su marcha hacia el poder co184 mo un genuino heredero de la Reforma liberal y anticlerical encabezada por Juárez, fue abandonando con el tiempo muchos de los principios que lo condujeron a la primera fila de la política mexicana y terminó adoptando una postura claramente ecléctica. Díaz fue el restaurador del orden, el "tirano honrado" que haciendo uso de un estilo claramente autoritario condujo férreamente a México por la senda del progreso. El progreso se había convertido en la consigna más importante de todas las que simbolizaban las ansias transformadoras de los latinoamericanos, y en México, el camino al progreso debía dejar atrás la organización económica y social heredada del Imperio español. Para muchos dirigentes porfiristas el camino a la modernización pasaba por la europeización de un país rural y atrasado, aunque el modelo norteamericano también era tenido en cuenta. Entre los principales logros económicos del porfiriato está la atracción de numerosas inversiones extranjeras (especialmente norteamericanas), con las que se financió el programa modernizador, así como la construcción ferroviaria y el relanzamiento de la minería de plata en el norte del país. La agricultura orientada a la exportación conoció un crecimiento espectacular, pasando de 20 millones de pesos en 1887/88 a 50 millones en 1903/4. Entre los productos más destacados figura en primer lugar el henequén de Yucatán, el café, el cacao, el chicle y el hule. Este proceso fue facilitado por la acelerada concentración latifundista, que también favoreció la expansión de una agricultura claramente orientada hacia el mercado. La llegada de inversiones extranjeras fue favorecida por la negativa del Estado a intervenir como mediador en los conflictos obreros, dejando bastante libertad a la patronal. Los bajos salarios que se pagaban en el país explican el escaso atractivo que tuvo México para los inmigrantes europeos. Por ello, su población se incrementó básicamente por el crecimiento vegetativo, pasando de los 9.500.000 habitantes de 1876 a los más de 15 millones de 1910. Durante el porfiriato, el progresismo y el conservadurismo se mezclaron permanentemente, aunque se trataba de las dos caras de la misma moneda, lo que hace dificil la adscripción de Díaz en un campo determinado. Incluso hay quien señala que con él se produjo la consolidación y la muerte del liberalismo mexicano. Todo ello prueba las permanentes contradicciones que rodearon al sistema político en las últimas décadas del siglo XIX y los primeros años del XX. Díaz llegó al poder en 1876 tras derrocar a Lerdo de Tejada con la consigna de "sufragio efectivo, no reelección". Y si bien hasta 1880 cumplió con la consigna de la no reelección, luego abandonaría totalmente los principios que lo condujeron a la presidencia. Entre 1884 y 1911 se mantuvo en el poder, sucediéndose a si mismo en siete oportunidades mediante otras tantas reelecciones, lo que le valió la crítica de la prensa liberal por el incumplimiento de su palabra. Su gobierno contó con el respaldo de los terratenientes y de la Iglesia que se habían opuesto a la Reforma. Los primeros fueron partidarios del avance de la gran propiedad a costa de las tierras de las comunidades indígenas, de los baldíos y también del proceso de desamortización de las tierras eclesiásticas. La "pax porfiriana" se impuso a costa de la represión y de la consolidación de un sistema basado en las relaciones personales, para lo cual atrajo a su órbita a los principales personajes de los grupos políticos más influyentes, aunque fueran contradictorios entre sí. Su estilo inicial estuvo marcado por la búsqueda de la conciliación entre las partes en pugna. En el manejo de las relaciones personales el régimen porfirista no se diferenciaba demasiado de los sistemas oligárquicos existentes en América del Sur y en muchos países del centro y del sur de Europa. Esto no excluyó el estallido de numerosos conflictos y rebeliones, como las guerras contra los indios yaqui que afectaron a la región de Sonora entre 1887 y 1910/11. Díaz se rodeó inicialmente de un grupo de jóvenes tecnócratas, los llamados "cientos", influidos por Gabino Barreda, un intelectual mexicano que había evolucionado del liberalismo al positivismo francés. Barreda había fundado la Escuela Nacional Preparatoria, donde se formaron numerosos cuadros del régimen. Junto con Porfirio Parra crearon la Asociación Metodófila y publicaron la Revista Positiva. Una de sus preocupaciones era presentar la inevitabilidad his185 tórica del porfiriato, una etapa más en el camino hacia el progreso del país. El historiador Justo Sierra compartía este punto de vista, ya que para él, la dictadura de Díaz era una etapa necesaria en la evolución mexicana hacia la modernización y la democracia. A la libertad sólo se llegaría después de que el orden social se hubiera consolidado en el país, aun a costa de la represión. Uno de los "cientos" más descollante fue José Yves Limantour, secretario de Hacienda desde 1893, cargo que mantuvo hasta la caída de Díaz en 1911. A principios del siglo XX los "científicos" ocupaban una posición relevante dentro del régimen y muchos esperaban que Limantour fuera elegido presidente en 1904. Pero, las disputas que enfrentaban a Limantour con el general Bernardo Reyes, secretario de Guerra, obligaron a Díaz a prolongar la duración de su mandato, de cuatro a seis años, y posteriormente a solicitar una sexta reelección en 1906. La apertura de una grave crisis sucesoria comenzó a afectar seriamente la credibilidad del sistema y facilitó algunas manifestaciones de hostilidad al régimen, provenientes tanto de dentro como de fuera del mismo. Los empresarios norteños, nucleados en torno a la emergente industria siderúrgica de Monterrey, se enfrentaron al poder de "los científicos" y a la alianza que habían establecido con los inversionistas extranjeros. Y si los industriales se habían sabido beneficiar del rumbo seguido por la política económica porfiriana, adoptaron una posición nacionalista y reivindicativa en contra de la línea de Limantour y sus seguidores. Sin embargo, fue muy poco lo que pudieron hacer para imponer sus puntos de vista, pues tras desplazar a Reyes del gabinete, el porfiriato pasó a ser controlado por el tándem Limantour-Ramón Corral (un antiguo gobernador de Sonora y después del Distrito Federal). Estos acontecimientos habían conducido al régimen a una situación de parálisis casi total. Su falta de reflejos políticos se relacionaba con la senilidad del presidente y la del mismo gobierno. En 1910 el presidente Díaz tenía setenta años, dos de sus ocho ministros superaban los ochenta años y otros tres tenían más de sesenta. El más joven era Limantour, con cincuenta y siete, pero como hacía diecisiete años que estaba al frente de la Secretaría de Hacienda era todo un veterano. La senilidad de los principales cuadros dirigentes estaba presente en otros sectores de la Administración. De los veinte gobernadores, diecisiete tenían más de sesenta años, siendo ocho de ellos mayores de setenta. En el Congreso y en el Poder judicial la vejez de los jueces y diputados era un hecho relevante. En el ejército federal no era nada raro encontrar generales de más de ochenta años, coroneles de setenta y capitanes de sesenta. Tras mucho tiempo de silencio y asfixia política fueron numerosos los grupos políticos opositores que quisieron salir a la superficie, tratando de aprovechar la debilidad del régimen. En parte fue el mismo Díaz quien hizo posible la existencia de posturas sucesorias, al manifestar en una entrevista periodística que le hicieron en 1908 que era el momento más adecuado para que se reabriera el juego político, aunque muchos de los sectores rurales y campesinos postergados tuvieron grandes dificultades para poder hacer oír su voz. Uno de los personajes que accedió al primer plano de las filas opositoras fue Francisco Madero, el futuro líder revolucionario y uno de los mayores hacendados norteños. Las consignas de acabar con la reelección y a favor del sufragio efectivo no le permitieron liquidar a la muy aceitada maquinaria electoral de Díaz. Madero creó el Partido Antirreeleccionista, acabó convirtiéndose en una amenaza para el dictador, y su accionar lo condujo a la cárcel y, posteriormente, al destierro. En octubre de 1910 Madero lanzó el Plan de San Luis Potosí, el verdadero fermento de la revolución maderista que juntaba las reivindicaciones políticas de la oligarquía norteña con la devolución de las tierras a los campesinos que habían sido despojados ilícitamente de ellas. El 20 de noviembre de 1910, Madero convocó a la revolución contra el porfiriato desde su refugio de San Antonio, Texas, al otro lado de la frontera. Nuevamente se esgrimía la consigna de "sufragio efectivo, no reelección" que en su momento había levantado el propio Díaz 186 Guerras civiles en Colombia La población colombiana creció espectacularmente entre 1870 y 1928, pasando de 3 millones a 7.200.000, en un proceso similar al auge económico que vivía el país. Las exportaciones, especialmente las de tabaco y quina, atravesaron a mediados de la década del 80 una dificil coyuntura y provocaron, en 1885, el fin del régimen liberal. En este caso, la reactivación exportadora no vino de la minería, sino del relanzamiento de la producción cafetalera. Si bien el capital extranjero se hizo presente, tanto la producción como la comercialización del producto permanecieron en manos colombianas. Los cultivos se extendieron desde Santander hasta Cundinamarca y Tolima y por el Oeste en dirección a Antioquía y Caldas. La expansión en las tierras templadas provocó importantes migraciones internas y la generación de miles de nuevos empleos. La red ferroviaria se amplió y pasó de 200 kilómetros en 1885, a 901 en 1909, 1.480 en 1922 y 3.262 en 1934. El crecimiento económico estimuló a su vez el crecimiento urbano, al punto que en 1928 Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín superaron los 100.000 habitantes. Esto supuso un incremento de los sectores medios y en menor medida del proletariado, gracias a la expansión industrial, centrada en la producción de bienes de consumo, como textiles, alimentos o bebidas. El desarrollo de instituciones gremiales o políticas que defendieran a los trabajadores o que adoptaron posturas de izquierda fue escaso, debido al papel jugado por el Partido Liberal, que seguía siendo el principal referente político para el artesanado urbano. La conversión política del presidente Rafael Núñez le permitió al conservadurismo dotarse de un programa y de un líder. Apoyados en la Constitución de 1886, los conservadores pudieron mantenerse en el poder hasta 1930. La nueva Constitución, a través del voto cualificado y de elecciones indirectas, restauraba el poder del gobierno central y vaciaba de contenido a los gobiernos locales. Los estados se convirtieron en departamentos, sus autoridades eran de libre designación presidencial y a su vez los alcaldes eran nombrados por los gobernadores. También se cumplieron otras reivindicaciones de los conservadores, como la declaración del catolicismo religión nacional o la eliminación de la libertad de prensa y la instauración de la censura previa. El control de la maquinaria electoral, por la labor de la iglesia y de los funcionarios gubernamentales, permitió a los conservadores consolidar su presencia en la vida institucional, a la vez que marginaban a los liberales. Estas prácticas originaron un conjunto de denuncias basadas en el fraude electoral y la represión que enrarecían el clima político, aunque generalmente se trataba de exageraciones magnificadas por los políticos y los historiadores que recogieron esos testimonios. El estallido de "la guerra de los 1.000 días", de 1899 a 1902, una de las más salvajes y sangrientas guerras civiles de toda América Latina, con miles de víctimas y enormes pérdidas económicas y financieras, agravadas por el descenso en los precios internacionales del café, evidenció las contradicciones y limitaciones del régimen. Finalizada la guerra se volvió a vivir un período de estabilidad, favorecido por la compartimentación regional, el peso de la población rural y la existencia de otras ciudades capaces de competir con Bogotá. La tragedia de la guerra se incrementó con la pérdida de Panamá, que se convirtió en un país independiente. En 1904, el presidente José Manuel Marroquín fue sucedido por el general Rafael Reyes (1904-1909), de marcadas influencias positivistas, quien gobernó de un modo dictatorial, aunque dio cabida en su administración a destacados miembros de la oposición. La máxima aspiración de Reyes era, como señala Malcom Deas, convertirse en el Porfirio Díaz colombiano, a través de una gestión modernizadora y eficiente. Tras su partida y un nuevo cambio en las reglas que regulaban la presidencia (se pasaba nuevamente a períodos de cuatro años en lugar de seis, se prohibía la reelección y se realizaban elecciones directas), el líder de la Unión Republicana, Carlos Restrepo, fue elegido presidente. Hasta 1930 las elecciones se realizaron cada cuatro años y gracias al control del aparato electoral y, en menor medida al fraude, los 187 conservadores se mantuvieron en el poder. Recién en este último año los liberales, encabezados por Enrique Olaya Herrera, pudieron ganar las elecciones Independentismo en el Caribe Después de 1825, España vio reducidas sus posesiones americanas a Cuba y Puerto Rico. Y si bien la metrópoli se esforzó por mantener los nexos coloniales existentes, habría que preguntarse hasta qué punto se beneficiaba de sus colonias. Los mayores beneficios los obtenía, sin ninguna duda, un pequeño grupo de peninsulares con fuertes intereses en los negocios coloniales, junto con los grandes plantadores isleños. El costo de mantener el Imperio fue elevado, y no sólo desde un punto de vista material. En la segunda mitad del siglo XIX se había despejado el panorama referente a los socios mercantiles y a los flujos comerciales que afectaban a Cuba y Puerto Rico. La importancia del mercado norteamericano fue creciendo y la incidencia de las adquisiciones estadounidenses sobre las exportaciones cubanas (especialmente de azúcar) era mayor que las peninsulares. En 1850 Cuba exportó a España por valor de 7 millones de pesos y a los Estados Unidos por 28 millones. En 1890 la situación se decantó definitivamente a favor del comercio con los Estados Unidos, adonde se vendieron 61 millones de pesos, contra los 7 vendidos a España. Los intereses norteamericanos, de una importancia creciente, iban consolidando su posición en la economía cubana. Las insurrecciones independentistas eran vistas como factores de desestabilización que podían poner en peligro sus inversiones, razón por la cual los estadounidenses eran partidarios de eliminar cualquier brote de conflictividad. Esta presencia se convertiría en uno de los principales factores para explicar la intervención norteamericana en la Segunda Guerra de Independencia, iniciada en 1895. En 1868 comenzó la Guerra de los Diez Años, uno de los intentos más serios realizados por los cubanos para emanciparse, aprovechando el desconcierto causado por la revolución que había estallado en España. La guerra redujo considerablemente el volumen de la producción azucarera y el número de ingenios existentes, pero la debilidad militar de los insurgentes y la falta de apoyo popular les impidieron imponerse al ejército español. La Paz del Zanjón, firmada en febrero de 1878, puso fin a la contienda, pero faltó imaginación y sobraron intereses como para solucionar definitivamente el problema colonial y para fundar las relaciones entre españoles y cubanos sobre unas bases de renovada convivencia. Los historiadores cubanos interpretan el acuerdo como el inicio de una nueva era, que permitió a su pueblo gozar de las libertades formales propias de un Estado de derecho, tales como la libertad de expresión, la posibilidad de constituir partidos políticos y la elección de ayuntamientos y diputaciones provinciales. Tras la paz se produjeron algunas insurrecciones que no pusieron en peligro la estabilidad del sistema y entre 1878 y 1895 Cuba gozó de las suficientes libertades como para permitir que la relación colonial subsistiera. Al amparo de la Paz del Zanjón se crearon el Partido Autonomista, partidario de lograr la autonomía por métodos pacíficos, y el Partido Unión Constitucional, portavoz de los intereses de los comerciantes y burócratas peninsulares. El fracaso de los autonomistas convirtió al Partido Revolucionario Cubano, de José Martí, en el motor de la rebelión y el encargado de aglutinar a todos los partidarios de la emancipación. Frente al modelo cubano de enfrentamiento con la metrópoli, los hacendados de Puerto Rico, deseosos de obtener la autonomía, prefirieron una vía más moderada, basada en la presión política sobre las autoridades coloniales y metropolitanas Problemas fronterizos Después de la independencia, los gobiernos de las jóvenes repúblicas se encontraron con que los límites fronterizos heredados de la colonia aparecían en algunas ocasiones trazados de forma defectuosa o que dado el desconocimiento de las zonas marginales los mapas que se utilizaban tenían bastantes incorrecciones. Estas situaciones conducirían a serias disputas 188 entre países vecinos, que en algunos casos llegaron al enfrentamiento armado. La zona andina y más especialmente la cuenca amazónica son claros ejemplos de esto. En las décadas que nos ocupan se produjeron importantes cambios fronterizos, como los que afectaron a Chile, Perú y Bolivia tras la Guerra del Pacífico. Algunos conflictos se resolvieron pacíficamente, bien por acuerdos políticos o arbitrales, o bien por compra, como en el caso de Acre. Otro caso importante fue el de Panamá, surgido como un desprendimiento de Colombia. Bolivia, por ejemplo, tuvo problemas con todos sus vecinos: Perú, Chile, Brasil, Argentina y Paraguay. Con Brasil fue muy difícil el conflicto por el control de la zona de Acre, el principal centro cauchero del país. La definitiva cesión de Acre, a cambio de 2.500.000 libras esterlinas, fue la mayor pérdida territorial sufrida por Bolivia. Los problemas con Chile, que siguieron a la Guerra del Pacífico, tuvieron un principio de solución en 1904, con la firma de un tratado de paz entre ambos países, producto de largas negociaciones. Según el tratado Chile lograba el dominio absoluto sobre todos los territorios costeros ocupados a Bolivia en la guerra a cambio de una indemnización de 300.000 libras, el compromiso formal de construir un ferrocarril de Arica a La Paz y algunas cosas más, lo que en definitiva significó aceptar para siempre la pérdida de su salida al mar. Los problemas con Perú se sometieron al arbitraje argentino y el laudo se conoció en 1909. Dado su desacuerdo, Bolivia rompió relaciones diplomáticas con Argentina y fue necesario esperar a 1912 para solucionar el conflicto. Perú estuvo a punto de llegar a la guerra con el Ecuador, en varias oportunidades, por las cuestiones fronterizas. En 1904, la Argentina invitó a Chile a resolver el problema del trazado de la frontera en el Canal de Beagle, cuestionando la titularidad chilena sobre las islas Picton, Lennox y Nueva, que sólo se resolvió en fechas muy recientes. En Brasil, la colonización de tierras nuevas y la expansión fronteriza, intensificada notablemente en las últimas décadas, responden a una estrategia aún vigente, que fue planteada a principios de siglo por José María da Silva Paranhos Filho, barón de Rio Branco, que en 1902 ocupó el cargo de ministro de Asuntos Exteriores. Durante quince años de hábiles y permanentes negociaciones, Rio Branco definió las actuales fronteras del Brasil, que habían sido causa de permanentes conflictos con sus vecinos, y que en algunos casos se habían extendido a lo largo de siglos. La gestión de Río Branco fue refrendada en 1905, cuando el Vaticano creó un cardenalato en Brasil, el único existente en aquel entonces en América del Sur, lo que fue todo un triunfo diplomático. El resultado más espectacular de su actuación fue la incorporación de más de medio millón de kilómetros cuadrados al territorio nacional. En 1903 firmó el acuerdo de Petrópolis con el gobierno boliviano, por el cual el territorio de Acre se integró al Brasil. El 12 de junio firmó otro tratado con Perú, que involucraba a los territorios de la cuenca del Alto Jurúa, desde el nacimiento hasta la boca y la margen izquierda del río Breu y de la cuenca del Alto Purús, desde el paralelo de los once grados hasta Catai. Expansión de los Estados Unidos Las premoniciones apocalípticas sobre el destino de Europa de Meidner y Beckmann -y de otros muchos intelectuales- se materializaron en la I Guerra Mundial, el conflicto que, en efecto, marcó el comienzo del declinar de la hegemonía europea en la historia. Significativamente, el nuevo orden mundial que saldría de aquella guerra fue diseñado en buena medida por un hombre de Estado no europeo, por el presidente de Estados Unidos Woodrow Wilson. Ello no fue casual: era la más clara indicación del creciente papel que en el ámbito internacional estaba adquiriendo ese país. Se trataba de una nación, desde la perspectiva europea, joven y sin experiencia en la política mundial; pero que a los ojos de millones de europeos como por citar un ejemplo literario, a los ojos de los exprisioneros y repatriados de guerra centroeuropeos de la novela Hotel Savoy (1924), de Joseph Roth- aparecía como un ideal de libertad y trabajo, como una esperanza de salvación. 189 Inmigración e industrialización En efecto, un total cercano a los 23,5 millones de personas emigraron a Estados Unidos entre 1881 y 1920, en su mayoría procedentes, a diferencia de migraciones anteriores, de la Europa del Este (con un alto porcentaje de judíos) y del sur de Italia: en 1907, por ejemplo, llegaron 286.000 italianos y 339.000 centroeuropeos; y en 1913, 291.000 rusos y bálticos. La población total del país pasó de 23,2 millones en 1850 a 76 millones en 1900 y a 107 millones en 1920. El porcentaje de población foránea de los estados de Nueva Inglaterra (Maine, Massachussets, Connecticut, etcétera) suponía en 1920 el 61 por 100 y en la región del Atlántico medio (Nueva York, New Jersey, Pennsylvania), el 54 por 100. En ese año vivían en Estados Unidos casi 1,7 millones de alemanes, 1,6 millones de italianos, 1,4 millones de rusos, 1,1 millones de polacos, 1 millón de irlandeses, otro millón de escandinavos y cifras muy altas de ingleses, canadienses, austríacos y húngaros. También en contraste con lo sucedido hasta entonces, la nueva inmigración fue básicamente una inmigración urbana, esto es, se estableció preferentemente en ciudades en expansión y en los grandes enclaves industriales (Nueva York, Chicago, Pittsburgh, Milwaukee, Detroit, etc). El porcentaje de la población urbana, que en 1850 era del 12 por 100, se había elevado en 1900 al 39,7 por 100 y llegó al 51,2 por 100 en 1920. En cifras absolutas, la población urbana creció de unos 14 millones en 1880 a casi 42 millones en 1910. En 1880, sólo había 15 ciudades de más de 50.000 habitantes; en 1910, sumaban ya 59. La primera gran épica literaria y artística del país, la conquista del Oeste, fue una épica rural; la segunda, la épica negra del crimen y del gansterismo, elaborada en los años veinte y treinta del XX, sería una épica urbana. La población de las diez mayores ciudades del país (Nueva York, Chicago, Filadelfia, St. Louis, Boston, Cleveland, Baltimore, Pittsburgh, Detroit y Buffalo) se triplicó entre los años citados. Los Ángeles pasó de 11.183 habitantes en 1880 a 319.198 en 1910; Chicago, de 503.185 a 2.185.283; Nueva York, que en 1800 tenía 60.000 habitantes y en 1860 un millón, alcanzó los 3,5 millones en 1900 y 5,6 millones en 1920. Chicago, ciudad casi inexistente antes de 1840, se transformó en un importante nudo de comunicaciones, gran mercado de cereales y ciudad industrial y de servicios: en 1893, fue ya sede de una gran Exposición Universal. En 1885 se construyó el primer rascacielos, obra de William Le Baron Jenney, y entre ese año y 1895, se construyeron otros 21, varios de ellos debidos al genio de Louis Sullivan. Nueva York, puerto de llegada de los inmigrantes (Ellis Island), capital financiera (Wall Street) y comercial del país, fue electrificada desde la década de 1880 y contó desde pronto con excelentes periódicos, museos (Museo Metropolitano, 1880), universidades, una espléndida Biblioteca Pública (1895), construcciones singulares como el puente de Brooklyn (1883), o la Estatua de la Libertad (1886, o las grandes estaciones del ferrocarril), transportes modernos (metro desde 1904) y, como Chicago, con espectaculares rascacielos (Flatiron, 1902; Edificio Woo1worth, 1913). Nueva York era, además, el centro de la vida intelectual y política de Estados Unidos y la encarnación del nuevo dinamismo norteamericano. De ser una ciudad predominantemente irlandesa y de perfil bajo, se había transformado en una ciudad italiana y judía (en 1900, la mitad de su población había nacido en Europa; la minoría negra era todavía escasa, unas 60.000 personas, y lo siguió siendo hasta la década de 1920); y su perfil urbano estaba dominado por rascacielos cada vez más impresionantes (Edificio Chrysler, 1930; Empire State, 1931; Centro Rockefeller, 1930-40). Nueva York y Chicago desplazaron a Boston como centros de la vida norteamericana. Theodore Dreyser, Frank Norris y Upton Sinclair hicieron de Chicago el escenario de tres de las mejores novelas de la época: Sister Carrie (1900), El pozo (1903) y La jungla (1906), respectivamente. A Hazard of New Fortunes (1890), de William D. Howells, Maggie (1893), de Stephen Crane, El gran Gatsby (1925), de Scott Fitzgerald y Manhattan Transfer (1925), de John Dos Passos, se desarrollaban en 190 Nueva York. El periodismo de ideas de sus ensayistas y críticos (Herbert Croly, Van Wyck Brooks, H. L. Mencken, Randolph Bourne, Waldo Frank, Lewis Mumford) hizo de Nueva York la principal fuente de debates y reflexión sobre la sociedad y la cultura americanas. Greenwich Village, la especie de pequeña aldea situada en torno a la plaza de Washington, se transformó desde principios de siglo en el Montmartre neoyorquino, el barrio de la bohemia cultural asociado a los nombres del novelista Dreyser, del dramaturgo O'Neill, de la revista de izquierda The Masses (1911-18) y de Alfred Stieglitz, el artista que desde principios de siglo más hizo por introducir las vanguardias y el arte moderno europeos en Estados Unidos, esfuerzos que culminaron en el polémico Armory Show (1913), la exposición que revolucionó Nueva York: escritores europeos como Mayakovsky, García Lorca o Paul Morand quedaron fascinados por la ciudad. El auge de las ciudades y la inmigración masiva de europeos que habían transformado a Estados Unidos en un crisol de pueblos y razas (en un "melting pot", según el título de la obra de Israel Zangwill, de 1906) fueron posibles por la excepcional capacidad de crecimiento de la economía norteamericana. País mayoritariamente agrario todavía en 1880, Estados Unidos era en 1914 el primer país industrial del mundo. Las razones y factores de ese despegue económico fueron varios y diversos. Las tasas de crecimiento de la población fueron muy superiores a los de cualquier otro país. Gracias al aflujo de inmigrantes, la población, como acabamos de ver, se quintuplicó entre 1850 y 1920. El fin de la guerra civil (1864) y la conquista del Oeste permitieron triplicar la superficie cultivada. La agricultura norteamericana fue desde pronto, desde los años 1850-60, un sector comparativamente modernizado, de alta productividad y muy mecanizado, merced a la introducción de innovaciones como sembradoras, cosechadoras, trilladoras, segadoras, arados mecánicos y similares. El desarrollo de los transportes (primero, canales; luego, ferrocarriles) redujo notablemente sus costes y amplió decisivamente el propio mercado interno. El uso masivo de fertilizantes permitió aumentar espectacularmente los rendimientos por unidad de superficie. Por su producción de algodón, maíz y trigo, Estados Unidos eran desde la década de 1880 el primer productor agrícola del mundo (y había conquistado los principales mercados mundiales de esos productos). La construcción de ferrocarriles -que produjo los primeros grandes magnates del capitalismo americano, los Vanderbilt, Jay Gould, James J. Hill, Jill Fisk y otros- fue igualmente decisiva. Por las dimensiones geográficas del país, la extensión de la red alcanzó cifras colosales: pasó de unos 63.000 kilómetros en 1865 -todos al este del Mississippi- a cerca de 360.000 en 1900, cifra superior a la de toda Europa. En 1869, se completaron los dos primeros ferrocarriles transcontinentales, el Union Pacific y el Central Pacific, que enlazaron la costa atlántica con los estados del Pacífico; para 1883, se construyeron otros tres, el Northern Pacific, el Southern Pacific (de Nueva Orleans a San Francisco) y el Santa Fe, a través de territorio apache y navajo. El Oeste quedó así abierto a la inmigración europea. Los puntos terminales y los enlaces de líneas se transformaron en pocos años en grandes ciudades (Seattle, Portland, Oakland, Kansas City). La construcción del ferrocarril, en la que se emplearon miles de trabajadores (irlandeses, negros, alemanes, chinos, etc), tuvo dimensiones épicas y dramáticas. Conllevó la destrucción de la cultura de las tribus indias, basadas en la caza del búfalo, y su sustitución por una economía ganadera y una "nueva cultura de la frontera", centrada en las figuras del cowboy, de los ranchos y de los mineros. Las "guerras indias" tuvieron especial intensidad entre 1860 y 1887: en junio de 1876, por ejemplo, tuvo lugar la aniquilación del teniente general Custer y sus hombres por Sitting Bull y Crazy Horse en la batalla de Little Big Horn: La rendición del jefe apache Gerónimo en septiembre de 1886 y la aprobación en 1887 por el Congreso de una ley que autorizaba la creación de "reservas" para las distintas tribus puso fin a la resistencia india (aunque todavía habría graves incidentes: unos 300 indios, entre ellos Sitting Bull, fueron masacrados por tropas del Ejército a finales de diciembre de 1890 en la localidad de Wounded Knee, cuando los 191 escoltaban a una reserva). En 1860, pudo haber habido unos 340.000 indios; en 1910, sólo quedaban 220.000. El ferrocarril fue, además, factor principal de la industrialización, particularmente del desarrollo de la siderurgia y de la minería, favorecidas por los abundantes recursos naturales del país. La existencia de mineral de hierro en las regiones de los lagos Michigan y Superior hizo de Chicago, Cleveland, Gary, Toledo, Detroit y Milwaukee grandes centros siderúrgicos. El carbón de los Apalaches propició el desarrollo de Pittsburgh y Birmingham; las grandes reservas de hierro y cobre, el de los enclaves industriales de Colorado. El desarrollo de aquellos sectores fue extraordinario. La producción de carbón se elevó de 29,9 millones de toneladas en 1870 a 244,7 millones en 1900 y a 517,1 millones en 1913; la de acero -pronto controlada por Andrew Carnegie (1835-1919), un emigrante escocés pobre que había hecho su fortuna en los ferrocarriles-, de 70.000 toneladas en 1870 a 4.350.000 toneladas en 1890 y a 31 millones de toneladas en 1913. El dinamismo norteamericano debió mucho también -además de a los factores hasta ahora mencionados: población, agricultura, transportes, recursos naturales- a la capacidad de innovación tecnológica del país, cuyas aplicaciones prácticas provocaron una verdadera revolución permanente que cambió de raíz la vida social y la organización del trabajo. La rotativa, armas (Colt, Remington, Winchester), la máquina de coser, destiladoras, desnatadoras, el ascensor, el coche-cama (George M. Pullman, 1864), la máquina de escribir, el celuloide, la lavadora, la leche condensada, el tractor de gasolina (1892), el teléfono (Alexander G. Bell, 1876), el fonógrafo, el micrófono, las bombillas incandescentes (los tres, patentados por Thomas Edison), el ventilador eléctrico, las cajas registradoras, las calculadoras, el papel carbón, la sacarina, el papelpelícula (George Eastman, 1885), la bakelita, el cristal pyrex, la linotipia (Ottmar Mergenthaler, 1886) y la ametralladora fueron, entre otros muchos productos, invenciones norteamericanas de los años 1860-1914. Estados Unidos estuvo a la cabeza de la segunda revolución industrial. En ciertas industrias del sector químico como aluminio, plomo, zinc o cobre, superaron pronto a Alemania. Con 758 plantas de producción de acero, minas de hierro y carbón, flota mercante y ferrocarriles propios, la U. S. Steel Corporation, creada en 1901 por fusión de las fábricas de Carnegie con otras siderurgias, era la primera empresa mundial del sector. En 1870, un agente comercial de Cleveland, John D. Rockefeller (1839-1937), había creado con otros socios una empresa para el refinado del petróleo, la Standard Oil Co.; en 1879, controlaba el 90-95 por 100 del petróleo producido en Estados Unidos. Luego, fue adquiriendo empresas menores, nuevos pozos (en Ohio, Texas, Nueva Jersey, California y otros estados), líneas ferroviarias, barcos, oleoductos, grupos financieros. En la década de 1880, Estados Unidos dominaba los mercados europeos de petróleo; hacia 1890, la Standard Oil era probablemente la organización industrial más fuerte del mundo. En 1881, se iluminó ya por electricidad una ciudad, Aurora (Illinois), la primera en el mundo en hacerlo. Al año siguiente, Edison construyó la primera central eléctrica (en Nueva York). En 1885, se instalaron los primeros tranvías eléctricos (en Baltimore). Un emigrante croata, Nikola Tesla, patentó el motor eléctrico y distintos tipos de condensadores, dínamos y lámparas. En 1886, George Westinghouse diseñó un transformador comercial que permitió el uso de la corriente alterna. Poco después (1892), Westinghouse, Edison y el grupo financiero de la Banca Morgan crearon General Electric que pronto se hizo con buena parte del creciente mercado industrial y doméstico relacionado con las aplicaciones de la electricidad. A fin de siglo, se construyeron en las cataratas del Niágara gigantescas centrales hidroeléctricas. Luego se levantaron otras en numerosos puntos del país. En 1912, el total de caballos de vapor producidos por electricidad se elevaba a 12 millones; había ya unos 72.000 kilómetros de ferrocarriles y tranvías electrificados. En la década de 1880, la bicicleta se había convertido en el más popular medio de transporte del país. En 1893, los hermanos Duryea, de Springfield (Illinois), produjeron el primer automóvil norteamericano. Henry Ford (1863-1945) construyó el primero de los suyos, 192 en Detroit, en junio de 1896 y en 1903 creó la Ford Motor Company. En 1910 existían ya unas 60 empresas de producción de automóviles. Varias de las más importantes -Buick, Cadillac y Oldsmobile- se fusionaron por iniciativa de William C. Durant en General Motors (1908), la primera empresa mundial hasta que en 1913 fue desplazada por la Ford gracias al éxito de su Modelo T (1908), el coche más popular del mundo. En 1915, el parque de automóviles llegaba a los 2,5 millones. La producción norteamericana (medio millón de coches al año) excedía con mucho a la europea. Apuntaba ya otra industria que con el tiempo sería importantísima. En diciembre de 1903, como ya quedó dicho, los hermanos Orville y Wilbur Wright lograron por vez primera hacer volar un aeroplano (en Kitty Hawk, Carolina del Norte). Finalmente, la banca tuvo también un papel esencial, sobre todo en la consolidación de "pools", "holdings" y "trusts", esto es, en la creación por fusión y concentración de empresas de grandes corporaciones o consorcios, una evolución, producto de la durísima competencia por los mercados, que terminó por caracterizar a la economía norteamericana. La Casa Morgan de Nueva York -creada por John Pierpoint Morgan (1837-1913), hijo de un banquero enriquecido en la bolsa de Londres- adquirió participación creciente y decisiva en numerosas empresas ferroviarias, en la U.S. Steel, en la American Telephone and Telegraph Co. -la empresa surgida en torno a Alexander G. Bell que monopolizaba las comunicaciones telefónicas-, en General Electric, en la International Harvester Company, la gran empresa de maquinaria agrícola, y en varios de los principales bancos del país (Chase Manhattan, Hanover, etc). Otros bancos -Kuhn, Loeb y Cía; Lee, Higginson y Cía; Kidder, Peabody y Cía- tuvieron también parte principal en la inversión industrial. Pese a "pánicos" financieros (1873,1893) y a graves crisis coyunturales (1893-96), la economía norteamericana creció entre 1870 y 1913 a una tasa media anual del 4,3 por 100, cifra que casi doblaba las de Alemania y Gran Bretaña. En 1913, producía ya el 35,8 por 100 de toda la producción manufacturera del mundo, tanto como Alemania, Gran Bretaña y Francia juntas, y el valor de su comercio exterior, que se había cuadruplicado desde 1875, sólo era superado por Gran Bretaña y Alemania. Como dijo en 1889 el Presidente del Congreso Tom Reed, Estados Unidos era el país del "billón de dólares" (de hecho, la riqueza nacional se estimaba en 1890 en torno a los 65 billones de dólares; se había duplicado en sólo una década). El éxito norteamericano fue ante todo el éxito de la iniciativa privada, el triunfo de un espíritu empresarial que hacía de la maximización de beneficios y de la lucha por los mercados -siempre implacable y muy a menudo, fraudulenta- los valores esenciales para una sociedad abierta, competitiva y dinámica como ninguna. El papel del gobierno se limitó a la política arancelaria -por lo general, muy proteccionista- y a aprobar la legislación que más pudiera favorecer a los intereses empresariales e incluso, a no aplicar la que pudiera perjudicarles, como la legislación contra los monopolios. Significativamente, ni siquiera hubo banco central hasta 1913, año en que se creó el Banco de la Reserva Federal. El enorme contraste entre la mediocridad e inoperancia del liderazgo político de los años 1876-1900 -representado por los Presidentes Hayes, Garfield, Cleveland, Harrison, McKinley- y la fuerza y capacidad creadoras de industriales y banqueros de la misma época (los Carnegie, Rockefeller, Morgan, Henry Clay Frisk, magnate del carbón, Andrew W. Mellon, del aluminio, Henry Ford, James B. Duke, Cyrus Hall McCormick) era revelador. Se estimaba que en 1880 había en el país unos cien millonarios; en 1916, podía haber ya unos 40.000 La otra Norteamérica Obviamente, el desarrollo norteamericano no fue sólo la historia de un éxito dorado. La dureza de la lucha por la vida, las condiciones de miseria y explotación con que los trabajadores inmigrantes y autóctonos tuvieron que enfrentarse, hicieron que en muchas ocasiones el sueño americano fuera un engaño trágico (como en el caso de los inmigrantes lituanos en el 193 brutal Chicago de mataderos y fábricas de productos cárnicos de la novela La jungla, de Upton Sinclair). El desarrollo regional no fue homogéneo. Los desequilibrios económicos entre los distintos Estados fueron inmensos, especialmente por lo que hizo al viejo Sur. En 1900, por ejemplo, la renta per cápita de los estados de esa región (Mississippi, Alabama, Georgia, Louisiana, Virginia, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee) era en término medio la mitad de la de los estados del Norte: el analfabetismo y la pobreza eran allí altísimos, casi generales entre la población negra. De hecho, la reconstrucción del Sur tras la guerra civil estuvo llena de contradicciones y retrocesos. La abolición de la esclavitud no reportó beneficios tangibles a los negros. Muchos de ellos se transformaron en colonos y aparceros que explotaban tierras marginales de las antiguas plantaciones. El paulatino declinar del cultivo del algodón acabó, además, en un par de décadas con esa forma de economía. La inmensa mayoría de los negros tuvo que optar o por la emigración al Norte o al Oeste o por emplearse en los enclaves industriales que surgieron en el nuevo Sur: minas de hierro y carbón en Birmingham (Alabama), bauxita y fábricas de aluminio en Arkansas, grandes fábricas textiles, el nuevo, muy próspero y muy modernizado sector del tabaco, controlado por la American Tobacco Company de James B. Duke. En total, unos 2 millones de negros abandonaron el Sur entre 1890 y 1920, la mayoría a los nuevos "ghettos" aparecidos en las zonas pobres de las grandes ciudades. Política y socialmente, la emancipación fue un espejismo. Desde la década de 1880, muchos estados del Sur lograron mediante discutibles expedientes técnicos y legales (como pago de impuestos, nivel de alfabetización, condiciones de residencia y similares) privar a miles de negros del derecho a voto e introducir nuevas formas de segregación, principalmente en escuelas, transportes públicos, hoteles, teatros y zonas de residencia. La discriminación de la población negra -8.833.000 en 1900, de ellos 90 por 100 en el Sur- fue sin duda el gran fracaso del desarrollo de Estados Unidos. Ello dio lugar a la aparición de distintos movimientos en defensa de la igualdad y los derechos civiles de los negros. Booker T. Washington (1856-1915), un antiguo esclavo que con enormes dificultades logró darse educación universitaria y prosperar socialmente, creó en 1881 el Instituto Universitario de Tuskegee (Alabama) para la educación técnica y profesional de los negros, y en discursos y publicaciones de amplia difusión, como Up from Slavery (1901), defendió la necesidad de una política gradualista y conciliadora como vía hacia la independencia económica de los negros y hacia su plena integración en la sociedad americana. Washington logró muy importantes apoyos financieros para el centro de Tuskegee y para otros proyectos similares, asesoró a los presidentes Theodore Roosevelt y Taft en materia legislativa relativa a los negros y logró que colaboradores suyos fueran nombrados para altos cargos administrativos y políticos. Pero su línea moderada, que sin duda contribuyó a dar respetabilidad política y autoridad moral sin precedentes a la causa de la igualdad racial, no fue unánimemente aceptada por los activistas de color. W. E. B. Du Bois (1868-1963), nacido en Massachusetts, doctor por la universidad de Harvard, profesor en la de Atlanta, autor de Souls of Black Folk (1902) -una apología de la negritud y de las raíces africanas de los negros- impulsó un movimiento más radical que aspiraba a exigir mediante la lucha política y las movilizaciones sociales el cumplimiento riguroso de las exigencias constitucionales sobre la igualdad de derechos. Por su iniciativa se creó en 1900 el Movimiento del Niágara, que recogía las ideas mencionadas y luego, en 1909, la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color (NAACP), en la que participaban también conocidos intelectuales blancos como John Dewey, el novelista William D. Howells o Jane Addams, asociación que llevó a cabo una intensa lucha legal, política y educativa en defensa de la igualdad civil. La movilización de los negros, que dio lugar a esporádicos conflictos raciales en distintas ciudades desde principios de siglo, provocó nuevas reacciones racistas. El Ku Klux Klan, la sociedad secreta creada en 1866 para mantener la supremacía de la raza blanca, reapareció en Georgia en 1915 y se extendió hacia el Oeste 194 medio y Oregón: hacia mediados de los años veinte decía tener unos cuatro millones de afiliados. La cuestión racial era sólo una manifestación -sin duda la más dramática- de un problema social más amplio. La publicación en 1879 del libro Progreso y pobreza del periodista californiano Henry George fue un verdadero revulsivo de la conciencia social norteamericana: puso de relieve cómo la evolución y el desarrollo del país parecían conllevar la acumulación de gigantescos enclaves de pobreza. Pronto se generalizó el uso de la significativa expresión "barones ladrones" para referirse a los grandes magnates de los ferrocarriles y de la industria. En 1894, el escritor Henry Demarest Lloyd publicó un libro-documento (Wealth Against Commonwealth, La riqueza contra la comunidad) en el que denunciaba a la Standard Oil de Rockefeller como prototipo del poder monopolista que, según el autor, controlaba la vida norteamericana (ignorando, sin embargo, la inmensa labor filantrópica que Rockefeller había empezado a realizar: en 1891, fundó la Universidad de Chicago y luego dedicó parte de su inmensa fortuna al desarrollo de la medicina y a la promoción de la cultura). Poco después, en 1899, el economista Thornstein Veblen atacó en su libro La teoría de la clase ociosa el carácter parasitario y anti-social que, en su opinión, definía al gran capital norteamericano. Todo ello eran síntomas de las divisiones y tensiones sociales que habían ido cristalizando en el interior de la sociedad norteamericana. Las demandas laborales de los trabajadores industriales dieron lugar pronto a conflictos y huelgas, algunas de ellas de extremada violencia, resultado de la dureza y competitividad de la sociedad americana y también de los sentimientos de frustración e injusticia generados por las diferencias sociales a causa del crecimiento económico. Algunos de aquellos conflictos conmocionaron la vida pública. En 1877, hubo violentos incidentes en Pittsburgh, Baltimore, Chicago y otras ciudades en protesta por los recortes salariales impuestos por las compañías de ferrocarriles: 9 personas murieron en Baltimore y 19 en Chicago en choques o con la policía o con la milicia estatal. Desde 1882, los obreros de Nueva York celebraron con una gran manifestación el día 5 de septiembre como la fiesta del trabajo, festividad legalizada desde 1887. Unos 100.000 trabajadores fueron a la huelga en todo el país a partir del 1 de mayo de 1886 en demanda de la jornada de 8 horas: la explosión de una bomba en una plaza de Chicago mató a 8 policías e hirió a otros 60; 4 anarquistas fueron ahorcados meses después como presuntos responsables. Una gran huelga, también sembrada de incidentes sangrientos y violentos, paralizó las siderurgias de Carnegie en 1892: 20 trabajadores de la planta de Homestead (Pensilvania) murieron al enfrentarse con detectives de la agencia Pinkerton contratados por la empresa para mantener el orden. En 1894 se produjo una huelga general de ferroviarios en apoyo de la huelga de la empresa Pullman contra rebajas salariales: 2 trabajadores murieron en enfrentamientos con las tropas federales en Illinois. La depresión de 1893 hizo que el número de parados se elevara a casi 3 millones: tropas federales disolvieron con contundencia algunas de sus manifestaciones. En total, el número de huelgas y "lockouts" patronales entre 1883 y 1900 se elevó a 23.800. La tensión, además, no remitió. En 1902, hubo una enconada y larga huelga en la minería del carbón en demanda de la reducción de la jornada laboral y del reconocimiento de los sindicatos. Trece personas -mujeres y niños- murieron a manos de la milicia del Estado de Colorado en la localidad minera de Ludlow en el curso de otra huelga en 1913. La organización sindical de los trabajadores comenzó pronto. En 1869, se creó la primera gran central sindical de carácter nacional, los Caballeros del Trabajo, que protagonizaron gran parte de la actividad huelguística de las décadas de 1870 y 1880 y que en su mejor momento llegaron a los 700.000 afiliados. Pero la organización, basada principalmente en artesanos y obreros cualificados, declinó rapidísimamente tras la reacción antisindical que se produjo en el país tras el atentado de Chicago de 1886 antes mencionado. A finales de ese mismo año se creó en Columbus (Ohio) la Federación Americana del Trabajo, otra gran sindical que, bajo el liderazgo indiscutido de Samuel Gompers (1850-1924), inglés de nacimiento, inmi195 grante, obrero de una fábrica de tabacos, dio un giro decisivo al movimiento obrero norteamericano: la Federación renunció a reivindicaciones de naturaleza política -en las elecciones se limitó a recomendar el voto al partido que mejor defendiese los intereses de los sindicatosy concentró su actividad, que pudo ser de extraordinaria dureza y radicalidad, en la negociación colectiva de salarios y condiciones de trabajo. Hacia 1900 tenía ya medio millón de afiliados; en 1914, unos 2 millones. El carácter y significación de la Federación Americana del Trabajo -muchos de cuyos líderes fueron en política conservadores si no reaccionarios- fue una de las causas de que los partidos políticos de la clase obrera no tuvieran en los Estados Unidos el mismo desarrollo que en Europa. En 1905, algunos sindicatos opuestos a la Federación crearon la organización Trabajadores Industriales del Mundo (IWW, según las siglas del nombre en inglés, los "wooblies" como se les conoció popularmente), organismo radical de ideología próxima al sindicalismo revolucionario que protagonizó huelgas y conflictos sociales de gran violencia en los años 1908-1914. Llegó a tener unos 100.000 afiliados en 1914. Pero su influencia disminuyó durante la I Guerra Mundial -por su oposición a la entrada de Estados Unidos en la misma- y no sobrevivió a las polémicas ideológicas de la postguerra. El progresismo: de Roosevelt a Wilson El giro del sindicalismo norteamericano, la misma trayectoria del líder negro Booker T. Washington, eran reveladores: expresaban la confianza última que la mayoría del país tenía, pese a lo dicho, en el sistema político norteamericano. Los Presidentes del país entre 1877 y 1900 -los republicanos Rutherford B. Hayes, James A. Garfield, asesinado en 1881, Chester A. Arthur, Benjamin Harrison y William McKinley, y el demócrata Grover Cleveland que gobernó en dos mandatos, 1885-89 y 1893-97, fueron, como se indicó, presidentes anodinos y débiles que apenas si dejaron obra legislativa alguna. Arthur pasó en 1883 una ley que inició el proceso hacia la creación de un servicio profesional e independiente de funcionarios de la Administración, para acabar con los criterios arbitrarios de clientelismo y patronazgo que habían prevalecido hasta entonces. Bajo la presidencia de Cleveland se aprobó en 1887 una ley del Comercio Interestatal que trataba de someter a las compañías ferroviarias al control del gobierno. En 1890, durante el mandato de Harrison, el Congreso aprobó una ley Antitrust, contra los grandes monopolios que fue, sin embargo, letra muerta. Y poco más se hizo. La corrupción política era endémica. Poderosos jefes políticos, "bosses", que disponían de miles de votos merced al enchufismo y al patronazgo, controlaban las maquinarias de los partidos, designaban los candidatos locales e influían en la nominación de los aspirantes a la Presidencia: garantizaban la elección a cambio de concesiones de contratos (por lo general, obras públicas y servicios municipales). Richard Croker controló así el Partido Demócrata en Nueva York entre 1886 y 1902, y Charles E. Murphy, entre ese año y 1924. Thomas Collier Platt era a fin de siglo el gran "boss" del partido republicano del mismo Estado. El recuento de votos en las elecciones de 1876 en los estados del Sur fue tan irregular que al Presidente electo, Hayes, se le conoció como "Su Fraudulencia". Las posibilidades presidenciales de James G. Blaine, candidato republicano en 1884 y hombre de extraordinaria popularidad política, quedaron muy deterioradas al verse envuelto en varios escándalos financieros. Las diferencias entre los dos grandes partidos nacionales, Demócrata y Republicano, eran ante todo o de carácter étnico y religioso o derivadas de la guerra civil. El Partido Republicano era tradicionalmente el partido de los protestantes y del Norte; el Demócrata, el partido del Sur y de la población inmigrante de las grandes ciudades del Norte. Pero no había entre ellos sustanciales diferencias ideológicas o de clase (aunque podía haberlas sobre temas concretos, como los aranceles). Ninguno de los partidos creía en un poder presidencial fuerte. La población con derecho a voto era porcentualmente baja; la participación electoral, limitada. Cleve196 land fue elegido en 1892 con 5,5 millones de votos; su rival, Harrison, obtuvo en torno a los 5,1 millones; la población del país en ese año se acercaba a los 63 millones. Hubo, claro está, algún movimiento que amenazó romper el sistema. En 1891, se creó el Partido del Pueblo o Populista, un partido agrarista surgido como reacción tras la fuerte depresión -caída de precios y de la demanda, sequía, aumento del valor de las hipotecas y las rentas, falta de créditos- que desde mediados de la década de 1880 afectó a muchos estados del Sur y del Oeste. El Partido Populista elaboró al hilo de una retórica a menudo xenofóbica y antiliberal un amplio programa de reformas económicas, sociales y políticas que incluía reivindicaciones como la libre acuñación de moneda de plata (pues se atribuía la caída de los precios agrarios a la adopción del patrón-oro en 1873), como la aprobación de un impuesto gradual sobre la renta, la introducción del referéndum y la elección directa del Senado, y como la nacionalización de los ferrocarriles y la creación de bancos de crédito rural. El candidato populista a la presidencia, el general retirado James B. Weaver, obtuvo en 1892 más de 1 millón de votos. Pero en las elecciones de 1896, los populistas decidieron apoyar al candidato demócrata William Jennings Bryan y el agrarismo desapareció en la primera década del nuevo siglo a medida que se recuperaron los precios agrarios. La estabilidad de la democracia norteamericana se debió fundamentalmente al prestigio histórico de la Constitución y de instituciones como el Tribunal Supremo, al pluralismo esencial de la sociedad norteamericana -que era, en efecto, un verdadero crisol de inmigrantes-, a la formidable prosperidad económica del país, a las posibilidades de movilidad social que éste ofrecía y, como enseguida se verá, al dinamismo de la sociedad civil para asumir e impulsar reformas de carácter ético y social. Significativamente, en 1893, el historiador Frederick Jackson Turner expuso su "tesis de la frontera", la primera gran teoría sobre la originalidad de Estados Unidos en la historia, tesis, además, fijada en vibrantes imágenes por los pintores E. Remington y Charles Russell, difundida por una literatura muy popular como las novelas de Zane Grey (y luego por el cine) y encarnada en mitos románticos y duraderos (como Custer, Jesse James, Buffalo Bill, Billy el Niño y otros). La tesis de Turner era que la frontera, la expansión al Oeste, había hecho de Estados Unidos una comunidad democrática, una sociedad abierta, cuyo rasgo distintivo era la oportunidad del individuo para prosperar y cuyos ideales básicos eran la justicia y la libertad. La tesis tuvo un éxito excepcional: la conciencia colectiva de los norteamericanos, la visión que tenían de su historia y de su realidad, era, por tanto, una conciencia profundamente democrática. Y en efecto, pese a todas las contradicciones del país -progreso y pobreza, discriminación racial, "trusts" y monopolios, corrupción política-, iría cristalizando desde fines del siglo XIX un clima socialmente mayoritario en favor de la adopción de todo tipo de reformas progresivas en defensa de los derechos de trabajadores, mujeres y negros y de las libertades civiles y constitucionales, y favorable también a la limitación y control del poder de las grandes empresas y a transformar en profundidad la vida social y política. Ello se reflejó en las elecciones de 1896. Ganó el candidato republicano, William McKinley, que logró 7,2 millones de votos, el 50,9 por 100 de los votos emitidos. Pero lo revelador fue que el candidato demócrata, William J. Bryan, lograra 6,3 millones de votos y el 46,8 por 100 de los votos emitidos. Porque Bryan, hombre de oratoria y carisma personal formidables, de ideas radicales en materias económicas y sociales y de profundo sentido ético ante las cosas (era presbiteriano ortodoxo) había basado su campaña, intensísima y apasionada, en la denuncia de la corrupción política y de los grandes grupos financieros: logró hacer así de la idea de reforma de la sociedad norteamericana una causa nacional (que él mismo se encargó de mantener viva en las elecciones de 1900 y 1908 en que volvió a ser candidato). Estados Unidos vivió entre 1900 y 1920 una verdadera "era progresiva", especialmente bajo las presidencias del republicano Theodore Roosevelt (1901-1909) y del demócrata Woodrow Wilson (1913-20), en la que a impulsos de un amplio movimiento social reformista se iría estableciendo, como iremos 197 viendo, un amplio cuerpo legislativo e institucional que, de una parte, se dirigió contra los abusos del desarrollo económico y contra la corrupción política y de otra, quiso regular de forma ordenada la vida social, tanto las relaciones laborales como sobre todo la vida urbana y sus problemas (higiene colectiva, seguridad ciudadana, viviendas, criminalidad, educación). Dos fueron los motores del progresismo norteamericano: el periodismo y el humanitarismo social. En efecto, el periodismo de investigación de periódicos como Mc Clure´s, Cosmopolitan, Everybody´s, Arena o Hampton's (y de periodistas como Lincoln Steffens, Ida Tarbell, Ray Stannard Baker y otros) llevó a cabo una formidable labor de denuncia de los males de la sociedad americana que despertó la conciencia de la sociedad. Steffens, por ejemplo, reveló en Mc Clure´s las vinculaciones que existían entre la policía y el crimen organizado en Minneapolis, con la complacencia del alcalde. Ida M. Tarbell denunció los procedimientos ilegales, si no criminales, que la Standard Oil había seguido para acabar con todos sus competidores, reportaje que desencadenó investigaciones y libros sobre muchas otras empresas. Las denuncias de algún semanario sobre la falsedad en la publicidad de determinadas medicinas, las investigaciones de técnicos del Departamento de Agricultura sobre el uso de adulterantes y conservantes en alimentos enlatados y la publicación (1906) de la novela La jungla de Sinclair sobre los mataderos y las industrias cárnicas de Chicago, harían que el Presidente Roosevelt y el Congreso aprobasen legislación específica sobre control e inspección de alimentos y medicinas. Las actividades e iniciativas de carácter humanitario fueron igualmente decisivas. Por iniciativa de Jane Addams (1860-1935), se abrió en Chicago en 1889 la Hull House, un centro comunitario para inmigrantes y trabajadores que pronto se convirtió en una institución social que, además de funcionar como círculo recreativo, jardín de infancia y escuela de artes y oficios para los trabajadores y sus familias, se ocupó de todo tipo de cuestiones sociales (regulación del trabajo de mujeres y niños, pensiones, inspección sanitaria, escuelas para obreros y similares). Pronto se crearon instituciones similares en muchas ciudades. Por iniciativa de la de Nueva York, por ejemplo, el Gobierno Federal creó una Secretaría de Menores para promover medidas como el examen médico y la distribución gratuita de leche para los niños en las escuelas públicas, o la creación de jardines de infancia y de clínicas especializadas en enfermedades infantiles, medidas y centros que para 1914 habían sido ya adoptados en muchas ciudades. La aparición del libro del inmigrante danés Jacob Riis, Cómo vive la otra mitad (1890), que ponía de manifiesto el horror de las viviendas obreras de ciertos barrios de Nueva York, hizo que ese Estado aprobase en 1901 una ley que establecía las condiciones mínimas de habitabilidad que debían reunir las nuevas viviendas para que su construcción fuese autorizada. Hacia 1910, casi todas las grandes ciudades habían reformado, mejorándola, su legislación al respecto. En 1899, Jane Addams persuadió a las autoridades de Illinois para que creasen un Tribunal de Menores; el ejemplo fue imitado en todo el país. A su esfuerzo se debió también la apertura del primer campamento de verano para niños; y como consecuencia del eco que tuvo su libro El espíritu de la juventud y las calles de la ciudad, numerosísimas ciudades reservaron espacios verdes y parques como áreas de recreo y juego. Distintos Estados procedieron a reformar en profundidad el régimen de prisiones, uno de los ámbitos de acción preferente del movimiento reformista. En varios, fue abolida la pena de muerte; en casi todos, fueron tomándose gradualmente medidas como la creación de reformatorios para niños, el principio de libertad bajo fianza o la aplicación de sistemas de redención de penas por el trabajo. Con el crecimiento de las ventas y consumo de bebidas alcohólicas, resultado del desarrollo de las ciudades y de la población, el "prohibicionismo" cobró nueva actividad, en especial por la acción de la Unión Femenina para la Templanza Cristiana -creada en 1874 por Frances Willard-, de la Liga Anti-bares, fundada en 1895, y de la Iglesia Metodista. En 1915, casi las dos terceras partes de los Estados habían aprobado "leyes secas" y en enero de 1919, la disposición se extendió a todo el país al ser 198 aprobada por el Congreso como la 18.a enmienda de la Constitución. Como ya ha quedado dicho, los movimientos en defensa de la igualdad civil de los negros no lograron sus objetivos. Los movimientos en defensa de la igualdad de derechos de la mujer tuvieron en cambio algún éxito. De hecho, la situación legal, educativa y laboral de la mujer en Estados Unidos era, desde la primera mitad del siglo XIX, por todos los conceptos muy superior a la de la mujer europea. Los movimientos feministas comenzaron muy pronto: la primera declaración de resonancia nacional en demanda de la plena igualdad de derechos, la declaración de Seneca Falls, tuvo lugar en 1848. Las mujeres tuvieron un papel decisivo en la expansión hacia el Oeste y en la colonización de aquellas tierras. Ello se reflejó en la legislación de muchos de los nuevos estados. Wyoming, por ejemplo, aprobó el voto de las mujeres en 1869. Millones de mujeres, luego, en los años de la industrialización y del desarrollo urbano, se incorporaron tanto al trabajo en factorías y plantas industriales como a los nuevos sectores de servicios: la enseñanza primaria y secundaria pública estaba altamente feminizada antes de acabar el siglo. Susan B. Anthony fundó en 1868 The Revolutionist, un periódico de combate que denunció la explotación laboral de las mujeres. Desde la década de 1870, dos organizaciones, la Asociación Nacional por el Sufragio Femenino (que tuvo en Carrie Chapman Catt su líder más conocida) y la Asociación Americana por el Sufragio de la Mujer (dirigida por Lucy Stone), llevaron a cabo continuas campañas en favor del voto femenino. Las mujeres fueron gradualmente obteniendo en una mayoría de estados reformas legales que les eran favorables y medidas de tipo asistencial específicas a su condición: las leyes de divorcio y las ayudas por maternidad fueron los casos más extendidos. Once estados habían introducido el sufragio femenino antes de 1914. En 1917, lo hizo Nueva York. Jeanette Rankin fue elegida para el Congreso en el estado de Montana en 1916. En 1920 -tras 52 años de esfuerzos, 56 plebiscitos estatales y 480 campañas legislativas, como dijo Carrie Ch. Catt- el Congreso extendió el voto femenino a todo el país como la 19a enmienda constitucional. Antes, en 1916, se había abierto en Nueva York, por iniciativa de la enfermera Margaret Sanger, la primera clínica especializada en el control de la natalidad. Esos movimientos de protesta y reforma moral de la sociedad, tan distintos de los ideologizados movimientos políticos europeos, terminaron por impregnar de alguna forma la vida política. Ello pudo apreciarse ya en la presidencia de McKinley, elegido, como vimos, en 1896, reelegido en 1900 y asesinado por un anarquista en septiembre de 1901. Pero fue su sucesor, el vicepresidente Theodore Roosevelt (1858-1919) -presidente en funciones de 1901 a 1904 y por derecho propio, tras ser elegido en 1904 entre este año y 1908- quien asumió la bandera del progresismo y de la reforma. No, por razones ideológicas. Neoyorkino de vitalidad inagotable, gran amante de la naturaleza, culto, educado en Harvard, militarista (fue teniente coronel del regimiento de caballería que había luchado en Cuba en 1898), nacionalista apasionado, Roosevelt era un republicano conservador y pragmático, que incluso detestaba a los reformistas y en especial, a Bryan y a los periodistas radicales a los que llamó despectivamente "muck-rakers", escarbadores. Pero su ambición, su sensibilidad para entender a la opinión y su capacidad para percibir que el país exigía un liderazgo fuerte, le llevaron a transformar el papel de la Presidencia en lo que desde Lincoln no era: la institución rectora del país al servicio de los intereses generales de la nación. Ya en 1902 medió a favor de los trabajadores en la gran huelga de la minería del carbón antes mencionada. En 1903, creó el Ministerio de Comercio y Trabajo para dar a los trabajadores lo que definió como "un trato justo" (a square deal), esto es, para impulsar la legislación laboral. Creó también ese año una Secretaría de Estado de Corporaciones, encargada de investigar las actividades de los grandes consorcios monopolistas del país. En 1903, se aprobó la Ley Elkins, ampliada en 1906 por la Ley Hepburn, por las que en adelante sería el Gobierno Federal, y no las compañías, quien fijase las tarifas ferroviarias, así como los precios de coches-camas, terminales de almacenaje, "ferrys" y otros medios de 199 transporte. La afirmación del poder presidencial se reforzó cuando Roosevelt autorizó al ministerio-fiscal que interviniera en el caso de la lucha financiera entre los magnates ferroviarios Edward H. Harriman y James J. Jill por el control de la compañía Northern Pacific: la sentencia del Tribunal Supremo (14 de marzo de 1904) anulando la adquisición del ferrocarril por el grupo Harriman como una violación de la ley de monopolios fue considerada como una gran victoria popular. Más aún, en 1906, Roosevelt, impresionado por la novela ya citada de Upton Sinclair, logró, como se indicó, que el Congreso aprobara una ley que establecía el control e inspección de alimentos y medicinas. Apasionado de los grandes paisajes, de la caza y del Oeste -del que había escrito una gran historia-, reunió en la Casa Blanca, el 13 de mayo de 1908 una gran conferencia nacional sobre la conservación de los recursos naturales del país, tras añadir 150 millones de acres a la reserva nacional forestal ya existente y crear otra de 85 millones en Alaska. Como resultado de la conferencia, Roosevelt creó en junio de 1908 una Comisión Nacional de Conservación, bajo la dirección de Gifford Pinchot: de ella nació un ambicioso programa de creación de parques nacionales, reservas de caza y refugio de aves vinculado, además, a la construcción de pantanos y sistemas de irrigación, que iría realizándose de forma sistemática y continuada. Bajo su sucesor, el también republicano William H. Taft, pareció que el impulso reformista continuaba. Por ejemplo, la nueva administración inició más de 90 procesos por violación de las leyes antimonopolistas, número superior a los promovidos por Roosevelt. La ley Mann-Elkins de junio de 1910 dio al gobierno federal el poder de fijar las tarifas telefónicas y telegráficas. Pero por un lado, la falta de dinamismo personal de Taft y por otro, la interpretación conservadora que se dio a lo que en apariencia era una sentencia sensacional del Tribunal Supremo -nada menos que la disolución de la Standard Oil y de la American Tobacco ordenadas el 1 de mayo de 1911-, interpretación que decía que el gobierno no suprimiría "todas" las iniciativas monopolistas sino sólo las que pusieran límites "razonables" a la libertad de comercio, hicieron que gradualmente la opinión pública creyera que la administración Taft había dado por terminada la era progresista. Ello provocó la rebelión del sector más reformista del partido republicano, encabezada por el gobernador de Wisconsin, Robert La Follete, que en 1911 creó una Liga Nacional Republicanoprogresista. Cuando, en junio, Taft anunció que se presentaría a la reelección, los progresistas se separaron del partido y nombraron al propio Roosevelt candidato a la presidencia. El resultado de las elecciones fue revelador: el candidato demócrata, Woodrow Wilson, logró 6.296.547 votos; Roosevelt, 4.118.571 y Taft, 3.486.720 (hasta Eugene V. Debs, el candidato del Partido Socialista, un partido obrero con alguna base en Nueva York creado en 1899, logró un gran resultado: casi 900.000 votos, el 6 por 100 del total). La opinión pública manifestó, por lo tanto, su apoyo a la línea reformista iniciada por Roosevelt. Así lo había entendido el candidato demócrata Woodrow Wilson (1856-1924), un hombre del sur, graduado en Princeton, presbiteriano, profesor de Historia y Ciencia Política en distintas universidades entre ellas, la propia Princeton, de la que fue elegido Presidente en 1902-, gobernador de New Jersey desde 1910 y un político impregnado de un fuerte sentido mesiánico acerca de su destino y del de su nación. Wilson concebía la Presidencia como un liderazgo moral e idealizante del país. Su programa electoral había prometido una "nueva libertad" y, en efecto, una vez en la presidencia, desarrolló una amplia labor legislativa orientada a reforzar los fundamentos democráticos de la tradición política norteamericana. El 31 de mayo de 1913 entró en vigor una enmienda constitucional que establecía la elección directa de los senadores, hasta entonces, designados por los estados. El 3 de Octubre, Wilson impuso una drástica reducción arancelaria. En diciembre, creó el Banco de la Reserva Federal -el banco central-, dentro de una reforma de todo el sistema bancario que tendía a garantizar su estabilidad y a reforzar los resortes del gobierno federal en la política monetaria. Una ley de 26 de septiembre de 1914, reforzó la legislación de control para regular las prácticas comerciales de mono200 polios y grandes corporaciones. Por la ley Clayton contra los "trusts" (15 de Octubre de 1914) se reconoció el derecho de los sindicatos a la negociación colectiva y a la huelga. En julio de 1916, Wilson logró la creación de bancos de crédito rural, la vieja reivindicación del populismo agrario de fines del XIX. El 1 de septiembre, el Congreso prohibió el trabajo de los niños. Dos días después, por la ley Adamson, se estableció la jornada de 8 horas en los ferrocarriles interestatales. Pero es que, además, el movimiento progresista había sido aún más eficaz en el ámbito de las administraciones locales y estatales. Entre 1900 y 1920, se contabilizaron un total cercano a las 900 enmiendas y reformas de las constituciones de los distintos Estados, que supusieron que los más de ellos introdujeron innovaciones tan significativas como el sistema de elecciones primarias directas -ideadas en 1903 por La Follete, el gobernador de Wisconsin, principal exponente del progresismo político norteamericano-, la adopción del referéndum y del voto secreto y de procedimientos para el procesamiento de cargos públicos (y aún de los jueces) en caso de fraude o ilegalidad en el ejercicio de sus funciones. Muchos alcaldes combatieron la corrupción, sanearon la administración municipal y mejoraron sensiblemente los servicios. Un grupo de gobernadores -como La Follete en Wisconsin, Charles E. Hughes en Nueva York, Hiram Johnson en California, Woodrow Wilson en New Jersey y otros- llevó a sus Estados legislación sobre control de empresas, servicios públicos, hospitales, contaminación industrial, reservas naturales y escuelas aún más progresiva y democrática que la implantada por el Gobierno federal. La era progresista no puso fin a los problemas de la sociedad americana. Que la primera gran película de la historia del cine -y primera e indiscutible obra maestra del nuevo arte- El nacimiento de una nación (1915), de D. W. Griffith, fuera explícitamente racista, revelaba el grado de cristalización que el racismo blanco tenía en el país, y no sólo entre la elite sureña, sino también y sobre todo, entre los agricultores de los estados del Oeste medio y entre los trabajadores inmigrantes y autóctonos del Norte. Ya quedó dicho que el Ku Klux Klan reapareció hacia 1915 y que tuvo una actividad particularmente intensa en la década de 1920. El "prohibicionismo" tuvo consecuencias muy negativas. La venta clandestina de licor se convirtió, a lo largo de esa década, en el gran negocio del "gansterismo" y del crimen organizado. La lucha contra esa forma de criminalidad que llevada a la literatura por novelistas como Dashiell Hammett, Ellery Queen, S. S. Van Dine y Raymond Chandler y luego al cine, constituyó la segunda gran épica del país- reveló la extensión que la corrupción (policial y municipal, principalmente) aún tenía. El fraude político no había desaparecido. El control de elecciones por métodos ilegales continuó. Thomas J. Pendergast (Kansas City), Edward H. Crump (Memphis), James Michael Curley (Boston) y Frank Hague (Jersey City), por citar sólo cuatro nombres, fueron grandes "bosses" políticos de los años veinte y treinta y, como los de los años anteriores, controlaban las elecciones de sus ciudades o estados por lo general mediante grandes redes clientelares de sobornos y corrupción. Pero, con todo, la política y la vida colectiva habían cambiado sustancialmente en unos pocos años. Roosevelt y Wilson devolvieron a la Presidencia aquella dimensión verdaderamente nacional que había tenido con Washington, Jefferson, Hamilton, Jackson y Lincoln. Con ello, la democracia había avanzado considerablemente. Se había recuperado al menos la que era probablemente una de las piezas angulares del sistema norteamericano: la idea de que la Presidencia, abierta a cualquier individuo por ser elegida por el pueblo, era la encarnación de la voluntad general La nueva frontera La política norteamericana había cambiado también en otro sentido: Estados Unidos era ya un poder mundial. En 1898, había derrotado de forma fulminante a un país europeo, España. En 1917, sus soldados luchaban -por primera vez en su historia- en el viejo continente. En 1919, su Presidente, Wilson, decidía el nuevo orden internacional. El interés y la preocupa201 ción por las que se consideraban potenciales áreas de influencia del país -América Central, el Caribe, el Pacífico- eran antiguos. Se remontaban sin duda a la primera mitad del siglo XIX y se habían reforzado a medida que había avanzado la expansión hacia el Oeste (que en parte se hizo a costa de México). El término "destino manifiesto", que significaba que el destino de Estados Unidos era la expansión por el continente americano, se acuñó en 1845. La presencia europea en América -España en Puerto Rico y Cuba, Francia en Guayana y en las Antillas, Gran Bretaña en Canadá, Bahamas, Bermudas y Jamaica- era un desafío permanente a la Doctrina Monroe (1823), que había proclamado el derecho de todo el continente americano a verse libre de la colonización de los países europeos. Las ambiciones europeas sobre China, Japón y el Pacífico suponían igualmente una fuente potencial de amenaza para el país, sobre todo tras la adquisición de Alaska en 1867 (comprada a Rusia por iniciativa del Zar, luego de que la adquisición provocara fortísima oposición). La política exterior norteamericana estuvo, pues, condicionada ante todo por la propia geografía nacional y por el juego internacional de las potencias. Su formidable crecimiento industrial, económico y financiero hizo, luego, que Estados Unidos no pudiera permanecer aislado de la política mundial. Eso no lo convirtió en una potencia territorialmente imperialista. En comparación con el expansionismo europeo de los años 1880-1914 (incluidos países atrasados como Portugal e Italia), el anexionismo norteamericano fue, como veremos, insignificante. Pero su papel cada vez más hegemónico en la economía mundial hizo inevitable su creciente intervencionismo en la esfera internacional. Asia fue un ejemplo característico. La apertura de Japón y China al comercio occidental, a lo que Estados Unidos no había sido ajeno, revalorizó el papel estratégico que para Norteamérica tenía el Pacífico. En 1875, Estados Unidos ofreció un tratado comercial a las islas Hawaii que hizo de ellas en la práctica un protectorado norteamericano. En 1887, lograron de su protegido la concesión de Pearl Harbour como estación carbonífera y base naval. En 1893, un golpe de Estado contra la reina Liliuokalami, promovida por hombres de negocios y plantadores de azúcar de la capital, Honolulu, que contaron con el apoyo del embajador norteamericano, estableció una República, que solicitó la anexión a Estados Unidos. El presidente Cleveland, que era un convencido antiimperialista, la rechazó y restauró la Monarquía nativa; pero su sucesor, McKinley, la aceptó en 1898 como parte de la dimensión asiática de la guerra contra España de aquel año, que incluyó la adquisición de Filipinas y las islas Guam y luego, en 1899, de las islas Wake y concesiones menores en Samoa, negociadas con Alemania y Gran Bretaña. Pero el objetivo último de la política asiática de Estados Unidos, del que esas anexiones eran un simple instrumento, era mucho más complejo: garantizar la estabilidad de la zona y para ello, impedir ante todo la posible desmembración de China, foco de la rivalidad imperialista de las grandes potencias y objetivo potencial del expansionismo japonés. Esa política quedó fijada por el secretario de Estado John Hay (durante la Presidencia McKinley) en la llamada nota de puertas abiertas de 6 de septiembre de 1899, por la que Estados Unidos proponía a las potencias la no alteración del estatus chino (concesiones de puertos francos y tarifas portuarias y ferroviarias dentro de éstos). O lo que era lo mismo: rechazaban las concesiones territoriales por parte de los países europeos -y más aún, las anexiones- y abogaban por una política de apertura de China a la inversión extranjera. Estados Unidos fue el único país que canceló -en 1908, con Theodore Roosevelt como Presidente- parte de la indemnización que China debía pagar a las potencias como consecuencia de la guerra de los boxers. Durante la I Guerra Mundial, a la firmeza norteamericana se debió que Japón no hiciese de China un mero protectorado, aunque no pudo impedirse que los japoneses ocuparan Shangdong y ampliaran sus derechos sobre Manchuria y Fujian. Luego, en 1922, Estados Unidos convocaría una conferencia para lograr que la comunidad internacional garantizase la soberanía e integridad territorial de China. La política norteamericana en Asia era, pues, una política de equilibrio. Posiblemente, tampoco la opi202 nión pública habría aceptado otra cosa: la citada anexión de Filipinas, que se completó en 1902 tras una dura guerra contra la guerrilla de Emilio Aguinaldo en la que murieron unos 4.200 soldados norteamericanos, suscitó gran oposición tanto en el Congreso como en la opinión pública. Respecto a América, los sentimientos de la opinión y la política de las distintas administraciones fueron más complejos y contradictorios. Sin duda, Estados Unidos consideraba desde la Doctrina Monroe, que el Caribe y Centroamérica constituían su área de influencia natural, lo que luego se llamaría, más brutalmente, el "patio trasero" del país. Texas, Nuevo México y California, antes mexicanos, fueron anexionados en 1846-48; en 1854, el presidente Pierce había intentado comprar Cuba. Pero la política europea tuvo también parte no desdeñable en el reforzamiento de las ambiciones intervencionistas norteamericanas sobre la zona. Los intentos franceses de crear, primero, un Estado dependiente en México bajo Maximiliano I (1864-67) y de construir luego (1879) un canal en Panamá causaron gran preocupación: en 1866, el presidente Andrew Johnson envió un ejército de unos 50.000 soldados a la frontera mexicana como un gesto de advertencia a Francia. En julio de 1895, el gobierno norteamericano (presidente Cleveland; secretario de Estado, Olney) envió una enérgica nota al gobierno británico afirmando que toda rectificación por parte de Inglaterra de la frontera entre la Guayana británica y Venezuela -objeto de litigio- supondría una violación de la Doctrina Monroe e incluso amenazó con la guerra en caso de que Gran Bretaña recurriese al uso de la fuerza. En cualquier caso, desde 1883, Estados Unidos había comenzado a construir su propia Marina de guerra. En 1884, se creó en Annapolis, una Escuela Naval. El libro del director de la misma, el almirante Alfred T. Mahan, La influencia del poder marítimo en la historia, que se publicó con gran éxito en 1890, enfatizaba la importancia del poderío naval como fundamento de toda política mundial de dominio, y abogaba por la construcción de una fuerte flota y la adquisición de bases navales en los mares de valor estratégico para Estados Unidos. Pese a ello, cuando a partir de febrero de 1895 se generalizó en Cuba la insurrección contra España, Estados Unidos mantuvo considerable prudencia. El presidente Cleveland, por ejemplo, no reconoció la beligerancia de los rebeldes, a pesar de que la opinión pública así parecía exigirlo, sobre todo a raíz de la indignación que produjo la durísima política represiva (campos de concentración, trochas) llevada a cabo por las tropas españolas bajo el mando del general Weyler. Su sucesor, el republicano McKinley, que otorgó la mencionada beligerancia, apoyó en principio la política de autonomía y pacificación que a partir de septiembre de 1897 quiso llevar adelante el nuevo gobierno español presidido por Práxedes M. Sagasta. Y probablemente no quiso la guerra (como tampoco la quisieron los grandes grupos financieros e industriales, temerosos de que una guerra hiciese peligrar la recuperación económica que empezaba a manifestarse por entonces tras la grave depresión de 1893-96). Pero la acción combinada de la opinión humanitaria y progresista que apoyaba la independencia de Cuba y de la opinión nacionalista y populista orquestada por la prensa sensacionalista que exigía una acción de castigo contra España tras la voladura del barco norteamericano Maine en el puerto de La Habana (15 de febrero de 1898), preparó el clima emocional favorable a la guerra. Ésta, que se declaró oficialmente el 25 de abril de 1898, fue para Estados Unidos una "espléndida guerra pequeña". El 1 de mayo, la flota del almirante Dewey destruyó en Cavite la flota española del Pacífico: tras el bloqueo de Manila, los españoles capitularon el 14 de agosto. El 20 de junio, desembarcó en Cuba un contingente de 17.000 soldados, mal equipados y mal entrenados que lucharon con poca fortuna contra las tropas españolas. Pero el 3 de julio, la escuadra del vicealmirante Sampson hundió la flota española -mandada por el almirante Cervera- cuando intentó salir de Santiago donde había quedado bloqueada. Santiago se rindió el 17 de julio. Las hostilidades cesaron en agosto. La guerra había durado apenas cuatro meses y Estados Unidos había perdido tan sólo 460 hombres en combate y otros 5.000 por fiebres tropicales. Por el Tratado de París (10 de di203 ciembre de 1898), España cedió a Estados Unidos Puerto Rico, las Filipinas y Guam, y abandonó Cuba, que en 1901 se convirtió en una República independiente bajo protección norteamericana. La guerra había hecho de Estados Unidos la potencia hegemónica del continente americano, como quedaría de relieve bajo la Presidencia Roosevelt (1901-08). Gran Bretaña así lo reconoció y por el tratado Hay-Pauncefote de 18 de noviembre de 1901 concedió a Estados Unidos el derecho exclusivo de construcción y control de un canal en Centroamérica, renunciando a acuerdos anteriores que le daban derecho de participación en hipotéticos proyectos de esa naturaleza. Cuando en 1903 se produjo en Colombia la secesión que llevaría a la independencia de Panamá -que tuvo causas internas-, Roosevelt aprovechó aquella gran oportunidad, envió un crucero para proteger al nuevo Estado, reconoció precipitadamente a éste y negoció de inmediato la concesión de una zona para la construcción de un canal (que se empezó en 1904 y se concluyó en 1914). Tras el bombardeo de puertos venezolanos por barcos ingleses y alemanes como castigo por la negativa del gobierno venezolano a pagar sus deudas (diciembre de 1902), y ante el temor de que la situación se repitiera en Santo Domingo, el Presidente anunció en diciembre de 1904 el corolario Roosevelt a la Doctrina Monroe, afirmando que Estados Unidos intervendría en el continente como fuerza internacional de paz para impedir que la "infracción crónica" de la ley por algunas naciones americanas propiciase la intervención europea en la región. El corolario se aplicó pronto. Estados Unidos no sólo se había anexionado Puerto Rico (1898) y adquirido el Canal de Panamá (1904-14) y luego las islas Vírgenes (1917), sino que intervendría militarmente por razones muy distintas -por lo general, o problemas económicos o insurrecciones revolucionarias- en Cuba (1906-09, 1912, 1917-22), Santo Domingo (1905-07, 1916-24), Haití (1915-34), Honduras (1912) y Nicaragua (1909, 1912, 1926-33). Más aún, la guerra del 98 hizo de Estados Unidos un poder mundial, posición que Roosevelt -ardiente nacionalista, si bien contrario a la adquisición de colonias y muy realista en cuestiones internacionales- consolidó y reforzó durante su mandato. Medió, como vimos, en el conflicto ruso-japonés de 1904-05 y fue el artífice de la paz de Portsmouth que le puso fin. Por iniciativa suya también, se reunió la conferencia de Algeciras (enero-abril de 1906), encuentro internacional de las grandes potencias para resolver la crisis marroquí provocada por Alemania en 1905 -cuando el kaiser Guillermo II desembarcó en Tánger en un acto inamistoso hacia Gran Bretaña, Francia y España-, conferencia que acordó autorizar el protectorado franco-español sobre Marruecos. En noviembre de 1908, finalmente, Roosevelt firmó un acuerdo con Japón, el acuerdo Root-Takahira, que garantizaba el statu quo en el Pacífico y la integridad de China. El sucesor de Roosevelt, William H. Taft (1909-13) y su secretario de Estado, Philander C. Knox, quisieron seguir una vía diferente, una política que sustituyera la presencia militar por la penetración económica, de acuerdo con una idea desarrollista de ayuda financiera a los países atrasados como fundamento de la estabilidad internacional. Pero esa política, que sería denunciada como la "diplomacia del dólar", resultó ilusoria. Los proyectos de inversión en China, mediante la participación de bancos norteamericanos en una gran operación financiera internacional para "rescatar" los ferrocarriles de Manchuria, provocaron gran malestar en Rusia y Japón, y entre los mismos socios potenciales de la operación (bancos ingleses, franceses y alemanes): en 1913, el capital norteamericano se retiró de aquélla. Knox negoció con éxito los problemas financieros pendientes con Guatemala, Haití y Honduras, procediendo a la concesión de créditos norteamericanos contra la designación de administradores estadounidenses para la recaudación de los derechos aduaneros de aquellos países y a cambio de la aceptación por éstos de que esas mismas rentas de aduanas sirviesen como garantía de la operación. Pero en Nicaragua, el estallido de disturbios revolucionarios determinó la intervención de los marines norteamericanos (agosto de 1912), la imposición por Estados Unidos de un recaudador de aduanas y el control del Banco de Nicaragua por los banqueros 204 neoyorkinos (aunque también, la concesión de un gran empréstito para que Nicaragua pudiera hacer frente al pago de su deuda exterior). Además, al producirse la revolución en México (1911), Taft amenazó con intervenir y advirtió al gobierno revolucionario de Madero -al que sin embargo dio su reconocimiento- que se le responsabilizaría de cualquier atentado contra vidas y propiedades norteamericanas. Lo que ocurría ya ha quedado apuntado: su desarrollo económico y la extensión de sus intereses estratégicos y comerciales hacían imposible el tradicional aislamiento internacional de Estados Unidos. Ello quedó particularmente de relieve durante la Presidencia de Woodrow Wilson (1913-20): el Presidente que quiso inspirar su política exterior en los ideales de un internacionalismo democrático y cristiano, que habló de la "diplomacia misionera" como bandera de su país, que condenó tanto el imperialismo de Roosevelt como la diplomacia del dólar de Taft como inmorales, que nombró a un pacifista radical como Bryan como secretario de Estado (1913-15), fue el presidente que se vio envuelto en más intervenciones militares en el exterior en la historia del país hasta aquel momento. El hombre que fue reelegido en 1916 con el lema "nos mantuvo fuera de la guerra", llevó a Estados Unidos, en abril de 1917, a la I Guerra Mundial. En Centroamérica y en el Caribe, Wilson tuvo que volver a la política de intervenciones preventivas que había iniciado Roosevelt y por las mismas razones que éste: asegurar el orden y la estabilidad en la zona (lo que se hizo mucho más urgente una vez que comenzó la guerra mundial, a fin de prevenir posibles ingerencias alemanas en la región, posibilidad nada remota dadas las numerosas posesiones inglesas y francesas en las Antillas). Así, en 1914, la administración norteamericana concluyó con Nicaragua el tratado Bryan-Chamorro, por el que Estados Unidos concedía un préstamo de tres millones de dólares a cambio del derecho a construir un canal a través del país y de arrendar terrenos para establecer una base naval. En julio de 1915, tras una serie de desórdenes, los marines desembarcaron en Haití, impusieron al presidente Philippe Dartiguenave y crearon un protectorado de hecho que duró hasta 1935. En noviembre de 1916, se hizo lo mismo en Santo Domingo. En México, Wilson, guiado por su fe democrática, se negó a reconocer al gobierno dictatorial del general Huerta -al que responsabilizó del asesinato de Madero-, presionó a otros países para que retirasen su reconocimiento y exigió la apertura de un proceso electoral. El 21 de abril de 1914, marines norteamericanos ocuparon el puerto de Veracruz, después de que fuerzas del régimen de Huerta detuvieran a un grupo de marineros estadounidenses en Tampico, hecho que constituyó un revés diplomático (que se resolvió por la mediación de Argentina, Brasil y Chile) y un error político, pues suscitó fuerte oposición en Estados Unidos, numerosas críticas internacionales y el rechazo, en el propio México, hasta de los mismos enemigos de Huerta. Caído éste en julio de 1914, Estados Unidos, tras haber expresado inicialmente su apoyo a Francisco Villa, reconoció a Ve nustiano Carranza como Presidente legal de México (19 de Octubre de 1915). Ello hizo que Villa se volviera contra Estados Unidos y que sus tropas hostigaran en las regiones fronterizas entre ambos países a las fuerzas norteamericanas y que en alguna ocasión realizaran incluso incursiones contra ciudades del sur de Estados Unidos: el 15 de marzo de 1916, Wilson autorizó que el Ejército realizara operaciones de castigo contra Villa dentro de México a espaldas del gobierno legal de Carranza, lo que generó graves tensiones diplomáticas entre ambos países que hicieron, entre otras cosas, que México se inclinara hacia Alemania durante la I Guerra Mundial. En Europa ocurrió algo parecido. Tan pronto como estalló la Guerra Mundial, Wilson proclamó la neutralidad de su país, sin duda la opción más segura y mejor acogida por la mayoría de la opinión pública (aunque no, por importantes minorías de inmigrantes procedentes de los países beligerantes, favorables a sus respectivos países de origen); y sin duda también, la opción más próxima al rigorismo moral del propio Presidente. Pero el peso internacional que Estados Unidos tenía para entonces hizo la neutralidad insostenible. De una parte, la economía norteamericana estaba fuertemente vinculada a las eco205 nomías de los países aliados y la situación de guerra no hizo sino reforzar esos vínculos: el comercio entre Estados Unidos y los aliados se multiplicó por cinco entre 1914 y 1916, y los empréstitos concedidos por los bancos norteamericanos a los gobiernos occidentales se elevaban en 1917 a varios billones de dólares. De otra parte, la herencia cultural anglosajona, no obstante ser Estados Unidos un crisol de razas, inclinó cada vez más a la opinión pública hacia Inglaterra. Finalmente, la lógica de la guerra -bloqueo naval de Gran Bretaña, guerra submarina alemana- acabó golpeando a los intereses norteamericanos. El hundimiento en 1915 por submarinos alemanes de los barcos Lusitania, Arabic y Sussex, en los que perdieron la vida numerosos ciudadanos norteamericanos, conmocionó a la opinión pública y predispuso al país contra Alemania. Wilson se resistió a abandonar la neutralidad. De ahí que en 1916 iniciara una verdadera ofensiva diplomática a fin de lograr una paz negociada entre todas las partes. Pero el retorno de Alemania a la guerra submarina indiscriminada (31 de enero de 1917); el descubrimiento del "telegrama Zimmermann" (1 de marzo de 1917), en el que el ministro de Asuntos Exteriores alemán daba instrucciones a su embajador en México para proponer a este país una alianza en caso de que estallara la guerra entre Estados Unidos y Alemania, con la promesa de recuperar Texas, Nuevo México y California; y el torpedeamiento a mediados de marzo de 1917 de tres barcos norteamericanos por submarinos alemanes, no dejaron opción. Wilson convocó al Congreso para el 2 de abril; el día 6, Estados Unidos declaró la guerra a Alemania. Wilson legitimó la intervención de su país en la guerra mundial como la participación en una "cruzada por la democracia". Probablemente así lo vio también la opinión pública norteamericana. En cualquier caso, Estados Unidos hizo un esfuerzo colosal: se alistaron voluntariamente un total de 4.791.772 soldados, tuvieron unas 120.000 bajas y la guerra, que exigió un extraordinario trabajo de coordinación entre gobierno, industrias y Ejército -dirigido por el financiero Bernard Baruch, director de la junta Industrial de Guerra-, les costó unos 35,5 billones de dólares. La posición norteamericana quedó fijada en los 14 puntos que el Presidente Wilson hizo públicos en enero de 1918: en síntesis, Estados Unidos aspiraba a crear tras la guerra un nuevo orden internacional basado en una organización internacional colectiva y democrática como garantía de la paz, y en el derecho al autogobierno de pueblos y nacionalidades. El Tratado de Versalles que puso fin a la guerra mundial no fue la paz de Wilson. Pero éste consiguió al menos una de sus grandes ambiciones: la creación de ése organismo colectivo que regulase las relaciones internacionales, la Sociedad de Naciones. La ironía fue que Estados Unidos no formó parte de ella. Los elementos conservadores y antiwilsonianos del Senado norteamericano, liderados por el senador republicano Henry Cabot Lodge, desencadenaron a lo largo del verano de 1919 una intensa campaña contra la adhesión (técnicamente, contra la aceptación del Tratado de Versalles, ya que Wilson había vinculado ratificación del Tratado y adhesión a la Sociedad de Naciones), con la tesis de que la entrada en la Sociedad de Naciones comprometería la soberanía exterior norteamericana. La cuestión dividió profundamente al país. Wilson realizó un extraordinario esfuerzo -giras, mítines, discursos- en apoyo de sus tesis: en septiembre de 1919, sufrió un gravísimo derrame cerebral del que no se recuperó. Los republicanos, con el senador Warren G. Harding como candidato a la Presidencia y el gobernador Calvin Coolidge a la vicepresidencia, ganaron las elecciones presidenciales de noviembre de 1920 casi en razón de su oposición a la Sociedad de Naciones. Lograron unos 16 millones de votos; la candidatura demócrata, formada por James M. Cox y Franklin D. Roosevelt, en torno a los 9 millones. Estados Unidos quedó así fuera de la Sociedad de Naciones. Una de las primeras disposiciones aprobadas bajo la Presidencia Harding fue la Ley de Inmigración de 19 de mayo de 1921 que limitaba los inmigrantes de un país al 3 por 100 del número de personas de esa nacionalidad residentes ya en Estados Unidos según el censo de 1920. Parecía, pues, que Estados Unidos volvía a la "normalidad", esto es, a su tradición aislacionista, y desde luego, durante las presiden206 cias Harding (1921-23), Coolidge (1923-29) y Hoover (1929-33), el intervencionismo exterior norteamericano fue menor. Pero la realidad era, como hemos visto reiteradamente, que Estados Unidos era ya un poder mundial y que el aislacionismo resultaba literalmente imposible. La cuestión de China seguiría exigiendo de la diplomacia norteamericana una activa política asiática. El problema de la soberanía del canal de Panamá provocó continuas negociaciones y renegociaciones bilaterales a partir de 1926. Tropas americanas desembarcaron una vez más en Nicaragua en mayo de 1926, a la vista de la situación de guerra civil provocada por la insurrección del general Augusto Sandino. Las relaciones con México siguieron siendo complicadas y difíciles, debido sobre todo a que la política de nacionalizaciones prevista en la Constitución mexicana de 1918 amenazaba los intereses y derechos de las compañías petrolíferas norteamericanas. Estados Unidos siguió intensamente implicado -por unas u otras razones- en Cuba, Haití, Honduras y Santo Domingo. Más todavía, los problemas derivados de la consolidación de las deudas contraídas por las potencias aliadas durante la I Guerra Mundial, el complejo asunto de los pagos de las indemnizaciones impuestas a los países derrotados en aquélla, y la cuestión del control militar interaliado en Alemania y del desarme, obligaron a Estados Unidos a participar de forma activa en la política europea. Los llamados planes Kellogg-Briand sobre la paz internacional (agosto de 1928); Dawes, sobre el pago de la deuda alemana (abril de 1924) y Young (febrero de 1929) sobre el mismo asunto, fueron en gran medida iniciativas norteamericanas. El crash de la Bolsa de Nueva York de octubre de 1929 fue el detonante de la gran depresión mundial de los años 1929-33: ello bastaba para demostrar que Estados Unidos era ya la pieza más fundamental de la economía internacional, y que estaba destinado a mandar en el mundo. Eso es lo que habían comprendido, primero, Theodore Roosevelt y luego, desde su ingenuo y también arrogante pacifismo idealista, Woodrow Wilson. Eso es lo que también entendería más adelante, en los años treinta, en un mundo amenazado por el ascenso del totalitarismo y de las dictaduras, Franklin D. Roosevelt. 207 BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA www.artehistoria.com, Protagonistas de la Historia, (C) 2000 Ediciones Dolmen, S.L. Bibliografía Complementaria: Almanaque Mundial, Televisa, México, 2001. 208