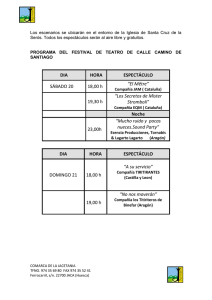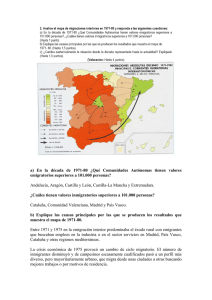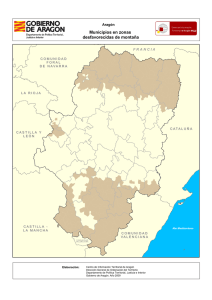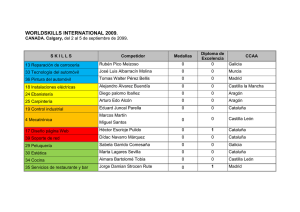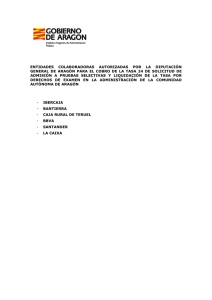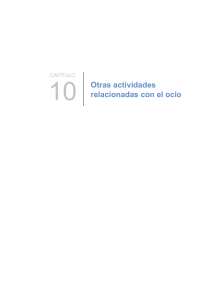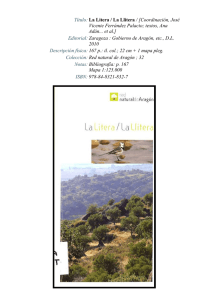PAU Historia junio 2009 Aragón - Oxford University Press España
Anuncio

Historia de España 1 Historia de España 2 ARAGÓN CONVOCATORIA JUNIO 2009 SOLUCIÓN DE LA PRUEBA DE ACCESO AUTORA: Marta Monje Molina Opción A El texto es un fragmento del artículo «El Estado», perteneciente al volumen II de la Enciclopedia de Historia de España, dirigida por el historiador Miguel Artola. Se trata, por tanto, de una fuente secundaria de carácter historiográfico. En el texto se analiza a grandes rasgos el sistema político de la Restauración (1875-1902), y se indican el factor que condicionó su establecimiento (la experiencia isabelina), sus objetivos (la integración de las fuerzas políticas del país en dos grandes partidos) y sus rasgos fundamentales (forma monarquial de gobierno, parlamentarismo dualista, sistema económico capitalista y liberal), además de sus limitaciones (exclusión de las fuerzas políticas emergentes, republicanos, socialistas y nacionalistas, fraude electoral, desencanto de un sector importante de la opinión pública). El pronunciamiento protagonizado por el general Martínez Campos en diciembre de 1874 acabó con el régimen republicano, vigente en España desde febrero de 1873, y permitió el regreso de la dinastía borbónica en la persona de Alfonso XII. Con el nuevo monarca se instauró un sistema político cuyo artífice fue Antonio Cánovas del Castillo (1828-1897). El objetivo de Cánovas fue dotar a la monarquía restaurada de un sistema liberal que permitiera la alternancia pacífica en el Gobierno de dos grandes partidos que no se marginaran entre sí ni recurriesen a la insurrección para acceder el poder. Los partidos antimonárquicos, antiliberales y antinacionales quedaron excluidos. El sistema político de la Restauración El edificio político canovista se sustentó en la Constitución de 1876, en los partidos Conservador y Liberal, y en el papel arbitral del rey, quien decidía qué formación debía controlar el poder ejecutivo. Un elemento indispensable para el funcionamiento de este sistema fue el fraude electoral. La Constitución de 1876 se mantuvo en vigor hasta 1931 (con el paréntesis de la dictadura de Primo de Rivera). Establecía un modelo de Estado centralista en el que el catolicismo era la religión oficial. El monarca era el mando supremo del Ejército, elegía el Gobierno y tenía autoridad para disolver las Cortes, de carácter bicameral. Asimismo, podía vetar los proyectos de ley y ejercer la potestad legislativa. El Congreso fue elegido por sufragio censitario hasta 1890; a partir de ese año se instauró el sistema de sufragio general masculino. Parte de los miembros del Senado eran elegidos por el rey y el resto por las corporaciones y los mayores contribuyentes mediante un sistema indirecto. © Oxford University Press España, S. A. El juego de partidos de la Restauración se articuló en torno al Partido Liberal Conservador, situado en la derecha moderada, y el Partido Liberal, llamado inicialmente Partido Fusionista. El primero, dirigido por Cánovas, agrupó a liberales moderados, ex progresistas (Romero Robledo) y algunos tradicionalistas (Pidal). Práxedes Mateo Sagasta fue el líder del Partido Liberal, formación en la que se integraron antiguos progresistas y demócratas del Sexenio Democrático (Montero Ríos, Moret, Martos). No eran partidos de masas sino organizaciones de notables. Su fortaleza no dependía tanto de la cohesión interna de sus miembros como de la influencia de su líder y su capacidad de mantener unidas las distintas facciones del partido. Ambas fuerzas se alternaron en el poder, en lo que se conoció como el turno de partidos, mecanismo que era activado por el monarca, no por la voluntad popular. El procedimiento se inauguró en 1881, cuando Alfonso XII encomendó la formación de Gobierno a Sagasta, en lugar de a Cánovas, y se oficializó tras la muerte del rey en 1885. Su esposa, María Cristina de Habsburgo, embarazada de quien sería Alfonso XIII, asumió la regencia. Cánovas, presidente del Gobierno en ese momento, acordó con Sagasta cederle el poder durante los primeros años de la regencia. El acuerdo recibió la denominación de Pacto del El Pardo. El funcionamiento del sistema era el siguiente: el candidato a presidir el Gobierno debía ser designado por el rey y contar con una mayoría sólida en las Cortes. De no ser así, obtenía del monarca el decreto de disolución de las Cortes y promovía la convocatoria de elecciones. En este momento, se ponían en marcha los mecanismos de falseamiento del voto a través de las redes de clientes o «amigos políticos» con que contaban los partidos del turno: compra del voto o presión a los electores y a los poderes locales, falseamiento de las listas electorales y manipulación de los resultados. Estas prácticas fraudulentas recibieron la denominación de «pucherazo». El proceso se controlaba desde el Ministerio de Gobernación, que administraba el «encasillado», procedimiento por el que se decidía, antes de las elecciones, qué cargos debían corresponder al partido del Gobierno y cuáles a la oposición. Este sistema, conocido como caciquismo, fue más eficaz en las zonas rurales que en las urbanas, donde la opinión pública y los votos eran más difíciles de controlar. Como dice Artola, con el paso del tiempo el sistema se «hizo extraño a un sector cada vez más amplio de la opinión pública» y una parte importante de las clases populares dejó de votar en las elecciones, al considerarlas una farsa inútil. Historia de España 3 ARAGÓN Los elementos opositores En sus primeros años, el sistema político de la Restauración se benefició de la debilidad de la oposición, compuesta por los seguidores del carlismo y un heterogéneo grupo de formaciones republicanas. A lo largo de las décadas de 1880 y 1890 surgieron dos movimientos políticos críticos con el régimen: el movimiento obrero y los nacionalismos periféricos. Los carlistas, derrotados en 1876, se dividieron entre quienes se oponían a participar en el juego político del régimen y los que creyeron más conveniente formar un partido político y luchar dentro de la legalidad. El primer grupo, conocido como corriente integrista, se enfrentó al pretendiente carlista (1888) y fue expulsado del partido; lo dirigió Ramón Nocedal y se caracterizó por su intransigencia con el liberalismo. En el otro extremo del espectro político, los republicanos ejercían una gran influencia en los núcleos urbanos, pero mantuvieron la división que les caracterizó durante el Sexenio Democrático entre los radicales de Ruiz Zorrilla, los unitarios de Salmerón y los federales de Pi i Margall. Los posibilistas de Castelar, por su parte, evolucionaron hacia posiciones próximas al régimen y colaboraron con el partido de Sagasta. El movimiento obrero fue cobrando fuerza a medida que se aproximaba el fin de siglo. Estaba dividido en dos grandes bloques, el anarquismo y el socialismo. El primero se oponía a la participación política y se escindió en varios grupos: los catalanes, los andaluces, los partidarios de los sindicatos legales y los que practicaban el terrorismo individual. Las actividades de estos últimos provocaron una durísima represión en Andalucía a raíz de los atentados de la Mano Negra, y también en Cataluña (atentado en el Teatro del Liceo de Barcelona en 1893). En 1897, el propio Cánovas fue asesinado por un anarquista italiano. En cuanto al socialismo, en 1879 tuvo lugar el nacimiento del PSOE y en 1888 se constituyó la UGT. Débil inicialmente, el socialismo se fue implantando en las zonas en que se estaba produciendo una industrialización acelerada (País Vasco) y en los grandes núcleos urbanos (Madrid). En el caso de los nacionalismos periféricos, los dos principales focos fueron Cataluña y el País Vasco. Un factor que explica su aparición fue la existencia de movimientos culturales que impulsaron la recuperación de las lenguas vernáculas y las costumbres autóctonas (Renaixença en Cataluña y Rexurdimento en Galicia). Otras causas fueron la impopularidad en algunas regiones del proceso de centralización política y el nacionalismo español impulsados por los gobiernos liberales y la reacción frente a las transformaciones sociales y económicas provocadas por la industrialización de finales del siglo XIX. Los contextos variaron de una región a otra. En Cataluña, que gozaba de un mayor desarrollo industrial, las élites burguesas defendían el proteccionismo y sus intereses como productoras frente a las medidas liberales adoptadas por los gobiernos de Madrid; además, exigían un © Oxford University Press España, S. A. CONVOCATORIA JUNIO 2009 mayor peso de Cataluña en la gobernación del Estado. En el País Vasco, se produjo una rapidísima industrialización en el último cuarto del siglo XIX y una llegada masiva de inmigrantes; desde algunos sectores esto se vivió como una amenaza a las costumbres e instituciones vascas, que se sumó al trauma provocado por la supresión de los Fueros tras la conclusión de la Tercera Guerra Carlista. En Cataluña se produjo un largo proceso de formación del catalanismo político en el que tuvieron lugar acontecimientos importantes, como la formación del Centre Catalá de Valentí Almirall (1882) y de la Unión Catalanista (1891), la publicación de las Bases de Manresa (1892) y la constitución de la Lliga Regionalista (1901). En el País Vasco, Sabino Arana fundó el Bizkai Buru Batzar en 1895, origen del Partido Nacionalista Vasco (PNV). En Valencia y Galicia también se desarrollaron movimientos regionalistas. A finales de siglo el sistema atravesó una crisis profunda, tanto por la presión creciente que ejercían estas fuerzas opositoras como por la pérdida de las últimas colonias españolas. El desastre del 98 provocó el surgimiento del regeneracionismo, un movimiento intelectual que rechazaba el sistema de la Restauración por considerarlo una lacra para el progreso político de España. La oposición, sin embargo, no logró rentabilizar la derrota y los partidos dinásticos asumieron algunas de las reivindicaciones del movimiento en los primeros años del reinado de Alfonso XIII (1902-1931). El sistema político canovista se mantuvo vigente hasta el golpe de Estado de Primo de Rivera (1923), aunque lastrado por la división en el seno de los partidos dinásticos y la influencia creciente de nacionalistas, republicanos y las fuerzas del movimiento obrero que o bien exigieron la atención de sus reivindicaciones para poder integrarse en él (Lliga Regionalista, reformistas de Melquíades Álvarez) o bien lo cuestionaron de raíz (Partido Radical de Lerroux, PSOE, CNT). a) La Guerra Civil española (1936-1939) cobró inmediatamente una dimensión internacional. Al apoyo que desde el principio recibieron los sublevados por parte de la Alemania nazi y la Italia fascista, que se materializó en la ayuda prestada en el traslado a la Península del ejército de África, se sumaron las adhesiones espontáneas a la causa republicana desde diferentes lugares del mundo. Ante esa situación, las potencias democráticas intentaron adoptar una postura común, que se vio condicionada por los planteamientos de cada una de ellas ante la expansión del fascismo en Europa, el estado de sus respectivas opiniones públicas, y el signo político de sus gobiernos. En principio, se acordó la no injerencia diplomática y militar en los asuntos españoles y se prohibieron las exportaciones de armamento a España. En la práctica, esta política provocó que el Gobierno de la Segunda República no pudiera aprovisionarse libremente de armas en el extranjero. Para que el acuerdo Historia de España 4 ARAGÓN de no intervención fuera efectivo, se encargó a un comité (creado en Londres en septiembre de 1936) que velara por su cumplimiento. El principal valedor de esta política fue el Gobierno conservador británico, que temía las repercusiones de una posible revolución social en España y era partidario de una política de apaciguamiento frente a Alemania e Italia. En Francia se permitieron las adhesiones colectivas y los actos de apoyo al Gobierno republicano, pero se cerró la frontera para evitar la entrada de armas en España. En el país galo existía una fuerte polarización, ya que en él gobernaba un Frente Popular desde 1936; además, el Gobierno estaba condicionado por la postura británica de no provocar a Alemania. Estados Unidos se mantuvo neutral para no favorecer al comunismo europeo, aunque permitió a Franco abastecerse de gasolina estadounidense. Hasta cierto punto, la política de no intervención tuvo éxito, ya que aisló el conflicto, pese a que tanto Alemania e Italia como la Unión Soviética apoyaron a uno u otro bando ignorando el pacto. Sin embargo, el pacto reforzó al fascismo y no impidió la Segunda Guerra Mundial. La Italia fascista y la Alemania nazi apoyaron a los rebeldes desde el primer momento por motivos de tipo político y estratégico: puesta a punto de sus ejércitos, simpatía ideológica con los sublevados, extensión de su ámbito de influencia en el suroeste de Europa. Este apoyo se concretó en el envío de unidades militares y material bélico. La Corpo di Truppe Volontarie (CTV) italiana llegó a sumar 40 000 efectivos, y la Legión Cóndor alemana (unos 6 000 hombres) reunía aviación, artillería antiaérea y técnicos de primera clase. Además de alemanes e italianos, los sublevados contaron con el apoyo de Portugal, gobernado por Antonio de Oliveira Salazar. Este país envío una división de apoyo (los Viriatos), pero su contribución más valiosa fue el control de la frontera a favor de los rebeldes. Desde el punto de vista diplomático, el apoyo más importante de los sublevados procedió del Estado vaticano, que reconoció al régimen franquista en el verano de 1937. El Gobierno republicano solo contó con el apoyo de la Unión Soviética (a partir de septiembre de 1936 y tras muchas reticencias), empeñada en una política de acercamiento a las democracias para hacer frente al nazismo. También recibió una modesta ayuda de México. El apoyo soviético se materializó a dos niveles: entrega de armamento, que el Gobierno republicano hubo de pagar al contado con las reservas de oro del Banco de España, y reclutamiento de voluntarios (el Gobierno soviético ordenó a la Internacional Comunista que organizara el reclutamiento de las Brigadas Internacionales e impulsó movimientos de solidaridad antifascista en los países occidentales). La situación en Europa, una referencia constante para ambos bandos a lo largo del conflicto, jugó un importante papel en la crisis que atravesó el Gobierno © Oxford University Press España, S. A. CONVOCATORIA JUNIO 2009 republicano durante la primavera de 1938. Dicha crisis se prolongó en los meses siguientes debido al enfrentamiento entre quienes daban por perdida la guerra —con el presidente de la República, Manuel Azaña, y el socialista Indalecio Prieto al frente— y el también socialista Juan Negrín, presidente del ejecutivo y partidario de alargar el conflicto para enlazarlo con una guerra a escala europea que él consideraba inminente. Los resultados de la Conferencia de Múnich (septiembre de 1938), en la que británicos y franceses aceptaron la invasión alemana de Checoslovaquia, dejaron claro que las potencias democráticas condenaban a este país, e indirectamente también a España, a sufrir el expansionismo fascista. Pese a ello, Negrín mantuvo su postura hasta el final de la guerra. Un último aspecto de la dimensión internacional de la Guerra Civil es su repercusión en la opinión pública. La causa republicana atrajo las simpatías de toda la izquierda mundial y de la mayoría de los intelectuales (André Malraux, George Orwell, Ernest Hemingway, entre otros). En los países con regímenes fascistas, pese a que no existía una opinión pública favorable a los republicanos españoles, sí hubo voluntarios antifascistas, como los italianos de la Brigada Garibaldi. La opinión de la derecha en los países democráticos fue más variada, pues, aunque parte de los católicos se inclinaban hacia Franco, muchos eran contrarios a los nazis. Entre los escritores de la derecha católica destacó el francés George Bernanos, que denunció el nuevo orden de cosas impuesto por los militares rebeldes en Los grandes cementerios bajo la luna (1938). b) En general, la ideología del franquismo se identificó con el pensamiento de las derechas conservadoras y autoritarias de la Europa de entreguerras. Aunque el régimen evolucionó del filofascismo inicial hacia posiciones más tibias durante los casi cuarenta años en que se mantuvo vigente, permaneció siempre fiel a sus principios básicos, que fueron los siguientes: 쐌 Ensalzamiento de Francisco Franco —generalísimo, caudillo, jefe de Gobierno y del Estado y jefe nacional del Movimiento, es decir, de FET y de las JONS—, quien se mantuvo sólidamente instalado en la cúspide del poder hasta su muerte. 쐌 Rechazo de la sociedad burguesa y nostalgia de épocas pasadas en las que España triunfaba. Se añoraba la época de los Reyes Católicos y los Austrias mayores. 쐌 Aversión hacia la ideología liberal y la democracia parlamentaria, identificadas con la «masonería» y la «judeomasonería», a las que el franquismo hacía responsables de la decadencia nacional. A partir de los años sesenta, el lenguaje se moderó y se consideró que el liberalismo era simplemente inadecuado para España, dado el carácter bárbaro y anarquista que supuestamente distinguía a los españoles. Historia de España 5 ARAGÓN 쐌 Durísima represión del marxismo y el comunismo, así como del movimiento obrero. Se consideraba el responsable al comunismo, junto con la «judeomasonería», de todas las conspiraciones que acechaban al Estado. 쐌 Un intransigente catolicismo conservador, convertido en religión oficial del Estado y considerado parte esencial del «alma» española. 쐌 Un nacionalismo españolista exacerbado y excluyente, que implicó la represión de los nacionalismos periféricos. El pragmatismo, sin ser propiamente un rasgo ideológico, también caracterizó al franquismo. Le permitió evolucionar desde las posiciones próximas al fascismo hasta las propias de una dictadura de carácter paternalista que alardeaba de haber traído la paz y el desarrollo a España. Las bases sociales del franquismo fueron la clase media, los obreros sin filiación política, el campesinado del norte y centro del país, los grandes terratenientes y la mayor parte de la élite económica y política, además de quienes pertenecían a las instituciones clave del régimen: la Iglesia, el Ejército y el partido único (FET y de las JONS). La Iglesia católica desempeñó un papel de primera importancia en la legitimación del franquismo. Las altas jerarquías eclesiásticas participaron activamente en las instituciones franquistas. La influencia social de la Iglesia fue enorme, especialmente a través del control de la educación y la vida cotidiana. Además, se valió de dos organizaciones para extender su control a las élites políticas: la Asociación Católica Nacional de Propagandistas (ACNP) y el Opus Dei. Ambas fueron cobrando poder a medida que el régimen comenzó a despojarse de su costra fascista cuando la derrota de las potencias del Eje en la Segunda Guerra Mundial se hizo evidente. La ACNP, fundada por el jesuita Ángel Ayala en 1909 e impulsada por el eclesiástico Ángel Herrera Oria, preparó a numerosos políticos e intelectuales para que defendieran los puntos de vista católicos. El Opus Dei, creado en 1928 por José María Escrivá de Balaguer, perseguía objetivos similares. Miembros de esta organización, los llamados tecnócratas, controlaron la política económica española durante la época de crecimiento de los años sesenta. El Ejército era clave para el mantenimiento del orden (controlaba la Policía Armada y la Guardia Civil) y para garantizar la pervivencia de los principios de la sublevación, encarnados en la figura del generalísimo, al que el Ejército mostró una adhesión total y prácticamente sin fisuras durante todo el franquismo. Los militares desempeñaron también durante el régimen franquista un importante papel político, ya que fueron titulares de ministerios, gobernadores civiles, altos cargos del Instituto Nacional de Industria, etcétera. © Oxford University Press España, S. A. CONVOCATORIA JUNIO 2009 En cuanto al partido único, de él dependían una serie de organizaciones con las que se pretendía mantener su influencia en diferentes ámbitos de la sociedad española. El Frente de Juventudes organizaba actividades de ocio para muchachos de entre 15 y 18 años en las que estos eran adoctrinados en la obediencia y el respeto a las jerarquías. La Sección Femenina pretendía relegar a la mujer española a la condición de buena esposa, madre y ama de casa. El Sindicato Español Universitario (SEU), al que debían afiliarse los estudiantes, difundía la ideología falangista en el ámbito universitario. Tuvieron gran importancia en el clima social reinante en el franquismo, y especialmente durante sus primeros años, el trauma y la apatía política que provocaron la Guerra Civil y la miseria de la posguerra en un amplio sector de la población española, dispuesto a aceptar el régimen a cambio de paz y estabilidad. La expansión económica de los años sesenta y los cambios sociales y culturales que provocó —modernización de las mentalidades, aumento de la oposición al régimen, contacto con otras realidades a través de la emigración y la llegada masiva de turistas extranjeros— diluyeron en buena medida las bases sociales del franquismo, aunque este mantuvo un apoyo amplio hasta 1975, año de la muerte del dictador. a) Al-Ándalus es la denominación que recibió el territorio hispano ocupado por los musulmanes desde su conquista a principios del siglo VIII hasta el siglo XIII. Desde este último siglo y hasta 1492 solo se mantuvo bajo dominio musulmán el reino nazarí de Granada. Del término al-Ándalus tomó su nombre Andalucía, que se convirtió en el centro político de la España musulmana. Los ochocientos años de presencia islámica en la Península dejaron un notable legado en la agricultura, el urbanismo, el pensamiento, la literatura y el arte. Evolución política Tras la derrota de los visigodos en la batalla de Guadalete (711), la conquista musulmana de la Península fue fácil y breve (711-715). Concluida esta, la historia política de al-Ándalus atravesó diferentes etapas. Durante el emirato dependiente (711-756), el poder político fue asumido por un valí (gobernador), sujeto a la autoridad del califato de Damasco. La capital se estableció en Córdoba y se ordenó el territorio en coras. Tras la caída de la dinastía omeya y el exterminio de sus miembros, un superviviente de la familia, Abd al-Rahman I, huyó a al-Ándalus y estableció un emirato independiente (756-929) en Córdoba, que mantuvo la hegemonía sobre la mayor parte de la Península. Desde 879, el emirato se vio inmerso en una crisis, pues estallaron revueltas locales y reivindicaciones de independencia (como la de Umar ibn Hafsun en Andalucía). Historia de España 6 ARAGÓN Abd al-Rahman III restauró la unidad del Estado islámico y estableció el Califato de Córdoba (929-1031), consolidando la hegemonía de al-Ándalus sobre la Península Ibérica y abriendo una época de esplendor artístico e intelectual. Durante la minoría de edad del califa Hisham II (976-1013), el gobierno pasó a manos del hayib, o valido, Almanzor. Él y sus dos hijos, que le sucedieron en el poder, son conocidos como los amiríes. Almanzor impuso una dictadura militar y dirigió expediciones de castigo contra los reinos cristianos del norte. A su muerte (1002), uno de sus hijos quiso ser nombrado sucesor de Hisham II. En 1009 estalló una revolución en Córdoba durante la cual los amiríes fueron asesinados. La crisis concluyó en 1031, cuando una asamblea de notables decretó el final del Califato. Al-Ándalus se disgregó entonces en pequeños reinos independientes llamados taifas (1031-1090). Las taifas más importantes fueron las de Badajoz, Toledo, Zaragoza, Valencia, Denia, Murcia y Sevilla. El desarrollo cultural en estos reinos fue muy elevado, aunque su debilidad militar y política también fueron considerables, por lo que tuvieron que pagar tributos (parias) a los reinos cristianos que los amenazaban; finalmente pidieron ayuda a los almorávides, quienes, en vez de colaborar con ellos, los conquistaron entre los años 1090 y 1110, abriendo un nuevo período en la historia de al-Ándalus (1090-1145). Los almorávides, sin embargo, no pudieron contener el avance cristiano y, tras el desmoronamiento de su Imperio surgieron las segundas taifas (1145-1156), que se mantuvieron hasta la conquista de los almohades, procedentes del actual Marruecos. Hacia 1203 los almohades ya habían sometido todas las taifas andalusíes; sin embargo, fueron derrotados por los cristianos en la batalla de las Navas de Tolosa (Jaén, 1212). Tras ellos surgieron las terceras taifas (1212-1236), conquistadas en el siglo XIII por Castilla y Aragón. El único Estado heredero de al-Ándalus que perduró en la Península fue el reino nazarí de Granada. Fundado entre 1237 y 1238 por Muhammad I, se mantuvo hasta 1492. Era un reino rico y en él se alcanzaron altas cotas intelectuales y artísticas, en especial durante los reinados de Yusuf I (1333-1354) y Muhammad V (1354-1391). A finales del siglo XV, debilitado por una crisis dinástica que desembocó en una guerra civil, fue conquistado por Castilla en la Guerra de Granada (1482-1492). Organización económica y social La economía de al-Ándalus se basaba fundamentalmente en la agricultura; los musulmanes aportaron importantes novedades para el aprovechamiento del agua (acequias, norias), que permitieron aumentar las superficies dedicadas a cultivos de regadío y la productividad. También se introdujeron nuevos cultivos (arroz, albaricoque, granada, zanahoria, berenjena, azafrán, morera, etc.). Además, fue relevante la © Oxford University Press España, S. A. CONVOCATORIA JUNIO 2009 cría del ganado ovino y la minería (hierro, cobre y mercurio). Las mejoras en agricultura permitieron un aumento de la densidad de población y el crecimiento de las ciudades. En el siglo XII, mientras ninguna ciudad cristiana peninsular alcanzaba los cinco mil habitantes, Córdoba y Sevilla superaban los cincuenta mil, y Toledo, Badajoz, Granada, Murcia o Almería rebasaban los quince mil. En lo que respecta a la sociedad andalusí, existió una gran diversidad étnica y religiosa. El grupo de los musulmanes, dominante, estaba integrado por árabes procedentes de Oriente (que constituían la élite dirigente), bereberes del norte de África y muladíes (cristianos convertidos al Islam). Los cristianos que quedaron bajo dominación musulmana recibían el nombre de mozárabes. El Islam les permitía cierta autonomía y libertad de culto, aunque debían pagar impuestos, no podían acceder a los cargos públicos y tenían prohibido hacer proselitismo. Por su parte, los judíos se integraron más plenamente que los cristianos en la vida y, sobre todo, en las actividades comerciales de las ciudades andalusíes. También participaron de forma brillante en la vida cultural, al contrario que los mozárabes, que terminaron siendo una minoría marginal y oprimida. El legado cultural y artístico La vida cultural y artística en al-Ándalus alcanzó cotas muy altas. Su ciencia, su literatura y su arte se inspiraron en modelos árabes de Oriente, y su pensamiento, reflejo de la cultura persa y grecorromana, alcanzó una gran originalidad. La cultura andalusí ejerció una fuerte influencia en la Europa cristiana. En el campo de la literatura destacaron Ibn Hazm e Ibn Zaydun, y entre los filósofos, Avempace, Averroes y Maimónides. En cuanto a las manifestaciones artísticas, alcanzaron un extraordinario esplendor las artes decorativas (artesanía, azulejo, cerámica, orfebrería, marfil) y, especialmente, la arquitectura (la mezquita de Córdoba y la ciudad palacio de Madinat al-Zahra, de época Omeya; la Giralda, de época almohade, y el palacio alcazaba de Granada o Alhambra, de época nazarí). b) Los mudéjares («islámicos en tierra cristiana») fueron los musulmanes que permanecieron en la Península tras la caída del reino de Granada (1492), es decir, los antiguos habitantes de al-Ándalus. Aunque en un principio, su vida, posesiones y prácticas religiosas fueron respetadas, como había sucedido con las minorías musulmanas residentes en los reinos cristianos peninsulares, la tolerancia hacia ellos duró poco. En primer lugar, se expulsó a aquellos que habitaban el antiguo reino de Granada, que se habían sublevado (1499-1502); se les dio a elegir entre el bautismo o el destierro. En 1502 se amplió la medida a toda Castilla. La mayoría se convirtió al cristianismo. En la Corona de Aragón, donde los mudéjares eran más numerosos (unos cien mil), se adoptó la misma Historia de España 7 ARAGÓN CONVOCATORIA JUNIO 2009 medida en 1526, aunque, como en Castilla, la mayoría aceptó la fe cristiana. Inquisición se abolió definitivamente en 1820, durante el Trienio Liberal. Los musulmanes que decidieron bautizarse fueron llamados moriscos. Pese a su conversión, mantuvieron buena parte de sus costumbres y constituyeron una minoría diferenciada, que se dedicó fundamentalmente a la agricultura. A lo largo del siglo XVI, fueron objeto de una presión creciente por parte de las autoridades y de la Inquisición. Esta presión provocó el estallido de la revuelta de los moriscos de Granada (Guerra de las Alpujarras, 1568-1570). Tras su derrota, la mayoría de los moriscos supervivientes (alrededor de 80 000) fueron deportados y repartidos por Castilla. La desconfianza hacia ellos se mantuvo en los años siguientes —se les consideraba falsos conversos y difícilmente adaptables a la sociedad cristiana— y, finalmente, el duque de Lerma, valido de Felipe III, decidió la expulsión de toda la población morisca (1609-1614). La medida afectó profundamente a la economía agraria, sobre todo en Valencia (los moriscos constituían aquí un tercio de la población) y en Aragón (donde sumaban el 20 % de sus habitantes). d) La promulgación de los Decretos de Nueva Planta fue consecuencia directa de la victoria del pretendiente francés, Felipe de Anjou, que accedió al trono en 1701 con el nombre de Felipe V, sobre Carlos de Habsburgo en la Guerra de Sucesión española (17011715), que tuvo lugar tras la muerte sin descendencia de Carlos II el Hechizado (1700) y por la cual se estableció la dinastía de los Borbones en España. c) El Consejo de la Suprema Inquisición fue constituido por los Reyes Católicos en los primeros años de su reinado con el objetivo de que todos sus súbditos profesaran la misma fe. Isabel y Fernando consideraban una obligación restaurar la unidad religiosa de la época visigoda y tener por súbditos a buenos y sinceros cristianos. En ese sentido, la existencia de importantes minorías de judíos y mudéjares constituía un problema. Para solucionarlo crearon una institución que persiguiese a los falsos conversos, es decir, aquellos que pese a haber abrazado la fe cristiana, persistían en sus antiguos ritos y costumbres religiosas. La Inquisición constituyó, además, un importante instrumento político, ya que fue la única institución que se impuso en todos sus reinos, incluyendo Canarias y, más tarde, las Indias. En la Corona de Aragón existía un Tribunal de la Inquisición desde el siglo XIII. Controlado por el papado y los dominicos, su misión original de perseguir herejes había quedado obsoleta. Isabel y Fernando decidieron darle un nuevo sentido y crearlo en Castilla, donde no existía. Autorizado por el Papa en 1478, el primer Tribunal de la Inquisición, a cargo de los dominicos, comenzó a funcionar en Sevilla en 1480. Más tarde, la Inquisición se implantó en el resto de Castilla y los demás reinos. En sus primeros años, se empleó con un rigor máximo, especialmente contra los judeoconversos. En los siglos siguientes, amplió su campo de acción a moriscos, protestantes y a todos aquellos cuyas conductas se consideraban desviaciones morales (blasfemia, brujería, homosexualidad…). La Inquisición se mantuvo vigente hasta el siglo XIX. Las Cortes de Cádiz abolieron la institución, aunque Fernando VII, a su regreso del cautiverio de Valençay en 1814, la reinstauró. La © Oxford University Press España, S. A. Durante la Guerra de Sucesión, los reinos españoles orientales se habían alineado con el pretendiente austriaco, por lo que Felipe V ordenó la supresión de sus instituciones y privilegios, vigentes desde hacía siglos y que los monarcas de la dinastía de los Austrias habían respetado. Se aplicaron para ello los Decretos de Nueva Planta en los reinos de Valencia y Aragón (1707), Mallorca (1715) y Cataluña (1716). Estos decretos eliminaban los fueros, las Cortes y sus diputaciones, incluida la Generalitat, los tradicionales concejos municipales, el cargo de Justicia Mayor, el sistema fiscal y monetario propio de cada reino y el Consejo de Aragón. En su lugar se impusieron, en líneas generales, las leyes, instituciones y cargos de Castilla. Los virreyes fueron suprimidos y la lengua catalana quedó recluida a la esfera privada. Además, se eliminaron las aduanas y puertos secos que obstaculizaban el comercio interior. Los Decretos respondían al deseo de Felipe V de emprender reformas que condujesen a la uniformidad administrativa de los diferentes territorios de la monarquía y a una mayor centralización. Sin embargo, la igualdad entre los reinos no fue total. Los orientales conservaron buena parte de su derecho civil y costumbres locales, y se renunció a imponerles el sistema fiscal castellano. Por su parte, en el País Vasco y Navarra se mantuvieron vigentes sus fueros y aduanas. Navarra, además, conservó sus Cortes y su virrey. e) Con el nombre de señorío se conoce el sistema de dominio de la tierra y de los campesinos que la trabajaban, nacido en la Edad Media. La sociedad feudal propia de esta época se basaba en las relaciones de dependencia entre distintos grupos. La generalización de este tipo de relaciones entre los campesinos y un grupo social privilegiado formado por señores, tanto laicos (nobles) como eclesiásticos, dio lugar al nacimiento de los señoríos. Según quién fuese su titular, los señoríos se clasificaban en: 쐌 Señoríos nobiliarios: estaban en manos de la nobleza. Inicialmente, eran donaciones reales que tenían un carácter vitalicio y quedaban sin efecto tras el fallecimiento del titular del señorío. No obstante, a lo largo de la Edad Media se hicieron hereditarios. 쐌 Señoríos eclesiásticos: estaban en manos del clero. Además de las tierras otorgadas por los reyes, el clero recibía donaciones de particulares, que Historia de España 8 ARAGÓN aumentaban el poder económico y territorial de la diócesis u orden religiosa. Los señoríos pueden dividirse, además, en otras dos categorías según cuáles sean las funciones ejercidas por su titular: 쐌 El señorío territorial: los señores administraban una gran extensión de tierras, que dividían para su explotación. Una parte del señorío (reserva) era controlada directamente por el señor y trabajada por siervos, que, además de cultivar las tierras del señor, no eran libres de abandonarlas. Otra parte del señorío se dividía en parcelas o mansos que se arrendaban a campesinos libres, quienes debían llevar a cabo algunos trabajos para el señor en la reserva durante ciertas épocas del año o realizar reparaciones. 쐌 El señorío jurisdiccional: los señores tenían la potestad de administrar justicia sobre los campesinos del señorío. CONVOCATORIA JUNIO 2009 Era frecuente que una misma persona ejerciera el señorío territorial y el jurisdiccional. Los señoríos se perpetuaron a través del mayorazgo, figura jurídica por la que el varón primogénito recibía en herencia una propiedad, que había permanecido en manos de la misma familia durante generaciones. Esta propiedad estaba vinculada a su persona: no podía dividirla ni venderla. En las Cortes de Cádiz (1810-1813) se abolieron los derechos feudales (1811), es decir, la dependencia personal de los campesinos respecto de sus señores y, por tanto, los señoríos jurisdiccionales: los señores dejaron de administrar justicia y de percibir rentas por ejercer esa función. Se mantuvieron los señoríos territoriales y los antiguos señores feudales se convirtieron en propietarios de las tierras. Cuando Fernando VII regresó a España en 1814, restauró la jurisdicción señorial. En 1836-1837 (reinado de Isabel II) se decretó la supresión de señoríos y mayorazgos. Opción B El texto forma parte de la primera declaración del Gobierno provisional, emitida un día después de la proclamación de la Segunda República en España el 14 de abril de 1931. Se trata de una fuente jurídico-política de carácter primario. El Gobierno, compuesto casi íntegramente por miembros del Comité Revolucionario formado en 1930 a raíz del Pacto de San Sebastián, describe su naturaleza (democrático y responsable) y anuncia la convocatoria de Cortes Constituyentes. A continuación, anuncia también la adopción de medidas contra los responsables del golpe de Estado de 1923 y de los gobiernos posteriores, además de referirse en términos desfavorables al reinado de Alfonso XIII. Este documento se publicó en la Gaceta de Madrid, un diario cuyo origen se remonta al siglo XVII y en el que, desde el siglo XVIII, se hacían públicas las decisiones del Gobierno. Es el antecedente del Boletín Oficial del Estado. La Segunda República (1931-1939) fue el primer ensayo de democracia de masas en la historia de España. Constituyó un proyecto de modernización política con el que se intentó adecuar el marco legislativo e institucional a los cambios sociales y económicos que se habían producido entre 1910 y 1930. Nació como consecuencia del resultado de las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, favorable a la Conjunción Republicano-Socialista en las capitales de provincia y las grandes ciudades, lo que provocó la renuncia al trono de Alfonso XIII y la proclamación de la República dos días después. El contexto internacional no era favorable, debido a la crisis de 1929 y el auge del fascismo y el comunismo; pese a ello, el nuevo régimen fue acogido con entusiasmo por amplios © Oxford University Press España, S. A. sectores de la sociedad. El 14 de abril tomó posesión un Gobierno provisional formado por antiguos monárquicos, entre ellos, el jefe de Gobierno, Niceto Alcalá-Zamora, republicanos, nacionalistas moderados y socialistas. Inmediatamente, se convocaron elecciones constituyentes (junio de 1931). El 2 de mayo el cardenal Segura, primado de España, publicó una carta pastoral en contra del nuevo régimen. Unos días después estalló un motín popular en Madrid, que derivó en la quema de conventos y edificios religiosos en varias ciudades españolas (10-13 de mayo). La derecha hizo responsable al Gobierno de lo sucedido. En las elecciones de junio vencieron los partidos de la coalición gobernante. La fuerza mayoritaria fue el PSOE, seguida por los radicales de Lerroux, los radical-socialistas de Marcelino Domingo y Acción Republicana de Manuel Azaña. La derecha no republicana constituía una minoría simbólica. Las Cortes debatieron el texto de la Constitución entre agosto y diciembre de 1931. La nueva norma configuraba un régimen democrático parlamentario, laico y descentralizado, en el que se reconocía la función social de la propiedad. Estos meses no estuvieron exentos de crisis, como la provocada por la dimisión de Alcalá-Zamora en octubre, debido a la aprobación de los artículos 26 y 27 de la Constitución sobre la cuestión religiosa —Manuel Azaña ocupó la presidencia del ejecutivo (1931-1933)—, o la que tuvo lugar tras la salida del Gobierno de los radicales. Aprobada la Constitución, Alcalá-Zamora fue elegido presidente de la República (1931-1936). Estos primeros meses de experiencia republicana forman parte del llamado Historia de España 9 ARAGÓN Bienio Reformista (1931-1933), durante el cual el Gobierno desarrolló un importante conjunto de reformas: 쐌 Reforma agraria para redistribuir la propiedad agraria y así satisfacer la demanda de los jornaleros sin tierras. La Ley de Reforma Agraria (septiembre de 1932) se aplicó en todo el país en lugar de ceñirse a los latifundios del sur, molestando a muchos pequeños y medianos propietarios. 쐌 Reformas laborales, promovidas por el socialista Francisco Largo Caballero, ministro de Trabajo. Destacan la Ley de Contratos de Trabajo y la Ley de Jurados Mixtos. De aplicación exclusiva en el campo fueron la Ley de Términos Municipales, la de Laboreo Forzoso o la de Accidentes de Trabajo en el Campo. Además, se impuso la jornada laboral de ocho horas en la agricultura. 쐌 Fortalecimiento del Estado civil y laico. A este ámbito pertenecen las reformas impulsadas por Azaña como ministro de la Guerra y las leyes de Divorcio (1932) y de Congregaciones Religiosas (1933), además de la secularización de los cementerios. 쐌 Reforma educativa. El objetivo fue crear un sistema educativo público y laico. Se estableció la coeducación y se prohibió a las asociaciones religiosas que ejercieran la enseñanza. Además, se mejoró la formación de los docentes y se construyeron nuevas escuelas primarias e institutos. Destacaron, asimismo, las Misiones Pedagógicas y otros experimentos de socialización de la cultura en medios rurales y obreros. 쐌 Autonomías regionales. La acción del Gobierno se concentró en la aprobación de un Estatuto de Autonomía para Cataluña, aprobado en septiembre de 1932. En noviembre se celebraron las primeras elecciones al parlamento autónomo de Cataluña, que fueron ganadas por Esquerra Republicana. Francesc Macià se convirtió en presidente de la Generalitat hasta su muerte. Le sucedió Lluís Companys. El Gobierno Azaña se enfrentó además a numerosas dificultades. Las más importantes fueron el golpe militar fallido de agosto de 1932, conocido como la Sanjurjada, y las insurrecciones anarquistas de enero de 1932 y enero de 1933. Durante la segunda se produjeron los incidentes de Casas Viejas (Cádiz), que provocaron un fuerte desgaste en el Gobierno y en el propio Azaña. En septiembre de 1933, Alcalá-Zamora encomendó la formación de un nuevo ejecutivo a Lerroux y tras ensayarse varias fórmulas de gobiernos de coalición republicana (dirigidos por los radicales) se convocaron elecciones. Celebradas en noviembre, dieron el triunfo a las candidaturas de centro y de derecha, con predominio de la CEDA (liderada por José María Gil Robles) y del Partido Radical. Se abría el Bienio Radical-cedista (19331936). Los rasgos de esta nueva etapa política fueron los siguientes: 쐌 Inestabilidad de los gobiernos. La ambigüedad de la CEDA hacia el régimen republicano complicó la © Oxford University Press España, S. A. CONVOCATORIA JUNIO 2009 formación de los gobiernos (se constituyeron diez en menos de dos años). Hasta octubre de 1934, hubo en ellos un predominio claro de los radicales, que recibieron el apoyo de la CEDA. 쐌 División interna entre los radicales y corrupción. Diego Martínez Barrio, descontento con la derechización de Lerroux, le retiró su confianza. Por su parte, la corrupción (straperlo, asunto Nombela), provocó el descrédito del Partido Radical. 쐌 Parálisis legislativa. Se frenaron o anularon, según los casos, las medidas adoptadas durante el bienio anterior y los intentos de reforma como los del democristiano Giménez Fernández sobre el campo o los del liberal Joaquín Chapaprieta en materia fiscal naufragaron por falta de apoyo. 쐌 Abandono del proceso autonómico. Dejaron de transferirse competencias a Cataluña. Cuando la Generalitat aprobó una Ley de Contratos de Cultivo (1934) para permitir el acceso a la propiedad, previo pago, por parte de los arrendatarios (rabassaires), fue declarada inconstitucional. También se paralizaron los estatutos vasco y gallego. La entrada en el Gobierno de tres ministros de la CEDA (octubre de 1934) fue interpretada por los socialistas como una entrega de la República a manos de sus enemigos. Este hecho fue, además, la señal para el estallido de una revolución que llevaba tiempo preparándose. El movimiento insurreccional contó con el apoyo de la Generalitat y de sectores del PSOE, además del PCE y de la CNT (esta última solo en Asturias) y se redujo a una huelga general política en las grandes ciudades. En algunos casos, el conflicto se prolongó hasta una semana y se produjeron conatos de insurrección armada de las milicias socialistas. Companys proclamó el «estado catalán dentro de la República federal española», pero no armó a los revolucionarios. Como consecuencia, se suspendió la autonomía de Cataluña y Companys fue encarcelado junto con los miembros de su Gobierno. En Asturias se produjo una revolución social, y la región tuvo que ser conquistada por el Ejército, dirigido por Franco. La represión fue durísima. El episodio abrió una profunda fractura entre la derecha y las fuerzas de centro-izquierda. Tras el hundimiento del Partido Radical por los escándalos de corrupción, se convocaron elecciones para febrero de 1936. Un mes antes se formó el Frente Popular, suscrito por un amplio abanico de fuerzas de izquierda: Izquierda Republicana, Unión Republicana, PSOE, UGT, PCE, POUM y los sindicalistas contrarios a la FAI. El Frente Popular constituyó una plataforma electoral cuyo programa era mínimo y poco revolucionario: amnistía para los represaliados por los sucesos de la Revolución de octubre de 1934, restablecimiento de la Constitución de 1931 y recuperación de la legislación del primer bienio. Los partidos de derecha se presentaron a las elecciones divididos, lo que facilitó la victoria a los candidatos del Frente Popular. Historia de España 10 ARAGÓN El traspaso de poderes se produjo en un clima de tensión —Gil Robles, Calvo Sotelo y Franco intentaron que el Gobierno invalidara los resultados y declarara el estado de guerra— y se hizo de forma precipitada. Azaña formó un Gobierno exclusivamente republicano; el PSOE, dividido entre la facción reformista, encabezada por Prieto, y el ala revolucionaria de Largo Caballero, decidió no participar en él. En los meses siguientes el movimiento sindical lanzó una ofensiva —ocupaciones de tierras, oleada de huelgas en Madrid durante mayo y julio— y se desató una espiral de violencia protagonizada por los pistoleros falangistas y las milicias armadas izquierdistas. En mayo las Cortes destituyeron al presidente de la República, Alcalá-Zamora; le sustituyó Azaña, mientras Santiago Casares Quiroga asumía la jefatura del Gobierno. El 12 de julio fue asesinado el teniente de la Guardia de Asalto José Castillo. Al día siguiente, compañeros de Castillo asesinaron a Calvo Sotelo, líder de la extrema derecha. El 17 de julio, un sector del ejército desencadenó un golpe de Estado, que venía preparándose desde hacía meses. Casares Quiroga dimitió y Martínez Barrio intentó constituir, sin resultado, un Gobierno de conciliación con los rebeldes. Las instituciones republicanas se mantuvieron vigentes hasta marzo de 1939, pero la Guerra Civil alteró por completo las condiciones en que se había desarrollado el régimen desde abril de 1931. a) La agricultura fue el sector predominante en la economía española a lo largo del siglo XIX, y solo al finalizar el mismo comenzó a perder peso relativo a favor de la industria. En 1800 presentaba una serie de características que dificultaban su transformación. Unas eran de origen geofísico (aridez, altitud y pobreza de los suelos) y otras de carácter sociocultural (contrastes regionales, desigual distribución de la propiedad). Resultado de todo ello era una agricultura que empleaba técnicas ancestrales y tenía una productividad muy baja, lo que condenaba a una pobreza extrema a los campesinos. Se hacía imprescindible la transformación de la actividad agraria a través de la reforma del régimen de propiedad y la introducción de innovaciones técnicas, y de nuevos cultivos y procedimientos de gestión. Sin embargo, la implementación de estas reformas se vio lastrada en la primera mitad del siglo XIX por un contexto desfavorable (guerras de 1808-1814 y 1833-1839, pérdida de las colonias americanas, inestabilidad política). La herramienta fundamental para la reforma agraria fue la desamortización, es decir, la venta en el mercado libre de bienes raíces (edificios, tierras), también llamados propiedades «de manos muertas», pertenecientes a particulares y corporaciones que las tenían vinculadas, es decir, no podían comprarlas ni venderlas, aunque sí donarlas y heredarlas. En esta situación se encontraban los mayorazgos, casi todas las posesiones de la Iglesia y muchas tierras de propiedad municipal. El proceso de desamortización fue iniciado © Oxford University Press España, S. A. CONVOCATORIA JUNIO 2009 por Godoy y proseguido por Mendizábal (1836-1837) y Madoz (1855). Sin embargo, al finalizar este se había consolidado una estructura latifundista de la propiedad agraria, no se había creado ninguna clase media en el ámbito rural, como teóricamente era su objetivo, y, además, sus efectos fueron devastadores para los campesinos pobres. Pese a ello, la desamortización influyó en el aumento de la superficie cultivada, en la mejora de la productividad y en el crecimiento de la producción agraria, que fue modesto, pero sostenido hasta finales de siglo. También aumentó la especialización regional: maíz y patata en el norte, viñedo y cultivos arbustivos y arbóreos en la costa mediterránea (cuyos productos se exportaban a Europa) y cereal en el resto de la Península. El aceite, el vino y los cítricos eran los productos más exportados. A finales de siglo (1875-1900), y debido a la revolución en los transportes, tuvo lugar una crisis provocada por la llegada al país de productos agrícolas, más baratos que los nacionales, procedentes de Estados Unidos, Canadá, Argentina y Australia, y la extensión de la plaga de la filoxera. Como consecuencia de estos fenómenos, se produjo un aumento del proteccionismo, se incrementó la emigración a las ciudades y a ultramar, y se procedió a una progresiva reconversión del sector que duró hasta 1910 y que puso el acento en la especialización, la reducción de costes, el incremento de la productividad y el fomento de nuevos tipos de cultivos, como los hortícolas, los frutales o el alcornoque para la obtención de corcho. Estos productos se destinaron en gran parte a la exportación. La estructura social en el campo era la siguiente: 쐌 Propietarios. A este grupo pertenecen los latifundistas, que se vieron favorecidos por las desamortizaciones y la crisis del último cuarto del siglo XIX, y los pequeños propietarios. Aunque estos eran numerosos, la mayoría poseían modestos minifundios, predominantes en el norte de España. Generalmente, debían trabajar como arrendatarios o asalariados para completar sus ingresos. 쐌 Arrendatarios y aparceros. Pagaban un alquiler por cultivar tierras ajenas. Solían estar sujetos a contratos de corta duración, cuyo precio podía fijar libremente el propietario. Solo en los casos de los foros de Galicia o de la rabassa morta en Cataluña pervivían contratos de rentas fijas. 쐌 Jornaleros. Vendían su trabajo a cambio de un salario y dependían de la periodicidad de las labores del campo. Eran el grupo más numeroso en el campo español, especialmente en la mitad meridional de la Península y Andalucía occidental. b) A finales del siglo XIX, España solo mantenía de sus antiguas posesiones en ultramar Cuba y Puerto Rico Historia de España 11 ARAGÓN en América, Filipinas en Asia y algunas islas en Oceanía, sometidas a una presión creciente por parte de otras potencias coloniales. En Cuba se fraguó una aguda división interna entre los sectores partidarios de las reformas sociales y de un mayor grado de independencia con respecto a la metrópoli y los burócratas, comerciantes y azucareros españoles residentes en la isla, que se oponían a cualquier tipo de reforma política, social (como la abolición de la esclavitud) o económica, que liberase a Cuba del régimen de monopolio del que se beneficiaba España. La primera guerra de Cuba (1868-1878) fue un primer aviso de la gravedad que había alcanzado la situación. Concluyó con la Paz de El Zanjón (1878), que no resolvió los problemas de fondo planteados en el conflicto; consecuencia de ello fueron la Guerra Chiquita de 1879 y las rebeliones de 1883 y 1885. La acción de los gobiernos españoles fue tímida: la abolición de la esclavitud fue tardía (1880-1886) y un proyecto de autonomía para la isla no se llevó a cabo. En esta época, Estados Unidos se había convertido en un factor de primer orden en el contexto cubano. La isla exportaba a este país el 90% de su producción de azúcar y tabaco y la presión estadounidense para defender sus intereses fue aumentando progresivamente. En 1892, el Gobierno de Washington logró un arancel favorable para sus productos, y en años posteriores comenzó a financiar a los independentistas. Finalmente, la guerra de la independencia cubana estalló en febrero de 1895, con el Grito de Baire, nombre con el que se conoce el levantamiento que tuvo lugar en la zona oriental de la isla. Poco después se proclamó el Manifiesto de Montecristi, redactado por José Martí y Máximo Gómez, líderes civil y militar de la rebelión, respectivamente. A la muerte de Martí, al poco de iniciarse la guerra, Gómez y Antonio Maceo, un mulato muy popular, asumieron la dirección militar de los rebeldes. Un año después estalló la rebelión en Filipinas, encabezada por Emilio Aguinaldo. El general Polavieja, al mando de las tropas españolas, actuó con extrema dureza y ejecutó al principal líder independentista filipino, José Rizal. La rebelión fue sofocada en 1897, pero rebrotó a principios de 1898. España envió a Cuba un contingente cada vez mayor de tropas, cuya actuación se vio condicionada por la falta de medios y la alta incidencia de enfermedades tropicales. En febrero de 1898 se produjo la voladura del Maine, un acorazado estadounidense que había fondeado en el puerto de La Habana; en la explosión murieron 250 marinos norteamericanos. La prensa y el Gobierno estadounidense culparon a España del incidente y se ofrecieron a comprar la isla. El Gobierno español optó por una derrota honrosa en lugar de una paz comprada, opción que fue mayoritariamente compartida por la opinión pública española. © Oxford University Press España, S. A. CONVOCATORIA JUNIO 2009 Estados Unidos declaró la guerra a España en abril de 1898 y aplastó a las escuadras españolas en Cavite, frente a Manila (mayo de 1898), y en las proximidades de Santiago de Cuba (mayo-julio de 1898). España apenas pudo ofrecer resistencia y el 10 de diciembre de 1898 se firmó el Tratado de París, por el cual España reconocía la independencia de Cuba y cedía a Estados Unidos Puerto Rico, la isla de Guam, en las Marianas, y Filipinas. Un año después, vendió al Imperio alemán el resto de sus posesiones en el Pacífico: las islas Carolinas, las Marianas (excepto Guam) y Palaos. La pérdida de las últimas colonias fue conocida en España como el desastre del 98, y tuvo importantes repercusiones. Entre ellas destacan las siguientes: 쐌 El resentimiento de los militares hacia la clase política dirigente, causado por la derrota y el sentimiento de haber sido utilizados. 쐌 El crecimiento de un antimilitarismo popular, puesto que el reclutamiento para la Guerra de Cuba afectó a los que no tenían recursos, ya que la incorporación a filas podía evitarse pagando una cantidad. Esto, unido a la repatriación de los soldados heridos y mutilados, incrementó el rechazo de las clases populares al Ejército. El movimiento obrero hizo campaña contra este reclutamiento injusto, lo que provocó la animadversión de los militares hacia el pueblo y las organizaciones obreras. 쐌 La aparición del regeneracionismo, un importante movimiento intelectual y crítico que rechazaba el sistema de la Restauración al considerarlo una lacra para el progreso de España o, en el caso de los regeneracionistas más extremos, un símbolo de la decadencia moral del país. La oposición política, sin embargo, no rentabilizó la derrota. a) La repoblación es el proceso de ocupación y organización administrativa por parte de nuevos pobladores cristianos de las tierras conquistadas al islam en la Península Ibérica. Entre los siglos VIII y XI tuvo lugar la repoblación o colonización del norte de la Meseta y del interior de Cataluña. Inicialmente, fue de carácter espontáneo; después, estuvo controlada por el rey, ayudado por los nobles y la Iglesia. A partir del siglo XI, Castilla-León y Aragón iniciaron un proceso de expansión territorial que les llevó a triplicar su extensión. Las tierras situadas al sur eran muy diferentes a las repobladas con anterioridad, ya que contaban con numerosa población musulmana y judía, ciudades importantes y gran riqueza agrícola en algunas áreas. Como consecuencia, la repoblación de estas regiones tuvo un carácter menos espontáneo, y en ella intervinieron muy activamente los monarcas. Los instrumentos empleados para la colonización de estas tierras fueron los siguientes: 쐌 Capitulaciones. Eran acuerdos o pactos locales con las poblaciones sometidas (musulmanes, judíos, Historia de España 12 ARAGÓN mozárabes) en los que se respetaban sus leyes, creencias, costumbres y casi todas sus propiedades; a cambio, se les imponían contribuciones especiales. Con las capitulaciones también se fomentaba la salida de los musulmanes o se les obligaba a vivir en barrios propios (morerías) o a trabajar como siervos. Este sistema se aplicó en los valles del Tajo y del Ebro y en Levante. 쐌 Repartimientos. Consistían en la distribución de lotes de bienes y tierras que efectuaba el monarca entre los conquistadores. Se aplicaron durante el siglo XIII en Baleares, el campo levantino, el valle del Guadalquivir y Murcia. En los repartimientos, las condiciones impuestas a los musulmanes fueron muy duras, lo que provocó numerosas sublevaciones de mudéjares. 쐌 Privilegios y fueros. Su objetivo era atraer a nuevos colonos. Se otorgaron sobre todo en el área situada entre el Duero y Sierra Morena (La Mancha, Extremadura…). Entre los privilegios y fueros se encontraban las cartas puebla o de población (establecían las condiciones para el cultivo de las tierras), los fueros locales (determinaban los derechos de una ciudad) y las cartas de franquicia (concedían privilegios a los colonos). b) La encomienda fue una institución castellana de origen medieval que se trasplantó a las Indias para controlar su mayor «riqueza»: los nativos. Inicialmente, la mano de obra indígena se distribuyó de forma espontánea (repartimientos). A partir de las Leyes de Burgos (1512) se estableció el sistema de encomiendas: se asignaba un grupo de indígenas a un encomendero, quien, a cambio de su trabajo y del pago de tributos, se comprometía a alimentarlos, cristianizarlos y respetarlos. Este sistema, prácticamente feudal, convirtió a los colonos españoles en señores de los indios. A la encomienda siguió el reclutamiento forzado de mano de obra, por el que se obligaba a los indios a trabajar en obras, caminos, edificios y minas por un tiempo y una cantidad estipulados. En México se llamo régimen de tandas; en Perú, mita. El régimen de encomiendas provocó tales abusos que desde ciertos sectores de la Iglesia se alzaron voces de protesta. Entre las denuncias destacaron las del dominico andaluz y antiguo encomendero Bartolomé de las Casas. Como consecuencia de las quejas contra la explotación de los indios, la Corona aprobó las Leyes Nuevas (1542), que suprimían la encomienda e introducían reformas para evitar abusos. Estas normas fueron recibidas con hostilidad por los encomenderos; en Perú incluso estalló una revuelta armada. La Corona se vio obligada a ceder y se llegó a una solución de compromiso reduciendo la encomienda a un tributo. La encomienda se abolió, en casi toda la América española, en el siglo XVIII. © Oxford University Press España, S. A. CONVOCATORIA JUNIO 2009 c) La Paz de Westfalia, firmada en 1648, marcó el final de la hegemonía española en Europa. Hasta ese momento los objetivos de los Austrias menores en el continente europeo habían sido similares a los de sus predecesores en el siglo anterior: defensa a ultranza de su patrimonio y protección de la fe católica frente a luteranos y calvinistas. Con Felipe III (1598-1621) se firmaron la paz con Inglaterra (1604) y la Tregua de los Doce Años (1609) con las Provincias Unidas. Felipe IV (1621-1665) y su valido, el conde duque de Olivares, sin embargo, reanudaron las hostilidades con las Provincias Unidas (1621) e involucraron a España en la Guerra de los Treinta Años (1618-1648), que enfrentó a los católicos Habsburgo con los príncipes alemanes y sus aliados (primero Dinamarca, después Suecia). Pese a los deseos de Olivares de restaurar el prestigio de España como gran potencia, su acción se vio lastrada por la escasez de recursos financieros, debido a la disminución de las remesas de oro y plata procedentes de América, y por la crisis demográfica, que se hizo notar en la pérdida de efectivos militares. La entrada de Francia en la guerra de los Treinta Años (1635) fue el detonante de una grave crisis interna en los dominios de la monarquía hispánica, provocada por la presión que ejercía la constante demanda de armas y dinero para afrontar el conflicto armado. Primero estalló la rebelión de Cataluña (1640), a la que siguieron las de Portugal (1640) y la del duque de Medina Sidonia en Andalucía (1641). Además, holandeses e ingleses se mantenían al acecho sobre las Indias y las posesiones lusas en África, Asia y Brasil. España no pudo atender a tantos frentes al mismo tiempo y en 1643 los tercios españoles sufrieron una derrota decisiva en Rocroi (Francia). En 1648 se firmó la Paz de Westfalia, por la que los Habsburgo reconocían su derrota. España, además, aceptaba la independencia de las Provincias Unidas por el Tratado de Münster. Los poderes del emperador de Alemania quedaron limitados y Francia se consolidó como potencia hegemónica en Europa. No obstante, España prosiguió la guerra con Francia y las rebeldes Cataluña y Portugal. Pudo sofocar la rebelión catalana (1652) pero la entrada en la guerra, primero de Inglaterra (1655) en apoyo de Portugal, y después de Francia, fue decisiva. Felipe IV se vio obligado a firmar con Francia la Paz de los Pirineos (1659), que establecía, entre otros acuerdos, que España cedía al reino francés varias plazas de Flandes, el Rosellón y la Cerdaña. La guerra con Portugal concluyó con el Tratado de Lisboa (1668), por el que España reconoció la independencia del país vecino y recibió a cambio Ceuta. d) La Ilustración es una corriente de pensamiento que se difundió por Europa en el siglo XVIII. En el caso de España fue la base de las reformas llevadas a cabo Historia de España 13 ARAGÓN por los primeros Borbones, especialmente Carlos III. Los rasgos más importantes del pensamiento ilustrado fueron el empleo de la razón para el análisis y la mejora de la sociedad española, el fomento de la economía nacional (agricultura, industria y comercio), el impulso del conocimiento científico y la educación y la creencia en el progreso y la posibilidad de lograr la felicidad individual. Los canales de difusión de las ideas ilustradas fueron las academias —Real Academia Española, 1713-1714; de la Historia, 1735-1738, y de Bellas Artes de San Fernando, 1744—; las nuevas instituciones de enseñanza superior —Real Seminario de Nobles de Madrid, 1725; Seminario Patriótico de Vergara, 1767—; los consulados y las sociedades económicas de amigos del país —cuyos objetivos eran la difusión de la ciencia, en especial las consideradas útiles, y el fomento de la economía, y estaban integradas por nobles terratenientes, clérigos reformistas y funcionarios locales— y las instituciones culturales y científicas —Librería Real, 1714-1716; Jardín Botánico de Madrid, 1755; Observatorio Astronómico de la Marina en San Fernando, 1753—. Al ámbito de la Ilustración perteneció también un importante grupo de intelectuales —Gregorio Mayáns y Siscar, Benito Jerónimo Feijoo, Gaspar Melchor de Jovellanos—, científicos —José Celestino Mutis— y literatos —José Cadalso, Juan Meléndez Valdés, Leandro Fernández Moratín—. La función social del arte era, según los preceptos de la Ilustración, educar la moral pública y el buen gusto. Las manifestaciones artísticas debían atenerse a unas rígidas normas que dieran medida y orden a los excesos formales del Barroco. Consecuente con estas ideas fue el neoclasicismo, estilo artístico que predominó en las reformas urbanísticas llevadas a cabo en Madrid durante la segunda mitad del siglo XVIII por el rey Carlos III (fuentes de Neptuno, Apolo y Cibeles, el Museo del Prado, la Puerta de Alcalá). Mención aparte merece el pintor Francisco de Goya, que de retratista ilustrado de aristócratas, intelectuales y miembros de la familia real pasó a ser un pintor genial, difícil de clasificar. e) Con este nombre se designa el sistema político, económico y social existente en Europa y, por tanto, en España, entre los siglos XV y XVIII. Si desde el punto de vista político se caracterizaba por el poder absoluto © Oxford University Press España, S. A. CONVOCATORIA JUNIO 2009 del rey, su sociedad estaba determinada por un tipo de organización jerárquica, rígida y estática, llamada sociedad estamental. Esta estaba compuesta por tres grupos sociales (también llamados brazos o estados) diferenciados jurídicamente: clero, nobleza o aristocracia y tercer estado o plebe. Su situación jurídica y función social eran distintas, pues cada uno tenía una serie de privilegios, es decir, de leyes privadas y atribuciones particulares, que solo a ellos afectaba, generalmente de acuerdo con su función. El clero y la aristocracia no pagaban tributos, sino que los cobraban, y estaban exentos de producir alimentos debido a su función bélica y religiosa. El tercer estado (productores o pecheros) producía alimentos y pagaba impuestos. La base económica del Antiguo Régimen era el trabajo de la tierra. Se practicaba una agricultura de autoconsumo, en la que se empleaban herramientas y técnicas rudimentarias y se obtenían escasos rendimientos. Esto provocaba continuas crisis de subsistencia, cuando las cosechas eran escasas, que desembocaban con frecuencia en hambrunas y motines populares. La artesanía estaba en manos de los gremios, asociaciones de artesanos de un mismo oficio. El trabajo, manual y con herramientas muy sencillas, se realizaba en pequeños talleres, al frente de los cuales había un maestro, que contaba con uno o varios oficiales y aprendices. Los gremios regulaban todos los aspectos de la producción. No obstante, durante el siglo XVII, en Europa occidental empezó a extenderse en algunos lugares el trabajo a domicilio (el llamado domestic system): un empresario, generalmente un comerciante, proporcionaba a los trabajadores las materias primas y las herramientas necesarias para elaborar el producto y una vez realizado se encargaba de su comercialización. Los trabajadores que trabajaban en este sistema de producción solían ser campesinos que elaboraban el producto en su casa y, de este modo, completaban sus ingresos. Este tipo de manufactura se desarrolló especialmente en el sector textil. El comercio interior de las economías del Antiguo Régimen estaba limitado a mercados locales y ferias anuales, debido a la escasa capacidad de compra de la mayoría de la población. No obstante, se desarrolló el comercio internacional, preferentemente por vía marítima, especialmente con los territorios americanos y asiáticos. Historia de España 14