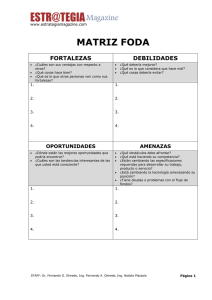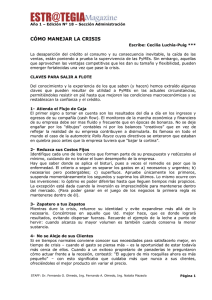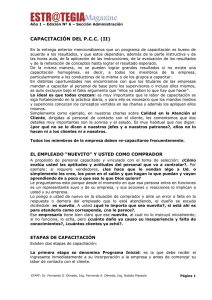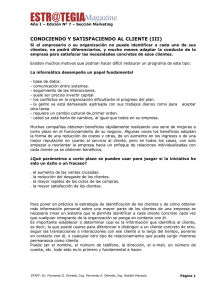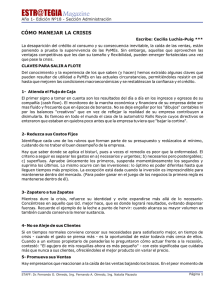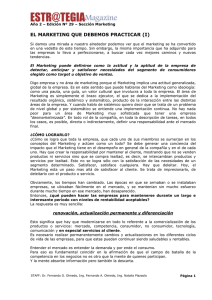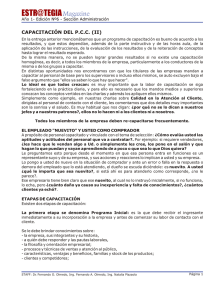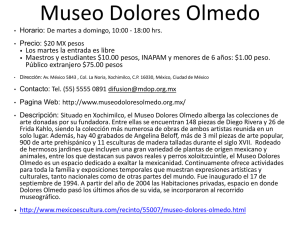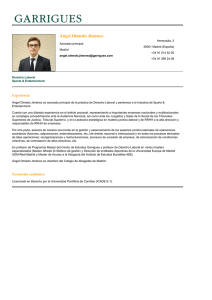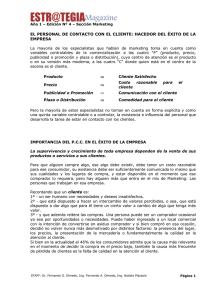MALDITAS MEMORIAS
Anuncio

MALDITAS MEMORIAS PSEUDÒNIM: ANSELMO OLMO PENSAMIENTOS La muerte de las ideas es la verdadera defenestración, la muerte física es un proceso natural. Lo que le cabrea a uno es que intenten aniquilarle ética y corporalmente. En tierra de moralista debe haber pecador, de lo contrario, ¿para qué serviría la moral? OTRO PENSAMIENTO DE TIPO ECONÓMICO Vivir en la ignorancia y fatalidad no sería malo si todos fuéramos ignorantes y fatales. Lo que ocurre es que nos quieren obligar a serlo, y quienes nos empujan a ello son más inteligentes que la madre que los parió. EL ULTIMO PENSAMIENTO Creeré en la libertad cuando se pueda ir por el mundo hablando mal de los dioses y los hombres, y ni unos ni otros se ofendan, porque si los dioses y los hombres se irritan: ¿Dónde irán a parar los peones de la libertad? PROLOGO Al introducirme en aquel mundo oleoso hago la señal de la cruz para borrar mis impurezas. Al hacerlo contemplo a miles de seres humanos que me imitan. Entonces, simbólicamente, borro la señal porque no creo en el mundo de los puros. TRANCO UNO Cuando asomé la cabezota por entre las piernas de mi madre empecé a berrear, según me dijeron, años después, los pocos que estuvieron presentes: mi padre, una tía y la comadrona. Nací robusto, con todo el instrumental en su lugar. «Es varón», sentenció la comadrona. Aseguró mi tía que mi madre resoplaba después de la parida; yo, como era tan pequeño, no pude opinar sobre el sangriento parto, de modo que lo expuesto en este tranco no está grabado exactamente en mi sesera, más bien es cosa de la imaginación. Nací de parto con dolor, como dictaban los cánones religiosos, y de familia paupérrima, como mandaba mi destino. Mi buen padre era curtidor; mi madre, sus labores. Así empezó mi existencia vulgar... A los pocos días, en una iglesia antigua, un hombre me mojó el cilindro o esfera llamado cabeza y quedé eternamente bautizado: ya podía entrar en el cielo. Mi buena madre carecía de leche; fui creciendo a base de biberón, o sea chupando ubre fingida. Al año, dicen las crónicas caseras, ya andaba por la desvencijada casa, con un antiestético sombrero de mimbre que me protegía la cabeza cuando me caía. Así, mamando leche de botella, cayendo por el pasillo e ingiriendo las primeras papillas, yo, Anselmo Olmo, -he aquí mi nombre-, fui aumentando de peso. A los dos años hallaba placer al sentir la curtida mano de mi padre acariciarme la cabezota de niño pobre que el destino me había asignado. Mi padre tenía las manos negras y marrones a consecuencia de los líquidos nauseabundos que se mezclaban con las pieles; como por lo visto en aquellos tiempos no se conocían los guantes, las manos de los curtidores parecían ladrillos más que carne articulada. A los tres años comencé a emitir el clásico «Ma... má...», llenando de felicidad a mis padres. No era mudo. El futuro obrero ya comenzaba a gruñir. Corría el año cuarenta, teniendo yo la espléndida edad de tres años. Meaba en letrina vulgar, dormía en cunita de pino. El buen curtidor que me engendró llevaba al hogar el dinero para el pan, que no para el caviar. Se sentaba agotado cada noche frente a la mesa de pino, que no de nogal, comiendo con avidez, mientras contaba a mi madre las diarias miserias de una época miserable. Yo, pequeño renacuajo, me entretenía tirando de la cola del gato o bien arrastrando por el piso un carretón de madera. A los cuatro años, recuerdo que mi padre, no católico, pero adepto al rito de la confirmación, ya me soltaba alguna que otra bofetada con su mano de tabique, cosa que me dolía. Así empecé a sentir temor de mi padre, tal como debe ser en toda sociedad cristiana. Mi madre, flaca de cuerpo, era la milagrera del hogar. Con lo poco que cobraba el rey del curtido, se pasaba la semana hirviendo sopas y preparando suculentos platos de lentejas. También dedicaba muchas horas a zurcir calcetines y culos de pantalón, dignificantes menesteres caseros que honran los hogares cristianos. Así, entre bofetadillas de la mano de acero, papilladas, sarampión y moquillo, iba transcurriendo mi infancia. A los cinco años ¡oh dioses! ya sabía hablar y no me cagaba en el pequeño catre. Ahí está la diferencia entre el hombre y el animal: cagar en el sitio adecuado y no al buen tuntún. Ya bajaba a la calle en busca del pan de racionamiento con una cesta desconchada, y hacía también encargos menores. En verano, mi madre me vestía con una camisa vieja, pantalones con tirantes y alpargatas. En invierno, alpargatas con calcetines, jersey de payaso, chaqueta y bufandón. Así, yo, Anselmo Olmo, natural de Olmedo, macho de nacimiento y pobre por estirpe, comencé a ver planeta, a ver hombres y mujeres, niños, canes y gatos; conocí la desazón cerebral, conocí el hambre. Mi padre solía decir la frase eterna: «Somos pobres, pero honrados». El hombre de manos duras como el cemento no sabía que solamente era una cosa: pobre. Una tarde mi padre, el buen curtidor, me llamó y dijo: -La semana que viene empezarás a ir a la escuela para hacerte un hombre de provecho. No le presté mucha atención, pues estaba comiendo una rebanada de pan de maíz con chocolate, y como de verdad tenía hambre, me importaba una mierda aquello de la escuela. Lo vital era que comía y saciaba el apetito. Yo, Anselmo, hijo de curtidor, debía ir a la escuela a aprender. Lo de la escuela es ya otro capítulo. Sólo puedo asegurar que a los seis años la vida era fea para mí, a excepción de los momentos de las comidas. Se llenaba de fealdad mi vida, cuando encerrado en la comuna, apretaba el culete para cagar entre sudores el pan de maíz que había tragado el día anterior. TRANCO DOS Con bata a rayas, cinturón de un botón, cartera de cartón en la mano, mente brumosa y completa inocencia, asistí a mi primer día de clase ante un hombre vestido hasta los pies de negro y de blanca faz. Toda la clase iba con bata y botón único en el cinturón. Más que alumnos parecíamos el delirio de un beodo. El primer día de clase fue una larga introducción al amor a Dios, la Virgen y los santitos. Hubo rezos a manta y solemne rosario. Así eran las cosas día tras día en el colegio de los hombres vestidos de negro, a los que miraba asustado, teniéndoles por seres intocables e inalcanzables. A las pocas semanas me sabía todas las oraciones y oráculos del libro de la gran religión, ante el placer, la mirada sagaz y la sonrisa beata de aquellos hombres de negra sotana. Cuando mi padre me pegaba con su mano acartonada, me dolía, pero más daño me hizo un maestro que tuve durante todo un curso, que me zurraba a más y mejor con su mano flaccida..., era como si me pegara con un globo, pero dolía mucho. Al sacudirme sonreía con beatitud, y esto hacía que comprendiera aún menos a aquellos elementos cuya única misión era ensañarse con mi físico y el de otros niños como yo... En aquel colegio de santos de yeso atravesados por espadas y angelitos regordetes pintados en cuadros pasé el primer año. Aprendí a leer y escribir, a sumar y restar... A los siete años aprendí a guardar silencio y obedecer a los dioses de sotana negra. Degusté la hipocresía, y, gracias al mutismo obligado, me fui encerrando en mí mismo cada vez más. Durante el recreo, cuando íbamos al lavabo a mear, leía en las paredes palabras medio borradas, protestas huecas que escribían con lápiz los alumnos de las clases superiores, mientras la orina salía de su miembro. Leyendo y escribiendo me fui adentrando en el mundo de las verdades impuestas. Supe que descendía de los celtas y ello me dejó indiferente; que los moros eran malos y los cristianos buenos; que existía un infierno para los pecadores, principalmente para quienes pecaban con la carne. Yo, recipiente de bofetones y animal con bata, me preguntaba en qué se diferenciaba el infierno del mundo en qué vivía cotidianamente. Por las mañanas, antes de entrar en las aulas, hiciera frío o calor, nos obligaban a formar en el patio y entonar extrañas canciones que hablaban de patrias, héroes, santidades, etc. Fue allí donde trabé profunda amistad con Pedro. En vez de seguir la letra estrablecida, cantaba: -Volverán cagaleras fastidiosas al tropiezo alegre de la paff... -Si te oyen te castigarán -le dije. Me observó a través de sus gafas de miope y respondió: -Todo esto es una mierda. Lo era, en verdad, pero que lo dijese un niño de siete años resultaba espantoso. Durante aquel año, Pedro y yo consolidamos nuestra amistad. El objetivo que nos trazamos fue eludir (hasta donde nos permitiera nuestra pobreza mental) el interminable lavado de cerebro a qué nos sometían aquellos hombres de bata negra. Cuando nos hacían aprender frases rimbombantes cargadas de religiosidad, nosotros, en el recreo, les sacábamos la sustancia. Nos decían: -Creo en Dios Padre, todopoderoso... A solas, decíamos: -Creo en Dios Padre, todo ruinoso... Estas mistificaciones burlonas se iban desparramando por la clase, con gran exasperación de los «Hermanos Negros», que no cejaban en la búsqueda del profano que semejantes monstruosidades osaba pronunciar. -Si cojo al culpable de tales blasfemias, se acordará -amenazaba el profesor, con terrible espanto nuestro. A los siete años, la vida me enseñaba sus podridos dientes. Aprendí a tener dos caras y dos estados de ánimo. Delante del profesor rezaba: -¡Gloria a Dios! Y en la intimidad se destapaban mis instintos. Un día Pedro propuso: -Vamos a gastar una broma al hermano Casimiro. -¿Y si nos descubre? Mira que pega fuerte. -No sabrá nada si tú no abres la boca. En aquellos momentos, no habría hablado ni que me hubieran cortado el brazo. Ni la mano paternal de ladrillo, pegándome segundo a segundo, hubiera conseguido que traicionara a mi amigo. La conspiración fue simple y sucia. Durante el recreo, Pedro efectuó sus necesidades dentro de una recia bolsa de papel. Luego, en un momento de descuido del hermano negro de turno que vigilaba el patio, penetró en la clase, abrió el pupitre del maestro e introdujo en él el maloliente paquete. Como los hechos sucedieron en verano, el escritorio del profesor se vio muy pronto rodeado de un enjambre de moscas hambrientas. No bien hubo realizado la operación «Mierda», mi amigo regresó al patio sin ser visto, poniéndose a jugar conmigo. Sentí revoltijos en el estómago. Terminada la media hora de asueto que nos concedían, sonó el pito del penal y todos formamos en las filas. Ya en clase, y después de un breve rezo, nos sentamos. El corazón me latía con tanta fuerza que creí que me descubrirían. Pedro, impertérrito, iba leyendo el libro mientras docenas de moscas revoloteaban por encima de la cabeza del maestro... Fueron momentos de espanto y placer; me sentía dios y miserable a la vez. La mayoría de alumnos ya fruncían la nariz, pues el papel que contenía la mierda se había desintegrado. Además, la tapa del pupitre no ajustaba bien, las emanaciones se filtraban. El hombre de bata negra, cara blanca y dedos finos arrugó la nariz, abriendo de repente el escritorio. Fue espantoso. Su rostro se contrajo en una mueca diabólica y lanzó una mirada asesina alrededor del aula. El hedor era ya insoportable. El pan de maíz expulsado por el ano de Pedro no olía a rosas, precisamente. Las moscas se ponían las botas, los niños guardaban silencio, el profesor tenía una expresión atroz. -¿Quién ha sido? -susurró el muy estúpido. A lo mejor esperaba que toda la clase se pusiera en pie, gritando: «¡Yo...!» Nadie respondió. Moscas con categoría de tábano estaban entrando por la ventana, ante la perspectiva de un buen banquete de mierda amarilla e infantil. En vista de la pasividad silenciosa de la clase, llamó al que siempre sacaba las peores notas. Con voz espantosa, le preguntó: -Raúl, ¿no habrás sido tú? El niño lloró, chillando aterrorizado: -¡Le juro... le juro que no! -No jures en vano y saca ésto de aquí. Nos tapamos todos la nariz mientras Raúl iba depositando con cuidado los zurullos largos y amarillentos entre unos papeles que cogió de una gran papelera. Al poco rato desapareció con su carga de mierda, perseguido por una nube de moscas y moscardones. El maestro, con mirada iracunda, dijo que, si el culpable era hombre, que saliera. El caso es que era un era un niño de siete años, por tanto no salió. Me sentí feliz de ser su cómplice. Creo que aquel acto nauseabundo no fue otra cosa que una rebelión contra el sistema. 10 El hombre de negro no se rindió tan fácilmente. Tiró de las orejas de muchos y sacudió varias tortas, pero jamás pudo averiguar quien colocó en su pupitre tan maloliente donativo. Los padres de los alumnos más sospechosos fueron llamados al colegio y alertados del caso del alumno degenerado que había puesto una mierda en el pupitre del profesor. Algunos engendradores de hijos vapulearon a sus crías en sus hogares. Nada se sacó en limpio. Durante todo aquel curso nos prohibieron entrar en las aulas en las horas de recreo. Los niños, en la intimidad, la llamaban «La clase de la mierda». Transcurrió mi primer año de estudios. Tuve sobresaliente en Religión, Historia de Espada, rosarios, mandamientos y lecturas edificantes, como aquella que dice: «Iba San Ambrosio camino de Itálica, cuando se le apareció Fulanete y le dijo: "Vete a Marruecos a convertir infieles, y el Reino te será dado "...» Al terminar el año abandonamos la clase del buen Casimiro y pasamos a un nuevo curso regido por el óptimo hombre negro llamado Tobías. Pero esto es otro tranco en el que no hubo ni mierda ni moscas. 11 TRANCO TRES Tobías era mofletudo, empalagoso y dulce. No nos pegaba nunca, pero la suavidad de su voz, el tonillo con que hablaba y su modo de mirar nos inspiraban más temor que las brusquedades de Casimiro. Éste era furia y mala uva; Tobías, pegamento. Sus manos como sierpes te acariciaban lomo y cabeza, su sonrisa ambigua asustaba. Te enseñaba la religión con suavidad, no amenazaba como Casimiro con las penas eternas del infierno. Reunía a su alrededor un enjambre de niños, tocaba sus obtusos cocos y decía: -¿Habéis estudiado mucho, hoy? ¿Cómo vais de Historia Sagrada? Lo cierto es uno tenía que ser un Sansón para quitárselo de encima. A veces nos llamaba y nos hacía poner a su lado, detrás del pupitre, diciendo: -Lee la página cinco... Mientras leías lo del gilipolllas de Nabucodonosor, lo del foso de los leones, etcétera, él, con sus zarpas, te hacía una demostración de cómo acariciar a un animal. A veces, con gran asombro de quienes le observábamos, ponía los ojos en blanco durante unos segundos, y luego, entre barboteos, mandaba al niño de turno que siguiera con la lectura santa, la misma que se debía de impartir allá por el siglo XII en los castillos feudales. Pedro me dijo un día que Tobías era muy raro. Me habló de sexo y de cosas que jamás me hubieran enseñado en aquel colegio de rezos... ni ellos, ni mis padres, ni nadie. En otra ocasión, Pedro dijo: -Tobías es un caliente. -¿Por qué? -pregunté. -¿No ves cómo nos soba, cuando puede? -Y me contó cosas que él sabía y que yo ignoraba. Puse toda mi atención en aprender. 12 -Le vamos a gastar una broma. Asustado, le respondí que con lo de la mierda ya había tenido bastante. Pedro sonrió y contestó: -¿Tienes miedo? -Sí -respondí. -Pero en el fondo estaba deseando una nueva emoción que diera sentido a mi existencia llena de dioses, vírgenes, espíritus e incongruencias comparadas. -Vamos a esconder en su libro de oraciones la fotografía de una mujer desnuda. Jamás había visto yo una mujer desnuda; incluso llegué a creer que no existían. Todos nacíamos vestidos y fenecíamos vestidos para gloria de la pureza humana. Pedro me enseñó una foto de los años treinta, requisada de la biblioteca de su casa, en la que se veía una mujer pechugona con pelos en el bajo vientre, haciendo ademanes infernales con una mano. Con gran asombro mío, Pedro aclaró: -Dice con la mano que la jodan. -¡Ah! -exclamé. Entonces volvió a contarme el proceso de la jodienda y la fecundación. Boquiabierto, sin escozores prematuros, iba asintiendo a todo lo que me contaba con aquel desparpajo suyo, acompañando sus palabras de ademanes muy poco elegantes. Fui yo quien introdujo la foto en el libro de oraciones. Salí sudando de la clase, con un miedo espantoso de toparme con Tobías. Todo resultó bien. Pasaron dos días, hasta que por fin Tobías abrió el libro. La foto le cayó sobre el pupitre. La cogió, le dio un rápido vistazo, la alzó por encima de su cabeza y, rompiéndola en dos pedazos, la tiró al cesto de los papeles. Él mismo se encargó de ir a vaciar la papelera, y desapareció por una puerta lateral. Tardó mucho en volver. 13 TRANCO CUATRO Pedro era un producto bruto de la posguerra, pulido al son de la precocidad y la abundante biblioteca casera. Su madre se había largado con otro hombre, su padre había dejado el pellejo en la guerra. Pedro vivía con sus viejos y condescendientes abuelos, que nada hacían para domeñar su carácter glorioso. Cuando los presos de las escuelas estábamos aprendiendo el mes de María, él se sabía de memoria «Las degeneraciones de Mariano»; cuando la clase pasaba el rosario, él se abstraía en sus pensamientos, sin dejar de mover los labios rítmicamente. Sabía que era imposible sublevarse contra el espeluznante sistema inquisitorial; sabía guardar las apariencias, pues comprendía que, de no hacerlo, jamás podría vivir en libertad. Con cinismo premeditado, se sabía amoldar a las circunstancias, fueran cuales fueran. En clase era el primero en berrear oraciones y letanías, pero su mente estaba lejos, pensando en las lecturas nocturnas que en su habitación podía saborear sin interferencias. Allí era donde se formaba a si mismo y donde sacaba conclusiones que la mayoría de las veces me transmitía. A pesar de que sólo tenía siete años, comprendía la diferencia que existe entre el bien y el mal, que no todo lo que dicen que es malo lo es de verdad. En aquella escuela de zapatos negros, pantalones negros, pizarras negras, sotanas negras y libros negros, uno podía haberse muerto de angustia, temor o ambigüedad, que es la forma más idiota de morir. Pedro sabía que, para lograr un mínimo de libertad, era necesario guerrear en la sombra contra todo aquello que le desagradaba. Después de la primera jugarreta al maestro Tobías, Pedro ya había preparado otro ataque en gran escala, o sea, inmiscuyendo en la trama a todos los profesores del sacro colegio. Hurgando en la biblioteca de su desaparecido padre, gran aficionado al erotismo, halló docenas de fotos de parejas que, por su postura, daban la impresión de que se estaban 14 peleando. En algunas de ellas incluso se podía ver a cuatro o cinco seres humanos de ambos sexos, atacándose y defendiéndose mutuamente; desde luego, la manera de representar el ataque y la defensa era muy diferente de las láminas del colegio en que se representaban dignas batallas. Las espadas de los combatientes eran romas y atacaban sin compasión a mujeres desarmadas, hiriendo hasta en la boca a algunas de ellas. Verdaderamente, Pedro era el mismísimo Satán. ¡Oh, Dios! ¿Cómo una mente infantil educada para el bien y la gloria eterna puede llegar a tal grado de degeneración? ¡Loada sea la Santa Inquisición! Pedro se atrevió. Un día lluvioso salió de su casa con los bolsillos llenos de postales pornográficas o eróticas, llámense como se llamen. Al verme, me dio con el codo y dijo: -Toma. Me entregó un buen montón de cartulinas y añadió: -Ahora, a repartirlas por las clases; echa algunas en el buzón, y pon las otras en sitios visibles. Animados por el espíritu del maléfico, recorrimos por separado, sigilosamente, clases, pasillos, recintos sagrados y el comedor de los profesores, para dejar muestra palpable de que los hombres tienen cojones y las mujeres vagina, y que si los santos se tapan es porque también los tienen. Las fotos de trastos en erección y de parejas dando lengüetazos fueron depositadas en los lugares más inverosímiles con gran gusto por nuestra parte. Una vez desparramadas las fotos de la perversión, nos mezclamos entre los alumnos como si tal cosa. Cuando más tarde se descubrió el pastel, se armó tal maremàgnum en el colegio que poco faltó para que no hubiera fusilamientos masivos e indiscriminados. El director puso todos los medios a su alcance para dar con el culpable o culpables, pero como Lucifer nos protegía, no pudo averiguar quién había maquinado tal monstruosidad. Recorrió una clase tras otra para explicar a los alumnos que se habían encontrado fotos eróticas, que aquellas imágenes eran obra del diablo y sólo podían borrarse con oraciones extras. En todas las clases se alzaron 15 voces celestiales proclamando que Dios era hijo de David. Los culpables éramos quienes cantábamos y orábamos con más brío, a fin de que todo el mundo viera que Pedro y Anselmo eran amantes del rezo y enemigos de los pijos erectos. Incluso vinieron unos señores de paisano que, después de hablar con el superior, anduvieron por el colegio con caras serias y ojos suspicaces. En Alemania les llamaban S.S. Yo, ni idea. El terror me atenazaba la garganta; como mínimo me veía azotado con cuerdas o vapuleado eternamente por la endurecida mano de mi padre. Después del follón de las fotos guarras, no organizamos ninguna otra putada en la clase del tocón Tobías. A partir de entonces reinó la paz, y nos resignamos a que el buen maestro continuara manoseándonos a hurtadillas. Hubiera sido peligroso tramar un nuevo golpe diabólico. A los «Hermanos Negros» se les podía engañar dos veces..., nunca tres. Cumplí ocho años envuelto en rezos, historias y suaves magreos... Cuando tocaba redacción, nadie superaba a Pedro contando las maravillas de San Huberto. En cuanto a las torturas de San Crispin el romano, las contaba con tanta esplendidez de detalles que asombraba a propios y extraños. Le llenaban de medallitas y recibía parabienes. Un día compuso unos versos en honor de los «Hermanos Negros». Pedro el hipócrita supo engatusar a todos aquellos elementos cuya misión no era otra que domeñar voluntades. 16 TRANCO CINCO La calle donde vivía no era fea. Los bien colocados adoquines la hacían limpia y transitable; en todos los balcones había persianas verdes hechas con láminas de madera, detrás de las cuales los vecinos podían fisgar a su gusto sin ser vistos. En algunos lugares de África las mujeres andaban tapadas; en España las persianas sustituían al velo moruno. En verano, los listones impedían que el sol penetrara en las casas. Me pasé la infancia recorriendo aquellas aceras, pisando los adoquines de la calzada. Meaba en todas las esquinas y me escondía en las entradas cuyas puertas eran de recia madera. Corría junto con mis amigos detrás de las niñas que, chillando, se encerraban en sus casas como si fuéramos violadores tártaros. Pero también es cierto que alguna vez subíamos faldas y contemplábamos sus blancos culetes... Cuando los sábados por la tarde podía salir a la calle a reunirme con mis amigos, me sentía igual que si saliera de una cárcel y me viera envuelto por la luz y las flores. Añadiré que todavía no ha nacido el hombre que pueda describir lo que es la libertad. Es un sentimiento imposible de comunicar. Al salir a la calle me inundaba la libertad... Vivía cerca de mi casa una niña de cabellos negros y grandes ojos, a quien la multitud adoraba. Sus padres la tenían encerrada como si fuera una princesa: no debía contaminarse. De cuando en cuando nos miraba a través de los cristales. Nunca sonreía. Cada vez que salía a la calle, iba acompañada de algún familiar, generalmente su piadoso padre o su santísima madre; rara vez se dejaba ver sola, y cuando lo hacía era para acercarse a una tiendecilla de comestibles... Si estaba en la calle la miraba con respeto. Fue entonces cuando comprendí de repente que en la tierra existen diferentes capas sociales. Se llamaba María, la niña. A menudo 17 iba a la biblioteca pública. ¡Oh, María! Cuando ya me he cagado en los hombres y en la vida y todo me da igual, veo a María pisando los adoquines y lloro de angustia. 18 TRANCO SEIS La estación de Olmedo, durante aquellos años de maravillas y equilibrios, era una pura antología de comestibles. Las carreteras estaban ocupadas por unos pocos camiones de pequeño tonelaje que funcionaban con gasógeno. El tren era el único medio de transporte hasta la capital hambrienta. En los vagones, los estraperlistas olmedenses, que fueron muchos y atrevidos, cargaban comestibles varios. Por la noche, la estación se llenaba de gentes extrañas que conducían carros repletos de sacos de harina, panes, odres de aceite y demás. Todo aquello desaparecía rápidamente en las entrañas del tren. Cuando el sol asomaba su caliente nariz, la recua de estraperlistas y sus acólitos habían abandonado ya el lugar, con permiso de la autoridad. Por la tarde salía hacia la capital otro largo convoy que oficialmente trajinaba yeso y cemento. Ahora bien, de haberse tenido que levantar edificios con el género de aquellos vagones, habría sido necesaria una gran cantidad de levadura. Algunas veces, mientras se manipulaba en el tren, irrumpían las fuerzas de la ley en plan de requisa; entonces, todos los gusanitos que pululaban junto al largo tren se escabullían en espera de los acontecimientos. El convoy se componía de una inmensa máquina a vapor, negra y fea, y de unos quince vagones, algunos tapados con toldo, otros con techumbre propia. Un experto habría disfrutado calculando las ingentes cantidades de vitaminas que se llegaban a cargar en ellos. Por el acceso a la estación entraban carros tirados por caballejos que, al son del garrotazo, iban avanzando hasta colocarse junto a las puertas de los vagones. Oficialmente transportaban yeso, pero lo que traían la mayor parte de ellos era excelente harina de trigo. Harina para fabricar hermosos panes que se pagaban a precio de plata en la gran ciudad. No llegaré jamás a comprender quién fue el culpable de tanto cuento y corruptela en aquella estación del movimiento continuo y semiclandestino. Todo el mundo se agitaba en 19 espera de conseguir beneficios; era un submundo de miseria para la mayoría y un ingreso fabuloso para unos pocos. Creo que en la estación de Olmedo se gestaron muchas de las fortunas que aún permanecen. Los poseedores de trigales, olivos, cerdos, borregos y demás querían a toda costa sacar el yantar del pueblo, y una de las pocas maneras de lograrlo era por mediación del ferrocarril. Las malas lenguas se movían afirmando que el jefe de estación ganaba una peseta por kilo de todo el contrabando que salía de Olmedo sobre raíles; lenguas pestilentes decían también que en las hojas de facturación ponía: «piedras». En realidad, según las lenguas sucias, eran sanotes panes. El mozo de puerta recibía una propinilla para que los estraperlistas pudieran circular por la estación; incluso los guardagujas alargaban la mano para coger el óbolo. El maquinista y el fogonero, además de cargar carbón, camuflaban bellos sacos de harina. Allí todo el mundo cobraba, tanto en especie como en metálico. El único que recibía patadas era el perro del cantinero cuando se interponía en las vías durante los rápidos y silenciosos cargamentos, bien a la luz de la luna o bien a pleno sol. Sin embargo, era por la noche cuando el engranaje del estraperlo se movía mejor, en silencio pero con orden. Toda la fauna conocía su cometido, desempeñándolo con precisión militar. Durante el día los capitostes del contrabando, los futuros proceres de Olmedo, iban a la estación gris y sucia para entrevistarse con el jefe: de la conversación y las dádivas nacía un acuerdo. Así, con el beneplácito de todos, los pobres de ayer se transformaban en prohombres del futuro. Creo que así fue y siempre será. En un plano más aventurero y personal, era digno de admirar como, desde los muros de la estación, se deslizaban pesados sacos repletos de comida que desaparecían en raros escondrijos, en espera de ser cargados en el tren. Había maquinistas que compraban la mercancía por su cuenta y riesgo para revenderla; otros cobraban un canon por cada bulto transportado. Un día por semana, hombres de uniforme acordonaban la estación para efectuar 20 la clásica requisa periódica. Iban directamente a la máquina y la vaciaban de sacos de harina. Lo que casi nunca se hizo fue desprecintar los vagones para comprobar si el género que contenían era lo que ponía en la lista de embarque. La gran ciudad fue alimentada en gran parte por los panes y jamones enviados desde Olmedo, con la idea, naturalmente, de sacar pingües beneficios. En aquellas largas noches de aquelarre estraperlista, el resoplido de las vetustas locomotoras, el relincho de los caballos y el jadear de los mozos, que descargaban con prisas el polvo blanco y el aceite fino, componían una música vergonzosa, pobre y estrafalaria. Todos los comparsas se movían al son de las pesetas justillas y mal sudadas, mientras quienes tiraban de los hilos en la sombra dormían plácidamente, sabiendo los beneficios que se iban a embolsar. Acto seguido, voy a contar a mis amados lectores lo que sucedía en los trenes de viajeros. ¡Oh! ¡Cuan ridicula resulta la picaresca del siglo de oro comparada con la del siglo XX! Aquellos viejos truhanes, más desgraciados que malos, fueron simples aprendices. Los estraperlistas de los años del hambre española, los años cuarenta, pese a ignorar el arte de la guerrilla y el camuflaje, conocían uno y mil modos de despistar a unas autoridades que sí sabían cebarse con los míseros estraperlistas al pormenor. El drama del estraperlo, en su rama humilde, se desarrollaba en los trenes de viajeros, dentro de aquellos vagones de crujiente madera, cristales rotos, lavabos que olían a mierda y piso sucio; allí tenía lugar la decadencia del «espíritu universal». Si no hubo grandes masacres en aquellos trenes del siglo pasado, fue porque no corrían a más de veinte por hora, y a estas velocidades es muy difícil un desastre ferroviario. En los andenes donde paraban aquellos vagones al estilo del Oeste, los indios nativos y el «Séptimo de Caballería» protagonizaron escenas de confiscación total de panes y jamones, 21 además de otros sucesos cómicos, patológicos, burlescos y de un surrealismo impresionante. Los estraperlistas de segunda fila, hombres, mujeres e infantes, escoria de los trenes de viajeros, no usaban el andén para subir al ferrocarril; se metían entre vías con su paquetazo de panes a cuestas y montaban con sigilo por el lado opuesto del mismo. Así despistaban a los municipales que paseaban mecánicamente por la estación. La policía local sabía que los trenes de viajeros eran un nido de líos, pero parecía existir un acuerdo entre ésta y los portadores de panes. Mujeres de todas las edades subían al tren con maletas atestadas de comida que apretujaban bajo los asientos; los pocos viajeros que se trasladaban a la gran ciudad sin afán de contrabandear, quedaban achuchados entre cantidades enormes de comestibles. En aquellos gloriosos tiempos de abundancias, de plato único e ideal único, diríase que la única meta del español era comer... Un ser humano con la panza repleta se humaniza; en cambio, si la tiene vacía, clama por justicia. Aquellos trenes de ensueño repletos de futuras comilonas eran todo un dogma: «El hombre tendrá futuro siempre que su organismo elabore dos digestiones diarias», palabra de hombre. Cuando faltaban escasos minutos para partir, había un silencio tenso. Los portadores de panes y carne, con rostro serio, esperaban ansiosos el silbido del tren, porque cuando éste abandonara la estación, ya sería casi imposible que las fuerzas de la justicia requisaran nada. Eran instantes sublimes de película de suspense. Al arrancar el tren, el corazón de la chusma del pan y el óleo se ensanchaba gozoso. Aquel día los víveres llegarían a su destino y habría beneficios... El tren se deslizaba suavemente y los portadores de comida se ponían a hablar del día de mañana. En los agrietados vagones de madera se desencadenaba la euforia vital; los tratantes de comida desentumecían las articulaciones, y del antiguo temor renacía un mundo de apariencia más humana. Se hablaba de todo y se bromeaba con todo. Soñaban con las ganancias que les daría la venta del pan en la ciudad, y deseaban que la suerte les acompañara 22 en el próximo viaje, para escalar otro peldaño en la lucha contra la miseria. Aquella comparsa anónima y misteriosa de seres marginados, con cero posibilidades futuras, se revolvía babosa y feliz ante los benignos acontecimientos; vivían al minuto su existencia de vagabundos soñadores y, cuando una operación les salía redonda, se les llenaba la boca de orgullo: era el placer del can que lame un hueso. Los fracasos de estos empresarios con sacos a cuestas inspiraban aún más lástima. Cuando la «operación pan para la ciudad» resultaba fallida, era como si unos diosecillos malignos danzaran por la estación de Olmedo fulminando con sus rayos fulgurantes a toda aquella chusma vociferante, indigna de hollar tierra cristiana... Recuerdo un bonito día de julio del año de gracia de mil novecientos cuarenta y pico. Hacía cosa de dos semanas que la administración del Estado no se mostraba inclinada a la requisa de comestibles. Los pequeños estraperlistas estaban que no cabían en si de gozo, mostrándose más osados cada día. Quien al principio cargaba con veinte panes, ahora llevaba cuarenta. Con la comida que transportaba el tren aquel día radiante de julio, se hubiera podido alimentar a toda una gran ciudad siniestrada. Una mujer gorda, que acostumbraba a esconder un jamón bajo las faldas, llevaba ahora dos, o más bien cuatro, contando los suyos. Aquel día fue nefasto para los proveedores de pan y carne: como habían substituido al mandamás de las fuerzas del orden, el nuevo titular, impregnado de patriotismo, se dispuso a dar un escarmiento ejemplar a toda aquella masa que transgredía la ley de abastos. En vez de atacar el meollo, o sea, a quienes traficaban en cantidades industriales, quiso escarmentar a la plebe inculta, y ocurrió lo siguiente: cuando los vagones del tren iban hasta los topes de pan, aceite, huevos y demás pirindolos de buen ver y mejor tragar, cuando los traficantes de comida en escala pobretona soñaban que pronto llegarían a ser admirados jerarcas de una futura sociedad..., cuando los dos municipales de plana gorra paseaban indiferentes y ciegos con sus aires de capitanes generales por el polvoriento andén, a pleno sol, faltando un minuto para la 23 salida del tren, con paquetes amontonados hasta en los lavabos, aparecieron por un extremo de la estación «Miserias» los hijos de la ira. Aquello fue la debacle y la risa, el pedo y la prisa, el sollozo y la maldición... Eran varios guardias con sus mosquetones en bandolera, quienes, a paso de carga, invadieron el tren de una punta a otra. Las gentes, al ver su alijo en peligro, chillaban lanzándolo por las ventanillas; los guardias querían detener pero no podían: era imposible atajar toda aquella muchedumbre histérica. La mujer de los jamones, en cuanto se vio en peligro, se desprendió de ellos y, cual gacela en llanura africana, desapareció entre las vías. Paquetes de panes salían por doquier; se buscaba la salida incluso por debajo de los vagones. Un señor tiró por la ventanilla un odre de aceite que llevaba consigo, de tal manera que se le reventó y, como iba tras él, quedó para que lo frieran. Los panes continuaban saliendo catapultados por todas partes. Los guardias no sabían si coger paquetes o carne humana, cosa que facilitaba la huida a los estraperlistas. Las pocas personas ajenas al desbarajuste permanecían impertérritas en sus asientos, demostrando con su inmovilidad lo buenos ciudadanos que eran. Diríase que allí se corrían los quinientos metros lisos con veinte kilos a cuestas, deporte todavía inédito en la actualidad. Los acarreadores de pan querían salvar la mercancía; los guardias, su dignidad. Al cabo de diez minutos de carreras, gritos de «¡Alto!», maldiciones y amenazas, el andén quedó repleto de sacos, mientras se oía, a lo lejos, el llanto de los despojados. El tren, finalmente, se puso en marcha casi vacío de personal, dejando sin panes ni peces a docenas de pobres gentes que veían derrumbarse sus idiotas sueños de grandeza. La mayoría de desposeídos quedábanse acurrucados en lejanos rincones, como bestias al acecho, esperando una oportunidad para rescatar lo irrescatable. Un silencio y un calor profundos empapaban el ambiente. Olía a pan blanco, cosa que jamás caté... Los guardias vigilaban el montón de vituallas. Sólo se acercó el perro del cantinero a mearse en un saco de pan. Al poco rato llegó un camión del año en que feneció Robespierre. Ante los ojos iracundos de los desposeídos, 24 echaron toda la «mandanga» en la caja del vehículo, que abandonó el lugar con escolta y todo. Tan lleno iba que perdió dos paquetes por el camino, recogidos en el acto por los ferroviarios, quienes, con una dureza de corazón digna de un sádico, se los repartieron como si fueran buitres. ¡Es la guerra! Los desvalijados, tristes y llorosos, regresaban al hogar. El cielo de julio era ubérrimo. Fueron gente de ceniza... 25 TRANCO SIETE Acude al cerebro que anida dentro de mi cabeza un pensamiento, mezcla de folklore y mítica religiosa, cosa común en aquellos años de párpados frenéticos y fangosa siembra anímica. El clero proliferaba a sus anchas; en las latinas ceremonias de nacimientos, bautizos, confirmaciones, primeras comuniones, procesiones, misas y entierros, asomaba su cabeza pálida por entre las ropas simbólicas, atosigando los muros de los templos con sus rezos incomprensibles. A los frailes se les besuqueaba el hábito; a los curas, sus frías manos de mármol. Eran todo un poder. Debía rendírseles pleitesía. Sacerdotes recios y lustrosos pululaban por doquier salvando almas. Para condenarse, uno tenía que ser tonto o haber robado el mismísmo «santo copón». Corrían tiempos en que, por «Semana Santa», era legal matar judíos en las iglesias. Recuerdo que, por mediación de uno de mi clase, hice alguna que otra vez de monaguillo... Mi amigo y yo fuimos designados por el cura de la parroquia de San Blas para acompañarle a casa de don Estraperto Rico, con el fin de bendecir un «Sagrado Corazón» de yeso. Don Cirilo, mi amigo y el que escribe estas líneas, nos llegamos a la mansión del enriquecido a costa de la miseria ajena. Subimos una ancha escalinata y, al final de la misma, nos encontramos con un matrimonio joven aún que besó las manos del «Pater» Cirilo, quien, con amplios ademanes que parecían bofetadas, repartió bendiciones. Tras un breve discurso espiritual aludiendo a Dios y a María Santísima, entró en la casa, donde más de cincuenta invitados, todos ellos de alcurnia, iban a dar boato al acto. Don Cirilo, con desmedidos movimientos de brazos, saludó a la concurrencia, pero al ser ya viejo, semejante gesticulación hizo que los gases naturales fluyeran de su encierro. En fin, que se le escapó un pedo que algunos pudimos oír; nosotros, que estábamos detrás, no sólo percibimos el sonido, sino también el olor. El hombre ni se inmutó. Ordenó silencio, y acto seguido empezó a 26 predicar ante aquellas gentes de corbata y chaqueta cruzada. Yo tenía los ojos fijos en las repletas bandejas de manjares que descansaban sobre una larga mesa de blancos manteles. Como en casa se comía bastante bazofia, aquella abundancia era para mí todo un compendio de espiritualidad. Don Cirilo comenzó una nueva prédica, iban ya tres, hablando del más allá y cosas por el estilo, hasta que, agotado el tema y después de una frase en latín, roció con agua la piedra y a toda la clientela que estaba detrás de ella. A continuación, entregándonos las cosas de bendecir, anunció que la imagen ya estaba santificada. Todos, en tropel, arrastramos los pies hacia la mesa y, entre crujir de dientes y dando al pecado de la gula absolución, empezamos a masticar mientras las mujeres hablaban de sandeces y los hombres, de negocios. Mis carrillos trituraban panecillos blancos, pastelillos de amor y nata. Un criado con guantes blancos descorchaba botellas de champán. Lo que no podía tragar me lo escondí debajo de la holgada sotanilla. Juro que me puse como un trompo... La anfitriona decía: -Coma un poco más, don Cirilo, que está muy bueno. No sé porque la mujer se empeñaba en insistir tanto. El cura, por iniciativa propia, comía más que los doce apóstoles juntos. Abandoné la mansión de don Estraperlo atiborrado de comida. Cuando, al llegar a casa, mi madre me presentó el clásico plato de pobre acompañado de pan de maíz, dije: «Hoy no tengo hambre». En los días de las santísimas procesiones, todos los bares y cafés del pueblo debían estar cerrados. Era un castigo para los infieles que no asistían a las caminatas religiosas. Había dos procesiones: una para machos y otra para hembras, no fuera caso que, durante el recorrido por las calles, uno de los penitentes se fijara en las caderas de alguna mujer, irritándosele el cirio. En aquellos desfiles interminables se llevaban grandes cirios llamados hachones, y una banda de música tocaba lúgubres sones de dolor. En las calzadas, doble hilera de pueblerinos piadosos con su luz en la mano; en las aceras, un público de gentes serias contemplando a los creyentes, mientras la cera consumida salpicaba el pavimento. Se respiraba un ambiente de reto entre los participantes directos y los cientos de mirones. Éstos últimos eran lo que hoy llamaríamos «mayoría silenciosa». Por supuesto, al frente del piadoso desfile iban las autoridades, tiesas e imperturbables; iban también todos los administrativos locales y todos aquellos que debían ir porque así estaba ordenado, aunque no escrito: los monaguillos en primera fila, delante de los curas, abriendo paso a sus rezos que daban el tono solemne al acto religioso. Al terminar la procesión, la calle quedaba toda encerada y se corría peligro de resbalar y quebrarse una pierna. Los fieles iban a entregar el cirio alquilado y después acudían a las ramblas, donde todo el mundo se paseaba arriba y abajo, maquinalmente, como seres dirigidos a distancia. La rambla de Olmedo era, y todavía lo es, el mentidero del pueblo. En aquellos tiempos de candela cristiana, se mezclaban en la rambla los penitentes con la masa amorfa. Sin cine, café, teatro ni nada, toda aquella gente debía convivir con una espiritualidad impuesta por el Estado. Creo que incluso a los escépticos apabullaba aquel inmenso montaje religioso. Nunca jamás tuvo ni tendrá el país tanta catolicidad dirigida; nunca jamás tuvo ni tendrá la nación tanta falsedad o cinismo como en aquellos tiempos de la posguerra, cuando los niños tenían hambre y se les alimentaba con un catecismo. Voy a concluir el tranco séptimo contando a mis lectores lo que ocurrió al palmarla don Agapito Rehecho Dinero, elemento destacado en política fija y religión. Su lema para la infancia era el clásico: «Los niños malos van al infierno». El día en que la espichó fue de lo más memorable. Las campanas tocaron a «fiambre» y varios curas de distintas parroquias se unieron para dar sepultura al procer. Era un día soleado de octubre. Frente al domicilio del cadáver, la concurrencia esperaba la llegada del coche fúnebre; la gente se «moría» de ganas 28 de contemplar la recua clerical que debía acompañar al difunto hasta el mausoleo particular, una joya de negras verjas y grandes ángeles de sonrientes facciones. Era puro morbo lo que se respiraba en aquel entierro encopetado. Medio pueblo observaba en respetuoso silencio a la familia de aquel hombre rico que ya en vida habitara otro planeta. En el fondo, todos aquellos espectadores se recreaban con la muerte de don Agapito... La larga comitiva se puso en marcha entre cantos sacerdotales, recorriendo las calles principales hasta llegar a la parroquia a la que pertenecía el occiso. Detrás del carro de los muertos, tirado por caballos que andaban a paso lento, iba otro carruaje repleto de coronas fúnebres. La iglesia, a pesar de su amplitud, se llenó de público. Se gritaban más que cantaban letanías; la familia del yacente lloraba, sobre todo doña María Devota, esposa del mismo. Una vez mareado el difunto con oraciones sin fin, sacaron de la iglesia el ataúd, cargándolo en el carro, donde fue contemplado con fascinación por el fantasmagórico público. En el cementerio, otra vez dentro de una iglesia y de nuevo rezos a mansalva. ¿Cómo no se logró hacerle santo allí mismo sin más preámbulos? Con tanto padrenuestro, letanías, avemarias, etc., fue raro que don Agapito no levantara la tapa del ataúd exclamando: -¡He resucitado...! 29 TRANCO OCHO Don Romualdo Cepillo, medalla de Salomón, fue hijo de padres humildes pero honrados y creyentes a carta cabal. De pequeño, el tal Romualdo no salía nunca a la calle a jugar con otros niños; sus padres deseaban que se labrara un porvenir, y en la calle no había porvenir alguno. El niño Cepillo iba vestido con grandes decencias. No llamaba a nadie: «¡Hijoputa!». Era de los primeros de la clase. Solamente una vez fue de los últimos, y sus humildes padres se llevaron un gran disgusto. Se crió entre limpiezas de cuerpo y alma. Al dejar la escuela, provisto de una magnífica carta de recomendación, entró a trabajar en una gran empresa textil en calidad de escribiente de buena letra, mejor número y no mala oración. Su lealtad, recogimiento, beatitud y amor hicieron pronto de él escribano mayor; todo el tinglado económico caía sobre sus hombros nobles y desprendidos. Sus padres lloraban de gozo. Don Juan Lienzo, dueño de la fábrica «Tejidos y Quejidos», tenía una hija más santa que la santidad. Las malas lenguas decían que Cepillo le sacaba las virutas en el despacho... La cuestión es que la preñó y tuvieron que casarse con el beneplácito de todo el mundo. De Romualdo pasó a llamarse don Romualdo. Estaba ya en la cumbre. Se codeó con la buena sociedad, mezclóse con teólogos, politicólogos y curólogos. A la temprana edad de treinta y cinco años, las fuerzas ocultas del pueblo se pusieron de acuerdo para nombrarle alcalde. Cuatro capitostes de ardoroso patriotismo presentaron al gobernador de la provincia el historial del digno varón. Semanas más tarde, don Romualdo, el preñador prematuro, fue sondeado por el gobernador, quien, al ver sus cualidades morales y económicas, no vaciló en nombrarle mandamás del pueblo. Aparte de la medalla sublime salomónica, obraban en su poder las siguientes condecoraciones: 30 Medalla de la Alcaldía con ribetes de acero Medalla al Mérito Civil Medalla del Ayuntamiento por Valores Morales Medalla de San Antonio Medalla de los Sudores Públicos Medallón de Plata por Familia Numerosa Medallón de la Piedad Medalla de los Arrabales Condecoración de Papel Medalla de la Ineficacia Medalla de la Burocracia Medallita del Estoicismo Faja del Buen Creyente Banda de Nicolás V «El Sátrapa» Collar del Testículo Efectivo Don Romualdo dio estudios superiores a sus doce vastagos y vastagas. Uno fue doctor sapientísimo en cirugía; otro, ingeniero; aviador un tercero; cura el cuarto; santo el quinto; abogado el sexto; notario el séptimo; carpintero el octavo; carpintero del alma, o sea, jesuíta el noveno; matemático el décimo; monja la undécima; soltera la otra, y la última casó con don Mantecas. Preside todas las mesas de caridad. Santa dama. El procer don Romualdo feneció de la manera más tonta. Un día, con motivo de una recepción oficial del Ayuntamiento, se colocó todos sus fajines y medallones. Al bajar por la escalinata de la Casa consistorial para recibir a un jerarca, el balanceo de tanto oro y plata le hizo perder el equilibrio, cayéndose escaleras abajo, 31 con tan mala fortuna que se descalabró contra el mármol del rellano. Así la palmó un procer, ejemplo de humildad y austeridad. Sea loado su nombre... 32 PORQUERÍA INFILTRADA ENTRE PÁGINA Y PÁGINA Ya lo dijo el cura don Blas: A Luisa el culo no tocarás... Si le metes mano a las bragas En el pijo te saldrán llagas Si manoseas su hendidura En el infierno te darán tortura. Ante tanta represión Me corto el segundo cojón. Ahora, sin las bolsas genitales, Sólo me asaltan ideas espirituales. 33 TRANCO NUEVE En este tranco se habla de célebres ciudadanos. Luis Membrote era el candidato número uno al Averno del diablo con tridente. De humilde familia, igual que el alcalde fenecido, su padre había muerto en la guerra. Su madre era una puta que, por dinero, se follaba lo infollable, y entre folleteo y folleteo, daba las papillas al infante. A los seis años empezó a comprender el motivo de que tantos hombres entraran en su hogar. Espiando por una rendija de la puerta de la habitación de su madre, vio más culos masculinos que granos tiene la arena del mar. Se acostumbró a los jadeos y ayes sin guitarra. Lo expulsaron del templo del saber porque se cagaba en los huevos del maestro. Conociendo el profesorado quien era la golfa de su madre, le echaron con sumo placer. Se crió con mala uva, y a los catorce años desvirgó a una vecina. Por sus tempranos ardores, llegó al extremo de intentar violar al gato Mieifuz (en aquellos tiempos todos los gatos se llamaban así) y el animal le arañó el pijillo dejándoselo inservible durante un año. Una vez cicatrizado el artefacto del gusto, Luis Membrote abusó de todas las criaturas femeninas que se ponían a su alcance, o sea, a tiro de su miembro con cicatriz. A los veinte años había fornicado con casi todas las hembras del barrio. Era la hez del pueblo y cercanías. En cierta ocasión le detuvieron al acusarle una mujer de habérselo encontrado en una calle oscura enseñándole descaradamente el tubo de orinar. Membrote lo negó, alegando que él no tenía necesidad de tales bajezas. La policía preguntó a la víctima si por el pito reconocería al marrano exhibidor. Ante el gesto afirmativo de la mujer, obligaron a Luis a bajarse los pantalones. Al ver el miembro cosido, la mujer admitió que no era el hombre que, en una noche oscura, se le apareciera con los atributos al viento. Luis trabajaba de carretero. La puta de su madre se había largado con un chulo, dejando al muchacho solo y tristón. Vivió 34 renegando de Dios y de la yegua que tiraba de su carro. Su vida erótica fue la depravación total. Le daba lo mismo acostarse con mujer que con hombre o con ambos a la vez. Los domingos y demás fiestas de guardar se los pasaba en las casas de placer buscando víctimas propiciatorias para sus desmanes pornográficos. Recorría campos, veredas y cañadas olfateando hembra, fuera anciana o fuera púber. Su rayado falo, igual que el cañón de un fusil, necesitaba escupir... Era alto y tenía bella presencia física. Tal vez por eso el muy guarro siempre lograba humedecer el dedo en la fuente. Su tránsito por el planeta se limitaba a bien poco: comer, beber y hurgar en los bajos de las mujeres con su dedo rayado. El resto de cosas, seres y palabras eran para él pura mojigatería. En las casas de placer desafiaba a los machos a que levantaran un cubo de agua con el aparato de mear. Era espantoso cuando lo hacía... Murió con violencia el día que intentó poseer por la fuerza a la yegua que tiraba de su carro. El animal le dio tal coz, que el degenerado murió con el cipote y los huevos aplastados... Recuerdos al calentorro mental de Luis Membrote. Un personaje puro. Don Eufrates del Lago, cráneo pelón, rectitud de alma, ex combatiente, ex cautivo, católico, apostólico y casi romano (su madre había nacido en Roma e incluso se rumoreaba que era prima lejana del duce), una vez concluida la Cruzada, que viene de cruce, obtuvo la confiscación de un local que había pertenecido a uno que era algo así como socialista o comunista. En dicho lugar montó, al son de las trompetas victoriosas, una industria de cintas para sombreros. Su empresa contaba con tres empleados de misa de doce, y su hijo, Ramón del Lago, llevaba los asuntos de la oficina. Del Lago padre, hombre de cirio mayor en las procesiones del «Buen Maestro y Mal Alumno», se hizo rico... Era tan avariento que se 35 cagaba en los tiestos del balcón para no comprar abono. Los dineros los tenía en las sólidas arcas de un banco. Juro por quien sea que, mientras vivió, jamás vieron la luz. Don Eufrates aún vive, es viejo y puto. Nadie recuerda que robó una propiedad a un comunista, o sea, que hizo exactamente lo mismo que, según él, hubieran hecho los socialistas de haber ganado la guerra: confiscar los bienes ajenos. Decían las lenguas de sapo del pueblo que, mientras el fabricante de cintas teorizaba de economía, su señora, dama de alcurnia y corsé, hacía gemir la cama con el encargado de la fábrica. El hijo, con permiso del padre, invirtió parte del capital en «Edificaciones de Cartón» y así aumentó aún más su riqueza... ¡Salve, gran hombre! La masa te saluda... 36 TRANCO DIEZ «La rebelión de las masas» En aquellos tiempos místicos, míticos, mixtificados y de cruzada, añadiendo además legiones invictas, mejor infantería y alpargatas de esparto, los no creyentes, ya en lo tocante a ideología de Estado, ya en santidad de costumbres, se exponían a que sus caras o rostros fueran machacados a bofetadas. En un país de santos, muchos de ellos mártires, el repartir hostias entre los pecadores era cosa habitual, aceptada incluso por el Vaticano. Las comuniones manuales se repartían profusamente, quien las recibía callaba, no fuera caso que le sirvieran ración doble. Era una nación especial: ideas aparte, hostias en conjunto. A un primo mío le hincharon a «comuniones» porque querían saber el lugar donde se escondía su padre, un voluntario republicano. El primo mío no lo sabía... A la delincuencia la dominaban a hostias. La esplendidez en dar la «comunión» llegaba a tal extremo que hasta los aprendices debían ser vapuleados. Eramos el único país de Europa con una política bien definida: llenar el cuerpo de cardenales a todo ser humano que rozara el desviacionismo. En los hogares de estufa con taco, también las manos buscaban caras, costillas y espaldas donde emplastar el golpe purificador. Lo más asqueroso de todo era que, normalmente, sólo los pobres recibían su dosis de tranca manual, supongo que para seguir la máxima aquella que dice que en la tierra se viene a sufrir porque la felicidad, una vez muertos, ya la alcanzaremos allá arriba, en el cielo. Quizá por esto los padres reprimidos apoyaban semejante teoría y... ¡Zas! Hostia que te doy: un paso más hacia la gloria. 37 Recuerdo que en una sola semana fui confirmado tres veces por mi padre, una por mi madre y cuatro por la mano venerable del religioso que me imbuía de cultura. Así, entre unos y otros iban templando mi carácter para el futuro. Creo que a bofetadas querían subirme a la cumbre de la cultura o la mansedumbre... La pedagogía hispana de los años cuarenta fue cruel e inservible, una cuestión de encasillamiento en la edad media. A los alumnos nos atiborraban de historia visigoda y de fechas de grandes batallas. Te hinchaban de religión hasta que te salía el copón por las orejas..., y de historia sagrada no hablemos. Más de una vez sueño con Sansón derribando columnas. ¡La madre que lo parió! ¡Qué fuerza tenía el tío! De cuando en cuando, los «Hermanos Negros» me rompían una regla en el cráneo por no saber pronunciar la palabra «Nabucodonosor». Las lecturas rezumaban patria. Me acuerdo de un libro de lectura en el que salían dos bellos jóvenes atravesando España en busca de un tío suyo, guiados por la Virgen de las Piedras y San Alfonso de la Magna Capa. En gramática otro tanto: venga analizar frases con el nombre de algún santo o guerrero célebre. Lo único imparcial eran las cuatro reglas, cosa que aún dudo. Nunca, en jamás de los jamases, los «Hermanos Negros» te hablaban del modo en que veníamos al mundo... Hoy, en mi ocaso, he llegado a la conclusión de que lo que se proponían en realidad era convertirnos en ángeles vivientes, puliendo a fuerza de golpes y oraciones los resabios diabólicos que pudiéramos tener. En mi infancia ocurrió algo que me entristeció el corazón: fue obra del hermano Crispin, especialista en humillaciones. Había en clase un niño llamado Andrés, que tenía el nutritivo vicio de hurgarse las narices para sacar pequeñas albóndigas que se comía con gran deleite. Aquel profesor cristiano, cierto día de mala leche, al sorprender al niño de las pelotillas en sus quehaceres alimenticios, le agarró por el cuello poniéndole a la vista de todo el mundo e, imitando el gruñido del cerdo, empezó a insultarle sin piedad. Andrés, llorando, 38 pedía perdón, pero la crueldad del tipejo no tenía límites. Casi toda la clase coreaba al sádico. Sólo algunos, pese a nuestra niñez, nos preguntábamos si de verdad aquellos hombres de sotana negra eran los que enseñaban los caminos del Paraíso. Desde mi decadencia física te recuerdo, Andrés..., y te llamo Andrés el Humillado. 39 TRANCO ONCE A los diez años poseíamos una sólida formación religiosa, histórica, gramatical, doctrinal y global para enfrentarnos con un futuro de orondos querubines..., ya podríamos planear entre los cristianos del mundo. El adiestramiento adquirido a golpes de rosario y milagrería, según los inductores del mismo, nos guiaría por este valle de lágrimas con más gozo, espíritu de superación y, sobre todo, con ingentes cantidades de paciencia; nos haríamos hombres sin ambicionar nunca la prosperidad ajena, resignándonos incluso a la muerte gracias a la promesa del lugar o asiento que nos había asignado un ente creador, director general de todas las cosas. Con la fe por delante, carentes de educación humana y redimidos por el dogma de la santa resignación, debíamos pasar en la escuela los dos o tres años que todavía nos quedaban para terminar de forjarnos una sólida cultura al servicio de ignorancias tribales. A los doce años, los últimos en aquel colegio demoledor de ideas, habíamos medido y conocido todos los traumas del profesorado. Fue entonces cuando hicimos Pedro y yo varias gamberradas, todas ellas calculadas minuciosamente. Una de las más sonadas consistió en meter un gato podrido en la marmita del caldo. Otra, que no le iba en zaga, fue tender en la escalera llena de penumbra una fina cuerda de nilón que hizo caer y lastimarse a dos «Hermanos Negros». El último acto criminal que recuerdo consistió en la quema de trapos viejos en el desván del colegio. Al salir tantísimo humo, se tuvo que evacuar la escuela, y toda la calle quedó invadida de niños con batas a rayas, cinturón de un botón y cartera de cartón. A los pocos minutos se presentaron docenas de madres, creyendo que hallarían carbonizados a sus hijos... Pese a las guarradas que hicimos jamás nos descubrieron, como si un hado maléfico nos protegiera de las bondades seráficas de nuestros santos hermanos. 40 Cumplidos los trece años abandonamos el centro docente y decente para ocupar un lugar positivo en la sociedad, que después de una guerra ya empezaba a desperezarse. Pedro, según sus abuelos, se quedaría en una oficina de un pariente suyo. Yo, según el obrero peletero, que era mi padre, debía disponerme pronto a bajar a los sótanos malolientes de la fábrica de curtidos para dejar el resuello en tan fino ajetreo. -El trabajo dignifica -decía mi padre. Le miraba yo fijamente. Aunque apenas llegaba a los cuarenta, parecía un viejo de setenta. El trabajo le había momificado: recordaba una de aquellas nauseabundas pieles rígidas a las que había dedicado todos los años de su vida. Con una cultureta de burbuja, compuesta de vidas de santos, pecados capitales, sumas, restas, misterios de dolor (de gozo, ninguno) me dispuse un mes de julio a comenzar a trabajar en la misma fábrica de mi padre. Su recomendación me favorecería. En casa me vistieron con pantalón largo; mi madre cepillóme las alpargatas y, en compañía de mi engendrador, nos fuimos a ver a don Ramón, dueño absoluto de una de las fábricas de curtidos de más prestigio de la tierra. Iba yo acomplejado, pues nunca había estado en un despacho, y menos todavía en uno como aquel, tan fino y elegante. Don Ramón, rey de la suela, calzaba zapatos flexibles. Rico, distinguido patriotero de trompeta, honrado a carta cabal, nos recibió de pie en el centro del despacho, vestido de punta en blanco y arqueado de piernas cual coloso. Tendió la mano a mi padre, diciendo: -Así que este es tu hijo. Está hecho un hombre. ¿A qué colegio dijiste que ha ido? Mi padre se meó de placer al nombrar el colegio de los negritos. -Buen lugar -respondió don Ramón-. Todos los que han ido allí salen buenos obreros y tienen sentido de la responsabilidad. Mañana puedes empezar. Aquí tendrás el pan asegurado, Anselmo. 41 Mi padre se deshizo en loas, plácemes y besamanos cerebrales. Daba la impresión de que me había colocado de gerente en el Banco de España. Aquella tarde, al reunirme con Pedro, le expuse mi futuro gris. Me sugirió que, para mitigar la desgracia, fuéramos a celebrarlo, espiando por la ventana de una casa de putas, pues como hacía calor dejaban los postigos entreabiertos. Podríamos contemplar pecho y muslo si la ocasión era propicia. Acepté. Llegados al antro de perversión, pegamos ojos y narices a las rejas de las ventanas recreándonos con visiones de carne jamás soñadas. Había en la sala que contemplábamos con fruición unas diez o doce mujeres semivestidas, junto a varios hombres que bebían y sobaban teta al mismo tiempo. Las mujeres les dejaban hacer. Una de las prostitutas se levantó las faldas, enseñando un blanco culo a la concurrencia masculina; fue aplaudida y el respetable rogó otro pase, cosa que la mujer concedió sin remilgos. El ambiente de la sala se caldeaba; nosotros empezamos a sentir dulces cosquilieos... Un piano que ya debía de ser viejo en tiempos de Mozart, era machacado por un hombretón que le sacaba plañideros ¡sol! ¡sol! ¡sol! ¡re! ¡mi! ¡fa! ¡fa...! Hubo aplausos también por aquel patán nefasto que tenía el atrevimiento de aporrear tan noble artilugio. Pedro casi mete la cabeza entre las rejas de tanta presión que su frente ejercía contra los barrotes. Una mujer abierta de piernas mostraba bragas rosa; un camarero vejete como el piano andaba con una bandeja oxidada entre los ardientes machos, repartiendo vasos de alcohol a la concurrencia. Alcanzábamos a distinguir un mostrador de madera con una gorda detrás hablando con dos hombres. Sonó la música de una radio y varias putas y putañeros se agarraron con furia, empezando a bailotear por el gastado piso también de madera. Los rostros rojos de los hombres parecían pimientos. -Van calientes -me susurró Pedro, mientras se hurgaba en la bragueta. 42 Cesó el bailoteo ancestral y algunas parejas se acercaron a la gorda, que les daba una toalla y un pequeño sobre. Pedro aclaró: -En el sobre hay un condón. -Ya lo sabía -respondí. Las Calma Machos y los machos se escurrieron por una escalera lateral mientras la pringosa radio escupía un nuevo bailable. -Aquí no se puede entrar hasta que uno tenga dieciocho años -dije. -Ya lo sé -replicó Pedro, que seguía haciendo tacto-. Conozco a uno que tiene sólo quince años y entra. Es muy alto. Un día le descubrió la policía... -¿Qué sucedió? -Pues que se lo dijeron a sus padres y le apalizaron. La radio cantaba: ¡Se va el caimán, se va el caimán...! En aquella tibia noche, mirando a escondidas a las putas más o menos atractivas del lugar, nos despedimos de nuestra infancia para rozar el mundo adulto. Un mundo con futuro para dos triunfadores como nosotros. Si de la infancia quedaba alguna nostalgia, nos la sacamos del cuerpo a base de muñeca. Ya lo dijo Romualdo el curandero: -Te han parido con el fm de que tus brazos adquieran fuerza para trabajar. De este modo, cuando seas viejo y decrépito, podrás sentarte dignamente en la plaza pública a tomar el sol. Al morirte tendrás tu ataúd y tu cruz encima de él. Te llevarán a un gran cementerio... 43 Todo esto no lo consigue nunca el que no trabaja. El gandul toma el sol todo el año, y al morir lo entierran en un hoyo. 44 TRANCO DOCE Con alpargatas nuevecitas, almuerzo envuelto en papel de periódico y ante la mirada severa de mi padre, el de las curtidas manazas, un lunes caluroso de un verano terrible, mi cuerpo y mi mente traspasaron el umbral de la fábrica de curtidos del Sr. Ramón. Aquel sol que freía los sesos se quedó tranquilamente en el exterior y penetré en el húmedo subterráneo. Fue entonces cuando comprendí que los «Hermanos Negros» jamás me habían mentido: existía de verdad un infierno y yo era uno de los seres condenados a él. La fábrica de curtidos olía a ácidos. Las botas repletas de cuero emitían un ronroneo continuo al girar, acompañado de chirridos metálicos, que semejaban los gritos sordos de los condenados. Bajé varios escalones que me llevaron a unos sótanos nauseabundos, donde me cambié de ropa en un cuartucho que apestaba a meados y a ajos. Mi padre, que ya estaba habituado a tanta inmundicia, se sentía a sus anchas. Tras presentarme a sus compañeros de esclavitud, ellos respondieron con saludos incongruentes. Una vez colocada la ropa guarra de la tarea, mi padre me cogió por el brazo y me condujo a una gran sala, en la que docenas de hombres con botas y mandiles metían medio cuerpo dentro de las botas de madera y, con largos garfios, extraían unas pieles inmensas que depositaban encima de carretillas. Nadie hablaba; las fuerzas debían concentrarse en brazos y pulmones. Al anónimo obrero muerto que es hoy mi padre, en aquellos años de lujo proletario, le brillaban los ojos cuando me explicaba la manera más cómoda de manejar el garfio. Yo, pobre de mí, creía ver en sus ojos símbolos diabólicos y estigmas inmisericordes. No me cabía en la cabeza que los hombres pudieran sentir placer por trabajos como aquellos, encerrados en lóbregos sótanos, al son del rodar del cuero de vaca dentro del gran barril de madera, aspirando ácidos putrefactos... No comprendía como aquellos hombres ya viejos no acababan idiotas perdidos; claro que, si 45 examinamos la cuestión a fondo, la resignación absoluta por un trabajo desagradable no deja de ser una subnormalidad evolutiva. Agarrado a mi percha con gancho particular, conocí de cerca el noble arte de trabajar; sentí el dolor en mis articulaciones. Jadeaba mi pecho de tanto esfuerzo. -Son los primeros días -decía mi padre al contemplar mi rostro demudado. No fueron días sino años los que me tiré en aquella cloaca; horas y horas diarias removiendo pieles con moscas y moscas con pieles, todo para que, al cabo de una semana, me dieran un sobre tuberculoso que contenía una miseria, la cual, además, debía entregar a mis padres: así pagaba engendramiento, alimento y hombría. Pasados unos meses, mis manos empezaron a adquirir un tono oscuro... Por la noche, después de cenar, al acostarme agotado, me preguntaba por qué los «Hermanos Negros» me habrían insuflado historias de reyes, santos y conquistadores. En lugar de eso, debieron haberme hablado de realidades y crueldades, de desniveles sociales y de lo cabrona que era la vida en aquellos sótanos mal iluminados, donde las pieles de vacas y toros, tras un largo proceso químico, se convertían en dura suela para calzar a la gente. A los dos años de haber bajado a la gruta de la piel, había adquirido el grado de estoicismo necesario para entregarme de por vida a mi trabajo y dar las gracias a un dios por el favor concedido. Sin embargo, a mi, dios, me sonaba a vocablo hueco. Al contemplar tanto rostro duro y sucio, me decía que me habían engañado, engatusado y meado desde un muro... Los hombres no tenían porque sufrir tanto para poder masticar pan y calzarse alpargatones. El estar encerrado diez o doce horas en aquellos Avernos malolientes no era humano. En el santo colegio, profesores eminentes me habían jurado que el hombre debía ganarse el pan con el sudor de su frente, pero lo cierto es que con el sudor de la frente, de los huevos y del sobaco apenas ganabas para un mendrugo. Encerrado en mi mismo, me acostumbré al ruido de los pedos de mis compañeros cuando levantaban pesadas pieles; me acostumbré al silencio y a las 46 agrias miradas del encargado, que vigilaba el negocio con más aplicación que el mismísmo dueño. La verdad es que no se paraba. ¡La madre que nos parió a todos! Nunca llegaré a comprender como podían existir en el mundo tantos miles de toros y vacas, o viceversa. De cuando en cuando, el Sr. Ramón, futuro procer, bajaba a la cloaca y se paseaba con sus relucientes zapatos, esquivando los negros charcos del suelo. El encargado, al verle, echaba a correr levantando salpicaduras con sus botas de goma, y le saludaba casi militarmente. Luego, entre susurros, le comunicaba como iba el trabajo y como nos comportábamos todos nosotros. Me recordaba aquel cuento que nos contaron una vez en la escuela. En el cuento, Pedro Botero revisaba las ollas del Averno, donde hervían millones de pecadores. Cada diablo, junto a una olla, daba el parte: -Este hierve, mi señor, por pecar con la picha. Claro que el «Hermano Negro» no decía exactamente estas palabras. Otro diablo comunicaba: -Este hierve por ser follador de gallinas y reventar el huevo antes de ser puesto. Un tercer diablo decía: -Este sufre eternamente por no ir a misa. -Este renegó de Dios. Y así, en cada gran olla, había un gran hijoputa pecador. Al recordar aquel cuento sobre la represión no pude reprimir una sonrisa, pensando que le faltaba algo, Mentalmente le añadí un detalle de mi cosecha. Un diablo se acercó a Pedro Botero y le dijo: -En esta gran olla, señor, hierven todos los curtidores que, por serlo, se olvidaron de ti y no supieron rezar. 47 Así, entre sueños dolorosos, penumbras y semanas de dolor transcurrieron cuatro años de mi asquerosa vida. Allí, en aquellos pozos de la piel, me cagué en la madre que me parió... Cuatro años de sol se alejaron de mí, me di cuenta de que el ser humano no es otra cosa que una máquina a la que semanalmente se lubrifica y que, para su nulidad cerebral, se le deben inyectar tabúes desde la infancia, no fuera caso que, harta de sufrimientos, la máquina humana pidiera explicaciones. En el último año que estuve en la empresa «Curtidos Sr. Ramón», sucedió un tétrico percance que voy a contar para mi propia satisfacción y para regodeo de los amantes del «humor negrísimo». Una madrugada del mes de enero del año de gracia de mil novecientos cuarenta y tantos, mientras los obreros de la empresa curtidora de vacas y becerros estábamos desayunando en un cuartucho común, uno de los que sobaban las pieles dijo encontrarse mal, dejó el desayuno en una sucia mesa y abandonó nuestra compañía. Cansados y hambrientos, no hicimos caso del incidente, o sea, que continuamos mascando bocadillo y bebiendo vino. Pensamos que el buen hombre, después de pedir el permiso correspondiente, se habría retirado a su casa. No bien terminamos de comer, volvimos como borregos al zarandeo de las pieles, como si éstas fueran nuestras enemigas personales. A mediodía nos fuimos a almorzar, y por la tarde de nuevo a la santa cárcel, porque así estaba escrito. Fue a eso de las tres cuando el encargado, acompañado del Sr. Ramón, nos preguntó si habíamos visto a Antonio, el obrero que dijera encontrarse mal. Les explicamos lo poco que sabíamos. Don Ramón y el encargado hablaron aparte. Resultó, según pudimos saber después, que Antonio había desaparecido y no se le hallaba en parte alguna. Como junto a la fábrica de curtidos había un río, la guardia civil lo recorrió, no fuera caso que el buen obrero se hubiera caído a él a causa de un mareo repentino. Nada: ni rastro del curtidor Antonio, ejemplo de laboriosidad. Entre los curtidores se decía que, teniendo el tal una mujer feísima, a lo mejor se 48 había largado con una puta a la que era muy aficionado. Raza de acero en verdad la de aquellos hombres de cloaca, que al salir de ella aún tenían ganas de mover el ratón erótico. Durante todo aquel día, hasta la mañana del siguiente, el enigma de Antonio, el curtidor desaparecido, fue tema novedoso. El desenlace tuvo lugar en una rigurosa mañana del mes de enero, cuando, ateridos de frío, nos disponíamos a vaciar la bota número cuatro. Mientras íbamos sacando pilas chorreantes con los garfios, enganchamos una piel más pesada que las demás. Entre varios fuimos tirando, hasta que conseguimos sacar del gran barril un extraño cuero fofo, blando, con rasgos humanoides, que no parecía cuero sino más bien plástico. A pesar de su textura flexible y suave, todos pudimos ver con horror que aquel objeto ambiguo y pesado no era otra cosa que el cuerpo reblandecido y curtido de Antonio, peletero ejemplar que quiso demostrar hasta que punto es capaz un hombre de identificarse con su trabajo. Sacamos el cadáver y lo tendimos encima de una piel de vaca. Vinieron el forense y la guardia civil e hicieron mil preguntas. Jamás se averiguó si el bueno de Antonio se había autodestruido tirándose dentro de una bota, o había caído casualmente en ella. Al día siguiente enterraron el curtido humano. Fue una ceremonia brillante, que contó con la presencia del Sr. Ramón, su señora esposa y su sabio hijo que estudiaba para abogado. Los treinta obreros de la empresa, con cara de idiotas, enfundados en trajes baratos y con complejo de inferioridad, supimos, encerrados en nuestro mutismo, estar a la altura de las circunstancias. Mi buen padre hablaba con el encargado e iba asintiendo con la cabeza a todo lo que él decía. Yo, mezclado entre mis compañeros, paseaba la vista por el cementerio, contemplando las bellas tumbas de mármoles blancos y negros, y todas aquellas bonitas estatuas de ángeles. Luego mis ojos recorrieron las largas hileras de tumbas de pobres. Me dije que aquel cementerio reflejaba también una de las grandes realidades de la vida: en las tumbas marmóreas se hallaban los huesos de santos y ricos, y en aquellos hacinamientos baratos, miles de pecadores grises y pobres. 49 No bien estuvo metido en el hoyo el ataúd barato, dimos el pésame a la llorosa viuda fea y, como el Sr. Ramón había decidido darnos la tarde libre, mi padre se fue a la taberna y yo a buscar a mi amigo Pedro. Para animar mi estado de tristeza, Pedro canturreaba una canción: -La verdad está en el chocho, en el conejo y en el pellejo peludo..., todo lo demás pasa por el embudo. 50 TRANCO TRECE Voy a contar una historia extravagante de aquellos tiempos felices. Los domingos y demás fiestas de guardar, aun siendo unos descreídos, íbamos a misa invariablemente. Debíamos hacerlo por estética. Con traje de la casa «Pantalón y Primos» y calzados de la casa «Pitarra», acudíamos al gran templo y nos quedábamos de pie junto a la puerta de salida. Cuando la campanilla tocaba genuflexión, nos limitábamos a inclinar el cuerpo, no fuera caso que, al hincar las rodillas en tierra, se nos arrugara el traje. Nuestros ojos recorrían los altares repletos de santos y santitos, y se posaban en las samaritanas con mantilla, que rezaban loables oraciones... La corbata dominguera era un símbolo obligado, y todos la llevábamos ceñida al cuello. En las primeras filas de la iglesia se sentaban proceres y damas llenas de joyas. Segundos antes de que terminara la ceremonia, salíamos como un tropel de borregos, apretujando a las viejas y, si era posible, también a las jovencitas. Una vez en la plaza, frente a las puertas abiertas del santuario, observábamos la salida de la multitud enfervorizada; docenas de santos abandonaban el santoral; docenas de probos varones, futuros habitantes del cielo, habíamos cumplido con el deber dominical. Cuando la masa de fieles se desparramaba por calles y plazuelas, era típico acudir a las ramblas del lugar para formar corros y hablar de vulgaridades. Las mujeres, con la mantilla puesta, daban testimonio de un deber cumplido... Lo que no comprendo es cómo Dios no descendía de las alturas para bendecir aquella beatífica población. En las ramblas existían varios cafés con sus redondas mesas de mármol colocadas en las aceras. En verano, después de unos paseos previos, los que salían del templo se sentaban cómodamente ante las mesitas, tomando vermuts, patatas fritas y suculentos platillos de almejas. Nosotros casi siempre teníamos que alimentarnos del olor, ya que nuestro 51 presupuesto dominical no era muy espléndido, que digamos. Nos pasábamos la mañana del domingo rascando con los zapatos las aceras de las ramblas, hablando de lo puto que era el trabajo. Pedro era el único que ponía notas de humor y conseguía levantarnos el ánimo, explicando sabrosas guarradas... Las tardes de los días festivos eran otra cosa. Después de comer nos reuníamos los amigos para ir al cine. Encerrados en la oscuridad, los peones nos emocionábamos con aquellas películas en que abundaba el alcohol y las mesas rebosaban de caviar. A mí, que los días de trabajo usaba alpargata de cáñamo, se me caía la baba al contemplar la elegancia, fuerza y coraje de aquellos artistas americanos triunfadores. En mi interior deseaba poder apretujar alguna vez a una de aquellas bellas mujeres. Pedro conocía a unas muchachas de mano libre y culo grueso, a las que de cuando en cuando llevábamos al cine. Mientras el galán del bigotito decía: «Te amo», nosotros procurábamos meter mano a culos, pechos y otras partes... Las butacas gemían; voces airadas clamaban silencio, pero nosotros continuábamos intentando sobar carne. Las sesiones cinematográficas se componían de dos películas, con un largo intervalo de descanso, momento en que todo el mundo huía atropelladamente al bar, donde se bebían vasos de vino y recios tragos de coñac. Durante la segunda película, el cine era un rumor continuo de dientes en acción, crujido de cascaras, escupir de papeles, pedos ahogados y sobamientos furtivos. Era como si cientos de ratas royeran pan seco con la boca cerrada. Entretanto, en la pantalla, películas llenas de cortes evitaban que el santo pueblo contemplara morreos pecaminosos. Cuando, en el lienzo, el galán acariciaba púdicamente la cabeza de su amada, en las butacas Pedro y compañía pretendíamos que nuestras amigas ocasionales nos pasaran también las manos por nuestras cabecitas, cosa que nos costaba grandes sofocos. 52 Los domigos de aquellos años asépticos fueron los únicos en que, por unas horas, uno podía olvidarse de que en su casa tenía unos padres acomplejados, asustados, derrotados y pobres... En cuanto aparecía la palabra «Fin» en la pantalla, braguetas y faldas guardaban compostura. En la calle, ya de noche, intentábamos sin tregua meter la butifarra en el cepillo; pero las niñas, aunque no eran mojigatas, tenían un espantoso horror a tragar rábano; aparte de eso, les habían dicho que si a la salida del cine no acudían rápidas al redil, les esperaba un reparto de tortas. Así pues, nos dejaban en medio de la calle con los ojos fuera de las órbitas y el platanillo manoseado pero no complacido. Sólo nos quedaban dos soluciones: sacudir el arbolillo hasta que mostrara lágrima, que era lo que hacíamos asiduamente, o bien, si disponíamos de dinero, llegarnos a un prostíbulo, donde mujeres especializadas te demostraban en pocos minutos que no es nada difícil convertir un grueso árbol en un bastoncito. En aquellos tiempos de confesionario, al cumplir los dieciocho años uno ya podía hacer uso de putas, ya era un hombre, nadie le agarraría por el cogote para llevarle al seno familiar, donde un nuevo trauma se añadiría a los múltiples que, desde la infancia, llevábamos cosidos en nuestro interior. Cuando andábamos bien de dinero, acudíamos a «Casa Pepita», un lupanar colorista tanto por el mobiliario como por la variedad de sus mujeres. Nos sentábamos en vetustas butacas del siglo pasado, gastadas por el roce de miles de culos, y Pedro, que leía más que la madre que lo parió, recitaba bellas poesías a aquellas mujeres que reían a coro mientras con desparpajo nos enseñaban unas carnes más o menos satinadas, más o menos recias. Una vez el sobado era suficiente, tras pagar a la Sra. Pepita subíamos a la habitación, donde, después de un buen lavado de plátano, uno se enfundaba una bolsita de goma y, ¡hale! a pecar... 53 Así se pasaban los domingos de los felices cuarenta, respirando buenos aires, oliendo vermuts ajenos, sobando en cines y admirando en ellos mundos inalcanzables. Claro que, bien mirado, éramos más ficción nosotros que aquellos seres gomosos y atildados enmarcados en el lienzo blanco. De regreso a nuestros antros familiares, nos quitábamos el traje de luces y a cenar en silencio, escuchando las miserias de la semana. Mi padre sólo hablaba del trabajo..., nunca llegué a saber si antaño había soñado. A mi padre creo que le habían destruido... 54 TRANCO CATORCE Cierta mañana, al levantarme, miré mis morenas manos. Tuve el valor de decir a mi padre: -No quiero trabajar más en la fábrica. No me gusta. El buen curtidor cruzó su mirada con la mía. Dijo: -Tú continuarás en la fábrica... -No... Sonaron dos fuertes bofetones, cosa que ya esperaba, pero, imperturbable, respondí: -Esta es la última semana que trabajo en la fábrica. Quiero trabajar al aire libre. Mi madre lloraba y mi buen padre me dio la espalda. Había destruido su vivencia. Mientras meneábamos nauseabundos cueros, mi padre se acercó y dijo: -Ganarás menos dinero... Había claudicado, como claudican los débiles con caparazones de inmortalidad. Así fue como abandoné aquellos sótanos húmedos donde los hombre andaban con lentitud y olían a nobles ácidos. Si tenía que trabajar, prefería hacerlo a pleno sol. Además, desde aquel dia en que sacamos a un obrero curtido, muchas noches había soñado en que yo también acabaría de aquel modo. No es que deseara una muerte gloriosa, esto queda para quienes poseen una cultura superior, pero habría sido muy cabrón acabar reseco... Entre a trabajar en la empresa «Transportes Rápidos». Dos camiones a gasógeno, una furgoneta y un carro con su correspondiente caballo, mandado por un viejo de edad indefinida que sólo abría la boca para decir: 55 -Tengo una casa mía, me la he podido construir porque no fumo, no voy al cine, como poco, la mierda que cago abona mi huerto, al que cuido cuando termino mi trabajo...., los zapatones me duran diez años, y esta chaqueta que llevo era de mi abuelo. Yo pensaba que era injusto que un hombre así poseyera sólo una casa: se merecía una ciudad entera. Mi misión consistía en ir a pie detrás del carro, entregando los paquetes a los destinatarios. Me gustaba andar por las calles, mirando balcones y puertas y ventanas y muros. Me gustaba ver a la gente andar a sus trabajos, me gustaba la luz. Cuando el carro iba de vacío, Pedro el carretero me dejaba subir a él. A veces daba un golpe al penco, que insinuaba un trote que jamás llegó a completar. Ahora que estoy viejo y acabado, que el viento silba entre mis dos únicos dientes, voy a contar al pueblo como transcurría un día de mi vida, allá por los años cuarenta, época de pureza y gran consumo de cera. Me levantaba a las ocho de la mañana, con mi paja hecha la noche anterior. Iba a la comuna, que estaba en la galería y, entre sonido de pedos y convulsiones faciales, evacuaba toda la comida de racionamiento que, por cierto, se resistía a abandonar mi cuerpo. Como no teníamos cuarto de baño ni nada que se le pareciera, me lavaba en la cocina contemplando la cucaracha de turno, a la que pisaba y hacía crujir: ¡crac! Una vez asesinado el bicho y lavada mi faz, me ataba las alpargatas en los tobillos con sus largas cintas blancas. No veía al manos de acero, o sea, mi padre, porque ya hacía una hora que se había levantado. Mi madre, que se llamaba Magdalena, perdón por no haberlo dicho antes, trajinaba potes y ollas por la vieja cocina, como si tuviera que preparar el condumio de cien soldados. Yo me sentaba en silencio y ella colocaba ante mí un bol con leche y un trozo de pan amarillo. La buena leche del bol era de la señora Benita, que tenía 56 diez vacas y un cabrón; el buen pan color chino era de la panadería del señor Cosme, hombre muy limpio y trabajador... Una vez ingerido el desayuno, saludaba a madre y me lanzaba escaleras abajo. El viejo carretero me miraba de soslayo, perdonándome mi insignificancia. Ambos subíamos al carro y nos trasladábamos a la estación de ferrocarril, donde un gran vagón atestado de género a nombre de «Transportes Rápidos» era vaciado en dos camiones y el carro. Mi trabajo no resultaba pesado, ya que en el carro se acostumbraba a repartir la pequeña paquetería. Una vez cargado el vehículo de tracción animal conducido por el economista, empezábamos el reparto por el pueblo de Olmedo. El vejestorio paraba el caballejo ante el primer comercio que debía recibir el primer paquete. El primer cliente, como de costumbre, era la tienda de tejidos «Las Hermanas Puras». Pagaban al contado los portes y yo entregaba el dinero al carretero, el cual lo contaba y recontaba, no fuera que faltara ¡oh dioses! un real. La siguiente entrega se solía realizar en una tienda cuyo rótulo decía: «Vinos y comestibles». Después le tocaba a una ferretería llamada «El tornillo con tuerca». Así durante cinco horas, carro, carretero viejísimo, caballo y burro repartíamos paquetes, paquetitos y paquetazos por Olmedo, demostrando que «Transportes Rápidos» era una empresa eficiente con futuro. A mediodía, con las alpargatas deshilachadas y los huevos cargados de meados, volvía a casa a comer exquisiteces regadas con caldos de calidad. En cuanto me había llenado la tripa de vitaminas más o menos positivas, otra vez al tajo, para honra de Olmedo y prosperidad de la patria. Las tardes de estío no eran malas. Detrás del carro podía admirar el culo del caballo expeliendo estiércol de primera calidad, y de vez en cuando el animal se detenía para soltar 57 una larga meada, que al salpicar los recalentados adoquines hacía fluir un vapor oloroso. El carretero también se meaba en las esquinas con su nabito decrépito... Por la tarde, en vez de reparto recogida de bultos. Me acostumbré a pedir libros a mi amigo Pedro, todos ellos, desde luego, prohibidos a rajatabla por la anticultura de los años cuarenta. Iba yo detrás del carro, como cura en un entierro, leyendo cosas inéditas. Parecía un ser anómalo, andando con un libro en la mano, pero fueron dulces libros y dulces libertades... Lo recogido por la tarde lo llevábamos a la estación, al vagón de la empresa. Una vez concluido el trabajo, mis viejas alpargatas volvían al viejo hogar. No era jamás recibido con música de banjo americano, sí con gestos hoscos y conformistas. La madre que me parió ya me tenía el plato en la mesa, pronto llegaba mi padre de la taberna donde bebía anís «El Gorila», nos sentábamos a la mesa a comer garbanzos con agujero, acompañados de un arenque que parecía sonreír. Después de cenar, madre lavaba los platos y padre ponía la radio, donde normalmente oías la voz de los representantes de Dios. Yo, Anselmo, natural de Olmedo, bautizado y obrero, después de cenar, con los garbanzos bailándome en la tripa, me iba a casa de Pedro, el gran creador de verdades... En casa de mi amigo me hallaba a gusto. Sus abuelos, momias andantes, no se fijaban en mis alpargatas de pobre ni en mis pantalones zurcidos del culo. Nos sentábamos en la habitación de Pedro y hablábamos de miles de cosas, lamentándonos de la época que nos tocaba vivir. -Nos la han impuesto a punta de bayoneta. A veces se nos juntaban otros amigos con más o menos ideas e inquietudes. A veces subíamos a un inmenso desván y en comunidad expulsábamos el semen acumulado en nuestros cuerpos. Una vez calmados nos asomábamos a unos ventanales que daban a la calle, mirando hacia la noche. Las luces de la calle estaban encendidas, nuestros miembros calmados, 58 nuestros cerebros rellenos de grasa... Al ir a acostarme me decía que el mundo era una mierda igual que la que salía del culo del caballejo de la agencia. 59 TRANCO QUINCE Para toda aquella masa de seres humanos encarrilados y digiriendo casi todos el encarrilamiento por miedo a las represalias de los vencedores y el temor a una inquisición encubierta, los años cuarenta transcurrieron dentro de un circuito vigilado. Jamás hombre alguno de los años de represión se pasó de la raya. Las ideas debían ser envasadas en el cerebro y pudrirse en él. Un pedo puede ser retenido, pero se halla mayor placer cuando emite su voz culera estando uno de pie. Nuestros cerebros llevaban el pedo reprimido y, al no ser expelido con toda su fuerza, quedaba un pedo deformado, un pedo amorfo destruido en su gestación. Cuando llegaba el año nuevo, los jerarcas políticos y religiosos abrían sus pechos a la tolerancia, admitían la juerga nocturna y la borrachera callejera. Eran travesuras inofensivas de un pueblo manipulado. Así pues, en ciertas fechas señaladas, la masa podía salir a la calle... Pedro, mis amigos y yo también salíamos a la calle gritando incoherencias como gritos de torturados. Recuerdo una de aquellas noches consagradas al morapio, pues el whisky era aún desconocido en España. Fue una noche de sangre, una orgía de vicio, y deseo contarla. Aquel último día del mes de diciembre del año ..., la banda de los reprimidos habíamos decidido celebrar la noche vieja en un bar de Olmedo, donde, si bien no te daban espléndida comida, por lo menos uno podía emborracharse a placer e ir después a vomitar junto a los plátanos del paseo. Nuestros jóvenes cuerpos pedían guerra, y los cinco que habitualmente nos reuníamos, acudimos al bar para la cena de noche vieja. Hablamos de nuestras miserias, vicios y malos deseos, emborrachándonos de lo lindo. La liberación momentánea llegaba hasta nosotros. Aquel fue un año especial. Después de una comida 60 mediocre y de haber abusado del alcohol, salimos a la calle dispuestos a follarnos al sereno, e incluso a aquella estatua pétrea que con la mano alzada señalaba el edificio de enfrente, como si acusara a sus paredes de la culpa de su emplazamiento. La idea natural que tuvimos fue la de ir a desahogarnos en una de las casas de putas de Olmedo (había dos) y nadie se opuso al plan. Ardiendo como malditos, nos dirigimos en busca de la casa de perdición, entre cantos y tambaleos. La noche era fría y estrellada, pero nuestras tripas llenas de vino y licores nos hacían insensibles a las inclemencias del tiempo. La sed de mujer hacía que nuestros espárragos estuvieran erguidos. Para llegar a «Casa Pepita», teníamos que cruzar un paso a nivel donde vivía un iluminado de Dios. Un santo varón casto y puro, de candado en el miembro, con oraciones perpetuas en los labios. Este hombre, creyendo cumplir con su deber de cristiano, acostumbraba en estas fiestas de degeneración a colocarse con una linterna junto al paso del tren, para de vez en cuando iluminar los rostros de los pecadores. Al cegarte con el haz de luz, gritaba: -¿Adonde vais, pecadores? Aun siendo un hombrecillo pequeño y delgado, nos llenó de temor. -¡Volved a vuestras casas! ¡No pequéis! Agitaba frenético la linterna ante nuestras narices. Fue Pedro quien, dándole un manotazo en la linterna, gritó: -¡Vamos a follar...! Y, echando a correr, dejamos a un alma en la oscuridad, lanzándonos en busca del vicio que calma momentáneamente al hombre de sus traumas. Jadeantes y sudorosos, nos plantamos en «Casa Pepita», un jolgorio de luces y animación. Unas quince putas trajinaban hombres y más hombres, aquello parecía un 61 hormiguero. Al entrar tuvimos que sentamos en las viejas y gastadas butacas a esperar tumo. Había más de cien pollas que debían calmarse antes que las nuestras... Recuerdo que había una buena puta que liquidaba hombres igual que una ametralladora pesada. Según contaba ella misma, en una noche liquidó a cuarenta hombres íberos. ¡Arrepiéntete, pecadora! Doña Pepita, la dueña del lupanar, sonreía. Hasta creo que se fue a joder ella misma para aumentar los ingresos. Desde la puta más vieja a la más joven, todas se afanaban de acá para allá con toallas y condones. En estas señaladas fechas acudían a la casa de sacar leches todos los labradores de los villorrios colindantes. Llegaban en tren, bicicleta y montados en yegua para expeler su semen dentro de las gomas... Y era este el motivo por el cual «Casa Pepita» y «Casa Arcadia», el otro prostíbulo del pueblo, no daban abasto para calmar tanto miembro erecto. Como muchos estábamos borrachos, el matón del prostíbulo, un ex boxeador, tenía que amenazar a veces a la clientela que se ponía chula... Pero la sangre no llegó nunca al río. Todos estábamos allí para un trabajo determinado y nadie deseaba romper la armonía. Al cabo de hora y media envueltos en humo de tabaco, nos tocó el tumo a Pedro y a mí. Entramos ambos a ocupamos con una que se llamaba Lola, que tenía una cicatriz en el culo, según decía ella, causada por un pastor de cabras. La habitación olía a semen y anís. Lola preguntó: -¿Quién va el primero? Se desnudó con rapidez, tendiéndose en el catre. -¡Voy! -gritó Pedro. E iba tan borracho que su miembro topó con la mesita de noche y casi se le quiebra. -¿No te lo habrás roto, verdad? -inquirió Lola, asustada. Pedro se palpó su lápiz, diciendo: 62 -No. Es de goma, se dobla pero no se quiebra. Pero su aparato creador y escupidor se le encogió desapareciendo entre sus testículos. Parecían dos grandes ojos enmarcando una cerilla. Yo, que había bebido más que un camello en el desierto, cuando quise empalmar a Lola con mi flautín noté que se me ablandaba y me venían ganas de hacer pipí. Así que me meé en el suelo. Lola, muy comprensiva, pasó la bayeta y se puso una bata. -Otro día será, muchachos. Ahora idos, que tengo trabajo. Así fue como Pedro y yo fuimos castigados por beodos y no pudimos follar en aquella memorable noche vieja. No nos marchamos del lupanar. Nos sentamos en el salón fumando unos cigarrillos llamados «Ideales» que olían a mierda de conejo. Entre nieblas de humos y vinos baratos veíamos a docenas de hombres que iban entrando en habitaciones para descargar sus miserias en vaginas maltratadas... Serían cerca de las tres de la madrugada cuando, frustrados y beodos, abandonamos el antro lechero. En la calle, más hombres acudían, con permiso de la autoridad, a calmar sus mangos de carne. -¿Adonde vamos? -dijo alguien. -A mi casa. Fue entonces cuando otro grupo de borrachines se acercó a nosotros. Un portavoz dijo: -¡Mirad que cegato! Se refería a Pedro, que llevaba gruesas gafas. Yo respondí: -¿A qué te rompo la cara? Me lancé contra él y rodamos por los suelos. Quería estrangularlo. Me mordió el dedo índice. Me llevaron a casa de Pedro. Estando impregnados de uvas líquidas hasta las orejas, a mis amigos no se les ocurrió otra solución que meterme vestido en la bañera... Así, entre la 63 sangre que manaba de la mordedura y los vómitos comunales, transcurrió aquella madrugada que debía de haber sido santa y fue deprimente. 64 TRANCO DIECISEIS Hice el servicio militar. Me enviaron lejos, acompañado de los graves consejos de padre y los besuqueos de madre. Me pasé horas en un tren de vapor lentísimo, hasta que llegué, mejor dicho, llegamos, al campamento. Allí aprendimos la instrucción, uno, dos, uno, dos, y a cargar un fusil con un peine de cinco balas. Aprendimos también a saludar y nos pelaron al cero. Tendido en el camastro me preguntaba si valía la pena transitar por la tierra, entre cantos, chistes, guardias, masturbaciones, saludos, imaginarias, firmes, etc. Transcurrió un año y pico más de mi vida. La tripa quería comida y no me daban mucha. Mis padres, de vez en cuando, me mandaban un escuálido paquete que me zampaba como perro hambriento. En la biblioteca del cuartel todo eran libros de santos y soldados. Yo no era ni una cosa ni otra. Echaba de menos a Pedro. Él sabía borrar mis depresiones, me enseñaba a soñar. Sin Pedro, aquellos años de cuartel, fregando letrinas y barriendo naves con húmedo serrín, fueron tiempos desagradables. Mi corazón envejeció. A Pedro lo habían mandado a la «mili» cerca de la frontera. Se pasaba más días en el cuartelillo que fuera de él. Según me contaron, cierto día le dio por dibujar en unos papeles un cañón antiguo que reposaba sobre un pedestal de granito. Su desbordante imaginación transformó aquel cañón del año de la pera en un artilugio moderno y sofisticado. Después, en su sublime inconsciencia, se escapó del cuartel para trasladarse a Francia. Fue detenido y le instaron, los servicios secretos, a que dijera de donde había sacado aquellos planos. Creo que le hubieran fusilado, de no aclararse el asunto. Le dejaron en paz. Dijeron que estaba loco. Acabado todo aquello, otra vez a casa. Saludé al mano curtida de mi padre y besé repetidas veces a madre. De nuevo anduve tras el carro repartiendo paquetes. De nuevo fui al 65 cine con Pedro. De nuevo tuve quemazones. De nuevo alargué las manos el sábado para recibir un sobre con dinero. De nuevo a pagar para joder... En la empresa, a la hora del cobro, nos reuníamos en el garaje. El jefe de «Transportes Rápidos» acudía a paso lento y nos saludaba rutinariamente. Nos llamaba uno por uno y nos daba un sobrecito gris, que nosotros rompíamos a hurtadillas echando una ojeada dentro. Ya teníamos dinero para comer, beber y follar. Nada más. Los cerebros de hormiga no se han hecho para opinar. Al llegar a casa entregaba el dinero a madre y ésta me daba cierta cantidad para mis orgías personales. En aquellas épocas de pobre grandeza, en que el sombrero era característico de las clases pudientes, Pedro y otro amigo mío, míseros en economía, se la daban de cresos saliendo a pasear por las ramblas con gabardina y sombrero, símbolos de elegancia y riqueza. En verdad parecían dos señores de alcurnia por lo tiesos que andaban. Pedro adoptaba gestos grotescos, viéndose a las claras lo que pretendía con ello. En cambio, Esteban, mi otro amigo, tan pronto como se embutía el sombrero y se ajustaba la almidonada corbata, se olvidaba en el acto de los complejos de miseria, sus ojos se iluminaban y parecía el Clark Gable de Olmedo. Recuerdo con esplendidez aquellos largos días de invierno de aquellos tiempos dogmáticos y santurrones, cuando paseábamos con mis amigos por la rambla de mi pueblo, las manos en los bolsillos y la nulidad en el cerebro, calle arriba, calle abajo, examinando mujeres y siendo examinados por ellas. Recuerdo el ambiente de fisgonería, beatería y gazmoñería mientras paseábamos arriba y abajo, eternamente, sin pausa, obsesionados, culpables, como si fuera la hora de recreo de un campo de prisioneros. Pedro, con su cara de goma y sus gafas de miope, fumaba un pestilente puro y hacía muecas a las chicas, y éstas se reían, era lo único permitido en aquellos tiempos de clítoris cosido, de hombres capados de cerebro... Arrastrar los pies por las ramblas era en el fondo una inútil búsqueda de libertades 66 que nosotros nunca conocimos, ya que nacimos acojonados: en el colegio se nos negaron los genitales, y así hasta la pubertad. Todos, en lo cristiano, teníamos un futuro de gloria. Lo que nos cabreaba era que el futuro pasara por un presente pobre y subdesarrollado... La libertad, también de ficción, la hallábamos dentro de los cines, viendo películas de epopeyas, popeyes, papagayos, piratas carabeleros y espadón cristiano. En invierno no fueron horas huecas; era agradable el calor del local con la calefacción encendida, todo lleno de gente. Dulce era ver suaves cogotes femeninos con ricitos en la nuca; dulce era deslizar los ojos sobre decenas de cabezas que clavaban la vista en el blanco lienzo de la pantalla. Dulce era el drama del lienzo blanco... El ser humano en su decadencia no se da cuenta del drama personal. 67 TRANCO DIECISIETE Un adulto sabe que lo es cuando los mayores que le rodean se mueren. Los abuelos de Pedro fueron enterrados en el tránsito de un año. Lo sentí por aquellos vejetes. Al poco tiempo, mi padre también recibió sepultura en un ataúd de madera con una cruz encima, siempre la cruz. Murió como había vivido, trabajando. Sus negras manos cruzadas sobre el pecho olían a cuero, a hoyo de agua negra, a negación, a masa... Mi madre era simplemente la señora que me hacía la comida. Yo le daba los dineros para poner la olla en la mesa. Compuse unos malos versos en honor a mi padre: Hombre de la mano curtida, ¿Qué has hecho en esta vida? Quisiera llorar tu fin Mi corazón es a ti afín, Pues cuando en cajón me coloquen No deseo que campanas toquen. No viviste en campos de flores... Sí en sótanos de horrores. Aunque nunca por ti sentí amor, Ahora, en el fin, siento algo de dolor... 68 TRANCO DIECIOCHO Pese a que el cine seguía siendo el máximo conducto cultural y de atrofia al mismo tiempo, a los veintiún años habíamos adquirido el hábito del bailoteo, gracias al cual todo varón podía arrimar su instrumental a toda hembra que se dejara. En el pueblo, que iba tomando ya categoría de ciudad, había una sala de baile sita en una calleja estrecha, llamada de San Ildefonso, quizá por haber bailado en ella este santo. En el primer piso se danzaba, en la planta baja estaba el café. Cuando los bailarines, a ritmo de tango o pasodoble, se arrastraban con ideas eróticas por el piso, los de abajo, que bebían y jugaban a cartas, veían la negrura de sus cafés cubrirse de polvo de yeso. La sala en cuestión se llamaba «Bandera Gris», quizá en honor de algún pirata decrépito. En ella los danzantes de Olmedo bailaban al son de trompetas desafinadas y maracas herrumbrosas. Pedro y yo éramos unos pisa pies y unos «arrima bajo vientres». En cambio había jóvenes que movían los pies con ritmo maravilloso. En sillas adosadas a la pared se sentaban las beldades del pueblo en espera de que los «gentlemen» del lugar les pidieran un baile. A veces te decían que sí, otras que no. De modo que, entre síes y noes, entre complejos y apretujamientos, entre sudores de hembras y machos, al final del baile te ponías cachondo. Creo que en aquellos bailes reprimidos e hipócritas se cabreaban los espermatozoides, se cabreaban y se cansaban, quedando por último convertidos en agua pura. Si alguna que otra vez podíamos salpicar a la prójima, no nos hacíamos el manso; pero si la mujer sólo te calentaba la bragueta, tenías que salirte a un descampado, sacar la cerilla a los cuatro vientos y exigirle fuego. Uno de mis amigos, llamado Valero, en uno de aquellos bailes se enamoró perdidamente de una muchacha llamada Elsa, regordeta y sana, de ubres grandes y vestido plisado. Valero vio en ella amor eterno y dulce sosiego erótico. Se olvidó de sus amigos, 69 dedicando días y semanas a Elsa. En los bailes, Valero y Elsa ya iban siempre juntos, acompañados de la madre de la niña. Valero se casó muy joven con Elsa, pudo follarla por ley y su mujer engordó pronto. A la boda asistimos sus amigos; gritábamos: -¡Vivan los novios! Después, una buena comida entró en nuestras tripas. Nos zampábamos bollos de queso y jamón con una rapidez asombrosa. Pedro movía nariz y gafas al son de las mandíbulas. Pese a su miopía escogía los mejores bocados, tragándoselos con una gran dignidad. Cuando los vinos se subieron a la cabeza y las caras se volvieron rojas, Pedro guiñó un ojo a su vecina y yo a una muchacha de la mesa de enfrente. A Pedro le dieron un sopapo, a mi me sacaron la lengua. Pedro, el frío, recogió las gafas de encima de la mesa. Pedro, beodo, se puso en pie y gritó: -¡Silencio! ¡Voy a recitar un verso...! La concurrencia y los novios puros tuvieron que soportar durante cinco minutos unos versos que hablaban de catres y jodidas, hasta que un grupo lleno de santa ira se acercó a la mesa y nos expulsó. A Pedro por sus denigrantes versos, a mí por los pedos que soltaba aprobando la declamación. Así fue como desprestigiamos la boda de nuestro buen amigo Valero. Comidos y bebidos salimos a la calle para dirigirnos a «Casa Pepita», pensando que Valero sólo comería siempre sopas frías y nosotros podríamos saborear dulces refritos... 70 TRANCO DIECINUEVE Los primeros años cincuenta comenzaron eufóricos para mi prosperidad económica. La empresa donde trabajaba vendió el carro y el caballo, causando con ello la muerte del viejo carretero. Adquirió entonces una furgoneta para mi uso particular, e incluso me pagaron el carnet de conducir. Hubiera tenido que besar suelo y pies, pero gruñí en vez de dar las gracias. Sea como sea, me vi ascendido de simple indio corredor detrás de un carromato a conductor de un vehículo automóvil. En aquellos tiempos, tener un carnet de chófer era como tener ahora el de piloto de un avión supersónico. Mi madre se emocionó, dando gracias a los manes por tan fausto acontecimiento. El panadero, lechero, los de la tienda de comestibles y los vecinos en general le aseguraban que yo tenía futuro... -Lástima que no vaya a misa -sentenció la mujer del panadero. A los dos o tres meses circulaba por las calles de Olmedo con la furgoneta y un ayudante. Como ganaba un buen salario, a la esclava de madre no le faltaba comida en la mesa, y hasta pudo comprarse un bonito vestido... ******************** Mi amigo Pedro me comunicó que se había enamorado de una actriz de un teatro ambulante y que se marchaba de Olmedo con ella y la compañía. Me dijo que creía haber encontrado el tuétano del vivir. Me alegré por él y nos despedimos con dolor..., con mucho dolor.... Las tardes de los domingos en el cine, con mis otros amigos, echaba de menos la sal, las jodidas en la casa del placer me parecían sosas..., y es que es muy duro olvidar a quien te 71 enseñó que rebelarse es justo, y que en esta podrida tierra las cosas más buenas son precisamente aquellas que ciertas mentes embotadas quieren enterrar. De Pedro aprendí casi todo. Cuando murió mi madre, sin apenas haber gastado el vestido, la enterramos junto a mi padre, el de las manos curtidas. Cuando el sepulturero abrió la podrida caja de muertos, las manos de mi padre eran huesos. Me quedé solo en el piso. Los vecinos me aconsejaban: -Cásate, Anselmo. Algunas vecinas de buen ver y mejor joder me miraban lánguidamente. Yo me miraba al espejo, sacaba la lengua y el pijo y me decía que no estaba del todo mal. Claro que de esto a casarme había un abismo. Me gustaba la feroz independencia, me agradaba pasar desapercibido, joder cuando quisiera. Cada semana montaba a una mujer de placer diferente, luego me sentaba en los gastados sillones del salón y recordaba a mi amigo Pedro, de quien no sabía nada desde hacía más de un año. Cierto día me enteré de que estaba en la ciudad de Abengo con la compañía teatral. Decidí ir a verle. Compré la entrada pertinente ocupando emocionado mi butaca. No era una pieza teatral, sino un espectáculo de revista. Pedro no aparecía por parte alguna y creí que me habían informado mal. Al fin pisó las tablas, vestido de frac y con una bandeja en la mano, diciendo: -El señor está servido. Había nacido una estrella. Bajó seguidamente el telón y fue tan humillante para mí la ridicula aparición de mi amigo, que no me atreví ni a buscarle. Cogí el tren de Olmedo, dejando atrás la ciudad con Pedro el camarero de una mediocre revistilla. Mientras la máquina de vapor arrastraba con lentitud sus cinco vagones de madera, después de reflexionar sonreí: Pedro, con su granito interpretativo, iba encontrándose a si mismo... 72 Entre resoplidos y silbidos, el tren seguía marchando sacando humos y carbonilla de su vetusta máquina. Al bajar en Olmedo, me dio la impresión de no conocer aquellas calles, aquellas plazas. Ni yo mismo me conocía. Entré en un bar emborrachándome a gusto, mientras una vieja radio en forma de capilla cantaba: Encima de las montañas viviremos... 73 TRANCO VEINTE Han transcurrido diez años. No sé nada de Pedro. Estos años los he pasado comiendo, trabajando, follando y bebiendo. A casa iba solamente a dormir. Todo había cambiado, los carros con caballos estaban desapareciendo. Las mujeres de los ex estraperlistas, convertidas en señoronas, aprendían a conducir. Se edificaba a todo pasto. Los ricos llevaban a sus hijos a buenos colegios, marcando pautas. La gran masa a la que pertenezco seguíamos trabajando sin cesar. Quisiera quebrar el rostro a quienes dicen que el trabajo dignifica. El trabajo agota. O enriquece a quienes lo dignifican. La agencia de transportes prosperaba, sus camiones surcaban carreteras. Yo seguía llevando la furgoneta de reparto, conocía a todos los comerciantes de Olmedo con sus gestos, risitas y palabras características. Era como si los hubiera parido en una noche de borrachera. Todos atentos, educados, finos, ricos, sanos, santos, manos blancas, suavidad de gesto, riqueza in crescendo, nuevas concepciones, creación de un círculo privado. Yo no tuve la culpa de lo que me ocurrió. El patrón de la agencia tenía una hija toda culo y teta que llevaba ya meses mirádome con ojos besugones. Yo no le hacía caso porque era fea, pero un día, cuando me disponía a salir de la cochera, me llamó desde un cuartito, fui hacia ella y me topé con dos pechos desnudos del tamaño de calabazas. Como hacía días que no cataba carne de mujer, no desaproveché el gran bocado. Le levanté las faldas, agarrándome con todas mis fuerzas a su gran culo, mientras la culebra diabólica hurgaba en el hoyo de la 74 perdición. No trabajaba mal la fea. Nos pasamos un buen rato resoplando de pie, metiendo y sacando el lápiz del estuche. A diario me esperaba en el cuarto, donde había instalado un butacón. Yo, poco estético, aprovechaba el condumio pese a su grandeza extrema. Un día rompimos la butaca y el erotismo se vino por los suelos, con peligro de la rotura de mi membrana. María, que así se llamaba la hija del jefe, en vista del percance y como estaba loca por mis atributos, se las ingenió para que la follamenta fuera más cómoda y productiva. Me dio una llave de la escalera de su casa. Cuando no había moros en la costa, colocaba una señal en la ventana. Subía yo entonces a escalar aquel culo inmenso. Los romanos se quedaron cortos en sus orgías. Ellos follaban esbelteces, yo me arremolinaba en una pesada humanidad que se doblaba cual sierpe aplastándome con sus caderas. Fueron atardeceres nefastos para el miembro y las costillas de un servidor, pero he de confesar que no del todo desagradables. La loca me amaba hasta el frenesí, concediéndome todos los caprichos eróticos que puedan imaginarse. Tenía un libro de posturas para fornicar, que se empeñó en practicar conmigo. Había algunas que realizábamos más o menos correctamente; otras, en cambio, eran mortales para mi anatomía. Había una en especial llamada «el plato del pulpo», que no podía llevar a cabo al quedar mi rostro comprimido contra su culo de elefante, con riesgo inminente de asfixia rápida. La ninfómana exigía cosas y más cosas, hasta que un día, asustado e incapaz de tenerme en pie, le dije que no quería saber nada más del asunto. Aparte de eso, no era mi intención casarme con ella, pese a la promesa de llegar a ser administrador de la agencia. Se puso a llorar y sus pechos palpitaban, mientras mi estoque reculaba como caracol en su concha. Quedamos en vernos el próximo martes por última vez, para aclarar el asunto. El día señalado, al ver la señal de libre en la ventana, penetré en la casa sin ganas de penetrar a María, pero ella estaba desnuda exigiéndome comida. Cuando a pesar de todo daba 75 alpiste al canario, empezó a gritar como una loca, y en pocos segundos apareció todo dios y pariente en la habitación. Había sido una sucia trampa tendida a mi honestidad. El padre me insultó y quería caparme, la madre lloraba, la hija se tapaba las sandías con la sábana. Al negarme a la boda se armó el gran lío, siendo expulsado a patadas del dormitorio y de la empresa. Actualmente María está ya casada, llena de hijos y más inmensa que nunca. Su marido, un hombre de pro, la lleva por las calles con seriedad. Como es lógico, si nos vemos no nos saludamos. Miro a veces su gran culo y me pregunto que habrá sido de aquella colección de fotos pornográficas que ella mimaba con tanto cariño. 76 TRANCO VEINTIUNO Olmedo se enriquecía. ¡Viva el progreso! Encontré trabajo en una agencia de transportes rival de la que me habían despedido. La llamaban agencia «El Cohete» porque su propietario al hablar arrastraba las esessssssss... En el país, según decían la radio y los periódicos, o los periódicos y la radio, todo estaba unido y bien unido. España prosperaba. Los extranjeros llegaban a las tierras de los íberos para vernos en nuestro ambiente. Nosotros los mirábamos como si fueran seres de otros planetas. Mirábamos los prietos culos y pechos de las extranjeras y se nos caía la baba de placer. Algunos españoles se compraban ya un cochecito pagado con los sudores de las horas extras y se lanzaban a la conquista y contaminación del país. En los arrabales de Olmedo, los emigrantes alzaban burdas casitas. Igual que en el Antiguo Testamento, la novela de Dios, entrábamos en la fase de las vacas gordas, sobraba el trabajo, corría la peseta en abundancia. La guerra mucho había destruido, mucho había que construir. Jauja, vaya. Los hombres malos de siempre jamás comenzaron a levantar grandes edificios al pie de las olas de los que antaño fueron pescadores, y ahora eran intérpretes de mil lenguas. El pescador se hacía alfarero. La civilización penetraba en la España del corpino, de la oliva, del toro y del cura fraternal, para recreo que sus varones machistas hasta los cojones. El submundo de pureza inculcado se derrumbaba, pese a los gritos histéricos de las sotanas. La pujanza económica ficticia acalló principios religiosos, y el pueblo español pudo ver los primeros biquinis. Las santas mujeres de España, madres ejemplares, imitaron a las extranjeras y así fue como un pueblo de idiosincrasia propia cedió ante un modernismo importado. Otra de las virtudes imperantes era un deporte llamado fútbol. Llamo virtud a un deporte porque todo lo que es admitido por la cristiandad es virtud, pues el fútbol, al que el 77 noventa por ciento de los españoles estaba aficionado y sigue estándolo, contenía todas las inquietudes del hombre: amor, odio, patria, placer... La pelota se convirtió en el dios semanal, por cuya causa cientos de varones, sentados unos, otros de pie, denigraban a su prójimo con suaves epítetos a cual más elegante. Recuerdo que con mis amigos fuimos en cierta ocasión a ver un partido de fútbol trascendental. El Olmedo contra el Almeja. Del resultado de la confrontación dependía, por el ambiente que se formó, el futuro de España. Cientos de hombres bien comidos y bebidos, con el cigarro entre los labios, entraban en el campo con el mismo aire que Júpiter debía de pasearse por el Olimpo. Iban a ver ganar a su equipo, el Olmedo; la gloria de la victoria inundaría sus mentes, acabaría con sus pobres traumas. La gente entraba en el campo gesticulando... Las graderías estaban llenas a tope, cerca de seis mil personas bien alimentadas, fumadas y bebidas silbaban y chillaban para que los luchadores saltaran a la arena. Cuando salió el Olmedo, miles de gargantas loaron a gritos a sus dioses locales. Uno de mis amigos murmuró: -Si quieres morir, grita: «muera el Olmedo». Creo que de haber gritado alguien tamaña cosa, hubiera sido aplastado por la multitud. El Almeja fue recibido con puños airados y con frases dedicadas a sus madres, que seguramente eran bellas matronas puras hasta la noche de bodas. Grupos de fanáticos competían en soltar frases floridas por sus bocas, que más que bocas parecían culos. El señor que debía arbitrar el encuentro habló muy serio con los capitanes, que se dieron la mano. La masa seguía chillando. A lo mejor deseaba que el capitán del Olmedo clavara el banderín en la tripa al del Almeja. El partido comenzó entre carreras acompañadas de patadas. El público, con los ojos dilatados, animaba al Olmedo dedicando poesías infantiles al equipo visitante. Detrás de nosotros, en las gradas, teníamos a un señor que nos llenaba la cabeza de ceniza. El humo de 78 puros y cigarrillos subía en espirales suaves. El griterío debía de oírse a varios kilómetros, siempre que el viento fuera favorable. Cuando el Almeja marcó un gol y el suicida del arbitro tuvo los cojones de concedérselo, miles de voces exigieron que se hiciera el haraquiri, cagándose además en su padre, su madre, su abuelo y su primo que trabajaba en Alemania. El colegiado, recio cual estatua, no se inmutó. Perder era duro para el Olmedo. Los jugadores, animados por la fanfarria, apretaron a fondo repartiendo patadas a la pelota y a sus rivales con el beneplácito del público. Pese a su aparente sangre fría, el arbitro debía de estar con el culo estrecho. Lo espantoso acaeció cuando el Almeja metió su segundo gol, ante el pasmo del auditorio vociferante. Cientos de cuerpos se inclinaron hacia delante, cientos de culos se levantaron, miles de voces clamaban venganza. -¡Fuera de juego! -exigían voces iracundas, mientras docenas de energúmenos saltaban al campo con ideas homicidas. Los guardias eran pocos y fueron desbordados. El juez, protegido por un par de ellos, no pudo evitar ser molido a puntapiés. Verdaderamente, era una escena idéntica a las de aquellas láminas coloreadas, donde dos gladiadores se espachurraban con espadas, sólo que aquí eran docenas contra uno. En vez de las espadas, que hubieran querido poseer, utilizaban pies y manos. El arbitro tuvo que ser trasladado al hospital, perseguido aún por los airados elementos que deseaban su exterminio físico y posterior descuartizamiento. El partido fue suprimido. Para postre, el autobús del Almeja fue apedreado y sus jugadores agredidos. Toda aquella gente sudaba semana tras semana para llevar el plato a la mesa, vestirse, comprar tabaco, etc. Sabían que su futuro estaba planificado hasta su entierro. Los domingos saltaba la chispa inocua de la rebelión, pero no protestaban contra un régimen político dictatorial, ni contra las miles y miles de injusticias que pululan por el planeta; todo eso les 79 dejaba completamente indiferentes. La víctima propiciatoria admitida sobre la que vomitar sus pequeneces era el rival de turno... Los ululantes lobos que querían matar al arbitro con la aprobación del resto de espectadores tuvieron que ser desalojados de las puertas del hospital. Calmada nuevamente la situación, los exaltados se desparramaban por el pueblo, concentrándose en las ramblas para cambiar impresiones sobre el acontecimiento. En las ramblas, corrillos de lunáticos hablaban a la gente. Sus puños cerrados oprimían ira al cien por cien. Yo, tímido de nacimiento y tonto por enseñanza, llegué a pensar que asaltarían el hospital. No lo hicieron, aunque no creo que fuera por falta de ganas, sino más bien porque los efectos del alcohol iban disipándose, los grupos iban disolviéndose, quedando sólo los extremistas, que entre ellos se daban golpes en las espaldas para demostrar que eran muy hombres, que si todo el mundo fuera como ellos, las cosas irían mejor. Entonces comprendí que el hombre desciende del burro. Desde aquel día no he ido más al fútbol. Prefiero pasarme los domingos en la penumbra de un cine. 80 TRANCO VEINTIDÓS Tengo ya cuarenta años, poco pelo en la cabeza y mi verga no posee la inquietud de diez años atrás. Vivo solo. La soledad es quizá mi único placer. Hace años que ignoro el paradero de mi amigo Pedro. Entorno los ojos cuando pienso en el pasado. Mi mundo, el mundo viejo y cruel, dogmático y falso en que me tocó vivir va agonizando. En las calles, antaño sin tránsito, hoy pululan los coches. El cine de mi juventud, símbolo de la libertad jamás hallada, ha sido derruido por viejo, ley de vida que debo aceptar. Los bailes de salón, donde agarrabas fuerte a la mujer, han desaparecido. Ahora, en las discotecas, al son de la música ajena, los españoles disfrutan. ¡Oh Pedro! ¿Por qué pusiste la miel de la libertad en mi cerebro? ¿Acaso no sabes que la libertad no existe? «Casa Pepita» hace dos años que fue cerrada indefinidamente. Ahora, si quieres meter la judia en el vaso debes irte a la ciudad. En este teatro de hipócritas donde todos sienten deseos de follar, unas leyes sádicas prohiben lo natural. «Casa Pepita» no era exclusivamente una casa de putas, no era un lugar donde se sacaba el semen a granel. Allí las mujeres hacían de putas como hay miles de seres humanos que son cabrones, asesinos y torturadores. En «Casa Pepita» podías sentarte unas horas en las viejas butacas, pensando, mientras bebías una copa de coñac. Aquellas mujeres que meneaban tan bien el culo vivían simplemente de un trabajo que no perjudicaba a nadie. No llegaré nunca a comprender las mentes bien pensantes de la sociedad que prohiben la fornicación. Quizá el fornicar en un cuerpo de mujer pagada sea malo, pero ya me dirán ustedes si no es peor que a uno le forniquen la mente. Olmedo ha cambiado, yo he cambiado... Mis domingos son grises, me los paso leyendo, un hermoso vicio adquirido. Las tardes de las fiestas de guardar, siendo un enamorado del cine, no me pierdo una sesión. Me siento en las filas de atrás, y si la película es 81 mala contemplo a las parejas que se soban... Llegando a casa me cago en la madre que me parió, en mis antiguos profesores, en toda aquella sociedad impuesta a punta de bayoneta que me crió entre amenazas y negruras. Después de haber maldecido mi pretérito, me saco el nabo del estuche, retorciéndomelo con beatitud. Me gustaría poner pleito a todos aquellos señores que, abusando de mi desnudez mental pretendieron, consiguiéndolo en parte, incrustar en mi cerebro virgen limitaciones de todo tipo. Sería un larguísimo pleito, con abogados y fiscales de toga, igual que en las películas, un pleito de difícil veredicto, ya que las pruebas no serían tangibles. Son taras mentales. Expondría mis quejas, pero la sapiencia de la justicia me contestaría que mi problema era el de millones de seres humanos, que era asunto pasado, y no me darían la razón. Esto sería muy jodido para mí. Que te maten en una guerra injusta, y todas lo son, aún tiene un pase. Pero que a te asesinen las ideas cuando empiezan a germinar, es intolerable. Es mejor no pleitear y uncirse a la rutina, a lo establecido. Quienes tuvimos el cerebro levantado para que la mosca se cagara dentro sabemos que no solamente se cagó, sino que puso sus huevos, y ahora convertidos los huevos en moscas, éstas nos zumban dentro del cráneo. A mis cuarenta años recuerdo con placer las masturbaciones colectivas con mis amigos, que en el fondo unían el erotismo con la sed de libertad. Recuerdo las lecturas clandestinas que me dejaba Pedro. Decía: -Esto también está en la vida. O bien: -Lee este libro. Verás los cientos de dioses que pululan por el planeta. Así, entre masturbaciones, lecturas, sobaduras de niñas, inquietudes y lavados de cerebro, he llegado a los cuarenta años. Mi generación, la generación de los sin miembro e ideas de boina, contemplamos atónitos a la nueva generación, e impotentes volvemos la cabeza en busca de un responsable. Pedimos a la nada una justificación, exigimos las cabezas 82 de los culpables, pero nadie jamás nos ayudará. Nos dejan arrinconados, cansados de trabajar y de haber pasado necesidades físicas y mentales. Mientras tanto, nuevos grupos de presión buscan cerebros para que la mosca se cague en ellos. A mis cuarenta años vivo entre el odio y el amor a unos tiempos que se fueron... No deseo futuros esplendorosos, porque jamás han existido. Quizá busque una paz ambigua carente de simbolismos necrológicos y eternidades absurdas. A mis cuarenta años no reniego de mi pasado, sí de quienes me lo impusieron. Sé que la felicidad no existe, pero sí que existe la gran incógnita. A mis cuarenta años conocí a una mujer de buen ver y mejor tocar. Me la llevé varias veces al piso, pero no conseguí nada de ella sin el vínculo del matimonio. La dejé. 83 TRANCO VEINTITRÉS A mis cuarenta y cinco años, España rezumaba folklore, euforia, carajillos, cubalibres, autocares a la playa para mojarse el cuerpo lanzando una larga meada en el mar. ¡Oh bellas playas...! Atestadas de paños higiénicos malolientes, latas de cerveza, cagadas de can, bolsas de plástico, condones, cristales rotos, zapatillas usadas, desagües de apartamentos, huesos de comida, tubos de aceite vacíos, colillas, cagarrutas humanas, trapos viejos, ladrillos de urbanizaciones, gargajos, cagaletas ligeras, mondas de fruta. ¡Oh playa! Playa celtíbera de muslo ardiente, pijo reprimido, droga disimulada, vomitorio nocturno, playboy enano, pijo con grano, flauta flaccida, culo con tapón... Junto a ti, playa, había olivos. A la mierda los olivos. Ahora un alto edificio luce en el lugar de la aceituna. Bella playa con cascos de vino espumoso en tus arenas ardientes, gatos y perros impresos en la carretera, playas del pedo ahogado en la arena sucia, playas de chalets junto al mar donde el albañil dejó la paleta enterrada en la arena, playas prosaicas untadas de mierda. A estas playas llegaron y llegan muchos machos con la tarántula cosida. Los tripudos íberos ofrecen licor al alemán. Recorro la playa admirando culos tapados, culos sin ojete, culos serios. Iba la playa en un coche pequeño para contemplar la decadencia, playa basurera con pescador marginado. Con mis pies descalzos ando por la arena. Sé que estoy manipulado. No soy nadie, quizá sea alguna de aquellas mierdas secas chupadas por el sol. ¡Oh playa! Playa sin arena virgen, desagüe del modernismo... Recorro callejas estrechas con tiendas repletas de botes de plástico, guitarras, etc. Como pollo y bebo una copa de champán. Eructo... Callejas abundantísimas en bares, putas y putos. Mis viejas putas eran más limpias, te aseaban el cipote con jabón. Aquí se hurga en playa... 84 Recorría núcleos de prosperidad. Con permiso de las autoridades podías mirar culos prietos y ombligos insinuantes. Los hombres de la piel de toro acosan a Cristina de Suècia. Cada vez que cagan los miles de seres humanos que pululan por los apartamentos, cientos de kilos de mierda se van al mar. Recuerdo que cierta vez, medio borracho de coñac barato, andaba por la arena y un perro se meó en mi pie. Recuerdo que pasé frente a unas tiendas llenas de sombreros mejicanos inmensos. Tenía los cojones llenos de arena y me escocía el culo de tanto andar. Me acerqué a un «camping», donde unos del país enseñaban su coche a unos extranjeros. Con gestos, decían: -Gran coche..., pequeño pero grande... Oía castañuelas..., veía docenas de bolsas de basura en la acera. Moscas. Identidad perdida. Sables de Toledo, pistolones antiguos. Recuerdo que un amigo mío tenía un chalet delante mismo de una central nuclear. Decía: -Suma seguridad. Los peces de aquí son sanos. Bebía mucho. En mi país beber es barato. Pensar ya cuesta más. El día que anduve beodo por el arenal me cagué junto a un muro. Mi cagada fue dura y sufriente. Por la noche, ya disipada la borrachera, todos subimos a nuestros seguros y veloces coches, regresando a pueblos y ciudades con los cojones irritados y las espaldas fritas, aspirando por las carreteras los sanos humos de miles de automóviles. Creo que todo español debe tener tres derechos: Casa propia, coche propio y un derecho ineludible a ir el domingo a mearse dentro del mar. Una vez en casa hacía inventario de culos y tetas, durmiéndome con placidez... 85 TRANCO VEINTICUATRO Este capítulo está dedicado a la reflexión. Todo hombre llega a un momento de su vida en que tiene que plantearse su pasado y meditar sobre su futuro. Claro que, bien mirado, es inútil. Al fin y al cabo, una vez rígidos somos una pura mierda a la que todo el mundo olvida, pese a lo que digan de recuerdos y otras sandeces. Pienso en mi infancia, me veo con la merienda bajo el brazo y mi bata a rayas, símbolo de presidio, acudiendo espantado a clase, donde ojos oblicuos me escudriñaban. Cierto que mi padre fue un perdedor en el conflicto de la Cruz contra el Diablo, pero no había para tanto. Me veo en el patio de los «Hermanos Negros», correteando con alpargatas y mirando las barrigas de mis maestros espirituales, mientras estoy royendo el asqueroso pan de maíz. Igualdad. Mierda. El pan de maíz era muy duro, la única verdad que llegaba a entender era la verdad de la tripa llena, la cual quizá sea la única verdad existente. Me acuerdo de algunos de mis compañeros de escuela, que llevaban zapatos y eran acogidos benévolamente por los profesores de traje color de escarabajo, mientras que yo y otros como yo éramos subproductos, pese a que nuestros padres pagaran la cuota mensual. Acuden a mi cerebro recuerdos de aquellos tiempos de santoral a ultranza. La procesión. Frente a la iglesia de mi pueblo dos mil cirios se encendían, cirios alquilados y beatíficamente pagados. La procesión, en doble fila, recorría al son de tambores y trompetas las principales calles de Olmedo, entre rezos y silencios. Visto desde una óptica de indiferencia, era curioso contemplar a cientos de ciudadanos, con un cirio en la mano, recorrer calles y más calles para no demostrar nada. Las aceras se pringaban de cera, que al día 86 siguiente causaba la caída y rotura de pierna de algún viejo. Hombres que se cagaban en Dios todo el año, aquel día y por unas pocas horas se convertían en puros santones. Había dos móviles para acudir a la procesión: unos iban porque debían ir y otros iban porque de no ir... Detrás de los alumbradores con ciriote, desfilaban las autoridades encopetadas, rígidas, igual que pequeños faraones. Cerraba la marcha una lúgubre orquesta uniformada. En último lugar, diez o doce parias con hachones iluminaban el sacro pendón que los músicos llevaban prendido en su instrumento. Tantos cristianos en paralelo impresionaban. Juro por lo más archisagrado que no hubo en aquellos tiempos país, estado o nación donde los hombres amaran y agasajaran tanto a un dios. Si el país no alcanzó la santidad plena en aquellos tiempos de curas abundantes, difícilmente la alcanzará nunca, pues he de reconocer que el poder eclesiástico era tan omnímodo y organizado que incluso la mayoría indiferente se veía influida por tanto sermón, procesión y prédica. Se tenía la impresión de haber nacido en un país de santos y ascetas. Hoy en día, ya mayor, soltero y no virgen, pecador pretérito, conozco a hombres que se dicen liberales que antaño ejercían la represión mental y física. Contemplo a fascistas mansos cual borregos predicando democracia. No puedo dejar de admirar la duplicidad humana, la piel de camaleón de ciertos individuos antes intransigentes, ahora sublimes portavoces de la libertad. Se me cae la baba al ver a mi amigo, es un decir, Antonio Doscaras, cagándose en el fascismo cuando él fue fascista de honor en Olmedo. Hoy Antonio es demócrata, mañana será comunista o indio del Amazonas, lo que caiga, siempre, claro está, que su bolsillo rezume billetes. Doscaras vive según el viento que corra y la flauta que tenga el agujero mayor. Conozco a barberos que pelaban a las hembras al cero por ser hembras derrotadas. Hoy se codean con la libertad. Mientras conduzco el camión de reparto me sonrío ante las sonrisas de los ricos comerciantes. Antes fueron pobres, ahora son la nata del pueblo. 87 TRANCO VEINTICINCO A mis cuarenta y cinco años me he juntado con un mujer que hacía de puta. Harta de ser penetrada por tantos miembros a diario, ha decidido serlo un vez o dos cada semana por el mío. ******************* Rita, la puta, me ha dejado por otro. Cierto día me dijo: -Anselmo, estoy enamorada de otro hombre. Respondí: -Te llevo cerca de veinte años, lo comprendo. -No es por esto... Sí lo era. Me acercaba a los cincuenta, tenía la mente embotada y, por si fuera poco, pretendía desafiar formas ancestrales. Se estaba bien, con Rita. Cuando me abandonó, me volví huraño. Me gustaba pasear solo por las calles de Olmedo. A veces pasaba frente a una casa determinada y sonreía al reparar en antiguas señales hechas con cortaplumas. Eran letras grabadas profundamente por Pedro, simbolizando viejas cosas. Un hombre solo se abandona. Comencé a soltar pedos por la calle y a ensimismarme ante un televisor que había comprado para Rita. Contemplaba los monigotes de turno, las noticias del día que nada decían, y el cerebro se me iba derritiendo a marchas forzadas. Seguía 88 recordando a Pedro, del que hacía muchos años que no sabía nada. Si estaba vivo, deseaba que hubiera hallado la gran verdad... En rebeldía con el entorno, recogí fango mental edificando una fortaleza en la que nadie podría penetrar. Un día supe que el viejo caserón donde viviera Pedro, donde ambos habíamos tenido atisbos de sueños dulces, iba a ser derribado para construir un banco. Edificio de moda. El día del derribo no fui al trabajo. Me lo pasé cerca del lugar, viendo como la cabrona máquina demolía muros y tabiques. Todo aquel edificio que había sido mi sueño, mi esperanza, se fue convirtiendo en escombros. Hubiera querido llorar. El polvo subía hacia las nubes. Por la tarde, la vieja casa estaba muerta. Me acerqué a los cascotes y cogí una piedra. Aquella noche, bien lavado y planchado, afeitado con pulcritud, entré en un tabernucha de Olmedo. Pedí un coñac y luego otro y otro... A la copa número quince empecé a cagarme en todos los presentes. Me sacaron a empellones. Me meé en las esquinas, hasta que, cansado, me dirigí hacia la casa en ruinas. Allí me bajé los pantalones cagándome sobre la máquina asesina... 89 TRANCO VEINTISÉIS Estoy preocupado, soy diferente de la mayoría, tengo un miedo indefinido, quisiera hablar con alguien, contarle mis problemas, que me aconsejara la manera de vivir en plena ficción, pero sin traumas inyectados. Conozco a un psiquiatra que soluciona grandes neuras, que doma grandes complejos. A él acudo. Cierto día penetro en la casa del hombre del diván. Sin mucha convicción, espero turno. Observo las paredes. Me hubiera gustado ver al loco del embudo en la cabeza, o al clásico orate vestido como el emperador francés. En la sala de espera cuelgan cuadros de colores pintados con culo humano. Las paredes están enmoquetadas con diploma de sabio. El sucesor de los monos en la rama negativa, además del carnet de identidad debería poseer carnet de conducir, permiso de caza, licencia de armas, carnet de jubilado, de sindicalista, de futbolista, pasaporte, pasamontañas, carnet de ex combatiente, libreta del seguro, libro de familia, certificado de nacimiento, de bautismo, de confirmación, de primera comunión, de boda, de padre de familia, etc. Y si es algo burro, debería disponer del certificado que lo acreditara, claro que siendo millones los asnos... El cura de cerebros con gafas y manos blancas me introduce, por mediación de una enfermera (lo único aceptable del lugar) en una amplia habitación. No me tumba en diván de película, me hace sentar en butaca de plástico. Tras mostrarle el vale del seguro, me mira a los ojos con lástima y me pregunta: -Nombre. Se lo doy. Después de abrirme una ficha convencido de mi locura, empieza a preguntarme qué me sucede. Me dice ser amigo mío y que sólo tengo un poco de fiebre en el coco. Yo, que 90 considero idiotas al resto de la humanidad, me pongo a la defensiva, le digo que solamente he ido a buscar consejo. Me mira por encima de las gafas. Le sigo la corriente cuando me muestra cartones manchados de tinta. -¿Qué le parece este dibujo? -Un perro... -¿Y éste? -Un gusarapo. -¿Y éste otro? -Una máquina de tren. -Una serpiente. -Un gato. -Una casa. -Un cura. -Un obispo. -Un cardenal. -Un Papa. -Un beato. -Un santo. -Un dios... El reparador de mentes anotaba mis respuestas en un bloc, como en el cine. -¿Esto qué es, para usted? Miraba la cartulina de manchas negras y respondía: -Un porrón. -Un guardia. -Un payaso. 91 Me hace examinar otras láminas descoloridas. El psicólogo de fama me apremia. -Esta lámina, ¿qué le parece a usted? -¿Se lo digo? -Sin temor... Creo que el maestro de mentes esperaba descubrir una nueva dimensión. Le miro a los ojos, muevo el cartón en varias direcciones y sonrío. -Vamos, dígamelo. Examino las manchas incomprensibles. Respondo: -Me parece, doctor, que son los cojones putrefactos de varias generaciones, entre ellas la suya y la mía... El técnico en cerebros se queda con la boca abierta, no sabe qué contestar, se le cae el bolígrafo de las manos. Creo que le entra miedo al oír aquella respuesta que no figuraba en los manuales de Freud. En ellos todo estaba previsto, todo el desviacionismo social y mental podían establecerse según cánones. -Usted es un caradura -susurra el psicólogo eminente-. Podría denunciarle por ello-. Me pongo en pie. Me siento feliz. -Adiós, doctor. Repase los cartones. Hay muchas manchas en ellos. Al pasar por la sala de espera miro a la enfermera, a tres pacientes y a los cuadros que cuelgan de la pared. El doctor, ante la puerta de su consulta, espera impaciente a que me vaya. Antes de salir, digo a la reducida concurrencia: -Este cuadro parece un pulpo jodiendo a un camello. Me largo, dejando perplejo al soldador de mentes. En la calle adopté mi postura habitual, dirigiéndome a casa observando a las gentes de Olmedo andar presurosas a sus cosas y tareas, a sus compras, comidas, jodidas, a sus avaricias, a sus indiferencias, a sus engreimientos, ambiciones y compra de condones. Para 92 saber que la mayoría de la gente está loca, no hace falta ir a un psiquiatra para contarle cuatro pijadas. ¡Pobre hombre! Él no sabe que la mente humana se podrá aniquilar pero jamás comprender. He aquí la cuestión. Al tener libre el resto de la mañana, fui a casa del barbero, donde se hablaba, como dictaban los cánones, de fútbol, quinielas y política barata. Mientras me cortaba el poco pelo que tenía, el barbero sentenciaba: -Este será un año de crisis. Un cliente sentado, apartando los ojos de una revista, contestó: -Hay paro y crisis. -No sé adonde iremos a parar -respondía un tercero. Entre tijeretada y tijeretada, el barbero proclamaba de nuevo: -Si esto no cesa, el año que viene otra guerra. -Es posible -respondió el de la revista-. La guerra pasada comenzó igual. Se enzarzaron a causa de motivaciones políticas... Mientras mi poco pelo caía al suelo, el barbero mediador desvió la conversación: -El delantero centro del «Pijo Club» fue lesionado por un defensa del «Pija Inclinada». -Son unos brutos -dijo, entrando en liza, otro cliente-. Así es muy fácil ganar partidos. Yo los mataría a todos. El barbero echó leña al fuego: -La semana que viene juegan el «Atlético Huevuno» y el «Club Cipote». El de la revista respondió: -Si no hay cuento, debe ganar el «Club cipote». Tiene más equipo. Conozco al portero del «Cipote». El otro día estuvo en Olmedo y hablé con él... -Es un buen muchacho -prosiguió el barbero, mientras se disponía a afeitarme. 93 Después de una disertación sobre la pelota en la que todos estuvieron de acuerdo, el barbero comunicó al auditorio la defunción del viejo Manolo, aquel hombre que antes de la güera había sido un desgraciado y ahora era dueño de un imperio. -Era un hijo de puta -aclaró el de la revista. Respuesta del barberillo: -Sí, pero él tuvo los cuartos y tú has tenido que sudar toda tu vida. El hombre de la brocha contó vida y milagros del Manolo. -¿Cuándo lo entierran? -Esta tarde. Que le den por el culo -murmuró el que odiaba a muerte al defenestrado Manolo. -Amén -respondió otro. Entonces, olvidándose del muerto y de sus anteriores fantasmadas, la conversación volvió a centrarse en el balón. El barbero me dio masaje y dijo: -Listo. Pagué el trabajo sin haber abierto la boca. Ya había hablado demasiado en casa del psiquiatra. Aquel día lo recuerdo como glorioso. Pese a mi nulidad, aún quedaba rebeldía en mi corazón, la semilla que en mi infancia quisieron pudrirme aún intentaba germinar. Aquello hizo que me sintiera momentáneamente libre en aquel día de septiembre de 19... Me parecía haber regresado a los cinco años, cuando hambriento corría por las calles. Para colmo de placer, aquella noche me fui al cine a ver una vieja película cómica. La vi dos veces..., mil la hubiera visto..., porque mil muertes tiene el hombre y sólo un esbozo de vida. 94 TRANCO VEINTISIETE Cuando el tiempo lo permite, en los días festivos salgo solo a la calle, recorriendo los lugares de mi infancia amorfa. La mayor parte de los edificios de una sola planta, o dos a lo sumo, habían sido derruidos. Ahora se levantaban, como pijos de cemento, altas casas, todas iguales, con sus interfonos, sus puertas de aluminio, sus plantas incoloras en las porterías... Cuando contemplo un lugar intacto que me recuerda el tiempo pretérito, paso la mano por sus paredes. Es una manía como otra, y no hay nadie en este sucio planeta que no tenga sus desviaciones. Un amigo mío, cuando come, se limpia los morros a cada bocado. Otro, cuando mea, se sacude el pájaro como si quisiera arrancárselo. Un tercero, al ir a depositar la comida digerida, se pasa una hora cagando o meditando, cosa que, en el fondo, quizá venga a ser lo mismo. Otro conocido lleva un peluquín tan estrafalario que parece un nido de pájaros. Otro, cincuentón, ahora que el régimen lo permite, se compra toda la literatura erótica del mercado. Varios compañeros de trabajo se pasan la semana hablando de pelota... O sea, que pasear por las calles y acariciar viejas piedras y maderos no creo que sea una gran locura. Los días festivos me llego a un bar que antaño era acogedor, con sus mesitas de mármol. Aquel estilo vetusto ha sido reemplazado por una decoración de quirófano. Un gran televisor encendido nos recuerda quienes somos y a qué venimos. En el bar nadie lo mira, pero es necesario que esté en marcha. Es como una piel que cubre el país. Me siento en un rincón y pido café. Agunos viejos, con ideas concretas y definitivas, paladean licor. Sus ojos apagados van de la copa al mueble con luz. Una voz va contando chorradas que nadie entiende. Tomó mi café y pido una ración de licor. Saludo a algún conocido e interiormente me pregunto si el destino de un hombre es esto... En mesas rinconeras algunas parejas se 95 soban ante la indiferencia del respetable. Antaño, si hubiera tocado el culo en público de un modo tan descarado a una mujer, me hubieran capado públicamente. No comprendo como en el espacio de treinta años, por circunstancias que desconozco, hayamos pasado del capamiento mental a la sobadura universal. Tal vez en el próximo trimestre nos vuelvan a precintar mentes y miembros. En la caja eléctrica, precintadora de ideas, sale un señor muy bien peinado, con una corbata de colores, diciendo que dentro de poco, después de unos anuncios, podremos ver el partido de fútbol semanal. Hay ronroneos de placer. Los pobres se unen para la gran verdad, se agrupan cambiando miradas. Se ven los anuncios, terapia colectiva. Primero sale un sujeto de frac diciéndole a una fémina que le ha comprado un brillante. Los del café ni caso, no tienen para un diamante, sólo para carajillos. Aparecen chicas Bond enseñando largas piernas con medias. Los viejos tosen... Anuncios de detergentes, de coches, de bragas, de calcetines, pantalones, abrigos, butifarras, de cómodos viajes en tren. Sólo falta anunciar condones y consoladores. El día que lo hagan habremos conseguido un grado más de libertad. Aparece otro locutor, ya en el campo, donde miles de gargantas reciben con chillidos las alineaciones ante las miradas expectantes de los carajuleros. En el café reina el silencio. Tazas vacías, ojos clavados en la pantallita. Todos se encuentran en libertad, opinan sobre las jugadas, se crispan, aplauden, chillan. Un vejete se caga en Dios cada vez que su equipo falla un gol. Si Dios existe, debe de estar lleno de mierda. Otro se caga en la madre de algún jugador. Hay un ambiente entrañable, el futuro de millones de hombres salta a la vista. Entre los que, sentados en el campo, ven las patadas en directo y quienes las ven a través de la caja de las luces existe una armonía, una comunidad mental. La Madre Pelota es la diosa dominguera, ante ella hay que quitarse la boina, gorra, sombrero o lo que sea. ¡Ay del día en 96 que el fútbol desaparezca de la faz de Europa! El espanto, el caos, el desorden y el pensar volverían... Cuando el locutor grita: «¡¡¡Gol!!!» miles de seres humanos se ponen de pie y de sus pechos sale el mismo grito: -¡¡¡Gol!!! Y los adultos del país se regocijan. Se piden más coñacs o carajillos y sigue la coña. Observo caras agotadas, rostros que se iluminan esporádicamente. Todo el mundo permanece atento a la pantalla. Emoción sublime ante el avance de un superhombre. Falla el gol, las facciones se contraen y se pide más bebida. Caras rígidas, rostros macilentos, hombros curvados, maman de la pantalla. Según los entendidos, que todos lo son, el juego se vuelve insulso, se cabrean con su equipo, lo insultan, se cagan en la madre que parió a los jugadores. Si los insultos no llegan hasta los íberos o los reyes visigodos es porque no han tenido la suerte de ir a escuelas de perfil histórico, como la he tenido yo. De repente, la pantalla de televisión nos enseña ante la neurosis colectiva como un nuevo gol entra en la portería contraria. La pelota, después de dar en los testículos del delantero, rebota en el culo del defensa entrando mansamente en la portería. La pelota me da lástima. Gritos histéricos resuenan en el bar, tal como deben de resonar en miles de bares del país. El ambiente del café es fantástico. La unión del pensamiento es universal. Más bebida en las mesas. Un bruto mira a la concurrencia y grita: -¡Viva el Boneti! Sabe que todos los del café son bonetianos. La masa contesta: -¡Viva...! Se beben más carajillos. 97 Durante el descando, el café se mueve, se arrastra, vibra. Los camareros sirven, el dueño cobra, en la calle es de noche, docenas de coches aparcados. Anuncios de zapatos, zapatones, turrones y mejillones. Se fuma, hay un ambiente alegre, se gana por dos a cero. ¿Quién gana a quién? Un gamberro me tira humo en el cogote. Entran rezagados y preguntan el resultado. -Dos a cero -contesta alguien, con felicidad en la cara. Durante la segunda parte, la palabra gol sonó dos veces más... Me puse de pie, gritando: -¡Todo esto es una gran mierda! Ojos febriles me acosaron..., tuve que abandonar el lugar. Una vez fuera respiré contaminación, busqué las viejas calles, recorrí muros y puertas. Me mee en una esquina solitaria. Olmedo estaba muerta en aquellas horas. Arañé la pared, rompiéndome las uñas. La televisión de una vieja casa gritó: -¡¡¡Gooolü! La gente brincaba en sus hogares, todo era paz, no quedaba posibilidad de rebeldía ni añoranza. La técnica benefactora había cubierto el país de antenas y por ellas se nos comunicaban las reacciones que debíamos adoptar en determinados instantes. Todo limpio, esterilizado, ético, preconcebido para gloria y prez de futuras generaciones. En la calle alguien me preguntó: -¿Quién ha ganado? Respondí: -Yo he perdido. 98 TRANCO VEINTIOCHO Fue otro verano freidor. La gente de Olmedo, en el mes de agosto como dictaban los cánones, se iban a las playas a mojarse el culo. Yo esperaba los domingos para dedicarme a mis extravagancias, entre ellas, como ya he contado, recorrer las viejas calles meadas por los canes, donde había transcurrido mi decrépita infancia. Cuando pasaba frente a la biblioteca pública, me venía a la memoria la figura de aquella bibliotecària que, cuando te disponías a coger un libro, te mandaba enseñar las manos. Daba la impresión de que buscara un estigma en ellas, quizá lo hacía porque iba con alpargatas y mi ropa estaba llena de remiendos. ¡Loor a los guerreros! Aquel domingo abrasador puse mi calva al sol sentado en un banco, mientras contemplaba la avenida casi vacía de coches. El coche es ese vehículo que casi siempre va al mismo sitio: la playa. Veía pasar a la gente silenciosa, levantaba la cabeza para contemplar los edificios vulgares. De repente reaccioné, me dije porqué estaría tan traumatizado. Una punzada cerebral que me hizo recordar a Pedro. Deseaba saber de Pedro... Me dirigí a una calle donde vivía una tía suya, mujer ya muy vieja. Encontré a la tía. Me dijo que hacía años que no tenía contacto con él. Dio la impresión de que ni siquiera lo conocía. Me dijo que fuera a visitar a un sobrino suyo que quizá pudiera darme información. El sobrino estaba en la playa y tuve que esperar hasta el lunes. Cuando conecté con él, me dijo lo mismo que su tía: Hacía más de quince años que no sabía nada de él. -Quizá ya esté muerto y enterrado -dijo-. Era un sujeto muy fugaz... -Como una estrella -respondí. Me miró y me cerró la puerta en las narices. 99 La idea de localizar a Pedro se apoderó de mí. Acudí a todos los familiares que aún vivían en Olmedo. Ninguno sabía nada del bohemio de Pedro. Hablé con todos mis antiguos amigos. Ninguno supo darme su paradero. -Debe de estar muerto... -No sé, no me preocupa, tengo otros problemas... -Han pasado tantísimos años. -Aquellos tiempos ya se fueron. -¿Quién era Pedro? ¡Ah, sí! ¡Caramba con el mangante! -No sé donde puede estar. Otros decían: -Nos hacemos viejos. -Ya no somos jóvenes. -Quizá esté en el extranjero. -Si se ha marchado del país no podré encontrarle. -¿Es algo importante? -Sí -respondí. Nunca más hallé a Pedro. En las postrimerías de agosto, sentado en un banco del paseo, me vino a la memoria una vieja aventura y, entornando los ojos, disfruté con el recuerdo. Tendríamos unos quince años cuando Pedro y el que estas tonterías escribe fuimos invitados a merendar a casa de Antonieta, hija única del cristiano Juan. Pedro me dejó unos zapatos suyos para que no pareciera tan palurdo de vestimenta. Nos presentamos en casa de 100 Juan, que era amigo del abuelo de Pedro, donde nos recibió la señora Luisa, mujer de Juan y madre de Antonieta, quien llevaba en el cuello una gruesa medalla. Atravesando un largo y acristalado pasillo, nos introdujo en el comedor, donde efigies de santos y una estatua de yeso nos fulminaron con sus ojos sin vida. Encima de un piano, dos pares de cruces. Nos sentimos empequeñecidos. La dueña de la casa nos mandó sentar junto a una mesita con cuadrito de santito, observándonos con disimulo. Yo, la verdad, no sabía donde colocar las manos. Nos sirvieron chocolate y pastas, amenizándolo con dos padrenuestros. Lo único bello de aquel comedor eran las piernas rollizas de Antonieta. Sus rodillas redondas debían de tentar a tanto santo policromado y soso. Después de merendar, la madre dio permiso a la hija para ir a jugar al jardín. Los tres salimos en silencio del comedor. La pía mujer exclamó: -¡Que os vea desde aquí! -Sí, mamá. Nos sentamos junto a un surtidor con figura de santo. Pedro empezó a hablar de cosas no precisamente santas. Antonieta, que no era la primera vez que se encontraba a solas con mi amigo, no daba el menor síntoma de vergüenza. -Antonieta, tengo unos dibujos de miedo -sonrió Pedro. La niña se puso coloradota, diciendo: -Por favor... -No le temas a mi amigo. Es una tumba. Hurgó en los bolsillos mientras sus ojos miraban a través de las gafas si éramos espiados. El jardín era un oasis. -¡Mira! -Mostró a la ardiente niña diez cromos horrendos. -¡Oh! -exclamó, tapándose los ojos a medias. 101 -Mira, mira -insistió Pedro. La niña miró, y en aquel instante sentí el movimiento de mi flauta. Pedro le enseñaba la composición de las figuras desnudas, diciéndole que eran pobres sin ropa, que si estaban uno encima del otro era para preservarse del frío. -Y estas cosas tan largas y horribles no son como las de los angelitos. Pedro respondió: -Es verdad, no lo son... A un gesto de mi amigo, sacamos nuestros esmirriados floretes. La niña respiraba con fatigas. Pedro, que la conocía, dijo: -Enséñanos las bragas, Antonieta. Con lentitud se levantó las faldas, mientras nosotros dos, artesanos en la manipulación de la tranquilla, nos dábamos una gozada erótica que debió de resquebrajar los cimientos de la santa mansión. Cuando pusimos los ojos en blanco y vino lo que tuvo que llegar, Antonieta retrocedió expertamente, para no enguarrarse. Escondimos las flautas ya sin notas y nos quedamos como unos pasmarotes contemplando al santo del surtidor. Antonieta tenía las mejillas arreboladas. No sé cómo habría terminado la cosa de no haberla llamado su madre. Entramos en el comedor, ante las miradas de los santos, para rezar un rosario. La señora Luisa nos observaba de hito en hito. Nosotros pusimos caras estúpidas, aunque nos mirábamos disimuladamente los pantalones, para ver si en ellos habían quedado restos de ignominia. Nada. Las salpicaduras diabólicas del aquelarre del jardín no habían entrado por negligencia en la habitación. Terminada la cosa, la señora nos acompañó a la puerta. -Para la próxima visita, ya pasaré aviso a tu abuelo. 102 A la niña Antonieta, la de las bragas blancas y madre santa, conseguimos poseerla varias veces. Cuando iba de compras a la plaza del mercado, había escaleras oscuras que olían a arenques y lejía, llenas de recovecos misteriosos. Allí la llevábamos, para darle placer a ella y dárnoslo a nosotros. Demostrábamos que no sólo las camas sirven para fornicar. De joven, uno incluso puede hacerlo en lo alto de un tejado, con las tejas clavadas en la espalda. Antonieta se levantaba las faldas y, poniendo el cesto de la compra en el suelo, se dejaba penetrar, con la condición de que, al escupir el pecado, el miembro juvenil saliera del nido. Las salpicaduras deberían romper contra las paredes o quizá en el cesto de la compra. Fueron actos eróticos inolvidables. En la plaza, las mujeres compraban yantar. En las escaleras, por turno, Pedro y yo comíamos del rico higo que no se vendía en tenderetes. Después del asuntillo, Antonieta, rubicunda y despeinada, con la espalda algo sucia de yeso, salía primero. Al rato los dos monstruos, o sea nosotros, asomábamos las cabezotas a la plaza de la carne y la verdura, que en aquellos tiempos de imágenes celestiales, estaba repleta de carros y caballos que de vez en cuando soltaban de sus culos rojos boñigas humeantes que eran placer y condumio de moscas rollizas. La última vez que apretamos a la benevolente Antonieta, la dulce ninfómana, contra la pared, nos dijo que ya no podríamos volver a calentar nuestros dedos en su guante, pues había un muchacho de buena y rica familia que empezaba a cortejarla con el beneplácito de sus padres. -Creo que él me dará, aunque no sea por partida doble, lo que hasta ahora me habéis dado vosotros. Lo dijo sonriendo. Comprendimos. Después de follarla con pasión por última vez, dedicamos la eyaculación al futuro novio de nuestra amada Antonieta. Fue un acto sexual histórico que debería haber quedado impreso en letras de oro o plata en la plaza mayor del pueblo. O por lo menos en el portal 103 donde fue desvirgada con sumo tacto la niña Antonieta, modelo de placer y meneo. De poner una lápida, debería rezar así: «En el segundo piso de esta casa, el año ... fue hecha mujer la muy dulce Antonieta por dos gañanes de bruscos ademanes». La separación definitiva fue triste. Siempre la he recordado con amor. *#*#*#***#********* Hoy Antonieta es una gruesa mujer con tres hijos ya casados, creo incluso que es abuela. Sus piernas hinchadas la hacen caminar con dificultad. Su marido es un personajillo local que pertenece a no sé qué partido político. Presume de intelectual..., aunque creo que todos presumimos de lo mismo. Desde aquel día en que zanjamos el asunto, jamás hemos vuelto a hablarnos. No puedo dejar de sonreír al recordar la miseria de aquellos tiempos y aquel peculiar olor a arenque de la escalera del placer... ¡Oh Pedro, ven a mí! Necesito de tu libertad en esta época de vómitos... 104 TRANCO VEINTINUEVE Soy ya un viejo. Vivo solo. Me gusta la soledad. Me dan una pensión por haber cumplido con la sociedad. Hermoso. El destino de todo ser humano, de toda bestia, es irse a la mierda y a la descomposición un día u otro. Leo el periódico sonriendo ante las palabras impresas. En la Tierra parece que todo va mal, pero los que van mal serán siempre los mismos. Según me dicen, en caso de declararse la tercera guerra mundial, el átomo nos quemaría a todos los eojones o la vagina. Millones de seres humanos sacando las tripas por el culo y los ojos por la boca mientras sus miembros se funden como la cera. Hermoso. El petardo definitivo dicen que no va a estallar, pero... O sea, todo un acojonamiento psíquico que nos convierte en humildes peatones, obreros atrofiados y máquinas de carne. En mi juventud, antes de inventarse las suaves bombas de neutrones que desintegran eojones, uno, si había un bombardeo, podía largarse al monte. Ahora no. Estás cagando tranquilamente a cien kilómetros del lugar donde estalla el benéfico petardo, y tu culo queda enganchado en la tapadera del váter mientras tus ojos caen dentro del bidé. Hermoso. De momento, según me informa la televisión, que a veces veo en el café, y la prensa cotidiana, no hay peligro de una guerra total, aunque es mejor que los ciudadanos nos construyamos un refugio atómico, y los que no tengan dinero que pidan un crédito, y los que no puedan pedirlo que se construyan uno provisional de cañas. Las guerras son toleradas, limitadas, controladas y computadas... Algunos muertos por aquí, otros por allá, fusilamientos, torturas dantescas, hipocresía a tope, mutilaciones, verborrea de mierda. Hombres con gorra de visera dicen que en su país existe la justicia, mientras en horrendos sótanos gimen desgraciados. A todos nos meten la pistola en el culo, leer la prensa es alentador: Matanzas de campesinos. Matanzas de refugiados. Matanzas de la 105 media luna. Matan los comunistas, los capitalistas. El capar a los prisioneros es privilegio de todos. Sacar los ojos a los que no quieren hablar es igual que matar un conejo. La razón es del vencedor, y como el vencedor jamás tiene la razón, la razón no existe. Uno, en estos tiempos sublimes de excrementos cerebrales, no puede más que bajarse los pantalones para goce de los dueños de los cipotes de hierro. En mi vejez leo poco y me río de los hombres... A veces pienso en los miles de hombres que alzaban los brazos cantando de gozo durante la larguísima dictadura. Ahora, pausadamente, han ido contrayendo antebrazo y mano y, en transfiguración rápida, la mano ofrece puño en vez de palma, cosa que viene a ser lo mismo. El puño pega y la mano también. Muchos de aquellos fascistas que repartían hostias, ahora besan el culo de los demócratas, y ellos mismos son padres espirituales de las libertades. Alguna vez he llegado a vomitar sobre un periódico al ver la metamorfosis de personajes siniestros, y lo que da más risa es que el pueblo se cree todo lo que le dicen. Conozco a gente de mi pueblo que untuosos lamían los ojetes de quienes ostentaban el poder supremo en tiempos de banderas y clarines. Ahora se arrastran babeando libertades... Soy viejo. No creo ni en Dios ni en ninguno de los sistemas políticos y sociales creados. El hombre se ha equivocado de camino. Esto lo tengo claro. ******************* Estoy cansado y derrotado. No deseo escribir más. En mi calenturienta soledad, sin amigos y sin futuro, pido justicia para quienes me marginaron. Como nadie responde a mis quejas, hundo la barbilla en el pecho esperando la nada... Quizá en ella se encuentre la verdad. Terminada el 11 de septiembre de 1983, domingo