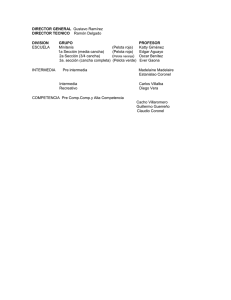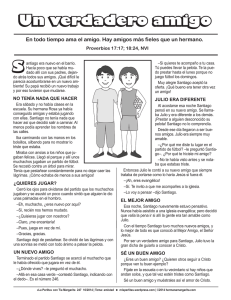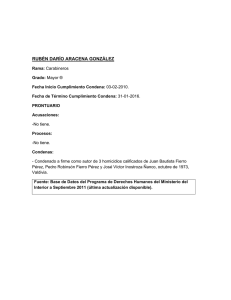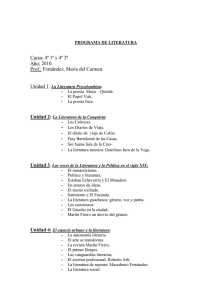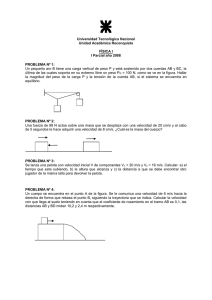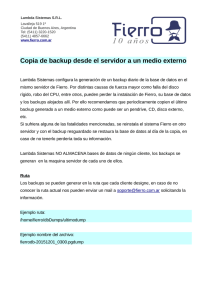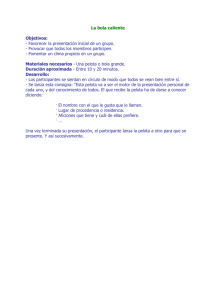Maximiliano Matayoshi
Anuncio

Maximiliano Matayoshi Visitante De De puntín. Los mejores narradores de la nueva generación…, Editorial Sudamericana-Mondadori, Buenos Aires, 2008. Profe, me dice Julián, un pibe de once años que apunta a la selección, ¿es cierto lo de aquel último partido con Independiente? Caminamos la cancha para juntar el equipo, el atardecer deja sombras más largas que nosotros mismos. ¿Qué cosa?, digo sin ganas de hablar. Ese partido, hace como veinte años, el señor Cortez me dijo que le pregunte a usted. Una pelota espera a treinta metros del arco, algo tirada a la derecha. Doy cuatro pasos, me balanceo y le pego recto: la pelota se clava en un ángulo. Julián enseguida corre a buscarla y la trae como si gambeteara rivales. Si me prometés llegar media hora antes a todos los entrenamientos, te cuento, digo mientras caminamos hacia el vestuario. Julián me mira un segundo, los ojos entrecerrados para protegerse del sol, y asiente. *** No te preocupes, dijo Claudia, podés trabajar con papá. Todos aquellos cajoncitos, donde apenas entraba mi mano, llenos de tornillos, tuercas, arandelas, tarugos y otras miles de cosas de las que ni siquiera sabía el nombre se abrían para reírse de mí. Ya te dije que a la ferretería no voy, sentencié con la voz más firme que podía dirigirle a mi mujer. Sirvió salsa de una olla y me alcanzó el plato. Yo estoy bien en mi trabajo, decía ella aunque sus palabras parecían alejarse de mí, así que no te preocupes. El queso rayado nevaba en los ravioles a la bolognesa, mi supuesta comida preferida. Tal vez podía quedarme en el club, pensaba mientras seguía con el tenedor el tramado del mantel. Amor, decía mi mujer y su voz se escuchaba lejos, va a estar todo bien. Si hubiésemos aguantado una temporada más... me repetía entre raviol y raviol aunque sabía que un año más en el club no iba a comprarme mi casa en una playa de Brasil. Después de salir campeones en el Nacional y ascender a Primera, vendieron a nuestros mejores jugadores: Soldano, un nueve con presencia; Martínez, carrilero como los que ya no quedan y el Fierro Cortez, central tan riguroso como callado, se habían ido a equipos grandes. El Fierro había querido quedarse en el Club, la única familia que conocía, solía decir. Una tarde, después del entrenamiento se acercó para que le diera un consejo. A pesar de que lo conocía desde pibe, pocas veces hablábamos. Profe, dijo, vinieron otra vez de Independiente. Ya era la tercera vez que querían llevárselo; si los rechazaba, esos tipos iban a encargarse de que no jugara nunca más en un equipo de Primera. Le dije que aceptara, que no perdiera la oportunidad, que era joven y podía llegar a Europa, tal vez a la selección. ¿Usted por qué nunca se fue?, preguntó. No sé, dije, pero me arrepiento. Hacía veinticinco años que jugaba en el club, ahora tenía treinta y ocho y pensaba retirarme en el último partido del campeonato. Aquella cancha arenosa, las duchas que nunca tenían agua caliente, los sánguches de jamón y queso que siempre parecían de la semana anterior eran todo lo que conocía. Durante las últimas semanas antes del receso de verano, el Fierro estuvo más callado que de costumbre. Un día dejó de venir a los entrenamientos, no quiso despedirse de nadie. Hacía tres fechas que estábamos descendidos. No sé de quién fue la idea, supongo que del Pelado o del Turco, que eran a quienes se les ocurrían estas cosas. Para la última fecha, decidimos comprar entre todos una boleta de Prode con cuatro dobles. Había sido una temporada imposible, con resultados que nadie podría haber anticipado; hacía varios meses que el pozo quedaba vacante y se habían juntado millones, tanto que ya lo llamaban el Prode del Siglo. Llenamos la boleta al terminar el último entrenamiento. Hubo discusiones pero al final completamos casi todos los partidos. Faltaban los últimos dos de la fecha: Chacarita-San Lorenzo y el nuestro contra Independiente. Que decida el Jefe, dijo alguien. El Jefe era Arturo, nuestro director técnico, que había estado mirando desde la puerta del vestuario. Yo pongo el partido de Chacarita, ustedes el nuestro. Todos sabíamos que íbamos a perder, porque Independiente, con los mismos puntos que San Lorenzo pero con mejor diferencia de gol, podía salir campeón en su propia cancha. En gran parte gracias al Fierro, el Rojo había sido líder a lo largo del campeonato. Todos sabían que era el mejor equipo del momento, sólo necesitaban algo de suerte. Les ganamos seguro, si los tenemos de hijo, dijo el Pelado. Quisimos reírnos pero la mirada del Jefe nos mantuvo en silencio. Entonces, Chacarita gana, sentenció. No hubo más remedio que poner las últimas dos cruces en visitante. En el micro que nos llevaba a Avellaneda, escuchamos en la radio los últimos resultados de la fecha: habíamos metido todos los puntos del Prode. Sólo faltaban dos partidos: Chacarita-San Lorenzo y el nuestro contra Independiente. Entramos a la cancha con el partido de Chacarita recién empezado. En el sorteo, como capitán pedí cambio de lado, algo que siempre hacía y que los muchachos criticaban. Pero esta vez, con algo de suerte, el sol podía ayudarnos. El capitán de ellos, Hidalgo, me miró resignado y se mordió el labio de abajo. Detrás del círculo central, miré el arco contrario y a la masa rojiza que se movía como si estuviera a punto de volcarse sobre nosotros. Empezó el partido. En los primeros minutos, los sorprendimos por los costados y ganamos dos tiros de esquina. Uno se quedó corto y el otro lo tiré justo. Alguien cabeceó, creo que un defensor de ellos, y la pelota se fue pegada al palo. Después, los siguientes diez minutos, me dediqué a perseguir al diez, siempre de atrás. Ese pibe era rápido. Hicimos tantas faltas que a la mitad del primer tiempo ya teníamos cuatro amarillas. Entonces, el estadio, tan lleno de camisetas rojas que parecíamos metidos en una olla, se levantó en un grito: Chacarita le ganaba a San Lorenzo. No sé los muchachos, pero yo tardé un par de minutos en comprenderlo: sólo faltaba nuestro partido. Los miré y supe que pensábamos en lo mismo: podíamos ser millonarios. De pronto, estábamos todos metidos en el área, tratando de cortar pases, bloquear corridas y centros. Si aguantábamos el primer tiempo, estaba seguro de que la embocábamos en el segundo. Cada minuto que pasaba, cada vez que uno de los muchachos trababa, empujaba, se tiraba a los pies cerraba uno de esos cajones sonrientes de la ferretería. En el tiempo de descuento, el pelado llegó a cortar un pase y la pelota me cayó a los pies. Vi al Turco en la mitad de la cancha, recostado del lado izquierdo. Crucé la pelota, tal vez un poco larga. Pero el Turco corrió, la bajó con el pecho y encaró hacia el arco. El único de Independiente que había quedado abajo era el Fierro. Una casa con vista al mar, donde pudiera hacer asados todos los días. Una casa sin un solo tornillo. Vi todo a sesenta metros de distancia pero, aún así, el choque pareció un accidente de tránsito. Un camión había atropellado mi esperanza. El Fierro, que tardaba en levantarse, había traído de vuelta la mirada de mi suegro y la voz de mi mujer. Cuando sonó el silbato del final del primer tiempo, le grité al réferi, que ya corría para ver cómo habían quedado los jugadores; el Turco todavía estaba en el piso. Mientras los demás iban a los vestuarios seguí al réferi sin dejar de gritarle, Hidalgo trataba de calmarme pero era inútil. Usted tiene roja, dijo el réferi, no vuelva en el segundo tiempo. No pude decir nada. Caminé hasta el túnel, me quedé en el pasillo sin saber si volver a discutir o ir al vestuario a encontrarme con mis compañeros. Miraba cada rincón en busca de algo. ¿Cómo iba a decirle esto a los muchachos, a Claudia? Me quedé detrás de la puerta, el Jefe le decía a alguien que no perdiera la marca y trataba de alentarlos. Tal vez podía irme sin avisarle a nadie. Tal vez la ferretería no estaba tan mal. Podemos ganar, los tenemos ahí, gritaba el Jefe. ¿Y dónde está este tipo? Cuando estaba por abrir la puerta, alguien me tocó el hombro. Era Hidalgo, con el réferi. Lo convencí para que te deje jugar, dijo. Una patada más y usted es el primero al que le saco la roja, me advirtió, dio media vuelta y se fue. El pibe Cortez me pidió que te ayudara, dijo Hidalgo. Agradécele a él. El segundo tiempo fue más trabado en el medio. Ellos parecían no querer arriesgarse: el empate les daba el campeonato. Nosotros no podíamos entrarles por ningún lado; el Fierro parecía adivinar dónde iban a caer los centros, cortaba todas las líneas de pase y no se despegaba del Turco. Un murmullo de sombras cayó sobre la cancha: San Lorenzo había empatado. Un minuto más tarde, el murmullo se convirtió en algo pesado que aplastaba el aire: San Lorenzo había metido otro gol, ganaba su partido y el campeonato. Mientras hacía un cambio, el Jefe me llamó. Sabía lo que iba a decirme: parate en el centro, manejá los tiempos, grítale a los muchachos. Pero no. Chacarita lo da vuelta, me dijo al oído, como si fuera su mayor secreto. Le creí. Me paré en el medio y traté de organizar el equipo. Pero el cansancio nos hacía llegar tarde a todos los pases. Cuando faltaban quince minutos, el Pelado se barrió a las piernas del diez, que tuvo que ser reemplazado. Roja para el Pelado. En ese momento, el estadio volvió a temblar: Chacarita lo había empatado. El Jefe me miró y me pareció que me guiñaba un ojo. Independiente, con uno más, salió a buscar el partido. Se pararon bien adelante, con el Fierro como único defensor. En los últimos cinco minutos, ganaron dos córners, el Fierro cabeceó una pelota en el travesaño y nuestro arquero tuvo que salvar un mano a mano. De ahí surgió la jugada. Salida rápida, parado en el círculo central recibí la pelota, giré y por primera vez encontré el campo despejado. Corrí hacia adelante, el Fierro se plantó y supe que no me iba a dejar pasar. El Turco me la pidió a la derecha, le tiré una pared y me devolvió la pelota limpia. Ya casi sin aire, me preparé para patear cuando volví a ver al Fierro, de alguna forma me había alcanzado y su pierna y todo su cuerpo se arrastraban hacia mi tobillo. En el último momento dobló la rodilla para no tocarme y dejarme solo frente al arco. Por alguna razón me regalaba una oportunidad. Pero no supe aprovecharla: mi cuerpo ya había decidido tirarse. Mientras tocaba el pasto escuché el silbato. Tiro libre a pocos centímetros de la línea blanca. El Fierro me miró por unos segundos, sonrió y se alejó en silencio a marcar al Turco. Todos los de Independiente protestaban y el réferi repartía tarjetas amarillas mientras yo acomodaba la pelota. Aproveché para tomar aire. Miré mi pie, la barrera que se acomodaba, el arco y mi sombra larga que caía hacia adelante. Mientras retrocedía los cuatro pasos, mis compañeros forcejeaban para ganar espacio en el área, por jugar los últimos minutos en Primera. Me adelanté, balanceé mi cuerpo y le pegué a la pelota que fue recta hacia el palo del arquero. Con las manos arriba para cubrirse del sol, tardó un instante más en reaccionar. La pelota pasó junto a sus dedos y se clavó en el ángulo. Por un momento no entendí: todos festejaban. Mis compañeros de equipo, los contrarios, su hinchada, su banco y el Jefe. En ese momento, Chacarita había dado vuelta el partido; Independiente era campeón y nosotros millonarios. En el vestuario gritamos más que cuando ascendimos. Las canciones no terminaban nunca y las puertas metálicas de los casilleros retumbaban hasta dejarte sordo. Me dolía la mano de tanto golpear. Al fin, nos calmamos un poco y empezamos a cambiarnos. Vamos a cenar, gritó uno. Si, vamos todos. Invitemos a los de Independiente, dijo otro, que después de todo son nuestros hijos. Nos reímos. Voy yo, dije y salí al pasillo. Ellos recién salían de la cancha, se habían quedado a festejar el campeonato con su hinchada. Encontré al Fierro Cortez apoyado contra la pared, junto a la puerta de su vestuario. Buen partido, Profe. Sí, buen partido. El año que viene vuelvo al Club, dijo. Asentí. El año que viene voy a estar en Brasil, en mi casa sobre la playa. La cena duró hasta la madrugada. Habíamos ocupado un restaurante y todos los mozos estaban a nuestro servicio. Tan rápido como se llevaban botellas vacías, tenían que volver con otras nuevas. Miré todas aquellas sonrisas y supe que iba a ser el mejor recuerdo de mi vida. En ese momento, alguien subió el volumen del televisor. En la pantalla, mi golazo. Claudia me abrazó, los muchachos y algunos de Independiente, el Fierro antes que nadie, aplaudieron y no pude hacer otra cosa que una reverencia. Después pasaron el último gol de Chacarita: cabezazo del arquero en el área rival. Entonces, todos festejamos: aplausos, cubiertos contra platos, copas y botellas, gritos y hasta algún llanto emocionado. Ahora era yo quien abrazaba a mi mujer que no terminaba de entender los festejos. A los pocos minutos pasaron el resultado del Prode. Anunciaban que por fin había ganador del Prode del Siglo. Muchos gritaron mientras otros trataban de callarlos. No uno, decía la conductora, sino ochocientos treinta y cuatro ganadores. Cada uno con un premio de siete mil quinientos dos pesos. Alguien demasiado borracho para entender volvió a festejar y aplaudir en medio del silencio. Aquella plata apenas alcanzaba para pagar la cuenta del restaurante.