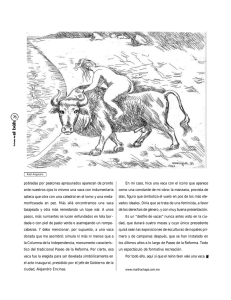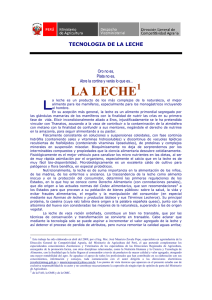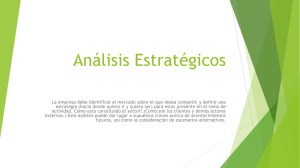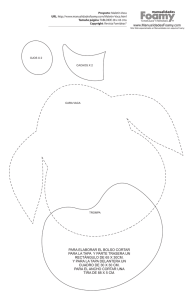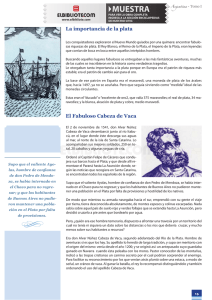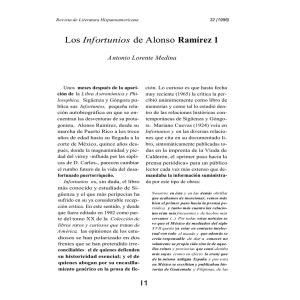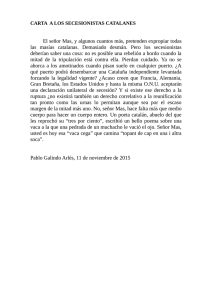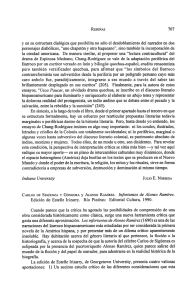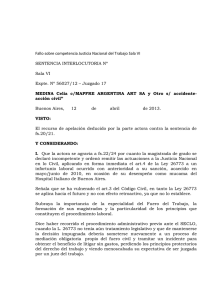Un viaje hacia la novela - Universidad de Buenos Aires
Anuncio
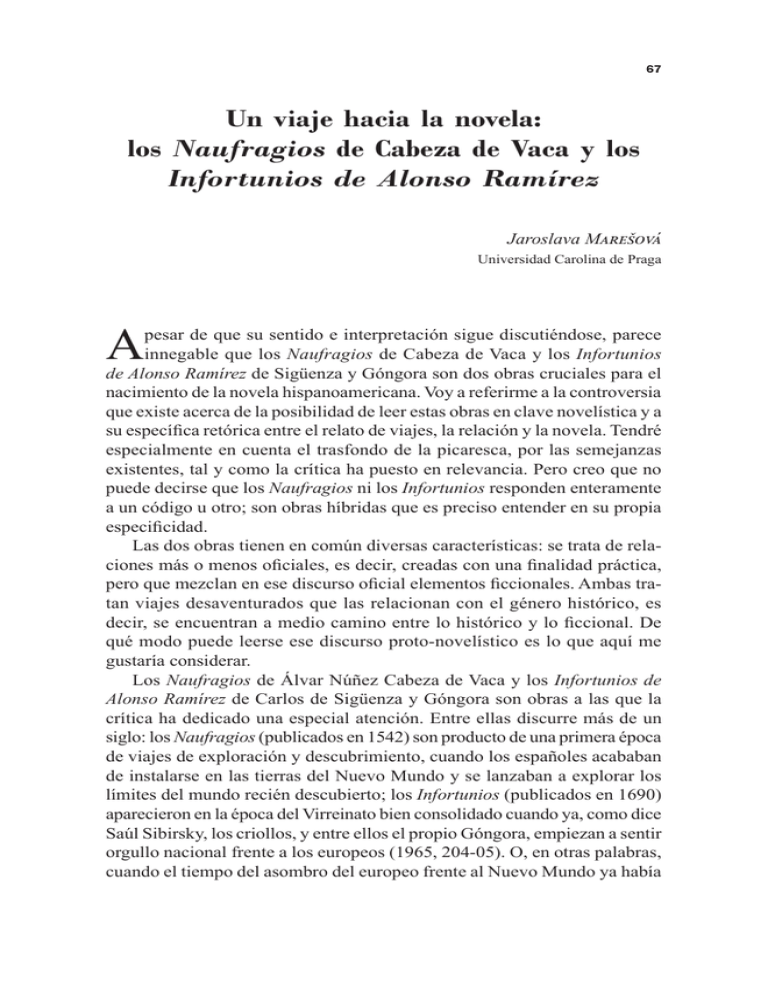
67 Un viaje hacia la novela: los Naufragios de Cabeza de Vaca y los Infortunios de Alonso Ramírez Jaroslava Marešová Universidad Carolina de Praga A pesar de que su sentido e interpretación sigue discutiéndose, parece innegable que los Naufragios de Cabeza de Vaca y los Infortunios de Alonso Ramírez de Sigüenza y Góngora son dos obras cruciales para el nacimiento de la novela hispanoamericana. Voy a referirme a la controversia que existe acerca de la posibilidad de leer estas obras en clave novelística y a su específica retórica entre el relato de viajes, la relación y la novela. Tendré especialmente en cuenta el trasfondo de la picaresca, por las semejanzas existentes, tal y como la crítica ha puesto en relevancia. Pero creo que no puede decirse que los Naufragios ni los Infortunios responden enteramente a un código u otro; son obras híbridas que es preciso entender en su propia especificidad. Las dos obras tienen en común diversas características: se trata de relaciones más o menos oficiales, es decir, creadas con una finalidad práctica, pero que mezclan en ese discurso oficial elementos ficcionales. Ambas tratan viajes desaventurados que las relacionan con el género histórico, es decir, se encuentran a medio camino entre lo histórico y lo ficcional. De qué modo puede leerse ese discurso proto-novelístico es lo que aquí me gustaría considerar. Los Naufragios de Álvar Núñez Cabeza de Vaca y los Infortunios de Alonso Ramírez de Carlos de Sigüenza y Góngora son obras a las que la crítica ha dedicado una especial atención. Entre ellas discurre más de un siglo: los Naufragios (publicados en 1542) son producto de una primera época de viajes de exploración y descubrimiento, cuando los españoles acababan de instalarse en las tierras del Nuevo Mundo y se lanzaban a explorar los límites del mundo recién descubierto; los Infortunios (publicados en 1690) aparecieron en la época del Virreinato bien consolidado cuando ya, como dice Saúl Sibirsky, los criollos, y entre ellos el propio Góngora, empiezan a sentir orgullo nacional frente a los europeos (1965, 204-05). O, en otras palabras, cuando el tiempo del asombro del europeo frente al Nuevo Mundo ya había 68 HISPANISMOS DEL MUNDO: DIÁLOGOS Y DEBATES EN (Y DESDE) EL SUR pasado y era el americano el que miraba el mundo desde una perspectiva nueva (Arrom, 1991, 183-84). Como se sabe, las relaciones de Cabeza de Vaca (algunas escritas en solitario y otras con algunos de sus compañeros) no pasaron desapercibidas en su época. La historia del náufrago y peregrino, el “andarín de América” en palabras de Fernando Aínsa (1986, 170), y su relación dejaron eco en otras obras del periodo colonial, por ejemplo en la Historia general y natural de las Indias de Gonzalo Fernández de Oviedo o en la Florida del Inca del Inca Garcilaso de la Vega. Sabemos que Carlos de Sigüenza y Góngora conocía la famosa obra de Cabeza de Vaca (Leonard, 1963, 65). Sin embargo, no tenemos evidencia documental de que efectivamente la hubiera leído antes de escribir los Infortunios. Lo que sabemos con seguridad es que conoció y leyó otra obra de semejante moldura, La Peregrinación de Bartolomé Lorenzo de José de Acosta (Arrom, 1991, 182). Por eso, esta obra del padre jesuita podría servir de enlace interesante entre la poética de los Naufragios y la de los Infortunios, ya que guarda numerosos parecidos tanto con la de Cabeza de Vaca como con la de Sigüenza. El material que examinamos entonces consta de una relación autobiográfica, los Naufragios, una biografía mandada como carta por padre Acosta al prepósito general de la Compañía de Jesús en Roma, la Peregrinación, y una biografía compuesta por el polígrafo mexicano a petición del virrey de Nueva España, el conde de Galve, los Infortunios. Esta constelación está contemplando los primeros pasos de la novela en Hispanoamérica. Como es bien sabido, en las consideraciones de la crítica acerca de estas obras podríamos distinguir dos corrientes: la que las entiende como documentos históricos y la que las considera creaciones literarias ficticias. Fabio López Lázaro, por ejemplo, hace en su estudio un fascinante análisis del contexto histórico en que se escribieron y publicaron los Infortunios, y pone esta obra en la compleja tesitura de la política imperial y anti-pirata del tiempo de Carlos II subrayando el rasgo documental del texto (López Lázaro, 2011). Otros críticos, como los ya citados José Juan Arrom o Fernando Aínsa, insisten en su naturaleza literaria, ficticia. Luis Alberto Sánchez concluye que precisamente con este tipo de literatura “andariega, a veces picaresca, siempre de camino” y los relatos de viajes se inicia la novela hispanoamericana (1976, 571). Sin embargo, creo que estos dos tipos de lectura, la documental y la literaria, no se excluyen. Como decía al principio, es posible descubrir en ellas los dos aspectos ya que constituyen una confluencia de varios géneros y tradiciones o, como apunta David H. Bost, son obras para las cuales prácticamente no existe ninguna analogía moderna (1996, 184). Los géneros con ANEXO DIGITAL 69 los que se han venido relacionando son, en especial, la picaresca, la novela de viajes y aventuras, el relato de viajes y la relación. David Lagmanovich sostiene que los Infortunios presentan un constante vínculo con la picaresca, para lo cual se basa en tres elementos que enlazan esta obra con ese género novelesco: las constantes salidas y andanzas, el tema del hambre y una discreta presencia del humor (1988, 411-16). Alonso Ramírez abandonando su patria se entrega al inseguro destino de ganarse la vida sirviendo y cambia de amos y oficios hasta decidir embarcarse para las Filipinas. El hambre y la necesidad de sobrevivir y mejorar su destino son un motivo que se repite una y otra vez: [...] me volví a México; y, queriendo entrar en aquesta ciudad con algunos reales, intenté trabajar en la Puebla para conseguirlos, pero no hallé acogida en maestro alguno y, temiéndome de lo que experimenté de hambre cuando allí estuve, aceleré mi viaje (Sigüenza y Góngora, 1988, 78). Las andanzas y salidas, la servidumbre y en particular el hambre son también motivos clave en buena parte de los Naufragios de Cabeza de Vaca. En su situación de conquistador fracasado convertido en esclavo, siervo y luego mercader que constantemente pasa hambre y sufre malos tratos también podemos ver un paralelismo con la picaresca aunque, como se sabe, el Lazarillo es posterior a la primera edición de la obra de Cabeza de Vaca. Los Infortunios, como la novela picaresca, hablan de la familia, procedencia y juventud del protagonista. En cambio, la obra de Cabeza de Vaca está alejada de esa poética ya que se trata de una relación oficial, es decir, de un informe que empieza con los datos oficiales de la expedición de Pánfilo de Narváez. Además, si la motivación del discurso de la picaresca “no es presentar un viaje, sino un desarrollo psicológico en su contexto social” (Sánchez, 2013, 125), la motivación de nuestras obras es más bien presentar un viaje excepcional, que en el caso de Cabeza de Vaca incluye la experiencia de largos años entre los indígenas y, en el caso de Alonso Ramírez, la circunnavegación involuntaria del mundo, junto con el deseo de dar a conocer los servicios prestados a una autoridad. Además de esto, es preciso tener en cuenta las conclusiones de Raquel Chang-Rodríguez (1982, 107): Alonso Ramírez, aunque condenado por su pobreza y falta de linaje a ser nadie y empeñado en ascender socialmente, nunca se deja corromper, nunca cae en el abismo del crimen. Al contrario, en la obra salta a la vista su fuerza moral, su fe y su preocupación por el destino de sus compañeros maltratados por los piratas ingleses. Cuando los piratas les ponen en libertad, no deja de asegurarnos de su devoción católica: 70 HISPANISMOS DEL MUNDO: DIÁLOGOS Y DEBATES EN (Y DESDE) EL SUR Creo que hubiera sido imposible mi libertad si continuamente no hubiera ocupado mi memoria y afectos en María Santísima de Guadalupe de México, de quien siempre protesto viviré esclavo por lo que le debo (Sigüenza y Góngora, 1988, 101). En relación con esto, hay que tener en cuenta el tan a menudo comentado rasgo auto mitificador de los Naufragios.1 Cabeza de Vaca autor se recrea en su relación y como protagonista se auto atribuye fantásticas curas de indios enfermos y hasta la resurrección de un hombre muerto, aunque tiene mucho cuidado de poner siempre esta información en boca de los indígenas: “A la noche se volvieron a sus casas, y dijeron que aquel que estaba muerto y yo había curado en presencia de ellos, se había levantado bueno [...], y que todos cuantos había curado quedaban sanos y muy alegres” (Núñez Cabeza de Vaca, 2007, 157-58). Si el pícaro “pasa de la inocencia más simple a la cicatería y el cinismo que le ha enseñado la vida” (Sánchez, 2013, 123), nuestros protagonistas no sólo no sufren esta evolución interior, sino que los trabajos pasados y el largo viaje desafortunado tienen en ellos el efecto contrario. Cabeza de Vaca se autocalifica como el hombre por el que Dios haría grandes milagros, como nos indica en el último capítulo del libro cuando se refiere a la famosa profecía de la mora de Hornachos;2 Alonso Ramírez es presentado como perseguido por mil desventuras, pero nunca deja de ser hombre honrado y buen católico. También el peregrino de José de Acosta, Bartolomé Lorenzo, que sale huyendo de España para escapar del castigo por un crimen que no había cometido, se convierte durante su largo viaje en una especie de hombre solitario, humilde y filantrópico cuya humildad y simplicidad lo hacen inmune hasta ante los temidos negros cimarrones: Lorenzo se llegó a ellos sin miedo, no sabiendo que aquéllos eran los cimarrones [...]. Y diciendo ellos qué llevaba sacó de la capilla de su capa bizcocho y convidó con él al más viejo [...]. Y los negros, vista su simplicidad, se rieron [...]. De modo que los que a otros suelen saltear y quitar la vida, a Lorenzo, por su buena fe, se la dieron [...] (Acosta, 1982, 45). En tanto, Arrom (1982, 9-26) propone una lectura alegórica de esta biografía novelada interpretando la peregrinación de Bartolomé Lorenzo y su 1 Este tema ha sido estudiado minuciosamente, para más información se pueden cosultar trabajos de Juan Francisco Maura (1988) y Lucía Invernizzi Santa Cruz (1987). 2 El narrador cierra su relato con esta profecía: “Esta [mujer] le dijo [a Pánfilo de Narváez], cuando entraba por la tierra, que no entrase, porque ella creía que él ni ninguno de los que con él iban no saldrían de la tierra; y que si alguno saliese, que haría Dios por él grandes milagros [...]” (Núñez Cabeza de Vaca, 2007, 219). ANEXO DIGITAL 71 entrada en la Compañía de Jesús al final de su viaje como el camino que cada cristiano debe hacer para su salvación. Si volvemos ahora a nuestras tres obras podríamos aclarar qué papel juega su carácter oficial en el “laborioso proceso de ficcionalización” que afecta a todas las obras que en esta primera época pretenden narrar la experiencia americana (Pastor, 1983, 82). No tendría sentido que Cabeza de Vaca se presentara como hombre indigno de la recompensa por sus trabajos cuando escribe para solicitarla. También la relación de Alonso Ramírez está escrita como una petición que sirve para señalar las malas condiciones en las que se encontraba no sólo el protagonista sino también el autor, ya que éste aparece en el célebre antepenúltimo párrafo de la obra para comparar su situación de hombre con muchos títulos aunque mal pago con la situación de pobreza y desamparo de su propio protagonista, Alonso. Y finalmente también, según el estudio de Raúl Neira (1997, 12), la biografía de Bartolomé Lorenzo le sirve al padre Acosta para poder destacar en la carta dedicatoria su buen cumplimiento como provincial de la Orden en Lima. Si el carácter oficial y la funcionalidad práctica de estas obras no deja por ejemplo que el elemento picaresco, en el caso de los Infortunios, se desarrolle por completo, sí lleva la ficcionalización por otro camino: crea un protagonista moralmente fuerte, lo mitifica, o en el caso de los Naufragios, posibilita la auto mitificación o el aprovechamiento de la historia en un sentido alegórico. El relato de viajes que tan a menudo se menciona, sobre todo en relación con los Naufragios, es otro de los modelos genéricos que indudablemente dejaron huella en las obras que comentamos. En su trabajo sobre el relato de viajes, Sofía Carrizo Rueda destaca las siguientes características: 1) el relato de viajes es de carácter esencialmente dual, lo literario y lo documental siempre estará entrelazado en él; 2) el núcleo del discurso está formado por descripciones y todo el discurso intenta reproducir ante el lector el “fragmento del mundo” que el viajero conoció (Carrizo Rueda, 2008, p. 25-28). Marcela Pezzuto utilizó estas premisas en un análisis de la relación de Cabeza de Vaca con la conclusión de que a este tipo de discurso responden sobre todo los capítulos centrales de los Naufragios (a partir del capítulo 16) en los que las descripciones ganan tanta importancia que es el espacio mismo el que se convierte en protagonista (2008, 49). En los Infortunios también es interesante señalar la aparición de pasajes descriptivos: durante las andanzas de Alonso por América las descripciones por parte del narrador se refieren a la naturaleza y también a las ciudades; después, al embarcarse para las Filipinas y ser capturado por los piratas, las descripciones se refieren en especial a la navegación, a la posición del barco, a los tipos de viento, etcétera. Aunque quizá no haya tantos pasajes descriptivos largos en los Infortunios como 72 HISPANISMOS DEL MUNDO: DIÁLOGOS Y DEBATES EN (Y DESDE) EL SUR en los Naufragios, está claro que éstos emparentan a la obra de Sigüenza y Góngora con el género del relato de viajes que tiene que contener pasajes descriptivos para poder construir el específico fragmento del mundo. Según el estudio de Alberto Sacido Romero, justamente en estos pasajes de los Infortunios podemos con seguridad distinguir la voz del autor culto que en tanto que cosmógrafo añadía al relato de base oral de Alonso Ramírez informaciones geográficas y descriptivas (1992, 136). También en la relación del jesuita Acosta se encuentran muchos pasajes descriptivos, aunque aquí tienen más que ver con el sentido alegórico de la obra. Si aceptamos que las descripciones en los Naufragios y los Infortunios sirven para enseñarle al lector el fragmento del mundo que los viajeros visitaron, no debemos olvidar una apreciación básica: por muy documental que fuera la intención de los autores, las descripciones no dejan de ser una construcción retórica, discursiva, inventada por esos mismos autores (Piña, 1988, 29-39). Como se ha venido comentando, los Naufragios fueron una de las primeras obras que aportó imágenes de naturaleza cruel y hostil a la tradición literaria de la época (Pastor, 1983). El Nuevo Mundo de Cabeza de Vaca “donde siempre hay grandes tormentas y tempestades” (Núñez Cabeza de Vaca, 2007, 94) es en este sentido parecido a la imagen de América que ofrecen también los dos otras obras que comento. El peregrino Bartolomé Lorenzo se encuentra constantemente con obstáculos naturales en forma de valles profundos, montes y animales monstruosos: A la salida del valle había una alta sierra, y subiendo a ella Lorenzo [...] fue entrando en una montaña muy cerrada y estrecha que, al cabo de un trecho, vino a perder el cielo de vista, y la tierra también, porque la grandeza de los árboles y espesura de las matas poco ni mucho le dejaban descubrir campo ni suelo (Acosta, 1982, 40). También las descripciones de la naturaleza americana que ofrecen los Infortunios hablan en este sentido: Lo que se experimenta en la fragosidad de la Sierra [...] no es otra cosa sino repetidos sustos de derrumbarse por lo acantilado de las veredas, profundidad horrorosa de las barrancas, aguas continuas, atolladeros penosos, a que se añaden en los pequeños calidísimos valles [...] muchos mosquitos y, en cualquier parte, sabandijas abominables (Sigüenza y Góngora, 1988, 78). Como ya he comentado, estas descripciones, con su afán de reconstruir ante el lector los lugares vistos y su funcionalidad documental, emparentan los Naufragios y los Infortunios con el relato de viajes. Sin embargo, también es evidente su funcionalidad ficcionalizadora, al fin y al cabo son ANEXO DIGITAL 73 construcciones retóricas inventadas por los autores y no dejan de servir al propósito general de las obras: en los Naufragios subrayan la heroicidad del protagonista que se movió por lugares tan hostiles, y en los Infortunios encarecen los sufrimientos de su protagonista. El caso de la Peregrinación del padre Acosta es un poco diferente: según Arrom, Acosta “intensifica las penalidades que sufre Lorenzo” y “torna el paisaje pavoroso” para reforzar el sentido alegórico de la obra (1982, 15). Los obstáculos naturales representan las pruebas que el cristiano tiene que pasar en esta vida para poder llegar a la salvación del alma. Sin embargo, las descripciones de la naturaleza americana que propone Cabeza de Vaca tienen también otro componente. La tierra donde se encuentra el náufrago español no es sólo hostil, sino, como dice él, “trabajosa de andar y maravillosa de ver” (Núñez Cabeza de Vaca, 2007, 94). La palabra “maravilloso” en la relación de Cabeza de Vaca no es excepcional y el narrador expresa con ella su asombro ante un nuevo mundo, ante una nueva realidad desconocida que es al mismo tiempo espantosa y maravillosa. Si comparamos esta calificación del espacio americano con lo que expresa Sigüenza y Góngora en su obra saltará a la vista un contraste interesante. Como ya ha advertido José Juan Arrom (1991, 183), Sigüenza y Góngora no sólo describe la naturaleza americana, sino también sus ciudades, y es en esas descripciones donde ya se puede escuchar el orgullo del criollo por su espacio natal: “Lástima es grande el que no corran por el mundo grabadas a punta de diamante en láminas de oro las grandezas magníficas de tan soberbia ciudad [México]” (Sigüenza y Góngora, 1988, 76-77). Cabeza de Vaca era un europeo confrontado con el Nuevo Mundo que expresaba su sorpresa y asombro ante una nueva realidad. Sigüenza y Góngora, igual que su protagonista, es un americano orgulloso de su tierra natal y sus grandes ciudades, es un americano que desde ese centro sale al mundo y lo mira. En ese sentido es también interesante notar que en los Infortunios se dedica más espacio a la naturaleza y ciudades americanas que a los parajes asiáticos por donde Alonso Ramírez pasó. Quizás en ese sentido se podría hablar del viaje de un género de un continente a otro y de su acercamiento a la novela. La relación, como la que escribió Cabeza de Vaca, fue un género híbrido, mixto, con afán y retórica documental, pero al mismo tiempo plagado de elementos ficticios. Las relaciones eran la forma que tenían los españoles para comunicar información valiosa durante la época de la conquista y exploración. Con el tiempo, ese género se asentó con los colonos en las tierras americanas, convirtiéndose en vehículo de ideas nuevas. Aunque es seguro que en las obras de Cabeza de Vaca, José de Acosta y Carlos de Sigüenza y Góngora tuvo mucha influencia la herencia literaria europea, como la picaresca y la novela de viajes y aven- 74 HISPANISMOS DEL MUNDO: DIÁLOGOS Y DEBATES EN (Y DESDE) EL SUR turas, creo que no se puede negar que las relaciones, cartas y crónicas sobre expediciones y viajes que se empezaron a escribir con el descubrimiento del Nuevo Mundo formaron una tradición nueva de textos que se citaban e influían entre sí. En ese sentido es importante tener en cuenta estas obras, libros atípicos, libros “que son su propio género” (Lagmanovich, 1988, 414), porque constituyen el espacio específico en el que comenzó el nacimiento de la novela hispanoamericana. Bibliografía Acosta, José de, 1982. Peregrinación de Bar- Invernizzi Santa Cruz, Lucía, 1987. “Naufratolomé Lorenzo, ed. de José Juan Arrom. gios e Infortunios: Discurso que transforma Lima: Ediciones Copé. fracasos en triunfos”, Revista Chilena de Literatura, 29: 7-22. Aínsa, Fernando, 1986. Identidad cultural de Iberoamérica en su narrativa. Madrid: Lagmanovich, David, 1988. “Para una caracGredos. terización de Infortunios de Alonso Ramírez”, en Cedomil Goic, ed., Historia crítica Arrom, José Juan, 1982. “Prólogo”, en José de la literatura hispanoamericana. Época Juan Arrom, ed., Peregrinación de Bartocolonial. Barcelona: Editorial Crítica, pp. lomé Lorenzo. Lima: Ediciones Copé, pp. 411-16. 9-26. Leonard, Irving A., 1963. Documentos inédiArrom, José Juan, 1991. “Carlos de Sigüenza y tos de don Carlos de Sigüenza y Góngora. Góngora: relectura criolla de los Infortunios México: Fournier. de Alonso Ramírez”, en José Juan Arrom, ed., Imaginación del Nuevo Mundo, México: López Lázaro, Fabio, 2011. Misfortunes of Siglo Veintiuno Editores, pp. 175-96. Alonso Ramírez: The True Adventures of a Spanish American with 17th-Century PiraBost, David H., 1996. “Historians of the Cotes. Austin: University of Texas Press. lonial Period: 1620-1700”, en Roberto González Echevarría, Enrique Pupo-Walker, ed., Maura, Juan Francisco, 1988. Los Naufragios The Cambridge History of Latin American de Álvar Núñez Cabeza de Vaca o El arte de Literature. Cambridge: Cambridge Univer- automitificación. México: Frente de Afirmasity Press, I, pp. 143-91. ción Hispanista. Carrizo Rueda, Sofía M., 2008. “Construcción Neira, Raúl, 1997. “Peregrinación de Bartoloy recepción de fragmentos de mundo”, en mé Lorenzo de José de Acosta (1586): obra Sofía M. Carrizo Rueda, ed., Escrituras del clave del género de los viajes del descubriviaje. Construcción y recepción de “frag- miento y conquista”, Revista de Literatura mentos de mundo”, Buenos Aires: Biblos, Hispanoamericana, 35: 119-127. pp. 9-33. Núñez Cabeza de Vaca, Álvar, 2007. Naufra—————, 1997. Poética del relato de via- gios, ed. de Juan Francisco Maura. Madrid: jes. Kassel: Reichenberger. Cátedra. Chang-Rodríguez, Raquel, 1982. Violencia y Pastor, Beatriz, 1983. Discurso narrativo de subversión en la prosa colonial hispanoame- la conquista de América. La Habana: Casa ricana, siglos XVI y XVII. Madrid: Porrúa. de las Américas. ANEXO DIGITAL 75 Pezzuto, Marcela, 2008. “Una lectura de Nau- Sánchez, Juan A., 2013. “Las voces de la fragios de Álvar Núñez Cabeza de Vaca a picaresca”, en Juan A. Sánchez, Jaroslava la luz de un modelo de relato de viajes”, en Marešová, ed., La cuestión autobiográfica Sofía M. Carrizo Rueda, ed., Escrituras del en el Siglo de Oro, Praha: Filozofická fakulviaje. Construcción y recepción de “frag- ta, pp. 121-47. mentos de mundo”, Buenos Aires: Biblos, Sánchez, Luis Alberto, 1976. Proceso y conpp. 35-50. tenido de la novela hispano-americana. Piña, Carlos, 1988. “Verdad y objetividad en Madrid: Gredos. el relato autobiográfico”, en Jorge Narváez, Sibirsky, Saúl, 1965. “Carlos Sigüenza y Góned., La invención de la memoria, Santiago gora (1645-1700). La transición hacia el ilude Chile: Pehuén, pp. 29-39. minismo criollo en una figura excepcional”, Sacido Romero, Alberto, 1992. “La ambigüe- Revista Iberoamericana, 31: 195-207. dad genérica de los Infortunios de Alonso Sigüenza y Góngora, Carlos de, 1988. InforRamírez como producto de la dialéctica en- tunios de Alonso Ramírez, ed. de Lucrecio tre discurso oral y discurso escrito”, Bulletin Pérez Blanco. Madrid: Historia 16. Hispanique, 94. 1: 119-39. Resumen: Las obras de Álvar Núñez Cabeza de Vaca y Carlos de Sigüenza y Góngora tienen muchos rasgos comunes: tratan dos viajes desaventurados, son relaciones oficiales, pero con rasgos literarios. Por una parte se vinculan con el género de los relatos de viajes, que es de carácter más documental, pero por otra se emparentan con la novela, sobre todo con la picaresca con la que tienen en común muchos temas. Estas obras, a pesar de ser de carácter ciertamente híbrido, tienen una fuerte tendencia hacia lo ficticio, por lo cual las consideramos como bases para el nacimiento de la novela hispanoamericana. Palabras clave: Relatos de viajes, José de Acosta, origen de la novela. Abstract: Álvar Núñez Cabeza de Vaca’s and Carlos de Sigüenza y Góngora’s writings are similar in many ways: Both recount two unfortunate voyages, both were written as official reports, and both of them have literary elements. They are related not only to the tradition of travel writing, but also to the novel, particularly to the picaresque novel, having many topics in common with it. Although these two writings have undoubtedly a hybrid character, they show a strong tendency to fiction which leads us to consider them as a possible basis for the rise of the Spanish American novel. Keywords: Travel writing, José de Acosta, the rise of the novel.