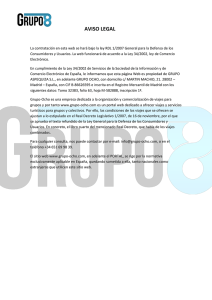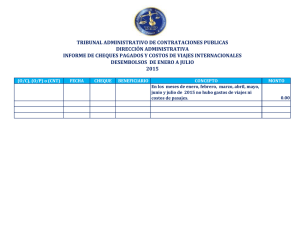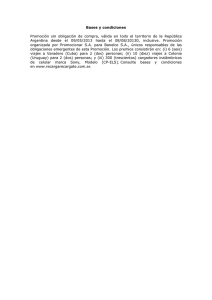ratura - Ministerio de la Presidencia
Anuncio

Literatura-2011-01 12/9/11 10:24 Página 1 Revista de Literatura Revista de Literatura Volumen LXXIII Nº 145 enero-junio 2011 368 págs. Volumen LXXIII ISSN: 0034-849X N.o 145 enero-junio 2011 Madrid (España) ISSN: 0034-849X Revista de Literatura Presentación Alburquerque-García, Luis.—Teoría e historia en los relatos de viaje. Estudios Alburquerque-García, Luis.—‘El Relato de Viajes’: hitos y formas en la evolución del género. ‘Travel Narrative’: Landmarks and Forms in the Evolution of the Genre. García Barrientos, José Luis.—¿Teatro de viajes? Paradojas modales de un género literario. Travel theater? Modal paradoxes of a literary genre. Rubio Martín, María.—En los límites del libro de viajes: seducción, canonicidad y transgresión de un género. Bordering on the travel book: seduction, canon and genre transgression. Carrizo Rueda, Sofía.—Los viajes de los niños. Peligros, mitos y espectáculo. Children’s travels. Dangers, myths and spectacle. Guzmán Rubio, Federico.—Tipología del relato de viajes en la literatura hispanoamericana: definiciones y desarrollo. Latin american travel accounts typology: definitions and development. Pérez Priego, Miguel Ángel.—Encuentro del viajero Pero Tafur con el humanismo florentino del primer cuatrocientos. Encounter between Pero Tafur traveler and the florentine humanism of xvth century. Rodríguez Temperley, María Mercedes.—Imprenta y crítica textual: la iconografía del Libro de las maravillas del mundo de Juan de Mandevilla. Printing and textual criticism: the iconography in John Mandeville’s Libro de las maravillas del mundo. Arellano, Ignacio.—El motivo del viaje en los autos sacramentales de Calderón, I: los viajes mitológicos. The travel motif in the sacramental plays of Calderón, I: the mytological travels. Madroñal Durán, Abraham.—A propósito de La doncella Teodor, una comedia de viaje de Lope de Vega. About La doncella Teodor, a travel comedy by Lope de Vega. Farré Vidal, Judith.—Fiesta y poder en el Viaje del virrey marqués de Villena (México, 1640). Celebration and power in The journey of the viceroy marquis of Villena (Mexico, 1640). Uzcanga Meinecke, Francisco.—El relato de viaje en la prensa de la Ilustración: entre el prodesse et delectare y la instrumentalización satírica. The travelogue on the press of the enlightenment: between prodesse et delectare and satiric instrumental use. Romero Tobar, Leonardo.—Imágenes poéticas en textos de viajes románticos al Sur de España. Poetic images in writings of romantic travels to Southern Spain. Peñate Rivero, Julio.—Viajeros españoles por Europa en los años cuarenta del siglo XIX: tres formas de entender el relato de viaje. Spanish travelers round Europe in the 1840’s: three ways of understanding the travel literature. Carrión, Jorge.—El viajero franquista. The pro-franco traveler. Almarcegui, Patricia.—El otro y su desplazamiento en la última literatura de viaje. The other and its displacement in the latest travel literature. Champeau, Geneviève.—Texto e imagen en España de sol a sol de Alfonso Armada. Text and image in España de sol a sol by Alfonso Armada. Bibliografía Simón Palmer, María del Carmen.—Apuntes para una bibliografía del viaje literario (1990-2010). Notes for a bibliography of the literary journey (1990-2010). Volumen LXXIII | Nº 145 | 2011 | Madrid Sumario INSTITUTO www.publicaciones.csic.es CSIC http://revistadeliteratura.revistas.csic.es DE LENGUA, LITERATURA Y ANTROPOLOGÍA CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Volumen LXXIII N.o 145 enero-junio 2011 Madrid (España) ISSN: 0034-849X NÚMERO MONOGRÁFICO RELATOS Y LITERATURA DE VIAJES EN EL ÁMBITO HISPÁNICO: POÉTICA E HISTORIA Coordinado por LUIS A LBURQUERQUE G ARCÍA CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Volumen LXXIII N.o 145 enero-junio 2011 Madrid (España) ISSN: 0034-849X REVISTA DE LITERATURA Revista publicada por el Instituto de Lengua, Literatura y Antropología, CCHS, CSIC Revista de Literatura, dedicada especialmente a la literatura española, publica artículos originales de investigación literaria de carácter teórico general, crítico, histórico, erudito o documental. Aparecen dos números al año, de más de trescientas páginas cada uno, correspondientes a un tomo. Edición electrónica: http://revistadeliteratura.revistas.csic.es. The journal Revista de Literatura, especially devoted to Spanish literature, publishes original articles of literary research of general theoretical, critical, historical, scholarly or documentary character. Two issues are published every year, of more than three hundred pages each, corresponding to one volume. Electronic edition: http://revistadeliteratura.revistas.csic.es. Director: José Checa Beltrán (Instituto de Lengua, Literatura y Antropología, Centro de Ciencias Humanas y Sociales, CSIC) Secretario: Luis Alburquerque García (Instituto de Lengua, Literatura y Antropología, Centro de Ciencias Humanas y Sociales, CSIC) Consejo de Redacción: Luis Alburquerque García (CCHS/CSIC. Madrid) Joaquín Álvarez Barrientos (CCHS/CSIC. Madrid) José Checa Beltrán (CCHS/CSIC. Madrid) Paloma Díaz Mas (CCHS/CSIC. Madrid) Francisco Javier Díez de Revenga (Universidad de Murcia) José Domínguez Caparrós (UNED. Madrid) Pura Fernández Rodríguez (CCHS/CSIC. Madrid) José Luis García Barrientos (CCHS/CSIC. Madrid) Luciano García Lorenzo (CCHS/CSIC. Madrid) Fernando Gómez Redondo (Universidad de Alcalá de Henares) Abraham Madroñal Durán (CCHS/CSIC. Madrid) Carmen Menéndez Onrubia (CCHS/CSIC. Madrid) Miguel Ángel Pérez Priego (UNED. Madrid) Juan Antonio Ríos Carratalá (Universidad de Alicante) María del Carmen Simón Palmer (CCHS/CSIC. Madrid) Consejo Asesor: René Andioc (Universidad de Pau) Alberto Blecua (Universidad Autónoma de Barcelona) Laureano Bonet Mojica (Universidad de Barcelona) Jean-François Botrel (Universidad de Rennes) Dietrich Briesemeister (Universidad de Jena) Richard A. Cardwell (Universidad de Nottingham) Manuel Criado del Val (CCHS/CSIC. Madrid) Luis Alberto de Cuenca y Prado (CCHS/CSIC. Madrid) Aurora Egido (Universidad de Zaragoza) Maurizio Fabbri (Universidad de Bolonia) Victor García de la Concha (RAE. Madrid) Antonio Garrido Domínguez (Universidad Complutense de Madrid) Miguel Ángel Garrido Gallardo (CCHS/CSIC. Madrid) Alfredo Hermenegildo (Universidad de Montréal) Jo Labanyi (Universidad de New York) José Carlos Mainer (Universidad de Zaragoza) Emilio Miró González (Universidad Complutense de Madrid) Ciriaco Morón Arroyo (Universidad de Cornell) Maria Grazia Profeti (Universidad de Florencia) Francisco Rico Manrique (Universidad Autónoma de Barcelona) Leonardo Romero Tobar (Universidad de Zaragoza) James Valender (El Colegio de México) Coordinación y gestión editorial y técnica: Unidad de Apoyo a la Edición de Revistas (Centro de Ciencias Humanas y Sociales, CSIC) REDACCIÓN E INTERCAMBIO Revista de Literatura Unidad de Apoyo a la Edición de Revistas Centro de Ciencias Humanas y Sociales, CSIC Albasanz, 26-28 28037 Madrid. España Tfno.: +34 916 022 605 Fax: +34 916 022 971 E-mail: [email protected] www.cchs.csic.es DISTRIBUCIÓN, SUSCRIPCIÓN Y VENTA Departamento de Publicaciones Vitruvio, 8 28006 Madrid Tfnos.: +34 915 612 833 +34 915 681 619/620/640 Fax: +34 915 629 634 E-mail: [email protected] Librería Científica del CSIC Duque de Medinaceli, 6 28014 Madrid Tfno.: +34 913 697 253 E-mail: [email protected] SERVICIOS DE INFORMACIÓN La Revista de Literatura es recogida sistemáticamente en distintas Bases de Datos: Arts & Humanities Citation Index, A&HCI (ISI, USA); Social Sciences Citation Index, SSCI (ISI, USA); MLA Bibliography (Modern Languages Association, USA); SCOPUS (Elsevier B.V., NL); Periodical Index Online, PIO (Chadwick-Healey, ProQuest, UK) e ISOC (CSIC, SPA). Presente en Latindex (en Catálogo) y European Reference Index for the Humanities, ERIH (ESF). © CSIC, 2011 Las opiniones y hechos consignados en cada artículo son de exclusiva responsabilidad de sus autores. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas no se hace responsable, en ningún caso, de la credibilidad y autenticidad de los trabajos. Los originales de la revista Revista de Literatura, publicados en papel y en versión electrónica son propiedad del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, siendo necesario citar la procedencia en cualquier reproducción parcial o total. ISSN: 0034-849X eISSN: 1988-4192 NIPO (en papel): 472-11-066-X NIPO (en línea): 472-11-065-4 Depósito legal: M. 549-1958 Impreso en España. Printed in Spain Imprime: Imprenta Taravilla, S.L. Mesón de Paños, 6. 28013 Madrid e-mail: [email protected] The opinions and facts stated in each article are the exclusive responsibility of the authors. The Consejo Superior de Investigaciones Científicas is not responsible in any case for the credibility and authenticity of the studies. Original texts published in both the printed and online versions of the journal Revista de Literatura are the property of the Consejo Superior de Investigaciones Científicas, and this source must be cited for any partial or full reproduction. Volumen LXXIII N.o 145 enero-junio 2011 Madrid (España) ISSN: 0034-849X SUMARIO Págs. PRESENTACIÓN Teoría e historia en los relatos de viaje, por L UIS A L BURQUERQUE-GARCÍA 9-12 ESTUDIOS LUIS ALBURQUERQUE-GARCÍA El ‘relato de viajes’: hitos y formas en la evolución del género. ‘Travel Narrative’: Landmarks and Forms in the Evolution of the Genre JOSÉ-LUIS GARCÍA BARRIENTOS ¿Teatro de viajes? Paradojas modales de un género literario. Travel theater? Modal paradoxes of a literary genre. 15-34 35-64 MARÍA RUBIO MARTÍN En los límites del libro de viajes: seducción, canonicidad y transgresión de un género. Bordering on the travel book: seduction, canon and genre transgression. SOFÍA M. CARRIZO RUEDA Los viajes de los niños. Peligros, mitos y espectáculo. Children’s travel. Dangers, myths and spectacle. FEDERICO GUZMÁN RUBIO Tipología del relato de viajes en la literatura hispanoamericana: definiciones y desarrollo. Latin american travel accounts typology: definitions and development. 65-90 91-110 111-130 6 SUMARIO Págs. MIGUEL ÁNGEL PÉREZ PRIEGO Encuentro del viajero Pero Tafur con el humanismo florentino del primer cuatrocientos. Encounter between Pero Tafur traveler and the florentine humanism of XVth century. 131-142 MARÍA MERCEDES RODRÍGUEZ TEMPERLEY Imprenta y crítica textual: la iconografía del Libro de las maravillas del mundo de Juan de Mandevilla. Printing and textual criticism: the iconography in John Mandaville’s Libro de las maravillas del mundo. 143-164 IGNACIO ARELLANO El motivo del viaje en los autos sacramentales de Calderón, I: los viajes mitológicos. The travel motif in the sacramental plays of Calderón, I: the mythological travels. ABRAHAM MADROÑAL A propósito de La doncella Teodor, una comedia de viaje de Lope de Vega. About La doncella Teodor, a travel comedy by Lope de Vega. 165-182 183-198 JUDITH FARRÉ VIDAL Fiesta y poder en el Viaje del virrey marqués de Villena (México, 1640). Celebration and power in The journey of the Viceroy marquis of Villena (México, 1640). 199-218 FRANCISCO UZCANGA MEINECKE El relato de viaje en la prensa de la Ilustración: entre el prodesse et delectare y la instrumentalización satírica. The travelogue on the press of the enlightenment: between prodesse et delectare and satiric instrumental use. LEONARDO ROMERO TOBAR Imágenes poéticas en textos de viajes románticos al Sur de España. Poetic images in writings of romantic travels to Southern Spain. 219-232 233-244 JULIO PEÑATE RIVERO Viajeros españoles por Europa en los años cuarenta del siglo XIX: tres formas de entender el relato de viaje. Spanish travelers round Europe in the 1840’s: three ways of understanding the travel literature. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 5-7, ISSN: 0034-849X 245-268 7 SUMARIO Págs. JORGE CARRIÓN El viajero franquista. The pro-Franco traveler. PATRICIA ALMARCEGUI El otro y su desplazamiento en la última literatura de viaje. The other and its displacement in the latest travel literature. GENEVIÈVE CHAMPEAU Texto e imagen en España de sol a sol de Alfonso Armada. Text and image in España de sol a sol by Alfonso Armada. 269-282 283-290 291-312 BIBLIOGRAFÍA MARÍA DEL CARMEN SIMÓN PALMER Apuntes para una bibliografía del viaje literario (19902010). Notes for a bibliography of the literary journey (1990-2010). 315-362 Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 5-7, ISSN: 0034-849X Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, págs. 9-12, ISSN: 0034-849X TEORÍA E HISTORIA EN LOS RELATOS DE VIAJE LUIS ALBURQUERQUE-GARCÍA Revista de Literatura ofrece un nuevo número monográfico, dedicado en esta ocasión a la literatura de viajes, con el título Relatos y literatura de viajes en el ámbito hispánico: poética e historia. Son cada vez más numerosas las publicaciones dedicadas a la materia viajera, y no solo en el entorno hispánico. Por poner un ejemplo significativo, han pasado ya veinte años desde la aparición de Los libros de viajes en el mundo románico en los Anejos de la Revista de Filología Románica, colección de artículos coordinada por Eugenia Popeanga. Desde entonces, no han dejado de aparecer publicaciones, también algunas monografías, en torno a la literatura viática. Este hecho nos obliga a una breve explicación que justifique el sentido y alcance de este volumen. El título quiere hacer explícito su contenido y el tenor de sus colaboraciones. El hecho de que lleve incorporado el sintagma ‘relatos de viajes’ supone una toma de postura del editor, al considerar bajo ese epígrafe una serie de textos adscritos a un género cuya delimitación es el objetivo del primer artículo que abre el volumen. Compartida o no por los colaboradores del monográfico, es claro que todos, en mayor o menor medida, han tratado de encuadrar sus consideraciones dentro de un marco teórico. Historia y teoría literaria se anudan, pues, de manera explícita, y no solo por el horizonte teórico aludido presente en todo el volumen, sino porque las primeras colaboraciones —solo en cuanto al orden— se dedican específicamente a ello. Los artículos se agrupan en torno a un esquema claro. Primero, como decía, los estrictamente teóricos, luego, los que ilustran al hilo de unos textos o autores concretos, aspectos que atañen a relatos de viajes de una época determinada de nuestra historia literaria. Así, se suceden en orden cronológico según los períodos convencionales: Edad Media, Siglo de Oro, Ilustración, Siglo XIX y siglo XX. Se podría pensar que hay alguna descompensación. El Siglo de Oro tiene mayor presencia, por ejemplo, que el resto de períodos. No es necesario ponderar su importancia con respecto a la literatura de viajes. Lo cierto es que hemos procurado no dejar nin- 10 LUIS ALBURQUERQUE-GARCÍA gún siglo desatendido. Como de hecho así ha sido. Cualquier etapa de la historia literaria española es interesante para el estudio de los relatos de viajes. Yo diría que en todas ellas se descubren hitos o formas (moldes) en que se metamorfosea el género y que las hacen dignas de ser tenidas en cuenta. Además, España ha sido siempre un país de viajeros —en todas las etapas de su historia, no es cierto que permaneciera al margen del Grand Tour europeo, sobre todo durante el siglo XVIII— a la vez que uno de sus lugares de destino preferidos. No quiero dejar de repasar brevísimamente el listado de los autores y el título de sus trabajos siguiendo el orden de aparición para mostrar la coherencia que se ha procurado otorgar al trabajo en su conjunto. La parte teórica, como decía, se abre con el artículo «El relato de viajes: hitos y formas en la evolución del género», en el que trato de perfilar una definición de los relatos de viajes teniendo en cuenta las dificultades que entraña un género fronterizo y de naturaleza tan proteica. Se rastrean algunos de los textos que han conformado su evolución a lo largo de la historia. José-Luis García Barrientos en su artículo «¿Teatro de viajes? Paradojas modales de un género literario», se basa en la teoría previa existente sobre el género para proponer una definición de «teatro de viajes» como correlato del correspondiente género narrativo «relato de viajes». Dos de los trabajos dedicados al Siglo de Oro se centran, precisamente, como inmediatamente veremos, en obras de teatro (un auto de Calderón y una comedia de Lope) lo que otorga a esta reflexión teórica un interés añadido y al volumen una mayor trabazón. María Rubio Martín analiza en su artículo «En los límites del libro de viajes: seducción, canonicidad y transgresión de un género» los mecanismos del relato de viajes contemporáneo en relación con el paradigma de los nuevos valores culturales que subvierte el modo tradicional de entender el viaje y su escritura. Sofía Carrizo Rueda en «Los viajes de los niños. Peligros, mitos y espectáculo» aborda los modelos narrativos y sus transformaciones desde un punto de vista histórico, siguiendo un perfil del género no tenido suficientemente en cuenta hasta ahora, como son los relatos de viajes donde los protagonistas son niños. En el artículo titulado «Tipología del relato de viajes en la literatura hispanoamericana: definiciones y desarrollo» Federico Guzmán clasifica y hace una valoración de los distintos moldes en que se «esconden» los relatos de viajes ejemplificando con obras de autores hispanoamericanos. Su carácter inequívocamente teórico le abre las puertas de Revista de Literatura que, como sabemos, se circunscribe solo al ámbito literario español (ojalá que no por mucho más tiempo). Miguel Ángel Pérez Priego contextualiza en su artículo «Encuentro de Pero Tafur con el humanismo florentino del primer cuatrocientos» las relaciones y contactos con humanistas del siglo XV de uno de los autores de relatos de viajes más importantes de la Edad Media como fue Pero Tafur, Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 9-12, ISSN: 0034-849X TEORÍA E HISTORIA EN LOS RELATOS DE VIAJE 11 autor del famoso Andanças e viajes por diversas partes del mundo avidos. Mercedes Rodríguez Temperley, por su parte, enfatiza en su artículo «Imprenta y crítica textual: la iconografía del Libro de las maravillas del mundo de Juan de Mandeville» la importancia del lenguaje iconográfico, imprescindible en el proceso de edición crítica del texto, teniendo en cuenta los impresos castellanos del siglo XVI de la obra de referencia. Ignacio Arellano destaca en su artículo «El motivo del viaje en los autos sacramentales de Calderón, I: los viajes mitológicos», los rasgos propios del viaje que componen estos autos calderonianos como útiles instrumentos de análisis, aun teniendo en cuenta que los autos estudiados no son relatos de viajes estrictamente hablando. Abraham Madroñal en «A propósito de La Doncella Teodor, una comedia de viajes de Lope de Vega» explora también las posibilidades del viaje ficticio a lugares exóticos como Orán, Persia y Constantinopla, en este caso en una comedia perteneciente al ciclo toledano de Lope. Judith Farré estudia en su artículo «Fiesta y poder en el Viaje del virrey marqués de Villena (México, 1640)» el diario de viaje que Gutiérrez de Medina elaboró durante la travesía que hizo con el marqués de Villena cuando iba a tomar posesión del cargo de virrey de Nueva España. Señala cómo se entretejen las funciones representativa y poética en el relato del citado diario de viaje. Francisco Uzcanga Meinecke repasa en su artículo «El relato de viaje en la prensa de la ilustración: entre el prodesse et delectare y la instrumentalización satírica» la importancia de los relatos de viaje incorporados en la prensa durante el siglo XVIII, cuya finalidad de enseñar deleitando contrastaba con los relatos de viaje ficticios (también cobijados en la prensa) cuyo marchamo satírico era su seña de identidad. Leonardo Romero Tobar enumera en su artículo «Imágenes poéticas en textos de viajes románticos al sur de España» una serie de imágenes empleadas por los viajeros al sur de Andalucía durante el siglo XIX. Subraya la importancia que para la condición de género literario tienen tales imágenes poéticas asociadas a los lugares visitados. Julio Peñate Rivero se centra en su artículo «Viajeros españoles por Europa en los años cuarenta del siglo XIX: tres formas de entender el relato de viaje» en una tríada de modalidades del género entendido como descubrimiento, como verificación y, finalmente, como manual de viaje, en relación con tres autores notorios de mediados del siglo XIX: Modesto Lafuente, Mesoneros Romanos y Ángel Fernández de los Ríos. Jorge Carrión discrimina en su artículo «El viajero franquista» las características que para él distinguen a este viajero del republicano, como una manera de estar y situarse a favor o en contra de un espacio determinado. Patricia Almarcegui en su artículo «El otro y su desplazamiento en la última literatura de viaje» analiza, teniendo como telón de fondo la antropología, las diversas formas de representación del otro a lo largo de Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 9-12, ISSN: 0034-849X 12 LUIS ALBURQUERQUE-GARCÍA la historia hasta recalar en la literatura de viaje más reciente. Geneviéve Champeau en «Texto e imagen en España de Sol a Sol de Alfonso Armada» examina la condición de hibridez semiótica que caracteriza a los relatos de viaje como el evocado en el título, que absorbe las nuevas formas de imagen (fotografías) como su correlato pragmático. Finalmente, se cierra el volumen con el artículo «Apuntes para una bibliografia del viaje literario (1990-2010)» de María del Carmen Simón Palmer, que supone una recopilación de lo que se ha escrito sobre literatura de viajes en el ámbito hispánico en los últimos veinte años. Volvemos a la reflexión inicial. Una abundancia tal de crítica sobre libros de viaje hace necesaria y convierte en instrumento de enorme utilidad esta bibliografía, que a buen seguro ayudará tanto a los ya iniciados en la materia apodémica como a los que dan sus primeros pasos en ella. Una última palabra acerca de los colaboradores. Es imposible acoger a todos los especialistas en materia tan extensa y con una producción tan colosal, como se puede comprobar en la ya ponderada bibliografía que cierra el volumen. Si bien podemos decir que no están todos los que son, sí podemos afirmar rotundamente que son todos los que están, lo que llena de orgullo y de profundo agradecimiento al editor de este monográfico por sentirse tan bien acompañado por los mejores. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 9-12, ISSN: 0034-849X E S T U D I O S Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, págs. 15-34, ISSN: 0034-849X EL ‘RELATO DE VIAJES’: HITOS Y FORMAS EN LA EVOLUCIÓN DEL GÉNERO LUIS ALBURQUERQUE-GARCÍA CCHS-CSIC RESUMEN El ‘relato de viajes’ se perfila como un marbete caracterizador de un género con unos rasgos comunes a lo largo de la historia, a pesar de los diferentes moldes que asume según los períodos y las corrientes en que se inserta. Se trata de mostrar cuáles han sido las obras que han actuado como hitos en la evolución del género. A su vez, se apunta la relación dialéctica entre el género y algunos paradigmas culturales, cuyas huellas se pueden rastrear en aquel. Las crónicas de indias, por ejemplo, llevan el marchamo renacentista. Por su parte, el giro ilustrado y el sesgo romántico graban su impronta en el género con un afianzamiento del docere y una ampliación de los moldes genéricos en el primero (memorias, epistolarios, crónicas) y una conversión de la voz del autor en instancia decisiva, en el segundo. En suma, el ‘relato de viajes’ ha pervivido a través del tiempo amoldándose a los numerosos avatares históricos culturales. Quizá por eso se le ha calificado como híbrido, interdisciplinar y con una notable capacidad para metamorfosearse. Palabras clave: literatura de viajes, relatos de viajes, género. ‘TRAVEL NARRATIVE’: LANDMARKS AND FORMS IN THE EVOLUTION OF THE GENRE ABSTRACT ‘Travel narrative’ has become the characterizing label of a genre that has maintained certain common features throughout history, despite the different molds it has had to adapt to depending on the periods and movements it finds itself in. The idea is to show what works have served as landmarks in its evolution, as well as to highlight the dialectic relationship between the genre and several cultural paradigms whose tracks can be traced within it. The chronicles of the Indies, for example, bear a Renaissance stamp. Additionally, the Enlightened twist and Romantic turn leave their mark on the genre in the establishment of the docere and an expansion of the genre molds in the case of the former (memoirs, collected letters, chronicles) and a conversion of the author’s voice as a decisive moment in the latter. All in all, ‘travel narrative’ has survived over time by adapting to different historical and cultural changes. Perhaps that is why it has been deemed a hybrid, interdisciplinary and with a notable ability to metamorphosize. Key words: travel literature, travel narrative, genre. 16 LUIS ALBURQUERQUE-GARCÍA Hace ya unos años publiqué el artículo «Los libros de viajes como género literario» en el que reflexionaba sobre algunos aspectos teóricos en relación con la literatura de viajes. Quisiera ahora hacer, teniendo en cuenta lo escrito desde entonces sobre la materia apodémica, una segunda aproximación al género tratando de ilustrar los aspectos teóricos en su evolución a lo largo de la historia. Se trata, por una parte, de repensar y sistematizar lo ya dicho y, por otra, al contrastarlo con ejemplos procedentes de nuestra tradición literaria en diferentes períodos, de presentar una más aquilitada teoría del género. De ahí que aluda o vuelva en ocasiones a ideas o temas de trabajos previos pues, al tratarse de una visión de conjunto, es casi imposible no aprovecharlos integrándolos dentro de la exposición. TEORÍA DEL GÉNERO No es una novedad afirmar que el viaje ha presidido los grandes relatos de la humanidad. Partes importantes de la Biblia o La Odisea, sin ir más lejos, se vertebran en torno a un viaje. Pero aún más. El viaje y su relato no han dejado de tener una presencia constante a lo largo de la historia. Como ya he dicho en alguna otra ocasión, viaje y vida son, en cierto sentido, sinónimos, ya que su fuente y raíz se encuentra en el desplazamiento mismo. Teniendo en cuenta estas dos premisas (su amplitud y su secular pervivencia) se podría empezar sugiriendo que la literatura de viajes recorre toda la historia (o gran parte de la historia) y que el viaje forma parte de la condición humana, pero no sólo como producto de la curiosidad, sino como verdadera necesidad vital. Según esto, sus límites como género serían tan abarcadores que casi se solaparían con la literatura misma. No soy el primero en sostener, por tanto, que la mayoría de las grandes obras de la literatura universal son libros de viaje. La Eneida, la Divina Comedia, el Quijote... Se hace necesario discernir el género ‘relato de viajes’, sintagma acuñado con un sentido muy preciso por Carrizo Rueda (1997), de la literatura de viajes en general. Los ‘relatos de viajes’ responden a mi entender a tres rasgos fundamentales que se complementan con algunos más que luego veremos: (1) son relatos factuales, en los que (2) la modalidad descriptiva se impone a la narrativa y (3) en cuyo balance entre lo objetivo y lo subjetivo tienden a decantarse del lado del primero, más en consonancia, en principio, con su carácter testimonial. (1) Recordemos que la distinción de Genette (1993: 53-76) entre relatos factuales y ficcionales facilitaba la consideración de literarios a ciertos textos hasta entonces exiliados de aquel ámbito. Relatos historiográficos, biografías, diarios, memorias y, por supuesto, relatos de viaje (aunque no fueran expresamente citados en aquella relación), entre otros, componen un friso de textos cuyo denominador común es su factualidad. Se asientan en los hechos, en Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 15-34, ISSN: 0034-849X EL ‘RELATO DE VIAJES’: HITOS Y FORMAS EN LA EVOLUCIÓN DEL GÉNERO 17 la realidad, en los testimonios, en lo verificable. Lo ficcional no adquiere forma sustantiva en estos textos, sino más bien adjetiva. No es lo mismo, pues, un relato anclado en un hecho real (en un viaje concreto, sin ir más lejos), aunque sometido a un cierto grado de ficcionalización, que un texto ficticio que arranca de un hecho real o se nutre de experiencias personales. El relato factual nace, se desarrolla y termina siguiendo el hilo de unos hechos realmente acaecidos que forman su columna vertebral. El relato de ficción, por su parte, se toma siempre como una invención del que lo cuenta o de algún otro de quien la hereda. Lo que no obsta para que —como apunta Genette— «un historiador invente un detalle u ordene una intriga o que un novelista se inspire en un suceso; lo que cuenta en este caso es el estatuto oficial del texto y su horizonte de lectura» (1993: 55). La factualidad de estos relatos, cuyo componente cronológico y topográfico remite a un tiempo y un espacio vividos por el viajero, no excluye su condición de literarios. (Como vemos, el concepto de ‘literariedad’, a saber, qué hace que un texto sea o no literario, nos sale al paso de una manera u otra en cualquier reflexión teórica). (2) El predominio en estos relatos de la descripción sobre la narración supone que aquélla actúa como configuradora de un discurso que no aboca hacia el desenlace propio de las narraciones. El discurso se represa en la travesía, en los lugares, y en todo lo circundante (personas, situaciones, costumbres, leyendas, mitos, etc.), que se convierten en el nervio mismo del relato. Añadiremos, parafraseando a Raúl Dorra (1983), que el factor «riesgo» que caracteriza lo específicamente narrativo y que mira siempre hacia el desenlace, aparece en estos ‘relatos de viajes’ engullido por el propio recorrido y el mundo que le sirve de escenario. En definitiva, las representaciones de objetos y personajes, que constituyen el núcleo de la descripción, asumen el protagonismo del relato, desplazando por consiguiente a la narración de su secular lugar de privilegio1. Todo el cortejo de figuras retóricas que determinan el género se articulan en torno a la descripción o écfrasis, entendida como mecanismo que busca «poner ante los ojos» la realidad representada. Aludiremos solo de pasada a figuras como la prosografía (descripción del físico de las personas), la etopeya (descripción de las personas por su carácter y costumbres), la cronografía (descripción de tiempos), la topografía (descripción de lugares), la pragmatografía (descripción de objetos, sucesos o acciones), la hipotiposis (descripción de cosas abstractas mediante lo concreto y perceptible), etc. Es claro que se podrían seleccionar también figuras importantes como, por ejemplo, los tropos (metáforas, metonimias, sinécdoques, etc.) pero hemos referido solo aquéllas que se decantan hacia lo descriptivo como eje vertebrador del relato2. Véanse al respecto las reflexiones de Carrizo Rueda (1997: 13-34). Una de las más completas clasificaciones de figuras retóricas puede verse en García Barrientos (1998). 1 2 Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 15-34, ISSN: 0034-849X 18 LUIS ALBURQUERQUE-GARCÍA (3) El carácter testimonial, por último, interviene como otro rasgo fundamental del género ‘relato de viajes’. Por un lado, dice de la objetividad de lo que se ha vivido (y recorrido), por otro, dice de la cercanía y del compromiso con lo que se narra lo cual, inevitablemente, nos acerca al carácter parcial de lo relatado, pese a la ecuanimidad de que se procura revestir. El testimonio que, sin duda, apunta hacia la objetividad, en ocasiones se inclinará hacia lo subjetivo, como veremos en los ‘relatos de viajes’ del siglo XIX, que supusieron un giro radical en la concepción del género como consecuencia del cambio de paradigma cultural: la lámpara, metáfora del romanticismo, sustituye al espejo (neoclasicismo), según la famosa acuñación de Abrams en su libro sobre teoría del romanticismo. Recapitulando, el campo del ‘relato de viajes’ restringe necesariamente sus límites abrazando los relatos estrictamente factuales. Cabe decir que, si bien todo libro de viajes se enmarca dentro del ámbito de la literatura de viajes, no toda literatura de viajes queda incluida dentro de los ‘relatos de viajes’. A la literatura de viajes se adscribirían obras en las que el viaje forma parte del tema o en las que actúa como motivo literario. Como ya he advertido en otras ocasiones, una epopeya, una comedia, una novela o un relato breve, por ejemplo, en cuyo esquema narrativo intervenga un viaje (en forma de peregrinación, de expedición, de travesía, etc.), tiende a clasificarse en la categoría general de libro o literatura de viajes. Pero, insisto, corremos el peligro de confundir el contenido de un marbete tan amplio con el de la literatura misma. ¿Acaso el famoso Viaje alrededor de mi habitación que escribió Xavier de Maistre a finales del XVIII, no podría considerarse un libro de viajes con todo rigor? De estos tres aspectos configuradores del ‘relato de viajes’ se derivan otros que apuntalan, me parece a mí, la índole del género. Me refiero a la paratextualidad y a la intertextualidad. La primera actúa como ingrediente natural de estos relatos y no como mera excrecencia derivada de su condición factual. Los propios títulos de los libros, los encabezamientos e íncipit de los capítulos, los prólogos, o las mismas ilustraciones componen el mosaico de las manifestaciones más conocidas del procedimiento que, como marcas paratextuales, propician la asunción, por parte del lector, de estar ante un viaje realmente realizado que se presenta en forma de relato. En suma, estas marcas actúan en cierta manera como el correlato de la factualidad del texto, de las que se sirven los autores para hacer explícita la autenticidad de su contenido. La intertextualidad, por su parte, nos alerta sobre las diferentes y variadas familias de relatos que dialogan entre sí, cuyas resonancias nos hablan de tradición e influencias culturales. En muchos casos —yo diría que en todas las épocas— los ‘relatos de viajes’ establecen un diálogo con obras previas que les sirven de guía o de referente literario. Romero Tobar (2005: 132) lo expresa con acierto: Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 15-34, ISSN: 0034-849X EL ‘RELATO DE VIAJES’: HITOS Y FORMAS EN LA EVOLUCIÓN DEL GÉNERO 19 [...] los relatos de viaje se nutren tanto de la experiencia real del viajero como de la escritura de relatos anteriores. El relato personal de un viaje entreverá un «yo he visto» con un «yo he leído» de una forma inextricable que, en muchas ocasiones, hace muy difícil al lector el poder separar lo que ha sido experiencia directa del escritor y ecos de las lecturas de otros relatos de viajes anteriores, bien porque éstos han sido tomados como «guía» práctica para el nuevo viajero bien porque la memoria de éste no puede borrar las huellas que le han dejado los textos leídos antes de la redacción del suyo propio. El libro de viaje ofrece fuentes latentes y fuentes patentes o, dicho de otras manera, secuencias de imitación directa y secuencias de imitiación compuesta. Dejemos apuntado que el solo hecho de dialogar con obras anteriores del mismo tenor —pertenecientes o no al mismo paradigma— supone ya una cierta conciencia de género. Subrayamos, finalmente, el carácter fronterizo de estos relatos, como otra de las características que saltan a la vista según las consideraciones previas3. Habremos de tener en cuenta, no obstante, que las consideraciones en relación con un género tan elusivo y fronterizo no son nítidas y, por tanto, los deslizamientos hacia un terreno u otro se miden (valga el sentido figurado) en términos de grado o de intensidad, o sea, de predominio o, si se quiere, de imposición: desde el punto de vista pragmático, lo factual predomina sobre lo ficcional; desde un punto de vista formal, lo descriptivo se impone a lo narrativo y desde un punto de vista testimonial, lo objetivo prevalece sobre lo subjetivo, pero dependerá de las épocas y los paradigmas en que se inserten los relatos. En cualquier caso, el ‘relato de viajes’ es siempre «testimonial» lo que implica que el narrador está comprometido con el autor, pues su identidad es plena. Como vemos, las fronteras son lábiles y movedizas. Además, los relatos de viaje también, según los períodos históricos, han compartido fronteras con otras series literarias4. Quiero decir que estas características de los ‘relatos de viajes’ que los acompañan en su larga trayectoria histórica —con todos sus avatares— hasta el momento actual aluden a una cierta vocación de perdurabilidad que le es intrínseca al género, según trataremos de ver. Como tal, el ‘relato de viajes’ atraviesa los siglos y sus diferentes períodos engullendo variadas formas literarias y metamorfoseando su condición en moldes cambiantes. Una aproximación a su poética requiere un rastreo de sus huellas en diferentes períodos de la historia si queremos delimitar, aunque sea a grandes rasgos, sus contornos que, en último término, es el objeto que perseguimos. Para ello, trataremos de ahora en adelante fijar la atención en algunos momentos decisivos (hitos) de la evolución del género que nos pueden iluminar sobre su trayectoria. Sobre el relato de viaje como género fronterizo, véase Champeau (2004). Para una delimitación del género relato de viajes de otros géneros en el Siglo de Oro, puede verse Alburquerque (2005). 3 4 Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 15-34, ISSN: 0034-849X 20 LUIS ALBURQUERQUE-GARCÍA Suelen citarse al hablar de la literatura viajera obras como la Odisea de Homero, la Argonáutica de Apolonio de Rodas, la Vida y hazañas de Alejandro de Macedonia o la misma Eneida, todas ellas emparentadas con la literatura de ficción. Y también aquellos textos viajeros más próximos a lo que hoy denominamos ciencia ficción, tales como Las maravillas de Tule de Antonio Diógenes (a través de los resúmenes de Diodoro y Focio), los Relatos verídicos o la Verdadera historia de Luciano (siglo II), divulgados en época romana por Apuleyo. Ahora bien, en el caso de los ‘relatos de viajes’ la fuente más directa hay que buscarla en la Historia (siglo V a.C.) de Heródoto y en la Anábasis (siglo IV a.C.) de Jenofonte, en las que pesa el carácter histórico-documental más que cualquier otro. Heródoto y Jenofonte pertenecen a la estirpe de los viajeros reales, que nos hablan de los hechos memorables vistos y oídos en sus viajes y relatados con espíritu de historiador y de reportero avant la lettre, respectivamente. En el caso de Heródoto los viajes discurren por la geografía de los pueblos bárbaros cuya etnografía e historia se nos transmiten con minuciosidad. No es ciertamente protagonista de los acontecimientos narrados —aunque es muy preciso al señalar las fuentes en que se basa— como sí lo fue Jenofonte al transmitirnos su experiencia como soldado mercenario griego reclutado por Ciro. De las tres fuentes referidas (la literatura viajera de ficción, la literatura de viaje de cienciaficción y la literatura de viaje de base historiográfica) los ‘relatos de viaje’ encuentran su raíz de este lado de la historiografía. Entroncan con un linaje de textos cuyo marchamo literario es indudable. Hérodoto, de hecho, fue siempre conocido en la antigüedad con el epíteto de «gran imitador de Homero» a quien Aristófanes parodió ya en una de sus comedias tempranas, los Acarnienses. Una primera taxonomía se decanta ya en estas primeras manifestaciones del género. Por un lado, una literatura de viajes ficcional, por otro, una literatura de viajes arraigada en hechos cuyo testimonio nos es transmitido por el autor: son los ‘relatos de viajes’ cuyo fundamento corresponde al viaje efectivamente llevado a cabo. Estamos fuera de los límites de la ficción. Según esto, los ‘relatos de viajes’ no son ficción pero sí están dentro de lo literario, del lado de la literatura, aunque en los márgenes de la ficción. Quizá se puede extraer como corolario que la literatura no siempre es ficción, o no solo. Se podría apelar a la autoridad de la Poética de Aristóteles en contra de esta postura, pero bastaría recordar que el Estagirita también argumenta a favor de las obras (léanse tragedias) que recurren a nombres que han existido, ya que —aduce— «Lo sucedido, está claro que es posible, pues no habría sucedido si fuera imposible»5. Y también: «Y si en algún caso trata cosas sucedidas, no es menos poeta»6. Y más 5 6 Aristóteles, Poética, 1451b. 1451b. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 15-34, ISSN: 0034-849X EL ‘RELATO DE VIAJES’: HITOS Y FORMAS EN LA EVOLUCIÓN DEL GÉNERO 21 avanzada la Poética podemos leer: «Puesto que el poeta es imitador, lo mismo que un pintor o cualquier otro imaginero, necesariamente imitará siempre de una de las tres manetas posibles; pues o bien representará las cosas como eran o son, o bien como se dice o se cree que son, o bien como deben ser7». Los ‘relatos de viajes’ se mueven en los límites entre lo literario y lo documental o historiográfico, de ahí que algunos críticos se refieran a su carácter bifronte8. La distinción pertinente, creo yo, no debiera ser la que discrimina entre viajes de ficción y viajes no ficcionales; sino más bien la que diferencia entre ‘relato de viajes’ (de modalidad factual) y novelas de viaje (de modalidad ficcional) en las que tendrían cabida novelas de aventuras, de ciencia ficción, utopías, etc. Ni mucho menos pertinente aún nos parece aquella distinción que, al diferenciar los viajes no ficcionales (a saber, los viajes científicos o naturalistas) de los ficcionales, divide estos últimos en «viajes imaginarios» —ligados a una estructura ficticia— y «viajes realistas». Según esta clasificación, los ‘relatos de viajes’ son considerados como «libros de viajes de ficción realista» lo cual supone, desde nuestro punto de vista, un enfoque poco clarificador que tiende, en último término, a considerar el hecho literario exclusivamente del lado de la ficción. El esquema que presentamos más abajo ilustra la posición del ‘relato de viajes’ (factual/no ficcional/literario, que linda con la historia) en relación con las novelas de viajes (ficcionales/literarias) y sus correspondientes fronteras (todo lo frágiles que se quiera) entre, por un lado, la historia/lo documental y los ‘relatos de viaje’ y, entre estos últimos y las novelas de viaje, por otro. H I S T O R I A LITERATURA DE VIAJES EDAD MEDIA Y Factual Relatos de viajes Ficcional Novelas de viajes HUMANISMO Algunos estudiosos de la literatura viajera en España recalaron en la Edad Media como período especialmente fecundo en obras de este género. A López Estrada se deben trabajos pioneros que abrieron camino en un 7 8 1460b. Carrizo Rueda (1997). Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 15-34, ISSN: 0034-849X 22 LUIS ALBURQUERQUE-GARCÍA territorio aún por explorar en los años setenta9. El texto de la Embajada a Tamorlán (siglo XV) constituye, en la estela del Libro de las maravillas del mundo de Marco Polo (siglo XIV), el ‘relato de viajes’ por excelencia, que ha recibido solventes estudios y ediciones10. Misiones diplomáticas, de reyes o de pastores de la Iglesia, viajes comerciales, peregrinaciones, son los motivos principales que empujan a los viajeros a sus desplazamientos y posteriores relatos. Estamos todavía ante un género en formación. Por eso encontramos algunas crónicas de la baja Edad Media que contienen in nuce algo así como pequeños ‘relatos de viaje’ que en alguna ocasión he calificado como de microrrelatos, tal es el caso de la Crónica abreviada de España (1482) de Diego de Valera11. Decía allí que estas crónicas medievales del siglo XV, de estirpe historiográfica, sugerían ciertos rasgos de modernidad que cristalizarían más adelante en las crónicas de Indias. En primer lugar, la presencia del yo como nuevo argumento de autoridad que se proyectaba en el uso de la primera persona y, en segundo, una voluntad clara de reflejar la realidad tal cual, actitud nada común en los escritores medievales, para quienes la observación de la realidad se limitaba, por lo general, a un uso literario. Estas particularidades (el relato de un viaje realmente efectuado, su testimonio y la descripción objetiva del mismo) propias de los ‘relatos de viajes’ medievales, tienen mucho que ver con esta tradición de las crónicas de las que vengo hablando. En algunas partes de la Crónica abreviada de España de Diego de Valera se perciben estos rasgos, sobre todo cuando relata sus viajes en misiones diplomáticas en los que se refiere a países y lugares que ha visitado y que conoce de primera mano. Como ocurrirá también más adelante con las crónicas de Indias, el viajero/narrador se servirá de los recursos de la retórica clásica que, al suministrar esquemas y tópicos compositivos, facilitarán la presentación de las novedades recién descubiertas en las travesías. La relación entre ambos géneros, las crónicas y los ‘relatos de viajes’, Véase Alburquerque (2006). Otros muchos libros de viajes de la época se encuadran más propiamente dentro del ámbito de la ficción. Tal es el caso de la Fazienda de Ultramar, de mediados del XII (cuya traducción castellana se sitúa en el primer tercio del XIII), una peculiar guía de peregrinos a Tierra Santa con un sesgo claramente libresco; el Libro del conosçimiento de todos los reinos e tierras e señorios que son por el mundo, escrito hacia 1350 por un franciscano anónimo; el Libro del Infante don Pedro de Portugal, atribuido a Gómez de Santisteban, del que se suele destacar el carácter fabuloso de sus aventuras, de redacción cuatrocentista, cuyas versiones conocidas son del XVI, o las traducciones del Libro de las maravillas de Juan de Mandeville (segunda mitad del XIV). Un caso intermedio lo encontramos en el citado Andanças e viajes por diversas partes del mundo, de Pero Tafur, escrito hacia 1454, caracterizado como relato de aventuras con cierto parentesco con las novelas caballerescas de la época. 11 Alburquerque (2011). 9 10 Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 15-34, ISSN: 0034-849X EL ‘RELATO DE VIAJES’: HITOS Y FORMAS EN LA EVOLUCIÓN DEL GÉNERO 23 se manifestará igualmente en que las técnicas compositivas de aquéllas servirán de inspiración a estos12. Es claro que algunos ‘relatos de viajes’ se apropian de ciertos procedimientos de las crónicas. Aunque en la crónica de Diego de Valera se trata tan solo de un arranque testimonial, supone ya un nuevo modo de autoridad que rivaliza con la de los clásicos. A pesar de que prevalecen el peso de la tradición y las autoridades que legitiman la aparición de lo maravilloso en la crónica, también el «yo», insisto, despunta como autoridad que compite al mismo nivel que la de los clásicos. Esta parte de la crónica de Valera, en que refiere él mismo los lugares que ha conocido, funciona de la misma manera que los ‘relatos de viajes’ de la Edad Media, caracterizados por ir dejando paso a una geografía más ajustada a la realidad. En otras palabras, la geografía erudita, con toda su carga de maravillas y fábulas, se empieza a ver en cierta manera cuestionada por el peso de «realidad» que aportan los ‘relatos de viajes’ y las crónicas, como la de Valera, que la incluyen dentro de sí. Al hacer la descripción geográfica del mundo, por ejemplo, la narración asume a veces la primera persona para hablar de los países y regiones que el autor conoce directamente. A la intención didáctica de esta composición se superpone el afán de protagonismo del autor que proyecta el deseo de ser reconocido por sus hechos, sus hazañas y sus andanzas. Este subrayado testimonial provoca digresiones, desliza el relato hacia lo descriptivo y alienta el uso de figuras retóricas como la evidentia («poner ante los ojos»). Otro ejemplo cronológicamente anterior de crónica peninsular con incrustaciones de ‘relatos de viajes’ lo encontramos en la Crònica de Ramón Muntaner (siglo XIV) en la que las vivencias personales se adueñan de gran parte de sus relatos. Habrá que esperar a López de Ayala o a Diego de Valera para encontrar auténticos relatos en los que el ‘yo’ adquiera un protagonismo tan notable. Gran parte de la crónica se ordena en torno a los viajes que el cronista realizó a lo largo de su ajetreada vida: estancia en París con el séquito de Pedro el Grande, participación activa con las tropas de los almogávares de Roger de Flor por tierras del Levante y, ya al mando de las mismas, recorrido por todo el mediterráneo, permaneciendo siete años en Oriente. En todos sus relatos sobresale la intención de «ver» para «contar». En esas partes que podemos considerar como auténticos ‘relatos de viajes’ solo se cuenta lo que «vio», la «vera veritat»: López Estrada (1984: 134-135) señala la coincidencia, en la manera de ofrecer los itinerarios, entre la Embajada a Tamorlán y la Crónica de Juan II. En concreto, el camino del infante don Fernando desde Córdoba a Antequera de la crónica citada se utiliza como patrón narrativo en el texto de la Embajada. 12 Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 15-34, ISSN: 0034-849X 24 LUIS ALBURQUERQUE-GARCÍA Muntaner intuye la eficacia persuasiva del yo con que avala su narración y una y otra vez la hace servir. Todavía ahora nos impresiona el efectismo del procedimiento, aunque no veamos en él más que un mañoso ardid estilístico. Para el primer público de la Crònica, el recurso hubo de tener una energía de convicción, un alcance incisivo, que ya no sabemos imaginar. De ordinario, la «historia» no llegaba a las gentes por un cauce tan certificado: tan cierto. En la Crònica encontraban la canción más firme que pudieran desear, porque toda ella venía tramada con frases de confidencia (Fuster, 1970: XIV). Curiosamente, la parte de la crónica dedicada al periplo guerrero por Oriente fue publicada de manera exenta por Blasco Ibáñez en la colección «Prometeo» bajo el título Los almogávares en Bizancio y, ya en los años sesenta, en la editorial Feltrinelli se editó como libro de bolsillo con el título La spedizione di catalani in Oriente, lo que acredita la condición de ‘relato de viajes’ de algunos de sus pasajes más memorables. Los dos procedimientos anotados, el subrayado del «yo» como nueva autoridad frente a los clásicos y una voluntad cada vez más acentuada de reflejar la realidad de un modo directo (el autor/narrador es un testigo de excepción), se potenciarán más adelante en algunas de las crónicas de Indias. Quiero fijar mi atención de nuevo13 en algunas en concreto, que responden a unas características coincidentes con las del género en cuestión: El diario de los viajes de Colón, sus Cartas a los Reyes, Las cartas de Relación de Hernán Cortés, los Naufragios de Alvar Núñez Cabeza de Vaca, La historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo o la primera parte de La crónica del Perú de Pedro Cieza de León. Estas crónicas, como recordaba entonces, informan sobre el viaje y transmiten las impresiones recibidas por el descubrimiento del Nuevo Mundo en unos textos de indudable valor literario e incluidos en la mayoría de las historias de la literatura dentro del apartado «Historiadores de Indias». La identidad entre las instancias autor, narrador y personaje surge como uno de los pilares de estos textos. Recordemos cómo Colón en su Diario utiliza reiteradamente la primera persona y se sirve del verbo ‘ver’ para afianzar la autoría de lo relatado. Alvar Núñez, en el proemio a los Naufragios, justifica la narración de los hechos como testimonios también en primera persona y cierra el proemio con una declaración de autenticidad: «Lo qual yo escriuí con tanta certinidad, que aunque en ella se lean algunas cosas muy nueuas, y para algunos muy diffíciles de creer, pueden sin dubda creerlas; y creer por muy cierto, que antes soy en todo más corto que largo, y bastará para esto auerlo offrescido a Vuestra Majestad por tal»14. Anotemos también que la descripción actúa como elemento configurador del discurso, a lo que se une el hecho de que en estas crónicas de Indias lo descubierto responde a una novedad absoluta. Se podría decir que, 13 14 Como ya hice en Alburquerque (2008a). Apud Alburquerque (2008: 14). Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 15-34, ISSN: 0034-849X EL ‘RELATO DE VIAJES’: HITOS Y FORMAS EN LA EVOLUCIÓN DEL GÉNERO 25 a través de un análisis detallado de las descripciones, nos asomamos a una dimensión que sobrepasa lo literario, estrictamente hablando, y de la que se ha de dar cuenta con las herramientas lingüísticas entonces al alcance. Los cronistas se encuentran, como sabemos, con una realidad completamente nueva y con unos recursos lógicamente limitados a su formación cultural e intelectual. Parece evidente que los signos paratextuales, como apuntábamos al comienzo, actúan en estos textos en cierto modo como correlato de su factualidad, hacen explícita la autenticidad de su contenido (así las explicaciones y justificaciones de los prólogos) o se utilizan como marco de los relatos: las cronologías de los diarios de Colón, los epígrafes de los capítulos de los Naufragios, los encabezamientos de las Relaciones de Cortés o, finalmente, las enumeraciones y listas que acompañan a algunas de ellas, como la que se adjunta al final de la primera relación. También la intertextualidad se refleja en estos textos como rasgo propio del género. Así, los relatos bíblicos, los romances y novelas que formaban parte de la cultura tradicional, las novelas de caballerías o algunos textos jurídicos como Las siete partidas son lecturas que están, consciente o inconscientemente, presentes. La intertextualidad atraviesa las crónicas y constituye uno de las particularidades textuales más interesantes: dice de la manera de ver al otro, de la cultura, de la tradición y de la psicología, que actuarán como filtro para el conocimiento de lo ajeno. Una exposición más detenida sobre la relación entre las crónicas de Indias y los ‘relatos de viajes’ nos llevaría a ponderar el alcance formidable de la figura de la descripción15. Aquí tan solo quiero recordar la trascendencia que realmente alcanza esta figura, que va más allá de una mera consideración estilística y sugiere aspectos más profundos. A pesar de la tradición libresca que lastra los relatos de estos descubridores, se puede entrever un paulatino deseo de describir con cierta fidelidad lo observado. Me arriesgaría a afirmar —al hilo de unas reflexiones a otro propósito del gran antropólogo John Howland Rowe (1965)— que, gracias a estos viajeros y exploradores del Nuevo Mundo y a la colaboración de humanistas como Nebrija o Mártir de Anglería, se acelera un cambio de paradigma que sintetizo de la siguiente manera: si la Antigüedad clásica consideraba que para comprendernos mejor era necesario estudiarnos mejor a nosotros mismos, con estos ‘relatos de viajes’ del descubrimiento se inicia la consideración de que para comprendernos mejor a nosotros mismos es necesario estudiar mejor a los otros. Pasamos por alto ahora los nexos de los ‘relatos de viajes’ (género fronterizo) con el resto de géneros límitrofes en la época áurea (novela Ya elaboré un análisis en este sentido en el artículo, aún en prensa, titulado «Crónicas de Indias y relatos de viaje: un mestizaje genérico». 15 Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 15-34, ISSN: 0034-849X 26 LUIS ALBURQUERQUE-GARCÍA sentimental, novela bizantina, novela de caballerías y, sobre todo, novela picaresca), lo que nos llevaría muy lejos y a cuya consideración, como ya dije, dediqué un artículo16. DE LA ILUSTRACIÓN AL SIGLO XX Durante la primera mitad del siglo XVII tienen lugar dos hechos de enorme importancia para la consolidación del género. En primer lugar se fraguan las condiciones necesarias en Inglaterra del fenómeno que conocemos como el Gran Tour, que alentaba los deseos de conomiento a través de los viajes por Europa. En segundo lugar, la publicación en 1625 del ensayo De los viajes, de Francis Bacon, cuyas consideraciones ejercieron clara influencia en la literatura de viajes estimulada por el Grand Tour. Habrá que esperar a la segunda mitad del siglo XVIII para descubrir otra reflexión sobre la literatura de viajes que contribuya nuevamente a la consolidación del género: el Emilio (1760) de Rousseau contenía el ensayo De los viajes, cuya influencia en Europa no fue menor que la de Bacon. Las aportaciones teóricas con respecto a los viajes (a los ‘relatos de viajes’ en el sentido en que aquí lo tomamos) alcanzan su máxima consideración en el artículo Voyage de la Enciclopédie de Diderot y D’Alambert, que afianza el viaje como un hecho fundamental en la instrucción de los jóvenes17. Señala Arbillaga la influencia de estos textos en la gestación del ensayo que Cadalso incluyó dentro de Los eruditos a la violeta, titulado «Instrucciones dadas por un padre anciano a su hijo que va a emprender sus viajes» (1772), en el que el autor aconseja, entre otras cosas, «anotar cada noche lo observado durante el día y, lo más importante, evitar los prejuicios que el joven traiga de su nación», lo que confirma algunas de las premisas del género comentadas hasta el momento. El viaje durante la Ilustración se convierte en elemento nuclear en la formación de los jóvenes. La curiosidad por el conocimiento de los otros que se apuntaba en el Renacimiento se consolida ahora como un hecho asumido con absoluta naturalidad. Los viajes científicos y los viajes de formación se erigen en los cauces fundamentales por los que discurren estos relatos. Los primeros, sirvieron para confeccionar grandes colecciones naturalistas cuyo estudio sigue vigente con una gran cantidad de trabajos. Los segundos, entran de lleno dentro de los ‘relatos de viajes’. Sobresalen en esta época en la práctica del género autores como Antonio Ponz y su Viage de España (172-1774), cuyo marcado desequilibrio hacia de lo descriptivo en relación con lo narrativo lo aproxima en cierto Alburquerque (2005). Vease, para esta cuestión y para todas las relacionadas con el Grand Tour y el ‘Viaje a Italia’ en España, el documentado trabajo de Arbillaga (2005). 16 17 Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 15-34, ISSN: 0034-849X EL ‘RELATO DE VIAJES’: HITOS Y FORMAS EN LA EVOLUCIÓN DEL GÉNERO 27 sentido a las guías de viaje. Del mismo o parecido tenor son el Viaje literario a las iglesias de España, de Jaime Villanueva o el resumen del Viaje de Ponz realizado por Conca. Una vez más salta a la vista el carácter fronterizo de estos relatos. Si el texto como el evocado de Ponz se descompensa hasta casi anular el hilo narrativo mínimamente requerible para alcanzar la condición de relato, se alejará, por exceso de descripción, del género como tal. Habría que estudiar con más detalle en qué punto de la frontera genérica se encuentra. El hilo narrativo no puede nunca desaparecer. En tal caso, nos encontraríamos con los «relatos estampa», a los que aludiremos más adelante, que eliminan cualquier atisbo de narración. Jovellanos o Leandro Fernández de Moratín sobresalen en la práctica del género que, durante el siglo XVIII, alberga las formas de apuntes, diarios, memorias y cartas. Las Cartas de Jovellanos contienen auténticos tesoros en cuanto a los ‘relatos de viajes’. De las diez cartas a Antonio Ponz la primera, en concreto, relata un viaje de Madrid a León; la segunda contiene una descripción del convento de San Marcos; la tercera cuenta un viaje de León a Oviedo; la octava parece un fresco de las costumbres y tradiciones folklóricas del pueblo asturiano. Algunos estudiosos dieciochistas consideran que Las diez cartas a Don Antonio Ponz son de lo más valioso de la obra de Jovellanos. Algo similar ocurre con el Diario, aunque en este caso se puede considerar en conjunto como un auténtico ‘relato de viajes’ que Jovellanos realizó por distintas regiones españolas a modo de Itinerarios en los que anota las incidencias diarias, los lugares visitados y de omni re scibili, según lo aconsejaban las circunstancias. Destaca la minuciosidad de las descripciones, el rigor con que se sitúan los hechos y la sensibilidad con que se dibuja la naturaleza. No en vano se ha destacado su condición de precursor de los ‘relatos de viajes’ del 98 al comparar el detallismo de sus descripciones paisajísticas con las de maestros como Azorín. Y lo mismo cabe decir de los ‘relatos de viajes’ de Leandro Fernández de Moratín, que se cobijan en sus Obras póstumas en forma de apuntes y cartas. Julián Marías (1963: 107) comenta su importancia de manera elocuente: Con él se fue si no me engaño la posibilidad de que la literatura española del siglo XIX hubiese sido plenamente auténtica, no aquejada por una enfermedad oculta que le impidió ser como la francesa o la inglesa, como había sido en el Siglo de Oro, como había de volver a ser desde el 98 [...] el documento —si vale la expresión— que comprueba esto es precisamente la prosa de este Moratín de sus viajes. Ahí vemos lo que la prosa española pudo ser, lo que tenía que haber sido y no fue. Si hubiera pasado por esas formas, se hubiera ahorrado medio siglo de amaneramiento, de dengues, de tópicos, de afectación, de insinceridad, en suma. Los ‘relatos de viajes’ más conocidos y difundidos de la época son las Cartas familiares del padre Andrés. Dirigidas a su hermano Carlos en su Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 15-34, ISSN: 0034-849X 28 LUIS ALBURQUERQUE-GARCÍA camino de regreso de Mantua fueron publicadas en primera instancia sin su permiso, aunque el siguiente volumen ya apareció con su consentimiento. En Alemania se hicieron inmediatamente dos traducciones y otra en Italia, lo que da cuenta de su proyección en la época. Aparte las cartas, diarios, memorias, etc., abundan en el siglo XVIII los viajes a Italia que los intelectuales ilustrados nos han legado en forma de colecciones de ‘relatos de viajes’ y que son dignos de atención. Entre ellos destacan El Viaje a Italia de José Viera y Clavijo, las propias Cartas familiares desde Italia del padre Andrés o El Viage a Italia de Leandro Fernández de Moratín, que encontrarán continuación en la siguiente centuria. En suma, el ‘relato de viajes’ ilustrado se halla inmerso dentro del contexto de formación e instrucción que apunta al docere como su objetivo principal. Se trata de conocer otras culturas, otras gentes, otros pueblos, otras naturalezas —aconsejará Rousseau en el Emilio— El viaje se hace necesario dentro de la cultura ilustrada como medio de educación indispensable y su relato será el precipitado de los conocimientos acumulados a través de la experiencia viajera. Las formas que asume el ‘relato de viajes’ ya no tienen que ver principalmente con las relaciones, crónicas o embajadas de los siglos anteriores, sino con las memorias, los apuntes, las cartas, los diarios, la prensa. El género se metamorfosea en otros moldes distintos de los de la Edad Media y el Renacimiento, manteniendo sus mecanismos básicos: se trata de viajes reales posteriormente narrados con una clara voluntad descriptiva y un arraigado sentido de la testimonialidad como argumento del «yo» que se instaura de modo natural en su maquinaria narrativa. El sesgo romántico dejará su impronta en este género al convertir la voz del autor/narrador en una instancia decisiva. Como ha señalado acertadamente Huenen (2008: 40), durante el siglo XIX la literatura de viajes experimentó importantes cambios de forma y contenido «debido a una inversión en su relación con la literatura a secas: la narrativa pasa de ser una secuela del viaje a convertirse en su justificación». El viaje se instala de pleno derecho dentro de los límites de la literatura y los viajeros se vuelven cada vez más intercambiables con la figura del escritor. Es claro —insistimos— que la literatura de viajes ficcional, tan abundante en el período romántico, no comparte el marco genérico del ‘relato de viajes’ tal cual lo hemos propuesto. Bien es cierto que comparte procedimientos —como no podía ser de otra manera— pero se enmarca del lado de la ficción. No es infrecuente, en sentido contrario, el pseudo-relato de viaje o viaje artístico-literario, modalidad romántica donde la descripción se impone de tal manera al componente narrativo que neutraliza su condición misma de relato. La Historia de los Templos de España (cuyo primer y único tomo es el referido a Toledo) de Bécquer o los escritos que Galdós también dedicó a la ciudad del Tajo, pertenecerían a este tipo Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 15-34, ISSN: 0034-849X EL ‘RELATO DE VIAJES’: HITOS Y FORMAS EN LA EVOLUCIÓN DEL GÉNERO 29 de obras «inmóviles», más próximas a los cuadros de costumbres o «relatos-estampa» que a otra cosa18. El ‘relato de viajes’, recordamos, contiene un sujeto de doble experiencia: el viaje y la escritura. Es un sujeto de doble instancia: sujeto viajero, individual e irreemplazable que, además, escribe esa experiencia. Su estatuto ficcional es ciertamente peculiar. Se trata del hombre de carne y hueso, sin mediación de ningún otro tipo de voz imaginaria. El lector suspende su capacidad de incredulidad y acepta como no ficcional lo que el sujeto relata, aunque a veces recurra a lo ficcional (sin menoscabo de la credibilidad), pero siempre con el fin de garantizar la verosimilitud. La identidad plena narrador/autor se proyecta en el lector en forma de un compromiso similar al que se le exige mediante el «pacto autobiográfico». El caso es que el género goza de una vitalidad extraordinaria durante el siglo XIX y afianza la figura del viajero que se identifica cada vez más con la del escritor. Así como en el siglo anterior el viaje formaba parte de la formación del individuo que se veía en cierto modo apremiado a su realización, ahora el relato mismo se convierte —como recuerda Le Huenen— en condición primera del viaje, en vez de ser el resultado o una de sus posibles consecuencias19. El ‘relato de viajes’ se convierte además, según el mismo autor (2008: 43), en un género al que se consagra una parte de los escritores, al menos en Francia: «La entrada en la literatura del relato de viajes es así la ocasión que tiene la literatura de reivindicar la autonomía de su espacio significante y la de sus prácticas, así como de los dispositivos que le son propios en la producción del sentido». La tipología, como vemos, es variada y los autores y obras tan numerosos en España como en el resto de Europa. El género está plenamente arraigado en el siglo XIX y el interés por este tipo de obras es creciente. La lista es inmensa. Por aludir solo a los más conocidos cito como botón de muestra los siguientes: el duque de Rivas (Viaje al Vesubio o el Viaje a las ruinas de Pesto), Galdós (Viaje a Italia, Recuerdos de Italia, Cuarenta leguas por Cantabria, etc.), Amós de Escalante (Del Ebro al Tiber), Pedro Antonio de Alarcón (De Madrid a Nápoles, La Alpujarra), Mesonero Romanos (Recuerdos de viaje por Fancia y Bélgica), Emilia Pardo Bazán (Por Francia y por Alemania), etc., etc. Vicente Blasco Ibáñez y Valera sobresalen por las crónicas periodísticas de los viajes agavilladas más tarde en forma de relatos. Así ocurre con el primero en París (Impresiones de un emigrado) 1890-1891 y En el país del arte. (Tres meses en Italia), aunque no sea éste el caso de La vuelta al mundo de un novelista, una de las obras mejor valoradas del autor. 18 19 Véase Rubio Jiménez (1992). Le Huenen (2008: 43). Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 15-34, ISSN: 0034-849X 30 LUIS ALBURQUERQUE-GARCÍA Las Cartas de Rusia de Valera, por su parte, son un ejemplo memorable de ‘relato de viajes’ en el que, aparte del molde epistolar en el que destacó su autor con verdadera maestría, se evidencia el proceso de intertextualidad, una de las características citadas al comienzo como propias del género. Para Romero Tobar (2005: 150) las Cartas de Rusia de Valera están en relación con las cartas escritas unos años antes por el marqués de Custine: «Pero el lector de ambos viajes no puede permanecer impasible ante lo que, legítimamente, ha de ser leído como un caso más del funcionamiento de la reescritura en los libros de viaje». Muchos de estos relatos arriba citados abrirán el camino para la literatura viajera del 98, que encontrará en algunos de estos autores —pienso en Alarcón, por ejemplo— un auténtico precursor. Arbillaga (2005: 375) recuerda cómo De Madrid a Nápoles (1861) fue el libro viaje más leído en España en el siglo XIX: «Resulta primordial para este estudio que la obra de viaje más leída en la España del siglo XIX fuera un libro de viajes por Italia, lo que no dejará de sorprender a la poco informada crítica europea que todavía desconoce la aportación española a esta tradición, o que acaso la conoce y la excluye injustificadamente». Los artículos publicados en la prensa periódica y recogidos luego de manera exenta fueron el origen de muchos de los ‘relatos de viajes’ de la época. El periodismo y la literatura tuvieron en el siglo XIX uno de sus puntos de encuentro precisamente en la literatura viática y Alarcón no escapa a este hecho20. No es posible pasar al siglo XX sin reparar en la influencia de los ‘relatos de viajes’ de la generación del 98. Está todavía por hacer, que yo sepa, un estudio de conjunto que analice el desarrollo y la importancia del género en la producción noventayochista y posterior. «Las notas de andar y ver. Viajes, gentes y países» de Ortega y Gasset marcaron la pauta teórica de gran parte de la escritura viajera de la primera mitad del siglo XX español. Para Ortega, la unión de hombre y naturaleza a través del paisaje conforma una manera de ver la realidad en la que ambas instancias (el hombre y el medio) actúan metonímicamente. Los ‘relatos de viajes’ de Unamuno, Baroja o Azorín no se entienden bien sin esta teoría del paisaje apenas esbozada. Hablar del hombre implica referirse necesariamente al medio y viceversa21. El hombre es su paisaje y éste, sin aquel, es materia inerte, deshumanizada. El yo y la circunstancia orteguiana asumen una dimensión de un enorme calado en los ‘relatos de viajes’ del 98 que será singularmente incorporada por la brillante obra viajera de Cela. La figura Un repaso pormenorizado a través de la modalidad del ‘relato de viaje’ a Italia puede consultarse en la obra citada de Arbillaga (2005), lo que da cuenta del vigor que había adquirido el género a lo largo del siglo XIX. 21 El tema es abordado con más detalle por Pozuelo Yvancos (1991: 22). 20 Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 15-34, ISSN: 0034-849X EL ‘RELATO DE VIAJES’: HITOS Y FORMAS EN LA EVOLUCIÓN DEL GÉNERO 31 de Ciro Bayo destaca en este panorama al actuar de gozne, recordemos su Peregrino entretenido (viaje romancesco) publicado en 1910, entre el 98 y la obra recién aludida de Camilo José Cela. La gran contribución de Ciro Bayo al género reside en la incorporación de lo «romancesco» a un relato demasiado ceñido a lo documental. Bayo, sin renunciar a los elementos esenciales del género, lo acerca a las fronteras de lo novelesco al apropiarse de algunos de sus recursos y al haber transformado en ficticios determinados elementos de la narración, sin menoscabo de su modalidad factual. El género ha ensanchado sus límites disponiéndose para una renovación que conocerá su máximo aprovechamiento en la literatura viajera de Cela y en toda la tradición posterior22. De nuevo surge el carácte lábil de estos relatos al poder deslizarse hacia lo ficticio sin perder su condición factual. A nadie le extraña que Bayo o Cela sublimen personajes u objetos o que incluso en ocasiones los inventen. Seguimos en el plano factual (el viaje realmente llevado a cabo) que incorpora lo ficcional como un ingrediente más. No podemos pasar por alto el género de los ‘relatos de viajes’ sociales de la España de postguerra. Juan Goytisolo (Campos de Níjar), Armando López Salinas y Ferres (Caminando por las Urdes), Antonio Ferres (Tierra de Olivos) o Grosso y López Salinas (Por el río abajo), son algunos de los nombres imprescindibles dentro del género, que aportó un significativo número de obras. El listado de autores contemporáneos de ‘relatos de viajes’ es inmenso: Javier Reverte23, Manuel Leguineche, Julio Llamazares, Juan Pedro Aparicio, José María Merino, Manuel de Lope, Luis Mateo Díez, Antonio Muñoz Molina, Lorenzo Silva, Alfonso Armada, Rafael Argullo, Jordi Carrión, suponen tan solo una pequeña parte de viajeros que nos han transmitido sus relatos24. Champeau (2004) ofrece una tipología del género desde principios del siglo XX hasta autores como Luis Mateo Díez o Alfonso Armada basada en la diversidad con respecto al viaje único consagrado por autores como Cela y mantenido a lo largo del siglo pasado. Al hilo de su rastreo aporta unas conclusiones muy acordes con nuestro propósito: «Una mirada panorámica sobre más de un siglo de literatura viajera comprueba una evolución en el sentido de una mayor trabazón de las obras, de una mayor homogeneidad y depuración, de una supeditación de los componentes documentales y ensayísticos a la narración y de la casi desaparición de los rasgos de escritura propios de los discursos del saber». Véase Alburquerque (2008). Hay incluso un volumen editado por Julio Peñate (2005) dedicado a la obra de viajes de este autor. 24 Un interesante seguimiento de autores y relatos de viajes de las últimas décadas del siglo XX puede verse en María Rubio (2004). 22 23 Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 15-34, ISSN: 0034-849X 32 LUIS ALBURQUERQUE-GARCÍA La literatura viajera absorbe también en los últimos años aspectos vinculados con la postmodernidad y el mundo globalizado. En este contexto, abundan los ‘metarrelatos de viajes’. Jordi Carrión (2007: 33) da las claves de los derroteros por los que transita el género ‘relato de viajes’ postmoderno: El metaviajero de nuestra postmodernidad última no va, regresa (así hay que entender los libros del cambio de siglo de W.G. Sebald, Juan Goytisolo o Cees Nooteboom), o cuando va por primera vez, es tal la información previa acumulada, que hay en su experiencia menos conocimiento que reconocimiento (los reportajes de Martín Caparrós o de David Foster Wallace, por ejemplo). El viaje se da en paralelo al de los viajeros precedentes, como ha ocrurrido siempre; pero por vez primera el marco semiótico está sobresaturado de textos y de lenguajes, de modo que la distancia irónica, tanto respecto a los precursores como a la misma posibilidad de entender la realidad que se visita, se convierte en una premisa inevitable de la inteligencia en movimiento. Los filtros se problematizan. Se explicitan el testimonio, la lectura, el intérprete, la lengua franca (el inglés, por lo general) o los factores del contexto. En el fondo, como horizonte de todo el arte de viaje de nuestra época, se muestra de un modo u otro la dificultad añadida por la globalización. CONCLUSIÓN Los tres rasgos nucleares señalados al inicio de la exposición pueden esquematizarse en tres binomios a los que me he referido en trabajos anteriores25: factual/ficcional, descriptivo/narrativo y objetivo/subjetivo. Según lo dicho, y con respecto al primer binomio, si la balanza textual se inclina del lado de lo ficcional (dependiendo del grado en que lo haga), nos alejamos del género propiamente dicho (es el caso de las novelas de viajes en forma de aventuras, de ciencia ficción, utopías, etc.). Si en la pareja descriptivo/narrativo el segundo término del par domina sobre el primero también nos distanciamos de lo descriptivo, uno de los puntales de estos relatos. Por el contrario, si lo descriptivo invade completamente la escena, nos encontramos con los casos ya evocados (Viajes de Ponz en el siglo XVIII, relatos estampa del siglo XIX) en que por exceso de lo descriptivo nos apartamos del esquema genérico (las guías de viaje ejemplificarían este caso extremo). En cuanto al tercer binomio, objetivo/subjetivo (vinculado muchas veces a una determinada carga ideológica), sucede algo parecido: si se potencia lo subjetivo por encima de lo objetivo nos alejamos paulatinamente del modelo. En la medida en que el relato se convierte en pura subjetividad se sale del marco genérico. Otra cosa distinta es que lo subjetivo prevalezca sin merma de los elementos testimoniales (como sucede, por ejemplo, con los relatos de viaje ensayísticos de los escritores del 98). 25 Véase Alburquerque (2009). Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 15-34, ISSN: 0034-849X EL ‘RELATO DE VIAJES’: HITOS Y FORMAS EN LA EVOLUCIÓN DEL GÉNERO 33 Es decir, la hipertrofia de los aspectos ficcionales a expensas de los factuales, de lo subjetivo a expensas de lo objetivo y de lo descriptivo a expensas de lo narrativo, enmarcarían por defecto (de lo factual y de lo objetivo) y por exceso (de lo descriptivo) las fronteras del género. Estos binomios, junto con las precisiones hechas sobre la importancia de los aspectos paratextuales e intertextuales, pueden facilitar la clasificación del variado arco de obras que caben dentro del género ‘relato de viajes’. Concluyo volviendo al principio. Sigo pensando que la definición que expuse en aquel artículo al que aludí al comienzo puede básicamente seguir sirviendo con algunas precisiones que ahora van en cursiva (Alburquerque, 2006: 86): El género [de los relatos de viaje] consiste en un discurso factual que se modula con motivo de un viaje (con sus correspondientes marcas de itinerario, cronología y lugares) y cuya narración queda subordinada a la intención descriptiva, que dota al género de una cierta dosis de realismo. Suele adoptar la primera persona (a veces, la tercera), que nos remite siempre a la figura del autor como testigo de los hechos y aparece acompañada de ciertas figuras literarias que, no siendo exclusivas del género, sí al menos lo determinan. [...] Las marcas de paratextualidad (como correlato de la modalidad factual) y de intertextualidad son propias, aunque lógicamente tampoco exclusivas, de estos ‘relatos de viajes’. Está fuera de todo duda que los límites de este género no cuentan con perfiles nítidos. Hay que señalar, sin embargo que, en sus manifestaciones sucesivas, las fronteras del género adquieren contornos más definidos. O sea, aunque sus orígenes se nos presentan como más evanescentes, se pueden proponer características que lo distinguen de los otros géneros limítrofes y que lo fueron asentando con el paso del tiempo. Por lo demás, es lo habitual. Ningún género empezó su andadura como tal. Solo al cabo del tiempo estamos en condiciones de poder bautizar algo que ya tiene una sólida trayectoria. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ALBURQUERQUE-GARCÍA, Luis (2011). «La Crónica abreviada de España (1482) de Diego de Valera y el desarrollo del género ‘relato de viaje’, Hipania Felix, Ignacio Arellano (ed.), Viajes y viajeros en el Siglo de Oro, II, pp. 25-37. —. (2009). «Algunas notas sobre la consolidación de los relatos de viaje como género literario», en Ignacio Arellano, Víctor García Ruiz y Carmen Saralegui (eds.). Ars bene docendi. Homenaje al profesor Kurt Spang. Pamplona: Eunsa. —. (2008a). «El peregrino entretenido de Ciro Bayo y el relato de viaje a principios del siglo XX», en Julio Peñate Rivero y Francisco Uzcanga Meinecke (eds.). El viaje en la literatura hispánica: De Juan Valera a Sergio Pitol. Madrid: Verbum, pp. 145-160. —. (2008b). «Apuntes sobre crónicas de Indias y relatos de viajes», Letras (Buenos Aires), 57-58, pp. 11-22. —. (2006). «Los libros de viajes como género literario», en Manuel Lucena Giraldo y Juan Pimentel (eds.), Diez estudios sobre literatura de viajes. Madrid: CSIC, pp. 67-87. —. (2005). «Consideraciones acerca del género ‘relato de viajes’ en la literatura del Siglo de Oro», en Carlos Mata y Miguel Zugasti (eds.), Actas del congreso «El Siglo de Oro en el nuevo milenio». Pamplona, Eunsa. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 15-34, ISSN: 0034-849X 34 LUIS ALBURQUERQUE-GARCÍA ARBILLAGA, Idoia (2005). Estética y teoría del libro de viaje. El ‘viaje a Italia’ en España. Málaga: Anejo LV de Analecta Malacitana. ARISTÓTELES. Poética, ed. trilingüe de Valentín García Yebra. Madrid: Gredos, 1974. CARRIÓN, Jordi (2007). «Del viaje: penúltimas tendencias», Quimera, Jordi Carrión (coord.), Metaviajeros, 284/5, pp. 32-35. CARRIZO RUEDA, Sofía (1977). Poética del relato de viajes. Kassel: Reichenberger. CHAMPEAU, Geneviève (2004). «El relato de viaje, un género fronterizo», en Geneviève Champeau (ed.), Relatos de viajes contemporáneos por España y Portugal. Madrid: Verbum, pp. 15-31. DORRA, Raúl (1983). «La actividad descriptiva de la narración», en Miguel Ángel Garrido Gallardo (ed.), Teoría semiótica. Lenguajes y textos hispánicos, vol. 1, pp. 509-516. FUSTER, Joan (1970). «Introducción» en la Crònica de Ramón Muntaner. Madrid: Alianza Editorial. GARCÍA BARRIENTOS, José-Luis (1988). Las figuras retóricas. Madrid: Arco/Libros. LE HUENEN, Roland (2008). «El relato de viajes: La entrada en la literatura», Quimera, Patricia Almarcegui (coord.), Viajeros del siglo XIX. Del libro de viaje a la literatura de viaje, 298, pp. 40-47. MARÍAS, Julián (1963). «España y Europa en Moratín», en Los españoles, Madrid: Revista de Occidente. PEÑATE RIVERO, Julio (ed.) (2005). Leer el viaje. Estudios sobre la obra de Javier Reverte. Madrid: Visor. POZUELO YVANCOS, José María (1991). «Introducción», en Viaje a la Alcarria. Madrid: Espasa Calpe, pp. 9-53. ROMERO TOBAR, Leonardo (2005). «La reescritura en los libros de viaje: las Cartas de Rusia de Juan Valera», en Leonardo Romero Tobar y Patricia Almarcegui Elduayen (coords.). Los libros de viaje: realidad vivida y género literario. Madrid: Akal, pp. 129-150. ROWE, John Holwland (1965). «The Renaissance Foundations of Antropology», American Anthropologist, 67, pp. 1-20 RUBIO JIMÉNEZ, Jesús (1992). «El viaje artístico-literario: una modalidad literaria romántica», Romance Quarterly, 39, pp. 21-31. RUBIO MARTÍN, María (2004). «Los libros de viajes en la España de las Autonomías», Quimera, Geneviève Champeau (coord.), Viajar para contarlo, 246-247, pp. 82-87. Fecha de recepción: 19 de enero de 2010 Fecha de aceptación: 8 de septiembre de 2010 Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 15-34, ISSN: 0034-849X Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, págs. 35-64, ISSN: 0034-849X ¿TEATRO DE VIAJES? PARADOJAS MODALES DE UN GÉNERO LITERARIO JOSÉ-LUIS GARCÍA BARRIENTOS CCHS-CSIC RESUMEN Este artículo examina, desde el punto de vista teórico, la posibilidad (o no) de encontrar un lugar en el campo literario para un hipotético género que denominar «teatro de viajes» y que sería el correlato en el otro modo de imitación del reconocido y pujante «relato de viajes». La extrañeza que provoca la denominación del presunto género es síntoma de las poderosas resistencias modales que tal hipótesis suscita y que presentan un cariz paradójico. Tras sostener la vigencia de la teoría aristotélica de los dos modos de representación, se procede a confrontar cada uno de los rasgos de una definición tentativa del «relato de viajes» con su posible correlato teatral. En la parte empírica se pasa revista a una serie de obras que se han propuesto o se pueden proponer como ejemplos de una clase de textos (o espectáculos) que, aunque no reconocida como «género» por la institución literaria, pueda ostentar el nombre de «teatro de viajes». Palabras clave: Teatro de viajes, relato de viajes, género literario, modos de imitación, teoría literaria. TRAVEL THEATER? MODAL PARADOXES OF A LITERARY GENRE ABSTRACT This article examines, from a theoretical point of view, the possibility (or not) of finding a place in the literary field for a hypothetical genre called «travel theater» and what would be the correlate in the other mode of imitation of the recognized and booming «travel narrative». The surprise that the denomination of the presumed genre causes is a symptom of the powerful modal resistance that such a hypothesis arouses and that pose a paradoxical outlook. After supporting the validity of the Aristotelian theory of the two modes of representation, each of the characteristics of a tentative definition of «travel narrative» is put up against its possible theatrical correlate. The empirical part examines a series of works that have been proposed or could be proposed as examples of a type of text (or show) that, though not recognized as a «genre» by the literary institution, could bear the name «travel theater». Key words: Travel theater, travel narrative, literary genre, modes of imitation, literary theory. 36 JOSÉ-LUIS GARCÍA BARRIENTOS La extrañeza que inmediatamente suscita el sintagma «teatro de viajes» es, si no la prueba, sí el indicio de una resistencia casi insalvable o de una imposibilidad sin más. Se trata de un oxímoron o, como poco, de una paradoja. Y no solo de la constatación empírica de que la enciclopedia literaria no reserva casilla alguna, ni siquiera vacía, para un género que pudiera ostentar ese nombre. No se ha instituido históricamente, en efecto, una clase de textos —o, peor aún, de espectáculos— que quepa denominar teatro de viajes. Y claro está que hay obras de teatro, aunque tal vez no muchas, que tratan de viajes, que tienen el viaje como argumento o incluso como tema, y hasta quizás, más raramente, que consisten en un viaje, o sea, que lo representan. Lo decisivo es que, a mi juicio, ese hecho no es casual ni se explica por razones meramente históricas, sino que es consecuencia de una contravención teórica de muy hondo calado, del más alto grado de abstracción y generalidad. El lugar de la contradicción está en el concepto de modo de representación, de estirpe aristotélica y seguramente la categoría poética más amplia y a la vez más clara de cuantas se barajan en la teoría genérica; más, desde luego, que las de tipo y género en los términos del modelo teórico de Genette (1977, 1979), el más nítido a mi entender. Dicho sin contemplaciones, la literatura de viajes es por definición narrativa y por tanto no puede ser teatral. Pues desde Aristóteles y —lo que es más asombroso— hasta hoy contamos con dos modos, y solo dos, de representar argumentos, la narración y el teatro, que se oponen de manera tajante y discreta, sin términos medios. Es al menos lo que sostengo, aunque en los términos más precisos que enseguida expondré. Asombra que una dificultad tan evidente no haya llamado la atención de quienes han estudiado la literatura de viajes en relación con el teatro (pues, aunque también escasos, existen tales estudios, como veremos) o de quienes se han acercado al género desde el punto de vista teórico. Apenas encuentro en Luis Alburquerque (2009: 31) una mención, certera pero un poco de pasada, a la cuestión del «modo». Es cierto, y asombra también, que resulta escasísima la atención teórica que se ha prestado a un género, el relato de viajes, precisamente de moda y, en consecuencia, con una incontenible proliferación de estudios sobre él; lo que para un teórico resulta tan estimulante como incomprensible. Contamos, sin embargo, con algunas aportaciones, como el libro de Carrizo Rueda (1997) o la serie de estudios más recientes de Luis Alburquerque (2004, 2005, 2006, 2008a, 2008b, 2009), que tomaré luego como punto de referencia; y en relación con el teatro, la reflexión, inteligente como todas las suyas, de Jorge Dubatti (1998), que no entra en la contradicción modal, seguramente porque no resulta pertinente para su propósito, que es establecer paralelismos entre las características del relato de viajes —que aísla con perspicacia y que aprovecha e integra Alburquerque (2006: Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 35-64, ISSN: 0034-849X ¿TEATRO DE VIAJES? PARADOJAS MODALES DE UN GÉNERO LITERARIO 37 82-84) en su teoría— y el «teatro comparado», que él promueve, además de las interesantes implicaciones teóricas de algunos trabajos de Carrizo Rueda (2002, 2006) sobre nuestro teatro áureo. 1. TEORÍA DE LOS MODOS DE IMITACIÓN HOY Hay en la Poética de Aristóteles una categoría de un alcance teórico tan excepcional que conserva hoy, casi dos milenios y medio después, todo su valor explicativo. Asombra, al mismo tiempo, constatar la poca atención que ya el propio Aristóteles y tras él toda la tradición teórico-literaria prestaron a este concepto y, por tanto, el escasísimo desarrollo de sus implicaciones hasta fechas muy recientes. Me refiero a la categoría de modo de imitación, que resulta germinal en la «narratología» de Gérard Genette (1972 y 1983) —el fruto más depurado quizás del paradigma formalistaestructuralista, que es sin duda el más fecundo del pensamiento literario del siglo XX— y sobre la que yo mismo he intentado construir una «dramatología» (García Barrientos, 1991, 2001, 2004a), en paralelo y, sobre todo, en contraste con la anterior (v. Schaeffer, 1995: 620-621). Como es bien sabido, el principio fundamental de la Poética es la identificación entre poesía (poiesis) e imitación (mimesis). La poesía es, pues, para Aristóteles representación (de mundos imaginarios) o, si se quiere, ficción. El siguiente paso, en el desarrollo lógico de la teoría, consiste en establecer los criterios que permiten diferenciar entre sí las artes representativas. Son tres: los medios con que se imita, los objetos imitados y los modos de imitación. Aunque nos interese aquí solo el último, no estará de más recordar que los medios son a su vez tres, el ritmo, el lenguaje y la armonía, que pueden usarse separadamente o combinados, así como la observación de que «el arte que imita sólo con el lenguaje, en prosa o en verso» —lo que entendemos hoy por literatura—, «carece de nombre hasta ahora» (47a28-47b9); y recordar también que, en cuanto a los objetos imitados, se nos ofrece sólo esta distinción: que pueden hacerse mejores que los reales, peores o semejantes a ellos. Los modos de imitar son dos, según Aristóteles: narrando lo imitado y, literalmente, «presentando a todos los imitados como operantes y actuantes» (48a19-24), que es el modo de imitación propio de la tragedia y la comedia, común a Sófocles y Aristófanes en cuanto imitadores, «pues ambos imitan personas que actúan y obran. De aquí viene, según algunos, que estos poemas se llamen dramas, porque imitan personas que obran» (48a28-30). En definitiva, el modo narrativo y el modo dramático, que hoy, con el sentido etimológico de «drama» muy desvaído o del todo olvidado, resultaría más expresivo denominar modos de la narración y de la actuación. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 35-64, ISSN: 0034-849X 38 JOSÉ-LUIS GARCÍA BARRIENTOS Aristóteles ve, con una perspicacia envidiable, que a la hora de representar universos de ficción, fábulas o historias, habrá que elegir uno de estos caminos posibles, que son dos y solo dos: contarlos (modo narrativo) o actuarlos, es decir, presentarlos —en presencia y en presente— ante los ojos de los espectadores (modo dramático). Esos dos modos no han dejado de practicarse, desde Grecia hasta hoy, con géneros tan vigentes y de tan buena salud como la novela o el cuento, de una parte, y de otra, con los géneros teatrales, de salud más problemática, pero tozudamente fieles a su raíz modal, a su ser actuación. Al preguntarnos si con el paso de tanto tiempo, ya que no han desaparecido los dos modos aristotélicos, han surgido otros nuevos, como parece lógico pensar que debería haber ocurrido, creo que la respuesta correcta y sorprendente es «no». Así que, si tengo razón, la teoría de los dos y solo dos modos de representación se acercará ya a la mitad del tercer milenio de validez o vigencia y la prodigiosa inteligencia del Estagirita habrá quedado una vez más acreditada. La primera objeción, y la más clarificadora, será sin duda la que plantea el cine. ¿No es este un nuevo modo de imitación de mundos ficticios, que por muy lúcido que fuera, y lo era mucho, no podía Aristóteles de ninguna manera imaginar? Es un nuevo arte sin duda, una nueva forma de espectáculo o un nuevo género representativo, que se basa ciertamente en el empleo de nuevos medios (en el sentido aristotélico); pero no es, a mi entender, otro modo de representación, categoría esta más abstracta y general, más teórica que las anteriores. Basta, de momento, que lo admitamos como hipótesis. Pues ello nos obliga a plantear en cuál de los dos modos encuadrarlo o de cuál de los dos considerarlo manifestación particular. Quizás salte más a la vista (en efecto, literalmente) la similitud entre cine y teatro. Pero, a poco que ahondemos en ella, constataremos que lo que emparienta a uno y otro arte no es el modo dramático, sino los medios, espectaculares, que ambos emplean en sus representaciones: imágenes de personas, cosas, lugares, etc. que entran, como se dice, por los ojos, frente a la narrativa literaria, que se sustenta solo en el lenguaje o está hecha solo de palabras. Más difícil resultará advertir la afinidad que existe entre el cine y la narración literaria o verbal. Porque se trata seguramente de una similitud más sutil, y también a mi juicio más decisiva. Aunque, a poco que pensemos en ello, veremos que no escasean precisamente los indicios de un parentesco radical entre lo narrativo y lo cinematográfico. Por ejemplo, si nos fijamos en las adaptaciones de obras literarias al cine, estoy seguro de que las basadas en textos narrativos se impondrán a las que parten de obras dramáticas; también en términos cuantitativos, pero sobre todo cualitativamente, en el sentido de que parecen encajar mucho mejor en el cine, frente a la sensación de impropiedad o extrañeza que casi siempre suscitan las películas teatrales. Lo mismo puede decirse del confortable acomodo que Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 35-64, ISSN: 0034-849X ¿TEATRO DE VIAJES? PARADOJAS MODALES DE UN GÉNERO LITERARIO 39 encuentran en la narración y en el cine la expresión de la subjetividad, el acceso a la vida interior (pensamientos, sueños, imaginaciones, deseos... no exteriorizados) o los juegos con la focalización o el «punto de vista», frente a la resistencia, que llega en ocasiones a la pura imposibilidad, que encuentran estos recursos en el modo de la actuación, en el teatro. Pero estas no son sino las consecuencias, los efectos. ¿Cuál es la causa, la raíz que permita (re)definir la oposición modal de la forma a la vez más general y más rigurosa posible? A mi entender, el rasgo constitutivo y diferencial del modo narrativo no es otro que el carácter mediato de la representación, esto es, la presencia determinante, por constituyente, de una «instancia narrativa» que hace de intermediaria entre el universo ficticio y el receptor. Esta instancia es la voz del narrador en el caso de la narrativa verbal. Y digo que es mediadora en el sentido de que funciona como un filtro por el que pasa —en determinadas condiciones o de determinadas formas, es decir, siempre condicionada— la información sobre el mundo ficticio hasta el oyente o el lector; y que es constituyente, porque el universo representado se sustenta única y totalmente en ella, de tal manera que la existencia narrativa de cualquier elemento del argumento depende ni más ni menos que de que pase por la voz narrativa: todo aquello de lo que el narrador no habla, no existe, y al revés, cualquier cosa nombrada por el narrador cobra existencia narrativa, por definición. Si, como defiendo, el cine es una manifestación, por otros medios, del modo narrativo, deberá contar con una instancia mediadora y constituyente como la voz del narrador. Pero, no siendo el cine una representación vocal, sino primordialmente visual, no cabe esperar que tal instancia consista en una voz; será más bien un ojo, a través del cual vemos el universo ficticio, un ojo que nos «cuenta» visualmente una historia. Y, en efecto, ese ojo es el de la cámara tomavistas (y, detrás, el del director, que decide su ubicación, enfoque, movimiento y, al final, compone u organiza la «visión»). También es ese ojo la condición de existencia cinematográfica: en una película existe todo lo registrado, y solo lo registrado, por el ojo de la cámara. Y es evidente también que el acceso del espectador al mundo ficticio está mediatizado por él: en el cine vemos ese mundo como, y solo como, lo ha visto antes el ojo de la cámara. De ahí que los procedimientos de «punto de vista» se acomoden perfectamente a un modo, el narrativo, en el que la implantación de un punto de vista —literalmente en el cine, figuradamente en la narrativa— es forzosa y constitutiva. Aun a riesgo de personalizar la mediación, que no siempre es personal, solo para entendernos, cabe decir que en el modo narrativo la historia es siempre contada, con palabras o con imágenes, por alguien. El dramático es, por el contrario, el modo inmediato, es decir, no mediado, de representar universos imaginarios. En el teatro el espectador ve Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 35-64, ISSN: 0034-849X 40 JOSÉ-LUIS GARCÍA BARRIENTOS el mundo ficticio directamente, con sus propios ojos, mientras que en el cine lo ve y en el relato lo imagina a través de una instancia mediadora en cuya mirada y en cuya voz, respectivamente, se sustenta enteramente el mundo en cuestión. Lo esencial y lo distintivo del modo dramático es que la ficción se pone ante los ojos del espectador —realmente en el teatro, formalmente en el libro— y se sustenta, no en meras palabras o en meras imágenes, sino en los dobles reales (personas, espacios, objetos, etc.) que lo representan: nada ni nadie se interpone realmente entre ella y el receptor. Suscribo las palabras de Northrop Frye (1957: 302): «En la obra dramática, el auditorio está directamente en presencia de los personajes hipotéticos que forman parte de la concepción; la ausencia de autor, disimulado a su auditorio, es el rasgo característico del teatro». En el mismo sentido creo que hay que entender la afirmación de Gérard Genette (1979: 70) de que la dramática se diferencia de la narrativa (y de la lírica) «en tanto que única forma de enunciación rigurosamente ‘objetiva’»; objetividad que concibo sobre todo, en términos negativos, como ausencia de mediación, como enunciación in-mediata, es decir, aunque pueda sonar demasiado paradójico, como enunciación sin sujeto. Y es esa ausencia de autor, de sujeto, de instancia mediadora en realidad, la que explica las incomodidades o disfunciones que encuentra en el modo dramático la expresión de la subjetividad no exteriorizada o los juegos con el «punto de vista» (v. García Barrientos, 2001: 208-230). La inmediatez dramática se advierte quizás con mayor facilidad en el espectáculo que en el texto de teatro, pero afecta por igual a uno y a otro. La escritura dramática resulta tan determinada por el modo in-mediato como la representación teatral. Y las marcas que el modo deja en el texto son tan decisivas como evidentes, a mi juicio. Lo que ocurre es que hay una resistencia generalizada a verlas, a reconocerlas. En términos muy generales, la inmediatez modal determina la peculiar estructura del texto dramático, que radica en la superposición de dos sub-textos nítidamente diferenciados que se van alternando, los que denominó Roman Ingarden (1931) Haupttext (texto principal) y Nebentext (texto secundario o complementario) y en español deberíamos convenir todos en llamar, de forma clara, sencilla y exacta, diálogo y acotación. Consecuencias de la inmediatez enunciativa impuesta por el modo son el estilo directo libre —es decir, no regido por voz superior alguna— del diálogo y el lenguaje necesaria y radicalmente impersonal —con exclusión de la primera (y segunda) persona gramatical— de la acotación. Es, pues, común a los dos sub-textos el carácter objetivo de la enunciación. Y acierta Anne Ubersfeld (1977: 18) cuando afirma: «El primer rasgo distintivo de la escritura teatral es el no ser nunca subjetiva»; pero no, cuando, traicionando ese «nunca», considera al autor el «sujeto de la enunciación» de las acotaciones. Si, como dice antes (p. 17), la clave está en preguntar quién Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 35-64, ISSN: 0034-849X ¿TEATRO DE VIAJES? PARADOJAS MODALES DE UN GÉNERO LITERARIO 41 habla en el texto de teatro, la respuesta es para mí clarísima: directamente cada personaje en el diálogo, y nadie —sí, nadie— en la acotación. Pues si realmente hablara el autor, o alguien, quien fuera, en las acotaciones, como cree ella y quizás la mayoría, ¿por qué no puede nunca decir «yo»? No me refiero, claro, a la mera posibilidad material de escribir acotaciones en primera persona, cosa que ha hecho, por ejemplo, José Luis Alonso de Santos en El álbum familiar, sino a que eso pueda resultar dramáticamente trascendente. Y es que el lenguaje de la auténtica acotación es, además de impersonal, mudo (no proferido), indecible, pura escritura sin posibilidad alguna de vocalización; en definitiva, como dijimos antes, enunciación sin sujeto. En eso radica la diferencia con algo que podría parecer semejante, la descripción en un texto narrativo; pero esta, en cambio, es siempre proferida por una voz, la del narrador. Ni que decir tiene que el diálogo narrativo carece también de la inmediatez del dramático, pues siempre está en último término regido por esa misma voz (v. García Barrientos, 2001: 40-70). Suspendemos aquí este esbozo de teoría de los modos (v. García Barrientos, 2004b) que no sabría decir si es una mera interpretación actualizada de la aristotélica o más bien una derivación de ella. Da lo mismo. Es hora de ponerla en práctica, de aplicarla a nuestro objeto, la literatura de viajes. 2. TEORÍA DEL GÉNERO «RELATO DE VIAJES » Como ya adelanté, no siendo nuestro objetivo ahora ni el establecimiento ni la discusión en extenso de una teoría del relato de viajes como género literario, me parece legítimo tomar como referencia la que desarrolla Luis Alburquerque García en la serie de tentativas citadas antes, que incorpora las aportaciones anteriores y que considero solvente. Lo que me importa es examinarla luego a la luz de la teoría modal que acabo de esbozar. Pero se impone ante todo, en aras de la coherencia, por lo menos interna, establecer algunas definiciones terminológicas. El propio Alburquerque (2004: 504, 2005: 129-130, 2006: 71-72, 2009: 30) ha venido barajando tres conceptos (o quizás dos conceptos y tres términos) a los que urge asignar una extensión clara y precisa, aunque sea de manera axiomática: literatura, libros y relato de viajes. Si he leído bien, la oposición se establece entre el primer término («literatura») y los otros dos considerados como sinónimos1; aunque en alguna ocasión «libros» parece identificarse, en cambio, con «literatura»2. Naturalmente, no se trata de ninguna Así se habla «del género ‘libro o relato de viajes’» (Alburquerque, 2006: 71). Por ejemplo: «La denominación habitual de ‘libros de viajes’ como rótulo caracterizador resulta, la mayoría de las veces, algo difuso e inconcreto, por excesivamente abarcador. Las 1 2 Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 35-64, ISSN: 0034-849X 42 JOSÉ-LUIS GARCÍA BARRIENTOS incongruencia, pues no hablamos de una misma obra sistemática, sino de una serie de tentativas sucesivas y sobre una materia de contornos particularmente borrosos. La distinción es clara entre dos conceptos, uno amplio, prácticamente inmanejable, y otro restringido, que, pese a dificultades formidables, se puede (intentar) definir: «literatura» y «relato», respectivamente, según las ocurrencias más constantes; que se hallan en relación de inclusión: del relato en la literatura. A la literatura de viajes, según Alburquerque (2006: 71), «se adscriben obras en las que el viaje sirve de marco, motivo u ocasión, no siendo su elemento constitutivo básico», mientras que el del viaje «se convierte en el tema propio del relato» y se alza en él «como articulador principal y básico de toda la trama». Como veremos, otros muchos rasgos restringen el campo conceptual del relato de viajes, empezando por la determinación modal que contiene ya su designación misma, o sea, que se trate de un relato, de una narración; aunque siempre parezca pasar inadvertida tal determinación o, por lo menos, nunca se aborde de manera expresa. Algo parecido ocurre con el término «literatura». Si le atribuimos un significado como el que se le supone, con toda la vaguedad que se quiera, en el ámbito de los estudios literarios disciplinares, lo que parece obligado en la revista que acoge esta reflexión, convendremos que, siendo su extensión conceptual amplia, quedan aún fuera de sus límites textos relacionados con los viajes que puede convenir diferenciar como «no literarios». Abreviando, propongo distinguir de entrada, aunque solo sea para el uso particular de esta reflexión, tres extensiones en el campo de los textos que podemos calificar «de viajes»: el libro, la literatura y el relato, de mayor a menor amplitud nocional e incluyendo siempre el anterior al siguiente, así: Libros de viajes Literatura de viajes Relatos de viajes Cualquier texto que trate de viajes, o sea, en el que el viaje sea elemento relevante del contenido, lo consideraremos «libro de viajes», por grandes obras de la literatura universal podrían considerarse dentro de este género sin excesiva violencia. / Por eso, tal vez sea más conveniente hablar de ‘relatos de viajes’ para referirnos a ese género específico» (2004: 504). Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 35-64, ISSN: 0034-849X ¿TEATRO DE VIAJES? PARADOJAS MODALES DE UN GÉNERO LITERARIO 43 ejemplo una guía turística; solo los libros de viajes que posean carácter literario integrarán la «literatura de viajes» propiamente dicha, por ejemplo Los trabajos de Persiles y Sigismunda de Cervantes; y el centro de la literatura de viajes estará ocupado por el «relato de viajes», un género definido por una serie de restricciones, de las cuales ya hemos señalado tres: su encuadre en el modo narrativo y que el viaje sea no sólo su tema central sino también su clave estructural, por ejemplo el Viaje del mundo de Ordóñez de Ceballos o el Viaje a la Alcarria de Cela. Sin plantear aquí de frente, claro está, la cuestión primordial de la teoría literaria, que no es otra, dicho con claridad y sencillez hoy ofensiva para muchos, que la de qué es literatura, conviene recordar las categorías efectivamente claras con que Genette (1991) rotura el campo conceptual de la literariedad, de límites en efecto poco precisos. Me refiero a los dos regímenes, el constitutivo y el condicional, y a los dos criterios que definen el primero, la ficción y la dicción. La pregunta de qué hace de un mensaje verbal un objeto estético, o de un texto un texto literario, admite así dos respuestas tajantes: el carácter ficticio del contenido (criterio temático) o la calidad de su dicción, esto es, de la propia elaboración lingüística del mensaje (criterio «remático»). Cabe decir, con simplificación abusiva, que, desde el punto de vista histórico, la poética empieza identificándose con el criterio de la ficción en exclusiva. Para Aristóteles poiesis (creación) es, por definición, mimesis (representación). Y es en este ámbito en el que distingue los dos modos, el narrativo y el dramático, cada uno de ellos con manifestaciones particulares o «géneros» (epopeya y parodia, tragedia y comedia), según la calidad, heroica o vulgar, de lo representado. El paso de este esquema binario de los tipos literarios a la tríada «épica/lírica/dramática» que se impone desde el Romanticismo, aunque fuera ya formulada por Minturno y divulgada por Cascales en época renacentista, implica la aparición no sólo de un nuevo tipo, el lírico, sino también de un nuevo criterio de literariedad, el de la dicción. Así, si identificamos la dicción constitutivamente literaria con la poesía, se podría encajar la tríada tradicional en una tipología de nuevo bipolar: de una parte la ficción literaria (narrativa o dramática) y de otra la poesía o dicción literaria. Pero no todos los textos considerados literarios encajan a priori en este esquema: entre otros, las crónicas históricas, las cartas, el ensayo, la autobiografía o algunos libros de viajes que se leen como literatura no presentan ni un contenido ficticio (sino «factual») ni una dicción poética (¿sino qué?). Para ellos hay que admitir, junto al constitutivo, un régimen de literariedad condicional, que depende enteramente de la valoración intersubjetiva de los lectores, o mejor, de la institución literaria, y que se ve sometido por tanto a fluctuaciones de índole histórica y cultural. Son las fronteras de esta parcela de la literatura las más imprecisas por permeables Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 35-64, ISSN: 0034-849X 44 JOSÉ-LUIS GARCÍA BARRIENTOS y cambiantes. Pero son decisivas seguramente para la definición del género que nos ocupa; que resultará más clara a la luz de las categorías genettianas que acabo de recordar. Importa llamar la atención todavía sobre algunos extremos de particular interés para nuestro propósito: por ejemplo, la oposición que se perfila entre «ficcional» y «factual» y que también estudia Genette (1991: 53-76); o su pertinente aplicación al modo narrativo, al que divide por la mitad, razón por la cual Genette llega a considerar la suya una «narratología limitada» por haberse reducido al relato ficcional3; o el problema que plantea al proyectarse sobre el modo dramático, que parece presentar resistencias, quizás insalvables, a un (im)posible «drama factual»; etcétera. Tras haber sobrevolado la restricción que supone el carácter literario de los textos que nos ocupan, estamos en disposición de proponer las más severas que delimitan dentro de ella el género «relato de viajes». Partamos de las que propone Alburquerque en varios de sus trabajos, por ejemplo en esta definición que las numera (2005: 132): De todo lo dicho hasta ahora me atrevo a definir este género, de forma sumaria, como un discurso con las siguientes características: 1) se modula con motivo de un viaje (con sus correspondientes marcas de itinerario, cronología y lugares); 2) la narración se subordina a la descripción, que dota al género de una cierta dosis de realismo; 3) ésta se expone en relación con el contexto socio-cultural de la sociedad en la que se inscribe y dentro de su horizonte de expectativas; 4) suele adoptar la primera persona (a veces, la tercera), que nos remite siempre a la figura del autor; y 5) aparece acompañada de ciertas figuras literarias (amplificatio, analepsis, prolepsis, evidentia, prosopografía, etopeya, etc.) que, no siendo exclusivas del género, sí al menos lo determinan. Aunque es cierto que «los límites de este género no cuentan con nítidos perfiles» (ib.: 86), tal vez se puedan perfilar algo más. En primer lugar, añadiendo de forma expresa dos restricciones apuntadas antes: la del criterio modal, cuya importancia —y no sólo para el objetivo que perseguimos— es tan decisiva que no se puede obviar simplemente porque esté implícita en la denominación («relato») del género, y la restricción estética, recién señalada, del carácter estrictamente literario de sus textos. La primera resulta evidente y creo que el régimen de literariedad condicional permite omitir aquí la posible discusión de la segunda. Relacionado con esto último, propongo añadir otra regla restrictiva para el género: el carácter factual (y no ficcional o más que ficcional) del relato de viajes. En realidad, en vez de añadirla, prefiero proponerla en sustitución del criterio 3 de la definición citada, cuya capacidad de discri3 «Curiosamente, en la nómina de los relatos factuales Genette no incluye los viajes, lo que demuestra la poca presencia que estos textos han tenido en el ámbito de los estudios literarios y de la teoría literaria» (Alburquerque, 2008a: 156). Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 35-64, ISSN: 0034-849X ¿TEATRO DE VIAJES? PARADOJAS MODALES DE UN GÉNERO LITERARIO 45 minación me parece problemática4. Ciertamente, esté dispuesto o no a incorporarla a su definición, no escapa esta regla a la indagación teórica de Alburquerque, que en un trabajo posterior, dedicado a las crónicas de Indias en relación con el género, escribe: «los relatos de viajes son ante todo un género cuyas raíces han de buscarse en textos factuales. A pesar de que hay una larga tradición de literatura de viajes ficcionales, los relatos de viajes estrictamente hablando tienen una dimensión testimonial que forma parte de su especificidad genérica» (2008b: 12). Esta condición permite, por ejemplo, excluir del género Los trabajos de Persiles y Sigismunda por su nítido carácter ficcional e incluir el Viaje a la Alcarria por tratarse de un relato factual, al menos de forma predominante. Y ya sabemos que factual es del todo compatible con literario. El criterio 1 de la definición de referencia condensa, a mi entender, dos aspectos que conviene separar. Me refiero a lo que expresaba antes en términos de tratar de un viaje y consistir en un viaje, o sea, representarlo. El primero se refiere al contenido, el segundo a la estructura. Y creo que es condición del género que el viaje ocupe tanto el centro temático como el estructural, que resulte determinante del tema pero también de la composición. Así, una guía turística que pueda incluirse en los «libros de viajes», tal como los hemos definido, tiene que cumplir el criterio temático, pero no necesariamente el estructural: debe contener un viaje, pero no organizarse (itinerario, cronología, etc.) en función de él. En cuanto a la condición 4, puesto que estamos definiendo, o sea, delimitando la extensión más estrecha de una clase de textos como núcleo de otra más amplia (la literatura de viajes), entiendo que se puede formular en términos más asertivos que el prudente «suele» de Alburquerque. De otro lado, la alternancia entre relato en primera o tercera persona debilita demasiado el poder discriminador de la regla. Pero, si entiendo bien el fondo de la cuestión, se trata de una imprecisión más terminológica que conceptual5, y que la narratología de Genette (1972, 1983) nos permite Considero interesante este aspecto, que Alburquerque (2006: 82) expresa de forma más clara así: «Hay que insistir, pues, como característica propia de estos relatos, no tanto en el marcado interés que muestran hacia cuestiones sociales y culturales especialmente palpitantes en la época en que se escribieron, como en el predominio que aquéllas adquieren sobre otros aspectos que cualquier otro tipo de relato distinto de éste privilegiaría». Pero no estoy seguro de su carácter distintivo, pues ni todos ni solo los relatos de viajes lo presentan. 5 Las limitaciones de una tipología del relato en función de la enunciación en primera o en tercera persona gramatical, sobre todo para caracterizar el punto de vista, que es seguramente lo decisivo, se han señalado desde los albores de la narratología. He aquí dos testimonios significativos: «Decir de una historia que se narra en primera o tercera persona no nos indicará nada de importancia a menos que seamos más precisos y describamos cómo las cualidades particulares de los narradores se relacionan con efectos específicos. [...] Adicional evidencia de que esta distinción es menos importante de lo que se ha pretendido a menudo se ve en el hecho de que todas las distinciones funcionales a continuación se 4 Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 35-64, ISSN: 0034-849X 46 JOSÉ-LUIS GARCÍA BARRIENTOS disipar adoptando el término, más raro pero también más preciso, de relato homodiegético para aquellos cuya instancia verdadera es, parafraseando a Barthes, la primera persona, incluso si están escritos en tercera; concepto que se puede cifrar en la fórmula «Narrador=Personaje» (N=P). La mención final a la figura del autor se encuadra mejor, en la nueva propuesta que vamos esbozando, en la condición factual del relato de viajes y como corolario de ella (A=N). La determinación retórica, ya en sentido discursivo o, si se quiere, elocutivo, que formula con cierta vaguedad la regla 5, tal vez se pueda cerrar más, prescindiendo de figuras como la analepsis o la prolepsis, que difícilmente resultarán distintivas de este tipo de relatos, de una parte, y de otra, centrándola en una constelación de figuras pragmáticas de carácter referencial que giran todas en torno a la evidencia o demostración entendida en sentido amplio como técnica, común a varias figuras, que pretende suscitar la impresión de «poner ante los ojos» el referente presentándolo de forma viva y detallada; que incluiría por tanto figuras como, sobre todo, la descripción o écfrasis (con sus variantes: prosopografía, etopeya, cronografía, topografía y pragmatografía), pero también la definición, la sentencia y el epifonema, además de otras manifestaciones de evidencia, como el «presente histórico» o, en general, la translatio temporum y otras figuras como el dialogismo (v. García Barrientos, 1998: 69-75). Tras lo dicho, se pueden formular algunas reglas claras, más estrictas quizás por más tajantes y que delimitan por eso un espacio más estrecho, para el género relato de viajes. Propongo las siguientes, con carácter hipotético y por tanto provisional: (1) [Temática] El viaje ocupa el centro del contenido: texto que trata de viajes. (2) [Estructural] El viaje determina la estructura: texto que representa viajes. (3) [Estética] Texto —condicional o constitutivamente— literario. (4) [Modal] Texto narrativo: de representación mediata. (5) [Pragmática] Relato factual. (6) [Narratológica] Relato homodiegético. (7) [Discursiva] Predominio de la descripción sobre la narración. (8) [Retórica] Presencia de una constelación de recursos y figuras en torno a la evidencia. aplican a ambas narraciones, en primera y en tercera persona» (Booth, 1961: 142). «La narración propiamente dicha (o código del narrador) no conoce, lo mismo que la lengua por otra parte, más que dos sistemas de signos: personal y a-personal; estos dos sistemas no favorecen forzosamente marcas lingüísticas ligadas a la persona (yo) y a la no-persona (él); puede haber, por ejemplo, relatos o al menos episodios, escritos en tercera persona y cuya instancia verdadera es, sin embargo, la primera persona» (Barthes, 1966: 40). Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 35-64, ISSN: 0034-849X ¿TEATRO DE VIAJES? PARADOJAS MODALES DE UN GÉNERO LITERARIO 47 Aunque todas y cada una de estas reglas —excepto quizás la primera— habría que confrontarlas con un corpus lo más amplio y representativo posible para darlas por buenas, nos permiten de momento definir el libro de viajes por la regla (1), la literatura de viajes por las reglas (1)-(3) y el relato de viajes por las reglas (1)-(8). Soy consciente de que la última (8), además de dudosa, resulta tan ligada a la anterior (7) que habría que presentarla como parte de ella. Pero, tal como están, me parecen especialmente útiles como punto de partida para la discusión que sigue, verdadero punto de llegada de nuestra reflexión teórica. 3. TEORÍA DEL (IM)POSIBLE GÉNERO «TEATRO DE VIAJES » La cuestión que nos incumbe plantear es qué ocurre si alteramos el signo modal de la regla (4) eligiendo el otro modo de representación, la actuación o el drama. La primera impresión es que ese cambio produce una auténtica subversión en las demás reglas, y no solo en las que siguen a la (4), que están, en cierto modo, condicionadas por ella, sino también en las que la preceden. Queda claro así el carácter determinante de la opción modal por la narración en el género recién acotado. Dicho de otra forma, la hipotética clase literaria «teatro de viajes» no puede considerarse ya de entrada como una especie o variante del género conocido y constituido, sino como otro «género» distinto (a la espera, como ya he dicho, de la sanción histórica que esta categoría literaria requiere, o sea, del reconocimiento por parte de la institución literaria). Lo relevante es esto: que al cambiar el modo, se altera todo lo demás. Pasemos revista a algunas de estas alteraciones, probando así la utilidad de la anterior propuesta de delimitación del género consabido. Intentaré seguir el orden mismo de las reglas, aunque no resulte fácil por lo imbricadas que están todas entre sí. La temática (1) no debería plantear ningún problema, pues tendrá que cumplirla cualquier clase de obras que aspire a denominarse «de viajes». Hay que darla, pues, por descontada. Pero, con todo, surge ya aquí la sospecha, que habrá que verificar, de que el viaje, como tema central, no es muy frecuente en el teatro; de que el corpus del «género» se estrecha considerablemente ya desde esta primera condición6. Con todo, no parece difícil dar con algunos ejemplos. Baste Por ejemplo, en relación con el viaje por excelencia, Márquez Montes (2008) se sorprende de que «ni Cristóbal Colón ni el descubrimiento hayan sido temas atrayentes para los creadores de la escena, ni españoles ni hispanoamericanos», siendo cierto que: «Quizá la escena sea el mejor medio para trasladarse a lugares desconocidos y remotos» (933). Al preguntarse por las razones, apunta: «Quizá porque sea difícil llevar a las tablas el suceso, quizás porque lo realmente dramático no fue el/los viajes y el descubrimiento, sino que lo que aporta elementos dramáticos fue la conquista posterior» (934). Pero según González Martínez (2008: 216) «la conquista de América no fue un argumento común en la literatura 6 Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 35-64, ISSN: 0034-849X 48 JOSÉ-LUIS GARCÍA BARRIENTOS recordar La famosa comedia del Nuevo Mundo descubierto por Cristóbal Colón, de Lope de Vega (1614), en la que todo gira en torno al viaje por antonomasia, que es sin duda el factor determinante del contenido. Y si ya es raro, como creo, el teatro que trata de viajes, lo es más aún seguramente el que consiste en un viaje o lo representa, como exige la regla (2); mejor dicho, el que cumple las dos condiciones. Pienso, por ejemplo, en Tren hacia la dicha del dramaturgo cubano Amado del Pino (1994), obra en un acto que transcurre toda ella durante un viaje en tren, ininterrumpidamente, algo bien singular en el conjunto del repertorio teatral. Pero en ella el viaje es la circunstancia —importante, sí— que propicia el encuentro y la interacción de los personajes; de ninguna manera la clave ni temática ni estructural. Todo sucede durante el viaje, pero no es el viaje lo que sucede. El espacio diegético se supone en continuo movimiento, pero el escénico es de un estatismo total. La acción se desarrolla en la más estricta unidad de lugar. En definitiva, el viaje no determina en absoluto la estructura7. Hay una obra de Juan Mayorga (1993), en cambio, cuya estructura se ve más afectada por el viaje, aunque hay que descartarla también como ejemplo del presunto género y por el mismo motivo: no trata, principalmente, del viaje, aunque la importancia de este es mayor que en la anterior. Me refiero a El traductor de Blumemberg, estructurada en once cuadros en que se van alternando (con una sola excepción: VIII-IX) dos localizaciones, el «compartimento de un tren en marcha» (p. 77) y «un lugar oscuro» que «resulta ser un sótano» (p. 80), en una especie de montaje en paralelo. La novedad es el dinamismo de la estructura, aunque resulte de trocear cada uno de los dos bloques de acción e intercalar sus fragmentos; también que presenta dos ambientes, el del tren en que se viaja y el del lugar al que se llega, el sótano en un extraño Berlín. Al final se anuncia otro viaje, seguramente en el mismo tren, ahora con destino a Madrid. Si no me equivoco, la regla estructural es decisiva para nuestro propósito, de una parte, y aparece, de otra, erizada de dificultades que son ya de la época. Esto puede estar relacionado con la Leyenda Negra que pronto surgió en torno a la acción de los españoles en aquellas tierras». Y resulta que la desatención de todo el ciclo americano como tema parece general en nuestra literatura (v. Zugasti, 2001: 223-224), aunque es quizás llamativo en particular el hecho de que el teatro áureo, «verdadero hontanar de temas y personajes relevantes de la antigüedad, se aproximó a América con gran lentitud» (id.: 224). 7 Como en esta distinción entre relato de viajes y biografía, géneros, como veremos, más cercanos de lo que puede parecer: que «la experiencia protagonística del viajero (si es que el biografiado adquiere este estatuto en el relato) domina claramente sobre las circunstancias del viaje (informaciones, noticias, descripciones)» (Alburquerque, 2006: 80). En nuestro caso habría que decir «de los viajeros» y el dominio sería absoluto, pues de las circunstancias del viaje no sabemos prácticamente nada. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 35-64, ISSN: 0034-849X ¿TEATRO DE VIAJES? PARADOJAS MODALES DE UN GÉNERO LITERARIO 49 de raíz modal. Dicho vagamente, es más fácil o posible contar un viaje acomodando el relato al decurso mismo de la experiencia del viaje que escenificarlo de ese mismo modo. Por tanto, hay que ser menos exigente por fuerza al aplicar esta regla en el teatro. La distancia entre la estructura de la pieza y la estructura del viaje será, de entrada, mucho mayor que en el relato. Con esta atenuante, la estructura de la obra de Lope que nos sirve de piedra de toque quizás salve también la segunda condición. El acto primero nos sitúa antes del viaje y dramatiza la lucha de Colón por conseguir quien lo patrocine. De un gran dinamismo, en una sucesión de breves cuadros nos lleva de Portugal a la toma de Granada, tanto del lado moro como del cristiano, e incluye, por si fuera poco, un cuadro alegórico (o interiorizado) en el que su Imaginación lleva a Colón ante el tribunal de la Providencia, en el que intervienen la Religión Cristiana, la Idolatría y un Demonio. Con esta excepción, la obra se atiene estrictamente8 al plano real. El acto segundo, con solo dos cuadros, dramatiza el viaje mismo y la llegada al Nuevo Mundo (y, de forma muy sintética, su conquista). El primer cuadro se localiza en la carabela de Colón, y se abre y se cierra con las acotaciones «Descúbrase una nao en el teatro» y «Con grita se cierre la nave». El largo segundo cuadro, que nos sitúa en las Indias, antes del desembarco y después, termina con el anuncio de la vuelta de Colón a España, y, aun sin cambios de lugar y tiempo, presenta un notable dinamismo en las escenas que se van sucediendo. El acto tercero representa distintas peripecias de la relación entre indios y españoles, ya sin Colón, en sucesión de seis cuadros que alternan dos localizaciones del Nuevo Mundo, y termina con el cuadro final de la apoteosis de Colón ante los Reyes Católicos en Barcelona. La obra de Lope, pues, además de contener tres viajes en su acción dramática (Portugal-Granada, España-Indias, Indias-España), el segundo de los cuales se pone, parcialmente, en escena, presenta dos características estructurales que parecen perfilarse como exigencias del género: el marcado dinamismo y el retrato de ambientes; particularmente de «otros» ámbitos culturales y geográficos: el árabe de Granada y, radicalmente, el del Nuevo Mundo. Seguramente cabe esperar del teatro, más que la representación del viaje mismo en su devenir, la presentación sucesiva de escalas a lo largo de él, de sus «estaciones», más en el sentido del vía crucis que en el de las «peregrinaciones dramáticas» de Strindberg (v. Amo, 1973) o el Stationendrama expresionista, que sin embargo ofrece un corpus interesante para nuestro propósito, sobre todo por la tensión de la estructura espaciotemporal, particularmente en el giro hacia la objetividad que intentó imprimirle Piscator. La evocación de viajes más o menos internos o ideales trae a la memoria una obra singular, La tragedia del hombre del húngaro 8 Excepto otra aparición breve del Demonio, y de seis Demonios, en el acto tercero. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 35-64, ISSN: 0034-849X 50 JOSÉ-LUIS GARCÍA BARRIENTOS Imre Madách (1862), que representa el viaje más largo —demasiado largo en el tiempo a costa del espacio real— que pueda realizar el hombre (así, en abstracto: otra dificultad para el género)9. Algo parecido ocurre con el Fausto de Goethe (1773-1831), otra obra que sería interesante someter a escrutinio atendiendo a su estructura; pero que rebasa, como las anteriores, la perspectiva hispánica. Dentro de ella valdrá la pena tomar en consideración Luces de bohemia, el esperpento de Valle-Inclán (1924) al que sólo podría achacársele como teatro de viaje que este sea más social que geográfico y cuya dramaturgia he analizado con detalle en otro lugar (García Barrientos, 2007a). En cuanto a la regla (3) el teatro se encuentra, a primera vista, en mejor situación que el relato. Su literariedad es, como la de la novela o el cuento, constitutiva, no condicional, y constitutiva por el criterio de la ficción (independientemente de que pueda serlo también por el de la dicción). Ello plantea otros problemas, como el choque con la condición «factual» que reclama el género. Pero hace innecesaria la regla misma para su correlato teatral: el teatro es, por definición, literatura o, mejor dicho, «poesía» en el sentido aristotélico (v. supra); lo que reclama una precisión. El teatro es y no es literatura en sentido estricto (no anterior a fines del siglo XVIII) y etimológico (de «letra»). Lo es en su manifestación textual, de «obra dramática» (v. García Barrientos, 1991: 93-106), pero no en su plena manifestación como espectáculo (v. ib.: 43-75). Por tanto, mientras que el género relato de viajes se realiza en un conjunto (homogéneo) de textos y las ocho reglas propuestas se refieren a textos y sólo a textos10, una supuesta clase «teatro de viajes» se realizará en dos tipos de obras, textos y Sus protagonistas son Adán y Lucifer y consta de quince cuadros localizados así: 1. En el Cielo (creación del mundo); 2. En el Edén; 3. Fuera del Edén; 4. En Egipto; 2. En Atenas; 6. En Roma; 7. En Bizancio (de las cruzadas); 8. En Praga (de Kepler); 9. En París (de la Revolución Francesa); 10. En Praga (continuación de 8); 11. En Londres (de la Revolución Industrial); 12. En un falansterio (de un futuro utópico); 13. En el espacio (fuera del tiempo histórico); 14. Entre montañas cubiertas de hielo y nieve (en un futuro final y regresivo de la historia humana); 15. Fuera del Edén (continuación de 3). Como se ve, es más un viaje ideal que real y más en el tiempo que en el espacio. 10 Hay no pocos aspectos de detalle que podrían escrutarse para el teatro en relación a la naturaleza textual de la literatura. Por ejemplo, a partir de la observación de Alburquerque (2006: 82) sobre «otro rasgo que tiene en los «libros de viajes», sobre todo en los medievales, una dimensión especial, convirtiéndose en marca distintiva del género: la intertextualidad», sobre todo como refuerzo testimonial, plantear, independientemente de que lo admitamos o no como regla general, cómo se traduciría esa marca en el teatro, en la puesta en escena, suponiendo que sea posible, y si tendría efectos similares o contrarios. Pareja dificultad plantea otra supuesta característica del género narrativo, la de «engullir dentro de sí otros géneros (digresiones de todo tipo, cuentos, fábulas...), además de la rara capacidad para hipostasiarse en otros moldes como el ensayo, sin perder por eso su esencia que, como he insistido, es acusadamente cambiante dentro de unos parámetros específicos» (Alburquerque, 2009: 33). 9 Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 35-64, ISSN: 0034-849X ¿TEATRO DE VIAJES? PARADOJAS MODALES DE UN GÉNERO LITERARIO 51 espectáculos, de forma que las reglas que puedan predicarse de esa clase deberán cumplirlas por igual los dos tipos de manifestaciones. Sin perder de vista esta duplicidad, sobre todo a la hora de la verificación, la dramatología cuenta con un concepto común al texto y al espectáculo de teatro al que propongo referir en adelante la indagación del género problemático, aunque solo sea para evitar la reiterada dualidad terminológica. Me refiero a la categoría de «drama» entendida como el contenido teatral configurado por el «modo», o sea, tal como la puesta en escena lo presenta (v. ib.: 77-93). Es, por otro lado, el concepto paralelo al de «relato», si confrontamos mi modelo dramatológico (Fábula-DramaEscenificación) con su especular en la narratología de Genette (HistoriaRelato-Narración). A partir de la (4) todas las reglas aparecen especialmente amalgamadas, de forma que resulta imposible separarlas del todo. El orden en que integran mi propuesta no es en absoluto casual. Y dudé mucho si la determinación modal (narrativa) debía preceder o seguir a la pragmática (factual). Pero, por extraño que parezca, llegué a la conclusión de que la oposición factual/ficcional se aplica menos a la literatura o a los textos en general que al interior del modo narrativo de representación, a los relatos en sentido estricto. Así que es la opción modal la que condiciona las siguientes (y en parte también las anteriores, como ya apuntamos) y la que convierte la idea del teatro de viajes en una serie de contradicciones basadas en el cambio, al parecer intolerable, de modo; contradicciones que adquieren más bien un perfil paradójico y de las que recorreremos algunas. Empezando por el principio, recordemos la formulación certera que hace Dubatti (1998: 133-134) de los fundamentos del género de referencia: El procedimiento fundante del relato de viajes radica en la constitución de un sujeto de la enunciación de doble experiencia: experiencia de viaje / experiencia de escritura. Es un sujeto que atraviesa una doble instancia: un sujeto viajero, individual e irreemplazable, que realiza un desplazamiento geográfico-cultural concreto, pero que, además, escribe esa experiencia. [...] El sujeto carece de estatuto ficcional: es el autor, el escritor, es la voz del «hombre de carne y hueso», sin la mediación de ningún otro tipo de «voz imaginaria» con función narrativa, descriptiva o analítica. Por supuesto, los hechos u objetos a los que el sujetoautor hace referencia también son de naturaleza no ficcional, no imaginarios. Al pasar al teatro (pensemos en la puesta en escena) todas estas condiciones resultan imposibles. Porque lo es el primer principio, en verdad «fundante», la constitución de ese «sujeto de la enunciación», que es el mediador constituyente de la narración, de toda narración, y por eso mismo está radicalmente ausente o desterrado del modo in-mediato, del teatro como auténtica enunciación sin sujeto. Con él caen para el teatro todas las demás condiciones: que sea narrador homodiegético (6) y autor real del relato, cuyo contenido tampoco es ficcional (5). Volveremos sobre ello, Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 35-64, ISSN: 0034-849X 52 JOSÉ-LUIS GARCÍA BARRIENTOS pero dejando claro que no cabe en el teatro narrador alguno, del tipo que sea, ni la cuestión de si coincide o no con el autor. En cuanto al carácter ficticio o no del contenido, sí parece posible tratar en el teatro, y lo haremos. Siendo tan nítida la contradicción modal, lo paradójico asoma la cabeza incluso en relación con ella. Por ejemplo, cuando se refiere la definición del relato de viajes al par objetivo / subjetivo, como hace Alburquerque (2009: 33), «con una clara inclinación de la balanza hacia lo objetivo, de acuerdo con su tendencia descriptiva». Claro que, por otra parte, y antes, el narrador, el mediador modal, es constitutivamente subjetivo; mientras que en el teatro, en cambio, rige la objetividad más genuina que se sigue de su in-mediatez. Así que el teatro resulta más radicalmente adecuado que el relato a la objetividad que parece reclamar el género viajero. Otra cuestión paradójica plantea el tratamiento del tiempo, en cuya pista nos pone también Dubatti11: precisamente por su carácter factual, la experiencia de escritura es posterior a la experiencia de viaje. Por tanto, en el momento de escribirlo, el viaje es algo pasado; lo que no ocurre —o se invierte— en el relato de ficción. Notemos, sin embargo, que estos últimos se escriben tan «en pasado» como los primeros. Aunque no pueda detenerme en ello, el pasado es el tiempo de la narración (sin más distingos) como el presente lo es del teatro o el drama (v. García Barrientos, 1991: 130 y ss.). Así que la perspectiva de pasado no sería peculiar del relato de viajes, sino consecuencia modal de ser narración y por tanto común a todas las narraciones. Otra vuelta de tuerca supone observar que muchos relatos de viajes, por ejemplo los de Camilo José Cela, despliegan una retórica del presente, coherente con la regla (8) de mi propuesta: «narración simultánea» (en presente), predominio del ritmo de «escena», ausencia de «anacronías», coincidencia, en fin, entre «tiempo de la historia» y «tiempo del relato», en términos de la narratología de Genette12; una retó11 «A diferencia de la literatura de viajes ficcional (por ej., Memorias de un turista de Sthendal), las experiencias de viaje y escritura siguen necesariamente este orden consecutivo: primero el viaje, luego la escritura. En este sentido, la categoría tiempo constituye un componente importante. La situación de viaje es, generalmente, diferente respecto de la situación de escritura: Goethe esperó 25 años para escribir Viajes italianos; Flaubert redactó su Viaje a Oriente luego de su regreso a Francia. [...] Los casos de casi absoluta simultaneidad entre situación de viaje y situación de escritura son esporádicos, casi excepcionales, porque incluso para tomar un apunte el escritor debe hacer una pausa, detenerse» (Dubatti, 1998: 134). 12 Es al menos lo que sostiene Alburquerque (2004) para el caso de Cela (en particular, Judíos, moros y cristianos): «la perfecta sincronía existente entre el tiempo de la historia y el tiempo del relato, que lleva a la narración continua y lineal, en la que están ausentes las anacronías típicas de la narrativa, como las prolepsis y las analepsis» (521); «el ritmo del relato, que se ajusta sobre todo al mecanismo de las “escenas” y, secundariamente, al de las “pausas” [...] Así, el diálogo y la descripción se decantan como procedimientos básicos de este movimiento narrativo de la “escena”» (522); «un tiempo de la narración “simultáneo”, en que ninguna distancia separa al narrador de los hechos que cuenta, se aviene con la marca de tiempo del presente que asumen estos “relatos de viajes”» (522). Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 35-64, ISSN: 0034-849X ¿TEATRO DE VIAJES? PARADOJAS MODALES DE UN GÉNERO LITERARIO 53 rica, si se quiere, característicamente dramática, o mejor, que mira a provocar el efecto de lo que el teatro, sin más, realiza. Hay un equívoco, no una paradoja, que conviene disipar en este punto. Si es cierto, y lo es, que el teatro es lo contrario de la narración, no lo es menos que podemos encontrar la narración en el teatro (García Barrientos, 2004b), de diferentes formas. En otro lugar he distinguido tres: temática (relacionada con la subjetividad en el teatro), estructural (relacionada con la llamada forma abierta, épica o narrativa del teatro y que coincide bastante con la exigencia de dinamismo antes aludida para el teatro de viajes) y discursiva (la narración verbal inserta en el drama, dicha sobre el escenario) (v. García Barrientos, 2006). Es sobre esta última sobre la que conviene prevenir, aun a riesgo de incurrir en obviedad. Una obra de teatro que resuelva la representación del viaje sencillamente haciendo que un personaje lo cuente supondría, no la realización, sino el fracaso o la negación de la misma como teatro de viaje. Toda nuestra discusión carece de sentido si admitimos la simpleza contraria. Y eso no significa que el recurso, tan antiguo como el teatro mismo y presente en toda su historia, desde el relato de mensajero en la tragedia griega, pasando por las relaciones de la comedia aurisecular, hasta su hipertrofia reciente en el llamado contradictoria o exageradamente «teatro postdramático» (Lehmann, 1999), no sea legítimo y acaso necesario como recurso genuinamente teatral. Un caso extremoso de conflicto entre teatro y narratividad es la imposible adaptación de Los trabajos de Persiles y Sigismunda de Cervantes por Rojas Zorrilla (1633) en su comedia Persiles y Sigismunda, resuelta casi en exclusiva mediante la narración discursiva, verbal, y a cuyo estudio detallado en las páginas de esta misma revista remito (García Barrientos, 2007b). Una de las reglas más claras y distintivas del género es su carácter no ficticio o, si se quiere, «factual» (5), como ya señalaba en la cita anterior Dubatti (1998), que considera el relato de viajes «una variable del relato testimonial» (p. 134), lo mismo, según creo, que Alburquerque13. Pues bien, al cambiar de modo, la dificultad que plantea esta condición resulta formidable. Pues, como ya adelantamos, el teatro no puede dejar de ser ficticio sin dejar de ser teatro. Parece confirmarse que la dicotomía ficción / 13 Por ejemplo: «En resumen, estos textos de las crónicas del descubrimiento tienen una factualidad que parece está más allá del tópico medieval del argumentum veritatis. El resto de marcas textuales no son sino efecto de este hecho fundamental. Me refiero a la identificación del autor y el narrador o la narración en primera persona, como características de estos relatos de viaje, que se mantendrán a lo largo de la historia y que adquieren aquí una carga testimonial más fuerte que sus precedentes medievales. Importa, pues, el valor testimonial, al margen de la posible interpretación de los lectores» (2008b: 14). Cierto que se refiere a unas manifestaciones particulares del género, pero que se pueden generalizar a todo él. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 35-64, ISSN: 0034-849X 54 JOSÉ-LUIS GARCÍA BARRIENTOS no ficción afecta al modo narrativo y no al dramático; y que el cine pertenece al primero: el cine de ficción se opone al cine documental como el relato ficcional al factual. Y sin embargo no hay un tipo de teatro que se pueda llamar «documental» en sentido estricto, o sea, tal como lo entendemos para el cine o la televisión. Parece evidente que no lo era el llamado «teatro-documento» (La indagación de Weiss, El dossier Oppenheimer de Kipphardt o El vicario de Hochhuth), basado en la realidad, pero no real. En otro lugar (García Barrientos, 2008) he refutado también la pretensión, más radical, del llamado teatro posdramático de reducir el teatro al mero plano real (¿Accions, de La Fura dels Baus?). Estoy convencido, por el contrario, de que la dualidad realidad/ficción (actor/personaje) es constitutiva del teatro y por tanto irreductible. La cara paradójica de esta nítida contradicción —lo que el relato de viajes tiene que ser, factual, el teatro de viajes no puede serlo— es doble: de una parte, el relato puede contagiarse de ficción en buena medida; de otra, el teatro puede presentar alguna forma, mitigada y sucedánea, de factualidad. Habría que empezar por distinguir las distintas modulaciones de lo que se entiende por ficción a lo largo de la historia14. Pero lo que importa resaltar es que la promiscuidad entre ficción y realidad, entre novela e historia si se quiere, acompaña al género desde el principio15. Y aunque el régimen de literariedad condicional acoja ya al relato de viajes (factual) en la literatura propiamente dicha, lo cierto es que «la incursión de otros recursos narrativos («romancescos») imprimen al texto un cierto carácter ficcional. Quizás por eso su régimen de literariedad no tenga por qué ser condicional, sino constitutivo de pleno derecho, tanto por su dicción (criterio remático) como por su ficción (criterio temático)» (Alburquerque, 2008a: 159). Julio Peñate (2004: 16) se refiere a ese mismo contagio cuando varios viajes se sintetizan en un solo relato o cuando en este se introducen acciones anteriores o posteriores, en la experiencia real, al viaje narrado, etc. En definitiva, no hay más remedio que reformular la regla pragmática de la factualidad para el relato en términos de predominio16. Para el teatro, ni eso; hay que debilitar aún más la exigencia. Digámoslo así: el teatro (de viajes o no) puede ser histórico en el sentido de la novela históri«Es importante señalar que el concepto de ficción debe ser calibrado históricamente, ya que no es lo mismo el que funciona en una crónica del siglo XVII o en un relato científico del siglo XVIII» (Dubatti, 1998: 134). 15 Pueden verse, por ejemplo, Pérez Priego (1984) para la época medieval y Herrero Massari (1999) para los siglos XVI y XVII. 16 Así lo plantea en su última tentativa Alburquerque (2009: 32): «en estos relatos de viaje predomina la modalidad factual frente a la ficcional», lo mismo que lo descriptivo sobre lo narrativo. «La hipertrofia, pues, de los aspectos ficcionales a expensas de los factuales y de lo descriptivo a expensas de lo narrativo, enmarcaría por defecto (de lo factual) y por exceso (de lo descriptivo) las fronteras del género». 14 Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 35-64, ISSN: 0034-849X ¿TEATRO DE VIAJES? PARADOJAS MODALES DE UN GÉNERO LITERARIO 55 ca, no en el de la historia. Creo que no se le puede exigir más que esto: ser ficción basada —con modelos— en la realidad histórica o documental, condición insuficiente para el relato17; que cumple El Nuevo Mundo... de Lope, por ejemplo, y de otra manera Luces de bohemia de Valle-Inclán (pero no Persiles y Sigismunda de Rojas Zorrilla; tampoco Fausto ni La tragedia del hombre). La regla pragmática queda, pues, reducida en el teatro de viajes al predominio del carácter histórico o documental del drama, lo que especifica pero no niega su carácter ficticio. No hay manera de trasladar la regla (6), el carácter homodiegético del relato de viajes, al teatro. Sencillamente, carece de sentido plantearse en él si el narrador forma parte del mismo universo diegético o no. Porque no hay narrador ni sujeto mediador que valga en el teatro; no puede haberlo, por definición, en el modo in-mediato. Si me detengo un instante en esta regla es solo para apuntar una cuestión que considero interesante. La confluencia de las reglas (5) y (6), que se cifra en la fórmula «A=N=P», acerca el relato de viajes a la autobiografía18. Claro está que las diferencias son notables, como esta que nos devuelve al asunto del grado de contaminación ficticia del relato de viajes y que, al parecer, no puede tolerar la autobiografía, pues en aquel «se presupone que el lector acepta como verdadero el marco espacial del relato, pero queda suspendida su credulidad ante las inexactitudes de los datos o ante una relativa desfiguración de la realidad que crean una atmósfera literaria con una cierta carga ficcional» (Alburquerque, 2009: 31). Pero la cuestión a la que me refiero es la de la posibilidad o no del drama autobiográfico. Solo cabe decir aquí que ya hice un planteamiento inicial de ella en otro lugar, al que remito (García Barrientos, 2009), y que las resistencias modales son aún más feroces para ese género que para el que ahora examinamos. La última paradoja y quizás la más fecunda resulta de la conjunción de las reglas (7) y (8), el predominio de la descripción como modalidad discursiva y de la evidencia ampliamente entendida como procedimiento retórico a su servicio. Recordemos lo que el autor de la Rhetorica ad Herenniun (Cicerón: 362-364; apud Alburquerque, 2008b: 16) dice de esta figura: que «expone las cosas de forma tal que el asunto parece desarrollarse y los hechos pasar ante nuestros ojos [...] De hecho, nos presenta 17 En la discriminación que lleva a cabo Alburquerque (2005: 133-139) entre el relato de viajes y algunos géneros literarios del siglo de oro, interesa resaltar esta diferencia respecto a la novela bizantina: que en ella «el recorrido por países y lugares remotos responde a un afán de aventura y exotismo más vinculado con la pretensión de aspirar a un mundo idílico que a uno real» (134). 18 «Este tipo de producción no ficcional exige implícitamente una dinámica de recepción semejante a la identificada por Philippe Lejeune (1975) como pacto autobiográfico: el lector debe suspender su capacidad de incredulidad y «aceptar» como no-ficcional lo que el sujeto relata» (Dubatti, 1998: 134). Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 35-64, ISSN: 0034-849X 56 JOSÉ-LUIS GARCÍA BARRIENTOS toda la acción y casi nos la pone ante los ojos» (IV, LV). Pero resulta que poner ante los ojos es lo que el teatro realiza de forma plena y efectiva, literal; no en sentido figurado: sobran en su caso el «casi» y el «parece». Basta volver al apartado 1 para comprobar que esta realidad de poner ante los ojos es la definición misma del modo dramático o de la actuación. Precisamente porque el teatro consiste en la realización literal de la evidencia tiene la mayor dificultad para incorporar la descripción discursiva, la ostensión verbal propia del relato de viajes. Y es que carece de sentido describir lo que directamente se ve. Imagen de esta paradoja se puede considerar la extraña redundancia en que se incurre cuando se describe con palabras en el teatro lo que tenemos a la vez ante los ojos. Tal es el caso, bien raro, de la descripción que el Heraldo hace del Joven Auriga y de Pluto, presentes en escena, durante la mascarada de la escena III del acto primero de la parte segunda del Fausto de Goethe (1773-1831: 851-869). Pero la descripción verbal tiene en el drama un lugar legítimo y limitado, el mismo que la narración, pero más exiguo: el del «decorado verbal» (v. Carrizo Rueda, 2002, 2006) y el de significar el «fuera de escena», invisible para el público, bien porque está u ocurre en otro lugar o tiempo, bien porque sucede o se encuentra simultáneamente en el espacio contiguo, como es característico de la técnica conocida como teicoscopía. Pues bien, lo mismo que antes dijimos sobre la narración verbal se puede aplicar ahora a la descripción. Las claves para el aprovechamiento teatral de la regla descriptiva se encuentran a mi juicio en el concepto de «predominio sobre lo narrativo» y sus implicaciones: en primer lugar, «la primacía del orden espacial. [...] De ahí que la narración se halle subordinada a la intención descriptiva» (Alburquerque, 2004: 506); enseguida, «la inexistencia de una verdadera trama en el relato. [...] El motivo del viaje actuaría, por tanto, como único motor de enlace entre los capítulos» (ib.: 505), a diferencia de la novela de viajes, como la bizantina, en la que «tenemos necesariamente que llegar al final para descubrir el desenlace del relato, cosa absolutamente impensable en el “relato de viajes”» (Alburquerque, 2005: 134). Es suficiente19 para pensar en un correlato dramático muy apropiado y útil. Me refiero a una tipología del drama en función del elemento estructural subordinante, o sea, el que predomina sobre los demás (García Barrientos, 2001: 78-79). Tres y no más son las posibilidades, dos normales y más frecuentes, el drama de acción y el de personaje, y una tercera más rara y anómala, la que Tal vez no sobre la aclaración de que en los relatos de viajes «las posibles tensiones narrativas, al estar subordinadas a la descripción —de lugares, personas o situaciones—, se deshacen durante el propio desarrollo del relato. En definitiva, su naturaleza específica radica en la belleza de sus descripciones y, esporádicamente, en la tensión narrativa de episodios aislados, cuyo clímax y anticlímax se resuelve puntualmente y no en el nivel del discurso.» (Alburquerque, 2006: 79). 19 Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 35-64, ISSN: 0034-849X ¿TEATRO DE VIAJES? PARADOJAS MODALES DE UN GÉNERO LITERARIO 57 denomina Kayser (1948: 492-497) precisamente drama de espacio y yo prefiero llamar de ambiente. En él lo que en los otros tipos, o sea, en la mayoría de los casos, actúa como telón de fondo, la ambientación histórica, social, geográfica, etc., pasa a ocupar el primer plano, de forma que tanto la acción como los personajes se subordinan a la pintura de ambiente. Algunos dramas históricos (El campamento de Wallenstein de Schiller) y quizás todos los costumbristas (los sainetes de Arniches o de los Álvarez Quintero) responden a este tipo. También Luces de bohemia me parece un drama de ambiente con claridad y, a pesar del acusado componente religioso que lo unifica, El Nuevo Mundo... de Lope, pues ni la trama ni los personajes están por encima del choque cultural que ambienta la obra. En fin, propongo como regla para el teatro de viajes, y de las más precisas, que se trate de un drama de ambiente. 4. OTRAS INQUISICIONES Terminaré aplicando las reglas o condiciones que acabo de proponer, más allá de los ejemplos que nos fueron saliendo al paso, a un pequeño corpus de obras teatrales que han sido estudiadas en relación con la literatura de viajes, con el fin sobre todo de probar su capacidad de discriminación. Empezando con el viaje por excelencia, el de Colón, asombra comprobar que ninguna de las obras estudiadas en la sección dedicada al teatro contemporáneo (6) del volumen consagrado a tal viaje en la literatura hispanoamericana (Mattalia, Celma y Alonso, eds., 2008) pasa la prueba y puede considerarse teatro de viajes. Cristóbal Colón y otros locos de Pedro Monge Rafuls (1992) no representa el viaje, aunque trate de él: transcurre en el castillo de los Reyes Católicos en Barcelona a la vuelta de Colón; menos aún lo hace Cipango de José Antonio Rial (1989), obra sobre el duelo de emigrar, que, además de ser un monólogo, se ambienta en un burdel de los años veinte del siglo pasado al que se sobrepone otro espacio-tiempo que evoca de forma ambigua el de Colón; tampoco Acto cultural de José Ignacio Cabrujas (1976), obra también en dos tiempos, pero en la que el «histórico» resulta metateatral, pertenece a una obra representada por los personajes del primer nivel dramático, actual, y además se sitúa en los momentos previos a que Colón emprenda su viaje (v. Márquez Montes, 2008). Esta última obra plantea una cuestión interesante, la de si es compatible con el teatro (y el relato) de viajes «el recurso del anacronismo»20: «Nos encontramos realmente en 20 «Con el anacronismo, Amadeo Mier y sus compañeros de la Sociedad Pasteur intentan asaltar la historia, la cultura. Raptársela y adaptarla a la medida de San Rafael. La saquean trasplantando a la Reina Isabel a la cocina de Antonieta, y la preocupación existencial de los arquetipos históricos a la soledad de los habitantes de San Rafael. Los personajes de Acto cultural se roban la historia para vivirla o fingirla» (Goyo Ponte, 2008: 949). Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 35-64, ISSN: 0034-849X 58 JOSÉ-LUIS GARCÍA BARRIENTOS un nivel intemporal, donde Cristóbal Colón sabe de su historia futura y actúa de acuerdo a ella» (Goyo Ponte, 2008: 947). Buen ejemplo de obra que trata obsesivamente del viaje, pero que no lo representa nunca, es Lejos de aquí de Roberto Cossa y Mauricio Kartun (Cossa, 1993), otra pieza sobre la emigración: «El viaje se instituye como movimientos y desplazamientos para no llegar a ninguna parte. Representa más bien un símbolo, una alegoría, una esperanza y una ilusión inalcanzable» (Mauro Castellarín, 2008: 976). La obra se ubica significativamente en una parrillada argentina en la carretera de Madrid a Toledo, los personajes quedan al margen de quienes viajan realmente, sus viajes son solo recordados o soñados; y, en clave simbólica, según Dubatti, «plantea el viaje del tercer al primer mundo, el objetivo no es ya un lugar, sino una posición económica» (ib.: 981). La más cercana por su estructura al modelo que hemos ido perfilando, de las que se estudian en el lugar citado, es seguramente Los Indios estaban cabreros de Agustín Cuzzani (1958), planteada como la llegada, en un viaje inverso, de tres aztecas a España en 1491, meses antes de que Colón zarpara hacia las Indias. El problema se plantea ahora sobre todo con la «factualidad» exigible al teatro de viajes, que se traduce en un cierto carácter histórico o documental. La obra transcurre, por el contrario, «en flagrante oposición a la verdad histórica» (Obregón, 2008: 957), «la gran mayoría de los personajes es totalmente inventada» (solo Colón y la Reina son históricos), «en varios momentos hay anticipaciones del porvenir» como recurso cómico propio de las farsátiras de Cuzzani y «numerosos anacronismos» que «crean una relación entre el pasado y la época del autor» (ib.: 959). El mismo volumen, pero en otra sección, encontramos un estudio (González Martínez, 2008) de Las palabras a los reyes y gloria de los Pizarros de Luis Vélez de Guevara (1625-1630). Su autor, como en los casos anteriores, no se plantea en ningún momento la cuestión que nos importa. La estructura, similar a la de la comedia de Lope, tiene el suficiente dinamismo, incluye varios viajes entre América y la corte española y distintas localizaciones en las Indias (Panamá, la isla de Puna en Perú, Túmbez). La obra cumple, a diferencia de la anterior y a pesar del amplio margen de invención ficticia, la condición de contar con una cierta base histórica. Lo más discutible será si se trata de un drama de ambiente, pues difícilmente se podría hablar de «inexistencia de una verdadera trama» o de «primacía del orden espacial» en ella; tampoco seguramente de que el personaje —los dos Pizarros— se subordine a la pintura de ambientes; más bien al contrario, en coherencia con la inequívoca intención de la obra, que es en lo que se centra el estudio citado. Aunque no es mi intención aquí proponer un corpus (ni siquiera parcial) de obras que someter a nuestro escrutinio, parece evidente que un buen caladero, reducido pero de calidad, se encontrará en las piezas indiaRevista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 35-64, ISSN: 0034-849X ¿TEATRO DE VIAJES? PARADOJAS MODALES DE UN GÉNERO LITERARIO 59 nas, con otros dos títulos de Lope de Vega (Arauco domado y El Brasil restituido), La aurora de Copacabana de Calderón, El rufián dichoso de Cervantes, la trilogía de los Pizarros de Tirso de Molina (Todo es dar en una cosa, Amazonas en las Indias y La lealtad contra la envidia), etcétera (v. Zugasti, 1996). Siendo de gran interés el estudio que propone Carrizo Rueda (2002, 2006) de algunas técnicas literarias para la inserción —sobre todo verbal, no propiamente dramática— del viaje en el teatro del siglo de oro, como la que llama «disyunción llegada» (2006: 180-184), parece fuera de duda que las obras a las que aplica su estudio se salen, creo que sin excepción, del espacio que hemos venido acotando para el teatro de viajes: ni La vida es sueño, ni El castigo sin venganza, ni Fuenteovejuna tienen nada que ver con esa presunta clase de dramas que perseguimos; creo que tampoco El purgatorio de San Patricio de Calderón (1640), aunque presente una peculiaridad de interés para la cuestión que nos ocupa «porque, precisamente, se apoya en un relato de viaje como hipotexto (la Vida y purgatorio de San Patricio de Juan Pérez de Montalbán [1627]), el cual ha sido identificado a partir de marcas sembradas intencionalmente por el propio Calderón» (ib.: 187). Este caso da buen pie al último que señalaremos, el de las comedias que dramatizan partes del ya aludido Viaje del mundo de Pedro Ordóñez de Ceballos (1614), nada menos que cinco, dos de las cuales con peripecias en tierras americanas, las Partes primera y cuarta (Remón, 1629a y Anónimo, 1634), en las que me centraré aprovechando el estudio de Zugasti (2001), aunque todas merecen un análisis detallado en función de nuestro propósito (Remón, 1629b; Anónimo, 1628; Guadarrama, 1628). A diferencia del de la pieza de Calderón, el relato de viajes que sirve de hipotexto ahora lo es en el sentido más estricto: homodiegético y factual, o sea, autobiográfico (v. Zugasti, 2001: 227, n. 10); y quizás algo de este carácter, imposible en el modo dramático, logre de alguna forma trascender a las obras. En las dos elegidas «el marcado apego a las fuentes históricas se conjuga con nuevas dosis de materia inventada» y «hay un buscado equilibrio, una medida alternancia entre los sucesos de carácter histórico y otros inventados de tono galante» (ib.: 243 y 236). Que los viajes ocupen el centro del contenido y de la estructura parece indudable. Basta recordar a grandes rasgos los itinerarios de la Primera parte: Sevilla-Túnez-Jerusalén / Cartagena de Indias (con «relación» de visitas a Marruecos, Francia, Inglaterra, Flandes, Guinea, primer viaje a Indias...)-Campo abierto (rebelión de negros cimarrones) / Urabá y Caribana (alzamiento de indios taironas: Marina-Campo)-Santa Fe de Bogotá. La Cuarta parte desplaza la acción de la ciudad de Champáa a una isla camino de Goa, a la ciudad india de Malipur, a la isla de Ceilán y a varios lugares de la provincia de los Quijos en Perú. Aunque abundan las escenas costumbristas en ambas Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 35-64, ISSN: 0034-849X 60 JOSÉ-LUIS GARCÍA BARRIENTOS piezas, habría que discutir hasta qué punto se pueden considerar dramas de ambiente; pero creo que cumplen con holgura todas las demás condiciones establecidas para el teatro de viajes. 5. CONCLUSIONES Confío en haber aportado algunas ideas útiles para empezar a discutir el problema planteado, el de la posibilidad o no de una «clase» de textos y/o espectáculos que denominar, como correlato del correspondiente género narrativo, «teatro de viajes» y, si esta cuestión no se considera pertinente, para ahondar en las diferencias teóricas, fundamentales, entre los dos modos de representación, la narración y el drama. Precisamente por ser la intención del artículo inequívocamente teórica, pueden cifrarse sus conclusiones, con la máxima concisión, en la propuesta, que de él se deriva, de sendas definiciones provisionales para el género «relato de viajes» y para la hipotética clase «drama de viajes». Aislando cada una de las reglas con los números que remiten a las que inicialmente propuse en el apartado 2 para el relato: Llamo relato de viajes a la narración (4) literaria (3), homodiegética (6), predominantemente factual (5) y descriptiva (7-8), cuyos tema (1) y estructura (2) giren en torno a uno o varios viajes. Y propongo considerar teatro de viajes al drama (3-4) de ambiente (78) predominantemente histórico o documental (5) cuyo tema (1) y estructura (2) giren en torno a uno o varios viajes. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ALBURQUERQUE GARCÍA, Luis (2004). «A propósito de Judíos, moros y cristianos: El género ‘relato de viajes’ en Camilo José Cela». Revista de Literatura, LXVI, 132, pp. 503-524. —. (2005). «Consideraciones acerca del género ‘relato de viajes’ en la literatura del Siglo de Oro», en C. Mata y M. Zugasti (eds.), Actas del Congreso «El Siglo de Oro en el nuevo milenio». Pamplona: EUNSA, pp. 129-141. —. (2006). «Los ‘libros de viajes’ como género literario», en M. Lucena Giraldo, y J. Pimentel (eds.). Diez estudios sobre literatura de viajes. Madrid: CSIC, pp. 67-87. —. (2008a). «El peregrino entretenido de Ciro Bayo y el relato de viaje a comienzos del siglo XX», en J. Peñate Rivero, y F. Uzcanga Meinecke (eds.). El viaje en la literatura hispánica: de Juan Valera a Sergio Pitol. Madrid: Verbum, pp. 145-160. —. (2008b). «Apuntes sobre crónicas de indias y relatos de viajes», Letras (Buenos Aires), 57-58, enero-diciembre, pp. 11-22. —. (2009). «Algunas notas sobre la consolidación de los relatos de viajes como género literario», en I. Arellano, V. García Ruiz y C. Saralegui (eds.). Ars bene docendi: homenaje al Profesor Kurt Spang. Pamplona: EUNSA, pp. 27-34. AMO, Álvaro del (1973). «Los viajes de Strindberg», en August Strindberg, Camino de Damasco (trad. de Félix Gómez Argüello). Madrid: Cuadernos para el Diálogo, pp. 13-26. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 35-64, ISSN: 0034-849X ¿TEATRO DE VIAJES? PARADOJAS MODALES DE UN GÉNERO LITERARIO 61 ANÓNIMO (1628). Tercera parte de la famosa comedia del español entre todas las naciones y clérigo agradecido. Jaén: Pedro de la Cuesta. —. (1634) Cuarta parte de la famosa comedia del español entre todas las naciones y clérigo agradecido. Baeza: Pedro de la Cuesta. ARISTÓTELES. Poética, ed. trilingüe por Valentín García Yebra. Madrid: Gredos, 1974. BARTHES, Roland (1966). «Introduction à l’analyse structurale des récits», en Poétique du récit. París: Seuil, 1977, pp. 7-57. BOOTH, Wayne C. (1961). La retórica de la ficción, trad. de Santiago Cubern GarrigaNogués. Barcelona: Bosch, 1974. CABRUJAS, José Ignacio (1976). Acto cultural [y El día que me quieras]. Caracas: Monte Ávila, 1990. CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro (1640). El purgatorio de San Patricio, ed. de J.M. Ruano de la Haza. Liverpool: Liverpool University Press, 1988. CARRIZO RUEDA, Sofía (1997). Poética del relato de viajes. Kassel: Reichenberger («Problemata literaria», 37). —. (2002). «El purgatorio de San Patricio y la dramatización del relato de viajes: Código, decorado verbal y texto literario», en I. Arellano (ed.). Calderón 2000: Homenaje a Kurt Reichenberger en su 80 cumpleaños. Kassel: Reichenberger, vol. II, pp. 111-120. —. (2006). «Dramatización del viaje y prácticas descriptivas en el teatro áureo. Aspectos de El castigo sin venganza y de otros textos de Lope y Calderón», en ‘El Siglo de Oro en escena’: homenaje a Marc Vitse. Al cuidado de Odette Gorsse y Frédéric Serralta. Toulouse: Presses Universitaires du Mirail – Consejería de Educación de la Embajada de España en Francia («Anejos de Criticón», 17), pp. 179-191. CICERÓN. Rhetorica ad Herenniun, trad., introducción y notas de Juan Francisco Alcina. Barcelona: Bosch, 1991. COSSA, Roberto (1993). Lejos de aquí, en colaboración con Mauricio Kartun, en Teatro. Buenos Aires: Ediciones de la Flor, 1999, vol. 5. CUZZANI, Agustín (1958). Los Indios estaban cabreros, en Teatro completo. Buenos Aires: Almagesto, 1989. DUBATTI, Jorge (1998). «Literatura de viajes y teatro comparado», Letras (Buenos Aires), 37, enero-junio, pp. 133-138. FRYE, Northrop (1957). Anatomie de la critique, trad. de Guy Durand. París: Gallimard, 1969 (trad. esp. de Edison Simons, Caracas: Monte Ávila, 1977). GARCÍA BARRIENTOS, José-Luis (1991). Drama y tiempo: Dramatología I. Madrid: CSIC. —. (1998). Las figuras retóricas, Madrid: Arco Libros, 3ª ed., 2007. —. (2001). Cómo se comenta una obra de teatro: Ensayo de método. Madrid: Síntesis, 2010 4 . —. (2004a). Teatro y ficción: Ensayos de teoría. Madrid: Fundamentos-RESAD. —. (2004b).«Teatro y narratividad». Arbor, CLXXVII, 699-700, pp. 509-524. —. (2006). «Nueve tesis sobre la narración en el drama y contra la ‘narraturgia’». Paso de Gato. Revista mexicana de teatro, 26, julio-septiembre, pp. 24-26. —. (2007a). «Luces de bohemia de Valle-Inclán (El triunfo de la transgresión dramática)», en J.L. García Barrientos (dir.), Análisis de la dramaturgia: Nueve obras y un método. Madrid: Fundamentos-RESAD, 2007, pp. 113-164. —. (2007b). «De novela a comedia: Persiles y Sigismunda de Rojas Zorrilla». Revista de Literatura. LXIX, 137, pp. 75-107. —. (2008). «Teatro posdramático y juegos (de manos) con la realidad», Paso de Gato. Revista mexicana de teatro, 32, enero-marzo, pp. 33-34. —. (2009). «(Im)posibilidades del drama autobiográfico (El álbum familiar y Nunca estuviste tan adorable)», en O. Pellettieri (ed.), En torno a la convención y a la novedad. Buenos Aires: Galerna, 2009, pp. 93-104. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 35-64, ISSN: 0034-849X 62 JOSÉ-LUIS GARCÍA BARRIENTOS GENETTE, Gérard (1972). «Discours du récit: Essai de méthode», en Figures III. París: Seuil, pp. 65-282 (trad. esp. de Carlos Manzano. Barcelona: Lumen, 1989). —. (1977). «Genres, ‘types’, modes», Poétique, 32, pp. 389-421 (trad. esp. de María del Rosario Rojo, en M. A. Garrido Gallardo (comp.), Teoría de los géneros literarios. Madrid: Arco Libros, 1988, pp. 183-233). —. (1979). Introduction à l’architexte. París: Seuil. —. (1983). Nouveau discours du récit. París: Seuil (trad. esp. de Marisa Rodríguez Tapia. Madrid: Cátedra, 1998). —. (1991) Ficción y dicción, trad. de Carlos Manzano. Barcelona: Lumen, 1993. GOETHE, Johann W. (1773-1831). Fausto, en Obras Completas, trad. de Rafael Cansinos Asséns. México: Aguilar, 1991, vol. IV, pp. 723-972. GONZÁLEZ MARTÍNEZ, Javier (2008). «El Rey como espectador del teatro indiano: Las palabras a los reyes, de Luis Vélez de Guevara», en Mattalia, Celma y Alonso (eds,), pp. 213-233. GOYO PONTE, Einar (2008). «El Descubrimiento de América en Acto cultural, de José Ignacio Cabrujas: conversión en mito, parodia y deconstrucción», en Mattalia, Celma y Alonso (eds,), pp. 943-953. GUADARRAMA, Francisco de (1628). Famosa comedia de la nueva legisladora y triunfo de la Cruz. Jaén: Pedro de la Cuesta. HERRERO MASSARI, José Manuel (1999). Libros de viajes de los siglos XVI y XVII en España y Portugal: Lecturas y lectores. Madrid: Fundación Universitaria Española. INGARDEN, Roman (1931). Das literarische Kunstwerk. Tubinga: Max Niemeyer, 1960 (trad. esp. de Gerald Nyenhius H. México: Taurus-Universidad Iberoamericana, 1998). KAYSER, Wolfgang (1948). Interpretación y análisis de la obra literaria, trad. de María D. Mouton y V. García Yebra. Madrid: Gredos, 4ª ed. revisada, 1981. LEHMANN, Hans-Thies (1999). Le théâtre postdramatique, trad. de Philippe-Henri Ledru. París: L’Arche, 2002. LEJEUNE, Philippe (1975). Le pacte autobiographique. París: Seuil. MADÁCH, Imre (1862). La tragedia del hombre. Versión de Virgilio Piñera, Gyoma, Corvina Kiadó, 1978. MÁRQUEZ MONTES, Carmen (2008). «Viajes de Colón por la escena hispanoamericana en tres actos», en Mattalia, Celma y Alonso (eds,), pp. 933-942. MATTALIA, Sonia; Pilar CELMA y Pilar ALONSO (2008). El viaje en la Literatura Hispanoamericana: el espíritu colombino, VII Congreso Internacional de la AEELH. Valladolid, 19 al 22 de septiembre de 2006. Madrid – Frankfurt am Main: Iberoamericana – Vervuert. MAURO CASTELLARÍN, Teresita (2008). «Viajeros y emigrantes en la literatura argentina de fin de siglo: El mar que nos trajo de Griselda Gambaro y Lejos de aquí de Roberto Cossa y Muricio Kartun», en Mattalia, Celma y Alonso (eds,), pp. 967-982. MAYORGA, Juan (1993). El traductor de Blumemberg [junto a Animales nocturnos y El sueño de Ginebra]. Madrid: La Avispa, 2003, pp. 73-111. MONGE RAFULS, Pedro (1992). Cristóbal Colón y otros locos, manuscrito inédito. OBREGÓN, Osvaldo (2008). «El Descubrimiento de España por los aztecas (1491), un ‘viaje al revés’, según la ficción teatral de Agustín Cuzzani», en Mattalia: Celma y Alonso (eds,), pp. 955-965. ORDÓÑEZ DE CEBALLOS, Pedro (1614). Viaje del mundo, Introducción de F. Muradás. Madrid: Miraguano-Polifemo («Biblioteca de Viajeros Hispánicos», 8), 1993. PEÑATE, Julio (2004). «Camino del viaje hacia la literatura, en J. Peñate Rivero (ed.), Relato de viajes y literaturas hispánicas. Madrid: Visor, pp. 13-29. PÉREZ DE MONTALBÁN, Juan (1627). Vida y purgatorio de San Patricio, ed. M. G. Profeti. Pisa: Università, 1972. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 35-64, ISSN: 0034-849X ¿TEATRO DE VIAJES? PARADOJAS MODALES DE UN GÉNERO LITERARIO 63 PÉREZ PRIEGO, Miguel Ángel (1984). «Estudio literario de los libros de viajes medievales». Epos, 1, pp. 217-238. PINO, Amado del (1994). Tren hacia la dicha. La Habana: Letras Cubanas. REMÓN, Alonso (1629a). Primera parte de la famosa comedia del español entre todas las naciones y clérigo agradecido. Jaén: Pedro de la Cuesta. —. (1629b). Segunda parte de la famosa comedia del español entre todas las naciones y clérigo agradecido. Jaén: Pedro de la Cuesta. RIAL, José Antonio (1989). Cipango, en Teatro venezolano contemporáneo: Antología. Madrid: Ministerio de Cultura – FCE, 1991, pp. 677-765. ROJAS ZORRILLA, Francisco de (1633). Persiles y Sigismund, ed. M.ª Ángeles García García-Serrano, en Obras Completas II. Primera parte de comedias, Felipe B. Pedraza y R. González Cañal (dirs.). Cuenca: Universidad de Castilla-La Mancha, 2009, pp. 165-297. SCHAEFFER, Jean-Marie (1995). «Énonciation théâtrale», en O. Ducrot y J.-M- Schaeffer. Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du langage. París: Seuil, s.v., pp. 612-621 (Ed. española dirigida por Marta Tordesillas, Madrid, Arrecife, 1998). UBERSFELD, Anne (1977). Semiótica teatral [Lire le théâtre], trad. y adaptación de Francisco Torres Monreal. Madrid: Cátedra - Universidad de Murcia, 1989. VALLE-INCLÁN, Ramón del (1924). Luces de bohemia, ed. Alonso Zamora Vicente. Madrid: Espasa Calpe («Clásicos Castellanos», 180), 1993. VEGA, Lope de (1614). El nuevo mundo descubierto por Cristóbal Colón, ed. Luigi Giuliani, En Comedias de Lope de Vega. Parte IV, Luigi Guiliani y Ramón Valdés (coords.). Lérida: Milenio - Universitat Autònoma de Barcelona, 2002, vol. I, pp. 175-287. VÉLEZ DE GUEVARA, Luis (1625-1630). Las palabras a los reyes y gloria de los Pizarros, ed. William R. Manson y C. George Peale, estudios introductorios de Glen F. Dille y Miguel Zugasti. Newark, Delaware: Juan de la Cuesta, 2004. ZUGASTI, Miguel (1996). «Notas para un repertorio de comedias indianas del Siglo de Oro», en I. Arellano y otros (eds.), Studia Aurea. Actas del III Congreso de la AISO. Pamplona-Toulouse: GRISO-LEMSO, vol. II, pp. 429-442. —. (2001). «Andanzas americanas de Pedro Ordóñez de Ceballos en dos comedias del siglo de oro», Teatro. Revista de Estudios Teatrales, 15, pp. 223-256. Fecha de recepción: 22 de enero de 2010 Fecha de aceptación: 8 de septiembre de 2010 Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 35-64, ISSN: 0034-849X Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, págs. 65-90, ISSN: 0034-849X EN LOS LÍMITES DEL LIBRO DE VIAJES: SEDUCCIÓN, CANONICIDAD Y TRANSGRESIÓN DE UN GÉNERO MARÍA RUBIO MARTÍN Universidad de Castilla-La Mancha RESUMEN Este trabajo parte de la lectura de algunas de las obras literarias recientes que la crítica ha relacionado con el libro de viajes pero que presentan problemas a la hora de determinar su adscripción génerica. Tres son los objetivos de esta investigación: determinar los rasgos formales y estructurales comunes a todas ellas, establecer su grado de desvío respecto a la constitución canónica del libro de viajes como género literario, y proponer una nueva organización y clasificación de la clase de textos conocida tradicionalmente como libro de viajes. Palabras clave: libro de viajes, relato de viajes, periplo urbano, libro de travesía. BORDERING ON THE TRAVEL BOOK: SEDUCTION, CANON AND GENRE TRANSGRESSION ABSTRACT The present paper draws upon the reading of some recent literary works, which have been related to the travel book by literary criticism, yet remain problematic when attempting to determine their generic ascription. In this regard, the paper aims at (a) looking into the formal and structural characteristics common to all of them, (b) establishing the degree in which they differ from the canonical travel book as a genre in its own right, and (c) proposing a new organization and classification of the texts subsumed under the travel book category. Key words: travel book, travel narrative, urban tour, ‘book of wanders’. Búsqueda, exploración, peregrinación, aventura, descubrimiento, son palabras mediante las cuales se ha definido la actividad de viajar. Ctesias de Cnido, Marco Polo, Ibn Battuta, Pigafetta, Stendhal, son nombres de viajeros que dejaron constancia mediante la escritura de su personal manera de recorrer el mundo. Todos sus relatos reflejan los matices que esa experiencia radicalmente humana ha ido adquiriendo en cada época. Y todos ellos son también testimonio de la versatilidad de dicha experiencia. De ahí que nadie cuestione que histórica y culturalmente el viaje es experiencia, es representación, y cada vez más, es metáfora de la existencia. Pero 66 MARÍA RUBIO MARTÍN también es cierto que ninguna de ellas representa los nuevos valores que el viaje y su relato han adquirido en las últimas décadas, al menos el valor que les confieren algunas de las obras más recientes que van a ser objeto de estudio del presente trabajo. Los primeros viajeros se ocuparon de ir desvelando los secretos geográficos, y su legado escrito dio cumplida cuenta de los descubrimientos que han configurado las primeras imágenes de regiones ignotas. Las exploraciones marítimas y terrestres terminaron de dibujar la superficie de la Tierra que es hoy un espacio ya descubierto y explorado en su práctica totalidad. Aun así, seguimos viajando y contándolo, aunque el masivo acceso a unos medios de transporte cada vez más veloces hayan popularizado la aventura y acabado con el exotismo impuesto por una lejanía que se torna cada vez más próxima y accesible. Viaje y narración han ido de la mano pues la experiencia del viaje sólo puede ser entendida desde su diégesis. Pero ni el viaje, ni la narración son ya los mismos en este siglo apenas iniciado. El extrañamiento se convierte en choque, el descubrimiento en analogías, la lejanía en simultaneidad. El trayecto no está marcado por la sucesividad de lugares recorridos sino por la caprichosa yuxtaposición de espacios depositados en la profundidad del tiempo que la memoria invoca y recupera de manera especular en una sucesión casi infinita de recuerdos e instantáneas. Hoy, más que nunca, como revelan los libros de Sergio Pitol, César Antonio Molina, Mauricio Wiesenthal o Rafael Argullol, el viaje es la escritura de la memoria. 1. SEDUCCIÓN DE LA ESCRITURA: DEL TOPOS CULTURAL AL TOPOS LITERARIO Cuando la experiencia del viaje ha perdido el carácter excepcional que siempre le ha acompañado, llegando incluso a ser en la actualidad una más de las actividades cotidianas, el viaje y su narración se deconstruyen, se fragmentan, se multiplican sin límite. El viaje no acaba nunca y la escritura tampoco. Como afirma Claudio Magris, el viaje «siempre recomienza, siempre ha de volver a empezar, como la existencia, y cada una de sus anotaciones es un prólogo»1. El extrañamiento inicial ante lo desconocido se traslada del pensamiento a la mirada que busca nuevas perspectivas desde donde observar lo ya conocido, y de ahí se desplaza hacia la propia lengua, al discurso, a la escritura. El trayecto, parte central de la estructura del libro de viajes, ya no corresponde a la sucesión cronológica de lugares recorridos, sino que se produce en la escritura. El viaje, a veces, es el propio libro y así lo encontramos en alguno de los testimonios más recientes. Andrés Neuman, en una obra atrevida desde el punto de vista 1 MAGRIS, Claudio. El infinito viajar. Barcelona: Anagrama, 2008, p. 10. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 65-90, ISSN: 0034-849X EN LOS LÍMITES DEL LIBRO DE VIAJES: SEDUCCIÓN, CANONICIDAD Y TRANSGRESIÓN... 67 formal, clásica en la disposición de la secuencia espacio-temporal, y transgresora en la causalidad viaje-escritura, afirma: No creo haber escrito en este libro lo que iba observando. Más bien he observado porque escribía el libro. Se supone que un diario refleja nuestros pensamientos, experiencias y emociones. Nada de eso: los fabrica. Si no escribiéramos, la realidad desaparecería de nuestra mente. Nuestros ojos se quedarían vacíos. No he contado mi viaje en este diario. El viaje ha sucedido aquí2. La escritura se impone cada vez más al viaje, y la mirada del viajero a la realidad del lugar visitado: centralidad de la escritura pero también centralidad del sujeto que observa y que en el encuentro con lo otro se descubre a sí mismo. «Uno despega para aterrizar en sí»3, nos volverá a recordar Andrés Neuman. La seducción del viaje es la seducción del yo. Ciudades saturadas de imágenes que las representan, acompañan e invaden nuestra vida cotidiana, son escudriñadas por un viajero que de manera recurrente e incluso obsesiva intenta despojarlas de ese mundo de apariencias y tópicos creados por fotografías, películas y mensajes publicitarios, hasta descubrir el elemento oculto que le colocará en un lugar privilegiado, en una atalaya privada desde donde se pueda contemplar el instante único, el rincón perdido, el lugar anónimo. A la vez, el carácter documental que el relato de viajes ha tenido durante siglos pierde protagonismo ante la reflexión sobre el hecho de viajar y los sentidos del viaje que se va introduciendo cada vez más en los nuevos libros de viajes como hilo conductor y elemento de cohesión de los fragmentos que lo integran. Son tantos los avances tecnológicos y los cambios sociales y políticos que se han producido en las últimas décadas, que ahora más que nunca, si bien es imposible atisbar siquiera hacia dónde nos dirigen y hacia dónde nos dirigimos, sí podemos y debemos intentar comprender dónde nos encontramos, pues ese será el punto de partida del viaje y también el retorno. Un mundo de fronteras en continuo cambio, con débiles límites territoriales, pero también con escasos límites a la posibilidad del conocimiento, hace que el encuentro del yo y del otro, base ética y narrativa del viaje, requiera al menos de una reflexión. Y algunos de los más recientes ejemplos de libros de viaje así lo constatan. Rafael Argullol, quizás el autor que más lazos ha establecido entre su condición de viajero y de escritor, y por lo tanto entre viaje y escritura, ofrece en su último libro Visión desde el fondo del mar algunas de las más certeras y brillantes reflexiones sobre el tema: He viajado para escapar y también para intentar verme desde otro mirador. He sentido el deseo constante de verme desde fuera aun a costa de perderme fre2 NEUMAN, Andrés. Cómo viajar sin ver (Latinoamérica en tránsito). Madrid: Alfaguara, 2010, pp. 248-249. 3 Ibidem, p. 249. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 65-90, ISSN: 0034-849X 68 MARÍA RUBIO MARTÍN cuentemente. Cuando alcanzas a verte desde fuera ya no eres únicamente tú, el presuntuoso y claustrofóbico héroe de tu vida, sino una sucesión de personajes que abarcan todos los héroes de la escena. Metido en la función, contemplas la existencia con mayor humildad y perspicacia que cuando, como un tonto jaleado por otros tontos, imaginabas tu yo como el mejor yo, tu ciudad como la mejor ciudad y eso que llamabas vida como la única vida concebible4. Se abren, pues, nuevos rumbos para el libro de viajes. Claudio Magris inició el camino con El Danubio (1986) y Microcosmos (1997), obras emblemáticas que representan un claro punto de inflexión en el desarrollo del género. Por una parte se amplían los espacios transitables cuya demarcación será más cultural que geográfica, y por otra se pone en evidencia la fragilidad del yo, pero también la resistencia del yo y hasta un nuevo protagonismo del yo. El Danubio por aquel entonces representaba la frontera geográfica oriental entre Europa y la otra Europa, pero era también metáfora viva de lo que significan y simbolizan las fronteras. El deseo del escritor italiano de caminar hasta su desembocadura proyectado a lo largo de cuatro años terminó en este texto de escritura novedosa y brillante, abisal y enigmática. No es casual en esta obra el desdoblamiento permanente del autor, en su doble faceta de escritor y viajero, en una 1ª y 3ª persona que permite un interesante juego de distanciamientos. Un año más tarde se publica Breviario mediterráneo (1987), del escritor eslavo Predrag Matvejevic, libro de imposible clasificación, calificado como genial, imprevisible y centelleante por Magris en el prólogo a la edición española. El autor recorre también un escenario que se configura más allá de los límites geográficos e incluso históricos. «Sus fronteras no están trazadas en el espacio ni en el tiempo. No vemos tampoco ningún criterio exacto para definirlas. No son ni económicas ni históricas, ni estatales ni nacionales: se parecen a un círculo de tiza que se traza y borra continuamente, agrandado o reducido por olas y vientos, hazañas e inspiraciones»5. De igual manera recorrerá años más tarde Jesús del Campo la tierra y el espacio castellano en Castila y otras islas (2008), una tierra, ante todo, poblada de fantasmas; una Castilla apócrifa, hecha de ruinas y pequeños pueblos, escenarios ahora en los que el viajero concederá a personajes de la historia la oportunidad de saldar cuentas con el pasado; un recorrido personal que también configura una nueva imagen de Castilla, más allá de límites territoriales; «un caserón espectral en el que bufones y ascetas y pintores y validos se tropiezan y cumplimentan sobre escaleras que llevan a corrales que llevan a pasillos que llevan a puertas falsas»6. Deambular por pueblos apenas conocidos fuera del territorio castellano como 4 ARGULLOL, Rafael. Visión desde el fondo del mar. Barcelona: Acantilado, 2010, p. 708. 5 MATVEJEVIC, Predrag. Breviario mediterráneo. Barcelona: Anagrama, 1991, p. 20. 6 CAMPO, Jesús del. Castilla y otras islas. Barcelona: Minúscula, 2008, p. 45. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 65-90, ISSN: 0034-849X EN LOS LÍMITES DEL LIBRO DE VIAJES: SEDUCCIÓN, CANONICIDAD Y TRANSGRESIÓN... 69 Tordehumos, San Cebrián de Mazote, Urueña, Castrogeriz, Autillo de Campos o San Martín de Valdeiglesias, es una forma de recuperar la historia y de crear espacios. Con Microcosmos Claudio Magris abrirá una nueva ruta en el desarrollo del libro de viajes que será frecuentada también por autores hispanos. Si El Danubio y Breviario Mediterráneo configuran una nueva cartografía, Microcosmos la deconstruye. En él el viajero, tan presente en El Danubio, renuncia prácticamente, como en el Breviario, a cualquier forma de presencia explícita en el texto. El trayecto se oculta hasta casi desaparecer. Es sólo la mirada de un viajero casi ausente la que organiza y disecciona el camino, anula distancias y aniquila el tiempo. Descubre al lector nuevas y reducidas escenografías, para una representación en la que se insertan de manera aleatoria personajes anónimos con otros de la historia o la literatura. Se imponen los jardines públicos, los cafés como espacios propicios para la meditación, para la escritura: No está mal llenar folios bajo las máscaras que se ríen burlonas y entre la indiferencia de la gente que está sentada en torno. Ese bondadoso desinterés corrige el delirio de omnipotencia latente en la escritura, que pretende ordenar el mundo con algunos trozos de papel y pontificar sobre la vida y la muerte. Así la pluma se sumerge, se quiera o no, en una tinta desleída con humildad e ironía. El café es un lugar de la escritura. Se está a solas, con papel y pluma y todo lo más dos o tres libros, aferrado a la mesa como un náufrago batido por las olas. Pocos centímetros de madera separan al marinero del abismo que puede tragárselo, basta una pequeña vía de agua y las grandes aguas negras irrumpen calamitosas, se te llevan abajo. La pluma es una lanza que hiere y sana; traspasa la madera fluctuante y la pone a merced de las olas, pero también la recompone y le devuelve de nuevo la capacidad de navegar y mantener el rumbo7. Lo que encontramos en esta obra no es tanto la descripción de espacios geográficos, como la visión e interpretación de un viajero, de un paseante, que deambula sin rumbo acompañado de un cuaderno de notas y de una pluma como compañeras y testigos fieles de cuanto acontece. No es un notario que levanta acta de cuanto ve; el viajero es un espectador que se delecta en los pequeños espacios anónimos mientras contempla sin prisas el gran teatro que le circunda. Así encontraremos también a Antonio Muñoz Molina, con la misma actitud, en la misma compañía, deambulando por las calles de Manhattan y mirando siempre a través de las ventanas: «Me gustaría que la mano avanzara sola y automática para que los ojos no se apartaran ni un segundo del espectáculo que alimenta la inteligencia y la escritura»8. La palabra se apropia del entorno, y al apropiarse le da una nueva forma. El libro es resultado del redescubrimiento del MAGRIS, Claudio. Microcosmos. Barcelona: Anagrama, 2006, p. 19. MUÑOZ MOLINA, Antonio. Ventanas de Manhattan. Barcelona: Seix Barral, 2004, p. 293. 7 8 Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 65-90, ISSN: 0034-849X 70 MARÍA RUBIO MARTÍN mundo a través de otra manera diferente de ver, pero también una nueva recreación del espacio a partir de su disposición textual. La escritura crea también espacios. Matvejevic en La otra Venecia (2004), tras un cuidadoso trabajo de «arqueología de la mente», desentierra Venecia, la despoja de representaciones para ofrecerla al lector libre de los espectros del pasado. Vida, viaje y escritura son complementarios: «Viajar, como contar —como escribir—, es omitir»9, nos dirá de nuevo Magris, pero también, como vivir, es sumar, sumar visiones, encuentros, recuerdos. Afirmaba la escritora alemana Elisabeth Langgässer que en cada relato debía haber algo, un redoble —inaudible, si se prefiere—, pero algo tras lo que nada pueda volver a ser igual que antes10. Muchos libros de viajes en la actualidad han conseguido ese efecto: la reescritura de un espacio o, si arriesgamos más, su reinvención. El paso de un topos originalmente geográfico a un topos cultural supone también la creación de un topos literario imposible de desvincular ya de estas obras. Europa, el Mediterráneo, Castilla, Venecia o Manhattan, todos ellos espacios de fronteras que, a pesar de los cientos de imágenes que siempre les acompañan, no serán ya los mismos después del legado literario y de las penetrantes miradas de Claudio Magris, Predag Matvejevic, Jesús del Campo o Antonio Muñoz Molina. ¿Cuál es, pues, el nuevo valor que el viaje ha adquirido en los últimos años? El encuentro, el conocimiento, el conocimiento a partir del encuentro y el diálogo con uno mismo y con el/lo otro. «Se trata de dialogar fértilmente con lo que, en principio, nos parece ajeno, pero que no son sino las raíces de lo propio», escribe Antonio Colinas autor también de varios libros de viajes escritos sobre esta premisa11. Este sentido del viaje ha encontrado su cauce de expresión en el libro de viajes contemporáneo mediante dos fórmulas: una convencional, que sigue la triple estructura de partida-trayecto-regreso, y otra que rompe con las convenciones del género y abre otros caminos en los que la memoria personal se convierte en el único trayecto, y la partida y regreso son anuladas por la idea cada vez más poderosa del infinito viajar. Pero el siglo XXI, con Internet, el teléfono móvil y los viajes low cost, ha modificado radicalmente los hábitos del viaje, abriéndose una tercera fórmula en los libros de viaje centrada en la semiótica del desplazamiento. El anti-viaje, como muchos denominan esta manera de desplazarse, se caracteriza por impedir cualquier forma de interacción entre el viajero y lo otro que apenas llega a ser percibido. El viajero es simplemente pasajero MAGRIS, Claudio. Microcosmos. Cit., p. 84. Apud KASCHNITZ, Marie Luise. Lugares. Valencia: Pre-textos, 2007, p. 22. 11 COLINAS, Antonio. La simiente enterrada. Un viaje a China. Madrid: Siruela, 2005, p. 14. 9 10 Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 65-90, ISSN: 0034-849X EN LOS LÍMITES DEL LIBRO DE VIAJES: SEDUCCIÓN, CANONICIDAD Y TRANSGRESIÓN... 71 en tránsito y su viaje una suma de trámites, habitaciones de hotel, breves conversaciones con un personal dedicado a atender las necesidades más inmediatas. La escritura fragmentaria será su cauce de expresión. Si nos situamos en la perspectiva de la recepción, encontramos que el acceso masivo al viaje como una de las principales actividades de ocio ha configurado un posible lector, viajero también, que ve en estas obras un complemento a su experiencia12. Nunca como hasta ahora texto y lector son cómplices. Definitivamente el valor documental pierde peso frente a la forma literaria que cada vez más busca atrapar al lector en unos espacios reales que ya conoce. Se impone ahora una nueva forma de captatio benevolentiae en la que el yo del escritor ha de ser capaz de seducir mediante las destrezas formales y estilísticas, pero sobre todo por su capacidad de establecer analogías y relaciones culturales en una sucesión sin límite, como el vuelo de las aves que describe Mauricio Wiesenthal en El esnobismo de las golondrinas (2007); un vuelo ligero, cambiante, elegante, cautivador. Nos enreda el escritor catalán en la memoria de sus viajes, pero también de sus lecturas. Viajes, lecturas y relatos van trazando en las obras de estos autores una tela de araña que engulle al lector. Paralelamente, el aumento cuantitativo y cualitativo de los posibles destinatarios y receptores reales ha convertido a estas obras en un objeto de consumo nada desdeñable que no ha pasado desapercibido para el mercado editorial que ha sabido ver pronto su rentabilidad. Así, bajo la etiqueta de libro de viajes han ido apareciendo obras de muy difícil o imposible clasificación entre las cuales podemos encontrar sin dificultad casos muy significativos a los que la crítica —más la divulgativa que la académica— ha dedicado grandes elogios por su originalidad. Autores pertenecientes al ámbito hispánico como Sergio Pitol, Vila-Matas, Andrés Neuman, Antonio Colinas, César Antonio Molina, Mauricio Wiesenthal o Rafael Argullol, son buena prueba de ello. Algunas de sus obras más recientes han sido objeto de una calurosa acogida y ninguna ha escapado de elucubraciones en torno a la cuestión del género. Todas ellas presentan signos visibles de cierto distanciamiento o ruptura respecto a los rasgos canónicos del género. Son libros que destacan por su poder de seducción gracias a las redes asociativas que trazan, por su escritura inteligente y novedosa. Pero también son libros rigurosos, que manejan una vasta enciclopedia. Por todo ello, y a pesar de ser ya muy numerosas y variadas las clasificaciones de los libros de viajes, se hace casi necesario, a la luz de estas obras, profundizar en nuevas categorías que den cabida a estos textos muchas veces inclasificables que la crítica de una forma u otra vincula con el género. 12 Pilar Rubio ha iniciado el tema de la influencia de las imágenes que produce la aldea global sobre el lector en «Nuevas estrategias en la narrativa de viajes contemporánea». En: LUCENA GIRALDO, Manuel y Juan PIMENTEL (eds.). Diez estudios sobre literatura de viajes. Madrid: CSIC, 2006, pp. 243-256. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 65-90, ISSN: 0034-849X 72 2. DESACRALIZACIÓN MARÍA RUBIO MARTÍN DEL MITO, BANALIZACIÓN DEL RITO En la actualidad el viaje ha perdido gran parte de los valores, funciones y sentidos que se le había atribuido para convertirse, simplemente, en una actividad más dentro de un determinado modo de vida. Hay en este cambio una parte importante de desacralización del mito como consecuencia de la banalización del rito. El viaje se ha impuesto en nuestras vidas, y sin rechazar esa lectura neorromántica latente en la mayoría de los libros de viajes que todavía hoy lo presentan como una experiencia extraordinaria, hay que aceptar que lo ordinario y la rutina se han terminado imponiendo. Hoy se viaja por dos motivos fundamentales: por trabajo o por placer. Y en los dos casos lo que demanda el viajero es comodidad, eficacia y rapidez; cualquier sorpresa, contratiempo o cambio no son bien recibidos. El viajero legendario pierde definitivamente sus atributos. Otra cosa muy distinta es lo que se cuente. El relato de viajes en la actualidad evita dejar constancia de estas perturbaciones. No son frecuentes las alusiones a las penurias, alteraciones o cualquier aspecto que manifieste la vulgarización de la experiencia. Aún así encontramos ejemplos que sin pudor revelan con ironía, sarcasmo y realismo los avatares del desplazamiento. Andrés Neuman, Mauricio Wiesenthal, Vila-Matas, Sergio Pitol o Jorge Carrión, ofrecen distintas propuestas de este otro viaje que se adecua más a la experiencia cotidiana y desacraliza parte del mito. Se impone así la semiótica del desplazamiento que ha abierto en el libro de viajes una fórmula apenas sin explorar. En palabras de Jorge Carrión —autor que encabeza esta propuesta—, «por primera vez el marco semiótico está sobresaturado de textos y de lenguajes, de modo que la distancia irónica, tanto respecto a los precursores como a la misma posibilidad de entender la realidad que se visita, se convierte en una premisa inevitable de la inteligencia en movimiento»13. El libro de Andrés Neuman nos ofrece uno de los casos más significativos de banalización del rito mediante una consciente adecuación de la escritura a los modos actuales de viaje. Cómo viajar sin ver, libro instantáneo que se escribe en movimiento como lo definió su autor, es un conjunto de notas tomadas «literalmente al vuelo» que busca en la escritura una identidad entre la forma del viaje y la forma del diario. «Lejos del reportaje de fondo, me interesaba buscar un cruce entre la micronarrativa, el aforismo y la crónica relámpago»14. El libro, respondiendo a la estructura canónica (partida-trayecto-regreso), se desvía de algunos usos conven13 CARRIÓN, Jorge. «Del viaje: penúltimas tendencias». Quimera, 2007, 284/285, pp. 32-33, p. 33. 14 Op. cit., p. 14. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 65-90, ISSN: 0034-849X EN LOS LÍMITES DEL LIBRO DE VIAJES: SEDUCCIÓN, CANONICIDAD Y TRANSGRESIÓN... 73 cionales. En primer lugar el relato privilegia el cómo se viaja al dónde, es decir, la forma de viajar se impone como protagonista y los lugares recorridos pierden interés. El autor propone una escritura mimética mediante la cual el lector consiga contagiarse de las sensaciones producidas por el modo vertiginoso de desplazarse por el mundo. Doscientas cincuenta páginas en las que el autor traza un exhaustivo y veloz itinerario por países latinoamericanos con motivo de la gira de presentación del Premio Alfaguara obtenido en 2009 con su novela El viajero del siglo. «Suma de vértigos, países, lecturas y miradas al vuelo. Latinoamérica en tránsito.»15 Viajar sin ver es una propuesta y un experimento, la aceptación de una forma de viajar impuesta por las circunstancias actuales que choca con el viaje privado y elitista: «Hoy viajamos sin ver nada. Eso lo pensé al conocer el veloz plan de viaje. La gira sería un experimento potenciado, una exasperación de nuestro nomadismo transparente, casi vacío. Y al otro lado del casi, ¿qué habría? ¿Qué se ve cuando apenas vemos?»16. El resultado es un relato que anula los tópicos de la nostalgia y la lentitud mediante los cuales la tradición romántica sólidamente asentada define al viajero. Por el contrario se impone la velocidad, la anulación del pasado y por lo tanto de la memoria. Solo hay presente. Flashes que van captando al momento los trámites aduaneros, las esperas en las salas de embarque, la primera impresión del hotel, titulares de prensa, y retazos de conversaciones; y de fondo siempre alguna noticia, como la epidemia de la gripe aviar que avanzaba día a día por el continente y que sitúa al lector en un momento concreto, breves reflexiones que toman el pulso de manera incisiva al continente americano, y pequeñas anécdotas personales. Poco tiempo para la reflexión, para la mirada perdida, para la contemplación. Este experimento de escritura mimética ya lo encontramos en el breve relato «Alemania en otoño» de Vila-Matas17. En un diario en forma de dispositivas el escritor narra su gira literaria por la antigua RFA cinco días antes de que cayera el muro de Berlín. Editor y escritor, como si fueran una banda de rock, recorrieron, a lo largo de quince intensos días, la RFA de arriba abajo repetidas veces18. Dentro de estas actitudes iconoclastas Mauricio Wiesenthal propone una tipología muy ajustada a los usos y costumbres del viajero actual en «Psicoanálisis de las golondrinas»19, y Sergio Pitol utilizará el diario de su viaje a Moscú, Leningrado y Tbilisi en el año 1986 para, entre otras muchas cosas, parodiar la burocracia soviétiIbidem, p. 16. Ibidem, pp. 15-16. 17 VILA-MATAS, Enrique. «Alemania en otoño». En: VILA-MATAS, Enrique. El viajero más lento. Barcelona: Anagrama, 1992, pp. 25-36. 18 Ibidem, p. 13. 19 WIESENTHAL, Mauricio. El esnobismo de las golondrinas. Barcelona: Edhasa, 2007, pp. 797-823. 15 16 Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 65-90, ISSN: 0034-849X 74 MARÍA RUBIO MARTÍN ca que le obligó al viajero a vivir en constante sobresalto. En todos los casos estamos ante muestras evidentes de un proceso mediante el cual la transgresión voluntaria del mito ha conducido a su desacralización ya anunciada por otros autores20 como Cees Nooteboom, que desacralizó el peregrinaje religioso al sepulcro del Apóstol en su El desvío a Santiago (1992) transformándolo en un peregrinaje cultural por España, o Alfonso Armada, que En España, de sol a sol (2001) reúne un conjunto de «contracrónicas» con las que intenta acabar con los tópicos que algunos viajeros engullen mecánicamente. Jorge Carrión es en la actualidad uno de los autores que más ha explorado la vía de desacralización del mito en el libro de viajes yuxtaponiendo en el relato a las coordenadas espacio-temporales otras más abstractas como la memoria, el margen, la periferia o la escritura21. DEL LIBRO DE VIAJES CANÓNICO . EN EL RELATO DE VIAJES 3. PERFILES LOS INDICIOS DEL CAMBIO Cuando parecía que ya se había asentado una conciencia de género por parte de los escritores, y existía un acuerdo más o menos explícito en su definición por parte de los teóricos, algunos ejemplos de libros o relatos de viajes escritos en los últimos años nos sitúan ante sus propios límites hasta tener que cuestionarlos. Lo que hasta el momento habían sido los pilares fundamentales que vertebraban este género calificado como «fronterizo», «huidizo», «híbrido» o «impuro»22, algo por otra parte muy próximo a la ficción contemporánea, son hoy sometidos a una revisión, a una nueva tensión. Este claro momento de inflexión en el que nos encontramos no debe desvincularse de factores de alcance muy superior, que afectan directamente al devenir de la ficción y del arte. El corpus de obras seleccionadas para este trabajo, publicadas en los últimos quince años, pertenece a escritores cuya actividad principal es la literatura, que cuentan con unas reconocidas carreras como narradores, poetas o ensayistas dentro de las cuales han cultivado también, de manera más o menos ortodoxa, el libro o el relato de viajes. Coinciden todos ellos en moverse fuera de los patrones establecidos en lo que a géneros se refiere, mediante una práctica sistemática de la ruptura hasta la aniquilación de los Este aspecto lo desarrollo más extensamente en el trabajo «Pervivencia y transgresión del mito en el libro de viajes». En: Juan Herrero Cecilia y Montserrat Morales Peco (coords.). Reescrituras de los mitos en la literatura. Cuenca: Ediciones de la Universidad de CastillaLa Mancha, 2008, pp. 183-197. 21 CARRIÓN, Jorge. La piel de La Boca. Buenos Aires: Libros del Zorzal, 2007, p. 17. 22 CHAMPEAU, Geneviève. «El relato de viaje, un género fronterizo». En: CHAMPEAU, Geneviève (ed.). Relatos de viajes contemporáneos por España y Portugal. Madrid: Verbum, 2004, pp. 15-31. 20 Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 65-90, ISSN: 0034-849X EN LOS LÍMITES DEL LIBRO DE VIAJES: SEDUCCIÓN, CANONICIDAD Y TRANSGRESIÓN... 75 moldes genéricos que limitan y constriñen la escritura. En este sentido son constantes las entrevistas, declaraciones y discursos en los que manifiestan un rechazo explícito de los géneros literarios y de las fórmulas convencionales. Vila-Matas es quizá el autor que más lejos ha llevado esta actitud en sus obras literarias. En el discurso pronunciado con motivo de la concesión del Premio Rómulo Gallegos defendía esta idea junto a la necesaria ruptura de las barrares entre la realidad y la ficción, tan presente ya en la narrativa poscontemporánea: «Hay que ir a una literatura acorde con el espíritu del tiempo, una literatura mixta, mestiza, donde los límites se confundan y la realidad pueda bailar en la frontera con lo ficticio, y el ritmo borre esa frontera. De un tiempo a esta parte, yo quiero ser extranjero siempre»23. Rafael Argullol lleva años explorando mediante su ensayo de una escritura transversal las posibilidades de una literatura que no limite el pensamiento. Como veremos, la tendencia generalizada en el panorama actual de las letras hacia una fusión/confusión de la ficción y la realidad, la narrativa y el ensayo, características mediante las cuales se ha definido la posmodernidad en la literatura, está en la base de algunas de las obras calificadas por la crítica como libro de viajes. Conviene no olvidar que junto a estas obras conviven en el ámbito hispánico otras que son dignas continuadoras de la tradición del libro de viajes, y que podemos considerar modelos paradigmáticos del género. Es el caso de Las rosas de piedra (2008), del escritor leonés Julio Llamazares quien —al igual que sus compañeros de generación— ha recorrido parte de la geografía española y portuguesa y nos ha ofrecido su experiencia viajera en unos relatos de prosa cuidada, intimista y nostálgica. En una línea canónica pero con ciertas licencias se mueven también dos libros recientes de Antonio Colinas: La simiente enterrada (2005) y Cerca de la Montaña Kumgang (2007). En ambos se reescriben dos viajes realizados por China y las dos Coreas respectivamente. En 2002, invitado por cinco universidades, Colinas visitó la República Popular China, y de esta visita surgió este penetrante y hermoso texto en forma de crónica. En él concentra, a partir de las breves estancias en Pekín, Sian y Shangai, reflexiones y valoraciones sobre el pensamiento y la poesía china, elaboradas tras muchos años de acercamiento a la cultura y pensamiento oriental. El viaje es, pues, un encuentro entre el conocimiento adquirido y la realidad vivida, entre el pasado y el presente; un viaje en dos viajes, como dice su autor: «uno, el geográfico; otro, el iniciático o interior»24. La llamada de oriente persiste en otro libro. El mismo esquema, pero ahondando más en 23 Apud HERRALDE, Jorge. «Vila-Matas y la conquista de América». En: HEREDIA, Margarita (ed.). Vila-Matas portátil. Un escritor ante la crítica. Barcelona: Candaya, 2007, pp. 345-353, p. 353. 24 COLINAS, Antonio. La simiente enterrada. Un viaje a China. Cit., p. 10. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 65-90, ISSN: 0034-849X 76 MARÍA RUBIO MARTÍN el valor simbólico del encuentro —base de la pequeña carga transgresora que aporta Colinas al género—, lo repite el escritor en Cerca de la Montaña Kumgang. El Festival Internacional de Poesía a favor de la Paz Mundial celebrado en Seúl en agosto de 2005 es ahora el motivo de este nuevo viaje. En este segundo libro, de escritura exquisita y profunda, se acortan las secuencias, el estilo se depura aún más si cabe, y a medida que se interioriza el viaje, también se densifica el lenguaje hasta alcanzar cotas de verdadero lirismo. Bajo el influjo de la memoria personal, Lorenzo Silva publica en 2001 Del Rif al Yebala. Viaje al sueño y la pesadilla de Marruecos. El libro es un caso excepcional dentro de este apartado por la intensidad de la experiencia y la extensión de la escritura, teniendo en cuenta que el viaje en sí duró apenas ocho días y su relato se prolonga a lo largo de más de trescientas densas páginas. Se trata del relato del viaje que hizo el autor en pleno verano de 1999 a algunas ciudades del norte de Marruecos y que fue reescrito posteriormente respetando la estructura en ocho jornadas. Tanto el viaje como su reescritura convergen en un pasado personal, el vivido por su abuelo cuando participó como combatiente en la guerra de África, y el histórico. El extrañamiento propio del encuentro con lo otro se convierte aquí en reencuentro con lo propio. «El viaje —como escribe Patricia Almarcegui en un certero estudio sobre este libro— crea experiencia, ésta se traslada a la escritura, otra experiencia de movimiento y desplazamiento y, para llevarlo a cabo, se cita a la memoria que, al fin y al cabo, obliga a pasar dos veces las imágenes por el corazón»25. Hay tres elementos comunes a todos estos relatos de corte tradicional. El primero es la mención explícita de los motivos del viaje, el segundo es el trazado de un recorrido delimitado espacial y temporalmente de manera precisa que luego se repite con el mismo orden en la escritura; y el tercero es la implicación personal del viajero, el encuentro con uno mismo después de tomas de contacto con lo ajeno y conciencia de lo otro: «También yo, mirando la tierra amarga y encantada de Marruecos, he tropezado con mi alma bereber —declarará Lorenzo Silva»26. Movimiento doble es el que anuncian ya estos textos: el viajero (o mejor aún, la memoria que el viajero tenía del lugar, bien sea a través de lectura o a través de vivencias personales) se apropia del lugar para luego apropiarse el lugar del viajero. Pero para hablar de transgresión del género, tal como me propongo, es necesario e ineludible reconocer las leyes, normas o principios que lo ALMARCEGUI, Patricia. «La experiencia como reescritura. Del Rif al Yebala. Viaje al sueño y la pesadilla de Marruecos de Lorenzo Silva». En: PEÑATE RIVERO, Julio y Francisco UZCANGA MEINECKE (eds.). El viaje en la literatura hispánica: de Juan Valera a Sergio Pitol. Madrid: Verbum, 2008, pp. 81-88, p. 88. 26 SILVA, Lorenzo. Del Rif al Yebala. Viaje al sueño y la pesadilla de Marruecos. Barcelona: Destino, 2001, p. 322. 25 Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 65-90, ISSN: 0034-849X EN LOS LÍMITES DEL LIBRO DE VIAJES: SEDUCCIÓN, CANONICIDAD Y TRANSGRESIÓN... 77 constituyen y que serán objeto de transformación. A pesar del retraso con el que la teoría literaria se ha acercado a esta clase de textos identificados hoy como relatos o libros de viajes, sí contamos ya con aportaciones muy valiosas y concluyentes. Algunos de los esfuerzos más rigurosos y exigentes en el ámbito hispánico por dotar al relato de viajes de un estatuto genérico se deben a Sofía Carrizo Rueda y a Luis Alburquerque. Sus tesis serán en esta oportunidad los puntales sobre los que podamos matizar el grado de desvío que se ha producido en los casos analizados en este trabajo. La primera ha orientado sus esfuerzos desde una perspectiva formal hacia la determinación de los componentes del discurso y sus funciones, sin desatender los aspectos espaciales, temporales y autoriales27. El relato de viajes, como le gusta denominar a la autora, es definido como: un discurso narrativo-descriptivo en el que predomina la función descriptiva como consecuencia del objeto final que es la presentación del relato como un espectáculo imaginario, más importante que su desarrollo y su desenlace. Este espectáculo abarca desde informaciones de diversos tipos, hasta las mismas acciones de los personajes. Debido a su inescindible estructura literario-documental, la configuración del material se organiza alrededor de núcleos de clímax que, en última instancia, responden a un principio de selección y jerarquización situado en el contexto histórico, y que responde a expectativas y tensiones profundas de la sociedad a la que se dirigen28. Como muy bien se encarga de demostrar con numerosos ejemplos, en la literatura de viajes, donde el narrador es una entidad plenamente ficcional a diferencia de lo que sucede en el relato de viajes, las descripciones están siempre subordinadas al desarrollo del cursus narrativo, caracterizado por la presencia funcional de un desenlace, mientras que en el relato de viajes, donde las expectativas de un desenlace están ausentes, «la funcionalidad de las descripciones crece hasta constituirse en el verdadero sostén del discurso»29. Luis Alburquerque selecciona cuatro procedimientos textuales prototípicos del relato de viajes que son: la existencia de un sujeto de enunciación de doble experiencia: de viaje y escritura, con un peculiar estatuto ficcional, en el que confluye una identidad plena narrador/autor, reforzada 27 El objetivo de su investigación queda patente en las siguientes líneas: «…de lo que se trata es de identificar en primer término, una forma lo suficientemente elástica como para utilizar su análisis en procesos de reconocimiento y descripción de una serie de aspectos básicos que configuran el discurso del relato de viajes. Pero con el objetivo, en definitiva, de que el modelo fundamente y facilite a la vez, el trabajo analítico, el cual culmina sin duda en la interpretación de los elementos particulares de cada obra concreta.». Sofía Carrizo Rueda. «Construcción y recepción de fragmentos de mundo». En: CARRIZO RUEDA, Sofía M. Rueda (ed.). Escrituras de viaje. Buenos Aires: Biblos, 2008, pp. 9-33, p. 16. Véase también de la misma autora Poética del relato de viajes. Kassel: Reichenberger, 1997. 28 CARRIZO RUEDA, Sofía. «Construcción y recepción…». Art. cit., p. 28. 29 Ibidem, p. 20. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 65-90, ISSN: 0034-849X 78 MARÍA RUBIO MARTÍN al estar subordinado el hablante ficticio al autor real, y por último, el hecho de que viaje y escritura necesariamente siguen este orden consecutivo en el que la categoría tiempo se convierte en un componente fundamental30. Comprobamos pues, que, a pesar de que el relato de viajes es un género fronterizo e huidizo, incluso impuro, por estar desprovisto a priori de normas, como muy bien ha estudiado entre otros Geneviève Champeau, también es cierto que pocos géneros como éste pueden ser reducidos a fórmulas iniciales y composicionales tan elementales como la que va a dar lugar a este tipo de textos: A narra V siempre que se cumplan las siguientes condiciones: a) N (narrador) debe identificarse a todos los efectos con el autor, lo que nos sitúa ante una nueva modalidad de relato autoficcional en el que el yo ficticio es más yo que el yo real. El narrador puede presentarse bajo la fórmula de la 1ª persona del singular o del plural, o de una 3ª persona que adopta el papel de viajero o paseante en la mayoría de los casos, o con una combinación de ambas, lo que refuerza la idea de personaje del relato y a la vez imprime al mismo mayor distancia ficcional, tal como vimos en El Danubio. Recientemente Jorge Carrión ha introducido en Australia. Un viaje (2008) el uso de una 2ª persona. b) V (viaje) corresponde a una experiencia vivida por el narrador, que es condición necesaria para la posterior escritura y que tiene una doble dimensión referencial puesto que, por una parte, siempre pertenecerá al mundo real-conocido pero por otra puede adoptar una estructura en el relato que altere la secuencia espacial-temporal hasta el punto de que el recorrido o trayecto, elemento nuclear del nivel de la fábula o historia en términos de los formalistas rusos, puede perder presencia en el sujeto o discurso hasta casi su desaparición para ser sustituido por descripciones encadenadas o, incluso, por exposiciones y argumentaciones. Con lo dicho podemos considerar que las dominantes fundamentales que trazan el esquema genérico del relato de viajes están marcadas. Se trata ahora de ir perfilando, a partir de lo establecido, las variantes que obras recientes pueden ir introduciendo sobre el género. Entre ellas quiero destacar las siguientes: 1) la ampliación del binomio viaje-escritura a vida-viajeescritura, 2) la inversión del esquema inicial viaje-escritura a escritura-viaje, 3) la proliferación en el relato de voces y personajes pertenecientes a la cultura, la historia o la literatura, 4) la sustitución de un único trayecto por numerosos trayectos presentados sin un orden cronológico, y 5) la presencia cada vez más poderosa, sin abandonar el cursus narrativo, de 30 ALBURQUERQUE; Luis. «Los ‘libros de viajes’ como género literario». En: LUCENA GIRALDO; Manuel y Juan PIMENTEL (eds.). Diez estudios sobre literatura de viajes. Madrid: CSIC, 2006, pp. 67-87, p. 83. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 65-90, ISSN: 0034-849X EN LOS LÍMITES DEL LIBRO DE VIAJES: SEDUCCIÓN, CANONICIDAD Y TRANSGRESIÓN... 79 elementos propios de la exposición, lo que nos conduce en algunas obras hacia la preeminencia del ensayo frente a la narración, bien en forma de texto intercalado, bien en forma de sustitución del texto narrativo por otro de carácter expositivo. En cuanto a la primera encontramos en una serie de obras algo que siempre ha estado latente en casi todos los relatos pero que nunca llegó a condicionar su escritura. En el origen del viaje están presentes una serie de acontecimientos vitales, históricos o literarios cuya existencia determina o bien el trayecto del viaje o bien la estructura del relato. Es el caso, por ejemplo, del mencionado libro de Lorenzo Silva Del Rif al Yebala, en el que la vida del abuelo será el elemento que desencadene el viaje. Jorge Carrión emprende su viaje a Australia en Australia. Un viaje (2008) para intentar reconstruir o recuperar el pasado de sus familiares, y Jesús del Campo idea un viaje por las dos Castillas en Castilla y otras islas (2008) cuyo soporte principal va a ser la recuperación de personajes y acontecimientos de la historia a los que resucita y da voz y acción, de tal manera que nos encontramos en el libro con dos tipos viajeros: el propio autor y el resto de personajes que le precedieron en los caminos castellanos firmando tratados, fundando conventos, o haciendo de lazarillos. La inversión del binomio viaje-escritura la encontramos plenamente formulada en la cita del Andrés Neuman al comienzo de Cómo viajar sin ver: «No creo haber escrito en este libro lo que iba observando. Más bien he observado porque escribía el libro»31. Más adelante habrá oportunidad de explorar las posibilidades de esta propuesta en Sergio Pitol y Rafael Argullol. En cuanto a la tercera, en el breve relato de viaje de Enrique Vila-Matas «El viento ligero en Parma», que luego daría título a su obra El viento ligero en Parma (2004), se produce una polifonía textual sin la cual es imposible trazar el recorrido por la ciudad italiana. Las voces de Stendhal, los fantasmas de Toscanini, Petrarca o Bertolucci, deambulan por la ciudad, como hace también el paseante escritor, y se hacen presentes en los cafés, la ópera o las iglesias. Parece que la solitaria errancia urbana, modo privilegiado de viajar para los autores escogidos, sólo se pudiera entender si es en presencia de las voces del pasado que acompañan al paseante. La polifonía, unida a otros procesos de intertextualidad, aumenta hasta el estruendo en Berlín y el barco de ocho velas (2010), donde Jesús del Campo traza un recorrido por la ciudad berlinesa con la intención de descubrir cómo se ha reciclado un pasado muy reciente cuyas heridas todavía son visibles. Por último, la preeminencia del ensayo comienza a hacerse patente en El viaje (2000) de Sergio Pitol. En esta obra, tras una estructura a priori plenamente convencional, la del diario de viaje, las estancias del recorrido 31 NEUMAN, Andrés, op. cit., p. 10. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 65-90, ISSN: 0034-849X 80 MARÍA RUBIO MARTÍN van poco a poco diluyéndose en un largo ensayo sobre la literatura rusa. Es lo que Francisco Uzacanga Meinecke estudia como viaje por el mundo exterior y viaje por el mundo subterráneo32. Pero no es sólo eso. La ilusión del periplo por la República de Georgia invitado por la Unión de Escritores durante los días 19 de mayo al 3 de junio de 1986 pronto se desvanece. El aparente orden cronológico que preside la escritura del diario se ve pronto interrumpido por el recuerdo de estancias anteriores que van espesando el tiempo de la narración. La historia se va complicando, adensando con el cruce vertiginoso de anécdotas, conversaciones, situaciones que rozan lo esperpéntico. Poco a poco se impone la fragmentación y así irrumpen en el diario textos de otros autores: una carta de Vsiévolod Méyerhold, una biografía en dos partes de Marina Tsvietáieva a la que titula «Retrato de familia I y II», un recuerdo de la infancia en «Peces rojos», el texto de Borís Pilniak «Cuando delira el alma», y el relato «Iván, niño ruso». Pero también irrumpen de manera más sutil e irónica voces que crean un complejo entramado textual polifónico de relaciones en el que quedan estrechamente atrapados los dos viajes de Pitol. Como apunta Uzcanga «la realidad se gogoliza, bulgakovea, bajtinea; el prosaico periplo por la Unión Soviética transmuta en peregrinaje por una Rusia vital y disparatada, siniestra también; el gratificante final en Georgia es potenciado a apoteosis carnavalesca»33. APOLOGÍA DE LA LENTITUD: PERIPLOS URBANOS Y LIBROS DE ESTANCIAS 4. LA Cuando Stendhal escribió entre 1828 y 1829 sus Paseos por Roma ya era consciente de estar abriendo un nuevo camino en los libros de viaje. El paseo es una forma de desplazamiento que no está supeditada a una partida o a un regreso, ni tiene siquiera un destino predeterminado. Es sobre todo una forma de errancia, caprichosa, arbitraria, por un espacio limitado y en un tiempo que se dilata en la medida que el viajero vuelve una y otra vez a los mismos lugares, propiciando una visión de la ciudad mucho más penetrante. Y es también una experiencia suspendida en el tiempo que multiplica la percepción y los sentidos, y agudiza la conciencia. Por eso desde Sterne o Chateaubriand, pasando por Pessoa o Joyce, hasta Magris o Sebald, son muchos los escritores que han encontrado en el paseo el acicate para la escritura, y muchas las narraciones que sólo desde la lentitud del paseo han podido ser escritas. 32 UZCANGA MEINECKE, Francisco. «El viaje de Sergio Pitol: entre peregrinación rusa y viaje a la semilla». En: PEÑATE RIVERO, Julio y Francisco UZCANGA MEINECKE (eds.). El viaje en la literatura hispánica: de Juan Valera a Sergio Pitol. Madrid: Verbum, 2008, pp. 219-231. 33 Ibidem, p. 227. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 65-90, ISSN: 0034-849X EN LOS LÍMITES DEL LIBRO DE VIAJES: SEDUCCIÓN, CANONICIDAD Y TRANSGRESIÓN... 81 Así nos encontramos a Antonio Colinas en Los días en la isla (2004), al argentino Sergio Chejfec en Mis dos mundos (2008), a César Antonio Molina visitando Posillipo, «el lugar que calma el dolor», a Enrique VilaMatas deambulando por Parma, y a Antonio Muñoz Molina por las calles de Manhattan: Camino casi siempre sin rumbo por la ciudad, con una mochila al hombro y un cuaderno de hojas blancas y tapas azules guardado en ella, y sólo me detengo cuando me obliga el cansancio o cuando lo que me apetece es sentarme a mirar hacia la calle por el ventanal de un café. Voy como un nómada, como un espía extranjero, ansioso de apurar el tiempo, los días de un otoño lento que tarda en derivar hacia el invierno, que parece detenido algunas veces en la perfección de una luz dorada, rica, con tonalidades de miel, con relumbres de amarillos y ocres en las hojas de los árboles y en las calabazas que desde muy pronto surgen en los escaparates, en los mostradores de las tiendas, sobre los manteles blancos de los restaurantes, anunciando la fiesta de Halloween34. El viajero no se desplaza, deambula por las calles. En el deambular hay mucho de complacencia, de abandono, y el relato intenta acompasar también al viajero que se pierde en la visión proyectada sobre los lugares. La mirada pasa a ocupar un lugar privilegiado, y los espacios desde donde se mira mayor protagonismo. Sucede esto de manera singular en Ventanas de Manhattan donde la ventana será el espacio real y simbólico desde el que se contempla la ciudad. Al igual que hace Neuman, Muñoz Molina intenta adecuar el discurso al momento real de la visión. El periplo por la ciudad americana se va construyendo sobre tres ejes: los acontecimientos en torno al atentado a las Torres Gemelas que tuvieron lugar el 11 de septiembre de 2001, la inusitada historia amorosa que el autor mantenía en esas fechas, y el discurso artístico donde se van sucediendo interesantes reflexiones sobre artistas estadounidenses. De esta manera, la aparente fragmentación espacio-temporal es sustituida por otros elementos perceptibles para el lector que refuerzan el leve curso narrativo. En estas ocasiones, el libro de viajes deja de ser la trascripción de una visita para convertirse en la enumeración del cúmulo de sensaciones que el tiempo ha ido sedimentando como consecuencia de todas las veces que se ha visitado un mismo lugar. La ciudad se presenta como un palimpsesto de lectura más o menos complicada, de huellas perceptibles para ojos adiestrados en la capacidad de perfilar lo más borroso. Esta forma alternativa al viaje ha sido asumida y depurada mayoritariamente por los autores contemporáneos que aparecen ya en el relato como flâneurs, hasta el punto de poder proponer dentro del género de los libros de viajes dos nuevas clases de textos: los periplos urbanos, cuando el recorrido se realiza por una sola ciudad, y el libro de estancias, para las obras en las que el autor 34 MUÑOZ MOLINA, Antonio. Ventanas de Manhattan. Cit, pp. 113-114. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 65-90, ISSN: 0034-849X 82 MARÍA RUBIO MARTÍN reúne una recopilación de periplos urbanos. Lo que nos van a ofrecer estas obras, gracias a un tipo de escritura transgresora, es la ilusión de la suspensión del tiempo, el cúmulo de sensaciones, de recuerdos y relaciones que la estancia en un lugar determinado, reducido mayoritariamente a la ciudad, despiertan en el viajero. Y lo harán a través de dos procedimientos ya anunciados anteriormente: la intertextualidad y la polifonía. El libro se convierte en un cruce de textos y de voces que anulan la cronología secuencial y reducen el trayecto a la simple estancia, convirtiendo a la ciudad en una especie de palimpsesto cultural y literario. La intertextualidad llega en el caso de La piel de La Boca de Jorge Carrión a convertirse en la verdadera protagonista. El escritor traza en esta obra de manera fragmentaria una crónica urbana del barrio marginal bonaerense de La Boca, —donde fue «viajero casual, falso emigrado, testigo»35— que es a la vez crónica sentimental, crónica histórica, descripción del barrio, crítica social y reconstrucción de pequeñas historias. Todo ello sazonado con, como si se tratara de una voz en off, letras de tangos, la presencia permanente de la sombra de Borges, y una poética del libro de viajes que él practica, y que se podría resumir en las siguientes líneas: La crónica de viajes también circula por esos intersticios: entre la quietud textual y el movimiento de la vida: entre la historia colectiva y la intimidad personal: cada párrafo es una acera levantada entre el conventillo del texto y la experiencia en la calle. Son sutiles las puertas que comunican lo público con lo privado. Muchos conventillos son de obra en la parte inferior y de materiales aún provisionales en la superior, como si el proceso de urbanización no terminara nunca: como si siempre se pudiera erigir un piso más. Un nuevo párrafo36. a) Periplos urbanos. La ciudad como palimpsesto El concepto de la ciudad como palimpsesto ya se atisba en La otra Venecia (2004) de Predrag Matvejevic y, sobre todo en el «Blues doliente para golondrina y ropa tendida» de Wiesenthal. Venecia, como ninguna otra ciudad, es la suma de los recuerdos y visiones que cada uno atesora de ella. Sería una especie de memoria sinestésica que las ciudades del Mediterráneo, y de manera especial Venecia, inducen de manera especial, en donde el pasado se impone al presente. «El futuro —escribe Matvejevic— se refleja menos en la imagen del presente que en la del pasado. La representación de la realidad sustituye a la propia realidad. El espectro de Venecia oculta Venecia a nuestros ojos, sobre todo esa otra, la que aquí tratamos»37. Es difícil encontrar autores que no caigan en reflexiones semejantes. 35 36 37 Op. cit., p. 28. Ibidem, p. 32. MATVEJEVIC, Predag. La otra Venecia. Valencia: Pre-textos, 2004, p. 155. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 65-90, ISSN: 0034-849X EN LOS LÍMITES DEL LIBRO DE VIAJES: SEDUCCIÓN, CANONICIDAD Y TRANSGRESIÓN... 83 Parece que Venecia suscita un acuerdo unánime a la hora de ser vivida y descrita. Las siguientes palabras de Sergio Pitol describen sensaciones muy parecidas al recordar las veces que ha visitado la misma ciudad: Venecia es inabarcable. [...] La primera vez, repito, vi la ciudad a ciegas, se me aparecía en fragmentos, surgía y desaparecía, me mostraba proporciones incorrectas y colores alterados. El espectáculo fue irreal y maravilloso al mismo tiempo. Con los años he rectificado esa visión, cada vez más portentosa, cada vez más irreal. De algún modo, mi viaje por el mundo, mi vida entera han tenido ese mismo carácter. Con o sin lentes nunca he alcanzado sino vislumbres, aproximaciones, balbuceos en busca de sentido en la delgada zona que se extiende entre la luz y las tinieblas38. Berlín es otra de las ciudades que es reescrita como palimpsesto. Las huellas de un pasado todavía muy reciente se imponen a una ciudad que ha sabido emerger literalmente de sus cenizas. Jesús del Campo emprende de nuevo la captura de los fantasmas del pasado, sin los cuales es imposible entender el presente, pero esta vez en la capital Alemana. Berlín y el barco de ocho velas es un recorrido por la ciudad que retoma fórmulas ya experimentadas, y con éxito, en su libro anterior Castilla y otras islas. El cruce de voces es cada vez más atronador. El libro comienza con la llegada del autor a Berlín. Tras una breve conversación con el taxista en la que ya se introduce el estilo directo libre, el intercambio de llaves e instrucciones con la recepcionista del hotel dará paso a un entramado de voces, historias, nombres y anécdotas que se irá precipitando de manera cada vez más rápida y asombrosa, y que solo concluirá con el recordatorio, a modo de cierre, de la petición hecha por la mujer de escribir algo en el libro de firmas. El recuerdo vivo de Audrey Hepburn, de Isadora Duncan o Gary Cooper comparte espacios físicos y literarios con las letras de las canciones de Lou Reed o Bob Dylan, mientras el viajero va trazando un recorrido por las calles de Berlín fácil de reconocer que irremediablemente da paso a la galería de personajes que habitaron en el pasado estas calles: Goebels, Brecha, Mann, Boswell. A medida que se avanza por las calles y plazas de la ciudad, en el relato se van entrecruzando historias como la del rey Federico, a su vez interrumpida por los acordes de la banda sonora de Barry Lyndon, para introducir inmediatamente la biografía del joven Redmond Barry, que también vivió en Berlín. Superposición de planos, superposición de tiempos, superposición de historias en una misma ciudad. Vila-Matas nos ofrece en sus periplos urbanos incluidos en El viajero más lento (1992) y El viento ligero en Parma (2004) una fenomenología del viaje muy semejante. Los lugares no son tanto espacios geográficos concretos sino el cruce de varios elementos que se superponen: el modo de llegar a ellos, las huellas de otros viajeros y habitantes y las lecturas 38 PITOL, Sergio. El arte de la fuga. Barcelona: Anagrama, 2005 (1ª ed. 1997), pp. 21-22. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 65-90, ISSN: 0034-849X 84 MARÍA RUBIO MARTÍN interpuestas. Su visita a Zurich recogida en «Viaje al norte de Suiza» y «El viento ligero en Parma» que da título al libro, son muestras evidentes. b) Los libros de estancias. Contra el itinerario El libro de estancias es una fórmula que equivale a los inventarios de viajes. En él el autor reúne sin orden previo, sin itinerario establecido, relatos de visitas a ciudades o pequeños espacios que representan los núcleos descriptivos de la obra sin que entre ninguno de ellos se establezca ningún tipo de jerarquización, ni una relación temporal ni espacial, ni tampoco de causa-efecto. Supone la desaparición del itinerario como hilo conductor del libro. Cada estancia propone el suyo. Ya no hay un único relato, sino relatos parciales más o menos visibles en cada estancia. Encontramos, pues, completamente instaurada en el libro, la ruptura de la progresión espacio-temporal que había caracterizado hasta ahora los relatos de viajes estudiados. Como ya indicó Geneviève Champeau a propósito de la configuración del tiempo y del espacio en relatos de viaje contemporáneos, «aunque no del todo ausente, tiende a borrarse el relato del itinerario y surgen nuevos principios de organización de la materia narrativa»39. Lo único que distingue cada libro de estancias es el nexo que une los relatos de viaje en él comprendidos. En En tierra extraña, en tierra propia (2006) de Lorenzo Silva no existe un criterio o elemento de cohesión entre cada relato salvo el de haber sido escritos por el mismo autor y mantener un tono, extensión y estructura muy semejantes. El tono es el del reportaje divulgativo, pues la mayoría son resultado de colaboraciones con revistas especializadas en viajes. Estructura y tono se aproximan mucho en estos reportajes a la guía de viajes donde son frecuentes las recomendaciones y las anotaciones muy pegadas a la realidad del lugar que se visita. Si bien es cierto que en todos ellos hay una voluntad común expresada por el autor en el Epílogo de indagación de la identidad a partir de lo propio y lo ajeno, también lo es que este rasgo es más un lugar común en esta clase de textos que una marca peculiar del tratamiento que les da el autor. César Antonio Molina recurre a la misma fórmula de agrupar estancias en un mismo volumen pero con un resultado diferente. El autor no se detiene en ciudades sino en pequeños espacios a la manera ensayada por Magris en Microcosmos, que se van poblando de referencias culturales siguiendo en esto la tendencia muy marcada en todos los libros que ya hemos mencionado. Cada lugar es atravesado por un tiempo presente, el del 39 CHAMPEAU, Geneviève. «Tiempo y organización del relato en algunos relatos de viajes españoles contemporáneos». En: PEÑATE RIVERO, Julio y Francisco UZCANGA MEINECKE (eds.). El viaje en la literatura hispánica: de Juan Valera a Sergio Pitol. Madrid: Verbum, 2008, pp. 89-103, cit. p. 89. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 65-90, ISSN: 0034-849X EN LOS LÍMITES DEL LIBRO DE VIAJES: SEDUCCIÓN, CANONICIDAD Y TRANSGRESIÓN... 85 viajero, y un tiempo pasado en el que sucedió algo que sin duda dejó una huella. César Antonio Molina también trabaja sobre todo con la memoria que es la que recopila, selecciona y relaciona. La mirada se vuelve más penetrante; el lenguaje mucho más poderoso; la polifonía domina de nuevo el texto. Hay una constante predilección por lo particular: puentes, calles, callejones, plazas, y en cada uno de estos microcosmos emergen de nuevo historias, películas, libros que se adueñan sin límites del viajero, del texto y del lector. Me referiré por último a El snobismo de las golondrinas (2007). Estamos también claramente ante un libro de estancias pero, a diferencia de los anteriores en los que la fragmentación era más evidente, en este hay una clara voluntad por parte del autor de dotar a los capítulos de mayor cohesión. Este proceso se basa en primer lugar en la creación de un protagonista atípico que desplaza al autor y a la vez cumple las funciones de alter ego: las golondrinas, que son también el alter ego de la galería de personas que pueblan las páginas de este libro verdaderamente inusual. Las golondrinas son el hilo conductor de toda la obra. Su vuelo, descrito con ironía y humor en cada uno de los epígrafes, introduce los lugares visitados pero también los libros leídos. De manera sutil, apenas perceptible, el autor catalán va trenzando su biografía más personal hasta que llega el final del libro y la verdad se revela: Cierro mi cuaderno, porque siento que se me está rompiendo ya este libro en fragmentos. Me pregunto si, proponiéndome escribir un juego de ficción, me ha salido un ensayo sobre la cultura europea. Es posible. Los escritores nos vemos, a veces, obligados a enmascarar nuestro pensamiento con un disfraz de frivolidad. Soñé con escribir una Ilíada, pero esperé tanto tiempo que este libro de juventud salvaje y soñadora se me convirtió en una Odisea, a veces irónica y dolorida. «I am become a name: Ulises». El sueño de mi juventud era naufragar en un libro oceánico40. El esnobismo de las golondrinas es, sobre todo, un libro de desplazamientos físicos y de vuelos intelectuales, por lugares de la tierra y por lugares literarios concentrados en la biblioteca personal del autor, sobre los que siempre planea la sombra de la melancolía provocada por un tiempo y una forma de vida que se desvanecen. Libro de estancias, fragmentario, pero libro unitario de estilo muy cuidado, de técnica precisa y de una magnitud de onda de lectura que oscila entre la levedad del vuelo y la intensidad de la erudición que se cuela en cada página. 40 WIESENTHAL, Mauricio, op. cit., p. 1147. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 65-90, ISSN: 0034-849X 86 5. EN MARÍA RUBIO MARTÍN BUSCA DEL MITO PERSONAL : EL LIBRO DE TRAVESÍA Poco a poco se va desvaneciendo la estructura inicial del libro de viajes. Y llegamos al último peldaño. La narración del viaje, gracias a la errancia urbana, ha ido ganando en intensidad, el tiempo se desmorona en la misma proporción que la distancia recorrida se acorta. Los espacios exteriores se cargan de vivencias interiores. Desaparece el trayecto definido desde un punto de partida y otro de regreso. El circuito se diluye en un deambular sin rumbo. Lo narrativo pierde presencia y lo expositivo la gana. Y poco a poco el yo del paseante, del viajero, se hace más yo. Ya no es sólo el protagonista de una acción. Él es la acción, él es el viaje. El viaje se traslada del espacio exterior al propio yo. La memoria personal empieza a ganar terreno hasta imponerse como el único trayecto posible. Se inicia el viaje al centro del yo. Algunas de las obras más sorprendentes, ambiciosas y atrevidas de los últimos años ocultan esta realidad. Y digo que ocultan porque su lectura sitúa al lector en vericuetos imposibles de recorrer y de vez en cuando, entre lecturas, recuerdos, anécdotas personales y divagaciones, surge el relato de un viaje, como un elemento más de esa intertextualidad, y dentro de la idea de que la vida es el verdadero viaje. Si bien no pueden ser consideradas a priori libros de viajes desde el punto de vista de su estructura, al no ser ésta desarrollo de la fórmula inicial básica de este género, sí es posible establecer algún vínculo con el género, quizás porque en todas ellas se aloja una impenitente actitud viajera por parte de los autores. Todas se caracterizan por apoyarse en una macroestructura muy próxima a la de la autobiografía en la que se quiebra la sucesión temporal. El componente autobiográfico se hace patente a través de lo que podría ser llamado la memoria fragmentaria dentro de la cual se incluye a modo de capítulos incrustados o intercalados verdaderos relatos de viaje, que no son más que otras experiencias que acumula el autor. Además, y lo que es más importante, todas se basan en una identificación de la vida como viaje que puede ser entendida como la base argumental implícita de cada una de las obras. A pesar del carácter novedoso, de la estructura inusual que todas ellas ofrecen, todo está ya inventado. Rousseau ensayó la fórmula en Las ensoñaciones del paseante solitario. Más próximo en el tiempo es Lugares (1973), de la escritora alemana Marie Luise Kaschnitz. Se trata de un sutil libro de recuerdos, aparentemente etéreos, fragmentados, extraordinariamente breves, unidos por la permanente y dolorida presencia de la autora, que de manera apenas perceptible va dibujando simultáneamente a golpe de retazos su biografía y una miniatura de la Europa del siglo XX. Los lugares son huellas de presencias pero, sobre todo, de ausencias. La memoria es ya aquí el hilo que hilvana fragmentos del pasado, fugaces Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 65-90, ISSN: 0034-849X EN LOS LÍMITES DEL LIBRO DE VIAJES: SEDUCCIÓN, CANONICIDAD Y TRANSGRESIÓN... 87 recuerdos, intensas instantáneas, lugares del alma. «Aquí —anuncia la autora— está lo recordado en los últimos años, no en serie, más bien un poco de aquí y un poco de allá, y no quería darle un orden, aunque la vida tenga el suyo, su progresión, su principio, su desarrollo y después su final»41. Imágenes plásticas que van jalonando una errancia vital que se hace muchas veces angustiosa, paseos con la ausencia omnipresente del ser querido, inventario fugaz de alguien que ha hecho de su vida un viaje permanente hacia no se sabe qué destino. Sergio Pitol funde en El arte de la fuga (1996) las experiencias de viajar, leer y escribir42, ninguna de las cuales puede darse sin la presencia de las otras. El capítulo «Viajar y escribir» bien podría ser su poética más personal. Aunque la obra que más lejos lleva esta premisa es Visión desde el fondo del mar (2010) de Rafael Argullol. El libro es a la vez un tratado sobre el viaje y las fronteras, pero también sobre la vida y el vivir, sobre la amistad, sobre la enfermedad, sobre las despedidas, sobre el amor. Es un libro exquisitamente escrito, denso y profundo, en el que nada queda al azar, en el que cada instante descrito o narrado va trabando y desarrollando un proyecto personal pero también un modelo teórico. Un libro plagado de presencias pero también de ausencias. Es un libro sobre los viajes y un libro de viajes. Una deconstrucción de la autobiografía para componer el mito personal construido a partir de los instantes capturados por la memoria. Es también la culminación de la perenne reflexión en torno al viaje que, como en ningún otro escritor, articula toda su producción literaria y su propia vida. Argullol, como Pitol, convierten la memoria en el vértice de todo su pensamiento, de ahí que Visión desde el fondo del mar sea, ante todo, la conclusión de su tratado sobre la memoria esbozado años antes en El cazador de instantes (1996). La memoria ya aparece como un tribunal amoral que saca a flote los vértices decisivos de nuestra existencia sobre los que se construye el relato secreto de nuestra vida, nuestro mito personal43. Gran parte de esos instantes pertenecen a viajes. Viajar se convierte para Argullol en la única manera de transcender los límites de la existencia, tal como desarrolla en «El cuarto caminante», abierto con una inscripción que no puede ser más reveladora: Navigare necesse est, vivere non necesse44. Sólo una palabra puede condensar para Argullol el sentido de la existencia, la palabra elegida por el escritor para su epitafio: «Viajó». Nada mejor que este magnífico libro para entender qué es un libro de viajes en su proyección más universal, cuando los límites impuestos por el KASCHNITZ, Marie Luise. Lugares. Cit., p. 11. Op. cit., p. 164. 43 ARGULLOL, Rafael. El cazador de instantes. Cuaderno de travesía (1990-1995). Barcelona: Acantilado, 2007, pp. 14-15. 44 Idem. Visión desde el fondo del mar. Barcelona: Acantilado, 2010, pp. 705-724. 41 42 Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 65-90, ISSN: 0034-849X 88 MARÍA RUBIO MARTÍN propio texto, por su estructura, por el género, apenas nos permiten vislumbrar el verdadero alcance del viaje. No existen fórmulas, ni leyes, ni patrones. Sólo la memoria. El viaje, entonces, se convierte en travesía. Travesía en un tiempo que fluye libre, sin barreras, y en un espacio que es el de todos los instantes que conforman nuestra cartografía íntima y secreta, nuestro mito personal. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Textos literarios ARGULLOL, Rafael. El cazador de instantes. Cuaderno de travesía (1990-1995). Barcelona: Acantilado, 2007. —. Visión desde el mar. Barcelona: Acantilado, 2010. CAMPO, Jesús del. Castilla y otras islas. Barcelona: Minúscula, 2008. —. Berlín y el barco de ocho velas. Barcelona: Minúscula, 2010. CARRIÓN, Jorge. Australia. Un viaje. Córdoba: Berenice, 2008. —. La piel de La Boca. Buenos Aires: Libros del Zorzal, 2008. COLINAS, Antonio. Los días en la isla. Madrid: Huerga y Fierro, 2004. —. La simiente enterrada. Madrid: Siruela, 2005. —. Cerca de la Montaña Kumgang. Salamanca: Amarú Ediciones, 2007. KASCHNITZ, Marie Luise. Lugares. Valencia: Pre-textos, 2007. (1ª ed. 1973). LLAMAZARES, Julio. Las rosas de piedra. Madrid: Santillana, 2008. MAGRIS, Claudio. El Danubio. Barcelona: Anagrama, 2004 (1ª ed. 1986). —. Microcosmos. Barcelona: Anagrama, 2006 (1ª ed. 1997) —. El infinito viajar. Barcelona: Anagrama, 2008 (1ª ed. 2005) MATVEJEVIC, Predrag. Breviario mediterráneo. Barcelona: Anagrama, 1991 (1ª ed. 1987) —. La otra Venecia. Valencia: Pre-textos, 2004. MOLINA, César Antonio. Lugares donde se calma el dolor. Barcelona: Destino, 2009. MUÑOZ MOLINA, Antonio. Ventanas de Manhattan. Barcelona: Seix Barral, 2004. NEUMAN, Andrés. Cómo viajar sin ver (Latinoamérica en tránsito). Madrid: Alfaguara, 2010. PITOL, Segio. El viaje. Barcelona: Anagrama, 2001. —. El arte de la fuga. Barcelona: Anagrama, 2005 (1ª ed. 1997). SILVA, Lorenzo. Del Rif al Yebala. Viaje al sueño y la pesadilla de Marruecos. Barcelona: Destino, 2001. —. En tierra extraña, en tierra propia. Anotaciones de viaje. Madrid: La Esfera de los libros, 2006. VILA-MATAS, Enrique. El viajero más lento. Barcelona: Anagrama, 1992. —. El viento ligero en Parma. México: Sexto Piso, 2008 (1ª ed. 2004) WIESENTHAL, Mauricio. El esnobismo de las golondrinas. Barcelona: Edhasa, 2007. Estudios ALBURQUERQUE, Luis. «Los ‘libros de viajes’ como género literario». En: LUCENA GIRALDO, Manuel y Juan PIMENTEL (eds.). Diez estudios sobre literatura de viajes. Madrid: CSIC, 2006, pp. 67-87. ALMARCEGUI, Patricia. «La experiencia como reescritura. Del Rif al Yebala. Viaje al sueño y la pesadilla de Marruecos de Lorenzo Silva». En: PEÑATE RIVERO, Julio y Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 65-90, ISSN: 0034-849X EN LOS LÍMITES DEL LIBRO DE VIAJES: SEDUCCIÓN, CANONICIDAD Y TRANSGRESIÓN... 89 Francisco UZCANGA MEINECKE (eds.). El viaje en la literatura hispánica: de Juan Valera a Sergio Pitol. Madrid: Verbum, 2008, pp. 81-88. CARRIÓN, Jorge. «Del viaje: penúltimas tendencias». Quimera, 2007, 284/285, pp. 32-33. CARRIZO RUEDA, Sofía. Poética del relato de viajes. Kassel: Reichenberger, 1997. — «Construcción y recepción de fragmentos de mundo». En: CARRIZO RUEDA, Sofía M. (ed.). Escrituras de viaje. Buenos Aires: Biblos, 2008, pp. 9-33. CHAMPEAU, Geneviève. «Tiempo y organización del relato en algunos relatos de viajes españoles contemporáneos». En: PEÑATE RIVERO, Julio y Francisco UZCANGA MEINECKE (eds.). El viaje en la literatura hispánica: de Juan Valera a Sergio Pitol. Madrid: Verbum, 2008, pp. 89-103. —. «El relato de viaje, un género fronterizo». En: CHAMPEAU, Geneviève (ed.). Relatos de viajes contemporáneos por España y Portugal. Madrid: Verbum, 2004, pp. 15-31. HERRALDE, Jorge. «Vila-Matas y la conquista de América». En: HEREDIA, Margarita (ed.). Vila-Matas portátil. Un escritor ante la crítica. Barcelona: Candaya, 2007, pp. 345-353. RUBIO, Pilar. «Nuevas estrategias en la narrativa de viajes contemporánea». En: LUCENA GIRALDO, Manuel y Juan PIMENTEL (eds.). Diez estudios sobre literatura de viajes. Madrid: CSIC, 2006, pp. 243-256. RUBIO MARTÍN, María. «Pervivencia y transgresión del mito en el libro de viajes». En: HERRERO CECILIA, Juan y MORALES PECO, Montserrat (coords.). Reescrituras de los mitos en la literatura. Cuenca: Ediciones de la Universidad de CastillaLa Mancha, 2008, pp. 183-197. UZACANGA MEINECKE, Francisco.«El viaje de Sergio Pitol: entre peregrinación rusa y viaje a la semilla». En: PEÑATE RIVERO, Julio y Francisco UZCANGA MEINECKE (eds.). El viaje en la literatura hispánica: de Juan Valera a Sergio Pitol. Madrid: Verbum, 2008, pp. 219-231. Fecha de recepción: 14 de enero de 2010 Fecha de aceptación: 8 de septiembre de 2010 Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 65-90, ISSN: 0034-849X Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, págs. 91-110, ISSN: 0034-849X LOS VIAJES DE LOS NIÑOS. PELIGROS, MITOS Y ESPECTÁCULO SOFÍA M. CARRIZO RUEDA Universidad Católica Argentina / CONICET RESUMEN El extraordinario desarrollo de los estudios sobre las escrituras del viaje ha ido ampliando las investigaciones con las más variadas categorías de viajeros. Pero todavía no se aprecia una atención especialmente dirigida hacia los numerosos textos cuyos protagonistas son niños que por distintas razones, deben alejarse del hogar. Sin embargo, muchas de estas narraciones ocupan lugares destacados en el canon de diversas literaturas o, por lo menos, han aportado arquetipos insoslayables a la historia de la cultura. En el presente trabajo, se revisan ejemplos donde los «héroes» son viajeros de corta edad, se analizan los modelos narrativos que han persistido durante siglos, las transformaciones que los han ido adaptando a diferentes coordenadas históricas y la irrupción de nuevos motivos y prácticas discursivas en la transición de la modernidad a la postmodernidad. En el abordaje de cada contexto cultural —de la Edad Media hasta la sociedad actual del espectáculo—, se ha tenido en cuenta la concepción predominante de la infancia y sus relaciones con aspectos que exceden esa etapa para actuar como reflejo de cuestiones del mundo adulto. Palabras clave: Niños viajeros, Cuentos fantásticos, Niño en la Edad Media, Rodrigo Caro, Infancia como edad de oro, Sin familia, Corazón, Síndrome de Peter Pan. CHILDREN’S TRAVELS. DANGERS, MYTHS AND SPECTACLE ABSTRACT In its extraordinary development, travel writings studies have widened their scope to consider many different categories of travelers. However, enough attention has not been paid to numerous texts whose main characters are children who, owing to many reasons, must leave their homes. Yet some of these narratives are in the center of the literary canon or have at least provided remarkable archetypes to the history of culture. This paper traces several examples where the «heroes» are very young travelers, and analyzes the narrative models persisting throughout the centuries, the transformations that have adapted them to different historical coordinates and the irruption of new motifs and discoursive practices in the transition from Modernity to Postmodernity. In the approach to every cultural context —from the Middle Ages to our society of spectacle— I have taken into account the predominant conception of childhood and its relation with aspects that go beyond this period of life and function as a mirror to certain issues of the adult world. Key Words: Children travelers, Fairy Tales. Child in the Middle Ages, Rodrigo Caro, childhood as the golden age, Without a family. Heart, Peter Pan syndrome. 92 SOFÍA M. CARRIZO RUEDA Sostiene Rodrigo Caro en Días geniales o lúdicros, que los niños tienen sobrados motivos para quejarse de que nadie escriba sobre sus cosas y de que no se las celebre debidamente1. Creo que dentro del brillante panorama que hoy ofrecen los trabajos sobre las escrituras del viaje, puede decirse que se presenta una situación similar a la que preocupaba, respecto a la desatención hacia formas de expresión infantiles como el juego, al autor del siglo XVII. El extraordinario desarrollo de estudios sobre la iterología que han abordado una cantidad ingente de obras y autores, así como una serie de cuestiones teóricas que atañen a los discursos, ha ido enriqueciendo las investigaciones con las más variadas categorías de viajeros. Incluso con aquellos que, como Virginia Woolf, han optado por dar testimonios de flânerie por calles de su propia ciudad o, más restringidamente, de una vuelta por su habitación, como Javier de Mestre. Sin embargo, no he encontrado una atención especialmente dirigida hacia los numerosos textos cuyos protagonistas son niños viajeros. A pesar de que muchas de estas narraciones ocupan lugares destacados en el canon de diversas literaturas o, por lo menos, han aportado arquetipos insoslayables a la historia de la cultura. Sin ir más lejos, contamos en nuestra literatura hispánica con un pequeño viajero famoso, Lazarillo de Tormes, muy pronto empujado al desamparo de los caminos. La crítica ha señalado las relaciones de sus primeras aventuras con relatos folklóricos sobre un niño que acompaña a un ciego mendicante en sus vagabundeos, y Lázaro Carreter ha subrayado que lo aprendido en ese tipo de vida desde tan corta edad, funciona como anuncio de un futuro de marginación2. Considero, sin embargo, que más allá del tema de la formación —o deformación— de la personalidad de un niño sometido a semejante destino viajero, la indagación del vasto campo de las tradiciones anónimas proporciona otros varios elementos relacionados, precisamente, con la condición infantil del protagonista. Por tal razón, he optado por iniciar desde este campo el abordaje del tema de los viajes de los niños, pues es en dichas tradiciones donde comienzan a perfilarse los arquetipos a los que antes me refería, al igual que ciertas situaciones paradigmáticas que trascenderán, sobradamente, las etapas primitivas de la transmisión oral. En los cuentos tradicionales que durante milenios han circulado por la cultura indoeuropea, abundan los viajeros de pocos años. Revisaremos, en primer lugar, algunas características generales de los viajes en estos llamados cuentos fantásticos, Märchen, contes de fées, etc., para centrarnos luego, en los casos particulares de la infancia alejada del hogar. 1 Cfr. CARO, Rodrigo. Días geniales o lúdicros. Étienvre, Jean-Pierre (ed.). Madrid: Espasa-Calpe, 1978, vol. II, p. 169 2 Cfr. LÁZARO CARRETER, Fernando. «Construcción y sentido en Lazarillo de Tormes». En: Lazarillo de Tormes en la picaresca. Barcelona: Ariel, 1972, pp. 59-192. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 91-110, ISSN: 0034-849X LOS VIAJES DE LOS NIÑOS. PELIGROS, MITOS Y ESPECTÁCULO HUELLAS 93 DE MATRICES ARCAICAS Los viajeros de este tipo de historias, sean adultos o niños, recorren muy variados escenarios naturales y diferentes espacios poblados, conocen representantes de todos los estratos sociales así como prototipos de diversas conductas humanas, y enfrentan una serie de pruebas que, finalmente, les permitirán alcanzar sus objetivos. Puede comprobarse en principio, que este antiquísimo esquema no difiere en lo esencial de las historias clásicas de grandes viajes. Hay que tener en cuenta, además, que en las relaciones arcaicas ni siquiera faltan las descripciones, elemento inseparable de la escritura del viaje. A veces, son tan escuetas que se reducen a un solo adjetivo, circunstancia en la que cumplen con la función de dar a conocer rasgos arquetípicos indispensables para el curso de la narración: una montaña «altísima» que debe escalar el viajero, o un bosque «oscuro» que es necesario atravesar, o un castillo «deslumbrante» que atrae como un imán. Pero en otras ocasiones, según las versiones y sus narradores, las descripciones se detienen en una serie de aspectos de un personaje, de un sitio, de un objeto, etc., y en estos casos, contribuyen activamente a construir el «modelo de mundo» que despliega cada versión de un cuento. Por ejemplo, que Cenicienta vaya al baile en una carroza guarnecida de oro, con tiro de seis caballos, cochero de gala y lacayos, según la versión de Perrault3, está hablando de los gustos y formas de vida de su público, la alta sociedad francesa de fines del siglo XVII. Las descripciones abarcan así, desde los epítetos que operan como signos de un mundo que parece representar el de los arquetipos platónicos hasta aquellos elementos que construyen especies de «cuadros de costumbres». Y éstos, a su vez, pueden referirse, como el caso citado, a condiciones propias de tiempos y espacios determinados, o bien limitarse a ilustrar situaciones atemporales como la miseria, la abundancia, lo luctuoso, etc. Los diferentes recursos descriptivos aparecen, por lo tanto, integrados de diferentes modos en el antiguo esquema narrativo de los viajes que he reseñado más arriba, y tal conjunción configura un modelo básico de discurso apto para abordar diversas escrituras del motivo del viaje, que ha circulado, incesantemente, por distintos carriles, a lo largo de la historia de la cultura. Pero además, el motivo del viaje aparece siempre en las relaciones tradicionales subordinado a ciertas estructuras narrativas mayores4. Respecto a éstas, es conocida la teoría de Vladimir Propp acerca Cfr. ALVAREZ, María Edmée (ed.). Cenicienta. En: Cuentos de Perrault. México: Porrúa, 1992, pp. 102-103. 4 No se trata de «relatos de viajes», con una constitución mixta documental-literaria como, por ejemplo, el de Marco Polo, donde todos los recursos están subordinados a la descripción de un itinerario que es erigido por el discurso en verdadero protagonista. Por el contrario, en las narraciones ficcionales como los cuentos fantásticos o la Odisea, el itine3 Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 91-110, ISSN: 0034-849X 94 SOFÍA M. CARRIZO RUEDA de treinta y una «funciones» o elementos primarios que actúan como soporte básico del desarrollo de un cuento fantástico. Y por lo que atañe, en particular, a los últimos sucesos de un viaje y su acoplamiento con la resolución de la historia, resulta significativo, a mi juicio, comparar las acciones fundamentales que desembocan en el desenlace de la Odisea con las ocho últimas «funciones» del listado que formuló Propp5. Véase el siguiente cuadro (incluyo en cursiva, dichas «funciones»): Función XXIII: El héroe llega de incógnito a su casa o a otro país. ODISEA. Rapsodia XIII: Al llegar a Ítaca, Atenea convierte a Odiseo en un anciano cubierto de harapos, para que no sea reconocido6. Función XXIV: Un falso héroe proclama pretensiones infundadas. ODISEA. Rapsodia XVII. Odiseo entra en su palacio bajo la nueva apariencia de viejo miserable y se encuentra con los pretendientes que esperan casarse con Penelopea y reinar en Ítaca, mientras consumen los bienes de Odiseo en interminables festines. Uno de ellos, Antinoo, quiere echar al supuesto mendigo y le arroja un escabel7. Función XXV: Una tarea difícil le es propuesta al héroe. ODISEA. Rapsodia XVIII. Los pretendientes hacen que Odiseo luche con otro mendigo más joven, Iro, esperando que éste lo venza8. Función XXVI: La tarea es cumplida. ODISEA. Rapsodia XVIII: Odiseo deja gravemente herido a su contrincante y lo expulsa del palacio9. Función XXVII: El héroe es reconocido. ODISEA. Rapsodias XXI-XXII. Penelopea propone a los pretendientes que compitan disparando con el arco de Odiseo que ella guarda, y promete casarse con aquel que logre atravesar doce argollas con una sola flecha. Ninguno lo consigue, y Odiseo, que considera llegado el momento de darse a conocer, realiza la proeza. Se despoja entonces de sus harapos e inicia la matanza de los pretendientes10. Función XXVIII: El falso héroe o el antagonista es desenmascarado. Función XXX: El antagonista es castigado. ODISEA. Rapsodia XXII. Ambas funciones se fusionan en la matanza de todos los pretendientes y de sus cómplices11. rario se subordina al interés por las aventuras de los personajes. Me he ocupado de esta diferenciación y de su rentabilidad a la hora del análisis. Cfr. CARRIZO RUEDA, Sofía M. Poética del relato de viajes. Kassel: Reichenberger, 1997, pp. 13-15; Las escrituras del viaje. Buenos Aires: Biblos, 2008, pp. 9-11. 5 Cfr. PROPP, Vladimir. Morfología del cuento. Buenos Aires: Juan Goyanarte, 1972, pp. 91-97. 6 Cfr. HOMERO. Odisea. Segalá y Estalella, Luis (versión directa y literal del griego). 7ª. Edición.Madrid: Aguilar, 1961, pp. 306-307. 7 Cfr. ed. cit., pp. 388-393. 8 Cfr. ed. cit., pp. 400-403. 9 Cfr. ed. cit., pp. 403-405. 10 Cfr. ed. cit., pp. 463-479. 11 Cfr. ed. cit. pp. 479-500. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 91-110, ISSN: 0034-849X LOS VIAJES DE LOS NIÑOS. PELIGROS, MITOS Y ESPECTÁCULO 95 Función XIX: El héroe adquiere una nueva apariencia. ODISEA. Rapsodia XXIII: Eurínome, la despensera, lava y unge con óleo a Odiseo, mientras Atenea aumenta su altura, su corpulencia y su belleza. Cuando sale del baño, Odiseo es semejante a un inmortal12. Función XXXI: El héroe se casa y llega al trono. ODISEA. Rapsodias XXIII-XXIV: Odiseo y Penelopea se reencuentran en una noche de amor físico y espiritual. Los familiares de los pretendientes se reconcilian con Odiseo que vuelve a reinar en una Ítaca pacificada13. Esta confrontación permite apreciar, a mi juicio, que por debajo de todas las peripecias y la densidad semántica del desenlace de una obra como la Odisea, se mantiene un cañamazo narrativo que coincide con el que trazó Propp al analizar la morfología de los cuentos tradicionales. Tal hecho continuaría abonando, por lo tanto, su teoría de que fueron relatos míticos que terminaron por apartarse de estos orígenes14. El estudioso ruso señala que pueden rastrearse, por ejemplo, notables coincidencias con los Vedas, particularmente, con el Rig Veda, el más antiguo de los cinco libros, probablemente del 1500 a. d. C.15. En consecuencia, como cuestión funcional para mis propósitos, me importa destacar que el poema homérico, consagrado como paradigma de la literatura de viajes occidental, podría compartir una matriz antiquísima con los cuentos fantásticos, en los que el motivo del viaje se constituye, sin dudas, en un componente insoslayable16. Ello no significa, en absoluto, una apreciación desconsiderada de la Odisea, sino a la inversa, un reconocimiento de los valores que representa para la historia cultural el enorme acerbo de estos cuentos. Es a partir de dicho reconocimiento que propongo examinar algunas características de los viajes que en ellos son protagonizados por niños. ENTRE PELIGROS Y MILAGROS En los cuentos tradicionales, puede comprobarse que el comienzo de los viajes de los niños aparece siempre marcado por alguna carencia. Pobreza extrema, padres que renuncian a hacerse cargo de ellos, padres que necesitan ser auxiliados por los hijos, padres que han muerto. En el inicio de la historia de Hänsel y Gretel o de Pulgarcito, son los niños los que Cfr. ed. cit., p. 507. Cfr. ed. cit., pp. 507-541. 14 Cfr. PROPP. Morfología, ed. cit., p. 139 15 Cfr. PROPP, Vladimir. «Las transformaciones de los cuentos fantásticos». En: TODOROV, Tzvetan (ed.). Teoría de la literatura de los formalistas rusos. 5ª edición. México: Siglo XXI, 1987, pp. 181-183. 16 Para Propp, el viaje, al que considera «una de las primeras bases de composición de los cuentos», posiblemente se relacionaba originariamente, con el traslado del alma al otro mundo. Cfr. Morfología, ed. cit., p. 161. 12 13 Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 91-110, ISSN: 0034-849X 96 SOFÍA M. CARRIZO RUEDA cumplen con aquella función que, según Propp, se encuentra al comienzo de todo relato fantástico: dicha «función básica» es la acción de «ausentarse del hogar». Esta «ausencia», tal como la explicita el estudioso ruso, puede ser concretada por alguien de la generación adulta o por alguien de la generación más joven17. Sin embargo, estas disquisiciones formales pueden matizarse y profundizarse en diferentes casos concretos. En las dos historias citadas, por ejemplo, hay que reparar en que la «ausencia» se produce porque los niños se ven forzados por los padres a dejar su casa. Considero, por lo tanto, que la verdadera «ausencia» es anterior a la de su partida del hogar, y corresponde a un vacío en las responsabilidades de los adultos que renuncian a proteger a sus hijos. Es esta situación de abandono absoluto la que expulsa a los niños y los empuja, irremediablemente, a marchar por los caminos. Es decir que la auténtica «función» inicial desempeñada por estos pequeños protagonistas consiste, desde mi perspectiva, en hacer evidente el estado de «carencia absoluta», no solo material sino también espiritual, que da origen a sus aventuras. En las versiones que conocemos de aquellos cuentos donde el viaje infantil es consecuencia de esta situación de desamparo total, la actitud de los padres aparece justificada por una hambruna contra la que ya no pueden hacer nada18. Y es en este punto donde, tanto o más que la permanencia de los modelos arcaicos, interesa reparar en los modos de perdurar de éstos, a través de metamorfosis que los adaptan a distintas circunstancias, insuflándoles una nueva vida y confiriéndoles rasgos necesarios para que una comunidad los adopte como propios19. Posiblemente, el abandono de los niños habrá tenido —o tendrá—, en las versiones de cuentos como los dos citados que pertenezcan a otros contextos, diferentes motivos. Sería interesante rastrear testimonios donde quizá intervengan, por ejemplo, cuestiones relativas a la salud o al género. Pero en las versiones europeas de las que estamos hablando, la causa evidente es el hambre. De modo que la matriz arcaica asume la terrible realidad que representaron las hambrunas periódicas, durante siglos y siglos, para el continente europeo. Entiendo que este hecho es el principal oponente, antes que ogros o brujas, pues los niños no se hubieran visto expuestos a esos temibles personajes si en la vida familiar no hubiera irrumpido el Hambre, con una violencia que recuerda su condición de jinete apocalíptico. En el caso de Lazarillo, la matriz cuentística ancestral y los distintos motivos volverán a adaptarse a las circunstancias de la sociedad productora y receptora. La pobreza es causa del abandono parental, pero no ya en el bosque sino en las manos del ciego, y la sombra destructora del hambre 17 Propp denomina «ausencia reforzada», una tercera posibilidad que es la muerte de alguien de la familia. Cfr. Morfología, ed. cit., p. 50. 18 Cf. Pulgarcito. En: ÁLVAREZ. Cuentos, cit., pp. 121-123. 19 Cfr. PROPP. «Las transformaciones...», ed. cit., pp. 185-186. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 91-110, ISSN: 0034-849X LOS VIAJES DE LOS NIÑOS. PELIGROS, MITOS Y ESPECTÁCULO 97 cobrará fuerza convocada por vicios que, como la avaricia y la hipocresía, corroen a una sociedad. El escenario agrario ha sido, además, reemplazado por la ciudad. El crecimiento de éstas no fue más amigable para los niños que las penurias de la vida campesina, y hay duros testimonios del siglo XVI como los de José de Calasanz. A su llegada a Roma, quedó impresionado por la pobreza y la degradación moral en las que vivían los niños de la calle. Para ellos fundó, en 1597, en la parroquia de Santa Dorotea del Trastévere , la primera escuela pública y gratuita de la Europa moderna, donde acogió medio centenar de alumnos. Fue el origen de las Escuelas Pías que pronto debieron extenderse por toda Roma y más allá de ella20. Los niños de los cuentos tradicionales y el pícaro de Tormes encarnan a un tipo desgraciadamente frecuente de viajero infantil: aquel que sufre del más absoluto abandono, cuya existencia está permanentemente amenazada por el hambre, y que debe defenderse de enemigos que pueden llegar a devorarlos. La antropofagia de ogros, brujas u otros personajes de las historias fantásticas cobra una inquietante dimensión metafórica en paralelo con textos como el de Lazarillo, donde el peligro es que el niño termine aniquilado por la voracidad del mundo adulto. Por bosques o por ciudades, todos realizan un viaje cuyo fin es salvarse de terribles fauces reales o simbólicas. Historias de estas características continuarán reapareciendo en los siglos siguientes, permanentemente transformadas de acuerdo con nuevas circunstancias sociales y culturales. Al respecto, revisten particular interés las del siglo XIX, Pero antes de ocuparnos de ellas, es preciso examinar otros casos anteriores al advenimiento de la revolución industrial, pues presentan rasgos diferentes de los revisados hasta ahora. El ejemplo en el que me detendré se encuentra en un relato perteneciente al siglo XIII. Se trata de un milagro atribuido a San Millán de la Cogolla, narrado por Gonzalo de Berceo en su Vida del Santo. La protagonista es una niña de tres años que enferma gravemente y es conducida por sus padres al sepulcro de San Millán, quien ya tiene fama de milagroso, con la esperanza de que recupere la salud. En mitad del camino, la pequeña muere, pero los padres deciden seguir adelante para velarla junto al Santo. Una vez depositado el cuerpo frente al altar, los padres del convento logran que la dolorida comitiva cene y descanse. Pero cuando vuelven a la iglesia, comprueban que la niña ha resucitado y comprenden que ha sido un milagro de San Millán21. Nuevamente, nos hallamos ante un viaje que una niña se ve obligada a realizar por una «carencia extrema», que en este caso atañe a la salud. Ello 20 Cfr. DOMÉNECH I MIRA, Josep. «José de Calazanz (1567-1648)». Perspectivas de la UNESCO, junio (1997), vol. XXVII, n.º 2, pp. 351-363. 21 Cfr. DUTTON, Brian (ed.). Vida de San Millán de la Cogolla. En: Gonzalo de Berceo. Obra completa. URÍA, Isabel (coord.). Madrid: Espasa Calpe, 1992, pp. 213-217. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 91-110, ISSN: 0034-849X 98 SOFÍA M. CARRIZO RUEDA demostraría, una vez más, que durante mucho tiempo cuando los relatos se ocupaban de niños en viaje, lo hacían porque existían situaciones límites que los alejaban del hogar. Pero aquí aparece una diferencia sumamente significativa pues el peligro del que hemos hablado en los otros casos, provenía de las conductas de los propios padres, y en este relato, por el contrario, Berceo se encarga de subrayar que la pequeña era adorada por los suyos, que éstos se desesperaron por su enfermedad y casi enloquecieron con su muerte22. El viaje es una decisión inspirada, precisamente, por el gran amor a su hija. Además, tanto en la tristeza como en la alegría ante el milagro, no están solos. Comparten sus estados de ánimo los allegados —posiblemente, familiares y vecinos— que los acompañan en el penoso viaje, y los padres del convento. Todo lo referente a sentimientos y conductas corresponde a la amplificatio de Berceo que, como es habitual, otorga así a su relato una emoción y un colorido que estaban ausentes de la seca fuente latina23. Pero no es la única vez que el clérigo riojano incluye expresiones de afecto por los niños y se refiere a un intenso amor paternal. Se trata, además, de una actitud de protección hacia la infancia que coincide con documentos de la época, como los capítulos de la Regla de San Benito que se refieren a la educación en las abadías. Me he ocupado en otra ocasión, de estos aspectos de la obra berceana y de su relación con variados testimonios que desmienten la supuesta indiferencia de la Edad Media por la niñez24. Lo que aquí me interesa destacar es que las referencias en el pasado a niños obligados a desplazarse lejos de la casa paterna, no se reducen al abandono sino que también hay descripciones de una solícita preocupación por parte de la familia y su entorno. Al respecto, resulta significativo recordar que circularon por toda Europa, abundantes exempla sobre la protección y el amor brindados a Jesús por María, José y, asimismo, por humildes gentes anónimas, durante la huida a Egipto. Y según el Evangelio, todo niño era imagen de Cristo25. Las fuentes del episodio de la huída estaban en los Evangelios apócrifos pero se ampliaron permanentemente por la asimilación de leyendas populares26. 22 Cfr. ed. cit., los siguientes versos: «teniénla los parientes siempre bien vestidiella» (v. 343b); «andavan dando voces como embelliñados/ ca en ella tenién los ojos exaltados» (vv. 344cd); «Los parientes del duelo, andavan enloquidos,/tirando sos cabellos rompiendo sos vestidos» (347 ab). 23 Cfr. ed. cit., pp. 212-216. 24 Cfr. CARRIZO RUEDA, Sofía M. «El niño, una presencia significativa en la obra de Berceo. Descripciones, aspectos doctrinales y la cuestión de los destinatarios». Revista de Literatura Medieval. 2009, vol. XXI, pp., 125-143. 25 «El que acogiere a un niño en nombre mío, a mí me acoge» (Mateo, XVIII, 1-5). 26 Pero Tafur cuenta, por ejemplo, que vio un manantial que hizo brotar la Virgen, y la cavidad que se abrió en el tronco de una higuera para dar refugio a los fugitivos. Cfr. TAFUR, PERO. Andanças e viaje. Pérez Priego, Miguel Ángel (ed.). Sevilla: Fundación, José Manuel Lara, 2009, p. 86. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 91-110, ISSN: 0034-849X LOS VIAJES DE LOS NIÑOS. PELIGROS, MITOS Y ESPECTÁCULO 99 Se encuentran, además, situaciones mixtas de niños que son alejados del hogar porque sus padres no pueden hacerse cargo de ellos y, sin embargo, no dejan por eso de preocuparse por su protección. Es el caso que cuenta en el siglo XII, el Lai de Milon, de Marie de France, cuando el hijo de los amores del caballero Milon con una joven baronesa, apenas nace es enviado a la hermana casada de su madre para que lo críe como si fuera propio. La descripción del viaje puntualiza: [...] lo acostaron en una cuna, envuelto en un blanco lienzo. Bajo la cabeza del niño, pusieron una rica almohada, y sobre él una colcha ribeteada de marta. [...] Descansaban siete veces al día, en las ciudades por las que pasaban, para dar de mamar al niño, bañarlo y ponerle limpia la ropa de la cama27. La sociedad medieval se desarrolló merced a diferentes tipos de viajes realizados por gentes de todos los estamentos. Indudablemente, muchos niños habrán participado en ellos, e incluso, habrán nacido durante algún desplazamiento. Pero Tafur cuenta que cuando se encontró con el mercader veneciano Nicolò dei Conti, éste regresaba de la India con su mujer y «dos fijos e una fija que ovo en la India»28. Aunque no sabemos la edad, es evidente que su vida había estado marcada por el ritmo trashumante de la de su padre. Y hay que recordar asimismo, que un viaje habitual para los niños de la nobleza era el que realizaban a los siete años, cuando se los enviaba a casa de un caballero que se ocuparía de su formación como futuros hombres de armas. Confío en que al espigar cuidadosamente diferentes textos medievales, irán apareciendo referencias a niños en viaje, como la pequeña enferma de Berceo, el recién nacido de Marie de France y otros que proporcionarán valiosos testimonios. A mi juicio, las investigaciones de este tipo se ven favorecidas por las posturas de historiadores como Jack Goody, que han desmontado las que sostenían quienes como Phillipe Ariés, establecían una dicotomía radical entre la «familia afectiva» moderna y una supuesta carencia de vínculos a través de los sentimientos, tanto en el matrimonio como en la relación con los hijos, dentro de la familia medieval. Goody la califica de «inaceptable visión», rechaza conceptos como que la noción de «infancia» no existía en Europa antes del siglo XVI, y afirma: La idea de que hubo cambios psicosociológicos espectaculares [en el siglo XVI] [...] no hace justicia al curso de los acontecimientos, conduce a negar rasgos que permanecían y a subrayar excesivamente la singularidad de cada período29.. Posturas como la de Ariés desalentaron el interés por rastrear referencias a la infancia en textos medievales, y creo que gracias a una revisión 27 Cfr. VALERO DE HOLZBACHER, Ana María (ed. y trad.). Los Lais de María de Francia. Madrid: Espasa Calpe, 1978, p. 177. 28 Cfr. ed. cit., pp. 94-95. 29 Cfr. GOODY, Jack. La familia europea. Barcelona: Crítica, 2001, pp. 73-74. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 91-110, ISSN: 0034-849X 100 SOFÍA M. CARRIZO RUEDA de presupuestos históricos como la que propone Goody, se beneficiará, entre otros temas, el de los viajes de los niños, aunque sea con un caudal de datos no muy abundante. Subrayo estos aspectos porque al ocuparme en las próximas páginas de la «modernidad», quiero destacar que si bien se aprecian en ella muchos cambios significativos, no son el resultado de un giro abrupto en las mentalidades sino el resultado de una evolución, a lo largo de muchos siglos, con luces y sombras de variada intensidad. DEL MITO AL SÍNDROME Retomaré la obra de Rodrigo Caro, Días geniales o lúdicros, porque si bien no trata en ella de viajes, da indicios de una cierta concepción de la infancia que continuará desarrollándose en los siglos siguientes, y que terminará repercutiendo, a mi juicio, en la literatura de viajes con protagonistas infantiles30. Recuerda Caro, al comienzo del diálogo VI, que los niños tuvieron participación en el sacerdocio de Júpiter, que el salmista dice, «Ex ore infantium et lactantium perfecisti laudem», y que, según una divulgada anécdota, fue la voz inspirada de un niño la que llevó a San Ambrosio al obispado31. Luego, describe e interpreta diversos juegos32, desarrolla una serie de observaciones sobre el lenguaje infantil, como las primeras palabras, los cantares y las expresiones formularias de los cuentos33, y señala que causa admiración la permanencia secular de las cosas propias «de la república pueril», en contraste con la «instabilidad de las cosas humanas que todas tienen mudanza»34. Finalmente, Caro manifiesta una serie de juicios de valor sobre la infancia. Afirma que «en ella no hay mezcla de pesar», llama a los niños «felicidad de los tiempos», y se pregunta, «¿qué más inculpable diversión que en los sencillos juegos de la niñez?35». Puede deducirse de esta apretada síntesis del diálogo VI, que según Caro, el niño vive en un estado de dichosa inocencia, posee la virtud de preservar aquello que le es propio de los embates del tiempo —hay que recordar que quien lo dice lamentó estos embates en la «Canción a las ruinas de Itálica»—, y puede ser un mediador con el Más Allá en dos direcciones: asumiendo la voz del mundo en las alabanzas y comunicando designios divinos a los hombres. Mi conclusión ante esta conjunción de aspec30 Me he ocupado de esta concepción de la infancia en Caro así como de otros aspectos de la pedagogía y la literatura de los Siglos de Oro en sus referencias a los niños. Cfr. CARRIZO RUEDA, Sofía M. «Tres inflexiones en el discurso áureo sobre el niño». Criticón, 1997, No. 69, pp. 51-57. 31 Cfr. ed. cit., vol. II, pp. 172-173. 32 Cfr. ed. cit. vol. II, pp. 173-193. 33 Cfr. ed. cit. vol. II, pp. 200-248. 34 Cfr. ed. cit., vol. II, p. 237. 35 Cfr. ed. cit., vol. II, p. 259. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 91-110, ISSN: 0034-849X LOS VIAJES DE LOS NIÑOS. PELIGROS, MITOS Y ESPECTÁCULO 101 tos es que en el diálogo aflora ya un preanuncio del proceso de asimilación de la infancia al mito de la Edad de Oro36. El traslado de una etapa de pureza ideal desde una época primigenia de la humanidad a los primeros años de la vida de todos los hombres, irá cobrando cada vez más fuerza, como por ejemplo, cuando Rousseau decrete en el siglo XVIII, que el ser humano nace bueno y es la sociedad quien lo pervierte. Y alcanzará un apogeo en el siglo XIX que se mantendrá en buena parte del XX, a pesar de las demitificaciones de la psicología. El mundo de la infancia se constituirá, por lo tanto, en un espacio claramente diferenciado, y el crecimiento de la pequeña burguesía y el desarrollo de las industrias permitirán que se fabriquen variados objetos destinados a él, como juguetes, muebles, grabados, ropa o vajilla. También, por supuesto, se editarán libros dirigidos específicamente al público infantil, y los viajes serán en ellos un tema frecuente. Las recopilaciones como las de los hermanos Grimm difundirán los cuentos tradicionales con niños viajeros, y se escribirán nuevas historias protagonizadas por pequeños trotamundos con el propósito de que sean leídas por otros niños. Para hablar de algunas características de esta literatura, comenzaré por Sin familia, de Héctor Malot, publicada en 1878. La novela se convirtió pronto en un clásico de la literatura infantil, aunque en principio, no había sido escrita con esa intención. Probablemente, influyeron la edad y la inocencia angélica tanto del protagonista como de otros pequeños personajes, su carácter de narración edificante y un estilo directo que articula motivos de los cuentos tradicionales con otros universos de discurso. La obra presenta una clara influencia de Charles Dickens aunque está bastante alejada de su modelo. Pero en cuanto al viaje en sí, reviste particular interés por la cantidad y variedad de las peripecias que vive el pequeño Remi, por las numerosas descripciones que abarcan desde los bosques donde aún dominaban los lobos hasta las calles de París y Londres, y porque el recorrido refleja todo tipo de testimonios sobre las transformaciones de la Francia rural en la nueva sociedad industrializada. El origen del larguísimo viaje que llevará a Remi por los caminos de Francia e Inglaterra, reitera el motivo tradicional del niño obligado a dejar su hogar porque se ha vuelto una carga indeseable. Si bien quien toma la decisión de entregarlo a un músico ambulante no es su padre, hasta ese momento Remi ha creído que sí lo era, y sufre un terrible desgarro al alejarse de la bondadosa mujer que lo ha criado como a hijo propio. A esta antigua «función inicial» de perder todo amparo familiar, se suma el otro aspecto que suele acompañarla que es la amenaza del hambre como causa última de la situación, pues el hombre entrega al niño porque ha quedado baldado tras un accidente y no sabe cómo podrán sustentarse. Por 36 Cfr. CARRIZO RUEDA, Sofía. «Tres inflexiones», cit., p. 55. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 91-110, ISSN: 0034-849X 102 SOFÍA M. CARRIZO RUEDA otra parte, se aprecia una similitud con Lazarillo que es la del cambio reiterado de amos, pero este mismo aspecto vira hacia una diferencia ya que los dos primeros, el músico Vitalis y el jardinero Acquin, asumirán solícitas conductas paternales. Sin embargo, no podrán derrotar al hambre omnipresente, Más cercana aún a los motivos tradicionales, discurre la historia paralela de otro niño viajero con quien Remi entabla amistad, el enfermizo Mattia, entregado por sus propios padres a causa de la miseria familiar a un amo sádico que lo condena a la inanición. La paradoja es que cuando Remi cree haber encontrado a su verdadero padre, éste sí es un delincuente que intenta pervertir al niño. Pero si se repara una vez más en la morfología de los cuentos tradicionales según Propp, puede comprobarse que, en realidad, se trata de la «función XXIV», un falso héroe proclama pretensiones infundadas, seguida por la «función XXVIII», el falso héroe es desenmascarado, porque pronto se descubrirá el engaño de este hombre que pretendía aprovecharse de la supuesta orfandad del niño. Y reaparecerá, finalmente, la «función XXXI», el héroe se casa y llega al trono, pues Remi termina sus memorias ya adulto, casado con una hija del jardinero, junto a su verdadera madre, una aristócrata inglesa. La búsqueda y el encuentro de los orígenes es así otro antiguo motivo que se integra en la estructura de la novela. Es evidente, por lo tanto, la reiteración de motivos ancestrales como práctica narrativa. Pero interesa destacar, asimismo, las transformaciones que continúan operando con la elasticidad propia del modelo arcaico en procesos de incesante renovación. Por eso, si el hambre en los cuentos tradicionales está originada en malas cosechas y en Lazarillo es un medio para revelar la avaricia, la hipocresía y otras lacras sociales, en Sin familia es el resultado de los dramáticos efectos de la revolución industrial37. Y en cuanto al «final feliz», se constituye en este caso en un ejemplo de la posibilidad de labrarse el propio destino a través del esfuerzo y la honorabilidad así como de la adaptación a códigos sociales considerados modelos38. Se trata, sin duda, de ideales de la sociedad victoriana a la que pertenecían tanto Malot como su horizonte de lectores. Hay que subrayar, además, que los motivos arcaicos se entrecruzan con nuevos modelos narrativos ya asimilados por la socie37 El hombre que crió a Remi, queda en la calle tras un accidente como albañil en uno de los nuevos edificios de París, y el músico y el jardinero son víctimas de las necesidades de las clases más desposeídas. 38 En las últimas páginas, todos los niños ilustran en su adultez, una especie de catálogo de las actividades más prestigiosas de la época: un hijo del jardinero es un reconocido naturalista, su hermano, un humanitario empresario del sector minero, Mattia, un violinista famoso y el mismo Remi, un destacado historiador. En cuanto a las jóvenes, una no se ha casado por cuidar a su padre, y la esposa de Remi ha sabido conquistar con su dulzura a su encumbrada suegra. Ambas representan, sin duda, a los «ángeles del hogar» contra los que se reveló Virginia Woolf. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 91-110, ISSN: 0034-849X LOS VIAJES DE LOS NIÑOS. PELIGROS, MITOS Y ESPECTÁCULO 103 dad receptora, y así resultan evidentes una serie de rastros intertextuales. Ya hemos hablado del recurso de los muchos amos de Lazarillo —lo cual no es nada extraño dada la rápida, intensa y prolongada influencia que el género picaresco tuvo en Francia y otros países europeos39—, y se perciben, también, las huellas de Oliver Twist. Éstas se hacen manifiestas, particularmente, en las descripciones de amos malvados que reúnen características del Fagin de Dickens, y en que las ciudades capitales son desnudadas en aspectos negativos muy similares a los que describe el autor inglés. Otra obra canónica de la literatura infantil, de aquellas que narran más desventuras que aventuras de un pequeño viajero, es De los Apeninos a los Andes, incluida en Corazón de Edmundo D’Amicis. Un nuevo fenómeno social, la inmigración transatlántica, lleva a la madre de Marco a dejar Italia para trabajar de criada en la Argentina, y es su pequeño hijo quien tiene que hacerse responsable de buscarla cuando la familia deja de recibir sus noticias. Llega a tiempo para que la madre enferma, ya resignada a morir, recupere la salud al reencontrarse con su hijo. Una vez más, los viejos fantasmas del desamparo y el hambre empujan a un niño a los sufrimientos de desplazarse lejos del hogar. Pero en este caso, la pobreza extrema no afecta los vínculos afectivos entre padres e hijos pues todos solo desean poder volver a reunirse. Este aspecto y sus relaciones con el gran drama social de la inmigración son los factores que intervienen para transformar las características del antiguo modelo e insuflarle renovada vigencia. Con todo, no falta en Corazón, una historia donde los motivos tradicionales se presentan con menos modificaciones. Es el cuento de El pequeño patriota paduano, un niño que a causa de la miseria es entregado por sus padres a un titiritero cruel, con quien recorre el mundo padeciendo toda clase de infortunios. Es en el desenlace cuando las circunstancias históricas por las que atravesaba Italia, irrumpen para resignificar todas las desgracias del antiguo esquema narrativo hacia una sublimación patriótica, al relatar como el niño a pesar de su extrema necesidad, rechazó el dinero de quienes despreciaban a su tierra. Antes de dejar los relatos de Corazón, quiero referirme a uno que sin narrar un viaje, sin embargo, lo involucra. Se trata de El tamborcillo sardo, el jovencito de catorce años que aparenta menos de doce, quien por cumplir una misión en la batalla de Custozza, entre italianos y austríacos, recibe una herida por la que deben amputarle una pierna. Los niños que se trasladaban —y se siguen trasladando— con los ejércitos para participar de distintas formas en los combates, son otro capítulo muy oscuro en una historia de los viajes de la infancia Aunque como en el cuento citado, la atención suele centrarse en los aspectos heroicos —aspectos de los que no Cfr. un panorama de conjunto en BATTAFARANO, Italo y Pietro TARAVACCI (eds.). Il picaro nella cultura europea. Trento: Luigi Reverdito, 1989. 39 Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 91-110, ISSN: 0034-849X 104 SOFÍA M. CARRIZO RUEDA hay por qué dudar—, también es cierto que subyace a ellos la fuerza de la necesidad a la hora del alistamiento de alguien con pocos años. Cabe recordar al respecto, la copla que Cervantes, buen conocedor del mundo de las milicias, pone en boca del paje con el que se cruza D. Quijote: A la guerra me lleva mi necesidad; si tuviera dineros, no fuera, en verdad El narrador supone que «la edad llegaría a diez y ocho» pero los testimonios históricos autorizan la interpretación de que aunque los aparentara quizá aún estuviera lejos de tenerlos, y es de notar que Cervantes se refiere a él como a «un mancebito»40. El hecho es que al lado de la miseria, el abandono, el hambre, la enfermedad, el origen ilegítimo, la orfandad y las migraciones, también la participación en la guerra contribuye a configurar un sombrío entramado que con insistente frecuencia se manifiesta durante siglos en las historias de los viajes de los niños. La contrapartida es la fuerza de voluntad, el ingenio y otras actitudes que ellos mismos ponen en obra para salir adelante, mientras los adultos desempeñan los roles de «antagonistas» y —quizá con menos frecuencia— de «ayudantes». Pero desde las últimas décadas del siglo XIX, los cambios culturales y sociales fusionarán y hasta reemplazarán los componentes de dicho entramado con referencias a procesos y experiencias del crecimiento. Se tratará entonces de viajes que no dependerán de sucesos dramáticos del mundo exterior como los que se han revisado hasta ahora sino de situaciones con las que todos los niños deberán enfrentarse, tarde o temprano, en las profundidades del «yo». Estas transformaciones se aprecian, sobre todo, en el universo de los cuentos fantásticos que el siglo XIX sumó a los tradicionales. Autores de nombre conocido vinieron a integrar sus historias en ese anónimo corpus milenario, contando expresamente con los niños como receptores. Una vez más, los viajes harán que pequeños protagonistas atraviesen por circunstancias tan fabulosas como amenazantes. Y hay que subrayar que entre esos nuevos cuentos, algunos han trascendido porque las investigaciones han percibido en ellos, bajo un ropaje que lleva a suponer solo destinatarios de corta edad, cuestiones propias del mundo adulto. Y más específicamente, de un mundo adulto cada vez más requerido por las tensiones de la modernidad. Hay tres relatos que considero particularmente relevantes tanto por la fuerte presencia que han alcanzado en la literatura infantil como por los estudios acerca de una «hipercodificación», propia de las ficciones para adultos. Se trata de Pinocho, de Carlos Collodi, Cfr. CERVANTES, Miguel de. Don Quijote de la Mancha. RICO, Francisco (dir.). Edición del Instituto Cervantes. Barcelona: Crítica, 1999, parte II, cap. XXIIII, pp. 832-833. 40 Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 91-110, ISSN: 0034-849X LOS VIAJES DE LOS NIÑOS. PELIGROS, MITOS Y ESPECTÁCULO 105 Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll y de Peter Pan, de James Barrie. Entiendo que el hilo conductor que relaciona las tres historias y que enreda sus tramas con las de la sociedad moderna —y aún postmoderna—, es la construcción de la propia personalidad. En el caso de Pinocho, esto es ya evidente en la situación simbólica que da origen a la trama: una marioneta de madera que debe convertirse en un niño de verdad. Pero el proceso no tiene la linealidad propia de los cuentos tradicionales sino que hay dos motivos que se reiteran y que trazan historias paralelas. Estos motivos son el de la muerte seguida de un re-nacimiento y el del crecimiento. Todos son experimentados por Pinocho. Pero también el grillo consejero aunque muere a sus manos reaparece vivo más adelante —símbolo, sin duda, de la conciencia que puede ser acallada aunque nunca para siempre—, y hasta el hada, que al principio es «la niña de cabellos color turquesa», no solo muere y luego se presenta rediviva sino que, además, se convierte en mujer. Este es el caso más llamativo porque el proceso de las transformaciones propias del ciclo vital afecta en esta historia a un ser mítico que habitualmente no padecía las acciones del paso del tiempo. El difícil crecimiento de Pinocho desarrollado durante un viaje cuyas aventuras lo llevan hasta la animalización, mientras las historias paralelas introducen otras cuestiones como la voz de la conciencia y la absoluta inevitabilidad de los cambios temporales, culmina con el mito bíblico de Jonás salvado del vientre del monstruo marino, como renacimiento a una nueva vida a partir de todas las experiencias pasadas. A mi juicio, el muy resumido análisis que he expuesto de las relaciones de la obra de Collodi con la construcción de la personalidad, proporciona elementos suficientes para enmarcarla en las aspiraciones de la modernidad respecto a un desarrollo que se alcanza con el esfuerzo del individuo y el seguimiento de una normativa ética. Pero en el caso de Alicia en el País de las Maravillas y su continuación, Alicia en el País del Espejo, el lenguaje simbólico alcanza tal opacidad e indefinición que han proliferado interpretaciones en las que los viajes de la niña por tierras de fantasía se han convertido en itinerarios propios de un discurso postmoderno sobre la inestabilidad y la ambigüedad. Las experiencias de la construcción de la personalidad de Alicia se problematizan del principio al fin, sin que se vislumbre meta alguna. Un elemento significativo del relato es el mito del descensus ad inferos. Pero dada la enorme cantidad de estudios acerca de las dos partes de la historia —particularmente, de la primera—, y de su autor, prefiero como sugerente colofón del tema, la admirable condensación formulada por Borges en cuanto una «trama de paradojas de orden lógico y metafísico»41. Cfr. BORGES, Jorge Luis (pról.). En: CARROLL, Lewis. Los libros de Alicia. Buenos Aires: Ediciones de La Flor, 2000. 41 Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 91-110, ISSN: 0034-849X 106 SOFÍA M. CARRIZO RUEDA La tercera historia, la de Peter Pan, el niño que no quería crecer, ha entrado en los estudios sobre la psiquis, como es sabido, para dar nombre a un síndrome que parece cobrar cada vez más protagonismo desde fines del siglo XX. Si a partir del siglo XVIII, la adolescencia avanzó en el esquema tradicional de «infancia, adultez y ancianidad»42, parecería que en el siglo XXI, por distintos factores, se está insertando una nueva edad que modifica la adolescencia. Hay psicólogos, sociólogos y antropólogos que del viaje de Peter al País de Nunca Jamás están haciendo una herramienta de investigación para interpretar los deseos de alejarse del ingreso en la adultez. No tengo ninguna intención de incursionar en campos como los nombrados que no son de mi incumbencia. Pero de todos modos, sí hay apreciaciones que pueden formularse desde el campo de la literatura. La historia de Peter Pan parece representar un correlato de la mitificación de la infancia como «Edad de Oro». Después de haber atribuido a esa etapa de la vida las características de un espacio ideal donde reina la inocencia, el paso del tiempo no produce ni decadencia ni desgaste, se poseen poderes que conectan con misterios pretenaturales, y el juego se destaca como la actividad por excelencia, lo esperable es que aparezca, también, el deseo de permanecer allí para siempre. Durante los siglos XVI, XVII y XVIII, cuando la «Edad de Oro» se ubicaba en la Arcadia, sabemos que abundaban distintos recursos para generar la ilusión de que alguna parte de ese mundo perdido podía recuperase. Cometido no solo confiado incesantemente a las distintas artes sino también a costumbres, desde las familias de pequeños hidalgos con disfraces pastoriles que encuentra Don Quijote43, decididas a que «por agora, en este sitio no ha de entrar la pesadumbre ni la melancolía», hasta el Petit Trianon de Versalles y sus fiestas galantes. La Arcadia y la infancia, emparejadas por el mito de la «Edad de Oro», se asimilan a su vez al mito de la pérdida del Edén, e implican la narración de los viajes en su búsqueda. La historia de Pero Tafur sobre los hombres que no quisieron regresar de las fuentes del Nilo, donde la Edad Media ubicaba el Paraíso Terrenal44, el cuadro Embarco a Citerea de Watteau y la huida de Peter Pan al País de Nunca Jamás trazan desde esta perspectiva que propongo, una secuencia de fuertes lazos simbólicos. Considero que un proceso de estas características es el que ha permitido que Peter Pan salte del cuento a la interpretación psicológica hasta alcanzar un protagonismo similar al de Edipo. El síndrome de Peter Pan incorporará el deseo de no crecer a los de parricidio e incesto del mito 42 Ya en el mundo clásico, existían otras particiones como, por ejemplo, «puer, iuvenis, senior, senex». Pero en ninguna se aprecia una edad con las características que la modernidad atribuirá a la adolescencia. 43 Cfr. ed. cit., Parte II, Capítulo LVIII, pp. 1100-1102. 44 Cf. ed. cit., pp. 100-101. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 91-110, ISSN: 0034-849X LOS VIAJES DE LOS NIÑOS. PELIGROS, MITOS Y ESPECTÁCULO 107 griego. Pero hay que contar, a mi juicio, con la intervención decisiva de ciertas circunstancias de época que pueden entenderse del siguiente modo. En primer lugar, ni Pinocho ni Alicia ni Peter Pan son campesinos expulsados del hogar por una extrema pobreza, obligados a sobrevivir por sí mismos. Alicia sueña mientras duerme junto a su hermana mayor, y tanto Pinocho como Peter Pan huyen de sus casas llevados por impulsos propios. Los tres representan a niños con las necesidades primarias satisfechas. Pero tampoco puede decirse que están libres de peligros y de experimentar la soledad. Lo que ocurre es que las amenazas parecen provenir ahora de su propio crecimiento en un mundo cada vez más complejo, que contrasta e incluso se opone al locus amoenus simbolizado, ahora, por un «cuarto de juegos» amoblado con todos aquellos objetos especialmente fabricados para la niñez a partir del siglo XIX. El miedo a crecer, la infancia relacionada con un espacio paradisíaco y los desgarrones que puede despertar en la conciencia el sentimiento de «expulsión del Edén», constituyen un encadenamiento de vivencias profundas que solo comienza a manifestarse en mundos textuales posteriores a la revolución industrial. Son viajes donde el hambre, la enfermedad, la guerra, las migraciones y todos los peligros que acechan a lo largo de un itinerario por diversos lugares, ceden el espacio a los meandros de ese mundo interior donde el siglo XIX comenzó a escudriñar la constitución del «yo». Antes de pasar a la centuria siguiente, unas breves referencias a la adolescencia y su propia literatura de viajes. La cuarta edad vino a incorporarse a las tres tradicionales a partir de preocupaciones de las clases acomodadas desde el siglo XVIII en adelante, por una etapa intermedia entre la «edad de oro» y el mundo adulto. Una etapa de preparación específica para las responsabilidades de éste, pródiga en ritos de pasaje, entre los que figuraban lecturas que se fueron volviendo canónicas. Los viajes tuvieron una singular relevancia, y los lectores adolescentes pudieron identificarse con las andanzas por el mundo de jóvenes como ellos en las páginas de Un capitán de 15 años, de Julio Verne, en Dos años de vacaciones del mismo o en La isla del tesoro de Robert Louis Stevenson, entre tantas otras. Sucesos históricos como la piratería o las expediciones que en el siglo XIX recorrían los cinco continentes, brindaban materiales para aventuras emocionantes que no dejaban por eso de ser aleccionadoras en el plano ético e instructivas en el de variados conocimientos. La descripción, recurso tan extraordinariamente desarrollado por la novelística decimonónica, tendrá en esta literatura de viajes oportunidad para ofrecer a sus jóvenes lectores una inmersión en las más diversas sociedades y geografías. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 91-110, ISSN: 0034-849X 108 EN SOFÍA M. CARRIZO RUEDA LA SOCIEDAD DEL ESPECTÁCULO Es conocido el extraordinario e incesante crecimiento de la literatura infanto-juvenil durante los siglos XX y XXI. Y respecto a los viajes de sus pequeños o jóvenes protagonistas, puede comprobarse que se reiteran algunos motivos tradicionales mientras se renuevan, permanentemente, los procedimientos de adaptación a cambios sociales y culturales. Como ya se han expuesto ejemplos de este tipo de proceso, que aunque pertenezcan a otras épocas no difieren en lo formal-operativo, considero que comporta mayor interés referirse a las novedades de los dos últimos siglos. Con ellas cerraré el panorama trazado en estas páginas. He incursionado en diferentes ejemplos de literatura de viajes con protagonistas infantiles, y he formulado una serie de reflexiones sobre elementos que han contribuido a la construcción de los discursos. No ha sido mi propósito ser exhaustiva en ninguno de estos dos aspectos sino pasar revista a diversas posibilidades de acercamiento a un tema que, tarde o temprano, debe encontrar su lugar en los estudios sobre la iterología. Del mismo modo que, desde hace ya varios años, lo encontró el tema de los viajes de las mujeres. El corpus examinado proviene de distintas épocas y pertenece a diferentes espacios culturales pero presenta en su conjunto ciertas características comunes. Los emisores son todos adultos que aportan sus perspectivas sobre los niños en viaje, lo hacen a través de la «literatura de viajes» (me refiero a las diferencias con el «relato de viajes» en la nota 1) y los desplazamientos trazan una especie de itinerario «iniciático» a partir de una carencia prácticamente absoluta45. Muchos otros corpus con diferentes características pueden trazarse para futuras investigaciones. Para completar entonces este panorama, me referiré brevemente a las novedades de los dos últimos siglos. La primera de ellas es la irrupción de la imagen. Al principio, fue el progresivo perfeccionamiento de las técnicas de la ilustración, de tanta relevancia, precisamente, para las relaciones de viajes. Pero la verdadera novedad ha consistido en la proyección de historias en las pantallas del cine, de la televisión y, finalmente, de los soportes informáticos. Prácticamente, todos los relatos canónicos sobre viajeros de corta edad, de origen tradicional o de autor, a través de actuaciones o de técnicas de animación, han sido asimilados por el universo de la imagen. Además, no han cesado de incorporarse nuevos guiones especialmente escritos para dicho universo, con niños como protagonistas de viajes que hablan de abandonos, de resistencia a la adversidad, de peligros mortales, de relaciones con los adultos, de encuentros con la felicidad, de 45 Véase que solo se han registrado dos excepciones de este proceso de «iniciación», debidas a una cortísima edad: la niña del milagro de San Millán y el lactante del Lai de Milon. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 91-110, ISSN: 0034-849X LOS VIAJES DE LOS NIÑOS. PELIGROS, MITOS Y ESPECTÁCULO 109 mitos arcaicos, del crecimiento y de tantas otras temáticas que han nutrido a lo largo de muchos siglos las historias de pequeños viajeros. Pero el siglo XX ha trazado también una línea divisoria entre los viajes de niños «narrados», ya sea oralmente, por escrito o por imágenes — tanto las de las ilustraciones como las reflejadas en pantallas—, y la experiencia directa del viaje. A lo que me refiero es a que en primer lugar, hasta principios del 1900, los niños viajeros eran una minoría, y lo hacían empujados por esas situaciones límites que hemos ido revisndo o, por el contrario, porque pertenecían al grupo reducido de familias que contaban con los recursos suficientes para viajar por placer. Pero el crecimiento de las clases medias, la conquista de las vacaciones como un derecho social y la alta valoración de los viajes solo por disfrute46 cambiaron radicalmente la situación. Las imágenes con niños que gozan de sus vacaciones a orillas del mar, se han vuelto icónicas de un modelo de vida que atraviesa el imaginario de todas las clases sociales. Y en este contexto, la tecnología y la industria turística han hecho posible, por añadidura, un tipo de viaje especialmente diseñado para los niños que es el de los parques temáticos. Desde la inauguración del primero de ellos, «Disneylandia», en 1955, no solo se han ido construyendo sus réplicas en diversas partes del mundo sino que el modelo también ha sido adoptado y adaptado por escenificaciones de otros universos narrativos. Por ejemplo, por el «viaje» a una aldea gala de tiempos de Augusto que propone «Parc Asterix» en las cercanías de París, o el itinerario entre Bremen y Frankfurt por los pueblos donde recogieron los cuentos los hermanos Grimm, con edificios emblemáticos, representaciones teatrales y el parque temático de Verden, que al lado de los personajes tradicionales incluye dinosaurios y pieles rojas. Psicólogos, sociólogos, economistas, antropólogos e intelectuales en general, polemizan acerca del rechazo o la aceptación de estos espacios. Pero los hechos concretos son que siguen recibiendo millones de visitantes mientras se edifican otros nuevos —ahora es el turno de Harry Potter—, y las vacaciones en cualquiera de ellos está relacionado en el imaginario de grandes mayorías —en occidente y también, en oriente—, con el de un viaje principalmente destinado a los niños. Un viaje que a su vez propone la posibilidad de realizar otros por los mundos de ficción consagrados a través de narraciones que han recogido libros y filmaciones. Las escenificaciones de los parques ofrecen abordar submarinos, trenes, naves espaciales y otros transportes para ingresar en esos mundos y participar en sus aventuras. Considero que, en definitiva, la presencia de la literatura de viajes para niños en la sociedad del espectáculo ha terminado por convertirse en una especie de diseño «cubista», donde todo el acerbo de historias que ha sido Me he ocupado de diferentes valorizaciones del viaje desde el siglo XII en adelante. Cfr. Poética, ed. cit. pp. 68-83. 46 Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 91-110, ISSN: 0034-849X 110 SOFÍA M. CARRIZO RUEDA metabolizado por de las proyecciones en cualquier tipo de pantalla y las escenificaciones de los parques constituyen dos caras simultáneas que se pueden percibir como una sola. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ALVAREZ, María Edmée (ed.). Cuentos de Perrault. México: Porrúa, 1992 BATTAFARANO, Italo y Pietro TARAVACCI (eds.). Il picaro nella cultura europea. Trento: Luigi Reverdito, 1989. BORGES, Jorge Luis (pról.). En: Lewis Carrol. Los libros de Alicia. Buenos Aires: Ediciones de La Flor, 2000. CARO, Rodrigo. Días geniales o lúdicros. Étienvre, Jean-Pierre (ed.). Madrid: EspasaCalpe, 1978. CARRIZO RUEDA, Sofía M. Poética del relato de viajes. Kassel: Reichenberger, 1997. —. Las escrituras del viaje. Buenos Aires: Biblos, 2008. —. «Tres inflexiones en el discurso áureo sobre el niño». Criticón (1997), n.º 69, pp. 51-57. —. «El niño, una presencia significativa en la obra de Berceo. Descripciones, aspectos doctrinales y la cuestión de los destinatarios». Revista de Literatura Medieval, 2009, vol. XXI, pp., 125-143. CERVANTES, Miguel de. Don Quijote de la Mancha. Francisco Rico (dir.). Edición del Instituto Cervantes. Barcelona: Crítica, 1999. DOMÉNECH I MIRA, Josep. «José de Calazanz (1567-1648)». Perspectivas de la UNESCO, junio 1997, vol. XXVII, n.º 2, pp. 351-363. DUTTON, Brian. (ed.). Vida de San Millán de la Cogolla. En: Gonzalo de Berceo. Obra completa. Uría, Isabel (coord.). Madrid: Espasa Calpe, 1992. GOODY, Jack. La familia europea. Barcelona: Crítica, 2001. HOMERO, Odisea. Segalá y Estalella, Luis (versión directa y literal del griego). 7.ª Edición. Madrid: Aguilar, 1961. LÁZARO CARRETER, Fernando. «Construcción y sentido en Lazarillo de Tormes». En: Lazarillo de Tormes en la picaresca. Barcelona: Ariel, 1972, pp. 59-192. PROPP, Vladimir. Morfología del cuento. Buenos Aires: Juan Goyanarte, 1972. —. «Las transformaciones de los cuentos fantásticos». En: TODOROV, Tzvetan (ed.). Teoría de la literatura de los formalistas rusos. 5ª. Edición. México: Siglo XXI, 1987, pp. 177-198. TAFUR, PERO. Andanças e viajes. Pérez Priego, Miguel Ángel (ed.). Sevilla: Fundación, José Manuel Lara, 2009. VALERO DE HOLZBACHER, Ana María (ed. y trad.). Los Lais de María de Francia. Madrid, Espasa Calpe, 1978. Fecha de recepción: 11 de febrero de 2010 Fecha de aceptación: 8 de septiembre de 2010 Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 91-110, ISSN: 0034-849X Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, págs. 111-130, ISSN: 0034-849X TIPOLOGÍA DEL RELATO DE VIAJES EN LA LITERATURA HISPANOAMERICANA: DEFINICIONES Y DESARROLLO FEDERICO GUZMÁN RUBIO Becario CONACYT (México)-UAM RESUMEN Pese a ser uno de los géneros con mayor tradición en la historia de la literatura, el relato de viajes distaba mucho de contar con una poética definida. En el orbe hispánico, esta situación ha cambiado radicalmente gracias a las investigaciones recientes de Carrizo Rueda y de Alburquerque, entre otros especialistas. Partiendo de sus definiciones del relato de viajes, que permiten emprender una selección de textos basada en criterios retóricos, narratológicos y culturales, y no sólo temáticos, como tradicionalmente se acostumbraba, este trabajo explora el desarrollo del género en la literatura hispanoamericana desde la Independencia e intenta describir los diversos patrones formales en que se ha plasmado, los cuales también han experimentado su propia evolución. La tipología esbozada da cuenta de submodelos que pueden extrapolarse a otras literaturas. Palabras clave: Literatura hispanoamericana. Relato de viajes. Poética. Cronología. Tipología. LATIN AMERICAN TRAVEL ACCOUNTS TYPOLOGY: DEFINITIONS AND DEVELOPMENT ABSTRACT Although travel accounts are one of literary genres with more tradition in literature, their poetic was far beyond of being well defined. Thanks to Alburquerque and Carrizo Rueda researches, among others, this situation has radically changed in the Hispanic world. From their definitions of travel accounts, that allow selecting texts by narratological, rhetoric and cultural criteria, not only focusing on the subject, as traditionally was done, this work explores the genre development in Latin American literature since Independence with the purpose of explaining its chronological development. It also tries to describe the different formal patterns in which the genre has been practiced, all of which has also suffered its own evolution. The suggested typology is formed by models that can be extrapolated to other literatures. Key Words: Latin American Literature. Travel accounts. Poetics. Chronology. Typology. 112 FEDERICO GUZMÁN RUBIO Hasta hace pocos años, el estudio del relato de viajes hispanoamericano presentaba dos problemas, que se han subsanado en buena medida: (i) la falta de un marco teórico que sustentara y posibilitara el estudio de los textos y (ii) el interés preponderante de la crítica por los relatos de viajes escritos sobre América Latina, en detrimento de los producidos desde ese contexto. Gracias a los avances aportados por la teoría literaria en relación con el género, actualmente es posible abordar su variante hispanoamericana con nuevas herramientas críticas, lo que, aunado al interés por rescatar esta tradición literaria relativamente ignorada, permite delimitar un corpus de relatos de viajes y proceder a su estudio. El objetivo del presente trabajo se orienta hacia esa dirección. Una vez establecida una definición del género, como se ha señalado, queda por rastrear y señalar qué textos pueden incluirse en él. Esta labor, aparentemente sencilla, se complica en el caso del relato de viajes, dada su naturaleza esquiva. Por tal motivo, es necesario fijar la atención en los subgéneros, submodelos o ‘moldes’ en los que el relato de viajes se ha plasmado en la literatura hispanoamericana, con un doble fin: delimitar las formas en que aparece en dicha literatura e identificar algunos de los submodelos del relato de viajes moderno. EL RELATO DE VIAJE Y SUS ‘SUBMODELOS’ A pesar de que el relato de viajes es un género literario practicado ininterrumpidamente desde la antigüedad clásica hasta nuestros días, fue hasta hace pocos años cuando, al menos en el ámbito hispánico, se ha buscado definirlo con rigor académico. No es materia del presente trabajo entrar en los debates que la cuestión ha levantado, sino, al contrario, aprovechar sus hallazgos para proponer una taxonomía. Una definición apropiada es la que propone Alburquerque (2006: 86): En resumen, podríamos concluir que el género consiste en un discurso que se modula con motivo de un viaje (con sus correspondientes marcas de itinerario, cronología y lugares) y cuya narración queda subordinada a la intención descriptiva que se expone en relación con las expectativas socioculturales de la sociedad en que se inscribe. Suele adoptar la primera persona (a veces, la tercera), que nos remite siempre a la figura del autor y parece acompañada de ciertas figuras literarias que, no siendo exclusivas del género, sí al menos lo determinan. Está fuera de toda duda que los límites de este género no cuentan con perfiles nítidos. Ceñirnos a esta definición, establecida de acuerdo con una revisión del relato de viajes en la literatura hispánica, nos permite acotar la materia de estudio siguiendo pautas narratológicas, culturales y retóricas, y no sólo temáticas, como tradicionalmente se venía haciendo. De esta forma quedan excluidas de la definición de Alburquerque, y del corpus analizado en el Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 111-130, ISSN: 0034-849X TIPOLOGÍA DEL RELATO DE VIAJES EN LA LITERATURA HISPANOAMERICANA 113 presente trabajo, las obras ficcionales que tratan el tema del viaje y que han recibido una merecida atención crítica, dada su relevancia literaria. No obstante, la variedad de tipos de textos que se podrían enmarcar en la definición de Alburquerque sigue siendo muy amplia y variada, como él mismo advierte al señalar que «los límites de este género no cuentan con perfiles nítidos». Este hecho ya había sido remarcado por Carrizo Rueda (1997: 179) al proponer su propio modelo —tomado como base por Alburquerque—, después de demostrar que la poética específica del relato de viajes existe: «[...] ese mismo modelo se expresa para amoldarse a cada situación concreta, al ir integrando las variables dejadas de lado en distintos casos y se perfilan así con toda su operatividad, los submodelos». No es extraño que el género haya evolucionado y se haya adaptado a las particularidades de cada época y geografía, más aún si tomamos en cuenta que es posible rastrear relatos de viajes en prácticamente todos los periodos de la literatura occidental. Además, parte de su interés literario radica en la variedad de submodelos —como los llama Carrizo Rueda— en que se puede plasmar, y quizás esta capacidad de transformación explique su perdurabilidad, aunada al hecho de que expresa una experiencia, la del viaje, que es inherente al ser humano. Otra estudiosa del género, Almarcegui (2008: 27), resalta el hecho de que la variedad de formatos en que aparece el relato de viajes dificulta su definición: La versatilidad del desplazamiento asegura cierta libertad formal, pero también un género huidizo que se resiste a la descripción. Y la variedad de textos susceptibles de entrar en la literatura de viajes dificulta la tipología. De allí que durante mucho tiempo el género se articule a una simple taxonomía de sus contenidos. Es justamente por este motivo por el que consideramos que fijar los formatos «susceptibles de entrar en la literatura de viajes» enriquecerá el conocimiento sobre el género; al hacerlo a partir de la definición de Alburquerque, se contará con sostén teórico sólido y, a la postre, también demostrará la utilidad y pertinencia de la citada definición. La dificultad para definir el género debido a la variedad de tipos de textos que lo conforman tampoco ha pasado desapercibida para Peñate (2004: 18-19), quien, a partir de la lectura de Pasquali, un teórico francés, advierte: Pasquali precisa una parte del problema [de la definición del género] destacando que uno de los rasgos distintivos del relato de viaje es su capacidad de acoger a una gran diversidad de géneros y tipos discursivos incluso sin homogenizarlos, sin diluirlos, dejándolos en su estado previo, lo cual puede generar una sensación de materiales superpuestos sin un proyecto de composición. Pero a su vez, el relato puede incorporarse a textos del más diverso tipo: epistolares, autobiográficos, etnográficos (el célebre Tristes trópicos de Lévi-Strauss), etc., planteando Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 111-130, ISSN: 0034-849X 114 FEDERICO GUZMÁN RUBIO así problemas como su misma localización, su relación con el texto que lo alberga y con las instituciones literarias, entre otros. Peñate señala una de las características que más dificulta la definición e incluso la ubicación del relato de viaje: la capacidad de absorber diferentes tipos de discursos y géneros y, a la vez, la posibilidad de enquistarse en otro texto, convirtiéndolo total o parcialmente en un relato de viaje. Resulta difícil pensar en otro género literario con tan clara capacidad de absorción y maleabilidad: la novela admite toda clase de discursos pero no puede insertarse en un texto más amplio; el cuento, por el contrario, puede incorporarse a otros géneros, pero su poética demasiado estricta y su extensión breve le impiden albergar textos con cierta autonomía. Una notable excepción es la de la crónica literaria, que, como se verá más adelante, está estrechamente relacionada con el relato de viaje, con el que incluso puede llegar a (con)fundirse. Ante la inquietud académica frente a la versatilidad del género, se hace necesario recurrir a ejemplos concretos e intentar señalar nuevas tipologías. Uno de los propósitos de esta tarea es facilitar la ubicación de los relatos de viaje en la historia literaria y en la literatura de viajes de la actualidad —recordemos que el género muestra un vigor que entusiasma. La falta de interés históricamente advertida en relación con el relato de viajes hispanoamericano dificulta la tarea, pero también la hace aún más necesaria. Encontrar puntos de contacto entre relatos que hasta ahora se han estudiado de manera aislada no es labor sencilla. Esta situación ya fue planteada por Carrión (2005: 56), quien apunta a la necesidad de rastrear los relatos para, entre otras tareas pendientes, establecer la relación que guardan entre sí y evaluar si realmente existe una tradición de escritura de viajes hispanoamericana1: Aún hoy en día las obras viajeras del argentino Domingo Sarmiento, del español exiliado en Gran Bretaña Blanco White, del argentino radicado en París Edgardo Cozarinsky o del español afincado en Marruecos Juan Goytisolo constituyen piezas sueltas, no una tradición literaria. Aunque seguramente no sea tan abundante como la anglosajona, sospecho que existe esa estela de autores, que todavía no es considerada en su continuidad [...] Pero sí intuyo que los hilos son más de los que parecen. Habría que rastrearlos. Carrión ubica a la literatura hispánica de ambos lados del Atlántico dentro de una misma tradición. Aunque concordamos con él, en el presente trabajo no se estudian relatos españoles por rebasar los objetivos planteados. Por otra parte, en lo referente exclusivamente al relato de viajes resulta interesante conservar la dicotomía Hispanoamérica/España porque una parte sustancial del relato de viajes en español se ha construido (y se sigue construyendo) a partir de la misma. 1 Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 111-130, ISSN: 0034-849X TIPOLOGÍA DEL RELATO DE VIAJES EN LA LITERATURA HISPANOAMERICANA LA 115 AUTOBIOGRAFÍA O EL LIBRO DE MEMORIAS Si el pacto autobiográfico que se establece entre autor/narrador/protagonista y lector es una de las características definitorias del relato de viajes y de la autobiografía, resulta evidente la estrecha relación que mantienen ambos géneros. En cierta forma, el relato de viajes es una autobiografía limitada al periodo de duración de un periplo, cuya narración se articula siguiendo las pautas de cronología e itinerario que el trayecto determina. La gran movilidad geográfica que muchos escritores experimentaron contrasta con la supuesta escasez de relatos de viaje hispanoamericanos. Sin embargo, este nomadismo dejó sus marcas en la escritura autobiográfica, que bien podría leerse poniendo más atención en el tema del viaje. Molloy (1991: 222-223), en su ensayo dedicado a la escritura autobiográfica en Hispanoamérica, repara en ello: El desplazamiento geográfico, a menudo artístico, marca muchas vidas en Hispanoamérica. [...] El autobiógrafo se traslada: de la provincia a la capital, de su país a otro país, de un continente a otro continente. [...] El gastado cliché que equipara la vida con el viaje adquiere, en la autobiografía hispanoamericana, plena literalidad. Si se acepta la correspondencia entre ambos géneros es posible establecer al menos tres modelos de vinculación: la mezcla total entre la autobiografía y el relato de viaje; la circunscripción de la autobiografía a un único viaje, aunque abarque un periodo relativamente amplio; y la inclusión, en la narración de toda una vida, de uno o varios fragmentos dotados de unidad destinados a contar las peripecias del viaje. Un ejemplo paradigmático del primer caso son las Memorias (1865) de fray Servando Teresa de Mier2. Como es sabido, dicho libro está compuesto por diferentes escritos que redactó el padre Mier desde los calabozos de la Inquisición en 1819, y que vieron la luz medio siglo después. Los diferentes títulos que ha recibido la obra brindan una buena idea de la relación estrechísima entre vida y viaje tanto en sus páginas como en la biografía del patriota mexicano. El padre Mier, naturalmente, tituló de manera independiente cada uno de los textos que redactó y que después fueron recopilados en un solo volumen. El más extenso y el más interesante para nuestros fines es la Relación de lo que sucedió en Europa al doctor Mier, título que hace hincapié en el viaje. Manuel Payno —otro escritor viajero—, responsable de la primera edición del padre Mier, decidió titularla Vida, aventuras, escritos y viages. Sin embargo, el título que prevaleció fue el de Memorias, establecido por Alfonso Reyes en su edición de 1917, en la que publicó 2 Al lado de todos los relatos citados se incluye la fecha de su primera publicación. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 111-130, ISSN: 0034-849X 116 FEDERICO GUZMÁN RUBIO de forma integral la Relación y la Apología del doctor Mier, versión detallada del proceso que sufrió Mier y de su defensa ante los cargos que se le imputaron. En sucesivas ediciones de las Memorias se han ido añadiendo nuevos textos, casi siempre relacionados con el viaje, como aquellos en los que narra su estancia en Londres o la expedición independentista que organizó junto a Francisco Xavier Mina. El viaje tiene tanta importancia en la obra de Mier que acabó confundiéndose con su autobiografía. Sin pretenderlo, inaugura dos vertientes que marcarían en buena medida el relato de viaje hispanoamericano: la del viajero exiliado y la del viajero ultracrítico de España. Aunque el relato suele explayarse en aspectos judiciales, esto no impide que se aborden también todo tipo de cuestiones, tal y como es característico del género. El padre Mier encuentra la ocasión para la crítica del clero, en particular de su orden, los dominicos; describe las costumbres religiosas, la política, la moda de París3; menciona las principales librerías de Madrid y de vez en cuando, aprovechando la libertad formal característica del relato de viaje, introduce poemas de su autoría. Su periplo no responde al simple turismo, sino que empieza como un exilio y se convierte en una huida constante, lo que le confiere un cariz novelesco. Al ir describiendo sus constantes fugas, el viaje se acelera cada vez más. Al final, el padre Mier (2006: 187) resume con una frase exacta su estancia en España y la forma en que cierto viajero literario vive y describe un país o una región: «Pero yo no he aprendido la topografía de España sino a golpes y palos». Más de un siglo después, en otro viaje por España, Elena Garro escribió un libro que hace patente la relación existente entre los relatos de memorias y los de viajes: Memorias de España, 1937 (1992). En él existe un equilibrio entre las vivencias de la escritora y la realidad que describe, lo que, en mayor o menor medida, caracteriza a un relato de viajes. Además de su valor literario, este texto resulta interesante por la información biográfica que nos aporta de Garro, sobre un lapso breve pero definitorio de su vida, así como por la recreación de un periodo dramático de la historia y de la cultura de España. El libro es un recuerdo de viaje por la España republicana y, sobre todo, un fresco de la vida intelectual durante la Guerra Civil. Se inicia, siguiendo la estructura típica de los relatos de viaje, con los preparativos de la travesía que llevaría al matrimonio Paz Garro a España, y concluye con su regreso a México. Garro intercala sin ningún problema episodios bélicos con descripciones de cenas fastuosas, debates intelectuales con co3 Resulta interesante que el padre Mier (2006: 83) se fije más en detalles de la vida cotidiana o en las noticias del momento que en datos más enciclopédicos; él mismo advierte: «Se extrañará que deje a París sin decir nada de la ciudad en general, de su población, ni de la Francia. Esto pertenece a la estadística o la geografía, y hay libros donde estudiarla». Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 111-130, ISSN: 0034-849X TIPOLOGÍA DEL RELATO DE VIAJES EN LA LITERATURA HISPANOAMERICANA 117 mentarios sobre la moda de entonces, y se las arregla para pasar hambre y cenar con embajadores, cortejar con espías soviéticos y rescatar a intelectuales en apuros, dormir en el legendario Hotel Victoria de la madrileña Plaza Santa Ana y en cabinas de barco de tercera clase o en tiendas militares. Desde el punto de vista documental, el libro resulta muy rico, y desde un punto de vista estrictamente literario, su valía es indiscutible; sorprende, además, el número de registros presentes en sus breves páginas, que van del humor y la picardía a la nostalgia y la frivolidad. Al finalizarlo, el lector puede afirmar con igual certeza que leyó un fragmento de la autobiografía de Garro y que, al mismo tiempo, leyó un relato de viaje en toda regla. Hay, en cambio, autobiografías salpicadas de numerosos viajes. Tal es el caso de Confieso que he vivido (1974), en la que Neruda cuenta su vida enfatizando su vocación poética, su actividad política, su historia sentimental, las personalidades que conoció y, por supuesto, sus múltiples viajes. Las memorias de Neruda están, en parte, estructuradas de acuerdo con esos periplos, como se comprueba a partir de los títulos de algunos capítulos: «Los caminos del mundo», «España en el corazón» o «México florido y espinudo». Neruda viajó sin cesar desde que salió de Chile a los veintidós años para ocupar el cargo de cónsul ad honórem en Birmania. Además de América Latina y Europa, conoció regiones y países poco frecuentados por sus contemporáneos, como Birmania, la Unión Soviética o la China comunista. Confieso que he vivido contiene muchos relatos de viaje perfectamente autónomos y, tanto el libro como la vida del poeta, pueden leerse como la unión de todos ellos. Sorprende, por tal motivo, que Neruda (1974: 235), quien pasó la mayor parte de la vida fuera de su tierra natal, escribiera: Pienso que el hombre debe vivir en su patria y creo que el desarraigo de los seres humanos es una frustración que de alguna manera u otra entorpece la claridad del alma. Yo no puedo vivir sino en mi propia tierra; no puedo vivir sin poner los pies, las manos y el oído en ella, sin sentir la circulación de sus aguas y de sus sombras, sin sentir cómo mis raíces buscan en su légamo las substancias maternas. LOS DIARIOS La escritura diarística, por su intención de contar vivencias reales, es una variante de la autobiográfica. Lo que la diferencia de esta es su pretensión de simultaneidad y un mayor apego a la verdad, puesto que las entradas de un diario no se consignan como una evocación lejana, sino poco tiempo después de que los hechos hayan ocurrido. Otro rasgo que sobresale de los diarios es su precisión cronológica y su delimitación temporal exacta, consecuencia de la anotación de la fecha en cada entrada. Aunque Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 111-130, ISSN: 0034-849X 118 FEDERICO GUZMÁN RUBIO existen diarios que abarcan prácticamente toda una vida, su escritura suele comprender periodos precisos. En los diarios que agrupan varios años es posible extraer las entradas relativas a un viaje, que forman un conjunto con plena autonomía. Aunque los ejemplos no abundan en la literatura latinoamericana, se han publicado algunos volúmenes que siguen este patrón, como Unos días en Brasil: Diario de viaje (1991) de Adolfo Bioy Casares. Más numerosos son los casos en los que la totalidad del diario se ajusta a un viaje y, de hecho, resulta posible identificar un subgénero bien delimitado: el diario de viaje4. Al igual que en la autobiografía, este subgénero nació en la América Latina republicana de la mano de uno de uno de los héroes de la independencia, el venezolano Francisco de Miranda. Miranda consignó cuidadosamente los pormenores de su agitada vida en un archivo que alcanzó los sesenta y tres tomos, y que llevaba consigo adonde fuera. De ese archivo proceden sus tres diarios de viaje más conocidos y bastante diferentes: Viaje por los Estados Unidos de la América del Norte, Viaje por Italia y Viajes por Rusia (1977). En el primero predominan las acciones sobre las descripciones; Miranda visita, camina, pasea, lee y conoce personalidades, monumentos y ciudades sin entrar en mayores detalles. Todos los aspectos de Estados Unidos, país que admira y que marcará su anglofilia, le llaman la atención: las ciudades, el ganado, la agricultura, la religión, las vías de comunicación, la industria, las instalaciones militares. Así como fray Servando inauguró la tradición del viajero latinoamericano exiliado, Miranda inaugura la del viajero político que es recibido por las personalidades más importantes, no repara en limitaciones económicas e imprime siempre un carácter utilitario al viaje; en este caso, el de observar el espectáculo de un país que nace y compararlo, con bastante objetividad, con la realidad de su América. En el viaje a Italia se pierde el entusiasmo de los Estados Unidos y lo que en el diario anterior era una sucesión de acciones se convierte en una enumeración de palacios y obras de arte. Miranda parece viajar a Italia, admirar sus monumentos y manifestar su sorpresa por obligación, como un mero trámite para inscribirse en la tradición de su tiempo. Por último, en Rusia se abandona a las amabilidades con las que es recibido, que le hacen obviar la tiranía política del país, actitud que el lector esperaría en un viajero libertario e idealista como Miranda. Es en este diario donde se encuentran las descripciones más pormenorizadas, casi siempre acentuando la imagen positiva que el imperio le despierta. 4 Si se acepta la hipótesis según la cual la literatura latinoamérica se inicia con las crónicas de Indias, entonces su libro fundador sería un diario de viaje, el Diario de a bordo, de Cristóbal Colón. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 111-130, ISSN: 0034-849X TIPOLOGÍA DEL RELATO DE VIAJES EN LA LITERATURA HISPANOAMERICANA 119 El interés de los diarios de Miranda no solo reside en la importancia histórica de su autor, sino en que constituyen uno de los primeros testimonios de la observación del mundo desde una perspectiva latinoamericana. Además, a pesar de los desequilibrios ya señalados, sus diarios cuentan y describen al sujeto enunciador y a la sociedad analizada, como puede apreciarse en el siguiente párrafo dedicado a Venecia en el Viaje por Italia (1977: 205 y 206): Temprano fue menester dar una paliza al criado, que tuvo la insolencia de quererme gobernar, diciendo a una moza que vino a buscarme, que yo no estaba en casa, porque esta no le quiso dar dineros; mas se engañó el picarón, y llevó sus muy buenos palos a cuenta... es increíble la sumisión y respeto con que desde entonces me sirven todos en la casa... o infelices, que es necesario trataros mal para que sirváis bien! —a las 11 estuve a hacer una visita a Zaguri, que aún estaba en la cama: allí se peinan, y reciben gentes hasta las 12 que se levantan para ir al Senado... luego a las Put... después al Theatro; y así del theatro al bordel, y del bordel al theatro pasan la vida— tomamos café (que es el uso a todas horas del día) y yo me fui a recorrer algunos Palacios con mi nuevo Cicerone. Primo al Palazzo Barbadigo de la Talasa, a S. Polo; aquí estaba la escuela del Tiziano; y entre los cuadros que allí se conservan de este ilustre artista, resaltan un Venere: la Madalena: y una Ninfa e Satiro, excelentes Piezas. Un viaje opuesto en todos sentidos al de Miranda fue el que emprendió Horacio Quiroga a París en 1900, en pleno auge del modernismo latinoamericano. Aunque el objetivo del viaje no queda claro, el diario da a entender que el uruguayo pretendía convertirse en cronista de viajes y experimentar la bohemia parisiense. En todo caso, el diario no fue escrito para publicarse, y vio la luz póstumamente, cincuenta años después de ser escrito. Durante los cuatro meses que duró el periplo nada le salió bien a Quiroga: la travesía marítima lo aburrió y decepcionó; dilapidó la pequeña fortuna que llevaba en unas cuantas semanas y se quedó con el dinero justo para comer una vez al día; dejó de bañarse, afeitarse y cortarse el pelo y adquirió un aspecto salvaje; no simpatizó con los poetas modernistas; no logró conocer a los simbolistas franceses; no obtuvo ningún trabajo y solo logró vender un par de crónicas al periódico de Salto, su ciudad; perdió el contacto con Uruguay, por lo que tuvo que postergar su ansiado regreso. Al final de su estancia, Quiroga (1950: 107) se queja: «En cuanto a París, será muy divertido pero yo me aburro. Verdad que no tengo dinero, lo que es algo para no divertirse». Quiroga es uno de los primeros escritores en explotar el tema de la marginalidad del artista latinoamericano en Europa, que también encontramos en los diarios de Julio Ramón Ribeyro, o en las páginas autobiográficas de Bryce Echenique. Además, en El diario de Horacio Quiroga a París (1950) sobresale un aspecto presente en varios relatos de viajes: la transformación del viajero. Quiroga se embarca en el viaje de ida escriRevista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 111-130, ISSN: 0034-849X 120 FEDERICO GUZMÁN RUBIO biendo poemas modernistas y se registra en el barco como «comerciante», pero regresa como «periodista», para abandonar la poesía y escribir cuentos realistas. Sin saberlo, con el fracaso absoluto de su viaje, el escritor se adscribe a una tradición latinoamericana replegada sobre sí misma, más afecta a escribir sobre la rudeza de las selvas del continente que sobre los encantos de Europa. El modelo opuesto de escritor lo encarna el guatemalteco Enrique Gómez Carrillo, exitoso y cosmopolita, con quien Quiroga tuvo un serio desencuentro en un café parisino por sus visiones divergentes de lo que debía ser la literatura latinoamericana; la escena, en la que Gómez Carrillo se burla de Quiroga por aprender guaraní mientras él está estudiando el alemán, es uno de los pasajes más interesantes del diario. Un ejemplo curioso es el Diario de una caraqueña por el Lejano Oriente (1920), publicado por Teresa de la Parra en la revista Actualidades, dirigida por Rómulo Gallegos. El texto, entretenido y agudo, tiene todas las características del diario de viajes; sin embargo, Teresa de la Parra nunca viajó a Oriente, y su diario está basado en las cartas enviadas por su hermana María, la verdadera viajera. Aunque no hay marcas textuales que la hagan patente, la tensión entre ficcionalidad y factualidad, por las circunstancias de escritura del diario, hace de este texto un documento único y cuestiona los pilares en que se sostiene el género. Cuatro años después, la venezolana publicaría su primera novela, Ifigenia, Diario de una señorita que escribió porque se fastidiaba, cuyo subtítulo ya anuncia la forma en que está escrita, por lo que aquel diario apócrifo puede verse como un antecedente importante de su obra novelística. LAS CARTAS El hecho de que Teresa de la Parra haya reescrito las cartas de su hermana y las haya transformado en un diario dice mucho de la concepción que tenía de ambos subgéneros; es posible deducir que de la Parra consideró que, si bien la experiencia que narraban las cartas era interesante, la forma de transmisión no tenía mayor relevancia. Al reescribirlas, les otorga literariedad; convierte un simple testimonio personal en literatura. En este camino que media entre el simple testimonio personal y la voluntad literaria surge uno de los conflictos más intensos del relato de viajes, sobre todo en las modalidades más ligadas a la escritura autobiográfica: las memorias, los diarios y las cartas. De hecho, sería interesante clasificar estos textos entre los que fueron concebidos para publicarse, en los que podemos suponer una mayor intención literaria, y los que fueron escritos por cualquier otro motivo, aunque esta división no implique de manera inmediata que la literariedad de los del primer grupo sea necesariamente mayor que la de los del segundo. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 111-130, ISSN: 0034-849X TIPOLOGÍA DEL RELATO DE VIAJES EN LA LITERATURA HISPANOAMERICANA 121 Uno de los pocos relatos de viajes incluidos en el canon de la literatura hispanoamericana son los Viajes (1849), de Domingo Faustino Sarmiento. Son numerosos los aspectos literarios e históricos relevantes del texto, pero lo que más nos concierne son las reflexiones que se ofrecen en torno al relato de viajes. Existe cierto consenso (Rojas, 1996: XXVI) en cuanto a que Sarmiento escribió las cartas que integran los Viajes sin intención de que vieran la luz. No obstante, además del hecho de que las publicó apenas un año después de su regreso a América, en el texto hay varias afirmaciones que permiten discrepar. Sorprende, por ejemplo, la conciencia que Sarmiento (1996: 3) tiene del relato de viajes, al que para empezar le otorga el estatus de género literario, por lo que resulta plausible pensar que deseaba que su obra se inscribiera en este campo de la literatura. Por si fuera poco, señala algunas características genéricas que llaman hoy en día la atención de la crítica, como la relación entre relato factual y ficcional, y menciona a Dumas, con lo que respeta la tradición de rememorar a algunos de los clásicos que antecedieron al viajero que escribe: Las impresiones de viaje, tan en voga como lectura amena, han sido explotadas por plumas como la del creador inimitable del jénero, el popular Dumas, quien con la privilejiada facundia de su espíritu, ha revestido de colores vivaces todo lo que ha caido bajo su inspección, hermoseando sus acontecimientos dramáticos o novedosos ocurridos muchos años ántes a otros, i conservados por la tradición local; a punto de no saberse si lo que se lee es una novela caprichosa o un viaje real sobre un punto edénico de la tierra. A pesar de que las cartas tienen diferentes destinatarios, el estilo del volumen es bastante homogéneo, lo que hace sospechar que Sarmiento siempre barajó la idea de estar creando una obra unitaria. Además, las cartas se suceden respetando la cronología del viaje, resultado, seguramente, de una selección y estructuración cuidadosa. Ahora bien, si Sarmiento pretendía escribir un libro de viajes, quedaría la duda de por qué eligió el formato epistolar. Él mismo nos brinda la respuesta (Sarmiento 1996: 5) al afirmar: «el andar abandonado de la carta, que tan bien cuadra con la natural variedad del viaje». Si bien en su recorrido varias veces se muestra acomplejado por la tradición y el progreso europeo, en contraste con la juventud y atraso de América Latina, esgrime su condición de viajero para contrarrestar esta supuesta inferioridad: «i puedo envanecerme de haber sentido moverse bajo mis plantas el suelo de las ideas, i de haber escuchado rumores sordos, que los mismos que habitaban el pais, no alcanzaban a apercibir» (Sarmiento 1996: 5). No hay que olvidar que Sarmiento es a la vez un viajero intelectual y político, lo que, más que limitar su mirada, la amplifica. Si Miranda lo antecede al establecer la figura del político latinoamericano de viaje, SarRevista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 111-130, ISSN: 0034-849X 122 FEDERICO GUZMÁN RUBIO miento puede ser visto, más por su importancia que por un respeto estricto de la cronología, como el modelo del viajero intelectual latinoamericano. En este sentido, uno de sus herederos más célebres, que también eligió las epístolas para narrar su periplo europeo, fue el peruano José Carlos Mariátegui, quien en sus Cartas de Italia (1969) expresa sus ideas políticas de izquierda. Un viajero singular, quizás por tratarse de un simple turista, es Adolfo Bioy Casares. El argentino envió desde Europa una serie de cartas a Silvina Ocampo, su esposa, y a su hija, en las que cuenta el viaje de cuatro meses por Francia, Inglaterra, Escocia, Suiza y Alemania. Las cartas, que se publicaron treinta años después con el título de En viaje (1967) (1996), parecen haberse escrito sin mayores pretensiones literarias. Las referencias personales son muy abundantes y se suele hacer hincapié más en cuestiones de índole familiar, como el estado de salud o los encargos, que en la descripción de los lugares que se recorren. No cabe duda de que En viaje (1967) constituye una obra secundaria de Bioy, y su interés estriba en reconocer ciertos temas e inquietudes tratados en sus novelas y cuentos y, en algunos pasajes, en la presencia de algunas de las características definitorias de su literatura: el humor, la cortesía hacia el lector, el optimismo, la capacidad de sorprenderse, la concepción del mundo como un conjunto de mundos infinitos, el gusto por la sentencia, las reflexiones sobre el paso del tiempo o la invención de tramas fantásticas. LA CRÓNICA De todos los formatos en que el relato de viajes es susceptible de aparecer, el más privilegiado por la literatura hispanoamericana ha sido la crónica. De hecho, resulta frecuente que al relato de viajes se le denomine crónica de viajes, lo que, desde nuestro punto de vista, genera confusión, ya que la crónica es un molde más en que se presenta el relato de viajes. Desde su nacimiento en el modernismo, que fue su edad dorada, y también, si existe alguna, la edad dorada del relato de viaje hispanoamericano, la crónica ha estado vinculada al tema del viaje y lo sigue estando en la actualidad. Aunque algunas veces se pasa por alto, la prosa literaria del modernismo fue muy abundante y resulta esencial para entender el surgimiento y el desarrollo de esta corriente estética. De los géneros en prosa, el predominante fue la crónica. La mayor parte de los miembros destacados del movimiento, de los precursores Manuel Gutiérrez Nájera y José Martí, a los últimos modernistas, como José Juan Tablada o José Enrique Rodó, la practicaron. A los nombres ya citados se pueden agregar los de Julián del Casal, Manuel Díaz Rodríguez, Manuel Ugarte, Amado Nervo y Luis G. Urbina. Mención especial merecen dos figuras. La primera es la de Enrique Gómez Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 111-130, ISSN: 0034-849X TIPOLOGÍA DEL RELATO DE VIAJES EN LA LITERATURA HISPANOAMERICANA 123 Carrillo, relativamente olvidado hoy en día, pero que fue en la época uno de los escritores más respetados e influyentes, y que fungió como director de dos de las revistas modernistas por excelencia, El Nuevo Mercurio y Cosmópolis. Prácticamente la totalidad de su obra está constituida por crónicas de viaje que ejercieron gran influencia en sus contemporáneos. Él mismo se encargó de recopilarlas en cerca de veinte títulos. A ojos del lector moderno, las crónicas de Gómez Carrillo parecen frívolas y artificiosas. Quizás el guatemalteco fue una víctima de la retórica de su tiempo, que representó y copió fielmente, lo que le aseguró el éxito en vida; pero cuando declinaron los patrones estéticos bajo los que se regía, su obra perdió toda espontaneidad y marca personal. Caso contrario es el de Rubén Darío, cuyas crónicas siguen siendo un ejemplo de vitalidad e inteligencia. Su obra está conformada en tres cuartas partes por textos en prosa, pese a lo cual muchas veces se le considera sólo un poeta. Darío publicó en vida seis volúmenes de crónicas de viajes5 que se convirtieron en clásicos del género y que sorprenden por su variedad temática, prosa artística y profundidad intelectual. La profusión de la crónica de viajes se explica por la biografía de sus autores, por algunos de los pilares estéticos e ideológicos del movimiento y por las circunstancias económicas y culturales del momento. Románticos al fin y al cabo, los modernistas aspiraban a una conjunción entre vida y arte, por lo que el viaje no podía restringirse a su aparición como tópico literario, sino que estaban obligados a emprenderlo. Prácticamente todos los escritores modernistas fueron grandes viajeros, y el periplo, en concreto la peregrinación a París, se convirtió en un común denominador. Además, si entre las pautas del modernismo se contaban la búsqueda del cosmopolitismo, el afán de ser y parecer modernos, el gusto por lo exótico, el afrancesamiento y la exaltación del viaje como tema literario, era inevitable que el viaje se convirtiera en una experiencia y modo de vida y que permeara su obra. El auge de la crónica, que posee todas las características distintivas del relato de viajes, también responde, como señala Rama (1970), a la profesionalización del escritor y a la creación o consolidación de diarios importantes en varias capitales latinoamericanas, como México, Buenos Aires, La Habana, Caracas y Santiago. Los escritores se incorporaron a la escritura periodística por motivos económicos. Sin embargo, como era de esperarse, se sintieron limitados al tener que adaptarse a la prosa convencional y corta de miras propia del periodismo, por lo que crearon una prosa nueva con ambiciones artísticas, y, con ella, un género también novedoso. Gutiérrez 5 España contemporánea (1901), Peregrinaciones (1901), La caravana pasa (1902), Tierras solares (1904), Parisiana (1907) y El viaje a Nicaragua e Intermezzo tropical (1909). Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 111-130, ISSN: 0034-849X 124 FEDERICO GUZMÁN RUBIO Nájera y José Martí, casi simultáneamente, basándose en modelos literarios identificados por González (1983: 69-83), como los chroniqueurs franceses y los artículos de Mariano José de Larra, inauguraron un género en el que el mismo González y otros estudiosos han visto la génesis de la revolución modernista. Al convertirse la crónica en vehículo de expresión literaria, cada escritor le brinda un toque estilístico personal. Aun así, es posible trazar una trayectoria más o menos definida que corre paralela e incluso antecede a la experimentada por la poesía. En términos generales, como lo ha observado González, en sus inicios, sobre todo en Martí, por ejemplo con «Fiestas de la Estatua de la Libertad» (1886), la crónica estaba más comprometida con las noticias cotidianas, como resultado de su filiación periodística. También, quizás para contraponerse a la prosa periodística chata de esta etapa, en especial la de Gutiérrez Nájera, como en «Crónica color de bitter» (1882), tiende al preciosismo y a la creación de ambientes simbolistas y decadentes; a veces pareciera que el único objetivo de Gutiérrez Nájera es recrear estados de ánimo, generalmente lánguidos. Ya en una segunda etapa, rastreable desde Julián del Casal, y prefigurando otra vez la transformación que sufriría la poesía, la crónica abandona el ímpetu de «el arte por el arte» y la estrecha relación con la noticia y se vuelve más reflexiva, mostrando «a veces solapadamente y a veces abiertamente, una tendencia hacia la teorización literaria» (González, 1983: 175). No contentos con narrar el objeto de su crónica, los modernistas reflexionan sobre él. Ya no se conforman con contar sus aventuras, por ejemplo, sino que meditan sobre el significado del viaje, como hace Manuel Díaz Rodríguez en «El alma del viajero» (1898), Amado Nervo en «¿Por qué va uno a París?» (1902) y Enrique Gómez Carrillo en «La psicología del viaje» (1913). De hecho, aunque siempre primará la descripción sobre cualquier otro aspecto, la crónica temprana tiende a la narración, incluso algunas crónicas de Gutiérrez Nájera se acercan al cuento, mientras que la tardía se aproxima más al ensayo. Tras el modernismo, la crónica se vio opacada por la popularidad del cuento y, sobre todo, de la novela. Sin embargo, la crónica de viajes se ha seguido practicando desde entonces y son muchos los autores que han producido textos literarios. Haciendo un rápido repaso se podría mencionar a Alfonso Reyes, Roberto Arlt, César Vallejo, Salvador Novo, Jorge Ibargüengoitia, Guillermo Cabrera Infante o Juan Villoro. Este último (2005: 14) ha analizado las características genéricas de la crónica (no específicamente de la crónica de viajes, pero sus señalamientos se pueden extrapolar al relato de viajes) y comenta que: Si Alfonso Reyes juzgó que el ensayo era el centauro de los géneros, la crónica reclama un símbolo más complejo: el ornitorrinco de la prosa [...] La crónica es Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 111-130, ISSN: 0034-849X TIPOLOGÍA DEL RELATO DE VIAJES EN LA LITERATURA HISPANOAMERICANA 125 un animal cuyo equilibrio biológico depende de no ser como los siete animales [la novela, el reportaje, el cuento, la entrevista, el teatro, el ensayo, la autobiografía] distintos que podría ser. Para Villoro, la característica distintiva de la crónica es su capacidad para hibridar géneros literarios muy distintos, sin decantarse por ninguno de ellos. Otra característica de la crónica es su brevedad, condicionada por los medios en que tradicionalmente ha aparecido, antiguamente los periódicos y hoy con mayor frecuencia las revistas. Esta brevedad tiene como consecuencia que, estrictamente hablando, no se narre un desplazamiento, sino más bien una estadía, en general en una ciudad o incluso en un ámbito de una ciudad, como puede ser un monumento, un café o restaurante, un barrio, una calle o un mercado. Champeau (2008) denomina a esta clase de texto «relato de estancia» y aclara que «es una variante del relato de viaje». Esta situación naturalmente resulta problemática para la adscripción de la crónica al relato de viajes, aunque la condición de viajero del narrador y el respeto de todas las particularidades del género despejan cualquier duda. En todo caso, podría afirmarse que en las crónicas de viaje en que no se describen desplazamientos el lector establece un pacto de lectura, aparte del autobiográfico, que consiste en la asunción de que el narrador es un sujeto que no forma parte habitual del paisaje descrito, dada su condición de extranjero o de viajero, lo que le confiere el papel de testigo. EL RELATO DE VIAJES PROPIAMENTE DICHO Recopilar en un volumen crónicas publicadas individualmente en diarios y revistas ha sido una práctica habitual. De hecho, fue el germen de todos los libros de viajes de Rubén Darío. Cuando las crónicas se agrupan siguiendo el itinerario de un viaje (como De Marsella a Tokio (1906) de Enrique Gómez Carrillo) o se recopilan textos dedicados a un solo país o ciudad (como España contemporánea (1901) de Darío), formando un mosaico, el volumen resultante se adscribe a otro formato, el del «relato de viajes propiamente dicho», de acuerdo con Carrizo Rueda (2008: 47). Su principal característica es que el viaje se narra desde los preparativos hasta el regreso, por lo que suele ser más extensos que la crónica. Esta amplitud propicia la inclusión de reflexiones de todo tipo, así como de información histórica y literaria sobre la región que se recorre, e incluso la incorporación de varios tipos de texto, como cartas, poemas, diarios, cuentos, y de elementos paratextuales diversos, como fotografías y mapas. El ejemplo paradigmático lo constituye Una excursión a los indios ranqueles (1870) del argentino Lucio V. Mansilla, texto que suscita un buen número de discusiones. Mansilla lo publicó a modo de cartas dirigidas a Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 111-130, ISSN: 0034-849X 126 FEDERICO GUZMÁN RUBIO su amigo Santiago Arcos, por entregas, en el diario La Tribuna. Esta presentación del relato, que constituyó un simple recurso retórico, muestra la conciencia que tienen los escritores de viajes en cuanto a la maleabilidad del género. El coronel Mansilla, el narrador, expone la excursión que emprendió a los «tolderos» indios con el fin de afianzar un tratado de paz, excusa que le sirve para describir el modo de vida de los indígenas y hacer una descripción casi novelesca de los caciques, los cautivos y sus compañeros de expedición. Sorprende la similitud del relato de Mansilla con las crónicas de Indias; en especial, en lo referente a la curiosidad y el rechazo suscitados ante el otro. En este sentido, el análisis retórico que Alburquerque (2008) desarrolla para mostrar que las crónicas de Indias pertenecen al relato de viajes es perfectamente aplicable al texto de Mansilla. En contraste, el mexicano Guillermo Prieto no encuentra esa otredad en las excursiones que emprende por su país, recopiladas en Viajes de orden suprema (1858), sino en el vecino del norte, del que dejará su testimonio en Viaje a los Estados Unidos (1877-1878). Prieto primero publicó el Viaje en entregas y posteriormente lo recopiló en tres extensos volúmenes. Como en todos los grandes escritores de viajes, llama la atención su dominio de las reglas del género, que se permite quebrantar y a las que dedica varias reflexiones. En algunos pasajes parodia las aburridas descripciones en las que, según dice, suelen caer este tipo de libros, y, por otra parte, rompiendo una regla básica, incluye un capítulo dedicado a Nueva Inglaterra, pese a no haberla visitado, con el objetivo explícito de que el libro no quedara trunco. Por si fuera poco, Prieto incorpora de manera casi obsesiva toda clase de textos propios y ajenos: poemas, cartas, extractos de libros, titulares de periódicos, litografías e ilustraciones. Muestra del gusto del autor por el juego entre ficcionalidad y factualidad en los libros de viajes es el completamente imaginario Diario de un zuavo (1876), cuya autoría se le atribuye, y que narra las supuestas «impresiones de viajes» de un soldado francés en México. De 1983 data la publicación de un relato de viaje que parodia magistralmente el género. Se trata de Los autonautas de la cosmopista o Un viaje atemporal París-Marsella (1983), de Julio Cortázar y Carol Dunlop, en el que se cuenta la travesía de treinta y tres días a lo largo de la autopista París-Marsella. El hilo conductor del libro lo constituye un diario de ruta, y entre entrada y entrada se introducen textos de todo tipo (cuentos, fragmentos poéticos, pequeños ensayos, cartas), dibujos y fotografías de la «expedición». Todo el recorrido está planeado con base en los relatos de viaje canónicos, con los que se establece un continuo diálogo y a los que la escritura apela en todo momento. El libro pretende mostrar que la posibilidad del viaje y de su sucesiva escritura siguen existiendo, sin importar que los lugares desconocidos hayan desaparecido y que el turismo se haya masificado. Cortázar y Dunlop (1983: 56) sugieren que la esencia del Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 111-130, ISSN: 0034-849X TIPOLOGÍA DEL RELATO DE VIAJES EN LA LITERATURA HISPANOAMERICANA 127 viaje se encuentra en la forma de mirar; para ellos, por ejemplo, la autopista que buscan en su periplo «no solo comporta un espacio físico diferente, sino también otro tiempo». Los autonautas de la cosmopista, tanto por la forma de tratar el tema del viaje como por el destino elegido, constituye el primer relato de viaje posmoderno de la literatura latinoamericana. RELATOS HÍBRIDOS En los últimos años ha surgido una clase de libros que aprovechan la capacidad de apropiación y de enquistamiento del relato de viajes para constituir un molde relativamente novedoso. En realidad, son producto de la radicalización de un recurso ya existente: la creación de textos híbridos. En términos generales, la hibridación surge de la combinación entre el relato de viajes y el ensayo, hasta el punto de que la adscripción a un género resulta conflictiva. Tal es el caso de La fiesta vigilada (2007), de Antonio José Ponte, en el que se mezclan las reflexiones sobre el exilio, la descripción de los mecanismo de censura del gobierno cubano, la narración de algunos viajes al extranjero y la visión de una Habana en ruinas. En obras del argentino Sergio Chejfec como Mis dos mundos (2008) o Baroni, un viaje (2007), las fronteras entre la novela, el ensayo y el relato de viajes quedan totalmente diluidas. Esta característica recorre buena parte de la obra de Sergio Pitol, concretamente en los volúmenes que constituyen la Trilogía de la memoria. En uno de ellos, El viaje (2001), se intercalan ensayos sobre literatura rusa en el diario que cuenta el viaje que Pitol emprendió a Moscú y Georgia. A medida que avanza el libro, el lector irá descifrando la profunda relación existente entre los ensayos y el diario, que al principio permanecía oscura. Por el contrario, en Manual del distraído, del venezolano Alejandro Rossi (1980), y en Mil tazas de té (2008), del argentino Luis Chitarroni, es el relato de viajes el que inesperadamente aparece en medio de otro tipo de textos. CONCLUSIONES Aunque desde luego existen géneros literarios mucho más importantes en la literatura hispanoamericana, tanto por la relevancia de las obras como por su número y variedad, el relato de viajes ha sido practicado ininterrumpidamente desde la independencia hasta la actualidad. Existen autores canónicos, como Julio Cortázar, Alfonso Reyes o Pablo Neruda, que plasmaron sus experiencias de viaje en libros que, si bien no constituyen lo más celebrado de su obra, poseen una gran calidad literaria; su lectura resulta necesaria si se desea conocer a fondo a sus creadores. Por otro lado, existen autores impresRevista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 111-130, ISSN: 0034-849X 128 FEDERICO GUZMÁN RUBIO cindibles en la literatura hispanoamericana cuyas obras más destacadas son relatos de viajes, como Una excursión de los indios ranqueles de Lucio V. Mansilla o la Trilogía de la memoria de Sergio Pitol. En realidad, resulta imposible hacer un balance del relato de viajes hispanoamericano porque el corpus que lo forma es en buena medida desconocido e incluso algunas de las obras de autores más respetados, como las de Elena Garro o Rubén Darío, no han recibido la atención que merecen en comparación con otros géneros. Sin embargo, la aproximación llevada a cabo permite afirmar que el relato de viaje hispanoamericano es digno de estudio y posee una calidad literaria fuera de toda duda. La versatilidad que presenta a través de sus dos siglos de historia es una muestra de que los autores conocen y manejan sus reglas a fondo y las violan con toda conciencia. Una prueba de este dominio literario es la simple elección del formato que más conviene a lo que desean expresar. En lo que respecta al género, llama la atención la diversidad de formatos o moldes en los que se presenta, de los cuales hemos localizado y descrito seis: la autobiografía, los diarios, las cartas, la crónica, «el relato de viajes propiamente dicho» y los relatos híbridos. La definición de relato de viajes esbozado por Alburquerque, citada al principio de este trabajo, es perfectamente aplicable a cualquiera de los seis subgéneros, lo que nos habla de un género literario definido con nitidez y a la vez muy maleable. El formato elegido por el autor, paradójicamente, no condiciona el contenido ni el tratamiento del tema, como se aprecia por la gran cantidad de obras heterogéneas, lo que nos permite afirmar que estamos ante uno de los géneros literarios con mayor libertad y variedad formal. Es de esperar que, a la par que la teoría literaria aporta nuevas herramientas de análisis, se rescate y estudie esta vertiente de la literatura hispanoamericana. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ALBURQUERQUE, Luis. «Los ‘libros de viaje’ como género literario». En: LUCENA GIRALDO, Manuel y Juan PIMENTEL (eds.). Estudios sobre literatura de viajes. Madrid: CSIC, 2006, pp. 67-87. —. «Apuntes sobre crónicas de Indias y relatos de viajes». Revista de letras (Argentina), 2008, n.º 37, pp. 11-23. ALMARCEGUI, Patricia. «Viaje y literatura elaboración y problemática de un género». Revista de letras (Argentina), 2008, n.º 37, pp. 25-31. CARRIÓN, Jorge. «¿Una tradición silenciada? Hacia un corpus de la literatura nómada». Lateral, 2005, n.º 123, pp. 53-57. CARRIZO RUEDA, Sofía. Poética del relato de viajes. Kassel: Edition Reichenberg, 1997. —. «El viaje omnipresente. Su funcionalidad discursiva en los relatos culturales de la segunda modernidad». Revista de letras (Argentina), 2008, n.º 37, pp. 45-56. CHAMPEAU, Geneviève. «Tiempo y organización del relato en algunos relatos de viaje españoles contemporáneos». En: PEÑATE RIVERO, Julio y Francisco UZCANGA MEINECKE (eds.). El viaje en la literatura hispánica: de Juan Valera a Sergio Pitol. Madrid: Verbum, 2008, pp. 89-103. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 111-130, ISSN: 0034-849X TIPOLOGÍA DEL RELATO DE VIAJES EN LA LITERATURA HISPANOAMERICANA 129 CORTÁZAR, Julio y Carol DUNLOP. Los autonautas de la cosmopista o Un viaje atemporal París-Marsella. Madrid: Alfaguara, (1983), 1996. GONZÁLEZ, Aníbal. La crónica modernista hispanoamericana. Madrid: Porrúa Terrazas, 1983. —. «La prosa modernista». En: GONZÁLEZ ECHEVERRÍA, Roberto y Enrique PUPOWALKER (eds.). Historia de la Literatura Hispanoamericana. El siglo XX. Madrid: Gredos, 2006, Tomo II, pp. 95-137. MIER, Servando Teresa de. Memorias de un fraile mexicano desterrado en Europa. Madrid: Trama, 2006. MIRANDA, Francisco de. Diario de viajes y escritos políticos. Madrid: Editora Nacional, 1977. MOLLOY, Sylvia. Acto de presencia: la escritura autobiográfica en Hispanoamérica. México: Colegio de México-Fondo de Cultura Económica, 1991. NERUDA, Pablo. Confieso que he vivido. Barcelona: Seix-Barral, 1974. PEÑATE RIVERO Julio. «Camino del viaje hacia la literatura». En: PEÑATE RIVERO, Julio (ed.). Relato de viaje y literaturas hispánicas. Madrid: Visor, 2004, pp. 13-29. QUIROGA, Horacio. El diario de Horacio Quiroga a París. Montevideo: Talleres Gráficos El Siglo Ilustrado, 1950. RAMA, Ángel. Rubén Darío y el modernismo: circunstancia socioeconómica de un arte americano. Caracas: Universidad Central, 1970. ROJAS, Elena M. «Nota filológica preliminar». En: SARMIENTO, Domingo Faustino. Viajes. Madrid: Archivos, 1996, pp. XXVI-XIX. SARMIENTO, Domingo Faustino. Viajes. Madrid: Archivos, 1996. VILLORO, Juan. Safari accidental. México: Joaquín Mortiz, 2005. Fecha de recepción: 1 de julio de 2010 Fecha de aceptación: 16 de diciembre de 2010 Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 111-130, ISSN: 0034-849X Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, págs. 131-142, ISSN: 0034-849X ENCUENTRO DEL VIAJERO PERO TAFUR CON EL HUMANISMO FLORENTINO DEL PRIMER CUATROCIENTOS MIGUEL ÁNGEL PÉREZ PRIEGO UNED-Madrid RESUMEN En este artículo se estudia la presencia de los numerosos españoles que en el siglo XV tuvieron relación con el humanismo italiano en la ciudad de Florencia. Muy interesante nos parece la relación del viajero Pero Tafur con humanistas, interesados también en la idea y la práctica del viaje a lejanas tierras. Palabras clave: Libros de viajes, relatos de viajes, viajeros, Edad Media, humanismo. ENCOUNTER BETWEEN PERO TAFUR TRAVELER AND THE FLORENTINE HUMANISM OF XVth CENTURY ABSTRACT This article is commenting on how some spanish people of 15 th century were related to italian humanism in the Florence city. We have to emphasize the interaction between Pero Tafur traveler and other humanists also interested in the concept of the journey and its practice. Key Words: Travel books, travel narrative, travelers, Middle Ages, Humanism.. En diversas ocasiones se ha hablado de la nómina de escritores cordobeses que, a mediados del siglo XV, mantienen contactos con Italia y configuran un interesante núcleo humanístico. Han tratado de ellos, entre otros, Florence Street al trazar la biografía de Juan de Mena1, y Jeremy N. H. Lawrance al contarnos el regreso a Córdoba de Nuño de Guzmán: Por lo demás, la vida intelectual de la Córdoba de aquella época nos es poco conocida. La insigne lista de ingenios cordobeses —los poetas Baena, Mena y STREET, Florence. «La vida de Juan de Mena». Bulletin Hispanique, 55 (1953), 149-173. 1 132 MIGUEL ÁNGEL PÉREZ PRIEGO Montoro, los viajeros Pero Tafur y Fernando de Córdoba, el Beato fray Álvaro de Córdoba, los bibliófilos Pedro Fernández de Córdoba, Sancho de Rojas, y el comendador de Fuenteovejuna Fernando Gómez de Guzmán— es nada más que un retablo mudo de retratos indistintos, figuras desprendidas de su ambiente vital2. El estudio del grupo y su consideración como tal, presenta, en efecto, serias dificultades, pues de unos se conoce mejor que de otros su conexión con el humanismo italiano y, en general, se sabe poco de las relaciones de los miembros del grupo entre sí. Al día de hoy, diríamos que el mejor conocido en su relación con el humanismo italiano es Nuño de Guzmán, a quien ya dedicó una de sus vidas Vespasiano da Bisticci3 y ha merecido la atención de estudiosos modernos como Mario Schiff4 y especialmente el citado Jeremy Lawrance. Por ellos sabemos de su relación con el propio Bisticci y, sobre todo, con el florentino Giannozzo Manetti, que, aparte de dispensarle un trato casi diario, le dedicó alguno de sus libros y escribió para él una Apología a su padre y una Laudatio de su madre. De Juan de Mena, conocemos sus contactos en Italia con personalidades tan influyentes como el cardenal Juan de Torquemada, que lo presenta en la curia de Eugenio IV en Florencia a la expectativa de beneficios. Sin duda, contó también con el apoyo del influyente cardenal Juan de Cervantes, de quien habla con cierta familiaridad en sus Memorias de algunos linages. No sabemos, sin embargo, del contacto efectivo de Mena con ningún humanista italiano, aunque aquel ambiente florentino, tantas veces descrito (del gobierno de Cosimo de’ Medici, la secretaría de la señoría desempeñada por Leonardo Bruni, las librerías e imprentas con el ir y venir de humanistas como Manetti o Bisticci, la afluencia de cardenales y prelados de las dos iglesias convocados por el concilio, el secretario pontificio Poggio Bracciolini, el papa Eugenio IV o el emperador de Constantinopla Juan VIII Paleólogo), hubo de conocerlo bien Mena, pues su nombre figura en documentos de la cancillería papal en aquellos años de 1442 y 1443, como precisó Vicente Beltrán de Heredia5. 2 LAWRANCE, Jeremy N.H. Un episodio del proto-humanismo español. Tres opúsculos de Nuño de Guzmán y Giannozzo Manetti. Salamanca: Biblioteca Española del siglo XV, 1989, p. 19. 3 VESPASIANO DA BISTICCI. Le Vite. Greco, Aulo (ed.). Firenze: Istituto Palazzo Strozzi, 1970, pp. 435-441. 4 SCHIFF, Mario. La bibliothèque du Marquis de Santillane. Étude historique et bibliographique de la collection de livres manuscrits de D. Íñigo López de Mendoza, 1398-1458, Marqués de Santillana, Conde del Real Manzanares humaniste et auter espagnol célèbre. Amsterdam [Paris]: Gérard Th. van Heusden, 1970 [1905]. 5 «El poeta aparece en 1442 y 1443 no en Roma, donde quizá nunca estuvo, al menos de asiento, sino en Florencia y sus alrededores, donde residía entonces la Corte pontificia con el brillante cortejo de cardenales y prelados que allí se fueron congregando con motivo del concilio de la unión de griegos y latinos. Entre los allegados aparece Mena como clérigo Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 131-142, ISSN: 0034-849X ENCUENTRO DEL VIAJERO PERO TAFUR CON EL HUMANISMO FLORENTINO... 133 De linaje cordobés, Juan de Cervantes se había criado en Sevilla, donde cursó estudios y obtuvo el grado de doctor en ambos derechos; como Arcediano de Reina, pasó a Italia en 1419, en la embajada enviada al concilio de Siena a prestar obediencia a Martín V, que lo promovería a cardenal presbítero de San Pietro ad Vincula en 1426. En Roma alentaría inquietudes humanísticas, siendo frecuentada su casa por personalidades como Eneas Silvio Piccolomini, Alonso Fernández de Madrigal o Juan Rodríguez del Padrón. En 1430 asiste al capítulo de Asís, en el que se redactaron nuevos estatutos de la orden franciscana. No es seguro que ya entonces le acompañara Juan Rodríguez del Padrón, quien en 1441 aún era clérigo y familiar de Cervantes y poco más tarde profesaba en la citada orden de San Francisco. Tampoco parece que Rodríguez del Padrón fuera el criado de Cervantes, que menciona Tafur cuando visita Asís en 1436 y del que dice «que era mucho mi amigo». En 1433, Cervantes formó parte de la primera embajada enviada por el rey Juan II de Castilla al concilio de Basilea, embajada que presidía fray Juan de Torquemada y en la que también le acompañaba el cardenal Alfonso Carrillo. El nuevo papa Eugenio IV lo incorporó al Concilio en abril de 1434 al frente de una de las legaciones, aunque mantuvo siempre una actitud neutral y conciliadora, si no distante. Terminado el concilio, Cervantes no tardaría en volver a España, acomodándose en Sevilla como administrador apostólico y manteniendo su casa y sus libros, que a su muerte legaría a la Catedral hispalense. Juan de Mena tuvo con él gran trato, según se desprende de sus Memorias de algunos linages, donde dedica uno de sus capítulos a la genealogía de su apellido. Allí nos informa de que en ese tiempo (1448) era arzobispo de Sevilla y cardenal de Roma, lo llama su señor y cuenta que en su casa, quizá como secretario o cronista, vio abundante documentación, que conoció a sus hermanos, así como a su padre y a su madre, ahora enterrados en la iglesia sevillana de Todos los Santos: Los deste linage de Cervatos e Cervantes son de alta sangre, que vienen de ricos homes de León e Castilla que se llamavan Munios e Aldefonsos (...) es buena casta e ubo dellos unos conquistadores de Sevilla e de Baeza e otros grandes ombres. Aora vive el muy ilustre don Juan de Cervantes, que fue obispo e agora es arzobispo de Sevilla e Cardenal de Roma, grande señor mío; e en su poder e visto muchos papeles deste linaje de luengo tiempo, e privilegios e alvalás de muchos reyes, concedidos por sus muy altos fechos; e conocí a sus hermanos e a su padre, Gonzalo de Cervantes, e a su madre, Bocanegra, fija del almirante mayor de Castilia, Bocanegra, que yacen enterrados en Todos Santos, eglesia de Sevilla, por fundar allí una capilla (...) Deste linaje escrivió cumplidamente el solicitando gracias beneficiales que obtuvo y disfrutó hasta 1450, en que contrajo esponsales o matrimonio» (V. Beltrán de Heredia, «Nuevos documentos inéditos sobre el poeta Juan de Mena», Salmanticensis, 3 (1956), 502 508, p. 504). Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 131-142, ISSN: 0034-849X 134 MIGUEL ÁNGEL PÉREZ PRIEGO canónigo Juárez en la epístola de su libro al Cardenal Cervantes intitulado Batallas e grandes fechos de los christianos contra los árabes de España6. El cuarto cordobés es el viajero Pero Tafur, autor del libro Andanças e viages, al que quisiera referirme en lo que sigue, tratando de establecer sus relaciones con los miembros del grupo y con el humanismo italiano. La relación de Tafur con los Guzmán es notoria y está muy presente a lo largo de todo el libro. Se dice criado en la casa del maestre don Luis de Guzmán, donde seguramente se forjaron sus inquietudes literarias. En distintos pasajes introduce referencias a la familia (el sepulcro y capilla de Santo Domingo, en Bolonia, que ostentan el escudo de los Guzmán) o alude a criados, familiares o personas que se relacionaron con los Guzmán. A don Fernando de Guzmán, comendador de la orden y entonces modelo caballeresco, dedica la obra hacia 1454, veinte años antes de que los sucesos de Fuenteovejuna hicieran del comendador el abyecto personaje que retrata Lope de Vega. Pero quizá con quien mantuviera más estrecha relación fuese con Nuño de Guzmán, otro de los hijos del maestre. Con él comparte Tafur inquietudes viajeras y estancia italiana, aunque no llegó a manifestar tan intensa dedicación humanística. Nuño emprendió viaje a Jerusalén en 1430-1431, recorrió los santos lugares, el desierto del Sinaí y el monasterio de Santa Catalina. Visitó también Egipto, las islas griegas, Rodas y Creta. Viajó a Roma, donde entonces residía el papa Eugenio IV y contempló los monumentos de la ciudad. Visitó la corte del Emperador de Romanos en Bohemia y la del rey de Francia, en Tours. En 1432 se hallaba en la corte de Felipe el Bueno, en Borgoña, donde ejerce cierto cargo cancilleresco. A los cuatro años de haber emprendido el viaje, regresa a España. Nuevas desavenencias con su padre le llevan a abandonar su patria por segunda vez. Viaja ahora a Italia, a Florencia, donde se celebra el concilio de la unión de las dos iglesias, a alguna de cuyas sesiones asiste y describe la gran ceremonia de la ratificación de la unión en julio de 1439. En Florencia pasó aún un tiempo y trató con los hombres más instruidos y eruditos, ganando amistad con muchos de ellos. Del viaje de Nuño no tenemos relato ni crónica que él escribiera. Lo que conocemos es lo que pone en su boca Giannozzo Manetti en la Apología a su padre, tratando de exculpar al hijo y de justificar su viaje. Allí se nos dice también que Nuño viajó, no para dedicarse al ocio ni a los apetitos carnales, sino para ver y conocer el mundo, para complacer al hombre entero, a su cuerpo y a su alma: 6 MENA, Juan de. Memorias de algunos linages antiguos e nobles de Castilla. CARBALLO PICAZO, Alfredo (ed.). «Juan de Mena: un documento inédito y una obra atribuida». Revista de Literatura, 1 (1952), 269 299 Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 131-142, ISSN: 0034-849X ENCUENTRO DEL VIAJERO PERO TAFUR CON EL HUMANISMO FLORENTINO... 135 Yo abandoné mi patria por las razones que he aducido; no me dediqué al ocio y pereza, ni al juego, ni a las mujeres de mala vida ni a los apetitos malsanos de la lujuria. Esto ha sido el destino de muchos viajeros (...) como si quisieran librarse de las molestias de viajar con el propio antídoto de los apetitos carnales. Tanto odiaba yo estas costumbres viciosas, que durante el curso de mis viajes por el mundo me hice, con la gracia de Dios que no abandona a los que esperan en Él, durísimo enemigo de la gula, del vino y de la lujuria. Con el favor de Dios y con el propósito sano de ver y conocer el mundo, yo quería complacer al ‘hombre entero’ (o sea, tanto el alma como el cuerpo7. Vespasiano da Bisticci, a quien conoció también en Florencia al regreso de Tierra Santa y a quien parece que con cierta melancolía contó pormenores de su viaje, le dedica una de sus semblanzas biográficas y apunta, aparte otros detalles, que uno de los principales móviles del viaje de Nuño había sido el de recorrer las cortes de los príncipes cristianos y ver sus modos y costumbres: Aveva avuto uno generosissimo animo, perchè si partì di Spagna di casa del padre pervedere il mondo et i governi spirituali et temporali. Andò per tutta la Francia, istette in corte del Re di Francia da quattro mesi, per vedere il modo del governo, andò sempre con cinque famigli et sei cavagli (...) era anni otto che s’era partito di casa sua et come è detto, aveva cerco tutte le corti de’ principi de’ Cristiani, et in tutte era istato per vedere i modi et costumi loro, di poi, partito da quegli luoghi, era andato in Terra Santa (...) ‘et questi viaggi ho fatti contro alla volontà di mio padre, proveduto di buona somma di danari, che io ho ispesi, di mia madre, ch’era donna richissima’8 Hay bastante coincidencia entre los viajes de Nuño de Guzmán y de Pero Tafur, más en cuanto a los lugares que recorren que en cuanto al tiempo en que transcurren. Tafur, en efecto, emprende también viaje a Jerusalén en 1437 (seis o siete años después que Nuño), y se demora en Italia porque tiene que esperar al día de la Ascensión. Recorre igualmente Tierra Santa, las islas griegas, Roma, Bohemia, Borgoña y Florencia. En Roma contempla también el esplendor de los monumentos antiguos y de la Roma cristiana. Describe con bastante detalle la corte de Borgoña, donde es tratado con gran familiaridad por Felipe el Bueno, que le pide información de los lugares que ha visitado, porque quiere emprender una cruzada a Jerusalén. Resulta extraño, sin embargo, que no registre ninguna huella ni referencia a la estancia de Nuño en aquella corte seis años antes. Donde es casi seguro que hubieron de encontrarse ambos viajeros, aunque tampoco se hace ninguna mención, es en Florencia. Allí, en enero de 1439, se había reanudado el concilio de Basilea-Ferrara con la presencia del papa. Allí llega Nuño desde España en su segundo viaje. Y allí llega Tafur por 7 8 LAWRANCE, Jeremy N. H., op. cit., pp. 252-253. VESPASIANO DA BISTICCI, op. cit., pp. 435-436. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 131-142, ISSN: 0034-849X 136 MIGUEL ÁNGEL PÉREZ PRIEGO segunda vez9 en enero de 1439, en vísperas de su regreso a España, con el propósito de recoger su dinero. Allí encontró al papa y al emperador, y pasó ocho días contemplando la ciudad, que describe en su esplendor: E partí para Florencia do fallé al papa e al emperador, e recogí mi dinero. E estuve aquí ocho días mirando la cibdad, la cual es una de las más fermosas de la cristiandad, así en fermosura como en grandeça como en riqueça e regimiento. Esta se rige a meses por personas singulares, por suerte a quien toca, e tal vez cabe así al çapatero como al cavallero, pero su regimiento no se puede mejorar. Esta cibdad es de muy gentiles casas e muy buenas calles e mesones e muy limpia e abastadamente ordenados, iglesias e monesterios muy magníficos, espitales los mejores del mundo, uno de ombres e otro de mugeres (...) Que de Florencia siempre salieron grandes e valientes ombres en ciencia e se fallan oy en día. La iglesia mayor desta cibdad es muy notable e de grandes edeficios, mayormente la torre que está a la puerta, toda fasta arriba de imagenería de mármol. E está una gran plaça delante e en medio de ella está una capilla muy grande, de dentro labrada de musaico e de fuera cubierta de plomo. E llámanle San Juan Bautisterio e allí está una gran pila de batear e un altar do dizen misa, e en lo alto colgado todas las vanderas de las cibdades que ellos tienen e rigen debaxo de su señoría10. En cuanto a la ocasión y los móviles del viaje, el de Tafur viene a ser como el contrapunto del de Guzmán. Éste viaja huido, escapado, contra la voluntad del padre. Tafur, que está sirviendo en la guerra a ese mismo personaje, al maestre Luis de Guzmán, viaja aprovechando una tregua de guerra. El viaje, el «visitar tierras extrañas», para Tafur va unido al ideal caballeresco, es una empresa que pone a prueba el valor y esfuerzo personal del caballero, que enaltece y adorna sus virtudes («porque de la tal visitaçion raçonablemente se pueden conseguir provechos cercanos a los que proeza requiere, ansí engrandeçiendo los fijosdalgo sus coraçones donde sin ser primero conosçidos los intervienen trabajos y priesas, como deseando mostrar por obras quién fueron sus anteçesores, quando solamente por propias fazañas puede ser dellos conoçedora la gente extrangera»), aunque lógicamente es también ocasión de conocer los gobernamientos y cualidades de las distintas naciones. E implícitamente no deja de reconocer que el viaje es motivo de complacer al cuerpo y al alma. De todos modos, la idea del viaje no era extraña a la mentalidad de los humanistas. Por el contrario, formaba parte de sus inquietudes y ansias de conocimiento del mundo, del pasado y del presente. Casi todos los humanistas viajan y muchos escriben su viaje, bien en forma de diarios, bien en forma de epístolas. Como ha dicho Eugenio Garin, «estos letrados inquietos, escritores exquisitos y originales, con frecuencia recorren Italia 9 La primera fue en 1436, cuando Eugenio IV con gran pompa acababa de consagrar como catedral la iglesia de Santa María del Fiore, primer paso para conseguir que se trasladara a Florencia la sede del concilio. 10 TAFUR, Pero. Andanças e viajes. PÉREZ PRIEGO, Miguel Ángel. Sevilla: Fundación José Manuel Lara, 2009, pp. 244-245. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 131-142, ISSN: 0034-849X ENCUENTRO DEL VIAJERO PERO TAFUR CON EL HUMANISMO FLORENTINO... 137 y Europa, se asoman a Asia o a África, y describen en sus cartas a los amigos, cuadros inolvidables o noticias preciosas»11. En efecto, un Poggio Bracciolini describirá en sus epístolas muchas de sus experiencias viajeras, desde el descubrimiento de códices a los maravillosos baños de Baden. Eneas Silvio Piccolomini en sus Comentarios, aparte contar su peripecia autobiográfica, introducirá numerosas descripciones geográficas e impresiones de viaje (lugares de Inglaterra en sus primeros años, paso de Austria a Italia). Ambrogio Traversari, teólogo y humanista, cuyo papel fue fundamental en el concilio de la unión por sus conocimientos de griego, escribe su Hodeoporicon (Itinerario), relación de su viaje disciplinario y reformador después de haber sido nombrado prior general de la orden camaldulense. Poggio Bracciolini concibe el viaje como un descubrimiento del mundo y de las gentes. Durante su asistencia al concilio de Constanza (1414-1418), aprovecha para viajar a algunos lugares en busca de códices antiguos, como cuenta en algunas cartas a sus amigos florentinos, o para encontrarse con gentes distintas y aprender de ellas un nuevo concepto de la vida. Es lo que le ocurre en su visita a los famosos baños de Baden, que describe gozosamente desde un consciente y profundo sentimiento epicúreo, en una carta a su amigo Niccolò Niccoli el 18 de mayo de 1416. Allí ha acudido para curar una afección en las articulaciones de las manos y considera que vale la pena describirle al amigo la belleza del lugar, las costumbres de los habitantes y los hábitos de quienes acuden a los baños. Sorprende que se bañen juntos desnudos hombres y mujeres, ancianos y doncellas, lo que le hace admirar la simplicidad y naturalidad de aquella gente, que no da importancia a nada ni tiene malicia alguna. Allí acuden gentes de muchos lugares y condición, no tanto por la salud cuanto por el placer, allí acuden clérigos que se olvidan de su condición religiosa y que sólo cuidan de alegrarse y gozar de los placeres. Todo le lleva a exaltar esas costumbres distintas de las nuestras y que tantas veces queremos reprobar: Ci sono tuttavia ai due lati della piazza due bagni pubblici scoperti per il basso popolo, e ci vanno a lavarsi uomini e donne, ragazzi e ragazze, e in genere tutti gli elementi più volgari. Qui un basso steccato, messo su alla buona, divide gli uomini dalle donne. È ridicolo vedere le vecchiette decrepite e al tempo stesso le ragazzine entrar in acqua nude, davanti agli uomini, mostrando ogni parte del corpo; più di una volta ho riso perché questo eccezionale spettacolo mi faceva pensare ai ludi floreali, e dentro di me ammiravo la semplicità di questa gente, che non bada a queste cose e non vi porta nulla di equivoco o di malizioso (...) È meraviglioso vedere con quale semplicità vivano, con che fiducia. Vedevano le loro mogli trattare con stranieri, e non se la pigliavano, non ci facevano caso, prendendo tutto in buona parte. Non c’è niente di tanto scabroso che nei loro costumi non diventi semplice (...) O costumi diversi dai nostri, che sempre volgiamo tutto al peggio, GARIN, E. «Presentazione a Ambrogio Traversari». Hodoeporicon. Tamburini, V. (ed.). Firenze: Felice Le Monnier, 1985, p. XI. 11 Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 131-142, ISSN: 0034-849X 138 MIGUEL ÁNGEL PÉREZ PRIEGO che ci dilettiamo di calunnie e maldicenze fino al punto di trasformare subito in una piena testimonianza di colpa la prima ombra di sospetto! Molto spesso invidio questa pace e detesto la perversità dell’animo nostro, per cui sempre siamo volti al guadagno, agli appetiti; per cui mettiamo a soqquadro cielo, terra e mare per trarne danaro, mai contenti dei nostri utili, del nostro lucro12. Pero también el viaje es testimonio. Testimonio, por ejemplo, del esplendor de civilizaciones pasadas en el tiempo o lejanas en el espacio. Es la idea que transmite Poggio en su De varietate fortunae (1448), cuyo libro primero se abre con una meditada reflexión sobre las ruinas de Roma, y cuyo libro IV recoge el relato del viaje a la India del veneciano Niccolò dei Conti. El interés de Poggio por los viajes queda muy claro en este episodio. Niccolò, que había sido obligado a renegar de su fe católica, a su regreso a Italia en 1439, busca en Florencia, donde se hallaba, al papa Eugenio IV para obtener perdón. Poggio, secretario apostólico, recoge toda la información que el viajero le proporciona, útil también para los intereses del concilio por su visión de la iglesia de oriente. Ese texto que recopila Poggio, tendría gran fortuna editorial, se editaría por separado y sería traducido a diversas lenguas, como el portugués o el español, incluso acompañando al libro de Marco Polo13. Curiosamente varios de esos episodios, situaciones y personajes viajeros, de que trata Poggio Bracciolini en sus escritos, vienen también referidos en el libro de Tafur. Así, la visita a los baños de Baden, que revela un epicureismo semejante y hasta cierta picardía del viajero andaluz. Tafur, luego de pasar los Alpes, llega a Basilea a finales de agosto de 1438, donde se había iniciado el concilio, pero donde ahora sólo quedaban los conciliaristas y algunas embajadas (el papa Eugenio IV y el emperador griego estaban en Ferrara, adonde se había trasladado el concilio). De la embajada española enviada por Juan II, partido el alférez Juan de Silva, permanecían todavía allí el obispo de Cuenca, el de Burgos y el cardenal Juan de Cervantes. Éste, desde hacía seis meses, en realidad, vivía retirado en el monasterio cisterciense de Maristella, cerca de los baños de Baden, porque «no querié entrar en Basilea por no fazer enojo al papa Eugenio». A aquel lugar acude Tafur a verle y allí le hace permanecer unos veinte días, lo que tarda en curar la herida de flecha que recibió en Troya. Tafur, como Poggio, describe también la gran afluencia de gentes, unos enfermos y otros que vienen en romería desde lejos, cómo todos entran desnudos en 12 BRACCIOLINI, Poggio. «Epístola a Niccolò Niccoli». En: GARIN Eugenio (ed.). Prosatori Latini del Quattrocento. Milano-Napoli: Riccardo Ricciardi, 1952, pp. 218-229. 13 Puede verse CRIVAT-VASILE, Anca. «El viaje de Nicolò dei Conti en los relatos de Pero Tafur y Poggio Bracciolini». Revista de Filología Románica, 1997, 13, pp. 231-252). Al castellano lo tradujo Rodrigo Fernández de Santaella y lo publicó a continuación de su traducción del Libro del famoso Marco Polo veneciano (Sevilla, 1518). Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 131-142, ISSN: 0034-849X ENCUENTRO DEL VIAJERO PERO TAFUR CON EL HUMANISMO FLORENTINO... 139 los baños, hombres y mujeres, y se entregan a diversa clase de juegos, comidas y bebidas. Él se divierte con las doncellas de una señora que vino en romería por un hermano suyo preso en Turquía. Tafur, siguiendo el juego y la costumbre que también había descrito Poggio14, les echa monedas en el fondo del agua y ellas se zambullen para cogerlas con la boca, lo que provoca en el viajero este malicioso comentario: «E de aquí se puede creer qué es lo que tenían alto cuando la cabeza tenían baxa»15. El tema de las ruinas de Roma también aparece en el libro de Tafur. La visita y contemplación de Roma le lleva toda la Cuaresma de 1437. Ante su vista se alza la Roma cristiana, con su inmenso número de iglesias y santuarios, y se alzan las ruinas de la Roma antigua. Si su lamento por la pérdida del esplendor pasado no tiene los acentos patéticos de los humanistas, no deja de quejarse del escaso recuerdo que queda de ellos y de reiterar que fue el papa Gregorio Magno quien ordenó destruir los vestigios de aquella civilización para no distraer la devota atención de los peregrinos cristianos. En cuanto a la India, es bien cierto que Tafur no pasó a esas regiones. Pero sí incorporó a su relato la descripción del esplendor de aquella civilización lejana gracias al encuentro con el mismo viajero veneciano Niccolò dei Conti, que regresaba de aquellas tierras y le cuenta de ellas. Niccolò le hace, pues, un relato oral de su viaje, que Tafur traslada resumido a su libro. En éste dice Tafur que «muchas cosas me dio por escrito de su mano», pero nada se sabe de esa supuesta fuente escrita ni es seguro que existiera. El encuentro con Niccolò dei Conti hubo de producirse en 1438 y Tafur redacta su libro en 1454. Lo más probable es que tomara algunas notas, que ahora reelabora desde el recuerdo. En el entretanto se había producido le información de Niccolò a Poggio (1439) y la redacción de éste (acabado el tratado en 1448). No obstante, no parece que haya ninguna situación de dependencia entre los dos relatos, el de Tafur y el de Poggio, aunque lo más probable es que los tres personajes coincidieran en Florencia a comienzos de 1439. «In alcuni bagni i maschi stanno con le donne legate a loro da vincoli di sangue o di amicizia; ogni giorno entrano nei bagni tre o quattro volte, passandovi la maggior parte del tempo in canti, in simposi, in danze. Infatti suonano accoccolandosi un poco nell’acqua, ed è molto bello vedere ragazze già in età di prender marito, splendide e cortesi, in vista, in abito e aspetto di dee. Suonando esse rialzano un poco la parte posteriore della veste lasciandola ondeggiare sull’acqua, sì che le crederesti Veneri alate. È costume delle donne, quando gli uomini le osservano dall’alto, chieder loro per scherzo l’elemosina. Così vengon gettate delle monetine e specialmente alle più belle; in parte esse le colgono a volo con le mani, in parte stendendo le vesti, spingendosi l’un l’altra; e in questo gioco si scoprono anche le più riposte parti del corpo» (Poggio Bracciolini, Epístola, cit., p. 225). 15 P. TAFUR, op. cit., p. 198. 14 Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 131-142, ISSN: 0034-849X 140 MIGUEL ÁNGEL PÉREZ PRIEGO En cualquier caso, aparte algunos detalles (como la descripción del cinamomo o canela16, o la referencia a prácticas antropofágicas17), los dos relatos son muy diferentes. El que recoge Poggio es más ordenado, viene a ser una descripción geográfica de la India y sus regiones, quizá a partir del modelo de Marco Polo. Resalta mucho la exuberancia de la naturaleza y la riqueza de metales y piedras preciosas. Presta atención a creencias religiosas así como a costumbres y prácticas de la vida social, por chocantes y desenfadados que puedan parecernos18. En Tafur el relato de Niccolò dei Conti es bastante desordenado, más bien impresionista, de detalles aislados. Interesa más lo fantástico y fabuloso, como los seres monstruosos por los que pregunta y de los que Conti dice no haber visto, o el propio Preste Juan, que ni siquiera menciona Conti en su viaje transcrito por Poggio19. Tampoco hay gran precisión geográfica y, por ejemplo, confunde el nombre de la isla Seylán, Ceilán con el de la montaña del Paraíso de la leyenda del Preste Juan. La versión del viaje de Conti que presenta Tafur en su obra, pues, tiene todo el aspecto de ser una serie de apuntes de un deshilachado relato oral, a lo largo de un camino en caravana, y no una deposición curialesca como sería la relatada ante Poggio Bracciolini. En definitiva, la lectura atenta de las Andanças e viages nos muestra a un Pero Tafur relacionado con personalidades importantes del humanismo florentino del cuatrocientos. Tafur es un personaje con fácil acceso a los protagonistas del concilio de Basilea o Ferrara-Florencia, el de la unión de las dos iglesias. Al papa Eugenio IV le sigue primero a Florencia y a Bolonia, en 1436, para obtener su licencia de viajar a Jerusalén. A Juan VIII Paleólogo lo visitará en Constantinopla y le contará de sus antepasados comunes. Pero será a la vuelta del viaje, en Ferrara, en la primavera «In capo di questo paese, verso mezzodì, è la nobil isola di Zeilan che circonda due mila miglia, nella quale si trovano, cavando, rubini, zaffiri, granate e quelle pietre che si domandano occhi di gatta; ivi nasce la buoina cannella in gran copia, l’arbore della quale si assomiglia al salice...» (Poggio Bracciolini, Viaggio di Niccolò dei Conti, en Relazioni di viaggiatori, Biblioteca Classica Italiana di Scienze, Lettere ed Arti, dir. Luigi Carrer, Venezia, Gondoliere, 1841, I, p. 241), «E dize que en esta montaña Saylan nace el cinamomo fino.» (Pero Tafur, ed. cit., p. 98). 17 «In una parte della sopradetta isola, che chiamano Batech, gli abitatori mangiano carne umana, e stanno in continua guerra con i lor vicini» (Viaggio di N. dei Conti, cit., p. 242), «Asimesmo dize que vido comer carne de ombres e que ésta es la cosa más estraña que él vido» (Tafur, op. cit., p. 99). 18 «Vi sono alcune donne vecchie che non fanno altro mestier, per guadagnarsei il vivere, che di vender sonagli d’oro, d’argento, di rame, piccoli come piccole nocelle, fatti con grande arte; e come l’uomo è in età di poter usare con donne, ovvero che si voglia maritare, gli vanno ad acconciar il membro mettendo fra carne e pelle detti sonagli, perchè altramente saria rifiutato» (Viaggio di N. dei Conti, cit., p. 244). 19 Vespasiano da Bisticci dice que al concilio de la unión vinieron gentes del Preste Juan. Era grande la confusión creada sobre este mítico personaje. 16 Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 131-142, ISSN: 0034-849X ENCUENTRO DEL VIAJERO PERO TAFUR CON EL HUMANISMO FLORENTINO... 141 de 1438, cuando Tafur se entreviste con ambos dignatarios, allí llegados por el traslado del concilio a la ciudad del Po, en enero de 1438. Eugenio le recibe para que le informe de lo que ha visto en su viaje, «quiso saber de mí largamente el fecho de Jerusalén e del soldán e del turco e aun del emperador que tenía aí consigo, qué poder era el suyo. E yo oí todo e de aquello que sabía, satisfice a su demanda e con tanto me partí de él». A Juan Paleólogo, con quien había familiarizado en Constantinopla, le lleva cartas de su mujer y de su hermano y le acompaña a una sesión del concilio, que describe20. Con muchas probabilidades, hubo de tener trato con el secretario pontificio Poggio Bracciolini, que de 1434 a 1443 sigue a Eugenio IV y al concilio. Allí hubo de encontrarse también con su muy conocido y familiar cordobés Nuño de Guzmán, que volvería a España unos meses después que él. Y por supuesto, hubo de encontrarse con otros humanistas españoles, como Alonso de Cartagena y su familiar Fernando de la Torre, o Juan de Cervantes y su criado Juan Rodríguez del Padrón. La espléndida Florencia de hacia 1439-1440 fue una magnífica encrucijada literaria, donde curiosamente se cruzaron las inquietudes humanísticas de un notable grupo de escritores españoles. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS BELTRÁN DE HEREDIA, V. «Nuevos documentos inéditos sobre el poeta Juan de Mena». Salmanticensis, 3, 1956, 502-508. BRACCIOLINI, Poggio. «Epístola a Niccolò Niccoli». En: GARIN Eugenio (ed.). Prosatori Latini del Quattrocento. Milano-Napoli: Riccardo Ricciardi, 1952, pp. 218-229. —. Viaggio di Niccolò dei Conti. En: Relazioni di viaggiatori. Gondoliere Luigi Carrer (dir.). Venezia: Biblioteca Classica Italiana di Scienze, Lettere ed Arti., 1841, I. CRIVAT-VASILE, Anca. «El viaje de Nicolò dei Conti en los relatos de Pero Tafur y Poggio Bracciolini». Revista de Filología Románica, 1997, 13, pp. 231-252. GARIN, Eugenio. «Presentazione a Ambrogio Traversari». Hodoeporicon. Tamburini, V. (ed.). Firenze: Felice Le Monnier, 1985. LAWRANCE, Jeremy N.H. Un episodio del proto-humanismo español. Tres opúsculos de Nuño de Guzmán y Giannozzo Manetti. Salamanca: Biblioteca Española del siglo XV, 1989. MENA, Juan de. Memorias de algunos linages antiguos e nobles de Castilla. CARBALLO PICAZO, Alfredo (ed.). «Juan de Mena: un documento inédito y una obra atribuida». Revista de Literatura, 1 (1952), 269-299. 20 E aquel día ovo de ir el emperador a fablar al papa e fui con él. El emperador era gotoso e no podía andar e levávanlo en una silla asentado ombres de una parte e de otra. Este día lo recibió el papa muy onorablemente en una gran sala que él teníe adereçada e estavan con él cardenales e arçobispos e obispos e el marqués de Ferrara e otros señores de la tierra. E estavan en sus asentamientos según lo han de costumbre: a la parte de man derecha, estava la silla del emperador de Alemaña e de los reyes e príncipes cristianos e, a la man isquierda, la del emperador de Grecia e de algunos perlados e la del papa en medio e mas alta que todas. E aquel día estovieron tres o cuatro oras en fabla, dizen que eran sobre las dudas de la fe entre los griegos e los latinos. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 131-142, ISSN: 0034-849X 142 MIGUEL ÁNGEL PÉREZ PRIEGO SCHIFF, Mario. La bibliothèque du Marquis de Santillane. Étude historique et bibliographique de la collection de livres manuscrits de D. Íñigo López de Mendoza, 1398-1458, Marqués de Santillana, Conde del Real Manzanares humaniste et auter espagnol célèbre. Amsterdam [Paris]: Gérard Th. van Heusden, 1970 [1905]. STREET, Florence. «La vida de Juan de Mena». Bulletin Hispanique, 55 (1953), 149-173. TAFUR, Pero. Andanças e viajes. Pérez Priego, Miguel Ángel. Sevilla: Fundación José Manuel Lara, VESPASIANO DA BISTICCI. Le Vite. Greco, Aulo (ed.). Firenze: Istituto Palazzo Strozzi, 1970, pp. 435-441. Fecha de recepción: 1 de marzo de 2010 Fecha de aceptación: 8 de septiembre de 2010 Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 131-142, ISSN: 0034-849X Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, págs. 143-164, ISSN: 0034-849X IMPRENTA Y CRÍTICA TEXTUAL: LA ICONOGRAFÍA DEL LIBRO DE LAS MARAVILLAS DEL MUNDO DE JUAN DE MANDEVILLA MARÍA MERCEDES RODRÍGUEZ TEMPERLEY IIBICRIT-SECRIT (CONICET) Universidad Nacional de La Plata RESUMEN El surgimiento de la imprenta significó un cambio sustantivo en el modo de circulación de los textos, hasta entonces de difusión manuscrita, e implicó asimismo un grado de participación cada vez mayor de impresores y cajistas sobre las obras, en detrimento de la figura autorial. Entre las innovaciones introducidas se destaca la inclusión de grabados xilográficos, destinados a ilustrar secciones del texto o a funcionar como recurso mnemotécnico. Sin embargo, dicho corpus xilográfico ha sido a menudo olvidado por los editores modernos, quienes al momento de realizar ediciones críticas de impresos antiguos, privilegian —comprensiblemente— las variantes textuales, pero por lo general omiten toda referencia a las variaciones iconográficas. En nuestra edición crítica de los cinco impresos castellanos del siglo XVI del Libro de las maravillas del mundo, de Juan de Mandevilla, advertimos que las xilografías varían de una edición a otra, llegando incluso a desviar el significado del texto escrito o introduciendo variantes textuales sólo explicables en relación con las imágenes que acompañan el texto. Por ello, consideramos que el aparato crítico debería dar cuenta de estos cambios iconográficos del mismo modo en que lo hace con las variantes léxicas. Palabras clave: imprenta, crítica textual, iconografía, edición de textos. PRINTING AND TEXTUAL CRITICISM: THE ICONOGRAPHY IN JOHN MANDEVILLE’S LIBRO DE LAS MARAVILLAS DEL MUNDO ABSTRACT The rise of printing changed the mode of transmission of literary texts. Also, printing implied an increased participation of printers in the works, who often introduced changes in the original text. Some of these changes were the woodcuts and engravings that accompanied many of the early editions, used to illustrate some chapters or to function as mnemonic device. However, this ‘corpus xylographic’ has been forgotten often by modern editors. On preparing critical editions of old prints books, textual variants are considered and studied, but usually modern editors omit any reference to iconographic variations. In our critical edition of sixteenth-century Castilian versions of John Mandeville’s Libro de las maravillas del mundo, we find many changes in the woodcuts between the different 144 MARÍA MERCEDES RODRÍGUEZ TEMPERLEY editions. Frequently, some textual variations are the consequence on trying to describe a woodcut. So, we think that in any critical edition, the critical apparatus should account for these iconographic changes as it does with lexical variants. Key Words: printing, textual criticism, iconography, critical editions.. El presente trabajo, surgido a partir de la realización de una edición crítica del Libro de las maravillas del mundo y Viaje de la Tierra Sancta de Jerusalem (LMM) en sus versiones castellanas impresas del siglo XVI1, se propone rescatar el lenguaje iconográfico de los impresos del libro de Juan de Mandevilla, no tanto en su estética o estilo artístico sino en la importancia que adquieren las imágenes en el proceso de edición crítica de un texto. Partimos de una premisa que, de tan obvia, aparece como un hecho incuestionado: la paradoja en que caen muchos editores modernos, quienes a la hora de editar textos de los siglos XV y XVI, frecuentemente prescinden de manera absoluta del lenguaje iconográfico que los acompañaba en su formato original. En todo trabajo de edición, lógicamente, se analizan y sopesan cuidadosamente las variantes textuales, mientras que el lenguaje iconográfico suele considerarse como un componente casi ajeno al texto, convirtiéndose así en una suerte de variante escamoteada en el trabajo editorial. Esto da como resultado la manipulación de un objeto cultural (en este caso, un libro impreso que incluye grabados) para —bajo el argumento de una edición crítica que reconstruya un arquetipo textual o que dé cuenta de las variaciones sufridas por el texto a través del tiempo—, someterlo en realidad a un «vaciamiento de significado» que nos aleja de los textos concretos, es decir, de las versiones efectivamente leídas en la época, las cuales pueden aportar elementos valiosos acerca de los tipos de lectura, de la circulación de textos literarios, de las diversas traducciones de una misma obra y de las relaciones entre impresores (fundamentalmente, a partir del acostumbrado alquiler o préstamo de tacos xilográficos y tipografías). El análisis iconográfico, además, permite iluminar la comprensión acerca de los modos de creación en los diversos talleres de imprenta y los procedimientos llevados adelante por los editores para identificar un producto destinado al éxito comercial. Este respeto por el soporte o formato original en el que circulaban dichos textos no significa comulgar con las posturas extremas de Bernard 1 RODRÍGUEZ TEMPERLEY, María Mercedes (ed.). Juan de Mandevilla: Libro de las marauillas del mundo y del Viaje de la Tierra Sancta de Jerusalem (Impresos castellanos, siglo XVI). Edición crítica, estudio preliminar y notas. Buenos Aires: IIBICRIT-SECRIT (Incipit Publicaciones, Ediciones Críticas 6), 2011. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 143-164, ISSN: 0034-849X IMPRENTA Y CRÍTICA TEXTUAL: LA ICONOGRAFÍA DEL LIBRO DE LAS MARAVILLAS... 145 Cerquiglini2 en cuanto a la variación permanente de los textos medievales que los define en su característica identitaria, ni mucho menos con el extremismo invalidante de John Dagenais3 y su paradigma escriptural, que considera la materialidad de los manuscritos y códices medievales como única aproximación válida a los textos del periodo. Simplemente, buscamos insistir sobre un aspecto desatendido con frecuencia por la disciplina ecdótica de un modo un tanto inexplicable. No debemos soslayar el hecho de que, más a menudo de lo que se cree, los grabados generan amplificaciones textuales o interpolaciones, mientras que otras veces, como ya veremos, determinadas lecciones o variantes sólo se explican por la presencia de un grabado. Entendemos que la riqueza del corpus iconográfico no debe soslayarse en la edición crítica sino, por el contrario, sistematizarse de algún modo particular en el aparato crítico, ya que las variantes xilográficas pueden clasificarse del mismo modo que las variantes textuales: adición, omisión, alteración, etc. En el caso del Libro de las maravillas, de Juan de Mandevilla, la historia de transmisión textual adquiere ribetes más que interesantes por su complejo itinerario, que incluye traducciones al aragonés y al castellano, y la circulación peninsular en formato manuscrito e impreso. En primer lugar, se trata de un texto redactado originariamente en anglonormando a mediados del siglo XIV, que llega por primera vez a la Península a fines de dicho siglo en una traducción aragonesa (existen también noticias de traducciones catalanas, probablemente del siglo XV, hoy perdidas). De esta tradición manuscrita hispánica sólo se conserva el manuscrito aragonés MIII-7, guardado en la biblioteca de El Escorial, y del cual realizáramos una edición crítica en 20054. Posteriormente, ya en tiempos de la imprenta, el libro reverdece y se difunde, traducido al castellano, a través de cuatro ediciones valencianas (Jorge Costilla, 1521; [¿Juan Joffre?], 1524; Jorge Costilla, 1531 y Juan Navarro, 1540) y de una publicada en Alcalá de Henares en 1547 [¿Juan de Brocar?]5. Estas traducciones castellanas, sin embargo, no derivan del 2 CERQUIGLINI, Bernard. Eloge de la variante. Histoire critique de la philologie. Paris: Seuil, 1989. 3 DAGENAIS, John. The Ethics of Reading in Manuscript Culture: Glossing the «Libro de buen amor». Princeton: Princeton University Press, 1994. 4 RODRÍGUEZ TEMPERLEY, María Mercedes (ed.). Juan de Mandevilla: Libro de las maravillas del mundo (Ms. Esc. M-III-7). Edición crítica, estudio preliminar y notas. Buenos Aires: Secrit. 2005, Serie Ediciones Críticas, 3. 5 Valencia: Jorge Costilla, 1521 (British Library, C20.e.32); Valencia: [¿Juan Joffre?], 1524 (Biblioteca Nacional de Madrid, R 13148; Biblioteca Comunale di Mantova, q-IV59); Valencia: Jorge Costilla, 1531 (Hispanic Society of America, New York, G370 M2.M3618 1531, olim 107 M31; Valencia: Juan Navarro, 1540 (British Library C.55.g.4 y Biblioteca-Museo Balaguer, A-F8, G-H6); Alcalá de Henares: [¿Juan de Brocar?], 1547, (British Library, 149.e.6). Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 143-164, ISSN: 0034-849X 146 MARÍA MERCEDES RODRÍGUEZ TEMPERLEY manuscrito aragonés (perteneciente a la rama continental dentro de la familia de los testimonios europeos) sino que provienen de una tradición híbrida (continental e insular)6, probablemente derivada de algún manuscrito francés en el cual ya estuvieran entrelazadas ambas ramas, como el de la BNF, Fonds Smith Lesouëf 65 [P15]7. Para clausurar este círculo itinerante o suerte de tradición laberíntica, el modelo iconográfico seguido por los impresos castellanos es indudablemente de origen alemán (el editado por Anton Sorg en Augsburgo, en 1480), según puede advertirse con sólo observar los grabados que lo ilustran, copiados por los impresores hispánicos, si bien éstos incurren ocasionalmente en ciertos desvíos, algunos de los cuales serán objeto de nuestro estudio8. Uno de los aportes de nuestro trabajo, consistente en la realización de las ediciones críticas del Libro de las maravillas del mundo en sus traducciones peninsulares, radica en presentar y completar el estudio de las versiones hispánicas de este libro de viajes en su íntegra dimensión (etapa manuscrita / etapa impresa), procedimiento que permite verificar las variaciones y manipulaciones a las que son sometidos los textos literarios en los primeros años de la imprenta y reconocer la complejidad del proceso lite6 Sobre las tradiciones insular y continental del Libro de las maravillas, ver el capítulo A.3. Familia textual de nuestra edición del manuscrito escurialense (RODRÍGUEZ TEMPERLEY, 2005, op.cit., pp. LXXII-LXXIV). 7 Dicho manuscrito ha sido estudiado, en relación con la tradición castellana, por Alda ROSSEBASTIANO (La tradizione ibero-romanza del «Libro de las maravillas del mundo», di Juan de Mandavila. Alessandria: Studi, 1997) y más recientemente por Lidia BARTOLUCCI en dos trabajos («A proposito delle versioni castigliani a stampa di Jean de Mandeville». Aevum, 2008, 82: 3, pp. 611-620; «Intorno al Ms. P15 di Jean de Mandeville». En: BABBI, Anna María; Silvia BIGLIAZZI, y Gian Paolo MARCHI (eds.). Bearers of a tradition. Studi in onore di Angelo Righetti. Verona: Edizioni Fiorini, 2010, pp. 19-25). La investigadora italiana se inclina por considerarlo como un modelo muy próximo sobre el cual se realizó la traducción castellana: «Circa il modello da cui derivano le stampe castigliane, diversamente sia da Marsh, che ipotizza una redazione latina, sia da Alda Rossebastiano, che li vuole derivati da un ms. continentale per la prima parte e solo per la parte finale da un testimone della Versione Insulare, riteniamo che il ms. guida da cui viene effettuata la traduzione castigliana sia un unico ms. che contiene un testo ‘ibrido’ como P15» (p. 619). Si bien coincidimos con su opinión en líneas generales, guardamos ciertos reparos para aceptar todos los ejemplos que propone en su frondoso artículo, ya que tenemos una interpretación diferente para el origen de algunos de ellos. Al respecto, ver el Estudio Preliminar a nuestra edición (2011, pp. LXV-LXX). 8 Sobre los impresos de la obra de Mandevilla en Alemania, ver Josephine W. BENNETT (The rediscovery of Sir John Mandeville. New York: Modern Language Association, 1954, pp. 364-371). La primera edición alemana con estampas corresponde a c. 1478. Tena Tena, quien estudió las xilografías del impreso castellano de 1524, elige la de 1481 porque es la que considera que comparte mayor número de ilustraciones con la mencionada edición hispánica, objeto de su estudio (TENA TENA, Pedro. «Fuentes germanas en grabados de un texto de viaje a Tierra Santa: Juan de Mandeville (Valencia, 1524)». Gutenberg-Jahrbuch, 1996, 71, pp. 80-87). Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 143-164, ISSN: 0034-849X IMPRENTA Y CRÍTICA TEXTUAL: LA ICONOGRAFÍA DEL LIBRO DE LAS MARAVILLAS... 147 rario, en el que resultan claramente distinguibles una etapa de creación y una etapa de transmisión y recepción. Es en esta última donde reconocemos casos en los que las variaciones operadas sobre las obras literarias llegan a conformar un texto sustancialmente distinto al que tuviera lugar en su génesis primaria, fenómeno significativo y desconcertante para los estudiosos de la literatura y de la figura autorial de distintos períodos. Tal como ya apuntáramos en trabajos anteriores9, los cambios textuales introducidos en las traducciones castellanas del LMM, fundamentalmente sobre temas dogmáticos y religiosos, distinguen las versiones mandevillescas del siglo XVI de las tempranas del XIV, más cercanas al arquetipo. Así, mientras el LMM es un ejemplo de tolerancia religiosa según los manuscritos conservados del siglo XIV, en las versiones impresas castellanas del XVI Mandevilla se convierte en un intransigente defensor de la ortodoxia católica, amplificando pasajes referidos a los sacramentos, modificando el léxico en aras de una mayor precisión terminológica en cuestiones dogmáticas, omitiendo pasajes sobre creencias supersticiosas, morigerando críticas hacia los cristianos y el clero, moralizando viñetas que ilustraban pasajes del texto o añadiendo grabados de temática religiosa, entre otros procedimientos estudiados. Como han señalado filólogos de la talla de Pasquali, Contini y Orduna, cada texto a editar presenta su propia problemática, motivo por el cual deberán adaptarse los principios teóricos y metodológicos de la ecdótica para cada caso particular. Para tomar el símil poético de Alberto Blecua, más a menudo de lo que quisiéramos, el paseo seguro por entre los árboles del huerto teórico no nos brinda la experiencia necesaria para una travesía por la confusa selva de la práctica10. Apelamos entonces a la repetida definición del maestro Contini, por la cual toda edición crítica no es más que una «hipótesis de trabajo»11. Esto nos obliga a replantearnos la idea de «texto en el tiempo», en la que tanto insistía Germán Orduna: «Cada texto tiene su historia: historia de creación e historia de transmisión y recepción»12. Y es dentro de esta historia textual donde se encarna la problemática presente en la edición crítica del LMM con respecto al «lenguaje icono9 RODRÍGUEZ TEMPERLEY, María Mercedes. «Variaciones textuales y cambios culturales en un libro de viajes. El caso de Juan de Mandevilla en España». En: ORDUNA, Germán et al. Estudios sobre la variación textual. Prosa castellana de los siglos XIII a XVI. Buenos Aires: Secrit (Incipit Publicaciones, 6), 2001, pp. 169-195, e «Imprenta y variación textual: el caso de Juan de Mandevilla». Incipit, 2005-2006, XXV-XXVI, pp. 526-536. 10 BLECUA, Alberto. Manual de Crítica Textual. Madrid: Castalia, 1983, p. 12. 11 CONTINI, Gianfranco. Breviario di ecdotica. Milano-Napoli: Riccardo Ricciardi Editore, 1986 [1970], p. 74. 12 ORDUNA, Germán. Ecdótica. Problemática de la edición de textos. Kassel: Edition Reichenberger, 2000, p. 2. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 143-164, ISSN: 0034-849X 148 MARÍA MERCEDES RODRÍGUEZ TEMPERLEY gráfico» de la primera imprenta: resulta insoslayable el hecho de que los cinco impresos castellanos del siglo XVI no solamente presentan variantes textuales de interés, sino que también los grabados que ilustran su contenido varían —en ciertos casos muy significativamente— de una edición a otra. Como ya hiciéramos referencia, las xilografías utilizadas en las ediciones castellanas son calcos que copian las entalladuras pertenecientes a uno de los primeros impresos alemanes ilustrados del LMM, el editado por Anton Sorg en Augsburgo, en 1480. Dicha edición germana resultaría así una especie de «arquetipo iconográfico» del cual derivaría el lenguaje xilográfico de los impresos peninsulares. Sin embargo, se producen variantes significativas, que analizaremos más adelante a través de ejemplos, y que nos develan el carácter creativo e interventor de los impresos castellanos con respecto a otras tradiciones impresas europeas del LMM13. Éstos no innovan sólo en la materia textual sino también en la iconografía: los impresos de Valencia y Alcalá cambian algunos de los grabados originales de las ediciones alemanas y los reemplazan por otros provenientes del Liber Chronicarum de Hartmann Schedel (Nüremberg: Anton Koberger, 1493), de la Legenda Aurea Sanctorum (Basel: Nicolaus Kesler, 1486), del Libro del juego de las suertes de Lorenzo Spirito [Valencia: Jorge Costilla, 1515], de La vida y fabulas de Ysopo (Valencia: Juan Joffre, 1520), de la Suma de todas las crónicas del mundo (Valencia: Jorge Costilla, 1510) o de los libros de caballerías, entre otros, lo cual incide indiscutiblemente en el producto final, en una época en donde aún no está divulgada la lectura masiva y en la cual todavía la cultura icónica se utiliza como medio de difusión para aquellos que no saben leer14. 13 Al respecto, cabe mencionar que también los impresos franceses (como los de Lyon c. 1490 y Lyon c. 1508) reproducen los grabados de los impresos alemanes. Sin embargo, consideramos importante aclarar que, mientras los impresos franceses copian fielmente las estampas de Sorg (al punto de entrar en duda si no se tratará de los mismos tacos xilográficos, alquilados o tomados en préstamo), las ediciones castellanas recrean constantemente detalles (en la vestimenta, en el armamento, en el paisaje, etc.). Por ello, distinguimos la labor claramente creativa de los ilustradores castellanos. 14 Para ilustrar esta idea, ver el capítulo C.3. Variación iconográfica del Estudio Preliminar a nuestra edición crítica de los impresos castellanos del Libro de Mandevilla (RODRÍGUEZ TEMPERLEY, 2011). Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 143-164, ISSN: 0034-849X IMPRENTA Y CRÍTICA TEXTUAL: LA ICONOGRAFÍA DEL LIBRO DE LAS MARAVILLAS... 149 En esta «selva confusa de la práctica» nuestra «hipótesis de trabajo» considera válido realizar una edición crítica ciñéndonos no sólo a las variantes textuales sino buscando el modo de dar cuenta de toda la riqueza iconográfica que, como un «texto segundo», guiaba a los receptores en la interpretación, llegando en ciertos casos a desviar el significado del relato o a introducir variantes textuales en función de los grabados existentes. Estamos en un todo de acuerdo con Rubio Tovar cuando afirma que no es posible considerar las miniaturas «como algo externo al texto, sino como parte de él»15. Dar cuenta de dichos cambios en el aparato crítico de la edición supone un recurso metodológico para registrar y desplegar la historia de transmisión y recepción del texto. Por ello, proponemos un modo de anotación que hemos implementado en nuestra edición crítica de los impresos castellanos del libro de Mandevilla, según exponemos a continuación. En primer lugar, indicamos la presencia de entalladuras en donde éstas aparecen. Dado que las mismas difieren según los testimonios, señalamos cada caso con el siguiente tipo de anotación, en el cuerpo del texto: <XIL. 1> (xilografía presente en 1521 y en el resto de los impresos; el número indica el RUBIO TOVAR, Joaquín. La vieja diosa. De la Filología a la posmodernidad. Alcalá de Henares: Centro de Estudios Cervantinos, 2004, p. 423. 15 Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 143-164, ISSN: 0034-849X 150 MARÍA MERCEDES RODRÍGUEZ TEMPERLEY orden de aparición); <XIL. 2; 1547 om.> (grabado presente en todos los testimonios excepto en el de 1547, que lo omite); <XIL. 3; 1547 alt.> (xilografía presente en todos los testimonios, excepto en el de 1547, que la cambia por otro grabado); <XIL. 4; 1531 var.> (el impreso de 1531 coloca una entalladura esencialmente igual a la xilografía 4 pero con algún detalle diferenciador o agregado en el dibujo, que la convierte en una variación de aquélla); <XIL. 1524 I>, <XIL. 1531 I>, <XIL. 1540 I> o <XIL. 1547 I> (estampas agregadas por los impresos de referencia, y orden de aparición de las mismas, señalado con numeración romana). Asimismo, al final de cada capítulo acompañamos dos tipos de notas: a) notas críticas explicativas sobre aspectos textuales, que dan cuenta de algunas lagunas o reducción del contenido textual, amplificaciones y variaciones textuales significativas con respecto a otros testimonios conservados, tales como el único manuscrito en lengua hispánica, el aragonés Esc. M-III-7, y otros testimonios franceses manuscritos e impresos, y b) variantes xilográficas, en las que se señalan y reproducen las variantes en los grabados de los distintos testimonios, con una breve descripción de la estampa introducida en cada caso, a fin de que los lectores puedan establecer comparaciones con las originales. Por último, en el Anexo IV (Grabados) que acompaña la edición, se numeran, describen, cotejan e identifican las estampas xilográficas de todos los testimonios en un cuadro comparativo16. Si filólogos de la talla de Pasquali y Branca no olvidaron el alcance y la importancia del lenguaje iconográfico en los estudios filológicos, entendemos que, desde nuestra modestísima postura, debemos aportar los resultados de la propia experiencia en la edición del LMM17. También Kurt En tal sentido, tomamos en cuenta los primeros impresos alemanes ilustrados, que servirán como modelo para los impresos castellanos y franceses posteriores: los de 1480 y 1481 (Ausgsburgo: Anton Sorg) y de 1482 (Augsburgo: Johan Schönsperger), así como también los impresos franceses de Lyon, c. 1490, s.e. [Nicolaus Philippi y Marcus Reinhart] y de Lyon, c. 1508, Claude Nourry, tanto para iluminar cuestiones textuales como iconográficas. 17 Esta idea de que el lenguaje iconográfico debe ser estudiado en profundidad en pos de intereses filológicos no es nueva en absoluto. El gran maestro Giorgio PASQUALI (Storia della tradizione e critica del testo. Firenze: Le Lettere, 2010 [19341, 19522]), refiriéndose a la edición de textos antiguos, repasaba un caso emblemático con respecto a la datación de los manuscritos de Terencio. Dentro de la denominada recensión caliopiana, se distingue el grupo γ, que se caracteriza porque algunos de los testimonios llevan ilustraciones al comienzo de cada escena. El estudio de los dibujos y sus particularidades le permite a Pasquali comprobar que la fecha postulada por Günther JACHMANN (Die Geschichte des Terenztextes in Altertum. Basel: Reinhardt, 1924) para algunos de ellos (el siglo IV) sería errónea, y que la misma debería retrasarse hasta el siglo V o incluso VI si se toman en cuenta los detalles históricos que aportan las ilustraciones (sobre vestimenta, arquitectura, armas de los soldados, etc.). Asimismo, el análisis de las imágenes también permitiría determinar el manuscrito sobre el cual se habría basado el texto ilustrado, a la vez que, en aquellos casos en que las imágenes no se ajustan estrictamente al texto (por ejemplo, cuando se dibujan per16 Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 143-164, ISSN: 0034-849X IMPRENTA Y CRÍTICA TEXTUAL: LA ICONOGRAFÍA DEL LIBRO DE LAS MARAVILLAS... 151 Weitzmann, desde el punto de vista artístico, abordó en los años ’40 la relación entre texto y miniaturas a través del estudio comparativo de los ciclos de imágenes que ilustraban el Antiguo Testamento y los orígenes de dicho corpus iconográfico. Sus ideas a menudo remiten a la crítica textual, cuya metodología pone en correlato con la crítica pictórica, señalando similitudes y diferencias entre ambas disciplinas, las cuales comparten el mismo mundo u objeto, el rollo y el códice: A la hora de hacer la historia de la ilustración de un determinado texto, hemos de tener en cuenta no sólo los manuscritos que conservan la conexión que había entre las miniaturas y el texto base, sino también las refundiciones textuales que contienen escenas entresacadas del ciclo pictórico original18. La interesante problemática acerca de los motivos por los cuales el lenguaje iconográfico merece ser atendido en el trabajo ecdótico podría resumirse en los ejemplos que siguen, tomados de la tradición mandevillesca. El primer caso curioso y claramente ilustrativo del fenómeno que buscamos estudiar nos lo brinda la descripción de los habitantes de cierta isla, quienes comen carne y pescado crudo: Ay assimesmo otra ysla donde non tienen las personas fruente de los ojos arriba. Estas gentes van assi por sobre la mar como nosotros ymos por la tierra seca, y comen carne y pescado crudo (1521, 59r)19. El grabado que ilustra la escena muestra a un hombre semi-sumergido en el agua, tomando pescados. La característica más notable es que parece faltarle parte de la cabeza. En este lugar, las fuentes francesas traen una lección bien diferente, que coincide con la del manuscrito aragonés (transcribimos como ejemplo en francés el del Ms. BNF Fonds Smith Lesouëf 65 [P15], y a continuación, el fragmento según el manuscrito escurialense): sonajes en actitudes que no corresponden a la escena), habría que buscar el origen de tal desajuste en una mala lectura por parte del ilustrador. Al respecto, ver también GRANT, John N. «Γ and the miniatures of Terence». The Classical Quarterly, New Series, 1973, 23: 1, pp. 88-103. Otro reconocido filólogo italiano, Vittore BRANCA (Boccaccio visualizzato. Narrare per parole e per immagini fra Medioevo e Rinascimento, 3 vols. Torino: Einaudi, 1999), es quizás quien mejor representa esta corriente que aúna el estudio de la relación entre texto e imágenes, a través de su monumental trabajo sobre los manuscritos ilustrados de las obras de Boccaccio, en el cual busca catalogar y clasificar las más de 7000 imágenes que los ilustran. Branca establece cómo la literatura boccacciana puede resumirse en imágenes, las cuales enfatizan detalles de la trama narrativa que orientan la interpretación del texto. El mismísimo Boccaccio se vuelve así un «autor-intérprete» de su propia obra cuando debió indicar qué tipo de imágenes eran convenientes para aclarar el sentido de sus novelas e incluso a través de su participación como ilustrador de sus propios textos. 18 WEITZMANN, Kurt. El rollo y el códice. Un estudio del origen y el método de la iluminación de textos. Madrid: Nerea, 1990 [1970], p. 102. 19 Todas las citas de los impresos castellanos de Mandevilla están tomadas de nuestra edición crítica (RODRÍGUEZ TEMPERLEY, Mercedes (ed.), op. cit., 2011), que se reproducen con el correspondiente aparato crítico. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 143-164, ISSN: 0034-849X 152 MARÍA MERCEDES RODRÍGUEZ TEMPERLEY y a vne autre ysle ou les gens sont tous peluz fors la face et les paumes/ celles gens vont aussi bien par dessuz la mer comme par dessuz la terre seche et menguent poisson et char creue (P15 85r; Deluz, 2000, p. 461)20 ay vna otra villa do las gentes son todos peludos sino que la cara et las palmas. Aquellas gentes van assi bien por medio de la mar como por la tierra et comen carne et pescado todo crudo (Esc. 85v); Esta variante textual motivó la atención de la investigadora italiana Lidia Bartolucci21, quien vio esta lectura como ajena a la tradición textual insular a la cual adscribe esta porción del texto castellano, lo cual la llevó a indagar en multiplicidad de manuscritos mandevillescos en busca de esta variante que no encontró en otros testimonios. Lo curioso es que los impresos alemanes precedentes ofrecen el mismo grabado pero con la cabeza completa. Una de las explicaciones posibles es que el taco xilográfico utilizado en las ediciones castellanas estuviera roto, o fuera copia de uno que ya estaba dañado. Por ese motivo, los impresos de Valencia 1521 y 1524 describen el grabado, añadiendo sólo «non tienen las personas fruente de los ojos arriba» (1521, 59r; 1524, 50r), mientras que las ediciones posteriores (Valencia 1531, 1540 y Alcalá 1547) refuerzan: «a manera de media cabeça». Los impresos franceses reproducen una viñeta similar a las de los impresos castellanos (es decir, con la frente amputada), pero el texto es más fiel al arquetipo, sin introducir las variantes que presentan las ediciones peninsulares, las cuales no están siguiendo ninguna fuente previa o modelo en particular sino que buscan reponer en el texto aquellos aspectos que muestra el grabado utilizado para ilustrar la descripción: Ay assimesmo otra ysla donde non tienen las personas fruente de los ojos arriba (Valencia, 1521, 59r; Valencia,1524, 50r) Todas aquellas gentes que en ella biuen no tienen frente de los ojos arriba, ‘a manera de media cabeça’ (Valencia, 1531, 59r; 1540, 57r; Alcalá 1547, 54r) Apres de ceste isle en ya vne autre ou les gens sont tous velus fors le visaige et vont par la mer et par la terre comme les aultres et ne mengent que chair et poisson tout cru (Lyon 1490, p. 132; Lyon 1508: fol. 61r) Augsburgo: Anton Sorg, 1480, 1481 Augsburgo: Johan Schönsperger 1482 Lyon: [Nicolaus Philippi y Marcus Reinhart], c. 1490; Lyon: Claude Nourry, ¿1508?] 20 DELUZ, Christiane (ed.). Jean de Mandeville: Le livre des merveilles du monde. Édition critique. Paris: CNRS Editions, 2000. Se trata de la única edición crítica de la tradición insular en francés del LMM. 21 BARTOLUCCI, 2008, op. cit., p. 614. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 143-164, ISSN: 0034-849X IMPRENTA Y CRÍTICA TEXTUAL: LA ICONOGRAFÍA DEL LIBRO DE LAS MARAVILLAS... 153 No es el único caso en que un grabado genera variantes textuales, producto de la descripción o comentario de los impresores o cajistas sobre la imagen que tienen ante sí: En otra ysla ay gentes que tienen los pies como cauallos22, e tienen cuernos23, y son muy poderosas gentes y grandes corredores, porque24 corriendo toman las bestias saluajes y se las comen (44v) Augsburgo 1480-1481; Lyon 1490, p. 99; Lyon 1508, 46v Valencia 1521, 44v; 1531, 1540 y copia de Alcalá 1547 Valencia, 1524, 45r Las estampas de todas las ediciones castellanas provienen en este caso del Liber Chronicarum de Hartmann Schedel (Nüremberg: Anton Koberger, 1493). Como resulta fácil advertir, no han tomado el modelo alemán de Anton Sorg. Por ello, los grabados de las ediciones castellanas son acompañados por variantes textuales, en un todo de acuerdo con la descripción de dichas entalladuras: los pies como «cabras» (para 1531, 1540 y 1547) y como «cauallos» para 1524. Este último testimonio omite que estas gentes tengan «cuernos» (porque de hecho, en la estampa no los tienen, a diferencia de la que aparece en los otros impresos de 1521, 1531, 1540 y 1547, donde los cuernos son acaso el rasgo más sobresaliente). Existen otros casos de desviación del arquetipo iconográfico original. Un ejemplo proviene de la edición de Alcalá de Henares de 1547, que inserta ocho grabados procedentes de la Legenda Aurea Sanctorum (Basel: Nicolaus Kesler, 1486). El problema surge al comparar las entalladuras presentes en las otras ediciones castellanas y advertir que las imágenes de la de Alcalá provocan «desajustes semánticos» entre lo que dice el texto y lo que muestra la xilografía. Al respecto, los casos más llamativos resultan ser una escena hagiográfica en la que un mártir de rodillas es atravesado por la lanza de un soldado ante la negativa de adorar un ídolo, utilizado por el impreso alcalaíno para ilustrar la muerte de Abel a manos de Caín (fol. 27v). Otro ejemplo corresponde a un grabado que ilustra cómo un grupo de soldados mata 22 23 24 cauallos] cabras 1531, 1540, 1547. e tienen cuernos] om. 1524. porque] que 1531, 1540, 1547. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 143-164, ISSN: 0034-849X 154 MARÍA MERCEDES RODRÍGUEZ TEMPERLEY cruelmente a varios niños mientras una mujer llora arrancándose los cabellos (indubitable imagen de los Santos Inocentes), utilizado en el impreso de 1547 para representar la costumbre de comprar y vender niños en la región de Lamoy (fol. 39v). Por último, verificamos otra escena de martirio, en la cual un verdugo se halla presto para decapitar a un santo con nimbo, en reemplazo de la que ilustraba el rito funerario de los habitantes del reino de Riloch (fol. 61r), donde al morir el padre, un sacerdote se encargaba de cortarle la cabeza, la colocaba en un plato y se la entregaba al hijo (esto es lo que muestra la xilografía del resto de las ediciones castellanas, copia de la de Sorg). La comparación entre las imágenes de los primeros impresos, fieles a la tradición iconográfica germana, y las estampas utilizadas en la edición castellana de Alcalá 1547, inevitablemente revela la incidencia que sobre los lectores puede tener el tomar una u otra edición, ya que las escenas de violencia o costumbres de pueblos paganos o idólatras se convierten en martirios cristianos, elocuentes imágenes de santorales que nada tienen que ver con las «maravillas», idolatrías o rarezas de tierras lejanas25. Valencia 1521, 27v; Valencia 1524, 27r; Valencia 1531, 27r; Valencia, 1540, 26r Alcalá de Henares 1547, 24r Valencia 1521, 39v; Valencia 1524, 39v; Valencia 1531, 39v; Valencia, 1540, 38r Alcalá de Henares 1547, 35v 25 Las imágenes tomadas de la Legenda Aurea Sanctorum (Basel: Nicolaus Kesler, 1486) corresponden, respectivamente, a la Vida de Santo Tomás Apóstol, De Innocentibus y De septem fratibus qui fuerunt filis beati felicitatis y De septem machabeis (la misma estampa es utilizada para ilustrar estas dos últimas vidas de santos). Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 143-164, ISSN: 0034-849X IMPRENTA Y CRÍTICA TEXTUAL: LA ICONOGRAFÍA DEL LIBRO DE LAS MARAVILLAS... Valencia 1521, 61r; Valencia 1524, 61v; Valencia 1531, 61r; Valencia, 1540, 58v 155 Alcalá de Henares 1547, 55r Ya Moseley26 se había referido a las «metamorfosis» del Libro de las maravillas en sus distintas versiones. Lo que este autor advirtió en el plano textual tendría también su correlato en el plano iconográfico. Es obvio que el cambio de grabados en la edición alcalaína de 1547 da como resultado una suerte de «versión piadosa» del LMM, sobre todo si tomamos en cuenta el altísimo grado de influencia que tenían las imágenes sobre quienes no sabían leer pero que sin embargo mantenían relación con los libros. También el impreso de Valencia 1524 se caracteriza por el añadido de numerosas xilografías con escenas de la vida de Cristo, de la Virgen María y otros temas piadosos, lo cual le confiere a dicha edición una identidad propia y particular, ausente del resto de los testimonios castellanos. Los impresos alemanes del Augsburgo traen a continuación de la portada una estampa a plana entera que representa a un joven Juan de Mandevilla, en la cual se lo muestra de pie, con su espada de caballero, un estandarte y una cruz en la frente que simboliza su carácter de peregrino a Tierra Santa, y una filacteria con la leyenda «Johannes de Montevilla». Este grabado está ausente de los impresos castellanos, aunque no de los franceses, como los de Lyon c. 1490 y c. 1508, que lo reproducen. Es costumbre que luego del colofón se añada la marca del impresor o alguna viñeta decorativa (orlas, etc.). Lo curioso es que dos impresos, el de Lyon (Claude Nourry, c. 1508) y el de Valencia (Joan Navarro, 1540) incorporan dos entalladuras que el resto de las ediciones omite. El impreso francés repite el grabado que ya figuraba en la portada: un caballero jinete, al más puro estilo de los que ilustraban los libros de caballerías. El impreso valenciano, por el contrario, añade la figura de un escritor en su pupitre, tomada de la Suma de todas las crónicas del mundo (Valencia: Jorge Costilla, 1510, fol. 1r). ¿Cuál podría ser el motivo de esta inclusión tan diMOSELEY, C. W. R. D. «The Metamorphoses of sir John Mandeville». Yearbook of English Studies, 1974, 4, pp. 5-25. 26 Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 143-164, ISSN: 0034-849X 156 MARÍA MERCEDES RODRÍGUEZ TEMPERLEY versa? La clave está en las palabras con las que Juan de Mandevilla, el autor, cierra su libro: Es de saber que yo, Johan de Mandauila27, ‘cauallero susodicho’, me parti de mi tierra y passe [l]a mar en el año de la gracia y salud de la natura28 humana de mill y .ccc. y .xxij. años. Y despues aca he andado muchos passos y tierras29, y he estado en compañias buenas y en muchas y diuersos fechos bellos y en grandes enpresas30. Agora soy venido a reposar en edad de viejo antiguo31, y acordandome de las cosas passadas, ‘he escripto’32 como mejor pude aquellas cosas que vi y oý por las tierras por33 donde anduue... (fol. 62r) Augsburgo, 1480 Lyon c. 1490 y c. 1508 Lyon, c. 1508 Valencia, 1540 A través de la elección del grabado, el impreso de Lyon c. 1508 privilegia la figura del «cauallero susodicho», es decir, del «caballero viajero» (recordemos la extensa y difundida tradición europea, que identificaba a Mandevilla como un «caballero inglés nacido en St. Albans»). La iconografía caballeresca en boga le aportó esa figura, que reproduce la estampa de un hombre de acción, en consonancia con las aventuras vividas durante el maravilloso y largo viaje por tierras extrañas y en clara analogía con la representación iconográfica de los exitosos libros de caballerías, de difuJohan de Mandauila] Juan de Mandauilla 1531, 1540, 1547. de la natura] om. 1531, 1540, 1547. 29 muchos pasos y tierras] muchas tierras y passos peligrosos 1531, 1540, 1547. 30 y he estado en compañias buenas y en muchas y diuersos fechos bellos y en grandes enpresas] heme hallado en muchos hechos notables y dignos de inmortal memoria 1531, 1540, 1547. 31 Agora soy venido a reposar en edad de viejo antiguo] Y como sea cosa natural y de mucha razon nadie no poder oluidar su patria natural, pues assi yo, despues de auer casi rodeado todo el mundo y ya cargado de la complida vejez |complida y anciana vejez 1540; complida vejez 1547|, acorde de venir a reposar a la mia 1531, 1540, 1547. 32 escripto] escrito 1531, 1540, 1547. 33 por] om. 1531, 1540, 1547. 27 28 Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 143-164, ISSN: 0034-849X IMPRENTA Y CRÍTICA TEXTUAL: LA ICONOGRAFÍA DEL LIBRO DE LAS MARAVILLAS... 157 sión masiva durante esos años. El impreso valenciano de 1540, por el contrario, rescata la figura erudita, enciclopédica, la del Mandevilla anciano («en edad de viejo antiguo») que escribe los recuerdos de su travesía. De esta manera, ambos grabados «guían» a los lectores en la identificación de figuras autoriales que se muestran como antagónicas o contrapuestas: el viajero intrépido y aventurero de la juventud y el escritor anciano que, en el reposo de su scriptorium, revive su itinerario a través de una narración tardía34. Dichas figuras, en honor a la verdad, deberían ser complementarias, por tratarse de la misma persona que ensaya en realidad dos formas distintas del mismo viaje: la experiencia práctica y la experiencia de escritura. Uno de los aspectos más sobresalientes en las versiones castellanas con respecto a otras traducciones europeas del LMM, consiste en el espacio dedicado a las razas monstruosas. Éstas, prototipo de las «maravillas» que configuran la alteridad en los confines del mundo, ya tenían un lugar destacado en el título y portadas de las ediciones españolas: Libro de las marauillas del mundo y del Viaje de la Tierra Sancta de Jerusalem y de todas las prouincias y cibdades de las Jndias y de todos los ombres mostruos que ay por el mundo, con muchas otras admirables cosas. Las estampas que ilustran de las portadas sólo se refieren a los hombres monstruos o razas plinianas, y se van incrementando en las sucesivas ediciones: los impresos de 1521, 1524 y 1540 llevan cuatro grabados; el de 1531, ocho, y el de 1547, diez. Esto significa que la táctica comercial de los impresores peninsulares para provocar la atención en los lectores del LMM era, indudablemente, la temática monstruosa. Pero lo que evidencian en un comienzo las portadas y el título, tiene también su correspondencia dentro del texto, a través del incremento de grabados de «ombres mostruos», las cuales, tomando como modelo las del Liber Chronicarum de H. Schedel (Nüremberg: Anton Koberger, 1493), reemplazan los grabados del arquetipo iconográfico germánico ideados por Anton Sorg y suman nuevos monstruos a los ya existentes. En el folio 45r de la edición de Valencia 1521 (seguida por todas las otras ediciones valencianas) se añaden ocho xilografías que ilustran razas monstruosas, tomadas del mencionado Liber Chronicarum, lo cual significa que no pertenecen a la tradición iconográfica germana del libro de Mandevilla. Con el objeto de que tal incremento xilográfico no quede sin la debida explicación discursiva, se agrega contenido textual que interpreta y describe las figuras, «creando» así nuevos monstruos, que no figuran en 34 A pesar de que Mandevilla fue un «viajero de escritorio» que escribió su relato a partir de una hábil combinación de otros existentes y no de su propia experiencia de un viaje real, siempre se lo consideró como un gran viajero que había visto lo que describía en su Libro, y así fue leído. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 143-164, ISSN: 0034-849X 158 MARÍA MERCEDES RODRÍGUEZ TEMPERLEY ninguna de las versiones o traducciones conocidas del libro de Mandevilla, excepto en la tradición castellana. Dichas adiciones, además, incluyen referencias a fuentes y auctoritates («las escrituras de Alexandre Magno», «un dotor llamado Sigon y otro que dizen Menfodoro»)35, algo que a todas luces es ajeno a la tradición textual mandevillesca, debido a que nuestro autor se caracterizó siempre por mostrar el relato de su viaje como producto de su propia experiencia y no de sus lecturas, obviando toda mención a fuentes previas e incluso a auctoritates, a excepción de la Biblia. En las escrituras de Alexandre Magno36 se lee que en37 vna prouincia de la India llamada Sitia ay38 vnos ombres los quales tienen seys braços y seys manos, y hazen hazienda con el que quieren. <XIL. 89; 1547 var.> Item en la dicha India ay vnos ombres que son tan vellosos39 que parecen vnos osos, y lo mas del tiempo biuen dentro de la agua40, y alli es su abitacion. <XIL. 90> Ay mas en la dicha Jndia, hvna tierra bien grande en la qual abitan ombres y mugeres, los quales tienen seys dedos en cada mano y otros seys en cada pie. <XIL. 91> Part[i]mos de aquesta tierra y llegamos a vna prouincia, la qual era muy abundosa y muy fertil de muchos arboles y de muchas maneras de frutales modernos a nosotros, en la qual tierra todas las mugeres tienen baruas como si fuessen ombres, y no ti[e]nen cabello41 en42 la cabeça. <XIL. 92; 1547 var.> De aqui fuymos43 a vna prouincia que se llama Etiopia Occidental, en la qual abitan vna manera de ombres que tienen en medio de la frente quatro ojos y vehen con qualquiera d’ellos. 35 En el primer caso, se trata seguramente de la Historiae Alexandri Magni Macedonis, escrita por Quinto Curcio Rufo, mientras que Sigón y Menfodoro son en realidad Isigonus de Niquea (s. I a. C.) y Nymphodorus (s. III a. C), dos geógrafos y paradoxógrafos citados por Plinio en su Historia Natural: «in eadem Africa familias quasdam effascinantium Isigonus et Nymphodorus, quorum laudatione intereant probata, arescant arbores, emoriantur infantes» (Plinius, Naturalis Historia , Liber VII, 16). 36 de Alexandre Magno] del Rey Alexandre Magno 1540. 37 en] es 1521, 1524, 1531, 1540. 38 ay] e ay 1524 | que ay 1540. 39 vellosos] vellos 1521. 40 de la agua] del agua 1540. 41 cabello] cabellos 1540. 42 en] om. 1531. 43 fuymos] huymos 1531 | fuemos 1540. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 143-164, ISSN: 0034-849X IMPRENTA Y CRÍTICA TEXTUAL: LA ICONOGRAFÍA DEL LIBRO DE LAS MARAVILLAS... 159 Un dotor llamado Sigon y otro que dizen Menfodoro escriue44 que en Africa ay mugeres barbudas, las quales saben tantas artes diabolicas que hazen secar los arboles y matan los niños de ojo. <XIL. 93; 1547 om.> Ay en la India45 vna isla en la qual biuen ombres de gran forma como gigantes, y non tienen sino vn ojo en medio de la frente, los quales no comen sino carne y pescado sin pan. <XIL. 94> De aquesta isla va hombre en vna prouincia llamada Sitia, en la qual ay vn valle muy grande y muy fermoso que se llama en griego Antropofagos46. Y ay vnas gentes que tienen los pies al reues de nosotros, y son grandes corredores y andan siempre entre las bestias saluajes. <XIL. 95; 1547 om.> [fol. 45v] (pp. 177-178) Esto significa que una de las porciones textuales más importantes del LMM castellano y una de las escasas en las que se citan otros autores, no sólo no es original de Juan de Mandevilla sino la obra de algún cajista, componedor o impresor del siglo XVI. Y en este caso, el origen de la amplificatio radica en el componente iconográfico. Lo mismo ocurre unos folios más adelante, con la descripción de los hombres que tienen cuello de grulla y de los panoti, hombres con orejas tan grandes que parecen mangas de tabardo, amplificación motivada, nuevamente, por la inserción de estampas provenientes del Liber Chronicarum: En la India ay vna prouincia llamada Etiopia, en la qual biuen vna manera de gentes, los quales tienen buena dispusicion47 de cuerpos y manos y pies ni mas ni menos que nosotros tenemos <XIL. 100; 1547 var.> aca. Empero ellos tienen el cuello tan largo como vna grulla, y la frente y los ojos como ombre, y el rostro agudo como de vn perro ho de vna grulla. <XIL. 101; 1547 om.> En la prouincia de Sitia, en48 vnas grandes y altas montañas donde ay diuersos arboles con hartas maneras de frutales49, y en aquestas sobredichas montañas biuen vna manera de gentes, los quales se llaman ‘panoti’, e tienen toda la manera assi como nosotros, saluo que tienen las orejas tan grandes50 que parescen manescriue] escriuen 1540. en la India] en las Indias 1540 | es add. 1531. 46 Antropofagos] Antropophagos 1540. 47 dispusicion] disposicion 1531, 1540, 1547. 48 en] ay 1531, 1540, 1547. 49 frutales] frutas 1531, 1540, 1547. 50 los quales se llaman ‘panoti’, e tienen toda la manera assi como nosotros, saluo que tienen las orejas tan grandes] que se llaman ‘panoti |panotis 1547|, los quales tienen todos los miembros assi como nosotros saluo las orejas, que las tienen tan grandes 1531, 1540, 1547. 44 45 Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 143-164, ISSN: 0034-849X 160 MARÍA MERCEDES RODRÍGUEZ TEMPERLEY gas de tauardo, con las quales51 se cubren todo el cuerpo, y tienen la boca redonda como vn escudilla52. [fol. 47r] Halla ombre otra ysla adonde biuen gentes que andan a cuatro pies53, y son todos vellosos54 e subense por los arboles muy prestamente55 como si fuesen ximios, y van56 desnudos. Un57 otra isla ay cerca d’esta, en la qual ay gentes que andan sobre las rodillas muy marauillosamente porque parece que a cada paso deuen caer58, e tienen en cada pie ocho dedos. Otras maneras de gentes ay por aquellas islas, y por euitar prolixida[d] passo breuemente59. Con respecto a las citas de autoridades, el Prohemio al Libro II que aparece en las ediciones castellanas no existe en las versiones francesas del Mandevilla. Evidentemente, en las traducciones castellanas se apela a las auctoritates (Plinio, San Agustín, San Isidoro y el Cronicon mundi o Liber Chronicarum) para otorgar un viso científico y verosímil a la materia maravillosa, temática que prevalecerá en esta segunda parte del libro y de la cual ya hemos resaltado su importancia: En aqueste segundo libro se tracta60 de muchas y diuersas marauillas que son por el mundo repartidas, y porque especialmente en las Jndias61 ay muchas admirables cosas y quasi impossibles de creer, pareciome a mi enpremtando la presente obra62 que entre las otras cosas que con63 el presente libro ay de marauillar es auer hombres de tal manera produzidos. 64Quise saber y ver por muchos libros si era verdad que tales hombres ouiese por el mundo y hallelo escrito por diuersos dotores65 dinos66 de fe y de creer: que ay hombres mostruos67 de tales formas como en el precon las quales] y con ellas 1531, 1540, 1547. como vn escudilla] assi como vna |vn 1540| escudilla 1531, 1540, 1547. 53 adonde biuen gentes que andan a cuatro pies] adonde biuen hombres que andan a cuatro pies 1531, 1547 | donde biuen hombres que andan en quatro pies 1540. 54 vellosos] vellos 1521 | pelosos 1524. 55 muy prestamente] assi 1531, 1540, 1547. 56 van] andan 1531, 1540, 1547. 57 un] una 1531, 1540, 1547. 58 andan sobre las rodillas muy marauillosamente porque parece que a cada paso deuen caer] andan a quatro pies por cierto que es cosa marauillosa de ver, porque paresce que a cada paso han de caer 1531, 1540, 1547. 59 Otras maneras de gentes ay por aquellas islas, y por euitar prolixidad passo breuemente] Otras maneras de gentes ay por estas islas, las quales por euitar prolixidad me passo breuemente 1531, 1540, 1547. 60 tracta] trata 1531, 1540, 1547. 61 en las Jndias] en las tierras de la Jndia 1531, 1540, 1547. 62 enpremtando] empremiendo 1524 |emprentando 1531| imprimiendo 1547| pues que la presente obra se hazia imprimir 1540. 63 con] en 1531, 1540, 1547. 64 y por lo tanto add. 1540. 65 dotores] doctores 1540. 66 dinos] dignos 1531, 1540, 1547. 67 que ay hombres mostruos] que ay hombres monstruos 1531, 1547 | que dizen que ay hombres monstruos 1540. 51 52 Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 143-164, ISSN: 0034-849X IMPRENTA Y CRÍTICA TEXTUAL: LA ICONOGRAFÍA DEL LIBRO DE LAS MARAVILLAS... 161 sente libro hallareys. Porque lo dize Plinio (libro .vij., capitulo .ij.)68 y Sant Agostin (libro .xvj. de Ciuitate Dei, capitulo .viij.69) y Esidro70 en las Etimologias (libro .xj., capitulo .iij.71) y avn en el Cronica mundi72 los hallareys asi pintados como la vida suya73, y pues que aquesto es verdad, no es de marauillar de ninguna cosa de las otras que aqui estan. En repetidas ocasiones se ha definido el género literario de los libros de viajes como un tipo de discurso narrativo o descriptivo en el cual la segunda función absorbe a la primera74. Como afirma Alburquerque García (2006, p. 79), en los relatos de viajes, ya sean medievales, renacentistas, barrocos, dieciochescos, del XIX o contemporáneos, las posibles tensiones narrativas, al estar subordinadas a la descripción —de lugares, personas o situaciones—, se deshacen durante el propio desarrollo del relato. En definitiva, su naturaleza específica radica en la belleza de las descripciones y, esporádicamente, en la tensión narrativa de episodios aislados, cuyo clímax y anticlímax se resuelve puntualmente y no en el nivel del discurso. Entendemos que todo procedimiento de ilustración de un texto tiene por objeto hacer más precisa la descripción textual. En este sentido, los grabados no harían más que auxiliar a las descripciones dentro del relato, con el objeto de apoyar la imaginación del lector para que éste pueda interpretar lo más fielmente posible aquello que el mediador del discurso (en este caso, suponemos que el impresor) pauta como correcto. En efecto, «si la narración consiste en relatar con palabras sucesos que los seres llevan a cabo, la descripción, por el contrario, trata de «pintar» con palabras, de manera que el receptor pueda ver mentalmente la realidad descrita»75. ¿No es ésta, acaso, una definición aplicable no sólo al discurso analítico sino también al lenguaje de la imagen? Por todo ello, proponemos como línea de trabajo la consideración del lenguaje iconográfico en las ediciones críticas con sus diversas problematizaciones, a saber: a) relación de los grabados con el contenido textual que ilustran, b) relación de las estampas con las variantes textuales introducidas a partir del ajuste o desajuste entre éstas y el texto, c) filiación de las variantes iconográficas, con el objeto de distinguir las que corresponlibro .vij., capitulo .ij.] libro septimo, capitulo segundo 1540. .viij.] septimo 1540. 70 Esidro] Esidoro 1524 | San Esidro 1540 | San Ysidoro 1547. 71 capitulo .iij.] capitulo tercero 1540. 72 en el Cronica mundi] en el |la 1540| Coronica mundi 1531, 1540, 1547. 73 como la vida suya] como |con 1547| la vida y condiciones suyas 1531, 1540, 1547. 74 Al respecto, ver CARRIZO RUEDA, Sofía. Poética del relato de viajes. Kassel: Reichenberger, (Problemata Literaria, 37), 1997, y Luis ALBURQUERQUE GARCÍA. «Los ‘libros de viaje’ como género literario». En: LUCENA GIRALDO, Manuel y Juan PIMENTEL (eds.). Diez estudios sobre literatura de viajes. Madrid: CSIC, 2006, pp. 67-87. 75 ALBURQUERQUE GARCÍA, Luis, 2006, op. cit., pp. 76-77. 68 69 Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 143-164, ISSN: 0034-849X 162 MARÍA MERCEDES RODRÍGUEZ TEMPERLEY den originalmente al «arquetipo iconográfico», las que han sido cambiadas por otras ajenas al lenguaje artístico propio del libro original, las omitidas y las que se añaden, con el objeto de distinguir a qué otros géneros pertenecen (santorales, libros de caballerías, libros de viajes, crónicas, etc.). Tal como enunciáramos más arriba, consideramos que obviar u omitir en las modernas ediciones críticas el rico lenguaje iconográfico que acompañaba los impresos antiguos desvirtúa el objeto cultural que buscamos estudiar y esclarecer para una mejor comprensión por parte de los lectores contemporáneos. Ya Pasquali (1934) destacaba la singularidad de cada tradición, interpretando que los testimonios no eran simples portadores de errores y variantes sino el producto de determinada configuración cultural acorde a su época. Por otra parte, en sus definiciones acerca del valor de una edición crítica, Contini (1977 [1986: 45-46]) señalaba que una de sus funciones consistía en reabrir un texto cerrado y estático para hacerlo abierto y dinámico, es decir, reproponerlo en el tiempo, y que así como una investigación etimológica no debería borrar las fases de la historia de una palabra, el objetivo de una investigación ecdótica no siempre necesita la reconstrucción del texto original, sino de momentos de «fortuna» textual. En este sentido, consideramos que en ciertos casos de tradiciones textuales complejas, en las cuales los textos hipotéticos ocupan más espacio en el stemma que los testimonios conservados, más viable que la búsqueda de un modelo subyacente perdido es la interpretación cultural que surge a partir del estudio de variantes aportadas por los distintos testimonios que han llegado hasta nosotros. Y es indudable que las imágenes son portadoras de sentido, y parte esencial de la transmisión y recepción del texto en su época: ni más ni menos que la encarnación de la vieja idea de «texto en el tiempo», que es la que guía nuestro trabajo ecdótico. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ALBURQUERQUE GARCÍA, Luis. «Los ‘libros de viaje’ como género literario». En: LUCENA GIRALDO, Manuel y Juan PIMENTEL (eds.). Diez estudios sobre literatura de viajes. Madrid: CSIC, 2006, pp. 67-87. BARTOLUCCI, Lidia. «A proposito delle versioni castigliani a stampa di Jean de Mandeville». Aevum, 2008, 82: 3, pp. 611-620. —. «Intorno al Ms. P15 di Jean de Mandeville». En: BABBI, Anna María; Silvia, BIGLIAZZI y Gian Paolo MARCHI (eds.). Bearers of a tradition. Studi in onore di Angelo Righetti. Verona: Edizioni Fiorini, 2010, pp. 19-25. BENNETT, Josephine W. The rediscovery of Sir John Mandeville. New York: Modern Language Association, 1954. BLECUA, Alberto. Manual de Crítica Textual. Madrid: Castalia, 1983. BRANCA, Vittore. Boccaccio visualizzato. Narrare per parole e per immagini fra Medioevo e Rinascimento. Torino: Einaudi, 1999, 3 vols. CARRIZO RUEDA, Sofía. Poética del relato de viajes. Kassel: Reichenberger, 1997. Problemata Literaria, 37. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 143-164, ISSN: 0034-849X IMPRENTA Y CRÍTICA TEXTUAL: LA ICONOGRAFÍA DEL LIBRO DE LAS MARAVILLAS... 163 CERQUIGLINI, Bernard. Eloge de la variante. Histoire critique de la philologie. Paris: Seuil, 1989. CONTINI, Gianfranco. Breviario di ecdotica. Milano-Napoli: Riccardo Ricciardi Editore, 1986 [1970]. DAGENAIS, John. The Ethics of Reading in Manuscript Culture: Glossing the «Libro de buen amor». Princeton: Princeton University Press, 1994. DELUZ, Christiane, (ed.). Jean de Mandeville: Le livre des merveilles du monde. Édition critique. Paris: CNRS Editions, 2000. GRANT, John N. «Γ and the miniatures of Terence». The Classical Quarterly. 1973, 23: 1, pp. 88-103. New Series. JACHMANN, Günther. Die Geschichte des Terenztextes in Altertum. Basel: Reinhardt, 1924. MOSELEY, C. W. R. D. «The Metamorphoses of sir John Mandeville». Yearbook of English Studies. 1974, 4, pp. 5-25. ORDUNA, Germán. Ecdótica. Problemática de la edición de textos. Kassel: Edition Reichenberger, 2000. PASQUALI, Giorgio. Storia della tradizione e critica del testo. Firenze: Le Lettere, 2010 [19341, 19522]. RODRÍGUEZ TEMPERLEY, María Mercedes. «Variaciones textuales y cambios culturales en un libro de viajes. El caso de Juan de Mandevilla en España». En: ORDUNA, Germán et al. Estudios sobre la variación textual. Prosa castellana de los siglos XIII a XVI. Buenos Aires: Secrit 2001, pp. 169-195. Incipit Publicaciones, 6. — (Ed.). Juan de Mandevilla: Libro de las maravillas del mundo (Ms. Esc. M-III-7). Edición crítica, estudio preliminar y notas. Buenos Aires: Secrit, 2005. Serie Ediciones Críticas, 3. —. «Imprenta y variación textual: el caso de Juan de Mandevilla». Incipit, 2005-2006, XXVXXVI, pp. 526-536. — (Ed.). Juan de Mandevilla: Libro de las marauillas del mundo y del Viaje de la Tierra Sancta de Jerusalem (Impresos castellanos, siglo XVI). Edición crítica, estudio preliminar y notas. Buenos Aires: IIBICRIT-SECRIT (Incipit Publicaciones. Ediciones Críticas 6, 2011. ROSSEBASTIANO, Alda. La tradizione ibero-romanza del «Libro de las maravillas del mundo», di Juan de Mandavila. Alessandria: Studi, 1997. RUBIO TOVAR, Joaquín. La vieja diosa. De la Filología a la posmodernidad. Alcalá de Henares: Centro de Estudios Cervantinos, 2004. TENA TENA, Pedro. «Fuentes germanas en grabados de un texto de viaje a Tierra Santa: Juan de Mandeville (Valencia, 1524)». Gutenberg-Jahrbuch, 1996, 71, pp. 80-87. WEITZMANN, Kurt. El rollo y el códice. Un estudio del origen y el método de la iluminación de textos. Madrid: Nerea, 1990 [1970]. Fecha de recepción: 21 de abril de 2010 Fecha de aceptación: 9 de diciembre de 2010 Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 143-164, ISSN: 0034-849X Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, págs. 165-182, ISSN: 0034-849X EL MOTIVO DEL VIAJE EN LOS AUTOS SACRAMENTALES DE CALDERÓN, I: LOS VIAJES MITOLÓGICOS1 IGNACIO ARELLANO GRISO. Universidad de Navarra/Exeter College. University of Oxford RESUMEN El artículo examina los aspectos del viaje en cinco autos de argumento mitológico de Calderón, analizando los principales elementos de relato de viaje y su utilización alegórica en el marco del género sacramental. Destaca por su importancia la estructura del viaje en los autos El divino Jasón y Los encantos de la Culpa, sobre la historia de los argonautas y la Odisea respectivamente. Palabras clave: Calderón, auto sacramental, viaje, mitología. THE TRAVEL MOTIF IN THE SACRAMENTAL PLAYS OF CALDERÓN, I: THE MYTHOLOGICAL TRAVELS ABSTRACT The article examines the aspects of the travel in five allegorical plays of Calderón with mythological argument, analyzing the main elements of travel narrative and allegorical use in relation with conventions of the sacramental plays. Especially important is the structure of travel in El divino Jasón and Los encantos de la Culpa organized on the story of the Argonauts and the Odyssey respectively. Key Words: Calderón, Allegorical plays, Travel, Mithology. La crítica se ha esforzado en los últimos años en delimitar el género de los libros y relatos de viajes, estableciendo sus coordenadas principales, y estudiando algunos de los textos más relevantes. Baste remitir a los abun1 Este trabajo pertenece al proyecto de autos sacramentales financiado por Subdirección General de Proyectos de Investigación (FFI2008-02319/FILO) cofinanciado por el FEDER. Cuenta también con el patrocinio de TC-12, en el marco del Programa Consolider-Ingenio, CSD2009-00033, del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica. 166 IGNACIO ARELLANO dantes trabajos de Sofía Carrizo Rueda o Luis Alburquerque2, quien califica al género de «proteico» y apunta que la cualidad miscelánea suele considerarse comúnmente rasgo característico de esta modalidad textual. Los autos de Calderón no son, obviamente, relatos de viajes, pero integran de manera constante elementos viajeros —nada extraños si se tiene en cuenta que uno de sus grandes esquemas argumentales es el de la peregrinación o el destierro del homo viator en su vida terrena—, que quizá merezca la pena examinar. Los viajes de los autos calderonianos pertenecen a cuatro categorías principales, no excluyentes entre sí, de las cuales observaré aquí la primera: 1) viajes cuyo argumento procede de la mitología clásica 2) viajes misionales, en los que el viajero ha de cumplir una determinada tarea, a la que la técnica alegórica confiere siempre un sentido religioso 3) destierros y fugas 4) peregrinaciones propiamente dichas, modalidad que de alguna manera puede englobar a todas, pero que adquiere rasgos muy específicos en algunos casos como el de El año santo de Roma, sobre el jubileo de 1650, o La protestación de la fe, sobre la peregrinación de la reina Cristina de Suecia a Roma para profesar la fe católica. 2 Remito solo a CARRIZO RUEDA, S. M. «¿Existe el género ‘relatos de viajes’?». En: Caminería hispánica: Actas del II Congreso internacional de caminería hispánica: III. Caminería literaria e hispanoamericana. Madrid: AACHE, 1996a, pp. 39-44; «Morfología y variantes del relato de viajes». En: Libros de viaje. Murcia: Universidad de Murcia, 1996b, pp. 119-126; Poética del relato de viajes. Kassel: Reichenberger, 1997; «Construcción y recepción de fragmentos de mundo». En: Escrituras del viaje. Buenos Aire: Biblos, 2008, pp. 9-34; ALBURQUERQUE GARCÍA, L. «A propósito de Judíos, Moros y Cristianos: El género relato de viajes en Camilo José Cela». Revista de Literatura, 66.132, 2004, pp. 503-524; «Consideraciones acerca del género «relato de viajes» en la literatura del Siglo de Oro». En: El Siglo de Oro en el nuevo milenio, I. Pamplona: EUNSA, 2005, pp. 129142; «Los libros de viaje como género literario». En: Diez estudios sobre literatura de viajes. Madrid: CSIC, 2006, pp. 67-87; «Algunas notas sobre la consolidación de los relatos de viaje como género literario». En: Ars bene docendi. Homenaje al profesor Kurt Spang. Pamplona: EUNSA, 2009, pp. 27-34; «Of travels and travellers: History of a literary genre». En: East and West. Exploring cultural Manifestations. New Delhi / Mumbai: Somaiya Publications, 2010, pp. 201-216. Ver también sobre cuestiones genéricas y otros aspectos del relato de viaje que no tocaré ahora, REGALÉS SERNA, A. «Para una crítica de la categoría ‘literatura de viajes’». Castilla, 5, 1983, pp. 63-85; POPEANGA, E. «El viaje iniciático: las peregrinaciones, itinerarios, guías y relatos». Revista de filología románica, Anejo 1, 1991, p. 27-371; WOLFZETTEL, F. «Relato de viaje y estructura mítica». En: Los libros de viaje: realidad vivida y género literario, Romero Tobar, Leonardo (ed.). Madrid: Akal, 2005, pp. 10-25. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 165-182, ISSN: 0034-849X EL MOTIVO DEL VIAJE EN LOS AUTOS SACRAMENTALES DE CALDERÓN 167 En todas las categorías resulta privilegiado el modelo del viaje marítimo en el cual se inserta la imagen de la nave del mercader3, tipo a su vez de la nave de la Iglesia y de la Eucaristía, como se verá con más detalle a continuación. Dejando aparte algunos casos menos significativos para nuestro asunto (como Psiquis y Cupido), hay cinco autos de argumento mitológico que implican importantes viajes de los héroes protagonistas. En El divino Orfeo el tema del viaje es complementario4 del rasgo esencial que establece el paralelismo entre la figura mitológica y Cristo, asimilación que explora sobre todo la simbología de la cítara como imagen de la cruz, y la del canto de Orfeo como palabra de Dios, Verbo redentor. En la tradición previa algunos expositores, como Clemente de Alejandría, contraponen antitéticamente a Orfeo con Cristo, precisamente porque aquel, como otros músicos del paganismo, sirvió con sus cantos a los demonios, mientras que el Verbo divino introduce el verdadero cántico salvador: sólo Él domesticó a los más terribles animales que hubo nunca, ¡a los hombres! A los irreflexivos, que son como aves, a los mentirosos como reptiles, a los iracundos como leones, a los voluptuosos como cerdos, a los ladrones como lobos, y a los necios como piedra o madera. Incluso más insensible que las piedras es el hombre que se encuentra sumergido en la ignorancia5. Pero el paralelismo permite igualmente mediante la lectura alegórica la identificación del músico de Tracia con Cristo, el divino Orfeo. Y en este sentido es fundamental el viaje de ambos a los infiernos. Sin embargo, antes de que el divino Orfeo descienda al seno de Abraham, otro viajero, también imprescindible en los autos de Calderón, apaLa fuente de este motivo es Proverbios, 31, 14, en la alabanza de la mujer fuerte «Facta est quasi navis institoris / de longe portans panem suum». La nave del mercader, a la que Calderón dedica un auto completo, es imagen de la Iglesia, del reino de los cielos y del Sacramento de la Eucaristía... Ana Suárez («El viaje marítimo del mercader en los autos de Calderón». Anuario calderoniano, 4, 2011, en prensa) ha estudiado recientemente este motivo en los autos de Calderón y remito a su comentario para más detalles. Para la imagen general de la nave de la Iglesia ver RAHNER, H. L’ecclesiologia dei Padri. Roma: Edizioni Paoline, 1971; o DANIÉLOU, J. Los símbolos cristianos primitivos. Munuera, C. (tr.). Bilbao: Ega, 1993, cap. IV, «La nave de la Iglesia». 4 Como indica Carrizo Rueda, S. M. «Construcción y recepción...», p. 12: «no todo «relato de viaje» llega a constituir un libro. Hay muchos casos en que queda acotado a fragmento de una obra mayor». A estos pertenecerían los tres autos primeros que comentaré, mientras que El divino Jasón y Los encantos de la Culpa serían autos configurados enteramente sobre el paradigma del viaje. 5 Clemente de Alejandría, Protréptico, cap. I, 3, 4, p. 43. Citado por Duarte en su espléndida edición de El divino Orfeo, de cuyo prólogo extraigo los principales detalles de mi comentario (El divino Orfeo. Duarte, Enrique (ed.). Pamplona / Kassel: Universidad de Navarra / Reichenberger, 1999). Duarte estudia muchos aspectos del paralelo Orfeo-Cristo, con abundante documentación. Hay dos versiones del auto; si no indico otra cosa me refiero a la versión final, de 1663, que cito siempre por la ed. de Duarte. 3 Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 165-182, ISSN: 0034-849X 168 IGNACIO ARELLANO rece en escena: es el Príncipe de las tinieblas, que navega por las aguas del Leteo como un corsario en busca de presas, un pirata errante, cuya nave diabólica, pilotada por la Envidia, va pintada de negro y adornada con áspides por insignia: En el carro primero, que será una nave negra y negras sus flámulas, banderolas, jarcias y gallardetes, pintadas de áspides por armas y dando vuelta, se ven en su popa el Príncipe de las tinieblas y la Envidia con bandas, plumas y bengalas negras. PRÍNCIPE Ya que sulcar me veo sobre las negras ondas del Leteo, imaginado río que entre el caos y el abismo imperio mío, corre veloz, por cuyas pardas nieblas el gran Príncipe soy de las tinieblas, ya que sulcar, digo otra vez, me veo sobre las negras ondas del Leteo, a quien por lo letal otro sentido ha de llamar el río del olvido, dé un bordo y otro esta supuesta nave, no del Austro impelida, que süavecorre del mediodía, sino del Aquilón que el Norte envía. (vv. 1-14) Esta nave, como todas las diabólicas de los autos, está impulsada por el Aquilón6, mientras que las naves de la Iglesia serán empujadas por el viento Austro, en una referencia precisa a la casa de Austria, defensora de la fe, a través de un pasaje de la profecía de Habacuc, 3, 3 («Deus ab Austro veniet»)7. Cuando la Naturaleza humana come la manzana envenenada, cae sin sentido y el Príncipe de las tinieblas la arrebata para llevarla al infierno; 6 El norte simboliza el origen del mal, donde coloca su trono el demonio, del lado del aquilón ‘viento del norte’: es el lugar de la oscuridad de donde vienen reyes destructores en diversos pasajes de la Biblia: Daniel, 11, 8: «Y aun a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto; y por años se mantendrá él contra el rey del norte»; 11, 11: «se enfurecerá el rey del austro y luchará con el rey del aquilón»; etc. Lucifer piensa colocar su trono en el lado del aquilón: ver Isaías, 14, 11-14: «Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo; en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del aquilón». El rey del aquilón representa al demonio y del aquilón viene todo mal. Ver ARELLANO, I. Diccionario de los autos sacramentales de Calderón. Kassel: Reichenberger, 2000, s. v. 7 Versión de la Vulgata, que es a la que remite siempre Calderón. Para el uso que hace Calderón de este texto mesiánico como referencia a la Casa de Austria, ver RULL, E. «Hacia la delimitación de una teoría político-teológica en el teatro de Calderón». En: Calderón, Actas del Congreso Internacional sobre Calderón y el teatro español del Siglo de Oro. Luciano García Lorenzo (ed.). Madrid: CSIC, 1983, vol. II, pp. 759-767; «Función teológico política de la loa». Notas y estudios filológicos. Pamplona: UNED, 2, 1985, pp. 33-46; y en Apuntes sobre la loa sacramental y cortesana. Loas completas de Bances Candamo. Arellano, Ignacio; Spang, Kurt y Pinillos, María Carmen (ed.). Kassel: Reichenberger, 1994, pp. 25-35. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 165-182, ISSN: 0034-849X EL MOTIVO DEL VIAJE EN LOS AUTOS SACRAMENTALES DE CALDERÓN 169 de allí la rescatará el divino Orfeo, como el del mito pagano sacó del Hades a su esposa Eurídice, con la diferencia de que el divino rescatará a su esposa para siempre. Esta bajada de Cristo a los infiernos se recoge en el Credo de los Apóstoles y en numerosas referencias de los evangelios apócrifos. Como recuerda Duarte en su introducción al auto, San Clemente de Alejandría, Orígenes y San Agustín comentaron el episodio, que Calderón utilizó en otros autos sacramentales (El socorro general, La semilla y la cizaña, El verdadero Dios Pan, El valle de la Zarzuela, El laberinto del mundo, La cura y la enfermedad...), aunque «en ninguno este descenso establece una relación más coherente entre la parte historial de la alegoría y su sentido místico»8. En la versión segunda del auto, Calderón elabora con más cuidado la adaptación del mito clásico, ya que Orfeo llega primero al Limbo o seno de Abraham9, para rescatar a los justos muertos antes de la redención. En la versión inicial, de 1634, el lugar al que viaja Orfeo todavía conservaba su nomenclatura clásica (Cocito, Tártaro o Báratro). La identificación de Orfeo con Cristo, a partir del viaje o descenso a los infiernos, se desarrolla desde el siglo XII, con la versión más relevante en el Ovide Moralisé, (ss. XIII-XIV) que ofrece correspondencias alegóricas para cada detalle de las Metamorfosis: Las serpientes que les suplantan son los diablos, quienes atentaron la primera vez en el paraíso deleitable, cuando con su tentación les introdujo el mal deseo de comer la manzana envenenada [...] Es el pie envenenado que toda criatura humana tiene por el que todo el género humano fue metido en el tormento infernal. De estos dolores formados, Dios, que predestinó al alma para ser su amiga y esposa y para librarla, quiso bajar del cielo a la tierra y descender a la cámara oscura del infierno para sacar a la Naturaleza Humana de la prisión infernal y ponerla a salvo10. En el auto se ofrecen algunos detalles (decorado verbal fundamentalmente) del territorio subterráneo por el que debe transitar Orfeo —es una senda llena de abrojos, que lleva a la ribera del Leteo, poblada de víboras—, pero no se detiene especialmente en una descripción de los lugares, rasgo que sería característico de los relatos de viajes11. 8 DUARTE, E. (ed.). Introducción a Calderón de la Barca, P., El divino Orfeo. Pamplona / Kassel: Universidad de Navarra / Reichenberger, 1999, p. 58. 9 imbo o limbo: «Lugar subterráneo, do no llegan los rayos del sol [...] Pero en sinificación particular, cerca de nuestra Fe Católica, llamamos limbo aquella parte del infierno que retuvo en sí los santos padres antes de la redención del linaje humano» (COVARRUBIAS, S. de. Tesoro de la lengua castellana. Arellano, Ignacio y Zafra, Rafael (ed.). Madrid: Iberoamericana, 2006). Ver ARELLANO, I. Diccionario de los autos sacramentales de Calderón, s. v. imbo. 10 Boer, Ovide moralisé, vol. IV, libro X, vv. 466-485. Cito por Duarte, Introducción a Calderón de la Barca, P., El divino Orfeo, p. 23. 11 Carrizo Rueda («Construcción y recepción...», p. 16) apunta el «papel preponderante que cumple la descripción en el discurso propio de un relato de viaje». Alburquerque («A propósito de Judíos, Moros y Cristianos...») lo señala también como rasgo definitorio. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 165-182, ISSN: 0034-849X 170 IGNACIO ARELLANO Una vez rescatada la Naturaleza, el divino Orfeo se asegura de su salvación al trasladarla en la nave de la vida, protegida por los Sacramentos: ORFEO [...] ENVIDIA ORFEO en la nave de la vida tendrá Sacramentos tales que en ellos ese peligro enmiende, asegure y salve. ¿Qué nave y qué Sacramentos? Cielo y tierra los declaren, cuando yo en muerte y en vida digan al ver que se embarque... (vv. 1332-1340) Esta nave de la vida es precisamente la nave de la Iglesia, que en oposición de la primera, aparece «dorada, con flámulas y gallardetes blancos y encarnados, pintados en ellos el Sacramento y por fanal un Cáliz grande con una Hostia»12. En ella emprende la Naturaleza un viaje nuevo hacia el reino de Dios, entre los saludos de la música que le desea un buen pasaje, según fórmula habitual para las despedidas de los viajes por mar: TODOS Y MÚSICA Coro 1º Coro 1º Coro 2º A la nave de la vida La Naturaleza pase, Pues la nave de la Iglesia es de la vida la nave. Buen viaje. Buen pasaje. (vv. 1341-1345) En su estudio del motivo de la nave del mercader recuerda Ana Suárez que estas naves eucarísticas tienen notables paralelos en la iconografía visual de la época, entre otros la importante ilustración de la Psalmodia eucharistica de Melchor Prieto13, cuya lámina 5 representa exactamente la carabela eucarística, defendida por siete cañones, que son los sacramentos, y con otras muchas figuras alegóricas, imagen que encontraremos adaptada en numerosos autos calderonianos, como El divino Jasón. Naves semejantes transportan a los protagonistas de El laberinto del mundo, que tiene por argumento la conocida historia del laberinto de Creta y el Minotauro. En la versión sacramental el Hombre ha de ser rescatado por Teseo, imagen del Redentor. CALDERÓN, El divino Orfeo, p. 301. La carabela de la Psalmodia eucharistica lleva en su borda el texto de Proverbios, 31, 14, alabanza de la mujer fuerte que se compara a la «navis institoris / de longe portans panem suum». La ilustración puede verse en los fondos digitalizados de la Universidad de Sevilla: <http://fondosdigitales.us.es/media/books/717/717_236779_198.jpeg> [Consulta el 19 de mayo de 2011]. 12 13 Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 165-182, ISSN: 0034-849X EL MOTIVO DEL VIAJE EN LOS AUTOS SACRAMENTALES DE CALDERÓN 171 Aquí es la nave del Furor la que abre la acción del auto, una galera —navío de forzados— negra, con dragones y serpientes, en la que rema cautivo el Hombre, bajo la vigilancia de Envidia y Malicia: Descúbrese una galera negra sobre ondas de llamas, pintados sus gallardetes de dragones, y en su proa una serpiente; y en la popa estará el Furor; en el árbol mayor la Envidia, y en un remo el Hombre, de cautivo; en otro la Malicia, y dos forzados a cada lado... FUROR Amáinese la vela y sin las alas con que nada o vuela este neblí marítimo del viento, boreal delfín del húmedo elemento, al impulso no más del vuelo trate vencer las iras de uno y otro embate con que el aire y el mar nos hacen guerra hasta tomar el puerto en cuya tierra, cierta la entrada, incierta la salida, el laberinto yace de la vida...14 En su viaje fatal, la galera se dirige, en efecto, hacia el laberinto, para entregar al Hombre a la voracidad del minotauro que habita en su centro. Tormenta y laberinto significan los peligros y tribulaciones de la vida, como recuerda el mismo Hombre («Si en sagradas lecciones / tal vez las aguas son tribulaciones»), aludiendo a textos como los Salmos, y otros pasajes de la Biblia15, mientras que el mar del mundo es símbolo muy desarrollado en los Padres y concentra todas las amenazas a la Iglesia. Para los fundamentos de esta moralidad es útil la comparación con el capítulo pertinente de Pérez de Moya en la Filosofía secreta16: la reina Pasifa [...] estando ausente su marido Minos, como Ovidio escribe [Metamorfosis, lib. VIII] se enamoró de aquel toro hermoso que Minos dejó de sacrificar, y para tener cópula con él, se metió en una vaca de madera que hizo Dédalo, singular arquitecto, labrada tan al natural y cubierta con una piel de vaca que parecía viva, y así se hizo preñada y parió una criatura que el medio cuerpo de la cintura arriba era hombre y lo demás de toro. Minos, cuando lo supo, hízolo Cito por la ed. de Valbuena, en CALDERÓN. Obras completas, Autos. Vol. III. Madrid: Aguilar, 1987, p. 1559. 15 Ver, por ejemplo, Salmos, 17, 17 («Entonces alargome el Señor desde lo alto su mano, y me asió, y sacome de la inundación de tantas aguas»); 31, 6-7 («Y ciertamente que en la inundación de copiosas aguas no llegarán estas a su persona. Tú eres mi asilo en la tribulación, que me tiene cercado»); 68, 15-16 («líbrame de aquellos que me aborrecen, y del profundo de las aguas. No me anegue esta tempestad, ni me trague el abismo del mar»), etc. Ver ARELLANO, I. Diccionario de los autos sacramentales de Calderón, s. v. aguas, símbolo de las tribulaciones. 16 PÉREZ DE MOYA, J. Filosofía secreta, Gómez de Baquero, Eduardo (ed.). Madrid: Los clásicos olvidados, 1928, lib. IV, cap. 26 «De Minos y laberinto de Creta, y del Minotauro y Pasifa», II, pp. 145 y ss. 14 Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 165-182, ISSN: 0034-849X 172 IGNACIO ARELLANO esconder de manera que nunca pareciese, y para esto mandó a Dédalo hiciese una casa de madera, de maravillosa grandeza, muy tenebrosa y de muchos apartamientos y enredos de manera que el que dentro una vez entrase no supiese por dónde salir [...] En este lugar encerraron aquella horrenda criatura, nombrada Minotauro, que su sustento era carne humana [...] Por este laberinto quisieron los antiguos declarar ser la vida del hombre intrincada e impedida con muchos desasosiegos, que de unos menores nacen otros mayores. O el mundo lleno de engaños y desventuras, adonde los hombres andan metidos, sin saber acertar la salida o sus daños, enredados en tantas esperanzas vanas, atados en contentamientos que no hartan, olvidados de sí, embebidos en sus vicios, aficionados a su perdición, finalmente rendidos a sus desenfrenados apetitos. Por Teseo es entendido el hombre perfecto que sigue el hilo del conocimiento de sí mismo; este tal sale del peligroso laberinto, el cual, no soltándole jamás de la mano, entiende que el cuerpo es mortal y transitorio, y el alma inmortal y eterna, criada para el cielo, y que lo de allá es su tierra y esto de acá es destierro; y con este conocimiento de sí, vencido el terrible Minotauro, que es su propia y desordenada concupiscencia, sale del mundo con maravillosa vitoria. En otro modo Pasifa, hija del sol, es nuestra alma, hija del sol verdadero, que es Dios, que aunque está casada con la razón que le ha de guardar siempre para que no resbale y dé consigo en los deleites que la apartan del camino derecho, todavía tiene a Venus por enemiga [...] El rodeo inexplicable de las calles del laberinto significa que el que una vez se hubiere entregado a cosas ilegítimas, no se puede después desenredar sin gran dificultad y sin grande artificio de Dédalo, consejero ingenioso... La interpretación moral del laberinto puede verse también en los repertorios emblemáticos17, como el de la Morosophie de Guillaume de La Perrière, en donde aparece un hombre en el centro de un laberinto del que no puede salir, con la glosa: En volupté facilemente on entre, mais en sort à grand difficulté, par trop vouloir obeir à son ventre, l’ on est pire en toute faculté. Ce beau propos avons pour resulté, su labyrinthe auquel facilement l’on peut entrer, mais si parfondement, on est dedans, l’issue est difficile. Desde el punto de vista descriptivo y argumental, el texto evoca los peligros de la navegación, función literaria frecuente en todos los géneros del Siglo de Oro18. Suárez ha comentado con sinderésis la composición dramática de las dos naves en El laberinto del mundo, recogiendo los detalles más significativos: 17 Para documentación emblemática del laberinto ver HENKEL, A.; SCHÖNE, A. Emblemata: Stuttgart, Metzler, 1976, cols. 1200-1202, donde se recoge el de La Perrière. 18 Para el motivo particular de la tormenta en la literatura del Siglo de Oro ver FERNÁNDEZ MOSQUERA, S. La tormenta en el Siglo de Oro. Variaciones funcionales de un tópico. Madrid / Frankfurt am Main: Iberoamericana / Vervuert, 2006. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 165-182, ISSN: 0034-849X EL MOTIVO DEL VIAJE EN LOS AUTOS SACRAMENTALES DE CALDERÓN 173 Las palabras iniciales de Furor declaran su aspecto aterrador y apocalíptico («bestia de la mar», «monstruo»), opuesto a la otra nave que aparece después, casi impresionista, «sobre nubarrones azules y flámulas encarnadas, con Hostias y Cálices», en donde está el galán Theos en la popa y la Caridad en el árbol mayor, mientras la Inocencia va en la proa. Esta nave, «que nadar y volar a un tiempo sabe», orientada también por una estrella de luz, solo comparable al sol, se presenta con sus más elevadas cualidades de luz que muestran la belleza exterior e interior («intacta, pura, limpia, clara y bella») mientras la galera negra aparece como guardiana del abismo. Su procedencia también es opuesta: la negra viene del Poniente (equivalente a ocaso y relacionada con la muerte) mientras la blanca llega del Oriente (nacimiento, aurora, otro mundo) impulsada por el Austro. La realidad solar queda transmutada para representar los dos extremos de la existencia, el principio y el fin, apoyada por dos vientos que cumplen asimismo la función de dirigir hacia el bien o hacia el mal la nave de la existencia. En El laberinto del mundo se reconocen muchos elementos propios de los relatos de viajes, aunque la estructura básica del argumento no se apoye centralmente en ese motivo: un peregrino aventurero que viene el mundo «a buscar altas empresas» (p. 1565), la llegada a una tierra extraña en la que lloran y cantan, y en la que se oyen raras músicas, noticias de esa tierra incógnita, la amenaza del monstruo prodigioso, la descripción del laberinto, cuya «fábrica es tan oscura, / tan pavorosa y funesta, / que aun para espirar no tiene / más claraboya que el Etna» (p. 1567), etc. Tampoco en Andrómeda y Perseo el viaje es nuclear en el argumento mitológico, pero se integra en él con cierta relevancia para la configuración del héroe. Señala Ruano en su estudio del auto19: Era fácil convertir a Andrómeda en un símbolo de la Naturaleza Humana salvada por Jesucristo. Perseo, su paladín, es naturalmente el Hijo de Dios, que, a través de su intercesión, logra librarla del monstruo. Acierta Ruano al calificar a Perseo/Cristo de paladín de Andrómeda, pues según explica el mismo protagonista, viaja por el mundo en busca de aventuras y con el objetivo de favorecer a los necesitados, según el modelo del caballero andante: a causa de que nunca pude ocioso estar, quise que mis hechos —para llegar más airoso, cuando a declararme llegue—, mi fama hiciese notorios a todo el orbe. Y así, con los azules rebozos, que a imitación son de nubes 19 RUANO DE LA HAZA, J. M. Introducción a Calderón de la Barca, P. Andrómeda y Perseo. Ruano de la Haza, J. M. (ed.). Pamplona / Kassel: Universidad de Navarra / Reichenberger, 1995, p. 30. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 165-182, ISSN: 0034-849X 174 IGNACIO ARELLANO cortinas de sacro solio, mi valor, siempre invencible, mi espíritu, siempre heroico, de otra patria en que nací me sacó, con tan piadoso, noble y desinteresado fin, que su pretexto es solo buscar aventuras que sean venturas para otros [...] Y pues es el alto asumpto de mis alientos briosos hacer bien —a cuyo efecto, a oposición de aquel monstruo que undosos campos navega, yo, en el blanco, generoso caballo que vio Ezequiel, azules campañas corro—... (vv. 741-758, 801-808) Medusa no conoce a este caballero extranjero que procede de un país en el que no existe la culpa, y que acabará con el dragón infernal que pretende devorar a Andrómeda, quien ha invocado el auxilio de Perseo, tras arrepentirse de haber pecado comiendo la manzana tóxica de la tentación. En el desenlace Perseo vuelve a confirmar el modelo caballeresco que lo configura, y que incluye el viaje en busca de aventuras, viaje que lo lleva a recorrer todo el mundo deshaciendo agravios, como un don Quijote a lo divino: El divino Perseo soy, que hasta agora discurrí, embozado, cuantos rumbos mira el sol desde el cenit, en cuya abrasada cuna nace encendido rubí, hasta donde, en urna helada del contrapuesto nadir, muere, pálido topacio, solo al generoso fin de satisfacer agravios de quien se vale de mí. (vv. 1601-1613) Los dos autos mitológicos restantes que me importa considerar aquí estriban su argumento precisamente en el esquema del viaje, que ordena todos los episodios de la acción. En ellos la estructura básica es la de la aventura y el periplo maravilloso, que lleva a tierras extrañas (islas sobre todo) donde hay objetos mágicos y obstáculos extraordinarios, que debe vencer el héroe épico con ingenio y valor. Las descripciones de los navíos, itinerarios, paisajes, edificios y jardines alcanzan en estas dos piezas un Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 165-182, ISSN: 0034-849X EL MOTIVO DEL VIAJE EN LOS AUTOS SACRAMENTALES DE CALDERÓN 175 rango protagonista, según fórmulas habituales en el género (libro o relato) del viaje. El divino Jasón, auto temprano, presenta la redención humana en clave alegórica a través de la historia de los argonautas y su expedición en busca del vellocino de oro a la Cólquida20. A cada elemento de la leyenda mitológica corresponde con bastante rigor otro elemento en el doble plano simbólico religioso: así Jasón es Cristo, los argonautas (doce) representan a los apóstoles, el vellocino de oro es el alma humana corrompida por el pecado original (a través de la imagen evangélica de la oveja perdida), guardada por los dragones mitológicos que representan los vicios y pecados, las fuerzas del mal, que serán doblegadas por Jasón, etc. En el desarrollo del argumento se suceden las peripecias de la trama, a cuya lectura alegórica apuntan numerosos detalles: Jasón pide a Argos que construya una nave capaz de triunfar «de todos los elementos» e invita, para que participen en la empresa, a Hércules y Teseo, los cuales aceptan con entusiasmo; declara la intención de conquista; en su isla (cambio de lugar de la acción) Idolatría y Medea dialogan sobre la extraña melancolía de ésta; el Rey (figura alegórica del mundo y sus vanidades), Medea (Gentilidad) e Idolatría comentan la presencia de la portentosa nave, a la que Idolatría amenaza con su total destrucción... Tras una serie de episodios Teseo conquista el vellocino, mientras la Idolatría, desesperada, desafía a la «católica nave» de los argonautas triunfantes y cuenta la historia de su primitiva rebelión y derrota frente a Dios, que se repite ahora frente al cordero, el cáliz y la hostia que aparecen encima del árbol; la apoteosis triunfal contrapone la glorificación de Jasón al hundimiento en el profundo de la Idolatría con ruido de cohetes tronadores y llamas. La empresa de Jasón y los argonautas consiste, pues, en un viaje de búsqueda y rescate a través de las aguas del mundo, obstáculos que pueden contrastar pero no hundir al navío Argos (nave de la Iglesia). El Argos se describe metafóricamente, nada más abrirse la acción, como una sirena que no tiene medio cuerpo de pez o ave (vv. 10 y ss.): la metáfora se relaciona con el motivo mitológico de las sirenas que atraían a los navegantes hacia su perdición, pero esta sirena, despojada de su elemento simbólico 20 La leyenda de los argonautas es muy antigua, y la recogen numerosos autores: Homero, Píndaro, Apolonio de Rodas, Eurípides, etc. Jasón emprendió la búsqueda del vellocino de oro, llevado por Frixas a la Cólquida, acompañado de sus argonautas, así llamados por el nombre de su nave, Argos. La nave fue bautizada, según la mayoría de las versiones, con el nombre de su constructor, el argonauta Argos. Entre los argonautas mitológicos figuraban Hércules, Orfeo, Cástor y Pólux, Cetes, Euritos, etc., muchos de ellos héroes hijos de dioses. Más detalles sobre la expedición de los argonautas se pueden ver, por ejemplo, en el Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, Daremberg, Charles y Saglio, Edmond (dir.). Paris: Hachette, s. a. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 165-182, ISSN: 0034-849X 176 IGNACIO ARELLANO negativo (la parte animalesca, expresión del mal y los bajos instintos) viene a significar lo contrario que las sirenas del mito pagano: es lo que llamaría Gracián una agudeza de disonancia que invierte la función del objeto (sirenas) sobre el que actúa. A pesar de no tener medio cuerpo de pez ni de ave, la sirena-nave de Jasón triunfará de los elementos «ya nadando» (lo que corresponde al pez), ya «volando» (lo que corresponde al ave, cfr. v. 14), y otras metáforas en torno a este mismo motivo insistirán en la ingeniosa mezcla o trueque de atributos, muy conocida en la expresión gongorina y calderoniana: así, la nave será también «águila» (v. 51, 386, 1070), «celeste pájaro» (v. 245) o «neblí de las aguas» (vv. 1062-63), referencias todas a su velocidad y movimiento. La dimensión alegórica de la nave se explicita en el texto (vv. 401 y ss.), en la ticoscopia alegórica puesta en boca de la Idolatría: No vi bajel tan famoso desde el tiempo de Noé [...] Hostias y Cálices son los gallardetes que alcanza, sus rumbos son Esperanza, la Fe gobierna el timón… etc. Se enumeran también los obstáculos del viaje, que convierten la empresa de los argonautas en una difícil aventura, cuyos riesgos no detienen su misión, a la que se dirigen sin temer ondas, escollos, Sirtes, Caribdis y muertes, fieras, prodigios y monstruos, persecuciones, tormentas, mares, estrechos y golfos, cosarios, encantos, furias (vv. 268-273) La nave es en sí misma maravillosa: según la describe Medea, navega en medio de una tormenta, protegida por un milagroso globo transparente que la protege: Algún monte se ha caído sobre el mar; pinos y rocas un ligero globo enlaza; no vio tal prodigio el orbe. ¿Cómo el agua no los sorbe ni el viento los despedaza? (vv. 395-400) La descripción de Medea alude indudablemente a un elemento prodigioso, un globo ligero (sutil, transparente, a través del cual se ve la nave) que rodea al Argos, creando un espacio aislado, protector de la cólera del Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 165-182, ISSN: 0034-849X EL MOTIVO DEL VIAJE EN LOS AUTOS SACRAMENTALES DE CALDERÓN 177 mar y la tormenta. Es un espacio relacionado con el motivo artístico de los nimbos, globos y aureolas transparentes, que se adaptan del arte oriental en el Renacimiento y cuya figuración en el auto se encomienda a la palabra21. Los elementos míticos del viaje se adensan conforme avanza la acción: el Argos, tras navegar por sendas jamás surcadas antes («que no anduvieron / humanas plantas», vv. 183-184) arriba a una isla bárbara, que los recibe con una tormenta convocada mágicamente por el rey de Tinieblas, y en cuyo ámbito radica un jardín (trasunto del Paraíso) en el que los toros de bronce y dragones, dominados por una maga (Medea), guardan el árbol del que pende el vellocino (objeto maravilloso) que el héroe ha de conquistar venciendo todos los peligros. Otro de los grandes viajes míticos, el de Ulises en su regreso a Ítaca después de la guerra de Troya, da el argumento para Los encantos de la Culpa, auto analizado por Aurora Egido en su prólogo a la edición de Escudero22. Como sucede con otros mitos, el viaje de Ulises y su aventura en la isla de la maga Circe, fue interpretado en clave moralizada. Circe es símbolo de la tentación, la mujer malvada y lasciva que incita al pecado y a los vicios, los cuales transforman a los hombres en bestias. A propósito de Ulises, recuerda Egido23: Encarnación de la elocuencia y de la sabiduría, el héroe se perfila como emblema de Cristo en numerosos textos, aunque ya Quevedo se quejaba en la Perinola de que Pérez de Montalbán se hubiese atrevido en su Polifemo (1632) a semejante símil, arguyendo «que los propios gentiles idólatras le llamaron engañador». Pérez de Moya glosa la figura de Ulises como emblema de la vida del hombre, que debe hacer frente a tentaciones y casos de fortuna, o de la parte racional del hombre, obstaculizada por los apetitos24. En ese camino de la vida, el mar simboliza de nuevo al mundo, con sus tormentas amenazantes que ponen en peligro la nave del héroe: ENTENDIMIENTO En la anchurosa plaza del mar del mundo hoy, Hombre, te amenaza gran tormenta. (vv. 1-3) La tormenta y las aguas vuelven a simbolizar las tribulaciones, como ya se ha visto en citas anteriores: 21 Ver notas al texto y el estudio preliminar de la edición citada para este globo cristalino y sus representaciones iconográficas. 22 EGIDO, A. Introducción a Calderón de la Barca, P. Los encantos de la Culpa. Escudero, Juan Manuel (ed.). Pamplona / Kassel: Universidad de Navarra / Reichenberger, 2004. 23 Ibidem, Introducción a Calderón de la Barca..., pp. 12-13. 24 Ibidem, Introducción a Calderón de la Barca..., pp. 14-15. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 165-182, ISSN: 0034-849X 178 IGNACIO ARELLANO En el texto sagrado) cuantas veces las aguas se han nombrado, tantos doctos varones las suelen traducir tribulaciones. (vv. 25-28) El lenguaje técnico marinero, muy frecuente en estos pasajes, comunica el dinamismo del viaje y la cercanía del naufragio, función habitual en los relatos del género: OÍDO ENTENDIMIENTO TACTO OLFATO GUSTO OÍDO VISTA ¡Gran tormenta corremos! ¡En el mar de la vida nos perdemos! ¡Larga aquella mayor! ¡Iza el trinquete! ¡A la triza! ¡A la escota! ¡Al Chafaldete! (vv. 19-23) El paralelo de la historia de Ulises y la del Hombre se hace cada vez más nítido conforme se desarrollan los episodios de la aventura odiseica: Determinado el simbolismo del mar, el Hombre mismo elige su alegoría: «Ulises me he nombrado / que en griego decir quiere / cauteloso» (vv. 33-34). «Viador», navegante y peregrino, mostrará al espectador el curso de sus tribulaciones. Claro que con la ayuda del cielo, el mar se tranquiliza al principio y al final de la obra; primero para arribar al puerto de Circe —la prueba—, y después para llegar al puerto de salvación. [...] La idea del Homo viator (vv. 105-106), [...] se extiende metafóricamente al mar y a la tierra; de ahí la doble condición del hombre, navegante y peregrino, en busca de puerto seguro. La nave se perfila además hacia el final con el simbolismo tradicional de ser «la Iglesia soberana» (v. 1258), que acoge en ella a los hombres y los lleva a buen puerto25. La aventura reitera elementos característicos de los viajes fabulosos, ya advertidos en otras ocasiones: la isla misteriosa («¿Qué tierra es esta? —No sé», v. 120), sucesos extraordinarios que ocurren en ella como las músicas que se oyen, las metamorfosis en bestias de los marineros de Ulises (los cinco sentidos), jardines deliciosos de cuyo suelo brotan mesas cubiertas de manjares, la aparición maravillosa de un palacio, al que llegan los exploradores para ser recibidos por hermosas mujeres, etc.; baste un ejemplo de la descripción que hace el Entendimiento, único salvado de la transformación animal: Apenas fuimos, Ulises, vagando aqueste horizonte tus compañeros del monte penetrando los países, cuando un palacio eminente nuestra vista descubrió, 25 Ibidem, Introducción a Calderón de la Barca..., p. 46. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 165-182, ISSN: 0034-849X EL MOTIVO DEL VIAJE EN LOS AUTOS SACRAMENTALES DE CALDERÓN 179 cuya eminencia tocó a las nubes con la frente. Llegamos a sus umbrales, y habiendo llegado a ellos, en dos escuadrones bellos de hermosuras celestiales, vimos salirnos a hacer fiestas a nuestra fortuna con varias músicas una hermosísima mujer. (vv. 299-314) En ese palacio encantado caen presos los sentidos del Hombre/Ulises hasta que con la ayuda de Penitencia y Entendimiento consigan recobrar su forma humana (Ulises recobre la razón) y abandonen la isla funesta en la nave, ahora nave de la Iglesia, contrastada inútilmente por el viento del norte, e impulsada por el austro rumbo al puerto de Ostia26, con juego alusivo con el topónimo, que se repite en más autos de Calderón: TODOS CULPA HOMBRE CULPA PENITENCIA CULPA PENITENCIA ENTENDIMIENTO CULPA Dentro. ¡Buen viaje, buen viaje! Aquesas voces me matan. Circe cruel, pues que supe vencer prodigiosas magias, quédate donde te sirva de monumento tu alcázar. Ondas, que tanto bajel sufrís sobre las espaldas, en vuestros senos de nieve le dad sepulcro de plata. Ondas, serenad el blando movimiento de las aguas, porque vuestros pavimentos no sean montes sino alcázar. Vientos, que sopláis del norte. no le saquéis de Tinacria, y chocad, cascado el pino, en aquellas peñas altas. Notos, que venís del Austro, soplad con suaves auras, porque hasta el puerto de Ostia hoy a salvamento salga. Buen viaje nos prometen las señas de la bonanza. Haced, vicios, que el velamen todo pedazos se haga, y vuelto el barco, sea tumba con pirámides y jarcias. 26 puerto de Ostia: puerto italiano en el Tíber, cerca de Roma; era el gran puerto que aseguraba en la antigüedad los suministros a Roma. El juego dilógico con ‘hostia, sacramento’ es obvio. Comp. La nave del mercader, vv. 1940-1942: «en cuyo duelo vencida / huyendo volví la espalda, / conque él pasó al puerto de Ostia». Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 165-182, ISSN: 0034-849X 180 IGNACIO ARELLANO HOMBRE TODOS Haced, virtudes, que rompa la quilla suave y blanda, encrespando las espumas vidrios de nieve y de plata. ¡Buen viaje, buen viaje, que vientos y ondas amainan! (vv. 1288-1321) Puede decirse, en conclusión, que el paradigma del viaje es nuclear en el género del auto sacramental, en cuanto todas las peripecias del Hombre, desde su caída en el pecado original y actual, hasta su salvación y llegada a la patria celestial, se conciben como una peregrinación en tierra extraña27, es decir, como un viaje lleno de obstáculos y peligros. Estas piezas dramáticas presentan, bien en modo fragmentario, o más enterizo, algunos de los rasgos que Luis Alburquerque28 ha apuntado como definitorios de los relatos de viaje: motivo, itinerario, intención descriptiva. Más compleja es la utilización de la primera persona, —que requeriría ciertas matizaciones al aplicarse a personajes teatrales—, y sobre todo la elaboración de los aspectos de espacio y tiempo (cronología y lugares29) debido a la libertad omnímoda que el mecanismo alegórico permite. Como 27 Comp. entre muchos otros textos San Pablo, Hebr., 11, 13: «quia peregrini et hospites sunt super terram»; 1 Pedro, 2, 11 «tamquam advenas et peregrinos abstinere vos a carnalibus desideriis»; San Agustín, ML, 37, col. 1884: el dolor del peregrino halla consuelo en la esperanza del regreso (a Dios): «Fideli homini et peregrino in saeculo nulla est jucundior recordatio quam civitatis [...] unde peregrinatur [...] sed non est sine dolore [...]. Spes tamen certa reditus nostri etiam peregrinando tristes consolatur [...] facit [Dios] ut cum illo simus, ascendere ad se»; San Pedro Damián, ML, 144, col. 456, exhorta al pecador a lograr una mansión celeste peregrinando: «peregrinando patriae sibi provideat mansionem»; San Bruno, ML, 152, col. 936, considera la desobediencia de los primeros padres causa de la doble peregrinación a que está sometido el hombre: una de apartamiento de Dios, antes de la muerte de Cristo y otra de regreso a Dios tras la Redención: «Erimus sicut dii [...] quod verbum fuit causa peregrinationis totius generis humani, et duplicis quidem peregrinationis [...] a domino [...] ante Christi mortem [...] alienabamur. Peregrinamur etiam [...] post redemptionem»; Pedro Lombardo, ML, 192, col. 39: mientras vivimos en el cuerpo peregrinamos lejos de Dios, aunque lo tengamos en la mente por fe: «dum sumus in hoc corpore mortali, peregrinamur a Domino, tamen in mente ipsum habentes per fidem»... Esta imagen del peregrino es omnipresente en los autos de Calderón, pero la trataré en otro momento, al analizar los viajes de peregrinación. 28 ALBURQUERQUE GARCÍA, L. «A propósito de Judíos, Moros y Cristianos...», p. 505. 29 Sobre todo en lo que respecta a las extensiones espaciales y disposición de los territorios que transitan los viajeros. Repetidamente los personajes justifican el manejo de espacio y tiempo de los autos apelando a la libertad alegórica: «en fantásticos cuerpos / de alegóricas figuras / no se da lugar ni tiempo» (El indulto general) o «Sí haré; y pues aquí nos vemos, / ser representable idea / de alegórico concepto / en quien retóricos tropos / no dan ni lugar ni tiempo; / volvamos atrás los siglos» (No hay instante sin milagro). Ver ARELLANO, I. Estructuras dramáticas y alegóricas en los autos de Calderón. Pamplona / Kassel: Universidad de Navarra / Reichenberger, 2001, p. 118. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 165-182, ISSN: 0034-849X EL MOTIVO DEL VIAJE EN LOS AUTOS SACRAMENTALES DE CALDERÓN 181 subrayan algunos de estos viajeros de los autos, sus itinerarios no se hallan sujetos a requisitos habituales de lugar y tiempo, pero esta circunstancia no aparece de modo relevante en los autos mitológicos que he tratado, de manera que remito su comentario a los análisis de otras modalidades de viaje en los autos calderonianos30. En el grupo de autos que he observado aquí, los episodios de la acción se configuran —parcial o totalmente— sobre la base de argumentos mitológicos que tienen por esquema estructural precisamente el viaje: la expedición de los argonautas o el regreso de Ulises son casos especialmente privilegiados. Junto con las restantes modalidades, que estudio en otros lugares (peregrinaciones propiamente dichas, viajes misionales o vicisitudes de los desterrados, exiliados y fugitivos), el viaje mítico y épico, leído siempre a la luz del mecanismo alegórico, permite a Calderón insertar el atractivo de la aventura en la doctrina sacramental y trazar la historia de la salvación según el diseño de un viaje maravilloso: el que lleva al hombre desde el Paraíso terrenal, perdido por su pecado, al Paraíso celestial, conquistado con el libre albedrío y la ayuda de la gracia. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ALBURQUERQUE GARCÍA, Luis. «A propósito de Judíos, Moros y Cristianos: El género relato de viajes en Camilo José Cela». Revista de Literatura, 66.132, 2004, pp. 503-524. —. «Consideraciones acerca del género «relato de viajes» en la literatura del Siglo de Oro». En: El Siglo de Oro en el nuevo milenio, I. Pamplona: EUNSA, 2005, pp. 129-142. —. «Los libros de viaje como género literario». En: Diez estudios sobre literatura de viajes. Madrid: CSIC, 2006, pp. 67-87. —. «Algunas notas sobre la consolidación de los relatos de viaje como género literario». En: Ars bene docendi. Homenaje al profesor Kurt Spang. Pamplona: EUNSA, 2009, pp. 27-34. —. «Of travels and travellers: History of a literary genre». En: East and West. Exploring cultural Manifestations. New Delhi / Mumbai: Somaiya Publications, 2010, pp. 201-216. ARELLANO, Ignacio. Diccionario de los autos sacramentales de Calderón. Kassel: Reichenberger, 2000. —. Estructuras dramáticas y alegóricas en los autos de Calderón. Pamplona / Kassel: Universidad de Navarra / Reichenberger, 2001. CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro. Andrómeda y Perseo. Ruano de la Haza, José M. (ed.). Pamplona/Kassel: Universidad de Navarra/Reichenberger, 1995. —. El divino Jasón. Arellano, Ignacio y Ángel Cilveti (ed.). Pamplona / Kassel: Universidad de Navarra/ Reichenberger, 1992. —. El divino Orfeo. Duarte, Enrique (ed.). Pamplona / Kassel: Universidad de Navarra / Reichenberger, 1999. —. La nave del mercader. Arellano, Ignacio (ed.). Pamplona / Kassel: Universidad de Navarra / Reichenberger, 1996. 30 Ver mis artículos, en prensa, «El motivo del viaje en los autos sacramentales de Calderón, II. Viajes misionales»; «El motivo del viaje en los autos sacramentales de Calderón, III. Los desterrados»; «El motivo del viaje en los autos sacramentales de Calderón, IV. Peregrinaciones». Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 165-182, ISSN: 0034-849X 182 IGNACIO ARELLANO —. Los encantos de la Culpa. Escudero, Juan Manuel (ed.). Pamplona / Kassel: Universidad de Navarra / Reichenberger, 2004. —. Obras completas, Autos. Valbuena Prat, Ángel (ed.). Vol. III. Madrid: Aguilar, 1987. CARRIZO RUEDA, Sofía M. «¿Existe el género ‘relatos de viajes’?». En: Caminería hispánica: Actas del II Congreso internacional de caminería hispánica: III. Caminería literaria e hispanoamericana. Madrid: AACHE, 1996a, pp. 39-44. —. «Morfología y variantes del relato de viajes». En: Libros de viaje. Murcia: Universidad de Murcia, 1996b, pp. 119-126. —. Poética del relato de viajes. Kassel: Reichenberger, 1997. —. «Construcción y recepción de fragmentos de mundo». En: Escrituras del viaje. Buenos Aire: Biblos, 2008, pp. 9-34. COVARRUBIAS, Sebastián de. Tesoro de la lengua castellana. Arellano, Ignacio y Zafra, Rafael (ed.). Madrid: Iberoamericana, 2006. DANIÉLOU, Jean. Los símbolos cristianos primitivos. Munuera, C. (tr.). Bilbao: Ega, 1993. Dictionnaire des antiquités grecques et romaines. Daremberg, Charles y Saglio, Edmond (dir.). Paris: Hachette, s. a. DUARTE, Enrique (ed.). Introducción a Calderón de la Barca, P., El divino Orfeo. Pamplona / Kassel: Universidad de Navarra / Reichenberger, 1999. EGIDO, Aurora. Introducción a Calderón de la Barca, P. Los encantos de la Culpa. Escudero, Juan manuel (ed.). Pamplona / Kassel: Universidad de Navarra / Reichenberger, 2004. FERNÁNDEZ MOSQUERA, Santiago. La tormenta en el Siglo de Oro. Variaciones funcionales de un tópico. Madrid / Frankfurt am Main: Iberoamericana / Vervuert, 2006. HENKEL, Arthur; SCHÖNE. Albrecht. Emblemata: Stuttgart, Metzler, 1976. ML, Patrologia latina. Migne, con indicación de tomo y columna. PÉREZ DE MOYA, J. Filosofía secreta, Gómez de Baquero, Eduardo (ed.). Madrid: Los clásicos olvidados, 1928. POPEANGA, Eugenia. «El viaje iniciático: las peregrinaciones, itinerarios, guías y relatos». Revista de filología románica, Anejo 1, 1991, p. 27-371. PRIETO, Melchor. Psalmodia eucarística. Madrid: Luis Sánchez, 1922, http://fondos digitales.us.es/fondos/libros/717/13/psalmodia-eucharistica [consulta: 5 de mayo 2011]. RAHNER, Karl. L’ecclesiologia dei Padri. Roma: Edizioni Paoline, 1971. REGALÉS SERNA, Antonio. «Para una crítica de la categoría ‘literatura de viajes’». Castilla, 5, 1983, pp. 63-85. RUANO DE LA HAZA, José María. Introducción a Calderón de la Barca, P. Andrómeda y Perseo. Ruano de la Haza, J. M. (ed.). Pamplona / Kassel: Universidad de Navarra / Reichenberger, 1995. RULL, Enrique. «Función teológico política de la loa». Notas y estudios filológicos. Pamplona: UNED, 2, 1985, pp. 33-46; y en Apuntes sobre la loa sacramental y cortesana. Loas completas de Bances Candamo. Arellano, Ignacio; Spang, Kurt y Pinillos, María Carmen (ed.). Kassel: Reichenberger, 1994, pp. 25-35. —. «Hacia la delimitación de una teoría político-teológica en el teatro de Calderón». En: Calderón, Actas del Congreso Internacional sobre Calderón y el teatro español del Siglo de Oro. Luciano García Lorenzo (ed.). Madrid: CSIC, 1983, vol. II, pp. 759-767. SUÁREZ, Ana. «El viaje marítimo del mercader en los autos de Calderón». Anuario calderoniano, 4, 2011 (en prensa). WOLFZETTEL, Friedrich. «Relato de viaje y estructura mítica». En: Los libros de viaje: realidad vivida y género literario, Romero Tobar, Leonardo (ed.). Madrid: Akal, 2005, pp. 10-25. Fecha de recepción: 15 de abril de 2010 Fecha de aceptación: 16 de diciembre de 2010 Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 165-182, ISSN: 0034-849X Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, págs. 183-198, ISSN: 0034-849X A PROPÓSITO DE LA DONCELLA TEODOR, UNA COMEDIA DE VIAJE DE LOPE DE VEGA ABRAHAM MADROÑAL CCHS-CSIC RESUMEN La doncella Teodor es una comedia que pertenece al «ciclo toledano» de Lope de Vega, porque se escribe y representa hacia 1610-1612 y porque se sitúa en origen en la ciudad de Toledo. Sin embargo, será solo un pretexto para que el espectador viaje a las cortes de Orán, Persia y Constantinopla, lugares exóticos donde una doncella de nombre Teodor causará la admiración de los sabios. Se aportan algunas notas al texto de la comedia, que intentan ofrecer una explicación a aspectos desatendidos. Palabras clave: Lope de Vega, La doncella Teodor, Toledo, comedias bizantinas. ABOUT LA DONCELLA TEODOR, A TRAVEL COMEDY BY LOPE DE VEGA ABSTRACT Having been written and represented around 1610-1612 and taking place in the city of Toledo, La doncella Teodor is a comedy that belongs to Lope de Vega’s «Toledo cycle». However, this is only a pretext to take the spectator on a journey to the courts of Oran, Persia and Constantinople, exotic places where a maidservant named Teodor gains the admiration of wise men. In an attempt to offer an explanation to certain overlooked aspects, notes have been added to the text of this comedy. Key Words: Lope de Vega, La doncella Teodor, Toledo, Byzantine comedies. P RELIMINAR En un volumen que trata de viajes en la literatura, nada me ha parecido más conveniente que ocuparme de La doncella Teodor, una comedia que Lope de Vega ambienta entre España, el norte de África, Constantinopla y Persia, y en la que suceden multitud de hechos que se relacionan con la narración bizantina (de hecho, se ha llegado a denominar «bizantina»1), de 1 González Barrera, 2005. 184 ABRAHAM MADROÑAL ahí que este trabajo pretenda jugar con la ambigüedad terminológica, porque se ocupa de una obra que sucede en la antigua Bizancio y porque los sucesos que ocurren en ella tienen mucho que ver con los que conforman la narración bizantina del Siglo de Oro. No es cuestión de detenerse ahora en la llamada novela griega o, propiamente, bizantina, a la que Lope contribuyó también con una obra, El peregrino en su patria, que poco tenía de exótica, por cuanto su paradójico título ya nos previene del hecho de que los acontecimientos narrados tienen lugar en el propio país del protagonista, Pánfilo: Barcelona, Guadalupe, Santiago de Compostela y otros lugares cercanos son las metas del peregrinaje de este y otros personajes lopescos. Pero también aparece una y otra vez Constantinopla en esta narración, como tendré ocasión de mostrar. Los estudiosos han señalado la contaminación que se produce entre esta novela de Lope y su teatro, de manera que Lope añade al género una serie de características propias de las comedias de capa y espada: amoríos, celos, desengaños y propósito cristiano y aleccionador, etc., son algunos de los elementos que se encuentran en la narración de aventuras y también en las comedias2. Todo ello desarrolla las convenciones de un asunto que traspasa el molde genérico, gracias a la habilidad de Lope de convertir en teatro y en verso cualquier asunto por arduo que pareciera. Temas clásicos del género bizantino como el argumento amoroso que raya en un amor idealizado por parte de los protagonistas, casto y puro, porque las heroínas de estas obras defienden la castidad por encima de todas las cosas, una castidad que tiene como tributo el matrimonio de los dos amantes peregrinos. Asuntos como los frecuentes disfraces de la personalidad, que en el teatro muchas veces se materializan también en vestimentas cambiantes, o la muerte falsa de uno de los protagonistas, se repiten una y otra vez en este tipo de literatura y llegan también a nuestras comedias, como espero tener ocasión de mostrar. Por supuesto, el tema de viaje y las múltiples aventuras que conlleva es medular en nuestra comedia, que puede presentar como eje geográfico el viaje de Toledo a Orán, de aquí a Constantinopla o el de esta ciudad a puertos españoles como Valencia. A ello se añade el exotismo que supone el viaje, la materialización del mismo en los coloridos trajes pretendidamente turcos o moros, y la inevitable peregrinación, que casi siempre en la tradición española del género suele tener carácter simbólico y cristiano: el peregrino busca reafirmarse en su fe en un territorio hostil y muchas veces acude a centros religiosos de la cristiandad. Es muy frecuente que se presente el mar como lugar por donde transcurre la peregrinación y el léxico marinero le comunica al espectador que se encuentra en medio de 2 Avalle-Arce, 1973: 35; González Rovira, 1996: 212-214. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 183-198, ISSN: 0034-849X A PROPÓSITO DE LA DONCELLA TEODOR, UNA COMEDIA DE VIAJE DE LOPE DE VEGA 185 una tormenta peligrosa, en las tablas de un barco. Casi siempre un factor externo como el naufragio, la captura por parte de piratas o infieles y el consiguiente cautiverio se dan cita en nuestras obras, particularmente en la comedia que nos ocupa. El cautiverio se convierte en una prueba para los personajes femeninos, que han de defender su castidad, pero también (y más importante quizá) su fe cristiana. Después de pruebas muy duras suelen salir triunfantes una y otra. Pero Lope aporta a la tradición de la bizantina en su Peregrino unas cuantas notas de importancia, que los críticos han señalado ya, como por ejemplo el «nacionalismo» y la religiosidad de su obra3, frente al exotismo de otras y su escasa preocupación por la ortodoxia; además —y más significativo para el asunto que tratamos aquí— también la mezcla de recursos propios del teatro, como los temas de «amor y de honra, el galanteo y las seducciones»4; para Vilanova, Lope «funde la novela bizantina con la comedia de capa y espada»5, lo cual ha llevado a concluir a otro estudioso que «El Peregrino es, en el fondo, una novela bizantina protagonizada por personajes de comedia»6. Lope se muestra ardiente defensor de la contrarreforma en su obra7, de ahí también que asuntos como el azar o la Fortuna cobren una especial importancia, aunque siempre defiende la libertad del ser humano para elegir su destino, de ahí también que rechace la importancia de la Astrología. Todo o la mayor parte de lo dicho se puede aplicar perfectamente a la comedia que dedico estas líneas. CONSTANTINOPLA EN LOPE En esa novela bizantina tan particular como es El peregrino en su patria (1604), Lope sí introduce elementos propios de la narración heliodoresca, aunque solo sea una ficción en boca de uno de sus personajes: Preguntaba Finea a Nise cómo lo sabía y dónde había visto a Pánfilo, y Nise entonces, por no descubrirle quién era, le dio a entender que le había conocido en Constantinopla, donde con él había estado cautivo. Finea, deshecha en lágrimas, abrazaba a Nise, y le rogaba que le dijese su nombre y la historia de su hermano, si la sabía. Nise la respondió que él mismo se la había contado un día que los dos iban a un monte a hacer leña y que se la repetiría de buena gana, porque a vueltas de ella entendería la suya. Engañóle lo primero con decirle que se llamaba Felis y que habiendo salido de Toledo con un capitán su tío, y embarcádose en Cartagena, habían sido cautivos pasando a Orán y llevados a Argel, donde a él le 3 4 5 6 7 Avalle-Arce, 1973: 33. González Rovira, 1996: 212. Vilanova, 1989: 368. González Rovira, 1996: 220. Avalle-Arce, 1973: 25. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 183-198, ISSN: 0034-849X 186 ABRAHAM MADROÑAL compró un turco de Constantinopla, y luego prosiguió en la historia de Pánfilo, que era la suya misma, y cuyo principio habeis oído8. Si reparamos, esta historia es la misma que aparece en La doncella Teodor: don Félix Manrique, hidalgo de Toledo, sale de la ciudad con un capitán que hacía leva de soldados con destino a Italia, pero es cautivado con Teodor en las playas de Levante y llevados presos ambos al norte de África, de donde la segunda partiría hacia Constantinopla con la intención de que se vendiera en un mercado. La peripecia, pues, la tenía Lope en la cabeza al menos en 1604. Cercana a ese año es la Jerusalén, aunque se publica unos años después, en 1609. De ella entresacamos las siguiente cita, que se refiere a algunos versos de dicho libro: Llegó a Constantinopla, donde luego firmó la paz su emperador Isacio, mas no gozó del aparato griego lisonjas del espléndido palacio, que como celestial cometa o fuego, su ejército tardó tan breve espacio en romper montes de agua al Helesponto, que Galacia tembló, Bitinia y Ponto9. Más importancia tiene Constantinopla y todo lo que tiene que ver con el imperio turco en la novela La desdicha por la honra, de las dirigidas a Marcia Leonarda. Allí aparece la ciudad, pero ahora descrita con pormenor de detalles, lo que indica que está bebiendo de una fuente que antes no tenía. Dice así Lope: Tiene insignes mezquitas, fábricas de sultán Mahameth, Baysith y Selín, aunque ninguna iguala con la que hizo Solimán, y se llama de su nombre, deseando aventajarse al gran templo de Santa Sofía, célebre edificio de Constantino el Grande. Conserva en ella el tiempo, a pesar de los bárbaros, algunas columnas de grandeza inmensa, mayormente la de este príncipe, labrada toda de historias de sus hechos. Tiene asimismo cuatro fuertes serrallos para las riquezas y mercaderías de propios y extranjeras; una calle mayor famosa hasta la puerta de Andrinópoli, con la plaza en que se venden los cautivos cristianos, tomó en España los mercados de las bestias, y con mayor miseria10. Y sigue describiendo la gran ciudad turca. Se ha señalado ya la fuente concreta de este pasaje de la descripción de Constantinopla, el libro de Octavio Sapienzia: Nuevo tratado de Turquía con una descripción de Constantinopla, costumbres del Gran Turco... martirio de algunos mártires (Madrid, 1622). Pero la historia de Felisardo, protagonista de la novelita de 8 9 10 Lope, Peregrino, 1973: 353-354. Lope, Jerusalén conquistada, 1951: I, 201. Actualizo la ortografía de la cita. Lope, Novelas a Marcia Leonarda, 2007:125-127. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 183-198, ISSN: 0034-849X A PROPÓSITO DE LA DONCELLA TEODOR, UNA COMEDIA DE VIAJE DE LOPE DE VEGA 187 Lope, es en buena parte también una narración bizantina propiamente hablando, que se mezcla con la comedia, pues no en vano hay sucesos en ella que nos llevan a tender un puente significativo: Felisardo deja también a su amada Silvia, en Sicilia en este caso, con un hijo fruto de su relación; mientras él, casi sin explicación, marcha a Nápoles primero y a Constantinopla después, donde (al igual que ocurre en La doncella Teodor) se disfraza de turco y obtiene un cargo importante. En determinado momento de la narración Lope hace un guiño al lector y tiende igualmente un puente con la comedia: Vino a ser Felisardo no menos que bajá del Turco, que parece de los disfraces de las comedias, donde a vuelta de cabeza es un príncipe lagarto11. Pero Felisardo muere por ser fiel a su honor y por mostrarse agradecido con Sultana, a quien pretendía dar la libertad, de manera que la obra acaba en tragedia, a diferencia de la comedia de que hablamos. Indudablemente, Lope sigue de manera bastante fiel a su modelo, un modelo que no había tenido a la vista cuando compone la comedia de que tratamos. UNA COMEDIA « BIZANTINA» POSIBLE PRECEDENTE DE OTRA Escribe Cervantes en la primera parte del Quijote, un texto bien conocido contra las comedias de su tiempo y en particular contra las de Lope de Vega, que atañe a la unidad de lugar: ¿Qué diré, pues, de la observancia que guardan en los tiempos en que pueden o podían suceder las acciones que representan, sino que he visto comedia que la primera jornada comenzó en Europa, la segunda en Asia, la tercera se acabó en África, y aun, si fuera de cuatro jornadas, la cuarta acababa en América, y, así, se hubiera hecho en todas las cuatro partes del mundo?12. Parecería escrito contra nuestra comedia, cuyo primer acto mezcla Europa con África y se sitúa en los dos siguientes en Asia, para volver luego a Europa; pero no puede ser por razones de cronología. Evidentemente Cervantes, como los aristotélicos que critican las comedias de Lope y sus seguidores, creen en la unidad de lugar. Pero no es la única crítica que observamos relativa a las comedias y los lugares que en ella se representan. Escribe así Andrés Rey de Artieda en sus Discursos, epístolas y epigramas del mismo año exactamente que el primer Quijote y refiriéndose igualmente a Lope y a los disparates de la comedia por él creada: 11 12 Lope, Novelas a Marcia Leonarda, 2007:129. Cervantes, Quijote, 1998: 553-554. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 183-198, ISSN: 0034-849X 188 ABRAHAM MADROÑAL Galeras vi una vez yr por el yermo y correr seys cavallos por la posta de la isla del Gozo hasta Palermo. Poner dentro de Vizcaya a Famagosta, y junto de los Alpes, Persia y Media, y Alemania pintar larga y angosta13. Como se ve, aquí se censura la impropiedad, la mezcla de lugares que no tienen nada que ver, de la misma manera que se mezcla impropiamente los tiempos, haciendo convivir a personas que tampoco compartieron la Historia. En definitiva, estas críticas tienen que ver con el desconocimiento de los lugares que se mencionan y, también, con la ruptura de la unidad de lugar, que Lope propone en su teatro y, de alguna manera, afectan también a que los personajes, explícita o implícitamente, tengan que viajar entre una y otra jornada. Dichos viajes, no suelen suponer en la comedia una gran lejanía: los personajes se mueven desde Toledo a Madrid o Sevilla, Lisboa, etc.; pero en otras ocasiones sí que hay un desplazamiento importante. Porque lo que en géneros como la narración bizantina era algo consustancial, en la comedia —por el contrario— parecía mal este continuo ir y venir, impropio del teatro para los partidarios de la antigua escuela. Por eso, tenemos ahora que detenernos en La doncella Teodor una comedia donde el viaje tiene un papel fundamental, pero será conveniente que al menos establezcamos una relación con otra comedia de Lope, algo anterior, que tituló La Santa Liga. Ambas comedias, La Santa Liga y La doncella Teodor, son dos obras de lo que he dado en llamar el «periodo toledano» del Fénix, es decir, de 1600 a 1614. La primera de ellas la representó el autor Baltasar de Pinedo, según dice el propio Lope: «Representola Pinedo y a Selín famosamente»14. Es sabido que Lope está en Toledo en otras fechas, anteriores y posteriores, pero vive en la ciudad de forma continuada entre 1604 y 1610, aunque por diversas razones había venido antes y volvería después. La Santa Liga se ha fechado entre 1595 y 1603, aunque más probablemente entre 1596 y 160015; mientras que La doncella Teodor se propone hoy como escrita entre 1608 y 161016, aunque otros estudiosos extienden el abanico de fechas hasta 1615, probablemente entre 1610 y 161217. Es posible que La Santa Liga sea antecedente de La doncella Teodor, al menos en el tratamiento del asunto «bizantino». Así resume su argumento el moderno editor: 13 14 15 16 17 Rey Artieda, Discursos, 1955: 181. Ferrer Valls, 2008 s/v. Morley-Bruerton, 1968: 235-236. González Barrera, 2008: 30-31. Morley-Bruerton, 1968: 314. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 183-198, ISSN: 0034-849X A PROPÓSITO DE LA DONCELLA TEODOR, UNA COMEDIA DE VIAJE DE LOPE DE VEGA 189 Acto primero. El sultán Selín (Selim) vive entregado al amor de su esposa, Rosa Solimana, en Constantinopla. Los bajaes Mustafá y Pialí y el rey de Argel, Uchalí, intentan sin éxito convencerle de que retome los asuntos de estado. Mientras, una mujer cautiva, Constancia, y su hijo, Marcelo, son rescatados también en Constantinopla. El padre de Selín, ya muerto, se aparece a su hijo en forma de sombra y le exhorta a luchar contra los cristianos. Selín convoca entonces a Mustafá, Pialí y Uchalí para preparar una importante campaña militar. Constancia y Marcelo embarcan con Mustafá, confiando en que éste los llevará a Chipre, de donde son naturales. Mustafá acude a Venecia para presentar un ultimátum al Senado: o la República entrega Chipre a Selín o éste tomará la isla por las armas. Acto segundo. Mustafá se ha enamorado de Constancia y, lejos de devolverla a su patria, la lleva, contra su voluntad, de vuelta a Constantinopla. Por su parte, Selín se ha enamorado de otra mujer, Fátima, lo que desata los celos de Rosa. Además, un otomano principal, Alí, se enemista con Mustafá a causa de Constancia. Mientras, los representantes de España y Venecia negocian con el papa en Roma la creación de una Liga contra las fuerzas de Selín. Ya en Chipre, Mustafá y Alí, enemigos aún, intentan sin éxito conquistar Nicosía (Nicosia). Para reconciliarlos, Uchalí libera a Constancia y se la entrega a su esposo, el capitán Leonardo, que defiende la ciudad. También deja libre a Marcelo, hijo de ambos. Se crea la Liga en Roma. Conquistada Nicosía, Mustafá permite que Leonardo, Constancia y Marcelo, supervivientes, marchen a Nápoles. Acto tercero. El general de la Liga, don Juan de Austria, llega a Nápoles. Mientras, la armada de Selín se ha dedicado a saquear las costas jónicas y adriáticas. Alí y Mustafá están decididos a enfrentarse a las fuerzas de la Liga, pero Uchalí se muestra contrario. No obstante, acaba aceptando. La armada cristiana recibe la noticia de la caída de Famagusta. Don Juan se reúne con sus generales, quienes deciden por mayoría luchar contra la flota otomana. El propio don Juan se muestra favorable a esta decisión. Las figuras alegóricas de Venecia, España y Roma narran la batalla de Lepanto, que termina con la muerte de Alí y la victoria de la armada de la Liga. Don Juan de Austria es recibido como un héroe en Mecina (Mesina) 18. Evidentemente aquí el tema bizantino tiene gran importancia, sobre todo en los dos primeros actos, porque en el tercero lo más significativo es contar el enfrentamiento con los cristianos y, en particular, la batalla de Lepanto que tiene como héroe a don Juan de Austria. Da la impresión de que Lope ha mezclado una trama secundaria, que es la que ofrece como protagonista a Constancia, que sería en este caso la heroína de la comedia. Defiende su fe y su castidad, porque está cautiva y alejada de Leonardo, su marido; pero al final logran reunirse y llevar con ambos el fruto de su matrimonio: el niño Marcelo, que siempre está oscilante entre cristiano o turco, incluso aparece vestido como tal a lo largo de obra en varias ocasiones. Pero esa trama bizantina, con su viaje (falso) a Chipre y Venecia y Constantinopla, el cautiverio, el intento de que abdiquen de su fe cristiana, el amor casto y puro, aunque no virginal, por el capitán Leonardo... termina al final de la segunda jornada y después se olvida para centrar todo el 18 Renuncio Roba, 2005: 209-210. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 183-198, ISSN: 0034-849X 190 ABRAHAM MADROÑAL protagonismo en los hechos guerreros de don Juan de Austria, verdadero héroe y protagonista de la tercera. LA DONCELLA TEODOR Muy distinta es la trama de La doncella Teodor, cuyo argumento ha resumido así su estudioso y editor actual: En Toledo, una joven pero sabia doncella de Toledo, Teodor, es prometida en matrimonio a un viejo catedrático de Valencia, Foresto, amigo de su padre Leonardo, maestro de escuela. Uno de sus compañeros de clase, el galán don Felis Manrique, enamorado de Teodor, no acepta la decisión del matrimonio concertado y resuelve enrolarse junto a su primo Leonelo y su criado Padilla en los tercios que viajan a Italia para huir del dolor de la pérdida. Mientras, en Oran, el rey Manzor recibe a su heredero, su hermano Celindo, a quien urge a casarse para que le dé un sucesor. Fascinado por la fama de las españolas, el rey de Orán decide entonces armar unas fragatas para correr la costa de España en busca de mujeres dignas para casarse con su hermano. Días más tarde, en las playas cercanas a Valencia, Padilla descubre por casualidad la carroza que conduce a Teodor hasta su casamiento. Don Felis, al enterarse del venturoso hallazgo, decide asaltar la comitiva y robar a su enamorada. Ya a salvo, don Felis y Teodor se prometen en matrimonio, pero son hechos prisioneros por la flotilla de guerra mora comandada por el alcaide de Orán. En Orán, enseguida Teodor destaca sobre el resto de cautivas y es elegida como esposa de Celindo. Sin embargo, ella finge estar loca y sorda para abortar el casamiento, aunque ni el Rey ni su hermano parecen estar muy convencidos de los trastornos de Teodor. Jarifa, enamorada de don Felis, aprovechando las dudas de Manzor le trastorna hablándole de una posible traición de Celindo y le pide que la case a ella con un español para así asegurarse un sucesor de sangre española y una vejez tranquila. Persuadido por su sobrina, el rey de Orán cambia de opinión y manda engañado a su hermano a pedir permiso para el casamiento a Selín, el sultán turco, soberano de todo el norte de África. Teodor, enterada de los planes de Manzor y Jarifa, avisa a tiempo —a don Felis, al que le cuenta un plan ideado por ella para salvarse ambos de aquella encerrona. Pero Jarifa, sospechando de las verdaderas intenciones del galán español, le pide al rey de Orán que, en vez de mandar a Teodor a España, la venda como esclava en los mercados de Constantinopla, donde nunca jamás pueda encontrarla don Felis. Así se hace y don Felis es traicionado con la falsa promesa de dejar a Teodor a salvo en suelo patrio. En España, Leonardo, el padre de Teodor, y Foresto salen de viaje hacia África disfrazados de mercaderes en busca de la doncella. En Constantinopla, Celindo encuentra a quien tenía que ser su esposa siendo vendida en los mercados de esclavos. Desesperada, Teodor 1e cuenta todo lo sucedido y la traición de su hermano y su sobrina, aunque también incluye por error a don Felis, a quien cree parte de la conspiración. Agradecido por el aviso, Celindo compra a Teodor y la libera en las calles de la ciudad. Sola y desamparada en medio de Constantinopla, Teodor decide suicidarse arrojándose al mar. En Orán, las tropas de Celindo son derrotadas por don Felis y obligadas a regresar a Constantinopla. Selín, admirado por los logros del capitán cristiano de Orán, decide llamarlo a su presencia para que sea el general de sus ejércitos. Mientras, Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 183-198, ISSN: 0034-849X A PROPÓSITO DE LA DONCELLA TEODOR, UNA COMEDIA DE VIAJE DE LOPE DE VEGA 191 Teodor es socorrida por un mercader griego, Finardo, que intenta llevarla hasta Italia, pero naufragan en una violenta tempestad y son arrojados a la playa, pobres y sin barco. Agradecida por el esfuerzo del mercader, Teodor le propone que la venda como esclava al soldán de Persia, que ella conseguirá que le pague una cantidad tan extraordinaria que compense las pérdidas de sus lujosas mercancías. En Constantinopla, don Felis acepta ser el general de Selín y viaja a Persia a hacer la guerra con el Soldán. Días más tarde, el reto de la doncella sabia atrae a la corte persiana a don Felis, Leonelo y Padilla, por un lado, y a Leonardo y Foresto, que no saben que es Teodor la que desafía a los sabios de Persia, por otro. Teodor consigue derrotar uno a uno a todos los sabios del reino. El último vencido es Padilla que, disfrazado de sabio, cree poder superar a la doncella con preguntas sobre España. Victoriosa, Teodor consigue del Soldán un doble premio: la compensación para Finardo y una impresionante dote para su matrimonio con don Felis, que se descubre ante ella así como su padre, Leonardo, en el último momento. El soldán de Persia también acuerda el casamiento de Leonelo con Demetria y de Padilla con Fenicia, y les proporciona barcos para un feliz regreso a España19. Como se puede apreciar, algunos personajes guardan ciertas similitudes con los de La santa Liga, así el rey Manzor, que se presenta como viejo y cobarde (v. 2795) y necesita el consejo de las mujeres que tiene cerca para determinarse a obrar, así ocurre cuando por consejo de Jarifa manda a Celindo a la muerte con una carta para el sultán en Constantinopla. En definitiva, los personajes femeninos cobran gran importancia en estas obras. No hay que olvidar que La doncella Teodor se publica en la famosa Parte IX de Lope, la primera en que el dramaturgo controla sus propios textos. Javier Rubiera ha demostrado hasta qué punto son importantes los personajes femeninos de este conjunto de comedias de esta Parte20, algunos de los cuales destacan por su ingenio o letras, como es el caso de Elisa en El ausente en el lugar, singular por cuanto hace gala de valentía e ingenio al decir públicamente que no quiere a quien se le ofrece por marido, como también había mostrado coraje al pedir a su hermano que renunciara a la parte de su herencia para poder conseguir la dote suplementaria que exigía su pretendiente. Además de la citada, tenemos que considerar otras como La prueba de los ingenios o La doncella Teodor. Cinco de las doce comedias de la parte nueve tiene como término ad quem la fecha de 1612 (El hamete de Toledo, El ausente en el lugar, La niña de plata, El animal de Hungría y Los Ponces de Barcelona) y tres la de 1613 (La prueba de los ingenios, La dama boba y la representación de La varona castellana); el resto se reparte entre 1608 y 1610, con la excepción de La hermosa Alfreda, que es del periodo 1598-160021. De hecho, nuestra comedia comparte con una de ellas, La prueba de los ingenios (1612-1613), el hecho de que una mujer (Florela) «luce sus 19 20 21 González-Barrera, 2007: 178-179. Rubiera, 2003:286-287. Presotto, 2007: 11. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 183-198, ISSN: 0034-849X 192 ABRAHAM MADROÑAL conocimientos en una disputatio»22, incluso, proclama -como Teodor- «la idoneidad de las mujeres para las ciencias y el gobierno» y vence sucesivamente a los hombres que se le enfrentan23. No hay una identificación concreta de la mujer sabia, pero en La doncella Teodor parece que Lope quisiera referirse a alguna toledana sabia, porque cuenta la historia de una ilustre mujer, hija de un maestro en griego y filosofía de la ciudad del Tajo, que quiere casar a su hija con un catedrático de Valencia. El gracioso Padilla habla de «vendimiar en Burguillos» (frase que se repite en dos ocasiones en la obra) y dice ser criado de don Félix Manrique y Leonelo, que son nobles: uno es Laso, otro Manrique, linajes que allá en España son como acá los Cegríes, Muzas, Celindos o Zaydes24. Teodor es hija de un tal «Leonardo de Bins, maestro, / pienso que alemán, casado / en Toledo»25, personaje que no se suele localizar; ahora bien, hay que tener en cuenta la cita que hace Juan de Butrón en sus Discursos apologéticos en que se defiende la ingenuidad del arte de la pintura, donde, hablando de las pinturas que hay en El Escorial y de los pintores que las hicieron, se dice: «Leonardo de Bins, gallardo ingenio y vario en la erudición»26. Muy probablemente este tal Leonardo de Bins no deja de ser más que una deformación del nombre del gran Leonardo por antonomasia, Leonardo da Vinci, a quien se denominaba en la época Leonardo de Avinçi o de Vince; pero es muy curioso que en una época en que Lope vive en Toledo (y también su amante Micaela Luján, que habita precisamente en la parroquia de San Miguel el Alto en 1612 y 161327, justo donde Teodor «enseña filosofía / a caballeros y hidalgos, / griego, latín y otras lenguas»), convive con él otro maestro de la pintura, también contratado para pintar en El Escorial por el rey y extranjero de nación, el famoso Domenico Theotocópulos, más conocido como El Greco. No se puede olvidar que Lope Félix de Vega, y el nombre nos recuerda incluso al protagonista enamorado de Teodor, mantiene un romance en Toledo con Micaela de Luján, que es verdad que no se podría considerar como una mujer sabia (parece que no sabía leer ni escribir), pero desde luego sí era muy bella y muy querida por nuestro escritor. Molina, 2007: 42. Molina, 2007: 53. 24 Lope, La doncella Teodor, 2007: 224. 25 Lope, La doncella Teodor, 2007: 188. 26 Butrón, Discursos, 1626: 120vº. 27 San Román, 1935: XVII-XVIII. En 1604 había vivido en la ciudad en la parroquia de San Lorenzo (Ferrer Valls, 2008, s/v). 22 23 Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 183-198, ISSN: 0034-849X A PROPÓSITO DE LA DONCELLA TEODOR, UNA COMEDIA DE VIAJE DE LOPE DE VEGA 193 Podría ser un guiño y un recuerdo de la famosa toledana sabia Luisa Sigea (1522-1560), considerada «cosa monstruosa» en su tiempo, que era hija de Diego Sigeo, humanista francés. Aparte del español, hablaba latín, griego, hebrero, caldeo, francés, italiano y árabe y sirvió a varias reinas como dama latina. A buen seguro que en el imaginario de los toledanos aparecería representada esta sabia dama cuando oyeran los versos que Lope había trazado en esta obra. Desde luego Lope no puede dar más color local, cuando expresa por boca de Padilla, a propósito de la supuesta liberación de Teodor: PADILLA: FELIS: PADILLA: FELIS: PADILLA: PADILLA: Porque quiso salir de cautividad y, en tiniendo libertad, con una carta de aviso decir que queda en Toledo en Zocodover comprando membrillos o vendimiando en Burguillos... Habla quedo. Y que te escapes si puedes. Yo sé que sabré librarme. Teodor pudiera llevarme y hiciérame mil mercedes, pero ella debe de estar en la Vega, o las Ventillas, en la Güerta o las Vistillas, tratando de merendar entre seis estudiantones de los que su padre enseña, que de la más dura peña harán turrón de piñones28. Porque quiso salir de cautividad Referencias concretas se desperdigan constantemente: el capitán que se va a Italia se apellida justamente Laso, apellido de los más ilustres de Toledo, justo a la familia que pertenece Leonelo. Pero, además, es la ciudad elegida porque en ella está situada la Cueva de Hércules, lugar de iniciación y sabiduría, como ya nos recordó hace bastantes años uno de los primeros estudiosos de la comedia29. El texto de Lope dice así, en un parlamento de don Félix: Esta gran ciudad, como en los tiempos pasados tiene encantamientos, hoy 28 29 Lope, La doncella Teodor, 2007: 240-241. Menéndez Pelayo, 1904: 503. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 183-198, ISSN: 0034-849X 194 ABRAHAM MADROÑAL tiene portentosos casos. ¿No habéis oído decir de las cueva y los candados que rompió el rey don Rodrigo [...] y de otra cueva también adonde dicen que entraron muchos que en todas las ciencias salieron doctos y sabios?30 La primera alusión se refiere a la Cueva de Hércules, en efecto, y aparece también en otras comedias toledanas de Lope como El postrer godo de España o El rey Bamba (ambas cercanas a 1600); pero la segunda referencia más bien parece apuntar hacia la cueva o subterráneo del palacio del marqués de Villena, famoso nigromante31. No es gratuito que Teodor sea tan sabia, obedece a que ha aprendido casi por arte de magia en Toledo, en alguna de las cátedras subterráneas. De hecho, ella misma enseña en San Miguel el Alto, otro lugar significativo32. Su peregrinaje hasta Constantinopla y Persia es casi un viaje iniciático que ha partido desde Occidente y tiene como fin llegar a Oriente para perfeccionar su conocimiento y demostrarlo a todos. Porque Teodor ya había vencido a todos los universitarios toledanos, de cualquier facultad, y dominaba las lenguas hebrea, latina y griega. Toledo aparece una y otra vez como marco de referencia para afirmar el valor de don Félix y la sabiduría de Teodor, en una especie de complicidad por la presencia de los habitantes de la ciudad en la representación de la comedia. Pero hay más datos que nos hablan de esta relación y pueden ayudar a localizar cronológicamente la obra. En ella, por ejemplo, aparece un personaje llamado Riselo, que como sabemos es el nombre arcádico del poeta toledano (al menos de adopción) Pedro Liñán de Riaza, muerto en 1607. Justamente en la primera jornada el gracioso Padilla alude a un soneto, de esta manera: LEONELLO: PADILLA: ¿Hay valona acaso? Yo te prestaré una mía que se lavó habrá dos años33. Pues bien, dicha referencia alude al romance que empieza «La jabonada ribera / de Manzanares corriente», donde se dice, en efecto, y a propósito de un cuello en este caso: 30 31 32 33 Lope, La doncella Teodor, 2007: 187. Corrijo levemente la puntuación del pasaje. Caro Baroja, 1988, p. 165. Caro Baroja, 1988, p. 168. Lope, La doncella Teodor, 2007: 191. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 183-198, ISSN: 0034-849X A PROPÓSITO DE LA DONCELLA TEODOR, UNA COMEDIA DE VIAJE DE LOPE DE VEGA «La jabonada ribera»34 La doncella Teodor Jabonole Inés, y el río corrió tinta por gran rato. Torciolo y púsolo al sol, y se coge en otro tanto, porque el sol de asco y vergüenza apartaba dél sus rayos. como aquel romance dice, y que el celebrado Tajo, con llamarle cristalino, corrió tinta más de cuatro; y, puesto a secar al sol, tardó en secarse otros tantos, porque el Sol de asco y vergüenza apartaba dél sus rayos35. 195 Dicho romance, que es en realidad una ensalada de las llamadas villanescas, se recoge en un manuscrito de la Biblioteca Nacional36. Muy probablemente la ensalada es de Liñán, maestro en este tipo de escritos y amigo de Lope, porque no parece que el Fénix esté recordando a otro autor de este tipo de obras, su enemigo Gabriel Lobo Lasso de la Vega37. Toledana parece también la fuente inmediata de la comedia: parece evidente que Lope parte de un impreso publicado en Toledo a principios del XVI (Pedro Hagenbach, c1500-1503) y reimpreso unos cuantos años después en la misma ciudad (Fernando de Santa Catalina, 1543), pues del primero y no de otro toma algunos enigmas que plantean los sabios a Teodor, como por ejemplo: «¿Cuál es la cosa más cierta? / —La muerte»38, pero también cuestiones de detalle como la causa que la pérdida de la fortuna del mercader: una tormenta39. Por otra parte, en lo que se refiere al año en que se escribe la comedia, encontramos una referencia que nos puede permitir apuntar un poco más certeramente. Así dice Padilla, refiriéndose a la amada de don Félix: Igual es una pobreta que habla en romance claro, pan por pan, vino por vino40. Se halla en el ms. 3913 de la BNE, ff. 69vº-71. La cursiva es mía. Lope, La doncella Teodor, 2007: 191. La cursiva es mía. 36 Después ha sido publicado por Foulché-Delbosc, 1914: 525-531 y Gornall, 1991, siempre como anónimo. 37 De hecho, el romance parece replicar a lo burlesco a otro romance de Lasso de la Vega, el que empieza: «La variada ribera / del tortuoso Jarama», que se imprimió primero en su Manojuelo (1601) y luego en el Romancero general (1604). Véase Rodríguez Moñino, 1978: 157. 38 Mettmann, 1962: 170. El texto dice exactamente: «El sabio le preguntó: «Donzella, ¿quál es la cos[a] más cierta? La donzella respondió: «La muerte de las personas» (Historia de la donzella Teodor, 1543: biiij).» Para más relaciones entre la versión de la Historia reproducida por la fuente toledana rastreables en nuestra comedia puede verse BarandaInfantes, 1993-1994 y Galego Gen, 2006: 163. 39 González-Barrera, 2005, pp. 438-439. 40 Lope, La doncella Teodor, 2007, 191. 34 35 Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 183-198, ISSN: 0034-849X 196 ABRAHAM MADROÑAL Justo cuando se está haciendo referencia a que Teodor es mujer que sabe griego, «siendo español toledano» Leonelo, podría hacer pensar que esto se escribe cuando la moda cultista ha llegado a la corte, en especial, cerca de 1612-13, cuando Góngora empieza a difundir sus poemas mayores. La comedia incorpora cuatro sonetos, dos consecutivos en la primera jornada y otros dos dispuestos igualmente uno detrás de otro en la tercera. Llama la atención que los dos primeros, los que empiezan «Es alma todo aquello que en mí siento» y «Si pudiera mirar como en espejo» los recoge también Sebastián de Alvarado y Alvear en su libro Heroica ovidiana (1628) como de «nuestro gran cómico, el otro amante feliz» que era Lope41. A MODO DE CONCLUSIÓN Nuestra comedia sabe combinar el color local toledano con el exotismo de tantos lugares a los que se llega viajando. El tópico del viaje es una constante en la comedia: los personajes están en continuo trajín: primero de Toledo a Valencia, luego aparece la corte de Orán, desde donde sale una expedición hacia la costa española; justo en Valencia capturan a los amantes, pero mientras el uno permanece en Orán, la otra sale hacia Constantinopla; cuando queda en libertad, un mercader propone llevarla a Italia, pero en realidad donde van es a Persia, para al final —se supone— viajar todos a España. En la comedia no puede haber más movimiento y los ruidos de tempestad o tormenta, los trajes de camino y los muy diferentes lugares que aparecerían en las ambientaciones bien a las claras muestran que en esta comedia lo que más importa es el viaje y el lance novelesco. Pero no solo ese dinamismo viajero molestaría a los aristotélicos enemigos de Lope, también la mezcla de tiempos: concretamente en la primera jornada aparece la corte de Orán, donde manda un rey musulmán, en claro anacronismo42, pues si la comedia se sitúa antes de 1509, en tiempos de Selim I el Terrrible, este no llegaría a reinar hasta 1512, cuando la plaza había sido ganada por el cardenal Cisneros. A la confusión geográfica que señalaba Cervantes al principio se añade también la cronológica. Lo que se consigue es una comedia plenamente bizantina desde el principio al final: la pareja de enamorados que son Félix y Teodor, obligados a separarse por el supuesto matrimonio de la segunda; raptos, cautiverios, disfraces, exotismo, problemas con la fe, peregrinaciones, disputas amorosas por celos y, al final, el consabido regreso a España y el matrimonio feliz de las diversas parejas. Y si en El peregrino en su patria Lope mezclaba elementos teatrales en la narración, en la comedia que tratamos se introducen igualmente elementos narrativos. De hecho, el Fénix ha convertido en teatro representable una historia pensada claramente para la lectu41 42 Alvarado y Alvear, Heroica ovidiana, 1628: 30. González Barrera, 2008: 234. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 183-198, ISSN: 0034-849X A PROPÓSITO DE LA DONCELLA TEODOR, UNA COMEDIA DE VIAJE DE LOPE DE VEGA 197 ra en el modelo genérico de la narración de aventuras. La cantidad de lances que se introducen en la obra, los continuos viajes y peripecias asociadas a ellos, las coincidencias y reconocimientos de personajes disfrazados, parecen más propios de las novelas bizantinas que de los escenarios. Pero Lope es capaz de encerrar todo ello en el corto espacio de tiempo que supone representar una comedia, para desesperación de sus críticos. Así, la que empezó siendo un cuento de Las mil y una noches y después relato medieval, para pasar a convertirse en un pliego de cordel en el siglo XVI, llegó al final a las tablas del teatro, en este caso, probablemente el Mesón de la Fruta toledano43, para asombro de aquellos espectadores del XVII que sin moverse del patio del corral habían visitado las cortes de Orán y Constantinopla y se habían deslumbrado con el exotismo de sus trajes y atavíos. Todo para mayor gloria del teatro y de su creador, el inmortal fénix Lope de Vega. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Textos: ALVARADO Y ALVEAR, Sebastián. Heroica ovidiana. Burdeos: Guillermo Millanges, 1628. BUTRÓN, Juan de. Discursos apologéticos en que se defiende la ingenuidad del arte de la pintura. Madrid: Luis Sánchez, 1626. CERVANTES, Miguel de. Don Quijote de la Mancha. Ed. Francisco Rico. Barcelona: Crítica, 1998. Historia de la donzella Teodor. Toledo: Fernando de Santa Catalina, 1543. REY DE ARTIEDA, Andrés: Discursos, epístolas y epigramas de Artemidoro. Ed., prólg. y notas de Antonio Vilanova. Barcelona: Selecciones Bibliófilas, 1955. VEGA, Lope de. El peregrino en su patria. Ed. Juan Bautista Avalle Arce. Madrid: Castalia, 1973. —. La doncella Teodor. Ed. Julián González-Barrera. En Comedias de Lope de Vega, parte IX. Lleida: Milenio, 2007, I, pp. 165-302. —. La doncella Teodor. Ed. Julián González-Barrera. Kassel: Reichenberger, 2008. —. La Jerusalén conquistada. Ed. Joaquín Entrambasaguas. Madrid: CSIC, 1951. 3 vols. —. La Santa Liga. Renuncio Roba, Miguel (ed.). Accesible en línea en la dirección: http:/ /www.comedias.org/play_texts/lope/santa_liga.doc [Consulta 15 de abril de 2011]. —. Novelas a Marcia Leonarda. Ed. Marco Presotto. Madrid: Castalia, 2007. Crítica AVALLE ARCE, Juan Bautista. Introd. a El peregrino en su patria. Madrid: Castalia, 1973. BARANDA, Nieves y Víctor Infantes. Narrativa popular de la Edad Media. Madrid: Akal, 1995. —. «Post Mettmann. Variantes textuales y transmisión editorial de la Historia de la doncella Teodor». En La Corónica, 22 (1993-1994), pp. 61-88. BORES MARTÍNEZ, Monserrat. «La Historia de la doncella Teodor y las (con)tensiones del discurso obsceno». En eHumanista, 12 (2009), pp. 107-126. CARO BAROJA, Julio. Toledo. Barcelona: Destino, 1988. Creo que la abundancia de referencias a Toledo permite suponer que la obra se puso en escena en la ciudad. 43 Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 183-198, ISSN: 0034-849X 198 ABRAHAM MADROÑAL DARBORD, Bernard. «La tradición del saber en la Doncella Teodor». En Medioevo y literatura. Actas del V congreso de la Asociación hispánica de literatura medieval. PAREDES, Juan (ed.). Granada, 1995, I, pp. 13-30. DEFFIS DE CALVO, Emilia I. Viajeros, peregrinos y enamorados. La novela española de peregrinación del siglo XVII. Pamplona: EUNSA, 1999. DÍEZ DE REVENGA, Pilar. «La Historia de la doncella Teodor: variaciones sobre un mismo tema». En Cahiers de Linguistique Hispanique Médiévale, 22 (1998), pp. 105-118. FERRER, Teresa (dir.). Diccionario biográfico de actores del teatro clásico español (DICAT). Kassel: Reichenberger, 2008. [FOULCHÉ-DELBOSC, Raymond]. «Poesías de antaño. Colección formada por Antonio Guzmán e Higueros». En RHi, XXXI (1914), pp. 259-304 y 524-608. GALEGO GEN, Ana Mª. «Una aproximación a La doncella Teodor». En LÓPEZ, Dolores y Fernando Rodríguez-Gallego (coords.). Campus Stellae. Haciendo camino en la investigación literaria. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela, 2006, pp. 159-164. GONZÁLEZ-BARRERA, Julián. «La historia de la doncella Teodor: una invención grecobizantina, un cuento de Las mil y una noches y, finalmente, un pliego de cordel». En Boletín Hispánico Helvético, 8 (2006), pp. 5-33. —. «Lope de Vega y su lectura de la Historia de la doncella Teodor». En Analecta Malacitana, 30 (2007), pp. 435-442. —. «La novela bizantina española y la comedia ‘La doncella Teodor’ de Lope de Vega: primera aproximación hacia un nuevo subgénero dramático». En Quaderni ibero americani: Attualitá culturale della Penisola Iberica e dell’America Latina, 97 (2005), pp. 76-93. —. La doncella Teodor (prólogo). En Comedias de Lope de Vega, parte IX. Lleida: Milenio, 2007, I , pp. 165-302. GONZÁLEZ ROVIRA, Javier: La novela bizantina de la Edad de Oro. Madrid: Gredos, 1996. GORNALL, John: «Ensaladas villanescas» asociated with the «romancero Nuevo». Exeter: University of Exeter Press, 1991. MENÉNDEZ Y PELAYO, Marcelino. «La doncella Teodor (Un cuento de Las mil y una noches, un libro de cordel y una comedia de Lope de Vega)». En Homenaje a don Francisco Codera. Zaragoza, 1904, pp. 483-511. METTMANN, Walter. La historia de la doncella Teodor. Ein spanisches Volksbuch arabischen Ursprungs Untersuchung und kritische Ausgabe der ältesten bekannten Fassungen, en Akademie der Wissenschaften und der Literatur, III (1962), pp. 1-103. MOLINA, Julián. Prólogo a La prueba de los ingenios. En Comedias de Lope de Vega, parte IX. Lleida: Milenio, 2007, I, pp. 39-54. RENUNCIO ROBA, Miguel. «El mundo islámico en La Santa Liga, de Lope de Vega». En Anaquel de Estudios Árabes, 16 (2005), pp. 205-217. RODRÍGUEZ MOÑINO, Antonio. Manual bibliográfico de cancioneros y romanceros: Impresos durante el siglo XVII. Madrid: Castalia, 1978. RUIZ DE LA PUERTA, Fernando. La cueva de Hércules y el palacio encantado de Toledo. Madrid: Editora Nacional, 1977. SAN ROMÁN, Francisco de Borja. Lope de Vega, los cómicos toledanos y el poeta sastre. Madrid: Imprenta Góngora, 1935. VALERO-CUADRA, Pino: «El mito literario medieval de la mujer sabia: la doncella Teodor». En Las sabias mujeres: educación, saber y autoría (siglos III-XVII). Madrid: Asociación Cultural Al-Mudayna, 1994, pp. 147-154. VILANOVA, Antonio. «El peregrino andante en el Persiles de Cervantes». En Erasmo y Cervantes. Barcelona: Lumen, 1989. Fecha de recepción: 18 de febrero de 2010 Fecha de aceptación: 8 de septiembre de 2010 Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 183-198, ISSN: 0034-849X Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, págs. 199-218, ISSN: 0034-849X FIESTA Y PODER EN EL VIAJE DEL VIRREY MARQUÉS DE VILLENA (MÉXICO, 1640)1 JUDITH FARRÉ VIDAL CCHS-CSIC RESUMEN En este estudio se presenta un análisis del diario que escribió Cristóbal Gutiérrez de Medina en torno al viaje que realizó el marqués de Villena desde Escalona hasta la ciudad de México, con motivo de su nombramiento como virrey de Nueva España (1640). El impreso es el único conservado de estas características, aspecto que unido al hecho de que se trata del primer grande de España en ostentar el cargo, permite abordar su estudio desde el marco de los festejos itinerantes que van celebrándose tras su desembarco en Veracruz. Palabras clave: literatura de viajes, virreyes novohispanos, fiesta novohispana, elogio, marqués de Villena. CELEBRATION AND POWER IN THE JOURNEY OF THE VICEROY MARQUIS OF VILLENA (MEXICO, 1640) ABSTRACT This study presents an analysis of the diary, written by Cristóbal Gutiérrez de Medina, about Marquis of Villena’s voyage from Escalona to the city of Mexico due to his appointment as New Spain’s Viceroy (1640). This document is unique since it is the only one displaying such characteristics and preserved so far. Moreover, Marquis of Villena was the first Spanish nobleman to hold such position. These facts are the basis for the analysis of the document from the perspective of the travelling celebrations held after his disembarking at Veracruz. Key word: travel literature, mexican viceroys, mexican celebration, praise, Marquis of Villena. 1 Este trabajo se inscribe en el marco del programa Ramón y Cajal en la convocatoria 2008 («Técnicas dramáticas de composición del teatro breve de los Siglos de Oro desde una perspectiva comparada», RYC-2008-02362) y cuenta con el patrocinio de TC-12, en el marco del Programa Consolider-Ingenio 2010, del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica. 200 JUDITH FARRÉ VIDAL El 22 de enero de 1640 don Diego López de Pacheco, marqués de Villena y duque de Escalona, fue nombrado virrey de Nueva España y el 8 de abril del mismo año salía de Cádiz la flota que iba a trasladarle hasta la fortaleza de san Juan de Ulúa, frente al puerto de Veracruz, a donde llegaría el 24 de junio del mismo año. La duración del trayecto, 78 días, estaba en los parámetros habituales, ya que la distancia entre Cádiz y Veracruz solía cubrirse entre los 75 y los 85 días, «con unos tiempos máximos que alcanzaron las 153 jornadas y unos mínimos que rondaron los 59 días de navegación»2. A pesar de lo arriesgado del viaje, el séquito de acompañantes y criados que escoltaba a un nuevo virrey que zarpaba hacia América era numerosa. Tan abundante comitiva tenía la función de ostentar la suficiente jerarquía y dignidad que autorizara el ejercicio de gobierno de un nuevo virrey pero, además, desde una perspectiva simbólica, se trataba de hacer muy visible la autoridad de un monarca lejano —aunque desde una óptica más realista, el viaje a Nueva España significaba más bien una lucrativa oportunidad de negocio—. El marqués de Villena fue el primer grande de España en ostentar el cargo y, acorde a su máxima dignidad nobiliaria, se abrió un expediente en la Casa de Contratación3 por el cual se le autorizaba un séquito compuesto por más de 100 criados y esclavos, quienes, en muchos casos, también traían consigo a sus familiares. Además, a pesar de las férreas reglamentaciones instauradas por el Consejo Real de Indias en todos los aspectos relativos a este tipo de viajes, en lo referente al número de pasajeros que embarcaban legalmente, puede decirse que era una práctica habitual la presencia de numerosos polizones, por lo que cabe pensar que, de hecho, resulta casi imposible calcular el número exacto de los que pasaban a América4. Entre la comitiva que acompañaba al marqués de Villena figuraban como pasajeros embarcados legalmente algunos nombres que habrían de ser decisivos en los próximos años, como los de Juan de Palafox5 2 MORENO CEBRIÁN, A. «El viaje en la carrera de Indias». En: LUCENA GIRALDO, M. y J. PIMENTEL (eds.). Diez estudios sobre literatura de viajes. Madrid: CSIC, 2006, p. 137. 3 Archivo General de Indias, Contratación, 5422, N. 34. 4 Ejemplo de ello es la flota que a principios del siglo XVIII salió de Cádiz para conducir al quinto príncipe de Santo Buono —que había sido nombrado virrey del Perú (1713)—, cuya nave, la «Santa Rosa», había declarado el embarque de 715 pasajeros legales y portaba, además, a 300 polizones (MORENO CEBRIÁN, A., op. cit., p. 141). A la larga, el excesivo acompañamiento de cada nuevo virrey llegará a ser un grave problema para la administración novohispana puesto que acumulaba demasiados cargos de gobierno, tal y como se demuestra en la prohibición de Felipe IV emitida el 11 de abril de 1660, y ratificada por la regente Mariana de Austria en 1680, de que los virreyes no llevaran consigo familia (RUBIO MAÑÉ, I. El Virreinato. Orígenes y jurisdicciones, y dinámica social de los virreyes. México: FCE-UNAM, 1983, I, p. 116). 5 Se embarcaba en calidad de Obispo de Puebla y como Visitador y Juez de Residencia, aunque, años más tarde, sería nombrado Arzobispo y sucesor interino del marqués de Villena Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 199-218, ISSN: 0034-849X FIESTA Y PODER EN EL VIAJE DEL VIRREY MARQUÉS DE VILLENA 201 y Carlos de Sigüenza —padre—, o personajes tan pintorescos como Guillén de Lampart (también conocido como William Lamport, Guillén Lombardo o Lombardo de Guzmán)6. La alta nobleza del marqués de Villena generó otra prebenda para abastecer su flota, ya que también se le autorizó que llevase a su propia costa, con su equipaje, doscientas gallinas, doce vacas, doscientos carneros, muchos barriles de frutas en conserva, arroz, lentejas, castañas, garbanzos, pasas y varias clases de vino. Gastó seis mil ducados diarios durante el viaje hasta llegar a Veracruz7. Otro de los aspectos singulares que rodean el nombramiento del marqués de Villena es la pervivencia de un diario de viaje que escribió Cristóbal Gutiérrez de Medina8, que embarcó en la flota en calidad de capellán y limosnero del virrey, y en el que da cuenta profusa de todo el recorrido desde Escalona hasta la ciudad de México: Viaje de tierra y mar, feliz por mar y tierra que hizo el Excelentísimo señor marqués de Villena, mi señor, yendo por virrey y capitán general de la Nueva España en la flota que envió su Majestad este año de mil y seiscientos y cuarenta, siendo general della Roque Centeno y Ordóñez, su almirante Juan de Campos. Dirigido a don José López Pacheco, conde de Santisteban de Gormaz, mi señor. Con licencia del excelentísimo señor Virrey desta Nueva España. México, Juan Ruiz, 16409. cuando, a raíz del alzamiento del duque de Braganza en Portugal, denunciaría al Virrey en la corte madrileña ante las sospechas que levantaba por ser primo hermano del futuro Juan IV de Portugal. Sobre el viaje de Palafox y su enfrentamiento con el Virrey, véanse GARCÍA, G. Don Juan de Palafox y Mendoza. Obispo de Puebla y Osma, visitador y virrey de la Nueva España. Puebla: Gobierno del Estado, 1991, pp. 57-80 y 97-121; ARTEAGA, C. de la Cruz. Una mitra sobre dos mundos. La de don Juan de Palafox y Mendoza, obispo de Puebla de los Ángeles y de Osma. Sevilla: Artes Gráficas Salesianas, 1985, pp. 105-169 y GALÍ BOADELLA, M. Pedro García Ferrer, un artista aragonés del siglo XVII en la Nueva España. Teruel: Instituto de Estudios Turolenses, 1996, pp. 77-82. 6 Un personaje fascinante, al que el historiador mexicano Luis González Obregón dedicó una novela (Don Guillen de Lampart: la Inquisición y la independencia en el siglo XVII. México: Librería de la Viuda de C. Bouret, 1908) y sobre el que, más recientemente, ha vuelto Alicia Gojman de Backal («La inquisición en Nueva España vista a través de los ojos de un procesado, Guillén de Lampart. Siglo XVII». En: QUEZADA, N., M. RODRÍGUEZ y M. SUÁREZ (eds.). Inquisición novohispana. México: UNAM, 2000, I, pp. 101-126). 7 RUBIO MAÑÉ, I., op. cit., I, p. 116. 8 Beristain (BERISTAIN DE SOUZA, J. M. Biblioteca Hispanoamericana Septentrional. México: UNAM, 1981, II, p. 263) da noticia de dicho impreso y, además, de un Sermón de la Natividad de Ntra. Sra. Predicado en oposición a la canongía magistral de la Metropolitana de México (México, Ruiz, 1646). Toribio Medina completa el perfil del escritor con otros datos biográficos, como que se graduó en la Universidad de Sevilla como doctor en Teología y Cánones. Posteriormente, en la Real Audiencia de México recibió el título de abogado y fue nombrado cura del Sagrario de la Catedral. En 1646 se opuso a las canonjías magistral y de escritura de la Metropolitana y figuró como comisario de la Inquisición en Puebla (TORIBIO MEDINA, J. La imprenta en México: 1539-1821. Santiago de Chile: Casa del Autor, 1965). 9 Manejamos la edición de Romero de Terreros: GUTIÉRREZ DE MEDINA, C. Viaje del Virrey marqués de Villena, ed. M. Romero de Terreros, México: UNAM, 1947. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 199-218, ISSN: 0034-849X 202 JUDITH FARRÉ VIDAL ITINERARIO FESTIVO El impreso es el único documento conservado de estas características, ya que cubre la ruta de un virrey novohispano desde la salida de su lugar de origen en la península hasta la ciudad de México. Similar, aunque sólo relata el itinerario del virrey tras haber desembarcado en Veracruz, es el diario manuscrito que redactó Diego García Panes en calidad de «curioso observador» y acompañante del séquito del virrey marqués de las Amarillas (1755). Este segundo testimonio resulta revelador en tanto que certifica la vigencia de todo el ceremonial en torno a la llegada de un nuevo virrey hasta la entrada del marqués de Croix (1766-1771)10, por lo que se deduce que la práctica antigua perduró hasta 1760, con el recibimiento del marqués de Cruillas (1760-1766). Como se desprende de la abultada composición del séquito y la surtida carga de la flota11 que debía acompañar al nuevo virrey, su desembarco en Nueva España era uno de los principales hitos celebrativos del calendario festivo novohispano. Los estudios Víctor Mínguez resumen bien las implicaciones de la carga simbólica del acontecimiento: El itinerario de los virreyes desde su llegada al continente por el puerto de San Juan de Ulúa hasta la entrada en la ciudad de México, seguía básicamente el periplo conquistador de Hernán Cortés. Existían, por supuesto, condicionantes geográficos que explican la coincidencia de las rutas, pero no hay que descartar en absoluto el argumento simbólico. De alguna forma, el viaje de los virreyes se transformaba en un rito que recordaba la conquista del país a sus habitantes y la lealtad debida a la corona española. Recibir a un virrey significaba recibir a un monarca que lo enviaba12. 10 GARCÍA PANES, D. Diario particular del camino que sigue un Virrey de México desde su llegada a Veracruz hasta su entrada pública en la capital. Tránsitos, ceremonias, cumplidos y festejos, que se hacen desde tiempo inmemorial y posteriormente la variación que en esto ha habido, insertando un plano parcial de dicho camino. Escrito por un curioso observador. Edición transcrita por A. Tamayo y estudio introductorio de L. DíazTrachuelo. Madrid: Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente, Centro de Publicaciones, 1994, p. 69. 11 Gutiérrez de Medina aporta también datos curiosos acerca de cómo el marqués de Villena salió de Escalona: «acompañado de tres religiosos de san Francisco, que siempre trujo en su compañía, doctos, graves y ejemplares, y con mucho lucimiento de nobleza de su familia, hizo su primera salida para Fuensalida, saliendo delante cien acémilas de su repostería, cien mulas de silla, ocho coches de cámara y dos literas, que seguían a Su Excelencia. Repartiose la familia en dos casas, llevando cada una oficiales por entero, para que adelantándose la una a la otra, siempre se hallase prevenido hospedaje y mesa» (GUTIÉRREZ DE MEDINA, C., op. cit., pp. 7-8). En el Puerto de Santa María, puntualiza el diarista, «tuvo prevenido el matalotaje y regalo de su casa y familia, que le tuvo de costa 13.000 ducados» (GUTIÉRREZ DE MEDINA, C., op. cit., p. 11) y resume cómo, de Escalona hasta el Puerto, sin las dádivas, tuvo de gasto 10.000 ducados (GUTIÉRREZ DE MEDINA, C., op. cit., pp. 11-12). 12 MÍNGUEZ, V. Los reyes distantes: imágenes del poder en el México colonial. Castelló de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I, 1995, p. 32. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 199-218, ISSN: 0034-849X FIESTA Y PODER EN EL VIAJE DEL VIRREY MARQUÉS DE VILLENA 203 Así pues, de entrada cabe decir que el recorrido geográfico que seguía cada virrey hasta la llegada a la capital novohispana, vigente con escasos cambios hasta más allá de la segunda mitad del siglo XVIII, rememoraba la ruta de Cortés y adquiría así una profunda significación como ritualización de la conquista. Cabe señalar, además, la importancia que este ceremonial tenía desde la perspectiva novohispana, ya que, si bien el imperio español era un conglomerado de reinos con distintos rasgos de autonomía y variadas condiciones jurídicas respecto a la metrópoli, la figura del rey era la que unificaba todos los territorios bajo un orden político y administrativo común, y el virrey era su representante directo. A pesar de ello, el virrey debía tener en cuenta los privilegios del reino, es decir, comprometerse a respetar el acuerdo que había establecido la Corona con los conquistadores y sus descendientes. Ese pacto entre el rey y sus súbditos tomaba cuerpo en un rito que se iniciaba con el desembarco del nuevo virrey en Veracruz y que terminaba cuando éste se instalaba en el palacio de gobierno de la capital. Todos los lugares por los que pasaba la comitiva virreinal, los recibimientos que en ellos se le hacían [...] tenían un profundo significado para los novohispanos, pues con ellos se expresaba que su reino estaba en una posición de igualdad con respecto a la metrópoli13. Como se observa en el plano que incorpora García Panes, desde Veracruz hasta la ciudad de México, se producían diversas paradas y entradas en diferentes ciudades o poblados; dentro de la ruta, las entradas más importantes tenían lugar en Veracruz, Tlaxcala, Puebla, Cholula, Huejotzingo, Otumba y, finalmente, la ciudad de México. Como apunta Rubio Mañé, se trataba de una especie de «marcha triunfal desde Veracruz hasta la Ciudad de México» que congregaba a muchos de los habitantes de Nueva España para presenciar de cerca la solemne bienvenida al nuevo mandatario y rendirle homenaje, y entre los que destacaban los indios que acudían «bailando en su estilo típico en las ceremonias y con sus propios atuendos de gala y plumas multicolores»14. Así, en este ceremonial de bienvenida se observan dos rituales conmemorativos fundamentales: los arcos de triunfo y distintos festejos dispuestos por los cabildos (toros, fuegos artificiales, representaciones teatrales, máscaras, desfiles, arcos de triunfo...) y las ceremonias de bienvenida que organizaban los indios a lo largo de todo el camino. El programa iconográfico de las entradas en las principales ciudades y núcleos urbanos más poblados, al contrario que su modelo, los triunfi clásicos, reproducía el elogio a los virreyes antes de ejercer su tarea de 13 CURIEL, G. y A. RUBIAL. «Los espejos de lo propio: ritos públicos y usos privados en la pintura virreinal». En: CURIEL, G., F. RAMÍREZ, A. RUBIAL y A. VELÁZQUEZ (coord.). Pintura y vida cotidiana en México: siglos XVII-XX. Sevilla: Fomento Cultural Banamex-Fundació Caixa Girona y Fundación El Monte, 2002, pp. 45-46. 14 RUBIO MAÑÉ, I., op. cit., I, p. 119. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 199-218, ISSN: 0034-849X 204 JUDITH FARRÉ VIDAL gobierno en el virreinato, por lo que no se planteaban como una forma de exaltación de acciones ya realizadas, sino que más bien proyectaban el ideal de gobierno que se esperaba del nuevo mandatario. De este modo, lo habitual consistía en diseñar, a partir de una metáfora fundamental que identificaba al nuevo gobernante con un personaje de la Antigüedad clásica, una alegoría sobre la que se reconocían una serie de virtudes, planteadas así como esperanza de buen gobierno. La mayoría de las veces, la inspiración mitológica se buscaba en semidioses y varones heroicos de la mitología clásica, dejando la comparación con dioses importantes para el elogio a la monarquía. Las dos únicas excepciones fueron con el recibimiento al conde de Baños, cuya figura se equiparó a la de Júpiter en el arco diseñado por la iglesia metropolitana, y con el marqués de Villena, cuyo panegírico se asimiló al de Mercurio15. La otra constante celebrativa es la protagonizada por los indios. Su presencia como público receptor y a la vez como activo participante en la fiesta novohispana está plenamente documentada y ya, desde fechas tempranas —a partir de 1530—, aparecen en las Actas de Cabildo referencias a «lo acostumbrado» para sistematizar ese tipo de prácticas festivas (tanto en la recepción de prelados y autoridades, así como en ocasiones solemnes)16. Así, por ejemplo, Torquemada relata cómo, cuando Cortés se disponía a abandonar Tabasco, coincidiendo con el domingo de Ramos, los indios participaron «ricamente aderezados [...] llevando todos ramos en las manos, con la mayor pompa y devoción que se pudo»17. Asimismo, en la Carta del Padre Pedro Morales, también se explica cómo en los festejos jesuitas por la llegada de una importante remesa de reliquias que el papa Gregorio XIII envió a México (1578), una orden del virrey convocó a los indios que vivieran hasta seis leguas de la ciudad a que fueran a la fiesta con sus trompetas, chirimías, clarines y demás instrumentos musicales, y éstos se ofrecieron a hacer «a su costa arcos y fiestas de más arte y traça que acostumbran»18. Los fastos de bienvenida que se habían dispuesto para el recibimiento del marqués de Villena, acorde a su máxima dignidad nobiliaria, superaron la pompa habitual en este tipo de celebraciones. De hecho, según Morales Folguera, la entrada del marqués de Villena, que destacó por el lujo, el derroche económico y la duración, sirvió como modelo de las posterioMORALES FOLGUERA, J. M. Cultura simbólica y arte efímero en la Nueva España. Granada: Consejería de Cultura y Medio Ambiente, 1991, p. 111. 16 GONZALBO AIZPURU, P. «Las fiestas novohispanas: espectáculo y ejemplo». Mexican Studies, 1993, 9. 1, p. 24. 17 Monarquía idiana, vol. 2, libro 4, cap. 12 y 56 tomado de GONZALBO AIZPURU, P., op. cit., p. 26. 18 MORALES, P. Carta del Padre Pedro de Morales. MARISCAL HAY, B. (ed.), México: El Colegio de México, 2000 [1579], pp. xxii-xxv. 15 Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 199-218, ISSN: 0034-849X FIESTA Y PODER EN EL VIAJE DEL VIRREY MARQUÉS DE VILLENA 205 res que se llevaron a cabo en la época virreinal19. Las Actas de Cabildo de la Ciudad de México atestiguan cómo se previno la ordenanza que mandaba limpiar las calles por donde iba a pasar el funcionario real y que «la plazuela se limpie y se acabe de empedrar», así como que se adecentaran los aposentos del Corral del Coliseo donde se iban a representar las comedias, para que las representaciones «se dispongan lo más decentemente que se pueda». Del mismo modo, también se mandaba que hubieran «luminarias generales la noche de entrada de Su Excelencia y [...] fuegos y faroles», así como que las fiestas de toros se guardaran para cuando el Marqués hubiera descansado. Otra curiosa consigna recogida por el Cabildo era que «se dé todos los días de fiesta colaciones ricas a Su Excelencia, tribunales y obispos [...] todo lo cual se ha de ejecutar precisamente sin admitir disculpas»20. FUNCIÓN REPRESENTATIVA EN EL VIAJE En este marco festivo, el análisis del Viaje del marqués de Villena muestra cómo Gutiérrez de Medina entreteje en su relato las dos funciones características del relato de viaje: la representativa y la poética21. En efecto, las referencias geográficas que detallan rigurosamente el recorrido del marqués de Villena disponen el desarrollo y estructura del volumen, pues no sólo determinan su división en capítulos sino que, además, ordenan cronológicamente el desarrollo del discurso. Dentro de la función repre19 Otra entrada que sirvió como modelo para las posteriores celebraciones de toma de posesión en el cargo fue la del arzobispo Fray García Guerra (1608) que, aunque más modesta, «marcó pautas en el señalamiento de comportamientos y en la apropiación de los lugares claves en el espacio urbano de México» (MORALES FOLGUERA, J. M., op. cit., pp. 100-102). Hernández Reyes también señala cómo los actos festivos en torno a la llegada del marqués de Villena transcurrieron durante cinco meses (HERNÁNDEZ REYES, D., «Festín de las morenas criollas: danza y emblemática en el recibimiento del marqués de Villena (México, 1640)». En: FARRÉ VIDAL, J. (ed.) Dramaturgia y espectáculo teatral en la época de los Austrias. Madrid-Frankfurt am Main: Iberoamericana-Vervuert, 2009, pp. 339-340). 20 Tomado de BRAVO, D. «La fiesta pública: su tiempo y su espacio». En: RUBIAL, A. (coord.) Historia de la vida cotidiana en México. La ciudad barroca (vol. II). México: FCE-El Colegio de México, 2005, p. 456. 21 Luis Alburquerque sintetiza claramente los rasgos peculiares que pueden definir al género: «Por un lado, son libros de carácter documental, cuyas referencias geográficas, históricas y culturales envuelven de tal manera el texto que determinan y condicionan su interpretación; pero a la vez, su carga literaria es indiscutible (con mayor o menor intensidad, según los casos). Es decir, responden a unas reglas de ‘extrañamiento’ (‘figuras’ y ‘licencias’) que los apartan de la lengua común o, al menos, del puro dato histórico» (ALBURQUERQUE, L. «Los «libros de viajes» como género literario». En: LUCENA GIRALDO, M. y J. PIMENTEL (eds.). Diez estudios sobre literatura de viajes. Madrid: CSIC, 2006, p. 70). Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 199-218, ISSN: 0034-849X 206 JUDITH FARRÉ VIDAL sentativa, destacan dos aspectos sobre el resto de detalles que describe Cristóbal Gutiérrez de Medina. En primer lugar, quizá por la novedad que representan para el autor, los festejos de indios que se van sucediendo a lo largo de la ruta. Sirva de muestra la primera descripción que se hace de ellos en Veracruz: Toda la Ciudad daba gracias a Dios por su venida y, en señal de su alegría, hubo ocho días de luminarias, tres días de toros, y de treinta leguas la tierra vinieron indios de lo principal y gobernadores, a besar la mano de Su Excelencia, dándole en reconocimiento (según usanzas y ceremonias de la tierra) ramilletes de muchas flores y cadenas de lo mismo, las cuales recibía Su Excelencia, abrazándoles con mucho amor y prometiéndoles los favorecería. Y mandó a su Mayordomo Mayor pagase a la Ciudad todo el gasto que había hecho de su entrada y recibimiento, estado tan admirado como nuevo, y estilo que observó en todas las ciudades por donde pasó22. Una distinción interesante es la que se hace al diferenciar a los chichimecos tlaxcaltecas del resto de indios que participan en la celebración: Y atendiendo Su Excelencia a no ser cargoso en nada, no quiso que hubiese toros, que estaban prevenidos, si bien los indios nobles no dejaron de mostrar, a su usanza, la alegría que sentían, con un castillo de chichimecos que desnudos salían a pelear con fieras, haciendo tocotines y mitotes, que son sus saraos antiguos, con muchas galas a su usanza y muchas plumas preciosas, de que forman alas, diademas y águilas, que llevan sobre la cabeza. Y de esta suerte, cantando en su idioma, estaban todo el día sin cansarse en su sarao, danzando23. La ciudad de Tlaxcala era uno de los gobiernos especiales de Nueva España, junto a Veracruz y Acapulco. Mientras que los dos últimos enclaves eran distinguidos por su situación geográfica, la primera lo era por los especiales fueros y privilegios que ostentaba desde el siglo XVI, en reconocimiento simbólico y administrativo a la decisiva ayuda brindada a Cortés en su triunfo sobre Moctezuma. A lo largo del siglo XVII, cuando ya sólo quedaban reductos de comunidades indígenas nómadas en el norte del país, temidas por su fiereza, se consolidó una nueva visión del bárbaro norteño y el nombre de chichimeca, aludiendo a la bravura tlaxcalteca, continuó como su principal sinónimo. La convención del emplumado semidesnudo se convirtió en el bárbaro fingido, vestigio del temido y verdadero, aunque ya desaparecido, chichimeco. Son varios los testimonios que atestiguan la necesidad de representar a chichimecas fingidos en el ámbito de la fiesta, tal y como confirma el siguiente fragmento de las Glorias de Querétaro de Sigüenza y Góngora (1680): «una desordenada confusión de 22 GUTIÉRREZ DE MEDINA, C., op. cit., p. 53. Más alusiones que atestiguan la importancia de su participación en los fastos de bienvenida al nuevo gobernante pueden verse en otras paradas del recorrido (GUTIÉRREZ DE MEDINA, C., op. cit., pp. 54, 70, 83) 23 GUTIÉRREZ DE MEDINA, C., op. cit., pp. 58-59. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 199-218, ISSN: 0034-849X FIESTA Y PODER EN EL VIAJE DEL VIRREY MARQUÉS DE VILLENA 207 montaraces chichimecos, que sin otra ropa que la que permitió la decencia, y sin más adorno que los colores terrizos con que se embijan los cuerpos, aseadas las desgreñadas cabezas con descompuestas soeces plumas, y casi remedo de sátiros fingidos o de los soñados vestigios, horrorizaban a todos con algazaras y estruendos, mientras jugando de los arcos y las macanas, daban motivo de espanto con el bárbaro espécimen de sus irregulares y temerosas peleas»24. Desde esta perspectiva documental, el segundo aspecto sobre el que, reiterativamente, Gutiérrez de Medina centra su atención es la descripción del lujo de las estancias que se van disponiendo a lo largo de cada jornada del viaje del virrey25, así como en la comida que se le va ofreciendo. De este modo se atestigua, por ejemplo, con el repetido obsequio de dulces26 o con la ostentosa presentación con que se disponen las viandas: [en la Venta de Perote] donde hay un Hospital real para curar enfermos cachupines, que más parece que fue fundación para regalo de personas reales, debido todo, no a la finca de sus rentas que es muy pobre, sino al afectuosísimo cuidado, tanto como liberal, del alcalde mayor de Xalozingo, que asistiendo muchos días y con él su beneficiado y diez gobernadores indios, de quince leguas alrededor de su jurisdicción, estuvo con abundancia de todo prevenido. Tuvo seis piezas grandes, vestidas de ricas colgaduras, grandes aparadores de plata, abundancia de camas, no menos costosas que aseadas, y el cuarto de Su Excelencia con particulares ventajas. Era su cámara una pieza grande con dos camas, una para de noche y otra para de día, tan ricas y aseadas telas y holandas, que sólo podía ser empleo para tal persona. El testero de esta sala ocupaban cuatro fuentes, una de agua de olor, otra de vino precioso, otra de leche, otra de miel y todas corrieron sobre bateas grandes, vestidas de flores; y al lado de ellas, se descubrió un risco, de dos varas y medio de alto en proporción, todo fabricado de todo género de dulces, que parecía un epílogo de todo el regalo dulce de Valencia y Castilla. Estuvo este risco cubierto con un rico pabellón de China, hasta que entró Su Excelencia y, con ingenio oculto, se soltaron las fuentes y se descubrió aquella montaña de dulzura. La despensa y mesa fue tal y tan abundante, que a todas las tropas que pasaron del marqués mi Señor, con lo lucido de la nobleza de este reino que le seguía, se le sirvió con 24 platos, uno mejor que otro, viéndose junto en aquel lugar sólo, todo el regalo de carne y de pescado que está repartido en todos los lugares de este Reino, quedando tanto sobrado, que pudo ser regalo cumplido para el resto del camino27. 24 ÁNGELES JIMÉNEZ, P. «Una vida y dos mundos». En: Imágenes de los naturales en el arte de la Nueva España. Siglos XVI al XVIII. México: Fomento Cultural Banamex, 2005, pp. 405-406. 25 Destaca, sobre todo, la extensa descripción del interior del palacio de Chapultepec (GUTIÉRREZ DE MEDINA, C., op. cit., pp. 74-76), que, curiosamente, se cierra en la despensa: «llena de todo lo que podía ser regalo, la mesa de estado, larga, lucida y cumplida, con manteles reales y servilletas; doce principios prevenidos y doce postres». 26 Además del elogio a los dulces poblanos, son constantes las alusiones a los opíparos recibimientos (GUTIÉRREZ DE MEDINA, C., op. cit., pp. 55, 64, 65, 72…) 27 GUTIÉRREZ DE MEDINA, C., op. cit., p. 57. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 199-218, ISSN: 0034-849X 208 JUDITH FARRÉ VIDAL Junto a la función referencial, que da cuenta de numerosos detalles sobre el viaje, la excelencia del espacio de acogida y el ceremonial de bienvenida, otro de los aspectos más sugerentes del relato de Gutiérrez de Medina es su manejo de la función poética mediante el despliegue de distintas estrategias laudatorias en torno a la figura del Marqués. De este modo, pueden distinguirse ciertos motivos recurrentes así como procedimientos descriptivos y narrativos, con una clara intención poética, que se orientan al elogio del nuevo virrey. Pasamos a analizarlos en los tres apartados siguientes. SUCESOS EXTRAORDINARIOS Gutiérrez de Medina inserta en la relación del viaje la descripción de una serie de sucesos extraordinarios que interpreta como augurios del buen gobierno que desempeñará el marqués de Villena en el virreinato de Nueva España. Fundamentalmente, éstos se localizan en la travesía marítima del viaje y el autor relaciona, por causalidad, una decisión del virrey, normalmente devota y piadosa, con la mejoría de las inclemencias metereológicas, por lo que dichas actuaciones imprimen un halo de providencialismo a su figura. Así ocurre, por ejemplo, cuando el Marqués decide convocar una confesión general en todas las naves, previa a una comunión masiva, que permitió, según el relator, que se apaciguaran las aguas en las Puercas y que la flota pudiera continuar su viaje: [para la confesión y eucaristía generales] se pusieron carteles en el árbol mayor y en el trinquete, colocándolos con chirimías y mucha devoción. Y para este intento me mandó Su Excelencia hiciese una plática y exhortación a todos, ponderando cómo del paño de la culpa corta Dios el castigo de la pena, el peso y la gravedad de la culpa mortal, lo cual se hizo así, ponderando la historia de Jonás. Asistió Su Excelencia a ella, siguiendo su ejemplo todas las naos y, antes que tuviesen efecto estas diligencias, se sintió el favor del cielo28. En otra ocasión, a mediados de junio, la flota se vio sorprendida por otra tempestad: «con tormenta y aguacero tanto, que los pilotos mayores no se atrevieron a entrar en la sonda; y eran tantos los golpes de mar, que subían por la cubierta y apagaban los fogones, de suerte que no se pudo guisar nada aquel día. El mar bramaba, las maderas crujían, los árboles temblaban y con ellos la gente, viendo la confusión de otras naos»29. Con el temporal y el bravo oleaje, lo único que transmitía cierta tranquilidad al resto de embarcaciones eran las reliquias que, a instancias del Marqués, portaba la nave principal; con todo, lo que hizo calmar las aguas fue la 28 29 GUTIÉRREZ DE MEDINA, C., op. cit., p. 21. GUTIÉRREZ DE MEDINA, C., op. cit., p. 40. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 199-218, ISSN: 0034-849X FIESTA Y PODER EN EL VIAJE DEL VIRREY MARQUÉS DE VILLENA 209 decisión del virrey de arrojar al mar el cadáver de uno de sus más fieles servidores, fray Matías Cencerrado30: aunque la fortaleza de nuestra Capitana daba seguridad, y el llevar, como Amiclas al César, en nuestra barca con tan grandes reliquias una de las espinas de la Corona de Cristo; un dedo de la mano de San Andrés (que toda entera es mayorazgo de su casa); hilado y leche de Nuestra Señora y su imagen santa, de mano y pincel de san Lucas, a que se juntaban las oraciones de todos, porque es verdadero aquel consejo: «Si quieres saber orar, éntrate en la mar», donde se notó harto el aliento e igualdad de ánimo constante del marqués mi Señor. Y aunque en esta tempestad pudiera Dios hacernos mercedes y favores por tantas reliquias, apaciguándola, lo reservó Su Majestad para honrar a su muy devoto siervo el Padre Fray Matías Cencerrado, predicador de san Francisco, el cual dio su alma al Criador a las doce del día, y echándole a la mar a las dos de la tarde, al punto se puso el mar de leche y cesó la tempestad. Y aunque se ataron al cuerpo del difunto dos botijas llenas de agua, para que se fuese luego a pique, se fue sobre el agua hasta que no le pudo alcanzar la vista, para hacer preguntar y reparar: ¿quién es éste a quien los vientos y la mar obedecen?31. Otra vertiente de sucesos que en el Viaje se relacionan con la providencial llegada del nuevo virrey a Nueva España coinciden con «la bonanza de los vientos» y el arribo a las nuevas tierras que van encontrando a lo largo de la travesía. En este apartado, no se produce una intercesión del virrey propiamente dicha, sino que los acontecimientos, fruto del azar, son interpretados positivamente por el relator en función de la presencia del virrey. Muestra de ello es el que Gutiérrez de Medina introduce como un «suceso digno de admiración y por particular muy proprio de la Providencia divina»32. Tiene que ver con el parto de doña Esperanza María, esposa de don Francisco Pérez33, gentilhombre de cámara del Marqués, que dio a luz a una niña en la nao san Esteban. Tras el parto, la madre no pudo amamantar a la niña, la cual, tras ser bautizada y cuando los médicos juzgaban «que ya no había remedio con su providencia», pudo sobrevivir al ser amamantada por «una perrilla perdiguera [que entró] haciendo halagos y caricias, como el perro de Tobías [...]; y desta suerte la vino criando hasta Puerto Rico, por espacio de 22 días, y allí se buscó una mujer que la vino criando»34. El relator del Viaje relaciona el suceso con el de 30 El fraile franciscano consta como predicador, junto a Fray Jose de Abengozar —confesor y natural de Alcázar de Consuegra—, en el séquito de pasajeros que embarcó con el marqués de Villena (Archivo General de Indias, «Catálogo de Pasajeros a Indias», Código de referencia: ES. 41091. AGI/ 16419// PASAJEROS, L. 12, E. 207). 31 GUTIÉRREZ DE MEDINA, C., op. cit., pp. 40-41. 32 GUTIÉRREZ DE MEDINA, C., op. cit., p. 23. 33 Seguramente se trata de Francisco Pérez Torrijos, tal y como consta en el «Catálogo de Pasajeros de Indias con el marqués de Villena», Archivo General de Indias, código de referencia: ES. 41091. AGI/ 1.16419// Pasajeros, L. 12, E. 190. 34 GUTIÉRREZ DE MEDINA, C., op. cit., p. 23. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 199-218, ISSN: 0034-849X 210 JUDITH FARRÉ VIDAL la loba que amamantó a Rómulo y Remo y con otro suceso más prodigioso «el que tanto celebra Valerio Máximo, libro 5, de aquella famosa mujer Cimona que, estando condenado su padre a morir de hambre en una cárcel, tuvo maña para entrar en ella, sustentando la vida de su padre con la leche de sus pechos, pues esto fue natural y esotro prodigioso»35. Otro ejemplo se produce en tierra firme, a raíz del desembarco en una isla. Gutiérrez de Medina encuadra la descripción del paraje a partir de las claves tópicas de un lugar ameno que, como correlato objetivo, ajustan la fecundidad del paraje y el nacimiento de un mestizo, con la señal de buenaventura y opulencia que conlleva la presencia del Marqués. El casual descubrimiento adquiere un halo mítico, acorde con el destino providencialista que envuelve la trayectoria del nuevo virrey: Bajan por en medio de esta isla dos ríos de agua dulce que entran en la mar, sus márgenes tan bien vestidas, que ni las riberas de Tajo ni los países de Flandes son tan amenos. Vino Su Excelencia con el general y Su Ilustrísima, y el Obispo de Yucatán y el de Nueva Vizcaya con sus falúas, dos veces entrando por el río grande que sube seis leguas, tan ameno de naranjos, palmas y árboles altísimos de la tierra, que sus ramas entretejidas con diversidad de flores hacían cubierta por las más partes del río, sin haber parte por las márgenes que estuviese vestida de esta librea. Y una de dos veces que Su Excelencia entró por este río con tan lucido acompañamiento de señores Obispos, General, Almirante y Capitanes con música de instrumentos y de voces, subiendo el río arriba, vieron por entre las ramas a lo lejos una cabaña de indios con lumbre. Picóles la curiosidad, desembarcándose para ir allá y hallaron una mestiza parida de un niño y, por no perder ocasión Su Excelencia de hacer bien y honrar, determinó que el señor Obispo de Puebla de los Ángeles bautizase aquel ángel y Su Excelencia fuese padrino; y así se hizo, [...] y tomando memoria del baptismo, les dio a sus padres no pocos doblones y encargó criasen a su ahijado con cuidado y acudiesen a Su Excelencia para su remedio, haciendo vínculo de beneficios la dádiva de su nombre36. Gutiérrez de Medina cierra su narración con una serie de citas de autoridad procedentes de la Antigüedad clásica, aunque destaca la cristianización de los referentes paganos: «que por esta obligación de dar el nombre, Augusto César se halló obligado a dar gran suma de dineros a Tiberio y a Libia [...] y como Su Excelencia tiene tanto de Dios, dio su nombre para quedar obligado haciendo de la misericordia justicia y del favor obligación»37. 35 36 37 GUTIÉRREZ DE MEDINA, C., op. cit., pp. 23-24. GUTIÉRREZ DE MEDINA, C., op. cit., pp. 38-39. GUTIÉRREZ DE MEDINA, C., op. cit., pp. 38-39. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 199-218, ISSN: 0034-849X FIESTA Y PODER EN EL VIAJE DEL VIRREY MARQUÉS DE VILLENA ACCIONES 211 EJEMPLARES Y EMBLEMAS DE GOBIERNO Otra forma de encomio que se observa en el Viaje es la narración de acciones puntuales que lleva a cabo el virrey, de las que puede abstraerse un valor ejemplar y con las que Gutiérrez de Medina ensalza su figura. A lo largo de todo el trayecto destacan las virtudes de prudencia, piedad religiosa, compasión y valor militar. De entrada, la prudencia es la virtud inicial que se desprende de la relación de los preparativos del viaje: sin descuidar de todo lo conveniente para la flota, y distribución sin molestia de su familia, que repartió en naos distintas, quedándose precisamente con pocos criados que le fuesen asistiendo en la Capitana, con tantas atenciones, que antes padeciese en su comodidad propria, que se quitase la utilidad y conveniencia de los dueños de las naos. Todo dispuesto con la benignidad y prudencia de su apacible natural38. Al emprender viaje, son constantes los fragmentos que recrean las virtudes del marqués de Villena como comandante de su flota, en clara correspondencia hacia su futuro desempeño como gobernante, que sacrifica su bienestar personal por el de los acompañantes a su cargo. Los términos de referencia habituales, acorde con la dureza de un trayecto transatlántico, acostumbran a versar en torno a necesidades primarias como la alimentación o la salud. Un pasaje significativo al respecto se produce a la llegada a la Isla del Alacrán: por este tiempo, [...] enfermó muchísima gente de nuestra flota, particularmente en el Almiranta, [...] y en nuestra Capitana hubo harto número, para ocasionar liberalidades y merecimientos al Marqués mi Señor, que mandó que de sus gallinas, carneros, terneras y dulces, se diese lo que pidiese el enfermero, y repartiesen a los enfermos de las demás naos, aunque faltase para Su Excelencia; y mandó a su médico, el Doctor Sosa, Catedrático de Vísperas de Alcalá y su Colegial Teólogo, los visitase y curase y diese las medicinas necesarias de su botica, que traía muy costosa; y lo mandó a su cirujano, y esto se ejecutó de manera que llegó Su Excelencia por muchos días a comer carne salada de cecina, siendo verdad que embarcó dos mil gallinas, doce terneras y 200 carneros en su nao, sin las que llevó su familia a las suyas, y seis baúles, de vara y media, de dulces, sin gran número de cajas, pipotes, yorzas de almíbares, y muchas cajas de bizcocho, jamones, arroz, fideos, lentejas, castañas, garbanzos, vino y pasas, y otras cosas, quedó sobrado para otro viaje; y Su Excelencia, con su mucha caridad, tomó prendas de su salvación, que en esta materia nunca las pierde su mucha liberalidad con los pobres39. La caridad del Marqués se demuestra, siendo verdad, por medio de las extensas enumeraciones de viandas a las que es capaz de renunciar en beneficio de sus hombres, para alimentarse tan sólo con «carne salada de ceci38 39 GUTIÉRREZ DE MEDINA, C., op. cit., p. 12. GUTIÉRREZ DE MEDINA, C., op. cit., pp. 42-43. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 199-218, ISSN: 0034-849X 212 JUDITH FARRÉ VIDAL na». La misma compasión que sin duda se proyecta como ejemplo probatorio de sus futuras acciones de gobierno como virrey, se observa en otros tantos pasajes: cuando ayudó a la nao Serena40, a su llegada a la Isla de san Martín41... Además de todas sus bondades cristianas, resulta también necesario que la etopeya se complete con algún pasaje paradigmático en torno a su valor militar. Para ello, ya que no existe constancia de enfrentamientos reales con piratas en el transcurso del trayecto —algo que sí sucedería, por ejemplo, con el viaje del conde de Galve en 1688—, en el Viaje se explica la pericia del marqués de Villena al comandar su flota dispuesta para enfrentarse a unas goletas de corsarios, aunque nunca llegó a producirse la embestida real: Por orden próvida y solícita de Su Excelencia (que más parecía general experimentado que nuevo Virrey), previniéndose todo a guisa de pelea, cargada de artillería y zafa la nao, dividida la milicia y pasajeros por cuarteles, al cuarto del alba se oyó la pieza por banda de estribor y muchos fusiles42. La descripción de las virtudes del Marqués, además de por la narración de acciones puntuales llevadas a cabo por él mismo durante el trayecto marítimo, así como por los indicios providenciales que envuelven su proceder, se pone también de manifiesto en tierra firme, con la reseña de algunos de los emblemas utilizados en los arcos de triunfo para su bienvenida. Curiosamente, Gutiérrez de Medina elige dos emblemas: el águila y el pelícano. Ambos tienen en común el carácter protector que desempeñan frente a sus polluelos, lo que permite suponer que la selección llevada a cabo por el relator del Viaje no fue fortuita y, en este sentido, sugiere cierta culminación en la etopeya del Marqués. De este modo, se cumpliría la ecuación que previamente se intuía por la que las virtudes que anteriormente exhibía el marqués de Villena con los miembros de su flota serían también extrapolables a los súbditos novohispanos, simbolizados en los polluelos de ambos emblemas. De este modo, la conclusión final en la écfrasis del águila revela los valores de protección que, como emblema de poder, se esperaban desde Nueva España del nuevo virrey: que por esto, quizá, no sin particular providencia, México tiene ya águila por armas, para que, como ella [el águila], sus gobernadores lleven sus súbditos polluelos, no como las demás aves arañando, sino sobre sus hombros para defenderlos 43. Los mismos valores de amparo y defensa se desprenden del emblema del pelícano, que, además, confirman la ilusión que despierta la elec40 41 42 43 GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ DE DE DE DE MEDINA, MEDINA, MEDINA, MEDINA, C., C., C., C., op. op. op. op. cit., cit., cit., cit., p. p. p. p. 24. 26. 43. 78. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 199-218, ISSN: 0034-849X FIESTA Y PODER EN EL VIAJE DEL VIRREY MARQUÉS DE VILLENA 213 ción del nuevo virrey, grande de España y, además, primo tercero de Felipe IV: un pelícano con sus polluelos, sobre un tunal de las armas de México, dándoles su sangre como alimento, sobre la cabeza y corona la letra Philipo IIII, el Grande y debajo: Pro legue et pro Grege. La española: México advierte el querer de tu Rey en los Villenas, si la sangre de sus venas te da, ¿qué más pudo hacer?44 A propósito del pelícano, González de Zarate recopila los testimonios positivos en la tradición de la figura que, por su relación como imagen representativa de Cristo, encajan bien con la piedad religiosa del marqués de Villena patente a lo largo de todo el texto: Eliano nos habla del pelícano y lo compara a la cigüeña en la piedad y cariño que tiene con sus hijuelos (Hist. An. III, 23). En el mismo sentido lo señala el Fisiólogo, ya que incluso da su sangre por ellos. De ahí que aparezca con profusión en el arte cristiano como referencia a Cristo. [...] También, y dentro de la significación [negativa] que nos propone Horapolo, pero con un sentido más positivo, se presenta el emblema XXXVIII de Camerarius, donde aparece el pelícano construyendo su nido a ras del suelo para proponernos que el hombre no debe mirar por las vanidades y alturas terrenas conformándose con su condición 45. ARGUMENTOS DE AUTORIDAD Son frecuentes las ocasiones en las que Gutiérrez de Medina utiliza citas de autoridad de poetas griegos y latinos para elogiar al marqués de Villena. Sirva como muestra de su proceder a la hora de engastar los distintos argumentos de autoridad el siguiente ejemplo, donde los elogios de Sócrates al «muy religioso» emperador Teodosio —«Palatium sic disposuit, ut haud alienum esset a Monastario»— y los de Crisóstomo a David —«In regali culmine Monachi vitam imitabatur» y «In purpura et diademate Monachorum vitam transcendebat»—, se proyectan en el marqués de Villena: GUTIÉRREZ DE MEDINA, C., op. cit., p. 83. González de Zarate, en su edición de Horapolo: HORAPOLO. Hieroglyphica. GONZÁLEZ DE ZÁRATE, J. M. (ed.). Madrid: Akal, 1987 [1551], pp. 152-153. La asociación entre la piedad y el pelícano parece proceder de la Iconología de Ripa que, para simbolizar el amor del prójimo, propone: «Hombre noblemente vestido a cuyo lado aparece un pelícano con sus pequeñas crías; éstas están tomando con el pico la sangre de una llaga que dicho Pelícano se ha inferido a sí mismo en la mitad del pecho. Con una mano tratará de levantar del suelo a un pobre mendigo, mientras con la otra le entrega unos dineros, todo ello de acuerdo con lo que dice Cristo Nuestro Señor en su Evangelio», RIPA, C. Iconología, Madrid: Akal, 1996 [1593], I, p. 89: «Amor del Prójimo» dentro de la serie de «Amor por la virtud». 44 45 Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 199-218, ISSN: 0034-849X 214 JUDITH FARRÉ VIDAL Esto mismo observó Su Excelencia en su cámara de popa y hoy observa en su palacio, porque todos los días, acompañado de sus tres religiosos, rezaba por la mañana su itinerario, las letanías mayores, oyendo dos misas, rezando el oficio de Nuestra Señora y otras devociones, sin perder la lición espiritual, porque tiene experimentada su eficacia, y sabe que solas cuatro palabras, que leyó el buen ladrón en el título de la cruz, le abrieron las puertas del paraíso, según Arnoldo Carnotense 46. No se trata, siguiendo la terminología de Curtius, de un «sobrepujamiento» en el sentido estricto del término47, ya que el Marqués no excede a sus antecesores sino que más bien cuenta con sus cualidades, aunque la yuxtaposición de distintos referentes de comparación panegírica hace que, por acumulación, llegue, en cierto modo, a superarlos. La misma técnica que se sirve de citas clásicas para glosar las pautas de comportamiento del virrey aparece en otro de los momentos clave del Viaje, la llegada a Veracruz: Desde el Puerto miró Su Excelencia la Ciudad y tierra de Nueva España, y el mirarla fue mirar por ella y por su conservación, que es el oficio de los ojos de Dios, como notó Salviano: De vero Jud. et prov. Que no es buena razón de estado no tratar el señor de la conservación de los suyos, y es empleo digno de la majestad con que se corona mirar por la conservación, amparo y defensa de sus ciudadanos, cómo notó Séneca, lib. I de Clementia, por estas palabras: Nullum ornamentum Principis fastigo dignius pulchrius que est, Quam illa corona ob cives servitos48. Otras veces, Gutiérrez de Medina no cita directamente a un autor clásico sino que reproduce una máxima en latín que sintetiza una determinada virtud para el elogio, como en el fragmento que corresponde al desembarco del virrey en Veracruz en el que, al renunciar al palio, se pone de manifiesto su humildad: Llegó Su Excelencia al dicho muelle y doce Regidores le recibieron con palio, el cual no quiso admitir Su Excelencia, contento con sólo merecerlo, como dijo el otro triunfador, que no quiso los aplausos de la pompa triunfal de Roma: Meruisse sit tatis49. A pesar de ello, donde el Viaje parece concentrar su máximo poder de evocación es por medio de otra forma de combinación de autoridades que consiste en agregar la cita clásica al esquema del estilo directo, que reproGUTIÉRREZ DE MEDINA, C., op. cit., pp. 24-25. La alabanza, en este caso, no muestra «que el objeto celebrado sobrepasa a todas las personas o cosas análogas», aunque sí ocurre que «para probar la superioridad y hasta la unicidad del hombre o del objeto elogiados, se les compara con los casos famosos tradicionales» (CURTIUS, E. R. Literatura europea y Edad Media latina. México: FCE, 1955, I, p. 235). 48 GUTIÉRREZ DE MEDINA, C., op. cit., pp. 49-50. 49 GUTIÉRREZ DE MEDINA, C., op. cit., p. 52. 46 47 Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 199-218, ISSN: 0034-849X FIESTA Y PODER EN EL VIAJE DEL VIRREY MARQUÉS DE VILLENA 215 duce textualmente y entrecomillados los supuestos comentarios laudatorios de los testigos de las excelencias del Marqués. Esta estrategia de ensalzamiento se inscribe en los tópicos que Curtius incluyó en su «tópica de lo indecible»50. Un pasaje significativo de esta estrategia laudatoria se observa en la llegada del virrey a Tlaxcala. La tópica que reproduce el pasaje repasa distintos colectivos de los que se parafrasean sus encomiásticos comentarios. En primer lugar, las mujeres que olvidadas de su encogimiento y llevadas de su afecto, en tropas con gritería le echaban mil bendiciones; unas decían: «Su cara dice que es hijo de un serafín»; otra, «Linda cara tienes, buenos hechos harás», que fue lo del Filósofo: «Bona facies, bona facies»; otras: «Sea bien venido el Virrey grande y el deseado de todos» 51 . La pluralidad de voces para el panegírico, sigue con un «enjambre de los muchos muchachos», quienes daban voces con muchas banderillas, diciendo: «¡Viva el Duque, marqués de Villena!». Para verificar que las aclamaciones de niños califican merecidas alabanzas: «Ex ore infantium et lactentium perfecisti laudem»52. El siguiente grupo del que se reproducen los elogios está formado por clérigos: Coros de clérigos enternecidos decían: «Bendito sea el enviado en el nombre del Señor»: «Benedictus qui venit in nomine Domini»; otros: «Redemptionem missit Dominus Populo suo»; y hubo clérigo que dijo: «Cierto que en esta ocasión, en lugar del Te Deum Laudamus, habíamos de cantar: Benedictus Dominus Deus Israel quia visitavit et fecit Redemptionem plebis sue»; otros: «A las puertas de todas las casas hemos de poner el sol de las armas de tan gran Señor con su letra Post nubila Phoebus, que no puede haber jeroglífico que explique mejor nuestra dicha, y la Ciudad ponga en su Cabildo la letra del cuerpo de sus armas: Misericordias Domini in aeternum cantabo»53. Tras el repaso pormenorizado de distintos grupos alabando la llegada del nuevo virrey, la descripción se cierra con una apreciación de conjunto, en la que el relator pone de manifiesto el sentimiento unánime que previamente ha ido desgajando a través de las distintas perspectivas: «Con estos júbilos de común aclamación de todo el pueblo y acompañamiento tan sin número [...] llegaron al Convento de frailes descalzos». El mismo proce50 «Otra manera de ensalzar a una persona consistía en decir que todos los hombres participaban en la admiración de ella, en la alegría, en el luto. El arte del autor debía mostrarse en la especificación y amplificación del concepto todos» (CURTIUS, E. R., op. cit., I, p. 232). 51 GUTIÉRREZ DE MEDINA, C., op. cit., pp. 63-64. 52 GUTIÉRREZ DE MEDINA, C., op. cit., p. 64. 53 GUTIÉRREZ DE MEDINA, C., op. cit., p. 64. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 199-218, ISSN: 0034-849X 216 JUDITH FARRÉ VIDAL dimiento estilístico se observa en otros muchos pasajes, aunque los más llamativos corresponden a los lugares del recorrido más fastuosos, como la llegada a Chapultepec54 o a la ciudad de México55. CONCLUSIONES La elección, por primera vez, de un grande para desempeñar el cargo de virrey —emparentado, además, directamente con Felipe IV— respondía al propósito de la metrópoli por reforzar los vínculos políticos y consolidar la autoridad virreinal, un tanto maltrecha tras el paso por el gobierno novohispano del marqués de los Gelves (1624)56 y los recientes enfrentamientos entre los dos últimos virreyes: el marqués de Cerralvo (1624-1635) y el marqués de Cadereyta (1635-1640)57. La ostentación y el cuidado en la organización de los fastos en torno a su llegada demuestran cómo, también desde Nueva España, se entendían el alcance y la entidad de su designación. Inmerso en este escenario político, el relato del Viaje responde al mismo programa de retribución simbólica por la que el elogioso retrato del marqués de Villena se reviste de un constante halo de providencialismo, piedad religiosa y generosidad. El fin último es revelar la esperanza de un buen gobierno, de ahí que el último capítulo del relato insista, de nuevo, en el carácter excepcional del nuevo virrey, quien al llegar a la ciudad de México y ver tanta ostentación de grandeza, tanto aparato de riqueza [...], mandó llamar a los comisarios de esta magnífica prevención, y con palabras afables y corteses, llenas de estimación, les dijo que toda aquella plata, curiosidades y juguetes preciosos, se recogiese todo, porque no les faltase algo, advirtiendo que de sola su plata se había de servir y no había de recibir ni un lenzuelo; que no venía a quitar, sino a dar; no a mirar por sus aumentos, sino por los del Reino; [...] acción tan aplaudida como desviada de las entradas de los demás virreyes, y maña secreta de hacerse señor de todos los corazones, como se hizo, viendo que les venía un señor no a quitar, sino a dar; no por su negocio sino por el de sus súbditos, acción propia del Dios humanado, que no vino por sí sino solo a remediarnos 58. La duración del cargo fue muy breve, ya que el parentesco del Marqués con el duque de Braganza de Portugal le acarrearía su cese apenas dos años después. En ese breve intervalo de tiempo, su administración de GUTIÉRREZ DE MEDINA, C., op. cit., pp. 77-78. GUTIÉRREZ DE MEDINA, C., op. cit., p. 84. 56 ISRAEL, J. I. Razas, clases sociales y vida política en el México colonial: 16101670. México: FCE, 1980, pp. 143-163. 57 ISRAEL, J. I., op. cit., pp. 202-203. 58 GUTIÉRREZ DE MEDINA, C., op. cit., p. 77. 54 55 Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 199-218, ISSN: 0034-849X FIESTA Y PODER EN EL VIAJE DEL VIRREY MARQUÉS DE VILLENA 217 gobierno no cumplió con las expectativas, ya que «el duque era de natural ambicioso y su principal finalidad fue obtener riquezas»59. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ALBURQUERQUE, L. «Los «libros de viaje» como género literario». En: LUCENA GIRALDO, M. y J. PIMENTEL (eds.). Diez estudios sobre literatura de viajes. Madrid: CSIC, 2006, pp. 67-87. ÁNGELES JIMÉNEZ, P. «Una vida y dos mundos». En: Imágenes de los naturales en el arte de la Nueva España. Siglos XVI al XVIII. México: Fomento Cultural Banamex, 2005, pp. 398-411. ARTEAGA, C. de la Cruz. Una mitra sobre dos mundos. La de don Juan de Palafox y Mendoza, obispo de Puebla de los Ángeles y de Osma. Sevilla: Artes Gráficas Salesianas, 1985. BERISTAIN DE SOUZA, J. M. Biblioteca Hispanoamericana Septentrional. México: UNAM, 1981, II. BRAVO, D. «La fiesta pública: su tiempo y su espacio». En: A. RUBIAL (coord.). Historia de la vida cotidiana en México. La ciudad barroca (vol. II). México: FCE-El Colegio de México, 2005, pp. 435-460. CURIEL, G. y A. RUBIAL. «Los espejos de lo propio: ritos públicos y usos privados en la pintura virreinal». En: CURIEL, G., F. RAMÍREZ, A. RUBIAL y A. VELÁZQUEZ (coords.). Pintura y vida cotidiana en México: siglos XVII-XX. Sevilla: Fomento Cultural Banamex-Fundació Caixa Girona y Fundación El Monte, 2002. CURTIUS, E. R. Literatura europea y Edad Media latina. Frenk, M. y A. Alatorre (trad.). México: FCE, 1955. GALÍ BOADELLA, M. Pedro García Ferrer, un artista aragonés del siglo XVII en la Nueva España. Teruel: Instituto de Estudios Turolenses, 1996. GARCÍA, G. Don Juan de Palafox y Mendoza. Obispo de Puebla y Osma, visitador y virrey de la Nueva España. Puebla: Gobierno del Estado, 1991 [1918]. GARCÍA PANES, D. Diario particular del camino que sigue un Virrey de México desde su llegada a Veracruz hasta su entrada pública en la capital. Tránsitos, ceremonias, cumplidos y festejos, que se hacen desde tiempo inmemorial y posteriormente la variación que en esto ha habido, insertando un plano parcial de dicho camino. Escrito por un curioso observador. Edición transcrita por A. Tamayo y estudio introductorio de L. Díaz-Trachuelo. Madrid: Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente, Centro de Publicaciones, 1994 [1793]. GOJMAN DE BACKAL, A. «La inquisición en Nueva España vista a través de los ojos de un procesado, Guillén de Lampart. Siglo XVII». En: QUEZADA, N., M. RODRÍGUEZ y M. SUÁREZ (eds.). Inquisición novohispana. México: UNAM, 2000, I, pp. 101-126. GONZÁLEZ OBREGÓN, L. Don Guillen de Lampart: la Inquisición y la independencia en el siglo XVII. México: Librería de la Viuda de C. Bouret, 1908 GONZALBO AIZPURU, P. «Las fiestas novohispanas: espectáculo y ejemplo». Mexican Studies, 1993, 9. 1, pp. 19-45. GUTIÉRREZ DE MEDINA, C. Viaje del Virrey marqués de Villena. Romero de Terreros, M. (ed.). México: UNAM, 1947 [1640]. BRAVO, D., op. cit., p. 456 y HANKE, L. Los virreyes españoles en América durante el gobierno de la Casa de Austria: México. Madrid: Atlas, 1977, IV, p. 25. 59 Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 199-218, ISSN: 0034-849X 218 JUDITH FARRÉ VIDAL HANKE, L. Los virreyes españoles en América durante el gobierno de la Casa de Austria: México. Madrid: Atlas, 1977, IV. HERNÁNDEZ REYES, D. «Festín de las morenas criollas: danza y emblemática en el recibimiento del marqués de Villena (México, 1640)». En: FARRÉ VIDAL, J. (ed.). Dramaturgia y espectáculo teatral en la época de los Austrias. Madrid-Frankfurt am Main: Iberoamericana-Vervuert, 2009, pp. 339-358. HORAPOLO. Hieroglyphica. González de Zárate, J. M. (ed.). Madrid: Akal, 1991 [1551]. ISRAEL, J. I. Razas, clases sociales y vida política en el México colonial: 1610-1670. México: FCE, 1980. MÍNGUEZ, V. Los reyes distantes: imágenes del poder en el México colonial. Castelló de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I, 1995. MORALES, P. Carta del Padre Pedro de Morales. Mariscal Hay, B. (ed.) México: El Colegio de México, 2000 [1579]. MORALES FOLGUERA, J. M. Cultura simbólica y arte efímero en la Nueva España. Granada: Consejería de Cultura y Medio Ambiente, 1991. MORENO CEBRIÁN, A. «El viaje en la carrera de Indias». En: LUCENA GIRALDO, M. y J. PIMENTEL (eds.). Diez estudios sobre literatura de viajes. Madrid: CSIC, 2006, pp. 133-151. RIPA, C. Iconología. Madrid: Akal, 1996 [1593]. RUBIO MAÑÉ, I. El Virreinato. Orígenes y jurisdicciones, y dinámica social de los virreyes. México: FCE-UNAM, 1983, I. TORIBIO MEDINA, J. La imprenta en México: 1539-1821. Santiago de Chile: Casa del Autor, 1965. Fecha de recepción: 6 de mayo de 2010 Fecha de aceptación: 16 de diciembre de 2010 Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 199-218, ISSN: 0034-849X Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, págs. 219-232, ISSN: 0034-849X EL RELATO DE VIAJE EN LA PRENSA DE LA ILUSTRACIÓN: ENTRE EL PRODESSE ET DELECTARE Y LA INSTRUMENTALIZACIÓN SATÍRICA FRANCISCO UZCANGA MEINECKE Universidad de Ulm (Alemania) RESUMEN El artículo se plantea analizar la importancia del relato de viaje en la prensa de la segunda mitad del siglo XVIII, más concretamente de la década de los ochenta, su época de mayor apogeo. Una primera parte se ocupa de los relatos de viaje reales que incluye la prensa con la intención principal, en el marco del prodesse et delectare tan propio de la Ilustración, de instruir de forma amena a sus lectores sobre el ‘carácter y las costumbres de las naciones extranjeras’. A continuación se estudian aquellos relatos de viajes imaginados o ficticios cuya principal función es servir de soporte para realizar a través de ellos una crítica social y política. Palabras clave: relato de viaje, prensa, Ilustración. THE TRAVELOGUE ON THE PRESS OF THE ENLIGHTENMENT: BETWEEN PRODESSE ET DELECTARE AND SATIRIC INSTRUMENTAL USE ABSTRACT The article pretends to analyse the importance of travelogue in the press of the second half of the 18th century, especially the eighties, its high period. A first section deals with real travelogues included in the press, in line with the characteristic enlightened concept prodesse et delectare, which means instructing the readership in an amusing way about ‘foreign character and customs’. In a second section there is a study about fictitious and imaginary travelogues whose main function is to become a medium for political and social critic. Key Words: Travelogue, Press, Enlightenment. El sábado 10 de octubre de 1795 el Diario de Madrid publica la carta de un corresponsal partidario de que los jóvenes viajen al extranjero. Afirma el corresponsal que es la juventud la mejor edad para viajar y aduce que un viaje emprendido antes de la madurez no sólo redunda en beneficio propio sino también en provecho de la patria; aunque eso sí, concede, ha de tratarse de un joven de buena crianza, sólida religión e instruido en los rudi- 220 FRANCISCO UZCANGA MEINECKE mentos de la lógica y la filosofía. Dos semanas después, el domingo 25 de octubre, envía el corresponsal otra misiva con la intención de reforzar su postura y añadir un aspecto nuevo y relevante: antes de emprender el viaje, escribe, el joven ha de haber leído una buena porción de libros de los más célebres viajeros para estudiar en ellos el modo en que debe viajar. Porque, «al que ha de edificar palacios y casas, ¿no le enseñan antes la aritmética, la geometría y la arquitectura? Al que ha de tomar el pulso y recetar purgas y sangrías, ¿no le hacen estudiar antes los libros de Hipócrates y Galeno? Pues, ¿por qué se ha de poner a viajar a un joven sin instruirle anticipadamente en los libros que han escrito los juiciosos viajeros?». El problema, admite el corresponsal, es que resulta difícil encontrar este tipo de libros «en nuestra lengua». Cita como solitario ejemplar el viaje de Antonio Ponz1, lo descarta por ser su lectura más apta para el «estudio de las bellas artes que para hacer comparación y estudio del carácter y costumbre de las naciones», y se congratula de la reciente aparición de una colección titulada Viajero universal que reúne una serie de relatos de viaje que «van escritos con un método tan atractivo que parece cada tratado una novela según deleita». Una obra, asegura el corresponsal al final de su carta, que va a suplir la carencia de libros de viaje en lengua española. El título completo de la colección a la que se refiere el corresponsal es Viajero universal o noticia del mundo antiguo y nuevo, obra recopilada de los mejores viajeros. Su autor, el presbítero Pedro Estala, se había propuesto en un principio traducir la obra del jesuita francés Joseph La Porte Le voyageur françois ou la connoissance de l’ancien et du nouveau monde, aunque pronto, a partir del tomo quinto, decide liberarse del original francés, reorganizar los viajes por ámbitos geográficos, incluir reflexiones y comentarios propios, y, sobre todo, incorporar relatos de viaje más recientes, en especial los que refieren los últimos descubrimientos. La obra fue editada entre 1795 y 1801, llegó a alcanzar 43 volúmenes y se acabó convirtiendo en una de las empresas editoriales más exitosas de finales de siglo. Tuvo sin duda Estala olfato editorial, y, como vaticinaba el corresponsal del Diario de Madrid, su versión metódica y actualizada del Voyageur supo llenar un hueco del mercado editorial, ya que los lectores españoles interesados en las últimas novedades de literatura de viajes en estos años finales del siglo XVIII se encontraban con una oferta de libros muy escasa. Las causas de esta escasez pueden buscarse en la falta de hábito viajero de los españoles, en el carácter privado u oficial de no pocos textos —cartas, diarios, informes— en los que se relatan viajes, en la lentitud y las trabas administrativas para la concesión de permisos de edición, en la permanente Se refiere al Viaje fuera de España (1785) del teólogo e historiador del arte Antonio Ponz y que transcurre por los Países Bajos, Francia e Inglaterra. 1 Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 219-232, ISSN: 0034-849X EL RELATO DE VIAJE EN LA PRENSA DE LA ILUSTRACIÓN: ENTRE EL PRODESSE ET DELECTARE... 221 amenaza de la censura, tanto civil como eclesiástica... Lo cierto es que la mayor parte de los viajes que conocemos de la época de la Ilustración —escritos por Jovellanos, Leandro Fernández de Moratín, Viera y Clavijo, Tomás de Iriarte, Sarmiento, Campomanes...— no serían publicados hasta muchos años después2. Y también los libros de los principales viajeros extranjeros de aquellos años tuvieron que esperar varias décadas para ser traducidos3. Unos años atrás, antes de que el ministro Floridablanca, alarmado por las noticias que llegaban de la Francia revolucionaria, estableciera cordones sanitarios y restringiera la libertad de prensa, la situación era algo distinta. Aunque el mercado de libros de viaje se mantenía igualmente yermo, los lectores interesados en las últimas novedades de literatura de viajes podían recurrir a la variada y generosa gama de relatos de viaje que le ofrecían las publicaciones periódicas. Esto es algo que no debe sorprender a priori, si atendemos a la importancia que alcanza la prensa como instrumento cultural y a la trascendencia del viaje como fenómeno sociológico y literario durante la segunda mitad del siglo XVIII. A partir de los años sesenta surgen en España una serie de publicaciones periódicas que, junto al afán de informar a la opinión pública, tratan también de divulgar a través de sus páginas la corriente cultural e ideológica que llamamos Ilustración. De talante progresista y reformador, la mayoría de los pioneros editores, o si se quiere protoperiodistas —Francisco Mariano Nipho, José Clavijo y Fajardo, más tarde José María García del Cañuelo— y sus múltiples colaboradores —entre ellos Jovellanos, Meléndez Valdés o Tomás de Iriarte— se sirven de este novedoso medio para impulsar en España el nuevo espíritu que va ganando terreno en toda Europa4. En busca de novedades literarias, modas y tendencias, temas de actualidad política y social que dar a conocer a sus lectores, los periodistas vuelven sus ojos a los países que están a la vanguardia de la Ilustración, en especial Inglaterra y Francia. Y en la Europa más ilustrada se vive durante esta segunda mitad del siglo XVIII una verdadera fiebre viajera. Es la época en la que culmina el conocimiento geográfico de la tierra, gracias a los descubrimientos de James Cook por los mares del sur y las 2 Véase ÁLVAREZ MIRANDA, Pedro. «Los libros de viajes y las utopías en el siglo XVIII español». En: CARNERO, Guillermo (coord.). Historia de la literatura española 7. Siglo XVIII (II). Madrid: Espasa Calpe, 1995, p. 688. 3 El caso más significativo es el de James Cook: hasta 1832 no se editó el primer libro en español de sus viajes. Véase TORRES SANTO DOMINGO, Marta. «Los viajes del capitán Cook en el siglo XVIII. Una revisión bibliográfica». Biblio 3W, Revista bibliográfica de geografía y ciencias sociales, 2003, VIII, núm. 441, p. 1. 4 Para una panorámica de la prensa española de la Ilustración puede consultarse el capítulo de Inmaculada Urzainqui: «Un nuevo instrumento cultural: la prensa periódica». En: ÁLVAREZ BARRIENTOS, Joaquín; François LOPEZ e Inmaculada URZAINQUI. La república de las letras en la España del siglo XVIII. Madrid: CSIC, 1995, pp.125-216. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 219-232, ISSN: 0034-849X 222 FRANCISCO UZCANGA MEINECKE exploraciones al África Central. Son años también en los que se desarrollan invenciones que posibilitan una nueva movilidad, como el globo aerostático de Montgolfier, que inicia el viaje aéreo. La prosperidad económica hace además que se mejoren los caminos, las calzadas, que se modernicen los medios de transporte. Es también la época del apogeo del Gran Tour, el viaje educativo para los jóvenes de buena familia, una costumbre británica en su origen pero que pronto se extiende entre buena parte de la aristocracia y la —incipiente— burguesía europeas. La fiebre viajera encuentra asimismo eco en el ámbito intelectual, con la reactivación de la disputa sobre la utilidad de viajar, una discusión ya clásica —recordemos, por ejemplo, la carta de Séneca a Lucilo (Epistolae morales 28) o la carta de Horacio a Bullatius (Epistolae I, 11)—, que fue abordada después por pensadores de la talla de Montaigne, Bacon, Locke5, y que recibe un nuevo impulso en este siglo, tan obsesionado por la utilidad social y la función educativa, gracias sobre todo a la aportación de Rousseau en su célebre capítulo del Emilio dedicado a los viajes. Finalmente, el fenómeno del viaje se refleja también en el mercado editorial: se reeditan numerosos viajes antiguos, se publican voluminosas colecciones de viajes y, sobre todo, sale a la luz una ingente cantidad de libros de viajeros contemporáneos, todo ello para aplacar la creciente demanda de un público ávido de este tipo de literatura6. No cabe duda de que estamos en esta segunda mitad del siglo, la plenitud de la Ilustración, no sólo en una de las época más viajeras, sino también en uno de los periodos de auge de la literatura de viajes en Europa; incluso se puede afirmar que es también la época en la que se crea el género del relato de viaje tal como actualmente lo entendemos. Basta un somero repaso a la prensa de la segunda mitad del siglo XVIII, en especial a la de la década de los ochenta7, para percibir hasta qué punto el fenómeno del viaje encuentra resonancia en España. Es cierto que el hábito de viajar no está aquí tan extendido, y es cierto también que, en comparación con Inglaterra o Francia, apenas se publican libros de viaje; pero, al igual que la prensa de otros países europeos, los periódicos españoles informan profusamente sobre los últimos descubrimientos, reseñan las Michel de Montaigne: Essays I, 25; Francis Bacon Essays, 18; John Locke, Some thoughts concerning education, 212-216. 6 En su bibliografía de libros de viajes de 1808, Boucher de la Richarderie contabiliza un total de 3540 relatos de viajes publicados en este siglo en Europa, lo que supone el doble que en el siglo anterior y siete veces más que en el siglo XVI. Citado por ROCHE, Daniel. «Viajes». En: FERRONE, Vicenzo y Daniel Roche (eds.). Diccionario histórico de la Ilustración. Madrid: Alianza Editorial, 1998, p. 293. 7 Después de una época de declive debido a las medidas cautelares y represoras tras el motín de Esquilache, en 1766, la prensa volvió a surgir con fuerza en la década de los ochenta, al amparo de una serie de leyes promulgadas por el gobierno de Floridablanca. Es la llamada década dorada de la prensa dieciochesca, que duró hasta la Real Orden del 24 de febrero de 1791 que prohíbe la mayor parte de las publicaciones periódicas. 5 Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 219-232, ISSN: 0034-849X EL RELATO DE VIAJE EN LA PRENSA DE LA ILUSTRACIÓN: ENTRE EL PRODESSE ET DELECTARE... 223 novedades del género, ofrecen a sus lectores multitud de métodos y planes para viajar con utilidad8, y, lo que más nos interesa a nosotros, publican en sus páginas numerosos relatos de viaje. La única diferencia es que la labor de la prensa en España no es tanto complementaria o competidora de la industria del libro cuanto sustitutoria: hasta la publicación de la colección de Estala se puede decir que la prensa se erige en la principal —casi única— traductora y editora de relatos de viaje. Aunque encontramos ya relatos de viaje en publicaciones tempranas9, es a partir de la década de los ochenta, los años de apogeo de la prensa, cuando observamos prácticamente en todos los periódicos, tanto de carácter informativo, cultural como crítico, una reiterada presencia de relatos de viaje. Si bien hallamos también relaciones de viaje históricas, predominan, como es propio de un medio que busca la actualidad inmediata, aquellos relatos contemporáneos y que informan de los descubrimientos más recientes. Unas muestras: el Mercurio de España incluye en sus números de febrero y julio de 1784 dos largas relaciones de Pilatre de Rozier, quien se había embarcado poco antes en un globo aerostático pilotado por Montgolfier; en el número de marzo de ese año el mismo periódico publica un extracto del viaje del Coronel Cooper a la India, quien refiere las primeras escaramuzas del ejército colonial inglés en aquel país; en noviembre de 1786 se edita, también en el Mercurio, «la sustancia» del relato de la primera ascensión al Montblanc, llevada a cabo pocos meses antes por Jacques Balmat y Michel Paccard; como muestra del interés que sigue despertando América, el Memorial Literario regala a sus lectores en enero de 1787 el Diario de la expedición hecha a las montañas de Zamora, que relata la expedición del corregidor Manuel Vallano y Cuesta por esta región ecuatoriana con el objeto de «reconocer a los indios infieles»; el 23 de junio de 1788, el Diario de Madrid publica un resumen de las recién editadas memorias de viaje por el África Central —«tierras ocultas y algunas no pisadas de planta humana»— del naturalista holandés Vaillant; también el Espíritu de los mejores diarios publica entre diciembre de 1790 y enero de 1791 un extenso extracto del Viaje hecho para descubrir las fuentes del Nilo, de Santiago Bruce; el mismo Espíritu de los mejores dia8 Ver aquí ÁLVAREZ MIRANDA, Pedro. «Los libros de viajes y las utopías en el siglo XVIII español». En: CARNERO, Guillermo (coord.). Historia de la literatura española 7. Siglo XVIII (II). Madrid, 1995, p. 685. 9 Por ejemplo, en el Diario noticioso, curioso, erudito, comercial, público y económico, el cual en su edición del 19 de agosto de 1760 inicia una serie titulada «historia y colecciones de los viajes». Las palabras con las que anuncia la nueva serie son reveladoras de los motivos por los que se decide a publicar los relatos de viaje: «Creemos poco necesario manifestar de cuanta instrucción y gusto son estas noticias, particularmente en España, donde no es frecuente la ventajosa costumbre e inclinación de viajar, como lo practican las más naciones de la Europa, y por lo mismo estas relaciones son más apreciables porque suplen en parte lo que el genio, en general, de la nación, estorba que adquiramos personalmente». Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 219-232, ISSN: 0034-849X 224 FRANCISCO UZCANGA MEINECKE rios publica entre el 28 y el 31 de enero de 1788 un compendio del reciente Viaje de Enrique Swinburn, por España; y a partir del 14 de octubre de 1790 y hasta el 12 de diciembre de 1790 el Diario de Madrid publica en amplio extracto la relación del tercer viaje de James Cook, entre 1776 y 1779, el cual «suministra un campo geográfico tan vasto y ameno de materias instructivas, como sembrado y fértil de noticias agradables», adelantándose así en más de cuarenta años a la primera edición en español de los viajes de Cook. Los relatos se publican enteros, extractados o resumidos mediante paráfrasis. Unas veces van incluidos en secciones que llevan títulos como «costumbres extranjeras», «historia natural», «geografía moderna» o simplemente «viajes»; otras se insertan sin más en alguna página del diario10. Las formas que adoptan son varias: aunque predominan la carta, la relación y la descripción, encontramos también diarios, itinerarios, informes, memorias, observaciones o geografías. En los prólogos y comentarios que anteceden a la transcripción del relato casi nunca se cita la edición ni la fuente, aunque es muy probable que gran parte de los relatos —en una época sin derechos de autor— fueran sacados de periódicos extranjeros. En ocasiones tampoco se cita al viajero y autor del relato, y se habla simplemente de un «viajero» o de un «viajante». Habitual en la mayoría de las presentaciones es la preocupación por recalcar el crédito del autor del relato, la veracidad de lo escrito. Y común a todas ellas, casi sin excepción, es recurrir al tópico horaciano del prodesse et delectare, tan caro a la literatura de la época, y que anuncia la principal intención que se persigue con la publicación de los relatos de viaje: instruir de forma amena sobre el carácter y las costumbres de regiones y pueblos extranjeros. El prodesse et delectare pregonado por los periodistas se enmarca dentro del utilitarismo propio de la Ilustración. Pero si atendemos al medio en que se publican estos relatos y al hecho de que en muchos de ellos la balanza se inclina del lado del delectare, se puede vislumbrar también una función más pragmática: la necesidad de vender periódicos. De ahí, por ejemplo, que no sea raro toparse con escenas que, más que mostrar el ‘carácter y las costumbres de las naciones’, se diría que tratan de impresionar al lector, escenas que parecen acercarse a lo que hoy conocemos como periodismo sensacionalista. A modo de ejemplo, sirva este pasaje del relato de viaje por el norte de África que incluye el Diario de Madrid en su número del 8 de enero de l788, y en el que se describe una procesión de comedores de serpientes de la que es testigo el viajero: 10 Como explica el Diario de Madrid, al anunciar los viajes de Cook en su número del 14 de octubre de 1790: «de este literario manantial utile dulci, iremos sacando y traduciendo algunas cosas para este periódico, insertándolas de cuando en cuando y entrometiéndolas oportunamente en la cabida que puedan tener». Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 219-232, ISSN: 0034-849X EL RELATO DE VIAJE EN LA PRENSA DE LA ILUSTRACIÓN: ENTRE EL PRODESSE ET DELECTARE... 225 «Una cuadrilla de frenéticos, con los brazos desnudos, los ojos desexcavados, llevando en las manos gruesísimas culebras que les daban varias vueltas alrededor del cuerpo y hacían grandes esfuerzos para escaparse. Apretábanlas reciamente los psilos por el pescuezo para que no mordiesen, y a pesar de sus silvos las rasgaban con los dientes y las comían vivas. Chorreaba sangre en sus bocas impuras; entre tanto otros psilos se esforzaban en arrancarles su asquerosa presa, resultando otros tantos combates sobre quién devoraría una culebra. Acompañábales atónito el populacho, gritando milagro...». O esta carta de un viajero que asiste en Calcuta a la autoinmolación de un anciano convencido de que así salvará a su familia «de una enfermedad peligrosa»: «Sentado el viejo a orilla de la fosa incendiada, hizo devotamente su oración levantando al cielo las manos y los ojos. Después de permanecer así media hora, le ayudaron a levantar cuatro de sus parientes más cercanos, y dieron todos cinco vueltas alrededor de la hoya, invocando a Ram y Setaram, que son dos santos suyos. Entretanto se arrancaban las mujeres el cabello, se herían el pecho y daban horrorosos gritos. Concluidas las vueltas y desprendido el anciano de su parientes, se arrojó al fuego sin dar un suspiro; y al instante todo el concurso se apresuró a echar tierra con palas hasta cubrir del todo la fosa, de suerte que puede decirse que fue a un tiempo quemado y enterrado vivo» (Diario de Madrid, 13 de febrero de 1788). Un efecto parecido persiguen aquellos relatos, o fragmentos de ellos, que se centran en las peripecias y anécdotas del viajero, como este pasaje en el que se narra el viaje por África Central del mencionado naturalista holandés: «Pasaron los viajeros por terrenos sumamente ásperos y difíciles, y muchas veces por bosques fragosos en que era preciso irse abriendo paso. Ya muy adelantados tierra adentro, descubrió uno de los hotentotes desde lo alto de un árbol a una tropa de elefantes, y a otro solo, algo desviado de aquellos. Acudió Mr. Vaillant a reconocerlo, tomando ciertas precauciones, y advirtió en él, al verle, menear la cabeza; pues el animal, inmóvil en la espesura y oscuridad del bosque, le parecía un gran peñasco. Disparóle, y dando la bala en medio de la frente cayó muerto. [...] Vio leones; y notó que cuando no los acosa el hambre huyen de la gente, pero encontró a uno que, más arrogante que los otros, se detuvo, y con ojos altaneros miró de pies cabeza al viajero, quien fijó igualmente la vista en él con valerosa intrepidez, sin dar indicios de huir, ni aun de separarse de su camino, y en esto se ausentó el soberbio bruto. [...] El arriesgado botanista llevaba consigo un gallo y un mico. Del primero se servía como de reloj, pudiendo fácilmente, en aquel género de vida, desarreglarse del suyo: y del segundo para que probase las frutas y las carnes antes de resolverse él a comerlas, mediante cuya precaución se libraba del riesgo de ser envenenado» (Diario de Madrid, 23 de junio de 1788). Con razón se ha afirmado que «en el siglo de las luces se leían los viajes en la prensa periódica con la misma voracidad que los folletines en el siguiente»11. Y no cabe duda de que párrafos como éstos contribuyen al HELMAN, Edith. «Viajes de españoles por la España del siglo XVIII». Nueva Revista de Filología Hispánica, 1953, VII, p. 627. 11 Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 219-232, ISSN: 0034-849X 226 FRANCISCO UZCANGA MEINECKE éxito del relato de viaje y a su divulgación entre el común de los lectores. Son este tipo de pasajes —escenas impactantes, lances aventureros, anécdotas curiosas—, los que hacen también decir al corresponsal del Diario de Madrid que los relatos de viaje incluidos en el Viajero Universal «van escritos con un método tan atractivo que parece cada tratado una novela según deleita», una afirmación válida para muchos de los relatos de acabamos de presentar aquí. Unos relatos que además de informar sobre los viajes más actuales y de mayor repercusión —ascensión al Montblanc, viajes en globo aerostático— tratan de instruir de forma amena mostrando lo exótico, lo diferente, la ‘otredad’, en una época de expansión geográfica y en la que —aunque se perciben ya los primeros indicios— todavía no ha cuajado el interés por el viaje al propio país, por los usos y las costumbres locales12. De esta forma, la prensa española de la década de los ochenta ofrece a sus lectores un género con el que compensar la —en la mayoría de los casos— imposibilidad de viajar al extranjero y con el que suplir al mismo tiempo la carencia de ficción en un siglo tan escaso en novelas. Un repaso a la prensa de estos años no puede obviar la presencia, significativa, de relatos de viajes ficticios o imaginados. Bajo este rótulo incluyo tanto los viajes inventados por geografías reales cuanto aquellos otros realizados por lugares inexistentes, si bien presentados como reales13. Dentro de los viajes ficticios realizados por un itinerario real debemos mencionar primero las cartas marruecas de Cadalso, las cuales, antes de aparecer en forma de libro en 1793, fueron publicadas en el Correo de Madrid: el dos de febrero de 1788 ve la luz parte de la carta VII; el 30 de julio del mismo año se publica la carta XLV, y entre el 14 de febrero de 1789 y el 25 de julio de 1789 se publica la serie casi completa14. Encontramos además dos ejemplos de cartas turcas: la primera de ellas, titulada «Carta Para estos comienzos del viaje interior —que fue en su origen y en la mayoría de los casos un viaje en comisión oficial o de paso hacia otros países— puede consultarse el mencionado artículo de Edith Helman, así como el libro de Gaspar Gómez de la Serna. Los viajeros de la Ilustración. Madrid: Alianza Editorial, 1974, y el capítulo que Maurizio Fabbri dedica a la literatura de viajes en: AGUILAR PIÑAL, Francisco. Historia literaria de España en el siglo XVIII. Madrid: Editorial Trotta, 1996, en especial las páginas 411-414. 13 Excluyo de esta forma, por cuestiones genéricas y por los límites de este artículo, los «viajes soñados» —p.ej. los que se narran en los n.os 50 y 161 El Censor (1781-1787) o el viaje a la luna descrito en el n.o 4 de El Observador (1787)—, así como el Tratado sobre la Monarquía Columbina, publicado en el n.o 30 del Semanario erudito (1787-1781) y que tiene a palomas como protagonistas. Para estos relatos véase los estudios de Pedro Álvarez Miranda: «Sobre utopías y viajes imaginarios en el siglo XVIII español». En: Homenaje a Gonzalo torrente Ballester. Salamanca: Caja de ahorros y Monte de Piedad, 1981, pp. 351382, así como el ya citado «Los libros de viajes y las utopías en el siglo XVIII español». En: CARNERO, Guillermo (coord.). Historia de la literatura española 7. Siglo XVIII (II). Madrid: Espasa Calpe, 1995, pp. 682-707. 14 Se omite el índice, la protesta literaria y las cartas LV y LXXXIII. Véase DUPUIS, Lucien y Nigel GLENDINNING (eds). Cartas marruecas. Londres: Támesis, 1966. p. XLV. 12 Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 219-232, ISSN: 0034-849X EL RELATO DE VIAJE EN LA PRENSA DE LA ILUSTRACIÓN: ENTRE EL PRODESSE ET DELECTARE... 227 de Ibrahim, en Madrid, a Fátima, en Constantinopla» fue publicada por el Diario de Madrid el 10 de diciembre de 1787; pocos días después, el 19 de diciembre, aparece la respuesta en el Correo de Madrid o de los ciegos bajo el epígrafe «Carta de Fátima en Constantinopla a Ibrahim en Madrid»15. Y en el diario El Censor nos topamos con tres cartas de extranjeros que relatan viajes por España: en los discursos 65 y 87 (de los años 1784 y 1786) se publican dos cartas que envía un diplomático marroquí a su amigo en Marruecos; unos años antes, en el número 22 (1781), el mismo periódico edita una «carta escrita por un inglés que ha viajado por España». En cuanto a los relatos de viaje por geografías inexistentes, El Correo de Madrid o de los ciegos publica en sus números del 9, 12, 16 y 19 de mayo de 1787 una serie de cartas que relatan la aventura de un náufrago que recala en una región cercana al polo ártico; en el Corresponsal del Censor (1786-1788) podemos leer otro caso de naufragio, en el que el protagonista es arrastrado a una «isla cuyo nombre no es del caso decir». Pero es de nuevo el semanario El Censor el que más ejemplos ofrece: en los discursos 61, 63 y 65 (1784) nos relata el viaje a la tierra de los ayparchontes, y a lo largo de otros cinco discursos que ven la luz a lo largo de 1786 nos describe el viaje a la tierra de Cosmosia (89, 90, 101, 106 y 107). A diferencia de los que hemos estudiado más arriba, estamos aquí ante relatos de viaje redactados por los propios periodistas o por sus colaboradores. Son relatos de viaje ficticios que cuentan con conocidos antecesores —las Cartas Persas de Montesquieu, los Viajes de Gulliver de Swift, el Robinson Crusoe de Defoe, los viajes utópicos clásicos—, pero lo característico en casi todos ellos es lo que podemos llamar la pretensión de verosimilitud con la que son transcritos en las páginas de los periódicos. Se percibe esto primero en las palabras que eligen los periodistas para presentar el viaje ante el lector. En los casos de viajes por itinerarios reales la pretensión de verosimilitud queda además patente en la elección de la nacionalidad de los viajeros; y en los casos de los viajes por geografías inexistentes en la situación geográfica del país visitado. Por ejemplo, la carta del inglés que publica el Censor coincide con los años en los que se comienza a dar a conocer los escritos de los viajeros ingleses por España; como hemos visto en el ejemplo del viaje de Swinburn, se podían encontrar ya en la prensa reseñas o fragmentos de los relatos de estos viajeros que han terminado recibiendo el cervantino nombre de «curiosos impertinentes»16. También la elección del viajero de Marruecos, un país cuyo cuerpo diplomático desfilaba con frecuencia por las ca15 Estas cartas, publicadas de forma anónima, han sido atribuidas por Philip Deacon a Meléndez Valdés. Véase DEACON, Philip. «Las perdidas Cartas turcas de Meléndez Valdés». Bulletin Hispanique, 1981, LXXXIII, pp. 447-462. 16 Así tituló su estudio el hispanista británico Ian Robertson: Los curiosos impertinentes. Viajeros ingleses por España, 1760-1885. Madrid: Editora Nacional, 1975. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 219-232, ISSN: 0034-849X 228 FRANCISCO UZCANGA MEINECKE lles españolas provocando la curiosidad y admiración del público, persigue una sensación de veracidad17; el mismo Censor sugiere que sus cartas marruecas han sido escritas por «alguno de los embajadores [de Marruecos] que vinieron estos años pasados de aquella Corte». La búsqueda de un efecto parecido se puede suponer en la publicación de las cartas turcas, si tenemos en cuenta que se produce en unas fechas que coinciden con un renovado interés por la nación turca y con el establecimiento de un tratado de amistad, hecho que obtuvo una fuerte resonancia en la prensa18. También en los relatos a regiones imaginadas nos topamos con esta pretensión de verosimilitud. El corresponsal que envía a El Correo de Madrid la relación de su naufragio «más allá del estrecho de Dabis» declara ser «muy aficionado a los viajes» y afirma tajante que su viaje es «verídico suceso». Y no es casual que tanto Cosmosia como la tierra de los ayparchontes se sitúen en las regiones australes, en una época en la que las recientes hazañas de James Cook por el hemisferio sur siguen siendo tema favorito en las tertulias. Precisamente las palabras que elige el Censor para anunciar la transcripción del relato de viaje a la tierra de los ayparchontes son una buena muestra de la retórica usada por los periodistas para anclar en la realidad sus relatos de viaje imaginados: «Entre los manuscritos que participé al público, en el año de ochenta y uno, haber adquirido de un librero de esta corte, hay uno muy particular. Es una descripción moral y política de las tierras australes incógnitas, a las cuales el autor dice haber sido arrojado por una borrasca. La simplicidad con que está escrita inclina al que la lee a tenerla por una relación verdadera. Pero el no haberse divulgado la noticia de un descubrimiento tan importante induce una vehemente sospecha de que no sea sino una ficción. Por otra parte, si es verdadera, el autor debía ignorar la astronomía o ser muy poco amante de la geografía, pues se olvidó de decirnos la longitud y latitud de los países que describe. Sea de esto lo que fuere y dejando a algún crítico laborioso el cuidado de examinar el crédito que se merece este viajero de varias naciones que dice haber reconocido durante su larga mansión en aquella parte del globo, la de que nos da una descripción más circunstanciada es la que él llama de los ayparchontes». Aunque en ocasiones puede resultar difícil para el lector reconocer el carácter ficticio del relato19, la pretensión de verosimilitud, como bien muestra este ejemplo representativo de El Censor, no significa que los perio17 Ya Cadalso se había inspirado en la visita, celebrada por su boato y exotismo, del embajador marroquí Ahmad al-Gazzâl al escribir sus cartas marruecas. Ver CAMARERO, Manuel. «Gazel y el embajador de Marruecos: Literatura y realidad». En: GARCÍA CASTAÑEDA, Salvador. Literatura de viajes. El viejo Mundo y el Nuevo. Madrid: Castalia, 1999, p. 133. 18 Véase DEACON, Philip, op. cit, p. 447. 19 La primera de las cartas marruecas que aparecen en el Correo de Madrid se publicó de forma anónima, con remite de «Cádiz, 23 de diciembre de 1786» y con la única indicación de tratarse de una carta encontrada entre los papeles heredados de un amigo. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 219-232, ISSN: 0034-849X EL RELATO DE VIAJE EN LA PRENSA DE LA ILUSTRACIÓN: ENTRE EL PRODESSE ET DELECTARE... 229 distas traten de confundir al lector simulando la veracidad del relato. Lo que pretenden más bien es plantearle un juego entre realidad y ficción, un juego con el que buscan ganar su confianza, invitarle a esbozar una sonrisa cómplice. Porque el relato de viaje que viene a continuación no es más que un mero vehículo para realizar una sátira de la sociedad de su tiempo. Así, las cartas de extranjeros que viajan por España son un pretexto para proporcionar al lector un enfoque novedoso que realza el carácter anómalo de algo que tiene por natural20. En el caso de El Censor, por ejemplo, las cartas escritas por el marroquí de visita en España describen, desde una sorpresiva extrañeza, el lamentable estado de la justicia y las consecuencias nefastas de la ociosidad. El propio Censor nos explica cómo este efecto perspectivístico queda además reforzado por el país de proveniencia del viajero: «Cuando la costumbre nos hizo familiar una cosa, no hay en ella vicio ni imperfección para ver la cual no seamos enteramente ciegos. Sólo llegamos por lo común a abrir los ojos a fuerza de desengaños. Y estos, una vez que se haya extendido y tomado raíces en una nación, rara vez pueden venir de dentro de ella misma. [...]. Así que conviene mucho extender en una nación cuanto es posible el juicio que otras forman de sus usos y cosas; y principalmente el de aquellas cuyas costumbres distan más de las nuestras». (Nr. 65) Distinto, nada ingenuo, es el enfoque que se presenta en la carta escrita por el «inglés que ha viajado por España a un amigo suyo en Londres». En este caso el viajero pertenece a una nación modelo a seguir para una mayoría de ilustrados, de ahí que las conclusiones que extrae tras su recorrido por los «pueblos de España» —las causas del enflaquecimiento y despoblación del país se deben sobre todo a la manera en que están repartidas las tierras— semejan más bien un riguroso análisis hecho por un experto en economía política. El punto de vista que ofrece el viajero inglés es por tanto, más que desde fuera, desde arriba, desde una posición privilegiada para abordar el problema. La sátira de diversos aspectos de la sociedad contemporánea también se esconde en los relatos de viajes a países imaginados. Lo habitual es que las regiones, los países, las islas descritas, sean lugares de rasgos paradisíacos o que alberguen sociedades ideales. Tal es el caso del náufrago en la «región desconocida, bajo del Polo ártico», región que describe como «símbolo del paraíso»; o el de los relatos imaginados por el Censor y el Corresponsal del Censor, en los que los viajeros nos describen la ejemplar organización de la sociedad de esas tierras incógnitas. El propósito que se 20 En palabras de Baquero Goyanes, se trata de mostrar al lector «enfoques desde los que contemplar crudamente lo grotesco, deformado y envilecido de lo que en nuestra sociedad nos parece normal». Véase BAQUERO GOYANES, Mariano. Perspectivismo y contraste (De Cadalso a Pérez de Ayala). Madrid: Gredos, 1963, p.12. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 219-232, ISSN: 0034-849X 230 FRANCISCO UZCANGA MEINECKE persigue aquí es mostrar de forma expresiva y plástica una contraoferta política, religiosa y moral al status quo rector en el siglo XVIII, escenificar ante el lector un ideal anhelado y oponerlo a la realidad existente. Algo distinto, y sin duda de mayor interés por tratarse de un caso poco habitual, es el relato de viaje a la tierra de la Cosmosia. La descripción que hace el viajero francés, Mr. Ennous, de las lacras que afectan a este país imaginario es tan extrema y apocalíptica —«mismísimo infierno», «horrendo caos, donde todo es confusión, tinieblas todo»—, que no puede sino provocar un extrañamiento inicial en el lector. Sin embargo, a medida que pasa las páginas, el atento lector va hallando datos que le permiten reconocer e identificar ciertos males como propios: así por ejemplo, en el cuarto de los discursos se le revela que la situación de atraso y pobreza de cierta región de Cosmosia —que presenta curiosas semejanzas con España— se debe a la persistencia en la cima de la pirámide estamental de una aristocracia hereditaria y ociosa. De esta forma, la distopía, la antiutopía radical de Cosmosia, se va transformando ante los ojos del lector en una alegoría satírica de la España contemporánea. Todos estos ejemplos patentizan de qué manera se sirven los periodistas ilustrados de un género de tanto éxito en aquellos años, el relato de viaje, para encauzar a través de él, de forma oblicua y velada, una crítica a las estructuras de la sociedad y a los órganos de poder. El carácter indirecto y el enmascaramiento de la crítica están en parte motivados por la existencia de la censura, pero también por el afán de aumentar el poder persuasivo, al obligar al lector a descubrir él mismo los objetivos y la intencionalidad de la crítica. En este sentido podemos hablar aquí de una instrumentalización satírica del relato de viaje. Si antes hemos visto ejemplos de relatos de viaje al servicio del prodesse et delectare y en el marco de la Ilustración en cuanto movimiento cultural que trata de divulgar una actitud mental más abierta y cosmopolita, ahora, particularmente en el caso de El Censor, estamos ante relatos instrumentalizados al servicio de la Ilustración en cuanto corriente ideológica que cuestiona el ordenamiento político y social. En ambos casos podemos hablar de relato de viaje ilustrado, un género que, tanto en su variante real como en la ficticia, vivió su apogeo en la prensa de la década de los ochenta, corto periodo de esplendor truncado por la Real Orden del 24 de febrero de 1791. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ÁLVAREZ MIRANDA, Pedro. «Los libros de viajes y las utopías en el siglo XVIII español». En: CARNERO, Guillermo (coord.). Historia de la literatura española 7. Siglo XVIII (II). Madrid: Espasa Calpe, 1995, pp. 682-707. —. «Sobre utopías y viajes imaginarios en el siglo XVIII español». En: Homenaje a Gonzalo torrente Ballester. Salamanca: Caja de Ahorros y Monte de Piedad, 1981, pp. 351-382. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 219-232, ISSN: 0034-849X EL RELATO DE VIAJE EN LA PRENSA DE LA ILUSTRACIÓN: ENTRE EL PRODESSE ET DELECTARE... 231 BAQUERO GOYANES, Mariano. Perspectivismo y contraste (De Cadalso a Pérez de Ayala). Madrid: Gredos, 1963, CAMARERO, Manuel. «Gazel y el embajador de Marruecos: Literatura y realidad». En: GARCÍA CASTAÑEDA, SALVADOR (ed.). Literatura de viajes. El viejo Mundo y el Nuevo. Madrid: Castalia, 1999, pp. 133-141. DEACON, Philip. «Las perdidas Cartas turcas de Meléndez Valdés». Bulletin Hispanique, LXXXIII, 1981, pp. 447-462. CADALSO, José de. Cartas marruecas. DUPUIS, Lucien y Nigel GLENDINNING (eds.). Londres: Támesis, 1966. FABBRI, MAURIZIO. «Literatura de viajes». En: AGUILAR PIÑAL, Francisco (ed.). Historia literaria de España en el siglo XVIII. Madrid: Trotta, 1996, pp. 407-423. FERRONE, Vicenzo y y Daniel ROCHE (eds.). Diccionario histórico de la Ilustración. Madrid: Alianza Editorial, 1998, GÓMEZ DE LA SERNA, Gaspar. Los viajeros de la Ilustración. Madrid: Alianza Editorial, 1974. HELMAN, Edith. «Viajes de españoles por la España del siglo XVIII». Nueva Revista de Filología Hispánica, VII, 1953, pp. 618-629. ROBERTSON Ian: Los curiosos impertinentes. Viajeros ingleses por España, 1760-1885. Madrid: Editora Nacional, 1975. TORRES SANTO DOMINGO, Marta. «Los viajes del capitán Cook en el siglo XVIII. Una revisión bibliográfica». En: Biblio 3W, Revista bibliográfica de geografía y ciencias sociales, VIII, núm. 441, 2003. URZAINQUI, Inmaculada. «Un nuevo instrumento cultural: la prensa periódica». En: ÁLVAREZ BARRIENTOS, Joaquín; François, LOPEZ e Inmaculada URZAINQUI. La república de las letras en la España del siglo XVIII. Madrid:, CSIC, 1995, pp. 125216. Fecha de recepción: 4 de marzo de 2010 Fecha de aceptación: 8 de septiembre de 2011 Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 219-232, ISSN: 0034-849X Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, págs. 233-244, ISSN: 0034-849X IMÁGENES POÉTICAS EN TEXTOS DE VIAJES ROMÁNTICOS AL SUR DE ESPAÑA LEONARDO ROMERO TOBAR Universidad de Zaragoza RESUMEN Una marca artística que otorga a los relatos de viajes la condición de «género literario» es el empleo de imágenes poéticas que el viajero asocia con aspectos de los lugares visitados. Estas páginas dan una selección de imágenes empleadas por viajeros a Andalucía durante el siglo XIX. La imagen más frecuente es la que remite al tópico cultural troquelado sobre la bipolaridad Norte/Sur; también se recuerdan otras metáforas con las que fue descrito Cádiz en sus connotaciones de paisaje rodeado de mar y belleza luminosa que fue trasladada a la belleza de sus mujeres. Palabras clave: Imágenes poéticas, relatos de viajes, bipolaridad Norte/Sur, visión metafórica de Cádiz. POETIC IMAGES IN WRITINGS OF ROMANTIC TRAVELS TO SOUTHERN SPAIN ABSTRACT The poetical image reported to the visited places is an artistic device that makes travel books a «literary piece of work». In this article I offer an anthology of the images about Andalucía given by their visitors in the XIXth Century. The most common image is about the bipolarity North/ South, but there are and we can read many other images: the brilliant metaphors used to described Cádiz as a «sea-shell» or a «ship» and specially for describing the charm of women there. Key Words: Poetic images, voyage report, bipolarity North/ South, metaphors for Cadiz. Desde el punto de vista de la creación literaria, un aspecto singularmente expresivo de los modernos libros de viajes reside en las imágenes poéticas con las que sus autores trasladan su visión personal de los lugares que han visitado y de los que escriben. Procedimientos como la reescritura de otros textos, la utilización de un léxico especializado en su semántica de base estética, la fórmula de enunciación empleada —relato en tercera persona, diario, cartas, notas sueltas...— o el subrayado estilístico de la percepción 234 LEONARDO ROMERO TOBAR subjetiva han sido ampliamente atendidos en la bibliografía crítica dedicada al género literario que me ocupa, bien en su dimensión general, bien en el análisis aplicado a textos particulares1. Ahora bien, el empleo de metáforas encaminadas a sugerir las asociaciones de diverso tipo que alguna realidad observada en el curso viaje suscita en el viajero es otro recurso, de eminente naturaleza poética, que merece la pena ser tenida en cuenta en la lectura de esta clase de textos, ya que se trata de un procedimiento que distancia el relato de viaje de su dimensión informativa y documental para proyectarlo sobre el fondo inextinguible de la escritura artística intensificando su valor como texto literario. En las páginas que siguen presento un breve compendio de imágenes poéticas presentes en libros de viajes realizados al Sur de la península Ibérica y en las que, además de la original iluminación que aportan al referente concreto, establecen matices significativos que apuntan a concepciones culturales de más ancho alcance. EL SUR COMO IMAGEN POÉTICA Y CULTURAL Tanto los puntos cardinales como la rosa de los vientos, más allá de su valor como términos técnicos que denominan la organización y la dinámica del espacio geográfico2, han servido también para construir modelos metafóricos con los que se ha explicado la organización de la realidad. Sólo el título de algunas obras literarias sirve la prueba de lo dicho: el poemario West-östlicher Diwan de Goethe, la pieza teatral South Pacific de Rodgers y Hammerstein, el relato épico de John Steinbeck East of Eden o la reciente novela de Adelaida García Morales El Sur. Y en ese inextinguible territorio que interrelaciona puntos cardinales y escritura literaria voy a detenerme en una imagen recurrente que articula la visión de dos mundos opuestos por el vértice, la imagen que contrapone Norte y Sur para generar una polaridad extrema entre dos modelos de cultura en las que resultan determinantes las impresiones sensoriales que evocan ambos nombres. Lo troqueló poéticamente Goethe en estos versos: 1 Un modelo sobre textos de viaje estudiados desde una perspectiva analítica de las palabras-clave del léxico estético empleadas por los viajeros puede verse en el libro de Esther Ortas Viajeros ante el paisaje aragonés (1759-1850). Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1999, que en su origen fue un trabajo de investigación que yo había encauzado y dirigido en la Universidad zaragozana. 2 Las transferencias entre el signo cardinal y el nombre de un viento constituyen también testimonios muy elocuentes de la virtualidad significativa que poseen ambos campos léxicos; por ejemplo, para la analfabeta Fortunata, el inolvidable personaje galdosiano, informa el narrador de la novela que «no sabía lo que es el Norte y el Sur. Esto le sonaba a cosa de viento, pero nada más» (Fortunata y Jacinta, parte Segunda, cap. II «Afanes y contratiempos de un redentor»). Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 233-244, ISSN: 0034-849X IMÁGENES POÉTICAS EN TEXTOS DE VIAJES ROMÁNTICOS AL SUR DE ESPAÑA 235 Kennst du das Land wo die Zitronem blühn, Im dunkelin Laub die Gold-Orangen glühn, Ein sanfter Wind vom blauen Mimmel weht, Kennst du es wohl? Dahin! Dahin! Möcht’ich mit dir, o mein Beliebter, ziehn3. Los anteriores versos que inician la canción de Mignon en la novela Whilhelm Meister Lehrjahre (1796, libro III, cap. I) fueron un excitante estímulo poético para la invitación al viaje a Italia, el privilegiado enclave del Sur europeo que había atraído a tantos viajeros antes de esta obra y después de su publicación. La canción de Mignon vuelve a sonar en textos teatrales o narrativos como en la ópera de Ambroise Thomas Mignon4 (estrenada en 1866) o en la novela barojiana El mundo es ansí 5 (1912). Una imagen que una viajera alemana —la esposa de Guillermo von Humboldt, Carolina— asociaría directamente con las tierras meridionales de España cuando escribe a su amiga Lotte Schiller: «Cuando vi los primeros naranjos cerca de Córdoba, comencé a cantar Kennst du das Land...»6. Italia, España, el sur de Francia, Grecia, la península balcánica son denominaciones topográficas que remiten al profundo Sur, el arquetipo cultural que se había ido construyendo en el curso del XVIII sobre la bipolaridad Norte/Sur. El color y el perfume de los cítricos evocados en el poema de Goethe se entrelaza con la grata sensación del aire y con los efectos de luz y sombras que se desplazan entre el follaje del arbolado que enmarca la escena entrevista. Las estimulantes sensaciones no podían producirse en otros paisajes como los del Norte brumoso, donde los frutos aludidos resultaban un producto desconocido, casi un exotismo propio del Oriente, otro punto cardinal con el que se relacionaba inevitablemente al atractivo Sur. «¿Conoces el país donde florece el limonero,/ brilla en el oscuro follaje la naranja de oro,/ una sueva brisa sopla azul del cielo,/ está el mirto callado y el laurel crecido/ Lo conoces bien?/ ¡Allí! ¡Allí!,/ ¡oh, querido mío! quiero marchar contigo». 4 «Connais tu le pays où fleurit l’oranger?/ Les pays des fruits d’or et des roses merveilles,/ où la brise est plus douce et l´oiseau plus léger,/ où dans toute saison butinent les abeilles,/ où rayonne et sourit, comme un bienfait de Dieu,/ un éternel printemps sous un ciel toujours bleu!/ Hélas! Que ne puis-je te suivre/ vers ce rivage hereux d’où le sort m’exila/ C’est là! C’est là que je voudrais vivre,/ aimer, aimer et mourir/ C’est là que je voudrais vivre, c’est là,/ oui, c’est là». 5 La situación narrativa corresponde al momento en el que la protagonista Sacha Savarof visita el taller del encuadernador y padre del que será su primer esposo, Ernesto Klein: «Por la ventana de la guillotina entraba un rayo de sol , y en la calle una mendiga tocaba en un organillo de mano aquella melodía de Mignon de Thomas, Connais-tu le pays où fleurit l´oranger, y Sacha creía encontrase en un mundo de sueño, en el taller de algún viejo artífice de la Edad Media» (Primera parte, cap. IX, «Esa luz en el horizonte de la juventud»). 6 Dato exhumado por FARINELLI. (Guillaume de Humboldt et l’Espagne. Avec une esquisse sur Goethe et l’Espagne. Torino: Boca, 1924, p. 141) que añade otras asociaciones del Sur de España con una eterna primavera embalsamada del perfume de los naranjos, registradas por Jean Paul (en su Titan) o Clemens Brentano en carta a su hermana Bettina. 3 Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 233-244, ISSN: 0034-849X 236 LEONARDO ROMERO TOBAR Desde las consideraciones de Montesquieu acerca dela idea de «civilización» y a partir de los aportes factorialistas que fijaban en los diversos climas atmosféricos las raíces de las civilizaciones, Mme. de Staël organizó un esquema histórico-cultural en el que, sumando a la dicotomía Norte/ Sur la vieja oposición antiguos/modernos, avanzaba un modelo dinámico para interpretar a los distintos pueblos y sus literaturas en una perspectiva de comparación plurinacional. A partir del capítulo VIII de su difundido libro De la littérature considerée dans ses rapports avec les institutions sociales (1800) fue estableciendo las marcas que para ella distinguían a los pueblos del Norte de los del Sur para preferir a los primeros porque estaban más alejados del fanatismo y la superstición7. La bipolaridad Norte/Sur tipificada por la señora de Coppet sería prolongada en obras posteriores en las que se enriquecen y matizan los planteamientos de la autora franco-suiza. Escritores vinculados a su círculo de influencia cultural —Simon de Sismondi en De la Littérature du midi de l’Europe (1813), Charles-Victor de Bonstetten en L’homme du Midi et l’homme du Nord (1824)— y profesores especializados en la sistematización de la historia literaria —Bouterweck (1804), Abel-François Villemain (1830), Jean-Jacques Ampère (1830), Puibusque (1843) entre otros— prolongarían la construcción del estereotipo sobre los añadidos de los convencionales valores adjudicados a los sexos —Norte viril/ Sur femenino— y el subrayado de la influencia oriental e islámica en las tierras de la Europa meridional8. Si a los componentes generales que servían para caracterizar a la Europa del Sur se sumaba, en el caso de la cultura hispana, la recuperación de Calderón como el poeta que mejor compendiaba la caballerosidad y el ímpetu católico —una dirección de la teoría romántica que habían consolidado los hermanos Schlegel en los primeros años del XIX9—, el resultado era una visión del Sur español que fundía rasgos del paisaje natural e impresiones sensoriales, prejuicios ideológicos y arquetipos de representación cultural, por lo que la vigencia del topos Norte/ Sur aparece en textos de la más variada naturaleza10. Podemos leerlo en alusiones al teatro calderoniano, tal LEGUEN, B. «Madame de Staël en la encrucijada de las Literaturas del Norte y del Sur». AA.VV. Estudios de Literatura Comparada (...). En: Actas del XIII Simposio de la Sociedad Española de Literatura General y Comparada. León: Universidad, 2002, pp. 171-182. 8 Cf. LEGUEN, B. Art. cit. en nota 7. Para la «orientalización» de las literaturas modernas de la cuenca mediterránea, César Domínguez «The South European Orient: A Comparative Reflection on Space in Literary History». Modern Language Quarterly, 2006, 67-4, pp. 419-449. 9 ROMERO TOBAR, Leonardo. «Romanticismo e idea de España y la nación española». Madrid: Fundación Ortega y Gasset, 2011, en prensa. 10 Mme. de Staël reitera el topos al describir el efecto que causaron las conferencias vienesas de 1808 en las que August Wilhelm Schlegel habló del teatro español: «Los oyentes quedaron conmovidos por el cuadro que presentó y la lengua alemana, empleaba por él 7 Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 233-244, ISSN: 0034-849X IMÁGENES POÉTICAS EN TEXTOS DE VIAJES ROMÁNTICOS AL SUR DE ESPAÑA 237 como escribía Goethe11 en 1816 o, muy probablemente, Böhl de Faber en 181812. Perseguir la carrera de esta fórmula produciría una extensa antología de textos que, para cerrar a principios del siglo XX, cifro en la descripción azoriniana que, en 1905, recrea la intensa vida de las calles sevillanas en las que la luz, los cantos de los pájaros, las músicas de los organillos y los cadenciosos movimientos de los viandantes «nos hacen pasar agradablemente entre las cosas, lejos de las quimeras y los ensueños hórridos de los pueblos del Norte»13. A todo lo dicho debe añadirse que los viajeros a la Península trasladaron el esquema Norte/Sur a su propio viaje puesto que el paso de Sierra Morena les hacía patente la visión de dos polos paisajísticos e, incluso, culturales de la Península: el del Norte, austero y horizontal, y el del Sur, luminoso, alegre y plagado de reminiscencias arábigas. Lo expresaba, por ejemplo, el norteamericano Henry W. Longfellow en el capítulo «España» de su libro Outre-mer en que describe su visita a la Península en 1827: Mis recuerdos de España son de los más vivos y deliciosos. La índole del país y de sus habitantes, las borrascosas montañas y los libres espíritus del Norte, la pródiga y exuberancia y ufana voluptuosidad del Sur, la historia y las tradiciones del pasado, más semejantes a la fábula romancesca que a la austera crónica de los acontecimientos, un idioma suave y no obstante, majestuosos, que resuena como música marcial, y una literatura rica en los atrayentes géneros de con elegancia, rodeaba de pensamientos profundos y de expresiones sensibles los resonantes nombres españoles, estos nombres que no pueden ser pronunciados sin que la imaginación crea estar viendo los naranjos de Granada y el palacio de los reyes moros» (trad. mía de De l’Alemagne. Paris: Hachette, 1959, III, pp. 339-340). 11 «Estas obras (de Calderón) nos trasladan a una tierra gloriosa bañada por el mar, abundante en frutos y flores y medida por claras constelaciones; y al mismo tiempo a la época cultural de una nación de la que apenas podemos formarnos una idea... Debo agregar una cosa más: que mi estancia poética en Oriente sólo hace que el excelente Calderón (que no puede negar su trasfondo árabe) sea aún más estimado, tal como uno redescubre felizmente y admira a los nobles progenitores en sus valiosos nietos» (en carta a su traductor Johann Diederich Gries de 29-V-1816; ed. en Goethes Briefe, Hamburg, Wegner, 1965, III, p. 355). 12 De un artículo en alemán aparecido en la revista Isis en el que se informa acerca del viaje de los naturalistas Alton y Pander a Cádiz para estudiar la «sepia octopus» y sobre el interés de estos sabios en el teatro calderoniano: «Embebidos, empapados en el acatamiento que el discursivo y despreocupado Schlegel ha inspirado nuevamente a favor del primero de nuestros muchos y apreciables dramáticos, llegaron a España, ardiendo con más actividad el volcán del entusiasmo que sentían en sí y enardece a los mayores literatos del Norte. Pero ¡qué dolor!, lo hallaron apagado. En cuarenta y dos días que residieron en la capital de España y patria de su amado poeta, no tuvieron el gusto de que se representase ningún drama de Calderón» (trad. mía de PITOLLET, Camille. La querelle caldéronienne de JohanNikolas Böhl von Faber et José Joaquín de Mora. Reconstituée d´après les documents originaux. Paris: Alcan, 1909, pp. VIII-IX). 13 AZORÍN. Los pueblos. La Andalucía trágica y otros artículos (1904-1905). Valverde, J. Mª (ed.). Madrid: Castalia, 1973, p. 242. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 233-244, ISSN: 0034-849X 238 LEONARDO ROMERO TOBAR la lírica y la novela; esas, pero no esas solamente, eran mis reminiscencias de España 14 Y otro norteamericano, el joven George Ticknor en 1818, al describir su llegada a La Carolina, fijaba los vivos contrastes que se dan entre los paisajes situados respectivamente al Norte y al Sur de Sierra Morena, asociando Italia con Andalucía en una vivencia reiterada del topos Norte/ Sur: La colonia completa [La Carolina], extendiéndose desde el pie de Sierra Morena hasta cerca de Bailén, forma un contraste singular por su limpieza e industria con la escuálida pobreza propia de los pueblos de La Mancha y Castilla. Fue en este encantador lugar donde primero observé el cambio de clima esperable al pasar una cadena montañosa tan importante. La delicada suavidad del aire de la tarde, justo como la había sentido un año antes al descender los Alpes, la reaparición de los olivares que son tan raros y escasos en Castilla y las plantes de los aloes, que no había visto desde que dejé la costa de Cataluña, todo probaba que había llegado a lo que podría llamar con propiedad la Italia de España15. Como es sabido, la ruta española habitual de los viajeros procedentes de Europa descendía desde Castilla a Andalucía para atravesar Sierra Morena; el camino inverso no era tan frecuente aunque en la novela fantástica de Ptocki Manuscrit trouvé à Saragosse (1794-1815) los alucinantes personajes que la recorren proceden de más allá del estrecho de Gibraltar. Con todo, la asociación del Sur con los paisajes sagrados de Palestina podemos encontrarla en la ruta hacia el Sur por la costa levantina, tal como la establece el danés Hans Christian Andersen (1862)16, o también la hallamos en la fascinación por los naranjos que se expresa en un viajero del sur del Sur, el canario Alonso Nava y Grimón en su Diario de viaje a Andalucía (1808). Quedaba, en fin, el acceso a la Península desde los puertos marítimos del Mediterráneo, ya fuera el enclave británico de Gibraltar, los puertos comerciales de Barcelona, Valencia o Alicante o el menos frecuentado y atractivo puerto de Málaga17. Los propósitos más específicos que movían a 14 LONGFELLOW, Henry H. Outre-mer. A pilgrimage beyond the sea. Boston-New Yok, 1891, p. 139. 15 Doy la traducción del Diary de Ticknor tal como la ha realizado Antonio Martín Ezpeleta en la edición completa del manuscrito original conservado en la biblioteca de la Universidad de Darmouth y que se publicará en la serie «Clío y Calíope» de las Prensas Universitarias de Zaragoza. 16 «Durante la jornada de aquel día había rodado ante nuestros ojos un paraje extraordinario, una naturaleza evocadora de los relatos que solemos leer sobre Tierra Santa. Habíamos cruzado por asoladas estepas de piedra, apagado nuestra sed con el agua tibia de las cisternas; los rayos del sol abrasaban como en los valles de Palestina; en la atmósfera candente nos solazábamos a la sombra de las palmeras, como hiciera el rey David y como hicieran los apóstoles en sus largos recorridos (Viaje por España, trad. del danés de Marisa Rey. Madrid: Alianza, 2005, p. 82). 17 KRAUEL, Blanca. Viajeros británicos en Málaga (1760-1855). Málaga: Diputación Provincial, 1988. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 233-244, ISSN: 0034-849X IMÁGENES POÉTICAS EN TEXTOS DE VIAJES ROMÁNTICOS AL SUR DE ESPAÑA 239 muchos de estos viajeros hacían de su travesía un recorrido espacial limitado, tanto en el espacio como en las observaciones que registraban en su caminar. Algunos, como el norteamericano Washington Irving18, concentraron sus notas en los datos sobre las personas con las que mantuvieron comunicación personal, y otros viajeros, como el inglés Thomas Roscoe19, perfilan su pluma en los detalles de comportamientos pintorescos o en el contraste estético de las ciudades que visitaban. Pero fuera cual fuese la vía de acceso al Sur peninsular, el estereotipo de la antítesis «Norte/Sur» nunca dejó de funcionar en un estereotipo en el que el Sur aparecía como la visión de un paraíso o un jardín maravilloso, marcado por la pobreza gozosa de sus genuinos tipos humanos —toreros, bailarinas, bandidos, gitanos, contrabandistas— y por las huellas aún visibles de la cultura oriental. La pintura de género ejecutada a lo largo del siglo XIX y que tan buenos compradores encontraba entre los visitantes extranjeros confirma esta construcción del paisaje andaluz, tal como la han sistematizado estudiosos de la ciencia geográfica20. OTRAS IMÁGENES Muchos enclaves andaluces, desde las ciudades más populosas hasta los lugares recónditos o los paisajes pintorescos de la geografía natural, suscitaron extensos comentarios y estimaciones de los viajeros. En el caso de las ciudades se observa una tendencia a contraponer unas con otras partiendo de sus edificios y colecciones de arte o del ambiente social —incluso de las tertulias de personajes ilustrados— que los viajeros pudieron frecuentar21. Estudiar en detalle estos aspectos debe ser objeto de una extensa monografía, para la que estas páginas son exclusivamente el punto de partida en una orientación lectora de los «libros de viajes» que debería focalizarse en el empleo de las imágenes de tonalidad poética presentes en las descripciones de los lugares visitados. Ofrezco seguidamente una reducida selección de metáforas con las que algunos viajeros representaron a Cádiz, la ciudad de leyenda por su origen 18 IRVING, Washington. Diary. Spain 1828-1829. New York: The Hispanic Society of America, 1928. 19 ROSCOE, Thomas. The Tourist in Spain. Andalusia by... Illustrated from drawings by David Roberts. London: Robert Jennings and Co., 1836. 20 LÓPEZ ONTÍVEROS, Antonio. «Del prerromanticismo al romanticismo: el paisaje de Andalucía en los viajeros de los siglos XVIII y XIX». En: AA.VV. Estudios sobre historia del paisaje español. ORTEGA CANTERO, N. (coord.). Madrid: 2002, pp. 115-154. 21 Al matrimonio Humboldt, por ejemplo, no les satisfizo Sevilla —«gran ciudad de calles estrechas y sombrías» escribía Carolina en una carta (Farinelli, op. cit, nota 6, p.142)— mientras que Cádiz para Washington Irving fue la ocasión de tratar al sabio hispanista Böhl von Faber. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 233-244, ISSN: 0034-849X 240 LEONARDO ROMERO TOBAR «mitológico» y que, durante el primer tercio del XIX, se había hecho famosa por los asedios de los ejércitos franceses y la reunión de las Cortes que promulgaron la primera Constitución española. La riqueza económica que el comercio marítimo reportaba a la ciudad de Hércules, su disposición de pequeña península rodeada por el mar y la actividad naviera de su bahía y de los lugares más próximos fascinaba a muchos de sus visitantes, que si accedían a Cádiz desde el Puerto de Santa María, podían sentir más directamente los efectos del viento sobre barcos, falucas y viajeros22, o tener la impresión de haber adquirido una gran lección para la vida, como anotaba el argentino Domingo Faustino Sarmiento en su resumen de la visita a la ciudad y a la región andaluza que el argentino veía como una reencarnación del orientalismo: Y luego, las mujeres andaluzas, graciosas como bayaderas, locas por el placer como las orientales, y aquel pueblo que canta todo el día, ríe, riñe y miente con un aplomo que asombra. ¡Oh, las hipérboles andaluzas dejarían atónitos a los más hiperbólicos asiáticos! ¡Qué imaginación, qué riquezas de espíritu! ¡Qué feliz es la alegre Andalucía! Al salir de España, siento que toda ella se resume en mi espíritu en estos raros aforismos23. La luminosidad y el color, como hemos visto más arriba, son trazos imprescindibles en la caracterización del Sur que, por supuesto, aparecen en la percepción imaginística que tienen de Cádiz algunos viajeros. Valga este testimonio de los diarios de Ticknor que corresponde a su llegada a la ciudad el día cinco de octubre de 1818: Tras pasar la isla de León, la bahía de Cádiz, sus embarcaciones, toda la amplitud del océano y la ciudad misma saliendo de él «como una bella exhalación» que parecía bailar como una visión sobre las ondulaciones de sus olas, surgieron de repente ante mi vista. Crucé el istmo fortificado que los franceses nunca fueron capaces de traspasar y, entre las ocho y las nueve de la mañana, llegué a la ciudad24. Ahora bien, las connotaciones marítimas son las que sirven campo más amplio para las construcciones metafóricas empleadas por los viajeros. El ya El newyorquino Alexander Slidell Mackenzie describía su pasaje de la bahía en estos términos: «There was scarce a breath of wind in the bay of Cadiz, and the inward and outward bound vessels stood still with flapping sails, or only moved with the tide, whilst a boat was seen rowing under the bow of each to keep it in the channel. This being the case, we did not loose our sail, but he rowers took to their oars to toil over to the city, which lies eight miles from Santa María» (A year in Spain by a young American. Boston: Killiard, Gray, 1829, p. 306). 23 SARMIENTO, «Viajes por Europa, África y América». En: SORENSEN, Diana (ed.). Obras Selectas. Madrid: Espasa-Biblioteca de Literatura Universal, 2002, p. 413. En este texto y en las citas de los textos que siguen subrayo las palabras que enuncian la visión metafórica. 24 Según la traducción a la que se alude en nota 15. 22 Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 233-244, ISSN: 0034-849X IMÁGENES POÉTICAS EN TEXTOS DE VIAJES ROMÁNTICOS AL SUR DE ESPAÑA 241 citado Longfellow, por ejemplo, ve el conjunto urbano gaditano como una atractiva concha marina que pone en relación con las fantasías oníricas: Cadiz is beautiful almost beyond imagination. The cities of our dreams are not more enchanting. It lies like a «delicate sea-shell» upon the brink of the Ocean, so wondrous fair that it seems not formed for man (...). It is the city of beauty and of love25. Otros viajeros relacionan la ciudad con un barco. En un pasaje de su novela Atar-Gull, había recordado esta imagen, en clave jocosa, el folletinista Eugène Sue recordando su intervención como uno de los «cien mil hijos de San Luis» que asediaron Cádiz en 1823: Nous relâcherons à Cádiz... Ah! capitaine...capitain, je vous vois déjà sur la place San Antonio...Tonerre du diable... c’est là qu’il y a des femmes! Des yeux grands comme les écubiers d´une frégate, les dents comme des râteliers de tournage, et puis comme dit la chanson: Y una popa, caramba, como un bergantín26. Y una viajera británica, lady Emmeline Stuart-Wortley, repetía la imagen en su libro de 1856 The Sweet South añadiendo otra comparación: Los españoles parecen sentir una gran admiración por Cádiz. En algunos de sus libros lo comparan a «un palacio de plata colgado sobre el mar» y primorosamente afiligranado. También dicen que, visto desde otras perspectivas y a causa de sus torres blancas, altas y esbeltas, las azoteas de sus casas y las cúpulas de sus gráciles templos «semejan un gran navío de alabastro o marfil» que brilla esplendoroso y se eleva flotando en medio del mar azul. Las cúpulas y los templos supongo yo que quieren representar, de manera bastante imperfecta, claro, las velas blancas tensadas por el viento. Aunque después de todo no hay tanta exageración en esta descripción teniendo en cuenta el amor que los españoles sienten por el lenguaje de estilo oriental27. Belleza natural irrepetible de las mujeres gaditanas y lenguaje e imaginación orientales, referentes a los que remiten los dos últimos textos citados, forman parte del estereotipo más establecido que reiteró la percepción del Sur andaluz en muchos de sus visitantes. Recuérdese la fascinación que Cádiz ejerció sobre el lord Byron que el once de agosto de 1809 escribía a su madre «Cadiz, sweet Cadiz! Is the most delightful town I ever beheld» y que, como poeta, cantaría la belleza de las mujeres hispanas en Op. cit. nota 14, p. 118. BORY, Jen-Louis. Eugène Süe, le roi du roman populaire. Hachette, 1962. 27 Doy el texto traducido en el volumen Viajeras anglosajonas en España. Egea Fernández-Montesinos, Alberto (coor.). Sevilla: Centro de Estudios Andaluces, 2009, p. 139. 25 26 Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 233-244, ISSN: 0034-849X 242 LEONARDO ROMERO TOBAR varias estrofas de Childe Harold’s pilgrimage28 o que en su travesía mediterránea en el paquebote Townshend iniciaría su poema arquetípico «The Girl of Cadiz» con estos versos, en los que de nuevo se alude a la bipolaridad Norte/Sur: Oh, never talk again to me of northern climes and british ladies. Lo vivido en un sueño, en fin, era la explicación que muchos viajeros daban a su viaje meridional. Richard Trench, desde las brumosas calles londinense escribía a su amigo John Sterling, visitante de Andalucía, «do not came back to England as long as you cand find anything in the world to interest you. When you have ceased to do so, come hither; I will give you weak tea and dream of Spain while you describe it»29. Y el romántico galo Théophile Gautier concluía así su memorable Voyage en Espagne de 1843: Le lendemain, à dix heures du matin, nous entrions dans la petite anse au fond de laquelle s’épanouit Port-Vendres. Nous étions en France. Vous le dirai-je? en mettant le pied sur le sol de la patrie, je me sentis des larmes aux yeux, non de joie, mais de regret. Les Tours Vermeilles, les sommets d´argent de la Sierra Nevada, les lauriers-roses du Generalife, les longs regards de velours humide, les lèvres d’oeillet en fleur, les petits pieds et les petites mains, tout cela me revint si vivement à l’esprit, qu´il me sembla que cette France, où pourtant j´allais retrouver ma mère, était pour moi une terre d’exil. Le rêve était fini30. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ANDERSEN, Hans Cristian. Viaje por España. Rey, Marisa (trad.). Madrid: Alianza, 2005. AZORÍN. Los pueblos. La Andalucía trágica y otros artículos (1904-1905). Valverde, J. Mª (ed.). Madrid: Castalia, 1973. BORY, Jen-Louis. Eugène Süe, le roi du roman populaire. Hachette, 1962. CHEVENIX TRENCH, Richard. Letters and memorials. London, 1888, vol. I. DOMÍNGUEZ, César. «The South European Orient: A Comparative Reflection on Space in Literaay History». Modern Language Quarterly, 2006, 67-4, pp. 419-449. EGEA FERNÁNDEZ-MONTESINOS, Alberto. (Coor.). Viajeras anglosajonas en España. Sevilla: Centro de Estudios Andaluces, 2009. FARINELLI. Guillaume de Humboldt et l’Espagne. Avec une esquisse sur Goethe et l’Espagne. Torino: Boca, 1924. GAUTIER, Théophile. Voyage en Espagne. Berthier, P. (ed.). Paris: Gallimard, 1981. GOETHE, Johann Wolfgang. Goethes Briefe. Hamburg: Wegner, 1963, vol. III. ROSCOE, Thomas. (Op. cit. en nota 19, pp. 254-255) en un ejercicio de reescritura de otro texto de viaje, evocaría la belleza de las gaditanas a partir de la estrofa LXVII del Childe Harold, la dedicada a la «maid of Saragosse». 29 CHEVENIX TRENCH, Richard. Letters and memorials. London, 1888, vol. I, p. 29. 30 GAUTIER, Théophile. Voyage en Espagne. Berthier, P. (ed.). Paris: Gallimard, 1981, p. 450. 28 Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 233-244, ISSN: 0034-849X IMÁGENES POÉTICAS EN TEXTOS DE VIAJES ROMÁNTICOS AL SUR DE ESPAÑA 243 IRVING, Washington. Diary. Spain 1828-1829. New York: The Hispanic Society of America, 1928. KRAUEL, Blanca. Viajeros británicos en Málaga (1760-1855) Málaga: Diputación Provincial, 1988. LEGUEN, B. «Madame de Staël en la encrucijada de las Literaturas del Norte y del Sur». AA.VV. Estudios de Literatura Comparada (...). En: Actas del XIII Simposio de la Sociedad Española de Literatura General y Comparada. León: Universidad, 2002, pp. 171-182. LONGFELLOW, Henry H. Outre-mer. A pilgrimage beyond the sea. Boston-New Yok, 1891. LÓPEZ ONTÍVEROS, Antonio. «Del prerromanticismo al romanticismo: el paisaje de Andalucía en los viajeros de los siglos XVIII y XIX». En: AA.VV. Estudios sobre historia del paisaje español. ORTEGA CANTERO, N. (coord.). Madrid: 2002, pp. 115-154. ORTAS, Esther. Viajeros ante el paisaje aragonés (1759-1850). Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1999. PITOLLET, Camille. La querelle caldéronienne de Johan-Nikolas Böhl von Faber et José Joaquín de Mora. Reconstituée d´après les documents originaux. Paris: Alcan, 1909. ROMERO TOBAR, Leonardo. «Romanticismo e idea de España y la nación española». Madrid: Fundación Ortega y Gasset, 2011, en prensa. SARMIENTO, Domingo Faustino. «Viajes por Europa, África y América». En: SORENSEN, Diana (ed.). Obras Selectas. Madrid: Espasa-Biblioteca de Literatura Universal, 2002, p. 413. SLIDELL MACKENZIE. A year in Spain by a young American. Boston: Killiard, Gray, 1829. STAËL, Mme. De l‘Allemagne. Paris: Hachette, 1959, III. TICKNOR, G. Diary de Ticknor. Martín Ezpeleta, Antonio (ed. y trad.). (Edición completa del manuscrito original conservado en la biblioteca de la Universidad de Darmouth y que se publicará en la serie «Clío y Calíope» de las Prensas Universitarias de Zaragoza. Fecha de recepción: 29 de enero de 2010 Fecha de aceptación: 8 de septiembre de 2010 Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 233-244, ISSN: 0034-849X Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, págs. 245-268, ISSN: 0034-849X VIAJEROS ESPAÑOLES POR EUROPA EN LOS AÑOS CUARENTA DEL SIGLO XIX: TRES FORMAS DE ENTENDER EL RELATO DE VIAJE JULIO P EÑATE RIVERO Université de Fribourg-Suisse RESUMEN En la historia de la literatura de viajes española, la década de los años cuarenta del siglo XIX ocupa un lugar particular: después de las guerras napoleónicas y de la primera guerra carlista, se produce una relativa calma que no sólo favorece los viajes de los extranjeros hacia España, sino también los de los españoles hacia el exterior de la península ibérica. Entre las posibilidades más atractivas se encuentran Francia, Bélgica, los Países Bajos y Alemania. La diversidad de los textos disponibles permite distinguir al menos tres variantes o perspectivas: el relato como descubrimiento, como verificación y como manual de viaje. Este artículo se propone reflexionar sobre estas diversas perspectivas a partir de autores representativos, cuyos itinerarios son en parte semejantes: Modesto Lafuente, Ramón Mesonero Romanos y Ángel Fernández de los Ríos. Insistiremos en el primer autor por su especial contribución a la historia de la literatura viática y, una vez presentada la obra de los demás, terminaremos con unas breves conclusiones para comparar las variantes estudiadas. Palabras clave: literatura de viajes en el siglo XIX, el viaje en el Romanticismo, relato de viajes y guía de viaje, historia y crítica, Modesto Lafuente, Mesonero Romanos, Fernández de los Ríos. SPANISH TRAVELERS ROUND EUROPE IN THE 1840’s: THREE WAYS OF UNDERSTANDING THE TRAVEL LITERATURE ABSTRACT In the history of the Spanish travel literature, the 1840s have a particular place: after the Napoleonic Wars and the first Carlist War came a period of relative calm which encouraged visitors to Spain but also the Spanish to travel outside the Iberian Peninsula. France, Belgium, Netherlands and Germany are among the most attractive options. The variety of available texts gives the possibility to distinguish between at least three variants or perspectives: the travel story as discovery, as verification and as travel guide. This article intends to introduce these diverse perspectives from representative authors whose itineraries are partly similar: Modesto Lafuente, Ramón Mesonero Romanos y Ángel Fernández de los Ríos. There will be a special emphasis on the first author because he contributed in a special way to the history of the travel literature. Once the work of the others has been presented, there will be a brief conclusion to compare the variants presented. 246 JULIO PEÑATE RIVERO Key Words: Travel Literature in the 19th century, travel in Romanticism, travel writing and travel guide, history and criticism, Modesto Lafuente, Mesonero Romanos, Fernández de los Ríos. Una vez superada la «ominosa década» fernandina con su cortejo de represión y de expatriaciones forzadas y terminada la primera guerra carlista en 1840, España entra en un periodo de relativa tranquilidad (que no de estabilidad) respecto a los años anteriores. Ello se percibe en numerosas manifestaciones sociales como las que permiten el cultivo de diversas artes y, entre ellas, la de viajar por el placer de hacerlo, dentro de la península y por el exterior. Desde principios de los años cuarenta se puede observar un crecimiento notable de esta actividad, tanto por parte española como extranjera (en este caso hacia España, convertida en atracción al mismo tiempo cercana y exótica para el visitante europeo1). Como fino observador de las costumbres hispanas desde dentro y fuera de España, Eugenio de Ochoa comenta la situación con la perspectiva que le otorgan sus prolongadas estancias en París (1829-1834 y 1837-1844): Esto de viajar por recreo puede considerarse como usanza esencialmente moderna, a lo menos en España, si hemos de creer lo que nos cuentan nuestros padres y más aún nuestros abuelos. Todavía a principios de este siglo, un hombre que había pasado la raya de Francia y penetrado hasta las murallas de Bayona, era ya una especie de fenómeno; se le llamaba cosmopolita; al que había llegado a Burdeos, se la consideraba como un intrépido viajero, un capitán Cook; llegar a París era cosa excesivamente inverosímil, temeridad en que rarísima vez se creía [...] ¡Qué diferencia entre esto y lo que sucede en el día! Así es que ahora, por el contrario de lo que pasaba hace un siglo, lo extraño, lo increíble es, en ciertas clases de la sociedad, un hombre que no ha salido de España2. Al margen de la exageración, habitual en la ironía de Ochoa, esta cita permite apreciar el cambio de situación operado en la primera mitad del siglo XIX en cuanto a la práctica libre del viaje se refiere. Tanto es así que, en torno a 1840, «el español fuera de España» puede considerarse como un tipo de personaje lo bastante común para figurar en la serie de Los españoles pintados por sí mismos, tipo que no ha de confundirse con el del emigrante, al que Ochoa dedica otro artículo en la misma publicación. Esa afluencia, sobre todo francesa, a España, acaba diluyendo el exotismo y provoca comentarios como el siguiente de Achard (que recuerda el del embajador español ante Luis XIV): «Entre la Puerta del Sol et le quai Voltaire, il n’y a vraiment plus de Pyrénées». Amédée Achard. Un mois en Espagne (octobre de 1846). París, Ernest Bourdin, 1847, p. 60. 2 OCHOA, Eugenio de. «El Español fuera de España». En: VV.AA. Los españoles pintados por sí mismos. Madrid: I. Boix Editor, 1844, t. II, pp. 442-451. 1 Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 245-268, ISSN: 0034-849X VIAJEROS ESPAÑOLES POR EUROPA EN LOS AÑOS CUARENTA DEL SIGLO XIX EL DESCUBRIMIENTO DE EUROPA EN 247 MODESTO LAFUENTE No obstante, como veremos enseguida, la experiencia viática no suele conducir a la de la escritura entre los viajeros cultivados y capacitados para la producción literaria. Y es en este contexto donde interviene Modesto Lafuente con Viajes de Fray Gerundio, relato en dos tomos del periplo realizado en 1841. El primero se dedica a la salida de Madrid hacia Burgos, Vascongadas, Bayona, Burdeos, Angulema y París. El segundo recoge el resto de su trayecto: Bélgica (Bruselas, Lieja, Gante, Brujas, Amberes) Holanda (Breda, Rotterdam, La Haya, Leiden, Amsterdam, Utrecht), Alemania (Düsseldorf, Colonia, Aquisgrán) y el regreso por Francia. Lo primero que destaca en la obra del autor palentino son las reflexiones del narrador respecto a su propio relato, recogidas en la presentación del texto. Dicha presentación reviste un interés especial en la literatura viática, ya que suele ser redactada cuando el autor posee una visión global de su doble obra, el viaje y la composición del texto, y funciona como marco de este último, completado a veces por comentarios que cierran el relato a modo de balance o de resumen sobre el viaje o sobre el libro que lo relata. Por ello importa notar la vacilación del presentador para situar el texto dentro de las letras hispanas: «relación o reseña o apuntes o memorias u observaciones o recuerdos, que no sé de verdad qué nombre merezcan y tú [lector] les darás el que en tu discreción y buen juicio te parezca más acomodado»3. La vacilación terminológica no es casual sino que alude a la situación de una forma discursiva que el autor considera todavía escasamente desarrollada en nuestras letras y por ello, como nos dirá más tarde, quisiera «estimular a otros ingenios más felices a que con mejor cortadas plumas cultiven un género de escrito que no abunda ciertamente en España»4. Hay, pues, conciencia de estar cultivando una serie literaria particular, con características propias, aunque poco desarrollada en el país, y hay también propósito, formulado en términos de falsa modestia, de contribuir a su crecimiento a través de la propia obra. Por otra parte, y siempre sin salir del prólogo inicial, se afirma la ausencia de toda ambición que no sea la de informar con llaneza sobre lo visto: el único objetivo será exponer las cosas como ellas se manifestaron ante el LAFUENTE, Modesto. Viajes de Fray Gerundio por Francia, Bélgica, Holanda y orillas del Rhin. París: Librería de Garnier Hermanos, 1861, p. V. En la continuación citaremos por esta edición, actualizando la grafía cuando el caso lo requiera. La primera, de 1842, se publicó en Madrid: Establecimiento Tipográfico, Calle del Sordo, n.º 11. 4 LAFUENTE, ibidem, p. 264. Justo antes de esta cita, Fray Gerundio afirma: «Pero ya he pagado a mi patria el tributo que como viajero le debía»; dicho en otros términos, parece considerar como deber cívico el hacer que sus conciudadanos se beneficien de la experiencia que él ha vivido. 3 Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 245-268, ISSN: 0034-849X 248 JULIO PEÑATE RIVERO propio viajero. Ahora bien, la petición previa de disculpas por un estilo descuidado y la pretensión de veracidad es un recurso habitual de la narrativa viática, que a veces utiliza el primero como garantía de la segunda: la «no atención» a la composición vendría a mostrar que lo importante para el narrador es la verdad de lo que nos cuenta. El desaliño, real o pretendido, se convierte en vehículo de transparencia al supeditar la preocupación formal a la autenticidad pretendida de lo relatado. Y ello sería válido en un texto como el actual, que utiliza una fórmula narrativa particularmente eficaz, según hemos de ver. Así pues, las disculpas por el escaso mérito literario de un texto determinado pueden sugerir que este género narrativo tiene sus exigencias estéticas y que el autor reconoce no haber llegado a cumplirlas, pero prevenir al lector de esas limitaciones también puede considerarse como un recurso retórico destinado a que baje el listón de sus expectativas y quede así gratamente sorprendido con los eventuales logros estéticos del texto. En nuestra opinión, esto es lo que va a suceder en Viajes de Fray Gerundio: la advertencia de desaliño forma parte de su estrategia expositiva. En efecto, puesto en relación con las características habituales de la narración viática factual (la correspondiente a un desplazamiento físico efectivamente realizado), este relato cumple con una gran cantidad de ellas, incluso de las más exigentes: estamos ante la narración de un solo viaje y no ante la refundición de varios como a veces se encuentra en la literatura viática5. Además, no se trata de un desplazamiento forzado (por exilio, emigración, enfermedad u otros motivos) sino voluntario, «de pura instrucción y recreo» (p. 526), según afirma Fray Gerundio, lo cual no impide que haya motivos más concretos como un proyecto de escritura (convertir en texto la experiencia del viaje), razones económicas o profesionales, etc. Al igual que todo gran viaje, este se realiza de lo conocido a lo desconocido aunque sea en el ámbito europeo, lo que implica el descubrimiento de marcos naturales, urbanos y sociales nuevos y distintos entre ellos. Esta narración abarca el conjunto del periplo, la ida y la vuelta, frente a las que dejan fuera o apenas aluden al regreso ya que todo lo interesante sucedió a la ida, el retorno repite el itinerario o se ha optado por un camino más rápido, etc. El viaje es la condición y centro del relato, no una ocasión o pretexto para explayar la subjetividad del autor: sus gustos, pasiones, recuerdos, saberes o ideología. Tampoco se trata de alinear descripciones de lugares, narraciones históricas o leyendas sino de privilegiar la visión del objeto y la reacción del viajero frente a él, lo cual sí puede derivar hacia la descripción o la in5 Precisemos que cualquiera de las características citadas a continuación puede encontrarse en otras series literarias: lo importante para la nuestra es la cantidad y la intensidad de su presencia; la reunión de ambas es lo que imprime carácter propio a la literatura viática. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 245-268, ISSN: 0034-849X VIAJEROS ESPAÑOLES POR EUROPA EN LOS AÑOS CUARENTA DEL SIGLO XIX 249 formación histórica, por ejemplo. Lo anterior implica que no estamos ante una guía turística, con su acumulación de datos pretendidamente válidos y suficientes para quien prefiera ser guiado más que ser protagonista de su periplo: el relato de viaje puede apoyarse en la guía pero no se confunde con ella. El texto incluye también elementos de lo que podríamos calificar como balance final, al concluir el trayecto: el viajero siente dejar los países visitados, de los que aprecia su prosperidad, seguridad y paz (algo envidiable para una España casi recién salida de una guerra civil), pero rechaza su materialismo, el egoísmo de sus habitantes y su exagerado afán de lucro (p. 526). Otro ingrediente que suele servir de referencia para estimar la relevancia del viaje es el impacto, huella o transformación que deja en su protagonista; un breve periplo de cuatro meses y medio no modifica forzosamente la propia visión del mundo (el viajante asegura volver tan español como salió), pero en algo ha influido cuando se afirma que al regresar a España «la encontramos unos cuantos grados más descuadernada y más desvencijada que cuando la habíamos dejado» (p. 531, palabras que cierran el relato). Podríamos detenernos igualmente en los componentes metanarrativos, que no suelen faltar en la literatura de viajes, como lo muestra el siguiente ejemplo, en el que el viajero reflexiona sobre su propia narración: «El tomo crece y el viaje no se acaba, y por más que me he propuesto ser compendioso y sucinto, por más que he procurado entresacar del abundoso campo de mis apuntes de viaje puramente lo que me ha parecido necesario [...] ya es forzoso recoger velas y tocar a nueva retirada desde Colonia» (p. 498; nótese la alusión a las varias etapas de realización del texto: experiencia viática, apuntes escritos, selección y reelaboración final). Pero nos interesa sobre todo el tratamiento reservado aquí a la habitual identidad viática entre narrador, protagonista y autor: si bien se respeta la unidad de narrador y protagonista (la historia realizada y contada por el mismo personaje), parece que el autor no corresponde al viajero, dado que este se presenta como Fray Gerundio, clérigo exclaustrado al que acompaña su fiel servidor, el lego Pelegrín Tirabeque: apuntemos, en primer lugar, que Fray Gerundio aparece como personaje, en compañía de su criado, en buena parte de la producción de Lafuente6, por lo que supera la simple categoría de seudónimo del autor. Casi diríamos que es Tirabeque quien impide considerarlo como tal, ya que este es claramente un personaje creado, que interactúa (viaja, sirve, comenta, pregunta, discute) con su amo y de este modo lo «absorbe» consigo hacia el mundo de la ficción. Podemos 6 Además de la obra que aquí tratamos interviene al menos en Fray Gerundio. Periódico Satírico de Política y Costumbres (1837-1844), Fray Gerundio. Revista Europea (18481849), Viaje aerostático de Fray Gerundio y Tirabeque (1847) y en Teatro social del siglo XIX (1846: artículos de crítica social). Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 245-268, ISSN: 0034-849X 250 JULIO PEÑATE RIVERO considerar que Lafuente opera aquí un doble proceso: por una parte, de proyección, sobre todo en Fray Gerundio (que corresponde a la cultura, talante, curiosidad, sentido crítico, etc. del autor) y, por otra, de distanciación, dado que el personaje permite que Lafuente descargue en él la responsabilidad de sus propósitos, basándose precisamente en la diferente identidad de ambos. Se opera así el recurso a la ficcionalización, precisamente para poder expresarse con más contundencia y fidelidad respecto a lo que se desea comunicar: como en tantas otras ocasiones, la mentira de la ficción viene a ser el mejor vehículo de la propia verdad7. No hay, pues, identidad total entre autor y personaje, como de hecho sucede en el relato de viaje, en las memorias o en la autobiografía. Lo que hace Lafuente es explicitar la presencia de ese recurso, como para liberar su responsabilidad y censurar con mayor facilidad e ironía cuando la ocasión se presente. Además, el recurso permite conseguir una notable variedad expositiva8 basada en dos estrategias; por un lado, se presenta lo visto mediante una cierta dramatización: dos personajes que interactúan ante el lector a través del diálogo, como para compensar las extensas secuencias informativas a cargo de Fray Gerundio. La información nos llega así repartida entre amo y criado, cada uno con su manera propia de reaccionar ante lo que ve: la culta y mesurada de Fray Gerundio, la espontánea, elemental e ingenua de Tirabeque9. Por otro lado, se juega hábilmente con la intertextualidad acudiendo a la pareja de interlocutores más ilustres de la narración española: Fray Gerundio no deja de recordar a don Quijote en su calidad de amo, leído, sensato en sus reflexiones, dialogante y opuesto al sanchopancesco Tirabeque10, materialista, de reacciones epidérmicas, miedoso y básicamente interesado por lo inmediato11. 7 Pensemos, a contrario, en el relato autobiográfico, cuya factualidad ha sido cuestionada, entre otros autores, por Philippe Lejeune en sus diversas publicaciones sobre el tema, especialmente a partir de Le Pacte autobiographique (1975) y de Je est un autre (1980). 8 Esa variedad, que es también objetivo del relato viático, Fray Gerundio la ha intentado y piensa haberla conseguido, según afirma modestamente al inicio del segundo volumen: «Si buscas variedad, hermano lector, no dejarás de hallarla, pero tampoco te faltará en qué ejercitar la virtud de la indulgencia» (p. 264). 9 Así se percibe en casi todas las novedades que descubren: ver, por ejemplo, el diálogo a propósito del palacio de las Tullerías, en París (pp. 149-153) o el pánico del criado al oír la palabra dieta (p. 494) y vincularla con la alimentación, por ignorar que se trata de la asamblea de los dignatarios alemanes. Los malentendidos, terminológicos o de otro tipo, abundan en el texto para insistir en la ignorancia de Tirabeque y explicar al lector de qué se trata en cada caso. 10 Sus nombres ya son reveladores: si el de Fray Gerundio remite a una referencia culta y célebre, la novela satírica del Padre Isla, el de Tirabeque lo hace a otra popular y alimenticia (guisante blando o vaina tierna y casi plana cuyos guisantes se distinguen desde fuera). 11 Anotemos que se puede hablar incluso de otro personaje, colectivo en este caso: el lector, al cual se dirige el narrador con cierta frecuencia, como para que se sienta próximo al viajero, comprenda sus peripecias o le siga en la lectura: «figúrese el lector» (p. 412), «el hermano lector» (p. 480), «lectores míos» (p. 518), etc. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 245-268, ISSN: 0034-849X VIAJEROS ESPAÑOLES POR EUROPA EN LOS AÑOS CUARENTA DEL SIGLO XIX 251 Para terminar este breve repaso sobre los elementos compositivos de la obra, citaremos la presencia de un tipo de personaje esencial en el relato viático, que puede manifestarse tanto de manera individual como colectiva: nos referimos al Otro, al conjunto de individuos o de grupos humanos pertenecientes a culturas y formas de vida distintas de la propia, con quienes el viajero toma contacto a lo largo de su periplo: la relación, estrecha o no, con la alteridad es una garantía de haber viajado y de no sólo haber cambiado de lugar, por lo que constituye una condición habitual del relato viático. Pues bien, en esta obra se aprecia una constante curiosidad por el Otro de los países visitados: hábitos alimenticios, organización económica, prácticas culturales, legislación, especificidades lingüísticas12, etc., en consonancia con el objetivo viático ya citado anteriormente: un viaje «de pura instrucción y recreo». Si nos centramos ahora en la materia del texto, hemos de empezar señalando el propósito inicial de los viajeros: describir con imparcialidad lo que ven en su recorrido, algo que parece evidente pero que no lo es si se observa el tratamiento dado a España por los visitantes extranjeros. Fray Gerundio toma como ejemplo a evitar Guide du voyageur en Espagne et en Portugal13, de Quétin, texto plagado de tópicos, imprecisiones y datos totalmente anticuados: España es un país de alcaldes armados con espada, de pasión incontenible por la danza, del bolero como baile de alta sociedad, de sesenta mil misas al día y veintiún millones al año: «Así pues, no es extraño que los extranjeros tengan tan equivocadas ideas de nuestro país» (p. 54)14. 12 En este terreno citaremos un ejemplo que muestra la receptividad del viajero: Fray Gerundio no duda en incorporar a nuestra lengua el siguiente neologismo: «Flaneaba yo por el boulevard de los Italianos». El vocablo, derivado del francés flâner, corresponde a un comportamiento frecuente en el turista, que el viajero define en nota a pie de página como pasear curioseando por calle sin más objetivo que... curiosear (p. 132). La no existencia de un término propio en castellano puede ser reveladora de la diferencia de comportamientos y de desarrollo turístico entre Francia y España. En su momento veremos que Mesonero Romanos menciona el mismo problema y sugiere una traducción parecida. 13 Se trata de la edición de 1841(muy poco anterior a la aparición de Viajes), publicada en París por Librairie de Maison, Editeur des Guides Richard. Venía precedida de un vocabulario y de un manual de conversión francés-español, ambos bastante reveladores de las presumibles necesidades comunicativas de los visitantes franceses. 14 Fray Gerundio no sólo fustiga a los extranjeros: también critica a los españoles por no haber escrito obras que ofrezcan una imagen real y actual del país. Por culpa de unos y otros, el viajero hispano ha de aclarar si las señoras llevan el puñal en la liga, si los toros se corren en los teatros o si los novios se pasan el tiempo tocando la guitarra bajo la ventana de su amada (p. 55). Mientras Fray Gerundio se ríe de tanta ignorancia, Tirabeque se indigna de que a pesar de ello un forastero se atreva a escribir sobre España (p. 166). El editor Mellado publicará un Apéndice a la obra francesa, movido por sus falsedades y para contrarrestar su éxito entre los extranjeros, pero reconoce las dificultades de hacerlo «sin estadísticas, sin buenos diccionarios geográficos, sin manuales de las poblaciones importantes, Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 245-268, ISSN: 0034-849X 252 JULIO PEÑATE RIVERO El segundo punto destacable es el «catálogo» que ofrece Viajes de Fray Gerundio de casi todo aquello que debe retener la atención del visitante, una lista en buena medida válida para la literatura viática posterior: transporte, alojamiento, lengua, edificios religiosos y civiles de interés artístico y otros monumentos, museos, bibliotecas, librerías, plazas, bulevares y paseos, casas y cementerios de personas ilustres, así como todo lo que revista valor histórico, lugares representativos de la economía del lugar (fábrica de máquinas de trenes en Lieja, de cerveza en Lovaina, etc.), comportamientos curiosos de los nativos, como la forma de alimentarse o la puntualidad en las citas y en los horarios en general, datos históricos del lugar, tradiciones y costumbres (en Rotterdam la de «vestir» el aldabón de las puertas con motivo de un nacimiento), etc., sin olvidar todo lo que no sólo justifique el interés del viajero sino también su presencia en el texto viático. El tercer punto son los fundamentos o criterios de tal interés: si el periplo ha sido de instrucción y recreo para los viajeros, el libro ha de serlo para el lector. Y esta atención hacia el receptor se percibe en la combinación de informaciones históricas y artísticas con observaciones y comentarios, serios o jocosos, sobre la vida en las ciudades y países visitados. Dichas observaciones raramente son gratuitas: se las suele presentar de manera favorable o desfavorable, como pensando en su utilidad o peligro para la sociedad española. Así pues, el afán aleccionador subyace, cuando no está claramente explicitado, bajo la elección de lo que se presenta al lector, ya sea en clave de elogio o de censura abierta o moderadamente irónica. Fray Gerundio se muestra impresionado por temas tan diversos como la riqueza de vida teatral en París (veinte teatros abiertos cada día en la «ciudad mundo»), las cárceles educativas para jóvenes en Francia, los guías turísticos organizados e identificados con placas en Alemania, el afán de los holandeses por inmortalizar a sus artistas, el funcionamiento de los trenes en Bélgica, etc. En cambio, critica el egoísmo, el individualismo y el afán sin armonía en la distribución territorial, sin datos históricos, sin nada en fin de cuanto es importante para hacer una buena guía del viajero». MELLADO, Francisco de Paula. Apéndice a la Guía del viajero en España. Madrid: Establecimiento Tipográfico, calle del Sordo, n.º 11, 1842, p. V). Añadamos también que, en otra de sus obras, Lafuente apunta el peligro de que los españoles puedan llegar a ver lo propio con ojos foráneos dada la presencia masiva de los franceses en el país: «Hasta ahora teníamos en España leyes francesas hechas por legisladores españoles, comedias francesas ejecutadas por cómicos españoles, modas francesas y modista ídem, pan español amasado por panaderos franceses, botas y sombreros franceses en pies y cabezas españolas, ropa usada en cuerpos españoles y refundida por ropavejeros franceses, yeguas y coches franceses conduciendo humanidades españolas y hasta dientes y muelas españolas mondadas con palillos franceses... y aquí ponga cada uno las etcéteras que guste que, por muchas que ponga, esté seguro que no sobrarán». LAFUENTE, Modesto. Teatro Social del Siglo XIX. Madrid: Establecimiento Tipográfico de D. F. de P. Mellado, 1846, p. 365. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 245-268, ISSN: 0034-849X VIAJEROS ESPAÑOLES POR EUROPA EN LOS AÑOS CUARENTA DEL SIGLO XIX 253 de lucro que percibe durante el viaje (los franceses trabajan por egoísmo; lo españoles por virtud: p. 252)15, la vanidad francesa expresada sin reparos («la Francia que va delante de todas las naciones en la industria y en las artes»: p. 258), la hipocresía del lenguaje (el empleo de «pardon, Monsieur» como salvaguardia para molestar, empujar o pisar a otra persona... que a su vez contesta con la misma fórmula) o el robo organizado de obras de arte, en referencia a los cuadros españoles del Louvre. Estos ejemplos utilizan, sin mencionarla, otra tendencia habitual en la narrativa de viajes: la relación entre lo propio y lo nuevo, entre lo conocido y lo desconocido, normalmente para resaltar más sus diferencias que sus similitudes: no se viaja para ver lo mismo sino lo distinto; ponerlo de relieve es una forma de «demostrar» que se ha viajado. En los casos citados, se marca el énfasis en la novedad vista fuera, que remite in absentia a lo propio, pero en otros casos la variedad expositiva conlleva acentuar lo español, en general para aludir a una carencia o disfuncionamiento en contraste con el exterior, donde el problema no existe o es de menor gravedad. Por ejemplo, de España se resalta la inseguridad de los caminos, la incomodidad y fragilidad de los vehículos, el alojamiento, la pobreza evidente, el mal gobierno16, el drama repetido de la emigración y del exilio17 y el descuido de lo propio, tanto en el interior como en el exterior: la embajada en La Haya servida por una sola persona... que lleva un año sin cobrar sus haberes (p. 409). Con este último punto se puede relacionar el amargo comentario de Tirabeque al finalizar el viaje: «Ayer todas las tierras que hemos corrido eran nuestras y hoy somos en ellas tan extranjeros como los chinos: ayer éramos los amos y hoy no nos entienden el habla» (521). Todo lo anterior nos lleva a decir que el viaje le permite a Lafuente realizar dos descubrimientos: el primero y fundamental es la existencia concreta de una Europa dinámica, organizada y moderna, cuyos logros, convenientemente adaptados, podrían revitalizar al país del autor. El se15 Sobre la percepción hispana del comportamiento francés en el terreno económico durante aquel tiempo es útil la consulta de NUNLEY, Gayle R. Scripted geographies: travel writings by nineteenth-century. Spanish authors. Lewisburg: Bucknell University Press, 2007, pp. 58-59. 16 Uno de los recursos de crítica más frecuentes es la ironía de contenido político (tema privilegiado en casi toda la obra de Lafuente): unos riachuelos vascos estarán «más torcidos que la marcha de nuestros gobiernos» (p. 18) y la villa de San Juan de Luz sufre unos golpes de mar parecidos a «los furiosos embates que de todos lados del Congreso está sufriendo actualmente el ministerio González, que no sé si tendrá fuerza para resistir y rechazar las embravecidas olas del salón de Oriente» (p. 25). 17 Francia acoge diferentes oleadas de españoles, sobre todo durante la primera mitad del siglo XIX: afrancesados, liberales, absolutistas, carlistas, cristinos. No extraña que en nuestra obra los viajeros se entrevisten con Manuel Godoy y visiten la tumba de Leandro F. de Moratín en el cementerio del Père Lachaise (p. 192). De gran interés y centrado en estos años es el estudio de LEBLAY, Anne. L’Émigration espagnole à París (1813-1844). París: Ecole nationale des chartes, 2004. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 245-268, ISSN: 0034-849X 254 JULIO PEÑATE RIVERO gundo es una forma personal de convertir la experiencia viática en relato de viaje, construyendo su texto con una gama de rasgos que van a dar una personalidad cierta a esta serie literaria en su versión contemporánea. Estos dos motivos bastan para considerar Viajes como un texto de referencia en la historia de la literatura viática española. LA PERSPECTIVA DE MESONERO ROMANOS Después de un primer viaje por Francia y Bélgica entre agosto de 1833 y mayo de 1834, Ramón Mesonero Romanos, realiza otro entre junio de 1840 e invierno de 1841, según recoge en Recuerdos de viaje por Francia y Bélgica en 1840-1841, publicado en 1862 (incorporando materiales del viaje anterior) y ampliado en 1881. Conviene recordar que Mesonero Romanos llegó a poseer una de las mejores bibliotecas privadas de Madrid y que entre sus libros ocupaban parte no desdeñable los de «Geografía y viajes» (127 títulos), en cantidad inferior respecto a los de «Literatura amena» (372) pero superior a los de «Historia y crítica literaria» (50)18. Además, en 1831 Mesonero había publicado Manual de Madrid, libro que, por la riqueza de su información, se convirtió pronto en indispensable para conocer la ciudad19: a partir de su propia experiencia como estudioso de Madrid, Mesonero disponía de sobrada competencia para observar y evaluar la entidad de las ciudades que habría de visitar. No olvidemos tampoco sus conocimientos de literatura extranjera, en particular de la francesa, valorada reiteradamente a través de la gran cantidad de autores y de textos que cita (y con los cuales parece tener cierta familiaridad), de los libros que posee y de los adquiridos durante sus viajes (alude en particular a la compra, nada más ponerse a la venta, de Le Retour de l’Empereur, serie de Víctor Hugo dedicada a Napoleón20), así como de sus lecturas históri18 Los datos y la denominación de las diferentes categorías se deben a COLONGE, Chantal. «La bibliothèque de Mesonero Romanos». En: VV.AA. Recherches sur le monde hispanique au dix-neuvième siècle. Lille: Editions Universitaires, 1973, pp.129-148 (los datos, en p. 147). 19 Incluía datos que podríamos calificar de turísticos, como información específica para forasteros sobre monumentos civiles y religiosos, casas de huéspedes, paseos y jardines, diversiones públicas, «Un día en Madrid», etc. Su autor afirmaba: «Creo haber tenido presente cuanto se ha publicado acerca de Madrid». MESONERO ROMANOS, Ramón. Manual de Madrid. Descripción de la corte y de la villa. Madrid: Imprenta de D. M. de Burgos, 1831, p. IV. 20 Serie «en la cual hay trozos dignos por sí solos de inmortalizar a aquel ilustre vate» y de la que cita un breve fragmento. MESONERO ROMANOS, Ramón. Recuerdos de viaje. Madrid: Miraguano, 1983, p. 207. Todas nuestras citas provienen de esta edición, que retoma la de La Ilustración Española y Americana (Madrid, 1881), la cual suponía una ampliación y corrección de la de 1862 (esta a su vez corregía y aumentaba la primera, de 1841, editada en Madrid en la Imprenta de D. M. de Burgos). Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 245-268, ISSN: 0034-849X VIAJEROS ESPAÑOLES POR EUROPA EN LOS AÑOS CUARENTA DEL SIGLO XIX 255 cas, sin dejar de lado incluso las guías urbanas. No extraña, pues, que Mesonero conozca los escritos extranjeros sobre España, en particular los franceses. Y el balance de sus lecturas resulta más bien negativo: de sus numerosas referencias sólo rescata una, Itinéraire de l’Espagne et du Portugal, de Germond de Lavigne (París, 1860), «sin disputa el mejor o, más bien, el único de los extranjeros que han consignado una descripción completa y acabada de nuestro país en su estado actual» (p. 35). Cabe observar que las exigencias del escritor madrileño no son pocas: un estudio completo de España centrado en la realidad presente. En este caso ello es posible, de Lavigne conoce España y es un excelente traductor de clásicos hispanos al francés (desde Fernando de Rojas a Pérez Galdós), aunque se le atribuya, con motivo o sin él, la sugerente frase de que «no se puede viajar a España sin antes hacer testamento». El Curioso Parlante dibuja con burla y enojo al literato extranjero-tipo (en particular al francés) en su singular tarea de escribir sobre lo que ignora: apenas atraviesa las provincias vascongadas, ya está trazando cuadros «originales» traducidos de Walter Scott. Relata luego pretendidos lances con damas españolas de sangre caliente, incluyendo, para más picante, los celos colaterales del novio. Llegando a Burgos cuenta la historia del Cid acaecida poco después de la conquista de Granada... Critica, bastante molesto, que no entiendan francés en las posadas de Castilla. Lamenta no haber encontrado ladrones por el camino (por aquello del colorido local) y terminará contando sabrosas anécdotas como la del bandolero andaluz que, enamorado de la princesa Guiomar, acabó de Virrey del Perú, donde reside actualmente. No han de faltar las corridas de toros en la Puerta del Sol con muerte de catorce hombres y cincuenta caballos, la olla podrida, la tertulia, el fandango, las señoras de navaja en liga, la siesta bajo palmas y limoneros, etc.: todo es bueno como materia de unas pretendidas Impresiones de viaje, mejor en varios tomos. Y Mesonero ofrece una amplia lista de autores y títulos que ilustran su irritación: entre ellos, Borrow, Gautier y, sobre todo, el inevitable Alejandro Dumas (De París à Cadix)21, a quien se opone en su visión de una España de pandereta y la de otros lugares visitados, por ejemplo en sus críticas sobre la ciudad de Lieja (comidas, hote21 La lista citada es: Charles Didier (Six mois en Espagne), Roger de Beauvoir (La Porte du Soleil), Théophile Gautier (Tras-os-montes), Alexandre Dumas (De Paris à Cadix), Challamel (Un été en Espagne), Georges Borrow (La Bible en Espagne), Giraud y Desbarolles (Deux artistes en Espagne) «y otros muchos que sería enojoso recordar» (p. 281). En lo que concierne a Six mois en Espagne, no hemos visto tal obra referida a ese autor: quizás se trate de Une année en Espagne, publicada en 1837 en París por la Librairie de Dumont. En cambio, Six mois en Espagne puede deberse a Giuseppe Pecchio, traducida al francés y publicada en 1822 en París por Alexandre Corréard Libraire. En su primera edición, la grafía del título del libro de Gautier es Tra los montes (1843). Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 245-268, ISSN: 0034-849X 256 JULIO PEÑATE RIVERO les, etc., pp. 258-259). En fin, la ligereza del viajero francés culmina en el diario de uno de ellos pasando en barco cerca del archipiélago canario: «Sábado 24, pasamos cinco leguas al Norte de Canarias, cuyos habitantes me han parecido en extremo amables y hospitalarios»22. Mesonero Romanos reacciona frente a una determinada lectura del Otro (en particular la francesa de la época) y propone la suya, basada en los puntos siguientes: un amplio bagaje cultural incorporado (sus propias lecturas sobre los lugares a visitar), la concentración del relato en torno a lo verdaderamente visto, la relegación de lo personal a un segundo plano, el tratamiento del asunto con arreglo a la experiencia vivida23 y narrar con brevedad, sin inflar artificialmente con anecdotarios o historias remotas de los pueblos visitados (pp. 10 y 12924). Tal es el método de lectura y de escritura que el autor nos propone. El resto del libro va a ser la puesta en práctica, con mayor o menor rigor, de este método: también Mesonero se apoya en la anécdota o en el recurso historicista más o menos justificado. Para abreviar nuestra exposición, nos limitaremos aquí al espacio que nuestro visitante privilegia con mayor fruición y detenimiento: la capital de Francia25. Lo primero a destacar es que París, ya antes de ir, forma parte de lo que podemos llamar la «biblioteca mental» del viajero: Todos los monumentos que le salen al paso, todos los sitios que pisa, le son ya conocidos de antemano por los cuadros del artista o por las relaciones del viajero; y sin necesidad de preguntar a nadie, adivina y reconoce que aquellos arcos 22 Recuerdos de viaje, op. cit., p. 28. Anotemos que el Semanario Pintoresco Español (1836-1857), dirigido por Mesonero Romanos, critica el comportamiento de tales extranjeros y también el de los españoles que salen al exterior y no ponen por escrito su visión del otro, algo que el semanario considera como una acción formadora e incluso patriótica: AYMES, Jean-René. Voir, comparer, comprendre. Regards sur l’Espagne des XVIIIe et XIXe siècles. París: Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2004, pp. 287-288. También hemos visto una actitud muy parecida en la obra aquí comentada de Modesto Lafuente. Una amplia panorámica de la imagen de España en los viajeros franceses se puede encontrar en: BENNASSAR, Bartolomé y Lucile. Le voyage en Espagne. Anthologie des voyageurs français et francophones du XVIe au XIXe siècle. París: Robert Laffont, 1998. 23 «[...] que ninguna princesa ni cosa tal nos salió al camino; que ningún entuerto ni desaguisado se cometió con nosotros; que tampoco fuimos objeto de un especial agasajo; y que, en fin, entramos en la región gálica como Pedro por su casa, lo mismo que ellos (los galos) entran cada y cuando les place por nuestra España» (p. 21). 24 «[...] y huyamos también del extremo de los viajeros franceses, que a propósito de impresiones de viaje nos reimprimen toda la historia de los pueblos que visitan, a contar de los tiempos fabulosos, y todas las relaciones más o menos críticas que encuentran al paso» (p. 129). 25 En torno al atractivo de París sobre los escritores españoles de aquellos años es aconsejable la consulta de: AYMES, Jean-René. Españoles en París en la época romántica 1808-1848. Madrid: Alianza, 2008, especialmente pp. 27-181. Como testimonio de la época, pocos superan el de OCHOA, Eugenio de. París, Londres y Madrid. París: DramardBaudry et Cie., Successeurs, 1861, pp. 1-237. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 245-268, ISSN: 0034-849X VIAJEROS ESPAÑOLES POR EUROPA EN LOS AÑOS CUARENTA DEL SIGLO XIX 257 monumentales que mira a su derecha son los del acueducto de Arcueill; que aquellos palacios y bosques que tiene a su izquierda son los de Meudum y de SaintCloud que aquel severo edificio que descubre en el fondo es el Hospicio y castillo de Bicêtre, que aquella inmensa cúpula que se destaca en la altura [...] (p. 77). Como ya hemos visto en Modesto Lafuente, el recorrido de Mesonero por el célebre cementerio del Père Lachaise es uno de los momentos más emotivos de su estancia parisina. Allí va a rendir culto a La Fontaine, Molière, Beaumarchais, Jacques Delille, Benjamin Constant y otras personalidades familiares para el escritor, sin olvidar a algunos españoles como Leandro Fernández de Moratín, cuyos retratos presiden su gabinete de trabajo. Y algo parecido se podría decir, en el plano pictórico, sobre su paseo por el Louvre y su reencuentro allí con la escuela española (pp. 143-144). En resumen, Mesonero Romanos viene a ser un ejemplo perfecto de los viajeros leídos que intentan verificar las correspondencias y divergencias entre lo que han percibido en los libros y la realidad que contemplan durante el viaje. Y debemos reconocer que el Curioso Parlante siente a veces la tentación de adaptar lo que ahora ve a lo que antes ha leído: «Cuando uno llega a París, se figura que todos cuantos tropieza son hombres grandes [...]; así que no había calvo que luego no tomase [yo] por Béranger, ni rostro alegre que no calificase de Jouy, ni lánguido a quien no llamase Lamartine, ni facciones abultadas y espaciosa frente que no fueran las de Víctor Hugo, ni mirar penetrante que no me denunciase a Scribe» (p. 77). No obstante, según sugiere el mismo tono de la cita, nuestro autor guarda cierto equilibrio, no adapta ciegamente lo visto a lo leído sino que enriquece su biblioteca mental con la percepción directa y distendida de la realidad. Ello se aprecia muy bien en la actividad que Mesonero parece saborear más intensamente: realizar su propia «lectura» mediante el libre callejeo por la capital26. Y a continuación dedica diez páginas (en la edición con26 Junto con Modesto Lafuente, como hemos visto, Mesonero Romanos sugiere una de las primeras definiciones españolas a esta actividad: «Hay en el idioma francés un verbo y un nombre que se aplican especialmente a la vida parisiense, y son el verbo flâner y el adjetivo flâneur. No sé cómo traducir estas voces, porque no hallo equivalente en nuestra lengua ni significado propio en nuestras costumbres, pero usando de rodeos diré que en francés quiere decir: «andar curioseando de calle en calle y de tienda en tienda» y ya se ve que el que tratara de flanear largo rato por la calle Mayor o la de la Montera, muy luego daría por satisfecha su curiosidad [porque no hay mucho que ver]» (p. 109). Se puede considerar que el término (y acaso su referente práctico) está entrando en nuestra lengua por esos años. El argentino Sarmiento se hace eco de esa novedad en un texto suyo de 1846 (véase como ambos autores vinculan el concepto a la capital francesa): «El español no tiene una palabra para indicar aquel farniente de los italianos, el flâner de los franceses [...]. El flâneur persigue también una cosa que él mismo no sabe lo que es; busca, mira, examina, pasa adelante, va dulcemente, hace rodeos, marcha y llega al fin..., a veces a orillas del Sena, al boulevard otras, al Palais Royal con más frecuencia. Flanear es un arte que sólo los Parísienses poseen en todos sus detalles». SARMIENTO, Domingo Faustino. Viajes por Europa, Africa i América. Madrid: CSIC, 1993, p. 99. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 245-268, ISSN: 0034-849X 258 JULIO PEÑATE RIVERO sultada) a la que parece ser la actividad más atractiva de las que un español puede realizar en París: admirar joyerías, ópticas, peluquerías, sastrerías y todo tipo de comercios con artículos primorosamente expuestos, capaces de satisfacer el consumismo más exigente del forastero recién llegado a la capital francesa. Por otra parte, Mesonero Romanos no duda en oponer las lecturas de otros autores a su experiencia propia de los lugares visitados: a lo antes dicho sobre Dumas y Lieja podemos añadir sus críticas ante quienes defienden el pretendido tono o carácter español de los pueblos de Flandes y sobre todo de la ciudad de Brujas, «remedo de las ciudades españolas» (p. 246): la dominación hispana no resultó allí ni grata ni duradera; las tropas de Juan de Austria, de Alba o de Espínola no iban a construir sino a dominar Flandes por la fuerza de las armas. Además, todo el que pasee por las calles de dicha ciudad belga verá un tipo físico propio del lugar (mejillas sonrosadas, tez transparente, ojos azules, labios bermejos, pelo rubio y ensortijado): exactamente el de los personajes que David Teniers situó como protagonistas de sus lienzos. Podemos observar que el cuadro, especie de libro gráfico, es tomado aquí como referencia: un individuo es de tipo indígena si corresponde al representado en la pintura; esta se convierte así en un peculiar sistema de lectura de la realidad. Y notemos de paso que Mesonero parece prestar más credibilidad a la pintura que a lo leído en algunos relatos de impresiones viajeras. Hay también ocasiones en que el libro desempeña un papel fundamental: ciertos lugares o edificios han cambiado tanto con los años que es difícil percibir en ellos lo que fueron en otros tiempos (todos hemos visitado castillos, iglesias o poblaciones que apenas dejan intuir su grandeza pasada). Así sucede cuando Mesonero se refiere a diversos lugares de los Países Bajos: puede que un espacio concreto ya apenas diga nada de su historia y que la única justificación de su interés se encuentre en las páginas del libro. Aquí es la biblioteca material (la propia del viajero o la consultada para la ocasión) la que de algún modo anima ese espacio reactualizando para el lector lo que allí realizaron sus protagonistas. Pero aparte de esos momentos, Mesonero Romanos se afirma en el relato como un visitante con una consistente biblioteca mental que no duda en oponer a su experiencia concreta renovándola en cada momento: no se pliega a juicios externos sino que los pone a prueba mediante una metodología que le es propia y a la que él jamás está dispuesto a renunciar. Es así como el viaje le hace discreto según escribiera Cervantes, en el sentido de ser capaz de discernir y de afirmarse como sujeto de su propio periplo. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 245-268, ISSN: 0034-849X VIAJEROS ESPAÑOLES POR EUROPA EN LOS AÑOS CUARENTA DEL SIGLO XIX EL ITINERARIO DE ÁNGEL FERNÁNDEZ DE LOS 259 RÍOS Como los escritores precedentes, Fernández de los Ríos expresa una clara indignación frente a la imagen de España transmitida por autores extranjeros, particularmente los franceses, y considera llegada la hora de que los españoles no sólo presenten su propia versión de la tierra hispana sino también de la gala pero, al igual que Mesonero Romanos, evitando exageraciones y falsedades: [...] apelo a las relaciones de viaje con que se han hecho sudar estos últimos años las prensas de París y señaladamente a las guías del viajero en España escritas para uso de los franceses en su idioma. Hacíase sentir la necesidad de que siguiendo su ejemplo, nos entrometiéramos nosotros también en territorio francés [...] y oponiendo a su sistema de inventar y escribir sin consideración, el de pintar con exactitud e imparcialidad lo bueno y lo malo que encontramos al paso, dejando aparte el amor patrio exagerado y provistos de bastante calma para juzgar desapasionadamente27. Además, el libro, en la parte que media entre Madrid y la frontera, ha de servir también para informar verazmente a los visitantes extranjeros. Así, Fernández de los Ríos admite como cierta la negativa imagen de las paradas españolas de diligencia, asaltadas por incómodos mendigos, lo mismo que la carestía y mala calidad de las fondas castellanas, mientras que las vascas pueden parangonarse en comodidad y aseo con las de Francia (p. 12). En cambio, las catedrales francesas (de las que sólo valen las fachadas) no resisten la comparación con la suntuosidad de las españolas, lo cual no impide el cuidado ejemplar de los galos en promocionar sus monumentos, cuidado que debería inspirar a los españoles (pp. 33 y 36). Tampoco es de su agrado que en Francia las diligencias no esperen a los viajeros, que estos coman con singular voracidad o que, dado lo barato del precio, viaje en coche todo el mundo (grisetas, artesanos, militares, aldeanas, con sus incómodos bultos, etc.), mientras que en España lo hace esencialmente la «clase acomodada» (pp. 20-21). En resumen, estos ejemplos nos muestran lo que será la tónica general del libro: a pesar de las precauciones ya indicadas y de la sucesión de datos numerosos y con frecuencia muy precisos, no van a faltar las valoraciones claramente subjetivas, diseminadas entre las informaciones. Tanto es así que concentraremos nuestra exposición en torno a las dos vertientes que parecen caracterizar este texto: la que podríamos vincular más bien con el manual de viajeros o guía turística y la que correspondería más rigurosamente al relato viático, aun teniendo en cuenta la existencia de numerosos puntos comunes entre ambos discursos. FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, Ángel. Itinerario descriptivo, pintoresco y monumental de Madrid a París. Madrid: D. Ignacio Boix, 1845, p. 2. 27 Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 245-268, ISSN: 0034-849X 260 JULIO PEÑATE RIVERO Entre la guía viajera... Itinerario ofrece una acumulación de datos que, por su volumen y por su presencia sistemática, superan con creces lo habitual en el relato de viaje. Baste citar la siguiente lista, no exhaustiva: situación geográfica de la ciudad, habitantes, origen y evolución, edificios notables (por arte, historia, religión, administración, domicilio de personas ilustres), murallas, bancos, casas de beneficencia, bibliotecas, teatros, baños, hoteles, restaurantes, ríos, plazas, paseos, fuentes, coches de alquiler y otros medios de transporte urbano, mercado, industria local, economía, partido judicial, comunicaciones con el exterior, hijos ilustres, cantidad de habitantes (en algún caso, como en Miranda de Ebro, incluso de contribuyentes), tipo de autoridades, etc. A la información sobre los lugares visitados se suma la referente a las etapas del trayecto: habitantes de todas las ciudades y pueblos atravesados, distancias entre ellos, tipos de coches, funcionamiento de las postas, sin olvidar multitud de datos cuantitativos como la producción agrícola de algunas regiones, el presupuesto del gobierno francés para construcciones ferroviarias (cuando en España todavía no existe el camino de hierro), las cifras de muertos en los trenes ingleses, etc. El texto incluye también una gran cantidad de ilustraciones (en general dos o tres por página), cuya función, según se explicita al comienzo, es reforzar el contenido documental del libro28. Finalmente, Itinerario se abre y se cierra con gráficos que presentan la lista de lugares del recorrido con sus distancias respectivas, las compañías y horarios de transporte terrestre y marítimo, y la descripción pormenorizada de itinerarios de Madrid a la mayor parte de las grandes ciudades europeas (Londres, Estocolmo, San Petersburgo, Viena, Constantinopla, etc.). Observemos que esas informaciones se dirigen esencialmente al futuro viandante y le conciernen en la medida en que vaya a desplazarse; es decir, la escritura parece tener aquí una función sobre todo instrumental y su pertinencia se comprobará durante la realización del trayecto por parte del lector: será su propia experiencia viática la que otorgue valor a lo leído. En tal punto estamos más bien lejos del relato de viaje, dado que en este el viajero es/ha sido el propio autor y su texto tiene como función primordial volver sobre su propia experiencia y compartirla con el lector pero no necesariamente provocar el viaje. Su realización es una eventualidad subsidiaria, que tal vez surja o se extinga durante la lectura: la expe28 Lo cual no impide que se hayan detectado algunas «inexactitudes», como las de utilizar tres vistas del castillo de Cornatel, aparecidas antes en El lago de Carucedo (1840), de Gil y Carrasco, para presentarlas como pertenecientes a castillos franceses. PICOCHE, JeanLouis. Un romantique espagnol Enrique Gil y Carrasco (1815-1846). Lille: Université de Lille III, 1972, tomo I, p. 636. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 245-268, ISSN: 0034-849X VIAJEROS ESPAÑOLES POR EUROPA EN LOS AÑOS CUARENTA DEL SIGLO XIX 261 riencia viática puede haber sido tan extrema que el lector admire el relato precisamente por la dificultad o por la imposibilidad de hacer un recorrido semejante. En consonancia con lo anterior, el autor aspira a que los datos aportados tengan validez general, que sean realmente utilizables por cuantos viajeros hagan el recorrido Madrid-París. Por ello, en lugar de narrar lo que pasó quizás una vez (cuando el autor realizó su trayecto), más bien procura describir aquellos objetos, lugares, acciones, costumbres, etc., que tienen cierta estabilidad o continuidad temporal y que, por consiguiente, cualquier lector los pueda observar cuando se desplace. Algunas marcas formales así lo atestiguan como el recurso frecuente al presente habitual y a la indeterminación de la tercera persona («se deja», «éntrase en», «se llega», «pásase por», «se atraviesa»): la experiencia, individual en el relato viático, es aquí colectiva y, si en aquel es singulativa y pasada, aquí está garantizada como repetible. Sin embargo, esa validez es más presupuesta que real. Por un lado, su perennidad es limitada: los datos no pueden superar la contradicción entre precisión y continuidad; cuanto más precisos son, más fácil es que se vuelvan rápidamente caducos, como el precio de los trenes en Francia o del alquiler de coches en Burdeos. Curiosamente, el relato de viaje convierte una experiencia única en perdurable por el acto de lectura, mientras que la guía de viajeros, confrontada con la realidad extratextual, puede perder fácilmente su vigencia: la forma de desplazarse descrita en Itinerario será muy pronto superada por la generalización del tren en casi toda Europa. Por otra parte, según ejemplifica muy bien esta obra, la guía contiene una segunda restricción, su carácter marcadamente directivo: selecciona lo que «se debe» visitar (una catedral y, en su interior, ciertas capillas, imágenes o cuadros) e incluso llega a disuadirnos de ver otros objetos, aspecto en el cual nuestro texto es particularmente reiterativo: «Varias otras iglesias hay en Burdeos, pero sin que en ellas pueda citarse cosa alguna de interés [...]. No merecen citarse las demás iglesias de Orleáns porque nada tienen de notable» (pp. 24 y 33)29. Semejante recurrencia puede sugerir que el escritor busca imponernos sus preferencias personales; sin embargo, tenemos la seria impresión de que la mayoría de sus opciones siguen como criterio lo que se puede llamar el (buen) gusto general, lo presupuesto como digno de interés para viajeros relativamente cultos: es la imagen del potencial visitante la que predomina, no la experiencia subjetiva del redactor del texto. En otros términos, el discurso textual no interesa tanto por su estructura, nivel estético o complejidad formal sino más bien como medio para dirigir la visita hacia un lugar u otro. Por ello construye una jerarquía determinada de objetos (lo imprescindible, lo digno de interés, lo 29 Ver páginas 14 y 32, cada una con varios ejemplos. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 245-268, ISSN: 0034-849X 262 JULIO PEÑATE RIVERO curioso, lo desdeñable). Y dado que lo importante es la validez de la información para el futuro visitante, no es necesaria la experiencia del propio viaje: habiendo efectuado en tren la etapa entre Orleáns y París, el autor del relato confiesa no haber visto nada por la velocidad del ferrocarril y nos informa de los lugares atravesados recurriendo a documentos leídos por él30. Incluso puede ir más allá: estando en Burgos, afirma no tener tiempo para visitar todo lo que la ciudad guarda de interés y remite al lector a ciertos libros que versan sobre la ciudad castellana31. Por lo tanto, tenemos aquí un tratamiento de la figura del viajero que lo distingue del relato de viaje factual: en este hay un narrador-viajero que ha realizado el periplo y, con mayor o menor fidelidad, cuenta sus vivencias. En la guía, el «auténtico» protagonista es una proyección futura, el potencial visitante que ha de desplazarse por los lugares descritos: es, pues, una figura imaginaria, lo cual llama la atención en un discurso en principio caracterizado por la observación de lo real. Tenemos también el otro viajero, el autor del texto, que sí parece bien anclado en la realidad, pero recordemos que no siempre ha visitado todo lo que nos presenta: una guía de viaje puede confeccionarse sin desplazarse su autor a (todos) los lugares descritos en ella, según se muestra en Itinerario. Puesto que cabe la sospecha de que ello no sólo ha sucedido cuando el autor nos lo confiesa (recuérdense las ilustraciones de castillos «franceses» antes citadas), también cabe suponer cierta ficcionalización en la figura del viajero-relator que dice acompañar al visitante a lo largo del recorrido. En definitiva, podemos hablar de dos viajeros marcados ambos por la ficcionalidad (uno, el que ha de viajar, imaginado y otro, el que ha debido de viajar, al menos parcialmente imaginario); todo ello, insistimos, en un texto de tan marcada pretensión documental como el que ahora nos ocupa. No olvidemos tampoco que el viajero imaginado, al cual se destina el texto, no descubre nada (puede que tampoco lo haya hecho el autor de la guía, en la medida en que no ha viajado y que se ha inspirado en otras guías), puesto que se ha de limitar a visitar lo que se le indica, evitando 30 «[...] confesamos que habiendo pasado siempre esta travesía por el ferrocarril, no nos ha sido posible formar juicio alguno de ella; pero como esto no es cuenta para el visitante, tendremos necesidad de apelar a otros medios que muchas veces nos han sacado en el curso de nuestro itinerario de los apuros consiguientes [...] comenzamos la descripción llenando los huecos que resultan en nuestros apuntes con varios otros escogidos entre aquellos que nos parezcan más exactos» (p. 35). 31 Se trata de Viaje (tomo 12) de A. Ponz, del Manual del viajero de R. Monge y de los Apuntes históricos sobre la Cartuja de Miraflores, de J. Arias de Miranda (p. 9). Itinerario está salpicado de referencias bibliográficas destinadas a profundizar en la información dada en el texto, a reemplazarla cuando sólo se la menciona o a apoyarla documentalmente. Ver más ejemplos en pp. 1, 3, 7, 9, 13 (parte española), 19, 21-23, 27 y 32-33 (parte francesa). Esas referencias, junto con los apéndices del comienzo y del final del libro además de sus numerosas ilustraciones, confirman la preocupación documental que preside a esta obra. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 245-268, ISSN: 0034-849X VIAJEROS ESPAÑOLES POR EUROPA EN LOS AÑOS CUARENTA DEL SIGLO XIX 263 desviarse o detenerse demasiado: el mismo término itinerario sugiere un camino marcado, que sigue los pasos de otros visitantes. En el relato de viaje la situación parece muy distinta; en primer lugar, sólo tenemos un viajero, el que ha hecho el recorrido total o parcialmente y una o varias veces: ya hemos visto que el lector puede —incluso suele— leer sin intención de desplazarse físicamente. En segundo lugar, el libro viático no somete su discurso a la servidumbre de la verificación como criterio de valor, sino que admite y valora la subjetividad del relato, como producto que es de una vivencia única e irrepetible por los demás (y con frecuencia por su propio protagonista). En tercer lugar, el viajero del relato sí parte en busca de lo desconocido, tanto para descubrir la realidad de la diferencia como para descubrirse a sí mismo durante el periplo, el cual suele tener un componente de prueba para quien lo realiza, por atenuado que este sea. Y en cuarto lugar, se comprende que la guía se base en la descripción: al contrario del relato de viaje, en ella no se trata de narrar una experiencia individual sino de presentar objetos de tal modo que provoquen en los visitantes una sensación parecida, estandardizada, en cadena (una impresión semejante en una multitud de consumidores: ¿no estamos ya en la lógica de la industria turística?). ... y el relato de viaje En las líneas anteriores hemos enfocado Itinerario desde la perspectiva del manual de información o guía de viajeros y hemos mostrado que contiene numerosos ingredientes habituales de ella. Vamos a reflexionar ahora desde la perspectiva del relato de viaje refiriéndonos sólo a tres dimensiones discursivas, sin olvidar que ambos tipos de textos pueden compartir diferentes rasgos como las informaciones históricas, las referidas al transporte o el «catálogo» de los objetos que han de interesar al visitante, aunque sea bastante más extenso y sistemático en la guía de viajeros. Tenemos, en primer lugar, la dimensión narrativa-predictiva: en Itinerario interviene un narrador que no sólo cuenta la historia pasada o circunstancias de sus visitas anteriores sino que también adelanta o aconseja una actividad determinada, unas veces de forma explícita: «Tolosa es la villa donde el viajero va a descansar por algunas horas» (p. 14) y otras simplemente sugerida: «Es muy digno de las visitas del forastero» (el cementerio de la Chartreuse en Burdeos: p. 24). Nótese que la actividad narratorial implica el control de la información que se ha de dar al lector, seleccionando lo que se trata y lo que se deja fuera del discurso. La restricción informativa puede incluso llegar a anunciarse de manera explícita: «Renunciamos a hablar de los deliciosos valles, de las frondosas colinas y los graciosos caseríos que se encuentran a un lado y otro del camino» (en la provincia de Álava: p. 12). Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 245-268, ISSN: 0034-849X 264 JULIO PEÑATE RIVERO Por otra parte, y según se percibe en esta última cita, la figura del narrador aparece personalizada en múltiples secuencias del texto: se presenta como un personaje central, que reflexiona, recuerda, opina, deja libre curso a sus sentimientos32, acompaña e informa al viajero, le aconseja y se pone en su lugar (imaginando su interés, sus preocupaciones o su cansancio) en una relación casi amistosa y todo ello queda establecido desde el principio del viaje: «Colocándonos a su lado comenzamos nuestra tarea de llamarle la atención hacia cada objeto que creamos digno de ella [...]. [El viajero es] nuestro compañero; [...] no sabemos de qué hablarle para ocupar el tiempo» (p. 2)33. Hasta podemos admitir que es el único personaje concreto del texto (considerado ahora como relato), puesto que el otro, el viajante, no aparece individualizado sino más bien como una entidad potencialmente múltiple, representante y resumen de los lectores viajeros: de hecho, a veces el texto parece dirigirse a dos tipos de viajero: al personaje «compañero» que va junto al narrador y al público que lee su relato y que acaso viaje posteriormente. Finalmente, los dos puntos anteriores permiten poner de relieve el tercero, el componente ficcional del discurso, al que ya hemos aludido: tenemos un relato con su narrador, que es al mismo tiempo personaje de la historia; al final de la primera parte se dispone a descansar después de hablar «sin intermisión durante 80 leguas» (p. 16). Tenemos el o los otros personajes viajeros: el «compañero» con el que ahora se desplaza y el potencial viajante futuro. Tenemos también una casi continua prolepsis narrativa de las acciones por venir («encontrará», «tendrá ocasión de observar», «juzgará», «prepárese el viajero a ver», «le comunicaremos»). Y tenemos por fin un narrador capaz de proyectarse hacia el interior del personaje viajero: la contemplación de un determinado pueblo «no puede menos de disgustarle» (p. 4); admirando el castillo de Montesquieu en La Brède, le ha de venir naturalmente a la memoria la desgraciada suerte de sus vasallos (p. 22); ninguna población francesa de las dimensiones de Tours hará en él tan agradable impresión como esta ciudad (p. 29); y tampoco se olvide la cantidad de veces en que afirma de un determinado sitio que nada en él puede interesar al viajero34. Como es sabido, esa posibilidad de 32 Desde la perspectiva actual puede resultar enternecedor su entusiasmado elogio al tren, que se ha de extender por el mundo como futuro cauce de paz entre los pueblos (p. 35). 33 Esa personalización es todavía más notable en algún que otro «desliz» expresivo: como se ve en el ejemplo, nuestro personaje emplea regularmente el plural de modestia para referirse a sí mismo. En alguna ocasión, tal vez llevado por la intensidad del sentimiento, se le olvida y pasa a la primera persona del singular: «Tenemos por imposible [que el lector desconozca los nombres de ciertos pueblos vascos, célebres en la Guerra de la independencia], dudo mucho que haya nación que pueda presentar un formulario más completo y variado que la nuestra» (p. 11). Las cursivas son nuestras. 34 Ver otros ejemplos en pp. 12, 19, 21, 24-25 y 32. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 245-268, ISSN: 0034-849X VIAJEROS ESPAÑOLES POR EUROPA EN LOS AÑOS CUARENTA DEL SIGLO XIX 265 situarse en el interior del otro tiene que ver con la omnisciencia propia del discurso ficcional, del que constituye uno de sus rasgos distintivos. Quizás aquí no sea mucho más que postulada (se puede argumentar que el narrador supone más bien que conoce), pero no deja de impregnar el texto haciendo que en muchos momentos bascule hacia el lado de la ficción. Así pues, diríamos que Fernández de los Ríos desea presentarnos una guía de viajeros, con toda su artillería informativa, con un detallado recorrido de lugares y con un orden expositivo realmente minucioso pero sin renunciar a la dimensión viática, a sentirse viajero él mismo, como si no pudiera olvidar su propio periplo: se mete tan dentro de sus descripciones, datos y comentarios que llega a convertirse en personaje de su propio manual. Por momentos, esa combinación lo hace derivar de un lado a otro de las dos variantes pero el empeño en reunirlas debe ser destacado35. PARA CONCLUIR — Tomando a nuestros tres autores en su conjunto, se puede concluir que la diferencia más relevante de Fernández de los Ríos respecto a Lafuente y Mesonero Romanos quizás sea que los dos últimos están más claramente situados en la línea del relato de viaje que va a afirmarse posteriormente: en este la información documental emana de la vivencia viática y no es la condición previa para disfrutarla (lo cual resulta más propio de la guía de viajeros). Lafuente apuesta por la ficcionalización explícita, Fernández de los Ríos pretende combinarla con contenidos rigurosamente informativos y Mesonero se afirma como observador y crítico de las informaciones de los otros a partir de la experiencia propia y sin acudir a la dramatización de personajes y situaciones: son tres formas de entender el discurso viático en un momento capital de su historia. — Al contrario de numerosos visitantes extranjeros del momento, nuestros autores no buscan el exotismo espacial o temporal sino la relación, desconocida u olvidada pero siempre instructiva, de los lugares visitados con España36: los españoles tienen una historia en buena medida compartida con las tierras visitadas, por lo que han de restablecer el contacto con ellas para conocerse mejor a sí mismos37. Además, esos lugares, siendo más 35 Una amplia selección de Itinerario ha sido incluida en: GOULEMOT, Jean M., LIDSKY, Paul y NASSAU, Didier. Le Voyage en France (1815-1914). París: Robert Laffont, 2010, pp. 396-445: posiblemente sea una adecuada forma de reconocimiento al mérito de la obra. 36 La particularidad de nuestros autores destacaría aún más relacionándolos con las tendencias turísticas de la primera parte del siglo en Europa: BOYER, Marc. Histoire de l’invention du tourisme XVIe- XIXe siècles. La Tour d’Aigues: Éditions de l’Aube, 2000, pp. 79-249. 37 Recuérdese esta confidencia de Fray Gerundio: «[...] apenas visité pueblo alguno de todos estos países en que no hallara recuerdos históricos españoles, más o menos gloriosos Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 245-268, ISSN: 0034-849X 266 JULIO PEÑATE RIVERO avanzados que la península, pueden inspirar el progreso de España si se sabe distinguir lo que presentan de positivo y de negativo. — Por lo tanto, nuestros tres viajeros forman parte de los primeros escritores europeístas de la edad contemporánea en España: no viajan a Europa por obligación sino para buscar de algún modo el acercamiento a ella (mientras que tantos forasteros buscan en España justamente la distancia). Ni el viaje ni su destino es para ellos fortuito ni solamente personal: su interés supera al individuo y plasmarlo por escrito parece no ser sólo una satisfacción sino también una obligación de interés general. — Se comprende, entonces, que estructuras discursivas como las de la guía de viajeros no basten para tal empresa y que Fernández de los Ríos intervenga como personaje, opine, cuestione, compare, aconseje y finalmente supere el marco del manual viajero. En efecto, la guía tiene un carácter esencialmente ambiguo puesto que, si por un lado es una llave de acceso a lugares y gentes, por otro viene a ser libro de libros en el sentido de que es resumen de muchas lecturas (además de una experiencia de viaje) y de que puede convertirse en el único texto de referencia, de confianza, para el viajero, el que le ha de permitir la culminación de su viaje con seguridad, confort y en breve tiempo. El descubrir, el cuestionar, el comparar, el saltarse itinerarios y límites temporales no forma parte de tal libro: el autor de Itinerario lo percibe así y nos ofrece una obra que describe, reflexiona y envía continuamente a otras. — Y aunque no sea el objetivo de esta investigación, nótese que la intención de nuestros autores es, en parte, común a la de numerosos viajeros de las colonias o ex colonias americanas cuando recorren España a principios del siglo XIX, como el cubano Antonio Carlos Ferrer (Paseo por Europa y América en 1835 y 1836), a mediados de la misma centuria, como Domingo F. Sarmiento (Viajes por Europa, Africa i América) o incluso a principios del siglo XX, como los también argentinos Manuel Ugarte (Visiones de España) y Ernesto Mario Barreda (Las rosas del mantón), entre tantos otros visitantes citables. Si la Europa de los tres autores españoles es sentida como formando parte de la historia de España, para el viajero hispanoamericano España constituye un componente básico de su pasado y acaso también de su presente. A algunos tal realidad parece pesarles (Sarmiento) y a otros lo que les pesa sinceramente es la postración actual de la (antigua) metrópoli, que le impide ser una referencia a seguir para el Nuevo Continente, al contrario de lo que representa la Europa industrializada para España. La reacción «noventayochista» frente a la postración española no es, pues, nueva ni única, dado que se encuentra para nuestra nación, pero todos interesantes para quien busca de buena fe el conocimiento de los sucesos que enlazan la historia del país propio con la de los extraños» (Viajes, op. cit., p. 263). Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 245-268, ISSN: 0034-849X VIAJEROS ESPAÑOLES POR EUROPA EN LOS AÑOS CUARENTA DEL SIGLO XIX 267 en escritores españoles de la época romántica y también, cosa que a veces se olvida, entre los hispanoamericanos que visitan el país a lo largo del siglo XIX y comienzos del XX. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ACHARD, Amédée. Un mois en Espagne (octobre de 1846). París: Ernest Bourdin, 1847. ARIAS DE MIRANDA, Juan. Apuntes históricos sobre la Cartuja de Miraflores de Burgos. Burgos: Imprenta de P. Polo, 1843. AYMES, Jean-René. Voir, comparer, comprendre. Regards sur l’Espagne des XVIIIe et XIXe siècles. París: Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2004. —. Españoles en París en la época romántica 1808-1848. Madrid: Alianza, 2008. BARREDA, Ernesto Mario. Las rosas del mantón (Andanzas y visiones por tierras de España). Buenos Aires: Sociedad Cooperativa Editorial Limitada, 1917. BENNASSAR, Bartolomé y Lucile. Le voyage en Espagne. Anthologie des voyageurs français et francophones du XVIe au XIXe siècle. París: Robert Laffont, 1998. BOYER, Marc. Histoire de l’invention du tourisme XVIe-XIXe siècles. La Tour d’Aigues: Éditions de l’Aube, 2000. COLONGE, Chantal. «La bibliothèque de Mesonero Romanos». En: VV.AA. Recherches sur le monde hispanique au dix-neuvième siècle. Lille: Editions Universitaires, 1973, pp.129-148. FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, Ángel. Itinerario descriptivo, pintoresco y monumental de Madrid a París. Madrid: D. Ignacio Boix, 1845. FERRER, Antonio Carlos. Paseo por Europa y América en 1835 y 1836 por un joven habanero. Madrid: Imprenta de I. Sancha, 1838. GOULEMOT, Jean M.; LIDSKY, Paul y NASSAU, Didier. Le Voyage en France (18151914). París: Robert Laffont, 2010. LAFUENTE, Modesto. Teatro Social del Siglo XIX. Madrid: Establecimiento Tipográfico de D. F. de P. Mellado, 1846. —. Viajes de Fray Gerundio por Francia, Bélgica. Holanda y orillas del Rhin. París: Librería de Garnier Hermanos, 1861. LEBLAY, Anne. L’Émigration espagnole à París (1813-1844). París: Ecole nationale des chartes, 2004. LEJEUNE, Philippe. Le Pacte autobiographique. París: Editions du Seuil, 1975. —. Je est un autre. París: Editions du Seuil, 1980. MELLADO, Francisco de Paula. Apéndice a la Guía del viajero en España. Madrid: Establecimiento Tipográfico, calle del Sordo, n.º 11, 1842. MESONERO ROMANOS, Ramón. Manual de Madrid. Descripción de la corte y de la villa. Madrid: Imprenta de D. M. de Burgos, 1831. —. Recuerdos de viaje. Madrid: Miraguano, 1983. MONJE, Rafael. Manual del viajero en la catedral de Burgos. Burgos: Imprenta de Arnaiz, 1843. NUNLEY, Gayle R. Scripted geographies: travel writings by nineteenth-century. Spanish authors. Lewisburg: Bucknell University Press, 2007. OCHOA, Eugenio de. «El Español fuera de España». En: VV.AA. Los españoles pintados por sí mismos. Madrid: I. Boix Editor, 1844, tomo II, pp. 442-451. —. París, Londres y Madrid. París: Dramard-Baudry et Cie., Successeurs, 1861. PECCHIO, Giuseppe. Six mois en Espagne. París: Alexandre Corréard Libraire, 1822. PICOCHE, Jean-Louis. Un romantique espagnol Enrique Gil y Carrasco (1815-1846). Lille: Université de Lille III, 1972, tomo I. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 245-268, ISSN: 0034-849X 268 JULIO PEÑATE RIVERO PONZ, Antonio. Viaje de España. Madrid: Viuda de Ibarra, hijos y compañía, 1783, tomo XII. QUETIN. Guide du voyageur en Espagne et en Portugal. París: Librairie de L. Maison, Editeur des Guides Richard, 1841. SARMIENTO, Domingo Faustino. Viajes por Europa, Africa i América. Madrid: CSIC, 1993. UGARTE, Manuel. Visiones de España (Apuntes de un viajero argentino). Valencia: Federico Sempere y Cía., Editores, 1904. Fecha de recepción: 18 de marzo de 2010 Fecha de aceptación: 8 de septiembre de 2010 Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 245-268, ISSN: 0034-849X Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, págs. 269-282, ISSN: 0034-849X EL VIAJERO FRANQUISTA JORGE CARRIÓN Universidad Pompeu Fabra de Barcelona RESUMEN En la literatura española, el viaje ha estado siempre condicionado por la filosofía del espacio. Las concepciones del paisaje, el territorio y la historia firmadas por Unamuno, Ortega y Gasset o Eugenio d’Ors influyeron en la práctica del relato de viaje de sus contemporáneos y de los escritores viajeros posteriores. Esa constatación permite dividir la literatura de viajes de escritores españoles en la de los pro-espaciales (que defienden, explícita o implícita, de un territorio único, nacional y católico) y la de los contra-espaciales (que cuestionan esa perspectiva, que se apropió el franquismo). El análisis de algunos aspectos de la obra de Pemán, Díaz-Plaja, Aub o Gutiérrez Solana, entre otros, permite discutir la posibilidad de esa clasificación y reflexionar sobre la relación entre política y literatura durante el siglo XX. Palabras clave: Literatura de viajes, Franquismo, Crítica espacial. THE PRO-FRANCO TRAVELER ABSTRACT In Spanish literature, travelling has always been conditioned by philosophy of space. The interpretations of landscape, territory and history signed by Unamuno, Ortega y Gasset or Eugenio d’Ors influenced the way in which their contemporaries or later traveler writers narrated their travel stories. Such understanding allows to divide Spanish travel writers in pro-spacial writers (they defend, in both explicit or implicit ways, a unique, national and catholic territory) and counter-spacial writers (they argue about this same perspective). The analysis of some aspects of Pemán’s, Díaz-Plaja’s, Aub’s or Gutiérrez Solana’s works, among others, allows a discussion on the possibility of this classification and a reflection on the relationship between Politics and Literature during the 20th century. Key Words: Travel Literature, Francoism, Spatial Criticism. 1. VIAJE Y ESPACIO El viaje es una práctica del espacio. Como nos enseñaron el romanticismo y el surrealismo, también es una forma de politizar o de subvertir el espacio; es decir, de crear una reafirmación o una tensión ideológicas entre el arte y la configuración institucional del espacio nacional o, a menor 270 JORGE CARRIÓN escala, del urbano. La lealtad de gran parte de los poetas románticos hacia los ideales nacionalistas, a cuyos programas contribuyeron mediante la creación de un archivo poético que trató de fijar la relación entre paisaje y folklore, permite afirmar que la nación europea se construye en un proceso de textualización en que participan —en paralelo— políticos, militares y literatos. La idea de revolución que es inherente al arte surrealista y a su lectura benjaminiana permite observar la relación entre arte y espacio político desde el punto de vista contrario: la poesía como estrategia de desarticulación del poder imperante, de cuestionamiento de las formas social y políticamente habituales de praxis urbana. A favor o en contra del espacio político que se recorre: entre esos dos extremos si sitúan, conscientemente o no, los escritores de viaje1. Es imposible emancipar el viaje del contexto político en que tiene lugar. Durante el primer tercio del siglo XX, los gobiernos europeos se percataron del potencial propagandístico del turismo; sobre todo los dictatoriales. Tanto la Alemania nazi (que produjo, por ejemplo, una impresionante escenografía durante los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936 con el objeto de convencer a los visitantes de las bondades y el poder del III Reich) como la Unión Soviética (donde se creó la agencia de viajes Intourist para promover el bolchevismo) trabajaron conscientemente en el viaje como instrumento de propaganda. Como ha estudiado Shasha D. Pack, también el recién configurado gobierno de Francisco Franco participó de esa tendencia internacional: El 7 de junio de 1938, durante una breve pausa de los enfrentamientos antes de la decisiva batalla del Ebro, el ministro del Interior, Ramón Serrano Suñer, anunció que las principales carreteras de la zona nacional en el norte se abrirían a los viajes turísticos organizados, para que los visitantes extranjeros y españoles pudieran ‘observar la tranquilidad y el orden de las regiones recién conquistadas por nuestras armas’ (...) Durante los primeros años años de la Guerra Civil, Bolín trabajó como guía de los periodistas extranjeros que visitaban el campo de batalla nacional. Su viajes organizados, llamados Rutas de Guerra, operaban más o menos del mismo modo: se llevaba a sus clientes en autobús a las zonas de combate, narrándoles los hechos de forma muy politizada2. Durante ese mismo primer tercio del siglo XX, la literatura de derechas europea sintoniza, en líneas generales, con una codificación nacionalista del territorio y de su paisaje. En el caso español, según el falangismo y el franquismo, el espacio nacional se define por su unidad: entre los miembros de la familia; entre el ciudadano y la Iglesia Católica; entre el hombre español y el suelo en que habita. La propia idea de España es para 1 CARRIÓN, Jorge. Viaje contra espacio. Juan Goytisolo y W.G. Sebald. Madrid: Iberoamericana. 2009. 2 PACK, Sasha D. La invasión pacífica. Los turistas y la España de Franco. Ana Marí (trad.). Madrid: Taurus, 2009, pp. 61-62. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 269-282, ISSN: 0034-849X EL VIAJERO FRANQUISTA 271 Primo de Rivera unidad de destino. Esa unidad, obviamente, suprime la pluralidad de lenguas, credos u orientaciones sexuales propia de cualquier comunidad moderna. También crea un ámbito de opinión en que no se contempla la posibilidad de la disensión o de la discrepancia. El espacio totalitario. La unificación de ese espacio fue expresada así por el escritor falangista Ernesto Giménez Caballero en 1928: Desde luego, tiene razón Ortega y Gasset, al soñar que son precisas todas las divergencias previas, todos los regionalismos preliminares, todos los separatismos —sin asustarnos de esta palabra—, para poder tener un verdadero día el nodo central, un motivo de hacinamiento, de fascismo hispánico3. Efectivamente, Ortega y Gasset publicó a inicios del siglo XX textos que no sólo alimentaron el discurso nacionalista falangista, sino que condicionaron la filosofía del desplazamiento en las instituciones académicas españolas de la época. En un artículo titulado «La pedagogía del paisaje» (El Imparcial, 17 de septiembre de 1906), por ejemplo, unía la mística, la geografía y la religión, con la voluntad de transmitir «moral e historia, dos disciplinas de exaltación que nos hacen no poca falta a los españoles»4. Poco después, en 1914, con la publicación de Vieja y nueva política, Ortega brindó a la Falange parte de sus parámetros políticos y de su vocabulario y retórica, al tiempo que estableció las líneas generales de la relación entre viaje peninsular y evangelización fraternal: «vamos a ver España y a sembrarla de amor y de indignación. Vamos a recorrer los campos en apostólica algarada»5. Para entonces, la Institución Libre de Enseñanza ya había impuesto la pedagogía de la excursión, cuyos objetivos eran «la comunión con la Naturaleza», «la doctrina estética del paisaje», «la educación al aire libre», «la religiosidad natural»6. Sus contemporáneos trabajaron en la misma dirección. La ruta de don Quijote (1905), de Azorín, comienza con la constatación en primera persona de que él tiene «que realizar una misión sobre la tierra» y que de su libro debe desprenderse una «visión neta y profunda de la España castiza»7. Ocho años más tarde, el mismo autor escribió el artículo «La conquista de España», donde se lee: «la conquista de España entera está por realizar»8. Una conquista narrativa, una textualización del territorio que se expresa 3 Cit. por CARBAJOSA, Mónica, y CARBAJOSA, Pablo. La corte literaria de José Antonio. La primera generación cultural de la Falange. Madrid: Crítica, 2003, p. 53. 4 ORTEGA Y GASSET, José. Obras Completas I (1902-1916). Madrid: Revista de Occidente, 1946, p. 57. 5 Cit. por CARBAJOSA, Mónica, y CARBAJOSA, Pablo, op. cit, p. 53 6 ORTEGA CANTERO, Nicolás. «La experiencia viajera en la Institución Libre de Enseñanza». En: VV.AA. Viajeros y paisajes. Madrid: Alianza Universidad, 1988, pp. 67-77. 7 AZORÍN. Obras completas II. Madrid: M. Aguilar Editor: 1947, pp. 242-243. 8 Ibid., 799. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 269-282, ISSN: 0034-849X 272 JORGE CARRIÓN en términos de «misión» y de «conquista». Después de hablar sobre guerras coloniales, Unamuno escribe en un artículo publicado por La Laguna de Tenerife en agosto de 1909, en sintonía con un regeneracionismo que no está reñido con el negacionismo: «Y es, sin embargo, merced a esto como ha podido asentarse el reinado de la razón y de Cristo (...), el español casi nunca ha exterminado las razas indígenas de aquellos pueblos que ha conquistado»9. En 1939, a su regreso de París, Azorín escribió «En España», donde se incita a asociar la lectura de los clásicos con la eternidad de lo español en Europa y en América, con la intención evidente de concordar con el ánimo neoimperialista del franquismo recién triunfante. Esas líneas de convergencia con la ideología de los vencedores certifican una dirección única de la literatura de viajes en castellano: la que se configura en Giner de los Ríos, atraviesa los paisajes de Unamuno, Azorín, Ortega y Gasset, Pemán o Eugenio d’Ors y, tras la guerra civil, sigue insistiendo en la obra de esos autores y otros afines o se recicla en los libros de viaje de la nueva generación, con Camilo José Cela al frente. 2. HACIA UNA DEFINICIÓN DEL VIAJERO FRANQUISTA Eugenio d’Ors puede ser considerado arquetípico en tanto que escritor viajero franquista —la noción que en estas líneas propongo, pese a su reduccionismo y sus problemas intrínsecos, que a nadie se le escapan. Esa faceta del autor de Glosario fue destacada, entre otros, por Guillermo DíazPlaja: «El viaje fue en Eugenio d’Ors una categoría definitoria», escribe. En la literatura moderna y contemporánea, la alteridad, el fantasma es siempre el turista; de modo que en su ensayo Díaz-Plaja quiere distanciar al protagonista de su semblanza del turismo, y para ello utiliza dos conceptos que son fundamentales para entender el viaje franquista: «Dos motes, sin embargo, absuelven a este viajero tenacísimo de cualquier acusación de banalidad: el mote de Misión y su autocalificación de Católico Errante»10. La poética del viaje es, por tanto, una política y una ética. Voluntad misionera de acercamiento al prójimo para evangelizarlo, dentro del contexto de «las fronteras de la Catolicidad», como recuperación de una tradición de conquista física y espiritual claramente neoimperialista. Es conocida la recuperación que hizo el franquismo de la estética y de la retórica del imperialismo español de los siglos XVI y XVII. El 1 de julio de 1937, en un discurso pronunciado en Burgos, por ejemplo, Francisco Franco dijo lo siguiente: «Es la lucha en defensa de Europa y, una 9 UNAMUNO, Miguel de. Obras completas I. Paisajes y ensayos. Madrid: Escelicer, 1966, p. 325. 10 DÍAZ -PLAJA, Guillermo. Ensayos elegidos. Madrid: Ed. de la Revista de Occidente, 1965, p. 413. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 269-282, ISSN: 0034-849X EL VIAJERO FRANQUISTA 273 vez más, cabe a los españoles la gloria de llevar en la punta de sus bayonetas la defensa de la civilización, de mantener una cultura cristiana y de mantenerla al estilo de Don Quijote»11. La alusión al personaje de Cervantes no es casual: el falangismo y el franquismo se apropiaron del capital simbólico más importante de la tradición cultural española. El Escorial, Carlos I y Felipe II, los poetas místicos, la literatura del Siglo de Oro, Velázquez, El Greco: ése es el banco del que se nutre la quimera imperialista del Generalísimo. El archivo de los iconos de la época en que España era una potencia europea y una metrópolis que dominaba la mayor parte de América. El supuesto europeísmo entronca, por tanto, con una defensa de la cristiandad que amplía las fronteras de «lo hispánico» a América Latina, en la línea de la Hispanidad nacida con el cambio de siglo y que había sido impulsada por Primo de Rivera. Los valores de esa ampliación son el paternalismo postcolonial: una reformulación de la conquista misionera. Cuando en 1953 Camilo José Cela regresa de su viaje a Colombia, Ecuador y Venezuela, el director general de Prensa le saluda en las páginas de El español como al «nuevo arquetipo de misionero civil de la España de Francisco Franco»12. El propio Díaz-Plaja, en su autobiografía Retrato de un escritor, explica que el viaje le interesó siempre para «ganar amigos» y a causa de «un ánimo religioso que queda saturado por la hermosura del mundo»13. Es decir, más allá de la adscripción concreta a una religión, la católica en este caso, el viaje franquista difumina sus contornos mediante fórmulas panteístas, sin abandonar la premisa de «amar al prójimo». En un texto medular, titulado justamente «Teoría del viaje», Díaz-Plaja argumenta una terapéutica y una pedagogía del desplazamiento, a partir de la historia del viaje, que ha desembocado —según él— en el turismo como una «necesidad anímica», que empatiza con la necesidad de «fraternizar»: No se ha observado bastante el valor de fraternización que el viaje trae aparejado, ya que de la exploración, siquiera superficial, que al viajar realizamos, surge una educación hecha del hábito de comprender actitudes que no son las que frecuentamos habitualmente. Así, el turismo, sería una unesco, de apariencia más frívola y de ademanes menos protocolarios, pero de indubitable fuera educativa14. El «amor al prójimo» de Díaz-Plaja sintoniza con el «amor» que encontramos en varios títulos topográficos de Giménez Caballero: Amor a Cataluña (1942), Amor a Andalucía (1943), Amor a Galicia (1947), Amor a 11 DEL RÍO CISNEROS, Agustín (ed.). El pensamiento político de Franco. Antología. Madrid: Servicio Informativo Español, 1964, p. 35. 12 GUERRERO, Gustavo. Historia de un encargo: «La catira» de Camilo José Cela. Barcelona: Anagrama, 2008, p. 23. 13 DÍAZ-PLAJA, Guillermo. Retrato de un escritor. Barcelona: Pomaire, 1978, p.265. 14 DÍAZ-PLAJA, Guillermo. Ensayos elegidos. Madrid: Ed. de la Revista de Occidente, 1965, p. 526. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 269-282, ISSN: 0034-849X 274 JORGE CARRIÓN Argentina (1948), Amor a México (1948), Amor a Portugal (1950); no en vano estamos ante el autor de La nueva catolicidad (1933) y Roma Madre (1939), donde leemos que lo que él siempre hizo con lo que había aprendido era comunicarlo «con ansia dominicana, de fraile mendicante y misionero»15. El mencionado ensayo de Díaz-Plaja prosigue con una defensa del viaje como modo de abolición de fronteras y, por tanto, de superación de los nacionalismos europeos que a tanto horror condujeron el siglo pasado. Díaz-Plaja se sitúa de ese modo en una posición de disidencia parcial dentro del régimen político en que desarrollaba su vida académica. La filosofía política de José María Pemán, en cambio, obviamente vinculada con una concepción espacio-temporal de signo fascista, se resume en su forma de ordenar los epígrafes de un libro temprano: En la hora de la dictadura (1923-1930): «La Patria en el espacio: sociedad natural» y «La Patria en el tiempo: tradición». En el contexto local los conceptos se inscriben en el regeneracionismo de la dictadura de Primo de Rivera; el contexto europeo, en cambio, obliga a verlos en relación con la emergencia, si no consolidación, de las corrientes filosóficas racistas y nacionalistas que configuraron el caldo de cultivo del nazismo. Como Eugenio d’Ors, Pemán viajó largamente por América y su voluntad de evangelización cultural y la solidez de sus convicciones ideológicas le negaron la posibilidad de viajar realmente, si el viaje significa cambio y no reafirmación sin grietas. Sus viajes americanos siempre tuvieron como razón de ser una conferencia o una embajada política, lo que condicionó el tono de sus intervenciones públicas, que se pueden resumir en títulos como «Mensaje a la América española» (3 de junio de 1941) o en afirmaciones como que él sólo respondía a «mi Fe, mi Patria y mi Arte»16. Existe, por tanto, una relación —una unidad— consciente entre el viajero en el extranjero y el estado que lo espera y unas obligaciones derivadas de ese vínculo. Lo que Camilo José Cela llamó «mi deber de español» en referencia a su «misión civil» en América17. Lo que yo llamo un ánimo pro-espacial, esto es, de reafirmación textual de la ideología dominante proyectada sobre una concepción del espacio. Esas obligaciones tienen que ver con el hecho de que la dictadura franquista subvencionara gran parte de los viajes de intelectuales españoles por América. El programa «La voz de España en América», del Instituto de Cultura Hispánica en América, patrocinó las giras de escritores como Laín Entralgo, Antonio Tovar, D’Ors, Díaz-Plaja, Giménez Caballero, Eugenio Montes, Pemán, Dámaso Alonso, Panero, Rosales, Foxá, etcétera18. La agenCit. por CARBAJOSA, Mónica, y CARBAJOSA, Pablo. op. cit., p. 223. PEMÁN, José María. Narraciones y ensayos. Obras Completas II. Madrid: Escelicer, 1947. 17 GUERRERO, Gustavo, op. cit., p. 29. 18 Ibid., 178. 15 16 Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 269-282, ISSN: 0034-849X EL VIAJERO FRANQUISTA 275 da de conferencias y encuentros diplomáticos, dictada por los intereses de la política internacional y de la propaganda franquistas, minaba obviamente la posibilidad del encuentro con el otro y con el azar que impulsa el viaje. Se opera así una transformación: de lo individual a lo colectivo, de lo personal a lo institucional, de la poética literaria al programa de estado. De la literatura a la geopolítica. Los escritores continúan produciendo textos durante sus viajes: artículos, conferencias, proclamas, mensajes, sermones, diálogos, diarios, cartas. Estos pueden ser leídos en primer término como piezas de la obra individual, pero remiten por sus características comunes no sólo a una época, sino también a un horizonte estratégico, religioso y político. No hay más que observar las fronteras que limitan los desplazamientos de los escritores franquistas. Fronteras profesionales: la reducida oferta de embajadas y corresponsalías interesantes o ojos de un nacional-católico. Fronteras religiosas: los países cristianos. Sánchez Mazas fue corresponsal de ABC y agregado cultural en la Roma de los años 20; Giménez Caballero ejerció en esa época como profesor en Estrasburgo, y en los 60 fue embajador en Paraguay y Brasil; Dionisio Ridruejo combatió en Rusia en las filas de la División Azul; Eugenio d’Ors vivió varios años del periodismo en París; Eugenio Montes fue el corresponsal de ABC en Alemania durante el nazismo y reunió sus crónicas centro-europeas en El viajero y su sombra (1940); Jacinto Miquelarena tuvo corresponsalías de ABC en Berlín y París. Las excursiones latinoamericanas fueron excepciones de una topografía esencialmente europea. Una de las pocas fracturas de ese consenso geopolítico se dio con nuestro vecino africano y tuvo lugar durante la Guerra de Marruecos y en los años que la separaron de la Guerra Civil. Sánchez Mazas escribió crónicas sobre la campaña militar; Giménez Caballero publicó Notas marruecas de un soldado (1924). La perspectiva colonial es evidente en esos textos, que defienden el espíritu civilizador de la intervención española en Marruecos. Pese a una tendencia general a defender a ultranza el pasado nacional-católico español, en detrimento del pasado árabe ibérico, hubo destacados intelectuales franquistas que consideraron el periodo islámico como una parte importante de nuestra historia y que expresaron esa convicción a través de textos de viaje. Tal es el caso de Pemán, que unió simbólicamente la conquista y la colonización de América de los siglos XVI y siguientes con la colonización de las Filipinas o Marruecos en una oración memorable: «Esa fineza colonizadora española, mestizaje y muzarabismo espiritual, que es una de las obras maestras de la civilización humana»19. Pemán, autor del himno nacional, católico e incluso monárquico antes de la guerra, que se definió a sí mismo como alguien «por temperamento y por formación PEMÁN, José María. Doctrina y oratoria. Obras Completas V. Madrid: Escelicer, 1947, p. 489. 19 Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 269-282, ISSN: 0034-849X 276 JORGE CARRIÓN clásica, un fervoroso creyente del orden y de la jerarquía en todas las cosas» (Pemán 1947: 47)20, viajó a Tánger antes de la guerra civil con motivo de la Fiesta de la Raza y en su relato, titulado «Apuntes de una excursión a Tánger», hizo hincapié en la inmovilidad del árabe, en su atraso expresado en la metáfora del retraso del reloj (íbid., 727). Años más tarde, él mismo supo releer esa desventaja como una virtud, cuando para justificar la presencia de tropas árabes junto con las de Francisco Franco escribió el artículo «Los moros amigos» reconsideró la invasión islámica de la Península Ibérica como algo positivo, porque permitió que España tuviera el papel de «guardianes de la cultura clásica» (Pemán 1947b: 488). Tantos siglos más tarde, el autor de la novela satírica De Madrid a Oviedo, pasando por Las Azores (1933) ve con simpatía el desfile de los «moros amigos» por ser un eco, a sus ojos, de otro momento histórico en que también le tocaba a España asumir el rol de defensor de la cultura clásica. Una cultura europea, mediterránea, bíblica. La que se discutió políticamente durante la República al más alto nivel, y en términos de viaje. Pemán, en un artículo titulado «Mediterráneo» atacó el proyecto de Fernando de los Ríos de un viaje de estudios para estudiantes universitarios por el Mare Nostrum, arguyendo que la pluralidad mediterránea que tal viaje pedagógico busca comprender no existe: «comprenderán que no hay tales relativismos y pluralidades enervadoras: que Roma, Atenas, Jerusalén y sus reflejos alejandrinos, tunecinos y argelinos de la orilla Sur, forman un círculo cerrado, donde se inserta toda la verdadera cultura» (Pemán 147b: 213). Contra esa idea de cerrazón se gestó finalmente el célebre viaje de junio y julio de 1933 que durante cuarenta y cinco días recorrió el Mediterráneo con profesores y alumnos de la órbita republicana a bordo del Ciudad de Cádiz (cuyo nombre fue Infanta Isabel hasta la llegada de la República y que fue hundido por un submarino italiano en 1937). Los diarios conservadores acusaron al gobierno de Azaña de malversación de fondos y de elitismo intelectual, prosiguiendo con una actitud de cuestionamiento del proyecto que había comenzado desde el momento en que este fue debatido en las Cortes (Gracia Alonso 2006). Esa disputa es fundamental. Enfrenta los dos modelos de viaje. Dos modelos posibles, discutibles, de ningún modo absolutos, porque la cultura literaria española durante los tres primeros cuartos del siglo XX está llena de cruces y de ambigüedades. Según sabemos por una carta de Zenobia Camprubí fechada el 9 de agosto de 1948, los Jiménez y los Pemán cenaron en Buenos Aires, justo antes de que el escritor franquista y su esposa partieran de regreso, hacia Lisboa (Camprubí 699). Los intercambios epistolares y las relaciones de amistad fueron frecuentes entre los que 20 PEMÁN, José María. Doctrina y oratoria. Obras Completas V. Madrid: Escelicer, 1947. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 269-282, ISSN: 0034-849X EL VIAJERO FRANQUISTA 277 se fueron y los que se quedaron, entre los exiliados republicanos y los altos cargos de las instituciones culturales franquistas. No obstante, merece la pena definir el «viaje republicano». 3. ¿EL VIAJERO REPUBLICANO ? Hemos partido —a sabiendas— de una hipótesis reduccionista: durante al menos los dos primeros tercios del siglo XX existen en España dos formas opuestas de viajar, de izquierdas y de derechas. Soy consciente de que los matices son infinitos, de que las prácticas del viaje son al cabo personales, que esas tendencias políticas se pueden fragmentar exponencialmente. Sin embargo, me parece ciertamente estimulante observar la relación entre literatura y política desde la intersección que otorga el viaje y tratar de observar en él una oposición entre viajeros de izquierdas y viajeros de derechas. Es decir, si como ha escrito Adrien Pasquali las oposiciones clásicas son la de viajero que escribe versus escritor que viaja, la de viajero versus erudito «de chambre» y la de viajero versus turista, tres manifestaciones de una misma e inacabable «querelle sur la manière de voyager» (Pasquali 1994: 31), puede resultar fértil ampliar esa misma disputa mediante una dicotomía nueva: viajeros de izquierdas y de derechas, lo que en el contexto español contemporáneo podría ser —reduciendo, insisto— viajeros republicanos y viajeros franquistas. La hipótesis quiere ser una pregunta de imposible respuesta única: es decir, una manera de cuestionar algunas poéticas relacionadas con prácticas del viaje, en un marco histórico que supuestamente se puede dividir en dos marcos ideológicos, para tratar de entender mejor la importancia de los desplazamientos en la literatura española contemporánea. En principio, el viaje republicano se definiría por la ausencia de ese ánimo evangelizador que se ha visto en el viaje franquista. Por la ausencia del mote de misión. Sin embargo, enseguida nos encontramos la primera paradoja: el emblema de la pedagogía republicana es «la misión pedagógica». Creadas en 1931 para remediar la desigualdad cultural entre las ciudades y las aldeas, bajo el principio de igualdad de todos los ciudadanos y por tanto de justicia social, consistió en la circulación por España de bibliotecas, museos, compañías teatrales o coros itinerantes, cuya razón de ser era el acercamiento de la cultura metropolitana a la periferia rural. Sin embargo, Manuel B. Cossío, presidente del Patronato de Misiones Pedagógicas y su principal impulsor, matizó que las misiones pedagógicas no tenían como objetivo el adoctrinamiento. Ahí radicaría una primera diferencia entre las dos formas de entender el viaje: el republicano rechazaría conscientemente la posibilidad de la conquista. La segunda —y fundamental— radica en las circunstancias históricas en que el viaje republicano fue interrumpido como posibilidad práctica. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 269-282, ISSN: 0034-849X 278 JORGE CARRIÓN La exploración de la alteridad (lo afroamericano), el cuestionamiento de lo propio (el catolicismo) y el reconocimiento de lo íntimo (la homosexualidad) que Lorca llevó a cabo entre 1929 y 1930 en Poeta en Nueva York, un poemario con voluntad de diálogo transatlántico, geográfico y poético (piénsese, por ejemplo, en las concomitancias literarias y políticas con la obra contemporánea de Pablo Neruda), constituyen las líneas mayores de una poética del viaje que fue cercenada por el asesinato político. Más allá —incluso— de eso, el trauma de la derrota en la guerra civil implicó la suspensión de la posibilidad de la literatura de viajes en la literatura española de mayor calidad ética y estética. Los escritores del exilio no pudieron encontrar, por lo general, estrategias para abordar libros de viaje que superaran su condición de exiliados. Esa incomodidad se traduce, en el caso ejemplar de Juan Ramón Jiménez, en una distancia abismal entre sus dos principales obras de viaje. En Diario de un poeta recién casado (1917), la estructura espacial y temporal es cristalina, ordenada, consciente; el viaje evidencia una búsqueda y un encuentro, en una de las formas clásicas de la literatura de viajes: el cuaderno de bitácora. Guerra en España, en cambio, reúne textos escritos en lugares diversos entre 1936 y 1953, que fueron encontrados por Ángel Crespo en la Biblioteca de la Universidad de Puerto Rico dispuestos en tres sobres; su primera parte, «Desterrado (Diario poético)», es el reverso espacial y poético del libro de 1917, la evidencia de la imposibilidad de escribir literatura de viajes similar a la anterior a 1936. Por cierta inercia crítica, se acostumbra a citar La gallina ciega (1971), el diario español de Max Aub, como el libro de viaje canónico de la literatura del exilio. Sin embargo, pese a su calidad, no deja de ser una obra convencional en sus planteamientos narrativos y que, por enésima vez, sucede en la Península Ibérica. La literatura de viajes de Aub fue mucho más audaz en algunos pasajes de sus diarios internacionales o incluso en su biografía apócrifa de Jusep Torres Campalans (1958), donde se crea un puente desafiante entre Barcelona, París y Chiapas. La literatura de viajes trabaja fundamentalmente en el tiempo presente; la literatura del exilio, en cambio, es sobre todo evocativa. Escribre Ricardo Gullón, en el diario de una excursión por el Caribe: «Desde Naguabo estamos recordando tangos del cercano ayer. Después son las canciones populares de nuestra tierra; unos y otras cantan en la memoria y la excitan avivando la nostalgia» (Gullón 69). En ese conflicto entre los desplazamientos del presente y el trasfondo de la memoria se sitúa la literatura de viajes escrita por autores exiliados. La topografía que en el presente sería vista como símbolo del poder dictatorial, en el recuerdo es contemplada como símbolo de la patria perdida. El caso de Luis Cernuda es paradigmático al respecto. Se exilió por motivos políticos y cultivó en su última etapa vital una poesía extremadamente crítica con la historia y la realidad españolas, pero transformó la guerra civil en mito bíblico y desRevista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 269-282, ISSN: 0034-849X EL VIAJERO FRANQUISTA 279 tacó exaltadamente tres símbolos claramente imperialistas: el Escorial, Felipe II y la «epopeya de la Conquista». «Lo que se sabe de la historia de Cernuda como hombre no permite catalogarlo definitivamente ni como revolucionario ni como reaccionario», escribe Bernard Sicot; y añade: «en el contexto español de entonces, igual que en el del exilio, escapa a la ortodoxia de los discursos oficiales, de izquierdas como de derechas, para llevar a cabo una especie de reconquista de las palabras, de la historia y, a través de los símbolos, del imaginario nacional» (Sicot 2003: 209- 221). Los escritores de izquierda y los de derecha comparten el capital simbólico de la época imperial española. Es más: los discursos se entreveran, las prácticas literarias y espaciales se entrecruzan, «lo español» se confunde en una maraña de disputas por apropiárselo y re-semantizarlo. Escritores de España y del Exilio comparten la voluntad de resucitar, mediante estrategias a menudo divergentes, cierto espíritu nacional que ha desparecido: «El nacionalismo español se ha alimentado históricamente del trabajo de pensadores tanto progresistas como conservadores» (Balibrea 2007: 58). Tal vez el mejor ejemplo de escritor de viajes español que durante el primer tercio del siglo XX llevó a cabo un proyecto indudablemente antirreligioso y antiesencialista, sin asomo de intenciones misioneras o fraternales, sin voluntad de conquista del espacio, sea el de José Gutiérrez-Solana. Fijémonos, por tanto, en sus crónicas de viaje, escritas durante las dos primeras décadas y publicadas en el volumen La España negra (1920). Fijémonos, por ejemplo, en su topografía: pueblos y ciudades como Calatayud, Santoña, Valladolid, Medina del Campo, Oropesa o Ávila; y dentro de ellos: la cárcel, el hospital, los cafés, las audiencias, el hospital psiquiátrico, la feria. Es decir: una topografía que a priori parecería anti-turística, que pretende introducirse en la España verdadera y no reproducir meramente la fachada legitimada por el pedigrí histórico. La lectura de la obra de Gutiérrez-Solana, no obstante, nos lleva más lejos. Si observamos, por ejemplo, cómo procede durante su visita a la casa de Santa Teresa, en Ávila, un lugar que todavía está abierto al público y todavía exhibe los mismos objetos que entonces: En el convento de Carmelitas Descalzos hay una habitación dedicada a los recuerdos de Teresa de Jesús. Son éstos relicarios de plata, en los que pude ver un dedo repugnante, rodeado de cabellos de la Santa, unas disciplinas muy apolilladas por el tiempo, y una cosa que me dijeron que era el corazón y que pude ver a través de un cristal, y un pie negro y amojamado que parecía de momia. Lo que ponía un sello de poesía a todas estas porquerías y piltrafas de ultratumba era el jardín de al lado; un jardín conventual y abandonado en que la Santa se distraía, en los ratos de ocio, en cavar la tierra y plantar flores. (Gutiérrez Solana 2000: 156). La desacralización es absoluta. Aunque el título del capítulo es «La casa de Santa Teresa», el párrafo se inicia con su transformación en una muRevista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 269-282, ISSN: 0034-849X 280 JORGE CARRIÓN jer: «Teresa de Jesús». Lo mismo ocurre con sus posesiones: de reliquias en potencia, a causa de su contenedor («relicarios de plata»), son nombradas en su realidad material: «porquerías y piltrafas». La alusión final al ocio del personaje histórico culmina esa visión absolutamente humana de una personalidad vinculada con el Siglo de Oro, es decir, con la supuesta gloria política y espiritual española. Algunos capítulos antes, otra escena memorable ha mostrado la esencia de la iglesia contemporánea —desde el punto de vista del narrador Gutiérrez-Solana—, en una «de las calles más típicas de Medina del Campo»: donde hay conventos de frailes descalzos. Éstos son tan holgazanes, que se levantan de la cama por la tarde; todo el día se lo pasan durmiendo y comiendo (...). Enfrenten están las casa de las mujeres de la mala vida, que les llaman mucho desde la calle; pero ellos no las hacen caso, porque para estos menesteres tiene la comunidad mejores mujeres entre las monjas. Anochecido, los cagones del pueblo, que salen de las casas de lenocino, se ponen en fila, y bajándose las bragas, con las posaderas al aire, hacen del cuerpo bajo las rejas del convento; los frailes, que a esa hora suelen estar borrachos, se asoman por las ventanas y vomitan en las espaldas de los cagones y vuelvan sus pestilentes bacines. (íbid., 110). Lo «típico», por tanto, según la estética deformante del escritor y pintor, no es el monumento, la calle barroca o el panteón de las glorias nacionales, sino lo esencial de la cultura española. Y esa esencia se encuentra en la periferia de la sociedad: en los lugares de castigo donde pudren su condena los anarquistas, en la puerta de la plaza de toros donde se desangra al animal muerto, en el burdel; se encuentra también en las tradiciones populares, como las corridas, los entierros o las procesiones religiosas; y, por último, en el propio centro de la sociedad, pero oculta tras las paredes de las instituciones o tras las ficciones religiosas o políticas. En Medina del Campo, cerca de los conventos que para Gutiérrez-Solana son sinónimos de la escatología española, está la Audiencia, cuyo presidente es un «viejo carcamal», un «pajarraco, calvo y con patillas blancas» que «está pidiendo un ataúd muy largo y estrecho» (íbid., 109). Los funcionarios, los políticos, los curas, los monjes y las monjas son objeto de la deformación sistemática de Gutiérrez-Solana. Sin caer nunca en el lenguaje de la propaganda, sin articular un discurso ideológicamente pornográfico, el modo como su viaje por España enfoca la dimensión más atávica del país y la retrata conduce a la constatación de que el narrador ha creado un artilugio estético de intención anti-clerical. Un artefacto político en el mejor sentido del término: actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión. Un artefacto político, en fin, que se sabe consciente de la extraña tradición artística en que se insiere: la de La España negra (1899) de Emile Verhaeren y Darío de Regoyos, tradición híbrida, pictórica y literaria, furiosa, «buscábamos algo nuevo y Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 269-282, ISSN: 0034-849X EL VIAJERO FRANQUISTA 281 distinto de lo que ambicionan los ingleses que en sus viajes no buscan más que el confort» (Verhaeren y Regoyos 1963: 21). ¿Se puede decir que Gutiérrez-Solana es un viajero republicano? No lo creo. Sí, en cambio, considero que su proyecto se inscribe en la franja más ancha del viaje de izquierdas, en lo que tiene de anti-clerical, de crítico, de contra-espacial. A grandes rasgos, al menos en el caso español, el viaje de derechas se corresponde con el de aquellos que viajan a favor del espacio político nacional-católico; el de izquierdas estaría protagonizado por quienes lo hacen en contra de ese mismo espacio. Ampliando las dicotomías de Pasquali con que empezaban estas líneas: los viajeros pro-espaciales versus los viajeros contra-espaciales. Ninguno de los dos, como se ha visto, está exento de contradicciones y dificultades de lectura. He intentado trazar las líneas horizontales y verticales en que se inscriben algunos de los proyectos de esos viajeros, en el caso español, durante los dos primeros tercios del pasado siglo. Un radar posible, en el que seguir observando puntos móviles. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS AZORÍN. Obras completas II. Madrid: M. Aguilar Editor, 1947. BALIBREA, Mari Paz. Tiempo de exilio. Mataró: Montesinos, 2007. CAMPRUBÍ, Zenobia. Epistolario I. Cartas a Juan Guerrero Ruiz 1917-1956. Madrid: Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, 2006. CARBAJOSA, Mónica, y CARBAJOSA, Pablo. La corte literaria de José Antonio. La primera generación cultural de la Falange. Madrid: Crítica, 2003. CARRIÓN, Jorge. Viaje contra espacio. Juan Goytisolo y W.G. Sebald. Madrid: Iberoamericana, 2009. DÍAZ-PLAJA, Guillermo. Ensayos elegidos. Madrid: Ed. de la Revista de Occidente, 1965. —. Retrato de un escritor. Barcelona: Pomaire, 1978. GRACIA ALONSO, Francisco, y FULLOLA PERICOT, Josep. El sueño de una generación: el crucero universitario por el Mediterráneo de 1933. Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona, 2006. GUERRERO, Gustavo. Historia de un encargo: «La catira» de Camilo José Cela. Barcelona: Anagrama, 2008. GULLÓN, Ricardo. Conversaciones con Juan Ramón Jiménez. Sevilla: Sivilina, 2008. GUTIÉRREZ-SOLANA, José. La España negra. Granada: Editorial Comares, 2000. ORTEGA CANTERO, Nicolás. «La experiencia viajera en la Institución Libre de Enseñanza». En: VV.AA. Viajeros y paisajes. Madrid: Alianza Universidad, 1988. ORTEGA Y GASSET, José. Obras Completas I (1902-1916). Madrid: Revista de Occidente, 1946. PACK, Sasha D. La invasión pacífica. Los turistas y la España de Franco, Marí, Ana (trad.). Madrid: Taurus, 2009. PASQUALI, Adrien. Le tour des horizons. Critique et récits de voyages. París: Klincksieck, 1994. PEMÁN, José María. Narraciones y ensayos. Obras Completas II. Madrid: Escelicer, 1947. —. Doctrina y oratoria. Obras Completas V. Madrid: Escelicer, 1947. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 269-282, ISSN: 0034-849X 282 JORGE CARRIÓN SICOT, Bernard. Exilio, memoria e historia en la poesía de Luis Cernuda. México: Fondo de Cultura Económica, 2003. UNAMUNO, Miguel de. Obras completas I. Paisajes y ensayos. Madrid: Escelicer, 1966. VERHAEREN, Emile, y REGOYOS, Darío de. La España negra. Madrid: Taurus, 1963. Fecha de recepción: 17 de junio de 2010 Fecha de aceptación: 16 de diciembre de 2010 Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 269-282, ISSN: 0034-849X Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, págs. 283-290, ISSN: 0034-849X EL OTRO Y SU DESPLAZAMIENTO EN LA ÚLTIMA LITERATURA DE VIAJE PATRICIA ALMARCEGUI Universidad de Zaragoza RESUMEN Este artículo pretende avanzar en el estudio de la representación del Otro en la literatura de viaje. Para ello, presenta una serie de ejemplos puntuales que recogen algunos de los momentos de la evolución del término heredado de la antropología. Para, finalmente analizar la última literatura, que muestra el cambio de significado o desplazamiento que ha sufrido dicha categoría. Palabras clave: Otro, lugar, desplazamiento. THE OTHER AND ITS DISPLACEMENT IN THE LATEST TRAVEL LITERATURE ABSTRACT This article pretends to advance in the study of the representation of the other in the travel literature. For this, presents a series of punctual examples that collect some of the moments of the evolution of the term inherited of the anthropology. For finally analyze the last literature, that shows the change of meaning or displacement. Key Words: Other, place, displacement. Uno de los elementos más destacados dentro de la poética del viaje es el encuentro con el Otro. Una de las causas por las que el itinerario hace concebir de manera diferente. Viajero, habitante y lugar se encuentran y este choque descubrimiento actúa como un elemento funcional. En las últimas décadas, el análisis del Otro ha sido objeto de amplias investigaciones. En estas páginas, lo identifico a partir de los presupuestos defendidos por G. Simmel1, quien define la sociedad a partir de lo que se encuentra fuera de ella y le resulta extraño. Y a partir de la definición del antropólogo, M. Augè, que arranca en los apuntes sociológicos anteriores: el hombre SIMMEL, George. El individuo y la sociedad: ensayos de crítica de la cultura. Madrid: Península, 2001, p. 344. 1 284 PATRICIA ALMARCEGUI se realiza en la dimensión social y forma un solo individual y cultural con el Otro. La cultura es un diálogo creativo abierto y cerrado de uno y del Otro2. No hay nada del Otro en el sí mismo que no se entronque con una autorreflexión, por lo que la alteridad, es decir, la relación con él, es empírica pero también imaginaria3. Por esa razón, el Otro es el lugar del temor, del deseo, de la fascinación, de lo inconcebible, de la diferencia, del contraste, de la lejanía, pero también de sus ambivalentes, es decir, de la coincidencia, del reconocimiento, de la comparación, de la proximidad... Una hermenéutica del mismo implica la mediación de dos esferas diferentes en las que lo propio y lo extraño aparecen como conceptos relacionados entre sí. No se excluyen, sino que se mueven en la lógica del tránsito, no se mezclan sino que se solapan y se deslizan. Se trataría de encontrar y enfrentarse a ese tercer elemento que hace que un determinado extrañamiento se muestre como extraño. O lo que C. Lévi-Strauss cita como punto de partida de la filosofía social: el extrañamiento o el rodeo a través de lo extraño que nunca puede ser remitido completamente a lo propio4. El yo debería permanecer como Otro. Su mirada complementa el carácter fragmentario del viajero y lo convierte en algo que ni es ni será nunca pura ni enteramente. Solo el extrañamiento frente a uno mismo hace posible que lo extraño aparezca como tal5. La cuestión es cómo el viajero maneja ese extrañamiento, que ni es absoluto, ni identificable con un solo registro, y cómo se perfila una teoría de la experiencia de la alteridad durante el viaje. El itinerario es uno de los elementos más significativos para encontrarse con el Otro. Pues el lugar, el movimiento y el desplazamiento que lo determinan ponen en contacto y aceleran las categorías que definen la alteridad, principalmente: un lenguaje ininteligible, un comportamiento inusual y una procedencia desconocida. La identidad del viajero se ve alterada por el encuentro con él, en la mayor parte de los casos, sufre una metamorfosis parcial o total. La relación se establece desde el viajero hacia el Otro, quien es leído a partir del observador. Se podría decir que no hay encuentro fecundo si no hay afirmación de identidad: se viaja para reencontrarse. Y, gracias a esta percepción del «yo en el viaje», el observador sufre, más que un encuentro con la alteridad, una serie de alteraciones en su identidad. Asimismo, el desplazamiento implica un retorno, el del viajero que se interpreta a sí mismo y reconoce el mundo a partir del conocimiento que le devuelve el encuentro, el cual se haya ligado a una situación compartida. No hay significado 2 AUGÈ, Marc. El sentido de los otros: actualidad de la antropología. Barcelona: Paidós, 1996, p.11. 3 LACAN, Jacques. Seminario XXI. Barcelona: Paidós, 1999, p. 114. 4 LEVI-STRAUS, Claude. Antropología estructural. Barcelona: Paidós, 1987, p. 234. 5 RICOEUR, Paul. Sí mismo como Otro. Madrid: Siglo XXI, 1996, p. 22. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 283-290, ISSN: 0034-849X EL OTRO Y SU DESPLAZAMIENTO EN LA ÚLTIMA LITERATURA DE VIAJE 285 sin interlocución o, lo que es lo mismo, la mitad de la palabra le pertenece al Otro pues el observador depende de él. Más adelante, la crisis de la unidad llevará a descubrir el yo del viajero en una variedad y heterogeneidad de formas y significados en los destinos, y la riqueza del exterior pasará a proyectarse en su interior. Una de las primeras muestras de la poética de la alteridad es la representación que hace Herodoto en las Historias de persas, escitas y egipcios. En primero lugar, el historiador afirma una diferencia para, en segundo, traducirla o aprehenderla a través de un esquema de inversión, como ocurre, por ejemplo, con la descripción que hacen los griegos de los escitas y los egipcios: Decir el Otro, es situarlo como diferente, es decir que existen dos términos a y b y que a no es b, o sea que existen griegos y no griegos. Pero la diferencia no es interesante hasta el momento en que a y b entran en un mismo sistema: no tienen más que una pura y simple coincidencia [...]. A partir de la relación fundamental que se erige entre dos semejanzas, la diferencia significativa puede desarrollar una retórica de la alteridad6. De este modo, se organizan unos mecanismos que dan lugar a una estructura de la representación formada por tres elementos principales. La oposición del viajero frente al Otro, un ejercicio que le obliga a identificar los elementos con los que se define para situarlo como si fuera un obstáculo. La negación, otro mecanismo de oposición con el que, en vez de situarse frente a él, se enfrenta a él y lo interpreta a partir de sus carencias o lo que cree que le falta. Y la inversión, que le permite establecerse como un igual para más adelante realizar un trueque de las singularidades del Otro por las suyas, por ejemplo, a partir de las diferencias ideológicas y lingüísticas. Los tres casos muestran la necesidad de describir el no sentido entre el viajero y el Otro. Así la alteridad se manifiesta a golpe de contraste y en un juego de analogías y confrontaciones entre tipos y costumbres. Por eso, el Otro se suele describir a partir de elementos reconocibles, como la higiene, los alimentos, la arquitectura, la religión y el clima. En el caso de Los viajes de Marco Polo, así como en las obras de los viajeros medievales como Montecorvino, Pian de Cárpine y Rubruc, la alteridad pierde sus contornos. El Otro, que debería de corresponder a los mongoles, quienes han conquistado buena parte del mundo, se muestra en una relación de semejanza y acompañamiento que evoluciona desde el desconocimiento al conocimiento. Lo que se consigue gracias a la labor de los viajeros, quienes tienen como objetivo describir las costumbres y los modos de los herederos de Gengis Khan precisamente para aliarse con los mismos contra el gran Otro, ausente muchas veces de las obras, pero siempre pre6 Cf. HARTOG, François. Le miroir d’Hérodote. París: Gallimard, 1980, pp. 331 y 332. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 283-290, ISSN: 0034-849X 286 PATRICIA ALMARCEGUI sente en sus imaginarios, el Islam y sus fieles. En estas circunstancias, para vencer al Otro, la mejor forma es conocerlo. Un caso de gran interés es el de los viajes de Vasco de Gama a la costa de Angola y Mozambique de camino hacia la India. No existe un argumento más significativo de cómo la ausencia de semejanzas y referentes entre los portugueses y el Otro provoca una historia de desencuentros. Sin conocer ni compartir ningún tipo de código, lo que en principio debería de ser un intercambio comercial (sobre el que, por cierto, los habitantes no demuestran tener mucho interés) deriva en una tensión y desconfianza que da lugar a varias muertes. La alteridad más absoluta provoca miedo y el pavor se combate con la violencia. Como norma general, Vasco de Gama espera a que se le acerquen las embarcaciones de los nativos, toma rehenes antes de pisar tierra y, rara vez, junto con sus capitanes, abandona los barcos. Sorprende además que los episodios se sucedan en un lugar «en medio de», ni en las naves portuguesas ni en las tierras africanas, sino en las barcas que unos y otros envían como preludio introductorio antes de conocerse. Allí los referentes culturales y espaciales están ausentes y por lo tanto no parecen proteger a los portugueses. El viaje por África define la conducta posterior de Vasco de Gama en la India, llena de suspicacias y generador de las mismas. Al mismo tiempo, cuando desde la costa o la tierra vislumbra las siluetas de las gopuram o torres de los templos hindúes, da por hecho que pertenecen a la fe musulmana, pues es su principal referente de alteridad. Las descripciones se integran en los dos mundos conocidos y se reducen únicamente a ellos: el cristiano y el musulmán. Los casos más significativos de proyección de uno sobre el Otro y, por lo tanto, de la posterior lectura de los viajeros como conocimiento y ejercicio autorreflexivo, son los itinerarios científicos ilustrados. Las descripciones casi siempre peyorativas del Otro se convierten en una auténtica crítica al país de origen. Los atributos tales como la ignorancia, el despotismo, el determinismo, la superstición, la autarquía son precisamente las críticas que los viajeros hacen a su sociedad y a su política en un ejercicio singular en el que se reflejan ellos mismos. En la literatura posterior, se encuentran sin embargo muy pocas comparaciones. El viajero desarrolla una relación vertical que se caracteriza por la desigualdad. El Otro desaparece pues nunca puede coincidir con el deseo que el observador proyecta sobre él y la imagen que crea. La diferencia es que ahora el viajero lo sabe y reconoce que el Otro pertenece al espacio de la ausencia. Como afirma E. Delacroix: No hay viajero que no se lance desde un principio a la estéril tarea de conjeturar en su imaginación cómo es la fisionomía de los hombres y cosas que va a buscar7. 7 DELACROIX, Eugène. Souvenir du voyage au Maroc. París: Gallimard, 1999, p. 67. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 283-290, ISSN: 0034-849X EL OTRO Y SU DESPLAZAMIENTO EN LA ÚLTIMA LITERATURA DE VIAJE 287 El encuentro del uno y del Otro a partir de la condición común y compartida de alteridad va a ser el origen del silencio que da lugar a la imposibilidad de su representación posterior. El viajero reconoce en lo ajeno del Otro el extrañamiento interior, se introduce en dicha realidad y se ausenta de sí mismo, como ocurre en los desplazamientos del periodo de entreguerras en el siglo XX. De nuevo, se proyecta sobre el Otro y da por hecho la forma en que este se percibe a sí mismo. El extrañamiento que siente deja de ser totalmente ajeno e invade gracias al contacto con él. El conocimiento que devuelve es, precisamente, el de la inaccesibilidad total del Otro y, por lo tanto, el de la huidiza identidad del viajero. Y este representa dicha imposibilidad afirmando su desapropiación o la dificultad de hablar de él. Algo descubierto tan recientemente que debe ser expuesto de forma repetida en la última literatura de viaje, como si a través de dicha afirmación de inaccesibilidad se hiciera accesible. Los textos de Mar negro de N. Ascherson o Entre árabes de C. Thubron dan cuenta de ello. Para el primero resulta tan difícil comprender el mundo clásico, que solo puede presentarse como un narrador informador que observa siempre desde lejos. Thubron recuerda lo difícil, casi imposible, que resulta representar el destino. El viajero se haya sometido a la velocidad de la época contemporánea que le obliga a cambiar constantemente de lugar y esa movilidad le impide describirlo: Quería encontrar un rincón privado desde el que entender el mundo clásico como un intruso informado8. Y puesto que el mismo viajero pertenece a una civilización cambiante, su libro refleja un gusto y una sensibilidad que también está en proceso de transición9. En estas circunstancias, el silencio es a veces la mejor solución para dar voz al Otro. No pudiéndolo aprehender totalmente, resulta, por primera vez, mejor no hablar de o por él: Pienso que debería decirle a Hamdani [el conductor que lleva a L. Silva en Marruecos] que no es en absoluto necesario por nuestra parte que lleve siempre el traje y la corbata. Pero se me ocurre que ni siquiera sé si esa es su manera de defenderse del calor (debajo de la camisa lleva aún una camiseta) y que también puede considerar una impertinencia que me meta en cómo debe ir vestido [...]. De modo que evito una vez más el asunto10. El viajero es responsable de la descripción del Otro. Sabe que su escritura muestra una determinada representación, a pesar de que no lo puede aprehender. Conoce lo importante que es la segregación entre lo conocido ASCHERSON, Nigel. El mar negro. Barcelona: Tusquets, 2001, p. 13 THUBRON, Colin. Entre árabes. Barcelona: Península, 2002, p. 11. 10 SILVA, Lorenzo. Del Rif al Yebala. Viaje al sueño y a la pesadilla de Marruecos. Barcelona: Destino, 2001, p. 165. 8 9 Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 283-290, ISSN: 0034-849X 288 PATRICIA ALMARCEGUI y lo no conocido y la alienación respecto a él. Así justifica, razona, expone su relación pero, sobre todo, explica desde qué lugar se sitúa para describirlo: Todos [los magrebíes] nos miran fijamente. Con esas miradas empezamos a hacernos una idea de hasta qué punto vamos a tener que estar preparados para sobrellevar el peso de nuestra diferencia11. Otras veces, el viajero duda de cómo nombrarse a sí mismo y a sus compatriotas pues sabe que la terminología no es inocente y lo que implica usar una u otra: Casi prefiero utilizar la palabra español en esa aceptación restringida, aunque sea inexacta (muchos magrebíes de Melilla son también españoles de pasaporte), porque la alternativa, llamar a los de origen peninsular cristianos, como hace algún folleto sobre la ciudad, me resulta anticuada y aún más impropia12. En estas circunstancias, la certeza de que no existe una realidad única se convierte en la forma preferida de representación. Las sociedades se fragmentan en tribus e identidades. La literatura de viaje no puede aprehender el mundo en su totalidad y como imagen del desorden mundial recoge sus cambios y fragmentos. Con la desaparición de dicha certeza, se pierde también las medidas con las que se interpretan las culturas modernas. La distinción entre lo propio y extraño se vuelve borrosa; aumenta el extrañamiento interior y lo familiar se vuelve extraño. En esa indeterminación en la que resulta imposible determinar quiénes son el viajero y el Otro, aparece un desplazamiento curioso. Ya no es el consabido deslizamiento del sujeto al objeto, sino del sujeto hacia un lugar. Este se carga de afectividad y, por esa razón, hay que visitarlo, pues ofrece la posibilidad de adquirir una experiencia que parece no existir en el espacio de origen. En este sentido, el lugar deviene el Otro y el viaje, la mejor forma para llegar hasta él. Se podría decir que existe un ethos de la espacialidad; unos ámbitos que definen las afinidades y diferencias del viajero y del Otro, y que permiten transgredir los límites de ambos. Se viaja a un espacio cuya experiencia responde al afán de preguntas característico del viajero contemporáneo. El lugar responde porque remite a una experiencia anterior que solo puede tener un reconocimiento cuando se visita. En este sentido, se viaja porque se quiere tener la experiencia del Otro y el lugar, cargado de afectividad, la devuelve. Por ejemplo, J. Campos intenta revivir a Quevedo en las tierras castellanas. El esfuerzo le lleva también a rememorar a otros personajes ilustres que nacieron el mismo día que el escritor español. Como si el lugar impulsara las analogías e hiciera brotar las experiencias de otros autores: 11 12 Ibidem, p. 61. Ibidem, p. 25 Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 283-290, ISSN: 0034-849X EL OTRO Y SU DESPLAZAMIENTO EN LA ÚLTIMA LITERATURA DE VIAJE 289 Pero sí, también a él [Quevedo] le he seguido sus huellas [...]. El 26 de septiembre de 1850 fue bautizado en la iglesia de S. Ginés. Ese mismo día Michel de Montaigne se encontraba en la lorenesa villa de Plombières [...]. Ese mismo día, Francis Drake atracaba en Plymouth después de haber dado la vuelta al mundo. Quevedo tomaba las aguas bautismales que le recibían en la santa religión; Montaigne tomaba aguas medicinales para poder orinar sin dolores; Drake tomaba tierra porque ya había dejado suficiente agua salada a sus espaldas. Un simple día sirve para relacionar las imágenes que aquellos hombres desencadenaron en sus vidas13 [la cursiva es mía]. El Otro se encuentra en el lugar al que el viajero se vincula afectivamente a través de una experiencia anterior. Así los espacios crean sus propios desarrollos y constituyen las causas de los acontecimientos que lo conforman. Imposibles estos de explicar o recorrer si no es volviendo al espacio, al tiempo, al fin y al cabo, en el que tuvieron lugar. Para aproximarse al Otro es necesario percibir lo mismo que él percibió. Tener la ilusión de que se siente lo mismo que él, de allí la carga afectiva con la que y de la que se van llenando los lugares. En ellos, el viajero establece un lazo afectivo difuso como concepto, pero vivido y concreto como experiencia personal. Una de las razones por las que muchas veces la literatura de viaje se acerca también a la testimonial, pues visitar un determinado lugar es una prueba o justificación de un hecho y experiencia anterior. Así por primera vez, los últimos títulos de la literatura de viaje (y de la literatura) solo incluyen el nombre del destino, lo que pone en evidencia la relevancia que adquiere el lugar: J. Carrión, Australia, N. Ascherson, Mar Negro... El escritor A. Colomer nos recuerda cómo los lugares mantienen las experiencias históricas que los atraviesan e incluso parecen llegar a recordarla: El dolor de la Humanidad estará por siempre representado en el lugar físico de Auschwitz; la esperanza, en Lourdes; el perdón, en Guernika; el miedo, en Transilvania; la incertidumbre, en Chernóbil; y así un largo etcétera. No nos basta a los ciudadanos del mundo con leer un puñado de ensayos donde se detallen aquellos hechos, sino que exigimos la creación de un espacio concreto donde ubicar físicamente las pasiones del alma que nos definen como colectivo. Es decir, las emociones. Así pues, los mortales reclamamos un «geografía de las emociones» sobre la que lamentar la existencia de un lado oscuro del corazón14. Desde el esquema de inversión característico de la poética de la alteridad, hasta la búsqueda de una percepción común entre el viajero y el Otro, pasando por la confirmación de que comparten la experiencia del extrañamiento, estas páginas muestran que las relaciones entre espacio y alteridad son hoy las más pertinentes para avanzar en las contradicciones de la modernidad y el viaje la forma de la cultura que mejor las evidencia. 13 14 CAMPO, Jesús del. Castilla y otras islas. Barcelona: Minúscula, 2008, p. 36. COLOMER, Álvaro. Guardianes de la memoria. Barcelona: Mr, 2007, p. 7 Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 283-290, ISSN: 0034-849X 290 REFERENCIAS PATRICIA ALMARCEGUI BIBLIOGRÁFICAS ASCHERSON, Nigel. El mar negro. Barcelona: Tusquets, 2001. AUGÈ, Marc. El sentido de los otros: actualidad de la antropología. Barcelona: Paidós, 1996. CAMPO, Jesús del. Castilla y otras islas. Barcelona: Minúscula, 2008. COLOMER, Álvaro. Guardianes de la memoria. Barcelona: Mr, 2007. DELACROIX, Eugène. Souvenir du voyage au Maroc. París: Gallimard, 1999. HARTOG, François. Le miroir d’Hérodote. París: Gallimard, 1980. LACAN, Jacques. Seminario XXI. Barcelona: Paidós, 1999. LEVI-STRAUS, Claude. Antropología estructural. Barcelona: Paidós, 1987. RICOEUR, Paul. Sí mismo como Otro. Madrid: Siglo XXI, 1996. SIMMEL, George. El individuo y la sociedad: ensayos de crítica de la cultura. Madrid: Península, 2001. SILVA, Lorenzo. Del Rif al Yebala. Viaje al sueño y a la pesadilla de Marruecos. Barcelona: Destino, 2001. THUBRON, Colin. Entre árabes. Barcelona: Península, 2002. Fecha de recepción: 29 de mayo de 2010 Fecha de aceptación: 16 de diciembre de 2010 Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 283-290, ISSN: 0034-849X Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, págs. 291-312, ISSN: 0034-849X TEXTO E IMAGEN EN ESPAÑA DE SOL A SOL DE ALFONSO ARMADA GENEVIÈVE CHAMPEAU Université Michel de Montaigne-Bordeaux 3 RESUMEN España de sol a sol (2001) de Alfonso Armada proporciona una muestra de la evolución del género del «libro de viajes» en la España contemporánea. Ante la imposibilidad del viaje (Marc Augé), propone renovar la percepción de lo familiar recorriendo el espacio nacional y sustituyendo el «endotismo» (Georges Pérec) al exotismo. La poética del viaje que propone el relato difiere profundamente de la de los escritores viajeros del «realismo social», en la España de los años sesenta, anteponiendo la interpretación a la información, la imagen poética a la función referencial del lenguaje, cultivando la polisemia, una intertextualidad masiva y una reflexión metatextual. Distintos son también los vínculos que se establecen entre texto e imagen, de complementariedad más que de redundancia. La fotografía participa activamente, por la reelaboración de tópicos, del dispositivo argumentativo destinado a favorecer la adhesión del lector-espectador al mensaje y se afirma, por otra parte, como experiencia estética autónoma. Palabras clave: Relato de viaje, España, siglo XXI, Alfonso Armada, Texto e imagen, «endotismo», metatextualidad. TEXT AND IMAGE IN ESPAÑA DE SOL A SOL BY ALFONSO ARMADA ABSTRACT España de sol a sol (2001) by Alfonso Armada gives an example of the development of the «travel narrative» genre in Spain today. Faced with the «end of travel» (Marc Augé), he proposes a renovation of the perception of the familiar by travelling across Spain and Portugal and by substituting «endotic» (Georges Pérec) for exotic.The poetics in the narrative differs greatly from that by travelling writers of «social realism», in the Spain of the sixties. Interpretation replaces information, the poetic image prevails over the referential function of language, and polysemy, omnipresent intertexuality and metatextuality play an important part. The change also affects the links between text and image, which are now more complementary than redundant. Playing with stereotypes, the photography actively contributes to establishing argumentative strategies meant to make the reader-viewer adhere to the message, all while affirming itself as an autonomous aesthetic experience. Key Words: Travel narrative, Spain, XXI century, Alfonso Armada, text and image, «endotic», metatextuality. 292 GENEVIÈVE CHAMPEAU El etnólogo Marc Augé titula uno de sus libros L’Impossible voyage, «el que ya no haremos nunca más, el que hubiera podido hacernos descubrir paisajes nuevos y otros hombres, que hubiera podido abrir para nosotros un espacio de encuentros»1. Ya no existen territorios y civilizaciones ignorados, la industria del ocio acorta distancias, democratiza el viaje, uniformiza los servicios, propone remedos de exotismo en parques de atracciones mientras que publicidad y reportajes homologan estereotipos. «¿De qué placer podríamos gozar hoy día ante el espectáculo estereotipado de un mundo globalizado?» pregunta el etnólogo2. Las aventuras y conquistas actuales son principalmente de tipo económico o deportivo. Los medios de comunicación celebran las hazañas de los competidores como en la carrera de veleros del «Vendée Globe» calificada en la web de los organizadores de «Everest de los mares»3. Lo nuevo puede cifrarse en el medio de locomoción como en la travesía del polo norte en trineo por Jean-Louis Étienne (1986) calificada de «aventura audaz, digna de las novelas de Jules Vernes»4 o en la vuelta al mundo en bicicleta de Alexandre Poussin y Sylvain Tesson5. La novedad se cifra aún en la extensión del viaje —tres años y tres meses, de África del Sur a Israel—, para Alejandro Poussin y su esposa Sonia que concretaron entre 2001 y 2004 su proyecto de seguir los pasos de los primeros hombres6. Estas formas actuales del viaje, que siguen solicitando los arquetipos del imaginario colectivo (hazaña individual, magnitud de la empresa, obstáculos que superar, azar, peligro, heroísmo) merecerían un estudio aparte. Ante el imposible viaje de descubrimiento, siempre queda la posibilidad del redescubrir y revitalizar lo cercano, desplazando la novedad de los territorios recorridos a la misma mirada del viajero mediante «una observación liberada del sueño de la costumbre»7. Es lo que hacen los viajeros que siguen recorriendo hoy día la Península Ibérica prolongando una tradición literaria que se remonta al siglo XIX. Alfonso Armada, autor de España de 1 AUGÉ, Marc. L’Impossible Voyage. Paris: Éditions Rivages Poche, 1997, p. 13. Colección Petite Bibliothèque; la traducción es mía. 2 Ibidem, p. 14. 3 «Vendée Globe 2012. J - 2 ans». URL. http://www.vendeeglobe.org, consultado el 20 de noviembre de 2010. 4 «Jean-Louis Étienne prépare sa nouvelle traversée du Pôle Nord en ballon Rozière». En: www.radio.org, página consultada el 20 de noviembre de 2010. 5 Publican su expedición en On a roulé sur la terre, título que parodia uno de los volúmenes de las aventuras de Tintín, On a marché sur la lune. 6 Este viaje se contó en los dos tomos de Africa Trek, 14 000 kilomètres dans les pas de l’Homme. París: Pocket, 2007. Se han vuelto unos best sellers y dieron lugar a una serie televisiva que gozó de un éxito internacional. 7 «Une observation décapée du sommeil de l’habitude». (MÉAUX, Danièle. Voyages de photographes. Saint-Étienne: Publication de l’Université de Saint-Étienne, 2009, p. 213. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 291-312, ISSN: 0034-849X TEXTO E IMAGEN EN ESPAÑA DE SOL A SOL DE ALFONSO ARMADA 293 sol a sol (2001)8 es uno de ellos. Su libro ofrece una muestra de la evolución de la poética del género en la última literatura española, en el contexto de una sociedad posindustrial y de un mundo globalizado. Además de ser autor de dos libros de viajes, es reportero de ABC en Nueva York, dramaturgo y poeta, lo que le lleva a plantear la cuestión de las relaciones entre el relato de viaje, la prensa y la literatura, tipos de discursos con los que dialoga el primero. España de sol a sol presenta además la peculiaridad de asociar a partes iguales texto e imagen, puesto que cada una de las cincuenta y una secuencias viene acompañada de una fotografía —varias en algunos casos— de Corina Arranz, su compañera en el viaje y en la vida. España de sol a sol permite por consiguiente analizar una hibridez semiótica que corre paralela a la hibridez pragmática constitutiva del género del relato de viaje9, tanto más interesante cuanto que el régimen pragmático de la imagen es tan ambiguo como el del relato de viaje por su estatuto de indicio (huella del objeto que estuvo en un instante determinado delante del objetivo) y de icono (interpretación por el espectador de una «casi percepción» por analogía con lo que ya conoce10). Como el relato de viaje, la imagen es a la vez documento y monumento11 y nos invita a preguntarnos qué interacciones operan entre los dos sistemas semióticos y qué funciones desempeña hoy día la imagen en este género. Empezará la reflexión por el examen del relato porque, como lo subraya J. M. Schaeffer, las funciones de la imagen y las significaciones que se le atribuyen vienen determinadas en gran parte por su entorno verbal que convierte la mera huella física en signo capaz de transmitir una aserción sobre el mundo12. Esta subordinación, patente en su función informativa, no impide que pueda conquistar su autonomía, como lo observaremos, en la vertiente reflexiva y artística del libro, movilizando medios expresivos propios. 8 ARMADA, Alfonso. España de sol a sol. Cuaderno de estío. Viaje de cincuenta y un días por la Península Ibérica en verano 2000. Barcelona: Ediciones Península, 2001. 9 Véase ALBURQUERQUE GARCÍA, Luis. «Periodismo y literatura: el ‘Relato de viajes’ como género híbrido a la luz de la pragmática». En: HERNÁNDEZ DE GUERRERO, José Antonio; María del Carmen GARCÍA TEJERA; Isabel MORALES SÁNCHEZ y Fátima COCA RAMÍREZ (eds.). Retórica, Literatura y Periodismo. Actas del V Seminario Emilio Castelar. 2004. Cádiz: Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 2006, noviembre-diciembre, pp. 187-176, más particularmente pp. 171 y 172. La presencia de relato e imagen justifica el que se recurra en este artículo a la denominación «libro de viaje» para designar el conjunto icónico-verbal, reservando la denominación «relato de viaje» para las secuencias verbales. 10 Véase SCHAEFFER, Jean-Marie. L’image précaire. Du dispositif photographique. Paris: Seuil, p. 101. Colección Poétique. 11 Ibidem, p. 158. 12 Ibidem, pp. 145-146. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 291-312, ISSN: 0034-849X 294 GENEVIÈVE CHAMPEAU 1. EL RELATO DE VIAJE COMO RESISTENCIA El relato de Alfonso Armada se presenta de entrada como fruto de una experiencia itinerante, de un bagaje cultural y de una postura ética que determinan su configuración. En estas condiciones, la función informativa del relato se relega al segundo plano a favor de la función interpretativa, más precisamente de una intencionalidad polémica, en un dialogismo orientado hacia la refutación de otras posturas vitales y otros tipos de discursos contemporáneos. El contexto discursivo es otro referente insoslayable de la narración del viaje. 1.1. Un relato polémico Viaje vs turismo El título España de sol a sol se refiere al marco temporal del viaje, los meses más calurosos del verano, entre el 15 de julio y el 3 de septiembre de 200013, dando lugar cada etapa a un artículo en ABC antes de que se reuniera el conjunto en un libro. El título es polisémico ya que alude también metonímicamente a las vacaciones veraniegas, el «dolce far niente» (p. 19) al que se entregan hombres y mujeres de vidas escindidas «entre ocio y trabajo, entre asueto y condena» (p. 72). El viaje coincide, por consiguiente, con las migraciones turísticas en contraste con las cuales se define. Desde el título «Fuga de la muerte» de la secuencia inicial, que desempeña funciones de prólogo, se interpreta en efecto la trashumancia veraniega como un desplazarse no tanto «en busca de» (lo que se espera de un viaje) como «para huir de», y el verano como «una estación de fugas» (p. 21): Lo que importa no es el viaje en sí, sino llegar cuanto antes para disfrutar del tiempo libre en lugares que se van homologando como sucursales de una cultura global que borra diferencias y anula la posibilidad de conocer y conocerse. Playas, sol, paellas, helados, sonidos, encuentros, olvidos... (p. 60). El viaje se vuelve resistencia al olvido, a la negación de la realidad, a los efectos deletéreos de una cultura que el filósofo de la postmodernidad Gilles Lipovetsky calificó de «era del vacío»14. Por su carácter polémico, este relato no deja de recordar, en otro contexto político, según otras modalidades y con otros objetivos, los relatos de viajes del «realismo social» de los años sesenta con el que comparte el mismo dualismo15. Cf. «Referencias». En: España de sol a sol, op. cit., pp. 285-287. LIPOVETSKY, Gilles. L’ère du vide. Paris: Gallimard, 1983. 15 Véase CHAMPEAU, Geneviève. Enjeux du réalisme dans le roman sous le franquisme. Madrid: Casa de Velázquez, 1995. 13 14 Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 291-312, ISSN: 0034-849X TEXTO E IMAGEN EN ESPAÑA DE SOL A SOL DE ALFONSO ARMADA 295 Relato de viaje vs periodismo Aunque obra de periodista, publicada primero en el diario ABC, España de sol a sol dista mucho de ser un reportaje. Las entregas presentan la misma ambivalencia, entre reflexión sobre la actualidad y relato literario que las columnas firmadas por escritores. Más que la información que pueda proporcionar, lo vincula con la prensa la relación conflictiva que con ella establece el narrador: los periódicos fallan en el cumplimiento de su función informativa e «intentan fabricar balsas que mitiguen al mismo tiempo el calor y el hastío» (p. 19). Incluso fuera del período veraniego, se reprocha a los medios informativos su escasa ayuda en la comprensión de la realidad: «tan pocas veces acontece que el periódico descifre nuestra época [...] venden la falacia de estar contando la historia en marcha y en directo» (p. 277). A. Armada denuncia, como lo hacía medio siglo antes el «realismo social», una perversión de la función referencial del lenguaje a propósito de «las palabras que han dejado de decir lo que decían» (p. 230). Mientras que los viajeros de los años sesenta del pasado siglo la emprendían con la propaganda política del franquismo, España de sol a sol arremete contra una opacidad más difusa y global, irreductible según los teóricos de la posmodernidad porque ya no existe centro organizador, sistema centrípeto ni explicación global que valga16. Alfonso Armada rechaza este relativismo por generar impotencia y pasividad17 y sigue anhelando un modelo epistemológico explicativo de la realidad, del que participe la literatura. En el título polisémico España de sol a sol, la luz solar metaforiza la que puede echar el relato sobre una realidad compleja que es preciso interpretar (el narrador recuerda con Paul Celan que es preciso «no dejar de dialogar con las fuerzas oscuras», p. 20). Este anhelo de desciframiento se transparenta en la percepción del paisaje como letras (p. 136), jeroglífico (p. 277), dibujo oculto (p. 278), ofrecidos a la investigación del viajero y del lector. Endotismo vs exotismo «Tal vez una de nuestras tareas más urgentes —escribe Marc Augé— sea reaprender a viajar, eventualmente a lo más cercano a nosotros, para Cf. LYOTARD, Jean-François. La condition postmoderne. Paris: Éditions de Minuit, 1979 y VATTIMO, Gianni, et al. En torno a la postmodernidad. Barcelona: Anthropos, 1990. 17 «[...] las audiencias, los públicos, los seres se vuelcan ante el espectáculo de la propia consumación y los periodistas hemos perdido las agallas, norte, sur, puntos cardinales, sangre con la que hacer morder el polvo a la derrota» (p. 230). 16 Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 291-312, ISSN: 0034-849X 296 GENEVIÈVE CHAMPEAU reaprender a mirar»18. Nada mejor que lo familiar —o supuestamente tal— para entender lo que dista entre «mirar» (con los ojos) y «ver» (o sea entender) y cómo pueden volverse antitéticos los términos «circular» y «ver»: «Cada vez se circula más. Cuanto más se circula, menos de ve» (p. 253). Al exotismo opone A. Armada, aunque sin emplear la palabra, el «endotismo», término aplicado a la literatura por Georges Pérec19 que designa con él una percepción renovada de los mundos próximos y familiares a los que no se suele prestar atención, de todo aquello que, sin constituir un acontecimiento digno de figurar en los diarios, nutre sin embargo nuestra vida diaria: Lo que pasa de veras, lo que vivimos, el resto, todo el resto, ¿dónde está? Lo que ocurre cada día, cada día se repite, lo banal, lo cotidiano, lo evidente, lo común, lo ordinario, el ruido de fondo, lo habitual, cómo dar cuenta de él ¿cómo interrogarlo?, ¿cómo describirlo? [...] Cómo hablar de esas cosas comunes, o más bien como volverlas visibles, cómo liberarlas de esa ganga de la que quedan presas, como darles un sentido, una lengua para que hablen por fin de lo que es, de lo que somos20. Reeducar la mirada exige que se modifique el ethos del viajero narrador, o sea la imagen que da de sí mismo en el relato, lo que se consigue en España de sol a sol gracias a una postura triplemente excentrada: la del español que, residiendo en Nueva York, mantiene una relación distanciada con su tierra («quisiera ser capaz de escuchar como un extranjero en mi propio país», «mirar con la perplejidad curiosa del recién llegado», p. 20), la de un gallego que adopta la identidad imaginaria de un portugués (p. 254) y la de un adulto que intenta recobrar la capacidad de asombro de un niño («poner [...] ojos de niño», pp. 238-239). 1.2. Poética de lo infraordinario Selección y fragmentación Devolver visibilidad y sentido a lo común supone primero una selección drástica de lo contado. El viajero-narrador de España de sol a sol excluye lo llamativo —lugares y monumentos turísticos, paisajes famosos, espacios cargados de historia, ciudades grandes— en beneficio de lugares menos conocidos, por eso localizados en un mapa al principio de las secuencias, espacios al margen del turismo, «intrahistóricos», según el término acuñado por Unamuno, como pueden serlo un bar de carretera, quintaesencia de la vida provinciana, o «no-lugares» tales como un motel, un quiosco, AUGÉ, Marc. L’Impossible Voyage, op.cit., p. 15; la traducción es mía. PÉREC, Georges. L’infra-ordinaire. Paris: Seuil, 1969, p. 12. 20 PÉREC, Georges. «Approches de quoi?». En: L’infra-ordinaire, op. cit., pp. 9-13; la traducción es mía. 18 19 Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 291-312, ISSN: 0034-849X TEXTO E IMAGEN EN ESPAÑA DE SOL A SOL DE ALFONSO ARMADA 297 una gasolinera, un «puticlub» o descampados suburbiales. Es emblemática por su intrascendencia la descripción de Oropesa: [...] un cenador sin grandes promontorios, sin turbadoras bellezas, sin accidentes geográficos que quiten el aliento ni vetas históricas cargadas de tanto significado que no dejen conciliar el sueño. Acaso sea el secreto de esta Oropesa del Mar donde el azul es tan nítido que no hay discusión posible, sólo sentarse a escuchar la quejumbre de las olas, leve, intrascendente, como una conversación de esponjas (pp. 148-149). Para celebrar lo cotidiano, el relato introduce espacios insólitos en un relato de viaje, lo reprimido de la sociedad, los espacios del dolor: cuenta una visita a una unidad de cuidados intensivos (pp. 99-103), a una cárcel de mujeres (pp. 241-247), a los invernaderos de El Ejido, símbolos de exclusión social y racismo (p. 187), a las tumbas anónimas de los candidatos a la inmigración, en un cementerio de Algeciras (pp. 221-231), a los nightclubs de Marbella (pp. 209-215). Aunque la estructura del relato respeta el orden del viaje, su organización semántica depende de criterios ideológicos, de una visión nostálgica y desencantada del presente. El viajero narrador recurre a la experiencia itinerante para demostrar, gracias a la diversidad de situaciones y a la recurrencia de los motivos, una tesis previa expuesta metafóricamente desde la primera secuencia que proporciona una interpretación global de la realidad en el título ya mencionado «Fuga de la muerte» que introduce tres planos de interpretación. Las vacaciones simbolizan una sociedad que huye de una realidad insatisfactoria, de unas «ciudades-monstruo» (p. 273) y de un «tiempo deshabitado (p. 266)», en vez de intentar cambiarlos: «ahora, nadie se mueve por nada» (p. 274). Los muertos en accidentes de tráfico añaden una vertiente existencial a la precedente. El término «fuga» es aún metanarrativo puesto que designa el principio musical de variación a partir de la metáfora inicial que determina la articulación de las unidades del relato. Para revitalizar lo cotidiano, España de sol a sol prefiere la intensidad a la extensión, tanto en el área espacial como temporal. Un relato fragmentario entrega la percepción subjetiva del viajero en un instante determinado. Son escasas las referencias al trayecto y a las condiciones materiales del viaje. Las descripciones escuetas —son relativamente prescindibles cuando se recorre un espacio familiar— se ordenan en una yuxtaposición de impresiones fugaces, en un relato dominado por la parataxis. De Madrid se describe un fragmento diminuto de paisaje, que podría ser de cualquier otro lugar, contemplado en dos momentos distintos, tal vez tras el cristal de una ventana: Toda la belleza del mundo cristaliza a las siete en punto de la tarde contra una pared tan blanca como la cal de Zurbarán y la sombra de un olivo que salva la Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 291-312, ISSN: 0034-849X 298 GENEVIÈVE CHAMPEAU tapia y se queda temblando a merced de la brisa que se ha desplomado como si Madrid hubiera muerto. Cuando la noche embadurna el azul cobalto del cielo, la luna que rueda sobre la tapia parece un gato lamiendo. Luna llena, hostia de los incrédulos (p. 24). En Mondoñedo, se encadenan la evocación de una colada que flota al viento, de un gato dormido, de un pie que se mueve rítmicamente y de un perro que alza la cabeza hacia el cielo, (p. 83). El recorte y la yuxtaposición de visiones parciales generan una poética del detalle que produce un efecto de lente de aumento. Se confirma lo que subrayó Patricia Almárcegui a propósito de la última literatura de viajes, que la intensidad de la experiencia importe más que la cronología21. Entre testimonio e interpretación El endotismo practicado por A. Armada ambiciona remontarse, por inducción, de la experiencia viajera de lo cotidiano y familiar a una interpretación de la realidad del hombre en la cultura global posindustrial. El yo del narrador, alrededor del cual la literatura contemporánea organiza y legitima el proceso hermenéutico, se funda para ello en su triple estatuto de viajero, periodista y poeta, identidades que se refuerzan en vez de excluirse. Ocupa el primer plano el periodista en las secuencias dedicadas a temas de actualidad (narcotráfico, inmigración clandestina, prostitución, hospitales y cárceles o desertificación del campo) y delega masivamente la función testimonial a las personas / los personajes entrevistados. En otros casos, su voz emerge de modo más puntual, integrada a la narración (véanse por ejemplo las páginas 118 y 164). Que los enunciados citados sean de mucha extensión y tipográficamente destacados o integrados en el discurso narrativo, excluyen prácticamente la forma clásica del diálogo que producía un efecto de realidad. En España de sol a sol, permanece siempre tangible la mediación de la instancia narradora, en particular en la teatralización de la voz de los testigos. La secuencia 10, dedicada al narcotráfico (pp. 6369), y la 17, dedicada a una unidad de cuidados intensivos (pp. 99-103), recurren a una ficción teatral: división en seis escenas que corresponden a las seis entrevistas en el primer caso, mención del escenario y de los actores en unas como didascalias en el segundo. La interferencia entre los registros periodístico y teatral evidencia la reelaboración literaria de la documentación poniendo de relieve la función fática del lenguaje, centrada en el contacto (en este caso el mensaje verbal se reviste de la visualidad del teatro o de la televisión) y de la función conativa centrada en el destinatario, puesto que la mimesis de medios de expresión visuales dramatiza la representación, solicitando la afectividad del receptor. Véase ALMARCEGUI, Patricia. «Cómo escribir hoy un libro de viaje». Quimera, oct. 2009, n° 311, p. 38. 21 Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 291-312, ISSN: 0034-849X TEXTO E IMAGEN EN ESPAÑA DE SOL A SOL DE ALFONSO ARMADA 299 La vertiente existencial del viaje cristaliza en biografemas que lo insertan en una temporalidad individual, real o imaginaria. La secuencia 13, «El bosque de la noche», se dedica al parque de un pazo gallego cuyos propietarios llevan desde hace siglos el apellido Armada, el del mismo viajero, y le sugieren a éste un viaje imaginario a los orígenes míticos del mundo, mientras que la secuencia 22, «El secreto de Numancia», dedicada al equipo de fútbol de Berlanga de Duero que encarna, como lo veremos más adelante, la ética de la resistencia que defiende el narrador, se refiere a una comarca en la que el autor residió durante su juventud. Los biografemas son escasos pero suficientes para articular lo individual y lo colectivo, lo existencial y lo societal, una característica del libro que lo diferencia de sus predecesores de los años sesenta del pasado siglo y en la que se manifiesta el paradigma hermenéutico de un tiempo que no disocia el saber de la vivencia. La interpretación subjetiva que configuran abundantes comparaciones y metáforas confiere un tono poético y lírico al relato. Los paisajes son antes que todo «paisajes del alma» recreados por imágenes en parte insólitas, equivalente retórico del exotismo (un aguacero se asimila a un tren de mercancías, un aserradero a un zigurat, p. 75; una playa a un serón de acunar niños, p. 71; un burro a un unicornio, p. 79). La imagen ocupa el centro de un dispositivo poético con pretensiones hermenéuticas. El tratamiento metonímico-simbólico del espacio y de los personajes mantiene una tensión permanente entre lo particular y lo general, lo concreto y lo abstracto, rasgo que este relato de viaje comparte con la novela de tesis22. El relato declina la metáfora inicial del viaje-fuga en variantes que atañen la existencia individual (accidentes, drogadicción), que afectan un grupo humano (inmigración, racismo) o la mayoría de los ciudadanos (la realidad urbana de las megalópolis y sus afueras que no son «ni carne ni pescado» —p. 265—, como la ciudad dormitorio de Getafe —pp. 269-275— o Brunete —pp. 265267). En función de esta metáfora central, con fuerte significado ideológico, se reparten los personajes en clases semánticas bien diferenciadas: los adeptos del dinero fácil (narcotraficantes, proxenetas y prostitutas, propietarios de invernaderos), los que no pueden huir o fracasan en la huida, víctimas del sistema económico-social o de la vida (marginados, candidatos a la inmigración que perecen en el Estrecho, víctimas del racismo, pero también enfermos). Una tercera clase reúne a los heraldos de la ética de la resistencia: el campesino que no contribuye a la desertificación del campo, el peón caminero al pie del cañón cuando sus conciudadanos se van de veraneo, los miembros del club de futbol «El Numancia» que rechazan la comercialización del deporte y el star-system. A ellos se suma el torero Véase RUBIN SULEIMAN, Susan. Le roman à thèse ou l’autorité fictive. Paris: PUF, 1983. Coll. Écritures. 22 Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 291-312, ISSN: 0034-849X 300 GENEVIÈVE CHAMPEAU José Pacheco que se juega la vida para forjarse una personalidad que lo aleje del anonimato de los que alimentan la noria urbana: «Lo que yo quiero es sacar todo lo que llevo dentro. Tener personalidad es lo más importante» (p.198). El relato confronta pues ser y deber ser conformemente a la dualidad de los discursos polémicos ya apuntada. El deber es aún patente en la figuración emblemática del espacio como se observará en la contraposición de dos tratamientos del paisaje primero como disyunción disfórica del hombre y de su entorno (el ser) y luego como conjunción armoniosa y eufórica (el deber ser). El primero, síntesis de percepciones diversas, se sitúa en la secuencia 9 titulada «La montaña herida»: La autovía de las Rías Bajas es la obra de ingeniería civil de un cíclope que no ha tenido contemplaciones a la hora de raspar la piel de las montañas, de abrir la roca viva [...]. Cuando estamos a bordo del vehículo que nos lleva sólo ansiamos que el tiempo pase pronto, que la geografía se encoja y no dure. Vemos el color cambiante de los estratos, pero desde un pasillo aislante, una cápsula de tiempo. Se trata de un cordón sanitario con la realidad de los pueblos que se quedan más allá de la barrera protectora, arcenes, quitamiedos y verjas que cortan la tierra en dos (p. 60). La segunda descripción convierte un rincón andaluz próximo a Vejer de la Frontera en un espacio igualmente ideologizado, en el que apunta la nostalgia de una civilización rural en vías de desaparición convertida por el léxico en una visión paradisíaca: Tras las empalizadas, las garzas parecen haber hecho amistad con el ganado. Nadie molesta a nadie. La tarde se va entre pláticas, ese «callarse juntos» que Benjamín Carrión gastaba con Juan Rulfo. Así se callan los campos de Cádiz, suaves colinas y prados domesticados que van a dar al mar, dehesas y encinas de sombra que son el paraíso de los toros. Levanta el vuelo una bandada de garzas y vuelve a posarse junto a las vacas inmutables. Hace lo mismo una bandada de cuervos y los toros siguen engastándose los cuernos en un toma y daca de juego. La carretera no parece aquí una herida. Se despliega mansa entre pastizales, mientras el ganado sigue a lo suyo, rumiando el tiempo bajo un sol que el atardecer vuelve dulce como si no tuviéramos culpa de nada (p. 234). 1.3. Intertextualidad y reflexividad Si escasean las informaciones prácticas sobre el viaje, menudean en cambio las referencias culturales que aclaran la intencionalidad del libro, contribuyen a la reflexión metadiscursiva sobre el género, bosquejan una ética del viaje y constituyen una modalidad privilegiada de continuidad espacio-temporal de tipo cultural al reunir escritores de varios países y épocas. La intertextualidad es masiva y declarada. Los principales maestros del viajero se mencionan desde el principio: Paul Celan asociado a la metáfora de la muerte, Hans Magnus Ensensberger y su libro Cristales rotos de EsRevista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 291-312, ISSN: 0034-849X TEXTO E IMAGEN EN ESPAÑA DE SOL A SOL DE ALFONSO ARMADA 301 paña, Henry Roth maestro en describir lo infraordinario y Cervantes que sabe de «descifrar la piel de los hombres» (p. 20). Cada porción del territorio es un palimpsesto de relatos previos (referencias y/o citas), como los de Cunqueiro en Galicia, de Pla en Cataluña y por supuesto de Cervantes en la Mancha. El filtro literario está presente en los títulos que mencionan el nombre de un autor («Gil de Biedma entre pinares», «La linterna de Machado», «Josep Pla, paisajista y fingidor»), de un personaje («La sombra de Don Quijote») o que reproducen o parodian otro título («El mismo mar de todos los veranos», título de una novela de Esther Tusquets, «Esperando a Godot en Brunete», deformación de Esperando a Godot de Samuel Beckett, «El árbol fieramente humano» que recuerda El ángel fieramente humano de Blas de Otero). Un episodio del viaje, un enunciado descriptivo, pueden ser comentados por una cita o una referencia cultural. El relato de viaje queda, de este modo, claramente insertado en el área literaria. Añadamos que los interlocutores del viajero son a menudo escritores, periodistas, dramaturgos —también el escultor Leiro— cuya postura vital y creadora contrasta con la ceguera y el escapismo de los adeptos del asueto veraniego. José Jimenez Lozano, escritor y erudito, «buen castellano viejo» (p. 53), que ha escogido la vida retirada en un pueblo cercano a Olmedo, probablemente sea el mejor representante del ideal humanista que propone España de sol a sol. Tampoco pueden olvidarse las tres secuencias, entre las primeras, dedicadas a Almagro, su festival de teatro y a algunas figuras de dramaturgos. La literatura no es adorno del relato sino medio de interpretación de la realidad y respuesta ética que aúna lucidez, convivencia y diálogo. Se aplica a España de sol a sol el comentario del narrador acerca de Baía dos Tigres, relato de un viaje entre Angola y Mozambique del escritor portugués Pedro Rosa Mendes: «tal vez sea la novela la única forma de residir y de resistir» (p. 253). 2. LA FOTOGRAFÍA ENTRE DOCUMENTO Y MONUMENTO Fruto de la colaboración de un escritor y una fotógrafa que viajaron juntos, España de sol a sol atribuye la misma importancia a las fotos y al texto que alternan con regularidad. Precede cada secuencia una foto en plena página que se independiza del texto por la ausencia de leyenda. En doce secuencias se incluyen además dentro del relato otras fotos del mismo tamaño (en cuatro casos) o más pequeñas. Si bien en los libros de viajes españoles de los años sesenta las fotos ilustraban el relato y atestiguaban su veracidad, los vínculos que unen texto y relato se han vuelto ahora más complejos. Redundan en beneficio de un papel más importante de la foto en la figuración del espacio recorrido y de una recíproca intensificación semiológica. Gracias a su peculiaridad semiótica, la foto contribuye también a la reflexividad del género, a la autorrepresentación de la percepRevista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 291-312, ISSN: 0034-849X 302 GENEVIÈVE CHAMPEAU ción y de la reeducación de la mirada. Paralelamente a la intertextualidad del relato, desarrolla una relación dialógica con otras series icónicas, fotográficas o pictóricas, que trasciende el «documento» y convierte la imagen en espacio de una experiencia artística. 2.1. Imagen indicial y veridicidad Lo fotografiado existe, o más bien ha existido delante del objetivo —el «ça a été là» de R. Barthes23—, de lo cual se suele deducir abusivamente, particularmente en el periodismo, que ha existido tal como se representa y tal como lo cuenta el relato cuando, como lo recalca J. M. Schaeffer, la supuesta función testimonial de la imagen sólo se funda en una relación de compatibilidad entre imagen y texto24. En el relato de viaje, género que establece, al menos parcialmente, un pacto de lectura factual, también ha de legitimar la foto la veracidad el mensaje verbal, función que lo vincula a éste por una relación de subordinación. En España de sol a sol, el relato suele incluir un breve enunciado que permite identificar el referente de la imagen, cuando no lo hace el título de la secuencia. Acentúan la sensación de veracidad el aparente amateurismo, «errores» de encuadre (pp. 40, 82), subexposición (pp. 211, 228), contraluz (pp. 62, 248), foto borrosa (pp. 126, 138, 186, 228) cliché aparentemente no intencional (p. 34). Se intensifica la función de autentificación cuando las secuencias se acercan al reportaje por su temática como a propósito del racismo en los invernaderos de Almería o los dramas de la inmigración clandestina. Se multiplican entonces las fotos intercaladas en la secuencia, como en el género periodístico. Cabe observar que la foto compite con otros mensajes visuales, el mapa general del recorrido, con sus etapas numeradas, colocado al principio del libro y los mapas parciales colocados debajo del título de las secuencias, El mapa general, que proporciona al lector una comprensión inmediata y sintética del trayecto, compensando las elisiones del relato, pone énfasis en el recorrido mientras que los mapas parciales producen un efecto de zoom sobre las sucesivas etapas. El mapa es un elemento recurrente de los libros de viajes cuya presencia contribuye, desde el umbral, a incluir el relato en este género25. 2.2. Consonancia texto-imagen en la figuración del viaje En la recepción, la copresencia de texto e imagen implica un vaivén de uno a otro que genera capas sucesivas de semantización de ésta. A un BARTHES, Roland Barthes. La chambre claire. Paris: Seuil, 1980, pp. 120-121. SCHAEFFER, Jean-Marie. L’image précaire, op. cit., p. 140. 25 Danièle MÉAUX califica el mapa de «lieu commun de la relation viatique». En: Voyages de photographes, op. cit., p. 44. 23 24 Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 291-312, ISSN: 0034-849X TEXTO E IMAGEN EN ESPAÑA DE SOL A SOL DE ALFONSO ARMADA 303 primer momento de descubrimiento de la foto en sí misma, sucede una nueva etapa interpretativa generada por la contigüidad de la imagen y del texto y, más adelante, una tercera debida a la inclusión de la imagen en la serie icónica o icónico-verbal, en una organización reticular del conjunto en el que operan resonancias y contrastes26. Recepción de la foto descontextualizada La foto desprovista de leyenda aparece primero en su desnuda presencia descontextualizada. El lector-espectador descubre el objeto representado como «totalidad que se manifiesta visualmente» en una especie de «unión mística», según una metáfora de J. M. Schaeffer27. Ya subrayaba Roland Barthes la dificultad de distinguir la imagen de su referente; percibir el significante fotográfico —no arbitrario— exige un acto segundo de reflexión. La fascinación que produce la foto como fusión de la percepción y de lo percibido, es amplificada, por otra parte, por su naturaleza de «casi percepción» que favorece la identificación del espectador con la mirada del fotógrafo. En el libro de viaje semejante identificación participa de una estrategia de persuasión al facilitar la adhesión del espectador-lector al mundo representado. La foto, amplificador semántico La primera «lectura» va de la imagen al texto para invertirse durante o después de la lectura de la secuencia. Después de interpretar la imagen sobre la base de la propia experiencia del mundo —conocer es primero reconocer28— se vierte en ella un saber contextual debido a la contigüidad del texto y la imagen que la enriquece. Resulta fácil identificar el referente de la foto «anti-poética» que precede la secuencia titulada «El bar, templo español» (p. 42), la cual recorta una porción de sala o pasillo en el que figuran arriba, a la izquierda, la cabeza naturalizada de un jabalí debajo la cual está colocada una máquina expendedora de cajetillas de cigarrillos, con su cable y el enchufe aparentes, mientras que, a la derecha, aparece la casi totalidad de la puerta que «Cada imagen —escribe Danièle MÉAUX a propósito de los libros de fotógrafos— cobra sentido en relación con las demás, en función del lugar que ocupa en una organización interna». En: Voyages de photographes, op. cit., p. 20. 27 Comentario acerca de una de las ocho funciones de la fotografía que distingue el filósofo, la «presentación autónoma». En: SCHAEFFER, Jean-Marie. L’image précaire, op. cit., p. 136. Recalca que la imagen en sí misma «no dice nada, no quiere decir nada, muestra» (p. 210); de ahí que la considere precaria. 28 SCHAEFFER, Jean-Marie. L’image précaire, op. cit, pp. 92-93. 26 Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 291-312, ISSN: 0034-849X 304 GENEVIÈVE CHAMPEAU lleva al baño de caballeros. El impacto del lenguaje icónico convierte lo que no se suele ver o se desprecia en una «epifanía [...] amplificadora de existencia»29, versión icónica del endotismo. En contacto con el relato que asimila el bar a un templo de lo castizo, la foto se vuelve antítesis de los estereotipos homogeneizadores del turismo de masa, puesta al servicio de la poética de lo infraordinario. La foto celebra lo que se suele ver de paso y con el rabillo del ojo. Otra celebración de lo cotidiano propone la que acompaña la secuencia 11 (p. 70): un paisaje marítimo banal de acantilados sirve de telón de fondo a un primer plano que capta un instante fugaz, esencia de la «instantánea». Un hombre duerme, sentado en un banco, prominente la tripa, rodeado por una bicicleta de niño detrás de la cual se yergue sobre un telón de fondo marítimo una insólita escoba mientras que ocupa el centro de la banda inferior de la imagen una gallina que parece correr, con las alas abiertas, en equilibrio sobre una sola pata. Lo insólito dignifica en ella lo banal. A la luz de la secuencia que sigue, se añaden significaciones nuevas: la «virginidad» de un lugar no frecuentado por los turistas (el personaje que duerme y la gallina dan la espalda al mar, parte integrante de la vida de los lugareños) y la figuración del «tempo» lento de una vida acompasada por las exigencias del cuerpo (sueño), de la edad (niño y adulto) y del trabajo (escoba). La foto aboga aún por el rechazo del turismo-huida, como lo confirma, en la secuencia, la figura modélica del escultor Leiro cuya vida no queda escindida esquizofrénicamente entre trabajo y asueto. Del mismo modo, el contexto verbal confiere una significación polémica a las fotos borrosas o misteriosas, en blanco y negro, que se convierten en negativo de la postal llamativa. El relato enriquece pues retrospectivamente la interpretación de la imagen. Al revés, más que de redundancia, aunque ésta tenga una función persuasiva, cabe hablar de una intensificación del sentido del texto por la imagen. Queda patente, por ejemplo, en el impacto de los hermosos retratos de hombres o mujeres, momentánea o definitivamente anónimos, que incluye el libro (pp. 26, 30, 1150, 162, 183, 196, 204), los cuales gozan de fuerte presencia por su tamaño, por pertenecer a un género fotográfico y pictórico consagrado y por su calidad estética. Retrospectivamente, la lectura da a entender que esas figuras —de trabajadores o intelectuales las más veces— amplifican la valoración del hombre o de la mujer cabal, que no ha sido aniquilado/a por la noria urbana que plasma la penúltima secuencia dedicada a la ciudad dormitorio de Getafe. Se entiende entonces por qué la fotógrafa orienta la mirada del espectador hacia las manos del torero (p. 196 y 199): éstas simbolizan al hombre que se hace a sí mismo por su arte, sacando todo lo que lleva dentro como lo explica el enuncia29 MÉAUX, Danièle. Voyages de photographes, op. cit, p. 97. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 291-312, ISSN: 0034-849X TEXTO E IMAGEN EN ESPAÑA DE SOL A SOL DE ALFONSO ARMADA 305 do verbal (p.199). Los retratos resultan ser la versión icónica del humanismo que promueve el relato. Estereotipo y arte de persuadir Texto e imagen echan mano de una reserva de estereotipos que proceden de un imaginario colectivo y participa de la función argumentativa de la imagen tanto como del relato. Si el estereotipo puede limitar el alcance hermenéutico de la foto por difundir la doxa, al revés contribuye también a remozar la mirada por su transformación artística y a favorecer la adhesión del lector-espectador al mensaje como se observa en la reelaboración del estereotipo del camino, topos de la literatura de viajes. Ambas caras de la función argumentativa, de comunión30 y demarcación, se imbrican en las fotos de Corina Arranz, en consonancia con la dualidad del discurso polémico del narrador. Es en este punto de particular interés la foto de la estela de una motora (p. 216) que invita primero a la adhesión y luego al distanciamiento. Ocupa las tres cuartas partes de la imagen y fue sacada casi a ras del agua, en una visión de frente, perspectiva que le da al espectador la sensación de viajar en otra motora similar y quedar directamente implicado. La estela que dibuja la motora connota, en el contexto de libro, los placeres veraniegos, la libertad de un camino que abre el mismo viajero. En un plano existencial, es por supuesto una variante del estereotipo del camino de la vida. La confrontación de la imagen y de la secuencia inaugurada por ella aumenta la polisemia al vincularla con «El nuevo muro de Berlín» —título de la secuencia— edificado para contener la inmigración africana ilegal en Ceuta. Se invierte entonces el estereotipo que pasa a simbolizar la imposibilidad del viaje o su final trágico en las aguas del Estrecho. La misma imagen figura el sueño de los candidatos a la inmigración y su fracaso. La violencia de la inversión simbólica proviene precisamente de la superposición de dos interpretaciones opuestas en un mismo significante que adquiere, por eso mismo, una densidad semántica y una fuerza emotiva superlativas. La inversión simbólica conmueve al destinatario del mensaje que adhiere espontáneamente a la primera interpretación eufórica antes de rechazar horrorizado la que le revela el relato. Ese doble movimiento de adhesión y rechazo facilita la aceptación del mensaje ético. Véase AMOSSY, Ruth y ROSEN, Elisheva. Les discours du cliché. Paris: Éditions SEDES/CDU, 1982. Lo dicho acerca del discurso verbal se aplica a la imagen: «[la figure lexicalisée] prise en charge par le récepteur qui retrouve dans les métaphores de cet autre ‘je’ les siennes propres, et s’y projette à son tour dans un mouvement spéculaire qui fonde le jeu de doubles. L’identification affective s’effectue sur le terrain commun des expressions toutes faites» (p. 141). 30 Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 291-312, ISSN: 0034-849X 306 GENEVIÈVE CHAMPEAU El efecto pragmático del estereotipo (influir en el juicio y el comportamiento del espectador) lo convierte en una potente figura de comunión que participa de la articulación de los dos planos de significación, societal y existencial, que caracteriza el libro y lo distingue de sus predecesores del siglo XX. Merecería un estudio pormenorizado, que no permite el espacio de este artículo, el motivo del árbol declinado en tres fotos interpretables como un conjunto narrativo en el que se contempla, sucesivamente, unos olivos majestuosos, catedral vegetal y cueva protectora para el hombre (p. 78), la copa de un árbol zarandeado por el viento, símbolo de la precariedad humana y tal vez de la misma naturaleza (p. 82) y, casi al final del libro, el esqueleto de un imponente alcornoque seco (p. 256) emblemático de la condición humana y susceptible de representar también los estragos ecológicos. La misma serie puede aunar por consiguiente un simbolismo individual y otro colectivo que vincula ontogénesis (la trayectoria humana de la cuna a la sepultura) y filogénesis (la historia del planeta a través de la vida y muerte de los árboles). La evidencia del primero facilita la aceptación del segundo. 2.3. Entre reflexividad y experiencia estética Si bien la foto genera un potente efecto de realidad, comparte con el relato literario la capacidad de confundir en un mismo significante representación y metarrepresentación. Centrándose en su peculiaridad semiótica, se independiza del relato aunque converjan sus poéticas del viaje. De la fotografía a la fotógrafa Aunque la fotógrafa no aparezca como objeto explicito de la representación, la presencia del sujeto de la percepción, interioridad abierta al mundo exterior, se deduce de los rasgos formales de la imagen que revelan su posición ante los objetos. La sugieren los encuadres que delimitan el campo visual: el retrovisor-objetivo (p. 154), la ventanilla (p. 276), el arco de una iglesia (p. 55). La perspectiva frontal (pp. 78, 216) o lateral (p. 188), la superposición de los planos marcadores de cercanía o lejanía (pp. 146, 162, 236), la borrosidad de un primerísimo plano (p. 228), figuran en negativo la mirada y la variación de la representación en función de la posición adoptada. La mirada se tematiza cuando se representa la de los personajes (hombres o niños contemplando el mar, pp. 63 y 146; mujeres a la ventana, pp. 89, 99, 240; individuo mirando por un telescopio, p. 228). Enfatizan la actividad del fotógrafo los rasgos formales que hacen percibir la elaboración de la representación: los marcos que distribuyen el espacio en campo y fuera de campo31 y los recursos de una «estética del 31 Ibidem, pp. 119-120. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 291-312, ISSN: 0034-849X TEXTO E IMAGEN EN ESPAÑA DE SOL A SOL DE ALFONSO ARMADA 307 error»32: encuadre defectuoso (pp. 40, 82, 112), foto borrosa, como de amateur (pp. 34, 126, 186, 211), granulación aparente (p. 228). Una foto de la serie parece sacada por inadvertencia (p. 34) por lo borroso de las formas, la falta de encuadre, lo confuso de los objetos anegados en la sombra; su unidad proviene exclusivamente de referentes relativos al espectáculo: un escenario al aire libre o la pantalla de un cine con dos manchas luminosas como huellas de una imagen, unas sombras como de sillas, una silueta lejana y de espaldas como de espectador, una cabeza de perfil que surge en primer plano sin que se sepa muy bien si pasa delante del objetivo o forma parte de la imagen en el escenario-pantalla. Esta foto es una «mise en abyme» de la representación, sus espacios, sus soportes, su elaboración así como de la naturaleza de «instantánea» de la foto, encuentro fugaz e irrepetible de un objeto y de una mirada. Función poética de la imagen «Sugerir es crear, describir es destruir» afirmaba Robert Doisneau33 que privilegiaba los valores connotativos de la foto, la solicitación de la afectividad y del imaginario del receptor y anteponía la función poética a la función informativa, postura que comparte Corina Arranz. La sugestión puede proceder de la proporción como en el sendero de los olivos donde la masa vegetal, que ocupa las dos terceras partes de la imagen connota la fragilidad del hombre y una naturaleza protectora (p. 78). Puede generarla un efecto de contigüidad como en la foto del niño de la veleta (p. 236) en brazos de su madre y mirando hacia el objetivo, que connota, por un efecto de contigüidad, la voluntad del narrador de «poner ojos de niño» (pp. 238-239) que se expresa en la misma secuencia. El gallo de la veleta que ocupa el primer plano, indicando el norte con la letra N bien visible, desvela por su parte metafóricamente la intencionalidad de un libro que pretende orientar al lector en el desciframiento de la realidad actual, como lo hacen, por otra parte, dos fotos de faros (pp. 65 y 248). Lo cual viene confirmado por unos versos de Celan —«En los dos polos / de la rosa de fractura, legible: / tu palabra proscrita. / Norteverdea. Surclara» (pp. 206-207)— que sugieren una concepción neorromántica del poeta-viajero-fotógrafo. Una de las fotografías más sugestivas del libro es la que acompaña la secuencia titulada «La casa de la golondrina» (p. 260). Golpea al espectador su aspecto surrealista: en una pared encalada, a ras del techo, sale de una masa oscura rodeada de manchitas del mismo color —el título de la Véase MÉAUX, Danièle. Voyages de photographes, op. cit., p. 142. Afirmación citada por el fotógrafo Michail Meyer entrevistado por Philippe Pache. «Photographie d’art, photographie de presse: des vases communicants». En: Photos de presse. Haver, Gianni (dir.). Lausanne: Éditions Antipodes, p. 241. 32 33 Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 291-312, ISSN: 0034-849X 308 GENEVIÈVE CHAMPEAU secuencia que hace de leyenda revela que es un nido de golondrinas— un cable desnudo del que cuelga una bombilla desnuda ensuciada por las deyecciones de las aves. La foto suscita primero la experiencia estética de lo insólito capaz de despertar lo familiar: el cable eléctrico parece provenir directamente del nido. El examen desentraña la polisemia de la imagen, su alcance referencial (interior de un edificio en el campo) suplantado por las significaciones connotativas. El cable insólito sugiere una continuidad entre lo animal y lo humano, entre dos formas de creación (del nido / de una técnica de alumbramiento). El movimiento de los ojos de arriba hacia abajo, en el sentido del flujo eléctrico, sugiere por su parte el paso de la oscuridad a la luz que puede interpretarse en la filogénesis como el recorrido de la humanidad (En Central eléctrica (1958), Jesús López Pacheco hacía enfrentarse precisamente las tinieblas del atraso rural y la luz, regalo de la técnica y del progreso). En una reflexión metatextual, figura la voluntad de disipar la opacidad del mundo manifiesta en la crítica del discurso periodístico. En un plano existencial y ético, puede interpretarse incluso, a partir del mismo simbolismo de la sombra y de la luz, como un himno a la vida contrapuesto a los aspectos deletéreos del mundo actual. La imagen condensa pues, con una gran economía de medios, una multiplicidad de sentidos connotativos, susceptibles de actualizarse en el acto de recepción, en los diferentes planos que combina el libro. Intericonicidad La autonomía de la serie icónica y su poeticidad se intensifican en el diálogo que la foto establece con otras representaciones icónicas de corte artístico, fotográficas o pictóricas. La existencia de la relación intericónica depende de su reconocimiento por un espectador que comparta, al menos parcialmente, la cultura del creador. Siendo una figura más de comunión, establece entre ellos una complicidad que facilita la adhesión de aquél al mensaje. Traslada, por otra parte, el referente fotográfico del ámbito referencial a un contexto artístico que pone de realce una intencionalidad estética. Los cambios que introduce la foto en relación con el/los hipoiconos34 son significativos de una postura personal original respecto al contexto referencial, al viaje o a la propia estética. Cuatro imágenes llaman la atención por vincular foto y pintura, por articular las vertientes referencial, existencial y metarrepresentativa de la foto sin dejar de participar de una estética de lo banal. Dos de ellas reto34 Véase el paralelismo que establece Liliane Louvel entre transtextualidad y transpicturalidad en: LOUVEL, Liliane. L’œil du texte. Texte et image dans la littérature de langue anglaise. Toulouse: Presses Universitaires du Mirail, 1988 (cap. 5, «Iconotextualité et transpicturalité, essai de typologie»). Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 291-312, ISSN: 0034-849X TEXTO E IMAGEN EN ESPAÑA DE SOL A SOL DE ALFONSO ARMADA 309 man el motivo literario y pictórico de la ventana. Una mujer, de espaldas, apoyándose con las manos en el alféizar de una ventana alta con barrotes, contempla un paisaje desdibujado (p. 240); una mujer, casi de espaldas, sentada en el sillón o la cama de una habitación impersonal en la que destacan las masas blancas de la ropa de cama, mira también por una ventana apenas visible a la izquierda. La primera recuerda claramente el cuadro de Dalí «Muchacha en la ventana» (1925); del espacio cerrado y del hieratismo de la mujer se desprende, en la segunda, una melancolía característica de los interiores de Hopper, en «Habitación de hotel» por ejemplo (1931). Según el relato, los referentes son respectivamente una cárcel de mujeres y un hospital. Los cambios introducidos —supresión de los colores, sustitución del mar por los barrotes y ausencia de paisaje— o, en el segundo caso, sustitución de la lectura que compensa en los cuadros de Hopper la soledad del personaje por la contemplación de un paisaje vislumbrado que parece ser un cementerio, proponen dos versiones iconográficas de un viaje imposible o hacia la nada. La temática del viaje se confirma en las otras dos fotos. En la secuencia dedicada a Getafe se inserta un gigantesco mural que representa un paisaje urbano y rural algo borroso e incluye a la derecha, en el ángulo inferior, un hombre que enseña el plano de una ciudad, como en el cuadro de El Greco «Vista y plano de Toledo» (p. 272). La cuarta foto representa un par de zapatillas con cordones de bramante abandonadas en la hierba (p. 232). El lector asocia el motivo al cuadro «Les souliers aux lacets» de Van Gogh (1886), unos borceguíes desgastados, así como, en el área fotográfica, a «Abandonned schoes» del americano Edward Weston (1937), otro par de borceguíes tirados en el suelo contra lo que parece ser una roca. Además de las connotaciones disfóricas de ambas fotos (el mural de Getafe es paródico por aplicarse a lo que se describe a continuación como negación de la ciudad y el relato atribuye las alpargatas a un inmigrante clandestino), las dos imágenes remiten al viaje. Los zapatos, tópico de la indumentaria del viajero, ya no simbolizan la unidad indestructible del campesino y de la tierra, como en el comentario de Heidegger al cuadro de Van Gogh35, sino la precariedad del hombre que ha perdido sus raíces en el mundo global. Crea, además, por la unidad del objeto referible a dos clases de individuos, una relación de empatía entre esos seres andariegos que son el viajero y los marginados que marca una postura ética de solidaridad. Por su parte, al incluir el plano —y el mismo arquitecto que lo presenta— en el paisaje, la parodia del cuadro del Greco se vuelve metarrepresentación del viaje y de su relato y, pintado en la fachada trasera de un edificio, manifiesta el proyecto de 35 Véase la conferencia de Heidegger de 1936 acerca de este cuadro de Van Gogh, en su versión francesa: «L’origine de l’œuvre d’art». En: BROKMEIR, Wolfgang (trad.). Chemins qui ne mènent nulle part. París: Gallimard, 1962. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 291-312, ISSN: 0034-849X 310 GENEVIÈVE CHAMPEAU desvelar la cara oscura de la realidad cotidiana. Las dos fotos revitalizan lo banal mediante lo insólito: hace falta una adaptación de la mirada para identificar el mural y sólo el relato permite entender que las manchitas blancas que salpican las alpargatas y la hierba resultan ser caracoles. Se cumple el proyecto endótico. CONCLUSIÓN Varias son las características que diferencian España de sol a sol de los libros de viajes que, cuatro décadas atrás, los escritores del «realismo social» dedicaban a sus recorridos por España. Si bien todos conciben el género como una respuesta ética al contexto, éste era nacional y sociopolítico para los que combatían un régimen dictatorial y su propaganda mientras que el libro de A. Armada, siendo una respuesta a problemas societales comunes a las sociedades posindustriales en un mundo globalizado, rebasa de hecho el espacio de viaje físico y las fronteras de la Península Ibérica. Como sus predecesores del siglo XX, España de sol a sol es un libro polémico pero, en vez de limitar casi exclusivamente la intertextualidad a la propaganda política y de cultivarla veladamente por motivos de censura, la diversifica y la ostenta. Añade en efecto a los discursos sociales la presencia masiva de referencias literarias y culturales que cimientan el humanismo del relato y lo enraízan en el ámbito de la literatura. Frente a un uso del lenguaje predominantemente monosémico de los relatos del «realismo social» que pretendían «reflejar» lo más fielmente posible una realidad nacional manipulada por la propaganda, el relato de A. Armada es polisémico y superpone tres planos de interpretación —referencial, existencial y societal— generando una condensación e intensificación semánticas del mensaje. De ahí que la función documental, esencial en los años sesenta, se minore en beneficio de un discurso abiertamente interpretativo que acercaría el relato de viaje al ensayo si la modalidad argumentativa escogida no privilegiara los recursos poéticos de la metáfora y el símbolo en los que se articulan lo particular y lo general. Otra aportación del libro es la evolución del papel de la fotografía que en él se observa. Casi exclusivamente ilustrativa en los relatos de viaje del «realismo social», ocupa en España de sol a sol un espacio más importante y teje vínculos complejos con el relato, de complementariedad más que de redundancia. Si bien los enunciados verbales aclaran su referencialidad y cumplen su función de autentificación, añade al texto una intensificación semántica y genera en el espectador-lector reacciones afectivas, las cuales participan de un dispositivo argumentativo al facilitar la aceptación del mensaje. En fin, la imagen, como el relato, participan ostensiblemente de una reflexión sobre la representación y sobre el mismo género que sólo podía tener una preRevista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 291-312, ISSN: 0034-849X TEXTO E IMAGEN EN ESPAÑA DE SOL A SOL DE ALFONSO ARMADA 311 sencia lateral cuarenta años atrás. La fotografía conquista ahora su autonomía para volverse, además de otras funciones, experiencia estética, lo que contribuye a afirmar la pertenencia de este libro de viaje al área de la literatura. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ALBURQUERQUE GARCÍA, Luis. «Periodismo y literatura: el ‘Relato de viajes’ como género híbrido a la luz de la pragmática». En: HERNÁNDEZ DE GUERRERO, José Antonio; María del Carmen GARCÍA TEJERA; Isabel MORALES SÁNCHEZ y Fátima COCA RAMÍREZ (eds.). Retórica, Literatura y Periodismo. Actas del V Seminario Emilio Castelar. 2004. Cádiz: Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 2006, noviembre-diciembre, pp.187-176. ALMARCEGUI, Patricia. «Cómo escribir hoy un libro de viaje». Quimera, n.º 311, oct. 2009, p. 38. AMOSSY, Ruth y ROSEN, Elisheva. Les discours du cliché. Paris: Éditions SEDES/CDU, 1982. ARMADA, Alfonso. España de sol a sol. Cuaderno de estío. Viaje de cincuenta y un días por la Península Ibérica en verano 2000. Barcelona: Ediciones Península, 2001. AUGÉ, Marc. L’Impossible Voyage. Paris: Éditions Rivages Poche, coll. Petite Bibliothèque, 1997. BARTHES, Roland Barthes. La chambre claire. Paris: Seuil, 1980. CHAMPEAU, Geneviève. Enjeux du réalisme dans le roman sous le franquisme. Madrid: Casa de Velázquez, 1995. HAVER, Gianni (dir.). Photos de presse. Lausanne: Éditions Antipodes, p. 241. HEIDEGGER, Martin. «L’origine de l’œuvre d’art». (1336). En: Chemins qui ne mènent nulle part (trad. de Wolfgang Brokmeir). Paris: Gallimard, 1962. LIPOVETSKY, Gilles. L’ère du vide. Paris: Gallimard, 1983. LOUVEL, Liliane. L’œil du texte. Texte et image dans la littérature de langue anglaise. Toulouse: Presses Universitaires du Mirail, 1988. LYOTARD, Jean-François. La condition postmoderne. Paris: Éditions de Minuit, 1979. MÉAUX, Danièle. Voyages de photographes. Saint-Étienne: Publication de l’Université de Saint-Étienne, 2009. PÉREC, Georges. L’infra-ordinaire. Paris: Seuil, 1969. POUSSIN, Alexandre y TESSON, Sylvain. On a roulé sur la terre. Paris: Pocket, 2008. POUSSIN Alexandre y POUSSIN Sonia. Africa Trek, 14000 kilomètres dans les pas de l’Homme. Paris: Pocket, 2007. Tomo 1, 2004 y tomo 2, 2007. RUBIN SULEIMAN, Susan. Le roman à thèse ou l’autorité fictive. Paris: PUF, coll. Écritures, 1983. SCHAEFFER, Jean-Marie. L’image précaire. Du dispositif photographique. Paris: Seuil, coll. Poétique. VATTIMO, Gianni et al. En torno a la postmodernidad. Barcelona: Anthropos, 1990. Fecha de recepción: 6 de abril de 2010 Fecha de aceptación: 16 de diciembre de 2010 Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 291-312, ISSN: 0034-849X BIBLIOGRAFÍA Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, págs. 315-362, ISSN: 0034-849X APUNTES PARA UNA BIBLIOGRAFÍA DEL VIAJE LITERARIO (1990-2010) MARÍA DEL CARMEN SIMÓN PALMER CCHS-CSIC RESUMEN La presente bibliografía sobre el viaje literario ofrece un panorama de los aspectos que han sido considerados de mayor interés por los investigadores en los últimos veinte años. Se observan las múltiples visiones del tema que van desde estudios generales a otros que tratan puntos específicos como el libro de viaje, el viajero, el viaje interior o el viaje considerado como género literario. Palabras clave: Bibliografía, Viaje, Viaje en la literatura, Edad Media-Siglo XX. NOTES FOR A BIBLIOGRAPHY OF THE LITERARY JOURNEY (1990-2010) ABSTRACT The present bibliography on the literary travel offers an outlook of aspects considered of major interest by researchers in the last twenty years. Multiple views on this matter are taken into account, going from general studies to others dealing with specific issues, such as the travel book, the traveler, the inner travel or the travel regarded as a literary genre. Key words: Bibliography, Travel, Travel in literature, Middle Age-20th century. CONGRESOS Caminería hispánica: Actas del I Congreso de Caminería Hispánica, Madrid, Alcalá de Henares y Pastrana, 6-11 de julio de 1992, Manuel Criado de Val (dir.), Guadalajara; Madrid, AACHE Ediciones, 1993, 534 pp. Valencia en los libros de viajes, Manuel Bas Carbonell (dir.), Valencia, Ayuntamiento de Valencia, 1995, 161 pp. il. Caminería hispánica: Actas del II Congreso de Caminería Hispánica, Manuel Cria- do de Val (dir.), Guadalajara, AACHE Ediciones, 1996, 3 vols. Caminería hispánica: Actas del III Congreso de Caminería Hispánica, Morelia (Michoacán, México), julio 1996, Madrid, Guadalajara, Ministerio de Fomento, AACHE, (1997), 603 pp. il. Viajeros españoles a Tierra Santa (siglos XVI y XVII), Joseph R. Jones (ed.), Madrid, Miraguano, Polifemo, 1998, 472 pp. il. 316 MARÍA DEL CARMEN SIMÓN PALMER Literatura de viajes, El Viejo Mundo y el Nuevo, Coordinador, Salvador García Castañeda, Madrid, Castalia, 1999, 307 pp. Caminería hispánica: Actas del IV Congreso de Caminería Hispánica, Guadalajara (España), julio 1998, Madrid, Ministerio de Fomento, 2000, 3 vols. Exploradores españoles olvidados de los siglos XVI y XVII, Prólogo de Javier Reverte, Madrid, TF, 2000, 203 pp. il. Caminería hispánica: Actas del V Congreso de Caminería Hispánica, Valencia, julio 2000, Guadalajara, AACHE, 2002, 2 vols. Exploradores y viajeros por España y el nuevo mundo, Emilio Soler Pascual (dir.), Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2002 (web). Maravillas, peregrinaciones y utopías. Literatura de viajes en el mundo románico, Rafael Beltrán, ed., [València], Universitat de València, 2002, 423 pp. (Col.lecció oberta, Literatura; 69). Madrid a los ojos de los viajeros polacos, Un siglo de estampas literarias de la Villa y Corte (1850-1961), [Edición y traducción del polaco] Fernando Presa González, Agnieszka Matyjaszczyk Grenda, Madrid, Huerga y Fierro, 2003, 315 pp. Caminería hispánica: Actas del VI Congreso Internacional Italia-España 2002, Madrid, Ministerio de Fomento, Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, 2004, 2 vols. Política y cultura en la época moderna: (cambios dinásticos, milenarismos, mesianismos y utopías), Alfredo Alvar Ezquerra, Jaime Contreras Contreras, José Ignacio Ruiz Rodríguez (coords.), Madrid, Universidad de Alcalá de Henares, 2004, 826 pp. Relato de viaje y literaturas hispánicas, Julio Peñate Rivero (ed.) [Madrid], Visor Libros, 2004, 351 pp. (Biblioteca filológica hispana; 81). Viajar para contarlo, Coordinado por Geneviève Champeau, Quimera, (2004), 246-247, pp. 14-98 (Número monográfico). El viaje en la literatura occidental, Coordinadores, Francisco Manuel Mariño, María de la O Oliva Herrer [Valladolid], Universidad de Valladolid, Secretariado de Publicaciones e Intercambio Editorial, 2004, 316 pp. (Literatura; 61). Entre Oriente y Occidente: ciudades y viajeros en la Edad Media, Juan Pedro Monferrer Sala, María Dolores Rodríguez Gómez (eds.), Granada, Universidad de Granada, 2005, 359 pp. il. Españoles en Oriente Próximo (1166-1926) Aventureros y peregrinos, militares, cientificos y diplomáticos olvidados en el redescubrimiento de un mundo, Arbor, 711-712 (2005), 936 pp. The Image of the Road in Literature, Media, and Society, Ed. and introd. Will Wright and Stephen Kaplan, Pueblo, CO, Society for the Interdisciplinary Study of Social Imagery, Colorado State University, 2005, 394 pp. Leer el viaje. Estudios sobre la obra de Javier Reverte, Julio Peñate Rivero (ed.), Madrid, Visor Libros, 2005, 265 pp. Literatura y viaje. Catálogo de la Exposición Bibliográfica, organizada con ocasión del Coloquio Internacional Escrituras y Reescrituras del Viaje (del 2 al 5 de marzo de 2005), [Edición, textos y selección de fuentes, Francisco Javier Castillo], La Laguna, Biblioteca de Humanidades, Universidad de La Laguna, 2005, 58 pp. il. Los libros de viaje: realidad vivida y género literario, Leonardo Romero Tobar, Patricia Almarcegui Elduayen (coords.), [Tres Cantos (Madrid)], Akal, Universidad Internacional de Andalucía, 2005, 207 pp. (Sociedad, cultura y educación; 21). La aventura española en Oriente (11662006): Viajeros, museos y estudiosos en la historia del redescubrimiento del oriente próximo antiguo: catálogo de la exposición celebrada en el Museo Arqueológico Nacional, Madrid, Abril-Junio de 2006, Edición coordinada por J. Mª Córdoba y Mª Carmen Pérez Díez, Madrid, Ministerio de Cultura, 2006, 315 pp. il. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 315-362, ISSN: 0034-849X APUNTES PARA UNA BIBLIOGRAFÍA DEL VIAJE LITERARIO (1990-2010) La aventura de viajar y sus escrituras, Edición, Eugenia Popeanga y Barbara Fraticelli, Revista de Filología Románica, Madrid, Anejo IV, 2006, 408 pp. (Número monográfico). Diez estudios sobre Literatura de Viajes, Manuel Lucena Giraldo y Juan Pimentel (eds.), Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2006, 256 pp. (Anejos de Revista de Literatura; 69). Invitación al viaje, María Luisa Leal, María Jesús Fernández, Ana Belén García Benito (ed.), Mérida, Junta de Extremadura, 2006, 529 pp. Travel and Translation in the Early Modern Period, Carmine G. Di Biase (ed. and introd.), Amsterdam, Rodopi, 2006, 290 pp. El viaje concluido: poética del regreso, Francisco Manuel Mariño, María de la O Oliva Herrer (coords.), Valladolid, Universidad de Valladolid, 2006, 358 pp. Almería vista por los viajeros: de Münzer a Pemán, José Domingo Lentisco Puche [et al.] Almería, Instituto de Estudios Almerienses, 2007, 794 pp. il. Escrituras y reescrituras del viaje. Miradas plurales a través del tiempo y de las culturas, Oliver, José M. [et al.] (eds.), Bern, Peter Lang, 2007, 549 pp. Nuevos mundos, nuevas palabras, Literatura de viajes, Eds. Mercedes Montoro Araque, Rodrigo López Carrillo, Albolote (Granada), Comares, 2007, XVI, 146 pp. Rebeldes y aventureros: Del Viejo al Nuevo Mundo, Valparaíso 18 al 21 de junio de 2007, Hugo R. Cortés, Eduardo Godoy, Mariela Insúa (eds.), Madrid, Frankfurt am Main, Iberoamericana, Vervuert, 2007, 273 pp. (Biblioteca indiana; 12). Relatos de viajes, miradas de mujeres, Mª del Mar Gallego Durán, Eloy Navarro Domínguez (eds.), Sevilla, Alfar, 2007, 217 pp. (Alfar Universidad; 140). San Francisco Javier entre dos continentes, Ignacio Arellano, Alejandro González Acosta y Arnulfo Herrera (coords.), Madrid, Iberoamericana, Frankfurt am Main, Vervuert, 2007, 269 pp. il. 317 A Coruña nos textos dos viaxeiros: séculos XVIII, XIX e XX. Selección e introducción de Xan Arias Andreu-Rodríguez, [tradución ao galego, Ana Belén Martínez Delgado] Iñás-Oleiros, A Coruña, Trifolium, 2008, 256 pp. il. Alexander von Humboldt: estancia en España y viaje americano, Mariano Cuesta Domingo y Sandra Rebok (coordinadores), Madrid, Real Sociedad Geográfica, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2008, 396 pp. Escrituras del viaje: construcción y recepción de «fragmentos de mundo», Sofía Carrizo Rueda (editora), Buenos Aires, Biblos, 2008, 160 pp. El viaje en la literatura hispanoamericana: el espíritu colombino, VII Congreso Internacional de la AEELH, Valladolid, 19 al 22 de septiembre de 2006, Sonia Mattalia, Pilar Celma y Pilar Alonso (eds.), colaboradoras, Anna Chover Lafarga y Carmen Morán Rodríguez, Madrid, Frankfurt am Main, Iberoamericana, Vervuert, 2008, 1068 pp. ‘El viaje y sus discursos’, en el cincuentenario de la Universidad Católica Argentina, Letras, Buenos Aires (2008), 57-58, 201 pp. (Número monográfico). Guerra y viaje: una constante histórico-literaria entre España y Alemania, Berta Raposo Fernández, Eckhard Weber (eds.), València, Universitat de València, 2009, 234 pp. Migración y exilio españoles en el siglo XX, Luis M. Calvo Salgado [et al.] (eds.), Madrid, Iberoamericana, Frankfurt am Main, Vervuert, 2009, 236 pp. Viajar en la Edad Media, XIX Semana de Estudios Medievales, Nájera, del 4 al 8 de agosto de 2008, coordinador de la edición, José Ignacio de la Iglesia Duarte, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2009, 572 pp. il. col. Viajes y viajeros entre ficción y realidad: Alemania y España, Berta Raposo Fernández, Ingrid García Wistädt (eds.), València, Universitat de València, 2009, 270 pp. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 315-362, ISSN: 0034-849X 318 MARÍA DEL CARMEN SIMÓN PALMER OBRAS GENERALES Alburquerque García, Luis, «Periodismo y literatura: el ‘Relato de viajes’ como género híbrido a la luz de la pragmática», en Retórica, Literatura y Periodismo, Actas del V Seminario Emilio Castelar, Cádiz, noviembre-diciembre de 2004, José Antonio Hernández Guerrero [et al.] (eds.), [Cádiz], Ayuntamiento de Cádiz, Universidad de Cádiz, 2006, pp. 167-176. —. «Los ‘libros de viajes’ como género literario», en Diez estudios sobre Literatura de Viajes, Manuel Lucena Giraldo y Juan Pimentel (eds.), Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2006, pp. 67-87. —. «Algunas notas sobre la consolidación de los relatos de viaje como género literario», en Ars bene docendi. Homenaje al profesor Kurt Spang, Ignacio Arellano, Victor García Ruiz y Carmen Saralegui (eds.), Pamplona, Eunsa, 2009, pp. 27-34. Almarcegui Elduayen, Patricia, «Fascination du voyage en Orient», Qantara: magazine des cultures arabe et méditerranéenne, 48 (2003), pp. 10-13. —. «’Orientalismo’, veinte años después», Quaderns de la Mediterrània = Cuadernos del Mediterráneo, 4 (2003), pp. 143149. —. «La experiencia del viaje», Revista de Occidente, 280 (2004), pp. 5-6. —. «La metamorfosis del viajero a Oriente», Revista de Occidente, 280 (2004), pp. 105-117. —. «El orientalismo en España», Revista de Occidente, 316 (2007), pp. 139-154. —. «Viaje y literatura: elaboración y problemática de un género», en ‘El viaje y sus discursos’, en el cincuentenario de la Universidad Católica Argentina, Letras, Buenos Aires, (2008) 57-58, pp. 25-29 (Número monográfico). Altuna, Elena, El discurso colonialista de los caminantes, siglos XVII-XVIII, Ann Arbor (Michigan), Berkeley (CA), Centro de Estudios Literarios ‘Antonio Cor- nejo Polar’ Latinoamericana Editores, 2002, 250 pp. Alvarado Corrales, Eduardo, «Extremadura y La Raya. Tierra de viajeros, tierra para viajar», en Invitación al viaje, coordinadores, María Luisa Leal, Mª Jesús Fernández y Ana Belén García Benito, Mérida, Consejería de Cultura, 2006, pp. 389-417. Arbillaga, Idoia, Estética y teoría del libro de viaje: el ‘viaje a Italia’ en España, Málaga, Universidad de Málaga, 2005, 507 pp. (Analecta Malacitana, Anejo; 55). Arce Menéndez, Ángeles, «El viaje como pretexto de la miscelánea», en Actas del IX Simposio de la Sociedad Española de Literatura General y Comparada, Zaragoza, 18-21 de noviembre de 1992, Madrid, Sociedad Española de Literatura General y Comparada, Vol. II, 1994, pp. 291-298. Arcilla Solero, José, «Los cronistas jesuitas de Filipinas», en España y el Pacífico: Legazpi, Leoncio Cabrero (coord.), Madrid, MAPFRE, 1992, II, pp. 277-298. Argullol, Rafael, Almarcegui Elduayen, Patricia, «Viaje y literatura (Una conversación)», Revista de Occidente, (2007) 314-315, pp. 129-136. Arias Anglés, Ricardo, «La época de los viajeros y el redescubrimiento: entre la curiosidad y la aventura. Los viajeros españoles y su mundo en la época de la expansión europea, desde comienzos del siglo XVIII a los inicios del XX: en torno a la pintura orientalista española», en La aventura española en Oriente (1166-2010), Coord. por María del Carmen Pérez Díez, Joaquin Maria Córdoba , Vol. I, Madrid, Ministerio de Cultura, [2006], pp. 143-152. Bas Carbonell, Manuel, «Valencia en los libros de viajes», en Valencia en los libros de viajes, Dir. Manuel Bas Carbonell, Valencia, Ayuntamiento de Valencia, 1995, pp. 13-35. —. Viajeros valencianos, Libros de viajes (ss. XII-XX), Valencia, Ajuntament de Valencia, 2003, 304 pp. Bonet Vilar, M.ª Ángeles, «Valencia en los libros de viajes», en Valencia en los li- Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 315-362, ISSN: 0034-849X APUNTES PARA UNA BIBLIOGRAFÍA DEL VIAJE LITERARIO (1990-2010) bros de viajes, Dir. Manuel Bas Carbonell, Valencia, Ayuntamiento de Valencia, 1995, pp. 79-99. Bonet, Laureano, «Literatura de viajes», en El alfabeto de los géneros, Coordinado por Gonzalo Pontón y Fernando Valls, Quimera, Barcelona, (2005) 263-264, pp. 12 (Número monográfico) . Brilli, Attilio, El viaje a Italia. Historia de una gran tradición cultural, Boadilla del Monte (Madrid), A. Machado Libros, 2010. Buigues, Jean-Marc, «Texto e imagen en los relatos de viajes: algunos ejemplos españoles», en Relatos de viajes contemporáneos por España y Portugal, Geneviève Champeau (coord.), Madrid, Verbum, 2004, pp. 44-60. Calavia, Óscar, «Topología de los viajes amazónicos», Revista de Occidente, Madrid (2007) 314-315, pp. 43-58. Calcines de Delás, Diana, La literatura de viajes: una encrucijada de textos, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 1996 (web). Carmona Ruiz, Fernando, «Viajeros españoles por Suiza: de Pero Tafur a Julio Camba», en Relato de viaje y literaturas hispánicas, Julio Peñate Rivero (ed.), [Madrid], Visor Libros, 2004, pp. 231245 (Biblioteca filológica hispana; 81). Carrizo Rueda, Sofía M. «El viaje omnipresente, Su funcionalidad discursiva en los relatos de la segunda modernidad», en ‘El viaje y sus discursos’, en el cincuentenario de la Universidad Católica Argentina, Letras, Buenos Aires, 2008, pp. 45-56 (Número monográfico). Castillo, Javier del, «Los trenes dejan sus huellas de fantasía en la mejor literatura», Compás de Letras, Madrid, 7 (1995), pp. 271-274. Catena, Elena, «El tren en la poesía española (Antología mínima iniciativa)», Compás de Letras, Madrid, 7 (1995), pp. 275-276. Cerarols Ramírez, Rosa, Viajeros españolas en Marruecos: literatura de viajes, género y geografías imaginarias, [Almería], Instituto de Estudios Almerienses, 2009, 109 pp. il. 319 Conde-Salazar Infiesta, Luis, «Literaturas de doble fondo, Lecturas que invitan a viajar, viajes que invitan a leer», en Diez estudios sobre Literatura de Viajes, Manuel Lucena Giraldo y Juan Pimentel (eds.), Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2006, pp. 231242, (Anejos de Revista de Literatura; 69). Cortés Arrese, Miguel, Estampas rusas, Zaragoza, Institución ‘Fernando el Católico’, 2006, 271 pp. il. (Colección de Letras, Institución ‘Fernando el Católico’; 2,656). —. «Los viajeros españoles y el arte ruso antiguo», en Frontera y comunicación cultural entre España y Rusia. Una perspectiva interdisciplinar, Pedro Bádenas, Fermín del Pino (eds.), Madrid, Frankfurt am Main, Iberoamericana, Vervuert, 2006, pp. 165-178. Daparte Jorge, Aldo, «Del viaje mítico a la parodia en los relatos de peregrinación», en Literatura y cultura popular en el nuevo milenio [Recurso electrónico], Actas del II Congreso Internacional de la Sociedad Española de Estudios Literarios de Cultura Popular (SELICUP), A Coruña, 20 de julio de 2006, Editores, Manuel Cousillas Rodríguez [et al.] [A Coruña], Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións, 2006, pp. 17-33. Domínguez, César, «El relato de viajes como intertexto: el caso particular de las crónicas de cruzada», en Maravillas, peregrinaciones y utopías, Literatura de viajes en el mundo románico, Rafael Beltrán, ed., [València], Universitat de València, 2002, pp. 187-210 (Col.lecció oberta, Literatura; 69). Ena Bordonada, Ángela, «La literatura en los viajes», Compás de Letras, Madrid, 7 (1995), pp. 289-291. Espinós i Quero, Antoni, «Repertorio de libros de viajes», en Valencia en los libros de viajes, Manuel Bas Carbonell (dir.), Valencia, Ayuntamiento de Valencia, 1995. pp. 125-161. Farinelli, Franco, «La razón cartográfica, o el nacimiento del Occidente», Revista Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 315-362, ISSN: 0034-849X 320 MARÍA DEL CARMEN SIMÓN PALMER de Occidente, Madrid, (2007) 314-315, pp. 5-18. García-Romeral Pérez, Carlos, Diccionario de viajeros españoles: desde la Edad Media a 1970, Madrid, Ollero y Ramos, 2004, 475 pp. —. Bio-bibliografía de viajeros por España y Portugal: (siglos XV-XVI-XVII), Madrid, Ollero y Ramos, 2001, 336 pp. Gómez Espelosín, Francisco Javier, «El viaje a los confines», Revista de Occidente, Madrid, (2007), 314-315, pp. 19-41. González Cruz, María Isabel y María del Pilar González de la Rosa, «El viaje lingüístico: una aproximación sociolingüística a la literatura de viajes», en Escrituras y reescrituras del viaje: miradas plurales a través del tiempo y de las culturas, José Manuel Oliver Frade (coord.), Bern, Peter Lang, 2007, pp. 235-252. Gorodischer, Angélica, «Viaje hacia ninguna parte», en El viaje en la literatura hispanoamericana: el espíritu colombino, VII Congreso Internacional de la AEELH, Valladolid, 19 al 22 de septiembre de 2006, Madrid, Frankfurt, Iberoamericana Vervuert, 2008, pp. 21-28. Guerrero, Ana Clara, «Los viajeros españoles», en La historia de Francia en la literatura española: amenaza o modelo, Mercé Boixareu y Robin Leyere (coords.), Madrid, Castalia, 2009, pp. 331-350. Henríquez Jiménez, Santiago José, «Los viajes: persistencia de un género», Nerter: Revista dedicada a la Literatura, el Arte y el Conocimiento, 7 (2004), pp. 9-11. López Alonso, Covadonga, «Viaje y representación espacial», Compás de Letras, Madrid, 7 (1995), pp. 33-45. López Molina, Luis, «Hacia un perfil genérico de los libros de viajes», en Relatos de viajes contemporáneos por España y Portugal, Geneviéve Champeau (coord.), Madrid, Verbum, 2004, pp. 32-43. Majada Neila, Jesús, 500 libros de viaje sobre Málaga, Benalmádena (Málaga), Caligrama, 2001, 396 pp. Marotta, Mirella, «El viaje como diálogo con el lector: la experiencia epistolar», en La aventura de viajar y sus escrituras, Eugenia Popeanga y Bárbara Fra- ticelli (coords.), Revista de Filología Románica, Anejo IV, Serie de monografías, 2006, pp. 199-206. Martínez de Pisón, Eduardo, «Viajeros a las montañas», en Escrituras y reescrituras del viaje: miradas plurales a través del tiempo y de las culturas, Oliver Frade, José [et al.] (eds.), Bern, Peter Lang, 2007, pp. 333-346. Martínez Salazar, Ángel, Historias de una ciudad: Vitoria en los libros de viaje, Donostia, Txertoa, 1994, 146 pp. —. Aquellos ojos extraños: Euskal Herria en los libros de viaje, Vitoria-Gasteiz, Papeles de Zabalanda, 1995, 198 pp. —. Geografía de la memoria: aventureros, exploradores y viajeros vascos, Bilbao, Elea, 2005, 233 pp. Martínez Simón, José María, «El viaje y el tiempo detenido: historia y memoria nacional», en El viaje en la literatura hispanoamericana: el espíritu colombino, VII Congreso Internacional de la AEELH, Valladolid, 19 al 22 de septiembre de 2006, Sonia Mattalia, Pilar Celma y Pilar Alonso (eds.), colaboradoras, Anna Chover Lafarga y Carmen Morán Rodríguez, Madrid, Frankfurt, Iberoamericana, Vervuert, 2008, pp. 609-623. Moureau, François, «Descubrimientos y redescubrimientos: estado actual de los estudios sobre la literatura de viajes», en Escrituras y reescrituras del viaje: miradas plurales a través del tiempo y de las culturas, José Manuel Oliver Frade (coord.), Bern, Peter Lang, 2007, pp. 11-20. Ortega Román, Juan José, «La descripción en el relato de viajes: los tópicos», en La aventura de viajar y sus escrituras, Eugenia Popeanga y Bárbara Fraticelli (coords.), Revista de Filología Románica, Anejo IV, Serie de monografías, 2006, pp. 207-232. Ottmar, Ette, «Los caminos del deseo: coreografías en la literatura de viajes», Revista de Occidente, 260 (2003), pp. 102106. Palmero González, Elena, «Escrituras de lo entre-lugar: una poética del viaje de Cervantes a Carpentier», en El ‘Quijote’ y el Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 315-362, ISSN: 0034-849X APUNTES PARA UNA BIBLIOGRAFÍA DEL VIAJE LITERARIO (1990-2010) pensamiento teórico-literario, Actas del Congreso Internacional celebrado en Madrid los días del 20 al 24 de junio de 2005. Miguel Ángel Garrido Gallardo, Luis Alburquerque García (coords.), Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2008, pp. 279-287. Pascual Pozas, Moisés, «El viaje, la memoria y la escritura», en Los escritores y el lenguaje, Ricardo Senabre, Ascensión Rivas, Iñaki Gabaraín (eds.), Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2008, pp. 137-50 (Aquilafuente; 130). Peñate Rivero, Julio, «Camino del viaje hacia la literatura», en Relato de viaje y literaturas hispánicas, Julio Peñate Rivero (ed.), Madrid, Visor Libros, 2004, pp. 13-28. Pérez, Antonio, «De cazadores de cabezas a cazadores de sueños: La Amazonía en la literatura de viajes», en Diez estudios sobre Literatura de Viajes, Manuel Lucena Giraldo y Juan Pimentel (eds.) Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto de la Lengua Española, 2006, pp. 195-228 (Anejos de Revista de Literatura; 69). Pérez Gallego, Cándido, «El diálogo en las novelas de viajes», Compás de Letras, Madrid, 7 (1995), pp. 47-61. Popeanga, Eugenia, «Viajeros en busca del Paraíso Terrenal», en Maravillas, peregrinaciones y utopías, Literatura de viajes en el mundo románico, Rafael Beltrán, ed., [València], Universitat de València, 2002, pp. 59-80 (Col.lecció oberta, Literatura, 69). Ramos Matías, José Ignacio, «Bibliografía de libros de viaje por Euskal Herria en las bibliotecas institucionales de Vitoria-Gasteiz», Sancho el Sabio: Revista de cultura e investigación vasca, 15 (2001), pp. 199-240. Rodríguez Fischer, Ana, «‘Partir, partir’. La topofobia, móvil del viaje», Revista de Occidente, Madrid, (2007) 314-315, pp. 117-128. Romero Tobar, Leonardo, «Viaje y géneros literarios», en Valle Inclán (18981998): escenarios, Seminario internacional Universidade de Santiago de 321 Compostela noviembre-diciembre, 1998, Margarita Santos Zas (coord.), Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela, 2000, pp. 221-238. Sánchez Zapatero, Javier, «Utopía y desengaño: análisis comparatista de los libros de viajes a la URSS», Estudios Humanísticos, Filología, León, 30 (2008), pp. 269-284. Santos Rovira, José María y Encinas Arquero, Pablo, «Breve aproximación al concepto de literatura de viajes como género literario», Tonos Digital, (2009) 17, pp. 1-9. Sanz Gaitán, Pedro, Viajeros españoles en Rusia, Madrid, Compañía Literaria, 1995. Sentaurens, Jean, «Viajeros españoles en Burdeos», Cuadernos Hispanoamericanos, 472 (1989), pp. 57-75. Soler, Isabel, El nudo y la esfera, El navegante como artífice del mundo moderno, Barcelona, Acantilado, 2003, 643 pp. (El Acantilado; 69). Sotelo Vázquez, Adolfo, «Viajeros en Barcelona», Cuadernos Hispanoamericanos (1995), 544, pp. 69-83. Spang, Kart, «El relato de viaje como género», en El viaje en la literatura hispánica: de Juan Valera a Sergio Pitol, Julio Peñate Rivero, Francisco Uzcanga Meinecke (eds.), [Madrid], Verbum, 2008, pp. 15-29, (Verbum Ensayo). Torres Santo Domingo, Marta, «La vuelta al mundo desde una biblioteca toledana: libros de viajes antiguos en la biblioteca regional de Castilla-La Mancha (1ª parte: viajes por España)», en I Jornadas sobre Patrimonio Bibliográfico en Castilla-La Mancha: Actas (Alcázar de Toledo, 12-14 de noviembre), F, Javier Docampo Capilla (coord.), Toledo, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 2003, pp. 303-324. Uriarte, Cristina G. de, «La representation de la population des Îles Canaries dans les récits de voyage», Études littéraires, 37 (2006) 3, pp. 37-56. —. «El viaje y su narración: sobre actitudes e implicaciones del viajero-escritor», en Literatura de viajes y traducción, Francisco Lafarga Maduell, Pedro Salvador Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 315-362, ISSN: 0034-849X 322 MARÍA DEL CARMEN SIMÓN PALMER Méndez Robles y Alfonso Saura Sánchez (coords.), Albolote (Granada), Comares, 2007, pp. 201-214. —. «El viaje científico y su escritura: las noticias sobre Canarias en las relaciones de los viajeros de los siglos XVIII-XX», Nerter: Revista dedicada a la Literatura, el Arte y el Conocimiento, 11 (2007), pp. 23-33. Valero, Alejandro, «Le moi et l’espace dans les récits de voyage», en Le Moi et l’espace: autobiographie et autofiction dans les littératures d’Espagne et d’Amerique Latine, Actes du Colloque International des 26, 27, et 28 septembre 2002, Sous la direction de Jacques Soubeyroux, Saint-Etienne, Université de Saint-Etienne, 2003, pp. 75-90 (Cahiers du G.R.I.A.S.; 10). Villar Dégano, Juan F., «Paraliteratura y libros de viajes», Compás de Letras, Madrid, 7(1995), pp. 15-32. —. «Reflexiones sobre los libros de viajes», Letras de Deusto, 35 (2005)108, pp. 227-249. Viñes Millet, Cristina, Granada en los libros de viajes, Granada, Miguel Sánchez, 1999, 278 pp., [32] pp. de lám. (Biblioteca de escritores y temas granadinos; 8). EDAD MEDIA Ediciones La corónica de Adramón, Ed, Gunnar Anderson, Newark, DE, Juan de la Cuesta, 1992, 2 vols, Vol. I, LX + 300 pp. Vol. II, 353 pp. González de Clavijo, Ruy, Embajada a Tamorlán, Versión en castellano moderno y edición de Francisco López Estrada Madrid, Castalia, 2004, 330 pp., 18 lám. il. Libro de las maravillas del mundo, de Juan de Mandevilla, según el manuscrito escurialense M-III-7 de finales del siglo XIV, Rodriguez Temperley, Buenos Aires, Seminario de Edicion y Critica Textual (Secrit), 2005 (Íncipit, Ediciones críticas; 3). Viaje a Samarkanda: Relación de la Embajada de Ruy González de Clavijo (1403-1406), coordinador científico, Rafael López Guzmán, Granada, Fundación El Legado Andalusí, 2009, 326 pp. il. Viajes medievales, Edición (Vol. II) Madrid, Fundación José Antonio Castro, 20052006, 2 vol. (LXXXIII, 438 pp. y XLII, 605 pp.), il. (Biblioteca Castro). Estudios Aguilar Perdomo, María del Rosario, «Geografía real y geografía imaginaria en el ‘Felixmarte de Hircania’ (1556) de Melchor Ortega», en Actas del IX Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, (A Coruña, 18-22 de septiembre de 2001), Edición al cuidado de Carmen Parrilla, Mercedes Pampín, Noia (A Coruña), Toxosoutos, 2005, Vol. I, pp. 235-249 (Biblioteca filológica; 13). Alegre González, María Aranzazu, «Una exótica división continental como controversia renacentista en Libros de Viajes de la Península Ibérica», Hispanic Journal, Indiana, PA, 28 (2007), pp. 9-21. Alvar Ezquerra, Carlos, «Entre trujimanes y farautes», en Relato de viaje y literaturas hispánicas, Julio Peñate (ed.), Madrid, Visor Libros, 2004, pp. 113-129. Antelo Iglesias, Antonio, «Estado de las cuestiones sobre algunos viajes y relatos de viajes por la Península Ibérica en el siglo XV: caballeros y burgueses», en Viajes y viajeros en la España medieval, Actas de V Curso de Cultura Medieval celebrado en Aguilar de Campoo (Palencia) del 20 al 23 de septiembre de 1993, José Luis Hernando, Miguel Ángel García Guinea y Pedro Luis Huerta (coords.), Aguilar de Campoo, Centro de Estudios del Románico, Madrid, Polifemo, 1997, pp. 37-58. Baranda Leturio, Nieves, «Los libros de viajes en el mundo románico», Revista de Literatura Medieval, 5 (1993), pp. 295-302. —. «Materia para el espíritu, Tierra Santa, gran reliquia de las Peregrinaciones», Via Spiritus, Oporto, (2001) 8, pp. 7-29. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 315-362, ISSN: 0034-849X APUNTES PARA UNA BIBLIOGRAFÍA DEL VIAJE LITERARIO (1990-2010) —. «’Los misterios de Jerusalem’ de El Cruzado (un franciscano español por Oriente Medio a fines del siglo XV», en Maravillas, peregrinaciones y utopías, Literatura de viajes en el mundo románico, Rafael Beltrán, ed., [València], Universitat de València, 2002, pp. 151-170 (Col.lecció oberta, Literatura; 69). —. «El camino espiritual a Jerusalén a principios del Renacimiento», en Medieval and Renaissance Spain and Portugal, Studies in Honor of Arthur L-F, Askins, Edited by Martha E, Schaffer, Antonio Cortijo Ocaña, [Woodbridge, Suffolk], Tamesis, 2006, pp. 23-41 (Tamesis, Serie A, Monografías; 222). Béguelin Argimón, Victoria, «Lo maravilloso en tres relatos de viajeros castellanos del siglo XV», en Relato de viaje y literaturas hispánicas, Julio Peñate Rivero (ed.), [Madrid], Visor Libros, 2004, pp. 87-99 (Biblioteca filológica hispana; 81). Beltrán Llavador, Rafael, «Una mirada actual al viaje desde el Mediterráneo a Oriente en la Edad Media», en Maravillas, peregrinaciones y utopías, Literatura de viajes en el mundo románico, Rafael Beltrán, ed., [València], Universitat de València, 2002, pp. 413-423 (Col.lecció oberta, Literatura; 69). Beltrán Pepió, Vicente, «Dos Liederblätter quizá autógrafos de Juan del Encina y una posible atribución», Revista de Literatura Medieval, (1995) 7, pp. 41-71. —. «Juan del Encina, el marqués de Tarifa y el viaje a Jerusalén», en Libros de viaje: Actas de las Jornadas sobre Los Libros de viaje en el mundo románico, (Murcia, 27-30 de noviembre de 1995), Fernando Carmona Fernández y Antonia Martínez Pérez (coords.), Murcia, Universidad de Murcia, 1996, pp. 73-86. —. «Los manuscritos del Viaje a Jerusalén», en Paisajes de la tierra prometida, El viaje a Jerusalén de don Fadrique Enríquez de Ribera, Pedro García Martín (coord.), Madrid, Miraguano, 2001, pp. 113-170. —. «El Viaje a Jerusalén del Marqués de Tarifa: un nuevo manuscrito y los pro- 323 blemas de composición», en Maravillas, peregrinaciones y utopías, Literatura de viajes en el mundo románico, Rafael Beltrán (ed.), Valencia, Universitat de València, 2002, pp. 177-192. Benito, Ana, «El viaje literario de las amazonas: desde las ‘Estorias’ de Alfonso X a las crónicas de América», en Maravillas, peregrinaciones y utopías, Literatura de viajes en el mundo románico, Rafael Beltrán, ed., [València], Universitat de València, 2002, pp. 239-251 (Col.lecció oberta, Literatura; 69). Bizzarri, Hugo Oscar, «Descripciones de Tierra Santa a fines del siglo XIII», en Relato de viaje y literaturas hispánicas, Julio Peñate Rivero (ed.), [Madrid], Visor Libros, 2004, pp. 73-86 (Biblioteca filológica hispana; 81). Cacho Blecua, Juan Manuel, «Observaciones sobre el texto de ‘La corónica de Adramón’», Romance Philology, Berkeley, CA, 49 (1995)1, pp. 52-72. —. «La fecha de ‘La corónica de Adramón’», en Letteratura cavalleresca tra Italia e Spagna (da ‘Orlando’ al ‘Quijote’), Literatura caballeresca entre España e Italia (del ‘Orlando’ al ‘Quijote’), Dirigido por Javier Gómez-Montero y Bernhard König, edición al cuidado de Folke Gernert, Salamanca, Seminario de Estudios Medievales y Renacentistas, 2004, pp. 285-305 (Publicaciones del SEMYR, Actas; 3). Carmona Fernández, Fernando, «El más allá al final del camino, De Chrétien de Troyes y Montalvo a Conrad y Céline», Revista de Filología Románica, Anejos, (2006) 4, pp. 135-152. —. «La aventura caballeresca medieval y los relatos de viaje africanos del siglo XX», en Homenaje al Profesor Joaquín Hernández Serna, Estudios Románicos, Murcia, 16-17 (2007-2008)1, pp. 285-300 (Número monográfico). Carrizo Rueda, Sofía M. «Modelo genérico y horizonte de recepción en el relato de Mandeville», en Actes del VII Congrés de l’Associació Hispànica de Literatura Medieval, (Castelló de la Plana, 22-26 de setembre de 1997), Eds. San- Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 315-362, ISSN: 0034-849X 324 MARÍA DEL CARMEN SIMÓN PALMER tiago Fortuño Llorens, Tomás Martínez Romero, Castelló de la Plana, Publicacions de la Universitat Jaume I, 1999, Vol. II, pp. 31-38. —. «Símbolos, mitos y prodigios en el horizonte de los viajeros medievales», en Viajar para contarlo, Coordinado por Geneviève Champeau, Quimera, Barcelona, (2004) 246-247, pp. 14-20 (Número monográfico). —. «Los libros de viajes medievales y el análisis de diferentes niveles de textos áureos», en Memoria de la palabra, Actas del VI Congreso de la Asociación Internacional Siglo de Oro, Burgos-La Rioja, 15-19 de julio 2002, Editadas por María Luisa Lobato, Francisco Domínguez Matito, Madrid, Frankfurt am Main, Iberoamericana, Vervuert, 2004, Vol. I, pp. 477-484. Casas Rigall, Juan, «Razas humanas portentosas en las partidas remotas del mundo (de Benjamín de Tudela a Cristóbal Colón)», en Maravillas, peregrinaciones y utopías, Literatura de viajes en el mundo románico, Rafael Beltrán, ed., [València], Universitat de València, 2002, pp. 253-290 (Col.lecció oberta, Literatura; 69). —. «Libros y lectura de la realidad en los viajes medievales», en De libros y lectores en la España medieval, Monográfico coordinado por Isabel Toro Pascua, Ínsula, Madrid, (2003), 675, pp. 27-28 (Número monográfico). Chimeno del Campo, Ana Belén, «Aproximación al reino del Preste Juan en la literatura de viajes de la Edad Media española», en ‘Campus Stellae’: Haciendo camino en la investigación literaria, [Actas del II Congreso Internacional de ALEPH, Santiago de Compostela, 7 al 11 de marzo de 2005], Coordinadores, Dolores Fernández López, Fernando Rodríguez-Gallego, con la colaboración de Mónica Domínguez Pérez [et al.], Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 2006, Vol. I, pp. 133-141. Daly, Karen, «Hombres virtuosos y mujeres escandalosas en las ‘Andanças’ de Pero Tafur», en Maravillas, peregrinaciones y utopías, Literatura de viajes en el mundo románico, Rafael Beltrán, ed., [València], Universitat de València, 2002, pp. 359-367, (Col.lecció oberta, Literatura; 69). Deyermond, Alan, «El Alejandro medieval, el Ulises de Dante y la búsqueda de las Antípodas», en Maravillas, peregrinaciones y utopías, Literatura de viajes en el mundo románico, Rafael Beltrán, ed., [València], Universitat de València, 2002, pp. 17-32, (Col.lecció oberta, Literatura; 69). Díaz-Regañón y Teresa, José María, «El viaje a Tierra Santa y Egipto del Caballero Juan de Mandevilla, contado por el mismo, según el manuscrito escurialense M-III-7», Anuario jurídico y económico escurialense, 29 (1996), pp. 10931114. Domínguez, César, «Un relato de viaje de Juan del Encina: la ‘Tribagia’ y su llamada a la ‘Recuperatio Terrae Sanctae’», Revista de Literatura Medieval, Alcalá de Henares, 11 (1999), pp. 217-245. —. «El factor testimonial en los relatos de peregrinación: el caso de la ‘Tribagia’ de Juan del Encina», en Humanismo y literatura en tiempos de Juan del Encina, Javier Guijarro Ceballos (ed.), Salamanca, Universidad de Salamanca, 1999, pp. 325-34 (Acta Salmanticensia, Estudios filológicos; 271). —. «El relato de viajes como intertexto: el caso particular de las crónicas de cruzada», en Maravillas, peregrinaciones y utopías: Literatura de viajes en el mundo románico, Rafael Beltrán (ed.), València, Publicacions de la Universitat de València, 2002, pp. 187-210. Eberenz, Rolf, «Un viaje alegórico por Europa occidental: ‘La perfeçión del triunfo’ de Alfonso de Palencia (1459)», en Relato de viaje y literaturas hispánicas, Julio Peñate Rivero (ed.), [Madrid], Visor Libros, 2004, pp. 101-12 (Biblioteca filológica hispana; 81). García Arranz, José Julia, «El monstruo como fenómeno fronterizo en la cartografía y los libros de viaje medieva- Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 315-362, ISSN: 0034-849X APUNTES PARA UNA BIBLIOGRAFÍA DEL VIAJE LITERARIO (1990-2010) les: el caso de los cinocéfalos», en Invitación al viaje, coordinadores, María Luisa Leal, Mª Jesús Fernández y Ana Belén García Benito, Mérida, Consejería de Cultura, 2006, pp. 21-42. García Espada, Antonio, Marco Polo y la Cruzada: historia de la literatura de viajes a las Indias en el siglo XIV, Madrid, Marcial Pons, 2009, 405 pp. Gómez Nieto, Leonor, «El viaje por la sierra del Arcipreste de Hita: realidad y simbolismo», en Caminos y caminantes por las tierras del Madrid medieval, Cristina Segura Graíño (coord.), Madrid, Asociación Cultural Al-Mudayna, 1994, pp. 323-334. González Blanco, Antonino, «La memoria del Oriente Próximo y los primeros viajeros», en La aventura española en Oriente (1166-2006), Viajeros, museos y estudiosos en la hi,storia del redescubrimiento del Oriente Próximo Antiguo, Museo Arqueológico Nacional, Madrid, Abril-Junio de 2006, Edición coordinada por J. Mª Córdoba y Mª C. Pérez Díez, Madrid, Ministerio de Cultura, [2006], pp. 33-38. Gutwirth, Eleazar, «Viajes y viajeros hispanojudíos en la Baja Edad Media», en Viajes y viajeros en la España medieval: Actas del V Curso de Cultura Medieval, Aguilar de Campoo (Palencia), 20-23 de septiembre de 1993, José Luis Hernando, Miguel Ángel García Guinea y Pedro Luis Huerta (coords.), Aguilar de Campoo, Centro de Estudios del Románico, Madrid, Polifemo, 1997, pp. 293-308. López Estrada, Francisco, «Viajeros castellanos a Oriente en el siglo XV», en Viajes y viajeros en la España medieval: Actas del V Curso de Cultura Medieval, celebrado en Aguilar de Campoo (Palencia), 20-23 de septiembre de 1993, José Luis Hernando, Miguel Ángel García Guinea y Pedro Luis Huerta (coords.), Aguilar de Campoo, Centro de Estudios del Románico, Madrid, Polifemo, 1997, pp. 59-82. —. «El imaginado desvelo por los viajes del poeta cordobés don Pedro González de 325 Uceda», en Maravillas, peregrinaciones y utopías, Literatura de viajes en el mundo románico, Rafael Beltrán, ed., [València], Universitat de València, 2002, pp. 33-46 (Col.lecció oberta, Literatura; 69). —. Libros de viajeros hispánicos medievales, Madrid, Ediciones del Laberinto, 2003, 156 pp. —. «Un viaje medieval: Ruy González de Clavijo visita Samarcanda y vuelve para contarlo», Revista de Occidente, (2004) 280, pp. 27-47. —. «Ruy González de Clavijo, ‘La embajada a Tamorlán’, Relato del viaje hasta Samarcanda y regreso (1403-1408)», Arbor, Madrid, (2005) 711-712, pp. 515-535. —. «La época de los viajeros y el redescubrimiento: los viajeros medievales y el reencuentro con Oriente: González de Clavijo», en ‘La aventura española en Oriente (1166-2006)’, Vol. 1: Viajeros, museos y estudiosos en la historia del redescubrimiento del Oriente Próximo Antiguo, Joaquín María Córdoba Zoilo y María del Carmen Pérez Díez (coords.), Madrid, Ministerio de Cultura, 2006, pp. 65-70. —. «González de Clavijo», en ‘La aventura española en Oriente (1166-2006), Vol. I: Viajeros, museos y estudiosos en la historia del redescubrimiento del Oriente Próximo Antiguo’, Museo Arqueológico Nacional, Madrid, Abril-Junio de 2006, Edición coordinada por J. Mª Córdoba y Mª C. Pérez Díez, [Madrid], Ministerio de Cultura, [2006], pp. 65-69. Lozano Renieblas, Isabel, «Relatar el viaje en ‘Andanças y viajes’ de Pero Tafur», Notas y estudios filológicos, 11 (1996), pp. 101-120. Lucía Megías, José Manuel, «Notas sobre el códice y la fecha de la ‘Crónica de Adramón’», en Fechos antiguos que los cavalleros en armas passaron, Estudios sobre la ficción caballeresca, Julián Acebrón Ruiz (ed.), Lleida, Universitat de Lleida, 2001, pp. 41-60 (Ensayos/ scriptura; 11). Magdalena Nom de Deu, Ramón, «La época de los viajeros y el redescubri- Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 315-362, ISSN: 0034-849X 326 MARÍA DEL CARMEN SIMÓN PALMER miento: la memoria del Próximo Oriente y los primeros viajeros: Benjamín de Tudela y su ‘Libro de Viajes (s. XII)», en La aventura española en Oriente (11662006), Vol. 1, Viajeros, museos y estudiosos en la historia del redescubrimiento del Oriente Próximo Antiguo, Joaquín María Córdoba Zoilo y María del Carmen Pérez Díez (coords.), Madrid, Ministerio de Cultura, 2006, pp. 39-46. Martínez Pérez, Antonia, «Una caracterización del viaje en la narrativa medieval a través del medio extraordinario utilizado: el viaje aéreo (de ‘Cleomadés’ a ‘Don Quijote’)», en Maravillas, peregrinaciones y utopías, Literatura de viajes en el mundo románico, Rafael Beltrán, ed., [València], Universitat de València, 2002, pp. 47-58 (Col.lecció oberta, Literatura; 69). —. «Perspectivas y ‘Otredad’ del Continente africano en libros de viaje hispánicos (siglos XIV y XVI) y en Javier Reverte», en ‘El viaje y sus discursos’, en el cincuentenario de la Universidad Católica Argentina, Letras, Buenos Aires, (2008), 57-58, pp. 95-106 (Número monográfico). Monferrer Monfort, Álvaro, «Los viajes rituales en Valencia y Cataluña: rogativas y peregrinaciones», en Maravillas, peregrinaciones y utopías, Literatura de viajes en el mundo románico, Rafael Beltrán, ed., València, Universitat de València, 2002, pp. 217-236. Pérez Priego, Miguel Ángel, «Maravillas en los libros de viajes medievales», Compás de Letras, Madrid, 7(1995), pp. 65-78. —. Viajeros y libros de viajes en la España medieval, Madrid, UNED, 2002, 79 pp. Popeanga, Eugenia, «Viajeros en busca del Paraíso Terrenal», en Maravillas, peregrinaciones y utopías, Literatura de viajes en el mundo románico, Rafael Beltrán, ed. [València], Universitat de València, 2002, pp. 59-80 (Col.lecció oberta, Literatura; 69). Rodilla, María José, «’Laudibus urbium’: ciudades orientales en libros de viaje, El imperio de Tamorlán en la mirada de los embajadores castellanos», en Visiones y crónicas medievales, Actas de las VII Jornadas Medievales, Editores: Aurelio González, Lillian von der Walde, Concepción Company, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma Metropolitana, El Colegio de México, 2002, pp. 185-94 (Publicaciones de Medievalia; 25). —. «‘Laudibus urbium’: ciudades orientales en libros de viaje», Medievalia, (2002) 34, pp. 3-8. —. «Espacios sagrados y espacios míticos, La retórica del viaje en las ‘Andanças’ de Pero Tafur», en Literatura y conocimiento medieval, Actas de las VIII Jornadas Medievales, Editores: Lillian von der Walde, Concepción Company, Aurelio González, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma Metropolitana, El Colegio de México, 2003, pp. 345-53 (Publicaciones de Medievalia; 29). Rodríguez Temperley, María Mercedes, «Fechos de Alexandre en un libro de viajes», en El hispanismo al final del milenio. [Actas del] V Congreso Argentino de Hispanistas, [Córdoba, 1998], Córdoba, Argentina, Comunicarte, 1999, Vol. I, pp. 243-51. —. «Edición crítica del manuscrito escurialense M-III-7 (Libro de las maravillas del mundo, de Juan de Mandevilla), Problemas y respuestas», Incipit, 22 (2002), pp. 145-158. —. «Relatos de viajes medievales: una historia de taxonomías literarias (18492007)», en ‘El viaje y sus discursos’, en el cincuentenario de la Universidad Católica Argentina, Letras, Buenos Aires, (2008) 57-58, pp. 123-148 (Número monográfico). Rubio Tovar, Joaquín, «Literatura de visiones en la Edad Media románica: una imagen del otro mundo», Étude de Lettres, Revue de la Faculté des Lettres (Univesité de Lausanne), 1992 (juilletseptembre), pp. 53-73. —. «Viajes, mapas y literatura en la España Medieval», en Libros de viaje: Actas de Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 315-362, ISSN: 0034-849X APUNTES PARA UNA BIBLIOGRAFÍA DEL VIAJE LITERARIO (1990-2010) las Jornadas sobre Los Libros de viaje en el mundo románico (Murcia, 27-30 de noviembre de 1995), Fernando Carmona Fernández y Antonia Martínez Pérez (coords.), Murcia, Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones, 1996, pp. 321-343. —. «Viajes, mapas y literatura en la España medieval», en Viajes y viajeros en la España medieval: Actas del V Curso de Cultura Medieval, Aguilar de Campoo (Palencia), 20-23 de septiembre de 1993, José Luis Hernando, Miguel Ángel García Guinea y Pedro Luis Huerta (coords.), Aguilar de Campoo, Centro de Estudios del Románico, Madrid, Polifemo, 1997, pp. 9-36. —. «Algunas cosas que nos enseñan los viajes», en Viajes y visiones del mundo, J. Rubio Tovar, M. Vallejo Girbés y F, J. Gómez Espelosín (coords.), Madrid/ Málaga, Ediciones Clásicas & Canales, 2008, pp. 259-320. Ruiz Domènec, José Enrique, «El viaje y sus modos: peregrinación, errancia, paseo», en Viajes y viajeros en la España medieval: Actas del V Curso de Cultura Medieval, Aguilar de Campoo (Palencia), 20-23 de septiembre de 1993, José Luis Hernando, Miguel Ángel García Guinea y Pedro Luis Huerta (coords.), Aguilar de Campoo, Centro de Estudios del Románico, Madrid, Polifemo, 1997, pp. 83-94. Sales Dasí, Emilio J., «Literatura de viajes y libros de caballerías: la ‘Crónica de Adramón’», en Maravillas, peregrinaciones y utopías, Literatura de viajes en el mundo románico, Rafael Beltrán, ed, [València], Universitat de València, 2002, pp. 385-404 (Col.lecció oberta, Literatura; 69). Salvador Miguel, Nicasio, «La literatura del Camino de Santiago: monjes y peregrinos», en Monasterios y peregrinaciones en la España medieval, Coordinadores, José Ángel García de Cortázar y Ramón Teja, Aguilar de Campoo (Palencia), Fundación Santa María la Real, C.E.R., 2004, pp. 174-189. Tena, Pedro, «Estudio de un desconocido relato de viaje a Tierra Santa», Dicenda: 327 Cuadernos de filología hispánica, 9 (1990), pp. 187-206. —. «Roma en textos españoles de viajes medievales», Lemir: Revista de Literatura Española Medieval y del Renacimiento, 3 (1999) (web). —. «Los judíos de Tierra Santa a través de un libro de viajes», Raíces, 43 (2000), pp. 58-60. —. «Los grabados del Viaje de la Tierra Santa (Zaragoza, 1498)», Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar, 81 (2000), pp. 219-242. —. «La peregrinación a Jerusalem a finales del siglo XV», Sefarad, 60 (2000), pp. 369-395. —. «La visión medieval hispana del arte faraónico, Viajeros cristianos, judíos y musulmanes», Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar, 88 (2002), pp. 251270. —. «Miradas jerusalemitanas, Imagen de Tierra Santa en un incunable español», Espéculo, 31 (2005) (web). —. «Costes de viaje a Jerusalén a finales del siglo XV», Raíces, 67 (2006), pp. 8387. Torrente Fernández, Isabel, «Tratamiento historiográfico de la peregrinación jacobea», en Las peregrinaciones a Santiago de Compostela y San Salvador de Oviedo en la Edad Media, Actas del Congreso Internacional celebrado en Oviedo del 3 al 7 de diciembre de 1990, Juan Ignacio Ruiz de la Peña Solar (coord.), Oviedo, Principado de Asturias, 1993, pp. 399-410. Villalba Ruiz de Toledo, Francisco Javier, «El viaje de Don Pero Tafur (14361439)», Arbor, Madrid, (2005) 711712, pp. 537-550. —. «La época de los viajeros y el redescubrimiento: los viajeros medievales y el reencuentro con Oriente», en La aventura española en Oriente (1166-2006), Vol. 1: Viajeros, museos y estudiosos en la historia del redescubrimiento del Oriente Próximo Antiguo, Joaquín María Córdoba Zoilo y María del Carmen Pérez Díez (coords.), Madrid, Ministerio de Cultura, 2006, pp. 55-64. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 315-362, ISSN: 0034-849X 328 MARÍA DEL CARMEN SIMÓN PALMER —. «Los viajeros medievales y el reencuentro con Oriente», en ‘La aventura española en Oriente’ (1166-2006), Vol. I: Viajeros, museos y estudiosos en la historia del redescubrimiento del Oriente Próximo Antiguo, Museo Arqueológico Nacional, Madrid, Abril- Junio de 2006, Edición coordinada por J. Mª Córdoba y Mª C. Pérez Díez, [Madrid], Ministerio de Cultura, [2006], pp. 55-64. Weissberger, Barbara F., «‘¡A tierra, puto!’: Alfonso de Palencia’s Discourse of Effeminacy», en Queer Iberia, Sexualities, Cultures and Crossings from the Middle Ages to the Renaissance, Edited by Josiah Blackmore and Gregory S, Hutchenson, Durham, London, Duke University Press, 1999, pp. 291-324 (Series Q). SIGLOS DE ORO Ediciones Cubero Sebastián, Pedro, Breve relación de la peregrinación que ha hecho de la mayor parte de mundo don—, escrita por el mismo, A Coruña, Orbigo, 2009, 18, 360 pp. Diego de Ocaña,Fray, Viaje por el Nuevo Mundo: de Guadalupe a Potosí, 15991605, edición crítica, introducción y notas de Blanca López de Mariscal y Abraham Madroñal, con la colaboración de Alejandra Soria, Madrid, Iberoamericana, 2010, 504 pp., 24 de lams. Enríquez de Ribera, Fadrique, Paisajes de la tierra prometida: el viaje a Jerusalén de Don Fadrique Enríquez de Ribera, Edición coordinada por Pedro García Martín, Madrid, Miraguano, 2001, 363 pp. il. (Viajes y costumbres). Fernández de Queirós, Pedro, Historia del descubrimiento de las regiones australes hecho por el general ...: el Pacífico hispano y la búsqueda de la «Terra australis». Ed. Justo Zaragoza, Oviedo, Grupo Editorial Asturiano, 2000, 1126 pp., 5 il. pleg. mapas. Jaque de los Ríos de Manzanedo, Miguel de, Viaje de las Indias Orientales y Occidentales: [año 1606], Edición, intro- ducción y notas de Ramón Clavijo Provencio y José López Romero, [Salamanca], Espuela de Plata, [2008], 225 pp. Mármol Carvajal, Luis de, Libro tercero y segvndo volvmen de la primera parte de la descripción general de Affrica con todos los successos de guerra y cosas memorables, / por el veedor Lvys del Marmol Caravaial, A Coruña, Orbigo, 2009, 308 hs. Vázquez de Espinosa, Fr. Antonio, Tratado verdadero del viaje y navegación. Sara L. Lehman, editor, Newark, Dea, Juan de la Cuesta, 2008, 176 pp. il. Voyage de Turquie, Traducción, introducción y notas de J. Ferreras y G, Zonana, Paris, Fayard, 2006, 449 pp. (Littérature Étrangère Fayard). Estudios Aguilar Perdomo, María del Rosario, «Geografía real y geografía imaginaria en el ‘Felixmarte de Hircania’ (1556) de Melchor Ortega», en Actas del IX Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, (A Coruña, 18-22 de septiembre de 2001), Edición al cuidado de Carmen Parrilla, Mercedes Pampín, Noia (A Coruña), Toxosoutos, 2005 Vol. I, pp. 235-249 (Biblioteca filológica; 13). Ahern, Maureen, «La narración cartográfica de ‘La Relación de la Jornada de Cíbola’», en Literatura de viajes, El Viejo Mundo y el Nuevo, Coordinador: Salvador García Castañeda, Madrid, Castalia, 1999, pp. 51-60. Aínsa, Fernando, «El viaje como trasgresión y descubrimiento, De la Edad de Oro a la vivencia de América», en Relato de viaje y literaturas hispánicas, Julio Peñate Rivero (ed.), [Madrid], Visor Libros, 2004, pp. 45-70 (Biblioteca filológica hispana; 81). Alburquerque García, Luis, «Consideraciones acerca del género ‘relato de viajes’ en la literatura del Siglo de Oro», en Actas del Congreso ‘El Siglo de Oro en el nuevo milenio’, Carlos Mata, Miguel Zugasti (Editores), Pamplona, EUNSA, 2005, Vol. I, pp. 129-141 (Li- Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 315-362, ISSN: 0034-849X APUNTES PARA UNA BIBLIOGRAFÍA DEL VIAJE LITERARIO (1990-2010) teratura Hispánica y Teoría de la Literatura). —. «Apuntes sobre crónicas de Indias y relatos de viajes», en ‘El viaje y sus discursos’, en el cincuentenario de la Universidad Católica Argentina, Letras, Buenos Aires, (2008) 57-58, pp. 11-23 (Número monográfico). Alfonso Mola, Marina y Martínez Shaw, Carlos, «La era de la plata española en Extremo Oriente (1550-1700) », en España y el Pacífico, Legazpi, Leoncio Cabrero (coord.), Madrid, MAPFRE, I, 1992, pp. 527-542. Alonso Asenjo, Julio, «En torno al ‘Viaje de Jerusalén’ de Francisco Guerrero», en Maravillas, peregrinaciones y utopías, Literatura de viajes en el mundo románico, Rafael Beltrán, ed. [València], Universitat de València, 2002, pp. 113149 (Col.lecció oberta, Literatura; 69). Altamirano, Magdalena, «El viaje a la romería en la antigua lírica popular hispánica: a propósito del romance-villancico ‘ventura sin alegría’», La Coronica, 37 (2009) 2, pp. 133-56. Álvarez Mora, Alfonso, Geografía del Quijote: paisajes y lugares en la narrativa cervantina: la percepción de una realidad territorial desde la ficción literaria, Morelia, Mich. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2005, 187 pp. Andrés Rivas, José, «El ultimo viaje de Alvar Núñez Cabeza de Vaca», Salina, (1995) 9, pp. 111-115. Añoveros, Javier, «La pedagogía misionera de Javier», en Misión y aventura, San Francisco Javier, Sol en Oriente, [Congreso Internacional «Uniendo Europa y Asia: San Francisco Javier, V Centenario» / ‘Bridging Europe with Asia: San Francis Xavier, Fifth Centenary’ celebrado en Goa del 22 al 25 de enero de 2007], Ignacio Arellano y Delio Mendoça (eds.), Madrid, Frankfurt am Main, Iberoamericana,Vervuert, 2008, pp. 21-36. Aracil Barón, María Beatriz, «El monarca, su vasallo y el otro: Hernán Cortés y los vínculos de la escritura», en El viaje en la literatura hispanoamericana: el espíritu 329 colombino, VII Congreso Internacional de la AEELH, Valladolid, 19 al 22 de septiembre de 2006, Sonia Mattalia, Pilar Celma y Pilar Alonso (eds.), colaboradoras, Anna Chover Lafarga y Carmen Morán Rodríguez, Madrid, Frankfurt, Iberoamericana, Vervuert, 2008, pp. 147-159. Arellano Ayuso, Ignacio, «Diálogos javerianos de la Real Academia de la Historia de Madrid (II), Los diálogos de Goa», en Misión y aventura, San Francisco Javier, Sol en Oriente, [Congreso Internacional ‘Uniendo Europa y Asia: San Francisco Javier, V Centenario’ / ‘Bridging Europe with Asia: San Francis Xavier, Fifth Centenary’ celebrado en Goa del 22 al 25 de enero de 2007], Ignacio Arellano y Delio Mendoça (eds.), Madrid, Frankfurt am Main, Iberoamericana,Vervuert, 2008, pp. 37-57. Areta Marigó, Gema, «La concepción lírica de Cristóbal Colón», en El viaje en la literatura hispanoamericana: el espíritu colombino, VII Congreso Internacional de la AEELH, Valladolid, 19 al 22 de septiembre de 2006, Sonia Mattalia, Pilar Celma y Pilar Alonso (eds.), colaboradoras, Anna Chover Lafarga y Carmen Morán Rodríguez, Madrid, Frankfurt, Iberoamericana, Vervuert, 2008, pp. 161-169. Arroyo, Silvia, «Alvar Núñez Cabeza de Vaca, or the Construction of a Hero through His Travels in The Journey of Alvar Núñez Cabeza de Vaca», en The Image of the Road in Literature, Media, and Society, Ed. and introd. Will Wright and Stephen Kaplan, Pueblo, CO, Society for the Interdisciplinary Study of Social Imagery, Colorado State University, 2005, pp. 78-81. Baert, Annie, «Le prisme magique des hommes et de la mer: réel et fantastique dans le récit de trois voyages espagnols en Océanie aux XVIè et XVIIè siècles», en Magie et fantastique dans le Pacifique, Haere Pono Tahiti, Papeete, 1993, pp. 119-132. —. «Las condiciones prácticas de los viajes de Mendaña y Quirós a Oceanía», Revista Española del Pacífico, (1994) 4, pp. 23-51. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 315-362, ISSN: 0034-849X 330 MARÍA DEL CARMEN SIMÓN PALMER —. Le Paradis Terrestre, un mythe espagnol en Océanie, Les voyages de Mendaña et de Quirós, 1567-1606, Paris, L’Harmattan, 1999, IV, 351 pp. mapas. —. «Los primeros viajes españoles por las islas Tuamotu (1521, 1526, 1606)», Revista Española del Pacífico, (2000) 11, pp. 63-78. —. «Los caminos de Pedro Fernández de Quirós, o: La novela de un navegante», en Caminería Hispánica, Actas del VI Congreso Internacional de Caminería Hispánica, celebrado del 18 al 20 de junio de 2002, en l’Aquila, Italia, y del 24 al 28 de junio de 2002 en Madrid, II: Caminería Histórica y Literaria, Dirección Manuel Criado de Val, Madrid, Ministerio de Fomento, 2004, Vol. II, pp. 869-884. Balcells Doménech, José María, «‘Viaje del Parnaso’ y la serie épico-burlesca española», en Actas del XI Coloquio Internacional de la Asociación de Cervantistas, Seúl, 17-20 de noviembre de 2004, In memoriam José María Casasayas, Chul Park (ed.), Seúl, Universidad Hankuk de Estudios Extranjeros, 2005, pp. 549-555. Barrera López, Trinidad, «Antonio de Viedma en las exploraciones de la costa patagónica», en Herencia cultural de España en América, Siglos XVII y XVIII, Trinidad Barrera López (coord.), Madrid, Iberoamericana Vervuert, 2008, pp. 51-68. Bellini, Giuseppe, «Colón y el descubrimiento de la cultura italiana», en El viaje en la literatura hispanoamericana: el espíritu colombino, VII Congreso Internacional de la AEELH, Valladolid, 19 al 22 de septiembre de 2006, Sonia Mattalia, Pilar Celma y Pilar Alonso (eds.); colaboradoras, Anna Chover Lafarga y Carmen Morán Rodríguez, Madrid, Frankfurt, Iberoamericana, Vervuert, 2008, pp. 59- 83. Beltrán Llavador, Rafael, «El ‘Viaje de Jerusalén’ del Marqués de Tarifa: un nuevo manuscrito y los problemas de composición», en Maravillas, peregrinaciones y utopías, Literatura de viajes en el mundo románico, Rafael Beltrán, ed., [València], Universitat de València, 2002, pp. 171-185 (Col.lecció oberta, Literatura; 69). Bergmann, Emilie L., «Family Routes in Cervantes», en Cervantes y su mundo, III, Volumen colectivo editado por A, Robert Lauer y Kurt Reichenberger, Kassel, Reichenberger, 2005, Vol. III, pp. 1-17 (Teatro del Siglo de Oro, Estudios de Literatura; 92). Bishop, George, Viajes y andanzas de Pedro Páez: primer europeo en las fuentes del Nilo (1613), Bilbao, Mensajero, 2002, 230 pp. Bohn Martins, María Cristina, «La breve relación del jesuita José Cardiel: la memoria de las reducciones a partir del exilio», en Los jesuitas y la modernidad en Iberoamérica, 1549-1773, Manuel Marzal y Luis Bacigalupo (eds.), Lima, Institut français d’études andines, IFEA, Pontificia Universidad Católica del Perú, PUCP, Universidad del Pacífico UP, 2007, pp. 193-201. Bouba Kidakou, Antonie, «África negra en los libros de viajes españoles de los siglos XVI y XVII», Epos, Revista de Filología, (2007) 23, pp. 61-79. Carreira Vérez, Antonio, «El padre Cubero y su viaje por Asia a fines del siglo XVII», Revista de dialectología y tradiciones populares, 51 (1996) 1, pp. 19-44. Carrera de la Red, Micaela, «El segundo viaje de Cristóbal Colón (1493-1496): Análisis histórico-lingüístico de documentación original», Revista de Filología de la Universidad de La Laguna, 18 (2000), pp. 53-74. Carreras Valls, R, Los catalanes Juan Cabot y Cristobal Colom: la verdad sobre el descubrimiento de América: memoria presentada a la Academia de la Historia por—, Valladolid, Maxtor, 2005, 160 pp. Reedición de la edición de 1931, Barcelona, Imp. Altés. Carriazo Rubio, Juan Luis, «Viaje de la Condesa de Niebla desde Huelva a Sanlúcar de Barrameda en 1630», Aestuaria: revista de investigación, 5 (1997), pp. 5990. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 315-362, ISSN: 0034-849X APUNTES PARA UNA BIBLIOGRAFÍA DEL VIAJE LITERARIO (1990-2010) Carrizo Rueda, Sofía M. «Construcción del personaje y entrecruzamiento de discursos en el ‘Quijote’ desde una poética del relato de viajes», en Libros de caballerías, El ‘Quijote’, Investigaciones y Relaciones, Coordinadores, Sofía M. Carrizo Rueda y José Manuel Lucía Megías, Letras, Buenos Aires, (2004-2005) 50-51, pp. 81-97 (Número monográfico). —. «Una etapa en la vida de ‘D. Quijote’ (II, 20-29), La construcción del personaje y la tradición del viaje como vía sapiencial», en Studia Hispanica Medievalia VII, Actas de las VIII Jornadas Internacionales de Literatura Española Medieval y Homenaje al ‘Quijote’, Buenos Aires, Universidad Católica Argentina, 17 al 19 de agosto de 2005, Sofía M. Carrizo Rueda (Directora), Javier Roberto González (Coordinador General), Letras, Buenos Aires, (2005-2006) 52-53, pp. 146-155 (Número monográfico). —. «Dramatización del viaje y prácticas descriptivas en el teatro áureo, Aspectos de ‘El castigo sin venganza’ y de otros textos de Lope y Calderón», en ‘El Siglo de Oro en escena’, Homenaje a Marc Vitse, Al cuidado de Odette Gorsse y Frédéric Serralta, [Toulouse], Presses Universitaires du Mirail, Consejería de Educación de la Embajada de España en Francia, 2006, pp. 179-191 (Anejos de Criticón; 17). Casado Soto, José Luis, «Las Islas Británicas y sus gentes descritas por viajeros españoles en 1554», en Literatura de viajes, El Viejo Mundo y el Nuevo, Coordinador, Salvador García Castañeda, Madrid, Castalia, 1999, pp. 61-73. Chul, Park, «Gregorio de Céspedes, primer visitante europeo de Corea», Revista Española del Pacífico, 3 (1993), pp. 139146. Cordiviola, Alfredo, «Colón, las posibilidades de la imaginación», Anuario Brasileño de Estudios Hispánicos, Brasilia, 13 (2003), pp. 173-179. Córdoba, Joaquín María, «La época de los viajeros y el redescubrimiento: en busca de una olvidada historia: los via- 331 jeros españoles a Oriente Próximo», en La aventura española en Oriente (11662006), Vol. 1: Viajeros, museos y estudiosos en la historia del redescubrimiento del Oriente Próximo Antiguo, Joaquín María Córdoba Zoilo y María del Carmen Pérez Díez (coords.), Madrid, Ministerio de Cultura, Subdirección General de Publicaciones, Información y Documentación, 2006, pp. 23-32. —. «La época de los viajeros y el redescubrimiento: colores de Occidente y perfumes de Oriente: los viajeros hispanos de los Siglos de Oro: Don García de Silva y Figueroa y el redescubrimiento de Irán», en La aventura española en Oriente (1166-2006), Vol. 1: Viajeros, museos y estudiosos en la historia del redescubrimiento del Oriente Próximo Antiguo, Joaquín María Córdoba Zoilo y María del Carmen Pérez Díez (coords.), Madrid, Ministerio de Cultura, 2006, pp. 89-98. —. «Don García de Silva y Figueroa y el redescubrimiento de Irán», en ‘La aventura española en Oriente (1166-2006), Vol. I: Viajeros, museos y estudiosos en la historia del redescubrimiento del Oriente Próximo Antiguo’, Museo Arqueológico Nacional, Madrid, AbrilJunio de 2006, Edición coordinada por J. Mª Córdoba y Mª C. Pérez Díez, [Madrid], Ministerio de Cultura, [2006], pp. 89-97. Crespo-Francés y Valero, José Antonio, Mercedes Junquera, Juan de Oñate y el Paso del Río Grande: el Camino Real de Tierra Adentro (1598-1998), Madrid, Ministerio de Defensa, 1998, 324 pp. Darst, David H, «Dos caminos literarioespirituales a Roma: ‘Persiles y Segismunda’ y ‘El Criticón’», en Caminería Hispánica, Actas del VI Congreso Internacional de Caminería Hispánica, celebrado del 18 al 20 de junio de 2002, en l’Aquila, Italia, y del 24 al 28 de junio de 2002 en Madrid, II: Caminería Histórica y Literaria, Dirección Manuel Criado de Val, Madrid, Ministerio de Fomento, 2004, Vol. II, pp. 1015-1019. Davis, Elizabeth B, «Iglesia, mar y Casa Real: Imaginario de la odisea en la épica Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 315-362, ISSN: 0034-849X 332 MARÍA DEL CARMEN SIMÓN PALMER del Siglo de Oro», en Literatura de viajes, El Viejo Mundo y el Nuevo, Coordinador: Salvador García Castañeda, Madrid, Castalia, 1999, pp. 75-82. De Benedictis, Francesco, «Tra letteratura di viaggio e memoria nella Valladolid del 1601», en Atti del XXI Convegno, Salamanca 12-14 settembre 2002, Vol. I: Letteratura della memoria, A cura di Domenico Antonio Cusato [et al.], Messina, Andrea Lippolis Editore, 2004, pp. 85-98. De Nicolò, Francesco, «‘Don Quijote’ e Italia: una viaje de ida y vuelta», en Tras las huellas de Don Quijote, Actas de la Jornada dedicada a ‘Don Quijote de la Mancha’, Amberes, Lessius Hogeschool, 9 de diciembre de 2005, Edición y traducción de Lieve Behiels, [Madrid], [Amberes], Ministerio de Educación y Ciencia de España, Lessius Hogeschool (Associatie K. U. Leuven), 2007, pp. 141-146. Deffis de Calvo, Emilia, Viajeros, peregrinos y enamorados : la novela española de pereginación del siglo XVII, Pamplona, Ediciones Universidad de Navarra, S. A. EUNSA, 1999, 178 pp. Déodat Kessedjian, Marie Françoise, «El paratexto en la literatura de viajes. El caso de varias peregrinaciones a Tierra Santa», en Paratextos en la Literatura Española (siglo XV-XVIII), Estudios reunidos por María Soledad Arredondo, Pierre Civil y Michel Moner, Madrid, Casa de Velázquez, 2008, pp. 321-332. Díez Borque, José María, «Viajeros extranjeros por la España del XVII», Compás de Letras, Madrid, 7(1995), pp. 79-95. Domínguez, Frank A, «Sailing to Paradise: Nautical Language and Meaning in Columbus’s ‘Diario de a bordo’ and Cervantes’s ‘Persiles y Sigismunda’ (I-II)», Hispania, 90 (2007) 2, pp. 193-204. Donoso Anes, Rafael, «El Viaje del mundo (1614) de Pedro Ordóñez de Ceballos o cómo modelar una autobiografía épica», Ibero-Romania, 58 (2003), pp. 83-119. —. «Pedro Ordóñez de Ceballos: un viajero español por la India del siglo XVI», en Reading ‘Culture’ in Spanish & LusoBrazilian Studies, Proceedings of the V International Conference on Hispanism and Luso-Brazilian Studies: Flashbacks and Projections from the Present: A Collage, I. Mukherjee y S. Sanyal (eds.), New Delhi, Jawaharlal Nehru University-Centre of Spanish Studies, 2004, pp. 163-202. —. «Épica, soldadesca y autobiografía en el Viaje del mundo (1614), de Pedro Ordóñez de Ceballos», en Actas del Congreso ‘El Siglo de Oro en el nuevo milenio’, C. Mata y M. Zugasti (eds.), Pamplona, Eunsa, 2005, Vol. II, pp. 1781-1812. —. «Pedro Ordóñez de Ceballos: un viajero español por la India del siglo XVI», Hola Namaste, 4 (2006), pp. 13-27. Édouard, Sylvène, «El ‘Viaje’ de Ambrosio de Morales (1572): reliquias de santos y arqueología cristiana de España», en Homenaje a Henri Guerreiro. La hagiografía entre historia y literatura en la España de la Edad Media y del Siglo de Oro, Marc Vitse (ed.), [Madrid], [Frankfurt am Main], Universidad de Navarra, Iberoamericana, Vervuert, 2005, pp. 549559 (Biblioteca áurea hispánica; 34). Escobar Borrego, Francisco Javier, «De viajes, conquistadores y lecturas: humanismo y Nuevo Mundo en la poesía sevillana de la segunda mitad del siglo XVI», en Parnaso de dos mundos. De literatura española e hispanoamericana en el Siglo de Oro, J. M. Ferri, J. C. Rovira (eds.), Madrid, Frankfurt am Main, Iberoamericana, Vervuert, 2010, pp. 189-226. Escribano Martín, Fernando, «Pedro Ordóñez de Ceballos (1545-16...): aventuras por un Oriente lejano», en ‘La aventura española’ en Oriente (1166-2006), Vol. I: Viajeros, museos y estudiosos en la historia del redescubrimiento del Oriente Próximo Antiguo’, Museo Arqueológico Nacional, Madrid, Abril-Junio de 2006, Edición coordinada por: J. Mª Córdoba y Mª C. Pérez Díez, [Madrid], Ministerio de Cultura, [2006], pp. 100-101. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 315-362, ISSN: 0034-849X APUNTES PARA UNA BIBLIOGRAFÍA DEL VIAJE LITERARIO (1990-2010) Eslava Galán, Juan, El enigma de Colón y los descubrimientos de América, Barcelona, Planeta, 2004, 247 pp. Ferreras Savoye, Daniel, «Oposiciones binarias y función semiótica: el viaje inacabable de don Quijote», Lectura y Signo, I (2006), pp. 89-104. Ferrús Antón, Beatriz, «La identidad en fuga: la historia de Catalina de Erauso y sus versiones», en El viaje en la literatura hispanoamericana: el espíritu colombino, VII Congreso Internacional de la AEELH, Valladolid, 19 al 22 de septiembre de 2006. Sonia Mattalia, Pilar Celma y Pilar Alonso (eds.), colaboradoras, Anna Chover Lafarga y Carmen Morán Rodríguez, Madrid, Frankfurt, Iberoamericana, Vervuert, 2008, pp. 317-327. Galán Rodríguez, Carmen, «’Imago mundi’: relatos extraordinarios de viajeros del Barroco», Anuario de Estudios Filológicos, (2006) 29, pp. 55-70. Gallego López, Alejandro, «Pedro Teixeira (fin s. XVI-ca.1610). Una aventura a pie por Mesopotamia», en ‘La aventura española en Oriente (1166-2006). Vol. I: Viajeros, museos y estudiosos en la historia del redescubrimiento del Oriente Próximo Antiguo’, Museo Arqueológico Nacional, Madrid, Abril-Junio de 2006, Edición coordinada por: J. Mª Córdoba y Mª C. Pérez Díez, [Madrid], Ministerio de Cultura, [2006], pp. 102-103. García Martín, Pedro, «Colores de Occidente y perfumes de Oriente: Los viajeros Hispanos de los Siglos de Oro», en La aventura española en Oriente (11662006). Vol. I: Viajeros, museos y estudiosos en la historia del redescubrimiento del Oriente Próximo Antiguo, Museo Arqueológico Nacional, Madrid, Abril-Junio de 2006, Edición coordinada por J. Mª Córdoba y Mª C. Pérez Díez, [Madrid], Ministerio de Cultura, [2006], pp. 73-88. —. Solá Castaño, Emilio y Vázquez Chamorro, Germán, Renegados, viajeros y tránsfugas: comportamientos heterodoxos y de frontera en el siglo XVI, Torres de la Alameda [Madrid], Fugaz, 2000, 127 pp. il. 333 García-Romeral Pérez, Carlos, Bio-bibliografía de viajeros españoles: (siglos XVI-XVII), Madrid, Ollero y Ramos, 1998, 262 pp. Gómez Geraud, Marie-Christine, «Relatos de peregrinos a Tierra Santa en tiempos de la Contrarreforma: Transformaciones de un género literario», en Escrituras y reescrituras del viaje: miradas plurales a través del tiempo y de las culturas, José Manuel Oliver Frade (coord.), Bern, Peter Lang, 2007, pp. 221-234. González Barrera, Julián, Un viaje de ida y vuelta, América en las comedias del primer Lope (1562-1598), Prólogo de Guiseppe Bellini, Alicante, Universidad de Alicante, 2008, 252 pp. (Cuadernos de América sin nombre; 23). González Blanco, Antonino, «La época de los viajeros y el redescubrimiento: la memoria del Próximo Oriente y los primeros viajeros», en La aventura española en Oriente (1166-2006), Vol. 1: Viajeros, museos y estudiosos en la historia del redescubrimiento del Oriente Próximo Antiguo, Joaquín María Córdoba Zoilo y María del Carmen Pérez Díez (coords.), Madrid, Ministerio de Cultura, Subdirección General de Publicaciones, Información y Documentación, 2006, pp. 33-38. González Boixo, José Carlos, «La génesis del Descubrimiento y la nueva Imago Mundi, según los cronistas de Indias», en El viaje en la literatura hispanoamericana: el espíritu colombino, VII Congreso Internacional de la AEELH, Valladolid, 19 al 22 de septiembre de 2006, Sonia Mattalia, Pilar Celma y Pilar Alonso (eds.), colaboradoras, Anna Chover Lafarga y Carmen Morán Rodríguez, Madrid, Frankfurt, Iberoamericana, Vervuert, 2008, pp. 171-182. González Cruz, María Isabel y María del Pilar González de la Rosa, «El viaje lingüístico: una aproximación sociolingüística a la literatura de viajes», en Escrituras y reescrituras del viaje: miradas plurales a través del tiempo y de las culturas, José Manuel Oliver Frade (coord.), Bern, Peter Lang, 2007, pp. 235-252. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 315-362, ISSN: 0034-849X 334 MARÍA DEL CARMEN SIMÓN PALMER Guijarro Ceballos, Javier, «’Por sus pasos contados y por contar’: el tema del viaje sobre la nave encantada en los libros de caballerías y en el ‘Quijote’», en Invitación al viaje, Maria Luisa Leal, María Jesús Fernández, Ana Belén García Benito coordinadoras, Mérida, Junta de Extremadura, 2006, pp. 43-60. Harrison Lanctot, Brendan, «Tomar lengua: la representación del habla de los indios en el Diario del primer viaje de Colón», Espéculo: Revista de Estudios Literarios, 31 (2005) (web). Herrero Massari, José Manuel, Libros de viajes de los siglos XVI y XVII en España y Portugal: lectura y lectores Madrid: Fundación Universitaria Española, 1999, 222 pp. (Tesis ‘cum laude’, Serie L, Literatura; 6). —. «La percepción de la maravilla en los relatos de viajes portugueses y españoles de los siglos XVI y XVII», en Maravillas, peregrinaciones y utopías, Literatura de viajes en el mundo románico, Rafael Beltrán, ed. [València], Universitat de València, 2002, pp. 291-305 (Col.lecció oberta, Literatura; 69). Iwasaki Cauti, Fernando, «El complejo de Colón», en El viaje en la literatura hispanoamericana: el espíritu colombino, VII Congreso Internacional de la AEELH, Valladolid, 19 al 22 de septiembre de 2006, Sonia Mattalia, Pilar Celma y Pilar Alonso (eds.), colaboradoras, Anna Chover Lafarga y Carmen Morán Rodríguez, Madrid, Frankfurt, Iberoamericana, Vervuert, 2008, pp. 39-47. Lacalle, Carlos, Noticia sobre Alvar Núñez Cabeza de Vaca: hazañas americanas de un caballero andaluz, Madrid, Sociedad Estatal Quinto Centenario, 1990, 132 pp. Lafarga Maduell, Francisco, «Libros de viajes», Noticias bibliográficas: Boletín bibliográfico anticuario, Madrid, 34 (1993), pp. 13-24. Lásperas, Jean Michel, «El viaje de Italia: ‘El Licenciado Vidriera’ (Cosas acaecidas en la hostería genovesa) », en ‘El Siglo de Oro en escena’, Homenaje a Marc Vitse, Al cuidado de Odette Gorsse y Frédéric Serralta, [Toulouse], Presses Universitaires du Mirail, Consejería de Educación de la Embajada de España en Francia, 2006, pp. 529-540 (Anejos de Criticón; 17). López de Mariscal, Blanca, «Buscando oro se murió de sed: Discurso de viajeros en el siglo XVI», en En gustos se comen géneros, Congreso Internacional Comida y Literatura, Edición de Sara Poot Herrera, Mérida, México, Instituto de Cultura de Yucatán, [2003], Vol. III, pp. 313-326. —. Relatos y relaciones de viaje al Nuevo Mundo en el Siglo XVI, Madrid, [México], Polifemo, Tecnológico de Monterrey, 2004, 264 pp. —. «Relatos y relaciones de viaje a la Nueva España en el siglo XVI: un acercamiento a la definición del género», en Actas del XIV Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, New York, 16-21 de Julio de 2001, IV: Literatura Hispanoamericana, Edición de Isaías Lerner, Robert Nival, Alejandro Alonso, Newark, Delaware, Juan de la Cuesta, 2004, Vol. IV, pp. 361-372. —. «La racionalización de lo maravilloso en los relatos de viaje al Nuevo Mundo en el siglo XVI», en Poéticas de la restitución: Literatura y cultura en Hispanoamérica colonial, Raúl Marrero Fente (ed.), Newark, Delaware, Juan de la Cuesta, 2005, pp. 29-42. —. «Recontextualización y estrategias discursivas en las recopilaciones de relatos de viajes al Nuevo Mundo: una selección veneciana», en Actas del Congreso ‘El Siglo de Oro en el nuevo milenio’, Carlos Mata, Miguel Zugasti (eds.) Pamplona, EUNSA, 2005 Vol. II, pp. 10551068 (Literatura Hispánica y Teoría de la Literatura). —. «La visión de Oriente en el imaginario de los textos colombinos», Revista de Humanidades, Monterrey (Méjico), (2006) 20, pp. 131-147. —. «La relación de viaje de Fray Diego de Ocaña y su ‘Memoria de las cosas’ (1599-1601)», en Edad de Oro Cantabrigense, Actas del VII Congreso de la Asociación Internacional del Siglo de Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 315-362, ISSN: 0034-849X APUNTES PARA UNA BIBLIOGRAFÍA DEL VIAJE LITERARIO (1990-2010) Oro (AISO), Robinson College, Cambridge, 18-22 de junio de 2005. Anthony Close (ed.), Con la colaboración de Sandra María Fernández Vales, Vigo, AISO, 2006, pp. 413-418. —. «Huellas e intertextos de Oriente: el relato del primer viaje de Cristóbal Colón», en El Oriente asiático en el mundo hispánico, Studi Ispanici, (2008), pp. 6170 (Número monográfico). Lozano Renieblas, Isabel, «La tradición de los libros de viajes medievales en el ‘Persiles’ de Cervantes», en Actas del VIII Coloquio Internacional de la Asociación de Cervantistas (El Toboso, 23-26 de Abril de 1998), Coord. José Ramón Fernández de Cano y Martín, El Toboso (Toledo), Excmo. Ayuntamiento de El Toboso, Ediciones Dulcinea del Toboso, 1999, pp. 347-357. Lucía Castejón, Rodrigo, «Pedro Cubero y Sebastián (1645-ca,1697): peregrino hacia Oriente», en ‘La aventura española en Oriente (1166-2006), Viajeros, museos y estudiosos en la historia del redescubrimiento del Oriente Próximo Antiguo’, Museo Arqueológico Nacional, Madrid, Abril- Junio de 2006, Edición coordinada por: J. Mª Córdoba y Mª C. Pérez Díez, [Madrid], Ministerio de Cultura, [2006], pp. 103-104. Luque Talaván, Miguel y Carlos Mondragón Pérez- Grovas, «Et in Arcadia ego. La terra australis y la visión utópica de Don Pedro Fernández de Quirós», Anales del Museo de América, 14 (2006), pp. 351-379. Manchón Gómez, Raúl, «Un testimonio notable de la difusión del Viage del Mundo (1614), de Ordóñez de Ceballos: la versión neolatina de Caspar Barlaeus (1622)», Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, 189 (2004), pp. 61-130. —. «Noticia del libro rarísimo ‘Naufragio y Peregrinación’ de Pedro Gobeo de Vitoria (1610) y de su versión neolatina ‘Argonautica Americanorum’ (1647)», Silva: Estudios de humanismo y tradición clásica, 3 (2004), pp. 223-242. —. Pedro Ordoñez de Ceballos, Vida y obra de un aventurero que dio vuelta y 335 media al mundo, Jaén, Universidad de Jaén, 2008, 199 pp. Mañé Rodríguez, Montserrat, «Pedro Páez (1564-1622): del Hadramaut a las fuentes del Nilo Azul», en ‘La aventura española en Oriente (1166-2006), Vol. I: Viajeros, museos y estudiosos en la historia del redescubrimiento del Oriente Próximo Antiguo’, Museo Arqueológico Nacional, Madrid, Abril-Junio de 2006, Edición coordinada por: J. Mª Córdoba y Mª C. Pérez Díez, [Madrid], Ministerio de Cultura, [2006], pp. 101-102. Maroto Camino, Mercedes, Producing the Pacific: Maps and Narratives of Spanish Exploration (1567-1606), Amsterdam, New York, Rodopi, 2005, 144 pp., 32 il. (maps). Marrero-Fente, Raúl, «Épica y descubrimiento en ‘La Conquista del Perú’ (1538)», Anales de Literatura Hispanoamericana, (2005) 34, pp. 109-124. Mataix, Remedios, «Amazonas áureas: un viaje a América de ida y vuelta», en ‘Literatura Hispanoamericana y Edad de Oro’, XXIX Seminario Internacional Edad de Oro. Madrid-Cuenca, 23-27 marzo 2009]», Edad de Oro, Madrid, 29 (2010), pp. 185-219. McDonough, Nelly, «Estrategias discursivas de la Reconquista y la Conquista: la construcción del ‘otro’ en los romances y en las escrituras de Cristóbal Colón», Confluencia, Greeley, CO, 23 (2007)1, pp. 10-28. Moncó, Beatriz, «Entre la imagen y la realidad: los viajes a China de Miguel de Loarca y Adriano de las Cortes», Revista Española del Pacífico, 8 (1998), pp. 469-585. Ordóñez, Javier, «’El Quijote’, los viajes y el mar», en El ‘Quijote’ y el pensamiento moderno, [Actas del Congreso Internacional celebrado desde el 15 al 18 de junio de 2004 en el Forum de Barcelona], Edición de José Luis González Quirós y José María Paz Gago, [Madrid], Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, 2007, Vol. II, pp. 141-150. Ortola, Marie Sol, «Images de femmes dans le ‘Viaje de Turquia’», en Siglos Dora- Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 315-362, ISSN: 0034-849X 336 MARÍA DEL CARMEN SIMÓN PALMER dos, Homenaje a Augustin Redondo, Coordinación Pierre Civil, [Madrid], Castalia, 2004, Vol. II, pp. 1045-1063. —. «Los personajes [en el ‘Viaje de Turquía’] », en Estudios sobre el diálogo renacentista español, Antología de la crítica, Asunción Rallo Gruss, Rafael Malpartida Tirado (eds.), Málaga, Universidad de Málaga, 2006, pp. 191-226. Pacheco Oropeza, Bettine, «La otra ruta del ‘Quijote’: la parodia americana», en El ‘Quijote’ y el pensamiento teórico-literario, Actas del Congreso Internacional celebrado en Madrid los días del 20 al 24 de junio de 2005, Miguel Ángel Garrido Gallardo, Luis Alburquerque García (Coordinadores), Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2008, pp. 407-415. Pellicer, Rosa, «América en el ‘Islario General’ de Alonso de Santa Cruz», en [‘Literatura Hispanoamericana y Edad de Oro’, XXIX Seminario Internacional Edad de Oro. Madrid-Cuenca, 23-27 marzo 2009], Edad de Oro, Madrid, 29 (2010), pp. 55-72. Peña, Margarita, «En nombre de San Francisco Javier: el viaje del padre Tachard y los jesuitas del Reino de Siam», en San Francisco Javier entre dos continentes, Ignacio Arellano, Alejandro González Acosta y Arnulfo Herrera (eds.), Madrid, Iberoamericana Vervuert, 2007, pp. 177-189. Peragón López, Clara Eugenia y Alfredo Ureña Uceda, «El y otras fuentes para su estudio», en Invitación al viaje, coordinadores, María Luisa Leal, Mª Jesús Fernández y Ana Belén García Benito, Mérida, Consejería de Cultura, 2006, pp. 315-324. Pino Díaz, Fermín del, «La visión y representación de Filipinas en los viajeros españoles: el caso del jesuita Alzina (1668)», Anales del Museo Nacional de Antropología, 5 (1998), pp. 49-82. Polic Bobic, Mirjana, «El ‘Viaje de Turquia’ y una de sus posibles fuentes de información sobre ‘las cosas del Turco’», en Actas del Congreso ‘El Siglo de Oro en el nuevo milenio’, Carlos Mata, Mi- guel Zugasti (Editores), Pamplona, EUNSA, 2005, Vol. II, pp. 1415-1425 (Literatura Hispánica y Teoría de la Literatura). Ramos Rubio, José Antonio, «Referencias de la ciudad de Trujillo en los viajeros y cronistas en los siglos XVI y XVII», Estudios, Madrid, 56 (2000) 208-209, pp. 137-167. Rodilla León, María José, «Caballeros que miden la tierra, Geografía y viaje en ‘El Quijote’», en ’Injerto peregrino de bienes y grandezas admirables’, Estudios de literatura y cultura española e hispanoamericana (siglo XVI al XVII), Ed. Lilliam von der Walde [et al.], México, D.F., Universidad Autónoma Metropolitana- Unidad Iztapalapa, 2007, pp. 337346. Saboye de Ferreras, Jacqueline, «Apuntes sobre la escritura del ‘Viaje de Turquía’», en ‘El Siglo de Oro en escena’, Homenaje a Marc Vitse, Al cuidado de Odette Gorsse y Frédéric Serralta, [Toulouse], Presses Universitaires du Mirail, Consejería de Educación de la Embajada de España en Francia, 2006, pp. 297309 (Anejos de Criticón; 17). Sáinz de la Maza, Carlos N., «Sor María Rosa, viajera ultramarina de un siglo aún no ilustrado», Compás de Letras, Madrid, 7(1995), pp. 123-142. Santis, Francesca de, «Estancia en Salamanca y viajes en las cercanías de un estudiante italiano del s. XVII», Dicenda, Cuadernos de Filología Hispánica (2008) 26, pp. 325-333. Sánchez García, Encarnación, «Notas sobre la imagen de Persia en la prosa española del siglo XVI», en Memoria de la palabra, Actas del VI Congreso de la Asociación Internacional Siglo de Oro, Burgos-La Rioja, 15-19 de julio 2002, Editadas por María Luisa Lobato, Francisco Domínguez Matito, Madrid, Frankfurt am Main, Iberoamericana, Vervuert, 2004, Vol. II, pp. 1587-1598. Santos Rovira, José María, «Estudio histórico-filológico de la crónica del viaje a China de fray Agustín de Tordesillas», eHumanista: Journal of Iberian Studies, 7 (2006), pp. 115-126. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 315-362, ISSN: 0034-849X APUNTES PARA UNA BIBLIOGRAFÍA DEL VIAJE LITERARIO (1990-2010) Serra, Giorgio, «De lo cronístico y lo ficcional en los ‘Naufragios’ de Álvar Núñez Cabeza de Vaca», Lemir: Revista de Literatura Española Medieval y del Renacimiento, 9, 2005 (web). Serrano, Samuel, «Las crónicas de Indias, precursoras del realismo mágico», Cuadernos Hispanoamericanos, (2006) 672, pp. 7-15. Serrano, Virtudes, «El viaje escénico de Álvar Núñez», en Literatura de viajes, El Viejo Mundo y el Nuevo, Coordinador: Salvador García Castañeda, Madrid, Castalia, 1999, pp. 83-91. Teglia, María, «América en el ‘Diario’ de Cristóbal Colón: ¿utopía o paraíso?», en El viaje en la literatura hispanoamericana: el espíritu colombino, VII Congreso Internacional de la AEELH, Valladolid, 19 al 22 de septiembre de 2006, Sonia Mattalia, Pilar Celma y Pilar Alonso (eds.), colaboradoras, Anna Chover Lafarga y Carmen Morán Rodríguez, Madrid, Frankfurt, Iberoamericana, Vervuert, 2008, pp. 235-240. Torres, Bénédicte, «Peregrinaciones subterráneas, acuáticas y aéreas de Don Quijote», en Peregrinamente peregrinos, Actas del V Congreso Internacional de la Asociación de Cervantistas, Lisboa, Fundaçâo Calouste Gulbenkian, 1-5 septiembre 2003, Alicia Villar Lecumberri (ed.), [Alcalá de Henares], Asociación de Cervantistas, 2004, Vol. II, pp. 1775-1794. Trías Folch, Luisa, «La traducción española de la ‘Peregrinaçao’ y la comedia española ‘Fernán Méndez Pinto’», en Literatura portuguesa y literatura española: influencias y relaciones, María Rosa Álvarez Sellers (ed.), Valencia, Universitat de València, 1999, pp. 3754 (Anejo n.º 31 de la revista Cuadernos de Filología). Ullán de la Rosa, Francisco Javier, «Las exploraciones españolas en busca de Eldorado y la construcción mítica de la Alta Amazonia (1538-1560)», Anales de la Real Academia de Doctores, 6 (2002) 2, pp. 273-280. Valero Juan, Eva María, «De Valladolid a Chiloé, el viaje hacia la otredad de Alonso 337 de Ercilla», en El viaje en la literatura hispanoamericana: el espíritu colombino, VII Congreso Internacional de la AEELH, Valladolid, 19 al 22 de septiembre de 2006, Sonia Mattalia, Pilar Celma y Pilar Alonso (eds.), colaboradoras, Anna Chover Lafarga y Carmen Morán Rodríguez, Madrid, Frankfurt, Iberoamericana, Vervuert, 2008, pp. 199-211. Vázquez, Concha, «’El Quijote’: una viaje interior», en ‘Don Quijote’ en el aula, La aventura pedagógica, [I Congreso Nacional de Reflexión Pedagógica: ‘Don Quijote’ en el aula, Ciudad Real, 6-9 de abril de 2005], Coordinadores: Ángel G. Cano Vela, Juan José Pastor Comín, [Ciudad Real], Universidad de CastillaLa Mancha, 2006, pp. 353-360. Vejdovsky, Boris, «1492: Europa en América y América en Europa o las metáforas del viaje en los descubrimientos de América», Atlantis, Revista de la Asociación Española de Estudios Anglo-Norteamericanos, 30 (2008) 2, pp. 11-25. Zapata Fernández de la Hoz, Teresa, «Jeroglíficos alusivos al viaje de María Ana de Neoburgo a las costas españolas», en Florilegio de Estudios de Emblemática, Actas del VI Congreso Internacional de Emblemática de The Society for Emblem Studies = A Florilegium of Studies on Emblematics, Proceedings of the 6th International Conference of the Society for Emblem Studies, A Coruña, 2002, Sagrario López Poza, editora, con la colaboración de José Julio García Arranz [et al.], La Coruña, Sociedad de Cultura Valle Inclán, 2004, pp. 697-710 (Sielae). Zugasti, Miguel, «Andanzas americanas de Pedro Ordóñez de Ceballos en dos comedias del Siglo de Oro», Teatro, Revista de Estudios Teatrales, 15 (2001), pp. 167-196. —. «El viaje del mundo (1614) de Pedro Ordóñez de Ceballos o cómo modelar una autobiografía épica», Ibero-Romania, 58 (2003), pp. 83-119. —.«Épica, soldadesca y autobiografía en el ‘Viaje del mundo’ (1614), de Pedro Ordóñez de Ceballos», en Actas del Congreso ‘El Siglo de Oro en el nuevo mi- Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 315-362, ISSN: 0034-849X 338 MARÍA DEL CARMEN SIMÓN PALMER lenio’, Carlos Mata, Miguel Zugasti (Editores), Pamplona, EUNSA, 2005, Vol. II, pp. 1781-1812 (Literatura Hispánica y Teoría de la Literatura). —. «Pedro Ordóñez de Ceballos: un viajero español por la India del siglo XVI», Hola Namasté, Revista de la Embajada de la India en Madrid, 4 (2006), pp. 13-22. SIGLO XVIII Ediciones Aristizábal, Gabriel de, El viaje de Gabriel de Aristizábal a Constantinopla en 1784: según el manuscrito original II1051 de la Biblioteca del Palacio Real de Madrid, Ricardo González Castrillo (ed.), Madrid, Fundación Universitaria Española, 1997, 160 pp. Baena, Clemente Antonio, Viaje a la Corte del Papa Clemente XIII, Relación y cuenta de los gastos (1760-1765), Introducción, textos y notas, Maurizio Fabbri, Bolonia, Panozzo Editore, Centro di Studi sul Settecento Spagnolo, 2007, 289 pp. (Testi inediti e rari; 10). Fernández de Moratín, Leandro, Viaje a Italia, Edición de Belén Tejerina, Madrid, Espasa-Calpe, 1991, 723 pp. —. Apuntaciones sueltas de Inglaterra: cuaderno de un viaje. Epílogo de Eduardo Jordá, Barcelona, Península, 2003, 127 pp. il. (Clásicos viajes; 48). Luengo, Manuel, El retorno de un jesuita desterrado, Viaje del P, Luengo desde Bolonia a Nava del Rey (1798), Inmaculada Fernández Arrillaga (ed.), transcripción documental, José Manuel Rodríguez Rodríguez, San Vicente del Raspeig (Alicante), Publicaciones de la Universidad de Alicante, [2004], 274 pp., il, map, (Monografías). Ponz, Antonio, Viaje fuera de España, Estudio preliminar, edición y notas Mónica Bolufer Peruga, San Vicente del Raspeig (Alicante), Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2007, 856 pp. (Norte crítico; 14). Rodríguez Laso, Nicolás, Diario en el Viage de Francia e Italia (1788), Edición crítica, estudio preliminar y notas de An- tonio Astorgano Abajo, prólogo de Manuel Pizarro, Zaragoza, Institución ‘Fernando el Católico’, Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, 2006, 752 pp. il, (Colección Estudios, Historia) (Institución ‘Fernando el Católico’; 2,528). Estudios Alarcón Sierra, Rafael, «Las ‘Apuntaciones sueltas de Inglaterra’ de Leandro Fernández de Moratín: libro de viajes y fundación de una escritura moderna», Bulletin Hispanique, 109 (2007) 1, pp. 157-186. Albiac, María Dolores, «Correr Cortes: Los viajes europeos de Viera y Clavijo», en Relato de viaje y literaturas hispánicas, Julio Peñate Rivero (ed.), [Madrid], Visor Libros, 2004, pp. 133-172 (Biblioteca filológica hispana; 81). Almarcegui Elduayen, Patricia, «La biblioteca de Alí Bey», Cuadernos de estudios del siglo XVIII, 10-11 (2000-2001), pp. 5-16. —. «El descubrimiento del Islam en los viajeros ilustrados europeos», en Los libros de viaje: realidad vivida y género literario, Leonardo Romero Tobar, Patricia Almarcegui Elduayen (coords.), [Tres Cantos (Madrid)], Akal, 2005, pp. 104128 (Sociedad, cultura y educación; 21). Álvarez Cuartero, Izaskun, Amigos de la Sociedad Económica: relatos, viajes y descripciones de la isla de Cuba: lección de ingreso como Amiga de número leída el 4 del 2000 y palabras de recepción por Pablo J. Beltrán de Heredia, Madrid, Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, 2000, 70 pp.il. Álvarez de Miranda, Pedro, «Sobre viajes y relatos de viajes en el siglo XVIII», Compás de Letras, Madrid, 7(1995), pp. 97-122. Avalle Arce, Juan Bautista de, «De Cádiz a Alaska: un diario de navegantes (17901792) », en De los Austrias a los Borbones, Cuadernos Dieciochistas, Salamanca (2000)1, pp. 295-312 (Número monográfico). Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 315-362, ISSN: 0034-849X APUNTES PARA UNA BIBLIOGRAFÍA DEL VIAJE LITERARIO (1990-2010) Aymes, Jean- René, «La campagne dans les ‘Cartas del viaje de Asturias’ et les ‘Diarios’ de Jovellanos», Cahiers du GRIAS (1997) 2, pp. 173-188. Baquero, Ana Luisa, «El Viaje y la Ficción narrativa española en el s. XVIII», en Libros de viaje: Actas de las Jornadas sobre Los Libros de viaje en el mundo románico (Murcia, 27-30 de noviembre de 1995), Fernando Carmona Fernández y Antonia Martínez Pérez (coords.), Murcia, Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones, 1996, pp. 21-30. Bernabeu Albert, Salvador, El Pacífico ilustrado: del lago español a las grandes expediciones, Madrid, MAPFRE, 1992, 312 pp., map. —. Trillar los mares: (La expedición descubridora de Bruno de Hezeta al noroeste de América, 1775), Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1995, 241 pp, map. —. «¿Ilusos o ilustrados?: Novedades y pervivencias en los viajes del setecientos», Revista de Occidente, (2003) 260, pp. 36-55. Blasco Castiñeyra, Selina, «El Viaje de España de don Antonio Ponz: Compendio de las alteraciones introducidas por el autor en todas las ediciones de su obra», Anales de Historia del Arte, 2 (1990), pp. 223-304. Bolufer Peruga, Mónica, «Visiones de Europa en el Siglo de las Luces: El Viaje fuera de España (1785) de Antonio Ponz», Estudis: Revista de Historia Moderna, 28 (2002), pp. 167-204. —. «Civilización, costumbres y política en la literatura de viajes a España en el siglo XVIII», Estudis: Revista de Historia Moderna, 29 (2003), pp. 255-300. —. «¿Conocimiento o desengaño? El viaje europeo de Antonio Ponz (1785)», en Placer e instrucción: viajeros valencianos por el siglo XVIII, Emilio Soler Pascual y Nicolás Bas Martín (coords.), Valencia, Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia, Universidad de Alicante, 2008, pp. 113-140. Borreguero Beltrán, Cristina, «El gigantesco legado del Padre Flórez», en El 339 padre Flórez, tres siglos después, Actas del Congreso Internacional (Burgos, 23-26 de septiembre de 2002), Cristina Borreguero Beltrán (coord.), Burgos, Diputación Provincial de Burgos, 2006, pp. 9-20. Camarero Gea, Manuel, «Gazel y el embajador de Marruecos: Literatura y realidad», en Literatura de viajes, El Viejo Mundo y el Nuevo. Coordinador: Salvador García Castañeda, Madrid, Castalia, 1999, pp. 133-141. Cano Calderón, Amelia, El viaje en los diarios de Jovellanos, Murcia, Universidad de Murcia, 1990, 2 microfichas, (Tesis doctoral) . —. «Los diarios de Jovellanos entre los de su época», Caligrama, Revista Insular de Filología, 3 (1990), pp. 73-88. Cañas Murillo, Jesús, «Utopías y libros de viajes en el siglo XVIII español: un capítulo de historia literaria de la Ilustración», en Aufklärung, Estudios sobre la Ilustración española dedicados a HansJoachim Lope, Jesús Cañas Murillo, José Roso Díaz (eds.), Cáceres, Universidad de Extremadura, 2007, pp. 71-88. Carrère Lara, Emma, «El tópico de la sobriedad ibérica en la literatura de viaje francesa dieciochesca y decimonónica», Dieciocho, 26 (2003)1, pp. 7-24. Castillo, Francisco Javier y Díaz Padilla, Gloria, «Las Canarias en las memorias de Miguel de Learte», Revista de Filología de la Universidad de La Laguna, (2001) 19, pp. 85-124. Catáneo, Hernán, «Las ‘Cartas marruecas’ desde una morfología del relato de viajes», en ‘El viaje y sus discursos’, en el cincuentenario de la Universidad Católica Argentina, Letras, Buenos Aires, (2008) 57-58, pp. 57-66 (Número monográfico). Contreras Miguel, Remedios, «Los franciscanos en Tierra Santa: viaje de Rafael Sandoval en 1766», en III Reunión Científica de Historia Moderna / Asociación Española de Historia Moderna, Vicente J. Suárez Gritón, Enrique Martínez Ruiz y Manuel Lob Cabrera (coords.), Las Palmas de Gran Canaria, Universi- Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 315-362, ISSN: 0034-849X 340 MARÍA DEL CARMEN SIMÓN PALMER dad de Las Palmas de Gran Canaria, 1994, Vol. 1, pp. 265-276. Córdoba, Joaquín María, «La época de los viajeros y el redescubrimiento: entre la curiosidad y la aventura. Los viajeros españoles y su mundo en la época de la expansión europea, desde comienzos del siglo XVIII a los inicios del XX», en La aventura española en Oriente (11662006), Vol. 1: Viajeros, museos y estudiosos en la historia del redescubrimiento del Oriente Próximo Antiguo, Joaquín María Córdoba Zoilo y María del Carmen Pérez Díez (coords.), Madrid, Ministerio de Cultura, 2006, pp. 105-122. Crespo Delgado, Daniel, «‘Il giro del mondo’: el Viage fuera de España (1785) de Antonio Ponz», Reales Sitios: Revista del Patrimonio Nacional, 152 (2002), pp. 64-81. —. «Lectura y lectores en la España de la Ilustración. El caso de la literatura artística». Cuadernos de Historia Moderna, 32 (2007), pp. 31-60 (web). —. El paisaje del progreso. Las obras publicas en el ‘Viaje de España‘ de Antonio Ponz (1772-1794), Valencia, Consejería de Infraestructuras y Transporte, 2008. 271 pp. il. Demerson, Jorge, «Leandro Fernández de Moratín y José de Lugo en Londres (1792-1793)», Anales de Literatura Española, 8 (1992), pp. 53-61. Dettamanti, Pietro, «Leandro Fernández de Moratín: un viaggiatore spagnolo a Como e nella Svizera italiana alla fine del Setecento», Bolletino del CIRVI, 30 (2009) 1, pp. 25-48. Díaz López, Julián Pablo y Lentisco Puche, José Domingo, El señor en sus estados: diario de un viaje de D. Antonio Álvarez de Toledo, X Marqués de los Vélez, a sus posesiones de los reinos de Murcia y Granada 1769-1770, Almería, Centro de Estudios Velezanos, Ayuntamiento de Vélez-Rubio, 2006, 205 pp. il. Escribano Martín, Fernando, «Gabriel de Aristizábal (1743-1805), El viaje a Constantinopla», en La aventura española en Oriente (1166-2006), Vol. I: Viajeros, museos y estudiosos en la historia del redescubrimiento del Oriente Próximo Antiguo’, Museo Arqueológico Nacional, Madrid, Abril- Junio de 2006, Edición coordinada por: J. Mª Córdoba y Mª C. Pérez Díez, [Madrid], Ministerio de Cultura, [2006], pp. 169. Fabbri, Maurizio, «Literatura de viajes», en Historia literaria de España en el siglo XVIII, Francisco Aguilar Piñal (ed.), Madrid, Trottta, CSIC, 1996, pp. 407-423. Fernández Arrillaga, Inmaculada, «El P. José Francisco de Isla: un expulso de excepción», en El Mundo del P. Isla, J. E. Martínez Fernández, N. Álvarez Méndez (coords.), León, Universidad de León, 2005, pp. 103-116. —. «El extrañamiento de los jesuitas valencianos», en De cosas y hombres de nación valenciana. Doce estudios en homenaje al Dr. Antonio Mestre Sanchís, E. Jiménez López (ed.), Alicante, Universidad de Alicante, 2006, pp. 341-377. —. «El exilio de los jesuitas andaluces», en La Compañía de Jesús en España: otra mirada, Joaquín Morales Ferrer y Agustín Galán García (eds.), Madrid, Anaya, 2007, pp. 107-128. —. «Viaje hacia al destierro del jesuita Esteban Terreros», en Esteban Terreros y Pando: vizcaíno, polígrafo y jesuita: III Centenario, 1707-2007, Santiago Larrázabal Basáñez y César Gallastegui (coords.), Bilbao, Universidad de Deusto, Deustuko Unibertsitatea, Servicio de Publicaciones, 2008, pp. 229-248. Ferrer Benimeli, José Antonio, «La alimentación de los jesuitas expulsos durante su viaje marítimo», en Homenaje a Antonio de Béthencourt Massieu, Las Palmas de Gran Canaria, Ediciones del Cabildo Insular de Gran Canaria, 1995, Vol. I, pp. 581-596. —. «Estancia de los jesuitas expulsos del Paraguay en Puerto de Santa María», en Don Antonio Durán Gudiol, Homenaje, Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 1995, pp. 287-298. —. «Aproximación al viaje de los jesuitas expulsos desde España a Córcega», en El mundo hispánico en el Siglo de las Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 315-362, ISSN: 0034-849X APUNTES PARA UNA BIBLIOGRAFÍA DEL VIAJE LITERARIO (1990-2010) Luces, Madrid, Universidad Complutense, Editorial Complutense, 1996, Vol. 1, pp. 605-622. —. «Viaje y peripecias de los jesuitas expulsos de América (el Colegio de Córdoba de Tucumán) », Revista de Historia Moderna-Anales de la Universidad de Alicante, 15 (1996), pp. 149-177, (Número monográfico «Jesuitas en la España del siglo XVIII». —. «Córcega vista por los jesuitas andaluces expulsos», en El siglo que llaman ilustrado, Homenaje a Francisco Aguilar Piñal, Joaquín Álvarez Barrientos y José Checa Beltrán (coords.), Madrid, CSIC, 1996, pp. 359-368. —. «Llegada a Córcega e Italia de los jesuitas expulsos del Paraguay», en Política, religión e inquisición en la España moderna, Homenaje a Joaquín Pérez Villanueva, P. Fernández Albaladejo, J. Martínez Millán y V, Pinto Crespo (coords.), Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 1996, pp. 309-330. —. «La expulsión de los jesuitas de las misiones del Amazonas (1768-1769) a través de Pará y Lisboa», en Colóquio os Jesuítas e o Império Português, Revista Seculo XVIII, Lisboa, Sociedade Portuguesa de Estudos do Século, XVIII, 2005, pp. 183-207. Frank, Ana Isabel, El ‘Viage a España’ de Antonio Ponz: espíritu ilustrado y aspectos de modernidad, Frankfurt am Main, Peter Lang, 1997, 261 pp. Galván González, Victoria, «La imagen de París en las letras hispanas del siglo XVIII: un diario de viajes de José Vieira y Clavijo», Philologica Canariensia (1995) 1, pp. 93-104. —. «Los diarios de viaje de José de Viera y Clavijo (1731-1813)», en El mundo hispánico en el Siglo de las Luces, Madrid, Universidad Complutense, Editorial Complutense, 1996, Vol. 1, pp. 655-667. García-Romeral Pérez, Carlos, Bio-bibliografía de viajeros por España y Portugal: (siglo XVIII), Madrid, Ollero y Ramos, 2000, 293 pp. Giménez López, Enrique y Martínez Gomis, Mariano, «El Padre Isla en Italia», 341 en Expulsión y exilio de los jesuitas españoles. Coord. Enrique Giménez López, Alicante, Universidad de Alicante, 1997, pp. 247-360. González Castrillo, Ricardo, «Gabriel de Aristizabal y su viaje a Constantinopla en el año 1784», Arbor (2005) 711-712, pp, 707-726. González Troyano, Alberto, «El viaje de los ilustrados españoles por Europa», Cuadernos de Ilustración y Romanticismo, 2 (1992), pp. 95-98. —. «Del viajero ilustrado al paseo literario», en Los libros de viaje: realidad vivida y género literario, Leonardo Romero Tobar, Patricia Almarcegui Elduayen (coords.), Tres Cantos (Madrid), Akal, 2005, pp. 151-157 (Sociedad, cultura y educación; 21). Guerrero Latorre, Ana Clara, «Los viajeros españoles», en La historia de Francia en la literatura española: amenaza o modelo, Mercè Boixareu y Robin Lefere (coords.), Madrid, Castalia, 2009, pp. 331-335. López Ontiveros, Antonio, La imagen geográfica de Córdoba y su provincia en la literatura viajera de los siglos XVIII y XIX, Córdoba, Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, 1991, 145 pp. il. —. «Caracterización geográfica de Andalucía según la Literatura viajera de los siglos XVIII y XIX», Ería: Revista cuatrimestral de Geografía, 54-55 (2001), pp. 7-52. —. «Del prerromanticismo al romanticismo: el paisaje de Andalucía en los viajeros de los siglos XVIII y XIX», en Estudios sobre historia del paisaje español, Nicolás Ortega Cantero (coord.), Madrid, Los Libros de la Catarata, 2002, pp. 115-154. —. La imagen de Andalucía según los viajeros ilustrados y románticos, Granada, Caja Granada, 2008, 65 pp. il. Lorenzo Álvarez, Elena de, «La Biblioteca particular del bello sexo selenítico de ‘El viaje de un filósofo a Selenópolis’», en Regards sur les Espagnoles Créatices: XVIIIe - XXe siècle, Sous la direction Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 315-362, ISSN: 0034-849X 342 MARÍA DEL CARMEN SIMÓN PALMER de François Étienvre, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2006, pp. 47-61. Lucía Castejón, Rodrigo, «Federico Gravina y Nápoli (1756-1806): una imagen ilustrada de Constantinopla», en La aventura española en Oriente (11662006), Vol. I: Viajeros, museos y estudiosos en la historia del redescubrimiento del Oriente Próximo Antiguo, Museo Arqueológico Nacional, Madrid, Abril-Junio de 2006, Edición coordinada por: J. Mª Córdoba y Mª C. Pérez Díez, [Madrid], Ministerio de Cultura, [2006], pp. 169-170. Martín Asuero, Pablo, «Los diplomáticos españoles y el redescubrimiento del imperio Otomano», en La aventura española en Oriente (1166-2006), Vol. I: Viajeros, museos y estudiosos en la historia del redescubrimiento del Oriente Próximo Antiguo, Museo Arqueológico Nacional, Madrid, Abril- Junio de 2006, Edición coordinada por: J. Mª Córdoba y Mª C. Pérez Díez, [Madrid], Ministerio de Cultura, [2006], pp. 133-141. Martínez García, José C., «El viaje a Utopía en la literatura española del siglo XVIII», Espéculo, Revista de Estudios Literarios, (2008) 40 (web). Mas Galval, Cayetano y Abascal Palazón, Juan Manuel, «El Viaje Literario de Francisco Pérez Bayer por Valencia y Murcia (1782)», Saitabi: revista de la Facultat de Geografia i Història, 48 (1998), pp. 79-111. Mora Rodríguez, Gloria, «La erudita peregrinación, El viaje arqueológico de Francisco Pérez Bayer a Italia (17541759) », en Illuminismo e ilustración: le antichità e i loro protagonisti in Spagna e in Italia nel XVIII secolo, Beatrice Cacciotti, Xavier Dupré Raventós, José Beltrán Fortes (coords.), Roma, L’Erma di Bretschneider, 2003, pp. 255-275. Moureau, François, «Viajar por Europa en el Siglo de la Luces», en Los libros de viaje: realidad vivida y género literario, Leonardo Romero Tobar, Patricia Almarcegui Elduayen (coords.) [Tres Cantos (Madrid)], Akal, 2005, pp. 25-47 (Sociedad, cultura y educación; 21). Mozo Polo, Ángel, «De Bornos a Ubrique: Impresiones de un viaje de doña Frasquita Ruiz de Larrea», Ateneo: Revista cultural del Ateneo de Cádiz, 8 (2008), pp. 188-194. Ortas Durand, Esther, «Viajeros ante el paisaje: el desfiladero de Pancorbo (1760-1808)», en Paisaje, juego, multilingüismo, Actas del X Simposio de la Sociedad Española de Literatura General y Comparada, Santiago de Compostela (octubre de 1994), Darío Villanueva, Fernando Cabo Aseguinolaza (eds.), Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 1996, Vol. I, pp. 443-466. —. Viajeros ante el paisaje aragonés (17591850), Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1999, 399 pp. —. «Lo pintoresco en los viajeros por España (1760-1808)», en Literatura de Viajes, El Viejo Mundo y el Nuevo, Salvador García Castañeda (ed.), Madrid, Castalia, The Ohio State University, 1999, pp. 143-155. —. «Viajeros por los caminos del Alto Aragón», en Comarca de la Jacetania, José Luis Ona, Sergio Sánchez Lanaspa (coords.), Zaragoza, Gobierno de Aragón, 2004, pp. 255-262 (Colección «Territorio», 12) . —. «Apéndice bibliográfico sobre viajes y viajeros en España en los siglos XVIII y XIX», en Los libros de viaje: realidad vivida y género literario, Leonardo Romero Tobar, Patricia Almarcegui Elduayen (coords.) [Tres Cantos (Madrid)], Akal, 2005, pp. 92-103 (Sociedad, cultura y educación; 21). —. «La España de los viajeros (1755-1846): imágenes reales, literaturizadas, soñadas», en Los libros de viaje: realidad vivida y género literario, Leonardo Romero Tobar y Patricia Almarcegui Elduayen (coords.), Tres Cantos (Madrid), Akal, 2005, pp. 48-91. —. «Ensayo de una bibliografía de viajeros por Aragón (1753-1807)», Alazet, Revista de Filología, 18 (2006), pp. 87-158. —. Leer el camino, Cervantes y el ‘Quijote’ en los viajeros extranjeros por Es- Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 315-362, ISSN: 0034-849X APUNTES PARA UNA BIBLIOGRAFÍA DEL VIAJE LITERARIO (1990-2010) paña, (1701-1846). Alcalá de Henares, Centro de Estudios Cervantinos, 2006, 380 pp. (Biblioteca de estudios cervantinos; 18). —. «Los viajeros, deportados y expatriados de la primera mitad del siglo», en La historia de Francia en la literatura española: amenaza o modelo, Mercè Boixareu y Robin Leyere (coords.), Madrid, Castalia, 2009, pp. 407-424. —. «El ‘viaje por España’, en busca de un estatuto entre ficción novelesca e historia (1759-1808). Apuntes sobre las fronteras de un género literario», Crítica Hispánica, Pittsburgh, 31 (2009) 2, pp. 121148. Paniagua Pérez, Jesús, «Los grabados en la obra ‘El Viagero Universal’», Revista Española del Pacífico, 1 (1991), pp. 47-58. Pérez Berenguel, José Francisco, «Las fuentes principales de los ‘Viajes por España’ (1779) de Henry Swinburne», Hispania, 69 (2009) 231, pp. 67-86. Pérez Rodríguez, Eva M. «Laurence Sterne, François Vernes y Bernardo María de Calzada: el periplo del ‘Viajador sensible’ por Europa a finales del siglo XVIII», Cuadernos de Estudios del Siglo XVIII, (2002-2003) 12-13, pp. 117135. Pérez Samper, María de los Ángeles, «Los viajes del Padre Flórez», en El Padre Flórez, tres siglos después. Actas del Congreso Internacional, Burgos, 23 al 26 de septiembre de 2002, Coordina, Cristina Borreguero Beltrán, [Burgos], Diputación Provincial de Burgos, [2006], pp. 125-157. Pimentel, Juan, Testigos del mundo, Ciencia, literatura y viajes en la Ilustración, Madrid, Marcial Pons, Historia, 2003, 342 pp. il. (Estudios). —. «Escrituras del mundo y de la vida (Ciencia, novela y viajes en el Siglo XVIII)», Revista de Occidente, (2003) 260, pp. 5674. Pinar, Susana, El explorador del Índico: diario del viaje de Francisco Noroña (1748?- 1788) por las islas de Filipinas, Java, Mauricio y Madagascar, Ma- 343 drid. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Doce Calles, 2009, 360 pp. 10 lam. Recio Espejo, José Manuel, «La naturaleza del norte de Marruecos según reseñas de viajeros de los siglos XVIII y XIX», Boletín de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes, 151 (2006), pp. 241-251. Ridao, José María, El pasajero de Montauban, Barcelona, Galaxia Gutenberg, Círculo de Lectores, 2003, 194 pp. il. Rújula López, Pedro Víctor, «Viajeros ilustrados y románticos: consideraciones metodológicas para la utilización de los libros de viaje como fuente histórica», en Metodología de la investigación científica sobre fuentes aragonesas: (actas de las IX Jornadas, Agustín Ubieto Arteta (coord.), Zaragoza, Universidad de Zaragoza, Instituto de Ciencias de la Educación, 1994, pp. 115-122. Sainz de la Maza, Carlos, «La fundación del convento de Jesús María de Lima en una carta de 1713», en Homenaje a Elena Catena, Madrid, Castalia, 2001, pp. 455-467. Sánchez Espinosa, Gabriel, «Juan Andrés: el viaje ilustrado y el género epistolar», en Juan Andrés y la teoría comparatista, Pedro Aullón de Haro, Santiago Navarro Pastor y Jesús García Gabaldón (coords.), Valencia, Biblioteca Valenciana, 2002, pp. 267-286. Shaw, Michael Crozier, «European Travellers and the Enlightenment Consensus of Spain in Eighteenth-Century Europe», Dieciocho, 31 (2008) 1, pp. 23-44. Soler Pascual, Emilio, El viaje literario y político de los hermanos Villanueva, Valencia, Biblioteca Valenciana, 2002, 462 pp. Terán Elizondo, María Isabel, «El ‘Viaje de un mosquito a París’ o el inicio de una polémica literaria y satírica entre franciscanos y dominicos», Dieciocho, 31 (2008) 2, pp. 347-356. Uriarte, Cristina G. de, Literatura de viajes y Canarias. Tenerife en los relatos de viajeros franceses del siglo XVIII, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2006, 301 pp. il. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 315-362, ISSN: 0034-849X 344 MARÍA DEL CARMEN SIMÓN PALMER Urrea Fernández, Jesús, «El viaje de Don Antonio Ponz a Italia», en Estudios sobre Historia del Arte ofrecidos al Prof. Dr. D. Ramón Otero Túñez en su 65º cumpleaños, José López-Calo (coord.), Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela, 1993, pp. 509516. Valverde Madrid, José, «Madrileños en América en el siglo XVIII», Anales del Instituto de Estudios Madrileños, 33 (1993), pp. 357-394 y 34 (1994), pp. 427-504. SIGLO XIX Ediciones Badía, Domingo (Ali Bey), Ali Bey en Marruecos: tragedia. Edición de Celsa C. García Valdés y Michael McGaha, Pamplona, Eunsa, 1999. Gil y Carrasco, Enrique, Artículos de viajes y de costumbres. Edición de Ramón Alba, Madrid, Miraguano Ediciones, Ediciones Polifemo, 1999, XXI, 264 pp. (Viajes y costumbres). Pardo Bazán, Emilia, Viajes por Europa, Colmenar Viejo (Madrid), Bercimuel, 2004, 515 pp. Rivadeneyra, Adolfo, Viaje de Ceilán a Damasco: Golfo Pérsico, Mesopotamia, ruinas de Babilonia, Nínive y Palmira y Cartas sobre la Siria y la isla de Ceilán, Edición, prólogo y notas de Fernando Escribano Martín, Madrid, Miraguano S.A. Ediciones, 2006, 331 pp. Santa Cruz y Montalvo, María de las Mercedes, comtesse de Merlin, Viaje a La Habana; precedido de una biografía de esta ilustre cubana por Gertrudis Gómez de Avellaneda, [s,l,], [s,n,], 1844 (Madrid, Imprenta de la Sociedad Literaria y Tipográfica), Otras ediciones en 1922 y 2006. Simón de Rojas Clemente Rubio: Viaje a Andalucía: historia natural del reino de Granada: (1804-1809), Antonio Gil Albarracín (ed.), Aladrén (Almería), G.B.G., 2002. Van-Halen, Juan, Memorias: Narración (relación circunstancial de su cautividad en los calabozos de la Inquisición: su evasión y su migración); Relato del viaje a Rusia; Cuatro jornadas de Bruselas; introducción, edición y notas de José María Sánchez Molledo; presentación de Juan Van- Halen Acedo, Madrid, Polifemo, 2008, LXXXII, 310 pp. il. Villalba y Burgos, Manuel, De Barcelona a Filipinas: Impresiones de un viaje a 1898; edición y estudio preliminar de Patricio Hidalgo Nuchera, Madrid, Miraguano, 2009, 130 pp. il. Estudios Abad Martínez, Francisco, Cavaría Vargas, Juan Antonio y González Muñoz, José María, «Visión de Trípoli (Libia) por Ali Bey El Abbasi», Hesperia, (2008) 10, pp. 161-182. Almarcegui, Patricia. Alí Bey y los viajeros europeos a Oriente, Barcelona, Bellaterra, 2007, 312 pp. Álvarez Ramos, Miguel Ángel y Álvarez Millán, Cristina, Los viajes literarios de Pascual de Gayangos (1850-1857) y el origen de la archivística española moderna, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2007, 508 pp. Amores García, Montserrat, «Relatos de viajeros andaluces por Andalucía en el ‘Semanario Pintoresco Español’. Una empresa político-cultural», Crítica Hispánica, Pittsburg, 31 (2009) 2, pp. 1142. Ariño Colás, José María, «Dos viajeros románticos por Aragón», Trébede, (2001) 49, pp. 14-20. Ayala Aracil, María de los Ángeles, «La presencia de Italia en el ‘Album Pintoresco Universal’: impresiones de viaje», Quaderni di filologiae lingue romanze, (1992) 7, pp. 25-37. —. «’Viaje a China’, de Enrique Gaspar», en Literatura de viajes, El Viejo Mundo y el Nuevo, Coordinador: Salvador García Castañeda, Madrid, Castalia, 1999, pp. 231-239. —. «’Cartas a Isabel II’, de Eulalia de Borbón. Crónica de un viaje real en 1893 por tierras españolas y estadouniden- Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 315-362, ISSN: 0034-849X APUNTES PARA UNA BIBLIOGRAFÍA DEL VIAJE LITERARIO (1990-2010) ses», Crítica Hispánica, Pittsburgh, 31 (2009) 2, pp. 43-60. Bauló Domenech, Josefa, «Tres testigos de la guerra de África: Alarcón, Ros de Olano y Núñez de Arce», Compás de Letras, Madrid, 7(1995), pp. 163-179. Bühlmann, Regula, «El viaje en la novelística de Emilia Pardo Bazán», en El viaje en la literatura hispánica: de Juan Valera a Sergio Pitol, Julio Peñate Rivero, Francisco Uzcanga Meinecke (eds.), [Madrid], Verbum, 2008, pp. 135-144 (Verbum Ensayo). Burman, Conchita, Eric Beerman, Un vasco en América: José Francisco Navarro Arzac (1823-1919), Madrid, Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, 1998, 368 pp. Carrasco Arroyo, Noemí, «Contra el olvido, Emilia Pardo Bazán, una viajera ante los lienzos del Greco», La Tribuna, Cadernos de Estudos da Casa Museo Emilia Pardo Bazán, 5 (2007), pp. 331-347. —. «Las crónicas toledanas de Emilia Pardo Bazán: regeneracionismo y melancolía», Crítica Hispánica, Pittsburgh, 31 (2009) 2, pp. 61-80. Carretero Calvo, Rebeca, «Viajeros románticos en Tarazona», Turiaso, 16 (2001-2002), pp. 309-334. Carrizo Rueda, Sofía M. El viaje en la literatura hispánica: de Juan Valera a Sergio Pitol, Julio Peñate Rivero, Francisco Uzcanga Meinecke (eds.), [Madrid], Verbum, 2008, 254 pp. (Verbum Ensayo). Cerro Linares, María del Carmen, «Vicente Blasco Ibáñez (1867-1928) o el viaje a Oriente de un novelista», en La aventura española en Oriente (11662006), Vol. I: Viajeros, museos y estudiosos en la historia del redescubrimiento del Oriente Próximo Antiguo, Museo Arqueológico Nacional, Madrid, Abril-Junio de 2006, Edición coordinada por: J. Mª Córdoba y Mª C. Pérez Díez, [Madrid], Ministerio de Cultura, [2006], pp. 174. Cristóbal Carbonell, Marta, «Benito Pérez Galdós, viajero y observador del arte italiano», en Sociedad de Literatura Española del Siglo XIX, IV Coloquio: 345 La Literatura Española del Siglo XIX y las artes (Barcelona, 19-22 de octubre de 2005), J. F, Botrel et altrs, (eds.), Barcelona, Universitat de Barcelona-PPU, 2008, pp. 81-89. Cruz Casado, Antonio, «El mito romántico del bandolero andaluz (Los viajeros románticos y José María el Tempranillo)», en Estudios de literatura romántica española, Edición de Diego Martínez Torrón, Córdoba, Universidad de Córdoba, 2000, pp. 17-27. Delrue, Elisabeth, «Entre el refuerzo y el rechazo de la identidad, Viajeros españoles por Europa (1890-1914) », en Viajar para contarlo, Coordinado por Geneviève Champeau, Quimera, Barcelona, (2004) 246-247, pp.72-75 (Número monográfico). Díaz de Alda Heikkilä, Mª Carmen, «Literatura de viajes: la visión de España en los viajeros nórdicos y la visión del norte en los escritores españoles», en El temblor ubicuo (panorama de las escrituras autobiográficas), [I Seminario de Autobiografía y Relatos de Vida: Universidad de La Rioja, 5 de mayo al 5 de junio de 2003], Francisco Ernesto Puertas Moya, Ricardo Mora de Frutos, José Luis Pérez Pastor, editores, Logroño, SERVA, Universidad de La Rioja, 2004, pp. 43-70, (Biblioteca SERVA; 2). Díaz Larios, Luis F., «Los viajeros costumbristas», en Romanticismo 6, El Costumbrismo romántico, Actas del VI Congreso, Centro internacional de Estudios sobre el Romanticismo Hispánico, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Roma, Bulzoni, 1996, pp. 109-116. —. «El viaje a París y Londres de Ayguals de Izco», en Del Romanticismo al Realismo, Actas del I Coloquio Sociedad de Literatura Española del Siglo XIX, Luis F. Díaz Larios y Enrique Miralles (eds.), Barcelona, Universitat de Barcelona, 1998, pp. 307-315. —. «La visión romántica de los viajeros románticos», en Romanticismo 8, Los románticos teorizan sobre sí mismos, Actas del VIII Congreso, Centro interdisciplinare di Studi Romantici, Centro Internacional de Estudios sobre el Ro- Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 315-362, ISSN: 0034-849X 346 MARÍA DEL CARMEN SIMÓN PALMER manticismo Hispánico, Bolonia, Il Capitelo del Sole, 2002, pp. 87-99. Escribano Martín, Fernando, «Viajeros españoles y redescubrimiento del Oriente durante el siglo XIX: documentos inéditos de Adolfo Rivadeneyra», Isimu: Revista sobre Oriente Próximo y Egipto en la antigüedad, 7 (2004), pp. 17-32. —. «El peregrino Alí Bey, un ‘principe abasí’ español del siglo XIX», Arbor: Ciencia, pensamiento y cultura, (2005) 711-712, pp. 757-771. —. «La época de los viajeros y el redescubrimiento: entre la curiosidad y la aventura, Los viajeros españoles y su mundo en la época de la expansión europea, desde comienzos del siglo XVIII a los inicios del XX: un gran viajero, arqueólogo y pionero en Oriente: Adolfo Rivadeneyra», en La aventura española en Oriente (1166-2006), Vol. 1: Viajeros, museos y estudiosos en la historia del redescubrimiento del Oriente Próximo Antiguo, Joaquín María Córdoba Zoilo y María del Carmen Pérez Díez (coords.), Madrid, Ministerio de Cultura, Subdirección General de Publicaciones, Información y Documentación, 2006, pp. 153-162. —. «Un aventurero ejemplar: Domingo Badía», en ’La aventura española en Oriente (1166-2006), Vol. I [2006], pp. 123-131. —. «Antonio Bernal de O’Reilly (18201879): un cónsul en Siria y Líbano», en ‘La aventura española en Oriente (1166-2006), Vol. I [2006], pp. 170-171. — , «Adolfo de Mentaberry y el papel de España en Oriente», en ’La aventura española en Oriente (1166-2006), Vol. I [2006], pp. 171-172. —. «Pascual de Gayangos (1809-1897) y los orígenes del Orientalismo», en ‘La aventura española en Oriente (11662006), Vol. I [2006], pp. 258. —. «Francisco García Ayuso (1845-1897), filólogo y orientalista», en ‘La aventura española en Oriente’ (1166-2006), Vol. I [2006], pp. 259-260. —. «Adolfo de Rivadeneyra (1841-1882): Mesopotamia en el Museo Arqueológi- co Nacional», en ‘La aventura española en Oriente’ (1166-2006), Vol. I [2006], pp, 260-261. —. Mujer y literatura de viajes en el siglo XIX: entre España y las Américas. Valencia, Universidad Politécnica, Sericio de Publicaciones, 2011, 128 pp. Ferrús Antón, Beatriz, Mujer y literatura de viajes en el siglo XIX: entre España y las Américas. Valencia, Universidad Politécnica, Servicio de Publicaciones, 2011, 128 pp. Freire López, Ana María, «Las Exposiciones Universales del siglo XIX en la literatura española: la visión de Emilia Pardo Bazán en sus libros de viajes», en Cahiers du CICC, 3 (1997), pp. 124-133 (Número. monográfico «Vision de l’Autre dans une Europe des cultures aux XVIIIe, XIXe et XXe siècles»). —. «Los libros de viajes de Emilia Pardo Bazán: el hallazgo del género en la crónica periodística», en Actas del Simposio Internacional de Literatura de Viajes, El Viejo Mundo y el Nuevo Mundo, S. García Castañeda (ed.), Madrid, Castalia, 1999, pp. 203-212. —. «Un cahier de voyage inédito de Emilia Pardo Bazán», La Tribuna, Cadernos de Estudos da Casa Museo Emilia Pardo Bazán, 6 (2008), pp. 129-144. Fuertes Arboix, Mónica, «Costumbrismo al servicio de la sátira: ‘El viaje aerostático’ de Modesto Lafuente y Zamalloa (1847)», Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo, 83 (2007), pp. 433-442. —. «El arte de ‘gerundiar’ o sobre el costumbrismo social de Lafuente en los ‘Viajes por Francia, Bélgica, Holanda y orillas del Rhin’», Crítica Hispánica, Pittsburgh, 31 (2009) 2, pp. 81-101. Galindo Navas, Eduardo y Montero Antequera, Jairo y Bueno Vila, José Luis, «Cádiz: aportación al modo de sentir del viajero romántico», en IX Encuentro de la Ilustración al Romanticismo (1750-1850), ‘Historia, memoria y ficción’, Coordinador, Alberto González Troyano, editores, Marieta Cantos Casenave y Alberto Romero Ferrer, Cádiz, Universidad de Cádiz, 1999, pp. 71-80. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 315-362, ISSN: 0034-849X APUNTES PARA UNA BIBLIOGRAFÍA DEL VIAJE LITERARIO (1990-2010) Gallego López, Alejandro, «Juan de Dios de la Rada y Delgado (1827-1901), erudito y arqueólogo», en ’La aventura española en Oriente (1166-2006), Vol. I: Viajeros, museos y estudiosos en la historia del redescubrimiento del Oriente Próximo Antiguo’, Museo Arqueológico Nacional, Madrid, Abril-Junio de 2006, Edición coordinada por: J. Mª Córdoba y Mª C. Pérez Díez, [Madrid], Ministerio de Cultura, [2006], pp. 258-259. García Felguera, María de los Santos, «La imagen romántica en la Literatura de viajes», Catharum: Revista de Ciencias y Humanidades, 2 (2000), pp. 22-36. García Franco, Esteban, «De la Alcarria de Iriarte a la Alcarria de Cela: una perspectiva diacrónica», en Relatos de viajes contemporáneos por España y Portugal, Geneviève Champeau (coord.), Madrid, Verbum, 2004, pp. 209-225. García-Montón García-Baquero, Isabel, «Notas sobre el viaje de Ramón de La Sagra a Estados Unidos», en GaliciaCuba: un patrimonio cultural de referencias y confluencias», C. Fontela San Juan y M. Silve (eds.), Sada-A Coruña, Ediciós do Castro, 2000, pp. 265-277. —. «Una fuente para el estudio de la emigración española en Estados Unidos: los relatos de los viajes de los siglos XIX y XX», en VII Encuentro de latinoamericanistas españoles: Horizonte tercer milenio, Tomás Calvo Buezas (ed.), Madrid, Centro de Estudios sobre Emigraciones y Racismo, UCM, 2001. —. «Una viajera española en la Venezuela del siglo XIX: Emilia Serrano», en Vínculos y sociabilidades en España e Iberoamérica: siglos XVI-XX, III Seminario Hispano-Venezolano, Enrique Martínez Ruiz (coord.), Puertollano (Ciudad Real)], Ediciones Puertollano, 2005, pp. 201-220. García Panizo, Cristina, «Alí Bey el Abbassi: un occidental en La Meca», Sociedad Geográfica Española, 21 (2005), pp. 116-123. García-Romeral Pérez, Carlos, Bio-bibliografía de viajeros españoles: (siglo XIX), Madrid, Ollero y Ramos, 1995, 337 pp. 347 —. Bio-bibliografía de viajeros por España y Portugal: (siglo XIX), Madrid, Ollero y Ramos, 1999, 630 pp. González Arias, Francisca, «Diario de un viaje: las cartas de Emilia Pardo Bazán a Benito Pérez Galdós», en Textos y contextos de Galdós: Actas del Simposio centenario de «Fortunata y Jacinta», Harriet S. Turner, John W. Kronik (coords.), Madrid, Editorial Castalia, 1994, pp. 169-178. González García, José Ramón, «Viajes y literatura, La Alpujarra de Pedro Antonio de Alarcón», Insula, (1991) 535, pp. 18. González Herrán, José M. «Un inédito de Emilia Pardo Bazán: ‘Apuntes de un viaje, De España a Ginebra’ (1873)», en Literatura de viajes, El Viejo Mundo y el Nuevo, Coordinador: Salvador García Castañeda, Madrid, Castalia, 1999, pp. 177-187. —. «Andanzas e visións de dona Emilia (A Literatura de viaxes de Pardo Bazán)», Revista Galega do Ensino, 27 (2000), pp. 37-62. Gutiérrez Garitano, Miguel, La aventura del Muni (Tras las huellas de Iradier, La historia blanca de Guinea Ecuatorial), Prólogo, Javier Reverte, VitóriaGasteiz, Ikusager, [2010], 492 pp., 20 pp. cuaderno fotos (Colección Correira; 27). Hitchcock, Richard, «Algunos viajeros finiseculares a España: ensayo literario-bibliográfico», en Prensa, impresos, lectura en el mundo hispánico contemporáneo, Homenaje a Jean-François Botrel, [Actes du colloque en homage à Jean-François Botrel organisé à l’Université Rennes 2-Haute Bretagne les 1011 décembre 2004], Edición a cargo de Jean-Michel Desvois, [Bordeaux], PILAR, 2005, pp. 165-177. Homs i Guzmán, Antonio, Sinibaldo de Mas, Barcelona, Caixa de Barcelona, 1990, 50 pp. Jiménez Morales, María Isabel, «Entre la crónica de viajes y la autobiografía: ‘Mi romería’, de Emilia Pardo Bazán», en Relatos de viajes, miradas de mujeres, Mª del Mar Gallego Durán, Eloy Navarro Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 315-362, ISSN: 0034-849X 348 MARÍA DEL CARMEN SIMÓN PALMER Domínguez (eds.), Sevilla, Alfar, 2007, pp. 155-180 (Alfar Universidad; 140). —«Emilia Pardo Bazán, cronista en París (1889)», Revista de Literatura, 70 (2008) 140, pp. 507-532. Karimi, Kian Harald, «Con el navío onírico a las Indias, Fantasmagorías religiosas en una novela de fin de siglo: ‘Morsamor’ de Juan Valera», en El viaje en la literatura hispánica: de Juan Valera a Sergio Pitol, Julio Peñate Rivero, Francisco Uzcanga Meinecke (eds.), [Madrid], Verbum, 2008, pp. 121-133 (Verbum Ensayo). Kim, Sue-Hee, «Hacia el lejano mundo soñado (Manifestaciones literarias y artísticas de los viajeros y soñadores por el Extremo Oriente y por las islas del Pacífico a fines del siglo XIX y principios del XX)», Revista Española del Pacífico, 2 (1992), pp. 211-228. Lafarga Maduell, Francisco, «Realidad y ficción en los Viajes de Alí Bey», en Libros de viaje: Actas de las Jornadas sobre Los Libros de viaje en el mundo románico (Murcia, 27-30 de noviembre de 1995), Fernando Carmona Fernández y Antonia Martínez Pérez (coords.), Murcia, Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones, 1996, pp. 187-196. Litvak, Lily, El tiempo de los trenes en el arte y la literatura del realismo, 18491918, Barcelona, Serbal, 1991, 239 pp. —. «Abolición del tiempo y el espacio. El viaje en tren a fines del siglo XIX», Compás de Letras, Madrid, 7(1995), pp. 239-253; y en Los tiempos de la libertad, Emilio García Wiedemann (dir.). Barcelona, Ediciones del Serbal, 1998, pp. 259-274 [También en Studies in honor of Gilberto Paolini, Mercedes Vidal Tibbits (coord.), Newark (Delaware), Juan de la Cuesta, 1996, pp. 243-256. —. «Estrategias de la escritura en las crónicas de viaje del siglo XIX», Revista de Occidente, (2004) 280, pp. 92-104. Llosa Sanz, Álvaro, «Los viajes y trabajos de Manuel Iradier en Africa: género e hibridismo textual en el relato de viajes en el siglo XIX», Revista de Literatura, 67 (2005)134, pp. 557-584. López Burgos, Mª Antonia, «Literatura de viajes: las ‘Cartas finlandesas’. La imagen del ‘otro’ y la imagen ‘propia’», en Estudios sobre la vida y obra de Ángel Ganivet: a propósito de las ‘Cartas finlandesas’, Edición de Mª Carmen Díaz de Alda Heikkilä, Madrid, Editorial Castalia, 2000, pp. 179-186. — «Entre Málaga y Granada: la aventura de viajar en la primera mitad del siglo XIX», en Los extranjeros en la España moderna, Actas del I Coloquio Internacional (Málaga, 28-30 de noviembre de 2002), M.B. Villar García, P. Pezzi Cristóbal (eds.), Málaga, M. B, Villar, 2003, Vol. II, pp. 511-526. López García, Dámaso, «Los viajes de don Amós de Escalante», en El Centenario de Amós de Escalante, Manuel Suárez Cortina (ed.), Santander, Sociedad Menéndez Pelayo-Obra social de Caja Cantabria, Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria, 2003, pp. 113-134. López Ontiveros, Antonio, «Recuerdos de un viaje a Marruecos de D, Fernando Amor y Mayor en 1859», Boletín de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes, 155 (2008), pp. 137-161. —. «El viaje a Marruecos de Don Fernando Amor y Mayor en 1859», Revista de Estudios Regionales, 83 (2008), pp. 317374. Lucena, Joanne, «Alarcón’s Pilgrimage: ‘La Alpujarra’», Crítica Hispánica, Pittsburgh, 28 (2006) 2, pp.147-160. Lupi, Adelia, «Un corresponsal del ochocientos italiano en España (1872): Edmondo de Amicis», Cuadernos del Lazarillo, Salamanca, (2005) 29, pp. 78-83. Machado, Rodrigo Vasconcelos, «Encuentro entre literaturas: Brasil en la obra de Juan Valera», en ’Las dos orillas’, Actas del XV Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, Monterrey, México, del 19 al 24 de julio de 2004, Vol. III: ‘Literatura española, siglos XIX, XX y XXI, literatura del exilio, teoría literaria, cine y literatura’, Beatriz Mariscal, Aurélio González, (eds.) Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 315-362, ISSN: 0034-849X APUNTES PARA UNA BIBLIOGRAFÍA DEL VIAJE LITERARIO (1990-2010) [México] Fondo de Cultura Económica, Tecnológico de Monterrey, El Colegio de México, 2007,pp. 443-454. Madariaga de la Campa, Benito, «Galdós y el País Vasco, Viajes y recuerdos», Pluma y pincel, 13 (2006), pp. 24-29. Mainer, José Carlos, «Galdós, de viaje por Castilla», en Relato de viaje y literaturas hispánicas, Julio Peñate (ed.), Madrid, Visor Libros, 2004, pp. 185-203. Maliavina, Svetlana, «Rusia y España a través de las cartas de los viajeros (Vasili Botkin y Juan Valera)», Enlaces, Revista del CES Felipe II, 3(2005) (web). —. Idem id. en Frontera y comunicación cultural entre España y Rusia. Una perspectiva interdisciplinar, Pedro Bádenas, Fermín del Pino (coords.), Madrid, Iberoamericana, Vervuert, 2006. Vol.II, pp. 883-886. Mañé Rodríguez, Montserrat, «Juan Víctor Abargues de Sostén: viaje al mar Rojo y Abisinia (1880-1882)», en La aventura española en Oriente (11662006), Vol. I: Viajeros, museos y estudiosos en la historia del redescubrimiento del Oriente Próximo Antiguo’, Museo Arqueológico Nacional, Madrid, Abril-Junio de 2006, Edición coordinada por J. Mª Córdoba y Mª C. Pérez Díez, [Madrid], Ministerio de Cultura, [2006], pp. 172-173. Marín, Manuela, «El exotismo cercano: Rafael Mitjana y su viaje a Marruecos», en Orientalismo, exotismo y traducción, Manuel C. Feria García y Gonzalo Fernández Parrilla (coords.), Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2000, pp. 109-120. Martín, Leona, «Emilia Serrano, Baronesa de Wilson (¿1834?-1922): intrépida viajera española; olvidada ‘Cantora de las Américas (1)’», CiberLetras, 5 (2001) (web). Martín Asuero, Pablo, «Estambul y los viajeros españoles durante la cuestión de Oriente (1784-1907)», Nueva revista de política, cultura y arte, (1995) 42, pp. 118-123. —. «España y la comunidad judía de Estambul a la luz de las descripciones de —. —. —. —. —. —. —. —. —. 349 viajeros españoles (1784-1907)», Sefarad: revista de estudios hebraicos, sefardíes y de Oriente Próximo, 58 (1998) 2, pp. 299-313. Descripción del Damasco otomano (1807-1920), según las crónicas de viajeros españoles e hispanoamericanos, Madrid, Miraguano Ediciones, 2004, 200 pp. il. «Viajeros y diplomáticos: observadores hispánicos en Estambul (1784-1915)», Sociedad Geográfica Española, 21 (2005), pp. 55-73. «El Líbano en textos en español, 18691910», Tonos. Revista electrónica de estudios filológicos, 9 (2005) . «El viaje a Oriente de Lamartine, su traducción al español e influencia en autores hispánicos», Tonos. Revista electrónica de estudios filológicos, 9 (2005). «Viajeros y diplomáticos, Observadores hispánicos en Estambul (1784-1915)», Sociedad Geográfica Española, 21 (2005), pp. 55-73. «Representantes españoles en el imperio Otomano, entre la diplomacia, la crónica y la literatura (1864-1886)», Arbor, Madrid, 180 (2005) 711-712, pp. 773788. «Serbia, Bulgaria y Grecia a la luz de varios observadores españoles (18761897)», Erytheia, Revista de Estudios Bizantinos y Neogriegos, (2005) 26, pp. 213-237. Descripción del Egipto otomano: según las crónicas de viajeros españoles, hispanoamericanos y otros textos (18061924), Madrid, Miraguano, 2006, 247 pp. il. «La época de los viajeros y el redescubrimiento: entre la curiosidad y la aventura. Los viajeros españoles y su mundo en la época de la expansión europea, desde comienzos del siglo XVIII a los inicios del XX: los diplomáticos españoles y el redescubrimiento del Imperio Otomano», en La aventura española en Oriente (1166-2006), Vol. 1: Viajeros, museos y estudiosos en la historia del redescubrimiento del Oriente Próximo Antiguo, Joaquín María Córdoba Zoi- Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 315-362, ISSN: 0034-849X 350 MARÍA DEL CARMEN SIMÓN PALMER lo y María del Carmen Pérez Díez (coords.), Madrid, Ministerio de Cultura, 2006, pp. 133-142. —. «Estambul capital imperial marítima en las descripciones de viajeros hispánicos (1784-1916)», Tonos. Revista electrónica de estudios filológicos, 13 (2007), (web). Martín Benito, José Ignacio, Cronistas y viajeros por el norte de la provincia de Zamora (siglo IX-mediados del s. XIX), Benavente, Centro de Estudios Benaventanos «Ledo del Pozo», 2004, 328 pp. Martínez Baro, Jesús, «Sueños, diálogos y viajes imaginarios: literatura y política en el ‘Diario Mercantil de Cádiz’ (18101814)», en La guerra de la pluma, Estudios sobre la prensa de Cádiz en el tiempo de las Cortes (1810-1814), Tomo primero: Imprentas, literatura y periodismo, Cádiz, Universidad de Cádiz, Servicio de Publicaciones, 2006, pp. 169-304. Martínez Salazar, Ángel, Manuel Iradier. Las azarosas empresas de un explorador de quimeras, Madrid, Miraguano Ediciones, 2004, 256 pp. Mayrata, Ramón, Alí Bey el Abasí: un cristiano en La Meca, Barcelona, Planeta, 1995, 334 pp. McGaha, Michael, «Domingo Badía (Alî Bey) en Marruecos», Espacio, tiempo y forma, Serie V, Historia contemporánea, 9 (1996), pp. 1-42. Méndez Ródenas, Adriana, Gender and Nationalism in Colonial Cuba: The Travels of Santa Cruz y Montalvo, Condesa de Merlín, Nashville, London, Vanderbilt University Press, 1998, 338 pp. Miralles García, Enrique, El viaje romántico de Fernán Caballero por Europa, Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2009 (web). Moreno, María Paz, «’Ocho días en Tánger’, Ángel Muro: gastronomía y política en un solo plato», Crítica Hispánica, Pittsburgh, 31 (2009) 2, pp. 103-119. Navarro González, Alberto, «Relatos de viajes de Don Benito Pérez Galdôs», en Actas del tercer Congreso Intemacional de Estudios Galdosianos. Las Palmas de Gran Canaria, 1989, Las Palmas de Gran Canaria, Cabildo Insular de Gran Canaria, 1990, vol. I, pp.133-150. Nieto García, M.ª Dolores, «Clarín viajero», en Congreso Internacional Leopoldo Alas «Clarín» en su centenario (1901-2001), Espejo de una época, P. García Pinacho e I. Pérez Cuenca (eds.), Madrid, Universidad San Pablo-CEU, 2002, pp. 257-262. Nunley, Gayle R., Scripted Geographies. Travel Writings by Nineteenth Century Spanish Authors, Lewisburg PA, Bucknell UP, 2007, 272 pp. Olmos Romera, Ricardo, «’De Madrid a Nápoles’ de Pedro Antonio de Alarcón: el relato del viaje y la mundanización de la Arqueología», en Arqueología, coleccionismo y antigüedad: España e Italia en el siglo XIX, José Beltrán Fortes, Beatrice Cacciotti y Beatrice Palma (coords.), Sevilla, Universidad de Sevilla, 2006 [i.e. 2007], pp. 479-502. Ordóñez, Elizabeth, «Mapping Modernity: the ‘Fin de Siècle’ Travels of Emilia Pardo Bazán», Hispanic Research Journal, London, 5 (2004)1, pp. 15-25. Ortas Durand, Esther, «El pintoresquismo de personas, tipos e indumentarias aragoneses según los viajeros de la primera mitad del siglo XIX», en Localismo, costumbrismo y literatura popular, V Curso sobre Lengua y Literatura en Aragón, José Carlos Mainer y José María Enguita (eds.), Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1999, pp. 173-200. Páramo, Pedro, «El viaje en tren por Bélgica del Curioso Parlante», Sociedad Geográfica Española, 30 (2008), pp. 126-135. Patiño Eirín, Cristina, «La vuelta al camino o la intertextualidad deambulatoria: el viaje por España en la pluma de Pardo Bazán», Crítica Hispánica, Pittsburgh, 31 (2009) 2, pp. 149-172. Peñate Rivero, Julio, «Mirada y visión del arte en los textos del Galdós viajero, Materiales para la posible reevaluación de una ‘obra menor’», en Sociedad de Literatura Española del Siglo XIX, IV Coloquio: La Literatura Española del Siglo XIX y las artes (Barcelona, 19-22 de octubre de 2005), J. F, Botrel [et al.] Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 315-362, ISSN: 0034-849X APUNTES PARA UNA BIBLIOGRAFÍA DEL VIAJE LITERARIO (1990-2010) (eds.), Barcelona, Universitat de Barcelona, PPU, 2008, pp. 315-325. —. «La biblioteca de viaje por Europa en dos autores españoles del siglo XIX: Ramón de Mesonero Romanos y Enrique Gil y Carrasco», en Literatura española del siglo XIX y las literaturas europeas, Actas del V coloquio de SLESXIX (Barcelona, octubre 2008), Alicante, Biblioteca Miguel de Cervantes, 2009 (web). Pérez de Tudela, Rocío, «Rubén Darío en el eje del 98: España entre la crónica y el viaje», Compás de Letras, Madrid, 7 (1995), pp. 181-194. Phillips, Pamela, «Desde el Bierzo hasta Berlín: el viaje europeo de Enrique Gil y Carrasco», Salina: Revista de Lletres, 21 (2007), pp. 101-110. Pons, Anaclet y Serna, Justo, Diario de un burgués: la Europa del siglo XIX vista por un valenciano distinguido, Valencia, Los Libros de la Memoria, 2006, 240 pp. Popeanga Chelaru, Eugenia, «El viaje iniciático: Las peregrinaciones, itinerarios, guías y relatos», Revista de Filología Románica, (1991) nº Extra 1, pp. 27-38. Porras Castro, Soledad, «Los libros de viaje, Génesis de un género, Italia en los libros de viajes del siglo XIX», Castilla: Estudios de Literatura, 28-29 (20032004), pp. 203-218. Pujalte, Nieves, «La literatura de viajes (1854-1896) y el descubrimiento del Levante español», Siglo diecinueve, 14 (2008), pp. 109-121. —. «Lo bello en los viajeros por el Levante español (1759-1816)», Crítica Hispánica, Pittsburgh, 31 (2009) 2, pp. 173-185. Pujol Russel, Sara, «Un apunte sobre el viaje como tema poético en la poesía lírica de la primera mitad del siglo XIX español», en Estudios de filología y retórica en homenaje a Luisa López Grigera, María Victoria Pineda González [et al.] (coords.), Bilbao, Universidad de Deusto, 2000, pp. 411-425. Quiles Faz, Amparo, «Málaga, puerto de destino de románticos, navegantes y bandoleros. Un análisis literario de los libros de viajes andaluces en el siglo 351 XIX», en Caminería hispánica: Actas del II Congreso de Caminería Hispánica, Manuel Criado de Val (dir.), Guadalajara, AACHE Ediciones, 1996, Vol. 2, pp. 583-594. Rexach, Rosario, «La Havane (1844), eco de una nostalgia por María de las Mercedes Santa Cruz y Montalvo, Condesa de Merlín», en Mélanges María Soledad Carrasco Urgoiti, Etudes réunies et préfacées par Prof, Emérite Abdeljelil Temimi, Zaghouan, Fondation Temimi pour la Recherche Scientifique et l’Information, 1999, Vol. II, pp. 639-646. Rincón Calero, María Esther, «De la ficción a la historia: la biografía del viajero romántico Jacinto de Salas y Quiroga». Crítica Hispánica, Pittsburgh, 31 (2009) 2, pp. 187-203. Rodríguez Fischer, Ana, «Emociones de un ex-madrileño: Clarín, 1886», Castilla, Valladolid, 27 (2002), pp. 99-108. —. «‘A orillas del Ulla’: de viaje, con Rosalía», Cuadernos del Lazarillo, (2005) 29, pp. 38-43. Rodríguez Gutiérrez, Borja, «El tema del viaje en los cuentos publicados en las revistas románticas españolas (18321857)», Ferrán, Revista del I.E.S. Jaime Ferrán, Collado-Villalba, Madrid, 18 (2000), pp. 89-100. —. «Literatura de viajes en cinco revistas literarias madrileñas de la década de 1840», Torre de los Lujanes, Revista de la Real Sociedad Económica Matritense, 50 (2003), pp. 67-84. —. «La literatura de viajes del romanticismo español y sus ilustraciones: el caso de ‘El Laberinto’ (1843-1845)», Crítica Hispánica, Pittsburgh, 31 (2009) 2, pp. 205-228. Rodríguez Martínez, Francisco, «El paisaje de España y Andalucía en los viajeros románticos. El mito andaluz en la perspectiva geográfica actual», en Actas de la II Conferencia de Hispanistas de Rusia, Moscú, 19-23 de abril de 1999, Madrid, Ediciones de la Embajada de España en Moscú, 2000, 6 pp. (web). Romero Tobar, Leonardo, «La reescritura en los libros de viaje: Las ‘Cartas de Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 315-362, ISSN: 0034-849X 352 MARÍA DEL CARMEN SIMÓN PALMER Rusia’ de Juan Valera», en Los libros de viaje: realidad vivida y género literario, Leonardo Romero Tobar, Patricia Almarcegui Elduayen (coords.) [Tres Cantos (Madrid)], Akal, Universidad Internacional de Andalucía, 2005, pp. 129150 (Sociedad, cultura y educación; 21). —. «El viaje vertical: globos aerostáticos y costumbrismo», Compás de Letras, Madrid, 7(1995), pp. 145-161. —. «La epistolaridad en los libros de viaje», en Escrituras y reescrituras del viaje: miradas plurales a través del tiempo y de las culturas, José Manuel Oliver Frade (coord.), Bern, Peter Lang, 2007, pp. 477-488. Romero Torres, Justo, «Arquitectura, paisaje y sentimiento de la naturaleza: viajeros en la Alpujarra (1830-1953)», en Correspondencia e integración de las Artes, 14º Congreso Nacional de Historia del Arte, Málaga, 18-21 de septiembre de 2002, Isidoro Coloma Martín y Juan Antonio Sánchez López (coords.), Málaga, Dirección de Cooperación y Comunicación Cultural, 2003, Vol. II, pp. 883-886. Roussel-Zuazu, Chantal, La literatura de viaje española del siglo XIX, una tipología, Doctoral dissertation, Texas Tech University, 2005, 235 pp. (web). —. «El libro de viaje económico-social del decimonónico español, o ‘Recuerdos de viaje por Francia y Bélgica de 1840 a 1841’ de Ramón de Mesonero Romanos», Céfiro: Enlace hispano cultural y literario, 6 (2006) 1, pp. 41-53. Rubio Cremades, Enrique, «’De Madrid a Nápoles’: de Pedro Antonio de Alarcón», Quaderni di filologia e lingue romanze: Ricerches svolte nell’Università di Macerata, terza serie, suppl, 7 (1992), pp. 103-116. —. «‘Recuerdos de viaje por Francia y Bélgica en 1840 y 1841’, de Ramón de Mesonero Romanos», en Literatura de viajes, El Viejo Mundo y el Nuevo, Coordinador: Salvador García Castañeda, Madrid, Castalia, 1999, pp. 159-168. —. «Mesonero Romanos: Impresiones y recuerdos de su primer viaje por Europa (1833-1834) », en Homenaje a José María Martínez Cachero, Investigación y crítica, Creación, Oviedo, Universidad de Oviedo, 2000, Vol. III, pp. 427-436. Rubio Jiménez, Jesús, «El viaje romántico por España: bibliografía», El Gnomo, boletín de estudios becquerianos, 3 (1994), pp. 163-211. —. «Los viajeros románticos por Aragón», en Caminos y comunicaciones en Aragón, María Ángeles Magallón Botaya (coord.), Zaragoza, Institución «Fernando El Católico», 1999, pp. 305-316. —. «Un viaje olvidado de Emilia Pardo Bazán: Por tierras de Levante», Murgetana, 105 (2001), pp. 93-111. —. y Ortas Durand, Esther, «El viaje romántico por España: bibliografía», El Gnomo, Boletín de Estudios becquerianos, 3 (1994), pp. 95-211. Rubio Martín, María, «La retórica del viaje: a propósito de ‘Recuerdos de Italia’. Notas para una revisión de la literatura de viajes como género literario», en I Seminario Emilio Castelar y su Época, Ideología, retórica y poética, José Antonio Hernández Guerrero (ed.), Fátima Coca Ramírez e Isabel Morales Sánchez (coords.), Cádiz, Universidad de Cádiz, Ayuntamiento de Cádiz, 2001, pp. 379390. Rubio Paredes, José María, «Cartagena en el Viaje literario de Pérez Bayer», Murgetana, 81 (1990), pp. 91-104. Samson Normand de Chambourg, Dominique, «Cartas de España de V, Botkin y Cartas de Rusia de J. Valera (1857): de los imponderables del viaje», en Escrituras y reescrituras del viaje: miradas plurales a través del tiempo y de las culturas, José Manuel Oliver Frade (coords.), Bern, Peter Lang, 2007, pp. 489-502. Sánchez Hita, Beatriz, «La tercera edición del ‘Viaje al mundo subterráneo’ de José Joaquín de Clararrosa: notas bibliográficas sobre la vanidad de un escritor», Cuadernos de Ilustración y Romanticismo, Cádiz (2004)12, pp.107-119. Scarabelli, Laura, «La Habana imaginada de la Condesa de Merlin», en El viaje Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 315-362, ISSN: 0034-849X APUNTES PARA UNA BIBLIOGRAFÍA DEL VIAJE LITERARIO (1990-2010) en la literatura hispanoamericana: el espíritu colombino, VII Congreso Internacional de la AEELH, Valladolid, 19 al 22 de septiembre de 2006. Sonia Mattalia, Pilar Celma y Pilar Alonso (eds.), colaboradoras, Anna Chover Lafarga y Carmen Morán Rodríguez. Madrid, Frankfurt, Iberoamericana, Vervuert, 2008, pp. 401-414. Serrano Asenjo, José Enrique, «Travesías de don Juan Valera: Río de Janeiro», en ‘Las dos orillas’, Actas del XV Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, Monterrey, México, del 19 al 24 de julio de 2004, Vol. III: ‘Literatura española, siglos XIX, XX y XXI, literatura del exilio, teoría literaria, cine y literatura’, Edición de Beatriz Mariscal, Aurelio González, [México], Fondo de Cultura Económica, Tecnológico de Monterrey, El Colegio de México, 2007, pp. 383-394. Togores Sánchez, Luis Eugenio y Pozuelo Mascaraque, Belén, «Viajes y viajeros españoles por el Pacífico en el siglo XIX», Revista Española del Pacífico, 2 (1992), pp. 183-197. Uxó Palasí, José, «Alí Bey El Abbasi, un informador español en el mundo árabe», Revista de Historia Militar, (2005) 3, pp. 35-58. Vilar, María José, Una descripción inédita de Marruecos a mediados del siglo XIX: diario del viaje e Tánger a Fez en junio de 1866 de Francisco Ferry y Colom, ministro plenipotenciario de España, en misión especial sobre Ceuta y Melilla; prólogo de Bernabé López García, Murcia, Universidad de urcia, 2009, 168 pp.il. Villar Dégano, Juan Felipe, «La mirada del otro: Notas a los ‘Recuentos de Viaje por Francia y Bélgica’ de Don Ramón de Mesonero Romanos», en Estudios de literatura española de los siglos XIX y XX: homenaje a Juan María Díez Taboada, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1998, pp. 422434. Viñes Millet, Cristina, La Alhambra que fascinó a los románticos, [Prólogo de 353 José Carlos Mainer], Granada, Jaén, Córdoba, Patronato de la Alhambra, Tinta Blanca, Almuzara, 2007, 223 pp. il. (La biblioteca de la Alhambra). (Colección plural). Vonwiller, Suzanne, «A propósito del viaje en la narrativa de Emilia Pardo Bazán», en Relato de viaje y literaturas hispánicas, Julio Peñate Rivero (ed.), [Madrid], Visor Libros, 2004, pp. 173-184 (Biblioteca filológica hispana; 81). SIGLO XX Ediciones [Baroja, Pío] Viaje de don Pío a Baroja, [Don Pío Baroja y su relación con Álava y Vitoria], [Vitoria], Arabako Foru Alfundia = Diputación Foral de Álava, 2006, 61 pp. il, (Fotografías y cartas cedidas por la familia Tejada Manso de Zúñiga y familia Murga),. Cunqueiro, Álvaro, Por el camino de las peregrinaciones, Y otros textos jacobeos, Introducción y notas, Francisco Singul, Barcelona, Alba, 2004, 171 pp. il. (A literaria). Lope, Manuel de, Iberia, La puerta iluminada, Barcelona, Debate, 2003, 480 pp. Regás, Rosa, Viaje a la luz del Cham: Damasco, el Cham, un pedazo de tierra en el paraíso, Barcelona, Debolsillo, 2001, 315 pp., map. Solano Pérez-Lila, Francisco de, Bajo las nubes de México, Barcelona, Alba, 2001, 199 pp. (A trayectos; 26, Serie supervivencias). Estudios Afinoguénova, Eugenia V, «Turistas y viajeros: Experiencia turística en la narrativa española del fin del siglo XX», Revista de Estudios Hispánicos, Washington, 35 (2001) 2, pp. 281-292. Alarcón Sierra, Rafael, «Los libros de viaje en la primera mitad del siglo XX: Julio Camba: ‘La rana viajera’», en Los libros de viaje: realidad vivida y género literario, Leonardo Romero Tobar, Patricia Almarcegui Elduayen (coords.), [Tres Can- Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 315-362, ISSN: 0034-849X 354 MARÍA DEL CARMEN SIMÓN PALMER tos (Madrid)], Akal, 2005 pp. 158-195 (Sociedad, cultura y educación; 21). —. Una rana viajera: las crónicas y los libros de viajes de Julio Camba. (Camba en quince lecciones), Sevilla, Renacimiento, 2010, 175 pp. Alás-Brun, Montserrat, «Tras los pasos de Conrad: la literatura de viajes sobre Guinea Ecuatorial en la narrativa española de posguerra», Rilce, Revista de Filología Hispánica, 23 (2007) 2, pp. 285298. Alburquerque García, Luis, «A propósito de ‘Judíos, moros y cristianos’: el género ‘relato de viajes’ en Camilo José Cela», Revista de Literatura, Madrid, 66 (2004) 132, pp. 503-524. —. «’El peregrino entretenido’ de Ciro Bayo y el relato de viaje a comienzos del siglo XX», en El viaje en la literatura hispánica: de Juan Valera a Sergio Pitol, Julio Peñate Rivero, Francisco Uzcanga Meinecke (eds.), [Madrid], Verbum, 2008, pp. 145-160 (Verbum Ensayo). Almarcegui Elduayen, Patricia, «La experiencia como reescritura, ‘Del Rif al Yebala, Viaje al sueño y la pesadilla de Marruecos’», en El viaje en la literatura hispánica: de Juan Valera a Sergio Pitol, Julio Peñate Rivero, Francisco Uzcanga Meinecke (eds.), Madrid, Verbum, 2008, pp. 81-88 (Verbum Ensayo). —. «Cómo escribir hoy un libro de viaje», Quimera: Revista de literatura, (2009) 311, pp. 36-40. Alvarado Corrales, Eduardo, «Extremadura y La Raya. Tierra de viajeros, tierra para viajar», en Invitación al viaje, Maria Luisa Leal, María Jesús Fernández, Ana Belén García Benito (coordinadoras), Mérida, Junta de Extremadura, 2006, pp. 389-417. Aznar Pastor, Carmen, «Los libros de viaje de Camilo José Cela ¿Relatos autobiográficos y relatos de ficción?», en Viajar para contarlo, Coordinado por Geneviève Champeau, Quimera, Barcelona, (2004) 246-247, pp. 36-44 (Número monográfico). Balcells Doménech, José María, «El viaje mítico en ‘Ora marítima’, de Rafael Al- berti», Estudios Humanísticos, Filología, León, (2005) 27, pp. 25-42. Balibrea Enríquez, Mari Paz, «Viaje al fin del mundo: Política del tiempo y el espacio en ‘Milenio Carvalho’», en Manuel Vázquez Montalbán, El compromiso con la memoria, Editado por José F. Colmeiro, Woodbridge, Tamesis, 2007, pp. 197-209, (Colección Támesis, Serie A, Monografías; 250). Ballesteros García, Rosa Mª, Hijas de Galiana: Un viaje literario con Toledo al fondo, Toledo, Almid Ediciones de Castilla-La Mancha. 2010, 253 pp. il. Barceló Chico, Isabel, «La correspondencia de viaje de Blasco Ibáñez en los fondos de la Casa Museo Blasco Ibáñez en los fondos documentales de la Casa Museo Blasco Ibáñez», en Exposición Vicente Blasco Ibáñez viajero, Manuel Bas Carbonell, director, Valencia, Diputación de Valencia, 1998, pp. 43-54. Bauzá de Mirabó, Cristina María y García Marín, Jesús, «Viaje por la América jocunda (papeletas de geografía andariega recogida para C.J.C.)», El Extramundi y los papeles de Iria Flavio, (2002) 31, pp. 59-80. Birkenmaier, Anke, «La Habana, 1930: Lorca entre raza y cultura», Revista de Antropología Social, (2008) 17, pp. 95118. Bou, Enric, «Exilio y viaje, Pedro Salinas en las Américas», en Quale America? Soglie e cultura di un continente, Daniela Ciani Forza (a cura di), Venezia, Mazzanti, 2007, Vol. II, pp. 123-134 (Soglie Americane). Caballero Pérez, Miguel, Lorca en África: crónica de un viaje al Protectorado de Marruecos 1931, Granada, Patronato Cultural Federico García Lorca, 2010, 117 pp. il. Cabañas Bravo, Miguel, «El joven Dalí entre la tradición y la vanguardia artística, La amistad con Moreno Villa y el primer viaje a París y Bruselas», Archivo Español de Arte, Madrid, 63 (1990) 250, pp. 309-311. Calvo Carilla, José Luis, «Manuel Pinillos en su viaje interior», Turia, Teruel, (2008) 87, pp. 335-45. Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 315-362, ISSN: 0034-849X APUNTES PARA UNA BIBLIOGRAFÍA DEL VIAJE LITERARIO (1990-2010) Campal Fernández, José Luis, «La ‘Balada del vagabundo sin suerte’, de Camilo José Cela o la caminata como flujo lírico», en Caminería Hispánica, Actas del V Congreso Internacional de Caminería Hispánica, celebrado en Valencia (España), Julio 2000,vol. I: Caminería Física y Literaria, Dirección: Manuel Criado de Val, Madrid, Ministerio de Fomento, 2002, pp. 619-630. Carrión, Jorge, «A vista de pájaro, Un panorama de la actual literatura de viajes española», Quimera, Barcelona, (2006) 273, pp.18-22. —. Viaje contra espacio, Juan Goytisolo y W. G. Sebald, Madrid, Frankfurt am Main, Iberoamericana, Vervuert, 2009, 187 pp. Casas, Ana, «’Travesía del horizonte’, de Javier Marías, y la novela de aventuras», en Relato de viaje y literaturas hispánicas, Julio Peñate Rivero (ed.), [Madrid], Visor Libros, 2004, pp. 247-255 (Biblioteca filológica hispana; 81). Cate Arries, Francie, «Frontline Tours and Memories of the Civil War: Luis Bolín’s ‘Spain: The Vital Years’», Revista Canadiense de Estudios Hispánicos, 24 (2000) 2, pp. 263-274. Catena, Elena, «Memorias de un vagón de ferrocarril, de Eduardo Zamacois», Compás de Letras, Madrid, 7 (1995), pp. 255-264. Celma Valero, María del Pilar, «Miguel Delibes, Homenaje académico y literario, [El mundo y yo: libros de viajes de Miguel Delibes]», en Miguel Delibes, mi mundo y el mundo, (Seminario y Exposición de la obra en castellano y en otras lenguas), [Burgos], Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, 2003, pp. 213-219. Champeau, Geneviève, «Viajar bajo el franquismo, Relato polémico y escritura del yo», en Viajar para contarlo, Coordinado por Geneviève Champeau, Quimera, Barcelona, (2004) 246-247, pp. 76-81 (Número monográfico). —. «Stratégies d’ouverture et pratiques génériques dans les récits de voyage espagnols et portugais au XXe siècle: quelque 355 exemples», Por — y altrs, Bulletin Hispanique, Bordeaux, 107 (2005) 2, pp. 545-604. —. «Cronología y cronotopía en los relatos de viaje», en Invitación al viaje, coordinadores, María Luisa Leal, Mª Jesús Fernández y Ana Belén García Benito, Mérida, Junta de Extremadura, 2006, pp. 343-360. —. «Umbrales del relato y autorreferencia en los libros de viajes españoles contemporáneos», en ‘El viaje y sus discursos’, en el cincuentenario de la Universidad Católica Argentina, Letras, Buenos Aires (2008) 57-58, pp. 67-78 (Número monográfico). —. «Tiempo y organización del relato en algunos relatos de viajes españoles contemporáneos», en El viaje en la literatura hispánica: de Juan Valera a Sergio Pitol, Julio Peñate Rivero, Francisco Uzcanga Meinecke (eds.), [Madrid], Verbum, 2008, pp. 89-103 (Verbum Ensayo). Chivite Fernández, Javier, «José Luis Castillo-Puche: con el viaje al hombro, Análisis de sus crónicas de viajes», Estudios sobre el mensaje periodístico, 11 (2005), pp. 243-258. Codina Bas, Juan Bautista, «Vicente Blasco Ibáñez, viajero», en Exposición Vicente Blasco Ibáñez, viajero, Manuel Bas Carbonell (dir.), Valencia, Diputación de Valencia, 1998, pp. 11-42. —. «Cronología viajera de Vicente Blasco Ibáñez», en Exposición Vicente Blasco Ibáñez, viajero, Manuel Bas Carbonell (dir.), Valencia, Diputación de Valencia, 1998, pp. 97-99. Conde Parrado, Pedro, «Los mil regresos de Ulises: la ‘Odisea’ en la poesía hispánica contemporánea», en El viaje concluido, Poética del regreso, Francisco Manuel Mariño, María de la O Oliva Herrer (coords.), Valladolid, Universidad de Valladolid, 2006, pp. 293-316 (Literatura; 66). Cordone, Gabriela, «Las vías cerradas de América Latina, Trayectos por ‘Amor América’, de Maruja Torres», en Relato de viaje y literaturas hispánicas, Julio Peñate Rivero (ed.), [Madrid], Visor Li- Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 315-362, ISSN: 0034-849X 356 MARÍA DEL CARMEN SIMÓN PALMER bros, 2004, pp. 257-271 (Biblioteca filológica hispana; 81). Cruz Casado, Antonio, «El amargo camino del exilio: la crónica del viaje a la Argentina de don Niceto Alcalá-Zamora», en Terceras jornadas Niceto AlcaláZamora y su época: Priego de Córdoba, 3-5 de abril de 1997, Priego de Córdoba, Patronato «Niceto Alcalá-Zamora y Torres», Diputación Provincial de Córdoba, 1998, pp. 355-366. Dolfi, Laura, «Jorge Guillén: viajes a Italia (1960-1963) », Anuario de Estudios Filológicos, 30 (2007), pp. 65-80. Dolz, Salvador, «Vicente Blasco Ibáñez y la quimera argentina», en Exposición Vicente Blasco Ibáñez, viajero, Manuel Bas Carbonell (dir.), Valencia, Diputación de Valencia, 1998, pp. 55-66. Dougherty, Dru, «’Sonata de estío’, libro de viaje», en La generación del 98 frente al nuevo fin de siglo, Jesús Torrecilla (ed.), Amsterdam, Rodopi, 2000, pp. 56-70. Eberhard, Anja, «El sueño africano de Javier Reverte», en Leer el viaje: Estudios sobre la obra de Javier Reverte, Julio Peñate Rivero (coord.), Madrid, Visor Libros, 2005, pp. 151-160. Forbelsky, Josef, «‘La primavera de Praga’, Un testimonio histórico y sociológico, [El mundo y yo: libros de viajes de Miguel Delibes]», en Miguel Delibes, mi mundo y el mundo, (Seminario y Exposición de la obra en castellano y en otras lenguas), [Burgos], Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, 2003, pp. 207-211. García Domínguez, Ramón, «Miguel Delibes, cronista de viajes, [El mundo y yo: libros de viajes de Miguel Delibes]», en Miguel Delibes, mi mundo y el mundo, (Seminario y Exposición de la obra en castellano y en otras lenguas), [Burgos], Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, 2003, pp. 171-178. Garlitz, Virginia Milner, Andanzas de un aventurero español por las Indias: el viaje de Valle-Inclán por Sudamérica en 1910, Barcelona, PPU, 2010, 280 pp. il. Gentile, L., «Viaje en autobús de Josep Pla: la ficción del viaje único», en Relatos de viajes contemporáneos por España y Portugal, Geneviève Champeau (coord.), Madrid, Verbum, 2004, pp. 226-240. González Allende, Iker, «El exilio como viaje y destino final en la poesía de evocación y deseo de Ernestina de Champourcin», Sancho el Sabio, Revista de Cultura e Investigación Vasca, VitoriaGasteiz, (2004) 20, pp.147-170. González Arce, Teresa, «El viaje simbólico en tres novelistas españoles contemporáneos, Ignacio Martínez de Pisón, Antonio Muñoz Molina y Enrique VilaMatas», Revista de Humanidades, Monterrey (Méjico), (2006) 20, pp. 35-51. González Gonzalo, Antonio Joaquín, «China en la obra de Luis Valera: entre la realidad orientalista y la estética modernista», en El Oriente asiático en el mundo hispánico, Studi Ispanici, Pisa, 33 (2008), pp. 103-123 (Número monográfico). Grilli, Giuseppe, «Un contexto catalán para el viaje a la China de Juan Marsé», Hispanic Horizon, Nueva Delhi, 20 (2004) 23, pp. 35-44. Guitián, Xoán y Valle-Inclán Alsina, Javier, «El viaje americano de Valle-Inclán en 1910, Montevideo», Anales de la Literatura Española Contemporánea, Lincoln, Neb, 33 (2008) 3, pp. 115-128. Henn, David, «False Impressions in Cela’s Travel Narratives», Hispanic Research Journal, London, 2 (2001) 3, pp. 221234. —. Old Spain and New Spain, The Travel Narratives of Camilo José Cela, Madison, Crambury, NJ. Fairleigh Dickinson University Press, Associated University Presses, 2004, 265 pp. Herráez, Miguel, «Diez cartas de un escritor viajero», en Exposición Vicente Blasco Ibáñez, viajero, Manuel Bas Carbonell (dir.), Valencia, Diputación de Valencia, 1998, pp. 83-96. Herrero Vecino, Carmen, «El viaje interior: la dramaturgia de Itziar Pascual», en Mosaicos y Taraceas: Deconstrucción Feminista de los Discursos del Género, Mercedes Bengoechea, Marisol Morales, editoras, [Alcalá de Henares], Universi- Revista de Literatura, 2011, enero-junio, vol. LXXIII, n.o 145, 315-362, ISSN: 0034-849X APUNTES PARA UNA BIBLIOGRAFÍA DEL VIAJE LITERARIO (1990-2010) dad de Alcalá, Servicio de Publicaciones, 2000, pp. 197-209. Lara Peinado, Federico, «Vicente Blasco Ibáñez (1867-1928): viaje por Oriente y Egipto», Arbor, Madrid, 180 (2005) 711-712, pp. 869-891. Leguineche, Manuel, «’Por esos mundos’: un encuentro más que un simple viaje, [El mundo y yo: libros de viajes de Miguel Delibes]», en Miguel Delibes, mi mundo y el mundo, (Seminario y Exposición de la obra en castellano y en otras lenguas), [Burgos], Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, 2003, pp. 179-186. Llera, Luis de y González Neira, Ana, «Il motivo del viaggio come europeizzazione della Spagna contemporanea», en Trabajo y aventura, Studi in onore di Carlos Romero Muñoz, A cura di Donatella Ferro, [Roma], Bulzoni Editore, 2004, pp. 137-150. López Guil, Itziar, «Una nota sobre la inmigración en el relato español contemporáneo», en El viaje en la literatura hispánica: de Juan Valera a Sergio Pitol, Julio Peñate Rivero, Francisco Uzcanga Meinecke (eds.), [Madrid], Verbum, 2008, pp. 245-254 (Verbum Ensayo). López Ontiveros, Antonio, «Excursiones y viajes de Juan Carandell Pericay y su rápida excursión a Tetuán de 1929», Revista de Estudios regionales, 84 (2009), pp. 281-306. Lozano