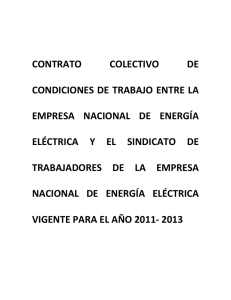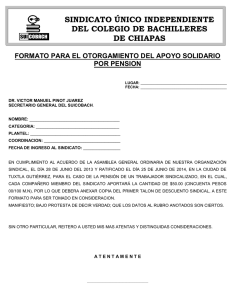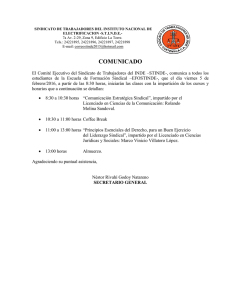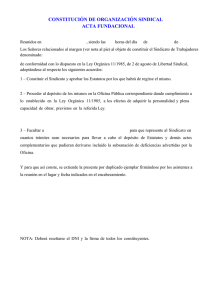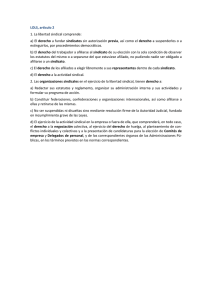Informe 80 - Fundación 1º de Mayo
Anuncio

FUNDACIÓN 1 DE MAYO Informes 80 • Febrero 2014 20 AÑOS NO ES NADA SOBRE LA PRIMERA CONFERENCIA ‘COMISIONES OBRERAS, UN ESPACIO SINDICAL PARA HOMBRES Y MUJERES’ www.1mayo.ccoo.es 20 AÑOS NO ES NADA SOBRE LA PRIMERA CONFERENCIA ‘COMISIONES OBRERAS, UN ESPACIO SINDICAL PARA HOMBRES Y MUJERES FUNDACIÓN 1º DE MAYO C/ Longares, 6. 28022 Madrid Tel.: 91 364 06 01 [email protected] www.1mayo.ccoo.es COLECCIÓN INFORMES, NÚM: 80 ISSN: 1989-4473 © Madrid, Febrero 2014 20 AÑOS NO ES NADA SOBRE LA PRIMERA CONFERENCIA ‘COMISIONES OBRERAS, UN ESPACIO SINDICAL PARA HOMBRES Y MUJERES’ INSTITUTO DE ESTUDIOS, INVESTIGACIÓN DE HISTORIA DE MUJERES ‘8 DE MARZO’ Informes F1M 4 20 AÑOS NO ES NADA Sobre la primera Conferencia ‘Comisiones Obreras, un espacio sindical para hombres y mujeres’ Agradecimiento. Las personas que hemos trabajado en la elaboración de este informe queremos dar las gracias a todas las mujeres que han participado a través de los cuestionarios. Gracias a su interés, a sus opiniones y reflexiones, a sus propuestas,…, el documento que ahora publicamos ha sido posible. Queremos también agradecerles el inmenso trabajo que en favor de la igualdad de género, en el interior y el exterior de CCOO, han realizado y realizan desde sus ámbitos Instituto de Estudios, Investigación de Historia de Mujeres ‘8 de Marzo’ Informes F1M 5 CONTENIDOS SON HISTORIA, SON DERECHOS, SON REALIDAD 20 AÑOS NO ES NADA... ¿O SI? PRIMERA CONFERENCIA “CCOO SINDICATO DE HOMBRES Y MUJERES“ DE 1993: UN HITO EN EL SINDICALISMO ESPAÑOL? VEINTE AÑOS Y MUCHO MÁS MUJERES EN COMISIONES OBRERAS. LA CONFERENCIA DE HOMBRES Y MUJERES LAS OPINIONES Y VALORACIONES VEINTE AÑOS DESPUES Informes F1M 6 SON HISTORIA, SON DERECHOS, SON REALIDAD Ana Herranz Sainz-Ezquerra. Secretaria Confederal de la Mujer e Igualdad de CCOO Desde el momento que me afilié a CCOO allá por el año 1995, conocí la existencia de las Secretarías de la Mujer de CCOO y la fundamental contribución que han realizado en la organización, identificándome con su manera de entender el sindicato, el mundo del trabajo y el papel que las mujeres debíamos desempeñar en el ámbito público y también en el privado. Sé por muchas responsables de estas secretarías y por la documentación disponible, que la presencia de las mujeres en la organización sindical, no ha sido un camino fácil, si volvemos la vista atrás con ánimo de autocrítica. Las organizaciones sindicales no son una isla dentro de la sociedad patriarcal, y por tanto el sindicato en ocasiones ha reproducido los obstáculos que una mentalidad patriarcal instalada en el imaginario social y, a menudo, inadvertida impone ante el empoderamiento de las mujeres. Esta autocrítica necesaria no debe hacernos olvidar los logros del feminismo sindical, que son también los logros de nuestro sindicato, CCOO. Y es en este punto, dónde las mujeres sindicalistas entroncan con el feminismo. No hubiera sido posible situar en el centro de la discusión política externa y en lo interno de la organización, ni la doble discriminación que afecta a las trabajadoras (de clase, como trabajadoras, y de género como mujeres, tal y como se recoge desde incluso antes del I Congreso confederal de CCOO, en 1979), ni la estructura sindical correspondiente (Las Secretarías de la Mujer), ni la perspectiva de género, sin tener en cuenta a las mujeres sindicalistas que han ido introduciendo a lo largo de nuestra historia sindical, en el debate sindical e incorporando en los documentos congresuales, propuestas de reivindicación y de visualización de las desigualdades sociales y laborales que discriminan a las mujeres trabajadoras, trabajando por la igualdad de derechos y la extensión de los mismos, y llamando la atención en el interno sobre los obstáculos que podían darse dentro de las organizaciones sindicales. Ha sido el trabajo de estas mujeres sindicalistas y feministas las que han hecho que Comisiones Obreras, desde 1976 -antes incluso de constituirse como sindicato-, realizara un trabajo específico en el campo de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Un trabajo que situó a CCOO como motor del cambio a favor de la igualdad de derechos entre mujeres y hombres incluso antes de que se recogiese en la Constitución Española de 1978. De la igualdad legal y de la real. También gracias a las sindicalistas que también eran feministas, la mayor parte de ellas, con el apoyo solidario de compañeras y compañeros, fueron capaces de introducir en los congresos, y de forma similar a los cambios socio-políticos que se producían, avances para combatir la discriminación por razón de sexo y para la promoción de las mujeres en la participación y representación sindical. Y debemos reconocer que, en algunas ocasiones, no sólo fueron actualizando a CCOO conforme a los cambios, sino que los impulsaron. Un significativo ejemplo, CCOO ha sido la organización sindical pionera en demandar la inclusión de planes de igualdad en las empresas, algo que ya reclamábamos en 1989, por ejemplo, aunque hasta la Ley Orgánica de Igualdad de 2007 no se concretase normati- Informes F1M 7 vamente. Y no olvidemos que esta Ley fue resultado del Diálogo Social. Otro ejemplo es la adopción de la transversalidad de género como estrategia complementaria de la acción positiva, para el ámbito interno y para la acción sindical, algo que ya se reclamó en la 1ª Conferencia Confederal “CCOO, un espacio sindical para hombres y mujeres” (1993), fecha anterior a la IV Conferencia Mundial de las Mujeres celebrada por la ONU en Beijing, que institucionalizó esta estrategia igualitaria. Desde la celebración de la Conferencia confederal, CCOO ha realizado importantes modificaciones estatutarias para avanzar en la participación de las sindicalistas hacia los órganos máximos de dirección en todas y cada una de sus organizaciones confederadas. Avances positivos que representan un impulso importante pero que, sin embargo, es necesario continuar reforzando. En nuestra sociedad, fruto de las políticas ultra-neoliberales y reaccionarias, las mujeres vivimos especialmente en permanente riesgo de retroceso de derechos y de agrandamiento de las desigualdades. Por eso, seguimos trabajando por la inclusión de medidas de acción positiva y por el impulso de la transversalidad de género. Se considera objetivo prioritario integrar el objetivo de lograr la igualdad en todas las políticas sindicales –es lo que llamamos transversalidad de género-, y avanzar en la participación equilibrada de mujeres y hombres en todos los ámbitos y niveles de la organización. Y este discurso no debe ser abandonado. Corren malos tiempos en general y pésimos para la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres, pero para un sindicato pionero en el compromiso feminista como CCOO, con nuestro derecho a la igualdad no se juega. Es cierto que estamos padeciendo los efectos de una crisis brutal, que está expulsando a millones de personas de su puesto de trabajo privándolas de la autonomía necesaria para vivir de una manera digna y las personas que aún mantienen un puesto de trabajo no están exentas del riesgo de la pobreza. Es cierto que la ideología neoliberal en la política económica está atacando a nuestro estado de bienestar y no es menos cierto que esta ideología viene acompañada de posiciones ultraconservadoras que están intentando acabar con libertades y derechos de ciudadanía que creíamos consolidados. Tenemos muchos frentes abiertos y la organización está tensada y orientada a preservar el empleo y las condiciones laborales de las personas trabajadoras y nuestro estado de bienestar. Pero no podemos, hoy más que nunca, obviar la perspectiva de género en nuestra acción sindical diaria. Sé que si hoy preguntamos a cualquier delegado o delegada que está gestionando un ERE, si contemplan la perspectiva de género en el mismo, seguramente nos diga que lo importante es el EMPLEO con mayúsculas, independientemente del sexo de las personas. Y tiene razón. También sé que si a las personas que están en las unidades de negociación ante un descuelgue de condiciones laborales (salario, jornada...) les preguntáramos si valoran el impacto de género en la negociación, alguna persona nos contestaría que ahora no toca, no es el momento de hablar de igualdad, las condiciones laborales afectan a toda la plantilla por igual hombres y mujeres ¿O no? Sinceramente creo que no. No es lo mismo una devaluación salarial (ya grave de por sí) dependiendo del salario que se perciba. Si el salario medio de las mujeres debería incrementarse un 30% para equiparase al de los hombres, ¿no será mayor el impacto de una reducción en su salario? Luego no es lo mismo. Como tampoco lo es el impacto que la reforma laboral supone en la flexibilidad de la jornada o en la flexibilidad que exigen las empresas para movilidad geográfica, por ejemplo. En relación al empleo, si bien al inicio de la crisis éste se destruyó principalmente en los sectores masculinizados, hoy las cosas han cambiado. La sangría de empleo femenino que se está produciendo en los servicios públicos y en el sector de servicios, está expulsando a miles de mujeres del mercado laboral. Si a esto le añadimos que tenemos una menor tasa de protección (debido a la mayor inesta- Informes F1M 8 bilidad y precariedad en el mercado laboral que a su vez provoca menores prestaciones por desempleo) no podremos obviar la perspectiva de género en esta cuestión. Salvaguardar empleos, condiciones laborales y nuestro estado de bienestar, implica necesariamente salvar el empleo, las condiciones laborales y las condiciones de vida de las mujeres. Nada es neutro, la prueba es que las políticas de contención del gasto público, las medidas de austeridad impuestas han impactado de manera brutal en la vida de las mujeres, en sus empleos…, tal y como ya ha denunciado el Parlamento Europeo. No se contempló en su momento el impacto de género de dichas políticas y hoy asistimos a que las mujeres hemos sido doblemente penalizadas por ello: por el impacto en el empleo que suponen los recortes de los servicios públicos y porque somos prioritariamente quienes más necesitaban de ellos en aras a una mayor participación en el mercado laboral. Nuestra organización, hoy más que nunca, debe apostar por las políticas igualitarias, plantearse que las mujeres ya partían de una situación de desigualdad previa (la igualdad real estaba aún lejana en época de bonanza económica) y que si no introducimos la perspectiva de género en todas y cada una de las acciones del sindicato, el resultado final será que las mujeres seremos las grandes perdedoras de esta crisis. Y no es victimismo, es realismo. El derecho a la igualdad real, que garantizan la Constitución y las leyes, y que afecta a la mitad de la población, no puede ser eternamente postergado a otras prioridades, no en nuestra organización. Por eso, hoy más que nunca, toca hablar de igualdad, no es el momento de aparcarla y dejar esperar que vengan buenos tiempos. Estoy segura que las personas que componemos las CCOO vamos a estar a la altura de esta situación. Las Secretarías de la Mujer e Igualdad también. Porque a la vista de las circunstancias en las que nos movemos, nuestra organización deberá interiorizar los mensajes de visualización de los problemas que detectamos desde las Secretarías de la Mujer e Igualdad, las reivindicaciones y las propuestas de medidas correctoras y tendremos que transversalizar nuestras actuaciones y propuestas, todas y todos. No es un mensaje caduco, viejo o fuera de lugar “con la que está cayendo”. O trabajamos con estas premisas o perderemos todas y todos. De los logros que obtengamos en la pelea por la igualdad de oportunidades ganan las mujeres, pero también la sociedad en su conjunto. Y si ganan las trabajadoras, las mujeres y la sociedad, gana el sindicalismo de clase y el sindicalismo sociopolítico, gana CCOO. Por decirlo con terminología proveniente de la teoría feminista, para hacer real la igualdad entre mujeres y hombres, siempre pospuesta pues siempre parece haber objetivos más prioritarios, debemos trabajar conjuntamente con dos estrategias, la que tiene que ver con garantizar a las mujeres el acceso a los recursos de forma igualitaria (el empleo, el tiempo, el poder), y por ello, apostamos por las políticas redistributivas en clave de clase y género, por una parte; y la que tiene que ver con poner en plano de igualdad el reconocimiento, el protagonismo y la visibilidad de las mujeres, apostando por integrar también las políticas del reconocimiento en la vida sindical y sociopolítica, por otra parte. Por ello también reivindicamos aparecer en el lenguaje, en el mensaje, ser visibilizadas, que se reconozcan nuestras aportaciones y nuestro protagonismo. Es de justicia. Del reconocimiento del papel de las mujeres en la organización, ya he hecho antes un pequeño recorrido, es indudable que CCOO ha hecho un esfuerzo ingente en formación, de cambios estatutarios para situar a la organización en clave de abrir la participación efectiva de las mujeres en la vida sindical y en las estructuras del sindicato. Informes F1M 9 Y esto no es corrección política, cuando comencé mi vida sindical, recuerdo que en las reuniones de la Comisión ejecutiva de mi sección sindical, sólo estábamos dos mujeres: Laura Pinyol, mi amiga ahora, la persona que me formó y maestra de entonces, que en esos momentos ocupaba la secretaría de la Mujer, y yo, que acudía de invitada (por su empeño, por cierto) y que era la Secretaria de la Mujer de la sección sindical de Madrid. Hoy podemos afirmar que contamos con Comisiones Ejecutivas paritarias, con presencia de mujeres en espacios de toma de decisiones. Pero, y siempre hay un pero, lo cierto es que tenemos una asignatura aún pendiente: no ha habido, por el momento, ninguna Secretaria General al frente de la Confederación de CCOO. También es cierto que las mujeres que estamos en puestos de responsabilidad es gracias a que anteriormente ha habido otras mujeres reivindicando lo que legítimamente nos corresponde: la plena participación en la estructura del sindicato. Al igual que lo reivindicaron en su momento para tener una mayor participación en la política, en la economía, también lo reclamaron en lo interno de CCOO. La Conferencia de hombres y mujeres en 1993, fue resultante de las exigencias de esta mayor participación en la vida de la organización. Sin el empuje de estas mujeres, de las que siguieron y las que estamos ahora en las Secretarias de Mujer con el apoyo de otras sindicalistas, y también de compañeros, todo hay que decirlo, este hecho no habría sido posible. No nos engañemos, en la organización (no somos una isla perdida) existían, existen y existirán algunas resistencias para que más mujeres accedan a puestos de responsabilidad. Exactamente igual que en la vida fuera de la organización. Pero, por fortuna, nuestra organización hunde sus raíces ideológicas en la justicia social, apuesta por la transformación hacia una sociedad sin opresión, sin explotación, sin discriminación. Y eso requiere la igualdad real y efectiva de las mujeres, dentro y fuera. Porque no puede hacerse sin nosotras. Corremos también el riesgo del espejismo de la igualdad, de que se crea que esta lucha feminista es algo del pasado, que la igualdad está ya lograda. Y dentro de la organización, encontraremos mujeres y hombres que opinan que a nosotros las CCOO no nos pasan estas cosas. Ya tenemos órganos paritarios, porque todas las personas de las CCOO tenemos las mismas oportunidades sin distinción del sexo para ejercer las funciones de dirección, y no se aprecian indicios de discriminación porque las mujeres sindicalistas estamos al frente de secretarías varias e incluso cada vez son más las mujeres en secretarías generales en nuestra estructura. Y siento no compartir este planteamiento. Lo cierto es que aún siguen existiendo obstáculos invisibles para que las mujeres nos incorporemos en igualdad de oportunidades a la vida sindical y a las estructuras de dirección. Y si miramos hacia fuera, el panorama es desolador, vinieron a por nuestro estado de bienestar y ahora vienen a por nuestros derechos y libertades de ciudadanía, y han comenzado por atacar los derechos y libertades de las mujeres, en este caso el derecho a IVE, se promueve el sexismo en las aulas, siguen muriendo mujeres por causa de la violencia machista…, de verdad, tendremos que insistir en situar la Igualdad de Oportunidades como algo ineludible en nuestras políticas y acciones. En el corazón de nuestra acción sindical. He oído decir más de una vez: “es más fácil cambiar las normas que las costumbres”. Pero si verdaderamente nos creemos que somos un sindicato de hombres y mujeres, más allá de lo que entre todas y todos aprobamos en los Congresos, deberemos convenir que hay que remover estas barreras invisibles que impiden que haya más mujeres en las Secretarías generales (secciones sindicales, federaciones, territorios…) y tendremos que romper también las inercias que feminizan determinadas secretarías o que tozudamente impiden “de facto” que ocupemos otras. Informes F1M 10 Han pasado 20 años desde la Conferencia de Hombres y Mujeres, y aunque los avances han sido considerables, dentro y fuera de la organización, la realidad nos ha vuelto a demostrar que los derechos y libertades, además de luchar para su conquista, hay que defenderlos día a día. Estamos en tiempos de cambio, pero lo que no ha cambiado es la desigualdad entre mujeres y hombres; es más hoy los avances conseguidos en igualdad están seriamente amenazados y esto afecta directamente a nuestra democracia. Reclamamos una democracia paritaria y si no frenamos a la ideología ultraconservadora que ha impregnado las políticas del gobierno, no podremos hablar ni siquiera de verdadera democracia. Hoy, como hace 20 años, las mujeres y los hombres de CCOO estaremos en la lucha por la libertad de las mujeres. Hoy, como hace 20 años, estoy segura que las CCOO seguirán impulsando la participación plena de las mujeres en todos los ámbitos de la vida, y cómo no, dentro de las CCOO. Porque nuestros avances y nuestros logros son para todos y todas. Son historia, son derechos, son realidad. u Informes F1M 11 Portada del documento de la 1ª Conferencia “Comisiones Obreras, un espacio sindical de hombres y mujeres” Informes F1M 12 20 AÑOS NO ES NADA... ¿O SI? Mª Jesús Vilches Secretaria confederal de la Mujer entre 1987-2000 Actualmente es formadora en la Escuela Sindical “Juan Muñiz Zapico” Esos son los años que han transcurrido de la celebración de la 1ª Conferencia de CC.OO. cuyo título habla por sí solo “Comisiones obreras un espacio sindical para hombres y mujeres”. 20 años pueden parecer muchos en la vida de una persona pero son pocos en la historia de la humanidad. Entonces en el devenir de un sindicato como Comisiones Obreras, ¿20 años son suficientes o siguen siendo pocos? Mi respuesta es que son suficientes o pocos dependiendo para qué. Si repasamos la situación sociopolítica en la España de los años 90, es justo reconocer que son muchos e importantes los cambios, aunque algunos sólo se hayan quedado en el terreno de la formalidad, e incluso en el seno de CC.OO. las cosas también han avanzado, aunque para algunas personas, estos avances sean claramente insuficientes. La Conferencia se celebra en 1993, pero es una decisión tomada en el V Congreso confederal, celebrado en 1991. Congreso en el que se aprueban temas importantes como fue la obligatoriedad de la creación de Secretarias de la Mujer en toda la estructura sindical y su pertenencia a los órganos de dirección correspondientes. El compromiso de celebrar la primera conferencia, parte de una propuesta del entonces Secretario General, Antonio Gutiérrez, ante la situación generada durante la celebración del V Congreso, cuando una enmienda para el aumento de la representación de mujeres en los órganos, se quedo a muy pocos votos de ganar, y fue entonces cuando la dirección recién salida del Congreso vio con bastante claridad que había un mal de fondo por parte de las mujeres del sindicato que había que abordar. Se convoca la 1ª Conferencia, que según los estatutos es un congreso, digamos que más pequeño, hay ponencias que se debaten en toda la estructura, hay enmiendas, existen resoluciones y hay una elección de delegados y delegadas en el conjunto de la organización. Además, los resultados de dicha Conferencia, son de obligado cumplimiento para el conjunto de la organización, como si de los resultados de un congreso se tratara. La participación fue en torno a 350 dirigentes sindicales, de los que el 50% fueron hombres y el otro 50% mujeres. Así mismo asistieron cerca de 100 personas invitadas, representando a otros sindicatos, a organizaciones de mujeres, personas de distintas disciplinas de la universidad… Los acuerdos adoptados se dividieron en medidas para aplicar en dos espacios distintos pero complementarios, como es el ámbito interno del sindicato y el ámbito externo de la sociedad. En lo referente al ámbito interno se plantearon reivindicaciones como la visibilidad de las mujeres en toda la información generada en el sindicato, datos desagregados por sexo, lenguaje no sexista; la formación del conjunto del sindicato en igualdad y no discriminación, incluidas las asesorías jurídicas. En cuanto a una mayor participación de las mujeres en la actividad sindical, se decidió desarrollar Informes F1M 13 campañas de afiliación para las mujeres, así como establecer medidas obligacionales para aumentar su presencia en los órganos de dirección, y poner en marcha los mecanismos necesarios para conseguir la representación proporcional de mujeres en los distintos órganos. Finalmente se recogían toda una serie de medidas para cuando CC.OO. actuase como empleador. En cuanto a las medidas de carácter externo hubo una gran batería de propuestas para la negociación colectiva, desde la eliminación de situaciones que supusieran discriminación directa e indirecta – categorías y niveles profesionales–, hasta el desarrollo de medidas de acción positiva, creación de comisiones paritarias para la igualdad, o la prevención del acoso sexual, y el aumento de los derechos de maternidad y paternidad y la reducción de la jornada. Además se plantearon toda una serie de propuestas de tipo social que desbordaban el carácter meramente laboral, entre otras, en materia educativa, contar con una oferta pública educativa, gratuita y suficiente, para las niñas y niños de 0 a 6 años, promover la educación de personas adultas, con especial atención a las mujeres, potenciar políticas no sexistas y coeducativas. En materia de salud y asistencial, que desde todos los niveles asistenciales se asegurase la información sexual, la anticoncepción, la asistencia ginecológica y la comercialización de la píldora del día después, o la regulación de la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios en la sanidad pública, o el desarrollo de servicios de cuidados para las personas dependientes. Y no olvidamos reivindicar la derogación del Decreto regulador del trabajo doméstico y su pase al Régimen General de la Seguridad Social, ni tampoco solicitar la puesta en marcha de mecanismos de control y vigilancia en los medios de comunicación públicos y en la publicidad para evitar mensajes sexistas y ofensivos hacia las mujeres. REPASO A LO CONSEGUIDO Cuando repasamos las medidas planteadas en aquellas jornadas, nos damos cuenta que algunas siguen en el candelero, que otras son agua pasada y que unas terceras, después de avances significativos, han retrocedido a etapas impensables. (Por ejemplo el derecho al aborto). Pero no quiero quedarme sólo en un análisis de lo que fue la 1ª Conferencia, es preciso que se reflexione sobre lo realizado, pero para ponernos en un escenario de futuro. Si los objetivos marcados en la conferencia eran: Abordar y resolver las contradicciones y vacíos que hay en el seno de la política sindical y vida interna de CC.OO. respecto a la especificidad de las mujeres. Sentar las bases para una acción sindical y organizativa integradora de hombres y mujeres. Parece necesario analizar si las propuestas realizadas se han cumplido, si no ha sido así, es indispensable reflexionar sobre el porqué y finalmente, cómo se tiene que trabajar en adelante para avanzar y contener la sangría de pérdida de derechos que los recortes están produciendo. Con respecto a las políticas de igualdad entre mujeres y hombres, los análisis deben ser profundos, ya que la falta de igualdad no solo responde a un único factor, el económico, que con ser muy impor- Informes F1M 14 tante no es el más influyente, pues entre los mayores inconvenientes para ese necesario avance, se encuentran, la ideología, la costumbre, la cultura…, que convierte la discriminación por sexo en una gran discriminación de género, en tanto que construcción social. Muchos son los frentes a trabajar, si nos referimos al ámbito interno del sindicato, los avances son innegables, hemos pasado de esa fórmula de la representación proporcional en los órganos al número de mujeres afiliadas en el ámbito del que se trate, a la paridad en las ejecutivas. Aunque los avances en el número de mujeres al frente de las organizaciones (secretarías generales) es muy deficiente. Como deficiente sigue siendo la representación en otras instancias y órganos. Así mismo la “transversalidad” ha dado pasos en positivo, aunque aún escasos, porque a veces se ha producido una tergiversación de lo que significa, y en ocasiones se ha entendido que con añadir la palabra “mujer” a cualquier documento, la transversalidad ya estaba incorporada y se ha trabajado escasamente para incorporar lo especifico de género a la política sindical con mayúsculas, quizá deberíamos hacer un esfuerzo para medir el impacto de género que las propuestas sindicales tienen, y como dice la ley si éstas tienen un impacto negativo, cambiar dichas medidas. En realidad se ha sido bastante riguroso con los casos de violencia o acoso que se hayan podido dar dentro de la organización, y a estas alturas la gran mayoría del conjunto de la organización sabe identificar los casos de violencia y como actuar frente a ella, pero a veces estas pautas las desarrollamos mucho más en el seno de las empresas, cuando negociamos un plan de igualdad, que dentro de nuestra propia organización. El sindicato en su conjunto ha avanzado en detectar las discriminaciones indirectas, en esto han tenido mucho que ver los cursos de formación en igualdad realizados. Así como los impartidos específicamente a las comisiones de igualdad de las empresas de más de 250 trabajadores y trabajadoras donde se han puesto en marcha Planes de Igualdad. Pero a pesar de todos estos avances, éstos han ido muy lentos, y si hace 20 años planteábamos todos estos aspectos y hoy decimos que hay avances pero escasos, insuficientes…, entonces las cosas no van bien y habrá que convenir que los dos objetivos principales fijados en la 1ª conferencia no los hemos terminado de cumplir. Mención aparte merecen las medidas que planteábamos para el externo, para la sociedad. Durante los años transcurridos se han conseguido múltiples medidas en diferentes aspectos que han supuesto cotas bastante altas de bienestar para la ciudadanía, y debemos enorgullecernos de que leyes tan significativas como la Ley de Conciliación de 1999, la Ley contra la Violencia de Género, la Ley de Igualdad, con todas las medidas de carácter laboral y de protección social en ella incluidas, o la Ley de Dependencia, han sido normas reivindicadas por el sindicato, y las dos últimas, también negociadas por mujeres de CCOO. LA PÉRDIDA DE DERECHOS CON LA JUSTIFICACIÓN DE LA CRISIS Pero desgraciadamente en el último año la pérdida de derechos nos ha hecho retroceder de forma alarmante. Y yo me pregunto: ¿Por qué en la sociedad de la información, donde todo avanza a una velocidad de vértigo, donde todo el mundo es tan moderno, no avanzan las mentalidades al mismo ritmo?, ¿Qué ocurre cuando con leyes muy avanzadas, como contra la violencia, siguen muriendo Informes F1M 15 mujeres y la sociedad asiste de forma fatalista a esta situación, y no nos preocupe que la violencia ejercida por menores de 30 años esté en ascenso?, ¿Cómo digerir que los papeles de hombres y mujeres en muchos libros de texto sean de otras épocas y eso no preocupe a padres y madres y pongan el grito en el cielo si en el colegio les imparten educación sexual? ¿Por qué no hemos avanzado casi nada en dejar de adjudicar roles y estereotipos en función del sexo de la persona? ¿Cómo no hemos sido capaces de hacer entender a los chicos y las chicas de los peligros que se corrían si las conquistas hasta ahora conseguidas en libertades se perdían? –un claro ejemplo de esto es el actual proyecto de ley de aborto–. ¿Por qué en una organización tan importante como CC.OO. hemos podido convivir con medidas “formales” respecto a conseguir un sindicato de hombres y mujeres, con pequeños avances, pero donde el grueso de los problemas se ha orillado? ¿Somos conscientes de que las leyes son necesarias, pero insuficientes si no se tienen mecanismos y recursos para su puesta en marcha?. LA TAREA QUE TENEMOS POR DELANTE Estas inquietudes me llevan a pensar en la tarea que tenemos por delante, para el futuro inmediato y a más largo plazo: Reivindicar la historia La historia de nuestra lucha hay que difundirla, pero no para regodearnos en lo maravillosas que fuimos, sino para sacar enseñanzas que nos hagan avanzar y transmitir a las personas que vienen detrás lo que costó conseguir algunas cosas, y por qué hay que seguir luchando para no perderlas. En este sentido es absolutamente necesario que no dejemos de estudiar, reflexionar y debatir sobre el origen del feminismo y la importancia de rescatar la historia de las mujeres y sus luchas. Debemos tener claro que las mujeres jóvenes actuales han crecido con la democracia y con una serie de libertades en marcha, pero debemos trabajar para que sean conscientes que nada es inamovible y que podemos perder muchos de los logros conseguidos con mucho esfuerzo, por eso debemos que seguir ahí, para servir de apoyo. Construir desde la participación y la alianza entre mujeres Creo sinceramente que debemos seguir construyendo desde la participación y, por tanto, impulsando el movimiento de mujeres. El feminismo no atraviesa sus mejores momentos y en este frente la vertiente sindical no debe faltar, muy al contrario, es preciso que estemos ahí para complementar. Este aspecto debe tener su correspondencia en el seno del sindicato, trabajando con alianzas entre mujeres. Esto no quita para que abramos nuestras propuestas al conjunto de la organización con la idea clara de desarrollar un trabajo entre todos y todas. Pero las Secretarías de la Mujer deben seguir siendo grupos de presión y de reivindicación dentro de las estructuras sindicales para que las políticas de igualdad de las mujeres estén presentes en la acción sindical, interna y externa, y no se diluyan ante otras urgencias o en un magma reivindicativo general. Hace 20 años las formas de relacionarnos eran muy diferentes, hoy tenemos ante nuestros ojos mecanismos y herramientas que facilitan mucho el intercambio de opiniones y estrategias, aunque a veces esas herramientas nos generen desasosiego, pero las nuevas formas son necesarias y positivas, aunque el trabajo personal es insustituible, sobre todo en una organización sindical. Informes F1M 16 Desarrollar la Acción Sindical en un mercado más fragmentado Un fundamental ámbito de preocupación debe ser la acción sindical en las empresas. El mercado laboral está en pleno proceso de cambio a peor. El sector servicios, el más feminizado de la actividad productiva en España, tiene un gran peso en la economía y en el empleo, pero muchas de sus actividades y empresas son de baja productividad, dispersas en una cadena de subcontratación, y actualmente sometidas a una fuerte presión para tirar a la baja sus salarios, también mediante la promoción del contrato a tiempo parcial, una vez desregulado en lo que más les importa a las trabajadoras, la jornada y el horario, ahora bajo la decisión unilateral de la empresa. Atención sindical, por tanto, al deseo de extender el empleo a tiempo parcial, que bajo la falsa premisa de que reduce el paro, puede acabar sustituyendo al empleo a jornada completa. A su vez, la primacía del contrato individual frente al derecho colectivo, que es lo que ha pretendido hacer la última reforma laboral, al situar la prelación del convenio de empresa sobre cualquiera otro de ámbito superior, reduce la fuerza de quienes se agrupan bajo un convenio si éste afecta a menos personas, y en España, de cada diez empresas, más de ocho tienen dos o menos personas asalariadas. Individualización y subcontratación son las dos caras de una misma moneda, la transferencia de la responsabilidad y del riesgo a las personas trabajadoras. Y es en este marco donde el sindicato tiene el gran reto de estar presente, de ser sindicato en estas condiciones, en parte nuevas, frente a la trayectoria sindical en grandes empresas muy masculinas. Porque las mujeres van a seguir estando más y más presentes en el mercado de trabajo, independientemente de cuál sea la coyuntura económica, y CCOO tiene que ser identificado, hoy todavía no lo es, como el sindicato que pelea por la igualdad de las mujeres. Defender las leyes con las que hemos conseguido derechos Otro ámbito de trabajo tiene que ver con los derechos conquistados en forma de leyes que hoy peligran. Voy a evitar, conscientemente, hacer una larga lista en la que lo importante y lo menos importante se confunda, y reflexionar en la trayectoria laboral de las mujeres en estos últimos 20 años, porque ésta nos permite identificar las causas de los logros y donde han estado las resistencias, y tratar así de identificar las reivindicaciones que resultarían determinantes en la lucha por la igualdad de género. En este tiempo las mujeres han conseguido grandes avances en los tres indicadores fundamentales que miden su presencia activa en el mercado de trabajo, reduciéndose la brecha con los hombres en las tasas de actividad, de ocupación y de paro y en el acceso a sectores y ocupaciones de mayor cualificación. En esa trayectoria de mejora fueron determinantes, además del contexto socioeconómico general, de los grandes cambios sociales y culturales y del incipiente desarrollo de políticas de igualdad, las estrategias individuales seguidas por las propias mujeres para eludir la discriminación laboral y para estar en mejores condiciones de competir por el empleo, siempre escaso en España: Tener en sus manos el gobierno de la maternidad y de la vida en pareja (número de hijos, edad en la decisión de formar una familia), y elevar su nivel educativo, además de optar de forma creciente al empleo público (son mayoría en el conjunto de la población asalariada del sector público). Las mujeres pudieron liberarse, en parte, de la mayor carga de responsabilidad en las tareas de cuidado, no tanto por el mayor reparto con los hombres, sino sacándolas del ámbito privado, a partir de la extensión de determinados servicios públicos, básicamente la generalización de plazas públicas Informes F1M 17 para la escolarización obligatoria de la infancia entre 3 y 6 años, y mediante la compra en el mercado de otros servicios donde lo público sólo tuvo un incipiente desarrollo, como la escolarización para los menores de 3 años y la atención a personas dependientes (por cierto, que en estos dos campos la inmigración fue determinante para que las mujeres españolas se mantuvieran en el mercado de trabajo al contratar los servicios de la población extranjera en el ámbito doméstico). Este análisis de la trayectoria laboral de las mujeres y de cuales han sido sus puntos de apoyo, nos permite a su vez identificar las medidas puestas actualmente en marcha que tienen un impacto más negativo sobre las trabajadoras. La autonomía de las mujeres respecto a la maternidad, que han vinculado a su trayectoria laboral, se pondría en riesgo con el actual proyecto de cambio de la ley del aborto. A su vez, la supresión de los recursos públicos para continuar el incipiente desarrollo de las escuelas infantiles para menores de 3 años es una seria cortapisa a la voluntad demostrada por las mujeres de permanecer laboralmente activas, además de que elimina el componente de igualdad y de redistribución social que tiene esta política pública. En este mismo sentido cabe señalar los recortes en las ayudas al servicio de comedor, o la eliminación de este servicio si se generaliza la jornada escolar continuada, una medida controvertida sobre la que también cabría reflexionar. Tampoco debemos olvidar la paralización del aumento del permiso de paternidad, medida fundamental para la corresponsabilización en el cuidado de los hijos e hijas. La práctica paralización del desarrollo de la Ley de Dependencia, que era determinante en la creación de nuevas plazas residenciales para mayores. La crisis ha mostrado, a su vez, el equivocado planteamiento de la mayoría de las administraciones públicas territoriales, que en una política clientelar y de escasos recursos, primaron financiar la atención de la persona dependiente en su domicilio por la propia familia, frente a los servicios profesionalizados (“la paga frente a la plaza”). Así, con la misma supuesta facilidad con la que se estableció una apariencia de salario y de alta en Seguridad Social para los llamados cuidadores informales, se eliminan ahora retribución y cotización. Porque la crisis vuelve a poner de manifiesto la relación existente entre servicios públicos y empleo de las mujeres. Ante la desigual distribución social del trabajo por razón de género, los servicios de cuidado son imprescindibles para que las mujeres se mantengan en el mercado laboral. A su vez estos servicios son una fuente de empleo para las mujeres, dada la segregación ocupacional. Pero las mujeres laboralmente activas son a su vez la condición imprescindible para el desarrollo de estos servicios públicos, son la demanda solvente que necesita toda economía de mercado para que se genere la oferta. En fin, los problemas no son nuevos, aunque sí lo es el marco en el que tenemos que enfrentarlos. Todas las cuestiones señaladas son demandas que tenemos el deber, nosotros, las mujeres y hombres de CCOO, de hacer visibles en el contexto reivindicativo general actual, porque son determinantes para que las mujeres no vean truncadas sus expectativas y deseos de ser laboralmente activas, de tener un empleo y una carrera profesional, y de hacerlo en condiciones de igualdad. u Informes F1M 18 PRIMERA CONFERENCIA “CCOO SINDICATO DE HOMBRES Y MUJERES“ DE 1993: UN HITO EN EL SINDICALISMO ESPAÑOL? Teresa Pérez del Río. Catedrática de Derecho del Trabajo UCA. Se ha afirmado reiteradamente y con toda razón que el derecho de libertad y actividad sindical, son consustanciales al concepto de democracia uno de cuyos pilares esenciales es el respeto y la garantía de un sistema democrático de relaciones laborales, en el que se ejercite en condiciones de equidad entre las partes, el derecho de autonomía colectiva. Así lo reconocen todos los instrumentos, declaraciones, normas internacionales sobre derechos humanos fundamentales y también nuestra Constitución que en su Art.7 asigna a los sindicatos una especialísima función, la promoción de los intereses económicos y sociales de las personas trabajadoras, y que en su Art. 28 reconoce el derecho de libertad sindical como un derecho fundamental de todos los españoles. Por otro lado, y tan consustancial al principio democrático como el de libertad sindical, se encuentran los conceptos de democracia paritaria, representación equilibrada y transversalidad de género, conceptos que si bien han sido acuñados hace bastante tiempo en el ámbito internacional, fueron introducidos en nuestro ordenamiento jurídico por la Ley Orgánica de igualdad efectiva entre mujeres y hombres 3/2007. Estos conceptos parten de la base de que la plena realización de la democracia requiere que toda la ciudadanía participe y esté representada de forma igualitaria en la economía, en la toma de decisiones y en la vida social, cultural y civil. La infrarrepresentación persistente de las mujeres en los centros de decisión y la violencia contra ellas, entre otros aspectos, ponen de manifiesto que continúa existiendo una discriminación estructural por razón de género. La única forma eficaz de hacer frente a esta situación es el reconocimiento de que la realidad en los diversos ámbitos sociales, culturales, educativos, políticos, económicos, debe analizarse teniendo en consideración que hombres y mujeres no se encuentran en la misma posición social y que esa diferente posición determina los efectos que para cada uno de los colectivos (el de las mujeres y el de los hombres) tendrán las propuestas de transformación social que se diseñen. Reconocido esto, se exige que en el diseño y en la aplicación de todas las políticas que tengan repercusiones directas o indirectas sobre la ciudadanía, se tengan en cuenta las preocupaciones, necesidades y aspiraciones de las mujeres, en la misma medida que las de los hombres. Para conseguirlo resulta esencial el empoderamiento de las mujeres, es decir, garantizar una representación equilibrada de estas en los ámbitos de decisión tanto política, social y económica. La aplicación a la realidad de estos esenciales principios, no ha constituido nunca una prioridad absoluta para los poderes públicos o privados; si bien es cierto que en momentos de crecimiento económico ha formado parte (nunca esencial pero apreciable) del discurso políticamente correcto y se han adoptado medidas que han hecho progresar la situación de las mujeres en el ámbito europeo y español, las situaciones de crisis nos han devuelto a la realidad probada de que la consecución de la igualdad entre las dos partes de la humanidad es considerada un lujo inasumible. Informes F1M 19 Sorprendentemente, estos principios, aunque con otra denominación, sirvieron de fundamento a la convocatoria y celebración de la I Conferencia de CCOO sobre el tema “Sindicato de hombres y mujeres” celebrada en 1993. Esta conferencia sin duda marcó un antes y un después en la estructura y en la actividad del sindicato. Tanto en su documento base como en sus conclusiones se hace clara referencia a la necesidad de que el sindicato comprenda que hombres y mujeres no se encuentran en la misma situación, que la histórica asignación de roles sociales que reserva a las mujeres en exclusiva las funciones de reproducción y cuidado de la vida, que tienen la obligación de desarrollar sin remuneración alguna y por tanto sin valoración o reconocimiento por parte del mercado, ha colocado a las mujeres en una situación de inferioridad que se manifiesta en todos los órdenes, incluido el sindical, y en este, tanto en su organización como en su acción. En ese momento histórico, las mujeres del sindicato y en particular las Secretarías de la Mujer, especialmente la Secretaría Confederal, reivindicaron la aplicación del principio de transversalidad de género, incidiendo en la necesidad de integrar la problemática y las reivindicaciones de las mujeres, bastante diferentes de las de los hombres, en el conjunto de la reflexión y de la acción sindical, y otro muy aproximado al de representación equilibrada exigiendo la adopción de medidas que en aquel momento denominaron de acción positiva, favoreciendo su presencia en todas las instancias y niveles de organización y especialmente en los centros de decisión sindical. Lo consiguieron, me consta que no sin oposición, y en los posteriores congresos, y con el objetivo de irse adaptando a los cambios sociopolíticos y normativos que se han ido produciendo a lo largo de los años, CCOO ha ido avanzando en la adopción de decisiones y medidas cuyo objetivo ha sido garantizar la promoción de las mujeres en la participación y representación sindical así como combatir la discriminación por razón de sexo a través de la formación y la negociación colectiva. Se han ido produciendo modificaciones estatutarias, incorporando medidas que significan un avance en la participación de las mujeres en los máximos órganos de dirección, tales como la garantía de la presencia de las Secretarías de la Mujer en todas las organizaciones confederadas, la incorporación de criterios de proporcionalidad en función de la afiliación y el avance hacia criterios de paridad en la participación en los centros de decisión sindical. A partir del año 2000, los congresos han estado marcados por la aplicación del principio de transversalidad de género y por la inclusión de medidas de acción positiva, considerándose prioritario garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en todos los ámbitos y niveles de la organización y promover la integración de la igualdad en todas las políticas sindicales. Entre estas medidas y con una importancia especial, se encuentra la edición de la Revista Trabajadora que tiene por objetivo ofrecer información sobre la situación y participación de las mujeres en el mundo del trabajo, en el sindicato y en los distintos ámbitos de la vida social, política y cultural, así como la creación en el seno de la Fundación I de Mayo del Instituto 8 de Marzo con el objetivo de actuar como observatorio e instrumento de análisis de la evolución de la situación de las mujeres en nuestro país. La reciente publicación en la serie Informes con el Nº25 del estudio “La igualdad entre hombres y mujeres en la encrucijada” constituye una muestra más de la importante función que este centro está cumpliendo. En este estudio se pone de manifiesto que las medidas “anticrisis”, denominadas eufemísticamente “reformas estructurales”, es decir, las impuestas por los mismos “mercados” que nos condujeron a una situación de crisis, primero financiera, después económica y realmente “sistémica”, tienen como objetivo real terminar con el “estado de bienestar” (aunque sería mejor decir, “estado de medio Informes F1M 20 estar” pues nunca hemos conseguido igualar los niveles de bienestar de muchos de los países que componen la UE) tan costosamente conseguido a lo largo de los últimos años del siglo XX. La mayoría de estas medidas están atacando directamente principios básicos de nuestro sistema constitucional y poniendo en peligro todos los mecanismos e instrumentos que en las últimas décadas habían sido elaborados y regulados para la consecución de la igualdad real entre mujeres y hombres. Lo mismo está ocurriendo en el resto de Europa como pone de manifiesto el Comité Económico y Social de la UE, que señala en su informe sobre aplicación del Plan comunitario de trabajo para la igualdad entre mujeres y hombres 2006/2010, que no se han logrado avances sustanciales en ninguna de las seis áreas prioritarias de acción política establecidas en el programa y añade que, “teniendo esto en cuenta, es necesario preguntarse si existe una real voluntad política para llevar a cabo dichos cambios”. Añade que está claro que las medidas anticrisis no pueden ser neutras al género y las políticas de recuperación económica deberían tener en cuenta la distinta posición que ocupan en la sociedad mujeres y hombres. Sin embargo, añade, las medidas que se están adoptando en los diferentes Estados miembros de la UE carecen generalizadamente de esta óptica. Es decir, son “ciegas al género”. Como hemos señalado, las medidas anticrisis consisten en rebajas generalizadas de las políticas sociales. Los servicios básicos como la sanidad, la educación, la salud y los servicios sociales, reducen su oferta en un momento en el que las familias y especialmente las mujeres más los necesitan y además, al constituir sectores que concentran mano de obra femenina, ello está teniendo efectos negativos sobre el empleo de las mujeres y sobre sus condiciones de trabajo, muy especialmente sobre la aplicación del principio de corresponsabilidad. En una situación en la que no solo se han eliminado muchos de los derechos laborales conseguidos tras años de lucha, sino que se pone en peligro la propia democracia y el principio de socialidad del Estado constitucionalmente establecido, los sindicatos han de cumplir una función esencial en la defensa de los principios de libertad, justicia social y democracia participativa y esta constituye la principal causa por la que se convierten en un objetivo a destruir. Los sindicatos españoles están sufriendo ataques furibundos de parte de quienes pretenden debilitar derechos democráticos, sociales y laborales aprovechando la excusa de la crisis: políticos de ideología ultraliberal, medios de comunicación controlados o abiertamente partidarios de la política de austerinato que no de austericidio, porque es falso que la ciudadanía haya asumido esta política de recortes, ha sido impuesta por el poder político sin posibilidad de opción alternativa, porque es lo que “hay que hacer cueste lo que cueste” según señalan de forma recurrente, aunque ha de añadirse, a quien le cueste, que no están siendo ni serán precisamente los que apoyan este tipo de política sino los colectivos mas débiles de la sociedad a quienes están llevando a la pobreza extrema e incluso al suicidio. Y si como se señala de forma reiterada, el colectivo mas desfavorablemente afectado por esta situación es el femenino, y lo está siendo en muchos casos doblemente (como mujer y como discapacitada, como inmigrante, como anciana, como trabajadora precaria, como víctima de la violencia etc.), por lo menos los sindicatos no deberían olvidar que sea cual sea la situación económica en la que nos encontremos, constituye, además de ético y de equidad (espero que los sindicatos no hayan sacado de su vocabulario estos conceptos), un imperativo constitucional y legal, garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida política, económica, social y cultural. Es decir, esperemos que no pasen a pensar que el tiempos difíciles la igualdad de género se constituye en un lujo inasumible. u Informes F1M 21 VEINTE AÑOS Y MUCHO MÁS Teresa Torns Profesora Titular de Sociología en la UAB Darse cuenta de que han pasado ya 20 años desde que CCOO organizó su 1ª Conferencia de Hombres y Mujeres y poder contarlo y celebrarlo es sin lugar a dudas uno de esos buenos momentos que esta vida nos permite. Y como los tiempos no parecen estar para muchas alegrías, nada mejor que aprovechar la ocasión que me brindan las compañeras de CCOO para acompañarlas en esta celebración. Lejos de toda nostalgia o de recuerdos en clave de tango, aquellas que como yo rondamos la jubilación laboral, que no el retiro, puedo decir que asistimos un tanto asombradas a la conmemoración de aquel encuentro. Asombro que ha permanecido en el tiempo aunque un tanto cambiado de signo. Aquel asombro brotó entonces y permanece ahora al reconocer la enorme tarea, los esfuerzos y las enormes ganas de las compañeras y amigas que todavía continúan en su día a día luchando y persiguiendo los mismos objetivos que movieron a organizar aquel evento. Y el optimismo se obscurece al recordar a aquellas que ya no están, más allá del recuerdo que de ellas nos queda. Ese mismo asombro explica, de algún modo, las razones que llevaron a celebrar aquella Conferencia. De tal modo que si quisiéramos contar a las más jóvenes el porqué de aquella celebración y el porqué ahora queremos recordarla podríamos comenzar por echar mano de dos preguntas. La primera nos recuerda cómo, en el origen de todo, la pregunta creció probablemente en torno al: “¿Por qué había tan pocas mujeres en el sindicato?”. Y la segunda, mirando hacia ese pasado, pero atendiendo al futuro podría y debería ser: ¿Por qué los avances son tan lentos? Una lentitud que, sin lugar a dudas, se nos continúa asombrando a las que ya tenemos una edad. Y que incluso sorprende a las más jóvenes, cuando se llegan a dar cuenta de cómo están las cosas, al hacer balance de tantos recursos, esfuerzos y energía que se han destinado a las políticas de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Una maleta llena de algunos éxitos y más de un fracaso que, precisamente en estos veinte años, han logrado que dicha igualdad haya alcanzado la idea de normalidad en la población española y, lógicamente, en el sindicato. Si bien es verdad que esa normalidad parece tener que ver más con la realidad de los discursos que con las prácticas cotidianas. Pero probablemente mantener ese sabor agridulce no sería del todo adecuado porque resulta innegable que los avances, como las meigas, haberlas haylas. De hecho, tratar de responder a dichas preguntas puede servir para ordenar el relato de lo que ha sucedido en estos veinte años. Y de igual modo, para llenar de contenido el “y muchos más” que aparece en el título de este breve escrito. Las respuestas a la primera pregunta sirvieron para que toda la organización sindical se diera cuenta de que las mujeres eran efectivamente pocas, si se atendía a los números de afiliadas y delegadas, pero que el problema era, por encima de todo, que no aparecían y no se las reconocía como debían. En particular, si la mirada se alzaba hacia los puestos donde se tomaban las decisiones y había mayor visibilidad, como por ejemplo, la cúspide de la organización sindical. Y si, además, esa mirada se fijaba en aquellas otras actividades que las mujeres del sindicato se veían obligadas a realizar cotidianamente al terminar su actividad laboral y Informes F1M 22 sindical. Tareas domésticas y de cuidados (como ahora les llamamos) que a pesar de ser trabajo, no era reconocido ni social ni económica ni sindicalmente como tal. En estos veinte años, la historia y los estudios sobre el trabajo de las mujeres, en los que la contribución de las mujeres sindicalistas ha resultado primordial, han permitido reconocer que aquella presencia femenina, aunque escasa, se remontaba a los comienzos del sindicato. Y que la organización sindical fue posible, también, porque muchas mujeres, sin ser visibles en el sindicato, estaban en la trastienda donde cotidianamente se fabricaba la disponibilidad laboral y sindical y el soporte emocional de maridos, padres, hijos y compañeros. Muchas de ellas, además, colaboraban activamente en la economía familiar, nunca sobrada. Y eran, con toda seguridad, muchas más de las que cuentan quienes todavía hablan de la reciente incorporación de las mujeres al mercado de trabajo. La mayoría obtenían bajos salarios y peores condiciones laborales que sus compañeros, entraban y salían del paro, que ya por entonces era notoriamente superior al masculino, o formaban parte de la economía sumergida. Y en todos esos casos acumulaban una carga mayor de trabajo cotidiano que sus compañeros. Una situación ante la que a pesar de no existir lo que ahora llamamos conciliación, ya sospechaban que buen invento no era, como después bien han tenido ocasión de comprobar las jóvenes. Ya que como hemos comprobado las mujeres en estos veinte años en el sindicato y, en la vida en general, es importante poner nombre a las cosas para que puedan ser vistas y conocidas, pero, lo que de verdad es importante es tener poder para nombrarlas. Y por eso aquella celebración de hace veinte años necesita de mucho más. Como es sabido, por solo citar ejemplos relativos a cuestiones aquí nombradas, el tema de poner nombre a la conciliación ahora, como el de nombrar como trabajo a las tareas domésticas y de cuidados y no únicamente al empleo, en aquel entonces, requiere de muchos esfuerzos y de mujeres con poder en el sindicato. Pues de no ser así, esos temas son los primeros en desaparecer de la agenda sindical o de los convenios colectivos, allá donde los hay, al ser vistos como cosa de mujeres. Y estos son temas por los que las mujeres sindicalistas, antes como ahora, continúan en alerta y en la brecha. Pues es indiscutible que la crisis arrecia provocando paro, ahora también masculino y joven, y convenciéndonos de que el empleo decente es un privilegio que debe abolirse. Pero también es cierto que el peligro de la crisis no solo tiene que ver con los recortes en los servicios públicos básicos y el ensanchamiento de las desigualdades sociales. Sino con unas mentalidades que avalan el que más de uno piense que está bien que las mujeres abandonen el empleo y que la igualdad se reduzca a una canción bonita que ahora no son momentos de entonar. Las mujeres que impulsaron y vivieron aquella Conferencia ya sabían, y los veinte años que han pasado no las han desmentido, que el futuro del sindicato pasaba por hacer suyas las propuestas y actuaciones, agrupadas bajo el lema de Acción Positiva, dentro y fuera de la organización sindical. Ya que según decían, incluso desde la Unión Europea, aquellas eran las únicas políticas capaces de afrontar las desigualdades que soportaban las mujeres en el mercado de trabajo y en la vida cotidiana. Era urgente ponerse a ello, pues la afiliación de las mujeres, cada vez más jóvenes, era un dato sindical positivo. Y había que buscar soluciones a los problemas planteados por las desigualdades de género que no pasasen por obligarlas a volver o a quedarse en casa, a cumplir con el ideal del ama de casaángel del hogar. Un sueño que probablemente nunca fue, y menos entre las mujeres de clase trabajadora, aunque más de uno probablemente todavía añore, si bien no se atreva a defender en público. Aquellas mujeres, como las de ahora, estaban dispuestas a abanderar la lucha por cambiar su vida y, también el sindicato, porque además de descubrir que la precariedad laboral tenía un creciente Informes F1M 23 rostro femenino, se daban cuenta de que si se convertían en madres, el tiempo las atrapaba en su vida cotidiana, con la rigidez propia del trabajo de cuidados. Y que las dificultades iban en aumento a la hora de cumplir con sus responsabilidades sindicales, si se asumía el reto de tenerlas. Una situación que, por lo general, no afectaba a sus compañeros, ni en el mercado laboral ni en el sindicato, cuando se convertían en padres. Dificultades que lejos de desaparecer continúan reconvertidas en los obstáculos que encuentran, en la actualidad, aquellas mujeres de hace veinte años, reclamadas ahora como hijas o nueras. Ya que los cuidados de las personas mayores dependientes han estallado como un problema de enorme magnitud en la sociedad española. Por lo que el sindicato debe mucho más que antes dejar oír lo que cuentan y saben las mujeres sindicalistas porque necesita dar respuesta a cuestiones que también son propias de la acción sindical. Solo hace falta observar el aumento de la precariedad en el empleo en los servicios a las personas, la disminución del empleo femenino que suponen los recortes en la sanidad, educación y dependencia, o el aumento de la economía sumergida. Y ahí las respuestas sindicales son más que urgentes porque, en muchos de esos casos, estamos ante situaciones donde las mujeres, inmigrantes en su mayor parte, se han convertido en las nuevas esclavas. O debe actuar, también, ante los destrozos que la crisis deja en tantos hogares, donde el paro del cabeza de familia causa problemas, no solo económicos, que las mujeres se ven obligadas a resolver, una vez más. La Conferencia se propuso lograr otra manera de ver y estar en el sindicato. Y a quienes no estamos en el día a día en la organización sindical, nos parece que el balance es moderadamente satisfactorio. Las mujeres sindicalistas estaban entonces y están ahora, luchando y actuando, como siempre sin hacer mucho ruido, no solo para hacer valer los temas de mujeres sino para lograr que haya más y mejor acción sindical y para que continúe habiéndola. Posiblemente, hoy en día, algunas de aquellas mujeres de hace veinte años están mayores y quizás dolidas pero, probablemente no tan asombradas como las jóvenes, ante la que está cayendo. En cualquier caso, todas ellas saben que en estos tiempos de crisis, no hay futuro sindical posible sin aquellas maneras de ver y estar en el sindicato, reclamadas hace veinte años. Un saber y unas prácticas que las mujeres sindicalistas esperan seguir desarrollando muchos años más. Aunque solo sea para que de ellas y de sus maneras de ver y estar en el sindicato quede un grato recuerdo. u Informes F1M 24 Imágenes de la 1ª Conferencia “Comisiones Obreras, un espacio sindical de hombres y mujeres”. Archivo Histórico del Trabajo. Fundación 1º de Mayo Informes F1M 25 MUJERES EN COMISIONES OBRERAS. LA CONFERENCIA DE HOMBRES Y MUJERES. Laura Arroyo Instituto de Estudios, Investigación e Historia de Mujeres “8 de Marzo” Veinte años no son nada pero dan para mucho. Desde aquella Conferencia de Hombres y Mujeres celebrada en 1993 se han sucedido acontecimientos, logros, fracasos, personas,..., que han ido dibujando nuestra realidad e influyendo nuestra formar de vivirla. También en lo sindical. Para quienes no participamos de aquella época en la organización es complicado entender el valor que la Conferencia tuvo y ha tenido en relación a la participación de mujeres en el sindicato y en relación al desarrollo de las políticas sindicales de igualdad y la estrategia de transversalidad. De lo anterior el interés por elaborar esta publicación, además de que echar la vista atrás siempre permite dimensionar los avances, poner en valor (evaluar) lo realizado, entender mejor el presente y rediseñar los objetivos a futuro. En este capítulo se hace un repaso a dos cuestiones principales en relación a la igualdad en la organización: la participación de las mujeres en los órganos de dirección en Comisiones Obreras y el papel de las Secretarías de la Mujer en la organización. Una revisión de lo establecido en los documentos congresuales y estatutos de la Confederación sindical, centrando la mirada en lo que consideramos un punto de inflexión en estas materias: la Conferencia de Hombres y Mujeres de 1993. LAS MUJERES EN LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Comisiones Obreras ha sido la primera organización en nuestro país en establecer medidas internas para garantizar la participación de mujeres en todos los ámbitos sindicales y en establecer cuotas de representación en los órganos de dirección. Lo cierto es que, aún con lo anterior, la participación de mujeres en la toma de decisiones ha sido escasa durante muchos años, evolucionando de manera similar al avance de la misma en el conjunto de la sociedad. Partíamos de una escasísima presencia femenina en los máximos órganos de representación, situación que evolucionó favorablemente, y que fue reforzada con la inclusión en los Estatutos confederales del criterio de proporcionalidad lo que supuso un reconocimiento explicito del horizonte que debía alcanzarse, hasta la actual situación de paridad de los máximos órganos de dirección y la presencia de Secretarías de Mujer en todas las organizaciones confederadas. Con motivo del anuncio de una nueva legislación sindical en 1967, Comisiones Obreras celebraba, en junio de ese año, la I Asamblea Nacional de las Comisiones Obreras. En el Comunicado final de ésta, se incluyó un apartado denominado “El papel específico de la mujer en el seno de las CC.OO.” en el que se reconocía la utilidad de los núcleos de mujeres en la organización y se proponía Informes F1M 26 su desarrollo organizativo. Se afirmaba en el documento que la participación de las mujeres en lo sindical y laboral era patente y suponía “una importante constatación de esta participación (de mujeres) y del inicio de la visibilidad de las trabajadoras como parte integrante del nuevo movimiento obrero”: Ante el enorme impulso aportado a la lucha de las CC.OO. por los núcleos de mujeres integrados dentro de las mismas, así como la utilidad de estos núcleos en la lucha por sus reivindicaciones y derechos específicos, la Asamblea ha hecho un llamamiento para que en CC.OO de toda España se desarrollen dichos núcleos femeninos, o se creen donde no existan. (Comunicado final de la Asamblea Nacional de Comisiones Obreras. 1967) En 1976 se celebraba la Asamblea de Barcelona, donde se configura la actual Confederación Sindical de Comisiones Obreras En ella participaron mujeres sindicalistas y se abordaron reivindicaciones de género. Se reclamaba la necesidad de crear espacios en el sindicato para la participación y defensa de las trabajadoras y así, se recogía en los documentos fundacionales de CCOO, aunque ninguna mujer fue elegida en la Asamblea para formar parte de la coordinadora que dirigió la organización hasta el siguiente congreso confederal celebrado dos años después. En el 1º Congreso Confederal (1978), en la Comisión Ejecutiva Confederal son elegidas tres mujeres, que representaban el 7% del total. Además, en el apartado 8.1. La mujer en la confederación y la lucha, del documento de acción, se planteaba el debate de la emancipación de clase y género, y encontramos referencias a la necesaria participación de mujeres en la organización y en la acción. Hablar de la condición de la mujer no tiene sentido, si no es para transformar esa condición. Pero esto solo es posible si ella misma participa en el estudio de lo que la concierne, en la elaboración de sus soluciones y en la acción necesaria para hacerlas triunfar. (Informe General. 1º Congreso Confederal) Ya en 1981, en el 2º Congreso Confederal, se definían los ejes de una “política sindical específica hacia la Mujer” y se afirmaba que era necesario avanzar hacia la plena participación de las mujeres en el ámbito sindical. En la Comisión Ejecutiva Confederal elegida participaron cinco mujeres, lo que suponía el 11% del total. Además, el documento Organización y Finanzas aprobado en este Congreso incorporaba, si bien referido a los órganos de dirección de los sindicatos de ámbito provincial, la necesidad de atender a la participación de determinados “colectivos”, entre los que se encontraban las mujeres. 2. Por una organización que nos permita aumentar el número de cotizantes y potencie la participación. El sindicato provincial. En la composición de los órganos de representación y dirección del Sindicato Provincial [...] Tambien debe ser tenida en cuenta la representación sectorial de los trabajadores: TPC, mujer, juventud, parados. (Programa de Acción. 2º Congreso Confederal) Informes F1M 27 El debate sobre la participación de mujeres y la existencia de Secretarías de la Mujer se mantenía vivo. En el 3º Congreso Confederal (1984) se recogía en los documentos congresuales la necesidad de realizar un trabajo específico hacia las mujeres, sin embargo no se discutiría sobre la necesidad de poner en marcha acciones positivas para aumentar la participación de mujeres en los órganos de dirección. Cuatro mujeres formaron parte de la Comisión Ejecutiva que fue elegida en el Congreso, un 8%. Es de hecho en el 4º Congreso Confederal (1987) cuando, por primera vez, se incorpora la propuesta de las Secretarías de Mujer de establecer una cuota del 25% en la representación de mujeres en los órganos de dirección y decisión de CC.OO. El programa de acción del 4º Congreso recogía la preocupación de la organización por la escasa participación de las mujeres en la organización y se aportaban datos de participación en las estructuras de las organizaciones confederadas. 2.5.2.4. Situación actual. Con todo, el punto más débil actual es no haber logrado el aumento de participación femenina dentro de las estructuras organizativas del Sindicato […] Pero donde claramente podemos afirmar que la situación es pésima en cuanto a participación femenina es en la estructura del Sindicato. Bastan los siguientes datos de porcentajes de Federaciones y Uniones: Ejecutivas de Federaciones: Artes Gráficas, 9,5% - Químicas, 0% - Seguros, 8,3% - Comercio, 13,3% - Alimentación, 12,5% - Campo, 0% - Banca, 6,2% - Energía, 0% - Hostelería, 0% Enseñanza, 20% - Admón.. Pública, 10,7% - Metal, 3,4% - Textil, 10% - Sanidad, 34,6% - Transportes, 4,1% - Pensionistas, 0% - Espectáculos, 0% y Actividades Diversas, 35%. Uniones Regionales: Andalucía, 0% - Aragón, 13% - Asturias, 0% - Cantabria, 4% - Castilla-León, 12% - Cataluña, 8,8% - Euskadi, 0% - Extremadura, 0% - Galicia, 0% - Baleares, 6,6% - Canarias, 0% - Madrid, 8,5% - Murcia, 10% - País Valenciano, 6,9%. Confederación: Secretariado, 9,1% - Ejecutiva, 8% y Consejo 5,1%. (Programa de Acción. 4º Congreso Confederal Con todo, y pese a no incorporarse estatutariamente, el sindicato se comprometía a aumentar la participación de mujeres en los órganos de dirección tomando como referencia el porcentaje de afiliación femenina en cada estructura: 2.5.2.6. Estructura y aumento de participación de mujeres. El Sindicato deberá potenciar la participación de las mujeres a todos los niveles y en todos los órganos de dirección, procurando y poniendo todos los medios necesarios para que su presencia en los mismos se corresponda con el porcentaje real de mujeres afiliadas en cada estructura. (Programa de Acción. 4º Congreso Confederal Informes F1M 28 Sin embargo, la propuesta no fue recogida estatutariamente. Cinco mujeres (9%) formaran parte de la Comisión Ejecutiva Confederal elegida en el 4º Congreso. El debate sobre el establecimiento de cuotas de participación de mujeres en los órganos de decisión y dirección y la necesidad de estructuras específicas en la organización, estaba abierto. Así, el 5º Congreso Confederal (1991) supuso un punto de inflexión en relación a la participación de mujeres en CCOO. Se recogía en el Informe General presentado ante el congreso la escasa presencia de mujeres en los órganos de dirección, No obstante, estamos lejos de la plena incorporación de las afiliadas y compañeras a las tareas de dirección en todas y cada una de las organizaciones confederadas, así como en la vinculación con el sindicato de las mujeres trabajadoras. (Informe General. 5º Congreso Confederal) y el Programa de Acción del 5º Congreso incluía el compromiso de la organización de seguir trabajando por aumentar la participación de mujeres en los órganos de dirección utilizando como criterio el nivel de afiliación femenina en cada estructura: 7.7. Medidas de estímulo a la afiliación. A la vez debemos insistir en propuestas aprobadas en el anterior Congreso Confederal tales como: f) Asegurar, sin contravenir preceptos estatutarios, que el número de mujeres en los órganos de dirección y de representación del sindicato, siempre que sea posible, se corresponda con su nivel de afiliación en la estructura correspondiente. (Programa de Acción. 5º Congreso Confederal) Además, es en este congreso en el que se propone la realización de una Conferencia monográfica sobre la situación de las trabajadoras en la que se defina la política sindical en esta materia, que será celebrada en junio de 1993. La Conferencia fue titulada “CCOO un espacio sindical para hombres y mujeres” e incorporaba, entre otras propuestas, la de adoptar medidas para garantizar la participación de mujeres en la actividad sindical y el impulso del criterio de proporcionalidad para aumentar la presencia de mujeres en los órganos de dirección y responsabilidad, y en otros ámbitos de la organización. Se demandaba hacer realidad los compromisos adquiridos en esta materia en el 4º y 5º Congreso Confederal. Esta presencia, como mínimo proporcional al número de mujeres en cada ámbito, es necesario hacerla realidad a todos los niveles conforme se vayan renovando, eligiendo o nombrando los diferentes organismos: - Los órganos de dirección de CC.OO. - Los organismos electivos de representación unitaria de las/os trabajadoras/es: delegadas/os, comités de empresa, juntas de personal. - Las/os delegados sindicales en las empresas, así como entre las/os liberados sectoriales y de empresa. Informes F1M 29 - La representación sindical en las negociadoras de los convenios, comisiones de seguimiento, etc... - La representación de Comisiones Obreras en los órganos de participación institucional. - Los comités de seguridad e higiene y las/os futuros/as delegados/as de prevención o de salud laboral. - En la formación sindical a todos los niveles, siendo en este campo muy aconsejable que la participación femenina sea muy superior a su presencia proporcional y programando la realización de cursos específicos para mujeres. (Acuerdos y conclusiones de la 1ª Conferencia “CC.OO. Sindicatos de hombres y mujeres”. 1993 La propuesta de inclusión del criterio de proporcionalidad en los Estatutos Confederales se producirá en el 6º Congreso Confederal, celebrado en 1996, donde seis mujeres, un 35% del total, formaran parte de la Comisión Ejecutiva Confederal elegida en el mismo. De nuevo, el informe presentado por el Secretario General habla de la necesidad de incorporar a mujeres en las diferentes responsabilidades y órganos de dirección de CCOO, y plantea que la representación de mujeres en todos los órganos de dirección deberá ser, al menos, proporcional a la afiliación. También se incluirá en el programa de acción la propuesta de inclusión del criterio de proporcionalidad en los Estatutos Confederales, tal y como se había acordado en la 1ª Conferencia de hombres y mujeres. 16.5. Mujeres. El último punto implica conseguir avanzar en la representación proporcional de hombres y mujeres. Desde hace varios años, el objetivo de que las mujeres estén representadas en los órganos de dirección proporcionalmente a su afiliación, está presente en nuestro sindicato, pero los avances debemos considerarlos insuficientes. La Conferencia de Hombres y Mujeres fue prácticamente unánime al considerar este aspecto: esta presencia, como mínimo proporcional al número de mujeres en cada ámbito, es necesaria hacerla realidad a todos los niveles conforme se vayan renovando, eligiendo o nombrando los diferentes organismos. Somos conscientes de que los avances sociales no se dan por decreto, y de que, en este caso como en otros, romper las inercias y conseguir que las mujeres tengan una participación igualitaria, no se resuelve con sólo plasmarlo en nuestras normas de funcionamiento. Sin embargo, consideramos que este objetivo es un paso necesario que supondrá un avance considerable. (Programa de Acción. 6º Congreso Confederal) Los Estatutos Confederales aprobados en el 6º Congreso Confederal (1996) incorporarán, en la Definición de Principios de la organización y en el artículo 8bis b) Elección de los órganos del sindicato, el criterio de proporcionalidad como acción positiva para aumentar la presencia de mujeres en todos los espacios sindicales, de la siguiente manera: Informes F1M 30 De hombres y mujeres La Confederación Sindical de CC.OO. tiene entre sus principios el impulsar y desarrollar la igualdad de oportunidades, así como combatir la discriminación que por razón de su sexo se produzca. Para ello CC.OO. se propone: incorporar lo específico a todos los ámbitos de la política sindical (transversalidad). Desarrollar acciones positivas en las relaciones laborales y condiciones de trabajo así como la consecución de una representación equilibrada de hombres y mujeres en todos los niveles, removiendo todos los obstáculos para alcanzar la proporcionalidad a la afiliación existente en todos los órganos de dirección del sindicato. (Estatutos Confederales. 6º Congreso Confederal) El 7º Congreso Confederal (2000) y el 8º Congreso Confederal (2004) estarán marcados por la aprobación y puesta en marcha de un Plan de Igualdad en la organización. En el 7º Congreso Confederal, donde son elegidas ocho mujeres (30%) para formar parte de la Comisión Ejecutiva, se planteaban las dificultades que aún tenían las mujeres para su participación en la vida sindical. Entre los objetivos prioritarios del Plan se encuentra el de avanzar en la participación de mujeres en todos los ámbitos de la organización (órganos de dirección, candidaturas a órganos de representación y mesas negociadoras). El Plan de Igualdad era aprobado mediante Resolución al Congreso y se fijaban instrumentos de actuación para hacer posible el objetivo planteado. Así, en el 7º Congreso Confederal (2000) se produce otra reforma estatutaria para incorporar el criterio de proporcionalidad, artículo 11 Elección de los órganos del sindicato, como garantía de participación de mujeres en las Comisiones Ejecutivas y delegaciones congresuales. Y, posteriormente, se producirá una nueva modificación estatutaria en materia de participación de mujeres en el 9º Congreso Confederal (2008). En primer lugar, en la definición de principios de la organización donde se incluye CCOO como un sindicato de hombres y mujeres, se sustituye el criterio de proporcionalidad por el de paridad como objetivo de participación de mujeres. Por último, una nueva modificación en relación a la participación de mujeres en los órganos de dirección será la ocurrida en el 10º Congreso Confederal (2013) que establecerá la necesidad de incluir medidas de corrección a la participación de mujeres en el Comité Confederal. LAS SECRETARIAS DE LA MUJER En el año 1977, en la organización surgida de la Asamblea de Barcelona para la preparación del 1º Congreso Confederal de CC.OO., que se celebrará un año después, se creaba una Comisión de la Mujer cuya coordinación era asumida por Begoña San José, primera Secretaria de la Mujer de CC.OO. Así, en 1978 ya existían Secretarías de Mujer, creadas “como puente entre el movimiento sindical y el movimiento feminista”1, en la mayoría de las organizaciones territoriales, autonómicas y provin- Informes F1M 31 ciales, y en algunas federaciones. Las propuestas de las Secretarías de la Mujer en ésta época eran básicamente tres. Todas de carácter interno. Por un lado, que las Secretarías de Mujer formasen parte de todas las Comisiones Ejecutivas del Sindicato, para garantizar la participación de mujeres sindicalistas en los órganos de decisión y dirección sindicales y la inclusión de las propuestas de las Secretarías de Mujer en las políticas sindicales, y por otro lado, la incorporación de la defensa de la planificación familiar y del aborto en el Programa de Acción del sindicato, lo que fue aprobado en el 1º Congreso Confederal (1978)2. Art.18º. La Comisión Ejecutiva creará, entre otras, las siguientes Secretarías que se encargarán de desarrollar y llevar a cabo las funciones de su ámbito respectivo. Organización, Finanzas y Administración, Información y Publicaciones, Formación, Relaciones Unitarias y Políticas, Relaciones Internacionales, Mujer, Emigración, Técnicos y Profesionales, Juventud, Coordinación de Acción Sindical, Cultura, Empleo. (Estatutos. 1º Congreso Confederal. 1978) De manera que las Secretarías de Mujer se crearon en Comisiones Obreras a partir del año 19763 aunque no es hasta 1978, año de celebración del 1º Congreso Confederal (1978) de CCOO, que son constituidas de forma oficial y donde se reconoce estatutariamente la participación de la Secretaría de Mujer en la Comisión Ejecutiva confederal así como en el documento en el documento “Organización y Finanzas” aprobado en el mismo Congreso. En el 2º Congreso (1981) y 3º Congreso (1984) el debate se produce entre quienes creían necesaria la integración de las Secretarías de Mujer en otras se Secretarías y quienes defendían la especificidad de las mismas y su existencia como tales. Finalmente se decidía que quedasen insertas como tales y por derecho propio en la Ejecutiva Confederal4 y así quedaba reflejado en los documento congresuales aprobados en ambos Congresos. Aunque los Estatutos de la Confederación Sindical no serán modificados en este sentido, entre las secretarías que serán creadas por la Comisión Ejecutiva aparece la Secretaría de Mujer (art. 19. Estatutos aprobados en el 2º y 3º Congreso). 4. LA ACCIÓN SINDICAL Para ello es necesario que el sindicato aborde las siguientes tareas: Adecuar la estructura organizativa, reforzando y potenciando órganos como las secretarías y comisiones de empleo, mujer, juventud, etc., que ofrezcan lugares de reflexión, alternativas y servicios a estos colectivos, e incentivando su afiliación al sindicato y garantizando su presencia en los órganos de decisión, como tales, para lo que habrá de adoptar formas específicas en la estructura del sindicato y formas de afiliación fuera de las ramas. (Programa de Acción. 3º Congreso Confederal) Los documentos aprobados en el 4º Congreso Confederal (1987) incorporan numerosas reflexiones en relación al trabajo desarrollado por la Secretaría de la Mujer y la participación de mujeres en el sindicato. Se reconoce el esfuerzo realizado las mismas y las resistencias internas encontradas Informes F1M 32 en el desarrollo de su trabajo. Se reconoce que el punto débil de la organización, es, precisamente, la escasa participación de mujeres en las estructuras sindicales y se establece como objetivo aumentar dicha participación. 2.5.2.4. Situación actual. Todo este esfuerzo se ha llevado a cabo en numerosísimas ocasiones sólo sobre la débil estructura de las Secretarías. El resto de la organización ha considerado tradicionalmente que se trataba de problemas poco importantes, de los que entendían poco y sobre los que procuraban no adoptar posiciones. En algunos casos, aunque han sido los menos ha existido clara beligerancia en contra. Con todo, el punto más débil actual es no haber logrado el aumento de participación femenina dentro de las estructuras organizativas del Sindicato. (Programa de Acción. 4º Congreso Confederal) Aparece por primera vez en los documentos congresuales de CC.OO. la referencia a la proporcionalidad como criterio para garantizar la participación de mujeres: 2.5.2.6. Estructura y aumento de participación de mujeres. El Sindicato deberá potenciar la participación de las mujeres a todos los niveles y en todos los órganos de dirección, procurando y poniendo todos los medios necesarios para que su presencia en los mismos se corresponda con el porcentaje real de mujeres afiliadas en cada estructura. (Programa de Acción. 4º Congreso Confederal) Se plantea que el trabajo de la Secretaría de Mujer no ha sido fácil, ya que ha contado con incomprensión en el interno, pero que ha logrado ser un punto de referencia feminista en el externo y el interno de la organización, además de influir en la acción y política sindical de la organización. 2.5.2.4. Situación actual. Pese a numerosos recelos e incomprensiones, éste área de trabajo ha avanzado y se ha consolidado de forma clara dentro del sindicato. […] El logro fundamental de las Secretarías ha sido lograr convertirse, en un punto de referencia feminista del sindicato, dentro y fuera del mismo, y, como consecuencia de ello, en un grupo de presión de cara a las estructuras de CC.OO. Esta tarea de grupo de presión ha servido para impedir en la acción sindical cotidiana elementos claramente discriminatorios, o para su corrección en el caso de que ya existieran.[…] En cuanto a la imagen de cara al exterior, cabe señalar que la Secretaría de la Mujer de CC.OO. es hoy un punto de referencia obligado para quienes quieren conocer algo más en profundidad la situación laboral de la mujer, planes realizados hasta ahora y perspectivas. (Programa de Acción. 4º Congreso Confederal) Informes F1M 33 La preocupación de la Secretaría de Mujer por intervenir con sus propuestas en la “acción sindical cotidiana” y corregir las posibles discriminaciones existentes es temprana en CC.OO. Así, se plantea esta perspectiva “transversal” en los diagnósticos que la organización realiza, y se insiste en la necesidad de poner en marcha políticas específicas y acciones positivas dirigidas a mujeres: 2.3.3. Segmentación laboral y políticas asistenciales del sector público. No se nos puede escapar que el proceso de segmentación laboral y social que está teniendo lugar se realiza a través del aprovechamiento intensivo de los colectivos de la clase trabajadora española más marginados del mercado de trabajo: mujeres y jóvenes. La marginación social, cultural, económica y política de la mujer y del joven es un hecho irrefutable en la sociedad española actual. Siendo mujeres el 52 por 100 de toda la población de más de 16 años, sólo están ocupando el 29 por 100 de los empleos. Estos colectivos, no casualmente, son los que nutren la parte fundamental del paro, la economía sumergida y el empleo precario. Por ello cualquier política sindical dirigida hacia los trabajadores que sufren mayoritariamente la segmentación deberá ser sistemáticamente planteada en una doble perspectiva: la de emancipación cultural y social de la mujer y joven y la de su incorporación organizada al sindicato. (Programa de Acción. 4º Congreso Confederal) Por último en relación al reconocimiento a la labor de las Secretarías de Mujer realizado en el 4º Congreso Confederal (1987), se plantea que su existencia ha servido para imbuir a la organización de otras cuestiones ideológicas, algunas estrictamente sindicales y otras de carácter sociológico, que no habían sido abordadas anteriormente en CCOO. Ha servido igualmente para impulsar dentro del Sindicato el debate y homogenización sobre cuestiones ideológicas básicas. Desde las más estrictamente sindicales (las mujeres tienen iguales derechos laborales que los varones, etc.) hasta otras que tienen más que ver con cuestiones sociológicas o culturales (el reconocimiento del derecho al aborto, la crítica sin contemplaciones a cualquier tipo de agresiones a las mujeres, etc...). Un ejemplo claro de esta influencia ha sido el cambio de actitud de CC.OO. con respecto al problema de la incorporación de 14 mujeres a las minas de HUNOSA. Otro ejemplo claro fue el Convenio Nacional del Calzado, tradicional firmado por todos los Sindicatos, incluido el nuestro, y que finalmente fue denunciado por discriminación en los salarios gracias a la presión y batalla de las mujeres de CC.OO. del sector, apoyadas por la Secretaría de la Mujer. (Programa de Acción. 4º Congreso Confederal) Informes F1M 34 Tampoco los Estatutos Confederales aprobados en 4º Congreso Confederal incluirán a la Secretaría de la Mujer entre las que formarán parte de la Comisión Ejecutiva5, pero el Programa de Acción aprobado establece, entre otras cuestiones de carácter organizativo, que es necesario garantizar la participación en los órganos de dirección de las Secretarías de la Mujer. La Secretaría de la Mujer se incluirá en la Comisión Ejecutiva por decisión del Consejo Confederal posteriormente. 2.5.2.6. Estructura y aumento de participación de mujeres. A la vez hay que asegurar la existencia de la Secretaría de la Mujer en todos los órganos de dirección. […] Estos tres niveles más la correspondiente participación en los órganos de dirección permitirán aumentar las bases sobre las que operar para cambiar la actitud del Sindicato. (Programa de Acción. 4º Congreso Confederal) Cómo se ha comentado, el giro importante6 en relación a la existencia de las Secretarías de Mujer se producirá en el 5º Congreso Confederal (1991). Así, los Estatutos Confederales aprobados en este Congreso incluirán en su artículo 87: Artículo 8. Derechos de los afiliados/as y elección de los órganos del sindicato. [...] Así mismo, se potenciará la creación e impulso de las Secretarías de la Mujer en las estructuras Territoriales y Federales. Integrándose, allí donde esté constituida, a los órganos de dirección respectivos con plenos derechos. (Estatutos Confederales. 5º Congreso Confederal) Además, en el Informe General presentado por el Secretario General en el 5º Congreso Confederal (1991) se incorporaban reflexiones en relación al trabajo desarrollado por la Secretaría de la Mujer, y vuelve a insistir en el trabajo sindical realizado por esta en el interno y en el externo. En primer lugar se destacan los trabajos realizados en relación a la negociación colectiva, por un lado participando en mayor número en las mesas de negociación y por otro lado logrando que la estructura sindical asuma los “problemas específicos de las trabajadoras” como propios y formen parte de los contenidos negociados. La Secretaría de la Mujer ha desarrollado su trabajo en torno a tres ejes fundamentales: acción sindical, organización, relaciones con otras organizaciones. Ha prestado una especial atención a la negociación colectiva, introduciendo las reivindicaciones específicas de la mujer trabajadora, con el seguimiento de ordenanzas y convenios en vigor para localizar y eliminar las discriminaciones existentes. Se ha insistido en propiciar la mayor participación de mujeres en las comisiones negociadoras, así como en que la estructura del sindicato asuma y defienda los problemas específicos de las trabajadoras. (Informe General. 5º Congreso Confederal) Informes F1M 35 Igualmente, se han intensificado las relaciones con otras Secretarías Confederales, avanzando en la necesaria “transversalidad” de las políticas de igualdad, y logrando “enriquecer” las políticas y acciones de la organización. La coordinación con otras secretarías (Acción Sindical, Empleo, etcétera) y el reforzamiento de las Secretarías de la Mujer en toda la estructura confederal, la realización de asambleas y reuniones dinamizadoras del trabajo de las compañeras y de la afiliación al sindicato, han presidido el quehacer organizativo de la Secretaría. […] Las conclusiones de las VI y VII Jornadas Confederales de las Secretarías de la Mujer han enriquecido la política confederal, suponiendo un estimable acicate para el avance cultural de todo el sindicato en relación a los problemas de la mujer trabajadora y su participación a todos los niveles de la vida sindical. (Informe General. 5º Congreso Confederal) El Programa de Acción aprobado en este Congreso insistirá en lo anterior y hará constar que es necesario seguir combinando ambas estrategias: transversalidad y políticas específicas. Por otro lado, el Informe General reconocía que “las relaciones con el movimiento feminista, con las Áreas de la Mujer de otras organizaciones sociales y políticas, se han extendido en este período”8, gracias al trabajo desarrollado por las Secretarías de Mujer. Por último, en relación al 5º Congreso Confederal (1991), es necesario destacar dos cuestiones. En primer lugar, se reconocía que la participación de las mujeres en los órganos de decisión y dirección es escasa y, para corregir esta situación se incluye el criterio de proporcionalidad en los Estatutos Confederales. Y, en segundo lugar, se proponía la celebración de la 1ª Conferencia de Hombres y Mujeres, que constituirá un punto de inflexión en el desarrollo de las políticas sindicales de igualdad y merece ser tratada de forma específica. Las Secretarias de la Mujer en la I Conferencia Cómo se ha dicho ya, en el 5º Congreso Confederal (1991), el Secretario General de Comisiones Obreras, Antonio Gutiérrez, propone la realización de una Conferencia Estatutaria para debatir “el cómo, el porqué y el para qué”9 de una política sindical de igualdad de género. La Conferencia se celebraba los días 17 y 18 de Junio de 1993 en Madrid. En el desarrollo del Congreso se aprobaba la creación de Secretarías de Mujer en todas las estructuras de CCOO. y la participación de éstas en los órganos de dirección, cuestión resuelta que permitió debatir en la Conferencia posterior sobre el papel y el trabajo de las Secretarías en el conjunto de la acción sindical, dejando de lado el debate sobre su existencia y utilidad. En los documentos surgidos de la Conferencia encontramos diferentes cuestiones en relación a la labor de la Secretaría de Mujer y su relación con el resto de estructuras sindicales. En el apartado 1.3. “Las mujeres en las organizaciones sindicales” del documento “1ª Conferencia Comisiones Informes F1M 36 Obreras, un espacio sindical para hombres y mujeres10” se habla de la necesaria coordinación para el trabajo sindical, en esta ocasión referida a la negociación de convenios colectivos, entre Secretarías: Reivindicaciones en las negociaciones de convenios colectivos. [...] Es necesario dotar al Sindicato de una infraestructura suficiente para seguir profundizando en la elaboración de nuestra política sindical. [...] Es necesaria la interrelación de la SM con el resto del Sindicato. (1ª Conferencia. “Comisiones Obreras, un espacio sindical para hombres y mujeres) También se refleja en los documentos de la Conferencia, tal y cómo se planteaban en los documentos congresuales, la importancia de seguir trabajando las estrategias combinadas de transversalidad y acción positiva en el sindicato. Se trataba de reforzar lo ya aprobado en el Congreso. No basta con lo aprobado en el congreso: [...] Es necesario desarrollar la transversalidad: acción sindical integral e integradora de todos los colectivos que conforman la clase trabajadora. (1ª Conferencia. “Comisiones Obreras, un espacio sindical para hombres y mujeres) 4. Líneas de actuación del conjunto del sindicato. 4.1. Líneas de carácter interno. Dos ideas fuerza se han ido abriendo camino. Transversalidad en la acción sindical. Acción positiva para favorecer la participación de mujeres. Su afiliación y su presencia en todos los niveles. (1ª Conferencia “Comisiones Obreras, un espacio sindical para hombres y mujeres) Y de establecer herramientas para lograrlo. En relación a la acción positiva se definen numerosas medidas, de carácter interno, que van desde medidas para facilitar la incorporación de mujeres a la actividad sindical y a sus órganos de dirección, pasando por la mejora de los servicios prestados a las afiliadas, hasta el establecimiento de la proporcionalidad como criterio de participación de mujeres11. En relación a la propia estructura de las Secretarías de Mujer, en la Conferencia de Hombres y Mujeres se discuten y definen sus objetivos y funciones, que pasan principalmente por reforzar el papel de las Secretarías de Mujer y su función en la defensa de los derechos específicos de las mujeres trabajadoras y trabajar por la inclusión de la perspectiva de género en la política y acción sindical en general: Informes F1M 37 3.2. Objetivos y funciones Fomentar y desarrollar en el Sindicato una conciencia de la realidad social diferenciada de las mujeres. Participar en el diseño global del Sindicato. Participar junto a Acción Sindical en la elaboración de plataformas reivindicativas y convenios colectivos. Contribuir a la creación de un marco de expresión de las mujeres dentro del Sindicato. Propiciar el cauce que permita una mayor y más fácil integración de las mujeres a las estructuras del sindicato, propiciando su afiliación. Desarrollar programas de acción positiva, fundamentalmente en el marco laboral. Velar por la aplicación de medidas orientadas a promover la proporcionalidad en los órganos de dirección. Articular la relación con los movimientos feministas y organizaciones con objetivos afines. Es preciso seguir incidiendo en la transversalidad: imbuir a la estructura en la problemática de las mujeres. (1ª Conferencia “Comisiones Obreras, un espacio sindical para hombres y mujeres) Por último, en los documentos conferenciales se insiste en la necesidad de dotar a las Secretarías de Mujer de los recursos, humanos y económicos, necesarios para el desarrollo de su actividad: Es necesario que las estructuras territoriales y de rama ayuden con la provisión del presupuesta necesario a remover los obstáculos que impidan la incorporación de mujeres a las tareas de dirección. [...] Que todas las secretarias cuenten con comisión de refuerzo a su trabajo donde participen hombres y mujeres a fin de crear una cantera de futuros/as sindicalistas en la que los sexos estén representados en los órganos del sindicato conforme a la realidad afiliativa. (1ª Conferencia “Comisiones Obreras, un espacio sindical para hombres y mujeres) Una vez reconocida estatutariamente la necesaria existencia de las Secretarías de Mujer en todas las organizaciones de CC.OO. y cerrado el debate, en 1996 se celebra el 6º Congreso Confederal donde se adopta claramente la estrategia de la transversalidad de género para el desarrollo de las políticas de igualdad en la organización y se compromete su evaluación, tal y como se explico en el apartado anterior. Además, se articula como herramienta de coordinación de las Secretarías de Mujer presentes en estructuras federales y territoriales, los “plenarios de mujer”: Informes F1M 38 Los documentos aprobados en el 7º Congreso Confederal (2000) están “atravesados” por el desarrollo de estas políticas de igualdad. Encontramos referencias, desde el diagnóstico de situación a la propuesta de acción, en relación a la negociación colectiva, el empleo, la formación, la salud laboral, etc. El compromiso de la organización, y especialmente de la Ejecutiva Confederal, con la estrategia de transversalidad se hace explícito en la Resolución aprobada en el 7º Congreso Confederal (2000) que desarrolla el Plan de Igualdad de la organización: El Programa de Acción aprobado en el 8º Congreso Confederal insistirá igualmente en el desarrollo de estos y otros instrumentos para avanzar en igualdad y se concretarán mecanismos para lograr la transversalidad. En primer lugar, todas las Secretarías deberán contar con la Secretaría de Mujer para la definición y desarrollo de sus planes de trabajo o contar con una persona encargada en sus estructuras para la implementación de las políticas de género. También se garantizará la presencia de mujeres en los ámbitos negociales y la Secretaría de Mujer deberá formar parte de las delegaciones de CC.OO. en los marcos de negociación y concertación social y se establecerá un sistema de evaluación y programación anual, en el ámbito del Consejo Confederal, de los objetivos del Plan de Igualdad. Los programas de acción del 9º y 10º Congreso Confederal (2008 y 2013) continuarán insistiendo en el principio de transversalidad de género. La perspectiva de género ha sido incorporada a los distintos apartados que componen el documento (empleo, negociación colectiva, formación sindical, organización, etc.), cumpliendo con el compromiso adquirido por la organización. Igualmente, se recuerdan dos cuestiones necesarias para el desarrollo de este principio. Por un lado, la imprescindible cooperación de todas las Secretarías con la Secretaría de Mujer para la definición de políticas sindicales y la acción sindical, y por otro lado, la necesaria participación de mujeres en todos los ámbitos de la organización. u NOTAS: 1 Babiano, J. (Ed.); Pérez, J.A.; Varo, N.; Cabrero, C.; Muñoz, Mª del C. “Del hogar a la huelga. Trabajo, género y movimiento obrero durante el franquismo”. Fundación 1º de Mayo. Catarata. 2007. 2 Antón, E., Aragón, J., Bravo, C., y Brunel. S. “Trabajadora. Tres décadas de acción sindical por la igualdad de género (1977-2007”). Fundación 1º de Mayo y Secretaria Confederal de la Mujer de CCOO. 2007. 3 Ibidem. 4 Ibidem. 5 Ibidem. 6 Ibidem. 7 Antón, E., Aragón, J., Bravo, C., y Brunel. S. “Trabajadora. Tres décadas de acción sindical por la igualdad de género (1977-2007”). Fundación 1º de Mayo y Secretaria Confederal de la Mujer de CCOO. 2007. 8 Art. 8 bis. b) En el desarrollo de Comisiones Obreras como sindicato de hombres y mujeres se promoverá la participación de mujeres para que su representación en los órgnaos de dirección sea como mínimo proporcional al número de afiliadas de cada ámbito de la estructura sindical de que se trate. Estatutos Confederales aprobados en el 6º Congreso Confederal (1996) 9 Ibidem pp. 72. 10 Ibidem. pp. 72 Informes F1M 39 11 Ibidem. pp. 72. 12 Carmen Bravo Sueskun. Jorge Aragón Medina. Susana Brunel Aranda. Eva Antón Fernández.: Trabajadora. Tres décadas de acción sindical por la igualdad de género (1977-2007). Fundación 1º de Mayo y Secretaría Confederal de la Mujer de CC.OO. 2007. p. 68. 13 En esta ocasión, el artículo referido a la Comisión Ejecutiva Confederal, sus funciones y composición, que en los Estatutos aprobados en el 4º Congreso se trata del art. 26, no se incluye la relación de secretarías sino que se aclara que “La Comisión Ejecutiva creará todas las secretarías que considere necesarias para el mejor cumplimiento de las funciones que tiene encomendadas”. 14 Carmen Bravo Sueskun. Jorge Aragón Medina. Susana Brunel Aranda. Eva Antón Fernández.: Trabajadora. Tres décadas de acción sindical por la igualdad de género (1977-2007). Fundación 1º de Mayo y Secretaría Confederal de la Mujer de CC.OO. 2007. p. 68. 15 Art. 8. de los Estatutos Aprobados en el V Congreso Confederal. Confederación Sindical de Comisiones Obreras. 16 Informe General presentado al 5º Congreso Confederal (1991). 17 Guión debate de la Conferencia “CC.OO. Sindicato de hombres y Mujeres”. Pp.1. 18 1ª Conferencia Comisiones Obreras, un espacio sindical para hombres y mujeres. Documentos aprobados. Madrid, 17 y 18 de junio de 1993. Secretaría de la Mujer de CC.OO. 1993. 19 Ver apartado 4.1. Líneas de carácter interno del documento 1ª Conferencia Comisiones Obreras, un espacio sindical para hombres y mujeres. Documentos aprobados. Madrid, 17 y 18 de junio de 1993. Secretaría de la Mujer de CC.OO. 1993. Informes F1M 40 LAS OPINIONES Y VALORACIONES VEINTE AÑOS DESPUES Amaia Otaegui Fundación 1 de Mayo INTRODUCCIÓN El mundo del trabajo se ha mitificado desde la idea de un modelo estándar compuesto por trabajadores estables que, fruto de su capacidad de resistencia y de representación colectiva, desarrollan relaciones laborales. En realidad, este modelo nunca estuvo generalizado ni existió de forma perfecta, y además de ocultar la fuerte y creciente presencia e incorporación de las mujeres al mercado laboral, oculta también las discriminaciones que de forma específica sufren las mujeres como colectivo. De hecho, las mujeres se integraron muy tempranamente en el mundo del trabajo y muy tempranamente también, desde la década de los ochenta, comenzaron a participar con insistente emergencia en los sindicatos y a ubicarse en sus estructuras: ‘Siempre hemos militado, pero no se nos ha visibilizado’, aportando una reivindicación básica en esta compleja relación en torno a la aspiración de emancipación y demanda de un mayor papel como sujeto y actor específico en el espacio público, debido a que, de forma similar a lo que sucede en otras organizaciones en el ámbito público, las organizaciones sindicales han sido un territorio ampliamente transitado por los hombres y dominado históricamente por ellos. Como ya se ha comentado, la Conferencia de hombres y mujeres en CCOO de 1993, quiere responder a esta urgencia en la creación de espacios específicos en la organización que visibilizasen la presencia de las mujeres en el mercado de trabajo y el ámbito laboral, pero también en el interior del sindicato. En un contexto en el que el movimiento sindical y obrero experimentaba una renovación tanto en sus elementos estructurales como en las modalidades y los objetivos de la acción colectiva, la idea que sostenía y sustentaba esta demanda trataba de modificar la mirada tradicional sobre los asalariados como sujeto homogéneo. Más bien al contrario, se defendía que los patrones diferenciados para hombres y mujeres que se encuentran en la sociedad, se mantenía también en el interno de la organización, en sus estructuras, en sus normas, en suma, en su funcionamiento generalmente considerado y desde esta perspectiva trataban de poner en evidencia que la organización no solamente no es neutral sino que ‘tiene género’ y por tanto requiere de una restructuración solidaria con esta realidad. Ahora que se acaban de cumplir veinte años de la celebración de esta Conferencia, nos planteamos poner en marcha un pequeño ejercicio que nos obligara a revisar y reflexionar sobre el alcance de este recorrido y sobre la fortaleza de este ‘sujeto mujer’ en el escenario de la organización sindical, preguntándonos sobre la posible existencia de una suerte de jerarquías en el seno de la clase trabajadora y sobre las tensiones que aparecen en relación a su fuerza y capacidad de representar a colectivos de trabajadores diferentes. Considerado desde esta perspectiva, nos planteamos acercarnos a las sindicalistas que tienen infor- Informes F1M 41 mación de primera mano, porque fueron ellas quienes con mayor o menor grado de protagonismo participaron en este proceso, y a partir de sus opiniones, hemos intentado identificar la valoración general que realizan ahora sobre el cumplimiento de los compromisos allí asumidos, y de forma específica comprobar su valoración sobre el grado y la forma en que el género, la perspectiva de género, se ha ido añadiendo e incorporando a los procesos de la organización sindical y a sus estructuras, de qué manera valoran que forma parte constitutiva de las mismas, como gradúan el impacto que tiene o ha tenido el resultado de su actuación, y también si consideran que esta lucha por la igualdad en el sindicato ha llegado a ser total y completa o por el contrario queda un largo camino por recorrer. El método utilizado fue la redacción y envío de un pequeño cuestionario semiestructurado a las sindicalistas que impulsaron y promovieron la celebración de esta Conferencia, a quienes de cualquier manera participaron en su ejecución y también a quienes en la actualidad ocupan la responsabilidad de las Secretarías de la Mujer en las distintas estructuras sindicales. Su intención era únicamente servir de guión o apoyo (o excusa) para generar una reflexión abierta y sin autocensuras (12), al tiempo que explicitara sus percepciones acerca de este tema nuclear para el movimiento sindical. A partir de las respuestas de alrededor de 25 mujeres que constituyen el núcleo de las ‘informantes clave’, quienes nos proporcionan evidencias a cerca de la dirección y la intensidad de los cambios, las siguientes páginas van a tratar de cumplir el imposible objetivo de proporcionar una panorámica resumida de sus valoraciones y reflexiones. 1. SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA CONFERENCIA El primer tema que se planteaba en el cuestionario trataba de abrir la mirada y la reflexión sobre la percepción que las participantes tenían del impacto de los objetivos que constituyeron el centro neurálgico de la Conferencia y los elementos de progreso que propició. Se encontraría consenso en reconocer su importancia y relevancia en términos absolutos por el importante armazón que supusieron las secretarías de la mujer: ‘la Conferencia supuso una importante oportunidad de avanzar en nuestros objetivos como mujeres en una organización altamente masculinizada’ ‘la Conferencia marcó un antes y un después en la participación de las mujeres en CC.OO., también para que las Secretarías de la Mujer se estabilizaran y se constituyeran allí donde no existían’ Esta relevancia deviene de la combinación de dos elementos confluyentes; el primero de ellos es que en cierta medida la Conferencia es un producto que resulta del aumento progresivo de mujeres que estaban asumiendo un rol de mayor protagonismo en la sociedad, de forma específica en el espacio sociolaboral, y ello constituye una de las principales fuentes de cambio y renovación social: ‘Las mujeres queríamos participar, en todas las profesiones, en el sindicato, en la vida pública, queríamos ser participes de los avances que se estaban produciendo en nuestra joven democracia, queríamos que se nos reconocieran derechos que tenían que ver con nuestra condición de mujeres’. Informes F1M 42 Por otro lado esta progresiva presencia en el espacio público viene acompañada de forma indisociable por la denuncia en alta voz de la ausencia de análisis y propuestas en términos de género en las organizaciones sociales en general, y del sindicato en particular, de forma que la representación de intereses y la protección a los derechos de las mujeres fuera asegurada. En este sentido, existe una percepción generalizada de la falta de perspectiva y la ausencia de un enfoque global en el que pudieran ser incluidas las reflexiones y estrategias para equilibrar el hecho de que varones y mujeres se ven afectados de un tratamiento diferenciado en el seno de una organización: ‘Existía una falta de sensibilización generalizada. La incorporación de las mujeres al mundo laboral, hacían insuficiente el tratamiento que desde el sindicato se hacía, organizado y diseñado para un mundo de hombres “asalariados”, las mujeres no nos reconocíamos en esos espacios’. Y sin embargo estas voces profundamente críticas con las prioridades sindicales en ese momento, reconocen, al mismo tiempo, que su lucha sirvió para la consecución de los ‘enormes avances’ que de forma paulatina se van abriendo en el seno de la organización ‘en la creación de espacios de participación’, ‘más avances de los que parecen a simple vista’, y se concretaban en la inclusión paulatina de la dimensión de género y el reconocimiento de los problemas específicos de las mujeres en el desarrollo de la acción sindical y en la negociación colectiva (13). La lucha de las mujeres en este momento trata de que esta dimensión específica atraviese transversalmente todas las políticas, rompa con la hegemonía masculina, y se trabaje para lograr una mayor participación femenina en las estructuras y en las mesas de negociación, lo cual de hecho supone el inicio de una cierta redefinición de las bases mismas de la acción sindical: ‘Las propuestas aprobadas en la conferencia realmente abarcaron un amplio universo, mejorar el conocimiento de la realidad sociolaboral de las mujeres, avanzar en la proporcionalidad, incorporar la visión de género en la negociación colectiva, y efectivamente ya hablábamos de desarrollar medidas de Acción Positiva mediante la negociación entre los agentes sociales’. La reflexión continúa con el reconocimiento de que la organización se presenta como neutral y universal, en relación a sus estructuras y procesos, y también acerca de sus diversas políticas, pero esta supuesta neutralidad y esta adopción de patrones universales no esconde que, en realidad, corresponde indiscutiblemente con la adopción de comportamientos y perspectivas masculinas, considerados como los propios de la organización. ‘La desigual presencia y responsabilidad de mujeres y hombres en los distintos órganos de participación del sindicato era patente así como la incomprensión o desinterés en la “comprensión” de la situación diferenciada de hombres y mujeres, en los distintos ámbitos sociales, laborales, toma de decisiones, etc.’. Informes F1M 43 2. LAS CUOTAS COMO ACCIÓN POSITIVA CONTRA LA ‘FICCIÓN DE LA IGUALDAD’ La búsqueda de nuevos espacios para la representación de diferentes grupos en el entorno sindical se refleja de este modo en la apertura hacia la participación activa de las mujeres, particularmente en sus estructuras directivas. Considerado desde la amplia perspectiva temporal que proporcionan los veinte años transcurridos, este paso, que se considera una clave muy importante, ha sido posible debido a la puesta en marcha de un sistema de cuotas para garantizar la paridad: ‘ha habido un gran avance, sobre todo en los órganos Confederales en relación con la paridad, un claro ejemplo ha sido la composición del Comité de Dirección…’. El asunto de las cuotas para conseguir la participación efectiva de las mujeres en términos de su representación, es una piedra de tope a la hora de comenzar a cambiar la dinámica en el interior de las organizaciones sindicales, ya que trata de reparar las inequidades existentes en la estructura social básica, y está orientada a favorecer a los menos favorecidos, en el caso que nos ocupa, a las mujeres que están significativamente subrepresentadas en los niveles más altos de decisiones y de poder de la organización. Las cuotas representan, por lo tanto, un esfuerzo notable en el logro de la igualdad en el espacio público, tanto a nivel político como sindical en lo que se refiere al derecho a la elegibilidad: Gracias al porcentaje que en nuestros Estatutos garantiza nuestra presencia en los órganos de dirección y en los procesos congresuales, podemos gozar de cierto grado de visibilidad, presencia y participación, sin ellos, seguramente nuestra presencia en los órganos de dirección sería testimonial. Asumiendo el riesgo de las inevitables críticas (entre ellas, las de corte liberal que negaban la existencia de diferencias específicas entre hombres y mujeres y la especificidad de sus reivindicaciones) uno de los principales objetivos del movimiento de las mujeres sindicalistas se ha focalizado en aumentar la democracia en la organización, transparentando su funcionamiento de género y denunciando la falsedad de la supuesta neutralidad de sus estructuras, procesos, discursos y políticas. Esta estrategia se reconoce como indispensable para lograr una transformación organizacional que impacte en la política y en la acción de los sindicatos: ‘El sindicato y su fiel reflejo de la Sociedad, también se hace patente en la visibilización de las mujeres dentro de las estructuras’. De esta forma, las cuotas de participación de mujeres en los órganos de decisión se entienden como una medida de acción positiva y una estrategia que va más allá de lo numérico, en el sentido de que posibilita el abordaje del tema del género de forma específica y la creación de una masa crítica de mujeres que puede comenzar a impactar en la cultura de la organización sindical a través de la instalación de una “minoría menos minoritaria”: ‘Se ha producido un aumento de la representación política de las mujeres, en las instituciones autónomas, locales, y en la Administración Central. Así como en los Comités de Empresa, en los órganos de decisión del Sindicato’. Informes F1M 44 ‘El importante papel de las secretarías de la mujer y de las redes de mujeres que se han ido creando nos ha permitido ampliar el abanico de personas a las que el sindicato puede llegar y defender, y ha favorecido nuestro fortalecimiento’. La naturaleza del problema del género consiste en cierta forma en el hecho de que las mujeres no constituyen una ‘minoría’ social entre los ‘invisibles’, como los jóvenes, los inmigrantes o los trabajadores de más edad, cuyo status sea más o menos transitorio sino que el género constituye una categoría estable que acumulativamente se añade a las otras: ‘como mujeres también éramos jóvenes e inmigrantes y que los problemas que teníamos por el hecho de ser mujer había que abordarlos de forma específica, con programas y medidas concretas y con presupuestos adecuados’. ‘La incorporación de jóvenes ha sido en mayor medida de mujeres, pero percibo que siguen arrastrando las mismo roles y el mismo lastre lo que sigue suponiendo una importante dificultad de participación en la actividad sindical’. El intenso despliegue militante que las mujeres ponen en marcha en este largo recorrido para implementar las cuotas de participación y representación dentro de la organización sindical ha sorteado, sin embargo, numerosas y diversas dificultades. Esto parece sugerir que la elección de los cargos de responsabilidad a nivel interno se corresponde a menudo con jerarquías que no dependen tanto de la capacidad individual o el mérito, sino que responden a pautas consensuadas por los grupos masculinos en orden a preservar los siempre complejos ‘equilibrios internos’ entre los cuales se discute, se organiza y se distribuye el orden de ocupación de los diferentes cargos. Uno de los rasgos de estas dificultades se evidencia en que la ocupación y el trabajo de las mujeres en el interno a menudo se encuentra ubicado en ciertas categorías que representan la continuidad en el ejercicio de sus roles tradicionales del ámbito privado, quedando permanentemente alejadas de los lugares y puestos de mayor responsabilidad y poder: ‘las mujeres estamos principalmente en secretarías de “menor valor” para el sindicato, así que la imagen pública (también interna), sigue siendo masculina, pues quienes salen en los medios de comunicación, quienes presiden los consejos… son, fundamentalmente, los compañeros, ya que son los secretarios generales, los de organización’. ‘Hay muy pocas mujeres en Secretarias Generales y Responsables de Secretarias de 1º nivel (Acción Sindical, Organización, Finanzas), ocupan principalmente secretarias como, juventud, mujer, inmigración y poco más’. En las organizaciones sindicales (14) se detectan con claridad la complejidad de estos procesos que producen y reproducen estructuras con diferencias de género. Las mujeres que se integran en las estructuras orgánicas se ven confrontadas a múltiples tensiones como producto de las características propias de la misma, que dificultan la aceptación del reconocimiento de la igualdad de trato y oportunidades como un objetivo sindical ‘propio’, en un contexto de mantenimiento de diferencias entre varones y mujeres a nivel general: Informes F1M 45 ‘se producen mayores obstáculos –recursos humanos (escaso número de horas de liberación) y materiales (escaso presupuesto), déficits en la sensibilización sindical y escasa promoción de mujeres. No está todo hecho’. ‘hay mucho camino aún por recorrer, es necesario continuar reivindicando que el conjunto de la organización aplique y garantice dicha práctica en los distintos niveles y estructuras con estrategias transversales’. Y de esta manera, el esfuerzo de años que ha traído frutos muy importantes a las mujeres sindicalistas parece haberse quedado limitado en su acceso a los órganos centrales, por lo que las sindicalistas insisten en recordarnos un añadido inexcusable como es el hecho de que en las estructuras de menor nivel, los resultados respecto a la paridad en los órganos de dirección continúan siendo en estos momentos más bien deficientes: ‘al bajar de escalones, aún nos encontramos con órganos de dirección Federales y Territoriales que en muchos casos no han respetado la proporcionalidad entre mujeres y hombres, hecho éste que aún es mas relevante en Federaciones provinciales y uniones comarcales)’. La organización sí ha venido desarrollando propuestas específicas con perspectiva de género. De hecho, la Confederación las viene aplicando desde todos los ámbitos de representación. Ahora bien, no todas las organizaciones, tanto sectoriales como territoriales están implementando en sus políticas la transversalidad. A pesar de ello, ha habido avances muy sustanciales’. ‘La clave (de la paridad en la representación) está en “todos los niveles del sindicato”. Algunas premisas nos permiten ahondar en la reflexión en torno al problema derivado de la relación que existe entre afiliación y representación interna. Se afirma que en el seno del sindicalismo, esta relación no es del todo real y no existe una relación recíproca entre estos dos aspectos, ya que la afiliación de mujeres es mayor que la representación que tienen dentro de los sindicatos. De esta forma, ramas o sectores que cuentan con una fuerte presencia de trabajo femenino, no garantizan que en sus estructuras directivas se encuentre una representación equivalente de mujeres, ni siquiera respecto a su tasa de afiliación, lo cual podría estar indicando que la organización tiene y mantiene sus propias reglas que reproducen el comportamiento social del sistema de género. ‘En mis sectores cumplen el 40-60 pero siendo la afiliación de mujeres el 57% deberíamos de superar siempre el 40% y como mucho se llega al 45%’. ‘Las mujeres que pertenecen a las estructuras del Sindicato, sí están integradas, no así tanto la representación sindical que en ocasiones se integran solamente en su ámbito concreto’. Si ponemos el acento en la relación de las mujeres con el poder en el seno de la organización y al evaluar el estado de la –frágil- correlación de fuerzas internas, se debería subrayar que las mujeres insisten en la idea de que, a pesar del papel motor que han desarrollado, en la dinámica sindical Informes F1M 46 todavía a día de hoy subsisten prácticas patriarcales –aunque minoritarias en el discurso formalque se podría pensar que en los sindicatos deberían ser ya inexistentes: ‘Queríamos reivindicar nuestro sitio en la toma de decisiones del sindicato, pero nos tachaban de locas feministas que vienen a revolucionar el sindicato y eso no toca ahora’. ‘Los compañeros (también algunas compañeras, aunque cada vez menos) han “asumido” los temas de género de manera muy formal, sin la suficiente comprensión e implicación’. ‘Las dificultades han tenido que ver, principalmente, con el escaso interés por promover la participación de las mujeres por parte de los hombres –y alguna mujer- dirigentes y, en menor medida, aunque también, por el desinterés de las propias mujeres ante una estructura y una imagen muy masculinizada del sindicato’ La premisa bajo la que se interpreta esta situación se resume en que el patriarcado genera una producción ideológica y simbólica basada en la dominación que se ejerce respecto de las mujeres tanto en la esfera privada como en la pública, la cual, al traducirse en inferioridad y por lo tanto en subordinación, impide la renovación de las jerarquías desde la perspectiva del género: ‘Hablar de la transversalidad de las políticas de género era algo impensable en esos momentos. No se acababa de visualizar que sindicalismo y feminismo forman parte de una misma realidad que no podía quedar al margen de la política de un sindicato, reivindicativo, solidario y de clase como CC.OO.’ El que las mujeres sigan asumiendo las tareas domesticas, el cuidado de hijos y mayores en muchos y la disponibilidad horaria con la que hay que contar para poder asumir una responsabilidad de dirección suponen un obstáculo para asumir dichas responsabilidades por parte de las mujeres y una traba por parte de la dirección para confiarles una gestión de dirección. De esta forma se pone en evidencia que también en el sindicalismo contemporáneo, el género distribuye determinados atributos relativos al ejercicio del poder, relacionados con la capacidad de mando o el liderazgo que se asignan a los hombres, naturalizando la asociación simbólica por la cual el poder público y jerarquizado queda adscrito a lo masculino: ‘el apego al poder de muchos compañeros que no ven las necesidad de dejar paso, de cambiar de lugar y seguir aportando a esta organización desde distintas responsabilidades, su afán por asumir la secretaría general, dificulta el acceso a las mujeres’. ‘el ideario colectivo sobre el papel de las mujeres en el espacio público ralentiza o dificulta su participación activa en los órganos de dirección’. ‘a las mujeres se nos sigue exigiendo lo de siempre, a las mujeres se nos sigue exigiendo más, se nos sigue midiendo con distinto rasero’. Informes F1M 47 3. SOBRE LAS ACCIONES POSITIVAS EN LAS EMPRESAS Y CENTROS DE TRABAJO Aunque se ha superado la imagen predominante del “trabajador, hombre, blanco, asalariado a tiempo completo, predominantemente ubicado en ramas industriales”, todos los análisis sobre el mercado de trabajo continúan caracterizando la situación de las mujeres como de segregación en razón del género, reproduciendo la división social entre trabajo asalariado y no asalariado, inequidad en las oportunidades de promoción de varones y mujeres, y discriminación y brecha salarial, estando sobreexpuestas a la precariedad profesional y al mantenimiento de una posición subordinada social y laboralmente. Analizar el mercado de trabajo, sus problemas y sus impactos diferenciados en varones y mujeres implica necesariamente que desde el sindicato se definan políticas y acciones tomando en cuenta estas diferencias, políticas y estrategias que en definitiva afronten el enorme desafío de organizar y representar a una clase trabajadora diversa, donde el género es una de las causas evidentes de la desigualdad. En ese sentido, la implicación de las mujeres sindicalistas en posiciones de responsabilidad al interior del sindicato en representación de nuevas bases sociales de la clase trabajadora, contribuye de hecho a la modernización y reestructuración de las organizaciones sindicales y del mercado de trabajo. Las medidas de acción positiva en el ámbito laboral tienen como intención actuar contra la subordinación y la discriminación que sufren las mujeres, entendiéndolas como estrategias destinadas a establecer la igualdad de oportunidades y de trato entre varones y mujeres por medio de medidas que permiten contrastar, compensar o corregir cualquier tipo de discriminación que sea fruto de prácticas sociales del pasado y del presente, o que constituya el reflejo de futuros sistemas sociales. Las acciones positivas implementadas en las empresas y centros de trabajo, como nos recuerda una de las participantes, ya formaban parte de las propuestas aprobadas en la Conferencia, como: ‘absoluto precedente de la actual Ley 3/2007 de igualdad, así como la creación de Comisiones Paritarias para la igualdad, algo que también se ha conseguido desarrollar con la LOI. Efectivamente podemos decir que hace 25 años comenzamos a hablar de algo que actualmente sigue sin siquiera desarrollarse, por no decir que ahora está en franco retroceso’. Existe un amplio y general consenso sobre el auge de la igualdad en la sociedad a partir de la Ley Orgánica de Igualdad (LOI) en 2007, que proporcionó fuerza y empuje añadidos para reforzar y consolidar la igualdad ‘efectiva’ en el ámbito laboral, ya que además creaba un marco propio que impulsaba la negociación colectiva como instrumento específico para acordar y pactar con el empresario los límites a su potestad de dirección: ‘impuso una serie de obligaciones para negociar medidas o planes de igualdad que implican, potencialmente, una ampliación del radio de acción de los convenios y pactos colectivos.’ La valoración general, más evidente en las sindicalistas con más antigüedad, respecto al balance sobre el desarrollo de las acciones positivas en las empresas y centros de trabajo, es que han sido Informes F1M 48 enormemente positivas, e incluso consideran que han sido efectivas, al menos teniendo en cuenta el lugar del que se provenía: ‘Hemos avanzado sustantivamente en la posición y condición de las mujeres en nuestra sociedad, producto de los esfuerzos mancomunados de quienes entienden que una democracia sin la presencia efectiva de las mujeres en las decisiones, está incompleta y desaprovecha los aportes de la mitad de la ciudadanía. Las acciones positivas han sido cruciales’. El balance fue muy positivo, se establecieron Medidas de Acción positiva para incorporar a mujeres en las representaciones unitarias en los centros de trabajo, se eligieron más números de delegadas’. Uno de los productos más interesantes de este proceso es que ha promovido que la problemática del género se encuentre por primera vez en la ‘agenda’ sindical, generando una importante cantidad de debates y discusiones que buscaban visibilizar y sensibilizar sobre el tema de la igualdad de oportunidades y trato, mediante la elaboración de guías de buenas prácticas, formación y recomendaciones a las personas afiliadas y a delegados y cuadros sindicales, con el resultado de la emergencia de una creciente sensibilización en esta materia. ‘En las medianas empresas (+de 250) la realización de planes de igualdad ha sido muy dispar, y en la mayoría de los casos, no se han seguido las orientaciones del sindicato, se ha optado más por implantar modelos estándar, que por realizar el diagnostico y tomar medidas concretas de acción positiva, aún así creo que en muchas empresas por primera vez se ha conseguido hablar de estos temas’. ‘Los avances los iremos viendo con el tiempo pero de momento hemos conseguido establecer cláusulas de no discriminación en los convenios colectivos, eliminar cualquier vestigio de discriminación y negociar planes de igualdad’. A pesar de que la participación actual de las mujeres en la negociación colectiva continúa siendo inferior a la deseable respecto al número de mujeres asalariadas, el resultado de las acciones positivas ha sido positivo también en términos de incremento de la afiliación: ‘el incremento de la afiliación de mujeres así como de representación, y en la negociación colectiva aunque de forma irregular, también se han producido importantes avances, en mayor medida en los convenios sectoriales, donde la participación del sindicato es más directa’. Estos logros en la actividad sindical no ocultan, como se ha podido comprobar en las respuestas, que aparecen también otras voces, no tan optimistas, planteando una cierta insuficiencia de la legitimidad que ofrece el juego de la negociación colectiva respecto de su eficacia como herramienta de transformación de la realidad de la precariedad femenina. Está latente el reproche de que los procesos de la negociación colectiva prestan una excesiva atención en asegurar el mantenimiento de una cierta concepción de la estabilidad laboral, la profesión y los derechos sociales asociados, pero muestran una escasa preocupación por los colectivos que quedan fuera de esos márgenes: Informes F1M 49 ‘El tratamiento de la igualdad y no discriminación por la negociación colectiva es insuficiente y muy desigual aunque ha habido significativos y puntuales avances en algunos casos. Los convenios colectivos no lo resuelven, las mujeres siguen siendo discriminadas sistemáticamente de diferentes maneras’. ‘la principal dificultad era la distancia que existía entre las propuestas de las secretarías de la mujer y el conjunto de las organización; la contradicción entre teoría y práctica, se empezaban a asumir formalmente algunas de las propuestas, a nivel de la dirección, pero no se trasladaba a la acción sindical en las estructuras del sindicato, y por supuesto no se trasladaba a nuestra acción sindical en las empresas.’ El enfoque que adoptan a la hora de hacer un pequeño balance en relación al alcance que ha supuesto la puesta en marcha de las acciones positivas y los planes y medidas de igualdad, en términos de lograr una igualdad ‘efectiva’, parece ser, en todo caso, irregular: ‘en empresas muy grandes esto ha sido posible y lo más positivo es que se han hecho con participación sindical’ La interpretación de este proceso pone en evidencia que no parece haber duda de que no estamos ante una ‘conquista social’: ‘Creo que se ha hecho muy poco. Nos hemos limitado –y no siempre se ha conseguido ni ha sido fácil- a reclamar el cumplimiento de la legislación, pero llegar a desarrollar acciones positivas en las empresas… pues no’. ‘Con las empresas que están incumpliendo la Ley debemos actuar y tomar la iniciativa para cambiarlo. Debemos lograr que aflore en los convenios y pactos colectivos la preocupación por la específica situación de las mujeres en el mercado de trabajo, sus dificultades de acceso y mantenimiento del empleo o las relativas a su formación y promoción profesional. Ello implica poner en cuestión planteamientos que pueden quebrar la igualdad de trato en las distintas fases del trabajo que, a base de reiterarse de modo inercial en la realidad, parecen normales’. Existe una valoración y legitimidad que opera en favor de los varones. Si bien las mujeres pueden llegar a tener “influencia”, no se ha logrado aún un poder explícito y legitimado de las mujeres en el interior de la organización. Para comprender adecuadamente esta valoración, las sindicalistas recuerdan que se mantiene con escaso arraigo la reivindicación de esta materia en la parte sindical, que se acompaña y refleja en la profunda falta de compromiso desde la parte de las empresas: ‘El primer obstáculo era convencer a los compañeros de nuestro sindicato de las bondades del proyecto, que nos permitieran abrir el cauce hacia la empresa para poder canalizar el proyecto. El segundo obstáculo era hacer ver a la empresa las desigualdades existentes’. ‘Incomprensión de algunos compañeros a establecer determinadas medidas de igualdad en la negociación colectiva’. Informes F1M 50 ‘Poca conciencia hacia estos temas, no los hacían suyos’. ‘Desarrollo moderado debido a la resistencia de las empresas a implantar medidas correctoras de las desigualdades’. Parece que está muy extendida la visión de que uno de los problemas es la escasa traslación del debate a la praxis a la cotidianeidad de las estructuras sindicales, de forma que las fuerzas dominantes en la organización han asumido solo ‘parcialmente’ la reivindicación de la igualdad laboral entre hombres y mujeres como materia central de su acción sindical: ‘creo que pueden seguir viendo (las medidas de acción positiva) como propuestas aisladas, no integradas en el conjunto de la organización. Es decir, son las mujeres de CCOO las que las proponen, ejecutan, transmiten etc. a través de los medios a su alcance’. ‘Aún falta sensibilización y formación en igualdad de género, para que el conjunto de estos trabajos y propuestas calen en la estructura y en el conjunto de la afiliación y centros de trabajo’. Quizás el problema resida en que el acceso de las mujeres a la organización sindical y su reconocimiento en la misma está fuertemente condicionado por su ubicación en el mercado de trabajo, ya que tradicionalmente, y a pesar de la temprana incorporación de trabajadoras al mercado de trabajo, el papel prioritario de las mujeres se movió en los márgenes del trabajo reproductivo no asalariado y su trabajo productivo ha sido entendido como complementario del masculino. También aparece otro argumento que lo vincula a que los modelos de socialización dominante en lo que respecta a los tiempos desde la perspectiva de la estructura de la organización, son una de las razones que explican la menor participación ya que, para las mujeres, el tiempo dedicado a la organización tiene que ser sumado al tiempo disponible como la suma del trabajo reproductivo al trabajo productivo. ‘las mujeres siguen teniendo problemas añadidos para su plena e igualitaria participación, el tema del uso diferenciado de los tiempos entre mujeres y hombres sigue siendo un obstáculo, la falta de infraestructuras sociales de cuidado y sobre todo la ausencia de una educación igualitaria que hace persistir una cultura sexista’ ‘sigue siendo un obstáculo el que las propias mujeres vemos algunas responsabilidades como dificultosas, con una gran exigencia de tiempo que nos condiciona otras ocupaciones, de las que todavía nos tenemos que ocupar en gran medida. Muchas mujeres con responsabilidades no tienen cargas familiares o no con tanta intensidad’. Por otro lado, se recuerda que la LOI se puso en marcha como un compromiso del gobierno con las organizaciones sindicales y feministas en la etapa de crecimiento, pero parece haber una conexión directa entre el fin del ciclo de crecimiento y la concurrencia de la crisis económica y financiera con los efectos de las reformas laborales. De forma mecánica se traduce en bloqueo y en una cierta paralización de la negociación colectiva, que rápidamente deja de lado o abandona las medidas para la igualdad laboral: Informes F1M 51 ‘En este momento, cuando la negociación colectiva está bloqueada, las cuestiones de igualdad ni se mencionan’. ‘la crisis que está llevando a pasar a un segundo plano las políticas de igualdad, también en las empresas, además por supuesto que los recortes de los Gobiernos en estas materias, no solo no ayudan, sino que suponen un retroceso en la aplicación de derechos conseguidos’. Otro elemento negativo se aprecia en relación a la rapidez de los cambios en el ámbito laboral: ‘La actividad sindical es demasiado “veloz” y hay poco tiempo para la reflexión en los diferentes aspectos –entre ellos, el del género- que confluyen en las normalmente complejas situaciones que se nos presentan’. 3. EL FUTURO: ELEMENTOS ESTRATÉGICOS PARA AVANZAR Los retos que se presentan hacia adelante, involucran un conjunto de acciones que podrían estar orientadas hacia dos frentes. Por un lado, hacia dentro de la organización, el reto fundamental continúa siendo el de romper todas las barreras que impiden la incorporación de mujeres hacia los sindicatos y su participación plena en igualdad de condiciones en todos los niveles de decisión. A través de la instalación de una masa crítica de mujeres en la organización se puede iniciar un proceso de transformación de la cultura a nivel interno de los sindicatos, logrando que el poder de las mujeres sea reconocido en forma legítima y permanente, en pie de igualdad con el poder masculino, superando la excepción y la precariedad. “Es fundamental que rompamos las paredes con que nos encierran a las secretarías de mujer; es decir, nuestros asuntos tienen que pasar a ser del conjunto del sindicato. Creo que las secretarías de mujer hemos llegado al techo de lo que podemos conseguir y que si no hacemos que esto sea preocupación de todos y de todas, nuestros avances serán nimios“ “Que una organización sindical feminizada esté dirigida por Mujeres (Secretarías Generales), que las Mujeres de la organización estén en Secretarías de mayor calado (Organización, Acción Sindical, Finanzas), en definitiva que se visibilice más a las Mujeres de CC.OO. en CC.OO.“ Las sindicalistas reclaman que se utilicen medios humanos y materiales para el refuerzo de la presencia y actividad de las mujeres, en forma de medidas de acción positiva en estatutos, de cuotas que garanticen la presencia obligatoria de mujeres a todos los niveles, y que se elaboren programas de acción específicamente destinados a incrementar de forma efectiva la presencia de mujeres en los órganos donde se realizan los análisis de la situación y se toman las decisiones, pero también entienden que este proceso requiere de ‘Un relevo generacional y poner a más mujeres jóvenes en la direcciones.’ Por otro lado, se evidencia una cierta crítica respecto al incumplimiento y a la falta de respeto de las propias normas que se ha producido respecto a los porcentajes de participación de Informes F1M 52 mujeres recogidos en los Estatutos, y se puede afirmar que esta afirmación crítica aparece ‘transversalmente’ en las valoraciones y opiniones recogidas: ‘Renovación en los órganos de dirección que incorpore la paridad de manera efectiva acorde con lo establecido estatutariamente’. ‘En los Consejos Confederales empezando por el estatal, se sigue sin respetar los porcentajes de participación de mujeres que tenemos establecidos, y es una cuestión a corregir’. ‘Debemos seguir en la tarea de incorporar a más mujeres en los órganos de dirección que se cumplan los compromisos de proporcionalidad sin hacernos trampas en el solitario’. ‘En lo interno tenemos que romper las inercias e impedimentos que se ponen unas y otros para poder aumentar la presencia de mujeres en puestos de dirección, y en concreto en la responsabilidad de la Secretaría General, que debería de ser un objetivo para el próximo congreso’. ‘Renovación en los órganos de dirección que incorpore la paridad de manera efectiva acorde con lo establecido estatutariamente’. Por otro lado, a la hora de caracterizar los restos de cara al futuro, reconocen que se trata de introducir y abordar los cambios necesarios en la política y la acción sindical que reconozcan la existencia de un mercado de trabajo diferenciado, segmentado y asimétrico, que de ninguna manera se caracteriza por la homogeneidad, siendo precisamente este reconocimiento quien oriente la estrategia de lucha por una real igualdad de oportunidades en el mundo del trabajo. En este sentido, habría que reforzar la presencia de mujeres en los equipos de negociación colectiva (entendidos en sentido amplio de elaboración y negociación). Esto implica necesariamente actuar en consecuencia a través de las políticas y de las acciones concretas, especialmente a través, como ya se ha señalado, de la negociación colectiva como herramienta prioritaria para la regulación de las relaciones de trabajo: ‘En nuestra acción sindical tiene que ocupar la igualdad la importancia que se merece, siguen sin incorporarse nuestras propuestas a la negociación colectiva, se siguen considerando temas prescindibles, y en estos momentos de dificultades en cuestiones básicas todavía más. Para mí es clave el papel de la negociación colectiva para avanzar en la realidad del mundo del trabajo’. ‘Avanzar en la consolidación de las políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en las empresas, a través de los Planes de Igualdad o cualquier fórmula que nos permita conseguir nuestros objetivos, “la Igualdad real” utilizando los mecanismos legales de los que disponemos y la imaginación y creatividad suficiente para sortear las dificultades que se tienen en estos momentos tan difíciles’. ‘Impulsar y reforzar la actuación sindical con perspectiva de género, en el ámbito de las relaciones laborales y de la negociación colectiva’. ‘Para mí es clave el papel de la negociación colectiva para avanzar en la realidad el mundo del trabajo’. Informes F1M 53 Estos elementos de carácter interno no esconden que el gran trabajo externo desde la perspectiva de la política sindical tiene que abordar una cada vez más compleja realidad, uno de cuyos ejes básicos tiene que ver con las iniciativas de promoción de la afiliación al sindicato de nuevos contingentes de mujeres, en especial de mujeres jóvenes, pero también con mantener e incrementar un proceso de empoderamiento que sea real, que sirva para aumentar el nivel de legitimación y valorización de las mujeres en la organización, y que consiga hacer viable la implementación efectiva de una perspectiva diferenciada para ambos géneros: “Tenemos que ser capaces de trasladar a las mujeres jóvenes, que no está todo conseguido, que no nos engañen con que en las normas, estatutos y leyes tenemos reconocidos derechos de igualdad porque la realidad es muy tozuda y va por otro camino el desmovilizarnos haciéndonos pensar que ya está todo conseguido, y no es así, lo estamos viendo con este gobierno que los derechos sociales adquiridos a lo largo de los últimos treinta años se han perdido en menos de dos.” “Tejer redes de empoderamiento de las mujeres en todas las áreas de influencia, tanto en el interno como en el externo“. “Conseguir más participación de las afiliadas desde “abajo”, proponiéndoles una oferta diversificada de posibilidades.“ En cuanto a las herramientas para la actuación, se consideran distintos niveles: por un lado, se entiende que los procesos de formación sobre igualdad entre sexos dirigidos a hombres y mujeres son un medio imprescindible para sensibilizar y concienciar fundamentalmente a quienes participan en la negociación colectiva, pero sin abandonar en absoluto los procesos de formación específicos para las mujeres, que deben preservarse como camino para conseguir un adecuado empoderamiento y liderazgo femeninos. ‘Fundamental la formación en género de las personas responsables de la Dirección del sindicato, aprovechamiento de los conocimientos de mucha gente del sindicato para esta necesidad imperiosa por el tema de los recursos’. ‘Asegurar formación y sensibilización en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, tanto para quienes se incorporan a la representación sindical como para aquellos que ya llevan tiempo y aún no están dotados de esa perspectiva’. ‘Seguir insistiendo en concienciar y sensibilizar a los compañeros sindicalistas, para que cada vez más se sientan corresponsables de las tareas y compromisos que adquirimos en los congresos en materia de igualdad y que no sean ellos el primer obstáculo que hemos de salvar las mujeres cuando queremos llevar a cabo una acción en las empresas o en nuestro sindicato’. Como se ha podido ver en esta somera descripción, en la reflexión sobre las cuestiones clave en las que es necesario avanzar y mejorar, también se considera imprescindible la mejora de la metodología para la recogida de datos e información de carácter básico, tanto en el ámbito en general como en el propio de cada organización en particular, para que, sobre una base sólida, establecer un sistema de indicadores sobre la dinámica de evolución de la situación sociolaboral de las mujeres, con el objetivo Informes F1M 54 de que permitan informar y reforzar la influencia de las mujeres en los órganos de toma de decisiones a nivel socio- económico, así como aumentar los recursos materiales y humanos: ‘Crear un sistema de análisis y evaluación de la transversalidad de género en las políticas sindicales’. ‘Conseguir más medios materiales y humanos para el trabajo específico de las secretarías de mujer’. Cabe destacar por su relevancia que el escenario en el que se inscriben incluye el reconocimiento –y la crítica general- de que la superación de las asimetrías entre varones y mujeres, tanto en el interior del sindicato como en el exterior, es un proceso que, a pesar de los notables avances, piensan que no se ha completado del todo, y en este sentido, entienden que permanece vivo un cierto sentimiento de resistencia colectiva que debe impedir que en los nuevos escenarios que se avecinan, triunfen el debilitamiento y la fragmentación que viene de la mano de la progresiva precarización laboral y social: ‘por tanto esta lucha no permite descanso, ni relajación hay que seguir haciendo un trabajo permanente en tiempos de bonanza y en tiempos de crisis con mayor motivo’. “Cambiar los hábitos de trabajo. Hace falta un cambio de modelo de organización“ Aunque no constituía un objetivo específico de este trabajo, la referencia a la crudeza de la actual crisis económica en el escenario social resulta ser inevitable. No se puede dejar de abordar el hecho de que el alto desempleo, las situaciones de pobreza, y la exclusión de numerosos colectivos de múltiples ámbitos de lo social, viene acompañado de una transformación de raíz de nuestro sistema de relaciones laborales y de los márgenes para el desarrollo de la acción colectiva. Este proceso continuo de descomposición de las normas laborales se inscribe en el marco de una profunda incertidumbre que afecta a la franja menos protegida de los trabajadores asalariados, las mujeres especialmente, quienes parecen estar amenazadas por la inactividad, el desempleo, el subempleo y el trabajo sumergido, en definitiva, por la vuelta de nuevo a su destino de invisibilidad social: ‘Estamos en un momento complicado. Una reforma laboral impuesta que ha venido a modificar de raíz el modelo de relaciones laborales que hasta ahora conocíamos. La reforma de la negociación colectiva supone romper la espina dorsal de la misma y con ella pretenden también romper la del sindicalismo de clase, comprometiendo el papel que tradicionalmente ha tenido la negociación colectiva como instrumento fundamental para regular las condiciones de trabajo y cuestionando el papel de los convenios colectivos sectoriales, y eso que afecta a todas y todos nos tienen que llevar a una reflexión en profundidad para analizar que supone ésto desde el punto de vista de género. observo que las nuevas generaciones de mujeres habrán de pelear por sus derechos como hicimos nosotras hace 20 ó 30 años. Desgraciadamente, las circunstancias de desempleo, reducción de derechos y salarios, inciden, como siempre, mucho más sobre el colectivo de trabajadoras. “Debemos seguir luchando para avanzar en la consolidación de las políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en las empresas, a través Informes F1M 55 de los Planes de Igualdad o cualquier fórmula que nos permita conseguir nuestros objetivos, “la Igualdad real” utilizando los mecanismos legales de los que disponemos y la imaginación y creatividad suficiente para sortear las dificultades que se tienen en estos momentos tan difíciles“ El marco interpretativo de la crisis económica cuyos efectos en términos de empobrecimiento y precarización de amplios grupos sociales empiezan a notarse con claridad, parece evidenciar con toda su crudeza su utilización y aprovechamiento también para eliminar de un plumazo derechos sociales larga y duramente conquistados, a partir de lo cual parece que nos encaminamos hacia un profundo retroceso en el camino de la equiparación de hombres y mujeres con iguales derechos en nuestra sociedad. En todo caso, nos encontramos en una situación que se encuentra en pleno proceso de transformación, y en cuyo análisis convendría profundizar, pues por el momento, no nos permite vislumbrar el alcance de su continuidad o mantenimiento en el tiempo. “La situación actual de crisis económica, de eliminación de derechos y recortes sociales es perniciosa para el avance de las políticas de igualdad, los cambios legislativos de claro cariz ideológico que se están produciendo supone un retroceso en derechos fundamentales tan duramente alcanzados, etc. etc. Es por tanto fundamental defender los derechos alcanzados, reclamar y denunciar el avance de las políticas de igualdad ya que cualquier retroceso en este campo no afecta solo a las mujeres sino al conjunto de la sociedad, en definitiva a los avances alcanzados en una sociedad democrática“ “Desde una visión más general estamos ante retrocesos sociales que no nos lo podíamos imaginar, la modificación de la ley del aborto, una menor influencia del movimiento feminista en la sociedad, retrocesos en la educación etc... y desde CC.OO. tenemos la obligación de ser referencia con nuestras propuestas“. El desafío al que se enfrentan los sindicatos en este proceso de transformación de las estructuras económicas y productivas y de cambios en la base social de los salariados debería atender también la cuestión de su capacidad para integrar en sus estructuras y formas organizativas de forma definitiva a las mujeres como colectivo de importancia estratégica (al menos en términos cuantitativos), considerándolas como un elemento básico a la hora de configurar los ‘equilibrios internos’, pero especialmente definiendo y defendiendo un proyecto sindical donde la palanca de la perspectiva de género sea utilizada en la generación y renovación de la acción colectiva. u NOTAS 20 Como aclaración del método utilizado, conviene resaltar que se incluirán, en su caso, las citas literales (que van en cursiva) sin ninguna información añadida que pudiera permitir su identificación personal. 21 Murillo, S. y Liceras, D. abordaban en los primeros 90 la ausencia y las dificultades de las mujeres en la negociación colectiva: ‘Perspectivas de las mujeres asalariadas ante la negociación colectiva’. CCOO 1991. 22 Hablamos en plural, pues en esta materia, la situación del otro sindicato mayoritario, UGT, es similar a la de CCOO.