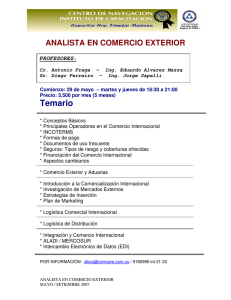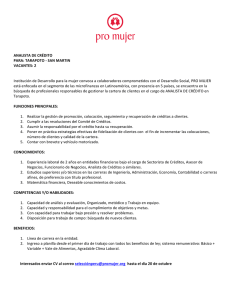Trabajos libres unidad temática 1 - Home
Anuncio

Trabajos Libres Unidad Temática: 1-La Clínica Psicoanalítica en sus diversos ámbitos y dispositivos 0319 - "REFLEXIONES SOBRE LA CONDUCTA DISOCIAL INFANTO – JUVENIL" Unidad Temática: 1-La Clínica Psicoanalítica en sus diversos ámbitos y dispositivos GOMEZ, Lila Fabiana SOCIEDAD PSICOANALITICA MENDOZA Resumen: Mario tenía 10 años cuando llegó a la institución derivado de la escuela por repitencia escolar, conducta oposicionista y dificultades en la relación con sus pares. Los padres se preocupaban porque mentía y se juntaba con un primo adolescente que tenía antecedentes policiales; frecuentaban un ciber, tomaba cerveza y robaba. ¿Cómo trabajar analítica e institucionalmente con niños y adolescentes con conductas disociales? ¿Cómo trabajar el lazo social? Entendiendo por lazo social aquello que en cuanto social afecta u opera sobre lo individual o micro estructura y viceversa. Mario tenía 10 años cuando llegó al Centro de salud mental Infanto Juvenil derivado de la escuela por “problemas de repitencia escolar, conducta oposicionista y dificultades en la relación con sus pares ". La institución atiende en forma ambulatoria a niños y adolescentes que en su mayoría son urbano marginales, de bajos recursos económicos. Para los padres el problema giraba en torno a que Mario había llevado cigarrillos a la escuela porque le gustaba llamar la atención. Dijeron que no quería obedecer y que los amenazaba con contarle a la policía que le pegaban o lo dejaban sin comida, pero cuando se enojaba, no quería comer y estaba bajando de peso. El niño les pedía a los hermanos que no tocaran sus cosas, hecho que era mal visto en el funcionamiento familiar porque compartían todo. El padre contó: “le compramos un par de zapatillas y cómo él quería otro más caro, las tajeó; él siempre quiere lo mejor”. En la primera entrevista con Mario me encontré con un niño callado y tímido. Al escuchar lo que sus padres decían de él, se angustió mucho mientras dibujaba una casa amoblada con grandes comodidades. Pensé que esos eran objetos que deseaba pero a los que no podía acceder dadas las condiciones de pobreza. Los padres se preocupaban porque les mentía y se juntaba con un primo adolescente que tenía antecedentes policiales; con él frecuentaba un ciber, tomaba cerveza y robaba para pagar eso. Expresaron “cuando se porta mal lo corremos a la pieza porque no le queremos pegar, pero no sabemos cómo hacerle entender que lo que hace está mal”. Buscando soluciones, la madre dijo que el niño le pidió que lo mandaran a una escuela de doble escolaridad para aprender más y jugar al futbol. Quizás Mario estaba buscando afuera la contención y el control que no tenía dentro suyo. Dice Winnicott que “cuando un niño roba fuera de su hogar, también busca a su madre, pero entonces con un mayor sentimiento de frustración y con una necesidad cada vez mayor de encontrar al mismo tiempo la autoridad paterna que ponga un límite al efecto concreto de su conducta impulsiva y a la actuación de las ideas que surgen en su mente…Sólo cuando la figura paterna estricta y fuerte se pone en evidencia, el niño puede recuperar sus impulsos primitivos de amor, su sentimiento de culpa y su deseo de reparar1". Teniendo en cuenta esto se propuso como plan terapéutico tratamiento psicológico para Mario y para sus padres consultorio de orientación parental. Para el tratamiento psicológico se le armó, una caja de juego para facilitarle a Mario la posibilidad de expresión y brindarle un espacio diferenciado como el que buscaba en su casa. Pensé también en habilitarle un “lugar de niño”, ofreciéndole la posibilidad de jugar, lugar alternativo al que ocupaba desde el trabajo infantil, el consumo de alcohol y cigarrillo. En una sesión, observé que el niño abría su caja, acariciaba los autitos, los manejaba con cuidado y estaba muy atento a lo que les faltaba o se les había roto. Trabajamos sobre lo que sentía que le faltaba y lo atento que estaba a esto. Como le pasaba en su casa con lo que no le podían dar, situación que lo enojaba mucho y terminaba rompiendo lo que tenía como las zapatillas. Quizás algo parecido le pasaba al atacar su posibilidad de aprender. Mario me miró sorprendido y asintió con un gesto. El lugar como paciente del Centro Infanto Juvenil duró sólo dos meses, los padres no pudieron sostener el tratamiento. A los meses me enteré por el diario que la hermana mayor de la familia había sido asesinada. Su primo la había acuchillado al intentar robarle un celular. La hermana, antes de morir le había dicho a Mario quien había sido y entonces él declaró en contra de su primo, hecho que me permitió hipotetizar un pronóstico algo positivo al no haberse hecho cómplice del primo delincuente, corriéndose del lugar en el que estaba ubicado cuando llegó a la consulta. ¿Cómo trabajar analíticamente en una institución con niños y adolescentes con conductas disociales? ¿Cómo articular esto con el contexto social donde se valora el tener sobre el ser, promocionando la inmediatez sobre el proceso de búsqueda y espera, ofertando el consumir sobre el producir? Winicott manifiesta que “el niño, a quien su propio hogar ayuda en las etapas iniciales, desarrolla una capacidad para controlarse. Desarrolla lo que a veces se denomina un “ambiente interno” con una tendencia a encontrar buenos ambientes. El niño antisocial apela a la sociedad en lugar de recurrir a su familia o a la escuela, para que le proporcione la estabilidad que necesita a fin de superar las primeras y muy esenciales etapas de su crecimiento emocional”. Y entonces cabe preguntarnos como sociedad ¿qué les ofrecemos a nuestros niños y adolescentes que comienzan con conductas disociales actualmente? Recordando que Mario pedía una escuela que lo contuviera con la doble escolaridad, pensé en la posibilidad de centros de día donde se pueda trabajar en prevención y asistencia de estas problemáticas, impulsando el desarrollo de habilidades sociales y promoviendo un desarrollo integral de los aspectos físicos, emocionales y cognitivos. Pensé también en la posibilidad de espacios de promoción del juego como el "La casa verde" de Francoise Doltó2, apuntando a promocionar el desarrollo del niño y el vínculo primario. ¿Cómo trabajar el "lazo social"? Dice Marchevsky “entendemos por lazo social aquello que en cuanto social afecta u opera sobre lo individual o micro estructura y aquello que desde lo 1 Winnicott, D. W. “Deprivación y delincuencia” Ed Paidós, Bs As Argentina, 1990, pág. 139. 2 Doltó, Francoise, “La causa de los niños”, Ed Paidós, Argentina, 2004. individual afecta y opera sobre lo social3”. Quizás estos programas de integración social puedan generar la promoción de lazos sociales. 0336 - CONTRATRANSFERENCIA Y EL LENGUAJE NO VERBAL COMO INSTRUMENTOS EN LA CLÍNICA DE LAS PSICOSIS Unidad Temática: 1-La Clínica Psicoanalítica en sus diversos ámbitos y dispositivos BERNSTEIN, Marcelo UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA Resumen: La posmodernidad nos trae un sujeto que se encuentra en un proceso de construcción de una subjetividad ya tan marcada por la precariedad en el desarrollo de los lazos sociales y emocionales estables, a partir de ese proceso de urgencia y la incompetitud implacable y constante dentro de un tiempo donde la felicidad se configura como un sinónimo de euforia, donde la lógica de la instantaneidad se encuentra con el placer inmediato, el disfrute a cualquier precio, a la suma de tiempos actuales en la que nada se aprende de lo que se experimenta por el ser humano, porque el pasado y el futuro desaparecen en la cara de una sobrevaloración de este como Bauman analiza en sus libros Amor líquido (2009) y el Malestar de la posmodernidad (1998). En cuanto a esta imagen se enfrentan al proceso de formación de nuevas subjetividades en este contexto post-moderno, donde varios aspectos macro-sociales propios a la contemporaneidad se configuran como desafíos para el pensamiento y la actividad psicoanalítica. Y, a menudo, la capacidad de la asociación de estos sujetos tienden a sentirse comprometida, lo que puede requerir, de los analistas, variaciones relacionados con la dimensión técnica de la atención flotante, especialmente en relación con el seguimiento de pistas asociativas, en la búsqueda de acceso a los contenidos reprimidos. O ser humano experimenta, cada vez mais, urgência e angústia em sua vida por conta dessa pressão pelo imediatismo, pela instantaneidade sem sentido e pela perda da perspectiva temporal de continuidade onde passado e futuro são bruscamente retirados das histórias pessoais dos seres humanos em seus processos de sua constituição como sujeitos. O que se tem, então, é um sujeito que se constitui dentro de um processo de construção de uma subjetividade já tão marcada pela precariedade no desenvolvimento de laços sociais e afetivos estáveis, a partir desse processo de urgência e incompletude implacável e constante, dentro de uma contemporaneidade onde a felicidade se configura como sinônimo de euforia, onde a lógica do instantâneo atende ao prazer imediato, ao gozo a qualquer preço, ao somatório de presentes no qual nada se aprende com o que é experienciado pelo humano, já que passado e futuro desaparecem em face de uma super valorização do presente. Esta lógica perversa da pós-modernidade não se impõe sem que isto tenha um custo para o psiquismo do sujeito, como argumenta Carlos Alberto Plastino, psicanalista e organizador do livro Transgressões, na medida que o humano não parece aparelhado para suportar a agudização da angústia, muitas vezes, da ordem do horror e do indizível nos diversos quadros de adoecimento psíquico que chegam todos os dias à clínica. Ao olharmos para este quadro deparamos com o processo de constituição de novas subjetividades, onde diversos aspectos macrossociais próprios à contemporaneidade configuramse como desafios ao pensamento e à atividade psicanalítica. Tome-se, como exemplo, o antagonismo entre o tempo exigido pelos processos de simbolização/subjetivação tão importantes para a Psicanálise e o tempo do imediato, cuja lógica impera nos dias atuais, sem contar a articulação dessa relação antagônica com a oposição existente entre o ideal da felicidade sentimental e o da felicidade sensorial. A elasticidade da clínica psicanalítica precisa ser pensada, desta forma, como uma resposta aos desafios colocados à esta clínica pelo aparecimento de um crescente número de sujeitos que 3 Marchevsky, Carlos “El lazo social”, Ed Espacio, Bs. As. Argentina, 2006, pág. 53. procuram os consultórios psicanalíticos, cuja organização subjetiva resiste ou se recusa a se enquadrar na cartografia tradicional das neuroses, de acordo com a clássica tradição freudiana, como defende o psicanalista e professor da UERJ Benilton Bezerra Jr em seu texto A elasticidade para além da técnica4. Estes níveis de fragmentação e de incapacidade de simbolização nos fazem perguntar se estes quadros implicam no que se poderia chamar de psicotização da psicanálise. Isso nos leva a pensar que, na psicoterapia dos quadros de não neurose, o psicanalista se encontra na necessidade de acompanhar e de se deixar habitar, pela via das suas capacidades empáticas, por processos psicóticos. Joyce McDougall em A contratransferência e a comunicação primitiva5 defende que “ainda que não se deva confundir acontecimentos reais com fantasmas, precisamos reconhecer que a psicanálise nada pode em relação aos primeiros, enquanto o analisando não tornar seu o acontecimento catastrófico, tornando-o assim parte de seu capital psíquico, que nenhum outro senão ele pode gerir. Constatação que o conceito de objeto interno nos permite formular assim: ninguém é responsável pelos golpes violentos que o mundo e os primeiros objetos lhe desfecharam, mas todos somos os únicos responsáveis por nossos objetos e mundo interno”. Estes analisandos, na visão de McDougall, são incapazes de qualquer comunicação com eles mesmos, não se reconhecendo e não conseguindo reconhecer o que os outros são. “À sua revelia, funcionam com um modelo de relação humana no qual a separação do Outro, não sendo compensada por objetos internos protetores, deve ser rejeitada com obstinação”. Esse sujeito, como argumenta McDougall, vai inviabilizar, muitas vezes, uma abordagem técnica mais tradicional e exigir maior elasticidade na clínica, onde os afetos vividos no processo contratransferencial serão instrumentos para uma relação analítica capaz de acolher e permitir um trajeto onde este sujeito possa re-incluir conteúdos foracluídos como parte de seu capital psíquico, além da instalação de uma dimensão transferencial e do setting, que traz um alargamento da prática psicanalítica, onde a principal característica é a dissolução dos termos do par transferencial tradicional, em benefício da relação que se dá entre eles. Dessa forma, Joyce McDougall aponta que, quando o analista trata com essa parte da personalidade regida por mecanismos primitivos, ele está à escuta de algo que se situa além dos recalques neuróticos: recusa, clivagem, retorno contra o próprio sujeito ou repúdio para fora de si de tudo que pode ser fonte de sofrimento psíquico. A proposição é como escutar essa camada psíquica, como reencontrar o que está foracluído das recordações e da elaboração simbólica. Para McDougall, aquilo que é repudiado, e não recalcado, faz parte da vida atual e das ações do sujeito, em alguns casos privilegiados, torna possível escutar e interpretar esse sujeito. A psicanalista aponta para o estabelecimento, com este sujeito, de uma relação transferencial diferente da estabelecida com o sujeito neurótico normal. “O analista vê-se confrontado ao que poderíamos chamar de transferência fundamental, transferência original que procura anular a diferença entre o ser e o Outro, ao mesmo tempo em que se teme uma fusão mortífera. Para mobilizar esse elo arcaico, seria necessário que a separação, vivida como morte psíquica, se transformasse em um sinal de desejo, de identidade, de vida”. 4 In Elasticidade e limite na clínica contemporânea, pg.325, 2013 5 in Em defesa de uma certa anormalidade, pgs.98-114, 1987 Dessa forma, o analisando introduz no mundo interno, uma representação do analista tomando-a como objeto para o ego, embora não seja constituída da mesma forma que os outros objetos internos. McDougall aponta que “o analista permanece como um ‘imigrante’ proveniente de outras terras; os desejos, os afetos e interdições associados primitivamente aos habitantes originários serão atraídos em direção a esta representação. A força da imagem transferencial decorre do analista ter, ao mesmo tempo, o estatuto de objeto real e de objeto imaginário. Quer queira ou não, através de sua palavra ou de seu silêncio, o analista inflexiona e canaliza a expressão transferencial do analisando”. Referências ARMONY, NAHMAN. Borderline: Uma outra realidade. Editora Revinter. São Paulo, 2010 BAUMAN, Zygmunt. Amor Líquido. Editora Zahar, Rio de Janeiro, 2009 ____________. O Mal-estar da pós-modernidade. Editora Zahar, Rio de Janeiro, 1998 BECK, Aaron T. Terapia Cognitivas dos Transtornos de Personalidade. Editora Artmed, Porto Alegre, 2005 DEBORD, GUY. A Sociedade do Espetáculo. Editora Contraponto. São Paulo. 2003 FERENCZI, SÁNDOR. Obras Completas, volume I. As Neuroses à Luz do Ensino de Freud. Editora Martins Fontes. São Paulo, 2011 _________________. Obras Completas, volume III. Prolongamentos da “técnico ativa” em psicanálise. Editora Martins Fontes. São Paulo, 2011 _________________. Obras Completas, volume IV. A elasticidade da técnica psicanalítica. Editora Martins Fontes. São Paulo, 2011 _________________. Obras Completas, volume IV. A Criança Mal Acolhida e sua Pulsão de Morte. Editora Martins Fontes. São Paulo, 2011 FIGUEIREDO, LUÍS CLAUDIO, SAVIETTO, BIANCA et alii (orgs). Elasticidade e limite na clínica contemporânea. Editora Escuta. São Paulo, 2013 FREUD, SIGMUND. Edição Standard Brasileira, volume III. Estudos sobre a Histeria (1893-1895), Sobre o Mecanismo Psíquico dos Fenômenos Histéricos: Comunicação Preliminar (1893) (Breuer e Freud). Imago Editora. Rio de Janeiro, 1996 ________________. Edição Standard Brasileira, volume VII. Três Ensaios sobre a Sexualidade. Imago Editora. Rio de Janeiro, 1996 ________________. Edição Standard Brasileira, volume XV. Sobre o Narcisismo: uma Introdução. Imago Editora. Rio de Janeiro,1996 ________________. Obras Completas Volume 18. O Mal-estar na Civilização. Editora Companhia das Letras. São Paulo, 2011 GARCIA-ROZA, LUIZ ALFREDO. Freud e o Inconsciente. Editora Zahar, Rio de Janeiro, 2011 (23a reimpressão) GIDDENS, Anthony. As Consequências da Modernidade. Editora Unesp, São Paulo, 1991 GUERRA, ANDRÉA M.C.. A Psicose. Editora Jorge Zahar, 2010 KAUFMANN, PIERRE. Dicionário Enciclopédico de Psicanálise. Editora Zahar, Rio de Janeiro,1996 KUPERMANN, DANIEL. A Progressão Traumática: algumas consequências para a clínica na contemporaneidade. Revista Percurso nº 36, 1/2006, pg. 25 LACAN, JACQUES. O Seminário livro 3: as psicoses. Editora Jorge Zahar. Rio de Janeiro, 2004 _________________. O Seminário 10: a angústia. Editora Jorge Zahar. Rio de Janeiro, 2004 LAPLANCHE, JEAN et PONTALIS, JEAN-BAPTISTE. Vocabulário da Psicanálise. Editora Martins Fontes, 2001 LIPOVETSKY, Gilles. Os tempos hipermodernos. Editora Barcarolla, São Paulo, 2004 MARCUSE, Herbert. A ideologia da sociedade industrial. Editora Zahar, Rio de Janeiro, 1973 ________________. A Obsolescência da Psicanálise. Editora Paz e Terra, Rio de Janeiro, 1998 MCDOUGALL, JOYCE. Em defesa de uma certa anormalidade: teoria e clínica psicanalítica. Editora Artes Médicas. Porto Alegre. 1987 MCLUHAN, Marshall. O meio são as Massa-gens. Editora Record, Rio de Janeiro, 1969 MAIA, Marisa Schargel. Um tapete vermelho para a angústia: Considerações sobre a clínica psicanalítica e a contemporaneidade in Trangressões. Editora Contra-capa, Rio de Janeiro, 2002 PLASTINO, Carlos Alberto. Transgressões. Editora Contra-capa, Rio de Janeiro, 2002 ROUDINESCO, ELIZABETH et PLON, MICHEL. Dicionário de Psicanálise. Editora Zahar, Rio de Janeiro,1998 0315 - CONTRATRANSFERENCIA SOMÁTICA: UNA MANIFESTACIÓN DE LA PULSIÓN DE MUERTE DURANTE LA SESIÓN. Unidad Temática: 1-La Clínica Psicoanalítica en sus diversos ámbitos y dispositivos DÁVILA, Marta ASOCIACIÓN PSICOANALITICA ARGENTINA (APA) Resumen: Me referiré a aquellas manifestaciones somáticas o ideas fijas que, en determinados y específicos momentos de la sesión, se imponen fuertemente a nivel contratransferencial. Son sensaciones que provienen del resurgimiento de las pulsiones de muerte relacionadas con emociones arcaicas de la historia del paciente, que no pudieron ser tramitadas y que se manifiestan gracias a las vicisitudes de la transferencia-vivencia. (transferenciaen-la-persona-del analista) La denomino Contratransferencia Somática o Ideativa y expresa el basamento afectivo del encuentro terapéutico. El terapeuta se convierte así en el sostén de un drama de a dos; se trata entonces, de captar algo del mensaje del otro. Me referiré al concepto de Contratransferencia Somática o Ideativa, definiéndolo como aquellas manifestaciones en el cuerpo o en la mente del analista que, en momentos muy específicos de la sesión, se imponen fuertemente a nivel contratransferencial. Son sensaciones que provienen del resurgimiento de las pulsiones de muerte relacionadas con emociones muy primarias de la historia del paciente, que no pudieron ser tramitadas y que se manifiestan gracias a las vicisitudes de la transferencia-vivencia. (transferencia-en-la-persona-del analista). De acuerdo al concepto de transferencia-vivencia que Freud enuncia en “El caso Dora” (1901), entendemos que ésta es la repetición o revivencia de experiencias psíquicas en la persona del analista en el momento presente. Su referente no aparece en forma de palabra sino a través de una percepción directa y actual, a la manera de una comunicación de inconciente a inconciente, con una expresión primaria en la conciencia; constituyendo el fundamento de la sesión psicoanalítica. Se trataría de experiencias traumáticas que incluyen acontecimientos pretéritos que no pudieron ser llevados a código verbal porque no pertenecen al orden de lo “representado” y corresponden a una época en que la criatura todavía no disponía de lenguaje o por ser del orden de lo arcaico o lo transgeneracional Viñeta clínica: Marisa, de 50 años, luego de más de 10 años de tratamiento con otra terapeuta, decide iniciar un análisis conmigo porque le preocupa la repetición de algunos síntomas en relación a sus parejas, a quienes les prodiga toda clase de cuidados y beneficios, sin saber por qué y con gran esfuerzo de su parte. Durante el primer año, las interpretaciones le mostraban cómo en sus vínculos ella se ubicaba en “el lugar del no-lugar”, mientras que le otorgaba al otro un espacio superlativo. Fuimos descubriendo la poca importancia que supuestamente le había dispensado su madre, siendo la única hija mujer entre varios hermanos varones, a los que sin embargo, atendía con gran esmero. La paciente lo atribuía a que su mamá era muy machista. Interpretábamos por aquel entonces que ella, identificada con su madre, hacía lo mismo con sus parejas. Recuerda con frecuencia a Pedro, su última pareja, con quien se había casado y luego separado. Tal separación había tenido lugar cuando Pedro comenzó a tener episodios muy violentos debido a su enfermedad: un tumor en el cerebro. Éste, por motivos de su padecimiento, los últimos tiempos había estado internado en un hospital de otro país donde finalmente murió. Marisa no pudo despedirse. La sesión que relataré es de su segundo año de análisis. P: “Anoche tuve un sueño… Creo que tiene relación con que el fin de semana hice cambiar las llaves de casa; hice 6 juegos (enumera a las personas a las que les daría un juego). Bueno, en el sueño, también hacía cambiar las llaves, repartía todos los duplicados y me sobraba uno. En realidad había hecho ese juego para Pedro, y en el sueño pensaba: Cómo voy a hacer para darle la llaves a Pedro? Dónde lo puedo encontrar? “ (llora). Luego de una pausa, empieza a relatar los muchos y muy gratos momentos que había pasado durante su matrimonio con Pedro. Al cabo de un rato, comienzo a sentir un fuerte dolor en la cabeza, más precisamente, en el arco superciliar derecho. Preocupada, le pregunto dónde estaba alojado el tumor de Pedro; responde que en el lóbulo frontal pero que estaba apoyado arriba del ojo derecho, en la parte ósea. Ahí comprendí cómo, debido a la fuerza de la transferencia-vivencia, tanto analista como paciente se convierten en los “actores” que personifican el protagonismo del “muerto”. Surgen identificaciones directas muy primarias donde el terapeuta puede sucumbir a la atracción de los contenidos del ello provenientes de “más allá del principio del placer”, convirtiéndose en el depositario masivo de aspectos primordiales de la historia del paciente. Mi interpretación estuvo referida a su anhelo de reencontrarse con esa persona de la cual no había podido despedirse y que intentaba resucitarla en la sesión a través mío. En la consulta siguiente, hablando sobre lo sucedido en aquella ocasión, hace un descubrimiento interesante: trae a la memoria un hecho que nunca había sido mencionado: la muerte accidental de una hermanita de dos años, un año antes de su nacimiento. Según relata, la pequeña, en un descuido de su madre, cae a un pozo y se golpea la cabeza, muriendo instantáneamente (nuevamente la cabeza ocupa un lugar protagónico). Poquísimo tiempo después de aquella terrible pérdida, la madre queda embarazada nuevamente, y nace Marisa. Fácil es comprender por qué la madre no pudo dispensarle en su infancia toda la atención que la niña necesitaba, debido a un duelo dificilísimo de sobrellevar. Al respecto, recordamos las palabras de Green “La madre muerta es contra lo que se podría creer, una madre que sigue viva, pero que, por así decir, está psíquicamente muerta a los ojos del pequeño hijo a quien ella cuida.”(pag.209). Así, entiendo que la criatura debió acomodarse a vivir un maternaje precario, un holding no habido y soportar sensaciones de vacío, de inexistencia o de muerte. Vemos entonces cuánto sentido tiene mi interpretación de los primeros tiempos acerca de sus vínculos en los que se ubicaba en “el lugar del no-lugar”, prodigándole al otro toda clase de atenciones, olvidando sus propias necesidades´. Al ocupar el lugar de “nadie”, estaba en el “lugar del muerto redivivo” que venía a cuidar, atender y de algún modo, consolar a la madre, sin pedir nada a cambio. Esa misma actitud es la que tomaba con sus parejas, repitiendo compulsivamente lo traumático del vínculo con su madre (“duelo blanco”), a quien también, desde pequeña, había intentado compensar permanentemente, no dándole trabajo en la crianza y “obsequiándola” con logros escolares Este “duelo blanco”, que sólo puede manifestarse en el vínculo paciente-analista, es para Green “una revelación de la transferencia” (pág. 215), revelación de que algo siempre ha estado allí, y en palabras de C. Bollas, es algo “sabido pero no pensado”. Cuando aparecen las referencias somáticas en el analista, son siempre momentos decisivos, fundamentales del tratamiento: algo del cuerpo del psicoanalista evidencia el grado de compromiso. Se trata ahora de comprender ese extraño y desesperado lenguaje, poniendo palabras donde nunca las hubo. Bibliografía Bollas, C (1987) La sombra del objeto: psicoanálisis de lo sabido no pensado. Ed. Amorrortu. Buenos Aires. Dávila, M.: (2005) “Las manifestaciones somáticas del analista durante la sesión”. Simposio APA. (2006) “La repetición del síntoma: ominoso ‘recordatorio’ en el cuerpo del psicoanalista”. Encuentro APA – SPP. París. 2006 (2006) “La contratransferencia somática: regrediencia y empatía”. XXVI Congreso Latinoamericano de Psicoanálisis”.(FEPAL) Lima (2007) “La contratransfrencia somática: memoria sin recuerdo en el cuerpo del psicoanalista”. 45º Congreso Internacional de Psicoanálisis (IPA) - Berlin, Recordar, Repetir, Elaborar en el Psicoanálisis y en la Cultura Hoy Freud, S.:(1901): “Fragmento de análisis de un caso de histeria”. Tomo VII - Obras Completas. Amorrortu Editores. Bs. As. 1984. Green, A. (1986) “La madre muerta” En. Narcisismo de vida, narcisismo de muerte. Ed. Amorrortu. Buenos Aires. 0324 - “CUENTOS ABIERTOS CONSTRUIDOS EN SESION” UNA HERRAMIENTA EFICAZ EN EL TRABAJO CON NIÑOS. LA TÉCNICA DEL “GARABATO-CUENTO” Unidad Temática: 1-La Clínica Psicoanalítica en sus diversos ámbitos y dispositivos MORRISON, Laura ASOCIACIÓN PSICOANALITICA ARGENTINA (APA) Resumen: Dadas las características del psiquismo infantil la clínica psicoanalítica con niños requiere de un abordaje específico diferente al utilizado con los adultos. He observado a lo largo de mi experiencia clínica que no siempre resulta eficaz abordar ciertas problemáticas mediante las técnicas clásicas. Ciertos niños suelen disponer de un tiempo acotado de concentración, no desean ser interrogados sobre lo que les sucede y la resistencia aparece con fuerza. No siempre se logra que las palabras del adulto/analista sean escuchadas. Los “Cuentos abiertos construidos en sesión” constituyen una herramienta novedosa y eficaz en la clínica con niños. Un modo de abordaje privilegiado favorecedor del dialogo analítico con una mayor fluidez y espontaneidad. El “garabato-cuento” es una técnica que retoma lo esencial de los cuentos infantiles y propone como novedad, inventar una trama entre analista y paciente en el “aquí y ahora” de la sesión. Ambos ponen el cuerpo. La trama co-construida incluirá los temas conflictivos de la vida emocional del niño, proyectando en los personajes y en las escenas las dramátizadas temas específicos de la realidad del niño. Dada la distancia óptima, se favorece la identificación sin quedar atrapado en las ansiedades persecutorias que podrían despertarse. Permite construir redes representacionales con nuevas ligaduras y significados. La producción conjunta fortalece el vínculo transferencial y la confianza necesaria para la verbalización de ciertos conflictos de difícil abordaje. En definitiva, se trata de acercar los mundos de la palabra, la fantasía, la imaginación y la creatividad favoreciendo el proceso de elaboración y de simbolización La técnica del “garabato-cuento” “La diferencia entre un cuento que es leído y otro que es narrado es la misma que hay entre una madre y un robot” (Antonino Ferro) INTRODUCCION Dadas las características del psiquismo infantil en construcción y el lenguaje en pleno desarrollo, la clínica psicoanalítica con niños requiere de un abordaje específico diferente al utilizado con los adultos. Para conectar con los niños se hace necesario hablar en un lenguaje claro, sencillo y cercano al que utilizan cotidianamente. Frases cortas, palabras simples, alusiones a imágenes y en un tono de voz agradable a su oído. El juego, los dibujos, el diálogo, suelen ser los modos habituales de acercamiento a su mundo interno. He observado a lo largo de mi experiencia clínica que no siempre resulta eficaz abordar ciertas problemáticas mediante las técnicas clásicas. Ya sea por la temprana edad, por las características impulsivas o por la baja tolerancia a la frustración, ciertos niños suelen disponer de un tiempo acotado de concentración, no desean hablar ni ser interrogados sobre lo que les sucede y la resistencia aparece con fuerza. No siempre se logra que las palabras del adulto/analista sean escuchadas. En ocasiones, no resulta sencillo precisar con exactitud el tipo de sufrimiento del niño, las fantasías en juego y por lo tanto, la consiguiente posibilidad de ayudarlos. Así las sesiones transcurren en un clima de alteración y caos que pueden interferir en la comprensión del analista y sus posibles intervenciones. Analistas de niños de todos los tiempos desarrollan nuevas estrategias terapéuticas con el fin de acceder al psiquismo infantil y favorecer el despliegue de lo inconsciente. A continuación presentaré los “CUENTOS CONSTRUIDOS EN SESION” como una herramienta eficaz en el psicoanálisis con niños. El “garabato-cuento” propone un modo de abordaje que retoma lo esencial de los cuentos infantiles y sugiere como novedad, inventar la historia en el “aquí y ahora” de la sesión entre analista y paciente favoreciendo el dialogo analítico fluido y espontaneo. LOS CUENTOS INFANTILES Sabido es la importancia que los cuentos tienen en la infancia y el placer que los niños sienten al escuchar el mismo relato una y otra vez. Esto se debe, frecuentemente, a la necesidad de controlar el destino, a la posibilidad de anticiparse a lo que va a ocurrir, tan opuesta a lo que viven pasivamente en su vida cotidiana. Insistencia y repetición que da cuenta de la necesidad de lo igual para poder pensar lo diferente. Los autores coinciden en el hecho de que los cuentos nos ayudan a comprender ciertas formas de conducta (Freud 1913), nunca son una fuente de perturbaciones (Freud 1919), son residuos artísticos de la condición de omnipotencia infantil (Ferensci,1913), útiles en el descifrado de los símbolos (Abraham, 1923) o valiosos como un indicio de salud mental de los niños (Klein, 1921).(1) El “como si” simbólico de los cuentos permite al niño encontrarse con emociones intensas, identificarse con personajes y conocer nuevas posibilidades de resolución de conflictos hasta entonces inimaginadas. Dado que de antemano se sabe que tienen un comienzo y un final y que no ocurren en la realidad, resultan tranquilizadores y aliviadores de las fantasías persecutorias y la culpa que podrían despertarse. Las fantasías de omnipotencia, de completud e inmortalidad, encuentran vías de expresión a través de los poderes mágicos de los superhéroes como modos de enfrentarse a las frustraciones propias de la indefensión, la impotencia y la dependencia del mundo adulto. “El cuento es terapéutico porque el paciente encuentra sus propias soluciones mediante la contemplación de lo que la historia parece aludir sobre él mismo y sobre sus conflictos internos, en aquel momento de su vida…” (5) “¿Querés que te cuente un cuento? A todo niño le entusiasma la propuesta: “¿Querés que te cuente un cuento?” Remite a la intimidad del hogar, a la madre antes de dormir, a un momento de relajación donde otro lo va a acompañar por un rato. Momento placentero previo a enfrentar la inevitable exclusión del espacio con los padres, la oscuridad de la noche y los miedos nocturnos. Algo prometedor se despierta ante la frase…“Había una vez…”. Suspenso esperanzador que convoca la atención, anticipa la curiosidad y despierta el deseo de saber. Los relatos y los cuentos cumplen una función estructuradora. La madre se ofrece y le ofrece objetos, el chupete, la frazadita, el osito, la muñeca. Juega, cuenta cuentos, fabrica historias, le hace ilusiones. En esta dimensión de ilusión-desilusión, de presenciaausencia promueve el armado del entramado simbólico. Dice bruno Betthelheim “Y vivieron felices para siempre y comieron perdices”. Desde pequeños nos han enseñado historias lineales de fidelidad, amor eterno, sin ambigüedades ni fisuras. Qué sucede en la actualidad? No habrá que inventar nuevos relatos? Nuevos cuentos que se incluyan estas realidades para que puedan elaborar, comprender, metabolizar lo verdadero que ocurre? No habría que ir incluyendo las nuevas familias en cuentos?”(4) “CUENTOS ABIERTOS CONSTRUIDOS EN SESION” “El garabato-cuento” Inspirada en la técnica del garabato de Winnicot y en mi interés particular en escribir y contar cuentos fui implementando en mi clínica con ciertos niños la técnica de los “cuentos abiertos”. Resultó ser una herramienta altamente favorecedora del dialogo analítico y del intercambio creativo y enriquecedor para ambos. La propuesta incluye la participación activa del niño. Va a gestarse en el aquí y ahora de esa sesión entre ese analista y ese paciente, asociación libre mediante. La consigna es “¿Querés que te cuente un cuento?” Y como todo cuento comienza con un “Había una vez…” A partir de allí, el analista comenzará a relatar los primeros pasos de ese “garabato-cuento” de un modo lento y abierto. “Había una vez...un nene que se llamaba… ¿Cómo podría llamarse?....Y ¿tenía? ¿Cuantos años podría tener…? De este modo, la intención sugerida es clara: esperar la respuesta del niño y darle el tiempo necesario para pensar. Este aportará el material que necesite trabajar en esa sesión. El niño proporcionará los datos específicos de la historia tales como: la edad, nombre, problema, resolución, etc. Si el conflicto no es traído espontáneamente por el paciente, el analista lo irá incluyendo en el cuento de un modo simple, concreto y cercano a la realidad del conflicto que afecta al niño. Así el cuento co-construido surgido, será un material altamente valioso para poder nominar y abordar problemáticas específicas, sin tener que dirigirse directamente al yo del niño, lo cual suele resultar persecutorio. La idea es transferir y proyectar los conflictos a las escenas y personajes elegidos, muy parecidos a él, pero no son él. Dada la distancia óptima, podrá identificarse con las problemáticas sin quedar atrapado en las ansiedades persecutorias que podrían despertarse La producción compartida fortalece el vínculo transferencial y habilita la confianza necesaria para poder verbalizar ciertos temas conflictivos que de otro modo, no resulta sencillo. CASOS CLINICOS: MICA tiene 5 años y un hermano de 1año. Los padres consultan por temas de impulsividad, falta de límites, berrinches y enojos. Dicen: “Lo que quiere lo consigue. Es tenaz, agresiva, manejadora, se enoja por todo, hace escándalos en público. No sabe cómo controlar la ira y nosotros fuimos perdiendo el control sobre ella”. Las sesiones transcurren en un clima ruidoso. Esta inquieta, ansiosa y grita si no se hace lo que ella dice. No desea entablar diálogo sobre nada. Su juego repetitivo es convertirse en un perro que desobedece, muerde y se enoja cuando no interpreto sus deseos. No desea salir de ese rol y menos escuchar algún atisbo de interpretación. En una sesión Mica abandona el rol de perro, se sienta y me mira. Me logra confesar que aún se pone el pañal por las noches, tema que no había sido mencionado por los padres. Dado que la noto particularmente receptiva, le pregunto: _ ¿Querés que te cuente un cuento?. Acepta contenta y de inmediato se dispone a escuchar la historia. _”Había una vez una nena que se llamaba…Cómo se podría llamar? _Lila!- responde enseguida. Entonces yo continúo. _“A Lila le gustaba mandar a todas sus amigas en el jardín. Armaba subgrupos y ella decidía caprichosamente quién debería ingresar al club y quién no. Todas deseaban ser su amiga, ser invitada a la casa y quedarse a dormir. Mica me interrumpe y dice:”_ Yo nunca dejo que ninguna amiga se quede a dormir a mi casa, por lo que te conté del pañal... no quiero ni que se den cuenta. Nadie! ¡Pero dale! Seguí contando! _ “ Lila, no quería que su amiga se quedara a dormir, porque tenía el problema del pañal! ¿Qué dirían sus amigas si se enteraban que ella se ponía pañal todas las noches? Ni más ni menos que la mas mandona del grado!”. Aprovechando el desplazamiento sobre Lila pudimos relacionar la vergüenza de Lila con la suya, hablar de sus ganas de ser chiquita y de sus celos hacia su hermanito. A la sesión siguiente Mica entra corriendo diciendo que quería hacer caca pero que no sabía limpiarse sola la cola. Parecía más grande y preocupada por este tema. Le pregunté cómo ella creía que había que limpiarse. Y así lo hizo. Pudo limpiarse sola y luego pensar juntas la idea de lo importante de crecer y poder hacer cosas sola sin depender de los adultos. PEDRO de 6 años, tiene un hermano mayor de 8 años que según los padres “es el rey de la familia!” y una hermanita de 3 años muy seductora descripta como “la princesa de la casa”. Consultan derivados por la escuela debido a los comportamientos antisociales, las descargas impulsivas, su falta de límites y su baja tolerancia a la frustración. Se escapa de la sala, se cortó solo el pelo, le pego a la maestra y dice que nadie lo quiere, ni las señoritas ni los amigos y que no va a ir más al colegio. Todos los días trae malas notas largas en el cuaderno rojo de comunicaciones describiendo lo mal que se portó. Los padres llegan angustiados y desorientados luego de una consulta con otra profesional que lo derivó a un psiquiatra infantil. Propongo realizar un psicodiagnóstico. En la primera entrevista, Pedro se muestra resistente a ingresar, pero luego ante mi estímulo y disposición lo hace acompañado por su mamá. Me presento y le digo que lo quiero conocer y ayudar. Ante mis palabras, Pedro cambia abruptamente su expresión, se enoja, se tira al piso y le grita a la madre: ¡Me engañaste! Es una psicóloga! ¡No quiero ir a una psicóloga!!Sos una mentirosa! Me quiero ir!. Finalmente logra ir tranquilizándose y se conecta conmigo interesado en hacer difíciles cuentas matemáticas y calcular mi edad y mi fecha de nacimiento. Me pregunta por los libritos de cuentos que tengo en el consultorio. La sesión siguiente trae una caja de legos. Ingresa al consultorio sin la mama y se queda callado, serio y concentrado en armar las piezas. A veces me mira de reojo como gestando un cierto dialogo de miradas. Cuando viene la madre a buscarlo, Pedro se descontrola, le roba la plata con la que iba a pagarme e intenta agarrar unas piedritas que tengo de adorno. A pesar del desborde, la madre lo alza upa como si fuera un bebé, no lo reta como para que detenga su accionar hasta mi firme intervención acerca de que los objetos NO pueden tocarse, ni llevarse de mi consultorio. La tercera entrevista se esconde tras la puerta, juego a las escondidas, ingresa e intenta asustarme sorprendiéndome con una pistola enorme que dispara. Me dispara haciendo un ruido fuerte y la guarda en la caja. Se queda sentado en el escritorio frente a mí. Entonces le pregunto: _ ¿Querés que te cuente un cuento? _Si! Y se acomoda dispuesto a escuchar. Le pregunto: _ ¿Traemos juguetes para los personajes? _ No, usamos mis legos. _“Había una vez un nene que se llamaba…?Cómo se podría llamar? _ ¡Inventá vos! ¡Vos lo estás contando! _ Pero lo especial de este cuento es que lo vamos a inventar entre los dos. ¿Cómo se podría llamar? _ Se llamaba Peto!- Me impacta la similitud con su nombre. Y me da el lego de un personaje que tiene 2 pistolas en las manos. Continuo. _ Tenía… ¿Cuantos años podría tener? _6 años… _ Peto siempre tenía cara de enojado porque él creía que nadie lo quería y por eso andaba todo el día con dos pistolas en las manos para defenderse. L gigantes En la escuela nadie le creía que él era bueno. _ Ahhh! ¡Pero estas contando lo que me pasa a mí!! Me sonrío y continúo. _ ¿Porque estaría tan enojado Peto? _Porque lo molestaba “TONTO” (saca otro lego) pero le decían TOTO. Solo cuando era malo era TONTO. Engañaba a todos de que era bueno….pero cuando nadie lo veía le quería robar las pistolas a Peto. _ Entonces Peto se defendía con sus pistolas y sus gritos… pero tuvo la mala suerte de que justo vino la directora y le escribió otra mala nota en el cuaderno rojo. Pedro me escucha con interés y agarra la pistola gigante y mata a la directora y mata a Toto y mata a todos. _Uh! Y ahora... ¿cómo lo podemos ayudar a Peto? Pedro hace un silencio. Interrumpe el cuento. Guarda la pistola en la caja y se sonríe. Se lo ve aliviado. Hace un silencio y me dice entusiasmado: _ ¿Sabés que nos vamos a ir a Disney? Yo me quiero comprar unos legos, tengo ahorrados $132, ¿cuantos dólares son? Se pasa a mi lado del escritorio, cerquita mío, y me pide que si me puedo fijar e la compu si se puede comprar legos, cuantos, que medida etc. Luego intenta agarrar otra vez las piedritas que tengo de adorno y me pregunta: _ ¿Por qué tenés estas piedras? _ Las compre en un viaje porque decían que daban suerte. _ Y... ¿te dan suerte? ¿A mí me pueden ayudar? _ ¡Claro! Si vos pensás que sí, ¡seguro que te podemos ayudar!- Le ofrezco darle una para que la guarde en la mochila y se acuerde de todo lo que hablamos acá. _ ¡Sí! ¡Me va a re dar suerte! Los padres relatan luego que Pedro está más tranquilo y que lleva a todos lados la piedrita en su mochila sin dejar que nadie se la toque. UN APORTE AL PSICOANALISIS CON NIÑOS Los “Cuentos abiertos construidos en sesión” constituyen una herramienta novedosa y eficaz en la clínica psicoanalítica con niños. Un modo de abordaje privilegiado favorecedor del dialogo analítico con una mayor fluidez y espontaneidad. El “garabato-cuento” es una técnica que retoma lo esencial de los cuentos infantiles y propone como novedad, inventar una historia entre analista y paciente en el “aquí y ahora” de la sesión. La trama co-construida incluirá los temas conflictivos de la vida emocional del niño, proyectando en los personajes y en las escenas las dramáticas específicas de la realidad del niño a fin de poder analizarlas en transferencia. Dada la distancia óptima, el niño podrá identificarse con las problemáticas sin quedar atrapado en las ansiedades persecutorias que podrían despertarse. Permite un modo de pensar diferente y construir nuevas redes representacionales con nuevas ligaduras y nuevos significados. La producción conjunta con el otro estimula la ligazón del paciente con el analista, y fortalece la confianza necesaria para la verbalización de ciertos conflictos de difícil abordaje. En definitiva, se trata de acercar los mundos de la palabra, la fantasía, la imaginación y la creatividad favoreciendo el proceso de elaboración y de simbolización. BIBLIOGRAFIA: 1) EL PSICOANALISIS Y LOS CUENTOS”, Antonino Ferro, Revista Argentina de Arte y Psicoanálisis, El collage de la creación, EOS,n 4, 1990 2) Dra Myrta Casas de Pereda (“Acerca del cuento infantil, Revista 23 “Temas de psicoanálisis”, pag 14) 3) Casas de Pereda, Myrta: Estructuración psíquica. Revista uruguaya de psicoanálisis n 72, Montevideo, Uruguay, 1992 4 ) “Psicoanálisis de los cuentos de hadas”. Bruno Bettelheim, Ed critica, grupo editorial Grijalbo, 1978 5) Idem 4 pag 38 6) Obras Completas de Sigmund Freud 0325 - Una Clínica que Aloje Unidad Temática: 1-La Clínica Psicoanalítica en sus diversos ámbitos y dispositivos SOULIGNAC, Juan Ignacio Resumen: Cuando pensamos la Clínica Actual, no podemos hacerlo por fuera de la Cultura del momento. Así, las transformaciones económicas, sociales y de identidad que comenzaron a mediados del S. XX, están signados por el consumo de objetos, un deterioro en las relaciones sociales, un marcado individualismo y una marcada indiferencia hacia el otro. Ahora bien: ¿cuáles son las consecuencias en la clínica? Analizando, las problemáticas actuales se caracterizan por el fracaso en la relación del Sujeto-Otro que no aloja. Entonces, es posible pensar la Clínica como un “sostén winnicottiano” en la constitución del “Self” del Sujeto. Palabras claves: Posmodernidad- Self- Relación Sujeto-Otro-Sostén Cultura Posmoderna Con el advenimiento de la Posmodernidad, se han generado inmensas modificaciones en la Organización socio-histórica. Por ejemplo, según Lipovetsky, “hay una marcada reestructuración del individualismo”6. Para Castoriadis, la era actual es la “era de la insignificancia”7. La vida actual se rige por lo que el autor define como “Homo oeconomicus”, marcado por un pluralismo de mercado, la globalización, la deconstrucción de los Discursos, la relatividad total, y la clausura de la ideología, generando fragmentación y labilidad psíquica, y continua dislocación del Sujeto que, antes de terminar de asimilar lo nuevo, esto ya pasó a ser viejo. Esta reducción del Sujeto a Homo Oeconomicus desplaza y reemplaza el Deseo por Necesidad, y la persona queda reducida a la creencia de que su Necesidad es su Deseo. Constitución del Psiquismo a partir de las Relaciones Sociales. Para Freud, el psiquismo se constituye a partir de experiencias vinculares a partir del contacto interpersonal con otros. Es decir que el sujeto surge en un contexto social, en un orden simbólico, siempre con otros, en donde el Sujeto y el objeto se constituyen en la interacción. Tomando como eje El Estadio del Espejo, el niño se organiza subjetivamente, a partir del atravesamiento de tres momentos distintos, cualitativamente diferentes, pero en las cuales, siempre hay Otro. Winnicott 6 Lipovetsky Gilles.”La era del Vacìo”. Ed. Anagrama; Año 1986 7 Castoriadis Cornelius “El avance de la Insignificancia” Ed. Eudeba. Año 1997 señala la importancia de que el chico se sienta comprendido y logre compartir sentimientos con otros, a partir de la creación de un espacio de confianza con otros, generando así, lo que él denomina Espacio Transicional, que enlaza el Propio Self con otros. Como se puede apreciar, el ser del hombre es, por condición y necesidad, una construcción social, con otros, y son estos otros lo que le permiten al ser humano ex (-) isitr. En otras palabras, la capacidad de y del ser humano, con lo que ello significa, es siempre con otros; es llevada a cabo en la relacionalidad, a condición de que este otro pueda alojar. Impacto en el Psiquismo de la Cultura Posmoderna Toda Cultura provoca síntomas. Ahora, si, y como dice Freud, el síntoma es “un signo de una expectativa de satisfacción de la pulsión” 8., y afirmamos que la pulsión está ubicada en los nuevos objetos de goce, podemos afirmar que el síntoma representativo de esta cultura es el deterioro o desaparición de las relaciones sociales. Si como afirmé antes, el psiquismo se constituye a partir de la relación con Otro que aloje. ¿Y si este Otro no aloja, sino que bombardea constantemente, que sucede? ¿Cómo pensar la clínica actual? Si tomamos como eje, la teoría de Winnicott, podría afirmarse que existe una falla en la sensibilidad emocional para vincularse, llevando a que el Sujeto se retraiga en sí mismo, generando un sentir inauténtico, y que se anticipa compulsivamente a las expectativas de los otros. A esto, Winnicott lo denominó Falso Self, incapaz de expresar en forma Considerando la teoría lacaniana del Estadio del Espejo, podría afirmarse que, al vincularse desde la serialidad, el Sujeto experimenta que el otro con el que intenta vincularse, es el otro del segundo momento, es decir una imagen, y no otro concreto, real. O sea, lo que para el niño es condición sine qua non para la constitución de la subjetividad, llevándolo a la búsqueda de otros reales con los cuales vincularse, paradójicamente, y como resultado de la cultura actual, se transforma en el drama del hombre posmoderno. Los otros perduran en imágenes, sin devenir reales, o sea, otros con los cuales trascender, que ex (-) istán, y con los cuales ex (-) istir. Para contestar la segunda pregunta, voy a utilizar dos conceptos winnicottianos: sostén y espacio transicional. Winnicott planteaba al sostén físico y emocional del bebe para la adecuada constitución del Self. Trazando una analogía, podríamos pensar al espacio terapéutico como un espacio de sostén para que el paciente pueda devenir en sí mismo o Verdadero Self. El sostén facilita la integración y la formación del” Self” unitario. En cuanto espacio transicional, podría pensarse como un lugar en el que el paciente se sienta seguro, y que lo habilite a explorar su singularidad. El espacio debe ser entre; constituido por paciente-terapeuta, en donde el último le brinda el espacio en donde pueda surgir la creatividad, el jugar en tanto experiencia. La experiencia de jugar produce un creciente grado de madurez, de riqueza psíquica. En el juego se despliega la actividad creativa que es expresión del verdadero Self. Conclusiones La Cultura actual ha reemplazado las relaciones sociales por nuevos modos de interacción, del tipo especulares, imaginarias, seriales Los otros del Sujeto han sido reemplazados por objetos de goce, 8 Freud, Sigmund “inhibición, síntoma y angustia”; Ed. Ballesteros. Tomo III Año 1996 para paliar las decepciones y los malestares de la cotidianeidad. Estas modificaciones traen aparejado, en el plano de lo psíquico, subjetividades deshilachadas, incapaces de dar cuenta de sus sentimientos, sujetos vacíos. En última instancia, terminan por convertirse en sujetos que, en vez de ser alojados por el Otro, terminan alienados al Deseo del Otro. En cuanto al trabajo cotidiano en la Clínica, como analistas, debemos ofrecer al Sujeto, la posibilidad de que tenga un espacio transicional, su espacio, en el cual, mediante el sostén, mediante nuestra presencia, condición necesaria para que aparezca la palabra, o dicho de otro modo, brindarle la posibilidad de pensarse Sujeto, y desde allí, que emerja el Deseo. Bibliografía Freud, S. “Proyecto de una Psicología para Neurólogos” Ed. Ballesteros, Tomo I. Año 1996 Freud, S. “Inhibición, síntoma y angustia” Ed. Ballesteros, Tomo III. Año 1996 Winnicott, D.; “Los procesos de maduración y el ambiente facilitador”. Ed. Paidòs; Año 1996 Winnicott D.; “Realidad y Juego”. Ed. Gedisa; Año 1993 Lipovetsky, G. “La era del Vacío”. Ed. Anagrama; Año 1996 Castoriadis, C. “El avance de la Insignificancia”. Ed. Eudeba; Año 1997 Lacan J. “El Estadio del Espejo como formador de la función del yo JE tal como se nos revela en la Experiencia Psicoanalítica. Escritos 1. Ed. Siglo Veintiuno; Año 2009. 0326 - ASOCIACIÓN PSICOANALÍTICA ARGENTINA PENSAR EN ESCENAS Unidad Temática: 1-La Clínica Psicoanalítica en sus diversos ámbitos y dispositivos LAGO, Marta Alicia ASOCIACION PSICOANALITICA ARGENTINA Resumen: Comenzando por un homenaje a Alicia Fernández, pasamos a una obra de teatro breve donde se dramatiza los diferentes momentos de la vida de la paciente hasta el encuentro final y algunas reflexiones teóricas ASOCIACIÓN PSICOANALÍTICA ARGENTINA X CONGRESO ARGENTINO DE PSICOANÁLISIS Clínica psicoanalítica en su diversidad, pulsión, lazo social 25 al 28 de mayo 2016 La clínica psicoanalítica en sus diversos ámbitos y dispositivos PENSAR EN ESCENAS Potencia creativa, trabajo de autoría y alegría Este trabajo constituye para mí un homenaje a quien fue mi mentora en el trabajo psicopedagógico: ALICIA FERNÁNDEZ. Hace un año (28-2-2015) moría en Buenos Aires una de las voces más lúcidas de la Psicopedagogía Clínica, autora de varios textos: La inteligencia atrapada, La sexualidad atrapada de la señorita maestra, Poner en juego el saber, y otros. Tenía una sólida formación psicoanalítica, filosófica y psicodramática que le permitían “hacer piruetas en la clínica” (eran sus palabras). Cuando emigré a Brasil, me acompañaron algunas cosas personales y una carta de ella dirigida a la Asociación Brasilera de Psicopedagogía de la cual llegué a ser Directora Cultural. Fue quien me enseñó a escuchar, mirar, leer y escribir sobre nuestros pacientes, a jugar, a pensar en escenas, y a recuperar la alegría de aprender. Las palabras rígidas de los libros comenzaron a moverse, a cambiar sus lugares, a bailar y yo junto a ellas y, “entre ella y yo”, se fueron construyendo espacios de diálogo, de escritura, de discusiones, de pensar, de amistad y de mucho afecto. GRACIAS, MUCHAS GRACIAS ESTARÁS SIEMPRE EN ESE FAMOSO “ENTRE” QUE ARMAMOS JUNTOS EN LA CLÍNICA A manera de prólogo…. Había una vez una adolescente llamada Ludmila que vivía en un Hogar de Tránsito que es un centro de protección y socialización de menores cuyas familias no ejercen estas funciones. Estas organizaciones no gubernamentales intentan proveer de un ambiente estable a niños y niñas de 0 a 18 años, que estimule el desarrollo y la adquisición de aprendizajes relacionados con la vida social. Estos menores, que han sido institucionalizados, por lo general, han experimentados situaciones de abandono, adiccciones, violaciones y maltrato de parte de sus progenitores que producen efectos psíquicos, físicos e intelectuales, como ser: desvalorización, autoinculpación, desorientación, inseguridad, negación y agresión, que dañan gravemente las diferentes áreas del desarrollo. Primer acto: Ludmila tiene 15 años y fue derivada a un Hogar de Tránsito debido a denuncias por malos tratos y abuso ocasionados por el padre adoptivo. Posee un leve retraso madurativo, con compromiso en el área verbal y una atencionalidad reducida. Concurre a diferentes especialistas: fonoaudiología, psicología, psicopedagogía. Por el abandono familiar no concurrió a la escuela. Al comienzo de los encuentros mostró escaso interés con llegadas tarde, sin aseo personal ni vestimenta adecuada. En un comienzo los juegos de mesa y la música de Violetta fueron los mediadores para trabajar, pero a las pocas sesiones, éstos comenzaron a ser indiferentes. La pregunta fue ¿qué hacer? Pensé en usar títeres, pero no le gustó la idea. Le propuse disfrazarnos y eso encendió la chispa…del jugar a “como si”. A partir de ese encuentro me esperaba temprano. Llevé guardapolvos, vestidos, pulseras, zapatos, carteras y cuadernos. Primero fui una alumna y ella la maestra. Me hizo hacer cuentas donde cambió los signos “menos por más”. En otro encuentro ella fue una mamá que no tenía tiempo para ocuparse de sus hijos y con un marido golpeador. Así fue también una mamá muy enferma que va al hospital y en las últimas reuniones fue una doctora que pudo curar a su mamá. Nos reíamos mucho cuando dramatizábamos.(Resumen de los encuentros realizados por una psicopedagoga) Segundo acto: El espacio transicional winnicottiano permite redimensionar el jugar otorgándole principalmente un lugar subjetivamente. El psicodrama ofrece ese espacio, posibilitando la distinción entre lo subjetivo y lo objetivo, permitiendo una movilidad entre los objetos internos y externos para poder jugar, aprender y trabajar. Las situaciones no elaboradas comienzan a a aparecer, hacerse visibles en las escenas, consiguiendo perder su fuerza patógena. Suele suceder que el valor negativo que sustentan se transforme en potencia creativa. La espacialización produce fronteras que ayudan al niño, adolescente y adulto a tomar distancia de las situaciones traumáticas, permitiendo que se constituyan en autores de sus propios recuerdos. El “recordar” desata fragmentos de la memoria y encuentra nuevos modos de ligazón que van dando lugar a la historización,…a un pasado en el cual pueda reconocerse. Toda escena favorece el pasaje de lo imaginario a lo simbólico, al hacerse acto el relato. Al escenificar, el cuerpo cobra un protagonismo y despierta esos pedazos de memoria que estaban adormecidos en la torre del inconsciente a la espera de un beso que la despierte porque la alegría está más cerca de la caricia, de unos dedos, unos labios, que caminan por el cuerpo. “Situar al propio cuerpo en relación con los objetos recordados del pasado es un posibilitador de la emergencia de afectos y sentidos que podrían estar sepultados, impidiendo que aquellas situaciones se hicieran pensables, y por lo tanto, dejándolas fuera de la posibilidad de historizarlas, desgarrando o perforando el tejido autobiográfico necesario. (Alicia Fernández, 2009) Ludmila pudo hacer más tolerable los dramas vividos familiarmente y hacer pensable algo de lo impensable. Las distintas escenas tuvieron un tinte de alegría que pudo establecer espacios de juego, autoría del pensar y la resignificación….alegría de perderse en el otro sin miedo. Alegría de la austeridad. De poder desaparecer permaneciendo. Es decir jugar (E. Pavlosky, 1996) En el juego dramático el espacio físico ocupa un lugar importante que se hace imprescindible delimitarlo para diferenciar la zona de juego de la que no es. En el trabajo con Ludmila la demarcación se realizó con carteles que indicaban los diferentes escenarios donde los personajes entraban y salían como puertas entre el adentro y el afuera. En los últimos encuentros hubo más palabras que acciones y apareció la necesidad de registrar lo actuado a través de la escritura en un estilo de historieta con figuritas. Guardar, registrar, ser autor e historiador la llenó de alegría y satisfacción. “…Una alegría que surge a partir del momento en el que, para el sujeto, se hace evidente alguna trampa en la que está prisionero.Es la alegría de “entender” aún en medio del dolor .Es la alegría de la autoría (Alicia Fernández, 2009) Tercero y último acto: Después de mostrarle un power point de los principales encuentros a la manera de una biografía de nuestro trabajo, subimos el volumen de la música y bailamos dos coreografías creadas por ella…. FIN RESUMEN: Comenzando por un homenaje a Alicia Fernández, pasamos a a una obra de teatro breve donde se dramatiza diferentes momentos de la vida de una paciente hasta el encuentro final y algunas reflexiones teóricas de ese hermoso arte que es el Psicodrama BBIBLIOGRAFÍA: FERNÁNDEZ, ALICIA: Psicopedagogía en psicodrama, Nueva Visión, B.A., 2000 FERNÁNDEZ, ALICIA: La inteligencia atrapada, PAVLOSKY, EDUARDO: Clínica Grupal, E. Búsqueda, B.A., 1974 WINNICOTT, DONALD: Realidad y juego, Gedisa, B.A., 1982 AULAGNIER, PIERA: El aprendiz de historiador y el maestro brujo, Amorrortu editores, B.A., 1984 0379 - LA TRANSFERENCIA EROTICA, EROTIZADA Y PERVERSA EN EL PSICOANALISIS INFANTIL Unidad Temática: 1-La Clínica Psicoanalítica en sus diversos ámbitos y dispositivos KOHEN DE ABDALA, Norma Graciela ASOCIACION PSICOANALITICA DE BUENOS AIRES (APDEBA) Resumen: Se hace referencia a los conceptos de transferencia erótica, erotizada y perversa que aparece en niños donde la sexualidad infantil ha sido impactada por situaciones de abuso. La aparición de las transferencias mencionadas impacta en la contratransferencia, considerada de valor indiscutible para crear nuevas situaciones que no satisfagan la repetición que el paciente también propone. La presentación de este trabajo tiene que ver con mi experiencia como psicoanalista de niños y se origina en observaciones del análisis de niños en los que surgía la transferencia erótica y erotizada. Considero el concepto de transferencia no solo una resistencia sino también como la posibilidad de entender el dolor mental que trae el paciente a la consulta. En el análisis infantil, también se debe considerar la transferencia-contratransferencia que se produce en la relación con los padres y que debe ser observada y evaluada. En ese sentido, la escucha hacia los padres y el contacto con ellos es esencial para comenzar un tratamiento analítico. A este vínculo se le debe prestar mucha atención, ya que puede introducir situaciones que intensifiquen la transferencia erótica. Para J.Gammill la transferencia de los padres hacia el analista “es siempre infiltrada y posible de ser sumergida, en el curso del análisis de niños, por una transferencia erótica y hostil, complicada por aspectos superyoicos o narcisisticos”. Es importante diferenciar transferencia erótica, de la erotizada y la perversa. La erótica se caracteriza por demandas manifiestas, de amor, son egosintónicas y de satisfacción sexual hacia el analista. Las fantasías sexuales con el analista confunden al paciente, que espera concretar con éste situaciones amorosas con la aparición de sentimientos de rivalidad, celos o de intenso amor ligados a deseos edípicos. Es decir, que se trata de una transferencia neurótica. La transferencia erotizada es una búsqueda perseverante y repetitiva del paciente para concretar con el analista contactos corporales y sexuales. Aparece en situaciones y en patologías narcisistas, en donde el self infantil y su desorganización, llevan al paciente a la búsqueda de actuaciones que ponen en riesgo el proceso analítico. El analista deberá estar muy atento a los pedidos concientes y/ o inconcientes de una satisfacción sexual que por momentos pueden provocarle sentimientos contratransferenciales irritantes, o lo que es más grave aún, que lleven al enacment o actuación del analista. Horacio Etchegoyen define la transferencia perversa como el intento del paciente a través de la erotización de “pervertir el vínculo transferencial, poniendo a prueba la capacidad del analista”. Implica una corriente subterránea que impregna la situación analítica. Destaca los problemas técnicos que crea la ideología del paciente cuando éste usa defensivamente la transferencia perversa. Los diferentes tipos de transferencia aparecerán en el proceso y tendrán una dinámica y movilidad específicas, teniendo en cuenta que la característica de la sexualidad infantil es perverso-polimorfa, como la define Freud, perversa y polimorfa en la diferenciación de Meltzer. Marité Cena en “Desinstalaciones” explicita que en los casos de abuso explícito (colecho, entre otros), el niño llega a la consulta “surcado por una sexualidad que no es la suya” y agrega que “entre la cultura de un mundo simbólico, fantasmático o imaginario y la cultura de la concretud que nos trae el abuso sexual hay un abismo. Así también lo hay entre el niño como objeto sexual del adulto, sujeto pasivo y condenado a la perversidad (no como fantasía) y con quién debemos estar, trabajar y rescatar”. Los indicios que parecen confirmar el maltrato y el abuso sexual provocan como analista, sentimientos contra-resistenciales, con sentimientos de desconfianza, incertidumbre, ambivalencia y confusión. Señalo la importante influencia de los padres sobre la contratransferencia del analista. Conviene recordar a W. Bion que “ante la ansiedad que experimenta el analista porque la situación es desconocida y correspondientemente peligrosa para él, la ansiedad es negada mediante una interpretación”. La situación de resistencia que por identificación empática, expone a la analista confirman las palabras freudianas: la transferencia, la más poderosa palanca al éxito, puede mudar en el medio a la más potente de las resistencias. Podría homologarla y pensar que la contratransferencia pueda ser un instrumento que, así como despierta el deseo reparatorio del analista, por identificación introyectiva puede provocar resistencias. También pienso que el dolor mental del analista interfiere o bloquea la curiosidad necesaria para la investigación, en algunos llegando a negar o desmentir el reconocimiento en su práctica analítica. Si bien el analista apela en su tarea a la “organización adulta”, según M. Harris y D. Meltzer, lograda por su propio análisis y experiencia, el ataque que el abuso significa amenaza también “la receptividad y la comprensión de la actitud analítica”. La propuesta de la aparición de la transferencia erotica y/o erotizada en el diagnóstico y proceso psicoanalítico de niños en análisis remiten a pensar, dudar o cuestionar si estas se basan solo en fantasías o se debe pensar en situaciones u hechos de la vida real que la estimulan o provocan. Un ejemplo frecuente de observar en nuestro medio es el colecho hoy no cuestionado en sus efectos sobre la sexualidad infantil. En el proceso psicoanalítico la aparición de la transferencia erótica infantil, por el nivel de actuación del paciente, amenaza permanentemente la evolución del análisis y es un desafío técnico para el analista, que debe realizar un trabajo de elaboración entre los impactos contratransferenciales y la posibilidad de jugar, actuar e interpretar para intentar resolverla. En el encuentro con el analista de un niño tan erotizado surge un problema técnico de importancia ya que, la intensa erotización en la transferencia, implica que el analista debe ser un objeto que frustra ese intento de satisfacción, en un difícil equilibrio de no generar o estimular el desarrollo de una transferencia negativa, que por supuesto al aparecer debe ser interpretada y discriminada. Es decir, no debe permitir la actuación que implica la repetición en la búsqueda del objeto erotizante, al mismo tiempo que debe cuidarse de no convertirse en un objeto rechazante y persecutorio para el paciente. Desde una perspectiva postkleiniana, dado que en el proceso se despliegan distintas transferencia, el sexo o el género del analista no sería un factor a tener en cuenta. Sin duda, las proyecciones transferenciales se desarrollarán inexorablemente en el proceso psicoanalítico y ellas se originan en los mismos procesos que determinan las relaciones de objeto en los primeros estadios, por lo que las configuraciones y personajes del mundo interno se transfieren en la situación analítica. Sin embargo considero que la persona del analista hay que tenerla en cuenta en los comienzos del análisis infantil ya que podrían podría imprimir un sesgo diferente a la evolución del tratamiento de niños cuya sexualidad infantil ha sido sobre estimulada. Resumen Se hace referencia a los conceptos de transferencia erótica, erotizada y perversa que aparece en niños donde la sexualidad infantil ha sido impactada por situaciones de abuso. La aparición de las transferencias mencionadas impacta en la contratransferencia, considerada de valor indiscutible para crear nuevas situaciones que no satisfagan la repetición que el paciente también propone. Bibliografía Aberastury A. “Teoría y Técnica del psicoanálisi de niños”. Paidos Ed. 1962. Atkinson, S., Gabbard, G. O.: “Erotic Transference in the Male Adolescent-Female Analyst Dyad”, en Schaverien, Joy (Ed.), Gender, Countertransference and the Erotic Transference. Perspectives from Analytical Psycology and Psychonalysis, New York, Routledge, 2006. Bion, W. R.: “Volviendo a pensar”, Buenos Aires, Hormé, 1972. Bion, W.R.: “Elementos de psicoanálisis”, Ediciones Hormé, Buenos Aires, 1988. Britton, R.: “Trauma endógeno y psicofobia” (Discusión por el Dr. Jorge Maldonado)”, Ficha sin publicación. Cena, M.T.: “Desinstalaciones, en la teoría y la clínica psicoanalítica de niños 20 años después” en Actualización en psicoanálisis de niños 2010, Revista Nº 33, Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados, Buenos Aires, 2011. Del Valle Etchegaray, Elsa M., Melanie Klein: cierre y apertura, Buenos Aires, Lumen, 1999. Etchegoyen, R.H.: “Los fundamentos de la técnica analítica” Amorrortu Ed. 1990. Fairbain, W.R.D, “Relaciones objetales y estructura dinámica” (1946) en Estudio psicoanalítico de la personalidad, Buenos Aires, Hormé, 1996. Freud, S.: “23a conferencia. Los caminos de la formación del síntoma.” en Obras Completas, Tomo 16, Buenos Aires, Amorrortu Ed., 1978. Foucault, M.: “De lenguaje y literatura”, Paidós, Barcelona, 1996. Foucault, M.: “Las palabras y las cosas, Planeta, Buenos Aires, 1988. Fraigne de Gallo, M.C.; Gallo, A.; Mantykow de Sola, B.: “Encuadre, actitud analítica y contratransferencia”en Revista Psicoanálisis Vol.XXVI, Nº 1, ApdeBa, Buenos Aires, 2004. Green, A.: “El pensamiento clínico”, Amorrortu Ed., Buenos Aires, 2010. Haag, G.: “El dibujo prefigurativo en el niño ¿qué nivel de representación tiene?”. Journal de Psychanalyse de I´nfant, Nº 8, 1990. Kohen de Abdala, N. Graciela. Cuando sea grande voy a ser un besador” La presencia del analista y la transferencia erótica infantil. Presentado en el Departamentop de Niñez y Adolescencia, ApdeBa, 2208 Kohen de Abdala, N.G.: ”Las huellas del sufrimiento en el crecimiento de los niños, presentado en Asociación Médica Argentina, 2014. Kohen de Abdala N. G.: “El río está sucio. El no querer saber del analista, o las resistencias al conocimiento psicoanalítico”. Presentado Simposio Apdeba, 2011. Kohen de Abdala, N.G.; Pérez, A y col.: “Abordaje evolutivo a la hora de juego diagnóstica”. Ficha sin publicar. Kohen de Abdala, N.G., Sacalozub, L.: “Transferencias y Contratransferencia: Más allá del paciente niño.” Presentado en Primer Congreso Fepal, Córdoba Argentina, 1994. Klein, M. Obras Completas, Paidos Ed. 2008 Kuitca, M.L., Irungaray, E. S.: “Violencia y abuso sexual familiar”, Letra Viva, Buenos Aires, 2011. Lester,E. P.: “La analista y la transferencia erotizada”. 1985. Meltzer, D.: “Basamento narcisístico de la transferencia erótica”, en Sinceridad y otras obras escogidas, Buenos Aires, Spatia, 1997. Meltzer, Donald, El proceso psicoanalítico, Buenos Aires, Hormé, 1968. Meltzer, D., Harris M.: “Adolescentes”, Patia Editorial, Buenos Aires, 1998. Meltzer, D.: “Estados sexuales de la mente”, Spatia Ed., Buenos Aires, 2011. Meltzer, D., Harris M.: “Familia y comunidad”, Spatia Ed., Buenos Aires, 1990. Petot, J.M.: “Melanie Klein. Primeros descubrimientos y primer sistema” (1919-1932). Paidos 1982. Petot, JM.: “Melanie Klein, le moi et le bon objet. 1932-1960”, Dunod, Francia, 1982. Racker, H.: “Estudios sobre la técnica psicoanalítica”, Paidós, Buenos Aires, 1969. Rosenfeld, H.: “Impasse e interpretación”, Madrid, Tecnipublicaciones S.A., 1987 Ungar V.: “Actitud analítica: transmisión e interpretación”, presentado en el Simposio Interno de APDEBA; Buenos Aires, noviembre de 2000. Ungar V.: “Imaginación, fantasía y juego”. Psicoanálisis APdeBA - Vol. XXIII - Nº 3 .2001. Ungar V.: “Transferencia y modelo estético”, presentado en el Congreso Internacional “El desarrollo del método psicoanalítico”. ”Estudios teóricos y clínicos de las contribuciones de Donald Meltzer al Psicoanálisis”. Florencia, Italia, febrero de 2000. Ungar V.: “Dos planos en la formulación psicoanalítica”. XXII Simposium y Congreso Interno de A. P. de B. A., octubre de 2000. Ungar V.: “Contratransferencia, angustia y actitud analítica”. VII Congreso de la Asociación Psicoanalítica de Uruguay (APU), Montevideo, Uruguay, Agosto 2012. 0005 - PODER Y TRANSFERENCIA EN LA TRANSMISIÓN DEL PSICOANÁLISIS Y LA FORMACIÓN DEL ANALISTA Unidad Temática: 1-La Clínica Psicoanalítica en sus diversos ámbitos y dispositivos TROTTA, María Laura ASOCIACIÓN PSICOANALITICA ARGENTINA (APA) Resumen: Poder y transferencia, dos palabras que en conjunción y en el orden en que son expresadas remiten a una equivocidad. Articularé algunas cuestiones respecto al poder y la transferencia en dos temas que considero importantes: *La transmisión del psicoanálisis en la institución, *La formación del analista En un sentido amplio la enseñanza del psicoanálisis y la formación del analista requieren de políticas que estén atravesadas por la castración. La castración está en juego en la formación del analista y en las políticas que pueden guiar su enseñanza. En consecuencia, no hay política sin ética si de psicoanálisis se trata. Poder y transferencia, dos palabras que en conjunción y en el orden en que son expresadas remiten a una equivocidad. Podemos hablar por ej. del poder que genera la transferencia o que la transferencia es el ejercicio de un poder, o de la transferencia de poderes ya que ambos términos pueden usarse para disciplinas distintas al psicoanálisis. Para contextualizar un poco la cuestión voy a situarme sólo en el ámbito del psicoanálisis. Siguiendo a Lacan diré que hay transferencia solo con que alguien, con su presencia, se preste a encarnar el lugar de Sujeto Supuesto Saber. Vean la diferencia, a encarnar el lugar de un saber que se supone, no a mostrar que es el analista el que detenta el saber. Resuena a “detentar el poder”. Es un lugar que tiene que poder ser develado al final de un análisis. Respecto al poder voy a referirme brevemente a Foucault, quien rompe con las concepciones clásicas del término poder. Para él, el poder no puede ser localizado en una institución o en el Estado, sino que es una relación de fuerzas, una situación estratégica en una sociedad en un momento determinado, por lo tanto, el poder, al ser el resultado de relaciones de poder, está en todas partes. El sujeto está atravesado por relaciones de poder, no puede ser considerado independiente de ellas. El poder no solo reprime, sino que también produce efectos de verdad y produce saber, en el sentido de conocimiento. ¿Qué pasa si el analista se coloca en el lugar del ideal que le brinda la estructura y desde allí gobierna la cura? La transferencia se reducirá a sugestión. Un tiempo más tarde Lacan dirá que la principal referencia para pensar la transferencia es “el deseo del analista”, ese lugar en el que el analista éticamente debe colocarse y desde el que velará por mantener abierta a lo largo de la cura la distancia que existe entre el lugar del ideal y el del objeto. Hay dos temas que me preocupan y creo interesante articular algunas cuestiones sobre ellos y los temas de poder y transferencia, ellos son: *La transmisión del psicoanálisis en la institución y, *La formación del analista Nos enfrentamos con más de una dificultad en relación al mercado del saber en el que la enseñanza se ofrece como un saber completo, o como un padre idealizado dueño del saber que impide u obstaculiza que en la transmisión opere la castración. El discurso único, los consejos del quehacer para ser un buen analista están a la orden del día. La enseñanza no es equivalente a la transmisión y por ende no contamos con respuestas únicas sobre el porvenir del psicoanálisis ni contamos con formulas únicas sobre la formación y los finales de análisis, ya que a cada quien el suyo. En un sentido amplio la enseñanza del psicoanálisis y la formación del analista requieren de políticas que estén atravesadas por la castración. La formación adviene como efecto de lectura de la teoría y la clínica, el análisis y la supervisión didácticas, así como también es efecto de la transferencia y tal como dice Lacan en el seminario RSI, eso sólo se vuelve serio si partimos del agujero por donde hay que pasar. En tanto lo que se transmite de una teoría es del orden de un discurso no queda otra que la realización de un ejercicio de lectura por el que la transmite, y una toma de posición en la que inexorablemente algo quedará perdido, o dejado de lado, como dice Sinatra “hay un sentido que cojea por la inconsistencia del lenguaje”. La castración esta en juego en la formación del analista y en las políticas que pueden guiar su enseñanza. En consecuencia, no hay política sin ética si de psicoanálisis se trata. Nuestra disciplina toma su razón de ser en el síntoma, en el tropiezo del decir, en el malentendido estructural por la cual la transferencia se sitúa como el único poder, pero poder agujereado. En La Dirección de la Cura y los Principios de su poder, escrito en el que Lacan denuncia la impostura y la degradación en la que estaban cayendo la obra de Freud, concluye su introducción de esta manera: “… pretendemos mostrar en qué la impotencia para sostener auténticamente una praxis, se reduce, como es corriente en la historia de los hombres, al ejercicio de un poder…”(p.566). Lacan habla de una responsabilidad del analista en cuanto a su acción, pues sin duda el analista dirige la cura. Si el analista no conoce en qué se basa su acción, su práctica se reducirá al ejercicio de un poder que el analizante le otorga por pura estructura. Recuerden la advertencia que Freud hace a los analistas, ya en 1914, de que no vayan a confundirse y pensar que ese poder que les otorga la transferencia emana de las “excelencias de su persona”, pues tiene que ver con la estructura misma. ¿Cómo se sostiene entonces la clínica psicoanalítica sin ejercer el poder que la transferencia imprime? Es la pregunta central que tendrá que abordar todo psicoanalista en su práctica, pregunta ética por excelencia. ¿Pensamos en las instituciones psicoanalíticas acerca de ellos? Me pregunto, ¿qué consecuencias tiene en la formación del candidato los efectos de poder que tienen las teorías y el carácter per formativo que le asignan los analistas encargados de dar vida al trípode freudiano (análisis didáctico, práctica supervisada y formación teórica). ¿Cómo pensamos actualmente la formación de los analistas ¿Cómo se transmite la clínica al candidato? ¿Qué poder tienen las teorías o quienes las transmiten que estructuran una práctica clínica sin posibilidad de interrogación? Los invito a pensar juntos estas cuestiones. Bibliografía J. Lacan, “ Proposición del 9 de octubre de 1967 sobre el psicoanalista de la Escuela”, Momentos cruciales de la experiencia analítica. Buenos Aires: Manantial, 1992. J. Lacan, El Seminario, Libro VIII: “La transferencia” (1961-62). París: Seuil, 1991 J. Lacan, El Seminario, Libro VII. “La ética del Psicoanálisis”. 1959-1960. Ed. Paidós. Bs. As, 1988. J. Lacan, El Seminario XI. Los cuatro conceptos fundamentales del Psicoanálisis”. 1963-1964. Ed. Paidós. Bs. As, 1987. J. Lacan, El Seminario XXII, RSI. 1974-1974. Lacantera Freudiana, traducción Ricardo Rodriguez Ponte. Versión Crítica. 2002. J. Lacan, Escritos II. La dirección de la cura y los principios de su poder. 1958. Ed. Siglo XXI. México, 1987. Foucault, M. "Vigilar y castigar" Buenos Aires, Siglo XXI, Foucault, M. "Las palabras y las cosas" Buenos Aires, Siglo XXI, Foucault, M. "Microfísica del poder" - Madrid, 1979 Sinatra, E. La racionalidad del psicoanálisis, Buenos Aires, Plural Editores, 1996 Freud, S, Recordar, repetir y reelaborar (1914) Ed. Amorrortu T.XII 0038 - EL NIÑO COMO INTERDISICIPLINARIO OBJETO EN LA VIOLENCIA FAMILIAR- 1976 1976 ABORDAJE Unidad Temática: 1-La Clínica Psicoanalítica en sus diversos ámbitos y dispositivos GARMA, Carmen | GUTMAN, Yaco | IRIBARREN, María Inés | MARENGO, Mirta | NOWIK, Martha | SOLARI, Liliana | BENSEÑOR SAÚL, Clara Graciela ASOCIACIÓN PSICOANALITICA ARGENTINA (APA) Resumen: El niño como objeto en la violencia familiar- Abordaje interdisiciplinario Nuestra propuesta es presentar en este Congreso el trabajo interdisciplinario que realiza el área Psicojurídica del Centro Racker. Las problemáticas que la realidad actual nos plantea, necesitan cada vez más del quehacer interdisciplinario, sin perder la especificidad de cada disciplina, complementándose. Los conflictos de pareja que no llegan a una separación consensuada, continúan la batalla en la justicia, la violencia desatada entre las partes recaen sobre los hijos atrapados en la guerra parental, momento en que somos convocados por el poder judicial. Presentaremos viñetas clínicas donde se mostrará el quehacer interdisciplinario entre el psicoanálisis y el Derecho. Ejes: quehacer interdisciplinarioPsicoanálisis-Derecho- menores en riesgo Nuestra propuesta es presentar en este Congreso el trabajo interdisicplinario que realiza el área Psicojurídica del Centro Racker. El quehacer interdisciplinario posibilita y favorece el encuentro entre diferentes campos de conocimiento aplicados a las problemáticas que la realidad actual nos plantea, sin perder la especificidad de cada uno, complementando e integrando sus cuerpos teóricos y su accionar práctico. Una de los temas que se presentan a ser considerados por el psicoanálisis y el derecho, son los conflictos de pareja que no llegan a una separación consensuada entre las partes sin la intervención judicial, porque la violencia desborda los vínculos entre los adultos, por la intensidad del odio, los maltratos, el desprecio entre ellos. En este tipo de feragmentación familiar los menores quedan atrapados en la guerra parental Son demandas que tienen caraterísticas particulares, una es que lo fenomenológico se instala desde el principio con mucha intensidad, el tiempo que como psicoanalistas necesitamos para comprender los núcleo patológicos de una familia y sus integrantes de la misma se ve limitado, porque nos piden que demos respuestas en poco tiempo, la temporalidad psíquica puede llegar a entrar en coalición con la temporalidad jurídica. Otra es que trabajamos por encargo de la justicia, y no porque la demanda la promueve un sujeto en estado de angustia. Otro punto que necesitamos considerar es que a diferencias de otras consultas familiares, aún de parejas separadas, los padres intentan ubicarnos transferencialmente en el lugar del hijo o de los hijos en disputa, nuestra función corre el riesgo de verse atrapada en la violencia familiar, sino tomamos los recaudos pertinentes corremos el riesgo de convertirnos también nosotros en el botín de guerra. Las viñetas clínicas, en los que los menores han estado un largo periodo de tiempo sin ver o comunicarse con alguno de los padres por obstrucción del otro. Viñetas clínicas En este caso llega un oficio judicial pidiendo que se realicen tratamiento de revinculación. En virtud de lo solicitado se realizaron entrevistas individuales y vinculares a la familia constituida por el padre de 40 años, la madre de 42 años y dos hijas de 11años y de 5 años respectivamente. El padre relata que a partir de un fin de semana largo no pudo comunicarse más con sus hijas, no contestaban el teléfono, decide hacer una denuncia a la comisaría, y luego su abogado inicia un expediente en el juzgado por el cual se llega a esta decisión. Está muy mal y preocupado porque no puede conectarse con sus hijas. La madre de las niñas refiere malos tratos del padre hacia las niñas y que él hacía diferencias entre ambas. La señora utiliza las entrevistas para traer acusaciones y pruebas en contra de su ex marido y la familia de este. Marina tiene 5 años, en la entrevista se detecta que la niña se siente aterrada a través de la inoculación del miedo hacia su padre que su madre le ha transmitido y dice: “ a mi papá le tengo mucho miedo”, cuando se indaga el porque, no puede dar ejemplos situaciones de maltrato, repite “ mi mamá me dice que tengo que tener cuidado cuando estoy con él, mi hermana también me lo dice”. Padece de una enuresis nocturna desde que su padre se fue de la casa. Agustina de 11 años, en las entrevistas se la observa como una niña sobreadaptada, se persigue por la presencia del padre, dice” yo no lo quiero ver le tengo miedo”, se comporta y expresa como una persona mayor. Asume el rol materno identificada con su madre en contra de su papá, en su discurso repite las palabras de la madre al referirse al padre y por momentos parece una esposa hablando del marido y no una hija al referirse al padre. Ambas niñas no puede expresarse naturalmente porque se encuentran presionadas o invadidas por las ideas de la madre quien no puede escucharlas ni visualizarlas en sus propias necesidades. Durante el poco tiempo en que duraron las sesiones con el padre, la hija mayor se mostró violenta y hostil con él, lo acusaba de malos tratos y abusos hacia ella o la hermana, lo insultaba y le decía “ yo no tengo padre”, lo acusaba a él y a sus abuelos paternos de abusos. Estas denuncias habían quedado sobreseídas en el fuero penal. La hija menor se plegaba a lo que decía la hermana, en una sesión el padre trae dulces, ella los acepta, su hermana la reta y se enoja con ella. Esta revinculación se termina porque la hija mayor se niega a venir a las sesiones y la madre no colabora para que la niña cambie su actitud. Segunda viñeta Llega otro oficio pidiendo se realicen entrevistas de revinculación entre un padre y sus dos hijos, una niña de dos años y un niño de 5 años. Este caso tuvo un buen final, ya que se pudo realizar lo solicitado por el juez. Cuando se comienza la terapia de revinculación el régimen de visitas estaba suspendido hasta tanto no se diera finalizada la misma. Antes de dar comienzo se realizaron entrevistas con el niño, para prepararlo para el encuentro con el padre, al cual no veía hacía un año, conocer el lugar donde se iban a reencontrar y la terapeuta tratante. Con la madre para asegurar que ella iba a traer a los niños. Debido a la edad de la niña las entrevistas preparatorias se realizaron primero con la madre y ella y luego tuvo dos sesiones a solas con la terapeuta. Por la diferencia de edad de los niños la mayoría de las sesiones , se realizaban por separado, la niña y el padre, el niño y el padre, en otros momentos se los convocaba a los tres. Se resuelve realizar entrevistas con los padres por separado, durante la revinculación. El objetivo de las mismas era trabajar con ellos para que pudieran mantener un diálogo sin violencia, así podían tomar conjuntamente decisiones sobre las necesidades de los niños. Festejos de cumpleaños, la relación con la escuela, las fiestas de fin de año, las vacaciones. Este caso tiene una buena resolución, la terapia vincular finaliza habiendo podido recuperar la relación entre el padre y los niños. Cuando el vínculo entre un padre y sus hijos se puede recuperar por nuestro trabajo psicoanalítico, no nos queda duda que a pesar de lo difícil de esta tarea, por lo limites que se imponen a nuestro quehacer, tenemos mucho para aportar siendo flexibles para revisar y acomodar los postulados teóricos-clínicos-prácticos, ante los desafíos que esta práctica nos demanda. Bibliografía Camargo, L (2005) Encrucijadas del Campo Psi-cojuridico. Editorial Letra Viva Buenos Aires Freud,S (1906) La indagatoria Forense y el psicoanálisis O.C. IX pag 84 Freud,S (1912) Totem y Tabú O.C. XIII Freud,S (1920) Psicología de las Masas y Análisis del Yo O.C. XVIII Pág. 67 Freud, S ( 1927) El malestar en la cultura, O.C. XXI Pág. 94 Freud (1931) El dictamen de la Facultad en el proceso Halsman O. C:XXI pag249 Gardner. R (1985), “Recent trends in divorce and custody litigation” The Academy Forum, 29 (2) 37. New York, The American Academy of Psychoanalysis. Gardner.R (1999) “The parental Alienation Syndrome”. American Journal of Family Therapy Routledge, part of the Taylor & Francis Group. Volume 27, Number 3 / July. Legendre, Kelsen, Mari y otros(1987) Derecho y Psicoanálisis, Edit Hachette Buenos Aires MAJOR.J (2004) “Parents who have successfully fought parental alienation syndrome", Annals of the American Psychotherapy Association Vol 7 Milmaniene, J.E (1994) “Daño Psíquico”, Sobre Daños Ed. Hammurabi. Buenos Aires 0042 - DISPOSITIVOS DE SUBJETIVACIÓN EN UN PATROCINIO JURÍDICO GRATUITO, SITO EN TRIBUNALES Unidad Temática: 1-La Clínica Psicoanalítica en sus diversos ámbitos y dispositivos LÓPEZ, Cecilia Isabel ASOCIACIÓN PSICOANALITICA ARGENTINA (APA) Resumen: En un siglo en donde la cientificidad promueve el uso de los protocolos, el analista sostiene la singularidad del caso por caso. La creatividad y la invención de tácticas es acto cotidiano en la práctica analítica en el campo del Derecho para que los ciudadanos consultantes se localicen como sujetos portadores de una demanda que está sostenida en la ética propia de cada uno, más allá del discurso jurídico que habilita su consulta. Se crean tantos dispositivos para la subjetivación como consultas llegan, aún cuando éstas, estén reunidas en la misma problemática social: violencia, desalojos, pobreza, despidos y locura. En un siglo en donde la cientificidad promueve el uso de los protocolos, el analista sostiene la singularidad del caso por caso. La creatividad y la invención de tácticas es acto cotidiano en la práctica analítica en el campo del Derecho para que los ciudadanos consultantes se localicen como sujetos portadores de una demanda que está sostenida en la ética propia de cada uno, más allá del discurso jurídico que habilita su consulta. Se crean tantos dispositivos para la subjetivación como consultas llegan, aún cuando éstas, estén reunidas en la misma problemática social: accidentes, violencia, desalojos, pobreza, despidos y locura. Para lograr este fin, será necesario que el discurso del Derecho y el discurso del Psicoanálisis, en la palabra del analista se articulen a pesar de ellos, en términos de Braunstein, decimos: “ derecho y psicoanálisis […] la ley y el deseo, la razón y la sinrazón, la cordura y la locura, lo escrito y lo hablado, aquello de lo que no se puede postular la ignorancia y aquello inconsciente de lo que no se puede postular el saber sin caer en contradicción […] el silogismo y el sueño, la lógica y el instinto, lo exterior y lo intimo, lo codificado y lo inclasificable, la norma y su impugnación, el limite y su transgresión”. (2006, p. 18). Así, llega el ciudadano a consultar. ¿Cómo articular ambos discursos allí donde la angustia, la desesperación o el enojo respecto a la Ley se patentizan?¿Cómo intervenir allí donde la pulsión hace lazo social, crudamente? ¿Cuáles son los dispositivos para que el “individuo” se localice subjetivamente en lo que dice? ¿Por qué subjetivar si la Ley soluciona con sus códigos y procedimientos aquello que se debe hacer según los derechos humanos? Subjetivar porque el consultante se siente contrariado, conoce pero duda, siente la división en su individuación pero no la puede simbolizar; allí opera la analista. En un precioso instante será menester que se produzca un puente entre la transferencia a la Institución y la analista ¿Cómo? Historizando para que en ese devenir atropellado de palabras la analista pueda subrayar aquella palabra plena, que casi siempre está a punto de ser pronunciada en la boca del desesperado, violentado, loco o desalojado. Pronunciamiento que en el marco de la Ley, legitima con cierta inmediatez que lo dicho inconscientemente tiene un valor de la verdad genuina del ser. Ahora conoce los procedimientos legales y sabe de la responsabilidad subjetiva, no ya en la jurisdicción de la culpa o victimización, sino en la posibilidad de rectificar su posición con respecto a la Ley y su deseo, ya no transita por la sumisión apática ni furiosa sino por la convicción. Será así como el discurso jurídico alcanza el valor de regulador de los vínculos humanos saliendo del lugar de un mero código de procedimientos que se debe acatar sin asentimiento subjetivo. Los dispositivos para la subjetivación tienen una sola política, la posibilidad de apelar a un plan estratégico y multiplicidad de tácticas. La política, dice Lacan, es la falta en ser. En el ámbito jurídico al cual hacemos referencia, la falta en ser implica: agujerear la Ley Maciza, manifestar la carencia de ser que el ser de la analista porta para que desde allí el sujeto soporte la falla y el fallo como estructural y estructurante de lo humano y así tener la posibilidad de escucharse como sujeto decidido referido a una Ley que orienta su acto. Dentro del plan estratégico, la transferencia, en una consulta jugará sus tres nudos: el supuesto saber, el objeto a y el “sabiendo hacer” con ello; siendo la palabra-cuerpo de la analista enlazada a un detalle, lo que allí anuda a los otros tres. Tácticas, multiplicidades de ellas, tantas y tan particulares como las singularidades de aquellos que consultan. Pedro consulta porque no sabía qué hacer porque su ex pareja no lo dejaba ver a la hija que tienen en común. A su vez lo amenazó con pedir una orden de restricción por violencia de género. Luego de recibir el asesoramiento legal correspondiente, la abogada convoca a la analista porque Pedro estaba angustiado y aterrado. Es así como, contó que hasta hace poco tiempo el vínculo era muy bueno y se preguntaba azorado: “¿Qué hice?” La analista lo instó a que cuente desde los inicios la relación con su ex pareja. Desde un comienzo pigmentado de novela popular, pasando por una separación de común acuerdo, la pronta recuperación de sendas vidas amorosas y una amistad lograda, la actual mujer de Pedro estaba embarazada. “Eso pasó”, resolvió la analista. Desconcertado, dijo: “¿Eso qué tiene que ver?” Se ofreció un sentido: Él era de Otra. Pedro, concluyó: “Es que con mi actual mujer, sí siento que armé una familia y eso se nota. Todos me lo dicen”. Se le sugirió que concurra al Hospital cercano a su domicilio para recibir ayuda psicológica, se le explicó la causa: tener la posibilidad de ejercer su función paterna no sólo con sus hijos sino también con aquella primera pero no ya única madre melancolizada. Magdalena pidió asesoramiento porque quería recuperar a su “hijita”. Trajo un informe del Juzgado. El mismo manifestaba que padecía de trastorno histriónico de personalidad con alucinaciones, enumeraba los días de internación con las medicaciones correspondientes y la sugerencia de proseguir con el tratamiento psiquiátrico. Luego de la instrucción legal, la abogada la invitó a conversar con la psicóloga. La analista la recibió con cariño y promovió la palabra inhibida. Angustiada y desolada contó su historia. Perdió a su “hijita” porque estaba sola, en la calle y desvariando. No recordaba qué pasó. De repente se encontró internada y sin su hija. Dice que en el Hospital, “todos eran muy buenos” y que “esa era su casa”. Refirió que luego de su externación, sus familiares no le dieron un lugar donde vivir y que el padre de la hija, la echó. Se silenció. La analista la convocó a retomar su relato. Magdalena provenía de un entorno social centrado en el “machismo”, así lo definió. En voz baja y con pudor, relató haber padecido violaciones y castigos corporales desde muy chica por hombres de la familia. Se escapó. Conoció al padre de su hija y se fue a vivir con él. Éste también fue definido por ella como machista haciendo alusión a la violencia infligida por él. Se escapó pero esta vez con su hija. Desvariaba por hambre y la encontró la policía. Dijo: “Ahí comenzó mi infierno”. Se retomaron sus dichos y se re significó para que aquel dispositivo que la Justicia exige no quedara aplastado por el desplazamiento. Cuando Magdalena escuchó sus dichos sobre el Hospital, lloró desconsoladamente: ubicó de qué infierno hablaba y dijo: “Yo quiero volver al Hospital, pero si voy, todos me llaman loca”. Se hizo un señalamiento: “Eso no es estar loca. Son pasos a seguir para ver a tu hija, eso no es locura, es tu deseo”. Suspiró y dijo: “¡Cómo cuesta lo que uno quiere!”. Dentro de la institución jurídica, los dispositivos de subjetivación se sostienen en una dirección que ciñe la singularidad de cada sujeto. Sus pliegues se constituyen en: ese instante de mirada del ciudadano sobre su historia singular, en el uso de diversas tácticas para crear un tiempo en el que, el sujeto al comprender, se apropia de su posición ética, y en la puesta en acto que al momento de concluir, apuesta al pasaje del individuo al sujeto, de la culpabilidad a la responsabilidad subjetiva, de la Ley como imperativo a la Ley como regulación y de la maraña de sentimientos a la convicción decidida. Bibliografía Braunstein, N. (2006).El goce. Un concepto lacaniano. 1era. ed. Buenos Aires. Siglo XXI. Braunstein, N. (2006). Los dos campos de la subjetividad: Derecho y Psicoanálisis. En Gerez Ambertín, M (comp) Culpa, responsabilidad y castigo. En el discurso jurídico y psicoanalítico. 1era. ed. Buenos Aires. Letra Viva. Ceballos, S.; Próspero, C. Táctica, estrategia y política en la clínica de la urgencia. En Perspectivas de la clínica de la urgencia. 1era. ed. Buenos Aires. Grama. Freud, S. (1988). El malestar en la cultura. En Tomo XXI. Obras completas. 1era. reimpresión. Buenos Aires. Amorrortu Greiser, I. (2012). Psicoanálisis sin diván: los fundamentos de la práctica analítica en los dispositivos jurídico-asistenciales. 1era. ed. Buenos Aires. Paidós. Lacan, J. (2008). El tiempo lógico y el aserto de certidumbre anticipada. Un nuevo sofisma. En Escritos 1. 2da ed. Argentina revisada. Buenos Aires. Siglo XXI. Lacan, J (1973). Los cuatro conceptos fundamentales del Psicoanálisis. Libro 11. Bs Aires. Paidós. Lacan, J. (1992). El reverso del Psicoanálisis. Seminario 17. Única edición. Buenos Aires. Paidós. Lacan, J. (1990). La ética del Psicoanálisis. Libro 7. Única edición. Buenos Aires. Paidós. Lacan, J. (2008). La dirección de la cura y los principios de su poder. En Escritos 1. 2da ed. Argentina revisada. Buenos Aires. Siglo XXI. Gerez Ambertín, M (comp) (2006) Culpa, responsabilidad y castigo. En el discurso jurídico y psicoanalítico. 1era. ed. Buenos Aires. Letra Viva. Gerez Ambertín, M (2008) Entre deudas y culpas: Sacrificios. 1era ed. Buenos Aires. Letra Viva. Lacan, J. (1987). Proposición del 9 de octubre de 1967 sobre el psicoanalista de la Escuela. En Momentos cruciales de la experiencia analítica. Buenos Aires. Manantial. Miller, J. (1998) Introducción al método psicoanalítico. 1era. reimpresión. Buenos Aires. Paidós. 0052 - ALEX SE IBA A MORIR, AUNQUE NO LO SABÍA. Unidad Temática: 1-La Clínica Psicoanalítica en sus diversos ámbitos y dispositivos KRAKOV, Héctor ASOCIACIÓN PSICOANALITICA ARGENTINA (APA) Resumen: En este trabajo postulo que el que nos “habla” en sesión, con el decir y el hacer, es el sujeto inconsciente de nuestro paciente. Me apoyo para ello en dos nociones del basamento psicoanalítico: a) en el Spaltung freudiano, como disociación constitutiva del sujeto y b) en la condición inexcusable para la clínica de la regla fundamental (asociación libre del paciente-atención flotante del analista) en la conformación del dispositivo analítico. Por último, sostengo que lo que expone un paciente en sesión es parte de su proceso de análisis, que es necesario develar a través de los relatos proyectivos La ejemplificación clínica que voy a utilizar corresponde al paciente Alex, de serie In Treatment9. El caso clínico. Alex es un aviador de la Marina estadounidense que estaba de licencia, ya que por un error del servicio de inteligencia de la Marina había bombardeado un lugar religioso de Bagdad que los expertos habían confundido con un bunker terrorista. En ese bombardeo habían muerto numerosos civiles, entre ellos 16 niños. Alex hacía la consulta porque necesitaba un informe de un psiquiatra que avalara haber superado el trance y que estaba apto para volver a volar en forma activa. Alex, luego de siete entrevistas, obtiene el aval del terapeuta para reincorporarse a la actividad. Pero en uno de los vuelos en los que se desempeñaba como líder de adiestramiento, Alex tiene un accidente con su avión por el cual fallece. Tanto los compañeros de la Marina como su padre estaban convencidos que no había sido un accidente, sino un suicidio. La pregunta clave que me hice, habiendo visto la serie en varias oportunidades, fue la siguiente: ¿era posible ubicar en la primera entrevista indicios que anticiparan la futura muerte del paciente? Con la finalidad de responder esta pregunta, voy a transcribir los dichos de Alex del primer contacto con su terapeuta. Me reconoce? Déjeme ayudarlo: “El asesino de la madrasa”10. 16 niños murieron. Ese soy yo. Yo volé esa misión. El asesino de la madrasa. 9 10 En Buenos Aires se expuso en televisión una versión local de la serie, con el título de “En terapia”. Madrasa, o madraza es la palabra árabe para designar cualquier lugar de estudio, (escuela o colegio, institución educativa), sean religiosos o laicos. Probablemente vio los cuerpos de esos chicos por CNN… No miro CNN. Me voy a dormir…Estoy muerto de cansancio. Probablemente se muere por preguntar cómo puedo dormir a la noche. No estamos en el negocio de contar cadáveres. No miramos por sobre nuestro hombro. [Alex repite los dichos de su padre luego de fallecer la madre] Es como cuando murió mi mamá… “Nunca se acaba Alex, nunca se acaba. Tu madre dejó un gran lío. Ella no sabía que se iba a morir”…Toda la vida juntos y ni una sola lágrima. [Comenta que había salido a correr con un amigo] El quería parar, pero yo no iba a parar…A los 35 Km, me dio un ataque cardíaco y me morí…tenía 97.3 por ciento de probabilidades de morir o 2.7 por ciento de probabilidades de vivir. Como sea, muerto. En el sentido clínico…Muerte clínica total…pero aquí estoy. [Refiriéndose a su abuela, que encontró muerto al abuelo en la bañera] Dijo que era el regalo final de Dios a un hombre…la erección de un muerto… “Dios todopoderoso, no me dejes tener una erección ahora mismo”…Habría significado que estaba muerto. [Luego del ataque cardíaco el servicio de urgencia lo puso en una cámara de enfriamiento para bajarle la temperatura corporal y por lo tanto el metabolismo] Tiene que ver con el freezer. Literalmente me congelaron…En mi caso 48 hs. Es un record. [Refiriéndose a lo que sentía, en esos momentos] Una terrible fatiga. Supongo que por eso lo llaman “muerto de cansancio” Escuche, no se conoce todos los días a alguien que volvió de la muerte. Es algo de uno en un millón. No tengo problemas para volver a volar. De hecho me muero por volver a la acción11. Alex y su sujeto inconsciente: “se iba a morir y no lo sabía”. Al hacer la puntuación de los dichos del paciente puse en itálica tanto el sentirse el asesino de la madrassa como las reiteradas menciones a la muerte, pero remarqué en negrita una frase que el paciente repitió de los dichos de su padre en relación a la muerte de la madre. “Nunca se acaba Alex, nunca se acaba. Tu madre dejó un gran lío. Ella no sabía que se iba a morir…” Toda la vida juntos y ni una sola lágrima. Resalto esta escalofriante mención de Alex en la sesión: se va a morir y no lo sabe. La frase sugiere que es el sujeto inconsciente sabe que se iba a morir, pero “el propio Alex” no lo sabía. Lo que podemos captar con los dichos de Alex es que una parte de sí mismo, no consciente, daba cuenta de lo que iba a suceder con él. Es a esa parte de la personalidad a la denomino el sujeto inconsciente, que aparece bajo diferentes formas en sesión, tanto relatadas como puestas en acto en transferencia. 11 Las itálicas y las negritas son mías. La escucha del analista y el proceso de análisis. Sostengo que el que nos informa en sesión sobre el paciente que tenemos en tratamiento es su “sujeto inconsciente”. Él será quien nos va a permitir conocer acerca del paciente que estamos tratando. Escuchar al sujeto inconsciente depende, de modo inexorable, del respeto a la regla fundamental, asociación libre-atención flotante, que constituye el dispositivo de análisis. Sin lo cual no parece haber material analítico ni escucha posible. 0058 - PULSIÓN Y LAZO SOCIAL ENTRE ANALISTAS Unidad Temática: 1-La Clínica Psicoanalítica en sus diversos ámbitos y dispositivos YASER EINHORN, Laura Ruth ASOCIACIÓN PSICOANALITICA ARGENTINA (APA) Resumen: En el presente trabajo se describen en el carácter del psicoanalista rastros de su curiosidad infantil escoptofílica sublimados como deseos de aprender, o bien formaciones reactivas o sublimación de tendencias agresivas tanto en sus intentos reparatorios como en el establecimiento de lazos sociales con colegas y la institución. En otro extremo, se postula que la soledad propia de la labor analítica, así como la regresión e inhibición de toda descarga inducidas por el setting, incrementarían la búsqueda de otros resarcimientos. Así, el deseo de saber podría ser llevado al abuso de poder valiéndose del prestigio obtenido por la acumulación de conocimientos. En el presente trabajo, describiré rasgos típicos del carácter del psicoanalista, así como fuentes, recorridos y desenlaces de sus fuerzas pulsionales. Consideraré además cómo su disposición singular incide en su formación, aptitud sublimatoria e inserción institucional. El psicoanálisis expone las transposiciones de la pulsión durante las sucesivas fases de la evolución libidinal12. Explica que la inclinación a la indagación deriva de una curiosidad infantil que advierte las diferencias sexuales o medita sobre la relación entre los padres y el origen de la vida. Los conocimientos adquiridos incrementan la independencia, reforzando la inclinación epistemofílica. Cuando este despliegue coincide con una marcada fijación anal, el conocimiento será un tesoro a acumular, con renuencia a compartirlo13. Teniendo en mente que denominamos libido a la energía pulsional encauzada hacia un objeto difícilmente reemplazable (en función de su particular ligamen) y que al referirnos a la pulsión, conocemos que este ligamen es lábil y el funcionamiento se orienta a lograr la descarga a como dé lugar, describimos un arco que discurre desde lo objetal a lo narcisista. Esto implica que en caso de unirse rasgos marcados de narcisismo a la voracidad en la acumulación del saber, el conocimiento deja de ser un objeto a poseer para ser un recurso para someter al adversario, alterando el fin sublimatorio y volcando este esfuerzo al propósito de adquirir renombre, influencia y poder. Este proceder revela un estilo de personalidad cuyo genuino objeto de reverencia e identificación es un Yo Ideal fantaseado como grandioso y pletórico de saberes y poderes. 12 Freud: (1905d) (1908c) (1909d) (1914f) (1916-17[1915-17]). A riesgo de incurrir en una digresión, notaremos que en el mejor de los casos, se tendería a aprehender, adquirir conocimientos o ilustración, lo que no necesariamente implica mejor aptitud clínica. Ejemplo de esto son eruditos, traductores o editores que conocen la letra del corpus psicoanalítico con asombrosa precisión, sin por ello acreditar condición clínica alguna, ya que esta aptitud del analista derivaría de la experiencia del propio análisis y de la adecuada elaboración de la transferencia, así como del desarrollo de lazos satisfactorios con los didactas, la teoría y la función analítica. De este modo, el analista obtiene y mantiene el entusiasmo respecto de la disciplina y vivencia agradecimiento hacia quienes le acompañaron en su proceso formativo. 13 Como se planteara en el Simposio acerca de las relaciones entre analistas14, nuestro mundo psicoanalítico, lejos de estar conformado por una mayoría de individuos más sanos que sus pacientes (dado el beneficio de sus respectivos análisis) padece situaciones en las que el lazo social entre colegas pierde su cariz libidinal, evidenciando un funcionamiento más afín a la desmezcla pulsional. Garma15 planteó que nuestra profesión es antihigiénica por la renuncia instintiva, económica y por la crítica social. Aunque Freud16 puntualizó que la frustración no necesariamente produce neurosis, sabemos que una persistente insatisfacción tiene consecuencias. Especialmente, si el análisis del analista fue tomado como un trámite institucional y no como resguardo de nuestra salud. Esto es particularmente importante dado que otra de las fuentes pulsionales del interés por la labor psicoanalítica deriva de la culpa y los subsecuentes deseos de reparación vinculados con tendencias sádicas infantiles. Estas fuerzas pulsionales, como fuera descripto en los modos de estructuración del carácter, se manifestarían directamente, podrían quedar reprimidas, volver hacia lo contrario o ser sublimadas. La manifestación directa de los aspectos agresivos, según Racker17, puede encauzarse en la lucha contra Tánatos por la salud y la salida libidinal del paciente. Pero en un desenlace fallido, podría descargarse como tedio y desencanto profesional, afectando la persona propia o descargándose como ataques a los colegas o la disciplina, como revelan decepcionados ex miembros devenidos detractores. Respecto de la sublimación, no siempre resulta exitosa, como cuando queda colocada al servicio de un ideal narcisista (ser famoso, influyente y admirado18). Grinberg19 señaló que la deprivación pulsional inherente a la regla de abstinencia, la regresión propia del setting y el singular aislamiento de la profesión, inducen actuaciones como “desquite” por la idealización y proyecciones depositadas en el analista. El escaso contacto con el mundo exterior al consultorio promueve vivencias de exclusión y avidez por los rumores, proyectando sobre los colegas fantasías de acaparar fama y privilegios, incrementándose rivalidades y envidia. Así, pasando de lo singular a lo grupal, prevalecen dos modalidades de confrontación en la institución psicoanalítica, basadas en la puja por imponer una determinada teorización o una posición política, motivaciones que pueden o no coincidir. Observamos así situaciones que recuerdan las descripciones de “Tótem y Tabú20” o de “Psicología de las masas21…” donde un líder carismático, cuyo maná deriva de su conocimiento y 14 (1959) Revista de Psicoanálisis T.XVI N. 4 Garma, Á. (1959) 16 Freud, S.: (1916-17[1915-17]) 22da Conf. de introducción al psicoanálisis. 15 17 18 19 20 21 Racker, H.: (1958)1990. Estudios sobre técnica psicoanalítica Diferencia análoga a la existente entre lo bello y lo sublime, o entre la fama y la trascendencia. Grinberg, L.(1959) Freud, S.(1913[1912-1913])) Freud, S.(1921c) personalidad, congrega seguidores que alientan y (más o menos encubiertamente) disputan su poder. Bion22 describió la conformación de grupos de “supuestos básicos”. El primer tipo, de dependencia, coincide con la descripción anterior. Otro estilo es el de ataque-fuga, que interpreta lo ajeno como hostil y peligroso y procura evitarlo o destruirlo. Por último, el esquema de apareamiento o mesiánico, se basa en la creencia de que una persona o hecho futuro salvará al grupo de su problemática. Muchos cambios político-institucionales responden a estos funcionamientos. De este modo, con la justificación de la adhesión a un líder “de indudable saber y bondad”, puede rechazarse a quien propone una teorización novedosa, considerando su persona o su teoría como peligrosos. Según Abadi23, quien desafía este “orden establecido” será el héroe o mártir, expulsado tras recibir la proyección de los aspectos negados por los integrantes de la “ortodoxia”. Haddad24 describió la identificación con el texto y los autores preferidos como un fenómeno que, en una posición extrema, “excomulgaría” producciones y teorizaciones previas. En una antigüedad no muy lejana, los manuscritos de antiguas religiones eran incinerados, práctica fundamentalista que no se produce en nuestra realidad fáctica, pero cuyos resabios explican la desaparición de seminarios kleinianos o la disminución de la oferta y afluencia a los freudianos, en algunas instituciones. Mutatis mutandis, la nueva ortodoxia propugna una reforma que se horroriza de quienes sostienen el núcleo duro de un psicoanálisis que aspira a mantenerse subversivo infringiendo heridas al narcisismo de una época que procura borrar las diferencias entre los sexos y las jerarquías o los límites a un Yo fantaseado como eternamente joven y poderoso. Muchas de nuestras discusiones, despojadas de la fachada teórica, encubren adhesiones más o menos reflexivas, mejor o insuficientemente fundamentadas. La superestructura institucional discute la vigencia de nuestros esquemas formativos, y propone el aggiornamiento. Pero tras este llamado a la novedad, puede ocultarse un insuficientemente analizado horror al incesto o a la castración. Es real que nuestros tiempos se caracterizan por la impaciencia en la búsqueda de resultados y la negativa a la profundización. Pero quienes recurren a chamanes, cuencos tibetanos o abrazan árboles, nos evidencian que el sufrimiento persiste, que la búsqueda del sentido de la vida y de una explicación de los síntomas, transcurre por un sendero extraviado pero no está concluida. Somos los psicoanalistas quienes deberíamos evitar “perdernos” en esta época. Los pacientes, los legos, están en su derecho. Nosotros no. Y nuestro mejor resguardo para no extraviarnos es abrazar con entusiasmo el psicoanálisis. Bibliografía: ABADI, M.: (1959) El coro y el héroe. Revista de Psicoanálisis T.XVI N. 4 (1959) Buenos Aires, 22 Bion, W.R.(1961) Experiencias en grupos. 23 Abadi, M.(1959) Rev. APA 24 Haddad, G. (1993) Los biblioclastas. Asociación Psicoanalítica Argentina. ABATÁNGELO de STÜRZENBAUM, L.M. y YASER, L.R.: (1913) Narciso, Edipo, y el intento de salir a la exogamia. Publicado en http://www.elsigma.com/colaboraciones/narciso-edipoy-el-intento-de-salida-a-la-exogamia-fragmento-de-analisis-del-devenirpsicoanalitico/12588 BION, W.R.: (1961) Experiencias en grupos. Editorial Paidós, Buenos Aires.2001 FREUD, S.: (1905d) Tres ensayos de teoría sexual. Sigmund Freud Obras Completas. Tomo VII. Buenos Aires: Amorrortu Editores, 1988. FREUD, S.: (1908c) Sobre las teorías sexuales infantiles. Sigmund Freud Obras Completas. Tomo IX. Buenos Aires: Amorrortu Editores, 1988. FREUD, S.: (1909d) A propósito de un caso de neurosis obsesiva. Sigmund Freud Obras Completas. Tomo X. Buenos Aires: Amorrortu Editores, 1988. FREUD, S.: (1914f) Sobre la psicología del colegial. Sigmund Freud Obras Completas. Tomo XIII. Buenos Aires: Amorrortu Editores, 1988. FREUD, S.: (1916-17[1915-17]) Desarrollo libidinal y organizaciones sexuales. 21ra Conferencia de introducción al Psicoanálisis. Sigmund Freud Obras Completas. Tomo XVI. Buenos Aires: Amorrortu Editores, 1988. FREUD, S.: (1916-17[1915-17]) Algunas perspectivas sobre el desarrollo y la regresión. Etiología. 22ra Conferencia de introducción al Psicoanálisis. Sigmund Freud Obras Completas. Tomo XVI. Buenos Aires: Amorrortu Editores, 1988. GARMA, A.: (1959) Los contenidos latentes de las discordias entre analistas. Revista de Psicoanálisis T.XVI N. 4 (1959) Buenos Aires, Asociación Psicoanalítica Argentina. GARMA, A.: (1959) Cómo mejorar las relaciones entre psicoanalistas. Revista de Psicoanálisis T.XVI N. 4 (1959) Buenos Aires, Asociación Psicoanalítica Argentina. GRINBERG, L.: (1959) Vicisitudes de las relaciones entre analistas y sus motivaciones. Revista de Psicoanálisis T.XVI N. 4 (1959) Buenos Aires, Asociación Psicoanalítica Argentina. HADDAD, G.: (1993) Los biblioclastas. El mesías y el auto de fe. Editorial Ariel. 1993 RACKER, H.: (1958) Estudios sobre técnica Psicoanalítica. México: Editorial Paidós, 1990. RUSCONI, R.J.: (2011) Abuso de poder en el psicoanálisis. Las formas del abuso. Compilado por B. Zelcer, A.P.A./Lugar Editorial, Buenos Aires, 2011. 0064 - UNA TEORÍA DE LA CONFORMACIÓN DEL RECUERDO EN EL PACIENTE BORDERLINE Unidad Temática: 1-La Clínica Psicoanalítica en sus diversos ámbitos y dispositivos BARBERO, Luis | PEDERNERA, María Susana ASOCIACIÓN PSICOANALITICA ARGENTINA (APA) Resumen: El paciente borderline produce, defensivamente, escisiones muy tempranas en su yo y en el objeto, desde los primeros instantes de la vida postnatal. Sus recuerdos infantiles son “perceptos” que permanecen en lo inconciente, sin posibilidad de tramitación psíquica, surgiendo como flashbacks, sueños traumáticos o acting out. Perceptos cuya emergencia, por las defensas, no coincide con lo que se recuerda. Cuando estas escenas se presentan en la conciencia, fueron “registradas” por el aspecto de la personalidad que se describía como “oficial” al momento de su inscripción psíquica. Por eso nos preguntamos: ¿qué características tendrían para el otro aspecto de la personalidad, si no tuvo “constancia” de su “ingreso”? Desde la teoría psicoanalítica se describe que por efecto del ejercicio de mecanismos defensivos, el paciente borderline produce escisiones muy tempranas en su yo y en el objeto. Algunos teóricos consideran este inicio en los primeros instantes de la vida postnatal (Fairbairn, 1966; Kernberg, 1979; Basili y Basili, 1990). Fairbairn (1944) describe la evolución psíquica del yo desde el vínculo con la madre. Esta teoría netamente vincular, destaca que entre la inmadurez inicial del yo y las características de la estructura psíquica ambivalente de la madre, el yo se fragmenta tempranamente. La escisión no se establece en el objeto sino en el yo, que busca relacionarse o se relaciona con el objeto considerado malo, por ser el representante del aspecto madre ambivalente que no lo quiere por ser quién es. A partir de ese momento estos aspectos escindidos del yo se oponen, tal como lo describiera Freud en “Duelo y melancolía”. También se sostiene que los recuerdos infantiles, que en realidad son “perceptos” que permanecen en lo inconciente sin posibilidad de tramitación psíquica, surgen como flashbacks, sueños traumáticos o acting out. Nuestra inquietud surgió de las características de estos perceptos, mal llamados recuerdos encubridores, porque son actualizaciones. No se trata de “recuerdos de recuerdos”, cuya emergencia no coincide con lo que se recuerda por las sucesivas permutaciones defensivas. Son escenas que, cuando se presentan en la conciencia, fueron “registrados” por el aspecto de la personalidad que se describía como “oficial” al momento de su inscripción en el psiquismo. Es por eso que nos preguntamos: qué características tendrían para el otro aspecto de la personalidad cuando lo registra desde la conciencia, si no tuvo constancia de su ingreso? O dicho de manera burda: si “no estuvo presente”? Freud (1916-17) describe que las vivencias individuales se unen con las fantasías primordiales, acorde con las series complementarias de cada individuo. Siguiendo esta línea teórica expresa que «No cabe duda que su fuente está en las pulsiones […] Opino que estas fantasías primordiales son un patrimonio filogenético» (pág. 338). Aunque «La mayoría de los analistas habrán tratado casos en que esas relaciones (en referencias a las llevadas a cabo con un adulto) fueron reales y pudieron comprobarse inobjetablemente» (pág. 337). Estas vivencias no representadas que permanecen a la “espera” de su tramitación, equivalen a la alucinación negativa descripta por Green (1986) y Botella y Botella (1997). Sabemos por Freud que la representación-cosa inconciente accede a la conciencia como representación-objeto por mediación de la representación-palabra preconciente. Schkolnik (199899) escribe que el acceso a la representación verbal es fundamental para el psiquismo y su falta, que da lugar a diferentes síntomas, implica sin mencionarlo, una falta de dicha representación por déficit de elaboración o del funcionamiento preconciente. Debemos aclarar que no decimos que la falta de representación, aluda a la imposibilidad de “ponerle” palabras al acontecimiento. En nuestro caso, la falta de representación no tiene su origen ni en la represión ni en la renegación, como sostienen Nasio (1998-99), no es un efecto del complejo de castración o de un mecanismo del yo. Al decir de Botella y Botella (1992), «son inscripciones que, desprovistas de la cualidad de representación, deben ser consideradas como “huellas perceptivas” o “perceptos”, como una suerte de memoria sin recuerdos. En esto consiste la no-representación, la cual, aun habiendo surgido de un acontecimiento real, no por ello fue representada o incluso reprimida, no pasó por los órganos de los sentidos. Es la marca de lo incognoscible, de un acontecimiento sin acceso a la conciencia por la vía habitual». Es en este sentido que el concepto de irrepresentable define un contenido cuyo sentido puede ser eventualmente nombrado pero no representado. Su modelo estaría en palabras como “absoluto” e “indefinido” (Botella y Botella, 1992). En otros términos, no se trata de la falta de contenido o de la pérdida del sentido, sino de la ausencia de sentido. No es una vivencia que debe ser resignificada porque ha perdido su significación, es una vivencia que todavía no ha adquirido significación, que permanece como presente atemporal. Para Nasio (1998-99) una forma en que aflora el pasado en el presente, es el retorno compulsivo de un pasado doloroso, cuyo ejemplo más frecuente se lo conoce como neurosis de destino, como si estuviera todo el tiempo regresando a la vieja situación irresuelta con el ánimo de resolverla. Ese dolor que surge sin pausa, que fue provocado por un atentado, agresión o accidente, queda expresado como trauma para volver, irresistible y compulsivamente a los orígenes y resolverlo. Jarast (1998-99) sostiene que «Esta influencia compulsiva más intensa proviene de aquellas impresiones que alcanzan al niño en una época que no podemos atribuir receptividad plena a su aparato psíquico». Impresiones tempranas que aparecerían a la manera de una impresión fotográfica. Así pues, lo que caracteriza al desvalimiento infantil no es la pérdida de la percepción del objeto, sino la pérdida de su representación, el peligro de la no-representación (Botella y Botella, 1992). Entendemos que es la falta de elaboración de una vivencia acaecida en la infancia, que todavía no adquirió la cualidad de representación (Berenstein, 1998-99), por parte del aspecto yoico que estaba escindido en el momento de su ocurrencia. La calma frente al terror del desamparo por la ausencia de representación, no la genera la investidura de una parte del cuerpo o un sustituto como el objeto transicional, sino por la creación de un doble que genere la existencia de un otro. En nuestro caso se trata de que la escisión yoica y objetal temprana, llevan a que un evento traumático sea des-conocido defensivamente por el aspecto yoico participante, pero dada la existencia de una tempranísima escisión en el yo, resulta ignorado, no-representado, para el otro aspecto yoico. Es por eso que mediante la alucinación negativa se intenta, defensivamente, dar “forma” a la percepción que no tiene la fuerza suficiente para ser “visible” y queda en calidad de percepto. Como la imagen en el escudo de Perseo frente a la Gorgona, que aleja del terror al peligro de la no-representación, apuntalando el examen de la realidad (Botella y Botella, 1996). Si lo ejemplificáramos con la metáfora de un yo diurno: el aspecto yoico “oficial” y uno nocturno: el aspecto yoico escindido y des-conocido, la representación que proviene desde lo inconciente en el yo “nocturno” y accede a la conciencia en el yo “diurno”, adquiere características de lo siniestro25, tal como señala Freud (1919h). Cuando esa vivencia surge a posteriori en el otro aspecto del yo que “ahora” es catalogado como yo “oficial”, su emergencia es vivida como algo ajeno, desconocido, es el denominado flashback. Entendemos que dicha “ajenidad” adquiriría la conceptualización de “incógnito”26 en la conciencia, tal como lo sugiere Rosolato (1991), dado que daría cuenta de algo no conocido. Esta situación sería previa a la existencia del doble, cuya “creación” es una salida defensiva, un progreso hacia la integración. 25 La voz alemana Unheimlich, que es traducida como “siniestro” por López Ballesteros u “ominoso” por Echeverry, demuestra que “siniestro”, “ominoso”, es aquello familiar Heimliche que es experimentado como no familiar. Algo equivalente al efecto ominoso que genera el permanente retorno de lo igual en el fenómeno del doble (Freud, 1919h). 26 “Incógnito” “desconocido, no conocido. Del Latín incognitus: ´incognito, ignorado, desapercibido´, de inno + cogitus ´conocido´, participio pasivo de cognoscere ´conocer´” (Gómez de Silva, 1985). Desde esta perspectiva se comprende por “ajeno” a un existente no inscripto que vuelve a ocupar un lugar en el vínculo y que obliga al trabajo de renovada exclusión, porque lo acompaña el estremecimiento de que su emergencia, por su “ominosidad”, puede desestructurar el vínculo y al sujeto. Esta ajenidad ofrece uno de los varios irrepresentables, junto a lo que proviene del mundo social y cultural que, según Berenstein (1998-99) es imposible de representar. No en el sentido de la propuesta de Green (1986) de la representación en ausencia de representación, sino en el sentido de lo inasimilable para el yo. Según la etimología (Gómez de Silva, 1985) “ajeno” quiere decir “que pertenece a otro”27. Es interesante destacar que la inmunología suele utilizar los términos "ajeno" y "extraño" para calificar a los agentes patógenos, diferenciándolos de las estructuras propias que no deben ser atacadas. Subrayemos que el par opuesto a "propio": lo que pertenece al sujeto, es "ajeno". Por otra parte, y teniendo en cuenta el concepto de memoria inmunitaria, lo "propio" es también lo "familiar", cuyo par opuesto es lo "extraño". “Extraño” significa “raro, singular, inusitado, exótico, extranjero. Persona desconocida”28. Familiar es aquello con lo que se trata reiteradamente, con lo que uno se familiariza, al punto que cuando se lo llega a “apropiar” se lo deja de considerar extraño. Siguiendo los lineamiento teóricos acerca de la estructura borderline, podemos decir que una vez ocurrido el clivaje temprano en el yo y el objeto, o sus equivalentes mundo interno y mundo externo, lo que es ajeno para un aspecto del yo es extraño para el otro aspecto. Dicho de manera, tal vez simplificada, cuando se establece el “percepto”, el yo no logra asimilarlo y queda como un cuerpo extraño a la espera de su elaboración psíquica. Diríamos que se comporta como algo que intenta ser propio, ser familiar; pero como no puede ser asimilado adquiere las características de extraño. Cuando surge el percepto en el otro aspecto yoico que no estuvo “presente” en el momento del evento, esa presencia que parece una fotografía genera extrañeza, es algo ajeno al que no se le encuentra sentido. Ese aspecto yoica nada sabe de él, no lo conoce, no le pertenece.29 Bibliografía Basili, R., y Basili, S. (1990) “Utilidad del diagnóstico psicoanalítico en el tratamiento de las personalidades narcisistas graves”, en Revista de Psicoanálisis. Tomo XLVII, Nº 1. APA, 1990. Berenstein, I. (1998-99) “Lo representable, lo irrepresentable y lo presentable. Consideraciones acerca de la repetición y el acontecimiento psíquico”, en Revista de Psicoanálisis. Número Especial Internacional. APA. Buenos Aires, 1998-1999. Botella, C. y Botella, S. (1992) “La posición metapsicológica de la percepción de lo irrepresentable”, Revista de Psicoanálisis. Tomo XLIX Nº 3/4. APA. Buenos Aires, 1992. Botella, C. y Botella, S. (1996) “La dinámica del doble: anímica, autoerótica, narcisista. El trabajo en doble”, en Revista de Psicoanálisis, tomo LIII, Nº 1. APA, 1996. 27 Proviene del latín alienus: ajeno, extraño. De alius: otro (de más de dos). (de la misma familia que alter: otro (de dos), el otro. Del indoeuropeo alyo: otro (más de dos) (Gómez de Silva, 1985). 28 Del latín extraneus: exterior, extranjero, raro (Gómez de Silva, 1985). 29 Ver Nota 3. Botella, C. y Botella, S. (1997) Más allá de la representación. Promolibro. Valencia Doezis, M. (1995) Diccionario de sinónimos, antónimos y parónimos. Libsa. Madrid. Fairbairn, D. (1966) Estudio Psicoanalítico de la Personalidad. Ed. Hormé. Buenos Aires, 1966. Freud, S. (1918h) “Lo ominoso”, en Sigmund Freud. Obras Completas. Amorrortu. Buenos Aires, 1976. Freud, S. (1916-17) “Los caminos de la formación de síntomas” 23ª Conferencia de introducción al psicoanálisis. Sigmund Freud Obras Completas. Amorrortu Editores. Buenos Aires, 1976. Green, A. (1986) El trabajo de lo negativo. Amorrortu. Buenos Aires, 1995. Gómez de Silva, G. (1985) Breve diccionario etimológico de la lengua española. Fondo de Cultura Económica. México Jarast, G. (1998-99) “Trauma infantil: sobre la pérdida de espacio mental para el desarrollo de representaciones”, en Revista de Psicoanálisis. Número Especial Internacional. APA. Buenos Aires, 1998-1999. Kernberg, O. (1979) Desórdenes Fronterizos y Narcisismo Patológico. Paidós. Buenos Aires, 1979. Rosolato, G. y otros (1991) Lo negativo, figuras y modalidades. Amorrortu. Buenos Aires, 1991 Schkolnik, F. (1998-99) “Representación, resignificación y simbolización”, en Revista de Psicoanálisis. Número Especial Internacional Nº 6. APA. Buenos Aires, 1998-1999. 0072 - TRABAJO CON GRUPOS HOMOGÉNEOS EN PATOLOGÍAS DEL CONSUMO. MARTA AGUIAR DE MALDONADO APDEBA Unidad Temática: 1-La Clínica Psicoanalítica en sus diversos ámbitos y dispositivos AGUIAR DE MALDONADO, Marta(1) | BOREL, Marta(2) ASOCIACION PSICOANALITICA DE BUENOS AIRES (APDEBA) (1); UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (2) Resumen: En esta presentación intentamos transmitir, mediante la particular dinámica de un grupo psicoterapéutico de "Desordenes de la conducta alimentaria", nuestra experiencia de más de 20 años de trabajo con pacientes tratados en “pequeños” grupos. Tomamos a la patología manifiesta como referente organizador del tratamiento consideramos las distintas estructuras psicopatológicas subyacentes, para plantear la especificidad de cada paciente y de cada tratamiento. Este trabajo es el resultado de una vasta experiencia, estudio e investigación en el tratamiento de patologías del consumo (desórdenes de la conducta alimentaria y adicciones a sustancias, compras, web etc.) cuyo abordaje requiere la confluencia de diferentes saberes que, dada la complejidad de la patología y la perentoriedad en la toma de decisiones, generalmente entran en conflicto. Tratamos pacientes graves, que intentaron otros tratamientos con resultados parciales, y el consiguiente desánimo, desconfianza individual y familiar y resistencia a nuevos intentos. Pensamos las anorexias y las bulimias como patologías del consumo, de perfil netamente adictivo. Pueden ser el resultado de una satisfacción pulsional directa o revestir el carácter de un síntoma. Están vinculadas desde el psicoanálisis a perturbaciones en el vínculo con el otro y con el propio cuerpo. No se trata simplemente de modificar conductas sin tener en cuenta el profundo desbalance narcisistico objetal que sostiene dichos hábitos. Los tratamientos deben intentar, abrir espacios de reconocimiento de sí mismos, ámbitos en los que quienes sufren estos desórdenes, puedan interrogarse acerca de su sufrimiento y ser reconocido como un otro diferente La mayoría de los autores coinciden en que en estas patologías no existe estructura psíquica estable, debiendo ser consideradas como transnosográficas y transestructurales. "Cualquier estructura mental puede conducir a comportamientos adictivos en ciertas condiciones afectivas o relacionales" (Jeammet, Brusset). Todos sitúan en primer plano la relación que se establece entre el cuerpo propio y el cuerpo materno, relación narcisística de completud anudada entre ambas, que se mantiene obstaculizando la terceridad .Esta marca narcisísta impediría la construcción de la alteridad. Pensamos en “Alicia a través del espejo” de Lewis Carrol, Alicia “atravesando el espejo” es una buena metáfora de la búsqueda de simbolización, que en las patologías narcisistas es generalmente fallida. Marca materna devoradora que la apega e impide despegarse. Por otro lado, cabe señalar que comienza en la pubertad y más de un 90 % son mujeres. Es decir que, además del síntoma, el grupo comparte la edad y el género. Dadas estas características, existe una profunda tensión entre la tendencia a pertenecer al grupo y la tendencia a la separación y a la diferenciación. Coincidimos con Máximo Recalcati quien plantea una “afinidad estructural” entre estas patologías y lo femenino, más allá del género del sujeto. ¿Y qué quiere decir padecer de "lo femenino"? ¿Que lo femenino, es un enigma, una falla, un impasse, un vacío, un exceso?". Y de ser así, "¿Estas patologías, son una solución sintomática al problema de lo femenino, entendido como lo excluido o como exceso?" Entonces ¿Cómo garantizar la construcción de un espacio que atestigüe que no será “devorado”, que no será devastado, por la irrupción de la madre? Pensamos que ésta, es una de las funciones que junto al tratamiento individual p cumpliría el grupo terapéutico. Nosotros trabajamos con “pequeños grupos”, que se distinguen del efecto masa, garantizando la singularidad y a la vez promoviendo un vínculo social de identificación entre pares. En la clínica del pequeño grupo observamos fases en las cuales prevalece la identificación a lo semejante sobre un rasgo común, por ejemplo, restricción alimentaria, abuso de alcohol, vómitos, incremento de actividad física, consumo de drogas, etc., y otras fases en las cuales asoman posibilidades de simbolización. En este punto queremos enfatizar las ideas de Recalcati, quien, en “Lo homogéneo y su reverso”, sostiene que la tendencia social a hacer del síntoma -o trastorno- una identidad, es decir, lo monosintomático en los grupos homogéneos, permite instituir el vínculo entre sujetos en el pequeño grupo. La ilusión del "nosotros", inaugura la capacidad de pensar en el otro, la posibilidad de empatía, y facilita la aparición de lo más propio de cada integrante, su historia personal, lo más familiar o lo más traumático. En palabras de Recalcati, “en el pequeño grupo el sujeto descubre, a través del semejante, eso de sí mismo que no tolera” ¿Cómo hacer emerger lo particular en esta clínica actual, inmersa en los ideales de consumo, de belleza y delgadez que proponen al sujeto la ilusión de pertenencia? Esta cuestión clave interroga el fundamento ético de nuestra práctica. Desde nuestra perspectiva interdisciplinaria hemos apelado, junto al grupo terapéutico, la implementación de talleres expresivo-sensoriales coordinados por especialistas en diferentes ramas del Arte. Su función es promover de manera lúdica la creatividad y la simbolización de este enraizado sufrimiento instalado en el cuerpo. La distorsión de la imagen corporal, juega un papel prioritario en la génesis y persistencia de los desórdenes de la conducta alimentaria, en los que el “mirar” y el “ser mirado” influyen preponderantemente en la constitución de la autoestima. Además del movimiento y la respiración, el taller de imagen corporal incluye la utilización de la fotografía o el video, a través de los cuales y siempre prudentemente, variaría la percepción hipercrítica del cuerpo; distorsión de la imagen corporal, patognomónica de la anorexia. Respecto al taller de expresión literaria, aborda la creación grupal mediante ejercicios dinámicos en los que las palabras y sus significados, sus sonidos y sus infinitas combinaciones semánticas, se convierten en instrumentos maleables. Desde la amplia gama de posibilidades que nos ofrece la polisemia, se genera la posibilidad de producir nuevos textos. Podemos afirmar que el marco terapéutico se constituye, así, como un “espacio transicional” que permite compartir un “entre” junto a los otros, quebrando lo mortífero del síntoma a la que estos pacientes se ven sometidos. A lo largo de este proceso terapéutico, donde al principio todas las integrantes comparten el mismo ideal de perfección, se inicia la posibilidad de que surja la diferencia, “el acontecimiento” y la participación en un nuevo sistema de valores.Para referirnos al acontecimiento, citamos a los Baranger, quienes al referirse a la teoría del campo psicoanalítico, explicitan cómo en el campo psicoanalítico se da la posibilidad de que surja algo nuevo, algo distinto, que no es producto de la historia singular de cada uno, paciente y analista, sino del entramado de ambos. 0074 - "ELLOS TIENEN LAS ARMAS...". NOTAS SOBRE VIOLENCIA Y DOMINACIÓN EN LA CLÍNICA VINCULAR. Unidad Temática: 1-La Clínica Psicoanalítica en sus diversos ámbitos y dispositivos URMAN, Federico Raúl ASOCIACION PSICOANALITICA DE BUENOS AIRES (APDEBA) Resumen: Tomando conceptos de I.Berenstein,J.Puget,M.Foucault y H. Arendt,analizo viñetas de clínica vincular para diferenciar el dominio que instituye subjetividad y complejiza la vida emocional-el encontrarse haciendo con otro(sujeto)- de las experiencias violentas que dominan y desubjetivan, a través de subsumir al otro(como objeto o al que se le impone esa condición). Por algo se empieza. Voy a reflexionar no sobre lo político sino sobre la política tal como se expresa en las situaciones clínicas psicoanalíticas que compartimos , experiencias que, a su vez, dependen de los dispositivos que establecemos para los pacientes. Me refiero ,entonces, al modo en que, en la dinámica vincular, unos sujetos hacen con otros y, en ese sentido, se enfrentan para dirigir, restringir, estimular, inducir o direccionar sus conductas. En estas circunstancias aparecen expresiones agresivas en los hechos compartidos o a compartir. Son expresiones de propósitos de dominio, conscientes e inconscientes, que se generan entre los sujetos vinculados, y que integra, regularmente, los lazos sociales que los ligan ,sobre todo en su ilusorio afán de complementariedad o de homogeinización. Por algo se empieza. Veamos el inicio de una(segunda) entrevista de una díada (madre-púber), que ha consultado preocupada por mutuas descalificaciones y faltas de respeto y por violencias verbales(físicas también, ocasionalmente) que se reiteran. Madre: Bueno… (lo mira)esta vez empezá vos (se sonríe). Hijo:(serio e incómodo, deja de mirar al piso y ahora la mira)Y…¿porqué?.(Expresión de desconcierto en la madre). Una de las circunstancias sociales del hijo, el egresar de la escuela primaria y el ingresar en un colegio secundario prestigioso, había sido reconocido por ambos, en la entrevista anterior, como una experiencia que le iba a cambiar la vida a toda la familia. Pero éste es un anhelo compartido, ya que vienen porque desean “barajar y dar de nuevo”. No se trata, en este caso, sólo de una introducción usual-si es que existe algo usual- a las temáticas conflictivas; es ,también, lo conflictivo introduciéndose, produciéndose, en la situación analítica. La lucha entre imposiciones conservadoras y propuestas diferentes que buscan hacerse presentes y predominar, o la labor por resistir presiones que apuran o acorralan y no dejan pensar con tranquilidad propuestas creativas es, en sí, un tema que va apareciendo como significativo. Parecería también que esa coerción se autoriza por encontrar al otro con algún tipo de falla, falta o deuda, y que poder estar mejor pasa por interrogar y cuestionar ese tipo de mandamientos. El desafío es establecer o fundar el qué y cómo compartir a partir de un diálogo horizontal entre iguales, entre distintos sujetos con capacidades, posibilidades, reconocimientos y saberes diferentes y válidos. Como decía H. Arendt “la política trata del estar juntos los unos con los otros, con los que son diversos”. La reciprocidad, así, se hace presente. Los conflictos de pareja conyugal son un ámbito privilegiado para el análisis de estas apasionadas actuaciones agresivas. Así lo reconoce M. Spivacow(2010).Examinaremos el fragmento de una viñeta clínica que presenta el colega. Emanuel:¿Cómo puede ser que hayas gastado esa suma de dinero, una suma que no tenemos? Alejandra: Vos hacés lo mismo. Emanuel: ¿Cuándo hice lo mismo? Alejandra: Siempre. Emanuel: Decime una vez… Alejandra: (con indignación) ¡Por favor!. Discuten en este caso por el manejo del dinero, pero podrían hacerlo por la crianza de los hijos , por desacuerdos acerca de las relaciones sexuales, o por la posición a adoptar con las familias de origen, o con los amigos o con los compañeros de trabajo, etc. Cruzan quejas y reproches y si decimos que intercambian comentarios lapidarios es para mostrar cómo se tiran argumentos verbales, como si fueran piedras, para herir, molestar, aplastar al otro, al que se advierte como un extraño amenazante. Cada uno de ellos se siente víctima, real o potencial, de lo que provocan los actos del otro. Algunas parejas pueden sufrir por lo que no comparten, porque el otro (el que origina el malestar, el que genera el conflicto, es siempre el otro) “se corta solo” o “está en su mundo”, pero, en la viñeta que analizamos, y en muchas otras consultas, lo que angustia es cómo comparten lo que hacen juntos. Aunque cada uno se sienta descalificado, atropellado, invadido, humillado, controlado, inferiorizado, subordinado por el otro, que es quien tendría que cambiar sus sentimientos, o criterios o su conducta, los análisis nos muestran que la dinámica patógena inconsciente se produce entre ellos, por el tipo de equipo que el hacer conjunto instituye o configura. La lógica de la pareja opera por binarismos afines a los que Freud planteara: activopasivo,dominador-dominado,completo(jerarquizado)-incompleto(fallado,inferior),y suele ser la lógica hegemónica común, que se resiste a otras reflexiones o a establecer otros tipos de lazos. Ese discurso compartido, que las parejas exponen en la sesión es el que, finalmente ,produce las situaciones violentas por las que consultan. La situación analítica intenta construir, inventar, a través de un co-pensar conjunto, una inédita comprensión que implica, para H. Arendt “examinar y soportar conscientemente la carga que los acontecimientos han colocado sobre nosotros”. Pero ese hacer que produce sufrimiento es inconsciente, no visible, y suelen tomar, los efectos de estos vínculos, como causas que los encierran en situaciones de maltrato(lo que L.Althusser llamaba causalidad “ausente” o “metonímica”). Atrincherados en sus posiciones, ambos descargan tensiones, pero no muestran interrogantes ni curiosidad por explorar las expresiones de su pareja. Falta ese interés, el inter est, aquello que, entre ambos ,les permitiría organizar otros vínculos y lazos subjetivos .Cada uno se cree dueño de la verdad, y reclaman, en nombre de esa certeza ,una irrestricta posesión del otro. Como el dominio alude a la ilusoria apropiación absoluta del sujeto otro, al expropiar, desapropiar, al subsumir o desvanecer la otredad (Urman F.,2015 b), son significativas las investigaciones acerca de considerar inadmisible lo apropio y lo inapropiable(J.Puget,2015). Contratransferencialmente una violencia que podemos banalizar es aquella por la cual, desde una ilusoria superioridad, nos arrogamos el papel de “ilustrar al bárbaro”, sustituyendo, así, el analizar por el educar o el gobernar. Daría la impresión de presentarse, en la clínica vincular, una tensión o lucha entre un poder subjetivante, que permite nuestro dispositivo, y que se expresa a través de un hacer con otros que nos hace ser o devenir(I.Berenstein,J.Puget),que enfrenta un poder disciplinario(M.Foucault) desubjetivante, y violento. Necesitaríamos mantener, toda vez que sea posible, a la clínica vincular en una creativa situación de asamblea horizontal constitutiva(de subjetividad).Para ello sería conveniente diferenciar, como propongo, el dominio que instituye subjetividad y complejiza la vida emocional-encontrarse haciendo con otro (sujeto)- de las experiencias violentas que dominan desubjetivando, a través de subsumir al otro, tomándolo como objeto o imponiéndole esa condición. Bibliografía. Puget,J.(2015)Subjetivación discontinua y psicoanálisis.Lugar,Buenos Aires,2015 Spivacow,M.(2010).La pareja en conflicto.Paidós, Buenos Aires,2016. Urman,F.(2015 a)Impulsos de dominio: alcances y limites clínicos, XXXVII Simposio APDEBA, Buenos Aires,2015. Urman, F.(2015 b).Políticas conyugales. 0076 - APRENDAMOS DEL APRENDER... (PARA ENSEÑAR)... Unidad Temática: 1-La Clínica Psicoanalítica en sus diversos ámbitos y dispositivos CATELLI, Jorge Eduardo(1) | GONZÁLEZ, Luis(2) ASOCIACIÓN PSICOANALITICA ARGENTINA (APA) (1); NO INDICA (2) Resumen: …“No hay humanidad (bondad, generosidad, solidaridad, altruismo, etc.) sin lenguaje como base de toda cultura. No hay lenguaje sin su base; “el aprendizaje”… No hay aprendizaje sin su base; “el lenguaje”. (1) Cito dos síntesis de enunciados de Sigmund Freud (el padre del psicoanálisis), las cuales nos acompañarán en la totalidad de este recorrido, puesto que serán nuestros grandes y sólidos pilares en este encuentro con el saber del aprender: … No se puede tomar el cuerpo como un orden natural... Resulta que es sensible a la incidencia de un fenómeno de la cultura; específicamente al fenómeno del lenguaje… Los efectos del lenguaje, producen en el cuerpo lo que para la racionalidad médica sería una disfunción… (Hipótesis de S. Freud – 1893). … El Psicoanálisis reclama para los procesos afectivos el primado dentro de la vida anímica, y la demostración de que en el hombre normal, como en el enfermo, existe una medida insospechada de perturbación afectiva y de enceguecimiento del intelecto… (“El interés por el Psicoanálisis”. S. Freud – 1913). “Aprendamos del Aprender” (…para Enseñar…) es un programa que engloba distintas miradas, teorías o corrientes psicológicas, filosóficas, morales y educacionales, dándole forma en un sentido transparente a todo lo que circunda en el mundo del aprendizaje humano. Ya en 1905, S. Freud anunciaba en su “Teoría del Apuntalamiento”; que por un lado, la pulsión sexual (placer-displacer) requiere un apuntalamiento (apoyo) sobre un orden puramente psíquico (un orden; madre o función materna)… Mientras que el objeto de la pulsión de autoconservación (alimento-abrigo) requiere un apuntalamiento sobre un orden de la realización de la función vital (un orden; madre nutricia – padre protector)… Dando luego paso a la inclusión del padre en la vida psíquica, como primer agente socializante-socializador. (5) Por eso hablar a alguien y escucharle, es tratarle como una persona, puesto que un ser humano se hace humano en interacción con un otro, y es esta interacción la base para el aprendizaje humano; puesto que se crea un “espacio relacional” donde el Profesor no está sobre el alumno, ambos son personas que están interactuando constantemente... “Los niños eligen no sólo lo que quieren hacer, sino también dónde y con quién hacerlo... afectos positivos; un trato inteligente que permite a los niños desarrollen su inteligencia. “APRENDAMOS DEL APRENDER” (…para Enseñar…) … “Cuando solo enseño”; Muestro, no garantizo un Aprendizaje… … “Cuando también aprendo”; Cambio y garantizo un Aprendizaje… - Luis Hernán. González G. - Psicoanalista en Formación Fotografía; La lección difícil, cuadro de William-Adolphe Bouguereau PROGRAMA PSICOEDUCATIVO Esquema General “Aprendamos del Aprender” (…para enseñar…) De la enseñanza al aprendizaje - Del aprendizaje a la enseñanza “Aprendamos de los niños” (…para enseñarles…) “Aprendamos de nosotros mismos” (…para aprender del aprender… para enseñar…) * Autor; Luis H. González G., Psicólogo Clínico de Orientación Psicoanalítica. Los métodos de enseñanza constituyen uno de los problemas más inquietantes del sistema educativo, debido a que frecuentemente, no se basan en los avances de la pedagogía y/o de la psicología, si no, en lo que está de “moda” o en decisiones políticas (ya sea de partidos o gubernamentales), educacionales, etc. No obstante, periódicamente se reconoce la necesidad de cambios (estos generalmente se limitan a sustituir una teoría por otra), sin contemplar los programas ni los métodos de enseñanza. Así, muchos cambios nada tienen que ver con el proceso de enseñanza y el desarrollo del niño, ni con la preparación teórico-metodológica de los Maestros. (1) * Considero que cualquier Cambio Educativo debe incluir: Recordar información (conocimientos previamente adquiridos). 1.- Un “enfoque novedoso” para el aprendizaje y la enseñanza, como una alternativa para organizar y mejorar la Educación. 2.- Una teoría solida del aprendizaje a la enseñanza. 3.- La preparación de Maestros de acuerdo a esta teoría. 4.- La sensibilización de los Maestros para que se apropien del modelo. * Objetivo General: Explicar la importancia de hacer sentir a un otro, antes que llevarlo al proceso de pensar (al niño/Profesor/facilitador, etc.). - Objetivos Específicos: Reconocer a la voluntad como aquella principal facultad mental que nos permite movilizarnos para alcanzar ciertas metas (en el niño/Profesor/facilitador, etc.). - Apuntar a un aprendizaje significativo (en el niño/Profesor/facilitador, etc.). * El Método Tradicional de Enseñanza En la educación existen varios tipos básicos de enseñanza (provenientes de las mismas vertientes psicológicas y/o conductuales), siendo el más significativo; - El Tradicional; El Maestro, como figura central, expone temas de acuerdo al programa a través de la memorización (su base es la psicología conductual). El proceso de aprendizaje se describe en términos de estímulo-respuesta y los alumnos participan como receptores (el éxito escolar del niño se valora por su capacidad para memorizar, recordar y reproducir la información). La enseñanza debe seguir a la maduración, es decir, que solo es posible enseñar al niño cuando esté listo. Este Enfoque o Método de la Enseñanza es más Empírico que Teórico; el Maestro pone ejemplos concretos o definiciones para memorizarlos y después pasa al siguiente fenómeno o concepto, y así sucesivamente. Esta forma de enseñar, parte de lo particular a otro particular, y en algunos casos, se llega a lo general. Aun así, los alumnos no logran formar una visión sistémica acerca de la materia que se estudia, la memorización no conduce a la adquisición de conocimientos teóricos. El ejemplo más claro de esto, se manifiesta en la vida posterior, donde el sujeto reiterativamente se esfuerza en exponer sus verbalizaciones, en forma ordenada y estructurada, de tal forma que cuando olvida una palabra, su lenguaje tiende a perder fluidez, siendo bastante distorsionado (pobre en conceptos, y los que emplea, carecen de calidad gramatical). * Un Enfoque Novedoso - El Interactivo; El aprendizaje es un proceso activo de interacción del niño con su mundo circundante, sobre la base de su motivación, apuntalado (apoyado) y acompañado, las más de las veces por un otro. Es importante, dada la relevancia del apuntalamiento (apoyo), no confundir su nivel psicológico, con la densidad propia de la idea de apuntalamiento, que se encuentra inserta en una propuesta metapsicológica vincular; “el psicoanálisis” corriente teórica postulada por Sigmund Freud, la cual destaca el papel del otro en los procesos de constitución de la subjetividad, desplazando el eje biológico como lo central. Se plantea que cada niño es creativo por naturaleza y solo necesita condiciones adecuadas para que sus potenciales se realicen. Se organizan convivencias (y en ellas juegos), soluciones de problemas, y actividades libres (de acuerdo a los intereses de los niños). El Maestro participa como animador, respetando su individualidad. La comunicación es “democrática”, la descarga de los afectos es permitida y/o comprensiva, siendo la figura principal el niño, apuntalado en el profesor como un facilitador del proceso “Aprendizaje-Enseñanza”. Este enfoque se apoya en variadas alternativas psicológicas (teoría de la personalidad, cognoscitivistas, e incluyendo lo tradicional del conductismo, y todo solventado por bases y techos psicoanalíticos), conjuntamente a disciplinas espirituales y/o religiosas (como la mirada Jesuita del Padre Alberto Hurtado). Todo en declaración a una construcción, que parte de lo más latente sin terminar en lo más consciente, si no que prosigue como los interminables diálogos socráticos, (es un método empírico y teórico a la vez). La evaluación tiene una función reguladora entre el proceso de aprendizaje – enseñanza; que no sea el alumno solamente el que deba adaptarse a las decisiones del facilitador, si no, que también éste se adecue a las situaciones concretas y necesidades de los alumnos. No hay que olvidar un alto nivel de exigencia ni conformarse con los enunciados incompletos o ininteligibles, ni con las razones falsas o las actitudes insólitas. Siempre dentro de un clima de afecto, hay que fomentar el rigor de la reflexión. Lo interesante es ayudar a los niños a desarrollar una mente abierta y flexible que le permita sustituir las respuestas que ya no funcionan por otras más eficaces. De esta manera, la construcción del conocimiento por parte del niño, se convierte así, en el eje central de esta tarea educativa. Este es un método que plantea “aprendamos del aprender” (…para enseñar). Considerando que la enseñanza estimula el desarrollo a través del aprendizaje; el cual consiste en la adquisición de la experiencia histórico-cultural de toda la humanidad y en la formación del sujeto (valores, principios, etc.). En otras palabras, este enfoque se centra en que “el desarrollo depende del aprendizaje, tanto como de la enseñanza, y la enseñanza depende del aprendizaje, tanto como del desarrollo”. El proceso “aprendamos del aprender” (…para enseñar…) es un proceso único, indisoluble, y es imposible de concretar sin sus dos participantes; El Niño y el Maestro, quienes trabajan en conjunto. El niño con sus acciones que lo llevan a ser un estudiante (dejando de lado su categorización de alumno, puesto que se moviliza y se motiva ante el aprendizaje), como base para la asimilación y acomodación de los contenidos (los cuales organiza y facilita el Maestro). Esto significa que el éxito o fracaso del niño en la escuela primaria, dependen de él, del Maestro y del método, como proceso focalizado en el aprendizaje más que en la enseñanza. El objetivo básico de cualquier Escuela, es la adquisición de conceptos científicos de las materias básicas. Focalizados en la enseñanza como antecesor del aprendizaje, el niño capta información sin considerar que necesariamente está o pertenece a un sistema construido por conceptos (construcciones o imágenes mentales, por medio de las cuales comprendemos las experiencias que emergen de la interacción con nuestro entorno). Para lograr que el niño sepa dónde está, a donde pertenece y que puede crear o hacer, es necesario focalizarnos en el “aprendizaje”, y antes en diferenciar entre conceptos empíricos y teóricos. Los conceptos teóricos y empíricos configuran la estructura conceptual que orientara el desarrollo del trabajo: buscar explicar e interpretar la realidad investigada, mediante un proceso inductivo de verificación de los hechos. Todos los conceptos deben ser claramente explicitados. - Los Conceptos Empíricos; Estos conceptos existen o surgen de la experiencia directa con las cosas. El niño los adquiere a través de la memorización, de juegos, cuentos, actividades prácticas y artísticas. - Los Conceptos Teóricos; No se adquieren a través de simples interacciones con los objetos, si no, en un trabajo en conjunto entre el Niño y el Maestro, puesto que necesitan de estudios o de lo hipotético, sin que necesariamente sean iguales a lo práctico, ya que pueden variar, (la afectividad cumple un rol central). Ejemplo; Existe el concepto lingüístico “sujeto”. Los Maestros saben que tan difícil es para un niño identificar al sujeto gramatical en las oraciones. ¿Por qué sucede esto? El niño conoce la palabra sujeto en su experiencia cotidiana (implícita), puesto que interactúa con diversos sujetos o personas. Sin embargo, no sabe cuáles son las características esenciales del concepto lingüístico “sujeto”, ni tampoco puede utilizarlo correctamente, lo cual indica que aún no adquiere este concepto. Para formar estos conceptos se debe presentar claramente el sistema de las características esenciales del concepto. Las características científicas son el resultado de acciones de abstracciones y generalización de las particularidades esenciales de los fenómenos, por lo que la formación de conceptos teóricos requiere de una organización especial. Debido a que en la actualidad la cantidad de información se incrementa constantemente, nuestros niños necesitan conocimientos cada vez más sistematizados y ordenados, todos acompañados de un afecto libre. Desafortunadamente (hasta la fecha), los métodos de la enseñanza enfatizan la repetición y la reproducción mecánica de grandes volúmenes de información en cada materia escolar, sin considerar la posibilidad de que los niños usen creativamente los conceptos. De esta manera, el aprendizaje escolar podría ser realmente un aporte significativo para el desarrollo de la personalidad creativa. El aprendizaje de cada materia debe iniciar con una enseñanza explicitada en la introducción de los conceptos nucleares a través de una orientación adecuada. La adquisición de los conceptos es imposible sin su inclusión en las acciones correspondientes. Se entiende que cualquier falla o deficiencia en la escuela primaria no solo se mantiene, si no que puede agravar el aprendizaje del niño en los siguientes niveles educativos (Educación Media, Universidad, etc.). (1) Introducción …“No hay humanidad (bondad, generosidad, solidaridad, altruismo, etc.) sin lenguaje como base de toda cultura. No hay lenguaje sin su base; “el aprendizaje”… No hay aprendizaje sin su base; “el lenguaje”. (1) Desde esta cierta frase, a veces algo incierta en las lenguas con otras bases, parto destacando como el ser humano se hace humano de la mano del lenguaje, de su aprendizaje. Para esto, cito dos síntesis de enunciados de Sigmund Freud (el padre del psicoanálisis), las cuales nos acompañarán en la totalidad de este recorrido, puesto que serán nuestros grandes y sólidos pilares en este encuentro con el saber del aprender: … No se puede tomar el cuerpo como un orden natural... Resulta que es sensible a la incidencia de un fenómeno de la cultura; específicamente al fenómeno del lenguaje… Los efectos del lenguaje, producen en el cuerpo lo que para la racionalidad médica sería una disfunción… (Hipótesis de S. Freud – 1893). … El Psicoanálisis reclama para los procesos afectivos el primado dentro de la vida anímica, y la demostración de que en el hombre normal, como en el enfermo, existe una medida insospechada de perturbación afectiva y de enceguecimiento del intelecto… (“El interés por el Psicoanálisis”. S. Freud – 1913). “Aprendamos del Aprender” (…para Enseñar…) es un programa que engloba distintas miradas, teorías o corrientes psicológicas, filosóficas, morales y educacionales, dándole forma en un sentido transparente a todo lo que circunda en el mundo del aprendizaje humano. Partiendo desde conceptos profundos, enraizados en estructuras, estrategias y culturas distintas, aun así, aportando hacia la comprensión de este constructo que es el aprender; antes, después y mientras se está en la posición de enseñar. (1) Siendo una construcción totalizante; donde materiales, herramientas, procesos, metodologías, estrategias, agentes encausados y niños activos en el aprendizaje, en conjunto van construyendo y/o se van construyendo a sí mismos (se van entretejiendo todos entre sí), de manera que cada una de las partes contribuye a la totalidad, tomando en cuenta que la totalidad se da “en un espacio relacional particular”. De la misma manera, encontraremos que las dificultades que se vallan presentando, se darán cuando una parte esté ausente o su participación no sea la óptima (una participación activa). En simples palabras, se trata de mirar, apreciar, admirar y encauzar el aprendizaje como una “construcción en conjunto”, ¡que avanza! y paso a paso va profundizando en las temáticas más latentes que también se hacen presente. (1) Por ejemplo; “El Aprender” (en constante evolución), es parte de las teorías implícitas en la vida de cualquier ser humano (aprendemos de lo cotidiano, de la experiencia), sin saber o darnos cuenta muchas veces de que, cómo y/o cuando aprendemos algo. Es una especie de registro inconsciente). Mientras que “El Enseñar” (en constante evolución), es parte de las teorías explicitas (científicas, elaboradas a través de la ciencia aplicada rigurosamente, que nos sirven para dar explicaciones sobre algo y tener un fundamento concreto en el cual sostener lo manifestado. Son de orden consciente). “Si lo que ha de aprenderse evoluciona, la forma en que ha de aprenderse y enseñarse también debería evolucionar”. (1) Aprender y enseñar, son dos verbos que tienden a conjugarse juntos (aunque no siempre es así). El aprendizaje sin enseñanza formal es una actividad usual en nuestras vidas, y lo que es peor, también lo es la enseñanza sin lograr aprendizaje formal. (10) Dada la importancia adaptativa del aprendizaje humano (no solo para la supervivencia física, si no para la supervivencia del “yo”), no es extraño que los procesos de aprendizaje estén activos en todo momento, desde el nacimiento. (10) Ya en 1905, S. Freud anunciaba en su “Teoría del Apuntalamiento”; que por un lado, la pulsión sexual (placer-displacer) requiere un apuntalamiento (apoyo) sobre un orden puramente psíquico (un orden; madre o función materna)… Mientras que el objeto de la pulsión de auto-conservación (alimentoabrigo) requiere un apuntalamiento sobre un orden de la realización de la función vital (un orden; madre nutricia – padre protector)… Dando luego paso a la inclusión del padre en la vida psíquica, como primer agente socializante-socializador. (5) Tomando en cuenta, como es el mundo en que vivimos los seres humanos; un mundo lingüístico, con una realidad de símbolos y leyes sin la cual no solo seriamos incapaces de comunicarnos entre nosotros, si no, también de captar la significación de lo que nos rodea. Nadie puede aprender a hablar por sí solo, porque el lenguaje no es una función natural y/o biológica del hombre, es una creación cultural y un acuerdo social o un consenso social que heredamos y aprendemos de los otros. Por eso hablar a alguien y escucharle, es tratarle como una persona, puesto que un ser humano se hace humano en interacción con un otro, y es esta interacción la base para el aprendizaje humano; puesto que se crea un “espacio relacional” donde el Profesor no está sobre el alumno, ambos son personas que están interactuando constantemente. La cultura dentro de la cual nos humanizamos unos a otros, parte de este aprendizaje para lograr el lenguaje. De esta manera vamos interactuando, cambiando y adaptándonos al medio (de lo contrario, si no nos adecuamos al medio podemos ser o parecer disfuncionales). Nos vamos educando. ¡Este es el mejor anuncio de la presencia de inteligencia” (ya sea intelectual y/o emocional). Una de las características principales de todos los seres humanos, es nuestra capacidad de imitación (la mayor parte de nuestro comportamiento y de nuestros gustos la imitamos de los demás). Por eso somos tan educables y vamos aprendiendo sin cesar de los logros de otros, (ya sean positivos o negativos). Los niños van adquiriendo las habilidades sociales de su cultura, y así se van construyendo en seres humanos, adaptados/funcionales. “Los niños eligen no sólo lo que quieren hacer, sino también dónde y con quién hacerlo”. El ejemplo más claro, es el que damos a nuestros niños;…Es muy relevante y casi seguro, que en la mayoría de los casos a futuro, los niños nos trataran tal como ellos se vean o sientan tratados hoy, (dejando de lado ya la imitación como aprendizaje vicario). Por eso debemos tener cuidado, tanto con la rigidez como con la permisividad (sin motivo aparente), siendo el ideal, un trato dinámico, adaptado a las circunstancias y siempre acompañado de afectos positivos; “un trato inteligente que permite a los niños desarrollen su inteligencia”. Conceptos Centrales Adaptación - Afecto - Afectividad - Agentes Educativos - Apuntalamiento - Aprender - Aprendizaje Cambio - Comprensión - Conceptos - Condiciones - Conocimientos - Construcción - Contenidos Cultura - Desarrollo - Disciplina - Educación - Enseñanza - Esfuerzo - Estrategias - Información Inteligencia - Interacción - Lenguaje - Maestros - Métodos - Motivación - Necesidades - Pedagogía Pensamientos - Psicología - Procesos - Relación - Resultados - Teoría - Teoría Explicita - Teoría Implícita - Tratar - Voluntad. Formalidades del Programa Establecido de acuerdo a la estructura (liderazgo), estrategia (visión) y cultura (valores). Ya sea de un Centro Educacional, Colegio, Escuela o cualquier otra dependencia o institución educacional. - Programa Dirigido a : Agentes Educativos (Profesores, Asistentes de Profesores, Psicopedagogos, Fonoaudiólogos, Ed. Diferenciales, Educadores, Inspectores, Psicólogos, Familia (Padres), etc.) - Metodología :- Expositiva/Reflexiva (ppt y apoyo audiovisual). - Actividades Lúdicas-Didácticas-Ingenio (cuentos, dibujos y juegos). - Participación Grupal (preguntas individuales y grupales). - Números de Sesiones : 8 (Presentación de Programa incluida)… - Duración de cada Sesión : 90 minutos mínimos (1 hrs ½), y 120 minutos máximos (2 hrsideal). - Recursos utilizados : - Humanos; intelectuales, emocionales y sociales. - Materiales; ppt, audiovisuales, escritos, imágenes, etc. - Evaluación : Impacto de Taller (medición); - Informal _ A través de la observación; predisposición y motivación en participación en sesiones. _ Utilización de lo aprendido en situaciones nuevas (a partir de relatos individuales desde la 2° sesión en adelante). - Formal _ Consecuencias de lo aprendido; Preguntas “durante las presentaciones y una vez terminada cada sesión. _ Medición de cambios (entre el punto de partida y el de llegada, tras la instrucción general). _ Taller final (aplicación teórica y casos clínicos). Cronograma o Carta Gantt * La presentación del Programa, conjuntamente a cada sesión de encuentro, están adaptadas a cada grupo de trabajo (Profesores, Asistentes de la Educación y/o Apoderados). La forma de transmisión por el relator se ira a amoldando a los recursos y herramientas que vallan presentando los participantes. 1.- Presentación de Programa; “Aprendamos del Aprender” (…para Enseñar…). * Sesiones: 1° Encuentro: 2° Encuentro: 3° Encuentro: 4° Encuentro: 5° Encuentro: - Conociendo la propia Personalidad – Parte I. - Conociendo la propia Personalidad – Parte II. - Conociendo la propia Personalidad – Parte III. - Conociendo la propia Personalidad – Parte IV. - Un aporte Clínico hacia el Aprendizaje: -Aprendizaje, directamente relacionado con lo cognitivo (MOTIVACIÓN, intelecto, afectividad y el AFECTO). - Funciones del Aprendizaje… (¿Cómo logramos el aprendizaje en los niños? - ¿Cuándo no logramos aprender los adultos?). 6° Encuentro: - Claves en el Aprendizaje Humano: - “Hacer sentir antes que pensar”. - Las Claves de Daños o Problemas en el Aprendizaje. - En qué consiste un buen Aprendizaje. 7° Encuentro. - Capacidades Básicas para la adquisición del Aprendizaje: - Atención/Estado Emocional/Concentración/Memoria. - “…El Ser Humano no se distrae”… - Procesos Básicos involucrados en los Trastornos del Aprendizaje. 8° Encuentro. - Taller SDA (Síndrome de Déficit Atencional): - SDA-H v/s Deprivación Afectiva. ¿En que puede ayudar un Psicólogo, más si es Clínico, y más si no está en el Aula? El Psicólogo clínico esta directamente orientado a RECONDUCIR, facilitando a un sujeto a la adaptación; - Adaptación que conlleva directamente al Aprendizaje del ser humano, el cual, sin duda, lo hace CAMBIAR…y he aquí el aporte clínico; “lo hace cambiar de acuerdo a los objetivos del sujeto, no del Psicólogo”: - Está orientado a RECONDUCIR a la Adaptación; A una adaptación activa que aporte al medio circundante del sujeto, logrando un CRECIMIENTO tanto individual, como social. - Está enfocado entonces, “no en CAMBIAR AL SUJETO”, si no, en CAMBIAR pautas comportamentales, formas de enfrentar los problemas, en lograr que el sujeto alcance un autoconocimiento (un cambio por sí solo, “significativo”), etc. (puesto que de una u otra forma, constantemente los humanos cambiamos). Más bien, el foco ahora es CONDUCIR; facilitar aquel cambio por un camino más seguro, más positivo, tanto para el sujeto, como para la sociedad. ”En materia de Educación no basta el solo sentido común, ni el instinto paternal (autoridad) y/o el instinto maternal (afectivo), tampoco el arte innato del Educador. Hay que recurrir también a las conquistas de la Ciencia Psicológica”. (8) …”En Psicología la mejor experiencia no es la que se instruye en un laboratorio o aula, si no, la que se sorprende en la vida real, en la que el sujeto expresa no solo su instrucción, si no, también su formación”… (9) “Si comenzamos TRATANDO EL APRENDIZAJE del ser humano como tema principal, APRENDEREMOS y SABREMOS cómo TRATAR a un ser humano… …Luego de TRATARLO y hacerlo humano, nos ENSEÑAREMOS A NOSOTROS MISMOS como podemos ser más sanos”… (L.G.) ¿Qué es y en qué consiste el Aprendizaje Humano? Posiblemente en toda actividad o conducta humana se está produciendo en mayor o menor dosis aprendizaje. * Es un Proceso Psíquico; De Carácter o Naturaleza Ambiental (interaccional). No es del plano biológico. Que evoluciona en relación al ciclo vital individual, por el que todo ser humano atraviesa. - Al ser un proceso psíquico, con lleva; 1.- Conducta… Expresión; acción y hablar… 2.- Cognitivo-Intelectual… - Pensamiento, Memoria, Atención, Percepción, Concentración, etc. 3.- Socio-Afectivo… - Emociones (son más intensas y duran menos que los sentimientos). Sentimientos (duran más que las emociones, aun así, son menos intensas). Sensaciones, Afecto (Expresión emocional, que muchas veces los humanos “reprimimos”, transformándola en algo traumático). Estados anímicos, actitudes (por contexto). (4) El concepto de aprendizaje es más una categoría natural que un concepto bien definido. Los conceptos bien definidos nos permiten dividir el mundo en dos categorías de objetos; dicotómicas y excluyentes. (10) Las investigaciones psicológicas sobre la categorización humana muestran que la mayor parte de nuestros conceptos son más bien categorías naturales (Rosch y Lloyd, 1978). En lugar de proporcionarnos un conocimiento cierto y disyuntivo, nos proporciona categorizaciones probables, las que deben ser contrastadas con la realidad para llegar a ser “conocimiento científico”. (10) Hay muchos niños que son llamados o etiquetados con el “están inmaduros” (biológicamente, físicamente, etc.). Sin darse cuenta o saber quiénes los llaman de tal manera, que el desarrollo humano es un proceso, por lo tanto “no todos son inmaduros”, puesto que desde lo psicológico pueden solo “estar estancados” (hay algo que les impide continuar avanzando con su desarrollo – están fijados), no así, desde lo biológico, o por ejemplo desde lo neurológico, tomando en cuenta ésta inmadurez como base para el SDA (Síndrome de Déficit Atencional). Aun así, hay niños que son catalogados (por la mirada adulto-céntrica) “como inmaduros”, como queriendo justificar y/o culpar a este “estancamiento en el desarrollo humano” como un algo no estancado, más bien como si fuera del orden de lo “inamovible o inmodificable”, que causa los impedimentos o retrocesos en el aprendizaje, sin saber y/o considerar que el aprendizaje humano es un proceso ambiental, durable y perdurable en el tiempo, sin ser biológico ni innato. El aprendizaje es un proceso psíquico, que aunque en algunos es de un lento transitar, aun así, es un avanzar, pues siempre se aprende e incluso cuando se enseña. * El Ser Humano se conforma de Ocho Dimensiones: 1.- Física o Biológica. 2.Cognitiva. 3.Comunicativa. 4.- Ética. 5.- Estética. 6.- Afectiva. 7.- Social. 8.- Espiritual. Estas dimensiones no se desarrollan en forma espontánea, solamente la dimensión biológica obedece a un programa genético producto de la evolución de la especie. Sin embargo, para que se dé un desarrollo físico específico-como el de un atleta o deportista- necesita la intervención de un aspecto primordial: El Aprendizaje. (17) El aprendizaje (con sus propias características) con lleva vectoriabilidad; Siempre el aprendizaje tiene un sentido; “Adaptarse al medio circundante”… El aprendizaje con lleva, estabilidad; Permanencia, durabilidad… “El aprendizaje es INTRINSECO (propio-interno), es un CAMBIO; - En el Tiempo… - En el sujeto… - Para la Sociedad… - Es un CRECIMIENTO… Está directamente relacionado con lo Cognitivo. (MOTIVACIÓN, Intelecto y AFECTIVO). - Consiste, principalmente en un proceso que tiene como foco esencial, la interacción con un otro, desde ahí viene la adquisición en forma durable de; hábitos, conocimientos o competencias, (simples o complejas) sin considerar procesos innatos. Todo esto para; - Lograr la ADAPTACIÓN (a una) CULTURA (que significa) INTELIGENCIA… El aprendizaje es un sistema complejo y dinámico, (ya sea implícito o explicito, espontaneo o inducido a través de la instrucción), que puede analizarse a partir de tres subsistemas que interactúan entre sí; “Cuando se aprende algo, hay un cambio general” (cambian los resultados, los procesos y las condiciones). (10) 1.- Los Resultados del Aprendizaje; “Lo que se aprende”. (10) (Ligado directamente a la estructura yoica del sujeto). 2.- Procesos del Aprendizaje… Fases u objetivos; “Como se aprende”. (Ligado directamente a las estrategias del agente educativo). a.- Motivación; Expectativas y refuerzos… A pesar de que todos los factores son importantes, debemos señalar que sin motivación cualquier acción que realicemos no será completamente satisfactoria. Cuando se habla de aprendizaje la motivación es el «querer aprender», resulta fundamental que el estudiante tenga el deseo de aprender. Aunque la motivación se encuentra limitada por la personalidad y fuerza de voluntad de cada persona. b.- Comprensión; Atención y Percepción selectiva… c.- Adquisición; Codificación y Memoria a largo plazo… d.Retención; Acumulación… e.Recuerdo; Recuperación de la información por códigos previos… f.Generalización; Transferencia a nuevos contenidos… g.Desempeño; Respuesta… h.- Retroalimentación; Afirmación y Percepción de alcanzar la meta… (4) La naturaleza dinámica de los procesos de aprendizaje tiene implicaciones para el diseño de situaciones de instrucciones más eficaces. Una de esas, tiene que ver con la importancia del orden temporal en las actividades de aprendizaje (los aprendizajes anteriores van siempre a condicionar los que vengan a continuación). (10) 3.- Las Condiciones del Aprendizaje… Tipo de práctica. “En que se aprende”. (10) (Ligado directamente a la cultura en que se vive). “…Los Teóricos del Conductismo mantenían (de modo explicito o implícito), que todo y todos aprendemos igual…” (10) Y esto (sin duda), que en antaño fue un gran aporte al inicio del trabajo del aprendizaje, hoy no lo podemos ni debemos mantener en práctica. Partiendo por las siguientes condiciones (que no necesariamente condicionan el aprendizaje), que participan de manera importante, sin imponerse una por sobre la otra: - Condiciones Internas; Se basan en la interacción “Medio – Receptor”, el cual activa el proceso de aprendizaje, estimulando los receptores del sujeto y permitiéndole captar y seleccionar la información. (4) - Estas condiciones se ven afectadas necesariamente por las condiciones externas. - Condiciones Externas; Son aquellos eventos de instrucción, externos al sujeto, que permitan que se produzca un proceso de aprendizaje. “Es la acción que ejerce el medio sobre el sujeto”. (4) - Contexto Actual (Nacional); - Se cuestiona la calidad de la Educación. La crisis está sustentada en; - Estancamiento del Aprendizaje v/s auge de la Enseñanza (Pedagogía). “Problemas emocionales del niño”. - Inequidad en la Enseñanza, por poder del Modelo de Libre Mercado Nacional (Políticas de Gobierno). - Segmentación de la Enseñanza; ¡La mirada caprichosa!... Espontáneamente nos acercamos al más lindo… (De la misma forma, si somos lindos se acercaran a nosotros). - Espontáneamente nos dirigimos al que más sabe… (De la misma forma, si sabemos más se aceraran a nosotros). - Espontáneamente escuchamos al que más sabe… (De la misma forma, nos escuchan si sabemos más). - Espontáneamente le hablamos al más lindo… (De la misma forma, si somos más lindos nos hablaran) “El incrementar nuestro aprendizaje nos lleva al SABER”… “El ser Lindo es algo más que lo físico” (eso los niños lo saben, la diferente es que no lo pueden explicar, aún…) - El Estado, (reconoce la crisis, está en reforma)… - La Sociedad Civil, (movilizaciones sociales)… - ¿Cómo se mejora esto? - Si miramos un Sistema Educacional, encontramos que; - Hay un Modelo de libre mercado, (son las “lucas” las que determinan)… - Esta el MINEDUC… (Son los Programas los que determinan)… - Esta la Gestión Institucional, (de la Escuela)… Los Maestros se quejan de que nunca tienen tiempo de agotar sus programas y los niños se quejan por la cantidad de contenidos). - Esta el Aula… (Los Alumnos se quejan porque solo ven pasar los temas antes sus mentes aturdidas, como quien ve pasar un tren desde el andén de una estación vacía). - Los Apoderados se quejan de y hacia los Profesores… - Y acá y desde acá, NOSOTROS podemos y debemos actuar… - La Combinación de las Condiciones internas con las condiciones externas puede dar lugar a diferentes resultados de aprendizaje. Existen 5 tipos de capacidades (no son jerárquicas, ni tienen orden establecido); (4) 1.- Habilidades Intelectuales… 2.Estrategias Cognitivas… 3.Información Verbal… 4.- Destrezas Motrices… Actitudes… (4) 5.- * Funciones del Aprendizaje: Dentro de muchas, las fundamentales son; 1.- Predicción… 2.- Control… Todos los seres humanos nos alimentamos de información que nos permite no solo predecir, sino también controlar los acontecimientos de nuestro entorno. Por lo que el aprendizaje al permitirnos controlar más variables, nos hace más libres, desarrollando nuestra creatividad, lo que implica acciones más asertivas en el entorno y sujetos más adaptados y funcionales en la sociedad. (10) ¿Cuándo logramos un Aprendizaje en nosotros, los Adultos?;…Cuando… - Tenemos conocimiento, (Adquirido)… “Algo que está afuera, yo no lo tengo y luego lo aprendo y ya lo tengo”… - Interiorizamos conocimiento… “Capacidad de concebir la realidad de otra manera” (para cada persona en particular)… - Aplicamos conocimiento… “Yo aprendí porque lo aplico”… - Significamos conocimiento… “Supone la comprensión de los significados”… - Descubrimos conocimiento… “Cuando encontramos, no cuando buscamos”… - “CAMBIAMOS”, conocemos y aprendemos… Es lo más relevante… “Supone un CRECIMIENTO personal”. Cambiamos; En forma sistémica, no importando desde que concepto partamos… APRENDIZAJE ADAPTACIÓN “CAMBIO” INTELIGENCIA ¿Cómo logramos el Aprendizaje en los Niños? * Un Aprendizaje no depende exclusivamente de la Enseñanza; Hay un traspaso de algo más que contenidos y/o información. Hay que ser CONSCIENTES de lo que hacemos y responsables de lo que creemos que hacemos bien. (9) - Lo primero que influye es La Personalidad del Profesor/Padres/Educador/Formador… Si ve un error en un “otro”, no puede no mostrarlo a ese otro (conducta y moral Socrática). - El refuerzo y constancia del Esfuerzo… - La Formación del Carácter… - El conocerse a si mismo… “Vocación para la acción Formadora” (6) - La voluntad… Todos, pilares fundamentales en el quehacer del educador sobre el niño que necesita aprender del “deber”. (9) - Lo segundo que influye es la manera de obrar del Educador… (El Profesor debe ser consciente del aparente olvido de su lado maternal, ante el desplazamiento de sus afectos hacia lo autoritario, como una apuesta a la obediencia efectiva. No utilizando la afectividad como base y techo, por lo cual lograr un aprendizaje significativo es más complejo). - Solo en tercer lugar, influye lo que dice el Educador… (9) - Todo depende de: 1.- Depende de un contacto con un otro, de la Interacción… (Garantiza la transmisión cultural)… 2.- Depende de las Creencia y Expectativas… (Tanto del Educador como del niño). 3.- Depende de la Actitud Activa y Motivadora intrínseca… (No dejar que el sujeto permanezca en Estado Pasivo…) - La Enseñanza de los agentes Educativos, Profesores, Padres, etc. Complementan, aportan y apoyan directamente al aprendizaje, el que es intrínseco (particular para cada ser humano), por lo tanto; - El conocimiento es una construcción social, en base al material más sólido; “el aprendizaje”. El cual es forjado, principalmente entre; - Los Padres (En la 1° infancia el niño obedece espontáneamente)… ¡No perder ni un minuto en esa edad para formar en el niño hábitos de disciplina, sentido del esfuerzo, del orden, de voluntad. Y para obtener aquello nada ayudara, si no, que mucho destruirán los arrebatos de cólera de los Padres. (9)Antes de exigir, el niño debe saber y entender el porqué hay que cumplir con el “deber”. (En lugar de continuar rígidamente aplicando “premios/castigos”). De este modo se forma a niños y jóvenes responsables de sus actos… (9) El Niño (no necesita ser potenciado y que le faciliten las tareas, pues es una POTENCIA que aprenderá más de la tareas difíciles). Necesita generar Voluntad, Esfuerzo y Disciplina… (9) - El Profesor (Mediador, Facilitador, Agente Educativo etc.), necesita: Actuar con bondad… “Obrar con generosidad”… - Capacidad de abrir a los niños a la realidad social… Educarlos en Valores y en el sentido del Esfuerzo… “Moverse sin sentido no es obrar, es agitarse” (el que habla agitado no transmite el mensaje…) (9) - …“Tiene que ser un modelo (simbólico) y un apoyo (real) en el imaginario del niño”… (1) - La cólera puede asustar al niño durante un momento, y lejos de reforzar ante él la autoridad del Padre o del Educador, la va minando, pues inconscientemente le pierde el respeto al sujeto, al ver que es un hombre gobernado por las pasiones. (9) …La continuidad psíquica ha pasado a ser un postulado de la ciencia psicológica, debido sobre todo a Sigmund Freud; “Nada sucede en la vida superior de puramente fortuito, todo está enlazado”… (9) - Los Padres o Educadores deberán ser amistosos; (disciplinados cuando sea su momento, no siempre), y si no, su acción será estéril y aun destructora. Tiene que hacer olvidar que son superiores, mientras más al alcance del mundo de los niños, mejor… El alma de un niño está llena de sueños que hay que orientar, dirigir, ¡y no pretender arrancar con retos y/o castigos!, pues sería la muerte de la espontaneidad del niño, y la vida del miedo… (9) - El conocimiento se construye y se refuerza; - El refuerzo provoca respuestas emocionales; “Los Niños son reactivos”… Sobre todo, si consideramos la transición del período escolar, paralelamente al ciclo vital individual; - De Kínder a 1° Básico… - De 4° Básico a 5° Básico… - De 8° Básico a 1° E. Media… - De 4° E. Media a 1° año Universitario… - LA CLAVE; “Fulcro”, es decir, la transición de una etapa a otra (momento clave en el desarrollo del niño. Se comienza a identificar con la etapa siguiente); - Si hay refuerzo, la respuesta emocional podrá ser positiva = Disposición… - No necesariamente es un premio concreto. La Palabra con afecto es un premio, hay que valorar. - Si hay castigo, la respuesta emocional podrá ser negativa = No Disposición (evitación)… - El reto o golpe solo aumenta la evitación. “Al no haber Disposición, varios de los procesos psicológicos, (como atención, concentración, pensamiento, memoria, percepción, etc.) estarán focalizados, simplemente en otro foco, que conlleve satisfacción para el niño, con un monto de afecto”… - Entre los 12 meses a los 7 años (Aprox.); Los niños reaccionan bien a los premios y/o castigos. No así pasados los 7 años. (14) - Entre los 7 a 11/12 años (Aprox.); Los niños deben aprender ciertas reglas (respetar a las autoridades), por ende, su aprendizaje responderá mejor a la estipulación de ciertas normas “el aprender de su deber”. Los premios y/o castigos ya no tienen la misma eficacia, e incluso pueden traer variados problemas a los Padres y Agentes educadores de nuestra época (14) - ¿Usted está dispuesto a estar constantemente premiando y/o castigando a su hijo o a su alumno?, ¿Y aquel niño, como cree usted que podrá reaccionar cuando no lo premien con algo concreto en su adolescencia y/o adultez? (Tomando en cuenta, que tanto los premios como los castigos producen cambios a corto plazo). Las Claves del Aprendizaje Humano 1.- El contacto con un significante; “Interacción” (con calidad, más que cantidad)… Un contacto con otro conlleva directamente a forjar un lazo afectivo, que es base para entablar una necesaria relación, que sirve de base y de fondo para la interacción (actuando de modo inconsciente). (7) - La Interacción garantiza la transmisión cultural… 2.- Creencias y Expectativas;… ¡En que un Ser Humano puede cambiar!, aprender, avanzar, evolucionar… 3.- No dejar que el sujeto permanezca en Estado Pasivo; Tanto motrizmente, como sensorialmente (táctil…) 4.- Actitud Activa Modificante; Incentivar tareas nuevas desafiantes, novedosas… 5.- Plasticidad Cerebral; Aunque este dañado, puede reorganizarse… 6.- Capacidad Ilimitada de Aprendizaje… 7.- Actitud Optimista, Positiva; Actitud potencial… 8.- Mediación constante de Esfuerzos… (Esfuerzos en el niño, Profesor, Padre, etc.)… 9.- Buscar constantemente Soluciones para Adaptarse… 10.- Hacer Consciente al Sujeto de que él puede… 11.- Determinación; Tomar Decisiones en base a información adquirida de una fuente que se caracterice por tener calidad y cantidad. - Esta decisión depende de muchas cosas… “Criterios”… - Tomar una decisión no es fácil… ¡Hay que evaluar!; evaluar los costos v/s beneficios, es decir, aplicar criterios… - ¡No hay acto humano que no conlleve elección! - Una elección bien tomada (mas allá del resultado) es en base a información de una o varias fuentes que contengan confiabilidad, valides y seguridad. - Una elección ¡conlleva comparar!, y una comparación tiene como base criterios por un aprendizaje en interacción con otro (lazo afectivo/relación/afecto)… (1) - Hay un relativismo histórico, cultural… (Que incide en la toma de decisiones)… - Las Malas Decisiones se dan por malos aprendizajes, (por malas comparaciones en base a ciertos criterios, o a conocimientos no apropiados. O simplemente, por desconocimientos)… (1) “Si un Aprendizaje es bajo o malo en calidad, será mala la comparación y por ende la decisión”… 12.- Paciencia; Perseverancia, constancia… - …Que la Familia aporte (desde lo moral, ético, las costumbres, los modales, valores, etc.) es bueno, aún así no es lo mismo que la Escuela… - Hay varios otros factores RELEVANTES que influyen en los resultados del aprendizaje escolar; 1.- Motivación al Aprendizaje (Directamente influida por el Agente Educador). (15) 2.- Estrategias (del Agente Educador) y hábitos de estudio (del niño)… “Dado que los niños tienen que aprender muchas cosas distintas, con fines diferentes y en condiciones cambiantes, es necesario que tengan y sepan adoptar estrategias diferentes para aquí y para esto están los facilitadores”. cada una de ellas, y - Las estrategias deben ser uno de los contenidos fundamentales de la educación básica en las sociedades presentes y futuras . 3.- Autorregulación (del Agente Educador), el niño está en pleno desarrollo, de acuerdo al ciclo vital Individual. 4.- Comprensión de la tarea (La educación no puede darse en esta época de la vida sin una comprensión profunda del alma del niño y ciertamente el que comprende, por el solo hecho de comprender, “educa”… (9) 5.- Estilos de Aprendizaje (Estrategias del Educador)… - Todos estos elementos claves en el Aprendizaje, no son más que REPRESENTACIONES del aprendizaje; 1.- Imágenes… “Dibujando nuestro propio aprendizaje”… 2.- Concepciones… “Lo que dice cada uno, como cree que aprende”… (Son representaciones de cada uno – subjetivas). 3.- Narraciones… “Discursos o pautas transgeneracionales”, (como; “No eres nadie en la vida si no estudias”)… - No es siempre lo mismo el Aprendizaje, inciden; (1) - Los Actores; Profesores/Alumnos (cada uno con sus concepciones de aprendizajes). - La Cultura; Con sus modelos culturales (Sistema político, Económico, etc.). - “Por la sala de clases no solo circulan contenidos y/o información. Sin darnos cuenta, están estas REPRESENTACIONES” (que difieren del trabajo con niños vulnerables, puesto que son muy distintas a los de oros niños)… - Esto implica 2 posiciones; 1.- Sujeto… 2.- Referente… En el trabajo con niños vulnerables “los niños definen muchas cosas según el referente que traen”. Ejemplos; - El Papá (sujeto), muchas veces, más que Papá es un sujeto alcohólico (referente). Tal vez, la clave sea o está en trabajar, tanto con el niño como con el “sujeto- referente” que los niños traen en sus representaciones mentales. - La escuela es un lugar donde el niño se junta siempre con sus amigos, y también es un lugar donde se amolda su forma y su manera de aprender (referente). (1) - El aprendizaje depende de aspectos culturales; De las relaciones y contextos al interior de los establecimientos educacionales (no solo de lo que se enseña). (1) - En el aprendizaje todo se explicita, se habla, se cuenta, (puesto que las teorías son implícitas). Hay que profundizar para que el aprendizaje sea comprensivo y verdadero… (1) Las Claves de Daños o Problemas en el Aprendizaje - Abandono de Hijos… (Muchos hijos por familia)… - Niños Institucionalizados… - Niños en Hogares… - Niños en Adopción… (1) - Reglas muy Rígidas; Las reglas rígidas constriñen (limitan, reducen u oprimen) principalmente a la imaginación del niño: Quizás el primer paso o constructo para crear un marco conceptual de lo que se está escuchando. (3) - Una baja Calidad de Interacción… No garantiza la transmisión cultural necesaria. (Habrá procesos cortados de cultura)… “Sujetos” mal definidos y “referentes” poco funcionales. - El aprendizaje se define desde la CULTURA… - En el aprendizaje participan ACTORES… - En el aprendizaje participan PARADIGMAS y TERORIAS… - Cada CULTURA define objetivos y estrategias para aprender… - La nuestra, LA OCCIDENTAL, nos afecta en el aprendizaje, por; (1) - Costumbres, (ciertos códigos)… - Política; - Sistema Capitalista Neoliberal… - Modelo De Libre Mercado (diseño específico de Mod. Educativo – Políticas Públicas)… Este Mod. Está diseñado para que la FAMILIA de hoy pase menos tiempo en casa; “Padres menos presentes en el aprendizaje de sus hijos”. - La Escuela le exige a la Familia… - La Familia se queja de la Escuela… - Gestión Escolar… - Aula, (circula más que solo contenidos y/o información)… - Nivel Socioeconómico… - Sectores, Rurales/Urbano… - Las Generaciones, (niños – adolescentes – adultos)… - El Género, (los roles)… - Lo Religioso… ¿En qué consiste un buen Aprendizaje? Si adecuamos las actividades de enseñanza a las formas de aprendizaje de los niños, y a las condiciones reales en que van a llevarlas a cabo, siempre se podrá estar más cerca de la orilla del aprendizaje de calidad. (6) No se trata solo que los Maestros tengan en cuenta como hacen los niños su labor, a la hora de diseñar las actividades de instrucción. Más allá de eso, se trata también de generar una nueva cultura del aprendizaje a partir de nuevas formas de instrucciones. Por lo tanto, consiste en que los Maestros organicen y diseñen sus actividades teniendo en cuenta no solo cómo quieren que aprendan los niños, sino sobre todo, “en cómo aprenden los niños”... Para ello es preciso conocer y comprenderse a sí mismo; llegar a saber algunas de aquellas repuestas que circundan diariamente por nuestras mentes. Respuestas en base a nuestras propias interrogantes, de nuestra vida… Así, recién podremos saber en qué consiste un buen aprendizaje; en conocer las dificultades a las que se enfrentan los niños. En teoría, todos deberíamos conocer nuestras dificultades, ya que todos hemos sido niños antes que adultos (esto debiera ser parte de un aprendizaje formativo). (10) - Los Rasgos de un buen Aprendizaje; Podemos extraer tres rasgos prototipo del buen aprender, los cuales, de manera casi inevitable, se pueden ir transformando en las dificultades más habituales. 1.- El aprendizaje debe producir cambios duraderos… “Aprender implica cambiar los conocimientos y las conductas anteriores”… (10) 2.- Lo que se aprende debe poder utilizarse en otras situaciones; Es una de las dificultades más habituales a las que se enfrentan niños y adultos. La transferencia es uno de los rasgos centrales del buen aprendizaje, y por tanto uno de sus problemas (sin capacidad de transferir lo aprendido a nuevos contextos, lo aprendido es muy poco eficaz). (10) 3.- La práctica debe adecuarse a lo que se tiene que aprender… “El aprendizaje es siempre producto de la práctica, del tipo, ¡de la calidad, no de la cantidad!... (10) Una Propuesta como en cualquier Aprendizaje: base para cualquier Estrategia, * “Los Seres Humanos Sentimos y Pensamos”; (1) - Sentimos; Lo agradable (placentero) y/o desagradable (displacentero). - Pensamos; En positivo (voluntariamente) y/o negativo (voluntariamente y/o involuntariamente). - Pensamientos Positivos (cierto control sobre ellos); “Pueden alargar la vida” (Ehronreich, 2012), creando bienestar (mejorando o manteniendo la salud). (13) - Pensamientos Negativos (no tenemos cierto control sobre ellos); Generan esquemas negativos hasta llegar a producir comportamientos negativos (para el sujeto y la sociedad).Como desobediencia, agresividad, oposicionismo, etc. Pudiendo llegar incluso a producir baja autoestima y depresión. (Aaron Beck – Triada Cognitiva). (13) - ¡No deben quedarse en nosotros mucho tiempo! (deben ser tratados como el reflejo de un posible conflicto, en estado latente, que debe elaborarse para solucionarse). (13) Se estima que los humanos tenemos y/o generamos unos 60.000 pensamientos diarios (aproximadamente), de los cuales la gran mayoría son negativos (un 99% de estos, son los mismos diariamente). (16) Por esto, hoy mi propuesta como base de cualquier estrategia, en cualquier aprendizaje, es destacar y enfatizar lo importante que es, “primero hacer sentir a un niño y luego hacerlo pensar”, (sin establecerlo como inalterable, dependiendo las situaciones, contextos y/o sujetos); (1) - Hacerlo (primero) sentir y (luego) pensar; que “él puede”, antes de dirigirle que “el debe”… El deber es sin duda un patrón fundamental (dentro de varias aptitudes y/o actitudes) para lograr desarrollar responsabilidad, dedicación, perseverancia, respeto e incluso pasión por algo, aun asi, no nos olvidemos que literalmente suena y funciona como un mandato, por lo tanto, aquella verbalización teñida muchas veces de autoridad, le es inicialmente desagradable y negativa al niño. En el aprendizaje de cualquier contenido, dimensión o estilo, hay que establecer una interacción (entre el agente y el niño, entre calidad y cantidad), una interacción que se vuelva relación (la que sirve de base y de fondo para mantener un continuo de interacción, actuando de modo inconsciente). Me refiero a una relación entre humanos, que conlleva como base un lazo afectivo (que nos hace sentir queridos). (1) - Nuestra tarea entonces es, “hacer sentir y luego hacer pensar al niño”; Al hacer sentir y luego pensar (al niño), se lograra que el conocimiento le sea “significativo”. Esto, en un ambiente bondadoso, de acogida, donde lo único tonto es no preguntar, no responder, no explicar (parámetros a destacar y/o trabajar en los niños y/o formadores). Al acoger, evitamos que el niño “reprima ciertos afectos hasta convertirlos en angustias” (sufrimientos), por lo tanto, evitamos construir o formar sujetos disfuncionales. (1) Niño “Espacio Relacional” Facilitador Esta relación se construye (al igual que el aprendizaje) en conjunto, lo que nos hace pensar en trabajar en base al esfuerzo para conservar dicho afecto y evitar reprimir (evitar la angustia), “evitar el sufrimiento”, puesto que a medida que aumenta la angustia, el deterioro de la personalidad también aumenta, y con ella, se acrecientan las respuestas “emocionales intensas”, negativas. Sufrimiento que a un niño le tiñe y/o le destiñe su percepción de la realidad, causándole las más de las veces, una posible neurosis. Un sufrimiento, que a un adulto también le afecta, sin embargo, las más de las veces, lo hace más fuerte. Entonces, cuando “tratamos” de conservar dicho afecto, ¡tratamos!, (concepto clave); aunque el resultado no sea el esperado, y lo obtenido es simbolizado como un logro, y esto es traspasado al niño a través de un afecto (de una expresión emocional), el cual de una u otra forma, igualmente es pesquisado por él, puesto que lo afectivo funciona como una especie de alimento predilecto para todos los humanos (incluyendo gran parte del reino animal). (1) Frente al tratar del adulto, el niño es capaz de sentir y luego pensar, es capaz de comenzar a poner en acción su balanza, depositando sus sentires y sus pensares; “lo que tiene y lo que no tiene”, “lo que quiere y lo que no quiere”, “lo que hará y/o puede hacer para mejorar y lo que hará y/o puede hacer para que mejoren”. De esta manera, aquel mandato inicialmente autoritario, es ahora cuando puede ejercer (ahora que la relación ya está consolidada), es ahora cuando “es necesario como deber” (para fortalecer). Cabe recordar, que en un niño nos encontraremos con su dimensión individual, que estructuralmente está en pleno desarrollo y la recibimos teñida o desteñida por su entorno (particularmente por su familia). Esto nos jugara un doble rol; Una ayuda y/o una dificultad. Por otro lado, también nos encontraremos con su dimensión interaccional, que quizás puede estar activa o pasiva (siendo lo ideal su estado activo), y es ahí donde usted, donde yo, donde todos podemos y debemos hacer sentir y luego pensar a un niño. Ambas dimensiones (individual e interaccional), también están en cada uno de nosotros, “EXPLOREMOSLAS Y APRENDEREMOS”… (1) - Hay que recuperar el “rol femenino” de la mujer (de contención, generador de vínculos, etc.), y tratar de despojar (en momentos o por momentos) el “rol masculino” (autoritario) ejercido constantemente presente en el aula… (1) Atención - Estado Emocional - Concentración - Memoria. Capacidades básicas para el…: “APRENDIZAJE” COMO BASE LENGÜAJE MEMORIA COMO TECHO Atención - Atención y Concentración; - Estado Emocional; (1) “Estado Emocional” Concentración - Ninguno es más o menos importante que el otro… - Ninguno está antes o después que el otro… - Ninguno debe faltar… - “Ambos dependen de ambos”; Complementándose, ya sea como apoyo y/o refuerzo, o perjudicando al otro si uno presenta alguna dificultad. - No es más o menos importante que los otros… - No está antes ni después que los otros… - No debe faltar, al igual que los otros… - “No es tan valorado como los otros”; Aunque sí es, el que nos da el valor (la voluntad que es nuestro combustible para echar a andar a las demás facultades). - Cabe destacar que “el ser humano no se distrae, simplemente se concentra en otra cosa”… Sobre todo, si consideramos que constantemente nos vemos estimulados (y en los procesos psicológicos no existe ni la rigidez, ni el orden), puesto que psíquicamente somos un dinamismo en base a (muchas concepciones), necesidades, deseos y motivaciones; (5) - Necesidades Axiales; Afecto (compañía) y Reconocimiento (logro)… - Deseos; Conscientes (sociales) e Inconscientes (caprichos)… - Motivaciones; Intrínsecas (por placer) y Extrínsecas (por la realidad)… (5) - Enseñanza/Aprendizaje/Desarrollo; ¡Hay uno que enseña y uno que aprende! - El adulto es el responsable de la MOTIVACIÓN del niño, siendo lo ideal que sea la intrínseca la que este afectada por lo positivo, puesto que esta motivación está asociada con altos logros educativos, afectivos y disfrutes de estudiantes y del adulto. (15) - El Afecto, “Central en el Desarrollo Humano”; Es una expresión emocional “eventualmente reprimida” (o desplazada, de los conflictos del niño), como la angustia. (5) “El Afecto siempre está y nos tiene a la deriva; nos moviliza (cuando es positivo), o nos paraliza (cuando es negativo, nos angustia).” (1) …Una cosa es querer al niño (la afectividad) y otra muy diferente, es expresarle que lo queremos (el afecto); Un niño no interpreta, se queda con lo que le da un adulto, aunque aquello, ese dar, solo sea lo que el adulto simplemente deja… “Hay niños que psíquicamente (en su mente), ya no tienen la necesidad de afectos, pues ha sido superpuesta por la necesidad de una señal de afecto”. (1) …Cuando algo (ya sea una verbalización, acto, comportamiento, y/o conducta), no conlleva una mínima carga de afecto positivo, esto podría afectar directamente a la respuesta esperada o deseada. (…”que aprenda y obtenga buenas calificaciones”…) (5) … Cuando algo (ya sea una verbalización, acto, comportamiento, y/o conducta), lleva una gran carga de afecto hostil, podría también afectar a la respuesta esperada o deseada. (…”que aprenda y obtenga buenas calificaciones”…) (5) … Tan solo un monto de afecto positivo (sin importar la cantidad), puede ayudar y/o funcionar como una especie de combustible, para dar voz y vida a una respuesta, no necesariamente esperada o deseada. (…”aprendí, tengo buenas calificaciones”). (5) - Sigmund Freud (Psicoanalista) hizo referencia a la Mecánica del Aparato Psíquico en términos de la energía. Hablo de 2 Principios; (3) 1.- Principio de Constancia; Cantidad: Poca Energía – Mucha Energía… 2.- Principio de Placer; Cualidad: Placer – Displacer… (6) Para que el Aparato Psíquico funcione bien, debe tener la mínima energía constante (principio de constancia). Un alto monto de de carga energética provoca displacer (principio de placer)… “Cuando hay una descarga de la energía existe placer”… (6) - Entonces: “Tenemos una tendencia a la libre descarga”; Para adquirir conocimiento, primero “hay que hacer sentir y luego pensar”, esto dará como producto “un aprendizaje significativo”, por lo que el aprendizaje implica, entre otras cosas, la retención de conocimiento. Retención que permite al sujeto ser más libre, puesto que con el conocimiento puede “predecir y controlar”, por lo que esa libertad pasa a ser una “libre descarga de energía, necesaria para el funcionamiento del aparato psíquico”, en función de lo placentero y comportamientos funcionales. (1) - Entonces: La pregunta es o seria; - ¿Usted, el facilitador, quiere recibir una sonrisa? - ¡Sonría! - ¿Usted, el facilitador, quiere atención? - ¡Sé atento! …”El efecto del afecto, tal vez no funcione inmediatamente. Es un remedio que necesita de tiempo para comenzar a surtir efecto. Vivamos de manera que podamos dar afecto y atención a los niños. Seamos los antídotos del odio y de la indiferencia, de esta manera, estaremos contribuyendo para una sociedad más humana, más justa y más equilibrada”…(1) Procesos Básicos involucrados en los Trastornos del Aprendizaje (TA) Los trastornos en el aprendizaje (TA) constituyen la alteración neuropsicológica más frecuente que se presenta durante la etapa escolar en la población infantil. Es frecuente observar en la práctica clínica, niños con trastornos del lenguaje que presentan más tarde dificultades en la lectura (porque la lectura se apoya sobre el sistema lingüístico), y a su vez las dificultades de lectura pueden llevar a dificultades con la aritmética (porque esta requiere de habilidades lectoras. (3) - Trastornos del Lenguaje;… - Trastorno Específico del lenguaje (TEL); (Se caracteriza por tener una pobre decodificación y reconocimiento de palabras y presentar problemas en el procesamiento fonético, lenguaje y memoria de corto plazo o de trabajo). - Trastorno en la Lectura; (se apoya sobre el sistema lingüístico)… - Trastorno en la Escritura Aritmética; (esta requiere de de habilidades lectoras)… - Síndrome de Gerstmanns; (Se caracteriza por presentar deficiencias en el cálculo aritmético, habilidad motora fina y habilidad viso-espacial, sin embargo, en las habilidades auditivo perceptuales tienen un desempeño normal y un desarrollo del lenguaje apropiado para su edad). - Síndrome de Déficit Atencional SDA (síndrome de descontrol). (11) Los niños con TA (diferentes modalidades) y SDA no difieren de niños con TA sin SDA, (excepto en el desempeño de los reactivos más difíciles de algunas pruebas neuropsicológicas (11). Los problemas de TA contribuyen principalmente en la alteración del procesamiento de la información. “Más que los de SDA”. (4) Queda claro que SDA parece no ser un componente con gran peso en la generación de las alteraciones del procesamiento de información en niños con TA. (11) Definición de Conceptos Centrales * Afecto El afecto es una expresión emocional compuesta por emociones y sentimientos. Eventualmente reprimida (cuando no hay una libre descarga), o desplazada, de los conflictos constitutivos del sujeto (como la angustia). (1) Es una traducción subjetiva de la cantidad de energía pulsional (condicionado, las más de las veces, por procesos energéticos). “Es la expresión de la afectividad”, por lo tanto, expresa diversas manifestaciones sin dejar de conservar su autonomía, explicada y enraizada en los DESEOS (dejando de ser ya un supuesto). (1) El afecto mientras es reprimido, corresponde al inconsciente en forma de un patrón básico que no ha podido llegar a desarrollarse (como tal, como inconsciente). Esto nos responde que el afecto no se trata de una huella inconsciente (como muchos psicólogos creen y/o manifiestan). El afecto, mientras es reprimido, solo cumple una función rudimentaria en el inconsciente. No así, una representación, que al ser reprimida permanece en el inconsciente como una forma real, y tal vez alterada. (1) * Inteligencia Capacidad de los seres humanos, que se expresa frente a la necesidades, deseos y/o motivaciones que van apareciendo en el mundo circundante de cada sujeto, cada vez que necesitamos resolver algún tipo de problema, cada vez que necesitamos y/o deseamos adaptarnos (ya sea a un lugar físico, a una situación en particular, o en fin, a cualquier estado de ambiente), cada vez que necesitamos, deseamos y/o nos motivamos para cambiar, para aprender, para crecer. (1) * Voluntad Facultad superior (de superiores) desarrollada por el ser humano mientras se hace humano (en contacto con un otro). Se genera a través de una vivencia afectiva, donde se experimenta un estado de felicidad, de alegría, el cual puede desatarse en cualquier lugar, a cualquier hora y en compañía de cualquier persona que nos haga pasar un momento grato (que nos haga sentir bien). (1) Esta capacidad, la podemos desarrollar en nosotros y también en otros a la misma vez: “cada vez que generamos voluntad en otro, generamos también voluntad en nosotros mismos, y cada vez que generamos voluntad en nosotros, podemos y debemos generar voluntad en un otro”. Esto nos hace sentir como niños (espontáneamente felices y entregados al goce como aquel destello numinoso que insinúa siempre una trascendencia, y termina siendo solo una experiencia más). (1) Al sentirnos como niños, podemos también hacer sentir a otro como niño; le transmitimos este goce sin buscar ganancia alguna, puesto que solo optamos por hacer el bien como principio, como objetivo y como meta. De esta manera, el ser humano se encuentra con esta oportuna posibilidad de poder ayudar y ayudarse a sí mismo, de poder ser generoso con otro en base a esta “reserva anímica” que almacenamos en nuestro aparato psíquico. Todo este proceso la engloba la convicción de teñir un medio circundante que no necesariamente es el propio, sobre todo cuando aquel medio se percibe algo desteñido y/o con un monto de afecto positivo tan constreñido, que aquel ruido emitido, interfiere en su propio auxilio. Frente a este sentir impetuoso que nos asalta y nos hace sentir, nos paralizamos al igual que aquel sujeto que sufre, y que experimenta una especie de obnubilación de consciencia, donde algunos procesos psicológicos, como la atención, la concentración, la memoria, la percepción, etc., también se paralizan, haciendo que el sujeto conductualmente reaccione al revés, produciéndose un desorden motriz conjuntamente a una desorganización de emociones, que con el continuo de estas vivencias, de seguro se transformaran en sentimientos negativos, hostiles, los que encontraran descarga en la sociedad. Esta facultad se va instaurando en cada uno de nosotros (no nacemos con ella), posesionándose y funcionando como una especie de combustión (o energía propiamente tal para el aparato psíquico), llegando a convertirse en una especie de “reserva para el autoconsumo del aparato psíquico”. Paulatinamente genera y necesita conservar “el autoestima”, “la autodeterminación” y “el auto concepto” de cada sujeto, para ir enfrentando, muchas veces aceptando, y superando distintas adversidades de la cotidianidad (realidad v/s fantasías). Surgiendo de esta forma, una retroalimentación entre los distintos procesos psicológicos de un ser humano. (1) La voluntad no es buena, ni mala. No es harta ni poca (no tiene ni deja gusto, solo tiene y deja una sensación). Más bien se trata de una facultad abstracta que se hace notar por lo cualitativo de su expresión (por su calidad, no por la cantidad). La voluntad, sencillamente se tiene, está o no se tiene, no está. (1) “La voluntad es similar al viento que no se ve y que solo se siente, que solo produce sensaciones”; - El viento puede desatar gran fuerza física y producir energía física… La voluntad puede desatar gran energía anímica y producir gran fuerza física. (1) - Nota: El afecto funciona como la “combustión” (lo que genera energía) y la voluntad como el “combustible” (energía disponible)… Ambos posiblemente provienen del mismo lugar o fundamento; De acontecimientos antiguos de importancia vital, “donde yo hago pasar un momento grato a un otro(s), o un otro(s) me hace pasar a mí un momento grato”. Presentándose solo una diferencia; (1) - El afecto “se desplaza y tiende a condensarse”. Proviene de eventos positivos y negativos (vitales), no prohíbe como expresión propiamente tal, aun así hay una emoción que en ocasiones suele expresar prohibición (el miedo) = “se reprime - siempre combustiona”. (1) La voluntad “se desarrolla, nutre y se nutre”. Proviene de eventos positivos (vitales) y no prohíbe, solo provisiona al ser humano de energía = “está/no está – solo cuando está es un combustible”. (1) Conclusiones El Aprendizaje en los alumnos no depende solo del que enseña (del facilitador), también depende del que aprende (del niño). (1) - Ejemplo; No es lo mismo en “Historia” aprender fechas, que saber que “espacio y tiempo”; son los criterios principales para la comprensión y el aprendizaje de la Asignatura (Historia). - Experiencias de Aprendizaje; “Tanto para el Maestro, como para el niño”… - Teorías Implícitas; - Lo cotidiano (Inconsciente)… “debe ser explicitado”… - Lo Cultural… - Lo elaborado a través de la experiencia… - Teorías Explicitas; - Lo Científico… (Consciente). - Lo elaborado a través de la ciencia… - “Hay que integrar ambas – La Ciencia es la práctica reforzada”… contextualizar… En función del contexto (de la adaptabilidad), yo elijo cual ocupo… (1) - Recordemos que el aprendizaje es un proceso psicológico por naturaleza; - No todas las experiencias son o logran aprendizaje, por lo que deben ser “experiencias significativas para lograr aprendizaje”. (1) Cuando aprendemos, ¡cambiamos!, (nos transformamos a sí mismos)… (1) …”Para entender y posteriormente comprender a un otro, es fundamental TRATAR de entenderse a uno mismo primero. Solo de esta manera comprenderemos algunas concepciones de nuestros pensamientos y/ o comportamientos… Y para entender de uno mismo, hay que APRENDER a conocerse; APRENDER – APRENDER – APRENDER, y mientras más aprendemos, ¡más opciones tenemos de ENSEÑAR!, y mientras más enseñamos, ¡más aprendemos!, (tanto de los contenidos en particular, como de nuestros actuares, sentires y pensares)”… (1). Reflexión …Mientras un Niño llora por dolor, un Adulto llora por Amor... …”Todos los niños lloran”; Algunos son escuchados, otros suelen ser ignorados, mientras muchos son violentados… Por este sencillo, necesario y natural acto de expresión… Mientras un Niño crece y se fortalece, un Adulto se Debilita... Mientras un Niño Ríe por Felicidad. Un Adulto Ríe por Maldad... Mientras un niño sueña con ser un Adulto, un Adulto sueña con volver a ser un Niño. “Mientras un Niño recuerda lo que le dice un Adulto, un Adulto olvida, y rápidamente lo que le dice un Niño”... Mientras un Niño no se olvida de los Adultos, hay Adultos que si se olvidan de los niños... Mientras hay Adultos que juegan a Prometer, hay Niños que juegan a cumplir... Mientras HAY ADULTOS QUE SE OLVIDAN QUE TAMBIEN ELLOS FUERON NIÑOS, hay Niños que se Olvidan que son Niños, porque los Adultos quieren que ellos sean Adultos... ¡¡¡"TRATEMOS a los Niños como son, como Niños. TRATEMOSLOS, porque hay Adultos que no TRATAN ni se TRATAN”!!! Los Adultos le dan la vida a los Niños, mientras los Niños dan vida a los Adultos... Los Niños siempre esperan que un Adulto ¡y el Adulto los guía!, el tema es porque o hacia qué camino los guía"... ¡¡¡¡CUIDEMOSNOS A NUESTROS Y NO NOS DESCUIDEMOS NOSOTROS, LOS ADULTOS!!!... (1) los guie, NIÑOS… BIBLIOGRAFIA 1.González, L. (2015). El Afecto como Efecto… en su Defecto... Santiago, Chile: Psicólogo, Universidad UCINF (Ensayo psicoanlítico). 2. Denckla M. Clinical syndromes in learning desabilities: the case for “splitting” vs. “lumping”. J Learn Disabil 1972; 7: 401-6. 3. - Dockrell J. McShane J. Young children`s use of phrase-structure and inflectional information in form-class assignments of novel nouns and verbs. First Language 1992; 10: 127-40. 4.- Felton RH, Wood FB, Brown LS, Campbell SK, Harter MR, Separate verbal memory and naming deficits in attention deficit disorder and reading disability. Brain Lang 1987; 31: 171-84. 5.Freud, S. (1901-1905). Obras Completas, Volumen VII – Tres ensayos de teoría sexual y otras obras, “Fragmento de análisis de un caso de histeria” (Caso “Dora”). Buenos Aires, Argentina: Edición. Amorrortu. 6.- Freud, S. (1920-1922). Obras Completas, Volumen XVIII – Más allá del principio del placer, Psicología de las masas y Análisis del Yo y otras Obra. Buenos Aires, Argentina: Edición. Amorrortu. 7.- Gagné, R. M. (1979). Las condiciones del aprendizaje, traducido al español con la colaboración de José Carmen Pecina. México: Interamericana, tercera edición. 8. - Holborow PL, Berry PS. Hyperactivity and learning difficulties. J Learn Disabil 1986; 19: 42631. 9.Hurtado, A. C. (2005). Una verdadera educación. Santiago: Ediciones Universidad Católica de Chile. (Introducción selección y notas de Violeta Arancibia C.) 10.Pozo, J. M. (1999). Aprendices y Maestros, La Nueva Cultura del Aprendizaje. Madrid: Editorial, Alianza. 11. Siegel LS. Heaven R. Categorization of learning disabilities. In Ceci Sj, ed. Handbook of cognitive, social, and neuropsychological aspecsts of learning disabilities. Vol.I. Hillsdale, NJ: Erlbaum; 1986. p. 95-121. 12. - Siegel LS, Ryan EB, Development of gramatical-sensitivity, phonological and short-term memory skills in normally achieving and learning disabled children. Dev Psychol 1988; 24: 2837. www.google.com 13.- Aleje los Pensamientos Negativos -/Revista Dominical 14.ETAPAS DEL DESARROLLO HUMANO 15.Motivación – Wikipedia, la enciclopedia libre 16.- Yopopolin & Reflections: 60.000 pensamientos. 17.http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento- humano/comportamientohumano.shtml#ixzz2Yqp6wUnr 0128 - LA VIOLENCIA Y EL DUELO SUSPENDIDO Unidad Temática: 1-La Clínica Psicoanalítica en sus diversos ámbitos y dispositivos STISMAN, Alberto ASOCIACION PSICOANALITICA ARGENTINA Resumen: Las diversas vicisitudes de la elaboración de un duelo están indefectiblemente ligadas a las características y magnitud de la pérdida que lo genera, a la significación de la misma y a la personalidad previa de quien lo padece. El propósito de esta presentación es ilustrar a través de una experiencia clínica como se fue configurando una conflictiva familiar, a partir de la muerte de un integrante de la familia y las derivaciones posteriores en la generación siguiente, la violencia entre ellas, dada las dificultades para la elaboración del duelo. Si bien esto es observable en el micro contexto familiar, cabe pensar en qué medida estas apreciaciones son extensibles a un macro contexto social, considerando particularmente la tramitación de los duelos en el caso de los desaparecidos. El propósito de esta presentación es correlacionar los duelos suspendidos y la violencia derivada de ellos, en un micro contexto familiar y en un macro contexto social, como ha sido en el caso de los desaparecidos. Contribuirá a la comprensión de estas ideas una experiencia clínica, en la que tras la muerte de un integrante de un grupo familiar, dada las dificultades para la elaboración del duelo se generó una conflictiva con consecuencias en la generación siguiente, La violencia fue una de ellas. Lo acotado del espacio, impide un desarrollo conceptual más amplio, que tratará de ser explicitado durante la presentación Consideremos de un modo sucinto, distintas posturas respecto a la elaboración de los duelos. Freud propone un “trabajo de elaboración” que implica atravesar sucesivos momentos que culminan con la “sustitución” del objeto perdido. A su vez Lacan plantea que el duelo produce un “agujero en lo real” que desorganiza el orden simbólico. Introduce el concepto de “función del duelo”. O sea, cambiar la relación con el objeto, dejando disponible el lugar vacío. El duelo por los desaparecidos La desaparición forzada de personas no sólo impide el procesamiento del duelo, sino que repercute impidiendo la elaboración del duelo en la sociedad. Al respecto Pelento y Braum señalan que “La metodología de la desaparición intenta…, producir activamente un doble vacío, no solamente en la función psíquica individual,… también el vacío de la función social”. (Rev. APA 1985, N° 6, pág: 1393) Pero es el cambio en la relación del sujeto con el objeto perdido, - el cambio de estatuto de desaparecido a muerto -, no el hallazgo del cadáver, lo que hace posible la elaboración del duelo. El ritual, la justicia y el acto mismo son formas de elaborar y concluir el duelo ante la desaparición forzada. Jean Allouch refiere que: …“en Lacan el duelo… tiene un alcance que… podemos calificar de creador, de instaurador de una posición subjetiva hasta entonces no concretada. No se trata de recobrar un objeto o una relación con un objeto, no se trata de restaurar el goce de un objeto en su factura particular, se trata de un trastorno en la relación de objeto, de la producción de una nueva figura de la relación de objeto.” (1996, pág. 205) La clínica Alfredo llegó a la consulta a los 50 años. Refería que fácilmente se “ponía de mal humor, estaba muy ansioso, dormía poco y andaba corriendo todo el tiempo detrás del dinero”. “Cualquier cosa me saca de foco, con mi mujer, con el perro, me cuesta respetar decisiones de los demás en mi casa, gente que quiero, estoy muy nervioso, agresivo, no soy de gritar ni pelear”. “En lugar de allanar el camino, lo dificulto…tengo un maltrato verbal…pretendo tener mejor relación con la gente que tengo cerca…trato de pensar, para no actuar así y me vuelve a ocurrir”. Tiene tres hijas de 20, 16 y 10 años, las dos mayores del primer matrimonio y la menor del actual. Cuando Alfredo tenía 20 años, falleció su hermano de modo imprevisto, por un aneurisma. Lo vivió con mucha angustia, “era una relación de amistad total”. “Me cubría, vivía bajo el ala de él”. Su padre tiene 78 años y su madre de 74, padece “altibajos de tipo emocional, es depresiva”. “Con ella choco mucho, es verborrágica y dice lo que le viene a la cabeza sin medir las consecuencias”. A partir de la muerte de su hermano llevaba a sus padres “a todos lados”. Convivió con ellos hasta los 30 años. Quedó sujeto y sujetado a ellos como forma familiar de sobrellevar esta tan dolorosa pérdida. Durante muchos años “el vínculo era de tres”. Modalidad vincular que Alfredo intenta recrear con Gimena, su hija mayor. Sobre estos ejes vinculares ha girado el análisis, en los distintos escenarios que fueron surgiendo en las sesiones. Cuando nació su hija mayor, sintió que le “volvió el alma”. El alma de su hermano. Se sentía reclamado por las mujeres de la familia. Su madre llorando por su hijo y su esposa porque temía estar cursando una enfermedad maligna. Si bien pagaba los honorarios cada sesión, habitualmente quedaba debiendo una y se refería a ello en términos de “menos una”, “una abajo”. La modalidad relacional, sujeto – sujetado, derivó en la violencia verbal, que se hizo manifiesta en el ámbito familiar. Se evidenciaron claras diferencias entre Gimena por un lado y Alfredo con Graciela por el otro. Alfredo quedó tironeado entre las dos mujeres, en medio de su “bigamia”. Gimena, sintiéndose echada, se fue de la casa, lo que generó un profundo dolor en Alfredo, que no toleraba que alguien falte en el hogar familiar, que no siguieran estando todos juntos. Decía “Me mata que Gimena se vaya a vivir sola”. La presencia de Gimena, “restituía” supuestamente el objeto perdido, la ausencia de su hermano. Lo enojaba internamente y no podía controlar en sus diálogos con ella, transmitirle su malestar y el deseo de que retorne. Aproximadamente un año después de comenzado su análisis, Alfredo comenzó a sentirse mejor. Paulatinamente y de modo gradual va resignando la presencia de Gimena, algo que estuvo precedido por el trabajo analítico que lo ayudó para ir cambiando la relación con sus padres. Se propone cambiar el lema vigente “Llámalo a Alfredo que te atiende”, llamado de padres, hijas, esposa, clientes. Que uno pueda vivir sin el otro. El sin su hija y su hija sin él. La relación sigue “viva”, aunque no convivan. Que Gimena no cargue con el muerto, y Graciela tampoco. Alfredo se sintió más libre de la sujeción a sus padres, y Gimena de la sujeción a él. Recorrido, que por supuesto no es lineal. Nuevamente su estabilidad psíquica fue puesta a prueba con la muerte del perro. “Era uno más de la familia, una compañía, un hijo, machito que no le bajaban los testículos”. Se culpó por haber decidido la operación. Muerte no prevista, como la de su hermano y la de un primo. “Tres jóvenes cachorros”. Correlaciones entre la elaboración del duelo de Alfredo y la tramitación del duelo de los desaparecidos En la situación de Alfredo, el duelo por la pérdida de su hermano, había quedado suspendido en el tiempo, generando en él la necesidad de mantener la “integridad familiar”, que para su sentir quedaba asegurada con la presencia de su hija Gimena. Duelo a la vez imposible de procesar en el micro contexto familiar. La violencia se hizo manifiesta. Cabe considerar si la relación analítica, se constituyó en el “encuentro social” que ayudó a tramitar el duelo, por la presencia del analista y por el trabajo psicoanalítico realizado. En el caso de los desaparecidos, a la par de los intentos elaborativos de los familiares, surgieron deseos de venganza y expresiones de violencia. El soporte social estuvo y está dado por las agrupaciones que se constituyen por estar compartiendo el mismo dolor. Ese modo de vincularse, conforma junto a los rituales y la justicia, un medio que contribuye significativamente a la elaboración de los duelos, aún con la ausencia del cadáver. Alfredo, habiendo sido testigo de la muerte de su hermano, habiendo tenido en sus brazos el cadáver, necesito transitar 30 años de su vida, para poder, análisis mediante, aceptar la muerte, y liberar a su hija de su violencia, permitiéndole que dejara de ser una pertenencia de él. Bibliografía Allouch, J. :(1995) “Erótica del duelo en el tiempo de la muerte seca”. Editorial: Ecole Lacanienne de Psychanalyse.1996.Buenos Aires Apolo, G.: La funcion del duelo es articulable con la función del padre. https://www.kennedy.edu.ar Díaz Facio Lince, V. E.: Del dolor al duelo: límites al anhelo frente a la desaparición forzada. http://www.herreros.com.ar/melanco/lince.htm Elmiger M. E.: La subjetivación del duelo en Freud y Lacan. Revista Mal Estar e Subjetividade, vol.10 N°1. Fortaleza marzo. 2010 Freud, S.: (1895) Proyecto de una psicología para neurólogos., AE, I, Buenos Aires 1982 Freud, S. :(1915) “Pulsiones y destinos de pulsión“.AE, XIV, Buenos Aires, 1979 Freud, S. :(1920) “Más allá del principio del placer”. A.E. Buenos Aires, 1980 Freud, S.: “Duelo y melancolía”, A.E, XIV, Buenos Aires, 1979. Lacan, J.: (1959) Seminario VI “El deseo y su interpretación”, Ed. Paidos, Buenos Aires. 2014 Pelento M. L, Braun de Dunayevich J.: (1985) La desaparición: su repercusión en el individuo y en la sociedad. Revista de Psicoanálisis, APA, XLII, 6. pág 1391-1397 Musicante, R.: "Duelo, Desaparición y Muerte" http://www.monografias.com/trabajos5/dumuyde/dumuyde.shtml). 0175 - LA DIRECCIÓN DE LA CURA EN EL ACTO ANALÍTICO Y SU PRETENDIDA SITUACIÓN Unidad Temática: 1-La Clínica Psicoanalítica en sus diversos ámbitos y dispositivos HERNÁNDEZ GARCÍA, Adolfo SECRETARIA DE SALUD CENTRO NACIONAL PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA Resumen: En 1958 Lacan pregunta: “¿Quién es el analista? ”, diez años después la cuestión es: “¿Qué es ser psicoanalista? ”. El desplazamiento de “Quién” al “Qué” radica en la cercanía del ser. En la cuestión primera se trata de la persona a la que se le habla, el analista, mismo que juega bajo el papel del muerto donde no responde a las demandas, en la segunda no sólo no es la persona, sino una función cuya apertura se sostiene en la suposición y en la causa del deseo. ¿El acto psicoanalítico se presenta como la culminación de un recorrido? ¿El recorrido es la sesión o las sesiones en su conjunto del análisis? ¿El recorrido se comprende en sí mismo o es necesaria la introducción del corte para localizar la producción de un acto analítico? Estas cuestiones surgen de las que Lacan plantea durante la clase del 15 de noviembre de 1967, ahí la propuesta circula en razón de, si el acto psicoanalítico es la sesión, o la interpretación o el silencio mismo. Estos elementos están presentes de las sesiones, de inicio planteemos que no se pueden pensar de manera aislada. Vayamos cercando el camino, el acto psicoanalítico está en relación con una producción. Pero esta producción, ¿tiene estatuto de punto de llegada? ¿Habría vicisitudes que harían sombra en la producción de un acto analítico? Estas interrogantes giran en torno al texto “Dirección de la cura y lo s principios de su poder” de 1958, donde la reflexión está en torno al ser del analista en la pretendida situación, es decir, en la transferencia. La tesis que consideramos central es con respecto a la función del analista en tanto “…cura menos por lo que dice y hace que por lo es 30”. El texto que Lacan nos presenta en dos momentos -primero 1958, y luego, publicado en los Escritos (1966)-, hace una exegesis de la posición que ocupa el analista en el tratamiento analítico. Las fechas son fundamentales, ya que durante estos años la pertenencia a la IPA marcaba el rumbo de la modalidad de tratamientos psicoanalíticos y la enseñanza del psicoanálisis. De ahí que Lacan haga un señalamiento de los mismos con respecto a la una reeducación emocional. En 1958 Lacan pregunta: “¿Quién es el analista?31”, diez años después la cuestión es: “¿Qué es ser psicoanalista?32”. El desplazamiento de “Quién” al “Qué” radica en la cercanía del ser. En la cuestión primera se trata de la persona a la que se le habla, el analista, mismo que juega bajo el papel del muerto33 donde no responde a las demandas, en la segunda no sólo no es la persona, sino una función cuya apertura se sostiene en la suposición y en la causa del deseo. El ser del analista está suspendido en relación a suposición de saber y en participar de la causa del deseo. El deslizamiento del “quién” al “qué” introduce al analista como única función siendo semblante de objeto a34 cuyos deslizamientos implican más de una posición. Para ser más precisos, hablar de 30 Jacques Lacan, La dirección de la cura y los principios de su poder, en escritos 2. Siglo XXI, México. 2003. P. 567. 31 Ibídem. P. 572. 32 Jacques Lacan, Libro 15. El Seminario. El acto psicoanalítico. Edición Kriptos. Clase del 13 de marzo de 1968. P. 169. 33 Op. Cit. La dirección…P. 569. En el juego de cartas del Bridge el muerto es aquel jugador, pareja del “declarante” que después de finalizado el “remate” muestra sus cartas al resto de los jugadores. No jugará esa mano, siendo el “declarante quien haga uso de sus cartas. La participación del muerto en esa mano es con preguntas hacia su pareja (el declarante), tales como “¿no tienes corazones? Lo interesante es que no se trata de preguntar por los corazones en sí, sino por otro palo, espadas por ejemplo con la intención de que el declarante no siga el palo con el que se abrió. Como puede inferirse la importancia del papel del muerto al jugarse en pares, uno de ellos (el muerto) participa formulando preguntas a su compañero. 34 “El analista es encarnado por un semblante de (a); es en suma producido por el decir de la verdad […] Es en tanto que el analista es ese semblante de desecho (a) que interviene en el nivel del sujeto $”. Cursivas en el original. (Conferencia del 2 de diciembre de 1975 en el Massachusetts Institute of Technology. Traducción de Ricardo Rodríguez Ponte para circulación interna de la EFBA.) distintas posiciones del analista, es otro modo de decir que el analista como función no pretende el bien del analizante. Carecer de una posición es lo mismo que nos brinda la falta en ser. Dice Lacan “…hace más por lo que es35”, en términos de “extracción, la ausencia de esta dimensión, y justamente por el hecho de que haya un ser –ser psicoanalista- que pueda hacer girar, por estar él mismo en posición de a36”. Hacer del analista una función en términos de resto permitió a Lacan organizar su enseñanza y su práctica en función de la topología que requería el deseo tal como Freud lo había diseñado, para dar un alcance más a allá de 45 minutos37 por sesión. La duración de la sesión fue una de las controversias que suscitó la enseñanza de Lacan con respecto a los estatutos de la IPA. Decíamos anteriormente, haciendo un corte arbitrario entre 1958 y 1968, que Lacan había hecho una revisión de los textos freudianos la cual fue descrita como una “Actitud hacía Freud: se lo estudia estrechamente, pero sobre todo sus primeros trabajos…estudio obsesivo…trabajo de clérigos de la Edad Media38”. Esto último nos da una idea del modo en que podía ser tomada la enseñanza de Lacan en la esfera de la IPA. Por otro lado, Lacan dice con respecto a su revisión de los textos freudianos: “Nuestro retorno a Freud tiene un sentido muy diferente por referirse a la topología del sujeto. […] Debe volver a decirse todo sobre otra faz para que se cierre lo que ésta encierra, que no es ciertamente el saber absoluto, sino aquella posición desde donde el saber puede invertir efectos de verdad”39. 0194 - “TRASMISIÓN TRANSGENERACIONAL DE LO INCESTUOSO Y DEL ABUSO SEXUAL: ¿UNA HISTORIA QUE SE REPITE?”. Unidad Temática: 1-La Clínica Psicoanalítica en sus diversos ámbitos y dispositivos ZAMORA JUÁREZ, Concepción UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO Resumen: En la resignificación de la sexualidad infantil y en la identificación-desidentificación con los padres pueden participar elementos inconscientes de tipo transgeneracional. Esto es abordado en el caso de una adolescente de 14 años atendida en un Centro Comunitario de la Ciudad de México, quien consultó por un intento de abuso sexual. El trabajo psicoterapéutico (que incluía entrevistas con los padres), promovió la verbalización del origen incestuoso de la paciente y los abusos sexuales en la línea materna. Se buscó apartar del ambiente sin ley 35 Op. Cit. La dirección…P. 567. 36 Jacques Lacan, Libro 15. El Seminario. El acto psicoanalítico. Edición Kriptos. Clase del 8 de febrero de 1968. P. 117. 37 Recomendación de Edimburgo de 1962, citado por Erik Porge, Los nombres del padre en Jacques Lacan. Puntuaciones y problemática, Nueva Visión, BsAs, 1997. P. 63. 38 Pre-Informe del Pierre Tourquet de mayo de 1963. Citado por Erik Porge, Los nombres del padre en Jacques Lacan. Puntuaciones y problemática, Nueva Visión, BsAs, 1997. P. 63. 39 Jacques Lacan, De un designio, en escritos 1. Siglo XXI, México. 2003. P. 352. (evitar la repetición), pero los manejos perversos del padre y la desmentida imperante interrumpieron la Psicoterapia. En nuestro quehacer como psicoterapeutas buscamos crear un espacio donde los pacientes se piensen, historicen y posicionen de manera diferente en la vida. La Clínica Psicoanalítica con adolescentes apuesta por el re-armado psíquico y la separación paulatina de las figuras parentales, mediados por la terceridad que representa el psicoterapeuta y el espacio mismo. Sin embargo, ¿qué sucede cuando esa terceridad se convierte en un cuestionamiento importante para la familia? Elizabeth, de 14 años, hija de padres separados, llegó al Centro Comunitario acompañada de ambos: Jerónimo (de 65) y Lorena (de 46), quienes consultaban por la falta de adaptación de su hija ahora que comenzaba a vivir con su padre y con la pareja de éste, Dolores. Asimismo refirieron un abuso sexual por parte de un tío político, Juan. Hecho que, sin embargo, fue sólo la punta de un iceberg tras descubrir el origen incestuoso de la paciente: Dolores es su abuela materna, es decir, madre de Lorena. Todo apuntaba a que Dolores era la segunda pareja, pero tras las entrevistas se develó que su matrimonio con Jerónimo lleva más de 30 años. Si bien es cierto que él no es el padre biológico de Lorena, su relación constituye, de acuerdo con Héritier (1995), un vínculo incestuoso de segundo tipo, en el que la hija se acuesta con su padrastro. Fue con la convivencia diaria -en palabras de Jerónimo-, que su relación fue cambiando a la de “confidentes”, llegando incluso a procrear una segunda hija en común. De manera simultánea, Jerónimo mantuvo la relación con madre e hija. Mientras tenía a la coetánea, una mujer abnegada que lo cuidaba y le cocinaba, tenía también a la joven, que lo escuchaba, lo hacía sentir comprendido y sobre todo, lo legitimaba en calidad de padre, otorgándole hijas biológicas. Lo más ilógico es que al tiempo que decidieron “ocultarle” la verdad a Dolores, a las niñas no le ocultaron que él es su padre, aunque tampoco les explicaron por qué no vivía con ellas y sí con su abuela: algo que sin duda puede ser enloquecedor. Este manejo generó una especia de cripta en la historia de Elizabeth que dificulta la narración de su origen, y al mismo tiempo sostiene la rivalidad entre mujeres que se juega en su familia, donde no existe orden y las jerarquías se desdibujan. En el secreto se alberga aquello innombrable para una generación que es impensable para su descendencia, generando efectos psicógenos en quienes lo “portan”. Es así que en Elizabeth se expresa el sufrimiento familiar, movilizado aún más cuando ella se fue a vivir con el padre. Si lo pensamos desde la reactualización del complejo de Edipo (Gutton, 1994), las fantasías inconscientes de conquistar al padre adquieren la posibilidad de concretarse toda vez que la madre “desaparece” del escenario, aunque en este caso hay una segunda rival: la abuela. ¿Qué tipo de relación puede darse entonces entre esta abuela-esposa de papá y Elizabeth? El problema va desde cómo nombrar a ese hombre que para Elizabeth es padre y para Dolores es esposo y por ende, abuelo de su nieta. Y del lado de Jerónimo ocurre lo mismo, ¿es capaz de categorizar los vínculos que tiene con cada una de estas mujeres? Todo parece indicar que no. En este sentido, Héritier (1995), considera el incesto como una fascinación por lo idéntico, por la acumulación, que a fin de ser disipada requiere un quiebre: algo o alguien que rompa con eso. Pero comenzar a poner “orden” en esta familia implicaba confrontar a los adultos con su propia sexualidad y con la manera en la que ésta se ejercía: sin límites. Ahora bien, el abuso sexual no fue un evento aislado. Pudo entenderse como repetición de una historia en la familia materna, de abusos sexuales que han permanecido callados, circulando a través de varias generaciones. Lo que Haidée Faimberg (citada por Kaës, 1996), explica con el telescopaje, un concepto que se refiere al proceso mediante el cual un sujeto presenta síntomas con la función de “denunciar” algo ocurrido en una generación anterior, que se mantuvo oculto por ser muy doloroso o vergonzoso. Después de un trabajo de casi ocho meses, que incluía entrevistas periódicas con los padres, Lorena fue capaz de hablar con su hija, pero Jerónimo no lo tomó de la mejor manera y comenzó a manejar la situación a su “modo”: controlándola mediante el dinero, dejando de costear la psicoterapia. En este momento tan crítico para la paciente hubo una reunión familiar tras la que descubrió con horror que su padre había abusado sexualmente de su tía, justamente la esposa de Juan, y también de la hermana mayor de Elizabeth, Alondra, producto del matrimonio previo de Lorena. Además de que no es el único caso en la familia: otro tío político había hecho lo mismo con su hijastra. Pudimos comenzar a abordar cómo es que las figuras masculinas se erigían omnipotentes en su familia y poseían a las mujeres sin distinción. Lorena y Dolores podrían “matarse” entre ellas mientras Jerónimo continúa incólume, siendo él la Ley que concreta lo incestuoso. Elizabeth llegó incluso a cuestionarse si la actuación de su tío Juan habría sido una venganza, pero no fue posible profundizar. Ésa fue la última sesión a la que acudió. La desmentida imperante hizo lo propio y desencadenó la interrupción de la psicoterapia. Quedaron varias preguntas en el tintero: ¿con quién podría identificarse Elizabeth?, ¿con su abuela “agraviada” o con su madre “pecadora”?, ¿podrá salir triunfante de una situación en la que todas compiten por el mismo hombre? Ante la búsqueda de objetos de amor impulsada por la adolescencia, ella parece encontrarse con-fundida en un ambiente donde no se necesita buscar afuera la sexualidad que está al alcance, en los objetos más próximos. En el intento de establecer la terceridad como un orden que excedía la privacidad de la familia, se generaron movilizaciones que resultaron muy amenazantes, y que finalmente las resistencias que sostienen la psicopatología encontraron en el espacio psicoterapéutico un escenario más para repetirse. REFERENCIAS: Calmels, J. y Méndez, M. L. (2007). El Incesto: un síntoma social. Una perspectiva interdisciplinaria. Buenos Aires: Biblos. Gutton, P. (1994). Nuevas Aportaciones a los Procesos Puberales y de la Adolescencia. México: AMERPI. Héritier, F., Cyrulnik, B., Naouri, A., Vrignaud, D. & Xanthakou, M. (1995). Del incesto. Buenos Aires: Nueva visión. Kaës, R., Faimberg, H., Enriquez, M. & Baranes, J. J. (1996). Trasmisión de la vida psíquica entre generaciones. Buenos Aires: Amorrortu. 0186 - L(A)S FUNCIONES DEL PSICOANÁLISIS EN LAS INSTITUCIONES DE SALUD PÚBLICA. Unidad Temática: 1-La Clínica Psicoanalítica en sus diversos ámbitos y dispositivos KISIELEWSKY, Laura IUSAM Resumen: El trabajo aborda los diferentes dispositivos de inserción del psicoanálisis, su teoria y práxis en lo institucional. Las diferentes funciones que establece y produce. El propósito de este trabajo es establecer, cuál sería la función del Psicoanalista en las Instituciones de Salud Mental. Las posibilidades de cómo delimitar la función del analista en instituciones, el abordaje de sus posibilidades en los diversos campos de acción y práctica profesional. Las propuestas de intervenciones que se podrían considerar tanto dentro de las instituciones de Salud Pública, como en las Comunidades, organizaciones, instituciones educativas, como en la sociedad en su sentido amplio. Para ello se contemplaron los escritos de “Psicoanálisis y Salud Mental” del autor Galende, intercambiando ideas con el texto “La novela Clínica Psicoanalítica. Cap.5: “La difícil relación del psicoanálisis con la no menos difícil circunstancia de la salud mental.” del autor Fernando Ulloa. Galende establece una apreciación conceptual de la inserción del psicoanálisis en el plano social e institucional, no sólo a través de su clínica psicoterapéutica, sino también a través de aquellas prácticas que requieren de la interpretación de la cultura y de la cultura organizacional o institucional. Este eje temático, de interpretación, y luego construcción cultural, a través de la disciplina psicoanalítica, será transversal a lo largo del trabajo y yo lo llamaré producción de sentido, de saber o la producción del psicoanálisis en instituciones. En principio, se podría establecer, según el planteamiento del autor, que el posicionamiento de los analistas deviene una práctica institucional que lleva consigo una función, por un lado, desmedicalizante, desobjetivante y por lo tanto subjetivante y de producción subjetiva y cultural. Ya que, permite devolverle al sujeto, que se acerca a la institución, la propia voz que tal vez, no fue escuchada por su contexto familiar o por la misma institución que nos convoca, devolverle al sujeto su discurso (Incluyendo aquí al Otro del sujeto), restableciendo algo del orden de su subjetividad, algo del orden de su verdad singular, como así también la posibilidad de promoción del lazo social, sin sobrepasar la identidad del sujeto. Por lo tanto, se podría atisbar, que el psicoanálisis en las instituciones de salud pública, se establece en el lugar de la producción de subjetividad y de un saber, el cual se construye con el vínculo con el paciente, como así también se puede ubicar tanto en posicionamientos políticos, como en posicionamientos sociales a fin de establecer entretejidos culturales, sus revisionismos y entrecruzamientos. Se logra así, desmitificar el lugar del psicoanalista como un rol que solamente se ejerce en la privacidad del consultorio particular, el cual escucha un padecimiento singular y analiza lo escuchado. Sino también esta particular escucha se puede desplazar hacia el padecimiento de, un grupo humano, de una institución, de un colectivo y/o de una organización; y producir nuevos sentidas de los mismos. Lo cual amplia el campo del ejercicio de la profesión y su campo de acción. La escucha de la singularidad se vuelve una ética que puede nombrar a un colectivo, a un padecimiento de grupo, reflejado en las resonancias institucionales, en las cuales nos insertamos. El Psicoanálisis, tomando los conceptos fundamentales de sus lineas teórica, como son; el análisis del discurso del sujeto del inconsciente, el concepto de goce, la pulsión de muerte, el narcisismo, la identificación, el complejo de Edipo, el complejo de castración, el yo, etc. Puede, junto con otras disciplinas, generar producción de saberes, verdades colectivas y científicas. Sosteniendo la tensión entre lo histórico singular del sujeto y lo colectivo/cultural/grupal que se atraviesan dialécticamente. Galende afirma que el psicoanálisis dispone de esa capacidad de producción. Y tomando a Foucault, me atrevo a afirmar que el psicoanálisis produce verdad y la instala con sus dispositivos y la cristaliza en sus instituciones. Según el autor, existen tres tipos de intervenciones posibles del psicoanálisis en la salud mental y pública: 1- Las prácticas de tratamientos analíticos en las instituciones de salud Mental 2- Las prácticas centradas en el análisis de la institución 3- Las intervenciones del psicoanálisis en la prevención y promoción de la salud. Tomando el primer tipo de intervención, los tratamientos analíticos en las instituciones, para que ellos funcionen como tal, deben guardar una relación singular con la palabra, con la función simbólica. Deben respetar el marco terapéutico clínico, como así sus leyes fundamentales. Así se podría llevar a cabo su labor de hacer que el síntoma del sujeto hable y pueda elaborarse en el dispositivo clínico. Una de las diferencias fundamentales que se puede establecer entre el psicoanálisis y otro tipo de terapias, es que otras terapéuticas se ubican en el lugar de brindar un servicio de asistencia al paciente y es así que el vínculo terapéutico que se establece es de orden asistencialista, siguiendo la lógica de un modelo médico, el cual ponen al paciente y al síntoma en un lugar equivalencia. Lo importante en este vínculo terapéutico es eliminar el síntoma. La historia del paciente, su subjetividad, su palabra no vale tanto como su capacidad de seguir una receta o unas indicaciones psicoterapéuticas o de ver resultados efectivos a corto plazo. Este discurso hegemónico está atravesado, seguramente, por el mercado de la salud y sus vicisitudes. El analista no responde a la demanda, la interroga. No tiene una posición pedagógica con respecto al saber. Las respuestas las encuentra, en cambio, interrogando al paciente, grupo o institución que está tratando. Interrogando más bien al síntoma, haciéndolo hablar. No se ubica como poseedor de un Saber/Verdad incuestionable y absolutistas, a diferencia de otro tipo de terapias y/o disciplinas. Es también por ello que se posibilita la producción de subjetividad en acontecimiento. En relación al concepto de Transferencia, concepto principal para entender el análisis psicoanalítico en las instituciones, es importante ubicar el concepto de Transferencia Institucional. Galende plantea que no es tan importante el encuadre analítico, sino más bien, que la institución acuerde con ciertos requerimientos como: elección mutua del analista y el paciente, respeto por la privacidad de la relación analítica, frecuencia necesaria de las sesiones que no pueden fijarse administrativamente. Poder ubicar en el dispositivo analítico en un caso por caso, sin automatizar la atención clínica, ni objetivarla. La transferencia Institucional, tanto de parte del usuario que se acerca a la institución, como de parte del analista, es un obstáculo en configuración del dispositivo Clínico-Transferencial del tratamientol. Ya que, la relación con la institución tiene características regresivas médico-asistencialistas. La demanda es ser de cuidado, exigencia, atención, pero no terapéutica. De la institución parten los fantasmas de omnipotencia, de control de la muerte y del sufrimiento, a través de la fusión regresiva con la madre, por eso la demanda es de cuidado, atención, etc. Con lo cual, los analistas en las instituciones debemos generar nuestras propia transferencia. Interpretar la Transferencia Institucional, no sólo como un obstáculo para la cura, sino también como sintomática. Diferenciar la demanda asistencialista, a la que estamos acostumbrados, de la demanda de análisis. Cabe mencionar lo paradójico del dispositivo analítico en las instituciones, ya que las instituciones tienen la tendencia de homogeneizar la subjetividad de los miembros de la institución, en cambio el psicoanálisis es la terapia de la singularidad plena. Llegamos al segundo modo de intervención: el psicoanálisis institucional. Dentro de este ámbito se diferencian dos modalidades: aquella que toma a la institución como objeto de intervención analítica y la otra, el psicoanálisis institucional. Sigmund Freud, en su recorrido teórico, logra superar la dicotomía Individuo/Institución ubicando conceptualmente la libido Objetal (economía de la libido en relación a una estructura colectiva) y libido narcisista (economía de la estructura del yo). Por lo tanto establece dinámicas dialécticas entre la institución y el sujeto. La institución tiene una estructura libidinal interna, una organización y una ideología común (muda) y el sujeto posee un super-yo, un ideal del yo, un yo ideal (donde se ubica la institución) y un narcisismo que regula las identificaciones. De ahí se puede tomar el análisis institucional con los miembros que la sostienen. Ulloa, por su parte, ubica este narcisismo en la metáfora del espejo, el cual se pone en juego entre los miembros de una institución, a través de la identificación y plantea la posibilidad de dejar de ser espejo de la teoría, repitiéndola, para poder atravesarlo e interpelarse a través de ella. El analista en la institución tiene varias tareas: instituye un lazo social entre sí y para con sus usuarios, interpela las practicas institucionalizadas, evidencia los síntomas, los roles explícitos e implícitos, los vínculos complejos, tiende a desinvestir el poder del terapeuta sobre el enfermo, permite la circulación del deseo, el desplazamiento de la fijeza del síntoma en el grupo. El analista tiene una política del lazo social opuesta a la política psiquiátrica de entender, muchas veces, al sujeto aislado de su contexto. Sería poder hacer el pasaje desde la Cultura de la mortificación, a la cultura de la ternura en las instituciones, ya sea escuelas, psiquiátricos, centros de asistencias , clínicas, etc. También en este sentido se produce un saber. Según Guattari, la política del analista, no es ni horizontal ni vertical, es trasversal; permite la comunicación entre todos los miembros de la institución. El psicoanálisis institucional propone a través de esta transversalidad, introducir mediaciones, actividades grupales de integración, transforma la especularidad, en una relación simbólica, genera un discurso colectivo, establece roles, abre las relaciones estereotipada, permite la creatividad, el juego, la producción de lo nuevo. El tercer tipo de intervención del psicoanálisis en instituciones de salud mental se trata de su intervención en los dispositivos de Atención Primaria de la Salud , Prevención, Promoción de la Salud y Atención en Crisis. El objetivo es disminuir el surgimiento de enfermos mentales en una determinada población de una comunidad. Para ello, se actúa en los elementos que hacen o tiene potencia de producir elementos patógenos en los vínculos y las condiciones de la comunidad. La óptica ya no es centrada en el individuo, sino en lo colectivo, en la comunidad, con lo cual es antagónica a la postura asistencialista. Otra forma de operar es desde la transmisión de valores de Salud Mental lo cual sería promoción de la salud. Otra de las opciones posibles es la de brindar asesoría a organismos públicos y a organismos en políticas de salud, acerca de cómo y qué promocionar en una determinada comunidad con una determinada problemática. Otro modo es la intervención en crisis, urgencia psiquiátrica y/o poblaciones de riesgo, la cual implica la planificación de una estrategia adecuada según la problemática, se puede trabajar desde la conceptualización analítica y desde el trabajo interdisciplinario aplicado. Lo cual enriquece el trabajo. El psicoanalista identifica las estructuras o causas que producen síntoma en la comunidad, se realiza un diagnóstico. Los objetivos en estos casos es que el grupo comunitario pueda apropiarse de su síntoma, de su verdad, de su saber, cuestionar modos de liderazgo patológicos, bajar el nivel de idealizaciones, que el grupo pueda hacer una reflexión analítica propia, hacer circular al poder y que ellos mismos construyan una pluralidad de soluciones posibles, junto con los profesionales de la salud. Fernando Ulloa, plantea como un desafío del psicoanálisis a la salud pública y mental. Ya que las instituciones conllevan en sí mismas, en muchos casos, una “Cultura de la mortificación”, la cual Ulloa describe como un entramado de producciones socio-culturales y concepciones acerca de la salud mental, la enfermedad y los usuarios. Plantea un tríptico sobre la cual el psicoanalista debe apoyarse en estos casos: salud mental, ética y derechos humanos. Estas tres posiciones son engranajes para la operatividad del analista. Si se desmonta una, se desmontan las demás; y si se activa una, también se activan las demás. Advierte de la necesitad de que el psicoanálisis trabaje en sectores carenciados y que no haya una psicologización de la marginalidad, lo cual conllevaría a la inoperancia resolutiva de emergencias de ese tipo y la capacidad de operar del psicoanálisis allí. Articulando con el pensamiento de Galende, acerca de la práctica asistencialista, Ulloa afirma que esta práctica conlleva inevitablemente a la manicomialización y/o al empobrecimiento de la subjetividad del usuario de salud. Con lo cual el analista como mencionamos en este recorrido conceptual, vendría al lugar de agente político/cultural/intelectual, transformando las prácticas asistencialistas en prácticas que produzcan subjetividad, identidad, historia y autonomía, lo opuesto a la cultura de la mortificación, la cual se entrama en una matriz de sufrimiento social Institucional que el analista tendrá que desandar, devolviendo la capacidad simbólica al sujeto, con la palabra y haciendo consciente el sufrimiento colectivo, ya sea a los miembros de la institución, como a los usuarios, como a la comunidad en donde está inmersa la institución. (Posicionamiento transversal de la intervención). Por lo tanto el analista estaría del lado de lo que Ulloa llama “Cultura de la Ternura”. Donde se instauran lazos sociales más saludables, más humanos entre los miembros y para con los usuarios. El analista así, se posiciona de alguna manera, articulándose con otras disciplinas, pero sin dejar de interpelar saberes prefijados, modalidades de intervención asistencialistas que marginalizan, que objetivan y vacían la subjetividad e identidad, que responden a la cultura de la morti-ficación. El proceso de desmanicomialización es parte de dicha práctica interpelante hacia Otra cultura y Otra producción de saber. 0220 - UNA PERSPECTIVA PSICOANALÍTICA SOBRE EL CUTTING EN LA CLÍNICA CON ADOLESCENTES Unidad Temática: 1-La Clínica Psicoanalítica en sus diversos ámbitos y dispositivos SOULIGNAC, Juan Ignacio Resumen: A partir del escaso conocimiento que existe sobre el “cutting”, es que me propongo, a partir de un caso de una adolescente con este síntoma, pensar desde la Clínica Psicoanalítica y sus conceptos, un modo de abordaje, sin olvidar los avatares propios de la adolescencia, a partir de un caso de una adolescente con este síntoma. Se espera contribuir y promover una reflexión sobre el aspecto y la práctica en relación a este cuadro, que continúa afectando a adolescentes, y que insiste con mayor frecuencia, en los diversos ámbitos de atención. Palabras claves: Cutting, Adolescencia, Clínica Psicoanalítico. Karen es una joven de 14 años de edad que consulta por reiterados episodios de autoagresión “cutting”. Del cuerpo biológico al cuerpo subjetivado ¿De qué hablamos cuando hablamos de cuerpo en psicoanálisis?Sabemos que existe una diferenciación entre el cuerpo biológico y el del psicoanálisis. El cuerpo del que se ocupa el Psicoanálisis es un cuerpo atravesado por el lenguaje, recortado por significantes, por “marcas significantes que harán a la estructuración del aparato psíquico”.40 Lacan lo describe como “un cuerpo que esta hecho para gozar”.41 Podría trazar asimismo una diferencia entre imagen y esquema corporal. El esquema corporal alude a lo real del cuerpo, es la representación que el niño construye de la realidad de su cuerpo, consecuencia de las experiencias y vivencias respecto del mismo. La imagen del cuerpo se construye en relación al campo del Otro, tiene que ver con el Deseo y es Inconsciente. Freud enuncia “es un supuesto necesario que no esté presente desde el comienzo en el individuo una unidad comparable al yo; el yo tiene que ser desarrollado. Ahora bien, las pulsiones autoeróticas son iniciales, primordiales; por tanto, algo tiene que agregarse al autoerotismo, una nueva acción psíquica, para que el narcisismo se constituya.”42 El autoerotismo representaría un cuerpo fragmentado, disperso, ausencia de un cuerpo propio. Luego, en la etapa del narcisismo, se constituye la imagen especular, correspondiente al Estadio del Espejo desde el narcisismo parental, construyéndose el cuerpo como unidad imaginaria, un cuerpo propio, diferente del de los otros. El cuerpo cobra realidad psíquica logrando desde la dimensión imaginaria, una esquematización y un reordenamiento desde el orden Simbólico. Desde el Otro no es solo el lugar desde donde se mira, sino desde donde se habla, del que se constituyen las dimensiones Simbólica e Imaginaria. De esto “no” se habla Durante el tratamiento, Karen trae como preocupación, la separación de sus padres. La separación de los padres conlleva un contexto particular en el que Karen forma parte de él. Hay algo que le impide tramitar esa separación que implica un cambio en su vida cotidiana, y preguntarse qué 40 Fainblum, A.;“Discapacidad, una perspectiva clínica desde el psicoanálisis” Ed. Homo Sapiens 2008 41 Lacan, J.;“Psicoanálisis y Medicina” 42 Freud S. (1932) Introducción al narcisismo. Tomo XXII. Buenos Aires, Amorrortu, 1986 implicancia tiene a nivel subjetivo la separación de sus padres, que no puede hablar de ello, y no puede seguir hablando. Puedo mencionar una escena significativa en donde Karen queda cuestionada con respecto a ese lugar. En una reunión con su papá y la novia, ella observa al padre besándose con su novia, sintiéndose “molesta”, sin poder manifestar su enojo. Al día siguiente, en una cena del lado materno, se acerca al tío y le pregunta “¿Querés ser mi papá?”. Este le explica que no y ella se retira al baño y se auto agrede, dejándose marcas en los brazos. Podría pensarse que los episodios de autoagresión son formas de expresión cuando no se puede utilizar la herramienta de la palabra. Hay algo que pareciera no poder simbolizarse, algo que no se puede decir y entonces se lo actúa. Algo a Karen le produce conflicto, y se observa como en sus actos de autoagresión no mediatiza la palabra. Generalmente, las autoagresiones ocurren en momentos donde ella no tiene herramientas para verbalizar cuando está en desacuerdo. Pensando estas acciones como actings-out, como un llamado al Otro, podríamos pensar que es una manera de poner a prueba el amor hacia ella. Si afirmamos, como dijo Freud que, repetir es elaborar por el lado del acto, ¿qué está tramitando en este llamado al Otro? Este repetir que no sólo se da en el análisis sino “también sobre todos los otros ámbitos de la situación presente”43, me lleva a plantear que la maduración genital y el despertar de las pulsiones sexuales vuelven a sumergir a Karen en pleno drama edípico. El complejo de Edipo vuelve a estar esgrimido. Lacan, en el Seminario X, “la angustia no es sin objeto” pregunta ¿de qué se tiene miedo en la angustia neurótica? A no completar al Otro, a perder su lugar en el campo del Otro. Podría pensarse que algo de lo que a Karen la angustia, que lleva a las sesiones, es el momento particular que está transitando de la adolescencia, en donde está reeditando el Complejo de Edipo, en donde sufre varios duelos, vivenciando cambios corporales y, considerando que algo de la “angustia neurótica”, tal como Freud la define en la Conferencia 32, se pone en juego como “un estado afectivo… pero, probablemente, el precipitado de cierto evento significativo.”44 Podría decir que en el caso de esta paciente, que lo que se le está precipitando es el temor a perder el cariño del objeto de amor, que sería su padre, en tanto función. Conclusión A partir de Paine, es posible visualizar como entra el cuerpo en y al análisis, a través de la repetición, la vergüenza, la palabra, el rubor. Pienso que Sujeto y cuerpo son productos del encuentro del organismo con el lenguaje, mostrando como se enlazan lo Real, lo Simbólico, y lo Imaginario. Karen está atravesando por la pubertad algo sin duda le ocurre a nivel psíquico y a nivel del cuerpo, pensando que, para un sujeto, la adolescencia es el surgimiento de una novedad, en 43 44 Freud, S. (1932) Recordar repetir. elaborar. Tomo XXIII. Buenos Aires, Amorrortu, 1986 Freud, S. (1932) Angustia y vida pulsional. 32° Nueva conferencia de introducción al psicoanálisis. Tomo XXII. Buenos Aires, Amorrortu, 1986 donde el cuerpo real se pone en primer plano. Esto se observa en el modo de sintomátizar la angustia familiar con sus autoagresiones. Desde el espacio analítico, se la acompaña y se le ofrece la posibilidad a Karen de ir armando, por medio de la transferencia, su construcción, empezando un nuevo trayecto, frente a las incertidumbres de los cambios que vivencia. 0228 - LA FUNCIÓN MATERNANTE DEL ANALISTA FRENTE AL DESAMPARO ¿ACTUAL? Unidad Temática: 1-La Clínica Psicoanalítica en sus diversos ámbitos y dispositivos ISELY, Maria Pia HOPE CENTRO PSICOANALITICO Resumen: El objetivo de este trabajo es realizar un recorrido que surge de la clínica actual más cercana a Hamlet que a Edipo, pacientes que han transitado el impacto del dolor que arrasa con la pantalla protectora anti estímulos, como un rayo como dice Freud en el Proyecto de Psicología para neurólogos en una articulación con Mas allá del Principio de placer, en un recorrido teórico que lleva del dolor no tramitado al desamparo y de allí a la pantalla protectora anti estímulos a partir de la función maternante del analista. Una articulación entre la teoría y la técnica tomando el desamparo de la cría humana que necesita de los cuidados maternos al desamparo del adulto prototipo de la angustia. Y de allí a un cambio en la técnica en una dialéctica entre lo intrapsíquico y lo intersubjetivo. Articulando la función materna con una posible función maternante del analista. En especial con las patologías psicosomáticas y narcisistas. Palabras claves: dolor, desamparo, pantalla protectora anti estímulos, auxilio ajeno, función materna, función maternante del analista. Quisiera comenzar con el dolor desde el Proyecto de Psicología para neurólogos como Q cantidad que arrasa con las barrera-contacto, como traspasadas por un rayo, dejando como secuela en w facilitaciones duraderas. Luego en Más allá del Principio de Placer dirá que trauma y dolor dejan facilitaciones. Ahora bien en el Proyecto el dirá que la conciencia es el lado subjetivo de una parte de los procesos físicos del sistema de neuronas, los procesos w, y luego la descarga de excitación va hacia el lado de la motilidad. Así las neuronas w con una cierta investidura muestran un óptimo para recibir el movimiento neuronal, y con una investidura más intensa dan por resultado displacer, con una más débil placer, hasta que la capacidad de recepción desaparece por falta de investidura. Entonces displacer se coordinaría con una elevación de nivel de Qn o un acrecentamiento cuantitativo de presión: será la sensación W frente a un acrecentamiento de Qn en Fi o Psi. Este periodo en el Proyecto es lo que luego en Mas Allá del Principio de Placer dirá el Principio de Placer y el Principio de Constancia. ¿Por qué el Proyecto a cien años de su escrito? Porque Freud allí comenzó un bosquejo de Tesis que luego para mi criterio pasará en un movimiento dialéctico por su antítesis Introducción al Narcisismo para concluir con su síntesis de Mas Allá del principio de Placer. Y ¿por qué hoy? ¿Por el exceso de estímulos que el individuo actual recibe? ¿Por falta de auxilio ajeno (madre tal vez) que alivia la tensión (dolor) y responde a la necesidad?,¿O por exceso de cantidad que perfora la pantalla protectora anti estímulos dirá Freud en su más allá? La falta de una protección anti estímulos que resguarde el estrato cortical receptor de estímulos de las excitaciones de adentro; estímulos que dan ocasión a perturbaciones económicas equiparables a las Neurosis Traumáticas. Y de aquí toma el termino Pulsión. Sin embargo serán pulsiones que no obedecen al tipo del proceso Nervioso ligado sino al del proceso libremente móvil que esfuerza en pos de la descarga Y allí llamará al proceso psíquico primario con la investidura libremente móvil y al proceso secundario con las alteraciones de la investidura ligada. Freud en Mas Allá del Principio de Placer plantea que los pacientes que padecen de una neurosis traumática, repiten a través de sus recuerdos y a veces también de sus sueños, los recuerdos referidos al trauma, ya que se trata de un fenómeno totalmente ajeno al principio de placer, regulador y brújula de nuestra vida psíquica. Sin embargo al hablar del trauma dice Freud en “Más allá del Principio de Placer”, “Llamamos traumáticas a las excitaciones externas que poseen fuerza suficiente para perforar la protección antieestimulos. Un suceso como el trauma externo provocará sin lugar a duda, una perturbación en la economía energética del organismo y pondrá en marcha todos los medios de defensa. Pero en un primer momento el principio de placer quedará abolido; ya no podrá impedirse que el aparato anímico resulte abnegado por grandes volúmenes de estímulo, entonces, la tarea planteada es más bien esta otra, dominar el estímulo, ligar psíquicamente los volúmenes de estímulo que penetraron violentamente a fin de conducirlos luego a su tramitación”. Es decir la primera tarea del aparato es regular la cantidad de estímulos para no quedar arrasado, como traspasado por un rayo, según dice Freud en el Proyecto refiriéndose al dolor. Ahora bien Freud plantea que un aparato altamente investido –se refiere a investiduras de atención- está protegido frente al afecto arrasante del factor cuantitativo. ¿Qué entiende Freud por investidura? Se refiere a un estado de apronte o preparación psíquica debido a la angustia señal, es decir un estado de alerta psíquico, con características anticipatorias. Cuando este estado no se produce –ya sea porque el trauma era impredecible o bien porque se estableció una defensa frente a representaciones dolorosas, que se sostiene hasta que la intensidad de estas rebasa, se produce a consecuencia del trauma una angustia automática: grandes cantidades de libido afluyen desde el resto del aparato en un intento de neutralizar los efectos. Y esto es semejante a lo que sucede en el momento de nacimiento. Posteriormente la angustia neurótica se hace sentir ante cualquier situación psíquica que entrañe el peligro de revivir una experiencia traumática. Trauma y dolor dejan facilitaciones (Manuscrito G de Melancolía). Freud dice que cuando se produce un trauma el aparato queda arrasado por efecto de una magnitud. Se origina un problema en términos energéticos, económicos. El yo pierde posibilidades de establecer una defensa adecuada y el aparato tiende a vaciarse como en una hemorragia interna. El efecto del trauma produce una defusión pulsional. El aparato queda funcionando Más allá del Principio de Placer…y buscando restablecerlo. Elsa Rappaport de Aisemberg en Más allá de la representación: Los afectos. Allí dice “en las neurosis actuales hay una perturbación en este camino, hay un déficit de tramitación psíquica de la excitación somática (…) cantidad que nos conduce al tema de los afectos, afectos que invaden la escena cuando no hay representación para ligarlos.(…) El dolor, desde Freud, en el proyecto, es una cantidad que no se puede ligar” Yo me pregunto: ¿Quedo en cantidad sin ligar por falta de auxilio ajeno que cualifica esa cantidad y transforma el dolor en sufrimiento, o bien por una madre que no respondió a satisfacer la necesidad específica y dejo al niño en sensación de desamparo? ¿Podríamos trasladar estas fallas maternantes a un analista que pueda auxiliar frente al desamparo de ligaduras frente al desamparo de Holding? En lo que hoy se llama historizar o construcciones en el análisis…yo quiero ir un poco más allá. “En el desamparo inicial, prima el orden económico pero remite al déficit de sostén, aun no discriminado, la madre que no puede cumplir satisfactoriamente, su rol de barrera protectora contra el exceso de estímulos; ya sea por carencia materna Y/o por situaciones externas agregadas”.Pg.131. Entonces va a decir “Articulando lo intrapsíquico con lo intersubjetivo, este exceso de cantidad que no se puede ligar remite al déficit materno no solo del rol de barrera protectora contra el exceso de estímulos sino también en decodificar y nominar las emociones del infans (…) Este déficit de representación expone al infans al desamparo”. ¿Entonces por qué la revisión de la técnica? Por los pacientes que hoy recibimos en el consultorio tan cercanos a las Neurosis Actuales, a los pacientes que llegan con compulsión a la repetición y con la desmentida como mecanismo de defensa. Pacientes Desamparados sobrecargados de Qn sin posibilidad de tramitación y con necesidad de una escucha diferente que pueda revisar la técnica. En la pág. 18 Freud dice; “Veinticinco años de trabajo intenso han hecho que las metas inmediatas de la técnica psicoanalítica sean hoy por entero diversas que al comenzar. En aquella época, el médico dedicado al análisis no podía tener otra aspiración que la de colegir, reconstruir y comunicar en el momento oportuno lo inconsciente oculto para el enfermo. El psicoanálisis era sobre todo un arte de interpretación”. ¿Nos estará diciendo que es necesario revisar la técnica? ¿Cómo trabajar con aquellos pacientes donde el afecto ha quedado desligado de su representación donde el dolor tomado como Qn arrasó con la pantalla protectora anti estímulos, y allí ¿la compulsión a la repetición viene a repetir pasivamente una situación displacentera, en un intento de ligarla? ¿En un intento de elaborarla? La compulsión a la repetición en Mas allá… (pág. 23) aparece como más originaria, como más elemental como más pulsional que el principio de placer que ella destrona. “se dirá que la compulsión a la repetición es llamada en su auxilio por el yo, que quiere aferrarse al principio de placer.” Y allí voy a la primer vivencia de satisfacción; si el auxilio ajeno (madre tal vez) adulto experimentado dirá Freud; rescata al niño de su desamparo inicial y alivia la Qn, la tensión instaurando el principio de placer regulador y brújula de nuestra vida psíquica. ¿Podríamos pensar en la Función Maternante del analista rescatando al paciente traumatizado de su desamparo? El juego del carretel que introduce Freud en Mas Allá…es un intento omnipotente del niño por resolver su displacer…el niño repite una y otra vez ¿a la espera de un adulto que lo rescate? me pregunto yo. O bien entendemos para elaborar lúdicamente la separación materna. Sin embargo desde allí me vuelvo a preguntar ¿la compulsión a la repetición, será allí una necesidad de repetir y una repetición de necesidades? Necesidades que podrán ser satisfechas y restablecer el principio de placer a través de la Función maternante del analista, ese auxilio ajeno (adulto experimentado) dirá Freud, que pueda ligar el afecto con la representación y rescatar de esa manera al adulto traumatizado. El campo del análisis se extiende. Nos enfrentamos con patologías que requieren de un trabajo previo para que un paciente pueda instalarse en un análisis. Pacientes que necesitan de nuestro sostén para la construcción de una historia: para que no se repita y pueda pasar a ser olvido y No presente eternizado. Es importante volver al pasado; para que no siga produciendo efectos en el presente, a modo de una compulsión a la repetición; sino recordar para elaborar y así poder comenzar a proyectar un futuro. La compulsión en el juego del fort-da es como una regresión. Es como si hubiera una repetición de necesidades y una necesidad de repetir. La organización que hace que la regresión sea útil conlleva la esperanza de una nueva oportunidad de descongelar la situación congelada, así como una oportunidad para que el medio ambiente realice una adaptación adecuada aunque tardía. Freud dice Winnicott aquí y también lo dirá Green, escogió aquellos casos que habían sido adecuadamente cuidados en la primera infancia: los psiconeuróticos. Winnicott y otros Green dirán que Freud tuvo experiencias infantiles lo bastante buenas que puedan dar cuenta de una buena maternalización del pequeño relacionándose con seres completos. Para Freud en el análisis hay tres personas y una está excluida. Ahora si solo intervienen dos dirá Winnicott entonces hubo una regresión y allí el marco representa a la madre con su técnica y el paciente es un niño pequeño. El marco del análisis reproduce las técnicas de maternalización más tempranas. Invita a la regresión por su confiabilidad. Entonces pensado desde aquí podríamos pensar en la compulsión a la repetición como un intento de ¿elaboración? Con la esperanza depositada en el auxilio ajeno dirá Freud en su primera vivencia de satisfacción madre tal vez que rescata el niño de su desamparo y en este caso el analista en su función maternante rescata al adulto traumatizado de su desamparo. A través de la Función Maternante del auxilio ajeno con su Reverie Materno (Bion) y su preocupación Maternal Primaria (Winnicott). Regresando a aquellas etapas que no fueron desarrolladas sanamente. Registrando las necesidades básicas de amparo y protección, reparando ese vínculo madre hijo. Para Laplanche la técnica de la maternalización exige del terapeuta más que una actitud maternal, un verdadero compromiso afectivo. Proporcionando en el encuadre analítico un ambiente facilitador (Winnicott), que invite a la infancia herida, seducida, engañada, no reconocida a repetirse y hacerse viva para ser completada, reconstruida, recordada y por ultimo integrada. (Borgogno 2008) Ferenczi. Ahora bien para concluir: Frente al dolor del Alma que arrasa con el aparato psíquico; ¿la Psique no tiene respuesta frente a tanto dolor? ¿Es por eso que se escinde o bien se desmiente? ¿Entonces como asistirlo? Freud proponía una escucha de inconsciente a inconsciente, teniendo como eje la represión como mecanismo de defensa. Frente al dolor del alma podríamos proponer una escucha de alma a alma, quien diría una escucha más instintiva más primitiva, como el reverie materno, como una madre que responde desde su instinto maternal, en el mejor de los casos a su cría humana. De corazón a corazón como dirá Ferenczi en Sin Simpatía no hay curación. Si la madre rescata al niño de su desamparo a través de su Función Maternante Good Enough. ¿Podríamos rescatar al paciente de su desamparo a través de la Función Maternante del analista? Recuperando esa situación de encuentro (P. Aulagnier) entre analista y paciente al igual que él bebe con su madre. Se produce un encuentro allí entre lo que trae el niño y lo que aporta el reverie materno (Bion). Desde aquí la cría humana se hará sujeto al ser nombrado por uno que le permitirá entrar en la cadena de significantes al hablar de Lacan. Pero antes del lenguaje del niño hay una madre que nombra que inviste a ese niño que es su portavoz, al hablar de Piera Aulagnier y que mira, unifica, construye, y desde ese holding (Winnicott) materno y desde su propio desamparo tendrá que hacerse palabra para humanizar al infans? Y desde allí construirse como sujeto, yendo de lo intrapsíquico a lo intersubjetivo a través de la función maternante del auxilio ajeno. 0243 - LOS DISPOSITIVOS GRUPALES Y EL PROCESO PSICOANALÍTICO Unidad Temática: 1-La Clínica Psicoanalítica en sus diversos ámbitos y dispositivos RICÓN, Lia Gladys ASOCIACION PSICOANALITICA ARGENTINA Resumen: Consideraciones sobre la posibilidad de desarrollo de un proceso psicoanalitico a través de dispositivos grupales. La incidencia que los cambios paradigma de las cienciashan tenido en la implementación clínica del modelo conjetural freudiano del 1 900. El proceso analítico tanto como el proceso de aprendizaje son aconteceres intransferibles que pueden ser promovidos, pero no efectivizados por un estímulo externo. Este estímulo tomando el modelo del rizoma deleuziano puede tener muy diversos orígenes, se compagina en una red y está sujeto a los paradigmas del medio sociocultural. La tarea docente no tiene ya como situación privilegiada la clase magistral, sino la circulación del pensamiento y de la función de aprendizaje en el grupo con el que se está trabajando. La función de un maestro y la de un psicoanalista es promover un cambio no inyectar conocimientos. La circulación de la función docente produce proceso de aprendizaje y la circulación de la función psicoanalítica produce el proceso psicoanalítico. Freud publica “La interpretación de los sueños” en 1.900. Este trabajo está inscripto en el paradigma newtoniano cuyas características a grandes rasgos son: Determinismo, Realidad externa, Reduccionismo, Separabilidad. El primer trabajo en el que se perfila un cambio de paradigma aparece el 14 de diciembre de 1.900. Es de Max Planck. Se titula : “Sobre la teoría de la ley de distribución de la energía en el espectro normal”. Se clausuraban cien años de ciencia que se había desarrollado con paradigmas que se derrumbaban. Nuestra cultura centrada en el yo está en directa relación con la visión newtoniana que nos desgarró del tejido del universo. A partir de aquí la concepción de la realidad cambia y con celeridad difícil de asumir llegamos a la situación actual cuyas características todos estamos casi obligados a compartir. La sociedad globalizada y sobrecargada de información, tan bien expuesta y criticada por el filósofo surcoreano Byung-Chul Han ha cambiado la posición subjetiva y nos obliga permanentemente a reubicaciones y cambios. En medio de este remolino que nos arrastra el homo sapiens, este pobre mono africano a quien le creció la conciencia de si mismo sigue necesitando hacer componendas con el mundo externo y con sus pasiones para aliviar sus padecimientos. El modelo del funcionamiento del psiquismo inventado por Sigmund Freud sigue siendo el único que conocemos para entender lo que pasa en esta mente, solo acorde de nuestro cuerpo (Aristarco de Samos). Las instancias psíquicas de la metapsicología siguen vigentes y tomando el antiguo modelo de la psicología cognitiva de estímulo-respuesta, Freud nos permitió atisbar la caja negra de nuestro psiquismo y no solo registrar fenomenológicamente lo que entra y lo que sale. Ahí estamos desde entonces, buscando como ayudar a quien nos consulta con nuestra linterna psicoanalítica. Vayamos a los cambios. Retomo el valor de los dispositivos grupales para promover el intransferible proceso psicoanalítico que a través del autoconocimiento permite un mejor manejo racional de nuestras conductas tendiendo así a incrementar nuestra capacidad de disfrutar de lo que nos toca vivir y de evitar el sufrimiento. Indispensable en este punto aclarar que esta es la única función posible del psicoanálisis y de nuestra tarea. Que alguien conozca el funcionamiento de su psiquismo tiene un único objetivo, este apunta a conseguir el bienestar de quien está realizando el proceso. Por mucho tiempo especialmente quienes trabajábamos en la comunidad hubimos de reconsiderar si el modelo freudiano con todo lo que implica podía ser implementado en nuestra tarea. La sombra de no estar utilizando el oro puro del psicoanálisis nos colocaba en la situación de no científicos. La ciencia dura seguía siendo el único modelo de ciencia. Los paradigmas de la complejidad permiten comprender como el proceso psicoanalítico se desarrolla a partir de estímulos que no necesariamente son los supuestamente privilegiados de la interpretación esclarecida. En los dispositivos grupales en los que todos los integrantes están colocados en el lugar de agentes de salud se puede observar muy claramente la disolución de defensas perimidas. Un ejemplo que resulta siempre fascinante para quienes hacemos la experiencia es lo que vivenciamos en las reuniones multifamiliares de una clínica de día. Les acerco la síntesis de la multifamiliar en la que se habló del delirio de uno de los participantes. Antes de empezar me pregunta si puede hablar de su desconfianza en el tratamiento. Obvio, le respondo que si. Empieza el participante que ha hecho la pregunta (GG) y dice que está preocupado porque no tiene confianza en el tratamiento. Tal vez lo están dañando. Le pregunto si puede ser un poco mas específico. Dice que se trata especialmente de la medicación que le hace sentirse poco lúcido que no puede pensar algunos pensamientos. La respuesta desde la coordinación es que puede ser que los medicamentos a veces produzcan efectos no deseados y que debe hablarlo con su terapeuta. Otro integrante MM dice que a veces ese efecto es bueno porque se dejan de pensar pensamientos molestos. Hay circulación de la idea, especialmente en los familiares. Como coordinadora intervengo a partir de un principio puesto en acción en todas las reuniones que consiste en naturalizar la existencia de los temas delirantes y mostrarlos como lo que entiendo que realmente son, exageraciones de vivencias habituales. Hablo de los personajes que todos tenemos e inventamos, tomando el relato de los heterónomos de Pessoa y aludo a alguno de mis propios heterónomos. El efecto de esta intervención es que tanto GG como PP explicitan sus delirios ayudados por sus compañeros que lo conocen más por sus otras intervenciones. Familiares y el coordinador de HD, completan aspectos de cuadro dando interpretaciones y salidas para que PP no se preocupe por su personaje BB. Le dicen que tiene que hablarlo con el padre. PP protesta porque la madre una vez le dijo algo así como “No sé quien sos”. La madre le dijo que estaba enojada por algo que él había hecho y que le quiso decir que no lo reconocía haciendo tales cosas. PP se queda pensativo y dice: Puede ser. Lo especialmente mencionable es la circulación del pensamiento en el grupo. Esta sesión de multifamiliar produjo un importante cambio en el mundo interno de GG y de PP. 0246 - AMPLIACIÓN DE APLICACIÓN DE LA TÉCNICA PSICOANALÍTICA DE HORA DE JUEGO PSICOTERAPIA PSICOANALÍTICA EN UN CASO DE DEFICIENCIA MENTAL Unidad Temática: 1-La Clínica Psicoanalítica en sus diversos ámbitos y dispositivos FAGLIANO, Alicia ASOCIACIÓN PSICOANALITICA ARGENTINA (APA) Resumen: Los desarrollos teóricos que se centran en el estudio de la relación madre bebé y la observación de qué ocurre en el desarrollo del sentido del sí mismo y de la identidad, se pueden aplicar en niños débiles mentales. El espectro de la patología agregada por los desajustes en las interacciones familiares, provocados por la situación traumática del nacimiento de un bebé deficiente, interfiere el desarrollo por la vía óptima que sea capaz de lograr cada niño en particular. Pueden aparecer rasgos autistas, psicóticos o en el mejor de los casos, desarrollos de falso self. La terapéutica en estos casos, se basa en el abordaje lo más temprano posible de la situación familiar, obrando como contención de las ansiedades y ayudando a la elaboración de la situación traumática. Ayudar a que los padres establezcan un contacto lo más sensible posible con el niño, desde la observación y comprensión de sus necesidades y respuestas. Cuando el niño adquiere la autonomía necesaria para permanecer solo y confiado con el terapeuta, comienza el trabajo de seguimiento y psicoterapia de juego, dentro del marco propuesto por psicoanálisis de niños, con las modificaciones técnicas necesarias para cada caso. ANALISIS DE LA MODALIDAD DE VÍNCULO. Primera Parte. Sesiones 1 a 5 Dentro de la psicoterapia psicoanalítica de niños, se considera de crucial importancia, observar la relación que establece el paciente con su analista y el vínculo de intimidad que pueda desarrollar el paciente para desplegar la transferencia, tanto positiva como negativa (sentimientos de amor tanto como de odio). Es el vínculo con su analista lo que permite que el pequeño paciente pueda tener experiencias novedosas e intensas que permitan la afirmación del sentido del sí mismo. Es en este sentido, que la actitud afectiva del terapeuta y su conexión con los estados emocionales e iniciativas de su pequeño paciente cobran una relevancia particular. En este caso, en el cual el lenguaje del paciente es limitado pero su emocionalidad se manifiesta vívidamente, la sintonía afectiva por parte del analista es decisiva para el desarrollo del tratamiento. La tarea del analista está centrada en ofrecer un espacio confiable para el niño, que le permita desarrolla un vínculo de apego seguro. (Bowlby, Marrone). El analista funciona dentro de la sesión como la base segura a la cual recurre el paciente cuando sufre sentimientos de inseguridad, miedo, ansiedad, generados en el devenir de cada sesión. Y cada vez que recupera su vivencia de seguridad, pueda emprender la exploración y el juego. Para que el juego se desarrolle es necesario que el niño se sienta seguro de que el analista lo acepta y comparta el espacio lúdico. Así mismo, la actitud emocional estable del analista y el encuadre de la sesión permiten el interjuego de identificaciones proyectivas del paciente que el analista devolverá metabolizadas en cada caso, de modo que el paciente a su vez las pueda reintroyectar: una respuesta tranquilizadora, que calme su ansiedad y le permita sobreponerse a su propia hostilidad y excitación. (Ansiedades persecutorias y maníacas)(Klein- Winnicott) De la misma manera, la apertura del analista al juego y a las propuestas del paciente proveen al niño de la posibilidad de experimentarse a sí mismo como un sentimiento de integridad y seguridad, vivencias capitales para la constitución y desarrollo de un self cada vez mejor integrado. En este sentido, la continuidad de las sesiones y los hiatos que se experimentan en las separaciones son variables a tener en cuenta para modular la vivencia de continuidad, es decir que la ausencia y la separación, no borra la presencia del niño en la mente del analista. Lo reconoce, se interesa por él como siempre y renovadamente le ofrece la posibilidad de comunicarse y llevar adelante las tareas de la sesión, permitiéndole expresar las ansiedades que las separaciones pudieran generar en el reencuentro y en las separaciones. En este marco metodológico se desarrolló el análisis donde pudieron constatarse los siguientes hechos dentro de las sesiones que abonan las hipótesis que alientan este trabajo de investigación. A continuación se realiza una selección y análisis de las características del vínculo en este primer periodo. (Agregar que es una muestra cinco sesiones, de las 20 seleccionadas para hacer el estudio sobre un total de 100 sesiones registradas, abarcando un período de….) En las cinco primeras sesiones seleccionadas para este estudio, se pudo observar que en el paciente predominó la exploración del vínculo y del humor de la analista por sobre la exploración del ambiente. Sin embargo, en la medida en que el niño se iba sintiendo más confiado en su vínculo con la analista iba logrando explorar de manera más frecuente el espacio exterior, poniendo de manifiesto su curiosidad e interés por los objetos que le rodeaban. Abonando las hipótesis de este trabajo, se puede corroborar que el niño se relaciona de manera espontánea y no difiere en sus actitudes de aquellas que se observan durante el tratamiento de un niño pequeño con una capacidad intelectual normal. Fue interesante registrar por ejemplo, la manera en la que el paciente observaba el rostro de la analista. No siempre parecía observar lo mismo. Lo que el niño detectaba en el rostro de la analista parecía irse complejizando a medida que se enriquecía el vínculo con ella. Fue interesante observar por ejemplo, la manera en la que el paciente observaba el rostro de la analista. No siempre parecía observar lo mismo. Lo que el niño detectaba en el rostro de la analista parecía irse complejizando a medida que se enriquecía el vínculo con la analista. Por ejemplo, en la primera sesión seleccionada para este estudio, el paciente desde que entró al consultorio comenzó a realizar una exploración visual del rostro de la analista, como si estuviese haciendo una verificación. Lo hacía de manera tímida, de modo todavía distante. En esta sesión el niño parecía encontrarse a la expectativa debido a que había pasado tiempo desde la última vez que se encontró con ella. También se acercó tímidamente a uno de los objetos que le pertenecían y comenzó a tocarlo. Parecía necesitar verificar algo, hacer un reconocimiento. En este sentido, Mahler menciona que las separaciones físicas reales de la madre (analista) constituyen importantes contribuciones al sentimiento que adquiere el niño de ser una persona separada (Mahler, 1977, pp. 18). A partir de los ocho meses, los niños que han tenido una fase simbiótica óptima (niños en quienes prevalece una expectativa confiada), realizan pautas de verificación, una “inspección de aduana” (Silvia Brody en Mahler, 1971, pp. 70) término aplicado a la actividad exploratoria y táctil muy prolija para el estudio de los rostros y la gestalt de otros que “no son la madre”. La autora menciona que “…el infante parece también realizar una verificación comparando con la gestalt de su madre, particularmente con su rostro, en relación con otras experiencias nuevas interesantes” (Mahler, 1977, pp. 71). Por ejemplo, en la primera sesión seleccionada para este estudio, el paciente comenzó a realizar una exploración visual del rostro de la analista, como si estuviese haciendo una verificación desde que entró al consultorio Lo hacía de manera tímida, de modo todavía distante. En esta sesión el niño parecía encontrarse a la expectativa debido a que había pasado tiempo desde la última vez que se encontró con ella (analista- madre). También se acercó tímidamente a uno de los objetos que le pertenecían (¿cuál?) y comenzó a tocarlo. Parecía necesitar verificar algo, hacer un reconocimiento. Ante este hecho, la analista intervino haciéndole saber al niño que ella sabe y recuerda que él no estuvo la sesión anterior. La respuesta del niño ante esta intervención fue observar y señalar un lugar del consultorio (entrepiso) y volver a observar el rostro de ella. La analista interpretó el hecho de señalar el entrepiso como una manera en la que el paciente ponía de manifiesto su curiosidad y ansiedad por lo que pudo haber sucedido o cambiado en el consultorio y en el vínculo durante su ausencia. También se pusieron de manifiesto los celos que podría sentir ante la presencia de otros escondidos (hermanito / pacientes) que en ese momento estaban interfiriendo con la vivencia de exclusividad que posiblemente el niño anhelaba mantener con la analista. (¿Cómo?) Estas fantasías parecían estar poniéndose en juego y el niño observó a la analista buscando la respuesta en su rostro. Es decir que la observación que el niño hace del rostro, adquiere otro significado, otro sentido que el de la pura verificación. Cuando la analista interpretó con palabras y el gesto estas fantasías, el paciente pudo manifestar confianza y un sentimiento seguridad que lo llevó a tomar la iniciativa para emprender una actividad con ella. En otra sesión el niño mostraba a la analista los objetos/juguetes que iba descubriendo y miraba su rostro con la intención de corroborar su reacción (Winnicott). En la tercera sesión fue posible registrar que el paciente solía observar el rostro de la analista inmediatamente después de desplegar una serie de conductas (acercamiento-alejamiento, manipulación de los objetos, actitudes desafiantes). En esta ocasión observó el rostro con la intención de poner a prueba la aceptación o rechazo de de lo que estaba haciendo. A diferencia de las sesiones anteriores, fue posible reconocer con mayor claridad que el niño va incrementando la capacidad de regular sus acciones según lo que observe en el rostro o la reacción de la analista. Por ejemplo, cuando ella se queda seria o no dice nada, él modifica su actitud probablemente con el objetivo de mantener la continuidad en el vínculo o llamar su atención de otra forma. Fue interesante registrar los mecanismos a través de los cuales el paciente pasa de hacer una exploración visual a una exploración táctil. Sobre todo en las primeras sesiones, fue notable que cuando el paciente llegó al consultorio hizo exploraciones a distancia, es decir de tipo visual, tal vez más seguras para él. Una vez que el niño fue capaz de reafirmar la seguridad del vínculo, hizo una exploración más confiada: dejó de ser exclusivamente de orden visual para transformarse predominantemente en una exploración táctil y motriz del ambiente, del cuerpo de la analista y de los juguetes que le pertenecen. Es probable que esta aproximación no sólo responda a una manifestación del apego seguro sino que además se aproxima a ella en un anhelo de establecer un espacio de intimidad así como la sensación de unidad y estrechez – cercanía con la madre/analista (Mahler, 1943, pp. 101). Una vez habiendo hecho este contacto, el cuerpo de la analista se vuelve para el paciente una base segura (Mahler) para llevar a cabo una exploración confiada del mundo externo En general, en este primer periodo, el paciente se mostró interesado por el cuerpo femenino (materno); se registraron fantasías inconcientes relacionadas con el deseo de saber y explorar el cuerpo de la analista/madre. Por ejemplo, en una ocasión donde el paciente exploraba la caja de juegos, descubrió una casa de juguete que mostró a la analista. Fue posible inferir que el niño además de querer compartir el foco de atención con la analista (Stern) y corroborar mediante su rostro y reacción el significado de ese juguete (Winnicott), estuviera comunicándole su fantasía inconsciente asociada al deseo de treparse al cuerpo de ella. Las fachadas de las casas corresponderían, simbólicamente, a cuerpos humanos erguidos, seno materno al cual el niño pequeño se trepa (Klein). Lo anterior se puede inferir debido a que después de haberle mostrado la casa a la analista, efectivamente pidió subirse a upa de ella para después continuar su exploración de los objetos que estaban arrida de la mesa. Lo anterior se vincula también con la exploración en relación a los conceptos continente – contenido. En este periodo el niño desplegó juegos que tenían que ver con la representación de un continente (cuerpo/vientre). (Meltzer) Por ejemplo en las primeras sesiones muestra curiosidad por lo que hay dentro de una caja o juega a esconderse debajo de una mesa. Hacia la última sesión de este primer periodo, fue notable que el paciente utilizó el cuerpo de la analista como un puente hacia la interacción con el mundo externo, ya que tomaba los objetos (tizas) de la mano de ella para empezar a ejercer una acción concreta: dibujar en el pizarrón. Debido a la actitud con la que el niño iniciaba su dibujo, fue posible inferir que el hecho de haber tomado el material de la mano de la analista, le daba más confianza y seguridad para poner en marcha su creatividad como gesto espontáneo (Winnicott) y su interacción con el mundo. Siguiendo esta línea, también fue posible detectar la exploración del vínculo con la analista mediante el alejamiento y el acercamiento en la interacción entre paciente y analista. En la primera mitad de la primera sesión fue la analista quien buscaba aproximarse físicamente a él, por ejemplo, se sentaba a su lado o le pedía que se acercara a ella. Cuando ella le pedía que se acercara, él no lo hacía o se mostraba indeciso. Un ejemplo de lo anterior fue cuando la analista lo llamó y él comenzó a incorporarse (estaba sentado) pero se quedó en cuclillas observando la a ella, pero sin acudir a su lado. Parecía estar comprobando, entre otras cosas, la disponibilidad de la analista, su aprobación, reconocimiento e interés. No fue sino hasta la tercera sesión cuando se registró con mayor claridad una mayor disposición en el niño a acercarse de manera espontánea a la analista, aunque por algunos momentos también se observó cierta resistencia e intentos de seducirla para que sea ella quien se acercara a él. Fue interesante que el paciente inició estos acercamientos físicos al parecer en un intento reparatorio. Es decir, se observó que después de que el paciente manifestaba conductas agresivas hacia la analista o hacia los objetos, inmediatamente después buscaba restablecer la aproximación del vínculo acercándose. Una vez habiendo establecido el contacto corporal con la analista, se registraron varios episodios de “idas y venidas” (que ya ocurrían desde la primera sesión) donde el paciente se alejaba de ella para después regresar y subirse/treparse de nuevo estableciendo así un “abastecimiento de contacto” (Mahler, 1963 en Mahler 1977, pp. 39). La madre/analista se convierte así para él en una “base de operaciones”. Según Mahler, el niño en los primeros meses “… se distancia y se fusiona alternativamente con el cuerpo de la madre, es decir, parece fundirse con ella; luego el mundo exterior lo atrae y compite con la atención a la madre, que hasta entonces era exclusiva (se extrae catexia de la órbita simbiótica)… “. (Mahler, 1977, pp. 35). Como ejemplo de lo anterior, en una ocasión el auto que le lanzó la analista se fue lejos y el paciente tomó la mano de la analista como esperando que sea ella quien vaya a buscarlo. La analista le respondió de manera positiva (se ríe) pero no le alcanzó el auto. Le dio a entender que si quería ese objeto, tendría que ser él mismo quien ejerza la acción en el mundo externo para lograrlo. Esta respuesta ocasionó que el niño fuera a buscarlo por sus propios medios. El paciente entonces se quedó manipulándolo y observándolo alejado del contacto corporal con la analista y ya no vuelve hacia ella (Capacidad de jugar solo ante la mirada de la madre, Winnicott). La secuencia de conductas anteriormente descritas corresponde a lo que describe Klein (1943) en relación al progreso del sentido de realidad. Según Klein (1943), el hecho de lanzar el juguete lejos y tratar de recuperarlo sin ayuda, tiene que ver con el deseo del niño de recuperar a sus objetos perdidos por medio de sus propios esfuerzos. Klein menciona que, al principio, el niño arroja el juguete y espera que omnipotentemente regrese a él (esto no sucede en la sesión). Más tarde espera que la madre/analista sea quien regrese este objeto. En la sesión, en el momento en que el niño intenta buscar el juguete moviéndose hacia él, está indicando que ha logrado mayor poder para testear la realidad, así como para influirla, modificarla y controlarla activamente. De esta forma, el niño puede obtener más seguridad, placer y satisfacción de sus intereses. (Klein, 1943, pp. 572). Siguiendo con esta línea, en la segunda sesión también se registraron otras conductas aparentemente destinadas a explorar aquello que tiene que ver con los procesos de separación. Esto se puso especialmente de manifiesto en el juego, Jugó por ejemplo a aparecer-desaparecer o a acercar y alejar a los muñequitos que en un momento manipulaba. Fue notorio que este juego de alejarse y acercarse lo hacía cuando la sesión está por terminar, como si se estuviera preparando para la separación de la analista. Por otro lado, también se registraron conductas aparentemente contradictorias donde por un lado, el niño llamaba a la analista para que se acercara a él y lo ayudara con alguna actividad, por ejemplo, lavarse las manos o subirse la ropa interior. Pero cuando la analista se acercaba, él la rechazaba, decía “no” y hacía gestos como para indicarle que se alejara. Lo anterior podría ser entendido como un intento de regular las distancias. También podría estar relacionado con la ambivalencia entre amor-odio y/o entre el deseo de ser aún dependiente y la autonomía. En la última sesión de este primer periodo, de principio a fin, fue posible observar que la interacción entre la analista y el niño se dio mayormente en función del intercambio de los objetos (una bolsa, pelotas, un papelito, caja de tizas, tizas). Fue muy interesante notar que, por lo general, el niño inició de forma espontánea este intercambio. Él era quien tomaba la iniciativa y le daba/lanzaba a la analista los objetos, esperando que ella los recibiera. Lo anterior fue interpretado de dos formas: la primera, como una estrategia para acercarse físicamente y/o establecer una relación con ella. La segunda como una puesta a prueba de la capacidad de contención. Por su parte, la analista siempre recibía lo que el niño le daba. Por otro lado, a través de la manipulación de objetos, el niño también puso a prueba la reacción y el vínculo con la analista. Desde la primera sesión, el niño puso a prueba la acción prohibitiva (Stern) de la analista. Manipuló ciertos objetos con el objetivo de explorar de modo seguro la reacción de aprobación o desaprobación de la analista mediante la manipulación de ciertos objetos que se encontraban en el consultorio (uso del objeto). Lo hizo de dos formas: por un lado para saber si podía hacer uso de los materiales, por otro lado mediante sus conductas desafiantes. Es interesante cómo el niño exploró y puso a prueba a la analista, en función de qué tan permisiva es y cuáles eran sus límites mediante conductas del tipo como si. Hizo gestos, ademanes y se movió corporalmente como si fuera a realizar verdaderamente la acción, que por lo general, en este primer periodo, son acciones que tienden a desafiar y a dominar de forma tirana. En la tercera sesión se observó que cuando la analista puso límites a estas conductas, en ocasiones fue capaz de regular su excitación y sus impulsos, aunque también fue notorio que todavía le costaba controlarse a sí mismo. En la cuarta sesión se observó que los límites claros y firmes provocaron que el niño sustituyera la acción y sus tendencias agresivas por el “como sí”. Por ejemplo, ya no arrojaba sillas ni zapatos como lo hacía anteriormente. Comenzó a hacer “como sí” los arrojara y así seguía observando la reacción de la analista. El “como sí” genera una situación ficticia en donde están “a salvo” él y la analista de sus propias tendencias agresivas. A través del “como sí” el paciente explora de modo más seguro el vínculo con la analista, especialmente su acción prohibitiva. Estas modificaciones en su conducta también indican que el niño puede reconocer a la analista como un adulto capaz de regular sus conductas. En este sentido, en este primer periodo también se registró que el niño empezó a ser capaz de pedir ayuda cuando realmente la necesitaba. Parecía tener confianza en que la analista podría ayudarlo con sus necesidades. Esto sugiere que el niño contaba con una base segura a la cual puede regresar y apoyarse si tiene alguna dificultad en sus intentos de exploración. Como un ejemplo de lo anterior, en un momento de la sesión el niño le acerca una muñequita desarmada a la analista para que ella le ayude a repararla. Con respecto a su fantasía, es posible inferir que la muñequita desarmada, “rota” causó en él mociones de ansiedad, culpa y aflicción (por un cuerpo que él ha dañado) y busque ayuda en la analista para que sea ella quien lo ayude a reparar el objeto de amor dañado. En este primero periodo fue posible observar a la analista como reguladora y orientadora de las conductas del niño cuando él no lograba sus objetivos, ella lo apoyaba con indicaciones motivándolo a realizar una operación de ajuste y así poder lograr su meta Otro modo de explorar el vínculo con la analista fue mediante llamar la atención hacia sí mismo. Comenzaba haciéndolo hacia actividades que realizaba (funciones autónomas) y después hacia su propio cuerpo. Por ejemplo, en la primera sesión, fue notable la secuencia de cómo el niño va cambiando el foco de atención al que quiere que atienda la analista: primero mediante señas y sonidos guturales que manifestaban su necesidad de ser mirado, comprendido y decodificado. Cuando logró captar la atención de la analista haciendo uso de estos medios, buscó otras formas y focos para llamar la atención de ella. Comenzó a llamar la atención y a buscar / pedir reconocimiento de la analista mediante actividades que ponían de manifiesto sus funciones autónomas, mostrando su crecimiento e independencia. Una vez que lograba captar la atención de la analista de esta manera, el niño comenzó a llamar la atención hacia su propio cuerpo. Pidió que la analista mirara su cuerpo mientras hacia movimientos con él. Primero llamó la atención hacia su pie (zapato nuevo) 1 y exhibió su fuerza para golpear con él y después hacia su dedo que parecía querer mostrarle que se lo había lastimado. En la segunda sesión predominaron conductas que mostraban una necesidad por parte del niño de exhibirse y mostrarse, quizás para asegurarse una y otra vez que hay “otro” en el mundo exterior que lo mira, que es capaz de reconocerlo y admirarlo. En esta segunda sesión mostró conductas relacionadas con la necesidad de autoafirmación, identificación y construcción de la identidad masculina. Buscó que la analista lo reconociera desde este lugar y exploró su reacción. Por su parte, ella le respondió con elogios, lo cual lo alentó a seguir mostrándose: primero lo hizo a través de la ropa (modo más seguro de realizar dicha exploración) y cuando parecía sentirse satisfecho por el reconocimiento de parte de la analista, buscó llamar la atención de la analista hacia su cuerpo, específicamente mediante la exposición de sus genitales. Dicha conducta tuvo que ser a su vez limitada por la analista para discriminar lo que corresponde al espacio privado y al espacio público. Así mismo, reforzar con su respuesta el dique de la vergüenza, asegurador de la represión primaria sobre el exhibicionismo. Fue notable que sobre todo en las primeras sesiones de este primer periodo, el niño mostró conductas y actitudes tendientes a dominar las actividades y a la analista. Estas conductas sugieren mecanismos de defensa relacionados con el control y la omnipotencia, probablemente destinados a aliviar la ansiedad por el sentimiento de pérdida de objeto, quizás reforzadas por el periodo de separación y ausencia real (Klein, 1935, pp. 269). También sirven para el fin de explorar hasta dónde la analista cumplirá sus deseos / órdenes. Por ejemplo, en la primera sesión el niño daba continuamente órdenes a través de señas o alguna que otra palabra por ejemplo: “Ahiii”, “Miiii”, “Nenee” o “Maaa” o a través de acciones donde mostraba sus intenciones de controlar y de hacerse dueño de la actividad misma y de la analista. También subía el tono de voz acompañando su actitud de dominio. En la segunda sesión mostró conductas tiránicas a través de las cuales pretendía que la analista lo obedeciera y se hicieran las cosas a su modo. Como la analista no se sometía a su “tiranía”, el niño se frustraba. Sin embargo, la actitud no sumisa de ellas produjo su efecto porque este tipo de conductas fueron disminuyendo en frecuencia e intensidad a lo largo de las sesiones y aparecieron modalidades de colaboración y cooperación. También presentó conductas de oposicionismo, por ejemplo cuando la analista le proponía que jugaran a algo, él no aceptaba, mostraba intenciones de dominarla diciéndole que iba a hacer otra cosa diferente a lo que él suponía que ella quería que haga. Esto fue entendido como una manera de diferenciación y autoafirmación del sentido de sí mismo separado de ella. 1 En las sesiones que siguen, se registra que el niño muestra un ritual muy interesante que tiene que ver con “… ostentar su orgullo respecto de todo lo que vestía […] el niño indicaba en términos nada imprecisos que deseaba que la maestra (analista) lo admirara ya antes de cruzar el umbral. Este deseo de ser admirado, especialmente por la vestimenta, por los pantalones, por la masculinidad parece adecuarse muy bien a su tendencia a defenderse él mismo y sus posesiones de una manera fálica más activa… “. (Mahler, 1977, pp. 151). Exploró con el poder que le da el control de esfínteres. Hacía creer a la analista que había hecho pipí y después le decía que no. Esta conducta probablemente estaba relacionada con el placer de dirigir el intercambio. El niño parecía haber descubierto la noción de su poder y de su propiedad privada, sus heces/pipí que puede dar o no según quiera. Es un poder autoerótico y poder efectivo con la analista /madre a quién puede recompensar o no según le plazca. Este tipo de conductas dominantes (mandar/ordenar) tan repetida en la relación con la analista, podría estar reflejando defensas maniacas de control y omnipotencia, además de una posición derivada de su egocentrismo donde continúa la modalidad narcisista que Freud sintetiza en la expresión “His majesty the baby”. En la tercera sesión, fue posible distinguir predominantemente las diferentes estrategias que la analista utilizó para lograr que el niño disminuyera su excitación y conductas imperativas, en ocasiones agresivas, y aumentara la interacción positiva con ella. Entre las estrategias empleadas se detectaron las siguientes: 1) Mostrarse comprensiva a través de lograr un entonamiento afectivo hablándole; 2) Reconocerlo como un niño grande y fuerte; 3) Decirle “no” de manera firme y clara; 4) Quedarse quieta sin dar respuesta (indiferencia) a la conducta agresiva del niño (desentonamiento deliberado, Stern, pp. 184). La reacción del niño ante estas estrategias, de manera general, fue la siguiente: 1) y 2): El hecho de que la analista se muestre comprensiva o le diga lo grande y fuerte que es, tiene resultados más positivos cuando ambos se encuentran dentro de un marco de transferencia positiva (la refuerza). Cuando la analista mostró intenciones de comprenderlo cuando se encontraban dentro de un marco de transferencia negativa, el niño respondió mostrándose en ocasiones aún más excitado 3) El decirle que “no” de manera enfática provocó en el niño enojo, berrinche y/o protesta. Sin embargo, también se observó que los límites claros y firmes provocaron que el niño sustituyera la acción por el “como sí”. 4) El desentonamiento deliberado de la analista, provocó la mayoría de las veces (excepto una) que el niño disminuyera su excitación y retomara el juego o la interacción con ella. En la última sesión de este primer período, se registró una notable disminución en relación a la frecuencia de aparición las conductas dominantes y agresivas. La analista prácticamente no tuvo la necesidad de ponerle límites. En su mayoría, los límites con los que la analista intervenía tenían más que ver con la regulación de su conducta para que el niño siguiera atendiendo al juego con ella. Sin embargo, en general se observó a un niño más tranquilo y cooperador en el juego y en la interacción. Por otro lado, el niño manifestó diversos estados y reacciones emocionales en la interacción con la analista. En este primer periodo, si bien mostró actitudes de cooperación y que estaba contento con las actividades y en la interacción con ella, también puso de manifiesto predominantemente sentimientos de enojo y frustración. Lo anterior se observó de la siguiente manera: En la primera sesión se observó que el niño puso en marcha defensas maniacas ante el anuncio de fin de sesión (separación). Ante este anuncio, el niño: 1) Pidió mayor contacto físico; 2) Enojo, gritó ante la respuesta no complaciente de la analista; 3) Negación y desafío. Sacó nuevamente los juguetes que se habían guardado. También se infieren características asociadas a la posición depresiva en la relación con el objeto total (Klein). Se infiere por las muestras de cariño hacia la analista (le da un beso en la mitad de sesión) y su angustia (manifestada posiblemente en el enojo) por la posible pérdida del objeto amado. Se registró un intento de reparación cuando colaboraba y guardaba los juguetes con la analista, probablemente debido al temor relacionado con que el objeto amado sea dañado o destruido por el odio que le produce la separación. En la segunda sesión fueron muy repetidos los episodios donde el niño manifestó su enojo y agresividad. Se detectaron algunas situaciones que lo hacían experimentar gran frustración. Por ejemplo: 1) Cuando se pone de manifiesto la dificultad de la analista para decodificarlo correctamente. Esta frustración que el niño experimentó cuando se enfrenta con su propia dificultad de hacerse entender, podría suponer fantasías inconcientes relacionadas con el miedo de perder al objeto de amor, de quedarse solo y con miedo. 2) Cuando se enfrentó a sus propias limitaciones, por ejemplo cuando se da cuenta que no puede abrir él solo la canilla. 3) Cuando la analista no respondía a sus demandas. 4) Cuando la analista limitó conductas maniacas. Sin embargo, es importante destacar que en el transcurso de esta sesión, el niño logró desplazar la frustración y los deseos de poseer a la analista hacia el juego simbólico. Las conductas desafiantes y el entonamiento imperativo disminuyeron cuando comenzaron a jugar con los muñecos “que hacían pis” y que mostraban los genitales (el masculino). Aunque la actitud dominante aún prevalecía, fue posible registrar conductas más espontáneas (no imperativas) que reflejaban el aumento de confianza hacia la capacidad de respuesta de la analista ante sus peticiones/necesidades. La disminución de las conductas desafiantes y el enojo fueron más evidentes hacia el final de la sesión. También fue interesante que en algunas ocasiones después de haber manifestado su enojo o conductas desafiantes (gritar o lanzar objetos), el niño buscaba mediante algunas conductas restablecer la proximidad con la analista, probablemente debido a la angustia de la pérdida de amor del objeto (intentos de reparación). Lo anterior se vio reflejado por ejemplo cuando el niño bajaba su tono de voz, sobre todo después de haber gritado o cuando se reía y miraba a la analista. También buscó la proximidad mediante el saludo /despedida) o acercándose físicamente a ella. En varias ocasiones la analista tuvo que poner límites a los impulsos del niño y fue notable que él respondía positivamente ante esto. En este sentido, fue posible inferir que en el niño predominó la necesidad de mantener la proximidad del vínculo sobre el placer que le causaba ejercer ciertas conductas. En la cuarta sesión seleccionada, se observó predominantemente la respuesta del niño ante la frustración. Se registró que la experiencia de frustración por la que el niño atravesaba posibilitó una serie de conductas dirigidas ya sea hacia la exploración o hacia el vínculo. En cuanto a la exploración, fue posible observar que cuando la analista no le resolvía del todo sus dificultades o no se acercaba a él para hacerlo, él continuó explorando el mecanismo de los objetos para lograr su objetivo, lo que a su vez implicó un ensayo y puesta a prueba de procesos de pensamiento y psicomotrices más complejos. Esto se observó por ejemplo cuando el niño intentó sacarse solo la campera, explorando el modo de hacerlo, o también cuando la analista no le daba lo que pedía (más autos), lo que provocó que el niño generara un plan de acción acerca de cómo llegar a ese objetivo y así asegurarse la continuidad de la actividad con la analista. Se destaca a la par que en este periodo el niño comenzó sustituir la fuerza empleada sin mediación por una actividad previa de observación de la situación, que a su vez, redunda en procesos de pensamiento más complejos y al logro del objetivo. Es importante destacar que se manifestaron además una serie de conductas que mostraron el nivel de complejización de sus pensamientos, lo que a su vez complejiza la relación con el otro. Por ejemplo, ocultar sus intenciones reales (decir una cosa por otra); intensión y planificación para lograr una acción u objetivo y la capacidad de anticipar una serie de acciones vinculadas entre sí. Como se mencionó anteriormente, el sentimiento de frustración no sólo reforzó sus conductas exploratorias sino que también (en menor medida) provocó un “retorno” al vínculo de dependencia con la analista. Estos intercambios le permitieron reforzar la internalización del vínculo con la analista como un adulto sensible, base segura capaz de ayudarlo ante sus dificultades de actuar para lograr sus objetivos y calmarlo cuando está asustado. Un ejemplo de esto es el momento en el que se cae una silla en el consultorio y él se asusta. Después de mostrar sus dificultades o miedo, se observó la forma en cómo el paciente se acercó a la analista. El niño parecía ser capaz de comprender que no es todopoderoso y que sigue siendo dependiente. Esta comprensión da origen a un restablecimiento temporario del equilibrio del apego, en el sentido de más vínculo que de exploración (Stern, pp. 323). , Stern menciona que “… cuando el infante se ha alejado demasiado […] o lo ha asustado algo inesperado, la experiencia de volver a la madre se produce casi exclusivamente en el nivel del relacionamiento nuclear” (Stern, pp. 324). Inmediatamente después, cuando fue calmado, se observó como volvió a “despegarse”, retomó nuevamente la exploración del mundo externo aunque pasando primero por el cuerpo de la analista (como si fuera un puente) continuando su exploración con los juguetes (autos, pelotas). En esta sesión fue posible observar al niño acercarse y explorar el cuerpo de la analista para luego continuar con la exploración del mundo externo. Para Klein (1930, pp.237), el mundo exterior es el cuerpo de la madre por extensión. La frustración también detonó conductas desafiantes. Se observó que estas conductas surgieron sobre todo cuando el paciente no lograba poseer al objeto de su interés o cuando la analista le ponía un límite mediante un enérgico “no”, ya fuese por invasión del cuerpo de la analista o por peligro de dañarse a sí mismo o a la analista. Por ejemplo, el momento en que el niño se encuentra enojado y amenaza con tirar una silla, o también cuando se tiró encima de ella. A pesar de que en este primer periodo el paciente se mostró enojado muchas veces, también se mostró contento y concentrado cuando compartía el juego con la analista. Hubo algunas sesiones donde se mostró más risueño. La risa sobrevino después de que el niño le lanzaba cosas a la analista, cuando le hacía burla o cuando estaba contento con el juego que compartía con ella. En la última sesión de este periodo de análisis fue notable la actitud amorosa del niño y el gusto con el que saludó a la analista cuando ella apareció. También se observó que en el niño aumentó la capacidad para tolerar la frustración. Por ejemplo, intentó comunicarle a la analista su deseo de jugar con los autos, pero como ella no mostró intención alguna de bajarle la caja, él desistió (tolerando la frustración) y siguió jugando con ella. 0261 - EL ENCUENTRO ENTRE FREUD Y GUSTAV MAHLER Unidad Temática: 1-La Clínica Psicoanalítica en sus diversos ámbitos y dispositivos LOTUFO DE WAINSTEIN, Alicia Isabel | MARTINO, Catalina ASOCIACIÓN PSICOANALITICA ARGENTINA (APA) Resumen: El encuentro entre Freud y Mahler En agosto de 1910, se encontraron Freud y Mahler en Leiden a pedido del músico quien había solicitado la ayuda de Freud. Pasaron la tarde paseando y hablando en una especie de análisis condensado en una sesión de un día, hecho a la medida de esa circunstancia. Intentamos establecer algunas hipótesis e interrogantes sobre los enigmas y los efectos psíquicos de este encuentro. Durante el imperio Austro-Húngaro la Viena de 1900 se había convertido en cuna de la modernidad occidental mientras se iba deteriorando política y territorialmente. El movimiento artístico, científico y arquitectónico florecía. En 1910, aun sin democracia, se mantenía cierta estabilidad cultural y ética, sin embargo regían ciertas limitaciones para el ingreso a cargos públicos jerárquicos: al mérito se anteponía el origen de nacimiento y la religión. Esta situación se agudizó con la muerte de Francisco José en 1916. Por entonces, la intelectualidad se reunía en los cafés a discutir abiertamente sobre política, literatura, arte y música. Viena era sinónimo de música y cultura, pero también de frivolidad, de corrupción y de antisemitismo. En este caldero vivieron, amaron, crearon y sufrieron Freud y Mahler. Ante el avance del nazismo Freud dejó Viena en 1938, Mahler ya había fallecido en 1911 y su memoria fue borrada de la ciudad y prohibida su música. Es en 1910 en este contexto socio cultural Gustav Mahler le pidió una cita a Freud, ya que necesitaba urgentemente su ayuda debido a las desavenencias con su mujer Alma Shindler. Alma era una bella mujer veinte años más joven que Gustav y también música, con una tumultuosa vida sentimental; en su haber contaba con el enamoramiento del pintor Gustav Klimt; a este enamoramiento le siguieron otros que la llevaron al borde del suicidio. Jones explica que Mahler sufría la “folie de doute” de su neurosis obsesiva. Finalmente se encuentran en Agosto de 1910 en Leiden; pasaron la tarde paseando y hablando en una especie de análisis condensado en una sesión de un día, hecho a la medida de esa circunstancia. “Fue como sacar una viga de un edificio misterioso, […] si doy crédito a las noticias que tengo, conseguí hacer mucho por él en aquél momento. […] En interesantes expediciones por la historia de su vida descubrimos sus condiciones personales para el amor, […] tuve muchas oportunidades de admirar la capacidad de comprensión psicológica de aquél hombre genial”. Citamos la carta que Freud escribió a Theodor Reik y que éste transcribe en el artículo de su autoría titulado Sigmund Freud y Gustav Mahler publicado en la Revista de Psicoanálisis de nuestra Asociación en el año 1944. En el mismo artículo T. Reik expresó que “las horas que Malher pasó con Freud y la información analítica que de él recibió tuvieron un efecto perdurable y profundo en el compositor. Removieron sus dudas e inhibiciones reconstruyendo su capacidad de amar y fortificaron su confianza en sí mismo.” En ese encuentro, Freud consiguió calmarlo, explicando que era evidente, que él buscaba inconcientemente que su mujer se pareciera a su madre quien estaba agobiada por inquietudes y era sufriente. Nos interesa destacar en la carta que refiere el encuentro algunos contenidos que nos llamaron la atención: uno, que llamara el Complejo de María a la fijación del compositor a la madre, resaltando una sola vertiente del complejo de Edipo (no volvimos a encontrar en la obra freudiana esta denominación), otra, su expresión que “la fachada sintomática de su neurosis obsesiva quedó sin ser aclarada” (situación entendible por lo breve del tratamiento) y la tercera es que Freud amonestara abiertamente a Mahler por “encadenar a una joven mujer a él en semejante condición psíquica”. (Freud conocía a la familia de Alma). Nos preguntamos qué circunstancias psíquicas llevaron a Freud a reconvenirlo, si pesó en él el hecho de que propia madre fuese veinte años más joven que el padre, la muerte de su hermano Julius, las peleas dentro de la Asociación recién creada. Recordamos que Mahler también era un sobreviviente en la fratria de origen, que ambos eran geniales, ambos eran judíos y padecieron el antisemitismo (sabemos las dificultades que enfrentó Freud para acceder a cargos universitarios, Mahler pudo dirigir la Opera de Viena a condición de convertirse al catolicismo). La revivencia del drama edípico y de la conflictiva de los vínculos fraternos en la situación transferencial. Mahler, al volver de esa entrevista sintiéndose reconfortado, escribió un poema a su mujer durante el viaje. Volvió a dirigir a Nueva York, después del 47º concierto padeció de intensa fiebre. Los médicos diagnosticaron endocarditis, incurable en ese momento, diez años antes de que Flemming descubriera la penicilina. Él pidió conocer la verdad para poder elegir el lugar de su muerte y el18 de Mayo de 1911 muere en Viena, durante una tormenta al igual que Beethoven. Algunas reflexiones Desde ese encuentro hasta ahora, sucedieron cambios y adquisiciones importantes, culturales y científicos. Nuevas teorías fueron echando luz sobre las complejidades incognoscibles del psiquismo humano. Mahler solía decir: “soy tres veces extranjero: un bohemio entre austríacos; un austríaco entre alemanes, y un judío ante el mundo” (Kennedy, M, 1974). Sabemos de la radical extranjería del humano dentro de su propio ser. Para los que pretendemos ejercer la “talking cure ”creemos que es imprescindible el trípode –análisis, formación teórica, supervisión- no sólo en la etapa de formación, sino como una necesidad permanente para que esta extranjería sea lo menos obstructiva posible para nosotros y para enfrentar el sufrimiento humano. BIBLIOGRAFÍA Bauer-Lechner, N.; Erinne rungen an Gustav Mahler, Leipzig, 1923 (pag.147-151) Feder, S. (1981) Gustav Mahler: The music of fratricide. Capítulo 17 en Psychoanalitic Explorations in Music, International Universities Press, Madison, Connecticut, 1990 Freud, S.: (1901) Psicopatología de la vida cotidiana. AE., Buenos Aires, 1976 (1910) Sobre un tipo particular de elección de objeto en el hombre. Id. Kennedy, M. (1974): Mahler, Guernica Editores, Barcelona, 1988 (pag.78) Mahler-Werfel, A ( ): Mi vida, Tusquetes Editores, Barcelona, 1984 Pollack, G.: (1989): Mourning through music: Gustav Mahler, capítulo 16 en Psychoanalitic Explorations in Music. International Universities Press, Madison, Connecticut, 1990 Reik, T.: (1944) Sigmund Freud y Gustav Mahler. Revista de Psicoanálisis, No. 3, Buenos Aires, 1944 Reik, T.: (1953) Variaciones psicoanalíticas sobre un tema de Mahler. Taunus ediciones, Madrid, 1975 0273 - LAS FALLAS EN EL LAZO SOCIAL Y SUS REPERCUSIONES EN LAS PATOLOGÍAS GRAVES DEL DESARROLLO Unidad Temática: 1-La Clínica Psicoanalítica en sus diversos ámbitos y dispositivos FABRE Y DEL RIVERO, Ana María SOCIEDAD FREUDIANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Resumen: La práctica psicoanalítica con trastornos graves del desarrollo nos enseña cuánto de lo pulsional ha quedado sin significar debido a la carencia o fallas en el lazo social: Familiar y escolar. Presentaré el caso de un pequeño de 7 años, quien viene acompañado de una serie de valoraciones psicopedagógicas, electroencefalogramas y distintos estudios neurológicos, así como de una madre obsesionada por un diagnóstico _”preferiría que fuera un Asperger”_ quien no ha podido sacar al pequeño de su lecho. Atravesados por historias de ausencias de figuras paternas, abandonos y muertes trágicas, en las generaciones que lo anteceden. La práctica psicoanalítica con pacientes aquejados de trastornos graves del desarrollo nos enseña cuánto de lo pulsional ha quedado sin significar debido a la carencia o fallas en el lazo social. Constatamos cómo ni la familia ni la escuela logran dar un lugar a estos chicos y comprender su sufrimiento. Presentaré el caso de un pequeño de ocho años, a quien llamaré Mateo. Llega a mi consulta con un expediente repleto distintos estudios neurológicos, así como por una madre obsesionada por un diagnóstico, quien en la primera entrevista afirma: “preferiría que fuera un asperger”, para así al menos poder pensar en él como un niño listo. Abrumada por las múltiples veces en la que ha salido a relucir la palabra autismo, en las consultas médicas y escolares a las que ha recurrido. Su hijo, es un niño concebido prácticamente sin la aceptación ni el consentimiento de su padre; quien a pesar de ello, quiso registrar al niño como su hijo. La madre no quiso que llevara el apellido paterno. Esta negativa está asociada a una idea delirante de una herencia proveniente de un personaje importante de la historia de México. Teme, por lo mismo, que si cambia el nombre – que aparecería como paterno- su hijo perdería esa herencia. Queda así Mateo como portador de los dos apellidos de su madre. Inscrito en el registro civil como si fuera hermano de su madre. Mateo, a quien los ruidos inesperados – el paso de un camión, el vibrar de las ventanas, el azote una puerta- le hacen entrar en pánico y agitar las manos en una suerte de aleteo, quien presenta dificultades para sostener la mirada. Viene porque la madre está buscando un diagnóstico y porque ya no puede negar las dificultades de escolarización de su hijo. Él ha vivido en varios lugares dentro y fuera del país. Confunde y mezcla español con inglés, hablando ambos mal. La familia –abuela, media hermana y madre- con nana incluida, el padre, la escuela bilingüe, nada logra contener su sufrimiento ni ayudarle a superar sus dificultades en lo concerniente a la socialización y el aprendizaje. Mateo hablará confundiendo los artículos –en español- dirá por ejemplo el silla o el pluma, junto con la lápiz. Expuesto siempre al bullying de sus compañeros por su ser extraño o diferente. Convertido en el blanco de sus burlas por su manera de desplazarse en la escuela, su aislamiento, su hablar “raro” o sus soliloquios, así como los movimientos extraños (tipo aleteo) que hace con brazos y manos. La escuela a la que asiste Mateo cuenta con área para “special needs” en la que se ignoran sus dificultades –recurren a aislarlo en esa área, en la que pretenden, sin lograrlo la mayoría de las veces, que aprenda algunas cosas escolares. Añadiré que la única vez que se comunicaron conmigo, fue para quejarse de una actuación violenta o agresiva en la que golpeó a un compañero. Tal vez no esté de más, señalar que el chico al que golpeó Mateo, era uno de los que más le acosaba. Parecieran ignorar su sufrimiento por los golpes, burlas y humillaciones que sufría por parte de los integrantes de su grupo de pares. Aquí, me gustaría referirme al trabajo de John Steiner en el que, reanalizando el Caso Schreber sostiene: “Primero, recurriré a los avances en nuestros descubrimientos sobre la depresión y su relación con la paranoia por un lado, y por otro, con los estados grandiosos narcisistas”.45 Existe evidencia de la depresión y tristeza en la que vivía atrapado Mateo, quien no interactúa con sus compañeros de escuela y recurre a contener su cólera haciendo dibujos en los que les insulta y denigra. Se sabe frágil e indefenso, igual palia ese dolor, recurriendo a pensar en el poder adquisitivo de la abuela, quien le lleva a hacer viajes y cruceros importantes. Es en éste sentido que logra sentirse superior a sus compañeros, negando que al colegio asisten niños mucho más ricos y de familias más poderosas que la suya. Pasa aislado la mayor parte del tiempo que está en su casa. Su madre y su media hermana, pasan el día conectadas a internet. La primera buscando pareja y la joven, haciendo conquistas virtuales también. Queda sin comunicación, interesado en 45 Steiner, J (2011) en Seeing and being seen, Routlege: New York: P.42 juegos que derivan de caricaturas de animae; se trata de personajes y juegos que repite en sus dibujos una y otra vez, de una manera bastante cercana a los mismos. Por otro lado, le gustan juegos con voces de fantasmas, aquellos que suenan “creepy” o “spooky”. Rosalía Mondelo, al abordar el tema del fracaso escolar, señala que éste ha adquirido en la actualidad dimensiones altamente preocupantes y hasta se podría expresar, sin caer en un negativismo, en una devastadora acción en la que aparecen dos grandes situaciones: la exclusión del alumno –de un saber- y la responsabilidad desmedida del docente que queda como único responsable. Las razones no son sólo pedagógicas afirma; conocer las historias de algunos chicos nos llevan a preguntarnos qué otras razones subyacen al fracaso, otorgándole a este tema la categoría de complejidad social. 46 En la historia familiar de este paciente, prevalecen las ausencias de figuras paternas, abandonos y muertes trágicas, en las generaciones que lo anteceden. Y pesa igualmente, un ancestro, tipo Pedro Páramo, todopoderoso y a cuya fortuna, en algún momento –casi mítico- se podría acceder. El padre de Mateo advirtió las dificultades de la madre para ocuparse del bebé y consiguió una nana para que acompañara a esta mujer en los cuidados maternos. Y a pesar de ser un hombre de recursos económicos limitados, ha realizado largos viajes en autobús para ir a reunirse con su hijo cuando su madre se lo llevó a otro país siendo aún un niño muy pequeño. A este viaje no pudo acompañarlos la nana y esa separación tuvo efectos traumáticos en Mateo. Cuando llega conmigo y a lo largo de los dos primeros años del tratamiento los cuidados de la nana persisten. Esto empieza a disminuir a partir de mis esfuerzos para que el niño lograra alguna autonomía. La madre Mateo, es una mujer obesa, deprimida, con mucha hostilidad hacia su propia madre. Externa deseos de que ésta muera pronto. Anhela heredar, deshacerse de ella, pero quedarse con su dinero. Es una mujer transgresora. Despilfarra el dinero asignado para la comida de su familia, organizando grandes comilonas para sus amigos durante los fines de semana. De tal modo, que al iniciar la semana, no hay dinero ni comida para ella, sus hijos y la nana. Esta mujer niña, llena de inseguridades y de odio, quien amamantó a su hijo durante 4 años y que no dejó de practicar colecho con él. Argumentaba el tener que rentar parte de su casa, como una imposibilidad de contar con el espacio suficiente para que hubiera un tercer ambiente. Mujer obesa, desaliñada, con el cabello astroso y con evidentes muestras de desaseo en su ropa y su persona. A resultas de mis peticiones se realiza una serie de estudios en una prestigiada institución de salud en los que se determina que padece diabetes e igualmente la diagnostican como bipolar. Durante un breve tiempo, sigue una cierta dieta e igualmente, de manera inconsistente toma la medicación psiquiátrica que le prescriben hasta que termina por abandonarlo todo. Gran parte del tratamiento de este pequeño, fue saboteado por la propia madre quien no soportaba mis intervenciones tendientes a la separación. Así, en una ocasión, irrumpe en el consultorio y le explica a su hijo, el significado de su dibujo. Casi no me escucha cuando le digo que si ella le explica al niño algo diferente –que más bien es suyo- éste no va a saber cuáles pensamientos puede producir él mismo. A lo largo de los casi tres años que trabajé con este 46 Sevilla, M. (2001) Temas Cruciales III: Fracaso Escolar. Buenos Aires: Atuel: Pág. 53 pequeño paciente, él hizo una serie de avances en lo concerniente a su motricidad y su lenguaje, así como en las manifestaciones de su afecto. Sin embargo, la madre no resistió que el pequeño tuviera tanto interés en venir a consulta y finalizó retirándolo del tratamiento. 0304 - UNA HERRAMIENTA MÁS... Unidad Temática: 1-La Clínica Psicoanalítica en sus diversos ámbitos y dispositivos FERNÁNDEZ BELATTI, María Cristina | SANDLERIS, Sonia ASOCIACIÓN PSICOANALITICA ARGENTINA (APA) Resumen: Los grupos de reflexión pueden ser un instrumento para aquello que la institución psicoanalítica intenta transmitir: la reflexión, la duda permanente y un respeto a la singularidad del pensamiento, facilitando así el pensar juntos lo imposible de nuestra profesión. Son una herramienta psicoanalítica más. En ellos se despliegan vivencias y experiencias produciéndose una articulación entre la realidad psíquica del sujeto singular y la realidad psíquica emergente del agrupamiento. Dialogar con otro es la esencia del pensamiento analítico. Pensar el pensamiento con otro/s produce cambios. Esto contribuiría a nuestra identidad como analista y afianzaría la pertenencia a la institución Elucidar es el trabajo por el cual los hombres intentan pensar lo que hacen y saber lo que piensan (Castoriadis) Las instituciones psicoanalíticas, a nuestro entender, deberían aspirar a manejarse con los mismos instrumentos que intentan transmitir: la reflexión, la duda permanente y un respeto a la singularidad del pensamiento, además de facilitar la función de pensar juntos lo imposible de nuestra profesión. El ámbito institucional nos brinda la oportunidad de poder trabajar “en red” y enriquecer nuestro “qué- hacer” en las diferentes situaciones que en nuestro “ser analistas “se nos plantean. Y decimos en red ya que pensamos al grupo de reflexión como una forma más de interacción donde se entrecruza el complejo acontecer individual –institucional. Este entrecruzamiento demanda un entrenamiento constante. Los grupos de reflexión se constituyen en un espacio privilegiado para realizar dicho entrenamiento. Intentamos actualizar así esta valiosa e histórica manera de trabajar, proponiéndola como una herramienta más… Sostenemos que el trabajo grupal habilita a un intercambio reflexivo, a partir de la puesta en juego del despliegue de emociones, vivencias, experiencias, que se van dando en el intercambio con otros. Se arma así un "espacio de contención compartido" entre colegas a los que le suceden cuestiones similares y también diferentes en su hacer. La conversación grupal en pequeños grupos, a lo largo del tiempo, ayudará a profundizar y ahondar los planteos e interrogantes con que el mundo psicoanalítico actual nos enfrenta, tanto a nivel de la teoría/s como de la técnica/s y a esto hay que sumarle el atravesamiento de las voces de la institución Esta herramienta tal vez permita ir descubriendo y mirando desde otro lugar creencias que se tenían totalmente arraigadas, por ejemplo, en cómo llevar adelante y concebir la práctica, cómo pensar la técnica, en síntesis, cómo ubicarse frente al psicoanálisis hoy Consideramos el trabajo a realizar en dicho espacio como un "texto". “Texto articulador” donde el analista pueda convertirse en investigador de las vivencias que le despiertan los conocimientos, su clínica, la institución, la interacción con pares. En un grupo se generan enlaces y desenlaces de subjetividades; un grupo de reflexión, posibilitaría ponerse en contacto con la propia subjetividad a partir del trabajo psíquico y vincular requerido por la pertenencia a los vínculos de paridad. Estos producen marcas en la constitución de diferencias que hacen a lo más propio de cada uno de sus integrantes. Todo este “trabajo” no solo contribuiría a la subjetivación sino que también afianzaría nuestra identidad como analista. Pensamos que estos espacios favorecen la transmisión del psicoanálisis en el proceso interminable que implica nuestra formación. La transmisión tiene hoy un abanico de ofertas, pero hay algo que es necesario e imprescindible que se de para que la transmisión sea plena: la ligadura entre las palabras y el afecto, para que el ser analista no sea solo una experiencia intelectual. En este sentido pensamos al grupo de reflexión como un facilitador de esta ligadura a partir del ida y vuelta emocional que se genera en este espacio. Con esta herramienta se harían visibles las interacciones que como telón de fondo, están presentes en los diferentes espacios grupales de la institución. Fondo que puede pasar a ser figura en el “aquí y “ahora” de los grupos de reflexión, convirtiéndose estos, en textos vivenciales y articuladores del interminable proceso que implica nuestra formación. Articuladores de las realidades psíquicas del sujeto singular y la realidades psíquicas que emergen como efecto del agrupamiento. Los pensamos como un espacio intermedio, transicional, que favorece la metabolización de las vivencias, a partir de: reflexionar sobre ellas y explicitarlas, interrogarse sobre el inconsciente que se manifiesta en la institución, escuchar el discurso que se produce y la demanda que allí se expresa. Formar parte de un grupo de tales características permitiría: -Reactualizar en el aquí y ahora de dicho espacio, el vivenciar del despliegue de las relaciones inconscientes atravesadas por la inscripción institucional que late todo el tiempo insistiendo. - Revalorizar el papel que pueden desempeñar las contradicciones que inevitablemente surgen en la formación y que se pondrán de manifiesto en él - Pensar lo que había quedado como impensable. - Enfatizar el contrapunto y la interrogación para poner en tensión las vibraciones que se ponen en juego en estos grupos como otro forma de transmisión del Psicoanálisis. En síntesis: Ser miembros de un grupo con tales características, implica tolerancia al propio desconocimiento de lo que acontece, a lo que puede surgir imprevistamente, a lo que se estudió o teorizó y a veces no se sostiene en la práctica. Implica también, transformar los discursos estériles en factores generadores de nuevos interrogantes, promover en sus miembros el pensamiento en los momentos dilemáticos de paralización de la producción, e intentar evaluar los fenómenos relativos a distintas áreas del complejo acontecer grupal. Por último, y desde Freud, nos interesa rescatar la pulsión de saber. Esta no se satisface con respuestas logradas, sino con apertura de interrogantes que necesariamente van surgiendo en todo proceso de aprendizaje. Pensamos los grupos de reflexión, como un terreno fértil donde puede ser jugada la sublimación de la inacabable investigación infantil, transformada en el ejercicio y esfuerzo permanente que implica la investigación de los procesos psíquicos inconscientes. BIBLIOGRAFÍA Anzieu D. Aulognier, Piera El grupo y el Inconsciente. . Biblioteca Nueva, Madrid, l986 La dinamica de los pequenos grupos Kapeluz “Los destinos del placer”, Paidos, 1998 Benyakar M “La multidimensionalidad del grupo Analitico” Universidad de Tel-avivi. Israel 1986 “Interpretación Vivencial e Interpretación Figurativa” “Lo disrruptivo” Biblios Bernard M Introducción a la obra de René Kaës, Colección Aportes. A.A.P.P.G., Buenos Aires, l99l Bion W.R. Dellarosa A. Drucaroff E. y otros: Experiencias en Grupos Paidos Grupos de Reflexion .Paidos “El grupo una particular experiencia” comunicación “ El grupo una respuesta posible” Edelman,L. Kordon,D Algunos aspectos de la practica y la teoría de los grupos de reflexión Revista de A.A.P.P.G. 1995 Farias F Algunas consideraciones sobre los grupos de reflexion Ficha interna de la Escuela de postagrado de la Liga Israelita Argentina contra la tubercolosis Fernández, Ana El campo Grupal , Nueva Visión Buenos Aires 1986 Freud S. Tomo XVIII, Kaës R. " Psicología de las masas y análisis del yo" Obras completas, Amorrortu, Buenos Aires, 1985. “Totem y Tabu" Obras completas, Amorrortu “La institución y las instituciones· .Paidos, Buenos Aires 1989 L¨hoste Marta y otros “Grupos Homogeneos- alienación encubierta y autonomía posible” Salvat Stein, G. Sandleris,S. Diccionario enciclopédico Psicoanalisis Compartido El grupo un constructor. Comunicación El grupo un intermediario. Comunicación Sandleris, S. “Fantasías en historietas, historia de la fantasía, recreación de la fantasía en el espacio grupal. XL Congreso Latinoamericano de Psicoterapia Analítica de Grupo. Buenos Aires 1994 . “El grupo como facilitador del cambio terapéutico: una experiencia con pacientes HIV positivo” Revista Aperturas N° 20 Sandleris S. y Drucaroff E. “Nada más ni nada menos que compañeros de grupo” Taller clínico presentado en el Congreso de FEPAL Santiago de Chile 2008
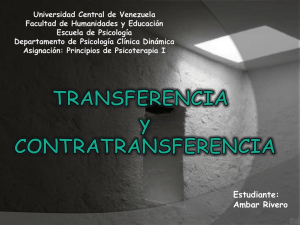
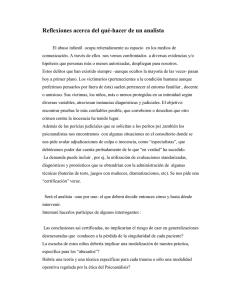
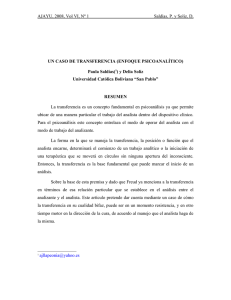
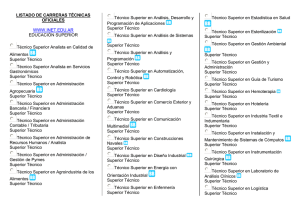
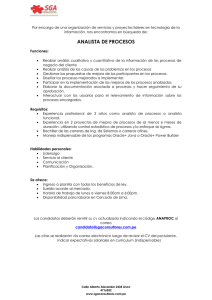
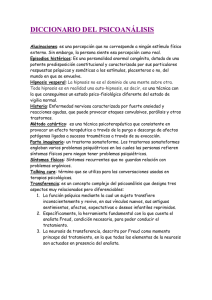
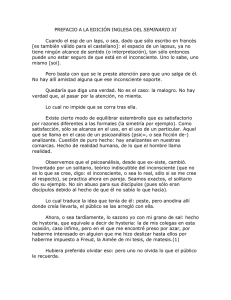
![La fundación del PSICOANÁLISIS Introducción: S. Freud [1856−1939]](http://s2.studylib.es/store/data/000066435_1-f8dbad1af4b594ba29849018df3cc40c-300x300.png)