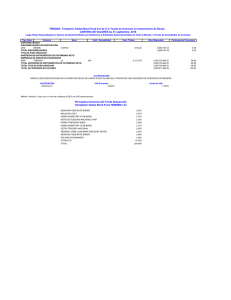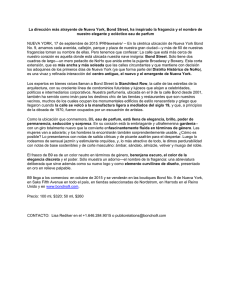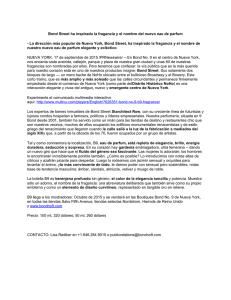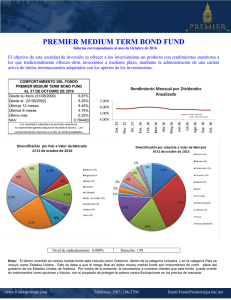casino royale
Anuncio

CASINO ROYALE Condensado del libro de Ian Fleming Traducción de Eduardo Meruéndano Ilustraciones de Bob Heindel GRANDES CLÁSICOS DEL SUSPENSE. SELECCIONES DEL READER’S DIGEST. (1974) James Bond declara la guerra al pagador de un sindicato francés controlado por el comunismo internacional. La situación es turbia; entran en juego sutiles medios de espionaje y contraespionaje, y la primera batalla se libra en torno a una mesa de bacará en la que llegan a apostarse cincuenta millones de francos. La lucha crece en intensidad con la intervención de una mujer joven, bella, enigmática y sensual, y alcanza su punto culminante con la diabólica tortura que inflige a Bond un maestro del sadismo. Cuando todo parece perdido, entra en escena una siniestra organización asesina, de cariz político, llamada SMERSH, y con ello el ritmo alucinante de este relato de suspense llega a extremos imprevistos de peligro, violencia y sorpresa que sobrecogen y desconciertan al más impertérrito y avisado de los lectores. CAPÍTULO PRIMERO EL OLOR, el humo y el sudor de un casino, a las tres de la madrugada, hacen su atmósfera nauseabunda. A esas horas, el desgaste anímico producido por el juego —una mezcla de codicia, miedo y tensión nerviosa— se hace insoportable, y los sentidos despiertan y se rebelan. James Bond comprendió de pronto que estaba cansado. Cuando su cuerpo o su mente estaban hartos, actuaba siempre con conocimiento de causa. Esto le ayudaba a evitar el embotamiento de los sentidos, que engendra errores. Se apartó discretamente de la ruleta donde había estado jugando y se quedó parado durante un momento junto a la barandilla de bronce que rodeaba, a la altura del pecho, la mesa principal de la salle privée. Le Chiffre seguía ganando. Tenía delante un desordenado montón de fichas de cien mil francos. A la sombra de su grueso brazo izquierdo se amontonaba una pila de las amarillas grandes, cada una de las cuales valía medio millón de francos. Bond observó un ratito el curioso e imponente perfil, luego se encogió de hombros para aligerar sus pensamientos y se alejó. La barrera que circunda la caja llega a la altura de la barandilla y el cajero está sentado en un taburete, rodeado de montones de billetes y fichas. Estas últimas se hallan alineadas en estantes. El cajero tiene una cachiporra y una pistola para protegerse. Saltar por encima de la barrera, robar algunos billetes de banco y luego saltar de nuevo y salir del casino atravesando pasillos y puertas sería algo imposible. Bond reflexionaba sobre esto al tiempo que recogía un fajo de cien mil y varios fajos de diez mil francos. Simultáneamente, veía en su imaginación cómo se desarrollaría la reunión usual de la junta directiva del casino la mañana siguiente: el señor Le Chiffre ganó dos millones. Jugó en la forma acostumbrada. La señorita Fairchild ganó un millón en una hora ejecutando tres bancos del señor Le Chiffre, y luego se fue. Juega con frialdad. El inglés señor Bond aumentó sus ganancias exactamente a tres millones en los dos días que lleva jugando a la ruleta. Jugó una combinación progresiva al rojo en la mesa cinco. Tiene suerte y sus nervios parecen bien templados. Será algo por el estilo, pensó Bond. Franqueó la puerta giratoria de la salle privée y saludó con una inclinación de cabeza al aburrido empleado en traje de etiqueta cuyo trabajo consistía en impedirle a uno la entrada o la salida, pisando el interruptor eléctrico que puede paralizar la puerta al menor asomo de alarma. Se necesitarían diez hombres avezados para robar la caja, reflexionó Bond, y seguramente se verían obligados a matar a uno o dos empleados. Después de dar mil francos en el guardarropa, bajando ya por la escalinata del casino, Bond llegó a la conclusión de que en ninguna circunstancia intentaría Le Chiffre asaltar la caja. Bajo sus zapatos de etiqueta sintió la seca e incómoda gravilla del camino, y un áspero y desagradable sabor le vino a la boca. Aspiró profundamente el tibio aire nocturno y concentró sus sentidos y su entendimiento. Quería saber si alguien había registrado su cuarto desde que lo dejara antes de la hora de la cena. Cruzó el ancho bulevar y los jardines del Hotel Splendide. Sonrió al conserje, quien le dio la llave —el número 45 del primer piso— y un cable dirigido a él. Era de Jamaica, y Bond leyó lo siguiente: KINGSTONJA XXXX XXXXXX XXXX XXX BOND SPLENDIDE ROYALE-LES-EAUX SEINE INFERIEURE PRODUCCIÓN CIGARROS HABANOS TOTALIDAD FABRICAS CUBANAS 1915 DIEZ MILLONES REPITO DIEZ MILLONES STOP CONFIO SEA LA CIFRA QUE NECESITA RECUERDOS DASILVA Esto significaba que diez millones de francos estaban en camino. Era la respuesta a una petición que Bond había hecho aquella tarde a su cuartel general en Londres por intermedio de París. Clements, el jefe del departamento de Bond, habló a M., quien sonrió aviesamente y dijo al "cambista" que lo arreglase con el erario público. Bond conocía Jamaica, donde trabajara en una ocasión, y en Royale se hacía pasar por un rico cliente de los señores Caffery, la principal firma importadora-exportadora de Jamaica. Así pues, era controlado desde aquella isla de las Antillas por un hombre taciturno llamado Fawcett, jefe del departamento de fotograbado en The Daily Gleaner, el famoso diario del Caribe. Fawcett había sido tenedor de libros en una de las principales pesquerías de tortugas de las islas Caimán; se había alistado como voluntario al comienzo de la guerra y la había terminado como escribiente de pagaduría en una pequeña organización del servicio de espionaje naval en Malta. Cuando terminó la guerra fue seleccionado por la sección del Servicio Secreto a la que correspondía la zona del Caribe, se le instruyó rigurosamente en fotografía y en algunas otras artes y, con la tácita connivencia de un hombre muy influyente en Jamaica, se abrió camino hasta el departamento de fotograbado del Gleaner. Por los trabajos que de cuando en cuando hacía para el Servicio Secreto, recibía la cantidad de veinte libras mensuales, que se ingresaban en la cuenta que tenía en el Royal Bank of Canadá, enviadas aparentemente por un deudo imaginario desde Inglaterra. La misión actualmente asignada a Fawcett consistía en retransmitir en el acto a Bond los textos de los mensajes que un enlace anónimo le comunicaba por teléfono a su casa. Bond prefería ser controlado indirectamente, lo que le hacía sentirse un poco más en libertad y le daba la ilusión de no hallarse solamente a 150 millas al otro lado del canal y de aquel mortal edificio de oficinas cercano a Regent's Park, desde donde le observaban aquellos fríos cerebros que hacían funcionar todo el tinglado. Bond leyó el cable dos veces. Del bloc que estaba sobre el escritorio arrancó una hoja de telegrama (¿para qué dejarles copia?) y escribió la respuesta en letras mayúsculas: GRACIAS. INFORMACIÓN SERA SUFICIENTE. BOND. Se la entregó al conserje y se dirigió a la escalera, haciendo al ascensorista un gesto negativo con la cabeza. Sabía Bond cómo podía delatar su llegada un ascensor. Andando silenciosamente de puntillas, se apartó de la escalera y avanzó quedamente por el pasillo hasta la puerta de su cuarto. Bond sabía con exactitud dónde estaba el conmutador de la luz eléctrica y le bastó un rápido y preciso movimiento para plantarse en el umbral con la puerta abierta de par en par, la luz encendida y un revólver en la mano. La habitación, vacía y segura, parecía mofarse de él. Después de cerrarse con llave por dentro, se inclinó e inspeccionó uno de sus cabellos negros, que aún estaba en la misma posición en que lo había dejado antes de ir a cenar, sujeto en el cajón del escritorio. A renglón seguido examinó una tenue huella de polvos de talco en el borde interior del tirador de porcelana del armario ropero. Estaba inmaculada. Entró en el cuarto de baño, alzó la tapa de la cisterna del retrete y comprobó que el nivel del agua no había variado, comparándolo con la marca que había hecho en la válvula de cobre del flotador. La inspección de estas minúsculas alarmas contra ladrones no le parecía ninguna tontería. Era un agente secreto, y si todavía estaba vivo se debía a su estricta atención a los más mínimos detalles de su oficio. Satisfecho de que su cuarto no hubiese sido registrado mientras se hallaba en el casino, Bond se desnudó y tomó una ducha fría. Encendió el septuagésimo cigarrillo de la jornada, se sentó a la mesa de escribir, puso a su lado el grueso fajo de billetes que había ganado en el juego y anotó unas cifras en una pequeña agenda. En Londres le habían provisto de diez millones de francos y aquella tarde había pedido a Londres otros diez. Con esto y sus ganancias, su capital se elevaba a veintitrés millones de francos, o sea, unas veintitrés mil libras. Bond permaneció inmóvil unos momentos contemplando por la ventana el mar sombrío; luego metió el fajo de billetes de banco bajo la almohada del adornado lecho y se introdujo con alivio entre las ásperas sábanas francesas. Durante diez minutos, acostado sobre el lado izquierdo, meditó acerca de los acontecimientos del día. Después se volvió del otro lado y concentró su mente hacia el túnel del sueño. Apagado el brillo y la expresividad de sus ojos, sus facciones adoptaron una máscara taciturna e irónica, brutal y fría. DOS SEMANAS antes había llegado un memorándum del Puesto S. del Servicio Secreto dirigido a M., jefe de este servicio adjunto al Ministerio de Defensa británico: A: M. Del: Jefe de S. Asunto: Un proyecto para perder al señor Le Chiffre, uno de los principales agentes de la oposición en Francia y pagador clandestino del Sindicato de los Obreros de Alsacia, controlado por los comunistas, que abarca las industrias pesadas y de transporte de Alsacia, y que, por lo que sabemos, sería una importante quintacolumna en caso de guerra con Rusia. Documentación: Biografía de Le Chiffre hecha por el jefe de Archivos, adjunta al Apéndice A. También, Apéndice B, con una nota sobre SMERSH. Desde hace algún tiempo venimos notando que Le Chiffre se encuentra en un grave aprieto. En casi todos los aspectos es un admirable agente de la U.R.S.S.; pero su desenfrenada sensualidad constituye un talón de Aquiles del que nos hemos podido aprovechar; una de sus amantes es una eurasiática (Número 1860) controlada por el Puesto F. Parece que Le Chiffre está al borde de una crisis financiera; 1860 ha venteado ciertos indicios: joyas vendidas discretamente, enajenación de una villa en Antibes. Con ayuda del Deuxiéme Bureau se han llevado a cabo investigaciones adicionales y se ha descubierto una singular historia. En enero de 1946, Le Chiffre compró el control de una cadena de burdeles establecida en Normandía y en Bretaña y conocida con el nombre de Cordon Jaune (Cordón Amarillo). Cometió el disparate de dedicar a esta finalidad unos cincuenta millones de francos del dinero confiado por la Sección III de Leningrado para el financiamiento de S.O.D.A, el sindicato más arriba mencionado. Podría haber encontrado muchas inversiones más tentadoras que la prostitución si no le hubiera tentado precisamente el subproducto de un número ilimitado de mujeres para su uso personal. El destino le castigó con rapidez aterradora. Tres meses después, el 13 de abril, se promulgó en Francia la ley n.° 46685, titulada Loi Tendant a la Fermeture des Maisons de Tolérance et au Renforcement de la Lutte contre le Proxénetisme. Esta ley, al ordenar la clausura de todas las casas de mala nota, destruyó casi de la noche a la mañana la base de su inversión. Le Chiffre se enfrentó de pronto con un déficit considerable en los fondos del sindicato. Desesperado, convirtió sus mancebías en maisons de passe, donde se podían concertar citas clandestinas bordeando, sin traspasarlos, los límites de la ley. Todos los intentos de vender su inversión, aun a costa de grandes pérdidas, fracasaron miserablemente. El significado de la situación era de una claridad meridiana para nosotros y para nuestros amigos los franceses, y, durante los pasados meses, la policía llevó a cabo una verdadera cacería de ratas en todos los establecimientos del Cordon Jaune. En la actualidad, nada queda de la inversión primitiva de Le Chiffre y cualquier indagación rutinaria revelaría un déficit de aproximadamente cincuenta millones de francos en los fondos del sindicato, del cual es tesorero y pagador. Por ahora no parece que se hayan despertado las sospechas de Leningrado; pero, desgraciadamente para Le Chiffre, es posible que SMERSH haya olfateado algo. La semana pasada, una fuente de alto rango del Puesto P. informó que un antiguo funcionario del eficiente órgano soviético de venganza había salido de Varsovia para Estrasburgo, vía sector oriental de Berlín. Si Le Chiffre estuviese enterado de que SMERSH anda tras de sus pasos, no le quedaría otra alternativa que suicidarse o intentar la huida; pero sus planes presentes inclinan a creer que aún no se ha dado cuenta de que su vida puede correr inminente peligro. Son estos planes suyos los que nos han sugerido una operación para contrarrestarlos, la cual, aunque desusada y poco ortodoxa, le sometemos, confiados a su aprobación, al final de este memorándum. Le Chiffre planea, en nuestra opinión, enjugar el déficit de su cuenta por medio del juego. Sabemos que ha retirado los últimos veinticinco millones de francos de la caja de su sindicato, y que ha alquilado una villa en las cercanías de Royale-les-Eaux, al norte de Dieppe, donde se instalará durante una semana o dos a partir de mañana. Tenemos el convencimiento de que es en el casino de Royale donde Le Chiffre intentará, hacia el 15 de junio o poco después, ganar al bacará cincuenta millones de francos con un capital de maniobra de veinticinco millones. (E, incidentalmente, salvar su vida.) Operación que se propone Sería muy provechoso para los intereses de las naciones pertenecientes a la O.T.A.N. que este poderoso agente soviético fuese aniquilado, que quebrase su sindicato comunista, y que esta quintacolumna en potencia perdiese fe, confianza y cohesión. Todo este resultado se obtendría si Le Chiffre pudiera ser derrotado en las mesas de juego. (N.B. El asesinato no tendría objeto. Leningrado cubriría rápidamente el desfalco y le haría aparecer como un mártir.) Por consiguiente, lo que recomendamos es que el mejor jugador de que pueda disponer el Servicio sea provisto de los fondos necesarios y se esfuerce por vencer en el juego a ese hombre. Apéndice A. Nombre: Le Chiffre. Apodos: Variaciones sobre las palabras "cifra" o "número", en distintos idiomas; ejemplo: Herr Ziffer. Origen: Desconocido. Se le encuentra por primera vez en junio de 1945, recluido en el campo de Dachau D.P., en la zona de Alemania ocupada por los Estados Unidos. Ostensiblemente padecía de amnesia (¿fingida?). El individuo pretendía haber perdido totalmente la memoria excepto ciertas asociaciones relacionadas con Alsacia-Lorena y Estrasburgo, adonde lo trasladaron en septiembre de 1945, con pasaporte número 304596 de apátrida. Adoptó el apellido de Le Chiffre ("puesto que", como él dijo, "sólo soy un número en un pasaporte"). No tiene nombre de pila. Edad: 4 5 años aproximadamente. Descripción: Estatura, 1,82 m. Peso, 112 kilos. Tez, muy pálida. Pulcramente afeitado. Cabello castaño rojizo, cortado a cepillo. Ojos castaño oscuro, en los que es visible la córnea todo alrededor del iris. Boca más bien femenina. Racialmente, el individuo es con toda probabilidad una mezcla de sangre mediterránea con ascendencia prusiana o polaca. Viste impecablemente. Fuma sin cesar. A intervalos frecuentes aspira benzedrina con un inhalador. Voz suave y monótona. Habla indistintamente francés e inglés. Buen alemán. Rara vez sonríe y no ríe jamás. Costumbres: De lo más costosas. Gran apetito sexual. Experto piloto de coches veloces. Aficionado a las armas cortas y otras formas de combate personal, incluso puñales. Lleva siempre tres hojas de afeitar Eversharp, una en la cinta del sombrero, otra en el tacón del zapato izquierdo y la tercera en la pitillera. Magnífico jugador. Va siempre acompañado por dos guardaespaldas armados. Comentario: Un formidable agente de la U.R.S.S., controlado vía París por la Sección III de Leningrado. Archivero Apéndice B. Asunto: SMERSH. Fuentes: Archivos propios y el escaso material puesto a nuestra disposición por el Deuxiéme Bureau y la C.I.A., Washington. SMERSH es una contracción de dos palabras rusas: Smyert y shpionam, que significa poco más o menos "Muerte a los espías". Jerarquía superior a la M.W.D. (antigua N.K.V.D.), y se cree que se halla bajo la dirección personal de Beria. Centro de operaciones: Leningrado (subdirección en Moscú). Su tarea consiste en la eliminación de todas las formas de traición y apostasía en las diversas ramas del Servicio Secreto soviético y la policía secreta tanto en el interior del país como en el extranjero. Es la organización más poderosa y temida de la U.R.S.S. y es vox populi que nunca ha fracasado en una misión de venganza. La organización consta solamente de unos cuantos centenares de agentes selectos. Sólo un agente del SMERSH ha caído en nuestras manos desde que terminó la guerra: Goytchev, alias Garrad-Jones. Durante el interrogatorio se suicidó, tragándose un botón de la americana que contenía cianuro potásico. No reveló nada aparte de su calidad de miembro del SMERSH, de lo cual se jactaba con arrogancia. Conclusión: Debe hacerse toda clase de esfuerzos para mejorar nuestro conocimiento de esta poderosísima organización y por aniquilar a sus agentes. CAPÍTULO II EL JEFE de S. (la sección del Servicio Secreto a la que incumbía la Unión Soviética) estaba tan entusiasmado con su plan para la perdición de Le Chiffre que él mismo se hizo cargo del memorándum y subió hasta el último piso del tenebroso edificio que dominaba el Regent's Park, cruzó una puerta forrada de bayeta verde y, siguiendo a lo largo de un pasillo, penetró en el despacho que había al final de este. Una vez allí se acercó con aire belicoso al jefe de personal de M. — Vamos a ver, Bill. Quiero "vender" al jefe una cosa. ¿Crees que es momento oportuno? — ¿Tú qué opinas, Penny? —El jefe de personal se volvió hacia la secretaria particular de M., con quien compartía el despacho. La señorita Moneypenny habría sido una mujer apetecible a no ser por sus ojos, que eran fríos, directos y burlones. — Que es la gran ocasión. No tiene citado a nadie para la próxima media hora —dijo sonriendo al jefe de S., que le caía simpático. — Bien, aquí tienes el informe, Bill. —Le tendió la carpeta negra con la estrella roja que significa "estrictamente secreto"—. Y dile que yo esperaré leyendo un buen libro de claves mientras él medita la respuesta. — Muy bien, señor. —El jefe de personal apretó un conmutador y se inclinó hacia el intercomunicador que tenía sobre la mesa. — ¿Diga? —preguntó una voz tranquila e impersonal. — El jefe de S. me acaba de entregar un documento urgente para usted, señor. — Tráigalo —dijo la voz. El jefe de personal cruzó la doble puerta que conducía al despacho de M. Cuando salió, una lucecita azul se encendió sobre la puerta avisando que M. no debía ser molestado. Más tarde, el jefe de S., triunfante, comentaba con su Número 2: — Dice que es una idea extravagante, pero que vale la pena intentarla si entra en el juego el Ministerio de Hacienda. Va a decirles que es una inversión mejor que el dinero que están dedicando a coroneles rusos desertores que se convierten en agentes dobles a los pocos meses de "asilarse" aquí. Está rabiando por atacar a Le Chiffre, y ya tiene el hombre adecuado para este trabajo y quiere ponerle a prueba. — ¿Quién es? —preguntó Número 2. — Uno de los de doble cero... Creo que el 007. Es hombre de pelo en pecho, y M. cree que puede haber problemas con esos pistoleros de Le Chiffre. Debe de ser un jugador estupendo, de lo contrario no habría resistido dos meses, antes de la guerra, en el casino de Monte-Carlo vigilando a aquel equipo rumano que operaba con tinta simpática y gafas oscuras. El y el Deuxiéme acabaron por dejarlos fuera de combate, y 007 se embolsó un millón de francos que había ganado al chemin-de-fer. LA ENTREVISTA de James Bond con M. fue corta. — ¿Qué opina usted, Bond? —preguntó M. cuando Bond volvió a entrar en su despacho una vez leído el memorándum del jefe de S. y tras haberse estado diez minutos contemplando los lejanos árboles del parque por la ventana. Bond escrutó los claros y astutos ojos de su interlocutor. — Es una amabilidad por su parte, señor. Me gustaría encargarme de ello. Pero no puedo prometer que vaya a ganar. Después del treinta y cuarenta, el bacará es el juego que ofrece mejores posibilidades, pero puedo tener una mala racha que me deje sin blanca. Sin duda se va a jugar muy fuerte... Me supongo que la apertura ascenderá a medio millón de francos... Bond se interrumpió, intimidado por la fría mirada de M. Este conocía las probabilidades del bacará tan bien como Bond. Era su misión conocer las probabilidades de cada cosa, y conocer a los hombres, tanto a los suyos como a los del adversario. Bond se arrepintió de haber hablado. — También él puede tener una mala racha —dijo M—. Usted dispondrá de veinticinco millones, lo mismo que él. Para empezar, vamos a entregarle diez millones y le enviaremos otros diez cuando haya echado una ojeada y examinado las posibilidades. Los otros cinco millones puede ganarlos usted mismo. —Sonrió—. Voy a pedir al Deuxiéme que colabore. Es territorio suyo. Trataré de persuadirles de que envíen a Mathis. Parece que se llevó usted bien con él en Monte-Carlo con motivo de aquel otro asunto de casino. Y voy a prevenir a Washington porque el caso también concierne a la O.T.AN. La C.I.A. tiene uno o dos hombres en Fontainebleau con los muchachos del servicio conjunto de espionaje. ¿Algo más? Bond negó con la cabeza. — Por supuesto que me gustaría tener a Mathis conmigo, señor. — Bueno, ya veremos. ¡Y mucho cuidado! Este caso parece divertido, pero no creo que vaya a serlo. Le Chiffre es hombre inteligente. Le deseo mucha suerte. — Gracias, señor —dijo Bond, dirigiéndose hacia la puerta. — Un minuto. —Bond se volvió—. Creo que le pondré un ayudante, Bond. Necesitará a alguien que corra con sus comunicaciones. Se pondrá en contacto con usted en Royale. Bond hubiera preferido trabajar solo, pero con M. nadie discutía. Salió del despacho con la esperanza de que el hombre que le enviasen no fuese un estúpido ni, lo que sería aún peor, un ambicioso. DOS SEMANAS después, cuando James Bond despertó en su habitación del Hotel Splendide, una parte de esta historia cruzó por su mente. Había llegado a Royale-les-Eaux dos días antes. Nadie había intentado ponerse en contacto con él ni se produjo el menor movimiento de curiosidad cuando firmó en el registro del hotel: "James Bond, Port Maria, Jamaica". Bond, como había pedido, se hacía pasar por un rico hacendado cuyo padre, plantador de tabaco y caña de azúcar, amasó una fortuna que él se jugaba ahora en lejanos casinos. Si le hicieran preguntas citaría a Charles Dasilva, de la firma Caffery, Kingston, como abogado suyo, y Charles se encargaría de confirmar la historia. Bond había pasado las dos últimas tardes y noches en el casino, jugando a la ruleta una complicada combinación basada en un aumento progresivo de las posturas con igualdad de probabilidades. También ganó un elevado banco jugando al chemin-de-fer en cuanto vio que se le ofrecía ocasión. Si perdía, repetía aceptando un nuevo banco, y si la segunda vez perdía también, no volvía a insistir. De esta manera había dado a sus nervios y a su instinto de las cartas un cabal entrenamiento. Había grabado asimismo en su cerebro la geografía del casino. Y sobre todo había observado a Le Chiffre en las mesas de juego, llegando a la triste conclusión de que era un jugador perfecto y afortunado. A Bond le gustaba desayunar bien. Después de una ducha fría, contempló la hermosa mañana y se tomó medio cuartillo de zumo de naranja con hielo, tres huevos revueltos con bacon y un café doble sin azúcar. Encendió su primer cigarrillo, mezcla de tabaco turco y balcánico, hecho especialmente para él por Morlands, de Grosvenor Street, y observó la flota pesquera de Dieppe, que se perdía en larga ristra entre la cálida bruma de junio, seguida por bandadas de gaviotas. Hallábase absorto en sus pensamientos cuando sonó el teléfono. Era el conserje, anunciándole que un director de Radio Stentor estaba esperando abajo con el aparato de radio que había pedido a París. — Por supuesto —dijo Bond—. Que suba. Era este el pretexto ideado por el Deuxiéme Bureau para efectuar el enlace con Bond, quien se quedó mirando fijamente hacia la puerta con la esperanza de ver entrar a Mathis. Cuando efectivamente entró Mathis, en forma de respetable comerciante cargado con un paquetón rectangular que sujetaba por el asa de cuero, Bond sonrió ampliamente, y le habría acogido con calor si Mathis no hubiera fruncido el ceño y levantado la mano que tenía libre después de cerrar cuidadosamente la puerta. — Acabo de llegar de París, señor, y aquí tiene el aparato que usted pidió a prueba: cinco válvulas, superheterodino, como creo que lo llaman ustedes en Inglaterra. — Me parece muy bien —dijo Bond, enarcando interrogativamente las cejas ante aquel misterioso comportamiento. Mathis desenvolvió el aparato y lo puso en el suelo, al lado del panel de la calefacción eléctrica situado bajo la repisa de la chimenea. — Acaban de dar las once —dijo—. Les Compagnons de la Chanson deben de oírse ahora en onda media desde Roma. Están haciendo una gira por Europa. Veamos qué tal es la recepción. Guiñó un ojo. Bond notó que había puesto el volumen al máximo y que la luz roja que indicaba la onda larga estaba encendida, aunque el aparato permanecía silencioso. Mathis manipuló en la parte posterior del mismo. De repente, un aterrador rugido de estática llenó la pequeña habitación. Mathis se quedó mirando unos segundos al receptor con benevolencia y luego lo apagó, mientras con voz consternada decía: — Perdóneme, por favor, señor; mala sintonización. —Y volvió a inclinarse sobre los mandos. La lengua francesa, con su cadencia íntima, invadió el aire, y Mathis se acercó y estrechó con fuerza la mano de Bond. — ¿Qué diablos significa todo esto? —preguntó Bond sonriéndole. — Querido amigo —Mathis estaba contentísimo—, te han descubierto. Ahí arriba —señaló el techo—, en este momento, el señor Muntz o su supuesta esposa, supuestamente postrada en cama con la gripe, tienen los tímpanos hechos polvo, y, así lo espero, estarán pasando las de Caín. —Sonrió con deleite al ver a Bond fruncir incrédulamente el ceño, se sentó en la cama y rasgó con la uña del pulgar un paquete de cigarrillos Caporal. Bond esperaba sin decir nada. Mathis se puso serio. — No sé cómo ha sucedido —dijo—. Deben de haberte calado desde varios días antes de tu llegada. La oposición tiene aquí verdadera fuerza. Este es un hotel chapado a la antigua. Detrás de esos paneles de calefacción eléctrica hay chimeneas viejas. Precisamente aquí —señaló a unos centímetros más arriba del panel— se halla suspendido un potente micrófono de radio. Los alambres suben por la chimenea hasta detrás del sistema de calefacción eléctrica de los Muntz, donde hay un amplificador. En su cuarto tienen una grabadora magnetofónica y un par de audífonos con los que los Muntz escuchan a su vez. Por eso la señora Muntz tiene la gripe y por eso el señor Muntz tiene que estar constantemente a su lado en vez de disfrutar del sol en este delicioso lugar. Parte de esto lo sabíamos porque en Francia somos muy listos. El resto lo hemos confirmado destornillando el sistema de calefacción eléctrica pocas horas antes de que tú llegases. Bond se acercó y examinó los tornillos que sujetaban el panel a la pared. Sus estrías presentaban minúsculos rasguños. — Bueno, hay que seguir representando la comedia —dijo Mathis. Se acercó al aparato de radio y lo desconectó—. ¿Está usted satisfecho, señor? — preguntó. Bond sonrió de oreja a oreja al pensar en las iracundas miradas que los Muntz debían de estar intercambiando allá arriba. — El aparato me parece magnífico. Justamente lo que estaba buscando para llevármelo a Jamaica —dijo. Mathis hizo un gesto sarcástico y volvió a sintonizar con Roma. — Estás tú bueno con tu Jamaica —dijo, y se sentó de nuevo en la cama. — Bueno, a lo hecho, pecho —dijo Bond—. No esperábamos que la "tapadera" durase mucho tiempo, pero es inquietante que la hayan descubierto tan pronto. —En vano registró su cerebro en busca de un indicio. ¿Habrían logrado los rusos descifrar alguna de sus claves? Si era así, él y su misión habrían quedado en cueros e indefensos. Como si hubiera leído sus pensamientos, Mathis dijo: — No puede haber sido una clave. De todos modos, se lo comunicamos inmediatamente a Londres, y las habrán cambiado. Menudo revuelo armamos, te lo aseguro. —Sonrió con la satisfacción de un amistoso rival—. Y ahora al grano, antes de que nuestros buenos Compagnons se queden sin aliento. Lo primero de todo —dijo— es que te agradará tu ayudante. Es bellísima. —Bond frunció el ceño—. Tiene el cabello negro, ojos azules y espléndidas... ejem... protuberancias... Además es experta en radio, lo que hace de ella una perfecta auxiliar mía en mi condición de vendedor de aparatos de radio en esta rica localidad durante la temporada veraniega. Ambos nos alojamos en este hotel, y mi ayudante estará así a mano en caso de que tu nuevo receptor de radio se estropee. Sonrió de oreja a oreja, pero a Bond no le hizo gracia. — ¿Para qué diablos me han enviado una mujer? —dijo con despecho— . ¿Se han creído que esto es una jira campestre? — Cálmate, mi querido James —interrumpió Mathis—. Es todo lo seria que puedas desear, y fría como un carámbano. Habla francés como si hubiera nacido en Francia. Ya lo he arreglado todo para que entable contacto contigo con la mayor discreción. ¿Habrá nada más natural que el que te busques aquí una chica bonita? Un millonario jamaicano —tosió respetuosamente— de sangre ardorosa parecería un pobretón sin su correspondiente amiguita. Bond gruñó con un mohín equívoco. — ¿Alguna otra sorpresa? —preguntó. — No —respondió Mathis—. Le Chiffre se ha instalado en su villa, que está a unos dieciséis kilómetros por la carretera del litoral. Le acompañan sus dos guardaespaldas. A uno de ellos se le ha visto visitar una modesta pensión de la ciudad en la que desde hace dos días se hospedan tres tipos punto menos que infrahumanos. Es probable que formen parte de la banda. Sus papeles están en regla, checos apátridas en apariencia, pero uno de nuestros hombres dice que lo que hablan en sus habitaciones es búlgaro. No se ven muchos búlgaros por aquí. Los rusos los utilizan para asesinatos sencillos o como cabezas de turco para los más complicados. — ¡Muchas gracias! ¿Cómo va a ser el mío? —preguntó Bond—. ¿Alguna cosa más? — No. Te espero en el bar del Hermitage antes del almuerzo. Yo te presentaré a ella. Invítala a cenar esta noche. Así será natural que te acompañe luego al casino. Yo me he procurado uno o dos buenos mozos y estaremos por las cercanías sin perderte de vista. Ah, y hay un americano, Félix Leiter, que para aquí, en el hotel. Es el hombre de la C.I.A que estaba en Fontainebleau. Del receptor de radio brotó un torrente de explosiones entusiastas en italiano. Mathis lo desconectó, y cambiaron unas cuantas frases acerca de la forma en que Bond iba a pagar el aparato. Luego, con un efusivo adiós y un último guiño, Mathis salió de la estancia haciendo una reverencia. Bond se sentó junto a la ventana, concentrándose en sus pensamientos. Nada de lo que Mathis le había dicho resultaba tranquilizador. Podían intentar quitarle de en medio incluso antes de que se le presentase la oportunidad de enfrentarse con Le Chiffre en las mesas de juego. Los rusos no tenían estúpidos prejuicios en materia de asesinatos. Y además estaba ese incordio de muchacha. Suspiró. Las mujeres lo complican todo con el amor y los sentimientos heridos, y todo ese bagaje emocional que llevan dentro. Y encima hay que cuidar de ellas. — Zorra —dijo Bond, y luego, acordándose de los Muntz, repitió lo de "zorra" en tono más alto, y se marchó. CUANDO Bond salía del Splendide, el carillón del ayuntamiento estaba dando las campanadas de mediodía. Reinaba un fuerte olor a pinos y mimosas y, enfrente, los jardines del casino recién regados, con primorosos parterres y senderos de grava, prestaban a la escena un marco preciosista más apropiado para un ballet que para un melodrama. Había un alborozo y un chispear en el aire como un augurio prometedor para la nueva era de buen tono y prosperidad que la pequeña ciudad costera, después de muchas vicisitudes, se disponía a arrostrar gallardamente. Royale-les-Eaux, situada cerca de la desembocadura del Somme, al norte de los acantilados de Bretaña, era un pueblecillo de pescadores antes de su meteórica ascensión a la fama como balneario de moda durante el Segundo Imperio. Pero Royale fue herido de muerte por el éxito de Le Touquet y, después de una lenta decadencia, se replegó a su flota pesquera y a las migajas que caían en su arruinado casino desde las mesas de juego de Le Touquet. Sin embargo, había algo espléndido en el estilo barroco del Casino Royale, análogo al del famoso Negresco, una fuerte vaharada de lujo y elegancia Victorianos, y en 1950 Royale captó la imaginación de un poderoso grupo capitalista de París que pensó que la nostalgia de tiempos lejanos y dorados podía ser una fuente de ingresos. Pintaron de nuevo el casino, como antaño, en blanco y dorado, y los salones de un gris muy claro, con alfombras y cortinas color burdeos. Grandes arañas colgaban de los techos. Volvieron a correr las fuentes, y los dos hoteles principales, el Splendide y el Hermitage, fueron acicalados, al tiempo que se renovaba y reforzaba el personal. La calle mayor cobró alegría con los escaparates de los grandes joyeros y casas de modas de París, atraídos por la exención del pago de alquileres durante una efímera temporada. Luego se consiguió engatusar al Sindicato Mahomet Ali, un grupo de hombres de negocios y banqueros, emigrados egipcios, para que iniciase el juego a gran escala en el casino, y ahora la Société des Bains de Mer de Royale confiaba en que el casino de Royale sería pronto el establecimiento donde se jugase más fuerte en Europa. En medio de este coruscante escenario, iluminado por la luz del sol, Bond sintió que su tétrica profesión constituía una afrenta para todos los que representaban la comedia de la vida en aquel ambiente sofisticado. Se encogió de hombros, ahuyentando su momentáneo desasosiego, y se encaminó al garaje en la parte trasera del hotel. Antes de su cita en el Hermitage decidió dar una vuelta en su coche por la carretera de la costa y echar una rápida ojeada a la villa de Le Chiffre. El coche de Bond era su única chifladura. Uno de los últimos Bentley de 4½ litros, con el compresor de mezcla de Amherst Villiers; lo había comprado casi nuevo. En Londres, un antiguo mecánico de la Bentley lo atendía con esmero. Bond lo conducía a gran velocidad y con singular pericia, lo cual le deparaba un placer casi sensual. Era un cupé descapotable del color gris de los barcos de guerra, y hacía los ciento treinta y cinco por hora sin forzarlo. Bond subió la rampa del garaje al volante del coche, y bien pronto el estruendo del escape de cinco centímetros retumbaba en el bulevar bordeado de árboles, y luego, más lejos, a través de las dunas de arena, en dirección sur. Una hora más tarde, después de regresar por la carretera del interior, Bond hacía su entrada en el bar del Hermitage y escogía una mesa cercana a uno de los grandes ventanales. El salón era suntuoso, con esos adornos supervaroniles que en Francia significan lujo. Todo era de cuero tachonado de bronce y de caoba pulida; las cortinas y alfombras, de un azul cobalto. Los camareros usaban chaleco a rayas y delantal de bayeta verde. Bond pidió un "americano" y se fijó en los diversos clientes, vestidos con excesivo refinamiento, que charlaban con animación, creando esa atmósfera teatral muy propia de los clubs a la hora del aperitivo. No tardó en ver la alta figura de Mathis, que venía por la acera conversando con una joven de cabello negro. Iban cogidos del brazo, pero la falta de intimidad que dejaba traslucir su actitud hacía que pareciesen dos personas aisladas más que una pareja. Bond esperaba que entrasen en el bar, pero para guardar las apariencias siguió mirando a los transeúntes a través del ventanal. — ¿Cómo?... Pero si es el señor Bond. —La voz de Mathis expresaba una grata sorpresa. Bond, fingiendo confusión, se puso de pie—. ¿Es posible que esté usted solo? Voy a presentarle a mi colega señorita Lynd. Este es el cabañero de Jamaica con quien tuve el gusto de hablar de negocios esta mañana. Bond se inclinó con cierta reserva amistosa. — Encantado —dijo. Luego se dirigió directamente a la joven—: ¿Quieren sentarse conmigo? —Acercó una silla; mientras se sentaban hizo seña a un camarero, y pese a las protestas de Mathis insistió en pedir un fine a l’eau para este y un bacardí para la chica. Mathis y Bond charlaron jovialmente sobre las perspectivas de un renacimiento de la prosperidad de Royale-les-Eaux. La joven permanecía silenciosa. Aceptó a Bond un cigarrillo, lo examinó y luego lo fumó saboreándolo. Bond sentía con fuerza su presencia. Mientras hablaba con Mathis se volvía de cuando en cuando hacia ella, incluyéndola cortésmente en la conversación, pero sumando las impresiones registradas por cada mirada. Su cabello muy negro, cortado a escuadra, bajaba hasta la nuca, encuadrando su rostro por debajo de la pura y bella línea de su mandíbula. Aunque al mover la cabeza agitaba su abundante y tupida cabellera, no estaba pasándose constantemente la mano para volverla a su sitio, sino que la dejaba en libertad. Sus ojos, muy separados, eran de un azul profundo y miraban cándidamente a Bond con una sombra de indiferencia que él, con gran fastidio por su parte, descubrió le gustaría hacer añicos con rudeza. Su cutis, ligeramente tostado por el sol, no tenía huellas de maquillaje, excepto en la boca, que era grande y sensual. Los brazos y manos desnudos daban una impresión de sosiego, y había en todo su porte una apariencia de freno y moderación que se extendía hasta las uñas, muy cortas y sin pintar. Llevaba al cuello una sencilla cadena de oro de anchos eslabones planos. El vestido, de longitud media, era de seda gris, con el corpiño de escote cuadrado muy ajustado a sus hermosos senos. La falda plisada caía desde el estrecho talle, ceñido por un ancho cinturón negro cosido a mano. Un redondo sombrero de paja dorada, con la copa rodeada por una cinta de terciopelo rojo, descansaba sobre una silla a su lado. Bond, excitado por su belleza e intrigado por su compostura, sentía al mismo tiempo una vaga inquietud. De repente tocó madera. Al cabo de un rato, Mathis se levantó. — Perdóname —dijo a la joven— mientras telefoneo acerca de mi cita para cenar esta noche. ¿Estás segura de que no te importa quedarte abandonada a tus propios medios? Ella meneó la cabeza. Bond entendió la indirecta y dijo: — Si va a estar sola esta noche, ¿por qué no cena conmigo? La joven sonrió con el primer vislumbre de conspiración de que había dado muestras. — Me gustaría —contestó—, y luego quizá quiera usted acompañarme al casino, donde según me dice Mathis se encuentra usted como el pez en el agua. Una vez que Mathis se hubo ido, la actitud de ella hacia Bond cambió, demostrando una súbita cordialidad. Parecía admitir que formaban un equipo, y mientras trataban del lugar en que se citarían, Bond se dio cuenta de que después de todo sería muy sencillo planear con ella los detalles de su proyecto. Él era completamente sincero consigo mismo en cuanto a la hipocresía de su actitud hacia la joven. Desde luego que la deseaba como mujer y quería acostarse con ella, pero una vez que la misión se hubiera realizado, no antes. Cuando Mathis volvió a la mesa, Bond llamó para pagar la cuenta. Explicó que unos amigos le esperaban en el hotel para almorzar. Por un momento retuvo la mano de ella en la suya y sintió establecerse entre ambos una corriente de mutua inteligencia que hubiera parecido imposible media hora antes. La muchacha le siguió con la vista por el bulevar... — Es un buen amigo mío —dijo Mathis con voz queda— Me alegro de que os hayáis conocido. Casi puedo percibir que los hielos flotantes están ya derritiéndose en ambas orillas. —Sonrió—. No creo que Bond se haya derretido nunca. Será una nueva experiencia para él. Ella no le contestó directamente. — Es muy bien parecido. Pero hay un no sé qué de frío y despiadado en su... La frase quedó sin terminar. De repente, a muy pocos metros de distancia, la luna entera de un ventanal voló hecha añicos. La onda expansiva de una terrible explosión les golpeó, zarandeándoles en sus sillas. Luego se oyeron gritos, y un tropel de gente presa de pánico se precipitó hacia la puerta. — Quédate aquí —dijo Mathis. Echó hacia atrás su silla .y se lanzó a la calle a través del vacío marco del ventanal. AL SALIR del bar, Bond caminó decididamente hacia su hotel. Tenía hambre. El día seguía siendo hermoso, pero el sol ahora calentaba mucho y los plátanos falsos, espaciados a una distancia de seis o siete metros sobre el borde del césped, entre el adoquinado y el bulevar, daban una sombra fría. Había pocas personas en la vía pública, y los dos hombres que estaban de pie bajo un árbol, a unos cien metros de distancia, al otro lado del bulevar, parecían desentonar en aquel lugar. Había algo inquietante en su aspecto, pensó Bond. Vestidos los dos de oscuro, con trajes que parecían muy calurosos, tenían el aspecto de artistas de variedades esperando un autobús en la ruta de su teatro. Los dos llevaban sombrero de paja con una gruesa cinta negra, tal vez, como una concesión al ambiente festivo del balneario. Del modo más inapropiado, cada una de las rechonchas figurillas aparecía como iluminada por una pincelada de alegre colorido. Los estuches cuadrados de sus cámaras fotográficas pendían de sus hombros, y uno de los estuches era de un color rojo vivo y el otro de un azul brillante. Durante el tiempo que empleó Bond en observar estos detalles había llegado a unos cincuenta metros de los dos individuos. Iba reflexionando sobre el alcance de los diversos tipos de armas y las posibilidades de protegerse cuando se desarrolló una escena terrible. El hombre rojo pareció hacer una seña con la cabeza al hombre azul, que, con un rápido movimiento, descolgó la cámara y manipuló en su estuche. Se produjo un cegador relámpago de luz blanca, el seco estallido de una monstruosa explosión desgarró sus oídos, y Bond, pese a la protección de un plátano falso a cuyo lado se hallaba, fue arrojado contra el suelo por un violento impacto de aire caliente que le hundió las mejillas y el estómago como si fueran de papel. El aire, o al menos así se lo pareció, siguió vibrando con la explosión como si alguien hubiera golpeado las notas graves de un piano con un mazo de hierro. Cuando se levantó semiinconsciente, apoyándose en una rodilla, una lluvia horrible de jirones de ropa empapados de sangre cayó a su alrededor, mezclados con ramas y piedrecillas. Un hongo de humo negro ascendía y se disolvía en el cielo, y él lo miraba como borracho. En una distancia de cincuenta metros, los árboles del bulevar estaban chamuscados y sin hojas. Frente a Bond se abría un cráter todavía humeante. De los dos hombres de sombrero de paja no quedaba ni rastro. Pero había huellas rojas en el suelo, los adoquines y los troncos de los árboles. Bond sintió que iba a vomitar. Fue Mathis quien llegó primero a su lado, y para entonces Bond estaba de pie, echado el brazo alrededor del árbol que le había salvado la vida. Aturdido, permitió que Mathis lo condujera hacia el Splendide, de donde huéspedes y sirvientes salían despavoridos a borbotones. Cuando el lejano ulular de las sirenas anunció la llegada de ambulancias y bombas contra incendios, ellos se las arreglaron para abrirse paso entre el gentío, subir el corto tramo de escaleras y llegar, a lo largo del pasillo, hasta el cuarto de Bond. Mathis conectó la radio, que estaba delante de la chimenea; después, mientras Bond se despojaba de sus ropas manchadas de sangre, le abrumó a preguntas. Cuando llegó a la descripción de los dos hombres, Mathis descolgó el teléfono junto a la cama de Bond. — ...y diga a la policía —terminó— que el inglés de Jamaica que fue derribado por la explosión está ileso. Deben informar a la prensa que al parecer se trata de una vendetta entre dos comunistas búlgaros, y que uno mató al otro con una bomba. No necesitan mencionar para nada al tercer búlgaro que debía de estar rondando por allí cerca, pero tienen que dar con él a toda costa. Seguramente se dirige a París. Que bloqueen todas las carreteras. ¿Comprendido? Alórs, bonne chance. —Mathis se volvió de nuevo hacia Bond—. Merde, pero has tenido suerte —dijo—. Es evidente que la bomba debía de ser defectuosa. Tenían intención de arrojarla contra ti y protegerse luego detrás del árbol. ¿Pero cómo esperarían esos malditos búlgaros eludir su captura? ¿Y cuál era el significado de los estuches rojo y azul? Debemos tratar de encontrar algunos de sus fragmentos. Mathis se puso en pie de un brinco. — Y ahora toma un trago y un piscolabis, y descansa —ordenó a Bond—. En cuanto a mí, tengo que apresurarme a meter la nariz en este asunto antes de que la policía enturbie la pista con sus botazas negras. Mathis desconectó la radio y salió con un afectuoso ademán de despedida. El silencio reinó en la habitación. Bond se sentó un rato junto a la ventana gozando del placer de estar vivo. Más tarde, cuando estaba terminando su primer whisky con hielo y contemplaba el paté de foie y la langosta fría que el camarero acababa de traerle, sonó el teléfono. — Habla la señorita Lynd. —El tono de voz era bajo e inquieto—. ¿Estás bien? — Sí, perfectamente. — Me alegro. Ten mucho cuidado. —Y dicho esto colgó. Bond meneó la cabeza, luego cogió el cuchillo y escogió la tostada más gruesa. De repente, pensó: Dos de ellos han muerto, y yo tengo uno más de mi parte. Es un buen comienzo. CAPÍTULO III BOND QUERÍA estar descansado y bien dispuesto para una sesión de juego que podría durar casi toda la noche, de modo que pidió un masajista para las tres de la tarde. Silenciosamente, el masajista, un sueco, se aplicó a su trabajo, disolviendo las tensiones del cuerpo de Bond. Hasta las moradas equimosis que tenía en el hombro y costado izquierdo dejaron de latirle, y cuando el sueco se fue, Bond quedó sumido en un profundo sueño sin ensueños. Despertó cuando empezaba a atardecer, completamente descansado. Después de una ducha fría se dirigió a pie al casino. Desde la noche anterior había perdido el contacto con las mesas de juego y desconocía su tónica del momento. Necesitaba restaurar ese golpe de vista, mitad matemático y mitad intuitivo, que, con un pulso lento y un temperamento sanguíneo, constituye, así le constaba, la dotación esencial de cualquier jugador firmemente resuelto a ganar. A Bond le gustaba el ruido seco de las cartas al ser barajadas y el drama constante e imperturbable de los jugadores silenciosos en torno al tapete verde. Le gustaba el estudiado confort de las salas de juego y de los casinos, la copa de champaña siempre al alcance de la mano, la .asistencia sosegada de los buenos sirvientes. Le divertía la imparcialidad de la ruleta, la de los naipes con su eterna veleidad. Le gustaba ser actor y espectador y participar desde su asiento en los dramas y las decisiones de otros hombres hasta que le Llegara el turno de pronunciar el "sí" o el "no" decisivo. Le gustaba sobre todo que tan sólo a sí mismo hubiera uno de formular elogios o reproches. La suerte era un servidor, no un amo. Tenía que ser admitida por lo que era, sin confundirla con una equivocada apreciación de las probabilidades, pues en el juego el pecado mortal por excelencia es confundir la mala suerte con el jugar mal. Consideraba Bond a la suerte como una mujer a la que había que cortejar, pero nunca perseguir ni explotar. Aún no había sufrido nunca por culpa de las cartas ni de las mujeres. Algún día, la suerte o el amor le harían caer de rodillas. Cuando esto ocurriera sabía que también él sería marcado con el mortal signo de interrogación que tan a menudo reconocía en otros, la promesa de pagar antes de haber perdido: la aceptación de falibilidad. Aquel anochecer de junio, cuando Bond entró en la salle privée y cambió un millón de francos en fichas de cincuenta mil, lo hizo con un sentimiento de expectación alegre y confiada, sentándose junto al chef de partie en la mesa de ruleta número 1. Bond pidió prestada al chef la hoja de juego y estudió los números que habían salido desde las tres de la tarde, hora en que comenzaba la sesión. Siempre hacía esto, aunque sabía, o al menos creía saber, que el juego empieza de nuevo cada vez que el croupier recoge la bolita de marfil con la mano derecha, imparte con la misma mano un movimiento de torsión en el sentido de las manecillas del reloj a uno de los cuatro radios de la rueda, y con un tercer movimiento, también de la mano derecha, lanza la bola alrededor del borde externo de la rueda en sentido contrario a las agujas del reloj, que es como la rueda gira. Era obvio que todo este ritual y todas las minucias mecánicas de la rueda, de las muescas numeradas y del cilindro habían sido perfeccionados durante años, de modo que ni la habilidad del croupier ni ningún desnivel de la rueda podrían afectar a la caída de la bolita. Y sin embargo, es un formalismo entre los jugadores de ruleta tomar nota cuidadosamente de la historia de cada sesión y dejarse guiar por alguna de las peculiaridades observadas en la marcha de la rueda. Bond anotaba, por ejemplo, y consideraba significativo que un mismo número se repitiese más de dos veces seguidas o que se repitiesen más de cuatro las suertes rojo o negro, par o impar, pasa o falta, en que hay igualdad de probabilidades. Bond no defendía el método. Se limitaba a sostener que cuanto más esfuerzo e ingeniosidad se pusiesen en el juego, más se sacaría de él. En el historial de la mesa, aquella tarde Bond no encontró nada de interés, salvo que la última docena no había sido favorecida por la suerte. Tenía la costumbre de jugar siempre con la rueda; no revolverse contra la pauta previa fijada por ella y empezar un nuevo rumbo después de que hubiera salido un cero. Así pues, decidió jugar una de sus combinaciones favoritas y apuntar a dos docenas —en este caso las dos primeras—, poniendo en cada una la puesta máxima: cien mil francos. De esta manera tenía cubiertos dos tercios del cilindro (menos el cero), y puesto que acertar la docena se paga en proporción de dos a uno, él ganaba cien mil francos cada vez que salía un número inferior al veinticinco. Después de ganar seis pases seguidos, perdió el séptimo al salir el treinta. Su ganancia neta ascendía a cuatrocientos mil francos. Dejó de jugar en el octavo pase y salió el cero. Este rasgo de suerte le animó aún más, y considerando el treinta un poste indicador de la última docena, decidió apuntar a la primera y a la última hasta que perdiese dos veces. Diez jugadas después, la segunda docena salió dos veces seguidas, lo que le costó cuatrocientos mil francos, pero se levantó de la mesa con un millón de francos de ganancia. Tan pronto como Bond había empezado a jugar la puesta máxima, su juego se convirtió en el centro de interés de toda la mesa. Como parecía estar de suerte, uno o dos peces romeros empezaron a nadar con el tiburón. Un norteamericano, sentado precisamente enfrente de Bond, le había sonreído una o dos veces por encima de la mesa, y había algo peculiar en el modo en que copiaba las jugadas de Bond, colocando sus dos modestas fichas de diez mil exactamente enfrente de las mucho más valiosas de Bond. Cuando este se levantó, el americano hizo lo mismo y le abordó diciéndole: — Gracias por la ayuda. ¿Quiere acompañarme a tomar un trago? A Bond se le ocurrió que el desconocido pudiera ser el hombre de la C.I.A Comprendió que estaba en lo cierto mientras se encaminaban juntos hacia el bar. — Me llamo Félix Leiter —dijo el norteamericano—. Encantado de conocerle. — Mi nombre es Bond... James Bond. — Sí, hombre, sí —dijo su compañero—, y ahora, vamos a ver. ¿Qué tomamos para celebrar este encuentro? Bond insistió en pedir para Leiter un Haig-and-Haig con hielo, y luego, mirando fijamente al barman, dijo: — Un Martini seco. En una copa honda de champaña. Tres medidas de ginebra Gordon, una de vodka y media de Kina Lillet. Agítelo muy bien hasta que esté helado. Luego añada una cortecita de limón ancha y fina. ¿Comprendido? — Desde luego, señor. —El barman parecía complacido con la idea. — Demonio, eso sí que es una bebida. —Y luego, bajando la voz—: Mejor sería llamarle "coctel Molotof" después del que probó usted esta tarde. Bond se echó a reír. — Cuando estoy... ejem... concentrándome —explicó—, nunca tomo más de un trago antes de cenar. Pero me gusta abundante, y muy fuerte, y muy frío, y muy bien hecho. Llevaron sus bebidas a una mesa en un rincón del bar y se sentaron. Leiter sacó un Chesterfield del paquete. — Me alegro de estar trabajando con usted en este asunto —dijo—. Nuestra gente le da tanta importancia como ustedes. Estoy dispuesto a prestarle toda la ayuda que me pida. Claro que con Mathis y sus muchachos en juego no debe de haber muchas cosas de las que no se hayan ocupado ya. Pero de todos modos aquí me tiene. — Y yo encantado de que esté usted aquí —respondió Bond—. El enemigo me ha tomado las medidas y no parece dispuesto a pararse en barras. Le agradecería que anduviese por el casino esta noche. Tengo una ayudante, la señorita Lynd, y me gustaría encomendársela a usted cuando inicie la partida. Y puede también vigilar a los dos pistoleros de Le Chiffre. Dudo mucho que armen una trapatiesta, pero nunca se sabe. — He servido en el cuerpo de Infantería de Marina antes de dedicarme a esto —dijo Leiter—, se lo advierto por si eso le dice algo. —Y miró a Bond como menospreciándose a sí mismo. — Ya lo creo que me lo dice —contestó Bond. Resultó que Leiter era de Texas. Bond pensó que los buenos norteamericanos eran gente estupenda y que la mayoría parecían téjanos. Félix Leiter era alto, de complexión delgada y huesuda, y su traje ligero, color canela, colgaba flojamente de sus hombros. Se movía y hablaba con lentitud, pero daba la impresión de que era capaz de desplegar gran rapidez y fuerza, y de que podía ser un luchador duro y despiadado. Al sentarse encorvado sobre la mesa, tenía algo de halcón en su porte cortante y afilado como una faca. Esta misma expresión advertíase también en su rostro, en la agudeza de la barbilla y de los pómulos y en el rictus irónico de su ancha boca. Aunque parecía hablar con franqueza de su trabajo con el Estado Mayor de Espionaje Conjunto de la O.T.A.N., Bond supuso que Leiter consideraba los intereses de su propia organización muy superiores a los intereses mutuos de los Aliados del Atlántico Norte. Simpatizó con él. A esas alturas Bond había hablado ya a Leiter de los Muntz y de su breve excursión de reconocimiento por la costa aquella mañana; eran las siete y media de la tarde y decidieron irse a pie hacia el hotel. Antes de salir del casino, Bond depositó en la caja la totalidad de su capital de veinticuatro millones, quedándose sólo con dinero para gastos menudos. Mientras caminaban en dirección al Splendide vieron que una cuadrilla de obreros estaba ya trabajando en el teatro de la explosión. Varios árboles habían sido arrancados de cuajo, y las mangueras de tres tanques municipales estaban regando las aceras y el bulevar. El cráter de la bomba había desaparecido. Bond supuso que una cirugía plástica semejante se habría llevado ya a cabo en el Hermitage y en las tiendas y fachadas que hubiesen perdido escaparates o ventanas. En el crepúsculo cálido y azul, Royale-lesEaux estaba de nuevo en orden y tranquilo. La habitación de Leiter se hallaba en uno de los pisos superiores del hotel, así es que se separaron a la puerta del ascensor después de quedar en verse en el casino entre diez y media y once, la hora usual en que se empezaba a jugar fuerte. BOND SUBIÓ andando a su habitación, que tampoco ahora presentaba la menor señal de haber sido registrada; lanzó sus ropas sobre la cama, tomó un largo baño caliente seguido de una ducha fría y se tumbó en el lecho. Permaneció una hora acostado a fin de descansar antes de reunirse con la joven en el bar del Splendide, y también para examinar los detalles de sus planes de juego y para después del juego en las diversas alternativas de victoria o derrota. Tenía que planear asimismo los papeles secundarios de Mathis, Leiter y la chica, y representarse con la imaginación las reacciones del enemigo en las más variadas contingencias. Cerró los ojos, y los pensamientos bullían en su mente a través de una serie de escenas cuidadosamente elaboradas, como si estuviera observando los desordenados fragmentos de cristales de colores en un caleidoscopio. A las nueve menos veinte se levantó y se vistió, apartando por completo el futuro de su mente. Mientras se hacía el lazo de la delgada corbata de raso negro, se contempló imparcialmente en el espejo. Sus ojos, de un gris azulado, le devolvían su mirada serena con un vislumbre de irónica interrogación, y un rebelde mechón de pelo negro le caía en forma de coma sobre la ceja izquierda. Lo que unido a la estrecha cicatriz que cruzaba verticalmente su mejilla derecha le daba un ligero aspecto de pirata, pensó Bond, en tanto metía en su pitillera plana de metal pavonado cincuenta cigarrillos Morland de triple franja dorada. La deslizó en el bolsillo de la cadera, abrió una gaveta, sacó una pistolera de piel de ante y se la ajustó al hombro izquierdo de forma que quedara suspendida a unos siete centímetros por debajo del sobaco. Luego sacó de debajo de sus camisas una Beretta 25 automática, extraplana, de culata esquemática; extrajo el cargador y el único cartucho con bala que había en la recámara y accionó varias veces en uno y otro sentido el obturador, apretando finalmente el gatillo sobre la recámara vacía. Luego cargó de nuevo el arma, le echó el seguro, la metió en la funda bajo el hombro y se puso el smoking de una sola hilera de botones sobre la gruesa camisa de seda. Se sentía sereno y cómodo. Comprobó en el espejo que no se notaba la menor huella de la pistola extraplana bajo el brazo izquierdo, dio un último toque al lazo de la corbata, abrió la puerta y salió. Cuando ya al pie de la escalera se dirigía hacia el bar, oyó abrirse tras él la puerta del ascensor y una voz que le decía. — Buenas noches. Era la joven. Se quedó parada y esperó a que él fuese hacia ella. Bond recordaba perfectamente su belleza, y no le sorprendió sentirse estremecido de nuevo por su hermosura. Su vestido era de terciopelo negro, muy sencillo, y, sin embargo, con ese toque de suprema elegancia que sólo media docena de modistas en el mundo son capaces de lograr. Llevaba al cuello un delgado collar de brillantes, y un broche, también de brillantes, en el vértice del escote en forma de V, que hacía resaltar la espléndida turgencia de sus senos. Con el brazo en jarras apoyado en el talle, sostenía su bolso de noche negro, rectangular y plano. Su cabello, como el azabache, caía en línea recta, ensortijándose las puntas hacia dentro, debajo de la barbilla. Rodeó con su brazo el de Bond. — ¿No te importa que vayamos directamente a cenar? —le preguntó—. Quiero hacer una entrada sensacional, y la verdad es que el terciopelo negro tiene un terrible secreto. Se chafa en cuanto una se sienta. Bond se echó a reír. — Por supuesto. Tomaremos vodka mientras encargamos la cena. — Ella le lanzó una mirada divertida y él rectificó—: O un coctel, naturalmente, si lo prefieres. Por un instante se sintió irritado por la ligerísima sombra de repulsa con que ella se había enfrentado a su autoridad. Pero fue sólo una fracción infinitesimal, y mientras el obsequioso maître d'hôtel los guiaba a través del concurrido salón, Bond olvidó su enojo al observar que todas las cabezas de los comensales se volvían para admirar a su compañera. Bond escogió una mesa en el ángulo del restaurante más próximo a la amplia ventana en forma de media luna que, como la ancha popa de un barco, daba a los jardines del hotel. Mientras descifraban el jeroglífico en tinta morada que se extendía por la doble página del menú, Bond hizo seña al sommelier. Luego se volvió hacia su compañera: — ¿Has decidido ya? — Me gustaría tomar un vaso de vodka —dijo sencillamente, y volvió a sumirse en el estudio del menú. — Una garrafa pequeña de vodka muy frío —encargó Bond, y dirigiéndose a la joven dijo bruscamente—: No puedo brindar por tu vestido nuevo sin saber cuál es tu nombre de pila. — Vesper —dijo ella—. Vesper Lynd. —Bond la miró un poco sorprendido—. Es bastante latoso tener que andar siempre explicándolo, pero nací un anochecer, un anochecer muy tormentoso, según me contaron mis padres. Parece que querían recordarlo. —Sonrió—. A unos les gusta, a otros no. Yo ya estoy acostumbrada. — A mí me parece un nombre bonito —dijo Bond—. ¿Y ahora has decidido ya lo que quieres cenar? Que sea caro, por favor —añadió al notar la vacilación de la joven—, de lo contrario humillarás tu precioso vestido. — Vivir de vez en cuando como millonarios —dijo la joven riendo— es un placer maravilloso, y si estás seguro de que podemos... bueno, me gustaría empezar con caviar, y luego rognon de veau a la parrilla con pommes soufflés. Y después me gustarían fraises des bois con mucha nata. ¿Resulta muy desvergonzado mi desparpajo? —y le sonrió como interrogándole. — Al revés, es una virtud —y volviéndose hacia el maître d'hôtel, dijo—: Acompañaré a la señorita en el caviar pero luego me gustaría un tournedos pequeño y poco hecho con sauce béarnaise y coeur d'artichaut. Y mientras la señorita saborea las fresas, tomaré un aguacate aliñado a la francesa. El maître d'hôtel hizo una reverencia, y dirigiéndose al sommelier repitió los dos menús. — Parfait —dijo el sommelier, ofreciendo la lista de los vinos con tapas de piel. — Si estás de acuerdo —dijo Bond— preferiría beber champaña contigo esta noche. Es un vino alegre y el adecuado para esta ocasión; así lo espero al menos —añadió. — Sí, me gustaría tomar champaña —confirmó ella. — Si el señor me lo permite —dijo el sommelier indicando con su lápiz— , el Taittinger. Brut Blanc de 1943 es un vino sin igual. — Vaya por el Taittinger. —Bond se volvió hacia su compañera y dijo sonriendo de oreja a oreja—: Tienes que perdonarme que sienta este ridículo placer en comer y beber. Pero es que cuando trabajo, generalmente tengo que comer solo, y si uno se preocupa por las comidas, resultan más agradables. Vesper le sonrió y dijo: — A mí también me gusta. Me gusta hacerlo todo a conciencia, sacar el máximo partido de todo lo que hago. Pero parece una chiquillada cuando lo digo —añadió disculpándose. La pequeña garrafa de vodka llegó en su cubo de hielo machacado, y Bond llenó las copas. — Y ahora —dijo— brindemos porque nos acompañe la suerte esta noche, Vesper. — Sí —dijo la joven con sosiego mientras alzaba la copa mirándole directamente a los ojos con singular fijeza. Luego se inclinó impulsivamente hacia él—. Tengo algunas noticias para ti de parte de Mathis. Es sobre la bomba, una historia fantástica. BOND miró en torno suyo y comprobó que no había posibilidad de que oyeran su conversación. — Cuéntame —dijo, y sus ojos centellearon interesados. — Echaron el guante al tercer búlgaro camino de París. Habían bloqueado la carretera, y, al detenerle una patrulla, hablaba tan mal el francés que le pidieron la documentación; él, en vez de obedecer, sacó un revólver y mató a uno de los motociclistas. Pero el otro lo agarró y logró impedir que se suicidara. Luego le llevaron a Rouen y le hicieron cantar, supongo que a la manera habitual francesa. Al parecer formaban parte de una banda destacada en Francia para trabajos de esta clase: sabotajes, asesinatos y cosas por el estilo. Les habían ofrecido dos millones de francos por quitarte de en medio, y el agente que les instruyó les había asegurado que no corrían el menor riesgo de que los atraparan si seguían al pie de la letra sus instrucciones. Tomó un sorbo de vodka y prosiguió: — Pero ahora viene lo más interesante. El agente les entregó los dos estuches de cámaras fotográficas que tú viste. Les dijo que el estuche azul contenía una poderosa bomba de humo, y el rojo el explosivo. Mientras uno de ellos te arrojaba el estuche rojo, el otro debía apretar el obturador del azul, lo que les permitiría escapar protegidos por la cortina de humo. En realidad, tanto el estuche azul como el rojo contenían una bomba idéntica de gran fuerza explosiva. La idea consistía en eliminarte a ti y a los asesinos sin dejar la menor huella. — Continúa —dijo Bond, admirado por la ingeniosidad de la traición. — Bien, parece ser que los búlgaros pensaron que sería mucho mejor hacer funcionar primero la bomba de humo, y luego, ya envueltos en la nube protectora, lanzar la bomba explosiva contra ti. Lo que tú viste fue al ayudante del lanzador de la bomba cuando apretaba la palanquita de la falsa bomba de humo, y, naturalmente, los dos volaron juntos. El tercer búlgaro estaba esperando detrás del Splendide para recoger a sus dos amigos. Probablemente habría otros planes para ocuparse de él más tarde. Pero no hay nada que permita relacionar todo esto con Le Chiffre. La misión les fue encomendada por algún intermediario, y el nombre de Le Chiffre no significa nada para el único superviviente. Terminó su relato en el preciso momento en que llegaban los camareros con el caviar, abundantes tostadas y platitos con cebolla finamente cortada y huevo duro rallado, la clara en un plato y la yema en otro. Les colmaron de caviar los platos, y durante algún tiempo comieron en silencio. Al cabo de un rato, Bond dijo: — Es muy satisfactorio ser un presunto cadáver que trueca su puesto con los asesinos. A propósito, ¿a qué se debe que estés mezclada en este asunto? — Soy ayudante personal del jefe de S. —respondió Vesper—. Como el plan era suyo, quería que un miembro de su sección participara en el mismo, y pregunté a M. si podría ser yo. Parecía tratarse sólo de un trabajo de enlace, de modo que M. dio su aprobación, aunque advirtió a mi jefe que te pondrías furioso al saber que enviaban a una mujer a trabajar contigo. —Calló un momento, y como Bond no hiciese ningún comentario, prosiguió—: Tuve que reunirme con Mathis en París y venir aquí con él. Allí fui a visitar a una amiga mía que es vendedora de Dior, y no sé cómo se las arregló para prestarme este vestido y el que llevé esta mañana; de no ser así no habría podido competir con toda esa gente —hizo un ademán señalando el salón— En la oficina todas me envidiaban cuando se enteraron que iba a trabajar con un Doble Cero. Naturalmente, sois nuestros héroes. Yo estaba encantada. Bond frunció el ceño. — No es difícil llegar a ser un Doble Cero si está uno dispuesto a matar —dijo—. Ese es todo el significado de los dos ceros. Al cadáver de un japonés experto en claves que maté en Nueva York y al de un noruego, agente doble, muerto en Estocolmo, debo agradecerles el doble cero. Probablemente eran personas decentes. Es un trabajo turbio, pero puesto que es nuestra profesión no hay más remedio que obrar de acuerdo con las órdenes. ¿Te ha gustado el huevo rallado con caviar? — Es una combinación estupenda. ¿Sabes que estoy disfrutando con esta cena? Lástima que... Se interrumpió, puesta en guardia por la fría mirada de Bond. — Si no fuera por el trabajo, no estaríamos aquí —dijo. De repente, lamentaba la intimidad de su cena y de su conversación. Había sido mal interpretado, advirtió, lo que sólo era una relación entre compañeros de trabajo—. Examinemos lo que hay que hacer —continuó en tono profesional—. Mejor será que te explique lo que voy a intentar y cómo puedes ayudar, lo cual me temo que no sea mucho. El maître d’hôtel vigiló cómo servían el segundo plato; luego, mientras saboreaban los deliciosos manjares, Bond procedió a esbozar el plan. La joven le escuchó atentamente, decepcionada por la rudeza de Bond, aun cuando admitía que debería haber hecho más caso de las advertencias del jefe de S. "Es un hombre muy concienzudo", le había dicho su jefe al encomendarle la misión. "No es ninguna delicia trabajar con él. Pero es un experto, así que no perderá usted el tiempo. Es un tipo muy bien parecido, pero no se enamore de él. No creo que Bond tenga mucho corazón." Todo esto había sido para ella algo así como un reto, y se sintió halagada cuando notó, intuitivamente, la atracción y el interés que despertaba en él. Luego bastó una insinuación de que estaban pasando un buen rato juntos para que cambiase brutalmente como si la cordialidad fuese un veneno para Bond. Vesper se encogió mentalmente de hombros y concentró toda su atención en lo que él estaba diciendo. No volvería a incurrir en el mismo error. — ...y ya sólo nos queda esperar que se produzca una racha de suerte a mi favor o en contra de él. —Bond estaba explicándole cómo se juega al bacará—. Es muy parecido a cualquier otro juego de azar. Las probabilidades tanto del banquero como del jugador están más o menos niveladas. Sólo una racha desfavorable contra uno de ellos puede ser decisiva y hacer saltar la banca o arruinar a los puntos. Esta noche, Le Chiffre ha adquirido la banca del bacará al sindicato egipcio que tiene la concesión de las mesas más importantes del casino. Ha pagado un millón de francos por ella, con lo que su capital queda reducido a veinticuatro millones. Yo tengo aproximadamente la misma cantidad. Seremos diez puntos, me supongo, los jugadores que nos sentemos alrededor del banquero, Le Chiffre en este caso, a una mesa en forma de riñón. »Generalmente la mesa está dividida en dos tableros (a los que se da el nombre de paños), uno a la derecha y otro a la izquierda del banquero, el cual juega contra ambos. En este juego, naturalmente, el banquero puede ganar o perder en los dos paños, pero su habilidad debe consistir en calcular muy exactamente lo que se juega a cada paño y procurar ganar en el que va más cargado. Pero como aún no hay suficientes jugadores de bacará en Royale, Le Chiffre va a probar fortuna contra los que hay en un solo paño. Esto es poco corriente porque las probabilidades a favor del banquero son más reducidas; pero siempre tiene una ligera ventaja a su favor y, por supuesto, es él quien controla el volumen de las posturas. »Bien, el banquero se sienta allí, en el medio, con un croupier para recoger las cartas con una especie de rastrillo y anunciar en voz alta el importe de cada banco (es decir, el dinero de que responde la banca en cada jugada), y un chef de partie encargado de vigilar la marcha del juego y arbitrar sus incidencias. Procuraré sentarme frente a Le Chiffre, lo más cerca que pueda de él. Delante del banquero hay un cajetín que contiene seis barajas. No existe posibilidad alguna de hacer trampas ni de tocar ese cajetín. Las cartas son barajadas por el croupier, y después de cortar uno de los puntos se meten en el cajetín a la vista de todos los presentes. Hemos investigado y verificado la honorabilidad del personal, y son todos dignos de confianza. Sería punto menos que imposible marcar todas las cartas. De todos modos, también permaneceremos atentos a eso.» Bond bebió un poco de champaña y prosiguió: — Lo que a continuación sucede en el juego es lo siguiente. El banquero anuncia la apertura de la banca con quinientos mil francos, o quinientas libras, como hoy es el caso. Cada asiento está numerado a partir de la derecha del banquero, y el jugador más próximo a él puede aceptar esta cantidad y empujar su dinero hacia el centro de la mesa, o pasar si la postura le parece demasiado alta. Entonces es el número 2 quien tiene derecho a aceptar la puesta, y si se abstiene, el derecho corresponde al número 3, y así sucesivamente alrededor de la mesa. Si ningún jugador acepta arriesgar la mencionada cantidad, la apuesta se ofrece a la mesa en conjunto, y cada punto puede jugar lo que le parezca, incluyendo a veces a los mirones de alrededor, hasta cubrir los quinientos mil francos. »Cuando la apuesta asciende a uno o dos millones resulta a menudo difícil encontrar un solo jugador y ni siquiera un grupo de personas que la cubran, sobre todo si la banca parece estar de suerte. En tal momento yo siempre probaré fortuna e intervendré aceptando la apuesta... En realidad, atacaré a Le Chiffre siempre que se me presente una oportunidad, hasta hacer saltar la banca o que él me limpie a mí. Sabiendo que estoy dispuesto a terminar con él e ignorando como ignora la cuantía de mis reservas, confío en que se verá constreñido a jugar con cierto nerviosismo,» Hizo una pausa cuando trajeron las fresas y el aguacate. Comieron un rato en silencio, y luego conversaron sobre otros temas mientras les servían el café. Por último, Bond estimó que había llegado el momento de explicar en qué consistía el juego. — Es muy sencillo —dijo—. En el bacará recibo dos cartas y el banquero otras dos; y a menos de que alguno gane de inmediato (abatiendo con ocho o con nueve), cualquiera de los dos o ambos tenemos derecho a pedir una carta más. El objeto de cada jugada o pase es sumar en las dos o tres cartas nueve puntos o acercarse a nueve todo lo posible. Las figuras y los dieces no valen nada; los ases, un punto; las demás cartas, el valor que indica su número. El último dígito de lo que suman las dos o tres cartas es el que vale. Así, nueve más siete equivale a seis y no a dieciséis. El ganador es el que se acerca más a nueve. Luego se inicia una nueva jugada y se vuelven a dar cartas. Vesper escuchaba con atención, pero al mismo tiempo observaba la mirada de pasión abstracta que reflejaba el rostro de Bond. — Ahora bien —continuó este—, cuando el banquero me da dos cartas, si estas suman ocho o nueve las descubro y gano la puesta a menos de que él tenga la misma o mayor puntuación. De no ser así, con seis o siete tengo que plantarme, pedir carta o abstenerme de hacerlo con cinco, y estoy obligado a pedirla si la suma de mis cartas no llega a cinco. Cinco es el punto crucial del juego. Según la ley de probabilidades, las oportunidades de mejorar o empeorar si pido carta teniendo cinco son exactamente iguales. »Solamente cuando pido carta o doy una palmada sobre las mías para indicar que me planto con las que tengo puede el banquero mirar las suyas. Si tiene ocho o nueve, abate, es decir, las vuelve boca arriba y gana. En caso contrario se enfrentará con los mismos problemas que yo. Pero mi proceder le ayuda en su decisión de pedir carta o no. Si me he plantado debe suponer que tengo cinco, seis o siete; si he pedido carta sabrá que tenía menos de seis y que puedo haber mejorado o no mi juego con la carta que él me dio y que me entregaron descubierta. Por lo tanto, como conoce su valor, en virtud del cálculo de probabilidades debe saber si le conviene pedir otra carta o plantarse con lo que tiene. Así pues, posee una ligera ventaja sobre mí. Pero hay una carta con la que siempre se plantea la gran interrogante: ¿debe uno pedir o plantarse cuando se tiene un cinco? Algunos jugadores piden carta siempre, otros invariablemente se plantan. Yo sigo mi intuición. »Pero al final —agregó Bond aplastando la colilla de su cigarrillo y pidiendo la cuenta— lo que importa es abatir con ocho o con nueve, y tengo que tratar de hacerlo más veces que él.» CAPÍTULO IV MIENTRAS explicaba el intríngulis del juego, el rostro de Bond se fue iluminando de nuevo. La perspectiva de enfrentarse con Le Chiffre le aceleraba el pulso. Parecía haber olvidado por completo el efímero momento de frialdad surgido entre ellos, y Vesper se sintió aliviada y recobró su buen talante. Bond pagó la cuenta y dio una generosa propina al sommelier. Vesper se levantó y, precediendo a Bond, salieron del restaurante y bajaron la escalinata del hotel. El enorme Bentley les esperaba y Bond llevó a Vesper hasta el casino, aparcando el coche lo más cerca que pudo de la entrada. Apenas hablaron mientras cruzaban los decorados salones. Vesper le miró y notó ligeramente dilatadas las ventanas de su nariz. Por lo demás, parecía bien a sus anchas y contestaba los saludos de los empleados con jovialidad. A la entrada de la puerta de la salle privée ni siquiera les pidieron la tarjeta de socio. Bond jugaba fuerte y esto ya había hecho de él uno de los clientes favoritos, y cualquiera que le acompañase compartía su popularidad. No bien entraron en el salón, Félix Leiter se apartó de una de las mesas de ruleta y saludó a Bond como a un viejo amigo. Una vez presentado a Vesper, Leiter dijo: — Bueno, puesto que vas a jugar al bacará esta noche, ¿me permites enseñar a la señorita Lynd cómo se hace saltar la banca en la ruleta? Tengo tres números propicios que van a salir forzosamente en seguida. Más tarde, tal vez vengamos a verte jugar cuando la partida empiece a calentarse. Bond miró interrogativamente a Vesper. — Me gustaría —dijo la joven—. ¿Pero quieres darme uno de tus números propicios para jugarlo? — Yo no tengo números propicios —contestó secamente Bond. Y despidiéndose con una breve sonrisa que abarcaba a los dos, se dirigió pausadamente hacia la caja. Leiter advirtió el exabrupto. — Es un jugador muy serio, señorita Lynd —dijo—. Tiene que serlo. Y ahora venga conmigo y vea cómo el número 17 obedece a mis percepciones extrasensoriales. Alivió a Bond quedarse solo y poder despejar su mente de todo lo que no fuese la tarea que tenía entre manos. Se detuvo ante la caja y retiró sus veinticuatro millones de francos a cambio del recibo que le dieron aquella tarde. Guardó la mitad de esa suma en el bolsillo derecho del smoking y la otra mitad en el izquierdo. Luego avanzó lentamente por entre las mesas de juego atestadas de gente hasta llegar al extremo del salón, donde le esperaba la amplia mesa de bacará detrás de la barandilla de bronce. Algunos jugadores ya ocupaban sus puestos, y las cartas, esparcidas boca abajo sobre la mesa, eran despaciosamente barajadas en la llamada "barajadura del croupier", que se supone la menos susceptible de que se hagan trampas. El chef de partie levantó la cadena forrada de terciopelo para permitirle la entrada al recinto cercado por la barandilla de bronce. — Le he reservado el número 6, como usted deseaba, señor Bond. Aún había otros tres puestos vacantes en la mesa. Bond se acercó y se sentó, saludando a los demás jugadores con sendas inclinaciones de cabeza a derecha e izquierda. Sacó la pitillera de metal y el encendedor negro y los colocó sobre el tapete verde a la altura del codo derecho. El conserje limpió con un paño un grueso cenicero de cristal y le puso a su lado. Bond encendió un cigarrillo y se recostó en la silla. Frente a él estaba la silla vacía del banquero. Miró alrededor de la mesa. Conocía de vista a la mayoría de los jugadores, pero ignoraba los nombres de muchos de ellos. En el número 7, a su derecha, estaba el señor Sixte, un belga acaudalado, con intereses mineros en el Congo. En el número 9 se hallaba lord Danvers, hombre distinguido, pero, de aspecto frágil, provisto de francos por su rica esposa norteamericana, una mujer de edad madura con boca voraz de barracuda que ocupaba el número 3. Bond supuso que harían un juego astuto y nervioso, y que figurarían entre las primeras víctimas de la noche. En el número 1, a la derecha de la banca, se sentaba un famoso jugador griego propietario de una floreciente línea de vapores. Jugaría bien y con frialdad; sería de los que resistieran. Bond pidió al conserje una cartulina y escribió en ella, encuadrándolos con un gran signo de interrogación, los números restantes: 2, 4, 5, 8 y 10. Luego encargó al conserje que se la entregase al chef de partie, quien no tardó en devolverla con los nombres que se pedían. El número 2, todavía vacío, sería ocupado por Carmel Delane, la estrella del cine norteamericano, que disponía de las pensiones por divorcio de tres maridos para quemar. Con su temperamento sanguíneo, jugaría alegre y gallardamente, y tal vez lograse tener una racha de buena suerte. Los números 4 y 5, a su izquierda, correspondían al señor y la señora Du Pont, con aspecto de gente rica, respaldados acaso por el dinero del auténtico Du Pont. Bond supuso que también serían de los que aguantaran. Con su aspecto práctico, conversando jovialmente entre sí, estaban, diríase, como en su casa. Bond no tendría inconveniente en compartir la puesta con ellos o con el señor Sixte, el de su derecha, en caso de que no se decidieran a enfrentarse solos con un banco demasiado alto. El número 8 era el maharajá de un pequeño estado hindú, probablemente dispuesto a jugarse las libras esterlinas que le rentó la guerra. Era posible que el maharajá se aferrase al juego y soportase fuertes pérdidas siempre que le sobrevinieran poco a poco. El número 10 era un joven italiano de próspero aspecto, el señor Tomelli, cuya plétora de dinero provenía sin duda de especulaciones y negocios abusivos efectuados en Milán; probablemente jugaría de un modo ostentoso y disparatado y no sería difícil que perdiera la ecuanimidad y que hiciese una escena. Había terminado Bond su esquemática recapitulación de los jugadores cuando Le Chiffre, con el silencio y la parquedad de movimientos de un pez gordo, penetró en el espacio acotado por la barandilla de bronce, y saludando a todos con una fría sonrisa tomó asiento exactamente frente a Bond, en la silla del banquero. Con la misma parquedad de movimientos cortó el grueso mazo de cartas que el croupier había colocado sobre la mesa entre sus toscas y sosegadas manos. Luego, mientras el croupier, con un rápido movimiento, encajaba las seis barajas en el cajetín de madera y metal, Le Chiffre le dijo algo en voz baja. — Messieurs, mesdames, les jeux sont faits. Un banco de cinq cent mille. —Y como el griego que ocupaba el número 1 diese un golpecito en la mesa delante del grueso montón de fichas de cien mil francos, el croupier anunció—: Le banco est fait. Le Chiffre se inclinó sobre el cajetín; le dio una seca y circunspecta palmada para asentar las cartas, la primera de las cuales asomó su sonrosada lengua semicircular a través de la oblicua boca de aluminio del cajetín, y a continuación apretó suavemente con su grueso dedo índice la sonrosada lengua y sacó del cajetín la primera carta, que deslizó unos quince centímetros hacia el griego situado a su derecha. Después sacó una carta para él, luego otra para el griego, y, por último, una más para sí mismo. Permaneció inmóvil sin tocar sus propias cartas, escrutando el rostro del griego. Con su raqueta plana de madera, semejante a una llana de albañil, el croupier alzó delicadamente las dos cartas del griego y con un rápido movimiento las depositó algunos centímetros más a la derecha, de modo que quedaron justamente delante de las velludas manos del griego, inertes sobre la mesa cual dos vigilantes cangrejos rosados. Los dos cangrejos se pusieron en movimiento al mismo tiempo y el griego cobijó las cartas en su ancha mano izquierda e inclinó con cautela la cabeza para poder distinguir, en la sombra de su mano ahuecada en forma de copa, el valor del naipe de encima. Luego insertó con lentitud desesperante el índice de su mano derecha y deslizó un poco de costado la carta de abajo para que su valor fuese también perceptible. Sin alterarse la impasibilidad de su rostro, posó la mano izquierda y luego la retiró, dejando boca abajo sobre la mesa las dos cartas, cuyo valor seguía siendo un secreto. Finalmente levantó la cabeza y miró fijamente a Le Chiffre. — No —dijo en tono neutro. Su decisión de plantarse daba a entender claramente que las dos cartas del griego sumaban cinco, seis o siete. Las manos de Le Chiffre descansaban enlazadas delante de él a siete u ocho centímetros de las dos cartas. Las recogió con la mano derecha y las volvió boca arriba sobre la mesa con un débil manotazo. Eran un cuatro y un cinco: un invencible nueve. — Neuf a la banque —dijo imperturbable el croupier. Con su raqueta descubrió las dos cartas del griego—. Et le sept —añadió sin la menor emoción, alzando con suavidad un siete y una reina y arrojándolas por la ancha ranura que había en la mesa, cerca de su asiento, camino de una gran urna metálica a la que iban a parar todas las cartas ya jugadas. Los dos naipes de Le Chiffre siguieron el mismo rumbo, produciendo un tenue ruido al caer. El griego empujó hacia adelante cinco fichas de cien mil francos, que el croupier sumó al medio millón en fichas que Le Chiffre tenía en el centro de la mesa. De cada jugada, el casino percibe un pequeño porcentaje, la cagnotte, y el croupier deslizó algunas fichas por la ranura de la mesa destinada a la cagnotte. Luego anunció calmosamente: —Un banco d'un million. — Suivi —murmuró el griego, dando a entender que ejercía su derecho al desquite. Bond encendió un cigarrillo y se arrellanó en su asiento. La larga partida apenas había comenzado y la reiteración de la consabida letanía continuaría hasta que llegase el final y se dispersaran los jugadores. Entonces, las enigmáticas cartas serían quemadas o destruidas, un sudario cubriría la mesa, y el tapete verde, cual un campo de batalla, embebería la sangre de sus víctimas y se refrescaría. El griego, después de pedir carta, no pudo exhibir nada mejor que un cuatro, contra el siete del banquero. — Un banco de deux millions —anunció el croupier. Los puntos que se hallaban a la izquierda de Bond guardaron silencio. — Banco —dijo entonces Bond. LE CHIFFRE le contempló con indiferencia; el blanco de sus ojos, visible todo alrededor del iris, daba a su mirada aspecto de muñeca. Levantó de la mesa con lentitud su gruesa mano y la metió en un bolsillo del smoking, de donde la sacó provista de un tubito metálico con casquete que Le Chiffre desenroscó. Por dos veces, con indecente premeditación, insertó la boquilla del tubo en cada una de sus fosas nasales, e inhaló voluptuosamente el vapor de benzedrina. Luego, sin apresurarse, guardó el inhalador, volvió su mano rápidamente sobre la mesa y dio al cajetín la seca palmada de costumbre. Durante esta insultante pantomima había observado Bond fríamente la vasta extensión del albo rostro coronado por un abrupto risco de cabello castaño rojizo, la boca roja y húmeda sin una sonrisa y la impresionante anchura de sus hombros, enfundados en un bien cortado smoking. A no ser por los reflejos de las luces en las solapas de raso, podría habérsele tomado por el grueso tórax de un lanudo y negro Minotauro que emergía de una verde pradera. Bond deslizó un fajo de billetes sobre la mesa sin contarlos tan siquiera. Si perdía, el croupier extraería la cantidad necesaria para cubrir la apuesta; pero la naturalidad de aquel gesto daba a entender que Bond esperaba ganar, y que esto era sólo una exhibición que probaba la abundancia de fondos de que disponía. Los demás puntos notaron la tensión establecida entre los dos jugadores, y cuando Le Chiffre sacó del cajetín las cuatro cartas y las distribuyó, reinó el más absoluto silencio. El croupier acercó a Bond sus dos naipes con la punta de la raqueta. Bond, clavados los ojos en los de Le Chiffre, alargó la mano derecha unos centímetros, echó una rápida ojeada a sus cartas y, con gesto desdeñoso, las lanzó boca arriba sobre la mesa. Eran un cuatro y un cinco; un invencible nueve. Hubo un murmullo de envidia entre los puntos y los espectadores, y a la izquierda de Bond los Du Pont cambiaron entre sí tristes miradas por no haberse atrevido a aceptar la apuesta de dos millones de francos. Le Chiffre contempló lentamente sus dos cartas y las apartó de un capirotazo. Eran dos figuras sin valor alguno. — Le baccara —entonó el croupier, empujando hacia Bond las gruesas fichas. Bond las metió en el bolsillo derecho del smoking, donde guardaba el fajo de billetes que no había usado. Su cara no revelaba la menor emoción, pero le satisfacía el éxito de aquel primer pase y sus efectos en el callado antagonismo que se palpaba a través de la mesa. La señora Du Pont se volvió hacia él con una sonrisa de íntimo despecho. — No debí permitirle entrar a usted —dijo—. Me arrepentí en cuanto empezaron a dar las cartas. El señor Du Pont, sentado al otro lado de su esposa, se inclinó por delante de ella y dijo filosóficamente: — Si uno pudiera ganar todos los pases, ninguno de nosotros estaría aquí. — Yo sí estaría —respondió riendo su mujer—. Tú no crees que yo juego sólo para divertirme. Al reanudarse el juego, Bond observó a los espectadores que se inclinaban sobre la alta barandilla de bronce en torno a la mesa. Los dos pistoleros de Le Chiffre permanecían detrás de él guardándole los flancos. Tenían aspecto respetable, pero no encajaban en el ambiente del casino lo bastante para no desentonar. El que se encontraba detrás del brazo derecho del banquero era alto y su smoking le daba un aspecto fúnebre. Tenía un rostro inexpresivo y vulgar, pero sus ojos parpadeaban y centelleaban como los de un nigromante. Todo su largo cuerpo rebosaba intranquilidad y sus manos se movían a menudo en la barandilla de bronce. Bond supuso que mataría sin preocuparle lo más mínimo a quién mataba, y que, probablemente, preferiría estrangular. El otro guardaespaldas parecía un tendero corso. Era de baja estatura y muy moreno, con una cabeza chata cubierta de un cabello tupido y grasiento. Parecía estar lisiado. Un grueso bastón de Malaca con contera de caucho colgaba a su lado de la barandilla. Debía de haber obtenido permiso para entrar en el casino con el bastón, pensó Bond, pues sabía que no se permitía andar por las salas con bastones y otros objetos por el estilo, como elemental precaución contra actos de violencia. Tenía aspecto untuoso y parecía bien alimentado. Su boca, estólidamente entreabierta, dejaba ver una dentadura lamentable. Tenía espeso bigote negro, y el dorso de sus manos, apoyadas en la barandilla, estaba cubierto de vello negro. El juego prosiguió sin grandes peripecias, pero con una ligera propensión contra la banca. El tercer pase es en el bacará "la barrera del sonido". La- suerte puede vencer la primera y segunda tallas, pero cuando llega la tercera lo más frecuente es que se traduzca en un desastre. Una y otra vez, al llegar a esta altura, se encuentra uno con que vuelve a dar en tierra con sus huesos. Y eso era lo que ahora sucedía. Ni la banca ni ninguno de los puntos parecían capaces de obtener grandes ganancias. Pero había un inexorable escape adverso a la banca, que al cabo de dos horas de juego ascendía a diez millones de francos. Bond no tenía idea de lo que Le Chiffre había ganado los dos días anteriores. Calculaba que serían unos cinco millones de francos y suponía que el capital del banquero en aquel momento no debía de ser superior a veinte millones de francos. En realidad, Le Chiffre había perdido mucho durante toda la tarde. Sólo le quedaban diez millones. Bond, por su parte, a la una de la mañana había ganado cuatro millones, lo que elevaba sus recursos a la cantidad de veintiocho millones. Bond se sentía prudencialmente satisfecho. Le Chiffre seguía jugando como un autómata, sin hablar más que cuando daba instrucciones, aparte y en voz, baja, al croupier cada vez que se abría un nuevo banco. Más allá del lago de silencio que reinaba en derredor de la gran mesa se oía el zumbido constante de las otras mesas de chemin-de-fer, ruleta y treinta y cuarenta, entremezclado con las claras voces de los croupiers y las ocasionales carcajadas o exclamaciones de emoción procedentes de los diversos rincones de la enorme sala. En último término podría oírse el ruido sordo e incesante del oculto metrónomo del casino, cuyo tictac marcaba —cada vez, que giraba una ruleta o se volvía una carta— el constante aflujo de unos por ciento que alimentaban el tesoro del casino: un gato gordo y palpitante con un cero por corazón. Fue a la una y diez minutos, por el reloj de Bond, cuando de repente cambió por completo el ritmo del juego en la mesa principal. El griego, en el número 1, todavía seguía con la mala racha. Había perdido el primer pase de medio millón de francos y también el segundo. Pasó la tercera vez dejando un banco de dos millones. Carmel Delane, la número 2, tampoco lo aceptó. Lo mismo hizo lady Danvers en el número 3. Los Du Pont cambiaron una mirada. — Banco —dijo la señora Du Pont, y perdió en seguida, pues el banquero abatió con ocho. — Un banco de quatre millions —dijo el croupier — Banco —aceptó Bond, empujando hacia el centro de la mesa un fajo de billetes. De nuevo contempló fijamente a Le Chiffre. De nuevo lanzó una rápida ojeada a sus dos cartas—. No —dijo. Tenía un cinco. Su situación era peligrosa en extremo. Le Chiffre descubrió sus cartas: una figura y un cuatro. Dio otro golpecito al cajetín y sacó un tres. — Sept a la banque —dijo el croupier—, et cinq —añadió cuando volvió boca arriba con la raqueta las cartas perdedoras de Bond. Atrajo luego el fajo de billetes de Bond, sacó cuatro millones de francos y le devolvió el resto—. Un banco de huit millions. — Suivi —aceptó Bond. Y volvió a perder al abatir con nueve el banquero. En dos pases había perdido doce millones de francos. Sólo le quedaban dieciséis millones, exactamente el importe del próximo banco. De pronto empezó a sentir sudorosas las palmas de las manos. Su capital se había derretido como la nieve al calor del sol. Con la codiciosa calma del jugador ganancioso, Le Chiffre tamborileaba levemente sobre la mesa con su mano derecha. Bond miró directamente a aquellos ojos de oscuro basalto que parecían preguntarle: "¿Quieres que acabe contigo?" — Suivi —dijo Bond con voz suave. Sacó algunos billetes y fichas que le quedaban en el bolsillo derecho del smoking, y el fajo de billetes que guardaba en el bolsillo izquierdo, y los empujó hacia adelante. En sus ademanes no había el menor indicio de que aquella iba a ser su última puesta. Súbitamente sintió seca la boca como papel de lija. Alzó la vista y vio a Vesper y a Félix Leiter de pie, en el sitio donde antes estaba el pistolero del bastón. No sabía cuánto tiempo llevaban allí. Leiter parecía ligeramente preocupado, pero Vesper le sonrió, dándole ánimos. Oyó un débil rechinar en la barandilla, a su espalda, y volvió la cabeza. Una batería de dientes podridos bajo un bigote negro parecía encarársele en la mueca de aquella boca estólidamente entreabierta. — Le jeu est fait —anunció el croupier, y las dos cartas se deslizaron hacia Bond sobre el tapete verde. La luz de las anchas pantallas forradas de raso que poco antes le pareciera tan agradable, ahora le hizo el efecto de que decoloraba su mano mientras miraba las cartas. Les echó una nueva ojeada. Era casi imposible que pudieran ser peores: el rey de corazones y un as, el as de trébol, que parecía mirarle de través como una viuda negra, la más venenosa de las arañas. — Carta —pidió Bond, logrando que su voz no dejase traslucir ninguna emoción. Le Chiffre miró sus naipes. Tenía una reina y un cinco negro. Luego miró a Bond mientras sacaba la carta del cajetín. En la mesa, el silencio era absoluto. El croupier deslizó la carta hasta dejarla delante de Bond. Era una buena carta, el cinco de corazones, pero para Bond era abstrusa como una huella dactilar en sangre reseca. Ahora su juego sumaba seis y el de Le Chiffre cinco. Pero puesto que el banquero tenía cinco y había dado un cinco a su contrincante, ahora tenía que tratar de mejorar su puntuación con un uno, dos, tres o cuatro. Con cualquiera otra carta que sacase sería derrotado. Las probabilidades estaban a favor de Bond, pero entonces fue Le Chiffre quien clavó su mirada en los ojos de Bond y apenas si dedicó una fugaz ojeada a la carta que arrojó boca arriba sobre la mesa. Era, no necesitaba tanto, la mejor, un cuatro, lo que daba a la banca un cómputo de nueve. Bond se había quedado sin un céntimo. BOND, petrificado por la derrota, permaneció silencioso. Abrió su pitillera de metal y sacó un cigarrillo. Las diminutas mandíbulas de su encendedor se separaron con un seco chasquido y lo encendió; aspiró una gran bocanada de humo que expelió luego entre los clientes con un suave siseo. ¿Y ahora qué? Volver al hotel y acostarse, evitando las miradas compasivas de Mathis, Leiter y Vesper. Volver a telefonear a Londres y, después, al día siguiente, tomar el avión que lo llevaría a Inglaterra, el taxi que le conduciría al Regent's Park, subir las escaleras y recorrer el pasillo al final del cual se halla el despacho de M. para encontrarse con la fría expresión de su rostro, su forzada benevolencia, su "mejor suerte para la próxima ocasión", aunque, por supuesto, nunca volvería a presentarse otra oportunidad como aquella. Miró alrededor suyo, a los espectadores. Todos concentraban su atención en el croupier, que acumulaba las fichas en tonga delante del banquero, esperando a ver si alguien se atrevía a aceptar un banco de treinta y dos millones de francos, desafiando la portentosa racha de suerte que acompañaba a la banca. Leiter había desaparecido; sin duda, supuso Bond, no querría que se cruzasen sus miradas después del golpe que le había puesto fuera de combate. Sin embargo, Vesper le miraba extrañamente impasible, y volvió a dedicarle una sonrisa de aliento. En aquel momento, el conserje se acercó a Bond por la parte de dentro de la barandilla y colocó sobre la mesa, junto a Bond, un abultado sobre. Era tan grueso como un diccionario. Dijo algo referente a la caja y se retiró. El corazón de Bond latió con violencia. Sosteniendo el pesado sobre por debajo del plano de la mesa, lo rasgó con el pulgar y notó que todavía estaba húmeda la goma del reverso. Incrédulamente, palpó los grandes fajos de billetes. Los deslizó en los bolsillos, conservando en la mano la media hoja de papel que venía prendida al fajo de encima. Le echó una ojeada a la sombra de la mesa. Sólo una línea: "Ayuda Marshall. Treinta y dos millones de francos. Con saludos U.S.A." Bond tragó saliva. Alzó la vista. Allí seguía Vesper. Félix Leiter, de nuevo junto a ella. El americano sonrió ligeramente, y Bond levantó la mano esbozando un ademán de bendición. Luego se aplicó a barrer por completo de su mente toda huella de la sensación de derrota total que le abrumara pocos minutos antes. No podían obrarse más milagros. Esta vez tendría que ganar... si es que Le Chiffre no había reunido aún los cincuenta millones y continuaba jugando. El croupier había terminado la tarea de calcular la cagnotte, de cambiar los billetes de Bond por fichas y hacer con ellas un enorme montón en el centro de la mesa. ¡Un montón de treinta y dos mil libras esterlinas! El banquero no daba muestras de levantarse, y Bond pensó con alivio que debía de haber sobreestimado los fondos de Le Chiffre. Por lo tanto, pensó Bond, su única esperanza consistía en seguir acosándole, hasta liquidarle. Le Chiffre no desearía ver cubiertos más de diez o quince millones de la apuesta, y seguramente no esperaría que nadie, ni individualmente ni en conjunto, cubriese un banco de treinta y dos millones. No podía saber nada del contenido del sobre. De haberlo sabido es probable que hubiera retirado el dinero de la banca para empezar de nuevo el fatigoso trayecto, partiendo de una apuesta inicial de quinientos mil francos. Su análisis era acertado. Le Chiffre necesitaba otros ocho millones. Finalmente hizo un gesto de aceptación con la cabeza. — Un banco de trente-deux millions —gritó el croupier. El silencio se espesó en torno a la mesa. Con voz estentórea, el chef de partie repitió el pregón, confiando en atraer dinero en cantidad de las mesas vecinas de chemin-de-fer. Además, esto representaba una magnífica publicidad. En la historia del bacará, sólo una vez se había alcanzado una apuesta tan alta: en Deauville, en 1950. Bond entonces se inclinó un poco hacia adelante y dijo tranquilamente: — Suivi. Fue extendiéndose un murmullo de excitación. La noticia corrió por todo el casino. La gente se agolpaba. ¡Treinta y dos millones! Para la mayoría era una fortuna. Uno de los directores del casino consultó con el chef de partie, quien se volvió hacia Bond, disculpándose: — Excuse moi, monsieur. La mise? Con esto se invitaba a Bond a mostrar que tenía el dinero necesario para cubrir la apuesta. Pues a veces acaecía que gente desesperada jugaba sin tener un solo centavo y, si perdía, iba alegremente a dar con sus huesos en la cárcel. Cuando depositó sobre la mesa el gran fajo de billetes para que el croupier los contara, sorprendió un rápido intercambio de miradas entre Le Chiffre y el pistolero situado exactamente detrás de Bond. Casi en el acto sintió la presión de un objeto duro en la base de la espina dorsal, entre los riñones, y una voz gruesa, con acento del mediodía francés, le dijo en tono suave y apremiante tras el oído derecho: — Esto es un arma, señor. Puede destrozarle la base de la médula espinal sin hacer el menor ruido. Todos creerán que se ha desmayado. Mientras tanto, yo desapareceré. Retire su apuesta antes de que cuente diez. Si pide auxilio, haré fuego. Ahora se explicaba el grueso bastón de Malaca. Bond conocía aquel tipo de arma: el cañón tenía una serie de amortiguadores de caucho blando que absorbían la detonación pero permitían el paso de la bala; Bond había probado él mismo estos artefactos. — Uno —dijo la voz. Bond volvió la cabeza. Allí estaba el hombre, inclinado hacia adelante, muy pegado a su espalda, sonriendo ampliamente bajo su negro bigote, como si desease a Bond buena suerte; en medio del ruido y de la multitud se sentía completamente seguro. Juntáronse los descoloridos dientes y con una sonrisa burlona la voz siguió contando: — Dos. Le Chiffre le observaba. Tenía la boca entreabierta y respiraba con dificultad. Esperaba que Bond hiciese al croupier una seña con la mano, o que de repente se desplomara hacia atrás en su silla, con un alarido y una mueca de dolor en su rostro. — Tres. Bond alzó la vista buscando a Vesper y Félix Leiter. Sonreían y charlaban con animación. ¡Los muy idiotas! ¿Dónde estaba Mathis? ¿Dónde estarían sus famosos hombres? — Cuatro. Y el resto de aquella caterva de charlatanes estúpidos. ¿Sería posible que nadie advirtiese lo que sucedía? — Cinco. Tan pronto como el croupier terminase de contar el dinero entregado por Bond, el chef de partie anunciaría: Le jeu es fait, y el pistolero dispararía el arma, aunque no hubiese llegado aún a diez. — Seis. Bond se decidió. Movió las manos con grandes precauciones hasta el borde de la mesa, se aferró a él, escurrió hacia atrás las posaderas, sintiendo en el cóccix la punzante mira del arma. — Siete. El chef de partie se volvió hacia Le Chiffre, enarcando interrogativamente las cejas. De repente, Bond se lanzó hacia atrás con todas sus fuerzas. Su impulso fue tan fuerte y tan rápido que el travesaño del respaldo de la silla se quebró al golpear violentamente el cañón del supuesto bastón de Malaca, arrancándole de la mano del pistolero antes de que este pudiera apretar el gatillo. Bond cayó al suelo de cabeza, entre los pies de los espectadores. Estos retrocedieron asustados y luego volvieron a agruparse. Manos solícitas le ayudaron a ponerse en pie y le sacudieron el polvo del traje. El conserje hablaba afanosamente con el chef de partie. Bond se agarró a la barandilla de bronce y se pasó la mano por la frente. — Un desmayo momentáneo —dijo—. No es nada... la emoción, el calor... Se oyeron frases de simpatía: "Es natural, con una partida tan terrible." "¿Preferiría el señor dejar de jugar, irse a casa?" Bond negó con la cabeza. Estaba ya perfectamente. Se disculpó con los jugadores. Y también con el banquero. Le trajeron otra silla. Miró de nuevo a Le Chiffre y, por un momento, sintió una sensación de triunfo al ver que el pálido y grueso rostro del banquero dejaba traslucir un poco de miedo. Bond se volvió para contemplar a la multitud que se apiñaba a su espalda. No había el menor rastro del pistolero, pero el conserje esperaba que alguien se presentase a reclamar el bastón de Malaca. No parecía haber sufrido daño alguno, aunque le faltaba la contera de caucho. Bond le llamó con una seña. — Si hiciera el favor de entregárselo a aquel caballero —dijo señalando a Félix Leiter—; él se lo devolverá a su dueño. Es de un amigo suyo. Volvióse otra vez hacia la mesa y dio un golpecito sobre el tapete verde para indicar que estaba dispuesto a reanudar el juego. — La partie continué —anunció el chef con voz solemne—. Un banco de trente-deux millions. Los espectadores se inclinaron hacia adelante. Le Chiffre dio una palmada al cajetín haciéndole resonar. Como si se le ocurriese en aquel momento, sacó el inhalador de benzedrina, se lo introdujo en la nariz y aspiró. — ¡Qué asqueroso! —dijo la señora Du Pont, sentada a la izquierda de Bond. La mente de Bond volvía a estar despejada. Eran las dos. Aparte de la densa multitud congregada en torno a la mesa principal, aun proseguía el juego en tres de las mesas de chemin-de-fer y en otras tantas de ruleta. En medio del silencio que reinaba en su propia mesa, Bond oyó de pronto la lejana voz de un croupier que salmodiaba: — Neuf. Le rouge gagne, impair et manque, ¿Era un presagio para él o para Le Chiffre? Las dos cartas se deslizaron hacia Bond por un océano verde. Como un pulpo bajo una roca, Le Chiffre le observaba desde el otro lado de la mesa. Bond alargó la mano derecha con firmeza y atrajo las cartas hacia sí. ¿Le daría el corazón el vuelco que se siente al abatir con nueve o con ocho? Desplegó en abanico sus dos naipes, haciendo mampara con la mano. Apretó los dientes. Tenía dos reinas, dos reinas coloradas, que le miraban burlonas. Eran las peores cartas posibles, sin ningún valor. Cero. Bacará. — Carta —pidió Bond, esforzándose por no dejar traslucir en el tono su desánimo. Sintió los ojos de Le Chiffre taladrándole el cráneo. El banquero volvió boca arriba sus dos cartas. Sumaban tres: un rey y un tres negro. Bond exhaló una nube de humo. Todavía le quedaba una oportunidad. Ahora era cuando se enfrentaba realmente con el momento de la verdad. Le Chiffre palmoteo el cajetín y extrajo una carta, la carta de Bond, el destino de Bond, y, despaciosamente, la volvió boca arriba. Era un nueve, un maravilloso nueve de corazones, la carta conocida en la magia gitana como "un susurro de amor, un susurro de odio", la carta que significaba la casi segura victoria de Bond. El croupier se la acercó delicadamente a través de la mesa. Para Le Chiffre no significaba nada. Bond podía tener de antes un uno, en cuyo caso ahora sumaría diez puntos, lo que equivale a cero, o sea, bacará, que así se llama. O podría haber tenido un dos, tres, cuatro, o incluso un cinco. En cuyo caso, con el nueve, su suma máxima sería cuatro. Tener un tres y dar un nueve es una de las situaciones más problemáticas del juego. Las probabilidades a favor o en contra de pedir carta son casi las mismas. Bond dejó que Le Chiffre sufriese en el potro de la duda. Puesto que su nueve sólo podía ser igualado si el banquero sacaba un seis, en las condiciones normales de una partida amistosa habría descubierto su juego. El sudor corría a ambos lados de la picuda nariz del banquero, que sacó disimuladamente su gruesa lengua y lamió una gota en la comisura de la roja cuchillada que era su boca. Luego se encogió de hombros y sacó él mismo una carta del cajetín. La volvió boca arriba. Todos los presentes alargaron el cuello. Era una carta estupenda, un cinco. — Huit a la banque —dijo el croupier, Una sonrisa lobuna iluminó el rostro de Le Chiffre. Debía de haber ganado. La raqueta del croupier parecía disculparse mientras se deslizaba sobre la mesa. No había nadie que no creyera que Bond estaba derrotado. La raqueta volvió boca arriba las dos cartas rosadas. Las dos alegres reinas rojas sonreían a las luces del salón. — Et le neuf. Un rumor de sorpresa y luego un bullir de comentarios se alzó en torno a la mesa. Le Chiffre se desplomó hacia atrás en su asiento como si le hubieran asestado un mazazo en el corazón. Tenía los labios grises. Después, mientras empujaban el enorme montón de fichas hacia Bond, el banquero buscó en un bolsillo interior de su smoking y arrojó sobre el tapete otro fajo de billetes. El croupier los contó rápidamente. — Un banco de dix millions —anunció, y puso sobre la mesa su equivalente en diez fichas de un millón cada una. Esto es el fin, pensó Bond. Este hombre ha rebañado cuanto le queda. Si pierde, no habrá nadie que acuda en su ayuda, ni un milagro que le salve. Bond se recostó en la silla y encendió un cigarrillo. Sobre una mesita, a su lado, habían colocado media botella de Veuve Clicquot y una copa. Sin preguntar quién era el benefactor, Bond llenó la copa hasta el borde y la vació en dos grandes tragos. Luego se inclinó otra vez hacia adelante, doblados los brazos sobre la mesa, como los de un luchador que se esfuerza por hacer presa al principio de un asalto. Los jugadores sentados a su izquierda permanecieron silenciosos. — Banco —dijo directamente a Le Chiffre. Una vez más le distribuyeron dos cartas, depositándolas en la verde laguna que quedaba entre sus brazos extendidos. Bond ahuecó la mano derecha, echó un breve vistazo a las cartas y las arrojó boca arriba en medio de la mesa. — Le neuf—dijo el croupier. Le Chiffre estaba ensimismado contemplando sus dos reyes negros. — Et le baccara —y el croupier empujó a través de la mesa el tremendo aluvión de fichas. Le Chiffre se puso en pie muy despacio, se volvió y, sin pronunciar una sola palabra, desenganchó de la barandilla la cadena forrada de terciopelo y la dejó caer. Los espectadores le abrieron paso; todos le miraban con curiosidad no exenta de temor, como si llevara consigo el olor de la muerte. Luego, Bond lo perdió de vista. Bond cogió una ficha de cien mil francos de los montones que había a su lado, la deslizó sobre la mesa hacia el chef de partie, como propina para los empleados, y pidió al croupier que llevaran sus ganancias a la caja. Los demás jugadores estaban levantando el campo. Sin banquero no podía haber juego, y, además, eran ya las dos y media de la madrugada. Bond cambió unas palabras amables con sus vecinos a derecha e izquierda, pasó agachándose bajo la barandilla y se unió a Vesper y Félix Leiter que le aguardaban al otro lado. Juntos se dirigieron hacia la caja. Bond fue invitado a pasar él solo al despacho privado de los directores del casino. Sobre el escritorio había un enorme montón de fichas, al que añadió el dinero que contenían sus bolsillos. En total, había allí más de setenta millones de francos. Bond se guardó en billetes el dinero que le diera Félix Leiter, y recibió en un cheque contra el Crédit Lyonnais los cuarenta millones restantes. Después de felicitarle los directores por sus ganancias, se encaminó al bar y devolvió a Leiter su dinero. Durante unos minutos comentaron las incidencias del juego, bebiendo champaña. A continuación, Leiter sacó del bolsillo una bala del 45 y la puso sobre la mesa. — El arma se la he entregado a Mathis —dijo—. Estaba tan intrigado como nosotros por el desmayo que sufriste. El pistolero pudo escapar sin ninguna dificultad. No se ha descubierto nada que le relacione con Le Chiffre. El hombre vino solo y obtuvo permiso para entrar con su bastón. Exhibió un certificado acreditativo de que cobraba una pensión como inválido de guerra. Bueno, de todos modos, la verdad es que acabaste por desplumar a Le Chiffre, aunque hemos pasado momentos muy apurados. Bond sonrió. — Ese sobre ha sido lo más maravilloso que me ha ocurrido en mi vida. Qué verdad es que la amistad se demuestra en los momentos críticos. Algún día te devolveré el favor. —Se levantó—. Voy al hotel para poner el cheque a buen resguardo —dijo—. No quiero andar por ahí llevando encima la sentencia de muerte de Le Chiffre. Después me gustaría celebrar un poco el triunfo. ¿Qué os parece? —Se volvió hacia Vesper—. ¿Quieres que tomemos una copa de champaña en el nightclub del casino antes de ir a dormir? Se llama el Roi Galant. Puedes llegar hasta allí pasando por los salones públicos. — Me gustaría —dijo Vesper—. Me arreglaré un poco mientras vas a guardar tus ganancias. Nos encontraremos en el vestíbulo de entrada. — Y tú, ¿qué piensas hacer, Félix? Leiter le miró y leyó sus pensamientos. — Mejor será que descanse un poco antes de desayunar —dijo—. Creo que mañana me llamarán con urgencia de París para atar algún cabo suelto. Te acompañaré hasta el hotel. Nunca está de más escoltar el barco del tesoro hasta que llegue a puerto. Caminaron sobre las sombras que proyectaba la luna llena. Ambos llevaban la mano en la pistola. Eran las tres de la madrugada, pero en el patio del casino aún quedaban muchos automóviles aparcados. El breve recorrido se realizó sin contratiempos. Una vez en su habitación, tras la concurrida palestra de la mesa principal y la tensión nerviosa de tres horas de juego, Bond agradecía el poder estar solo un momento. Entró en el cuarto de baño y se roció la cara con agua fría. Notó las magulladuras que tenía en la nuca y en el hombro derecho y pensó con alegría por qué poco había escapado dos veces aquel día de ser asesinado. ¿Debería pasar la noche en vela esperando una nueva visita de los asesinos, o estaría ya Le Chiffre en aquel momento camino de El Havre o de Burdeos para coger un barco que le llevase a algún rincón del mundo donde poder escapar a las armas del SMERSH? Bond se encogió de hombros. Bastantes sobresaltos había sufrido aquel día. Se contempló un momento en el espejo y se preguntó a qué pauta moral se ajustaría Vesper. Deseaba su cuerpo frío y arrogante. Quería ver lágrimas y deseo en sus remotos ojos azules y sujetar las trenzas de su negro cabello entre las manos. Los ojos de Bond se entornaron, y su cara le miraba con avidez desde el espejo. Sacó del bolsillo el cheque de cuarenta millones de francos y lo plegó en dobleces muy pequeños. Luego abrió la puerta y miró a un lado y otro del pasillo. Dejó abierto de par en par y se puso a trabajar con un pequeño destornillador, siempre atento el oído al menor ruido de pasos o al que hacía el ascensor. Cinco minutos más tarde examinó su obra, cerró con llave la puerta, recorrió el pasillo, bajó las escaleras y salió al exterior iluminado por la luna. CAPÍTULO V LA ENTRADA al Roi Galant era un marco dorado, de más de dos metros, que tal vez encuadrara en tiempos el imponente retrato de algún noble europeo. Hallábase en un discreto rincón del salón público de ruleta, y de la boule, donde aún había animación en algunas mesas. El nightclub era pequeño y estaba en penumbra, iluminado únicamente por velas en candelabros dorados, cuyas cálidas luces se reflejaban en los espejos de la pared, encuadrados también en marcos dorados. Cuando Bond entró con Vesper, un trío —piano, guitarra eléctrica y batería— tocaba La Vie en rose. El ambiente, callado y vibrante, rezumaba seducción. A Bond le pareció que todas las parejas debían de estarse acariciando con pasión bajo las mesas. Les dieron una mesa en un rincón, cerca de la puerta. Bond pidió una botella de Veuve Clicquot y huevos revueltos con bacon. Permanecieron un rato callados, escuchando la música; luego Bond se volvió hacia Vesper. — Es maravilloso estar aquí contigo sabiendo que hemos cumplido nuestra misión. Delicioso final para este día: la entrega del premio. — Sí, ¿eh? —contestó ella en tono bastante áspero. Parecía prestar toda su atención a la música, descansando el codo sobre la mesa y apoyado el mentón en la mano. Bond notó que le palidecían los nudillos como si apretara el puño con fuerza. Sentía intensamente su atracción, pero respetó su reserva. Pensó que se debía al deseo de protegerse de él, y se mostró paciente. Bebió champaña y habló un poco de los acontecimientos del día. La joven respondía por pura fórmula, sin demostrar el menor interés. Dijo que tan pronto como Bond y Leiter salieron a pie hacia el hotel, había telefoneado a París para comunicar al representante de M. el resultado de la partida, pues M. había encargado que se le transmitiese la información personalmente a cualquier hora del día o de la noche. Eso fue todo cuanto dijo. Tomó un sorbo de champaña y rara vez miraba a Bond. Este se sentía defraudado. Les sirvieron los huevos revueltos y comieron en silencio. A las cuatro de la madrugada Bond se disponía a pedir la cuenta, cuando el maître d’hôtel se acercó y entregó a Vesper una nota que ella leyó apresuradamente. — Es de Mathis —explicó—. Me pide que vaya al vestíbulo de entrada; ha recibido un mensaje para ti. Quizá no esté vestido apropiadamente. Vuelvo en seguida. Y tal vez, deberíamos regresar al hotel. —Le sonrió forzadamente—. Me temo que esta noche no soy una compañía muy divertida. Ha sido un día para poner los nervios de punta a cualquiera. Bond se levantó, empujó hacia atrás la mesa y vio recorrer a la joven los pocos pasos que la separaban de la puerta. Volvió a sentarse y encendió un cigarrillo. La atmósfera sofocante del salón le angustió como le había angustiado en el casino en las horas de la madrugada del día anterior. Pidió la cuenta y tomó el último trago de champaña. Le hubiese gustado ver el alegre rostro de Mathis y escuchar sus noticias. De repente, la nota que recibiera Vesper le pareció extraña. No era esa la forma que tenía Mathis de hacer las cosas. Se habría unido a ellos en el nightclub, sin preocuparse de la ropa que llevase. Habrían reído juntos y Mathis se habría animado. Tenía mucho que contarle a Bond: la cacería infructuosa del hombre del bastón; las andanzas de Le Chiffre después de salir del casino. Bond se estremeció. Pagó con prontitud la cuenta y, sin esperar el cambio, cruzó presuroso el salón de juego y contempló detenidamente el largo vestíbulo de entrada. Lanzando una maldición, aceleró el paso. Ni rastro de Vesper ni de Mathis. Casi echó a correr. Llegó a la entrada y miró a derecha e izquierda de la escalinata. El portero se le acercó. — ¿Un taxi, señor? Bond le apartó a un lado y empezó a bajar la escalinata escudriñando la oscuridad. El aire frío de la noche refrescó sus sienes sudorosas. Aún no había terminado de bajar cuando oyó un grito ahogado. Luego, a su derecha, el ruido de una portezuela al cerrarse de golpe. Con un rispido y tartajoso rugido del escape, un cejudo Citroën brotó de entre las sombras hacia el claro de luna y patinó sobre las guijas sueltas del patio exterior. La zaga del coche oscilaba sobre las flexibles ballestas como si en el asiento trasero se desarrollara una lucha violenta. Con otro rugido se precipitó a toda velocidad hacia la ancha puerta de la verja de entrada, despidiendo una nube de grava a su alrededor. Por la ventanilla de atrás arrojaron un objeto negro, que fue a caer con ruido sordo en un macizo de flores. Los neumáticos chirriaron con estridencia cuando el coche tomó por el bulevar virando bruscamente a mano izquierda; oyóse un estrepitoso crujido al meter la directa, y luego un crepitar que menguó con rapidez mientras el Citroën se alejaba hacia la carretera de la costa. Sabía Bond que encontraría el bolso de Vesper entre las flores. Lo recogió, regresó corriendo por el paseo de grava hasta la escalinata deslumbrante de luz y registró su contenido. Allí encontró la arrugada nota, entre los acostumbrados adminículos femeninos: ¿Puedes venir un momento al vestíbulo de entrada? Tengo noticias para tu compañero. Rene Mathis. ERA UNA falsificación de lo más tosca. Bond saltó al Bentley, bendiciendo la corazonada que le impulsó a ir en coche al casino después de la cena. Con el estrangulador abierto del todo, el motor respondió al instante a la puesta en marcha, y su potente rugido ahogó las tartamudeantes palabras del portero, que tuvo que saltar para evitar la nube de guijas que despidieron las ruedas traseras contra los perniles de tubo de sus pantalones. Cambió Bond rápidamente de velocidades hasta ponerse en directa y emprendió la persecución, escuchando satisfecho el ruido del enorme escape, cuyo eco poderoso le devolvía desde ambos lados la corta calle principal de la ciudad. Una vez en el camino de la costa, una carretera ancha trazada a través de las dunas de arena, pisó más y más el acelerador, aumentando la velocidad a 125 kilómetros por hora, y luego a 140, mientras los potentes faros Marchal taladraban un túnel blanco de casi ochocientos metros de longitud, salvaguardia entre los muros de la noche. Todavía flotaba en las curvas una nubécula de polvo, y confiaba en que de un momento a otro distinguiría el resplandor de las luces traseras del Citroën. La noche estaba despejada. Sólo mar adentro debía de haber una tenue bruma estival, pues a intervalos se oían las sirenas como el mugir de un rebaño de hierro. Mientras corría en plena noche cada vez más, renegaba de Vesper y de M. por habérsela enviado. ¡Estas mujeres idiotas que creen que pueden realizar un trabajo de hombres! ¡Que le sucediese esto a él, precisamente cuando había dado cima tan felizmente a su misión! ¡Que Vesper cayera en una trampa tan gastada como aquella y la secuestraran como a cualquier estúpida heroína de historieta infantil, por la que probablemente pedirían rescate! Bond hervía de indignación al pensar en el aprieto en que se encontraba. Naturalmente, la idea no podía ser más sencilla; un trueque directo: la joven contra su cheque. Bien, si Le Chiffre se ponía en contacto con él, Bond no haría nada ni se lo diría a nadie. La chica pertenecía al Servicio y sabía a lo que se exponía. Trataría de alcanzar el Citroën y dispararía contra ellos antes de que escapasen con la chica a algún escondite. Pero si no los alcanzaba, regresaría al hotel y se acostaría sin hablar más del asunto. A la mañana siguiente preguntaría a Mathis qué le había ocurrido a Vesper y le mostraría la nota. Bond, enfurecido, seguía corriendo a toda velocidad por la carretera de la costa, y el motor del Bentley rasgaba el silencio de la noche con un agudo y lastimero alarido. Las revoluciones aumentaron hasta que el velocímetro llegó a marcar 190 kilómetros. Sabía que debía de estar ganando terreno y, obedeciendo a una corazonada, aflojó la marcha a 110 kilómetros por hora, encendió los faros antiniebla y apagó los dos Marchal. Efectivamente, pudo distinguir el resplandor de otro coche dos o tres kilómetros delante. Palpó debajo del salpicadero y, de una funda escondida, sacó un Colt especial del ejército, de cañón largo, 45, y lo puso a su lado en el asiento. Con este arma esperaba acertar en los neumáticos o en el tanque de la gasolina del Citroën, a una distancia que no excediese mucho de los cien metros. Entonces volvió a encender los potentes faros de carretera y reanudó la persecución. Se sentía tranquilo y a sus anchas. El problema de la vida de Vesper había dejado de serlo. A la luz azul del salpicadero, su rostro aparecía ceñudo pero sereno. EN EL Citroën viajaban tres hombres y una mujer. Le Chiffre iba al volante, con su cuerpo grueso, pero ágil, inclinado sobre el mismo. A su lado, el hombre rechoncho que llevaba el bastón en el casino empuñaba en la mano izquierda una gruesa palanca que sobresalía junto a él, casi a nivel del piso. En el asiento posterior, el pistolero alto y delgado miraba al techo sin importarle, al parecer, la loca velocidad a la que marchaba el coche. Su mano derecha descansaba sobre el muslo izquierdo de Vesper, extendido y desnudo a su lado. Aparte de sus piernas, Vesper no era más que un fardo. Su traje largo de terciopelo negro había sido sofaldado por encima de los brazos y de la cabeza, y amarrado con una cuerda. A la altura de la cara habían abierto un pequeño boquete en la falda para que pudiera respirar. No estaba atada en ninguna otra forma, y su cuerpo se movía pesadamente con las oscilaciones del coche. Le Chiffre, sin embargo, parecía imperturbable, aunque no les separaba más de kilómetro y medio del agresivo resplandor de los faros del Bentley de Bond, que veía acercarse rápidamente por el espejo retrovisor. En el momento de tomar una curva incluso disminuyó la velocidad. Unos cientos de metros más adelante, un cartel anunciador de Michelin indicaba el cruce de un estrecho camino vecinal con la carretera. El hombre rechoncho que iba sentado junto a Le Chiffre dijo lacónicamente: — ¡Atención! La mano del hombre apretó la palanca. Cien metros antes de llegar al cruce Le Chiffre disminuyó la velocidad a unos cincuenta kilómetros. — ¡Vamos! —dijo. El hombre a su lado tiró bruscamente de la palanca hacia arriba. El maletero, en la parte de atrás del coche, se abrió como la boca de una ballena. Se oyó un estrepitoso cencerreo sobre la carretera y luego un sonido rítmico como si el coche remolcara trozos de cadenas. — ¡Corta! El hombre bajó bruscamente la palanca y el sonido cesó con un último estrépito. Le Chiffre echó otra ojeada al retrovisor. Los potentes faros de Bond iluminaron la curva. Le Chiffre hizo un rápido viraje hacia la izquierda entrando en el angosto camino vecinal al mismo tiempo que apagaba las luces. Detuvo el auto con una brusca sacudida y los tres hombres se apearon velozmente y retrocedieron para ponerse a cubierto detrás de un seto bajo en la encrucijada. Cada .uno de ellos empuñaba un revólver. El Bentley avanzó ululante hacia ellos como un tren expreso. BOND entró velozmente en la curva, ciñendo el coche al peralte con un suave balanceo de cuerpo y manos. Estaba trazándose un plan de acción para cuando la distancia entre los dos coches se redujese aún más. Suponía que el chófer enemigo intentaría escabullirse por algún camino secundario, si se le presentaba ocasión. Así es que al no ver ninguna luz delante y vislumbrar el anuncio de Michelin, fue un reflejo normal en él dejar de pisar el acelerador. A medida que se aproximaba a la mancha negra que se veía a mano derecha de la carretera, dio por sentado que era la sombra de un árbol que la luz de la luna proyectaba al borde del camino. No tuvo tiempo de darse cuenta de su error. De repente se encontró encima de una especie de alfombra de relucientes clavos de acero. Bond frenó desesperadamente y tensó todos sus músculos para dominar el volante, tratando de enmendar el brusco e inevitable viraje a la izquierda, pero las gomas se rasgaron y el pesado coche dio un seco y frenético patinazo, girando como un trompo por la carretera, y fue a chocar con tal violencia con el terraplén de la izquierda que Bond salió arrojado del asiento del conductor contra el suelo el auto se encabritó lentamente, mientras las ruedas delanteras seguían girando y sus grandes faros escudriñaban el cielo. Luego se bamboleó con lentitud y volcó con estrépito de carrocería y vidrios rotos. Le Chiffre y sus dos esbirros sólo tuvieron que andar unos metros desde donde se hallaban emboscados. — Guardad las armas y sacadle —ordenó bruscamente Le Chiffre—. Yo os cubriré. Sed cuidadosos con él; no quiero un cadáver. Y apresuraos, está amaneciendo. Uno de los hombres se introdujo apretadamente entre el coche volcado y el talud, y se abrió paso a través del deformado marco de la ventanilla. Liberó las piernas de Bond, sujetas entre la rueda del volante y la capota del coche. Luego, entre los dos, le sacaron poco a poco por un agujero que abrieron en el costado de la capota. El pistolero delgado le auscultó y le palmeteó reciamente en ambas mejillas. Bond dio un gruñido y movió una mano. — Basta. Átale los brazos y métele en el coche —dijo Le Chiffre, lanzando al hombre un rollo de alambre—. Primero vacíale los bolsillos y dame su pistola. Cogió los objetos que el guardaespaldas flaco le tendía y los guardó en sus amplios bolsillos sin examinarlos. Después volvió al coche; su rostro no reflejaba satisfacción ni inquietud. Fue la aguda dentellada del alambre en sus muñecas lo que hizo volver a Bond en sí. Tenía todo el cuerpo dolorido como si le hubieran golpeado con una porra; pero cuando le pusieron en pie de un tirón y le empujaron hacia el angosto camino donde los esperaba el Citroën, ya con el motor en marcha, comprendió que no se había roto ningún hueso. Se sentía totalmente desalentado y débil, tanto de cuerpo como de ánimo, y permitió que le arrastraran hasta el asiento trasero del auto sin oponer la menor resistencia. Había tenido que aguantar mucho durante las últimas veinticuatro horas, y ahora este golpe final asestado por el enemigo parecía casi decisivo. Nadie le echaría de menos hasta bien entrada la mañana. No tardarían en encontrar su coche destrozado, pero llevaría varias horas averiguar quién era su propietario. ¡Y Vesper! La muy estúpida se había dejado sofaldar como una gallina. Pero entonces se sintió preocupado por ella. Sus piernas desnudas parecían tan infantiles e indefensas... — Vesper —musitó en voz baja. No obtuvo respuesta del fardo que yacía en el rincón, y Bond sintió un súbito escalofrío; pero en aquel momento vio que el bulto se movía un poco. Al mismo tiempo, el pistolero flaco le propinó un fuerte golpe en el pecho con el dorso de la mano. — ¡Silencio! Bond se encorvó de dolor y para protegerse de un segundo golpe, con lo que sólo consiguió recibirlo en la nunca, asestado con el canto de la mano, lo que le hizo arquearse otra vez, silbándole el aliento entre los dientes. De pronto el maletero del coche se abrió de par en par, al tiempo que se oía un rechinar estrepitoso. Bond supuso que habían estado esperando a que el tercer hombre recogiera la alfombra de malla claveteada. Pensó que debía de ser una adaptación de los artefactos erizados de clavos utilizados por la Resistencia contra los coches de los oficiales alemanes. Una vez más reflexionó sobre la eficiencia de aquella gente y la ingeniosidad del equipo que utilizaban. Había una serie de pequeños indicios que debieran de haberle puesto en guardia, haciéndole tomar muchas más precauciones. Se retorcía de desesperación al pensar que, mientras él trasegaba champaña en el Roi Galant, el enemigo había estado preparando el contraataque. Durante todo este tiempo Le Chiffre no había dicho nada. Tan pronto como se cerró el maletero, el tercer hombre se sentó a su lado, y Le Chiffre dio marcha atrás velozmente para regresar a la carretera principal, por la que pronto corría a 110 por hora. Había amanecido ya, y Bond calculó que faltarían dos o tres kilómetros para llegar al recodo que daba acceso a la villa de Le Chiffre. No había creído que llevarían allí a Vesper. Ahora que se daba cuenta de que Vesper había servido sólo de carnada para pescar un pez más gordo, todo resultaba claro. Por primera vez desde su captura Bond sintió miedo, un miedo que le hormigueaba por toda la espina dorsal. Diez minutos más tarde el Citroën torció hacia la izquierda, siguió unos centenares de metros por un caminito apartado, cubierto en parte de hierba, penetró luego en un descuidado patio exterior cercado por una pared alta y se detuvo delante de una puerta blanca y desconchada con un letrero en el que se leía el nombre de la villa: Les Noctambules. Por lo que Bond pudo ver de la fachada de cemento, se trataba de una villa del estilo característico de las construcciones francesas del litoral atlántico. Serviría admirablemente a los designios de Le Chiffre aquella mañana. Desde la captura de Bond no habían pasado junto a ninguna otra casa, y según el reconocimiento que realizara el día anterior, sólo había alguna granja que otra en varios kilómetros de distancia hacia el sur. Cuando fue impelido a apearse del auto por un fuerte codazo que le propinó en las costillas el pistolero flaco, sabía que Le Chiffre podría tenerlos a ambos varias horas en su poder, sin correr el menor riesgo. De nuevo recorrió su piel un hormigueo de terror. Le Chiffre abrió la puerta y desapareció en el interior de la villa. Detrás de él empujaron a Vesper, con un torrente de palabras lascivas del pistolero a quien Bond conocía como "el corso". Bond la siguió rápidamente, sin dar oportunidad al hombre flaco para que le espolease con un nuevo codazo. Le Chiffre permanecía de pie a la puerta de un aposento, a la derecha. Al pasar Bond lo llamó, siniestro y silencioso, haciendo figura de gancho con el dedo. A Vesper la llevaban por un pasillo hacia la parte posterior de la casa. Bond tomó de repente una decisión. Dando una coz brutal en la espinilla al hombre flaco, que profirió un grito de dolor, se abalanzó por el pasillo en pos de la joven; sin más armas que sus pies y sin haber trazado ningún plan, excepto causar el mayor daño posible a los dos pistoleros y lograr cambiar unas palabras con Vesper. Sólo quería decirle que no se diese por vencida. Cuando el corso se volvió al oír el ruido, ya Bond se abalanzaba sobre él lanzándole una terrible patada en la ingle. Con la velocidad del rayo, el corso se echó hacia atrás recostándose contra la pared, y cuando el pie de Bond pasaba rozándole la cadera, al alcanzar el punto más alto de su trayectoria, lo agarró y se lo torció con todas sus fuerzas. Perdiendo totalmente el equilibrio, el otro pie de Bond dejó de asentarse en el suelo; todo su cuerpo giró en el aire, y, con el ímpetu de su embestida, dio una estruendosa costalada. El hombre flaco le alzó cogiéndole por el cuello y le apoyó contra la pared. Tenía una pistola en la mano. Se agachó con calma y golpeó ferozmente con el cañón las espinillas de Bond. Este cayó de rodillas. — Si esto se repite, será en los dientes —dijo el hombre flaco en un pésimo francés. Se oyó un portazo. Vesper y el corso habían desaparecido. Le Chiffre sólo se había movido unos metros por el pasillo. Entonces habló por primera vez: — Venga, amigo mío. Estamos malgastando nuestro tiempo. —Hablaba un inglés sin acento, en voz baja y calmosa. Podía muy bien parecer un médico que llamaba al próximo paciente en la antesala de su consulta, un paciente histérico al que acabase de reprender una enfermera. Una vez más se sintió Bond insignificante e impotente. En actitud casi sumisa desanduvo el camino que había recorrido por el pasillo. Cuando, delante del hombre flaco, entró en el cuarto donde le aguardaba Le Chiffre, se dio cuenta de que estaba absolutamente a merced de ellos. ERA UN cuarto grande y desnudo, parcamente amueblado en un estilo art nouveau francés barato. Un aparador con espejo de endeble apariencia ocupaba casi toda la pared opuesta a la puerta; un sofá de un rosa descolorido estaba arrimado al otro extremo de la habitación. Junto a la ventana había una silla de aspecto incongruente, semejante a un trono, de roble tallado y asiento de terciopelo rojo; una mesita baja sobre la que había dos vasos y una garrafa vacía, y una butaca ligera con asiento redondo de rejilla, sin cojín. Las persianas entornadas dejaban pasar los primeros rayos del sol, proyectando franjas luminosas sobre el brillante empapelado de las paredes y el entarimado oscuro del piso. Le Chiffre señaló la butaca de rejilla. — Servirá muy bien para el caso —dijo al hombre flaco—. Prepáralo. — Volvióse hacia Bond. Su grueso rostro era completamente inexpresivo y en sus ojos redondos no brillaba ni una chispa de interés—. Desnúdese. Por cada intento de resistir, Basil le fracturará un dedo. Que usted conserve o no la vida depende del resultado de la conversación que vamos a tener —y haciendo una señal al hombre flaco salió de la habitación. La primera acción del hombre flaco fue muy curiosa. Abrió una gran navaja, cogió la butaquita y, con un rápido movimiento, cortó el asiento de rejilla. Luego se acercó a Bond, guardando la navaja, todavía abierta, en el bolsillo superior de la chaqueta. Quitó a Bond el alambre de las muñecas, se hizo a un lado velozmente y su mano derecha volvió a eruguñar la navaja. — ¡Pronto! Bond se frotó las hinchadas muñecas, calculando cuánto tiempo podría resistir y hacerles perder con su resistencia. Con un rápido movimiento de la mano que tenía libre, el hombre flaco asió a Bond por el cuello del smoking y, dando un fuerte tirón hacia abajo, le sujetó los brazos atrás. Al mismo tiempo pasó la navaja varias veces por la espalda de Bond. Se oyó el siseo de la afilada hoja al rasgar la tela, y las dos mitades del smoking cayeron hacia adelante. — ¡Vamos! —dijo el hombre flaco con una débil sombra de impaciencia. Bond le miró a los ojos. Luego empezó a quitarse despacio la camisa. Le Chiffre volvió a entrar sin ruido en la estancia. Traía una cafetera que colocó sobre la mesita próxima a la ventana. También puso junto a ella dos objetos domésticos: un sacudidor de alfombras de casi un metro de longitud de mimbre y un trinchante. Se arrellanó cómodamente en la silla que parecía un trono y se sirvió café en uno de los vasos. Empujó hacia adelante con un pie la pequeña butaca hasta que quedó exactamente frente a él. Bond permanecía de pie, desnudo en medio del cuarto; en su blanco cuerpo eran visibles las moraduras, y la máscara gris de su rostro reflejaba el agotamiento y el barrunto de lo que se le venía encima. — Siéntese —dijo Le Chiffre, indicando la silla con un ademán. El hombre flaco trajo un rollo de cordón metálico con el que ató las muñecas de Bond a los brazos de la butaca y sus tobillos a las patas delanteras. Luego pasó dos veces el cordón alrededor del pecho y a través del respaldo de la butaca. Las patas de la misma estaban muy separadas, por lo que Bond ni siquiera sería capaz de balancearla. Las partes bajas de su cuerpo sobresalían hacia abajo por el desfondado asiento de la butaca. Estaba prisionero y totalmente inerme. El hombre flaco salió en silencio de la estancia y cerró la puerta tras él. Le Chiffre encendió un cigarrillo y tomó un sorbo de café. Luego cogió el sacudidor, apoyó cómodamente el mando en su rodilla y permitió que la base plana, en forma de trébol, descansara en el suelo justo bajo la silla de Bond. Le miró detenidamente a los ojos. Después, su muñeca se disparó de repente hacia arriba, como impulsada por un resorte. Todo el cuerpo de Bond se arqueó en un espasmo involuntario. Su cara se contrajo en un mudo alarido. Por un instante, sus músculos resaltaron en el cuerpo formando nudos, y los dedos de manos y pies se apretaron hasta ponerse completamente blancos. Luego su cuerpo se doblegó y toda su piel empezó a cubrirse de gotas de sudor. Al mismo tiempo lanzó un profundo gemido. Le Chiffre esperó a que abriera los ojos. — ¿Ve usted, amigo mío? —dijo con una sonrisa almibarada y untuosa—. Creo que la situación es completamente clara. Vamos, pues, al grano y tratemos de poner fin cuanto antes a este fastidioso lío en que se ha metido. —Dio una alegre chupada a su cigarrillo y un ligero golpe de advertencia en el suelo, debajo de la silla de Bond, con aquel horrible y absurdo instrumento—. Querido joven —prosiguió Le Chiffre en tono paternal— , jugar a los pieles rojas está pasado de moda. No está usted pertrechado para jugar con adultos, y fue un verdadero disparate de su niñera de Londres mandarlo aquí con una palita y un cubito. —De pronto abandonó el tono zumbón que había empleado hasta entonces y, lanzando a Bond una mirada venenosa, le preguntó—: ¿Dónde está el dinero? Los ojos de Bond, inyectados en sangre, le devolvieron una mirada inexpresiva. Nueva sacudida hacia arriba de la muñeca, y una vez más se contorsionó todo el cuerpo de Bond. Le Chiffre esperó a que el torturado corazón disminuyera el ritmo de sus latidos. — Tal vez debiera explicarle —dijo Le Chiffre—. Me propongo seguir atacando las partes más sensibles de su cuerpo hasta que conteste a mi pregunta. Esto no es una romántica novela de aventuras en la que "el malo" es al fin derrotado y al héroe le dan una medalla y se casa con la chica. Será usted torturado hasta ponerlo al borde de la locura, y entonces mandaré traer a la joven y la emprenderemos con ella delante de usted. Si esto tampoco fuera suficiente, sufrirán los dos una muerte muy penosa, y yo me iré al extranjero, donde me está esperando una cómoda mansión. —Hizo una pausa y alzó ligeramente la muñeca que apoyaba en su rodilla. La carne de Bond se estremeció al contacto del sacudidor—. Bueno, ¿qué dice? Bond cerró los ojos y esperó el castigo. Sabía que el principio de la tortura es lo peor. El tormento describe una parábola. La intensidad del dolor aumenta gradualmente hasta llegar a la cúspide; entonces los nervios reaccionan cada vez menos hasta caer en la inconsciencia y en la muerte. Lo único que podía hacer era rezar por alcanzar cuanto antes la cúspide, rezar para que su espíritu aguantase, y aceptar después el largo y vertiginoso descenso hasta el apagamiento final. Como una serpiente de cascabel, el sacudidor brincó hacia arriba. Bond gritaba y se retorcía como un títere. Le Chiffre no desistió hasta que los espasmos del torturado Bond empezaron a hacerse más débiles. Descansó un rato, sorbiendo café y frunciendo las cejas, como un cirujano que observa un cardiógrafo durante una operación difícil. Cuando vio que Bond parpadeaba y volvía a abrir los ojos le interpeló otra vez, pero ahora el tono de su voz dejaba traslucir cierta impaciencia. — Sabemos que el dinero está oculto en algún sitio de su cuarto. Le dieron un cheque por valor de cuarenta millones de francos y usted regresó al hotel para esconderlo. Tan pronto como salió de nuevo para el nightclub, su habitación fue registrada. Encontramos muchas cosas en escondites pueriles. El flotador de la cisterna del lavabo contenía un interesante librito de claves, y encontramos muchos documentos interesantes pegados con esparadrapo en la parte posterior de una gaveta. Todos los muebles han sido desbaratados, y sus ropas de vestir, las de cama y las cortinas hechas trizas. Cada uno de los accesorios y guarniciones que había en el cuarto han sido removidos. Es lamentable para usted que no hayamos encontrado el cheque. Si hubiésemos dado con él, a estas horas estaría usted cómodamente acostado, tal vez con la guapa señorita Lynd, en vez de esto. A través de la roja niebla de dolor, Bond pensó en Vesper. Podía imaginarse lo que estarían haciendo con ella los dos pistoleros. ¡Pobre bestezuela, arrastrada a aquel infierno! Bond dijo con voz ronca: — El dinero no le servirá de nada. —Agotado por el esfuerzo su cabeza cayó hacia adelante. Su voz era un penoso graznido—. La policía seguirá su rastro... — Ah, mi buen amigo, había olvidado decirle que nos volvimos a ver después de nuestra partidita en el casino —dijo Le Chiffre con una sonrisa lobuna—, y usted se portó tan deportivamente que consintió en que jugásemos otra mano a mano. Por desgracia perdió, y esto le trastornó tanto que decidió abandonar Royale en el acto con destino desconocido, no sin entregarme amablemente una nota explicando las circunstancias a fin de que no tuviese ninguna dificultad para cobrar el cheque. Ya ve usted, amigo mío, que se ha pensado en todo. ¿Qué, continuamos? —preguntó, riendo entre dientes y golpeando ruidosamente contra el piso el desagradable sacudidor. De modo que este era el resultado final, pensó Bond, sintiendo que se desplomaba definitivamente. El "destino desconocido" sería bajo tierra o, quizá, más sencillo aún, bajo el Bentley que se había estrellado. No tenía esperanza de que Mathis o Leiter llegaran a tiempo para salvarle, pero al menos cabía la posibilidad de que alcanzasen a Le Chiffre antes de que pudiera huir. Debían de ser ya las siete de la mañana; a esa hora probablemente habrían encontrado el coche. Cuanto más tiempo continuara Le Chiffre torturándole, más probabilidades tendría de ser vengado. Bond levantó la cabeza y miró a Le Chiffre a los ojos. — No... —dijo inexpresivamente—. ¡Que te den por...! Le Chiffre lanzó un gruñido y empezó a golpearle de nuevo con furia salvaje. Al cabo de diez minutos Bond se desmayó, afortunadamente para él. Le Chiffre se detuvo, miró el reloj y pareció tomar una decisión. Después se inclinó y abofeteó con fuerza a Bond repetidas veces. De los labios de Bond se escapó un quejido. Abrió mucho los ojos y miró con inexpresiva fijeza a su torturador. Le Chiffre cogió la navaja que estaba sobre la mesa. FUE EXTRAORDINARIO oír la tercera voz. Los embotados sentidos de Bond apenas se dieron cuenta de nada. Luego, de repente, recobró a medias el conocimiento. Descubrió que otra vez oía y veía. Pudo oír el silencio de muerte que siguió a la única palabra tranquilamente pronunciada desde el umbral de la puerta. Pudo ver que Le Chiffre alzaba despacio la cabeza, y la expresión atónita de su rostro que, con lentitud, fue dando paso al miedo. — ¡Alto! —había dicho la voz, casi plácidamente. Bond oyó unos pasos cautelosos que se acercaban por detrás de su silla. — Suelta eso —ordenó la voz. Bond vio que Le Chiffre abría la mano y la navaja caía ruidosamente al suelo. Trató desesperadamente de leer en el rostro de Le Chiffre lo que estaba sucediendo a sus espaldas, pero no vio más que ofuscación y terror. Una de las manos de Le Chiffre se movió un poco hacia el bolsillo, pero retrocedió al instante. Sus ojos fijos y muy abiertos habían mirado hacia abajo durante una fracción de segundo, y Bond adivinó que alguien le apuntaba con un arma. Hubo un momento de silencio. — SMERSH. La palabra resonó con una cadencia descendente como si no fuera necesario decir más. Era la explicación final. La última palabra. — No —dijo Le Chiffre—. ¡No!, yo... —Su voz se estranguló. Tal vez fuese a dar una explicación, una disculpa, pero lo que debió de ver en el rostro del otro le convenció sin duda de que todo era inútil. — Tus dos hombres han muerto. Eres un necio, un ladrón y un traidor. Me envían desde la Unión Soviética para eliminarte. Tienes suerte de que sólo disponga de tiempo para matarte de un tiro. Mis instrucciones eran de que tu muerte fuese mucho más dolorosa... No podemos prever aún el alcance del daño que has causado. La apagada voz cesó de hablar. En la habitación remó el silencio que sólo turbaba la agitada respiración de Le Chiffre. Afuera, en alguna parte, empezó a cantar un pájaro, y se oía una serie de sonidos indefinibles procedentes del despertar del campo. El sudor corría por la faz de Le Chiffre, haciéndola brillar. — ¿Te confiesas culpable? Un tenue hilillo de saliva se deslizó desde la boca entreabierta. — Sí —contestó. Se produjo un "puff' penetrante, pero no más fuerte que el de una burbuja de aire al escapar de un tubo de dentífrico, y de pronto a Le Chiffre le brotó un tercer ojo al nivel de los otros dos, justo donde la gruesa nariz comenzaba a proyectarse bajo la frente. Era un ojo pequeño, negro, sin pestañas ni cejas. Durante un segundo, los tres ojos contemplaron el otro extremo de la habitación, y después el grueso rostro pareció deslizarse hasta caer sobre una rodilla. El alto respaldo del sillón contemplaba impasible el cuerpo muerto entre sus brazos. Bond notó un tenue movimiento a sus espaldas. Una mano le asió la barbilla y tiró de su cabeza hacia atrás. Durante un instante, Bond vio por encima de él dos ojos que brillaban tras un estrecho antifaz negro. Tuvo también el fugaz vislumbre de un rostro como un espolón, bajo el ala de un sombrero, y el cuello de un impermeable color beige. — Tienes suerte —dijo la voz—. No tengo órdenes de matarte. Pero puedes decirle a tu organización que SMERSH sólo es misericordioso por azar o por error. Deberían haberme dado instrucciones de matar a cualquier espía extranjero que anduviese rondando a este traidor. Sin embargo, te dejaré mi tarjeta de visita. Eres un tahúr. Juegas a las cartas. Tal vez algún día juegues con alguno de los nuestros y será conveniente que te reconozcan como espía. Un brazo enfundado en una manga de tela gris entró dentro del campo visual de Bond. Una mano ancha y velluda, que emergía del sucio puño blanco de una camisa, sostenía un fino estilete, semejante a una estilográfica, suspendiéndolo un momento sobre el dorso de la mano derecha de Bond, inmovilizada por el cordón metálico que ataba sus brazos a la butaca. Luego la punta del estilete practicó tres cortes rápidos y rectos. Un cuarto tajo los cruzó por donde terminaban, casi junto a los nudillos. La sangre empezó a manar cayendo gota a gota sobre el piso. El dolor no era nada en comparación con lo que ya había sufrido, pero fue suficiente para sumirle de nuevo en la inconsciencia. Los pasos se alejaron sigilosamente. La puerta se cerró sin ruido. CAPÍTULO VI CUANDO se sueña que uno está soñando es que se está a punto de despertar. Durante los dos días siguientes Bond permaneció constantemente en ese estado sin recobrar el conocimiento. Veía pasar la procesión de sus sueños sin hacer ningún esfuerzo por interrumpir su desfile, a. pesar de que muchos de ellos eran aterradores y todos resultaban dolorosos. Se daba cuenta de que estaba en una cama, acostado boca arriba, y en uno de sus momentos de relativa lucidez le pareció que había gente a su alrededor; pero no hizo esfuerzo alguno por abrir los ojos. Se sentía más seguro en la oscuridad y se aferraba a ella. La mañana del tercer día tuvo una cruenta pesadilla que le despertó sobresaltado, trémulo y sudoroso. Sentía una mano sobre su frente que, al instante, asoció con su sueño. Trató de apartarla violentamente, pero tenía todo el cuerpo fajado e inmóvil como si un gran ataúd blanco lo cubriese desde el pecho hasta los pies. Gritó una sarta de indecencias, pero esta agitación agotó todas sus fuerzas, y las palabras se diluyeron en un sollozo. Lágrimas de impotencia y autocompasión brotaron de sus ojos. Oyó una voz femenina. Parecía una voz bondadosa, y poco a poco comprendió que aquellas palabras querían darle ánimos y que la tortura no iba a reanudarse. Sintió que le enjugaban suavemente la cara con un paño fresco que olía a espliego. Después volvió a sumirse en sus sueños. Cuando despertó de nuevo unas horas más tarde, sintió una agradable languidez. El sol penetraba a torrentes en la alegre habitación y, a lo lejos, se oía el ruido de las olas que venían a morir en la playa. Al mover la cabeza oyó un crujir de faldas, y una enfermera que estaba sentada a la cabecera de la cama se levantó y entró dentro de su campo visual. Era bonita y le sonrió mientras le tomaba el pulso. — Bueno, la verdad es que estoy muy contenta de que al fin despierte. En mi vida había oído unas palabrotas tan horribles. Bond le devolvió la sonrisa. — ¿Dónde estoy? —preguntó, sorprendiéndose del tono claro y firme de su voz. — Está usted en un sanatorio particular de Royale, y a mí me han enviado de Inglaterra para cuidarle. Somos dos; yo soy la enfermera Gibson. Voy a decirle al doctor que se ha despertado usted. Ha estado inconsciente desde que le trajeron aquí. Bond cerró los ojos. El centro del cuerpo lo tenía insensible. Supuso que le habrían aplicado anestesia local. Todo lo demás le dolía con un dolor sordo. Por todas partes sentía la opresión de los vendajes. En esto se abrió la puerta y entró el médico seguido por el querido Mathis, un Mathis que disimulaba su ansiedad tras una ancha sonrisa y que se acercó de puntillas hasta la ventana, junto a la cual se sentó. El médico, un francés joven de rostro inteligente, se llegó a la cama y puso la mano sobre la frente de Bond mientras miraba la gráfica de la temperatura colgada a la cabecera. Cuando habló, lo hizo sin rodeos. — Sé que tiene usted muchas cosas que preguntar, mi querido señor Bond. Le contaré los hechos a grandes rasgos y luego podrá conversar unos minutos con el señor Mathis. Quiero que descanse mentalmente para que después podamos proceder a la tarea de curar su cuerpo. »Lleva usted aquí dos días. Su coche lo encontró un campesino que iba al mercado y que dio aviso a la policía. Con alguna demora, el señor Mathis supo que el auto era el suyo, e inmediatamente se dirigió a Les Noctambules con sus hombres. Allí se les encontró a usted y a Le Chiffre, así como a la señorita Lynd, quien, según su relato, no fue importunada lo más mínimo. Guardó cama a causa del susto, pero ahora ya está en el hotel. Ha recibido instrucciones de su superior en Londres de permanecer en Royale, a las órdenes de usted, hasta que se haya repuesto lo suficiente para regresar a Inglaterra. Los dos pistoleros de Le Chiffre están muertos, cada uno de ellos con una bala del 35 en la nuca. A juzgar por la sosegada expresión de sus rostros, es evidente que ni siquiera vieron a su agresor. Ha perdido usted mucha sangre, pero, si todo marcha bien, recuperará por completo el ejercicio de todas sus facultades físicas. ¿Cuánto tiempo duró la tortura?» — Como una hora. — Entonces es asombroso que esté vivo. Le felicito. —El doctor contempló a Bond un momento y luego se volvió bruscamente hacia Mathis—: Dispone usted de diez minutos, pero pasado ese tiempo se le expulsará a la fuerza, si es necesario. Sonrió afectuosamente a ambos y luego salió de la habitación. Mathis se acercó, sentándose junto a la cama. — Parece una gran persona —comentó Bond. — Está agregado al Deuxiéme Bureau —dijo Mathis—. Efectivamente, es una gran persona, y uno de estos días te contaré algo de él. Como puedes suponer aún hay muchas cosas que aclarar, y a mí no cesan de importunarme desde París y, naturalmente, desde Londres, e incluso desde Washington, por conducto de nuestro buen amigo Leiter. Y a propósito, tengo un mensaje personal de M. para ti. Me habló él mismo por teléfono y me encargó que te dijera, simplemente, que está muy impresionado. Bond, complacido, sonrió de oreja a oreja. Lo que más le halagaba era que M. hubiera telefoneado en persona a Mathis. Esto era completamente insólito en él. La misma existencia de M., y no digamos nada de su identidad, era algo que se ponía en duda. Podía, pues, imaginarse el revuelo que esta llamada debió de producir en la organización de Londres, siempre propensa a las más extremas medidas de seguridad. — Un hombre alto y delgado, manco de un brazo, vino de Londres el mismo día que te encontramos —prosiguió Mathis—. Fue él quien se ocupó de todo. Hasta tu coche lo están reparando por orden suya. Parece que es el jefe de Vesper. Le dio instrucciones muy estrictas de que te cuidase. El jefe de S., pensó Bond. La verdad es que conmigo están tirando la casa por la ventana. — Y ahora —dijo Mathis—, al grano. ¿Quién mató a Le Chiffre? — SMERSH —contestó Bond. Mathis silbó por lo bajo. — ¡Dios mío! —dijo respetuosamente—. De modo que estaban sobre su pista. ¿Qué aspecto tenía el que lo mató? Bond le explicó sucintamente lo sucedido hasta el momento de la muerte de Le Chiffre. El sudor empezó a empapar su frente y un profundo espasmo de dolor agitó su cuerpo. Mathis cerró de golpe su libreta de taquigrafía y puso una mano sobre el hombro de Bond. — Perdóname, amigo mío —dijo—. Ahora ya pasó todo y el plan en conjunto ha funcionado a la perfección. Hemos anunciado que Le Chiffre mató a sus dos cómplices y luego se suicidó, porque no podía enfrentarse con una investigación de los fondos del sindicato. Esto armó gran revuelo en Estrasburgo y en el norte. Allí le consideraban un héroe y un puntal del partido comunista francés. Esta historia de burdeles y casinos ha desmoralizado por completo a su organización. Por el momento, el partido comunista está propalando que Le Chiffre se había vuelto loco. Mathis vio que los ojos de Bond brillaban. —Y ahora, revélame el último misterio —dijo, consultando su reloj—. El doctor vendrá a echarme de aquí dentro de un momento. Dime, ¿dónde escondiste el cheque? También nosotros registramos de arriba abajo tu habitación. Bond sonrió. — En la puerta de cada cuarto, por la parte que da al pasillo, hay una placa negra, de plástico, con el número de la habitación. Yo me limité a destornillar la placa de mi cuarto, metí debajo el cheque bien doblado y volví a atornillarla. Me alegro de que el estúpido inglés sea capaz de enseñar algo al inteligente francés. Mathis rió divertido. — Supongo que eso lo dices para vengarte de que yo supiera lo de los Muntz. A propósito, ya están a la sombra. Procuraremos que les caigan unos cuantos años. Se levantó apresuradamente cuando el médico entró en el cuarto como un huracán. — Fuera de aquí, y no vuelva —dijo a Mathis. Bond oyó un torrente de acaloradas palabras en francés mientras ambos se alejaban por el pasillo. Luego empezó a pensar en Vesper y muy pronto se sumió en un agitado sueño. CUANDO Mathis vino a ver a Bond, tres días después, este se hallaba incorporado en la cama. Parecía contento y sólo de vez en cuando contraía sus ojos una punzada de dolor. — Aquí tienes tu cheque —dijo Mathis—. Fírmalo y lo ingresaré en tu cuenta en el Crédit Lyonnais. No hemos encontrado ni la menor huella de nuestro amigo del SMERSH. Es bastante enojoso. — Probablemente fuera a Berlín desde Leningrado, vía Varsovia —dijo Bond—. En Berlín tienen muchas rutas abiertas hacia el resto de Europa. Seguramente ya estará de vuelta en su patria, recibiendo una severa reprimenda por no haberme despachado de un tiro a mí también. Sin duda creyó que era una idea brillante la de grabar su inicial en mi mano. Sólo le eché una ojeada antes de desmayarme, pero he visto las incisiones mientras me curaban la herida y estoy seguro de que representan la letra rusa sh. SMERSH es una abreviatura de Smyert shpionam, muerte a los espías, y él está convencido de que me ha marcado con el marbete de shpion. Es muy probable que M. me obligue a volver al hospital cuando regrese a Londres para que me hagan un injerto de piel nueva en el dorso de la mano. No vale la pena. Estoy decidido a renunciar. — ¿Renunciar? —preguntó Mathis en tono incrédulo—. ¿Por qué diablos? Bond contempló sus manos vendadas. — Antes de que empezara a torturarme, Le Chiffre pronunció una frase que se me ha quedado grabada en la memoria: "Jugar a los pieles rojas..." Dijo que era eso lo que yo estaba haciendo. Pues bien, de pronto pensé que quizá tuviera razón. Mientras va uno a la escuela le resulta fácil deslindar los malos de los buenos, y uno crece deseando ser un bueno y matar a los malos, pero al hacerse adulto cada vez es más difícil distinguir entre el bien y el mal. Miró obstinadamente a Mathis. — En estos últimos años he matado a dos malos. El primero en Nueva York: un japonés experto en criptoanálisis que descifraba nuestros criptogramas en el piso treinta y seis del edificio R.C.A del Centro Rockefeller, donde los japoneses tenían su consulado. Tomé una habitación en el piso cuarenta del rascacielos de enfrente, a fin de poder ver su despacho desde el otro lado de la calle y observar cómo trabajaba. Luego conseguí de un colega que, con un fusil, abriera un agujero en el cristal de la ventana para que yo disparase a continuación a través de él. El japonés recibió el tiro en la boca en el mismo momento en que se volvía y la abría asombrado al ver el cristal roto. Bond dio unas chupadas al cigarrillo. — La vez siguiente, en Estocolmo, la cosa no fue tan perfecta. Tuve que matar a un noruego que nos traicionaba espiando para los alemanes. Por diversas razones, el "trabajo" tenía que realizarse en el más absoluto silencio. Escogí el dormitorio de su piso y un cuchillo como arma. Y... bueno, no murió tan rápidamente como yo hubiera deseado. Por estas dos misiones fui recompensado en el Servicio con el doble cero; lo que significa que, si es necesario, tienes que matar a un tipo a sangre fría en el curso de una misión. »Hasta aquí —volvió a alzar la vista hacia Mathis—, todo está muy bien: el bueno mata a dos malos; pero cuando el bueno Le Chiffre se dispone a matar al malo Bond, y el malo Bond sabe muy bien que él no es malo, puedes ver el reverso de la medalla. Los malos y los buenos andan entremezclados. Por supuesto —añadió al ver que Mathis se preparaba a rebatirle—, se invoca el patriotismo, y esto parece resolverlo todo favorablemente, pero ese lema de "con la patria, tenga o no tenga razón" se está volviendo anticuado. En la actualidad luchamos contra el comunismo. Okay. Si hubiera vivido hace cincuenta años, es muy posible que se hubiera tildado de comunismo al conservantismo que tenemos hoy día, y se nos habría incitado a combatirlo. La Historia evoluciona muy velozmente en nuestros días, y buenos y malos truecan con frecuencia sus papeles.» Mathis le miraba estupefacto. — ¿Quieres decir que a ese "bendito" Le Chiffre, que hizo cuanto pudo por convertirte en eunuco, no puede calificársele de malo? — De acuerdo —dijo—. Le Chiffre era un malvado, e hizo conmigo atrocidades. Si ahora estuviese aquí, no vacilaría en matarle, pero por venganza personal y no, mucho me temo, por ninguna elevada razón moral, ni por la seguridad de mi país. Compréndelo —añadió, acalorándose con su argumentación— Le Chiffre estaba al servicio de un designio esencial. Con su malvada existencia, que estúpidamente yo he ayudado a destruir, estaba creando una norma de maldad gracias a la cual podía existir una norma opuesta de bondad. Fuimos privilegiados durante el corto tiempo que le conocimos, pues pudimos ver y estimar su perversidad, y el resultado de este conocimiento ha sido hacernos mejores y más virtuosos. — ¡Bravo! —exclamó Mathis—. Estoy orgulloso de ti. Deberías ser torturado todos los días. ¿Y qué me dices de SMERSH? En cuanto a mí, puedo decirte que no me gusta la idea de que esos tipos recorran Francia asesinando a los que, a su juicio, han traicionado su precioso sistema político. Eres un condenado anarquista. Se levantó riendo. — Bueno, la conversación ha sido de lo más agradable, querido James. Es interesante para mí conocer a este nuevo Bond. Deberías dedicarte al teatro. Este asunto de no distinguir entre buenos y malos, entre héroes y malvados, es, por supuesto, un difícil problema en abstracto. El secreto consiste en la experiencia personal. Al llegar a la puerta se detuvo. — Admites que Le Chiffre te hizo mucho daño y que le matarías si se presentase en este momento delante de ti. Pues bien, cuando regreses a Londres descubrirás que hay allí otros Le Chiffre esforzándose por acabar contigo, con tus amigos, con tu país. M. te informará acerca de ellos. Y tú les atacarás hasta aniquilarlos, a fin de protegerte a ti mismo y a los seres que amas. Ahora sabes cómo son y lo que son capaces de hacer a sus semejantes. Y cuando te enamores y tengas una amante o una esposa e hijos por quienes velar, ya verás como todo te parecerá más fácil. Mathis abrió la puerta y se paró en el umbral. — Rodéate de seres humanos, querido James. Es más fácil luchar por ellos que por principios abstractos. —Se echó a reír—. Pero no me falles volviéndote humano. ¡Perderíamos una máquina tan maravillosa! Y haciendo una seña con la mano salió y cerró la puerta. — ¡Oye! —gritó Bond. Pero los pasos se alejaron rápidamente pasillo adelante. AL DÍA siguiente, Bond quiso ver a Vesper. Le habían dicho que venía todas las mañanas al sanatorio para saber cómo seguía, y le traía flores. A Bond no le gustaban las flores, y dijo a la enfermera que se las diese a cualquier otro paciente. Sentíase turbado por tener que hacer una o dos preguntas a Vesper sobre su comportamiento, pues las respuestas, casi con toda certeza, darían la impresión de que era tonta. Tenía además que pensar en el amplio informe que sin duda M. estaría esperando. No quería criticar en él a Vesper, ya que este podría costarle la pérdida del empleo. Pero, sobre todo, se confesó a sí mismo que trataba de eludir la respuesta a una pregunta más penosa. El médico había hablado a menudo con Bond acerca de sus lesiones. Siempre le aseguró que la terrible tortura física que había sufrido no tendría consecuencias perjudiciales. Pero ahora que le era posible volver a verla, temía que sus sentidos y su cuerpo no reaccionasen ante su sensual belleza. Mentalmente, había convertido este primer encuentro en una prueba, y temía la respuesta. Reconocía que esa era la verdadera razón por la que le habría gustado aplazar aún más la entrevista, pero se repetía a sí mismo que el día menos pensado llegaría un emisario de Londres que querría oír el relato completo, y que el presente era tan buen día como cualquier otro para saber lo peor. Así que, el octavo día, preguntó por ella a primera hora de la mañana, cuando se sentía confortado y vigoroso después del descanso nocturno. Había creído que serían visibles en ella las huellas de sus tribulaciones, que iba a encontrarla pálida y hasta enferma. No estaba, pues, preparado para enfrentarse con la joven alta y bronceada que, con un traje de seda color crema y cinturón negro, entró alegremente por la puerta y permaneció de pie, sonriéndole. — ¡Cielos, Vesper! —dijo con un ademán de bienvenida—, estás espléndida. Te sientan bien las catástrofes. ¿Cómo te las arreglas para broncearte tan maravillosamente? — Me siento muy culpable —contestó, sentándose a su lado—. Pero me he bañado en el mar todas las tardes, mientras tú estabas aquí acostado. Tanto el médico como el jefe de S. me lo recomendaron, de modo que he encontrado una playa maravillosa, y allí voy, con mi almuerzo y un libro, y no vuelvo hasta el anochecer. Hay un autobús que me lleva y me trae; sólo tengo que andar un poco por las dunas, y ya he conseguido olvidarme de que el lugar se halla junto al camino que conduce a la villa. Le tembló la voz; al oír mencionar la villa los ojos de Bond llamearon. Vesper prosiguió valientemente: — El médico dice que dentro de poco podrás levantarte. Pienso que tal vez más adelante podré llevarte a esa playa. El médico dice que te sentará muy bien bañarte. — Dios sabe cuándo podré —gruñó Bond—. El médico habla por hablar. Y cuando pueda, probablemente lo mejor para mí será que me bañe solo, al principio. Mi cuerpo es un amasijo de cicatrices y magulladuras. Pero no hay ninguna razón para que tú dejes de disfrutar. Vesper se sintió herida por la amargura del tono de la voz de Bond, y sus ojos se llenaron de lágrimas. — Quería... quería ayudarte a ponerte bueno —dijo tragando saliva. Le miró lastimeramente, arrostrando la acusación que había en sus ojos y en su actitud—. Es todo culpa mía. —Se secó los ojos—. Sé que todo es culpa mía. Bond se ablandó en el acto. Sacó de entre las sábanas una mano vendada y la posó sobre las rodillas de la joven. — No te disgustes, Vesper. Lamento mi rudeza. Tan pronto como me encuentre un poco mejor iré contigo y me enseñarás tu playa. Será maravilloso poder salir de nuevo. Ella le apretó la mano y, levantándose, se acercó a la ventana. Al cabo de un momento empezó a reparar su maquillaje. Luego volvió hacia la cama. Bond la miró cariñosamente. Como todos los hombres duros y fríos, propendía fácilmente al sentimentalismo. Vesper era muy hermosa y él sentía ternura por ella. Estaba resuelto a facilitarle todo lo posible el interrogatorio. Le ofreció un cigarrillo y, durante un rato, charlaron sobre las reacciones que habría producido en Londres la derrota de Le Chiffre. El objetivo del plan se había logrado con creces. Todavía se comentaba lo ocurrido en todo el mundo, y corresponsales de la mayoría de los periódicos ingleses y norteamericanos habían estado en Royale tratando de descubrir el paradero del millonario jamaicano que derrotara a Le Chiffre en las mesas de juego. Habían asediado a Vesper, pero ella les desorientó contándoles que Bond le había dicho que iría a Cannes y Monte-Carlo para jugar con sus ganancias. La cacería se desplazó, pues, hacia el sur de Francia, y los periodistas se vieron obligados a limitarse a hablar del caos que imperaba en las filas de los comunistas franceses. — A propósito, Vesper —preguntó Bond al cabo de un momento—, ¿qué te sucedió realmente cuando me dejaste en el Roi Galant? — Me temo que perdí la cabeza —dijo Vesper esquivando la mirada de Bond—. Al no ver a Mathis en el vestíbulo de entrada, salí afuera; el portero me preguntó si era yo la señorita Lynd, y me dijo que el señor que me había enviado la nota me esperaba en un coche al pie de la escalinata, a mano derecha. El lugar estaba oscuro. Cuando iba a subir al auto, los dos hombres de Le Chiffre surgieron de detrás de uno de los coches aparcados en fila y me levantaron la falda, tapándome con ella la cabeza. Vesper se ruborizó y miró a Bond muy contrita. — La verdad es que resulta un procedimiento eficacísimo. La inmoviliza a una por completo. Me cogieron en volandas entre los dos y me arrojaron sobre el asiento trasero del coche. Yo seguí forcejeando, y cuando el vehículo arrancó, mientras ellos trataban de atarme la falda con una cuerda por encima de la cabeza, conseguí soltarme un brazo y arrojar el bolso por la ventanilla. Espero que te sirviera de algo. Bond sabía que era a él a quien buscaban, y que si Vesper no hubiese arrojado el bolso, probablemente lo habrían tirado ellos tan pronto como le hubiesen visto aparecer en lo alto de la escalinata. — Desde luego que me sirvió —dijo Bond—. ¿Y a ti no te tocaron? ¿No se metieron contigo mientras Le Chiffre me torturaba? — No —dijo Vesper—. Bebían y jugaban a las cartas y acabaron por dormirse. Supongo que así fue como los sorprendió SMERSH. A mí me habían atado las piernas y sentado en una silla, mirando a la pared en un rincón; así que no pude ver a los de SMERSH. Percibí unos ruidos extraños y me pareció como si alguien cayera de su silla. Luego oí unas pisadas sigilosas, una puerta que se cierra, y ya no sucedió nada más hasta que Mathis y la policía irrumpieron horas más tarde en la villa. No tenía la menor idea de lo que habían hecho contigo, pero —aquí vaciló— en una ocasión oí un grito terrible. Parecía venir de muy lejos. — Me temo que debía de ser yo quien gritaba —dijo Bond. Vesper alargó una mano y acarició a Bond la suya. Los ojos se le llenaron de lágrimas. — Es horrible —dijo ella— las cosas que te hicieron... Si por lo menos... Ocultó el rostro entre sus manos. — Vamos, vamos —dijo Bond consolándola—. Es inútil lamentarse de lo que no tiene remedio. A Dios gracias a ti te dejaron en paz. —Le dio unas palmaditas en la rodilla—. Cuando a mí me hubieran "ablandado" del todo pensaban emprenderla contigo. Tenemos mucho que agradecerle a SMERSH. Vesper le miró con gratitud a través de sus lágrimas y dijo sonriéndole: — Creí que nunca me perdonarías. Yo... encontraré el modo de recompensarte... Bond correspondió a su sonrisa. — Entonces mejor será que andes con cuidado. Puedo exigírtelo cuando menos lo pienses. Vesper le miró fijamente sin decir nada, pero un enigmático desafío volvió a brillar en sus ojos. Apretó la mano de Bond y se levantó. — Una promesa es una promesa —le dijo. Esta vez ambos sabían cuál' era la promesa. Cogió su bolso y se dirigió hacia la puerta—. ¿Puedo venir mañana? — Sí, Vesper —contestó Bond—. Me gustaría. Y amplía tus exploraciones. Será divertido imaginar lo que podremos hacer cuando me den de alta. — Por favor, ponte bien en seguida —dijo Vesper. Durante un segundo se miraron mutuamente. Luego Vesper salió, cerrando la puerta tras ella. A PARTIR de aquel día, Bond empezó a restablecerse con rapidez. Sentado en la cama escribió su informe a M. El relato habilidoso de los hechos hizo aparecer el secuestro mucho más maquiavélico de lo que había sido en realidad, sin mencionar para nada algunos actos de Vesper que encontraba inexplicables. Vesper venía a verle todos los días, y él esperaba sus visitas con creciente impaciencia. Ella le contaba alegremente sus exploraciones por la costa y los restaurantes donde había comido. Había trabado amistad con el jefe de policía y con uno de los directores del casino, y ellos eran quienes la acompañaban por las tardes y, de vez en cuando, le prestaban un coche durante todo el día. Vigilaba las reparaciones del Bentley, que había sido remolcado a unos talleres de carrocería de Rouen, y se había ocupado de que, desde el piso de Bond en Londres, le enviasen ropa nueva, pues la que tenía en Royale había quedado reducida a jirones cuando Le Chiffre buscó los cuarenta millones de francos. Nunca volvió a mencionarse entre ellos "el caso Le Chiffre". Vesper solía contar a Bond divertidas anécdotas de la oficina de S., y Bond le refería a ella algunas de sus aventuras en el Servicio. Descubrió que podía hablar a Vesper con espontaneidad, lo que no dejó de sorprenderle. Con la mayoría de las mujeres, su modo de comportarse era una mezcla de reserva y de apasionamiento. Pero con Vesper no había nada de esto, no podía haberlo. En medio del tedio que le producía su tratamiento médico, la presencia cotidiana de Vesper era un oasis de placer. En sus conversaciones sólo había camaradería, si bien con un leve matiz de pasión. Gustárale o no a Bond, la rama había escapado ya a su cuchillo y estaba lista para florecer. Bond se recuperaba en agradables etapas. Primero se le permitió sentarse en el jardín; luego pudo dar cortos paseos a pie; después, otros más largos en coche. Y por fin, una tarde se presentó el médico, que vino desde París en una visita relámpago, y le dio de alta. Vesper le trajo inmediatamente sus ropas, se despidieron de las enfermeras y se alejaron en un coche alquilado. Tres semanas habían transcurrido desde el día en que se hallara al borde de la muerte; corría ya el mes de julio, y, con el calor estival, a lo largo de la costa y mar adentro había una intensa reverberación. Bond gozaba de aquel momento. Ignoraba el lugar adonde se dirigían, que debía ser una sorpresa para él. Vesper había dicho que lo descubriría en alguna parte, lejos de la ciudad; pero insistió en guardar el secreto acerca de esto. A Bond le hacía feliz estar en sus manos, pero disimulaba su sumisión refiriéndose a su punto de destino como "Trou-sur-Mer", y elogiando las rústicas delicias de retretes, chinches y cucarachas. Un curioso incidente echó a perder el encanto de la excursión. Mientras seguían la carretera de la costa en dirección a Les Noctambules, Bond describía su loca persecución en el Bentley, indicando la curva que había tomado antes de estrellarse y el sitio exacto donde habían dejado caer la criminal alfombra de clavos. Pidió al chófer que disminuyera la velocidad y se asomó por la ventanilla para mostrar a Vesper los profundos surcos labrados en el firme por las llantas y la mancha de aceite donde el Bentley se había detenido. Pero la joven iba distraída e inquieta, y todo su comentario se redujo a unos pocos monosílabos. Una o dos veces Bond la sorprendió mirando por el espejo retrovisor; pero cuando él tuvo oportunidad de mirar por la ventanilla trasera acababan de doblar una curva y no pudo ver nada. Finalmente le cogió la mano. — Tú estás preocupada, Vesper —dijo. Ella le dedicó una tensa sonrisa. — No, no. En absoluto. Se me ocurrió la disparatada idea de que nos seguían. Supongo que son los nervios. Este camino está lleno de fantasmas. —Disimulando con una risita volvió a mirar hacia atrás—. ¡Mira! —Había un asomo de pánico en su voz. Bond volvió obediente la cabeza. Efectivamente, como a medio kilómetro de distancia, un automóvil negro marchaba tras ellos a buena velocidad. — No somos los únicos que tenemos derecho a utilizar esta carretera — dijo Bond—. Y en todo caso, ¿por qué habían de seguirnos? —Le acarició la mano—. Probablemente será algún viajante de comercio, de edad madura, que va camino de El Havre. Seguro que irá pensando en el almuerzo y en su querida de París. — ¡Ojalá aciertes! —dijo la joven con nerviosismo. Luego volvió a quedarse silenciosa, mirando fijamente por la ventanilla. Bond notaba la tensión de Vesper. Sonrió. Él lo estimaba simplemente una especie de resaca, consecuencia de sus recientes aventuras. Pero decidió complacerla, y cuando llegaron a una vereda que conducía hacia el mar y el coche disminuyó la velocidad para torcer por ella, dijo al chófer que se detuviera en cuanto saliese de la carretera. Ocultos por un seto alto, vigilaron juntos a través de la ventanilla trasera. Por encima del tranquilo zumbido de los ruidos veraniegos, oían el estruendo del coche que se acercaba. Vesper clavó sus dedos en el brazo de Bond. El coche no aminoró la velocidad al acercarse a su escondite, por lo que sólo pudieron vislumbrar fugazmente el perfil de un hombre cuando el auto negro pasó raudo por delante de ellos. Cierto es que pareció lanzarles una rápida ojeada, pero encima del sitio en que se encontraban había un letrero de llamativos colores que anunciaba: L'AUBERGE DU FRUIT DÉFENDU, CRUSTACES, FRITURES (La Posada del Fruto Prohibido, mariscos, fritadas). Para Bond era evidente que fue este anuncio lo que había llamado la atención del conductor. Cuando el ruido producido por el escape del coche se fue perdiendo carretera adelante, Vesper se hundió en su rincón. Estaba muy pálida. — Nos ha mirado —dijo—. Sabía que nos seguían. Ahora ya saben dónde estamos. Bond no pudo contener su impaciencia. — ¡Tonterías! Lo que ha mirado es ese anuncio. — ¿Lo crees así, realmente? —preguntó Vesper un poco aliviada— Sí, sin duda tienes razón. Lamento ser tan estúpida. —Inclinándose hacia adelante dijo algo al chófer y el coche se puso en marcha. El color había vuelto a sus mejillas. Se estremeció ligeramente—. Estoy loca. Ahora mismo llegamos, dentro de un segundo. Espero que te guste. Su rostro había vuelto a animarse,- y el incidente dejó tan sólo un mínimo signo de interrogación suspendido en el aire. Y hasta esto se desvaneció cuando atravesaron las dunas y contemplaron el mar y la modesta hospedería entre los pinos. — Muy grande no es, lo siento mucho —dijo Vesper—, Pero es muy limpia y dan de comer estupendamente. Le miró llena de ansiedad. No tenía por qué haberse preocupado. A Bond le gustó a primera vista: la terraza que llegaba casi hasta la marca dejada en la playa por la pleamar, la casa de dos pisos, no muy altos, con alegres toldos colorados sobre las ventanas, y la bahía en forma de media luna, de aguas azules y arenas doradas. ¡Cuántas veces en su vida habría dado cualquier cosa por apartarse de la carretera principal y encontrar un rincón remoto desde donde pudiera dejar al mundo, pasar de largo y vivir en el mar desde la madrugada hasta el anochecer! Y ahora iba a poder disfrutar de esto toda una semana. Y de Vesper. Y empezó a desgranar mentalmente el collar de los días venideros. Se apearon en el patio trasero de la casa, y el propietario y su mujer salieron a recibirles. El señor Versoix era un hombre de edad madura, manco de un brazo. Lo había perdido combatiendo en las filas de .los franceses libres en Madagascar. Era amigo del jefe de policía de Royale, que fue el que recomendó a Vesper el sitio. Total, que se iban a desvivir por servirles. A la señora Versoix habíanla interrumpido en medio de los preparativos de la cena. Llevaba delantal y esgrimía una cuchara de palo. Era más joven que su marido, regordeta, bonita y de ojos ardientes. Bond intuyó que no tenían hijos y que prodigaban su frustrado afecto a los amigos y algunos clientes asiduos. El propietario les mostró sus habitaciones. La de Vesper era doble, y contigua a ella estaba la de Bond, en una esquina de la casa, con una ventana desde la que se veía el mar y otra con vistas al lejano brazo de la bahía. Entre las dos habitaciones había un cuarto de baño. Todo era inmaculado y sobriamente confortable. El propietario advirtió que la cena se serviría a las siete y media y que Madame la patronne estaba preparando langostas asadas con mantequilla. Lamentaba que aquello estuviese tan desanimado. Pero los tiempos eran difíciles y los ingleses sólo venían a Royale a pasar el fin de semana, y regresaban a su país después de perder todo el dinero en el casino. No era como en los viejos tiempos. Se encogió filosóficamente de hombros. Pero claro, ningún día era igual al anterior, y ningún siglo igual al precedente, y... — Usted lo ha dicho —aprobó Bond. CAPÍTULO VII ESTABAN charlando en el umbral del cuarto de Vesper. Cuando el patrón los dejó, Bond la empujó dentro de la habitación y cerró la puerta. Luego, poniéndole las manos sobre los hombros, la besó en ambas mejillas. — Esto es la gloria —dijo. La joven, cuyos ojos brillaban, alzó las manos y las apoyó en los antebrazos de Bond, quien la atrajo hacia sí rodeándole el talle con sus brazos. — Amor mío —dijo Bond. Sus manos se deslizaron por la espalda de Vesper y le apretó el cuerpo contra el suyo, hasta que la joven le apartó con la mano y, por un momento, se contemplaron mutuamente. Luego le besó en la comisura de la boca y acarició el negro mechón de pelo que caía sobre la húmeda frente de Bond. — Dame un cigarrillo —le pidió—. No sé dónde está mi bolso. Lanzó una vaga mirada alrededor de la habitación, se acercó a la ventana y permaneció allí dándole la espalda. Bond se miró las manos y las halló temblorosas. — Llevará bastante tiempo arreglarse y disponerlo todo antes de la cena —dijo Vesper sin mirarle—. ¿Por qué no vas a darte un baño? Yo sacaré tus cosas del equipaje. Bond avanzó y se pegó a ella, rodeándola con sus brazos, pero Vesper siguió mirando por la ventana con expresión ausente. — Ahora no —dijo en voz baja. Bond se inclinó y la besó apasionadamente en la nuca. por un momento la apretó con fuerza contra él y luego la soltó. — Muy bien, Vesper —dijo. Se dirigió a la puerta. La joven no se movió y a él le pareció que estaba llorando. Dio entonces un paso hacia ella, pero comprendió que nada tenían que decirse en aquel momento—. Amor mío susurró. Luego abandonó la habitación, cerrando la puerta. Entró en su cuarto y se sentó sobre la cama. La pasión que invadiera su cuerpo le había dejado sin fuerzas. Deseaba reanimarse con la caricia refrescante del mar. Se acercó a su maleta y sacó un calzón blanco de baño y una chaqueta de pijama azul oscuro que le llegaba casi a las rodillas. Al ponerse la chaqueta sobre el calzón de baño todos sus cardenales y cicatrices quedaron ocultos a excepción de los finos brazaletes blancos que tenía en las muñecas y tobillos, y la marca de SMERSH en su mano derecha. Bajó las escaleras, cruzó la terraza y salió a la playa, caminando a la orilla del agua sobre la dura y dorada arena hasta que perdió de vista la hostería. Entonces se despojó de la chaqueta del pijama y, dando una corta carrera, se zambulló rápido entre el leve oleaje. La playa tenía un pronunciado declive y se mantuvo bajo el agua todo el tiempo que pudo, nadando con vigorosas brazadas y sintiendo en todo su cuerpo un agradable frescor. Luego salió a la superficie y apartó el cabello que le caía sobre los ojos. Eran casi las siete y el sol había perdido mucho de su calor. No tardaría en ponerse tras el lejano brazo de la bahía; pero ahora le daba directamente en los ojos, por lo que se volvió boca arriba y nadó alejándose de él para poder conservar su luz el mayor tiempo posible. Cuando llegó a tierra, cosa de kilómetro y medio bahía abajo, tuvo tiempo para tenderse sobre la dura arena y secarse antes de que anocheciese por completo. Tumbado de espaldas contempló con fijeza el límpido cielo azul, pensando en Vesper. Sus sentimientos por ella eran confusos, y esta confusión le impacientaba. Se había comportado en forma tan sencilla... El creyó que se acostarían juntos unos cuantos días y que después podría verla alguna vez en Londres. Luego vendría la inevitable ruptura, que se produciría con la mayor facilidad debido a los puestos que ocupaban en el Servicio. Pero, por lo que fuese, ella se le había metido en la sangre, y durante las dos últimas semanas sus sentimientos habían cambiado gradualmente. Encontraba su compañía grata y cómoda. Había algo enigmático en Vesper que constituía un estímulo constante. Dejaba traslucir muy poco de su verdadera personalidad, y Bond percibía que por mucho tiempo que estuviesen juntos siempre habría dentro de ella una estancia privada en la que nunca podría penetrar. Amarla físicamente sería en cada ocasión una emocionante travesía, sin el anticlímax de la llegada. Se entregaría, pensó, sin llegar nunca a permitir ser poseída. Bond seguía tumbado, tratando de rechazar las conclusiones que leía en el firmamento. Volvió la cabeza, y al mirar playa abajo vio que la sombra del promontorio casi llegaba hasta él. Se levantó, se sacudió la arena todo lo que nudo y, poniéndose la ligera chaqueta del pijama, se encaminó hacia el hotel. Acababa de tomar una determinación. AL LLEGAR a su habitación le conmovió hallar ordenadas todas las cosas; en el cuarto de baño, el cepillo de dientes y los avíos de afeitar primorosamente colocados en un extremo de la repisa de cristal, sobre la pila del lavabo, y en el extremo opuesto, el cepillo de dientes de Vesper y uno o dos frasquitos. Le sorprendió comprobar que uno de ellos contenía pildoras de Nembutal, para dormir. Tal vez lo acaecido en la villa le hubiese excitado los nervios más de lo que él había imaginado. El baño, ya preparado, le esperaba, y sobre una silla, junto a su toalla, había un frasco de una costosa esencia de pino. — Vesper —llamó. — ¿Qué? — Me haces sentirme como si fuera un gigolo de categoría. — Me ordenaron que te cuidase. — El baño está perfecto, cariño. He llegado a la conclusión de que te quiero. — Y yo quiero mi langosta y el champaña, conque date prisa —rezongó ella. — Muy bien, muy bien —dijo Bond. Se secó y vistió una camisa blanca y un pantalón azul oscuro. Confiaba en que ella se vestiría con la misma sencillez y le agradó verla aparecer en la puerta con una blusa azul de lino, ya desteñida, que había adquirido el mismo color de sus ojos, y una falda plisada de algodón, de color rojo oscuro. Bajaron juntos las escaleras y salieron a la terraza, donde estaba puesta la mesa, iluminada por la luz procedente del contiguo comedor, que estaba vacío. El champaña que Bond encargara a su llegada estaba junto a la mesa en una enfriadera niquelada. Se miraron y apuraron sus copas hasta el fondo. Después de dar buena cuenta de la langosta y de haber vertido sendas cucharadas de espesa nata sobre las fresas Vesper exhaló un suspiro de satisfacción. — Me das siempre todas las cosas que más me gustan. Nunca me han mimado tanto. —Contempló a través de la terraza la bahía iluminada por la luna—. Quisiera merecerlo. — ¿Qué quieres decir? —preguntó Bond. Ella le miró y sonrió de un modo extraño. — Verdaderamente no sabes gran cosa de mí. —A Bond le sorprendió el tonillo burlón implícito en su voz—. Las personas son islas. Por muy cerca que estén, permanecen en realidad completamente separadas. Aunque lleven casadas cincuenta años. —Luego, con una alegre risa, puso su mano sobre la de él—. No pongas esa cara tan preocupada. Es que me ha entrado la vena sentimental. Bond rió aliviado. — Pues unámonos y formemos una península. Ahora mismo, en cuanto terminemos las fresas. — No —dijo ella coqueteando—. Antes quiero tomar café. La pequeña sombra había pasado. Era la segunda. Y también esta dejó en el aire un tenue signo de interrogación que se desvaneció con presteza, a medida que la cordialidad y la confianza volvieron a rodearlos. Después de tomar el café, Vesper cogió su bolso y, levantándose de la mesa, se puso detrás de él. — Estoy cansada —dijo, apoyando una mano sobre el hombro de Bond. Alzó él la suya, reteniendo la de Vesper, y ambos permanecieron inmóviles un instante, hasta que ella se inclinó, rozó levemente con sus labios el cabello de James y se fue. Unos segundos más tarde se encendieron las luces de su cuarto. Bond fumó, esperando a que se apagaran, y entonces la siguió. No eran más que las nueve y media cuando entró en la habitación de Vesper y cerró la puerta tras él. BOND despertó en su propio cuarto al amanecer y permaneció algún tiempo acostado acariciando sus recuerdos. Luego se levantó silencioso, vistió la chaqueta del pijama, pasó cautelosamente por delante de la puerta de Vesper, bajó las escaleras y salió a la playa. El mar estaba sereno y plácido al salir el sol. Se quitó la chaqueta del pijama y se internó despacio en el agua, paso a paso, hasta que le llegó a la barbilla. Retiró los pies del fondo y se hundió, sintiendo el agua fría peinarle el cuerpo y el cabello. El espejo de la bahía estaba intacto excepto donde parecía haber saltado un pez. Imaginó bajo el agua el tranquilo escenario y deseó que Vesper apareciese en aquel instante entre los pinos y se sorprendiera al verle brotar súbitamente en aquel desierto paisaje marino. Cuando, después de un minuto largo, volvió a la superficie entre una rociada de espuma, sufrió una decepción. No se veía a nadie. Nadó un rato y se dejó llevar a la deriva; cuando pareció que el sol calentaba bastante, volvió a la playa, se acostó de espaldas en la arena y gozó en su cuerpo lo que la noche le había restituido. Como en el atardecer anterior, contempló fijamente el puro cielo y leyó en él la misma respuesta. Al cabo de un rato se puso en pie y regresó por la playa hasta donde había dejado la chaqueta del pijama. Aquel mismo día pediría a la muchacha que se casara con él. Estaba completamente decidido. Sólo era cuestión de escoger el momento oportuno. CUANDO cruzaba silenciosamente la terraza para entrar en el comedor, le sorprendió ver salir a Vesper de la cabina telefónica próxima a la puerta de entrada y dirigirse sin ruido hacia las escaleras que conducían a sus habitaciones. — Vesper —llamó, pensando que habría tenido que hacer alguna llamada urgente, concerniente quizás a ambos. La joven se volvió con viveza llevándose una mano a la boca. Durante un momento más largo de lo necesario, le miró de hito en hito, con los ojos muy abiertos. — ¿Qué pasa, cariño? —preguntó Bond, vagamente inquieto, temiendo alguna crisis en sus vidas. — ¡Oh! —dijo sin aliento—. Me has asustado. Es que... estaba telefoneando a Mathis. Sí... a Mathis —repitió—. Era para preguntarle si podría conseguirme otro vestido. Ya sabes, de aquella amiga mía de quien te hablé... La vendedora de Dior. ¿Comprendes? —Hablaba muy aprisa, en un persuasivo revoltillo de palabras—. Prácticamente no tengo nada que ponerme. Creí que le encontraría en casa antes de que se fuera a la oficina. No sé el número de teléfono de mi amiga, y pensé que te daría una sorpresa. ¿Está buena el agua? Debías haberme esperado. — Está magnífica —dijo Bond, tratando de animarla, aunque molesto por el evidente sentimiento de culpabilidad de Vesper en aquel misterio pueril—. Debes ir a bañarte, y luego desayunaremos en la terraza. Siento mucho haberte asustado. — Parecías un fantasma, un ahogado, con el pelo así caído sobre los ojos. —Rió ásperamente, pero al darse cuenta de su rudeza, transformó su risa en un ataque de tos—. Con tal de que no haya cogido un catarro. —Luego siguió empeñada en dar verosimilitud a su embuste, hasta que Bond entró en su cuarto. Aquello fue el final de la integridad de su amor. Los días siguientes fueron un amasijo de falsedades e hipocresías, mezcladas con lágrimas y con momentos de pasión carnal que la vaciedad de sus días hacía indecorosos. Bond trató en varias ocasiones de derribar las pavorosas murallas del recelo. Una y otra vez traía a colación el asunto de la llamada telefónica, pero ella sostenía obstinadamente su historia y la adornaba con detalles que Bond sabía de sobra que se le habían ocurrido posteriormente. Hasta llegó a acusarle de sospechar que ella tenía otro amante. Estas escenas terminaban siempre en amargo llanto y casi en paroxismos histéricos. A Bond le parecía fantástico que las relaciones humanas pudieran convertirse en polvo de la noche a la mañana, y su cerebro buscaba incansablemente una razón plausible. Se daba cuenta de que Vesper estaba tan horrorizada como él, y que su aflicción parecía aún mayor que la suya. Pero el misterio de la conversación telefónica era una sombra que se oscurecía aún más con otros pequeños misterios y reticencias. Las cosas empeoraron ya en el almuerzo de aquel día. Después del desayuno, Bond cogió un libro y dio un paseo de varios kilómetros por la playa. Volvió a la hora del almuerzo, y tan pronto como se sentaron a la mesa comenzó a relatar alegremente lo que había visto en su caminata. Pero Vesper estaba distraída y sus comentarios se reducían a monosílabos, evitando encontrarse con los ojos de Bond y mirando al espacio detrás de él con aire preocupado. De repente se envaró. Dejó caer con estrépito el tenedor sobre el plato y se puso lívida como un sudario. Bond volvió la cabeza y vio que un hombre acababa de sentarse a una mesa en el extremo opuesto de la terraza. Su aspecto era bastante corriente, aunque tal vez vistiese con excesiva severidad. Bond lo catalogó como un comerciante que recorría la costa y que acababa de descubrir la hostería en la guía Michelin. — ¿Qué te pasa, amor mío? —le preguntó preocupado. Vesper no apartaba la vista un momento de la distante figura. — Es el hombre del coche —dijo con voz ahogada—. El hombre que nos seguía. Bond miró otra vez por encima del hombro. El patrón hacía la apología del menú al nuevo cliente. Cambiaron sonrisas acerca de algún plato que figuraba en la carta y debieron de convenir que vendría bien, pues el patrón cogió el menú y se retiró. El hombre pareció notar que le observaban. Alzó la vista y los miró un momento con total ausencia de curiosidad. Luego alcanzó una cartera que había dejado a su lado sobre una silla, sacó un periódico y se puso a leerlo con los codos apoyados sobre la mesa. Cuando volvió la cara hacia ellos, Bond observó que tenía un parche negro en un ojo, empotrado en él como un monóculo. Por lo demás, tenía el aspecto de un hombre amistoso, de edad madura, pelo castaño oscuro peinado hacia atrás y dientes blancos muy grandes, como Bond tuvo ocasión de comprobar mientras el desconocido conversaba con el patrón. Se volvió hacia Vesper. — Vamos, cariño, tiene un aspecto bastante inofensivo. ¿Estás segura de que es el mismo? Vesper se agarraba al borde de la mesa con ambas manos. Bond creyó que iba a desmayarse y casi se levantó para acudir en su ayuda, pero ella le detuvo con un gesto y le miró con ojos inexpresivos. — Sé que es el mismo. Bond trató de razonar con la joven, pero ella no le prestó atención. Después de mirar una o dos veces al desconocido por encima del hombro de Bond, con una extraña sumisión en los ojos, Vesper dijo que le dolía la cabeza y que pasaría la tarde en su cuarto. Y, levantándose, entró en la casa sin mirar hacia atrás una sola vez. Bond estaba resuelto a tranquilizarla de una vez para siempre. Pidió que le trajeran café a la mesa y luego se levantó y se encaminó rápidamente al patio. El Peugeot negro que estaba allí estacionado bien podía ser el que ellos habían visto, pero igual podía tratarse de cualquier otro de los muchos (cerca de un millón) que corrían por las carreteras francesas. Anotó el número de la matrícula de París; luego entró rápidamente en el lavabo contiguo al comedor, tiró de la cadena y salió de nuevo a la terraza. El hombre seguía comiendo y no levantó la vista. Bond ocupó la silla de Vesper para poder vigilar mejor la otra mesa. Pocos minutos después el hombre pidió la cuenta, pagó y salió. Bond oyó arrancar al Peugeot, y bien pronto el ruido producido por el escape se fue perdiendo por la carretera en dirección a Royale. Cuando el patrón volvió a acercarse a su mesa se refirió, como por decir algo, al otro parroquiano. — Me recuerda a un amigo mío que también perdió un ojo. Los dos llevan parches negros muy similares. El patrón contestó que el hombre le era desconocido. Se había ido muy satisfecho de la comida y dijo que volvería a pasar por allí dentro de un día o dos, y comería otra vez, en la hostería. Parecía suizo, lo que se le notaba también en el acento. Era viajante de relojes. Por último, Bond se levantó. — A propósito —dijo—. La señora hizo una llamada telefónica esta mañana que tengo que acordarme de pagar. Llamó a París, creo que a un número del Elysée —añadió, recordando que esa era la central telefónica de Mathis. — Gracias, señor; hablé esta mañana con Royale y la central me comunicó que uno de mis huéspedes había hecho una llamada a París, pero que no obtuvo respuesta. Querían saber si la señora desearía insistir. Quizá el señor tenga la amabilidad de decírselo a la señora. Pero, ahora que me acuerdo, el número al que se refirió la central era de los Inválidos, no del Elysée. LOS DOS días siguientes transcurrieron sin variaciones. El cuarto día de su estancia, Vesper se fue a Royale en un taxi que vino a buscarla muy de mañana y la trajo de vuelta unas horas después. Dijo que necesitaba una medicina. Aquella noche se esforzó especialmente por estar alegre. Subieron a sus habitaciones y se amaron con pasión, pero después ella lloró amargamente y Bond se fue a su cuarto desesperado. No pudo dormir y al amanecer oyó abrirse suavemente la puerta del cuarto de Vesper y luego le llegaron- algunos ruidos apagados del piso de abajo. Estaba seguro que procedían de la cabina telefónica. Poco después oyó que cerraban la puerta con cuidado, y dedujo que tampoco esta vez había habido respuesta de París. Esto ocurría el sábado. El domingo reapareció el hombre del parche negro. Bond lo comprendió tan pronto como levantó la vista de su plato y vio la cara de Vesper. Le había contado él todo lo que el patrón le dijera, omitiendo tan sólo que el hombre probablemente volvería. Pensó que esto podría preocuparla. Había telefoneado también a Mathis, a París, e investigado respecto al Peugeot. Lo habían alquilado dos semanas antes a una firma acreditada. El cliente se llamaba Adolph Gettler, había exhibido un tríptico suizo, y dado como dirección un banco de Zurich. Mathis se puso en contacto con la policía suiza. Sí, en el banco había una cuenta a su nombre, que se movía muy poco. Al señor Gettler se le consideraba relacionado con la industria relojera. Podían proseguir las pesquisas si existía algún cargo contra él. Vesper se había encogido de hombros cuando le comunicó tal información. Esta vez, cuando apareció el hombre, ella interrumpió el almuerzo y subió directamente a su cuarto. Bond tomó una resolución. Al terminar de almorzar fue a reunirse con ella. Pero las puertas estaban cerradas con llave, y cuando logró que le permitiera entrar, vio que Vesper había permanecido sentada junto a la ventana, en la oscuridad, acechando sin duda. Tenía la cara fría e inexpresiva como una piedra. La llevó hasta la cama y la atrajo a su lado. Se sentaron muy tiesos, como viajeros en un vagón de ferrocarril. — Vesper —dijo, sosteniendo sus frías manos entre las suyas—, no podemos seguir así. O me dices lo que significa todo esto o tendremos que separarnos. Ella no replicó y sus manos permanecieron inertes entre las de Bond. — Cariño —le dijo—. ¿Sabes que la primera mañana que pasamos aquí iba a pedirte que te casaras conmigo? ¿Es que no podemos volver a empezar? ¿Cuál es esa horrorosa pesadilla que está acabando con nosotros? Una lágrima se deslizó lentamente por la mejilla de Vesper. — ¿Quieres decir que te habrías casado conmigo? Bond asintió. — ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! —Se agarró a él, apretando su rostro contra el pecho de Bond, quien la mantuvo estrechamente abrazada. — Amor mío, dime qué es lo que te atormenta. Los sollozos de la joven se fueron calmando. Ahora había en su voz un tono de resignación. — Déjame pensar un momento. —Le miró anhelante—. Estoy tratando de hacer lo que sea mejor para nosotros. Pero es espantoso... estoy aterrada... —Prorrumpió otra vez en llanto, aferrándose a Bond como un niño que sufre una pesadilla. El la tranquilizaba, acariciándole el largo cabello negro y cubriéndola de besos. — Ahora, vete —dijo Vesper—. Necesito tiempo para pensar. Volvió a besarla y ella cerró la puerta tras él. Aquel atardecer la alegría y la intimidad de la primera noche reaparecieron. Bond estaba decidido a seguirle la corriente, y sólo al final de la cena, un comentario suyo, puramente incidental, la hizo ponerse seria. — No hables de eso ahora —dijo poniendo su mano sobre la de Bond— Pertenece al pasado. Ya te hablaré de ello mañana. —Se levantó—. Creo que estoy achispada. ¡Qué vergüenza! Por favor, James, no te avergüences de mí. Necesito tanto estar alegre... ¡Y lo estoy! —Permanecía de pie junto a él, acariciando con sus dedos el negro cabello de Bond— ¡Sube pronto! —le dijo, y tirándole un beso desapareció. Aquella noche se hicieron el amor con una ternura que Bond nunca había creído que podrían recuperar. Las barreras de la timidez y del recelo parecían haber desaparecido. — Mírame —dijo Vesper cuando Bond se levantó por fin para marcharse—, y déjame mirarte. Examinó todas las facciones de su rostro como si le estuviera viendo por primera vez. Sus ojos, de un azul profundo, estaban anegados en lágrimas. Bond se inclinó y la besó. Saboreó las lágrimas que corrían por sus mejillas. Luego se dirigió hacia la puerta y al llegar a ella se volvió. — Duerme bien, cariño —dijo—. No te preocupes, ya está todo arreglado. EL PATRÓN le llevó la carta la mañana siguiente. Irrumpió en el cuarto de Bond, agitando el sobre delante de él como si estuviera en llamas. — ¡Ha sucedido un accidente terrible! La señora... Bond saltó del lecho y se precipitó al cuarto de baño, pero la puerta de comunicación con el otro dormitorio estaba cerrada con llave. Retrocedió a través del suyo y salió al pasillo, donde se cruzó con una sirvienta aterrada. La puerta de la habitación de Vesper estaba abierta. La luz del sol, filtrándose por las persianas, iluminaba la estancia. Sólo se veía el negro cabello de la joven encima de las sábanas, y su cuerpo bajo las ropas de cama parecía una estatua yacente sobre una tumba. Bond cayó de rodillas junto a ella y retiró la sábana. Estaba dormida. Debía de estarlo. Sin embargo, permanecía tan quieta... Sin movimiento, sin pulso, sin respiración. Sí, eso era. No respiraba. Más tarde entró el patrón y le tocó en el hombro. Señaló el vaso vacío que estaba en la mesita de noche, junto a la cama. Había unos posos blancos en el fondo. Y en el suelo un frasco vacío de píldoras para dormir. Bond se puso en pie. El patrón aún seguía alargándole la carta. La cogió. — Haga el favor de avisar al comisario de policía —dijo Bond—. Estaré en mi cuarto, si me necesita. —Y se fue a tientas de la alcoba. Al llegar a su habitación se sentó en el borde de la cama y rasgó el sobre. Después de las primeras palabras leyó rápidamente, respirando con dificultad por la nariz. La carta decía: Querido James: Te amo con todo mi corazón, pero dentro de un momento tú ya no me amarás. Por eso te digo adiós, dulce amor mío, mientras todavía nos queremos. Soy agente de la M.W.D. Sí, soy un agente doble, espía de los rusos. Trabajo para ellos desde un año después de terminar la guerra. Estaba enamorada de un polaco que pertenecía a la R.A.F., y todavía lo estaba cuando te conocí. Había ganado dos medallas por Servicios Distinguidos, y, después de la guerra, M. le adiestró para el Servicio Secreto, y regresó a Polonia, donde lo arrojaron en paracaídas. Cayó prisionero, y le torturaron, enterándose de muchas cosas; entre otras, de mi existencia. Se pusieron en contacto conmigo y me prometieron que él viviría si yo colaboraba con ellos. Él ignoraba todo esto, pero le permitían escribirme. La carta llegaba el día 15 de cada mes. Yo no podía soportar la idea de que llegara un día 15 sin recibir su carta. Eso significaría que yo misma le había matado. Procuraba darles la menor información posible. Entonces apareciste tú. Les dije que te habían encomendado una misión en Royale, y la identidad con que te presentarías. Por eso tuvieron tiempo de instalar micrófonos en tu habitación. Se me advirtió que no permaneciese detrás de ti en el casino, y que procurase que ni Mathis ni Leiter lo hicieran. Por eso estuvo el pistolero casi a punto de matarte. Después tuve que fingir lo del secuestro. No me hicieron daño puesto que trabajaba para la M.W.D. Pero cuando supe lo que te habían hecho no pude continuar. Querían que te sonsacase mientras te restablecías, pero yo me negué. Me controlaban desde París. Tenía que llamar a un número de los Inválidos dos veces al día. Me amenazaron y, por último, me retiraron el control, y comprendí que mi amante polaco moriría. Recibí una advertencia final de que SMERSH vendría por mí si no obedecía. No hice caso. Estaba enamorada de ti. Entonces vi en el Splendide al hombre del parche negro y me enteré de que estaba haciendo averiguaciones sobre mis actividades. Confiaba en que podría despistarle. Decidí tener contigo una aventura, y después, desde El Havre, escapar a América del Sur. Deseaba tener un hijo tuyo y empezar una vida nueva en alguna parte. Pero nos siguieron. No es posible zafarse de ellos. Sabía que si te lo decía sería el final de nuestro amor. Me di cuenta de que no me quedaba otra opción que esperar a que SMERSH me matase (y quizá a ti también) o suicidarme. Es tarde ya y estoy cansada, y sólo dos puertas te separan de mí. Pero tengo que ser valiente. Tal vez tú pudieras salvarme la vida, pero yo no podría soportar la mirada de tus ojos bienamados. Amor mío, amor mío. V. Bond arrojó la carta al suelo. Durante un momento contempló fijamente el mar sereno, luego lanzó en voz alta una sucia blasfemia. Tenía los ojos húmedos y se los secó. Se puso una camisa y un pantalón y, con rostro frío e inexpresivo, bajó al primer piso y se encerró en la cabina telefónica. Mientras esperaba la comunicación con Londres revisó fríamente los hechos que exponía Vesper en su carta. Las tenues sombras e interrogantes que durante las cuatro semanas precedentes había percibido su instinto y su inteligencia rechazado resaltaban ahora con claridad de rótulos indicadores. Sólo la veía ya como una espía. Su amor y su dolor habían sido relegados al desván de su mente. Más adelante tal vez los sacase a la luz y los examinara de forma desapasionada. Pero en aquel instante, su mente profesional estaba del todo concentrada en las consecuencias de la traición de Vesper al Servicio y a su país; en las identidades que debían de haber sido delatadas en tantos años; en las claves que el enemigo habría descifrado. Era horrible. Sólo Dios sabía cómo se podría desenredar aquella maraña. De repente recordó las palabras de Mathis: "¿Y qué me dices de SMERSH?... No me gusta la idea de que esos tipos recorran Francia asesinando a los que, a su juicio, han traicionado su precioso sistema político." Bond sonrió con amargura. ¡Qué pronto había demostrado Mathis que tenía razón y qué pronto sus pequeñas sofisterías le habían estallado en las narices! Bueno, aún no era demasiado tarde. Allí tenía un objetivo a su alcance. Emprendería la caza de SMERSH acosándole sin tregua. Sin SMERSH, sin ese instrumento de muerte y de venganza frío y despiadado, la M.W.D. sólo sería un grupo más de espías funcionarios, ni mejor ni peor que el de cualquiera de los servicios occidentales. SMERSH era la espuela. Sed leales, espiad bien o moriréis. Inevitablemente y sin la menor objeción se os dará caza y muerte. Pero ahora atacaría el brazo que sostenía el látigo y la pistola. Las misiones de espionaje podían dejarse para los jóvenes oficinistas de cuello y corbata. Ellos podían espiar y capturar espías. Él se dedicaría a perseguir la amenaza que hay detrás de los espías, la amenaza que les obliga a espiar. Sonó el teléfono y Bond descolgó el auricular. Estaba en comunicación con "El Eslabón", el funcionario de enlace con el exterior que era el único hombre en Londres a quien estaba autorizado para telefonear desde el extranjero. Y eso sólo en caso de extrema necesidad. Habló quedamente: — Al habla 007. Le hablo por una línea pública. Es un caso de emergencia. ¿Me oye bien? Transmita lo siguiente en el acto: 3030 era un agente doble, trabajaba para los rusos... — ... — ¡Sí, maldita sea, he dicho "era"! ¡La muy zorra ha muerto!