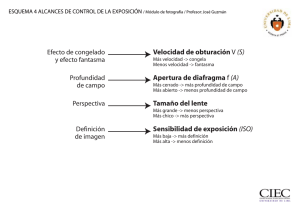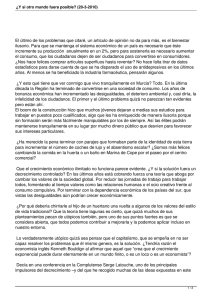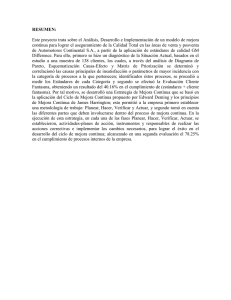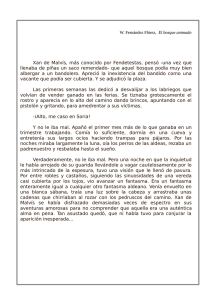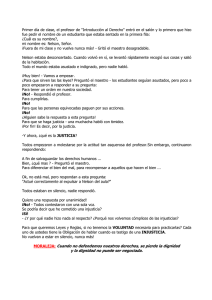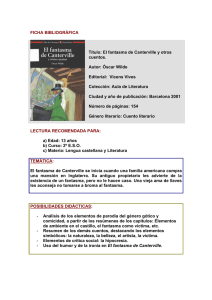Agradecimientos - William R. Fadul
Anuncio
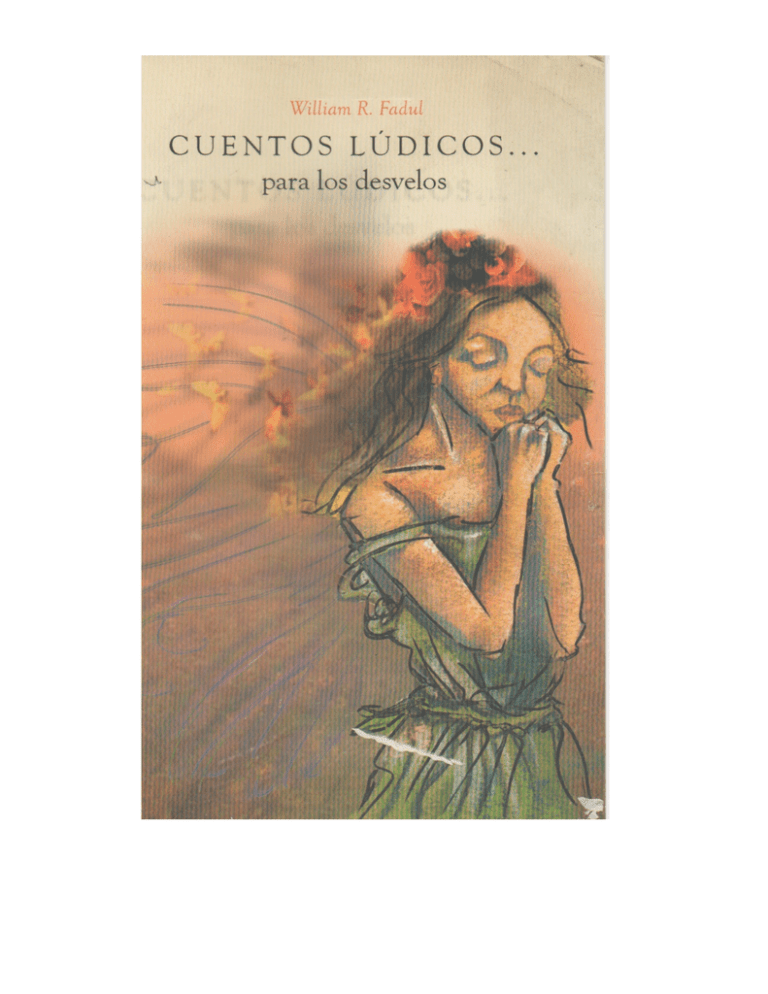
Primera edición: noviembre de 2004 30.000 ejemplares © FAMEC EDITORES LTDA. ©William R. Fadul [email protected] ISBN: 958-33-6747-8 Diseño de Carátula Hache Holguín Diseño páginas internas Patricia Díaz Vélez Impresión y encuadernación Quebecor World Bogotá S.A. Impreso en Colombia Edición Digital (corregida) Enero de 2015 Derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial por cualquier medio, sin permiso del editor. Aclaración no pedida... Hay dos maneras de escribir cuentos: una para producir literatura; otra para entretener al lector. Yo utilizo la segunda. El autor 1 Confusión caraqueña Ese garbo sólo lo tienen las mujeres venezolanas, me dije a mí mismo. Claro que también podría ser una jovencita de Barranquilla, Medellín o Cali. Pero no, no es así, porque estamos en la Avenida Las Mercedes, de Caracas. Estas reflexiones hacían parte de mi trabajo: encontrar mujeres bellas, de mucho porte y de personalidad dominante, con el fin de vincularlas a los programas de relaciones públicas de un grupo de empresas multinacionales, para las cuales mis socios y yo trabajábamos como consultores externos de recursos humanos. La cosa no fue fácil. La seguí hasta el hall de un edificio de vidrios verdes, con ventanas fijas, de esas que se instalan para regular el aire acondicionado. Allí le perdí el rastro pero hice lo de siempre: diez mil «bolos» al portero y llegó la información: «Es la asistente del presidente de una compañía americana. Le dicen doctora pero ella no completó sus estudios universitarios porque mientras estaba en la facultad de derecho tuvo un hijo. Es madre soltera. El presidente de la compañía y ella... Bueno, vale, usté sabe...». No quise hacer ninguna gestión por intermedio de nuestra oficina en esa ciudad por temor a que mis propios socios me robaran «el prospecto». Me ayudó Juan, mi amigo caraqueño de toda la vida, conocedor a fondo de su ciudad y de los trucos que rodean esas complejas cosas de los amores prohibidos. Juan halló otros canales de acceso al reciente «prospecto». De esta manera pudo concretar para mí un almuerzo con la hermosa dama. Solos los dos. Sin testigos, en el exclusivo restaurante Malabar. El almuerzo fue sencillo. Ensalada de lechuga con un trozo de queso francés, derretido, graciosamente arrojado encima de las verduras, y una capa de mayonesa mezclada con miel de abejas griega. Después, filete de pescado del Mediterráneo con puré de papas. Vino blanco, chileno, Reserva 120, bien frío, de acompañamiento. Para concluir, mousse de chocolate, su postre preferido. Durante un rato charlamos del tema obligado en ese país: la situación política. Sus opiniones fueron contundentes: «No me gustan ni el Presidente ni los miembros de su equipo». Recordó que Venezuela se movía de una manera muy polarizada entre los partidarios del régimen de Gobierno, muchos de ellos desempleados, y las clases media y alta, que resignadas ante la decisión democrática de las mayorías, aún se oponían al gobernante del momento. En este último grupo se hallaba su familia, ahora un tanto empobrecida pero sin pasar trabajos porque ella recibía un buen salario y una que otra donación extra de su «generoso» jefe. La miré firmemente para tomarla por sorpresa pero era tan perceptiva que después de unas pocas frases de sondeo había adivinado la intención de mi entrevista. Con una sonrisa que envolvía su picaresca femenina, en la cual mezclaba el señorío de la gente cordillerana de su país y la informalidad de los caribeños del área vecina a Caracas, me dijo: «Tengo un hijo, sostengo a mis padres, me pagan un buen salario en dólares, y bueno... mi jefe me quiere muchísimo». Su franqueza y, digamos, tanto desparpajo, me llevaron a mirarla aun con más detenimiento. En verdad tenía un lindo cuerpo, bien balanceado para su estatura mediana, con tendencia a ser más bien alta; brazos largos y manos finas, con dedos prolongados y uñas bien cuidadas; piernas llenas pero no regordetas; cintura estrecha y senos proporcionados pero adecuados para su talla; y lo más impresionante de todo, el cabello suelto que caía libre y bailaba con el viento, dejando entrever mucha alegría. Su cara, fina y un tanto alargada, terminaba en una barbilla con hoyuelo. La dentadura, la boca y los labios eran casi perfectos. Los ojos saltones, no muy grandes, brillaban por su negrura que anunciaba un alma luchadora, con mucho amor en el corazón. La frente, deliberadamente despejada, le daba cierto entorno virginal al resto de su encantadora figura. En los lóbulos de sus orejas sólo había unos discretos aretes de oro, con esmeraldas y chispas de diamante engastadas. —Perdón, necesito ir al baño. ¿Le importa que lo deje solo por unos minutos? —No, de ninguna manera —contesté gentilmente. Fue entonces cuando noté que vestía una bata lisa, de color gris claro, sin pliegues ni adornos, con mangas cortas que permitían apreciar sus brazos cubiertos por sutiles y provocativos vellos castaños. De repente, en un inoportuno asalto erótico, pensé: «¡Esos largos miembros!... Lamerlos, deslizando sobre ellos una lengua experta como la mía, sería tanto como entrar al cielo y hablar con Dios». Al advertir el impúdico pensamiento sacudí la cabeza, que se hallaba confundida por la belleza de esa exótica mujer. Con vergüenza caí en la cuenta de que, cual jovencito de veinte años, estaba sufriendo del mal del dios Príapo, la erección involuntaria. —Excúseme por la demora pero aproveché para llamar por teléfono a mi casa y preguntar si mi hijo ya había regresado del jardín infantil. Observé que la bata seguía cayendo suelta, ajustada anatómicamente, hasta insinuar la dureza de los senos y mostrar el círculo de su cintura aún estrecha a pesar del parto de un hijo. Luego aprecié cómo el tejido flexible se ajustaba a la forma redonda de las duras y levantadas nalgas. Ella sonrió y me atisbo con satisfacción de mujer deseada porque pudo confirmar que ese vestido, el cual se había puesto de manera deliberada para la entrevista, cumplía con su propósito. El vestido, que llegaba hasta un poco por encima de la rodilla, cubría sin pretensiones el simétrico cuerpo femenino. Esto confundía mi mente al no permitir que me concentrara en el objetivo profesional de la entrevista. Padecía del tormento de tener que debatirme entre la lujuria que me acosaba y la tarea profesional de seleccionarla para los clientes. ¿O de pronto no? En verdad parecía tener todo lo que cualquier hombre pudiera desear en una mujer... pero en fin, priapismo o no, había que interrogarla. —¿Tu padre y tu madre qué piensan del trabajo que desempeñas? —Les parece muy bien. La relación con mi jefe los llena de tranquilidad. —Bueno, entiendo; pero... —¿Cuál es el perol —dijo ella, con evidente comprensión de la suspicacia envuelta en la pregunta. —Me refiero a eso de que él, tu jefe, te quiere mucho. ¿Será que ese cariño sobrepasa lo normal en una relación de trabajo? —¡Claro! Nuestra relación es de orden superior. —De verdad —le repliqué, desconcertado— ahora sí que no entiendo nada. —Es muy fácil —me reviró ella, con rapidez—. Te lo contaré todo para que comprendas cómo es la hermosa relación entre él y yo. —Espero ansioso tu historia —contesté intrigado y un tanto confuso. —Mi madre, cuando era muy joven, tuvo una aventura amorosa que le causó muchos tormentos porque fue un romance prohibido y lleno de imposibles, sobre todo en ese entonces, cuando la sociedad era aun más hipócrita que hoy. ¡Te podrás imaginar! Lo miró con una deliciosa sevicia femenina y siguió: —Claro que eso fue antes de que ella contrajera el matrimonio actual, y que es mi hogar y el de mi hijo. De aquel gran amor de mi madre nació una hija que su esposo adoptó oficialmente. Esa soy yo. —¡Caramba! Entonces tú eres hija adoptiva. ¿No es cierto? —¡Sí! Eso fue lo que dije. —¿Pero quién es tu padre biológico? —¿No lo intuyes? —No, no lo adivino ni lo deduzco. —Pues es ese gran amor filial que tengo ahora y que protege a su viejo amor, mi madre; a mi hijo, su nieto; y a mí, su prohibida hija biológica. —¡Claro, tu jefe! ¡Qué tonto he sido! —Tonto no. Malicioso y mal pensado, como todos los hombres. 2 Amor de gatos La bella dama, soltera aún, deseaba ardientemente encontrar el hombre perfecto. Mientras llegaba a esa meta, y no obstante el especial cariño que ella les tenía a los gatos, su único compañero era un perrito llamado Teo. Un día, en medio del desespero por la soledad en que vivía, conoció a un joven llamado Mateo que le produjo la ensoñación anhelada, pero... Decidió entonces consultar a un sabio a quien le pidió la fórmula para convertir a ese hombre hermoso, del cual estaba perdidamente enamorada, en otro ser que además de buen mozo fuese inteligente como un árabe, amoroso como un francés y elegante como un gato. El sabio, después de escucharla pacientemente, le preguntó: —¿Cuál es la ascendencia familiar de Mateo? —Sus abuelos maternos vinieron de España y los paternos eran egipcios —le respondió ella con mucha seguridad. —Egipcios, como los faraones y los árabes. ¡Qué bien! —dijo el sabio con entusiasmo. Sin más dilación entró en su laboratorio, mezcló líquidos, yerbas y una porción de huesos de gato molidos. Luego le entregó a la dama un frasco que contenía el elíxir milagroso. «Su ingestión —le dijo— habrá de lograr que el hombre de tus sueños cambie y se convierta en el ser perfecto que deseas». Como bien podía esperarse, ella le encomendó a la criada la tarea de darle el bebedizo, para lo cual la instruyó diciéndole: «Sin que él lo note, tienes que agregar a los alimentos de Mateo estas pócimas». Atolondrada como siempre, la diligente servidora mezcló el menjurje con la comida que cada día le preparaba al perrito: había entendido Teo en vez de Mateo. Al cabo de cierto tiempo, Teo cambió su antigua condición canina y se convirtió en un lindo gato negro. Mientras tanto Mateo, el hombre hermoso, seguía atractivo pero igualmente desgarbado, bruto y torpe para el amor. La bella dama pasó entonces de la angustia por la soltería a un odio generalizado que incluía al sabio, al hombre hermoso, a la criada y al perrito que, como ya sabemos, ahora era un gato. Después del odio, que duró un determinado tiempo, ella se deprimió. Afligida por su dolencia quiso buscar otros destinos y fue entonces cuando decidió tomarse el elíxir milagroso que aún había dentro del frasco suministrado por el sabio. Del mismo modo que el perrito, la dama sufrió un cambio y dejó de ser humana para convertirse en una preciosa gata blanca y de pelo sedoso, ojos verdes y larga cola. Fue así como desde ese momento vivió feliz y plena de amor al lado de Teo que, como ella, ahora era miembro de la familia de los felinos. 3 Figurita de leche Su piel se veía tan tersa como sedosa. Me recordaba los pétalos de una rosa blanca recién cortada. Cuando la tuve frente a mí, como si yo aún fuera un niño, en la mente la llamé Figurita de Leche. La expresión de la cara tenía dulzura de azúcar de caña. Los ojos se le adormecían con discreta picardía que delataba la escondida lascivia que hervía dentro de su humanidad. ¡Sí! Recuerdo sus ojos que por el tinte verde claro parecían fundidos en vidrio veneciano. La boca, más bien grande, mostraba dientes ligeramente prominentes. Los labios, algo gruesos, no mucho, contrastaban con el perfil helénico de la nariz. La cuenca de los ojos y el arco de las cejas les daban entorno a unas pestañas largas que enloquecían mis deseos varoniles. El cabello, liso y obediente, caía en un torrente de hilos dorados sobre sus hombros menudos. Los brazos redondos, las manos alargadas, que movía con aleteo de mariposa, las piernas como esculpidas en mármol italiano, todo, todo en ella estaba bien formado, en la medida justa de la perfección. Su imagen me despertaba el recuerdo infantil de las pastas de dulce de leche que hacen en mi pueblo natal, luego de que el láctico se espesa al batirlo con maicena y azúcar y adquiere la consistencia necesaria para moldear damitas dulces, de líneas y contorno definidos, semejantes a Figurita de Leche. Sólo que éstas, siendo también deliciosas, no son lúbricas, ni excitantes, ni cautivadoras, como ella. Pasados muchos años, por uno de esos inesperados albures de la vida, una noche milagrosa, plena de júbilo y desbordante sorpresa, Figurita de Leche llegó hasta mí, súbitamente, en un romance prohibido. La poseí con pasión y furia de joven, en trance lujurioso de machismo egoísta. Ella me devoró con ardentía discreta y envolvió mi locura en caricias prohibidas, de las que comprometen el recuerdo perenne. Al final vino el adiós. Albur inolvidable que en la plenitud de la existencia fue a la vez caprichoso y cruel: al llegar la aurora, ¡me la quitó para siempre! Transcurrió luego mucho tiempo. Me volví huraño y de nuevo regresé a la poesía. Escribí versos de amor y de dolor. Sobre mi producción, un crítico muy reputado dijo: «El rigor, la métrica y el ritmo, intachables. Son los de un poeta de sus calidades. ¿Pero qué se hizo la inspiración que antes le salía del alma?». Eso me dolió, claro está. Pero él tenía razón. En aquella madrugada, Figurita de Leche no sólo me robó su encanto sino que marchitó los efluvios espontáneos que antes me brotaban del alma. No quisiera relatarlo, pero en gracia de ser honesto debo confesar que una vez hasta hice el ridículo por buscarla a ella: vi pasar frente a mí los cabellos dorados que brotaban airosos de una cabecita menuda y flotaban sobre los hombros perfectos de la dama que viajaba en el autobús. Corrí tras el vehículo, lo alcancé, me acerqué y... ¡oh sorpresa!, era una modelo de la televisión. Ahora, en las noches claras, perdido en la estepa de mi propia conjura, la que forman el alma vacía y las remembranzas pesarosas, con nostalgia abigarrada en estos ojos cansados, miro la luna, suspiro y, aun estando despierto, sueño con ella. Y sucede un milagro: como un fantasma su silueta etérea regresa y me entristece, quizá con algo de mortificación para mí. Entonces, en la soledad de estos muchos años, la envuelvo con halagos inmateriales en mis pasadas ilusiones y evoco su expresión azucarada, añoro tanta lascivia de mujer cautivadora y a la vez esquiva, echo de menos los brazos redondos, las largas y marmóreas piernas, las caricias prohibidas y el volcán de su pasión. Al final, confundido en mi propio pasado, no sé si odio o si amo las figuritas de leche de mi pueblo. 4 Catalepsia poética Miró hacia arriba. En esa tarde, el cielo estaba azul oscuro. Luego fue deslizando la vista hacia el confín de la bóveda celeste y vio que el firmamento se diluía en una línea gris, una especie de frontera que lo absorbía todo: cielo azul, colores rojizos del atardecer, nubes blancas y estrellas rutilantes. Ahí moría la belleza natural de tantos elementos, en un conjunto lejano de nubarrones feos, de color indefinido. A su derecha, en cambio, escapándose del resto, las nubes eran negruzcas pero tenían aspecto de embrujo nocturno y no de tormenta tropical. A su izquierda flotaba otra masa esquiva de nubes blancas, con tonos bermejos porque en su interior habían retenido parte de los rayos dorados del sol cuando declinaba la tarde. El conjunto parecía un cuadro de pintura modernista, con brochazos fuertes y luego pinceladas que se desvanecían finamente, hasta dejar cierta belleza cromática en la imaginación de unas pocas personas: los artistas naturales. Es decir, notando en la mente de quienes nunca producen nada material y sólo crean el arte dentro de sí, para su propio intelecto. Fue entonces cuando acudiendo a su alma de poeta concibió que «las estrellas alumbran la noche para provocar un contubernio de colores entre las nubes y los sueños, esos que desde el atardecer tengo metidos en el corazón». Observó las copas de los árboles y admiró una vez más su intenso color verde, no obstante que estos habían sido sembrados desde hacía muchos años en el parque al cual ella asistía algunas veces, como en esta ocasión, para divagar sentada en las bancas de madera, casi centenarias, donde también otros habían trajinado ilusiones, esperanzas y ensoñaciones. Permaneció quieta en esa banca. La oscuridad se entronizó luego y la fustigó, con el frío que llega cuando el sol muere y la cordillera sopla de manera inclemente, anunciando así las sombras y el viento helado de la montaña. «Eso lo hace la cordillera —pensó ella— en alianza con otra amiga mía, la noche». Fue en ese instante cuando se le borró del cerebro la realidad de su propia existencia y empezó a navegar en las historias de una mente febril, creativa y desbordada, práctica por la cual en su familia decían que estaba loca. De repente despertó y abrió los ojazos negros, de mirar profundo y brillo alucinado. Comprobó que se hallaba en un gran salón de techos altos y pintados de color crema. El recinto estaba lleno de camillas cubiertas con sábanas blancas y rodeadas de elementos metálicos, que semejaban varas altas, artefactos de los cuales pendían bolsas de agua. En verdad eran sueros medicinales, que se aplicaban por medio de tubitos plásticos y agujas hipodérmicas en las venas de las personas que allí se hallaban acostadas. A su lado estaba parado, atisbándola con ojos de melancolía, un médico joven, muy joven, de atrayente aspecto varonil, con pelo largo y una barbita bien tratada. La miraba como transportado a otro mundo. «También es poeta, como yo —pensó—. Por lo menos así parece por su figura y por la energía que sale de su mirada y de su gesto firme pero gentil». —¿Qué pasó? ¿Por qué estoy aquí? —le preguntó ella al joven galeno, con suavidad, cierta coquetería y algún grado de timidez. Estaba atemorizada porque el desconcierto de su actual e ignorada situación le daba vueltas en la mente. —Mientras se hallaba sentada en la banca del parque —respondió el profesional—, el frío de la noche le produjo una hipotermia profunda, de peligrosas consecuencias para su salud. Por esa razón se desmayó y la ambulancia la recogió sin que usted se diera cuenta de ello. Lleva aquí doce horas y no le hemos podido informar a nadie porque no encontramos documento alguno que nos permitiera hacerlo. —No importa. ¿Pero hipotermia? ¿Y eso qué significa? ¿Que se me enfrió el alma? ¿Que mi poesía se congeló en la noche? —Fue su cuerpo el que se congeló, pero quizá su psiquis también sufrió lo mismo. Estábamos esperando a que usted recuperara plenamente los sentidos y los signos vitales. Necesitamos llamar a un siquiatra que se interne en su mente. Sonriendo con dulzura, el galeno la miró, embelesado por sus ojazos renegridos y por esa belleza tan exótica que expresaba su cara angelical. El joven doctor necesitaba una respuesta porque para traer al especialista en cosas del alma y de la mente, requería de la autorización de la paciente, cuya identidad no conocía. —No pierdan su tiempo —dijo ella con una modulación muy suave—. En mi mente sólo había poesía y esa se la robó la vida. Y mi vida se la robaron entre el cielo azul, la montaña y la noche. Si buscan en mi cabeza sólo hallarán ensoñación. En ese instante, inmersa en aquel ritual onírico de fuga, ella cerró los grandes ojos que llenaban las profundas cuencas que los albergaban, suspiró hondamente y su organismo, por el desvanecimiento de la poesía, entró en un estado cataléptico que había de durar quizá por siempre. Dos lagrimones juveniles corrieron por el rostro del profesional, que acababa de entender cómo la medicina cura el cuerpo y atropella los interiores del alma pero nada puede hacer cuando la muerte no es muerte sino transmutación de un cuerpo frío hacia el más allá, donde la ciencia no puede entrar a perturbar el inalienable derecho de soñar que tiene cada ser humano. ¡Como su desconocida paciente! 5 Amores de platanar Avanzaba, como siempre, acompasado con el clac... clac... clac... de los viejos aros de hierro agarrados a los rieles. Su pito de vapor sonaba puh... puuh... puuuh... Según él, que era un hacedor de frases, el silbato del tren quería decir «¡Aquí voy yo!, con mis ruedas centenarias y mis vagones vetustos, ahora pintados de colores vistosos y decorados con anuncios comerciales. Pero eso no me preocupa porque dentro de mí llevo la más preciada joya del mañana: niños que van de paseo, soñando sus fantasías». También parecía decir: «Soy el tren de turismo, el que pasa frente a tu ventana por las mañanas, a las nueve en punto, y regresa por las tardes, a las cinco en punto. Cuando viajo hacia el norte, al comenzar la jornada, los niños cantan. Cuando regreso del norte, los niños duermen. Están cansados de jugar con el hoy y de decirle al futuro: tú no importas, nosotros somos el porvenir». Sin saber por qué, esa vez miró con picardía el tren de la mañana, el mismo que cada día se dirige a las afueras de la ciudad con el ritmo lento de las máquinas de vapor. Luego se dedicó a repasar algunos hechos de la niñez. Una etapa de su vida que había sido plácida, alegre, picaresca y... ¿hasta precoz? Recordó que vivía con sus padres en un pueblo que era relativamente grande para la época. Tenían una casa amplia que daba sobre la esquina de la plaza principal. La mansión aparecía señorial, aun cuando había sido construida con el diseño tradicional, que incluía sala de recibo, comedor y tres habitaciones muy espaciosas. Después se hallaban los baños, el inmenso tanque recolector de aguas lluvia y, claro está, la amplia cocina. Tuvo muchos hermanos, quizá trece, entre hombres y mujeres. Para ellos se construyeron varias habitaciones en una prolongación de la casa, sobre la calle lateral. Esa parte la llamaban «el martillo» porque realmente era alargada, como el mango de un martillo. En su entorno familiar todo era tradicional y se regía por estrictas reglas de conducta, de comportamiento ético y de respeto por los demás. Algunos temas resultaban obvios y sobre ellos se conversaba. Otros estaban vedados. Entre estos, el sexo. Eso era cosa de mayores. Las vacaciones las disfrutaba en la casa del tío Toño, en otro pueblo un tanto lejano. Allá todo era menos restringido y libre de limitaciones porque el tío, bonachón y querendón, les permitía hacer lo que quisieran tanto a él como a sus hermanos y a muchos primos que también acudían a ese lugar, en la misma época y con el mismo fin: pasar las vacaciones. Sin mucho esfuerzo y quizá sin proponérselo, se dijo a sí mismo: «A veces, la casa del tío Toño era un sitio paradisíaco». Los muebles de la morada del tío eran vieneses, tejidos de mimbre y traídos de Austria. La casa tenía techos altos, construidos de una madera de la región llamada vara de humo, y estaban cubiertos de palma amarga, planta que daba hojuelas largas y fibrosas, las cuales se cortaban y se secaban al sol. Este material servía de protección en las épocas de lluvia y mantenía una temperatura fresca en el interior durante los días calurosos de la temporada seca, que llamaban el verano. El platanar de la casa era un lugar bucólico donde las largas y anchas hojas de las matas de plátano se movían perezosas cuando el viento hacía que se rozaran las unas con las otras. El roce creaba sonidos únicos que componían una sinfonía erótica de murmullos naturales. Allí jugaban él y Candelaria, la hija menor de Joaquina, la morena ama de llaves. «Aquel año, ¡qué año!», recordaba desde su ventana cuando ahora, viniendo del norte, se oía levemente el clac... clac... clac... del tren. Tenía una sonrisita de satisfacción que le aparecía en la faz un tanto arrugada por la vida y los sufrimientos. Para ese entonces, es decir ¡aquel año!, él y Candelaria habían crecido. Sus libidos empezaban a presionar la necesidad sexual de hombre y de mujer. En ese día, ¡qué día!, el sol estaba escondido encima de una nube gris, haciéndose el indiferente. El viento, gentil y alcahuete, soplaba suavemente. El follaje se tocaba con más ternura que de costumbre, haciéndose caricias de enamorados, de esas que llevan al sexo desenfrenado. Ellos jugaban «al matrimonio». El ambiente tenía un aroma de especies vegetales frescas y se sentía un olor dulzón, como el de todos los platanares del mundo. Hubo besos apasionados. Después, caricias tímidas. Más adelante llegaron los ensayos para poner en práctica consejos recibidos de amigos y amigas de ambos. Empujados por esas libidos excitadas que estaban acosándolos en el platanar, se ofició el ritual lúbrico que desembocó en una relación sexual primaria, un tanto salvaje por su furor, tierna por la autenticidad del deseo que la inspiró y pura porque ella y él, por vez primera, claro está, entregaban su virginidad al dios del amor. Después hubo un silencio largo, larguísimo. Se miraron sin afán y no dijeron nada. Todo había quedado depositado en el altar de la posesión mutua en el que consagraron esa entrega que ambos iban a recordar para siempre. De pronto, sin ningún motivo, se dijo a sí mismo: «Frente a la casa del tío Toño no había tren. Sólo existían árboles frondosos, un aceituno que tenía más de ochenta años de sembrado, la ceiba centenaria, inmensos jardines y muchas flores». Inundado de melancolía, pensó que «en ese día todo parecía dispuesto para el inolvidable acontecer de amor que ocurrió entre nosotros». Aún corría la tarde, más bien el crepúsculo, en que él, maduro y melancólico, a sus cincuenta años le daba paso a la memoria para que lo inundara de recuerdos gratos, como ese del platanar cuando todavía era un adolescente. Sin apercibirse de nada, las horas habían avanzado. Escuchó de nuevo el clac... clac... clac... de las ruedas de hierro y el lamento lastimero del viejo pito de vapor con su puh... puuh... puuuh... El reloj marcaba las cinco en punto. El tren venia de regreso, al mismo ritmo de siempre, mientras muchos niños dormían. Sin embargo, tras una de las enormes ventanas del vetusto vagón él pudo apreciar una mujercita de ojos grandes, talle insinuante y sugestivo, muslos duros y senos en flor, bastante formados. A su lado, abrazándola, aparecía un jovenzuelo varonil, en trance de abandonar la adolescencia. Tenían un gesto de amor tierno en sus caritas que buscaban ser de personas mayores para dejar atrás la infancia inocente y lúdica. Se quedaron mirándolo desde lejos, ambos movieron los brazos, sacudieron las manos que todavía parecían de niños, todo ello en actitud de saludo, con gestos que querían decirle «Esta mañana nosotros, igual que tú y Candelaria, conocimos el amor en un platanar». 6 El balcón de los sueños Érase una vez un balcón inmenso que por todos los costados rodeaba el departamento donde ella soñaba, recostada en la baranda metálica que descansaba sobre el muro de contorno. Su madre había colocado un par de molinetes que giraban con el viento y le producían el mismo efecto hipnótico de los aparatos que usan los psiquiatras para captar el alma de los pacientes y manipular recuerdos guardados celosamente en el cofre de la privacidad. A su progenitora le habían dicho que los molinetes atraían energías del exterior del balcón y las metían dentro de éste para renovar las que allí existan. Las aspas giraban fuertemente, a reventar, como si esa tarde la máquina de hipnotizar se hubiera enloquecido. Ella, víctima del encantamiento, se elevó por los aires de la fascinación y sus fantasías cruzaron el Océano Atlántico. ¡París! De compras en los grands magasins. Blusas vaporosas. Cremas de fórmula mágica. Perfumes. Zapatillas. ¡Todo! Al salir, los paquetes eran tantos que no podía sostenerlos. —¿Me permite ayudarle? —preguntó el galante joven que venía vestido informalmente pero con ropa muy fina. Después de mirarlo, sorprendida por tan inesperado gesto en una ciudad como esa, contestó un tanto abrumada: —Sí, señor. Gracias. La acompañó hasta la estación del Metro y luego de conversar en su propia lengua, a pesar de que ella en esa materia tenía limitaciones, él le dijo, insinuante: —Quisiera llamarla. ¿Me da el número de su teléfono? —Sí, claro —contestó ella sin vacilar. Es el... —El mío está escrito en esta tarjeta. También hallará el número del celular. La llamaré pronto —aseguró él y se fue caminando lentamente, sin mirar hacia atrás. Habían transcurrido dos meses desde su encuentro. Durante ese tiempo el galante admirador nunca la llamó por teléfono. «Quizá fue sólo una gentileza, una cortesía propia de los franceses», pensó ella con cierta desilusión al recordar la promesa del apuesto joven parisiense. Mientras tanto, debió defenderse de los embates de sus propios paisanos residentes en el Barrio Latino de la gran urbe, quienes, a cambio de una baguette con mostaza, queso y lechuga, acompañada de una copa de vino, pretendían llevársela a la cama. Luego de imaginarse una diminuta buhardilla, oyó que sonaba el teléfono de su pequeño y bucólico rinconcito parisino. ¡Ocurrió el milagro! Era él. Hablaba, aunque con mucha dificultad, en el idioma de ella, en castellano: —Te habrá extrañado que no te llamara antes, pero estaba en España. —¿Qué hacías por allá? —Estaba estudiando la lengua de Cervantes. —¿Pero para qué? —preguntó ella, con sorpresa y estupor. —Quería hablar contigo en tu propio idioma, para oírlo bien, en tu voz, y percibir el encanto de las palabras que salen de tu boca, que nunca olvido y que siempre comparo con otras. Aun cuando debo decirte que esas bocas jamás igualan la tuya. Tu sonrisa, tus labios rojizos y tu expresión, para mí, no son comparables. Su apasionado amante francés leía por el teléfono con bastante dificultad la nota que un amigo paraguayo, escritor en ciernes, le había preparado, cosa que a ella, luego de adivinarlo, poco o nada le significó. «El origen no importa», pensó. —¿No te parece que estás exagerando? —le preguntó ella a su pretendiente. —Si tú fueras francesa —le respondió él— dirías que estoy recitando poesía barata. Pero en verdad me nace del alma hacerlo y no tengo manera de decirlo con otras palabras, como las que tú te mereces, mi dulce y petite colombiana. —Eso me suena gentil pero parece mentiroso —respondió ella con cierta dulzura pero no con menos picardía. —Puedo ir y probarte, en persona, la verdad de lo dicho. ¿Me invitas? —Sí, será un placer tenerte en este romántico escondite, que a ti quizá te parecerá sólo un pequeño nido de amor. —No digas eso. Donde tú vivas será siempre un inmenso palacio de alucinaciones. La espera no fue muy larga. Un tanto agitado por la trepada de las desvencijadas escaleras, el joven admirador exclamó: —Qué interesante es tu buhardilla —lo moduló disimulando una hipócrita cortesía, al examinar de un golpe de vista la pequeña habitación, amoblada con sillas un tanto anticuadas y una cama quizá centenaria. En verdad, era un espacio de cuatro por cuatro metros, en el altillo de un viejo edificio. Sin embargo, tenía su gracia: una ventanita redonda, que más bien parecía el ojo de buey de un antiguo barco de mar, por medio del cual ella miraba hacia el Sena. Desde allí contemplaba los bateaux monche de lujo, que nunca había abordado por costosos. El la miró y a través de sus ojazos negros, que revelaban la tristeza de los deseos insatisfechos, adivinó su frustración. —Esta noche deberás vestirte elegante. Iremos a cenar en el barco La Tour. Te recojo a las seis porque el buque zarpa a las siete en punto. —Gracias —respondió ella, emocionada y agradecida—. Se acercó a él y lo besó en la boca. La cena fue estupenda, con champaña fina y vinos de Bourgogne, para acompañar un servicio de pato á l'orange. Luego, un postre muy francés: profiteroles de chocolate. Volvieron a la buhardilla y se amaron intensamente. París, toujours Paris —Todo está gris. Eso me entristece —le comentó ella a su gentil amante francés. —¿Cómo es el cielo de tu balcón? —fue la pregunta obvia, porque ya algo sabía él de la fantasmagoría que mediaba entre ambos: nada era real, todo sucedía en el mundo de sus mentes enloquecidas. —Es un cielo azul, nítido y brillante, sobre todo en los días de sol estival —dijo ella, con nostalgia contagiosa. —Como el cielo de París al final del verano y comienzos de la primavera. —No conozco ese paisaje. Cuando llegué, ya comenzaba el invierno. —No importa. En estos momentos tus ojos alumbran tanto como el sol en la primavera. Ella se sonrojó y no acertó a pronunciar palabra. Sin saber cómo, surgió en la lejanía de su visión borrosa y navegante, un montículo oscuro. Era la colina de Montmartre y, encima de ella, emergía una estructura blancuzca: la iglesia del Sacre Coeur: ¡Paris! ¡Oh, Paris! Allí estaba, melancólico, un hombre que sería parte de su pasado. —¡Oui!, mi amada dama colombiana, ¿dónde estás? —preguntó él con voz angustiada, utilizando su teléfono celular. —En el aeropuerto Charles de Gaulle. Salgo para Bogotá. —¡Cómo! ¿Huyes de mí? ¿Acaso te derrotó París? —No, amor mío: me traicionó la imaginación y me derrotó la realidad. Cuando despertó de su fantasía, Bogotá estaba silenciosa. En el balcón hasta las aspas rojas y amarillas de los molinetes estaban quietas. No giraban más. Era una de esas horas oscuras de las madrugadas heladas del altiplano. Allá lejos se apreciaban las luces tenues de los barrios pobres de la ciudad. A su alrededor, con esa aburrida permanencia de lo urbano, envejecidos, surgían los edificios de su propio barrio, en el cual vivían familias económicamente decadentes. De pronto apareció una capa oscura que nubló el cielo de la ciudad. Luego sonaron las alarmas de una ambulancia, que acabaron de sacarla de su ensimismamiento. Comprobó que en realidad todo era un sueño. Que como siempre, aún estaba en este lado del mundo, en la orilla americana del gran océano, absorta en el balcón. Que a París sólo lo conocía en fotografías y en su mente alucinada. Divagó sobre su vida, se reprochó a sí misma por esa práctica de trajinar ficciones y se prometió no volver a soñar con las acariciadas fantasías de la Ciudad Luz. En el balcón de la realidad, su balcón, ahora sólo había flores marchitas, como si expresaran solidaridad ante la tristeza de ella, porque «los sueños, sueños son». 7 Sueño americano En aquel aeropuerto los aviones sonaban de modo distinto. El ruido era más armónico. Sugería el mañana, el futuro, la prosperidad, el éxito y tal vez un gran amor. Por lo menos de esa manera lo percibía ella. Estaba ensimismada mientras planeaba el encuentro con su incógnito y hermoso pretendiente. Sueño o no, así lo veía a él en la pantalla de la computadora. Además, su voz se oía juvenil y sus mensajes eran seductores, vibrantes, llenos de calor humano y ¿por qué no? de amor. Amor digital, claro está. «Señores pasajeros: damos inicio a nuestro vuelo 880 con destino al aeropuerto de Newark, el cual también sirve a la ciudad de Nueva York. Los pasajeros con otros destinos deberán estar atentos al aviso que daremos más adelante para anunciar las puertas de las diferentes conexiones dentro de los Estados Unidos». —¿Señor, podría usted ayudarme con el idioma? ¡Qué susto! No entiendo bien el español pronunciado con ese acento tan extraño, y mi inglés es una «chanda»... es pésimo, sobre todo para comprender lo inflexión pronunciada en tono inseguro, casi infantil, le pidió auxilio al pasajero que estaba sentado a su derecha. Era un hombre maduro, de mediana edad, modesta pero decorosamente vestido. Tenía aspecto de intelectual pulcro. —Con gusto, señorita —le respondió él, de manera gentil—, pero dígame: ¿cuál es el punto final de su viaje? —Tucson —contestó ella, con seguridad, afirmando la letra c, como debe hacerse en español—. En esa ciudad tengo una cita muy importante, c-1-a-v-e para mí. —Tusón, señorita, Tusón. Se pronuncia sin la letra c intermedia. —¿De verdad? ¿Está seguro? —Sí, jovencita, son cosas del idioma inglés y de la forma como los norteamericanos lo vocalizan. La primera vez que vine a este país tuve esa misma experiencia y en los mostradores de los aeropuertos no me entendían para dónde pretendía viajar. —¿Ha ido usted a Tusón? —preguntó ella, haciendo un gran esfuerzo para eliminar la vocal de la mitad, la cual, según cierta lógica lingüística, en su idioma debería pronunciarse. —Sí, claro. Allí tengo un viejo amigo americano —respondió él—. Se llama Johnny Bingham. Con frecuencia intercambiamos experiencias. —¿Johnny Bingham? —exclamó ella, alzando la voz. —¡Sí! ¿Por qué me lo pregunta con tanto interés? —¿Qué edad tiene él? —preguntó ansiosa. —Sí, eso dije. Estoy seguro. Mire, aquí está escrita la fecha de nacimiento. Cada año, el día de su cumpleaños, le envío un mensaje de aniversario. Después conversaron de muchas otras cosas. Como sucede en los aviones: hablaron de su país y de las ilusiones y los deseos que ella tenía de surgir en la vida lo más rápidamente posible. El compañero de viaje, ya reposado por los años, le aconsejó paciencia y tacto, pero no sin reconocerle que esa fogosidad suya era un valor positivo. «Sin ambición nada se logra, y la ambición viene siempre acompañada de audacia. La felicito, pero sea prudente y no tenga más ilusiones que las necesarias en cada momento», fue el consejo que el hombre maduro se atrevió a darle a la jovencita, quien por la edad bien podía ser su hija, y forzando las cosas, hasta su nieta. «Señores pasajeros, estamos próximos a aterrizar en el aeropuerto de Newark. Las puertas de conexión son... Tusón, Gate 18». —Adiós. Muchos éxitos. De esa forma, este hombre adusto, consejero por naturaleza y por formación profesional, quiso calmar un tanto los impulsos juveniles que le había escuchado durante esa charla de avión, en un vuelo que, por lo demás, fue de varias horas, dada la distancia entre Bogotá y el aeropuerto de Newark. —Gracias, amigo. ¡Chao! Me encantó conocerlo y charlar con usted. No olvidaré sus buenos consejos. En estos días le escribiré un mail para contarle cómo me fue. «Señores pasajeros, estamos próximos a aterrizar en el aeropuerto de..., en la ciudad de Tusón.» —¿ Pero tú eres...? —Sí, ¡yo soy! —agitó la cabeza de sedosos cabellos que flotaban en el aire. —Y tú, ¿Johnny? —Sí. Creo que podría ser tu padre —dijo él un tanto avergonzado y bajando la mirada. «Otro nuevo padre, además de mi padrastro, ¡qué «mamera»! —pensó—. Y además gringo». Decidió mirarlo de frente, desafiante: —Y yo podría ser tu hija —dijo, como parafraseándolo. —¿Eres menor de edad? —No, ya cumplí 18 —respondió ella en actitud tranquilizadora. —Siempre me dijiste que tenías 28. —Y tú me juraste que tenías 30 —replicó ella, insolente. —Ambos mentimos, ¿no es cierto? —exploró, ansioso, el hombre mayor. —Sí, pero ustedes, los gringos, no mienten. Por lo menos eso creía yo. —¿'Acaso el presidente Nixon no mintió? —le preguntó él—. Espero que conozcas esa parte de la historia de esta nación calvinista e hipócrita. —Sí —dijo ella en tono irónico e irreverente—, pero eso fue por razones políticas «de alto contenido estratégico». Por lo menos, con su vozarrón de cura, así lo predicaba mi profe de historia, que era un viejo out, miembro del partido conservador de Colombia. El de los dinosaurios, decíamos nosotros. —Las mías, en cambio, fueron razones de soledad, de timidez y de temor. Siempre quise compartir con una colombiana. Como comprenderás, a esta edad, uno es capaz de cualquier cosa por lograr un objetivo así. Hasta mentir, como lo hice contigo. —¿Y por qué una colombiana? —preguntó ella, de alguna manera halagada. —Porque yo soy profesor de literatura latinoamericana y trabajo intensamente con la novela María, de Jorge Isaacs, el más grande novelista romántico de América Latina. Estoy seguro de que has leído esa gran obra —la miró a los ojos y por la forma en que ellos se expresaban, se decidió a preguntarle—: ¿O acaso no la has leído? —Sí, en el colegio —contestó ella con mucho desgano—, cuando estaba en décimo, en una de esas clases aburridas. —¿Pero no te pareció interesante? ¿Movió tus sentimientos? —¡No! Me pareció terriblemente cursi. —¿"Cursi? —Sí, cursi. ¿No conoces esa palabra? —No, no la recuerdo. ¿ Y eso qué quiere decir en castellano? —preguntó él, un tanto aburrido de revelar su limitación en el «idioma de Cervantes». —Es una forma «nada que ver», de mostrar los sentimientos, con expresiones ridiculas y románticas, de telenovela, que no existen en la vida real. —¿Entonces no eres romántica, como decías cuando chateábamos. —¿Romántica yo? Sólo quería «levantarme» un gringo rico. Creí que tú lo eras, pero ¡qué jartera, me encuentro con un profesorcito de español y de literatura, en un colegio de Tusón. —Buscabas el sueño americano, ¿no es cierto? —¡Sí! Es cierto. Lo buscaba. ¿No te parece una nota? —Bien. Tratemos de ser amigos. En medio de todo, ambos somos mentirosos. Por lo menos, eso nos une. —De acuerdo. Viéndote bien, no estás tan mal. Tienes barriga, una que otra arruga y un montón de canas, pero... aguantas —dijo con desgano. «Además —pensó con resignación— a estas alturas, ni modo». «Señores pasajeros, estamos próximos a aterrizar en el aeropuerto Eldorado de la ciudad de Bogotá». —Johnny, ¿estás nervioso? —¡Sí! Mucho. ¿Cuántos años se supone que tengo? —Creo que treinta y ocho. Eso estaría bien, a pesar de las arrugas, porque el sol te ha dañado la piel durante las largas travesías por el campo, en las haciendas que tienes alrededor de Tusón. —¿Y tú cuántos meses tienes de embarazo? —Cuatro. Serán mellizos. Niña y niño—le respondió ella, con la picardía que siempre añora en la cara de los jóvenes mentirosos. —¿Piensas acaso que tu madre y tu padrastro lo creerán y se pondrán felices? Tu abdomen... bueno, tu maternidad, parece más bien de cheese cake —dijo él, en plan de desquite. —No lo sé, gringo tonto. Pero ¡tú me amas!, ¿no es cierto? ¡Qué verraquera1. Por favor, ¡no vaciles al decirlo! —Sí. Juraré que te amo como un marido y como un papá —le respondió él, tratando de suavizar el intercambio, con algo de humor. —¡No, gringo bacano! En Colombia no podrías decir eso. Sonaría imbécil. ¡Cursi! —¿"Entonces qué debo decir? —preguntó él, confundido y angustiado. —Pues otra mentira —contestó ella con la mayor naturalidad del mundo—: que nos casamos y que tienes treinta y ocho años. ¡Ah!, y por favor, no lo olvides, eres dueño de grandes haciendas, que están allá, al lado del desierto. Así sea mentira, ¡tú eres mi sueño americano! 8 El fantasma de la Embajada Ya llevaba más de dos años viviendo en ese caserón medio destartalado y un tanto abandonado por el gobierno de aquel país que le había dado asilo, pero que poco podía hacer para reparar los daños del palacete urbano en el cual antes vivieron sus propios embajadores. Allí estaba él, sufriendo la soledad y también las precariedades propias de una vivienda envejecida, llena de espejos franceses y sofás empolvados y rodeada, en actitud amenazante, por soldados pertenecientes al ejército de su propia patria. Era víctima de actuaciones disfrazadas para cortarle, por largos períodos, los servicios de agua, energía y teléfono. A veces los soldados dificultaban el acceso de los médicos, los abogados y hasta los alimentos. Sólo tenía entrada franca el funcionario de la Cancillería anfitriona que residía allí con él y atendía a su situación especial. Lo hacía con una gran discreción y tratando de permanecer siempre en las habitaciones del primer piso. De alguna forma le preocupaba el hecho de que, sin tener aún edad avanzada, lo afectaban ciertos quebrantos de salud que eventualmente podían llegar a disminuir su fuerza de voluntad y la capacidad intelectual acumulada durante toda su vida. No obstante, leía con mucha tranquilidad, ya que tenía tiempo disponible para repasar las obras que había logrado introducir a su nueva residencia y algunas otras que reposaban en los anaqueles del inmueble diplomático. Entre ellas, los informes de los presidentes del país anfitrión y muchos de los reportes rendidos por los ministros del despacho de la nación amiga, a más de ciertos textos de la historia de esa comunidad latinoamericana. El asilo que le otorgó la nación amiga estaba impugnado por la dictadura imperante en su propio país, la cual argüía que no se trataba de un delito político. Por esa razón, tanto la nación de origen como aquella que le daba el asilo se trabaron en una controversia jurídica, de la que dependía su salida del país que tanto amaba y en el cual había nacido. En ocasiones, ese hecho lo deprimía profundamente, hasta llevarlo a abandonar durante varios días su afición por la lectura. La estadía se prolongaba porque los fallos de los tribunales de ambos países debían ser considerados después por la Corte Internacional y eso podía tomar mucho tiempo. Se necesitaban argumentos sólidos para acelerar el proceso, pero estos no surgían fácilmente del caletre de los juristas que lo acompañaban. No obstante, sin saber bien por qué, algo le decía que esas razones ya estaban dilucidadas y que se hallaban por escrito en algún lugar cercano. Así lo intuía porque en las noches asaltaba su descanso un extraño sueño en el que aparecía la figura de un fantasma que le hacía señas y le indicaba que lo siguiera. Claro que él nunca lo había hecho porque no poseía la capacidad de los sonámbulos, quienes pueden caminar dormidos. De alguna forma creía que el fantasma, con sus estrépitos, chirridos y sonidos diversos le mostraba algo que era como un gran salón, con estrado y muchas sillas, parecidos a los que se usaban en Europa en ciertos escenarios judiciales, y también le señalaba unos papeles, descoloridos por el tiempo, que podían ser documentos. Un hecho que lo deprimió mucho fue el escrito aparecido en el periódico de mayor circulación en su país. El autor, hombre de cierta valía intelectual, se había plegado a los generales que gobernaban, y quizá por petición de ellos mismos publicó la columna de marras. Allí se decía que «la cosa jurídica sólo se resolvería con el fallo de la Corte Internacional de La Haya, la ciudad cuyo nombre es igual al apellido del reo fugitivo de la justicia, ahora acogido en la Embajada de...». Pasó un tiempo más y ya se completaba una tríada de años en que las cosas no mejoraban. En ciertos momentos sentía que iba a desesperar porque el juego que había entre los jueces de su patria y los del país amigo, más la bendita Corte Internacional, indicaba que el asunto iba para largo. Los abogados que lo defendían esperaban un milagro, una iluminación, humana o divina, pero en todo caso la concreción de ciertos criterios que tuvieran la suficiente contundencia como para salir adelante en esos lentos organismos judiciales. Cuando sus abogados lograban acceder al palacete y podían conversar con él, de manera prudente y sin embargo suficientemente clara, así se lo trasmitían. Alguna vez, en medio del desespero por tan difícil situación, después de una larga velada de insomnio y fantasmagorías mezcladas en desorden, tuvo la tentación de informarles sobre el fantasma o lo que ello fuere, pero le pareció ridículo confesar algo que podía llevar a sus abogados a pensar que estaba enloqueciendo. Resolvió guardar el secreto sin renunciar a la oportunidad para resolver el enigma que esta aparición le planteaba en sus sueños. En la madrugada, después de que terminó la fuerte ventisca acompañada de ráfagas húmedas, en medio del frío de una velada de invierno según había de contarlo después, sobrevino «un monólogo» entre él, en su condición de político asilado en la vieja embajada, y esa figura, fantasma o espectro o visión en sueños o no importaba qué. Fue un parlamento extraño. El hablaba mientras que lo otro contestaba mediante ruidos y zumbidos. Claro, los fantasmas no hablan ni se muestran. Nadie nunca los ve. Sólo hacen eso, ruidos misteriosos. —Tengo el presentimiento de que tú posees algo que se inclina en mi favor —dijo el político—. ¡Señálame, dime, indícame de alguna forma de qué se trata! Un chasquido que nunca antes había escuchado lo llevó hacia la única vela que había en la habitación, cuya forma se traslucía con el resplandor de una bombilla, la última que quedaba encendida en un poste cercano que hacía parte del alumbrado público de la avenida, ahora solitaria porque los vecinos del barrio sabían de la existencia del fantasma y evitaban transitar a altas horas de la noche. —Ya encendí la vela —dijo él, yerto por el miedo que lo acosaba—, ¿y ahora qué hago? Había un baño, el cual nunca era utilizado ni por él ni por el funcionario del país amigo. Otro chasquido, con un sonido acompañado de su eco, lo llevó hasta ese lugar. —Sí, claro —dijo en voz alta para que el misterioso y mudo interlocutor lo oyera—, distingo esa llave cuya sombra se alarga con la luz de la vela. Pareciera ser la llave de un baúl muy antiguo que me infunde miedo. No se ni podría imaginarme qué hay dentro y por qué había de interesarme. Sintió que una brisa fría silbaba en el pasillo y supuso que allí estaba el fantasma. —¿Me vas a indicar la forma de llegar hasta ese baúl? —continuó alegando solo, cuando dijo: «Ese arcón más bien puede pertenecer a la historia de tu país y no a la del mío». Lo balbuceó así porque de alguna forma percibía que el fantasma venía de lejanas tierras. Siguiendo las señales sonoras que en ese momento eran múltiples y muy diferentes a las primeras, y que le causaban terror en medio del silencio nocturno, bajó por una escalera señorial, construida de madera muy sólida, quizá traída del exterior años atrás, cuando la prosperidad de esa nación estaba en poder de unas pocas familias. Los peldaños, ahora bastante sueltos, crujían y producían ruidos que en medio de la oscuridad parecían ser más bien un mensaje del más allá. Llegaron finalmente al cuarto de los chécheres viejos y allí, en un rincón, cubierto de polvo, encontraron el baúl. Pero aun así y a pesar de la poca luz, se veía que su enchape tenía incrustadas piezas y manijas finas de cobre y una que otra pizca de trazos dorados que habían sido hechos artísticamente para dibujar los escudos que lo adornaban por fuera. Por lo vetusto y por las telarañas que lo cubrían, su aspecto era misterioso y aterrador. Con gran prudencia, el político se acercó e introdujo la llave. Luego de escuchar el chirrido de las aldabas antiguas, un tanto oxidadas, comprobó que encima de las sedas que descansaban sobre el tapizado del baúl reposaban sólo dos elementos, que mucho tenían que ver con lo mismo que él había soñado durante los últimos años: una peluca que, estaba seguro, era como las que usaban los jueces británicos, y un legajo de papeles amarillentos, escritos a mano pero todavía legibles. De alguna manera adivinó que ahí estaba el comienzo de su salvación. Entonces se volteó para tratar de encontrar al fantasma o a lo que fuere. Quería agradecerle su ayuda. Pero, como es obvio, no estaba por ningún lado. Al fin de cuentas, nunca había estado. En ese momento entendió el acertijo que sus sueños le habían planteado: los papeles contenían argumentos correspondientes a otro caso, consignados en un viejo alegato que coincidía con su causa. La peluca de juez británico y el gran salón con sillas y estrado indicaban que los argumentos eran para los jueces de la Corte Internacional y no para los tribunales de su patria o los del país vecino. Se sintió reconfortado por haber descifrado tan rápidamente las señales que el fantasma había emitido con el indudable propósito de ayudarle en la solución de la trabazón jurídica que lo mantenía cautivo en el palacete diplomático. En ciertas ocasiones, especialmente después de la media noche, las frías ráfagas de viento que llegaban desde el Océano Pacífico se colaban por las rejas de las desajustadas ventanas y por los quicios de las puertas. Luego se producían silbidos agudos que él escuchaba con atención y que parecían decir: «Ul... ¡ul!... ¡a.... ul». «¿Será Raúl lo que escucho?», se preguntaba. Nunca supo si estaba pensando con el deseo o si en verdad el sonido quería recordarle ese nombre. «¿Serán cosas del fantasma?»: también eso lo llegó a imaginar. Pasaron unos años más durante los cuales él residió en ese lugar. Después, como consecuencia del fallo de la Corte Internacional, ya exiliado en otro país, durante una velada y rodeado de contertulios que lo apreciaban por sus altas condiciones morales y porque era un intelectual de la más fina estirpe, sintió que disfrutaba de una libertad recortada por los recuerdos y las añoranzas de su propia patria. Esa vez contaba con nostalgia que el fantasma nunca más volvió y que él se había quedado con el remordimiento de no haberle dado las gracias. Fue entonces, en medio de una fría noche de la ciudad de montaña donde ahora residía, cuando un contertulio que le oyó contar esta historia, le preguntó: —Usted, a más de político, es un escritor. Dígame: ¿Su inquietud no lo llevó a pensar que además de la peluca, el salón judicial y los papeles relativos al juicio, que aparecían en los sueños en forma de pistas para la pesquisa, había algo más? ¿Pudo usted finalmente descifrar la otra señal del rompecabezas del fantasma. —¡No! —le contestó él, presto y desconcertado—. Jamás pensé que existiera otra clave. Es más, aun ahora no sería capaz de visualizar esa parte del jeroglífico que finalmente fue el que ayudó a resolver mi situación jurídica. —Pues es muy sencillo —respondió el contertulio—. Nunca hubo tal fantasma. Era la fuerza producida por la energía acumulada de los recuerdos de un antiguo barón, que sufrió la misma tortura suya y sentía la necesidad de que usted se beneficiara de esos argumentos que a él, en lejana ocasión, lo habían salvado de un cautiverio semejante. 9 Genoma lúdico El tiempo de vuelo era más bien corto, sólo de dos horas y media. Bogotá-Lima fue el trayecto que los juntó en esta ocasión. «Trabajo en sistemas pero leo a Ernesto Sábato porque hay que nutrir el intelecto con conocimientos diversos», le respondió ella en tono muy seco al impertinente y desconocido pasajero que viajaba sentado en la silla de al lado. El... intrigado Entiendo su afición por un escritor como Ernesto Sábato. ¿Pero hay alguna relación entre su formación científica, es decir los sistemas en que se basa la informática, y la profesión original del autor que, entiendo, era experto en física? Ella... indiferente Su acotación resulta lógica —dijo, sin siquiera mirarlo—. Hasta agregaría que es inteligente. Pero no casa con la realidad en lo que atañe a mi persona. Yo pretendo leer a Sábato el filósofo. No al científico. Él... insistente Excuse mi imprudencia, fundada en la ignorancia sobre la materia. ¿Pero acaso la física no está estrechamente relacionada con la profesión que usted practica? Ella... cortante En lo fundamental, sí. Pero mi trabajo académico se relaciona con la informática aplicada a la genética y con el denominado código de los genes correspondientes a la llamada fórmula de la vida. Lo que técnicamente se señala como el mapa de la secuencia genética del ser humano. ¡Valga decir, el genoma. El... manipulador ¿Y eso cómo es? He leído las noticias, pero para ser sincero, ignoro del todo la materia. Quizá con su ayuda... No pudo concluir la frase porque la miró de reojo, con algo de excitación, ya que ella al girar la cabeza menuda le rozó la cara con sus largos cabellos. Observó, con una mirada de soslayo, que su piel era de un estimulante y discreto color moreno, «semejante a las membranas de un par de alas de mariposa volando en primavera», pensó impulsado por el sesgo de escritor, su oficio. Ella... genetista La teoría es más bien sencilla. Déjeme explicarle ciertas nociones básicas y además contarle algo de la historia, para ponerlo en el debido contexto científico. Él... escritor Gracias. Veo que hay nociones científicas y al mismo tiempo un interesante historial. Le ruego narrarme lo segundo, luego de que me enseñe lo de las nociones, que usted llama «básicas». Ella... punzante El cuerpo humano, mi estimado amigo, al igual que el de los animales, está formado por cuatro componentes básicos: adenina, timina, citosina y guanina. Ese es uno de los fundamentos de la genética. La detalló con más cuidado y observó que poco cuidaba su aspecto. No obstante se veía linda. Tenía ojos verdes con expresión vivaz, de gata en celo, los cuales movía armónicamente al ritmo de su conversación fluida, no obstante el trascendental tema que ellos dos venían tratando, aun cuando él entendiera poco de la cosa. Las pestañas superiores eran largas, tan largas que cuando parpadeaba se entrelazaban con las inferiores, las que salen de esa parte que algunos llaman el párpado fijo. El resto de lo que adornaba su humanidad lo hizo pensar en una tontería de la cual se arrepintió luego: «La ciencia es de mal gusto e injusta con los hombres. ¿Cómo diablos se le ocurre robarse un angelito así, que debería ser artista de cine o de televisión, para ponerlo al servicio de la guanina y las otras 'inas' que ella acaba de enumerar? ¡Qué tal!» Ella... suspicaz Perdón, señor, ¿de veras le interesa que siga con el resto de esta historia del genoma, tan poco estimulante para la mayoría de las personas? Él... confundido ¡Sí, por favor, continúe! Me distraje un poco pensando en cosas de mi oficio —el tono rojizo de su cara avergonzada lo delataba—. Seguidamente imaginó algo amable y cierto: que en un estudio de radio o de televisión, el tono de su voz no necesitaría modulación artificial. Ella... curiosa ¿Puedo preguntarle a qué se dedica usted? El... comunicativo Soy escritor de libretos de televisión y a veces ejerzo como director de telenovelas. Es un oficio absorbente y al mismo tiempo apasionante porque me obliga a valorar el entorno y la percepción que van teniendo los televidentes, derivada de la trama de la obra transmitida. Ella... interesada ¿También recluta y selecciona actores para sus programas. El... displicente No exactamente. Yo sólo doy la aprobación final, para que la persona o el artista sea escogido de tal manera que su actuación se acople con la trama y el mensaje de la obra. Ella... inquieta ¿De verdad, señor escritor, insisto, quiere usted que continúe con mi aburrida historia del genoma. El... hipócrita Sí, ¡me interesa mucho! Pero antes, por favor, dígame qué diablos quiere decir la sigla ADN, que tanto mencionan usted y sus colegas. Ella... profesoral Vayamos por partes. El ADN es el ácido desoxirribonucleico. Es un compuesto químico respecto del cual se descubrió que pasándolo de unas bacterias a otras se transmitían las características genéticas de los seres entre sí. El... zalamero Debió de tomar su tiempo averiguar ese asunto del ácido desoxirri..., cosa que no parece nada fácil. Ella... conocedora La investigación llevada a cabo para descifrar el ADN duró mucho tiempo y terminó, en su fase inicial, hace ya unos cuatro años. ¡Sorpréndase usted! Según ese descubrimiento, la diferencia del genoma entre dos seres humanos puede ser una de cada quinientas «inas», sin olvidar que en total son tres billones. Él... ávido ¿Entonces cómo es la comparación entre las «inas» de una persona y las de otros seres vivientes? Ella... certera Esa diferencia puede ser de sólo unos pocos genes, o hasta de cientos o miles. El... sorprendido ¿"Tan pequeña es esa cantidad? Ella... afirmativa Sí. Tan pequeña. El... torpe ¡Caray! Ahora entiendo por qué una madre, aun cuando sea fea, puede engendrar hijas que resulten lindísimas. Ella... ofendida ¿Insinúa usted que mi madre es fea y yo... bueno, lo que sea? Él... conciliador Insinúo que usted es muy bella. A su madre no la conozco. Ella... tajante ¡Cambiemos el tema!, si no le importa. Él... chistoso ¿Entonces cuál es la diferencia entre un hombre y un ratón? Ella... irónica Pues no es mucho mayor que la anterior. Puede ser de trescientos genes. Pero ahí radica el secreto de la inteligencia y la racionalidad del ser humano. El... jocoso O sea que a mí me faltó más bien poco para ser un feo animalito de esos. Quiero decir, parecerme a un ratón. Ella... trascendente No es tan evidente. La diferencia está en que hay genes que hacen del ser humano un elemento pensante, analítico y dueño de la información y del desarrollo científico. Le atraían sus cabellos, la mirada firme, el actuar con tanta seguridad, la cara de rasgos helénicos, y algo más, misterioso y enigmático, que aún no adivinaba. Se preguntó: ¿Será el tal ADN, o su cabello, o el olor de mujer ardiente que percibo de ella? Quizá sin proponérselo pero tampoco haciendo nada para evitar el suceso, la mano izquierda de ella cayó sobre la mano derecha de él, a quien la vista se le nubló y el corazón, a 32.000 pies de altura, se le desbocó en palpitaciones. No fue casualidad aeronáutica. Se trataba de una forma femenina de mortificar la hombría de ese compañero de viaje, tan preguntón y siempre jugando ridiculamente al papel de galán humorístico. Él... presuntuoso Quisiera decirle algo pero podría resultar imprudente y quizá abusivo. Con su belleza, su voz y esa facilidad de expresión, debió haber sido artista. Pero supongo que hay algo equivocado en su genoma —sonrió y continuó—: veo que tiene el gen de la ciencia pero que quizá le falta el gen que caracteriza a los actores. Ella... desconcertante ¡No! ¡No es así! ¡Los tengo ambos! Él... turbado No entiendo bien esa afirmación suya —dijo, presa de confusión. La bella mujer lo perturbaba y el enredo emocional lo convertía en un tonto de capirote. «Eso me pasa por bocón», pensó autocriticándose. La miró, esperando su respuesta. Ella... perversa Es muy fácil. Además de mi trabajo de laboratorio e investigación en la universidad, créalo usted o no, actúo en escena. Soy artista de teatro en los fines de semana. Él... atontado Me surge una inquietud: ¿los genes del arte y los de la ciencia se pueden detectar mediante una investigación? Ella... picara Diría que sí. Cuando usted quiera, trabajamos en el laboratorio para determinar su secuencia genética, valga decir, analizamos su genoma. Con su mano derecha debajo de la mano izquierda de ella, la miró, la encontró aun más bella y sintió que por una mujer como esa podía hacer cualquier locura. Pero el encantamiento duró poco. Sólo hasta cuando la hermosa científica le preguntó, con sorna y un tonito humillante, de superioridad: Ella... vengativa ¿Cree usted que en su genoma también tiene el gen de la técnica? Le advierto que de ser así, yo debo preguntarle cuándo empieza usted los estudios de ingeniería genética. En ese caso, me complacerá que sea mi alumno. El... enamorado ¿Puedo darle un beso en la mejilla? Ella... estoica ¿Para qué? El... claudicante Para robarle un gen con un ADN adentro: ¡el de la seducción! 10 Besos infernales Soñé con ella. Soñó conmigo. El amor fue intenso. Tanto, que nos mató a los dos. Alegres, llegamos al paraíso. Al entrar nos besamos apasionadamente. San Pedro, con envidia de humanos, al vernos así de enamorados, dijo sin vacilación: —Aquí el amor terrenal es pecado. —¿Por qué? —le preguntamos. —Porque en el cielo sólo se ama al Señor—respondió santamente. —Entonces renuncio al cielo —dijo ella, en tono airado. —¡Listo! —asentí—, vayámonos al infierno. —¿Por qué razón? —me preguntó. —Porque allá —le contesté convencido— los besos son más ardientes. —No te creo —me replicó, con la eterna duda femenina—. Explícame, amor mío. —Es obvio, amada mía. En el averno los besos son infernales. Agradecimientos A mis abuelos paterno y materno. El primero, hombre sabio llegado del Medio Oriente, me aconsejó así: «La inteligencia de los demás está ahí, es gratis, y sólo necesitas saber recabarla». El segundo, donjuán que era, me aportó la picaresca del Caribe colombiano. Ambos contribuyeron con su legado a la inspiración que hay en este libro de sueños, poesía y amor. Al más severo de los críticos que jamás haya conocido: mi compañera de andanzas lúdicas. A la inteligencia de las personas que colaboraron con la escritura y a quienes leyeron y corrigieron los textos. Entre ellas, claro está, se encuentran médicos, genetistas, abogados, adolescentes y conocedores del idioma castellano que revisaron los originales. A la compañía Seguros Bolívar que patrocinó esta edición masiva. Debo resaltar el convencimiento que tienen sus directivos de que todos podemos aportar al desarrollo de la cultura y a la creación del hábito de leer libros si queremos lograr el desarrollo con bienestar en nuestro país. Consideran sus líderes que esa contribución hace parte del deber corporativo de los empresarios colombianos y del mundo. índice Confusión caraqueña Amor de gatos Figurita de Leche Catalepsia poética Amores de platanar El balcón de los sueños Sueño americano El fantasma de la Embajada Genoma lúdico Besos infernales Se imprimió en los Talleres de Quebecor World Bogotá S.A. en el mes de noviembre de 2004. La edición digital se hizo en enero de 2015.