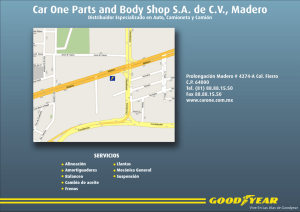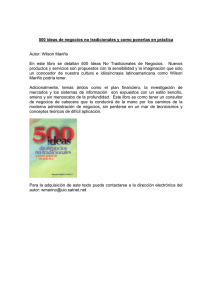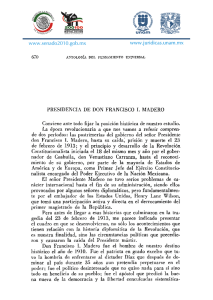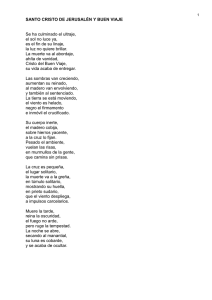Secreto 1910 - WordPress.com
Anuncio

Foto: Archivo Editorial Gustavo Casasola. El líder de la Revolución Triunfante Francisco Madero conversa con Bernardo Reyes, quien fuera en varias ocasiones candidato a la presidencia (1911). Para todas las mujeres y los hombres de todas las naciones que creen en el poder de la libertad Para la mamá más maravillosa del mundo, Patricia López Guerrero, porque me has ayudado en todo momento y en forma magnífica en toda parte de este proyecto, con tu increíble inteligencia, percepción y empuje inquebrantable Para mi princesa, por tu hermosa visión y capacidad de organización para ayudarme a realizar y propagar este proyecto Para mi padre —mi Gran Maestro—, para mi tío —mi socio creativo— y para mis preciosas hermanas Nota La presente obra fue posible gracias a la consulta de la obra de investigación histórica de M. S. Alperovich, Artemio Benavides, José Fuentes Mares, Friedrich Katz, Enrique Krauze, Francisco Martín Moreno, Lorenzo Meyer, Alfonso Reyes, B. T. Rudenko, José Juan Tablada, Berta Ulloa, Francisco Vázquez Gómez, Jamie Bisher, Jonathan Charles Brown, Adolfo Castañón, Carlos Manuel Cruz Meza, Lisa Bud-Frierman, María Teresa Franco, Josefina G. de Arellano, Andrew Godley, Kenneth J. Grieb, Manuel Perló Cohen, Edith O’Shaughnessy, William Schell, John Skirius, Yolia Tortolero Cervantes y Judith Wale. La obra de estos autores conforma las columnas que sostienen lo que conocemos sobre la Decena Trágica, ese episodio crítico y fascinante del pasado de México que ocurrió entre el 9 y el 22 de febrero de 1913, y cuyas últimas raíces continúan sin ser decodificadas. Este trabajo también fue posible gracias a la información histórica en posesión del autor, en virtud de su descendencia directa del general Bernardo Reyes, uno de los protagonistas de la Decena Trágica, y cuya versión de la verdad apenas comienza a darse a conocer. Fotografías, documentos, mapas adicionales y claves para la decodificación del enigma, se encuentran en www.psicode.com/secreto1910.htm. El origen: hace doscientos años A finales del siglo XVIII la mayor parte del continente americano estaba en manos de dos imperios: el español y el británico. En julio de 1776, en ese mismo continente, trece colonias británicas declararon su independencia respecto a Inglaterra, y se hicieron llamar Estados Unidos de América. En la década de 1810, una gran parte de las colonias españolas en América se rebelaron contra España y declararon su independencia. Entre ellas se encontraba la Nueva España, que hoy llamamos México. *** Por el momento, aquellos países [las colonias de España en América] se encuentran en las mejores manos, sólo temo que éstas resulten demasiado débiles para mantenerlos sujetos hasta que nuestra población progrese lo suficiente para ir arrebatándoselos, parte por parte. THOMAS JEFFERSON Tercer presidente de los Estados Unidos Carta a Archibald Stuart, 25 de enero de 1786 Noticiándome el señor Luis de Onís, en carta del primero de enero de este año, los movimientos hostiles que observa en Filadelfia […], me expone que, en su concepto, se dirigen a fomentar la revolución de este reino [la Nueva España] con el objeto de unirlo a aquella Confederación [los Estados Unidos], y que sabe de positivo que reside aquí un agente del referido gobierno, llamado Poinsett. VIRREY FRANCISCO JAVIER VENEGAS Circular de emergencia, 3 de abril de 1812 Nuestra máxima fundamental debe ser: jamás permitir la intromisión de Europa en este lado del Atlántico. THOMAS JEFFERSON Carta a James Monroe, quinto presidente de los Estados Unidos, 24 de octubre de 1823 Habremos de considerar cualquier intento por parte de los poderes europeos para extender su sistema a cualquier porción de este hemisferio como un peligro para nuestra paz y nuestra seguridad. No podremos ver ninguna interposición dirigida a controlar [a cualquiera de las naciones recién independizadas de este continente americano] por parte de cualquier potencia europea, sino como la manifestación de una disposición hostil hacia los Estados Unidos. JAMES MONROE Declaración del 2 de diciembre de 1823, semilla de la llamada “Doctrina Monroe” y del “Destino Manifiesto” Si la Gran Bretaña busca dividirnos o crear un partido europeo en América, su ministro no podría quejarse si nosotros nos valemos de nuestra influencia para derrotar sus propósitos. JOEL ROBERTS P OINSETT Primer embajador de los Estados Unidos en México Octubre de 1825 [La misión de Poinsett es] embrollar a México en una guerra civil para facilitar por este medio la adquisición por los Estados Unidos de las provincias al norte del Río Bravo [Texas, Nuevo México y California]. SIR H. G. WARD Embajador de Gran Bretaña en México Octubre de 1825 He dedicado cada instante de mi tiempo al gran propósito de crear el Partido Americano [la Gran Logia masónica del Rito Yorkino en México, auspiciada por la Gran Logia de Filadelfia]. JOEL ROBERTS P OINSETT Carta a Johnson, 10 de noviembre de 1826 La colisión de los imperios: hace cien años Para 1910, México y las otras naciones recién independizadas en América Latina llevaban casi un siglo de ser las trincheras de los Estados Unidos en una guerra secreta contra las potencias de Europa por controlar el continente y sus vastos recursos. En aquel entonces el Imperio español ya era sólo una sombra de su antigua gloria. La guerra de intereses por el dominio de América se libraba entre Inglaterra, el Imperio alemán, Francia y los Estados Unidos. Los estadounidenses emprendieron una agresiva campaña de infiltración, espionaje y control político clandestino en los gobiernos latinoamericanos para detener la incursión de las potencias europeas. Esta maniobra se basó en la “Doctrina Monroe” —resumida en la expresión “América para los americanos”— y en el “Destino Manifiesto”, la creencia de que los Estados Unidos habían sido designados para dominar el continente americano. Para lograr sus propósitos, los Estados Unidos introdujeron en los países latinoamericanos logias masónicas del Rito Yorkino, que expulsaron a las logias del Rito Escocés vinculadas con Europa. Las logias yorkinas lograron absorber y organizar a toda la clase política en esas naciones. La guerra entre los Estados Unidos y Europa por el dominio de América provocó la mayoría de las guerras que sufrió México desde su Independencia en 1810 hasta el golpe militar que colocó a Porfirio Díaz en la presidencia de la República en 1877. Poco antes, durante la guerra civil de los Estados Unidos (18611865), Francia aprovechó para apoderarse del territorio de México y colocar a un príncipe austrohúngaro como emperador: Maximiliano de Habsburgo. Mientras tanto, la Gran Bretaña apoyaba secretamente a los estados del sur de los Estados Unidos para que se crearan dos países, ya que la Unión Americana amenazaba con convertirse en una gran potencia que le disputaría a Europa el control final del mundo. Terminada su guerra civil, los Estados Unidos expulsaron de México al enviado de Francia y apoyaron al nacionalista mexicano Benito Juárez para asumir el poder. A cambio de ello, Juárez debía otorgarles el control ferroviario del norte de México y del Istmo de Tehuantepec, lo cual se estableció en los tratados McLane-Ocampo. Francia se llevó sus tropas ante la inminencia de una guerra de gran escala contra Alemania. Este conflicto bélico acabaría para siempre con la grandeza francesa y convertiría a Alemania en la mayor potencia militar. El intento del protegido pronorteamericano Benito Juárez por reelegirse generó oposición en México. Tras su muerte en 1872, su incondicional Sebastián Lerdo de Tejada asumió la presidencia y también intentó reelegirse en 1876, lo que irritó al país y detonó la rebelión armada de Porfirio Díaz, cuyo lema fue: “Sufragio efectivo, no reelección”. Al asumir la presidencia de México, Porfirio Díaz se enfrentó con tremendas presiones por parte de las potencias internacionales, incluyendo a los Estados Unidos, que secreta y constantemente financiaron a grupos subversivos para derrocarlo. Para detener estos proyectos de desestabilización, Díaz otorgó grandes concesiones a los consorcios industriales de los Estados Unidos y de la Gran Bretaña para explotar la riqueza de México, específicamente los minerales, las vías ferroviarias y una nueva fuente de energía que cambiaría la historia: el petróleo. A partir de 1902, el descubrimiento de grandes yacimientos petrolíferos en México despertó la codicia de las grandes potencias y rompió el delicado equilibrio y la relativa paz que habían prevalecido durante tres décadas. En octubre de 1909, el presidente de los Estados Unidos, William Howard Taft, convocó a Porfirio Díaz a una entrevista confidencial en El Paso, Texas. El contenido de la reunión ha sido un misterio absoluto hasta el día de hoy. Un año después, en noviembre de 1910, barcos de guerra norteamericanos rodearon las costas de México, y en medio de condiciones que aún permanecen ocultas, inició el derrumbe de Porfirio Díaz y comenzó la Revolución mexicana. Hoy los mexicanos creen que la Revolución la ideó Francisco Madero. *** México es, por el momento, la única fuente de donde podemos extraer grandes cantidades de petróleo; es la fuente que nos ofrece las mayores ventajas entre las que hasta ahora han sido localizadas en el mundo. EDWARD LAURENCE DOHENY Dueño y presidente de la Mexico Petroleum Company en 1910 Informe al gobierno de los Estados Unidos Para nadie es un secreto que la Casa Blanca, junto con los liberales, preparó la Revolución de 1910. Más aún, existen hechos comprobados de que la Revolución fue proyectada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. JUAN P EDRO DIDAPP Cónsul de México en Norfolk, Virginia, Estados Unidos Declaración hecha durante el estallido de la Revolución mexicana México ya no es más que una dependencia de la economía de los Estados Unidos. Toda la región de México hacia el sur, hasta el Canal de Panamá, ya forma parte de Norteamérica. JAMES SPEYER Presidente del banco Speyer and Company de Nueva York Carta a Paul von Hintze, embajador alemán en México, octubre de 1904 La verdadera amenaza para nuestra república [los Estados Unidos] es el gobierno invisible que, como un pulpo gigante, expande su pegajosa largura a través de nuestra nación. A la cabeza está un pequeño grupo de casas bancarias. JOHN F. HYLAN Alcalde de Nueva York en 1911 La prensa europea ha publicado información sobre planes maquiavélicos del Departamento de Estado de los Estados Unidos en conexión con el grupo de los banqueros yanquees. Obtuve dos cartas privadas de un agente llamado Hopkins. Si no convocas a elecciones, el secretario de Estado Knox tendrá el pretexto para intervenir militarmente Nicaragua sin que el congreso americano tenga que autorizarlo. Mr. Hopkins dice también que ya se está negociando un tratamiento similar para el caso de México. CRISANTO MEDINA Embajador de Nicaragua en París en 1910 Carta confidencial al presidente nicaragüense José Madriz 0 TIEMPO ACTUAL Haces de linternas se cruzan en la oscuridad. Recorren un pasillo oscuro que huele a metal oxidado. Es un lugar prohibido, al menos para ellos. Son tres: uno de veinticinco años, otro veintiuno, y uno más de diecinueve. Avanzan rompiendo telarañas con sus caras. Uno de ellos se sacude agitando mucho las manos. —¡Quítenmelas! ¡Quítenmelas! —Calma, güey. Alguien te va a oír. El que va más adelante se detiene frente a una puerta de madera. Alza la linterna y bajo la luz ve las venas de la madera. Arriba descubre un letrero metálico que dice: “BÓVEDA MÁXIMA”. —Oh, Dios, es aquí. —¿Aquí? —Es aquí, pendejos. Ya llegamos. Se acercan los otros dos y acarician la madera. El de diecinueve años les pregunta: —¿Y qué se supone que vamos a encontrar aquí? El de veinticinco recorre la madera con la palma y le dice: —Un cartucho. —¿Un cartucho? ¿Un cartucho de qué? —Metal. Aluminio dorado. Tiene estampados un águila y dos serpientes enroscadas. —¿Y por eso nos metiste a este lugar? ¡Nos van a llevar a la cárcel! El de veinticinco no lo voltea a ver. Sigue acariciando lentamente la puerta con la palma. —Lo que importa es lo que hay dentro del cartucho. —¿Qué hay? —Algo extremadamente importante. El de diecinueve voltea a ver al de veinticinco. —¿Extremadamente importante? —Un papel. —¿Un papel? —Algo capaz de cambiar el futuro de México para siempre. Son las instrucciones para convertir a México en la sexta potencia del mundo. —¿Estás loco? —Prepárense para entrar. Pásenme los explosivos. —No, no, espera un momento. Yo no sabía que se trataba de hacer todo esto. Éstos son los sótanos del edificio más importante de México. ¡Nos pueden someter a un juicio político por atacar la seguridad nacional! —No trabajamos en el gobierno, tonto. Lo más que nos pueden hacer es darnos cadena perpetua. En lugar de quejarte —respira hondo lentamente—, disfruta lo que estamos a punto de conseguir. Lo que vamos a llevarnos vale más que todo el oro de México, más que el calendario azteca. Podemos cambiar el futuro. Es más, creo que debemos llamar a Bisa antes de tronar esta puerta. Saca el celular del bolsillo y comienza a marcar. —¿Habrá señal aquí? —mira hacia arriba—. ¿Bisa? ¿Bisabuelo? Ya estamos aquí. Se escucha ruido de estática y viento, como si al otro lado estuviera una estación de la Antártida. —Sí —contesta un anciano al otro lado. —Ya estamos frente a la puerta, bisa. En el laberinto subterráneo, tal como nos lo dijiste. —Bien, ahora derríbala. El chico se mete el celular en el bolsillo y levanta un hacha. —Probemos esto antes de los explosivos. Primos, nos aproximamos al secreto más profundo de nuestro país. Si lo encontramos nada volverá a ser igual. 1 1913: TRES AÑOS DESPUÉS DEL ESTALLIDO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA LA ÚLTIMA NOCHE NORMAL Yo soy Simón Barrón, el bisabuelo de esos chicos, pero para entender lo que están haciendo esta noche, debo remontarme al pasado. El sábado 8 de febrero de 1913 fue una noche mágica. Nadie supo entonces lo mágica que fue. Los faroles de luz eléctrica recién colocados por la Samuel Pearson and Son echaban una luz violeta, rosa y amarilla que nadie había visto nunca antes sobre la plaza central de la ciudad de México. La hacían ver como un bosque de luciérnagas bajo las estrellas. Había pianistas en las esquinas, también hombres elegantes —sombreros altos, rostros empolvados y bigotes erizados con vaselina— que tocaban sus relucientes organillos. Había parejas bailando al compás de esa música de luz que se proyectaba hasta el cielo. Decenas, cientos de parejas bailaban esa noche. Junto a uno de los organilleros había dos carros, uno de castañas y otro de moras acarameladas. Vi a una mujer hermosa que tenía la cabeza inclinada y la boca semiabierta. Con los ojos bien abiertos observaba el espectáculo de luces. Era mi esposa. Todos los reflejos de esa noche estaban en sus ojos. En sus brazos mecía a un niño, mi hijo Bernardo. Cuando me le puse enfrente se sacudió de espanto, pero al verme me sonrió. Lentamente la abracé con nuestro pequeño en medio y bailamos suavemente, casi sin mover los pies. Todo en el Zócalo nos envolvió. La luz y la música crearon un esplendor que existe solamente en los sueños. Se celebraba algo, el aniversario de la promulgación de la Constitución del 57 o algo así, pero a nadie le importaba eso. Ni entonces ni ahora eso le ha importado a la gente real. Lo único importante somos nosotros. Ésa fue la última noche normal en México. —No te preocupes, mi niña —le dije a mi esposa—. Duerme tranquila. El golpe será pacífico. Mañana, cuando despiertes, México tendrá un nuevo gobierno. Comenzará una era maravillosa, la mejor de todos los tiempos. 2 Yo soy soldado. Mi nombre es Simón Barrón, leal a las fuerzas del general Bernardo Reyes. En aquel tiempo era alto, flaco y moreno, y a algunos les molestaba que tuviera los dientes grandes y proyectados hacia afuera. No era mi problema. Gracias a ese defecto siempre les sonrío a todos, aun en los momentos más malnacidos, como el que estaba por ocurrir esa madrugada. Todo comenzó a las 3:15, en la hora más fría y fantasmagórica de la noche. Una carroza tirada por caballos azotó las piedras de la oscura vía de San Juan de Letrán hacia el norte, rumbo a los silenciosos confines de la ciudad. La seguían dos autos de motor Ransom Olds, negros los dos. Los tres vehículos se detuvieron sigilosamente a los pies de la prisión militar de Santiago Tlatelolco. De la carroza bajó una figura cubierta por mantas blancas, rodeada por otros hombres con mantos negros. La carroza arrancó y se perdió en el camino, seguida por los autos. Enseguida los sujetos se aproximaron a la puerta de la fortaleza, donde dos oficiales los recibieron erizando sus bayonetas para cerrarles el paso. El de las mantas blancas alzó el brazo con un ademán que pareció sacramental y les dijo: —Ego habeo informatio magna. A continuación las puertas se le abrieron. 3 Al otro extremo de la ciudad, a las afueras del lado suroeste, el pueblo de Tacubaya estaba en calma. Entre la espesura de árboles, el frío edificio de la zona militar era un coloso de piedra dormido. El silencio era casi mortal. Un sujeto con un palillo en la boca cuidaba la puerta mientras dormitaba en su silla. Repentinamente, detrás de él apareció una mano con un cuchillo que le rebanó la garganta. —Duerme bien, Pedro. En los dormitorios se escuchó el canto de un búho. Se levantaron diez y mataron a cinco selectos. Se uniformaron rápidamente y despertaron a los demás. Haciéndolo todo sin ruido, se alinearon a lo largo del pasillo entre las literas. Ya sumaban cientos en las barracas. Afuera los esperaba un hombre huesudo que se notaba bastante nervioso. Salieron trotando y en el patio se alinearon frente a él. Para ese momento varios mandos del edificio ya estaban muertos, amontonados en dos de los baños. Las líneas de teléfonos y telégrafos acababan de ser cortadas. El hombre en el patio caminó tieso frente a los soldados, sonando las botas contra las losas. Se le salían los pómulos de su rostro esquelético. Sus arqueadas y tupidas cejas negras, junto con sus bigotes retorcidos hacia arriba, hacían un ocho acostado en su cara, dentro del cual dos ojos diminutos destellaban como los de un ratón. —¿Listos? —les gritó—. ¡Los quiero con la sangre hirviendo y felices, dragones, porque este día es el más importante en todas sus malditas vidas, y también en las vidas de todas las personas a quienes aman! Golpeando sus talones y azotando sus rifles contra sus pechos, los soldados gritaron: —¡Honor y lealtad! El general Manuel Mondragón les dijo: —¡A partir de este instante no hay regreso! ¡Por el general Bernardo Reyes! ¡Por México y por la paz! ¡O morimos en la banqueta o engendramos en este amanecer el país que soñaron nuestros ancestros! Los quinientos hombres del primer regimiento de caballería y del segundo y quinto regimientos de artillería emprendieron su marcha en silencio. 4 Mucho más al sur, la ciudad también dormía. En el lejano poblado de Tlalpan, el empedrado edificio de la Escuela de Aspirantes del Ejército estaba también sumido en una quietud sobrenatural. El aire chifló entre las ramas como un rechinido. Los alumnos dormían en sus literas, excepto uno, quien extrajo de una negra caja su trompeta, la limpió con un paño hasta sacarle brillo y la besó. La llevó a sus labios. Infló los cachetes para soplar, pero se detuvo. Con el mismo paño se limpió el sudor salado que le mojaba los ojos. “Dios nos ayude. Honor y lealtad”, se dijo a sí mismo A continuación sopló con toda su fuerza e hizo sonar la trompeta en forma ensordecedora. De las cobijas emergieron jóvenes que ya estaban empuñando las armas. Algunos nunca antes habían estado en combate. —¡Despierten, cadetes! —les gritó el de la trompeta—. Es hora de hacer algo por su país. Como nos dijo el general Bernardo Reyes, para dormir tenemos la eternidad. A la velocidad del relámpago los pantalones azules, las camisas blancas y los sacos rojo sangre se acomodaron en los cuerpos, y las piernas entraron en las botas. Las literas se convirtieron en agitación y bullicio. Morrales abriéndose, hebillas, cinturones, crucifijos besados y regresados al pecho, granadas ensartadas en los cintos. —Hoy es tu día de gloria, Tino —le sonrió un chico a otro, mientras se colgaba el máuser al hombro y se enfundaba la bayoneta en el cinto. —De gloria o de muerte, pendejo —le contestó Tino—. Sólo Dios sabe en qué mierda nos estamos metiendo. —¿De qué estás hablando? —De traición. —¿Qué? El de la trompeta les gritó: —Por última vez se los digo, cadetes: aquel que no quiera hacer esto, vuelva a su cama y duerma. No habrá represalias de ningún tipo. El general Reyes así lo ha ordenado. Su único castigo será el haber estado en la cama mientras sus compañeros cambiaban el destino de su país. Para los que vengan, les prometo peligro y tal vez la muerte, y tal vez convertirse para la historia en los hombres que salvaron a México de este caos incontrolable de violencia y guerrillas en que nos tiene sumidos Francisco Madero. Ustedes serán los que traerán paz y un futuro lleno de justicia y gloria para México y sus familias —hizo una pausa, los revisó a todos con los ojos y agregó—: sólo les pido que no hagan esto a menos que estén completamente obsesionados. Se formaron líneas de jóvenes de ojos brillantes, tronando sus botas, con la sangre caliente agolpada en las venas, capaces de destruir y construir una nueva era. —¡Honor y lealtad! —gritaron todos repetidamente mientras trotaban hacia el exterior de la fría noche. 5 Mientras tanto, en la fría cumbre de una pequeña montaña dentro de la capital de México, en el interior del sombrío Castillo de Chapultepec, el presidente Francisco Madero — de sólo treinta y nueve años— dormía junto con su esposa Sara. Los protegía una filosa muralla de rejas puntiagudas situada alrededor de la montaña, además de otra que acorazaba la cima. Guardias del Ejército resguardaban el camino espiral que ascendía hacia la fortificación, así como el perímetro debajo. Francotiradores ocultos vigilaban cualquier movimiento inusual en la montaña desde los peñascos y las ramas de los árboles. Sara se despertó sobresaltada a mitad de la noche. Empapada en sudor miró el azul estrellado del cielo por la gigantesca ventana. Luego miró a su esposo con los ojos cerrados y le acarició la cara. Se veía tierno como un bebé, a pesar de la frente calva y la barba de candado. No se atrevió a despertarlo por un simple sueño, aunque fuera una pesadilla. 6 En el gélido interior de la prisión militar de Santiago Tlatelolco, los cuatro soldados que custodiaban la celda más peligrosa escucharon ruidos al otro extremo del oscuro pasillo. Al fondo percibieron una figura fantasmagórica que caminaba hacia ellos, cubierta en mantas blancas. Tras ella venían más hombres envueltos en mantos negros. Los soldados tragaron saliva cuando los tuvieron a todos a unos metros de distancia. Bajo la luz, las sábanas tapaban completamente los rostros. La entidad envuelta en mantas blancas sacó su mano y la ondeó suavemente frente a los cañones de los rifles que le apuntaban. Les dijo: —Ego habeo informatio magna. Los soldados bajaron sus armas y las golpearon contra el piso. —Bienvenido, señor embajador, el general Reyes lo espera —indicaron y le abrieron la rechinante puerta. Al entrar, el embajador vio a dos personas, una de las cuales era yo —un soldado muy joven— y la otra era un hombre de sesenta y dos años con una barba muy larga. Era el general Reyes. Con la mano metida en el bolsillo, estaba parado junto a la ventana mirando hacia fuera a través de los hierros. Sonriente volteó a ver al embajador. —Almirante —dijo y luego miró de nuevo hacia fuera. El embajador se quitó las mantas y me las dio a mí — indudablemente adivinó que yo era el gato de Reyes. El general susurró lentamente: —Almirante, pensaron que todo iba a estar bien con Madero, que todo iba a estar mejor —se adhirió más a la ventana y levantó las cejas—. Tenemos una guerrilla apoderándose de todo el sur de México y la rebelión de Pascual Orozco aterrorizando a la gente en el norte. Me dicen que los guerrilleros de Zapata tomaron el control de Cuernavaca y que ya llegaron al sur de la ciudad de México —miró al embajador y agregó—: convulsión, este gobierno ha creado un estado de convulsión. El embajador frunció la boca y le dijo: —Madero es un buen hombre, Bernardo. —Sí, exactamente, un buen hombre. De hecho, un gran hombre. Un joven idealista que logró su sueño de ser presidente. Pero se necesita más que eso para gobernar una nación de quince millones de seres humanos. El embajador se volvió hacia mí como si le estorbara para hablar con el general Reyes. Con una mirada les ordenó a los soldados de afuera que cerraran la puerta y que se alejaran de la celda, junto con la escolta del propio embajador cubierta de negro. Como una pantera, el almirante caminó de un lado a otro en la celda con los ojos fijos en Bernardo Reyes. —General, me es difícil verlo en un lugar como éste — observó las paredes húmedas de la prisión—. Usted es el hombre que se iba a convertir en presidente de México después de Porfirio Díaz… si el dictador no lo hubiera visto como un rival. Reyes no le respondió. El embajador siguió: —Usted es el hombre que lo tiene todo: las ideas sociales de Madero, como lo probó con su ley del trabajo en Monterrey, pero también posee el dominio militar para asegurar la paz y la gobernabilidad de este país. Reyes lo miró entrecerrando los ojos. El embajador siguió, en su español tortuoso: —Usted es el hombre que pacificó todo el norte de México para Porfirio Díaz. Usted creó y perfiló la línea fronteriza con los Estados Unidos tras largas guerras y negociaciones con caciques sangrientos e indomables. Díaz lo llamó su hijo predilecto. —Sólo soy un soldado —respondió el general y me guiñó un ojo. Yo estaba nervioso porque en pocos minutos vendrían los regimientos a sacarnos de la prisión para llevarnos a dar el golpe de Estado. El embajador siguió: —General, todos recuerdan que el dictador lo envió a usted a luchar contra los indios yaquis de Sonora, y cómo usted no sólo los pacificó sino que los hizo sus aliados para enfrentar juntos a los apaches de los desiertos del norte. Comandó un ejército con guerreros yaquis que lo vieron como a su líder. Don Bernardo sonrió. —Fue un honor pelear al lado de Cajeme —le dijo el general al embajador e hizo un signo en espiral con el dedo —: Tu’i hiapsek o’ow. Todos somos la misma persona. El almirante permaneció en silencio y comenzó a caminar dentro de la celda. —Cuando Díaz lo nombró secretario de Guerra y Marina, usted transformó el Ejército, erradicó la corrupción y lo convirtió en un sistema militar capaz de hacer sufrir a las potencias. En tan sólo dos años duplicó el Ejército sin necesidad de gastar un centavo adicional del presupuesto, por medio de la segunda reserva, como lo había hecho Alemania con la Landwehr. Llamó a los jóvenes a enlistarse como voluntarios, y acudieron miles, docenas de miles, no por dinero, sino por un ideal, por una pasión, por el sueño que usted les hizo soñar. —No es para tanto, señor embajador —le sonrió Reyes —. Todo joven es el potencial modificador del mundo, ellos lo saben —me guiñó el ojo de nuevo. Yo me ajusté el uniforme muy orgulloso. El embajador me ignoró y siguió: —General, ellos estaban ahí por usted. Los hizo creer en ellos mismos, los hizo creer en México. Después, cuando usted se estaba volviendo un ídolo de los jóvenes, Díaz lo envió de regreso al turbulento Nuevo León, a poner en orden a esos separatistas, y usted logró ponerlos a trabajar. Usted gobernó ahí y convirtió a ese abandonado territorio feudal de bandoleros en el centro industrial más importante del país. Monterrey es hoy un núcleo financiero comparable con Londres y Chicago e impacta en las bolsas del mundo. —Todo lo que se necesita es impulsar a la industria, almirante. Tuve el honor de apoyar a hombres visionarios como Isaac Garza Garza y Lorenzo Zambrano. Tengo aquí la fórmula para modificar un país y convertirlo en algo completamente diferente —Reyes acarició algo oculto en su bolsillo. —El país entero lo aclamó a usted para que se postulara y fuera el próximo presidente de México. Miles gritaban en las calles “¡viva Reyes!” con claveles rojos en las solapas. Ya no querían a Díaz. Usted era la nueva esperanza. Fundaron cientos de clubes reyistas en todo el país para proyectarlo hacia la presidencia. —Lo cual me ganó el odio de Díaz —dijo don Bernardo y se aferró de un barrote de la ventana, mirando la oscurecida calle—: a nadie le gusta que lo suplanten. Enseguida el flaco embajador de rostro duro replicó: —Los soldados lo amaron a usted porque nunca dejó de ser un soldado. En las batallas siempre iba al frente sin importar las heridas que recibía, sin importar las probabilidades, sólo seguir y seguir siempre hasta el final, sin detenerse hasta alcanzar el triunfo. Por eso nunca tuvo una derrota. El general sonrió para sí mismo, acariciándose la muñeca derecha, rota y astillada una vez por una bala. —Lo que quede de ti —le dijo al embajador—, así sea sólo tu mano arrancada, debe seguirse arrastrando sin parar hasta la victoria. El rostro del embajador se iluminó. —Ya no hay generales así. Usted pudo haber convertido a México en un Monterrey gigantesco, una potencia financiera e industrial del mundo, un nodo del planeta, una potencia militar. México estaría ahora en la ruta para entrar en el pequeño círculo de las naciones que dominan al mundo. Reyes frunció el ceño y clavó la mirada en el embajador, quien lo atenazó: —¿Por qué no lo hizo entonces, general? ¿Por qué no se postuló como candidato? ¡La gente lo estaba aclamando! —El presidente tenía otro candidato. —Sí, un mediocre. ¿Por qué no desafió al dictador? ¿Por qué tenía que obedecerlo? —Honor y lealtad, embajador. Hay valores superiores. —¿Lealtad? —se enfureció el embajador—. ¿Lealtad a quién? ¿A un dictador que no le fue leal a usted? Díaz lo traicionó. Fue la envidia lo que lo hizo elegir a un hombre mediocre y mandarlo a usted a Francia. Usted se dejó. Usted le dio la espalda a quienes lo seguían, los dejó abandonados a la ira de Porfirio Díaz. —Le fui leal a un ideal, embajador. A México —Reyes sacudió un dedo frente a sus ojos—. Si en ese momento hubiera desafiado al presidente, se habría desencadenado una guerra civil. Eso no es lo que quiero para mi país. —¡Pero la guerra civil ocurrió de todas maneras! —Pero no la hice yo. La provocaron personas que no están en este país —don Bernardo miró fijamente al almirante—: ellos financiaron al joven Madero para que hiciera lo que le ordenaran, sin importar lo que conviniera a México. Le proporcionaron el armamento y entrenaron a sus rebeldes por medio de agentes cuyos nombres él y su familia han mantenido en secreto. El chico nunca había matado a un hombre. Jamás habría levantado una revolución sin el apoyo de alguien, y ahora dejó de funcionarles. —¿Quiénes son ellos, general? —Me agrada su visita, almirante, ¿pero qué es lo que hace usted aquí a las tres de la mañana? —¿Quiénes son ellos? Bernardo Reyes se apoyó contra la ventana. —Intereses oscuros se ciernen sobre todos nosotros, sobre mi país e incluso sobre usted y sobre su propio país. Es obvio que el Gran Patriarca ya no quiere a Madero. Tan fácil fue ponerlo como ahora quitarlo. Existe un plan nefasto para derrocarlo en trece días. El embajador peló los ojos. —¿Gran Patriarca? ¿Quién es el Gran Patriarca? Se hizo un silencio. Yo, simple soldado, los veía a uno y a otro sin decir nada, sólo alarmándome. —Nos movemos entre sombras, señor embajador. Lo que vivimos hoy es el enfrentamiento de dos imperios. —¿Qué imperios? —No me refiero a dos naciones. Son dos imperios financieros. 7 Muy lejos de México, en un enorme salón rojo de columnas y bóveda dorada, debajo de dos misteriosas aves de yeso, tres hombres miraron sus respectivos relojes y se sonrieron entre sí. —El asunto de México está por empezar —se ufanó el más joven de ellos, el artífice. Lo dijo en su idioma. Este joven de treinta y nueve años después sería increíblemente famoso en la historia, aunque no por esto. Hasta ahora nadie sabía de su participación en los hechos que relato. 8 En la celda, el general Reyes le dijo al embajador: —Colocaron a Madero en el poder y ahora lo quieren quitar. No obedeció lo que se le ordenó. Ahora el Gran Patriarca quiere instalar a otro títere en la presidencia para explotar los recursos de México. Yo no lo voy a permitir. El embajador me miró a mí como deseando que me largara. Hasta sentí su tiesa mirada haciéndome levitar y flotar hacia la puerta. El general le dijo: —Almirante, le presento a Simón Barrón, el más leal de mis soldados. Un joven de la nueva generación. Un potencial modificador del mundo. Me enderecé muy orgulloso y el hombre me miró de arriba abajo como a un insecto. —Ajá —dijo el embajador sin ninguna emoción mientras yo le sonreía estúpidamente, luego se dirigió nuevamente a don Bernardo—: ¿quién es el Gran Patriarca? Necesito esa información para transmitírsela inmediatamente a mi gobierno. —Usted debería saberlo, almirante, usted es el embajador —sonrió don Bernardo—. Al parecer le han fallado sus fuentes de inteligencia. El delgado y duro embajador de cuarenta y ocho años respiró hondo. —Ya no hay voces confiables ni aquí ni en Berlín, ni en Londres ni en Washington. Todos los canales están infiltrados o comprados. Todo está contaminado. Pareciera que todo estuviera armado para encubrir lo que está pasando. Usted ocupó la posición más alta en la hermandad masónica de este país. Fue el instructor supremo de la Gran Logia del Valle de México. Si sabe algo, le ruego que me lo diga. Es mucho lo que está en juego aquí, no sólo para su país, sino también para el mío. Reyes se aferró de los barrotes de la ventana con ambas manos y recargó su frente entre los hierros fríos. —Sólo soy un hombre, embajador. Al final eso es lo único que somos y seremos, simples hombres. El embajador me miró con una furia indescriptible. Fue cuando le dijo al general Reyes: —¿Podemos hablar a solas, general, sólo usted y yo? —No —le contestó—. Simón Barrón es mi hermano de trinchera, y como ve, esta trinchera es bastante fea. Individuo y cuerpo. Cuerpo e individuo. No tengo nada que ocultarles a mis hombres. Simón Barrón se queda. Yo le hice al embajador la señal con el dedo que le había hecho el general, la espiral de los yaquis. —Todos somos la misma persona, almirante —dije y le sonreí. Él no me sonrió. —Ajá. Reyes lo volteó a ver. —¿Qué lo trae a esta oscura celda esta madrugada, almirante Von Hintze? El embajador volvió a respirar hondo y le dijo: —Me trae aquí usted y la increíble ola silenciosa que está levantando. Sé lo que planea, general. Ya lo saben todos, hasta sus enemigos. Usted se encuentra en una situación de enorme peligro. —Son las únicas que me gustan, almirante. Usted debería comprenderme mejor que nadie. Hace ocho años usted puso en peligro su vida para proteger al zar de Rusia cuando fue embajador allá. —¿No teme usted por su familia? —preguntó el embajador en su rudo y rasposo tono alemán. Reyes le sonrió. —Hace tiempo decidí dejar de vivir para temer. Yo vivo para la acción, para modificar el mundo. —Un golpe es perfecto o no se da, general. Todos están enterados de que en unas horas piensa derrocar a Madero. —O lo derroco yo, e instauro el gobierno que México merece, o lo derrocarán otros que obedecen al patriarca financiero. Ellos piensan asesinarlo. Yo voy a proteger su vida en cuanto lo aprehenda. Respetaré a su esposa y a su familia. Les otorgaré condiciones privilegiadas para que tengan una vida serena y feliz. —General, su oportunidad fue antes y usted la desperdició por obediencia a Porfirio Díaz. Ahora sólo está poniendo su vida en peligro, junto con las de los cientos de soldados que lo sigan en un par de horas. —Ahora o nunca. —El ahora ya pasó. Nos encontramos ya en la región del nunca. —Nunca estamos la región del nunca. Cada instante puede modificar el futuro. El almirante Von Hintze miró hacia un lado y hacia el otro, pensando. —Diablos —murmuró—. Si verdaderamente ésta es su decisión, el Imperio alemán está listo para apoyarlo militar y políticamente. Reyes alzó los ojos. Von Hintze continuó: —El káiser Guillermo II le tiene en la más alta estima. Me ha dicho que hombres como usted hacen falta no sólo en América sino en el mundo entero. —Un momento, embajador —el general agitó las manos. —El Imperio alemán lo apoyará siempre y cuando, una vez que sea presidente de México, le otorgue condiciones preferenciales al Deutsche Bank, autorice al Ejército alemán para entrenar al Ejército mexicano y para suministrarle el futuro armamento, y transfiera los privilegios de explotación de petróleo de las actuales compañías americanas e inglesas a la Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk Aktiengesellschaft. Reyes hizo un gesto adusto y golpeó un barrote. —No, no, embajador Von Hintze. Usted no ha entendido cuál es mi guerra. Yo peleo por México, soy mexicano. ¿Es tan difícil de entender? El petróleo en este subsuelo — señaló hacia abajo— es de los mexicanos, y con esa riqueza vamos a financiar nuestra conversión en la sexta potencia global. Tendremos un Ejército superior, un sistema de inteligencia que penetre todas las naciones y una industria masiva que exporte más que Inglaterra y Francia. Luego, con nuestra cultura, nuestra música y nuestra magia inundaremos el mundo. —Dios… —suspiró el almirante—. No dudo de sus planes. De lo que dudo es de su plan para el día de hoy. —La suerte está echada. —En ese caso acepte el apoyo de Alemania. Mi embajada tiene un servicio especial para situaciones paramilitares, cuente con ellos para dentro de unas horas. —No puedo aceptarlo. No acepto cheques por cobrar. —General, en pocos meses Inglaterra se aliará con Rusia para declararle la guerra al Imperio alemán y es probable que Inglaterra busque el apoyo de los Estados Unidos, si no es que ya lo tiene. México tiene que apoyar al káiser. Si lo hace, el káiser les enviará refuerzos militares para reconquistar los territorios que los Estados Unidos les robaron en 1847: Texas, California, Arizona y Nuevo México. Bernardo Reyes se le acercó y lo miró duramente a los ojos. —Ya le dije para quién trabajo, embajador. Seré presidente de México y gobernaré para México según lo que ordenen los mexicanos, no otras potencias, y menos el Gran Patriarca. Yo no compro zapatos, almirante. Me los ofrecieron y les escupí en la cara. Usted sabe a qué me refiero. —No sé a qué se refiere, dígamelo. —Tenemos las mayores reservas que se han descubierto hasta hoy. Todos quieren nuestro petróleo, incluso ustedes, Alemania. No lo tendrán. Nos lo comprarán, y con ese dinero forjaremos nuestra conversión en potencia. —¿Quién es el Gran Patriarca, general? ¡Dígamelo! Don Bernardo metió la mano en el bolsillo de su chaleco y sacó su reloj de plata. Miró la hora. Tomó una linterna metálica que tenía sobre su escritorio y la colocó en la ventana, entre los barrotes. La encendió con un cerillo y la lámpara emitió una potente luz roja hacia la calle. Era una señal. La señal. Le sonrió a Von Hintze. —Hoy cambiará todo. 9 Para ese momento, los guardias de guante blanco que custodiaban la majestuosa reja de hierro que rodeaba la montaña del Castillo de Chapultepec escucharon el aullido de un lobo. Miraron la luna creciente por encima de los árboles. El aullido lo había producido un ser humano. Doce de ellos, ubicados en posiciones estratégicas alrededor de la fortificación, sacaron trapos de franela de sus bolsillos y también frascos de triclorometano. Mojaron los trapos y se aproximaron a los compañeros que tenían más cerca. —Disculpa —le dijo uno a su compañero—, ¿me permites tu encendedor? Al meter la mano en su bolsillo, el guardia recibió el trapo empapado en su cara, y su compañero lo presionó para que el líquido entrara a su nariz. El forcejeo fue inútil y duró poco. En el suelo, su amigo le dijo: —Gracias, pero olvidaste que no fumo. Le quitó las armas y trotó hacia el siguiente puesto de vigilancia. —Ninguna muerte innecesaria —les dijo a sus compañeros, y les distribuyó granadas de gas adormecedor que segundos antes había recogido del tronco hueco de un árbol—. ¿Quién tiene las máscaras? Uno de ellos les lanzó máscaras a los demás y les dijo: —Huelen feo cuando se las ponen, son usadas —miró al primero—. El comando número cuatro ya nos abrió la puerta. —Excelente. Alineados, trotaron hacia la puerta de hierro de la muralla presidencial. En lo alto del castillo, tras una ventana sombría, el presidente Madero dormía. Su esposa Sara no. 10 Mientras tanto, bajo la misma luna creciente, una temible columna de quinientos hombres armados y decenas de caballos avanzaba en la noche oscura, a trote rápido, sobre los adoquines de la recién inaugurada avenida del Paseo de la Reforma. Igual que el resto de la ciudad, el pavimento olía a asfalto nuevo. Las máquinas asfaltadoras estaban a los lados, en las aceras. Una buena parte del suelo estaba pegajosa. La columna dio vuelta a la derecha en la avenida San Francisco, el corazón latente de la ciudad de México. A esa hora, el tumulto de los lujosos restaurantes y el bullicio del parque de la Alameda no eran más que silencio. Sólo se oía el zumbido como de insecto de los nuevos arbotantes garigoleados de la Samuel Pearson and Sons (SPS). Los golpistas torcieron a la izquierda en la calle de Soto y vieron el imponente muro del Cuartel de la Libertad. —¡Rifles! —gritó el general Manuel Mondragón, acompañado al frente por el general Gregorio Ruiz. El grito se fue pasando hacia atrás mientras los soldados de adelante, trotando, se descolgaban sus máuseres de los hombros y los golpeaban sobre sus pechos, aferrándolos con ambas manos. —¡Armar! —les gritó el esquelético Mondragón, batiendo sus bigotes. Acto seguido, los soldados desenvainaron sus bayonetas y las ensartaron en sus rifles. Una vez al pie del cuartel, el general les gritó: —¡Cercar! Se detuvieron al instante y rápidamente formaron una línea doble frente al edificio. Se hincaron sobre una rodilla y sobre la otra apoyaron sus armas, con los ojos nerviosos adheridos a las mirillas, cada grupo apuntando a una puerta, una ventana y un torreón específico. Silencio. El general Mondragón se colocó al frente y gritó hacia lo alto del edificio: —¡Montaño! Su voz hizo ecos siniestros en las paredes de la calle oscura. No pasó nada. Segundos después, las puertas del cuartel se abrieron rechinando y salieron de ahí dos líneas de soldados gritando como un rugido “¡honor y lealtad!” Se sumaron a la columna los hombres del capitán Juan Montaño y ahora todos marchaban a trote hacia el norte, hacia la prisión militar de Tlatelolco, donde estábamos nosotros. Su misión: sacar de ahí al general Bernardo Reyes para convertirlo en el nuevo presidente de México. A esa hora, los alumnos de la Escuela de Aspirantes de Tlalpan se encontraban a pocos kilómetros de esta columna. Trotaban la larga calle de San Antonio Abad hacia el norte, directamente hacia la gran plaza central de la ciudad de México, donde hacía apenas unas horas yo me despedí de mi esposa y mi hijo. Su misión: apoderarse del Palacio Nacional, sede del gobierno mexicano. 11 Dentro de su celda, el general Reyes estaba aún conmigo y con el embajador Paul von Hintze, que no se iba. Tras los barrotes de la ventana escuchábamos que llegaban autos, luego arrancaban y se perdían en la oscuridad de la calle. Los soldados de afuera interrumpían a cada rato para entregarle al general reportes, regalos, cartas de apoyo de políticos. Incluso le trajeron una espada que repasó con los dedos mientras esbozaba una expresión de satisfacción. —Bueno —le sonreí—, al parecer todo el mundo ya se enteró de esto, general. Mire nada más cuántos regalos. Don Bernardo me devolvió la sonrisa y colocó la brillante espada sobre la cama. Los otros regalos estaban apilados contra el muro e incluían toda clase de objetos, joyas, armas de metales preciosos, cheques y otras cosas que el general no tuvo tiempo de rechazar por estar en una prisión. —¿Quién es el Gran Patriarca, Bernardo? ¡Dígamelo! — le preguntó Von Hintze bastante desesperado. Reyes reacomodó la linterna roja que ardía en la ventana y miró hacia la calle. Aún no veía a nadie aparecer por las entradas de los callejones. —Es tiempo de irse, almirante. En pocos minutos este lugar va a ser tomado por una facción rebelde del Ejército, puede haber disparos. Von Hintze lo tomó fuertemente del brazo. —No lo haga, general. Lo van a matar. 12 A esa hora —poco antes de las 4:30 de la mañana— el grueso de los alumnos de Tlalpan trotó dentro de la plaza central de México, conocida como el Zócalo. Sentían el frío hasta los huesos pero estaban sudando. Todos apretaban las armas para que no se oyera el metal. Los pianos que hacía horas sonaban junto con arpas y organillos estaban ahora metidos en los locales de las esquinas. La luz rosácea amarilla de los faroles SPS parpadeaban y producían ruidos que parecían de una mosca. Los cadetes hicieron una alineación de cerco frente a la anchísima fachada del Palacio Nacional. Silenciosamente se hincaron y apuntaron alto hacia los blancos estratégicos del edificio según el plan. La guardia de francotiradores que patrullaban la azotea y los balcones era parte del complot. Eran nuestros. En el interior se encontraban el hermano del presidente, Gustavo Madero, y el secretario de guerra, Ángel García Peña. La misión de este escuadrón era tomar el palacio y aprehenderlos a ellos. No para matarlos, por supuesto. Se les enviaría a Francia o a algún otro sitio agradable junto con el presidente. Todo estaba planeado. Frente al balcón central, uno de los cadetes extrajo de su cinto un cilindro rojo, le frotó la mecha contra el suelo y estiró el brazo en lo alto, apuntando el tubo hacia el cielo. De ahí salió una ráfaga de fuego rojo que subió muy por encima del edificio. Arriba estalló como una catarata de centellas que iluminó toda la plaza. Entonces los soldados de la azotea les apuntaron con sus rifles a los cadetes. Fue un momento muy desconcertante. —¿Qué está pasando? —preguntó uno de los de abajo. El cadete de al lado estaba chorreando sudor. —No sé. Por detrás de los alumnos se oyeron pasos y armas. —No, Dios, nos traicionaron, esto ya valió madres. Voltearon y vieron a una centena de soldados que se aproximaban y los señalaban con sus ametralladoras. —¡Honor y lealtad! —exclamaron esos hombres. Se abrieron las tres puertas del Palacio Nacional. Los hombres les gritaron: —¡Entren y preparen la sede para un nuevo gobierno! 13 Todo iba viento en popa. A pocos metros de la prisión militar de Tlatelolco, donde estábamos nosotros, en la casa del mayor Jesús Zozaya, la esposa del general Bernardo Reyes —que no había dormido — estaba amarrándole calzas de manta al caballo del general, para que no hiciera ruido con el galope. El mayor Zozaya le dio una palmada al caballo en las nalgas y le dijo: —Anda, Lucero, te espera el próximo presidente. Se despidió de la señora y le dijo: —No tema nada, señora, no se derramará sangre. Ninguna muerte innecesaria. Salió de la cochera con el caballo trotando a su lado. En la esquina opuesta a la prisión, escondidos detrás del borde agrietado de un edificio, estaban el hijo más tempestuoso del general Reyes, Rodolfo —un político de sangre caliente igual que su padre—, y el político Samuel Espinosa de los Monteros, hombre totalmente incondicional de don Bernardo. Estaban entumidos ahí, con los ojos clavados en la distante luz roja que salía de entre los barrotes de la celda del general. El momento en que la lámpara se moviera de un lado a otro significaría peligro o una señal para abortar el plan. Un hombre siniestro se les acercó por detrás y los empujó con la intención de asustarlos. Al verlo le dijeron: —No hagas eso, pendejo. —Bromear no mata a nadie —les dijo el general Cecilio Ocón, dueño de varios hoteles en la suntuosa avenida San Francisco, frente al parque de la Alameda. En su camino hacia la prisión para encontrarse con nosotros, los mil hombres que ya eran la fuerza militar de los generales Manuel Mondragón y Gregorio Ruiz se dividieron en dos rutas. Gregorio Ruiz y sus soldados se dirigieron hacia nosotros, mientras que Mondragón se dio vuelta hacia la izquierda sobre la calle de Mosqueta. Se encaminaba hacia el este, hacia las afueras de la ciudad, hacia la lejana penitenciaría de Lecumberri. Su misión ahí: liberar a otro general preso que también era parte de la conspiración, el arrogante general Félix Díaz, de cuarenta y cuatro años, un sobrino del dictador Porfirio Díaz que Madero había derrocado apenas hacía dieciocho meses. El problema para todos nosotros era que a esas horas negras también había un hombre despierto, mirándolo todo desde su ventana, fumando un puro, torciendo la boca y frunciendo las cejas de gusto. Se llevó un vaso de whisky a la boca. Era otro embajador, el de los Estados Unidos. Él tenía un plan secreto que ninguno de nosotros conocía. La verdad es que él estaba controlándolo todo. 14 En nuestra celda, el general se asomó una vez más por la ventana. Sabía que su hijo estaba afuera, mirando la lámpara roja. Reyes se ajustó el traje y se puso encima una capa gris clara, era un abrigo muy largo. Tomó su quepis y se lo colocó en la cabeza. La hora se aproximaba y yo estaba muy nervioso. Von Hintze no se iba, seguía insistiendo. —Deténgase, general, no lo haga, lo van a matar. El general le sonrió sin parpadear. —Lo sé. Eso me hizo pelar los ojos. —¿Perdón? —le pregunté, bastante alarmado. El almirante Von Hintze se mordió el labio y susurró: —Esto es peor de lo que imaginaba. ¿Aun así lo piensa hacer? ¿Qué cree que ganará con todo esto? Reyes enfundó su plateada espada y le dijo: —Alguien lo tiene que hacer. Tengo un deber de nacimiento para con mi país. Entonces el embajador me miró a mí. —¿Tú también, chico? —Verá, señor, el problema de los que no tenemos voluntad propia es que seguimos a los que sí la tienen — respondí. El general se aproximó a Von Hintze y le dijo: —Estamos ante el principio de algo mucho más terrible, embajador. Hay poderes monstruosos por encima de todo esto. —¿Cuáles? —Von Hintze abrió los ojos—. ¿Quién es el Gran Patriarca? —Yo no compro zapatos, almirante. —¿Zapatos? No entiendo. —¡Yo tampoco! —le grité asiendo mi máuser y temblando. —Ellos van a matar a Madero en trece días y van a implantar un régimen que va a destruir a mi país si no lo impido ahora —dijo el general. —¿Quién? —se agitó Von Hintze. —Todo esto empezó hace tres años —respondió el general—, el 17 de octubre de 1909, en la entrevista confidencial que tuvieron en El Paso, Texas, Porfirio Díaz y William Taft, el presidente de los Estados Unidos. Fue entonces cuando inició lo que está por desencadenarse. —¿Qué pasó ahí? —Averígüelo y resolverá todo. Además de ellos, en esa reunión hubo otra persona. Búsquela, busque la Conexión H. —¿Conexión H? ¿De qué está hablando? Reyes insistió: —Pertenecemos a una época que está a punto de terminar, almirante, si no hacemos algo para salvarla. La época del honor. Pronto las máquinas serán mucho más importantes que las personas. El dinero valdrá más que la gente. El mundo será una industria gigantesca donde la vida no tendrá valor. Siga al embajador de los Estados Unidos. Busque la Conexión H. La clave de todo es H. Octubre de 1909. Eso lo llevará a la Conexión Y. —¿Conexión Y? ¿Esto es un juego, general? —Son ellos los que quieren esta guerra en mi país, y pronto en el mundo entero. La guerra contra Alemania va a ser provocada por las mismas personas que están moviendo todo esto en México. Es una misma cosa. No son un país. Son un conglomerado financiero. El Gran Patriarca. —¿Quiénes? ¿El gobierno de los Estados Unidos? ¿El presidente William Taft? —El presidente de los Estados Unidos es sólo un peón de los poderes reales que están moviendo al mundo. Para entender quién quiere derrocar a Madero primero hay que averiguar quién derrocó a Díaz para imponer a Madero. Ocurrió lo mismo en Nicaragua, Panamá, Cuba y en muchas otras partes del planeta. El Patriarca está colocando sus piezas en el tablero mundial, en preparación del juego final. —¿Quién es el Gran Patriarca, por Dios? —La Conexión Y. —¿La Conexión Y? —El Club de la Muerte. Von Hintze me volteó a ver y luego a don Bernardo. —¿El qué? —Usted debería saber quiénes son. —¿Club de la Muerte? ¿Es algo masónico? Reyes sacó del bolsillo de su saco un cartucho cilíndrico verde metálico adornado con serpientes doradas que le daban vueltas en espiral. En medio había un águila con las alas abiertas. —¿Qué es eso? —inquirió el embajador. —Sí, ¿qué es? —pregunté yo. El general alargó el brazo y se lo ofreció a Von Hintze. —Tómelo. Necesito que usted lo lleve a su destino. Fue un momento muy extraño. Von Hintze estaba muy confundido. Tomó el pequeño tubo y lo miró estupefacto. Le dio vueltas con los dedos. —¿Qué es esto? —Si muero, le pido que lo entregue al gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, para que lo vuelva realidad. Si vivo, entréguemelo a mí esta tarde en el Palacio Nacional. —¿Qué es? —Las instrucciones para cambiar el futuro. —¿Qué? —El plan para convertir a México en la sexta potencia del mundo. El Plan de México. —Oh, Dios. —Sé que usted no lo abrirá porque es un hombre de honor alemán. Ahora váyase. Von Hintze apretó el cilindro y asintió varias veces, frunciendo las cejas. Miró fijamente al general Reyes y le dijo: —Ich werde euch wiedersehen —dijo el embajador e inclinó la cabeza. —So es sein wird, mein freund —contestó el general. Quisieron decir “nos volveremos a encontrar” y “así será, amigo mío”. Von Hintze me hizo un gesto para que le devolviera sus mantas y se las puso encima. Luego golpeó la puerta y le abrieron los guardias. Oímos sus pasos alejarse en el pasillo. El general me miró silenciosamente y me sonrió. La verdad, yo me sentí muy ofendido porque no me dio ese cartucho de aluminio a mí, siendo ese Von Hintze un extranjero y yo su hermano de trinchera, y además mexicano, pero me quedó muy claro por qué lo hizo. Yo iba a morir ese mismo día junto con Reyes, y el embajador no, como tampoco Venustiano Carranza. 15 Lo que siguió fue la tempestad. La anunció el ruido de miles de botas aproximándose por la calle. Reyes se pegó a la ventana para escuchar. Las pisadas se volvieron más y más ruidosas. Se oían también caballos y una trompeta a la que le contestaba otra más lejana. El general me volteó a ver con los ojos brillantes. —Ya llegaron —me dijo. Me asomé y los vi entrar por los edificios. Abajo estaba el esquelético general Mondragón con sus bigotes parados y detrás de él las filas de sus dragones. Por el otro lado trotaban hacia la explanada de la prisión el emocionado Rodolfo Reyes, el señor Samuel Espinosa de los Monteros y el general Cecilio Ocón. Enseguida venía el mayor Jesús Zozaya arreando el enorme caballo del general Reyes, sonriendo hacia la ventana donde estábamos nosotros. Y detrás de él, otro montón de jóvenes, los cadetes de la escuela militar de Tlalpan que sobraron cuando tomaron el Palacio Nacional. Se detuvieron en la explanada, todos mirando hacia arriba, hacia nuestra ventana, y hubo un silencio de varios segundos. Entonces el general Mondragón dio unos pasos hacia el frente y gritó con todos sus pulmones: —¡Rifles! ¡Armar! En el acto, los cientos de soldados empuñaron sus armas, las sostuvieron con una mano y con la otra desenvainaron sus bayonetas. Con un solo ruido magnificado las ensartaron en los máuseres y las aferraron contra sus pechos. —¡Cercar! Cayeron sobre sus rodillas derechas y desde esa posición apuntaron hacia nuestra ventana. No. Eso fue mi imaginación. Apuntaron hacia las azoteas, la torreta, la puerta principal y las ventanas. Reyes sonrió. Se me acercó y me puso la mano sobre el hombro. —Prepárate para la acción, hijo. Yo apreté mi rifle y asentí, mirando hacia la calle. —Honor y lealtad, general. Reyes me dijo algo que recordaría para siempre: —Nunca olvides por qué peleas. ¿Dónde tienes a tu esposa y a tu hijo? —En la casa de mi madre, general. —Bien —me sonrió—, todo saldrá bien. La puerta de la celda se abrió de golpe. Los cuatro soldados que nos vigilaban desde fuera entraron con sus armas y miraron a don Bernardo de una manera muy extraña. Se alinearon a ambos flancos y golpearon los talones para cuadrarse. —¡General Reyes, está usted en libertad! Don Bernardo les sonrió y se ajustó el abrigo-capa que le había regalado el rey de España, Alfonso XIII. Lo saludaron los guardias con los filos de las manos en las frentes y el general caminó majestuosamente entre ellos hacia fuera. Yo lo seguí como un ratón. —General —le dijo uno de ellos, tomándolo del antebrazo—, acuérdese de mí cuando esté en la silla presidencial. —Lo haré, Rodrigo. Cuando se abrió la puerta principal del edificio, había dos líneas de soldados a cada lado, erguidos como columnas, saludando. El general pasó por en medio y la gente que estaba enfrente le gritó: —¡Reyes! ¡Reyes! ¡Reyes! Él los saludó a todos en forma muy majestuosa, con brillo en los ojos y una sonrisa controlada. Pero las cosas comenzaron a salir mal. 16 Desde la ventana de su suntuosa alcoba en la embajada de los Estados Unidos, el embajador Henry Lane Wilson arrugó su ya angulosa cara y torció el bigote. La embajada era una auténtica mansión de treinta habitaciones y cuatro pisos en la esquina de Veracruz y Puebla, en la nueva y lujosa colonia Roma. Era un edificio blanco-grisáceo de ventanales largos y techos piramidales negros de tipo gótico. Parecía la casa del conde Drácula. Y lo era. Henry Lane Wilson había exigido vivir ahí cuando en 1909, al llegar a México, se le hizo poca cosa el edificio de la embajada en Buenavista 4. Alguien como él no podía vivir en una pocilga. El hombre de cincuenta y cinco años —enjuto y tieso, excepto al tratar con las damas, cuando le salía el encanto caballeresco— descolgó el teléfono y metió su nudoso dedo en el dial. Tenía el pelo ridículamente peinado hacia los lados como un perico relamido. Por última vez miró hacia fuera y marcó tres dígitos. Le contestó una voz, y él dijo cuatro palabras: —Avísenles. Inicien fase uno. 17 Nosotros comenzábamos a comprender que las cosas iban a salir mal. El millar de hombres de Mondragón estaba expectante, mirando al general Reyes. Mondragón reverenció a don Bernardo y le dijo: —El Palacio Nacional está tomado, general. —¿Y el Castillo de Chapultepec? —No tengo informes aún, general. Sé que ya entraron en la fortaleza. —Bien. Que nadie lastime a Francisco Madero ni a su esposa. ¿Dónde está Gregorio Ruiz? ¿Ya sacó a Félix Díaz de la penitenciaría de Lecumberri? —No tengo informes aún, general. Don Bernardo se mostró inquieto por primera vez. Le echó miradas a Mondragón, quien tenía una rara sonrisa, muy disimulada bajo sus bigotes. Los ojos le brillaban en la penumbra. Se le acercó su hijo Rodolfo, que era abogado, y le dijo: —Padre, está por salir el sol y no se sabe nada de Ruiz ni de Félix Díaz. Don Bernardo alzó los ojos al cielo de tono azulado. Ya no se distinguían las estrellas. —Dios, está clareando —susurró. Bajó los ojos y se le acercó a Mondragón para decirle algo al oído. —Averigua qué diablos está pasando. Usen los malditos teléfonos. Mondragón sacudió las manos para un oficial que tenía a un lado, de los que usaban casco prusiano, negro y con una punta metálica hacia arriba. El oficial se arrodilló y puso en el suelo la caja del teléfono. Era un Martins A1001 envuelto en cuero marrón. Marcó dos dígitos y esperó. Al cabo de unos segundos miró a Mondragón muy alarmado. —No responden. Pasaron varios minutos. Se convirtieron en dos horas. El cielo se volvía anaranjado incandescente encima de nosotros. El viento helado previo al amanecer recorrió la calle. El joven Rodolfo Reyes era un nudo de nervios. Los soldados murmuraban entre sí y se movían muy intranquilos de aquí para allá. El joven Rodolfo se le acercó a su padre. —¿Qué está pasando, papá? El oficial del teléfono seguía marcando y nadie le respondía, ni en el Castillo de Chapultepec ni en el comando de Gregorio Ruiz. El general miraba a un lado y a otro de la calle. Mondragón lo observaba fijamente, sin decir nada, con los brillantes ojos negros y el bigote tapándole los labios. —¿Qué está pasando, papá? —le insistió Rodolfo al general Reyes. —Está corriendo el tiempo —dijo don Bernardo y le echó una mirada a Mondragón—. Algo extraño está pasando en Lecumberri. Vamos por Félix Díaz nosotros. Se le abalanzó su hijo. —No, papá. Perderíamos mucho tiempo. Vamos al Palacio Nacional. Vamos ahora. —No. —Vamos al Palacio Nacional antes de que el resto del Ejército lo recupere. ¡Está corriendo el tiempo, papá! Reyes miró a Mondragón y le dijo: —Aliste a todos. Vamos a Lecumberri. Los rayos anaranjados del día cortaban amenazantes el enorme cielo azul. No sabíamos qué estaba pasando en el Castillo de Chapultepec. Tampoco nos respondían los de Lecumberri. Repentinamente vino de todos lados un sonido que nos horrorizó a todos: los pájaros. De pronto vimos la banda roja previa al sol en el horizonte, cortada por las siluetas de los edificios. La vi en los ojos del general, quien me susurró algo: —Simón, ésta es la hora que odio del día. No es de día ni de noche. Igual que el crepúsculo. Marchamos hacia la penitenciaría de Lecumberri, todos trotando. El general iba en su caballo. Yo iba en otro. Entonces vimos salir el disco rojo del sol entre dos masas de edificios. Cuando llegamos a la penitenciaría, la luz solar ya pegaba amarilla en las crestas del edificio. Abajo estaba la gente del general Gregorio Ruiz, que no había hecho nada. Eran ya muy pasadas las siete de la mañana. —¡Cercar! —gritó Reyes. El millar de soldados de Mondragón hizo un cuadro alrededor del edificio y en torno a la gente de Gregorio Ruiz, quien tenía la cara deformada y la mirada hacia abajo. El general se aproximó a él y le preguntó: —¿Qué demonios está pasando aquí? ¿Dónde está Félix Díaz? Sin levantar la mirada, el general Ruiz empezó a sollozar de una manera que me dio miedo. —Adentro —le dijo a Reyes sin mirarlo. Reyes se irguió sobre Lucero, su caballo, y gritó: —¡Artillería! Doce hombres que venían con nuestra marcha, todos de casco prusiano y trajes ornamentados, avanzaron rápidamente hacia adelante, con dos asistentes, cada uno jalando cañones. Los asistentes giraron los pesados cañones, quebrando los adoquines del suelo, y rotaron las manivelas para elevar los cilindros hacia la prisión. Los otros asistentes introdujeron ojivas expansivas dentro de las bocas. Reyes les gritó: —¡Llamada de advertencia! Cuatro oficiales se alzaron con sus trompetas y emitieron una sola nota muy larga que terminó con una muy corta y fuerte. Se hizo un silencio. No ocurrió nada. De pronto un hombre salió de uno de los balcones. Reyes lo miró desde abajo y le gritó: —¡Liceaga, suelte a Félix Díaz! De nuevo se hizo silencio. Un eco del grito resonó en alguna parte. En ese momento el hombre del balcón se llevó el canto de la mano a la frente. —¡Honor y lealtad, general Reyes! —le gritó desde el balcón. La puerta de abajo se abrió con graves rechinidos metálicos y salió un individuo en uniforme blanco y ostentoso. Era el sobrino de Porfirio Díaz. Los nuestros le acercaron un caballo blanco y lo montó. Lo que sucedió a continuación fue mucho más confuso. Cuando pienso en ello me parece que fue un sueño, más bien una pesadilla. Nos llevó caros minutos regresar al centro de la ciudad, hacia el Palacio Nacional. Ya era de día y había gente en las calles. Entramos a la calle de Moneda, que desemboca en la plaza central. Las panaderías ya estaban abiertas. Por todos lados olía a café caliente. Los hombres de la Waters-Pierce Oil Company arreaban las blancas y ruidosas máquinas asfaltadoras por encima de los pavimentos, chorreándolos de pastoso chapopote. Al fondo de Moneda vimos las torres de la catedral de México y una parte de la fachada del Palacio Nacional. Seguimos avanzando. Desde los edificios a nuestros costados se asomaba la gente, cargando bebés en los brazos, preguntándose qué estábamos haciendo. Los mil hombres avanzábamos sintiéndonos apuntados por ametralladoras ocultas. En el ambiente se percibía algo invisible y atemorizante. Desde su caballo, Reyes volteó hacia Gregorio Ruiz y le dijo: —Confirmen la situación en el Palacio Nacional. —Al instante, general. Ruiz le dio la orden al oficial del teléfono y éste marcó dos dígitos. Esperó con el aparato en la oreja. —No responden. Reyes apretó la mandíbula y le dijo a Ruiz: —Adelántate tú. Averigua qué está pasando ahí. Ruiz tomó una veintena de soldados y trotó hacia el palacio. Nosotros seguimos avanzando. Ruiz simplemente ya no regresó. Una conmoción indescriptible se apoderó de todos nosotros. La columna humana se sumió en la más horrorosa incertidumbre. No sabíamos qué estaba pasando. Para decirlo en una palabra: nos llenó el miedo. Por detrás sentí pasos rápidos y luego un duro golpe en una pierna. Volteé hacia abajo y vi a no otro que mi amigo Tino Costa, quien sonrió y me dijo: —¿Qué onda, cabrón? ¿Qué está pasando? Yo no sabía qué responderle. —Vuelve a tu puesto. —¿Cuál puesto? Nos van a matar, imbécil. Dile al general que detenga todo esto. Tú vente conmigo. Volteé hacia el general y vi cómo sus hijos Rodolfo y Alejandro, a caballo también, le decían que abortara todo. El general seguía avanzando, con la mirada fija en el palacio, sin pestañear. —¡Vámonos, papá! ¡Hay un traidor en todo esto! ¡Nos traicionaron! ¡Avisaron a Madero! Por un instante el general jaló las riendas y detuvo a Lucero. Miró a sus hijos. —¿De qué estás hablando? —le preguntó a Alejandro. —Ruiz, papá. Ruiz estuvo en contacto con el general Victoriano Huerta. Mondragón organizó todo. Mondragón y Félix Díaz. Victoriano Huerta trabaja para el Agens in Rebus. Reyes buscó a Mondragón con la mirada, pero ya no estaba. Tampoco Félix Díaz. —No te entiendo —le dijo don Bernardo—. ¿De dónde has obtenido esta información? —Detente, padre. Te lo imploro. No sigas adelante. El general miró al cielo durante varios segundos. Luego miró hacia el frente. Apretó las piernas alrededor de Lucero y siguió avanzando. —¡Papá! ¡Detente! ¡Vámonos! ¡Esto es una emboscada! El general esbozó una suave sonrisa en su rostro. —Vamos, Lucero —le susurró y le acarició el sedoso y musculoso cuello—. Que sea lo que ha de ser, pero que sea de una vez. —¡Papá! —le gritaron sus dos hijos. Reyes avanzó solo. Los demás teníamos tanto miedo que nos quedamos tiesos en nuestros caballos. Algunos soldados gritaron y se hizo una gran confusión. Los de atrás comenzaron a irse. Yo tenía los guantes mojados en el sudor de mis manos, y me temblaban las riendas. Tino estaba debajo de mí, increpándome y haciendo aspavientos para que nos fuéramos. Yo vi a don Bernardo cabalgar solo por el costado del palacio y torcer hacia el frente del edificio. Cabalgué un poco y al librar la esquina me di cuenta de que lo estaban esperando dos líneas de tiradores del gobierno, unos hincados, con los rifles listos en sus rodillas, y otros pecho tierra, con los dedos en los gatillos. Después me percaté de que varios hombres en las azoteas aguardaban a don Bernardo con ametralladoras. —¡General! ¡General! ¡General! —le grité. Piqué los costados de mi caballo y avancé hacia él trotando. Me siguieron unos seis cadetes de la escuela de Tlalpan que nunca volví a ver. También nos siguieron Zozaya, Espinosa de los Monteros y el siniestro Cecilio Ocón. Tras ellos venía el joven Rodolfo, derramando sudor y con la cara realmente afectada. —¡Papá, démonos vuelta! ¡Vámonos! ¡Te van a matar! Eran las 8:40 de la mañana. Reyes miró una vez más el cielo y luego a los muchos tiradores que le apuntaban al cuello con sus rifles. Les sonrió a todos esos gatilleros y le dijo a Rodolfo: —Pero no huyendo, hijo. —¿Perdón, papá? —Me van a matar, pero no por la espalda. Reyes apretó las piernas y siguió avanzando. Oí un primer disparo rechinando en el aire. Luego ráfagas y explosiones. Los caballos relincharon y saltaron entre bolas de fuego. Las ráfagas y las granadas venían de todas partes y se sentían como rocosos costales de aire que me querían tirar del caballo. En tres segundos se me metió a la nariz un chorro de aire con cenizas calientes hasta la tráquea y los pulmones. En medio del humo sólo se distinguían destellos de fuego. En el acto le azoté las espuelas a mi caballo para salir de ese infierno. Pero de inmediato me frené avergonzado, llorando entre las explosiones. Estaba huyendo como un cobarde. Entonces me volví hacia atrás y troté a todo galope hacia don Bernardo. —¡General! —le grité entre estallidos enceguecedores. El general Reyes estaba tirado en el suelo y todos los demás eran sombras de humo corriendo despavoridos. Me pegaron dos tiros que derrumbaron a mi caballo. En el humo me enderecé como pude y salí corriendo sin sentir mis heridas, sin recordar mi propio nombre, sin oír nada más que mi respiración. Entre los filos de los disparos llegué a escuchar unos ecos aterrorizantes: —¡Fusílenlos a todos! ¡No serán perdonados los traidores! ¡Búsquenlos donde se escondan! ¡Busquen a sus familias! ¡Fusílenlos con sus familias! La historia de México acababa de cambiar, y lo peor estaba por venir. 18 En la embajada de los Estados Unidos el enjuto Henry Lane Wilson, pegado aún a su ventana, arqueó su espalda para estirarse y bostezar. Alargó la mano hacia la mesilla y tomó el vaso de whisky. Le revolvió los hielos y mojó su peludo bigote. Hizo pucheros con los labios y frunció el entrecejo. Descolgó el teléfono y marcó tres números. Le respondió una voz a la que le indicó: —Muy bien. Inicien fase dos. 19 A esa misma hora, en las frías aguas del Nilo, en El Cairo, Egipto, donde el río se abre en dos anchas ramas alrededor de una gran isla de mezquitas llamada Zamalek, el espectacular yate de vapor Dahabeah Khargeh, de cuatro pisos de alto y dos grandes ruedas laterales, se mecía suavemente contra el muelle, rechinando en el atardecer. Eran las cinco de la tarde ahí y el sol anaranjado cortaba las torres arabescas desde donde hombres con turbantes gritaban al pueblo las oraciones del ocaso, las Maghrib. Los cánticos se oían en toda la ciudad como si las voces se contestaran unas a otras. El mesero se apresuró con el jugo de manzana verde para el señor dueño del navío. Su nombre era J. P. Morgan, quien estaba tirado en un camastro, empapado en sudor, con las gordas piernas descubiertas. El señor emitió un leve bufido de morsa para agradecer al mesero y tomó el vaso, que tenía un arreglo de cerezas. John Pierpont Morgan, el banquero más poderoso del mundo, se acarició la barriga y dejó salir un lento gas de olor sulfúrico por la boca. Tenía la nariz llena de deformaciones, pústulas y lóbulos que la hacían enorme y morada, debido a una enfermedad llamada rosácea. No estaba solo. Todo lo contrario. Estaba dando una fiesta dominical en su gran navío de estilo egipcio. Alrededor de la embarcación se encontraban los yates de otros millonarios. Esa tarde el señor había alquilado todo el muelle del Hotel Shepheard para sus invitados. De pronto se le acercó al señor Morgan un estirado encanecido llamado Henry Clay Pierce, el cuarto hombre más rico de los Estados Unidos, dueño de la compañía petrolera Waters-Pierce Oil, que controlaba la mitad de la distribución de queroseno en México y en San Luis, Missouri. —Acabo de enterarme que comiste algo por aquí y te cayó mal al estómago, Morgan. ¿Estás bien? Sopló una brisa fría con el olor del Nilo. El despanzurrado miró hacia el río. Eructó y expulsó el gas quemante con olor a huevo cocido. Miró de nuevo hacia la piscina de la cubierta y susurró: —Ahí viene Edgar Speyer. Míralo. Seguro viene a presumirnos que es amigo de Claude Debussy y de todos esos músicos franceses. —Bueno —sonrió Henry Clay Pierce, afilándose el bigote blanco con los dedos—, cualquiera es amigo de quien le da dinero, ¿no crees? Podrían amarte a ti. —Bah, yo no gasto mi dinero en esos huevones. Yo invierto en cosas reales, en excavaciones aquí. Yo excavé Tebas. Yo encontré los manuscritos cópticos de Khargeh. Son los papiros más antiguos alguna vez descubiertos del cristianismo, las más remotas versiones de los Evangelios. —Sí, supe que el Papa está feliz de que se los enviaste al Vaticano. Así podrá estudiar si esos textos no contradicen el poderío de la Iglesia católica. Al parecer te espera muy ansioso en Roma. —No, voy a quedarme aquí. Hay más que excavar en Khargeh. Apenas se me quite esta maldita indigestión regreso al Alto Egipto —Morgan observó que Edgar Speyer se aproximaba—: yo no soy como Speyer, yo excavo. Yo hago las cosas personalmente. Él tiene violines Stradivarius que no sabe tocar —y se tapó la boca para expeler otra emanación con olor a huevo. Speyer se detuvo en el barandal para saludar a otros dos magnates que estaban ahí: Daniel Guggenheim y George Jay Gould. Morgan siguió diciéndole a Henry Clay Pierce: —Speyer financió la expedición al Polo Sur donde murió el capitán Scott. ¿Crees que alguna vez fue a unirse? Lo que define al hombre es el carácter. Él no tiene carácter. En ese momento se acercó un joven alegre de veintidós años que venía acompañado por otros dos. Era William Averell Harriman, el heredero del poderoso imperio ferroviario Union Pacific. Los otros dos eran un chico de dieciocho años llamado Prescott Bush, y un hombre de treinta y cinco llamado Percy Rockefeller, sobrino del patriarca de la Standard Oil, John D. Rockefeller. —No lo vas a creer, Morgan —le sonrió el joven Harriman—. Acaban de encontrar el cadáver del capitán Scott. Morgan se enderezó y abrió los ojos detrás de su inmensa nariz de cetáceo. —¿De verdad? —Sí, J. P., lo encontraron en los glaciares, todo entumido en su tienda. Y en su mano congelada había una carta, adivina para quién era. —¿Para quién? Harriman volteó a ver de refilón al elegante Edgar Speyer que conversaba con Guggenheim, y lo señaló con el dedo. —Para Speyer. ¿Y sabes qué dice la carta? —No, cuéntame. —“La misión está fracasando.” Henry Clay Pierce soltó una gran risa: —¡Eso sí que es fracasar! Pero nadie más se rió. Morgan le dijo al joven Harriman: —Chico, tú sabes lo que significan esas expediciones. Tú acompañaste a tu padre a la expedición ártica de Alaska cuando tenías sólo ocho años. No como Speyer, que es tan sólo un esnob. Tú eres un explorador. —Así es —respondió Harriman—. Ya conoces a Percy —rodeó a Percy Rockefeller con el brazo—, controla Bethlehem Steel, Bethlehem Shipbuilding Corporation, Anaconda Copper Mining, y es director en Remington Arms. —Sí, sí —eructó Morgan—. Joven Percy, salúdame a tu tío John. —Éste otro es Prescott Bush —dijo Harriman, y tocó al más tímido—. Prescott es el hijo de Samuel Bush. —Sí, conozco a su padre, el mercader de la muerte, el traficante de la Remington. Introduce armas en América Latina. —Exacto —sonrió Harriman—. Samuel trabaja con el otro tío de Percy, Frank Rockefeller, en Buckeye Steel. Ellos fabrican mis vías férreas. Percy, Prescott y yo estudiamos en Yale. Prescott quiere ser político. —Muy bien, chicos —les dijo Morgan—. Se necesita ya una nueva generación que controle el mundo. —Es un honor, señor —le dijo Prescott y extendió la mano para estrechársela. Los cánticos de El Cairo se hicieron más fuertes y el cielo más anaranjado. Sopló un viento muy frío. Morgan se acomodó en el asiento. —Tal vez ustedes conozcan a mi amigo Henry Clay Pierce —Morgan lo miró y Henry Clay inclinó la cabeza ante los chicos de Yale. —Sí, claro —le dijo Harriman—. Henry Clay tiene un pleito muy fuerte con el tío de Percy, ¿no es así, Henry? ¿No es cierto que quieres sacar a la Standard Oil de WatersPierce y quedarte con México? —Bueno, yo y John Rockefeller tenemos un… Harriman se dirigió a Morgan: —Henry le quitó a Standard Oil sesenta por ciento de las acciones de Waters-Pierce para quedarse como controlador único en México —le dijo Harriman a Morgan—. ¿De dónde sacaste el dinero, Henry? ¿De dónde sacaste esos tres millones de dólares? Henry Clay bajó la mirada, y también lo hizo Morgan, lo cual extrañó mucho a Percy Rockefeller. Para cambiar el rumbo de la conversación, Henry Clay le dijo a Morgan: —Me gustan mucho tus yates —y acarició el barandal del Khargeh—. Yo también quisiera uno. ¿Cuánto cuestan? —Si tienes que preguntar por el precio, significa que no puedes comprarlo. En ese momento, Speyer y Guggenheim estaban en el barandal con George Jay Gould y Jacob Schiff, el anciano presidente del banco Kuhn, Loeb & Co., controlador de Goldman Sachs y Lehman Brothers. Los tres miraron extrañamente a Morgan y alzaron sus bebidas. Speyer se acercó a Morgan muy sonriente, con un refrescante vaso de mint julep. Tenía el cabello y los bigotes negros y envaselinados, parecía pastelero. —Hola, Morgan —le dijo con un elegante acento británico—. No te ves tan enfermo. De hecho te ves bastante bien. ¿Se trata de una de tus estrategias para alejarte de los periodistas? Morgan se retorció el estómago y frunció el ceño. —No, Speyer. De verdad estoy enfermo. —Bueno, gracias por invitarnos a El Cairo —dijo el banquero y agitó los hielos de su vaso con olor a menta—. ¿Cómo están ustedes, chicos de Yale? Harriman le contestó: —Muy bien, Speyer. No siempre se tiene la oportunidad de estar en el río Nilo con los dos mayores banqueros de los Estados Unidos. Tal vez tú puedas explicarnos qué es lo que está pasando en México —y sacó un telegrama de su bolsillo. —No entiendo de qué estás hablando. —Acaba de haber un intento de golpe de Estado. ¿No fue suficiente lo de Nicaragua y Panamá? Todos sabemos que tú eras el banquero de Porfirio Díaz y que Madero no te ha pagado los diez millones que le prestaste. —¿Estás loco? —Speyer miró a Morgan mientras Henry Clay Pierce bajó la mirada de nuevo—. Este chico está loco. Yo no derroco a un gobierno por diez millones de dólares. Qué absurdo eres. En todo caso lo haría para recuperar los ferrocarriles —sorbió de su vaso—. A todos nos afectó mucho cuando Porfirio Díaz nacionalizó nuestras líneas férreas en México, ¿no es cierto? ¿No es cierto que nos afectó a todos? Morgan cruzó miradas con Harriman y con Percy Rockefeller. Henry Clay Pierce se mordió los labios y continuó con la vista hacia abajo. —Lo que yo no entiendo es por qué enviaste a ese pobre diablo a matarse en el Polo Sur —le preguntó Morgan a Speyer—. Yo excavo sitios arqueológicos con mis propias manos, ¿comprendes? Y dime algo, si te gusta tanto la música como para patronear artistas, ¿por qué no aprendiste nunca a tocar algún instrumento, por lo menos la armónica? Henry Clay Pierce soltó una gran carcajada. Fue el único. Morgan hizo una mueca por el dolor de sus intestinos y les dijo: —Nuestro verdadero enemigo está en Inglaterra. Todos se voltearon a ver desconcertados. —Es amigo del rey Jorge. Desde hace varios años es el único hombre que construye obras en México. Su encomienda es quitarnos a los estadounidenses el dominio de México y convertirlo en un enclave de Inglaterra. —¡Eso está muy mal, señor Morgan! —exclamó el joven Prescott Bush. —Se llama lord Cowdray. Sir Weetman Pearson — Morgan miró a Henry Clay Pierce, quien se dirigió a todos: —Señores, hasta hace siete años los americanos controlábamos el petróleo de México. El 21 de junio de 1906, por un acuerdo del presidente Porfirio Díaz con la corona británica, México creó una ley que favorece a Inglaterra, y los lords británicos enviaron a sir Weetman Pearson para apoderarse de la plaza. Ahora Inglaterra controla cincuenta por ciento del petróleo mexicano, además de las reservas de Irán. —Y no sólo eso —añadió Morgan—: cuando Díaz expropió nuestras líneas ferroviarias le dio a lord Cowdray el control del consorcio gubernamental que las administra. Madero iba a hacer algo al respecto, pero al final no pasó nada. Rompió nuestro acuerdo. Lord Cowdray y el rey de Inglaterra lo tienen comprado. Nos quieren quitar el Canal de Panamá y ahora nos quieren quitar México. Señores, esto no es una guerra entre empresarios, es una guerra entre dos naciones, y éste es el momento de decidir si somos americanos o no. —Yo sí lo soy —exclamó Prescott Bush alegremente. —Yo también —sonrió Percy Rockefeller, cuyo primo John se venía acercando junto con Guggenheim, Gould y el banquero Jacob Schiff. —América para los americanos —proclamó Harriman. —Bueno —les dijo Morgan—, entonces tenemos que ser un solo cuerpo para lo que está por desencadenarse. John D. Rockefeller júnior llegó y saludó a todos con la expresión de un águila y una mandíbula temible. Tenía treinta y nueve años. Era el hijo del Gran Patriarca. Hasta Morgan se tensó ante su presencia. —Morgan —le dijo Rockefeller júnior—, mi padre no pudo venir, pero te envía un agradecimiento por la invitación. Está en Washington arreglando asuntos con el presidente Taft y con el presidente electo Woodrow Wilson para el cambio de gobierno. Como sabes Woodrow tomará posesión en tres semanas —Sí, claro, entiendo… —Morgan volteó a ver a Daniel Guggenheim y a George Jay Gould, que lo miraban sin parpadear. Guggenheim, un hombre maduro de enorme quijada y mirada amable, dijo: —Morgan, el joven Rockefeller ya me perdonó por sacar a su tío William de Asarco —y miró a Percy—. Ahora necesito que el hijo de William me perdone. Percy le dijo: —Ahora tienes el monopolio minero más grande de los Estados Unidos, Daniel. La muerte de tu hermano en el Titanic me parece suficiente venganza. —Sí, sí —Guggenheim bajó la mirada—, Benjamin fue un gran hombre, un caballero. Ahora está en el fondo del mar. Al parecer su mejor amigo ahora es un calamar. —Yo pude haber muerto en ese barco —gimió Morgan adolorido y se acomodó en el camastro—. Me habían construido la suite más grande para mí. Me salvé por estar aquí explorando el cementerio de Khargeh. —Lástima —suspiró Edgar Speyer, mirando el atardecer naranja de El Cairo—. Me habría encantado que te murieras. —Tal vez me muera por esta indigestión —sonrió Morgan —. Te desharás de mí antes de lo que crees. George Jay Gould, el dueño de las líneas ferroviarias Western Pacific y Denver-Río Grande, e hijo del corrupto y legendario Jay Gould, autor del llamado Viernes Negro que precipitó la gran depresión de 1869, le dijo al enfermo: —Morgan, Egipto me parece un buen lugar para morir. Cuando yo muera, quiero hacerlo aquí —y asintió mirando hacia el Nilo, donde notó unas ruedas de agua, remolinos de cuatro metros de diámetro borboteando a lo largo del río—. ¿Qué son esas cosas, Morgan, esos círculos? —Lo peligroso de este río no son los cocodrilos, Gould, sino esos torbellinos. Te tragan hasta el fondo y no regresas. El mundo se está pareciendo cada día más a estas aguas, especialmente por la existencia de los caballeros de la Mesa Redonda —Morgan volteó a ver lentamente a Jacob Schiff. —¿Mesa Redonda? —preguntó el joven Prescott. —Son cosas que no te enseñan en Yale, joven Bush — Morgan continuó viendo a Schiff, quien le mantuvo la mirada —. La Mesa Redonda mueve intereses muy oscuros, y reconozco a sus peones cuando los tengo enfrente. También reconozco a sus amigos, aunque disimulen —y volteó a ver muy duramente a Daniel Guggenheim—. De cualquier forma, las fuerzas ya están desatadas y esta guerra se librará a partir de este momento. Henry Clay Pierce le puso a Morgan la mano sobre el hombro. —Así será, J. P. —y les sonrió a todos en forma horripilante. 20 Al otro extremo del espectro de la riqueza en el universo, estaba yo, el pobre soldado Simón Barrón, huyendo como rata entre ráfagas de ametralladora, explosiones de granadas y tiros de escopeta. Durante los diez minutos que siguieron a la muerte de Bernardo Reyes murieron quinientas personas y otras mil tuvieron heridas de hospitalización. Los carros de la Cruz Roja tuvieron que esperar el cese del fuego para auxiliar con las camillas. Todo olía a pólvora. Cuando entraron, el humo apenas se disipaba y todo estaba lleno de cuerpos, algunos quemados, con los intestinos y los huesos de fuera. El tufo de la pólvora y de las sustancias de los morteros ardía en las fosas nasales. Alguien había encendido las máquinas asfaltadoras de la Waters-Pierce Oil y con esos carros extendió densas líneas de chapopote a lo largo de las calles para hacer paredes de fuego. Eran las nueve de la mañana del domingo 9 de febrero. Entre los muertos estuvo un actor muy famoso llamado Enrique Labrada. Se dirigía al baño en calle Ancha y ahí le pegó una bala en la cabeza. Al parecer el excremento salió sin problema. Yo sólo tenía una cosa en mi cabeza: mi familia. Mi esposa, mi hijo y mi madre. Debía ir a la casa de mi madre, recogerlos a todos, escaparnos todos juntos de la ciudad de México y llevarlos a donde pudiera esconderlos de la venganza. Ahora éramos traidores. De tanto en tanto me detuve pegado al muro de los edificios y me encogí en el suelo como cochinilla, sintiendo el calor de las llamaradas de chapopote, aferrando mi máuser, que se resbalaba en los chorros de sudor de mis manos. Miraba a un lado y al otro. Las calles del centro estaban completamente desérticas, como si nunca hubiera vivido nadie ahí. Sólo vacío, fuego y un humo negro apestoso que se adhería a la piel y a la ropa. Me alcé y seguí a paso lento, encogido y con el rifle abriéndome el camino. Únicamente se escuchaban las flamas y mis propias botas rompiendo las piedras de la banqueta. La gente se había escondido en sus casas. Los negocios estaban cerrados o abandonados por sus dueños, con las puertas abiertas y las bebidas aún humeando en las mesas. Pronto se oyeron ruidos detrás de las esquinas. Gritos del Ejército: —¡Que no escape ningún traidor! —¡Fusilen a todos esos gusanos en el acto! Al final de la calle abandonada vi dos siluetas aclararse en el humo. Dos soldados de uniforme paja y casco redondo salían con sus escopetas y me vieron. Me di vuelta para correr. Al otro lado vi a otros tres saliendo con sus bayonetas. —¡Agarren a ése! —gritaron ambos grupos desde los extremos de la calle—. ¡Agárrenlo! ¡Arránquenle el corazón! Entonces corrieron hacia mí y me apuntaron con los rifles. —¡Al suelo, traidor! —me gritaron—. ¡Las manos y las piernas extendidas! ¡Las armas donde las podamos ver! Yo tenía mi máuser en la mano y estaba hincado. —¡Estaba con Reyes! —gritó uno—. ¡Yo lo vi con Reyes! Miré al cielo por encima del humo. Tenía un dibujo muy especial en las nubes. Me pregunté si eso era lo que había visto el general Reyes hacía sólo unos minutos. Los soldados ya estaban alrededor de mí, encerrándome en un círculo borroso y asfixiante. No recuerdo sus caras. No sé si las tenían. Sólo vi piernas, botas, pantalones y filos de bayonetas saliendo de los rifles. Uno de ellos alzó su arma mostrándome la culata y me la azotó en la cara. —Toma esto, rebelde de mierda. Sentí algo tronarse en mi cara como galleta, y luego un líquido helado chorreándose por las mejillas. Todos se reían a carcajadas mientras yo permanecía en el suelo. Me patearon en las piernas y en las costillas, en los brazos y en la cara. —Tú estabas con el general Bernardo Reyes, ¿no es así, pedazo de mierda? —me gritaron. Yo apenas los distinguí arriba de mí. Eran sombras debajo del cielo. Siluetas de algo no humano —¿Estabas con él, rebelde traidor? —preguntó uno. —¿Qué tal si le vaciamos asfalto y lo encendemos vivo? —sugirió otro. —¡Contesta, miserable! ¡Te vamos a cortar en pedazos y vamos a matar a tu familia! Yo casi no podía hablar porque me habían pateado en los pulmones y me costaba trabajo jalar aire. —¡Su nombre! Uno se acuclilló sobre mí y me revisó la placa del saco. —Simón Barrón, sargento —señaló el soldado—. Quinto regimiento de infantería. —Bueno, vean las listas. Encuentren a su familia y llévenlos al Cuartel de la Libertad. Te vamos a arrastrar hasta el cuartel para que tus familiares te vean morir. ¿Eso quieres, soldado? —preguntó el sargento. Yo sacudí la cabeza para decir que no. —No llores, soldado —me apretó las mejillas hinchadas con sus dedos—. Tal vez estamos confundidos —sonrió—. Tal vez eres inocente. ¿Lo eres? Yo asentí con la cabeza. —Es un cobarde… —exclamó otro de los hombres que me tenían sometido. El sargento dijo: —Si eres inocente debería dejarte ir. Así que dime, soldado, ¿estabas con el general Bernardo Reyes? ¿Sí o no? Me paralicé mientras ellos me veían mostrándome los dientes podridos en sus sonrisas. Se escucharon disparos en la lejanía. Luego una explosión. —Yo… —dije y los miré a todos, uno a uno. Los ojos se les distorsionaban. Me faltó el aire. No pude seguir. —Busquen a su familia —ordenó el sargento. —No, no… Espera un momento —supliqué. El hombre se inclinó sobre mí. —¿No qué, soldado? ¿Qué quieres que espere? Miré arriba de mí, por encima de los cascos de esos soldados, el cielo azul intenso por encima de las llamaradas. Las nubes ya formaban una imagen que parecía una alucinación. —Yo… —les dije. Detrás de mi muslo saqué mi cuchillo Sable y lo ondeé con rapidez haciendo un arco de un lado a otro. En su paso por el aire sentí cómo se agarrotó contra la garganta del sargento, luego le quebró el cartílago, las arterias, las venas, y finalmente le jaló la tráquea hasta trozarla. Entonces sobrevino una catarata de sangre sobre las piernas de los soldados. Enseguida frené el Sable y lo redirigí por detrás de mi cabeza, abriéndole las espinillas al que tenía detrás. —¡Mátenlo! —gritó uno de ellos—. ¡Maten al hijo de puta! Me apuntaron con sus rifles y vi los cañones girar hacia mi cabeza. El cuerpo del sargento estaba cayendo encima de mí, escupiéndome sus bombazos de sangre. Lo abracé y giré con él como si bailáramos en el suelo. Ni siquiera nos conocíamos. —¡Maten a su familia! —gritó uno de los soldados y comenzó el fuego de los rifles. 21 A esa hora, las 9:17, el embajador de Alemania, Paul von Hintze, estaba en su oficina en la embajada, en la calle Liverpool número 54. Tenía un gis en la mano y estaba parado frente a un pizarrón negro del tamaño de la pared, donde él mismo había apuntado las siguientes frases desconcertantes: Conexión H. Conexión Y. Entrevista Díaz-Taft, octubre 1909. Ellos están controlándolo todo. Club de la Muerte. Yo no compro zapatos. Matarán a Madero en 10 días. Ellos quieren esta guerra aquí, y pronto en el mundo. La figura del almirante, en su largo abrigo gris —su oficina era bastante fría—, se veía bastante pequeña comparada con el inquietante crucigrama al que se enfrentaba. Se encontraba parado ante un rompecabezas colosal cuyas piezas aisladas no revelaban más que enigma y confusión. Con la otra mano, el embajador sintió dentro del bolsillo de su abrigo el cilindro metálico que le había confiado el general. Un blanquecino resplandor entraba por los tres ventanales art nouveau* que se hallaban detrás de su escritorio. Dentro de su cabeza oía dos frases que se repetían una y otra vez. Una era su propia voz y la otra un eco de la de Bernardo Reyes sonriéndole: —Lo sé. —Deténgase, general. No lo haga. Lo van a matar. —Lo sé. —General, no lo haga. Lo van a matar. —Lo sé. —¿Y aun así lo va a hacer? General, no lo haga. Lo van a matar. —Lo sé. El embajador sintió que Bernardo Reyes estaba sentado en el banco junto al pizarrón, con su mirada pícara, como si ya conociera el principio y el fin del mundo. —Todos somos la misma persona, amigo mío —le decía el general. Von Hintze sacudió la cabeza y parpadeó varias veces. —Deténgase, general. No lo haga. Lo van a matar. —Lo sé. —¿Perdón? ¿Y aun así lo va a hacer? ¿Qué piensa ganar con todo esto? Reyes enfundó su plateada espada y dijo algo que a Von Hintze se le esfumaba en la memoria, pero que era la clave para decodificar el enigma. La imagen se fue como un crujido. Sólo estaban el pizarrón negro, el banco vacío y el silencio de la mañana. Al fondo se oían ambulancias lejanas de la Cruz Roja y gritadores de periódico anunciando: “¡Reyes muerto, rebeldes se apoderan del depósito de armas del Ejército, gobierno decreta estado de sitio!” Con el gis entre los dedos, Von Hintze escribió la última frase que juzgó crucial para deshilvanar el misterio: “Busque la Conexión H. Siga al embajador de los Estados Unidos. Hay poderes monstruosos por encima de todo esto”. Vio esta última pieza del acertijo y la rodeó con un círculo. Luego le puso flechas que venían desde “Conexión H”, “Conexión Y”, “Octubre 1909” y “Club de la Muerte”. El alguna vez almirante de la poderosa flota germánica, sin quitar los ojos del pizarrón, gritó: —¡Hans! Al instante se abrió la puerta y entró un monumental rubio uniformado de pelos parados que tuvo que inclinarse para no tronar el dintel con la cabeza —medía dos veces lo que un mexicano común, ¿o estoy exagerando? —¿Sí, señor ministro? —dijo el atlético Goliat. —Dígale a Dieterdorff que sus hombres localicen a un soldado llamado Simón Barrón. Tráiganlo a la embajada. —Ja, Herr Von Hintze. El enorme Hans salió por la puerta y mi destino cambió para siempre. El embajador ahora gritó —¡Gerda! Su secretaria entró con la libreta y la pluma listas para tomar nota. Von Hintze le dijo: —Telegrama para su majestad el káiser Guillermo II: “Situación está comenzando a cambiar en México. Anticipo cambio de régimen. Inglaterra, Japón o Estados Unidos iniciaron operación de desestabilización. Investigo quién está operando”. Mándelo urgente. 22 En tanto, una figura femenina envuelta en ropajes negros corría entre los cadáveres reventados de la plaza central, recogiéndose las chalinas contra el pecho y alzándose la cauda del vestido para que no se le empapara de sangre. La seguían otras dos mujeres que lloraban. Junto a ellas, varios soldados a trote gritaban: “¡Encuentren a los hijos de Reyes! ¡Encuentren a todos los traidores! ¡Fusílenlos a todos en el acto! ¡Orden del general Victoriano Huerta!” Las mujeres se desencajaron. Uno de los soldados aferró a la principal del brazo y la jaló violentamente. —¿Qué hace usted aquí, señora? Esta zona está acordonada. —Vengo por el cadáver de mi esposo. El soldado la miró durante varios segundos. —¿Su esposo? ¿Quién es su esposo? —El general Bernardo Reyes. El soldado peló los ojos y bajó la mirada. La vio de nuevo y la soltó del brazo. Se inclinó ante ella y se levantó el casco. —Mis respetos, señora. El cuerpo de don Bernardo lo metieron al palacio. Tendrá que solicitárselo personalmente al presidente de la República. Ahora es propiedad del Estado. Con un ademán violento, el soldado ordenó a sus compañeros que le abrieran paso a la dama y les dijo: —Acompañen a la señora, protéjanla con sus vidas. Flanqueadas ahora por seis soldados, tres a cada lado, las mujeres se detuvieron a cien metros de la fachada del Palacio Nacional. Estaba forrada de soldados. Cuatro de ellos se les acercaron y les cortaron el camino interponiéndoles sus armas. —Área acordonada, señoras. No pueden pasar. Uno de los seis que las escoltaban dijo: —Es la viuda del general Bernardo Reyes. Viene por el cuerpo. El de la guardia del palacio miró a doña Aurelia: —Pase, señora —y ondeó la mano para que caminara hacia la puerta central—. Si entra, tal vez ya no vuelva a salir —sonrió. 23 Di varios giros en la banqueta como si fuera un gato. Abrazado del sargento desgargantado, usaba su cuerpo como escudo contra las balas, y sí que absorbió varias. Los ojos los tenía caídos, y le salía saliva con sangre que alcanzó mi cuello. De pronto sus compañeros lo asieron de los brazos, lo alzaron y lo aventaron a un lado. Ahora me tenían a mí otra vez en el suelo y me patearon. La mitad de la cara se me había hinchado de tal forma por el culatazo que no sentía la piel, el ojo derecho lo tenía casi totalmente cerrado y en la boca se me metía sangre que me sabía a metal. —¿Así que eres un traidor, imbécil? —me preguntó uno —. ¿Te crees muy bravo? Ábranle las piernas. Con las filosas bayonetas de sus rifles me separaron las piernas y me abrieron la piel de los muslos a tajadas. Por todos lados se escuchaban sirenas de ambulancia. También se oía el murmullo de la gente que salía a las calles para enterarse de lo que había pasado. —Córtenle las manos —dijo el cabo. En ese instante yo sólo veía a mi esposa y a mi hijo. Ambos me decían que me querían y se despedían desde el balcón. Dos soldados se hincaron para estirarme los brazos y otros dos pusieron las partes aserradas de sus bayonetas sobre mis muñecas para trozar la carne y el hueso. —¿Ya ves, imbécil? —dijo el cabo—. Ahora ya no está tu general Reyes para defenderte. Ya no eres nadie. Reyes está muerto junto con todos sus estúpidos ideales y tú no eres nada más que un miserable traidor a la nación. En cualquier lugar serás una rata y no te podrás esconder. No tienes a dónde ir. En los postes habrá letreros con tu cara y con la de los otros traidores para que la gente te reconozca al pasar. Se ofrecerán recompensas para quien los entregue al gobierno, para que te fusilen y luego echen tu mierda de cuerpo al drenaje junto con los de tus familiares. —Ah, ¿sí? ¿Todo eso? —pregunté. Al soldado le molestó que se me salieran los dientes de los labios. No era mi culpa. Tengo dientes grandes y se me salen hacia delante. —¿De qué te ríes, pendejo? —me gritó. Alzó el rifle para estrellarme la culata en la boca y quebrarme los dientes. En ese momento su cabeza estalló encima de mí como una sandía. Me cayeron pedazos de su cerebro mojados en sangre, y piezas de hueso con carne y pelos. Los otros soldados saltaron aterrorizados y apuntaron hacia mi derecha. Uno a uno fueron cayendo, al compás de cuatro detonaciones casi simultáneas acompañadas de un alarido. Por la calle venía alguien iracundo armado con dos máuseres, gritando como un auténtico loco: —¡Tomen esto, hijos de sus múltiples putas! ¡Aquí está el rey de su propio universo para surtirlos de mierda! Me enderecé sin creer lo que veía. El de los rifles era un chico morenito, bajito, delgado y rapado. —¿Tino? ¿Tino Costa? —Sí, cabrón. ¿A poco crees que te iba a dejar morir? Te necesito en esta mierda de vida. —¡Sobreviviste! —Claro —Tino se hincó junto a mí, tiró los rifles y exclamó—: acuérdate de una cosa mientras vivas: yo soy infalible, invencible e inmortal. —Oh, lo olvidaba. Me puso la cantimplora en la boca y me apretó las heridas de los muslos. Mientras yo tragaba, él me dijo: —Está roto el mando, cabrón. No hay cadena de mando, el cuerpo está roto, se acabó todo, estamos solos. Me limpié la boca y con mi cuchillo Sable me arranqué dos trozos de pantalón para hacerme dos nudos alrededor de los muslos. Me di cuenta de que Tino tenía dos nudos en el brazo izquierdo y otro en la pierna. —¿Y Mondragón? —pregunté—. ¿Y Félix Díaz? ¿Y Gregorio Ruiz? ¿Sobrevivieron? Tino sacudió la cabeza como si su cuello fuera un resorte. —Todos están dispersos, Simón. Se fueron, están huyendo hacia todas partes. No hay cuerpo, se acabó, no hay cuerpo, sólo quedamos nosotros, estamos solos, no hay cuerpo. —Sí, ya te entendí. Pero ¿Mondragón está vivo? Tino tenía toda la cara llena de sudor. —Simón, traicionaron al general. Lo traicionaron esos hijos de puta. —¿Quién? —me enderecé sobre mis brazos. —Todo esto está lleno de traidores —Tino miró hacia ambos extremos de la calle y respiró entrecortado—: el general Huerta le pidió al presidente Madero que lo nombrara jefe de la defensa de la capital. —¿Qué? ¿El general Huerta? —El general Huerta le pidió a Madero y Madero lo acaba de nombrar jefe del Ejército en la ciudad de México. —¿A Victoriano Huerta? ¡Huerta estaba con nosotros! —Te lo digo, se suponía que el general Huerta nos iba a ayudar. Huerta era de Bernardo Reyes, era leal a don Bernardo. Don Bernardo le dio todo, don Bernardo le dio todo. Se suponía que Victoriano Huerta nos iba a ayudar. Gregorio Ruiz era el mensajero entre Reyes y el general Huerta para la operación de esta madrugada. Huerta lo prometió, lo prometió. Lo primero que hizo hoy fue arrestar a Gregorio Ruiz en el Palacio Nacional y lo acaba de matar. Sin juicio, sin abogados. Gregorio Ruiz está muerto. —Dios mío… —suspiré—. Para que no diga nada. ¿Y Mondragón? ¿Qué sabes de Mondragón? ¿Está vivo? —Mondragón y Félix Díaz se llevaron las tropas al almacén de armas del Ejército, se apoderaron de la fortaleza, se apoderaron de la fábrica de armas, se apoderaron de la Ciudadela. Desde ahí van a bombardear al presidente, pero están matando a los que estuvimos con don Bernardo. Me enderecé de nuevo. —¿Qué dices? —Son unos putos, Simón. Pinches traidores. Estamos muy jodidos, ya no tenemos a dónde ir. —Sólo querían usar su nombre —pensé en voz alta. —¿Qué? —Sólo querían usar el nombre de Bernardo Reyes para que los siguiera el pueblo y el Ejército. Ellos no son nadie. Ni Mondragón ni Félix Díaz. Estamos solos, tú y yo. Tú y yo somos el cuerpo ahora. Tino sonrió y cargó su máuser. —¡Individuo y cuerpo, cuerpo e individuo! —exclamó. —Ahora vamos por nuestras familias —dije y comencé a caminar agachado, con mi máuser cargado. —Al parecer olvidaste que mi familia está en Oaxaca y que me odian, así que vamos a casa de tu mamá —repuso Tino. 24 En ese momento, el gigantesco complejo fortificado que abarca varias cuadras en la zona central de la ciudad, y que está compuesto de varios edificios y patios interconectados, llamado Ciudadela, se estaba convirtiendo en la “sede del gobierno dos” o en el “palacio del gobierno auténtico”. Por supuesto, los miembros del supuesto gobierno auténtico no eran más que los golpistas que apenas iniciaban su verdadero plan de guerra. La Ciudadela era una ciudad miniatura, amurallada por todos lados y protegida por poderosos cañones y ametralladoras desde todas las azoteas. Desde ahí se contaba con la maquinaria de guerra para lanzar misiles hacia el Palacio Nacional o el Castillo de Chapultepec, y así destruir al gobierno de México. Como Mondragón no era tonto, eligieron ese sitio porque era el almacén de todas las armas del Ejército mexicano. Mondragón mismo había sido el jefe en ese lugar, por lo que al llegar ahí, ni él ni Félix Díaz tuvieron problema para que los viejos subordinados del bigotón cara de calaca le abrieran las puertas. Numerosos oficiales vestidos con uniformes color crema se hincaron en las azoteas para armar los tripiés metálicos de las ametralladoras nuevas, las colocaron entre las almenas y las apuntaron hacia afuera. Varios sujetos abrieron cajas llenas de fusiles Rexter y se los aventaron a los soldados como si se tratara de pescados en el mercado. —¡A mí dame dos! —¿Dos para qué, pendejo? Toma uno y pasa los demás. —A mí dame granadas, ¿no va a haber granadas? —¿Aquí para qué quieres granadas, idiota? ¿Nos quieres matar a todos? Con el ruido del metal de las ruedas que tronaban el recubrimiento de yeso de las azoteas, cañones de sistema Hotchkins fueron jalados a las esquinas de los edificios y encajados en las torretas. Iban dirigidos hacia Francisco Madero. —Ahora sí, jódanse —gritó un suboficial de artillería a los patanes que lo rodeaban—. Desde este instante el gobierno de México está aquí o los despedazamos. Los patanes le respondieron con una sonrisa bruta semejante a la de un orangután. Algunos ya estaban preparando alimentos en parrillas recién montadas en la azotea. Mientras le daba un sorbo a su café, uno de los elegantes oficiales de artillería que portaban cascos prusianos comentó: —Esto es lo que yo llamo un campamento de primera. Había nada menos que mil quinientos hombres de tropa dentro de la Ciudadela, protegidos por muros de piedra de dos metros de grosor y doce metros de altura, todos ellos en rebelión contra el gobierno de Francisco Madero. Seguían las órdenes de sólo dos seres humanos virtualmente desconocidos para el resto de la población: Manuel Mondragón y Félix Díaz. Mondragón, un hombre flaco de ojos hundidos que carecía de carisma pero poseía un ingenio maquiavélico, le transfirió toda la estelaridad a su viejo compañero de banca, al que controlaba en el salón de clases: Félix Díaz, el flamante sobrino de Porfirio Díaz que no había hecho nada relevante en su vida más que ser sobrino del dictador. En octubre pasado Félix Díaz había intentado otro golpe contra Madero, ideado también por Mondragón, pero fracasó y fue directamente a la cárcel. Ahora, a las doce horas del domingo, debajo el ardiente rayo del sol, los dos entes, Félix Díaz en su gran caballo blanco, y Mondragón en su huesudo caballo negro — huesudo y de ojo incierto igual que él—, entraron juntos al patio central de la Ciudadela, donde los esperaba la tropa realmente ansiosa. Félix Díaz venía en su majestuoso uniforme blancodorado, con el pecho inflado y el casco debajo de la axila. A su lado, el cejudo bigotón de Mondragón parecía una momia guanajuatense. Los recibió una marejada de aplausos y gritos en el patio, al pie de los colosales muros de roca volcánica. La fortaleza estaba compuesta por cuatro inmensas naves en torno al patio central, así como por cuatro grandes patios periféricos en las esquinas, formando un ajedrez de patios y naves. Alrededor de cada patio había bloques de edificios interconectados por arriba y a nivel subterráneo. Cuando Díaz y Mondragón detuvieron el andar de sus caballos en medio del patio, se hizo un silencio. Félix miró hacia todos lados y percibió decenas de ojos fijos en él, todos esperaban que dijera algo. Entonces empezó a sudar y sintió que se sofocaba. Los caballos resoplaron y cambiaron de pie. Mondragón volteó a ver a Félix, el cejudo le hizo muecas para que abriera la boca y pronunciara alguna palabra. Como tal cosa no ocurrió y pasaron los minutos, Mondragón le tomó la mano, la alzó en el aire y exclamó: “¡Viva Félix Díaz!” Al instante la multitud gritó: “¡Viva Félix Díaz!” —¿Y quién es este pendejo de Félix Díaz además de ser el sobrino de su imbécil tío? —preguntó un hombre cerca de los muros a su compañero de al lado, quien respondió: —¿Prefieres a Mondragón como presidente de México? —¿Qué? Santo Niño Jesucristo y Santa Virgen María de Guadalupe. Pero ¿qué estamos haciendo? Todo esto era para Bernardo Reyes —insistió el hombre. El otro le apretó el brazo y le pisó con fuerza el zapato. —No vuelvas a decir Bernardo Reyes o nos matan a los dos. El sobrino ordenó que mataran a quien dijera ese nombre. —Hijo de puta. 25 En nuestro camino hacia la casa de mi madre, Tino Costa y yo nos topamos con la travesía más peligrosa que habíamos conocido en nuestras vidas. A pesar de no ser especialmente popular en ninguna parte, me di cuenta de que muchos miembros del Ejército me conocían, al menos distinguían mi cara y la vinculaban con don Bernardo Reyes. De manera que por primera vez tuve la necesidad de esconderme, porque por todos lados me ocurría lo mismo: “¡Ese trabajaba con Reyes, agárrenlo! ¡El otro también!” Las balas y las granadas se nos acabaron rápido, y eso que habíamos decomisado todo lo que tenían los soldados del callejón. Opté por lo que siempre se hace en estas situaciones. Levanté una coladera de hierro y le señalé a Tino la entrada al drenaje. —¡No, a la mierda no! —arrugó la cara. Insistí con el dedo índice, hasta que dijo: —Bueno, está bien. Él fue el primero en brincar. El drenaje estaba formado por túneles redondos de ladrillo, el agua fluía hasta el primer tercio y las ratas corrían a los lados. Ayudado por la luz de los eventuales tragaluces que daban a la calle, si uno usaba los brazos y las piernas, era posible avanzar como araña sin mojarse los pies. —¡Chingada! —gritó Tino—. ¡Ya se me subió la maldita mierda! De verdad no sé cómo le hizo pero ya tenía sustancia café en todos los pantalones. Se quejó por el olor y regurgitó como un bebé. —Piensa que estás en el campo y es caca de caballos —le dije. Siguió avanzando mientras asimilaba el método. —¡Tienes razón, Simón! Así no huele tan mal. Estamos en un establo. Estamos en el campo. Éste es el olor fresco de la naturaleza. —Bueno, la caca que tienes en los pantalones salió de las nalgas de los que viven en los vecindarios de arriba —le dije. Ahora sí quiso vomitar y le tuve que gritar: —¡Da igual si la hizo un animal o un ser humano! ¡Controla tu mente! Por fortuna no estábamos solos. A cada lado avanzaba con nosotros una veloz columna de cucarachas que teníamos que esquivar. Algunas se nos subieron por las botas y se nos metieron en los pantalones. —¡Hijas de puta! —gritó Tino y pateó la pared desesperado para que se le cayeran—. ¡Se me están subiendo, Simón! ¡Me están mordiendo ahí! ¡Me están mordiendo ahí! ¡No soy comida, cabronas! —No seas mentiroso, Tino. Las cucarachas no muerden. —Entonces, ¿cómo comen, baboso? —Son sólo cosquillas, Tino. Estás sintiendo sus patitas, eso es todo. Las cucarachas no comen carne humana. —¿Cómo sabes eso? ¿Eres científico? —¿Alguna vez has oído de un solo caso de una persona mordida por una cucaracha? —¡No leo el periódico! ¡Y además no ha habido un solo caso de un imbécil antes que nosotros atravesando la ciudad de México por el drenaje! —¡Controla tu mente, caramba! —volví a gritar—. A mí también me están haciendo cosquillas. No es grave, lo peor que nos puede pasar es que nos transmitan infecciones fecales a nuestras partes nobles. —¡Perfecto! ¡Eso me parece perfecto! —exclamó Tino. Me le acerqué y le dije al oído: —¿No dijiste hace rato que eres inmortal e invencible y todas esas cosas? Tino se detuvo y asido a la pared respiró profundo varias veces. Luego dio un paso hacia adelante. —Es verdad, Simón, una vez más tienes razón. Soy Tino Costa, soy infalible, soy invencible y soy inmortal —repitió esa frase como quince veces, cada vez más fuerte, con su eco rebotando de pared a pared hasta el final del ducto. —Quisiera irme de aquí, Simón —me dijo—. En la escuela tenía un compañero que sabía dibujar muy bien. Un día el profesor le ordenó pasar al pizarrón para que dibujara un celenterado, ¿y sabes qué dibujó? —No, Tino. ¿Qué dibujó? —Dibujó una puerta, la abrió y se salió. —Dios mío. La verdad es que Tino había exagerado. No teníamos que atravesar toda la ciudad de México, sino dos ridículos kilómetros hacia el norte por debajo de la calle de San Juan de Letrán, hacia los vecindarios delincuenciales de Tlatelolco, lo cual nos llevó alrededor de cuarenta y cinco minutos. Salimos curiosamente donde todo había comenzado: a unos metros de la prisión militar de Santiago Tlatelolco. Ver el edificio nuevamente me provocó una alteración muy grande. Estaba incendiándose y se oían crujidos que provenían del interior. En el techo se alzaban columnas de humo negro y de las ventanas salían enormes llamaradas. Una estruendosa sirena se había detonado y las pequeñas bocinas de los altos postes circundantes chillaban como en una pesadilla. Al igual que yo, Tino miraba para todos lados sin entender lo que ocurría. —¿Quemaron la prisión? Dios mío, ¿qué está pasando? Dejaron escapar a los presos —dijo con los ojos alarmados. —¡Por acá! —le grité y corrí hacia la vecindad donde vivía mi mamá. Pensé lo peor. Comencé a imaginar tipos entrando a la vecindad, acercándose a mi esposa, a mi hijo y a mi madre, todo ello con el recuerdo de una canción del circo. “No va a pasar”, me decía mil veces, todo el tiempo pensando en Dios y en la Virgen de Guadalupe. Veía los ojos brillantes de mi esposa la noche anterior en la plaza central, mientras la abrazaba contra mi cuerpo y la mecía suavemente con la música de los pianos. “No va a pasar”, le decía a Dios, y pensé que Dios me los iba a proteger, porque yo estaba haciendo el bien, con el general Bernardo Reyes. Estábamos peleando por un mundo mejor, por un país más grande y más justo, por convertir a México en la promesa descomunal que le fue asegurada desde el principio del tiempo. Dios mismo iba a proteger a mi esposa, a mi chiquito y a mi mamá, no les iban a hacer daño por mi culpa, por mis decisiones. Porque si así fuera, yo mismo me arrancaría la piel con mis propias uñas y gritaría por siempre en el infierno. “No, Dios mío, te lo ruego.” 26 A la delicada señora Aurelia, la viuda de don Bernardo, la escoltaron guardias presidenciales a través de las anchas alfombras rojas del Palacio Nacional que ella pudo haber recorrido a esa misma hora de la mañana como primera dama, y la subieron por la escalera magna hasta la biblioteca. Ahí la hicieron esperar en una solitaria silla. Las otras señoras ya no estaban con ella, se habían quedado afuera del palacio por miedo de no regresar. Todo estaba callado excepto por un reloj en la pared que la bella doña Aurelia volteó a ver con sus grandes ojos. En la puerta, junto al umbral de cortinas rojas, había un guardia muy alto que portaba una boina roja y guantes blancos. Inmóvil y con los brazos cruzados en la espalda, el hombre miraba fijamente a la señora. El reloj hizo un tronido. Entonces apareció detrás de las cortinas una figura blanca de vestido largo. Era Sara, la esposa del presidente. Llevaba consigo un mensaje. 27 Corrimos hacia la vecindad de mi madre y vimos que todo ardía en llamas. La entrada estaba bloqueada con alambres de púas. En el piso se veían cuerpos bañados de chapopote que burbujeaba. En los tres pisos de la vecindad, el fuego destruía todo lo que encontraba a su paso en las minúsculas viviendas. Grité hincado sobre mis rodillas y Tino Costa me gritó a mí, jalándome del cuello de la camisa. No alcancé a escuchar lo que me decía. Sólo vi que dos individuos lo cargaban. Con sus extremidades, Tino se sacudió como lagartija e intentó golpearlos en la cabeza, pero eran mucho más grandes que él y lo arrojaron lejos como si fuera un conejito de goma. De repente sentí que dos pares de brazos me aferraban por la espalda. Una mano me arrancó el máuser con todo y correa, y casi me disloca el hombro. —Todo está bien —me dijo una voz al oído, con acento de otro país. Volteé y distinguí una cara de enorme quijada, ojos azules y cabello rubio. Me repitió la frase: —Todo está bien. El hombre de al lado era igual de gigantesco, pero de cabello negro trenzado hacia atrás. Tenía barba de chivo y la mirada inexpresiva de un águila. Me llevaron colgado como trapo y yo les di patadas en la espalda, lo cual no los inmutó. —¡Tino! ¡Tino! —grité una y otra vez pero no hubo respuesta. Los dos que lo habían aventado, más uno africano, todos imponentes, se sumaron a los que me llevaban. Me puse a llorar. Quería ir hacia atrás, hacia la vecindad, a quemarme ahí con mi familia, pero no podía zafarme de estos imbéciles. De pronto el rubio giró la cabeza y me susurró en un tono muy dulce: —Todo está bien, Simón Barrón. Tenemos a tu familia, están bien. —¿De verdad? —le pregunté—. ¿Están bien? ¿Dónde están? —Pronto lo sabrás. 28 Como es de esperarse, la siguiente escena ocurrió en la embajada de Alemania. Calle de Liverpool número 54. Se trataba de una enorme casa con formas ondulantes talladas en la piedra, que se torcían sin fin hacia los lados y hacia arriba como troncos de árboles enredados alrededor de las largas ventanas. Los balcones eran barandales verdes de bronce, curvados hacia fuera como canastos. Toda la calle estaba arbolada y llena de edificios magníficos de estilo art nouveau que hoy sólo aparecen en fotografías. Era el corazón de la colonia Americana, hoy llamada Zona Rosa. En aquel entonces esa colonia era la zona más exclusiva de México y ahí estaban todas las embajadas. Recalco esto porque en esas embajadas, y en la guerra secreta que se jugó entre ellas —como contaré—, fue donde verdaderamente se libró la Revolución mexicana, constituyendo una historia de la máxima importancia que no se conoce. El edificio en cuestión era la sede del poder imperial del joven e impetuoso káiser Guillermo II de Alemania, el amo del Ejército más poderoso del mundo. —¿Dónde está mi familia? —le pregunté a Paul von Hintze en el tercer piso de la embajada. Von Hintze estaba parado al lado de su escritorio, donde tenía una mano apoyada en forma de puño. El resplandor del día que entraba por los tres ventanales dibujaba un contorno luminoso alrededor del embajador, quien caminó a mi alrededor con las manos detrás de la espalda. Luego se dirigió hacia el desproporcionado pizarrón negro de la pared apretando su largo abrigo gris. Mientras observaba las anotaciones del pizarrón, me dijo: —¿Conoces el Hotel Geneve? —¿Perdón? —Es el hotel más exclusivo de la ciudad de México. —Bueno, en ese caso, no. Von Hintze se dio vuelta y me sonrió con su cara áspera. —Bien, pues en este caso, tu esposa, tu hijo y tu madre están hospedados en una suite en ese hotel. —¿De verdad? —Sí, tienen servicio a cuarto, desayuno, comida y cena. También lavandería y mucama. Y alberca, si así lo desean. Se encuentran bajo protección del Imperio alemán. Me levanté y le dije: —Muchas gracias, señor Von Hintze, muchas gracias. Me hizo una seña con ambas manos para que me volviera a sentar. —No te apresures, chico. Aún no te vas. Me senté. Ése fue el segundo momento más desconcertante de toda mi vida. El embajador me preguntó: —¿Sabes lo que significa operación de inteligencia? Me rasqué los dientes con la lengua. —No, señor. No exactamente. —¿Sabes lo que significa acción de infiltración encubierta? Reflexioné un instante. —No, señor. —Entonces eres exactamente lo que necesito —me sonrió. —No sé si le entiendo. Von Hintze caminó hacia su escritorio y colocó su palma sobre la pila de periódicos que había en la esquina izquierda. Tomó uno y leyó el encabezado: —New York Times , febrero 4. Hace sólo cinco días —me miró—: “El presidente electo Woodrow Wilson no aceptará presiones para elegir a los hombres de su gabinete”. Enseguida tomó el ejemplar de abajo y leyó: —Febrero 3. “No estoy aquí para entretener a los periódicos, afirma el presidente electo Woodrow Wilson.” Luego cogió otro de más abajo. —Enero 29, hace apenas once días: “Woodrow Wilson ignorará a los hombres de poder. Los amos de las finanzas no deberán ser consultados para las decisiones de gobierno, afirma. Anuncia que su presidencia acotará el poder político que gozan hoy los grandes monopolios industriales, bancarios y ferroviarios”. Von Hintze bajó el diario y me miró con la cara alzada. —¿Qué opinas de esto? —me preguntó. —Pues… Yo opino que… ¿Qué opino? El embajador frunció el ceño y continuó leyendo: —“Si el gobierno de los Estados Unidos va a hacer lo correcto…” —se detuvo e indicó—: te estoy leyendo palabras del presidente electo Woodrow Wilson: “… el gobierno lo hará directamente a través del pueblo de los Estados Unidos y no a través de estos caballeros. No estaré bajo el patronazgo de ningún consorcio, sin importar cómo puedan controlar mi vida. No podemos permitirnos ser gobernados como lo hemos sido por los hombres de esta última generación”. Von Hintze bajó el periódico y lo colocó sobre el escritorio. —¿Qué opinas? —insistió, alzando la barbilla. —Pues… —¿Sí sabes quién es Woodrow Wilson, verdad? —se impacientó. —Sí, claro, embajador. —Ah, bueno —suspiró mirando hacia arriba—. Me alarmaría mucho que no lo supieras. Desgraciadamente en tu país a la masa poblacional le gusta permanecer en una ignorancia que me aterroriza. Von Hintze se puso a caminar detrás de su silla, de un lado a otro de los ventanales. —¿Sabes, chico? Woodrow Wilson es el próximo presidente de los Estados Unidos y tomará posesión en menos de tres semanas, el 4 de marzo —el embajador puso los puños sobre el escritorio—. Woodrow Wilson es un demócrata, un profesor, un intelectual. Va a sacar al gordo de William Taft, que es un republicano que obedece a los industriales. ¿Sabes lo que eso significa? —Pues… Sí, claro. Eso es pésimo. —¿Pésimo? —se irritó. —Bueno, quiero decir, pésimo lo que hace el gordo republicano. Quiero decir, qué bueno que el gordo se va. —Ah —me miró de soslayo. Seguro le inquietaron mis dientes salidos y mi sonrisa echada hacia afuera porque no me dejó de ver con cierto asco y morbosidad. Hasta me sonrió arrugando el entrecejo. —Lo que te estoy diciendo, chico —continuó—, es que está ocurriendo un tremendo cambio de poder dentro de los Estados Unidos. Von Hintze metió la mano en la pila de diarios y sacó otro. —Éste es de hoy… Escucha. Febrero 9: “Nacimiento del átomo. La creación de un elemento con electricidad probablemente demostrado por la aparente transmutación de helio en el elemento neón. El sueño de los antiguos alquimistas está a punto de ser realidad”. Bueno, esto no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, ¿verdad, hijo? —se rió. —Pues no. —En fin, también se necesitan algunas buenas noticias para no hundirse en la depresión —siguió buscando en los periódicos—. Esto es, mira: Nueva York, febrero 7, hace sólo dos días: “William Rockefeller pronunciará su testimonio ante agentes del Comité Pujo de Monopolios Monetarios del Congreso” —y tomó el de abajo—. Enero 31: “El Comité Pujo recibe reportes de J. P. Morgan y del National City Bank de William Rockefeller” —y extrajo dos de más abajo—. Febrero 3: “Standard Oil acuerda operación por 39 millones de dólares con Mellon” —a continuación leyó el otro ejemplar—: “Todos los giros empresariales fluctuando entre buenas y malas temporadas con la única excepción de la Standard Oil Company de John D. Rockefeller y sus subsidiarias, cuyas ganancias sólo se incrementan”. Von Hintze regresó los periódicos al escritorio y me observó fijamente. Yo bajé la mirada, me incliné y murmuré: —Señor embajador, le pido que me perdone por no saber nada de finanzas. Él arrugó las cejas y negó con la cabeza, pero sonrió. Reanudó su patrullaje pendular detrás de la silla. Con las manos detrás de la espalda y la cara alzada me dijo: —Escucha con mucha atención, hijo. Desde 1911, sólo veinte entidades controlan casi cuarenta y tres por ciento de los recursos bancarios y los monopolios industriales de los Estados Unidos. Esto es lo que el Comité Pujo está investigando. Se trata de la mayor y más peligrosa concentración de riqueza que se ha dado en la historia humana. El dato del embajador me hizo pelar los ojos. —¿En toda la historia humana? —Nadie sabe cómo ocurrió, chico. Nadie lo sabe. Al parecer esto es a lo que condujo la economía industrial. El mundo está ahora en manos de unas cuantas familias. Por lo que respecta a los Estados Unidos, los principales nombres son los siguientes: el banco J. P. Morgan, el National City Bank de Nueva York, del clan Stillman-Rockefeller, y el banco de los señores Kuhn y Loeb. Me quedé mudo durante unos instantes. —Bueno, es una lista bastante corta —dije. —Así es. Y estos caballeros son a quienes está desafiando y amenazando el profesor de escuela que está a tres semanas de convertirse en el nuevo presidente de los Estados Unidos de América. ¿Te das cuenta del cataclismo que viene? Ahora ambos guardamos silencio. Afuera se escuchaba la voz de la señora Gerda, la secretaria del embajador que hablaba por teléfono. También se oía cierto movimiento en los pisos de abajo. —¿Qué es lo que quiere que yo haga? —le pregunté finalmente a Von Hintze. 29 El embajador caminó de nuevo hacia el gran pizarrón, que por lo visto era su área favorita en el mundo. Tomó el gis y con un movimiento como de espadachín señaló lo que había dentro de un círculo: “Busque la Conexión H. Siga al embajador de los Estados Unidos. Hay poderes monstruosos por encima de todo esto”. —¿Recuerdas quién dijo estas palabras? —me preguntó. —Sí, claro, embajador. —Bien, pues tú y yo hemos recibido una misión esta mañana. Una misión que se debe realizar a la brevedad. Von Hintze subrayó la siguiente frase: “Siga al embajador de los Estados Unidos”. —Esto es lo que quiero que tú hagas —me dijo. Me hizo reír de los nervios. —¿Me está pidiendo que me vuelva espía? —Te estoy asignando una misión diplomática avanzada —el embajador me miró con la barbilla alzada. —No soy espía, señor —le dije—. Lo siento, no sé nada sobre espionaje, no tengo el entrenamiento. —Pensé que eras un hombre de retos —me dijo. —¿Perdón? —Pensé que eras como Bernardo, si serviste con él. Un hombre de increíbles agallas e inteligencia. No te veo el entusiasmo. No te veo la pasión. No te veo el espíritu de combate. ¿Por qué te tuvo con él? Nunca lo entenderé. Me haces pensar que Bernardo fue el último de su especie en este país. —Bueno, no me manipule, embajador. No es necesario. Von Hintze me sonrió plácidamente y asintió satisfecho. Giró hacia el pizarrón y se quedó con las manos detrás escudriñando su crucigrama de datos con las flechas que iban de un lado a otro. —Vivimos en un mundo de enigmas, hijo. Parecía que los ojos del embajador repasaban un mapa de guerra de los que usaba como almirante para las operaciones de los submarinos. —¿De enigmas? —Verás, en la vida puedes tomar dos caminos —dijo Von Hintze con gravedad—: en uno vives como los demás, sin saber nunca de qué eres parte, sin saber nunca qué fuerzas dan forma a tu mundo, a tu vida. En el otro debes cruzar la muralla y convertirte en un explorador, decodificar el misterio profundo que puede cambiar todas las cosas. En ese momento me quedé mudo ante la irradiación de su mirada, que ahora se dirigía hacia mí. —Tu vida y la mía fueron unidas esta mañana —el brazo del embajador se alargó con el gis hacia el círculo dibujado en el centro del pizarrón y agregó—: necesito que tú me ayudes a decodificar este enigma. ¿Estás dispuesto? —¿Yo? —Quiero que me digas quién está moviendo todos los hilos. Necesito averiguar quién está operando todo esto. Quiero saber qué se está tramando en la oscuridad. —Vaya, ¿todo eso, almirante? —Lo que inició en noviembre de 1910 en tu país no fue una revolución —dijo el embajador con seriedad—. De ninguna manera, las revoluciones son una mentira. Son sólo unos grupos de poder reemplazando a otros. Así ha ocurrido siempre. —Pero… ¿Madero…? ¿El pueblo…? ¿La libertad…? —Los ideales de libertad y justicia no son los detonadores de las revoluciones, eso es sólo la basura que le hacen creer a la gente tonta. La mezquindad y la codicia de los poderosos que tienen el dinero y el armamento son las que en realidad hacen las revoluciones. Debes crecer y pensar a otro nivel. ¿Me harías ese favor, hijo? —Pues… —Ésa es la primera condición que te pido para la misión que estás a punto de iniciar. —Bueno, trataré. —Hay cosas que nunca cuadraron —agregó Von Hintze. —No entiendo, ¿a qué cosas se refiere? —Lo que nos dijo Bernardo hace apenas unas horas. Francisco Madero es un buen hombre, un idealista de treinta y siete años, el nieto de uno de los hombres más ricos y poderosos de México. Pero él nunca peleó ninguna guerra, nunca sostuvo un arma. Lo creían tonto. Se reunía con amigos alrededor de velas e invocaban espíritus de gente muerta que les decían qué hacer. —¿De verdad? —pelé los ojos. —¿Te parece ésa la clase de persona que arma una revolución? —Pues… —Dime si ese chico débil iba a levantar a caudillos maleados y darles órdenes para derrocar a una dictadura militar de treinta años. ¿Te tragas eso, hijo? ¿Crees que su abuelo le habría permitido ponerse contra el gobierno que lo había hecho rico? —No le entiendo, almirante. —¡Piensa, chico! —¡Estoy pensando! —¿Sabes dónde estaba el joven Francisco Madero cuando proclamó la revolución? —Pues… déjeme hacer memoria, señor. —Estaba en San Antonio, Texas. En territorio de los Estados Unidos. —Újule. —Desde el territorio de los Estados Unidos envió el telegrama de la rebelión a todo tu país, protegido por los Estados Unidos. —¿De verdad? —Estuvo ahí durante cinco meses y ninguna autoridad americana lo detuvo, a pesar de los tratados de neutralidad entre los dos países. ¿No te parece raro esto? Le dieron todo lo que necesitaba. El 18 y el 19 de noviembre de 1910 el embajador de México en los Estados Unidos, Francisco León de la Barra, le envió dos comunicados urgentes al secretario de Estado americano, diciéndole que Madero estaba en San Antonio preparando la rebelión contra México, que en varias ciudades de los Estados Unidos se estaban concentrando hombres y armas para cruzar hacia el sur; que arrestaran a Madero en los Estados Unidos. ¿Y sabes qué hizo el gobierno de los Estados Unidos? —Déjeme pensar… ¿Nada? —Exactamente, nada. Cualquier jefe militar del mundo te podría decir una sola cosa al considerar cómo se dio la concentración de hombres y armamento al norte de la frontera en noviembre de 1910. Lo que estaba ocurriendo en México no era una revolución, sino una invasión desde los Estados Unidos de América. Von Hintze me hizo voltear a un lado. Siguió: —Y cuando el joven Madero entró a México con todos esos hombres rudos y entrenados en la guerrilla, ¿no te has preguntado de dónde eran todos esos piratas y mercenarios y todas esas armas? —Pues… —¡Piensa, chico! ¡Es tu país! —el embajador golpeó el escritorio. —Está bien. Por la forma en que lo dice, eran güeros. —A su campamento en Texas le llegaron cajas llenas de armas, embarques enormes a la vista de las autoridades de ese estado, y no hicieron nada. A un bandolero de vacas lo hubieran encarcelado por acopio de armas. El día que Madero envió su telegrama de la rebelión, el 20 de noviembre, fue transmitido en forma quirúrgica a cientos de puntos estratégicos en México y el mundo. ¿Crees tú que el jovencito hacendado Madero sabía cómo hacer algo así? ¿A qué hora aprendió a mover una revolución militar de esa escala? ¿Sabes que hubo barcos de los Estados Unidos apuntando sus cañones hacia los puertos de México el día 7 de marzo de 1911, y hasta el día 14? —¿Es cierto lo que dice, almirante? —¡Claro que es cierto! Eso fue lo que hizo renunciar a Porfirio Díaz, no Madero. ¿Lo sabías? Von Hintze hizo que me quedara callado durante unos instantes. —No sé qué decir… —respondí al fin—, no sabía todo eso. —Ése es tu problema, hijo. Mientras elijas ser un idiota, tu país permanecerá esclavizado. —¿Perdón? —Tu país tiene los recursos y la potencia para dominar en el mundo —me señaló con el dedo—. Desde hoy depende de ti y de cómo utilices tu cerebro. —Muy bien, pero no me regañe. —Tenía razón el general Reyes. Madero nunca hubiera llegado al poder solo, tampoco hubiera podido comenzar una revolución sin la intervención de alguien muy poderoso dentro de los Estados Unidos. —Dios… —me rasqué los dientes con la lengua. —Algo ocurrió en la entrevista del 17 de octubre de 1909 entre Porfirio Díaz y el presidente William Taft. Algo que redefinió a las fuerzas dominantes dentro de los Estados Unidos para que ya no quisieran a Díaz en México. —¿Qué, almirante? —Eso es lo que quiero que averigües. Eres mi esperanza. Mi esperanza de que tu país es mucho más capaz de lo que todos creen. Es tu hora de demostrarlo. ¿Serás capaz de decodificar este misterio, por el bien de tu país y del futuro de tus hijos? ¿Serás capaz de unir las piezas de este enigma o vivirás en un mundo de mentiras que les contarán a tus hijos y a los hijos de tus hijos? —Pues no —respondí de forma ambigua. —Lo que ocurrió en noviembre de 1910 —continuó Von Hintze— fue la intervención de otro país en el tuyo para controlarlo con algún fin que desconocemos. Madero fue impuesto por un hombre de las familias que dominan el mundo. Y el mismo que lo colocó en la presidencia de México es el que ahora lo quiere derrocar y asesinar. —¿El mismo? Pero ¿por qué, si lo apoyó antes? —Eso es lo que tú vas a averiguar. —¿Y tiene usted alguna pista sobre quién puede ser? Von Hintze pasó lentamente la mano por encima de los periódicos donde había leído los encabezados. Luego, con su veloz gis señaló una frase en el pizarrón: “Club de la Muerte”. —Muy bien. ¿Pero quiénes conforman ese club? — pregunté. —Vas a ser tú quien me lo diga —sonrió—, y cuanto antes… El embajador movió su brazo hacia otra frase en el pizarrón, la que decía: “Matarán a Madero en 10 días”. —Újule. —¿Aceptas la misión? —Bueno, considerando que usted tiene a mi familia en un hotel y que dispone de sus vidas, supongo que sólo me lo pregunta por cortesía. —Así es. —Me lo imaginaba. —La cortesía es siempre mejor que la verdad, hijo, aunque todos la conozcan. De eso se trata la vida de un embajador. Digamos que… sin la protección del Estado alemán, las probabilidades de que tu familia sobreviva en este país son escasas, ya que el gobierno le puso precio a tu cabeza. Yo te estoy ofreciendo hasta una alberca para que se relajen. Terminado todo esto, si lo haces bien, tendrán mucho más que eso. —Bueno, no está mal lo de la alberca, aunque no sé nadar. ¿Trabajaré para Alemania? —Lo que averigües puede no sólo salvar a tu país si intervenimos a tiempo, sino evitar una confrontación mundial que principie una gran guerra en el mundo. Las últimas palabras del embajador me hicieron arquear las cejas. —Bueno, sí soy hombre de retos —le dije—. Al parecer su manipulación, pero sobre todo su coerción, funcionaron. Ya soy su esclavo. ¿Qué es exactamente lo que tengo que hacer? 30 El señor Von Hintze colocó una cajita de madera sobre el escritorio, redonda como un pan. —Mañana irás a la embajada de los Estados Unidos — dijo y volteó hacia la ventana, con el dedo hizo un arco—: está detrás de todos estos edificios. Veracruz número 24, esquina con Puebla. Es esa construcción gótica y puntiaguda detrás de la avenida del acueducto de Chapultepec. Se puede distinguir por encima de los arcos, ¿la ves? Yo me puse de pie y estiré el cuello. —Sí, señor. Ya la vi. —Bueno, ahí es donde vive el malnacido para el cual vas a trabajar a partir de mañana. —¿De verdad? —El embajador Henry Lane Wilson. Uno de los seres más monstruosos que he conocido. Quiero que me digas con quién se está viendo, quién va a visitarlo, con quién come, desayuna y cena; con quién tiene contacto telefónico y telegráfico. —¿Todo eso? —Sí, todo eso. —Perfecto, señor Von Hintze. Lo único que dudo es que el señor Malnacido me dé trabajo ahí. Ni siquiera sé hablar inglés. El embajador soltó una risa, lo cual me dio gusto. —No te preocupes, hijo. Te va a dar trabajo de forma inmediata. ¿Sabes por qué? —No, ¿por qué? —Porque le vas a ofrecer exactamente lo que él necesita. —Ah, ¿sí? ¿Qué? —Información. —¡Huy! —fruncí el ceño—. ¿Cuál? —Le ofrecerás un gran mito. La mitad de lo que le dirás será verdad y la otra mitad será mentira, que es lo que se hace siempre para estas operaciones. Le dirás que trabajaste con Bernardo Reyes y que estuviste con él en su celda hasta el último minuto, lo cual es cierto. Éste será el anzuelo que le hará tragar el resto. —¿Y cuál es el resto? —Le dirás que Bernardo Reyes tenía un pacto con los ingleses. —No invente. —¿Perdón? —el embajador me miró muy molesto. —Discúlpeme, señor, sólo es una expresión. Se dice así cuando algo es muy impresionante. —Bueno, entonces sí invento. Escúchame bien. Es obvio que esto es un conflicto anglo-norteamericano. —¿De verdad? —es lo único que podía preguntar. Cada minuto con el diplomático alemán me daba cuenta de que yo era más y más estúpido por ignorar todas estas cosas. Von Hintze continuó: —Inglaterra y los Estados Unidos están viendo quién se queda con México. —Ah, ¿sí? —Como si las demás potencias no quisiéramos o no contáramos aquí. Japón quiere a México para invadir inmediatamente a los Estados Unidos. ¿Lo sabías? —¿De verdad? —Pero Japón aún no está listo. Si lo estuviera, tú ya hablarías japonés y Japón sería en muy poco tiempo el dueño de toda la tierra continental que rodea el Océano Pacífico, incluida toda la costa oeste del continente americano. Por el otro lado, Rusia está muy lejos y Francia ya no cuenta, la destruimos nosotros. Los ingleses y los norteamericanos están en pugna por México, pero con todas las diferencias que tienen, se parecen en lo más importante. —Claro, el idioma. —No, hijo. Piensa —¿La raza? —No, hijo. Dije lo más importante. —Muy bien… Entonces no tengo la menor idea. —La falta de honor, hijo. —Oh. —El káiser Guillermo soñó con una gran alianza pangermánica: Alemania, Inglaterra y los Estados Unidos, todos los pueblos de sangre germánica unidos. Habría sido colosal, ¿no lo crees? Pero es imposible. —¿Imposible? —Los ingleses y los norteamericanos han perdido todo rastro del honor. Ha habido un cambio de mentalidad. No estoy hablando de los pueblos, sino de las élites que los gobiernan. Para los ingleses y los americanos el dinero se ha vuelto superior al honor. ¿Y sabes por qué? —el embajador inquirió con los ojos y yo me encogí de hombros—: porque ahora son los hombres de negocios los que controlan a sus gobiernos, no la gente. —Dios… El dinero… —Exactamente. Eso es algo que nunca debió pasar. Es indigno el hombre que vive para algo tan bajo como el dinero. Hay cosas muy superiores, hijo. El honor es superior a cualquier cosa. Es el fin supremo de la vida. Los valores superiores. Pregúntale a cualquier alemán. Pregúntale a cualquier japonés. —Habla usted como don Bernardo. Von Hintze bajó los ojos hacia el escritorio y acarició la cajita redonda de madera que había puesto en medio del dibujo de caoba. —Mañana por la mañana te presentarás en la embajada de los Estados Unidos. Pedirás entrevistarte con Henry Lane Wilson. Te preguntarán cuál es el asunto y tú les dirás las siguientes palabras: Ego habeo informatio magna. Yo repetí lentamente: —Ego habeo informatio magna. Me encantaría saber qué significa. —Tengo información crucial. —Ah, muy bien. —Te conducirán inmediatamente con Henry Lane Wilson. —¿Así de fácil? —Sí, así de fácil. A continuación le dirás que Bernardo Reyes tenía un pacto con los ingleses a través del ingeniero sir Weetman Pearson, barón de Cowdray, quien es el más destacado inversionista y agente encubierto británico en este país, y que tú estás dispuesto a decirle a Wilson todo lo que sabes a cambio de una sola cosa. —¿Una sola cosa? ¿Cuál? —Protección para tu familia. Si te pregunta dónde está familia, le dirás que no puedes decírselo hasta tener garantías. —Ah, muy bien. —Esto es importante. Si Wilson se entera dónde están tus parientes y descubre que estás trabajando contra él, colocarás a tu familia en una situación peligrosa, ¿me entiendes? —Entiendo. —Por ningún motivo le digas dónde está tu familia. ¿Prometido? —Prometido. —Bien. Me reacomodé en la silla que tenía asiento de piel. Mi trasero sudado ya se había adherido y cuando lo despegué se oyó un crujido. Esto le molestó al embajador y alzó los ojos. Le dije: —Señor Von Hintze, hasta aquí su plan me parece perfecto. ¿Pero qué voy a hacer cuando Wilson me diga: “Muy bien, ahora dime todo lo que sabes sobre esa informatio magna? Ni siquiera sé quién es ese señor Weetman, barón de Cowdray, lord Pearson o como se llame. Von Hintze me sonrió y miró hacia abajo, acariciando la cajita redonda de madera. —Lord Cowdray es uno de los hombres más poderosos en el gobierno de tu país. —¿De mi país? ¿Un inglés? ¿De veras? —De veras —repitió con marcado acento germánico—. El gobierno de Porfirio Díaz le dio a Cowdray los contratos de construcción más importantes de tu país: el alumbrado público de la ciudad de México, el sistema de desagüe, la red ferroviaria del sur. Millones de dólares. Actualmente sir Weetman es el controlador de todo el sistema ferroviario de tu país, y además es el dueño de la Mexican Eagle, la compañía de extracción y comercialización de petróleo más poderosa en México. —Oh, bueno, pues sí que es dueño de algunas cosas. —Por eso lo odian los capitalistas de los Estados Unidos. ¿Me comprendes, hijo? —Creo que sí, señor. —Lord Cowdray es el contratista inglés más poderoso del mundo y es amigo del rey de Inglaterra. —Ah, carambas. —Como comprenderás, el mayor sueño de los capitalistas estadounidenses, especialmente de los petroleros y ferroviarios, es sacar a este inglés de México y quedarse ellos con el negocio. ¿Comprendido? —Comprendido. —¿Vas entendiendo por qué se fue Porfirio Díaz? —Újule. —Bien, pues le dirás al embajador Henry Lane Wilson que sabes que lord Cowdray está a punto de llegar a México desde Inglaterra y que tiene un plan; que llegará el próximo martes, o sea en dos días, y que sabes exactamente dónde se hospedará. —Ah, ¿sí? ¿Y dónde se hospedará? —En el Hotel Geneve. —Oh, Dios —mi corazón se aceleró. —Se hospedará usando un nombre falso, como siempre que viene a México. Le dirás a Henry Lane Wilson que tienes acceso a Cowdray, y que estás dispuesto a servirle de sonda pasiva en el nido del lord. —Un momento, señor embajador. ¿Sonda pasiva? —Wilson entenderá el término. —Pero yo no, explíqueme. —Lo que significa es que le harás creer que conoces a lord Cowdray, y que estás dispuesto a espiarlo para después comunicarle sus planes. —O sea, ¿al Malnacido? —Exacto. —Serás los ojos y los oídos de Henry Lane Wilson en la suite de sir Weetman en el Hotel Geneve. —Oh, Dios. Me estoy haciendo bolas. —Es sencillo, hijo. Te venderás a Wilson como espía, y con ello te ganarás su confianza. Sólo tú sabrás que en realidad estarás espiándolo a él para mí. —Está medio complicado, pero me aviento. —Eso me gusta —sonrió Von Hintze—. Ahora sí honras a Bernardo. Como diría él: “Prefiero un solo día muy peligroso y morir en él, que mil años muy mediocres y vivir en ellos”. El embajador estiró la mano hacia la ventana y señaló hacia fuera. —Para que veas qué cerca te va a quedar todo —agregó —: esos dos edificios anaranjados grandes que ves allí, a sólo dos cuadras de la embajada de los Estados Unidos, son el Hotel Geneve. —Oh, Dios… —dije estirando el cuello—. ¿Ahí está mi familia, señor Von Hintze? —Así es. —¿Podré ir a visitarlos ahí? —De ninguna manera. Ni lo pienses. —¿Por qué no, señor? ¿Por qué? —Vas a ser observado, hijo. ¿Acaso piensas que Wilson no te hará seguir todo el tiempo? Aprende una cosa, ya que hoy te concierne más que ninguna otra: de quien más debes desconfiar en este planeta es de un espía, y más si trabaja para ti, pues lo más probable es que también esté espiándote a ti, como va a ser precisamente el caso. Te seguirán todo el tiempo. —Ah, ¿sí? Pues qué pinche horror. —¿Qué dijiste? —Disculpe, señor embajador, es sólo una expresión mexicana. —¿Qué pinche horror? —repitió como si masticara hierbas desconocidas. Me levanté muy alterado y lo señalé: —Señor, ¿cómo voy a saber que usted no me está mintiendo y que mi familia está verdaderamente en ese hotel, si no me va a dejar verlos? Él también se levantó muy enfurecido y violentamente sacó un objeto verde metálico del bolsillo de su largo abrigo gris. Era el cartucho con ornamentos dorados que le había dado el general Reyes. Lo apretó en su puño y me dijo: —¿Sabes qué es esto, chico? —¡Claro, yo estaba ahí! —Es el Plan de México, escrito y concebido por el hombre más brillante que ha vivido en este país. Y me lo confió a mí. ¿Sabes por qué? Porque soy un hombre de honor alemán. —Sí, recuerdo la frase. Yo estaba ahí. Se llevó el cartucho a los ojos y mirándolo me dijo: —¿Sabes la importancia que tiene lo que hay dentro de esta pequeña cápsula? ¡Podría convertir a todo tu país en un Monterrey, en un núcleo industrial del mundo! ¿Sabes cómo podría yo afectar el futuro, la historia futura, si no le entregara esto a Venustiano Carranza, tal como me lo pidió Bernardo? ¿Sabes cuánto vale un documento como éste, en las manos del embajador de un país? —Pues mucho, me imagino. —¿Sabes lo que me daría el káiser Guillermo por enviarle una copia de lo que dice aquí, antes de entregárselo a Venustiano Carranza o a cualquier otro? ¿Sabes cómo me castigará si se entera que lo tuve en mis manos y que lo entregué a otra persona sin haberlo abierto siquiera, y sin haberle informado de su contenido al gobierno alemán, habiendo tanto en juego en este momento? —No me imagino, señor. El embajador colocó delicadamente el cartucho cilíndrico sobre el escritorio, a pocos centímetros de la cajita redonda de madera. —No lo abriré —me dijo—. Soy hombre de honor. Entonces se hizo un silencio de varios segundos. A continuación me senté y él hizo lo propio. —Está bien, señor Von Hintze. Confiaré en usted. —No, chico. La pregunta es si yo puedo confiar en ti. —Eso me ofende —dije—. Yo también soy hombre de honor. Soy un soldado del Ejército mexicano. Serví bajo la autoridad del general Bernardo Reyes. Honor y lealtad. Ahora he aceptado trabajar con usted. Ya le di mi palabra como hombre, por lo cual no puedo traicionarlo. Nunca lo traicionaré. El alemán sonrió para sí mismo viendo hacia abajo. —Desgraciadamente, hijo, vas a tener que decirles esta misma frase a dos personas en los próximos días; a Henry Lane Wilson y a lord Cowdray, y vas a tener que traicionarlos a los dos. La petición del embajador me hizo pelar los ojos una vez más. —Sí, hijo. Recordarás este momento cuando lo estés haciendo. —Dios… —Y tal vez también me traiciones a mí. Existe una probabilidad cercana a cincuenta por ciento. —No, señor. Yo no soy así. —Esto rebasará todo lo que conoces, hijo. Te verás sometido a fuerzas extraordinariamente poderosas; fuerzas que conmocionarán todo lo que has creído, todo lo que eres, todo lo que has creído que eres. Todos tratarán de manipularte y llevarte a su terreno. Te será cada vez más confuso todo, cada vez más difícil saber qué es verdad y qué no lo es. —¿Tanto así, almirante? —Ésa es la esencia de un agente encubierto. Requerirás de una fuerza mental que jamás has desarrollado. Tu vida de soldado te parecerá infantil comparada con tu nueva responsabilidad. —Bueno, espero no fallar. —Más vale que no falles. La vida de tu familia pende de un hilo —el embajador señaló el Hotel Geneve por la ventana, enseguida puso las manos sobre el escritorio y con los nudillos de la izquierda me acercó la cajita redonda de madera—: ábrela, hijo. Yo la tomé entre mis manos y le di vuelta. La madera olía a rosas, era palo de rosa. —¿Qué es? —le pregunté. —Ábrela. Lo que hay adentro es lo que tendrás que usar si fallas. 31 En el Palacio Nacional, dentro de la silenciosa biblioteca donde no se oía más que el mecanismo del reloj de la pared de madera, la señora Aurelia, vestida de negro, vio entrar a la esposa del presidente. Sara Madero cruzó el umbral muy agitada, levantándose el vestido blanco por los lados, pinzándolo con las delicadas manos de guantes blancos. Inclinó levemente la cabeza ante el guardia que la estaba esperando en el umbral. El militar de boina roja la saludó chocando los tacones de sus botas y golpeándose la frente con el filo de la mano. La esposa del presidente miró a la señora Aurelia con ojos muy tiernos y ladeando la cabeza. Sara era una joven muy suave y muy dulce. Se acercó a la viuda lentamente y el guardia le colocó la silla para que se sentara junto a ella. Tras instantes sin palabra alguna, Sara movió delicadamente el brazo hacia la señora Aurelia y le puso la mano sobre el hombro cubierto de negro. —Lo siento —dijo y entrecerró los ojos. —Yo también lo siento —dijo doña Aurelia—. Mi esposo siempre respetó y admiró a su esposo. No fue algo personal. —Lo sé —afirmó la primera dama—. No tiene que decírmelo. Mi esposo siempre pensó lo mismo del suyo, tampoco fue algo personal. Aurelia le sonrió. Sara le apretó el brazo y le dijo algo más: —En un universo paralelo nuestros esposos habrían gobernado juntos, y el futuro de nuestra nación habría sido totalmente diferente. —Así es —Aurelia bajó la mirada recordando que el joven Francisco Madero le había pedido a Bernardo Reyes que fuera su secretario de Guerra y Marina. Si hubiera aceptado, seguramente su esposo habría protegido al presidente como el leal perro guardián que había sido con Díaz, y terminada la administración de Madero, Reyes hubiera sido su sucesor. Doña Aurelia miró a la joven Sara y le dijo: —Fuimos nosotras las que permitimos que las mentes malas crearan la enemistad entre nuestros esposos. —Así es —le apretó la mano la primera dama—. Llegará el día cuando México sea un país de hombres que no se dejen dividir por las mentes malas. Ese día México será grande. La bella doña Aurelia dijo: —Pero cuide a su esposo, Sara. Esto no ha terminado. La delicada Sara asintió, arrugando la frente, con los ojos muy abiertos. Ella sabía perfectamente lo que quería decir doña Aurelia. Se refería a dos personas, una en cada familia, que llenaban de veneno a Francisco Madero y a Bernardo Reyes. El problema era que esas dos personas seguían vivas, y que una de ellas trabajaba en el Palacio Nacional. El guardia de boina roja las miró a ambas con un gesto de furia y desprecio, alzando el mentón y apretando las duras mandíbulas. “En breve sabrán lo que les espera.” De pronto se escuchó un bullicio afuera de la biblioteca. El guardia volteó a la puerta. El escándalo se hizo mayor y aparecieron varias personas detrás de las cortinas rojas. El guardia se cuadró como si se le hubiera detonado un resorte dentro del cuerpo y se llevó el filo de la mano a la frente. Del grupo que venía, un hombre bajito caminó hacia la biblioteca, seguido por otros siete o diez, todos muy curiosos detrás de él. Ése era el presidente Francisco Madero. La verdad es que pasaban por ahí casualmente. Iban hacia el recinto de los diputados dentro del propio Palacio Nacional para una reunión de emergencia del gabinete con los líderes del Congreso. Madero no entró en la biblioteca, se quedó en el umbral y levantó la cortina con dos dedos. No hubo palabras. Intercambió miradas con su esposa y luego con la viuda. Madero tenía unos ojos negros muy grandes y brillantes que provocaban ternura más que cualquier otra cosa. Su barba de candado lo hacía parecer de peluche. Ante el morbo y el asombro de todos los que venían con Madero, la señora Aurelia se levantó y se aproximó hacia él. —Señor presidente —le dijo—, sé que usted tiene aquí el cuerpo de mi marido, tres pisos abajo. Quisiera llevármelo para enterrarlo con la decencia que corresponde. A Madero le tembló un párpado. Miró hacia un lado y luego hacia el otro. Su cuerpo entero sufrió sacudidas microscópicas, casi invisibles, como si una parte de él quisiera entrar en la biblioteca. Volteó a ver a su esposa y la joven Sara le dijo que sí con la cabeza. Luego volteó hacia atrás, donde estaba su hermano Gustavo, un tipo relleno y cachetón, con boquita de pez y pequeños lentes redondos. Gustavo era diputado y el brazo derecho de Francisco, a quien le susurró: —Pregúntale para qué quiere el cuerpo. Francisco alzó la cara y preguntó a la viuda: —Señora Aurelia, ¿qué piensa hacer con el cuerpo? Sara se adelantó: —¿Francisco? —lo amedrentó con los ojos. Gustavo siguió hablándole a su hermano por detrás del oído. —Podrían usarlo para sacar a la gente de sus casas y enardecerla. No podemos darnos ese lujo, hermano, y menos ahora. No te arriesgues —a Gustavo sólo se le movía un ojo mientras hablaba, ya que el otro era de vidrio. Francisco Madero bajó la vista y zigzagueó con la mirada. —Señora Aurelia, el cuerpo de su marido es en este momento materia de seguridad nacional —le dijo a la viuda. Aurelia dio un paso hacia el presidente, lo miró a los ojos y le dijo con la quijada endurecida: —Señor presidente, no le tenga miedo a Bernardo. Ya está muerto. 32 Me encontraba frente a la cajita redonda de madera que sostenían mis largos dedos. —Ábrela —insistió Von Hintze. Lo hice. Al girar la tapa y rasparla contra la base salió un intenso aroma del palo de rosa de la madera. Y vi lo que había adentro. —¿Una pastilla? —pregunté. Era una pastilla dorada, muy bonita, encima de un acolchonado terciopelo color café rojizo. —No me diga esto, señor Von Hintze —protesté. Él se puso de pie. —Así son estas operaciones, hijo. Si te agarran —dijo esta palabra muy mexicana para sonar coloquial conmigo—, si llegas a ser capturado en cualquiera de los lugares a donde vas a ir, es importante que por ningún motivo digas que trabajas para mí, para la embajada de Alemania o para el Imperio alemán. Saqué la pastilla y la roté lentamente frente a mis ojos. —Increíble —le dije—. Siento que esto ya empeoró. Lo dorado de la pastilla se me adhería a las yemas de los dedos como si fuera polvo. Él me dijo: —Vas a meterte con petroleros y con representantes de consorcios mundiales, tanto de los Estados Unidos como de la Gran Bretaña. Hay mucho peligro en todo esto. Hay mucho en juego. No sólo tu vida sino la de miles. Las potencias no deben enterarse de que el embajador de Alemania está espiando al de los Estados Unidos. ¿Me comprendes? Eso tendría consecuencias inimaginables. —Si usted lo dice. —Sí. Sí te lo digo, hijo. Te garantizo que tu familia, tu esposa, tu hijo y tu madre estarán seguros. Tienes garantía de ello sobre mi honor, y también de que les compensaré todo esto que estás haciendo cuando todo termine. —Bueno, gracias por la amenaza. —No lo tomes así. Algún día yo hice exactamente lo mismo que tú estás a punto de hacer y ahora soy amigo del emperador de Alemania. ¿No te parece maravilloso? Estás iniciando una carrera en el mundo de las relaciones internacionales. —Bueno, eso me tranquiliza. Por un momento pensé que iba a ser un pinche espía. —¿Pinche? —preguntó ladeando la cabeza—. ¿Tiene algo que ver con la frase “qué pinche horror”? —Totalmente. —Muy bueno, pues: si te agarran, tendrás que tomarte esta pastilla. —Pero… ¿Suicidarme, almirante? —Sí, tendrás que hacerlo. Por ningún motivo debes permitir que te capturen y te hagan confesar. No puedes permitirte la posibilidad de que te ofrezcan dinero para que les digas para quién trabajas, o que te lleven a una cámara de tortura donde ellos obtendrán la información por medio de instrumentos. —Perdón… ¿dijo instrumentos? —No podemos correr ese riesgo, hijo, ni tú ni yo. No podemos permitir que te lleven al terreno donde afloren tus debilidades, el miedo y la inmoralidad, la naturaleza oscura de tu alma. Observé cuidadosamente la pastilla entre mis dedos. Le dije: —Bueno, no parece que tenga mal sabor. ¿A qué sabe? —No la vayas a lamer, hijo —me dijo agitando la mano —. De hecho te sugiero que no la toques mucho, ya que la piel de las yemas tiene poros conectados al sistema circulatorio. —Ah, qué caramba —dije y la puse de inmediato en el terciopelo. —Esto te acaba de quitar cinco años de tu vejez. —¿De verdad? —miré la maldita pastilla. —Claro que no —me sonrió. —Lo que me gusta de usted es que bromea acerca de mi muerte. —Ése es nuestro negocio. Digo nuestro porque ya perteneces al mismo. —Almirante, ¿habré de morder esto, meterlo a mi boca? —toqué la cajita de madera por los bordes. —Cuando haces este tipo de trabajo, esto es a lo que estás dispuesto. Están en juego las vidas de millones de personas. Millones de familias. Naciones enteras. Eso es más importante que tu propia vida. Más importante que la mía. Más importante que la de cualquier agente individual. Tú y yo somos sólo agentes especiales que sirven a un fin más elevado: la paz mundial. Eso me hizo levantar la mirada hacia sus ojos. Tocó el cartucho que le había encargado Bernardo Reyes y con sus dedos lo hizo rodar unos milímetros sobre el escritorio, provocando que el águila y las serpientes doradas brillaran bajo el resplandor de la ventana. —Este hombre lo hizo, hijo —afirmó mientras observaba el cilindro verde metálico laqueado—. De ese tamaño es el sacrificio que hay que hacer por los demás. Lo vi a los ojos y ése fue el momento en que sentí que pertenecíamos a una sola cosa. Recordé a Bernardo Reyes y la espiral que hacía con el dedo, la espiral yaqui, la espiral de Cajeme, y lo vi diciéndome con los ojos: “Simón Barrón, todos somos la misma persona”. En un extraño espejismo vi a Von Hintze con el rostro del general Reyes y a Reyes con el rostro del jefe cajeme. El almirante Von Hintze me dijo: —En esta investigación vas a tener que abrir muchas puertas que desearás nunca haber abierto, pero lo harás por el futuro de tu patria, de tu familia y del mundo. ¿Lo harás, Simón Barrón? Me puse de pie y me cuadré ante el embajador. —Sí, señor, lo haré. 33 PENETRANDO LA MANSIÓN DEL EMBAJADOR Para cumplir la misión me llevé un papelito de arroz muy delgado y quebradizo que me dio el embajador Von Hintze. Decía lo siguiente: Para que no lo olvides, debes averiguar: 1. Todas las conexiones de Wilson. 2. Qué es la Conexión H. 3. Qué es la Conexión Y. 4. De qué hablaron Díaz y Taft el 17 de octubre de 1909 en la reunión privada de El Paso, Texas. 5. Qué significa “Yo no compro zapatos”. 6. Qué tienen que ver los masones en todo esto. 7. Quiénes pertenecen al Club de la Muerte. No vengas a buscarme. Yo me encargo de contactarte. Memoriza lo que dice este papel y quémalo antes de que lo vea cualquier otra persona. P. D.: No pierdas la pastilla. Mantenla a la mano. Leí la lista por quinceava vez ya al día siguiente, la soleada pero fría y airosa mañana del lunes 10 de febrero, cuando iba a la mitad de la calle. “Y el baboso ni siquiera me está pagando”, pensé. Arrugué el papelito entre los dedos hasta quebrarlo. Abrí la palma y dejé caer los tres pedazos a los adoquines para que se los llevara el viento. El asfalto de Waters-Pierce Oil ya estaba duro entre los adoquines. Me encaminé a través de la portentosa colonia Americana, donde el golpe de Estado de ayer parecía ya un asunto de otro planeta, puesto que los pájaros trinaban y el sol calentaba como si no hubiera pasado nada. Me dirigía hacia la embajada de los Estados Unidos. Iba bien bañado y perfumado, cosa que hice en el hotel de pulgas y mujerzuelas llamado Concordia, donde me pude hospedar con las dos monedas que me ofreció Von Hintze como viáticos. Iba vestido como soldado, con mi uniforme. Según Von Hintze, Henry Lane Wilson debía verme así, tal como lo que yo era, así no tendría razón para desconfiar. Me detuve a unos metros de la embajada. Era un edificio espeluznante a pesar de lo soleado de la mañana. Miré por última vez a mi alrededor, los árboles del cruce de las calles Veracruz y Puebla, y más allá, detrás del acueducto de Chapultepec, los cuatro grandes edificios anaranjados del Hotel Geneve. Me puse los dedos en la boca y les mandé un beso a mi esposa, a mi mamá y a mi hijo. Luego me persigné. Por un momento, el recuerdo de ellos se me fue y eso me dio bastante miedo. Me persigné de nuevo. Quería acordarme de sus voces y de sus rostros, pero se escapaban en el ruido del viento. Apenas retenía los ojos de mi esposa brillando en la noche del 8 de febrero, con una música de grandes pianos que parecía de hacía mil años. Encaré la enorme mansión gris marcada como Veracruz 24, que parecía un castillo gótico al que sólo le faltaban cuervos y murciélagos. Avancé. Al cruzar la puerta terminaría una etapa de mi vida, dejaría de ser quien había sido hasta entonces. 34 Aunque la colonia Americana resplandecía bajo el sol, las calles estaban prácticamente vacías. Al aproximarme a la embajada noté que los siniestros arcos de piedra de la entrada tenían gárgolas que volteaban hacia abajo. El silencio era tal que oía mis pasos en los adoquines. Hacia los extremos del cruce de calles alcancé a ver dos o tres personas que caminaban solitarias por las aceras y luego se metieron velozmente en los edificios. Algo había cambiado en la capital de México. El centro lucía completamente fantasmagórico. Lo acordonaba un cinturón de soldados del Estado Mayor, que a modo de trinchera habían instalado una larga muralla metálica de partes ensamblables alrededor del núcleo de la ciudad. El presidente no estaba en la ciudad. La tarde anterior los ministros del gabinete le habían recomendado abandonarla e ir hacia el sur, a Cuernavaca, para encontrarse con un amigo suyo, el general Felipe Ángeles, quien estaba en esas tierras soleadas luchando contra el rebelde Emiliano Zapata. La idea era regresar a la ciudad de México por la tarde de ese lunes, pero junto con las tropas de Felipe Ángeles, el único general en quien el presidente aún podía confiar. De esta forma se emprendería un combate feroz para sacar a Félix Díaz y Manuel Mondragón de la Ciudadela, la fortaleza donde Félix ya se autodenominaba presidente auténtico de México, y daba órdenes de gobierno a las secretarías. Con la medida desesperada de pedir el apoyo de las tropas de Felipe Ángeles, Madero desprotegía gravemente a Cuernavaca y le regalaba el sur del país a Zapata; pero de no hacerlo, iba a ser Félix, con el bigotón de Mondragón, quien se expandiría a través del centro de la ciudad de México hasta apoderarse del Palacio Nacional. Sin embargo, lo más grave de todo estaba ocurriendo en una cafetería. Un inocente establecimiento situado en la flamante calle de San Francisco, con vista al parque de la Alameda, que se especializaba en pasteles finos. Se llamaba El Globo. En su interior se encontraba no otro sino el general Félix Díaz en su resplandeciente uniforme blanco de doradas insignias, sacando el pecho mientras le traían su pastelito. ¿Cómo había llegado hasta ahí desde su fortaleza, burlando a la policía y al Ejército? Misterio. Lo rodeaban veinte de sus soldados mientras se llevaba la taza humeante a la boca y se mojaba el bigote. A su leal escudero, Manuel Mondragón, lo había dejado a cargo de la Ciudadela, en calidad de virrey. Afuera de El Globo, una caravana de vehículos del gobierno se aproximó en silencio por la calle San Francisco. Se detuvieron a dos locales de la cafetería para que no los pudieran ver desde el interior. Se abrieron las puertas de los carros silenciosamente y bajaron alrededor de treinta soldados con las armas listas. Se amontonaron al filo de la ventana y algunos reptaron por debajo con sus rifles. —El general Félix Díaz está ahí adentro… —le murmuró un soldado a otro, que a su vez estiró el brazo al nivel del suelo y lo ondeó hacia un lado, como señal. De uno de los vehículos de atrás salió un hombre calvo, arrugado y de mirada vidriosa. Venía encorvado y con el ceño fruncido. Tenía la boca hacia abajo y lentes redondos. Traía un largo abrigo negro y guantes también negros. Lo siguieron tres hombres. Era el general Victoriano Huerta, a quien el presidente Francisco Madero acababa de nombrar jefe de la defensa de la ciudad de México hacía apenas unas veinticuatro horas. El anciano se aproximó hacia la cafetería y se paseó enfrente de la gran ventana, mirando hacia adentro. Se detuvo en la puerta de cristal y la empujó con la mano. Félix Díaz lo vio y se levantó de su asiento lentamente. Colocó la taza sobre el platito, sin ver bien dónde lo estaba acomodando. Se sorbió el café que le quedaba en el bigote. Con los ojos bien abiertos y sus soldados paralizados, vio entrar al general Huerta con su temible escolta. Una vez que lo tuvo de frente, el anciano general Victoriano se encorvó y le dijo las siguientes palabras: —Está usted arrestado por los delitos de sedición y traición a la patria. Félix Díaz pestañeó y miró a su alrededor. Le temblaron las manos. Sus soldados estaban anonadados. —¿Estás bromeando? —le preguntó al general Huerta. El encorvado le sonrió. —Por supuesto, señor presidente. Huerta le extendió la mano al joven Félix y éste se alegró. Se sentaron y los soldados de Félix se sonrieron unos a otros. —Todo va viento en popa —le dijo el general al joven presidente auténtico—. El embajador me acaba de asegurar que ya está en marcha la fase dos de la operación. 35 Apenas me percaté de los cinco camiones de llantas gruesas que estaban estacionados afuera de la embajada. Eran verde oscuro y no tenían ventanas. En la parte trasera y en los costados, los vehículos exhibían letreros acoplados que decían: “Transporte diplomático. Embajada de los Estados Unidos de América”. Al llegar al intimidante arco de acceso, observado desde arriba por una monstruosa gárgola, me cerraron el paso dos policías güeros vestidos de azul, muy altos y con guantes blancos. —¿Qué desea? —me preguntó uno y me miró hacia abajo desde su imponente estatura. En la parte más alta de la mansión, donde sobresalían balcones de puntas triangulares, estaba la oficina de Henry Lane Wilson. Detrás de uno de esos balcones, parado a un lado de su escritorio y mirando por la ventana, el embajador se irguió en una pose engreída y se llevó la mano al bolsillo. Dictó a su secretaria: —Nota personal para el general Félix Díaz: “Continúe según lo acordado. Convenceremos a Madero de que presente su renuncia y evite un mayor derramamiento de sangre”. —Okay, Henry —le dijo la hermosa joven de ojos verdes y cabello rubio arreglado en delgadas trenzas. —No he terminado —dijo Wilson—. Nota urgente para el secretario de Estado Philander Knox, con copia para el presidente William Taft: “Madero es de carácter débil, dominado por parientes y tiene colaboradores inexpertos de dudosa honradez; su gobierno no es capaz de hacer respetar las leyes. Tiende a adoptar medidas económicas absurdas y de tipo socialista. Además no hace caso de las advertencias de esta embajada”. —Muy bien, Henry. ¿Algo más? —Sí —frunció el ceño y el bigote—. Nota urgente para el ministro de Relaciones Exteriores de México, Pedro Lascuráin, con copia para el secretario del presidente Francisco Madero: “En nombre de todo el cuerpo diplomático, es decir, de los embajadores de Inglaterra, España, Alemania, y de los Estados Unidos, le exijo categóricamente responderme si el gobierno del señor Madero puede o no garantizar el orden en este país, así como la inviolabilidad de los derechos de los ciudadanos extranjeros y su seguridad en medio del caos en que se encuentra esta nación”. —Listo —dijo la secretaria golpeando la pluma contra la libreta—. ¿Algo más? —No, preciosa. Envíalos urgentes los tres. —Okay. —Espera —la detuvo con un ademán—. Agrégale una frase al último mensaje. “Si el gobierno del señor Madero no me entrega una respuesta satisfactoria a la brevedad, iré a hacer esta misma moción ante el general Félix Díaz”. La secretaria se sorprendió y le preguntó: —Perdón, Henry, ¿dijiste Félix Díaz? ¿No es ése el general rebelde? Wilson le sonrió y apretó más el ceño. La chica le sonrió y le dijo: —Eres tremendo, Henry —y se salió a su escritorio a transcribir. 36 Yo, en mi uniforme de soldado, aspiré hondo y le hablé directamente a los policías que me cuestionaban en la puerta de acceso. Les dije: —Ego habeo informatio magna. Se voltearon a ver muy confundidos. —Is that Spanish? —preguntó uno. —No idea. I don’t think so. El más alto me dijo: —Disculpe, ¿podría repetir lo que dijo? —Sí, claro. Ego habeo informatio magna. Como no me entendieron, les dije: —Tengo información crucial. Se voltearon a ver de nuevo, torciendo las caras. Me sonrieron. —Discúlpenos, pero ¿de qué está hablando? Subí los ojos. —Vengo a ver al embajador Henry Lane Wilson. Me vieron de pies a cabeza y soltaron una risita. El más alto me dijo: —Si trae correspondencia puede entregarla en la recepción. Si desea realizar algún trámite pregunte en la recepción y un empleado lo atenderá. —Está bien —y avancé hacia el interior, pero me detuvieron. —Momento —me dijo uno—. Permítame hacerle una inspección. No se puede entrar con armas. Alcé los brazos y dejé que me manosearan. Me quitaron el Sable y el máuser y los guardaron dentro de una caja de latón al lado del muro. Cuando caminé por el patio hacia la puerta interior, les hicieron señas a otros dos policías para que me siguieran de cerca. Con esa guardia de rubios me metí al frío edificio y avancé hasta el recibidor, desde donde se extendían dos pasillos diagonales con muchas puertas cada uno, ambos bordeaban un gran patio interior con plantas de colores que quedaba detrás de una escalera espiral. Una señora anciana que atendía ahí se ajustó los lentes pequeños y me preguntó: —¿Qué desea? —Ego habeo informatio magna. Levantó las cejas y preguntó a los policías: —Is he disarmed? —Yes. —Who sent him? —I don’t know. Ask him. La señora me preguntó: —¿Quién te envía? —Nadie. Vengo por mi cuenta. Torció la boca y les dijo a los policías: —A walk-in. But how does he know the code? Los policías se encogieron de hombros. La señora lentamente llevó su mano al teléfono. Esperó unos instantes y se escuchó una voz. —Special shipment. A walk-in —dijo la anciana. Colgó y le pidió a los policías que me escoltaran hacia arriba, lo cual hicieron con pistola en mano. La escalera espiral tenía flores y gárgolas en las columnas. Se veía poco movimiento en el patio, a excepción de tres o cuatro personas que entraban y salían por las puertas de los pasillos laterales, todos cruzaban no más de dos palabras en inglés. Me llevaron al cuarto piso, a un lugar especialmente ornamentado. Había espejos de gran tamaño y objetos dorados en repisas. El techo tenía candelabros y el piso era de mármol en forma de tablero de ajedrez. A través de una puerta dorada me condujeron a un largo pasillo con alfombra roja y diversas esculturas. Al fondo había otra puerta custodiada por dos policías vestidos igualmente de azul y con guantes blancos. Me abrieron y entré en un vestíbulo con el piso de mármol negro, en el centro tenía el dibujo de una gran estrella de tono verde oscuro. La pared era blanca y con columnas. Observé una puerta muy grande y al lado una secretaria: una joven de ojos verdes y trenzas doradas. Tenía un vestido blanco muy ligero, como hada. Con las manos entrelazadas para apoyar su barbilla, miró a los policías y batió las cejas: —What’s up? Is he the guy? —Yes. —Puedes tomar asiento —me dijo la joven y señaló los tres sillones rojos que la rodeaban. Los policías permanecieron de pie a mis espaldas, a unos metros de mí. A continuación la chica me preguntó: —¿Puedes adelantarme algunos detalles de la información para que los comente con el embajador? Volteé a ver a los policías y me puse nervioso. —Mira… —le dije—. ¿Cómo te llamas? —Jessica —respondió con amabilidad. —Bueno, yo me llamo Simón Barrón. —¡Ja! —se tapó la boca—. Ese nombre es gracioso. —Ajá, bueno, tengo información crucial. —Sí, claro. Pero necesito los datos —y alistó la libreta —. ¿De qué se trata? Una vez más volteé a ver a los policías. No me quitaban los ojos azules de encima. —Verás —le dije—, serví con el general Bernardo Reyes. —¿Bernardo Reyes? ¿El que mataron ayer? —Sí. Estuve con él en su celda hasta el último minuto. Sé que el general tenía un pacto secreto con los ingleses. —Oh, my God —se asombró—. Creo que esto sí le va a interesar a Henry. Permíteme un momento. La joven se levantó de su silla y muy grácilmente se acercó a la puerta, a la que se pegó de espaldas y tocó con los nudillos. —Yes? —contestó una voz muy grave desde adentro. Tímidamente la chica movió la manija, entreabrió la puerta y se metió. Sentí una dura mirada detrás de mí y me di vuelta. Eran los policías, quienes me sonreían de una forma muy perturbadora. Uno de ellos se me acercó y me dijo: —Muéstrame tus documentos de identificación. Me levanté y saqué mi cárdex del bolsillo. El guardia lo tomó y copió mis datos en su libreta. Terminado el protocolo me devolvió el documento. —Puedes sentarte —me dijo. Y lo hice. En ese momento escuché risas y conversaciones que venían del pasillo. No volteé, pero sentí que los pasos que crujían en el piso se aproximaban. Finalmente pasaron delante de mí tres personas que hablaban en inglés y se agruparon en el escritorio de Jessica. Uno era muy alto y fornido, calvo pero con melenas negras a los lados, con una cara como de payaso, con rasgos muy toscos y nariz roja de bola. Le corría una cicatriz desde la frente hasta la barbilla. Tenía pantalones cortos, mallas blancas y zapatos como del siglo XVII, una especie de pirata o cortesano gigante. Él era líder y el que hacía más escándalo. Decía muchos chistes y tenía la voz ronca, muy ruidosa y grave. Los otros dos eran hombres de negocios, más modosos, de traje negro y abrigo largo, uno más joven que el otro. De pronto el payaso guardó silencio y los otros dos lo hicieron también. El tipo me volteó a ver como un verdadero payaso del demonio. Soltó una risita cortada y me señaló. Me iba a decir algo cuando salió Jessica. Saludó a los señores muy afectuosamente y ellos la agasajaron como si fuera una princesa, todo en inglés. El payaso se inclinó varias veces para besarle la mano, cada vez echando el otro brazo y la pierna para atrás, en una posición muy teatral. Ella se reía porque le daba gracia, pero se volteaba porque el señor le daba asco. Él le decía cosas en el oído y los otros se reían porque ella se le escabullía por los lados. Jessica abrió la puerta de Wilson y le gritó: —Henry, Sherburne and friends are here! Sin más, los tres individuos extraños se metieron y se escucharon carcajadas, al parecer varias eran del embajador. Pero la más sonora, indudablemente, era la del payaso. 37 La joven me pidió que esperara. Asentí y se puso a leer una revista. Transcurrieron varios minutos y las risas seguían detrás de la pared. —Son un escándalo, discúlpalos, son amigos de Henry — dijo la secretaria señalando hacia atrás con el pulgar: —Sí, no hay problema. Ella siguió leyendo su revista. —¿Sabes? —me dijo—, uno de ellos es el director del Mexican Herald, ¿lo has leído? Negué con la cabeza. Se me quedó viendo y me dijo: —¡Eres muy raro! —se tapó la boca. —¿Perdón? —Tu cara —me señaló. Me toqué la cara y se rieron los policías detrás de mí. —¿Mi cara? —pelé los ojos. Ahora ella se rió más. —Es que pareces como un esqueleto con piel. —Ah, gracias. —No, no digo que estés feo, pero es que tienes estos huesos salidos —y se tocó los pómulos—. Pero no te ves mal, no te ves mal. La joven miró hacia otro lado con la mano en la boca y luego continuó leyendo su revista. Los policías sonreían mirando el techo. Yo comencé a ver los adornos de las paredes. —¡Coyolxauhqui! —me gritó ella. —¿Perdón? —No, nada —y cambió de página, se concentró en el texto. Yo me concentré en el reflejo de la ventana en el mármol del piso. Volteé hacia atrás para ver el reflejo de la otra ventana. Jessica me gritó: —¡Coatlicue! Cuando la miré, ella hizo un gesto travieso y volvió a la revista. Alzó la cara y abriendo mucho los labios, me dijo lentamente las palabras: —Nahui Ollin. Centzon Huitznahua. Los policías simplemente se reían de mí. —Perdón, ¿estás hablando conmigo? —le pregunté a la secretaria. Ella me enseñó en la revista una foto de dos páginas. Eran unas escaleras de piedra muy destruidas, con dos cabezas de serpiente, una a cada lado. —¿No te parece increíble, niño? —me preguntó. —¿Niño? Alcé el cuello para ver y le dije: —¿Qué es? —¿No sabes? —y frunció el ceño, ladeando la cabeza muy sorprendida—. ¿No sabes que están excavando en las calles de Seminario y Guatemala, cerca de la plaza central? —Mmm… No. —¡Huy! Qué mal —negó con la cabeza—. Deberías saberlo, es tu país. —¿Perdón? Con el dedo señaló algunas partes de la foto. —Hace trece años, cuando hicieron el colector de aguas negras, destruyeron los cimientos de varios edificios en esta esquina, y adivina qué encontraron. —¿Qué? —La base de la gran pirámide de Tenochtitlán. —Ah, caray. —En aquel entonces intervino un arqueólogo, Leopoldo Batres, pero es ahora cuando están descubriendo toda la estructura. La joven le dio vueltas a las páginas y me enseñó la foto de un arqueólogo de veinte años. —Éste es Manuel Gamio —me dijo—. ¿No está guapo? —Pues no sé. ¿Tú lo crees? —Es el inspector general de Monumentos Arqueológicos. Muy joven, ¿no? Él dice que el Palacio Nacional actual fue construido hace quinientos años sobre cinco palacios aztecas interconectados que aún no han sido excavados. Son las casas de Moctezuma, que también están conectadas con la gran pirámide por medio de un túnel secreto. —Increíble —fingí, en realidad eso no me importaba. La secretaria retrocedió varias páginas y me enseñó una escultura de piedra muy grande y terrorífica. —Ésta es Coatlicue, la Señora de la Falda de Serpientes —esto último lo pronunció susurrando muy lento y con los ojos bien abiertos—. La descubrieron a unos metros de esa esquina el 13 de agosto de 1790 —me acercó la revista—: mira, aquí está su falda de serpientes vivas, su cinturón es un cráneo humano. ¿Lo ves? Su collar son corazones humanos y manos arrancadas. —Un poco tétrico… —le dije. Me di vuelta y observé que los policías no me habían quitado la mirada de encima. —Su cabeza son dos cabezas de serpientes besándose, ¿te fijas? Acércate para que puedas ver, no te voy a morder. Me aproximé y olí su perfume. —Sí —le dije—, ahora que lo mencionas las veo. —Es la dualidad del universo, niño. Coatlicue es la madre Tierra, la madre de todos los mexicanos. —¿De verdad? —¿No lo sabes? Qué pena me das, niño. —Perdóname por ser tan tonto. La joven volvió las páginas hasta la foto de la escalinata de piedra y me dijo: —Ésta que están desenterrando ahora es la escalinata de Huitzilopochtli. Es la escalera principal de la gran pirámide. Sabes quién es Huitzilopochtli, ¿verdad? —ladeó la cabeza. —Un dios. He oído hablar sobre él, pero no sé mucho. —Eres todo un caso, niño. Huitzilopochtli es el hijo de Coatlicue. Es el dios máximo de los mexicanos, el guerrero supremo. Tu dios. —Bueno, mi dios es Jesucristo. —No seas tonto, estoy hablando del pasado —se inclinó hacia mí y me susurró—: cierta vez las estrellas del cielo, llamadas Centzon Huitznahua, quisieron matar a Coatlicue. Así que prepararon un complot para despedazarla porque estaba a punto de tener un bebé que cambiaría todo. Ese bebé era… —Huitzilopochtli. —Muy bien, niño —dijo con dulzura—. Pero entonces, cuando se acercaron a Coatlicue para matarla, el niño se apresuró a nacer y salió del vientre de su madre armado con cuchillos de obsidiana. Con un grito cósmico la defendió y despedazó a los conspiradores. Los rebanó a todos y los esparció por el universo… ahora son las estrellas. —¡Vaya! —¿Sabes, niño? Eres como un hombre que fue inmensamente rico pero que olvidó todo su pasado. —¿Qué dices? —Es como si te hubieran pegado en la cabeza. No tienes memoria de lo que eres. La joven me hizo pestañear. —Te lo hicieron. Te borraron la mente. Si recordaras lo que eres, todas las naciones te tendrían miedo. Los aztecas eran terribles. Un imperio. Quién sabe. Tal vez un día vuelvas a resurgir como Huitzilopochtli para defender a tu México. Me dejó callado. Nunca antes había imaginado que una chica rubia de trenzas llamada Jessica, secretaria del embajador de los Estados Unidos, me iba a poder ver por dentro, más dentro de mí que ninguna otra persona en toda mi vida. A continuación se abrió de golpe la puerta del embajador y salió el payaso pirata, mirando aún al embajador le gritó: —So, see you tonight. Same place. Detrás del hombre salieron sus dos amigos de abrigos negros. Al pasar a mi lado, el pirata me hizo una mueca, abrió la boca y me sopló su aliento caliente. Luego desapareció en el pasillo avanzando a grandes zancadas. Yo me volví hacia Jessica y le pregunté: —¿Quién es ese tipo? —No te lo puedo decir. Tenemos prohibido decir su nombre. —¿Perdón? —Es verdad —me sonrió. —No te creo. —Ajá —asintió varias veces. —¿Y cómo lo llaman entonces? —Sin Nombre. —¿Sin Nombre? —Sí, porque cuando sabes su nombre significa que te vas a morir. En ese momento se abrió la puerta y se asomó el hombre que yo venía a buscar. —Entra —me ordenó. 38 Mi amigo Tino Costa se encontraba en una situación mucho más cercana a la sobrevivencia que yo. Estaba dentro de una máquina asfaltadora de Waters-Pierce Oil. Los pies los tenía pegostiados en el chapopote semiendurecido y le costaba trabajo levantar las botas, pero lo hacía cada diez segundos para no quedarse sin ellas. Se asomaba regularmente por la ranura del tanque, sacando también la punta del cañón de su máuser. Veía pasar soldados del gobierno trotando de un lado a otro, arrastrando cañones Chamond, cuyo diseño había salido de la mente perversa de Manuel Mondragón. Ahora esos pesados cañones franceses iban a ser apuntados contra su creador por rebelde. A Tino le ardían los ojos por los vapores del petróleo achiclado, aun así permaneció en ese sitio deleznable durante tres horas, que es más o menos el tiempo que yo estuve en sesión con Wilson. Tino sintió la esperanza de escapar cuando a través de la ranura vio un carretón tirado por mulas que sacaba cadáveres del tiroteo de la mañana anterior. Aguardó el momento preciso, cuando dos grupos de soldados se cruzaron detrás de la carreta y se dispersaron hacia los lados. “Soy Tino Costa. Soy infalible, invencible e inmortal”, se dijo. Nervioso como un ratón en fuga, saltó y corrió con las botas pegostiosas hacia el vehículo. Brincó a la canasta y se tendió sobre los cuerpos. Enseguida, mecido por la carreta, se hundió entre los cadáveres que olían a jamón descompuesto y sintió líquidos que se le metían por los pantalones. “La situación está bastante jodida”, pensó. 39 Henry Lane Wilson no me atendió rápidamente ni con cortesía. La mayor parte del tiempo que estuve ahí fue para verlo hablar por teléfono y reírse con las personas con las que hablaba. A veces se paraba y veía por la ventana, se metía una mano en el bolsillo y soltaba una carcajada. Luego se sentaba, subía los pies al escritorio, se dedicaba a revolver los hielos de su vaso de whisky y le daba un trago. Incidentalmente, mientras atendía sus llamadas, me veía por encima de su nariz, siempre con el ceño fruncido. Después me analizaba y con el dedo me daba órdenes que yo no entendía. Cada vez que el embajador colgaba, yo me apresuraba para abordarlo pero volvía a sonar el teléfono, él me indicaba con los dedos que esperara y volvía a subir los pies. Durante esas largas horas, otro ser me miraba sin parpadear. Detrás del embajador estaba el retrato de un viejo con una expresión bastante fea. A juzgar por su ropa, se trataba de una pintura antigua. El personaje, que alzaba la barbilla con afectación, tenía unas patillas blancas y barbosas que le bajaban por toda la quijada. También llevaba puesto un sombrero negro de hebilla que se le ensanchaba en la parte superior, como si fuera un gnomo maligno. Lo verdaderamente siniestro eran los ojos, que eran dos pasas amargadas al fondo de unas ojeras de muchos bordes. El cuadro abarcaba un gran pedazo de la pared y me causaba malestar, especialmente porque debajo había símbolos, una mano con alas, un triángulo de tres puntos y la siguiente frase: “Ens viator, Agens in Rebus, Missio perpetratum erit, Novus Ordo Seclorum”. Traté de no ver a los ojos, pero me fue difícil porque el cuadro me estaba viendo a mí. Escuché el golpe del auricular contra el aparato telefónico y me asustó la voz de Wilson. —Ahora sí —alzó el bigote de ambos lados, se echó hacia atrás con los brazos cruzados detrás de la nuca y subió los pies al escritorio—. ¿Qué me tienes? —se columpió. Me paralicé. —¡Andando, amigo! —me dijo y vio su reloj—. ¿Qué me trajiste? Me acerqué hacia él, con los pies sacudiéndose debajo de mis codos. —Señor, yo serví con el general Bernardo Reyes, y… —Eso ya me lo dijeron. Entra en materia, rapidito —me tronó los dedos dos veces—. ¿Qué diablos es eso de un pacto con los británicos? Wilson se levantó violentamente y se dirigió hacia la ventana sin dejar de mirarme. Se guardó las manos en los bolsillos de su chaleco y me dijo: —¿Qué diablos puedes saber tú sobre eso? —revisó un papelito que me leyó—. “Simón Barrón. Primer regimiento de infantería” —me señaló con el dedo—. Te advierto que ya me mandaron antes a muchos otros idiotas como tú, así que dime de dónde vienes. —¿Perdón? Se apretó el chaleco y saltó sobre sus talones. —¿Quién te envió? ¿Gustavo Madero? ¿Sánchez Azcona? —se aproximó—. Son tan idiotas que sólo les falta mandarte con un letrero en la frente que diga “vengo a espiarte”. —No, señor, no es así. —Entonces, ¿quién te está enviando? —y me acercó el cuerpo; yo tenía que verlo hacia arriba. Su mirada fruncida se difuminaba con la luz del candelabro—. Te digo una cosa: conmigo no se juega. Ya entraste, vamos a ver si sales. ¿Quién te está enviando a espiarme? —insistió echándome el cuerpo. —Nadie, señor, se lo juro. —¿Cómo supiste el código? —¿Perdón? —La frase que dijiste cuando entraste. —¿Ego habeo informatio magna? —Sí, ésa. Ese código no lo puedes saber si no te lo dice alguien de una lista muy corta. Personas a las que yo conozco, y las conozco a todas. Ahora no te voy a dejar salir de aquí hasta que me digas quién te la dijo, porque me acabas de informar que tengo un enemigo y quiero saber quién es. —No, señor, no creo que sea el caso. —Sí que lo es —golpeó mi silla con las rodillas—. Ahora tendrás que confesarlo. ¿Fue otra embajada? —¿Perdón? —¿Fue Stronge? —¿Stronge? No sé quién es ese señor. —¿Fue Cólogan? ¿Horiguchi? ¿Von Hintze? Sentí que su mirada me estrangulaba. De pronto dijo con toda seguridad: —Fue Von Hintze, ¿verdad? —No sé quién es ese señor. —Ten cuidado con lo que haces, amigo. En esto juegas con fuego, pero a mí no me vas a engañar. Te puedo matar si es necesario. —Dios… —Entonces dime o sabrás las consecuencias. Ya tengo tus datos y en unos minutos me van a dar el mapa entero de tu vida y de todos tus conocidos. ¿Quién te dijo el código? —Está bien. Me lo dijo Bernardo Reyes. —¿De verdad? ¿Y por qué Bernardo Reyes te lo diría a ti? —Pues… —tuve que entrecerrar los ojos para verlo—. El general me pidió que si las cosas iban mal acudiera a la embajada inglesa y les dijera esa frase para que me dejaran entrar. —Eres un mentiroso. Me acabas de decir que no sabes quién es Stronge. —Bueno, señor, no sé todo, sólo soy un soldado. Con el ceño siempre fruncido, Wilson sacó los labios haciendo un puchero. Caminó lentamente hacia el centro de la alfombra y se detuvo. —Estás a punto de convencerme de que eres un idiota y tal vez también de que eres inocente, pero estoy a sólo dos segundos de descubrirte, y te aseguro que vas a llorar. ¿Estás listo? —Ah, ¿sí? —Respóndeme esta pregunta: ¿por qué carajos viniste a esta embajada y no a la de Inglaterra, si ésas eran tus instrucciones? —caminó hacia mí como un energúmeno—. ¡Anda, bobo! Quiero ver cómo te enredas en tu propia mentira para que yo te clave mis aguijones. Tuve que echarme hacia atrás en el asiento. —¡Bueno, la verdad fue mi esposa! —le dije. —¿Qué dices? —se detuvo. —Me confundí, señor. Los de Reyes estamos sin saber a dónde ir. No estaba seguro a dónde ir. La decisión la tomó mi esposa. Wilson frunció aún más el ceño y me sonrió con medio bigote. —¿De verdad, soldado? —me preguntó—. No me digas que eres la clase de hombre cuya esposa toma tus decisiones. —No, no, señor, no todas, sólo las acertadas. Wilson alzó una ceja como si yo fuera de otro planeta. —Mire, señor, es que ellas tienen más instinto, ¿no cree? La intuición —me golpeé la cabeza—, presienten cosas. Es algo medio paranormal —advertí que el duende del cuadro me veía—: por eso dejo que las decisiones importantes las tome ella, para luego poder echarle la culpa. —Bueno, eres un mentiroso, pero al menos lo haces con gracia —soltó una risita, caminó hacia su silla y pasó frente al rostro horrendo del duende maligno. Volvió a subir los pies al escritorio. —Cuéntame —dijo—. ¿Qué es lo que me tienes? Aspiré hondo. —Señor, el británico sir Weetman Pearson, lord Cowdray, tuvo comunicaciones con el general. Sabe que existe un complot para matar al presidente Madero en diez días y tiene un plan para impedirlo. Los ojos de Wilson se ensancharon y por fin pude ver de qué color eran, ya que por lo general los tenía fruncidos. —El señor Cowdray no quiere que los empresarios americanos le quiten el control sobre el petróleo ni sobre los ferrocarriles de México. Mañana llegará a esta ciudad desde Inglaterra y se hospedará muy cerca de aquí —le señalé el Hotel Geneve por la ventana—. Le ofrezco a usted encontrarme con él y convivir con él, y averiguar a detalle todo lo que planea hacer, e informárselo a usted. Todo ello a cambio de una sola cosa. —Ah, ¿sí? ¿Qué cosa? —Protección para mi familia. Wilson arqueó una ceja. —¿Dónde está tu familia en este momento? —No puedo decírselo, señor. No hasta tener garantías. —A ver, mi estimado Juan Diego —dijo y me revisó con asco de pies a cabeza—. Explícame por qué razón en este universo el barón de Cowdray, que es miembro de la Cámara de los Lords y uno de los más engreídos narizones de la realeza británica, va a recibirte a ti, que no eres más que un soldado de infantería mexicano que huele a zapato. —¿Juan Diego? —pregunté—. Me llamo Simón Barrón, señor. —Aquí te llamas Juan Diego, y dime por qué razón, en cualquier universo, el barón al que pertenece la mitad de tu país y gran parte de Inglaterra, te explicaría sus planes a ti. Me hizo torcer la boca y sacudir las piernas. —Bueno, tiene razón. No soy más que un soldado de infantería, y soy un mexicano que no sabe inglés y que huele a zapato. Pero hace dos horas estaba en un hotel de rameras y en este momento estoy hablando con el embajador de los Estados Unidos. Me sonrió de nuevo y asintió lentamente. 40 Me contrató. Algo le agradó de mí. Tal vez la posibilidad de aplastarme después. El caso es que brincó de su asiento y me sonrió con medio bigote. Me dijo: —Está bien, Juan Diego. Yo no tengo nada que perder y tú sí, así que sé que no me traicionarás. —No lo traicionaré, señor. “No lo traicionaré, señor.” Vi la expresión de Von Hintze mezclada con la cabeza de Wilson, y detrás de ella, el duende del cuadro me sonrió con los ojos. Wilson abrió el cajón de su escritorio y sacó un manojo de billetes. Tomó uno y me lo sacudió enfrente. Alcancé a ver la denominación: cien dólares. —Tómalo —me dijo—. Para que comas algo. Tímidamente alargué la mano y lo tomé. —Haremos esto por etapas —me dijo—. Nos moveremos de objetivo en objetivo según vayas avanzando. Mañana irás con lord Cowdray —señaló el Hotel Geneve con el dedo— y veremos qué tanto puedes averiguar. Espero resultados, pero te digo una cosa, limpia bien tus oídos para escucharme. —Sí, señor. —No, límpiatelos. —¿Perdón? —¡Que te metas los dedos a las orejas y te las limpies! Lo hice bajo su implacable observación y la supervisión del gnomo. Me miré la cera en los dedos. —En mi silla no, Juan Diego. Me tuve que limpiar los dedos en mi propia camisa. —Ahora sí —sonrió—. Por ninguna razón le hagas pensar a lord Cowdray que vas de mi parte, o me la pagas. —Está bien, señor. —Mira —y se levantó—. A los americanos nos gusta asegurarnos de que las cosas van a salir como queremos que salgan. Así que te aseguro que me voy a enterar de tus movimientos. Si dices algo inadecuado con lord Cowdray vas a fregar mi relación con él y eso te lo voy a cobrar muy caro, ¿me entiendes? —Sí, señor, entendido. A continuación Wilson acarició el manojo de billetes y me dijo: —Tengo ojos por todas partes en esta ciudad. El cajero de la tienda, el doctor que te saca una muela, el que te vende los periódicos en la calle, la mujer que limpia el cuarto en el hotel, todos me informan a mí, ¿ves? A todos les gusta lo que tengo en estos cajones, y tengo mucho más en las bodegas. Más de lo que te imaginas. Extendí el billete que me había dado y vi que tenía un símbolo masónico del gobierno de los Estados Unidos, y debajo de eso, la frase Novus Ordo Seclorum. Volteé hacia el duende y vi que las mismas palabras estaban pintadas en dorado debajo de él. —Si tiene tantos espías, ¿por qué me necesita a mí? —le pregunté. —Eres listo, ¿no? Ahora tratas de hacer parecer que yo soy el que te pedí que trabajes para mí. Me gusta. Tal vez llegues lejos, uno no sabe —se levantó con las manos en los bolsillos de su chaleco y gritó—: ¡Preciosa, ven! Se abrió la puerta y entró Jessica con su libreta. Se veía realmente angelical con su vestido blanco de princesa medieval y con sus trenzas doradas. —¿Sí, Henry? Ya envié las tres notas. Ya tenemos respuestas de Félix Díaz y de Philander Knox —muy contenta, la joven le entregó los dos telegramas. Él los leyó y esbozó una gran sonrisa. —Mi buen Juan Diego, te tengo una noticia medio buena: mi secretario de Estado acaba de ordenarle al secretario de la Defensa de los Estados Unidos que envíe buques de guerra a los principales puertos de México. Tal vez eso convenza a tu presidente de que ponga orden aquí. —¿Qué? —Te lo dije: siempre tienes que asegurarte de que las cosas van a salir como tú quieres que salgan. Jessica señaló hacia atrás con el pulgar y le dijo: —Henry, aquí afuera te está esperando Enrique Cepeda. Lleva una hora. El embajador caminó alrededor de su escritorio y me tomó por los hombros. Me apretó con mucha fuerza y le dijo a Jessica: —Desde hoy, Juan Diego es parte de la familia. —¿Juan Diego? —se extrañó ella y consultó su libreta—. ¿No se llama Simón? —Ya no. Quiero que le consigas unos trajes y que le asignes un equipo lockstep. Y tú —me dio una palmada en la espalda—, tómate esta tarde libre porque mañana estarás a prueba y veré si me vas a servir o no. Te quiero aquí a las nueve de la mañana. ¿De acuerdo? —Está bien, señor. Salí de ahí con las piernas temblándome, como si flotara sobre la alfombra. En el vestíbulo vi a un sujeto largo y esquelético. Parecía un muñeco sentado en uno de los sillones rojos, con las rodillas pegadas y atrapadas entre sus largos dedos. —Señor Cepeda, puede pasar —le dijo Jessica. El hombre se levantó y se ajustó la camisa mientras alzaba su portafolio. Apenas le gesticuló a Jessica al entrar a ver a Wilson. A mí me ignoró por completo. Jessica me sacudió del hombro y me dijo: —¡Muy bien, niño! Me sorprendes. Bienvenido al equipo. Volteé a verla y comprendí que la embajada de los Estados Unidos iba a ser por lo menos mucho más divertida que la de Alemania. Me guardé el billete de cien dólares y me persigné con la mente. Era la comida de cuatro semanas y el hospedaje durante igual número de semanas, pero en cuartos libres de parásitos. Antes de irme le pregunté a Jessica: —Disculpa, niña, ese hombre que se metió, ¿quién es? —¿Quién? ¿El señor Cepeda? Es el asistente personal del general Victoriano Huerta. Se me saltaron los ojos. —Gracias —le sonreí. También me quedó claro que iba ser ella, y no el propio Wilson, quien me iba a dar toda la información sobre su jefe. 41 Ahora tenía tres pistas: las tres primeras pistas de una investigación colosal que me llevaría hasta el salón rojo de las aves de yeso. Lo primero que debía hacer era ir a un puesto de periódicos, lo cual hice con la ansiedad incontenible de un niño al que se le aseguró un helado. El problema es que ese día no hubo periódicos, precisamente por el intento de golpe de Estado y las balaceras. Sólo se editaron dos, y se agotaron rápidamente: e l Mexican Herald, que era en inglés, y El Imparcial, que era totalmente parcial. Recorrí las calles de puesto en puesto, sólo para ver que los expendedores ya no estaban y que el viento se llevaba los papeles en las aceras desiertas. A pesar del sol, el viento se sentía bastante frío. Me sentí en un sueño donde era el último sobreviviente del mundo. Así transcurrió mi camino mientras seguía los arcos de piedra y avanzaba hacia el centro por la larga y ancha avenida del acueducto de Chapultepec. Cuando llegué al cruce con la calle de Balderas, pude ver la muralla de la Ciudadela por primera vez ocupada por un gobierno rebelde. En lo alto había unos tipos con rifle mirándome desde las torretas. La calle de Balderas estaba desierta y yo era el único turista que se atrevía a vagar en una zona rebelde. La verdad es que sólo por imbécil estaba ahí, en una zona donde ser de Reyes implicaba que me acribillarían en el acto. Pero me impulsé cada vez más dentro del peligro, sabiendo que en cualquier otra parte yo era un traidor a la nación digno de fusilar por el Ejército federal. Quería ver el edificio. Quería ver si realmente estaba pasando. Avancé por Balderas hacia el norte, a lo largo de las murallas de la Ciudadela, siempre observado por los centinelas y los patrulladores. Me di cuenta de cuáles eran las posiciones de los cañones. Durante varios minutos sentí las cosquillas de las ametralladoras que me apuntaban y me seguían, pero no me dispararon. Por alguna razón ese día me sentía muy fuerte. Me sentía un dios. Sentía que Wilson me había contagiado algo. Tras cinco minutos de caminar bajo francotiradores dejé atrás el fuerte titánico de Félix Díaz, y continué en busca de un ejemplar del Mexican Herald. En ese silencio pasé al lado de una hermosa iglesia de rocas que era de evangélicos y me metí, siendo católico, porque al fin Jesucristo, o mejor dicho, Dios, es el mismo sin importar cómo nos queramos pelear entre nosotros, unos con otros, de manera imbécil. Ahí me hinqué y le pedí a Dios que me acompañara, que no me dejara ser idiota ahora que tenía estas misiones. Le pedí que fuera él quien actuara, que fuera él quien moviera mis manos, no yo. Oí un paso a mis espaldas y sentí una mano caliente sobre mis hombros. Volteé y vi una sonrisa, la de un señor rosado que me estaba mirando. No me dijo nada y yo tampoco a él. Sólo me salí y él me siguió con los ojos. “Todos somos la misma persona”, pensé. Seguí rumbo al norte sin encontrar expendedores ni negocios donde pudiera gastar el billete de Wilson. Se me retorcía el estómago y no había ningún restaurante abierto. Llegué al cruce de Balderas con la avenida San Francisco. En la esquina estaba el restaurante alemán Gambrinus, cerrado. Rocé su muro de piedra con los dedos hasta que vi aparecer frente a mis ojos la arboladísima Alameda, al otro lado de la avenida. Fue ahí, casi por milagro, que hallé a un vendedor de periódicos. Troté. Al llegar me encontré que quedaban sólo tres ejemplares de E l Imparcial y uno sólo del Mexican Herald. El Imparcial tenía un encabezado que me alarmó. Decía que Rodolfo Reyes, el hijo del general, se había suicidado. Agarré el Mexican Herald e inmediatamente busqué el nombre del director. El vendedor me dijo: —No puede leerlo gratis. Lo miré y tenía un palo en la mano. Recordé que mi máuser y mi Sable los había dejado en una caja de latón en la embajada. Me metí la mano al bolsillo del pantalón y saqué de ahí el billete de Wilson. Le pregunté al vendedor: —¿Tienes cambio de cien dólares? —No te burles, mano. —Bueno, entonces déjame leer gratis —y seguí hojeando el periódico. —Óyeme —me dijo, agitando el palo—, te dije que no se vale leerlos sin pagar. Fue entonces cuando vi la foto de uno de los sujetos que había visto en la embajada, el joven. —Dame un segundo, ¿sí? —le dije—. Ahorita te atiendo. Con el dedo busqué los textos que me explicaran la fotografía. Justo arriba de la misma decía: “Inferno in Mexico, by Senior reporter William Maas”. —¿William Maas? —murmuré. Ya tenía uno. Con el dedo seguí hacia el tope de la página. —Te estoy hablando, mano —me dijo el vendedor. —Ya casi acabo, no me presiones. Alzó el palo y se impulsó hacia atrás para azotarme. Yo leí las siguientes palabras: “THE MEXICAN HERALD. PRESIDENT: PAUL HUDSON . CHIEF EDITOR: WILLIAM MAAS. PRINTED IN THE OLD TEMPLO DE SAN DIEGO”. El palo se dirigió directamente a mi cabeza. Por simple reflejo puse el brazo y golpeé el palo hacia fuera. Luego lo atenacé con mi mano y lo jalé muy duro hacia atrás, arrebatándoselo al vendedor. A continuación lo aferré duro y se lo puse encima de la frente. Le pregunté: —Disculpa, mano, ¿sabes dónde queda el Templo de San Diego? Con las manos en alto giró y me señaló con los ojos un edificio a sus espaldas, justo enfrente del parque de la Alameda. Era antiguo y de color amarillo, parecía un convento. —¿De verdad? —le pregunté sorprendido. Él asintió. —Por cierto, toma tu periódico, no me lo voy a llevar. No sé inglés. Mi corazón se sobresaltó. Caminé a un costado del parque. A mi derecha se escuchaba una sinfonía de pajaritos que se extendía por todo lo profundo de la Alameda. Al aproximarme al edificio, observé que detrás de su reja negra, justo en el atrio hundido frente a la iglesia, entre los árboles, había camiones color verde oscuro y sin ventanas, de llantas gordas, con letreros que decían: “Transporte diplomático. Embajada de los Estados Unidos de América”. Les habían puesto tablones de madera en la escalera para que pudieran bajar desde la calle hasta el atrio. También había columnas de rollos de papel de imprenta acomodadas contra las paredes. La iglesia no era una iglesia, sino una nave de rotativas de prensa. Toqué la columna de piedra del pórtico de acceso y vi que arriba de mi mano había un azulejo incrustado, que decía: “Frente a este lugar estuvo el quemadero de la Inquisición de 1596 a 1771”. “Dios”, me dije. Volteé al otro lado de la calle y advertí una zona feliz del parque donde había bancas y una fuente. En un oscuro destello, ahí mismo vi a una muchedumbre que le escupía a un tipo que ardía en la hoguera, amarrado a un poste, retorciéndose mientras un grupo de obispos le sonreía desde donde yo estaba parado. Escuché un alarido, un grito escalofriante que me hizo temblar y me di cuenta de que era un rechinido real. Se estaba abriendo la puerta de madera de la iglesia detrás de los camiones. Me di vuelta y descubrí a tres tipos que salían de lugar: el adulto y el joven de trajes negros que había visto en la embajada, así como el payaso de la cicatriz en la cara. “Válgame Dios”, me dije y me escondí detrás de la columna. Ahora sabía los nombres de dos: Paul Hudson y William Maas. El payaso seguía siendo el Sin Nombre. Sin pensar más que en sobrevivir corrí hacia la Alameda y me escondí detrás de unos matorrales como cualquier animal cobarde. Desde ahí los vi subir la escalinata. Detrás de ellos venían empleados del periódico en uniformes grises que les pusieron los abrigos y les abrieron la reja. El primero en salir fue el payaso. Lo siguieron el director y el señor Maas. Caminaron hacia la avenida San Francisco. El director y el señor Maas se reían por los chistes que les contaba el Sin Nombre, quien lo hacía agitando los brazos con aspavientos exagerados y teatrales. Al llegar a la esquina, cruzaron la calle hacia la Alameda, es decir, hacia mí. Ahí pasaron rozando el puesto de periódicos donde había tenido el altercado. El vendedor les dijo algo, y luego apuntó con su palo en dirección hacia mí. Todos voltearon. Me sumí dentro del matorral y sentí una mano que me aferró de los cabellos y me jaló muy fuerte hacia atrás, hasta tumbarme de espaldas contra la tierra. —Te encontré, pinche pendejo. 42 —¿Tino? ¿Tino Costa? —le pregunté. —Así es. Ya estuve en la caca y con los mugres muertos. —Pensé que te habías… —Te equivocaste. Yo soy Tino Costa. Soy infalible, invencible e inmortal. Estábamos los dos tirados en el piso de tierra. Me asomé entre las marañas del matorral y entre sus hojas vi que el payaso y los de traje seguían caminando tranquilos a lo largo de San Francisco, sin entrar en el parque, a pesar de lo que les vociferaba el periodiquero. —¿Con quién estás ahora, cabrón? —me preguntó Tino. —¿Perdón? —No te hagas. Ya estás en algún lado. Te estoy viendo. —No sé de qué hablas. Se me acercó y me agarró del cuello de la camisa. —Me las estoy viendo negras, maestro. Si ya estás con alguien, méteme, por favor. —No estoy con nadie. —Necesito unirme a un mando. Necesito un cuerpo, pertenecer a algo, lo que sea. Ya me cansé de esconderme. Me siento como una hormiga en el culo de un elefante. —No estoy con nadie. —Pinche mentiroso. —No estoy con nadie, te lo juro. —¿De veras me crees tan menso? Te estoy viendo que estás en una misión. —¿Misión? —y me asomé de nuevo para seguir al trío de la embajada. —Estás siguiendo a esos tres pendejos. ¿Quiénes son? —Tino —suspiré—, no estoy siguiendo a nadie. Estoy tomándome un descanso. ¿No puedo estar en un parque? —Ah, bueno, ahora sí te creo. Por eso estás escondido detrás de unas pinches plantas. Yo te salvé la vida ayer, por si ya se te olvidó. Y tú me dejaste ahí tirado frente a la casa de tu mamá, te valió madres. —¡Me estaban llevando! Los tres amigos de Wilson se estaban alejando en San Francisco. Con cautela me levanté y caminé entre los matorrales, siguiéndolos. Me di cuenta de que el vendedor de periódicos me estaba haciendo una seña obscena con el dedo. —¿Quiénes son esos pendejos? —me preguntó Tino y trotó detrás de mí, con el máuser en las manos. Tenía un tic con el cuello, el cual torcía varias veces por minuto. —¿Perdón, qué dijiste? —le pregunté. —¿Sabes? —me dijo—. Esto se va a poner feo. A las cuatro de la tarde llega el presidente con dos mil soldados del general Felipe Ángeles. Ya se les sumaron los guardias rurales de Celaya y los de San Juan Teotihuacán. Madero está en Cuernavaca y desde ahí le acaba de enviar a Victoriano Huerta la orden para que comience a bombardear la Ciudadela mañana a partir de las diez de la mañana. —Ah, ¿sí? —seguí avanzando entre las plantas. —Esto va a ser zona de guerra, maestro; aquí mismo, en la ciudad, ¿te imaginas? No sé qué van a hacer con la gente. No hay órdenes de evacuación, no hay nada. Madero le mandó un telegrama al general Aureliano Blanquet para que se traiga mil doscientos soldados desde Toluca. A las cuatro se van a reunir los diputados en la Cámara para otorgarle a Madero poderes extraordinarios. —¿Toque de queda? —No sé. En toda la avenida San Francisco las únicas almas éramos seis: Tino, el periodiquero enardecido, los tres hombres misteriosos y yo. Los americanos caminaron toda la calle al lado de los hoteles. Sus voces y sus risas hacían eco en los muros. —¿Por qué los vienes siguiendo? —insistió Tino—. ¿Quiénes son? —No los estoy siguiendo. —¿Ya no eres mi amigo? Honor y lealtad, chingada. Individuo y cuerpo, cuerpo e individuo. —Esto es complicado, Tino. Por favor, déjame hacer esto solo, ¿sí? Por favor, regrésate a… a donde quiera que estuvieras. —No tienes madre, Simón. Yo te salvé la vida. Dime qué estás haciendo. Dame chamba. Seguí avanzando y vi a los amigos del embajador pasar frente a la fachada de la mansión de Ignacio Torres, el famosísimo hacendado homosexual. Tino me picó la espalda con el cañón de su máuser. —¡Ándale, Barrón, no seas cabrón! Déjame participar. Sólo me quedan cuatro centavos. Me estoy durmiendo en camiones de chapopote. —No puedo. —Adóptame, aunque no me pagues. No me dejes solito en esta mierda que es la vida. Me detuve y apoyé mis manos sobre mis rodillas. Lo volteé a ver. —Tino, una pregunta, ¿me vas a estar siguiendo? —Por supuesto —me sonrió—, hasta que me adoptes. —Mira. No puedo involucrar a nadie en esto. Es una operación de inteligencia. —¿Inteligencia? —Una investigación. Tino sonrió de oreja a oreja. —¡Adóptame! ¡Ándale! ¡Te ayudo a investigar! Te averiguo quiénes son esos pinches putos —y los señaló. Gracias a sus gritos los gringos voltearon y nos tuvimos que ocultar. Eso me hizo torcer el ojo por horror. —Tino, déjame, ¿quieres? —me asomé a ver por dónde iban. Me levanté y seguí avanzando, con Tino detrás. —Por favor —se hincó y me aferró de una pierna—. No tengo a dónde ir. Todos están dispersos. Los halcones se fueron a Jalisco, los troyanos a Monterrey. No hay mando, no hay cuerpo. Nos están persiguiendo a todos. Necesito pertenecer a algo, Simón. Si me muero, será tu culpa. Avancé dos pasos más con Tino sujeto a mi pierna. Me detuve y me prensó más fuerte. —Diablos… —dije—. En verdad eres una pesadilla. —Por favor… —me miró hacia arriba como un cachorro. —Ahora cada quien está por su cuenta, Tino. No hay cuerpo. —Sí lo hay, eres tú —me abrazó fuerte—. Te seguiré con lealtad y con honor aunque seas un pinche egoísta. Si no aceptas adoptarme, me pongo a gritar para que me oigan esos tres pendejos. —Diablos… —susurré—. Está bien, te adopto. Tino me sonrió muy feliz. Ya éramos oficialmente dos: yo y mi futuro traidor. Llegamos al borde de la Alameda y los amigos de Henry Lane Wilson pasaron enfrente del American Restaurant, que estaba cerrado. Tras los últimos árboles del parque, bajo el sol se nos apareció el inmenso edificio en construcción del Palacio de Bellas Artes, la inconclusa obra suprema de Porfirio Díaz. La parte de abajo ya estaba terminada en mármol pero estaba dentro de una coraza de andamios y se estaba hundiendo por el peso. Lo de arriba era un armazón hueco en forma de cúpula. No había trabajadores. Las obras estaban suspendidas por el problema de la rebelión. Enfrente de la construcción abandonada estaban Paul Hudson, William Mass y el payaso. Los tres se disponían a entrar en un edificio muy elegante de cuatro o cinco pisos. La construcción era de mármol negro y tenía bandas doradas a los lados. Delante de la fachada había seis camiones sin ventanas, de tono verde oscuro y con llantas muy gruesas. Decían: “Transporte diplomático. Embajada de los Estados Unidos de América”. —Esto comienza a ponerse raro… —murmuré. —Bueno, ya que me adoptaste, pasemos a definir mis condiciones de trabajo —dijo Tino. —¿Perdón? Yo estaba observando los camiones. En las cabinas no había choferes. Todo estaba silencioso. Tino siguió: —Necesito saber a qué pertenezco, jefe. ¿Qué estoy investigando? —Espera —volteé hacia los lados. El edificio estaba en la contraesquina de la Casa de los Azulejos, en cuyo último piso estaban el Jockey Club y el Masonic Hall al que iban los embajadores. —Necesito que me digas para quién trabajamos, Simón. Me tienes a ciegas. —¿Qué dices? —¿Quién es tu jefe en esta misión de inteligencia? —No te lo puedo decir. —Ah, ¿no? Me lo tienes que decir. ¡Soy tu incondicional! —No, Tino. Me pidió explícitamente no revelar su nombre a nadie, por ningún motivo. —Así no puedo trabajar. —Bueno, en ese caso estás despedido. —Ah, no, ni madres. De mí no te vas a deshacer. —Tino, dame un momento, ¿sí? —y miré al otro extremo de San Francisco, por donde habíamos llegado. Al fondo se veía la cúpula del otro gran proyecto sin terminar de Porfirio Díaz: el Capitolio del Congreso; de hecho nunca se terminó y la única parte construida es lo que hoy se conoce como Monumento a la Revolución. —Ándale, dime con quién trabajas. —Que no, silencio. Tino se hincó otra vez y me rogó: —Soy tu amigo, Simón. Te lo estoy implorando, dime para quién trabajamos. Me quedé pensando. —Pero ¿me prometes que no lo revelarás a nadie bajo ninguna circunstancia? —Te lo juro —dijo y besó una cruz que hizo con sus dedos—. Honor y lealtad, jefe. —Trabajo con el embajador de Alemania. —¿El embajador de Alemania? —abrió la boca. En ese instante me arrepentí. —Ya te amolaste, Simón Pedro. —¿Qué dices? —Ahora eres mi rehén. Vas a tener que hacer lo que yo te diga o te delato. Me di vuelta y lo agarré del cuello. —Esto es muy serio. Puede morir mi familia. Lo sacudí del cuello pero no se le quitó la sonrisa. Me dijo: —Acuérdate del entrenamiento, Simón. Cuando estás jodido, necesitas buscarte una carta. Ahora mi carta eres tú. Ya no me puedes abandonar —y me mostró los dientes. —¿Qué le hice a Dios para merecer esto? —lo solté—. Vete de mi vida, nunca te invité. —Te lo he dicho mil veces, Simón Pedro. Tu inocencia es tu perdición. Ahora vamos a ver de qué se trata todo esto. Comienza la investigación. Tino saltó a la calle y corrió hacia el edificio donde habían entrado los amigos de Wilson: —¡Ahí les voy, pendejos! ¡Aquí está el rey de su propio universo para surtirlos de mierda! —gritó. —Hijo de perra… —y troté detrás de él. Cuando estuvimos frente a la fachada vimos un letrero de grandes letras de oro a lo largo de la entrada: AVENIDA SAN FRANCISCO NO. 11 WATERS-PIERCE OIL COMPANY OF MEXICO 43 En ese momento, el estirado y encanecido Henry Clay Pierce, dueño de la compañía petrolera Waters-Pierce Oil y cuarto hombre más rico de los Estados Unidos, viajaba en tren desde Nueva York hasta Filadelfia. Era una noche oscura entre las montañas y el hombre veía su cara reflejada en la ventana. Escuchaba el incesante traqueteo de las ruedas sobre las vías y contemplaba el planeta Venus. Un hombre a su lado le dijo: —No te sientas mal, Henry. El gordo es así con todos. Se refería al banquero J. P. Morgan, que la mañana del domingo se había dedicado a humillar a Henry Clay Pierce frente a los demás magnates a bordo de su yate. —Al menos ya logramos una cosa —le respondió el viejo empresario sin quitar los ojos de las montañas—: alinear a toda América contra Weetman Pearson. Y con los ojos nuevamente en Venus, susurró entre dientes: —Lord Cowdray… Pierce tomó de la mesa de servicio el tenedor y observó los filos plateados debajo de la luz. —En diez días tendremos a México nuevamente en nuestras manos. La operación está avanzando con rapidez — murmuró. 44 “Son un club”, me dije en voz alta. Recordé estar con Bernardo Reyes en su celda, lo vi sonriéndome. Pero de pronto la imagen se volvió amorfa, como si nunca hubiera ocurrido. Lo percibí distorsionado, diciéndole a Von Hintze: “Siga al embajador de los Estados Unidos. Busque la Conexión H. Pronto el dinero va a ser más importante que las personas. Hay poderes monstruosos por encima de todo esto”. Y me asustó como un duro golpe azotado contra mi corazón. Yo estaba con Tino escondido debajo de uno de los camiones de la embajada, frente al edificio de WatersPierce Oil. Estuvimos ahí acostados hasta que se hizo de noche. Él me contaba lo que haría si fuera millonario y yo sólo observaba la entrada del edificio, esperando a que el payaso y los del Mexican Herald salieran para seguirlos. Debajo de los tubos grasosos del camión todo estaba oscuro. Ya había transcurrido bastante tiempo, me asomé y el último piso de Waters-Pierce aún tenía las luces encendidas. De repente, a lo lejos oímos ráfagas de ametralladora y explosiones de granada. —¿Qué está pasando? —me preguntó Tino. —No sé. Parecía como si las explosiones provinieran de diferentes direcciones. Algunas sonaban muy fuertes y escuché cristales quebrándose cerca, lo que me indicó que la situación empezaba a ponerse peor. Súbitamente sonó un estallido muy duro y se sacudió el piso. Segundos después oímos gritos de mujeres y sirenas de la Cruz Roja. —Santo Dios… La situación está bastante jodida —dijo Tino—. Pensar que hace dos días estaba lamiendo raspados en esa esquina. En la oscuridad distinguí un tenue brillo azulado en los ojos de Tino. —¿Te imaginabas que iba a pasar todo esto? —le pregunté. Él miró hacia el vientre del camión americano y me dijo: —Sólo estoy seguro de una cosa, Simón Pedro: podemos estar peor y lo estaremos. Dios nos quiere aplastar en esta mierda de vida. Una vez más, me asomé hacia arriba. Las luces de Waters-Pierce seguían encendidas. En las entrañas tuve la sensación de que era ahí donde se estaba maquinando todo. —¿Tino, qué harías en este momento si tú fueras el presidente? —le pregunté. 45 El presidente se encontraba dentro del solitario Castillo de Chapultepec, en lo alto de la montaña rodeada por un bosque negro. Sólo el último piso del Castillo tenía las luces encendidas. Madero estaba en su habitación con su esposa Sara. Mientras ella se peinaba frente al espejo, le dijo: —Francisco, ¿es cierto que el gobierno de los Estados Unidos está enviando barcos de guerra a México? ¿Qué va a pasar? —No te preocupes, mi amada, lucharemos hasta el final. —¿Pero qué está pasando? El joven se acercó y la acarició. —¿Estás preocupada, mi vida? —Sí. Él suavemente la rodeó con sus brazos y se vieron en el espejo. —No tienes nada de qué preocuparte, cielito mío. Recuerda que estamos aquí por un propósito divino. Si no lo hubiera, no estaríamos aquí. Estaríamos en una hacienda en Coahuila, haciendo algodón. Ella le sonrió. Él le dijo: —Ve dónde estamos ahora —y con los ojos la invitó a mirar en el espejo la majestuosidad de la suite presidencial —. Soy el presidente de México, cielito. En esta habitación durmieron Maximiliano y Carlota, y también Porfirio Díaz y Carmen Romero Rubio de Díaz. ¿Te imaginabas que un día íbamos a estar tú y yo aquí? Ella sonrió de nuevo. —¿Ves? —dijo el presidente—. Es un milagro, ése es el espíritu que nos protege. Sara volteó hacia su esposo y lo miró a los ojos. —¿Espíritu? —frunció el ceño—. Vida mía, tú sabes que te amo y que creo en ti, en todo lo que haces, pero… —Espera —el joven Madero hizo un ademán con los dedos y caminó hacia su buró junto a la cama, abrió un cajón y sacó un libro. Regresó con Sara y puso el texto sobre la mesa de alabastro del espejo. Era un volumen muy antiguo cuyo forro de piel olía a viejo. La portada decía Bhagavad Gita y tenía símbolos arcaicos de la India. Sara bajó la mirada. —Oh, ese libro… —Sí, cariño, ¿te acuerdas cuando me lo guardaste? A ella se le tensó la cara y miró a los ojos a su esposo. Él tocó el libro y le dijo: —He sido elegido por la Providencia para cumplir este destino, corazón. Mis hermanos me lo han dicho, no lo olvides. —Sí, tus hermanos muertos. —La muerte no existe. No somos seres humanos viviendo la experiencia espiritual. Somos seres espirituales viviendo la experiencia humana. Somos materia infinita, somos eternos. Ellos están aquí con nosotros —Madero abrió los brazos mirando lo que los rodeaba. Ella torció la boca. —Supongo que te lo dijeron en esas sesiones… —Amada, una fuerza indestructible está siempre a nuestro alrededor. La fuerza de la vida. Yo soy su soldado. El último de los soldados de Jesús de Nazaret. —Amor… —Sara frunció el ceño. Madero se le acercó. —No me digas que no crees… —Mi vida, tú no estás para proteger médiums. —No es eso —el joven le besó la cabeza. Ella se torció y le dijo: —Francisco, tú mejor que nadie sabes que es el único punto oscuro de nuestra dicha. De cualquier forma, nunca te pediría que prescindieras de tus ideales porque conozco lo apasionado que eres y estoy segura de que primero prescindirías de mí. —No prescindiría de ti, cielito mío —y le besó la oreja. Ella se quedó mirando su cepillo de nácar y le dijo: —Estas ideas tan arraigadas son la causa de tu cambio. Aunque tú no lo notes, has cambiado mucho, vida mía. —Cielito mío, siempre hay que tener esperanza —Madero esbozó una sonrisa. En ese momento alguien golpeó la puerta. —¿Se puede? —preguntaron desde afuera. Sara reconoció la voz y subió los ojos al techo. —Tu hermano Gustavo. —Pasa, hermano, aquí estamos —dijo el presidente. Entró el abogado de rostro relleno, boquita de pez aplastada entre los cachetes, y pequeños anteojos redondos. —Disculpen que los interrumpa —inclinó el sombrero ante Sara, se dirigió al presidente y le dijo—: hermanito, te acaba de llegar un telegrama de Francisco León de la Barra. El presidente torció la cara y miró hacia un lado. Su rostro adquirió un tono rojizo de alteración. —¿Qué dice? Gustavo Madero expandió el telegrama y leyó con el único ojo que se le movía: —“Me ofrezco como intermediario entre el gobierno y los revolucionarios”. El presidente miró a Gustavo durante unos segundos. —¿Qué significa esto? ¿Qué opinas? —Mira, hermanito —le dijo Gustavo—, León de la Barra te hizo muy difíciles las cosas antes de que asumieras la presidencia. Se suponía que él sólo iba a funcionar como simple presidente interino cuando se fue Díaz, para prepararte todo para cuando tú llegaras, pero te enredó las cosas con Zapata y con todos los demás. Te dejó el país con las guerrillas mucho más incrementadas. Las mismas que nos habían sembrado para que tú llegaras. —¿Qué me estás recomendando? Gustavo se ajustó los anteojos y le dijo: —El que se ofrece como intermediario casi siempre es el traidor. Francisco miró el suelo. —Dios… Entonces, ¿Francisco León de la Barra? —Estás rodeado de enemigos —Gustavo movió el ojo que no era de vidrio hacia Sara. Con la mirada en su hermano, Francisco levantó el auricular del teléfono al pie de la cama y digitó dos números. Miró su reloj y marcaba las 11:50 de la noche. Le contestó una voz y le dijo: —Francisco, respecto a tu ofrecimiento de ser mi intermediario con los rebeldes, mi respuesta es no. —¿No? Pero, señor presidente… —dijo la voz al otro lado de la línea. —No habrá intermediarios, no habrá diálogo. No estoy dispuesto a tratar con rebeldes. Cuando Madero colgó, mantuvo su mano en el auricular. Gustavo le dijo: —Hermanito, Francisco León de la Barra pactará con los rebeldes y acordarán que renuncies. Acordarán que el Congreso convoque a nuevas elecciones y que de aquí a esas elecciones haya un presidente interino. Eso mismo lo hicieron hace dos años, para que tú y yo llegáramos aquí. Lo están haciendo de nuevo. Luego te matarán. Sara se levantó, con el corazón bombeando. Lo señaló y le dijo: —Gustavo, no te permito que hables así sobre mi esposo —y volteó a ver a Francisco—. ¿Es cierto eso, vida mía? ¿Es cierto lo que dice Gustavo? El presidente se quedó sin palabras. Gustavo siguió: —Según la Constitución, a quien le correspondería asumir la presidencia interina es Pedro Lascuráin, debido a su cargo como secretario de Relaciones Exteriores —afirmó Gustavo. —Pedro Lascuráin… —dijo Madero. —Ya lo tienen armado, hermanito. El presidente tragó saliva. Gustavo miró a Sara, inclinó el sombrero para despedirse de ella y abandonó la habitación. Sara abrazó muy fuerte a su esposo, y los dos estuvieron meciéndose durante varios segundos, mientras veían a través del ventanal la Luna en la constelación de Piscis. El presidente susurró suavemente a su esposa: —Se está repitiendo, cielito. —¿Qué, mi vida? —Todo. Los barcos, la guerrilla, la Conexión H. Todo se está repitiendo, sólo que ahora nosotros estamos del otro lado —y la apretó más fuerte—. ¿Cuántas veces ha ocurrido esto mismo en esta recámara, cielito mío? —¿Qué, mi vida? Madero la acarició con mucha ternura y vio la Luna. —¿Habrá sentido esto mismo Porfirio Díaz con su esposa cuando veníamos nosotros? ¿O Maximiliano con Carlota cuando supieron que lo iban a asesinar? Ella le apretó las manos muy fuerte. —¿Por qué dices esto, mi vida? A ti no te va a pasar nada, ¿o sí? —y volteó a verlo, muy asustada. Él le dijo: —Amada mía, tenía razón el general. —¿El general, mi vida? ¿Qué general? Madero se vio reflejado en la ventana y le dijo: —El tiempo es sólo un espejismo, cielito. No es que una misma historia se esté repitiendo con distintas personas. Todos somos la misma persona. Sara abrió los ojos ante esa frase tan perturbadora. El presidente se despegó de su esposa y observó su propio rostro en el ventanal. Luego se inclinó a la mesa del espejo y tomó el Bhagavad Gita. Caminó hacia la puerta y la abrió pero Sara intentó detenerlo, muy alarmada: —No, mi vida, no vayas —y se retorció para suplicarle. El presidente salió y cerró. Sara se quedó pasmada. Sabía muy bien a dónde se dirigía su esposo: a un lugar muy oscuro del castillo que ella detestaba y que de sólo recordarlo le infundió un miedo indescriptible. 46 —Bueno, si yo fuera el presidente los correría a todos —me dijo Tino debajo del camión—. Luego me correría a mí mismo. —Ah, ¿sí? —le pregunté—. ¿Así resolverías los problemas de la población? —No, ésos los resolvería eliminando a la población. —Eres el peor presidente imaginario en la historia del cosmos. Tino se echó a reír cuando el estrujante crujido de una bisagra nos sacó de esa conversación estúpida. Oímos pasos. Nos asomamos por debajo del camión y nos dimos cuenta de que el payaso y los del Mexican Herald salían con otras tres personas. Conversaron durante algunos segundos en la banqueta y les vimos los zapatos. Escuchamos un automóvil de combustión acercarse por San Francisco y se frenó justo enfrente del edificio, al lado de los camiones. Permaneció con el motor encendido y a continuación llegó un segundo vehículo. El Sin Nombre soltó una sonora carcajada y dijo: —See you at the Macumba, guys. Henry’ll join us over there, with George Cook. You know where the place is? —Yes. Nonphlet took us there last night. —Settled then. See you there. Se cerraron las puertas y los vehículos arrancaron. Nos quedamos en silencio. —¿Entendiste algo? —le pregunté a Tino. —No te burles. No sé inglés. Pero sí escuché una palabra: Macumba. —Bueno, yo también. Lo cual no nos ayuda en nada. Tino me sonrió: —Simón Pedro, ¿de veras no sabes qué es el Macumba? —Bueno, pues… —y busqué con los ojos en mi memoria. —Eres demasiado inocente, Simón. Me preocupas. Vives en un mundo que te va a aplastar por ser tan bueno. —¿Me perdonas? —Eres tú quien no se lo va a perdonar —Tino me vio como un lobo. Reptó fuera del camión y lo seguí. Como si fuera una brújula, con su brazo buscó el sureste. —Es hacia allá, hacia la Merced —señaló. 47 En el Castillo de Chapultepec el presidente recorrió hacia abajo, con la sola luz de una vela, la oscura escalera espiral de roca viva que se hundía en el interior secreto de la montaña. Se trataba de un espacio cavernoso y frío que existía desde antes de que el castillo fuera construido. Databa de los siglos remotos cuando el pueblo azteca, en su periodo más primitivo, había sido enviado a esa alejada montaña por otras civilizaciones del centro de México. Al llegar a una puerta de hierro muy oxidada que estaba empotrada contra el muro por medio de enormes tornillos de acero, Madero extrajo una llave de su bolsillo y la insertó en la cerradura. Antes de girar la llave dijo las siguientes palabras: “La muerte no existe. Somos materia infinita. Todos somos la misma persona”. Giró la llave y al empujar recibió una ráfaga de aire húmedo que venía desde adentro. 48 Debido a la rebelión, esa noche de lunes no había tranvías, ni automóviles ni mulas. Para llegar a la Merced tuvimos que caminar, y adicionalmente tuvimos que darle la vuelta a todo el centro de la ciudad, que estaba bloqueado por la trinchera metálica. En varias de las calles oscuras que recorrimos el ambiente era bastante tenebroso debido a que reinaba un profundo silencio y los edificios se veían muy viejos, al parecer estaban deshabitados. Tino me dijo: —Tengo miedo, Simón —y volteó a ver hacia todos lados —. No quiero encontrarme con Ixchel. —¿Ixchel? ¿Quién es Ixchel? —La Llorona. La mujer descarnada —y me miró con ojos perversos. —Estás loco, Tino. —No, Simón. Ixchel se aparece por las calles en noches como ésta, como una mujer sin piel vestida de blanco, como una luz muy tenue, como una presencia invisible que te envuelve. ¿No la sientes? Miré a mi alrededor. —No, no la siento Enseguida escuché un gemido en el aire, entre los edificios apagados. —Diablos… ¿Tú hiciste ese ruido? —le pregunté a Tino. —Tengo miedo, Simón —masculló mientras se adhería a mi hombro. —¿Por qué le dicen la Llorona? —Porque llora. —¿Y por qué llora? —Eso lo sabrás pronto… Lo miré por un instante y le dije: —El que me da miedo eres tú. Nos llevó una hora y media llegar a la Merced. Teníamos los pies hinchados y le dije a Tino: —¿Conoces estos lugares? —Sí —y me sonrió con los dientes—, pero el Macumba sólo lo conozco por fuera. A los basuras como nosotros no nos dejan entrar. La Merced era un escándalo alucinante. Todo retumbaba de sexo, gritos y tambores africanos. De un metro a otro cambiaba la música. Tino me dijo: —Si supieras cómo he soñado con poder entrar al Macumba —y miró el cielo con los ojos brillantes—. Hay chicas de China, de Marruecos, de Turquía —se relamió los labios—. Dicen que adentro hay lagos de fuego. —Yo he soñado con la paz mundial… Tino me miró con severidad. A nuestro lado pasaban holandeses, alemanes, irlandeses, australianos, japoneses, ingleses y americanos. Entraban y salían de los tugurios con tarros de cerveza, cruzaban la calle en hordas mientras gritaban y hacían señas. Un rubio alto que podría haber sido nórdico golpeó el cofre de un Lanchester con una botella y se suscitó una pelea. La mayoría de esos sujetos eran aventureros y traficantes. Se oían todos los idiomas menos el español. —Simón, ¿me vas a decir qué estamos investigando? —No. —¿Por qué estamos siguiendo a esos estirados? En la acera también caminaban mujeres semidesnudas que se contoneaban en sus tacones. Según Tino, algunas eran las hijas de los habitantes de las vecindades podridas de las periferias. De pronto un niño pequeño se acercó con costalitos de tela cerrados con moños. —¿Opio? —nos preguntó y alzó uno. Tardé un instante en contestar, y al fin negué con la cabeza. —Aquí es… —interrumpió Tino y señaló hacia arriba. Vi un enorme letrero con antorchas a los lados, debajo del cual había cuatro leones encadenados. Leí en voz alta: “Macumba”. Un sonido de percusiones tribales retumbaba por todas partes. La entrada era un arco gigantesco y detrás había un pasillo de llamaradas que salían de braceros del tamaño de un hombre. Una alfombra roja conducía al fondo del establecimiento y a cada lado había negros golpeando tambores. —No nos van a dejar entrar —me dijo Tino. —¿Lo crees? —Sí, somos dos tristes soldados sin dinero. —Entonces, ¿por qué viniste? —le pregunté. Tino se volvió hacia mí e hizo una mueca, parecía ofendido y consternado: —Vine por lealtad al egoísta de mi pinche jefe. —Entonces nunca digas que no se puede. Serviste con Bernardo Reyes, todo se puede. Comencé a avanzar dentro del corredor sin que me importaran los leones —yo tampoco les importé a ellos; de hecho estaban amodorrados en el suelo—. Tino me siguió. Caminamos y sentimos las miradas de los negros, a los que se les arrugaron las narices. Les debimos de parecer despreciables, seguramente por nuestros uniformes de soldados. Desde luego, el de Tino estaba en un estado mucho más lamentable que el mío, pues tenía sangre y caca. —Jefe, ni siquiera has tenido la decencia de explicarme qué estoy haciendo aquí. ¿Cuál es nuestra misión? — preguntó Tino. —Tienes razón, tu primer trabajo es no dirigirme la palabra. —No tienes madre, Simón. Te estoy sirviendo con lealtad. ¿Así me pagas? Me las vas a pagar en el infierno. Nos aproximamos a cuatro gigantescos africanos que eran el primer retén. —Nos van a humillar, Simón. Nos van a sacar en hombros y nos van a arrojar a la calle enfrente de las chicas. Me metí la mano en el bolsillo, saqué el billete de Wilson y se lo mostré a Tino entre los dedos. —Yo creo que no. 49 Nos lanzaron al asfalto. Fuimos la risa de los extranjeros. De improviso se acercó un adolescente y nos ofreció la mano para levantarnos. —Considérense afortunados —dijo. Lo vimos hacia arriba, contra la deslumbrante luz del farol SPS de la calle. Era delgadito y con mucho acné. Tenía el cabello relamido hacia un lado. Nos pusimos de pie. Encendió un cigarro y se paró en la calle con el estilo de Casanova. —Por lo menos los dejaron llegar hasta el túnel — continuó—, y eso sólo porque hoy no han llegado los golpeadores. —¿Los golpeadores? —pregunté sorprendido. Casanova llevaba traje blanco y zapatos blancos. Nos miró por encima de la nariz y nos dirigió una sonrisa soberbia. —A mí tampoco me dejaron entrar —se quejó y se colocó el cigarro en la boca. —¿Qué edad tienes? —le pregunté. —Dieciséis. —¿Dieciséis? ¿Y qué haces aquí? En ese momento pasó una chica que gritó: —¡Adiós, papi! El adolescente le contestó con una sonrisa muy galante, con el cigarro entre los dientes. Luego le lanzó un beso con un aro de humo. A continuación pasó otra mujer y le dijo: —Hola, pastelito, ¿dónde te has metido? Todas me están preguntando por ti. —Diles que me esperen —sonrió—, tarde o temprano llegaré. —Hola, precioso —le dijo otra—. ¿Cuándo vuelves a quedarte conmigo? Tino y yo nos quedamos pasmados. —Bueno, ¿tú qué eres aquí? ¿El hijo del dueño? — pregunté. —Ja, ja —me sonrió con la mitad de la boca—. Sólo soy un pianista. Toco ahí —y señaló un tugurio al otro lado de la calle, cuyo rosáceo e iluminado letrero decía “Carolina’s”. Tino y yo cruzamos miradas. —Bueno, la verdad es que toco en todos lados —nos dijo —. Toco donde me dejen —y volvió a chupar su cigarro—. Ustedes saben, hay que hacer ahorros. Necesito agentes, publicistas, se va a requerir toda una inversión para hacerme famoso. Nos hizo sonreír. —Lo bueno es que lo tienes planeado —le dije. —Oh, claro —alzó las manos en un ademán arrogante—. No nací para ser un cualquiera como ustedes —y pateó una botella vacía. —Pues yo sí —le contestó Tino con un asomo de ira contenida—, y él también —y me señaló. El chico alzó los ojos al farolito y lentamente dejó salir una bocanada. —Yo nací con la luna de plata. Voy a hacer música que le va a dar vueltas al mundo —dijo con altivez. Guardamos silencio por unos instantes. A lo lejos se escucharon los cañonazos y los disparos del centro de la ciudad. —Y ustedes, ¿con quién están, soldados? ¿Con los rebeldes o con el imperio? —inquirió el adolescente con un tono burlón. —¿Te refieres a Félix Díaz? —le pregunté. Ahora pasó una chica de cabello rojo esponjado y le dijo: —Hola, flaquito. Te espero en el Nigeria. —Okay, nena, allá te veo. Tino seguía perplejo y comentó: —Al parecer, a tus dieciséis ya tuviste más sexo que el que yo voy a tener durante el resto de mi vida. El púber lo tomó del brazo y caminó con él unos pasos bajo el farol. —Mira, el secreto fue la palabra que me dijo Doris. ¿Te fijaste cuál fue? —preguntó y se estiró hacia atrás. —Déjame pensar… —Tino frunció el ceño y pujó—. ¿Hola? —No… Flaquito. —¡Oh! —¿Y sabes por qué? —No, ¿por qué? —Mientras más flaquito eres, más grande tienes el pene. Tino y yo nos volteamos a ver. —A ver, a ver. ¿Y eso quién lo dice? —preguntó Tino con expresión ceñuda. —Lo dice la ciencia —sonrió el joven. —Bueno, en ese caso, yo también soy flaquito —repuso Tino. —No, tú eres desnutrido, mas no flaco por complexión. Tienes la cabeza redonda, mira —lo señaló—. En cambio veme a mí —y se silueteó la afilada cara con los dedos—. Lo tienes pequeño. Tino me miró y se rió de los nervios: —¿Puedes creerle a este tipo? Le voy a romper la cabeza. —Eso no va a hacértelo más grande —convino él. —¿Cómo sabes que no lo tengo más grande que tú, escuincle? —Lo tienes pequeño y arrugado. Es un hecho. Y este secreto vergonzoso te ha traumado durante toda tu vida. —Pues eres un idiota y te estás ganando una paliza. Me interpuse entre ambos y le susurré al adolescente: —Tino es infalible, invencible e inmortal. De acuerdo con sus propias declaraciones, es el rey de su propio universo. —No me extraña su reacción violenta —me dijo—. Sabe que estoy diciendo la verdad. Hasta ahora nadie hizo público que lo tiene pequeño. ¿Estarías dispuesto a apostar conmigo? —le preguntó Tino—. ¿Tienes las agallas para probar que no es cierto lo que te estoy diciendo? —¿Cómo dices? El joven sacó de su pantalón una cartera blanca y la abrió frente a nuestros ojos. Estaba llena de billetes de cien dólares. —Te apuesto cien dólares a que lo tengo más grande que tú. Si ganas, te llevas este billete. ¿Qué te parece? Tino me miró y parpadeó varias veces encrespado. —Yo apostaría —le dije—. Son cien dólares. Eres invencible, ¿lo recuerdas? —y le sonreí. Tino tartamudeó: —¿Ves? —me dijo el adolescente—. Está dudando. Tino se le abalanzó para golpearlo pero lo detuve. El adolescente se limpió el traje con las manos. —El invencible resulta ser, además de tullido sexual, un incivilizado. Miren —nos dijo—, para que vean que soy justo vamos a hacerlo los tres —y sacó un segundo billete de cien dólares—. Les apuesto a que yo lo tengo más grande que cualquiera de los dos. Si gano, me das ese billete que tienes ahí —y señaló el billete de Wilson que yo tenía en la mano—. Si ustedes ganan, le doy cien dólares a cada uno. —Es decir, ¿doscientos? —le pregunté. —Bueno, claro —entrecerró un ojo—, todo indica que aprendiste a multiplicar en la primaria. Me hizo pensar. Serían doscientos dólares. Sumándolos a los cien de Wilson, tendríamos trescientos, todo en unos cuantos minutos. Pero todo dependía del tamaño del pene de Tino. —¿Qué dices? —le pregunté a Tino. Tímidamente le echó una mirada al bulto entre sus pantalones. —Tenemos que decidir —lo presioné—. No creo que a los dieciséis años lo tenga más grande que nosotros. Tino me dijo: —Sólo tengo cuatro centavos, Simón. Me rasqué la barbilla y le pregunté al adolescente: —Bueno, ¿y quieres que nos bajemos los pantalones aquí mismo? Él se irguió muy elegantemente y batió la mano. —Vamos, no te ahogues en los detalles en este momento. Luego vemos eso. Primero define el qué y luego defines el cómo. —Claro… —asentí varias veces. Era el momento de una decisión crucial. Detrás del adolescente, entre las llamaradas del Macumba vi aparecer a un grupo de hombres con abrigos negros caminando hacia nosotros. Dos de ellos me estaban viendo a mí directamente. Uno de ellos era el payaso y el otro era nada más y nada menos que Henry Lane Wilson. 50 En ese instante, el presidente recorría un oscuro pasadizo de roca que escurría agua por los muros. Con la luz de la vela avanzó hasta el corazón de la montaña y llegó a una cavidad que tenía goteras. El olor a moho era penetrante. Con la vela iluminó a su alrededor y observó varios muebles y tapices. Con la llama encendió cuatro velas más que estaban en las esquinas de un escritorio muy antiguo. Al centro del mismo había un tablero de madera con letras del alfabeto y símbolos esotéricos. Se trataba de la ouija, un objeto de brujería y espiritismo que había sido condenado por la Iglesia. El presidente caminó detrás del escritorio y se sentó en la silla. La vela que traía la insertó en un candelero que se encontraba justo en el centro del escritorio. Extendió los brazos sobre la helada superficie y cerró los ojos. Detrás de su cabeza lo observaba un retrato de un hombre misterioso llamado Allan Kardec, fundador de la corriente Espírita en 1857, muerto de un aneurisma cerebral en 1869. En medio de un silencio absoluto, el presidente susurró las siguientes palabras: “Hermanitos del mundo invisible, seres sin forma del entorno infinito, necesito que me hablen esta noche”. A continuación un viento helado empezó a circular lentamente alrededor de la habitación. Presencias sobrenaturales se arremolinaron sin sonido en torno al joven Francisco y las flamas de las velas, como si fueran empujadas, se inclinaron suavemente hacia la ouija. Los nombres de esas entidades eran Raúl y José Ramiro, muertos muchos años atrás. El presidente abrió los ojos e hizo un gesto espeluznante. 51 Nosotros estábamos aterrorizados. Yo, por ver a Wilson y al payaso venírseme encima desde el Macumba, seguidos por Paul Hudson, William Maas y los demás hombres distinguidos que los acompañaban. Tino y el adolescente tenían miedo sólo porque yo se los contagié. Wilson se puso enfrente de mí, y detrás de su espalda emergió, por su enorme altura, la cara tosca del payaso de cabeza calva y largos mechones negros a los lados. El siniestro personaje me sonrió arrugando la cicatriz que le llegaba hasta el mentón. Wilson torció el ceño. —¿Juan Diego? ¿Se puede saber qué demonios haces aquí? ¿Me estás siguiendo? Yo tragué saliva. Volteé a ver a Tino y al adolescente, que estaban petrificados. —No, embajador. Sólo estamos buscando chicas —le expliqué a Wilson. Tino le extendió la mano temblorosa y le dijo: —¿Usted es el embajador, señor? Mucho gusto. Yo trabajo con Simón —y le sonrió—. Soy el segundo al mando, por si me necesita. El embajador lo vio de arriba abajo con asco y le extendió sólo el dedo meñique, que luego se limpió en el chaleco. Tino le dijo: —Señor, yo admiro mucho a su país. Siempre he soñado con conocer Alemania. —¿Alemania? —preguntó Wilson y me fulminó con la mirada. Yo me quería morir. Tartamudeando, le dije a Wilson: —Señor, mi amigo está muy emocionado. Se confunde cuando está nervioso. Wilson me puso la mano en el hombro y me atenazó muy duro la clavícula, hasta hacerme caer sobre mis rodillas. Desde arriba me dijo: —Eras mi esperanza, Juan Diego. Mi esperanza de que los mexicanos fueran bien portados. Este lugar está lleno de depravación —me sonrió—. Recuerda que mañana tienes mucho trabajo y no quiero que te desveles, ¿okay? El embajador sacó de su bolsillo un grueso fajo de billetes doblados y se lamió el dedo para contarlos. Nos dio un billete de cien dólares a cada quien. —Para que se diviertan, pero rápido, ¿sí? No me lo desvelen. Yo asentí, con chorros de sudor cayéndome por los cachetes. El adolescente de traje blanco sonrió mucho y le dijo: —Gracias, señor embajador. Por cierto —y sacó de su cartera una tarjeta de presentación que le extendió—: soy pianista. Me llamo Agustín Lara. Sé que el próximo sábado 22 de febrero dará una recepción muy importante en la embajada, en honor de George Washington. Será un gran privilegio amenizar esa fiesta para usted. El embajador estudió la tarjeta torciendo el bigote. —Muy bien —y se la guardó en el saco. Wilson me dio una dura palmada en el hombro y se dirigió hacia el otro lado de la calle, en dirección al letrero rosado de Carolina’s. Los otros lo siguieron. —Ahí es donde están las verdaderas putas —nos dijo Agustín Lara. El payaso de mallas blancas y zapatos de hebilla, viéndome de rodillas me puso un nudillo en la cabeza y me frotó muy duro el cráneo. Enseguida se fue detrás de Wilson dando zancadas de campana con las piernas torcidas hacia fuera, sin dejar de mirarme con su horripilante sonrisa. Me latía el cuero cabelludo. Nos quedamos mudos debajo del farolito. —¿Trabajas para el embajador? —me preguntó el adolescente, asombrado. Me levanté y me sacudí las rodillas. —Sí. —Vaya, desde este momento eres mi mejor amigo. Llevo años viendo a esos estirados en las mesas y hasta hoy pude estrecharle la mano al señor Wilson. —¿Sabes quiénes son los demás? —le pregunté entre dientes. —Oh, sí —dijo mientras veíamos que los hombres entraban en el Carolina’s—. Aquí todo el mundo los conoce, son la “Sociedad de amigos del embajador”. Paul Hudson, director del Mexican Herald; George Cook, encargado de provisiones del gobierno de los Estados Unidos y presidente del American Bank de México; Harold Walker, representante de la compañía petrolera Huasteca Petroleum; B. V. Wilson, representante de la petrolera mundial Standard Oil, de John D. Rockefeller; Edward Nonphlet Brown, ex presidente del Ferrocarril Nacional Mexicano y representante en México de uno de los banqueros más poderosos del mundo… —Ah, ¿sí? —le pregunté. —Edgar Speyer… —dijo y se chupó el cigarro—. Nonphlet Brown tiene negocios con el secretario de Relaciones Exteriores, Pedro Lascuráin. Ellos y el cirquero Edward Orrin consiguieron los contratos del gobierno para fraccionar y desarrollar dos nuevas colonias, la Roma y la Condesa. —¿Es el área donde está la embajada? —inquirí. —Así es —respondió—. Fue hace diez años. Todo lo de abajo es una red de túneles que conecta todo. —¿Túneles? —Los hicieron por medio de dos compañías: la Compañía de Terrenos de la Calzada de Chapultepec y la Compañía de la Colonia Condesa. Son los reyes de la colonia Americana y del Jockey Club. En los Estados Unidos les dicen La Mafia Tropical. —¿Quién es el alto, el que parece payaso? —pregunté. —Bueno —Agustín torció la boca—, de ése preferiría no hablarte. —Hazlo. —Se llama Sherburne Gillette Hopkins. El Señor H, le dicen. —¿Señor H? —abrí los ojos. —También lo llaman Satán. —Válgame Dios. —Maneja todo aquí. Armas, opio. Todo el tráfico ilegal. Todos aquí —y señaló a la redonda—, todos trabajan para él. Controla todo el opio que llega desde la India y China vía Acapulco. También controla el contrabando de armamento que llega desde los Estados Unidos. —Qué pinche horror. —Habla español como tú o como yo. Su jardín de juegos es América Latina. —¿Jardín de juegos? ¿A qué te refieres? —Hace revoluciones. —¿Revoluciones? —Sí, mira: Panamá, 1903. Nicaragua, 1909. Cuba, 1898. Hopkins es militar, capitán. También es abogado. Su trabajo consiste en entrenar a guerrilleros en países para derrocar gobiernos. Trabaja a las órdenes de un magnate extraordinariamente poderoso. Tino y yo nos volteamos a ver desconcertados. El chico dejó caer la colilla de su cigarro y la aplastó con su blanco zapato. —Estuvo en Chile y en otros países… —continuó con la historia de Sherburne Hopkins—. Hace once años el Congreso de los Estados Unidos decretó hacer el Canal de Panamá para comunicar el Océano Pacífico con el Océano Atlántico. El canal representa un proyecto estratégico crucial para el comercio y para la guerra, para pasar los barcos de un lado a otro del mundo. El gobierno de los Estados Unidos le dio una fortuna al presidente de Colombia para que aprobara su construcción, y éste obedeció, pero el Senado colombiano dijo que no. Por lo cual, en verano de 1903, aparecieron misteriosamente grupos guerrilleros en Colombia, concentrados en la zona de Panamá. Esos grupos exigían al gobierno colombiano que Panamá se independizara. —Diablos —dije. —Así es, cuate. Por eso Panamá ya es un país. Es un país artificial, creado por los gringos. Como el gobierno de Colombia inició la guerra contra esos guerrilleros de Hopkins, en octubre de 1903 aparecieron barcos de guerra americanos en los puertos de Colombia, para proteger el derecho a la libertad de los habitantes de la región de Panamá. —¿De veras? —pregunté mientras Tino permanecía boquiabierto. —El 3 de noviembre estalló la supuesta revolución. El día 4, los rebeldes declararon la independencia de Panamá. El 6, los Estados Unidos reconocieron oficialmente a Panamá como país autónomo. El 18, apareció un presidente para ese nuevo país llamado Jean Buneau, que había trabajado con los americanos en el diseño del canal, y ese hombre firmó el acuerdo para construirlo. Y así, el 9 de mayo de 1904 empezó la construcción. Al ver que Tino y yo permanecíamos callados, el joven agregó otro dato sorprendente: —Por si fuera poco, en 1891 Sherburne Hopkins fue el responsable de la movilización de la guerra civil en Chile, que terminó con el suicidio del presidente Balmaceda… —¿Cómo sabes todo esto? —Mira a tu alredor —y echó un vistazo a la redonda—. Estás en el corazón del espionaje en la ciudad de México. Donde están las putas está la información. Sólo en lugares como estos afloran los secretos. Son operaciones secretas. En Nicaragua, hace cuatro años, hicieron renunciar al presidente José Santos Zelaya. Lo hicieron huir del país y sólo el presidente Porfirio Díaz le dio refugio en México, lo cual enojó bastante a los Estados Unidos, que ya estaban bastante molestos con Díaz. —Puf… —suspiré. —Los gringos tienen un proyecto para hacer otro canal interoceánico en Nicaragua, mucho más grande que el de Panamá, y también otro en el Istmo de Tehuantepec de México, pero Zelaya quería dárselo a los ingleses, a un ingeniero llamado Weetman Pearson. —¿Sir Weetman Pearson? ¿Lord Cowdray? —pregunté. —La magia comienza en noviembre de 1909 —explicó Agustín—, sólo un mes después de una entrevista privada que tuvieron Porfirio Díaz y el presidente de los Estados Unidos William Taft, cuando estalló la revolución en Nicaragua. —Dios… —Así es —prosiguió—, con armas, financiamiento estadounidense y la supervisión del Señor H. En diciembre aparecieron buques de guerra americanos en Nicaragua. Se bajaron los marines, y el 17 de diciembre Zelaya huyó a México. El 21 de diciembre los gringos plantaron un nuevo presidente llamado José Madriz, controlado por ellos, y Nicaragua es ahora una colonia de los Estados Unidos. —Es increíble… —repetí. El adolescente desenfundó su cajetilla de cigarros, se colocó uno más en la boca y lo prendió con su encendedor plateado. —Hace dieciocho años lo hicieron en Cuba. Sembraron una guerrilla y se convirtió en una guerra civil. Tres años después, Cuba se independizó de España, pero ahora es una base naval americana. —Bueno —le dije—, eso es realmente pinche. —Así es —me dijo el puberto—. Los Estados Unidos han hecho todo para sacar a las potencias europeas del continente americano. En realidad es una guerra secreta contra Inglaterra, que también quiere tener el control de este continente. Para no declararse la guerra abiertamente, lo están haciendo por medio de revoluciones y golpes de Estado en los países que se disputan. —Caramba. —Todo esto lo planeó Thomas Jefferson en 1786, cuando los Estados Unidos se acababan de liberar de Inglaterra: apoderarse de Florida y Cuba para controlar navalmente el mar Caribe; comprarle Luisiana a los franceses y Oregón y Alaska a los rusos; quitarle California, Texas y Arizona a México y luego expulsar a las potencias europeas de cualquier otra región del continente para dominar toda esta mitad del planeta. Luego conquistar el resto del mundo. Es un plan a quinientos años. —¿Y qué hace ese señor Sherburne Hopkins aquí en México? —preguntó Tino, que no había perdido detalle de lo que decía el adolescente. —Amigos míos, Hopkins está aquí desde 1910 — respondió—. ¿Quién creen que puso a Francisco Madero? —¿Eh? —¿Quién creen que convirtió a Zapata, Villa y Orozco en líderes de una revolución armada para que Madero subiera al poder? —¿Qué estás diciendo? —pegunté admirado. —Se requiere armamento de última generación para derrocar a un gobierno, cuate, y más a un gobierno tan poderoso como el de Porfirio Díaz, que había durado treinta años. Se necesitan tácticas, sistemas avanzados de comunicación para coordinar las operaciones a nivel nacional. Pascual Orozco era un cargador de minas. Zapata era un líder en una aldea, y Villa era un ladrón de vacas. Madero era el hijo de un hacendado y no sabía nada de armamento. Alguien los tuvo que capacitar… —Dios… ¿El Señor H? El joven aspiró su tabaco. —Hopkins puso a Madero y ahora está moviendo las mismas guerrillas para derrocarlo. —Esto es una locura. Si él lo puso, ¿por qué ahora lo quiere derrocar? —Hopkins no es más que un agente. Obedece a alguien de mucho más arriba. —¿Al presidente de los Estados Unidos? —Para nada. —¿Para nada? —Tal vez ni siquiera Taft sabe todo lo que está en juego. Además él se va en dos semanas. El 4 de marzo entra Woodrow Wilson. El que está controlando todo es un magnate al que llaman el Patriarca. —¿El Patriarca? ¿Quién es el Patriarca? —Ah, eso yo no lo sé —dijo el adolescente serenamente fumando su cigarro—. Sólo sé que hace cuatro años ese hombre presionó al presidente William Taft para que tuviera una reunión privada con Porfirio Díaz en El Paso, Texas, y para que ahí le ordenara a Díaz algo que Díaz no quiso obedecer. —¿La entrevista del 16 de octubre de 1909? —Exacto. Nadie sabe sobre qué hablaron en esa reunión, pero cuando terminó, dicen que Porfirio Díaz estaba pálido. Un año después comenzó la Revolución mexicana. —Demonios… —Bueno —se me acercó—, en realidad hay un solo ser humano que sabe sobre qué hablaron, debido a que estaba ahí por orden de Taft y del Patriarca. Se me abrieron los ojos. —¿Quién? —le pregunté. —Se llama Enrique Creel. —¿Enrique Creel? ¿El ex gobernador de Chihuahua? —Así es. Volteé a ver a Tino. Le dije: —Tenemos que averiguar quién es ese Patriarca —y me volví de nuevo hacia el adolescente—. ¿Dónde está Enrique Creel ahora? ¿Crees que podamos contactarlo? —Lo saben los masones —y me sonrió. —¿Los masones? —Hay un secreto masónico detrás de todo esto. Busquen al Señor Oscuro. —¿Señor Oscuro? —pestañeé consternado. —Eres un embustero —le dijo Tino—. Te imaginas cosas, amigo. Dedícate a tu piano y deja de enredarnos en tus fantasías. El adolescente se arremangó el saco. —¿Quieres que te parta la madre, cabezón? —Arráncate, pendejo —y Tino se arremangó la casaca. Yo me coloqué entre ellos para evitar la golpiza. —¿De dónde sacas esta información? —le pregunté al puberto. —Mira a tu alrededor, cuate —me dijo—. Estás en la zona roja de la ciudad de México. Todos los políticos vienen al Macumba y se acuestan con las putas. ¿Acaso crees que ellas no les preguntan cosas? Luego ellas me las dicen a mí. Éste es el centro de espionaje de la ciudad de México, mi estimado. ¿A poco crees que Enrique Creel no viene a estos lugares? —¿Ha venido? —pelé los ojos. —De hecho acabas de ver pasar a su favorita. —Ah, caray. —La pelirroja que me dijo flaquito. —Oh, Dios. Tengo que hablar con ella. Llévame con ella. —Te la voy a poner más fácil. Por las mañanas trabaja en la pastelería El Globo. Se llama Doris, búscala… Eso iba diciendo el pianista, cuando tronó un cañonazo en la fachada del Carolina’s. De inmediato nos tiramos al suelo. Nos cayeron pedazos de muro a los lados y la nube de cenizas calientes nos arrasó las espaldas. Todo se llenó de un humo negro muy espeso y no se podía distinguir lo que había a un metro de distancia. Alguien nos disparó con ametralladoras y salimos corriendo y tosiendo en medio de la oscuridad. —¿Estás ahí, Tino? —grité jadeando, buscándolo en la neblina. —Sí, jefe, aquí estoy —me respondió una voz. Comenzaron los gritos y se dispararon las sirenas. La gente corría de un lado a otro. —¿Dónde quedó el chico? —le pregunté a Tino. —No sé, jefe… ¡Por cierto, pendejito, mi pene es más grande que el tuyo! —vociferó. 52 A la mañana siguiente desperté y me percaté de que Tino se había pasado a mi cama. Estaba en posición fetal y chupándose el dedo. Lo tiré de una patada. —No, no… ¡Los gansos no! —gritó y se levantó de un brinco. Nos habíamos quedado en un hotelucho a las afueras de la ciudad. Eran las siete de la mañana —Tino Costa —le dije—, eres la garrapata más grande del mundo —me coloqué el uniforme y le aventé el suyo—. Sólo Dios sabe por qué te puso en mi vida. Pero ahora me vas a ser de utilidad. Tino se limpió las lagañas. —¿Simón? ¿Eres tú Simón Barrón? —bostezó. —He decidido dividir el trabajo —le dije—. Ya que trabajas a mis órdenes, tú irás a buscar a la pelirroja del Macumba a la cafetería El Globo. —Ah, ¿sí? —Encuéntrate con ella y véanme a las diez y media en la fuente central de la Alameda. ¿Entendido? Se volvió a restregar los ojos y me preguntó: —¿Y tú? ¿Tú que vas a hacer? —Yo voy a buscar al Señor Oscuro. Tino se encogió de hombros y terminó por aceptar el encargo. Abandoné el hotel. La mañana estaba muy fría y el cielo estaba despejado. El aire olía a pólvora. Me persigné y caminé directamente hacia la prisión militar de Santiago Tlatelolco, donde todo había comenzado. Una vez ahí, me dirigí hacia el norte por la ancha calzada de los Misterios, hacia las montañas. Cuando pasó un carruaje de mulas, me trepé a la canasta y me fui sobre los costales hasta salir de la ciudad. En las faldas del Tepeyac salté del carro y escalé hacia la basílica de Guadalupe. El aire helado soplaba con fuerza. Subí la escalinata hasta la explanada. Me arrodillé mirando el gran templo y le dije a la Virgen: “Virgencita, esta vez no vengo a verte a ti, sino a resolver un enigma, ¿me perdonas?” A continuación corrí por detrás de la edificación. Estaba seguro de que ése era el lugar para averiguar el secreto masónico detrás de todo esto. Troté detrás de la Basílica y subí la vereda que serpentea hacia la montaña, hasta el cementerio. Una vez arriba, vi lo que esperaba ver. Había un grupo de personas vestidas de negro, escuchando una misa alrededor de un féretro negro. A la redonda, en los filos de la montaña, había soldados del gobierno que les apuntaban con rifles. —Oh, Dios mío… —y me dirigieron sus cañones. Me aproximé lentamente a los concurrentes. Recordé algo que me había dicho el general Reyes: “Cuando me muera, quiero que me entierren con la Virgen morena”. Era el sepelio del general Bernardo Reyes. Ahí estaban su esposa y sus hijos Alejandro, el joven Alfonso, Amalia y la pequeña Otilia, amenazados por los federales. Me uní al pequeño grupo. No me conocían, ni los hijos ni la viuda. Inspeccioné con cuidado los atuendos de los otros diez hombres que estaban ahí. Tenían medallones plateados en el cuello, con las imágenes de una escuadra y un compás, el símbolo de la hermandad masónica. Eran los llamados caballeros templarios. Tambaleándome en el pasto, me aproximé detrás de la viuda. Los soldados del gobierno me siguieron con sus rifles. Me coloqué detrás de uno de esos hombres y le pregunté: —Buenos días, señor. ¿Alguien de ustedes conoce al Señor Oscuro? Por su expresión, comprendí que estaba cometiendo una indecible insolencia. 53 Tino inició el día con imprudencias. Llegó a El Globo y les dijo a las cajeras que venía de parte del embajador de Alemania. —¿Se encuentra Doris? —les preguntó. Detrás de la puerta de la cocina apareció una mesera muy coqueta de cabello rojo y esponjado. —Hola, preciosa. Yo soy Tino Costa, necesito que me platiques sobre tus acostones con el señor Enrique Creel. 54 Los caballeros templarios se miraron entre sí. Dos de ellos se desprendieron de la ceremonia y caminaron hacia lo alto de un montículo de hierba, acosados por las miras de los federales. Yo los seguí. —¿Quién eres? —me interrogó el más alto. —Soy Simón Barrón, leal a las fuerzas del general Bernardo Reyes… —¿Y buscas al Señor Oscuro? —Sí. El caballero que me hacía las preguntas cruzó miradas con el otro. Luego miró a los soldados. —¿Qué es lo que necesitas del Señor Oscuro? Se me trabaron las palabras en la garganta. El menos alto le dijo: —Sé quién es este chico. Primer regimiento de infantería. Estuvo con Bernardo en su celda durante los últimos diez días. El domingo lo acompañó hasta el palacio. Reconocí su rostro, él había visitado al general la tarde del sábado. —¿Qué es lo que necesitas, hijo? —me preguntó el primer caballero. Los prismas de la luz solar le pasaron enfrente de la cara y advertí un signo masónico que le resplandecía en el cuello. —Yo… —dije y me quedé sin habla. —¿Quién te mencionó al Señor Oscuro? ¿Para quién trabajas ahora? —me preguntó con amabilidad. —No puedo decírselo, señor… El caballero se detuvo y me miró con severidad: —Hijo, si quieres que te ayude me lo tienes que decir — dijo y se sentó sobre una gran roca. El otro se sentó junto a él y desde ahí contemplaron la vastedad del Valle de México. —Trabajaste para un gran hombre —me dijo el hombre alto—. Bernardo habría cambiado este país para siempre. Lo habría convertido en una potencia. Tenía un plan para lograrlo. —¿El Plan de México? —le pregunté. —Así es… —respondió y sus ojos se iluminaron—. ¿Dónde está el cartucho, hijo? —¿El cartucho? —recordé el cilindro verde metálico con un águila rodeada de serpientes, girando en las manos de Von Hintze. El hombre me dijo: —Si estuviste con Bernardo en los últimos momentos, debes saber a quién le dio el cartucho. Dime dónde está. Me quedé pensando. —No lo sé, señor. —Hijo, ese documento es el objeto más valioso que existe en este país. Puede cambiar el futuro. ¿Dónde está? Tragué saliva. El caballero miró el horizonte y aspiró hondo. —Hace más de cien años, casi todos los países del continente americano se independizaron de los imperios europeos. Pero sólo los Estados Unidos se convirtieron en una potencia. ¿Sabes por qué? —¿Por qué, señor? —torcí la boca. —Porque tuvieron un plan, lo concibió un hombre llamado Thomas Jefferson. Bien, pues el cartucho de Bernardo Reyes es el Plan de México. ¿Ahora entiendes por qué digo que el documento puede cambiar el futuro? Me quedé pensando y al cabo de unos segundos él siguió con su explicación: —Cuando los Estados Unidos se independizaron de Inglaterra se detonó el plan de Jefferson. México y el resto de América Latina aún formaban parte de España y Portugal. Los Estados Unidos enviaron agentes encubiertos a esos países para que se rebelaran contra España y pudieran ser controlados por los Estados Unidos. El plan se llamaba América para los americanos. —Dios… —dije en voz baja. —El agente que enviaron a México se llamaba Joel Roberts Poinsett. —¿Poinsett? —En abril de 1812 el virrey Francisco Javier Venegas escribió una carta secreta desde México al gobierno español que decía más o menos así: “Me reporta el ministro plenipotenciario que han ocurrido movimientos hostiles en Filadelfia, que se dirigen a fomentar la revolución de este reino, con el objeto de unirlo a la Confederación Americana, y que sabe que reside aquí un agente del referido gobierno llamado Poinsett”. Poinsett vino a México para separarlo de España y someterlo a los Estados Unidos. —Demonios… —En la embajada americana hay un cuadro de ese hombre, justo en el despacho del embajador. Se dice que en la parte de abajo hay un código secreto en el que están cifradas las futuras etapas del plan de Jefferson. “¿Así que ése es Poinsett?”, al instante recordé al duende de las patillas y el sombrero de hebilla. Me esforcé por contener el revoloteo en mi mente y guardé silencio. —Cuando México se independizó de España —prosiguió el templario—, el presidente de los Estados Unidos, James Monroe, amigo de Jefferson, volvió a enviar a Poinsett a México y le asignó cuatro misiones que debía mantener en secreto. —Ah, ¿sí? ¿Cuáles? —pregunté. —Primero, impedir la entrada de cualquier potencia europea en México. Segundo, forzar a México a firmar un tratado preferencial de comercio con los Estados Unidos. —¿Tratado preferencial de comercio? —Sí, el objetivo era que en México sólo se vendieran productos fabricados en los Estados Unidos. Se trataba, pues, de establecer un impuesto para todo lo que viniera de Europa. —Oh, Dios. —Tercero, sembrar una rebelión en el territorio mexicano de Texas para que ese estado se independizara de México y se fusionara a los Estados Unidos. —No puede ser. —Cuarto, para poder llevar a cabo todo esto, crear en México un nuevo partido masónico que destruyera a los masones que ya estábamos aquí y que dependíamos de los países europeos. Observé nuevamente el medallón del caballero, quien siguió adelante con las revelaciones: —Poinsett fundó secretamente la Gran Logia Nacional Mexicana y el Gran Oriente Yorkino, auspiciados por la Gran Logia Yorkina de Filadelfia y por la Gran Logia de Nueva York. A esta red la llamó Partido Americano y la utilizó para absorber y controlar a los políticos mexicanos. —Demonios… —no tenía más palabras. —De esta forma, los yorkinos emprendieron una guerra contra nosotros, los masones del rito escocés. Primero fue una guerra subterránea, pero pronto se convirtió en una guerra abierta, una guerra civil en la que fueron asesinados presidentes y murieron miles de personas durante décadas. —Espere —interrumpí—, esto que usted dice implicaría de alguna manera que las logias masónicas se han disfrazado de partidos políticos… —En efecto, éstos les han servido a las potencias para entablar una disputa interminable por México, como si el país fuera un pedazo de carne, y lo mismo les pasó a los otros países de América Latina. La guerra continúa: una batalla secreta entre Europa y los Estados Unidos por el dominio de América. Miré mi bota y la restregué contra el pasto. —¿Bernardo Reyes era del rito escocés? —pregunté. —Así es —respondió y miró el negro ataúd abajo en la colina—. Bernardo fue el Gran Inspector Soberano de las Logias del Valle de México. Es el puesto más alto que puede recibir un masón en este país. Reyes era de nosotros. —¿Por eso lo traicionaron? ¿Por eso murió? Se inclinó hacia mí y me dijo: —Hijo, tienes que ayudarme a conseguir ese cartucho. —No estoy seguro de… —Ese cartucho puede cambiar la historia para siempre — insistió—. Consíguelo y te aseguro que el Señor Oscuro te recompensará de una manera que no puedes imaginar. Ahora yo miré el horizonte. Acto continuo, el hombre colocó su mano con firmeza sobre mi hombro y me dijo: —Te estaremos siguiendo, hijo. Contamos con tu cooperación. Los caballeros se levantaron, pero antes de que se fueran les pregunté: —¿Saben dónde puedo encontrar al ex gobernador Enrique Creel? Se voltearon a ver. —Creel es ahora el presidente de la compañía Kansas City, Mexico and Orient Railway. Trabaja para los americanos —me respondió cordialmente el tipo que, en pocas palabras, me acababa de amenazar. —Vaya —fingí indiferencia—. Otra pregunta, ¿quién es el Patriarca? Me sonrió y respondió: —Consigue el cartucho y te diré lo que sabemos. 55 Mi siguiente compromiso era a las nueve de la mañana en la embajada de los Estados Unidos. Henry Lane Wilson me había citado a esa hora, y ya eran las nueve con cinco. Crucé la puerta de hierro bajo la horrenda vigilancia de la gárgola que me veía desde lo alto del arco de piedra. Los policías me recibieron muy sonrientes. —Good morning, mister Barrón. En la parte de arriba la fiesta fue mayor: —¡Felicidades, niño! —me recibió la rubia Jessica con sus trencitas doradas y su vestido blanco de hada—. Ya eres el chico estrella en la embajada. —¿Qué dices? —le pregunté. —Todos están hablando de ti. Henry te adora. Me quedé sin palabras. Volteé a ver a los policías uniformados de azul del vestíbulo, los cuales me sonrieron sin parpadear. —¿Estás bromeando? —le pregunté—. ¿No viste cómo me trató ayer, como si fuera una basura? —Eso es bueno aquí, niño —dijo y abrió su revista—. Si Henry te trata mal, significa que le caes bien. —Maravilloso. De la revista tomó una pequeña servilleta de papel y la sacudió frente a mis ojos para que la tomara. —Ten, niño. Te lo dibujé para que no se te olvide. Tomé la servilleta y vi lo que Jessica me había dibujado: las cabezas de dos serpientes, copiadas de la revista, una frente a la otra, tocándose las bocas. Debajo decía: “Volverás a ser lo que eres, Huitzilopochtli”. En ese instante se abrió la puerta y salió Wilson con una mano metida en el bolsillo de su chaleco. Frunció el ceño y miró su reloj: —Te atrasaste, Juan Diego. Te dije que no te desvelaras. El embajador me prendió de la clavícula y me metió en su oficina. Se sentó en el borde del escritorio de cara a mí. —Corroboré lo que me dijiste, Juan Diego. Tenías razón. Mis agentes del Hotel Geneve me acaban de informar que a las once llega lord Cowdray —miró su reloj—. Se hospedará en la habitación 450 con el nombre de John Tane —Wilson se levantó y agregó—: muy bien, Juan Diego, te has ganado mi confianza. Se paró frente a la ventana y se colocó un puro en la boca. —Su estúpida habitación se ve desde aquí —señaló hacia afuera con el dedo—. ¿La ves? Estiré el cuello y vi los pisos superiores de los edificios anaranjados del Hotel Geneve. Asentí con la cabeza. —Ahí va a estar ese cock-sucker —susurró—. Si vino a arruinar mis planes, lo voy a fregar, te lo aseguro. Sentí una mirada y me percaté de que el duende del retrato me veía con ojos escalofriantes. Ahora sabía su nombre: Joel Roberts Poinsett. Lentamente bajé la mirada hasta el pie de la pintura y volví a leer el código secreto del que me habían hablado los masones: “Ens viator, Agens in Rebus, Missio perpetratum erit, Novus Ordo Seclorum”. “¿Y esta frase codifica las futuras etapas del plan de Jefferson?”, pensé. Arriba del texto estaba la perturbadora mano con alas y el triángulo de tres puntos. —¿Me estás oyendo, Juan Diego? —me preguntó el embajador, con la mueca retorcida. —Sí, señor. ¿Le puedo hacer una pregunta? Wilson rezongó y asintió a regañadientes. —¿Qué significa lo que dice ahí? —señalé el cuadro. —Mira, Juan Diego —se levantó y se aproximó hacia mí muy molesto—, si no sabes latín, yo no te voy a enseñar. Y además, ¿quién te dio permiso de leer mis cuadros? No veas mis cosas. ¿Viniste a espiarme? Además, no te conviene ver ese cuadro, soldado. Te puede afectar la mente, ¿sabes? En ese instante entró Jessica con su libreta. —Henry, ya está arreglada la reunión de los generales Victoriano Huerta y Félix Díaz en la casa del ingeniero Enrique Cepeda, para acordar tus instrucciones finales. Es en la calle de Nápoles, a cuatro cuadras de aquí. —Muy bien. Cuando terminen, que venga Cepeda. —De acuerdo, Henry. También está lista tu reunión con el embajador Von Hintze y con Bernardo Cólogan para entrevistarse con el presidente Madero en Palacio Nacional. —Muy bien, preciosa. Hoy comienza la pesadilla del señorcito Madero. Se cerró la puerta y Wilson caminó detrás de mí respirándome en la espalda. Me atrapó las clavículas y me hundió los dedos. —A ver, míralo —me dijo—. Mira el cuadro, tonto, a ver si se te mete en el cerebro, como a todos. El embajador me sujetó la cabeza para forzarme a ver el retrato. El duende se volvió más y más horrendo. Los ojos le brillaron y la sonrisa se le deformó. Mi corazón se aceleró precipitadamente y por un momento me quedé sin respirar. Sentí que el gnomo se había salido de la pared y llenaba la oficina como una presencia paranormal que me entraba por los poros de la piel. —Está vivo, Juan Diego. Nunca se ha ido. Está aquí haciéndolo todo. Y ahora se está convirtiendo en ti. Me sacudí y vi a Wilson parado frente a la ventana. —Necesito saber cuál es tu estrategia para meterte en la habitación de lord Cowdray. —¿Perdón? —¡Despierta, amigo! —me aplaudió—. Necesito que me digas cómo diablos le vas a hacer para llegar a su habitación y que te diga sus supuestos planes para fregarme. Me quedé callado. Wilson se acercó y me dijo: —¿Eres retrasado? ¿Cuál es tu estrategia? —Bueno, aún no la tengo totalmente elaborada. —¿No la tienes totalmente elaborada? Caramba, Juan Diego, me pongo en tus manos y sales con esto… —el embajador fumó su puro y lanzó una bocanada hacia la ventana, con sus ceñudos ojos clavados en el último piso del Hotel Geneve. —No se preocupe, señor, algo se me ocurrirá en el camino —repuse. —Tenías que ser mexicano. Debes planear bien las cosas, Juan Diego. Es necesario que planifiques todos los detalles, asegurarte de que todo salga como tú lo deseas. —Bueno, señor, para empezar preguntaré por John Tane. —Eres totalmente estúpido, Juan Diego —meneó de un lado a otro la cabeza—. Lord Cowdray es demasiado importante. ¿Crees que van a dejar que se le aproxime un soldadito de quinta? —Hoy no huelo a zapato, señor —le sonreí. —Necesito que uses tu cabeza y pienses —golpeó el escritorio—. ¡Piensa! Me puse a pensar. Mientras tanto el duende seguía observándome y el reloj de la pared sonaba con insistencia. —Señor, puedo decirles la misma frase que ayer me trajo hasta usted: “Ego habeo informatio magna”. Wilson se rascó la barbilla y torció el bigote. —Mira, Juan Diego, en dos horas llega lord Cowdray y en este momento ya hay guardias británicos esperándolo en el hotel, ¿me entiendes? Tienen custodiados todos los pasillos, el vestíbulo, los elevadores y hasta los malditos retretes. Lord Cowdray es amigo del rey de Inglaterra y es el dueño de la petrolera más poderosa de tu país. Está protegido por el Servicio Secreto británico. —¡Oh! —Por favor, Juan Diego, necesito que pienses. Cowdray representa los intereses globales de Inglaterra en este continente. Si descubren que eres un espía te van a llevar a los sótanos de ese hotel. ¿Y sabes lo que hay en esos sótanos? —No. —Catacumbas para esclavos, Juan Diego. —¿De verdad? —Sí. Te van a meter ahí, te van a desnudar y te van a amarrar a un potro de tortura para que les digas quién te envió a espiarlo. Reí nerviosamente. —Y si les dices que te envié yo, tu familia lo pagará. —¿Mi familia? —pelé los ojos—. ¿Usted sabe dónde está mi familia? Volteó a ver el hotel y me sonrió. —Así que tu estrategia para entrar tiene que ser perfecta. Sir Weetman Pearson no debe sospechar de ti… ni un solo instante. 56 Apenas salí, la ciudad ya estaba en guerra. Chiflaban obuses y se estrellaban contra los edificios haciendo estallar los muros en pedazos. La calle se sacudía y llovían piedras con maderos en llamas. El aire era una cortina de pólvora que olía a residuos sulfúricos y ácido pícrico que quemaban la nariz. Eran las 10:07 de la mañana. El Ejército del gobierno comandado por el general Victoriano Huerta lanzaba bombas al fuerte de Félix Díaz, la Ciudadela. Por su parte, el gallardo joven Félix, con su siniestro cerebro Mondragón, envió grupos de artillería rebeldes a las calles que conducen a la plaza central, e instaló trincheras con cañones en varios cruces, como parte de su campaña por apoderarse del Palacio Nacional. El presidente había decretado estado de sitio y la gente estaba en sus casas. Las calles estaban completamente vacías. Los únicos habitantes visibles eran los soldados de las barricadas, escondidos detrás de los costales de arena. Los militares asomaban sus rifles y ametralladoras y disparaban al otro confín de la calle a través de esos espacios fantasmagóricos. El mejor amigo del presidente en el Ejército, el general Felipe Ángeles, llegó la tarde anterior desde Cuernavaca e instaló sus baterías de bombardeo al norte de la ciudad, en Buenavista, cerca de la estación de ferrocarriles, apuntando al sur, hacia la Ciudadela. En mi trayecto hacia la Alameda para encontrarme con Tino y la pelirroja Doris, me encontré con un espectáculo de pesadilla. Desde la avenida del acueducto de Chapultepec hasta la intersección con la calle de Balderas, donde comenzaba la Ciudadela, todo era una zona de explosiones y metrallas. No obstante, yo tenía que cruzar por ahí. Horrorizado, avancé adherido a las paredes volteando de un lado a otro. Numerosas hogueras invadían las hermosas calles de la capital, la misma que alguna vez se ganó el nombre de “ciudad de los palacios”. Dentro de los edificios sonaban ruidos aterradores: vidrios rompiéndose, metales crujiendo, gemidos y llantos. No podía creer que estuviera caminando por el mismo sitio donde lo había hecho la tarde anterior. De pronto se dispararon unas sirenas. Sentí un terror muy grande y fue entonces cuando supe que mi país estaba cambiando de verdad. Para mi total asombro, en la calle de Balderas había dos niños cojeando en medio de la niebla. Me les aproximé trotando. Estaban jugando con pedazos de granada y casquillos de máuser usados por los dragones. Los agarré de las orejas y los arrastré hasta el pórtico de un edificio. —¡Métanse a sus casas, niños! —¿Cuáles casas? —me gritó uno y me escupió en la cara —. ¡No tenemos casa, pendejo! Seguí trotando, pidiéndole a Dios que las bombas no cayeran en el Hotel Geneve. 57 Mientras tanto, el joven presidente Madero caminaba a través de un largo y ostentoso corredor del Palacio Nacional, escoltado por los miembros más poderosos de su gabinete, incluyendo a su hermano Gustavo y al ministro de Relaciones Exteriores, el huesudo y canoso Pedro Lascuráin. El presidente avanzaba apresurado, con el rostro húmedo de sudor. —Mañana se rendirán los rebeldes —dijo a sus hombres. —¿Lo crees, hermanito? —preguntó Gustavo. Los miembros del gabinete intercambiaron miradas detrás del presidente. —Tengo seis mil soldados leales a mí, hermano. Los rebeldes tienen sólo mil quinientos. De nuestros soldados, cuatro mil son leales a toda prueba. Vamos a dominar el movimiento. Pedro Lascuráin y Francisco León de la Barra se sonrieron detrás de la nuca de Madero. —Algo anda mal, hermano —señaló Gustavo. —¿Qué dices? —Hay algo extraño, ¿no lo sientes? —Gustavo giró su único ojo orgánico hacia León de la Barra, mientras que el ojo de vidrio se mantuvo inerte en el presidente. Madero estaba a punto de contestarle a Gustavo, cuando un hombre que portaba diversas insignias militares lo tomó del brazo. —No están atinando a los blancos, señor presidente. —¿Perdón? —le preguntó Madero sorprendido. —Nuestros artilleros. Están fallando las trayectorias de los proyectiles. No están golpeando la Ciudadela. Madero abrió los ojos y le brillaron en la oscuridad del pasillo. —Alguien les está pidiendo a nuestros oficiales que fallen, señor presidente —dijo el hombre. 58 Yo lo vi con mis propios ojos. Recorrí Balderas hacia el norte, hacia la Alameda. Los proyectiles del gobierno caían a los lados de la fortaleza pero no la golpeaban. Los elegantes oficiales de artillería de Félix Díaz se paseaban en lo alto de los muros de la Ciudadela tomando café. Cuando llegué al cruce con San Francisco, la Alameda estaba sumida en una humareda muy densa. Los extremos de la calle no se veían. Todo estaba vacío. Atravesé San Francisco trotando. El sonido de mi respiración agitada se mezclaba con el de mis pasos mientras quebraban piedrecillas sobre los adoquines. Me metí en el parque y me dirigí hacia la fuente central. Mi reloj marcaba las 10:40. No encontré a nadie. Esforcé los ojos fuera del parque, tratando de divisar la cafetería El Globo. Todo estaba cerrado. Los vapores ácidos me hicieron toser y estuve cerca de vomitar. Me senté en la tierra, junto a la fuente, y noté algo escrito sobre el borde de piedra, trazado con un lápiz labial: “Doris y yo nos tuvimos que ir. Se dieron cuenta y nos están siguiendo. Doris dice que nos van a matar y a ti también. Te vemos en la noche donde tú ya sabes”. “¿Donde yo ya sé? ¿Dónde diablos es donde yo ya sé?” 59 A tres mil kilómetros al norte, en Washington, Estados Unidos, inició una reunión de emergencia en la Casa Blanca. Dentro del Salón Oval se encontraban el obeso presidente, William Taft; el calvo y consternado secretario de Estado, Philander Knox; el senador demócrata Benjamin Tillman; el jefe del Estado Mayor y comandante de los mandos del Ejército, Leonard Wood; el secretario de las fuerzas navales, George von Lengerke Meyer; el contraalmirante Bradley A. Friske, y el secretario de la Defensa, Henry L. Stimson. Pegados a la redondeada pared trasera había tres hombres con abrigos negros, sombreros de copa y guantes. Los tres descansaban sus bastones sobre el piso. El presidente Taft se hundió en su asiento de cuero, que rechinó por su peso, e hizo un gruñido. Knox, el secretario de Estado, leyó el telegrama que acababa de recibir del embajador Henry Lane Wilson. Considero que aquí la situación general se ha vuelto tenebrosa, si no desesperada. Está resurgiendo una horrorosa efervescencia revolucionaria en todo el norte de México: Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Zacatecas. Más de la tercera parte de los estados de la República se hallan sitiados desde hace dos años por el movimiento revolucionario en constante ascenso. Y esta circunstancia está desmoralizando e inquietando sobremanera a los círculos financieros y bancarios de este país. El responsable de todo esto es Madero, quien se muestra ya impotente para remediar semejante estado de cosas o para tomar una decisión que conjure la tempestad que se avecina. El presidente Taft alzó los ojos para consultar a los tres magnates de la pared del fondo. Le sonrieron sutilmente. Uno era anciano y los otros eran jóvenes. Afuera se oía el ruido de las cajas que estaba empacando el personal de la Casa Blanca. Taft había ordenado una limpieza general de la residencia oficial para la inminente llegada del nuevo presidente, Woodrow Wilson. Las cajas con las pertenencias de Taft decían: “ To New Haven, Connecticut”. Knox siguió leyendo: “Tanto los ciudadanos mexicanos como los extranjeros que viven aquí ven con buenos ojos al general Félix Díaz. El general Díaz me ha preguntado, en forma no oficial, si puede contar con el reconocimiento inmediato de los Estados Unidos para ser el nuevo presidente de México”. Taft torció la boca y miró a sus militares. Uno de ellos, el almirante sentado junto al senador Tillman, le dijo: —Señor presidente, el gobierno de los Estados Unidos no puede ni debe respaldar a rebeldes como Félix Díaz, que amenazan la estabilidad de un país amigo. Esto generaría una respuesta inmediata contra nosotros por parte de Inglaterra y Alemania. Un general se inclinó hacia adelante: —Señor presidente, usted sabe que estos levantamientos en el norte de México los provocamos nosotros mismos. Taft gruñó de nuevo y Knox siguió leyendo: “El gobierno de los Estados Unidos debe enviar instrucciones firmes y amenazantes para ser transmitidas personalmente al gobierno del presidente Madero. Si yo obtuviera la autoridad y poderes en nombre del presidente Taft, podría posiblemente inducir al cese de las hostilidades e iniciar negociaciones. Es imperativo enviar los barcos”. El almirante se inclinó hacia el presidente y le dijo: —Señor presidente, es muy peligrosa la manera en que el embajador Wilson está manipulando las cosas. Nos está llevando a una guerra con México. El Ejército mexicano se ha fortalecido mucho en los últimos años y es obvio que Inglaterra va a intervenir. Sería desastroso iniciar algo de esta magnitud faltando sólo unos días para que tome posesión el nuevo presidente. Woodrow Wilson está abiertamente en contra de cualquier forma de intervención nuestra contra México. Detrás de los mandos militares, uno de los jóvenes magnates le sonrió al anciano que estaba junto a él. —Razón de más para invadir ya, ¿no crees, papá? El almirante volteó a verlos y su tono de voz se tensó: —Señor presidente, lo que está ocurriendo es completamente contrario al espíritu de libertad y democracia que defienden los Estados Unidos. El senador Tillman se dirigió al cuerpo militar y les dijo: —Señores, al momento de entregar su puesto, el presidente Taft debe ser muy cauto a fin de no comprometer a los Estados Unidos en una guerra con México. En estas circunstancias, ninguna desgracia sería comparable con la de una guerra infame. El anciano caminó con su bastón hacia el almirante y el senador. Mientras les acariciaba las espaldas con su negro guante de piel, dijo en un tono chillón: —Señores, lo que el embajador Wilson y el presidente Taft están haciendo es acorde con los intereses financieros que controlan a los Estados Unidos. El almirante miró a Taft. —Envíen los barcos —ordenó Taft—. Tres a Veracruz y uno al puerto de Tampico. —Como usted diga, señor presidente. —Y envíen tropas terrestres a la frontera. El secretario de la Defensa, Henry Stimson, le dijo: —William, el contraalmirante Badger, comandante de la Flota Atlántica, despachará esta misma noche los destructores Georgia y Virginia desde Guantánamo, Cuba, hasta México. El Georgia sitiará Tampico este sábado, y el Virginia cercará Veracruz el viernes por la mañana. Los acorazados Colorado y South Dakota saldrán esta noche de San Diego y llegarán el viernes al puerto de Mazatlán. El USS Denver está por llegar a Acapulco con cañones de quince pulgadas y hará fuego en cuanto reciba tus órdenes. —Muy bien —Taft le guiñó un ojo a Stimson, su amigo de la universidad. Al mismo tiempo los hombres de la pared del fondo les sonrieron a los dos. Los cinco pertenecían a la misma fraternidad secreta, la Orden de la Calavera. Finalmente se rodó el sello sobre el memorándum y se enviaron buques de guerra a los puertos estratégicos de México, además de cinco mil soldados de la quinta brigada a los otros puntos estratégicos de la frontera. En Veracruz ya había dos mil quinientos marines norteamericanos. En su oficina, Henry Lane Wilson, con el telegrama de esta noticia en la mano, le sonrió a Jessica. Con el ceño bien apretado y el bigote levantado, le dijo: —¿Ya ves, preciosa? Hacen lo que yo les digo. 60 Sólo me quedaba una cosa por hacer. Había llegado la hora de ir al Hotel Geneve. Regresé a la colonia Americana escabulléndome de las granadas y los tiros de metralla. Volví sobre mis pasos por la avenida del acueducto de Chapultepec y me metí a Dinamarca, una calle que corre hacia el norte, donde había un par de máquinas asfaltadoras de Waters-Pierce abandonadas en la banqueta. Imaginé debajo de mí los túneles secretos sobre los que me había hablado el chico Agustín Lara. Recorrí Dinamarca hasta pasar frente a la embajada del Imperio alemán, en la esquina de Liverpool. El edificio se veía deshabitado y silencioso, igual que toda la calle. Me vi tentado a tocar el timbre y buscar al embajador Von Hintze, pero recordé sus instrucciones: “No me busques tú, yo me encargaré de contactarte”. Seguí caminando por Liverpool hasta ver los grandes edificios anaranjados del Hotel Geneve. Me hinqué debajo de un árbol y me persigné tres veces, con la cabeza en el suelo, rogándole a Dios que no me abandonara. Me levanté y caminé en dirección al gran pórtico del hotel. La entrada estaba custodiada por veinte guardias rubios con uniformes navales blancos. Me siguieron con los ojos mientras ascendía la escalinata de mármol hacia el vestíbulo, que era un enorme túnel de cristal con inmensas columnas espirales de estilo art nouveau. Al fondo había un salón cuadrado sumamente lujoso, con paredes de madera atiborradas de libros que alcanzaban una altura de tres o cuatro pisos. El techo, donde pendía un gran candelabro, era un vitral que irradiaba luz. En medio de la estancia había un sillón redondo coronado por flores. A los lados había mesitas y sillas muy ornamentadas. En la recepción advertí a varios guardias británicos rodeando a tres mujeres. Al verme, sujetaron sus rifles; detrás de mí venían otros cinco que también portaban armas. —Buenos días —tragué saliva—. Busco al señor John Tane. Habitación 450. Las recepcionistas se voltearon a ver. Oprimieron un botón y esperaron. Los cinco soldados que me escoltaban se distribuyeron alrededor de mí y empuñaron sus rifles. Los de la puerta norte se alinearon para bloquearla. Seis más bloquearon el arco del salón cuadrado. Llegó un hombre de uniforme gris y me miró de pies a cabeza. —Regístrenlo. Me alzaron los brazos y sentí manos en el cuerpo. Revisaron los bolsillos de mis pantalones. Sacaron mi cárdex, la servilleta de Jessica y la cajita con la pastilla de Von Hintze. —¿Qué es esto? —me preguntó el hombre de gris señalando la cajita. Volví a tragar saliva. Uno de los guardias leyó mi cárdex: —Simón Barrón. Soldado del Ejército Federal Mexicano. Primer regimiento de infantería. Enseguida desdobló la servilleta de Jessica y vio las dos serpientes. Leyó: —Volverás a ser lo que eres. Arrugó la servilleta y la tiró al piso. El hombre de gris abrió la cajita y vio la pastilla dorada. —¿Qué es esto? —preguntó de nuevo. —Es un dulce para mi esposa, señor. Se la colocó en la lengua y me miró fijamente. —No sabe mal. —No está armado, comandante —le dijo un guardia. El comandante asintió, regresó la pastilla a la caja y me la entregó. —¿Para qué desea ver al señor John Tane? Me agaché a recoger la servilleta de Jessica y me la guardé en el bolsillo. —Comandante —le dije—, ¿puedo hablar con usted en privado? Él miró a sus guardias y se separó del grupo. Lo seguí. Se detuvo y me miró con el rostro alzado. —Lo escucho —endureció la quijada. —Trabajo en la embajada de los Estados Unidos. Tengo información crucial para el señor Weetman Pearson. Se está tramando un golpe contra sus intereses en México y su vida está en peligro. Al comandante se le salieron los ojos. 61 Henry Lane Wilson se aproximaba a las entrañas del Palacio Nacional para entregarle un mensaje crítico al presidente Madero. Detrás de él iban otros dos embajadores: Bernardo Cólogan, de España, y Paul von Hintze. El corredor que atravesaban era el gigantesco pasaje de la Tesorería, cuyas columnas laterales se torcían en lo alto como costillas de una ballena. El presidente estaba a punto de entrar en el recinto parlamentario del palacio, cuando su hermano Gustavo le empujó unos reportes. —Hermanito, no estamos dominando a los rebeldes, mira. Están avanzando mucho más rápido de lo que pensábamos. —¿Cómo dices? —preguntó Madero y tomó los papeles. El hombre de insignias que los acompañaba le mostró al presidente un mapa del centro de la ciudad. —Ya llegaron a la YMCA. Ya tomaron el Parque de Ingenieros. Acaban de apoderarse de la sexta demarcación de policía en Victoria y Revillagigedo, a sólo siete cuadras de aquí. —Dios. —Se están acercando al palacio, hermano. Madero le arrebató el mapa al militar y le dijo: —No puedo creer que esto esté pasando. —Además, señor presidente, debemos considerar los daños económicos que va a sufrir el país. Todos los comercios del centro de la ciudad han cerrado. El desabasto de alimentos y medicinas es inminente. Los ciudadanos no tienen provisiones en las alacenas, en tan sólo cuarenta y ocho horas podría surgir una terrible ola de hambre. Las líneas de transportación de víveres están bloqueadas por los rebeldes. Los ojos del presidente se sacudieron en el aire. Gustavo contrajo el rostro y le dijo: —Hermano, cinco días más bajo estas condiciones, y la economía del país quedará destruida. Las líneas telefónicas y telegráficas fueron cortadas hace quince minutos. La ciudad está incomunicada. —¿Las líneas telegráficas? —Señor presidente, los rebeldes lo están acorralando aquí para capturarlo. Las esquinas del centro de la ciudad están llenas de basura y cadáveres. —¿Cadáveres? Gustavo tomó del brazo a su hermano. —En dos horas han muerto doscientas personas. Se calculan trescientos heridos. Para esta noche habrá quinientos muertos y un número incuantificable de damnificados. —Señor presidente, los cuerpos se están descomponiendo y los líquidos se están filtrando al sistema de drenaje. Esto podría provocar un problema de salud pública mucho más grave que las bajas directas. Las epidemias se podrían esparcir rápidamente en las próximas treinta y seis horas… —No puedo creerlo… —el presidente miró al general con ojos brillosos. —Si usted lo autoriza, los cuerpos serán trasladados a los llanos de Balbuena para incinerarlos. —Sí, general, hágalo, lo autorizo. Al ingresar en el recinto parlamentario, Francisco Madero vio a tres figuras que entraban por el otro lado. Eran Henry Lane Wilson, Cólogan y Von Hintze. Al verlos se le fue el oxígeno de los pulmones. Los tres diplomáticos lo miraron fijamente y descendieron lentamente la escalinata. Madero bajó temerosamente hasta la tribuna escoltado por Gustavo y se colocó frente a ellos. Wilson se le acercó tanto que el presidente sintió su respiración en la frente. El embajador estadounidense lo miró hacia abajo y le dijo: —Señor Madero, la crueldad de las acciones de guerra del gobierno son injustificadas y están amenazando a los ciudadanos norteamericanos y de otras naciones en esta ciudad. Durante unos instantes Madero se quedó sin habla. Luego miró a Wilson hacia arriba. —Embajador, ¿me está pidiendo que deje de atacar a los rebeldes que amenazan con derrocar a mi gobierno? —Si no hace algo, le enviaremos unos barcos de guerra —sonrió Wilson. —¿Qué dice? —Señor Madero, las embajadas de los Estados Unidos, Alemania, Japón e Inglaterra se encuentran en la zona de fuego, expuestas a un intolerable peligro. Si algún ciudadano norteamericano o de cualquier otra nación extranjera llega a perder la vida a causa de este desorden, mi gobierno se verá obligado a intervenir y deponerlo. Madero observó con severidad a Wilson. —Embajador, si le parece que el edificio de la embajada americana se encuentra en una zona de riesgo, le ofrezco un lugar seguro en el pueblo de Tacubaya. Wilson lo miró con asco. —La embajada de los Estados Unidos no se moverá de donde está. Si en cuarenta y ocho horas no hay paz en este país, mi gobierno y mi Ejército se asegurarán de que la haya. Madero buscó los ojos de Paul von Hintze, pero el embajador alemán estaba distraído, calculando sus propios actos de traición. 62 En el Hotel Geneve, los guardias británicos de lord Cowdray me escoltaron a lo largo de un constreñido pasillo de paredes rosáceas, cuya mitad inferior era madera negra que olía a brea. De los muros brotaban lámparas de luz muy oscura. Apenas se veía el dibujo de la alfombra. Cuando alcanzamos el final del pasillo, me condujeron hacia otro más apretado. No había un solo sonido más que nuestras pisadas. Cruzamos unas puertas negras hundidas en los muros. A continuación entramos en otro corredor oscuro de techo negro. Vi los números de las habitaciones que pasaban a mi lado y mientras avanzaba toqué la pared. En una de esas habitaciones debían de estar mi esposa, mi madre y mi hijo. Quise gritarles pero me contuve y me dolió la tráquea. Al final de ese pasillo vi un letrero que decía: “Suite del presidente Porfirio Díaz”. A la derecha había otro corredor muy largo con las luces apagadas. Los muros desaparecían en una inquietante oscuridad que parecía tragarlo todo. —Camina —me ordenó uno de los guardias y me empujó con su rifle hacia la negrura. Comencé a dar pasos en la oscuridad absoluta y sentí un miedo indescriptible. —¿Por qué está apagado aquí? —extendí los brazos para palpar las paredes. No hubo respuesta. Al instante, el filo de un arma acarició mi espalda. —¿A dónde me llevan? —pregunté con insistencia mientras veía destellos generados por mis propios ojos en el espacio negro. El corredor se torció hacia abajo y percibí un fuerte olor a humedad. —¿Estamos bajando? ¿Que no se supone que la habitación 450 es arriba? —Vamos a los sótanos —me contestaron. —¿A los sótanos? ¿Por qué a los sótanos? Una vez más, no hubo respuesta. Sentí un escalofrío que me recorría la columna vertebral. Me pusieron un rifle entre las costillas. Cambiamos de dirección. De pronto apareció un resplandor. Pude distinguir una escalera negra muy estrecha. Comencé a subir y se escuchó un rechinar de madera. Arriba había un corredor muy oscuro. Caminamos hasta el fondo, donde una pequeña ventana proyectaba una luz fantasmagórica; al lado había una puerta. —Es aquí —me indicó un guardia. Observé un letrero que decía: “450”. Cuatro de ellos me sostuvieron y otro tocó a la puerta. Esperó. Volvió a tocar dos veces y dijo: —Lord Cowdray, the boy is here. 63 Cuando la puerta se abrió vi una suite muy espaciosa. La cama era enorme y tenía columnas. Sir Weetman Pearson, un hombre calvo y de cabeza redonda, estaba sentado en una pequeña mesita frente a la ventana. En su mano tenía una naranja. Me le aproximé temblando. No volteó. Tenía la mirada perdida en la luz que venía de afuera. Oí el rechinido de la puerta que se cerró detrás de mí. Todo quedó en silencio. Avancé dos tímidos pasos y me detuve. El hombre irradiaba un campo de fuerza que me mantenía a metros de su mesita. Sin mirarme alzó la naranja en el aire, para que la empapara la luz difusa. Le dio una vuelta y me dijo: —El espesor de la corteza terrestre mide ocho kilómetros. El diámetro de la Tierra mide trece mil kilómetros. Si comparamos, la corteza es más delgada que la cáscara de esta naranja. Tragué saliva. Me volteó a ver y me sonrió. —Lo que hay debajo es magma ardiendo a siete mil grados. Energía equiparable a la de la superficie del sol. Tomó un cuchillo y rebanó la naranja por la mitad. —Con esa energía se puede alimentar a la civilización durante los próximos cien mil años. Ven, siéntate. Me acerqué lentamente. El lord acarició un papel que estaba dibujando y lo deslizó hacia fuera. Era un diagrama de la Tierra con popotes que salían del centro. —Muy pronto dará inicio una nueva edad para la especie humana —dijo mientras me mostraba el diagrama—, con cien millones de veces más poder tecnológico que en la edad del petróleo. Sin duda, Cowdray, tenía la misma mirada visionaria de Bernardo Reyes. Con las piernas temblando me senté en una silla. —¿Qué información me traes? —preguntó con solemnidad. —Buenos días, lord —me aclaré la garganta—. Mi nombre es Simón Barrón. La guerra que ha estallado en mi país para derrocar al presidente Madero está dirigida desde la embajada de los Estados Unidos. Estoy investigando las redes que se encuentran detrás del embajador. Quieren destruirlo a usted. 64 Cowdray me sirvió té y lo revolvió con la cuchara. —Lo que me dices es muy serio, joven Barrón. —Vaya que lo es, señor, por eso estoy aquí. —Verás, el embajador Wilson es sólo un peón. Él trabaja para un hombre mucho más poderoso llamado Guggenheim. —¿Guggenheim? —Así es, young Byron —pronunciaba de una forma extraña mi apellido—. Henry Lane Wilson es un agente de Guggenheim. Su hermano es el senador John Wilson, líder del Partido Republicano de los Estados Unidos. Ambos pertenecen a Guggenheim. Fue Guggenheim quien lo hizo embajador. —Entiendo. —Guggenheim es el dueño de Asarco, la American Smelting and Refining Company. Tiene plantas de fundición en Chihuahua, Sierra Mojada, Aguascalientes y Monterrey. Produce zinc, plomo, cobre, carbón y plata. Es el imperio metalúrgico más grande de los Estados Unidos. En 1901 Asarco tuvo ganancias por casi seis millones de dólares, y cuatro y medio de esos millones los recibió directamente Guggenheim. Sus subsidiarias valen aproximadamente doscientos millones de dólares. —Bueno, eso es mucho dinero. Cowdray soltó una carcajada. —¿Sabes quién es el único rival de Asarco en México? —No, señor. —Las fundiciones de Coahuila que pertenecen a la familia del presidente Francisco Madero. —Vaya. —Esto es mucho más complejo de lo que imaginas, young Byron —Cowdray me sirvió más té, se levantó, se colocó frente a la ventana y agregó—: Francisco Madero fue creado desde el día uno. —¿Perdón, lord Cowdray? —Lo han manejado como a un títere sin que él mismo lo sepa. —¿A qué se refiere, lord? —Hay intereses detrás de este movimiento en México, young Byron. ¿No te has preguntado de dónde les llegan las armas a los rebeldes? —Bueno, sé que hay un señor Hopkins. Él introduce las armas a México. —Hopkins es sólo un peón. Desde este momento y por el resto de tu vida, la más importante pregunta que te deberás hacer siempre es quién está introduciendo las armas en tu país. Cowdray tomó de su mesita una bala dorada calibre treinta y cinco milímetros, la acarició entre sus dedos y me dijo: —Este cartucho lo encontraron en la fortaleza de Félix Díaz. Remington treinta y cinco para fusiles M8 semiautomáticos. Ésos no los utiliza el Ejército mexicano. —No, señor. Utilizamos fusiles alemanes. El lord inspeccionó la bala y me dijo: —Fabricada en Remington UMC, Bridgeport, Connecticut, Estados Unidos. ¿No te preguntas cómo le está llegando esto a los rebeldes? —Pues… —Lo mismo ocurrió hace tres años —colocó el cartucho sobre la mesa y aspiró profundo—. ¿No te has preguntado quién le suministró las armas a Francisco Madero cuando se rebeló contra Porfirio Díaz? —El señor Hopkins, lord Cowdray. —Hopkins es sólo un agente, young Byron. Si quieres entender quién está provocando una revolución en tu país, sigue el curso de las armas… —Entiendo… —En 1900, varios individuos invitaron al joven Francisco Madero a sumarse a un grupo de sesiones espiritistas. ¿Lo sabías? —preguntó en voz baja. —No mucho. —Todo comenzó en 1900, en el desierto de Coahuila, en el rancho de su padre. Lo invitaron a un culto creado por un hombre llamado Allan Kardec. Los miembros de ese grupo, creyentes en la comunicación con espíritus, impulsaron a Madero para que se reuniera con otros jóvenes en habitaciones oscuras, con velas y esferas de cristal. —¿De verdad? —En esas reuniones le hicieron creer que se comunicaba con sus hermanos José y Raúl, quienes habían muerto hacía ya muchos años. —Diablos. —Los siguientes ocho años, en esas sesiones Raúl y José le aseguraron a Madero que él había sido elegido para salvar a su país. —No entiendo. —Le dijeron que había sido llamado para hacer una revolución —Cowdray exhaló un suspiro—. Te voy a enseñar algo. Caminó a la cama y abrió una carpeta. Me mostró un manojo de papeles. —“Mayo 16, 1902: pronto emprenderás un viaje a este otro mundo y necesitas ir preparando tu equipaje” —leyó y agregó—: Raúl. —¿Raúl? —“Mayo 21, 1902: para que los fenómenos espíritas puedan producirse se necesita que siempre sea el mismo el número de personas que asistan a las sesiones, que estas personas sean siempre las mismas y ocupen sus mismos lugares.” Raúl. —Perdón, lord, ¿Raúl era uno de los hermanos muertos del presidente? —Sí… —siguió leyendo—: “Junio 26, 1902, Rosario, Coahuila: ya tienes tu capacidad mediumnímica bastante desarrollada, hermanito. Si quieres, evoca al espíritu que deseas, pero sin escribir lo que te diga, pues no conviene que se divulgue”. Raúl. —¿No conviene que se divulgue? —repetí las últimas palabras. —Ya vas entendiendo, young Byron —me sonrió y continuó—: “Octubre 21, 1907, San Pedro, Coahuila: querido hermano, la lucha se acerca. Antes de la lucha pueden adquirir gran desarrollo todas tus fuerzas, a fin de que desde la primera acometida sea mortal para tu enemigo”. —¿Tu enemigo? —Su enemigo era el presidente Porfirio Díaz —respondió Cowdray con marcado acento inglés—. “Hermanito: sé fuerte, no vayas a comprometer tu misión y hasta la mía. Piensa con frecuencia sobre la inmensa responsabilidad que pesa sobre ti. ¿Qué serás tan cobarde que sucumbas?” —me miró y susurró—: Raúl. —Dios… —murmuré—. ¿Todo esto se lo dijo su hermano muerto? Cowdray pasó a otra hoja: —“Noviembre 15, 1907: estás llamado a prestar importantísimos servicios a tu patria. Ahora sí estamos seguros de tu triunfo, pero no hay que dormirte en tus laureles. Raúl.” “Ahora sí, puedes estar seguro de tu triunfo definitivo sobre la materia. José.” —Triunfo definitivo sobre la materia… —murmuré—. Esa frase me gusta. —A mí también, pero me interesa que comprendas lo que está urdido detrás de todo esto. Cowdray me miró sin parpadear y siguió leyendo: —“Querido hermano: soy José. Yo he sido mexicano en mis últimas reencarnaciones. Ya llegará el día en que sepas cuál es mi verdadero nombre.” —¿Su verdadero nombre? —Como ves, young Byron, se aprecia una evolución —el lord colocó los papeles sobre la mesita—. Primero aparece el hermano Raúl, luego gradualmente surge José y le revela su misión. Se observa también que en esas sesiones espiritistas se reunieron las mismas personas, pero ¿quiénes eran? —Pues… —Eso es lo verdaderamente importante, young Byron. Ésos son los nombres que debemos descubrir. ¿Quiénes eran las personas que estaban en esas oscuras noches del desierto de Coahuila? Parpadeé sin pronunciar palabra. —El padre de Madero era un hombre muy rico que había realizado negocios con el presidente Díaz —prosiguió Cowdray—. Tenía mucho que perder. ¿Tú crees que apoyaría a su hijo, que no era más que un joven graduado, para desafiar al dictador de México? Zigzagueé con los ojos. —Sin embargo —me dijo—, fue él mismo quien negoció en Washington con el gobierno de los Estados Unidos la renuncia de Porfirio Díaz para que su hijo fuera presidente. El padre de Madero forma parte de la red que lo maneja. —Oh, Dios. —¿Quiénes eran las personas que participaron en las sesiones espiritistas, young Byron? —insistió—. ¿Quiénes conformaban ese grupo que enredó a Madero en las visiones paranormales de hacer una revolución? —Pero, lord… —le dije—, ¿usted no cree que realmente le hablaron sus hermanos? Cowdray soltó una risita y me miró a los ojos. —Young Byron… se ve que nunca has estado en ese tipo de sesiones. Las voces no se escuchan. Todo ocurre a través de médiums. Esos médiums te dicen que ellos oyen las voces, y tú tienes que creerles, si eres suficientemente ingenuo. —Pues sí, ¿verdad? —Madero es una criatura, hijo. Una creación de un grupo de hombres que planificó su revolución y el actual curso de los acontecimientos que están a punto de destruir a tu país. —Demonios. —Hubo un enviado de los Estados Unidos en esas sesiones del desierto de Coahuila, young Byron. —¿Quién? —estiré el cuello. —No lo sé. Por eso necesito que mañana vayas a Paseo de la Reforma número 21. —¿Paseo de la Reforma número 21, lord? —Ahí están los que controlan a Francisco Madero. Quiero que me digas quién los financia desde los Estados Unidos. Si estoy en lo correcto, esa misma persona controla al embajador Henry Lane Wilson y al presidente de los Estados Unidos. 65 HACIA EL NÚCLEO OSCURO DE LA CONSPIRACIÓN De esta forma, en tan sólo dos días había sido contratado por tres personas diferentes que no me habían ofrecido sueldo alguno. A la mañana siguiente —miércoles 12 de febrero— me aventuré a través de Paseo de la Reforma en dirección al norte, hacia el corazón del peligroso barrio de Tepito. La mañana estaba nublada y fría. El aire olía a descomposición avanzada que ardía en la nariz. Bajo las aceras corrían charcos de líquidos putrefactos que se derramaban en las coladeras, y en las esquinas humeaban pilas de cadáveres empapados de queroseno. Recordé vagamente a Tino Costa y a la pelirroja Doris y los imaginé en esos montones. La noche anterior no los encontré en ninguna parte y supuse que finalmente Tino había muerto, a pesar de su aclamada inmortalidad. “Por fortuna ya me deshice de ti”, pensé. Me detuve frente a una fachada derruida y abandonada que tenía las ventanas clausuradas y los ladrillos llenos de moho. Ése era el número 21. Sobre la puerta había una estrella con alas que decía: “CENTRO ESOTÉRICO ORIENTAL DE MÉXICO”. Me acerqué pisando la hierba y cautelosamente coloqué un ojo en la puerta, en un surco corroído de la madera. Adentro había un largo corredor oscuro que tenía estatuas a los lados. Al fondo se discernía un fulgor rojizo. Me pasó por el cuerpo una ráfaga de aire helado que gimió en la calle. Me persigné tres veces. Me metí la mano en el bolsillo y saqué la servilleta de Jessica. La extendí y vi las dos serpientes aztecas besándose. “Volverás a ser lo que eres”, leí. Sonreí. Conservé el dibujo en la mano para darme valor. Alcé el brazo y golpeé la puerta con los nudillos. Un terrible escalofrío recorrió mi cuerpo. 66 En un contenedor de basura a siete cuadras de distancia estaban Tino y Doris. Habían pasado la noche ahí. Al despertar, Tino estaba muy molesto: —¿Por qué no aceptas mi dinero? —la sacudió del hombro. La mujer se enderezó, se arregló el esponjoso cabello rojizo y bostezó. —¿Dónde estamos? ¿Tú quién eres? Ay, qué horror. Tino le mostró los dólares de Wilson. —¿Por qué no lo aceptas? ¿No soy como cualquier otro cliente? ¿Por qué no aceptas mi dinero? Ella estiró los brazos y parpadeó. Frunció la nariz por el olor de la basura y se limpió las lagañas: —Mira, escuincle —le dijo—, nunca lo he hecho en un basurero. Y además, el que sea puta no significa que no pueda elegir con quién me acuesto. No me gustas. Tino bajó la redonda cabeza. —¿Estoy tan feo? Ella frunció los ojos. —Déjame en paz. —Bueno, entonces dime, ¿de verdad Agustín Lara lo tiene tan grande como dice? Doris tomó una botella rota y se la aventó a Tino en la cabeza. Para esquivarla, Tino se agachó al estilo militar. —¡Ya te repetí cien veces que no te lo voy a decir! — gritó la mujer—. ¿No entiendes lo que significa secreto profesional? —Qué feo carácter tienes, Doris. —Si preguntas, es porque lo tienes pequeño. Y ve a dónde me metiste, malnacido inseguro. Maldita la hora en que te conocí —y se puso a llorar. Tino negó con la cabeza. —La situación está bastante jodida. Bueno, no hemos tenido sexo pero ya somos un verdadero matrimonio. —Matrimonio tu abuela —le gritó ella—. Me metiste en este problema y ahora me las vas a pagar. ¿Dónde está tu estúpido embajador? ¡Quiero ver ya a tu estúpido embajador! ¡Voy a negociar con él directamente! Tino suspiró: —Si supiera Simón lo que descubrimos ayer. 67 Oí ruidos dentro del edificio. Pegué el ojo a la resquebrajadura de la madera y vi una sombra aproximándose por el corredor. Sentí temor. Sus pasos se volvieron más sonoros hasta que se detuvieron. Estaba justo al otro lado de la puerta y lo oí respirar. Escuché su llavero moviéndose. En la hendidura apareció un ojo húmedo que se dirigió a mí. Salté hacia atrás. —¿Qué desea? —me preguntó. El ojo era amarillo. Titubeé un momento. Al fin dije: —Traigo un paquete de la oficina de la presidencia. —Deslícelo por debajo de la puerta. —¿Por debajo de la puerta? No cabe, señor, es una caja. El ojo se torció hacia abajo para inspeccionarme. Introdujo una llave en el cerrojo y lo giró hasta que crujió. Luego abrió dos cerrojos más. La puerta rechinó hacia fuera y se abrió sólo unos centímetros. El dueño de los ojos amarillos era un hombre que asomó su frente rapada llena de venas. Era joven, pero tenía la cara demacrada como un esqueleto. —¿Qué paquete? —me preguntó, con acento americano. —Yo… —tartamudeé. Metí la mano al bolsillo y saqué la redonda cajita de madera de Von Hintze. Se la mostré. El hombre la miró sin parpadear. —¿Qué es? —Un obsequio para el gerente. —Dígame la contraseña —exigió y alzó una ceja. —¿Contraseña? —pelé los ojos. Me puse a pensar, busqué dentro de mi cerebro y encontré algo—: Ens viator. Agens in Rebus. Missio perpetratum erit. Novus Ordo Seclorum —dije. El hombre entrecerró los ojos y sacó la mano. —Démela. —¿Puedo pasar? —No. —Es que quisiera hablar con el gerente. —Yo soy el gerente. Deme el paquete. —Está bien —asentí—. ¿Sabe? Quisiera entrar. Necesito hablar con usted. —¿De qué? Miré la calle a mi alrededor. —Quisiera hablar con usted sobre el financiamiento de este centro. El tipo me vio muy feo y se sumió detrás de la puerta. Justo antes de que la cerrara interpuse mi bota. —Espere —le dije—. Necesito ayuda. Golpeó la puerta contra mi bota, pero no logró moverla. —No es horario de servicio, amigo —me dijo—. Váyase. “No se tragó el anzuelo”, pensé. Miré la estrella con alas arriba de la puerta. —Señor —le dije—, mi mejor amigo murió ayer en las balaceras. Necesito saber si está en el cielo o en el infierno. —No tengo videntes en este momento —volvió a golpear mi bota. —Señor, aquí es un centro espiritual —me arrodillé, sin mover la bota—. Necesito el servicio de un médium. —Vuelva en tres meses —me pateó la bota. —¿Tres meses? —me levanté sin mover el pie—. Señor, mi problema es urgente. ¿No hay alguien más aquí con quien yo pueda hablar? —No —miró mi pie—. Le suplico que se vaya antes de que llame a la policía. —¿Está usted solo en este lugar? —Vuelva en tres meses, amigo —me pateó la bota una vez más. Introduje el brazo violentamente por el resquicio y le agarré el cuello con la mano. Le azoté la cabeza contra la puerta y me metí con él aferrado del cuello. —No soy tu amigo —le dije—. Y nunca le niegues los servicios espirituales a un mexicano. —¿Qué le pasa, imbécil? —me pateó las espinillas con sus duros tacones—. ¡Voy a llamar a la policía! —¿Quién financia este centro? —le pregunté y caminé con él dentro del edificio a través de un sombrío pasillo que olía a incienso y tenía estatuas que parecían ser de divinidades. En ese instante la puerta rechinó y crujió detrás de nosotros. —¡No puede estar aquí, bastardo! —me gritó y me pateó más duro las espinillas. Me encajó las uñas en los brazos y abrió mi piel. —¿Quién financia todo esto? —le pregunté—. ¿De dónde viene el dinero? A mi costado se hallaba un elefante dorado sentado en un trono, más adelante había un demonio rojo con alas y colmillos que me siguió con la mirada. Luego me percaté de la presencia de una mujer sonriente de muchos brazos con una pierna levantada, así como de un Buda de jade con ojos transparentes que me observaba en silencio. —¿Quién financia todo esto? —insistí. —¡Suélteme, bastardo! —me hizo otra herida en el brazo con la uña. Le atrapé esa mano y se me cayó la servilleta de Jessica. En la oscuridad distinguí un retrato del presidente Madero con flores negras. —Dios mío —exclamé mientras le estrujaba el cuello al gerente. —¡Suélteme, idiota! —¿Quién controló las sesiones espiritistas del presidente Madero en el desierto de Coahuila? ¿Quién es el que lo ha estado manipulando con todas estas basuras? —¡Se está metiendo en un problema! —¿Quién es el médium del presidente? En ese momento advertí varias estrellas de cinco picos con alas y extrañas inscripciones. El hombre continuó forcejeando con desesperación. —¿Quién le dice a Madero lo que quieren sus hermanos difuntos? —insistí. —Se va a arrepentir. No sabe con quiénes se está metiendo. —A mí no me amenaces —le apreté el cuello—. Soy soldado del Ejército mexicano y estoy entrenado para no aceptar las amenazas de un imbécil como tú. Lo obligué a avanzar hacia el corazón del edificio. Llegamos a un templo circular bañado en luz roja que tenía columnas espirales doradas. Al centro había un altar con una escultura de una mano con alas. Los dedos los tenía abiertos hacia abajo como una garra. —Virgen María… —le susurré al gerente—. ¿Qué demonios es esa mano? Debajo noté un texto cincelado en el mármol negro que decía: “Ens viator”. “¿Ens viator?”, pregunté para mis adentros. En el frente del altar había letras grabadas: First National Espirita Congress of Mexico 1906 Honorary members of the Board HENRY BAIG Allan Kardec Circle of San Antonio, Texas CESAR MORAN Allan Kardec Circle of Laredo, Texas Honorary Masonic Lodges of the South WILLIAM MAAS Mexican Society of New York Mexico City Banking Company Mexican Herald —¿William Maas? —inquirí—. ¿William Maas trabaja aquí? —Le van a hacer pagar muy caro esta intromisión —me amenazó el gerente e intentó patearme los testículos. —¿Qué significa la mano? —le estrujé la garganta—. ¿Qué significa Ens Viator? Sus ojos amarillos se clavaron en mí. —Entidad viajera. —¿Entidad viajera? —Los pensamientos muy intensos… se convierten en entidades viajeras —habló entre dientes. —¿Qué estás diciendo? —le apreté más duro la tráquea. —Las entidades viajeras permanecen en el espacio paranormal. —¿Espacio paranormal? —El tejido invisible. Tienen vida propia. —¿Estás demente? ¿De qué estás hablando? —¡Suéltame! —Contéstame. ¿De qué estás hablando? —Se incuban en nuevas personas para tomar el control. —¿Eso es lo que significa esa maldita mano? El hombre se dio vuelta como gato y se desprendió de mí. Se alejó varios pasos respirando entrecortado y me señaló. —¿Nunca te han llegado pensamientos de la nada? —¿Qué? —¿Nunca te han llegado imágenes a la cabeza? Los romanos los llamaban entis viatoris. El espacio está lleno de entidades viajeras. —Esto es una locura. —Ya están dentro de ti… De pronto la cara del gerente se deformó hasta envejecer y marchitarse como carne podrida. Los ojos se le volvieron dos pasas descompuestas y se le sumieron en las cuencas. Su rostro era ahora el del duende de la embajada. Me susurró tres palabras: —Ahora soy tú… —luego soltó un murmullo muy rechinante—: Tu fui ego eris. Agens in Rebus. Missio perpetratum erit. Novus Ordo Seclorum. Me sacudí. —¡Qué pinche horror! —grité—. ¿Esto es lo que le han estado haciendo al presidente Madero? —Somos uno solo, amigo —me sonrió y tomó de la pared un báculo dorado que colgaba de una argolla. —¿Lo han estado manipulando con esta clase de mentiras? El hombre ondeó el báculo para golpearme y me reprendió: —Abriste las puertas del mundo paranormal, amigo. Capturé el báculo en el aire y se lo arrebaté de un jalón. Tomé vuelo y se lo azoté en la rodilla, que se fracturó haciendo un crujido. El gerente cayó al suelo abrazándose la pierna y emitiendo alaridos: —Security! There’s a fucking spy in here! De los barandales del piso superior salieron tres hombres de raza negra bestialmente fornidos, con chalecos militares y boinas. Se abalanzaron hacia las escaleras laterales. Me quedé paralizado. —¡Llamen a la embajada! —les gritó el gerente—. ¡Llamen al embajador! “Demonios…”, me dije, alcé el báculo y lo apunté hacia el gerente: —¡No creo en nada de tus basuras! Creo en un solo Dios y ése es el único poder en el universo. Tus porquerías únicamente pretenden atemorizar y controlar a los dirigentes de mi país. Escuché el trote de los militares y salieron por las puertas laterales del templo con brazos monumentales y guantes. —Drop to the floor! —gritó uno de ellos—. Hands behind your neck! Solté el báculo y cayó haciendo un ruido que resonó en el edificio. Emprendí la carrera hacia la puerta de salida. El gerente se arrastró a la pared y jaló el cable del teléfono. —¿Jessica? —gimió en el auricular—. Tenemos una emergencia. 68 En la embajada, Henry Lane Wilson estaba junto a la ventana y le daba la luz del día nublado en la cara. Detrás tenía a Paul von Hintze, el embajador de Alemania. Ambos observaban a doscientos ciudadanos americanos que les gritaban a los guardias. Se empujaban contra las rejas rogando que les permitieran refugiarse en la embajada. —La conquista de una nueva libertad… —le sonrió Wilson a Von Hintze—. Éste es el discurso con el que Woodrow Wilson ganó las estúpidas elecciones —y extendió el New York Times del 3 de octubre de 1912: Existe a través del país un profundo interés en los temas de mi campaña, porque son asuntos de vida o muerte. En el Partido Demócrata nos hemos propuesto devolver el gobierno de los Estados Unidos a la gente, porque durante las últimas décadas el gobierno de los Estados Unidos no ha estado bajo el control de la gente. Hay algo intangible interviniendo entre la gente y el gobierno. Durante los últimos gobiernos ha crecido el gran monopolio financieroindustrial a una escala nunca antes imaginada. ¿Está acaso la humanidad sometida por primera vez? No habrá más carga para nuestra generación que la de organizar las fuerzas de la libertad; la de conquistar una nueva libertad. Wilson dejó caer el periódico a la alfombra. Lo restregó con la suela del zapato. —Nueva libertad —le dijo a Von Hintze y soltó una risita —. Sólo los idiotas creen en la libertad. El monopolio al que se refiere controla veinte mil millones de dólares. ¿Cree que puede oponerse a ese poder financiero? Woodrow Wilson es un soñador idiota igual que Madero. A los dos los van a matar. Von Hintze miró hacia abajo. —Henry, matar es una palabra muy grave como para decirla en una embajada. Estás hablando de tu próximo presidente. —Hay palabras más graves, Paul, por ejemplo Abraham Lincoln, James Garfield o William McKinley. Todos estos estúpidos presidentes fueron asesinados por desafiar a los patriarcas. —Henry, Woodrow Wilson sabe lo que estás haciendo aquí en México y está muy molesto. En sólo veinte días será oficialmente el presidente de los Estados Unidos. A pesar de las consecuencias, ¿estás seguro de que quieres continuar con tu plan? El embajador estadounidense aspiró hondo. —Woodrow Wilson no tiene poder. Cuando asuma el cargo será demasiado tarde. México ya va a estar envuelto en esta guerra —dijo mientras tomaba un telegrama fresco de la mesa—. El gobernador de Texas, Colquitt, acaba de telegrafiarle a Taft para exigirle la invasión inmediata de México. Contamos con treinta y cinco mil soldados americanos listos para iniciar las operaciones. Tengo a todo el Partido Republicano en las manos. La guerra durará entre siete y diez años. —Dios mío —exclamó Von Hintze cuando vio el horripilante cuadro de Joel Roberts Poinsett en la pared—. Henry, estás jugando con fuego. Una guerra así dividirá a tu país y provocará a las demás potencias que tienen intereses en México. Vas a traer a los poderes de Europa aquí a librar una guerra continental contra los Estados Unidos. Henry Lane Wilson aspiró hondo. —No soy yo quien quiere todo esto, Paul. Yo sólo soy un humilde embajador —sonrió—. Es el Patriarca Supremo quien lo quiere. Von Hintze abrió los ojos. —El Patriarca Supremo… —suspiró—. ¿Quién es ese Patriarca, Henry? —Mis cartas las manejo cubiertas. Sólo puedo decirte que quiere el control de los recursos de este país. México es tan sólo una parte de un plan mucho más vasto, de magnitud global. Von Hintze no pudo contenerse y le preguntó: —¿Quién es, Henry? ¿Guggenheim? ¿Morgan? ¿Rockefeller? —No sigas, Paul —advirtió Wilson con una expresión demoniaca—. Me haces dudar de tu lealtad. “Mi lealtad es para con el Imperio alemán, miserable”, pensó Von Hintze indignado para sus adentros, pero reprimió su molestia. —Me ofendes, Henry. Yo soy el más leal de tus aliados —dijo el alemán fingiendo convicción. —Así me gusta. —¿Henry? —entró Jessica intempestivamente, con su libreta—. Alguien acaba de meterse a Reforma 21. Me dieron su descripción —y le mostró su libreta—. Es un soldado de infantería del Ejército mexicano. Al parecer trabaja para otra embajada. A Von Hintze le dio un ataque de tos. 69 Llegué a la puerta despavorido, respirando agitadamente. Estaba cerrada con tres pestillos. Detrás de mí, por el pasillo de los dioses horripilantes, se aproximaban los tres enormes militares de boinas y guantes. Jalé dos de los pestillos pero para el tercero me faltaba una mano. Lo jalé y lo detuve con la rodilla. Abrí los otros dos y empujé hacia afuera. Una mano enorme me prendió del cabello y me tiró hacia atrás; caí al suelo y me colocó su rodilla en la tráquea. —¿A dónde crees que vas, soldadito idiota? Miré el resplandor de la calle por el resquicio de la puerta, que regresaba lentamente con un rechinido a su marco. Pensé en mi general Bernardo Reyes gritándome: “¡Vuelta de gato!” Recogí los brazos y giré como tornillo para liberarme del militar. Salté y me precipité hacia la puerta antes de que se cerrara. La calle me dañó los ojos por la cantidad de luz. Comenzaba a llover. Parecía que los aterrorizantes sujetos estaban dispuestos a perseguirme a lo largo de todo el Paseo de la Reforma. Mientras escuchaba explosiones y disparos, yo corrí sin voltear ni detenerme. En el Centro Esotérico un hombre vestido de rojo se detuvo a la mitad del pasillo, frente al retrato de Francisco Madero. Se agachó y recogió del suelo una servilleta. La desarrugó y vio el dibujo de unas serpientes besándose. Ladeó la cabeza. “Volverás a ser lo que eres —leyó lentamente—. Esto debe de ser un código.” 70 Henry Lane Wilson se puso el abrigo. —Cuento contigo, Von Hintze —y le abrió la puerta. En el vestíbulo los estaban esperando otros cinco embajadores: Bernardo Cólogan de España, Paul Lefaivre de Francia, Manuel Márquez Sterling de Cuba, sir Francis Stronge de Inglaterra y Kumaichi Horiguchi de Japón. Stronge, un anciano bajito y encorvado, le preguntó a Horiguchi: —¿Sabes de qué se trata esta reunión? El elegante embajador japonés, un ex samurái y reconocido hombre de letras, le respondió: —No tengo la menor idea —y volteó a ver su reloj. El embajador de Cuba, Márquez Sterling, de cuarenta años, estaba notablemente inquieto, lo mismo el diplomático francés. Wilson salió muy orgulloso a saludarlos, seguido por Von Hintze, quien estaba perturbado por lo que acababa de escuchar. —Señores —les dijo Wilson—, tengo listo un transporte que nos llevará a todos al Palacio Nacional. Se miraron entre ellos. —¿Al Palacio Nacional? —preguntó Horiguchi—. No tengo conocimiento de ninguna reunión en el Palacio Nacional. ¿De qué se trata? —Esta reunión no está programada —sonrió Wilson—. Síganme —y caminó hacia el pasillo de los espejos, rumbo a la escalera espiral—. Vamos a poner orden en este país. Jessica se le aproximó por la espalda y le susurró: —Henry, ¿qué hacemos con lo de Reforma 21? Von Hintze la escuchó. Wilson frunció el entrecejo y dijo: —Que atrapen a ese soldado entrometido, que me lo traigan para interrogarlo. Vamos a ver para qué embajada trabaja —y le guiñó un ojo a Von Hintze, quien se limpió con un pañuelo las gotas de sudor que le escurrían por la frente. De repente el anciano embajador inglés se apresuró con su bastón y exclamó muy emocionado: —¡Siempre es agradable un buen paseo por la ciudad con los amigos! 71 Yo seguía corriendo por Reforma. Detrás de mí venían los militares. —Stop, you asshole! —me gritó uno. Llegué al cruce de Reforma y Balderas y me metí directamente en la zona de fuego, pensando que el humo y la confusión serían el mejor medio para perder a esos mercenarios. Me volaron dos obuses detrás de la nuca y estallaron en el Convento de San Diego, en el cruce de San Francisco y Balderas. Cayeron las piedras a mi alrededor y el piso retumbó debajo mis botas. La bola de polvo corrió velozmente por la calle y se me metió ardiendo a la nariz. El Mexican Herald tenía los muros derribados sobre la banqueta. Decidí atravesar la cortina de humo ácido y saltar hacia la Alameda para esconderme entre los árboles quemados. Justo cuando descubrí que el puesto de periódicos de la tarde anterior había quedado destruido, tres obuses chiflaron en el aire y se impactaron contra la torre del convento, seguidos por una terrible ignición. La estructura tronó, rechinó y se despedazó. Salté a los matorrales y sentí que algo se enroscó en mis espinillas. Caí al suelo desgarrándome las palmas. Tenía un cordel de bolas enrollado en los tobillos. Traté de quitármelo pero uno de los militares que me perseguían se arrojó y me aplastó con todo su peso. —You bastard! —me respiró encima muy agitado, chorreándome saliva—. This is the farthest you will go. El hombre iracundo levantó el brazo, y estaba a punto de asestarme un golpe, cuando se escucharon varios disparos muy cercanos. Mientras los otros dos militares se agacharon rápidamente para protegerse, una bala penetró de manera fulminante la cabeza de mi captor. Ahora fueron los mercenarios los que se encorvaron y huyeron aterrorizados. —¡Soy invencible, soy infalible y soy inmortal! —gritó alguien y siguió disparándoles a los prófugos—. ¡Aquí está el rey de su propio universo para surtirlos de caca! Levanté la cabeza y me ensucié con el sudor de la mejilla del militar caído, cuyo pesado cuerpo seguía desparramado sobre mí. —¿Tino? ¿Tino Costa? Mi viejo amigo se acercó y derrapó sus rodillas junto a mi cara. Detrás de él venía reptando Doris, la pelirroja. —¿Tino? —Es la segunda vez que te salvo la vida en una semana, tarado. Ayer nos dejaste plantados. 72 En el piso superior del ala sur del Palacio Nacional, el presidente se encontraba completamente solo dentro del oloroso y silencioso despacho presidencial. Había ordenado a sus secretarias no pasarle llamadas ni dejar a nadie entrar durante los siguientes siete minutos. Con la mirada en la puerta, colocó cautelosamente dos candiles a los extremos de la pequeña mesa de juntas para seis. Se sentó de espaldas a la cremosa luz difusa de la pared de vidrios traslúcidos que daba al impenetrable Patio de Honor. A continuación extrajo de su bolsillo un paño color rojo y una pequeña esfera de cristal. Madero desdobló el paño suavemente sobre el barniz de la madera, extendiendo la estrella de cinco picos que tenía bordada en hilos de oro. Colocó la esfera al centro de la estrella y encendió las velas. Cerró los ojos y le chorrearon lágrimas por los párpados. Apretó los labios para que no lo oyeran las secretarias desde afuera, desde el Salón de Acuerdos. “Hermanitos —apretó los ojos—, no me dejen solo en este momento. Ayúdenme a entender qué pasa. ¿Qué se está conspirando contra mí?” El presidente esperó unos segundos y escuchó tacones lentos detrás de la ranura de la puerta, donde estaban adheridas las secretarias. Por los pasillos del palacio se aproximaba Henry Lane Wilson con su jauría de embajadores. “Francisco —se dijo el presidente—, soy Raúl —y se sonrió a sí mismo con los ojos cerrados—. Gracias, Raúl. Francisco, hermanito, el alma tal vez es tan pequeña como un átomo. Lo infinito tiene duración eterna. Su existencia no tuvo principio ni tendrá fin. Todas las sustancias primas o sobrenaturales ya existían eternas en el mismo Dios, como tu alma.” Madero abrió los ojos y le brillaron. Lo envolvía el resplandor del espacio interminable, el sol del espíritu cosmológico. “Amado Jesús de Nazaret —se dijo—, soy el último de tus soldados. Sabes lo que quiero para mi país. Dame tu fortaleza en este momento de oscuridad. ”Francisco, soy José. ¿José? Sí, hermano. Sí, eres soldado de tan glorioso Ejército. No lo dudes. Póstrate ante tu Dios para que te arme caballero y te cubra con sus divinas emanaciones contra los dardos envenenados de tus enemigos, para que ponga en tus manos la espada con la que debes luchar sin descanso por la causa del bien, por el triunfo de la verdad, por la regeneración y el progreso de la humanidad. ”Gracias, José —se dijo—. Te prometo que lo voy a hacer. ”Hermanito, lo principal son tus oraciones para que atraigas fluidos benéficos que te darán fuerza para la lucha, despejarán tu inteligencia y te harán más sensible a nuestras inspiraciones. ”Hoy necesito más inteligencia que nunca, hermanito. ”Vencerás. ¿Recuerdas tu trompo? ¿Recuerdas cuando jugabas con Gustavo y con los primos en las vías del tren bajo el sol, rodando tu trompo Nautilus? ”Sí, recuerdo el Nautilus —y lo acarició mentalmente con los dedos. ”Libera a tu espíritu de las cadenas de la materia para siempre. Una vez conquistada tu libertad tenderás el vuelo por el espacio con mirada de águila y comprenderás mejor el mecanismo de las sociedades. ”Está bien —y sonrió—. La materia no existe. ”Entonces darás el golpe mortal a los enemigos de tu causa. Muy pronto serán las coronas de laurel las que ciñan tu frente. En caso contrario también recogerás una corona, pero será la de espinas, la de los mártires. ”¿De los mártires? —arrugó la cara—. Tengo miedo, hermanito. ”Hermano querido: la corona la tendrás de todas maneras. Pero tus actos determinarán si será de laurel o de espinas. Ésa es la alternativa. Escoge, hermano de mi corazón. ”Gracias, José. ”Ten fe, ten valor, ten constancia y vencerás. Te protege un poder que viene de Dios.” Un sonido escalofriante despertó repentinamente a Madero del trance. Abrió los ojos y vio la puerta abierta. Frente a él se encontraban de pie Henry Lane Wilson, Cólogan, Stronge, Von Hintze, Horiguchi y Márquez Sterling, quienes lo observaban atónitos. Detrás estaban las secretarias, mordiéndose las sonrisas. —¿Está usted hablando solo, presidente Madero? —le preguntó Wilson con sorna. El presidente, con las manos temblorosas, trató de enrollar el paño rojo pero el mismo Wilson lo detuvo y colocó las yemas de sus largos dedos alrededor de la esfera de cristal. Las velas seguían llameando sobre la mesa. Las secretarias se salieron y Bernardo Cólogan cerró la puerta. Wilson tomó la esfera y la vio contra la luz de las ventanas. Se volteó y se la mostró a los embajadores. —Señores, ¿cuántos espíritus creen ustedes que caben en esta estúpida bolita? Stronge sonrió y le murmuró a Horiguchi: —Yo tengo bolitas como ésa en mi embajada. Y también tengo pericos. —Señor Madero —le dijo Wilson—, ¿se puede saber qué demonios está usted haciendo? —Yo… —el presidente se levantó trepidando. —¿Qué son estas velas? ¿No es usted el gobernante de una nación? ¿Está haciendo aquí un ritual espiritista? Madero estaba paralizado. —Señores ministros —reconvino—, no recuerdo haber agendado una cita con ustedes. Wilson caminó alrededor de la mesa y le echó el cuerpo encima. Lo vio desde arriba. —Señor Madero, ¿necesito una cita para hablar con usted? —le sonrió con el bigote—. Somos el cuerpo diplomático. Representamos a las potencias mundiales. Venimos a presentarle una enérgica protesta por la prolongación de las operaciones militares en la capital. Nuestras embajadas están en la zona de fuego, y usted está poniendo en peligro la vida de los ciudadanos norteamericanos y de otros países que viven en esta ciudad. —Estoy haciendo lo que me corresponde, embajador. —No, señor Madero. Usted está haciendo rituales paganos en un despacho presidencial y debería darle vergüenza. Desde un principio le pedimos que resolviera la rebelión por medio de negociaciones y que no iniciara una guerra civil con ametralladoras y cañones que están matando a cientos de familias. —El fuego lo iniciaron los rebeldes, embajador — parpadeó Madero—. ¿Usted me está pidiendo que permita que la rebelión avance hasta este palacio? ¿Me está pidiendo que me rinda? Wilson golpeó la mesa con la palma. —Venimos a exigirle el cese al fuego y el restablecimiento del orden en este país. Horiguchi y Márquez Sterling estaban perplejos. —No puedo hacer las dos cosas —respondió Madero—. Si ordeno el cese al fuego, los rebeldes se apoderarán de mi país, y eso no lo voy a permitir. Además, le suplico que no vuelva a irrumpir en este despacho presidencial sin aviso. Wilson le tomó la corbata y se la acarició, lo que afectó mucho a Madero. Luego la sujetó con los dedos y se la bajó lentamente. —Señor Madero, tengo destructores dreadnought de los Estados Unidos ya a muy pocas millas náuticas de sus puertos. Vienen cargados con miles de marines preparados para desembarcar e invadir este país. No es conveniente que usted le hable tan irrespetuosamente al embajador de los Estados Unidos. —Un momento… —exclamó Horiguchi—. Señor presidente, no todos compartimos estas opiniones… El japonés se abalanzó detrás de la mesa. En ese instante el enorme Cólogan y Von Hintze intentaron jalarlo por los brazos, pero Horiguchi se los quitó con un movimiento de kendo y los miró muy extrañado. —¿Qué está pasando aquí? —increpó. Márquez Sterling se colocó entre ellos para serenarlos pero Cólogan lo empujó contra la mesa. Horiguchi aferró a Cólogan del cuello de la camisa y lo tensó en el aire. —¿Qué estás haciendo, Bernardo? Von Hintze dio dos pasos hacia atrás y peló los ojos. —Tranquilos, señores —les dijo Wilson—. Somos hombres de la diplomacia —y les sonrió—. Debemos comportarnos. 73 —Y eso que me dejaste plantado. Pero me imaginé que vendrías aquí a buscarme. Mi corazón palpitaba violentamente. Tino me acercó una cantimplora con agua y bebí. Doris se hincó sobre mí. —¿Así que tú eres Simón Barrón, el jefe de Tino? — preguntó Doris. Estaba tan agitado que no pude contestarle. Tino me dijo: —Ahora sí tienes que decirme en qué demonios estamos metidos, Simón Pedro. Ayer nos persiguieron toda la noche. ¿Qué diablos estamos investigando? A mi lado yacía el enorme mercenario muerto. Tenía la cabeza girada hacia mí y sus ojos me miraban mientras se le subía una catarina por la boca. Le palpé el cuerpo para apoderarme de sus armas. Tenía un cuchillo Waterville 2.75, una granada Kugel y un cordel de bolas Inuit. Me los guardé. Finalmente le revisé los pantalones y le extraje la cartera. Adentro tenía cuatro dólares y un cheque firmado por la empresa Waters-Pierce Oil, por servicios de seguridad. —¿Waters-Pierce Oil? —murmuré. Alcé los ojos y entre los árboles vi el edificio de Waters-Pierce al otro lado de la Alameda—. Trabaja para Waters-Pierce. Tino me dijo: —¿Me puedes decir qué estamos investigando, chingada? ¿Por qué te venían persiguiendo estos tres monstruos? Tardé en responderle. Me agarró de las solapas y me sacudió como a un muñeco de trapo. —¡Dime en qué estamos metidos, cabrón! ¡Mi vida está en peligro, y también la de esta bella dama! —le sonrió a Doris, quien le contestó con una mueca. Me levanté y me arrodillé junto al cadáver. Respiré varias veces. —¿Qué averiguaste ayer? —le pregunté a Tino y miré a Doris—. ¿Qué sabemos ahora sobre Enrique Creel y la entrevista de octubre de 1909? ¿Quién es el Patriarca? Tino volteó a ver a la mujer y dijo con tono burlón: —Doris no quiere violar su secreto profesional. —Ah, ¿sí? —me dirigí a ella—. Tu país se está destruyendo y tú no quieres violar tu secreto profesional. —Por profesionalismo no puedo hablar. Ya se lo expliqué a tu amigo. En ese momento la tomé de los brazos y la sujeté fuertemente. —Olvida tu profesionalismo, ¿quieres? Tu país está a punto de estallar en una guerra civil que va a destruir todo lo que conoces. ¿Quién es el Patriarca? Doris permaneció muda. La sacudí de nuevo y ella me miró con gravedad. —Te recomiendo no meterte con el señor Enrique Creel. Su esposa es la hija del hombre más rico de México. —Ah, ¿sí? Pues al parecer tú te metiste con él a la cama. Y me importa un carajo quién sea su esposa. —El señor Luis Terrazas posee veintiocho mil kilómetros cuadrados de nuestro país, una región del tamaño del estado de Puebla. Es el dueño de Chihuahua. Creel y Terrazas son el clan más poderoso de México. Te estás metiendo con quien no debes —me advirtió. —¿Quién es el Patriarca? —insistí. —Llévame con el embajador de Alemania. —¿Qué dices? —No voy a entenderme con dos soldados como ustedes. Llévame con el embajador. Si voy a hablar, quiero protección diplomática. Volteé a ver a Tino. —¿Le dijiste que trabajo con el embajador de Alemania? Tino se talló los ojos. —Lo siento, jefecito. Fue rapidísimo. Es que Doris es un poco ruda. Tomé el cheque del hombre muerto y lo estiré frente a mis ojos. Contemplé el emblema del águila de cabeza blanca y leí de nuevo las palabras “Waters-Pierce Oil”. —¿Cómo está urdido todo esto? —pregunté en voz alta—. ¿Cómo está tejido por detrás? —y miré a Doris—. ¿Cuál es la relación del Patriarca con la empresa Waters-Pierce Oil? ¿Lo sabes? —Llévame con el embajador —reiteró. —No puedo hacer eso. —Entonces no voy a hablar. —Tienes que hacerlo. —Bueno, consígueme cinco mil dólares —alzó la quijada. —¿Qué? —La información cuesta. Necesito lo suficiente para abandonar el país y buscar protección. —No tengo ese dinero. —Pues consíguelo. Volteé a ver a Tino y él soltó una carcajada: —Es toda una profesional. Doris se acomodó los chinos rojos y dijo: —Sólo te informo una cosa, amiguito: tu embajador y el embajador de Estados Unidos estuvieron ayer en la Ciudadela con los rebeldes. —¿Von Hintze? ¿Con los rebeldes? —Fue a ofrecerles el apoyo de Alemania. —Dios… Tino suspiró y me dijo: —La situación está bastante jodida. 74 Los embajadores salieron del despacho presidencial pero Márquez Sterling se regresó para decirle a Madero: —Tiene usted el apoyo de Cuba, señor presidente. Se marchó y Madero se quedó solo, viendo el piso. Las flamas de las velas aún estaban chispeando. Tras unos minutos aparecieron dos hombres detrás de la puerta: Gustavo Madero y el asesor militar de la presidencia. —Hermano —entró Gustavo y miró afectadamente las velas—, ya recuperamos la sexta demarcación de policía pero los rebeldes acaban de destruir la esquina noroeste de la prisión de Belén. Los reclusos se están escapando para sumarse a los rebeldes. —Maldita sea. —Los zapatistas ya entraron en la ciudad por el sur y ya han incendiado varias colonias. Se dirigen hacia nosotros. —Que alguien los detenga, por el amor de Dios. —¿Con qué fuerzas, hermano? —preguntó Gustavo y se empujó el ojo de vidrio. —Que Felipe Ángeles bombardee la Ciudadela desde el oeste. —Hermano, nuestros bombardeos no están funcionando. La Ciudadela está intacta. El presidente se tronó el cuello. —¿Por qué ellos nos bombardean y destruyen nuestras tropas y nosotros no podemos atacar sus puntos vulnerables? ¿Qué sucede? —Alguien les está informando acerca de nuestras posiciones, hermano. Te pedí que no nombraras a Victoriano Huerta. Te traicionó durante el interinato de Francisco León de la Barra. Violó tus pactos con Zapata y lo atacó para ponerlo en tu contra para cuando llegaras a la presidencia. Zapata fue creado para tu ascenso y ahora ya no lo puedes controlar. El presidente se puso una mano en la frente sudorosa. Gustavo se le acercó temerosamente. —Hermano, destituye a Huerta inmediatamente. Destitúyelo ya. ¿Cómo puedes confiarle a él la seguridad de México y tu propia vida? El presidente lo miró con una expresión horrenda. —¿En quién puedo confiar, Gustavo? Gustavo retrocedió. —¿Qué me estás diciendo, hermano? —Tú me enemistaste con Bernardo Reyes —Francisco caminó alrededor de su hermano—. Yo había invitado a Bernardo para que fuera mi secretario de Guerra y tú lo saboteaste todo. Tú le enviaste esos matones para que lo apedrearan en su mitin del 16 de junio en la Alameda, donde él declaraba su lealtad y su entusiasmo por colaborar conmigo. —Hermano… —Tú hiciste que le dijeran que yo los había enviado a matarlo si aceptaba colaborar conmigo, y ordenaste que una banda de asesinos lo golpeara en su automóvil. ¡Tú le hiciste creer que mi ofrecimiento era una mentira y que lo quería destruir! —Hermano, por favor… —Bernardo y yo nos habíamos abrazado el 10 de junio en el Castillo de Chapultepec. El día 13 publicó su manifiesto declarando que me iba a apoyar con toda su fuerza militar. Habríamos hecho juntos un gobierno poderoso y él me estaría defendiendo ahora como ninguno de los mediocres y estúpidos militares que tenemos —Francisco hizo un gran aspaviento y tiró las velas al piso. La mesa se salpicó de cera líquida. El militar se apresuró a recoger el desastre, conteniéndose, pues el presidente acababa de llamarlo mediocre. El presidente caminó hacia su hermano. —Tú sembraste todos estos odios entre Reyes y yo, Gustavo. No querías que nadie te hiciera sombra, y menos alguien del tamaño de Bernardo Reyes. Querías el campo libre para sucederme en la presidencia. Gustavo permaneció en silencio, se limitó a apretar su boquita de pez y ajustarse los anteojos. El presidente le habló con firmeza: —Bernardo Reyes me habría ayudado a crear las bases industriales de un México nuevo, por primera vez rico y poderoso, como lo hizo con Monterrey. Hubiéramos podido crear un gran Ejército influyente ante los ojos del mundo, que me habría protegido en estos momentos. Después el propio Bernardo habría sido el presidente de México. Pero tú no podías permitir que eso ocurriera, ¿verdad, Gustavo? Tenías que eliminarlo como fuera. Dime qué diablos pasó el 9 de febrero. Gustavo aspiró con la nariz constipada y le respondió a su hermano: —Sólo estoy tratando de serte útil —caminó hacia la puerta campaneando su cuerpo y agregó—: estás cometiendo un error, Francisco. —Ah, ¿sí? —Francisco caminó hacia Gustavo—. Dime, ¿qué error estoy cometiendo? Gustavo volteó a verlo con su ojo que no era de vidrio. —Te estás poniendo en mi contra. La mirada del presidente se volvió oscura. 75 La noche de ese miércoles se oían cañonazos y ametralladoras cada minuto. La población estaba encerrada en sus casas. Además, en muchas colonias se había cortado el suministro de agua. La gente estaba sin bañarse, y como podía juntaba algunas cubetas junto a las puertas. Las familias vigilaban las últimas piezas de pan que quedaban sobre sus mesas y las cortaban en pequeños trozos para dosificárselas a sus niños. En una de esas casas, en la colonia Cuauhtémoc, estaba la tía de Doris con su esposo. Cuando las explosiones hicieron retumbar el piso y sacudieron las ventanas, el hombre aseguró: —El gobierno está comenzando a caer. —¿Cómo dijiste? —preguntó la tía de Doris. —Dicen que ya asesinaron al presidente. La señora arrugó la cara: —¿Estás tonto? ¿Quién te dijo eso? El señor le dio un mordisco a una cáscara de sandía que chorreaba líquidos rancios. —Oye, no sabe a podrido. Sabe, digamos, dulce. La mujer lo reprendió: —Te vas a enfermar —le arrebató la cáscara y la tiró en un basurero que estaba junto a una pared violeta donde había un altar a la Virgen de Guadalupe. Él se limpió la boca con el brazo y dijo: —Guzmán me contó que en el sur de la ciudad ya se ven las tropas de Zapata. Son como dos mil. ¿Te imaginas cómo se va a poner esto cuando lleguen? —sonrió con su boca chimuela. De pronto una bomba estalló afuera y oyeron gritos. El piso se sacudió. Luego escucharon llantos, alaridos y sirenas. El hombre le dijo a la tía de Doris: —Vieja, ya se está yendo la gente. Están aprovechando los huecos entre los bombardeos para salirse por Xochimilco, por Coyoacán y por San Ángel. Se están llevando todas sus cosas en carretas de mulas. Hasta los colchones. Los más de los muertos son esos que se están yendo, porque ahí están los zapatistas. Les están pegando los disparos. El señor metió el brazo en el basurero y sacó nuevamente la cáscara de sandía. La partió en dos y la repartió. —Mientras no podamos salir, comeremos las sobras. Si nos enfermamos sólo será un problema más. A la mañana siguiente la casa de la tía de Doris fue volada en pedazos. A causa de un error fatal del gobierno, las colonias Juárez y Cuauhtémoc habían sido devastadas. En esas colonias sólo vivían civiles, familias que no tenían nada que ver con la rebelión, pero los cañones del general Felipe Ángeles —el único amigo del presidente en el Ejército— las estaban bombardeando. ¿Por qué? Sigue siendo un misterio. Los cañones de Felipe Ángeles debían bombardear la Ciudadela, el fuerte del rebelde Félix Díaz, pero éste no fue destruido. Por orden del presidente, la Ciudadela era el único blanco de Ángeles, y estaba justo al otro lado de las colonias Juárez y Cuauhtémoc, separada de ellas por dos kilómetros. El general tenía los cañones al norte de la ciudad, cerca de la estación de ferrocarriles de Buenavista. Buenavista, la Ciudadela y esas colonias formaban un triángulo de aproximadamente dos kilómetros por lado, así que los artilleros de Felipe Ángeles habían fallado por un increíble ángulo de cuarenta y cinco grados. No fue necesario ser un genio para comprender que Felipe Ángeles era un traidor o un imbécil. A menos que sus artilleros lo hubieran desobedecido sistemáticamente durante horas y días, Felipe Ángeles estaba traicionando al presidente. El triángulo de Felipe ha sido un misterio hasta ahora no resuelto, pero le costó la vida al tío chimuelo de Doris, entre otros miles de civiles. La única explicación posible era la siguiente, como la discutí con Tino en un mapa que dibujamos sobre la banqueta: en medio de esas dos colonias había tres embajadas: la de Japón, la de Alemania y la de los Estados Unidos. Pero el presidente, a menos que fuera un demente, jamás hubiera ordenado bombardearlas. Esa acción habría representado la justificación perfecta para que los americanos invadieran México y derrocaran a Madero, que era justo lo que quería Henry Lane Wilson. Así, la orden debió de originarse en la embajada americana, pero con la disposición muy precisa de que los tiros errados fueran cuidadosamente calculados para no matar a Wilson. Por su parte, la Ciudadela no tenía un solo muro derribado. En las azoteas, los oficiales de artillería de Félix Díaz rondaban tranquilos los corredores fortificados, sosteniendo sus tazas calientes con sus guantes blancos, mientras otros soldados metían proyectiles de trinitrofenol en los cañones diseñados por Manuel Mondragón para la firma francesa Saint Chamond. Uno de esos proyectiles fue lanzado a dos mil metros. Con sus prismáticos de plata, los elegantes oficiales de cascos prusianos contemplaron su trayectoria de arco hasta que impactó la puerta norte del Palacio Nacional con un ángulo de descenso de setenta grados, sacudiendo el edificio y matando a un gran número de soldados de la presidencia. —¡Bien! —se congratuló el oficial de artillería y le dio una palmada a su artillero—. Buen chico. Ajusta la escuadra cuatro puntos y rectifica el arco dos punto cuatro grados para disminuir el ángulo e incrementar el impacto. Ahora quiero la puerta central. Démosles más. El cañonazo sacudió toda el ala norte del Palacio Nacional y asustó sobremanera a Gustavo. No era para menos, el hermano del presidente se encontraba bajo las vigas de madera y los candelabros de la Galería de los Presidentes. En aquel momento se dirigía a hablar con Francisco, quien lo había regañado unas horas antes. Gustavo iba acompañado por un escritor de treinta y un años de nombre José Vasconcelos: —¿Por qué los sublevados tienen tan buena puntería y en cambio los nuestros nunca le pegan a la Ciudadela? — preguntó el joven tras la explosión—. ¿Por qué no asaltan y acaban en dos horas con ese manojo de ratas? Es una vergüenza que cuatrocientos hombres tengan en jaque a toda una nación que está en paz y apoya al gobierno. Gustavo no contestó y siguió caminando. Su mirada se concentró en el piso de madera, una enorme cuadrícula que se extendía hasta el fondo del pasillo. Llegaron al antecomedor de la presidencia, un pequeño cuarto café con una diminuta mesa para ocho. En las paredes había vitrinas con objetos de cristal iluminados desde adentro. El presidente llegó por la puerta trasera. —Hermano —le dijo Gustavo y se ajustó los anteojos—, acaba de llegar desde Veracruz un cargamento de dos millones de cartuchos para rifles y cañones. —Gracias a Dios. —La pregunta es de dónde les están llegando las armas a los rebeldes. —¿A qué te refieres? —Ya van cuatro días. Para estas alturas ya deberían faltarles municiones. Francisco miró vacilante hacia un lado y al fin preguntó: —¿Has pensado en alguna teoría? —Nuestras fuerzas tienen rodeada la Ciudadela por todos lados, hermano. Sólo puede ser nuestro propio Ejército. —¿Qué dices? —cuestionó Francisco estremecido. En ese instante, detrás del presidente apareció un hombre de bigote blanco y mirada muy dura. Vio a Gustavo y al joven escritor y los saludó con el sombrero. Ellos respondieron al saludo. El presidente les informó: —Acabo de designar comisionado para la paz a Francisco León de la Barra. Gustavo y Vasconcelos se quedaron pasmados. —Él será mi intermediario con Díaz y Mondragón — agregó el presidente. Francisco León de la Barra, que había sido presidente provisional justo antes de Madero, sonrió y le dijo al presidente: —Amigo Francisco, no te defraudaré… Inmediatamente se marchó y los hermanos y el escritor se quedaron solos. Gustavo se acomodó los lentes. —Hermano, pero si tú habías dicho que no colocarías a León de la Barra como mediador. El negociador siempre termina controlando el poder. Te va a traicionar. Ya estás fuera de la presidencia. —¿Qué estás diciendo ahora? —Estás colocando a los que te han traicionado en las posiciones clave para destruirte. El presidente bajó la cabeza y apretó los puños. —¿Qué quieres que haga? ¡No tengo otra opción! ¿Por qué no eres tú el presidente? El escritor señaló a Gustavo y le dijo: —No tiene tu carisma. —Gracias… —contestó Gustavo. El presidente se tocó la frente y pidió una explicación: —Veamos, nosotros contamos con seis mil soldados y los rebeldes sólo tienen mil quinientos. ¿Cómo es posible que nos estén ganando, Gustavo? ¿Qué estás haciendo tú para impedirlo? —golpeó una de las vitrinas, sacudiendo los cristales. —Hermano, ayer Francisco León de la Barra tuvo una reunión con Felipe Ángeles. ¿Lo sabías? —¿Eso qué quiere decir? —León de la Barra te va a traicionar, hermano. Va a acordar con los rebeldes que tú renuncies. Convocarán a nuevas elecciones y a ti te van a asesinar. El presidente peló los ojos: —Gustavo, la traición la tengo adentro de este mismo palacio —y lo miró con ojos alterados. Vasconcelos tragó saliva. —Creo que mejor me voy —y se retiró. Gustavo mostró preocupación llevándose una mano a las sienes. —Hermano, esto es mucho más profundo. Alguien está volteando a todos contra ti desde muy alto. Te puso aquí y ya no te quiere en la presidencia. El Patriarca te va a eliminar. 76 El viernes 14 de febrero, día del amor y la amistad, fue un día de odio en la ciudad de México. Por la mañana, el ex mandatario Francisco León de la Barra entró en el despacho presidencial para rendirle al presidente su primer informe como mediador: —Francisco, todo terminará con tu renuncia. —¿Qué dices? —se levantó el presidente. —Hablé con los rebeldes. La confrontación terminará y se restablecerá la paz, pero tienes que renunciar. —¿De qué estás hablando? —preguntó irritado Madero y caminó alrededor de su escritorio. Francisco León de la Barra miró hacia abajo y sonrió detrás de sus bigotes. Madero le dijo: —Apenas ayer te designé para que resolvieras el asunto. ¿Ésta es tu respuesta? ¿Pedir mi renuncia? ¿Para eso te envié? ¿Para que me traiciones? Madero tomó un ejemplar de El Imparcial y se lo mostró a León de la Barra. —Ve esto. El general Aureliano Blanquet llegó ayer desde Toluca con su columna y hoy tomará parte en el combate. —Ajá —asintió León de la Barra. —Te lo dije. Blanquet es lo que necesitamos para resolver esto. Además, hoy llegan los novecientos soldados del general Manuel Rivera desde Oaxaca. —Francisco —dijo León de la Barra—, Blanquet llegó hace ocho horas pero no entró en la capital. Acaba de instalar su campamento en las afueras de la ciudad. No vino a protegerte. —¿Qué dices? —Va a esperar. —¿A esperar? —Va a esperar a que renuncies —sonrió León de la Barra. El presidente miró hacia la ventana y sus ojos se perdieron en el resplandor amarillento. Alguien golpeó la puerta. Una de las secretarias se asomó tímidamente: —¿Señor presidente? Viene a visitarlo una comisión de senadores. —¿Perdón? —Madero abrió los ojos—. No tengo programada ninguna reunión con senadores, que se vayan. —Quieren verlo, señor presidente. Dicen que es urgente. La puerta se abrió y entró un grupo de quince senadores. Francisco León de la Barra se levantó el sombrero para saludarlos. Los legisladores se acomodaron en un círculo alrededor del presidente. —Señor presidente —dijo uno de ellos—, hemos deliberado sobre el mejor curso de acción para detener la ola de ingobernabilidad que prevalece en la nación, y hemos decidido solicitarle su renuncia al cargo de presidente de la República. Madero bajó la mirada y su rostro brilló en la penumbra. León de la Barra lo observó con ojos entrecerrados. A continuación el presidente adoptó una actitud meditabunda y dio unos pasos con la espalda encorvada. —No me sorprende que ustedes vengan a exigirme la renuncia. Todos fueron nombrados senadores por el dictador Porfirio Díaz, antes de mi gobierno. —Somos los representantes del pueblo, señor Madero. —No, ustedes no fueron electos por el pueblo — reconvino el presidente y sacudió un dedo en el aire—. Ustedes fueron designados por un dictador y por eso verían con gusto mi caída, pero no voy a renunciar. Los legisladores se volvieron a ver entre ellos. —Señor Madero, el Senado ha acordado su renuncia. En cuanto la firme, el secretario de Relaciones Exteriores, Pedro Lascuráin, asumirá la función de presidente provisional y el Congreso convocará a la nación a un nuevo proceso electoral. Francisco León de la Barra les hizo un gesto para que se retiraran. A los pocos segundos él y Madero se quedaron solos de nuevo. El presidente apretó las mandíbulas visiblemente. —¿Qué sucede? —preguntó León de la Barra. —¿Me preguntas qué sucede? —Debes renunciar, Francisco. De lo contrario vendrá un terrible baño de sangre. —¿Me estás amenazando? Los senadores se dirigían a la salida por el Salón de Acuerdos. —Año de cambios, compañeros —comentó uno—. Lo importante es estar del lado ganador. —Madero fue siempre un niño estúpido. Lo dejaron divertirse y ya destruyó nuestro país —dijo otro. —¿Qué van a hacer con él después de que renuncie? ¿Lo van a mandar a Francia, como a Díaz? —No creo —aseguró el líder del grupo—. Si regresa, va a armar otra revolución con sus estúpidas y grandiosas visiones espiritistas. Tiene que desaparecer. Tenemos que hacerlo desaparecer. No va a volver a fastidiarnos jamás. Los detalles finales se afinan esta noche en el Macumba. 77 Minutos después, Gustavo Madero y Vasconcelos se encontraron con el presidente dentro de la capilla del Palacio Nacional, en medio de los jardines. El presidente recorrió la nave de paredes blancas, debajo de un enorme Cristo crucificado. Sus pasos crujiendo piedritas hicieron eco en la bóveda. —Cuando todo esto haya pasado, cambiaré de gabinete — dijo con seguridad. El joven escritor y Gustavo se miraron entre sí. Francisco Madero siguió su camino. Desde la cruz lo observaba Jesús, con una mirada de paz; la sangre escurría por su frente de madera. —La corona no será de laurel, tampoco será de espinas —señaló el presidente. —¿Perdón, hermano? —Haré un nuevo gabinete con gente leal como ustedes. Dejé a todos los porfiristas. No debí hacerlo. Lascuráin, León de la Barra… El viejo régimen que me odia. La responsabilidad ahora recaerá sobre ustedes, los jóvenes. —¿Qué piensas hacer, hermano? Todo está cambiando demasiado rápido —dijo Gustavo con voz incrédula. —Esto se resuelve en unos días, Gustavo. Enseguida reharemos el gobierno. Tendremos que triunfar porque representamos el bien. José Vasconcelos contempló al presidente con ternura y angustia. —Un espíritu poderoso me protege —dijo Francisco y señaló al cielo—. Jamás renunciaré. El pueblo me ha elegido, si es preciso moriré en el cumplimento de mi deber, que es aquí. —Hermano, algo muy feo se está fraguando —advirtió Gustavo—. Tal vez deberíamos prepararnos para abandonar el país. El presidente miró el crucifijo y les pidió: —Por favor, acompáñenme a orar. Luego se arrodilló debajo del crucifijo y cerró los ojos. —Señor Jesucristo de Nazaret, soy el último de tus soldados, ilumíname en este momento tan oscuro… — susurró. Gustavo y Vasconcelos titubearon pero lentamente se arrodillaron detrás del presidente. 78 Yo tenía cita con Wilson para las cinco de la tarde, y la verdad es que no tenía muchos hallazgos para él, aunque sí muchos sobre él. ¿Qué le iba a decir sobre lord Cowdray? ¿Que estaba planificando un sistema de energía basado en aprovechar el calor del magma de la Tierra? ¿Que coleccionaba las cartas espiritistas de Francisco Madero? Lord Cowdray había sido tan astuto que no me había revelado una sola cosa sobre sí mismo. Para colmo, tuve que lidiar con Tino y Doris durante tres tortuosos días en los que básicamente estuvimos escondidos. Von Hintze no me había contactado. Tampoco Cowdray y tampoco los masones. Varias veces pasé enfrente del Hotel Geneve y acaricié su fachada, sabiendo que ahí estaban mi esposa, mi madre y mi hijo; sin embargo el embajador alemán nunca especificó el número de la habitación. 79 A la una de la tarde, Henry Lane Wilson levantó el teléfono y digitó tres números. Le contestaron en la oficina del secretario de Relaciones Exteriores. —Pongan a Lascuráin en el teléfono —le ordenó a la secretaria. Quince segundos después escuchó la voz engolada de Pedro Lascuráin. —¿Henry? ¿Quieres hablar conmigo? —Sí. La opinión pública mexicana y extranjera juzga al gobierno como el responsable de la situación existente. —Espera, Henry. ¿De qué estás hablando? —Están cayendo bombas de tu estúpido gobierno cerca de mi embajada. Si muere un solo americano, mi país no lo va a tolerar, ¿me entiendes? ¿Quieres que ordene la invasión? —Henry, el presidente Madero te ofreció un edificio en el pueblo de Tacubaya para que lo uses mientras se resuelve esto. Está listo para que lo ocupes en cuanto lo decidas. —Lascuráin, yo no me muevo de este edificio. Tu trabajo es contener la rebelión y detener el caos. —Pero, Henry… —Si no inician negociaciones inmediatamente entre las partes y se resuelve el conflicto, los infantes de Marina de mi país van a desembarcar en tus puertos para poner orden. —Henry, ¿esto es una amenaza? —Escúchame bien, Lascuráin. Quiero que convenzas a tu presidente de que se vaya. —No, no. Espera un segundo. —No, Lascuráin. En breve voy a disponer de cuatro mil soldados bajo mi mando personal, ¿me comprendes? Yo voy a restaurar el orden aquí. —Henry, yo no voy a solicitarle al presidente que renuncie sólo porque me lo pide el embajador de otro país. Francisco Madero fue electo por el pueblo de México. Tú estás actuando ilícitamente al violar la ley internacional de neutralidad. Wilson se levantó enfurecido. —¡Yo soy el embajador de los Estados Unidos de América! Voy a llenar tus calles de marines americanos y voy a convertir tus ciudades en ruinas si eso es lo que quieres. ¿No entiendes que ya tengo el control de tu Ejército? Lascuráin respiró al otro lado de la línea. Wilson le dijo: —Ordénale a Madero que renuncie, y que renuncie también el vicepresidente Pino Suárez. Que renuncien ante el Congreso mañana. No convoques a la Cámara de Diputados, convoca al Senado. —Esto es… —Lascuráin se movió nervioso en su silla—. ¿Y si no lo hago? —Entonces prepárate para las consecuencias, y para las consecuencias que sufrirá tu familia. —¿Mi familia? —Así es. Pedro Lascuráin no esperaba esta llamada. Sus ojos saltones se ennegrecieron. —¿Cómo han llegado las cosas a este nivel? ¿Por qué estás haciendo todo esto, Henry? ¿Por qué nos odias tanto? —le preguntó con enfado a Wilson. —Haz lo que te digo o tu país va a sufrir una intervención armada. Esto desencadenaría una guerra civil que podría matar a millones y destruir a la nación entera. Cuando renuncie Madero, tú asumirás el cargo y te explicaré detalladamente los pasos que deberás seguir. Lascuráin guardó silencio durante varios segundos. —Henry, ¿es esto lo que le hiciste a Francisco Madero hace dos años? Wilson sonrió y subió los pies al escritorio. Detrás de él también sonreía la figura de Joel Roberts Poinsett. 80 A las dos de la tarde, mientras caminábamos por la calle de Liverpool, escuchamos un estallido a dos cuadras que nos hizo arrojarnos al piso. Sonaron sirenas y gritos. La gente corría despavorida. Escuchamos cristales quebrándose y madera rechinando. Vimos fuego y bolas de humo saliendo por las ventanas de un edificio. Era la casa del presidente Francisco Madero. La terrible explosión había ocurrido en el número 21 de la calle de Berlín, en la esquina con Liverpool. Al otro lado, a cinco cuadras, Jessica oyó el tronido desde la embajada americana. En ese momento la secretaria recibía en el recinto diplomático a cuatro personas: dos grandes y musculosos africanos de chalecos, boinas y guantes militares; un tipo vestido de rojo y un joven rapado y esquelético de ojos amarillos que llevaba una muleta. Eran los hombres de Reforma 21. Jessica ondeó la cabellera rubia para acomodarse la cascada de trencitas. —Señores, Henry no se encuentra en este momento, está en la Ciudadela con Félix Díaz. Tomen asiento mientras regresa. Los hombres se acomodaron en los sillones rojos. El cielo del atardecer y la columna de humo de la casa de Madero se reflejaban en el piso. —Señores —les dijo Jessica—, Henry está muy molesto porque ustedes aún no han encontrado al soldado que irrumpió en el centro de operaciones. —Por eso venimos aquí, señorita Glasgow, creemos que el sujeto trabaja en la embajada. —¿Qué? —Jessica peló los ojos. 81 Dieron las cinco de la tarde y yo estaba parado frente a la embajada de los Estados Unidos. En la acera había una multitud de americanos pidiendo asilo a Wilson. A la redonda sonaban estallidos y los guardias soltaban disparos para controlar a la gente. También había cuatro camiones verdes que decían: “Transporte diplomático. Embajada de los Estados Unidos de América”. De uno de ellos se bajaron quince sujetos vestidos de blanco; llevaban cajas de madera que lucían bastante pesadas. De inmediato los guardias de azul les abrieron paso con pistolas para que pudieran ingresar en el edificio. —Watch it, watch your feet! —gritó uno. —Clear, please —dijo otro a la muchedumbre. Detrás de mí, las bolas de humo de la casa de Madero avanzaban por encima del acueducto mientras el cielo se volvía anaranjado. Como pude, me abrí paso entre los extranjeros y llegué hasta la puerta de acceso. Los policías americanos me indicaron con las manos: —Pase, señor Barrón, muy bonita tarde… —Sí, muy bonita… —respondí y miré a la horrible gárgola que siempre me veía entrar desde lo alto del arco de piedra. “¿Cómo estás, puta?”, murmuré. De pronto un obús explotó aproximadamente a tres cuadras y el piso se sacudió. Los extranjeros gritaron y me empujaron hacia adentro. —Take it easy, people! —les gritó un guardia, amenazándolos con la pistola—. Remain outside or I shoot you! Entonces aproveché la oportunidad para preguntarle al guardia: —¿Cuándo me van a regresar mis armas? —señalé la caja de seguridad en la pared. —Señor Barrón, sus armas fueron decomisadas por el gobierno de los Estados Unidos porque ponen en peligro las vidas de los ciudadanos americanos en esta embajada. —En mi país a eso se le llama robar. Esas armas le pertenecen al Ejército federal mexicano. Por mis costados pasaron los hombres de blanco cargando cajas y me gritaron: —Move your ass, butthead. This is very freaking heavy. Fingí indiferencia y me metí entre ellos. Cuando llegamos al recibidor frente a la escalera espiral, los hombres se llevaron las cajas por el pasillo diagonal izquierdo, hacia una entrada muy oscura de la que salían más tipos vestidos de blanco. —Move away, amigo —dijo alguien detrás de mí. Me tuve que quitar. Me aferré del barandal y comencé a subir la escalera. Cada cinco escalones había soldados americanos con rifles. Todos me observaban con miradas adustas, lo mismo que los murciélagos de las columnas. Cuando llegué al último piso, caminé sobre la alfombra roja por el largo pasillo de los espejos hasta el magno vestíbulo de Jessica. Al entrar me percaté de la presencia de cuatro hombres en los sillones rojos. Jessica me vio y se levantó pausadamente de su asiento. —Hola, niño. Detrás de mí, dos policías de azul cerraron la puerta. —Acércate, Huitzilopochtli —me sonrió Jessica—. Tal vez conozcas a mis amigos. En el instante reconocí la cabeza venosa del hombre de ojos amarillos de Reforma 21. 82 En la calle de Moneda, a un costado del Palacio Nacional, el ministro Pedro Lascuráin caminaba nervioso hacia su automóvil negro, un Lanchester 38HP. Lo escoltaban sus cuatro guaruras. Cuando llegó al vehículo, lo estaban esperando siete individuos que tenían las caras tapadas con mallones y portaban ametralladoras. Se le acercó un octavo individuo, alto y fornido, de mallas blancas y zapatos de hebilla; tenía una larga cicatriz que le corría desde la calva hasta la barbilla. Sus mechones negros lo hacían parecer un payaso. Su nariz era un bulto rojo y deforme. Era el Señor H. Lascuráin tragó saliva. El hombre le dijo: —Lascuráin, la casa de Madero se está incendiando — señaló la columna de humo y soltó una risita entrecortada. Lascuráin retrocedió. —¿Qué estás haciendo aquí, Hopkins? —preguntó el ministro y a continuación sintió fierros en la espalda. Volteó hacia sus guaruras. Le estaban apuntando con sus pistolas. El payaso se le paró enfrente y le acarició la mejilla. —Sé buen chico, Pedro. Haz lo que te pidió Henry Lane Wilson. Tengo hombres rodeando tu casa de Xicoténcatl con juguetes como éste —y le enseñó una granada incendiaria MLE-47—. Tu esposa y tus hijos se encuentran ahí y las puertas de salida están bloqueadas. No querrás que les prenda fuego, ¿o sí? Haz que Madero renuncie o arderán. 83 Yo estaba aterrorizado en el vestíbulo de Jessica. Me di vuelta antes de que alguien me reconociera y aferré la manija de la puerta dorada de salida, pero los policías rubios me atraparon la mano con sus guantes blancos. —¿A dónde va, señor Barrón? —Tengo que ir al baño. Detrás de mí gritó Jessica: —¿A dónde vas, niño? No le contesté. Traté de girar la perilla pero me apretaron la mano con mucha fuerza. —No, señor Barrón. El baño está justo detrás de usted, junto al escritorio de la secretaria. —Huitzilopochtli… —dijo Jessica. Escuché sus pasos trotando hacia mí. Me puso la mano en el hombro y me sacudió—: ¿qué te pasa, Simón Barrón? ¿Estás bien? No me atreví a voltear. Los visitantes se levantaron y empezaron a discutir: —Is that a soldier? —Who’s that fucking guy? —Jessica, tengo que contarte algo —le dije sin volverme hacia ellos. —¿Qué, Simón Barrón? ¿Qué te sucede? —Tengo que decírtelo afuera —respondí entre dientes mientras una gota de sudor recorría mi espalda. Ella debió de haberles hecho un gesto a los policías, porque en ese instante me soltaron la mano. Giré la manija y de inmediato salí al pasillo. Estaba aterrorizado. —¿Qué te pasa, Simón Barrón? Detente. Jessica me tomó del brazo y caminamos juntos hasta el final del pasillo. Entramos al segundo corredor, donde estaba el piso de ajedrez y los grandes espejos. —¿Qué demonios te pasa, Simón? —me preguntó alterada. Seguí avanzando hasta la terraza de la escalera espiral. Había mucho viento y el cielo se veía rojizo. El patio debajo de nosotros estaba atestado de guardias. Jalé a Jessica detrás de una columna. —Jessica, tengo que irme. Se oyeron dos explosiones. —No te vas, niño. Tienes una cita con Henry. Le chocan las informalidades. No te lo permito. Así no actúa Huitzilopochtli. El sol hacía que sus ojos verdes se vieran amarillos. Sus largas trenzas doradas parecían transparentes por los destellos de luz, igual que los vellos de sus brazos desnudos. —Jessica, ¿quién es el señor Guggenheim? —¿Perdón? —contestó sorprendida. —¿Qué tiene que ver el señor Guggenheim con la empresa Waters-Pierce Oil? —¿Qué estás investigando, Simón? —entrecerró los ojos. —Jessica, sé que tu jefe trabaja para el señor Guggenheim. ¿Lo conoces? ¿Conoces al señor Guggenheim? Me sonrió y frunció los ojos. —¿Qué estás haciendo, niño? ¿Estás espiando a Henry? Bajé la mirada. Ella me susurró muy lentamente: —No lo hagas, niño. Eso sería muy grave. Eso lo enojaría muchísimo. Escuché pisadas que subían la escalera. Luego sonó una voz muy grave. Era Henry Lane Wilson. Jessica me apretó el antebrazo. —¿Estás espiando a Henry? —me miró fijamente. Wilson subió. Lo vi aparecer contra el cielo que ya había adquirido tonos incandescentes como llamaradas. El embajador iba acompañado por un sujeto de traje negro y corbata roja que cargaba un portafolio. Se trataba del hombre alto, flaco y cadavérico que yo había visto en su oficina el primer día: el ingeniero Enrique Cepeda, asistente personal del general Victoriano Huerta. Me quedé impávido. —¡Contéstame! —exigió Jessica con los ojos muy abiertos. No tuve tiempo de contestarle. —¡Juan Diego! ¡Mi gran amigo, Juan Diego! —gritó Wilson—. ¡Ya tenía ganas de verte! ¿Qué averiguaste sobre lord Cowdray? Wilson se acercó y me puso la mano en la clavícula, me la apretó muy duro y le sonrió a Cepeda. —Enrique, te presento a mi gran amigo, Juan Diego. Hace cuatrocientos años subió al monte Tepeyac y ahí vio a la Virgen de Guadalupe. Luego bajó corriendo a enseñarle su foto a un obispo. Claro que eso no es más que un cuento, ¿verdad, Juan Diego? Lo inventaron los españoles para doblegar a tu raza —le volvió a sonreír a Cepeda—. ¿No es igualito? —me miró orgulloso y agregó—: Juan Diego, Juan Diego… Ahora bajaste del monte para trabajar para mí. Juan Diego es mi nuevo espía con lord Cowdray. Nos va a decir si los idiotas ingleses están metiendo las narices en nuestra operación en México. Wilson atenazó mi clavícula para hacerme descender. —Juan Diego, si Dios tomó un puño de fango y lo convirtió en un hombre, yo te tomo a ti para convertirte en fango. Ven —dijo y me aventó de vuelta hacia el pasillo de los espejos, por donde se aproximaban los hombres de Reforma 21. Jessica nos siguió muy alterada. Revisó su libreta y recorrió las páginas hacia atrás hasta encontrarse con la descripción del intruso del Centro Esotérico Oriental. Alzó los ojos y se detuvo. —¿Henry? Los tipos me señalaron. 84 En lo alto del Hotel Geneve, sir Weetman Pearson se encontraba sentado en su mesita de té frente a la ventana de su suite 450. La luz roja de la tarde iluminaba su rostro mientras pelaba una naranja. En tanto lord Cowdray contemplaba el tétrico edificio gótico de la embajada estadounidense detrás de los arcos del acueducto, múltiples cañonazos estallaron a la redonda e hicieron vibrar los cristales. A sus espaldas, John B. Body, su brazo derecho en México, le habló con un exquisito acento británico: —Weetman, los americanos están atacando los dos principales centros de abastecimiento de petróleo del Imperio británico: la Anglo-Persian Oil en Irán, y la Mexican Eagle que creaste aquí bajo la protección de Porfirio Díaz y de su majestad el rey Jorge. A pesar de las amenazas de los Estados Unidos, el presidente Madero aún te protege. Por eso Henry Clay Pierce te quiere destruir. A pesar de la destrucción que observaba a través de la ventana, lord Cowdray seguía concentrado en abrir su fruta con aparente serenidad. —John, Henry Clay Pierce es sólo un peón de mi verdadero enemigo, que aún no ha mostrado su cara. Estamos viendo al mundo cambiar frente a nuestros ojos. —Weetman, sin México y sin Irán, el Imperio británico se desmoronará, después de haber sido el más grande sobre la Tierra —repuso Body—. No vamos a tener petróleo para la guerra naval contra Alemania, y los Estados Unidos van a emerger como la mayor potencia del mundo. Lord Cowdray suspiró. —México e Irán tendrán el mismo destino. Su destino es su petróleo. Si ellos mismos lo aprovecharan, se convertirían en las nuevas potencias, pero no lo harán. Nunca debimos dejar crecer a los Estados Unidos. Durante su guerra civil dejamos escapar la oportunidad de destruirlos, partirlos en dos naciones y controlar el sur; México sería un protectorado británico. Sin embargo, ahora los americanos están a punto de afianzar su dominio en el continente entero, sobre todo con el poder que ejercen en Cuba y Panamá. ¿No te parece que ya es hora de iniciar el contraataque? Cowdray se volvió hacia Body, quien permaneció callado. Debajo de sus papeles sacó el New York Times del 8 de febrero y siguió adelante con su reflexión: —Daniel Guggenheim está sacando a Gould y a Rockefeller de la Federal Mining and Smelting Company. Acaba de poner a William Loeb a cargo de Asarco. Ahora Loeb trabaja para Guggenheim en Broadway 165. Henry Clay Pierce acaba de quitarle a John D. Rockefeller las acciones de Standard Oil en Waters-Pierce. Siento que Guggenheim está detrás de todo esto. —Se están preparando para la guerra… —señaló Body y apretó los labios. —Así es. Dentro de los Estados Unidos está ocurriendo un cambio de poder. Y el nuevo presidente, Woodrow Wilson, no será capaz de hacer algo contra ese poder. 85 Desde su ventana, lord Cowdray se percató de que un convoy de automóviles negros se estacionó frente a la embajada de los Estados Unidos. El inglés extendió la mano y al instante Body le entregó unos binoculares. —¡Se está bajando Von Hintze! —exclamó Cowdray. —¿Von Hintze, Weetman? Cowdray movió los prismáticos ligeramente hacia la derecha. —Ahí está bajando Cólogan… También Márquez Sterling y Lefaivre. Wilson debe de haber convocado a todo el cuerpo diplomático. —Cielos, sólo Dios sabe qué estará tramando ahora — dijo Body. —Me encantaría saberlo. Tienes que traerme al joven que vino conmigo hace unos días. Seguramente el soldado Byron está ahí. Que venga a verme en cuanto termine esa reunión. Manda a tus hombres por él y que lo esperen afuera. —¿Confías en él, Weetman? —Lo importante es que él confíe en mí. En la puerta de acceso de la embajada norteamericana, los enormes escoltas de Paul von Hintze le abrieron paso en la aglomeración. En medio del bullicio, el diplomático alemán escuchó algo que lo intranquilizó mucho. A través de las rejas, un soldado joven y una mujer de cabello rojo les gritaban a los guardias estadounidenses. —¡Déjennos entrar, carajo! —¡Tenemos que hablar con el embajador Wilson! ¡Hay un espía dentro de la embajada! Después de que Wilson me empujó, me detuve de golpe y me quedé atónito. —Hey, you! —me señalaron furiosos los hombres de Reforma 21 y se aproximaron de forma amenazante. —Señor Wilson… —¡Camina, Juan Diego! —ordenó y me aventó al pasillo —. Necesito que me cuentes qué averiguaste con el engreído de lord Cowdray. Y quiero que me des algo útil, ¿me entiendes? Estoy a punto de tener una reunión con todos los embajadores y esa información puede ser crucial. —Señor Wilson… —le dije, pero me interrumpió. —Y te advierto una cosa, Juan Diego, si me trajiste basura o, peor aún, si me has engañado, te voy a torturar y haré que te incineren en los quemaderos de basura de Balbuena, ¿me comprendes? Desde atrás, Jessica llamó a Wilson: —¡Henry! —y le acercó la libreta. Decidí aprovechar la interrupción e intenté regresar a la terraza, pero Wilson me aferró del brazo. —¿A dónde crees que vas, Juan Diego? —Señor Wilson, dejé caer el mapa en el patio… —me palpé los bolsillos fingiendo extrañeza. —¿Qué dices? Los hombres de Reforma 21 estaban cada vez más cerca de nosotros. —El mapa secreto de lord Cowdray —dije—. Su plan para salvar a Madero. Lo debo de haber dejado caer en el patio. —¿Mapa secreto? —Wilson frunció el ceño, miró a Cepeda y luego a Jessica—: acompáñalo, preciosa. Rápido. 86 Bajé por la escalera espiral con las piernas temblando. Los guardias americanos y las gárgolas de las columnas no dejaban de vigilarme. Entre tanto, el escándalo de los extranjeros en las rejas se incrementaba cada segundo. —¿Qué está pasando, Simón? —me preguntó Jessica notablemente alterada—. ¿Me puedes explicar qué está pasando? ¿Estás espiando a Henry? ¿Quieres que grite? En la escalera nos topamos con varias personas que debían de ser muy importantes porque llevaban guardias militares. —Buenas tardes, señorita Glasgow, ¿ya llegó su jefe? —Sí, señor Cólogan, los está esperando. Bienvenido, señor Márquez Sterling. Konnichiwa, señor Horiguchi. Good afternoon, mister Stronge. Please come in, mister Lefaivre, Henry’s waiting upstairs. Detrás de todos venía el almirante Von Hintze acompañado por sus gigantescos escoltas Hans y Zoddan, el de la larga trenza negra. Mi cuerpo se paralizó. Von Hintze me vio una fracción de segundo y desvió los ojos hacia Jessica. —Guten nachmittag, Jessica. El alemán siguió de largo hacia arriba y sólo le vi los guantes blancos detrás de su abrigo gris. Me quedé congelado. Ni siquiera volteó a verme. Ni siquiera me hizo un gesto con los dedos. De repente uno de los policías de azul subió la escalera y le dijo a otro: —Están reportando una intrusión en la embajada. Que clausuren todas las salidas. Alerten a Schuyler y al embajador. Von Hintze escuchó al policía y arrugó la frente. Se detuvo en seco y volteó a vernos a mí y a Jessica. —Jessica, ¿le puedo hacer una pregunta? —dijo ceñudo el alemán. —Dígame, Herr Von Hintze. —¿Qué hace Henry con los espías? —¿Qué quiere decir, Herr? —Verá, en el Hotel Geneve tengo a la familia de un espía que atrapé en la embajada y que habló contra mí —explicó Von Hintze—. ¿Qué me recomienda hacer con su familia? —¿Perdón? —preguntó Jessica sorprendida. —Tal vez deba preguntárselo a Henry. Pero la deslealtad se castiga con la muerte, ¿no cree? —dijo Von Hintze y se dio la vuelta. Nosotros seguimos bajando a gran velocidad. —¡Simón! —me gritó Jessica—. ¿Qué diablos estás haciendo? Permanecí en silencio y supliqué que la inquietud de Jessica pasara desapercibida para los guardias. 87 Arriba, los hombres de Reforma 21 se acercaron a Wilson apresuradamente. —Señor, el soldado que acaba de dejar ir es la persona que buscamos —le informó uno de ellos—. ¡Ordene que cierren los accesos de inmediato! La mirada de Wilson se oscureció. —¿Juan Diego? No puedo creerlo. Malnacido hijo de perra. A continuación el mismo sujeto le mostró una servilleta al embajador. —Encontramos esto en el pasillo del centro de operaciones —resolló. —¿Volverás a ser lo que eres? ¿Qué diablos significa esto? —preguntó Wilson mientras veía las serpientes que Jessica había dibujado. —Posiblemente es un código del superior que lo envió. —¿Qué esperan? ¡Aprehéndanlo! —Wilson se volvió hacia su primer secretario, Montgomery Schuyler—: que sellen la puerta de acceso y la azotea. Alerta al cuerpo de seguridad. Quiero que encadenen a Juan Diego en los sótanos. En ese momento llegaron a su encuentro los embajadores. 88 Jessica y yo corrimos hacia el patio y nos metimos entre las flores cercanas a la fuente. En las esquinas y en los corredores laterales había policías con sus armas en alto. De los barandales de los pisos superiores se asomaron quince francotiradores y me apuntaron a la cabeza. Afuera sonaron dos explosiones que sacudieron la embajada y quebraron varios cristales. La gente de las rejas vociferó enloquecida. Jessica me clavó los ojos muy perturbada: —Dime quién eres realmente, Simón Barrón. ¿Viniste a espiar a Henry? ¿De dónde vienes? ¿Quién te envió? Miré hacia los balcones y apreté los puños. Sentí que los antebrazos y las piernas me hormigueaban. —Jessica, tienes que ayudarme… —murmuré lentamente. —¿Qué dices? —¿Qué harías si tu país estuviera a punto de ser llevado a una guerra civil? —¿Qué estás diciendo? Por un momento contemplé los dos dragones de la fuente que escupían agua; los chorros irradiaban la luz roja del sol. Como si hubiera tiempo para pensar, buscaba las palabras adecuadas para convencer a Jessica. —Jessica —susurré de nuevo—, ¿qué harías si supieras que toda la gente que amas morirá si tú no haces algo por impedirlo? —¿De qué estás hablando? ¿Dónde está tu supuesto mapa? ¿Quién te envió a esta embajada? —Jessica, ¿ahí tienes los teléfonos? —señalé la libreta en su mano. —¿Teléfonos? —arrugó la cara—. ¿Por qué lo preguntas? —Están desestabilizando a mi país. Necesito hablar con el señor Guggenheim. Es la única forma de detener todo esto. Los policías se aproximaron con las piernas dobladas y los rifles apuntando hacia mí. —Estás loco, Simón —dijo Jessica con un tono burlón—. El señor Guggenheim es uno de los hombres más poderosos del mundo, nunca tomaría tu llamada. Ni siquiera a Henry le contesta personalmente, lo hacen sus secretarios. —Últimamente todos me contestan, Jessica. Es más, tú nos vas a servir de intérprete. —¡Estás loco, Simón Barrón! —soltó una risotada—. ¿Y qué le vas a decir? —Le daré información crítica. Mi país enfrenta el peor peligro de su historia. Tienes que ayudarme. 89 Wilson se dirigía hacia el vestíbulo rodeado por los embajadores. A su derecha iba el almirante Von Hintze, quien se esforzaba afanosamente por ocultar su nerviosismo. A unos metros, Montgomery Schuyler aceleró el paso para darle alcance al grupo. —Henry, me están reportando una alerta desde la puerta de acceso —dijo Schuyler visiblemente agobiado—: dos personas se filtraron entre la multitud y nos informan que hay un espía dentro de la embajada. —¿Cómo dices? ¿Quiénes? —preguntó Wilson y le lanzó una mirada a Von Hintze. —Son un soldado y una chica pelirroja. Dicen que al parecer el espía trabaja para otro embajador. Von Hintze palideció. —Seguramente es el mismo idiota de Juan Diego. Como te he dicho, Schuyler, llévalo a los sótanos y asegúralo en el potro; que nadie entre ni salga hasta que lo tengas encadenado. Quiero que lo interroguen y averigüen quién lo envió. Desde luego, en ese instante Von Hintze se arrepintió de haberme contratado. Tal vez el almirante pensaba: “Toma la pastilla, Simón, éste es el momento”. 90 —¡Nos mentiste, Simón! ¡Le mentiste al embajador de los Estados Unidos! ¡Eres un maldito espía! —me reclamó airadamente Jessica. —Espera, déjame explicarte… —balbucí. Por la escalera se asomaron los soldados del Centro Esotérico y me señalaron. —That’s the guy! —gritó uno. —That’s the fucking guy! —agregó otro. Se dejaron venir corriendo hacia el patio. Jessica me miró con una expresión de vergüenza y disgusto. —Simón, me hiciste confiar en ti, no puedo creerlo. No contesté, estaba aterrorizado. Sentía alfileres dentro de las manos y los dedos me palpitaban. Tras unos instantes de ofuscación, tomé a Jessica de la muñeca y le dije: —Tienes que ayudarme —luego la jalé hacia el corredor de la derecha y le pregunté—: ¿a dónde se llevan las cajas? ¿Hay respiraderos en las bodegas? Ella se sacudió violentamente. —¡Suéltame, Simón! Acabas de cometer el error más grande de tu vida, te van a torturar y hoy mismo te matarán. Se nos vinieron encima los hombres de Reforma 21, ondeando sus cuchillos Waterville y un juego de esposas. Los africanos de los chalecos militares me rodearon y el hombre de rojo se paró frente a mí: —Olvidaste esto en mi edificio, imbécil —vociferó y extendió el brazo para mostrarme la servilleta de Jessica. Jessica ladeó la cabeza, tomó suavemente la servilleta y vio sus serpientes besándose. —Volverás a ser lo que eres… —murmuró y alzó los ojos hacia mí—: no tienes perdón, Simón. ¡Aprehéndanlo! 91 En el vestíbulo, Wilson se colocó en medio de los embajadores. —Señores, al parecer uno de ustedes mandó una rata a espiarme —dijo irritado—. Tengo a un maldito Judas entre ustedes. Todos se miraron entre sí desconcertados. —¿Qué estás diciendo, Wilson? —preguntó Horiguchi. Von Hintze bajó la mirada y sintió cómo se le humedecían los guantes detrás de la espalda. —Voy a interrogar a esa maldita rata —les advirtió Wilson—, y voy a descubrir al traidor que lo envió. Quien me esté espiando es un enemigo de los Estados Unidos y lo va a pagar muy caro. —No nos amenaces, Wilson —se molestó Horiguchi—. Esto es una falta de respeto para los ministros de las naciones que estamos aquí. —Yo también tengo ratas en mi embajada —sonrió sir Francis Stronge sobre su bastón y arrugó su nariz peluda—. Y en verano también se llena de mosquitos y cucarachas… —Además, todos aquí sabemos lo que estás tramando — le dijo Horiguchi a Wilson—. Has excedido todas las atribuciones que te corresponden como embajador y estás transgrediendo los tratados internacionales de neutralidad. —Te equivocas, Horiguchi, yo soy el embajador de los Estados Unidos de América y me respaldan poderes más grandes de lo que puedes imaginar. Wilson se metió las manos en el chaleco y se colocó frente a los ventanales que reflejaban el cielo rojo en el piso de mármol. Afuera estallaron dos cañonazos y las bocinas de emergencia se dispararon. Enseguida se detonó una ráfaga de ametralladoras y debajo de la embajada explotaron tres granadas que rompieron los vidrios del primer piso y bambolearon el edificio. Los gritos de la gente perforaron los oídos de los diplomáticos. También se escucharon ambulancias y chiflidos de obuses que cruzaban el cielo y reventaban bolas incandescentes en la ciudad. —¿No es hermoso, señores? —preguntó Wilson con un suspiro—. Ésta es la sinfonía del cambio. 92 El hombre de rojo desenfundó su revólver y me ordenó: —Arrodíllate. Desde los pasillos de arriba me apuntaban treinta escopetas. Miré a Jessica. No había muchas opciones. Me llevé las manos a la nuca y descendí sobre mis rodillas. En el acto, el hombre presionó la punta del revólver contra mi garganta. Lo miré a los ojos con un gesto de dolor. —Ustedes no son médiums —le dije—. Son una organización de desestabilización que se ha infiltrado en mi país y está manipulando a mi presidente… En cuanto el tipo parpadeó, golpeé la pistola con la palma para desviarla. Con una mano tomé su muñeca y la torcí; con la otra sujeté el revólver y le troné el dedo índice con el gatillo. Jalé y ya tenía el arma en mis manos. Cargué el martillo y le apunté a la cara. —Arrodíllate tú, imbécil —me levanté lentamente—. Por cierto, gracias por la pistola. Arrodíllense todos o le disparo. El hombre jadeó, agarrándose el dedo fracturado. —¡Simón! —gritó Jessica. Desde arriba los policías de azul me advirtieron: —¡Suelte el arma o disparamos! Por un momento me quedé paralizado con el arma temblándome en la mano. Todos me miraban fijamente. —Jessica… —murmuré y dirigí mi vista a los balcones —, tú me lo dijiste. —¿Qué? —preguntó ella. —Algún día nacerás de nuevo y saldrás del vientre de tu madre como Huitzilopochtli, para salvarla cuando esté a punto de ser despedazada. Ese momento es ahora. Como cangrejo, caminé de lado hacia el corredor de la derecha, por donde habían metido las cajas. Jessica me siguió y me pidió con firmeza: —Simón, por favor, baja el arma, no quiero que te disparen. Los hombres gritaron una vez más desde lo alto: —¡Suelte el arma o disparamos! —Por favor, Simón, baja el arma. —Pero… —¡Bájala, con un demonio! —sus ojos verdes se abrieron como si se tratara de una fiera. —De cualquier forma, hoy mismo me matarán, tú misma lo acabas de decir. —¡Hagan fuego! —ordenó uno de arriba, pero Jessica agitó los brazos hacia los francotiradores: —¡Esperen! ¡No disparen! —y se me acercó cautelosamente—. Simón, dime quién eres. —Lo que soy no importa más. El 9 de febrero dejé de existir. Pero volveré a ser lo que soy. Adiós, Jessica —me despedí y caminé hacia el corredor empuñando el arma. Ella me miró y alzó las cejas como una niña. —¿Por dónde piensas salir? ¿Por una coladera? —Siempre hay una salida. —¿Te volveré a ver otra vez, Simón Barrón? —Me verás saliendo del vientre de la Tierra, del seno de Coatlicue —respondí con gallardía. Ella torció el ceño y me sonrió. —¿En las excavaciones? ¿En la escalera de Huitzilopochtli? —¡Apártese, señorita Glasgow! —exclamaron los francotiradores—. ¡Vamos a disparar! Jessica se quedó paralizada. Entonces la tomé suavemente de la muñeca y le susurré: —Es mejor que me acompañes —y la jalé conmigo. —¿Qué dices? ¡Suéltame! —Jessica sacudió el brazo pero se lo apreté más fuerte. —Voy a tener que abrazarte pero no te voy a lastimar —le advertí y pasé mi brazo alrededor de su cuello. Le coloqué la pistola en la cabeza. —¿Qué estás haciendo, Simón? —Estrategia militar número uno —le dije al oído—: si no tienes una carta fuerte, consíguete una. Ahora eres mi rehén. —¡Simón! —¡Bajen las armas o la mato! —exclamé. —¡Simón! —pataleó Jessica. La aferré del cuello y nos dirigimos hacia el corredor de las cajas blancas, donde la obligué a meterse en el túnel. Desde ahí les grité a los guardias: —¡No nos sigan o la mato! 93 El túnel terminaba en una rampa de madera que bajaba hacia otro pasadizo más oscuro. Con la pistola en su cabeza caminamos debajo de una larga hilera de arbotantes de luz violeta. Volteé hacia atrás y tres policías de la embajada nos venían siguiendo. Disparé contra ellos y uno se desplomó lanzando alaridos. —¡Les dije que no nos siguieran! Del cinturón me arranqué la granada Kugel, le quité el seguro con los dientes y la lancé hacia atrás. A los cinco segundos reventó y derribó un pedazo del techo. Los escombros y la nube de polvo con carne llegaron hasta nosotros. Jessica gritó como una loca en mis brazos. La empujé hacia adelante. —No pasa nada, Jessica. A ti no te voy a hacer daño, te lo prometo. —¿Por qué haces esto, Simón? Déjame ir, por favor. —¿Dónde hay algún respiradero? —le pregunté—. ¿A dónde conduce este corredor? —Estás demente, Simón Barrón. No sabes en lo que te acabas de meter. Henry te va a perseguir hasta encontrarte. Tiene espías en toda la ciudad. —¿A dónde llevan estos corredores? —A los sótanos. —¿Qué hay en los sótanos? —Eso lo maneja Schuyler. —¿Quién es Schuyler? —No se lleva muy bien con Henry. Déjame ir, Simón. Llegamos al fondo del pasillo y había otra escalera que daba vuelta con rampas de madera acopladas con clavos. Muy cerca se escuchaban máquinas y voces. Me detuve pegado al muro, por donde se filtraba una luz amarilla. —¿Qué es esto, Jessica? ¿Quiénes trabajan aquí? ¿Son guardias? —No sé. Suéltame o grito. —Grita y te disparo —le presioné la pistola en la cabeza, su cara se entristeció y se puso a temblar, así que la abracé y le susurré en el oído—: no te quiero disparar, Jessica. Necesito que me ayudes. Vamos a entrar en esta área y me vas a ayudar a encontrar un respiradero, ¿de acuerdo? Ella se aspiró la nariz y asintió lentamente. —De acuerdo… Avanzamos unos pasos y me detuve: —Quiero que actúes normal —le dije—. Explícales que debemos hacer una inspección por orden de Wilson. —Si quieres que actúe normal, ¿no crees que deberías soltarme? —Tienes razón, pero ¿prometes que no vas a hacer nada para delatarme? Jessica torció la cara: —¿Y luego qué? —Luego me vas a comunicar con el señor Guggenheim. —Simón, estás realmente loco. Nos metimos en el área de luz amarilla, donde las máquinas sacudían el piso. Olía a tinta, era una imprenta. Los hombres nos voltearon a ver, fijaron la vista en Jessica y se lamieron los labios. —Bueno, pero ¿quién es este bombón? —preguntaron y soltaron risas grotescas. —Es la secretaria del embajador Wilson, pendejo — respondió uno. —¡Van bien, muchachos! —les gritó ella—. ¡Henry los quiere muy apuraditos, vamos, vamos! Algunos trabajadores fumaban mientras rodaban las manivelas. Tenían los brazos aceitados y usaban guantes completamente ennegrecidos por los líquidos. En el piso había volantes tirados, recién impresos y pegostiosos. Tenían la fotografía de Madero y decían: “Traidor a la patria. México se está desangrando por tu culpa. Queremos un gobierno que asegure paz para nuestras familias. Los mexicanos estamos con el presidente auténtico, Félix Díaz”. —Vaya —dije—, ahora sé lo que verdaderamente se hace en esta embajada. —Yo también —murmuró Jessica. —Pregúntales a dónde se llevaron las cajas. —¿Cuáles cajas? —No te hagas, pregúntales. —Señores, ¿a dónde se llevaron las cajas? Los hombres señalaron una puerta al otro extremo. De pronto, entre el ruido de las rotativas, se escuchó una campana de teléfono. —Debe de ser Schuyler —dijo Jessica—. Los va a alertar y te van a detener. Alisté la pistola. El teléfono sonó y sonó pero nadie lo contestó. Alguien dijo: —Cómo fastidian esos pendejos de arriba. Si quieren algo que vengan —y siguió rotando el cigüeñal. Entramos por la puerta que nos indicaron y nos metimos en otro corredor oscuro. Lo seguimos y llegamos a una escalera de rampa de tablas que nos condujo a otro pasadizo mucho más tenebroso, donde se sentía mucho frío y olía a queroseno. Se escuchaban goteras. En el techo había arbotantes de luz roja encerrados en canastas de hierro. Los muros eran de roca y apenas se distinguían en la penumbra. Al avanzar, percibí un fuerte olor a petróleo quemado. A los lados alcancé a ver varias máquinas asfaltadoras cubiertas de grasa, que estaban apoyadas contra las paredes. Los aparatos tenían el emblema del águila de cabeza blanca y decían: “Waters-Pierce Oil”. —Aquí es donde torturan a la gente —me dijo Jessica. —¿Qué? Mi pregunta rebotó en las paredes. —Los amarran en sillas y los mojan con asfalto caliente hasta que se endurece. Quedan como esculturas horribles. —Dios mío, ¿a quienes torturan? —A los espías como tú. A los sembrados. —¿Sembrados? ¿Campesinos? —No, tonto. Los sembrados son gente que trabaja aquí pero que en realidad ha sido enviada desde otras embajadas para espiarnos. Cuando Henry los descubre, él mismo viene a verificar la tortura. A veces siguen vivos y él les prende fuego con su puro para ver cómo se derriten mientras gritan. —Santa Virgen de Guadalupe. —Eso te van a hacer a ti, niño. Hace dos semanas aquí asfaltaron al cocinero. —¿Al cocinero? —Sí. Hacía buenos mariscos. A ése lo envió Stalewsky. —¿Stalewsky? ¿Quién es Stalewsky? —El embajador ruso. Los rusos creen que los americanos ayudamos a los ingleses para provocar la guerra entre Rusia y Japón. El cocinero quería encontrar pruebas con Henry. —¿De esa guerra? —Los japoneses ganaron y ahora Rusia se está desmoronando. Pronto va a caer el zar. —Dios… ¿y los ingleses provocaron esa guerra? —Los japoneses ganaron gracias al respaldo de los bancos ingleses de Kuhn, Loeb y Rothschild, que controlan el petróleo de Rusia, pero el zar Nicolás está haciendo todo lo posible para obstruirlos porque quieren derrocarlo. Lo que pretenden es provocar una revolución en Rusia. —No puedo creerlo. ¿Por qué hacen estas cosas? —Así es este negocio, niño, todos nos espiamos a todos. Todos estamos en el contraespionaje, y ganará el que sepa más sobre el otro. Por desgracia, las circunstancias actuales apuntan hacia el inicio de una guerra mundial. —¿Guerra mundial? —Ay, se ve que no lees los periódicos… —dijo Jessica con un tono irónico—. Lo que está ocurriendo en México forma parte de un proceso más complejo. En tan sólo unos meses, los mismos embajadores reunidos allá arriba, estarán en guerra unos contra otros. La guerra está estallando en todos lados: en Bosnia, en Irán, aquí en tu país… —¿Bosnia? ¿Irán? —Bosnia e Irán se parecen a México. Son las fronteras de colisión entre las potencias. El control de esos países es clave para definir quién dominará el mundo. —Santa Virgen de Guadalupe. —¿Quieres que te diga cuál es el verdadero motivo de esta guerra? —Sí. —Alemania. —¿Alemania? ¿Por qué Alemania? —Hace cincuenta años Alemania ni siquiera existía. Eran treinta y nueve reinos separados que llevaban siglos peleándose entre ellos. El amo del mundo era Inglaterra. Los británicos tenían colonias en todos los continentes y eran el imperio más grande que había existido. Pero hace cincuenta años Alemania se unificó y creció de una manera muy preocupante para Inglaterra. En sólo treinta años los alemanes cuadruplicaron su producción industrial en todos los ramos. ¿Sabes lo que eso significó para Inglaterra? —Algo muy malo, supongo. —En este momento Alemania es la mayor potencia industrial de Europa. ¿Crees que eso les gusta a los banqueros ingleses? —Jessica negó con la cabeza—. Alemania acaba de confederarse con el Imperio austrohúngaro y ya se apoderó de Camerún, Namibia, Togo y Papúa Nueva Guinea. Está construyendo un imperio planetario. Ahora se pelea el dominio de Irán con Inglaterra, y el de Bosnia con los rusos. Si los ingleses no destruyen inmediatamente a los alemanes, Alemania se apoderará de Inglaterra, Rusia y los Estados Unidos. —Ah, qué carambas. —Va a ser el mayor imperio del mundo en muy poco tiempo y todos vamos a tener que hablar alemán. —Dios, ¿y eso será malo? —No me gusta el alemán —sonrió Jessica—. Pero si la guerra la gana Inglaterra, se volverá demasiado poderosa y tratará de adueñarse nuevamente de los Estados Unidos. —Vaya… —Tenemos que ser muy listos, no podemos dejar que ninguno de ellos gane. Por eso México es tan importante en este juego. —Ah, ¿sí? —Ay, niño, tienes que usar más la cabeza. Finalmente salimos de ese malnacido sótano y llegamos a un túnel iluminado de dimensiones espectaculares. Era altísimo y no tenía fin. Había columnas que se doblaban hacia el centro, como costillas; la columna vertebral tenía burbujas de cristal que emitían una luz color crema. A los lados se veían otras burbujas luminosas que parecían los adornos de un gran salón de baile. —Santo Señor Jesucristo —exclamé—. ¿Quién construyó todo esto debajo de mi ciudad? —Debe de medir varios kilómetros —exclamó Jessica asombrada. De pronto noté que en el piso de mármol había huellas de llantas. Me volví hacia atrás y vi automóviles Ford-T estacionados contra la pared. Los vehículos tenían toldos de lona y remolques adosados a las cajuelas, donde estaban dispuestas las misteriosas cajas blancas. —Las cajas… —le dije a Jessica y me aproximé a los remolques—. ¿A dónde se llevan estas cajas? ¿Qué tienen adentro? —No lo sé, te repito que esto lo maneja Schuyler. Me trepé a un remolque y toqué las cajas. —Voy a ver qué demonios hay aquí adentro. En eso estaba, cuando se escucharon voces en el corredor del que veníamos. —Ya te atraparon, Simón Barrón —dijo Jessica—. Te recomiendo que te rindas. Puedo interceder con Henry para que no te torturen mucho. Las voces se hicieron más fuertes y se convirtieron en trotes pesados. Bajé del remolque, sujeté a Jessica de la muñeca y la jalé hacia la cabina del vehículo. —¿Sabes manejar? —le pregunté. —¿Ahora quieres que sea tu chofer? —Súbete —abrí la puerta, la empujé y corrí hacia el otro lado. —¿Qué haces? —Muy bien —di un salto adentro del auto—. ¡Ahora arranca! —¿En qué me estás metiendo, Simón? Jessica presionó el botón de ignición y la máquina se sacudió. Saqué el revólver por la ventana y lo apunté hacia atrás. —¡Arranca! ¡Acelera! Jessica pisó el pedal y avanzamos lentamente. Del corredor salieron cinco guardias de la embajada y dispararon. Supongo que querían darle a las llantas pero sólo le atinaron al remolque. Volvieron a tirar y reventaron el vidrio trasero. —¡Dios mío! ¡Nos van a matar! —gritó Jessica. —¡Tú acelera! —¡Estoy pisando a fondo! —¿No puedes ir más rápido? Disparé y uno de los guardias cayó. Al fin el auto tomó velocidad. Dos de los guardias se subieron a otro vehículo y lo encendieron. —¿A dónde conduce este túnel, Jessica? —Ni siquiera sabía que existía este túnel. —No mientas. Dijiste que no sabías qué había en los sótanos, y luego me contaste que ahí asfaltaron a un cocinero. —Sólo sé que este túnel corre por debajo del acueducto. Lo construyeron cuando Pedro Lascuráin urbanizó la colonia Roma con el amigo de Henry, Edward Nonphlet Brown. Todo esto lo opera Schuyler con el señor Hopkins. —¿Sherburne Gillette Hopkins? ¿El Sin Nombre? ¿El que arma las revoluciones en América Latina? Detrás de nosotros venía a toda máquina el auto de los policías y nos volvieron a disparar. —¡Acelera, Jessica! ¡Sólo me quedan cuatro balas! —¡Simón Barrón, es obvio que ya le avisaron a los que están al otro lado de este túnel! ¡Nos van a estar esperando! Saqué el revólver por la ventana e hice fuego contra el Ford que nos seguía. —Lidiaremos con eso cuando lleguemos. Me quedan tres balas —y cargué el martillo—. Ahora entiendo una cosa, Jessica. Por eso Wilson no quiere moverse de esta embajada. No quiere que se descubran estos túneles. 94 A esa misma hora, mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo y una banda roja cruzaba el horizonte, el automóvil Lanchester de Pedro Lascuráin se estacionó frente a una casa. Era el número 38 de la calle San Fernando. Desde ahí se podía apreciar cómo subían columnas de humo en varios puntos de la ciudad. Cuando Lascuráin descendió del auto y los sirvientes le abrieron las rejas de la casa, se escucharon tres estallidos a lo lejos, seguidos de ráfagas de ametralladora. Después, como si fuera una secuencia inevitable, se oyeron gritos escalofriantes y sirenas. Lascuráin penetró el pórtico y se encontró con un grupo de senadores que lo esperaban en la sala. —Buenas noches, señor ministro —lo saludaron y alzaron sus copas. En ese instante un cañonazo hizo retumbar la sala. Lascuráin se aproximó a los legisladores. Se trataba de Sebastián Camacho —el dueño de la casa—, Jesús Flores Magón, Guillermo Obregón, el general Luis Curiel, Ricardo Guzmán, Emilio Rabasa, Rafael Pimentel, Tomás Macmanus, Víctor Manuel Castillo y Juan Fernández. En medio de ellos estaba Francisco León de la Barra, quien saludó a Lascuráin con un ademán teatral. —Pedro, sé que hablaste con Henry Lane Wilson y con Sherburne Hopkins —le dijo—. ¿Cuál va a ser tu decisión? Lascuráin aspiró profundo. —Haré lo que me toca en esta comedia detestable. Le pediré al presidente que renuncie y asumiré el cargo como presidente provisional, igual que tú hiciste con Porfirio Díaz hace dos años. Ahora me toca a mí desempeñar el papel de traidor. La historia se está repitiendo. León de la Barra se giró hacia él, copa en mano, y le sonrió detrás de su bigote: —No es que la historia se esté repitiendo, Pedro. Aún no lo entiendes. Todos somos la misma persona. Todos somos el mismo. Yo soy tú. —¿Qué dices? —Tu fui ego eris. Ens Viator ego sum —sonrió León de la Barra. Lascuráin miró a los senadores y sus caras se distorsionaron como plastas con un sonido difuso de copas y voces ininteligibles. Lascuráin sintió haber vivido ese momento antes, en un sueño remoto y recurrente, siendo él cada uno de ellos alguna vez en el tiempo. León de la Barra tenía ahora el rostro de un hombre viejo con sombrero de hebilla y patillas largas, que susurraba: “Agens in Rebus”. 95 En lo alto del Castillo de Chapultepec, el presidente Madero tenía la frente pegada a la ventana mientras contemplaba la Luna. Su esposa estaba sentada ante el espejo, con los ojos perdidos en un relicario de oro que descansaba en sus dedos. Detrás del presidente se encontraba Gustavo. —Hermano, alguien acaba de cambiar la guardia del Palacio Nacional por soldados de Aureliano Blanquet. —¿Y eso qué? —Hermano, se está preparando un complot para matarte. Blanquet se quedó con sus tropas afuera de la ciudad en vez de apoyarte aquí contra los rebeldes. Tienes que destituirlo inmediatamente, y también a Victoriano Huerta. Te van a derrocar. Llama al Palacio Nacional y diles que restituyan la guardia que tenías hace una hora. El golpe será de un momento a otro. Francisco volteó a verlo. —Gustavo, estoy harto de tus intrigas. —¿Cómo dices, hermano? —Gustavo se ajustó los lentes y notó que Sara estaba aterrada. —Quieres que vea enemigos en todos lados —le dijo el presidente—. Así me hiciste para que odiara a Bernardo Reyes hace dos años. Siempre tu maldita envidia. Ahora lo haces de nuevo, me estás usando como siempre, maldito traidor… —Hermano —Gustavo se limpió la nariz con el brazo—, las órdenes vienen desde muy arriba, desde el Patriarca. Es probable que ya tengan comprada a la guardia militar de este castillo. No puedes confiar en tu personal de seguridad. Te matarán aquí mismo en tu recámara. Sara se levantó de un salto y le gritó: —¡No hables así, Gustavo! —y se puso a sollozar—. ¿Es cierto, Francisco? —Salte —le dijo el presidente a su hermano y le señaló la puerta—. Estoy cansado de tus enredos y traiciones. —Hermano, estás cometiendo un error. Los rebeldes están recibiendo armas a través de nuestros cercos militares. ¿Cómo es posible que les lleguen esas municiones? Deberías preguntarte sobre la lealtad de Felipe Ángeles. —¿Ahora también Felipe Ángeles? ¡Lárgate! —Francisco tomó el reloj de cerámica que estaba sobre el quicio de la ventana. Lo arrojó contra su hermano pero Gustavo se agachó y el reloj se estrelló contra la puerta. —¿Acaso no lo entiendes? —gritó el presidente—. ¡No me va a pasar nada! ¡Tengo una misión designada por Dios! ¡Aryuna no tuvo miedo! ¡Jesucristo no tuvo miedo! ¡Estoy protegido por poderes superiores que están por encima de la materia! Gustavo apretó los labios. —¿Cuáles poderes, hermano? ¿Los que invocas allá abajo en las grutas de esta montaña? —En estas grutas —se le acercó el presidente— está la fuente del poder más grande del mundo. Es el manantial de Centéotl. La boca de Cincalco. Es la puerta del Inframundo desde hace miles de años. La gente no debe saber sobre su existencia. —No, hermano. Es hora de regresar a la realidad. Se está preparando un golpe de Estado y en unas horas te van a derrocar. Si no cambias tus mandos, nos van a asesinar a todos en esta familia. Sara se tapó la boca y empezó a llorar. El presidente miró el piso y pateó una pelusa. —Lárgate… Gustavo se dio vuelta y caminó hacia la puerta, esquivando los pedazos del reloj. Antes de salir le dijo al presidente: —Hermano, en este momento yo podría estar en Japón asumiendo el cargo de embajador, con Carolina y los niños. Me están esperando en Monterrey y les dije que los alcanzaría ahí para tomar el tren a San Francisco y subirnos al barco. Me quedé aquí sólo para estar contigo, para no abandonarte justo cuando me necesitas. Tal vez ya no vuelva a ver nunca a mi familia. Gustavo permaneció inmóvil y en silencio un momento. Finalmente se marchó y cerró la puerta. Sara corrió hacia su marido. —¿Es cierto, Francisco? ¿Es cierto lo que dice Gustavo? ¿Nos van a matar a todos? El presidente respiró hondo. Sonó el teléfono y tomó el auricular. —¿Sí? —y miró a Sara. —Señor presidente, lo llama el ministro Pedro Lascuráin. —Enlácenlo. Se escuchó la voz de Lascuráin. —¿Señor presidente? —Sí, Pedro, te escucho. —Señor presidente, me apena mucho lo que le voy a decir pero es preciso que considere su renuncia. —¿Qué dices? —He convocado al Senado para que sesione mañana a las diez de la mañana y se oficialice su dimisión. El Congreso ha acordado esta medida. El presidente se quedó mudo y colgó el auricular. Caminó tambaleándose hacia su esposa y la rodeó tiernamente con los brazos. La besó en el cuello y le habló suavemente al oído. —Bella mía, tienes que confiar en el resultado final de esta lucha. —Pero Francisco… —Siente el poder de esta montaña, amada mía. Siente la vibración de Cincalco. ¿No la sientes? —y la volvió a apretar con los brazos. —Francisco, tienes que cambiar tus mandos —Sara frunció el rostro—. Corre a Huerta y a Blanquet y a ese hipócrita León de la Barra, te lo ruego. Todos te están traicionando. —No, amor. El odio no conquista nada. Ten la seguridad que yo tengo de que los acontecimientos siguen el curso que les ha trazado la Providencia —Francisco la abrazó con más fuerza. —¿La Providencia, mi vida? —Cielito, ve cómo no se me nota lo grandes que son los asuntos que me preocupan —y le sonrió—. De nada sirve estar meditabundo y triste. Es mejor distraerse para que el espíritu esté descansado y lúcido. Siente la energía de la caverna. —Vida mía, no quiero que te pase nada. No quiero que te fusilen como a Maximiliano —Sara imaginó al emperador Maximiliano atado a un poste en una colina mientras lo acribillaban—. ¿Por qué no renuncias? —¡Silencio! —Francisco la soltó de golpe y la miró horrorizado—. No va a pasarme nada. Los sucesos se están desarrollando según los designios de la Providencia. ¿Por qué poner en duda esa intervención? ¿Únicamente porque un detalle no resulta como lo esperábamos? —¿Un detalle, mi vida? —Hay que tener esperanza siempre, cielito —el presidente besó a Sara en una mejilla y la abrazó de nuevo —. ¿Quién es el hombre más enamorado del mundo? Me encanta tu olor, ¿lo sabes? Me encanta tu piel. Eres tan delicada. Eres tan dulce. Todo va a salir bien, cielito mío. Te lo prometo. En un abrir y cerrar de ojos entraron tres guardias con ametralladoras. —Señor Madero, varios diplomáticos están reunidos en la embajada de los Estados Unidos. Tenemos la orden de caucionarlo. 96 En la embajada, Paul von Hintze, Bernardo Cólogan, Francis Stronge, Márquez Sterling, Kumaichi Horiguchi y el embajador de Chile estaban sentados alrededor de la mesa de juntas de Wilson. Afuera, en los edificios a la redonda había diecisiete agentes de lord Cowdray ocultos esperándome. Wilson estaba con los pies sobre el escritorio y tenía a Schuyler enfrente. Colocó el auricular sobre el escritorio para que su secretario escuchara la vocecilla. —Ya está hecho, Henry —le informó Pedro Lascuráin. —¿Renunciará mañana ante el Senado? —No me dijo que sí, pero estoy seguro de que lo hará. Wilson agarró violentamente el auricular y se encaramó enfurecido. —¿No te dijo que sí? ¿Qué demonios te dijo? —Me colgó. —Eres un idiota, Lascuráin. Te pedí una cosa y fracasaste. Tenías que ser mexicano. ¿Qué demonios tengo que hacer para que hagas exactamente lo que yo te digo? —Henry… —Escúchame bien, y límpiate las malditas orejas para que me oigas con todo detalle. ¿Ya lo hiciste? —No te entiendo, Henry. —¡Que te limpies las malditas orejas! Lascuráin guardó silencio. Wilson le dijo: —Quiero que firme su renuncia, ¿me entendiste? La quiero firmada mañana por la mañana ante el Senado y ante la prensa. Si no lo hace, tú serás el responsable ante los poderes que represento y pagarás las consecuencias. —Sí, Henry, me dedicaré exclusivamente al propósito de hacer que el presidente renuncie. —Así me gusta. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia —dijo Wilson fanfarronamente y colgó el teléfono, luego le sonrió a Schuyler y añadió—: me encanta que me obedezcan. ¿Por qué soy tan bueno? Schuyler alzó los ojos y percibió la mirada del duende Joel Roberts Poinsett. Debajo vio el triángulo masónico de tres puntos, la mano con alas y el código “Ens viator, Agens in Rebus, Missio perpetratum erit, Novus Ordo Seclorum”. Sabía que en esa frase se cifraba el futuro del mundo según el plan de Thomas Jefferson, pero desconocía la clave para interpretarlo. Por un momento Schuyler sintió que Poinsett y Wilson eran la misma persona y se le heló la espalda. Wilson se dirigió a la mesa con los embajadores. —Señores —les dijo—, acabo de recibir una llamada de Pedro Lascuráin. Me acaba de informar que el Congreso ha decidido exigirle su renuncia al señor Madero. Kumaichi Horiguchi se levantó muy alterado. —¿De qué estás hablando, Wilson? He hablado con varios diputados durante estos días y nadie quiere la renuncia del presidente. Wilson lo miró con el ceño fruncido. —Por la ley de este país, el ministro Pedro Lascuráin asumirá la presidencia de forma provisional y el Congreso convocará a nuevas elecciones. El movimiento está decidido. Márquez Sterling de Cuba lo miró fijamente. —Wilson, todos sabemos que tú, Cólogan y Von Hintze han estado visitando a los rebeldes en la Ciudadela. ¿Acaso no crees que ya sabemos, y también nuestros gobiernos, que tú estás manipulando todo? Estás desestabilizando a México, lo cual constituye un delito contra el código internacional de neutralidad. El embajador de Chile se levantó y se dirigió a todos: —Señores, yo no voy a respaldar esto. Se está perpetrando un golpe de Estado contra México. El pueblo de Chile admira al presidente Madero y a sus ideales de libertad y democracia. Wilson tronó los dedos hacia atrás. —¿Schuyler? —Sí, señor Wilson. —Reparte las carpetas. Schuyler murmuró para sí mismo: “No soy la secretaria”, pero distribuyó las carpetas. Los embajadores las fueron abriendo y Wilson les dijo: —Señores, necesito que firmen este documento. Horiguchi abrió la carpeta y leyó: Señores Francisco Madero y José María Pino Suárez: los integrantes del cuerpo diplomático, con la intención de salvaguardar la paz en este país y de detener la terrible escalada de violencia y anarquía que se está propagando a través del territorio, les solicitamos a ambos sus dimisiones a sus cargos de presidente y de vicepresidente de la República, con objeto de evitar mayor derramamiento de sangre y mayores complicaciones internacionales. Horiguchi cerró la carpeta y la azotó contra la mesa. —Yo no voy a firmar esta basura. Wilson le dijo: —Estimado amigo ex samurái, ¿quieres que se incendie este país? ¿Quieres que mueran millones de personas? ¿Te haces responsable? Madero es el culpable de este caos. —Yo no voy a firmar algo de esta magnitud sin la autorización de mi gobierno. Nadie de nosotros puede hacerlo —Horiguchi volteó a ver a todos enfadado—. Esto es un intento repugnante de manipularnos y de hacernos romper los códigos formales de la diplomacia. Tenemos que consultar a nuestros gobiernos antes de firmar una porquería así. Wilson señaló a la ventana para que oyeran las explosiones. —Señores, este país se está destruyendo. No tenemos tiempo para someter una decisión tan urgente a los procesos de autorización de nuestros gobiernos. Podrían demorar meses y para entonces este país va a ser sólo ruinas, igual que sus recursos. Horiguchi se acomodó la corbata. —Yo me largo. Los que estamos aquí sabemos tú has manipulado todo —y señaló a Wilson—. El próximo presidente de los Estados Unidos tomará posesión en sólo dieciocho días y te va a llamar a cuentas judicialmente por el delito de desestabilización. Woodrow Wilson detesta lo que estás haciendo en este país y acaba de enviarte un inspector para informarle sobre tus asquerosas maniobras. Wilson peló los ojos. —¿Inspector? —volteó a ver a Schuyler, quien se encogió de hombros—. ¿De qué inspector estás hablando, Horiguchi? —Eres una deshonra del servicio diplomático, Wilson. Wilson se metió las manos en el chaleco. —Yo no trabajo para presidentes, Kumaichi. No me preocupa el profesor de escuela Woodrow Wilson. Los presidentes duran poco y acaban asesinados. —¿Ahora hablas de asesinato? ¿Te refieres al presidente electo de los Estados Unidos? —Los presidentes sólo son piezas en el ajedrez del mundo, mi amigo. Yo trabajo para quien quita y pone a los presidentes… —a Wilson le brillaron los ojos. Horiguchi sacó de su saco una brillante pluma, abrió la carpeta que le había dado Schuyler y tomó el documento. Se inclinó e hizo un gesto como si fuera a firmarlo pero le dio vuelta y en la parte trasera, que estaba en blanco, dibujó un enorme pescado de líneas rectas, semejante a una piraña, al que encerró dentro de un rectángulo abierto por debajo. Alzó el dibujo y se lo enseñó a los demás embajadores. —Bet Digg, Bet Dagon —les dijo en antiguo cananita, uno de los idiomas más antiguos del mundo—. Señores, éste es mi llamado para ustedes y para sus gobiernos. Es hora de cambiar las cosas. Horiguchi arrojó el dibujo sobre la mesa y se fue. Márquez Sterling y el embajador de Chile se levantaron y se fueron detrás de él. Von Hintze, Cólogan y Stronge miraron el dibujo y tragaron saliva. Stronge tocó el diseño y parpadeó varias veces. —Yo tengo lindos peces como éste en mi embajada. Y también tengo canarios. Wilson se apoyó sobre la mesa y les dijo: —Señores, se está consolidando el imperio financiero más poderoso en la historia de este planeta. Los que no estén conmigo estarán contra él. Los embajadores que se quedaron comenzaron a firmar el documento. Von Hintze escuchó a Wilson cuchichearle a Schuyler al oído: —Averigua quién es el inspector al que se refiere Horiguchi. —Sí, señor. —Y tráeme a Jessica y a ese estúpido traidor de Juan Diego… —Wilson se le adhirió más a la oreja—: y comunícame con Guggenheim. Von Hintze peló los ojos y los desvió hacia abajo. Miró el dibujo del pescado y lo sustrajo de la mesa. Se lo metió en el bolsillo y alzó la vista discretamente para ver a Schuyler, quien a su vez lo observaba con los ojos entrecerrados mientras movía los labios casi imperceptiblemente: le estaba deletreando al almirante las palabras Cuicuilco-Plan R. Von Hintze asintió levemente y de nuevo miró hacia abajo. Schuyler salió. 97 Jessica condujo el automóvil como una loca. Con gran habilidad serpenteó por el túnel a toda velocidad para esquivar los tiros de los policías del vehículo de atrás. —¡Me queda una bala, Jessica! —le grité. —¿Y qué quieres que haga? ¿Que vuele? —No sería mala idea —dije y me asomé hacia atrás para disparar. Apunté por encima de las cajas de nuestro remolque para atinar directamente a la cabeza del conductor. El copiloto me disparó y la bala me pasó por el hombro como un cuchillo caliente. —Diablos… —metí la mano—. ¿No puedes ir más rápido? —¡Estos motores son muy frágiles, Simón! ¿No ves cómo se mueve la montura? ¡Es una simple lámina de hojalata! Me estaba chorreando el brazo y me lo tapé con la mano. “Estos motores son muy frágiles”, pensé. —Se me ocurre una idea —le dije a Jessica. —¿Ahora qué? —Cuando cuente hasta tres, quiero que frenes a fondo y metas reversa. —¿Estás loco? —Sí, alista el embrague y prepárate para un impacto medio fuerte. —¡No, Simón! —Una… —miré hacia atrás y el copiloto estaba sacando nuevamente su pistola—. ¡Acelera a fondo, Jessica! Dos… —recibimos un tiro que partió el toldo como navaja—. ¿Estás lista, Jessica? Su nerviosa mano apretó la palanca de cambios. —¡Tres! Jessica pisó el freno hasta el fondo y rechinamos torciéndonos hacia un lado como un trompo. El vehículo de atrás se nos estrelló contra el remolque de las cajas y nos empujó hacia delante arrojándonos contra el parabrisas. El remolque se nos incrustó, destruyó la carrocería por detrás y escaló por el asiento trasero hasta rozarnos las cabezas. Nuestro vehículo se elevó de costado y resbalé sobre el cuerpo de Jessica. Me respiró muy agitada en la cara. —¿Estás bien? —le pregunté. —Creo que sí —y me miró a los ojos—. Sólo que me estás aplastando. Eché un vistazo hacia atrás y descubrí que el Ford de los policías estaba convertido en un acordeón. El motor se había destrozado y humeaba dentro de la cabina mientras les prensaba las piernas. El conductor tenía el volante dentro del tórax. —¿Ahora qué, Simón? —Ahora vámonos, arranca de nuevo. —¿Con el coche volteado? —Sí, con el coche volteado. Jessica aferró el volante, presionó el botón de ignición y pisó el acelerador. El cigüeñal comenzó a girar y la llanta trasera se derrapó sobre el mármol. No pudimos movernos. Teníamos el remolque encajado en el vehículo y pronto percibimos un olor a llanta quemada. En ese instante volvieron a abrir fuego contra nosotros y quebraron el vidrio derecho. —¡Nos siguen disparando, Simón! El copiloto seguía vivo y todavía le quedaban balas. Me trepé al asiento y asomé los ojos por encima del remolque. Saqué el revólver y le apunté a la cabeza. —Adiós, imbécil —disparé, troné su parabrisas y le abrí la frente. Me dejé caer sobre Jessica—. Ahora sí, cero balas. Escuchamos bocinas y me asomé hacia atrás. —No es posible, Jessica. Vienen más. —Te lo dije, Simón. Es mejor que te rindas. —Yo no me rindo —y oprimí el botón de ignición—. ¡Acelera! —¡Ya voy, tirano! La llanta se derrapó y giramos de un lado a otro como un péndulo. Se oyó un crujido y el remolque crujió. Caímos de golpe y me lastimé la espalda. Tan pronto las dos llantas alcanzaron el piso salimos disparados contra el muro. Me estampé la cara contra el parabrisas. —¿Qué estás haciendo, Jessica? —Espérame, niño. Déjame meter la reversa. Detrás de nosotros, más o menos a quinientos metros de distancia, venían los tres Ford pitándonos con las bocinas. Jessica pisó el pedal y retrocedimos haciendo chirriar el remolque. Torció el volante y aceleró a toda potencia hacia el fondo del túnel. 98 —¿Estoy formalmente secuestrada? —me preguntó. Miré hacia atrás. Los vehículos se aproximaban. —No te estoy secuestrando, Jessica. Te estoy invitando a colaborar conmigo. —Secuestrada por un soldado mexicano… ¿Quién lo hubiera imaginado? Algún día voy a escribir mis memorias. —Acelera, ¿sí? —y miré hacia la bóveda del túnel. Había respiraderos cada cincuenta metros. Debían de subir hasta el acueducto y luego a la calle pero no había escalerillas para llegar a ellos. —Eres un dictador, Simón Barrón. Por eso dicen que los mexicanos son machistas. —Yo no soy machista. Amo la libertad y la democracia, pero me encuentro bajo cierta tensión, por si no lo habías notado. Al fondo del túnel vimos una pared. A los lados había filas de autos Ford estacionados con sus remolques. En medio había una puerta. —¿A dónde llegamos, Jessica? ¿Qué es este lugar? —No tengo la menor idea. —¿Por qué me mientes, Jessica? ¿Qué demonios es este lugar? —Te lo juro por Coatlicue que no lo sé —y me sonrió. Nos estacionamos frente a la puerta y bajé del automóvil de un salto. Jessica estaba aferrada al volante. Caminé hacia su puerta y la abrí. —Vámonos, Jessica —le extendí la mano pero ella no se movió—. ¿No te quieres bajar? Jessica no volteó. Se apretó más duro al volante. Los tres Ford ya estaban a doscientos metros de nosotros. Entendí por qué Jessica no se movía. Yo ya no tenía balas. Respiré hondo. —Comprendo, Jessica. Si deseas quedarte aquí, lo entiendo. No te voy a forzar. Regresarás a tu escritorio y seguirás tu vida como siempre. Yo sólo necesitaba que me ayudaras para algo que es muy importante. —Sí, Simón, te deseo toda la suerte —dijo y se asió del volante. —Jessica, sabes que tienes que ayudarme. Te lo suplico. Ella desvió sus ojos verdes hacia mí y torció los labios. —¿Me estás pidiendo que me convierta en una fugitiva? ¿Me estás pidiendo que traicione a la embajada de los Estados Unidos? ¿A mi propio país? —No, Jessica. Te estoy pidiendo que salves a un pueblo. La tomé de la mano y la jalé suavemente hacia fuera. Pisó el estribo y saltó. Permaneció frente a mí observándome fijamente. 99 Entramos por la puerta en un pasadizo muy estrecho que alumbraban linternas sostenidas por alambres. —Eres todo un caso, niño Huitzilopochtli —me dijo Jessica. —Ah, ¿sí? ¿Por qué? Los automóviles Ford se estacionaron afuera y oímos las puertas abrirse y cerrarse. Las pisadas rápidas de los policías se aproximaron mientras Jessica y yo trotamos en el interior del pasadizo. Me zafé del cinturón el cuchillo Waterville y lo alisté para cualquier eventualidad. Le besé la hoja y le dije: —No eres mi Sable pero ahora eres mío. —¿Le hablas a las armas, Simón Barrón? —preguntó Jessica burlonamente. Llegamos a una rampa de madera que subía hasta otro conducto apuntalado con vigas. El piso estaba cubierto con tablones de madera. —¿Qué es aquí, Jessica? Por favor, dímelo. —No sé, caramba… Al final del túnel había otra rampa que subía hacia una especie de bodega. La rampa brillaba con una luz blanquecina que le llegaba desde arriba. Subimos y entramos en una inmensa nave subterránea de piedra, donde hallamos una cantidad incalculable de cajas blancas formando hileras de columnas que alcanzaban el techo. En lo alto, de lado a lado había un surco con coladeras de hierro por donde entraba luz. Tomé a Jessica de la mano y la jalé dentro de ese laberinto. —¿Qué hay adentro de las cajas, Jessica? —Creo que estás sordo, Simón. ¡No sé! —gritó y de inmediato se tapó la boca. Giró los ojos hacia atrás de nosotros para ver si la habían oído. La jalé y zigzagueamos silenciosamente entre las torres de cajas. Llegamos a un lugar donde comenzaba una estructura piramidal y decidimos escalarla. Nos detuvimos en el primer borde que daba al pasillo y nos ocultamos. Miré hacia abajo. Un policía de Wilson sondeaba el pasillo con su revólver. Jessica movió la rodilla y la madera rechinó. El policía subió el arma y se puso al acecho. —Perdón, Simón —me susurró Jessica con la cara fruncida. Empuñé el Waterville y lo alisté tensamente por encima de mi cabeza. Se reanudaron los pasos. Me asomé con cautela y vi que el hombre se había metido en otro corredor. Pegué la boca al oído de Jessica y le susurré: —Vamos arriba —y le señalé las cajas que subían hacia las coladeras. Con gran cuidado seguimos ascendiendo en ese castillo de cajas. Mi objetivo eran las coladeras del techo. Seguramente daban a la calle, porque se veía la Luna. Cuando finalmente dimos alcance a la cima, pudimos ver hacia abajo los edificios de cajas. Eran miles. Parecía una ciudad de torres y montañas en la oscuridad. Observamos a un policía que aparecía y desaparecía en esa red de corredores, y luego oímos un ruido que hizo ecos en el otro extremo. Aferré una sección de la coladera y le dije a Jessica: —Ahora sí, la libertad… —empujé hacia arriba pero fue inútil, la parrilla estaba soldada. Los policías se aproximaban peligrosamente por los pasillos. —That section is clear. They must have climbed up these piles. —Okay, try that heap. I’ll check this one. Uno de ellos comenzó a escalar hacia nosotros. —Ven, Jessica —la jalé por encima de las cajas, siguiendo la línea de las coladeras. Avanzamos a gatas, hasta que nos topamos con una parrilla rota. Nos colocamos debajo y traté de doblar las barras trozadas. Intenté meter la cabeza pero no pasaba entre los barrotes. De pronto advertí que arriba de nosotros había un patio cuadrado con enormes paredes de roca volcánica donde varios oficiales de cascos prusianos caminaban de un lado a otro. —No… —murmuré impávido. —¿Qué pasa? —Yo he estado aquí, Jessica… Ésta es la Ciudadela. Ella peló los ojos. —¿La Ciudadela? —Estamos debajo de la Ciudadela. Jessica torció los labios. Empuñé el Waterville y encajé el filo en la ranura de la tapa de la caja que tenía adelante. Moví el puñal para aflojarla y la levanté medio centímetro por las dos esquinas. Metí los dedos debajo de la madera y empujé hacia arriba. Rechinó con los clavos y crujió. Me detuve aterrorizado. Volteé hacia Jessica. —Shh… —me susurró y se tapó la boca con un dedo. Le sonreí. Me asomé por debajo de la tapa y distinguí cientos de cajitas rojas. Introduje el brazo lentamente y saqué una. Era de cartón y tenía el logotipo de un águila de cabeza blanca. Abrí la pestaña y vi diez brillos metálicos. Eran las puntas de diez balas de rifle. Saqué una y la coloqué debajo de la luz de la luna. En un costado tenía un grabado en letras muy pequeñas: .35 REMINGTON UMC AMMUNITION THE UNION METALLIC CARTRIDGE CO. BRIDGEPORT CONNECTICUT USA Negué con la cabeza y le susurré a Jessica: —Demonios… Tenía razón lord Cowdray —¿Qué pasa, Simón? —Me lo dijo clarito: la pregunta más importante que deberás hacerte por el resto de tu vida es quién introduce las armas en tu país. —No te entiendo. —Están introduciendo armamento ilegalmente en mi país. Por eso usan camiones de la embajada. El gobierno no puede inspeccionar vehículos que tienen inmunidad diplomática. —Diablos —dijo ella y bajó la mirada. —Wilson está dándole armamento a los rebeldes. El Ejército mexicano no usa rifles Remington. Wilson está provocando la revolución. —No sé qué decirte, niño. —Tu embajada está a punto de iniciar una guerra civil en mi país. Oímos una voz y reptamos hacia el borde de la montaña de cajas. Nos dejamos caer sobre la hilera inferior y desde ahí vimos que en la pared opuesta había una toma de aire con las rejas abiertas. Jessica me tomó del brazo y me jaló hacia su boca. Me pegó los labios al oído y me susurró: —Simón Barrón, encontraste tu respiradero. Te voy a ayudar a hacer tu llamada. 100 Por la mañana, Gustavo Madero, escoltado por veinte guardias presidenciales, se dirigió en forma decisiva hacia el Salón Verde del Palacio Nacional. En ese salón se encontraba el general Victoriano Huerta en una reunión con los mandos militares de la nación. A su derecha estaba Enrique Cepeda, quien llevaba un portafolio. El anciano general de rostro simiesco, boca hacia abajo y anteojos redondos, que traía puestas todas sus medallas militares, les susurró a los comandantes: —La operación se consumará hoy a las trece horas —y miró su reloj—. A esa hora llegará a este palacio el general Aureliano Blanquet con sus tropas. Quiero que para ese momento me tengan aquí, en este mismo salón, al teniente coronel Teodoro Jiménez Riveroll y al mayor Rafael Izquierdo con treinta soldados del vigésimo noveno batallón. —Pero general —murmuró un comandante de ojos brillosos—, la guardia presidencial no nos va a permitir introducir al batallón sin la autorización previa del presidente. De inmediato le informarán a él y también a su hermano Gustavo. —Van a informarme a mí —le sonrió Huerta—. Yo soy el comandante en jefe del Ejército de la capital. Yo les autorizaré el acceso. Y también me encargaré de traer a este salón al señor presidente. Gustavo Madero llegó con su escolta pero la puerta del salón estaba cerrada. De pronto una explosión en el ala poniente sacudió al palacio y provocó que el hermano del presidente y sus hombres se arrojaran al piso. 101 —El plan de Huerta está bien calculado —sonrió Henry Lane Wilson—. Hoy es el día del cataclismo —y miró hacia la calle a través de la ventana de su mortuorio Cadillac. Iba en el asiento trasero con Montgomery Schuyler. Los artilleros federales estaban montando corazas de cañones en la calle de Niza, a una cuadra del tenebroso edificio de la embajada. —Estos estúpidos van a lastimar mi edificio —le dijo a Schuyler. —Espero que no, señor. —¿Qué me tienes sobre el supuesto inspector que envió Woodrow Wilson según el idiota de Horiguchi? —Nada, señor. Tal vez lo envió en forma encubierta. Puede ser cualquiera. Tal vez reclutó a alguien de la propia embajada. —Woodrow Wilson es un imbécil —dijo Wilson con los dientes apretados—. Ya es muy tarde como para que detenga mis planes. Hace dos horas inició la batalla en Matamoros. Tres mil habitantes están huyendo a Brownsville como ratas. Te lo digo, mi estimado Schuyler, si las cosas se planean bien, todo sale perfecto —sonrió. —Sí, señor Wilson —el secretario desvió la mirada. —El que me preocupa es el gobernador de Coahuila. Tenemos que hacer algo al respecto con ese Venustiano Carranza. —¿Le preocupa Venustiano Carranza, señor Wilson? —Carranza es un cachorro de Bernardo Reyes. Reyes lo impulsó desde un principio para controlar Coahuila. ¿Sabes lo que eso significa? Schuyler entrecerró los ojos y vio edificios bombardeados y cuerpos que se quemaban en los cruceros. —¿Qué significa, señor Wilson? —Carranza no es como los demás idiotas de este país. Es alguien de quien debemos preocuparnos. Desde el martes pasado comenzó a negociar préstamos secretos en Nueva York. Está reacomodando sus tropas en Coahuila y va a rebelarse contra nosotros. —Demonios, señor Wilson. —Algo horrible se está gestando, mi estimado Schuyler. Hoy cayeron las bolsas en todo el mundo. —Diablos. Es por los anuncios de la guerra. El asunto de Bosnia. Las hostilidades entre Rusia y el bloque germanoaustriaco por el control de los Balcanes. —No, mi estimado Schuyler. —¿No? ¿Es por la amenaza de Inglaterra de derribar aeronaves alemanas que sobrevuelen su territorio? —No, mi estimado Schuyler, es porque nuestro amigo J. P. Morgan está enfermo; alguna basura insalubre comió en El Cairo. Así que las acciones globales cayeron. —Dios, ¿cómo puede caer el mercado bursátil a escala planetaria sólo porque un hombre se ha enfermado? —La economía es un juego de espejismos, mi querido amigo. Lo que importa es quién que va a comprar las acciones ahora que los precios cayeron al piso. Todo tiene que ver con transferencias, Schuyler. En pocos días una sola persona tendrá el control de gran parte de lo que llamas mundo. —Oh, Dios. ¿Quién, señor Wilson? ¿El propio Morgan? ¿Es él quien está provocando todo? —Sólo te digo una cosa: en unos minutos se llevará a cabo una reunión de máxima relevancia en El Cairo. Nuestro amigo se reunirá con alguien y ambos definirán el curso de las cosas. Schuyler sonrió afectadamente. —¿Con quién se va a reunir el señor Morgan? —Mi estimado Schuyler, estamos en el preámbulo de la mayor guerra que ha habido en el mundo. Winston Churchill está haciendo creer a los alemanes que se tragó las declaraciones del almirante Von Tirpitz… “Te odio, miserable soberbio”, pensó Schuyler. Wilson le apretó el antebrazo y le dijo: —Los alemanes no van a engañar a los ingleses con eso de que quieren compartir con ellos su desarrollo naval. Lo dicen sólo para ganar tiempo y terminar su flota. El káiser está creando una flota capaz de devastar a Inglaterra. ¿Y sabes qué es lo que va a destruir a Inglaterra? —¿Qué, señor Wilson? —Los submarinos. Los submarinos alemanes. —Oh… —asintió Schuyler. —Se está escalando la tensión, mi estimado Schuyler. Winston Churchill acaba de ordenar un incremento presupuestal para la flota británica. El káiser asignó diecisiete punto cinco millones para sus acorazados y sumergibles. Francia acaba de conseguir un crédito de quince millones y un préstamo de cien millones para levantar fortalezas. —Dios nos salve de lo que viene, señor Wilson. —La guerra va a estallar en cualquier momento, mi estimado Schuyler. Alemania acaba de llamar a un millón de jóvenes para iniciar los exámenes de preinscripción. —¿Qué vamos a hacer nosotros, señor Wilson? Wilson sonrió con un misterioso orgullo. —¿Nosotros? Nosotros vamos a asegurarnos el petróleo que va a mover a nuestra flota. ¿Sabes dónde está ese petróleo? —y levantó una ceja. —¿Dónde, señor Wilson? —Debajo de nuestros pies —Wilson acarició el asiento —. En este rincón del mundo llamado México. Entraron en la calle de San Francisco y al fondo vieron la fachada del Palacio Nacional. Sonó el teléfono portátil que tenía el chofer en el asiento lateral y se colocó el auricular en la oreja. —¿Señor Wilson? —se volvió hacia el embajador—. Me informan que acaba de llegarle un telegrama urgente del general Victoriano Huerta. —¿Qué dice? —Su excelencia, embajador Henry Lane Wilson: la eliminación de Madero puede llevarse a cabo de un momento a otro. Su servidor, general Victoriano Huerta. Wilson se mostró satisfecho y miró hacia la ventana. —Mi estimado Schuyler, tenemos que consumar esto antes de la reunión de El Cairo y antes de que el idiota de Woodrow Wilson intente detenernos. Inicia la fase tres de la operación. Detona la movilización de los barcos. 102 En la bahía de Nueva York, dentro del complejo naval de la Brooklyn Navy Yard, trescientos veinte marinos y chaquetas azules trotaron hacia la cubierta del USS Connecticut, el acorazado de quince mil toneladas. El coronel John A. Lejeune les gritó mientras subían: —¡Muevan sus traseros, marinos! ¡Ya sirvieron en Cuba y en Santo Domingo y hace un mes regresaron de las selvas pestilentes de Nicaragua! ¡No estamos aquí para preguntarnos sobre nuestra misión! ¡Estamos aquí para proteger a los Estados Unidos! —Yes, sir! —gritaban al subir. —Cuando el teléfono suena para que estemos listos, estamos listos, y aquí estamos, preparados para realizar cualquier servicio que requiera nuestro gobierno, con el máximo de nuestra habilidad. En treinta minutos levamos anclas y zarpamos hacia la base naval de Guantánamo, donde nos reuniremos con toda la flota del Escuadrón Noratlántico. Sonaron las estruendosas sirenas del barco. Por las compuertas inferiores introducían cientos de cajas de proyectiles de siete pulgadas. En la línea central de la cubierta los cañones de las torres giratorias se alzaron y rotaron mientras los marinos los cargaban y los sellaban apretando las manivelas. El coronel Lejeune les gritó de nuevo a sus hombres: —¡Marinos! En Guantánamo nos reuniremos con los compañeros de Boston y Portsmouth que comanda el coronel George Barnett. De ahí nos dirigiremos a las costas de México y una vez ahí tocará a Washington decidir sobre nuestras próximas acciones. En Newport News, Virginia, los destacamentos de Nueva York y Nueva Inglaterra —conformados por mil trescientos marinos— ya estaban a bordo del destructor USS Meade, en el muelle norte de la League Island Navy Yard. Al transbordador se le adosó un pesado remolcador llamado Samoset, con ocho mil cargas para los cañones de ocho pulgadas, provenientes de Fort Mifflin. El comandante Grant gritó hacia abajo: —¡Carguen rápido! ¡Levamos anclas en veinte minutos! En la Reserva Naval de Hampton Roads, Virginia, cuarenta guardias de puerto le desataron las amarras al destructor Dreadnought BB- 28 USS Delaware, con mil cuatrocientos marinos a bordo. El transbordador pitó estruendosamente y se separó del muelle como una pared aplastando las olas. Más al sur, en el centro de los Estados Unidos, mil noventa y ocho tropas y sesentaiún oficiales de la séptima fuerza de infantería y del primer batallón de la decimonovena fuerza de infantería abordaban cuatro trenes militares para dejar el Fuerte Leavenworth de Kansas y dirigirse a Galveston, Texas, a sólo cuatrocientos kilómetros de la frontera con México. En la embajada americana en la ciudad de México el anuncio de que venían los barcos alertó a todos. Empezó la conmoción y las hordas de estadounidenses refugiados salieron corriendo hacia la estación del Ferrocarril Nacional de Buenavista, seguidos por multitudes de familias mexicanas aterradas que se les adhirieron. En pocos minutos la estación estaba abarrotada y los vagones quedaron inmovilizados por el desorden. Entre ellos se encontraba la tía de Doris. 103 —Señor presidente —le murmuró a William Taft en el oído el secretario adjunto de la Marina—, los barcos han salido de Guantánamo con dirección al puerto de Veracruz. En unas horas tendremos los primeros dos mil marines llegando a México. Taft bajó la mirada y bufó. —Definitivamente será difícil para la administración de Woodrow Wilson tomar las riendas durante la turbulencia que se avecina, almirante —Taft sonrió con ojos traviesos. El presidente estadounidense saliente se encontraba en la embajada de Francia en Washington, en una recepción que le ofrecía aquel país como homenaje y despedida en los últimos días de su administración. Lo acompañaban también el general William Crozier y el secretario de Estado, Philander Knox. Desde el otro extremo del salón se abrieron paso a codazos el senador demócrata Henry Fountain Ashurst de Arizona y el representante demócrata Steven Beckwith Ayres de Nueva York. Ashurst se aproximó a Taft muy perturbado. —Señor presidente, ¿se puede saber qué es lo que usted está haciendo en México? El Congreso ha aprobado una resolución urgente para exigirle un reporte exacto sobre la situación en México. —¿Perdón, senador? —Taft alzó el mentón. —Al parecer todo se está resolviendo en la Casa Blanca sin el consenso del Congreso. ¿Por qué envió esos cruceros? ¿Sabe lo que está a punto de desencadenarse? El Congreso no puede pasarse por alto. Taft se retorció el bigote. —Senador Ashurst, la situación en México amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Hace unos minutos el palacio mexicano de gobierno recibió un cañonazo de doce pulgadas por parte de los rebeldes. Los guerrilleros de Matamoros acaban de cruzar nuestra frontera y antes saquearon Nuevo Laredo. Desde Eagle Pass me informan que mataron al inspector de aduanas John S. H. Howard, y que hirieron gravemente a su esposa. ¿No le parece que debemos tomar medidas precautorias? —Señor presidente —se le acercó Steven Ayres—, el pueblo de los Estados Unidos no quiere una guerra con México. Esta guerra la están moviendo sólo usted y su pandilla de banqueros. Los americanos que yo represento quieren saber qué demonios está pasando. —Estoy protegiendo sus vidas —respondió Taft. —No, señor presidente. Usted está provocando una guerra y los americanos no están dispuestos a enviar a sus hijos a morir en esos desiertos por la ambición de unos cuantos industriales. En ese momento Philander Knox se interpuso: —Senador Ayres, el presidente Taft no desea una intervención armada en México. Está usted mal informado —y le sonrió. Ayres miró a Ashurst. —Entonces, ¿para qué están enviando los acorazados? — Ayres negó con la cabeza—. Esto es una hipocresía. ¿Para quién trabaja usted, señor presidente? ¿Quién le está pagando para arruinar a Woodrow Wilson antes de que siquiera comience su administración? Taft le echó el cuerpo y respiró encima de su cabeza. —Senador Ayres, le informo que se está preparando una gran guerra que se librará en todos los rincones del mundo. He llamado a la nación a una completa reorganización del Ejército en vista de las tensiones que se están agudizando. Tenemos que asegurarnos el control de México antes de que comience la guerra. Los legisladores se apartaron sin dejar de mirarlo. Taft les sonrió y alzó la copa. Se inclinó hacia Knox y le susurró: —Estos idiotas van a hacer un escándalo nacional con todo esto. Tenemos que acelerar la operación antes de que convoquen a la prensa y pongan en mi contra a la población americana. Quiero que llames a El Cairo y les digas que vamos a proceder. 104 Jessica y yo nos quedamos en un hotel de las afueras de la ciudad. Ella se había dormido en la cama y yo en un sofá lleno de piojos. —Despierta, niño —me sacudió por los hombros. Abrí un ojo y me sonrió. Sus trenzas doradas me caían a los lados de la cara. Tenía una falda de velos transparentes y en el torso no llevaba nada más que un pequeño corsé blanco que le pronunciaba el escote. —Despierta, Huitzilopochtli, vamos, vamos —me volvió a sacudir—. Se hace tarde y tenemos que hacer tu llamada. —¿Eh? —parpadeé para aclararme los ojos—. ¿Llamada? —Podemos hacerla desde esta habitación. Ya me dijo el de la recepción que hay servicio de larga distancia. ¿Cuánto dinero tienes? —¿Dinero? —estiré el cuello. Ella se sentó a mi lado y cruzó las piernas. Me miró tiernamente y me acarició la cara. —Niño, niño… —y colocó su libreta sobre su muslo—. A ver, necesito que planeemos esto muy bien. ¿Qué les vamos a decir? —¿Qué les vamos a decir? —me enderecé. —Sí, niño. Si vamos a llamar al señor Guggenheim, antes nos van a hacer pasar por veinte secretarias. Necesitamos planear muy bien lo que les vamos a decir para que nos lo comuniquen. 105 Gustavo Madero esperaba cautelosamente junto a la puerta cerrada del Salón Verde del Palacio Nacional. —Está confirmado, licenciado —le susurró el líder de su escolta—. El general Huerta está aquí dentro con los mandos superiores del Ejército. Llevan treinta minutos en reunión con el ingeniero Cepeda de la embajada americana. Gustavo asintió lentamente y se ajustó los anteojos. —Está bien, proceda. El hombre asió su rifle con la culata hacia abajo y lo azotó contra la perilla, que se tronó. Lanzó una dura patada y la puerta se abrió de golpe. Adentro estaban parados, y petrificados, el general Victoriano Huerta, Enrique Cepeda y los comandantes militares. —General —se aproximó Gustavo seguido por sus guardias—, está usted arrestado por los cargos de traición, sedición y conspiración contra el gobierno de la República. Aprehéndanlo. —¿Perdón? —se le saltaron los ojos al anciano y se le torció la boca hacia abajo. Miró a su alrededor y los comandantes estaban conmocionados. —Su complot ha terminado, general —dijo Gustavo—. Usted no va a tocar a mi hermano mientras yo viva. Los guardias presidenciales rodearon a Huerta y le colocaron las esposas. Cepeda estaba aterrorizado. Se acababa de derrumbar la conspiración de Henry Lane Wilson. 106 A sólo dos recintos de distancia, en el vasto Salón de Embajadores del palacio, se hallaba Henry Lane Wilson con los otros diplomáticos cercando apretadamente al presidente. —Señor Francisco Madero —se le encaramó el enorme Bernardo Cólogan con un documento en la mano—, los integrantes del cuerpo diplomático, con la intención de salvaguardar la paz en este país y de detener la terrible escalada de violencia y anarquía que se está propagando a lo largo de la República, les solicitamos a usted y al señor José María Pino Suárez que dimitan de los cargos de presidente y de vicepresidente en forma inmediata. Madero abrió los ojos como platos. —¿Hablan a nombre de sus gobiernos? —preguntó el presidente. —Sí —contestó Wilson—; nuestros gobiernos nos han exigido poner fin al vergonzoso caos en que usted ha sumergido a este país. Detrás de Wilson estaba Pedro Lascuráin, quien permaneció en silencio. Cólogan le extendió al presidente un documento. —Ésta es su carta de renuncia, señor Madero. Sólo tiene que firmarla y terminará todo. Madero tomó el papel y lo leyó mientras una gota de sudor le resbalaba por la frente. Honorable Congreso de la Unión. Diputados y senadores de la República. Pueblo de México. En vista del estado de ingobernabilidad que se ha desencadenado durante mi gobierno, y en vista de mi imposibilidad para resolverlo, en este día presento ante ustedes mi renuncia al cargo de presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Francisco I. Madero El presidente abrió los dedos y dejó que el papel descendiera lentamente por el aire hasta llegar al suelo. —Esperamos su respuesta —sonrió Wilson—. Es la hora de que tome la única decisión acertada de su fracasada y decepcionante presidencia. Madero miró a Pedro Lascuráin y éste bajó la cabeza. —No voy a renunciar. Todos se voltearon a ver con sorpresa. Wilson se aproximó lentamente a Madero. —Señor presidente, desde que usted asumió el cargo este país no ha hecho otra cosa que sumirse en el más funesto estado de desgobierno de los últimos cincuenta años. Su incapacidad y debilidad están destruyendo las bases que construyó Porfirio Díaz durante treinta años con hombres de la talla de José Yves Limantour y Bernardo Reyes. Está destruyendo la economía, la paz social y la tranquilidad de la población, y está convirtiendo este territorio en un nido de saqueadores y guerrillas. —Embajador, las guerrillas ya estaban antes de que yo llegara al poder. Wilson tomó un jarrón y lo arrojó contra la pared. Estalló en pedazos y desgarró el cuadro del héroe Miguel Hidalgo. Se acercó aún más. —¿Por qué no usa el cerebro, señor Madero? —le gritó —. ¡Las guerrillas fueron organizadas para que usted llegara al poder! Usted es sólo un instrumento. Parece que ya se le olvidó que usted no es nada. ¿No entiende que ahora lo queremos fuera? Madero se acongojó visiblemente. —Embajador Wilson, usted no es el presidente de los Estados Unidos. Usted no puede removerme. Wilson le pegó el cuerpo y lo miró desde arriba. —El que no es presidente es usted —y lo miró con profundo asco—. Usted sólo es un hombrecito sin carácter que consulta a videntes y hechiceros. Un hombre inseguro y mediocre que hace todo lo que le ordena su hermano. Usted deshonra la investidura de un jefe de Estado… La tensión aumentó cuando Juan Sánchez Azcona, el joven secretario particular del presidente, entró apresuradamente en el recinto. —Señor presidente, su hermano acaba de arrestar al general Victoriano Huerta. El capitán Montes me pidió que le informara. —¿Qué dices? —Madero peló los ojos—. ¿Arrestó a Huerta? —Lo tiene detenido en el área de intendencia. Wilson soltó una carcajada y miró a los embajadores. —¿Ven lo que les digo? Este hombrecito no gobierna en este país. El que gobierna es su hermano. Detrás de Sánchez Azcona llegaron tres secretarias muy agitadas. —Señor presidente, lo están buscando treinta senadores —y señalaron hacia atrás, hacia el interior del Salón Morado. Madero miró a través del pequeño pasillo que conectaba ambos salones y notó que una jauría de senadores se aproximaba hacia él sin parpadear. —¡Qué tontería! —les sonrió a las secretarias. Se volvió hacia los embajadores y les habló jadeando—: ya sé a qué vienen. Vienen a lo mismo que ustedes. Madero respiró profundo y sintió que sus pulmones se quedaban sin aire. Le sobrevino un mareo y todo se empezó a desvanecer frente a sus ojos. Cuando estaba al borde de la asfixia, se tambaleó y vio un destello blanco encima de Wilson, convirtiéndose en un guerrero borroso batiendo espadas plateadas entre ráfagas incandescentes. —¿Aryuna? —le preguntó y trató de alcanzarlo con los dedos. El guerrero se transformó en Jesucristo en la cruz, alzando la mirada entre chorros de sangre. “Eres el último de mis soldados. No vayas a comprometer tu misión y hasta la mía. ¿Qué serás tan cobarde que sucumbas?” Jesucristo se transfiguró en un niño de cuatro años que ardía en queroseno en el rancho de Coahuila, y que con la piel derritiéndosele gritaba: “¡Hermanito, soy Raúl! ¡No pierdas el valor! ¡No me dejes morir en estas flamas! ¡No los dejes matarme!” Al quemarse, el niño se convirtió en un embrión humano que flotó en su saco amniótico como una burbuja en medio del universo. “Hermanito, soy José. No pude conocer tu mundo pero pronto verás el comienzo de todo. Regresarás al gran océano y volverás a ser lo que eres. Todos somos la misma persona.” De repente el presidente volvió en sí y aguzó los sentidos frente a las paredes de madera. Von Hintze lo sostenía por los codos. En el muro del fondo había tres puertas cerradas y Madero trotó a tumbos hacia la última de ellas. —¿A dónde va, señor Madero? —lo siguió Wilson y detrás de él avanzaron los otros embajadores. Madero trató de abrir la puerta del Salón Juárez pero estaba cerrada con llave. Lo rodearon los dos grupos contra la puerta y el presidente sacudió la perilla. —¿Está usted escapando, señor Madero? —le preguntó Wilson. —Déjalo en paz —repuso Von Hintze. —¿Está huyendo de los representantes del pueblo de México? Juan Sánchez Azcona estaba muy desconcertado. Con los dedos temblando revisó su llavero e introdujo la llave en la ranura. —Se escapa —alertó Wilson a todos—. Se escapa por la puerta trasera como una rata cobarde. Éste es el indigno hombrecito que los mexicanos tienen como presidente. Adiós, señor Madero. Ahora mismo lo alcanzamos en su despacho por el otro lado. Madero salió al diminuto Salón Juárez y cerró la puerta de golpe. De ahí se dirigió hacia la Galería de los Insurgentes para refugiarse en su despacho. —¡Juan! —le gritó a su secretario particular, que venía corriendo detrás de él. —¿Sí, señor presidente? —¡Qué bloqueen el acceso a mi oficina! ¡Tráeme a mi hermano Gustavo! ¡Que venga inmediatamente con Victoriano Huerta! ¿Cómo se atreve a dar órdenes sin pedirme permiso? Dentro del Salón de Embajadores todos estaban perplejos. El embajador inglés sir Francis Stronge se encorvó sobre la perilla de la puerta del Salón Juárez. —Qué bonita perilla —sonrió—. En mi embajada también tengo lindas puertas traseras como ésta para escaparme de los periodistas. 107 Los titánicos filos de los destructores Denver, Georgia, Virginia, Colorado y South Dakota cortaban el mar. El Georgia se aproximaba al puerto de Tampico, el Virginia al de Veracruz, el Denver al de Acapulco y el Colorado y el South Dakota al de Mazatlán. Al avanzar producían una cueva de agua de tres metros de profundidad enfrente de la espina de acero. Por su parte, el Connecticut, el Maine y el Delaware habían zarpado de Guantánamo para penetrar las aguas del Golfo de México. Sin saber lo que se avecinaba, Jessica y yo estábamos adheridos al auricular del teléfono, sentados en la cama. —¿Sí? —le contestó una voz femenina. Jessica me sonrió y le dijo: —Hola, Drusille. Soy Jessica Glasgow, la secretaria del embajador Henry Lane Wilson. —¿Jessica? —Sí. —¿Jessica qué? —Sí, Drusille, tal vez no me recuerdas. Trabajo para el embajador Henry Lane Wilson, en México. Te llamé tres veces la semana pasada. —¿Wilson? —y se separó de la bocina. La escuchamos hablar con otras personas. Había mucho barullo donde ella estaba—. ¿Perdón, Jessica, qué me decías? —Drusille, soy la secretaria del embajador Wilson en México. Estuvimos antes en Bélgica, ¿me recuerdas? —Ah, claro, los gaufres de fresa… —¡Exacto! —Jessica me sonrió—. Bueno, Drusille, necesito hablar con el señor Guggenheim. —Dile al embajador que se comunique con Helffen al castillo de Sands Point Preserve. —No, Drusille. Necesito hablar yo con el señor Guggenheim. —No te entiendo. ¿Quieres hablar tú con el señor Guggenheim? ¿De qué se trata? Jessica tapó la bocina y me susurró: —Es el momento de la verdad… Destapó la bocina y continuó hablando por teléfono: —Drusille, tengo información crucial para el señor Guggenheim sobre sus intereses en México. —¿Qué dices? ¿A qué te refieres? Jessica le dijo una simple frase que habíamos construido con tachones sucesivos en su libreta. Drusille guardó silencio unos momentos y contestó: —Muy bien, Jessica. Voy a poner tu mensaje en la línea de ascenso. Necesito que me proporciones un número telefónico para que se comuniquen contigo y que permanezcas ahí durante las próximas siete horas. —Okay, Drusille —Jessica regresó dos páginas en su libreta—. Mi número es el 345 de la ciudad de México, habitación 31. —Muy bien. No te muevas de ahí. Te llamarán. Y ahora mándame algún dulce de México, ¿quieres? —Claro que sí, Drusille. Te voy a enviar dulces de leche. Jessica colocó el auricular sobre el aparato y me sonrió. Abrió los labios y se destrozó la puerta de la habitación. Entraron cuatro hombres cubiertos con sábanas negras y máscaras de calaveras. 108 Gustavo Madero avanzó hacia el despacho presidencial a través de la Galería de los Presidentes, con su escolta y el general Victoriano Huerta esposado. Setenta guardias presidenciales armados con bayonetas vigilaban el corredor. Habían cerrado los accesos a la oficina del presidente por orden de Francisco Madero, para protegerlo de los embajadores y de los senadores. El secretario particular Juan Sánchez Azcona salió a recibirlos y les abrió paso entre la guardia. Entraron por el Salón de Acuerdos y las secretarias los miraron con sonrisas muy perturbadoras. Sánchez Azcona abrió la puerta del despacho y adentro estaba el presidente con Francisco León de la Barra. —¿Se puede saber qué diablos estás haciendo, Gustavo? Gustavo se paralizó. El general Huerta sonrió mirando hacia abajo. Lo mismo hizo León de la Barra. —¿Perdón, hermano? —y se ajustó los anteojos. —¿Por qué demonios arrestaste al general sin mi autorización? ¿Está usted bien, general? —Arrestado, señor presidente —dijo e intercambió una sonrisa con León de la Barra. Gustavo se tronó el cuello. —Hermano, el general Huerta se ha estado reuniendo con Félix Díaz en la cafetería El Globo, y en la casa del ingeniero Enrique Cepeda de la calle de Nápoles. —No es verdad, señor presidente —dijo el general torciendo las cejas hacia arriba como si fuera a llorar. —¿De dónde sacas estas elucubraciones, Gustavo? ¿No te dije que estoy cansado de tus intrigas? —Me lo dijo Jesús Ureta, hermano. Su casa está al otro lado de la de Cepeda y los vio a él y a Huerta reunirse dos veces en los últimos días con Félix Díaz, con Mondragón y con gente de la embajada de los Estados Unidos. —Señor presidente —intervino Huerta—, esto es una mentira que me duele en lo más profundo porque yo sólo he tratado de servirlo a usted con lealtad. Gustavo le puso el dedo en el pecho lleno de insignias. —¿Una mentira, general? ¿Qué me dice de esas reuniones con Cepeda? ¿Va usted a negar aquí enfrente de mi hermano que ha conspirado con los rebeldes para derrocarlo? —y lo tomó del cuello de la casaca—. ¿Va usted a negar aquí que se ha reunido secretamente con Félix Díaz y con agentes del embajador Wilson? Huerta le sonrió con la boca hacia abajo. —Pobre de su hermano. Usted se ha dedicado sistemáticamente a separarlo de todos los que lo protegemos. —Quítenle las esposas —ordenó el presidente. Los guardias entraron y le quitaron las esposas a Victoriano Huerta. Gustavo estaba congelado. León de la Barra sonrió mirando el piso. —General Huerta —dijo el presidente—, desde este momento queda usted instalado como comandante superior del Ejército mexicano. Acabe con esta rebelión de una vez por todas. Huerta cerró los ojos y le dijo: —Deme veinticuatro horas, señor presidente. Yo aprehendo a los rebeldes —y miró a Gustavo con la expresión de un primate. —Hermano, no puedo creer lo que estás haciendo. El general Huerta se dirigió hacia la puerta pero se detuvo. Se llevó un dedo a los labios y se volteó hacia el presidente, con las cejas levantadas de nuevo como si fuera a llorar. —Señor presidente, al parecer se está fraguando un complot para asesinarlo. Me permito recomendarle renovar la guarnición de este palacio. —¿Cómo dice? —Al parecer la guardia presidencial está involucrada en esta conspiración. Le recomiendo reemplazarla inmediatamente por elementos del vigésimo noveno batallón que comanda el general Aureliano Blanquet. El presidente alzó una ceja y asintió con desconcierto. 109 Huerta se marchó y Francisco León de la Barra lo siguió. Francisco y Gustavo se quedaron solos. —¿Se puede saber qué estás haciendo? —le preguntó el presidente a su hermano—. ¿Por qué das órdenes sin consultarme? Francisco tomó un busto de Juárez y lo lanzó hacia la ventana. Los cristales y el busto cayeron al Patio de Honor obligando a los guardias a dispersarse. Gustavo estaba petrificado. —Hermano, sólo te estoy protegiendo. —¡Gustavo, ya no estamos en el Saint Mary’s College! ¡Ya no estamos en Baltimore! ¡Ya no tienes que protegerme! —Francisco respiró profundo—. Ya no estamos en las vías de tren del desierto de Coahuila donde tenías que protegerme de los niños de Ornelas. Soy el presidente de la República. —Hermano, no sé qué te pasa. ¿Por qué proteges a los que te están traicionando? ¿Te estás suicidando? —¡Cállate! No me enredes como acostumbras. No debí incluirte en mi gobierno. —Hermanito… —Gustavo miró hacia abajo y trató de encontrar las palabras adecuadas—: hermano, creo que te estás sacrificando. —¿Qué dices? Gustavo guardó silencio y miró la luz de la ventana rota. Se desprendió un cristal y cayó al piso. —Estás haciendo todo para que destruyan aquello que has construido durante todos estos años. ¿Y sabes? Yo no luché por tu sueño. No luché por tu gran democracia, ni tampoco por tu nueva era de México. Yo sólo luché por ti. Francisco se quedó mudo y oyó en su cabeza las palabras “a donde tú vayas” y “siempre”. De pronto se descubrió acostado sobre las vías del tren del desierto, con la boca despedazada y chorreando sangre. Cuando sintió una costilla rota que le cortaba el costado, se le apareció un rostro debajo del sol. —¿Estás bien, hermanito? —le preguntó Gustavo, de siete años. Tenía los nudillos ensangrentados y gritaba—: ¡Lárguense, pendejos! ¡Nadie toca a mi hermano mientras yo viva! —¿Gustavo? —Francisco se enderezó sobre las vigas ardientes y vio que su hermano tenía un ojo hinchado que sangraba. —No te preocupes, hermanito —Gustavo le acariciaba la cara y le decía—: yo estaré contigo siempre. Te acompañaré y te cuidaré a donde tú vayas. El presidente se sacudió. Su hermano le dijo: —No entiendo qué te está pasando, Francisco. Estás cambiando. Te estás convirtiendo en otro. El presidente abrió los ojos. —Te ordeno que no vuelvas a tomar decisiones presidenciales sin mi permiso. El presidente soy yo. —Hermano, te van a derrocar. Nos van a matar a ti y a mí y tú no vas a hacer nada para impedirlo. Ahora sí estoy convencido de que haga lo que haga tú no me vas a escuchar, sólo porque soy tu hermano. Ojalá fuera Raulito o José Ramiro, que tuvo la suerte de morir antes de haber nacido. Ambos tienen la suerte de haber muerto. Eso es lo único que necesito para que me quieras. El presidente tomó el águila de cristal del centro del escritorio y la arrojó contra la puerta del Salón de Acuerdos. Se despedazó y saltaron los vidrios por todo el despacho. —¡Te prohíbo hablar así de tus hermanos! —Hermanito… —¡Lárgate! ¡Me has enredado como una serpiente y ahora quiero que te largues para siempre! Gustavo miró el piso durante cinco segundos. —Francisco, tal vez debiera abandonar el país antes de que ocurra lo que es inminente. —Anda, vete —y lo alejó con un gesto de la mano—. Vete con Carolina. Váyanse a Japón y no regresen. Gustavo se metió la mano en el bolsillo y lentamente sacó un pequeño costal corroído y desgarrado por el tiempo que estaba anudado con un lazo. Se aproximó cautelosamente al presidente y se lo ofreció por encima del escritorio. —No me voy a ir —le dijo y se acomodó los lentes—. No te voy a dejar solo. El presidente tomó el saquito y Gustavo se fue esquivando los trozos de vidrio. Cerró la puerta y las secretarias pasmadas lo siguieron con la mirada. Cuando estuvo solo, el presidente inspeccionó la bolsita y sintió en sus dedos la vejez de la tela. Desanudó el pequeño lazo, metió los dedos y sintió un objeto. Lo sacó y se le heló la sangre. Era el trompo con el que jugaba con su hermano cuando él tenía ocho años y Gustavo siete. Lo giró lentamente y vio un papelito adherido con pegamento. Tenía las letras de Gustavo, escritas alguna vez en el abismo del tiempo: “A donde tú vayas, siempre”. 110 —No puedo creer lo idiota que es Madero —le sonrió Huerta a Wilson y torció las cejas hacia arriba como si se lamentara—. Ni a mi esposa la puedo engañar tan fácilmente. Francisco León de la Barra, Enrique Cepeda, los senadores y los embajadores soltaron grandes carcajadas mientras descendían la escalera hacia el patio central. Detrás los seguía una larga comitiva de soldados. —Ahora actúe rápido, general —Wilson frunció el ceño —. Los quiero a usted y a Félix Díaz en mi embajada a las seis de la tarde. Vamos a planear el nuevo gobierno. ¿Entendido? —Sí, señor —contestó Huerta—. Dentro de unos minutos el presidente será trasladado a un lugar que lo hará llorar como un bebé. —Embajador —se le aproximó por encima del hombro Francisco León de la Barra—, Gustavo va a ser un problema si dejamos que escape. —Yo me encargo de eso —le sonrió Wilson—. Lo destruiré en lo que más quiere. General Huerta, espere al diputado Gustavo al pie de estas escaleras. No deje que se vaya. 111 En ese momento, en Washington, William Alden Smith, senador por el estado de Michigan, se subió al estrado del Congreso. Había convocado a la prensa de los Estados Unidos. —¡Intereses financieros americanos son los responsables de lo que nuestro gobierno acaba de hacer en Nicaragua y tienen mucho que ver con la turbulencia pasada y presente en México! —¿Cuáles intereses? —le gritó un reportero en medio de la conmoción de flashes y exclamaciones. —El gobierno de Taft está al servicio de esos intereses —respondió Alden—. Aquí tengo una carta que nadie ha presentado hasta ahora, con información crucial revelada por el embajador de Nicaragua en París, Crisanto Medina, en 1910. Se llama “Secreto 1910” y dice así: Confidencial Legación de Nicaragua Al presidente de Nicaragua, José Madriz La prensa europea ha publicado información sobre la balacera en Bluefields y sobre los planes maquiavélicos del Departamento de Estado de los Estados Unidos en conexión con un grupo de banqueros de Nueva York. Para corroborar lo anterior, obtuve dos cartas privadas de un agente llamado Hopkins dirigidas a Mr. Otto Fuerth, presidente del Ethelurga Syndicate, quien es su amigo íntimo. Este señor Hopkins encabeza una firma de abogados de Washington que goza de gran influencia en el gobierno de los Estados Unidos a través de su íntima relación con la señora Taft y del secretario de Estado Knox. El señor Hopkins en su carta dice que si no convocas a elecciones, Knox tendrá el pretexto para intervenir militarmente Nicaragua sin que el Congreso americano tenga que autorizarlo. El señor Hopkins dice también que ya se está negociando un tratamiento similar para el caso de México. Los Estados Unidos van a enviar un agente para presidir nuestra elección y la de México como enviaron a Charles Magoon para manipular las de Panamá y Cuba. No veo otro recurso que pelear a muerte. Me sostengo fiel como tu amigo y servidor. Crisanto Medina El senador Alden bajó la carta y la colocó sobre el podio. Estalló una ola de preguntas y gritos. —¿A qué banqueros se refiere la carta, senador? —gritó una reportera—. ¿Quiénes están involucrados en la red de ese supuesto señor Hopkins? —Eso es lo que tenemos que investigar a partir de este momento —declaró Alden—. Tenemos que seguir esa red de Hopkins hacia arriba hasta descubrir la identidad del Patriarca que la controla desde la oscuridad. Nuestro gobierno está actuando a nuestras espaldas e implantando tiranías en el continente americano; y la próxima y más oscura de todas estas tiranías es la que va a implantar aquí mismo, en los Estados Unidos, si no hacemos nada a partir de este momento. —¿Se trata de J. P. Morgan, senador Alden? —El Ethelurga Syndicate tiene sus bases en Londres y en París —contestó el senador—. Se trata de uno de los conglomerados más poderosos del mundo y tiene intereses en construir un canal en Nicaragua. Lo que yo les pregunto a ustedes es quién posee esa corporación y muchas otras en el mundo. Minutos después, en ese mismo auditorio, Jerome D. Green, agente personal de John D. Rockefeller hijo, subió al estrado y exclamó: —Pueblo de los Estados Unidos: el señor John D. Rockefeller júnior entrega cien millones de dólares —y les mostró un cheque— a la Fundación Rockefeller para fines de beneficencia para los afligidos. El señor Rockefeller no establecerá en qué se aplicarán estos recursos. La distribución de los fondos será determinada bajo la absoluta supervisión del Congreso. El senador demócrata Charles Allen Culberson se levantó de su escaño y gritó a todo el auditorio: —¡Esto es una farsa, señores! ¡Es una artimaña para forzar al gobierno a ofrecer protección federal perpetua a la Standard Oil Company de la familia Rockefeller por los próximos cien años! ¡Se están apropiando del gobierno de los Estados Unidos y pretenden crear un monopolio financiero-industrial que dirija la política del mundo en el siglo XX! 112 A veinte cuadras de ahí, cinco vehículos negros se detuvieron frente a una nube de reporteros en la acera de la Harvard Street, frente al número marcado con el 1500. El personal de seguridad abrió la puerta trasera del segundo automóvil, de donde descendieron dos personas: el creador de la Standard Oil Company, John D. Rockefeller, de setenta y cuatro años, y su hijo John, de treinta y nueve. Llevaban sombrero de copa y largos abrigos negros. Los reporteros les gritaron como si fueran estrellas de teatro pero los hombres les contestaron apenas con una sonrisa. Caminaron la alfombra roja y se dirigieron a una aglomeración donde se encontraba el presidente William Taft, que acababa de llegar con Philander Knox. En medio del terreno había un agujero y encima había una grúa sosteniendo una piedra. El orador, vestido como un comendador de la antigüedad, aclamaba: —A continuación, el presidente de los Estados Unidos de América, William H. Taft, colocará la primera piedra de la gran Iglesia Unitaria de Todas las Almas. Este recinto será, en este nuevo tiempo que comienza, el templo de todas las religiones y para todas las religiones. Un lugar donde Dios tendrá todas las formas y estará por encima de todas las formas. Arriba corría un enorme listón que tenía un triángulo de tres puntos, una mano con alas y un letrero que decía: “Grand Lodge of Masons of the District of Columbia”. Al lado del presidente Taft se hallaba Henry Clay Pierce, el dueño de Waters-Pierce Oil. El correoso patriarca Rockefeller y su turbulento hijo caminaron hacia el presidente y se colocaron detrás de él y de Henry Clay Pierce, rodeándolos a ambos. John D. Rockefeller júnior acercó la boca al oído de Henry Clay Pierce y le susurró: —Espero que hagas las cosas como nosotros te lo dijimos. —Sí, John, no te preocupes —le sonrió Henry Clay—. En unos minutos tendrás tu país. El patriarca Rockefeller apretó la bola de su bastón con los guantes y le dijo al presidente Taft: —Churchill está detrás de lord Cowdray, Will. La Mexican Eagle de Weetman Pearson es sólo una base avanzada del servicio de inteligencia británico para penetrar los Estados Unidos desde la frontera con México. —Dios… —El rey Jorge va a usar a México como plataforma para invadir y recuperar las colonias americanas. Rothschild acaba de emitir una postura de la corona inglesa para comprar la Mexican Eagle e iniciar el plan. 113 Jessica y yo íbamos a bordo de un carruaje negro que, de acuerdo con la ruta que había seguido, se dirigía a la zona de la Alameda. Nuestros captores estaban sentados a ambos lados de nosotros y también en los asientos delanteros, con sus mantos negros y sus máscaras de calaveras. —¿A dónde nos llevan? —pregunté. Uno de ellos me miró. —No hables. Jessica estaba temblando. —¿Por qué no nos dicen quiénes son? ¿Qué quieren hacernos? No nos respondieron. El carruaje se detuvo frente a la construcción del Palacio de Bellas Artes. A la redonda las calles lucían desiertas. Los edificios estaban desmoronados y había escombros y humaredas como si hubiera ocurrido una guerra —aún no comenzaba la verdadera guerra de la Revolución. Nos abrió la puerta el conductor, un sujeto que llevaba guantes de malla metálica y en la cabeza tenía una cubeta de bronce con hoyos. Nos apuntó con su revólver. —Caminen —dijo y señaló hacia el edificio en obras. Con las manos en alto avanzamos hacia los andamios y descendimos las escalinatas hasta el cuerpo inferior del coloso de mármol, cuyos niveles superiores eran sólo armazones de vigas abandonados. El piso se inclinaba y estaba resquebrajado; el peso de la edificación sumía y fracturaba el suelo minuto a minuto. Nos metimos en un pasillo apuntalado con estructuras de hierro y madera, donde se escuchaban rechinidos y tronidos por todos lados. —¿A dónde nos llevan? —pregunté de nuevo. —Camina —ordenó uno de los hombres. Llegamos hasta un pozo donde había una escalera de palos que bajaba en diagonal por las paredes a una profundidad insondable. Escurría agua por los muros y abajo todo era negro. Descendimos y escuchamos los ecos de las gotas en el fondo. 114 Gustavo bajó las escaleras del Palacio Nacional y visualizó a Carolina y a los niños llamándolo a gritos desde la puerta de un vagón de tren. “Ya voy”, las palabras no lograban salir de su garganta. Se vio a sí mismo corriendo hacia ese tren mientras las ruedas se ponían en movimiento. “No nos dejes, papá”, lloraban los niños. El hermano del presidente torció el último tramo de la escalera y se percató de que Victoriano Huerta y Enrique Cepeda lo estaban esperando. Iban escoltados por treinta guardias de asalto que se cerraron sobre los barandales en formación trapecio para bloquear las salidas. Gustavo percibió que sus manos se enfriaron y su corazón latía aceleradamente. Al instante comenzó a sentir asfixia; la luz del patio se volvió confusa. Bajo el extraño resplandor, cuando Gustavo descendió temblando los últimos escalones, el general Huerta se le aproximó. —Licenciado Madero —el general subió las cejas—, al parecer usted y yo tenemos un problema personal. Gustavo miró a los guardias. Cepeda, que sostenía el portafolio detrás del general, apenas curvó los labios. —Usted es un traidor —le dijo Gustavo a Huerta. —¿Y usted qué es, licenciado? —preguntó desafiante el general—. Si no fuera el hermano del presidente, en este mismo instante podría arrestarlo y ordenar su fusilamiento. —Hágalo, máteme ahora mismo… —lo retó Gustavo. Huerta sonrió entrecerrando los ojos. —¿Por qué me odia tanto, Gustavo? Sólo soy un viejo que quiere la felicidad de quienes lo rodean. ¿No podemos ser amigos? Gustavo se mantuvo en silencio por un momento. —Usted no necesita mi amistad, tiene la de mi hermano —respondió al fin. —Seamos razonables, Gustavo. Usted es abogado, ¿no podemos hacer un pacto y resolverlo todo usted y yo? —No entiendo de qué pacto me está hablando. —Lo espero en el restaurante Gambrinus a las dos de la tarde —el general miró su reloj—. Usted y yo negociaremos una solución final que resolverá todo. ¿Le parece bien? Gustavo se disponía a contestar cuando lo interrumpieron dos soldados que se acercaron trotando y le notificaron al general: —Señor, el vigésimo noveno batallón se encuentra afuera de la puerta central solicitando permiso para entrar en el palacio. —Permiso concedido —dijo Huerta sin quitarle los ojos a Gustavo—. Ordéneles que tomen posesión del inmueble y que el mayor Izquierdo y el teniente coronel Jiménez Riveroll aseguren la Galería de los Presidentes y los elevadores. Que se dirijan al Salón Verde. 115 Jessica y yo llegamos a un espacio subterráneo que parecía de otro mundo. Los muros eran de granito y ardían antorchas sostenidas por argollas oxidadas. En las esquinas había cuatro enormes columnas con halcones gigantes de granito. Las enormes aves de expresión enigmática tenían las alas recogidas y soportaban un techo que acababa en una punta piramidal. Debajo había doce sillas acomodadas en círculo alrededor de un área vacía, en cuyo centro se hallaba un pedestal con una pirámide de oro inacabada. Jessica me volteó a ver. —Nos van a sacrificar, Simón. —Qué pinche horror —le susurré—. Disculpa mi lenguaje. —No, tienes razón: qué pinche horror —repitió Jessica. —Alguna vez aquí hubo un convento —nos dijo uno de nuestros captores y caminó frente a nosotros con su máscara de cráneo—. Se llamaba Convento de Santa Isabel. Y antes de eso hubo un altar de sacrificios. El altar azteca de la Serpiente Emplumada. La máscara de calavera se veía horrorosa con la luz de las antorchas. El sujeto señaló la pirámide sin punta y se rió de forma espantosa. —No se asusten, chicos, no los vamos a sacrificar —y caminó alrededor del pedestal—. Después de la Guerra de Reforma la religión católica fue prohibida en este país y el convento fue cerrado. Este lugar —y señaló hacia arriba— se transformó en una fábrica de telas y en vecindades de malvivientes. Ahora será el Gran Teatro de las Bellas Artes. En la pirámide de oro había grabada una letra T con las líneas curveadas y ensanchadas hacia fuera. —Es la Cruz de Tau —me dijo el hombre—. Tau es la letra griega que significa la vida y la resurrección. —Bueno, eso me explica por qué trae usted la máscara de un esqueleto. —Muy gracioso, chico. Tau representa también el sagrado número nueve, ¿lo sabías? Y también el estado masculino y femenino unificado. La naturaleza última de Dios. —Oh… ¿Todo eso? —pregunté. —No, no sólo eso. Representa el árbol de la ciencia. El árbol de la serpiente. —Ya veo. ¿Y se puede saber por qué nos trajo aquí? Nuestro captor se quitó la capucha y se arrancó la máscara. Era el hombre con el que yo había hablado en el cementerio del Tepeyac. —¿Ustedes? ¿Son los caballeros templarios? —pregunté y miré a los demás. —Así es, hijo. Disculpa nuestros atuendos pero en estos momentos tan críticos debemos manejarnos con el doble de precauciones. —Dios… Jessica estaba muy perturbada y se aferró a mi brazo. —¿Los conoces? —Eso creo… —volteé hacia el techo en forma de pirámide que estaba repleto de inscripciones enigmáticas—. ¿Aquí es donde se reúnen? —le pregunté al hombre. —Bueno, solemos reunirnos en el templo masónico del Jockey Club, en el último piso de la Casa de los Azulejos — y señaló hacia arriba—. También nos reunimos en el salón masónico frente al Palacio de Minería, a dos cuadras de aquí. Pero preferimos este lugar —sonrió—, es un poco más íntimo, ¿no crees? —No imaginaba que existiera un lugar como éste debajo de la ciudad —dije con auténtico asombro. —No será por mucho tiempo —el hombre acarició la pirámide de oro—. El Palacio de Bellas Artes se está hundiendo y todo esto va a ser rellenado con pilotes de concreto y grava para sostenerlo. El arquitecto no tomó en cuenta que el subsuelo de Tenochtitlán fue alguna vez un terreno lacustre. El suelo que nos rodea es una esponja de lodo. —Diablos… —exclamé mientras escuchaba las paredes crujiendo encima de nosotros. —Hijo —se me acercó el hombre—, supongo que no me has conseguido aún el cartucho del general Bernardo Reyes. —Para serle franco, no. —¿Quién lo tiene? Recordé a Von Hintze amenazándome en la escalera de la embajada de Wilson. —No lo sé, señor. —Sí que lo sabes. Sabemos que sabes quién lo tiene, y sabemos que tú nos lo vas a conseguir. —¿Qué cartucho, Simón? —me preguntó Jessica. El hombre la miró y caminó hacia ella. —Y sabemos también quién eres tú —le dijo—. Eres la secretaria del embajador de los Estados Unidos —luego se volvió hacia mí y agregó—: te hemos seguido, Simón Barrón. Alguien te contrató para investigar al embajador Wilson y Wilson te descubrió. Ahora estás huyendo con esta linda chica. —Gracias, señor —sonrió Jessica. —Hijo —me miró el hombre—, supongo que leíste el código en el cuadro del despacho del embajador. —Sí, señor. Ens viator. Agens in Rebus. Missio perpetratum erit. Novus Ordo Seclorum. No sé qué significa. —Te lo traduzco: Entidad viajera. Agente Oculto. La misión será perpetrada. El Nuevo Orden de los Siglos. —Ah, vaya… —asentí lentamente—. Ahora entiendo menos. El caballero soltó una risita y me puso la mano sobre el hombro. —Es un plan, hijo. Es el proyecto para el control final del mundo. —Demonios. —Consiste en el envío de agentes secretos a los confines del mundo para causar desestabilización y apoderarse de las naciones. —Ah, ¿sí? Pues qué pinche horror. —Sí —convino Jessica—, qué pinche horror… —¿Es eso lo que están haciendo con México? —pregunté. —Y con muchos países. Esto no es nuevo, hijo: las raíces se encuentran en lo más remoto de la historia. En la antigua Roma tenían agentes especiales llamados Agens in Rebus, que operaban dentro de la red del Servicio Secreto del imperio. Los enviaban a los confines de los dominios romanos para mantener controladas a las provincias distantes por medio de la división y la intriga de los clanes de esas naciones anexadas. —Ah, ¿sí? —Esto evitaba que Roma tuviera que enviar legiones para someter a esas provincias por medio de la fuerza. En vez de eso, los Agens in Rebus se infiltraban en las naciones, se entrometían en sus casas gobernantes y las enemistaban unas contra otras. —Divide y vencerás… —murmuró Jessica. —Así es, señorita Glasgow —le sonrió el hombre—. De esta manera, manteniendo divididos a los clanes, el imperio siempre podía usar a un clan para derrocar a otro si dejaba de obedecer a Roma. Pero estos Agens in Rebus debían actuar en absoluto secreto, en la diplomacia, disfrazados de embajadores. —¿Como Henry Lane Wilson y su amigo Sherburne Gillette Hopkins? —le pregunté. —Así es, hijo. Wilson, Hopkins, Magoon y Dawson son nuevas personificaciones de Joel Roberts Poinsett. Son emanaciones del Agens in Rebus. Pero éste no es el verdadero significado del código que leíste en el cuadro. —¿No? —parpadeé—. Entonces, ¿cuál es? El hombre sacó una carta debajo de sus mantas negras y me la extendió. La tomé y la leí en voz alta, mirando a Jessica: Octubre 30, 1910 Señor Frederick Werther Celebro que tengan tan bien preparado todo. Ojalá y pudieran hacer algunos trabajos por los rumbos del Bajío, pues entiendo que por allá no hay aún nada. Si tiene listas de emahd pipdg elscihob, de los que están por acá en la frontera y que están egepa qshdl egali fecom npegom, mándemela. Diríjame el sobre a 1131 South Alamo Street, San Antonio, Tex., y poniéndome los nombres en clave, así como ihsga pdquel npemn qnhib clihd hapec dhihd fibsq ihufi hdqip dgocep. Le suplico saludar muy afectuosamente a nuestro amigo C. S. S. Francisco I. Madero Sacudí la carta frente a mis ojos. Jessica estaba igual de perturbada que yo. El caballero templario me sonrió y tomó la carta. —Es un texto en clave, hijo. Fue escrita por Francisco Madero sólo veinte días antes de transmitir su llamado a la revolución, el mismo que se conoce como Plan de San Luis. Sin embargo, la misiva la escribió mientras se encontraba refugiado en los Estados Unidos, donde obtuvo apoyo militar y financiero de los banqueros de Nueva York para derrocar a Porfirio Díaz. —Dios… —Podríamos decodificarla si supiéramos la clave. Cada letra representa otra que desconocemos. Lo mismo nos ocurre con el código encriptado que leíste en la embajada. La frase en latín esconde otra cosa mucho más profunda sobre lo que va a ocurrir en el futuro con el mundo. —¿De verdad? —Sólo tenemos que encontrar las equivalencias de esas letras. —Bueno, pensé que sería algo más difícil. —Hijo, de acuerdo con lo que sabemos, ese Frederick Werther al que le escribió Madero es un nombre falso. Su nombre real es Sherburne Gillette Hopkins. Jessica peló los ojos. —Simón Barrón —me dijo el hombre—, tú serviste con Bernardo Reyes, quien fue nuestro hermano y maestro. Eso significa que nosotros te vamos a proteger a partir de este momento, ¿comprendes? —Bueno, supongo que debería considerarlo un alivio. —Deberías… Bien, dime lo que sabes sobre la operación de Henry Lane Wilson en México. ¿Quién está detrás? ¿Quién podría ser la letra C en la carta de Madero? Guardé silencio un instante. —Verá, señor, Wilson trabaja para un hombre llamado Daniel Guggenheim. El hombre apretó la boca y me miró. —No, hijo —negó con la cabeza—. Guggenheim es sólo parte de algo mucho más grande, él obedece a otro hombre. —Ah, ¿sí? ¿A cuál? —Ahora nos toca descubrirlo juntos. Es hora de decodificar el misterio —señaló la pared del fondo. Incrustada en el muro, en medio de los halcones de granito, había una compuerta de metal por donde apareció un sujeto de apariencia extravagante: no tenía cejas ni pelo, y tanto sus orejas como su labio superior estaban cortados. De pronto, este hombre de rostro extraño y ojos sumidos nos mostró los dientes. 116 A sólo una cuadra de nosotros, y a esa exacta hora —las dos de la tarde con un minuto—, el Packard 38 de Gustavo Madero se estacionó sobre San Francisco, frente al restaurante alemán Gambrinus, con vista a la Alameda y al Palacio de Bellas Artes. Afuera había doce automóviles oficiales y soldados. Su chofer le abrió la puerta. Gustavo descendió y se colocó el abrigo, enseguida contempló el portentoso letrero encima del toldo de vidrio que le daba vuelta a la esquina: GAMBRINUS - GRAND RESTAURANT. Gustavo se aproximó con presteza a la puerta, donde lo esperaba el capitán de fragata Adolfo Bassó, intendente del Palacio Nacional. —Licenciado Madero, el general Huerta lo espera en la mesa de banquetes. Lo acompañan el presidente de la Cámara de Diputados, coronel Francisco Romero, el gobernador del Distrito Federal, Federico González de la Garza, y los generales Agustín Sanginés y José Delgado. Se sirve Karpfen blau. Gustavo entró en el restaurante y percibió miradas desconcertantes. En las paredes había soldados federales con ametralladoras. Caminó hasta el fondo del lugar y ascendió al nivel de banquetes. Llegó a la larga mesa que le habían indicado y los militares se pusieron de pie para recibirlo. —Bienvenido, licenciado Madero —lo saludó Huerta y Gustavo se vio reflejado en los anteojos del general—. Le aseguro que de esta reunión saldremos habiéndolo resuelto todo. Gustavo se sentó y los meseros levantaron la tapa plateada que tenía enfrente. El recipiente contenía una carpa azul acomodada verticalmente sobre una cama de mantequilla derretida. A la izquierda de Huerta se hallaba el teniente Luis Fuentes y a su derecha estaba Enrique Cepeda. —Licenciado Madero —se inclinó Cepeda sobre la mesa y le susurró—: el embajador Wilson me ha pedido transmitirle un caluroso saludo de parte de su amigo C de Nueva York —y le sonrió. 117 Henry Lane Wilson penetró apresuradamente el portal de su embajada y, seguido por su secretario Montgomery Schuyler y por el almirante Von Hintze, subió las escaleras. Al llegar al vestíbulo del cuarto piso notó expresiones extrañas en los policías de la embajada. —¿Qué diablos pasa? —les preguntó. —Señor Wilson —dijo uno—, lo están esperando en su despacho —y señaló la puerta. Wilson se extrañó. Miró de reojo a Von Hintze y a Schuyler y descubrió que a sus espaldas la pared del fondo estaba forrada de agentes del Servicio Secreto norteamericano, vestidos de negro. “What the fuck?”, se preguntó. El embajador avanzó hacia la puerta. Al abrirla descubrió detrás de su escritorio a un hombre que miraba por la ventana con las manos en los bolsillos. —¿Qué diablos estás haciendo, Wilson? —le preguntó sin voltearlo a ver. —¿Lind? —se acercó Wilson—. ¿Gobernador John Lind? Von Hintze y Schuyler permanecieron dos prudentes pasos detrás de Wilson. Por la puerta entraron diez agentes del Servicio Secreto y se adhirieron a la pared. El hombre giró el rostro lentamente hacia Wilson. —Wilson, estás rompiendo los tratados de neutralidad de los Estados Unidos y desestabilizando a un país amigo. —Espera, John. —No, Wilson. México es parte de la zona estratégica de los Estados Unidos y el presidente electo Woodrow Wilson me ha enviado aquí para supervisar lo que estás haciendo. Schuyler se inclinó hacia Von Hintze y le murmuró discretamente: —Creo que la investigación sobre el inspector del que habló Horiguchi se acaba de resolver… John Lind, el ex gobernador de Minnesota, colocó las palmas sobre el escritorio y le dijo a Wilson: —En nombre del presidente electo Woodrow Wilson te ordeno suspender la estrategia que has dispuesto de forma ilegítima. Henry Lane se llevó las manos a los bolsillos y caminó cautelosamente hacia la ventana. —Con todo respeto, ex gobernador, el presidente de los Estados Unidos se llama William Howard Taft, y es a él a quien obedezco. —No, Wilson. El presidente Taft dejará de serlo en catorce días y los poderes de la administración se están transfiriendo de facto al presidente electo. Si no detienes inmediatamente las acciones que has concertado desde la embajada, estarás actuando contra las órdenes expresas del nuevo presidente. Wilson aspiró hondo y se acercó iracundo a Lind con una mano elevada. —Te equivocas, eres tú quien está actuando de forma ilegal al girar instrucciones en nombre de una administración que constitucionalmente aún no ha asumido funciones. Así que te ordeno retirarte inmediatamente de mi embajada. Schuyler, llama al cuerpo de seguridad. Los agentes del Servicio Secreto de Lind alistaron las armas y consultaron al ex gobernador con los ojos. —Wilson —le dijo Lind—, tengo órdenes de detener tu operación. Si alguno de tus guardias me toca, incurrirás en sublevación contra el nuevo gobierno de los Estados Unidos y desatarás una balacera en tu despacho. Wilson frunció el ceño y torció la boca. —Muy bien, John, pero, ¿sabes?, me tienes sin cuidado, lo mismo que tu presidente electo. Eres tú quien ha desatado una tormenta que acabará con la vida de Woodrow Wilson. Schuyler, que entren mis guardias. 118 —Está a punto de consumarse un golpe de Estado que cambiará la vida de este país y del continente americano. Eso me lo dijo el hombre sin orejas en el templo subterráneo de los caballeros templarios. Sus palabras siseaban porque no tenía labios. —Simón Barrón —me dijo el otro hombre—, te presento formalmente al Señor Oscuro. Me quedé perplejo. —Mucho gusto, señor —me incliné hacia el sujeto sin orejas. Aunque seguía visiblemente alterada, Jessica hizo lo propio. El individuo caminó alrededor del pedestal y acarició la letra T grabada en la pirámide de oro. —¿Sabes por qué esta pirámide no tiene punta, chico? — me preguntó. —No, señor. —¿Y sabes por qué en el billete de un dólar de los Estados Unidos hay una pirámide sin punta igual a ésta, con un ojo coronándola? —No —sacudí la cabeza y observé que Jessica temblaba. —Se trata de un símbolo masónico —afirmó el hombre —: es el ojo de Dios. Los humanos sólo podemos hacer el noventa por ciento de toda gran obra. La punta de la pirámide, la punta de todo lo que construimos y construiremos alguna vez, la pone Dios. Es Dios quien culmina nuestras obras. Debemos actuar sabiendo que Dios culminará nuestros proyectos. —¡Vaya! —exclamé absorto. —Ésta es la visión sobre la que se cimientan los Estados Unidos de América. La misma que deberás adoptar a partir de este instante para construir el futuro de tu nación. ¿Comprendido? —Sí, señor. —Lo podrás hacer con nuestra ayuda, pero sólo cuando logres tener en tus manos el cartucho de Bernardo Reyes. Tragué saliva. El hombre miró hacia arriba y me dijo: —Por el momento, debemos descifrar quién es el hombre que está tratando de destruir este país. —Está bien —asentí espasmódicamente. —Guggenheim forma parte de algo mucho más grande. Hay dos gigantescas organizaciones secretas que controlan el mundo actualmente: se llaman la Mesa Redonda y la Orden de la Calavera. —¿La Orden de la Calavera? —en ese instante recordé la voz de Bernardo Reyes en su celda cuando le dijo a Von Hintze: “Investigue la Conexión Y. El Club de la Muerte”. —Así es… —respondió el hombre. —¿Qué es la Orden de la Calavera? ¿Es el Club de la Muerte? El hombre me dijo: —La Orden de la Calavera es una fraternidad secreta de la Universidad de Yale, en New Haven, Connecticut, que existe desde 1832. A ella han pertenecido algunos de los hombres más poderosos de los Estados Unidos, incluyendo al presidente William Taft y a su padre Alphonso Taft, así como el actual secretario de Guerra, Henry L. Stimson, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de Nueva York, Edward Baldwin Whitney, y el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, George L. Harrison. —¡Vaya! —repetí incrédulo. —También pertenecen a la orden el banquero Harold Stanley, de la casa J. P. Morgan-Stanley; el joven Cornelius Vanderbilt, el director del banco Brown Brothers Harriman, de la petrolera Standard Oil y de la fábrica de armamento Remington, Arms Percy Rockefeller, y una generación de jóvenes encabezados por el heredero ferroviario William Averell Harriman y su amigo Prescott Bush. —Diantres. —El joven Harriman heredó de su padre el imperio de trenes Union Pacific-Southern Pacific, que controló las vías del norte de México hasta que Porfirio Díaz y José Yves Limantour, el secretario de Hacienda, decretaron la nacionalización de los ferrocarriles. ¿Ves hacia dónde me dirijo? —Supongo… —Hace tres meses el Congreso de los Estados Unidos ordenó a Harriman disolver su conglomerado por haberse convertido en un monopolio que amenazaba la soberanía de los propios estadounidenses, y en 1911 ordenó a la dinastía Rockefeller disolver su conglomerado petrolero Standard Oil. Sin embargo, Harriman y el Club de la Muerte se han estado reorganizando para el contraataque. ¿Me sigues? —Bueno, eso intento… —Ahora bien, la otra organización secreta se llama la Mesa Redonda. —¿La Mesa Redonda? —pregunté y escuché la voz de Jessica. —Eso me suena como al Rey Arturo —sonrió ella. —No, señorita —le dijo el hombre—. Ésta es mucho más nueva y es enemiga de la Orden de la Calavera. Surgió hace dieciocho años y fue creada por lord Alfred Milner y Cecil Rhodes, ambos ingleses al servicio del rey de Inglaterra y de los mayores banqueros británicos. —Esto se pone progresivamente peor —dije. —Cecil Rhodes fue enviado por los banqueros británicos para colonizar Sudáfrica y controlar las operaciones de las minas de diamantes De Beers, una de las compañías más poderosas del mundo. Actualmente Rhodes es el gobernador de Sudáfrica y se le conoce como el Coloso de África. La Mesa Redonda es propietaria del conglomerado de armamento Vickers SC, que construye los buques de guerra británicos y los aviones de la Fuerza Aérea Británica. Su objetivo secreto es que Inglaterra recupere los Estados Unidos y se convierta en un solo imperio mundial dominado por la raza anglosajona, con un parlamento que sesione intercaladamente en Londres y Nueva York. —Dios… —Su estatuto lo dicta. El hombre sacó de sus ropas unos papeles amarillentos y leyó: Sólo los británicos debemos gobernar el mundo. Somos la raza suprema y mientras más habitemos el mundo, mejor será para la raza humana. Sólo imaginemos esas partes del planeta que hoy son pobladas por los más despreciables seres humanos; cómo se alterarían si cayeran bajo la influencia anglosajona. Hoy controlamos diecinueve millones de kilómetros cuadrados y gobernamos a la cuarta parte de la población mundial. Cuando absorbamos la mayor parte del mundo, simplemente terminarán todas las guerras. Si no hubiéramos perdido América, la paz del mundo habría quedado asegurada para la eternidad. Debemos recuperar los Estados Unidos como primer paso de este programa. —¡No lo puedo creer! —exclamé. —La sociedad secreta de la Mesa Redonda establece la formación de un solo Imperio británico que implica la reabsorción de los Estados Unidos y el envío de miembros encubiertos a cada parte del Imperio, incluyendo escuelas y universidades, con el fin de reclutar nuevos miembros para las legislaturas coloniales. —¿Agens in Rebus? —pregunté. —Su estatuto lo determina: “Al final, la Gran Bretaña establecerá un poder tan sobrecogedor sobre el mundo que cesarán las guerras y el Milenio será realizado” —leyó el hombre. —¿El Milenio? —El Nuevo Orden de los Siglos: Novus Ordo Seclorum. —Entonces, ¿son los británicos? —No tan rápido, chico. Esto es mucho más complejo de lo que imaginas. Cecil Rhodes es sólo la cara visible de la Mesa Redonda. Detrás de él hay un banquero sumamente poderoso. —¿Quién? 119 —¿Dónde es la reunión? —preguntó el presidente Madero. Francisco León de la Barra le sonrió: —En el Salón Verde, señor presidente —y entrecerró los ojos de una forma muy perturbadora. El presidente cruzó el Salón de Acuerdos, la biblioteca y la Galería de los Presidentes, la cual estaba atiborrada de soldados del vigésimo noveno batallón que controlaba Aureliano Blanquet. Madero iba escoltado prácticamente por todo su gabinete: su primo Marcos Hernández, su tío Ernesto —que era el ministro de Hacienda—, Pedro Lascuráin, el capitán Roque González Garza —asistente militar del presidente—, el secretario de Comunicaciones, Manuel Bonilla, el ministro de Justicia, Manuel Vázquez Tagle, el capitán del Estado Mayor Presidencial, Federico Montes, el coronel del Estado Mayor Presidencial, Gustavo Garmendia, y el propio Francisco León de la Barra. —¿De qué se trata esta reunión? —preguntó Madero. —Lo sabrá en unos momentos, señor presidente —dijo De la Barra y asió la perilla del Salón Verde. Al abrirse la puerta, el presidente se quedó paralizado. Adentro estaban el mayor Rafael Izquierdo, el teniente coronel Teodoro Jiménez Riveroll y veinte guardias de operaciones especiales. —¿Qué está pasando aquí? —preguntó Madero boquiabierto. No hubo respuesta. León de la Barra y Lascuráin caminaron hacia atrás y traspasaron la puerta; la cerraron desde afuera y corrieron los cerrojos. El teniente Riveroll tomó al presidente de la muñeca y le sonrió: —Señor presidente, el general Manuel Rivera se acaba de declarar en rebelión contra usted y viene desde Oaxaca con dos mil soldados para derrocarlo. —¿Qué está diciendo? —Madero se lo sacudió de un manotazo—. Rivera no me puede hacer esto, lo acabo de ascender. Riveroll torció la cara: —Señor Madero, los mandos supremos del Ejército acaban de acordar la caída de usted. Se acabó su tiempo. Levanten armas —los soldados a su espalda elevaron sus máuseres—, ¡abran fuego! —¡Momento! —gritó el coronel Gustavo Garmendia y desenfundó su revólver—. ¡Al presidente nadie lo toca! Garmendia oprimió el gatillo y la bala salió girando en el aire como un tornillo hasta impactarse contra el cráneo del teniente Riveroll, que se abrió como una toronja. Cuando el militar herido se desplomó, el mayor Rafael Izquierdo torció su pistola hacia Madero y le lanzó un tiro a la cabeza. El capitán Federico Montes se aventó sobre el presidente y ambos se estrellaron contra la mesa, a continuación se proyectaron hacia el piso junto con un jarrón de jade que se destrozó. El tío Ernesto y los demás se arrojaron al suelo y los soldados dirigieron sus rifles hacia el cuerpo de Madero. Oprimieron sus gatillos y colocaron doce balas en el aire pero el primo del presidente, Marcos Hernández, saltó hacia las balas y le penetraron el tórax y la frente. El cuerpo giró en el aire y expulsó manguerazos de sangre. En medio de la agitación, una bota derribó la puerta desde afuera. Pedro Lascuráin entró estrepitosamente con su revólver y con diez guardias de la conserjería. Elevaron sus ametralladoras e hicieron fuego contra los soldados de Riveroll, lanzando gritos de pesadilla. Lascuráin le dijo a Madero: —¡Al elevador, señor presidente! Tronó la puerta del Salón Morado y desde ahí entraron cinco soldados del vigésimo noveno batallón. Los guardias de conserjería se dividieron los blancos con sus ametralladoras. En el infierno de ráfagas, el presidente, su tío, Lascuráin y los otros ministros reptaron despavoridos por debajo de las piernas de los guardias hacia el Salón Azul. —¡Esto no ha terminado, señor presidente! —le advirtió Lascuráin. 120 En el restaurante Gambrinus, Gustavo Madero hundió su cuchillo en la carpa blau bañada en vinagre y mantequilla, mientras el general Huerta le decía con la boca llena de papas: —Gustavo, estamos a punto de solucionar todos los problemas de su hermano. —Ah, ¿sí? —Seamos honestos, Gustavo. El tiempo de su hermano ha terminado. Usted lo sabe y lo sé yo —Huerta se inclinó hacia él—. Incluso nuestro amigo C considera que usted podría reemplazar a su hermano. Gustavo permaneció callado por un momento. —¿Me está sugiriendo que yo me convierta en presidente de la República? —dijo al fin y le brillaron los ojos. El general se echó hacia atrás y alzó una ceja. Cepeda miró fijamente a Gustavo. Huerta continuó: —Su hermano firmará la renuncia, Pedro Lascuráin asumirá el cargo provisionalmente y usted será el candidato en las elecciones federales. Usted será el próximo presidente de México. Gustavo volvió a hundir el tenedor en la carpa. —No, general. Se equivocó conmigo. Yo no compro zapatos. Nunca voy a traicionar a mi hermano. Detrás de Huerta se aproximaron dos soldados con un morral de cuero rígido color marrón que contenía un teléfono militar Martins TP, y le extendieron el auricular. —General, tiene una llamada del general Aureliano Blanquet. Huerta tomó el receptor. —¿Sí? La voz le susurró las siguientes palabras: —Ya está. Tengo al presidente detenido en la intendencia. —Muy bien —el general devolvió el auricular, se limpió la boca y se levantó—: licenciado Madero, ¿podría facilitarme su pistola? —¿Perdón? —Gustavo se levantó violentamente. Desde las paredes se aproximaron treinta soldados con los rifles levantados y rodearon la mesa por todas las esquinas. Los generales se pusieron de pie desconcertados. —¿Qué está pasando? —preguntó el gobernador del Distrito Federal, Federico González de la Garza. Los soldados le apuntaron también a él. —Licenciado Madero —murmuró Huerta—, me llaman para una diligencia peligrosa. Como no traigo mi pistola, le ruego que me preste la suya —sonrió y ordenó—: ¡Desármenlo! —¿Qué diablos es esto? —preguntó nuevamente González de la Garza—. ¡Estos soldados están aquí supuestamente para proteger al hermano del presidente! Los soldados se abalanzaron sobre Gustavo y le registraron el cuerpo violentamente. Gustavo soltó varios golpes pero le torcieron el brazo y le azotaron la cara contra el plato de pescado con mantequilla. —¡Federico! —le gritó Gustavo al gobernador—. ¡Que llamen a mi hermano! ¡Que se salga del palacio! —Aquí está la pistola, general —le dijeron los soldados a Huerta y se la dieron. Huerta la tomó y dejó caer la servilleta sobre la mesa. Frunció el ceño como si fuera a llorar y se inclinó hacia el teniente Luis Fuentes: —¿Sabes? Arréstalos a todos. Llévatelos a la Ciudadela. Que los golpeen hasta que no se les reconozcan las caras. Quiero que al licenciado Gustavo lo vea así su familia. Los generales vociferaron y forcejearon, pero los soldados desplegaron las esposas, los golpearon con sus rifles y los arrestaron. Antes de irse detrás de Huerta, Enrique Cepeda sorbió el último trago de su vino blanco Liebfraumilch. —Oh, Dios. Nunca me dejan terminar de comer. 121 El presidente atravesó gateando el Salón Azul y se levantó para correr hacia la biblioteca, seguido por los sobrevivientes de su gabinete. Cruzaron el pequeño cuarto de libros y se arrojaron hacia el elevador que estaba justo en la esquina. Con los dedos temblorosos, Pedro Lascuráin oprimió el botón de planta baja y descendieron respirando entrecortado hasta el Patio de Honor. Se abrió la puerta y Madero vio que dos oficiales con las pistolas levantadas se aproximaban a él de forma amenazante. —¡No disparen! —gritó Lascuráin y les apuntó con su propio revólver. Por ambos lados del pasillo llegaron dos columnas de soldados encabezadas por los generales Aureliano Blanquet y Manuel Mondragón. —¡Baje el arma, señor Lascuráin! —gritó Blanquet. —¿Qué está pasando? —le preguntó el presidente a Lascuráin, quien no lograba salir de su perplejidad. —No lo sé… Algo que no pude impedir. Blanquet le colocó el revólver en el pecho al presidente. —Ahora es usted mi prisionero, señor Madero. El presidente miró hacia los lados, incapaz de comprender lo que ocurría. De pronto se acercaron cuatro soldados que llevaban encadenado al vicepresidente José María Pino Suárez. En las azoteas había soldados apuntándole con rifles. En el piso había un pájaro muerto con un escarabajo encima. Madero miró a Blanquet y le susurró: —Es usted un traidor… Blanquet le sonrió: —Sí, soy un traidor. Métanlos a la Comandancia Militar —ordenó el militar y señaló hacia la puerta de hierro de la intendencia—: encadénenlos y esperen la llegada del señor Hopkins. 122 En el templo subterráneo del Palacio de Bellas Artes, el Señor Oscuro me dijo las siguientes palabras: —Es hora de que te reencuentres con tus amigos… Por la puerta donde él había entrado, aparecieron Tino Costa y Doris. —¿Tino? ¿Tino Costa? Se me acercó caminando chueco, con las manos en los bolsillos y mirando hacia los lados, intimidado por la presencia de los masones. Me pegó la boca al oído y me dijo: —Nunca lo olvides, mi querido Simón Pedro. Yo soy infalible, invencible e inmortal —y me guiñó un ojo. —¿Pero cómo…? —Larga historia. Ya soy masón. —¿De verdad? —Oh —y me guiñó el ojo de nuevo—. Ahora tú vas a tener que obedecerme a mí. El hombre sin orejas se dirigió a todos y nos dijo: —Muy bien, hermanos, ésta fue la última junta que tuvo lugar en este salón antes de que quede sepultado debajo de la construcción del Palacio de Bellas Artes. Algún día sus restos serán redescubiertos por personas de otras épocas que buscarán aquí las claves de su pasado. La llamarán la Pirámide Templaria. En cuanto a nosotros, es hora de largarnos de aquí. —¿Nos vamos? —pregunté. —Tenemos una cita de extrema importancia, sígueme — respondió el Señor Oscuro. Enseguida se metió por la puerta y nos condujo por un laberinto de túneles. Cuando salimos a la calle nos dolieron los ojos por la luz. Abordamos los carruajes negros en los que habíamos llegado y nos llevaron hacia el oeste por la Alameda y por el Puente de Alvarado. Al pasar por el número 53, en la esquina de Aldama, frente al Gran Museo de San Carlos, el Señor Oscuro me dijo: —Este edificio anaranjado es SPS, chico. —¿SPS? —Samuel Pearson and Sons, la compañía inglesa del magnate Weetman Pearson, a quien tú conoces como lord Cowdray. Desde aquí se tejió la red de luz eléctrica de esta ciudad y se controla la compañía petrolera Mexican Eagle. —Oh —asentí lentamente. —Mexican Eagle es el centro de esta guerra entre los Estados Unidos e Inglaterra por el petróleo de México. —Ya veo… —levanté las cejas—. Ahora, por favor dígame con quién es la cita de extrema importancia que tenemos, señor. Los carruajes se detuvieron en unos campos de trigo cerca del Monasterio de San Cosme, en las afueras de la ciudad. Nos abrieron la puerta y bajamos. Estiramos las piernas y caminamos entre el trigo sin decir una palabra. El viento pasaba entre las hojas haciendo un ruido muy suave. Tras varios minutos, observamos un enorme granero que se levantaba a cien metros de nosotros. —¡Éste me parece un buen lugar para declararte mi amor! —le gritó Tino a Doris y le besó la mano. —¡Suéltame, pendejo! —se zafó ella con un manotazo. —Vaya maneras, tengo una mujer insoportable: no se acuesta conmigo, y eso que es una pinche puta… —dijo Tino con displicencia. Cuando Doris se preparaba para golpearlo, escuchamos el ruido de un motor. Entre los trigos vimos que se acercaba una caravana de tres autos Ford. Los vehículos se detuvieron frente a nosotros y se abrieron las puertas. El primero en bajar fue Montgomery Schuyler. Se nos aproximó lentamente tocando las hierbas y Jessica abrió los ojos como platos. —¿Schuyler? —le preguntó. Schuyler le sonrió con sorna. El segundo en bajar fue el almirante Paul von Hintze, quien se dirigió hacia nosotros con las manos detrás del abrigo. —¿Almirante? —le pregunté. No me respondió. Se siguió de largo y saludó al Señor Oscuro. El tercero en bajar fue John Lind, el ex gobernador de Minnesota. Se colocaron frente a nosotros y John Lind tomó la palabra, hablando lo mejor que pudo en español: —El presidente Francisco Madero acaba de ser capturado. —¿Qué dice? —pregunté sorprendido. —Calma, sé quién eres, muchacho Barrón —me dijo el ex gobernador—. Eres sobrino del periodista y diplomático Heriberto Barrón. Schuyler me ha informado todo sobre tu llegada a la embajada y sobre tu problema con el embajador Wilson. También me ha hablado sobre tu participación con el general Bernardo Reyes. —Bueno, yo… —En este momento tu tío Heriberto está en mi país. Ha hablado con mucha gente en Washington, con amigos del presidente electo Woodrow Wilson, que también son mis amigos. Está tratando de mediar por tu país. Jessica me miró muy sorprendida. —¿Tienes un tío importante, niño? —Bueno, mi tío Heriberto nunca me habla. Soy el pariente pobre… —solté una risa. Lind les dijo a los masones: —Señores, el tío de este muchacho fue el agente diplomático del general Bernardo Reyes. Ahora síganme —y caminó hacia el gigantesco granero—. Necesito hablar con todos ustedes y debemos hacerlo afuera de la ciudad. No quiero que los agentes disfrazados del embajador Wilson le informen sobre lo que vamos a tratar. Al traspasar la puerta del granero vimos que adentro había cinco aviones de combate. —¡Ah, qué carambas! —exclamé. —Tú te subes conmigo —me dijo Lind. En el costado plateado del biplano decía: “VICKERS FB5 GUNBUS. LONDON, GREAT BRITAIN”. 123 En el Palacio de Buckingham, en Londres, Winston Churchill, el joven lord del almirantazgo y responsable del poderío naval británico, se encontró con el anciano de piel amarillenta John Arbuthnot Fisher, presidente de la Comisión Real Británica para la Búsqueda de Combustible de Petróleo. —Lord Fisher, acaba de ocurrir un grave incidente en México: derrocaron al presidente. —¿De verdad? —el anciano miró la escalera roja, hacia el Salón del Trono del rey Jorge V, a quien iban a ver en audiencia en pocos minutos—. Bueno, esto apesta. —Sin el petróleo que nos proporciona la infraestructura de lord Cowdray en México, la flota británica no va a tener combustible para la guerra contra Alemania —dijo Churchill. —Demonios… Pero aún tenemos los acorazados de combustión de carbón, ¿cierto? —No, lord Fisher. Noventa por ciento de nuestra flota real opera ahora con motores dreadnought de petróleo. —¡Jovencito, te dije que no cambiaras toda nuestra Marina a un combustible que no tenemos en las islas británicas! El joven Churchill lo asió de la solapa y le dijo: —Con todo respeto, lord Fisher, el carbón no sirve para la guerra que se aproxima. Los alemanes ya están usando petróleo y sus naves son cuatro nudos más veloces que las nuestras. ¿Quiere usted que Inglaterra se convierta en un territorio de esclavos para los alemanes? Lord Fisher se desencajó y Churchill lo soltó. —Lord Fisher, el mundo del futuro será de petróleo y nosotros no lo tenemos en nuestras islas. Tendremos que extraerlo de otras naciones y colonias mientras podamos, pero a partir de este momento, sin importar lo que hagamos, viviremos la caída del Imperio británico. —¿Qué dice, joven Churchill? —Fisher peló los ojos. —En los próximos años Inglaterra no tendrá la fuerza para sostenerse entre las potencias petroleras como los Estados Unidos, Rusia y Alemania. Seremos arrojados fuera y nos convertiremos en una sombra. Un nuevo mundo está comenzando. 124 En ese instante, el presidente William Taft subía las escalinatas del Columbia Theater de Washington de la mano de su esposa, para asistir a su última gala sinfónica como mandatario. —Señor presidente —se le acercó un asistente—, le acaba de llegar un telegrama del general Victoriano Huerta. Taft lo tomó y lo desdobló, resoplando por la boca. Ciudad de México, febrero 18, 1913 Su excelencia, presidente de los Estados Unidos de América, W ILLIAM H. TAFT. Tengo el honor de informarle que acabo de derrocar al gobierno. Las fuerzas están conmigo, y desde hoy la paz y la prosperidad reinarán. Su obediente servidor, VICTORIANO HUERTA, Comandante en jefe Cuando terminó de leerlo, Taft puso el papel en su bolsillo. Miró el suelo por un instante y se acarició el anillo dorado que tenía en el dedo. Su esposa le preguntó: —¿Todo bien, cariño? Taft le dio el brazo y reanudó el ascenso hacia la sala. —Todo bien, preciosa —y le sonrió—. Sólo prepárate para un concierto realmente estremecedor. Detrás de ellos venían subiendo el secretario de Guerra, Henry L. Stimson, y su esposa. Stimson también se acarició un anillo dorado con la misma figura: un cráneo humano con los ojos hundidos; la sortija de la Orden de la Calavera de la Universidad de Yale. Taft se volvió hacia Stimson y le dijo: —Henry, llama al joven Harriman. Que organice una sesión en la cripta para mañana por la noche. 125 El mismo cráneo dorado se lo acarició en el dedo el joven William Averell Harriman, que estaba sentado en una larga banca de los casilleros de la Universidad de Yale, en New Haven. Harriman sudaba profusamente después de un partido de rugby. —Mi padre construyó un imperio de seiscientos millones de dólares —le dijo a su amigo Prescott Bush, que lo veía con admiración, como si Harriman fuera su hermano mayor —: Union Pacific y Southern Pacific. Yo no hice nada de eso, Prescott. Lo hizo mi padre. —Will, tú llegarás mucho más lejos. Ya eres el head coach aquí en Yale; has modificado con éxito todos los sistemas de alineación de campo. Además estás asumiendo el mando de la fraternidad. Harriman le sonrió y le puso la mano sobre el hombro. —El futuro ya no está en los ferrocarriles, Prescott. Ése fue el error de mi padre. La era del ferrocarril terminó con el petróleo que controla Rockefeller. El futuro está hecho de llantas de petróleo, carreteras de asfalto hechas de petróleo y una industria mundial movida con turbinas de petróleo. Voy a trasladar la riqueza de Southern Pacific a nuevas compañías de defensa que producirán las armas de las guerras del futuro. Bush asintió varias veces. —Y te garantizo una cosa, Prescott. Nos apoyaremos en las cabezas, pero tú y yo vamos a cambiar todo. Vamos a crear el nuevo orden del mundo. Meteremos a la United Fruit en Centroamérica y controlaremos esa región del planeta. Dominaremos China y el sureste asiático. Luego crearemos la Central de Inteligencia de los Estados Unidos y nuestra red controlará la política global, bajo el auspicio de nuestro amigo C. Bush esbozó una amplia sonrisa y Harriman agregó: —México está ya bajo el control de la fraternidad. 126 El Vickers británico donde viajaba con el ex gobernador John Lind era realmente una lata con alas, ligero como un mosquito. Lind me tenía sentado en el hoyo de adelante, al frente de la ametralladora, y él iba en el de atrás, en los controles. Nos venían siguiendo los otros biplanos. —¡A Woodrow le gusta correr autos! —me gritó Lind en medio del ruido de la hélice—. ¡Yo prefiero los aviones! —¡Excelente! —le contesté. Cuando debajo de mí observé el borde oeste de la ciudad, me aferré aterrorizado del asiento. —¡Yo peleé en Cuba hace quince años, muchacho! ¡Ésta es la primera aeronave de combate del mundo! ¡La empezaron a desarrollar los ingleses el año pasado! —¡Muy bien! —exclamé. Lind descendió abruptamente como si cayéramos al vacío. Se enderezó con violencia y mi cuello tronó. “¡Qué pinche horror!”, me dije y al instante sentí un borbotón de vómito en la garganta. —¡Hasta hace un año —me gritó—, el problema de los aeroplanos de guerra era que no podías disparar hacia adelante porque le dabas a tu propia hélice y caías! ¿Sí o no, muchacho? —¡Sí, señor Lind! —¡Mira cómo lo solucionaron los de Vickers! —¿Cómo, señor Lind? —Mira hacia delante, muchacho. ¿Qué es lo que ves? —No veo nada, señor. —Ésa es la solución: la hélice la pasaron hacia atrás de la cabina, la tengo detrás de mí. —Oh… —suspiré mientras me aferraba a la ametralladora y me imaginaba acribillando a un pueblo entero. —¡En pocos meses iniciará una guerra mundial, chico! ¡Le acabo de recomendar a mi presidente electo que desarrollemos una legión de aviones superiores a éste! ¿No te parece maravilloso? —¡Sí, claro, maravilloso, señor Lind! Justo lo que necesitábamos todos: una guerra. —Muchacho, mi presidente electo no quiere una guerra. Nunca la ha querido. Ninguna persona de bien elige la guerra. La guerra no es algo que eliges. El mundo te obliga a librarla. Recordé la primera frase de las Conversaciones militares, un folleto que había escrito Bernardo Reyes: “La paz, si algún día llega a reinar sobre la Tierra, debemos mirarla como un dorado sueño. La guerra existirá siempre mientras existan intereses encontrados entre los hombres”. Continuamos nuestro vuelo hacia el sur por el borde occidental y apareció debajo de nosotros, en las largas faldas de la zona volcánica del Ajusco, un gigantesco círculo de piedra con la forma de una pirámide cubierta a medias por la vegetación. —¡Llegamos, chico! —me gritó Lind y torció el ala. Nos ladeamos en forma alarmante y sobrevoló alrededor de la pirámide seguido por las otras cuatro aeronaves. 127 El presidente Madero fue encerrado en un pequeño cuarto de paredes húmedas donde había tres camastros de latón acomodados contra los muros. En uno de ellos se encontraba esposado el vicepresidente Pino Suárez, quien, acostado como un niño, no paraba de llorar. De pronto se cerró la puerta desde afuera y el presidente miró entre los barrotes hacia el patio. —Dios mío, ¿qué está pasando? A seiscientos kilómetros de ahí, en la bahía de Veracruz, tres buques de guerra penetraron la línea de costa y sonaron estruendosamente sus silbatos. Elevaron sus cañones hacia el edificio de la Comandancia de Puerto y sus megáfonos amenazaron a la población para que se metiera a sus casas. Eran el USS Vermont , el USS Nebraska y el USS Georgia. E l Connecticut, el Meade y el Delaware se aproximaban desde Guantánamo. Los autos militares del teniente Luis Fuentes se estacionaron frente a la muralla de la Ciudadela y los soldados bajaron violentamente a Gustavo Madero encadenado. Le habían metido una estopa mojada en la boca para que no gritara, y lo mismo habían hecho con los generales. Adentro lo esperaba una multitud demoniaca de soldados rebeldes de Mondragón y Félix Díaz, gritándole insultos y escupiendo hacia afuera. —No volverás a ver el sol, maldito tuerto —le dijo el teniente a Gustavo y lo empujó hacia las rejas, haciéndolo caer sobre sus rodillas. Lo aferró de la cadena de las esposas y lo arrastró por el piso hacia la turba de la fortaleza. Se abrieron las puertas. 128 En el Castillo de Chapultepec estaba Sara, la esposa del presidente, como una diminuta figura vestida de blanco debajo del sol, al fondo del largo piso ajedrezado de la gran terraza. Estaba sentada junto al barandal desde donde se veía todo el Valle de México. Tejía un chaleco de lana para su esposo, con las palabras bordadas “Te quiero, Panchito”. Un ruido de zapatillas le detuvo el corazón. Desde el otro extremo, una mucama corría hacia ella alzándose la falda y con una expresión horrenda en la cara. Sara se levantó inmediatamente y dejó caer el tejido. Cuando notó que la mujer lloraba y temblaba, Sara sintió que se le congelaron los brazos. —No… —y se le arrugó la cara. —¡Señora! —le gritó la mucama—. ¡Señora! —No, Esperanza, no… —¡Lo tienen en la intendencia del palacio! —¿Qué dices? —y se le cortó la respiración. Se le cerró la tráquea y se llevó la mano al corsé para arrancárselo y poder succionar aire. Miró el piso y sintió que se le derretía debajo de las piernas. —¡Señora, también se llevaron a Gustavo! ¡Lo acaban de meter en la Ciudadela! ¡Empaque, señora, váyase ya! ¡La van a matar a usted también! Sara escuchó su propio corazón latiéndole en las orejas y miró el alcázar del castillo, que le pareció tan irreal como una pesadilla. Comenzó a caminar de la mano de Esperanza y recordó el retrato de Carlota, la esposa del emperador Maximiliano; la vio llorando en esa misma terraza y se vio a sí misma en ella. Vio a Maximiliano amarrado a un poste en una montaña, gritando al recibir las metrallas de los rebeldes dirigidos por Benito Juárez, que fue apoyado secretamente por el gobierno de los Estados Unidos. —¿Mi vida? ¿Dónde estás, mi vida? —se lamentaba Sara —. ¿Qué le van a hacer, Esperanza? ¿Qué le van a hacer a mi esposo? —Tranquila, señora —la mujer la tomó con fuerza del brazo—. Yo voy a ponerla a salvo y estaré con usted hasta el final. —No va a pasarle nada, ¿verdad, Esperanza? Dios mío, por favor protege a mi marido, te lo ruego —Sara cerró los párpados—. Por favor, quiero verte, mi vida. Quiero que todo vuelva a ser como antes, ¿sí? Esperanza, llévame con mi esposo. Por las esquinas de la terraza y por las escaleras donde había esculturas de leones entraron tres agrupaciones de soldados del vigésimo noveno batallón acompañados por Francisco León de la Barra. —¡Deténganse ahí, señoras! —les gritaron—. ¡Coloquen las manos detrás de sus nucas y arrodíllense! 129 Nos bajamos de los biplanos todos mareados y tambaleándonos. Von Hintze tuvo que detener a Jessica por los codos y Tino venía forcejeando con Doris. Lind nos guió como a una caravana de hormigas hacia la pirámide redonda. Escalamos por lo que alguna vez fue su rampa de acceso, ahora convertida en una vereda de piedras desmoronadas. Ya eran las cuatro de la tarde y el sol ardía en los brazos. Se oían insectos en la maleza que crecía entre las rocas. En la parte superior llegamos a una plataforma y desde ahí se veía todo el valle del Ajusco rodeado por las montañas. El aire soplaba tan duro que nos aventaba. John Lind se paró en el borde y miró hacia abajo. Respiró hondo y sonrió mientras contemplaba la inmensidad. —Señores —nos dijo—, éste es el lugar más antiguo donde alguna vez hubo una civilización en esta parte del mundo —y sopló una ventisca que resonó en las profundidades—. Se extinguió mucho antes de que surgieran los aztecas y los toltecas. Cuando ellos llegaron a este sitio, lo encontraron tan abandonado como nosotros lo vemos esta tarde. De la civilización que construyó esta pirámide no sabemos nada más que su nombre: Cuicuilco, pero en su momento fue el centro del universo. Este lugar es tan antiguo que poco o nada sabemos sobres sus habitantes originales. Permanecimos callados mirando las montañas. Jessica caminó hacia Lind y le preguntó: —¿Cuicuilco, ex gobernador? —Sí, Jessica. Significa el canto del arcoíris. Jessica le sonrió y a continuación Lind nos habló a todos: —Un día hace veintitrés siglos, todo esto fue arrasado por un mar de lava y quedó sepultado debajo de cuatro metros de roca líquida. Quienes vivieron aquí seguramente siguen atrapados en algún lugar debajo de nosotros. Lind se sentó sobre sus tobillos y recogió una de las miles de piedras volcánicas esparcidas sobre la plataforma. —Éstos son los restos de ese cataclismo —dijo y miró a la redonda—. Un manto de rocas ígneas que se extiende kilómetros y kilómetros hacia todas direcciones. El pedregal de Cuicuilco. El culpable de todo es ese volcán que ven allá a lo lejos —se levantó y señaló un monte sin punta unos ocho kilómetros hacia el suroeste—: el volcán Xitle. —¿Xitle, ex gobernador? —Significa ombligo —Lind le sonrió a Jessica, caminó sobre el borde de la plataforma y nos siguió relatando la historia—. Algunos pocos escaparon y se dirigieron hacia el norte. Ellos son los ancestros del pueblo de México. —Ah, carambas —le dije—, ¿mis ancestros? —Sí, Simón. Fundaron una nueva ciudad que se convirtió en la metrópoli imperial más grande y poderosa antes del periodo azteca. Hoy la conocemos como Teotihuacán. Me dejó sin palabras. —Ésa es la prueba de que siempre puedes renacer —y me miró—. Señores —se dirigió a todos—: hoy los traje aquí por recomendación de Schuyler, porque aquí ocurrió un gran cambio en el inicio de la historia, y porque un gran cambio está a punto de suceder ahora en el mundo. El presidente Madero ha sido capturado y este golpe es parte de una transferencia de poder en el planeta que va a desencadenar la guerra de Europa y del mundo. Von Hintze se me acercó silenciosamente y me guiñó un ojo. —¿A qué se refiere exactamente? —pregunté. Lind respondió circunspecto: —Mi presencia en este país no puede ser dada a conocer públicamente sino hasta después del 4 de marzo, cuando el nuevo gobierno de los Estados Unidos tome posesión constitucionalmente. Estoy aquí por órdenes del presidente electo Woodrow Wilson para ejecutar una misión secreta. —¿Misión secreta? —nos volteamos a ver Jessica y yo. Miré hacia abajo y vi los relucientes aviones Vickers en los que habíamos llegado. Había dos hombres vestidos de negro custodiando la escalinata de la pirámide. —Mi misión es detener el curso de los acontecimientos. —¿Detener el curso de los acontecimientos, señor Lind? —Y tú me vas a ayudar, Simón Barrón. Todos aquí me van a ayudar —y se volvió hacia los masones—, esto sólo lo podremos hacer juntos. Vamos a trabajar coordinadamente para mover las fuerzas de este país y restaurar el orden de las cosas. Los masones asintieron en silencio, y lo mismo hicieron Von Hintze y Montgomery Schuyler. Me rasqué la cabeza. —¿Qué es exactamente lo que piensa hacer, señor Lind? —Rescatar al presidente Madero y reinstalarlo en la presidencia. Tú vas a ser aquí mi pieza clave. Lo llamaremos el Plan de Cuicuilco. 130 EL CONTRAATAQUE Más tarde llegaron otros aviones de Lind con agentes del Servicio Secreto de los Estados Unidos e hicimos un campamento al pie de la pirámide de Cuicuilco. Tino y yo preparamos la fogata y los hombres de Lind se encargaron de montar las casas de campaña. Jessica y Doris se pusieron a organizar los paquetes de comida que transportaban los agentes en los vientres de los biplanos. Aún se apreciaba el cinturón rojo del ocaso en el horizonte pero el cielo ya estaba tupido de estrellas. Lind se paseó con una taza de café humeante, como un general amigable que supervisa a sus tropas. Platicó unos minutos con Schuyler y de ahí se dirigió con el jefe de comando del Servicio Secreto. Von Hintze caminaba solitario con las manos detrás de su abrigo y los ojos fijos en la silueta negra de la pirámide contra las estrellas. Me le acerqué. —¿Almirante? —Sí… —respondió indiferente y continuó viendo la pirámide. —Tengo la impresión de que no quiere dirigirme la palabra. Después de un momento de tensión, al fin sonrió. —Espero que nadie aquí esté al tanto del trato que tú y yo tenemos. ¿Alguien lo sabe? —y volteó a ver a Jessica. —Nadie lo sabe, almirante. —Al parecer tu investigación y la mía se han cruzado en este lugar, lo cual me indica que eres bueno como investigador. —Bueno, al parecer sí, almirante. Entre otras cosas, investigué que usted ha estado visitando a los rebeldes en la Ciudadela. ¿Es usted parte del plan de Henry Lane Wilson? Von Hintze me encaró con ojos aterradores. —Soldado, te recuerdo que tengo en mi poder a tu esposa, tu madre y tu hijo en el Hotel Geneve —y echó un vistazo hacia Lind y Schuyler, que estaban en la fogata—. Si alzas la voz, voy a tener que hacer una llamada a ese hotel. ¿Quieres que la haga? Bajé la mirada. —Almirante, no entiendo su juego. ¿Por qué está aquí con John Lind? ¿De qué lado está? —Mi juego consiste en que tú no puedas entenderlo — dijo burlonamente—. De eso se trata el contraespionaje. En el mundo de la diplomacia nadie debe saber cuál es tu juego hasta que alcanzas tu objetivo. —¿Cuál es su objetivo? —Ganar —dijo y contuvo una carcajada. —Dios… ¿Y cómo sé que mi familia está realmente en ese hotel? ¿Cómo sé que no me ha estado engañando desde un principio? El embajador metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un papel doblado en cuatro partes. Lo desdobló y me lo entregó. —Esto te pertenece. Era una carta con la letra de mi esposa, y decía: Precioso mío, estamos muy bien aquí donde el Señor A nos ha dado todas las comodidades. Tenemos alberca y muchos lujos. Ha sido muy generoso con nosotros. La comida es deliciosa y nos la traen al cuarto. Tu hijo Bernardo está muy feliz y también tu mamá. Nos hemos divertido mucho. El Señor A me ha pedido no decirte dónde estamos por si alguien intercepta esta carta. Así me lo dijo. Tengo tantas ganas de verte y abrazarte y besarte, Simón. Que tu misión sea un éxito. No pude decirte cuánto siento la muerte del general. Nunca habrá otro hombre como él en este país, excepto tú. He pensado en nuestro futuro, en que tengamos dos hijos más. ¿Te imaginas cuántos vamos a ser cuando vivan los hijos de los nietos de nuestros nietos? Yo tengo tres deseos y los tendrán quienes nos vengan. Quiero que vivas para que los hagamos realidad. Te amo, Paulina En la parte de abajo estaba la letra de mi madre y decía: “Te amo, hijo”, y también la de mi hijo: “Te quiero mucho, papá”. —¿Convencido? —preguntó Von Hintze. Yo tenía las palabras atoradas en la garganta. Se oían muchos grillos y también los leños que crujían en la fogata. —Gracias, almirante. —Ahora bien, ¿qué has averiguado? —preguntó con seriedad y señaló hacia lo alto de la pirámide para que no supieran de qué estábamos hablando. —Bueno, la Conexión H es un hombre llamado Sherburne Gillette Hopkins. Es el abogado de la compañía WatersPierce Oil. Él se ha desempeñado como la mano derecha del gobierno estadounidense para organizar las rebeliones y los golpes de Estado de América Latina. Es amigo del embajador Henry Lane Wilson y lo he visto en la embajada. Mueve el armamento que llega a México y está detrás de las guerrillas de Pascual Orozco y Emiliano Zapata. —Muy bien. ¿Qué más? —Hay un túnel que conecta a la embajada americana con la Ciudadela. Por ahí abastecen a los rebeldes con armamento que llega desde Connecticut. La Conexión Y es una organización secreta de la Universidad de Yale que se llama Orden de la Calavera. El presidente Taft es parte de ella. —¿Ése es el Club de la Muerte? —Von Hintze alzó una ceja. —Ajá —y miré a Jessica. —¿Qué más? —Los americanos quieren destruir a un inglés llamado lord Cowdray y robarle el control de la compañía Mexican Eagle, que controla cincuenta y ocho por ciento del petróleo de México. Quieren dárselo a Waters-Pierce Oil, que pertenece a un americano que se llama Henry Clay Pierce, pero Pierce trabaja para otro al que le llaman el Gran Patriarca. —Entiendo. ¿Qué más? —Henry Lane Wilson trabaja para un hombre llamado Daniel Guggenheim, propietario del monopolio minero Asarco, pero aún no sé cómo encaja Guggenheim con la Conexión Y. Todo parece indicar que Guggenheim obedece a un hombre mucho más poderoso que controla a la Conexión Y, a Wilson, al presidente Taft y a todos los demás. Ese hombre es quien está moviendo todo. —Vaya, muy bien, chico —dijo con un gesto de satisfacción—. Nada mal para un primerizo. Ya veo que Bernardo te adoptó… Von Hintze guardó silencio cuando vio que Jessica se acercaba: —Dice Lind que nos acompañen a la fogata. Todos estaban reunidos alrededor del fuego, incluso los hombres del Servicio Secreto. Nos sentamos sobre unas rocas porosas y John Lind nos dijo: —Deberían probar estas frankfurters, señores. No hay nada como una salchicha vienesa a las brasas. El Señor Oscuro estaba mordiendo su frankfurter y Doris no dejaba de escudriñarlo horrorizada. Tino puso tres salchichas en un pan y se lo comió todo de un solo bocado. Jessica me estaba viendo a mí; de pronto me sonrió y desvió la mirada hacia abajo. La verdad es que se veía bella con la luz de la fogata. —Mañana es el día de la verdad, señores —nos dijo Lind —. En unas horas voy a tener aquí a veinticuatro soldados de las fuerzas selectas de reconocimiento y operaciones especiales de Minneapolis. Con este comando vamos a penetrar el Palacio Nacional donde tienen preso al presidente Madero. Lo rescataremos y lo trasladaremos a los Estados Unidos. Luego vamos a reinstalarlo en la presidencia por medio de un cuerpo táctico multinacional. Uno de los masones se inclinó hacia el fuego y comentó: —Penetrar el Palacio Nacional va a ser imposible. El palacio está fortificado: hay francotiradores con ametralladoras en todos los edificios de la plaza central. El general Huerta acaba de duplicar la guardia interna y están colocando baterías de cañones en las calles circundantes. —Entonces por el drenaje —dijo Lind con la frankfurter en la boca. —El drenaje en la zona del palacio tiene rejas de hierro de cuatro pulgadas de grosor cada veinte metros. Imposible romperlas con herramientas, nos llevaría días. Los respiraderos están protegidos por guardias todo el tiempo. —Alguien de adentro… —No, señor Lind. En estos días Huerta se dedicó a exterminar a todos sus enemigos. Los que están adentro no van a poder ser comprados. Al menos no en tan poco tiempo. Lind suspiró. —Bueno, tiene que haber una manera, ¿no? —y nos vio a todos con las cejas levantadas—. Pensemos, amigos. —¿Puedo tomar la palabra? —preguntó Tino Costa. —Sí, claro, muchacho. —Bueno, en la escuela yo tenía un compañero de clases tan brillante y bueno para dibujar en el pizarrón, que un día el profesor le ordenó pasar al frente y dibujar un celenterado, pero mi compañero dibujó una puerta, la abrió y se salió por ahí. Nos quedamos callados. Lind permaneció con la salchicha frente a su boca. —Qué idiota eres —dijo Doris—. ¿Me autorizan para romperle la cabeza? —¡Es en serio! —gritó Tino y se levantó violentamente —. ¡Lo único que tenemos que hacer es dibujar una puerta y entrar por ahí! —Tiene razón —me levanté yo. —¿A qué te refieres, Simón? —me preguntó Jessica con recelo. —Yo he estado dentro del Palacio Nacional. Conozco la ubicación de la Comandancia Militar donde tienen preso al presidente. Puedo hacerme cargo de la operación de penetración. John Lind me dijo admirado: —Se ve que eres audaz, muchacho, pero ¿tienes entrenamiento para una operación de bolsa negra como ésta? —Señor Lind, soy soldado del Ejército mexicano. Tengo entrenamiento para operaciones de reconocimiento y penetración de fortificaciones. —¿Y cómo piensas entrar? —me preguntó. —Muy fácil —caminé hacia Jessica—. ¿Recuerdas lo que me dijiste, niña? ¿Recuerdas la revista que me enseñaste el día que te conocí? —¿La revista? —Jessica frunció las cejas y ladeó la cabeza—. Oh, Dios… la revista… —El Palacio Nacional actual fue construido hace quinientos años encima de cinco palacios aztecas interconectados por debajo. —Oh, Dios… —repitió y peló los ojos—. ¿Las casas de Moctezuma? ¿Piensas entrar por las escaleras de Huitzilopochtli? La miré fijamente. —Alguna vez las estrellas del cielo, llamadas Centzon Huitznahua, quisieron matar a la madre Tierra, Coatlicue — miré hacia el firmamento—. Prepararon un complot para despedazarla porque estaba a punto de tener un bebé que iba a cambiarlo todo. Pero entonces, cuando se acercaron para matarla, el niño se apresuró a nacer y salió del vientre de Coatlicue completamente armado con cuchillos de obsidiana. Con un grito cósmico defendió a su madre y despedazó a todos los conspiradores, a quienes esparció por el universo convirtiéndolos en las estrellas. Jessica me miró perpleja. Todos estaban perplejos. —Tú me lo dijiste, Jessica. He sido como un hombre que fue inmensamente rico pero que olvidó todo su pasado. Cuando salga esta vez del vientre de la Tierra volveré a ser lo que soy. Creo que llegó el momento de que contactes al arqueólogo que descubrió esas excavaciones. Uno de los masones me miró francamente extrañado. —¿De qué estás hablando, Simón? —cuestionó. —De Manuel Gamio —sonrió Jessica—. Es el inspector general de Monumentos Arqueológicos. Tengo su teléfono aquí, en esta libreta —y nos la mostró. John Lind se levantó y me dijo: —Muy bien, Simón Barrón. Mañana estarás a cargo del comando de rescate y entrarán por esos pasajes subterráneos que dices. Le devolverás a tu país la libertad, la paz y la grandeza que tuvo en otras épocas. El Plan de Cuicuilco ha entrado en fase uno. En ese momento Von Hintze se metió la mano en el bolsillo y sintió entre sus dedos el cartucho de Bernardo Reyes, el Plan de México. —¿Y yo, señor Lind? —preguntó Tino. El ex gobernador no supo qué responder. —Tú —contesté yo—, tú pregúntales a los caballeros templarios. Me acabas de decir que ya eres masón. Los templarios cruzaron miradas. —Discúlpanos, Simón, pero para ser masón tienes que haber hecho una obra importante. Este chico no es ningún masón, sólo está alardeando. —Ahora sí te voy a pegar, pendejo —le dijo Doris. 131 Esa noche la embajada de los Estados Unidos lucía más tétrica que nunca. Encima tenía la luna y un grumo de nubes que la esparcían sobre las gárgolas. Las luces del cuarto piso estaban encendidas. De pronto un relámpago tronó en el fondo del cielo y las gárgolas cobraron vida. Enrique Cepeda entró corriendo en la oficina de Henry Lane Wilson, jadeando y con sangre en las manos. —Ya está hecho, embajador. Lo tenemos prisionero. También tenemos a su hermano. —¿Dónde está Huerta? —Viene para acá —y el destello del relámpago latigueó la ventana, sacudiendo los vidrios. —Muy bien —respondió Wilson y se dirigió a la mesa donde estaban Félix Díaz, Manuel Mondragón, Fidencio Hernández, Rodolfo Reyes y el teniente coronel Joaquín Maas—. Señores, llegó el momento de organizar el nuevo gobierno. Manuel Mondragón lo miró con ojos brillosos. —Señor, ya están comenzando las reacciones contra nosotros. El general Jerónimo Treviño quiere participación en el nuevo gobierno o se levantará en armas. También se están rebelando los gobernadores de Nuevo León, Chihuahua, Aguascalientes y Coahuila, que son Viviano Villarreal, Abraham González, Alberto Fuentes Dávila y Venustiano Carranza. Treviño y Andrés Garza Galán acaban de apoderarse de Nuevo Laredo. Dicen que no aceptarán a Félix Díaz ni a cualquier otro que impongamos en esta mesa, hasta que aparezca otro hombre capaz de dirigir a México. Pascual Orozco acaba de anunciar que dirigirá el levantamiento nacional contra nosotros. —Ha iniciado una nueva revolución… —murmuró Enrique Cepeda. —Pascual Orozco no es nadie —dijo Wilson—. A ése lo controlamos nosotros. Sólo está tratando de negociar un pedazo del pavo, será fácil aplastarlo… Pasos militares interrumpieron a Wilson. Era Victoriano Huerta que acababa de llegar con su escolta de soldados. —Ya derroqué al gobierno de Madero, señor embajador. Tengo arrestados a los miembros del gabinete. El Poder Ejecutivo ya está en mis manos. —Muy bien —Wilson se frotó las manos y suspiró—. Ahora les informo que el gobierno se compondrá de la siguiente manera: Enrique Cepeda será el gobernador del Distrito Federal. Francisco León de la Barra será el secretario de Relaciones Exteriores. Manuel Mondragón será el secretario de Guerra. Rodolfo Reyes será el secretario de Justicia. Toribio Esquivel Obregón será el ministro de Hacienda. Alberto Robles Gil será el ministro de Fomento. Alberto García Granados se hará cargo de la Secretaría de Gobernación. Jorge Vera Estañol se ocupará de la de Instrucción Pública. David de la Fuente de la de Comunicaciones y Manuel Garza Aldape de una nueva secretaría que se llamará Agricultura. Wilson repartió un documento y les dijo: —El acuerdo que vamos a firmar esta noche lo llamaremos el Pacto de la Embajada. Mañana asumirá funciones Pedro Lascuráin como presidente interino ante el Congreso y lo haré renunciar inmediatamente para que designe a otro que será uno de ustedes. Luego convocaremos a elecciones y uno de los que está aquí será elegido como el nuevo presidente constitucional de la República Mexicana. —¿Quién va a ser esa persona? —preguntó Mondragón con la mirada resplandeciente. Wilson se dirigió al hijo de Bernardo Reyes. —Rodolfo, quiero que mañana mismo llames a tu hermano Alfonso y le ofrezcas de mi parte ser el secretario particular de quien resulte presidente provisional. No quiero a ningún reyista suelto por ahí que pueda provocar problemas en el futuro, ¿entendido? —Nunca va a aceptar, Henry —contestó Rodolfo—. Su lealtad a mi padre le impide participar en esto. —Lealtad que tú no tienes —increpó Mondragón—. No puedo creer que estés aquí sentado. Tenías que ser abogado, sólo un malnacido traiciona a su propio padre. —Yo no traicioné a mi padre —Rodolfo miró muy duramente a Mondragón y lo señaló—: lo traicionaste tú, tú ideaste todo —y se levantó de la mesa. Wilson le sonrió a Mondragón. —No, Rodolfo —respondió Mondragón—. Tú sabías de qué se trataba y aun así dejaste que tu padre fuera a matarse frente al palacio. No eres tan idiota, ¿o sí? Sabías en qué iba a terminar todo. Sólo un hijo puede convencer a un hombre como Bernardo. Fuiste tú quien lo hizo salir de esa celda. Querías lo que acabas de obtener. —Esto es una calumnia —dijo Rodolfo visiblemente enfadado—. Si esta noche estoy aquí se debe a que es la única forma de proteger a mi familia —y volteó a ver a Wilson—: no quiero que se involucre a Alfonso en nada de esto; tiene sólo veinticuatro años y después de la muerte de mi padre los asuntos políticos no le interesan. Él quiere ser escritor. Mondragón soltó una risita. —¿A quién crees que engañas, Rodolfo? No quieres a Alfonso en el gobierno porque sabe lo que hiciste. —Bueno, señores —los calmó Wilson—, no vinimos aquí para pelearnos, ¿verdad? Ahora nos queda por repartir el verdadero pastel. ¿Quién va a ser el presidente electo? Todas las miradas se concentraron en dos personas: Félix Díaz y Victoriano Huerta. 132 En el campamento de Cuicuilco se fueron todos a sus tiendas y yo me quedé solo frente a la fogata, atizando el fuego con una varita. Comenzaron a caer gotas muy delgadas pero la nube era tan transparente que todavía se alcanzaban a ver las estrellas. Saqué de mi bolsillo la carta que me había dado Von Hintze y la desdoblé para volverla a leer. De una tienda salió el Señor Oscuro y caminó hacia mí alrededor de la fogata, como un ser de otro mundo. Se sentó a mi lado y se quedó viendo las llamas. Me dijo: —Rescatar a Madero no va a servir de nada mientras no sepamos quién está detrás de todo… —Cierto —le contesté—. ¿Quién está detrás de todo, señor? El Señor Oscuro hundió la vista en las flamas y me dijo: —Ya tienes los ingredientes de este enigma, hijo, pero te falta la pieza crucial. El nombre del Gran Patriarca —y me sonrió. Observé los leños tronando entre las llamas. —¿Usted lo sabe? —No, hijo. El arte del diablo es que nadie lo vea. Hay un solo lugar donde puedes encontrar la respuesta. —¿Dónde? —En una caja fuerte. —¿En una caja fuerte? El hombre volvió a sumir los ojos en la fogata y me dijo: —Debajo del Castillo de Chapultepec hay una cueva que muy pocos conocen. Se llama la gruta de Cincalco. —¿La gruta de Cincalco? —Fue un sitio de importancia cosmológica desde los tiempos de los aztecas. Aún hoy su existencia es desconocida para la mayoría. —¿Qué es lo que hay en esa caja fuerte? —pregunté intrigado. —Un archivo donde está el acuerdo secreto que firmaron el Gran Patriarca y el padre de los Madero para que Francisco fuera presidente. —Dios… —Cuando tengas ese nombre podrás dárselo a John Lind y él se lo dará al nuevo presidente de los Estados Unidos. Así Woodrow Wilson podrá saber por fin contra quién está peleando y tu país estará a salvo. —Vaya, supongo que me está asignando una nueva misión, señor. Me sonrió y volteó a ver de nuevo el fuego. —¿Sabes, hijo? Una vez estuve con Bernardo Reyes en una fogata como ésta. Nos encontrábamos en un lugar remoto del desierto de Sonora, en unas cuevas muy tenebrosas habitadas por espíritus, o al menos eso nos decía la gente que vivía ahí. Al otro lado de la fogata teníamos sentados a treinta guerreros yaquis, muy feroces —y señaló las desfiguraciones de su cara—. Venían con sus armas y con las caras pintadas como diablos. —¿De verdad? —pregunté y se escuchó el tronido de un leño. —No conociste a Bernardo en esos tiempos, hijo, cuando lo mandaron a combatir a esas tribus yaquis y los convirtió en sus aliados. Así era Bernardo. Creía no en las guerras, sino en la generación de pactos para evitarlas. Para eso quería crear un Ejército tan poderoso como el de los Estados Unidos, para no tener que utilizarlo nunca. La existencia misma de ese Ejército iba a asegurar la paz. Y así iba a gobernar México. —Increíble —dije y lo miré. De pronto su cara desfigurada dejó de inspirarme cualquier tipo de temor. —Todos somos la misma persona, hijo —susurró e hizo con el dedo la espiral de Bernardo Reyes. —¿Qué significa eso, señor? —Esto se remonta al comienzo de todo —suspiró y giró la cabeza hacia las profundidades del cielo—. En algún momento Dios decidió convertirse en gotas como éstas —y palpó las pequeñas gotas en sus dedos—. Ése es el momento del tiempo que estamos viviendo nosotros; pero seguimos siendo el mismo océano. Tú y yo somos parte del interminable, somos sus ojos y sus dedos, somos parte de la mente de Dios. —Dios… —observé mis manos. Sentí que estaban conectadas con el universo. Fue un instante muy extraño. Tuve la sensación de ser un embrión flotando en el espacio, conectado con todo, que regresaba a una casa donde estaban todos. Por un momento sentí que el Señor Oscuro era yo mismo y le sonreí—: todos somos la misma persona… —Bernardo Reyes ya volvió al gran océano, hijo, y ahí tú y yo nos volveremos a encontrar. Ahora vámonos a dormir, que mañana tienes un día bastante importante. —Sí, señor, sólo voy a quedarme aquí un momento más. Me dio una palmada en el hombro y regresó a su tienda. En ese momento salió Jessica de la suya, como si hubiera estado esperando a que se fuera el templario. Salió con un velo transparente que parecía de un cuento de hadas. Volteó hacia los lados para asegurarse de que no la viera nadie y se me acercó. Se sentó a mi lado sobre la piedra y puso sus pies descalzos sobre la tierra. —Está lloviendo, Simón Barrón —y alzó la cara al cielo. Cerró los ojos y abrió la boca para que le entraran las gotas. —Sí, niña, está lloviendo. —Cuando te conocí pensé que eras un simple soldado. —¿De verdad? ¿Y qué piensas ahora? Jessica entrecerró los ojos, con el fuego se le veían como rayos del sol. —Ahora pienso que eres más que un soldado. —Bueno, supongo que eso es un halago —sonreí—. ¿Qué significa ser más que un soldado? —Eres un guerrero azteca. Y de hoy en adelante puedes convertirte en rey. —¿En rey? Me acarició el brazo con el dedo. —Eres un hombre justo, Simón Barrón. Eres valiente —y miró hacia abajo la carta de mi esposa en mis manos—. ¿Qué es eso? —me la arrancó de los dedos. —Devuélveme eso —le dije. Empezó a leerla y traté de arrebatársela. —Precioso mío… —leyó en voz alta—. Estamos muy bien aquí donde el Señor A nos ha dado todas las comodidades… ¿Quién es el Señor A? —Dámela, Jessica. —No, espera —se levantó y comenzó a caminar lejos de mí. Me abalancé detrás de ella. —Jessica, ¿me la puedes regresar? No deberías leer esa carta. Se detuvo y me miró con una expresión muy afectada. —¿Tienes una esposa y no me lo habías dicho, Simón? —No sabía que te lo tenía que decir. —Eres un mentiroso, Simón Barrón —se quedó perpleja mirando el papel. —¿Mentiroso? Siguió leyendo. —¿Quién es el Señor A? ¿Por qué dice que no te puede decir dónde está? Espera un momento… dice que está en un hotel. ¿En qué hotel está tu esposa, Simón? ¿La tienen los que te mandaron a espiar a Henry? ¿El que te envió es el Señor A? —¡Dame la carta! —No te la doy hasta que me digas en qué hotel está. —No sé en qué hotel está. Se puso a leer en voz alta de nuevo y me dio manotazos. —He pensado en nuestro futuro, en que tengamos dos hijos más. ¿Te imaginas cuántos vamos a ser cuando vivan los hijos de los nietos de nuestros nietos? Yo tengo tres deseos y los tendrán quienes nos vengan… ¿Qué significa esto, Simón? —No lo sé. A mi esposa le gusta pensar en nuestros descendientes. —Qué tonto eres, Simón. Te está diciendo dónde está. —¿Cómo? —me acerqué para leer la carta con ella. —Aquí lo dice —señaló el párrafo—. ¿Ves? Es un acertijo matemático. —¿Un acertijo matemático? —me rasqué la cabeza. —Por lo que veo tu esposa es mucho más inteligente que tú, niño mentiroso. —¿Cuál es el acertijo matemático? —No sabes multiplicar, Simón. Está diciendo que tienen un hijo, llamado Bernardo, y que quiere tener dos más. —Ajá, ¿y luego? —Dice que tiene tres deseos, o sea tener tres hijos, y que los tendrán también quienes les vengan. —¿Y? —¿De verdad no lo ves? Eres muy tonto. Debería divorciarse de ti. —No entiendo nada de lo que me estás diciendo. —Dice que te imagines cuántos van a ser cuando vivan los hijos de los nietos de tus nietos, que tendrás con ella. Es decir: tres por tres por tres por tres por tres. Es una multiplicación. —Ah, caramba —y me puse a hacer el cálculo con los dedos. —Tres por tres es nueve —me dijo ella—. Nueve por tres es veintisiete. Veintisiete por tres… —torció los labios— es ochenta y uno. Ochenta y uno por tres —calculó mentalmente —, doscientos cuarenta y tres. Ése es el código de la habitación. Acabo de descubrir dónde está tu esposa. —Diablos. —¿En qué hotel está, Simón Barrón? En una de las tiendas estaban Doris y Tino. Doris estaba pegada a un extremo, dándole la espalda a Tino y roncando como un monstruo. En el otro extremo estaba Tino en posición fetal, mirando hacia el otro lado y con los ojos bien abiertos: “Odio a las pinches viejas —se dijo a sí mismo con los dientes apretados—. Es hora de ir a molestar a Simón Barrón”. 133 En Washington, D. C., el presidente William Taft ingresó en el fastuoso salón de ceremonias del New Willard Hotel, donde estaba a punto de llevarse a cabo la cena de despedida organizada por el Distrito de Columbia, la Cámara de Comercio, el Board of Trade y la Retail Merchants Association. En cuestión de segundos los reporteros se arremolinaron a su alrededor: —Señor presidente, ¿es verdad que el presidente de México acaba de ser arrestado? —preguntó uno. Taft lo miró imperialmente. —Bueno, el informe que tengo es que el hermano del señor Madero intentó asesinar a nuestro embajador Henry Lane Wilson. —¿Quién le rindió ese informe? —El embajador. Entre los periodistas se abrió paso un hombre encolerizado. —¡Señor Taft! ¡Washington está siendo gobernado por un triunvirato de banqueros! ¡Un triángulo de ganancias y poder! —Doctor McKelway, no todos los hombres de negocios son unos santos —respondió Taft con un tono irónico. —Señor Taft, el senador William Alden Smith acaba de presentar ante el Congreso una carta secreta del embajador de Nicaragua en Francia, Crisanto Medina, llamada “Secreto 1910”, acusándolo a usted y a su gobierno de provocar los golpes de Estado en Nicaragua y el que está ocurriendo en México. Además reveló que todo se hace por medio de un agente llamado Hopkins. Esta tarde, los países representados en la asamblea de la Pan-American Union refrendaron estas acusaciones. Philander Knox, el secretario de Estado, se adelantó por el costado de Taft. —Doctor McKelway —le dijo—, nuestros motivos son puros —y le sonrió. —¿Puros? ¿De qué habla? —Doctor McKelway, estamos defendiendo la Doctrina Monroe, el Destino Manifiesto de los Estados Unidos de América —Knox alzó una ceja—. Está a punto de estallar una guerra entre Bulgaria y Rumania que desatará un conflicto mundial. Rumania acaba de solicitar apoyo a Rusia y esto sólo incrementa la tensión entre Rusia y Alemania por el caso de Bosnia. Ya no se necesita nada para que Rusia se comprometa con Inglaterra y con Francia y le declaren la guerra a Alemania. —¿Y eso en qué nos incumbe a nosotros, secretario? —Los alemanes acaban de anunciar que van a crear una línea naval con la Hamburg-American Steamship Company para aumentar su presencia en el Canal de Panamá. Ya hicieron un depósito por quince millones de dólares. —¡Pero lo hacen para apoyarnos a nosotros! ¡Anunciaron que esos barcos llevarán la bandera de nuestro país y que estarán ahí para apoyar a la Marina de los Estados Unidos! —Qué ingenuo es usted, doctor McKelway. Tal vez no se ha dado cuenta, pero en muy poco tiempo vamos a estar en guerra contra todos. Inglaterra quiere arrebatarnos el canal y el control de Centroamérica. Alemania está incrementando su flota a una capacidad de desplazamiento de uno punto ciento veinticuatro millones de toneladas, Inglaterra a dos punto cuarenta y ocho millones, Francia a ochocientos seis mil, Japón a seiscientos trece mil y Rusia a cuatrocientos cincuenta y nueve mil. Éste es el reporte de la Oficina Naval de Inteligencia al Comité Naval del Congreso esta mañana. Nuestra flota tiene sólo ochocientas noventa y ocho mil toneladas de capacidad de movilización y nuestro sistema de torreta en la línea central ha sido copiado universalmente. Los alemanes están construyendo submarinos a gran escala y la Gran Bretaña está invirtiendo doscientos veintiocho punto cuatro millones de dólares en su flota; nosotros sólo ciento veintitrés millones. —Secretario, el presidente electo Woodrow Wilson ha declarado que no involucrará a los Estados Unidos en la guerra de Europa, que nos mantendrá fuera de la guerra. —La guerra no será de Europa, doctor. La guerra será en todo el mundo. Japón quiere invadir China y puede aliarse con Alemania contra nosotros. El presidente Taft acaba de ordenar la construcción del USS Pennsylvania, el dreadnought más grande de todos los tiempos. Treinta y un mil toneladas; veinte cañones de catorce pulgadas, cuatro tubos de torpedos y veintidós cañones secundarios de cinco pulgadas. Su misión consistirá en asegurarnos el control del Canal de Panamá y proteger nuestro dominio sobre el continente. —¿A eso se debe el golpe de Estado en México, secretario? ¿Necesitan conseguir petróleo para nuestra flota? ¿Cuál es la compañía americana que va a controlar todo ese petróleo? ¿Quién es el que se está beneficiando con este derrocamiento? Otro reportero preguntó: —Señor secretario, ¿es verdad que mañana el presidente Taft tendrá una reunión privada con la Asociación Memorial Masónica de Alexandria, Washington, con las veinticinco jurisdicciones? ¿Sobre qué hablarán en esa junta, señor secretario? Un reportero más cuestionó: —¿Es cierto que John D. Rockefeller padre acaba de designar fondos de la Standard Oil Company para financiar un Instituto de Investigación Agrícola en combinación con el señor Taft? 134 En ese momento, en el capitolio estatal de Trenton, Nueva Jersey, el presidente electo Woodrow Wilson se dirigía a los miembros del Congreso local: —¡Los hombres honestos no tienen por qué tener miedo! Felicito a esta legislatura y a la gente. Esta legislatura estatal ha aprobado siete iniciativas antimonopolios. Estas leyes marcan una nueva era en la vida de los negocios de los Estados Unidos. Los negocios no podrán expandirse adquiriendo las acciones y los bonos de otras corporaciones para controlarlas. Los que se dedican a arruinar a sus rivales y a robar del bolsillo de la gente lo van a lamentar. Los hombres honestos ya no tienen nada que temer. Entraremos en una nueva era de prosperidad. —¿Cómo piensa combatir al clan financiero, gobernador Wilson? —Nuestra misión es limpiar y corregir el mal que se ha adueñado de este gobierno; purificar todo proceso de la vida humana. Algo crudo, despiadado e insensible ha atacado nuestra prisa por triunfar y ser grandes. Pero no hemos olvidado nuestra moral, porque el gobierno debe estar al servicio de la humanidad. Habremos de lidiar con nuestro sistema económico como es y como debe ser modificado, porque nuestra victoria no fue la victoria de un partido, fue una victoria de las fuerzas de la humanidad que tienen la esperanza en la justicia. —¿Qué hay sobre la situación en México, gobernador? ¿Cuál es la posición de la administración entrante en relación con el golpe de Estado ocurrido hace unas horas? Wilson permaneció callado unos momentos. —Es una situación muy lamentable. No respaldaré este golpe. Me he comprometido a proteger a las fuerzas de la democracia en este continente. No reconoceré a un gobierno de carniceros. —¿Va a organizar ahora el derrocamiento de este nuevo régimen? ¿Iniciará una guerra contra el régimen golpista? 135 —Nos van a chingar de todas formas —me dijo Tino en la fogata. —¿Qué dices? —Te lo he dicho mil veces, Simón Pedro, siempre podemos estar peor y lo estaremos. —Pensé que me ibas a ayudar con tu optimismo en vista de la misión que tenemos mañana. —Bueno, si voy a participar como tu gato, prefiero no participar. Nunca me has dicho nada sobre tu maldita misión. Ni siquiera me has presentado decentemente con el embajador Von Hintze. Me tratas como si fuera tu querida y me escondes como si te avergonzara. ¿Te avergüenzo, Simón Barrón? —No, Tino, no me avergüenzas… “Te odio”, pensé. Sin duda a Tino le picó algún un mosco, y se abofeteó a sí mismo de forma enfermiza. Se hizo un silencio sobrecogedor y escuchamos ruidos extraños en el bosque. Pasó un viento muy raro que ladeó las llamas de la fogata e hizo rechinar los árboles. —Tengo miedo, Simón Pedro. —¿Miedo? —pregunté—. ¿De qué tienes miedo? Tino volteó hacia todos lados, y con especial atención hacia la pirámide de Cuicuilco. —No quiero encontrarme con Ixchel, Simón. —¿Otra vez lo de Ixchel? —Se aparece en noches como éstas… —Yo no creo en esas cosas. Creo en un solo Dios, y ése es el único poder en este universo. —Yo tampoco creía en la Llorona —Tino miró la fogata —. Pero ¿sabes? Ixchel no fue siempre la diosa del amor y de la muerte de los mayas. Hubo un tiempo en que fue una princesa; era la más hermosa del mundo, pero un día se enamoró de un hombre que amaba a otra mujer. —¿Y? —Lo amó tanto que planeó asesinar a la mujer a la que amaba ese guerrero, pero en el último momento, cuando estaba a punto de hacerlo, se cortó ella misma el cuello y le juró a su amado que nunca lo dejaría de amar. —Lograste deprimirme. —Desde entonces, Simón Barrón, Ixchel se aparece en noches como ésta en la forma de una luz muy tenue, como una presencia invisible, como las flamas de esta fogata. Gime como el viento y busca en los vivientes el rostro de su amado. Jessica salió de su tienda y caminó hacia la de Doris. Se metió y Tino me miró muy angustiado. —Van a hablar sobre mí, Simón. Doris le va a contar sobre mis inseguridades y sobre… —Por lo visto Doris te asusta más que la Llorona. —Luego van a salir y les van a decir a todos que… —No eres tan importante, Tino, despreocúpate. —Simón, tengo que hacerte una confesión. —A ver, dime. —No soy infalible, no soy invencible y no soy inmortal. —Sí que lo eres, Tino. Eres todo eso y más —le sonreí —. Sólo estás pasando por una crisis de fe a causa de Doris y de tus supersticiones. No dejes que nadie distorsione la imagen que tienes de ti mismo, ni siquiera yo. Siempre serás el rey de tu propio universo, ¿no es cierto? —Bueno, en eso tienes razón, ya me siento Tino Costa otra vez —dijo con un tono infantil. Jessica y Doris salieron de la tienda y se aproximaron hacia nosotros. Doris le gritó a Tino: —¡Pendejo! —Sí, mi amor —se levantó Tino. —¡Ven para acá inmediatamente! —Doris le tronó los dedos. —Ya voy —respondió Tino y me volteó a ver—. ¿Sabes, Simón?, Doris es peor que la Llorona, ella es la que me hace llorar a mí —y se fue hacia la tienda murmurando—: la situación está bastante jodida… Jessica me tomó de la mano y me llevó a un rincón del bosque. Le caían pequeñas gotas en el cabello. Se detuvo y me miró fijamente durante varios segundos. —Niño, estaré contigo en todo momento. Voy a apoyarte en esta operación y te serviré como traductora para que dirijas a los agentes de operaciones especiales. —Gracias, Jessica. Permanecimos en silencio y me volvió a tomar de la mano. Me llevó a un lugar mucho más profundo del bosque. 136 A la mañana siguiente, veinte carrozas de los caballeros templarios se dispersaron en los linderos del sur de la ciudad para dirigirse por separado a la plaza central de México. En una de ellas viajábamos el almirante Von Hintze y yo. Cuando pasamos al lado de la Escuela Militar de Aspirantes de Tlalpan, miré el edificio y se me entumieron las manos. —Aquí comenzó todo, almirante. En las otras carrozas iban veinticuatro agentes de operaciones especiales de Minneapolis con granadas Kugel, ametralladoras Hotchkiss, bazucas M1, metros de cuerda, linternas, tenazas para cortar hierro, perforadoras para concreto y explosivos de alto poder. —Vas a estar al mando de todo —me dijo Von Hintze. Sudé frío. —¿Estás listo? —me preguntó. —Bueno, el plan lo estudiamos hace dos horas, almirante. Todos saben lo que tienen que hacer. —No, chico. ¿Estás listo tú? —y me miró a los ojos. —Para nada… —solté una risa nerviosa—. Por cierto, ¿cuándo voy a poder ver a mi esposa? —Cuando termine todo esto. —Ah, muy bien… —asentí varias veces con la cabeza—. ¿Y cuándo terminará todo esto? —Cuando sepas cómo se llama el misterioso hombre que está detrás de los acontecimientos actuales. Él seguirá creando desestabilización y al final determinará qué potencia europea tendrá el respaldo de los Estados Unidos en la guerra que se avecina. Como entenderás, a mí y al káiser Guillermo nos interesa que los norteamericanos apoyen a Alemania… —sonrió Von Hintze. —Ya veo. Y supongo que usted ha dispuesto todo de tal manera que yo cumpla con ese objetivo sin saber realmente lo que hago ni de qué plan formo parte, incluyendo la misión de Lind… —Comienzas a usar tu inteligencia, chico. ¿Sabes? Tu país ha sido víctima del manoseo y la rebatinga de otras naciones durante mucho tiempo. Desde que fueron conquistados por los españoles, los habitantes de este territorio no han controlado su propio destino. Ni siquiera ustedes planearon su independencia, lo hicieron los Estados Unidos. ¿Y sabes por qué les ha pasado todo esto? —¿Por qué, almirante? —Porque no tienen claro lo que quieren. —Diantres. —Los Estados Unidos son lo que son porque tuvieron un plan desde un principio. —Claro, el Plan de Thomas Jefferson. Un plan a quinientos años. —Tu país es fácil de controlar porque olvidó la capacidad de ver al futuro, capacidad que tenía cuando los aztecas crearon el mayor imperio de este continente. Ahora son como los pececillos de una pecera: les echas una lucecita y todos se mueven hacia ella. Son fáciles de distraer, son fáciles de manejar. —Diablos. —Escucha esto —Von Hintze sacó de su abrigo un telegrama y leyó en voz alta—: estimado Paul, México ya no es más que una dependencia de la economía de los Estados Unidos. Toda la región de México hacia el sur, hasta el Canal de Panamá, ya es parte de Norteamérica. Tu amigo James Speyer. —¿James Speyer? ¿Quién es James Speyer? —¿Ves lo que digo? —guardó el telegrama—. Tu país está en deuda con otros países desde el primer día en que inició su supuesta independencia. Lo que hizo tu primer presidente fue pedirle a Inglaterra un préstamo de sesenta mil pesos. ¿Y sabes cuándo terminaron de pagarlo? —Déjeme pensar… ¿Nunca? —Exactamente, nunca. Para pagar pidieron otro préstamo y luego otro préstamo para pagar ése, y así lo ha hecho durante cien años. Hoy deben más de 157 millones de dólares a otros países. En el futuro esa deuda será de miles de miles de millones de dólares, y seguirá creciendo sin límite. —¿Miles de miles de millones de dólares, almirante? —Te lo prometo —me sonrió—. Observa el pasado detrás de ti y sigue la línea que se proyecta directamente a través de tu cabeza hacia el futuro que te espera. Se llama extrapolación prospectiva. Cuando aprendas a hacerlo, obtendrás el control de tu futuro. —Voy a tratar, almirante… —Ésta es la historia de los países deudores, hijo. Nunca van a terminar de pagar hasta que ellos mismos produzcan la riqueza. En tu caso es el petróleo, pero no lo estás controlando tú. Mira esto —y sacó otro papel—: Annalen der Physik folge 40 —leyó—. “Einige Argumente für die Annahme einer molekularen Agitation beim absoluten Nullpunkt.” A. Einstein und O. Stern, Zürich. —Disculpe, almirante, ¿qué dijo? Se rió y me dijo: —Anales de Física, página cuarenta. Se trata del último artículo científico que ha publicado Albert Einstein con Otto Stern. Se llama “La energía de punto cero”, y tiene fecha del 5 de enero de 1913, o sea, hace unas cuantas semanas —Von Hintze continuó leyendo—: incluso en la ausencia total de temperatura, todo sistema cuántico contiene una energía residual que no es igual a cero. Se llama energía de punto cero. —¿Energía de punto cero? —Significa que aun a la más baja temperatura posible en el universo, incluso en el helado y oscuro vacío del espacio, hay una energía latente pulsando en el silencio. Esa energía es el latido de Dios —y me sonrió. —¿El latido de Dios? —pregunté realmente extrañado. —Esa energía es hv dividido entre 2, donde v es la frecuencia y h la constante de Planck, o sea, cuatro punto un milésimas de la trillonésima parte de la energía de un pequeño electrón. Ésa es la unidad mínima de energía en el universo. El latido profundo de Dios. —Vaya —me rasqué la cabeza. —Se llama quantum. Cualquier lugar en el universo, aunque te parezca vacío, siempre está lleno de esa energía que lo conecta todo. Por un momento me quedé pensando y recordé cómo vibraban mis manos frente a la fogata la noche anterior. —¿Todos somos uno? —le pregunté sin saber de dónde me venían esas palabras—. ¿Todos somos la misma persona? Von Hintze asintió con entusiasmo y trazó la espiral de Bernardo Reyes con el dedo, la espiral del universo. —Muy bien, chico. Desde luego, ahora te preguntarás por qué te he hablado sobre el artículo del señor Einstein. La respuesta es… por ninguna razón en especial. Te estoy distrayendo para que no te pongas nervioso ante lo que te espera. —Gracias, almirante. —Ahora volvamos a la mezquindad de la política. —Sí, mejor. —Durante los cien años de independencia de México, varios países se lo han estado peleando: los Estados Unidos, Francia, Inglaterra y lo que queda de España. —¿Alemania no, almirante? —No, hasta ahora… —hizo una mueca burlona—. Francia envió a este país a Maximiliano de Habsburgo. Durante ese corto periodo México fue una colonia de Francia, propiedad del emperador Napoleón III. ¿Lo sabías? —Diablos, no. —Los Estados Unidos no pudieron impedir esto porque estaban en guerra civil, una guerra provocada por Inglaterra para que se dividieran. Cuando terminaron su guerra civil hicieron lo mismo que están haciendo ahora con Madero: apoyaron a una facción rebelde y derrocaron y asesinaron a Maximiliano. Desde entonces han apretado a México como su propiedad. —Demonios. —Juárez mató a Maximiliano porque los Estados Unidos le habían hecho firmar el tratado McLane-Ocampo, que significó entregarle el norte de México a las compañías ferroviarias americanas como la Union Pacific de Edward Harriman y la Denver Río Colorado de George Jay Gould y John D. Rockefeller. —Dios mío. Qué pinche horror. —Todo esto ha formado parte de la guerra entre los Estados Unidos y las potencias europeas por el control de este continente, hijo. Y México ocupa la posición más estratégica de todas, porque hace frontera con los Estados Unidos: quien controle a México puede destruir a los norteamericanos. —Ya veo. ¿Y por qué derrocaron a Porfirio Díaz, almirante? —Cuando llegó al poder, Díaz pactó rápidamente con los Estados Unidos. Abrió México a la libre intervención de los piratas estadounidenses para explotar sus minas y sus recursos con privilegios especiales que ni siquiera los propios mexicanos tenían: no pagar impuestos por la producción, la importación de la maquinaria, la explotación de los recursos, ni por la exportación de dichos productos hacia los Estados Unidos. —Maldita sea. —México no recibiría nada sobre toda esa explotación mientras su suelo fuera saqueado bajo la administración de Díaz, quien permitió que Edward Doheny y Henry Clay Pierce se apoderaran de todo el sistema de perforación y distribución de petróleo. Pero cerca de 1900, Díaz se dio cuenta de que México dependía demasiado de los Estados Unidos. Entonces le ordenó a su ministro de Hacienda, José Yves Limantour, que estableciera comunicación con Inglaterra. Los ingleses enviaron a México a lord Cowdray para iniciar la penetración británica de México. Todo esto acabó, como sabes, el 20 de noviembre de 1910, cuando Francisco Madero, controlado por su padre y el agente oculto Hopkins, así como por un magnate enormemente poderoso cuyo nombre aún no hemos descubierto, detonaron la Revolución mexicana. —Diablos. —Ese día se derrumbaron los cimientos de tu país. —Dios, nunca nos van a dejar crecer, ¿verdad? ¿Cómo se vence una opresión así? —Te sorprendería la cantidad de países que están en la misma situación. Tal vez todos, de alguna u otra forma, pertenecen a los banqueros de los Estados Unidos o de Inglaterra. —¿Y qué podemos hacer? —Todo es posible si tienes un plan claro y preciso; si sabes lo que quieres y lo llevas a cabo. Ellos lo tuvieron, México no. La vida de un hombre consiste sólo en dos cosas, hijo: fijarse objetivos y alcanzarlos. —Fijarse objetivos y alcanzarlos… —repetí—. Me gusta. —Tu primera misión en esta vida es definir un objetivo. La segunda es alcanzarlo. Si estableces tu meta, ya tienes noventa por ciento de la victoria. Todo depende de tu plan y de tu decisión para ejecutarlo. —Muy bien, así lo haré. —No hagas el tuyo, haz el de México. —Sí, eh… —El problema de ustedes —continuó Von Hintze— es que no saben trabajar juntos. Uno no permite que el otro crezca y se aplastan entre sí. Por eso todos los demás los aplastan. Tienen una envidia que es consecuencia del miedo. En consecuencia, deben cambiar el fondo de su psicología. —¿Cambiar el fondo de nuestra psicología? —Tienen que convertir estos tres principios en lo que domine sus mentes de hoy en adelante, en todo lo que hagan durante cada momento de sus vidas: tu grandeza personal está garantizada. La grandeza de quienes te rodean apuntalará tu propia grandeza. Nuestro destino es la conquista del mundo. Repítelo. —¿Conquista del mundo, almirante? —De su dinero, de su amor y de su felicidad. Éste es apenas el párrafo introductorio del Plan de México de Bernardo Reyes. —Dios… El embajador alemán miró a la calle y me dijo: —Estás a punto de rescatar a Francisco Madero y ése es apenas el principio de tu nueva misión, que es mucho más grande. Pero primero tenemos que terminar de descifrar el misterio. —El Gran Patriarca. —Así es. Como puedes ver, el análisis es realmente sencillo: hay dos partes en conflicto dentro de los Estados Unidos, ambas igual de poderosas. Una es la de los industriales y financieros que están controlándolo todo. Y la otra es la que ha designado a un profesor demócrata e idealista como Woodrow Wilson en la presidencia. —¿Y cuál es esa otra parte, almirante? —La gente. —¿La gente? —Unos pocos tienen el dinero, pero el poder final lo tiene la gente, y lo tendrá en todo el mundo dentro de muy poco tiempo. Lo único que necesita es un protocolo para actuar como uno solo. El Protocolo Uno. —¿Protocolo Uno? Von Hintze sacó de su abrigo un papel doblado y me lo entregó. Era el dibujo sencillo de un pescado, semejante a una piraña, encerrado dentro de un rectángulo abierto por debajo. — Es Bet Dagon, el Protocolo Uno. El rectángulo y el pescado son las letras B y D en el alfabeto más antiguo del mundo, el antiguo cananita. El rectángulo es Bet, la casita, y el pescado es Dagon, un monstruo marino que después los hebreos llamaron Leviatán. —¿Por qué esas letras, almirante? —Boicot por Desestabilización. —¿Boicot por Desestabilización? —Se trata de encerrar al pescado en la casita —me explicó el embajador—. Cuando un consorcio industrial vuelva a desestabilizar a un país como el tuyo, la gente del mundo se pondrá de acuerdo para activar el Protocolo Uno, el Boicot Global por Desestabilización [+], y dejarán de comprar los productos de esa corporación hasta que quiebre y desaparezca. La gente izará banderas que tendrán el emblema de Bet Dagon y el nombre de esa compañía, y se enviarán ese pequeño mensaje por medios de comunicación que aún no conocemos. —¡Ah! —exclamé. —Alguna vez México fue un gran imperio, hijo. Tal vez ese imperio volverá a nacer. Ayer tú dijiste que querías convertirte en un guerrero azteca, ¿cierto? —Cierto. —Bueno, entonces esto te pertenece —el embajador sacó de su abrigo un cuchillo de obsidiana con la forma de una serpiente—: me lo dio Bernardo Reyes. Se llama Xiucóatl, la serpiente de fuego. Tómalo, es tuyo. —Dios… —acepté el objeto cuando Von Hintze extendió la mano lentamente. El cuchillo brillaba como si fuera nuevo. Tenía los filos hacia los lados y en la empuñadura, al centro, había un símbolo antiguo en forma de flecha apuntando hacia arriba. —Es Tloque Nahuaque, hijo. El Dios Verdadero. Von Hintze metió la mano en su bolsillo y sacó el cartucho verde metálico de Bernardo Reyes. Lo acarició por instante y el águila dorada resplandeció rodeada de serpientes. —Esto también te pertenece —y me lo ofreció. Las manos me temblaron y lo tomé. —¿No era para el general Venustiano Carranza? —Ahora eso depende de ti, hijo. Desde hoy el futuro está en tus manos. Ya viste cómo se desestabiliza un país desde una embajada; ahora puedes controlar a otros países desde de sus embajadas. La clave de ese control es que construyas un gran Ejército y un verdadero sistema de inteligencia. Habíamos llegado al Palacio Nacional. —Bájate, hijo. Tal vez no nos volvamos a ver… Quizá sí, cuando te encuentres en el palacio como parte de un nuevo gobierno. Tu verdadera misión ha comenzado. 137 Corrí hacia la calle de Seminario, hasta la esquina con la de Guatemala. Tal como se veía en la foto de la revista de Jessica, en esa esquina había una excavación arqueológica cercada con tablas. No había nadie trabajando ahí debido a la crisis política. Los veinticuatro agentes de operaciones especiales se concentraron alrededor de la cerca. Todos eran hombres altos y atléticos que portaban trajes con equipos de reconocimiento. De pronto entre ellos apareció caminando Jessica, como un hada blanca entre todos los uniformes negros. —Hola, niño. Detrás de ella venía un joven bastante nervioso. —Simón, te presento a Manuel Gamio, el inspector general de Monumentos Arqueológicos. —Mucho gusto, inspector, gracias por venir —le estreché la mano. —Me gustaría saber de qué se trata todo esto —dijo Gamio. —Te lo diré rápidamente, amigo —y le puse la mano en el hombro—. Nos vas a meter por el túnel del Gran Templo de Tenochtitlán, nos vas a llevar a través de los subterráneos de las Casas de Moctezuma y finalmente nos vas a sacar en el Patio de Honor del Palacio Nacional. ¿Qué te parece? Gamio volteó a ver a todos muy extrañado. —¿Esto es una broma? El túnel está bloqueado. Faltan años para quitar toda la tierra que se ha acumulado durante siglos. —Bueno—le dije—,¿qué te parece si lo desbloqueamos en una hora? —No sé quién eres, pero ¿estás loco? Jessica les gritó a los agentes de Minneapolis: —Drillers, please! Los hombres desplegaron sus taladros mecánicos y le sonrieron al arqueólogo. —Esto es una locura —insistió Gamio—. Van a destruir las paredes de un sitio arqueológico. —Verás, mi amigo —le dije—: si no destruimos algunas de esas paredes, lo que va a ser destruido es nuestro país. 138 En las cercas de hierro que amurallaban las faldas del Castillo de Chapultepec, Tino Costa se acercó a uno de los guardias del vigésimo noveno batallón que custodiaba la puerta número cuatro. —Disculpa, amigo —le dijo tímidamente—, ¿me permites tu encendedor? El soldado lo miró con cara de acero pero metió la mano en el bolsillo. Tino se le lanzó y le colocó en la nariz un trapo empapado con triclorometano. Se lo presionó fuertemente hasta que el líquido penetró por la nariz. —Gracias, amigo —le dijo—. Olvidé decirte que no fumo. El soldado se desplomó. Tino le quitó la pistola, apretó los labios y chifló imitando el llamado de un gorrión. Detrás de él aparecieron trotando cinco elementos del Servicio Secreto de los Estados Unidos, disfrazados de empleados de mantenimiento. —Ninguna muerte innecesaria —les susurró Tino—. ¿Quién tiene las máscaras? Doris se le aproximó con un morral, enseguida sacó máscaras de gas y se las distribuyó a los agentes. Tino se colocó la suya y arrancó de su cinturón una granada de gas adormecedor. Se acercó sigilosamente a la ventana de la caseta de vigilancia y dejó caer la granada. —Creo que Llorente debería abandonar el Pachuca — comentó adentro un guardia a su compañero—. Llorente es un mediocre igual que el entrenador… ¿Hueles algo? —y se derrumbó. —Operación Castillo —exclamó Tino desde afuera. Los agentes del Servicio Secreto desplegaron una pequeña barrena para destrozar los cerrojos de la puerta. Detrás de Doris se aproximó un arqueólogo muy asustado llamado Albatros, colaborador de Manuel Gamio. —Soldado, ¿estás seguro de lo que haces? —le preguntó a Tino. Tino le puso la mano sobre el hombro y le dijo: —Amigo mío, soy Tino Costa, leal a las fuerzas de Simón Barrón y soy el rey de mi propio universo. Para que te enteres, soy infalible, invencible e inmortal —y miró a los agentes de Lind—. Ustedes subirán desde la cueva y rescatarán a la esposa del presidente, ¿está claro? Nosotros bajaremos a la gruta, abriremos esa maldita caja fuerte y sacaremos de ahí el documento que codifica el estallido de la Revolución mexicana. 139 Jessica y yo, seguidos por Manuel Gamio y los hombres de operaciones especiales de Minneapolis, nos introdujimos por un agujero oscuro que taladraron en un muro. Entramos en un espacio que olía a humedad y moho. En el piso había agua y con la luz de nuestras linternas vimos fragmentos de pinturas aztecas muy antiguas, de muchos colores. —Dios mío… —susurró Manuel Gamio completamente sobrecogido—. Detengámonos un momento. Este símbolo es Aztlán. Estamos viendo el origen del pueblo azteca. —Eso después —le dije—. Primero vamos a ver su futuro. Seguimos avanzando. Por todos lados se oían filtraciones. Jessica pisó un charco y le dijo al arqueólogo: —Inspector Gamio, me parece que con este túnel usted se va a hacer mucho más famoso que con las Escaleras de Huitzilopochtli. —No creo que pueda dar a conocer esto —dijo Gamio mientras intentaba quitarse un insecto de encima—. Y menos aún si resulta ser un acceso al Palacio Nacional. El gobierno va a clausurar este túnel y va a prohibir que se conozca. —¿Para qué servía este túnel en el tiempo de los aztecas? —le preguntó Jessica. —Para que el emperador pudiera escapar en caso de peligro. Arriba de nosotros estaban las Casas de Moctezuma. Cinco palacios interconectados, incluyendo la cámara subterránea del Templo de Tezcatlipoca. Éste era el centro del gobierno del Imperio azteca, que llegaba hasta el Golfo de México y hasta el Océano Pacífico. Seguimos adelante y llegamos a una intersección desde donde se proyectaban dos corredores oscuros hacia los lados. Los alumbramos con las linternas y dos pequeños murciélagos aletearon en el techo y se fueron gritando hacia el fondo. En los muros había glifos aztecas y muchas entradas a otros corredores. —Debe de ser un laberinto —murmuró Gamio—. En algún lugar del complejo debe de estar escondido el tesoro de Moctezuma. —¿Tesoro de Moctezuma? —le preguntó Jessica. Nos detuvimos y nos miramos asombrados, pero después de un minuto les dije: —No tenemos tiempo, el tesoro tendrá que esperar —y seguí avanzando hacia la negrura húmeda. Jessica se emparejó con Manuel Gamio. —¿Por qué no usó estos túneles el emperador Moctezuma cuando vinieron a capturarlo los españoles? ¿No podría haber escapado y organizado un contraataque como el que estamos ejecutando en ese momento? —¿Otro Plan de Cuicuilco? —le sonreí. —Sí —me dijo—. Moctezuma habría contraatacado a los españoles y la historia habría sido totalmente distinta. Manuel Gamio tosió por los gases subterráneos. —Moctezuma nunca pensó que debía escapar de los españoles —nos dijo—. Los mensajeros que Hernán Cortés le envió antes de llegar a Tenochtitlán le dijeron a Moctezuma que Cortés y sus quinientos soldados venían en una misión diplomática para hacer una alianza con Tenochtitlán. —¿De verdad? —preguntó Jessica admirada. —Por eso los dejaron entrar en el palacio y los recibieron con honores militares, como se recibía siempre a una delegación de paz proveniente de otro pueblo. —Demonios —susurré. —Una vez que Cortés y sus soldados llegaron a los salones imperiales de Moctezuma —Gamio señaló hacia arriba—, abrieron fuego contra los guardias del emperador y cerraron las puertas. Apresaron a Moctezuma y lo encadenaron de pies y manos. Lo golpearon y lo sacaron a los balcones para que les ordenara a los ciudadanos de Tenochtitlán que se sometieran a España. —Qué pinche horror… —exclamé—. Sólo así se explica que quinientos españoles vencieran a un imperio de doscientos cincuenta mil guerreros. —Fue una traición. Lo mismo hicieron los españoles en Perú para someter a Atahualpa, el emperador de los incas. En el mundo del imperio Azteca ese tipo de traición era desconocida, inconcebible. Ese golpe fue el fin de una era de honor de las civilizaciones antiguas. —Me parece que Henry Lane Wilson se llevaría muy bien con Hernán Cortés —le sonreí a Jessica. —Moctezuma fue un gran emperador —dijo Manuel—. Había logrado que el imperio se extendiera hasta Oaxaca. Si hubiera conocido las verdaderas intenciones de Cortés lo hubiera aplastado en cuatro segundos. Luego hubiera enviado comandos especiales de cuachicques a las costas para estudiar los barcos españoles y crear una flota transatlántica. Habría ordenado a sus pochtecas analizar el armamento de fuego de los españoles y desarrollar una industria balística azteca. Después habría lanzado esa flota hacia Europa para conquistar ese continente y la historia del mundo sería hoy completamente distinta —y le sonrió a Jessica—. Hoy probablemente gran parte del mundo hablaría náhuatl. —Jesus Christ! —exclamó ella y soltó una risa. —El pecado de Moctezuma fue dejarse engañar. —No —le dije—. Su error fue no tener un sistema de inteligencia que se infiltrara con los españoles y le informara sobre sus intenciones desde un principio. Un gobierno no puede dejarse engañar. Eso es estúpido y sigue siendo nuestro error. Tenemos que construir un sistema de espionaje y de agentes encubiertos que se infiltre en todos los espacios políticos del mundo —volteé a ver a Jessica—: así es este negocio, ¿cierto? Todos nos espiamos a todos. Todos estamos en el contraespionaje. El que sabe más sobre el otro es el que gana. Jessica me sonrió al escuchar las palabras que ella misma me había dicho en los sótanos de la embajada. —Ahora vamos a sacar al presidente por este mismo túnel —dije—, como debió hacerlo Moctezuma hace cuatrocientos años. —La historia se está repitiendo —susurró Manuel. —No, amigo —repuse—. No es que la historia se esté repitiendo. Somos los mismos que alguna vez caminaron este túnel. Todos somos la misma persona. Todos hemos sido tú. 140 Tino y su comando caminaron entre la maleza de la montaña de Chapultepec por el lado sur y contemplaron desde la base del acantilado la poderosa perspectiva del castillo. A continuación se metieron en un sumidero de piedras y avanzaron hasta que descubrieron una cavidad artificial, donde corría agua desde una reja de hierro oculta entre las rocas. El flujo estaba caliente y soltaba vapor, provenía desde el interior de la montaña. —Aquí comienza el acueducto de Chapultepec —le informó a Tino el arqueólogo Albatros—. El agua nace en el manantial subterráneo de la gruta de Cincalco. En realidad viene del fondo de la tierra. El acceso que sube al castillo es el ducto que se conecta con el pozo del elevador. —Muy bien —contestó Tino—. Lo que no entiendo es por qué no le dicen a la gente que existen estos pasadizos —y volteó a ver a los hombres del Servicio Secreto—. Señores, es hora de usar los explosivos: vuelen esa compuerta. Tengo ganas de meterme en el corazón de esta maldita montaña. Doris se le adhirió por la espalda. —¿Sabes? —le dijo—. Me equivoqué sobre ti, creí que eras un inseguro. Ahora pienso que eres un creído. —Tú me vas a amar —dijo Tino y descendió por las piedras hacia la compuerta, seguido por Doris y por los agentes—. Tú y yo entraremos juntos en esta gruta misteriosa, y en el santuario secreto de Cincalco haremos el amor. —No te cansas de decir pendejadas. 141 —Tzompantli, pared de cráneos… —dijo Manuel Gamio cuando topamos con una pared donde había cráneos de piedra que se proyectaban hacia una altura insondable. Era el pozo de salida. —Escalones —exclamé y comencé a escalar aferrándome de las calaveras aztecas. Los demás me siguieron—. ¿A qué parte del Palacio Nacional nos va a sacar esto? —grité. Manuel Gamio tardó en contestar. —No tengo la menor idea, lo sabremos al salir. Arranqué el cuchillo de obsidiana de mi cinturón y me lo coloqué entre los dientes, por la empuñadura. “Dios mío —pensé—. Que no sea yo quien culmine esta misión. Sé tú mis manos y mis piernas. Sé tú mis pensamientos, mis acciones y mis palabras. Que sea tu voluntad la que realice las cosas.” Llegué a la cúspide de la escalera y con la linterna descubrí una cámara cuadrada muy estrecha. En el techo había un sol carcomido por los siglos y en su centro estaba pintado el símbolo de Tloque Nahuaque. —Dios… —Es aquí —dijo Manuel Gamio—, arriba de nosotros está el Palacio Nacional. —Muy bien —aspiré profundo—. Jessica, diles que comiencen la fase uno. —Sí, niño: gentlemen, split into three teams and get ready for the tactic assault routine. Start drilling the ceiling. Los agentes se dividieron en tres grupos. Uno alistó las ametralladoras, otro los lanzadores de granadas y el otro taladró cuatro hoyos en el techo para derrumbarlo con pastillas explosivas de bajo poder. 142 Arriba, en la pequeña celda donde tenían a Madero, Wilson lo merodeaba lentamente como si fuera un tigre. —Estúpido —le dijo. Madero estaba esposado por la espalda. Detrás de él, en un camastro, se encontraban el vicepresidente Pino Suárez, que continuaba llorando, y el general Felipe Ángeles, también encadenado. A su lado estaba sentado el embajador de Cuba, Manuel Márquez Sterling. Cerca de Wilson estaba parado el general Juvencio Robles, sonriéndole a Madero. —Le dije que me obedeciera, señor Madero —susurró Wilson—. ¿Qué le costaba haberme mantenido el humilde sueldo que me pagaba Porfirio Díaz? El salario que recibe un embajador como yo es bastante módico. No me alcanza para las comidas —y le sonrió—. ¿Le parecía demasiado cincuenta mil pesos mensuales? —Embajador, el gobierno de México no tiene por qué ofrecerle ningún salario a un diplomático de otro país. El sueldo que le pagaba Díaz era ilegal y era un soborno. Wilson se le acercó y le empujó el cuerpo con las rodillas. —Acabo de enviarles una circular a todos mis cónsules en este país. Les he ordenado procurar que en todas partes se reconozca al nuevo gobierno y que se le rinda sumisión. —Eres un miserable, Wilson —dijo Márquez Sterling—. Deja en paz al presidente. —Ya no es presidente. —Lo es. No ha firmado su renuncia. Wilson volteó a ver al general Juvencio Robles, quien al instante desdobló un documento y se lo acercó al presidente. —Señor Madero, ésta es su carta de renuncia. —No puedo firmar si estoy esposado. —Eso no es problema —dijo Wilson—. Voltéenlo. Márquez Sterling se levantó y se le interpuso. —Wilson, ayer hablé con el general Huerta. Dentro de seis horas me llevaré al presidente Madero a la estación de trenes de Buenavista y tomaremos un ferrocarril hacia Veracruz. Ahí abordaremos el crucero que nos llevará a Cuba. Mi gobierno le ofrecerá asilo y protección. —Embajador —repuso Wilson—, ten cuidado de cómo te enfrentas a mí. Puedo aplastarte a ti y a tu pequeño país tan fácil como a cualquiera que se me interponga. No olvides que tu país y su independencia los hicimos nosotros. —No te tengo miedo, Wilson. Me respaldan el embajador Horiguchi y el gobierno de Japón. Vamos a levantar un Boicot Global por Desestabilización contra ti y contra los banqueros que te respaldan. Wilson lo miró con desprecio. —No sabes de qué banqueros estás hablando. No sabes quién es el hombre detrás de mí. No tienes hacia dónde apuntar tu estúpido boicot. Márquez Sterling bajó la mirada y escuchó al vicepresidente llorando a sus espaldas. Enseguida se descubrió la muñeca para ver su tatuaje de un pescado semejante a una piraña encerrado dentro de un rectángulo. —Señor presidente —le dijo a Madero—, este mundo sería lo que Dios siempre quiso si hubiera al menos cien hombres como usted a cargo de los gobiernos de las naciones. —No, embajador —susurró Madero con los ojos fijos en los zapatos de Wilson—. No supe sostenerme, he cometido grandes errores. Soy un presidente electo que fue derrocado sólo quince meses después de haber asumido la presidencia. Sólo debo quejarme de mí mismo, pero ya es tarde. —El problema no es usted, señor presidente, el problema es el mundo —señaló el embajador cubano—. Ésta ha sido una guerra entre los poderes más mezquinos —y se volvió discretamente hacia Wilson—. Esto nunca fue una revolución, sino una guerra entre banqueros y petroleros de Inglaterra y de los Estados Unidos. —¿Dónde están sus espíritus ahora, señor Madero? —le preguntó Wilson y lo miró desde arriba, cubierto por el resplandor de la lámpara del techo—. ¿Lo han abandonado? ¿Dónde están los fantasmas de sus hermanitos muertos? ¿Se siente solo? —Déjalo en paz, Wilson. Wilson le informó al presidente con crudeza: —Señor Madero, su hermano Gustavo está muerto. —¿Qué dice? —Madero sudó frío. —¡Lárgate, Wilson! —gritó Márquez Sterling. Wilson adhirió su vientre a la cara de Madero. —¿Quiere que le cuente cómo lo asesinaron? A Madero se le nubló la vista. En ese momento sintió el deseo de palpar el trompo que tenía en el bolsillo. —Primero lo llevaron a la Ciudadela. —¡Cállate, Wilson! —se levantó Márquez Sterling pero el general Juvencio Robles le apuntó con la pistola a la cabeza. —Siéntese, embajador. Siéntese y escuche. Wilson siguió: —Lo encadenaron en un poste y lo golpearon. Lo escupieron y lo insultaron. Lo golpearon hasta quebrarle las costillas y le rugieron como bestias. Se rieron de él. El pobre diputadito les dijo llorando que tenía fuero y el general Cecilio Ocón lo abofeteó brutalmente. Le dijo: “Así respetamos tu fuero”. Le arrancaron la piel como a un animal, y aun así siguió vivo, llorando como un niño. ¿Qué le parece, señor Madero? A excepción del rostro paralizado, el cuerpo del presidente continuaba trepidando. —Y no termina aquí, señor Madero. Viene lo peor. ¿Quiere escuchar lo que sigue? Felipe Ángeles comenzó a llorar secretamente, en tanto que el vicepresidente daba alaridos. Wilson le habló a Madero al oído. —El soldado Benjamín Zurita, del batallón veintinueve, desenvainó su espada y le pinchó el único ojo hábil. Quedó ciego, señor Madero. Su hermano quedó completamente ciego. Le gritaron: “Ojo parado, ahora eres ciego de los dos ojos”. Luego lo patearon contra el piso, bailaron alrededor de la columna y le cantaron El pagaré. Una vez más, el presidente vio a su hermano de cuatro años ardiendo en queroseno mientras le gritaba: “¡Hermanito, soy Raúl! ¡No me dejes morir en estas flamas! ¡No los dejes matarme!” De pronto al niño se le transformó la cara despellejada en la de Gustavo, quien le dijo llorando entre las llamas: “Ahora sí estoy convencido de que haga lo que haga, tú no me vas a escuchar, sólo porque soy tu hermano vivo. Ojalá tuviera la suerte de morir como nuestros hermanitos. Es lo único que me falta hacer para que me quieras. A donde vayas, hermanito. A donde vayas, yo estaré contigo siempre”. A continuación la imagen se transformó en la de Jesucristo en la cruz, alzando la mirada entre chorros de sangre: “Pronto estarás en el gran océano —le sonrió—. Pronto volverás a ser uno conmigo”. —Señor Madero —dijo Wilson desde arriba—, ¿quiere saber cómo murió su hermano? ¿Quiere saber cuáles fueron sus últimas palabras? El presidente comenzó a llorar en el vientre de Wilson, y éste le abrazó la cabeza contra su chaleco y lo meció. —Calma, calma, señor Madero. No llore, mi bebito. —No tienes perdón, Wilson —le dijo Márquez Sterling, e inmediatamente el general Juvencio Robles le apuntó de nuevo con la pistola. —¿Quiere que le diga cuáles fueron las últimas palabras de su hermano, señor Madero? —¿Cuáles fueron? —preguntó Madero jadeante. De nuevo Wilson le pegó la boca al oído. —Usted debería saberlo, señor espiritista. ¿Acaso no le hablan sus hermanos desde ultratumba? ¿No debería haberle hablado Gustavo al menos una vez desde que murió ayer por la tarde? —el embajador sujetó la cabeza del presidente violentamente y lo miró a los ojos de forma demoniaca, adoptando la expresión deforme de Robert Joel Poinsett, el duende de la embajada—. Señor Madero, ésta es la prueba de que sus espíritus son una estúpida mentira. Todo estuvo siempre dentro de su cabeza. 143 Debajo, en la oscura Cámara del Sol, los agentes de operaciones especiales introdujeron sus pastillas explosivas en los cuatro agujeros del techo y encendieron las mechas. —Lay down —nos dijeron—. Cover your heads. —Que nos echemos al piso —dijo Jessica—. Que nos cubramos las cabezas. Lo hicimos y Jessica se colocó muy cerca de mí, al grado de que sentí su respiración en mi cara. Me miró fijamente y me sonrió. —No me has dicho en qué hotel está tu esposa, Simón. —¿Para qué quieres saberlo? —Para ayudarte. —¿Ayudarme? ¿Ayudarme a qué? —A protegerla de Paul von Hintze. —¿De qué estás hablando? ¿Cómo sabes que Von Hintze…? —La va a matar, Simón. Y también te va a matar a ti. ¿Crees que te dejará vivir con lo que sabes? Jessica me dejó paralizado mientras las mechas avanzaban hacia los cartuchos. —¿Y cómo piensas ayudarme? —Llevándola con Lind. Von Hintze nos traicionará. Todo esto lo armó el káiser de Alemania. Von Hintze está detrás de Huerta, él mismo diseñó la estrategia con Henry Lane Wilson. Tenemos que ponernos a salvo. —¡Dios mío! —exclamé asustado—. Mi esposa está en el Hotel Geneve. —Okay, te prometo que voy a ponerla bajo la protección de Lind, pero tienes que decirme una cosa. —¿Qué cosa? —¿De verdad la quieres? —Con todo mi espíritu. Jessica bajó la mirada. Yo miré el cuchillo de Xiucóatl en mi mano. Lo aferré duro y lo besé en la empuñadura. —Siempre besas tus armas, ¿verdad, Simón Barrón? —se rió Jessica. —Sobre todo cuando son nuevas. —¿Por qué no me besas a mí? —y me acercó los labios. La miré un instante y estallaron los explosivos secuencialmente encima de nuestras cabezas. Pronto cayeron trozos de piedras que golpearon nuestras espaldas y todo se llenó de un polvo muy picante. Tosimos y nos levantamos. Los agentes de reconocimiento de Minneapolis lanzaron garfios metálicos hacia el piso de arriba y jalaron las cuerdas para tensarlas. Estaban entretejidas y formaban dos escaleras de mecate, una a cada lado. —Okay, go up now! —se gritaron unos a otros—. Go up, up, up —y empezaron a escalar con las ametralladoras y las bazucas colgándoles de los hombros. Acabábamos de iniciar oficialmente la penetración del Palacio Nacional de México. Aferré la escalera y Jessica me detuvo. —¿Por qué no me besas, Simón? La miré un instante. —Jessica, eres una mujer hermosa, realmente hermosa. Ella me acarició la mejilla y dijo: —Nunca había conocido a un guerrero, niño. Y menos a un guerrero azteca. Dentro de unos momentos saldremos de nuevo por las escaleras de Huitzilopochtli y llevarás contigo al presidente de tu país. Saldrás del vientre de tu madre completamente armado y nacerás de nuevo para restaurar el imperio de tus antepasados. Volverás a ser lo que fuiste siempre. Le sonreí. Me coloqué el Xiucóatl entre los dientes y comencé a subir. En mi bolsillo sentí el cartucho metálico del general Bernardo Reyes. El Plan de México. Sentí un deseo incontenible por abrirlo, leerlo y volverlo realidad. 144 Al otro lado de la ciudad, en el corazón subterráneo de la montaña de Chapultepec, Tino Costa y su comando se aproximaron al final del río que llevaba las aguas calientes del manantial de Cincalco. Llegaron a una caverna con estalactitas y olor a azufre donde descubrieron un escritorio solitario al otro extremo. —¿Qué demonios…? —preguntó Tino—. ¿Quién puede tener su oficina en un lugar como éste? —El presidente… —dijo Albatros en tono irónico. En uno de los muros había un retrato de un hombre anciano, pero lo que llamó la atención de Tino no fue eso, sino el costado metálico de una caja fuerte que asomaba por debajo del escritorio. —Lotería —susurró Tino—. Vamos, muchachos —y trotaron por encima del charco caliente—. Compañeros, llegó el momento de descubrir quién es el hijo de puta que está desestabilizando mi país. Doris se le abalanzó por un lado. —¿Y cómo piensas abrir esta cosa, geniecito? Tus explosivos no van a servir de nada para abrir una caja fuerte. —Eso no es problema, mi amor. No te ahogues en los detalles. Primero define el qué y luego defines el cómo. —Eres un pendejo. Si no defines el cómo rápidamente nos vamos a morir todos aquí. En cuevas como ésta la gente se ahoga con su propio bióxido de carbono. —Se ve que no lees novelas de misterio, querida. ¡La combinación de la caja fuerte siempre está codificada en el retrato! —exclamó Tino señalando el cuadro. —No te soporto. 145 En la celda, el presidente torció la espalda y Juvencio Robles le forzó las manos esposadas para que firmara la carta de renuncia, donde leyó: Honorable Congreso de la Unión. En vista de los acontecimientos que conmueven a la nación, yo, Francisco I. Madero, y José María Pino Suárez, renunciamos a nuestros cargos de presidente y vicepresidente de la República. El general Robles enrolló la renuncia. —Envíela de inmediato a la Cámara de Diputados —le ordenó Henry Lane Wilson—. Que se reúnan en asamblea, y haga que Pedro Lascuráin la lea ante la prensa nacional e internacional. Dígale a Lascuráin que asuma la presidencia interina como lo determina la constitución de este país y que nombre inmediatamente a Victoriano Huerta como secretario de Gobernación. —Sí, señor —asintió Robles y se marchó. Wilson miró fijamente a Madero. —¿La historia se repite, verdad, señor Madero? Hace trece días era Bernardo Reyes el que estaba en una celda como ésta. ¿No es curiosa la vida? —preguntó con arrogancia—. Si hubiera nombrado a Reyes su secretario de Guerra, él lo habría defendido como un león, de cualquier enemigo, con la ferocidad que lo caracterizaba. A usted nadie lo habría podido tocar. —Yo lo quería en mi gobierno. —Lo sé, señor Madero. Fue su hermano Gustavo quien se encargó de alejar a Reyes. ¿Pero sabe quién convenció a Gustavo para que hiciera eso? —¿Usted? —preguntó Madero avergonzado. —Yo, señor, Madero. ¿No soy bueno? —dijo Wilson con un tono exagerado—. Le hice creer que Reyes estaba contra usted. Si usted lo hubiera nombrado secretario de Guerra, Reyes habría reformado al Ejército y modernizado el país en todos los aspectos hasta convertirlo en un polo industrial. Después la gente lo habría impulsado para convertirse en el siguiente presidente de México. ¿Cree usted que a los Estados Unidos nos conviene un hombre como Bernardo Reyes en la presidencia de México? —Dios. —Reyes era demasiado peligroso, señor Madero. Inteligente, audaz, firme y visionario. Justo lo que ustedes nunca han tenido en un presidente. Él hubiera sido capaz de modificar la geografía industrial y política de América para siempre, como lo hizo Otto von Bismark hace cincuenta años con Alemania. ¿Cree usted que podíamos permitir eso? —¿Usted convenció a Bernardo de atacarme hace trece días? Wilson le sonrió y caminó a su alrededor: —No, señor Madero, al que convencí fue a su hijo. Todos tienen un punto débil, ¿no lo cree, señor Madero? El punto débil de todo ser humano es el amor. Bernardo Reyes nunca supo que el plan lo había armado yo. —¿Cuáles fueron las últimas palabras de mi hermano? 146 Nos movimos como panteras en un corredor que daba al Patio Mariano del Palacio Nacional, en el ala norte del complejo. Cuando nos descubrieron, los guardias de la presidencia se precipitaron sobre nosotros. De inmediato los agentes de Minneapolis se apertrecharon detrás de las columnas y nos pidieron que hiciéramos lo mismo. —Granadas —le susurré a Jessica. Ella les gritó a nuestros hombres: —Grenades! Los agentes enderezaron sus bazucas e hicieron fuego contra los guardias, que se proyectaron hacia atrás y volaron en pedazos contra el muro. Se detonaron las alarmas. —¡Al sector sur! ¡Dispersión tridente! —grité. Jessica interpretó mi orden: —To the southern sector! Trident dispersion! Todos corrimos hacia el sur en una confusión difícil de describir, con la sangre latiendo bruscamente en el cuerpo. Cuando pasamos a un lado de la Tesorería, un oficinista nos vio en el alto pasillo. El hombre dejó caer sus papeles aterrorizado y se escondió detrás de una maceta. Seguimos adelante y se acercó hacia nosotros la luz del patio, de ahí nos salieron al encuentro once guardias con ametralladoras. —¡Incursión en el palacio! —gritaron—. ¡Alerten al presidente Huerta! Los agentes que iban adelante de nosotros les descargaron sus metrallas y los hombres cayeron al suelo sacudiéndose y escupiendo sangre por las descargas. Corrimos al extremo sur del patio central, con un cuerpo apuntando al frente y dos grupos laterales que dirigían sus cañones hacia los francotiradores de las azoteas. —¡Detonación expansiva! ¡Puerta Alfa! —exclamé y Jessica tradujo: —Expansive blast! Doorway Alpha! Las miras de las bazucas se dirigieron hacia la puerta sur del patio central y colocaron en el aire cuatro proyectiles que soltaron una densa estela de gas y rotaron a gran velocidad hasta traspasar los arcos e impactarse con el blanco. La puerta estalló en pedazos y nos metimos en el corredor negro, donde escuchamos gente gritando y corriendo hacia los lados. Al otro extremo de la densa bruma vimos el resplandor distorsionado de otra puerta y las bazucas volvieron a eyectar cuatro proyectiles de triclorometano. Después de la segunda explosión, atravesamos la nube de gas hasta salir a un tercer patio, el ultrasecreto Patio de Honor del Palacio Nacional, el recinto estratégico de la Presidencia de la República. Los agentes de la vanguardia entraron tiroteando hacia todos lados, con ángulos preasignados para cubrir ciento ochenta grados horizontales y noventa verticales. De las azoteas se asomaron francotiradores que fueron masacrados en el acto. Algunos habían lanzado cuerdas hacia abajo para descender al patio pero se les acribilló, facilitándoles la caída. —¡Es ésa! —le grité a Jessica y le señalé la puerta de la intendencia. —That’s the door! —les gritó ella a mis soldados. Por detrás llegaron corriendo treinta guardias con los rifles levantados y disparando. Manuel Gamio estaba aterrorizado y me aferró del brazo. También lo hizo Jessica. Los agentes de la retaguardia se voltearon y formaron un círculo para protegernos contra la puerta; descargaron sus ametralladoras contra los guardias y levantaron sus bazucas para volarlos por grupos. 147 Adentro Henry Lane Wilson hablaba con Madero: —Las últimas palabras que dijo su hermano las pronunció con la cara destrozada y empapada en su propia sangre, señor Madero. Pero las dijo sonriendo, ¿sabe? —¿Sonriendo? —preguntó Madero con los ojos húmedos —. ¿Cuáles fueron esas palabras? —“A donde vayas” y “siempre”. La puerta a espaldas de Wilson estalló y un polvo asfixiante invadió la estancia. Todos tosieron, incluso el presidente. Cuando bajó el humo todos tenían las caras llenas de polvo. Wilson estaba aterrado y congelado, completamente empanizado por la piedra pulverizada. Con la luz del patio a mis espaldas, me aparecí entre la niebla seguido por los agentes de reconocimiento. De mis costados salieron Jessica y Manuel Gamio. El presidente alzó la mirada, parpadeó con los ojos enharinados y me preguntó: —¿Gustavo? Wilson me reconoció y se quedó perplejo. —¿Juan Diego? ¿Mi estimado amigo Juan Diego? ¿Qué demonios estás haciendo aquí? ¿Jessica? 148 En las profundidades de la gruta de Cincalco, Tino Costa inspeccionó el retrato del anciano Allan Kardec y se rascó la cabeza. —Diablos—murmuró—. No veo dónde pueda estar la combinación. —¡Te lo dije, pendejo! —le gritó Doris—. ¡Nos vas a matar a todos aquí adentro! —Ya no seas tan amargada, muñeca —dijo Tino y sintió que Allan Kardec lo miraba con una apacible sonrisa—: ¿tú qué me ves, pendejo? Los cinco hombres del Servicio Secreto que iban con él permanecieron mudos, esperando alguna instrucción de Tino. —¿Sabes, Doris? En la escuela yo tenía un compañero tan brillante y bueno para dibujar que una vez pasó al pizarrón, dibujó una puerta, la abrió y se salió por ahí. —Sí, ya me contaste esa estupidez… —Claro, una estupidez… —Tino se volvió de nuevo hacia Allan Kardec—: ¿te estás riendo de mí, pedazo de imbécil? ¡Yo soy Tino Costa! ¡Soy infalible, invencible e inmortal! ¡Nadie se ríe de mí, a menos que sea la puerta en el pizarrón que necesito para salir! —y lanzó un duro golpe al retrato. Su mano penetró el lienzo hasta el codo, justo en el pecho de Allan Kardec, quien no obstante siguió sonriendo. Todos se quedaron paralizados. Tino sacó el brazo y asió el cuadro por los lados. Lo desempotró de la pared y lo arrojó hacia un lado. Detrás halló un agujero donde había una estatua de Coatlicue, la diosa madre de la Tierra. —Coatlicue… —susurró Albatros, el asistente de Manuel Gamio. —Qué cosa tan horrible —dijo Doris con asco, ya que la escultura, en vez de cabeza, tenía dos serpientes que se besaban. De forma intercalada, su collar lo componían tres cráneos, tres corazones y tres manos humanas arrancadas. Su falda estaba formada asimismo por serpientes. —No es horrible —se acercó Albatros lentamente, casi lamiéndose los labios—. Es la diosa madre, la madre del pueblo azteca. Tino iluminó a la diosa con la linterna. —¿Así que ésta es mi madre? Yo que creía que mi madre era la Virgen de Guadalupe. —Son la misma. —¿Perdón? —¿No has visto nunca los símbolos de la tilma de Juan Diego? Guadalupe es una modificación de las palabras Coatlazohtzin Tlapopolhuia. —¿Coatla qué…? —Cóatl significa serpiente y Tlazohtzin-Tlapopolhuia significa mujer que ama y perdona. Durante siglos ha habido un conflicto entre los propios cristianos porque unos veneran a la Virgen María y otros creen que se debe adorar a un solo Dios. Tino se rascó la cabeza. —¿Cuál es la verdad? —Son sólo representaciones —dijo el arqueólogo—. Construcciones que los humanos hacemos de algo que no podemos imaginar porque está mucho más allá del alcance de la mente. Dios no es un hombre, tampoco es una mujer. Nosotros somos hombres o mujeres porque somos animales, y los animales en este planeta tenemos sexo porque es la forma en que nos reproducimos. Dios no tiene que reproducirse. —Bueno, eso sí —dijo Tino y le sonrió a Doris. —El sexo es sólo un mecanismo de la biología de la Tierra. Por eso imaginamos a Dios como un hombre barbudo o como una mujer compasiva. Es nuestro intento rupestre por darle una forma a Dios. Proyectamos en él la imagen de un padre cósmico o de una madre cósmica, porque necesitamos que sea las dos cosas, pero no es ninguna de ellas. —Entonces, ¿qué es? —le preguntó Tino. —Algo superior que las abarca a las dos y a muchas otras que ni siquiera podemos imaginar. —Dios… —¿Ves esas dos serpientes, la cabeza de Coatlicue? — preguntó Albatros. —Sí —Tino las iluminó con la linterna. —Es la dualidad. Para los aztecas Dios es al mismo tiempo padre y madre de todo el universo. La verdadera forma de Dios es algo imposible de concebir para nosotros. Se quedaron callados por un momento. Tino aspiró hondo. —Lo que yo sí puedo concebir es la combinación para abrir esta caja fuerte —y les sonrió a todos—: tres cráneos, tres corazones, tres manos y dos serpientes. Tres-tres-tresdos. Todo hacia la derecha. —¿Por qué hacia la derecha? —le preguntó Doris. —Si no funciona, intentamos hacia la izquierda. —Qué pendejo eres. 149 En la celda de Madero, le dije las siguientes palabras: —Señor presidente, somos un comando especial y venimos a rescatarlo. Se le abrieron los ojos y volteó a ver a Manuel Márquez Sterling. —Eres un idiota, Juan Diego —se rió Wilson—. No sé cómo entraste en este palacio pero nunca vas a salir —y se asomó por el enorme agujero de la puerta—. Alertaste a toda la guardia y están sonando las sirenas. Tus soldaditos van a ser aplastados mientras conversamos. —No lo creo, embajador —me volví hacia Jessica y le dije—: avísales que inicien la perforación. —Drillers, gentlemen —me sonrió. Los agentes colocaron sus taladros en el piso e hicieron cuatro agujeros en el espacio entre los catres. Wilson miró a Jessica con una expresión horrenda. —¿Tú también me traicionas, preciosa? ¿Te convenció este soldadito asqueroso? —No es asqueroso, Henry. Él es un verdadero hombre. Tú no. Los agujeros quedaron terminados y los agentes introdujeron pastillas explosivas. Encendieron las mechas y le dije al presidente: —Señor Madero, lo llevaremos a un lugar seguro y un grupo de expertos lo apoyará para implementar un plan de restauración. Un ejército compuesto por fuerzas de varios países ha acordado acompañarlo en su regreso a México para recuperar la presidencia. Todos en el cuarto estaban atónitos, incluyendo a Wilson. 150 En Virginia, a pocos minutos de Washington D. C., el presidente Taft estaba reunido en el templo masónico de George Washington con las veinticinco jurisdicciones del conglomerado de la Gran Logia de Alexandria. Philander Knox le dijo al oído: —Dentro de unas horas el embajador Henry Lane Wilson realizará una cena de honor en la embajada en México, en homenaje al natalicio de George Washington. Asistirá Victoriano Huerta en calidad de presidente. —Pero no ha asumido la presidencia —le rugió silenciosamente Taft—. Quiero que se oficialice ese maldito nombramiento o su presencia en la embajada esta noche va a ser vista con sospechas. ¿Por qué no se ha reunido el Congreso mexicano? —Señor presidente… —Quiero ese nombramiento legal cuanto antes. Knox caminó hacia atrás y se fue a trabajar. En ese momento se le aproximaron a Taft cuatro hombres de negro y le dijeron: —Señor presidente, ya están instalados los estandartes inaugurales en las calles para la toma de posesión de Woodrow Wilson. —¿Qué hay de la seguridad? —Tenemos preparado el operativo para el 4 de marzo. Mil quinientos policías regulares y de los cuerpos especiales. Habrá detectives y francotiradores. Asistirán cincuenta comandantes de Baltimore y fuerzas selectas de Filadelfia. —Muy bien. No quiero que se me culpe si algo le pasa a Woodrow. —El estado de Hawai nos enviará una delegación para la marcha en vestimentas nativas de las islas. —Qué curioso… —masculló Taft. —En el vehículo principal estarán usted, el presidente electo y los senadores Crane y Bacon. Enseguida otras cuatro personas que cargaban cajas con moños se le acercaron a Taft. —Señor presidente, éstos son regalos por parte de los invitados de esta comida. —Me gustan los regalos. —La mayoría son para su esposa, señor presidente, sobre todo diamantes Rivière y De Beers. —Bueno, eso la mantendrá contenta. Henry L. Stimson, el secretario de Guerra, separó repentinamente a Taft del grupo. —William… —le susurró—, el presidente Madero será asesinado esta noche. Taft miró hacia abajo y torció la cara. —La historia se repite, Henry. Hace cuarenta y seis años el emperador de México Maximiliano de Habsburgo fue capturado y asesinado. Eso mismo es lo que le va a ocurrir ahora a Madero. —William, Maximiliano fue enviado por los europeos para controlar una parte de América mientras nosotros estábamos enredados en nuestra guerra civil. Y nuestra guerra civil la desencadenó Inglaterra. Los europeos no van a dominar nuestro continente. Maximiliano murió porque América es para los americanos. Ése es nuestro Destino Manifiesto. —Eso es verdad, Henry. Nosotros no importamos, lo que importa es el destino. —La misión será cumplida —dijo Stimson con satisfacción—. Para el 4 de marzo habré concentrado a diez mil marines en Galveston, Texas, listos para entrar a México si sucede algo diferente a nuestros planes. Éstas son las cartas con las que va a tener que jugar Woodrow Wilson. El nuevo orden de los siglos está por comenzar —y le mostró a Taft su anillo de la calavera. 151 En Londres, el rey Jorge presidía en el Palacio de Buckingham el homenaje fúnebre al capitán Scott, explorador del Polo Sur cuyo cadáver acababa de ser encontrado en los glaciares de la Antártida. A su derecha estaban el primer lord del almirantazgo, Winston Churchill, y el comisionado real británico para la búsqueda de petróleo, el anciano amarillento John Arbuthnot Fisher. —¡Los que viven después de morir no necesitan conmemoración! —exclamó el rey ante los asistentes. Lord Fisher se inclinó hacia el joven Churchill y le dijo en el oído: —Su majestad recibió hace unos minutos un telegrama de Taft. Le dice que le ofrece sus más sentidas condolencias por la muerte del capitán Scott y sus acompañantes, y que refleja el sentimiento de sus conciudadanos que comparten el pesar del pueblo británico por la pérdida de tantas vidas nobles. —Es una hipocresía —contestó Churchill sin dejar de sonreírle a la asamblea—. Los barcos que están enviando a México son su primera amenaza contra la Gran Bretaña. Es su declaración de que México es para los Estados Unidos. —Está comenzando la guerra, joven Churchill. —Los rusos van a provocar un ataque contra Alemania en Bulgaria o Bosnia-Herzegovina. Es cuestión de semanas. Si los americanos se alinean del lado de Alemania, vamos a tener un serio problema. —Todo depende ahora de quién domine la mente de Woodrow Wilson, joven Churchill. Churchill siguió sonriéndole a la gente. —Se está consolidando un nuevo grupo. El chico Harriman está peleando contra George Jay Gould la adquisición de Central Pacific y va a integrarla a Union Pacific. La corte le ordenó vender Southern Pacific pero la está recomprando por medio de acciones y prestanombres. Ahora va a readquirir Southern Pacific de México, que perdió con la nacionalización que hizo Porfirio Díaz antes de 1910. Harriman se está convirtiendo en un verdadero poder. Su guardaespaldas Lovett le cuida bien su imperio. —¿Crees que el joven Harriman esté urdiendo todo esto? —Es la fraternidad de Yale. Lovett y Taft pertenecen a la Orden de la Calavera. Pero hay alguien por encima de ellos. 152 En su retorno al Stadtschloss Palace de Berlín, Alemania, el emperador Guillermo II recibió protestas de agricultores y de miembros del partido socialista: —¿Cómo piensa dirigir una guerra naval contra Inglaterra con submarinos, si usted nunca ha comandado un navío? — gritó uno. El káiser se detuvo y miró al manifestante. —He veleado botes —sonrió sarcásticamente. Los guardias imperiales repelieron a la multitud y el káiser entró en el rojo corredor magno del palacio, limpiándose la frente. —Káiser Guillermo —le informó por detrás uno de sus ministros—, le acaba de llegar un comunicado urgente del embajador Von Hintze. El káiser, con sus guantes blancos, tomó la carta y la leyó: El general Huerta sostuvo negociaciones secretas con el rebelde Félix Díaz desde el comienzo de la rebelión. El embajador norteamericano trabajó abiertamente a favor de Díaz y le dijo a Madero, en mi presencia, que lo hizo porque Díaz es pro norteamericano. La victoria de la reciente revolución es obra de la política estadounidense. El embajador Wilson realizó el golpe de Estado de Blanquet y Huerta. Él mismo se vanagloria de ello. Hoy fue encontrado muerto un guerrillero del rebelde Pascual Orozco en el Orient Railway, que preside el ex gobernador Enrique Creel y que pertenece a un conglomerado estadounidense. Existe una conexión entre la rebelión de Orozco y el clan de Enrique Creel y su yerno Luis Terrazas. Tengo conocimiento de que hoy en unas horas un hombre del régimen de Porfirio Díaz se reunirá secretamente con magnates estadounidenses en El Cairo, Egipto, para acordar las acciones sucesivas de esta conspiración. La embajada norteamericana da órdenes sin ningún disimulo por medio del gobierno provisional de México, cuyos jefes, Victoriano Huerta y Francisco León de la Barra, dependen moral y financieramente de Henry Lane Wilson. Por ello debo repetir que la supremacía norteamericana, que varias veces he señalado como destino de México, se ha implantado con las consecuencias que son de esperarse, como los tratados de reciprocidad que otorgarán a los intereses de los Estados Unidos condiciones preferenciales para controlar el mercado mexicano. La situación se está agudizando y necesito saber si debo proceder con nuestro plan. Espero sus instrucciones. El káiser arrugó el papel y abrió los ojos. —Malditos yanquis —susurró—. México ya es una colonia de los Estados Unidos. —Disculpe, káiser, lo es desde que instalaron a Francisco Madero —repuso el ministro. —Tienes razón. Con esa enorme frontera que tienen con México yo haría lo mismo. Si no controlas a ese país como una colonia, cualquier enemigo te puede atacar desde ahí con gran facilidad. Alisten a nuestra fuerza bélica, esto puede desencadenar cualquier eventualidad —el káiser se frotó las manos. 153 En El Cairo, un hombre imponente con un abrigo negro que le llegaba a los tobillos se quitó el sombrero de copa y traspasó el arabesco umbral de la puerta de la Suite Imperio del Hotel Shepheards. Al entrar vio al fondo a un hombre gordo y enfermo, sentado en un sillón junto a la ventana, con los ojos llenos de mucosidades y la nariz cubierta de pústulas negras. Estaba acariciando a un pequeño perro llamado Imperial Breed, de piel negra y mechones naranjas en las patas. Detrás de las cortinas traslúcidas se veía la ciudad de El Cairo sumiéndose en el tono rojo del ocaso y se escuchaba el torrente del Nilo junto con las oraciones de la tarde vociferadas desde las agujas de las mezquitas. —Bienvenido, general Díaz —le dijo el hombre a su visitante y soltó un eructo ácido que le quemó la garganta—. Lo esperaba con ansias. El invitado se sentó y le devolvió la sonrisa. Era el ex dictador de México, Porfirio Díaz, y le dijo a John Pierpont Morgan: —Todo está ocurriendo según lo previmos. Retornaré a la presidencia de México en cuanto me lo requiera. 154 En la celda de Madero estallaron los cuatro explosivos del piso y cuando la nube de polvo se adelgazó vimos que se había hecho un hoyo. Abajo debía de estar la parte sur del laberinto de Moctezuma. —Ésta es la salida, señor presidente —le dije—. Al otro lado nos esperan tres vehículos que nos conducirán a cinco aviones caza que lo sacarán del país. Madero me miró con absoluta incredulidad. Vio entre brumas a los agentes acoplando garfios en los bordes del agujero y lanzando hacia abajo las escaleras de cuerda. —Exit route ready —nos dijeron y le hicieron señas al presidente—: you can start getting down at any moment, mister president. Afuera se oían ráfagas de ametralladora y explosiones de granada. Madero vio hacia la ventana y se alteró visiblemente. —Señor presidente, cuando usted quiera —le dije. Él se paralizó como si estuviera en un sueño. Nos observó a Jessica y a mí. Después percibió que Wilson le sonreía y en una silla vio sentado a su hermano Gustavo. —No puedo hacer esto —respondió Madero muy confundido. Me enderecé aterrado. —¿Perdón, señor presidente? Miró la silla vacía y le guiñó el ojo. —¿Gustavo? —ladeó la cabeza—. Aquí tengo tu trompo. Jessica me miró muy confundida. —Señor presidente —insistí—, es ahora o nunca. Madero musitó con una expresión muy dulce: —El ahora ya pasó. Nos encontramos en la región del nunca —y extendió la vista a Wilson—. No voy a escapar por la puerta trasera como un cobarde. Wilson esbozó una mueca perturbadora. —Pero señor presidente —le dije—, si se queda aquí lo van a matar. —Lo sé. —¿Lo sabe? ¿Y sabiéndolo prefiere quedarse? Madero examinó el piso por un momento y me volteó a ver con la expresión de Bernardo Reyes. —Hay valores superiores. Tengo un deber de nacimiento. Hay poderes monstruosos por encima de todo esto. Lo que ha pasado es sólo el principio de algo mucho más grande. —¿Qué poderes, señor presidente? —pregunté. —Si hago lo que me ofreces, si abandono el país y formo parte de un plan internacional para recuperar la presidencia por medio de una fuerza militar extranjera, habrá una guerra que matará a millones de personas. —La guerra ocurrirá de cualquier manera —le dije y el corazón me golpeó el pecho con fuerza—: Carranza y otros gobernadores están por iniciar el contragolpe, la verdadera revolución acaba de comenzar. —Nos volveremos a encontrar, soldado. Te esperaré en el gran océano y volveremos a ser uno —dijo enigmáticamente. Afuera estallaron dos granadas y los guardias del palacio aniquilaron a los hombres de mi comando que cuidaban la puerta. De inmediato irrumpieron como fieras. —¡Salta, soldado! —me gritó el presidente—. ¡Ponte a salvo y ve con tu familia! Tomé a Jessica de la muñeca y la jalé hacia el agujero. —Espera, Simón —me detuvo—. ¿Vas a ir con tu familia? —¿Qué dices? ¡Ven, vámonos! —¿Nunca signifiqué nada para ti más que un instrumento de tus planes? —¿Qué dices? —¿Qué vas a hacer conmigo cuando salgamos del laberinto? —No te entiendo. Me miró muy triste y volteó a ver a Wilson. —Este soldado me secuestró y me obligó a obedecerlo, Henry. Su esposa, su madre y su hijo están en el Hotel Geneve, habitación 243. Me quedé paralizado. —Muy bien, preciosa. En este momento ordenaré que los traigan y los lleven a los sótanos de la embajada. Me metí en el hoyo con el corazón estallando. 155 Cuatro agentes del Servicio Secreto del comando de Tino encargado de rescatar a Sara, la esposa del presidente, subieron por el foso superior de la gruta de Cincalco hasta llegar a la base tubular del pozo del elevador del Castillo de Chapultepec. Se aferraron de unas escalerillas y empezaron a escalar, siempre mirando hacia arriba y deseando que el armatoste no bajara. Cuando divisaron las puertas del primer piso, alistaron las granadas y los garfios de acero. Al abrirse las puertas, un destacamento de guardias del general Aureliano Blanquet los acribilló. —¡Debe de haber más en la caverna! —gritó uno—. ¡Bajen y atrápenlos a todos! 156 En la gruta subterránea, la puerta de la caja fuerte estaba abierta. Tino introdujo las manos y sacó una pila de papeles. El arqueólogo Albatros le dijo desde atrás: —Esta cueva fue un lugar sagrado desde antes de la era azteca. Aquí murió el último rey de la civilización tolteca, Huemac, en el año 1077. La leyenda dice que al entrar trajo consigo el pergamino del plan del mundo de Quetzalcóatl. Debe de estar en algún lugar por aquí. Hay quienes piensan que Huemac y Quetzalcóatl son la misma persona, distorsionada por el mito. —Ah, ¿sí? —preguntó Tino y siguió revisando los papeles—. Demonios, aquí tenemos la conexión con Henry Clay Pierce. —Cuando los aztecas llegaron desde Aztlán, esta montaña fue su primer lugar de asentamiento. —¿Por qué la gente no sabe nada sobre esta cueva? —Porque esconde poderes sagrados… —afirmó Albatros y se asomó a un hoyo cavernoso que estaba a dos metros de la caja fuerte y que debía de conducir hacia un área más profunda de la gruta. —¿Qué poderes? —preguntó Tino. —Energía. —¿Energía? ¿Qué clase de energía? —La energía que lo conecta todo, el tejido electrónico del universo: la energía de punto cero. En los últimos días del Imperio azteca, Moctezuma envió aquí a sus consejeros para consultar con la madre Tierra si debía confiar en los españoles… —Pues creo que lo aconsejaron mal —dijo Tino y desparramó los papeles sobre el escritorio—. Ayúdenme a revisar todo esto, no puedo solo. —¿Qué estamos buscando? —preguntó Albatros. —El nombre del banquero estadounidense que financió y provocó la Revolución mexicana. El Gran Patriarca. —¿Gran Patriarca? Por encima de ellos descendían silenciosamente doce guardias de Aureliano Blanquet armados con ametralladoras. 157 Mientras corría a través del túnel oscuro, miraba de soslayo las imágenes aztecas en los muros. Ahora no me importaban mi país, lord Cowdray, Von Hintze o el Gran Patriarca. Lo único que quería era llegar al Hotel Geneve y rescatar a mi familia antes de que aparecieran los asesinos de Henry Lane Wilson. Los hombres de Lind que venían detrás de mí seguramente se preguntaban consternados qué diablos me pasaba. Avanzamos en la penumbra y de súbito intuí que los guardias del palacio habían ingresado por el boquete que hicimos al llegar. —¡Van a entrar por el otro lado! ¡Busquemos otra salida! —grité y me metí en un corredor lateral del laberinto. Tal vez los agentes no entendieron la consigna pero me siguieron. —¡Alisten sus explosivos! —proferí aterrorizado. —Explosives? —¡Es hora de volar algunos pedazos del Palacio Nacional! 158 Arriba de nosotros, en el recinto parlamentario del palacio, estaban reunidos los senadores y diputados de la República. En la tribuna se encontraban Pedro Lascuráin, Victoriano Huerta, Francisco León de la Barra y Enrique Cepeda. Lascuráin alzó la carta de renuncia de Francisco Madero dirigiéndose a la asamblea: —Honorable Congreso de la Unión: el señor Francisco Madero y el vicepresidente Pino Suárez han renunciado a sus cargos hace unos minutos… —y se escucharon murmullos y abucheos—: ¡Silencio, señores! De conformidad con lo establecido en la Constitución Federal de 1857, en calidad de secretario de Relaciones Exteriores, asumo la presidencia provisional de la República. Inmediatamente tronaron aplausos y rechiflas. El presidente de la Cámara golpeó con su martillo y se hizo silencio. Lascuráin prosiguió: —Mi primer acto de gobierno es nombrar como titular de la Secretaría de Gobernación al general Victoriano Huerta Márquez. Mi segundo acto de gobierno, siendo en este momento las cinco y cuarto de la tarde del 22 de febrero de 1913, es renunciar al cargo de presidente de la República, que en mi ausencia, en ausencia de un vicepresidente y en ausencia de un secretario de Relaciones Exteriores, corresponde al secretario de Gobernación. A partir de este momento, el presidente de México es el general Victoriano Huerta. Reciban a su nuevo presidente. Lascuráin levantó la mano de Huerta y nuevamente la audiencia irrumpió en aplausos mezclados con gritos e insultos. Tras más de media hora de bullicio y confusión, Huerta reemplazó a Lascuráin en la silla central de la tribuna y clamó con las cejas hacia arriba, como si fuera a llorar: —Querido pueblo de México, asumo el Poder Ejecutivo en medio de circunstancias dificilísimas, las tristes circunstancias que atraviesa la nación, y muy particularmente en estos últimos días la capital de la República, la que por obra del deficiente gobierno del señor Madero se puede calificar de situación casi de anarquía. Tengo detenidos en este Palacio Nacional al señor Francisco Madero y su gabinete. —Ni siquiera sabe hablar… —le murmuró un senador a otro—. Sólo Dios sabe lo que nos espera. —Lo que Huerta sabe hacer es matar —le sonrió el otro —. Lo que estamos viviendo es una maldita comedia. Lascuráin fue presidente por cuarenta y cinco minutos. ¿Puedes creerlo? La presidencia más corta de la historia. —Y el muy pendejo no hizo nada durante su gobierno. —Alguna vez este recinto fue el Salón de Comedias del virrey Luis de Velasco, ¿lo sabías? En realidad hoy la comedia ha terminado para dar paso a la tragedia. El gobernador Carranza está por iniciar el contragolpe. Lo que vivirá nuestro país durante los próximos años no será una revolución sino una secuencia de revoluciones y contrarrevoluciones derrocándose unas a otras hasta que todo quede destruido. Repentinamente Henry Lane Wilson entró en el recinto en medio de un mar de reporteros. —Señor Wilson, ¿es cierto que usted ha arreglado todo desde la embajada de los Estados Unidos? ¿Se trata de un plan para desestabilizar a México? —le preguntó uno. —Para nada, mi amigo —dijo Wilson con arrogancia—. Yo sólo soy un humilde embajador —y siguió avanzando. —Señor Wilson, ¿es verdad que usted ordenó el asesinato del diputado Gustavo Madero? ¿Qué va a pasar ahora con el presidente y con el vicepresidente? ¿Los van a matar también? Wilson se detuvo. —Yo no ordené nada. Y te sugiero dirigirte a mí con más respeto o haré que te corran de tu periódico —reprendió airadamente al reportero—. En cuanto al ex presidente Madero, supongo que será metido a un manicomio, que es el lugar donde pertenece —varios soltaron carcajadas—. Por lo que respecta a Pino Suárez, él es un infame, y si lo han de asesinar, eso no constituirá una gran pérdida. —Embajador Wilson, ¿quién es el capo financiero detrás de la desestabilización de México, al que en algunos círculos se le llama el Gran Patriarca? —No sé de qué hablas, seguramente has estado leyendo muchas novelas fantásticas. ¿Me permiten? —Wilson señaló hacia adelante. —Embajador, ¿usted puede interceder por la vida de Francisco Madero? ¿Puede intervenir para evitar que el nuevo régimen lo asesine, como a su hermano? —Mi amigo, un diplomático como yo no debe inmiscuirse en los asuntos internos de México —Wilson no pudo disimular una mueca de sarcasmo. Justo cuando el embajador intentaba abrirse paso entre los reporteros, sobrevino una tremenda explosión que estremeció el recinto parlamentario, haciendo que los legisladores saltaran de sus asientos. Los senadores y diputados lanzaron gritos y Wilson apretó los dientes. —Juan Diego… El estúpido traidor de Juan Diego, me las vas a pagar con tu familia. 159 En Coahuila, el gobernador Venustiano Carranza, con una barba idéntica a la de su mentor, Bernardo Reyes, se levantó en la tribuna y se dirigió al Congreso de ese estado: —¡Pueblo de Coahuila y pueblo de México: acaba de perpetrarse un golpe de Estado contra nuestro país! Ante ustedes, Vigésimo Segundo Congreso Estatal de Coahuila, propongo el siguiente decreto: se desconoce al general Victoriano Huerta en su carácter de jefe del Poder Ejecutivo de la República, que dice él le fue conferido por el Senado; y se desconocen también todos los actos y disposiciones que dicte con ese carácter en adelante. Las ovaciones no se hicieron esperar. —Asimismo les propongo que en este mismo instante procedamos a armar una fuerza para coadyuvar al sostenimiento del orden constitucional en la República, que será llamada Ejército Constitucionalista de la Revolución Mexicana. ¡Desde este momento estamos en guerra revolucionaria contra el gobierno federal! —exclamó Carranza. En medio de la euforia del público que no dejaba de aplaudir, uno de los diputados se inclinó sobre otro y le murmuró: —Que Dios nos ayude, acaba de surgir una nueva Revolución… 160 Mientras el oxígeno se volvía cada vez más escaso en la cueva secreta de Cincalco, Tino, Doris y el arqueólogo Albatros revisaban con premura los documentos de la caja fuerte. —Sherburne Gillette Hopkins es abogado de los Madero… —señaló Doris, quien luchaba por contener un ataque de tos. —¿Qué dices? —Tino le arrebató el papel, que decía a la letra: Recibí de G. A. Madero, agente confidencial del gobierno provisional de la República de México, un documento cuya copia es adjunta, por virtud de la cual el mencionado gobierno rebelde me entregará en bonos de la primera emisión la cantidad de cincuenta mil dólares ($50,000.00) U. S. C. (moneda americana). Estos cincuenta mil dólares ($50,000.00) en bonos los acepto como pago de dicho gobierno por mis servicios hasta la fecha. Por la presente me obligo a continuar prestando mis servicios en favor del mencionado gobierno rebelde o de sus representantes, como consejero, hasta la terminación de la presente revolución. En caso de que el gobierno provisional no sea reconocido o establecido en el poder, por su inhabilidad para suceder al actual gobierno de Díaz, las obligaciones contenidas en este documento serán consideradas nulas y sin valor. Sherburne Gillette Hopkins Testigos: N. H. Brantty. N. H. Robbins. —Condenados pelos de la burra en la mano —susurró Tino y arrugó el papel—. ¿Cuáles servicios le prestó Hopkins a Madero? —Qué pendejo eres —le dijo Doris y le arrebató el documento—. Sus servicios consistieron en suministrar armamento y entrenar a los guerrilleros de la revolución. —Demonios. —¡Aquí lo dice! —exclamó Albatros y dio lectura a otro documento—: Hopkins le consiguió a Francisco Madero al menos trescientos mil dólares de los setecientos mil que costó su revolución. Hopkins obtuvo esos fondos de un grupo petrolero americano. —¿Qué grupo? —le preguntó Tino. —Aquí no lo dice, pero de ahí salieron los cincuenta mil dólares que Madero le pagó a Hopkins; cantidad que representa ocho por ciento del costo total de la revolución. Eso es lo que se embolsó Hopkins por organizar y dirigir las guerrillas de Villa, Zapata y Pascual Orozco. —Aquí hay algo más… —interrumpió Doris con otro papel en la mano—. Henry Clay Pierce le dio seiscientos ochenta y cinco mil dólares a Madero. Aquí está el recibo. —Ése debe de ser el grupo petrolero —dijo Tino—: Waters-Pierce Oil. Henry Clay Pierce es el dueño de esa compañía. —No, tonto —repuso Doris—. Se te olvida lo que nos dijo John Lind en el campamento: Henry Clay Pierce es el prestanombres de otro magnate mucho más poderoso. Ese otro es el Gran Patriarca. —Entonces sigamos buscando… —propuso Tino. Albatros asintió y comentó ingenuamente: —Esto me está gustando más que la arqueología… —Sí —le dijo Tino—. Arqueología de la mierda. Entre tanto, ninguno de ellos notó, ni siquiera los agentes de Lind, a los guardias de Blanquet que venían bajando por las paredes con el más absoluto sigilo, escondidos entre las formaciones de roca. 161 Hice estallar cuatro detonadores y salí reptando por un agujero a un ducto de drenaje de la calle de Moneda, en el costado norte del Palacio Nacional. Con unas pinzas para hierro que me facilitaron los hombres de Lind troné el candado de una coladera y la empujé. Salté hacia afuera y corrí por la misma calle por la que hacía trece días había entrado con Bernardo Reyes a caballo, cuando todo comenzó. Troté hacia la plaza central y pasé por el mismo lugar donde se detonaron las balas que asesinaron a Bernardo Reyes. En la puerta principal del palacio vi a tres mujeres vestidas de negro que lloraban a los pies de los gendarmes, y me seguí de frente. Los hombres de Lind estaban tan desconcertados que ya no me siguieron. Se dispersaron y se dirigieron a sus coches. Había gente en la plaza, mucha gente. Por todos lados se veían niños con globos, mujeres paseando con sus madres ancianas y grandes letreros que decían: “Viva el general Victoriano Huerta. Viva la paz”. En las esquinas había pianistas tocando música y también hombres haciendo sonar sus organillos. La música se elevaba hacia el cielo amarillo de la tarde. Se celebraba algo cívico, la toma de poder de un nuevo presidente, pero a nadie le importaba eso. Ni entonces ni ahora eso le ha importado a nadie. Lo único que les importaba era tener un país en paz para poder amar a sus familias. Junto a uno de los organilleros había dos carros, uno de castañas y otro de moras acarameladas, y ahí no estaba mi esposa. Detuve un taxi, me subí y le coloqué al chofer la pistola en la cabeza. —Lléveme al Hotel Geneve. ¡Rápido! 162 Cuando el presidente interino Victoriano Huerta abandonó el recinto parlamentario en medio de aclamaciones y de congresistas aduladores, y se encaminó por la Galería de los Presidentes hacia su anhelado despacho. —Señor presidente —le dijo Rodolfo Reyes, su ministro de Justicia—, ya tienen en la biblioteca a la mujer que les pidió que trajeran. —Ah, ¿sí? —Huerta subió las cejas e infló el pecho como un sapo, después de todo ya tenía la banda presidencial y la investidura en la que se sentía realizado. Al abrir la puerta de la pequeña biblioteca, Huerta encontró a una mujer joven vestida de negro que se levantó muy nerviosa al verlo llegar. —Señora Madero —le sonrió en forma imponente. Sara había permanecido en ese espacio claustrofóbico durante siete horas, oyendo el reloj de la pared y soportando la mirada cruda de los guardias que la llevaron en calidad de prisionera. En un intento desesperado por rescatarla, su mucama Esperanza y sus hermanas Ángela y Mercedes se hallaban afuera, a las puertas del palacio, rogando que las dejaran entrar. —Señor presidente —se le aproximó Sara muy angustiada —, sé que tiene a mi esposo tres pisos abajo en este palacio. Le ruego que le perdone la vida. Henry Lane Wilson entró en la biblioteca detrás de Huerta, seguido por Enrique Cepeda, quien ya no cargaba portafolio alguno. Clavaron la mirada ferozmente en Sara y todo permaneció en silencio durante unos segundos, a excepción del reloj de la pared, que la mujer revisó con sus grandes ojos. —Señora Madero —se le acercó Huerta y subió las cejas como si fuera a llorar—, en este momento el cuerpo de su marido es materia de seguridad nacional. —¿El cuerpo, general Huerta? —¡Ja! —el general soltó una estruendosa carcajada—. No se atemorice, señora —le puso a Sara el dedo debajo del mentón y se lo acarició—. En unas horas permitiré que su esposo sea trasladado a la estación de ferrocarriles de Buenavista, donde un tren los llevará a él, a usted y a su familia a Veracruz, para que tomen un barco hacia Cuba. —¿De verdad, general? —preguntó Sara ilusionada. —Bueno, no puedo garantizar que no le pasará nada durante el trayecto… —respondió Huerta mordazmente. —¿Qué está diciendo, general? —Uno nunca sabe —Huerta le acarició la mejilla—. Hay demasiados bandoleros en las rutas de los ferrocarriles. Ni siquiera un presidente como yo puede controlarlo todo. —Señor presidente —sollozó ella—, espero que no tenga planeado asesinar a mi esposo. Rodolfo Reyes, quien estaba oculto detrás de la puerta, respiró hondo. —Señora —dijo Huerta—, la muerte de su marido no es algo que yo pueda decidir. En todo caso la decidirá mi gabinete. Sara le quitó la mano de su cara y le aferró el brazo. —No tiene por qué matar a Francisco, general. No le tenga miedo. Ya no es presidente. Al instante Wilson la tomó de la muñeca y se la torció hacia abajo. —No se altere, señora Madero. Para que lo sepa, el derrocamiento de su esposo se debe a que nunca quiso consultar conmigo las decisiones importantes. Ahora veamos qué vamos a hacer con usted. 163 Salté del taxi y corrí al Hotel Geneve. Afuera había una coraza de guardias británicos en uniformes blancos. Llegué jadeando y les mostré mi cárdex. —Soy Simón Barrón —les dije—. Traigo información crucial para lord Cowdray. Me arrebataron el cárdex y lo pasaron hacia atrás, donde estaba el jefe del comando de la puerta de acceso. —Quítenle las armas y déjenlo pasar —ordenó. Me revisaron y no encontraron nada. Mis armas y la pastilla de Von Hintze las había dejado dentro de una bolsa que colgué de la rama de un árbol a dos cuadras. Pasé trotando y me siguieron tres guardias armados. Tomé el primer pasillo y aceleré el paso entre las estrechas paredes rosadas que olían a madera y brea. Llegué hasta las escaleras y me dispuse a subir hacia el segundo piso. —¡Oye, tranquilo! —gritó uno de los guardias detrás de mí—. ¡Baja la velocidad! Subí a toda velocidad los escalones de madera negra y crujieron con mi peso. Me metí en el estrujante corredor del segundo piso y vi el letrero de la primera habitación: “201”. Comencé a correr y mientras veía pasar los números dorados me repetí sin parar: “243, 243, 243”. —¿A dónde va, soldado? ¡Deténgase! —me ordenó un guardia. —¡Tengo que revisar algo! —contesté y seguí adelante. Llegué a una esquina y torcí hacia un nuevo corredor, mucho más oscuro. —¡Soldado! ¡Deténgase o disparo! —escuché amenazante al mismo hombre. Al fin vi el número 243. La puerta estaba abierta. Los guardias me prendieron de los brazos y me arrastraron hacia atrás. —¡Está usted detenido, soldado! —¡Suéltenme! —imploré—. ¡Paulina! ¡Paulina! —grité con toda la fuerza de mis pulmones. De la puerta de la habitación salió una persona. 164 Tino, Doris y Albatros seguían escudriñando los papeles. —Escuchen esto —dijo Albatros con un documento en la mano, sin notar que detrás de las piedras lo observaban los guardias de Blanquet—: a cambio de su contrato para organizar la parte militar de la revolución, Hopkins le exigió a Gustavo Madero que, cuando su hermano llegara a la presidencia, modificara el consejo directivo de los Ferrocarriles Mexicanos, que ya eran propiedad del gobierno por decreto de Porfirio Díaz, y que sacara de ahí los intereses ingleses remanentes, que básicamente significaba eliminar a un hombre británico llamado Weetman Pearson, también conocido como lord Cowdray. —¿Lord Cowdray? —preguntó Doris. —Es el dueño de la petrolera más grande de México, la Mexican Eagle —respondió Albatros—. Antes de 1906, el petróleo de México lo controlaba un grupo financiero norteamericano por medio de la compañía Waters-Pierce, cuya falsa cabeza, Henry Clay Pierce, como ya sabemos, no era más que la máscara del Gran Patriarca de los Estados Unidos. La otra condición de Hopkins para Madero fue destruir a la Mexican Eagle y acabar con lord Cowdray, para que los americanos se quedaran con el dominio entero del petróleo mexicano. —¿Pero quién es el maldito Gran Patriarca? —preguntó Tino y siguió escarbando en los papeles. —Aquí hay algo… —dijo Albatros y sacó otro documento—: después de detonarse la Revolución mexicana con el llamado que hizo Madero con la asesoría de Hopkins, desde San Antonio, Texas, el 20 de noviembre de 1910, en mayo de 1911 hubo una reunión secreta en Nueva York. El secretario de Hacienda de Porfirio Díaz, José Yves Limantour, acudió a ese encuentro, donde lo esperaban Hopkins, el embajador Henry Lane Wilson y directivos de los bancos Speyer and Company y National City Bank. —¿Speyer? ¿National City Bank? —preguntó Tino. —A esa reunión secreta también asistieron un hombre llamado Francisco Vázquez Gómez y el papá de Francisco Madero. Ahí se decidió el futuro de México. —¿El papá de Francisco Madero? —preguntó Doris. —Según este papel, desde hacía varios años él mismo negoció con los banqueros americanos que su hijo llegara a la presidencia de México, para controlarlo todo en conjunto con ellos. —Carambolas —Tino se rascó la cabeza—. Mi papá me pegaba pero nunca me usó de esta manera. —Cuando regresó a México, Limantour vino con la orden, por parte de esos banqueros, de convencer a Porfirio Díaz de renunciar, lo cual no hizo. El 9 de mayo, Madero hijo abandonó San Antonio, cruzó la frontera y tomó Ciudad Juárez con guerrilleros entrenados por Hopkins. Ahí se declaró presidente auténtico de México y ese mismo día el gobierno de los Estados Unidos lo reconoció oficialmente como presidente. —¿Siendo aún Porfirio Díaz el presidente? —exclamó Tino. —No sólo eso —Albatros sacudió el papel—. Estallaron rebeliones en Cuautla, Pachuca, Hermosillo, Mazatlán, Torreón y Cananea, todas dirigidas por Hopkins desde los Estados Unidos bajo el alias de Frederick Werther. —Demonios… Entre tanto, los guardias de Aureliano Blanquet se dispersaron silenciosamente por los costados de la gruta. —Fue una acción sincronizada —concluyó Albatros y bajó los papeles—. El gobierno americano envió cuatro barcos de guerra a los puertos mexicanos y lanzó veinte mil marines a los puestos fronterizos de Galveston, San Antonio, Douglas City y San Diego, igual que lo que está pasando ahora, para iniciar una invasión por tierra si Porfirio Díaz no renunciaba. —Santo Dios… —suspiró Tino—. Y yo creía que la Revolución mexicana la habíamos hecho los mexicanos. —Para el 25 de mayo —continuó Albatros—, el territorio mexicano ya estaba totalmente fuera de control y Porfirio Díaz firmó su renuncia. Todos se quedaron callados. Sólo se escuchaban las filtraciones de la caverna y los borbotones humeantes del manantial sulfuroso de Cincalco. Doris miró fijamente a Albatros. —Algo aquí no cuadra ni con escuadra, cuatito. Si los americanos pusieron a Madero en la presidencia, ¿por qué lo están quitando ahora? El arqueólogo revisó sus papeles y le dijo: —Cuando Madero asumió la presidencia no cumplió ninguna de las órdenes que le dio Hopkins: no quitó a lord Cowdray de los ferrocarriles, no firmó el tratado preferencial de comercio con los Estados Unidos, ni eliminó a la Mexican Eagle de Weetman Pearson. Todo lo contrario, apoyó a Cowdray, respaldó a los ingleses. Doris sufrió otro ataque de tos: —Bueno, o encontramos rápido el nombre de su Gran Patriarca o me largo de esta pinche cueva. 165 La persona que salió de la habitación 243 del Hotel Geneve no era mi esposa. Era lord Cowdray. Se me paralizaron las piernas. —¿Lord Cowdray? —le pregunté. Se me acercó y se detuvo a dos pasos de mí. —Young Byron, young Byron… —me sonrió y le hizo un gesto a sus soldados para que me quitaran las manos de encima. Me tambaleé y me puse en pie. —¿Dónde está mi esposa? —le pregunté. —Debiste decirme que tenías a tu familia en este hotel, jovencito. Yo los habría cuidado personalmente. Me traicionaste. —Pero señor Cowdray… Me tomó del brazo y me metió en la habitación. —Me enteré de esto hace unos minutos —me dijo y cerró la puerta—: hubo un escándalo en el lobby y mis guardias me alertaron sobre los gritos. —¿Gritos, señor Cowdray? —Cuatro personas sacaron a tu familia cubierta con mantas y los subieron a unos vehículos sin placas. Mis hombres no pudieron seguirlos, los perdieron. —Tengo que irme, señor, debo buscar a mi familia. Cowdray me aferró del brazo. —No irás a ningún lado… No saldrás de esta habitación hasta que me digas quién es mi enemigo. ¿Quién es el Gran Patriarca? Eché un vistazo rápido alrededor de la habitación. En las sillas había ropa y zapatos. En el piso descubrí el caballo de trapo de mi hijo Bernardo, mientras que en la credenza estaba el espejo de madera de mi esposa y el sarape de rosas con estrellas de mi mamá. —Señor Cowdray, en pocos minutos tendré el nombre del Gran Patriarca. Déjeme ir primero por mi familia. —Lo necesito ahora. En pocos minutos ocurrirán cosas muy graves. —Ahora no lo tengo, señor. Cowdray me miró fijamente. —Supongo que sabes a dónde se los llevaron… —Sí, señor, a los sótanos de la embajada de los Estados Unidos. —Yo también lo sé… —dijo Cowdray con aire de suficiencia—. Hoy se celebra ahí la gran gala en homenaje al nacimiento de George Washington. Asistirán todos los embajadores y los miembros del nuevo gobierno de tu país, incluyendo al presidente Huerta. Habrá guardias y escuadrones de la presidencia por todos lados. Las calles de la periferia estarán rodeadas. Debo decirte que vas a necesitar más que la ayuda de Dios para entrar en esa embajada. —Me conformaría con la ayuda de usted —esbocé una mueca de complicidad. —Young Byron, yo no puedo hacer eso, representaría una declaración de guerra a los Estados Unidos. ¿Te imaginas las consecuencias? —Entiendo. —Y aun si pudiera, no se me ocurre cómo introducirte en los sótanos con toda la vigilancia que habrá esta noche. —Yo sí sé, señor… Sin más, Cowdray metió la mano en su bolsillo, sacó un pequeño papel enrollado y me lo entregó. —Young Byron, estoy de tu lado. No leas esto hasta que todo haya terminado. Todo saldrá bien. 166 Casi al caer la noche, Wilson entró en la embajada por el arco de las gárgolas y avanzó muy orgulloso de su triunfo por la alfombra roja. La recepción estaba llena de globos azules, blancos y rojos; por todas partes había estandartes con la cara de George Washington. El primero que lo recibió fue John Lind. —Eres un bastardo, Wilson —le susurró y a continuación lo acompañó por las escaleras espirales hacia el vestíbulo. En el segundo piso se les sumó el secretario Schuyler. —El bastardo eres tú, Lind —repuso Wilson—. ¿Acaso crees que no sé que tú armaste el comando de hoy en el Palacio Nacional, con mi amiguito Simón Barrón? Regrésate a Washington y dile a tu querido Woodrow Wilson que me tiene sin cuidado. Dile que está iniciando una guerra contra el Gran Patriarca y que sus días están contados. —Wilson, estás a un paso de caer en el precepto de traición al gobierno de los Estados Unidos. —No hasta el 4 de marzo —se jactó el embajador—. Para entonces el mundo habrá cambiado tanto que no lo vas a reconocer. Finalmente llegaron al vestíbulo del cuarto piso, donde ya se encontraban los miembros más distinguidos de la clase política mexicana comiendo canapés. A excepción de Manuel Márquez Sterling y Kumaichi Horiguchi, todos los embajadores también habían acudido a la celebración. 167 Me dirigí de prisa al árbol donde había dejado mis armas, en la esquina de Liverpool y Niza. De ahí corrí una cuadra hacia la avenida del acueducto. Cuando llegué a los arcos de piedra, escuché arriba de mí el flujo del agua que venía desde la montaña de Chapultepec, que se veía al poniente. Allá debía de estar Tino buscando el nombre del Gran Patriarca. Coloqué la bolsa en el suelo y saqué las pinzas para cortar hierro. Troné el candado de una alcantarilla debajo del arco y la levanté con gran esfuerzo. No se distinguía nada más que oscuridad pero había una escalerilla oxidada. Me eché la bolsa al hombro e inicié el descenso. Yo sabía lo que había abajo: el gigantesco túnel que me llevaría hasta la embajada. 168 En la montaña, Tino miró la escultura de Coatlicue y susurró para Doris y para el arqueólogo Albatros: —Significa que Waters-Pierce es la mano detrás de todo esto… —Que no, idiota —le dijo Doris—. Ya te dijimos que Henry Clay Pierce es sólo un prestanombres. Aquí lo dice —y manoteó un papel—. Henry Clay Pierce sólo es dueño de treinta por ciento de las acciones de Waters-Pierce. —¿Y quién es el dueño del otro setenta por ciento? —El hombre al que estamos buscando. Aquí aparece como controlador mayoritario pero su nombre está tachado, mira —Doris le mostró el papel. Albatros leyó otro papel: —Aquí dice algo más: Porfirio Díaz llamó a los ingleses para contrarrestar el poder que los americanos tenían sobre el petróleo mexicano a través de Waters-Pierce. El rey de Inglaterra le asignó la misión a lord Cowdray. Cowdray creó la Mexican Eagle y Díaz le otorgó una concesión exclusiva para explotar todo el sur de México. Cowdray inundó el mercado mexicano con su queroseno, que vendía a sólo ochenta centavos de dólar por lata de veinte litros, mientras que Waters-Pierce Oil lo vendía a tres dólares con cincuenta centavos. —Lo cual hizo cagarse a los americanos… —reparó Doris. —Por lo visto, sí —respondió Albatros—. Pocas semanas después estalló misteriosamente un pozo de lord Cowdray en Veracruz, el pozo de Dos Bocas, en San Diego de la Mar, en la Laguna de Tamiahua. Aquí está la foto —y nos la enseñó—. Se perdieron noventa y cinco mil barriles diarios de aceite durante cincuenta y ocho días. —Hijos de puta, es nuestro petróleo —se quejó Tino. —A pesar de eso, para 1909 la compañía de lord Cowdray ya controlaba cincuenta por ciento del petróleo de México, con un capital de veinticuatro punto cuatro millones de pesos —Albatros azotó el documento sobre el escritorio —. Esto es lo que detonó la Revolución mexicana. —El Gran Patriarca decidió la venganza —señaló Doris. Albatros alzó de nuevo el papel. —Con el fin de calmar al Gran Patriarca, Porfirio Díaz le dio un contrato a Waters-Pierce para asfaltar la ciudad de México con dos millones de barriles anuales durante cinco años. —Sí, yo dormí en varias de sus pinches máquinas —dijo Tino. —Pero cuando Porfirio Díaz supo que lo iban a derrocar, le quitó a la corporación matriz de Waters-Pierce su mayor concesión de exploración y perforación en México. El resto es historia… —Entonces, ¿todo esto es por el petróleo? —preguntó Doris. Repentinamente se escuchó un ruido de rocas que se desgajaban por algún lado. Los hombres de Lind voltearon pero no vieron nada. Detrás de una roca se asomó una mirada furtiva. —Hace dos años México produjo doce y medio millones de barriles —continuó Albatros—. Eso significa mucho dinero. México e Irán somos los mayores productores de petróleo en el mundo. Por eso nos están desestabilizando. Quieren nuestros territorios. —Diablos. —Para empeorar las cosas, cuando Madero asumió el poder, en vez de ayudar a los americanos, decretó un impuesto nuevo para los petroleros, de veinte centavos por barril, y les ordenó que se inscribieran en un registro similar al que Porfirio Díaz empleó para las compañías ferrocarrileras antes de nacionalizarlas —explicó el arqueólogo. Doris negó con la cabeza: —Y pensaron que Madero nacionalizaría el petróleo. —Tal vez sí lo iba a hacer. Ése era el proyecto de Bernardo Reyes —Albatros levantó otro papel—: según este informe, las oficinas centrales de Waters-Pierce están en San Luis, Missouri, en los Estados Unidos. Ahora comienzo a entender por qué el llamado a la revolución de Madero se llama Plan de San Luis. No es por San Luis Potosí, sino por San Luis, Missouri. —Diantres —dijo Tino—. La situación está bastante jodida. ¡Hemos vivido creyendo una mentira! —Según este periódico —Albatros leyó un ejemplar del New York Times de hacía sólo unos días—, el senador Albert Falcon Fall, de Nuevo México, está investigando el asunto de México y acaba de decir ante la Hispanic Society de Nueva York que Madero tuvo en San Luis, Missouri, un periódico llamado La Regeneración, y que las bandas guerrilleras y la publicación recibían mil dólares mensuales para imprimir su propaganda, dinero que venía de San Diego, San Francisco, Los Ángeles, Minneapolis, Sacramento y Cleveland. Una parte de esos fondos se canalizaban directamente a Emiliano Zapata y Pascual Orozco. —Me siento constantemente violado… —respingó Tino. —La oficina principal no está en San Luis, Missouri —le dijo Doris a Albatros y le mostró otro documento—: según este comunicado, el verdadero centro donde se controlan las operaciones de Waters-Pierce en México está en Nueva York, en la calle New Street 75. Ahí hay un hombre llamado Robert H. McNall, y él es quien comanda la corporación, no Henry Clay Pierce. —¿McNall? —preguntó Albatros—. Pero aquí dice que ese McNall es únicamente un empleado de otra corporación mucho más grande, y que la dirección New Street 75 de Waters-Pierce es sólo la puerta trasera del número 26 de la calle de Broadway, que son las oficinas centrales de esa corporación colosal. —¿Broadway 26? —peló los ojos Tino—. ¿Cuál es esa corporación? —El nombre también está tachado… Tino murmuró: —Ésa debe de ser la corporación que está controlando todo… —Momento… —susurró Albatros, como si acabara de descubrir un tesoro arqueológico—. Aquí esta… —y levantó lentamente un documento. Los miró a los dos y les sonrió—: aquí está el convenio entre el papá de Francisco Madero y el Gran Patriarca. Aquí está su nombre. 169 Avancé por el túnel, que me pareció un camino infinito, aún más gigantesco que cuando lo recorrí con Jessica. Mientras mis pasos y mi respiración hacían eco y se perdían en el fondo, extraje de la bolsa las granadas Kugel que me facilitaron los hombres de Lind; también saqué unas pastillas explosivas y un pequeño taladro de mano. Todo me lo encajé en el cinturón. Por último desenvainé el cuchillo de obsidiana Xiucóatl de Bernardo Reyes, me lo pegué a los labios y le dije: —Fuiste de mi general. Y antes, mucho antes, perteneciste a un soldado azteca que alguna vez peleó por el imperio. Hoy hago mías todas tus batallas y todos los sueños de quienes te usaron. México volverá a ser lo que fue. México y yo volveremos a ser lo que siempre hemos sido. Contemplé el símbolo de Tloque Nahuaque en la empuñadura y lo besé. A continuación me palpé la ropa y no sentí el cartucho del Plan de México. Me detuve de golpe y comencé a sudar. Me coloqué el Xiucóatl en la boca y vacié mis bolsillos. Saqué la cajita de la pastilla para suicidarme de Von Hintze y la servilleta de Jessica, pero el cartucho no estaba. Me acordé del momento en que me precipité en el laberinto de Moctezuma desde la celda del presidente y rodé varios metros entre las rocas prehispánicas. En ese instante me percaté de que el cartucho se había caído entre las grietas. 170 Mientras tanto, enviados del embajador Horiguchi uniformados de blanco, que llevaban un supuesto regalo para el nuevo presidente, caminaron por la Galería de los Presidentes del Palacio Nacional hacia el despacho del presidente. Sorpresivamente torcieron justo en la puerta de la biblioteca. Desconcertados, los guardias que los acompañaban intentaron detenerlos, pero los enviados desplegaron las banderas de Japón, ingresaron en la biblioteca y caminaron directamente hacia la esposa de Madero. —¿Señora Sara? —le preguntaron con gran nerviosismo y la tomaron de las muñecas—. Venga con nosotros en este mismo momento. El gobierno imperial de Japón le va a ofrecer protección en la embajada. Desde este instante cuenta con inmunidad diplomática. 171 En la embajada gótica de Wilson, un mesero caminó zigzagueando entre los invitados, y cuando estuvo a un lado del almirante Von Hintze le susurró sin mirarlo: —Ego habeo informatio magna —y le pasó discretamente un telegrama enrollado. Von Hintze lo tomó y lo introdujo debajo de su manga. Se retiró al pasillo de los espejos y leyó en silencio: Paul, estoy enterado de lo que está pasando allá y de lo que está ocurriendo acá en Washington. Aparentemente Taft y Knox exigen protección para Madero, pero es sólo para limpiar sus expedientes ahora que llega Woodrow Wilson. A juzgar por las contradicciones entre los pronunciamientos de Taft y de Henry Lane Wilson, se puede concluir que están siguiendo la usual política de los Estados Unidos de sustituir a los regímenes que les desagradan por otros complacientes mediante revoluciones, pero sin responsabilizarse oficialmente por ello. El káiser no me ha dicho aún si debo proceder o no con el plan. ¿Te ha dicho algo a ti? Atentamente, Johann Heinrich von Bernstorff Embajador del Imperio alemán en los Estados Unidos El almirante enrolló el papel, se alejó hacia la terraza y en el barandal que daba al patio sacó su encendedor y le prendió fuego al telegrama. Se volvió con recelo hacia el pasillo de los espejos, y en ese momento vio llegar por las escaleras al presidente Huerta con toda su escolta presidencial, que marchaba con pompa militar sacudiendo el piso y anunciando al mandatario con trompetas. —Señor presidente —lo saludó Von Hintze con una inclinación, ocultándose la ceniza de las manos. Del corredor surgió John Lind muy apurado para interceptar a Huerta. Escoltado por cuatro miembros del Servicio Secreto, el estadounidense dijo: —General Huerta… soy John Lind… enviado personal de Woodrow Wilson. —Ajá —respondió Huerta y miró a través del pasillo el bullicioso vestíbulo que lo esperaba al fondo. —General Huerta, el presidente electo de los Estados Unidos le envía un saludo cordial pero me ha pedido comunicarle que considera que aquí ha tenido lugar un golpe militar que viola los principios de la democracia y sienta un ejemplo reprobable para América y para el mundo. —Claro… —Huerta siguió avanzando entre los espejos mientras lo anunciaba la fanfarria. —Woodrow Wilson me ha pedido enfáticamente hacerle saber a usted que no aprobará en forma alguna ningún acto en contra de la vida del presidente Francisco Madero. —Francisco Madero ya no es el presidente —sonrió Huerta sin detenerse—: el presidente soy yo. Lind vio a Huerta repetido mil veces en los espejos del corredor y sintió un escalofrío. —General —insistió Lind—, tan pronto como Woodrow Wilson asuma la presidencia lo convocará a usted y a un comité internacional para requerirle su renuncia y la restitución del señor Madero en el poder. Huerta se detuvo un instante y torció la boca. —Perdón, ¿cómo me dijo que se llama usted? —Lind. John Lind. —Señor Lind —Huerta subió las cejas como si fuera a llorar—, a menos que su próximo presidente esté buscando una confrontación militar de gran escala y el bombardeo total de su territorio, le sugiero a usted que le diga que comience a aceptar la situación. —¿Qué está diciendo? —Si el nuevo gobierno de los Estados Unidos intenta removerme del cargo por cualquier medio, se enfrentará al Ejército más poderoso del mundo. —¿Qué dice? 172 Henry Lane Wilson tomó a Jessica de la mano y la llevó al elevador de emergencia. —¿A dónde me llevas, Henry? —A los sótanos, preciosa —el embajador oprimió el botón. —¿A los sótanos? —Vamos a ver si el ratón cayó en la ratonera. El ascensor comenzó a descender. —¿Te refieres a Simón? —Claro. ¿A quién más? Si ama tanto a su familia lo tendremos aquí dentro de unos cuantos minutos, ¿no lo crees? —¿Qué le vas a hacer, Henry? Wilson la tomó del cuello y la sacudió violentamente. —Preciosa, no te has pasado al lado de los mexicanos, ¿o sí? Odiaría pensar que debo tratarte como a los otros traidores que llevo a los sótanos. El elevador bajó seis niveles y se detuvo. Se abrieron las puertas. —Henry, yo no hice nada, te lo juro. —Camina, preciosa —Wilson le colocó la pistola en la espalda. Mientras recorrían un pasaje que tenía arbotantes rojos, Jessica reconoció el olor del chapopote y suspiró: —Creo que ya he estado aquí… 173 Encendí las mechas de cuatro detonadores y me escondí detrás de un Ford que se hallaba al final del túnel. La puerta de acceso a los sótanos de la embajada voló en pedazos y al instante se esparció un gas con olor a bromuro. En el corredor oscuro, Henry Lane Wilson escuchó el estallido. —La causa de ese sonido no puede ser otra que mi gran amigo Juan Diego, ¿no te parece, preciosa? Camina —le ordenó a Jessica y la empujó de nuevo con la pistola. 174 En el Palacio de Buckingham, Winston Churchill observó con inquietud las escaleras imperiales que conducían al Salón del Trono del rey Jorge. Enseguida le ofreció su enguantada mano a su pertinaz acompañante para ayudarlo a subir por el codo. —¿Qué le vamos a decir a su majestad, joven Churchill? —le preguntó el amarillento anciano John Arbuthnot Fisher, el comisionado británico para la búsqueda de petróleo. —Le diremos la verdad —respondió Churchill—: el golpe de Estado en México representa un movimiento catastrófico en el ajedrez mundial. El dominio de México y del Canal de Panamá son piezas clave que le permitirán a los Estados Unidos convertirse en la nueva potencia suprema. 175 Mientras tanto, en una tenebrosa callejuela de New Haven, Connecticut, un grupo de muchachos se aproximó en silencio a un imponente mausoleo. Se trataba del número 64 de la calle High Street, dentro del campus de la Universidad de Yale. Los jóvenes eran William Averell Harriman, Prescott Bush, Percy Rockefeller, Cornelius Vanderbilt, Robert Abercrombie Lovett, Dean Acheson, Robert A. Taft —el hijo del presidente Taft—, sus compañeros de Princeton, los hermanos Allen y Foster Dulles, y de Harvard, John McCloy. Todos ellos serían los futuros dirigentes de la política norteamericana. Abrieron la puerta de la cripta y encendieron las dos antorchas que flanqueaban el umbral. El fuego corrió por dos canaletas, una a cada lado, encendiendo todo el salón llamado 324, que parecía un templo de la prehistoria. Al fondo se iluminó la gigantesca escultura de una calavera. —¡Compañeros! —gritó el entusiasta Averell Harriman, ataviado con una túnica negra—. ¡Esta noche se tuerce el curso de la historia! ¡Esta noche el poder del mundo pasa a una nueva generación, y somos nosotros quienes revolucionaremos el mundo! 176 Corrí por el pasadizo de arbotantes rojos y de pronto me encontré con lo que tanto temía. Mi esposa, mi hijo y mi madre estaban amarrados y amordazados en tres sillas. Al verme, patalearon desesperadamente. Encima de ellos pendían los vertedores de tres asfaltadoras Waters-Pierce encendidas. Las máquinas se sacudían mientras las aspas interiores revolvían el chapopote hirviendo; el olor del compuesto ardía en la nariz. “No, Dios, no, no”, me dije y alisté el Xiucóatl. Inesperadamente escuché una voz: —Por fin nos encontramos, Juan Diego… Distinguí las siluetas de Henry Lane Wilson y Jessica contra la penumbra rojiza de los arbotantes de hierro. —¿Señor Wilson? —pregunté y toqué una de mis granadas. La desincrusté y palpé el broche de seguridad. —Mi gran amigo, eres la peor decepción que me he llevado este año. Te ganaste mi confianza y me traicionaste como una rata. Pero a mí nadie me engaña, Juan Diego. Wilson se dirigió hacia una consola oxidada en medio de las tres sillas, de la cual salían cables conectados a las máquinas asfaltadoras. Levantó la capucha y debajo había tres botones anaranjados parpadeando. —¿A quién quieres que asfalte primero, soldadito de quinta? ¿A tu hijo, a tu esposa o a tu madre? Ellos gemían y se sacudían con impotencia. —Podemos negociar, señor Wilson. —¿Negociar? —el embajador soltó una fuerte carcajada —. Te voy a decir lo que va a pasar, rata traidora. Cuando oprima cualquiera de estos botones, caerá una masa de asfalto ardiendo a doscientos grados. ¿Me entiendes? ¿Cuál botón quieres que apriete primero? —Ninguno, señor Wilson. —Ah, no, ésa no es una respuesta. Veamos, te daré una mejor opción: apretaré sólo dos botones y alguien se salvará. Dile a tu familia quiénes morirán esta noche. 177 En la celda del Palacio Nacional, Francisco Madero volteó a ver a Pino Suárez, a Felipe Ángeles y al embajador cubano Manuel Márquez Sterling. —El barco no saldrá —les dijo. Todos se enderezaron en sus camastros. —¿Perdón? —preguntó Márquez Sterling. —Huerta no cumplirá su palabra. El barco que nos prometió para llevarnos a Cuba no saldrá a ninguna hora. No habrá tren, no habrá nada. Lo del tren fue sólo una ilusión. Madero se acostó sobre su cama y Márquez Sterling lo vio cerrar los ojos y sonreír de una forma devastadora. Así lo contempló hasta que cayó dormido en un dulce sueño. Tres pisos arriba, en la oficina del general Aureliano Blanquet entró un hombre de ojos torcidos llamado Francisco Cárdenas. —¿Me llamó usted, mi general? —y se cuadró. —Sí, cabo. Quiero que se dirija a la celda del señor Madero y que espere ahí afuera con el teléfono militar que tengo sobre este escritorio —Blanquet acarició un morral de cuero—. En unos minutos el presidente Victoriano Huerta le llamará personalmente y le dará una instrucción que deberá cumplir en forma precisa. ¿Le queda claro? —Clarísimo, mi general. —Así me gusta. 178 En la cueva de Cincalco, Tino tosió dos veces y se retorció para vomitar. Dobló en cuatro partes el documento que le había dado Albatros y se lo metió en la bolsa de la camisa. —Hora de irnos, señores. Al parecer el oxígeno se nos acabó y ya tenemos lo que necesitan saber mi comandante Simón Barrón y el ex gobernador John Lind para informar al presidente Woodrow Wilson. Los agentes de Minneapolis se levantaron del piso e hicieron un gesto de impaciencia. Al separarse del escritorio, Tino volteó a ver la figura de Coatlicue y sintió algo muy extraño. —¿Qué haces? —le preguntó Doris. Con la linterna Tino alumbró la escultura y las dos cabezas de serpientes. —La diosa madre… Doris y Albatros se miraron entre sí con desconcierto. A dos metros de la caja fuerte, Tino observaba fijamente la grieta que conducía hacia el interior de la montaña. —¡Hay más gente aquí! —exclamó y comenzó a meterse por el estrecho hoyo. —¿Qué te pasa? —le gritó Doris. —Hay más gente… —¡Detente! —Doris lo aferró del cuello de la camisa. Tino se volvió hacia ella y le dijo: —Querida, nunca fuimos una buena pareja —y siguió deslizándose entre las rocas—. Aquí hay una energía, ahora lo sé, voy a ver de qué estoy hecho. —¡No vas a poder salir! —le gritó Doris y lo sujetó de los cabellos—. ¡Está demasiado apretado! Doris y Albatros nada pudieron hacer para detener a Tino, quien desde abajo farfullaba: —Yo soy Tino Costa, soy infalible, invencible e inmortal. Cuando regrese, estaré dentro de ustedes. Tomen esto, dénselo a Simón, a él le toca cambiar la historia —y les pasó el documento entre los filos de las piedras. Tino se sumió en la negrura. Los esperaron durante varios minutos, pero pronto empezó a faltar aún más el oxígeno y todos se tambalearon hacia la boca del túnel por el que habían entrado. Doris no dejaba de gritar: —¡Tino! Tino! Como pudo, Albatros la jaló hacia la caverna que conducía a la salida. Tino nunca volvió a salir de ese pasaje, al menos no como un ser humano. Algunos dicen que está en el agua que aún brota de los manantiales de la montaña de Chapultepec. Otros dicen que renació como una estrella igual que Quetzalcóatl. Hay quien asegura que escapó por otra salida de las grutas esa misma semana. Son leyendas. El único lugar donde yo lo he vuelto a ver es en mis sueños. 179 En el sótano de la embajada, Wilson acercó su huesuda mano al botón central de la consola y me dijo: —Has estado averiguando quién es el hombre que me controla, ¿no es cierto, Juan Diego? No le contesté. Estaba temblando. Mi esposa, mi madre y mi hijo no dejaban de sollozar. —Te tengo una noticia, Juan Diego. El hombre al que pertenece setenta por ciento de la compañía Waters-Pierce Oil es John D. Rockefeller. Daniel Guggenheim y su compañía Asarco son controlados desde hace diez años por la Standard Oil de John Rockefeller por medio de las intermediarias United Lead, National Lead y American Linseed, de la cual Rockefeller es personalmente director. —Dios… —William Averell Harriman es un soldado de Rockefeller. Morgan es un aliado de Rockefeller. George Jay Gould y Cornelius Vanderbilt son sirvientes de Rockefeller. ¿Sabes cuánto dinero neto hace la Standard Oil cada año? —No, señor Wilson —miré la consola, el dedo del embajador estaba justo encima del botón del centro. —Cincuenta millones de dólares al año, Juan Diego. Su único rival en el mundo es la compañía petrolera Royal Deutsche Shell que controla el banco del judío Nathaniel Rothschild. Rothschild y los ingleses manejan el petróleo de Rusia y de Irán. La familia Rothschild ha dominado los bancos y los gobiernos de Europa desde hace cien años por medio de la junta secreta llamada la Mesa Redonda. No tuve palabras. Él continuó: —Fue Rockefeller quien creó tu Revolución mexicana. Cuando tu presidentito Madero estuvo en El Paso, Texas, la Standard Oil le dio directamente cien mil dólares. Robert McNall y Howard Ellsworth Cole, las cabezas de WatersPierce en tu país, se formaron en la Standard Oil, en Broadway 26, en Nueva York. ¿Cómo ves, Juan Diego? —No sé qué decir, señor Wilson. —En abril de 1911, la Standard Oil envió a C. R. Troxel al cuartel de Madero en El Paso para ofrecerle un millón de dólares a cambio de concesiones petroleras exclusivas para la Standard Oil en México. El 2 de mayo de ese año el procurador general de los Estados Unidos recibió un grave reporte: Troxel le estaba suministrando armas a Madero y nadie hizo nada, ¿sabes por qué, Juan Diego? —No, señor Wilson, ¿por qué? —vi de nuevo su dedo sobre el botón. —De verdad eres tonto. ¿Sabes quién recibió ese dinero? —alzó una ceja—. Gustavo Madero, en un soleado parque público de El Paso. Y sólo para tu información, Troxel tiene lazos con Alberto Terrazas y con su yerno, el ex gobernador de Chihuahua, Enrique Creel. —¿Enrique Creel? —Como investigador no sirves, Juan Diego. Eres un fracaso. Deberías avergonzarte aquí enfrente de tu familia. Hace dos años Madero y su hermano obtuvieron miles de dólares por sus inservibles propiedades guayuleras de Durango, y ese dinero lo pagó la Intercontinental Rubber Company de Nelson Aldrich, que es yerno de John D. Rockefeller. ¿Vas entendiendo? Antes de 1902, antes del acta de nacionalización de los ferrocarriles de Porfirio Díaz, las líneas férreas mexicanas pertenecían a sólo dos grupos financieros: Rockefeller y Speyer. Y Speyer pertenece a Rockefeller. Todo esto cambió cuando Díaz les dio todo a lord Cowdray y a los británicos. —Demonios… ¿John D. Rockefeller es el Gran Patriarca? —Eres un iluso, Juan Diego. Eres un microbio tratando de imaginar el cuerpo de un tiranosaurio. Hace poco los demócratas de los Estados Unidos forzaron a Rockefeller a disolver la Standard Oil, ¿pero sabes qué? Eso carecerá de importancia, seguirá existiendo de forma invisible. Rockefeller está recomprando las acciones por medio de prestanombres. La Standard Oil es un imperio de seiscientos cincuenta millones de dólares. —Dios… —No digas Dios, Juan Diego. Tú crees en la Virgen de Guadalupe. Tú bajaste del cerro con su imagen, ¿no lo recuerdas? Y la Virgen de Guadalupe es sólo una mentira que inventaron los españoles para doblegarte. Tu estúpido presidente Madero le dio la espalda a Rockefeller y se refugió en lord Cowdray y en los estúpidos ingleses. Ahora tírate al piso —Wilson me apuntó con la pistola—. Quiero que tu familia te vea morir antes de que los mate a ellos. Doblé las rodillas y me dejé caer. 180 En Chapultepec, Doris y Albatros avanzaron por el pozo de salida. Para su sorpresa, mientras seguían el curso caliente del agua, se toparon con los rifles de diez guardias de Blanquet que habían entrado por una reja tronada en la falda de la montaña. Doris y Albatros dieron vuelta y se percataron de que detrás de los hombres de Lind había otros quince soldados de Blanquet apuntándoles con ametralladoras. Albatros subió las manos y cerró los ojos. —La verdad morirá con ustedes —les dijo el jefe de los guardias y comenzaron a dispararles. Sus cuerpos se sacudieron en el aire, cayeron destrozados e inyectaron sangre en el manantial de Cincalco, que bajó hasta la ciudad por el acueducto. 181 En ese preciso instante, en la calle de San Francisco, frente a la Alameda, un arrendador de automóviles llamado Albert Murphy recibió una llamada telefónica que lo hizo saltar de su silla. —¿Ignacio de la Torre? —le contestó al hombre al otro lado de la línea—. ¿Es usted el yerno del general Porfirio Díaz? —Envíeme inmediatamente un automóvil grande a mi casa, con chofer y sin placas. —Sí, señor De la Torre. Murphy colgó y permaneció mudo un momento. Luego golpeó la campanilla y gritó: —¡Filiburcio Ricardo! ¡Prepara el Protos Washington, quítale las placas y lánzate inmediatamente a San Francisco número 18! 182 Filiburcio Ricardo Romero salió volando en el Protos Washington número de serie 931 y se estacionó en el número 18 de la calle de San Francisco. En cuanto tocó la bocina, de la casa salió un hombre con el rostro cubierto, se subió al vehículo y le dijo: —Al Palacio Nacional. No hagas preguntas. Ya eran las once de la noche. A esa hora otro arrendador llamado Frank Doughty, igualmente alarmado, colgó otra llamada de Ignacio de la Torre y le gritó a uno de sus choferes: —¡Dartanio! ¡Al Palacio Nacional! ¡Urgente! ¡Llévate el Peerles 661, sin placa! El pobre Dartanio Ricardo Hernández desatornilló la placa, saltó al asiento y arrancó desde el número 6 del callejón de López, a una cuadra de San Francisco. Condujo hacia el Zócalo con el corazón agitado, sin saber qué le esperaba. Cuando llegó al palacio, los soldados de la presidencia le abrieron la puerta sur y, para su total asombro, lo dejaron entrar en el sacrosanto Patio de Honor. Los guardias de adentro le hicieron señales para que se estacionara justo detrás del Protos Washington, enfrente de la puerta derrumbada y entablillada de la celda de Francisco Madero. 183 Adentro, Francisco Madero había caído en un sueño profundo. También dormían Felipe Ángeles, Pino Suárez y el embajador Márquez Sterling. No escucharon los ruidos de los motores ni las puertas que se abrían. El oficial Carlo Chicarro entró en la celda rompiendo las tablas con un mazo. Lo acompañaba el cabo Francisco Cárdenas, que acababa de recibir el telefonema de Huerta. —¡Despiértense, traidores! —gritó Cárdenas y los arrojó al piso. Los pateó en los costados y les dijo—: levántense y caminen… Madero se aterrorizó. —¿A dónde nos llevan? ¿Quiénes son ustedes? —¡No haga preguntas, asesino! ¡Súbanse a los carros! Madero empezó a derramar lágrimas, igual que Pino Suárez. Cárdenas aferró de los brazos a Felipe Ángeles y al embajador de Cuba. —Ustedes no. Se quedan aquí. —¿A dónde se llevan al presidente? —preguntó Márquez Sterling. —Eso a usted no le interesa. Los militares cerraron las portezuelas de los vehículos y salieron del palacio con el ex presidente y el ex vicepresidente. 184 Y ahí seguía, tirado bocabajo en el sótano de la embajada. Wilson se puso encima de mí y me pasó el cañón de la pistola por el muslo. —Señora Barrón —le dijo a mi esposa—, no crea que voy a matar a su marido de forma instantánea. Primero lo voy a desmembrar, ¿qué le parece? Cuando escuché cómo gemía mi esposa, mis ojos se humedecieron. De repente Wilson recibió una patada en la cabeza, y en una acción confusa la pistola pasó a manos de Jessica. —¿Jessica? —Levántate, Simón. Desata a tu familia y vete de aquí. Me puse de pie mientras Jessica apuntaba con rabia a la cabeza de Wilson. —Apúrate, niño, en cualquier momento van a bajar los guardias. —Me sorprendes, Jessica, ¿dónde aprendiste a hacer eso? —Un soldado azteca me enseñó… —respondió Jessica con un guiño y recordé la tarde que la secuestré en el patio de la embajada. Tomé el Xiucóatl y corrí hacia mi familia. Le desaté las amarras a mi esposa, a mi madre y a mi hijo. Por un instante tuve la sensación de que ese cuchillo le había pertenecido a un gran emperador azteca que no fue Moctezuma, sino otro mucho más grande. Wilson le murmuró a Jessica: —Acabas de labrar tu muerte, preciosa. Te voy a destruir completamente. —No me importa —y le escupió en la cara. Cuando le quité las mordazas, mi esposa me estrechó sollozando. —¡Te amo, precioso! ¡Sabía que ibas a venir por nosotros! —Lo siento —le dije—. Perdóname por haberles hecho pasar por todo esto —y envolví a los tres en un solo abrazo que duró varios segundos. —¡Váyanse, Simón! —me gritó Jessica—. ¡Van a bajar los guardias! —¡Corran! —le dije a mi familia. Mi esposa se precipitó hacia el túnel y mi hijo le ayudó a su abuela a moverse. Enseguida me detuve y me volví hacia Jessica. —Ven con nosotros —le extendí la mano. —No, Simón, mi aventura terminó aquí. Gracias por conocerme. Alista tu granada, la vas a necesitar. —No, Jessica, ven con nosotros. —¡Alista tu granada! —me apremió. La obedecí. Desensarté la Kugel, la apreté en mi puño y le arranqué el broche de seguridad con los dientes. —Esto lo vas a pagar caro, Juan Diego —me amenazó Wilson—. Te perseguiré por siempre hasta matarte. —¿Sabe qué, embajador? El que huele a zapato es usted. Y respecto a la Virgen de Guadalupe, usted no es nadie para decir si existe o no. La Virgen es algo que usted jamás podrá comprender porque está en extremo opuesto a Dios. La Virgen es la parte femenina de Dios. Jessica me dijo: —No es Rockefeller, Simón. Henry te está engañando. Te lo dijo para que tú difundas esa mentira y encubras al verdadero Gran Patriarca. —¿Qué? —Aún puedes salvar al presidente Madero. Lo van a llevar a la penitenciaría de Lecumberri y ahí lo van a asesinar. Tienes que ir cuanto antes. —Espera —y me le acerqué—. Si no es Rockefeller, ¿quién es el Gran Patriarca? —Simón, cuando salgas, esta vez sí volverás a ser lo que eres. Cumple la promesa, cumple tu destino. —¿Y tú? —Yo también volveré a ser lo que soy… —dijo radiante de alegría. Se llevó la pistola a la sien y se disparó. 185 En el vestíbulo de la embajada americana, John Lind se había quedado perplejo ante el comentario de Huerta: “Si el nuevo gobierno de los Estados Unidos intenta removerme del cargo por cualquier medio, se enfrentará al Ejército más poderoso del mundo”, retumbaron las palabras en los oídos del ex gobernador. —¿De qué demonios está hablando, general Huerta? El simiesco presidente levantó las cejas a su modo acostumbrado y le dijo: —El embajador Henry Lane Wilson, el presidente Taft y yo tenemos el apoyo incondicional de la Gran Bretaña. —¿De la Gran Bretaña? —preguntó Lind y se le congeló la sangre. —Como lo oye. —¿El presidente Taft está trabajando para Inglaterra? —Hay un solo gobierno en este mundo, señor Lind… — dijo Huerta con altivez. —¿De qué está hablando? —Muy pronto lo sabrá. 186 Dejé a mi familia resguardada en el templo subterráneo de los caballeros templarios, a cargo del Señor Oscuro, quien me entregó una medalla dorada con la figura de una pirámide inacabada. —Dios esté contigo, Simón Barrón. —Gracias, señor. Y sepa que usted no es ningún señor oscuro, usted es un señor luminoso. Emprendí la carrera hacia la penitenciaría de Lecumberri en un Cadillac de la logia, con un chofer llamado Jesús. La noche se sentía especialmente tenebrosa, toda la gente ya se había metido en sus casas. Al recorrer las calles solitarias y oscuras recordé las palabras de Tino Costa. —No quiero encontrarme con Ixchel —le dije a Jesús. —¿Ixchel? —me preguntó el chofer—. ¿Quién es Ixchel? —La Llorona… —le sonreí. Me sonrió de vuelta pero noté que se sacudió con un escalofrío. Llegamos a las afueras de la ciudad y penetramos los silenciosos y desérticos llanos de la penitenciaría. El edificio se hallaba en medio de la nada y lo rodeaba un bosque oscuro de árboles sin hojas que parecían dedos sin carne. No había ningún vehículo. El lugar estaba tan deshabitado y sombrío que se oía pasar el viento como un gemido. —Estaciónate más adelante —le pedí a Jesús—. No quiero que nos vean cuando lleguen —y desenfundé la pistola. En la otra mano aferré fuertemente el Xiucóatl y me bajé del Cadillac. Caminé sigilosamente entre los árboles y me oculté detrás de un tronco. De pronto sentí una mano que me tomó del cuello y me jaló con gran fuerza. —Sabía que aquí te iba a encontrar, soldado —dijo un hombre de voz muy ronca y profunda. Me di vuelta y alcancé a distinguir una cicatriz que le corría por la cara. 187 Sara descendió del vehículo diplomático en el parque de Río de Janeiro, a unos cuantos metros de la embajada japonesa. Un poco más atrás venían otros automóviles de donde se bajaron nueve hombres envueltos en sábanas negras, con ametralladoras y las caras cubiertas. Los agentes de Horiguchi, uniformados de blanco, rodearon a Sara y la jalaron por los brazos hacia la puerta de la embajada, en el número 47 de Orizaba. Toda la calle, y mayormente la embajada, tenía banderas de Japón que colgaban de los balcones y también grandes estandartes con la figura de un pescado encerrado en un rectángulo, con la leyenda gigantesca “BET DAGON, MEXICAN EAGLE”. Afuera del edificio había mucha gente, principalmente japoneses, que gritaba “Bet Dagon” y agitaba banderas con el emblema de la piraña. Los hombres de las sábanas negras trataron de romper la formación y secuestrar a la esposa de Madero, pero de la sede diplomática salió el mismísimo Kumaichi Horiguchi, escoltado por siete guardias samuráis. El embajador hizo violentos aspavientos con los brazos mientras ondeaba una bandera de su país. —¡Déjenla en paz! —les gritó encolerizado a los asesinos de Victoriano Huerta—. ¡Aquí no entra nadie de ustedes! — y tomó a Sara del brazo. Con el corazón bombeándole rápido la metió en el edificio y les gritó a los enviados del presidente—: ¡Esto no es territorio mexicano, a partir de este punto es territorio del Imperio japonés! Horiguchi le apretó el brazo a Sara y le dijo: —Señora Madero, aquí va a estar segura, ya tengo a treinta familiares del presidente Madero con nosotros. 188 Francisco Madero iba a bordo del Protos Washington; en el vehículo de atrás viajaba Pino Suárez. Cuando los autos giraron silenciosamente frente a una esquina donde había dos teatros, Madero leyó las parpadeantes luminarias. La del Teatro Lírico decía: “DIABLO EN EL COCHE - TEMPORADA DE ESTRENO ”. La del Teatro Mexicano decía: “EL HOMBRECILLO”. —Eso es usted, señor Madero… un hombrecillo —le dijo desde el asiento de atrás el sujeto cubierto con una manta negra—. Por cierto, me gustaría saber cuáles serán sus últimas palabras antes de que lo asesinen. Madero no contestó. Sus ojos brillaron tenuemente en la oscuridad reflejando los colores de las luminarias. —Señor Madero, las últimas palabras se vuelven las más famosas. Las de Agustín de Iturbide fueron: “Muero gustoso, porque muero con vosotros”. Las del emperador Maximiliano fueron: “Que mi sangre ponga fin para siempre a las desgracias de México, mi nueva patria”. Las del emperador Moctezuma fueron: “Resurgirá nuestro imperio y venceremos”. Le puedo asegurar que usted va a decir algo mediocre. Los autos dieron vuelta en otra calle, la de Lecumberri. Madero distinguió el oscuro edificio de la penitenciaría. Sintió que el cuerpo le temblaba y permaneció en silencio. 189 Frente a la cárcel, al otro lado de la calle, el hombre de la cicatriz me mantenía aprisionado contra la corteza del árbol. En la lejanía escuché una descarga de metralla. Acto seguido aparecieron otros dos tipos que me quitaron el Xiucóatl y la pistola. —¿A qué viniste, estúpido soldado? —me preguntó el primer sujeto. Pateé hacia atrás contra su rodilla y me torcí para darle un codazo en la cara. Los dos caímos al suelo, lo aferré y rodé con él como gato mientras los otros dispararon e intentaron herirme con el cuchillo. —¿Hopkins? —le pregunté al individuo que tenía la nariz de bulbo y la mirada de un payaso sangriento. —Viniste a sabotear mi operación y te voy a matar —me amenazó con un gesto demoniaco. —No lo creo —contesté. Súbitamente le arranqué el revólver, lo alcé y disparé contra el hombre que tenía mi pistola. El del Xiucóatl se abalanzó contra mí pero en ese instante giré abrazado de Hopkins y le apunté con el arma. Se detuvo en seco. —Amigo, ese cuchillo me lo acaban de regalar. ¿Me lo podrías regresar? —le pregunté desafiante. Cuando el sujeto consultó a Hopkins con la mirada, le disparé en la cabeza. —Se tardó en decidir… —le dije a Hopkins y le puse el cañón entre las costillas—: creo que yo soy el que te va a matar a ti. —Ahora veo por qué te adoptó Henry —balbuceó con una mueca de dolor. Hopkins no se rindió. Me golpeó el brazo y la pistola salió volando hacia los arbustos. Dio una pirueta y en un segundo lo tenía a tres metros de mí, acechándome como una bestia. En el acto se aproximaron diez hombres con ametralladoras. Me quedé paralizado. —Se acabó, soldadito —me dijo Hopkins—. Tu intento de sabotearme acaba de fracasar. —No coincido —respondí y sigilosamente me arranqué dos Kugels del cinturón. Las apreté en los puños, me las llevé a la boca y les quité los broches de seguridad con los dientes. Cuando los hombres levantaron las ametralladoras, arrojé las granadas y me tiré al suelo. Las explosiones me golpearon el cuerpo con trozos de carne y masas de vísceras pastosas. No creía la pesadilla que estaba viviendo. Me incorporé pausadamente y sentí un metal frío en la frente. —Arrodíllate… Manos detrás de la nuca —dijo Hopkins cubierto de restos humanos y sangre que le chorreaba por la cara. Con sus acostumbradas mallas blancas y sus zapatillas de hebilla, parecía una mezcla de pirata y cirquero asesino. Hice lo que me pidió con lentitud. Hopkins dio unos pasos a mi alrededor y dijo: —Acabas de asesinar a todo mi comando, imbécil. ¿Sabes lo que eso significa? —Sí, que el imbécil es otro. Hopkins me pateó con todas sus fuerzas en el costado derecho. Sentí cómo tronaban dos de mis costillas. No pude responder. Inmediatamente un dolor punzante y helado me subió por la espina dorsal. Me faltó el aire. —Desde hace tiempo tenía ganas de matarte, me das asco —dijo Hopkins, quien volvió a patearme en las costillas; caí al suelo y mi garganta se llenó de sangre. Entre las hierbas vi el resplandor de las hojas de obsidiana del Xiucóatl. Estiré la mano pero Hopkins me pisó con la zapatilla, me la restregó con fuerza y gruñó: —No vas a sabotear mi operación, la ejecutaré yo solo. —No estaría tan seguro —giré con gran esfuerzo y le di una patada en las piernas. Cuando Hopkins se tambaleó, le golpeé el revólver y el arma se perdió entre las plantas. Ahora estábamos frente a frente, caminando en círculo. Me apreté el costado con el codo y escupí una bola de sangre. Hopkins atisbó el Xiucóatl y le brillaron los ojos. Se inclinó y lo recogió ágilmente. Me miró con una furia indescriptible y agitó el cuchillo como si fuera una garra. A lo lejos se escucharon los motores de varios automóviles. Hopkins se volvió hacia la calle. Aproveché el momento de distracción para buscar mi pistola con la vista. —Se están acercando —susurró Hopkins. Volteé y distinguí las luces de dos vehículos. —¿Quiénes? —pregunté. —Te he visto en la embajada… —dijo Hopkins con agitación—. He seguido las operaciones de tu estúpido embajador Wilson durante las últimas semanas. Tú eres parte del maldito complot. —¿Perdón? —me apreté las costillas. El dolor helado se extendió hacia las piernas. El hombre me lanzó una cuchillada y me rebanó el hombro izquierdo. —Sé por qué estás aquí, bastardo, eres parte de la conspiración para asesinar a tu propio presidente. —¿Qué dices? —Qué hipócrita eres. Hopkins agarró un tubo del suelo y me golpeó en un costado. —No sé de qué estás hablando… —murmuré desde el piso. —Eres un traidor. Mis contactos en la oficina de Von Hintze lo saben todo. Eres el agente de Wilson en la embajada de Alemania y en la Logia Templaria Escocesa. Eres un maldito espía de Wilson. Hopkins blandió el tubo hacia mi cabeza pero lo atrapé en el aire y lo jalé. Me cayó encima y rápidamente colocó el filo del Xiucóatl en mi cuello. Lo aferré de las muñecas y traté de empujarlo, pero la obsidiana comenzó a perforarme la carne. —¿Usted no trabaja para el embajador Wilson? — pregunté sollozando. —¿A quién crees que engañas? —Responda… Hopkins llevó el cuchillo hacia el cartílago de mi garganta. —Juan Diego, Juan Diego… Ya me cansé de Wilson diciendo tu estúpido nombre. En este instante te voy a matar. —Un momento —lo aventé hacia un lado—, dígame, ¿para quién trabaja? —Eso no te importa. Tú y Wilson trabajan para Inglaterra y acaban de destruir el futuro de tu país. Parpadeó y le azoté la cara con los nudillos. Me arrastré hacia las hierbas, me di vuelta y le pregunté: —¿Wilson trabaja para Inglaterra? Hopkins se puso de pie con el Xiucóatl y se inclinó para recoger de nuevo el tubo. —Traicionaste a tu país —me dijo y me azotó el tubo contra las piernas—. Hiciste lo mismo que Henry Lane Wilson y William Taft: todo el tiempo trabajaron para Inglaterra. —¿También el presidente Taft? —escupí otra bola de sangre. —¿A quién crees que engañas, imbécil? —Hopkins me lanzó el tubo y me tiró sobre un arbusto. Me levanté y tropecé con las piedras, pero aún me quedaba fuerza para desentrañar el secreto. —¿El presidente Taft trabaja para Inglaterra? —No te hagas tonto. El hermano de William Taft es el abogado de las empresas de Weetman Pearson. Caminé hacia atrás, negando con la cabeza. —Un momento… ¿Weetman Pearson es el Gran Patriarca? —Y tú eres parte de toda esta maldita conspiración británica. Tú, Enrique Creel, Porfirio Díaz y toda su familia son accionistas de la Mexican Eagle. No lo niegues. —¿Accionistas? —Lord Cowdray tiene comprado a tu país con esas malditas acciones y controla esta ciudad a través de los túneles que construyó cuando planificó el gran canal del desagüe. Los malditos túneles que conectan la embajada con la Ciudadela. —No… —Te diré una cosa, bastardo: mataron a Gustavo y eso no se los voy a perdonar. Gustavo era mi amigo y tú lo sabías —Hopkins agitó el tubo sobre mi cabeza. —Yo no sabía nada… —me protegí la cara con los brazos. —La familia Rockefeller hará todo para vengar este crimen y tú no vas a matar al presidente Madero. —¿Matar al presidente Madero? —Te enredaste en el espionaje y ahora no sabes a qué conspiración perteneces. Esto es una telaraña, idiota, te moviste en ella y quedaste atrapado en todas las fibras que tocaste. Tu única salida, como la de todos, es morir. El tipo no dejaba de merodearme como una fiera. Una vez más arremetió con el tubo, me golpeó la rodilla y me derribó. En ese momento se estacionaron el Protos Washington y el Peerles. Hopkins se distrajo con los automóviles y me lancé sobre él. —¡Estamos del mismo lado, pendejo! ¡Von Hintze me envió a espiar al embajador Wilson! —exclamé. Hopkins me miró muy extrañado. Repentinamente los dos corrimos hacia los vehículos. Se abrieron las puertas y bajaron cinco personas, de las cuales una era Francisco Madero y otra José María Pino Suárez. El hombre envuelto en el manto negro se lo quitó y le dijo a Madero: —Llegó el momento de pagar su traición, señor Madero. —¿Ocón? ¿General Cecilio Ocón? ¿El joven de la celda? —dije en voz alta y avancé a toda velocidad por las losas de la calle. Apenas levantó la cabeza el general, el cabo Francisco Cárdenas aferró a Madero por los cabellos, alzó la pistola y le disparó detrás de la cabeza. Los fragmentos de sus tejidos cayeron al interior verde oscuro del auto. Madero se desplomó sonriente. Hopkins no dudó en abalanzarse contra Cárdenas, pero al instante Ocón le disparó dejando tres marcas en el vehículo. Detrás, en el azuloso Peerles, el teniente Rafael Pimienta hizo fuego contra el tórax de Pino Suárez y el ex vicepresidente cayó despedazado en el estribo de la puerta. Sin más, Cárdenas, Ocón y Pimienta saltaron al interior de los automóviles y los choferes Filiberto y Dartanio arrancaron. Cuando emprendieron la huida, dos de ellos se asomaron por las ventanillas y dispararon. Una bala me rozó la pierna y sentí la presencia de Ixchel. Lleno de dolor, escuché el gemido del viento que pasaba entre las ramas de los árboles. Después se hizo un silencio sepulcral en los llanos de la penitenciaría. Me acerqué a los cadáveres de Madero y de Pino Suárez; la sangre de ambos corría hacia la coladera. Enseguida me percaté de que Hopkins se contorsionaba en el suelo. Me arrodillé encima de él y le abrí la camisa. Tenía el diafragma abierto. —No lo logramos —dijo atragantándose con su propia sangre. —Te voy a llevar a un hospital. A lo lejos se oyeron sirenas de la policía que se aproximaban por Lecumberri. —Te van a inculpar a ti —me advirtió—. Vete, lárgate de aquí. —No, Hopkins, si me voy, te llevo conmigo —me eché su brazo al hombro para cargarlo, pero estaba muy pesado. —No soy Hopkins —me dijo—. Sherburne se marchó de México hace dos semanas. Ya está de vuelta en Washington. —¿Qué? Entonces, ¿quién eres tú? —Una de sus caras. No soy nadie. Soy un Agens in Rebus —se le voltearon los ojos y sucumbió. 190 En el vestíbulo de la embajada americana llovía confeti y los globos inundaban el techo. Aquí y allá saltaban los corchos de las botellas de champaña, mientras los invitados del mundo diplomático y político bailaban al compás de la música de Agustín Lara, el joven pianista recién contratado. Weetman Pearson se acercó majestuosamente a la mesa de honor donde lo esperaban Henry Lane Wilson, Victoriano Huerta, el secretario de Guerra, Manuel Mondragón, el gobernador del Distrito Federal, Enrique Cepeda, y el gabinete estratégico del nuevo régimen. Todos se pusieron de pie y le aplaudieron estruendosamente a lord Cowdray, quien les respondió con una sonrisa. Victoriano Huerta alzó la copa y gritó: —¡Viva la Mexican Eagle! ¡Viva el Gran Patriarca! 191 Las sirenas de la policía se escuchaban insistentemente pero yo ya estaba lejos. Me interné en las profundidades oscuras de los llanos de la penitenciaría. Caminé entre las ramas raquíticas del bosque y me llevé la mano al bolsillo izquierdo. De ahí saqué el pequeño papel enrollado que me había dado Weetman Pearson. Lo leí debajo de la helada luz de la luna: “Young Byron: lo que ha pasado no es contra ti ni contra tu país. Es una decisión de guerra que lamento. Yo no he querido nada de esto. Sólo soy un ingeniero que quiso construir un mejor mundo para todos. Es otro el que me comanda”. Arrugué el papel y contemplé la bóveda celeste. 192 En la tenebrosa cripta de la Orden de la Calavera, en el corazón lúgubre de la Universidad de Yale, el joven William Averell Harriman, al lado de su mejor amigo, Prescott Bush, les dijo a sus compañeros de fraternidad: —Compañeros de Skull and Bones: la nueva era del mundo ha comenzado. Debemos prepararnos para controlar la política y la riqueza del planeta. Tenemos que comprar la United Fruit Company, a la que utilizaremos para explotar las selvas bananeras de Centroamérica. Sus hermanos de logia gritaron hurras y oscilaron de lado a lado cantando un himno universitario. Harriman los calmó con un ademán. —Además, tenemos que crear una industria de guerra americana que sobrepase a las de Inglaterra y Alemania — exclamó—. Nuestro amigo Percy Rockefeller tiene la Remington Arms y la constructora de barcos Bethlehem Shipbuilding Corporation. Démosle un aplauso. El sobrino de John D. Rockefeller se levantó y todos lo aclamaron con gritos eufóricos. —Pero eso no será suficiente, compañeros —los silenció Harriman—. Las próximas guerras del mundo van a ser submarinas. Los alemanes están creando este parteaguas. Tenemos que hacer que nuestros amigos Henry R. Carse y William Woodward nos compren la compañía Electric Boat y la conviertan en la General Dynamics Military Company. El adolescente Cornelius Vanderbilt dijo desde atrás: —Will, Guggenheim tiene seiscientas acciones de la Electric Boat. Cuando su hermano murió en el Titanic, le heredó esas acciones. —Eso no es problema, Cornelius. Usaremos uno de esos submarinos para bombardear los restos del Titanic. Las carcajadas crujieron y Harriman prosiguió: —Compañeros, brindemos por el surgimiento del complejo industrial-militar más grande del mundo. ¡El complejo industrial-militar de los Estados Unidos de América! El clamor desbordó las paredes de la cripta secreta. —Compañeros, llevaremos esas armas a todos los rincones del mundo. Nos apoderaremos de América Latina, de las selvas de Laos, Camboya y Vietnam, así como de los puertos de China. Pero para lograr todo eso —Harriman agitó varias veces el dedo— tenemos que adueñarnos del sistema de espionaje de este país. Debemos crear una organización que sea capaz de infiltrarse en todas las naciones y dirigir la política exterior del mundo con más eficiencia que la MI-1 de Inglaterra —y le sonrió al joven Allen Dulles—. La llamaremos Agencia Central de Inteligencia, y en todo el mundo será conocida como CIA. —¡Bravo! —gritaron los alegres cofraternos. —Por último, señores —dijo Harriman—, tenemos que crear un órgano formal que dirija la política internacional de los próximos siglos, controlado desde nuestras corporaciones. Lo llamaremos Consejo de Asuntos Extranjeros y será la mente detrás del gobierno de los Estados Unidos. Su amigo íntimo Prescott Bush le gritó: —¡Yo quiero los cráneos del rebelde mexicano Pancho Villa y del apache Jerónimo! —Claro que sí, Prescott. Encárgate de traer sus cabezas a esta cripta y acomódalas en los nichos para ritual. Quién sabe, tal vez un día los hijos de nuestro amigo Bush lleguen a ser presidentes de los Estados Unidos —les sonrió a todos y a continuación modificó su semblante—. Pero recuerden, nuestra guerra no ha ni siquiera comenzado, compañeros. Lo que ha ocurrido en México es una derrota para nosotros. El poder del mundo se está moviendo desde Inglaterra, desde la caverna de la Mesa Redonda. 193 En el Palacio de Buckingham, Winston Churchill y John Arbuthnot Fisher entraron en un gigantesco salón rojo cuyo techo era de yeso con incrustaciones de oro puro. Al fondo estaba el rey Jorge en su trono y por encima de su cabeza había dos extrañas aves de yeso. El joven Churchill y su anciano compañero se aproximaron cautelosamente ante el monarca y se inclinaron. —Su majestad, el asunto de México está completamente resuelto —dijo Churchill—. Se resolvió de forma impecable. Inglaterra posee ya setenta por ciento de la petrolera Waters-Pierce, con una inyección británica de nueve punto seis millones de dólares; será la mayor rival de la Standard Oil en los Estados Unidos. El nuevo gobierno de los mexicanos es ahora totalmente controlado por el Imperio británico. El rey se puso de pie y miró con agrado a su joven lord del almirantazgo. —Muy bien, joven Churchill. Con esta acción honras el linaje de tus ancestros en la Casa de Marlborough. Estoy seguro de que algún día llegarás a convertirte en primer ministro de este reino. El amarillento lord Fisher estaba atónito, Winston lo había engañado. —Su majestad —dijo Churchill—, con las reservas petrolíferas de México y de la Anglo-Persian Oil de Irán tenemos asegurado el combustible para nuestra flota. Podemos iniciar la guerra contra el Imperio alemán en el momento que usted lo decida. —Me preocupa algo, joven Churchill —dijo el soberano —: con este golpe que acabamos de dar en México, los estadounidenses nos van a detestar y se aliarán con el bloque germánico del káiser Guillermo. —No, su majestad —respondió Churchill—. Ese problema está automáticamente resuelto. Negociaremos con los americanos para que derroquen a Victoriano Huerta e instalen a Venustiano Carranza con el apoyo de la familia Rockefeller, si eso les place, a cambio de que nos entreguen el control del Canal de Panamá y se comprometan a luchar de nuestro lado en la guerra contra Alemania. El rey Jorge sonrió. Antes de irse, sin embargo, el joven se dio vuelta y le dijo al rey unas últimas palabras que lo aterrorizaron: —Su majestad, haremos lo mejor que podamos antes de que anochezca. —¿Qué dice, joven Churchill? —Ganaremos esta guerra pero la victoria no será para nosotros, sino para los Estados Unidos. El monarca se pasmó. —No entiendo a qué se refiere —y sacudió su real cabeza. —Su majestad, a partir de este momento, sin importar lo que hagamos, empezaremos a perder nuestras colonias y nada podrá impedir el derrumbe final de nuestro imperio. El petróleo lo cambiará todo. Los americanos lo tienen en su propio territorio, nosotros no. Acaba de comenzar la era de América. 194 Caminé bajo las estrellas por los llanos despoblados y silenciosos de la penitenciaría, rumbo a las despobladas y oscuras montañas. La verdadera conspiración acababa de comenzar. Los próximos diecisiete años mi país iba a ser el objeto de esta guerra secreta que mataría a casi dos millones de personas. Pero ahora yo iba a luchar para defenderlo. Mi destino era convertirme en un verdadero espía, un agente de infiltración que conoció los más altos niveles de la política encubierta de Europa y de los Estados Unidos para desestabilizar a México. Mi nombre debió permanecer en secreto para siempre, pero hoy las cosas están cambiando en una forma que requiere mi regreso, y la revelación de todo lo que conozco. Mi próxima revelación explicará lo que sucedió en 1929, y creo que muchos deberían comenzar a preocuparse. 195 TIEMPO ACTUAL En los sótanos secretos del Palacio Nacional, las linternas apuntan al letrero que dice: “BÓVEDA MÁXIMA”. Tres jóvenes, mis bisnietos, destrozan la puerta de madera y descubren un área oscura y llena de rocas que huele a filtraciones sulfúricas. En su país nadie conoce el sitio, sólo unas cuantas personas de los más altos círculos de la hermandad masónica. Los jóvenes avanzan iluminando la caverna con las linternas. Saben que en algún lugar de ese laberinto subterráneo hay un cartucho llamado el Plan de México. Éste no es el final, sino el principio. ANEXOS Para navegar en el mundo de 1913 Un dólar valía 21.57 veces más que un dólar actual. Un peso mexicano valía 136 pesos actuales. Algunas calles de la ciudad de México tenían otros nombres: Los que intervinieron Símbolos de espionaje entre las embajadas Secreto 1910 Edición en formato digital: junio de 2011 D. R. © 2011, Leopoldo Mendívil López D. R. © 2011Random House Mondadori, S. A. de C. V. (sobre la presente edición) Av. Homero núm. 544, Col. Chapultepec Morales, Delegación Miguel Hidalgo, C. P. 11570, México, D. F. Diseño de la cubierta: Random House Mondadori / Sergio Israel Ramírez González Comentarios sobre la edición y contenido de este libro a: [email protected] Queda rigurosamente prohibida, sin autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas por las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía, el tratamiento informático, así como la distribución de ejemplares de la misma mediante alquiler o préstamo públicos. ISBN: 9786073104678 Conversión a formato digital: Newcomlab, S.L. www.facebook.com/megustaleermexico www.twitter.com/megustaleermex www.megustaleer.com.mx Consulte nuestro catálogo en: www.megustaleer.com.mx Random House Mondadori, S.A., uno de los principales líderes en edición y distribución en lengua española, es resultado de una joint venture entre Random House, división editorial de Bertelsmann AG, la mayor empresa internacional de comunicación, comercio electrónico y contenidos interactivos, y Mondadori, editorial líder en libros y revistas en Italia. Forman parte de Random House Mondadori los sellos Beascoa, Debate, Debolsillo, Collins, Caballo de Troya, Electa, Grijalbo, Grijalbo Ilustrados, Lumen, Mondadori, Montena, Plaza & Janés, Rosa dels Vents, Sudamericana y Conecta. Sede principal: Travessera de Gràcia, 47–49 08021 BARCELONA España Tel.: +34 93 366 03 00 Fax: +34 93 200 22 19 Sede México: Av. Homero núm. 544, col. Chapultepec Morales Delegación Miguel Hidalgo, 11570 MÉXICO D.F. México Tel.: 51 55 3067 8400 Fax: 52 55 5545 1620 Random House Mondadori también tiene presencia en el Cono Sur (Argentina, Chile y Uruguay) y América Central (México, Venezuela y Colombia). Consulte las direcciones y datos de contacto de nuestras oficinas en www.randomhousemondadori.com * El art nouveau era una moda francesa imperante en el diseño y la arquitectura de aquella época: ninguna línea recta, sino todas curvas, garigoleadas y orgánicas.