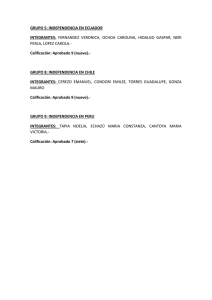Richard Parra Ortiz Que maten al brujo Primero fueron las
Anuncio
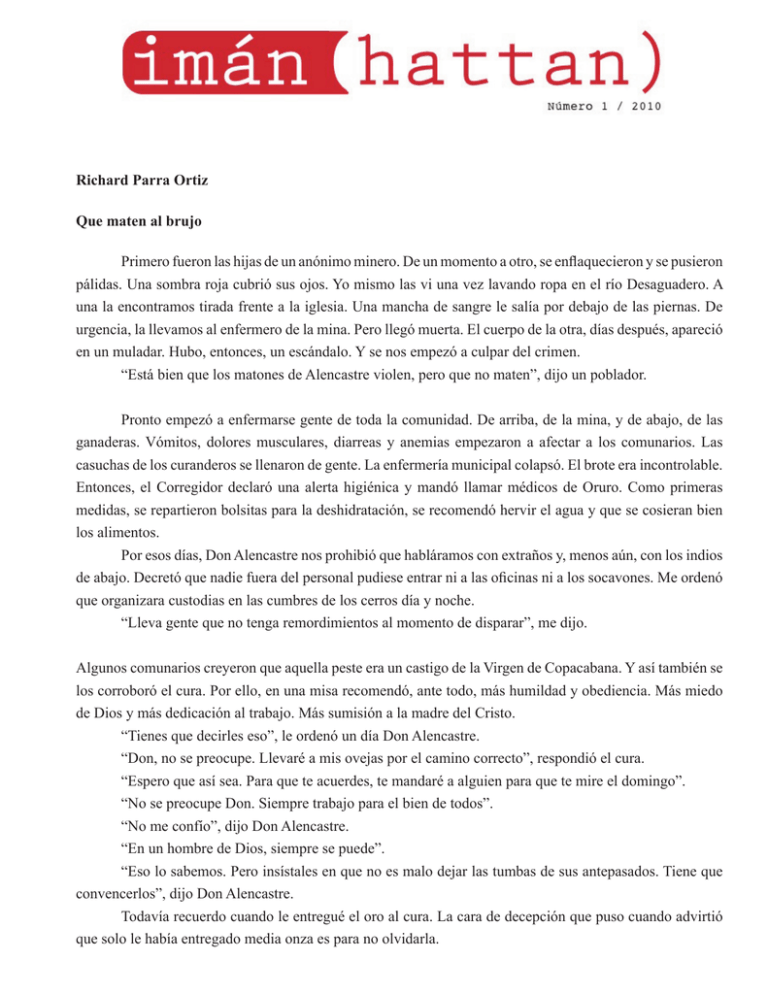
Richard Parra Ortiz Que maten al brujo Primero fueron las hijas de un anónimo minero. De un momento a otro, se enflaquecieron y se pusieron pálidas. Una sombra roja cubrió sus ojos. Yo mismo las vi una vez lavando ropa en el río Desaguadero. A una la encontramos tirada frente a la iglesia. Una mancha de sangre le salía por debajo de las piernas. De urgencia, la llevamos al enfermero de la mina. Pero llegó muerta. El cuerpo de la otra, días después, apareció en un muladar. Hubo, entonces, un escándalo. Y se nos empezó a culpar del crimen. “Está bien que los matones de Alencastre violen, pero que no maten”, dijo un poblador. Pronto empezó a enfermarse gente de toda la comunidad. De arriba, de la mina, y de abajo, de las ganaderas. Vómitos, dolores musculares, diarreas y anemias empezaron a afectar a los comunarios. Las casuchas de los curanderos se llenaron de gente. La enfermería municipal colapsó. El brote era incontrolable. Entonces, el Corregidor declaró una alerta higiénica y mandó llamar médicos de Oruro. Como primeras medidas, se repartieron bolsitas para la deshidratación, se recomendó hervir el agua y que se cosieran bien los alimentos. Por esos días, Don Alencastre nos prohibió que habláramos con extraños y, menos aún, con los indios de abajo. Decretó que nadie fuera del personal pudiese entrar ni a las oficinas ni a los socavones. Me ordenó que organizara custodias en las cumbres de los cerros día y noche. “Lleva gente que no tenga remordimientos al momento de disparar”, me dijo. Algunos comunarios creyeron que aquella peste era un castigo de la Virgen de Copacabana. Y así también se los corroboró el cura. Por ello, en una misa recomendó, ante todo, más humildad y obediencia. Más miedo de Dios y más dedicación al trabajo. Más sumisión a la madre del Cristo. “Tienes que decirles eso”, le ordenó un día Don Alencastre. “Don, no se preocupe. Llevaré a mis ovejas por el camino correcto”, respondió el cura. “Espero que así sea. Para que te acuerdes, te mandaré a alguien para que te mire el domingo”. “No se preocupe Don. Siempre trabajo para el bien de todos”. “No me confío”, dijo Don Alencastre. “En un hombre de Dios, siempre se puede”. “Eso lo sabemos. Pero insístales en que no es malo dejar las tumbas de sus antepasados. Tiene que convencerlos”, dijo Don Alencastre. Todavía recuerdo cuando le entregué el oro al cura. La cara de decepción que puso cuando advirtió que solo le había entregado media onza es para no olvidarla. “¿Y el resto?”, me preguntó. “Le tenemos que pedir otro favor”, dije. “¿Y ahora qué cosa quieren?”, respondió el cura disgustado. “Usted ya sabe”. “¿Qué cosa?”, dijo alterado. “A Condori”, sentencié. En la mina, llegó el miedo cuando nuestro amigo el Corregidor y su familia cayeron enfermos. El Corregidor era familia lejana de Don Alencastre. Lo había mandado traer desde La Paz. Había sido militar y estaba metido en la política desde hace años. Era blanco, pero hablaba la lengua de los indios. Creía en la disciplina. Por eso, podía vérsele todas las mañanas corriendo vueltas a la plaza. Luego tomaba su fusil y practicaba disparándoles a las aves desde la torre del campanario. El día que se enfermó íbamos a caballo arreando ovejas hacia la feria dominical. Fue todo tan brusco: aquella mañana lo vi levantando animales al peso, gritándole como se debe a sus peones, metiendo golpe. Pero resulta que, en pleno camino, insistió en que nos detuviéramos. Se apeó del caballo cabizbajo, jorobándose. Al rato, escuchamos algunos quejidos. Fue entonces que dos nos apeamos para buscarlo entre las rocas. No tuvimos que avanzar mucho más allá del borde del camino. Lo encontramos sentado junto a su mierda, jadeando y con el pelo embarrado. Era una mierda oscura, rojiza y líquida que olía fuerte. Lo levantamos. Lo limpiamos con un trapo. Le dimos un poco de agua y, casi desmayado, lo llevamos a la hacienda. No había escuchado la palabra “liquichiri” desde que estuve en la guerra contra los chilenos. La mayoría de la soldadesca era gente venida de las punas, muy ignorante y supersticiosa que, por las noches, se entretenía emborrachándose y contándose historias de diablos, animales monstruosos, fantasmas, sirenas y muertos vivos. Una de aquellas historias hablaba de un brujo cuya especialidad era extraerles el sebo a los hombres para venderlo en el extranjero. Todavía recuerdo que, en uno de los momentos más pesimistas de las batallas, esos indios empezaron a responsabilizar a ciertos liquichiris infiltrados por las cuantiosas bajas que sufrimos. Supe que, en momentos de extrema confusión, turbas de soldados rebeldes los masacraron a bayoneta limpia. Se cuenta, también, que los metieron en costales que se llenaron de piedras y los fondearon en los ríos. Y a algunos los enterraron de pie para que no encuentren descanso en el mundo de los muertos. El hecho es que volví a escuchar la palabra “liquichiri” cuando el Corregidor acusó a Ernesto Condori de ser tal cosa. Lo dijo una vez frente a todo el pueblo. “Y tenemos que matarlo. Cortarle la cabeza”, agregó. A Ernesto Condori lo conocí, cuando llegué a este pueblo buscando trabajo. Y fue el más hijo de puta que conocí jamás. Su mayor logro había sido reducir a todos los indios del cantón a las órdenes de Don Alencastre. A punta de machetazo y bala, logró quitarles a otros señores blancos el poder sobre los indios. Durante muchos años, fue el hombre de confianza del jefe. Y, para nosotros, los soldados del patrón, era una leyenda viva. Sin embargo, un evento lo cambió para siempre. Aquella ocasión, nos dirigimos hacia la línea ferroviaria bajo sus órdenes. Uno de sus informantes le había contado que un cargamento de fusiles ingleses sería transportado con dirección al Titicaca. Condori pensó que eso nos haría los bandoleros más fuertes del altiplano. Así que nos abastecimos de dinamita, pistolas y rifles. Llevamos los mejores caballos. Contratamos algunos matones amigos de Potosí. El golpe lo dimos por la madrugada. Emboscamos al tren en una zona en que los rieles estaban dañados. Volamos la vía y eliminamos a los guardias. Sin embargo, cuando buscamos las armas, no encontramos nada. De pronto, advertimos que un batallón del ejército venía por nosotros con toda su furia. Condori entendió que sería vano permanecer allí y ordenó la retirada. En determinado momento, decidimos dispersarnos. Por suerte, logré evadir a mis perseguidores. Pero uno de nosotros fue atrapado y, posteriormente, torturado. Le arrancaron las uñas y le sacaron los ojos para que hable. Después lo mataron pasándole un machete por la garganta, lo descuartizaron y colgaron los pedazos en picas. Pues resulta que aquel era el último hijo que le quedaba vivo a Condori. Nunca se lo perdonó. Un domingo, Condori fue a la iglesia a confesarse y nunca regresó a casa. Dejó las pistolas por las cruces; el machete, por la pluma; la vida de bandolero, por el silencio y la pobreza. Se pasó a la causa misionera. Se lo vio en las campañas de extirpación de idolatrías del cura. Se decía que se confesaba todos los días y que hasta se estaba volviendo santo. Y que hablaba con las almas y hasta con el diablo. Mundanamente, vivía del comercio de sombreros. Cuando podía, trabajaba como profesor de lenguaje y religión en la escuela parroquial. Había tenido la suerte, cuando muchacho, de haber sido peón de una señora ilustrada que le enseñó a leer y escribir. Cuando andaba ocioso, sin embargo, se dedicaba al trago. En esas ocasiones se lo podía ver andando por las peñas como un alienado leyendo un confesionario en voz alta. Don Alencastre nunca pudo encontrar uno como él. “Seis tiros en seis cabezas. ¿Quién puede eso?”, se preguntaba Don Alencastre. Y lo empezó a odiar. Más todavía por lo de las misiones. “Un indio que sepa leer y escribir. ¡Por favor!”, decía el patrón. “Que les quiten lo perezosos y lo sucios”. Un día nos pidió que lo matáramos, pero ninguno de nosotros se atrevía a acercársele. Nada quitaba el miedo que se le llegó a tener. Y no era para menos. El cadáver de Ernesto Condori apareció boca arriba, con la cabeza apuntando hacia el sur, tirado a unas cuadras de la plaza del pueblo, cerca de la entrada al cementerio antiguo. Tenía las manos atadas con una soguilla, la misma que luego le rodeaba la cintura y le ajustaba los pies. Todavía conservaba una bufanda envuelta al cuello. Su cabeza mostraba varias heridas abiertas, roturas de cráneo y de piel. Una de sus orejas descolgaba, como arrancada del hueso. La otra estaba mordida, dividida en dos partes. Había tres hoyos como de dos centímetros de profundidad con exposición de seso y derrame. Los ojos estaban hinchados como dos tunas. Tenía la mandíbula anormalmente separada del maxilar superior y más abajo, cerca al cuello, un corte con magulladura. La punta de la nariz no estaba presente; parecía cortada con arma de filo; la boca lucía rota y la lengua mordida. En las nalgas y en la cintura, sobresalían quemaduras y raspaduras. Las muñecas y los pies tenían profundas señas del amarramiento. Un día antes de que se matara a Condori, se reunieron todos los comunarios del cantón para discutir sobre el límite de tierras entre la comunidad y la hacienda. Sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo. Hubo incluso serias fricciones internas. Reclamaban por una supuesta sesión no autorizada de tierra hecha por el Corregidor a favor del Hacendado. Hubo un griterío y una pifia general en su contra. Tuvo que intervenir el cura para calmar los ánimos. Así, al final se pactó una nueva reunión en el frontis de la iglesia para la semana siguiente. Cuando ya la multitud estaba por partir, el Corregidor pidió la palabra para hacer una denuncia. Fue entonces cuando afirmó que en la comunidad existía un liquichiri. Dijo que el antiguo empleado de la hacienda Ernesto Condori se había convertido en demonio. Que les había extraído sebo del cuerpo a él y a su familia y que, por eso, no había podido ejercer sus funciones políticas con normalidad. Que, por eso, no había podido negociar de igual a igual con Don Alencastre. Que todo ello había perjudicando sus deberes como protector de los indios. El Corregidor afirmó que había visitado la casa de Condori para hacer negocios. Contó que después se pusieron a tomar alcohol y que se propasó hasta quedarse sin sentido. Lo único que recordaba es que, al día siguiente, se despertó gritando, mientras le chorreaba la grasa por el ombligo. Dijo que había soñado con un fantasma negro que lo estrangulaba y lanzaba por los aires como si no pesara nada. Desde entonces le duelen los costados, el corazón, los riñones y se ahoga. Otro de la multitud sostuvo que, cuando el Corregidor se quedó dormido, vio a Condori tomar una lámpara, una cruz y una campanilla de oro. Que luego Condori empezó a cantar rezos raros. Dijo que vio como le estaba haciendo gotear grasa al Corregidor de las partes de abajo. Después, dijo que lo había visto atizando un fuego en la entrada de una cueva, cerca de las peñas. Otros presentes también afirmaron que Condori les había sacado grasa del organismo y que estaban en mala condición de salud y que no podían trabajar. Incluso se habló de algunas muertes: “Mi marido murió el año anterior, sufriendo dolores en la región de la ingle, echando un líquido negro por la boca, luego supe por rumores que Condori le había sacado la grasa”, dijo una mujer. Nadie lo podía creer: que Condori se había vuelto brujo. Y entonces se vivió un horror como nunca antes. Condori había sido, desde siempre, un hombre duro. Había luchado por la patria y hasta estuvo presente en la batalla de Topáter contra los chilenos. Allí peleó junto al heroico Coronel Avaroa Hidalgo. Se hizo minero en las minas de plata del Coronel, pero tuvo mala suerte porque perdió todo lo ganado cuando los chilenos invadieron Antofagasta en 1879. Lo que nadie sabe es cómo logró huir de las matanzas chilenas y llegar al Titicaca. Allí permaneció establecido como traficante de esclavos. Tenía muchos hermanos, pero la guerra civil arrasó con la mayoría. Nunca habló de la razón por la que siempre se mantenía distante de su familia. Por eso, su retorno al pueblo, en el año 93, fue frío y hasta cierto punto no deseado. Sus hermanos lo odiaban. Lo mismo podría decirse de la madre. Se escuchaban cosas. Parece que el desgraciado había matado a su padre. Amarrado a una columna de la iglesia, Condori dijo: “Si alguien me ha visto, que me lo compruebe. Todo es calumnia, juro por la Virgen, mi reina, que todo lo que dicen son mentiras. Lo que quieren el Corregidor y Alencastre es que la gente del pueblo me queme vivo. Y a todos echarlos de las tierras para poner la mina”. Mientras yo resguardaba al prisionero, el Corregidor se dedicó a recolectar declaraciones escritas de todos los liquichados. Estos resultaron ser más de cincuenta. Luego, delante de todos, esos documentos se leyeron en la plaza. Condori permanecía impasible. En un momento, empezó a rezar y luego hundió la mirada en la tierra. Le dije que confiese, que no se le haría nada más, que a las buenas solo lo iríamos a mandar a otra nación. Pero como se negó, todos dijeron que había que colgarlo y lo hicieron atravesando una barreta por detrás de sus rodillas y atando sus muñecas y pies. Luego lo alzaron en una posición dolorosa. Entonces, le empezamos a dar con palos. Pero él seguía rezando. Entonces alguien le rompió la boca de un macanazo. Yo le remataba las plantas de los pies hasta que reventaron. Condori se la pasó gimiendo, echando copiosas lágrimas y vociferando entre gritos. Recién al rato de estar colgado confesó. Al Corregidor, se lo dijo cara a cara. A otros les afirmó que solo les había extraído sangre para tomársela. Después de media hora, bajaron a Condori casi desmayado. Entonces, alguien escuchó más detalles de la confesión: que tenía un aparato parecido a las jeringas de colocar inyecciones, pero que no sabía de ningún libro de instrucciones para liquichar. Después lo regresaron a la celda. Al día siguiente, el corregidor llamó a todos los comunarios redoblando las campanas de la iglesia. Lo sacaron de nuevo a la calle y lo colgamos en el atrio y empezamos a interrogarlo esta vez ofreciéndole que lo dejaríamos en libertad si nos confesaba dónde estaba la plata que había ganado vendiendo la grasa. Como no decía nada, algunos comunarios pidieron que se le diera muerte; que se le quemara vivo; otros, que se lo enviara a Oruro para que lo ajusticien, pero hubo objeciones. Dijimos que pronto vendría de vuelta para seguir explotando nuestros cuerpos. Cuando le preguntaron por el aparato para extraer el sebo, Condori dijo que no sabía nada. En ese momento, apareció un niño y dijo que lo había visto manejando un aparato especial parecido a una botella de goma puntiaguda; que también vio gotas de líquidos y grasa detrás de la casa de Condori. Contó que un día, al asomarse, Condori saltó y lo persiguió por la pampa, pero no lo pudo alcanzar. Otra mujer declaró que lo había visto leyendo un libro de instrucción para liquichar y manipulando el mencionado aparato. Dijo que lo había visto haciendo una prueba con una gallina y en su propio cuerpo. Más tarde, una delegación, llevando por la fuerza a la esposa de Condori, allanó su domicilio, pero solo lograron requisar tres ampolletas y dos tubos, uno con un líquido blanco y otro con uno oscuro. El acusado no pudo justificar la presencia de esas ampolletas. Al ver estas evidencias, los comunarios interrogaron de nuevo a Condori, pero como no supo que decir, lo volvieron a colgar. En ese momento, Rosa viuda de Condori se acercó con un cuchillo y pidió permiso para matar a su hijo diciendo que no podía soportar como sufría, que se tuviera piedad y que la dejaran matarlo por amor. Pero los que estábamos a su costado no se lo permitimos. En seguida, el hermano, Tomás Condori, se acercó al centro y pidió matarlo. La multitud estuvo de acuerdo y trasladaron al monstruo a las afueras de la población, más allá del cementerio viejo. Luego pidió que le dieran aguardiente para darse valor, pero sucedió que el hermano no le pudo incrustar el cuchillo en el cuello y se echó al suelo a llorar y luego se fue corriendo como embrujado. “Que los liquichados lo maten”, decía, lo mismo que la madre. “Que los enfermos lo ejecuten”, decían otros. Y así sucedió. Antes de que mataran a Condori, en el atrio de la iglesia, el cura conversó con Don Alencastre. “Tiene que convencerlos”, exigió este. “No puedo decir que el poder Cristo puede justificar una muerte violenta”, dijo el cura. “Dígaselos con sus latinismos y su verborrea”. “Todo lo puedo hacer, menos eso, Don”. “¿Cuánto necesita?”, preguntó Don Alencastre. Y entonces el cura comenzó con aquella cháchara. Entre otras cosas dijo: “Ellos adoran a esos diablos como si fueran Dios. Y no podemos decirles que anda suelto un diablo, porque así como le temen, habrá algunos que lo adorarán. Porque no podemos arriesgar el trabajo de siglos de nuestra Santa Iglesia. Que no ha sido fácil sacarles del corazón todas las falsedades en que vivían. Desengañarlos no ha sido cosa liviana. Mire a los jesuitas, todo lo que han hecho para adoctrinarles sobre las causas de las cosas de la naturaleza. Pero aún no se les puede quitar de la cabeza que la tierra no es una diosa ni que los ríos son divinos. Eso sería confundir a mis ovejas”. “¿Y por qué no les habla de cómo sus jefes quemaban brujas en el pasado, de la Inquisición?”, replicó Don Alencastre. “No tengo la autoridad. No puedo meterme con sus espíritus. Son del Señor”. “Pero diablo es diablo y tiene que morir”. “Solo Dios puede con el diablo”, sentenció el cura. Se nos avisó que la familia de Condori estaba pensando en dirigirse a la capital para informar a las autoridades. Fue entonces que acordamos victimarlo. El Corregidor dijo que se haga lo que decida el pueblo y que él no se opondría. Se acordó que dos hombres lo sacarían de la prisión y lo llevarían con engaños a la capilla de la mina. Le diríamos que esa sería su nueva celda, porque era un lugar más seguro. Al llegar a la capilla, lo metimos a la casa del sacerdote y allí le dije que ya nada tenía arreglo, que le había llegado la hora. Entonces, dos de los que antes lo habíamos visto como a un padre, jalamos la soga, una punta cada uno, con fuerza, sintiendo como se iban partiendo los huesos, hasta que el cuerpo quedó descolgado. Con otras dos personas, que no recuerdo, porque la noche estaba lóbrega, lo sacamos de la capilla y lo llevamos al cementerio donde el Corregidor, públicamente, le cortó la nariz con un cuchillo con el objeto de tomarse la sangre para medicarse por su padecimiento. Otro, que no recuerdo, le dio con una espada en la cabeza tres veces. La mujer del Corregidor le cortó el escroto con una hoz y tiró las entrañas a la candela. A la mañana siguiente, llegó el cura a la escena con un libro de rezo y agua bendita y le ofreció una oración. Después llegaron sus familiares y lo llevaron al cementerio nuevo donde lo enterraron. Algunos comunarios pidieron explicaciones de lo sucedido, a lo que dije que habíamos hecho justicia, porque Condori había hecho daño y nos estaba haciendo perder mucho dinero y nos tenía débiles y tontos para cumplir con nuestro trabajo. Lo hicimos por venganza y por resentimiento. El corregidor agregó: “Quiero hacer constar que me encuentro enfermo junto a mi señora, muchos trabajos estamos abandonado, y por esta razón mi familia sufre. Cuando estaba colgado, Condori a interrogación mía me dijo que nos había liquichado sacándome un poquito de sebo y que lo había vendido. Es la primera vez que yo atento contra la vida ajena, esto lo hice por mi salud que está quebrantada”. La peste, sin embargo, no se detuvo. Hubo más muertes y muchos enfermos. Incluso nuestros mineros empezaron a padecerla con mayor virulencia. La alarma creció. Y entonces comenzó un éxodo general hacia otras cuencas. Al mismo tiempo, se empezó a correr la voz de que el agua del río estaba maldita. Que la Virgen de Copacabana había lanzado un castigo implacable contra el pueblo por aquel horrible pecado que cometió. Pero resultó que ya no había cura a quien acudir para apacigüe a esos indios infelices. Fue inútil buscarlo por los cerros y las quebradas. Nadie supo jamás dónde llegaron a parar sus despojos. Desapareció como un fuego que se apaga. A mí se me mandó a buscarlo. Entre los indios decían que le había llegado la justicia divina. Nunca supe si llegaron a matarlo. Pero no hubo cómo comprobarlo. El día que fui a cumplir las órdenes de Alencastre, la concubina del cura me suplicó que no la matara, me dijo que ella me lo iba a entregar. Pero tuve que pasarle el machete por el cuello y cortarle la cabeza a su bebé. Confieso que fue un poco desagradable todo aquello. Era la primera vez que lo hacía con una criatura. Quemé los cuerpos junto con la casa y me fui a caballo hacia el norte, por la ruta del Desaguadero. Pero como en dos semanas de búsqueda no lo ubiqué regresé a la mina. Compré dos esclavas al volver, ya que todas las cocineras se nos habían muerto. Cuando llegué al socavón encontré una fila de enfermos esforzándose por empujar las carretas cargadas de roca. La peste los estaba carcomiendo. En el pueblo de pastores no quedaba nadie. Solo algunos perros sarnosos devorando el ganado putrefacto. En el pueblo minero, encontré a dos médicos traídos desde Oruro. Atendían en una carpa de campaña a una mujer tendida sobre la camilla. De los ojos emanaban dos flujos de sangre. De la lengua una baba espesa. Olía a azufre. Mirando bien la reconocí. Era la madre de Condori. Tocó mi pistolera y me suplicó. Pero di dos pasos hacia atrás. Avancé entre los cuerpos sacudiendo mi látigo hasta la torre del capataz, donde había reconocido la figura de Don Alencastre. Colgaba de su cuello una cruz de oro. Se había dejado crecer la barba como un Cristo. Sus botas lucían lustradas contrastando con la opacidad del resto de su ser. Sobre la camisa se notaban unas manchas de sangre y moco. Levantaba los brazos desordenadamente y, a veces, tiraba de los gatillos de sus Winchester. Lo llamé desde el caballo y él, al girar, perdió el equilibrio y se vino rodando por una cuestita, hiriéndose con la roca filosa y dando un grito como el de un chancho cuando lo capan. Se quiso levantar, pero se quedó bocarriba. Su cruz se hundió en la tierra. Me acerqué. Pero cuando lo vi a la cara, supe que era momento de irme. Así que di media vuelta con el caballo y hundí las espuelas en el animal.