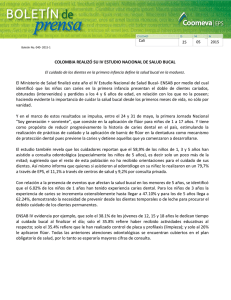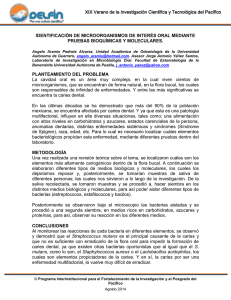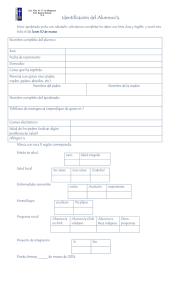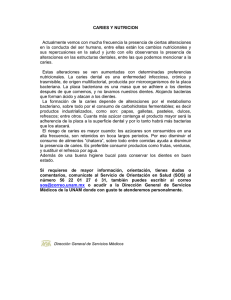Articulo Especial_Salud bucodental
Anuncio

matr nas Matronas Prof. 2016; 17(1): 12-19 profesión Artículo especial Salud bucodental materno-infantil. ¿Podemos mejorarla? Maternal and infant oral health care. How do we improve it? Abel Cahuana1, Camila Palma2, Yndira González2, Elisabet Palacios3 Pediatra. Estomatólogo. Odontopediatra. Jefe de sección de Odontopediatría. Hospital Sant Joan de Déu. Profesor asociado de Odontopediatría. Universidad de Barcelona. 2Odontopediatra. Profesora del Máster de Odontopediatría de la Universidad de Barcelona. 3Matrona. Hospital Sant Joan de Déu. Esplugues de Llobregat (Barcelona) 1 RESUMEN ABSTRACT Introducción: La caries dental es la enfermedad infecciosa más prevalente entre las afecciones crónicas del niño y resulta especialmente grave en los menores de 3 años. Considerando que la salud oral de la madre está directamente relacionada con la de su hijo, el papel de los profesionales que asisten a las mujeres y a sus hijos durante los primeros años de vida es fundamental para la prevención de estas enfermedades. Objetivo: Proponer pautas actualizadas para mejorar la salud bucodental de gestantes y niños en la primera infancia. Material y método: Búsqueda de información sobre salud oral de la gestante y del niño en la primera infancia en las bases MedlinePlus, PubMed y Cochrane Library, y en guías de salud de diferentes sociedades científicas. Resultados: Entre las principales pautas para mejorar la salud oral materno-infantil se incluyen las siguientes: revisión odontológica y profilaxis en la mujer gestante, uso de flúor tópico en lactantes mayores de 10 meses con alto riesgo de caries, abandono del biberón y chupete como máximo a los 2 años, evitar hábitos de transmisión salival madrehijo, introducir lo más tarde posible los azúcares refinados, evitar el picoteo frecuente (sólido o líquido), usar pasta dental fluorada estándar desde la erupción dental y visita odontológica al año de edad del niño. Conclusión: La guía de salud bucal propuesta está basada en la evidencia científica actualizada, y establece pautas comunes para todos los profesionales sanitarios, entre los cuales la matrona desempeña un papel primordial en la prevención. Introduction: Dental caries is the most infectious prevalent chronic disease in childhood and it’s especially severe in children younger than three years old. However, it is a highly preventable disease if some recommendations are followed. Considering that the mother’s oral health is directly related with that of her children’s, the role of health professionals who assist women and children during their first years of life, is very important on the prevention of the disease. Aim: The aim of this review is to propose guidelines to improve the oral health of pregnant women and children in early childhood. Material and methods: A research on MedlinePlus, PubMed and Cochrane Library databases was done focusing on pregnant women and infants’ oral health. Oral health guidelines of different scientific academies were also consulted. Results: Oral health guidelines for the mother-child pair include: dental exam and prophylaxis for the pregnant woman, use of topical fluoride in breastfed infants older than 10 months old with high caries risk, weaning from the baby bottle and pacifier at 2 years of age, avoiding salivasharing activities, delayed introduction of refined sugars, avoiding constant grazing (solid or liquid), use of standard fluoridated toothpaste since the time of dental eruption and a first dental visit at age one. Conclusion: The proposed oral health guideline is based on current scientific evidence and it is common for all the healthcare professionals. The midwife plays a very important role in caries prevention. ©2016 Ediciones Mayo, S.A. Todos los derechos reservados. ©2016 Ediciones Mayo, S.A. All rights reserved. Palabras clave: Caries dental, dieta cariógena, cariogénicos, cariostáticos, factores de riesgo, succión del dedo. Keywords: Dental caries, cariogenic diet, cariogenic agents, cariostatic agents, risk factors, fingersucking. Fecha de recepción: 3/02/15. Fecha de aceptación: 21/04/15. Correspondencia: A. Cahuana Cárdenas. Sección de Odontología. Hospital de Sant Joan de Déu. Passeig Sant Joan de Déu, 2. 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona). Correo electrónico: [email protected] 12 Cahuana A, Palma C, González Y, Palacios E. Salud bucodental materno-infantil. ¿Podemos mejorarla? Matronas Prof. 2016; 17(1): 12-19. Salud bucodental materno-infantil. ¿Podemos mejorarla? Artículo especial A. Cahuana, et al. INTRODUCCIÓN La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó en 2012 un informe sobre la salud bucodental con los siguientes datos: el 60-90% de los niños en edad escolar presenta caries, cifra que se eleva a casi el 100% en los adultos1. En España, según la última encuesta de salud oral en preescolares, hay un 17,4% de niños con caries a los 3 años y un 26,2% a los 4 años2. Estos datos sugieren una evidente necesidad de mejorar la salud bucodental de la población, especialmente de los grupos de riesgo, como las mujeres gestantes y los niños de corta edad. El objetivo de este artículo es proponer unas pautas de salud bucodental para gestantes y niños de corta edad, basadas en una información científica actualizada. METODOLOGÍA Se realizó una búsqueda de información en las bases de datos y motores de búsqueda MedlinePlus, PubMed y Cochrane Library. Se incluyeron guías de salud de sociedades científicas nacionales y de la Academia Americana de Pediatría y Odontopediatría. Se limitó la búsqueda a artículos científicos a partir del año 2000 y se utilizaron las palabras clave «salud oral de la gestante», «salud oral infantil», «caries de primera infancia», «factores de riesgo de caries», «caries de biberón», «hábitos de succión no nutritiva» y «guías de salud oral». Para la exposición de los resultados se han incluido los siguientes apartados: salud oral de la gestante y su influencia en el niño; caries en la infancia; influencia de la lactancia materna en la salud oral; uso del biberón y del chupete; transmisión bacteriana precoz; pautas dietéticas; higiene bucal y flúor; primera visita al odontopediatra y, finalmente, papel de la matrona en la prevención. Salud bucodental de la gestante y su influencia en el niño Durante la gestación ocurren una serie de cambios que pueden repercutir en el estado de salud bucodental, como el aumento de la acidez salival y de ciertas bacterias orales, así como cambios en la dieta. Las gestantes, sobre todo en el primer trimestre, adquieren nuevos hábitos dietéticos debido a las mayores necesidades energéticas, lo que da lugar a un aumento en cantidad y frecuencia de la ingesta de alimentos cariogénicos3. Asimismo, algunas gestantes con náuseas o vómitos pueden disminuir la frecuencia de los cepillados porque éstos producen más náuseas. A pesar de la creencia popular de que en la gestación existe una desmineralización dental y una relación directa entre el embarazo y el desarrollo de caries, no hay Tabla 1. Principales afecciones bucales frecuentes durante el embarazo y su manejo4 Afecciones bucales Manejo Caries activas • Tratamiento restaurador antes del parto, ya que el beneficio del tratamiento es muy superior a los riesgos mínimos que conlleva • Reducción en la frecuencia de azúcares fermentables: higiene bucal estricta un mínimo de 2 veces al día con pasta fluorada y uso de hilo dental Gingivitis • Realizar una limpieza profesional para reducir la inflamación y la carga bacteriana local • Prescripción de clorhexidina y flúor tópico • Higiene bucal estricta 2 veces al día con pasta dental fluorada (incluido el uso de hilo dental) Reflujo y/o vómitos • Enjuagues bucales con una cucharada de bicarbonato sódico diluido en un vaso de agua, para neutralizar el ácido Sensibilidad dental • Enjuagues de fluoruro de sodio y cepillado con pastas de alta concentración de flúor para proteger los dientes erosionados o sensibles Tumor gingival del embarazo • Observar, a excepción de que interfieran en la masticación, sangren mucho o persistan tras el parto. Se pueden extirpar quirúrgicamente, aunque suelen recidivar si se eliminan durante el embarazo evidencia de que el calcio requerido por el feto se obtenga de la dentición materna. El calcio está presente en los dientes en una forma estable y, como tal, no puede ser extraído para satisfacer la demanda de calcio en sangre, a diferencia de lo que ocurre con el hueso3. Sin embargo, durante la gestación se producen ciertos cambios, ya mencionados, que pueden aumentar el riesgo de caries. Respecto a la gingivitis (inflamación de las encías), más de un 60% de las gestantes la presentan (figura 1). Se atribuye al aumento de progesterona circundante, que provoca una inflamación de las encías. Sin embargo, se desconoce el mecanismo exacto por el que el aumento de hormonas ocasiona esta inflamación. La gingivitis suele ocurrir desde el segundo mes de embarazo, con un pico en el octavo mes. Se caracteriza por una encía roja, inflamada y que sangra con facilidad, aunque suele mejorar después del parto3. En la tabla 1 se incluye un resumen de las condiciones bucales frecuentes durante el embarazo y su manejo. Diferentes revisiones sistemáticas5,6 han comprobado la relación entre la periodontitis de la embarazada (in- 13 Matronas Prof. 2016; 17(1): 12-19 Figura 1. Gestante de 7 meses, con inflamación importante de las papilas gingivales en la arcada inferior y sangrado espontáneo de la encía. Nótese la presencia de un granuloma gingival del embarazo en la zona inferior izquierda Figura 2. Niño de 13 meses con manchas Figura 3. Niño de 17 meses en la etapa más blancas en el esmalte en forma de media luna avanzada de caries; se mantiene la forma de siguiendo el contorno de la encía. Es un signo media luna, con cavitaciones hacia la dentina del inicio de un proceso agresivo de caries fección bacteriana en la encía y el hueso que rodea al diente) y el riesgo de partos prematuros y/o bebés con bajo peso al nacer. Las infecciones periodontales crean un portal para la diseminación de bacterias que pueden alcanzar la unidad fetoplacentaria y poner en riesgo su estabilidad7. A pesar de que los autores recomiendan realizar más estudios al respecto, la evidencia indica que la limpieza de las encías (tratamiento periodontal no quirúrgico) durante el embarazo es segura, reduce las bacterias, la inflamación y la probabilidad de bajo peso en los recién nacidos de embarazadas de alto riesgo8,9. Respecto a la relación entre la periodontitis de la gestante y la preeclampsia, la asociación es mucho más significativa6. Para llevar a la práctica el objetivo de asegurar un ambiente oral sano en la gestante, se han desarrollado protocolos de diferentes estamentos de salud y sociedades científicas, entre ellos el Protocolo de Seguimiento del Embarazo de la Generalitat de Catalunya10 y la guía reciente de «Salud oral y embarazo: una guía práctica», de Llodra Calvo11, patrocinada por la Organización Colegial de Odontólogos de España. Ambas distinguen dos etapas: a) pregestacional, en la que se recomienda realizar una visita anual al odontólogo, no abusar de la ingesta de dulces y realizar la higiene oral mediante cepillado con un dentífrico fluorado después de cada comida, y b) gestacional, en la que se añade la indicación de realizar una visita al odontólogo al inicio del embarazo, el uso de colutorio y un cepillado con una duración mínima de 2 minutos. Desde el punto de vista odontológico, se sugiere efectuar una profilaxis dental durante el embarazo para reducir la carga bacteriana local (higiene profesional realizada con instrumentos rotatorios o de ultrasonido, con el fin de eliminar toda la placa bacteriana y el sarro en el margen de la encía y entre los dientes). En las mujeres de alto riesgo de caries y/o periodontitis (que presentan una placa bacteriana visible, gingivitis, caries activas o 14 manchas blancas), también se sugiere la prescripción de antisépticos y el uso de hilo dental y flúor tópico. En las gestantes con caries activas se recomienda el tratamiento restaurador antes del parto, ya que su beneficio es muy superior a los riesgos mínimos que conlleva. Respecto a las radiografías dentales, presentan un riesgo sumamente bajo de afectación fetal; a pesar de ello, se indica hacerlas siempre con protección del abdomen y el cuello11. Caries en la infancia La caries es una enfermedad multifactorial, transmisible y prevenible12. Sin embargo, a pesar de ser una enfermedad prevenible, actualmente es la enfermedad infecciosa crónica más prevalente en la infancia13. Afecta en mayor proporción a niños de nivel social bajo y a la población inmigrante, y representa un serio problema sanitario en España2,14. La caries está causada por bacterias (especialmente Streptococcus mutans y Lactobacillus), que metabolizan azúcares presentes en la boca y crean ácidos, que desmineralizan el esmalte. En los menores de 6 años se denomina «caries de la primera infancia» (CPI), y cuando afecta a menores de 3 años se denomina «caries de la primera infancia severa» (CPI-S): representa la forma más precoz, agresiva y severa de caries y se asocia a hábitos de alimentación inadecuados y a la ausencia de medidas de prevención15. La presentación característica de la CPI-S es en forma de «media luna» en la superficie externa de los incisivos primarios superiores, y el resto de los dientes se van infectando conforme erupcionan, con excepción de los incisivos inferiores, que están protegidos por la lengua, el labio y la saliva. Inicialmente, la caries se presenta como «manchas blancas» en el esmalte (figura 2); si no se trata, avanza rápidamente hacia la dentina, formando cavidades y cambiando de color a amarillo/marrón (figura 3), y posteriormente llega a la pulpa (nervio) dental y causa infecciones16. Salud bucodental materno-infantil. ¿Podemos mejorarla? Artículo especial A. Cahuana, et al. La caries en la dentición primaria puede ocasionar dolor intenso, infecciones faciales, visitas de urgencia y hospitalizaciones, y puede afectar al crecimiento del niño y disminuir su calidad de vida. Asimismo, un niño con caries en los dientes primarios presenta un mayor riesgo de tener caries y restauraciones en la dentición permanente15. Por todo ello, el establecimiento de un programa educativo de salud bucal para la gestante y la «nueva madre» en los primeros 2 años de vida del niño se considera el primer paso hacia la prevención de la caries, ya que se ha comprobado que estos consejos reducen el número de hospitalizaciones pediátricas por caries17,18. En esta tarea, la matrona desempeña un papel esencial, por su capacidad para transmitir mensajes de salud oral a las madres. Influencia de la lactancia materna en la salud bucodental Beneficios La lactancia materna (LM) no sólo tiene enormes beneficios nutricionales, inmunológicos y emocionales para el bebé, sino que también representa el estímulo ideal para el desarrollo fisiológico de los músculos y huesos de la cara y de la boca19. A pesar de que no existe evidencia científica que constate que los niños amamantados tienen una mejor oclusión que los alimentados con biberón, diversos estudios demuestran una relación inversa entre la LM y los hábitos de succión no nutritivos19,20. Es decir, la LM reduce la probabilidad de que el bebé adquiera el hábito del chupete o de chuparse el dedo, que favorece la aparición de maloclusiones a largo plazo. Riesgos Acerca de la relación LM-caries, existe una gran controversia. Se sabe que la caries es una enfermedad multifactorial y que no existe un factor que por sí solo pueda ocasionarla; por ello, probablemente, las revisiones sistemáticas de Valaitis et al.21 y White22 no han podido encontrar una relación directa entre la LM y la caries. Es una realidad clínica que la CPI-S se observa en niños con una alimentación complementaria de LM en los que coexisten factores de riesgo, como la transmisión bacteriana por saliva de la madre al bebé, las tomas de pecho constantes durante el día y especialmente durante la noche después del año de vida (durante la noche no existe flujo de saliva y de sus componentes protectores), la instauración tardía de la higiene oral (después del año de vida), la higiene irregular (de vez en cuando) o la ausencia de higiene, la ausencia de flúor tópico (local), la dieta cariogénica o el consumo de alimentos sanos pero ofrecidos constantemente23-28. En un ensayo aleatorizado reciente29 se encontró que la LM se asocia- ba significativamente a caries cuando se ofrecía el pecho constantemente durante el día y la noche, por lo que los autores sugieren que a partir de la erupción dental se evite dar el pecho «a demanda». Respetando el estilo de crianza familiar, creemos necesario ofrecer la información pertinente a las gestantes y a las puérperas para evitar la CPI de sus hijos, especialmente de los bebés de las madres que hayan decidido prolongar la lactancia: • Fomentar que las madres tengan una buena salud oral. • Evitar la trasmisión bacteriana a sus bebés a través de la saliva. • Intentar que el bebé se vaya a dormir con la boca limpia a partir de la dentición. • Una vez erupcionen los incisivos superiores del niño (sobre los 8-10 meses), no hay que ofrecer el pecho como «pacificador», ya que la ingesta constante ocasiona una disminución repetida del pH salival. • Intentar espaciar las tomas nocturnas. • Procurar que los incisivos superiores reciban flúor tópico (en pasta dental y barniz profesional). • Ofrecer una dieta sana, atrasando al máximo la introducción de azúcares y evitando el picoteo constante durante el día, incluso de alimentos sanos15,25. Como una de las pautas más importantes para evitar la caries es que el bebé duerma con la boca limpia a partir de la erupción de los dientes superiores, es recomendable no utilizar el pecho como método para dormir al niño, ya que es evidente que posteriormente la limpieza bucal se dificulta. Sólo con que el bebé se mantenga unos segundos despierto después de la última toma, facilitará una higiene bucal rápida y efectiva de los incisivos superiores. Si resulta inevitable que se duerma mientras es alimentado, se aconseja limpiar los dientes superiores antes de acostarlo, levantando suavemente el labio para pasar una gasa o cepillo sobre esos dientes. Uso del biberón y del chupete Se sugiere a las madres que alimentan a sus bebés con biberón que utilicen tetinas anatómicas y con orificio pequeño hasta el primer año, momento en el que el biberón debe retirarse paulatinamente15. Para prevenir la caries, se debe evitar que el bebé se quede dormido tomando el biberón o que se le ofrezca durante el sueño (esta costumbre ocasiona la denominada «caries de biberón»). Asimismo, se debe evitar agregar azúcar o miel al biberón; éste debe utilizarse sólo para la leche; los zumos o infusiones deben ofrecerse siempre en vasos o tazas15. Para permitir que el niño pase de un patrón de deglución infantil a uno adulto, se recomienda enseñarle a tomar leche de un vaso o una taza cuando erupcio- 15 Matronas Prof. 2016; 17(1): 12-19 nen los primeros molares (hacia los 12-18 meses), de modo que el biberón debe abandonarse definitivamente antes de los 2 años30. El uso del chupete se considera normal en las sociedades occidentales, y diversos estudios31,32 apoyan el uso del chupete para disminuir la prevalencia del síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL), especialmente en bebés alimentados con fórmulas. En los recién nacidos amamantados es mejor evitar el chupete durante los primeros días de vida, pero no desaconsejarlo cuando la LM está bien establecida (a partir del mes de vida), edad en la que comienza el riesgo de SMSL32. En la cavidad oral, el chupete no permite que la lengua se coloque en su posición normal sobre el paladar; la lengua se mantiene en una posición baja en la mandíbula, alterando la anchura del maxilar y afectando al patrón de deglución33. A medio plazo, tanto la posición lingual baja como la interferencia del chupete en la zona incisiva favorecen la aparición de maloclusiones, como la mordida abierta anterior, la mordida cruzada posterior y el resalte33. Si se utiliza el chupete, debe ser anatómico y lo más pequeño posible, y su uso debe limitarse a momentos de ansiedad/sueño, para luego retirarlo de la boca en cuanto el bebé se haya calmado/dormido, para permitir que la lengua se coloque correctamente. El chupete debe retirarse a los 12-24 meses de edad para evitar maloclusiones, en especial la mordida cruzada posterior que no se corrige espontáneamente33,34. Transmisión bacteriana precoz Los bebés contraen las bacterias que ocasionan las caries por transmisión vertical, de la saliva de sus madres, padres o cuidadores, alrededor de la erupción dental o incluso antes35. Las revisiones sistemáticas sobre los factores de riesgo de caries en preescolares coinciden en que uno de los factores más determinantes en su aparición es la colonización temprana de bacterias a través de la saliva de la madre, y que cuanto más temprana sea la transmisión, mayor será el riesgo de caries del niño24,27. Las madres con antecedentes de alto riesgo de caries serán más propensas a presentar altos niveles de bacterias en la saliva, y el contagio vertical a sus hijos será más efectivo. Por ello, es importante que las madres, especialmente las que tengan antecedentes de caries, sean conscientes de que deben evitar limpiar el chupete con su saliva, sujetar el biberón con la boca, compartir cucharas con el bebé o darle besos en la boca15. Pautas dietéticas En los países con unos niveles de nutrición adecuados, como España, la nutrición durante el periodo de gestación tiene poca influencia sobre la salud oral del futuro 16 bebé. Acerca del aporte sistémico de flúor prenatal (en pastillas), la mayoría de autores coinciden en que es inefectivo en la prevención de las futuras caries en los niños. Por ello, actualmente se desaconseja la prescripción de flúor prenatal como método anticaries23,36. Para prevenir la caries en la embarazada, se recomienda limitar la ingesta de azúcares en las comidas (dulces, galletas, bollería, patatas fritas embolsadas, zumos industriales, bebidas de cola, y otros) y fomentar «el picoteo» de alimentos sanos (frutas, verduras, cereales, queso, yogur natural)4,23. Durante el primer año de vida del niño, es esencial establecer unos patrones alimentarios correctos, ya que los hábitos dietéticos se aprenden durante esta etapa y posteriormente son muy difíciles de modificar. Como bien sabemos, la leche materna es el mejor alimento para el bebé durante los primeros 6 meses. Para las madres que decidan continuar con la LM pasado el año de vida, sugerimos no ofrecer el pecho constantemente, espaciar las tomas nocturnas y tener acceso a flúor tópico (local) para evitar la CPI. En los bebés alimentados con biberón, se sugiere evitar ofrecérselo para dormir y durante la noche desde que aparecen los primeros dientes15,23,25. A partir del inicio de la alimentación complementaria, se sugiere introducir lo más tardíamente posible los azúcares refinados, ya que aumentan el riesgo de caries. Si los padres introducen azúcares en la alimentación de los niños antes del año de vida, éstos presentarán un mayor riesgo de caries37. La mayoría de la población sabe que los chocolates, los dulces y las chucherías pueden producir caries; sin embargo, existe un gran desconocimiento sobre la cariogenicidad de los «azúcares ocultos», como los de los zumos envasados, galletas, cereales azucarados, yogures bebibles, leche chocolatada, pan de molde, patatas fritas embolsadas, etc.4,5,23,25. Hay que hacer especial hincapié en que la frecuencia en el consumo de azúcares es más dañino que la cantidad, por lo que se desaconseja el «picoteo» frecuente (menos de 2 h), incluso de bebidas y/o alimentos sanos23,27. Para evitar la CPI-S, se recomienda a los padres que eviten los «azúcares ocultos», especialmente entre comidas, durante los primeros 2 años de vida, periodo en que el niño es más susceptible a sufrir un proceso agresivo de caries. Se recomienda ofrecer alimentos saludables (palitos de pan, pan de barra, trozos de fruta, queso, huevo duro, tortitas de maíz o arroz, yogur natural, etc.), con un intervalo mayor de 2 horas, y siempre ir a dormir con la boca limpia4,23. Higiene bucodental y flúor El factor clave para la prevención de la CPI es el hábito de higiene oral diario, que debe realizarse con la frecuencia y la efectividad adecuadas, empezando a una edad temprana y siempre antes del descanso nocturno (mo- Salud bucodental materno-infantil. ¿Podemos mejorarla? Artículo especial A. Cahuana, et al. mento en que los factores protectores de la saliva disminuyen). Se ha comprobado que cuanto antes se empiece con la higiene bucal, menor es la probabilidad de que el niño desarrolle caries. Por consiguiente, si los padres introducen el cepillado tardíamente en el hábito de sus hijos, éstos presentarán un mayor riesgo de caries37. Las recomendaciones de higiene bucal por etapas incluyen las siguientes4,25,30: • A partir del cuarto mes de vida, hay que empezar con la estimulación oral un mínimo de 1 vez al día para acostumbrar al bebé a la manipulación de su boca, e instaurar un hábito de higiene oral precoz. Para esta etapa se pueden utilizar dedales de silicona, gasas humedecidas en agua o pañitos especiales. • A partir de la erupción de los incisivos superiores (a los 8-10 meses de vida), hay que limpiar los dientes 2 veces al día con una gasa, un pañito o un cepillo dental infantil, sobre todo antes de dormir o después de la última toma nocturna. • Una vez erupcionen los molares (alrededor de los 1216 meses), se debe optar por el uso del cepillo dental infantil, porque la gasa o el dedal no limpian correctamente las superficies de masticación. Se recomienda limpiar especialmente el «escalón» que se forma entre el margen de la encía y el diente, y para ello es imprescindible levantar el labio superior y mantener la cabeza del niño en una posición estable (figura 4). • A partir de que los molares hagan contacto (alrededor de los 3 años), se recomienda el uso del hilo dental o flosser (posicionador de hilo) para evitar las caries entre los dientes. • Se sugiere que un adulto asista al niño con el cepillado (sobre todo el nocturno) hasta que el niño adquiera la suficiente capacidad motora fina, alrededor de los 8 años. Respecto al flúor La evidencia científica indica que el flúor de la pasta dental ha sido el responsable de la disminución de la caries a escala mundial. Sólo los dentífricos con concentraciones de 1.000 ppm de flúor o más han probado su eficacia anticaries38,39. Como en los niños pequeños (especialmente los menores de 3 años) existe el riesgo de que ingieran la pasta durante el cepillado, el uso de pastas fluoradas es un tema delicado, por el riesgo de fluorosis que podría ocasionar. Sin embargo, la evidencia actual indica que el riesgo de fluorosis a estas edades es mínima si se coloca una pequeña cantidad de pasta dental sobre el cepillo en los niños que no saben escupir28,39,40. En líneas generales, se pueden establecer las siguientes recomendaciones: • En niños que no sepan escupir, menores de 3 años, se debe utilizar pasta dental fluorada (con un mínimo de Figura 4. En niños de corta edad, para realizar un cepillado dental efectivo, se sugiere mantener la cabeza estable y levantar el labio para poder limpiar el «escalón» que se forma entre la encía y los dientes superiores 1.000 ppm de flúor) en el cepillado, independientemente de su riesgo de caries. El cepillado se debe realizar 2 veces al día desde la erupción del primer diente, pero las cantidades de pasta sobre el cepillo deben ser mínimas («raspada» o «granito de arroz»)28,36,40. De este modo, si se utiliza la pasta en pequeñas cantidades, la cantidad que pueda ser ingerida es segura en términos de fluorosis dental y el beneficio anticaries se mantiene40. • Cuando el niño haya aprendido a escupir (generalmente después de los 3 años), se debe aumentar la cantidad de pasta dental a tamaño «guisante», y ésta debe contener entre 1.000 y 1.450 ppm de flúor15. • Todo bebé y niño que presente un alto riesgo de caries (por la transmisión de bacterias salivales de la madre, por el tipo o la frecuencia de alimentos, por una deficiente higiene bucal, por irse a dormir con la boca sucia o por comer durante la noche) se beneficiará de una aplicación de barniz de flúor profesional, especialmente en los incisivos superiores (mínimo cada 6 meses)28. Primera visita al odontopediatra Un niño debe ser visitado por un odontopediatra hacia el año de vida, como máximo, tras la erupción de los incisivos superiores. Esta visita temprana permite valorar el riesgo individual de caries y la necesidad de aplicar flúor tópico, así como ofrecer herramientas en casa para prevenir la caries. Al mismo tiempo, se valora el riesgo de desarrollar maloclusiones y traumatismos dentales. El objetivo de esta primera visita es principalmente educativo y preventivo, no curativo15. Las principales recomendaciones de salud bucal se exponen en la tabla 24,30. Papel de la matrona La salud bucodental de la gestante y la futura madre es un punto clave para la salud oral de toda la familia. La matro- 17 Matronas Prof. 2016; 17(1): 12-19 Tabla 2. Principales pautas preventivas respecto a los diferentes temas de salud bucodental4,30 Aspectos Recomendaciones Salud bucodental • Acudir a una revisión odontológica al menos una vez durante la gestación de la gestante • Realizar una profilaxis dental para reducir la carga bacteriana bucal • Prescripción de antisépticos y flúor tópico en mujeres con alto riesgo de caries y/o periodontitis • Consumo de alimentos sanos entre comidas (frutas, yogur, tostadas, queso, etc.) • Higiene bucal estricta 2 veces al día con pasta dental fluorada (incluido el uso de hilo dental), especialmente antes de dormir • En gestantes con caries activas se recomienda el tratamiento restaurador antes del parto Lactancia materna • Fomentar la lactancia materna exclusiva hasta el sexto mes • Una vez erupcionados los incisivos superiores, intentar no ofrecer el pecho constantemente, espaciar las tomas nocturnas (para evitar constantes descensos en el pH salival) y que el niño se duerma con la boca limpia • Para madres que decidan prolongar la lactancia, se sugiere el uso de flúor tópico (en pasta dental y en barniz profesional), evitar la introducción temprana de azúcares refinados y el picoteo constante durante el día • Si el niño se queda dormido mientras es alimentado, se aconseja limpiarle los dientes superiores antes de acostarlo Uso del biberón y del chupete • No agregar ningún tipo de azúcar o miel al biberón • Desaconsejar el biberón de madrugada después de la erupción de los incisivos superiores • Si el niño se queda dormido mientras es alimentado, se aconseja limpiarle los dientes superiores antes de acostarlo • El biberón debe abandonarse progresivamente a partir de los 12 meses y definitivamente a los 2 años • El chupete debe ser anatómico, lo más pequeño posible, y debe ofrecerse exclusivamente en momentos de ansiedad o sueño • El chupete debe retirarse a partir de los 12 meses y, como máximo, a los 2 años para evitar maloclusiones Transmisión bacteriana • Evitar compartir utensilios con el bebé, así como limpiar el chupete con la saliva, sujetar el biberón con la boca o besar al niño en la boca, especialmente antes de los 2 años Pautas dietéticas • Introducir lo más tarde posible los azúcares refinados, idealmente no antes de los 2 años • Evitar el consumo de «azúcares ocultos»: zumos industriales, galletas, cereales azucarados, yogures bebibles, leche chocolatada, pan de molde, patatas fritas embolsadas, etc. • Una vez erupcionados los dientes superiores, evitar que el niño coma constantemente (espaciar las comidas al menos 2 h) Higiene bucal y flúor • Antes de la erupción de los dientes, empezar la estimulación oral (masajes de encías) una vez al día con un dedal de silicona o una gasa húmeda • Después de la erupción de los incisivos superiores, realizar la limpieza 2 veces al día con un cepillo dental infantil • Para realizar un buen cepillado, es esencial levantar el labio y mantener la cabeza del niño estable • Usar el hilo dental cuando exista contacto entre los dientes (alrededor de los 3 años) • Asistir con la higiene bucal hasta que el niño sea autónomo (alrededor de los 8 años) • En menores de 3 años (que aún no sepan escupir) se debe utilizar una pasta dental con flúor (mínimo 1.000 ppm) en una cantidad similar a un «granito de arroz» sobre el cepillo • Una vez que el niño sepa escupir, la cantidad de pasta dental debe ser equivalente a un «guisante» • Los bebés y niños con un alto riesgo de caries deben recibir aplicaciones de barniz profesional para evitar la caries Primera visita dental • El niño debe ser visitado por un odontopediatra al año de edad na es el profesional ideal para ofrecer la educación sanitaria a las gestantes, tanto en la consulta individual como en los programas grupales. Por ello, es importante que la matrona incluya consejos de salud oral para la madre y su hijo. La matrona debería recomendar la visita al odontólogo de la gestante al inicio del embarazo y derivarla ante cualquier molestia en algún momento de la gestación. En los grupos de educación maternal y de posparto se aconseja incluir información sobre la trasmisión bacteriana madre-hijo, el riesgo de que sus hijos padezcan caries si ellas presentan niveles elevados de S. mutans, la alimentación con LM y biberones, el uso del chupete y los cuidados necesarios para mantener una salud oral óptima. La matrona es la profesional de referencia para las gestantes y clave para que las mujeres adquieran o me- 18 joren unos hábitos de salud oral esenciales para ella y el recién nacido, que repercutirán a lo largo de sus vidas. CONCLUSIONES La salud oral de la gestante y la del niño guardan relación entre sí y constituyen, especialmente en determinados estratos sociales, un problema de salud pública, que se podría mejorar aplicando el concepto de prevención en fases previas. Teniendo en cuenta que la visita al odontólogo/odontopediatra en la primera infancia se produce en etapas ya tardías, creemos que el papel educador de la matrona es trascendente en la prevención de la caries, tanto en las gestantes como en sus hijos. Salud bucodental materno-infantil. ¿Podemos mejorarla? Artículo especial A. Cahuana, et al. Los autores proponen una guía de salud bucal para la embarazada y los padres de niños durante sus primeros años de vida, para informar, prevenir, reducir la prevalencia de caries y, secundariamente, evitar las secuelas físicas, económicas y emocionales que ocasiona esta patología en la infancia. Las pautas propuestas han sido actualizadas y, con el fin de no crear conflictos de información en la población, son comunes para matronas, pediatras y odontopediatras. BIBLIOGRAFÍA 1.Organización Mundial de la Salud. Centro de Prensa. Salud bucodental. Abril de 2012 [consultado el 19 de enero de 2015]. Disponible en: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs318/es/ 2.Bravo M, Llodra JC, Cortés FJ, Casals E. Encuesta de Salud Oral de Preescolares en España 2007. RCOE. 2007; 12(3): 143-68. 3.American Dental Association; Oral Health Topics; Women’s Oral Health Issues. Noviembre de 2006 [consultado el 8 de enero de 2015]. Disponible en: http://ebusiness.ada.org/productcatalog/ product.aspx?ID=2313 4.Palma C. Educación de salud oral en el infante. En: Perona Miguel de Priego G, Castillo Cevallos JL, eds. Manejo odontológico materno-infantil basado en evidencia científica, 1.ª ed. Madrid: Ripano, 2012; 33-48. 5.Chambrone L, Guglielmetti MR, Pannuti CM, Chambrone LA. Evidence grade associating periodontitis to preterm birth and/or low birth weight (I). A systematic review of prospective cohort studies. Clin Periodontol. 2011; 38(9): 795-908. 6.Ide M, Papananou PN. Epidemiology of association between maternal periodontal disease and adverse pregnancy outcomes: systematic review. J Periodontol. 2013; 84 Supl 4: 181-94. 7.Sanz M, Kornman K; on behalf of working group 3 of the joint EFP/ AAP workshop. Periodontitis and adverse pregnancy outcomes: consensus report of the Joint EFP/AAP workshop on periodontitis and systemic diseases. J Clin Periodontol. 2013; 40 Supl 14: S164-9. 8.Kim AJ, Lo AJ, Pullin DA, Thornton-Johnson DS, Karimbux NY. Scaling and root planing treatment for periodontitis to reduce preterm birth and low birth weight: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. J Periodontol. 2012; 83(12): 1.508-19. 9.Shah M, Muley A, Muley P. Effect of nonsurgical periodontal therapy during gestation period on adverse pregnancy outcome: a systematic review. J Matern Fetal Neonatal Med. 2013; 26(17): 1.691-5. 10.Generalitat de Catalunya, Departament de Salut. Agosto de 2005. Protocol de Seguiment de l’Embaràs a Catalunya, 2.ª ed. [consultado el 19 de enero de 2015]. Disponible en: http://www20.gencat.cat/ docs/canalsalut/Home%20Canal%20Salut/Professionals/Recursos/ Protocols_i_recomanacions/17_salut_de_la_mare_i_de_linfant/ documents/protocolseguimentembaras.pdf 11.Llodra Calvo JC. Salud oral y embarazo: una guía práctica. Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España. Junio de 2014 [consultado el 19 de enero de 2015]. Disponible en: http://www. saludoralyembarazo.es/assets/pdf/guia.pdf 12.Fejerskov O. Changing paradigms in concepts of dental caries: consequences for oral health care. Caries Res. 2004; 38: 182-91. 13.US Department of Health and Human Services. Oral health in America: a report of the surgeon general. Mayo de 2000 [consultado el 8 de enero de 2015]. Disponible en: http://www.surgeongeneral. gov/library/reports/oralhealth/index.html 14.Llodra Calvo JC. Encuesta de Salud Oral en España 2010. RCOE. 2012; 17(1): 13-41. 15.American Academy of Pediatric Dentistry. Policy on early childhood caries (ECC): classifications, consequences, and preventive strategies. Pediatr Dent Reference Manual. 2014-2015; 36(6): 50-2. 16.Palma C, Mayné R, González Y, Giunta ME, García A, García C, et al. Reflexiones sobre la caries de la infancia temprana severa (CIT-S). Odontología Pediátrica (Lima). 2013; 12(1): 20-6. 17.Hakim RB, Bye BV. Effectiveness of compliance with pediatric preventive care guidelines among Medicaid beneficiaries. Pediatrics. 2001; 108: 90-7. 18.Ramos-Gómez F, Crystal YO, Ng MW, Tinanoff N, Featherstone JD. Caries risk assessment, prevention, and management in pediatric dental care. Gen Dent. 2010; 58(6): 505-17. 19.Salone LR, Vann WF Jr, Dee DL. Breastfeeding: an overview of oral and general health benefits. J Am Dent Assoc. 2013; 144(2): 143-51. 20.Thomaz EV, Cangussu MC, Assis AM. Maternal breastfeeding, parafunctional oral habits and malocclusion in adolescents: a multivariate analysis. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2012; 76(4): 500-6. 21.Valaitis R, Hesch R, Passarelli C, Sheehan D, Sinton J. A systematic review of the relationship between breastfeeding and early childhood caries. Can J Public Health. 2000; 91(6): 411-7. 22.White V. Breastfeeding and the risk of early childhood caries. Evid Based Dent. 2008; 9(3): 86-8. 23.Tinanoff N, Palmer CA. Dietary determinants of dental caries and dietary recommendations for preschool children. J Public Health. 2000; 60(3): 197-206. 24.Harris R, Nicoll AD, Adair PM, Pine CM. Risk factors for dental caries in young children: a systematic review of the literature. Community Dent Health. 2004; 21 Supl 1: 71-85. 25.Brickhouse TH. Family oral health education. En: Berg JH, Slayton RL, eds. Early childhood oral health, 1.ª ed. Iowa: Wiley-Blackwell, 2009; 198-222. 26.Feldens CA, Giugliani ER, Vigo A, Vítolo MR. Early feeding practices and severe early childhood caries in four-year-old children from southern Brazil: a birth cohort study. Caries Res. 2010; 44(5): 445-52. 27.Leong PM, Gussy MG, Barrow SY, De Silva-Sanigorski A, Waters E. A systematic review of risk factors during first year of life for early childhood caries. Int J Paediatr Dent. 2012; 23(4): 235-50. 28.Clark MB, Slayton RL; Section on Oral Health. Fluoride use in caries prevention in the primary care setting. Pediatrics. 2014; 134(3): 626-33. 29.Chaffee BW, Feldens CA, Vítolo MR. Association of long-term duration breastfeeding and dental caries estimated with marginal structural models. Ann Epidemiol. 2014; 24(6): 448-54. 30.Palma C, Cahuana A. Orientaciones para la salud bucal en los primeros años de vida. Odontol Pediatr (Madrid). 2011; 19(2): 101-16. 31.Hauck FR, Omojokun OO, Siadaty MS. Do pacifiers reduce the risk of sudden death syndrome? A meta-analysis. Pediatrics. 2005; 116(5): e716-23. 32.Lozano de la Torre MJ, Pallás Alonso CR, Hernández Aguilar MT, Aguayo Maldonado J, Arena Ansótegui J, Ares Segura S, et al. Comité de Lactancia Materna de la Asociación Española de Pediatría. Use of pacifiers and breastfeeding. An Pediatr (Barc). 2011; 74(4): 271.e1-5. 33.Nihi VS, Maciel SM, Jarrus ME, Nihi FM, Salles CL, Pascotto RC, et al. Pacifier-sucking habit duration and frequency on occlusal and myofunctional alterations in preschool children. Braz Oral Res. 2015; 29(1). 34.Franco Varas V, Gorritxo Gil B. Pacifier sucking habit and associated dental changes. Importance of early diagnosis. An Pediatr (Barc). 2012; 77(6): 374-80. 35.Tankkunnasombut S, Youcharoen K, Wisuttisak W, Vichayanrat S, Tiranathanagul S. Early colonization of Streptococci mutans in 2-to 36-month-old Thai children. Pediatr Dent. 2009; 31(1): 47-51. 36.Vitoria Miñana I. Promoción de la salud bucodental. Recomendación. En: Recomendaciones PrevInfad/PAPPS [en línea] [actualizado en marzo de 2011] [consultado el 8 de enero de 2015]. Disponible en: http://www.aepap.org/previnfad/rec_bucodental.htm 37.Hooley M, Skouteris H, Boganin C, Satur J, Kilpatrick N. Parental influence and the development of dental caries in children aged 0-6 years: a systematic review of the literature. J Dent. 2012; 40(11): 873-85. 38.Walsh T, Worthington HV, Glenny AM, Appelbe P, Marinho VC, Shi X. Fluoride toothpastes of different concentrations for preventing dental caries in children and adolescents. Cochrane Database Syst Rev. 2010; (1): CD007868. 39.Santos AP, Oliveira BH, Nadanovsky P. Effects of low and standard fluoride toothpastes on caries and fluorosis: systematic review and meta-analysis. Caries Res. 2013; 47(5): 382-90. 40.Cury JA, Tenuta LM. Evidence-based recommendation on toothpaste use. Braz Oral Res. 2014; 28 Supl: 1-7. 19