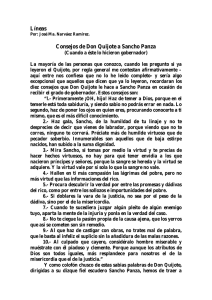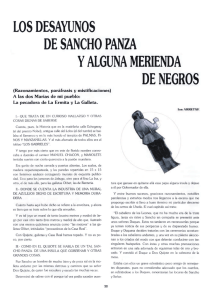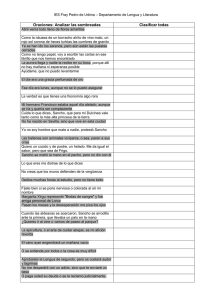Libro de las Comarcas
Anuncio

6 Salmones, fuegos fatuos y escuderos en las amenas riberas del Ebro ANTÓN CASTRO Si un día cualquiera de primavera, el paseante quiere salir un instante de sí mismo y encontrarse con el paisaje y su leyenda, no tiene más que encaminar sus pasos hacia la Ribera del Ebro. Se hallará con una vegetación en muchos lugares exuberante, con los canales de riego, con las torres –con sus cigüeñas– que se elevan sobre el tapiz cromático de los tejados, con las vías del tren, con la viva memoria de las salinas y con esos meandros, más o menos rápidos, que dibuja la corriente. Si eleva la vista un instante, sabrá que allá donde hay choperas el río halla sombra y misterio, y acaso la presencia de esos fantasmas o seres misteriosos que buscan amenidad y calma para sus devaneos. Si se dirige a Alagón y busca un fragmento de historia en la misma población, puede buscar el Casino apacible: es fácil imaginar que allí hubo tertulias de navegantes o de literatos inadvertidos; es fácil suponer que entre esas paredes con sabor de época los pescadores de la orilla habrán relatado sus historias increíbles de ahogados y salvamentos, de pasos entre las huertas, de barcas que serpentean el río en busca de barbos y otros peces. Si presta atención al lenguaje cifrado de las paredes, a los murmullos ocultos en la atmósfera humeante del café, oirá hablar de las azucareras y su mitología, o el relato de aquel rey, Alfonso I el Batallador, y sus huestes que se dejaron guiar en la alta noche de las sombras para conquistar la villa a los últimos moros. La comitiva siguió el resplandor de unas luces misteriosas hasta el castillo: los centinelas se habían dormido, los cristianos asaltaron la fortaleza, degollaron a los escasos enemigos que ofrecieron resistencia, tomaron la torre del homenaje, y luego descubrieron el fogonazo de una luz, que era una talla majestuosa de la Virgen, a la que bautizaron como Nuestra Señora del Castillo. De las Artes 193 Los salmones y el pescador Si el paseante tiene paciencia y sabe esperar, tarde o temprano oirá lo que soñaba oír: el relato de un pescador y comerciante que cruzaba Alagón con sus carros cargados de salmones. Los alagoneses estaban acostumbrados a ver pasar de largo el suculento manjar. Salieron al encuentro del comerciante y le dijeron que le compraban la carga, pero el hombre les respondió que esos salmones eran para el palacio real. Se resistió, discutieron, y los vecinos se apoderaron de sus peces. ¿A cuánto se los pagarían? El comerciante le dijo que se los cobraría igual que se los abonasen en Zaragoza. Allá se fue con algunos y logró que un comprador, ayudado por un notario, se los “pagase” a razón de una onza de oro la pieza. El precio era desorbitado, y falso, pero como llevaba un acta notarial, los alagoneses debían asumir ese coste, lo cual resultaba imposible del todo. Hubo de intervenir la justicia, que condenó a los habitantes de Alagón a pagar un impuesto real hasta que quedase saldada la deuda. Y así se hizo: había ascendido a tal cantidad el pago de los salmones que la deuda se estuvo abonando hasta los mismos tiempos de la II República. De ahí que algunos al evocar este episodio hablan sencillamente de “Los salmones de oro”. En Alagón también existía un personaje casi legendario, mitad pez, mitad nadador: Benito de Alagón. Decían de él que nadando por el Ebro, desde la desembocadura del Jalón, llegaba a Zaragoza antes que la carreta más rápida o un carromato arrastrado por caballos. Y algunos afirman que antes de su desaparición en el fondo del río, frecuentaba las aguas de “La Salada” de Chiprana y desde ella alcanzó en varias ocasiones el mar Mediterráneo. Si nos dirigiésemos a Cabañas, podríamos escuchar relatos de inundaciones y de pesca. Pero la historia más literaria del lugar tiene como protagonista a Casta Álvarez, aquella heroína de la Guerra de la Independencia que peleó en los dos Sitios, en 1808 y en 1809. Primero fue una suministradora aguerrida, con apenas 22 años, de víveres y municiones a los soldados. Luego, cogió un palo y le colocó una bayoneta. Dicen que tras sus heroicidades, acabó un tanto trastornada. Se retiró a Cabañas de Ebro, donde se convirtió en un personaje pintoresco, quizá porque no pudo soportar el olvido en que derivó su fama de antaño. Los niños la consideraban la endemoniada y se burlaban de ella a menudo. Todos le inventaban alguna anécdota nueva, y de vez en cuando le tiraban piedras, o aseguraban que la habían visto bañarse, semidesnuda, en el río. Un día, anunciaron por plazas y calles que “había muerto la bruja”. Cabañas de Ebro. Lápida en memoria de la heroína Casta Álvarez 194 Comarca de Ribera Alta del Ebro En Peramán, en los términos de Pinseque, apareció la sagrada imagen de Nuestra Señora de la Ola. Se deslizó por las aguas del Jalón, venció todos los obstáculos y cuando llegó al lugar empezaron a sonar las campanas de la población. Las gentes bajaron al río y allí la encontraron, y la trasladaron al lugar que es santuario y centro de romería de buena parte de la comarca. Se dice que la santa, amén de otros milagros de mérito, se destaca por sus obras con los paralíticos, cojos y otros enfermos que parecían incurables. El padre Roque Faci escribió a propósito de ella: “Habiendo sucedido en dicha venta un gran incendio, abrasó cuanto halló y, al llegar al altar de Nuestra Señora, de repente se apagó por una grande lluvia que de improviso vino, lo que fue tenido por singular prodigio y, de este suceso tan prodigioso, viven aún testigos de vista”. Amor constante más allá de la muerte En Sobradiel, solía contar el pintor y cartelista Guillermo Pérez Bailo, más conocido como “Guillermo” a secas, que le había ocurrido una hermosa historia de amor. Allí, durante su servicio militar y los escasos instantes de solaz que ofrecía el ejército a mediados de los años 20, conoció a una joven principal, aunque él al principio no sabía con precisión el grado de nobleza o aristocracia de la muchacha. Paseaban por los campos, por los humedales, entre las higueras, conversaban cuando los campesinos volvían del trabajo o cuando él levantaba su caballete en una suave colina o ante el cauce del río. Se amaban así: viéndose, con palabras encendidas, a hurtadillas. Él debía volver a la ciudad para siempre, para proseguir su instrucción o su compromiso militar. Le prometió que un día, no lejano, retornaría a su lado; le juró que no podría olvidarla. Ya en Zaragoza se centró en su trabajo: hizo carteles, colaboró en periódicos, practicó culturismo en un solar desvencijado en la cercanía de la plaza de los Sitios, conoció a Carmen Amaya y a una atractiva modelo zíngara. Quizá ya habrían pasado dos, tres, quizá cinco años, cuando regresó a Sobradiel. Y preguntó por la muchacha. Un paisano, sin apenas comentarle nada, lo condujo ante una tumba del cementerio y le dijo: “Aquí está. Dicen que quiso a un hombre con locura. Lo esperó tiempo y tiempo, salía a los campos y a los collados a ver si regresaba. Al cabo del tiempo, desesperada, murió de pena. O eso se ha dicho aquí en Sobradiel”. Guillermo Pérez Bailo, emocionado, no reveló que él era el veleidoso amante. Muchos años después, más de medio siglo tal vez, aun recordaba ese episodio con dolor y remordimientos. Otro lugar abonado a la literatura y a las consejas populares es Gallur. Tanto las gentes como los libros –pensamos en autores como Alberto Serrano, el padre Roque Faci o Agustín Ubieto– suelen rastrear un pasado eminentemente legendario y a la par muy literario. En los tiempos de los reinos de taifas, hacia el siglo XI, se dio la casualidad de que Gallur contaba con una reina. Las mesnadas cristianas atacaron la población, y la reina hubo de huir con sus súbditos por el norte, donde el acceso estaba vedado por el río y la cantera. Portaban armas, enseres domésticos y los tesoros que habían podido salvar. Ingresaron en un pasadizo de casi un kilómetro de De las Artes 195 largo: el “Caño del Moro”. Se desconoce con certeza lo que ocurrió en el interior, si hubo un despeñamiento de peñascos, voraces alimañas o un suicidio colectivo, pero lo cierto es que los fugitivos jamás alcanzaron la salida. La noticia se expandió por los alrededores y muchos intentaron hacerse con el oro de aquella reina, cuyo nombre se ignora. Pero no se sabe de nadie que haya dado con esa fortuna ni siquiera con los cuerpos, o sus restos, de la reina y sus leales servidores. Un siglo después, en medio de las escaramuzas entre moros y cristianos, fue atrapado un caballero cristiano, que atesoraba una portentosa hoja de servicios en múltiples batallas. Quizá por ello, no le dieron muerte, sino que Gallur. “Caño del Moro” lo encerraron en las mazmorras, tras haberlo azotado. Estaba más muerto que vivo. Se restableció pronto y quiso el azar que sus soldados lograsen su libertad mediante el pago de un elevado rescate en oro. Volvió a su casa y a su hacienda, pero lejos de querer guerrear de nuevo o de solazarse con los suyos, se le veía abatido. Taciturno. Preso de una indecible añoranza. Un día confesó su dolencia: durante sus días en el calabozo se había enamorado de una joven mora, la bellísima hija del alcaide de la fortaleza. Entonces decidió ponerse manos a la obra: preparar un ejército y dirigió a sus hombres hacia el castillo de Gallur. Cuando los vieron llegar y reconocieron su porte señorial, su don de mando, su seguridad de adalid, los moros pensaron que se trataba de una venganza. No fue así: los cristianos recuperaron el castillo y desalojaron a todos sus moradores sin ensañarse. Buscaron a la muchacha, que decidió quedarse con el caballero. Los moros reclamaron ayuda en alguna otra taifa y retornaron. Se reavivó el drama. Hubo nuevos combates: se peleó cuerpo a cuerpo con saña y en la peripecia falleció el alcaide y cayó herido el cristiano. En medio del dolor y del desgarro, pidió agua. La necesitaba. La muchacha, pese a que sabía que arriesgaba su vida, tomó el casco protector y buscó un arroyo que había en el exterior. Sabía que aquella era una aventura imposible. Los moros, sus hermanos de otrora, seguían al acecho, bien armados. Recibió una lanzada o una flecha envenenada, pero tuvo agallas para volver con su amado. Atardecía dramáticamente sobre el mundo y el follaje umbrío. Al alba, el soldado que había disparado, ante la quietud y el silencio, sintió curiosidad de ver qué había ocurrido. Descubrió un hilillo de sangre en el arroyo y decidió seguirlo. Se internó en el pasadizo y desembocó en una estancia del castillo, donde se encontró con dos cuerpos exangües y abrazados. Eran la 196 Comarca de Ribera Alta del Ebro morica y el caballero que componía una instantánea de amor constante más allá de la muerte. Agustín Ubieto se hace eco de este relato en su libro Leyendas para una historia paralela del Aragón Medieval (Institución Fernando el Católico, 1999), y señala que lo ha recogido de Rosario Rodrigo, del Instituto de Borja. La locura del centinela ¿Será cierto que el rey de Aragón, en pleno siglo XII, mandó edificar un castillo en Gallur para contrarrestar la pujanza de los sarracenos? ¿Es posible la locura de su lugarteniente don Artal de Alagón? ¿Qué ocurrió, de veras, para que su adecuado juicio, su capacidad de mando y sus buenos oficios durante ocho años se viesen perturbados casi del día para la mañana? ¿Es posible sí que existiese un espíritu errante de mujer, una voz delicada e irresistible? De todo ello se habla en la leyenda del alma del castillo de Gallur. Al parecer, una noche de luna llena, mientras don Artal recorría el castillo por última vez esa jornada, vio un torrente de luz, desaparecía en cuanto se acercaba alguien al lugar de su origen. Sin embargo, un murmullo de mujer le pidió que volviese la noche siguiente. Y la otra. Y la otra. Artal esperaba la oscuridad con auténtica impaciencia. Vislumbraba el resplandor y oía la voz, que le anunciaba que carecía de la suficiente fuerza o entereza para dejarse ver tal cual era. Pero al fin se le apareció: miembro a miembro, la cintura, los ojos, el cabello, el largo vestido blanco. Le dijo que se llamaba Alma Serena: era mora, su familia había emigrado, pero ella permaneció en Gallur, el lugar donde había nacido. Había vagado de aquí para allá hasta que la sorprendió la muerte. La habían enterrado en una calva del castillo. Y los disfraces y su voz melancólica eran los artificios que había usado para ponerse en contacto con él. Artal de Alagón, irremediablemente, se enamoró de ella. ¿Qué otra cosa podía hacer? ¿No es cierto que el amor, antes que nada, penetra por las palabras, por los sueños y se transforma en una quimera que pretendes y persigues? Poco más podía hacer: estaba enamorado de un sueño, de un rayo de luz o de una mujer esplendente y sin cuerpo. La sinrazón le alcanzó no sólo a él, sino a varios de sus sucesores. Y hay quien dice aun hoy que hay momentos en la noche en que en el solar donde debió estar el castillo se concentra una luz. “Seguro que es Alma Serena que no quiere abandonar Gallur”. La cordura del escudero A nadie se le escapa que al margen de algunos testimonios de viajeros, el gran momento literario de esta orilla del Ebro está emparentado con Don Quijote de la Mancha y en particular con dos localidades: Alcalá de Ebro y Pedrola. Miguel de Cervantes, en la segunda parte de Don Quijote de la Mancha, no permitió que sus criaturas soñadas llegasen hasta Zaragoza. Don Quijote retrasó su entrada en la ciudad con distintos pretextos como quien demora deliberadamente la acción. Una vez porque quería conocer antes las riberas del Ebro; en otra, durmió en el palacio de los duques, y mientras tanto supo que el impostor Avellaneda, en su Quijote apócrifo, hacía venir a su héroe a Zaragoza, Sansueña; Cervantes, con el objeto de De las Artes 197 (II, XLV) “… y luego con algunas ridículas ceremonias le entregaron las llaves del pueblo, y le admitieron por perpetuo Gobernador de la Ínsula Barataria”. Ilustración de Gustavo Doré, grabada por Pisan desautorizar a su contrincante, determinó que Don Quijote partiese a Barcelona. Diría, casi con el gozo de quien desautoriza a un rival que tenía lo suyo de vampiro en tiempos en los que no se hablaba de intertextualidad: “En todos los días de mi vida no he estado en Zaragoza”. Por su parte, Sancho Panza también se quedó en Alcalá de Ebro y Pedrola, en una de las aventuras más descorazonadoras del libro, que tendría lugar en 1614. El relato de la ínsula Barataria, que se desarrolla en varios capítulos (II, 40, 41, 44, 45, 47, 49, 51 y 53). Los duques de Villahermosa –Carlos de Borja y María Luisa– hacían entrega de una isla al escudero Sancho Panza y le designaban gobernador con el objeto de someterle a sus crueles chanzas en un ardid del destino, donde la realidad superaba a la ficción. Ante la burla, Sancho se muestra juicioso e imparte una lección de cordura a aquellos nobles sin demasiados escrúpulos, que encarnaban para Cervantes la ociosa nobleza española. “Todos los que conocían a Sancho Panza se admiraban, oyéndole hablar tan elegantemente, y no sabían a qué atribuirlo, sino a que los oficios y cargos graves, o adoban o entorpecen los entendimientos”, dice el narrador. La ínsula Barataria está en Alcalá de Ebro. “Sancho amigo, la ínsula que os he prometido no es movible ni fugitiva: raíces tiene tan hondas, echadas en los abismos Página anterior: (II, XLI) Don Quijote y Sancho, a lomos de Clavileño, en el patio del palacio de los duques. (Dibujo de Antonio Carnicero, grabado por Joaquín Ballester, en la p. 53 del tomo IV del Quijote impreso por Joaquín Ibarra, Madrid, 1780) De las Artes 199 de la tierra, que no la arrancarán ni mudarán de donde está a tres tirones”, se burla el duque. Alcalá sobresalía hacia el Ebro y mostraba una lengua de tierra que comunicaba el pueblo con el islote. En los días de aguacero o de crecidas, ese istmo era inundado y dejaba una isla completa, con sus aves cantoras y su espesura silvestre que se reflejaban en las aguas del río Ebro. Nunca se han tenido claras del todo las razones por las que se detuvo Cervantes precisamente en Alcalá de Ebro (el traductor de Shakespeare y cervantista Luis Astrana Marín insinuó que acaso el autor hubiera homenajeado las poblaciones que llevasen el nombre de Alcalá. Cervantes nació en Alcalá de Henares), ni de donde tomó sus datos con tanta precisión, pero lo cierto es que las descripciones de Cervantes en su libro se ajustan tanto al palacio ducal de Pedrola como a la isla. En el palacio, residían los duques. Y en él, en su patio de armas y en su jardín, transcurre la escena del caballo de madera Clavileño, susceptible de realizar movimientos voladores controlados por una clavija. La broma de los duques hacia Sancho consistía en hacerle creer que había volado por los aires. Y además, en el interior del recinto, Sancho Panza dispensaba sensatos juicios a los impostores y cómplices de los nobles aragoneses y a los problemas y conflictos que urdían los duques, que acabaron humillados en su propio veneno. “Cuenta la historia que desde el juzgado llevaron a Sancho Panza a un suntuoso palacio, adonde en una gran sala estaba puesta una real y limpísima mesa”, se dice en el capítulo 47. La exactitud de Cervantes resulta un tanto intrigante: escribe de murallas del pueblo que sí existieron y evoca un agujero en el que se trastabilla Sancho cuando abandona su fugaz sueño en mula. ¿Qué queda en Pedrola y en Alcalá de Ebro de la ficción quijotesca? ¿Se le ha sabido sacar partido para la zona? Creemos que no. En Pedrola continúa el palacio ducal, adosado a algunas construcciones, con su escudo de armas, sus innumerables ventanales enrejados, dominando la plaza del pueblo. Una de las calles mayores se llama Miguel de Cervantes, que conduce a ese laberinto de callejas angostas y más bien ocres de Pedrola. Alcalá de Ebro no ha perdido su estampa romántica. Tras superar el paso a nivel, ves unos edificios desconchados y sin techo, fábricas agrícolas de un pasado campesino más exuberante. Nos han recordado algunas fotos mexicanas de Juan Rulfo. La ínsula Barataria (que debe su nombre a que ese lugar era Baratario o tal vez al “barato” total que le habían hecho los duques al escudero al concederle la falsa merced) permanece igual que en tiempos de Cervantes, aunque hay un detalle que no pasa inadvertido: un medidor de la altura de la corriente del agua tiene en la cumbre un nido de dos o tres cigüeñas. Si se sigue mirando hacia adentro, hacia la espesura, la ínsula breve sigue montaraz como antaño, las plantas y los árboles crecen a su antojo. La corriente se agita en remolinos y ondulaciones. En un mirador de la orilla, la escultura de un meditabundo y verde Sancho Panza evoca que estamos en una región literaria universal. El entorno es idílico y parece un tanto inexplorado: a la derecha de la estatua de Sancho Panza se abre una chopera interminable que invita a la aventura y un tapiz infinito de verdura se extiende a lo lejos. Aquí fue gobernador audaz Sancho Panza, el cuerdo que se volvió loco, ese ser más bien melancólico e inmortal que mira el mundo de espaldas al río, de espaldas a la que fue la ínsula Barataria, que también alimentó la imaginación y el pincel de Gustavo Doré. 200 Comarca de Ribera Alta del Ebro De cómo el gran Sancho Panza tomó la posesión de su ínsula con otros sucesos dignos de saberse y de contarse MIGUEL HERMOSO CUESTA Como es sabido, un buen número de capítulos de la segunda parte del Quijote tienen lugar en tierras de Aragón, en la corte de los duques (quienes suelen identificarse con D. Carlos de Borja y Dª. Luisa de Aragón, duques de Villahermosa) y en su palacio, que todavía se conserva en Pedrola. El duque ha leído la primera parte de la novela de Cervantes, conoce al protagonista y se dispone a distraerse unos días con él y con su escudero, consiguiendo que ambos vivan aventuras dignas de los libros de caballerías, como el episodio de Clavileño y la farsa de la Ínsula Barataria. Don Quijote había prometido a Sancho el gobierno de una ínsula (arcaísmo por isla) y los duques fingen hacer realidad tal promesa. Por ello el aristócrata concede a Sancho Panza “una ínsula hecha y derecha, redonda y bien proporcionada, y sobremanera fértil y abundosa”, rodeada de una muralla, que se identifica tradicionalmente con la localidad de Alcalá de Ebro. Esperando “que seréis tal gobernador como vuestro juicio promete”, mostrando con esta frase sus verdaderas intenciones, pues el duque, conocedor de la novela, sabe que el autor ha definido a Sancho en el capítulo VII de la primera parte como hombre “de muy poca sal en la mollera”. La burla alcanza incluso a las ropas de Sancho, quien entrará en su posesión, como no podía ser menos en Cervantes, “vestido parte de letrado y parte de capitán, porque en la ínsula que os doy tanto son menester las armas como las letras, y las letras como las armas”. Una semana duró el gobierno de Sancho en la ínsula; en el capítulo LIII de la segunda parte se narra la fingida invasión del lugar y cómo al gobernador, a falta de armadura, lo colocan entre dos paveses, cayendo al suelo al no poder moverse y sufriendo todo tipo de humillaciones. Tras el susto, Sancho decide volver a su antigua vida únicamente con “un poco de cebada para su rucio y medio queso y medio pan para (II, LIII) Sancho y los paveses. Ilustración de Gustavo Doré, grabada por Pisan De las Artes 201 (II, XXX) Orillas del Ebro. Don Quijote avista a la Duquesa y a los cazadores de altanería. Ilustración de Gustavo Doré, grabada por Pisan (II, XLIX) “De lo que le sucedió a Sancho rondando su ínsula”. Ilustración de Gustavo Doré, grabada por Pisan 202 Comarca de Ribera Alta del Ebro (II, XLV) Sancho, gobernador de la ínsula Barataria, impartiendo justicia. Ilustración de Gustavo Doré, grabada por Pisan (fragmento) él”, despidiéndose de todos y dejándolos admirados “así de sus razones como de su determinación tan resoluta y tan discreta”, que motivaron que se guardaran por escrito sus decisiones “que hasta hoy se guardan en aquel lugar, y se nombran «Las constituciones del gran gobernador Sancho Panza»”. Cervantes se sirve de los acontecimientos narrados, algunos de larga tradición medieval e incluso anterior, para ridiculizar muchas de las características de la sociedad de su tiempo, como las casas de juego, la codicia de los labradores, las estafas en el vino y en los alimentos o la exageración en la idealización de la dama, puesta de manifiesto en la descripción que hace el labrador de Miguelturra. Sancho se muestra como una persona de una lógica aplastante, poseedor de una sabiduría popular y, casi podría decirse, natural, de un contenido ético y humano intachable y a la que no llegan la mayoría de los gobernantes por muy sabios y encumbrados que sean, aprovechando el autor de nuevo un episodio de gran tradición en occidente como es el del “mundo al revés”, que tanta trascendencia tuvo en la Baja Edad Media, para crear una utopía de clara intención política, disfrazándola de farsa. Un último detalle, que puede abundar en el mismo aspecto, es el del nombre de la posesión. El propio Cervantes lo explica en el capítulo XLV de la segunda parte: “Diéronle a entender que se llamaba la ínsula Barataria, o ya porque el lugar se llamaba Baratario, o ya por el barato con que se le había dado el gobierno”, es decir, que la posesión se le había regalado. Pero tampoco cabría excluir un origen en baratería, engaño, fraude en compras, ventas o permutas, recordando que la supuesta donación no es más que un engaño, parte de una gran farsa que forma parte de la vanidad de la vida humana, pues ya en un sentido muy barroco Cervantes afirma al inicio del capítulo LIII de la segunda parte que “pensar que en esta vida las cosas della han de durar siempre en un estado es pensar en lo excusado [...] sola la vida humana corre a su fin ligera más que el viento, sin esperar renovarse si no es en la otra, que no tiene términos que la limiten”. Por último puede recordarse que aún hoy existe una región con el nombre de la ínsula en la zona del delta del río Misisipí, junto a la Bahía Barataria. De las Artes 203 (II, XLVII ) “Cuenta la historia que desde el juzgado llevaron a Sancho Panza a un suntuoso palacio, adonde en una gran sala estaba puesta una real y limpísima mesa…” (Dibujo de Antonio Carnicero, grabado por J. Joaquín Fábregat, en la p. 101 del tomo IV del Quijote impreso por Joaquín Ibarra, Madrid, 1780) 204 Comarca de Ribera Alta del Ebro