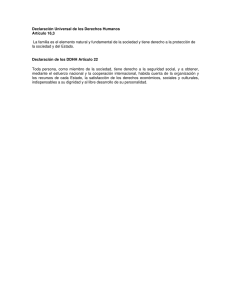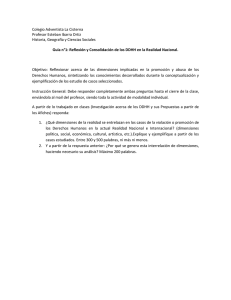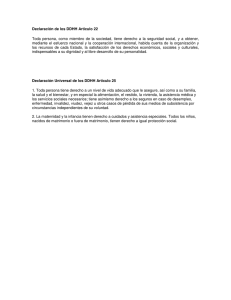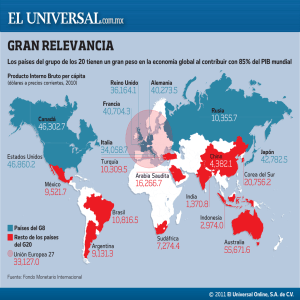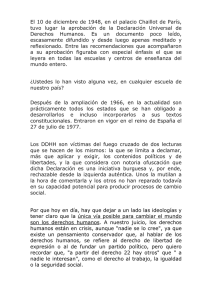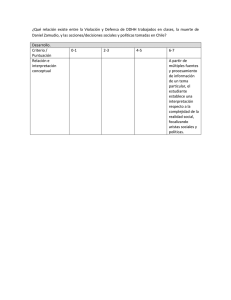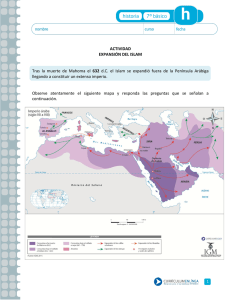Universalismo vs. Relativismo cultural
Anuncio

Bogotá, Abril de 2015 Señores BIBLIOTECA GENERAL Pontificia Universidad Javeriana Ciudad Respetados Señores, Me permito presentar el trabajo de grado titulado “Análisis sobre la cuestión de la universalización de los derechos humanos: el caso de los derechos de la mujer en Arabia Saudita”, elaborado por el estudiante Wendy Tatiana Rodríguez Aragón, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1020764231, para que se incluya en el catálogo de consulta. Cordialmente, Sebastián Lippez De Castro Ciencias Políticas Bogotá, D.C., 9 de abril de 2015 Señores Biblioteca Alfonso Borrero Cabal S.J. Pontificia Universidad Javeriana Cuidad Los suscritos: Wendy Tatiana Rodríguez Aragón , con C.C. No 1020764231 , con C.C. No , con C.C. No En mí (nuestra) calidad de autor (es) exclusivo (s) de la obra titulada: Análisis sobre la cuestión de la universalización de los derechos humanos: el caso de los Derechos de la mujer en Arabia Saudita________________________________________ __________________________ (por favor señale con una “x” las opciones que apliquen) Tesis doctoral Trabajo de grado x Premio o distinción: Si No x Cual: ___________________________________________________________________ Presentado y aprobado en el año _____2014____, por medio del presente escrito autorizo (autorizamos) a la Pontificia Universidad Javeriana para que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, pueda ejercer sobre mi (nuestra) obra las atribuciones que se indican a continuación, teniendo en cuenta que en cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar, difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación. En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de la presente licencia se autorizan a la Pontificia Universidad Javeriana, a los usuarios de la Biblioteca Alfonso Borrero Cabal S.J., así como a los usuarios de las redes, bases de datos y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado un convenio, son: AUTORIZO (AUTORIZAMOS) 1. La conservación de los ejemplares necesarios en la sala de tesis y trabajos de grado de la Biblioteca. 2. La consulta física o electrónica según corresponda 3. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer La comunicación pública por cualquier procedimiento o medio físico o electrónico, así como su puesta a disposición en Internet 5. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previo convenio perfeccionado con la Pontificia Universidad Javeriana para efectos de satisfacer los fines previstos. En este evento, tales sitios y sus 4. SI NO X X X X X usuarios tendrán las mismas facultades que las aquí concedidas con las mismas limitaciones y condiciones 6. La inclusión en la Biblioteca Digital PUJ (Sólo para la totalidad de las Tesis Doctorales y de Maestría y para aquellos trabajos de grado que hayan sido laureados o ten- X gan mención de honor.) De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin ánimo de lucro ni de comercialización. De manera complementaria, garantizo (garantizamos) en mi (nuestra) calidad de estudiante (s) y por ende autor (es) exclusivo (s), que la Tesis o Trabajo de Grado en cuestión, es producto de mi (nuestra) plena autoría, de mi (nuestro) esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy (somos) el (los) único (s) titular (es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Pontifica Universidad Javeriana por tales aspectos. Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen del Derecho de Autor. De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Pontificia Universidad Javeriana está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia. NOTA: Información Confidencial: Esta Tesis o Trabajo de Grado contiene información privilegiada, estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de una investigación que se adelanta y cuyos resultados finales no se han publicado. Si No X En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos), en carta adjunta, tal situación con el fin de que se mantenga la restricción de acceso. NOMBRE COMPLETO Wendy Tatiana Rodríguez Aragón No. del documento de identidad 1020764231 FACULTAD: Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales PROGRAMA ACADÉMICO: Ciencias Políticas FIRMA BIBLIOTECA ALFONSO BORRERO CABAL, S.J. DESCRIPCIÓN DE LA TESIS DOCTORAL O DEL TRABAJO DE GRADO FORMULARIO TÍTULO COMPLETO DE LA TESIS DOCTORAL O TRABAJO DE GRADO Análisis sobre la cuestión de la universalización de los derechos humanos: el caso de los derechos de la mujer en Arabia Saudita. SUBTÍTULO, SI LO TIENE Apellidos Completos AUTOR O AUTORES Nombres Completos Rodriguez Aragon Wendy Tatiana DIRECTOR (ES) TESIS DOCTORAL O DEL TRABAJO DE GRADO Apellidos Completos Nombres Completos Jiménez María Carolina FACULTAD Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales PROGRAMA ACADÉMICO Tipo de programa ( seleccione con “x” ) Especialización Maestría Pregrado Doctorado X Nombre del programa académico Ciencias Políticas Nombres y apellidos del director del programa académico Sebastián Lippez De Castro TRABAJO PARA OPTAR AL TÍTULO DE: Politóloga PREMIO O DISTINCIÓN (En caso de ser LAUREADAS o tener una mención especial): CIUDAD Bogotá Dibujos AÑO DE PRESENTACIÓN DE LA TESIS O NÚMERO DE PÁGINAS DEL TRABAJO DE GRADO 2014 TIPO DE ILUSTRACIONES ( seleccione con “x” ) Tablas, gráPintuficos y dia- Planos Mapas Fotografías ras gramas 77 Partituras SOFTWARE REQUERIDO O ESPECIALIZADO PARA LA LECTURA DEL DOCUMENTO Nota: En caso de que el software (programa especializado requerido) no se encuentre licenciado por la Universidad a través de la Biblioteca (previa consulta al estudiante), el texto de la Tesis o Trabajo de Grado quedará solamente en formato PDF. MATERIAL ACOMPAÑANTE DURACIÓN (minutos) TIPO CANTIDAD CD FORMATO DVD Otro ¿Cuál? Vídeo Audio Multimedia Producción electrónica Otro Cuál? DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVE EN ESPAÑOL E INGLÉS Son los términos que definen los temas que identifican el contenido. (En caso de duda para designar estos descriptores, se recomienda consultar con la Sección de Desarrollo de Colecciones de la Biblioteca Alfonso Borrero Cabal S.J en el correo [email protected], donde se les orientará). ESPAÑOL INGLÉS Universalismo Relativismo cultural Derechos Humanos Género Islam Universalism Cultural Relativism Human Rights Gender Islam RESUMEN DEL CONTENIDO EN: ESPAÑOL E INGLÉS (Máximo 250 palabras - 1530 caracteres) La configuración del sistema internacional basado en los principios de un discurso ético-universal de los derechos humanos, ha implicado la exclusión de las particularidades de algunas sociedades, generando una deslegitimación de los preceptos culturales que tiene estos, debido a que se concibe que en sus prácticas internas realizan acciones que limitan o niegan los derechos y principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Asimismo, el establecimiento del discurso universal de los derechos humanos, ha generado en el mundo islámico unos debates e interpretaciones discursivas acerca de si es posible o no, una concepción universal integral de los derechos humanos con las prácticas culturales islámicas, especialmente con lo respectivo al tema de la mujer, el cual es uno de los temas más álgidos de discusión entre las nociones de universalismo vs. Relativismo cultural. The configuration of the international system based on the principles of an ethicuniversal discourse of human rights, has involved the exclusion of the particularities of some societies, generated a delegitimize of the cultural precepts that have these, since is conceived that in its internal practices they perform actions that limit or denythe rights and principles of the Universal Declaration of human rights. In addition, the establishment of universal human rights discourse, has generated in the Islamic world debates and discursive interpretations about whether it is possible or not, a comprehensive universal conception of human rights with Islamic cultural practices, especially with the respective to the subject of women, which is one of the most high topic of discussion between the notions of universalism vs. Cultural relativism. . ANÁLISIS SOBRE LA CUESTIÓN DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS: EL CASO DE LOS DERECHOS DE LA MUJER EN ARABIA SAUDITA. WENDY TATIANA RODRÍGUEZ ARAGÓN PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA FACULTAD DE CIENCIA POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES CARRERA DE CIENCIA POLÍTICA BOGOTÁ, D.C. 2014 ANÁLISIS SOBRE LA CUESTIÓN DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS: EL CASO DE LOS DERECHOS DE LA MUJER EN ARABIA SAUDITA. WENDY TATIANA RODRÍGUEZ ARAGÓN TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR EL TÍTULO DE POLITÓLOGO DIRECTOR DEL TRABAJO DE GRADO MARÍA CAROLINA JIMÉNEZ PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA FACULTAD DE CIENCIA POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES CARRERA DE CIENCIA POLÍTICA BOGOTÁ, D.C. 2014 DEDICATORIA A mi familia Que son todo para mí, GRACIAS por todo el amor, apoyo, comprensión y consejos que me han brindado en la vida. Es por ellos que he logrado conseguir el coraje para cumplir mis objetivos. Los amo y los admiro con todo mi corazón. AGRADECIMIENTOS A la Pontificia Universidad Javeriana Por brindarme el espacio y las herramientas propicias para el desarrollo exitoso de la presente investigación. A mi Directora de Tesis María Carolina Jiménez Le doy gracias por su gran apoyo, conocimiento y motivación para la culminación de este trabajo de grado, el cual no hubiera podido lograr sin su constante ayuda. TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÓN…………………………………………….........................................1 1. CAPÍTULO MARCO TEÓRICO: EL ENFOQUE DEL UNIVERSALISMO VS. EL RELATIVISMO CULTURAL EN LA CONCEPCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS……………………………………...……..…………………………….……4 1.1. Historia y concepción de los derechos humanos..................…………………...4 1.1.1. Historia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: promulgación de los principios universales………………….……………….…………………………4 1.1.2. ¿Qué son los derechos humanos? Fundamentos y concepciones………….7 1.2. Universalismo vs. Relativismo cultural…………………..……………………......9 1.2.1. Teoría del universalismo de los derechos humanos………………………......9 1.2.2. Teoría del relativismo cultural de los derechos humanos…...……………….13 1.3. Teorías críticas……….……………………………………………………………..15 1.3.1. Teoría del feminismo: lucha de la reivindicación de la mujer………………..15 1.3.2. Teoría del marxismo: los derechos humanos como productos de las estructuras de poder…………………………………………………………………….18 2. CAPÍTULO: UNIVERSALISMO VS. RELATIVISMO CULTURAL: UNA MIRADA AL PROBLEMA DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MUNDO ISLÁMICO…………………………………………….......................20 2.1. El Islam, sus textos sagrados y escuelas de jurisprudencia………..………….20 2.2. Discursos sobre los derechos humanos en el mundo musulmán…………………………………………………………………………….…..22 2.2.1. Declaraciones de derechos humanos de los Organismos Internacionales Islámicos………………………………………………………………………………….22 2.2.2. Universalismo vs Relativismo en el Islam……………………………………..25 2.2.3. Feminismos islámicos……………………………………………………………30 3. CAPÍTULO: EL IMPACTO DEL PROBLEMA DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN ARABIA SAUDITA: LOS DERECHOS Y SITUACIÓN DE LA MUJER…………………………………………………………………….……………...34 3.1. Estructura interna de Arabia Saudita……………………………………………..34 3.2. Convenciones Internacionales de Derechos Humanos ratificadas por Arabia Saudita……………………………………………………..……………………………..35 3.2.1.Convención sobre los Derechos de los Niños (CDN)……………………………..……………………………………………………….36 3.2.2.Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (CAT)…………………………………………………………………..….37 3.2.3. Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer…………………………………………………………………...…........38 3.3. Situación de la mujer en Arabia Saudita…………………………………………40 3.3.1. Educación…………………………………………………………………………43 3.3.2. Trabajo…………………………………………………………………………….44 3.3.3. Violencia contra la mujer………………………………………………………...45 CONCLUSIONES……………………………………………………………...………..48 BIBLIOGRAFÍA ANEXOS INTRODUCCIÓN Con la adopción y proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 1948, se estableció en el mundo un discurso de ética universal de los derechos humanos (en adelante DDHH) que tenía como objetivo fundar unos valores comunes encaminados a la protección, aseguramiento y reconocimiento de los derechos básicos y libertades de todos los seres humanos. De esta manera, al paso del tiempo la universalización va a entrar en un escenario de disputa con lo cultural, debido a que la promoción de los DDHH enfocado en la autonomía individual, la igualdad, entre otros, va a diferir con las prácticas y realidades de las sociedades que se encuentran fuertemente marcadas por preceptos y comportamientos culturales como la Islámica. Reflejando que en el momento mismo de la creación de la Declaración, no se había logrado entablar unos mínimos de concertación sobre la noción de derechos. Por esta razón, el objetivo principal del presente trabajo de investigación es analizar como la universalización de los DDHH, ha significado una oportunidad por parte de la mujer islámica para la reivindicación e igualdad de sus derechos frente a los hombres, sin dejar a un lado sus creencias religiosas. Asimismo, el establecimiento del discurso universal de los DDHH, ha generado en el mundo islámico unos debates e interpretaciones discursivas acerca de si es posible o no, una concepción universal integral de los DDHH con las prácticas culturales islámicas, especialmente con lo respectivo al tema de la mujer, el cual es uno de los temas más álgidos de discusión entre las nociones de universalismo vs. relativismo cultural. Por lo tanto cabría preguntarse ¿Es compatible el discurso éticouniversal de los derechos humanos con las diferentes interpretaciones del islam o, por el contrario, representa una vulneración de los imperativos de la ley religiosa o sharia? Para ello se parte del supuesto que: El discurso universal de los DDHH para las mujeres es compatible con los imperativos religiosos islámicos. Sin embargo, en la actualidad la interpretación religiosa de los textos sagrados del Islam se hace 1 desde una perspectiva patriarcal que impide la libertad e igualdad de los derechos entre hombres y mujeres. El diseño metodológico de la investigación es propiamente un estudio de caso cualitativo, donde se explora las prácticas y derechos conferidos a la mujer que inciden en el análisis de la problemática de la universalización de los DDHH. Asimismo, se realizó una estrategia de investigación basada en un proceso deductivo, en donde se parte de lo general –debate entre universalismo vs. Relativismo cultural-, para luego mencionar las discusiones que se han generado en el mundo musulmán sobre las concepciones de DDHH, para finalmente llegar a lo particular –impacto de la universalización de los DDHH en Arabia Saudita-. El presente trabajo ha decidido analizar Arabia Saudita debido a que en este país se evidencia la lucha y el impacto entre estos dos enfoques de derechos, ya que en los últimos años este Estado teocrático que se ha caracterizado por el riguroso cumplimiento de las leyes islámicas, ha empezado a ratificar diferentes instrumentos internacionales de DDHH como la Convención Sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación (CEDAW), que han permitido la reivindicación de los derechos de la mujer. Bajo esta técnica metodológica, se realizó la recopilación y análisis de información en base a fuentes primarias y secundarias. De igual forma, se empleó la teoría del relativismo cultural, la cual es una postura basada en la existencia de que cada cultura posee sus propios valores, ideas y creencias, y que no se le puede juzgar o cambiar desde otra cultura. El primer capítulo de la investigación contiene el marco teórico y se divide en tres partes. La primera contiene la historia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos donde se expone los principios universales, así como los fundamentos y concepciones que se han creado alrededor de los derechos. En la segunda parte se muestra el debate entre el universalismo vs. Relativismo cultural. Para finalmente mencionar las teorías críticas como: el feminismo y el marxismo, que nutren la discusión entre las concepciones y reivindicaciones tanto de los DDHH como de la mujer. 2 En el segundo capítulo se realiza una mirada al problema de la universalización de los DDHH en el mundo musulmán. En un primer momento se menciona qué es el Islam y sus principales fuentes de derecho. Subsiguientemente, se discute sobre los discursos que se han generado alrededor de los DDHH en el mundo musulmán, su incidencia e importancia en el debate del universalismo vs. Relativismo cultural. Para finalmente, analizar qué es el feminismo islámico y su importancia. El tercer capítulo está centrado en el análisis del impacto que ha generado el problema de la universalización de los DDHH en Arabia Saudita, específicamente en lo concerniente a los derechos y situación de la mujer. En la primera parte de este capítulo se describe la estructura interna del país. Posteriormente se mencionan los diferentes instrumentos internacionales de DDHH ratificados por Arabia Saudita. Para finalmente, analizar el impacto de los diferentes discursos de los DDHH en la protección de los derechos de la mujer. 3 1. CAPÍTULO MARCO TEÓRICO: El enfoque del universalismo vs. el relativismo cultural en la concepción de los derechos humanos. En este capítulo se profundizará como a través de la creación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por parte de las Naciones Unidas, se ha generado un debate entre el universalismo y el relativismo cultural, en donde se cuestiona no únicamente el eventual establecimiento de un marco universal de DDHH, sino también la posibilidad de que los DDHH se encuentren supeditados a los supuestos culturales. Para ello se describirá en un primer momento qué se entiende por DDHH, así como el contexto histórico que llevó a la aprobación de la Declaración Universal. Posteriormente se analizará el debate que se ha generado entre la teoría del universalismo y la teoría del relativismo cultural. Y finalmente se discutirá sobre dos importantes teorías críticas: el feminismo y el marxismo, que alimentan la discusión entre las concepciones y reivindicaciones tanto de los DDHH en general como los derechos de la mujer. De igual forma, el objetivo de este capítulo es analizar como el discurso ético-universal de los DDHH, ha significado una exclusión política y legal de las particularidades culturales. 1.1. Historia y concepción de los derechos humanos 1.1.1. Historia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: Promulgación de los principios universales. Con la adopción y proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos1 (ver anexo N°1), por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año de 1948, en la ciudad de París, Francia, se estableció una nueva 1 En la construcción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las Naciones Unidas se encontraba conformada por 58 países miembros, de los cuales 48 votaron a favor, ocho se abstuvieron y dos no estuvieron presentes, estos fueron: A favor: Afganistán, Argentina, Australia, Bélgica, Bolivia, Brasil, Burma, Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dinamarca, República Dominicana, Ecuador, Egipto, El Salvador, Etiopía, Francia, Grecia, Guatemala, Haití, Islandia, India, Irán, Irak, Líbano, Liberia, Luxemburgo, México, Países Bajos, Nueva Zelanda, Nicaragua, Noruega, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Filipinas, Tailandia (entonces Siam), Suecia, Siria, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos, Uruguay, Venezuela. Abstención: Bielorrusia, Checoslovaquia, Polonia, Arabia Saudita, Ucrania, Unión Sudafricana, la URSS, y Yugoslavia. 4 estructura internacional basada en una ética universal de los DDHH, la cual tenía como objetivo crear y establecer unos mínimos globales encaminados en la búsqueda de protección, aseguramiento y garantías de los derechos individuales de las personas. En esta medida, nació una normativa de carácter global, que dio inicio a una etapa en la profundización de los DDHH que condujera a sociedades más libres y justas. De esta manera, la Declaración Universal de los Derechos humanos, se funda como un mecanismo mundial que busca asegurar escenarios de paz, dejando atrás los horrores causados en las dos grandes guerras mundiales. Como menciona Agustín Motilla en su libro el Islam y Derechos Humanos, la Carta de derechos promulgada por la Asamblea General de la ONU, fue un producto de las “potencias de la Segunda Gran Guerra, en donde estas fueron conscientes que el nuevo orden mundial debía construirse a partir de los principios compartidos que evitaran las guerras, los genocidios y las masacres que ensangrentaron al planeta por tantos años” (2006, p. 13). Asimismo, como indica Romel Jurado Vargas, en su artículo Luces y sombras del origen de la ONU y la Declaración Universal de Derechos Humanos: “la pretensión de universalidad de la Declaración no se formulaba para expresar la realidad…sino para intentar expandir e instituir a escala global un sistema de valores elaborado únicamente a partir del deber ser que plantea la ética pública de la modernidad. Desde esta perspectiva se declara que todos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, y que todos tenemos tales derechos sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, a pesar del multiculturalismo existente y las relaciones de poder imperantes entre la naciones que se consideraban a sí mismas civilizadas y las que estaban sometidas a su dominación política, económica e incluso militar, las cuales, además, deberían aceptar los valores modernos y las formas en que éstos deberían adquirir corporeidad en la vida y cultura de dichos pueblos…llevando implícita una primera pretensión de hegemonía sociocultural basada en la ideología occidental de los derechos humanos que no puede ser desconocida ni olvidada” (2013, p. 39). Pero a la vez, el autor sustenta que desde el momento mismo de la construcción de la Declaración se renunció al reconocimiento y alcance universal de los DDHH, debido a que la declaración se va a establecer con un carácter no vinculante, lo que “impedía la definición de un instrumento internacional que defina con precisión jurídica las obligaciones de los Estados en relación con cada uno de los derechos que se incluyeron en la Carta de Derechos” (2013, p. 37). Sin embargo, la 5 Declaración va a tener una vocación intrínseca de universalidad como menciona Luis Eduardo Vieco, en su artículo La universalización de los derechos humanos, en donde explica que el “solo hecho de ser promulgada la Carta desde la Organización de las Naciones Unidas, envía un mensaje claro de aspiraciones humanas colectivas. Se trata de un consenso…acerca de unos principios básicos de convivencia…Ahora bien, la elaboración del texto final no fue el resultado del consenso armónico, por el contrario, fue necesario encontrar puntos en común que permitiesen reconciliar las corrientes ideológicas” (2012, p. 168-69). Asimismo, debe tenerse en cuenta que aunque en el proceso de construcción de la Declaración, fueron participes 58 países del mundo, incluyendo gran parte de los Estados que conforman el mundo musulmán, es necesario analizar qué papel desempeñaron y, cuánto poder de influencia ostentaron para la redacción del texto final. Si se observa detenidamente el caso de los países islámicos, se puede evidenciar que aunque tuvieron una fuerte y dinámica participación en el proceso de toma de decisiones a comparación de los países africanos y asiáticos, no pudieron contrarrestar las decisiones de las potencias occidentales en cuanto a las consideraciones finales del texto (2012, p. 169-170). Evidenciándose, como alude Vieco en la aprobación e implementación del artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual fue uno de los puntos más debatidos y controvertidos para los países islámicos: Artículo 18: Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. De esta forma, los DDHH se convirtieron en la base de la nueva estructura internacional, pero al paso del tiempo va a entrar en conflicto principalmente con los Estados identitarios netamente religiosos, debido a la creencia por parte de estas culturas de que los DDHH atacan o no reconocen los valores e ideales que difieren con las creencias secularizadas de occidente. Según Motilla: “…la intensificación de las raíces e identidad religiosa de los Estados de países con mayoría de población musulmana, hecho cuyo primer exponente de relevancia universal fue la llegada al poder del Ayatolah Jomeini en Irán en 1979, han multiplicado los conflictos entre lo que algunos sectores islámicos consideran las creencias secularizadas de occidente y el 6 mundo islámico…favoreciendo esta visión el auge de la interpretación fundamentalista del Islam, que ha dominado a algunos Estados islámicos desde su fundación como es el caso de Arabia Saudí. Desde el otro polo de la relación, en occidente se ha extendido la idea de un Islam fanático, violento y anclado en las tradiciones de un pasado remoto, difundida por unos medios de comunicación de masas sólo preocupados por subrayar, con tintes oscuros, lo alejado que se encuentra de los valores modernos de civilización…” (2006, p. 14). 1.1.2. ¿Qué son los derechos humanos?: Fundamentos y concepciones. Para entender las diferencias existentes entre el universalismo y el relativismo cultural ha de entenderse qué se concibe por DDHH. Los DDHH según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos Humanos, se entienden como “los derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna” (Naciones Unidas, 2014). De esta manera, los DDHH se encuentran contemplados y garantizados por la ley internacional, a través de los tratados, los derechos internacionales consuetudinarios y otras fuentes del derecho internacional. Por ese motivo, al estar los Estados inmersos en el sistema internacional, los gobiernos están obligados a tomar medidas necesarias para garantizar su aseguramiento, o de abstenerse de actuar en constreñimiento de estos, con el fin de promover y proteger los derechos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos. Igualmente, los derechos son instrumentos sociales que sirven para reafirmar la dignidad humana así como para fortalecer las capacidades colectivas orientadas a la convivencia entre seres humanos (Sarmiento, 2010). Asimismo, los DDHH se encuentran constituidos por tres componentes, que le brindan su base moral, como menciona Carlos Velasco Arroyo (2012, p. 628), en su artículo Aproximación al concepto de los derechos humanos: Universales: los DDHH se extienden y tienen validez para todos los seres humanos del planeta sin importar motivos de etnia, sexo, género, preferencia sexual o clase social. Absolutos: los DDHH constituyen el nivel superior de cualquier sistema normativo. 7 Inalienables: son inviolables y no pueden ser arrebatadas ni incluso por la persona titular de estos. Por ese motivo, el invocar los DDHH presupone aceptar la existencia del valor de la dignidad humana, en donde es necesario establecer un mundo ideal basado en los principios de igualdad y libertad, como alude Juan Carlos Velasco (2012, p. 618619). De esta manera, el autor establece tres dimensiones que permiten entender el carácter y función de los DDHH en el sistema internacional: Sustrato moral: es entendido como las aspiraciones morales comunes a la humanidad, brindando los principios que conforman el único código mínimo de una ética universalmente aceptada. Vocación y virtualidad política: la garantía de los derechos fundamentales de las personas humanas se ha convertido en una instancia legitimadora del ejercicio de cualquier poder político. Codificación jurídica: establece que los DDHH son derechos estables, que buscan reinvención constante propio de la moralidad, pudiéndose configurar así como derechos reconocibles socialmente. Jack Donnelly, igualmente, analiza y concibe a los DDHH como derechos morales en su obra Derechos humanos universales: en teoría y en la práctica. Para el autor, la fuente de los DDHH va a residir en la naturaleza humana, la cual consiste en la moralidad del hombre, de esta manera, los DDHH son necesarios no para la vida, sino para una vida en dignidad. En este sentido, los derechos nacen y emanan a partir de la demanda que los individuos hacen de estos, ya que “el detentador de un derecho ejerce su derecho; lo demanda y lo pone así en juego. Esto activa, en el responsable del deber, la obligación de respetar ese derecho…Si se le respeta, el detentador del derecho lo disfrutará” (Donnelly, 1994, p. 25). De igual forma, una de las presuposiciones básicas de Donnelly en cuanto a los DDHH es, que los derechos van a ser concebidos dentro de una paradoja de posesión. La paradoja de posesión de los DDHH, reside en que el tener un derecho toma más valor precisamente cuando no se tiene el objeto del derecho. Esto significa, que para que un derecho tenga y cumpla su función, necesita obligatoriamente ser demandado 8 en el momento mismo en que no se pueda cumplir a través de medios legales o políticos ordinarios. Así, la vitalidad de los DDHH se encuentra determinada en sus tres formas de interacción: Ejercicio asertivo de un derecho: este derecho se ejerce (demanda) y el responsable del deber responde respetándolo o violándolo. Disfrute directo de un derecho: el responsable del deber toma consideración activamente del derecho cuando determina cómo comportarse. No se produce una demanda del derecho por parte del detentor. Disfrute objetivo de un derecho: el objeto del derecho se disfruta, pero el derecho no se ejerce y se respeta (norma). Asimismo, otro de los presupuestos fundamentales de los DDHH para Donnelly, es que lo DDHH son derechos de las personas individuales como seres humanos, en este sentido, no se puede hablar de derechos colectivos que difieran con los derechos individuales, ya que “los derechos humanos son tanto compatibles para el individualismo como para el colectivo, debido a que la idea de los derechos humanos son exclusivos de los individuos, por lo tanto, al encontrarse el colectivo conformado por individuos, se hacen poseedores de derechos…” (1994, p. 17). Esta consideración y fundamento de Donnelly sobre los DDHH, se desarrollará más en profundidad en el capítulo siguiente, debido a que es un punto álgido con las concepciones culturales islámicas de los derechos humanos. 1.2. Universalismo vs Relativismo cultural. 1.2.1 Teoría del universalismo de los derechos humanos. Para entender el carácter de los DDHH, se ha permitido una visión amplia y compleja que entiende algunas normas como universales y otras como un producto del contexto y la cultura (relativismo). El discurso de ética universal o universalización de los derechos humanos, establecido desde la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se concibe como “el consenso entre las distintas culturas de otorgar a los derechos humanos una ética de mínimos 9 afirmada por encima de culturas y religiones, con una aceptación global” (Motilla, 2006, p. 21), la cual se ve ejemplificada en la voluntad propia de los Estados participes de cumplir con los lineamientos de la Declaración Universal, entre ellos algunos Estados islámicos. Asimismo, la lista de DDHH de la Carta de Derechos emana de la lucha política universal por la dignidad humana (Donnelly, 1994, p. 50). De esta manera, la pretensión de universalidad con la que se desarrollaron los DDHH en la Declaración, es una pretensión moral, es decir, los DDHH son instrumentos internacionales que deben ser reconocidos por cualquier ordenamiento jurídico, político y social, en pro del bienestar de los individuos. Por ese motivo, el invocar los DDHH presupone aceptar la existencia del valor de la dignidad humana, en donde es necesario establecer un mundo ideal basado en los principios de igualdad y libertad, como mencionó Juan Carlos Velasco en 1990. Igualmente, según Eduardo Vior en su artículo ¿Cambia la visión de los derechos humanos de una cultura a otra?, la hegemonía de la visión universalista en el sistema internacional, reside en la postulación de la existencia de un único cuerpo de derechos independiente de las diferentes culturas que caracterizan al mundo. Pero esto no significa que la universalización sea algo constante, hegemónico y tenga una visión única, como lo quieren mostrar algunos universalistas, “dado que somos seres humanos, nos hemos dado desde el comienzo de los tiempos normas y reglas de convivencia específicas y adecuadas a cada situación histórico-cultural que en distintas etapas de la evolución humana hemos reconocido como universales. Los derechos humanos, tal y como hoy los conocemos, son sólo una manifestación históricamente determinada del desarrollo de dichas reglas” (Vior, 2007, p. 1), significando que los DDHH universales producto del establecimiento de normas o reglas absolutas, fueron la consecución de los ideales y prácticas de algunas culturas o naciones que a partir de un contexto histórico dado, buscaron imponer unos mínimos de convivencia, que permitieran la consecución de la paz y armonía de los Estados. Por otro lado, Donnelly va hablar de una universalidad normativa internacional de los DDHH, la cual se encuentra guiada por todas las normas de DDHH que han sido 10 proclamadas y adheridas voluntariamente por los Estados, lo que conlleva al surgimiento de una obligación legal internacional. Igualmente, el autor defiende la idea de que: “se debe tratar de llevar a efecto la universalidad de las normas de los derechos humanos aunque sea en lo general, en donde puede permitirse, y hasta exigirse, variaciones en los detalles en su puesta en práctica con el fin de adecuar las prácticas culturales que se valoran y los distintos antecedentes históricos siempre y cuando estas no sean incompatibles en lo fundamental con las normas de derechos humanos universales” (1994, p.14). De igual forma, el autor en su libro va hablar de un tipo de universalismo: el universalismo radical. El universalismo radical fundamenta su postura en la idea de que la cultura carece de importancia para la validez de los derechos y normas morales, cuya vigencia y sentido es universal. En esta medida, el universalismo radical, no permite la idea de un mundo marcado por una diversidad de concepciones y prácticas de DDHH, debido a que “da prioridad absoluta a las demandas de la comunidad moral cosmopolita en detrimento de todos las otras comunidades inferiores” (1994, p. 167). Asimismo, la universalidad normativa de los DDHH, no se ve únicamente ejemplificada en la adopción de la Declaración Universal, sino también en la posterior adopción de los diferentes mecanismo jurídicos internacionales, como son los dos Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos –El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales- los cuales entran en vigor en 1976. De esta forma, los partidarios de la universalización, ven la necesidad de imponer normas legales, o de convertir las reglas morales en reglas legales, que permitan afirmar los derechos de igualdad, libertad de expresión, libertad de religión, entre otros; con el fin de establecer una igualdad y deber ser para todos (Steiner, Alston y Goodman, 2008, p. 517-520). Creándose por medio de la Declaración, unos absolutos de comportamiento y acción tanto para los Estados como para la sociedad en general. El problema de la universalización se ejemplifica en las dificultades normativas, institucionales y perspectivas multiculturales, debido a que los DDHH tienen profundas implicaciones para todas las sociedades humanas, particularmente las 11 no occidentalizadas. Existen muchas culturas y representantes en todas las tradiciones políticas e históricas alrededor del mundo que aceptan la idea de DDHH, pero otros quieren abrazar esta idea con un grado original de implementación (Makau Mutua, 2004). Este grado “original” de implementación, va a ser el punto clave de conflicto que pone en debate al universalismo vs el relativismo cultural, ya que algunos Estados van a legitimar los DDHH, en la medida que se adapten y no vayan en contra de sus preceptos y tradiciones culturales, poniendo en duda la idea de universalización. En este contexto, es interesante notar que en 1947, el American Anthropological Association (AAA) advirtió que: La Declaración Universal de los Derechos Humanos es una “declaración de los derechos concebidos solo en términos de los valores que prevalecen en las países de Europa Occidental y América… Las normas y los valores son relativos a la cultura de la que derivan y por lo tanto, lo que se considera como un derecho humanos en una sociedad pueden ser considerados como antisociales por otros pueblos” (American Anthropological Association, citado en Higgings, 1996). Esta concepción relativista de la AAA niega la posibilidad de construir normas o estándares universales que, por encima de las distintas religiones, tradiciones o culturas, tengan la capacidad de imponer unos valores comunes en función de juzgar la legitimidad o ilegitimidad de acciones o conductas (Motilla, 2006, p. 20). Respecto a posiciones como las de la AAA, T. Higgings va a observar lo siguiente: “…this is a point advanced mostly by states, and by liberal scholars anxious not to impose the Wester view of things on others. It is rarely advances by the oppressed, who are only too anxious to benefit from perceived universal standars. The non-universal, relativist view of human rights is in fact a very state-centred view and loses sight of the fact human rights are human rights and not dependent on the fact that states, or groupings of states, may behave differently from each other so far as their politics, economic policy, and culture are concerned…Individuals everywhere want the same essential things: to have sufficient food and shelter; to be able to speak freely; to practice their own religion or to abstain from religious belief; to feel that their person is not threatened by the state; to know that they will not be tortured, or detained without charge, and that, if charged, they will have a fair trial. I believe there is nothing in these aspirations that is dependent upon culture, or religion, or stage of development…” (R. Higgings, citado en Steiner, Alston y Goodman, 2008). En conclusión, los DDHH se encuentran comprometidos con el establecimiento de estándares universales, pero su problema recae en su incapacidad de adaptar esos estándares a los contextos particulares locales de cada sociedad. 12 1.2.2. Teorías del relativismo cultural de los derechos humanos. La cultura va a ser entendida por Marvin Harris en su libro Antropología cultural, como “el conjunto aprendido de tradiciones y estilos de vida, socialmente adquiridos, de los miembros de una sociedad, incluyendo sus modos, pautados y repetitivos de pensar, sentir y actuar –es decir, su conducta” (Harris, 2001, p. 21). Así, la idea o nociones de DDHH está supeditada a los supuestos culturales de los individuos, como menciona Sally Englemary en su libro Human rights and gender violence. Para Englemary (2006, cap. 1), la teorización universal de los DDHH, ha implicado una disputa con lo cultural, debido a que la promoción de la autonomía individual, la igualdad, entre otros, difiere con las normas y prácticas de las sociedades que se encuentran fuertemente marcadas por comportamientos culturales. Determinando que no se pueda hablar de unos derechos universales, entendidos en términos de igualdad y con la misma significación para todos, ya que “some rights and rules about morality are encoded in and thus depend on cultural context…Hence notions of right and moral rules based on them necessarily differ throughout the world because the cultures in which they take root and inhere themselves differ” (Steiner, Alston y Goodman, 2008: 517-518). Asimismo, el relativismo cultural pregona la importancia no de la igualdad sino de la diversidad propia de cada cultura, como un fundamento que debería determinar los DDHH en el sistema internacional. La existencia de particularidades culturales no significa que la universalidad de los derechos no tenga validez, pues aunque las diferentes culturas no usen en sus discursos la noción de DDHH, esto no implica que en su práctica, no se refleje un respeto de algunos de estos derechos. Por ejemplo, en los países musulmanes, la cultura no niega la existencia de derechos inherentes al individuo, ni tampoco deslegitima la presencia de algunos derechos universales, por ejemplo la salud y educación para todos. Sin embargo, limitan algunos derechos establecidos en la Declaración, en la medida que están en contra de los ideales o prácticas culturales islámicas, evidenciándose en la libre elección y decisión de la religión y los derechos de la mujer. 13 Según Elvin Hatch, el relativismo cultural es generalmente concebido como una posición opuesta a la teoría ética absolutista. Partiendo de esta noción, el autor va hablar de un tipo de relativismo ético que entra en lucha con la ética absolutista: el relativismo ético (escepticismo). Este tipo de relativismo, basado en el principio de tolerancia, implica que no se puede ser indiferente hacia otras formas de vida, dado que el escepticismo en la ética se funda en la idea de que nada es realmente bueno o malo, o que no hay principios morales con una demanda razonable de legitimidad; en este sentido la concepción que cada cultura tenga no puede ser pensada universalmente como algo bueno o malo, debido a que los principios o ideales que cada una de las culturas tiene acerca de los DDHH tiene cierta validez, ya que ellos son legitimados por los miembros de las sociedades en la cual se desarrollan (Hatch, citado en Steiner, Alston y Goodman, 2008). En pocas palabras, los valores nacen y están determinados por cada cultura2, debido a que la naturaleza humana es en cierta medida relativa al nivel cultural. De igual forma, una de las posturas claves por la que el relativismo se contrapone al universalismo, según Tracy E.Higgins en su artículo Anti-essentialism, relativism, and human rights publicado en 1996, es que las normas de DDHH no trascienden la cultura y no se pueden traducir fácilmente a través de la cultura, ya que los DDHH existen como productos de la condición humana, y esta condición de ser humano se desarrolla en patrones sociales. En estos términos, el relativismo cultural tiene un fuerte compromiso con una o ambas de las siguientes posturas: a Las normas trascendentes para evaluar las culturas son inválidas. b Todas las culturas son igualmente válidas. El relativismo cultural presenta nuevos ángulos analíticos para entender el problema de la universalización de los DDHH, en la medida que se han originado diferentes posturas sobre el mismo. Según Donnelly, se conciben tres tipos de relativismo: 2 Como menciona Donnelly, la cultura va a ser un producto tanto natural como social, el cual influye de manera significativa la presencia, expresión y accionar de muchos aspectos del individuo. 14 Relativismo cultural radical: promulga que la cultura constituye la fuente única para validar un derecho o una norma moral. Relativismo en sentido estricto: la cultura se establece como la fuente imperante para validar un derecho o norma moral. Su diferencia con el relativismo cultural radical, reside en que el relativismo estricto aceptaría algunos derechos básicos de aplicación universal, pero admitiría una gama de variación tan amplia para la mayoría de los derechos, algo que no se puede pensar en el relativismo radical. Relativismo cultural en sentido moderado: la cultura puede ser una fuente importante para validar un derecho o norma moral. La universalidad es el presupuesto inicial, pero la relatividad de la naturaleza humana, las comunidades y los derechos sirven como control de los excesos potenciales del universalismo. Reconociendo un extenso conjunto de DDHH que a primera vista son universales, pero la cual permitiría variaciones y excepciones locales estrictamente limitados. 1.3. Teorías críticas. 1.3.1. Teoría del feminismo: lucha de la reivindicación de la mujer. El feminismo según el Instituto de Estudios Latinoamericanos: Mujeres y género de la Universidad Libre de Berlín, va a ser entendido como “un conjunto de teorías sociales y de prácticas políticas en abierta oposición a concepciones del mundo que excluyen la experiencia femenina de su horizonte epistemológico y político” (Universidad Libre de Berlín, 2013). De esta manera, el feminismo se va a concebir como un movimiento político y social encaminado a la búsqueda de la igualdad entre mujeres y hombres, lo que supone “la toma de conciencia de las mujeres como grupo o colectivo humano, de la opresión, dominación y explotación de que han sido y son objeto por parte del colectivo de varones en el seno del patriarcado…” (Mujeres en red, 2008). Asimismo, el feminismo es un movimiento político internacional, que intenta unir a todas las mujeres del mundo, en base a una identidad común, el ser mujeres. 15 La promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, significó el reconocimiento de la mujer como un sujeto que se encuentra en igualdad de condiciones al hombre. Reafirmando la igualdad de derechos de hombres y mujeres, como un principio fundamental y determinante, en donde se dispone: Art. 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Aunque la promulgación de la Declaración, suponía la búsqueda de la igualdad y empoderamiento de la mujer, en la actualidad, las normas internacionales de derechos humanos, no han sido capaces de eliminar efectivamente las desventajas e injusticias que experimentan las mujeres, como señala Rebecca J. Cook en su libro Derechos humanos de la mujer, perspectivas nacionales e internacionales. Esto se debe, a que el incumplimiento y falta de reconocimiento de los derechos de la mujer, reside en la incapacidad existente de muchos Estados de afirmar la subordinación de la mujer como una violación de los DDHH, ya que “en la mayoría de las sociedades las mujeres parten de una posición desventajosa” (Charlesworth, citado en Cook, 2000). Igualmente, el problema del reconocimiento de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, reside en que los derechos internacionales y los instrumentos legales que los protegen, fueron desarrollados principalmente por hombres, los cuales muchas veces no reconocen la posición desventajosa de la mujer en las sociedades. Por ese motivo, las feministas van a partir de la necesidad de convertir el discurso de los derechos en algo propio–apropiación-3. De esta manera, para las feministas, la cultura es en su mayoría un obstáculo para la reivindicación de la mujer, debido a que los DDHH no son un componente respetado por las culturas. Según Radhika Coomaraswamy, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer: “En Asia del sur generalmente se ve la ley internacional con sospecha u odio, porque es considerada como el principal instrumento utilizado por los poderes colonizadores para remplazar las tradiciones culturales, religiosas y sociales endógenas por los mecanismos del Estado nacional occidental moderno. Cuando se asocia el derecho de los derechos humanos de la mujer al Estado occidental impersonal y homogenizante, los derechos pierden su valor. 3 Los derechos humanos son definidos por quien habla sobre ellos, por el lenguaje que se utiliza y por el proceso mismo de hablar sobre ellos (Romany, citado en Cook, 2000). 16 Sugiriendo que el discurso de los derechos tendrá mayor resonancia, y por lo tanto mayor efectividad, en la medida que pueda conectarse con muchos de los movimientos sociales dinámicos que se están dando en la región” (Coomaraswamy, citado en Cook, 2000). Por ese motivo, algunos movimientos a favor de la igualdad y derechos de la mujer, ven al relativismo cultural como una amenaza directa para la reivindicación y apropiación de los derechos por parte de la mujer, como consecuencia de esto, “feminists note that culture and religion are often cited as justifications for denying women a range of basics rights, including the right to travel, rights in marriage and divorce, the right to own property, even the right to be protected by the criminal law on an equal basis with men” (Higgings, citado en Steiner, Alston y Goodman, 1996). De esta manera, la cultura se convierte en una fuente de poder y control, que impide a la mujer salir de su estado de inferioridad, determinado por funciones y expectativas sexualmente estereotipadas, las cuales son construidas por la superioridad masculina (Copelan, citado en Cook, 2000). Por otro lado, algunos defensores del relativismo, conciben a las feministas como un producto de la ideología occidental y al feminismo global como una forma de imperialismo occidental. Asimismo, Tracy Higgins (2006) en su libro Anti-essentialism, relativism, and human rights, va a explorar dos puntos de vista acerca de la cultura y la coerción que son una respuesta importante de las feministas para apoyar el universalismo y criticar el relativismo cultural: The first view has to do with the tendency in some strands of cultural relativism to essentialize the local culture itself and in the process to obscure coercion. Second, cultural relativism arguments may oversimplify the complexity and fluidity of culture by treating culture as monolithic and moral norms within a particular culture as readily ascertainable De esta manera, la aceptación de las diferencias culturales como un principio rector de no discriminación de las diversas prácticas sociales y culturales en el mundo, significan para el universalismo un desafío, así como un problema para las mujeres. 17 Asimismo, al entender a la cultura como monolítica –no cambiante-, el accionar y realidad de la mujer se va a encontrar supeditada a concepciones culturales primitivas que se tengan acerca de ellas. Así, las nuevas demandas que ha empezado a realizar la mujer frente a su realidad social, no son permitidas dentro de las costumbres socialmente establecidas, ni por los ostentadores del poder, que ven la liberación de la mujer como una amenaza. 1.3.2. Teoría del marxismo: los derechos como productos de las estructuras de poder. La crítica marxista al discurso de los DDHH recae en su carácter ideológico, donde los derechos son concebidos como un producto e instrumento de la burguesía dominante para preservar su dominio, como menciona Andrés Guzmán Rincón en su artículo La crítica de Marx a los derechos humanos: balance y perspectivas. De esta manera, los derechos no poseen un carácter emancipatorio, al contrario son un mecanismo de poder que permite la opresión, debido a que se concibe la libertad no como una posibilidad de realización humana sino como un limitante. Por ese motivo, los derechos humanos son: “un disfraz ético y jurídico que contribuye a la institucionalización material de la unidimensionalidad y mercantilización de las relaciones humanas, que además cumple la función de neutralizar las demandas sociales inmersas en la idea abstracta de igualdad que encubre la realidad, bajo la cual coexisten formas de discriminación, de desigualdad material y explotación” (Guzman, 2013: 3). Igualmente, según José Antonio Ramos en su artículo La crítica de los derechos humanos, los DDHH no son algo que le pertenecen al individuo por naturaleza, sino son derechos del burgués -instrumento político- creados e implantados para posibilitar y asegurar su dominio y desarrollo económico y social. En otras palabras, “los derechos humanos van a ser el reflejo de las condiciones de desarrollo del tipo específico de organización económica propio de la sociedad capitalista” (Ramos, 2001, p. 879). Igualmente, los derechos del ser humano tienden a favorecer la construcción de una sociedad estrictamente individualista y destructora de todos los vínculos sociales o comunitarios de los individuos. 18 Asimismo, Kudryavtsev va a mencionar que los DDHH son determinados por la estructura social, económica y de clases de la sociedad. En ese sentido, los derechos no van a ser productos de las cualidades naturales e inherentes de las personas, sino de los sistemas políticos y económicos imperantes en los Estados, debido a que el Estado es el encargado de establecer o imponer el sistema de derechos y deberes legales. De esta forma: “El alcance de los derechos y deberes del hombre en la sociedad no está, por supuesto, determinado sólo por la estructura económica. El grado y la naturaleza de esos deberes y derechos también está profundamente influido por el nivel de desarrollo cultural y democrático de la sociedad…Todos estos factores ayudan a explicar por qué estados de diferentes regiones del mundo, que tienen la misma estructura económica y social, afirman diferentes derechos y libertades” (Kudryavtsev, citado en Amnistía Internacional). De esta manera, la concepción marxista de los derechos humanos parte de una interpretación social y de clase, en donde a partir del establecimiento de un mundo ideal sin clases, el individuo podrá gozar de todas sus libertades. 19 2. CAPÍTULO: Universalismo vs. Relativismo cultural: una mirada al problema de la universalización de los derechos humanos en el mundo islámico. En este capítulo se profundizará acerca de los debates y discursos que se han generado en el mundo musulmán a través del establecimiento de un marco universal de los DDHH. Para ello se mencionará en un primer momento qué es el Islam y sus respectivos textos sagrados y escuelas de jurisprudencia, los cuales son los elementos determinantes de las nociones de DDHH que se tienen en estas sociedades. Posteriormente se analizará la producción discursiva que se ha desarrollado entorno a los DDHH. Igualmente, se examinará el debate entre universalismo vs. relativismo cultural en el Islam. Para finalmente discutir el impacto que ha tenido el feminismo islámico en las dinámicas sociales de la mujer. De esta manera, el objetivo de este capítulo reside en analizar como el establecimiento de un discurso ético-universal de los DDHH, ha generado en el mundo islámico unos debates e interpretaciones discursivas sobre el islam y los DDHH y la posibilidad de armonizar estas dos nociones. 2.1. El islam, sus textos sagrados y escuela de jurisprudencia A partir del surgimiento del islam en el año 622 A.C por medio de las predicaciones de Mahoma, se establecieron las prácticas religiosas y culturales de las sociedades musulmanas, en donde los preceptos sagrados del Corán se convierten en el eje esencial de la ley islámica junto con la sunnah y la sharia. El Corán es el texto sagrado más importante del Islam, en donde es revelado a Mahoma la palabra de Dios. La hadith –Sunna-, es la segunda fuente esencial del Islam basado en las interpretaciones que el profeta hizo sobre el Corán, junto a las prácticas, costumbres, enseñanzas y tradiciones de Mahoma entre los años 610 A.C hasta el 632 A.C. Mientras “the Qur’an was collected and recorded soon after the Prophet Muhammad’s death, it took almost two centuries to collect, verify, and record the Sunna. Because it remained an oral tradition for a long time…Sunna reports are still controversial in terms of both their authenticity and relationship to the Qur’an” (Anna’im, citado en Steiner, Alston y Goodman, 2008). La sharia surge en los siglos II 20 y III del islam, y es un código de conducta legal que define los valores que comparten los musulmanes. Al mismo tiempo es un sistema universal de leyes éticas y morales que pretenden regular todo aspecto de la vida pública y privada del individuo. Es producto de las interpretaciones humanas y se deriva de la Sunna, así como del Corán. La sharia “is not a formally enacted legal code. It consists of a vast body of jurisprudence in which individual jurists express their views on the meaning of the Qu’ran and Sunna and the legal implications of those views” (An-na’im, citado en Steiner, Alston y Goodman 2008). De esta manera, aunque la sharia se concibe para los musulmanes como un marco lógico legal, el problema de este instrumento normativo es la diversidad de opiniones y mandatos legales que se pueden producir en las diferentes escuelas de jurisprudencia, así como entre los diferentes juristas de una misma escuela. El islam se caracteriza por ser una religión fundamentada en prácticas monoteístas, en la cual las normas y leyes sociales son creadas y establecidas por Dios. Igualmente, las leyes islámicas al ser productos socioculturales basados en razonamientos jurídicos, van a estar condicionadas por los preceptos derivados de la interpretación humana -fiqh4-, debido a que el “islam no habla, sino es su pueblo el que dice hablar en nombre (con la autoridad) del Islam, seleccionando textos sagrados (usualmente sacándolos de contexto) que parecen justificar sus dichos y reprimiendo otros textos que le oponen” (Mir-Hosseini, 2011, p. 10). De esta manera, las creencias y prácticas religiosas no solamente están influidas por los contextos culturales en los que se originan, funcionan y evolucionan, sino que también influyen sobre los fenómenos culturales, debido a que la ley, no solamente controla el comportamiento, sino también la forma de pensar y concebir al mundo (Mir- Hosseini, 2011). Igualmente, al Islam basarse en la interpretación de los textos sagrados, van surgir diferentes escuelas de jurisprudencia, encargadas de revelar 4 La “fiqh” traducida significa “comprensión”, como se menciona en el artículo Feminist voices in islam: promise and potential publicado en 2012 por Ziba Mir-Hosseini, la fiqh es el proceso de los intentos humanos de discernir y extraer reglas legales de las fuentes sagradas del islam. 21 y crear las leyes –ijtihad-, en donde si el Corán y la Sunnah no se pronuncian sobre un asunto, se permite recurrir a las costumbres locales, en cuanto estas no vayan en contraposición a los textos sagrados. Las escuelas de jurisprudencia son: Hanafi: fundada por Abu Hanifa Al-Un’man ibn Thabi, se considera la escuela de jurisprudencia más abierta a las ideas modernas, debido a que se le permite a las mujeres adultas contraer matrimonio sin el permiso de una guardián –wali- (Al-Hibri, 1997). Malikí: fundada por Malik ibn Anas, se basa en los textos sagrados del Islam, pero a diferencias de las demás escuelas, utiliza las prácticas seguidas por los habitantes de Medina como fuentes de jurisprudencia. Shafi’i: fundada por Mohamed ibn Idris al Yafí, esta escuela de jurisprudencia se basa en el Corán, la Sunna, el ijma (consenso ideal de Umma) y el qiyas (extensión de un precedente). Hanbalí: la más estricta y conservadora- cuyos orígenes se atribuyen a Ahmad ibn Hanbal en el siglo IX. Esta escuela reconoce como fuentes del derecho al Corán, hadith, fatwas de Muhammad, y alienta la práctica del razonamiento e interpretación literal –ijtihad-, de los textos sagrados. 2.2. Discursos sobre los derechos humanos en el mundo musulmán. 2.2.1. Declaraciones de derechos humanos de los Organismos Internacionales islámicos Con la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, los DDHH se convirtieron en uno de los temas más polémicos de discusión en el sistema internacional, especialmente en los Estados islámicos. La mayoría de países islámicos5, principalmente después de la revolución iraní en el año de 1981, 5 La mayoría de los Estados árabes participaron en la construcción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con el objetivo de establecer un mundo más unido. Pero después de un “breve tiempo dominado por los regímenes pseudosocialistas llamados laicos, poco a poco los países ex-colonizados reivindicaron y practicaron un derecho a volver, volver a la cultura/civilización previa a la colonización, una vuelta a la identidad y al final, a la religión. Sus clases dirigentes se opusieron cada vez más categóricamente al orden internacional cuestionando su unidad y llevando sus acusaciones a la Casa de las Naciones Unidas” (Tamzali, 2014, p. 4). 22 consideraban que la Carta de Derechos de las Naciones Unidas era fruto de la tradición occidental judeocristiana, la cual pretendía imponer valores y principios morales occidentales a otras culturas. Como es descrito por el pakistaní al-Maududi en 1948: “No es competencia humana el decidir el alcance y propósito de nuestra existencia, o establecer siquiera los límites de nuestra autoridad secular. Nadie tiene el derecho de tomar estas decisiones por nosotros. Este derecho pertenece exclusivamente a Dios. El principio de la Unicidad de Dios priva de todo sentido al concepto de la soberanía legal y política de los seres humanos. Ningún individuo, familia, clase o raza puede ponerse por encima de Dios. Sólo Dios es el legislador y sus mandamientos constituyen la ley del Islam” (alMaududi, citado en Buendía, 2004). De esta manera, en la década de los noventa, se inició un proceso de construcción islámica en pro del establecimiento y promulgación de declaraciones de DDHH fundamentadas en el Islam. En 1990, la XIX Conferencia Islámica celebrada en el Cairo, promulgó la Declaración de los Derechos Humanos en el Islam (ver anexo N°2) y, en 1994, el Consejo de la Liga de Estados Árabes aprobó la Carta Árabe de Derechos Humanos, estableciendo textos normativos alternativos a la Declaración Universal. La instauración de las declaraciones de DDHH por parte de organismos internacionales islámicos, significó la “formulación de derechos humanos sometidos a la Revelación, a la ley religiosa o sharia” (Motilla, 2006, p. 29), estableciendo los principios y normas del Islam como los condicionantes que matizan y limitan los derechos del ámbito universal. De esta forma, el papel de la Declaración del Cairo sobre DDHH, reside en el objetivo de “proteger al ser humano de la explotación y la opresión, así como afirmar su libertad y el derecho a una vida digna de los seres humanos en consonancia con la Sharia Islámica” (Buendía, 2004), lo que significaba que para poder concebir y brindar derechos a la sociedad, era necesario reafirmar a la fe como el punto conductor de las libertades humanas, debido a que los derechos fundamentales y libertades generales en el islam son decretos divinos revelados por Allah, en los textos sagrados. Por consiguiente, al elevar el criterio de la religión como un elemento que modaliza o restringe los derechos, las declaraciones de los organismos internacionales islámicos, van a entrar en 23 discusión con la Declaración Universal, debido a que esta última va a reconocer la dignidad y los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, figurando que los individuos no se encuentran condicionados a la obligación de creer en Dios, lo que entra en contraposición con las concepciones culturales islámicas. Por esta razón, el factor cultural en las cartas de derechos islámicas, supone restricciones y limitaciones a las normas internacionales, pues van en contra y rechazan la importancia de la religión, el cual es un elemento sociocultural fundamental que determina la naturaleza y forma de vida de la sociedad musulmana. Asimismo, uno de “los puntos de choque de los países islámicos con la Declaración Universal, residía en la posibilidad de cambiarse de religión o de ser ateo, pecados ambos castigados con la muerte en el Islam” (Buendía, 2014). Según el Imam alBaydawi (s. XIV): “A cualquiera que reniegue de su creencia, abierta o secretamente, matadlo dondequiera que lo encontréis” (al-Baydawi, citado en Buendía, 2014), debido que para los musulmanes el Islam es la religión indiscutible del ser humano. Por otra parte, según el artículo 10 de la Declaración del Cairo sobre los derechos humanos: Art. 10: El Islam es la religión indiscutible. No es lícito ejercer ningún tipo de coerción sobre el ser humano, ni aprovecharse de su pobreza o ignorancia, para llevarle a cambiar su religión por otra distinta, o al ateísmo. Y en donde, el derecho a la libre elección de religión es un derecho fundamental en la Carta de derechos de las Naciones Unidas, el cual no puede ser castigado o juzgado de ninguna manera por una sociedad o el Estado. Por esa razón, las Declaraciones de Derechos Humanos en el Islam, se fundan en la base de la dignidad humana asentadas en los principios religiosos establecidos por Dios, en donde las reglas y principios de la religión son las condiciones que matizan y limitan los derechos de las personas. De esta forma, la concepción de derechos humanos en el mundo islámico se caracteriza por sus fundamentos teológicos, debido a que las leyes islámicas, son “producto de supuestos socioculturales y razonamientos sobre la naturaleza de las relaciones entre hombres y mujeres. En otras palabras, 24 son construcciones jurídicas artificiales, formadas por las condiciones sociales, culturales y políticas dentro de las que se interpretan y convierten en ley los textos sagrados del islam” (Mir-Hosseini, 2011, p. 9). 2.2.2. Universalismo vs. Relativismo en el Islam El debate entre universalismo y relativismo va a llegar a las sociedades musulmanas, en donde van aparecer grupos que favorecen la Declaración Universal y otros que abogan por la supremacía de la cultura. La cuestión de los DDHH ha significado el desarrollo de dos enfoques que conciben la idea de derechos: el enfoque occidental y el islámico. Por un lado, como menciona Syed Abul A’la Maudadi, el enfoque occidental, se basa en la idea de primar la libertad y derechos para todos, por encima de los deberes. Igualmente, los instrumentos internacionales van a ser entendidos como un producto de occidente, porque al formularse la Carta de Derechos de las Naciones Unidas, la mayor parte de los países de África y Asia no participaron debido a sus condiciones de colonia (A’la Maudadi, 1982). Asimismo, cuando estas naciones lograron participar en la creación de los demás mecanismos internacionales de protección de los derechos, fue sobre la base de un marco anteriormente establecido por los países miembros de las Naciones Unidas, lo que significó la exclusión de los supuestos filosóficos acerca de los derechos en las diversas culturas (An’naim, citado en Steiner, 2008). En cambio, en el enfoque islámico, los derechos humanos como ya se mencionó anteriormente van a estar determinados por Dios, debido a que: “la característica esencial de los derechos en el islam es que constituyen obligaciones relacionadas con lo divino y derivan su fuerza de esta relación. Los derechos humanos sólo existen con referencia a obligaciones humanas. Los individuos poseen ciertas obligaciones hacia Dios, sus congéneres y la naturaleza, los cuales están definidos en la sharia. Cuando los individuos cumplen estas obligaciones, adquieren ciertos derechos y libertades que también están prescritos en la sharia” (Donnelly, 1994, p. 84). Igualmente, en occidente se le da prioridad a los derechos individuales sobre los colectivos en pro de la protección de la dignidad humana. En cambio, en los países islámicos a diferencia de occidente, priman los derechos colectivos sobre los individuales, por lo que el pensamiento islámico no tiene un conflicto directo con 25 occidente, sino el punto de discusión con la Carta de Derechos, reside en la relación entre los DDHH y las responsabilidades humanas (Hossein Nasr, 2007). De esta manera, algunos musulmanes conceden el privilegio de los derechos humanos únicamente a los individuos que poseen el pleno reconocimiento legal, lo que entra en contraposición con la idea de que los derechos son inalienables a las personas por el simple hecho de su condición humana, como alude Donnelly. Según este autor, los DDHH son netamente una concepción individual, debido a que la naturaleza humana es lo que fundamenta la condición moral de los derechos, y estos únicamente surgen por medio de la acción humana. Asimismo, Donnelly va a enfatizar que “las personas individuales son seres humanos, entonces solo los individuos poseen estos derechos” (Donelly, 1994, p.34). De esta forma, los individuos pueden tener y ejercer sus derechos sin importar que pertenezcan a una comunidad, lo que entra en contraposición a las creencias culturales del Islam, debido que para las sociedades musulmanes lo que prima es la existencia de derechos colectivos en pro de un bienestar social, ya que la estructura familiar es el eje que permite el funcionamiento de las sociedades (Mutahhari, 1985). En este sentido, para Donnelly no existen derechos colectivos, sino una comunidad conformada por individuos, en donde individualmente cada uno tiene la posibilidad de ejercer sus libertades. Por esa razón, lo que va a preponderar en el Islam no va a ser una concepción de derechos sino una de deber, debido que el “poseer derechos deriva de la condición o las acciones de una persona, y no del simple hecho de que ésta es un ser humano” (Donnelly, 1994, 84). La universalización de los DDHH, ha sido una noción que en las últimas décadas ha empezado a ser apoyado por activistas feministas musulmanas, quienes abogan por una igualdad en las sociedades islámicas. El problema de la exclusión que ha vivido la mujer en el Islam no reside en los fundamentos o normas religiosas expresados en los libros sagrados, debido a que desde sus inicios las leyes islámicas instauradas en el Corán no colocaban a la mujer en una posición de desventaja, sino al contrario la ejemplificaban como un igual, el cual era el eje 26 fundamental de las relaciones familiares. Lo que ha llevado a la discriminación de la mujer, es que los preceptos derivados de los textos sagrados están sujetos a la interpretación humana. De esta forma, la islamización de la ley después de 1979 con el triunfo del islam político, empieza a re-invocar al islam y la sharia como fuentes de legitimación tradicional con el objetivo de revertir los procesos de reforma y secularización de las leyes y sistemas jurídicos que habían iniciado a principios de siglo (Mir-Hosseini, 2012). Por medio de una lectura patriarcal de los textos sagrados del islam, se controla el comportamiento femenino, esto se ejemplifica en la construcción de las leyes de la zina, que parten de dos nociones jurídicas: “la sexualidad de la mujer como propiedad adquirida por su marido por medio del contrato de matrimonio y el cuerpo de la mujer como un objeto vergonzoso –‘awra” (Mir-Hosseini, 2011, p. 19). Partiendo de la noción de que los seres humanos son físicamente iguales, pero lo que los diferencia es su mentalidad, las mujeres al guiarse por sus sentimientos son susceptibles a que las engañen o les hagan daño, por esa razón se concibe a la mujer como una menor de edad que necesita la protección del hombre, el cual por naturaleza es un ser más fuerte, para poder subsistir (Mutahhari, 1985). Por ese motivo, en las prácticas religiosas del Islam, se entabla el requerimiento por parte de la mujer de tener un guardián –wali-, para contraer matrimonio, estableciéndose como una medida protectora, no únicamente a la luz de su debilidad emocional sino también para proteger el honor de su familia. De esta forma, las fuerzas patriarcales, trataron de reducir la situación de la mujer en la sociedad como seres inmaduros dependientemente inactivos, que no son ciudadanos de pleno derecho del Estado, ni son capaces de controlar su propio destino (Al-Hibri, 1997). Como consecuencia a esto se dio la reducción de la mujer a temas netamente sexuales, en donde el prestigio de un hombre se mantiene o se derrumba con el comportamiento de la mujer (Mutahhari, 1985). Además, cabe resaltar que: “cuanto más nos alejamos de la era del profeta, mas vemos que la mujer es marginada y pierde poder político: se silencia su voz en la producción del conocimiento religioso; se limita su presencia en el espacio público; sus facultades críticas se denigran de tal manera que sus preocupaciones se vuelven irrelevantes para los procesos de formulación de leyes. Cuando se consolidan las escuelas de fiqh, más de un siglo después de la muerte del profeta, 27 las mujeres habían sido reducidas a seres sexuales y se les había supeditado a la autoridad del hombre. Esto fue justificado por una cierta lectura de los textos sagrados del Islam y se logró por medio de un conjunto de construcciones legales: la zina como delito hudud 6, con castigos obligatorios y fijos; el matrimonio como un contrato por el cual el hombre adquiere el control sobre la sexualidad de la mujer; el cuerpo de la mujer como ‘awra, como algo vergonzoso” (Mir-Hosseini, 2011, p. 20). Igualmente, se evidencia que en la primera fase de la historia del Islam, entre los años 622 y 632 A.C., las leyes islámicas profesadas por el profeta, hicieron un gran esfuerzo por emancipar a la mujer, por ese motivo, las mujeres musulmanas hasta inicios del siglo XX, gozaban de más libertades que sus pares occidentales (Hassan, citado en Milstead 1988). Después de ese periodo las mujeres se convirtieron en víctimas de todo tipo de discriminaciones, en donde los factores políticos, sociológicos, culturales, más ciertas interpretaciones de los textos sagrados, afectaron el rol activo de la mujer en la sociedad. El problema real de la mujer, se dio en la inclusión de las creencias religiosas en un código penal (Qureshi y Ezzat, 2011), en donde la legitimidad de los juristas islámicos –fuqaha-, queda supeditada a sistemas políticos extremadamente conservadores (El Fadl, 2010), como por ejemplo: Irán y Arabia Saudita. Asimismo, se debe tener en cuenta que no todas las mujeres musulmanas se sienten en un estado de exclusión o vulnerabilidad, debido a que respetan su posición social, en la medida que conciben que su rol ha sido determinado por Dios. De esta manera, algunas mujeres musulmanas al basarse en sus creencias religiosas, no han alcanzado a tomar conciencia sobre la noción de DDHH, debido a que muchas de ellas nacen y se desarrollan en un contexto basado en la privación de oportunidades, “women born in a certain situation are in many ways deprived of the opportunity to become what we would call fully human. From the moment of birth to the moment of death they are cast into these roles which are very rigidly defined; there's no opportunity to grow out of them, or grow beyond 6 Los hudud son considerados delitos contra la religión como son: la apostasía –ridda-, el robo –sariqa-, ingesta de vino – shurb al-khamr, rebelión-bagui- entre otro. De igual forma, los delitos cometidos dentro de la hudud, han sido uno de los objetos de mayor crítica internacional, porque imponen formas de castigos inhumanas, definidas en el derecho internacional de los derechos humanos como tortura, debido a que la mayoría de estos delitos son castigados por medio de latigazos o la amputación de miembros (Mir-Hosseini, 2011). 28 them or to question them... so that they don't know what their rights are let alone articulate them…” (Hassan, citado en Milstead 1988). Asimismo, el problema de universalización de los DDHH en los países islámicos, reside en que no se puede calificar las normas de DDHH como estamentos universales hasta que no sean o logren ser aceptadas como tales por los individuos. De tal forma, el intento de imponer una noción de DDHH, es calificada como imperialista, como menciona Abdullahi Ahmed An’naim en su artículo On the incompatibility of Islam and human rights publicado en el año 2010. Por ese motivo, los DDHH no deberían estar fundamentados en una sola concepción de derechos, sino debería ser un concepto integral capaz de incluir las diferentes nociones de DDHH. Del mismo modo, al ser los DDHH una práctica discursiva emergente que consiste en establecer un conjunto de normas para la regulación del comportamiento, no solo de los gobiernos sino de los mismos individuos basado en el respeto de la conducta moral y dignidad del sujeto -discurso ético- (Beitz, 2012). En el mundo islámico han surgido varios discursos sobre las nociones de DDHH. Por ejemplo, en el 2002 Boaventura de Sousa Santos, en su artículo Hacia una concepción de los derechos humanos, va a mencionar dos posturas que se han generado en el debate entre el islamismo y los DDHH, las cuales son: Absolutista o fundamentalista: conciben que el Islam y todos sus reglamentos y leyes religiosas, deben ser aplicadas totalmente en los Estados islámicos. De acuerdo con esta posición, existe una inconsistencia irreconciliable entre la sharia-ley religiosa- y la concesión occidental universal- de los DDHH, en donde la sharia debe prevalecer. Secularista o modernistas: parten de la noción de que los estados musulmanes deben organizarse bajo la forma de estados seculares, debido a que el islam al ser un movimiento religioso y no político, permite la aceptación de los derechos internacionales como una asunto de decisión política en el que no interfieren consideraciones religiosas. 29 Asimismo, Agustín Motilla va a explicar que la cuestión principal en cuanto a la Declaración de los derechos humanos, se debe plantear entorno a las interpretaciones y aplicación de los DDHH para saber de esta manera, si pueden ser tenidos en cuenta los criterios de la universalización en las circunstancias culturales o religiosas de los Estados. Ante esta situación han surgido específicamente en la cultura islámica tres discursos o posturas ideológicas: Ultraconservadores: defienden la sharia como un ideal fijo e inmutable formulada en el siglo X, donde no tiene cabida el reconocimiento de derechos fundamentales del individuo, salvo los derechos que se recogen específicamente en el Corán, Sunna o Sharia. Tradicionalistas: supremacía de los valores religiosos islámicos, y desde la sharia han propuesto una formulación de DDHH utilizando las categorías y tipos del derecho internacional, aunque cernidos por el tamiz religioso. En síntesis, la sharia sería su concepción tradicional o fundamento que inspira y, a la vez, limita los DDHH. Corriente minoritaria o moderada: consideran posible una interpretación del Corán compatible con la doctrina y práctica de los DDHH. De igual forma la corriente basada en principios moderados, es una postura que permite una armonización entre las nociones de derechos universales y la islámica. Una versión moderada de la ley islámica, en donde los ideales de la sharia se moldeen a las realidades y contextos actuales, posibilitaría una concordancia con los estándares universales vigentes de DDHH, y con ello la liberación de la mujer frente a prácticas patriarcales discriminatorias. 2.2.3 Feminismos islámicos A partir del re-surgimiento del Islam político, en la década de los setenta, surgió en la cultura musulmana, un discurso de género llamado feminismo islámico, el cual abogaba por la igualdad entre el hombre y la mujer. Por medio de la adopción de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la 30 Mujer CEDAW, en 1979, por la Asamblea General de las Naciones Unidas, por primera vez en el sistema internacional se estableció un marco universal a favor de la noción de los derechos de la mujer, y con ello le brindó a las activistas de los derechos de la mujer, un punto de referencia, así como herramientas jurídicas para resistir y desafiar las nociones patriarcales. De esta manera, alrededor del mundo se iniciaron diversas campañas que visibilizaban las prácticas discriminatorias arraigadas a las tradiciones culturales y religiosas. El feminismo islámico es un nuevo discurso de género que aboga por la armonización de la igualdad con las nociones religiosas del Islam. De esta forma, el feminismo islámico no va a ser producto únicamente de la cultura, sino también de la relación teológica, debido a que las mujeres abogan por las tradiciones coránicas de los textos sagrados. Según Margot Badran, se puede entender que: “…a concise definition of Islamic feminism gleaned from the writings and work of Muslim protagonists as a feminist discourse and practice that derives its understanding and mandate from the Qur'an, seeking rights and justice within the framework of gender equality for women and men in the totality of their existence. Islamic feminism explicates the idea of gender equality as part and parcel of the Quranic notion of equality of all insan (human beings) and calls for the implementation of gender equality in the state, civil institutions, and everyday life. It rejects the notion of a public/private dichotomy (by the way, absent in early Islamic jurisprudence, orfiqh) conceptualising a holistic umma in which Quranic ideals are operative in all space” (Badran, citado en Fawcett, 2013). Igualmente, la discriminación de la mujer va a ser también consecuencia de su falta de participación en el poder político y en las instancias jurídicas encargadas de la interpretación de los textos sagrados, que han generado la expulsión de la mujer de la esfera pública la cual es una instancia fundamental en la toma de decisiones. De esta manera, los movimientos feministas musulmanes van abogar por “la idea del empoderamiento, de dotar a las mujeres de formas de acceso a los recursos y al poder, a partir del uso de unas herramientas proporcionadas por el Islam, cuya legitimidad no entra en discusión” (Ramírez, citado en Terrón, 2012). En este sentido, las feministas comparten la necesidad de empoderar y capacitar a la mujer, para que puedan lograr con plenitud sus derechos en el marco del Islam. Esto implicaría que la mujer tome conciencia acerca de su realidad política y luche por la trasformación de la estructura política patriarcal de algunos Estados musulmanes, 31 para de este modo lograr su inserción plena en el liderazgo político. De esta manera, han surgido organizaciones no gubernamentales como Sisters in Islam, fundado por Zainah Anwar en 1988, que es una importante fuerza política y religiosa en Malasia, la cual tiene como objetivo desafiar las leyes y políticas que discriminan a la mujer en nombre del Islam (Segran, 2013). Asimismo, la importancia del empoderamiento político de la mujer no alude únicamente al cambio de las relaciones de poder preponderantes sino también en la transformación de la cultura. Debido a que se debe concebir a la cultura como un elemento dinámico y no como una homogenizante. De tal modo, la mujer aboga por prácticas culturales que se acoplen a los contextos y nuevas realidades, dado que en la actualidad la creación de marcos internacionales de DDHH enfocadas a la igualdad, brinda los mecanismo jurídicos necesarios para la liberación de la mujer, algo que no ha sido posible internamente en sus países (Elvin Hatch, citado en Steiner, Alston y Goodman, 2008). En el mundo islámico han empezado a surgir dos tipos de feminismo: uno secular y otro que reivindica la posibilidad de una práctica religiosa fiel al Islam junto con la libre discriminación contra la mujer. La postura radical –secular- del feminismo islámico centra su lucha por el derrocamiento de las nociones patriarcales, a favor de los derechos de la mujer, en donde la mujer islámica tome conciencia sobre su posición y abogue por la emancipación de sus libertades ante las leyes islámicas, que han denigrado su ser (Terrón, 2012: 244). Del mismo modo, el feminismo islámico va a desarrollar una corriente más reformista, en donde las mujeres musulmanas buscan tomar el Corán como única y completa referencia, “…esquivando otros textos sagrados o interpretaciones personales de diferentes hombres de la religión. Para ellas, el silencio sobre el velo en el Corán es un salvoconducto y, amparándose en el hecho de que en el Islam la relación entre el fiel y dios es directa, defienden que no necesitan de nadie que interprete los textos… consiguiendo defender ciertos derechos de la mujer sin tener 32 por qué abandonar su fe” (Amiriam y Zein, citado en Salas, 2012). Esta postura por ende, no busca acabar con los ideales tradicionales del Islam, sino al contrario retoma las prácticas tradicionalistas, dado que conciben a la religión islámica como una fuente que contiene elementos de liberación necesarios para la emancipación de la mujer musulmana. En este sentido, el Islam es compatible con la igualdad de género (Segran, 2013), pero es necesario reconciliar el Islam con las nociones de DDHH y la igualdad ante la ley. Finalmente, la ratificación de la CEDAW por parte de los países musulmanes7, abrió la posibilidad para que las mujeres musulmanas reivindiquen sus derechos tanto en el escenario internacional como en las dinámicas internas de las sociedades islámicas. Por ejemplo, las mujeres han podido participar en la creación de informes alternativos de la sociedad civil ante el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Evidenciándose en la visita que realizo Yakin Ertuk, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer de la ONU. 7 Los únicos países que no han ratificado la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) son: los Emiratos Árabes Unidos, Irán, Omán y Qatar. 33 3. CAPÍTULO: EL IMPACTO DEL PROBLEMA DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN ARABIA SAUDITA: LOS DERECHOS Y SITUACIÓN DE LA MUJER. En este capítulo se profundizará acerca del impacto que ha tenido la Declaración Universal de los DDHH y demás instrumentos internacionales de DDHH en Arabia Saudita. Para ello se describirá en un primer instante la estructura interna del país, seguido por las convenciones internacionales de derechos humanos ratificadas por el país, lo que implica las responsabilidades asumidas internacionalmente por el Estado y su incidencia dentro de la estructura interna de Arabia Saudita. Igualmente, se analizará como la producción de discursos de DDHH ha impactado en la cultura política y la estructura legal para la protección de los DDHH. Para finalmente, ver como es la situación de la mujer y su concepción dentro de la sociedad. 3.1. Estructura interna de Arabia Saudita. El Reino de Arabia Saudita 8 se encuentra ubicado en la Península arábiga, al sudoeste de Asia. Fundado en 1932 por el Rey 9 Abdulaziz bin Abdelrahman AlSaud, el gobierno saudita se ha caracterizado por ser un Estado monárquico basado en los principios teocráticos 10 de la sharia islámica. La constitución de Arabia Saudita es el Corán y la Sunna del Profeta, El islam practicado en Arabia Saudita se llama el wahabismo11. 8 La importancia de Arabia Saudita recae en ser la cuna y el centro del Islam, debido a que en este país se alzan las dos ciudades santas más importantes para la religión islámica, la Meca y Medina, y la alquibla hacia la que se dirigen las oraciones de más de 1.500 millones de musulmanes en la época de peregrinación. 9 Al gobernante le recae la responsabilidad de velar por la aplicación de los principios y disposiciones de la sharia en pro del desarrollo de una sociedad más justa. 10 Se parte de la idea de la existencia de un vínculo entre el ejercicio del poder y el derecho islámico (Bosemberg, 1998) 11 El aahabismo surge a mediados del siglo VVIII en la Península Arábiga por Shikh ul Islaam Muhammad ibn ‘Abd alWahhab Kirgiz. Es una corriente religiosa del sunnismo musulmán, la cual pretende restaurar el monoteísmo absoluto, taahid, del primer Islam. El aahahabismo implora la aplicación de la sharia con rigor y acepta al Corán y el Hadiz como los textos básicos del Islam, en donde a los aahabíes les recae la misión de interpretar directamente las palabras del Profeta. De esta manera, el aahabismo “constituía una ideología que contribuía de diversas maneras a la eclosión de un poder político capaz de unificar la región…” (Al-Rasheed, citado en Castien, 2007). 34 En las últimas décadas el país ha comenzado a vivir una gran transformación 12 y modernización, sin dejar a lado sus tradiciones. La religión sigue siendo el pilar determinante de las prácticas de la sociedad y el gobierno, en la medida que el Consejo Superior de Ulama, es el órgano encargado de proporcionar la aprobación religiosa para las políticas establecidas por el gobierno. Asimismo, en Arabia Saudita existe la policía religiosa –Al Mutawa’een-, conocida como la Comisión para la Promoción de la Virtud y Prevención del Vicio, tiene la tarea de hacer cumplir las directrices sobre la moralidad pública emitidos por el Consejo, mediante el estricto cumplimiento de los códigos de conducta moral decretados en la sharia (Bonavide, 2008). La sharia islámica para el gobierno de Arabia Saudita, va a ser el mecanismo judicial encargado de velar por la libertad y justicia de los creyentes, así como el de imponer los castigos en relación con delitos dictaminados en los textos sagrados. Aunque el país árabe instauró al Corán y la Sunna como su constitución política, en el año de 1992, se aprobó la Ley Fundamental (ver anexo N°3), por parte del actual rey Abd Al Aziz Al Saud. 3.2. Convenciones Internacionales de Derechos Humanos ratificadas por Arabia Saudita. En el año de 1948, Arabia Saudita fue uno de los países miembros que abstuvo su voto a la favorabilidad de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, debido a la inclusión y aprobación del artículo 18. En las últimas décadas, Arabia Saudita ha empezado un proceso de inserción internacional basado en la ratificación de varios instrumentos de DDHH, incluyendo: la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), la Convención sobre los Derechos de los Niños (CDN), y la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (CAT). 12 Arabia Saudita es uno de los países más ricos en reservas y explotación de petróleo y gas natural. 35 3.2.1. Convención sobre los Derechos de los Niños (CDN)13. En 1996, Arabia Saudita ratifica la Convención de la niñez14 e introduce reservas15 a todos los artículos que entran en conflicto con las disposiciones de la Ley Islámica. El gobierno saudita inició reformas en pro de la protección de los menores de edad, definiendo por primera vez en la historia del Reinado a los niños como toda persona menor de 18 años16. Asimismo, el gobierno ha adoptado esfuerzos en pro de la generación de bienestar y protección de los niños, a través de la aprobación de programas y proyectos. A continuación se encuentra algunas de las leyes promulgadas: En 2001 se promulgó el Código de Procedimientos Penales, definiendo los procedimientos de las personas menores de edad víctimas de torturas o tratamientos vejatorios. Se reestructura la Comisión Nacional para la Infancia en octubre de 2005, la cual es una agencia gubernamental diseñada para supervisar, controlar y coordinar programas enfocados al bienestar y desarrollo de los niños. La Comisión aprobó el Plan Nacional de la Infancia para el periodo 2005-2015, promoviendo el estatus y los derechos de los niños, especialmente la población más vulnerable –niños con discapacidad o refugiados-. Igualmente se incluye la prevención del trabajo infantil, el maltrato de menores y su exposición a la delincuencia. 13 Para ver el contenido de la Convención sobre los Derechos de los Nioos (CDN) ir a la página de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: http://aaa2.ohchr.org/spanish/laa/crc.htm. 14 Es un instrumento jurídicamente vinculante, a los Estados firmantes –ratificación o adhesión- les recae la obligación de proteger y asegurar los derechos de la infancia, debido a que son considerados como los responsables de este compromiso ante la comunidad internacional. De esta manera, los Estados partes de la Convención están obligados a estipular y llevar a cabo medidas y políticas necesarias para proteger el bienestar de los nioos. 15 Según el informe del examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 44 de la convención del Comité de los derechos del nioo. Ante el establecimiento de la reserva por parte del gobierno de Arabia Saudita, “se mostró la preocupación de que la amplia e imprecisa naturaleza de la reserva, podía contradecir algunas disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño y por lo tanto cuestionar el objeto de la misma” (2006, p. 55). 16 Según el informe del examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 44 de la convención del Comité de los derechos del nioo. En cuanto a las edades mínimas, en el Reino de Arabia Saudita en tiempo pasado se “permitía el trabajo laboral a todas las persona mayores de 13 años, pero ante la firma de la Convención el gobierno decreta los 18 años como la edad mínima para trabajar, pero brindando la posibilidad de trabajar a los 15, si este no representa una amenaza para la salud del menor” (2006, p.58). 36 El 17 de enero de 2011, el Consejo Consultivo promulgó la resolución N° 145/74 por la que se aprueba la Ley de Protección del Niño. Estableciéndose una normativa jurídica garante de “la protección al niño frente a todas las formas de violencia…la sensibilización social sobre su derecho a la vida, y prohíbe que el niño realice trabajos que puedan entrañar un riego para su seguridad o salud” (Informe Internacional de Defensa de Niñas y Niños, 2006: 57). Aunque se han promulgado y establecido políticas y proyectos encaminados a mejorar la condición de vida de los niños y niñas, el país aún cuenta con grandes debilidades. Según el informe de la Comisión Económica y Social para Asia Occidental (CESPAO), citado en el Examen Periódico Universal realizado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2013, el analfabetismo juvenil es muy común entre las niñas, en donde alrededor del 72, 08% eran analfabetas. Otro de los graves problemas a lo que se enfrenta el gobierno en materia de protección de los niños, reside en que aunque “no se condena a muerte a los menores y no se dicta la pena capital a nadie que cometa un crimen antes de la mayoría de edad-18 años-…los jueces gozan de discrecionalidad, en causas penales en que se inculpe a menores, para determinar que ya son mayores antes de esa edad y que, en consecuencia, se dicte la pena capital por delitos cometidos antes de tener 18 años” (Informe Internacional de Defensa de Niñas y Niños, 2006: 55), constituyéndose una violación a los dispuesto en el artículo 37 de la Convención. 3.2.2. Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (CAT)17. El 23 de septiembre de 1997, el Reino de Arabia Saudita se adhirió a la Convención contra la Tortura, aceptando a nivel internacional el compromiso de proteger la integridad física y psicológica de las personas que se encuentran en posición o 17 Para ver el contenido de la Convención sobre los Derechos de los Nioos (CDN) ir a la página de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: http://aaa2.ohchr.org/spanish/laa/cat.htm. 37 estado de ser sometidas a prácticas inhumanas. De esta manera, se fortaleció la junta de Reclamaciones18 para atender las alegaciones de violación de los DDHH, así como el reforzamiento de los establecimientos médicos para que dispongan de expertos forenses adecuados para examinar las presuntas víctimas de la tortura. Aunque el país se comprometió a prevenir y condenar estas prácticas inhumanas, se ha evidenciado que en su ordenamiento jurídico no se refleja explícitamente esta prohibición ni dicta sanciones penales, por lo que se siguen practicando castigos corporales por parte de las autoridades judiciales y administrativas, en donde se han dictaminado la amputación de miembros, latigazos, extracción de ojos y otros más mecanismos (Comité Contra la Tortura, 2002). Mostrándose en los casos expuestos por Amnistía Internacional en su Informe anual de 2012 sobre el estado de los derechos humanos en Arabia Saudita: El 27 de septiembre, Shaimaa Jastaniyah fue condenada en Yidda a recibir 10 latigazos por haber conducido un automóvil. La sentencia fue confirmada por el mismo tribunal que la había dictado y, al finalizar el año, se estaba recurriendo (Amnistía Internacional, 2012). El 23 de diciembre, a Abdul Samad Ismail Abdullah Husawy, ciudadano nigeriano, le amputaron la mano derecha por robo en Riad (Amnistía Internacional, 2012). 3.2.3. Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW)19. El 7 de octubre de 2000, Arabia Saudita ratifica 20 la Convención e impone unas reservas: 18 Igualmente, se crea una comisión permanente encargada de “investigar las acusaciones de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes durante el arresto, la detención o la investigación de sospechosos” (Comité Contra la Tortura, 2002:2). 19 Para ver el contenido de la Convención sobre los Derechos de los Nioos (CDN) ir a la página de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: http://aaa2.ohchr.org/spanish/laa/cedaa.htm. 20 La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, fue firmada en 1979 pero entra en vigor el 3 de septiembre de 1981. 38 1) En caso de contradicción entre cualquier disposición de la Convención y los preceptos de la ley islámica, el Reino de Arabia Saudita no está en la obligación de cumplir las disposiciones contradictorias de la Convención. 2) El Reino no se considera obligado por lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 921 y en el párrafo 1 del artículo 29 de la Convención22. La reserva impuesta por Arabia Saudita a la Convención, significó para el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la mujer, una vulneración al propósito y objeto mismo de dicho mecanismo, dado que el país al primar las disposiciones religiosas de la ley islámica, no se encuentra sujeto al cumplimiento de las obligaciones de la convención encaminados al aseguramiento y protección de los derechos de la mujer, incumpliendo con los cambios legislativos necesarios para cumplir las obligaciones asumidas por el Estado firmante (Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Discriminación contra la Mujer, 2008). En el momento mismo de la ratificación de la Convención, los países miembros expresaron su inconformidad pero no crearon mecanismos efectivos para no aceptar la puesta en marcha de dicha reserva, así como el ingreso de esta nación. Viéndose ejemplificado en posiciones como la de Alemania, en donde este Estado alegó que la “reserva formulada por Arabia Saudita… excluye una obligación de no discriminación cuya enorme importancia en el contexto de la exclusión hace que esa reserva resulte contraria a la esencia de la convención” (citar). Sin embargo, a partir de la firma de la Convención Arabia Saudita ha iniciado un proceso de transformación en cuanto a la concepción y protección de la mujer en la sociedad. De esta manera, el gobierno en los últimos años ha establecido y creado programas y leyes en pro del mejoramiento de la situación de la mujer. Algunos de dichos programas son: 21 Artículo 9.2. Los Estados Partes otorgarán a la mujer los mismos derechos que al hombre con respecto a la nacionalidad de sus hijos. 22 Artículo 29.1. Toda controversia que surja entre dos o más Estados Partes con respecto a la interpretación o aplicación de la presente Convención que no se solucione mediante negociaciones se someterá al arbitraje a petición de uno de ellos. Si en el plazo de seis meses contados a partir de la fecha de presentación de solicitud de arbitraje las partes no consiguen ponerse de acuerdo sobre la forma del mismo, cualquiera de las partes podrá someter la controversia a la Corte Internacional de Justicia, mediante una solicitud presentada de conformidad con el Estatuto de la Corte. 39 El 12 de enero de 2013 se promulgó el Real Decreto N° A/44 por el que se modifica el artículo 3 de la Ley del Consejo Consultivo, en donde se permitió la participación de la mujer en la vida política23, con el pleno derecho de ser parte de dicho Consejo. En 2004 se creó el Comité Nacional Superior especializado en asuntos de la mujer. Así como los 13 comités de protección social. Se ha reconocido la participación de la mujer como miembro con derecho. Por ese motivo, desde el 2014 las mujeres podrán votar en los concejos municipales, y se espera que en el 2015 puedan presentarse como candidatas a dichas elecciones. Aunque se han promulgado y establecido políticas y proyectos encaminados a la mejora de la condición de vida y participación de la mujer en la sociedad, el país aún cuenta con grandes debilidades, que no han permitido acabar con la discriminación que vive la mujer en su vida diaria, debido a que “existen numerosas prácticas discriminatorias contra ellas que comprometen sus derechos y dignidad como seres humanos plenos …La segregación sexual y la práctica de la tutela masculina son obstáculos importantes al logro de la autonomía de la mujer, de su capacidad jurídica como adultas y de su capacidad para participar en todas las actividades sociales y laborales”, como menciona Yakin Ertuk, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer de las Naciones Unidas en 2009. De esta manera, Arabia Saudita sigue siendo una sociedad segregada por sexos, debido a la no codificación de leyes24. 3.3. Situación de la mujer en Arabia Saudita. En las últimas décadas el Reino de Arabia Saudita ha empezado afrontar desafíos sin precedentes, como consecuencia de las demandas de cambio de las realidades 23 Según el Informe Nacional de Arabia Saudita presentado al Consejo de derechos humanos de las Naciones Unidas en 2013, el gobierno por medio de este decreto, permitió que la mujer pudiera ser parte de Consejo Consultivo, en donde las mujeres pueden ocupar un mínimo de 20% de los escaoos. 24 La no codificación de leyes dejaba a manos de los jueces la capacidad de aplicar preceptos procedentes de la costumbre y las tradiciones de la sharia, que no tienen en cuenta los instrumentos internacionales ratificados por Arabia Saudita. 40 sociales por parte de algunos sectores de la sociedad. Ante esta situación se han realizado reformas modestas que han tenido repercusiones significativas en los derechos de la mujer, y con ello se han generado una diversidad de discursos, dado que “las opiniones, las aspiraciones y las reivindicaciones de las mujeres sauditas son tan diversas y múltiples como sus experiencias vitales. Si bien algunas se manifiestan contentas y satisfechas con sus vidas, otras sostienen que hay numerosas prácticas discriminatorias contra la mujer que comprometen sus derechos y dignidad como seres humanos plenos y socavan los valores auténticos de su sociedad” (Erturk, 2009: 2). A lo largo de la historia, el país se ha caracterizado por tener una posición absolutista o fundamentalista como menciona Sousa Santos, en donde se concibe que el Islam y todos sus instrumentos religiosos deban ser aplicados a la sociedad. El gobierno ha comenzado a tomar en los últimos años una posición un poco más moderada en cuanto al rol, derechos y libertades de la mujer en Arabia Saudita. De esta manera, se ha producido un discurso tradicionalista en cuanto a la concepción de DDHH, en el cual siguen primando los valores religiosos islámicos pero se ha dado progresivamente cabida a algunos DDHH establecidos en el marco internacional, debido a los compromisos asumidos por el Estado ante la firma de tratados internacionales de gran envergadura como la CEDAW. Esto ha significado, para la mujer la oportunidad de poder ser escuchada y ser un actor más relevante en la escena pública y privada, que siempre había estado bajo control del hombre. Por consiguiente, en los últimos años la sociedad ha experimentado una serie de reformas, donde se aboga por la igualdad de sexos, en donde a partir del establecimiento de nuevas normas legales la mujer ha logrado alcanzar puestos muy reconocidos en la esfera pública. Por ejemplo, en marzo de este año se dio un hecho sin precedente en la historia del país, al designarse a Somayya Jabarti como directora de uno de los periódicos 25 más importante del país, el Saudi Gazette. 25 Su antecesor Khaled Al Maeena, se refería que el mayor desafío al se enfrentaba Jabarti es el de ser aceptada en un círculo periodístico dominado por hombres (Casanova, 2012). 41 Igualmente, en el 2013 se aprobó que 4 mujeres saudíes expidieran sus licencias para ejercer como abogadas a principios de este año en la ciudad de Jeddah (AmecoPress, 2014), se abrió la primera firma de abogados dirigida por mujeres. Asimismo, en el 2009 se nombró a Noura Al Fayez como miembro de gabinete. Sin embargo, aunque estos hechos son significativos y evidencia el progresivo cambio de las concepciones que se tienen acerca de las mujeres, la nación sigue enfrentando grandes retos que impiden un desarrollo pleno e igualitario de la mujer frente al hombre. El estatus de la mujer en Arabia Saudita se encuentra determinado por la interpretación patriarcal de los textos sagrados que conciben a la mujer como un ser frágil, que necesita de la protección del hombre. Por ese motivo, la sociedad saudita se ha caracterizado por implementar restricciones y suprimir derechos a las mujeres en nombre de la religión (Mtango, 2004). En las últimas décadas el discurso de género del feminismo islámico ha comenzado a ser escuchado por las mujeres en Arabia Saudita que han empezado a tomar conciencia sobre su situación de subordinación en la sociedad. De esta manera, un sector importante de las mujeres se han apropiado de una posición feminista reformista, encaminado no a la eliminación de los ideales religiosos del Islam, sino a la re-interpretación de los textos sagrados como el Corán, que permitan la liberación y autonomía de la mujer en pro de la consecución de sus derechos, sin abandonar su fe. El deseo y lucha de la mujer por la re-interpretación de los textos sagrados, surge desde una corriente moderada, en donde ellas consideran posible una interpretación del Corán compatible con la doctrina y práctica de los DDHH proclamada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Para las feministas los marcos internacionales de derechos, se establecen como la oportunidad de encontrar una posición más igualitaria en la sociedad 26, debido a 26 Estas posiciones son aceptadas por organizaciones no gubernamentales en Arabia Saudita como The Association for the Protectión and Defense of Women’s Rigths, fundada por Wajeha al-Huaaider y Faazia Al-Uyyouni, quienes propician el activismo a favor de los derechos humanos y su reivindicación social. Asimismo, otra organización que pregona por la 42 que la Declaración se funda en la concepción de que hombres y mujeres por naturaleza son iguales. De esta forma, las mujeres se han unido a favor de reformas en pro de la reivindicación de sus derechos. Evidenciándose, en la campaña lanzada en internet llamada Women 2 Drive27, que instaba a las mujeres a manejar en pro del derecho del libre movimiento28, debido a que se considera el manejar una práctica que pone en riesgo la salud de la mujer 29 . De esta manera, las activistas de derechos humanos han ejercido presión internamente en pro de la reforma del sistema político patriarcal imperante, el cual ha sido encargado de limitar sus derechos y libertades. Se debe tener en cuenta, que los movimientos de DDHH por parte de las mujeres, siguen siendo pocos debido a la fuerte presión que ejerce el gobierno contra estos grupos. 3.3.1. Educación. En los últimos años se ha dado una evolución positiva de la situación de la mujer y con ello el campo de la educación es uno de los que cuenta con mayor progreso. Desde la apertura de escuelas para niñas en el año de 1956, las tazas y programas de alfabetización de las mujeres aumentaron de manera significativa. En el año 2006, el 78,4% de las mujeres saudíes entre la edad de 15 años y mayores, sabían leer y escribir, en comparación con el 88,6% de los hombres, según datos aportados por Yakin Erturk. De igual forma, las mujeres cuentan con acceso gratuito y casi completo a la educación primaria y secundaria, como consecuencia de un Decreto Real en 2004 que dictaminó la obligatoriedad de la educación primaria para todos los niños y niñas entre los 6 y 15 años. En cuanto a la educación superior, “las promoción y el conocimiento de los derechos humanos centrado en los ideales de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y demás instrumentos internacionales de derechos es la Association for Civil and Political Rights (ACPRA) 27 Se “instaba a las saudíes…a conducir por las carreteras del país a partir del 17 de junio. Según informes, decenas de mujeres siguieron la consigna, y algunas fueron detenidas y obligadas a comprometerse por escrito a dejar de conducir. Al menos dos se enfrentaban a juicio…” (Amnistía Internacional, 2012). 28 Las mujeres en Arabia Saudita no poseen la libertad de movimiento, debido a que si desean movilizarse dentro o fuera del país necesitan del permiso de su tutor. 29 el clérigo Saleh Al Lohaidan, conducir puede “provocar daoo en los ovarios, arriesgando la posibilidad de procrear nioos sanos” (Casanova, 2014). 43 graduadas constituyen el 56,5% y los varones el 43,5%” (Ertuk, 2009: 8). Sin embargo, aunque se ha evidenciado un aumento de la educación de las mujeres, está aún cuenta con prácticas de segregación, por ejemplo desde los 7 años, los niños y niñas son separados estrictamente, debido a que la educación es dividida por sexos, en donde las mujeres son puestas en condiciones de salones y servicios más pobres30, y se les educa tradicionalmente en materias femeninas31 (Mtango, 2004). Igualmente, en algunas universidades no se les permite estudiar en campos como la ingeniería, astrología, geologías, jurídicas, entre otras. 3.3.2.Trabajo. La participación de la mujer en el mercado laboral aunque sigue siendo bajo, aumento al 10,3% en 2004. Igualmente, por medio de la División de Estadísticas de las Naciones Unidas citado en el Examen Periódico Universal realizado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2013, se indicó que la tasa de población femenina ocupada se había reducido del 15,3% en 2008 al 14,6% en 2009. La baja participación de la mujer en el campo laboral, se debe a la falta de oportunidades, la falta de libertad de movimiento y las restricciones impuestas por su tutor32, así como la prohibición de la mujer de ejercer trabajos predominados por hombres, debido a que el artículo 149 del Código de Trabajo (2005), específica que las mujeres deben trabajar en todos los campos adecuados a su naturaleza de conformidad con las disposiciones de la sharia, los cuales son las tareas del hogar como aluden Adala Center for Human Rights y The Association for Civil and Political 30 Esto es producto de la falta de asignación de recursos. De igual forma, las ramas femeninas de las universidades se encuentran menos equipadas que la de los varones, y la toma de decisiones está bajo en control de los hombres. 31 Aunque ha aumentado la educación de las nioas, está se centra en la preparación de sus roles naturales como el de ser madres y esposas. 32 El tutor se establece como la figura fundamental determinante del rol de la mujer tanto en la esfera privada como pública. De esta manera, el tutor le recae legalmente la misión de proteger a la mujer en casi todos los ámbitos de la esfera pública, lo que ha provocado una limitación de la autonomía de estas frente al ejercicio de sus derechos legales, la capacidad de contraer matrimonio, entre otros. 44 Rights in Saudi Arabia (ACPRA), en el Resumen preparado para la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos del 2013. De igual forma, la mujer cuenta con mayor participación en el sector privado, donde según el Informe del Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas del 2013, se indica que alrededor de 20.000 empresas privadas, el 21% eran propiedad de mujeres. Aunque el sector público no cuenta con una alta participación de la mujer, el sector de la educación alberga el mayor número de empleadas femeninas con el 83,4% y el ministerio de salud con el 5,4%. Las restricciones impuestas a la mujer y la segregación sexual, van hacer un obstáculo fundamental para la participación de la mujer en toda gama de oportunidades y actividades en el ámbito laboral, como indicaron mujeres de negocios a la relatora especial de las Naciones Unidas, Yakin Ertuk. Igualmente, aunque la participación de la mujer en el mercado laboral ha aumentado relativamente poco a comparación del sector de la educación, el gobierno ha logrado insertar a la mujer de forma lenta en dicho campo. 3.3.3.Violencia contra la mujer. Si bien han sido adoptadas algunas iniciativas por parte del gobierno para detener la violencia que vive la mujer en su vida diaria, estas no han logrado crear políticas públicas efectivas para acabar con la violencia. En un informe presentado por The National Society for Human Rights (NSHR), entre los años de 2004 a 2006 se recibieron alrededor de 713 casos de violencia intrafamiliar, y en el 2011, se presentaron 370 denuncias, en donde la mayoría de los incidentes se referían a acciones de violencia física y emocional ejercida por los esposos o padres. Por su lado, The Jeddah Committee for Social Protection, recibió más de 250 casos de violencia ejercida en el ámbito familiar. Según Yakin Ertuk, se estima que los casos de violencia doméstica son mucho mayores a los expresados en estas estadísticas. Esto se debe entre otras cosas a los numerosos obstáculos que enfrentan las mujeres para presentar denuncias, debido a la inexistencia de leyes específicas 45 sobre la violencia contra la mujer, y la constante impunidad a los autores que cometen dichos actos. En este sentido la violencia contra la mujer es considerada en el marco internacional como un tipo de discriminación que impide la realización de la mujer como un ser de derechos plenos (Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: Arabia Saudita, 2008). Igualmente, la violencia contra las niñas y mujeres sigue aumentando al paso de los años, debido que las niñas representan el 62% de todos los casos de violencia contra los niños y los padres los principales responsables en el 65% de los casos. Asimismo, los padres responsables de la muerte de un niño pueden evitar penas o castigos legales33. Por ejemplo, en el 2012 se dio a conocer el caso de Lama AlGhamdi, una niña de 5 años que fue torturada hasta la muerte por su padre, que era un predicador islámico y el cual no recibió ninguna condena, según lo señalado por Halah M.Eldoseri y Naseema Al-Sadah en el informe conjunto presentado AlAdala Center for Human Rights, and International Federation for Human Rights (FIDH), Paris (France); and the Coalition for Equality without Reservation, Saudi Arabia, Geneva, (Switzerland) para las Naciones Unidas34. Todos estos casos demuestran que la violencia contra la mujer es uno de los problemas más graves que enfrenta el gobierno, ya que las prácticas de segregación de sexos y la lectura patriarcal de los textos sagrados, le ha brindado a los hombres una gran libertad, en donde las acciones violentas realizadas por los hombres a las mujeres, no son castigadas. Los obstáculos que enfrenta la mujer para acceder a la justicia y demandar los actos violentos que realizan en contra de su integridad tanto física como emocional, son consecuencia de la falta de garantías y mecanismos judiciales eficaces que condenen estas prácticas. Las ambigüedades 33 Debido a que el “father resposible for the death of a child can avoid responsibility by paying blood money base don a religious opinión considering fathers –but not mothers- to be forgiven for the murder of the children” (stake holders, 2013:4). 34 El informe presentado por estas organizaciones no-gubernamentales hace parte del Resumen preparado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos: Arabia Saudita, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos el 24 de julio de 2013. 46 legales en la administración de la justicia son el resultado de la no codificación de un código penal. Las normas en materia de pruebas son discriminatorias, dado que los testimonios que brinda una mujer ante la corte valen la mitad que la de un hombre. Igualmente no existen leyes específicas con respecto a la violencia contra las mujeres y muchas de ellas deciden no denunciar casos de abuso por parte de sus esposos porque los jueces generalmente otorgan la custodia de los hijos a los padres. Por otro lado, no existen leyes que criminalicen específicamente las violaciones y los abusos sexuales, y las mujeres temen hacer denuncias por temor a que se les condene por adulterio debido a falta de pruebas (Ertuk, 2009). De esta manera, muchas mujeres conciben a la justicia como un organismo que legitima las prácticas discriminatorias contra la mujer. Del mismo modo, la situación de las trabajadoras inmigrantes en Arabia Saudita es preocupante. Las “empleadas domésticas que son inmigrantes aún no están amparadas por el código laboral vigente, desconocen a menudo sus derechos y tiene dificultades, en la práctica, para presentar denuncias y obtener reparación en los casos de abuso” (Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 2008: 6). En su mayoría estas mujeres se encuentran bajo el sometimiento de altos niveles de violencia, incluyendo la esclavitud y el abuso sexual. Esto como resultado a que el acceso a la justicia para estas mujeres es todavía más complicado que para las mujeres saudíes, debido a que la falta de garantías impide que las empleadas domésticas denuncien los constantes abusos a los cuales son sometidas. Asimismo, ante la ley los actos de trabajo forzoso, sometimiento y discriminación que sufren estas mujeres son condenados en su mayoría con multas monetarias. En conclusión, aunque la mujer aún se encuentra en un estado constante de subordinación y restricción de sus derechos, en los últimos años a través de la promulgación de importantes instrumentos internacionales de DDHH se ha abierto la oportunidad para demandar sus libertades y establecerse como un sujeto que posee las mismas condiciones que los hombres. 47 CONCLUSIONES: La Declaración Universal de los Derechos Humanos promulgada por las Naciones Unidas, ha significado una alteración de las concepciones culturales que tienen las diferentes naciones sobre los DDHH en el sistema internacional. Debido a que el establecimiento de una nueva estructura mundial basada en una ética universal de los DDHH, suponía que existían unos mínimos globales de concertación entre las naciones. Pero en realidad se evidenció que en la pretensión de universalidad encaminada a la búsqueda de protección y aseguramiento de las libertades, derechos y dignidad de las personas, había primado las decisiones y concepciones que tenían las potencias occidentales acerca de los DDHH. De esta manera, en la Declaración van a primar los derechos y libertades individuales, por encima de los derechos colectivos y el deber, los cuales son nociones fundamentales en la cultura islámica. Asimismo, la creación de la Carta de derechos, propició uno de los debates más álgidos de discusión en el sistema internacional: el universalismo frente al relativismo cultural en los DDHH. Esta cuestión logró impactar en las sociedades musulmanas y por ello, se generó unos discursos o posturas que abogan por estándares universales de derechos o por la supremacía de la cultura. Por tal razón, los países musulmanes abogaron por una noción de derecho que asigna a la fe como el eje conductor de las libertades humanas. De tal forma, las declaraciones de DDHH de los organismos internacionales islámicos, tomaron una postura absolutista o fundamentalista, en donde conciben que el Islam y todas sus normas religiosas, deben ser aplicadas totalmente. Por tal razón, desde una perspectiva de Donnelly, en estos organismos va a primar una posición fundamentada en el relativismo cultural, en donde los principios y normas del Islam –cultura- limitan los derechos del ámbito universal. Igualmente, la universalización de los DDHH le brindó a la mujer las herramientas jurídicas necesarias para la lucha por la reivindicación de sus derechos e igualdad en estos países. Debido a que la Declaración Universal y demás instrumentos 48 normativos internacionales como la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), posicionaron a la mujer como un sujeto que posee los mismos derechos que los hombres. De esta manera, los movimientos feministas a favor de la igualdad y derechos de la mujer que empezaron a surgir en el mundo, postularon a la cultura como una amenaza directa para la reivindicación y apropiación de los derechos y libertades de la mujer, debido a que el relativismo cultural es a menudo usado como una excusa para la legitimación de prácticas inhumanas y discriminatorias contra las mujeres. Ante esta situación, los grupos feministas tomaron un discurso secularista o modernista como menciona Sousa dos Santos, dado que abogan por el establecimiento de Estados musulmanes bajo la forma de Estados seculares, en donde la aceptación de los derechos internacionales traspasan las consideraciones religiosas. Esto significa que para las feministas se debe primar un universalismo radical, en donde la cultura carezca de importancia para la validez de derechos y normas morales, cuya vigencia y sentido es universal, lo que implica que la diversidad de concepciones y prácticas de DDHH no puede existir. En este contexto, el discurso feminista impacto en Arabia Saudita y con ello se desarrolló una corriente feminista que en vez de primar las nociones del universalismo radical, va a posicionar una postura moderada basada en una ética universal. Ante esta situación, se evidenció que un sector importante de las mujeres en Arabia Saudita tomó conciencia sobre su situación de subordinación frente al hombre, debido a que la interpretación patriarcal de los textos sagrados impedía la reivindicación de sus libertades e igualdad, las cuales eran nociones fundamentales estipuladas en el Corán. De esta manera, el discurso feminista saudí tomó una posición reformista en donde no se busca la eliminación de los ideales religiosos del Islam, sino al contrario propone una reinterpretación de los textos sagrados, que permitan la liberación y autonomía de la mujer en pro de la consecución de sus derechos, sin abandonar su fe. En pocas palabras, la mujer no lucha en contra de su religión sino de las estructuras patriarcales de poder preponderantes en el sistema político saudí que impiden su reivindicación. En este sentido, la mujer lucha 49 por acabar con esas relaciones de poder con el fin de armonizar ante la ley la igualdad natural entre el hombre y la mujer. Asimismo, se demostró que algunas mujeres en Arabia Saudita centran su lucha en un discurso universalista moderado, en donde se considera posible una interpretación de los textos sagrados con la doctrina y práctica de los DDHH, debido a que el Islam va a ser la fuente de los valores y principios de la sociedad que es compatible con la igualdad de género que se aboga en los instrumentos internacionales de protección de los DDHH. Adicionalmente, la lucha por la reivindicación de los DDHH por parte de la mujer, no se habría logrado sin la ratificación por parte del gobierno saudí de los instrumentos jurídicos internacionales como la CEDAW. De esta forma, se observó que en los últimos años el país ha entrado en un proceso de modernización, en donde ven necesario que las prácticas culturales se encuentren en consonancia con las realidades que vive la mujer a nivel mundial. Mostrando que la cultura musulmana no es monolítica sino cambiante en pro de la generación del bienestar social. Igualmente, el discurso tradicionalista de los DDHH apropiado en los últimos años por el gobierno, muestra como la lucha interna de las mujeres a favor de sus derechos, ha logrado lentamente la transformación de los roles tradicionales de las mujeres. El discurso tradicionalista mostró que aunque los valores de la religión siguen primando como la fuente primordial de derecho, se puede armonizar las demandas sociales encaminadas a la igualdad de la mujer con los preceptos religiosos. Demostrando que el discurso universal de los DDHH es compatible con los imperativos religiosos del Islam, debido a que está religión aboga por la igualdad de todos los seres humanos. Lo que ha provocado realmente la subordinación de la mujer, es la interpretación patriarcal de los textos sagrados. En esa medida, en la actualidad la mujer se encuentra en la condición propicia para la apropiación de los ideales expuestos en los marcos internacionales de DDHH, y con ello la transformación de las dinámicas tanto políticas, jurídicas y sociales que permitan la reivindicación de la mujer. 50 BIBLIOGRAFÍA Libros: Cook, R. J. (1997). Derechos humanos de la mujer, perspectivas nacionales e internacionales. Bogotá: Profamilia. Donnelly, J. (1994). Derechos humanos universales: teoría y práctica. México: Gernika. Flores, J. H. (2005). Los derechos humanos como productos culturales: crítica del humanismo abstracto. Pamplona: Ipes Elkarte. Harris, M, (2001). Antropología cultural. Madrid : Alianza Editorial Motilla, A. (2006). Islam y derechos humanos. Madrid: Trotta, S.A. Mutua, M. (2004). The complexity of universalism in human rights. En A. Sajó, Human rights with modesty: The problem of universalism (págs. 5164). Springer; Softcover. Murtada Mutahhari, A (1985). Los derechos de la Mujer en el Islam. Madrid: Resalat. Steiner, H. J., Alston, P., & Goodman, R. (2008). International human rights in context: Law. Politics, Morals. Oxford: Oxford University Press. Páginas Web, periódicos y revistas virtuales: Abdella, E. y Kéchichian, J. (2014). “Saudi Arabia”, en Oxford Islamic Studies Online [en línea], disponible en: http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t236/e0709, recuperado en: 22 de mayo de 2014. 51 Al-Hibri, A. (1997). "Islam, Law and Custom: Redefining Muslim Women's Rights." En American University International Law Review 12, no. 1:1-44, disponible en: http://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1384&c ontext=auilr, recuperado: 18 de abril de 2014. A’la Maududi, S.A. (1982). “Human Rights in Islam” [en línea], disponible en: http://www.islamtreasure.com/uploads/5/0/2/9/5029153/human_rights_in_isl am-syed_abul_ala_maududi-www.islamchest.com.pdf, recuperado: 4 de noviembre de 2013. AmecoPress. (2014). “Arabia Saudita: por primera vez, cuatro mujeres expiden licencias para ejercer como abogadas” [en línea], disponible en: http://www.amecopress.net/spip.php?article10175, recuperado: 8 de abril de 2014. An’naim, A.A. (2010). “On the incompatability of Islam and human rights” [en línea], disponible en: http://www.abc.net.au/religion/articles/2010/07/06/2945813.htm, recuperado: 24 de mayo de 2014. Amnistía Internacional (2014), “La oposición a la Declaración Universal” [en línea], disponible en: http://www.amnistiacatalunya.org/edu/es/historia/dhoposicion.html, recuperado: 3 de febrero de 2014. Beitz, C. (2012). “La idea de los derechos humanos” [en línea], disponible en: https://www.marcialpons.es/static/pdf/9788497689830.pdf, recuperado: 13 de septiembre de 2013. Bonavides, E. (2008, otoño). “Ser mujer en Arabia Saudita: notas sobre el derecho islámico, en Revista Acta Poética [en línea], vol. 29, núm 2, disponible en: file:///C:/Users/wen/Downloads/23184-40987-1-PB%20(2).pdf, recuperado: 10 de septiembre de 2013. 52 Bosemberg, L. (1998, julio-diciembre). “Tribalismo, religión, conexión con occidente y modernización conservadora”, en Revista Historia Crítica [en línea], núm. 17, disponible en: http://historiacritica.uniandes.edu.co/view.php/204/index.php?id=204, recuperado en: 2 de enero de 2014. Buendía, P. (2004). “La declaración de los Derechos Humanos en el Islam” [en línea], disponible en: http://www.gees.org/articulos/la_declaracion_de_los_derechos_humanos_e n_el_islam_952, recuperado: 1 de mayo de 2014. Casanova, F. (2014, marzo) “La primera mujer que dirige un diario en Arabia Saudita” en La Tercera Online [en línea], disponible en: http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/02/678-565978-9-la-primeramujer-que-dirige-un-diario-en-arabia-saudita.shtml, recuperado: 7 de febrero de 2014. Castien, J.I. (2007). “Wahabismo y modernización. Las ambivalencias de una relación”, en Papeles Ocasionales [en línea], disponible en: http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/ VICERRECTORADOS/INVESTIGACION/INSTITUTO%20UNIVERSITARIO %20DE%20INVESTIGACION/FUENTES%20ORALES%20Y%20GRAFICA S/SFOG%20PUBLICACIONES/PO16.PDF, recuperado en: 12 de mayo de 2014. El Fadl, K.A. (2010). “La importancia de la tolerancia en el Islam”, en Kálamos libros [en línea], disponible en: http://www.libreria- mundoarabe.com/Boletines/n%BA85%20Sep.10/ToleranciaIslam.htm, recuperado: 5 de septiembre de 2013. Fawcett, R. “The reality and future of Islamic feminism: What constitutes an Islamic, and where is it headed?”, en Aljazeera Online [en línea], disponible 53 en: http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2013/03/201332715585855781.ht ml, recuperado: 22 de abril de 2014. Guzmán, A. (2013). "La crítica de Marx a los derechos humanos: balance y perspectivas". Recuperado el 26 de Febrero de 2014, de La crítica de Marx a los derechos humanos: balance y perspectivas: http://www.feeye.uncu.edu.ar/web/feyc/La_critica_de_Marx_a_los_derechos _humanos.pdf Higgins, T. E. (1996). "Anti-essentialism, relativism, and human rights". Harv. Women's, 89-126. Jurado, R. (2013). "Luces y sombras del origen de la ONU y la Declaración Universal de los Derechos Humanos". El Cotidiano, 31-40. Kudryavtsev, V. (s.f.). Amnistía Internacionales. Recuperado el 1 de Marzo de 2014, de Amnistía Internacionales: http://www.amnistiacatalunya.org/edu/2/dh/dh-der-naturaleskudryavtsev.html. MEMRI (2007). “Saudi Feminist Wajeha Al-Huweidar: The campaign for Women’s Right to Drive Saudi Arabia Is Just the Beginning”, en The Middle East Media Research Institute Online [en línea], disponible en: http://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/2383.htm, recuperado: 26 de mayo de 2014. Milstead, B (1988). “Feminist theology and women in the Muslim world: an interview with Riffat Hassan” [en línea], disponible en: http://www.wluml.org/node/246, recuperado: 20 de marzo de 2014. Mir-Hosseini, Z (2011, diciembre). “La penalización de la sexualidad: las leyes de zina como violencia contra la mujer en contextos musulmanes”, en Revista 54 Internacional de Derechos Humanos [en línea], vol. 8, núm. 15, disponible en: http://www.corteidh.or.cr/tablas/r29250.pdf, recuperado: 19 de febrero de 2014. Mir-Hosseini, Z. (2012). "Feminist voices in Islam: promise and potential". Recuperado el 19 de Marzo de 2014, de Open democracy: http://www.opendemocracy.net/5050/ziba-mir-hosseini/feminist-voices-inislam-promise-and-potential. Mtango, S. (2004). “A state of oppression? women's rights in Saudi Arabia”, en Asia-Pacific Journal On Human Rights and The Law, [en línea], vol. 5, no.1, 49-67, disponible en file:///C:/Users/wen/Down- loads/16133733%20(1).pdf, recuperado: 13 de septiembre de 2013. Mujeres en Red (2008). "¿Qué es el feminismo?" Recuperado el 3 de Febrero de 2014, de ¿Qué es el feminismo?: http://www.mujeresenred.net/spip.php?article1308. Nasr, S.H. (2007). “Respuestas musulmanas contemporáneas a la cuestión de la libertad y los derechos humanos” [en línea], disponible en: http://www.redislam.net/2013/12/respuestas-musulmanas-contemporaneasla.html, recuperado: 20 de mayo de 2014. Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (2013). “¿Qué son los derechos humanos?” [en línea], disponible en: http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx, recuperado: 13 de noviembre de 2013. Qureshi, E. y Ezzat, H.R. (2011). “¿Son compatibles las leyes de la sharia con los ddhh?, Kálamos libros [en línea], disponible en: http://www.libreriamundoarabe.com/Boletines/n%BA93%20May.11/ShariaDerechosHumanos. htm, recuperado: 5 de septiembre de 2013. Ramos, J. A. (2001). "La crítica a la idea de los derechos humanos". Anuario 55 de Derechos Humanos. Nueva Época, 871-891. Salas, A. (2012). Aportaciones del feminismo islámico como feminismo poscolonial para la emancipación de las mujeres musulmanas, en Revisión bibliográfica de fuentes- doctoral dissertation- [en línea], disponible en: http://eprints.ucm.es/16838/, recuperado: 2 de mayo de 2014. Santos, B. (1998). "Hacia una concepción multicultural de los derechos humanos. Boaventura de Sousa Santos, De la mano de Alicia. Lo social y lo político en la postmodernidad, Bogotá, Siglo del Hombre/Universidad de los Andes, 345-367. Segran, E. (2013, 23 de diciembre). “The rise of the islamic feminists”, en The Nation Online [en línea], disponible en: http://www.thenation.com/article/177467/rise-islamic-feminists#, recuperado: 28 de mayo de 2014. Tamzali, W (2014). “Desafíos para las mujeres de países árabe-islámicos” [en línea], disponible en: http://www.escueladefeminismo.org/IMG/pdf/desafios-es.pdf, recuperado: 22 de marzo de 2014. Terrón, T. (2012). “La mujer en el Islam. Análisis desde una perspectiva socioeducativa”, en Revista El Futuro del Pasado [en línea], vol.3, p. 237254, disponible en: http://www.elfuturodelpasado.com/ojs/index.php/FdP/article/view/109/103, recuperado: 25 de mayo de 2014. Universidad Libre de Berlín (2013). "Mujeres y género". Instituto de Estudios Latinoamericanos: mujeres y género. Recuperado el 4 de febrero de 2014: http://www.lai.fu-berlin.de/es/e learning/projekte/frauen_konzepte/projektseiten/. 56 Velasco, J. C. (1990). "Aproximación al concepto de los derechos humanos". Anuario de derechos humanos, 618-632. Vieco, L. E. (2012). “La universalización de los derechos humanos”. Analecta política, 165-179. Vior, E.J (1980). "¿Cambia la visión de los derechos humanos de una cultura a otra?" Evolución de las ideas filosóficas, 1-6. Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos: Asamblea General de las Naciones Unidas. (2001). Situación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer: Informe del Secretario General. Asamblea General de las Naciones Unidas. (1971). Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) [en línea], disponible en: http://www2.ohchr.org/spanish/law/cedaw.htm, recuperado: 3 de octubre de 2013. Asamblea General de las Naciones Unidas. (1990). Convención sobre los derechos de los niños (CDN) [en línea], disponible en: http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm, recuperado: 12 de mayo de 2014. Asamblea General de las Naciones Unidas. (1987). Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (CAT) [en línea], disponible en: http://www2.ohchr.org/spanish/law/cat.htm, recuperado: 12 de mayo de 2014. Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. (2013). Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal: Arabia Saudita [en 57 línea], disponible en: http://daccess-dds- ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/191/65/PDF/G1319165.pdf?OpenElement, recuperado: 12 de mayo de 2014. Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. (2013). Informe nacional presentado con arreglo al párrafo 5 del anexo de la resolución 16/21 del Consejo de Derechos Humanos del Reino: Arabia Saudita [en línea], disponible en: http://daccess-dds- ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/160/91/PDF/G1316091.pdf?OpenElement, recuperado: 12 de mayo de 2014. Consejo de Derechos Humanos. (2013). Recopilación preparada por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos con arreglo al párrafo 15 b) del anexo de la resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos y al párrafo 5 del anexo de la resolución 16/21 del Consejo: Arabia Saudita [en línea], disponible en: http://daccess-dds- ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/159/01/PDF/G1315901.pdf?OpenElement, recuperado: 12 de mayo de 2014. Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. (2013). Resumen preparado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos con arreglo al párrafo 15 b) del anexo de la resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos y al párrafo 5 del anexo de la resolución 16/21 del Consejo: Arabia Saudita [en línea], disponible en: http://daccess-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/159/01/PDF/G1315901.pdf?OpenElement, recuperado: 12 de mayo de 2014. Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas. (2008). Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: Arabia Saudita [en línea], 58 disponible en: file:///C:/Users/wen/Downloads/N0829883%20(1).pdf, recuperado: 12 de mayo de 2014. Comité de los Derechos del Niños de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. (2006). Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 44 de la Convención: Arabia Saudita [en línea], disponible en: http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/5166.pdf?view=1, recuperado: 14 de mayo de 2014. Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. (2009). Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Yakin Ertuk: Misión a la Arabia Saudita [en línea], disponible en: http://daccess-dds- ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G09/128/25/PDF/G0912825.pdf?OpenElement, recuperado: 12 de mayo de 2014. 59 ANEXOS Anexo Nº 1 Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas35 Preámbulo Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias. Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones. Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre. Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso. LA ASAMBLEA GENERAL proclama la presente DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos 35 Fuente: Declaración Universal de los Derechos Humanos disponible [en línea]: http://aaa.un.org/es/documents/udhr/. 60 de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción. Artículo 1 Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Artículo 2 Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. Artículo 3 Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Artículo 4 Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Artículo 5 Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Artículo 6 Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. Artículo 7 Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Artículo 8 Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley. 61 Artículo 9 Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Artículo 10 Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Artículo 11 1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. 2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Artículo 12 Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Artículo 13 1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. 2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Artículo 14 1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país. 2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Artículo 15 1. persona tiene derecho a una nacionalidad. 2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. 62 Artículo 16 1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. 2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio. 3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Artículo 17 1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. 2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Artículo 18 Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Artículo 19 Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Artículo 20 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. 2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. Artículo 21 1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. 2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. 3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice 63 la libertad del voto. Artículo 22 Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Artículo 23 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. 4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. Artículo 24 Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Artículo 25 1. persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social. Artículo 26 1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los 64 grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Artículo 27 1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. Artículo 28 Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos. Artículo 29 1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. 2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. 3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Artículo 30 Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración. 65 Anexos Nº 2 Declaración de los Derechos Humanos en el Islam36 Conferencia Islámica de El Cairo, 1990 La 19ª Conferencia Islámica de Ministros de Asuntos Exteriores (sesión de Paz, Desarrollo y Solidaridad) celebrada en el Cairo, República Árabe de Egipto, del 9 al 14 de muharram de 1411 (31 de julio - 5 agosto 1990), consciente de la dignidad del ser humano en el Islam, en tanto que representante de Allah en la tierra; reconociendo la importancia de promulgar un documento sobre Derechos Humanos en el Islam, que sirva de guía a los Estados miembros en los diferentes aspectos de la vida; tras haber examinado las diferentes etapas del proyecto de dicho documento, así como el informe de la Secretaría General al respecto; y tras estudiar el informe de la Comisión de expertos legales celebrada en Teherán del 26 al 28 de diciembre de 1989, acuerda promulgar la Declaración de El Cairo de los Derechos Humanos en el Islam, la cual proveerá las pertinentes orientaciones generales para los Estados miembros en el ámbito de los derechos humanos. Afirmando el papel civilizador e histórico de la Comunidad de creyentes Islámica, instituida por Allah como la mejor comunidad, que legó a la humanidad una civilización ecuánime y universal, que pone en relación esta vida con la otra y armoniza la ciencia con la fe. Y por cuanto hoy se espera que esta Comunidad de Creyentes sirva de recta guía a la humanidad, confundida por creencias y corrientes contradictorias; y que asimismo provea soluciones para los problemas crónicos de la sociedad materialista. Contribuyendo a los esfuerzos de la humanidad en el terreno de los derechos del hombre, cuyo objetivo es proteger al ser humano de la explotación y la opresión, así como afirmar su libertad y su derecho a una vida digna en consonancia con la Sharía Islámica. Y confiando con la Sharía Islámica en que la humanidad, aun habiendo alcanzado altas cotas materiales en la ciencia, sigue y seguirá en la necesidad palpable del sustento de la fe para su civilización, así como de un estímulo esencial para la salvaguarda de sus derechos. En la fe de que los derechos fundamentales y las libertades generales en el Islam son una parte de la religión de los musulmanes. Nadie, categóricamente, puede abolirlos total ni parcialmente, ni tampoco violarlos o ignorarlos en tanto que decretos divinos revelados por Allah en sus Libros, enviados y restablecidos por medio del Sello de sus Profetas, culminando así cuanto habían legado las sagradas escrituras. Observarlos es signo de devoción, así como descuidarlos o transgredirlos es una abominación de la religión. Todo ser humano es responsable de ellos individualmente, y la Comunidad de los Creyentes es responsable de ellos colectivamente. Por consiguiente, los estados miembros de la Organización de la Conferencia Islámica, basándose en todo lo antedicho, promulgan lo siguiente: Articulo 1 1. La humanidad entera forma una sola familia unida por su adoración a Allah y su 36 Fuente: Declaración de los Derechos Humanos en el Islam [en línea]: http://aaa.refaorld.org/cgibin/texis/vtx/ramain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=50acbf1c2. 66 descendencia común de Adán. Todos los seres humanos son iguales en el principio de la dignidad humana, así como en el de las obligaciones [para con Allah] y las responsabilidades sin distinción de raza, color, lengua, sexo, creencia religiosa, filiación política, nivel social o cualquier otra consideración. Sólo la verdadera religión garantiza el desarrollo de esa dignidad por medio de la integridad humana. 2. Todas las criaturas son siervos de Allah. El más caro a sus ojos es aquel que más provechoso es para Sus hijos, y ninguno tiene supremacía sobre otro sino en la piedad mostrada hacia Allah y en las buenas obras. Articulo 2 1. La vida es un don de Allah. La vida de todo ser humano está garantizada. Los individuos, las sociedades y los estados protegerán este derecho contra toda agresión. No es posible suprimir una vida si no es a exigencias de la Sharía. 2. Se prohíbe recurrir a medios que impliquen la aniquilación del origen de la vida humana. 3. La preservación de la vida humana dentro de los límites provistos por Allah es un deber impuesto por la Sharía. 4. La integridad del cuerpo humano será preservada, sin que sea posible violentarla, ni revocar este derecho sin mediar justificación en la Sharía. El estado garantizará su defensa. Articulo 3 1. En caso de uso de la fuerza o conflicto armado, no se matará a quien no partícipe en la lucha, tal como ancianos, mujeres y niños. Los heridos y enfermos tendrán derecho a recibir tratamiento médico; y los prisioneros a ser alimentados, refugiados y vestidos. Se prohíbe la mutilación de los cadáveres. Asimismo, se deberá proceder al intercambio de prisioneros y a la reagrupación de las familias que hubieren resultado separadas por circunstancias de la guerra. 2. No se cortarán los árboles, ni se destruirán los sembrados, ni el ganado, ni las casas o instalaciones civiles del enemigo por medio de bombardeos, voladuras, demoliciones u otros medios semejantes. Articulo 4 Todo ser humano es acreedor de una inviolabilidad sagrada. Proteger su buena fama en vida y tras la muerte, así como su cadáver y su tumba, será una obligación de la sociedad y los respectivos estados. Articulo 5 1. La familia es el fundamento de la sociedad, y el matrimonio es el fundamento de la familia. Los hombres y las mujeres tienen el derecho de casarse, y sin su consentimiento no es posible restricción alguna basada en la raza, el color o la nacionalidad. 2. La sociedad y el estado eliminarán los obstáculos para el matrimonio y lo facilitarán, protegiendo y salvaguardando a la familia. Articulo 6 1. La mujer es igual al hombre en dignidad humana, y tiene tantos derechos como 67 obligaciones; goza de personalidad civil así como de ulteriores garantías patrimoniales, y tiene el derecho de mantener su nombre y apellidos. 2. Sobre el varón recaerá el gasto familiar, así como la responsabilidad de la tutela de la familia. Articulo 7 1. Todo niño, desde su nacimiento, tiene derecho a [sus] dos progenitores. La sociedad y el estado proveerán cuidado, educación y asistencia material, sanitaria y educativa; asimismo se protegerá al feto y a su madre, proporcionándoles cuidado especial. 2. Los padres, y todo aquel que ocupe su lugar, tienen derecho a elegir el tipo de educación que deseen para sus hijos, siempre que se tengan en cuenta sus intereses y su futuro a la luz de los valores morales y de las prescripciones de la Sharía. 3. Los progenitores tienen derechos sobre sus hijos, así como los parientes tienen derechos sobre los suyos, de acuerdo con los preceptos de la Sharía. Articulo 8 Todo ser humano gozará capacidad legal con respecto a obligaciones y necesidades, conforme a lo estipulado por la Sharía. Si dicha capacidad se ve mermada o se extingue, el walî correspondiente ocupará su lugar. Articulo 9 1. La búsqueda del conocimiento es una obligación; la instrucción, un deber que recae sobre la sociedad y el estado, el cual asegurará los procedimientos y medios para lograrlo, y garantizará su diversidad, en tanto que hace posible el interés de la sociedad y brinda al ser humano el conocimiento de la religión del Islam, los secretos del universo y su explotación para el bien de la humanidad. 2. Es un derecho del hombre el recibir de las instituciones educativas y de instrucción tales cuales la familia, la escuela, la universidad, los medios de comunicación, etc., una educación humana tanto religiosa como secular, completa y equilibrada, que desarrolle su personalidad y fortalezca su fe en Allah, así como el respeto y la defensa de los derechos y los deberes. Articulo 10 El Islam es la religión indiscutible. No es lícito ejercer ningún tipo de coerción sobre el ser humano, ni aprovecharse de su pobreza o ignorancia, para llevarle a cambiar su religión por otra distinta, o al ateísmo. Articulo 11 1. El ser humano nace libre. Nadie tiene el derecho de esclavizarlo, someterlo, sojuzgarlo o explotarlo. No hay sumisión sino hacia Allah el Altísimo. 2. El colonialismo, en cualquiera de sus modalidades, y por tratarse de una de las peores formas de esclavitud, está terminantemente prohibido. Los pueblos que lo sufran tendrán el derecho íntegro de liberación y de autodeterminación. Es un deber de todos los pueblos y estados cooperar en la lucha para la eliminación de toda clase de colonialismo y ocupación. Todos los pueblos tienen el derecho de conservar su idiosincrasia, así como el control sobre 68 sus riquezas y recursos naturales. Articulo 12 Todo ser humano tiene derecho, dentro del marco de la Sharía, a desplazarse libremente, así como a elegir lugar de residencia dentro de su país o fuera de él. En caso de ser perseguido, tendrá derecho al asilo en otro país. El país de refugio deberá concederle asilo hasta que su seguridad quede garantizada, siempre y cuando la causa de su asilo no haya sido la comisión de un crimen contemplado por la Sharía. Articulo 13 El trabajo es un derecho que el estado y la sociedad garantizarán a todo sujeto capaz de ejercerlo. El ser humano tiene la libertad de elegir el trabajo que le sea conveniente, en tanto asegure sus intereses y los intereses de la sociedad. El trabajador tendrá derecho a seguridad, bienestar, y a todas las demás garantías sociales. No se le encomendarán tareas que no sea capaz de realizar, ni será sometido a coerción, explotación o daño. Es su derecho —sin distinción entre hombre y mujer— recibir un salario justo a cambio de su trabajo, sin retrasos; y obtendrá las vacaciones, promociones y estipendios que merezca. A cambio, se le reclamará fidelidad y competencia. En caso de discrepancias entre el trabajador y el dueño del trabajo, el estado deberá intervenir para arreglar litigios, enmendar la injusticia, sentar derecho y hacer justicia con imparcialidad. Articulo 14 El ser humano tiene derecho a unas ganancias legítimas [según lo estipulado por la Sharía], libres de especulación, o fraude, o perjuicio para sí o para otros. La usura está terminantemente prohibida. Articulo 15 1. Todo ser humano tiene derecho a la propiedad, adquirida por medios legalizados en la Sharía, así como a toda propiedad que no resulte dañosa, ni a sí ni a otros, individuos o sociedad. La expropiación no será lícita sino por exigencias del interés público, y ello a cambio de una indemnización justa e inmediata. 2. Se prohíbe la confiscación o incautación de bienes, excepto a requerimiento de la Sharía. Articulo 16 Todo ser humano tiene el derecho de beneficiarse de los frutos de su producción científica, literaria, artística o técnica. Se protegerán los intereses intelectuales y materiales generados por su labor, siempre que ésta no contradiga los preceptos de la Sharía. Articulo 17 1. Toda persona tiene derecho a vivir en un ambiente limpio de corrupción y vicios morales, que le permita desarrollar su personalidad moralmente. La sociedad y el estado garantizarán ese derecho. 2. Todo individuo tendrá derecho a recibir de su estado y su sociedad atención médica y social, disponiendo de cuantos medios y servicios públicos sean necesarios, según las posibilidades. 69 3. El estado garantizará a todo ser humano el derecho a una vida digna que le permita atender a sus necesidades y las de las personas a su cargo, incluyendo alimentación, vestido, alojamiento, instrucción, atención médica y el resto de necesidades básicas. Articulo 18 1. Todo ser humano tiene derecho a vivir seguro en lo que respecta a su persona, su religión, su familia, honor y bienes. 2. El Ser humano tiene derecho a la independencia en los asuntos de su vida privada, en su casa, su familia, sus bienes y relaciones. No será lícito espiarlo, someterlo a vigilancia o dañar su reputación. Se le deberá proteger contra toda intromisión arbitraria. 3. La residencia privada es inviolable bajo cualquier circunstancia. No será lícito penetrar en ella sin la autorización de sus habitantes, o de otro modo que contravenga la Sharía. No podrá ser demolida, ni confiscada, ni desahuciados sus moradores. Articulo 19 1. Todos los hombres son iguales ante la Sharía, sin distinción entre gobernantes y gobernados. 2. Acudir a los tribunales es un derecho garantizado para todos. 3. La responsabilidad es esencialmente personal. 4. No hay crimen ni castigo sino según los preceptos de la Sharía. 5. Todo acusado es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad en un juicio justo con todas las garantías necesarias para su defensa. Articulo 20 No se podrá arrestar a un individuo, o restringir su libertad, o exiliarlo, o castigarlo, sin mandato de la Sharía; ni se le podrán infligir torturas físicas ni psíquicas, ni cualquier otro tipo de maltrato, crueldad o indignidad humana. Tampoco será lícito someter a ningún individuo a experimentación médica o científica sin su consentimiento, y ello a condición de no exponer su salud ni su vida a peligro alguno. No está permitido promulgar leyes excepcionales que faculten a las autoridades ejecutivas para lo antedicho. Articulo 21 La toma de rehenes está prohibida en toda circunstancia y con cualquier motivo o pretexto. Articulo 22 1. Todo ser humano tiene derecho a la libertad de expresión, siempre y cuando no contradiga los principios de la Sharía. 2. Todo ser humano tiene derecho a prescribir el bien, y a imponer lo correcto y prohibir lo censurable, tal y como dispone la Sharía Islámica. 3. La información es una necesidad vital de la sociedad. Se prohíbe hacer un uso tendencioso de ella o manipularla, o que ésta se oponga a los valores sagrados [del Islam] o a la dignidad de los Profetas. Tampoco podrá practicarse nada cuyo objeto sea la trasgresión de los valores, la disolución de las costumbres, la corrupción, el mal o la convulsión de la fe. 70 4. No está permitido incitar al odio nacionalista o sectario, o cualquier otra cosa que conduzca a la discriminación racial en cualquiera de sus formas. Articulo 23 1. La autoridad es confianza. Se prohíbe terminantemente el despotismo y el abuso, como garantía de los derechos fundamentales del hombre. 2. Todo ser humano tiene derecho a participar, directa o indirectamente, en los asuntos públicos de su país, así como el derecho de asumir funciones públicas, según estipulen los preceptos de la sharía. Articulo 24 Todos los derechos y los deberes estipulados en esta declaración están sujetos a los preceptos de la Sharía islámica. Articulo 25 La Sharía Islámica es la única fuente de referencia para la aclaración o interpretación de cualquiera de los artículos del presente documento. Anexos Nº 3 Ley Fundamental de Arabia Saudita37 1-3-1992 CAPÍTULO I PRINCIPIOS GENERALES Artículo 1. El Reino de Arabia Saudita es un Estado soberano árabe islámico cuya religión es el Islam. El libro de Dios y la Sunna de Su Profeta –las oraciones de Dios y la paz sean sobre él- son su constitución. El árabe es su idioma oficial y Riyad, su capital. Artículo 2. Las fiestas públicas del Estado son Id al-Fitr e Id al-Adha. Su calendario es el calendario de la Hégira. Artículo 3. La bandera del Estado será del siguiente modo: a) De color verde. b) Su anchura será igual a las dos terceras partes de la largura. c) Las palabras <<Hay un solo Dios y Mohammed es Su profeta>> estarán escritas en el centro con una espada tumbada debajo. El estatuto definirá las reglas referentes a ello. 37 Fuente: Constitución del Reino de Arabia Saudita disponible [en línea]: http://aaa.laa.emory.edu/ihr/relcon/sarabia.pdf. 71 CAPÍTULO II LA MONARQUÍA Artículo 5. a) El sistema de gobierno en el Reino de Arabia Saudí es la monarquía. b) El Gobierno pasa a los hijos del Rey establecido, Abd Al-aziz Bin Abd al-Rahman alFaysal Al Sa’ud, y a los hijos de sus hijos. El mayor honor para ellos es recibir la fidelidad de acuerdo con los principios del Sagrado Corán y de la Tradición del Venerable Profeta. (…) Artículo 6. Los ciudadanos han de presentar fidelidad al rey de acuerdo con el Sagrado Corán y de la sunna del Profeta, y prometer sumisión y obediencia, en los tiempos fáciles y difíciles, en la fortuna y en la adversidad. Artículo 7. El Gobierno en Arabia Saudita derive del poder del Sagrado Corán y de la sunna del profeta. Artículo 8. El Gobierno de Arabia Saudita está basado en las premisas de la justicia, la shura y la igualdad de acuerdo con la Sharia islámica. CAPÍTULO III CARACTERÍSTICAS DE LA FAMILIA SAUDÍ Artículo 9. La familia es el núcleo de la sociedad saudí. Sus miembros son educados de conformidad con el dogma islámico, lo que significa lealtad y obediencia a Dios, a su Profeta y a los dirigentes, respeto a la ley y a sus exigencias, amor y orgullo de la patria y de su gloriosa historia. Artículo 10. El Estado aspirará a reforzar los lazos familiares, mantener sus valores árabes e islámicos y cuidar de todos sus miembros y de proporcionarles las condiciones adecuadas para el crecimiento de sus talentos y posibilidades. Artículo 11. La sociedad saudí se basará en el principio de la adhesión a los mandatos de Dios, en la cooperación mutua en las buenas obras y en la piedad, en la mutua ayuda y en la inseparabilidad. Artículo 13. La educación se dirigirá a asentar la fe islámica entre las generaciones más jóvenes, dotando a sus miembros de conocimiento y habilidades y preparándoles para llegar a ser miembros útiles en la contracción de su sociedad, que aman su patria y que están orgullosos de su historia. 72 CAPÍTULO IV PRINCIPIOS ECONÓMICOS Artículo 14. Todas las riquezas otorgadas por Dios, ya estén bajo el suelo, sobre la superficie o en las aguas territoriales, en la tierra o en los dominios marítimos bajo en control estatal, son propiedad del Estado tal y como prescribe la ley. La ley define los medios de explotación, protección y desarrollo de tales bienes, atendiendo a los intereses del Estado, a su seguridad y economía. Artículo 17. La propiedad, el capital y el trabajo son elementos esenciales de la realidad económica y social del Reino. Constituyen derechos privados que cumplen una función social de acuerdo con la Sharia islámica. CAPÍTULO V DERECHOS Y DEBERES Artículo 23. El Estado protege el Islam. Aplica la Sharia, ordena a las personas hacer el bien y evitar el mal y asume el deber de acercar el pueblo a Dios. Artículo 24. El Estado procede a la conservación y desarrollo de los dos Santos Lugares y proporciona seguridad y protección a los que acuden allí, facilitando peregrinaciones tranquilas y sin dificultades. Artículo 26. El Estado protege los derechos humanos de acuerdo con la Sharia islámica. Artículo 29. El Estado salvaguarda la ciencia, la literatura y la cultura. Promueve la investigación científica y protege el patrimonio árabe e islámico. Contribuye a la civilización árabe, islámica y humana. Artículo 30. El Estado proporciona educación pública y se compromete a erradicar el analfabetismo. Artículo 33. El Estado se establece y equipa a las Fuerzas Armadas para la defensa de la religión islámica, los Lugares Santos, la sociedad y la Patria. Artículo 34. La defensa de la religión islámica, de la sociedad y del país es un deber para cada ciudadano. El régimen establece las disposiciones del servicio militar. Artículo 38. Las penas serán personales y no existirá delito ni pena si no es de acuerdo con la Sharia o el Derecho estatutario. No habrá castigo excepto por los actos cometidos tras la entrada en vigor del Derechos estatutario. Artículo 41. Los residentes en el Reino de Arabia Saudita acatarán sus leyes. Observarán los valores de la sociedad saudí y respetarán sus tradiciones y sentimientos. 73 CAPÍTULO VI LAS AUTORIDADES DEL ESTADO Artículo 45. La fuente de la fatwa en el Reino de Arabia Saudita la constituyen el Libro de Dios y la Sunna de Su Profeta. La ley definirá la composición del Consejo de Ulemas y la Administración de la investigación. 74